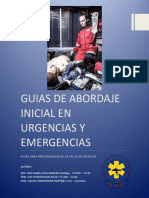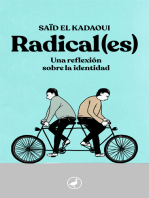Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Duelo Como Fenómeno Psicosocial
El Duelo Como Fenómeno Psicosocial
Cargado por
dori45Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Duelo Como Fenómeno Psicosocial
El Duelo Como Fenómeno Psicosocial
Cargado por
dori45Copyright:
Formatos disponibles
Revista Electrónica de Psicología Social «Poiésis»
ISSN 16920945
Nº 25–Junio de 2013
Estudiantes del Programa de Psicología
Funlam
“El amor es el principal motor que lleva a que la persona
se altere ante la pérdida, pero es ese mismo amor
el que ayuda a superar la pérdida”
Valencia (2001)
El duelo es un fenómeno humano de carácter psicosocial, por lo cual
implica procesos que precisan de la subjetividad, del establecimiento de
vínculos, de pensamientos, cogniciones y emociones, a su vez está ligado a
manifestaciones sociales y culturales que particularizarán la forma de verlo y
vivirlo.
En las siguientes líneas, pretendemos hacer una breve revisión de la
concepción que se ha construido frente al duelo en la psicología, de las
variables psicológicas de este, de los elementos psicosociales asociados, del
duelo por separación y por pérdida real de un ser querido y de sus momentos.
Se pretende a su vez evidenciar al duelo como un fenómeno que liga lo
psicológico y lo social.
Etimológicamente, la palabra duelo proviene del latín que
significa dolor o del verbo , que significa sufrir y penar. Este término
también se encuentra asociado a la raíz que significa desafío o
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
2 John Alexander Jaramillo Serna
Angélica María Oquendo Estrada
combate, así sintetizando ambos sentidos, vemos como el duelo ha sido
asociado a un dolor con una significación más cercana a lo psicológico que a lo
fisiológico, estando así cargado de elementos emocionales y afectivos, y
haciendo alusión al segundo sentido de este término tal como lo afirma Tizón
(2004), estaría asociado a un desafío que de forma análoga, tendría que ver con
la desorganización de la personalidad que este suscita. Con lo anterior,
logramos pues establecer un vínculo entre la aproximación lingüística y
psicológica del término.
Siguiendo a Tizón (2004), a nivel general, podríamos entender el duelo
como un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la
pérdida de un objeto con el que previamente se había constituido un vínculo,
siendo pertinente para entender este fenómeno, resaltar que, a nuestro modo
de ver, el impacto que genera el duelo no está ligado únicamente al tipo de
pérdida, sino al sentido que ésta tenga para el deudo y al tipo de vínculo
establecido con el objeto, pues lo que se adolece no es el objeto en sí, sino el
sentido y la carga afectiva puesta en él; por ello nos parece en cierto modo
arbitraria la clasificación que autores como Holmes y Rache (1967) (citado en
Nomen 2009) hacen en porcentajes, del impacto de cada tipo de pérdida según
el objeto perdido. Sumado a lo anterior cabe decir que el duelo no solamente
se encuentra ligado a objetos animados como las personas, sino que puede
surgir del vínculo con objetos inanimados; por la separación o por etapas
transitorias del ciclo vital; aunque sea frecuentemente abordado desde la
pérdida real de un ser querido, e incluso en el análisis presente, tenderemos
más a hablar acerca de ésta, no porque sea de mayor importancia que las
demás, sino porque a nuestro modo de ver permite escenificar con mayor
precisión los procesos y momentos implicados, así como los elementos
psicosociales asociados.
En cuanto al duelo asociado a la pérdida de un ser querido, Bolwby
(1951), lo conceptualiza en consonancia con la visión de la teoría del apego,
después de resaltar la importancia de la separación en la infancia de la figura
de apego para los posteriores procesos de duelo, afirmando que éste es la
pérdida afectiva o “una serie bastante amplia de procesos psicológicos que se
ponen en marcha debido a la pérdida de una persona amada, cualquiera que
sea su resultado” (P. 40)
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El duelo como fenómeno psicosocial: una breve revisión teórica. 3
Por otro lado, Freud en 1917, a través de su obra ,
afirmó que “es la reacción habitual a la pérdida de una persona amada o de
una abstracción puesta en su lugar, la patria, un ideal, la libertad, etc.”(P.3); en
esta misma línea, Melanie Klein afirmó que los términos duelo y pérdida
pueden ser aplicados a los procesos psicológicos y psicosociales que se ponen
en marcha ante la pérdida o la frustración, proveniente de seres animados,
inanimados, abstractos o de parte de estos, también ante la frustración de esos
seres o realidades y en especial a los seres queridos (Klein 1934,1940, 1957,
citada en Tizón, 2004). En la definición retomada de Klein se puede evidenciar
como esta pone de manifiesto lo que aquí queremos afirmar y es que el
término duelo implica procesos psicológicos y psicosociales y además, permite
sustentar la idea de que los procesos de duelo pueden tener como objeto tanto
la pérdida de un ser querido, el fracaso personal, el separarse de un lugar de
trabajo, perder un modo de vida, el terminar una relación afectiva, un
momento transicional, el encarcelamiento, entre otros. Así el duelo siempre irá
unido a un vínculo y a la muerte, sea de alguien o de algo; tal como lo afirma
Ferrater (1962) en su obra “El ser y la muerte”, estudiar los procesos de duelo
supone referirse a la muerte, la cual no es interior ni exterior a la vida, y
aunque ajena, colorea todos los contenidos de ésta; es decir, para un ser
humano lo único que muere no es la vida, pues existen una serie de pérdidas a
las que se les otorga un sentido de muerte simbólica. En consonancia con lo
planteado anteriormente, frente a la articulación del duelo y la muerte,
Laplanche (1987)dice que, la muerte sería siempre la muerte del otro, pues es
únicamente a través de la identificación ambivalente con la persona amada que
alcanzamos a tener el sentimiento de nuestra propia mortalidad; por su lado
Freud (1917) señala que es ante el cadáver de la persona amada donde nacen
las ideas del alma, las ideas de inmortalidad, los sentimientos de culpabilidad
de los hombres, los primeros sentimientos éticos, las ideas religiosas, tal como
sucedió con la muerte de Jesús para la religión católica.
Así pues se vislumbra el sentido trascendente que puede tener la muerte
para cada uno según los ideales o creencias y es a través de las pérdidas, de la
enfermedad grave, del fin de la existencia de los otros y del proceso de duelo,
como nos acercamos a ella, como logramos percatarnos de la fragilidad de
nuestra existencia y donde surge un fuerte impacto que contrasta con la carga
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
4 John Alexander Jaramillo Serna
Angélica María Oquendo Estrada
afectiva que el deudo tenía puesto en el ser amado, que lo lleva incluso a
mantener, en lo simbólico viva a esta persona, a través de objetos, de símbolos,
del arte, de escritos y de ideas que lo pueden llevar incluso a tenerlo como
ejemplo de vida y que le dan una eternidad simbólica gracias al lenguaje; así
como bien lo dice el compositor musical Cancerbero (2012), en su canción el
primer tango, “no se muere quien se va, sólo se muere el que se olvida”.
Habiéndonos adentrado un poco a la concepción general desde diversas
perspectivas frente a esta temática, se hace pertinente pasar a tener en cuenta
el componente psicológico que se manifiesta en los momentos del duelo, los
cuales se espera que vallan orientados a una adaptación a nivel individual y
externo. Para esto, en primera instancia, afirmaremos que dichos procesos se
entrelazan en un proceso diacrónico el cual, aunque puede seguir unos
patrones generales, no necesariamente tiene que ser de la misma manera en
todas las personas, pues esto depende del tipo de vínculo involucrado, del
significado otorgado a la pérdida, además de elementos psicosociales y
culturales como las creencias, los rituales y las representaciones sociales. Al
aludir al duelo como proceso, también se quiere tener en cuenta la no
linealidad rígida que este sigue, pues es un camino lleno de retroacciones, de
obstáculos, en el cual según Tizón (2004) cursan los sufrimientos y
sentimientos ante la pérdida, que son necesarios para curar, elaborar y
resolverla. Así pues, el proceso del duelo con los componentes psicológicos
manifestados en los momentos que hacen parte de este, ha sido estudiado por
modelos bio-psicosociales, psicoanalíticos, cognitivos, sociológicos o
socioculturales, de los cuales retomaremos los dos primeros y el último se
abordará en el análisis del duelo como un fenómeno con influencias e
implicaciones sociales.
El modelo bio-psicosocial tiene como mayor representante a Bolwby,
quien permite entender el duelo como una adaptación ante la pérdida. En este
punto cabe aclarar que toda la teorización que Bolwby (1951) realizó frente al
duelo, la hizo a través de su entendimiento del vínculo de apego y de la
conducta de apego, la cual es entendida como un sistema de conducta dirigida
a buscar la proximidad con la figura de apego, que es quien responde
efectivamente a necesidades biológicas y afectivas, dándole principal
importancia a este vínculo efectuado casi siempre con la madre, para
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El duelo como fenómeno psicosocial: una breve revisión teórica. 5
determinar los procesos de duelo que se darán en el resto de la vida; teniendo
en cuenta que para Bolwby las distinciones rígidas en el proceso del duelo en
las etapas del ciclo vital son injustificadas y equívocas, pues según él, los
momentos de este en la infancia se manifiestan luego de una u otra forma en
los duelos <<normales>> de jóvenes o adultos o de cualquier transición
psicosocial. Así va afirmar en 1980 a través de su triada de la pérdida afectiva,
de protesta-desperanza-desapego, que la primera reacción ante la separación
de la figura de apego será de embotamiento de la sensibilidad, caracterizada
por una ira y protesta intensa, esta puede durar horas o días y se une a una
fase de anhelo y búsqueda de la figura pérdida que puede durar meses o años,
donde aparece un imperioso esfuerzo por recuperarla, entendida como una
especie de negación ante la pérdida. La unión de ambas fases da a entender
que existirá una carga de aflicción, tensión y agresividad, que también Freud
(1917) explicó como una ambivalencia ante el objeto perdido, algo que suele
presentarse ante la pérdida de alguien o de algo o ante la separación, pues
hace parte de esa primera respuesta donde hay una incapacidad del sujeto
para aceptar que la pérdida es real, donde incluso pueden aparecer agresiones
a otro o a sí mismo.
Posteriormente se va llegando a una desesperanza de recuperar la figura
de apego, cayendo en una aflicción, para después aparecer una fase de
retraimiento y apatía; así, tanto en el deudo de edad más avanzada, como en el
niño que ha sido separado de su madre, aparecen en algunos momentos
rechazo a la compañía, cuidados y consuelo de otros, allí es cuando se
perciben aquellas personas que demandan estar solos, que incluso se
comportan de una forma ruda ante los demás. Si se logra avanzar de esta fase,
se llega a un momento de mayor o menor grado de reorganización, donde se
pasa al establecimiento de nuevas relaciones y conductas de apego hacia
nuevas figuras, de acuerdo con la capacidad de estas para responder; digamos
que este es el momento al que se espera que llegue un proceso de duelo, sería
lo más funcional que la persona, a pesar de su pérdida, pudiera seguir
estableciendo relaciones con otros y se diera un cierto desapego con el objeto
perdido; podemos entenderla como una especie de supervivencia sin el
fallecido.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
6 John Alexander Jaramillo Serna
Angélica María Oquendo Estrada
Demos paso ahora al modelo psicoanalítico, encabezado por Freud,
quien afirmó que “
(1917). Así, desde este modelo el duelo es una tarea del , que radica en la
pérdida de un objeto cargado de fuerza pulsional; el se sobredimensiona y
el interviene en exceso, generando lo que se conoce como sentimiento
de culpa. Dicha fuerza pulsional que trae la pérdida del objeto queda
suspendida, y es allí donde se hace uso de los mecanismos de defensa que, en
cierto modo, definirán el camino del duelo hacia lo normal o lo patológico,
siendo la represión la principal causa de esto último. Cabe aclarar que el duelo
para Freud (1917) precisa una tarea del yo porque el dolor que este produce es
visto en términos narcisistas, así el yo debe realizar unas metas, de las cuales
las más dolorosas son el retiro de la libido y la descatectización, que generan
una neutralización que da como resultado la sublimación y una sana
reinversión en otro objeto.
Es importante pues señalar, que Freud (1917) en su texto
donde precisamente hace una comparación entre el duelo y la
melancolía, entiende a este como un afecto normal, con unas fases de
construcción que comienzan con un reconocimiento del objeto perdido,
obstaculizado por la negación, debido a un profundo abatimiento que produce
la no aceptación de la realidad y un desinterés por el mundo exterior. Si se
pasa al segundo momento, hay un desligamiento de la libido puesta en el
objeto perdido, pudiendo llegar a la tercera etapa, donde el objeto perdido es
incorporado al yo y en la etapa final, se produce la reconexión con el mundo
objetal, reaparece el interés por invertir las energías que había retirado del
objeto perdido en uno nuevo, quedando el yo libre y exento de inhibiciones.
Por otro lado, para Klein (1934,1940, 1957, citada en Tizón, 2004) la
elaboración de un duelo, va a depender en gran manera de cómo se vivieron las
primeras pérdidas infantiles, como la separación de nuestros padres y de
todas esas satisfacciones a las que se renuncian. Por lo tanto, cuando vivimos
una pérdida, se suma a la de nuestros padres, provocando sentimientos
infantiles, como el odio, la ira, la culpa, etc. Lo que causará un sentimiento de
reparación, y dos posiciones, una depresiva (tristeza, apatía,) y la otra
esquizoparanoide (Sueños, pesadillas reviviendo el suceso).
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El duelo como fenómeno psicosocial: una breve revisión teórica. 7
Sintetizando los elementos planteados por estos modelos podemos
decir que, si bien el proceso del duelo es visto desde perspectivas diferentes,
en si es un proceso psicológico de adaptación en el cual ante una pérdida hay
una parte de nuestra vida que se destruye y el duelo es ese proceso de
reconstrucción que esta aunado a estados afectivos como la tristeza, la ira y el
miedo. Así pues, se puede resumir en 6 elementos esenciales que van, en
general, desde los primeros momentos en los que se plantea la negación y la
culpa, la necesidad de aceptar la realidad de la pérdida, las alteraciones
emocionales, el afrontamiento del medio en el que el fallecido está ausente, la
reorientación de los afectos y el continuar viviendo.
A lo largo de estas líneas, hemos abordado de forma breve ciertos
aspectos psicológicos del duelo; quedan por abordar las implicaciones
psicosociales que posee, que lo hacen a su vez un fenómeno cultural. Así, este
además, de contener dinámicas intrapsíquicas e individuales, también encarna
diversos ritos culturales que están asociados a las creencias e ideales de un
grupo social. Los ritos marcan de una forma pública los diversos momentos de
transición que hacen parte de una cultura o comunidad, entrelazando tanto
protocolos religiosos, como tradiciones populares, que marcan una época y
unos ideales.
En occidente, por ejemplo la muerte ha sido asociada a lo lúgubre, a lo
sacro o a lo místico, requiriendo de ciertos ritos que son de carácter religioso
como las misas y novenarios y otros de carácter popular como ponerle música
al fallecido o adornar la tumba de cierta manera. Dichos ritos, según Neimeyer
(2007) aportan a ese proceso del duelo, pues permiten expresar los
sentimientos de forma coherente con los valores culturales; claro está, siempre
y cuando, cumpla con unos criterios que Neimeyer (2007), postula de la
siguiente manera:
, es decir, la pérdida asociada al ritual
nos transforma y nos permite una relación simbólica con el difunto;
por ejemplo, la mujer que pierde su
esposo, toma el lugar de viuda; y (P. 108-
109), que es la posibilidad de seguir recordando al difunto y contar historias
sobre él.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
8 John Alexander Jaramillo Serna
Angélica María Oquendo Estrada
Por todo lo anterior, podemos pensar que los lutos sociales son la
ritualización de los duelos psicológicos; son el núcleo de unión entre lo
psicológico y lo social al brindar la posibilidad para que la sociedad colabore
en la elaboración del duelo y aporte al vencimiento del olvido, que en términos
de lo simbólico, es la verdadera muerte, donde se permite sellar vínculos, y
despedirse de algo o de alguien, complementando así el proceso psicológico
para llegar a una elaboración de duelo.
En conclusión, el duelo es un proceso normal, dinámico, íntimo y a la
vez público y social, asociado a la forma que tiene un individuo desde su
cuerpo, desde sus procesos psicológicos y afectivos para adaptarse a una
pérdida, adaptación en la que tendrá un papel fundamental el elemento socio-
cultural que actúa como un escenario en el que este se manifiesta, en el que se
crean formas idiosincráticas y comunitarias de asumirlo y vivirlo y que crea
herramientas particulares para su elaboración, lo que nos lleva a entender al
duelo como un fenómeno que liga lo psicológico con lo social, frente al cual el
psicólogo o científico social que se disponga a estudiarlo deberá preguntarse
no sólo por las particularidades de los momentos psicológicos que este tiene,
sino también por aquel componente colectivo y social que contribuye a aceptar
la realidad de la pérdida y la muerte; favorece la expresión del dolor
consecuente con los valores culturales, brinda consuelo a los afectados y
permite consolidar las creencias sobre la vida y la muerte.
En consonancia con esto cabe preguntarse ¿Cuáles son las
representaciones sociales que se constituyen alrededor de este, los imaginarios
y las formas de afrontarlo en un determinado contexto y momento del ciclo
vital?
Bowlby, John (1998) . Barcelona: Madrid
Ferrater Mora, J. , pp.191-195. Madrid, Ed. Aguilar, 1962.
Freud, S. (1917). Obras completas, Vol. XIV. Amorrortu. Buenos Aires.
Laplanche, J. , pp.14. Buenos Aires. Ed. Amorrortu, 1987.
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
El duelo como fenómeno psicosocial: una breve revisión teórica. 9
Neimeyer, Robert A. (2007) . Barcelona:
Paidós
Nomen Martín, Leila (2009) . Madrid: Pirámide
Tizón, Jorge L. (2004) España: Paidós
Worden, William (1997) . Barcelona:
Paidós
Revista «Poiésis». FUNLAM. Nº 25–Junio de 2013.
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/index
También podría gustarte
- Lo Traumático y El Trabajo de DueloDocumento4 páginasLo Traumático y El Trabajo de DueloSonia ShinAún no hay calificaciones
- El Duelo Desde El Punto de Vista PsicoanalíticoDocumento8 páginasEl Duelo Desde El Punto de Vista PsicoanalíticoCristina OlivarezAún no hay calificaciones
- El Duelo en El Empuje A La Felicidad CazenaveDocumento6 páginasEl Duelo en El Empuje A La Felicidad CazenaveAgos Agos AgosAún no hay calificaciones
- Wheeler Mortimer - Arqueologia de CampoDocumento298 páginasWheeler Mortimer - Arqueologia de CampoAdriana Miranda100% (12)
- Planeacion Dulceros NavidadDocumento2 páginasPlaneacion Dulceros NavidadJudith LazGo100% (1)
- Dilucidacion Del Duelo Muerte y PerdidaDocumento19 páginasDilucidacion Del Duelo Muerte y Perdidaaraceli zaragoza susarrey100% (1)
- El DueloDocumento15 páginasEl DueloJanethAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis Del DueloDocumento19 páginasPsicoanalisis Del Duelolic_cantur5256Aún no hay calificaciones
- El Duelo y Las Experiencias de PérdidaDocumento16 páginasEl Duelo y Las Experiencias de Pérdidacedifa1Aún no hay calificaciones
- Duelo en ApsDocumento66 páginasDuelo en ApsVissente TapiaAún no hay calificaciones
- Rituales Funerarios 2Documento39 páginasRituales Funerarios 2simonu915Aún no hay calificaciones
- Lo Que No Tiene NombreDocumento6 páginasLo Que No Tiene NombreHelio Manuel Diaz NegreteAún no hay calificaciones
- Impacto Psicológico en El Trabajo en Emergencias y Desastres en Equipos de Primera RespuestaDocumento12 páginasImpacto Psicológico en El Trabajo en Emergencias y Desastres en Equipos de Primera RespuestaIngrid Belén Tejera PedrozoAún no hay calificaciones
- Umpierrez, GastonDocumento34 páginasUmpierrez, GastonSoledad FerolaAún no hay calificaciones
- Primer y Segundo Parcial Verano 2015Documento39 páginasPrimer y Segundo Parcial Verano 2015Ramiro TomásAún no hay calificaciones
- Aslan Un Aporte A La Metapsicologi A Del DueloDocumento42 páginasAslan Un Aporte A La Metapsicologi A Del DueloKarinaAún no hay calificaciones
- Sivak - Intervención en DesastresDocumento45 páginasSivak - Intervención en DesastresJoa MendozaAún no hay calificaciones
- Pautas de Realización TFIDocumento3 páginasPautas de Realización TFIBarbara BadostainAún no hay calificaciones
- Concepcion de Lo Traumatico Benyakar (Material Complementario)Documento9 páginasConcepcion de Lo Traumatico Benyakar (Material Complementario)Gaby RiveraAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Diferencia Entre Duelo y LutoDocumento4 páginasCuál Es La Diferencia Entre Duelo y LutoQuino Vilchez100% (1)
- Emilger, Publico y Privado en Los DuelosDocumento6 páginasEmilger, Publico y Privado en Los DuelosEsteban TomatiAún no hay calificaciones
- Identificación y MelancolíaDocumento139 páginasIdentificación y MelancolíaFAún no hay calificaciones
- Ferenczi. Confusión de LenguasDocumento11 páginasFerenczi. Confusión de Lenguasmattury100% (1)
- Martha BUSTOS, La Muerte en La Cultura OccidentalDocumento9 páginasMartha BUSTOS, La Muerte en La Cultura OccidentalAnarquia SoledadAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento12 páginasClase 1elsag_10Aún no hay calificaciones
- Mariela FinalDocumento5 páginasMariela FinalJorge AlbertoAún no hay calificaciones
- Guias de Abordaje Inicial en Urgencias y EmergenciasDocumento59 páginasGuias de Abordaje Inicial en Urgencias y EmergenciasAna María Posso LópezAún no hay calificaciones
- El Duelo en Determinadas Situaciones de Catastrofe SocialDocumento4 páginasEl Duelo en Determinadas Situaciones de Catastrofe SocialPablo Alexis Cabrera NavarroAún no hay calificaciones
- Una Mirada Psicoanalitica Del Proceso de Duelo en AdultosDocumento43 páginasUna Mirada Psicoanalitica Del Proceso de Duelo en AdultosMarinaTunesAún no hay calificaciones
- PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA Y PSICOSOCIAL DE LA MUERTE Y EL DUELO - PachecoDocumento17 páginasPERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA Y PSICOSOCIAL DE LA MUERTE Y EL DUELO - Pachecoamatisa100% (1)
- Obras completas de Luis Chiozza Tomo XIX: Cáncer – HipertensiónDe EverandObras completas de Luis Chiozza Tomo XIX: Cáncer – HipertensiónAún no hay calificaciones
- Antropologia de La Muerte y El Morir PDFDocumento22 páginasAntropologia de La Muerte y El Morir PDFSilvana De Sousa FradeAún no hay calificaciones
- Las Actitudes Ante La Muerte en La Edad Media PDFDocumento12 páginasLas Actitudes Ante La Muerte en La Edad Media PDFBryan SanchezAún no hay calificaciones
- RAE El Duelo. Una RevisionDocumento4 páginasRAE El Duelo. Una RevisionSangoAún no hay calificaciones
- Tesis de AlguienDocumento195 páginasTesis de AlguienRicardo GarushiaAún no hay calificaciones
- Rae Duelo y SignificadosDocumento3 páginasRae Duelo y SignificadosSangoAún no hay calificaciones
- El Duelo en La Época Del Empuje A La Felicidad .CazenaveDocumento5 páginasEl Duelo en La Época Del Empuje A La Felicidad .CazenaveMerche López BrouchyAún no hay calificaciones
- A Rehabilitación Psicosocial de Personas Con Trastorno Mental UN Modelo para La Recuperación E Integración ComunitariaDocumento22 páginasA Rehabilitación Psicosocial de Personas Con Trastorno Mental UN Modelo para La Recuperación E Integración ComunitariaAlexa M.RAún no hay calificaciones
- Tanatología y GestaltDocumento5 páginasTanatología y Gestalt43452669Aún no hay calificaciones
- El Duelo Un Camino Hacia La TransformacionDocumento4 páginasEl Duelo Un Camino Hacia La TransformacionhencaoloAún no hay calificaciones
- Diéguez, Ileana. (2013) - Cuerpos Sin Duelo. Iconografías y Teatralidades Del Dolor. Córdoba: Documenta/Escénicas.Documento5 páginasDiéguez, Ileana. (2013) - Cuerpos Sin Duelo. Iconografías y Teatralidades Del Dolor. Córdoba: Documenta/Escénicas.TeatroDieciséisdeSeptiembreAún no hay calificaciones
- Dolor Enrique OcañaDocumento12 páginasDolor Enrique OcañaAlba Lidia Chorny100% (1)
- Resumen Parcial Clinica IIDocumento24 páginasResumen Parcial Clinica IIAna Clara EpszteynAún no hay calificaciones
- La Muerte y El Duelo en La HipermodernidadDocumento6 páginasLa Muerte y El Duelo en La Hipermodernidadhistoriadelperrodinamita100% (1)
- DUELO LibermanDocumento5 páginasDUELO LibermanewbAún no hay calificaciones
- Clase 2 SCE - Teoria y Clinica de La VulnerabilidadDocumento13 páginasClase 2 SCE - Teoria y Clinica de La VulnerabilidadConny DevinAún no hay calificaciones
- Instituto Mexicano de TanatologíaDocumento12 páginasInstituto Mexicano de TanatologíaAlexa AlvarezAún no hay calificaciones
- AP 403 Dic 11 Estar de DueloDocumento32 páginasAP 403 Dic 11 Estar de DueloAndreaAún no hay calificaciones
- Manual de Terapias Psicoanalíticas en Niños y Adolescentes-292-312Documento21 páginasManual de Terapias Psicoanalíticas en Niños y Adolescentes-292-312Luis Hernández100% (1)
- Variaciones Actuales de Los Duelos en FreudDocumento20 páginasVariaciones Actuales de Los Duelos en FreudJoseLastAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Pulsión y CuerpoDocumento9 páginasEnsayo Sobre Pulsión y CuerpoDamaris RestrepoAún no hay calificaciones
- Trauma PsíquicoDocumento6 páginasTrauma PsíquicoingenieroAún no hay calificaciones
- Sanfelippo - Versiones Del TraumaDocumento20 páginasSanfelippo - Versiones Del TraumaedrussoAún no hay calificaciones
- Un Marco Constructivista Sobre El Duelo - Robert A. NeimeyerDocumento3 páginasUn Marco Constructivista Sobre El Duelo - Robert A. NeimeyerValentin Pineda GomezAún no hay calificaciones
- Freud-Más Allá-Cap 2Documento8 páginasFreud-Más Allá-Cap 2Martin HerreraAún no hay calificaciones
- 3 Tarea Supervision (Tipos de Duelo)Documento2 páginas3 Tarea Supervision (Tipos de Duelo)Karen MontesAún no hay calificaciones
- DisruptivoDocumento8 páginasDisruptivoRicardo LunaAún no hay calificaciones
- Duelo Frente A La Perdida de Un Hijo en Un Accidente de TransitoDocumento4 páginasDuelo Frente A La Perdida de Un Hijo en Un Accidente de TransitoAna MenegottoAún no hay calificaciones
- Lacan, El Duelo, y La Divergencia en El Tiempo Subjetivo.Documento13 páginasLacan, El Duelo, y La Divergencia en El Tiempo Subjetivo.Anonymous RDyqB6q2h100% (1)
- El IUSAM de APdeBA: Una casa universitaria para el psicoanálisisDe EverandEl IUSAM de APdeBA: Una casa universitaria para el psicoanálisisAún no hay calificaciones
- Obras completas de Luis Chiozza Tomo XV: Las cosas de la vidaDe EverandObras completas de Luis Chiozza Tomo XV: Las cosas de la vidaCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- El Método Finlandés para Acabar Con El Acoso Escolar y Ciberbullying Que Está Revolucionando EuropaDocumento7 páginasEl Método Finlandés para Acabar Con El Acoso Escolar y Ciberbullying Que Está Revolucionando EuropaAdriana Miranda100% (1)
- Unmsm Teoria Psicologia Filosofia LogicaDocumento112 páginasUnmsm Teoria Psicologia Filosofia LogicaAdriana MirandaAún no hay calificaciones
- Claves para La Solucion en Terapia Breve DeShazerDocumento96 páginasClaves para La Solucion en Terapia Breve DeShazerCesar Rada85% (13)
- AfologiaDocumento6 páginasAfologiaAdriana MirandaAún no hay calificaciones
- Manual Basico TelarDocumento19 páginasManual Basico TelarAdriana MirandaAún no hay calificaciones
- Manual Tejido A Telar Integrando Disenos Con Identidad NacionalDocumento25 páginasManual Tejido A Telar Integrando Disenos Con Identidad NacionalAdriana Miranda100% (1)
- Grafologiaracional 1Documento16 páginasGrafologiaracional 1Adriana MirandaAún no hay calificaciones
- Cmo Construir Un Invernadero Familiar en El JardnDocumento9 páginasCmo Construir Un Invernadero Familiar en El JardnAdriana MirandaAún no hay calificaciones
- Recetario Chango Zafra 2014Documento32 páginasRecetario Chango Zafra 2014Adriana Miranda100% (3)
- Abraham MaslowDocumento40 páginasAbraham MaslowAdriana MirandaAún no hay calificaciones
- Manual Latinoamericano de Terapia Cognitivo Conductual Quinto BarreraDocumento73 páginasManual Latinoamericano de Terapia Cognitivo Conductual Quinto BarreraAdriana MirandaAún no hay calificaciones
- Basica 2do Parcial 2do QDocumento6 páginasBasica 2do Parcial 2do QSandra RomeroAún no hay calificaciones
- El Español Hablado en VenezuelaDocumento4 páginasEl Español Hablado en VenezuelaJesaneht del Pilar Chourio SilvaAún no hay calificaciones
- La Promoción de Salud y La Influencia de Los Líderes ComunitarioDocumento5 páginasLa Promoción de Salud y La Influencia de Los Líderes ComunitarioCesar Augusto Quiñones GuevaraAún no hay calificaciones
- La OIT y Los Pueblos Indígenas y TribalesDocumento33 páginasLa OIT y Los Pueblos Indígenas y TribaleskarloozmxAún no hay calificaciones
- Diagnostico de La Salud OrganizacionalDocumento15 páginasDiagnostico de La Salud OrganizacionalAxel LanuzaAún no hay calificaciones
- Historia de La LingüísticaDocumento12 páginasHistoria de La LingüísticaByron Alegria100% (1)
- Cómo Por Medio de La Danza Se Puede Prevenir El Consumo de CigarroDocumento2 páginasCómo Por Medio de La Danza Se Puede Prevenir El Consumo de CigarroAngel Camacho HerreraAún no hay calificaciones
- Civica Tema 3 SCLDocumento4 páginasCivica Tema 3 SCLVíctor Esquivel Sánchez100% (1)
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 1 - Percibir y Construir Lo Social, Una Tarea ComplejaDocumento9 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Fase 1 - Percibir y Construir Lo Social, Una Tarea ComplejaDayanaLozadaAún no hay calificaciones
- Resumen de Anotaciones de ClaseDocumento12 páginasResumen de Anotaciones de ClaseMaría José Valdivia HuanquiAún no hay calificaciones
- NBI 2002 Guatemala PDFDocumento36 páginasNBI 2002 Guatemala PDFInvestigación Dra. CuellarAún no hay calificaciones
- Bertrand RussellDocumento11 páginasBertrand Russelljulian machadoAún no hay calificaciones
- ANALES-09-Editar - Doc (Compatibility Mode) PDFDocumento265 páginasANALES-09-Editar - Doc (Compatibility Mode) PDFJohanaaAcosta100% (1)
- Documento Sin Título-2Documento2 páginasDocumento Sin Título-2Golden ZickAún no hay calificaciones
- GeoponicaDocumento627 páginasGeoponicaBenito Báguena IsiegasAún no hay calificaciones
- Aportes Andinos A Nuestra Diversidad Cultural - Peruanos y BolivianosDocumento97 páginasAportes Andinos A Nuestra Diversidad Cultural - Peruanos y BolivianosDon Nadie100% (1)
- Estilo de Vida Saludable. Investigacion Mtro VictorDocumento1 páginaEstilo de Vida Saludable. Investigacion Mtro VictorMiriam JassoAún no hay calificaciones
- Boletin Prejardin y Jardin 3 PeriodoDocumento2 páginasBoletin Prejardin y Jardin 3 PeriodoMaria Salomé Gonzales73% (11)
- Ana Bresan (2005) Principios de La Educación Matemática RealistaDocumento5 páginasAna Bresan (2005) Principios de La Educación Matemática RealistaFredyAún no hay calificaciones
- Reflexion de La Clase #1 (Los Conectores de Texto)Documento2 páginasReflexion de La Clase #1 (Los Conectores de Texto)Jairo A. Gomez0% (1)
- El Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos y UrbanosDocumento29 páginasEl Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos y UrbanosLuis Osmar Mercado LlanosAún no hay calificaciones
- Medios y EscuelaDocumento6 páginasMedios y EscuelaDaneydisGuerreroVegaAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Educación y PedagogíaDocumento31 páginasUnidad 1 Educación y PedagogíaGeorge Naula100% (1)
- El Arte Del Ritual y La Ritualidad Del Arte - Estética y Poder en La Religión Afrobrasileña Del CandombléDocumento15 páginasEl Arte Del Ritual y La Ritualidad Del Arte - Estética y Poder en La Religión Afrobrasileña Del CandombléHumberto HRAún no hay calificaciones
- Catálogo Miradas Del Cuerpo Tópico PDFDocumento44 páginasCatálogo Miradas Del Cuerpo Tópico PDFAdriana FrancoAún no hay calificaciones
- Taller Jec RobóticaDocumento3 páginasTaller Jec Robóticapia silva cevallosAún no hay calificaciones
- Max Weber - Sociologia Del PoderDocumento16 páginasMax Weber - Sociologia Del PoderAlejandro Pozo67% (3)
- One Pager TurismoDocumento2 páginasOne Pager Turismoeetf1Aún no hay calificaciones
- Vouge InvestigaciónDocumento5 páginasVouge InvestigaciónJuan Nicolas Forero De LuqueAún no hay calificaciones