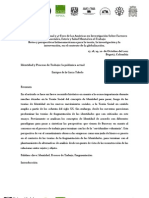Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ibanez Jesus Por Una Sociologia de La Vida Cotidiana PDF
Ibanez Jesus Por Una Sociologia de La Vida Cotidiana PDF
Cargado por
Ezequiel Lema0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
96 vistas10 páginasTítulo original
69242073-Ibanez-Jesus-Por-una-sociologia-de-la-vida-cotidiana.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
96 vistas10 páginasIbanez Jesus Por Una Sociologia de La Vida Cotidiana PDF
Ibanez Jesus Por Una Sociologia de La Vida Cotidiana PDF
Cargado por
Ezequiel LemaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Por una sociologia de
\ la vida cotidiana
PRIMERA PARTE
VIDA COTIDIANA: FRAGMENTOS.
DE UNA REALIDAD SOCIAL,
1, LA CAZA DEL CONSUMIDOR *
Todos los productos de la sociedad de consumo tienen una es
tructura de sefiuelo: imitacién de la forma exterior —superficial—
de un producto original, con un contenido —profundo— que
nada tiene que ver con él. ¢Qué tiene que ver con la naranja un
stefresco de naranja» —aun «tal cual» sin burbujas—? Lo mismo
pasa con los plisticos: planchas en cuya superficie se pintan —para
mobiliatio y decoracion— exageradas vetas de madera, liminas
flexibles en cuya superficie se graban rotundas escamas de coco-
drilo, fibras que imitan la textura del algodén —poliésteres— 0
de la Jana —acrilicas—... Son signos. La carne que compramos
leva inyectada agua —euando esti entera—, esta mezclada con
patata o «proteina texturizada de soja» —cuando esta picada y
embutida— (célo es carne en el aspecto exterior, superficialmen:
te). Vivimos en casas que sélo tienen de piedra 0 de ladrillo finas,
capas superficiales: el parquet de nuestros suelos o la madera de
nuestros mucbles son delgadas capas que recubren un fondo amor-
fo, Todos somos, todos los dias, cazados,
HISTORIAS DE UN CAZADOR
La especie humana es un producto de la caza. Moscovici ha
puesto de manifiesto el papel de la caza en el proceso de homi-
nizacién: la forma del cuerpo humano y las instituciones de la
sociedad humana son producto de la adapracién de los primates
prehominicos a la actividad cazadora,
En una primera etapa la caza es una simple captura: los hom-
© Publicado en Cuadernos para el Didlogo, mim. 197, 1977,
4 Vida cotidiana: fragmentor de wna realidad social
bres van agotando la reserva de especies animales que encuentran
fen su entorno —para comer su carne, vestirse con su piel, hacer
herramientas con sus huesos o aprovechar su fuerza de trabajo—
y cambiando de entorno a medida que la reserva se agota. Es una
actividad muy aleatoria: su éxito depende del azar de la presencia
y del azar de la captura, de la presa. En una segunda etapa (Engels
llamé a la anterior «salvajismo» y a ésta «barbarie») la captura se
dobla con la crianza: otras especies son domesticadas, producidas
y reproducidas en condiciones tales que no puedan evitar su des
tino de presas (eliminando el azar de la caza: siempre presentes,
siempre disponibles). Relacién de propiedad con el entorno: las
‘cosas siempre cerca, a mano,
Con la propiedad terminan el «salvajismow y la «barbarie> (la
prehistoria) y empieza la «historia»: o la historia natural se hace
social, politica, Los hombres se «civilizany: se asientan en ciuda-
des, entornos apropiados que pretenden ser permanentes, con ins-
tituciones que pretenden ser permanentes. Se amplia el repertorio
de especies cazables: la especie humana sera en adelante la presa
privilegiada (la caza de azar de la guerra se hace sistematica). Es
fa lucha de clases, motor de la Historia. La antropofagia (antes
confinada a ocasiones singulares como comportamiento ritual y
simbélico) se hace técnica y cotidiana. Una parte de la especie
—la parte o clase dominante— vivira de la caza de la otra parte.
‘A lo largo de este proceso (cuando el objeto de la caza —Ia
presa— era exterior, pero también cuando es interior a la especie
humana) persiste la separacién entre el cazador —el predador—
y la presa, entre el dominante y el dominado, Se esti a uno 0 a
otro lado de Ja barrera. Con Ia sociedad de consumo, Ja barrera
se difumina o se interioriza. Todos somos a Ia vez cazadores ¥
cazados. O, mejor dicho, todos somos cazadores verosimiles y
verdaderos cazados. Somos cazados mientras creemos que esta-
mos cazando. Consumimos signos de consumo a cambio de con
formarnos con el poder: poder que ya no es de unos sobre otros,
sino una maquina impersonal que se abate sobre todos (unos
consumen signos de poder mientras otros consumen signos de
consumo). Ya no cabe el enfrentamiento con un poder que no
tiene rostro: intentar enfrentarse a él es entrar en su terreno —per-
der el rostro: pactar—
La cava del consumidor 5
EL CONSUMO DE SIGNOS
En su actividad de cazadores de «otros» animales, los hombres
han usado desde muy antiguo «cebos» y «seiiuelos»
Se basan en el caricter selectivo de la percepcién, El animal
percibe mediante los érganos de los sentidos los cambios signifi-
cativos de su medio: pero no con todos los sentidos ni todos los,
cambios, Segtin Tinbergen: el coleéptero acuatico «dytisco» po-
see ojos compuestos perfectamente desarrollados, pero su com:
portamiento alimenticio solo es desencadenado por estimulos qui-
micos y tactiles (la disolucién en el agua de un extracto de carne
-es el primer germen de los «sopicaldos»— le obliga a «cazar»
cualquier objeto sélido que toque); las erias de gaviota piden
alimentos picoteando el pico de sus progenitores, amarillo con
tuna mancha roja en el punta de la parte inferior del pico (los
progenitores son percibidos como contraste entre un foco rojo y
tun foco amarillo, y en general como contraste entre un foco y un
fondo de colores diferentes: los patos reaccionan ante una man:
cha roja sobre un cartén de color amarillo, pero no reaccionan
ante un modelo exacto del animal sin mancha roja en el pico;
pero la reaccién mejora si se pinta en el pico una mancha de
cualquier color, incluso blanca —también nuestros conciudada-
nos creen poseer el sol colindose trozos de metal dorado o pe-
druscos brillantes, aunque sean de latén o de vidrio—). Los ani-
males —y los hombres entre ellos— no perciben las situaciones
y las cosas con todas sus determinaciones materiales, sino «s6lo
“signos”» de ellas. El «cebo» (alimenticio) —y en general el «se-
fiuelo» es la sustitucién de una situacién 0 de una cosa por sus
signos (por el «simulacro» de ella) —. En la sociedad de consumo
todos los productos del mereado evolucionan hasta convertirse
en meros simulacros de si mismos.
Analicemos un caso.
Hubo un tiempo en que se obtenia una bebida refrescante y
nutritiva exprimiendo naranjas a mano, 0 con un exprimidor ma-
nual 0 mecinico. Esto sélo era posible en el lugar o en el mo-
mento de presencia de la naranja que, para mas inri, frutece en
invierno. La solucién que se les ocurrié a algunos ingeniosos
6 Vide cotiiana: fragmentos de wna realidad socal
empresatios (como el valenciano doctor Trigo) {ue el envasado
del zumo obtenido: lo que atin se llama zumo de naranja «nacu-
ral» (hay que lamarlo «natural» para ocultar el hecho de que no
es completamente natural, pues tiene conservantes quimicos, y
sus caracteres sensibles —especialmente el sabor—, y su valor
nutritivo estan levemente alterados). Es una solucién técnica: per-
mite al consumidor disponer de la bebida en cualquier punto del
espacio-tiempo, permite al fabricante extender su negocio por toda
la superficie del espacio-tiempo. En este momento entran en ¢s-
cena las multinacionales, y escamotean la materia naranja. En una
primera operacién —escamoteo cuantitativo— reducen esa mate-
ria, disolvigndola en agua: como compensacién, refuerzan la for-
ma de la naranja, sus signos (color més anaranjado, sabor mas
dulce y mis dcido, adiecién de eburbujas» que simulan la «vida»
gue cl producto ya no tiene). Es el «refresco de naranja», En una
segunda operacién —eseamoteo cualitativo— eliminan esa mate-
ria y s6lo queda —ain mas reforzada— la forma de la naranja.
Es el arefresco com sabor 4 naranja». De la naranja, no queda ya
nada, nada. Pero no termina ahi la cosa, Ese fantasma desmate~
rializado de la naranja adn remite a la naranja, ain se refiere a
ella. Puede ser comparado con el zumo de naranja: el consumidor
puede recordar. Después del escamoteo de su materia, el escamo-
teo de su recuerdo. Junto al refresco «con sabor a naranja> apa~
recen refrescos con sabor a cosas cada vez. mas distantes de la
naranja, hasta llegar al circulo maximo o grado cero del recuerdo
(Fefresco con sabor a nada: también llamado «ténica>). Escamo-
teado el recuerdo, la «serie» entera se orienta en direccién al «re-
fresco de cola», ya sin referente natural. Los términos de la serie
ya no son «sucedineos» de sus originales naturales (dimension
‘creferencial del signo»), sino «cédigos» que se combinan entre si
(dimensién «estructural del signo»). Cada término remite a la
serie de los demés: el consumidor va de uno a otro, gira como
tun tiovivo por la serie; la serie se abre perpetuamente en direc-
cién horizontal —haciendo entrar mas «sabores» en la danza—
y en direccién vertical —con combinaciones de segundo, y ma-
hrana tercero y cuarto y... grado lima-limén—, «limén-t6nica»
Lo mismo que la naranja, mediante un proceso que tiene la
‘misma forma, desaparecen todos los «materiales». Piénsese en los
La exza del conswnidor 7
procesos que van: de la sopa de pollo, pasando por la sopa en-
latada y en sobre, ala sere de los ssopicaldose base de lita.
mato monos6dico: del jamén, pasando por el jamén cocido y el
aglomerado de «jamén», a la serie de los «fiambres» a base de
proteina texturizada de soja; del algodén y la lana, pasando por
€l algodén y la lana tratados y regenerados, ala sene de las
bras»; de la madera, pasando por la madera chapada, a la serie
de los «plasticos estratificados»; de la piedra y el ladrillo, pasando
por las tapas de piedra y ladrillo a la piedra «artificial»
Siempre las mismas operaciones: 1) una operacién de «conser
vacién»: para neutralizar el ciclo vida/muerte de los materiales de
modo que cubran toda la superficie del espacio-tiempo del mer-
cado (operacién més intensa segin el material es mis perecedero:
ausente en la piedra, marcadamente presente en los alimentos
). Los mue-
bles tienden a ser transformables (sofi/cama, mesa alta/baja para
comida/sobremesa). El cambio se erige en valor supremo: cam-
biar de casa, hacer obra que redistribuya as piezas, cambiar los
muebles o cambiar su disposicién, cambiar los revestimientos (la
danza del papel y la pintura: de la pintura al papel, del papel a
la pintura, y ahora el papel/pintura —eel conjunto de ARMONIAS
se recoge en una GUIA que permite cotejar el efecto de la com-
binacién papel/pintura»—). El inquilino esta condenado a parti-
cipar en el perpetuo juego de las combinaciones: jugar con los
clementos combinando todas sus diferencias, saltar de un elemen-
to a otro (casa, pieza, silla): jugador/peén de un ajedrez en el que
no hay nada que perder ni ganar. Se niega el tiempo: «cambie el
polvo por brillo» (el polvo es la huella del tiempo en la superficie,
€l brillo es el reflejo en la superficie de un presente vacio que
rueda sobre si mismo). Todo es superficie: laminados de madera
como imitacién de la madera, laminados de plistico como simu-
lacro de la madera. Aparentemente se quiere ganar espacio (haga
crecer su hogar»): pero no para ser ocupado con nuevas posibi-
lidades de acoplamiento, sino s6lo para dar cabida a mas elemen-
tos que permitan diversificar el juego. La intimidad se individwa-
La casa em le sociedad de consumo: el cuerpo expultado ”
liza y se refugia en el cuarto de baio: alli la autocontemplacién
narcisista, alli las iltimas migajas de goce autoerético (pero ya
nos ofrecen «baiios de pelicula»)
La casa-escaparate de la sociedad de consumo esta regulada
por los valores anales: abstracci6n, edleulo, combinatoria. Un es-
pacio vacio (intestino vacio) en el que juegan elementos, cada vez
mas numerosos, que entran y salen. El inquilino sélo interviene
con dos operaciones: dar entrada a los elementos (comprar) y
poner en funcionamiento el juego que se juega sin él (combinar-
los). Toda la oralidad (salvo los breves refrigerios furtivos, salvo
las nerviosas escapadas a la nevera de las coca-colas o al mueble-
bar del giisqui) se acopla al aparato de televisin. Es el cordén
umbilical, el canal de conexidn con el mundo. El alimento basico:
sombras de plida leche lunar que acondicionan el cuerpo para
seguir participando en el juego tonto del consumo. La iitima co-
nexidn (la convivencia esta congelada): lo Ginico que retiene en casa
EL CUERPO EXILIADO
‘Todo el espacio de Ia sociedad de consumo tiene Ia misma es-
tructura: no hay lugar para su cuerpo.
Usted se aburre en casa, Cambia de postura, de silla. Pasea
nerviosamente. Bebe una coca-cola. Llama por teléfono. Sale a la
calle. Sus pies se arrastran sobre el cemento en un caminar sin
objeto. Sube al coche: enlata su cuerpo en la autopista del fin de
semana. Vuelve a casa.
Saldré de casa, volvera, buscando. Quizas quiera poner su casa
en otro lugar («Estamos rodeados de lugares como éste», «Donde
Ja naturaleza vive tendré usted su hogar»). Es indtil que lo inten
te. No existe ese lugar. Est4 condenado a huir siempre (pero,
como George Jackson, mientras huye puede buscar un arma)
El capitalismo (que empez6 desconectando a los trabajadores
de la tierra y los gremios) esta condenado a proseguir su delirio.
El capitalismo de produccién descoyunts los cuerpos de los pro-
ductores acoplindolos a monstruosas maquinas mecanicas, a
monstruosas maquinas burocriticas. El capitalismo de consumo
18 Vide cotidiana:fragmentos de una realidad socal 4. EL SALON: UNA EXPOSICION PERMANENTE
ha disuelto Ia ilusién del «alma»; ya no hay ideologias consola:
doras. El «cuerpo de amor», convertido en «doctor extraio amor
Pero ha dejado sueltas fuerzas terribles, deseos que vagan a la
deriva, sin objeto. Un dia se encontraran y ese encuentro sera el
fin del exilio (Ia construccién de una sociedad no represiva), ©
el fin de la especie.
Los seres humanos han buscado siempre proteccién. Lo que pro:
tege es un techo, un tejido, un texto: lo que protege es, en defi-
nitiva, la técnica '. La técnica protege contra el azar: mediante la
técnica evitamos la exposicidn al azar, producimos un ambito en
el que todo es previsible. Sélo la técnica (para el animal neotéc-
nico que somos cada uno de los seres humanos) evita el riesgo
de perecer: riesgo es un perfil espacial o temporal irregular («ries
go» viene del griego «rhiza», que significa —a la vez— «tisco» y
staiz»), perecer es salir (sper + «ire>). El techo nos cubre, el
tejido nos abriga, nos sumergimos en la lectura del texto,
El azar es rapidez.¢ irregularidad. La rafz que esta en el origen
del término inglés «random» expresa violencia y galape frenético
de caballos: el azar se atribuye al movimiento vertiginoso de los
dados, Las trayectorias que traza el azar —sus marcas— son tor-
tuosas: como los movimientos brownianos ?, La prictica técnica
‘exige pausa («pararse a pensar»), sus trazos son regulares —tra-
zados a regla— y sus ritmos acompasados —circulares, repetiti-
vos—: por eso fa prueba de que una sefial es técnica, esto es
inteligente, es la regularidad de su trazo 0 de su ritmo. El techo,
el tejido y el texto protegen porque son pausados —constituyen
emansos en el caos—, y son pausados porque son regulares —las
* Seyin José Ricardo Morales (Arguitectnics, Ediciones dela Universidad de
Chil, 1969, el origen histricn de la tcnicay el origen etimoldgico dela palabra
stéenicas se asocian en la raiz indoeuropea «teks» (= trabajo con el hacha). La
‘técnica originales la técnica del carpitero: de ahi que Ia «madera- haya sido el
rmolde conceprual de tods «materia» y toda figura =maternan y de que todo lo
vigoroso y lo vigente tenga algo que ver con lo ve
* Sobre las trazas de los movimientos brownianos, y st posible simulacion
gracias a los modelos tebrieos, puede encomtearseinformacin en Les objet frac
tals (de Benoit Mandelbrot, Flammarion, 1973),
También podría gustarte
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Tratado de Metodología de LasDocumento13 páginasTratado de Metodología de LasJose RomaniAún no hay calificaciones
- 28-Parsons, Talcott - Hacia Una Teoría General de La Acción. Capítulo 1. Algunas Categorías Fundamentales de La Teoría de La Acción, Exposición GeneralDocumento18 páginas28-Parsons, Talcott - Hacia Una Teoría General de La Acción. Capítulo 1. Algunas Categorías Fundamentales de La Teoría de La Acción, Exposición GeneralTomas Trimboli100% (1)
- Bajoit El Cambio SocioculturalDocumento19 páginasBajoit El Cambio SocioculturalMisak Buscando Nuevas Rutas0% (1)
- La Brutalización de La Política en La Crisis de La Democracia UruguayaDocumento18 páginasLa Brutalización de La Política en La Crisis de La Democracia UruguayaAníbal CortiAún no hay calificaciones
- Alfredo Zulueta - El TenteDocumento30 páginasAlfredo Zulueta - El TenteCareliaArcadievnaAún no hay calificaciones
- Framing El Encuadre de Las Noticias - SadabaDocumento31 páginasFraming El Encuadre de Las Noticias - SadabaRodrigo Ignacio Soto AvilésAún no hay calificaciones
- 19 BECK Vivir Nuestra Propia Vida en Un Mundo DesbocadoDocumento6 páginas19 BECK Vivir Nuestra Propia Vida en Un Mundo DesbocadoIkerMadridAún no hay calificaciones
- Valenzuela Arce, José Manuel-El Futuro Ya FueDocumento260 páginasValenzuela Arce, José Manuel-El Futuro Ya FuePablo HuertaAún no hay calificaciones
- Kornblit - Metodologias Cualitativas en Ciencias SocialesDocumento6 páginasKornblit - Metodologias Cualitativas en Ciencias SocialesJulianLMGAún no hay calificaciones
- Prog Dubet - El Trabajo de Las Sociedades, Cap. 6Documento37 páginasProg Dubet - El Trabajo de Las Sociedades, Cap. 6La Múltiple HighlanderAún no hay calificaciones
- Estructura y Agencia Giddens Bourdieu Elias-WikipediaDocumento3 páginasEstructura y Agencia Giddens Bourdieu Elias-WikipediaPedro MartínAún no hay calificaciones
- Gutiérrez - Los Ritmos Del PachakutiDocumento288 páginasGutiérrez - Los Ritmos Del PachakutiFernando M. Galeana100% (1)
- Bourdieu-Los Usos Sociales de La CienciaDocumento22 páginasBourdieu-Los Usos Sociales de La CienciaSushl100% (4)
- Preston-Estructuralismo y Teoría de La DependenciaDocumento21 páginasPreston-Estructuralismo y Teoría de La DependenciaSofia Medellin Urquiaga100% (2)
- Palacios, Jesus (1984) Gramsci. Educación y Hegemonía. en La Cuestión EscolarDocumento23 páginasPalacios, Jesus (1984) Gramsci. Educación y Hegemonía. en La Cuestión EscolarMA RS100% (1)
- Representaciones Sociales y GeneroDocumento259 páginasRepresentaciones Sociales y GeneroMiriam Cristina100% (4)
- De La Garza Toledo, E (2011) Introducción. Construcción PDFDocumento329 páginasDe La Garza Toledo, E (2011) Introducción. Construcción PDFBardamuAún no hay calificaciones
- Modernidad y GlobalizacionDocumento11 páginasModernidad y GlobalizacionElias FuenzalidaAún no hay calificaciones
- Prieto Adolfo El Discurso Criollista en La Formacion de La Argentina ModernaDocumento61 páginasPrieto Adolfo El Discurso Criollista en La Formacion de La Argentina ModernaSonia Donati33% (3)
- Garcia Molina Jose - Dar La PalabraDocumento92 páginasGarcia Molina Jose - Dar La Palabra0531523Aún no hay calificaciones
- Agnes Heller - Sociologia de La Vida CotidianaDocumento216 páginasAgnes Heller - Sociologia de La Vida CotidianaShawn CarpenterAún no hay calificaciones
- Alexander Jeffrey Despues Del NeofuncionalismoDocumento21 páginasAlexander Jeffrey Despues Del NeofuncionalismoSarah Dechamps100% (2)
- Intervenciones Posestructurales Gibson-Graham PDFDocumento26 páginasIntervenciones Posestructurales Gibson-Graham PDFAngela CorredorAún no hay calificaciones
- Néstor García Canclini - Jóvenes, Autonomía y ModernidadDocumento16 páginasNéstor García Canclini - Jóvenes, Autonomía y ModernidadRerisson CavalcanteAún no hay calificaciones
- Offe. IngobernabilidadDocumento25 páginasOffe. IngobernabilidadHöjuela D' MaïzAún no hay calificaciones
- Sociologia de La Accion de TouraineDocumento17 páginasSociologia de La Accion de TourainesimonescoffierAún no hay calificaciones
- Ficha Barbier - MastacheDocumento11 páginasFicha Barbier - MastacheLiteratura EpetAún no hay calificaciones
- Torns - El Trabajo y El Cuidado (2008)Documento22 páginasTorns - El Trabajo y El Cuidado (2008)novenapuertaAún no hay calificaciones
- Bourdieu La Violencia Simbolica y La DominaciónDocumento8 páginasBourdieu La Violencia Simbolica y La DominaciónMónicaPazAún no hay calificaciones
- Foucault - La Función Política de Un IntelectualDocumento15 páginasFoucault - La Función Política de Un IntelectualPshyqueAún no hay calificaciones
- Carasa - Beneficiencia y Control Social en La España ContemporaneaDocumento34 páginasCarasa - Beneficiencia y Control Social en La España ContemporaneaanparigoAún no hay calificaciones
- De Certau. La Invención de Lo CotidianoDocumento20 páginasDe Certau. La Invención de Lo CotidianoMaria Jose Haro Sly100% (1)
- Guía para Cartografía SocialDocumento1 páginaGuía para Cartografía SocialLaura Sofía FontalAún no hay calificaciones
- Toti, G. 1975. Tiempo Libre y Explotacion Capitalista Cap 6Documento29 páginasToti, G. 1975. Tiempo Libre y Explotacion Capitalista Cap 6Oscar Acosta100% (1)
- 04 - François de Singly - La Sociología, Forma Particular de ConcienciaDocumento14 páginas04 - François de Singly - La Sociología, Forma Particular de ConcienciaAndrés Maximiliano TelloAún no hay calificaciones
- Parkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)Documento50 páginasParkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)andresote33Aún no hay calificaciones
- Martínez, Deolidia - Nuevas Regulaciones. Nuevos SujetosDocumento14 páginasMartínez, Deolidia - Nuevas Regulaciones. Nuevos SujetosMarcelo Javier Berias100% (2)
- Sobre El Concepto de AgenciamientoDocumento4 páginasSobre El Concepto de AgenciamientoLeidy GonzalezAún no hay calificaciones
- Feminismo Critico - Contra Las DicotomiasDocumento9 páginasFeminismo Critico - Contra Las Dicotomiassaravasti2046Aún no hay calificaciones
- Juan C. Portantiero - La Sociología Clásica. Durkheim y WeberDocumento12 páginasJuan C. Portantiero - La Sociología Clásica. Durkheim y WeberS n @ K 3Aún no hay calificaciones
- Lipovetsky - La Posmodernidad A DebateDocumento3 páginasLipovetsky - La Posmodernidad A DebatemasimilianitusAún no hay calificaciones
- DUBET - en La Escuela PDFDocumento85 páginasDUBET - en La Escuela PDFSilvio Castro100% (2)
- Wolf - Figurar El PoderDocumento30 páginasWolf - Figurar El PoderJovelAún no hay calificaciones
- Trabajo Empleo Identidades Laborales Julio Cesar Neffa CompDocumento220 páginasTrabajo Empleo Identidades Laborales Julio Cesar Neffa CompJorge AhumadaAún no hay calificaciones
- Identidad y Trabajo - Enrique de La GarzaDocumento20 páginasIdentidad y Trabajo - Enrique de La GarzaRosalba RamírezAún no hay calificaciones
- Simmel - El Dinero en La Cultura ModernaDocumento8 páginasSimmel - El Dinero en La Cultura ModernaDiego GaleanoAún no hay calificaciones
- Becker Trucos Del Oficio Como Conducir Su Investigacion en Ciencias Sociales PDFDocumento142 páginasBecker Trucos Del Oficio Como Conducir Su Investigacion en Ciencias Sociales PDFangelica0% (1)
- El Futuro de Una Audiencia MasivaDocumento56 páginasEl Futuro de Una Audiencia MasivaMontse Gorchs Molist100% (2)
- PEI - Garcia MolinaDocumento13 páginasPEI - Garcia MolinaMaría José MarichalAún no hay calificaciones
- Katman Medicion Vulnerabilidad SocialDocumento27 páginasKatman Medicion Vulnerabilidad SocialMaga69Aún no hay calificaciones
- Gramsci Hoy. Materiales, Extra Nº 2, Febrero 1978Documento82 páginasGramsci Hoy. Materiales, Extra Nº 2, Febrero 1978Que Patatín, que PatatánAún no hay calificaciones
- Decimos, hacemos, somos: Discurso, identidades de género y sexualidadesDe EverandDecimos, hacemos, somos: Discurso, identidades de género y sexualidadesAún no hay calificaciones
- Ver más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadDe EverandVer más allá de la coyuntura: Producción de conocimiento y proyectos de sociedadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Escribir AntropologiaDocumento20 páginasEscribir AntropologiaVanessa VillalobosAún no hay calificaciones
- Investigacion CualitativaDocumento112 páginasInvestigacion CualitativaMarcelo Allauca Peñafiel100% (1)
- Friedman Identidad Cultural y Proceso Cap 7Documento41 páginasFriedman Identidad Cultural y Proceso Cap 7Pablo HuertaAún no hay calificaciones