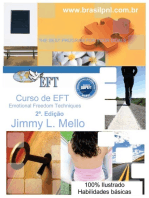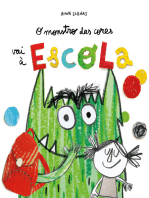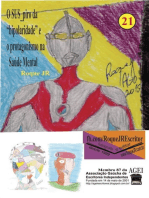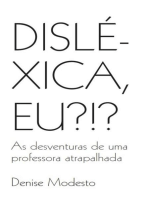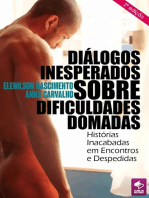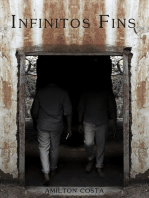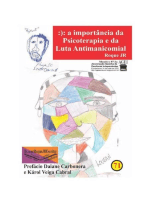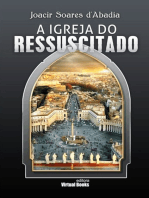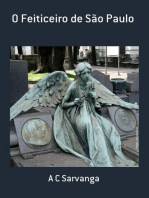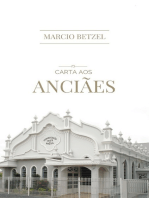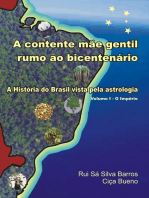Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FAGES Jean Baptiste 1973 para Comprender PDF
FAGES Jean Baptiste 1973 para Comprender PDF
Cargado por
Micha Albarrán0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas84 páginasTítulo original
FAGES_Jean_Baptiste_1973_Para_comprender.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas84 páginasFAGES Jean Baptiste 1973 para Comprender PDF
FAGES Jean Baptiste 1973 para Comprender PDF
Cargado por
Micha AlbarránCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 84
De Jean-Baptiste Fages en esta editorial Para comprender
Para comprender a LéiStouss a Lacan
Jean-Baptiste Fages
Amorrortu editores
Biblioteca de pscologiay piconnalisis
Directore: Jorge Colapinto y David Maldavsky
Comprendre Jacques Lacan, Jean-Baptiste Pages
(© Baitions Edouard Privat
Primera edicién en eastellane, 1973; primers reimpresin, 1987;
segunda reimpresion, 2001
‘Traduccién, Matilde Horne
Revisén tenica, Mario Levin
Unica edicisn en castellano euterizada por Bditione Edouard
Privat, Toulouse, y debidamente protagida en todos le paises,
Queda heeho al depésito que previene la ey n° 11.728. © Todas los
derechos de ia een en cateano reservados por Amorrorty ed
teres S.A, Paraguay 1225, piso (1057) Buenos Aires,
La reproduesin total o parcial de ete libro en forma idéntisa 0
‘moditicada por cualquier medio meinen o eleetrénio,incluyes-
do fracopia,grabacién o cualquier sistema de almacenamiento y
recuperacin de informacién, no sutarizada por les editores, vila
Aerechos reservados. Cualquierutlizacién debe eer proviamente
solicitads.
Industria argeatina. Made in Argentina
ISBN 950.516-406-9
159.9642 Fages, Jean-Baptiste
FAG Para comprender a Lacan. 1a ed, 18 relmp.-
Buenos Aires : Amorrort, 200)
170 p.; 18x12 em. (Biblioees de pseslogta y
paleoanslise)
‘Freducsin de: Mati Horne
ISBN 950.516-405-9
L.Mulo- 1. Picoandlisis
Improso en los Tallees Grifcos Calor Bf, Paso 392, Avellaneda,
provineia de Buenos Aires, en noviembre de 2001,
‘Trada de esta edicign: 1.500 ejmpleres.
Prdlogo
Supongamos que un reportero, micréfono en mano y
magnetéfono en bandolera, se pasea entre alumnos de
ligco de Glkimo aio o que, junto a un quiosco de perié=
dicos, interpela a lectores del Express, de Dépeche, Le
Monde, Le Figaro o Le Nouvel Observateur: «Ha
ofdo hablar usted del doctor Lacan?y. «Ah, sf, el es-
tructuralista del psicoandlisis...>. En virtud de un
estereotipo comparable, Roger Clamant convoca a
Lacan en un opiisculo: Les matinées structuralistes!
Eironiza sobre nuestro autor: «A sus anchas en el
ciosismo y la galanterfa, se caracteriza por un pesitni
‘mo seereto en cuanto a la trascendencia de su men-
saje: Si se solaza en el hermetismo, es en la medida
en que esté persuadido de que sus descubrimientos
pertenecen a lo fragils?
En lo que a nosotros concieme, siempre hemos
tinguido los andlisis estructurales, diseiplinas cienti-
ficas derivadas de la lingistica moderna, de las ideo
logfas estructuralistas, que son por sobre todo crea-
ciones de opinién pablica
cA titulo de qué podria conferirse el rétulo de estruc-
turalista a la bisqueda psicoanalitica de Lacan?
¢Se trata acaso de una prolongacién de la ideologia
llamada «estructuralismo> con todas las combinacio-
nes que recubre: tanto la etologia de Claude L&
1 Patis: Robert Laffont, 1970, con una eIntroduceidn erties»
por Albert K,
2 Tbid, pg. 2.
Vi-Strauss, como las filosofias de Michel Foucault y
Jacques Derrida, la lingiifstiea moderna y la retéri.
‘ea general, las teorfas literarias de Roland Barthes
y Trvetan Todorov? :O seré una nueva rama de
la investigaci6n cientiiea donde conflayen los dos
ramales del psicoandlisi y la lingiistca? Aqui el i.
nico testigo se pronuncia por la negativa: «Es ver-
dad —y hay que reconocérselo— que esta ambicin
de cientificidad no ¢s tal vez en Lacan més que un
truco de ilusionista».* Empero, un problema serio no
se resuelve a fuerza de ingenio verbal. Al amparo de
tun consumado arte del cilusionismos, Lacan se pro-
pone fecundar el psicoandlisis por medio del analisis
‘estructural y predica un eretorno a las fuentes», es
decir una relectura del texto freudiano, De ahi que
cl problema fundamental no sea ya el de la legitimi-
dad de un rétulo, sino el de la validee de un enfoque
aque se pretende cientifico. Problema siempre dificil
toda vez que sc fecundan dos disciplinas, dos meto-
dologias: en este caso, el psicoanilisis y la lingiiistica
Las respuestas a estos interrogantes: gciencia o ideo-
logia, ciencia del ilusionismo o fragil preciosismo, re-
torno a las fuentes del psicoandlisis © proliferaciones
bizantinas...?, las pediremos al propio Jacques La-
can. ¥ esta serd la primera parte de nucstro estudio: el
discurso de Lacan. Se trata del lenguaje, del discur.
$0 en acto, en este caso el propio discurso de Lacan,
Procuraremos traducirlo sin incurrir en excesivas trai-
ciones, Fieles al plan de nuestros primeros estudios so
bre ef estructuralismo,* haremos de esta traduccién
tuna vulgarizacién, ¢Acaso traducir no es operar uns
conversion de un cbdigo 2 otro? Vulgarizar es ante
8 Bid, pig, 6.
4 Comprendre le structuralime, Pais: Privat, 1967, y Le struc
furallsme en proces, Pars: Privat, 1968,
todo descifrar, decodificar un lenguaje instaurado en-
{re miembros de una institucién dada —en nuestro
caso la institucién congrega a Lacan, a sus oyentes y
4 lectores habituales— para someterlo luego a un
hdigo distinto, eventualmente més amplio: en este
{as0, el c6digo del «gran pilbicon, el de los lectores
no iniciados que quieren «comprender algo.
Este discurso de Lacan —este proceso reconstruido
della investigacin lacaniana— id de la intuicién p
mera del psicoanalista hasta las nuevas descripeion
de las formaciones del inconsciente (segén la metéfo-
ray la metonimia)
1. Del espejo al Eaipo,
2) El lenguaje.
3. La necesidad y la demanda
4 La metéfora y la metonimia,
Je4 del primer lenguaje de Lacan, de aquel que dice
y describe el inconsciente, a su segundo lenguaje, al
retalenguaje,* a aquel por el cual Lacan, coronando
si propia investigacién, asigna a esta un lugar en la
celtura de nuestro tiempo frente:
5. Al psicoanaliss.
6 A la lingiistica
A decir verdad, estos dos tiltimos capitulos serén a la
ver discurso de Lacan y discurso sobre Lacan. En rea-
lidad, ser& dificil separar lo que dice Lacan de lo que
5 Lor lectores de nvestros dos trabajor precedentes podein
Aistingur sin dficultad el lenguaje-bjeto, es decir cl lems
tomado somo objeto de estudio, del metaleneuaje, e¢ decir
fl utllaje terminclégico que permite exte estudko de! lenguaje~
‘objeto. Por ejemplo, Ia gramstiea es um metalenguaje aplicado
al lenguaje hablade, objeto de estudio,
9
al respecto podemos decir nosotros. En estos dos citi
‘mos capftulos seremos nosotros quienes nus encontra,
Femos en posicién de coronamiento; Lacan ejecutars
la parte esencial del trabajo accionando la cuerda de
descenso, pero nosotros debemos sostener la. cuerda
gue la asegura.
La segunda parte de nuestro estudio seré exclusiva.
mente, por nuestra cuenta y riesgo, diseurso sobre
Lacan, a saber un andlisis de sus Eeris segin nuestro
método, estructural y ret6rico, La idea de proceder
de esta forma nos fue inspirada por las miiltiples ext
ticas relativas al esoterismo, a las ambigiedades, a1
preciosismo de la escritura Tacaniana, El esoterismo
debe ser despejado, las ambigtedades dlsipadas, los
reciosismos reducidos. Podemos admitir que Lacan
Sea esotérico, pero nos rehusamos a priori a consid.
rarlo ininteligible y a lamarlo incomunicable. Ha ha.
blado para circulos restringidos, ha escrito sin dda
para un pequeiio néimero de lectores, pero ha optade
Por romper el silencio y comunicar. Solo la Iocura es
affsca en su soledad y solo la experiencia mistica es
inefable en su intimidad, Comunicar equivale a situar=
se en algin lugar entre estos dos silencios. Y a la vez
en algin lugar entre uno mismo y sus interlocutores
La comunicacién no suprime necesariamente la dis
tancia entre el que habla y el que escucha, el que res
onde. La comunieacién es un juego de las diferen.
Cias, una individualizacién de esas diferencias: El que
toma la iniciativa va a Ta cabeza de sus interlocutores
hrasta el lugar en que estos pueden distinguirlo, oftlo,
percibir su originalidad, es decir sus diferencias:
Guienes miran, escuchan, deben acortar la distancia
sin gue ello implique que deban suprimirla. Si el in.
terlocutor quiere a toda costa perder su propia dife.
rencia, su originalidad, ese interlocutor «choca 0 se
compenetray. Y a ese echoque» 0 rancios olores miticos. De aht
Jos inventarios impresionistas en el mas alto grado,
Por ejemplo esta frase, extraida al azar de los Ecris:
«cLes derits em portent au vent les traités en blanc @une
cavalerie folle» (Los escitos arrebatan al viento los
tratados en blanco de una eaballeria loca)," nos sugie
re connotaciones de poesia métrica, hasta ritmiea
(vent/blanc), burla de si mismo (eseritos en gene-
ral/Ecrits de Lacan), acumulacién impetuosa (trata.
dos en blanco, cabalieria loca), arbitrariedad supre.
‘ma del lenguaje (tratados en blanco), esteticismo mis
allé del escepticismo, etcétera,
Para allanar tales dificultades, para evitar descripcio-
nes fantasiosas, intentaremos descubrir las instancias
en los «lugares» privilegiados donde normalmente
cllas se inseriben: 10s calificativos y los superlatives,
os comienzos y las conclusiones.
Esta segunda parte, el discurso sobre Lacan, cconst-
tuird entonees un proceso al autor? Quiz sucumba-
‘mos a la tentacién, si bien haremos todo lo posible por
evitar tal_presuncién, Nuestro estudio tendré. como
Sinica aspiracién reconocida ensayar métodos de and.
lisis sobre el lenguaje lacaniano, ya que este lenguaje
se ha expuesto a la comunicacién piblica, zCudnto
més grande que la reducida, o mejor dicho traducida,
quedars, al cabo de estos ensayos, de estos proce.
ientos, la parte de irreductibilidad del lenguaje exa-
minado?
7 Pag, 27
2
1. Discurso de Lacan
1. Elespejo
j Marienbad! Los cinéflos se sentirdn tentades de atri-
buir a Jacques Lacan el don de la premonicién, 0 el
de la adivinacién a Resnais. El hecho es que fue en
Marienbad, el 31 de julio de 1936, donde, en opor-
tunidad del XIV Congreso Internacional de Psicoana-
lisi, el doctor Lacan hizo una sorprendente entrada en
Ia escena del movimiento psicoanalitico promuncian-
do su conferencia «El estadio del espejon," y el otro
hecho ¢s que Alain Resnais, en su enigmético film
Lannée demiére @ Marienbad (1961), juega insis-
tentemente con el motivo del espejo de infinitas ima
genes.
« estadio del espejo». Este descubrimiento primor-
dial serd también el tema de una segunda comunica-
cién de Lacan hecha el 17 de julio de 1949 al XVI
Congreso Internacional de Paicoandlisis reunido en
Zurich: «Bl estadio del espejo como formador de la
1 Bn evanto a datos biogrficos, puntualicemos simplemente
que Jacques Lacan nacio el 13'de abrit de 1901 en Pari,
(ue Cursé extudios de medina y més tarde de psiquatra, y
{que en 1982 presenté su tess de doctorado: «La psyche par
‘anoiaque dans les rapports avec la personnalité, en la que
faminaba unos teinta casos. La comunieacién de sus inves
ligaciones Hlega a circulos cada ver mis vasts: clinica de la
Facultad en el hospital Sainte-Anne, Seminario de la sexta see-
clin de ia Ecole Pratique des Hautes Rtudes y, en 1966, yu
Bliacién de los Feris. Rompe ex 1952 con ia Asociacién Ine
‘emacional de Paiconnslsis(fundada por Sigmund Freud en
1912) para fondar, en 1953, la Ecole Freutienne de Pars
13
funcién del yo (je)>2 Imaginemos a un nifo de seis
meses de edad a quien se pone frente a su imagen
Desde el primer momento le concede privilegiada im-
portancia, ensaya en direccién a ella una serie de ges.
tos, se entrega a una mimica gjubilante>. Una nifita
desnuda llega incluso a indicar, con un gesto, que ca
rece de falo. Toda esta actividad puede protongarse
hasta la edad de dieciocho meses.
Tres ctapas se delinean:
1, En un principio el nifio reaeeiona como sila ima.
gen presentaca por un espejo fuese una realidad o al
menos la imagen de otr.
2, Més tarde, el nifio cesar de tratar a esa imagen
como un objeio real, ya no intentard apoderarse de
quel otro que se esconderia detris del espejo. Hasta
ahora, las reacciones del bebe no difieren de las del
mono, salvo por una mayor... lentitud.
3, Mas he aquf que en una tercera etapa el nifo Nega
a reconocer en ese otro su propia imagen. Tritase de
tun proceso de identificacién, de una conquista pro
gresiva de la identidad del sujet.
Esta identificacién primaria del nifio con su imagen
«3 algo asi como el origen de todas las demés identi-
ficaciones. Es una identificacion «dual», es decir re-
@ucida a dos términos (el euerpo del nifio y su ima-
gen), y es inmediata, «narcisista» diria Freud. Lacan,
ateniéndose lo mas posible a la etimologia del término,
Ia ealifica de émaginaria: imaginaria porque el nia
se identifica con un doble de sf mismo, con una imma
2 Reoue Frengaite de Psychanalse, vol 4, octubre-dciembre
de 1949, pig. 449 y sigs. [eEl estado de} espejo como formaéer
fe In funeién del yo tal como se nos revela en Ia experiencia
psieoanalitcas, en J. Lacan, Lectura estructuralita de Fre
México: Siglo Veintiuno, 1971. (N. del E.))
u“
gen que no es él mismo, pero que le permite recono-
cers, ¥ al hacerlo, ha lenado un vate, una esr
ap entre los dos términos de la relacién: ef cuerpo y
su imagen,
Simulténeamente se pone al nifio frente a sus pares en
edad. El los agrede 0 Tos imita, intentando dominar-
los, Juega a que los decapita, os descuartiza 0 despan-
aurra, y a falta de pequetios seres humanos, se ejercita
con mufiecos. Pega y dice que le han pegado, ve caer
4 otro y llora. Ahora bien, esta relacién agresiva es
homéloga a la del cuerpo frente a la imagen del es.
pejo. Es «duals, se caracteriza por la indistincién, la
confusién entre si misino y el otro. En definitiva, es
alienante, porque el sujeto nifio no tiene ninguna
distancia frente a su doble (imagen del espejo 0 ni-
fio-otro), y confunde su cuerpo y el de su semejante;
«ste tltimo es tratado como un doble.
Esta relacién con el espejo' y esta relacién agresiva
frente a otros nifios tienen rasgos en comtin con la re-
lacién primera frente a a madre. El nifio, al princi-
pio, no desea solamente ser acariciado, amamantado,
cuidado por la madre. Desea ser su todo 0 més exac,
tamente su complemento; desea ccupar el lugar de lo
que a su madre le falta: el falo. Se vuelve, por asi de-
eirlo, deseo del deseo ce su madre. También aqui hay
relacién dual e inmediata, indistinciGn, identificacion
narcisista, alienacién, Otros tantos rasgos del orden
imaginario,
Henos aqui, pues, frente a un primer drama de la
existencia, de la constitucién del ayo> (je). Por una
parte, el estadio del espejo constituye el advenimien
to de una unidad, de una subjetiidad cenestscas,
permitiendo una primera experiencia de localizacién
del cuerpo. Y por otra, determina una alienai, una
8 Bp términos lacaniance: relacion expecula,
5
sujecion del nifio a su imagen, a sus semejantes, al
deseo de su madre. Lo imaginario no es todavia lo sim
bético. Pronto veremos la singular importancia que
adquiere esta distineién en el discurso de Lacan.
Este andlisis del estadio del espejo arroja nueva luz
sobre el dificil problema de las psiosisinfantiles. La-
an introduce aqui el tema del cuerpo propio. El nfo
no distingue realmente su cuerpo del mundo circun-
Gante. Pero entre los diecséis y los dieciocho meses
tercera etapa del estadio del espejo— al identificar-
se con una imagen que no el, termina por reconocer-
se, por captar la forma global (la guestalt) de sa
cuerpo propio, en el estado de una imagen exterior
de su cuerpo. De este modo el sujeto se anticipa a
su propia maduracién,
Empero, en esta fase de la construccién del sujeto, en
este reconocimiento imaginario del cuerpo propio,
puede producirse una ruptura. Vernos asi nifios psicé-
ticos angustiados ante la vista de su imagen, tratando
de huir, o de Io contrario completamente anonada-
dos, petrificados. No pueden soportar la mirada de las
demas personas en el espejo. Esa impotencia para re-
‘conocer su propio cuerpo, ese rechaz0 de la imagen,
constituyen tna fijacién en el estadio anterior a la fa:
se del espejo, una regresién al estadio del cuerpo frag-
mentado, «Este cuerpo fragmentado (...) se mucstra
regularmente en los suefos, cuando la nocién del ané-
Iisisalcaniza un cierto nivel de la desintegracién agre
siva del individuo. Se presenta entonces en forma de
miembros desunidos, de esos érganos fijados en exos-
copia que se alfan y se arman para las persecuciones
Intestinas que inmortalizb para siempre en la pintura
cl visionario Jerénimo Bosch en el ascenso al cenit
imaginario del hombre moderno>.*
4 J. Lacan, Berit, 1966, pig. 97
16
Franuear victoriosamente la tercera etapa del esta-
dio del espejo, es decir, integrar su imagen a su
cuerpo propio, es pues decisivo para la constitucién
del sujeto. Empero, todo parece entonces evanescen-
te, marginal. La cosa solo se manifiesta en un «inter-
cambio de miradas»: «lI nifio se vuelve hacia aquel
que de alguna manera lo asiste, aunque no haga otra
cosa que asistir a su juego».* ¥ sobre todo nadie po-
dria decir absolutamente nada acerca de lo imagina-
rio, si este no estuviese referido a la cadena simbélica.
Gonviene explicar el sentido de este segundo térmi-
no, que Lacan distingue claramente del primero, lo
imaginario.
Para comprender el acceso al orden simbélico es pre-
ciso retomar con Lacan el tema freudiano del Edipo,
«decir de la relacién con las diferenciaciones sexua-
les, Blestadio del espejo con la relacién de indistincién
del nifio respect de la madre era el primer tiempo de
Ia relacién edipica: El i
deseo de la madre, con el falo. Mas he aqui que en un
segundo tiempo interviene el padre, como aguafies-
tas, para privar al niffo de esa identificacién, y a la
madre del falo: al nifio se le prohibe compartir el le
cho de la madre y a la madre, la recuperacién del ni-
fio. Este segundo tiempo del Edipo es, por lo tanto,
encuentro de la Ley del padre.
El tercer tiempo seré la identificacién con el padre.
Aqui es precisamente donde se opera el ingreso en el
orden simbélieo, el orden det lenguaje. En efecto. el
papel principal del Padre no es el de la relacién vivida
ni el de la procreacién, sino el de palabra que signifi-
ala Ley. «Es en el nombre del padre donde recono-
ceremos el fundamento de la funcién simbétiea cue,
desde los confines de los tiempos simbélicos, ientifiea
5 Ibid, pig. 70,
”
‘su persona con la figura de la leyo,* Bs preciso en pri-
‘mer término que la madre reconozca al padre como
autor de la Ley, mediante lo cual el nfo podra reco-
nocer el Nomibre-cel-Padre, Si la madre reniega de
Ia funcién patema, y si el nifo rechaza la Ley, lo ima-
ginario persiste, ¢s decir la sujecion del nifio @ la ma.
dre, Sila madre y el nifio aceptan la Ley paterna, el
nifio se identifica con el padre como con quien es po-
seedor del falo. El padre, por asi decirlo, vuelve a colo-
car en su lugar el falo: como objeto deseado por la
madre, como objeto distinto del nif. Esta restaura-
cién es una castracién simbélica: el padre castra al
nifio diferenciéndolo del falo y separndolo de la ma-
dre. El nifio debe aceptar que esa castracién le sea
ignificada. Mediante esa aceptacién —esa identifica.
cién con la Ley, con el padre— el nifio entra en la
constelacién, en la triada familia, y encuentra en ella
su justa posicién, Supera Ia relacién «dual» con Ia
madre, deviene sajeto distinto de los otros dos, se ha
liberado, ha adquirido subjetividad. Bl nifio penetra
es en el mundo del lenguaje, de la cultura, de
lizacion,
El lector puede ahora denotar su sorpresa: ¢Se nos
‘entonces del lenguaje al falo y del falo al len-
? Ocurre que hemos legado precisamente a uno
de los puntos originales y fundamentales del anslisis
lacaniano. El afalo» no se reduce al sexo biol6gico,
ppara el cual Lacan reserva el término epenes. El falo
¢s un significante, un significante metaforico, es meté-
fora patema,
Toda metifora, segiin Lacan, es una «susti
nificante>, una sustitucién de significantes. Para com-
prender tal definicién tomemos un ejemplo corriente
€l calificativo feén para aludir a un hombre valiente
6 Ibid, pa. 278,
18
Restablezcamos ahora el mecanismo de la sustitucién.
Si enunciamos «hombre valiente>, obtenemos la re-
Iaci6n:
'§ (Significante) Enunciado vocal: hombre valientes
5 (significado) Significado de hombre valiente
La metéfora edn introduce un significante nuevo:
§. Este segundo significante hace que el primero, S,
y, su significado s pasen por debajo de la barra de
ignificacién; leén significa el antiguo significant, el
enunciado vocal «hombre valiente> y al mismo tiem-
po el significado: hombre valiente. Para ser mas pre~
cisos, significa implicitamente el antiguo significante
(el enunciado vocal chombre valiente>) aunque ex-
pulsindolo (nos vemos forzados a restablecerlo me
talmente) y, por asi decirlo, hace descender al signi-
ficado més profundamente (para redescubrirlo se re-
quiere un segundo ejercicio mental)
Volvamos al psicoanilisis: El nifio que desea el con-
tacto permanente con la madre, la identificacién con
la madre, tendré la experiencia de sus ausencias. La
madre est. ausente porque esté con el padre, porque
interviene la Ley del padre, porque el padre detenta
el falo. De abi, crisis de Ia identificacién con Ia ma-
dre, crisis de lo imaginario. El desenlace de esta crisis
en el nifio serd la aptitud para nombrar la causa de
Jas ausencias de la madre, para nombrar al padre y al
nombrarlo integrar su Ley. El Nombre-del-Padre jue-
ga el papel de una metéfora: es el nuevo significante
que ha expulsado al significante anterior, que ha
causado Ia Ausencia de la madre y que, por ast de-
cirlo, hace descender hasta una profundidad mayor
(lo hace descender hasta el inconsciente, para ser
is precisos) el significedo del falo.
19
Podemos ahora tomar con alguna libertad” el esquema
propuesto por Lacan (en una reinterpretacién de un
caso estudiado anteriormente por Freud: el caso del
presidente Schreber)
S (significante metaférico) $ (significante primero)
§ (significante primero) “s (significado)
Simplificando ante primero, la operacién de-
ja subsistir a 5°, significante metaf6rico, y al signifi.
ado 5, este ilimo confinado en el inconsciente (1)
Todi esto puede transcribirse mediante la f6rmula
fia (t)
que traducida a términos psicoanaliticos daz
Nombre del Deseo de
padre (S') lamadre Nombre /Inconsciente
———— dat (—_
Deseo de Significado Padre Falo
Ja madre para
(S) el sujeto
En el estadio del espejo y en la tercera etapa de este
cstadio (identificacién con la imagen, con la madre)
el nifio, dijimos, desea ser el Falo, desea por Io tanto
ser el objeto del deseo de la madre. Esta tercera etapa
del estadio del espejo ¢s asimismo el primer tiempo del
7 Libertad que el propio Lacan astoriza, a jusgar por au toro
burlin en el «Prblogo> a jacques Lacan, de A. RiffletLemsite,
Bruselas: Dessart, 1970, pigs. 16-17. (Lacan, Barcelona
Bahasa, 1971). Cf, la formula exacta en Bert, pig, 587.
20
Rdipo. Interviene el padre con sus prohibiciones (se-
tiempo del Edipo): El padre impide la fusién
Gel nifio y 1a madre; priva a uno y otra del falo, castra
al nifio de su deseo. El nifio ingresa entonces normal-
‘mente en el tercer tiempo del Edipo: renuncia a ser
Ia totalidad del deseo de la madre, renuncia a ser om-
nipotente; acepta la Ley paterna que lo castra y lo
limita y termina por nombrar al Padre; al nombrar ab
Padre nombra al objeto de su deseo, el falo, pero nom-
bra metaféricamente a ese objeto confinado en el in-
consciente. El Nombre-del-Padve es un sustituto me-
taférico, un simbolo. Por lo tanto, al término del Edi-
po elnifo tiene acceso al orden simbélico. En términos
freudianos, la identificacién con la Ley del, padre
serfa secundaria, mientras que la identifieacién con
Ia imagen, con Ia madre, seria primaria,
Podemos pues reconstituir y esquematizar el trayecto
desde el Espejo hasta el Edipo:
1P etapa: La imagen real de otro; la
smadre-otro
Beads
a 2 etapa: La imagen no es més que
Jmagen; la made ireali-
Espejo imag
1 tempo: [8% etapa: Identificscién com ox pro
Baacio pia imagen, identification
al fon la madre (eidentifiea-
Baipo én primarise)
2% tiempo: Prokibicién del padre, casvacién
3 Gempo: Acceso al Nombre-de
den simbélico” («identifi
2. El lenguaje
En Més allé del principio del placer, Freud descr
be ¢ interpreta el juego de un nifio, consistente en
hacer desaparecer un objeto mientras gta: Fort! (lo
cual quiere decir: jLejos!), y a hacerlo luego reaps.
recer, exclamando j Da! (jAgut esta!). Segin Freud,
este juego ilustra la compalsién de repeticicn, es de.
cir la necesidad insistente, recurrente, cocritiva, aun
cuando no sea deliberadamente buseada, de realizar un
acto que suele ser contrario a los deseos 0 a la linea
consciente del sujeto. En este caso, el nifio que desea.
rfa la presencia permanente de la madre se previene
contra las ausencias periédicas de esta, remedando,
con un objeto cualquiera, la alternancia de sus partic
das y retornos.
Retomando el caso presentado por Freud, Lacan ve
en di ela determinacién que el animal humano recibe
del orden simbéticos.” (Fort! ; Da! presentan todas las
caracteristicas de una altemnancia estructural: una
oposicién binaria articulada de términos acentuados
significa y hasta efectia la ausencia o la presencia
del objeto deseado, «El momento en que el deseo se
hhumaniza es también aquel en que el nifio nace para
el lenguaje>. El sujeto hace algo més que dominar su
privacién: cleva su deseo a la epotencia segunda» del
Tenguaje. «Su accién destruye el objeto que ella hace
aparecer y desaparecer en la provocacié anticipato-
ria de su ausencia y de su presencia. El nifio empieza
2 eintervenir en el sistema del discurso concreto del
ambiente, reproduciendo més 0 menos aproximada-
‘mente en su jFortl y su jDa! los vocablos que de él
8 1910-1922, traduceén francesa por S. Jankélévitch, Eueis
de Paychenalyse, Pars: Payot, xf [En Obras competes, Ma.
arid: Biblioteca’ Nueva, 3 vole, 1968, vol. 1, pigs 1097-126)
9 Berits, pig, 46.
22
recibe»." Este acceso al lenguaje implica por lo tanto
ia integracién de una materia significante (fonemas:
vocales y consonantes) ofrecida por el medio social y
cultural. Lacan prosigue: «El simbolo se manifiesta al
principio como el asesinato de [a cosa y esa muerte
constituye en el sujeto la eternizacién de su deseos.!!
Qué quiere decir esto? Una doble adquisicién: por
tuna parte el signo, el significante —en este caso las
dos interjecciones articuladas—, no es la cosa: el he-
cho de que el signo de expulién (jFort!) no sea la
madre, implica que el del regreso (jDa!) es del mis-
mo orden que el primero, y que tampoco sea la madre.
Por otra parte, el nfo es remitido a su esoledad>, a la
posibilidad de ejercitar por si mismo elementos del
lenguaje que ha recibido de sa medio y por ende de
repetir, prolongar, . En lo que
respecta a la red de los significantes, Lacan ha asim.
Jado perfectamente bien Ia leccifn saussuriana: «Cada
elemento toma en ella su. empleo exacto por ser dife
rente de los demas». La lengua es una distribucién
—un sistema— de significantes en todos los niveles,
desde las més pequefias oposiciones foneméticas hasta
Is elocuciones compuestas» que analiza la lingiistica
moderna (frase, discurso, ret6rica...). En cuanto ¢
Ia red det significado, Lacan no es mas explicito que
Saussure, pero la coloca en posicién inferior, micn-
tras que Saussure la exclufa del campo de sus andliss
provisionales.® La red del significado es el conjunto de
los «discursos concretamente pronunciados»." Esta de-
finicin se ajusta bastante bien a la de habla, que pa-
ra Saussure ¢5 una variacién efectiva, personal de la
Lengua (o Cédigo). Seatin Lacan, el conjunto de los
significados «reactiia histéricamente> sobre la red de
Jos significantes, asi como para Saussure el habla reac-
tiia sobre el eédigo de la lengua. Pero el significado
no tiene en cambio la consistencia que corresponderia
una referencia clara a la cosa representada o ima-
ginada, Bl significado permanece flotante; el conjun-
to, la red a la cual se liga, carece de coherencia. Y,
finalmente, solo adquiere coherencia relaciondndose
con la red de los significantes. Esta sltima rige el
14 Berits, pig, 414
15 Las contadisimas indicaciones seménticas figuran en el
Cours de linguistique générale, Pais: Payot, 1962, pe. 108.
(Curso de lingiistica general, Buenos Aires! Losida, 4 ed
1961)
16 Bevits, pig. 414
24
‘onjunto de los significados; la lengua rige la palabra.
Bl anilisis lacaniano conduce, en conclusién, a la su
smacia de los significantes.
[Qué ocurre con el inconsciente que, segin acaba-
jnos de enterarmos —con la ayuda de Saussure—, est&
fstructurado como un lenguaje? Antes de proponer
tna de sus més claras definiciones, Lacan apela re-
sueltamente al descubrimiento freudiano: «En esta
asuhcién por parte del sujeto de su propia historia en
fa medica en que esta constituida por la palabra di-
rigida al otro radica precisamente la raiz del muevo
método al que Freud da el nombre de psicoanilisiss.*
Profesado de este modo el retomo a las fuentes, Lacan
se explica; mas vale citarlo in extenso: «Fl incons-
ciente es ese capitulo de mi historia que estA sefialado
‘on un blanco u ocupado por una mentira: es el capi-
tulo censurado, Pero la verdad puede ser reencontra-
da; las més de las veces se encuentra ya escrita en
otra parte. A saber:
En Jos monuments: y esto es mi cuerpo, es decir el
nicleo histérico de Ia neurosis donde el sintoma his-
térico muestra la estructura de un lenguaje y se desci-
fra como wna inscripcién que, una vez recogida, s€
puede destruir sin pérdida grave.
9Bn los documentos archivads también: y estos son
los recuerdos de mi infancia, tan impenetrables como
aquellos cuando su proveniencia me es desconocida.
9En Ia evolucién seméntica: y ello responde al acervo
ya las acepciones del vocabulario que me ¢5 propio,
asi como a mi estilo de vida y a mi carscter.
»También en las tradiciones, hasta en las leyendas
que en forma heroificada transmiten mi historia
»Por filtimo, en las huellas que inevitablemente con-
7 Bid, pag. 257
25
servan las distorsiones dle la verdad, impuestas por ¢
ajuste del capitulo adulterado con los capitulos que
fenmarean y cuyo sentido mi exégesis podré restable
Por haber olvidado el descubrimiento freudiano de que
la palabra del paciente dirigida al analista era
fundamento del tratamiento, el psicoandlisis se ha fal
ificado, afirma Lacan, se ha vuelto peligroso a causa
precisamente del poder de sus recursos y de sus técn.
as, Esnecesario volver a la evidencia primera. «Ya sea
que aspire a ser agente de curacién, de formacién »
de sondeo, el psicoanAlisis no posee mas que un medio:
Ja palabra del paciente (....) Ahora bien, toda pa-
labra apela a una respuesta. Nosotros demostraremos
que siempre que tenga un oyente, no existe palabra
sin respuesta aun cuando no eneuentre otra cosa que
el silencio, y que en ello radica la esencia de su fun
cién en el andlisiso.* La palabra es la dimensi6n ese
cial en el encuentro del paciente y el analista, y sin
embargo el anilisis calla, no emite sino una palabra
vacia, una palabra «entre, Situacién paradéji
Cada’ uno de nosotros ha tenido la experi
esa especie de atraccién que ejercen en nosotros cicrtos
seres a la ver discretos ¢ impenetrables, pero atentos.
Experimentamos el deseo de forzar su retraimiento,
de conmoverlos, de convencerles. Multiplicamos los
efectos verbales, hasta hacemos intervenir las confi-
dencias y, si nos descuidamos, acabaremos por perder
el control de nuestras palabras. Esto nos permite com-
prender la actitud del analista tal como la preconi-
7a Lacan,
El analista es ante todo el que escucha y traduce. Ha-
18 Ibid, pig. 289
19 Wid, pag. 247
26
ce el papel del testigo que garantiza la palabra que
tl analizado dirige a otro. No debe atraer sobre si la
relacién de identificacin, hacer transferir a su cuen-
ta el complejo de Edipo. Debe, por el contratio, poner
al analizado en relacién con el Lenguaje, la Cultura,
la Sociedad, 1o cual lo coloea en posicién de mediador.
Testigo de ia relacién con otro, mediador de la rela~
«in con la Sociedad, el analista asume este papel en la
medida en que representa para el analizado todos los
interlocutores del pasado de este.
Comprendemos mejor entonces el papel de muerto
que Lacan asigna al analista. Muerto para todas las
falsas certezas, para todos los espejismos del sujeto.
Muerte que es un rechazo de toda transferencia a la
venta personal del analista. Es expresar con un térmi=
10 radical el papel frustrador del anilisis. El paciente
reclama respuestas a sus demandas y el analista se re
hhisa a darlas hasta la plena resolucién del contflieto
2*
La segunda escena (y su secuencia) est, por lo tanto,
cen simetrfa inversa respecto de Ia primera: el minis.
‘to ha sustituido por una falsificacién la carta de la
reina; Dupin la recupera sustituyéndola a su vez por
tuna falsficaci6n, Pero el segundo desenlace es dife-
rente del primero: el ministro ignora que la carta le
hha sido escamotcada, mientras que la reina lo sabe.
A lo largo de todos estos desplazamientos, cada uno
de los personajes, por turno, ha sido burlado: el rey
nada ha visto; la reina ha visto pero no ha podido
intervenir; Ia policfa, al registrar el palacio del mi
nistro, no ha podido hallar una carta que se encon-
traba’a la vista de todos; el ministro, por siltimo, no
se ha percatado de la maniobra de Dupin. Todos es-
tos desplazamientos, todos estos juegos de engatio se
han efectuado en tomo de un significante, la carta,
cuyo aspecto cada uno conoce pero euyo contenido
jgnora. As{ilustra Lacan los poderes, la supremacta
24 Ibid, pig. 14
30
del significante:” Lo que es més, este significante
inico —primero y tltimo— cireula al amparo de la
ceguera de unos y del mutismo de otros: El rey no
ve la reina no puede hablar, el ministro no sabe qué
debe hacer, la policia no ve al principio, etc...
esto ilustra’el Ingar del inconsciente, a la’ vez muy
cercano y escamoteado. Este significante tinico circu-
la, efectia un trayecto y es relevado en su recorride
por sustitutos: Esto ilustra la cadena del lenguaje
hasta en sus aspectos (sus sustitutos) retéricos o ideo
légicos. Y cada uno de los personajes, sobre todo, se
determina con relacién a Ta carta: Esto iustra la ley,
al predominio del significante. Nadie puede escapar
a esta ley; si algunas veces se Ia olvida, Ja ley del
significante no lo olvida jams. Tal es Ta respuesta
del significante més alla de todas las significaciones:
«TG crees actuar cuando soy yo quien te agita mer-
ced a los lazos con que anudo tus deseos. Asi estos
crecen en fuerzas y se multiplican en objetos que te
conducen a la fragmentacién de tu infancia desga-
rraday.™
En una conferencia promunciada en la Sorbona el
9 de mayo de 1957, La instancia de la letra en el in-
consciente 0 la razén desde Freud," Lacan aporta
una aclaracién suplementaria a esta teorfa de la ley
del significante. La letra* es «la base material que
el discurso concreto toma del lenguaje. En efecto, el
enguaje, en el sentido més corriente del término, la
lengua hablada, «con su estructura, preexiste a la en
25 Se podria incluso agregar: del lenguaje retiico © ideo-
gio, ustrado por los sunt de Ta cata,
2 eis, pig. 1.
2 Ibid, pg 498-528 (Ba J Lacan, of. ct, phage 179-216
(. da'B}
* Bn francés ntre significa letra» y también cartan
(Wid BT)
31
trada que hace en él cada sujeto, a un movimiento
de su evolucién mentalp. El sujeto se inscribe ya. en
1 cmovimiento universal» del discurso ebajo la for.
‘ma de sti nombre propio». Fl lenguaje ¢s constitutive
de la cultura; distingue las sociedades humanas de
las sociedades animales, de modo que la condicién
hhumana se estructura segin la triada: «naturaleza,
sociedad y cultura».
‘A primera vista, Lacan retoma la férmula saussurea-
na cn la cual cada significante recorta el significado
Ss
correspondiente, —, y ello en una relacién arbitraria,
convencional respecto de la realidad representada. Si
hubiera relacién necesaria, no habria diversidad de
Jenguas humanas. Lacan se refiere una vez més 2
Saussure para establecer : Se trata del falo como signifi-
cante fundamental del inconsciente, Lacan se explica
al respecto en una conferencia pronunciada el 9 de
mayo de 1958 en el Instituto Max Planck de Mu-
nich.” Para ello, toma como puntos de partida cua-
tio problemas: «El que la nifita se considere, aunque
solo sea en cicrto momento, como castrada en cuanto
ella misma, quiere decir: privada de falo, y por obra
de alguien, alguien que es en primer lugar su madre,
panto importante, y Iuego su padres; que «més pri
mmordialmente, en los dos sexos, la madre esta provis-
29 eOberturas, en Le Cra et le Cuit, Pars: Plon, 1964, pg. 9
Y sigs (Mitoldgicar. Lo crudo y lo corido, México: Fenda de
Gultura Econémics, 1968.)
0 Berts, pigs. 685-85.
B
ta de falo como madre falica»; que ela significacién
de Ia castracién no adquiera de hecho (clinicamente
manifestada) su valor eficiente (...) sino a partir
de su descubrimiento como castracign de la madres,
¥ que estos tres problemas culminen en la cuestidn
de la razén, en el desarrollo de Ia fase félica>."* La.
can da cuenta luego de las dificultades y oscuridades
de las diversas teorfas pricoanalticas en la elucida.
cién de estos problemas. Pasemos por alto las discu-
siones de escuela; la argumentacién de Lacan tiende
precisamente a una respuesta decisiva al establecer
ta funcién del falo: «El Talo es un significante (...)
destinado a designar en su conjunto los efectos del
significado en cuanto el significante los condiciona
por su presencia de significantes.**
Volvamos al cstadio del espejo: todo acontece, en
ese momento, dentro de una relacién de identifica.
ign (narcisista) del nifio con la madre, en Ia que
cl padre no tiene todavia un papel distinto del de la
madre. Més tarde, durante el segundo tiempo del
Edipo, cl papel del padre es el de una palabra ne-
gadora que, por asi decirlo, cexplica» las ausencias
de la madre. El nifio experimenta que él no es el
falo. Todas sus demandes varfan, se multiplican y
finalmente se estrellan contra esa falta-de-ser. Claro
esté que cuando el Nombre-del-Padre se revela, es la
ley del padre Ia que significa al nifio su falta-de-ser
(el que el nifio no es el falo). Pero hay mucho més
en la clave de esta falta-de-ser; se trata de Ia funcién
misma del falo. Este no pertenece al orden de los
objetes; emucho menos es el érgano, pene o clitoris,
al que simboliza>. Es precisamente de orden simbé-
lico, significante, y no puede reducirse a una natu-
31 Ibid, pg. 686.
32 Thid) pag. 680.
3
raleza, a una realidad por primitiva que sea. No sien-
do objeto, no siendo realidad, sino en si mismo signo
de una ausencia, designa de manera primordial la
falta-de-ser. Se abre sobre una multiplicidad de ob-
jetos y de demandas de objetos porque é! mismo no
ts objeto. Por lo tanto, precisamente a partir de este
significante fundamental comienza la larga bisqueda
del hombre.
3. De la necesidad a ta demanda
Segiin ta acepcién més comin, la necesidad perte-
nece al orden de los requerimientos orgénicos: ne
cesidad cle agua, necesidad de aire, etc.... Freud no
parece cuestionar esta acepcién comin, preocupado
como esté por intercalar entre la necesidad y el de-
seo su nocién de pulsién. La pulsién introduce en la
simple necesidad orgénica un coeficiente —una cali-
ficacién —erbtieo. La pulsién se sitia on la vida bio-
V6gica, orgénica, y no en la vida psiquica. Es en el
organismo una fuerza constante que tiende a supri-
mir cualquier estado de tensién. Solo interviene en
al psiquismo consciente o inconsciente a través del
relé de una representacién,
Lacan designa la necesidad en correlacién con lo que
analiza en forma més explicita: la falta, La necesi-
dad orgénica esté relacionada con esa falta radical
que es consecuencia de la salida del seno materno
Desde su nacimiento, el nifio no tiene ya complemento
anatémico; su falta ¢s un vacio, un hueco. una caber-
tura> que, mas acé de la pulsin, suseta la necesidad
orgénica, {Qué es en realidad la pulsién? Durante
una intervencién en un congreso reunido cn el hos-
pital de Bonneval, Lacan propone, no sin humor.
tna imagen de los albores de la vida humana e ilus-
35
tra los puntos de partida de la «pulsién». Evoca ef
mito del andrégino —ese ser humano primordial an-
terior a la diferenciacién de los sexos— descrito por
Arist6fanes en el Banguete de Plat6n. Del mismo
‘modo que el andrégino, por mandato de Zeus, se
divide en dos seres sexuados, el nifio recién nacido
cs arrancado de la placenta, de las membranas in-
temas de Ia madre, y se encuentra separado de una
parte de sf mismo. Ha perdido, por el hecho de na
cer, su complemento anatémico. Y Lacan prosigue,
jocosamente, comparando al nifio con un huevo cas-
cado que se expande en forma de hommelette.* La
pulsién es, por asi decirlo, la presiOn (poussée)** in-
vasora del nifio, una presién que traduce la falta del
complemento materno. Pero esta presién tropieza con
Jos limites Ia clausura— de su cuerpo. La pulsién,
para poder difundirse, es entonces canalizada por las
onas erégenas>, que son. a su ver vélvulas abiertas
hacia el exterior y... (desde ese momento) for el
exterior*
De esta manera la pulsién es, del mismo modo que
para Freud, una calificacién erética de Ia necesidad,
pero para Lacan se instala, se localiza en el organis
mo de manera més precoz, antes que cualquier re-
presentacién en el psiquismo.
EI deseo, segiin Freud, pone en movimiento el apa-
rato psiquico, lo orienta segiin la percepcién de lo
agradable y Io desagradable. De acuerdo con las des-
cripciones de Lacan, el deseo aparece como conse-
+ Juego de palabras intradueible. Hommelete: hombrecllo,
hhoimineulo; omelette: tora. (N. del T-)
#8 Presi: junto con la fuente, e! fin y el objeto define la
pulién freudiana. (W. det R. T°)
55 «Posiciin del inconscientes, congreso del 30 de octubre al
2 de noviembre de 1960, puolicado. en Incontcient, Pass
Desciée de Brower, 1966.
36
cuencia de la falta esencial que vivencia el nifio se-
parado de su madre. Tiende a colmar la falta —la
castracién— que implica esa separacién de la madre.
Elnifio desea ser el falo de Ia madre, el deseo del deseo
de la mace, el complemento de su falta. Al no poder
colmar esa abertura, el deseo ird a volearse en susti-
tutos de la madre,
4B deseo se produce en el més allé de 1a demanda
(..+)_ pero se constituye en su més acé...2,"* no
cesa de repetir Lacan. Se produce més alld de la
demanda, puesto que nunca puede satisfacerla; es con
respecto a ella algo asi como un torrente frente a un
canal (cl lenguaje), 0, para hablar como Lacan, fren-
te al cdesfiladero» de la palabra. Se produce mas ac&
de la demanda porque esta, aunque remedando su
frenesi, le significa su falta-de-ser radical. De ahi la
instauracién de una dialéctica ilimitada; la demanda
invade y escamotea el deseo, pero, incapaz de satis-
facerlo, lo obliga a renacer con creciente frenesi. La
demanda «evoca la falta-de-ser con los tres rostros
de la nada que constituyen el fondo de la demanda de
amor, del odio que va a negar el ser del otro y de lo
indecible de lo que se ignora en la peticién>.**
«a demanda, nos parece, designa en J. Lacan, con
un término genérico, el lugar simbético, significante,
donde, se aliena progresivamente el deseo primor-
dial. En otros términos, pertenece al orden del
Tenguaje y sustituye por To tanto el dato psiquico del
placer y el biofisico de la pulsién, La pulsion. pri
tiva del sujeto, ser todo para su madre —ya lo diji-
mos—, es prohibida por el padre, autor de la Ley; por
el padre que priva al sujeto de la identificacién con
34 Boris, he. 629,
35 Tid, pig. 275.
36 A. RifleLemaire, of. eit, pig. 276
37
la madre. Reprimida, desconocida, la pulsién es rele.
vada por un simbolo, por lenguaje, més precisamente
por la demanda. El sujeto se interna entonces en e}
‘edesfiladero radical de la palabra»: demanda cono-
cer, poseer. Las demandas, siempre insatisfechas, re-
miten a los deseos siempre reprimidos y estos deseos
tejen entre sf un texto sin fin de asociaciones. Un tex-
to cada vez més indescifrable a medida que otras
demandas y otros deseos vienen a anudarse en dl a
Jo largo de la vida. Aqui se inserta una de las raras
alusiones que hace Lacan al instinto de muerte:
«Cuando pretendemos llegar en el sujeto a lo que era
anterior a los juegos seriales de la palabra y 2 lo que
¢s primordial en el nacimiento de los simbolos, lo
hallamos en la muerte>."”
Un caso puede ilustrar estos puntos de vista: el de
anorexia mental 0 rechazo de alimentos de parte de
un nifio. El nifo, por ejemplo, pide un caramelo: esa
demanda traduce en apariencia una necesidad orgé-
nica, pero més profundamente remite a una demanda
de amor. El nifio demanda a la madre que le mani-
fieste 0 le confirme su amor. Una madre intuitiva
puede comprender la verdadera demanda y besar al
nifio, rehuséndole el caramelo. Una madre menos
atenta puede creer que se trata simplemente de una
necesidad y conceder el caramelo 0 un pufiado de
caramelos; al hacerlo no ha reconocido la verdadera
demanda, Si atiborra al nifio de dulees, si satisface
sus necesidades y hasta las anticipa mAs alld o mis
acd de sus demandas, terminara por sofocar la de-
manda de amor. Entonces, la tinica solucién para el
nifio es rechazar los alimentos cuando la madre lo
atosiga, a fin de hacer surgir, por una via negativa,
su demanda de amor. «El nifo que es alimentado con
37 Eerits, pg. 320,
38
més amor es aquel que rechaza el alimento y utiliza
su rechazo como un deseo (anorexia mental). Con-
fines donde se advierte mejor que en cualquier otra
parte que es el odio el que devuelve la moneda del
‘Amor, pero donde lo que jamés se perdona es la
iEtamos ahora en condiciones de comprender una de
las afirmaciones repetidas de Lacan: El deseo det
hombre es el deseo del Otro. Con referencia a Hegel,
Ia {6rmula se hace explicita: «Bl deseo mismo del
hombre se constituye bajo el signo de la mediacién,
es el deseo de hacer reconocer su deseo. Tiene por
objeto un deseo, el deseo de otro, en el sentido de
que el hombre no tiene un objeto’ que se constituya
para su deseo sin alguna mediacién, lo cual se pone
de manifesto en sus necesidades més primitivas por
el hecho de que, por ejemplo, hasta sus alimentos de~
ben serle preparados. ..».¥ Lo que el hombre desea
es que el otro lo desce: quiere ser lo que le falta al
otro, ser la causa del deseo del otro. El amante siente
una falta pero ignora qué es lo que le falta; el amado
ignora lo que hay de oculto en él y que no obstante
atrae al amante. Entre el amante y el amado hay pues
inadecuacién, no-coincidencia: lo que falta en el
amante no es necesariamente lo que esté oculto en
elamado. El deseo esté entonces signado por una im-
posibilidad esencial. La adecuacién, es decir Ia per-
fecta coincidencia del deseo y del objeto, es un mito,
el mito por ejemplo del andrégino, del ser que retine
les dos sexos. Cuando Lacan habla de otro, del Otro,
el término debe tomarse en su sentido més radical
volvemos @ encontrar aqui el tema hegeliano de la
alteridad.
38 Ibid, pig. 628.
39 Ibid, pag. 181
39
Entre las frecuentes referencias a Hegel (a las que
volveremos en nuestra . Pero una inversion dialéctica se
opera: Por un lado el Amo esta eautive de un falso
reconocimiento puesto que no tiene ante él sino a un
esclavo incapaz de reconocerlo en toda libertad y ver~
dad, Por otra parte, el Esclavo, que vive en la angustia
+ México: Fondo de Cultura Beonfmiea, 1966
40
yeeltemor del Amo, comprende que no podré ser ver-
daderamente reconocido por este; pero por estar en
contacto con las cosas en virtud de su trabajo, descu-
bre que debe arrancar a las cosas la conciencia de si
la autoconciencia; ira a transformar, a subvertir el
‘mundo de manera tal que ya no quede en él sitio
alguno para el Amo.
Lacan transcribe esta dialéctica de la conciencia de
sien la dialéctica del deseo. Se expresa en términos
hegelianos, incluso para referirse a Freud: «El desto
del hombre halla su sentido en el deseo del otro, no
tanto porque el otro pasea las claves del objeto de-
seado como por cl hecho de que su primer objeto es
ser reconocido por el otro>.**
‘Ahora bien —preguntamos nosotros—, cual es enton-
ces ese otro, quién mAs es ese «Otro con una O ma-
yliscula? Lacan responde resueltamente: «El lugar de
desplazamiento de la palabras. La dialéetica sin fin
del deseo: El deseo de ser reconocido por otro ve que
Te ha sido impuesta su condicién, es decir el orden
del lenguaje; tiene ante él una ruta que lo coacciona,
«el desfiladero radical de la palabra. Las afirm:
nes de Lacan se hacen tajantes, decisivas: «Si, en
efecto, el deseo es en el sujeto esa condicién que le
es impuesta por la existencia del discurso, Ia de hac
pasar su necesidad por los desfladeros del signi
cante; si por otra parte (...) es necesario funda-
mentar la nocién del Otro con © maytiscula como el
lugar del despliegue de la palabra, es preciso esta-
blecer que, en cuanto pertenece a un animal que es
presa del Lenguaje, el deseo del hombre es el deseo
del Otro».
legados 2 esta altura del discurso de Lacan, podemos
40 Rerits, pig. 268.
AI Thid, pig. 628.
4
arriesgarnos a esquematizar las descripciones que oft
ccimos en los parrafos precedentes: a
—e
OTRO (orden sbiico)
ex Demands Palabras
Patfencs- Bxpaaii, omaserépenah
‘ohadeser. Neeidad-> Complemente malsene
El deseo, por obra de la demanda, sc despliega en la
palabra, y el lugar de este despliegue se denoming
el Otro. En su acepeién global, el Otto no es la suma
de los interlocutorcs sino el orden mismo del lenguaje.
Eso habla» (ga parle), se dice para simplificar ¢
impugnar el pensamicnto de Lacan. Tendremos una
idea més justa de este concepto si recordamos a al.
‘Sumas personas que contocemos, quienes para justificar
Giertas decisiones, algunas veces heroicas, recurren sen.
cillamente a la férmula lapidaria: «No quiero que
alguien diga que...» o la atin més impersonal: «No
quiero que se diga que...9. Este se implica mucho
‘mis que la opinién de los seres conocidos 6 de los here.
deros... Este se adquiere toda Ia amplitud de una
Humanidad impersonal, cosa que Kant intent6. per-
sonalizar y formalizar al mismo tiempo (toda la Hus
manidad en mien un acto moral...). Ese se, cu
delgada capa de conciencia encubre profundidades i.
sondables, hace pensar también en el Otro de Lacan:
€s evocado como perteneciente al orden del lenguaje.
En ma acepcign mis restringda —no contadictora
con la anterior— el Otro de Lacan designa al incons-
tient freudiano:«lnseiamos, de acuerdo con Ficed
que el Otro es el lugar de esa memoria que descubrié
con el nombre de inconsciente, memoria que Freud
‘considera como el objeto de un interrogante que per-
2
manece abierto por cuanto condiciona la indestructi-
bilidad de ciertos deseos>.
Dos nociones contribuirén a sustentar esta designa-
ibn del inconsciente: las de escisién (fente) y rev
‘isién (refente), en las que Lacan recoge, con res-
peto, la nocién freudiana (fica) de Spaltung:
‘eAgui se inscribe esta Spaltung dltima por la que
el sujeto se articula en el Logos, y acerca de la cual
Freud comenzara a escribir, céndonos en el éltimo
pindculo de una obra de las dimensiones del ser la
folucién del andlisis (je),
nombre propio, indicaciones familiares. Esti
sentado pero no est presente. La escisi
precisamente en que el sujeto est a la vez represen-
tado en el orden simbélico y excluido de él. La esci-
si6n tiene como consecuencia un eclipse (fading) del
sujeto. El nifio pequefio recibe y soporta el orden
simbélico, se inscribe en él en virtud de una especie
«EI nifio pequefio soporta la sociedad, su cultura, su
organizacién y su lenguaje y sélo tiene 2 su disposi
49 Thid, pig. 642.
8
cién una altemativa trégica: constrefirse a él o nay.
fragar en la enfermedad>.*
La escisin se instaura y sitha entre la méscara y e
reverso de la méscara. La méscara esti del lado del
enguaje, del comportamiento social: El Yo (mei)
prolifera través de Ios papeles a que se somete ost
otorga. Pero estos papeles no son sino fantasmas
flejos de sujeto verdadero. Este sujeto verdadero ha
de buscarse en el reverso de la méscara, en la parte
teprimida, inconsciente: he abi la paciente obra del
psicoandliss,
Mientras Ia escisién (fente) designa el momento en
que se instaura la division, la re-escsién (refente}
design Ia eetificacién» en el eta as ceado, en
el hecho de que el sujeto no es més que un signifi
ante. Se a fijado en sus personajes; puede sin dda
reconocer intelectualmente su parte inconsciente, pero
al mismo tiempo Ia deniega. El sujeto se construye,
se engendra € mismo («paricién>), a partir de su
divisibn, de su .**
Pro entonces, sila mascara, el papel de cada uno se
halla con su parte consciente del lado del lenguaje,
cestard el inconsciente del lado vital y misterioso?
¢Habré, bajo la mAscara del lenguaje, una verdad
de la vida inconsciente? ¢Quiere decir entonces que
todo lo que hasta ahora hemos visto de las reflexiones
de Lacan sobre el Ienguaje, sobre el significante pri-
mero ¢ inconsciente, se contradice de manera radical?
44 A, RiffletLemsine, op. city pig. 129.
4% Boris, pig. 013, ms
4
Recordemos: Lacan presentaba el acceso a lo sim-
piélico, al Ienguaje, como una superacién —y una ma-
duracién— de la relacién imaginaria (indistincién en
{uc sf mismo y su imagen, entre sf mismo y la madre)
Entrecruzando estos dos anlisis comprenderemos el
satil y profundo pensamiento de Lacan, Al salir del
estadio del espejo —estadio de Ia relacién imagina-
ria— el sujeto entra en el orden simbdlico significado
por el padre. Hay en ello una progresiOn. Esta ser
perfecta, normal, si al sujeto se le revelase el signifi
ante primero de su deseo: el Falo, y si siempre tu-
viera conciencia de ello (puesto que entraria, con
conocimiento de causa, en el orden simbélico; situa
cién, claro esta, absolitamente quimérica). Pero el
sujeto, en distintos grados, pierde de vista el primer
significante, el Falo, clave del lenguaje. Entra en el
orden simbélico mediante una serie de confusiones,
de alienaciones de tipo imaginario a falta de una lu-
cidez suficiente. No se percata de que los nombres de
pila, ls titulos, los papeles no hacen més que repre-
sentarlo y tiende a identificarse con todas esas més-
caras, En suma, se desplaza en lo simbélico en una
serie de identificaciones imaginarias. Y nosotros he-
mos aprendido con Lacan que la curacién consisia
en reencontrar con el enfermo el primer significante:
cl Falo, del cual parte todo el orden simbélicos en
hacerle descubrir su posicién personal dentro de ese
orden.
La verdadera linea divisoria pasa en definitiva entre
tun lenguaje falso, alienado por estar tejido a partir
de una alienacién primitiva, y un lenguaje verdadero,
liberado, es decir, tejido a’ partir de un significante
primero, Pero ambos, lenguaje alienado y lenguaje
46 Segin Ja forma en que las demandas del nifo han sido
‘omprendidas por nr medio,
%
Iiherado, se sitfan cara a cara con exe gran Otro que
es el orden simbélico global, la Sociedad, Ia Cultura
El lenguaje alienado ha perdido sus distancias, el len.
guaje liberado mide la distancia personal del sujeto,
Para concluir, he aqui el esquema que nos propone
Lacan:*" El sujeto se dirige a los objetos (otro, »
mindscula)en una relaci6n imaginaria y construye un
Yo (moi) (alienado). Al hacerlo, olvida (y debe re.
cordar, reencontrar) que quien lo dirige y lo const.
tuye es el Otro absoluto del orden simbélico.
4 La metéfora y la metonimia
Hemos establecido, siguiendo a Lacan, el inconsciente
«.*
‘Todas estas manifestaciones traducen y obliteran al
mismo tiempo toda una actividad subterrénea, la de
las formaciones del inconsciente. El Yo (Moi) incons-
ciente tiende a regular, a moderar pulsiones instin-
tivas que no son reconocidlas por la conciencia. Dis
taibuye en una medida aceptable energfas instintivas
experimentadas como peligrosas (la angustia) 0 pro-
hibidas (el sentimiento de culpa). Si no llega a esta
."
Una sistematizacin de esta indole habia sido ya rea-
lizada por un lingiista como R. Jakobson,"* quien,
partiendo de estudios sobre Ia afasia, terminé por hacer
extensivas estas categorfas a todo el lenguaje poético,
‘Bl desarrollo de un discurso puede hacerse a lo largo
de dos Iineas seménticas diferentes: un tema trae otro
tema, sea por similitud o por contigiiidad. Lo mejor
seria'sin chida hablar de proceso metaforico en el pri-
mer caso y de proceso metonimico-en el segundo,
puesto que hallan su expresién més condensada, el
uno en la metéfora y el otro en Ia metonimiay."
En el Petit Larousse se define 2 la metéfora como
sigue: «Nombre femenino (del griego metaphora,
traslacién). Procedimiento por el cual se traslada Ia
significacién propia de una voz a otra significacién
que solo le conviene en virtud de una comparacién
tcita (ejemplo: la Juz del espiritu, la flor de los afios,
aarder de deseos, etc.)>.
Los recientes estudios de lingiistica y de ret6rica ge-
neral observan més detenidamente los mecanismos de
Ia formacién de una metafora, «La metéfora no es una
49 Les formations de Vinconscients, seminaries del afo 1956-
57, Bulletin de Poychologie, 1956-57.
50) Revit, pig. 689,
51 A quien Lacan se rellee explicitamente; ibid, pig. 506.
152 Bsais de linguistique générale, Pati: Bd. de Minuit, 1988,
Pig. 61
9
sustitucién de sentido propiamente dicha, sino la mo-
dificacin del contenido seméntico de un térmings =
En el caso de «arder de descos», por ejemplo, todos
Jos pequefios elementos (semas) ‘de significacién ine
cluidos en arder no han sido suprimidos para reempla.
zarlos por otros, los encerrados, digamos, en impaction.
tarse (de deseos). Algunos de esos pequefios elementos
se suprimen, otros permanecen y a ellos se sutan log
gue provienen del rio tcto (en este cas los ele
mentos significados por impacientarse). Si por otro
Indo la figura que consite en tomar ls pare por ¢
todo se denomina sinécdoque, puede decirse que la
metifora es el producto de dos singedoques (una parte
de los elementos signifieades por arder més una parte
de los significados por impacientarse)». De acuerdo
con estos andlisis, la metafora seria més una intersec.
cién que una sustitucin
En cuanto a la metonimia, el Petit Larousse da la
siguiente definicién: «.*
| En eit texto hemos podido seguir la linea metonimi
| ca: saber —> dominar— goce.
‘A. Rfflet- Lemaire™ relacina con este andlisis meto-
timo el suefio de Freud en el que este expresa el e-
sco de ser un descubridor. La vispera, un amigo, Ké-
nigstein, le habfa reprochado el que se abandonara de-
Imasiado alas fantasfas, El suefio es una respuesta a ese
amigo: Bl ser descubridor esté ya en relacién con la
OA. Rilflet-Lemaire, op. cit, pig. $20
65 Bort, pag. 518
| BA RiiferLemaire, op. cit, pig. 822
2
pasién de Freud por los libros. Esta pasion habria na.
cdo de una escena en la cual se ve a los cinco aos de
edad arrancando —con intenso placer— hoja por hoja
de un libro de imagenes en colores. Este recuerdo Ig
remite, por asociacién metonimica, por conexién de
ideas, a otro recuerdo més tardio: Ia Kimpicza de un
herbario Heno de gusanos (Biicherwurm). En este ca.
50 se produce una bifurcacién del sentido: Ia palabra
alemana Biicherwurm designa al mismo tiempo el
gusano de los libros y la rata de biblioteca. Freud, con
su pasién por los libros, se comporta como un gusang
que los devora.
El recuerdo del herbario conduce a su vez, por rela-
cién metontmica, a un suefio con un insecto (wurm)
Segunda bifurcacién: la palabra wurm tiene doble
sentido: designa al insecto y, en las representaciones
del psicoanilisis, simboliza al nifio-falo, Nos lleva al
profundo deseo inconsciente: devorar a la madre co-
mo quien devora un libro. Por lo demés la asociacién
de la madre con el libro se basa en un suceso persotal
de Freud, En una oportunidad su padre le habia re-
galado lo que més apreciaba: Ia Biblia. En el incons-
ciente de Freud este gesto habia sido interpretado
como un legado de su madre realizado por el pa.
dre a favor del hijo. De este modo, de significante
en significante, por medio de nexos metonimicos, por
una Ya lo veo —responde Heine
rece, esté pasado de edad».
+ pero este, me pa-
67 Ibid, pag. 333.
(68 En retrca se hablarla més bien de una figura a nivel
fonolégico (el de los sonidos): a palabra-vaifa
69/A. Rillet- Lemaire, op. it, pig. 396.
59
El desplazamiento del tema de Ia riqueza al de la edad
parte del doble sentido del vocablo becerro: el consiste en
trasformar el adagio cartesiano: Pienso, luego soy. La
revolucién levada a cabo por Freud obliga 2 decir:
‘Pienso donde no soy, por consiguiente soy donde no
Erretomo a Freud —en el sentido de eretomo a las
fuentes-— esté claramente proclamado, programado.
El que habla de retorno recusa las vias habitualmente
seguidas hasta él, Acerca de las desviaciones, de lo que
podriamos Hamar —en virtud de un juego etimolé-
fico al estilo de nuestro autor— las extra-vagancias
de las escuelas psicoanaliticas después de Freud, La-
can se muestra particularmente intolerante: «Crea
pues que aqui Freud logré lo que queria: una conser-
vacién puramente formal de su mensaje, visible en
dl esplritu de reverente autoridad con que se perpe-
tran sus alteraciones més manifiestas. En efecto, no
hay una sola patrafia de las proferidas en el insipido
farrago de la literatura psicoanalitica que no intente
ampararse en una referencia al texto de Freud, de
‘manera tal que en muchos casos, si el autor no fuese,
ademis, miembro de la institucién, no se hallaria en
su trabajo ningtin otro indicio de la calificacién ana-
10 Berits, pig. 408.
11 Ibid, pig. 317
61
litica».” El posfreudismo es, pues, en opinién de La.
‘ean, una inmensa no-man’s land.
Lacan conoce suficientemente la Biblia y ain més Ig
cobra de Hegel para saber que el espfritu puede moris
bajo una letra que se perpetia. Ha presenciado hasta
el cansancio el juego de las ortodoxias, herejias
excomuniones en las capillas psicoanaliticas para no
sentir cierta connivencia com la idea de una reforma,
Si califica de ,
ya respuesta de Lacan, «Discusién del articulo de S.
Leclaire y J. Laplanche: “El inconsciente, un estudio
psicoanalitico”»."*
Eldebate entre Lacan y sus discipulos puede centrarse
en Jas relaciones entre inconsciente y lenguaje: Segiin
J. Laplanche y 8. Leclaire, el inconsciente es la con-
dicién del lenguaje, posee su secreto, mientras que
para Lacan el lenguaje es condicién del inconsciente,
tun inconsciente que él crea y provoca. Porque el len-
guaje condiciona y constituye el inconseiente, impo-
7 ; Melanic Klein, cu-
ya obra es a la vez «sistematica» e ; Karl
Abraham, cuya arelacién de objeto» esta demasiado
marcada por Ia adicotomfa grosera> de lo «genital» y
Jo «pregenitals, ete. Empero, con respecto a los tres
‘iltimos, Lacan dosifica sus reservas y sus referencias
aprobatorias.
Estas eriticas al pasado se compensan con descos en
cuanto al porvenir: 1) la realizacién y publicacién de
traducciones mas serias y eriticas de los escritos de
Freud, y ello para su obra integra; 2) una nueva leetu-
ra de fos cinco psicoandlisis y un estudio més profun-
do de Ia clinica freudiana; 3) Ia introduccién de con-
‘eeptos que contribuyan a precisar la teoria de Freud
(ya hemos visto, por ejemplo, el de demanda y pronto
nos ocuparemos del de preclusién *), y, por fin, 4) Ta
apertura de investigaciones psicoanaliticas en ios do-
minios cienificos mas variados: mateméticas,élgebra,
geometria del espacio, éptica y, sobre todo, retérica y
Iinglistica. No necesitamos demostrar la importancia
‘que esta dltima ciencia ha adquirido en la obra y la
exploracién de Lacan. Citemos simplemente este di-
vertido homenaje al lingiista Ferdinand de Saussure
en el momento en que Lacan recuerda que existe un
tal Saussure en psicoandlisis: «Si quieren saber més,
lean a Saussure, y como un campanario puede ocultar
al propio sol, hago la salvedad de que no se trata de
Preclusion (Verwerfung en slemin) tradvce el térsino
forclusion que Lacan utiliea para dar cuenta del, mecanismo
‘specifica dela psicoss. La expresign proviene del derecho pro-
fesil, donde derigns Ia extincién de una facultad de accionar
fen determinado sentido por haberse dado por terminada la
ttapa del proceso donde eso hubiera sido poble. En psicoani
Ts lo pretuido (forelos)retornaré dese lo real. (N. del R.T-)
o7
Ia firma que se encuentra en psicoandlisis, sino de Fer.
dinand, a quien podemos considerar fundador de Ip
lingistica moderna».
Para excudrifiar més de cerca la contribucién expect
fica de Lacan a la préctica psicoanalitica, tomaremes
dos nociones clinicas tradicionales, las de neurosis y
pcos y conelativamente las de represin y pre
a, La neurosis y la represin
Podemos resumir las secciones precedentes diciendo
que Ja existencia humana implica una economia, una
dosificacién de tres registros: lo real (conjunto de las
cosas, de los objetos}, lo imaginario y lo simbélico,
La relacion imaginaria, lo hemos visto, es una relaci
dual de identificacién (con la imagen, la madre, las
cosas). En virtud de su ingreso en el orden simbélico,
el sujeto adquiere un tercer registro —registro de me-
diacién—: puede nombrar las cosas, tomar distancia
respecto de ellas.
EI neurético ha pasado sin duda al orden simbélico,
pero ha perdido el sentido de las articulaciones entre
significantes; no sabe disociar, por ejemplo, las ideas
y las construcciones imaginarias. En suma, vive en el
nivel imaginario el registro simbélico. Es el caso del
istérico que sufte por no haber recibido suficiente
amor y se esfuerza por convertirse en un ser ideal para
corresponder a lo que presiente del deseo de su ma-
dre. Por esta razén, esta condenado a una insatisfac-
ién permanente. Y es también, aunque en sentido
rerso, cl caso del obsesive, que por haberse sentido
demasiado amado por su madre se siente irremedia-
81 Tbid, pg. 414
68
blemente culpable de todas sus tentativas por escapar
al dominio materno, Construcciones ideales del hist
fo y cavilaciones culpables del obsesivo, unas y otras
se desarrollan, claro esta, en el orden simbélico, pero
en virtud de las leyes de lo imaginario. En uno y otro
¢aso, como en todos los casos de neurosis, el sentido de
Io universal —que es una de las formas mas elaboradas,
del simbolisme— est en mayor 0 menor grado au-
seote: los pacientes tienen cédigos personales muy di-
ferentes
‘Aqu{ se sitja la nocién de represién. La represién es
dla prohibicién de que cierto contenido aparezca en
laconciencia. Esta prohibicién no lo destruye, de modo
que si su catexia es demasiado intensa o las fuerzas
instintivas demasiado débiles, se manifestaré bajo un
disfraz que constituye el sintoma>.* El neurdtico da
entrada en el cireuito del discurso a experiencias rea-
les, experiencias que ha estructurado, Mas tarde las
rechaza, las reprime en el inconsciente, donde conser-
van su ¢structuracién, «La cura se opera mediante la
restitucién de las cadenas asociativas que sostienen los
smbolos hasta el acceso a la verdad del inconscien-
te>.® Se trata pues de revelar al neurético todas las
asociaciones (methforas y metonimias) y todas las
transformaciones —o més bien deformaciones— que
se han producido en su inconsciente a partir del sig-
nificante primero,
. La psicosis y la preclusion
«Si imaginamos la experiencia como un tejido, es de-
cir al pie de la letra— como una pieza de tela cons-
tituida por hebras entrecruzadas, podriamos decir que
82 Citado por A. Riffle-Lemaire, op. cit, pig. 970.
88 id, pg. 365
Co
cn ella la represin estaria representada por algin
rasgén o desgarzo, incluso importante, pero siempre
susceptible de ser zurcido 0 reparado, mientras que
la preclusion estaria representada por una abertura
(béance) debida a la trama misma, en una palabra
tun agujero originario que jamés podria recuperar sy
propia sustancia puesto que nunca habria sido otra
cosa que sustancia de agujero y que s6lo podria llenar.
se, siempre imperfectamente, con un “remiendo”, para
utilizar el término freudiano»."
Lacan y sus disefpulos proponen el término «precy.
sién> para traducit la Verwerfung freudiana, general.
mente tradueida como «rechazo>. El confeso afén de
ana leetura exacta de Freud se une aqui al de esclare.
cer uno de los problemas ms dificiles de la clinica
psicoanalitica, el de las psicosis.
Mientras que el neurético que reprime adquiri6 €aso
del simbolismo y oculta, relegndolas en el inconscien-
te, experiencias ya previamente estructuradas, el pi-
cético precluye, rechaza pura y simplemente, tach lo
que ha vivido. Un elemento vivido pero precluido
nunca més volverd a aparecer, Ello se debe a que el
psicético no ha tenido nunca un verdadero acceso 2 la
Giferenciacién entre significante y significado. «La
preclusion es anterior a toda posibilidad de represin,
ya que la represién (...) exige cierto reconocimiento
previo del elemento que es preciso reprimir».*
§. Leclaire™ imagina este sabroso ejemplo: Dos cot-
pafieros de juerga, borrachos perdidos, han sido apo-
rreados y conducidos a su domicilio por polieas, que
4S, Lecaire, «A propos de episode psychotique que présenta
"Thome au loups"s, La Psjchanabse, Paris: Prestes Uni
vessitairer de France, 1959, vol. TV, pig. 97
BB A. RilfletLemaive, op. eit, pig.'372
86 Tbid, pag. 97 y He.
70
enc argot popular francés reciben el nombre de hi-
Gndelles (. Este caso puede esquematizarse asi
af
En Ia formacién de las psicosis, el papel de Ia madre
« decisivo. Siesta trata a su hijo como el complemen
n
to de su falta, como el falo, corresponde demasiada
bien al deseo del nifio de ser su todo, lo mantiene en
estado de fusin indistinta con ella y le impide disper
nner de su individualidad. La primera gran etapa del
crecimiento seré el descubrimiento del padre. Esty
revelacién (que deberfa ser obra de la madre) ubie
x4aal nifio dentro de una constelacién familiar tern
que Je permitira disponer de su individualidad. ey
en un accidente del registro simb6lico y de lo que en
41 se cumple, a saber la preclusién det Nombre del
Padre en el lugar del Otro, y en el fracaso de la me-
‘éfora patema, donde sefialamos la falta que consti
tuye su condicién esencial [de la psicosis}»." Pocas
paginas més adelante Lacan cita ejemplos posiles
«Ya sea que la sitaacin se presente para la mujer que
acaba de dar a luz en la persona de su e3p0s0, para
Ia penitente en la de su confesor, para la joven enamo.
rada en el encuentro con el padre del joven, siempre
se hallard bordeando la psicosis»*
Freud abordé cl problema de las psicosis con timider
¥ €on cierto escepticismo, pero entrevié las nociones
que permitian esclarecerio, Lacan y sus discipulos,
releyendo atentamente los textos freudianos, han lle.
gado a una notable teorizacién en el analisis de las
Psicosis. Bl porvenir nos diré a qué habré de llevar,
en el dominio de la clinica, este retomo al espirity
~pero también a la letra— de Freud.
6. Lacan y Ia lingiiistica
La seccién anterior sobre las concepciones lacanianas
del psicoanélisis nos ha remitido una y otra vez a no
87 Eerits, phe, $75,
88 Ibid, pig. 57.
72
ciones de lingilistica, Hemos visto a lo largo del cami-
sno que Lacan reconoce su deuda para con F. de Saus-
sare y R. Jakobson, quienes le han dado la posibili-
dad de releer a Freud. Conviene entonces que exami-
rnemos el uso que da nuestro autor a las categorias
desivadas de la lingiistica moderna, estructural.
4, El significante y el significado
Segrin las ensefianzas de F. de Saussure, que hoy son
dlisicas, todo signo lingiistico se descompone en una
cara perceptible, audible: el signficante; y otra in-
visible, cconceptual>: el sigificado, Uno y otro re-
cortan simultancamente el sentido (como se_puede
recortar una hoja de papel en pedazos; el significante
seria el folio recto, el significado el folio verso). Res-
taba un punto de incertidumbre en cuanto a la nocién
de lo arbitrario del lenguaje, os decir de su caricter
eonvencional, contractual. E. Benveniste ha propor-
cionado a este respecto, si no las rectficaciones, al
‘menos las precisiones necesarias: la arbitrariedad no
esté entre el signfieante y el significado sino entre
ambos necesariamente ligados y la realidad del mundo,
‘Ahora bien, a lo largo de los Hcrits de Lacan, el sig-
nificante parece evolucionar independientemente del
significado y esto a espaldas del sujeto. «Por ejemplo,
sun acto copulatorio se realiza en presencia de un
niffo sin que este tenga la madurez biol6gica necesa-
| sia para otorgarle su exacta significaciOn, ir a insri-
birse en el inconsciente, pero despojado de toda sig-
nificacién: se inscribird en letras, en significantes pu-
| 10s." Los significantes son retenidos por una red de
| relaciones —de distancias 0 diferencias— que forma
89 Problimes de linguisique générale, Paris: Gallimard, 1966,
ig. 83.
SO'A. Rifle-Lemaize, op. cit, pig, 90.
73
una cadena articulada, mientras que los signticades,
provenientes de la historia personal del sujeto, solg
adquieren sa coherencia —su estructuracién— baje
Ja determinacién de los significantes,
Indudablemente el anslisis lingistico ha evolucionado
@espués de F. de Saussure gracias a la descripci
separada del orden de los significantes (semiologia)
del orden de los significades (seméntica), y esta eve.
cin parece confirmar los puntos de vista lacanianoy
Pero los seménticos describen relaciones —separacio,
nes o diferencias, combinaciones— al nivel mismo del
significado y descubren Iuego la estructuraciGn en par-
te auténoma de este tiltime, Con ello se alejan de
Lacan, para quien no hay estructuracién verdadera
sino en el nivel de les signifieantes.
En realidad Lacan no confiere a significante y signifi.
cado exactamente el mismo sentido que les atribula
F. de Saussure. Segiin el precursor de la lingstic,
habia varios cortes del hecho lingifstico, bien cite:
renciados entre si: significante /y significado —o0.
mo ya vimos~; lengua /'y habla, la primera pertene-
ciente al orden del Cédigo y la segunda al orden de
las variaciones individuales del sujeto hablante; sn.
cronia /'y diacronia, la primera de las cuales ¢¢ un
corte atemporal dentro del lenguaje, mientras que la
segunda (solo vislumbrada) cs la serie pautada de
Jas transformaciones en el tiempo, y, finalmente, six
temas de las oposiciones (con posterioridad amadas
aradigmas») / y sintass de las combinaciones (més
tarde los esintagmas>).
Para comprender el corte lacaniano, es preciso imagi-
nar una doble condensaeién constituida, por equiva.
lencias: Por un lado significante equivaldtfa a lengua
y sincronia; por el otto, significado se equipararia @
habla y diacronia. En ditima instancia el significante
incluiria también al paradigms, y el significado, al
7
sintagma.” Podemos esquematizar en dos columnas
las condensaciones operadas por Lacan:
Significante Significado
Lengua Habla
Sincronfa Diacronia
Paradigma Sintagma
Este cimulo de eategorias atestigua por lo menos que
la preocupacién de Lacan no ¢s desarrollar la cien-
cia lingiifstica, sino examinar el rendimiento, en el
anilisis del sujeto, de las categorias clementales de la
lingiistica. Recargando el significante con las eatego-
sfas supuestamente fuertes y estables (ebdligo 0 cade-
na de la lengua, sincronia, etc.) y reservando para el
significado, sino las més débiles, al mencs las fluen-
tes” (habla, sincronfa), Lacan instaura la supremacia
el significante y acentia la barra de separacién entre
significante y significado, Desde el punto de vista
strictamente lingiistico, hablar de una supremacia
del significante no tiene mayor sentido 0, mas preci-
samente, no tiene valor operativo.
No acontece lo mismo desde el punto de vista psico-
analitico, Suponiendo que en el nivel del discurso
consciente los interlocutores puedan captar cierto sig-
nificado manifiesto —el sentido de una palabra por
ejemplo, las cosas se presentan de otra manera en
reconstituye cadenas de significantes —por ejemplo:
el texto de un suefio~, pero no puede captar el signi-
ficado, siempre escurridizo, desbordante. De regresién
en regresin, llega al significante primero (el falo)
91 Bs lo que propone A. RiffletLemaire, did, pég. 91. Sin
‘embargo, més que de una asimlacién corviente de parte de
Lacan, ee trataria en este caso de un limite,
92 En la lingifstica de Sausture, naturalmente
75
pero no al punto de anclaje de este significante en lo
Imaginario y menos atin al punto de anclaje cn lp
biologico. Si tuviésemos que emplear un término que
Lacan no ratificarla, hablarfamos del insondable emis,
terion del significado. El significado permancce més
acé, de exte lado del texto. Es «pre-textov. En el oleaje
Gel epre-texto> (del significado), el analista, cual un
pescador de cafia, puede atrapar un pez que pica el
anmuelo pero su cafia no podré recoger el nadar del
pez y menos atin el agua del rio, Lacan traza el des
lizamicnto del significado como una especie de elipsi
que denomina A—>§ (prefiere tachar Sa indicar
directamente 2). Luego traza el recorrido del sign.
ficante que viene a atravesar, a enganchar la clipsis
del significado; reeorrido que llama SS” (de sig.
nificante a significante)." Lacan da el nombre de
funtos de capitonado a los puntos de encuentro de la
tlipsis del significado y el recorrido del significante,
a imagen sin duda de la hebra que engancha al tejido
¥y su guarmicién en el capitonado de un sill6n,
5
Por lo tanto, la escalidad> (punto de anclaje del
significado en lo imaginario o en la necesidad orgi-
nica) queda siempre relegada. ¢Quiere decir enton-
98 Eerits, pg. 805.
%6
ces que en altima instancia el significado se identifica
pura y simplemente con la inasible realidad? Si asi
fuera, Lacan volveria la espalda a la lingtifstica des-
pués de haber recorrido con ella una paste del
nino, puesto que por método la lingiistica pone dis-
tancia entre el signo (no solo el significante, sino
también el significado) y Ia realidad del mundo —o
referente—. Si se examina con detenimiento el pro-
tedimiento de Lacan, psicoanalista, se vera que el
significado huye siempre puesto que se derrama, por-
que nada en una realidad orgénica o imaginaria inac-
eesible, pero no sc identifica con ella. La diferencia
entre Lacan y el lingiista no nace pues de una con-
fasién que cl primero estableceria entre significado
y realidad. Proviene del hecho de que uno y otro
trabajan a partir de un dato diferente: el lingist
opera con significados culturales, socialmente insti-
tucionalizados, estructurados; Ia idea de una fuga, de
tun deslizamiento del significado no le es pertinente,
Otra cosa ocurre con el psicoanalista, quien pe:
en las profundidades del inconsciente un signi
sujeto a incesantes variaciones individuales
E. Benveniste, refiriéndose a Freud y marginalmente
a Lacan, ha puesto de relieve la diferencia entre las
dos pertinencias: la de Ia lingifstica y la del psi
coandlisis, «Infra-lingiistica (la simbélica de Freud],
tiene su origen en una regién més profunda que aque:
Ila donde la educacién instala el mecanistno lingtifs
tico, Utiliza signos que no se descomponen y que en-
irafian mumerosas variantes individuales (...) Es
supra-lingifstica por el hecho de utilizar signos en
exiremo condensados, que en el lenguaje organizado
corresponderian a grandes unidades del discurso mas
que a unidades minimas»."" Y Paul Ricoeur insiste:
9 B, Henvenist, op. ct, pig. 86
7
‘Se diria que el suefio procede de un corto circuite
de lo supra y lo infra-lingiistico, Este embrollo entre
lo supra y lo infra-lingiistico es quizés el hecho més
sorprendente del inconsciente freudiano>."*
Por e30 Benveniste propone al psicoandlisis que bus-
que sus modelos més por el lado de la poética: ele
‘que Freud pedia en vano al lenguaje (...) hubierg
podido en cierta medida pedirlo al mito 0'a la poesia,
Ciertas formas de poesta pueden emparentarse con el
suefio y sugerir el mismo modo de estructuracién,
introducir en las formas normales del Ienguaje eve
suspenso de sentido que el suefio proyecta en nuestras
actividades. Pero en ese caso —y paradéjicamente—
hhabria sido en el surrealismo poético (que Freud,
segiin Breton, no comprendia) dande hubiese podide
hallar algo de lo que equivocadamente buscaba en
el Ienguaje organizado>.**
‘Veamos la aclaracién, Una linglistica stricto sensu,
que trabajase con pequefias unidades de lenguaje (fo.
nnemas o monemas, letras o palabras) y hallase en
ellas las estructuras de un lenguaje organizado, de-
jarfa lugar a otras disciptinas de investigacién desde
1 momento en que Ia segmentacién incidiese sobre
tunidades mayores: Ya para un E, Benveniste la frase,
mis que un hecho de la lengua, es un hecho det habla
Pero también los métodos y téenicas de ciertos and
lisis estructurales se encuentran, con respecto al mo-
elo estrictamente lingiftico, en una situacién com
parable a la del psicoandlisis de Lacan. Tal el caso de
Ia antropologfa estructural de C. Lévi-Strauss, que
trabaja con grandes unidades miticas (los mitemas),
© de un andlisis de relatos o del cine que trabaja con
95 De Finterpretation, sta sur Freud; Pars: Sel, 1965, pigs
393.94
96 E. Benveniste, op. cit, pig. 88.
78
secuencias cuya «extensiOn» supera a la frase. Esta-
mos, si se quiere, en un dominio trans-lingifstico, Tal
es sobre todo el caso de Ja retérica,"" que trabaja con
las figuras del estilo y del discurso. La empresa laca-
niana demuestra estar mas préxima a una lingiistica
en ¢l sentido amplio y més especialmente a la reté-
rica, por cuanto, como lo hemos visto, metéfor
‘metonimia ocupan un lugar central en las desc
ciones de Lacan. Y esto no es todo: Ia ret6riea opera
con grandes unidades de argumentaciones (por ejem-
plo una alegoria), 0 bien con pequefias unidades fo-
nolégicas, més pequefias ain que los foncmas (por
cjemplo arrastrar Ia 7 en una retérica teatral). T:
ign aqui podria hablarse de «supra» y de ainfras
linglifsica. Para cerrar esta discusiOn, comprobemos
c6imo Lacan, a semejanza de otros investigadores en
1 campo de las ciencias de la significacién, se ha
inspirado libremente en el modelo lingiiistico para
extenderlo al dominio del inconseiente,
b. Metéfora y metonimia
El empleo que hace Lacan, siguiendo a R. Jakobson,
de las categorfas de metifora y metonimia, repercute
en Ia ret6rica. Hemos visto ya'a Lacan proponer una
concepcién de la metéfora semejante a las corrientes
en los trabajos actuales de retérica. Y hemos visto,
sobre todo, eémo hacfa pasar el antiguo significado
por debajo de la barra del significamte metaférico
presente, Con ello se mantiene sin duda en su linea de
analista que persigue en el inconsciente los ordena-
micntos superpuestos de significantes, pero bien po-
drfa abrir perspectivas para Ia retérica misma,
97 De la que la poética, que trbaja con los signos culturales
de In epoesiaa, et una rama,
79
En cambio, hemos dejado en suspenso un problema
al denominar metonimia lo que los investigadores lla-
man actualmente sinécdoque, parece haber hecho
suya una concepeién tradicional y demasiado exten.
siva de la metonimia. Dejemos de lado, pues en ti.
tima instancia son marginales, las cuestiones de de
nnominacin, Segin los actuales investigadores en el
campo de la retérica, la diferencia entre metéfora y
metonimia depende de la posicién del término inter.
mediario: «En la metifora el término intermediario
esté englobado mientras que en la metonimia es englo.
antes. Por ejemplo en la metafora pascaliana
hombre = cafia pensante>, el término intermed
serfa el de fragilidad, vilido tanto para cl hombre
como para la cafia:
Y, en cuanto a la metonimia:
Para comprender esta posicién diferente del témino
intermediario es necesario hacer intervenir dos cate-
gorias de anilisis estructural que todavia no hemos
utilizado: Ia denotacién o lenguaje practico corriente
98 Rhétorique générale, op. ct, p&g. 118
80
y la connotacién 0 lenguaje segundo, «miticos.”” Por
ejemplo, el enunciado «aparato Marconi» remite por
denotacién a las caracteristicas técnicas de tal apa-
rato de radio y, por connotacién, a significados ideo-
égicos, tales como . La
‘metdfora hace intervenir pequefias unidades de sig-
nificacin que estin denotadas, ¢s decir incluidas, en
fa significacién del término de partida y del término
de llegada (fragilidad en hombre y en cata). La
metonimia hace intervenir unidades —las més de las
veces convencionales— de connotacién ideol6gica.
Hay metonimia en la medida en que la ideologia
corriente ha extendido suficientemente el alcance de
tun término para conferirle capacidades englobantes
la corona, el manto, la espada, el Citroén, el Eliseo,
Matignon, el Quai @Orsay, etc... Conscrvemos, si
se prefiere, la idea de contigiidad entre los términos
de partida y los de legada, pero comprobemos que
la connotacién ideolégica viene a englobaria al mismo tiempo al productos
y.al producto, y ello a favor de connotaciones ideo.
logicas, de usos sociales que consagran un nombre,
Ahora bien, zqué resultado arrojaria esta, acepcitn
modema de la metonimia aplicada a deseribir cies
tas formaciones del inconsciente? No hay ya verda
dera superposicién como en la metafora y hay algo
mas que contigiidad (segin In antigua aceperin de
1 metonimia). En otros términos, esta nueva acep.
cién dice algo més que caclena de significantes, sa.
giere desbordamiento y posicién englobante, en vistud
de las connotaciones ideolégicas. Sugiere aparentes
franqueamientos de la barra, seudo-franqueamientos
del significado inconsciente, Esto no es incompatible
con el empleo que hacia Lacan de la antigua acep.
cién al hablar de no franqueamiento de la barra, pero
se presta sin duda a nuevos anilisis: el seudo-tran.
queamiento... Aqui solo pretendiamos sugerit que
las categorias lacanianas podrfan ser revisadas y ex.
plicitadas con la ayuda de los modemos estudios re.
trieos. Al hablar de los andlisis freudianos, de las
resistencias del sujeto en el discurso, Lacan enumere
algunas figuras retéricas para concluir: ¢;Puede no
verse en ellas mas que una simple manera de decir,
cuando son esas figuras las que actéan en la ret6rica
del discurso que el analizado de hecho pronuncia?»."”
100 Eerits, pg. 521
82
¢ La enunciacién y el enunciado
En Ia seccién 3 («De la necesidad a Ja demanda>)
‘evocamos las nociones de escisién (fente) y revescisién
(refente) del sujeto. La escisidn es la divisién entre
el sujeto individual y el orden del lenguaje. La re-e5-
cisién es la petrificacién del sujeto que se adjudica
© acepta un papel, un personaje segundo en el seno
de Ia sociedad, del lenguaje social. La escisén se en-
venta eel punto, de, partda ta resin pro
longa y sistematiza el corte inieial. Para una y otra
(gue Freud denomina con un solo término: Spal-
tung), Lacan emplea las categorias lingiistcas de
enunciacién y enunciado: «Se opera como consecuen-
cia de toda intervencién del significante entre el su-
jeto de ta enunciacién y el sujeto del enunciados.**
Elenunciado aparece en el nivel del discurso; la enun-
ciacién permanece oculta o se manifesta en otra par-
te, no en el eyo> (je), pronombre personal. «Queda
abicrta la via para'las trampas y engafios del discur-
so. Asi, el enunciado nunca habré de tomarse como
tal, sino como enigma, jerogifico donde se oculta el
sujetoo.™ Lacan, para ilustrar el «yoo (je) engafioso
el enunciado, toma como blanco favorito el «yo pien
so» de Descartes; aqui nuestro autor orilla —sin
proponérselo, claro esti— las crticas de Jaspers,
para quien el «yon cartesiano careceria de peso y
seriedad existenciales.
Estas dos categorias: enunciacién/enunciado, provie-
nen de los estudios lingiisticos de R, Jakobson, quien
las emplea principalmente en el estudio de les pro-
101 Tbid, pig, 770,
102 A. Rifiet Lemaire, op. cit, pig. .
103 crits, pigs. 168, 516-17, 809, 831, 835, etter,
104 Descartes ei la philorophia, Paris: Alean, 1956.
83
nombres y Ios verbos. Los pronombres pertenecen
ta categoria de esas unidades gramaticales que cone
plen funciones de embragues —o shifters del men.
saje. Su funcién es doble, a la vez convencional
scexistencial>. Pertenecen al cédigo de la lengua y tie
nen, por ello, una significacién general: yo = en,
s0r5 ti = receptor. Pero remiten obligatoriamente
tun mensaje particular (salvo excepcién, digamos dras
‘atingica, es diffcilmente aceptable suspender en]
aire yo... 0 ti...). A causa de la dualidad de soy
funciones, los embragues y en particular les pronom:
bres personales «se cuentan entre las adquisiciones
ss tardias del lenguaje infanl y entre las primerss
pérdidas de la afasian A causa de su estatuto com,
plejo (este es, al mismo tiempo, convencional y cexis
tencial>), los pronombres personales estén cn la an
Liculacién entre el mensaje comunicado y el ‘acto de
Ia comunicacién
Llamemos enunciado al mensaje designado por la co-
municacién y enunciacién al acto mismo de quien
comuniea,
En el lenguaje manifiesto, comunicado, todo es
enunciado, pero no todo es indice de enumeiacién, El
estudio de los verbos en la frase permite identificar
mejor aquello que se refiere simplemente al enuncia-
do y lo que pone en relacién el emunciado con Ip
enunciacién, De este modo, la voz (activa o pasiva)
y el némero (singular, dual, plural) se refieren sme
plemente al enunciado. En cambio, la persona relac
ciona el enunciado y la enunciacién: aqui encontra:
‘mos muevamente los embragues. Lo mismo. puede
decirse con respecto al tiempo. El pasado: «Ha ve.
nido Roberto», nos informa que el enunciado es an.
terior a la emunciacién, por lo cual nos remite a lk
105 R. Jakobson, op. cit, pg. 10,
84
enunciacién.* Para nuestro estudio recordemos sobre
todo que los pronombres de primera y segunda per
sona son embragues (shifters) que relacionan el enun-
ciado y la enunciacién y que por esa razin se sittan
en dos niveles.
Doble posicién que, como es l6gico,interesa y deleita
al psicoanalista. Lacan se refiere en primer lugar a
las categorias de enunciacién y enunciado: «La ca-
dena de la enunciacién (...) marea el lugar donde
al sujeto esté implicito en el puro discurso (...)3 la
cadena del enunciado es aquella en que el sujeto ex
designado por los shifters>"* (yo, tiempo del verbo)
AA principio, Lacan, desde el mero punto de vista lin.
gilstico, precisa con felicidad las deseripciones de Ja-
obson, Cierto es que en la enunciacién —o acto de
comunicacién— el sujeto que enuncia no esta pre.
sente como tal en el Ienguaje, en el enunciados su
sitio esté indicado por los embragues (shifters). Pero
Lacan agrega: «El shifter (...) designa al sujeto de
la enunciacién pero no lo significa». Aqui nuestro
autor reduce la funcién del embrague respecto de la
enunciacién: solo le otorga la de indice y deja de
Jado la de simbolizacin del acto del discurso. ¥ ello
porque da al término shifter una acepcién thas res-
tringida que la de los lingiistas.
Noss trata en verdad de un desdén sino de una trans-
formacién deliberada. De la lingiistica pasames al
psicoansliss. Y ya desde el principio mismo encon-
tramos una diferenciacién fundamental entre el Yo
(Moi) y el Sujeto: el Yo (Moi) es siempre en el
hombre la instancia de lo imaginario, el lugar de las
106 Para una informacién mis precea sobre los problemas de
la enunciacién, véase Langager, 17 de marco de 1970,
107 Bent, pag, 664.
108 Toi, pig 00,
5
identificaciones y alienaciones; el Sujeto cs lo que
emerge como individualidad, mereed al acceso allen
\je, merced, sobre todo, a la configuracién fami-
ar de Tos tres personajes: cl padre, la madre, el
nifio. Al aceeder al lenguaje, el sujeto puede com.
portarse en él segiin el régimen simbélico, To cual
equivaldria a dominio, normalidad, verdad. Puede
comportarse también segin el régimen de lo imagi-
nario, ¢s decir, la confusién entre Yo (Moi) y Sujet.
Ta linea divisoria pasa por lo tanto entre el Sujeto
verdadero y el Yo (Moi), que es engafioso en cuanto
se disfraza de Sujeto. Esto es precisamente lo que
da lugar a toda la ambigiiedad del «yo» (je) pro-
nombre personal, cuya funcién es representar al suc
jeto pero que a menudo lo enmascara. Y el lenguaje
hhablado, al conferir al «yo» pronombre personal un
estatuto objetivo, acentéia culturalmente su ambiic-
dad: «;Quién si no nosotros pondra en tela de juicio
cl estatuto objetivo de este ‘yo (je) al que una evo:
lucién propia de nuestra cultura tiende a confundir
con el sujeto?>..° De ahi que algo asf como una sos-
pecha pese sobre el enunciado y sobre el «yo» (je)
enunciado, a saber, Ia sospecha de que pudira tra-
tarse del lenguaje dominado por lo imaginario, por
el Yo (Moi). En cambio, la enunciacién, que siempre
cesté implicita, cs el punto de partida de una cadena
simbélica que de significante inconsciente en signifi-
cante ineonsciente nos conduciria al verdadero Sujet.
Alki donde Jakobson y los linglistas efectuaban_ un
encuentro de dos funciones, eonvencional y (Je)
{que pretende ser universal, el «Nos» mayestético, el
‘aiosotros» que subrepticiamente alude a los oyentes,
ttc. Este ser precisamente nuestro primer Angulo de
anilisis respecto del discurso mismo de Lacan.
a7
2. Discurso sobre Lacan
1, Los indices del emisor 7 del receptor
Conocemos ya el papel constituyente que en las teo-
rlas de Lacan desempefia el orden simbélico: no solo
constituyente del inconsciente sino también del si
jeto. Acabamos de ver el empleo de la nocién jakob-
toniana de los shifters, 0 embragues, y en especial de
los pronombres personales: signos convencionales que
intervienen en el enunciado y que son a la vez indi-
ces del acto de enunciacién, con la diferencia de que
Lacan espesa la barra entre enunciado y enunciacién,
es decir entre las representaciones del Ienguaje pro-
pio de la persona y los actos expresivos del sujeto que
se hace representar. Ha legado el momento de que
examinemos cémo funcionaré todo esto en las rela
ciones de comunicacién entre Lacan autor y sus
terlocutores, oyentes 0 lectores.
Partamos para ello del esquema estructural de los
pronombres tal como los establece hoy en dia una
«retbriea generals.” Todo surge de una especie de caos
inicial —el ruido del mundo si se quiere— que po-
demos lamar Ia A-persona, Progresivamente el len-
guaje conquista el orden de las personas a partir del
magma primordial.
La utilizacién corriente, denotada, de todos estos in-
dices es aquella en la cual el yo (je) designa al e
sor singular y solamente a él, el tal receptor singular
¥ asi sucesivamente, La utilizacién ret6rica y conno-
tada es aquella en la cual se instauran permataciones
1 Rhdiorigue générale, Part: Larouse, 1970, pig. 166,
38
segtin distancias (écarts) més 0 menos grandes. La
distancia menor es el nosotros literario, 0 el Nos ma-
yyestatico, es decir el plural aparente en lugar del 0
singular. La distancia méxima se producitfa sila per~
(auto eal)“ Cajon spare)
Bet peas
thse
|
Pees, No pnts
(rity ~~ [az
ish as
———, a
Comrciedsy ~~ YS ptilaay
Receplor Delfinda = No definite
|
sing. ¢[¥o Tu EL se]
18a) [Pk |
sona del emisor (Lacan) fuese designada por la seu-
do-persona en una Tocucién semejante a la de il pleut
(llueve), 0 inversamente, si el 90 se diluyese en la
seudo-persona.
a9
a. El emisor
1, Sucle suceder —zy por qué mo?— que Jacques
Lacan se designe en primera persona: «Yo he sea:
lado en mis trabajos...» (Eerits, pig. 110];? «Rea.
nudo por lo tanto mi explicacién para ustedes des
pués de catorce afios y ustedes comprenderin que a
este paso —si ustedes no me sacan la antorcha de
manos, jpero a ver, t6menla de una vez!— la defini,
cién del objeto de la psicologia no se modificard mu.
cho hasta tanto yo no abandone a los ingenios que
iluminan este mando. Asi por lo menos lo espero
(pag. 168]. O también: «Me he alejado durante va.
ios afios de todo propésito de expresarme. La hu.
millacién de nuestro tiempo, bajo el dominio de los
enemigos del género humano (la ocupacién de 1940.
44] me disuadié de hacerlo y me abandoné como
Fontenelle a la fantasia de tener Ia mano Ilena de
verdades para mejor cerrarla sobre cllas. Confieso que
esto es ridfculo porque marca los limites de un ser en.
el momento en que ha de prestar testimonio> [pag,
191).
‘A primera vista, en esta mezcla tan lacaniana de co-
‘queteria y sinceridad, de humor y modestia oratoria,
Ja barra entre el yo enunciado o representado y el yo
de enunciacién es lo més delgada posible. Pero vea-
‘mos ahora un pasaje sorprendente en el que el yo se
ha distanciado a tal punto que ha pasado a incor.
porarse al régimen de la no-epersona (término em-
pleado por los gramiticos 4rabes y adoptado por los
lingiistas modernos para referirse a lo que la gra-
maitica lamada tradicional denomina «tercera per-
sona>).
2 Las bastardillas son nuestras (JB, Fages). Las referencias,
talvo inicacién en sentide contrario, pestenccen a lon Bert
90
«De lo que firma Lacan. Bl nombre de equipo esti
en blanco respecto de lo que expondremos deberia
ser antes de mostrar su economia: es para decirlo
empezandlo derechamente, el de Lacan es él, impo-
sible de escamotear al programa (...) Lo que este
nombre ha hecho para volverse huella imborrable no
es obra mia. Yo diré, sin insistir més, s6lo esto: Un
desplazamiento de fuerzas se ha producido en torno,
en el que yo no cuento salvo en haberlas dejado pa-
sar. Sin duda todo ocurre dentro de esa nada en la
que 70 me he mantenido respecto de esas fuerzas, por
cuanto las mias en este momento me parecen bastar
apenas para mantenerme en el puesto (...) Si yo
nada he aprovechado, ni siquiera para. mi protec-
cidn, de una posicién que por otra parte nadie pen-
saba mantener, ha sido por borrarme delante de ella
a fin de no verme en ella més que como delegado»
(Scilicet, pag. 7].
Este asombroso pasaje se halla integramente presidido
por la no-persona, bajo cl signo de esta. Lacan hace
de su nombre propio el enunciado de wn «clesplaza-
miento de fuerza en el interior de la investigacién
y de las instituciones psicoanaliticas. El yo tiende a
volverse embrague de puro enunciado, a perder sus-
tantividad frente al acto personal de entunciacién. Ese
yo ese] titulo representativo de ese desplazamiento de
faerzas que lleva el nombre Lacan. Pose un estatuto
convencional, por ast decirlo, de signatura notarial, ru-
brica un (pag. 68). Em-
pero, cuando el nosotros y el se (on) se encuentran
el uno frente al otro, la diferenciacién se vuelve si
nificativa: El estilo es el hombre, zreharemos nos-
otros Ja férmula con solo prolongarla: cl hombre a
quien uno se (on) dirige?» (pag. 9]. Pasamos de La-
can emisor literario (nosotros) a una suerte de emi
sor anénimo y generalizable, el emisor neutro del
lenguaje.
En lo que atafie al emisor, este juego de las distancias
es més bien reducido, sobre todo si pensamos en to-
| das las sutilezas ret6ricas de que es capaz el autor.
| No hemos encontrado una distancia maxima, a saber,
Ja. que media entre la primera persona dicha y la sew
do-persona. El ga parle (e50 habla) —que es el pro-
totipo de la seudo-persona— no se aplica al discurso
de Lacan, del lado del emisor.
b. Los receptares
1. Observemos ante todo que el fi no designa a un
interlocutor individualizado sino que toma la gene-
ralidad de un tipo. «2A quien, empero, se dirige este
ti? ZNo eres tt nada mis que Ja apuesta a situar
en un tiempo, dnicamente destinada a dar origen
93
a una partida a la que solo le habré faltado el ser
jugada? El tiempo es nada pero a ti, Euridice, que
subsistes como apuesta, te hace dos veces perdedoray,
[Seilicet, pag. 3)
2. El vosotros 0 ustedes directo —el de la funciGn de
contacto— juega normalmente: «Quiz haya entre
ustedes quienes recuerden...» [pég. 93]. (pag. 10]. Contradictor dis-
tante: «Un llamamiento de principio ditigido a la
audiencia Iejana de aquellos que not acusan de igno-
rar la comunicacién no verbal» (pg. 19]. Los mistnos
embragues para designar a los oyentes directos y a
Jos interlocutores indirectos: Esto atestigua In neu-
walidad del discurso frente a sus destinatarios.
4. Dicha neutralidad se acentia con el empleo del
se (on). Eloyente o el lector: «Que aqui se entienda
bien nuestro pensamiento» [pig. 93]. Contradictor po-
sible: «Se distorsionara pues la presente introduccién
si se Ia toma por dificil» (pag. 42]. Hasta ahora el
empleo del se no difiere mucho del de la tercera per-
sona. Peto he aguf que el se designa el lenguaje im-
personal dela opinién, el dictamen, ora favorable, ora
desfavorable. Favorable: «El problema que nos plan
tea ese nuevo lector que se nos presenta como argu-
mento para recopilar nuestros escritos» (pég. 9). Des-
favorable: «Sea que al restituir el término a su co-
metido comin se conjura Ja sombra del maestro en
meditacién» [pég. 10]
%
5. ¢Encontraremos al receptor en la scudo-persona
(cl il pleut, [pag. 101]. Es ver.
dad que en esta diviiin se cxpuka fuera deh,
comunidad interlocutora a los contradictores,
d. Los otros, el Otro
a de Fl Persona, entran en funcionamiento para
lesignar len simbélico mismo, el lenguaje
so habla. ° eae!
gr wpe hana nt, abode mh
a era co 277 mnt ilo
fi pein te tat name
ieee
serrate aiming eee
pay ers
cafece mere rl pe emo den
cree cere mes
ta fotaperany hc 2g ke ee
ia enter n Goon ole
96
en forma invertida» (pag. 9). ¥ ese Otro (con O ma-
yiiscula) se encuentra en dependencia reciproca con
t30 0 ello (¢a), de del lenguaje,*
a cla escritura blanca, o bien Ta subversion del si
tema, no solo retérico ‘sino literario, y, por Gltimo,
Ja duplicacién refinada capaz. de crear sorpresas de
segundo grado: la via de Cocteau, ¢Habré entonces
que leer a Lacan como a Cocteau? .
Para saberlo hemos aplicado a los Ecrits lacanianos
uma guia para lectura de textos en clave, segin la
clasificaciéa propuesta por la Rhétorigue générale*
que distribuye en cuatro grandes categorfas las
guras tradicionales de la ret6rica:
4. Thid, pg, 165, sobre los ejuegos glosldlicors; pigs. 105,
426, 466.67, 660, etc, sobre la figuras y topos de la retérica,
5. Barthes, Le degré séto de Pecriture, Paris: Seuil, 1952.
(El grado evo de la etertura, Buenos Aires: Jorge Alvarez,
1967.)
6 Véase esa obra, en particular el cuadso de pig. 49.
99
1, Las figuras que actian sobre la materia f6nica: los
rmetaplasmes.
2, Las figuras que actian sobre la
tataxis.
5, Las figuras que actian sobre el significado: los me.
tasememas.
4, Las figuras que actian sobre la légica del discurso:
los metalogismos.
taxis: las me.
En el interior de cada categoria, cuatro subdivisio.
nes derivadas de diversas operaciones: la supresin, la
adjunci6n, la supresin-adjuncién, Ia permutacién.
‘a. Juegos fénicos (metaplasmos)
Supresiones:
‘Aqui tenemos una supresin al principio del vocablo
(aféresis): «Nosct, glleva implicita la figura de una
elisin de ignoscit?y (pag. 684]. Esta. supresin se
menciona expresamente como figura.
Al final del vocablo (apécope) la supresién da un
singular preciosista, arcaizante: us, en vez de usage
(as0) ; 0 una locucién familiar: bac de philo (bac-
calauréat de philosophic).
En medio del vocablo (sincopa) la supresién crea
el comaitre (co-nacer) claudeliano a partir de «con
naire» (conocer) ; el coastement (croar de la rana)
a partir del «croassement> (graznido del cuervo), ¥
Ta falsa censura: «V.. ée et cousue la mére interdites
[p&g. 790] (E...a y cosida la madre vedada).
La supresi6n total de un vocablo (deleacién) es per-
ceptible en una frase que tiene que ver con la pre-
clusién: «Las consideraciones precedentes no nos de-
jan aqui sin verde» [pig. 581]. La eliminacién de
feu (luz) antes de vert (verde) imita en cierto modo
Ia preclusi6n,
100
‘Adjunciones:
La adjuncién al principio del vocabl
efectia segiin un mecanismno de prefijacién: trans-
audicién, ortodramatizacién de la subjetividads [pég.
226).
La adjuncién al final det vocablo (paragoge) puede
ser una simple sufijacién: chamanisant; 0 una sutil
invenci6n: moiique (yoico) (pag. 669)
La adjuncién en medio del vocablo (eféntesis) da
lugar a fantasias del tipo de estocdstico [pAg. 287);
0 a usos téenicos como ex-sistencia [pag. 554).
La palabra-valija aparece con autruiche: «la politica
de Fautruiche» (pag. 15). El témino del ejemplo
juega con autruche (avestruz) y Autriche (Austria) ;
autruicherie. .
Las paronomasias 0 continuidades fonicas segtin una
diferente distribucin de los fonemas son incontables:*
une équipe d’egos moins égaux (un equipo de egos me-
nos iguales) {p4g. 590]; un méconnaitre essentiel ow
‘me connaitre (un malconocer esencial 0 conocerme)
[pfg. 808]; Pon n pas a chosifer, fil @ qui se
fier? (ni icar, fi! zen quién confiar?)
pig. 867].
Llegamos ast a las aliteraciones: torpille socratique
((orpedo socrético) {pég. 31); la coupure qui fait
briller Vobjet partiel de son indicible vacillation (el
corte que hace brillar al objeto parcial eon su indeci-
ble vacilacién) {pag. 656).
Alas asonancias: déménageurs ménagers de la pu-
deur (delizantes curantes del pudor) [pag. 715];
dcriture féminine trés fine (escritura femenina muy
fina) (pag. 715].
* Las paronomasiasy aliteraciones no se conservan al pasar
del feanets al castellano, (N. del T:)
tol
Supresiones-adjunciones:
He aqui una sustitueién de afijos: inharmonique (en
ugar de harmoniewx).
El lenguaje infantil: yon yon yon de la Metro Gold-
wyn [pag 705).
Los préstamos de lenguas extranjeras forman legién,
Se supone que aquellos que se escriben en caracteres
comunes pertenecen al uso: «supporters, «flash»; los
que van en bastardilla conservan su carécter de prés-
tamos: meaning of meaning (inglés: sentido del sen-
tido) ; aufhebung (alemn: dialéetica); goy (he-
breo: el no judio), eteétera
Los términos del argot resaltan con pintoresca expre-
sividad en un contexto preciosista o técnicamente se-
Ho: «Le personnalisme a la manque» (Bl persona-
lismo de pacotilla) [pag. 687]; «un nouméne qui la
ferme» (un notimeno que la encierra) (pig. 869]
Los arcaismos centellean: nescience (nesciencia), sa
pience (sapiencia), ressources celées (recursos cela
dos), attres (forma arcaica de étres, sees) ..-
Despuntan los neologismos: propos bacchants (argu-
mentos bacantes), Kominternismo,
Pululan las invenciones: «il west de mort que four
rire (no hay muerte salvo en broma) (pig. 811];
ppense sans rire (piensa fuera de broma) (pig. 547)
‘Juega la sinonimia: Lindustrie lourde et les appareils
pésants (pag. 706)*
Permutaciones
Llegado el momento Lacan sabe, jugando con los fo-
nnemas y sus permutaciones, obtener un efecto de iro-
rnfa suplementario: «Solo se forma cn la boca (bou-
che) {de los ilustres pontifices de la Asociacién Psico-
Lourde y pétant,sinénimos en francés, se traducen por un
‘mismo vecablo castellano: epesdon. (WN. del T.)
102
analitica Internacional] esa forma que obtura (bou-
he): la O de un Oréculo que solo el apetito de los
Bien necesarios [los cuadros medios de dicha socie-
dad] puede rebajar hasta convertirla en la U de un
Veredicton.?
Veamos ahora una sutil metétesis: «Trop souvent la
psychanalyse prend cette remorques (Com excesiva,
frecuencia el psicoandlisis carga con ese remolque)
[pg. 825], cuando el lector esperatia leer «remarque>
(reparo).. . .
EL presente anagrama prosigue una epéntesis de
Jay: merdre (merdear). Lacan propone meirdre
(mierdear) 0 sino mairdre (miardar), «anagratna del
verbo donde se fusiona lo admirable» [pig, 661]. Ad-
mirar solo se sugiere, no se nombra,
En cambio nuestro autor no s¢ priva de jugar con
‘arbre (érbol) (ejemplo de lingifstica) y la barre (ba-
ra) lacaniana (pag. 503).
[Los intercambios de letras o sflabas (contrepets) son
innumerables, como es légico en el psicoanilisis, don-
de el chiste ocupa un lugar de privilegio en la inves-
tigacién: nature/naturel/naturisme /naturalisation
(natura /natural /naturismo /naturalizacién) [pag
581]; eit (yace) y gite (quarida, albergue) [pég. 36];
jaculation/ joculatoire (eyaculacién /jaculatoria); sta-
fique [statue /statut (estatica /estatua /estatuto) [p&g.
2511. Y este, desarrollado antes de ser interpreta-
do: «A sa femme ou d son maitre cest dun tu es...
(Pune ow bien Pautre) qu'il les invoque sans déclarer
ce quil est lui, autrement qua murmurer contre I
méme un ordre de meurtre que Péquivoque du frax-
¢ais porte a Vorelle™ (pig, 6341.
17 Bevis, pig. 481
+ Bn este cago el juogo fonemético es intraducibl, Dice: «A si
mujer y a sa amo los inveca con un teres (.-.) (a una o
103
Veamos ahora algo que se acerca al palindromo (Io.
cucién que puede lecrse en los dos sentidos): «eeu
4 Poeil» [pag. 669].*
No cabe duda de que Lacan se divierte y regocija al
lector. No es necesario invocar el estilo oral de la ma-
yor parte de estos juegos fénicos. ¢ Juegos gratuitos?
Sin duda, si gratuidad implica chanza verbal. Lay
mis de las veces no, si por gratuidad se entendiera
inutilidad de lujo. No hay ninguna de estas figuras
fénicas que no sea cjercida ostensiblemente, interpre.
tada expresa o alusivamente. El lenguaje comin 5
desbaratado por la retérica y esta es a su vez desba.
ratada por su demostracién, Si hay humor, no es por
cierto el que Kierkegaard caracterizaba como lo in.
cégnito. El humor de Lacan es la distancia que el
autor establece frente a su verbo en virtud de un ejer-
cicio que es a la vex humoristico y téenico. En este
acto ilustra Lacan la clasticidad indefinida de Ia ca.
dena significante y, por su intermedio, todos los bor.
dados de que el inconsciente puede ser capaz, La ex-
hibicién quiere ser tanto més probatoria desde el
momento en que se refiere a la materia f6nica en si
es decir, a aquetlo que, en el lenguaje, se encuentra
is préximo a Ja naturaleza, a la necesidad. En boca
de Lacan, en su pluma, los metaplasmos nos alejan de
Ja naturaleza y dan cuenta, por su proliferacién, de lo
arbitratio del significante.
Esa proliferacin desborda la actistica 0 la ortogra-
fia, desemboca en el grafismo de las imégenes. ‘No
al oto) sin declarar lo que él, exando no murmurando eon
tra si mismo una orden de asesinato que el equivoco del fran
c& sugiere al oldes. Tu et suena casio ter, matars de ahi
el equiveco. (W. del T:)
+ No eel cao del equivalente castellano: . (del T:)
Jot
solo es horizontal, también es vertical y termina sien-
o polifénica. Jizguese si no: «Asi, pues, para vol
ver a nuestra palabra arbre (érbol), no ya en su ais-
Jamiento nominal sino al término de una de estas pun-
tuaciones, veremos que no solo en virtud del hecho
de que el vocablo barre (barra) es su anegrama tras-
pone la del algoritmo saussuriano,* Porque desglosado
en el doble espectro de sus vocales y sus consonantes,
evoca con el roble y cl plitano los sentidos de que
se carga en nuestra flora, de fuerza y majestad, Dre-
nando todos los contextos simbélicos con que esté to-
mado en el hebreo de la Biblia, alza en una colina
Sin fonda la sombra de a eu, Se reduce luego la
¥ mayéscula del signo de la dicotomfa que, sin la
fnages que hitoriafaberlic, nada deri a
bol por muy genealégico que se diga>.”
b, Juegos sintacticos
La doble retérica lacaniana ha trabajado con conoci-
miento —y afectacién— de causa sobre las pequefias
tunidades f6nicas del lenguaje. Qué nos reserva en
cl plano de las formas sintacticas?
Supresiones:
He aqui algunos ejemplos de crasis 0 contraccién de
dos vocablos: phallocentrisme, fauphilosophe, flouso-
hie, Algunos se complacen en la pedanterfa, otros en
el argot. .
El empleo de un mismo término con dos funciones
4 algorimo satsrano es Ie slain: Significant
fade: Sp
Lgtan propone mostrar Ios dsbordamiento, sia puede
Azcine, del satiate en dvenoe dominios fablados 0 no
fade, poetic
S Barty pes. 30308
105
dlistintas (Zeugma): ell faudra licher la vie aprér
Ia bourse (pag. 841]. «L’or de ses paroles ne coule
que pour Duplin et ne Sarréte de couler qu’d cones
rence de cinquante mille francs» [pag. 34)
in aie En tigen empl guia see
cida y ala ver analizada por Lacan: «Bl signifi
cante por su naturaleza siempre anticipa el sentido
esplegando ante él en cierto modo su dimensién,
Como puede verse al nivel de la frase cuando esta se
interrumpe antes del término significative: Yo jac
iis... Siempre es... Tal ver incluso... 0 por ello
tiene menos sentido y este es tanto mis opresivo por.
que le basta con hacerse esperar» (pig. 502].
La supresién de los signos de coordinacién (parata-
sis): «Es precisamente porque remedia ese momento
de falta que una imagen se pone en la situacién de
soportar todo el precio del deseo: proyecci6n, funcién
de lo imaginario» [pég. 655]
La supresién de los votablos de enlace (aiindeton)
«No es por placer que exponemos extas desviaciones
sino mas bien para con sus escollos hacer las balizas
de muestra ruta» [pég. 588}
Adjunciones:
Entre las miiltiples incidentales, veamos una suma-
mente divertida: «Ce quan y trouve c'est le paradis
des amours enfantines, ott baudelaire de Dieu! il en
‘passe de vertes». (Lo que alli se encuentra es el paraf-
so de los amores infantiles, donde jbaudelaire de Dios!
ipasan cosas verdes!) [pag. 548).
+ La primera oracién peda traducine: «Send preciso sltar
Ja vida después de la ‘bolts, donde ldcher puede signficar
soli», arelajars, eabandonars, En la segunda, or puede si
sificar €oro» o «ahoras: eBl oro de sus palabras no corre mis
que para Duplin y séio dejar de corzer cuando se suministren
los eineuente mil rancor. (N. del 7)
106
Veamos ahora un paréntesis de socarrona_ironia:
«Peto nuestros psicoanalistas insisten: ese objeto in
diferente es la sustancia del objeto: comed de mi cuer-
po, bebed de mi sangre (la evocacién sacrilega es de
su pluma)> [ pag. 639]
El desarrollo de la frase por concatenacién es una
figura corriente en la pluma de Lacan: «Je consille-
rais d mes éléves Waller sexposer dla recontre @une
tapisserie du XVI" sigcle qu’ds verront simposer & leur
regard dans Pentrée du Mobilier National ot elle les
attend, déployée pour un ou deux mois encore> (Yo
aconsejaria a mis alumnos que fueran a exponerse al
encuentro con un tapiz del siglo xvt que verdn impo-
nerse a sus miradas en Ia entrada del Mobilier Natio-
| nal donde los espera, desplegado durante uno 0 dos
meses todavia) (pag. 873.
También es moneda corriente el ehacer valer> un
vocablo (explecién). En el ejemplo presente la figura
beneficia a Ia ver al término metaférico (saumon =
salmén) y al término que apunta a la metéfora (de-
sir =deseo): «Mais il arrive que le désir ne Sesca-
mote pas si facilement, planté au beau milieu de la
scene sur la table des agapes comme ici, sous Paspect
un saumon, joli poisson par fortune, et quil suffit de
présenter, contme il se fait au restaurant sur une toile
fine .. 2» (Pero ocurre que ¢l deseo no se escamotea
tan fécilmente, plantado en el mismo centro de la es-
cena sobre la mesa de los banquetes como aqui, con
la apariencia de un salm6n, bonito pez por fortuna y
que basta presentar, como se hace en el restaurante,
sobre un lienzo fino...) (pags. 626:
La enumeracién: «Le dit premier décréte, légifére,
aphorise est oracle, il conféve & Pautre réel son obscure
autorité» (El dicho primero decreta, legisla, aforiza,
¢s ordculo, confiere al otro real su oscura autoridad))
(pg. 808}
107
La siguiente acumulacién se revela por si misma como
procedimiemto: «Rien ne fut épargné des métaphores
du compact: Pafject, le vécu, Pattitude, la décharge
et le verrou de la défense, lassons le gobelet ct passons
la muscade...» (Nada’se escatié de las metifo.
ras de lo compacto: a afectividad, la vivencia, la
actitud, la descarga y el cerrojo de Ta defensy de-
jemos la galera y hagamos el pase de la prestidigita:
ibn...) [pag. 463}.
La repeticién de las marcas de coordinacién (potisin.
deton) goza, al parecer, mucho més de los favores de
Lacan que la figura opuesta: «Elles n'ont entre elles
de rapports que Phomonymien [pag. 850).*
La reprise (iteracién): La siguiente se entiquece al
pasar con un retruéeano: «Es bastante asombroso que
tuna dimensién que se hace sentir como la de Otra-cosa
en tantas experiencias que los hombres viven no del
todo sin pensar en ellas sino més bien pensindolas,
pero sin pensar que piensan, y como Telémaco pen:
sando en la des-pensa, no haya sido pensada munea
hhasta ser expresada coherentemente por aquellos a
quienes la idea del pensar asegura el pensar» [pig.
547),
Abundan las simetrias: «Emunciacién que se denun-
cia, enunciado que se renuncia> [pAg. 801]. «A me-
nudo vale més no comprender para pensar y se pue-
de galopar para comprender durante varias leguas
sin llegar a pensar» [pag. 615]. Lo mismo que las
simetrfas invertidas: «EI hilo tenue de sa verdad no
puede impedir que cosa ya un tejido de mentirass
[pég. 633)
‘Veamos ahora esa forma de duplicacién que es la po-
Hptote: «La verdad sobre la verdad> (pag. 867). «Ser
* La repeticiin se pierde en ta versién eastellana: «Solo te-
nen entre sf relaciones de homonimiss, (§. del T-)
108
suficiente para la suficiencia» [pa
pensar lo més pensable» [pig, 548)
476), «Piensa en
Supresiones-adjunciones:
‘Tenemos ahora la silepsis, o ruptura de las reglas de
concordancia: «Lé seul peut apparattre sans ambigui-
4 leur fonction» [pag, 550)*
La ruptura de las reglas de construccién © anacoluto:
«Mais Petre qui, a nous opérant du champ de la pe-
role et du langage, de Ven deca de Pentrée de la ca-
verne répond, quel ext-il% [pag. 844] °*
El endlage de tiempo: «ll ne savait pas... Un pew
(plus il savait, a! que jamais ceci rarrive, Plutdt qui
‘ache que je meure. Oui, cest ainsi que je viens 1, ld
oi cétait: qui donc savait que Fétais mort (El no
sbia ... Un poco més y sabia, jah! jque esto jamas
‘ccurral Antes que él sepa que yo muera, Sf, es asf co-
‘mo yo Hlego alli, alli donde era: quién sabta entonces
ue yo estaba muerto) (pig. 802). Observemos «ue
cen este caso el enilage entre el pretérito imperfecto
Yel presente optativo se ejerce después de haber sido
comentado en la pagina anterior.
Elendlage de géneros: «dus boys le phalle> (phalle,
feminizacién de phallus = falo) [pag. 555],
El endlage de personas: aJe m'engage aussi d ne pas
intervenir sur le texte de ce qui y sera admis pour
Sarticuler du propos de Lacan» (También me com-
prometo a no intervenir en el texto respecto de lo que
se admitird en €l para articularse con los arguments
* All, solo, puede aparecer sin ambigiedad su funciSns
‘Seul,adjetivo masculino, no concuerda con fonction, nombre
femenino, (N, del T.)
#* Aventuramos esta traduccién: «Pero el ser que, a nosotros,
‘operando en el campo de la palabra y del lenguaje desce
mis acide la entrada de la Caverns, responde, geil ess,
(det 7.)
109
|
de Lacan) [Scilicet, pg. 8]. Aqui el juego se da en-
tue la primera persona y la tercera.
El endlage de funciones, como por ejemplo la trans-
Jormacién de adjetivos en sustantivos: «La rétroaction
du significant en son efficacen (La retroaccién del
Sgnificante en su eficaz) [pig. 899]. «Dans son
abrupt foujours accru» (En su abrupto siempre aci
centado) [pig 30]; 0 a la inversa: «Le couple
téran du yin ef du yango. (La pareja veterana del yin
y del yang [pag 39).
{Los quiasmas 0 simetrias en cruz gozan de una predi-
leccion de sibarita: «Le dirons-nous pour motiver la
difficulté du désir? Plutét, que le désir soit de aifi-
cultéy (zLo diremos para justficar la dificultad del
deseo? Mas bien, que el deseo sea de dificultad)
[pig. 633]. «Son ame lourde (...)et son corps sub-
tils (Su alma pesada (...) y su cuerpo sutil) [pég.
629], «Le sens d'un retour a Freud, cst un retour au
sens de Freud» (Bl sentido de un retorno a Freud,
sun retomo al sentido de Freud) [p§g. 405}.
Permutaciones:
Gomencemos con algunos buenos ejemplos de inte-
rrupciones (Imesis): «lle est inimitable en ce désir
insatsfat pour ce saunon, que Diew damne sice net
pas Lui qui le fume» (Blla es inimitable en su deseo
insatisfecho por ese salmén, que Dios maldiga sino es
EL quien lo ahima) [pég. 626]. «On entend du
meme ord une adresse a la bonté, bonté divine!» (De
Ja misma cepa se oye un lamado a la bondad, ;bom
dad divinal) [pig. 455]. Frases enteras pueden cum
plir esta funcién: ... «Ler vrais besoins, Lesquels?
‘Mais les besoins de tout le monde, mon ami. Si cest
cela qui vous fait peur, fie-vous en a votre psycha-
nalyste et montez a la tour Eiffel pour voir comme
Paris est beau». (Las verdaderas necesidades, ¢Cud-
110
‘es? Pero las necesidades de todo el mundo, amigo mio.
Sies exo lo que le da miedo, confieselo a su psicoana-
Tista y suba a la torre Eiffel para ver cudn bello es
Paris) (pig. 624)
La proyeccién de un componente fijo fuera del marco
normnal de la frase (hipérbaton): «Ces connaissances
dont il apprécie si humoristiquement la portée, il ne
se figure pas les tenir de la nature des choses...»
(Bs0s condcimientos euyo alcance aprecia él con tanto
sentido del humor, no se imagina deberlos a la natura-
leza de las cosas... ) [pég. 599]
as inversiones son innumerables: «Par cette voie
seulement a plus loin décriren (Por esta via slo més
adelante a describir) (pag. 871).
«Vous mémes reculés ttre en ce manque, comme bsp:
hanalystes, suscités> (Vosotros mismos retrocedéis al
Ser en esta falta, como psicoanalistas, convocados)
{pig. 877]
Mas no hay que hacerseilusiones. Hemos tomado al-
ganas muestras sabrosas, pintorescas o simplemente
de més relieve (a menos que el relieve y lo_pintores-
‘co sean equivalentes, como ocurre en la Guide Blew).
Sin embargo, si bien se mira, el paisaje lacaniano es-
td en su totalidad formado por figuras sintécticas;
toda su escritura es, podrla decirse, metatactica. Y
fs esta tna proeza de la que en nuestros tiempos solo
Cocteau era capaz, frente a la escritura clésica, To-
‘memos por ejemplo dos de los primeros pérrafos de
la Owerture de los Eerits: ¢El estilo ese! hombre
‘mismo, se repite sin ver en ello malicia ni inguietarse
porque el hombre no sea mas referencia tan cierta
Por lo demas, la imagen en que aparece Bouffon escri-
biendo esta alli para sostener Ta inatencién (...)
Porque el hombre agitado en el adagio ya clésico en
esa fecha de ser extraido de un discurso de la Acade-
Ta
nia revela en este bosquejo ser un fantasma de gran
hombre, que lo pone en escena para tomar all su casa
fntegra. Al respecto, Voltaire, como se recordara, ge-
neraliza aviesamente. El estilo es el hombres charemos
aceptar la férmula con solo protongarla: el hombre
a quien uno se ditige?>.””
Una procza tan sostenida no es obra 0 solo obra de
una segunda naturaleza, como si se dijera: Lacan es-
ta hecho ast. Porque el autor, lejos de dejarse atrapar
en sus propias trampas retéricas, muestra en todo mo-
mento que su escritura esti plagada de emboscadas,
0, sise prefiere una metAfora menos militar: cual un
Drestidigitador que ensefia su oficio, exhibe los xhilos»
{que acciona. Lacan debe ante todo —y quiza sobre to-
do— leerse mas por sus formas signficantes que por
Sus contenidos significados. Con los metaplasmos 0
juegos fénicos, Lacan mos habla alejado de la ilusién
hnatural del lenguaje. Con las metataxias 0 juegos sin-
téeticos, despliega la supremacfa del significante has-
ta cubrir toda su obra.
, Juegos seménticos (metasememas)
gla supremacéa del significante? Lacan, como se re-
cordar4, lo analizaba en las profundidades del incons-
ciente por medio de dos figuras centrales: Ix metafo-
ray la metonimia, El paragrafo siguiente resulta por
ello més interesante, ya que habremos de recoger, en
Ja escritura lacaniana, figuras que, por funcién retéri-
ca, establecen nexos entre significante y significado,
Supresiones:
La aremia, es decir Ia euasi-insignificancia del signo
causa de su vaguedad, de su generalidad, interviene
10 Berit, pig. 8
m2
solo con cardcter de préstamo: «Son truc d’identifi-
Cation & Padversaire> (Su asunto de identificacién con
el adversario) [pag 20).
El empleo de lo abstracto por lo concreto, de lo gene-
ral por lo particular (sindedoque generalizante) es
tuna disminucién deliberada del significado de los tér-
mins: «La pareja, celos fraternales 0 actimonia ma-
trimonial> (pag. 479]. Observemos aqui que —como
si nada fuera— Lacan hace deslizar el significado ha-
bitual de pareja, puesto que propone tanto la fraterna
como la conyugal. La sinécdoque queda pues parcial-
mente desbaratada, «Pero las dos superfluidades que
aqui se conjugan» (pag. 481]. En este caso la sinéedo-
que ha sido exagerada hasta lindar con la asemia, @
fin de obtener un efecto de ironia.
El empleo de un titulo o de un nombre abstractos ge~
neralizantes (antonomasia generalizante) apunta a
una disminucién del significado. Puede ser un instru-
mento polémico destinado a poner de relieve la in-
consistencia de los sefiores de la AIP: «Suficiencia
Beatitudes (pag. 475 y sig). Este vaciamiento del
significado entrafia, por ejemplo, el de «Palabra», que
en el caso presente deviene antonomasia: «He aqui
pues la organizacién que obliga a la Palabra a cami-
har entre dos muros de silencio, para celebrar alli las
nupeias de la confusién con lo arbitrario» (pég. #81)
Un primer tipo de metéfora disminuye el significado
¢ esta recubre, en Ia medida en que el término si
nificante relevado por el término metafdrico esta co-
presente; en suma, en la medida en que la metéfora
linda con Ia comparaci6n. Hay disminucién porque
hay particién del significado entre dos términos sig-
nificantes: «La fidelidad del testigo es el capuchén
con que se adormece, cegéndola, la critica del testimo-
rio» [pég. 20]. «El gigante del lenguaje recobra su
estatura al ser liberado de pronto de las ataduras gu:
13
lliverianas de la significacién> (pg. 470]. Este Gltimo
ejemplo es, digdmoslo, prodigioso, porque practica,
ilustra y desarma al mismo tiempo el mecanismo y
los efectos diminutivos de este tipo de metafora. Se
trata, por cierto, de un procedimiento tipi
lacaniano.
‘Adjunciones:
La antonomasia particularizante tiene el efecto de
acrecentar el significado que recubre: Es Dupin el
detective [pag. 13 y sig.]; es el Meuble Tronchin
[pig. 481]
La sinécdoque particularizante (lo menos por lo més;
Ia parte por el todo) tiene evidentemente el mismo
efecto de acrecentar el significado que recubre. Aqui
tenemos a las clésicas «velas» de la navegacién (en un
‘empleo igualmente metaférico): [pg. 471]. «Que uno de sus
coidos se ensordezca tanto como deba el otro ser agu-
zado> [pég. 471
La catacresis es una suerte de metafora debilitada
por el uso, ineorporada al léxico corriente, inmediata-
‘mente legible: de ahi el aumento del efecto de sea-
tido: «l.a pantalla para el advenimiento de Ia pala-
bra» [pig. 461]. Las bases de la investigaciém> [pag
462). «Le blanc-seing que Freud accorde a ce projet
(eLa carta blanca que da Freud a este proyectos.)
Ipis. $3).
La antcandfora regula, con el juego de las compatibi-
Tidades, la pluralidad de los significados (polisemia).
«Hay més de una religidn y las Hgaduras sagradas no
ceésarén mafiana de arrastramos a la deriva» [pis 28)
La antiandclasis regula la pluralidad de los significa-
dos al jugar con las incompatibilidades. Tal por ejem-
plo el caso de los términos que Lacan emplea para
Te
—~
definir el inconsciente y que requieren de parte del
lector un esfuerzo para comprender que recubren sig-
nificados psiquicos, esfuerzo que del lado de Lacan
requiere comentarios: monumentos... documentos
antiguos... tradiciones. .. huellas (pag. 259).
El encadenamiento (attelage) juega con la asocia-
cién, la congruencia de varios significados de un mis-
mo término: el or (conjuncién francesa) de Ja pala-
bra y el or (oro) monetario [pég. 34], La lettre de
la escritura (y Ia del cartero): «C'est ainsi que ce
que veut dire [a “lettre volée”, “en souffrance”, c'est
Gu'une lettre arrive toujours & destination». (Es asi
(que aquello que la significa es que una carta llega siem-
pre a destino.) [pég. 41).
Los retruécanos son innumerables, ligados a menudo
a los intercambios de sonidos y a las paronomasias
dde los juegos f6nicos. Aqui nos interesan desde el
momento en que juegan con la pluralidad de los sig-
nificados en virtud de una aproximacién paradoj
partition (particién) y parturition (paricién, parto)
[pég. 142]; Esprit (expfritu) y pneumatique (neu-
mitico): (del latin sprius, so-
pi, ait, aliento) y neumétio (Gel griego ewe, aire, soplo)
Fe bama que pneumatique pew designa un sistema répido
ppara cl envio de la correspondencia. a través de canales pro-
Yistos de aire comprimide, (N. del T:)
115
dero cometido de sustitucién o mejor dicho de inter-
scecién de significados cuando el tinico término que
permanece ¢s el metaférico. Este se refiere a... la
obra de Platn!: (Esa misma riqueea de
Jos datos, fuente de conocimiento, pronto los llevaron
a un nudo que ellos supieron convertir en callején sin
salida.) [pAg. 476]. aL’ échelon, qui la simule dans la
hhitrarchie, nest 2 que trompe-lorily (El excalén,
que la simula en la jerarquia, no es alli més que fa!
chada) [pag. 476]. Serie de amabilidades dirigida a
Jos pontifices de la ATP. Es necesario poner de relieve
que en estos dos tiltimos ejemplos, las metéforas se
duplican; un significante metaforico remite @ otro
igualmente metaférico, con lo cual se prolonga la ca.
dena significante
La metonimia propiamente dicha, en virtud de su
funcién englobante, tal como la hemos desctto en Ios
capitulos 4 y 6, esté intimamente ligada a la mayoria
de Tas nociones clave de Lacan: Otro, Letra, Muer-
te, etc. Ly cual da la pauta de su importancia. Tam
bién figura en las nociones intermedianias: lugar, me.
io, mediador (medium), ete. Juega con las iteracio-
nes: asi, por ejemplo, basta mencionar el Cogito para
aludir a Descartes y'sus teorias (pigs. 163, 516-517,
809, 831, 865]. Desempeiia asimismo oficios més par.
ticulares: el sésamo que abre el dilogo [pAg. 477];
las seguridades que el error encuentra [pég. #42)
La prosopopeya (animacién de lo inanimado) y la
personificacién concurren a la cita: «Bl erédito que
nos concede Ia ciencia» [pig. 460]. «Dos columnas
tacitumas» [pég. 477]; «Que el mimero dos se rego-
cije de ser impar...> [pag. 479]; «Que este pueda
ejereer su seduecion sobre el niimero dos» [pag 48
116
El oxfmoro, contraccién de dos términos contrarios,
no deja de hacer sentir sus efectos: «El silencio pobla-
do» [pig. 468]; Lo que el brillo de la luz tiene de
enceguecedor» [pég. 31]; «Los reflejos de le som-
bra> [pég. 31).
Permutaciones:
Veamos la hipdlage o trasposicién de las relaciones en-
te los términos: «A tomber en possession de la lettre
—admirable ambiguité du langage— cest son sens
qui les posséde» (Al caer en posesién de la carta —ad-
mirable ambigtiedad del lenguaje— es su sentido el
aque los posee). Adviértase que aqui, una vez més, la
formula aparece subrayada, comentada —desbarata-
da— y a la ver ejecutada. «C'est au devant des per-
les quion jette les pourceauxo (Es delante de las per-
las donde se arroja a los cerdos.) (pag. 464]
AA diferencia de los juegos sintécticos, os juegos se-
‘inticos no cubren todo el texto lacaniano. Los hemos
tomado, escogido, en puntos estratézicos —o neural-
sicos— del discurso, Para determinar en qué dom
nio del mundo o del hombre Lacan prefiere elegir
sus figuras, habria que realizar, por asi decirlo, una
investigacién referencial, contextual. No obstante, tan
Taboriosa biisqueda no nos daria otro resultado que
proporcionamos datos acerea del medio cultural y el
contexto histérico de la persona y la obra de Lacan,
Serfa una manera de descubrir, sino lo aneedético, lo
puramente biogrAfico.
Mucho més nos interesan la forma y la funciém de es-
tas figuras seménticas. Lo que nosotros vemos en ellas
es la fuga incesante del significado que Lacan descri-
be como ausencia de articulacién, de concatenacién.
Esta fuga exige una persecucién y culmina con una
captura imposible, La mariposa apenas deja en las
uy
manos un polvillo multicolor y entonces Lacan nos
muestra las suyas irisadas de una brillante policromfa,
EI presente pérrafo confirma asimismo lo que hemos
escrito como metAfora y «metonimia» 0, mejor di
cho, sinécdoque, La metafora, que es en sf interseecién
de pequefias unidades de significados bajo un solo
significante metaf6rico, tiende a formar cadena con
otras metéforas y por ende a quebrantar cada vex:més
los significados para ocultarlos mejor. Las singedo-
ques generalizantes, que atentian el significado, y
Jas sinécdoques particularizantes, que lo amplian, lo
‘mantienen sobre todo en estado de clasticidad 0 lo
hacen deslizarse sin cesar. En otras palabras, metafo-
ras y sinéedoques llevan a cabo el trabajo de conea-
tenacién —se podria decir el trabajo en cadena— de
Jos juegos sintActicos. Pero atestiguan, al intervenir
en él significado, que este, fluido, es dificilmente es-
tructurable, por cuya razén acentian Ja distancia en-
tre significantes elaborados y significados deslizantes.
La metonimia propiamente dicha ilustra la concepeién
lacaniana del lenguaje analitico —por no decir cien-
tifico—, ya que las nociones clave y hasta las nociones
instrumentales, auxiliares, de este Ienguaje revelan
ser ante todo metonimicas. Lacan parece comprobar
que ningtin lenguaje, por analitico que sea, puede pre-
tenderse exhaustivo, capaz cle delimitar con exactitud
—término a término— y, por ende, estructurar el sg-
nificado. La metonimia es a la vez la aproximacién
maxima y el limite més infranqueable respecto de
los significadas del inconseiente
4d. Juegos logicos
Hemos rezado al pasar el problema del lenguaje cien-
tifico, que, de acuerdo con una moderna conjetura
ideolégica, seria, en virtud de su formalizacién su-
ue
prema, el que se hallaria més alejado de los juegos de
argumentacién retéricos. Mucho habria que decir
acerca de una conjetura que, después de haber gra-
vitado sobre las ciencias fisico-mateméticas, sobre la
biologia, afecta hoy a las ciencias humanas. ;Compar-
tir Lacan esa tremenda seriedad formal a que aspira
el moderno discurso cientifico? Hard, al menos, la
economia de los metalogismos, es decir de las figuras
que se apartan de la légica? Por lo que ahora veremos,
nolo parece.
Supresiones:
Tenemos ya aquf una litote simple, ligada con una
precaucién oratoria (que a continuacién se enuncia
como tal: «Un poco de entusiasmo e3 en un exctito
Ja huella més segura que habré que dejar para que
ste perdure, en el sentido lamentable (...) Al pu-
blicarlo, suponemos cierto interés en su lectura, mal-
entendido inclusive. Aunque se quisiera la. precat
cién. ..> [pig. 229}.
Una funcién andloga ejerce la reticencia (condimen-
tada aqui por una litete: «Un poco de orden»)
«Para poner ahora mismo un poco de orden, redu
cirfamos a tres estas particularidades de la teorla aun-
que para ello nosotros mismos debamos rendir ple
tesia a un parti-pris, menos grave por ser solamente
de exposicién> (pag. 603).
La suspensién prepara una precipitacién del discur-
so: «Alguien que da la impresin de saber tanto como
clos sobre lo que hace falta pensar... acudid en
nuestra ayuda, categorias del pensamiento primitive,
prel6gico, arcaico» (pig. 521).
La alusin apela a la cultura del lector: «Bsa relacién
del Amo y del Esclavo gravida de todas las astucias
por las que la razén hard avanzar su reinado imper-
sonal> [pég. 810].
119
Son notables los dos silencios siguientes. BI primero
por su oposicién a la charlataneria: «La cuestién
consiste en saber cémo llega hasta alli Ia vida char-
Jatana de la experiencia analitica, Aqui callamos res.
pecto de su orientacién préctica» [pag. 684]
El segundo, de contenidas resonancias trégicas, rema-
ta un final de capitulo sobre Freud: «Dindonos, en
cl piniculo iiltimo de una obra de las dimensiones del
ser, la solucién del «anAlisis infinite, cuando su muer.
te puso en ella la palabra Nada» (pag. 642]
Adjunciones:
La hipérbole en estado de pureza (sin conexién, por
ejemplo, con las metéforas extremas) sorprende por
su concisién: «Lo superfluo de su exceso» [pA 478}
«ila (la verdad) se les oftece en su forma mis ver.
dadera> (pig. 21)
La repeticién juega deliberadamente con la redun-
dancia: «Pues por poco que en ello se piense, se verd
que no hay menor o mayor suficlencia. Se es suficien-
te 0 no se es suficente: lo cual ya es verdad cuando
se trata de ser sufieiente en esto o en aquello, y mucho
mis cuando se trata de ser suficiente para la sufi.
ciencia» [pig. 476]. Puede incluso legar a ser una
inflacién calculada: «Pleno de significacion (..-),
de intencién en un acto (..) de amor (..-) de od
(...) de devocién (...) de tanta infatuaci6n (...)
de la mar en coche {...) de rififi entre los hombres»
(pag. 24]
El pleonasmo no parece gorar de los favores de Lacan.
Quizé to son estos enunciados: «Fue Abraham quien
‘nauguré el registro y la nocién de objeto parcial ex
su contribueién original» [pég. 604]. ¢.-.Si por ello
el sujeto no se muestra oblativo, es decir desintere.
sado> (pe. 605)
Lo mismo puede decire de la sinonimia prolongada
120
expolcién): exw quiere decir que objeto parca
(otal pane 0 pita eparad 0) dspatives
aa,
Hires ieradiacion en cadena) estan preset
Como eto: ear bee que els taser
fren saber qu ocue enlace Pra sero
ihe ocure eel ands es precko saber de donde
She ene la pabrn, Para aber qué es rtiend
Opec saber qué es fo que se opone al ave
tide da palabre> [pg Jol) Obervene que au
Gl ampulo delves ee cna part a ters
reps,
Supresiones-adjunciones: .
El eufemismo dice a la vex lo més y lo menos: (pag. 239]. Puede, por su
doble filo, transformarse en un arma temible en la
polémica: «A pesar de la debilidad de la teorfa con
que un autor sistematice su técnica, no por ello deja
de analizar verdaderamente, y la coherencia revelada
‘en el error cs aqui garantia de la falsa ruta en realidad
transitada> (pig. 608}
La gradacién, por el hecho de valorizar uno de los
términos, puede revelar Ia ideologia del autor. Por
este motivo Lacan la utiliza con cautela y modera-
cién, si es que no la quiebra por simple acumulacién
(no progresiva). He aqui un ejemplo de gradacién-
cimulo: «Pintaras sinceras (...) rectificaciones
(.. Jexhibiciones y defensas (...) abrazos narcisi-
ticoss [pég. 249]. Veamos ahora un tratamiento iré-
nico y negative:
[pég. 667). . ’
La pardbola, sin perder su aspecto de ficcibn, se adosa
a una suerte de simil de la realidad, En un sentido,
puede decirse que los [pég. 801
El ejemplo anterior desemboca en la antifrasis, de Ta
123
que ahora presentamos un buen espécimen: «Pensad
de qué altura espiritual damos testimonio al mostrar-
nos en nuestra arcilla estar hechos de la misma que
amasamos> [pég. 585],
La denegacién seria tanto més interesante de vi
ppor el hecho de que constituye uno de los datos ex:
plorados por el anélisis. En realidad, nos revela la
actitud vigilante de Lacan: «Tampoco sc trata de que
considere al hombre de las ratas como un caso que
Freud haya curado, porque si agregase que no creo
que el anilisis tenga nada que ver con la trégica con-
clusién de su historia con su muerte en el campo de
batalla, ¢qué no daria por avergonzar a los mal pen-
sados?» [pag. 598]. Aqui tenemos una figura que es
a la vez propuesta y desbaratada.
La concesién conserva deliberadamente su. aspecto
ritual: [pAg. 679]
La paradoja recubre las afirmaciones que de lo con-
trario parecerian simplistzs. En Lacan, es tono ha-
bitual y a la vez figura particular. He aqui, entre
otros ejemplos: «Basta pensar en ello para que en el
acto se hagan humo esas reflexiones que uno se veda
por demasiado evidentes» [pég. 857]. El mecanismo
de Ia paradoja es aqui discretamente desmontado
dando derecho a Ia evidencia. Veamos ahora una pa-
radoja anunciada como tal: «Paradéjicamente, el psi-
oanlisis vuelve a encontrarse 2 la cabeza del huma-
nismo de siempre> [pég. 690].
a tote en forma negativa parece ser mucho mis
favorecida que la Iote simple: eLejos de ser ins
nificante> (pag. 14). cEl capftulo en que Daniel La-
gache interroga a la estructura del Ello no nos de-
cepcionas {pag. 657]. (pag. 616).
Veamos ahora la regresién cronolégica: «La deca-
dencia que marca Ia especulacién analitica, especial-
mente en este orden, no puede menos que sorprender,
con solo ser sensible a la resonancia de los trabajos
antiguoss [pég. 615]. O bien esta, paraddjica: «De
sta, nacida desde Freud, Freud no podia dar razén>
(pg. 688).
Llegamos asta la fingida prticién de principio: «Bs
Io que queriamos demostrar, pero esto nos leva ana
ver mas al punto de partida, o sea a reinventar el
psicoandlisisy (pag. 591).
Ta retorsién ligica esté aqui duplicada por una in-
versiin sintctica de términos: « (pg. 101}. «Si el tema de este
tercer volumen de La Psychanalyse me impusira esta
contribuciin . ..» {[pag. 493]. Otras veres es una suer~
te de aforismo: «Es raro que se celebre el centenario
Gel nacimiento» [pig. 459). Puede ser, finalmente, el
aserto a contrapelo, opuesto a las opiniones admiti-
das: [pag. 229).
Asi pues, en Jo que se refiere a los comicnaos de dis.
curso, Lacan se encarga de hacemos volver a nuestra
unto de partida con el rabo entre las piernas
Veamos ahora las conclusiones. Aqui Lacan se expo-
ne mucho mas:
La verdad y ta muerte. He nombrado a Max Jacob,
poeta santo'y novelist, s, como éllo ha escrito.)
Jo verdadero es sempre nuevo» (pig. 193). Aqui Max
Jacob ilustra la pasién de edevelar Ia verdads, pasién
{que caracterizaba la obra de Sécrates, Descartes, Mars
y Freud, Esta verdad acerea del sujeto es obra conjun.
ta del médico y el paciente: «El psicoandlisis puede
acompafiar al paciente hasta el limite extitico donde
se le revela Ia cifra de su destino mortal, pero no de-
pende de nuestro mero poder de médieo el levarlo
hasta ese momento en que comienza el verdadero via.
jem (pag. 1005 las bastardills son nuestra).
Se trata, recordémoso, de la verdad liberadora, aque-
la en Ia cual el paciente logea deshacer su texto in-
consciente e imaginatio hordado sobre el olvide del
significante primero, y redescubrirel verdadero punto
de partida del orden simbélico; esta verdad no tiene
relacién alguna con una verdad ontolégica o religioea.
Porque aqui la verdad revela scr compleja por su
130
cesencia, humilde por su oficio y ajena a la realidad,
insumisa a la eleccién del sexo, emparentada con la
muerte y, en suma, mds bien inhumana» (pig. 456, las
bastardillas son nuestras]. He aqui, pues, la muerte
nombrada por segunda ver, y Ia inhumanidad. Lacan
no se habia demorado mucho en lo prometeico porque
presentfa el peligro de un lirismo antitelsta, Aquf, en
cambio, al denunciar toda tentacién ontol6gica esta-
blece, con gravedad, un nexo entre los temas de muer-
te ¢ inhumanidad y el de verdad, pues el orden del
lenguaje se edifica sobre la muerte de las cosas y la
verdad del sjeto se conquista sobte ls méscars los
eles. representados, sobre los personajes supuesta~
Ineme humnanos, Si hay marca ideolgiea en estot
temas asociados con verdad, con muerte, con inhuma-
nidad, la hay ante todo —en el lugar privilegiado de
tuna conclusién— por un efecto de negacién, por un
efecto «anti» (anti-opinién admitida, anti-ideologia
corriente....)
Laignorancia y la Nada (Rien). Pero esa verdad mor-
tal, el psicoandlisis no la alcanza sino renunciando a
las pretensiones dogmaticas, al dogma del saber. La-
can recurze al vocabulario de la teologia negativa
‘ [pég. 124], Nota
dliscreta, si la hay, pero cuyo lugar como conclusién
sigue siendo revelader.
Estos finales de discurso, cson acaso lugares donde
Ja ideologia lacaniana escapa al autor, se libera a sus,
espaldas? Sin duda, serfa demasiado ingenuo suponer
que un Lacan pueda ignorar las celadas de las con-
clusiones de discursos. Todo cuanto podemos decir es
que tal lugar le permite sefialar, subrayar entre sas
femas habituales aquellos que gozan de alguna pre-
‘Hemos visto ademas la marca negativa, Ja marca «an-
tin. En estos juegos de diferencias podtfan, pues, des-
lizarse algunas connotaciones ideolégicas: diferencias
con... los demés (anti), ciferencias entre si mismo y
si mismo (temas preferenciales).
132
b. Las esferas de la calificacién
AL igual que todo el mundo, Lacan, por el hecho de
que habla, escribe, se ve obligado a calificar: a cali-
ficar a los otros autores, las obras, las situaciones, las
ideas heredadas, etc... Operacién normal, pautada,
del lenguaje, pero operacién particularmente expues-
ta las ideoiogias, porquc los caificativos y los super-
Iativos habré que buscarlos en una suerte de esfera
normativa y disponerlos de acuerdo con un diferencial
apreciativo. Calificar es someter el objeto a su califi-
‘acién propia pero es al mismo tiempo someterse en.
parte al sistema calificador. Ruda coaecién del len-
guaje a la que cada uno de nosotros puede en parte
‘scapar gracias al humor o a Ia ostensible axbitrare-
dad, mas no indefinidamente. A menos que sea una es-
pecie de Mefistfeles capaz de dominar y desbaratar
todas las coacciones del lenguaje, bien podria Lacan
someterse en esto a la ley comin.
Lo Iuminoso / y lo oscuro
‘Tomemos al pasar algunas de sus férmulas: «Un infor-
me iluminantes; ade manera deslumbradoray; «f6r-
malas impidas» ; cexposicién luminosa»; «artieulo lu
minoso>. .. Lo que es més, esta luminosidad alcanza
cl superlative: «Descripeién brillantisiman; ;
«Freud los vislumbré con un fulgor que les otorga un
aleance por encima de toda critica tradicional (pig.
879]. Bi hecho de que sea Freud el beneficiario de
todo lo luminoto es un argumento de autoridad que
refuerza Ia marca superlativa,
Esta valorizacin de lo luminoso se confirma —para-
digmaticamente— por el desprecio por lo oscuro:
(pig. 168]; «ma carta
de ian cautivante perspicacia» (pg. 671]; eesertura
femenina muy fina> [pg 35)
Lo trivial es miiple: «forge ataquen; «grosera di-
cotomia»; «incidencias escabrosas»; «de feria>; «opo-
Scién trivia; eversos atrocess; aqui la entonacion
raya en el superlativo, Sin duda habré que agregar lo.
‘epedanten Ia efanfarroneriay.
‘Lo encantador / y lo bufonesco
Esta oposicién es homéloga a la precedente. La faz
negativa es mucho més marcada; por aletin «rizo ado-
rable> 0 edelicioso Trenel>, nos encontramos con wn
abanico mucho mas amplio de: «reportajes bufones-
0503 ¢hazaiias irrisorias»; exintesis dilatanter, sin
contar la utilizacién irénica y popular de mejor y
bueno («la mejor del afio.. .>).
Lo perspicaz / y lo ingenuo
Ahora partimos de una oposici6n diferente. Lo pers-
ppicaz adquiere tanto més valor por su rareza: «Ex-
epeional por su perspicaciay. Fin cambio, el abanico
de la simpleza o la imbecilidad se ensancha ¢ incluye
lo superlativo: es (por utilizar In técnica
freudiana sin su experiencia) ; ela mAs enorme im-
becilidad>; ese monumento 2 Ia ingenuidad>.
134
Lo humilde / y lo suficiente
‘Pasamos ahora a oposiciones donde intervienen conno-
taciones éticas: cla verdad, humilde en sus oficios»;
ala fratemidad discreta>. Como contrapunto: «el
| dealismo exorbitanten, «la suficiencia clinica», «el
| insolente prestigion, «la petulancia filos6fica....».
EL humor / y 1a honorabilidad
Esta oposicién es homéloga a la precedente: «Bl hu-
‘mor nunca hace acto de presencia (....) Sus autores
estan demasiado ansiosos por escalar posiciones ho-
norables» (pag. 811).
Lo saludable /y lo insensato
Aqui los términos negativos son mucho més marcados:
por una encontramos: la
categoria nauseabunda de “Jaspers y consortes"»; «el
orden insensato del fascismon [pég. 135; «el colmo
del absurdo> (pag. 455].
Lo franco / y lo hipécrita
«Puede esperarse que la religién adquiera en la cien-
cia un estatuto un poco més franco?> (pig. 872). En
este ejemplo el término ambiguo, que entraiia
cados de lealtad pero también de libertad, puede dar
lugar a alguna vacilacin, Pero los términos opuestos
despejan la ambigiiedad: «Tantos siglos de hipocre-
sia religiosa» (pig. 528]; elas gazmovierias moralizan-
tes, 0 incluso lo «capcioso», lo
Lo potente / y lo débil
Esta oposicién es tanto mas marcada cuanto més sim-
plificada est; ala ficcién de Poe tan potente en cl
sentido matemético del término> [p§g. 10]. (pig. 33), «una defi-
nicion floja>.
135
Hasta ahora hemos podido poner en oposicién dor
esferas de calificatives; el primer término dominaba
al segundo, Una estructura ideolégica de valoriza-
cién / desprecio subyace en todas estas oposiciones.
He aqui, en cambio, un doble inventario en cl que
encontramos términes valorizados y otros desprecia-
dos, sin que el paradigma aparezca expresamente para
cada uno de ellos.
Valorizacién: altivo, minucioso, riguroso, preciso, dig.
no de antologia, prestigioso, ilustre, fascinante, emi
nente, patético ... Lo admirable se sitia en esta cate-
goria, si bien con connotaciones de humor.
Desprecio: Caduco, retrégrado, degradado, extrafio,
idolétrico, mitico, ‘execrable, intolerable, catastré
fico...
Hay por Gltimo callficativos neutros cuyo cometido
consiste en acentuar un término —en hacerlo salir de
To corniin— mas que en valorizarlo: paradojal, ex-
traordinario, asombroso, petrificante
‘Acabamos de ver, por pares de oposiciones, las di-
versas esferas del sistema calificativo de Lacan. Los
términos calificatives pueden ahora disponerse de
acuerdo con varias baterias ideolégicas.
La bateria intelectual:
La palabra es vulgar —y lo parece todavia més refe-
rida a los textos de Lacan— pero precisamente lo
que caracteriza a las instancias ideolégicas es que
caen en el lugar comin, El recurso a lo luminoso, al
fulgor y el rechazo del oscurantismo; el llamado 2 la
sutileza, a la agudeza y el desprecio por la groseria;
Ta valorizaci6n de Io perspicaz, de lo minucioso, de
lo riguroso, de lo preciso, y el desprecio por lo estiipi-
do, por lo idolatrico, por lo mitico, provienen de una
cultura, de una tradicién de intelectualidad a la fran-
136
esa que en apariencia no debe romper con el siglo
de las luces; y esta cultura se enriquece con los va-
lores valorizads hoy, en el siglo de las ciencias hu-
La bateria estético-literaria:
La predileccién por lo brillante, sutil, encantador y
cl rechazo de lo chocante, escabroso, trivial, pedante,
jactancioso; la critica de los versos atroces> y Ia
‘admiracién por los trozos dignos de antotogia la iro-
mma frente a lo bufonesco y lo ridiculo, provienen ae
tun gusto refinado, exquisito, que, en sus aspectos mas
diversos, se emparenta con el de una cultura aristo-
critica y alusiva, Cultura que bien puede traer apa-
rejada su parte de critica interna y de inconformis-
mo, Los signos de reconocimiento y los de exclusién
pueden variar hasta cl infinito, pero el sistema revela
ser en definitiva bastante simple, Forzado a calificar,
fa apreciar o despreciar, Lacan no ha podido —o ha
‘ereido que no debia— perturbar el cédigo del buen
gusto. Las familiaridades, las expresiones del argot
de que el texto est sembrado ejercen en él una fun-
cién ret6rica y confirman la regla general.
La baterla del humor:
El humor permanentemente ejercido —y profesado-
por Lacan esté parcialmente sujeto al eédigo del buen
gusto de que hablébamos hace un instante. También
est4 ligado al cédigo de Ia salud mental y ético del
{que luego hablaremos. Lo que equivale a decir que el
humor lacaniano atraviesa todos los eédigos y toda
la obra. Es y quiere ser inimitable y en ese sentido se
identifica con la performance personal del autor. Pero
se inscribe y se da a conocer en una comunicacién que
participa también de la naturaleza de una competen-
ia codificada. El humor levanta todas las mascaras
137
de la seriedad, la honorabilidad, la cientificdad. Se
presenta como una distancia de'sf mismo a su obra
Pero no puede menos que ser en si mismo tn indica.
dor, si no un papel. La funcién del humor tiene un
pparentesco con la de los embragues (shifters) segtin
Jakobson; se anuncia alusivamente y remite al acto de
‘enunciacién.
La bateria ético-sanitaria:
Predicar la humildad y rechazar la suficiencia, valor
zar lo saludable y desdefiar lo absurdo 0 lo insensato,
apreciarlo franco (leal y libre) y despreciar lo insidio.
s0 y lo hipécrita, todo esto forma parte de la hibri
dacién de un sistema ético y de un sistema sanitario
que, en nuestros dias, caracteriza por igual a los mo-
ralistas y a los psicdlogos, ya que unos y otros inter~
cambian sus atributos.
La bateria de la potencis
Suponiendo que cla potencia» valorizada lo esté «en
cl sentido matematico del término» [pég. 10), los
términos opuestos en el sentido comiinmente admit
do —la debilidad y la blandura— estardn condena-
dos al oprobio. Agreguemos a ello el empleo favorable
de «prestigioso», «fascinantes, «lustre>, ceminente>
incluso con humor y con pregonado respeto de las
Convenciones sociales y las connotaciones admit.
vvas de lo «admirablex. A. partir de ello emerge un
cbdigo de la grandeza y de la excepeién —de grandeza
excepcional—que hace contrapunto al de la modestia,
y la humildad y que ordena todos los rechazos de lo
‘vulgar, lo trivial y lo débil
(Otsas baterfas figuran en estado de bosquejo: el des-
precio por lo implica una ideologia del
progreso; el miedo de lo «intolerable» y de lo [pég. 9], habida cuenta del destino de sus pa-
labras y de sus Ecrits. En uno y otro caso, Lacan con-
fiesa su fidelidad al orden simbélico. Después ce haber
dominado plenamente los significantes.retérices, ha
consentido en cierto modo a fos significados ideolégi-
0s, La teorfa Tacaniana de la supremacia del signifi-
cante se ha trasrmutado en supremaca de Lacan sobre
el significante, Pero el orden de los significados ideol6-
gicosse ha deslizado por el terreno de la comunicacién.
139
3. Digresi6n filos6fica
Tanto como Lévi-Strauss, sino mas, Lacan interesa
a os fildsofos. Mas que el etnélogo, quien, a fuerza
de juegos de ingenio, descarta los problemas filosfi-
cox, Lacan provoca a los filésofos al enfrentar el Co-
sito cartesiano y sus filiaciones apoydndose en Hegel.
Pero ni aun en cl caso de que este autor, de una cultu-
ra particularmente amplia, se abstuviese de toda alu-
si6n filos6fica, podria eludir el examen de los fil6sofos
‘contemporiineos, puesto que aborda las propiedades
del sujeto, el sentido, la verdad. Hablaremos en primer
‘érmino del progreso filoséfico de Lacan y a continua-
cién iremos a los textos lacanianos, en particular a
aquellos que se refieren a Descartes, Kant y Hegel.
Tenemos aqui, para empezar, un testigo favorable
Anika Riffle-Lemaire, quien, dicho sea al pasar, ha
merecido, a modo de prélogo, un benévolo y humoris-
tico imprimétur de Lacan, ¢Unica en este lugar, aun-
que haya varias. Una sonrisa se multiplica cuando es
Ja de una persona joven>." Para que se comprenda y
acmita mejor «una filosofia del lenguaje en Lacan»,
A, Rifflet-Lemaire se refiere a reflexiones de A. de
Waelhens sobre las relaciones entre lenguaje y reali-
dad y de E, Ortigues sobre las relaciones entre sim-
bolismo lingistico y simbolismo social
2¥ acerca del propio Lacan? «El nacimiento del len-
1 aPrélogo> en A. RiffletLLemaire, Jacques Lacan, Brust
Dessart, 1970, pig. 9. (Lacan, Barcdlonas Edhase, 1971)
140
suaje, la utilizacién del simboto, operan una disyun-
cid entre lo vivido y el signo que lo reemplaza», Esta
disyuncién se acrecentara con el correr de los afios,
porque el lenguaje se inscribe en el plano de la con-
ciencia, de la reflexién, de las racionalizaciones, mien-
tras que lo vivido insconciente se multiplica y es . Critica resueltamente
personalista
¢Revalorizara Lacan la palabra gracias a la respon-
Sabilidad del psicoanalista? Se podria creerlo leyendo
sus textos sobre la funcién de la palabra en psicoanéli-
sis y sobre el momento liberador de la «palabra plena>,
sobre la formula estas leyes del lenguaje, Lacan
hard del lenguaje la Ley por excelencia, ef Orden, el
imperative categérico, absoluto en su abstraccién, in-
vistiéndolo de una «dignidad extraordinaria.
Suponiendo que Lacan devele con validez. cientifica
las formas por las que inevitablemente pasa el discurso
concreto del inconsciente, ¢podr salvar la individua-
Jidad al nivel del contenido concreto que lena esas
formas? Lacan parece responder a esta pregunta con-
fiando al Deseo el «sentido singular» del discurso, Pero
bien mirado, ese Deseo es también de orden formal,
formalista, , libe-
143
radora. Pero esta misiGn se contradice con el descen-
tramiento del sujeto, cya conciencia de si esté cen
‘otra parte, en el discurso>. El sujeto queda pues sen-
tenciado a ser falta-de ser, 0 a eser-para-la-Muerten;
el sujeto esta «alienado en el lenguajen. Por otra parte,
sien Lacan, clinico, subsiste atin la inquictud por
hacer progresar al sujeto que se confia a él, «epigo-
ros» més intransigentes legan al limite de manifes-
tar su indiferencia frente a ese progreso y a llevar a
‘eabo una eliquidacién del sujetor.*
Adhiriendo a esta critica fenomenol6gica y persona-
lista, Jeanne Parain-Vial se sitia mas en el terreno
epistemolégico, el de la relacién entre validez cien-
tifica y verdad ambicionada por cl espiritu. Para
Lacan, afirma, ela estructura que se descubre al tér-
miino del andlisis psicoanalitico no es otra cosa que
Ia verdad. Es el discurso verdadero sobre el cual ana~
lista y paciente concuerdan». Se advierte aquf una
posicién hegeliana segim Ia cual la verdad no es
més que el discurso racional», un discurso que no
necesita someterse a la experiencia. Mas atin, ese ra-
cionalismo se establece mas allé del coneepto en el
orden de las estructuras significantes: «La verdad
se identifica con la estructura formal del sigificantes.
Esa verdad es una «verdad sin contenido». Que haya
tun contenido en la verdad es uma ilusién titima, una
iltima resistencia la ilusi6n, la resistencia del sa-
ber—; en definitiva, una mAscara que conviene arran-
car. ¢Habra, entonces, més allé de la seudo-verdad
que ¢s el saber, un rostro verdadero? «Se ditia que
para Lacan —escribe J. Parain-Vial—, cuando todas
las méscaras han sido arrancadas, no queda sino cl
4 Citas explicitas © implictas de M. Dufenne, op. cit, pis
s1-110.
ua
conocimiento de la sintaxis matematizable de la suce:
sién de dichas mascaraso
Sin embargo, «Lacan ha debido presentir el peligro»
[de semejante formalizacién de la verdad] y a ello se
debe tal ver el que las palabras amor y fraternidad
surjan tantas veces bajo su plumas. 2Se tratara de
tuna actitud semejante a la de Brunschvicg, quien,
‘ctambién él, pensaba que un acuerdo acerca de las,
verdades ligicas en mateméticas podia suscitar Ia fra-
temidads? ¢Es el suyo «un discurso vacto que juege
con las profundidades que evoca en nostros un voca-
bulatio tomado en préstamo a la tradicin reigiosa»?
Y, en todo caso, «Zcémo se distingue ese amor de Ta
voluntad de poderio que tiene su mismo origen?>. Pre-
gguntas todas a las que el enigmatico Lacan no respon-
Ge, A las que no podré responder plenamente porque
‘epara el hombre la verdad y el amor pasan por la
mediacién de Dios»!
Lacan, hombre de refinada cultura, no vacila en exhu-
mar citas o emitir alusiones, en el mundo de los pa-
triarcas de la «filosofias, como también en el de los
cescritores, los cientificos, los pintores y aun los cineas-
tas... Sécrates, que es siempre para él la figura por
excelencia de Ia btisqueda de la verdad y de la investi-
gacién del hombre, admite una nueva versiGn; la laca~
niana. «La mayéatica del Interlocutor» permite con-
fesar «el absoluto de la justicia», «por la sola virtud
del lenguajes.* Platén inaugura #fascinantes» proce-
."* Con él se enfrenta —en un com
bate de grandes— Freud. El primero ha enunciado el
Cogito ergo sum (pienso luego soy), lo cual implica:
Cogito ibi sum (pienso donde soy). La afirmacién
cexistencial del sujeto esta ligada a la etransparencia
del sujeto trascendentaly. Allies precisamente donde
Freud interviene para introducir tna vez més la opa-
cidad del insconciente, para desbloquear Ia ligazin de
transparencia entre el Yo sujeto y el Yo trascendental
del pensamiento, La conversién freudiana consiste en
tun dislocamiento: «Pienso donde no soy, luego soy
donde no pienso (....) Yono soy donde soy el jugue-
te de mi pensamiento: pienso en lo que soy donde no
puedo pensar», Lacan reformula a su manera esa dis-
locacién freudiana disociando el Yo enunciado del Yo
enunciador: «No se trata de saber si cuando hablo de
mi, hablo conforme a lo que soy, sino si cuando hablo
soy el mismo que aquel de quien hablo».
Descartes, entonces, ha levado a su punto culminante
€l cespejismo que hace que el hombre modemo se
sienta tan seguro de ser él mismo, incluso «en sus
incertidumbres acerca de sf mismo; ha acentuado
en forma engafiosa «la transparencia del yo a expen-
sas de la opacidad del significante que lo determina».!*
La inca forma correcta de escribir el cogito consisti-
10 Ibid, pig. 168
11 Esta eta y las precedentes se encuentran en los Ecits, pgs
51617,
12 Ibid, pa. 809.
“7
rfa en poner entre comillas la segunda parte de la
{érsmala luego soy>, en trasladar al lenguaje la afi
macién de existencia."* Sin embargo, en sus meditacio.
nes, Descartes ha rozado, respecto de la locura, el
problema de las ilusiones del sujeto. Pero lo abandons
demasiado rapido, y para asegurar las certezas del
jeto llegé al extremo de forear a Dios a hacerse creas
dor epara gaantiza® las verdades eter.
emejante escapatoria se explica al menos por el riesgo
aque ha corvido Descartes de poner en duda sus cere.
22s. No ocurre lo mismo con Kant, altanecramente serio.
y seguro de sf, sobre todo el Kant del imperativo mo.
ral. Ese imperative se anuncia por si mismo como
universal *
es un orden efectivo, independiente del sujeto, gene-
rador del sujeto, Empero, de este orden de la verdad,
dl sujeto no quiere saber nada. Se resiste y sus resis-
tencias imaginarias se prenden, por un efecto de espe-
jismo, al saber. El saber es por tanto un susttuto falaz,
algo que hace las veces de la verdad, un tener que se
hace pasar por el ser.
En una iiltima precaucién, Lacan advierte que la re-
ferencia a Hegel es epuramente didéctica (...) diti-
gida a hacer comprender, para los propésitos de for-
‘macién que son los nuestros, en qué queda Ia euestién
del sujeto tal como con razén la subvierte el psicoand
Tisis» 2 ¢ Escapatoria? Parece que se trata mas bien de
20 Tbid, pag. 140.
21 Ibid pig. BB.
22 Ibid pag. 798 y sigs
23 Y, Barlherat, ePread avee Lacan, ou la science avec Ia pi:
chanalyse, Exprit, diciembre de 1967, ply. 1002
Df Berit, pig. 794,
151
También podría gustarte
- Recalcati Massimo Et Al Las Tres Esteticas de Lacan Psicoanalisis y Arte 2006Documento83 páginasRecalcati Massimo Et Al Las Tres Esteticas de Lacan Psicoanalisis y Arte 2006paulohsteixeira90% (10)
- Hacia Una (Po) Ética (Rosario Herrera Guido)Documento6 páginasHacia Una (Po) Ética (Rosario Herrera Guido)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Poética de La Interpretación (Rosario Herrera Guido)Documento14 páginasPoética de La Interpretación (Rosario Herrera Guido)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Psicosomática y Cáncer (Isaac Basto)Documento363 páginasPsicosomática y Cáncer (Isaac Basto)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Las Envolturas Psíquicas (I. Morosimi)Documento5 páginasLas Envolturas Psíquicas (I. Morosimi)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Chakras, Kundalini e Poderes Paranormais: Revelações inéditas sobre os centros de força do corpo e sobre o despertamento do poder internoDe EverandChakras, Kundalini e Poderes Paranormais: Revelações inéditas sobre os centros de força do corpo e sobre o despertamento do poder internoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (10)
- My First Bilingual Book–Numbers (English–Portuguese)De EverandMy First Bilingual Book–Numbers (English–Portuguese)Aún no hay calificaciones
- O Sus_piro Da “bipolaridade” E O Protagonismo Na Saúde MentalDe EverandO Sus_piro Da “bipolaridade” E O Protagonismo Na Saúde MentalAún no hay calificaciones
- NICO e a Caixa de Giz de Cera (Col. dos Sonhos em HQ)De EverandNICO e a Caixa de Giz de Cera (Col. dos Sonhos em HQ)Aún no hay calificaciones
- Diálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasDe EverandDiálogos Inesperados Sobre Dificuldades DomadasAún no hay calificaciones
- La petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseDe EverandLa petite fille qui embrasse le vent: Histoire d'une Refugiée CongolaiseAún no hay calificaciones
- :): A Importância Da Psicoterapia E Da Luta AntimanicomialDe Everand:): A Importância Da Psicoterapia E Da Luta AntimanicomialAún no hay calificaciones
- NICO e o KIT de MÁGICA (Coleção dos Sonho em HQ)De EverandNICO e o KIT de MÁGICA (Coleção dos Sonho em HQ)Aún no hay calificaciones
- Análise Matemática No Século XixDe EverandAnálise Matemática No Século XixAún no hay calificaciones
- A Contente Mãe Gentil Rumo Ao BicentenárioDe EverandA Contente Mãe Gentil Rumo Ao BicentenárioAún no hay calificaciones
- Conferencia Norberto Rabinovich. No Hay Pulsión SexualDocumento17 páginasConferencia Norberto Rabinovich. No Hay Pulsión SexualRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Funciones Del Yo Piel (D. Anzieu)Documento11 páginasFunciones Del Yo Piel (D. Anzieu)Rodrigo Barraza100% (1)
- La Responsabilidad Moral Por El Contenido de Los Sueños (Freud) PDFDocumento4 páginasLa Responsabilidad Moral Por El Contenido de Los Sueños (Freud) PDFRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Moral Por El Contenido de Los Sueños (Freud) PDFDocumento4 páginasLa Responsabilidad Moral Por El Contenido de Los Sueños (Freud) PDFRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- El Esquema Óptico y La Dirección de La CuraDocumento20 páginasEl Esquema Óptico y La Dirección de La CuraRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- El Uso de La Interpretación de Los Sueños en El PsicoanálisisDocumento9 páginasEl Uso de La Interpretación de Los Sueños en El PsicoanálisisRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- El Protagonismo Del Cuerpo en La Adolescencia (L. Scalozub) PDFDocumento15 páginasEl Protagonismo Del Cuerpo en La Adolescencia (L. Scalozub) PDFRodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Nace Una Madre. Del Vínculo A La Relación (P. Riquelme)Documento5 páginasNace Una Madre. Del Vínculo A La Relación (P. Riquelme)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Primeros Trazos Infantiles, Una Aproximación Al Inconsciente (Antezana)Documento8 páginasPrimeros Trazos Infantiles, Una Aproximación Al Inconsciente (Antezana)Rodrigo BarrazaAún no hay calificaciones
- Epistemologia y Psicologia. Preguntas CruzadasDocumento77 páginasEpistemologia y Psicologia. Preguntas CruzadasRodrigo Barraza100% (1)
- El Niño y El Significante (R. Rodulfo)Documento123 páginasEl Niño y El Significante (R. Rodulfo)Rodrigo Barraza100% (1)