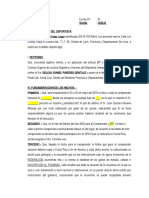Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ana Butto Con El Foco en El Otro - Entre Pasados y Presentes III PDF
Ana Butto Con El Foco en El Otro - Entre Pasados y Presentes III PDF
Cargado por
Ana ButtoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ana Butto Con El Foco en El Otro - Entre Pasados y Presentes III PDF
Ana Butto Con El Foco en El Otro - Entre Pasados y Presentes III PDF
Cargado por
Ana ButtoCopyright:
Formatos disponibles
105
CON EL FOCO EN EL OTRO: LAS REPRESENTACIONES
VISUALES ACERCA DEL INDIO Y EL TERRITORIO EN LOS
EXPEDICIONARIOS DE LA CONQUISTA DEL DESIERTO EN LAS
CAMPAAS DE 1879 Y 1883
BUTTO, Ana *1
INTRODUCCIN
El tema general en el que se enmarca este trabajo puede ser definido como
el problema del encuentro entre culturas y la representacin de la alteridad; proceso
que se da cuando dos sociedades diferentes interactan. En el caso de este estudio,
se trata de una poblacin de la sociedad occidental que se encuentra con otras
sociedades originarias del actual territorio argentino, que le son extraas y a las que
trata como diferentes y exticas. La sociedad occidental est representada por la
poblacin blanca argentina de fines del siglo XIX, y ms especficamente por sus
agentes gubernamentales, representantes de un estado que se encontraba en plena
conformacin y expansin. Este proceso expansivo es el que llev a la ocupacin de
los territorios norpatagnicos, habitados por las otras sociedades: mltiples grupos
indgenas. Este encuentro de otredades se hizo patente en las diversas expediciones
militares decimonnicas dirigidas a la Patagonia, conocidas como la Conquista del
Desierto (Vias 2003).
El encuentro de los expedicionarios y los indios dej como legado una gran
cantidad de registros, tanto visuales como escritos, resultado del contacto directo de
los agentes gubernamentales argentinos con las poblaciones nativas y los territorios
desconocidos del sur. El estudio de estos materiales ofrece informacin de primera
mano acerca de las construcciones identitarias y culturales de estos pueblos, para
quien est dispuesto a decodificar el lenguaje de dichos registros.
A partir de los mismos, trabajamos con las representaciones de los
expedicionarios acerca del indio y del paisaje, dado que la ciudadana y el territorio
* Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires; Asociacin de Investigaciones Antropolgicas.
Contacto: anabutto@gmail.com
106
Entre Pasados y Presentes III
fueron los elementos clave en la construccin del estado-nacin.
Estas campaas militares implicaron entonces un doble proceso: por un
lado, la definicin de quines eran, y cmo deban ser, los ciudadanos argentinos; por
el otro, la delimitacin de las fronteras internas y externas del estado (Bechis 1992).
Esta puja de intereses respecto de la tierra y de la soberana nacional se refleja en los
imaginarios de los expedicionarios, que se constituyen as en constructores de la
nacin (De Jong 2002:161).
El principal objetivo de este trabajo es, entonces, evaluar las colecciones
fotogrficas producidas durante las campaas militares dirigidas a Norpatagonia en
los aos 1879 y 1883, enmarcados en el relato hegemnico del poder estatal central
argentino (resaltamos las comillas en la palabra hegemnico, ya que no consideramos
que el relato del poder estatal fuera realmente totalitario, sino que contena fracturas
y quiebres). A su vez, nos proponemos por un lado, vincular las representaciones
del territorio con la idea de que todo territorio a anexar constitua un desierto y
por el otro, comparar las representaciones de los indgenas con el paradigma del
indio como salvaje, ya que consideramos que estas representaciones implican una
justificacin ideolgica del accionar estatal.
MARCO TERICO
El punto de partida conceptual de este trabajo es el estado nacin, como
institucin poltica que tiene el monopolio legtimo de la coercin fsica, para
mantener el orden social vigente, definido a partir de la organizacin del poder y
el ejercicio de la dominacin poltica. Su construccin implica la creacin de una
comunidad imaginada, creando un sentimiento de camaradera horizontal e
ignorando las desigualdades; para construir una nacin homognea al interior y
heterognea al exterior (Hall 1998; Oszlak 2009; Portantiero 2004; Quijada et al.
2000). El estado, entonces, busca la normalizacin de la sociedad movilizando los
recursos necesarios (materiales, humanos y simblicos) que son la base de su poder
(Nielsen y Walker 1999). El poder, a su vez, no est encarnado slo en los agentes
del estado, sino que est materializado sobre los cuerpos mismos de los individuos
(Foucault 1992:112). Esta materializacin nos interesa ya que nos permite, por un
lado, rastrear el poder estatal imbricado en los cuerpos de los individuos fotografiados
107
y, por el otro, posibilita el anlisis de las imgenes de sujetos y entornos para buscar
esa construccin homogeneizadora de la nacin argentina.
El estado nacin ejerce la dominacin poltica, a la espera de que los
ciudadanos obedezcan y cumplan sus rdenes. Esta dominacin se basa en una
ideologa, es decir, en la representacin del mundo que sostiene el grupo dominante
para justificar su accionar. Para nuestro caso de estudio, uno de los elementos
ideolgicos que legitima el accionar estatal es el evolucionismo, que marca el orden
y el progreso como estandartes de la civilizacin (Lois 1999; Miller y Tilley 1984;
Montserrat 1993; Portantiero 2004). Esta ideologa evolucionista se constituir en
paradigma hegemnico (Kuhn 2004), dentro del cual la fotografa se presenta como
la tecnologa preferida para registrar y describir el mundo de manera objetiva.
Por esta razn, en toda campaa cientfica se incluir su registro, que nosotros
planeamos analizar, porque proveer informacin sobre la construccin visual de
dicha justificacin ideolgica.
En efecto, en el marco del proceso de expansin y consolidacin del
estado nacin, ste justific sus actos mediante una ideologa que inclua conceptos
evolucionistas. Dentro de esta lnea evolucionista cientfica, la fotografa era
considerada de manera positivista, como una tcnica que permita el registro
objetivo de la realidad; de tal manera, era la tecnologa preferida por los funcionarios
gubernamentales para retratar los logros del estado, por ser un supuesto registro
fidedigno de los hechos. Desde nuestro punto de vista, la fotografa puede considerarse
un artefacto cultural, en el cual es posible rastrear tanto la agencia del fotgrafo
como la del retratado. En tal sentido, proponemos que las fotografas de nativos
indgenas generadas por agentes del estado-nacin argentino fueron producto de
negociaciones entre ambos actores sociales. Dichas negociaciones se dieron tanto
a partir de los intereses diferentes de cada agente social en cuanto a las formas de
presentacin de las sociedades indgenas, como a partir de los distintos grados de
libertad de dichos agentes (fotgrafo y fotografiado) A su vez, esta negociacin
respondi a la interrelacin de los procesos bsicos de la construccin de identidad:
la autoadscripcin (del indgena), y la adscripcin por los otros (los fotgrafos).
De estas consideraciones desprendemos tres hiptesis de trabajo. La primera
de ellas plantea que bajo estas condiciones de expansin del estado nacin argentino,
esperamos que el territorio indgena sea representado como un desierto, despojado
de individuos y de estructuras que sealen algn derecho de estos pobladores, de
108
Entre Pasados y Presentes III
manera de justificar su anexin.
Nuestra segunda hiptesis afirma que frente a la necesidad de definir el perfil
de los ciudadanos argentinos, los indgenas sern representados como salvajes con
dos alternativas: transculturacin o exterminio.
Finalmente, la tercera hiptesis sostiene que debido a la presencia
ofensiva militar en territorio indgena, la poblacin nativa habra sido ampliamente
desestructurada, por lo que esperamos asimetra en la representacin de gnero y
edad de la sociedad blanca y la indgena.
CASO DE ESTUDIO
Nuestro caso de estudio se compone de dos colecciones fotogrficas que
funcionaron como registro visual de las campaas militares a Norpatagonia: el
lbum de fotos de Antonio Pozzo, que registra la campaa del ao 1879 y el lbum
de Carlos Encina, Edgardo Moreno y Compaa, que retrata la expedicin del ao
1883.
Entre los antecedentes directos que podemos citar se encuentran investigadores
que desde diversas perspectivas analizaron estos lbumes. Entre ellos, Vezub (2002)
analiza el lbum de Encina y Moreno, concluyendo que estas imgenes retratan
el mundo indgena en el instante de desestructuracin de su universo simblico,
previo a su desaparicin fsica. Estudia las imgenes en 4 niveles: la enunciacin
del fotgrafo, la interpretacin del pblico contemporneo, su lectura actual y la
impronta de la fotografa, a partir de la que es posible recuperar cualitativamente la
agencia del individuo. Alimonda y Ferguson (2004) se centran en la coleccin de
fotos de Pozzo, y proponen una simetra entre las imgenes que retratan el mundo
indgena y el mundo blanco, por ejemplo en la similitud de la imagen desrtica de
las ciudades patagnicas y los toldos indios; similitud con la que no concordamos,
pero cuya discusin no se abordar en este trabajo. Tell (2003) retoma fotografas de
ambos lbumes, y enfatiza en las sombras de los fotgrafos que son incluidas en las
imgenes, sombras que ella piensa como sello de autora de los artistas y cientficos.
El primero de estos lbumes fotogrficos retrata la Expedicin al Ro
Negro del ao 1879, a cargo del Gral. Julio A. Roca, y fue realizado por el fotgrafo
de origen italiano Antonio Pozzo y su ayudante, Alfonso Braco. Esta expedicin,
109
conocida usualmente como La Campaa al Desierto, estuvo compuesta por cinco
divisiones que se desplegaron por el territorio austral. Sin embargo, la nica divisin
que fue fotografiada fue la primera, a cargo del Gral. Roca, razn por la que este
lbum se constituye en el nico registro visual de la campaa. La primera divisin
recorri los territorios de la Pampa hasta el Ro Negro, especficamente hasta
Choele-Choel, lugar de alto valor estratgico para los indgenas por conectar con los
territorios de la nacin. En este lugar se celebr el aniversario de la Revolucin de
Mayo, al arribar el 25 de ese mes del ao 1879.
El segundo lbum fotogrfico, Vistas topogrficas del Territorio Nacional
del Limay y Neuqun, fue realizado por los ingenieros topgrafos Carlos Encina,
Edgardo Moreno y el fotgrafo Pedro Morelli. Estas fotografas retratan la campaa
cientfico militar llevada a cabo entre los aos 1882 y 1883, a cargo del Gral. Conrado
Villegas; cuyo objetivo era extender las fronteras a toda la provincia del Neuqun y
alcanzar el lago Nahuel Huapi.
Las imgenes que componen ambos lbumes fueron ampliamente difundidas
a lo largo de los aos en mltiples libros, textos escolares y publicaciones peridicas.
A su vez, se encuentran resguardadas en diversos archivos y bibliotecas de Buenos
Aires y el mundo, tales como el Museo de la Casa Rosada, el Museo Roca, el Museo
Saavedra y el Archivo General de la Nacin, todos citos en Buenos Aires, Argentina,
as como en la Biblioteca Nacional de Ro de Janeiro, en Brasil. Cabe destacar que en
la mayora de los casos tanto la exhibicin y publicacin editorial como el archivo se
enfoc en las imgenes sueltas, y no como componentes de un corpus ms amplio, el
lbum de fotografas. As, ambos lbumes fotogrficos fueron perdiendo su identidad
y escasamente fueron analizados como una unidad.
METODOLOGA
A nivel metodolgico, retomamos la propuesta de Fiore (2005 a y b, 2006)
y Fiore y Varela (2007) acerca de la arqueologa con fotografas, segn la cual las
fotografas son artefactos socialmente construidos que constituyen un registro de la
cultura material y las prcticas sociales del fotgrafo y el fotografiado. Por ello, las
fotografas conforman ya sea una fuente de informacin complementaria al registro
arqueolgico cuando ste no existe, o una fuente de informacin alternativa, cuando
110
Entre Pasados y Presentes III
proporciona informacin acerca de actividades de escasa o nula visibilidad arqueolgica.
Este abordaje crea un puente terico entre las dos grandes concepciones tericas
opuestas de la fotografa: la concepcin positivista de la fotografa como registro objetivo
e imparcial de la realidad (Gernsheim 1986) y la concepcin postmoderna de sta como
una construccin visual, en la cual la influencia del fotgrafo es casi absoluta (Edwards
1992; Sontag 1996). Esta nueva visin nos permite entonces captar tanto la visin del
fotgrafo, como la agencia del sujeto fotografiado, desde una perspectiva terica en la
cual ambos son agentes activos. Fiore seala que el registro fotogrfico provee:
informacin visual irreductible enteramente al lenguaje verbal (oral o
escrito) (Fiore 2006:10),
por lo que la metodologa para el anlisis de estos datos debe ser especfica
del registro visual. De esta manera, tanto el anlisis de los procesos de formacin del
registro, que incluyen las mltiples transformaciones de la fotografa a lo largo de
su secuencia de produccin, circulacin y consumo (Fiore y Varela 2007), como el
estudio de los contenidos de la fotografa en s, permiten la identificacin de patrones
cuali y cuantitativos. Estos patrones posibilitan no slo la contrastacin de esta
informacin con los datos escritos y arqueolgicos, sino tambin la identificacin de
tendencias antes desconocidas (ibdem).
Por otro lado, retomamos la perspectiva de la economa visual de Poole,
quien plantea la importancia del anlisis de la produccin, la circulacin, el consumo
y la posesin de las imgenes, y seala que
la palabra economa sugiere que el campo de la visin est organizado en
una forma sistemtica. Tambin sugiere claramente que esta organizacin
tiene mucho que hacer con relaciones sociales, desigualdad y poder, as como
con significados y comunidad compartida (Poole 2000:5 la cursiva es del
original).
Consideramos que esta perspectiva, que incluye las variables que se centran en el archivo,
la publicacin y la exhibicin de las imgenes nos acerca a analizar lo que Alvarado y Giordano
(2007) denominan trashumancia iconogrfica, es decir, a la extensa exhibicin y publicacin de
las imgenes en diversos medios. Coincidimos entonces con las autoras en defender un
abordaje que d cuenta de las complejidades de la imagen como lenguaje y
como representacin (Alvarado y Giordano 2007:16).
111
Siguiendo estos lineamientos, analizamos un total de 235 imgenes
correspondientes a los dos lbumes mencionados, de acuerdo con 3 unidades de anlisis
complementarias: la coleccin, las fotografas y los individuos fotografiados; alcanzando
un manejo total de 35 variables.
El nivel de la coleccin otorga una visin general del lbum fotogrfico como
unidad de anlisis, al enfocar en las imgenes que cada fotgrafo produjo y seleccion.
En este nivel incluimos las siguientes variables: 1) coleccin, 2) nombre del lbum, 3)
campaa, 4) fecha, 5) militar a cargo, 6) fotgrafo, 7) duracin del viaje del fotgrafo, 8)
propsito del fotgrafo, 9) gnero del fotgrafo, 10) edad del fotgrafo, 11) formacin
profesional, 12) equipo utilizado, 13) cantidad de fotografas, 14) publicacin, 15)
exhibicin y 16) archivo.
El segundo nivel, el de la fotografa se orienta a observar con mayor detalle
cada una de las imgenes, comparndolas entre s y observando detalladamente qu
aparece retratado en cada una de ellas. Aqu incluimos las variables siguientes: 1) fecha,
2) tcnica fotogrfica, 3) ubicacin geogrfica de la toma, 4) tipo de plano, 5) paisaje
fotografiado, 6) nmero de personas, 7) presencia y tipo de estructuras y 8) presencia y
tipo de cultura material.
Por ltimo, el anlisis al nivel de los individuos fotografiados es el que
nos permite el estudio ms detallado. Las variables incluidas son: 1) gnero, 2)
edad, 3) adscripcin sociotnica, 4) pose corporal, 5) pose fotogrfica, 6) tipo
de toma, 7) actividad desarrollada, 8) tipo de elementos de cultura material que
porta, 9) tipo de vestimenta, 10) tipo de ornamentacin y 11) tipo de estructuras.
Finalmente, en base a nuestras hiptesis de trabajo, las variables ms
relevantes fueron cruzadas entre s; entre ellas las variables de ubicacin geogrfica
de la toma, paisaje fotografiado, presencia o ausencia de personas, presencia y tipo
de estructuras, mientras que a nivel de los individuos fotografiados las variables
cruzadas fueron gnero, edad, adscripcin tnica y elementos de cultura material
manipulados. Estas variables fueron relacionadas a fin de identificar las tendencias
cuantitativas en pos de responder preguntas relativas a la produccin, circulacin y
consumo de las imgenes, en relacin con la bsqueda de justificacin del accionar
expansivo del estado nacin argentino sobre territorios originalmente indgenas.
112
Entre Pasados y Presentes III
ANLISIS Y DISCUSIN
El estado nacin argentino, en pleno proceso de expansin y consolidacin
(1860-1890), justific sus actos mediante una ideologa que inclua conceptos
evolucionistas. Al respecto, Montserrat seala que
el evolucionismo aparte, es obvio, de su notable contribucin biolgicaservira para pretender la legitimacin cientfica de una poderosa ideologa
social: la del Progreso (Montserrat 1993:51).
Dentro del marco cientfico evolucionista, la fotografa era considerada de
manera positivista, como una tcnica que permita el registro objetivo de la realidad;
de tal manera, era la tecnologa preferida por los funcionarios gubernamentales para
retratar los logros del estado, concebidos naturalmente como progresos, por ser
un supuesto registro fidedigno de los hechos. As, creemos que estas imgenes se
construyeron para intentar justificar el accionar del estado nacin en estos territorios
patagnicos. Trabajamos, como ya hemos dicho, con tres hiptesis que guiaron
nuestro anlisis.
La primera de ellas plantea una representacin del territorio indgena como
un desierto, despojado de individuos y de estructuras que indiquen un potencial
derecho de los pobladores previos. Esta representacin se dar bajo las condiciones
de expansin del estado nacin argentino, que busca justificar la anexin de estas
tierras. Contrariamente, esperamos una representacin de las zonas urbanas como
habitadas por la sociedad blanca, rodeada de elementos culturales occidentales, con
los que el pblico receptor de las imgenes (ciudadanos blancos habitantes del centro
del estado-nacin) se siente familiar y cmodo.
Al respecto, encontramos que una gran mayora de las imgenes de ambos
lbumes se centra en paisajes rurales: el 77,77% en el lbum de Pozzo y el 84,25%
en el lbum de Encina y Moreno. (Figuras 1 y 2)
113
A su vez, de estas fotografas de paisajes rurales, en el caso del lbum de
Pozzo el 30% son imgenes desoladas, sin la presencia de personas, mientras que
en el lbum de Encina y Moreno, ese porcentaje asciende a un 38%. Al respecto,
recordamos los planteos de Pablo Wright acerca de la construccin de lo que l
denomina narrativa del desierto para definir
una tierra vacante lista para la ocupacin econmica y poltica. Sus habitantes
originarios eran invisibles (Wright 1998:6 la cursiva es nuestra).
Consideramos que estas imgenes de paisajes rurales despoblados, sin personas
en su interior, crean en el espectador la sensacin de soledad y de falta de pobladores
propietarios previos que se quiso transmitir respecto de estas tierras, de este
espacio liminal simblica, ideolgica y econmicamente cargado (Wright
1998:3).
Nuestra segunda hiptesis afirmaba que frente a la necesidad de definir el
perfil de ciudadanos del estado nacin argentino, el indgena ser representado como
un salvaje que tiene dos alternativas: o bien es transculturado y se incorpora a la
sociedad, o bien es eliminado. Esperamos, entonces, que el indgena sea representado
como salvaje a transculturar o eliminar, contraponindose a la representacin del
hombre blanco como modelo civilizado.
Al respecto, todos los indgenas representados aparecen en espacios
naturales, claramente no urbanos, demarcando de esta manera los espacios que
ocupa la sociedad indgena y por contraposicin la blanca. A su vez, los indgenas
aparecen vestidos y ornamentados con los elementos que les son propios a su cultura,
114
Entre Pasados y Presentes III
y que son exticos para la sociedad blanca: pieles y vinchas. Del total de los sujetos
indgenas fotografiados, en caso de que porten algn ornamento, el ornamento elegido
sern las vinchas, ya que no aparece representado ningn otro tipo de accesorio, por
lo que las vinchas constituyen el 100%.
Los indgenas aparecen fotografiados tambin con sus artefactos
caractersticos, sealando la diferencia con la cultura material blanca. De esta
manera, ambas sociedades se diferencian tambin en su cultura material, ya que los
indgenas se asocian a sus armas tpicas, las lanzas de madera; mientras la sociedad
blanca queda asociada a las armas de fuego, las escopetas y el fusil remington. Al
respecto, recordamos lo escrito por Zeballos:
las armas de estos indios consisten en lanzas y revlveres o fusiles viejos. La
lanza difiere completamente de la de los araucanos o pampas y solamente la
usan para combatir de a pie. Consiste en una caa de diez pies de largo con
una punta de 18 pulgadas. Es un arma formidable por la destreza con que los
indios la esgrimen (Zeballos 2008:274).
De hecho, las lanzas de madera constituyen casi el nico elemento de
cultura material con el que son retratados los sujetos indgenas; aunque existe un
nico individuo en el lbum de Encina y Moreno que fue retratado manipulando
boleadoras. Encontramos que en el lbum de Pozzo, de un total de 17 indgenas
fotografiados, el 64,70 % (N=11) manipula lanzas de madera; mientras que en el
lbum de Encina y Moreno, de un total de 283 indgenas retratados, un 7,06 % (N=20)
porta estas armas; lo cual es similar en trminos absolutos pero no en trminos de
proporciones. Consideramos que esta diferencia de proporcin tiene relacin con los
cuatro aos que separan a ambas campaas, aos en los que la sociedad indgena fue
sistemticamente desestructurada y diezmada.
A su vez, en el lbum de Encina y Moreno aparecen retratados los caciques
vencidos, junto a sus familias, por lo que stos no son fotografiados con atributos
materiales o simblicos de poder blico, sino todo lo contrario, la imagen es la de un
cacique vistiendo el uniforme militar argentino en claro gesto de rendicin. (Figura 3)
115
Figura 3. Cacique Villamain. Sometido en Diciembre de 1882. Familia del cacique
y mujeres de la tribu en sus tolderas en las inmediaciones de orquin. lbum
de Encina y Moreno.
Nuestra tercera hiptesis propone que debido a la presencia ofensiva
militar en territorio indgena, la poblacin indgena habra sufrido una notable
desestructuracin, por lo cual, es esperable una asimetra en la representacin de
gnero y edad de la sociedad blanca y la indgena.
Las expectativas demogrficas al respecto son: a) una mayor representacin
de individuos masculinos adultos blancos que corresponden a militares en campaa y
b) una mayor representacin de variadas edades y gneros indgenas, disminuyendo
la proporcin de individuos masculinos adultos jvenes, ya que la sociedad indgena,
al encontrarse en su propio territorio, no se encuentra organizada de manera ofensiva
(como s lo est el Ejrcito Argentino).
Estas diferencias en la representacin de edad y gnero se debe a que se
trata de imgenes de campaas militares, donde los participantes son esencialmente
hombres adultos, es decir, quienes son enviados a la guerra. Recordamos al respecto
lo comentado por Sontag acerca de las primeras fotografas de guerra, en las cuales
Roger Fenton, fotgrafo oficial de la Guerra de Crimea,
se ocup de representar la guerra como una solemne excursin slo de
hombres (Sontag 2003:61).
En el lbum de Pozzo, los hombres adultos blancos ascienden al 93% del
116
Entre Pasados y Presentes III
total de una muestra de 307 individuos; mientras en el lbum de Encina y Moreno,
este porcentaje es del 88% de hombres de adscripcin blanca de una muestra de 1088
individuos fotografiados.
En contraposicin, la representacin de la sociedad indgena incluye todos
los rangos de edad y gnero, ya que el territorio que est siendo invadido es el habitado
por esta sociedad, que es representada en su totalidad. En el lbum de Pozzo, sin
embargo, todos los individuos indgenas fotografiados (N=17) son hombres adultos.
Esta caracterstica del registro es coherente con nuestra observacin acerca del
mayor porcentaje de manipulacin de lanzas por los indgenas en esta coleccin de
fotos. En el lbum de Encina y Moreno, de un total de 283 individuos indgenas,
55,50% son adultos, 22,6% son nios, 19,8% son jvenes, 1,4% son individuos de
edad mayor y 0,7% son bebs. (Figura 4)
Estos porcentajes apoyan la idea de una variada representacin de edades de
la totalidad de la sociedad indgena. De esos 156 individuos adultos, el 84 % (N= 131)
corresponde a individuos masculinos; proporcin similar a la que encontramos en el lbum
de Pozzo. En trminos de proporciones parece haber gran cantidad de hombres indgenas
representados, sin embargo, en trminos absolutos y en comparacin con la cantidad de
hombres blancos adultos fotografiados los indgenas tienen una menor representacin. Al
respecto, en el lbum de Pozzo el total de hombres adultos blancos asciende a 250, mientras
en el lbum de Encina y Moreno estos escalan a un total de 625 individuos.
117
CONSIDERACIONES FINALES
A modo de conclusin, consideramos que nuestras hiptesis fueron corroboradas,
confirmando a su vez que el discurso nacional de 1860 a 1890 aproximadamente, que
pensaba al indgena como un ser incivilizado que no puede formar parte del estadonacin argentino a menos que sea transculturado hacia las normas occidentales, influy
directamente en las representaciones visuales realizadas por los fotgrafos de las
campaas militares dirigidas a Norpatagonia.
En estas colecciones de imgenes encontramos tres patrones interesantes respecto
de las posibilidades de representacin del indgena patagnico. En primer lugar, ocurre
una exaltacin de la representacin del indgena como un otro diferente en cuanto a su
vestimenta, ornamentacin y artefactos culturales. La mayora de ellos son fotografiados
en sus territorios, lejanos de las ciudades, civilizadas y ordenadas, marcando un lmite
entre los espacios de accin de cada una de las sociedades. De esta manera, el indio es
representado como un salvaje, externo al estado nacin.
En segundo lugar, frente a esa marginalidad de los indgenas respecto del estado,
aparece tambin la representacin del indgena como sujeto de una transculturacin positiva
hacia normas culturales aceptables para convivir en el estado nacin. Esta transculturacin se
puede llevar a cabo por dos medios: la religin, que se visualiza en 5 imgenes de bautizos
grupales o la rendicin, que es visible en 6 fotos de grupos indgenas; implicando ambas la
posibilidad de incluir al indio como ciudadano civilizado dentro de la sociedad.
Por ltimo, la tercer forma de representacin es una ausencia: se trata del
encubrimiento de la violencia. A lo largo de las 235 que componen ambos lbumes de
fotos, no encontramos una sola toma fotogrfica de indgenas muertos o de escenas
de batalla. Consideramos que esta ausencia debe ser tomada como evidencia de un
encubrimiento explcito del accionar del estado, ya que estas imgenes estaban dirigidas
a un pblico ciudadano, que deba aprobar y naturalizar estas acciones estatales en el
territorio patagnico y posiblemente preferira evitar la visin directa de la violencia
fsica.
Creemos entonces, que la produccin fotogrfica de las campaas militares
de los aos 1879 y 1883 dirigidas a Norpatagonia aport una forma de justificacin
visual e ideolgica del accionar estatal de aniquilacin y transculturacin poblacional,
a la vez que de su expansin territorial.
118
Entre Pasados y Presentes III
AGRADECIMIENTOS
A Dnae Fiore por su direccin, paciencia, dedicacin y cario. Al amable
personal del Archivo General de la Nacin y el Museo Roca por permitirme el acceso a
los materiales. Al Fondo Nacional de las Artes por otorgarme una beca (Becas Nacionales
Ciclo 2008 Especialidad Letras) que permiti la realizacin de este trabajo.
Este trabajo es parte de mi tesis de licenciatura y se enmarca en el proyecto
Arqueologa con fotografas: anlisis sistemtico de pautas de cultura material y
prcticas sociales de los pueblos originarios de Tierra del Fuego a cargo de la Dra.
Dnae Fiore (ANPCYT-SECYT PICT 2005 38216).
BIBLIOGRAFA
Alimonda, H. y J. Ferguson
2004. La produccin del desierto. Revista Chilena de Antropologa Visual n 4, pp.128, Santiago.
Alvarado, M. y M. Giordano
2007. Imgenes de indgenas con pasaporte abierto: del Gran Chaco a Tierra del
Fuego. Magallania, (Chile), Vol. 35(2):15-36.
Bechis, M.
1992. Instrumentos metodolgicos para el estudio de las relaciones intertnicas
en el perodo formativo y de consolidacin de estados nacionales. En Etnicidad e
Identidad, Hidalgo C. Y L. Tamango (comp.), Buenos Aires, CEAL.
De Jong, I.
2002. Indio, nacin y soberana en la cordillera norpatagnica: fronteras de la
inclusin y al exclusin en el discurso de Manuel Jos Olascoaga. En Funcionarios,
diplomticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de Pampa y Patagonia
(siglos XVIII y XIX), Lidia Nacuzzi (comp.), Buenos Aires, Sociedad Argentina de
Antropologa.
119
Edwards, E.
1992. Introduction. En Anthropology and Photography 1860-1920, E. Edwards
(eds.), pp. 3-17. Yale University Press, New Haven & Londres.
Fiore, D. y M. L. Varela
2007. Excavando fotos: Arqueologa de la cultura material y las prcticas sociales de los
pueblos fueguinos. En Fueguinos. Fotografas Siglos XIX y XX. Imgenes e imaginarios
del fin del mundo, Alvarado, Odone, Maturana y Fiore (eds.), Santiago, Pehun Editores.
Fiore, D.
2005 a. Social images through visual images: the use of drawings and photographs
in the Western representations of the aborigines of Tierra del Fuego (southern South
America). En Conservation, identity and ownership in indigenous archaeology, Bill
Sillar y Cressida Fforde (comp), Public Archaeology, Vol. 4, pgs.. 169-182.
2005 b. Fotografa y pintura corporal en Tierra del Fuego: un encuentro de
subjetividades. En Revista Chilena de Antropologa Visual n 6, pgs. 55-73,
Santiago.
2006. Arqueologa con fotografas: El registro fotogrfico en la investigacin
arqueolgica y el caso de Tierra del Fuego. En: Actas de las VI Jornadas de
Arqueologa de la Patagonia, Punta Arenas.
Foucault, M.
1992. Microfsica del poder, Madrid, Ediciones de la Piqueta.
Gernsheim, H.
1986. A concise history of photography. Dover Publications, New York.
Hall, S.
1998. Significado, representacin, ideologa: Althusser y los debates
postestructuralistas, en Estudios Culturales y comunicacin. Anlisis, produccin y
consumo cultural de las polticas de identidad y el posmodernismo, Curran, James,
David Morley y Valerie Walderkine (comp..), Barcelona, Paids.
Kuhn, T.
2004. La estructura de las revoluciones cientficas, Fondo de Cultura Econmica, Buenos Aires.
120
Entre Pasados y Presentes III
Lois, C. M.
1999. La invencin del desierto chaqueo. Una aproximacin a las formas de
apropiacin simblica de los territorios del Chaco en los tiempos de formacin y
consolidacin del estado nacin argentino. Revista Electrnica de Geografa y
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona N 38.
Miller D. y C. Tilley
1984. Theoretical Perspectives: Ideology, power and prehistory, Cambridge
University Press, Cambridge.
Montserrat, M.
1993. Ciencia, historia y sociedad en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires,
Centro Editor de Amrica Latina S. A.
Nielsen A. y W. Walker
1999. Conquista ritual y dominacin poltica en el Tawantinsuyu, En Sed Non Satiata.
Teora Social en la Arqueologa Latinoamericana Contempornea, A. Zarankin y F.
Acuto (eds), pp 153-169, Buenos Aires, 25 Ediciones del Tridente.
Poole, D.
2000. Visin, raza y modernidad. Una introduccin al mundo andino de imgenes.
Lima, Casa de Estudios del Socialismo.
Portantiero, J. C.
2004. La sociologa clsica: Durkheim y Weber, Editores de Amrica latina.
Quijada, M. , C. Bernard y A. Schneider
2000. Homogeneidad y nacin con un estudio de caso: Argentina, siglos XIX y XX,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas.
Sontag, S.
1996. Sobre la fotografa, Barcelona, Edhasa.
2003. Ante el dolor de los dems, Buenos Aires, Alfaguara.
121
Tell, V.
2003. La toma del desierto. Sobre la auto-referencialidad fotogrfica, En Congreso
Internacional de Teora e Historia del Arte / IX Jornadas el CAIA Poderes de la
Imagen, CAIA, cd rom.
Vezub, J.
2002. Indios y soldados, Las fotografas de Carlos Encina y Edgardo Moreno
durante la Conquista del Desierto, Buenos Aires, El Elefante Blanco.
Vias, D.
2003. Indios, ejrcito y frontera. Buenos Aires, Santiago Arcos Editor.
Wright, P.
1998. El desierto del Chaco. Geografas de la alteridad y el estado. En Pasado y
presente de un mundo postergado. Trece estudios de antropologa, arqueologa
e historia del Chaco y Pedemonte andino, Tervel A. y O. Jerez (eds.); Jujuy,
Universidad Nacional de Jujuy.
Zeballos, E.
2008. (1878) La conquista de quince mil leguas. Ensayo para la ocupacin definitiva
de la Patagonia. Buenos Aires, Ediciones Continente.
También podría gustarte
- DAM 1 2 INTELIGENCIA NAVAL-Secury (D-0483103) PDFDocumento49 páginasDAM 1 2 INTELIGENCIA NAVAL-Secury (D-0483103) PDFYair Vv100% (2)
- INFORME DE PRECA. Reconocimiento Oxigeno Medicinal Proyecto) .Documento14 páginasINFORME DE PRECA. Reconocimiento Oxigeno Medicinal Proyecto) .manu herrera100% (1)
- Escrito Queja KrishnaDocumento5 páginasEscrito Queja KrishnaSheyla Esthefany Merma CaychoAún no hay calificaciones
- Miller Mary Bonampak PDFDocumento5 páginasMiller Mary Bonampak PDFVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- 30 Presentacion Clases PresencialesDocumento48 páginas30 Presentacion Clases Presencialesjass130475% (4)
- Nieto Alcaide V y Checa Cremades F 2000 El Renacimiento Formacion y Crisis Del Modelo Clasico Madrid Istmo Seleccion PDFDocumento8 páginasNieto Alcaide V y Checa Cremades F 2000 El Renacimiento Formacion y Crisis Del Modelo Clasico Madrid Istmo Seleccion PDFVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- RAMIREZ F. - Hacia Otra Historia Del Arte en Mexico, Pintura e Historia en Mexico A Mediados Del Siglo XIX, El Programa Artistico ...Documento19 páginasRAMIREZ F. - Hacia Otra Historia Del Arte en Mexico, Pintura e Historia en Mexico A Mediados Del Siglo XIX, El Programa Artistico ...Vanina Scocchera100% (1)
- Trilnick - Por AlonsoDocumento5 páginasTrilnick - Por AlonsoVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Kusch El Concepto de Humanidad en La Alfareria Prehispanica Del NOADocumento10 páginasKusch El Concepto de Humanidad en La Alfareria Prehispanica Del NOAVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- ROBERTSON El Arte Griego (Selección 2011)Documento115 páginasROBERTSON El Arte Griego (Selección 2011)Vanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Tartusi Nunez Regueiro Los Centros Ceremoniales Del Noa PDFDocumento45 páginasTartusi Nunez Regueiro Los Centros Ceremoniales Del Noa PDFVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Macri Renacimiento SumerioDocumento19 páginasMacri Renacimiento SumerioVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- La Imagen Funeraria Tardoantigua Cristianizacion de Motivos PaganosDocumento16 páginasLa Imagen Funeraria Tardoantigua Cristianizacion de Motivos PaganosVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Nº 5 Frankfort - Arte y Arquitectura Del Oriente AntiguoDocumento10 páginasNº 5 Frankfort - Arte y Arquitectura Del Oriente AntiguoVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- La Cultura de La AguadaDocumento2 páginasLa Cultura de La AguadaVanina Scocchera100% (1)
- El Conocimiento Del Arte y La Cultura ChimúDocumento2 páginasEl Conocimiento Del Arte y La Cultura ChimúVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Analisis Simbolico PartenonDocumento31 páginasAnalisis Simbolico PartenonJulio Ramirez Barrios0% (1)
- La Importancia de Llamarse ErnestoDocumento1 páginaLa Importancia de Llamarse ErnestoVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Principio Potosi PDFDocumento306 páginasPrincipio Potosi PDFpepitperez100% (5)
- Vanina Scocchera La Preservacion de La Imagen SagradaDocumento15 páginasVanina Scocchera La Preservacion de La Imagen SagradaVanina ScoccheraAún no hay calificaciones
- Argan El Concepto Del Espacio ArquitectónicoDocumento14 páginasArgan El Concepto Del Espacio ArquitectónicoVanina Scocchera100% (3)
- La Inmigracion Rusa en El Paraguay 1917 PDFDocumento29 páginasLa Inmigracion Rusa en El Paraguay 1917 PDFMaru VazquezAún no hay calificaciones
- Escrito de Reposición Asociación Indigena Aymara Salar de CoposaDocumento42 páginasEscrito de Reposición Asociación Indigena Aymara Salar de CoposaDiego Brandeau100% (1)
- Legislacion PolicialDocumento195 páginasLegislacion PolicialRomero CharlyAún no hay calificaciones
- Criterios y Metacriterios de La DemocraciaDocumento10 páginasCriterios y Metacriterios de La DemocraciaMaria Jose TovarAún no hay calificaciones
- Descargo Ante Multa de MunicipalidadDocumento2 páginasDescargo Ante Multa de Municipalidadmiguel guerrero siancas100% (2)
- Historia Argentina en Perspectiva Local y Regional IIDocumento438 páginasHistoria Argentina en Perspectiva Local y Regional IIalexiscamorsAún no hay calificaciones
- Despacho FSM 240-2024 - Suspendo Dnu-PrepagaDocumento7 páginasDespacho FSM 240-2024 - Suspendo Dnu-PrepagaNacho BarriosAún no hay calificaciones
- El Fiasco de La Teoría Marxista de La Explotación (Juan Ramón Rallo) (20 Págs)Documento980 páginasEl Fiasco de La Teoría Marxista de La Explotación (Juan Ramón Rallo) (20 Págs)percance8100% (1)
- Plan Estratégico República Dominicana Transparente 2009-2012Documento48 páginasPlan Estratégico República Dominicana Transparente 2009-2012Dirección General de Ética e Integridad GubernamentalAún no hay calificaciones
- Sentencia Del Magistrado EscalanteDocumento22 páginasSentencia Del Magistrado EscalanteMario Otoniel Sura EstradaAún no hay calificaciones
- Principios Del Derecho Procesal LaboralDocumento5 páginasPrincipios Del Derecho Procesal Laboralyira tatiana alcala florezAún no hay calificaciones
- En Corcuff 282Documento8 páginasEn Corcuff 282kaisa la vengadora0% (1)
- Historia Grafica Del Siglo XX Volumen 8 1970 1989 La Crisis de La EnergiaDocumento328 páginasHistoria Grafica Del Siglo XX Volumen 8 1970 1989 La Crisis de La Energiajk1003100% (2)
- Modelo de Solicitud Del 30Documento3 páginasModelo de Solicitud Del 30Juan Jose Alvarez BaltazarAún no hay calificaciones
- De PGR A FGRDocumento27 páginasDe PGR A FGRLalo RomeroAún no hay calificaciones
- Resolución Legislativa #009-CR-2000Documento159 páginasResolución Legislativa #009-CR-2000igmayer100% (1)
- 6 Cuatrimestre Temas Desarrollados Derecho Procesal Civil para Lic Ciria BarronDocumento50 páginas6 Cuatrimestre Temas Desarrollados Derecho Procesal Civil para Lic Ciria BarronClau VallejoAún no hay calificaciones
- 300 2021 Sunarp TRDocumento3 páginas300 2021 Sunarp TRRedaccion La Ley - PerúAún no hay calificaciones
- Ley 174 - Serrania - San - PedroDocumento5 páginasLey 174 - Serrania - San - PedroSheila Ninoska Azurduy AngolaAún no hay calificaciones
- Programación Didáctica Proyecto Nacional y Nueva Ciudadania - Programacion y Plan de Ev - 2016-IIDocumento19 páginasProgramación Didáctica Proyecto Nacional y Nueva Ciudadania - Programacion y Plan de Ev - 2016-IIKarina Delgadillo BolivarAún no hay calificaciones
- Xiomaris Salazar Directora de Identificación Gaceta Oficial #40.669 de Fecha 27 Del Mes de Mayo Del Año 2015Documento1 páginaXiomaris Salazar Directora de Identificación Gaceta Oficial #40.669 de Fecha 27 Del Mes de Mayo Del Año 2015Karlie CarcassAún no hay calificaciones
- Historia EnsayoDocumento2 páginasHistoria Ensayomirriams garciaAún no hay calificaciones
- Sinopsis Rebelion - Anna K FrancoDocumento3 páginasSinopsis Rebelion - Anna K FrancopialcalaAún no hay calificaciones
- Sesion 1 - Derecho Constitucional PeruanoDocumento38 páginasSesion 1 - Derecho Constitucional PeruanoAlexander Henry Doroteo Flores100% (4)
- Desarrollo López-Resumen 1er Parcial 2010Documento20 páginasDesarrollo López-Resumen 1er Parcial 2010RojonegroAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa ConceptualLeon CaceresAún no hay calificaciones