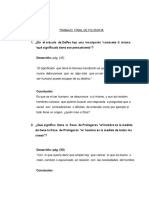Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Primera Experiencia de Praxis
Primera Experiencia de Praxis
Cargado por
Anonymous ryIjQmqrJ0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas6 páginasTítulo original
PRIMERA EXPERIENCIA DE PRAXIS.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas6 páginasPrimera Experiencia de Praxis
Primera Experiencia de Praxis
Cargado por
Anonymous ryIjQmqrJCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
PRIMERA EXPERIENCIA DE PRAXIS: EL HOLISMO
Pese a sus tremendas limitaciones, desde la perspectiva actual, las primeras
agrupaciones humanas --sin precisar ahora la escala evolutiva-- se caracterizaban
por su integralidad, por su praxis entre la mano y el cerebro. Cada persona
necesitaba desarrollar un mnimo de aptitudes y conocimientos integrales
suficientes para responder al entorno y para suplir la muerte de cualquiera de los
miembros del grupo. La historiografa machista ha denigrado y minusvalorado la
capacidad integral de la mujer en aquellas sociedades, presentndolas como
dbiles, dependientes e ineptas para los trabajos decisivos --el mito del cazador
adulto-- y solo apta para los trabajos secundarios. Lo mismo ha sucedido con la
infancia y adolescencia, y con la vejez, fases evolutivas reducidas al estatus de
pasivas. Ahora sabemos que no es cierto, pero lo que nos interesa resaltar, por
falta de espacio, es que la nica divisin del trabaj entonces existente vena
impuesta por la necesidad procreativa, la necesidad verdaderamente vital, a la que
se supeditaban otras muchas cuestiones. Dentro de esta realidad, las personas
del grupo necesitaban aprender las tcnicas y conocimientos imprescindibles para
asegurar que si el grupo se reduca en cantidad de miembros por lo que fuere,
accidentes, ataques de fieras o de otros grupos, hambrunas y sequas y
enfermedades, etc., se resintiese lo mnimo posible en su calidad de
supervivencia. Y esa calidad requiere dominar saberes diferentes para responder
al entorno, aun existiendo cierta especializacin. Otra de las razones de esta
cualificacin apareci con la necesidad de intercambiar sujetos individuales entre
varios grupos para estabilizar pactos de ayuda mutua, alianzas defensivas,
economa de reciprocidad y trueque a cierta distancia, etc., aprendiendo entonces
que tena ms valor una persona con ms conocimientos que otra con menos.
Hoy llamamos a esa calidad de pensamiento como formacin global, integral,
interdisciplinar, etc., o simplemente, dominio de la dialctica. Carecemos de
espacio para repasar rpida y sintticamente el proceso por el que esa inicial
capacitacin global fue aceptando la especializacin creciente bajo el empuje de la
necesidad de responder con los limitados medios disponibles al aumento de las
necesidades y a la disminucin de los recursos energticos. Aun as, por los
conocimientos disponibles, las colectividades humanas se resistieron a perder
tanto su dominio colectivo sobre el conocimiento como sobre la formacin integral
de sus miembros, en aquellas condiciones; e incluso este derecho se mantuvo
activo durante muy largo tiempo pese a haberse instaurado ya una especie de precasta diferenciada y que empezaba a detentar partes importantes del
conocimiento como eran las brujas y luego los chamanes. An as, esta pre-casta
era despojada de sus pequeos atributos diferenciadores si no cumpla con las
expectativas que en ella tena depositada la colectividad, como ms tarde sigui
sucediendo pero ya en grado menor en bastantes sociedades con los jefes
militares nombrados exclusivamente para la defensa o la conquista, y hasta
durante un perodo con las monarquas no hereditarias y consensuadas. Volviendo
al tema, puede hablarse de que, en general y por un modo u otro, desde los
primeros datos fiables sobre el pensamiento humano existen indicios que
muestran la existencia de un pensamiento holista e integrador, que reflejaba a su
modo y con sus limitaciones inevitables la objetiva y previa unidad material del
mundo al que pertenecan y al que se enfrentaban las primeras agrupaciones
humanas, as como unos requisitos mnimos de relaciones con ella que partan del
respeto a las constantes relativas que los grupos haban podido intuir
empricamente. El pensamiento holista, totalizador se caracteriza por su
determinante contenido dialctico, ecologista y sistmico, es decir, por interpretar
la realidad natural como un todo en el que sus partes interactan en equilibrios
inestables que varan al son de sus tensiones internas y del ritmo de los cambios
globales, de modo que un defecto o en un exceso en una parte termina
repercutiendo en la totalidad y viceversa. Siendo cierto que desde un
medioambientalismo
romnticista
indiferente
las
contradicciones
sociohistricas se ha magnificado al buen salvaje ecologista, y que desde un
desarrollismo consumista e irracional se ha negado el holismo antiguo, no se
puede negar que pese a esto, exista una estrecha relacin entre la capacidad
polivalente de reflejo y respuesta de esas sociedades del comunismo primitivo y
sus interpretaciones holistas de la naturaleza. La existencia de la materia exterior
al conocimiento, la unidad del mundo, su permanente evolucin, cambio e
interrelacin de sus partes, etc., se mostraban por medio de contrarios unidos: lo
voluble a corto plazo del clima y lo permanente de los ciclos de las estaciones; las
buenas o malas, o peores, recolecciones itinerantes segn las pocas pero que
tendan a mantener una cierta estabilidad a largo plazo; la regularidad de los
movimientos de las manadas de caza y de los cardmenes de pesca, etc., pero
que poda verse interrumpida sorpresivamente por razones desconocidas forzando
a los grupos humanos a acelerar su nomadismo en bsqueda del alimento. La
acumulacin lenta a lo largo de generaciones de experiencias de este tipo, pudo
generar una interpretacin que reflejaba la totalidad de la naturaleza objetiva, sus
ciclos largos y fases irregulares cortas, y la creencia empricamente asentada de
que una parte repercuta por razones desconocidas en el resto. Los estudios sobre
las rutas de nomadismo y las negociaciones entre grupos tribales coordinados
para dejar peridicamente espacios naturales fuera de su utilizacin, a la espera
de que se recuperaran las especies vegetales y animales, o que sirvieran de
espacios de acogida para tribus errantes o en trnsito por cualquier motivo, estas
y otras prctica que denotan una inicial planificacin de los ritmos de la naturaleza
vista como unidad de espaciotiempo --una categora dialctica-- y que se
mantendran luego en tcnicas campesinas de recuperacin de la tierra entre
siembra y siembra o barbecho, sugieren los primeros indicios de una visin
protocientfica basada en la observacin e intervencin planificada corroborada
por el xito prctico. Que este germen remoto de protociencia estuviese
acompaado de una atmsfera social precientfica, este hecho no le resta ningn
valor, al contrario, confirma la capacidad del pensamiento humano. De hecho, aqu
aparece una de las primeras muestras inequvocas de la dialctica objetiva y
subjetiva en accin: las primeras visiones holistas reflejaban la objetividad de la
pertenencia del grupo humano a la naturaleza y su dependencia hacia ella,
expresada en la adoracin a nmenes, ttem, espritus, diosas, dioses, etc.; pero
a la vez expresaban subjetivamente el progresivo distanciamiento de ella, la
tendencia a la aparicin de contradicciones sociales que forzaban ese
distanciamiento y, consiguientemente, el miedo a la venganza de la naturaleza,
de esos nmenes, que podan castigar al colectivo humano por haberse
comportado de forma diferente a lo hasta entonces establecido, normal y
aceptable. Al desconocerse el origen material de dichos castigos los grupos
humanos vivan siempre bajo la incertidumbre de una nueva catstrofe. Basta ver
cmo modos de produccin posteriores bastante ms desarrollados en las fuerzas
productivas y en la productividad del trabajo --el esclavismo en Roma, por
ejemplo--, seguan cultivando oficial y cotidianamente el ms irracional respeto,
cuando no miedo, a la charlatanera de los augures y adivinos, para apreciar la
razn que le asiste a un historiador de prestigio al decir que, las antiguas, eran
sociedades de angustia. En condiciones en las que el excedente social
acumulado era muy reducido, en las que era enorme la dependencia hacia la
rpida y suficiente obtencin de exoenergas porque las reservas eran muy
escasas, y, por tanto, en las que el umbral del hambre, de la sed y del
debilitamiento fsico irreversible, por no hablar de las enfermedades debidas a la
subalimentacin crnica, amenazaba muy de cerca, en aqul entorno la tradicin
era muy fuerte porque expresaba cierta seguridad frente a la angustia e
inseguridad de lo exterior al grupo. Por tanto, forzar la tradicin era un riesgo slo
aceptable en casos en los que esa tradicin haba confirmado sus lmites
insalvables, y peor an era negar la tradicin cuando todava no se haba llegado
a una situacin crtica. En estas condiciones el pensamiento tenda al
conservadurismo y la tradicin porque haban demostrado su efectividad mientras
no hubiera grandes catstrofes, pero chocaban con el movimiento permanente de
la realidad en todas sus formas de expresin. Y dentro de ese movimiento exterior
e interior al grupo destacaba estructuralmente el problema de los recursos
energticos que tendan al agotamiento, excepto de contados ecosistemas
locales. Los grupos humanos recurrieron a medidas drsticas para mantener el
aporte energtico mnimo en casos de crisis como el control de la natalidad, el
aborto, el infanticidio, la eutanasia y el suicidio voluntario de las personas no
productivas, y el canibalismo en sus dos formas, comerse a la gente de otros
grupos, o la autofagia colectiva en crisis extremas. De hecho, el canibalismo y el
infanticidio, a diversas escalas, son prcticas comunes en muchas especies
animales tanto para obtener recursos energticos como para copular con las
hembras.
La
contradiccin
interna
al
pensamiento
colectivo
entre
su
conservadurismo y tradicionalismo y su tendencia a solucionar los problemas
productivos para reducir el tiempo de obtencin de energas exteriores, de
alimentos, combustibles, etc., y maximizar el rendimiento del trabajo, esta
contradiccin no es otra que la que existe entre los lmites objetivos naturales y el
desarrollo lento pero ascendente de las fuerzas productivas, expresada en la
subjetividad del pensamiento social e individual. La dialctica de la naturaleza
demostr su impresionante poder destructivo con el cambio climtico del final de la
ltima glaciacin y el inicio de una fase clida, en la que todava estamos. La
respuesta, el reflejo adaptativo y creativo de los sectores de la especie humana
afectados por la catstrofe fue revolucin neoltica que slo tardamente
demostr sus potencialidades de desarrollo. De entrada supuso un tremendo
empeoramiento de las condiciones de vida en aquellas zonas del planeta en la
que el calentamiento forz la extincin o huda de las grandes manadas de caza y
el correspondiente cambio vegetal, arruinando las formas de vida basadas en la
recoleccin como sistema que aportaba entre el 60% y el 70% de los recursos
energticos, despus el carroeo y la caza, y por ltimo la agricultura itinerante de
una sola cosecha, para desarrollarse la agricultura estacionaria. Se calcula que las
colectividades humanas afectadas por este cambios producidos a partir del final
de la glaciacin de Wrm o de Wisconsin, segn sea para Eurasia o Amrica, que
termin hace 12.000 aos, tuvieron que pasar de una forma de vida en la que
dedicaban slo una media de 4 horas diarias a la obtencin de recursos
alimentarios a otra en la que trabajaban la tierra de 8 a 12 horas al da, segn los
casos. En estas condiciones de extremo retroceso se produjeron, como mnimo,
cinco cambios sustanciales que han tenido grandes repercusiones sobre la
capacidad de pensamiento racional: la derrota de la mujer a manos del
patriarcado; la primera aparicin de la guerra de saqueo y exterminio; la
estabulacin de los rebaos; el inicio de deforestacin del planeta para labrar la
tierra y obtener pastos, y la generalizacin del canibalismo en el neoltico. Bien
mirado, estas y otras repercusiones nos remiten a la interaccin de la dialctica
entre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, pero en el plano estrictamente
humano el canibalismo neoltico es el que ms ejemplariza esta interaccin por el
hecho de exigir el empleo a gran escala de lo que sera ms adelante la alquimia y
luego la qumica: la coccin de la carne humana durante un mnimo de tres horas
antes de comerla. Es cierto que la coccin de alimentos y el canibalismo son
anteriores al neoltico, pero el canibalismo generalizado en el neoltico, y no slo
en Europa, muestra la interaccin de las exigencias ciegas impuestas por la
dialctica de la naturaleza --la hambruna insufrible--, con la dialctica de la
sociedad y del pensamiento como reflejos adaptativos ante la ciega necesidad
objetiva. Los estudios al respecto indican cmo las sociedades canbales
tendieron a idealizar la prctica canbal, cuyo recuerdo y rememoracin
sacralizada se mantiene vivo en el cristianismo y en otras religiones. Adems, el
canibalismo nos permite comprender en su cruda --mejor, cocinada-- interaccin el
papel de la subjetividad en la verdad objetiva pues siendo el acto canbal
histricamente innegable, sin embargo, el eurocentrismo ha negado u ocultado su
prctica en Europa mientras, cnicamente, la ha utilizado para justificar sus
crmenes genocidas contra otros pueblos acusndoles de lo mismo.
También podría gustarte
- El Transhumanismo y Su Representacion en FrankensteinDocumento4 páginasEl Transhumanismo y Su Representacion en FrankensteinsebastianAún no hay calificaciones
- Ser Humano Vs PersonaDocumento6 páginasSer Humano Vs PersonaSoff100% (2)
- Medicalización DesmedicalizaciónDocumento4 páginasMedicalización DesmedicalizaciónMaría CorralAún no hay calificaciones
- GA 117 - Stuttgart 14-11-1909 - Los EvangeliosDocumento18 páginasGA 117 - Stuttgart 14-11-1909 - Los EvangeliosSilvia BorziAún no hay calificaciones
- La Cultura Sexual en La PrehistoriaDocumento7 páginasLa Cultura Sexual en La PrehistoriaRudy B MattAún no hay calificaciones
- Los Economistas NeoliberalesDocumento6 páginasLos Economistas NeoliberalesYohelys0% (1)
- Bernardo Berdichewsky. (1998) - Desafio para El Tercer Milenio La Funcion Ideologica de La AntropologiaDocumento18 páginasBernardo Berdichewsky. (1998) - Desafio para El Tercer Milenio La Funcion Ideologica de La AntropologialuciferakillAún no hay calificaciones
- Las Otras Geo Cap 7 Comercio Justo y Cap 8 Alter-GlobalizaciónDocumento20 páginasLas Otras Geo Cap 7 Comercio Justo y Cap 8 Alter-GlobalizaciónJohann MancoAún no hay calificaciones
- Kant - Qué Es La IlustraciónDocumento4 páginasKant - Qué Es La IlustraciónCayetano Aranda TorresAún no hay calificaciones
- Humildad Charles SpurgeonDocumento11 páginasHumildad Charles SpurgeonNicolás Herrera100% (1)
- Sociologos de La Edad MediaDocumento6 páginasSociologos de La Edad MediaHenrry Cifuentes100% (1)
- Danzas y AndanzasDocumento29 páginasDanzas y AndanzasLou MelendesAún no hay calificaciones
- Guia #1 de Aprendizaje Ética y Religión Grado 10° NulbisDocumento13 páginasGuia #1 de Aprendizaje Ética y Religión Grado 10° NulbisAlejandra OviedoAún no hay calificaciones
- Los Origenes de La Pretensión Cristiana - Luigi GiussaniDocumento13 páginasLos Origenes de La Pretensión Cristiana - Luigi GiussaniEstalin56% (9)
- Esquizoide 3.1Documento8 páginasEsquizoide 3.1Camila Belén Jiménez LagosAún no hay calificaciones
- Compasión y AutoestimaDocumento7 páginasCompasión y AutoestimaMónicaAún no hay calificaciones
- C2 Descola - 2011 - Más Allá de La Cultura y La Naturaleza PDFDocumento11 páginasC2 Descola - 2011 - Más Allá de La Cultura y La Naturaleza PDFBernarditaAún no hay calificaciones
- Exposición Filosofía de La EficaciaDocumento11 páginasExposición Filosofía de La EficaciaMar Isol100% (1)
- El Debate Sobre Capacidades, Capacidades ColectivasDocumento30 páginasEl Debate Sobre Capacidades, Capacidades ColectivasRafael Guerrero BurgosAún no hay calificaciones
- Mujer VirtuosaDocumento2 páginasMujer VirtuosaPavlina PufaAún no hay calificaciones
- Examen Parcial Semana 4 Lenguaje y PensamientoDocumento14 páginasExamen Parcial Semana 4 Lenguaje y PensamientoLaura100% (2)
- Trabajo de Investigacion - Sistemas SignicosDocumento9 páginasTrabajo de Investigacion - Sistemas SignicosJose NuñezAún no hay calificaciones
- Arribos y Partidas - FinalDocumento198 páginasArribos y Partidas - FinalGustavo Adrián GuinaldoAún no hay calificaciones
- Tesis Canon e IdentidadDocumento113 páginasTesis Canon e Identidadcatalina_vera_5Aún no hay calificaciones
- Tarea 2 PositivismoDocumento9 páginasTarea 2 PositivismoDaniel's GSAún no hay calificaciones
- Makhno - El Abecedario Del Anarquista RevolucionarioDocumento8 páginasMakhno - El Abecedario Del Anarquista RevolucionarioÁlvaro BustamanteAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de FilosofiaDocumento4 páginasTrabajo Final de FilosofiaReneAún no hay calificaciones
- Mead Margaret - El Hombre Y La Mujer (OCR - Opt)Documento164 páginasMead Margaret - El Hombre Y La Mujer (OCR - Opt)David Blaz SialerAún no hay calificaciones
- Carvajal Guillermo NiñosDocumento3 páginasCarvajal Guillermo NiñosOscar MoralesAún no hay calificaciones
- Entrevista A Lawrence ParsonsDocumento7 páginasEntrevista A Lawrence ParsonsCarolina CruzAún no hay calificaciones