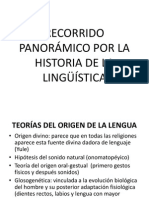Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ser Un Buen Hombre y Una Buena Mujer
Ser Un Buen Hombre y Una Buena Mujer
Cargado por
aliciamezquitaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ser Un Buen Hombre y Una Buena Mujer
Ser Un Buen Hombre y Una Buena Mujer
Cargado por
aliciamezquitaCopyright:
Formatos disponibles
1
Ser muy hombre y ser una buena mujer: los roles femeninos y masculinos
en el cine de tema revolucionario en Mxico
Dra. Alicia Vargas Amsquita
Para Eduardo Grner, el arte es una de las formas en que las sociedades han
representado y simbolizado una memoria histrica, una manera de reconocer
cmo se piensa y se define una sociedad histrica y socialmente hablando
(Grner, 2001: 17-18). As, el arte en todas sus manifestaciones, adems de
cumplir con una funcin esttica, cumple con una funcin didctico-poltica, es
decir, que sirve para modelizar al individuo y sus acciones en la sociedad: unas
veces de forma explcita, casi panfletaria; y otras, de forma no-consciente.
El cine no queda exento de esta tendencia y se ha convertido, al igual que
la narrativa, en un medio privilegiado para estudiar a la sociedad que lo produce:
sus ideologas, sus saberes, sus aspiraciones, sus creencias, su visin del mundo
y su rol que asigna a cada uno de sus agentes dentro de la sociedad, en funcin
de su sexo, su clase social, su raza, su edad, su actividad laboral, etctera.
En este trabajo, presentamos un anlisis de la influencia del cine de tema
revolucionario, en la construccin de los roles de gnero; es decir, en la
construccin de una masculinidad y una feminidad legitimadas por discursos y
acciones especficas, atribuidas a uno u otro sexo. Nuestras reflexiones se basan
en la teora de que todo discurso (entendiendo por discurso cualquier sistema
comunicante puesto en marcha) juega un papel importantsimo en la transmisin
persuasiva y en la legitimacin de ideologas, valores y saberes; y sirve al
mantenimiento, refuerzo o modificacin del orden social y, por tanto, del papel que
juegan los individuos en l y cmo se construyen como sujetos (MARTN, 1997: 2-
3).
Asimismo, asumimos en todo momento que el gnero, o el rol de gnero, es
una categora construida social, cultural e histricamente, que involucra las
2
relaciones entre los sexos y al interior de los sexos. Por ello, es importante
diferenciar los diferentes perodos histrico-sociales en los que los textos
cinematogrficos son realizados; y si son varones o mujeres quienes los dirigen.
Tanto en unos como en otras, necesariamente pesan los valores, creencias,
normas y prcticas, smbolos y representaciones acerca de la manera en que
deben comportarse como hombres y mujeres (FERNNDEZ, 2000:14).
Como ya indicamos, nuestro corpus de trabajo est constituido por una
treintena de filmes que se enclavan en lo que se designa como cine de la
revolucin. Para poder hacer una exposicin ms clara de cmo van cambiando
las representaciones de gnero en la cinematografa nacional, hemos hecho tres
cortes temporales que ms o menos corresponden a periodos socioculturales,
marcados fuertemente por las condiciones histrico-polticas del Mxico
posrevolucionario: el cine de los 30; de los 40 y 50 (que corresponde
perfectamente con la llamada poca de oro); y, de los 60 en adelante.
Iniciamos en los aos treinta con Fernando de Fuentes
1
y Roberto
OQuigley
2
, pasando, en los cuarenta y cincuenta, por Aurelio Robles (El
Ametralladora, 1943), Chano Urueta
3
, Emilio Indio Fernndez
4
, Ismael
Rodrguez
5
, Ren Cardona
6
, Roberto Gavaldn
7
, Benito Alazraki
8
o la menos
conocida Matilde Landeta, con La Negra Angustias (1949), por cierto nica,
realizadora de este perodo. Finalmente, se toman algunos filmes destacados de
los sesenta, setenta y noventa, como Juana Gallo (Miguel Zacaras, 1961), Sol
en Llamas (Alfredo B. Crevenna, 1961), La soldadera (Jos Bolaos, 1966),
1
El compadre Mendoza (1933), El prisionero 13 (1933) y Vmonos con Pancho Villa (1935).
2
Cielito Lindo (1936)
3
Los de abajo (1940) y Si Adelita se fuera con otro (1948).
4
Flor silvestre (1943), Las abandonadas (1944) y Enamorada (1946) son las tres pelculas
emblemticas de Emilio Fernndez sobre la revolucin.
5
De Ismael Rodrguez se tomaron en cuenta las cintas La mujer que yo perd (1949), Las mujeres de mi
general (1951), la triloga sobre Pancho Villa: As era Pancho Villa (1957), Cuando Viva Villa es la
muerte (1958) y Pancho Villa y la Valentina (1960) y, por ltimo, La Cucaracha (1958).
6
Lluvia roja (1949) y Las tres pelonas (1957).
7
La escondida (1955).
8
Caf Coln (1958).
3
Emiliano Zapata (Felipe Cazals, 1970), Como agua para chocolate (Alfonso Arau,
1992) y Entre Pancho Villa y una mujer desnuda (Isabel Tardn / Sabina Berman,
1996), entre otros.
De manera similar a lo que sucede con la narrativa y el teatro, el cine de la
revolucin atiende a una perspectiva temtica, y no esttica. En otras palabras, se
trata de pelculas inspiradas en las acciones militares y populares, as como en los
cambios polticos y sociales, que trajo consigo la Revolucin en sus diferentes
etapas (Prada, 2007; Castro, 1960). Encontramos, en cambio, un sinnmero de
propuestas visuales y narrativas en las que el cine de autor es la nica posibilidad
de encontrar cierta homogeneidad, como sera el caso del cine de Emilio Indio
Fernndez.
Saber ser hombre.
Invariablemente, las narrativas flmicas en Mxico, independientemente del
gnero de que se trate, pusieron y siguen poniendo nfasis en construir la imagen
de hombre- macho, como parte del proyecto nacional posrevolucionario
9
. De esta
manera, el cine de la revolucin, encontr en el listado de personajes-tipo a su
disposicin, un filn inacabable para exaltar los valores, acciones y actitudes
deseables en los varones; y repudiar aqullos que contravenan una moral
nacional bien arraigada en lo religioso catlico, pero tambin en la cultura
patriarcal
10
: generales, coroneles, soldados, rebeldes, campesinos, hacendados,
polticos, caudillos, padres, hijos, maridos, amantes, etc., servirn para construir
los modelos de perfeccin masculina a seguir, y para criticar los vicios y defectos a
erradicar. Esta construccin de la masculinidad, conllevara, inevitablemente, la
9
El macho es la quintaesencia de la imagen viril del Mxico posrevolucionario, encarnada en el charro,
imagen que circulara ampliamente en las pelculas, las artes grfica, la msica popular y la literatura. (de la
Mora, 2006, 2).
10
Sergio de la Mora menciona que el catolicismo y los valores de la familia patriarcal jugaron un papel tan
importante como las pelculas mexicanas y la cultura popular en la conformacin de una educacin
sentimental y, por supuesto, en la configuracin de los roles de gnero (de la Mora, 2006, xiii).
4
construccin de una feminidad que se entiende como complementaria y sujeta a la
primera.
Entrones, valientes, heroicos, leales y comprometidos con sus causas: no
habr reto que un hombre de verdad desprecie, ni pelea ante la que recule, sea
sta una escaramuza militar o una ria de cantina. Para ser muy hombre se debe
ser gallardo, seductor y enamorado, casi rayando en el acosador sexual, y, al
mismo tiempo, ser fiel a la mujer, sea esposa o novia. Si Julio Jimnez Rueda
habl de una literatura viril al referirse la literatura de la revolucin (Monsivis,
1988: 1449); el cine hizo lo propio para crear una conciencia nacional que pivotaba
sobre los valores de gnero y no sobre los valores humanos, en cuyo centro se
encuentra el macho.
As, la hombra (al igual que la feminidad, como veremos ms adelante) se
va a medir por una serie de actos que encarnan de manera intrnseca esa
cualidad. El ms recurrente es el de la lealtad y filiacin a las diferentes facciones
revolucionarias y los actos heroicos que se ejecutan en defensa de los ideales
especficos.
En Cielito Lindo (Roberto OQuigley, 1936), por ejemplo, cuando un federal
amenaza con fusilar a un grupo de prisioneros si no hablan, el capitn Felipe
Vlez (Arturo de Crdova) contesta: Somos hombres, no somos traidores. En el
caso de Vmonos con Pancho Villa, los amigos Tiburcio (Antonio R. Frausto),
Melitn (Manuel Tames), Becerrillo (Ramn Vallarino), Rodrigo y Mximo Perea
(Carlos Lpez Chafln y Ral de Anda) y Martn (Rafael F. Muoz), abandonarn
familia y posesiones para unirse a la causa villista. Es tal la valenta mostrada por
estos seguidores que el mismo Villa los bautiza como Los Leones de San Pablo
y los incorpora a su Dorados. Uno a uno, van dejando la vida en el camino: unos
en batalla; otros en actos absurdos de valenta, como cuando Melitn recibe un
tiro en un juego de cantina, para demostrar que no es cobarde; otro por las
enfermedades; y, el ltimo, a manos del mismo Villa por no querer seguirlo.
La valenta se define como no tener miedo a las balas, no correr como
liebre, ser muy reata, todo esto implica no temer a la muerte. Para ser de los
Dorados hay que ser muy hombre, dice el Indio en Con los dorados de Villa
5
(1938) al explicar cmo elige Villa a su gente, dando por sentado que se entiendo
cules son los atributos del ser hombre. Ms adelante, a travs del personaje de
Adela
11
al hablar de la muerte del mismo Indio se aclara esta idea: El indio muri
como macho, como un dorado; y todos esos dorados siempre mueren matando.
As el cine explotar el vivir y morir como macho, vinculado a la violencia y a los
actos de sangre.
Estos rasgos de la valenta machista son adquiridos, segn algunos filmes,
a travs de la interaccin cotidiana con las armas de fuego, de una educacin del
nio-hombre basada en el dominio de sus emociones y, por supuesto de la pistola
y el rifle. En la misma Vmonos con Pancho Villa, vemos a Tiburcio enseando a
si hijo a disparar, ante los ojos de desaprobacin de la madre, que tiene miedo de
que cuando crezca se vaya a la revolucin. Lo mismo sucede en El compadre
Mendoza y en Las mujeres de mi General, aunque en este ltimo filme es peculiar
que se trate de una nia.
Por eso, ser un curro, uno de la ciud, un ledo (escritor o periodista) o
un gringo (extranjero tipo recurrente en la filmografa sobre el tema), es lo mismo
a no ser hombre. En Los de abajo de Chano Urueta, es precisamente el personaje
de Luis Cervantes El Curro (Carlos Lpez Moctezuma) el que encarna a este
extrao del que se debe desconfiar hasta que no demuestre su asimilacin a los
cdigos, haceres, decires y forma de vestir del macho. En Con los dorados de Villa
y en Reed, Mxico insurgente aparece el extranjero, ambos estadounidenses, en
11
El personaje de Adela, en claro referente a la mtica Adelita, esa moza popular entre la
tropa, que adems de ser bonita era valiente, como inmortaliz la cancin de Julin S. Reyes
(Crnica Ilustrada de la Revolucin Mexicana, t. 4: 150), ser explotado continuamente en el cine
de la revolucin. Aparecen en La sombra de Pancho Villa (Miguel Contreras Torres, 1932), La
Adelita (Guillermo Hernndez Gmez, 1937); Almas rebeldes (Alejandro Galindo, 1937) Con los
dorados de Villa (Ral de Anda, 1938) y en Si Adelita se fuera con otro (Chano Urueta, 1948). Lo
mismo sucedi con la Valentina, muy probablemente por Valentina Ramrez, guerrillera que form
parte de las fuerzas revolucionarias al mando de Obregn e Iturbe, que tomaron Culiacn en 1913
(Crnica Ilustrada de la Revolucin Mexicana, t. 3: 237 ), y que aparece en La sombra de Pancho
Villa (Miguel Contreras Torres, 1932); La Valentina (Martn de Lucenay, 1938); As es mi tierra
(Arcady Boytler, 1937); Pancho Villa y la Valentina (Ismael Rodrguez, 1958) y en La Valentina
(Rogelio A. Gonzlez, 1965).
6
la primera un mdico (Markus Goodrich) y en la segunda el periodista Reed
(Claudio Obregn). En todos los casos, los personajes van mutando su forma de
vestir, de hablar y de comportarse, intentando imitar al otro, al que aparece como
un salvaje, un ignorante, un bruto; es decir, el macho-revolucionario. Sin embargo,
la metamorfosis no siempre es exitosa, permanecen los estigmas del coyn, y
tarde o temprano se pagan. Tal es el caso de Sols (Antonio Bravo), en Los de
abajo, quien junto con Curro se esconde durante la batalla de la toma de
Zacatecas, por precaucin. Sols narra elocuente el encontronazo de los
revolucionarios, poniendo especial nfasis en lo machito del jefe, hasta que lo
alcanza una bala y cae ante la mirada asustada del Curro.
La lealtad a la causa se complementa claramente con la fidelidad a los
amigos y el respeto a aquel que demuestra su valenta, no importando el bando a
que pertenezca. Estos rasgos los vemos en la relacin fraternal que guardan los
amigos de Vmonos con Pancho Villa, los de Con los dorados de Villa
12
, y los de
Pancho Portillo en Si Adelita se fuera con otro, por mencionar algunos; y en esta
ltima, adems, tenemos un buen ejemplo de cmo se perdona al enemigo que
demuestra su valor: Pancho Portillo convence a Villa de perdonar la vida de un
mayor de las fuerzas federales, que termina unindoseles en la lucha.
En todas las cintas se exalta estas cualidades y se abomina la traicin o el
asesinato a mansalva. El traidor automticamente se convierte en un cobarde y,
por tanto, en un hombre indigno. Este tipo de personajes aparecen con mayor
recurrencia hacia finales de los aos 40, como herencia innegable del melodrama
ranchero (Ayala, 1968: 64); y fungirn como antagonistas en la historia. El
tratamiento maniqueo del hroe y su rival o contrincante, es el punto de partida
para la construccin polarizada de la masculinidad: por un lado el que s es
hombre, valiente, fiel, leal y derecho; y por el otro, el poco hombre, cobarde y
traidor.
12
Dice el General Navarro a los tres amigos: Ustedes tres se quieren como hermanos, verdad?.
A lo que Domingo (Domingo Soler) y Pedro (Pedro Armendriz) contestan: S, mi general.
7
Hay un tercer aspecto que me parece importante abordar aqu, porque el
tratamiento no es homogneo en el copus. Me refiero al respeto y defensa de la
honra de la mujer, que tiene eminentes bases morales y religiosas. Pareciera que
es un punto sobre el que la moral machista de los creadores no se pone de
acuerdo. Si por un lado el macho debe ser agresivo sexualmente, cmo puede
ser respetuoso de una mujer que lo rechaza? Por un lado encontramos filmes en
los que la mujer puede ser tomada o dejada a placer (Los de abajo, El rebozo de
Soledad (Roberto Gavaldn, 1952), Las mujeres de ni general); y otros en los que
la inviolabilidad de la honra femenina no est en discusin, antes bien, el lascivo
es visto como un perverso al que hay que controlar o eliminar: en Con los Dorados
de Villa, el capitn Salvador Quiroz, quien ya una vez haba sido reconvenido por
intentar abusar de una mujer; y, finalmente es asesinado Por Pedro cuando intenta
violar Rosa (Susana Cora). As podemos mencionar algunos otros ejemplos: en
Almas rebeldes (Alejandro Galindo, 1937), La Adelita (Guillermo Gmez
Herndez, 1937) y Si Adelita se fuera con otro.
Hasta ahora prcticamente slo hemos hablado de pelculas de manufactura
temprana; sin embargo, ya consolidada la industria flmica nacional, estos
parmetros de representacin masculina no slo se van a mantener, sino que
incluso se van a exacerbar a travs de la incorporacin de un grupo de actores
que se van a poner rostro a las virtudes y vicios representados en la pantalla. El
control poltico de la produccin cinematogrfica en Mxico
13
, garantizaba la
consolidacin de un star sistem casi monoltico, gracias a la limitacin del
nmero de actores y actrices que trascendan en el mundo de la farndula. Ese
grupo elegido de estrellas se volvieron conos de la virilidad machista anclada a lo
revolucionario; y, por supuesto, tambin de la feminidad, como veremos ms
adelante.
Entre las figuras icnicas masculinas del cine de la Revolucin, encontramos
en primer trmino Pedro Armendriz, actor que deber su fama, junto con Dolores
13
Garca Riera puntualiza que se trataba de mantener por una eternidad las mismas estrellas famosas, los
mismo directores prestigiosos, los mismos sistemas financieros y sindicales y las mismas convenciones
temticas (Garca, 1988:19-20)
8
del Ro, a haberse convertido en el actor fetiche de Emilio Fernndez. El rostro
bravo, casi cruel, la mirada profunda, el porte viril, la voz profunda y la
caracterizacin impecable de sus personajes, convirti a Armendriz en el
referente innegable de la imagen del macho. Desde la representacin de ese
dorado de Villa, buen amigo, valiente y leal enamorado de Con los dorados de
Villa, pasando por el idealista Jos Luis de Flor Silvestre, el ladrn de Las
abandonadas, el recio general zapatista de Enamorada (personaje-tipo que
repetir en La Escondida y Caf Coln), el indio vengador de La rebelin de los
colgados, el villista despechado de La Cucaracha o La Bandida, hasta sus
personificaciones de Pancho Villa en la triloga de Ismael Rodrguez (As era
Pancho Villa, Cuando viva Villa es la muerte, Pancho Villa y la Valentina), su recia
personalidad sent las bases de arquetipo del mexicano que ha permanecido en el
imaginario colectivo nacional.
En sintona con este actor y, muy probablemente, la fuente flmica de esa
hombra hiperexaltada
14
, encontramos a Emilio Indio Fernndez quien no solo
escribir, adaptar y dirigir muchos de sus filmes, sino que adems actuar en
ellos, imprimiendo esa brutalidad austera de hombre recto que le caracterizaba.
Desde mi punto de vista, estos dos actores son los ms influyeron en la
construccin del macho bragado que encontraremos en las estrellas de su misma
generacin; pero que cobrarn fama de manera posterior. Jorge Negrete, Pedro
Infante y Antonio Aguilar son los actores que les siguen en importancia, tanto por
el nmero de participaciones en filmes de la revolucin, como por el impacto que
como estrellas tuvieron en la sociedad mexicana. Sin embargo, hay una variante
importante en estos actores-machos: en ellos la hombra tambin pasa por sufrir,
gozar y seducir a travs de la interpretacin de canciones vernculas. Este hecho,
por cierto poco estudiado, posibilit la profesionalizacin e incorporacin en el cine
del cantante-actor, que claro, tambin va a ser muy hombre; y que le garantizar
una identificacin mayor con el pblico tanto femenino como masculino, ventaja
con la que no contaba ni Pedro Armendriz ni el Indio Fernndez.
14
Julia Tun apunta que Emilio Fernndez se convirti en una encarnacin y smbolo del machismo
mexicano y su concepto acerca de la relacin que debe existir entre los gneros sexuales forma parte
medular de sus ideas (Tun, 2000: 14)
9
A partir de los aos sesenta, aparecern nuevas voces que criticarn ese
machismo desbordado y sin posibilidad de matices. Por ejemplo, en El Principio
(Gonzalo Martnez, 1972), Ernesto Domnguez (Narciso Busquets) es presentado
como ese macho intolerante, irascible, represor, injusto y autoritario al que hay
que derrocar. En cambio, sus contrapartes sern representadas sobre la base de
la justicia, la igualdad, el dilogo y el saber: un hijo recin llegado de Pars, donde
estudi pintura (David Domnguez Interpretado por Fernando Balzaretti); y el grupo
heterogneo del llamado Crculo Liberal en el que participan la hermana de
Ernesto, Cuca (Lina Montes), y su cuado de Chech (Eduardo Lpez Rojas), as
como el periodista y sindicalista Leobardo Lpez (Alejandro Parodi).
En los ochenta la mirada femenina se impondr para presentar la aoranza de
un macho que equilibre la fuerza, la fortaleza y el respeto a la mujer, proyecciones
femeninas de un ideal de hombre que se debate entre la cultura androcntrica y
las posturas feministas que pregonan la igualdad de gneros (Entre pancho Villa y
una mujer desnuda).
Entonces, podemos decir que las representaciones del macho se basaron
principalmente en la construccin del arquetipo del revolucionario, que amalgam
una serie de vicios y virtudes encarnados en los estereotipos de los hroes
revolucionarios, los soldados comunes, los campesinos y obreros, los caciques,
los federales, los caudillos, cuyos rasgos van a ser repetidos con pocas variantes
en el conjunto de la cinematografa nacional y que, en realidad, son la sntesis del
estereotpico macho mexicano.
El deber-ser femenino
Si para los hombres el parmetro de representacin fueron los valores machistas
de la cultura patriarcal mexicana; la construccin de mujer ser pensada desde el
mismo sitio, es decir, desde el conjunto de valores socio-culturales que le imponen
un espacio, un modo de ser y de actuar que regula sobre todo su actuacin en el
10
mbito pblico. No obstante, el cine de la revolucin tiene un espacio ficcional que
le es propio y que es difcil evadir: el campo de batalla, el campamento, las
caminatas, el vivac. Entonces cmo presentar a una mujer que ha dejado el
espacio privado y seguro del hogar para involucrarse en la refriega militar sin
contravenir los dictados de esa moral que le impone decencia, pasividad, pudor,
abnegacin y obediencia? Una vez ms, el cine se va a encargar de generar
espacios de control y normalizacin de las conductas que son vistas, desde los
rganos de poder, como peligrosas para la sociedad.
De la misma manera como se hizo con los varones, la representacin
femenina tambin va a estar polarizada: por un lado aquellas que cumplen los
ideales de perfeccin; y por el otro aquellas mujeres peligrosas que tienen que ser
normalizadas, justificadas o desaparecidas para que no sean un cncer social
15
.
As, la lista de arquetipos femeninos se reduce considerablemente: las madre-
esposa-novias que cumplen a rajatabla los preceptos de decencia y deber-ser
femeninos segn la moral catlica cristiana; y aquellas que los contravienen, y que
normalmente son asimiladas a las prostitutas.
En el imaginario colectivo mexicano, las mujeres de la revolucin estn
construidas con retazos de fotografas de poca (sobre todo del archivo Casasola)
que muestran a mujeres en diferentes actividades durante la poca revolucionaria
y que, al igual que los murales, fueron el antecedente de las representaciones
femeninas en el cine. Los vacos se llenan con los rostros de las artistas mticas
que encarnaron para el cine a las soldaderas, las adelitas, coronelas y generalas
de la Revolucin, rostros icnicos (tal como los de los varones), que sirvieron de
modelo para la formacin de esos estereotipos.
A pesar de que pudiera esperarse que la actuacin de mujer fuera
presentada de forma mucho ms participativa y agentiva por tratarse de una mujer
en un espacio pblico-militar, en realidad podemos observar que en la mayora de
15
Hay numerosos estudios sobre la construccin de esta visin polarizada de la mujer en la sociedad
mexicana, atribuida a la influencia de dos imgenes culturales femeninas: la Malinche, como polo negativo;
y la Virgen de Guadalupe, como el extremo ideal. (Tun, 1987, 1998, 2000; Hershfield, 1996; Mora, 2006).
11
las cintas se trata slo de la traslacin de los roles femeninos domsticos al
campo de batalla: las mujeres cocinan, echan las tortillas, cuidan a los enfermos,
se encargan del avituallamiento de las tropas, cargan las pocas pertenencias
metate y petate-, sirven de compaa sexual y emocional, muchas veces
presentadas como comparsa menor del varn, sujeta a sus idas y venidas de la
bola y hasta empuando las armas. Se trata de mujeres que siguen a sus
hombres: maridos, novios, padres, hijos; o mujeres arrastradas, violentadas y
raptadas por los hombres de la revolucin: Camila (Esther Fernndez) en Los de
abajo; Rosa (Susana Cora) en Con los Dorados de Villa; Adelita (Esther
Fernndez) en La Adelita, Adela Noriega (Gloria Marn) en Si Adelita se fuera con
otro; Beatriz (Mara Flix) en Enamorada; Isabel (Dolores del Ro) en La
Cucaracha; Isabel (Maricruz Olivier) en Sol en llamas; Lzara (Silvia Pinal) en La
soldadera, etc.
No obstante, esta representacin no es neutral, sino que se gener,
principalmente desde la mirada masculina, una doble imagen de la mujer
incorporada a las filas de la Revolucin: ya como la figura idealizada de la
participacin de la mujer en el movimiento armado; ya como la presencia
indeseable, pero necesaria dentro de l.
Las mujeres que cumplen con los ideales de feminidad, van a estar definidas
por los valores de la decencia sexual, la abnegacin y la entereza; por una
resistencia, un estoicismo y una serenidad ante las adversidades que las
convierten en ejemplos a seguir. Recordemos a Adelita (Esther Fernndez), en la
pelcula del mismo nombre, que sigue en secreto a su amado a la lucha armada,
siendo ejemplo de valenta y justicia para los varones; o a Esperanza en Flor
Silvestre, quien sabe sacrificarse por el bien de la causa o por el bien del amado;
o, para no seguir con la enumeracin, a Adela Maldonado, en Si Adelita se fuera
con otro, quien tras ser abandonada por Pancho Portillo -que cree que lo engaa
con Pancho Villa- sabr ser leal a su amado y a la causa, y sabr soportar todo
para seguirlo, incluso embarazada, hasta el triunfo de la Revolucin.
12
Por el otro lado, en cambio, tenemos la representacin de las mujeres
transgresoras de los roles aceptados, en este caso, una especie de soldadera-
prostituta, la encontramos por primera vez en el personaje de La Pintada (Isabela
Corona) en Los de abajo. La Pintada cumple con todos los rasgos de la doble
representacin: trae vestido de charra, cananas y pistola, a la manera de las
soldadera; masca chicle descaradamente, es ruidosa, desinhibida, insinuante y
con una sexualidad agresiva, como mujer de vida galante. Podra decirse que
inaugura las caracterstica de un estereotipo que ser recurrente en obras
posteriores: la Cucaracha (Mara Flix), de caractersticas similares a las de la
pintada, pero con una fuerte carga de masculinizacin; o Jesusita (Maria Elena
Marqus) en As era Pancho Villa; y un sinnmero de personajes de ambientacin,
fungiendo como soldaderas-prostitutas: bailando, besndose, tocndose
impdicamente en escenarios grotescos y desolados. A partir de los 60, el destape
sexual del cine nacional exagerar la depravacin de estos personajes,
mostrndolos, incluso, desnudos y despatarrados en medio de amontonamientos
de hombres alcoholizados (Los de abajo de Servando Gonzlez, 1976; Las vueltas
del Citrillo de Felipe Cazals, 2005)
Un segundo tipo de personaje femenino que rompe con las convenciones
del tratamiento femenino es el arquetipo de la mujer rebelde, desobediente,
agentiva, proactiva y hasta cierto punto, masculinizada, con un sutil desprecio por
los hombres. Esa que no obedece los dictados sociales sobre su deber-hacer y
deber-ser, inaugurada en la literatura por La fierecilla domada de Shakespeare,
aparece en nuestro cine de la revolucin en la piel de Mara Flix en el filme
Enamorada. No es necesario profundizar mucho en la trama, que bsicamente es
la misma que la obra de Shakespeare: Beatriz, una joven de clase acomodada,
indomable, malhumorada, maledicente, mimada y fumadora, pero muy guapa, es
cortejada por el general zapatista Juan Jos Reyes (Pedro Armendriz), que
acaba de tomar la ciudad. Despus de una serie de encontronazos, Beatriz
termina por romper su compromiso y seguir a Juan Jos que tiene que dejar el
pueblo ante la llegada del ejrcito federal. La secuencia final, desde mi punto de
vista, es medular para entender al cine como instrumento de modelizacin de los
13
actores sociales y los roles que desempean. Beatriz, despus de haber
despreciado y maltratado en mltiples ocasiones al zapatista, ante la posibilidad
de perderlo, se despide el padre, arrebata un rebozo a la sirvienta, se lo cruza
sobre el pecho a manera de carrillera, y va tras el hombre, que montado orgulloso
sobre su caballo, la mira caminando a su lado, como buena soldadera.
Sobre esta fierecilla domada mexicana, Anne T. Doremus hace notar muy
bien que el film se asegura de feminizarla y restablecer la jerarqua tradicional
masculina/ femenina (Doremus, 2001: 129). Esta sistemtica de normalizacin de
los actores sociales femeninos, se repetir de manera invariable en todos los
filmes a travs de tres procesos vitales: el enamoramiento, la maternidad o la
muerte. En el caso de Beatriz, el mismo nombre de la pelcula lo denuncia:
enamorada, este acto servir para cumplir con los roles apropiados de su sexo:
servir a su hombre como esposa y como mujer; a la familia como madre y
formadora; y a la nacin como soldadera.
Enamorada no es la nica pelcula que presenta a esta mujer de clase
acomodada, guapa, pero con algn tipo de desviacin social, que termina dejando
todo para seguir a su hombre a la revolucin. Tambin la encontramos en Con los
dorados de Villa, cuando Rosa (Susana Cora) deja a su prometido para seguir a
Pedro (Pedro Armendriz) no sin antes agarrar un rifle en seal de filiacin
soldadesca; en Si Adelita se fuera con otro, Adela Maldonado (Gloria Marn), una
coqueta mimada) no tiene empacho en ser soldadera con tal de estar al lado de
Pancho Portillo (Jorge Negrete); y, en Sol de llamas, Isabel (Maricruz Olivier), la
aristocrtica hija del hacendado, dejar todo para seguir a Jos Antonio (Antonio
Aguilar), en una secuencia de cierre muy similar a la de Enamorada.
Un ltimo estereotipo de mujeres que transgreden el canon de
comportamiento socialmente aceptado, es el de la marimacha, la hombruna, la
gallina con espolones, la que debe ser domada y convertida otra vez en mujer a
fuerza de golpes, a travs de la posesin masculina, del enamoramiento, de
maternidad, o de la muerte. A excepcin de la pelcula La Negra Angustias, caso
especial que merece un comentario a parte por haber sido dirigida sta por un
14
mujer (Matilde Landeta), casi todos los personajes de este corte fueron
interpretados por Mara Flix: La Cucaracha, Juana Gallo, La Generala y La
Valentina, son ejemplos de esto. En todas ellas hay una normalizacin del
personaje femenino a travs del enamoramiento; y en La Cucaracha, se ana la
maternidad.
El caso La Negra Angustias, como ya dijimos, resulta interesante, por
ser la visin femenina de la participacin de la mujer en La revolucin. Se nos
cuenta la historia de la mulata Angustias (Ma. Elena Marqus), que crece
aleccionada por su padre (Eduardo Arozamena) contra las injusticias de los ricos,
quienes abusan de los pobre y los desvalidos. Sin embargo, no es bien vista en el
pueblo por no aceptar el cortejo de los hombres, a quienes abomina. Tras haber
asesinado a uno de sus acosadores, huye, para terminar encabezando a un grupo
de zapatistas que la nombran la jefa, la coronela.
El proceso de transformacin de la dbil y acosada Angustias se da varios
niveles: su vestuario pasa de ropas ligeras y femeninas, tpica de Tierra Caliente;
a camisa de manga larga, pauelo al cuello, falda larga y pistola a la cintura (en
clara referencia una fotografa de Casasola)
16
; verbalmente se vuelve totalmente
directiva: ordena, manda y establece el curso de accin del grupo que encabeza.
Este proceso de masculinizacin de Angustias culmina con la reproduccin de las
actitudes de los hombres que la acompaan: participa de la juerga como una ms
del grupo de varones; se emborracha, fuma y maldice como cualquiera de ellos.
Incluso, un mesero afeminado en la cantina se lamenta porque el ms hombre de
todos los que estn all, sea mujer.
16
(ver si se puede insertar estas imgenes del Archivo
Casasola y fundacin televisa para ejemplificar el texto)
15
El punto culmnate de la pelcula llega con el cuestionamiento sobre su
feminidad, una vez ms detonado por el enamoramiento de la protagonista. Aqu
hay un intento de normalizacin de las conductas: viste otra vez como mujer, se
asea y asea el espacio donde vive, se vuelve modosita, suave, buena nia, a
decir del amado. Sin embargo, es rechazada brutalmente por el hombre (Ramn
Gay); y, en un acto de dignidad final, asumir su rol de coronela, olvidando su
feminidad desdeada.
Es quizs el nico caso en el que la mujer no logra su normalizacin final;
aunque el intento este all porque Matilde Landeta no escapa de un sistema de
valores que la llevan a presentar a una mujer que renuncia a su esencia femenina
para convertirse en macho. Es decir, que el intento de una representacin de
gnero ms equilibrada, finalmente es traicionado.
Al igual que sucedi con los actores del cine nacional, las actrices icnicas
del cine de la Revolucin, sirvieron de modelo para la fijacin de los estereotipos
de la mujer revolucionaria, sobre todo soldaderas o adelitas, y coronelas o
generalas. Esther Fernndez (La Adelita, Los de abajo), Mara Flix (Enamorada,
La Escondida, Caf Coln, La Cucaracha, Juana Gallo, La Bandida, La Valentina,
La Generala), Mara Elena Marqus (La pajarera, La Negra Angustias, As era
Pancho Villa), Dolores del Ro (Flor Silvestre, Las abandonadas, La Cucaracha),
Elsa Aguirre (Lluvia roja, Pancho Villa y la Valentina), Gloria Marn (Si Adelita se
fuera con otro), Silvia Pinal (La soldadera), Blanca Estela Pavn (La mujer que yo
perd), Lilia Prado (Las mujeres de mi general), Irma Dorantes y Maricruz Olivier
(Sol en llamas) son algunos de los nombres ineludibles en esta lista de rostros
representativos del cine nacional sobre la Revolucin.
Reflexin final
16
Las estrellas del cine nacional sirvieron para vehicular los ideales femeninos y
masculinos, en otras palabras, fueron los conos a emular en cuanto al ser hombre
y mujer en Mxico. A travs del cine y sus actores y actrices, el Estado acu las
identidades de gnero, acordes con las aspiraciones de la nueva nacin
posrevolucionaria, y segn el sesgo de los gobiernos en turno: Cardenismo, con
su poltica nacionalista y socialista; el gobierno de vila Camacho, con su idea de
la unidad nacional usando como arma la alfabetizacin
17
; la industrializacin
eufrica del alemanismo, contando como punto importante a resaltar la inclusin
del derecho al voto de la mujer en 1953; y el desgaste posterior del discurso
gubernamental en el que la revolucin triunfalista slo se vuelve un acicate para el
descontento nacional, harto de la corrupcin, la crisis econmica y la represin.
Como ya vislumbraba Adolfo de la Huerta en esa recomendacin que hizo a
Emilio Indio Fernandez el cine es el instrumento ms eficaz que ha inventado el
hombre para expresarse () Haga usted cine nuestro as podr expresar sus
ideas de tal modo que llegue a miles de personas. No tendr ningn arma superior
a sta. Ningn mensaje tendr ms difusin. (Reyes, 1974: 22)
Bibliografa
AAVV. Crnica Ilustrada de la Revolucin Mexicana. Mxico: Publex, 1966-1968.
Ayala Blanco, Jorge. La aventura del cine mexicano. Mxico: Era, 1968.
Castro Leal, Antonio (comp.). La novela de la Revolucin Mexicana, 2 tt. Mxico:
Aguilar, 1960.
Doremos, Anne T. Culture, politics, and national identity in Mexican literature and
film, 1929-1952. New York: 2001.
Fernndez Poncela, Anna M. Protagonismo femenino en cuentos y leyendas de
Mxico y Centroamrica. Madrid: Narcea, 2000.
17
Enrique Surez Gaona menciona que el lema que cada uno ensee a uno, ejemplifica claramente la
intencin de convertirlo en otra arma para el logro, a travs de todos los medios, de la unidad nacional
(Sarez, 1987: 85)
17
Garca Riera, Emilio. Cuando el cine mexicano se hizo industria, en Hojas de
cine.testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. Vol. II.
Mxico: SEP/ UAM/ Fundacin Mexicana de Cineastas,1988.
Grner, Eduardo. El sitio de la mirada. Buenos Aires: Norma, 2001.
Hershfield, Joanne. Mexican cinema. Mexican Woman. 1940-1950. USA: The
University of Arizona Press, 1996.
Mara y Campos, Armando de. La revolucin mexicana a travs de los corridos
populares, Mxico: Instituto Nacional de Estudios Histricos de la
Revolucin Mexicana, 1962.
Martn Rojo, Luisa. El orden social de los discursos, en Discursos 21-22, Mxico,
otoo 1996-primavera 1997, pp. 1-37.
Monsivis, Carlos. Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, en Historia
general de Mxico 2. Mxico: El Colegio de Mxico, 1988.
Mora, Sergio de la. Cinemachismo. Masculinities and sexuality in mexican film.
Austin: University of Texas Press, 2006.
Prada Oropeza, Renato (coord.). La narrativa de la Revolucin Mexicana. Primer
periodo. Mxico: Universidad Iberoamericana Puebla/ Universidad
Veracruzana, 2007.
Reyes Nevares, Beatriz. Trece directores del cine mexicano. Mxico:
SepSetentas, 1974.
Surez Gaona, Enrique. Legitimacin revolucionaria del poder en Mxico? (Los
presidentes, 1910-1982). Mxico: Siglo XXI, 1987.
Tun Pablos, Julia. Mujeres en Mxico. Una historia olvidada. Mxico: Planeta,
1987.
-------------------- Mujeres de luz y sombra en el cine mexicano. La construccin de
una imagen, 1939-1952, Mxico: El Colegio de Mxico / Instituto
Mexicano de Cinematografa, 1998.
-------------------- Los rostros de un mito. Personajes femeninos en las pelculas de
Emilio Indio Fernndez. Mxico: Arte e imagen, 2000.
También podría gustarte
- FormulasPeloDocumento12 páginasFormulasPeloluchoosorio88% (8)
- Discurso MultimodalDocumento39 páginasDiscurso Multimodalaliciamezquita100% (1)
- ALDISS, Brian - FRANKENSTEIN DESENCADENADODocumento108 páginasALDISS, Brian - FRANKENSTEIN DESENCADENADOaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- La Teoría Del DiscursoDocumento22 páginasLa Teoría Del Discursoaliciamezquita100% (1)
- Durkheim Emile El SuicidioDocumento232 páginasDurkheim Emile El SuicidioTania ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Teo Van Leeuwen: La Representación de Los Actores SocialesDocumento19 páginasTeo Van Leeuwen: La Representación de Los Actores Socialesaliciamezquita0% (3)
- Gerencia Estrategica Internacional - Eje 4Documento22 páginasGerencia Estrategica Internacional - Eje 4Luisa Cuervo0% (1)
- Análisis Crítico Del DiscursoDocumento47 páginasAnálisis Crítico Del Discursoaliciamezquita100% (1)
- El Lenguaje Como Semiótica Social HallidayDocumento30 páginasEl Lenguaje Como Semiótica Social HallidayaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Poyatos La Comunicación No Verbal T.IDocumento148 páginasPoyatos La Comunicación No Verbal T.IaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Una Revolución de Todos: Regionalismo y Nacionalismo en Si Adelita Se Fuera Con Otro (1948) de Chano UruetaDocumento6 páginasUna Revolución de Todos: Regionalismo y Nacionalismo en Si Adelita Se Fuera Con Otro (1948) de Chano UruetaaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Culturas en MovimientoDocumento309 páginasCulturas en MovimientoaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Siboney Obscura - DesbloqueadoDocumento10 páginasSiboney Obscura - DesbloqueadoBeto BaltazarAún no hay calificaciones
- Ad Cancion SalsaDocumento13 páginasAd Cancion SalsaaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Cultura LacustreDocumento28 páginasCultura LacustrealiciamezquitaAún no hay calificaciones
- Niveles Del DiscursoDocumento15 páginasNiveles Del Discursoaliciamezquita50% (2)
- Procesos HalidayDocumento38 páginasProcesos HalidayaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Perspectiva Discursiva PS LupicinioDocumento38 páginasPerspectiva Discursiva PS LupicinioaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Representaciones SocialesDocumento16 páginasRepresentaciones SocialesaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- La Teoría de Los Actos de HablaDocumento42 páginasLa Teoría de Los Actos de HablaaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Análisis ConversacionalDocumento101 páginasAnálisis ConversacionalaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Historia de La LingüísticaDocumento31 páginasHistoria de La LingüísticaaliciamezquitaAún no hay calificaciones
- Lingüística Estructural EstadounidenseDocumento92 páginasLingüística Estructural EstadounidensealiciamezquitaAún no hay calificaciones
- Carlsen - Mayorista Noviembre 2017Documento8 páginasCarlsen - Mayorista Noviembre 2017JuanmaAún no hay calificaciones
- Cuento Constitucion AnimalesDocumento2 páginasCuento Constitucion AnimalesConchiRuiz100% (4)
- Caminón de Regiistro EléctricoDocumento7 páginasCaminón de Regiistro EléctricocarlosAún no hay calificaciones
- AnualidadesDocumento3 páginasAnualidadesKevin Fúnez100% (1)
- Cómo Hacer Velas AromáticasDocumento10 páginasCómo Hacer Velas Aromáticasadriana acevedoAún no hay calificaciones
- Las Ruinas Perdidas de Arnak - Expansión Líderes de Expedición - ReglasDocumento24 páginasLas Ruinas Perdidas de Arnak - Expansión Líderes de Expedición - ReglasIgnacioAún no hay calificaciones
- Teste 11Documento6 páginasTeste 11Cristina Pinto100% (1)
- Balance General en Forma de Cuenta y de ReporteDocumento22 páginasBalance General en Forma de Cuenta y de Reportemay floresAún no hay calificaciones
- Control de Objetos Control Del CuerpoDocumento6 páginasControl de Objetos Control Del Cuerpoliliana elizondoAún no hay calificaciones
- KazumaDocumento8 páginasKazumaDaniel ReyesAún no hay calificaciones
- Dungeonslayers D2go 5 PDFDocumento1 páginaDungeonslayers D2go 5 PDFdalm2010Aún no hay calificaciones
- Beneficios de Asociados A AnatoDocumento1 páginaBeneficios de Asociados A AnatoJuan Carlos CorredorAún no hay calificaciones
- Franquicia Mr. Jyns Gobierno CubanoDocumento2 páginasFranquicia Mr. Jyns Gobierno CubanoFrancisco Jose Marin CastroAún no hay calificaciones
- Almacén de RegalosDocumento10 páginasAlmacén de RegalosSebastian FerrerAún no hay calificaciones
- Manual Tarjeta Esclusa 1Documento2 páginasManual Tarjeta Esclusa 1Luis Ángel Torreblanca TejedaAún no hay calificaciones
- HauserDocumento4 páginasHauserguamaradeiAún no hay calificaciones
- Técnicas de SeducciónDocumento1 páginaTécnicas de SeducciónpsyconcienceAún no hay calificaciones
- Arbol MinisterialDocumento2 páginasArbol MinisterialWendy Faroni Cruz ValverdeAún no hay calificaciones
- Grupo 5aDocumento17 páginasGrupo 5aJAIDER RUIZ MALDONADOAún no hay calificaciones
- Sesion de REAL PALMERAS FutbolDocumento2 páginasSesion de REAL PALMERAS FutboljimmyAún no hay calificaciones
- Ejercicio 03Documento3 páginasEjercicio 03Ever Geum Jung ChaiAún no hay calificaciones
- Contactos Lesbianas Lesbico A Parejas en MadridDocumento2 páginasContactos Lesbianas Lesbico A Parejas en MadridEroticoAún no hay calificaciones
- H. EislerDocumento3 páginasH. EislerGRConductAún no hay calificaciones
- STE Revista Estel 085 Verano 2016Documento60 páginasSTE Revista Estel 085 Verano 2016Sociedad Tolkien EspañolaAún no hay calificaciones
- EGBEDocumento2 páginasEGBEDenzel IfaniregunAún no hay calificaciones
- Aguilar Resumen Pantaleón y Las VisitadorasDocumento4 páginasAguilar Resumen Pantaleón y Las Visitadorasreggymoza100% (1)
- Libreto Graduacion Sexto Basico 2017Documento8 páginasLibreto Graduacion Sexto Basico 2017Jacqueline AlvarezAún no hay calificaciones
- El Compositor Musical 1Documento15 páginasEl Compositor Musical 1alexis truppaAún no hay calificaciones