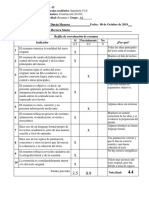Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
GarcíaDiana - Memoria Desde Abajo - 080909
GarcíaDiana - Memoria Desde Abajo - 080909
Cargado por
Ta Yanibieto0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas20 páginasTítulo original
GarcíaDiana_ Memoria Desde Abajo_080909
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas20 páginasGarcíaDiana - Memoria Desde Abajo - 080909
GarcíaDiana - Memoria Desde Abajo - 080909
Cargado por
Ta YanibietoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 20
1
La lucha por el mismo derecho,
propiedad privada y territorios en disputa en Guatemala
Algunos aprendizajes al hacer memoria desde abajo
Diana Garca Romero
1
Introduccin
Para entrar a considerar los derechos y relaciones de propiedad respecto a la tierra por
parte de las mujeres campesinas, traigamos antes a cuenta al menos, dos ejes
problemticos que, independientemente del contexto en el que nos situemos, sirven de
sustrato, y sin cuya revisin crtica, ser muy difcil generar verdaderas alternativas ante
la tendencia al deterioro de las condiciones actuales de vida en todo el mundo.
El primero hace referencia a las brechas tecnolgicas que existen en unos y otros
lugares del planeta y que, al ritmo y bajo las lgicas de la reproduccin del capitalismo
actual, se pueden considerar como insalvables. De ah, que quepa preguntarse acerca de
la racionalidad que las ha hecho posibles, conducindonos como resultado del sistema
de produccin dominante, a una crisis cada vez ms aguda de la relacin sociedad-
naturaleza. As, las concepciones de trabajo, desarrollo tcnico y progreso
2
que le
estn asociadas, son cardinales y atraviesan a distintos niveles y de forma cotidiana, la
reproduccin o transgresin del mandato civilizatorio de explotar la naturaleza.
El segundo aspecto se relaciona directamente con la nocin de propiedad, en el marco
del rol que desempea respecto al control de la fuerza laboral, la produccin de un tipo
de trabajador funcional a los procesos de acumulacin capitalista, y la asignacin
estratificada de derechos. Asimismo, la nocin de propiedad privada, cumple una
funcin ideolgica determinante.
3
Como tab, mito o principio sacralizado (Merlet, en
Hurtado, 2008), la propiedad privada se internaliza como valor y se naturaliza
socialmente a travs de distintas polticas pblicas e instrumentos jurdicos.
4
En muchos
contextos, la manera absoluta en la que se le concibe y defiende, mientras se garantiza
por medio de las distintas fuerzas coercitivas del Estado, pareciera alejarse cada vez ms
de algunos de sus lmites: del bien comn o del inters pblico. La propiedad privada se
ha constituido en un elemento dinamizador del mercado, pretendiendo ste ser el nico
regulador de las actividades econmicas y sociales. El valor de la tierra, en su seno,
modifica su significado y se termina reduciendo a una simple mercanca.
1
Mestiza, guatemalteca, zootecnista de formacin inicial y cursando actualmente estudios de doctorado en Psicologa
Social en la Universidad Autnoma de Barcelona.
2
Presente en las distintas teoras de desarrollo.
3
Ideas que circulan tales como: la persona que posee nicamente su fuerza de trabajo, est destinada a ser empleada
(esclava originalmente) por quienes han sido capaces de convertirse en propietarias forman parte del imaginario
social predominante.
4
Los regmenes de matrimonio, por ejemplo, participan activamente de la administracin y distribucin social de la
propiedad.
2
Estos dos ejes, son los que se proponen como nudos de problematizacin
necesariamente vinculados a las lgicas actuales de expansin del capitalismo, y a la
prdida o transformacin de distintas formas de produccin no capitalista. Son
elementos determinantes en la intensificacin de las presiones sobre la produccin
domstica, la economa de los alimentos, y la reproduccin social y de la vida de un
gran nmero de comunidades y culturas.
En este artculo, situndonos en la trama de las relaciones ya mencionadas, y que se
expresan de manera particular en distintas regiones de la sociedad guatemalteca, se
pretende contribuir al debate respecto a los derechos de propiedad de las mujeres
campesinas. La propuesta es que hoy, su consecucin pasa por asumir la matriz
compleja de la defensa del territorio.
En un primer apartado, se aborda el marco de las ideas originadas y desarrolladas en el
ejercicio colectivo de hacer memoria para considerar, desde ah, algunos de los
elementos que redimensionan la relacin que las mujeres campesinas establecen con la
propiedad de la tierra. En la segunda parte, se retoman los procesos histricos asociados
al acceso y propiedad de la tierra por parte de las mujeres; siguiendo con las
caractersticas contemporneas de ese proceso. Se resaltan dos momentos; uno previo
influido por la Firma de la Paz
5
y otro ms reciente, en el que la contundencia del
modelo de despojo se desenmascara y se acelera. Se cierra con algunas reflexiones
finales que buscan visibilizar los desafos que las mujeres tenemos en el nuevo ciclo de
luchas colectivas.
Finalmente, en el texto se asume la responsabilidad personal de lo que se escribe, pero
sin duda, los planteamientos son de carcter colectivo, ya que se nutren de varios aos
de acompaamiento y del compartir procesos organizativos con distintas instancias del
movimiento campesino en general, y de mujeres del campo en particular. No obstante,
en la construccin del hilo conductor, me apoyar especialmente en las experiencias y
discusiones aportadas por la Alianza de mujeres rurales por la Vida, Tierra y Dignidad
6
en su libro Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro publicado el 2008, con la
intencin de contribuir a su proceso, y de que reciban quienes tanto aportaron en su
elaboracin- un justo reconocimiento.
Memoria y lucha por la tierra, desde las mujeres del campo
Articular histricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha
sido. Significa aduearse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro.
(Sexta Tesis de Filosofa de la Historia, Walter Benjamin, 1940).
Mi inters personal por la memoria surge bajo la percepcin de un peligro que,
paradjicamente, emergi a slo un ao despus de la firma de la Paz. En los aos
posteriores, cuando comparta diferentes esfuerzos y aprendizajes con mujeres mestizas,
indgenas y campesinas que desde principios de los aos 90 se haban organizado para
5
En diciembre de 1996, se firm el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, tras 36 aos de enfrentamiento armado y
lucha revolucionaria.
6
Alianza constituida el ao 2003 por tres organizaciones de mujeres, Mam Maqun, Ixmucan y Madre Tierra.
Todas, conformadas por mujeres que durante su refugio en Mxico (entre 1980 y 1997 aproximadamente), provocado
por la guerra, decidieron organizarse para reivindicar sus derechos.
3
reivindicar sus derechos, tambin pude experimentar, colectivamente, la misma
necesidad: haba que hacer memoria.
El 2006, mujeres que integraban y promovan el fortalecimiento de las organizaciones
Madre Tierra, Ixmucan y Mam Maqun, cargadas de vivencias, nuevas reflexiones y
preocupaciones por lo que suceda en sus comunidades, decidieron no slo sistematizar
la experiencia del trabajo conjunto que venan realizando de una u otra manera desde
1998, sino que, adems, se propusieron, desde lo que en ese momento vivan, hacerle
preguntas al pasado.
Se preguntaban, por ejemplo, cmo vivan las mujeres campesinas antes de la llegada
de los espaoles? As, a la par de asumir el hecho traumtico, casi fundacional, que
marc la conquista y colonizacin espaola y, antes de preguntarse acerca de la tierra
y/o la propiedad en esa etapa de la historia, queran saber sobre la vida cotidiana maya
sobre los trabajos que mujeres y hombres realizaban; las edades que marcaban el ciclo
de vida, el parto o las formas de crianza; los alimentos que se cultivaban y consuman; y
cmo se participaba de la toma de decisiones con la pareja, la familia, o en la sociedad
en general.
Detengmonos aqu por un momento, para destacar al menos dos de los aspectos que
sostuvieron este bloque de cuestiones, y resultan de inters en el esfuerzo de
comprender la manera en que las mujeres del campo conciben tanto sus derechos
respecto a la tierra, como su consecucin.
El primero. Las mujeres, a travs de sus interrogantes, mostraban que no aceptaban la
fragmentacin de aquello que en su vivencia personal y colectiva est permanentemente
relacionado: su relacin con la tierra, que ha estado histricamente ligada a la
distribucin sexual y social del trabajo, a la produccin de alimentos y a la organizacin
poltica de la sociedad.
7
De esa manera, para muchas mujeres del campo con quienes tuve la oportunidad de
compartir, pensar o acercarse al pasado para conocer la relacin que otras mujeres
haban tenido con la tierra -antes de que todo cambiara- , la experiencia campesina
pasaba inevitablemente por el filtro de la complejidad. Durante aos pude ver cmo
permanentemente se alejaban de cualquier lectura que tendiera a reducir o a fragmentar
su experiencia. Tal es as que desde la constitucin de cada una de sus organizaciones,
el derecho a tener voz y a participar en las decisiones que les afectan, as como el
reconocimiento de la existencia y el valor del trabajo que se realiza en la parcela, la
casa, la organizacin, la finca, o la comunidad, estuvo siempre vinculado a la demanda
de derechos con relacin a la propiedad de la tierra.
El segundo aspecto se refiere en cambio a cmo de ese pasado, se buscaba conocer
fundamentalmente la experiencia de las mujeres campesinas. Era una mirada desde
abajo, desde un modo de produccin especfico y una condicin de clase, que en la
estructura social guatemalteca se vincula directamente con la vida campesina.
7
La historizacin de los derechos de ciudadana, respecto a la propiedad, dan buena cuenta de esto.
4
Al verse -en el presente- inscritas en una trama de relaciones altamente estratificadas a
partir del acceso limitado a la educacin y los ingresos,
8
las condiciones de vida como
mujeres campesinas, primaban por sobre los vnculos que podan establecer a partir de
sus condiciones de gnero y/o tnico-culturales. As, para muchas mujeres, al momento
de plantearse la construccin de esfuerzos comunes respecto a la defensa de sus
derechos, las coincidencias sexo/gnero o asociadas a la pertenencia cultural,
alcanzaban slo convergencias tcticas y/o coyunturales con otras mujeres.
9
sta era una valoracin que surga de la misma prctica. Acercamientos a diferentes
organizaciones de mujeres urbanas y/o profesionales, mayas y/o mestizas, les mostraron
los estrechos lmites que alcanzara la reivindicacin de sus intereses o de sus
necesidades ms concretas desde esos espacios.
10
A la par, y tras aos de intentos de construir vnculos ms estables con diferentes
expresiones dentro del movimiento campesino -liderado fundamentalmente por
hombres,
11
las dificultades que encontraron llevaron a los campesinos a definir tambin
una posicin poltica con relacin a las campesinas. Posicin a travs de la cual, lejos de
negar las contradicciones, las asuman: para avanzar, sera necesario impulsar acciones
con y frente al movimiento campesino, pero asumiendo la apuesta particular de lograr la
unidad de las mujeres campesinas
12
.
Retomemos ac de nuevo los ltimos interrogantes, entre aquellos que surgieron en ese
proceso de hacer memoria colectiva. Las cuestiones emergan fundamentalmente de un
conjunto de inquietudes compartidas. Se haban preparado para una etapa de
democratizacin de las relaciones sociales en el pas, mientras los Acuerdos de Paz se
dejaban uno tras otro sin cumplir y los retrocesos en las garantas institucionales se
hacan cada vez ms evidentes. Asimismo, las mujeres visualizaban los alcances que sus
propias luchas llegaran a tener, cuando a la vez, perciban que su entorno se
transformaba de manera acelerada, y no precisamente para mejor.
Este tipo de inquietudes se traducan luego en preguntas como: Por qu nos
articulamos ahora, slo entre mujeres?Podremos llevar adelante las luchas que
necesitamos enfrentar de esa manera?Tendremos la suficiente fuerza?Es posible
8
Al menos la mitad de la poblacin guatemalteca es de origen Maya, el 53% vive en el rea rural y cerca del 56%
vive bajo condiciones de pobreza, encontrndose los ndices ms elevados justamente en el campo y entre la
poblacin indgena, con diferencias importantes de una regin a otra; alcanzando entre 80 y 90% en algunos
municipios (INE, 2003; Caballeros y Martnez, 2007).
9
Cabe anotar ac que en el contexto cotidiano de las organizaciones campesinas, las mujeres, aunque suelen
llamarse entre s, castellanas, ladinas, mestizas, indgenas o mayas, terminan unas a otras reconocindose como
partcipes de un mismo origen. La nocin de identidad que se pone a circular evoca un tiempo largo, a partir del cual,
son los distintos procesos de movilidad, migracin o desarraigo los que explican, desde su perspectiva, las diferencias
que ahora se observan.
10
Un momento que permite ilustrar esa dinmica se dio en J unio de 2006. En el II Encuentro de Mujeres
Mesoamericanas, distintas expresiones de mujeres organizadas, sobre todo en tanto mujeres (desde una ptica
bastante liberal del feminismo o de las mismas relaciones de gnero), reivindicaban fundamentalmente su cuerpo
como territorio; mientras gran parte de las mujeres del campo, de distintos pases, llegaban a denunciar lo que
suceda en sus comunidades, y tenan la expectativa de articularse con otras mujeres de la regin. Para las ltimas,
resultaba vital partir de recursos y capacidades diversas, para impulsar estrategias que permitieran la defensa del
territorio.
11
Con la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (CNOC) y la Plataforma Agraria en particular.
12
En la trayectoria de vida de muchas mujeres, estos planteamientos representaban en s mismos un punto de llegada,
y el resultado de un conjunto de procesos. Slo la autoidentificacin como mujeres campesinas o mujeres del
campo, por ejemplo, implicaba un cambio importante tanto en los referentes colectivos, como en el significado de
las vivencias previas, ya que en etapas anteriores, se autoidentificaban como refugiadas, y luego de volver al pas,
como retornadas, desarraigadas o en algn momento, como vctimas de la violencia poltica.
5
garantizar derechos individuales, como la co-propiedad de la tierra o la vivienda, en un
contexto como ste?Son nuestras estrategias de lucha y reivindicaciones capaces de
contraponerse a la implementacin de los planes y megaproyectos que los sectores
poderosos estn impulsando?
Fue en 2002, en Chiapas (Mxico), cuando las primeras noticias acerca del rea de
Libre Comercio de las Amricas (ALCA) y el Plan Puebla Panam (PPP) comenzaron a
escucharse entre las organizaciones sociales; y durante los dos aos siguientes las
informaciones comenzaron a circular cada vez con ms frecuencia. En las reuniones se
hablaba de lo que poda pasar si no hacamos algo. En los mapas, varias de las
comunidades que recin se haban establecido al regresar del refugio, aparecan de
nuevo amenazadas a travs de la construccin de carreteras y/o hidroelctricas. En tanto
buena parte de las preocupaciones surgan de la fuerte penetracin de las semillas
transgnicas, la prdida de las semillas frtiles y los cambios de vida que ello
significaba.
Una reunin llev a la otra, no sin contradicciones, ya que era una lgica distinta
respecto a las expectativas y visiones construidas en el marco de un largo proceso de
paz. As, fue finalmente en 2005, cuando con la firma del Tratado de Libre Comercio
entre Repblica Dominicana y Centro Amrica con Estados Unidos (TLC DR-
CAUSA), que se dio un giro importante en la mirada y las opciones personales de
quienes participbamos. Las profundas asimetras de las relaciones productivas y
comerciales entre las partes, hacan que la firma del Tratado representara, la puesta en
venta de nuestros recursos, y con ellos, la posibilidad de un futuro distinto.
A partir de ah tocaba reconocer que las luchas de oposicin impulsadas desde los
movimientos sociales haban sido, por distintas razones (debilidades, divisiones
internas, etc.), verdaderamente insuficientes; y que desde el movimiento de mujeres,
habamos sido parte no de la solucin, sino del problema. Haca tiempo que los
derechos sectoriales o especficos ocupaban todo nuestro tiempo, dejando de entender y
de asumir las luchas generales.
As, al hacer memoria, se busc colectivizar los distintos trayectos recorridos por cada
una de las organizaciones. En la consecucin de diferentes objetivos, tambin se haban
implicado diversas formas de organizacin, formacin y construccin de alianzas. Ante
el peligro, se necesitaba recuperar el vnculo que existe entre los derechos particulares
de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos.
Al poco tiempo, las amenazas dejaron de ser grandes planes de intervencin y
comenzaron a concretarse en cada una de las regiones. Lo que en Mxico empez como
una lucha por el mismo derecho con los hombres, y se torn despus en la
reivindicacin del derecho a la co-propiedad, requiri volver a comprender la injusta
distribucin de la tierra que ha prevalecido histricamente en el pas,
13
13
De acuerdo a los Censos Nacionales Agropecuarios, en 1950, el 2.1% de la poblacin acaparaba el 72.2% de la
tierra cultivable; en 1964 el 2.1% posea el 62.5%; en 1979 el 2.5% concentraba el 64.5% y para el 2003 el 1.9%
todava mantiene el 56.6% de la tierra en propiedad. Excepto por la primera brecha que tendi a la baja, el
Coeficiente Gini respecto a la distribucin de la tierra, se ha mantenido casi igual por los ltimos cuarenta aos,
siendo 0.84 en el 2003. (Taracena y Ruano, 2001; Torres en Garca y Bran, 2009)
como un paso
previo a comenzar a discutir que en esta etapa, no era un lote ni una parcela lo que
se necesitaba defender, sino el territorio en su conjunto. Estas cuatro etapas del
6
proceso descrito por la Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad
(AMR, a partir de ahora) son reconsideradas, y le sirven de sustento a este artculo.
Procesos histricos asociados al acceso y propiedad de las mujeres a la
tierra
14
Guatemala, en slo 108 mil kilmetros cuadrados, cuenta con altos niveles de
diversidad biolgica dados por su geologa y posicin geogrfica,
15
as como con
recursos que, como los hdricos, en su frontera con Mxico, llegan a representar hasta el
10% de las fuentes de agua dulce del planeta (Skinner, 2005; Delgado en Castillo,
2008).
Estos recursos se encuentran expuestos a las tensiones existentes entre las distintas
visiones que a lo largo de la historia han orientado las relaciones de cuidado,
apropiacin o expolio de la naturaleza. Una naturaleza sobre la que el dinamismo de las
relaciones econmicas, polticas y socioculturales, configura territorios, en los cuales se
expresan distintos procesos de dominacin y resistencia, que se ven a su vez afectados
por ella.
Establecer esta perspectiva, no es un tema menor, especialmente cuando hoy da, nuevas
evidencias ponen en cuestin las tesis aceptadas hasta los aos 70 sobre el manejo
insostenible del entorno por las culturas Mayas del perodo Clsico como causa de su
desercin (Skinner, 2005). Si bien no se cuenta con suficiente informacin para abordar
con propiedad esta discusin, ni aquella vinculada a las relaciones sexo/gnero previas a
la conquista espaola, se anota su relevancia, a partir del inters que las mujeres del
campo plantean sobre la necesidad de desarrollar una memoria de larga duracin, a fin
de recrear el sentido de sus relaciones actuales.
Durante la colonia, la posesin de tierras fue un privilegio masculino (Monzn, 2001),
en tanto que, en ese perodo, se configura una distribucin del espacio asignada segn la
pertenencia tnica que mantiene a la poblacin indgena, hasta la fecha,
mayoritariamente en el rea rural. A travs de los Pueblos de Indios o instituciones
como el repartimiento o la encomienda, se administr tanto el acceso a la tierra, como la
fuerza de trabajo, siendo las mujeres parte de ese conjunto de relaciones.
Establecido el Estado nacin, y bajo el mandato de los Conservadores, las mujeres de
las lites y de las clases medias, fundamentalmente urbanas, tuvieron cierto acceso a la
propiedad, as como a la realizacin de transacciones comerciales e inmobiliarias, o a la
administracin de fincas, an y cuando se requera el consentimiento de algn varn.
Esto, en tanto las mujeres de las clases subalternas, sobre todo indgenas, usufructuaban
tierras comunales que se mantuvieron an durante ese perodo (Monzn, 2001).
Con la llegada en 1971 de los Liberales al gobierno, las tierras indgenas se vieron
diezmadas y las mujeres que contaban con algunos derechos, los vieron sensiblemente
restringidos. El fomento de la propiedad privada e individual se consider como la
14
En este apartado me apoyar mayoritariamente en los aportes de Taracena y Ruano (2001), excepto cuando se
especifique la fuente.
15
Histricamente, ha sido uno de los centros de domesticacin y difusin del maz, con cerca de 40 variedades
distintas.
7
mejor forma de crear ciudadanos responsables; factor que junto al estatuto legal de
ciudadana, tena por objeto generar productores libres y romper con el sistema de
tutelaje y dependencia. Bajo esa lgica, a travs de distintas medidas, se expropi la
propiedad corporativa de la iglesia y se despoj de sus tierras a un gran nmero de
comunidades indgenas.
Estas medidas, asociadas a una determinada visin de progreso y trabajo bajo el
argumento de extraer mayores beneficios y de promover el traslado de tierras a manos
de propietarios ms laboriosos, suprimieron el rgimen de bienes de manos muertas y
permitieron la subasta de muchas de las tierras estatales ocupadas hasta ese momento
por comunidades indgenas.
Pero fue entre 1896 y 1921 cuando, se sentaron las bases ms slidas del latifundio y de
la clase terrateniente. En nombre de la modernizacin de la agricultura y en funcin de
promover la agro-exportacin, el Estado guatemalteco distribuy de forma gratuita, la
mayor extensin de tierra de la historia agraria del pas: 20,201 caballeras
16
fueron
distribuidas entre slo 2,229 propietarios; y de ese total, el 98.6% correspondi a fincas
cuya extensin oscil entre 7 y 41 caballeras.
En ese contexto, en el que se concentraba la tierra en pocas manos, las mujeres fueron
desapareciendo de los registros como propietarias. De acuerdo a Monzn (2001) ello
respondi a la lgica de la escasez, condicin bajo la cual, el dominio masculino se
acenta. Otro mecanismo que a partir de esa poca restringi an ms los derechos de
las mujeres a la propiedad de la tierra, se puso en marcha a travs del rgimen civil de
matrimonio, atribuyndosele desde el Estado a los hombres, toda la representacin
conyugal.
Una dcada despus, en el transcurso de la dictadura de J orge Ubico (1930-1944), se
plante de nuevo el uso de las tierras comunales que todava quedaban como medida
para superar en lo nacional, la crisis econmica a nivel mundial.
17
Una vez configurada la estructura agraria latifundio/minifundio
18
bajo el control y
vigilancia del Estado liberal oligrquico como una forma particular de dominacin
(Tischler, 1998), se concret un primer intento por transformarlo a travs de los
gobiernos democrticos impulsados entre 1944 y 1954. Desde el mismo paradigma de la
modernidad y el progreso, pero concibiendo el latifundio como un factor limitante, se
busc modificar sustancialmente la tenencia de la tierra en el pas. El fomento de la
agricultura campesina y la ampliacin del mercado interno eran las metas de desarrollo
a alcanzar.
As, en 1952, a travs del Decreto 900, se abolieron todas las formas de servidumbre y
esclavitud, la propiedad dej de ser un criterio de exclusin para el ejercicio de la
16
Una caballera en Guatemala equivale a 45 ha.
17
Haciendo valer en esas tierras, el argumento de utilidad y el beneficio comn se parcelaron predios no mayores a
2 manzanas por familia, resguardando los derechos de posesin de quienes se dedicaran al cultivo de cereales y
productos agrcolas de subsistencia.
18
Cabe anotar que como producto de dicha estructura, la mayor densidad de poblacin se concentr en las zonas
montaosas del pas, quedando no slo la mayor extensin, sino las tierras ms productivas (de origen volcnico), en
manos de las lites criollas y ladinas. No obstante, anlisis recientes estn mostrando cmo al experimentar un
proceso adaptativo a esas zonas, las comunidades indgenas, a diferencia de otras poblaciones en las mismas reas,
han aplicado un manejo del bosque que ha permitido conservar en sus territorios, gran parte de los recursos forestales
del pas (Skinner, 2005).
8
ciudadana tanto para las personas indgenas, como para las mujeres en general, y se
impuls el programa de Reforma Agraria.
En aproximadamente dieciocho meses, se haban expropiado y distribuido 615 mil
hectreas de tierras particulares (10% del total de esa categora)
19
y 280 mil hectreas de
tierras nacionales, concedindole crditos a ms de la mitad de los beneficiarios. Ello
signific la participacin de ms de 138 mil familias (cerca de 500 mil personas), en su
mayora indgenas, en un momento en el cual la poblacin total del pas era de tres
millones de habitantes y el 75% viva en el rea rural .
En el marco del Decreto 900, y a pesar de los cambios profundos que ste implic en la
vida de un gran nmero de mujeres indgenas y campesinas, su estatuto como titulares
en la legislacin agraria apareca de manera ambigua; las mujeres tenan derecho a la
titularidad en caso de fallecimiento de sus esposos, pero eran los hombres, quienes
como jefes de hogar, seguan siendo los legtimos beneficiarios.
El impacto social y poltico de las reformas se hizo sentir, y no se tard en afectar los
intereses de la empresa estadounidense United Fruit Company (UFCO), a quien se le
expropi el 64% de las 220 mil hectreas que tena bajo su registro, pero de las cuales
mantena el 85% sin cultivar.
En 1954, la propuesta de modificar las estructuras de propiedad privada se abort a
travs de un golpe de estado concertado desde los Estados Unidos, en una alianza con la
oligarqua, la iglesia y el poder militar que perdurara por varias dcadas. Despus de la
intervencin estadounidense, en menos de diez das, se haba anulado la Ley de
Reforma Agraria, y al poco tiempo el Estado haba recuperado las tierras de fincas
nacionales y revocado la mayor parte de los ttulos de las parcelas que se haban creado.
En 1956, la nueva Constitucin de la Repblica reforz las garantas de la propiedad
privada, y se emiti un Estatuto a partir del cual se crearon Zonas de Desarrollo
Agrario; se gravaron las tierras ociosas y se propici la expansin de la frontera agrcola
a tierras marginales. El Estado distribua un promedio de 30 mil manzanas de tierra por
ao, mientras que el programa de Reforma Agraria haba llegado a distribuir
aproximadamente 47 mil manzanas por mes.
A partir de esa etapa, las relaciones agrarias se estabilizaron, siendo la herencia, de
acuerdo a Deer y Len (1999), el canal ms efectivo para acceder a tierra en propiedad
por parte de las mujeres.
En el contexto de las luchas de liberacin nacional en el continente, y como una
traduccin local de los lineamientos de la Alianza para el Progreso, a inicios de los aos
sesenta, se cre la Ley de Transformacin Agraria (Decreto 1151) y el Instituto
Nacional de Transformacin Agraria (INTA). As, se sigui con la dotacin de tierras a
travs de distintos procesos de colonizacin,
20
19
Los propietarios afectados recibieron un pago en bonos del Estado, segn el valor fiscal de la propiedad reportado
durante los tres aos anteriores (en general, cifras subvaluadas), con una tasa anual de inters del 3%.
manteniendo de manera formal el
gravamen sobre tierras ociosas, y distribuyendo tierras de fincas nacionales, de las
cuales se beneficiaron no los campesinos sin tierra, sino los militares y terratenientes.
PIE.
20
Gran parte de las mujeres que salieron al refugio en Mxico durante la guerra, provenan de familias y
comunidades que durante los aos 50 y 60 participaron de los procesos de expansin de la frontera agrcola y de
colonizacin de las hasta entonces consideradas marginales.
9
En la nueva legislacin, aunque el varn segua siendo el titular con la excusa de
garantizar la seguridad del patrimonio familiar agrario, se contemplaba que las
esposas dieran por escrito su consentimiento en los casos en que los beneficiarios
desearan vender la tierra que el Estado les haba adjudicado (Meertens, en Garca y
Bran, 2009). Dicho mecanismo, creaba un margen de accin para las mujeres, sometidas
por el Cdigo Civil a la dependencia de sus cnyuges; sin embargo, dicho
consentimiento se poda lograr, sin mayor dificultad, a travs de la imposicin y/o el
ejercicio de la violencia por parte de los hombres (Monzn, 2001). Un balance realizado
aos despus mostr que, como resultado de la implementacin de tales polticas
estatales de acceso a la tierra, las mujeres llegaron a tener slo el 8% de las
adjudicaciones otorgadas entre 1962 y 1996 (Deer y Len, 1999).
Acceso contemporneo de las mujeres a la tierra. Bajo el manto de la
Paz
A finales de la dcada de los aos 90, las formas de acceso y tenencia de la tierra entre
mujeres y hombre para fines agropecuarios diferan significativamente.
De acuerdo a la Encuesta Nacional Materno Infantil 98-99, mientras los hombres que
declaraban trabajar en tierras propias o de su familia superaban el 50%, la proporcin de
mujeres no llegaba al 38% de los casos y, mientras los hombres tenan mayores
posibilidades de arrendamiento (17.1%), las mujeres que accedan a la tierra por esa va,
representaban slo el 3.7% del total. La principal forma de acceso a la tierra con fines
agropecuarios en el caso de las mujeres estaba asociada a su condicin de trabajadoras
asalariadas en un 58.4%, mientras que ello fue as para los hombres, slo en el 32.7% de
los casos. (Baumeister, 2001).
En el 2002, el Informe Nacional de Desarrollo Humano registr que el 81% de las
fincas multifamiliares se concentraban en manos de hombres no indgenas, en tanto que
el 13.6% correspondan a varones indgenas y slo el 5.1% del total, a las mujeres,
independientemente de su pertenencia cultural.
A la luz de los datos, es evidente el problema de discriminacin que las mujeres han
experimentado respecto al acceso a los recursos. Pero, Se produjo algn cambio
significativo a raz del proceso de Paz y de la implementacin de los Acuerdos
firmados? Cul fue la legislacin o las polticas pblicas que se promovieron para
transformar las condiciones de desigualdad prevalecientes?
En trminos formales se han modificado dos Cdigos, el Civil y el Penal. Ambos
procesos se han respaldado en la nueva Constitucin formulada en 1985, en la cual se
reconoce la libertad e igualdad de todos los seres humanos en el pas con relacin a su
dignidad y derechos (artculo 4); no obstante, aunque tienen relacin con el Proceso de
Paz, estos cambios responden a dinmicas sociopolticas ms amplias a nivel
internacional.
Por ejemplo, el Cdigo Civil se modific en 1998 respondiendo a un conjunto de
acciones generadas por el movimiento feminista y amplio de mujeres respaldado por la
Convencin para Eliminar Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer de 1979
10
o en la Plataforma de Beijing de 1995, entre otras. A partir de esa fecha, y de acuerdo al
artculo 109 del Cdigo Civil, la representacin conyugal, la tutela de los hijos y la
economa familiar pasan a considerarse una responsabilidad compartida en igualdad de
condiciones en la pareja. Asimismo, el Cdigo Penal se modifica con el impulso del
movimiento indgena, pero tambin en el marco de un proceso ms amplio a nivel
internacional. El 2002 se tipifica como delito la conducta de discriminacin por diversos
motivos, entre los que se contempla la raza, la etnia, el idioma o el gnero.
En el estricto marco de los Acuerdos de Paz, se desarrollan distintos lineamientos,
siendo tres fundamentalmente los que, de llegar a cumplirse, habran generado nuevas
condiciones de acceso de las mujeres a la tierra; el Acuerdo de Reasentamiento de las
Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado Interno
21
, el Acuerdo
Socioeconmico y Situacin Agraria y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indgenas. Tales compromisos se vincularon al desarrollo de una nueva
institucionalidad en la que instancias especficas como la Defensora de la Mujer
Indgena o la Secretara Presidencial de la Mujer (SEPREM), an no han logrado
desempear su papel en la transformacin de las relaciones de discriminacin.
En el sector agrario, la poltica de abandono y desmantelamiento de la institucionalidad
del Estado
22
, promovida desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en el
marco de las medidas de ajuste estructural, haba dado paso ya a la creacin de una serie
de fondos sociales que han venido cumpliendo una funcin compensatoria, cada vez
ms focalizada. Bajo esa lgica, la creacin de las nuevas instituciones relacionadas con
el agro cobr un carcter reivindicativo asociado al cumplimiento de los Acuerdos de
Paz, pero que eran igualmente instituidas en otros pases.
Para 1997 se cre un fideicomiso y dos aos ms tarde se aprob como tal la Ley del
Fondo de Tierras (FONTIERRAS), uno de los mecanismos que representa la cara
visible de las polticas estatales respecto al acceso a la tierra y que, bajo los lineamientos
del Banco Mundial, llev adelante lo que luego se llam Reforma Agraria Asistida por
el Mercado (RAAM). Segn Garoz, Alonso y Gauster (2005) el Fondo de Tierras ha
beneficiado fundamentalmente a los terratenientes, siendo mnima la tierra distribuida
23
21
En este se destaca por ejemplo, la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminacin de hecho o legal contra
las mujeres, facilitando el acceso a la tierra, la vivienda, el crdito y a participar en los proyectos de desarrollo.
.
En relacin a los derechos de las mujeres, la efectividad de FONTIERRAS no ha
logrado mejores resultados. Los datos del fondo de tierras entre 1998 y ao 2000
reflejaron que de las familias beneficiadas, solo 11% estaban encabezadas por mujeres
(COODESC, 2004). Anlisis posteriores mostraron que la tendencia fue incluso a
decrecer. En el perodo 2003- junio 2005, la proporcin de mujeres jefas de familia a las
22
La implementacin de las medidas neoliberales ha implicado la eliminacin, reduccin o privatizacin del Sector
Pblico Agropecuario, pasando de ms de 20 mil empleados en los aos 80, a cerca de 700 en la actualidad (Gauster,
2007). Fue as como desapareci la Unidad Sectorial de Planificacin Agropecuaria y de Alimentacin (USPADA),
la Direccin General de Servicios Agrcolas (DIGESA) y la Direccin General de Servicios Pecuarios (DIGESEPE);
se vendieron los silos del Instituto Nacional de Comercializacin Agrcola (INDECA), y el Banco Nacional de
Desarrollo Agrcola (BANDESA) se transform en el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) (Garca y Bran,
2009).
23
Retomando informaciones proporcionadas por el mismo Banco Mundial, sealan que 9 de cada 10 fincas
entregadas a travs de FONTIERRAS estaban abandonadas y/o hipotecadas; en tanto que con base en los datos
disponibles estiman que slo el 4% del total de las tierras productivas han sido afectadas por esa va, adquirindose a
precios de mercado que exceden su valor real por parte de las y los campesinos, y bajo condiciones inadecuadas para
la produccin (suelos desgastados, difcil va de acceso, topografa, etc.) que han llevado a enfrentar dificultades para
cumplir con los pagos del crdito correspondiente a casi la mitad de los grupos beneficiarios.
11
que se les concedi crdito para la compra de tierra baj a 8.5% (Garoz, Alonso y
Gauster, 2005).
As, lo enunciado en la Ley correspondiente (Decreto 24-99) respecto a reconocer el
derecho a la propiedad y co-propiedad de las mujeres a la tierra, y promover su
participacin en el aprovechamiento de los recursos, de manera individual u organizada,
no ha llegado nunca a concretarse. No obstante, ha justificado una serie de medidas
burocrticas que buscan sobre todo, cumplir con los preceptos internacionales
relacionados con el discurso polticamente correcto de la equidad de gnero, lo que
sumado a la cuestionable colaboracin de distintas instancias de la sociedad civil, les ha
permitido legitimar su funcionamiento
24
.
En ese marco, se cre la Unidad de la Mujer Campesina, para velar por el derecho a
la propiedad por parte de las mujeres y promover un desarrollo rural con igualdad de
oportunidades. Para el 2003, se formul la Poltica de Equidad de Gnero (PEG),
aunque sin un proceso real de consulta, convirtindose de manera acelerada en una
poltica ms institucional del Fondo de Tierras que de Estado.
25
que de Estado.
(FONTIERRAS, 2003; Garca, 2004).
El Fondo permite el acceso a la tierra a travs de tres mecanismos. El de compra-venta
(crditos); el de regularizacin de tierras pendientes de titular por el anterior Instituto de
Nacional de Transformacin Agraria como las adquiridas por militares y terratenientes
de manera fraudulenta durante los aos sesenta
26
Adems, desde el ao 2004, tambin
se implementa el programa de financiamiento subsidiado para el arrendamiento de
parcelas. Entre ellos, aplicando criterios de rentabilidad, la Poltica de Gnero se orienta
fundamentalmente hacia el primer mecanismo basado en la compra-venta, en tanto que
la prestacin de servicios de asistencia de gnero se desarrollan bajo una perspectiva
tecncrata, que dista de ser pertinente a las relaciones sociales y polticas que aborda
(Garca, 2004).
Segn Garoz, Alonso y Gauster (2005), el Estado, a travs de la RAAM y en
consonancia con los lineamientos de las IFIs, ha subsidiado la transformacin
productiva de las lites
27
. A travs de la incorporacin de las ltimas tierras nacionales
al rgimen de propiedad privada y la acelerada mercantilizacin de la tierra a partir de
su legalizacin, se ha permitido y/o propiciado la reconcentracin de la propiedad
agraria, en un contexto de rpida expansin de las relaciones capitalistas de produccin,
conducida por el capital transnacional (Hurtado, 2008).
Finalmente, es as como la pequea produccin campesina - mujeres y hombres
dedicados a una agricultura que ha generado en los ltimos aos entre el 22 y el 24%
24
Procesos similares se dieron en distintas dependencias del estado, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Alimentacin (MAGA) o en la Unidad Tcnico Jurca (UTJ ) responsable en un momento dado del
registro catastral.
25
En la formulacin de la PEG-FONTIERRAS, adems de las dos personas a cargo de la Unidad de la Mujer Rural,
particip la responsable de la oficina de Cooperacin externa del Fondo de Tierras, una representante del programa
de Gnero del Banco Mundial (ProGenial), y una representante de la Fundacin Guillermo Toriello.
26
A la fecha ninguna de las tierras adquiridas de manera anmala en ese perodo ha sido expropiada (Garoz, Alonso y
Gauster, 2005).
27
Una oligarqua terrateniente vinculada a la agro-exportacin de productos tradicionales, que transita hacia otros
sectores o hacia actividades ms tecnificadas y rentables dentro del mismo sector, tales como los no-tradicionales o la
misma intermediacin comercial importacin/exportacin, reinscribindose a la vez, como empresarios
transnacionales (Hurtado, 2008).
12
del PIB, que a su vez representan cerca del 40% de la Poblacin Econmica Activa y
que producen dos terceras partes de los granos bsicos en el pas -, an y cuando busca
impulsar diversas estrategias de adaptacin o de resistencia ante los problemas
concretos que se les presentan -, no ha dejado de ver en los ltimos aos cmo sus
condiciones de vida se constrien y se vuelven cada vez ms vulnerables y cmo sus
comunidades y su entorno, se tornan ms conflictivos
28
.
Ttulos de co-propiedad durante la aceleracin del despojo moderno
A principios de la dcada, un informe de Naciones Unidas, registraba la situacin
agraria en siete de las ocho regiones del pas, con excepcin de la regin Metropolitana
(Baumeister, 2001). En l, se anotaba sin alarma, los procesos ms relevantes que se
podan observar en el campo: la disminucin del acceso a la tierra en la mayor parte de
las regiones; el incremento del arrendamiento; y la consolidacin de las grandes
explotaciones existentes en la Costa Sur, a travs de la expansin sobre todo de la caa
de azcar en la misma zona
29
, junto el traslado de la ganadera a la regin norte del pas
(concretamente, al departamento de Petn).
El anlisis no desentonaba con una estructura agraria injusta, pero fuertemente
naturalizada y recin fortalecida en su legitimidad, a travs de la suscripcin de un
acuerdo
30
, que en el marco de la correlacin de fuerzas durante la negociacin de la
firma de la Paz y el deterioro del pensamiento crtico en el seno de la lucha
revolucionaria, no ha hecho sino avalar el mercado (la compra-venta), como principal
va de acceso a la tierra.
En 2003, el Censo Nacional Agropecuario mostr que el caf ocupaba el 40.5% de la
tierra cultivable del pas, la caa de azcar el 28.4%, y entre el cardamomo, el hule, la
palma africana y el banano se utilizaba el 21.1% del rea apta para la agricultura. Pero
no fue sino hasta algunos aos despus cuando, sobre todo los trabajos del Instituto de
Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) comenzaron a evidenciar cmo las dinmicas de
concentracin de la tierra, del ingreso y de los recursos del estado destinados al sector,
se reproducan para el cultivo de los llamados no-tradicionales: los grandes productores
(excedentarios y comerciales) tambin acaparaban la mayor superficie cultivada de ese
tipo de productos para la exportacin
31
.
28
De acuerdo a datos de la Secretara de Asuntos Agrarios (reportados por Alonzo, 2009) el nmero de casos se elev
un 31.4% del ao 2005 al 2008, estando relacionados sobre todo a la disputa de derechos y ocupaciones de tierra,
sobre todo en la zona norte del pas. No obstante, tal y como plantea Alonzo, la conflictividad agraria no es un
problema sectorial ni localizado, ya que sus costos (asociados a la prdida de la productividad, al consumo o el
trabajo, a los efectos psicosociales o que se derivan de la desestructuracin comunitaria, o por la misma represin)
son absorbidos por toda la sociedad, disminuyendo la capacidad colectiva de elevar la calidad de vida del conjunto.
29
Es importante tener en cuenta que la industria nacional, se sita en el quinto lugar de exportacin de azcar a nivel
mundial, y que ante el estmulo de la demanda internacional, este gremio ha identificado la disponibilidad de tierras
como el factor limitante de su crecimiento. Tal es as que si en 1980 la industria de la caa de azcar ocupaba una
rea de siembra de 3.4%, en 2007 haba alcanzado el 11%. Mientras, los ingresos de los ingenios azucareros de ese
ao, respecto al 2005, se elevaron en un 51% (Alonso, Alonzo, Durr, 2008, con base a datos del Banco de
Guatemala).
30
Acuerdo Socioeconmico y Situacin Agraria.
31
En el caso de la palma africana, el meln y el caucho los grandes productores ocupan el 99% o ms del rea de
cultivo.
13
Asimismo, dichos anlisis muestran la prdida de la suficiencia nacional en la
produccin de granos bsicos a partir de 1989, an y cuando se haba mantenido incluso
durante la guerra. La marcada tendencia a la disminucin del rea de cultivo, ha causado
un profundo impacto en la seguridad alimentaria tanto familiar como nacional
32
,
problemtica fuertemente asociada a las polticas de apertura comercial. La importacin
de granos bsicos proveniente sobre todo de Estados Unidos, ha llegado a fracturar la
produccin familiar de alimentos y a generar, en un contexto carente de alternativas de
empleo, niveles cada vez menores de ingresos e ndices mayores de desocupacin.
En 2007, Gauster ya apuntaba que el territorio agrcola nacional se estaba
reestructurando bajo la lgica de los acuerdos y tratados comerciales
33
. Para ella, la
globalizacin corporativa en la que se inscribe la agroindustria, la industria extractiva,
la produccin energtica y distintos mega-proyectos est desplazando a la produccin
campesina. Ante la ausencia del estado, un conjunto de nuevos actores
34
han llegado a
controlar no slo los mercados, sino los territorios rurales, generando procesos
acelerados de desposeimiento
35
.
Finalmente, en 2008, Hurtado desarrolla uno de los primeros anlisis que logran
integrar distintas dinmicas agrarias, que hunden sus races en la estructura social
guatemalteca y se empezaron a configurar varias dcadas atrs- pero cuya contundencia
y agresividad est hoy transformando buena parte del territorio. La expansin de las
tierras de uso agropecuario, la sobre-posicin de distintos derechos de propiedad, la
concentracin y la mercantilizacin de la tierra o la desaparicin del colonato como
relacin social relevante, son algunas de las ms importantes. En su conjunto, estn
garantizando en pocas manos, el control de la tierra, los recursos naturales y la fuerza de
trabajo.
Para esta autora, actualmente se estn creando verdaderos bolsones de vida
funcionales en las grandes plantaciones y empresas transnacionales, mientras otro gran
nmero de campesinas y campesinos son forzados a incorporarse al trabajo informal, a
seguir siendo mano de obra barata bajo las precarias condiciones laborales del entorno
nacional; o a migrar a otros pases, sobre todo hacia Mxico y Estados Unidos,
generando perversa y paradjicamente- una fuente de ingresos para mltiples
intermediarios y un rubro en divisas muy importante para el pas
36
.
El futuro no es incierto. En los espacios donde en nombre de la modernidad, la vida y
autonoma campesina experimentan una fuerte embestida, mujeres y hombres luchan, se
32
Los ndices de desnutricin crnica se han agudizado en la ltima dcada, alcanzando a casi el 60% de la niez
menor de dos aos de edad (PDH, 2008).
33
Si entre 2004 y 2005 se suscribi, aprob y ratific el TLC de Repblica Dominicana y Centroamrica con Estados
Unidos, actualmente se negocia en condiciones igualmente asimtricas, aceleradas y fuera del control democrtico el
Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea.
34
Empresas importadoras y procesadoras de granos bsicos; agroexportadoras de cultivos tradicionales y no
tradicionales; industrias extractivas de recursos naturales; empresas ejecutoras de grandes obras de infraestructura
contempladas en planes como el Plan Puebla Panam o los productores de agroenergticos.
35
Nuevamente estamos atestiguando un despojo de la tierra, en un marco econmico y comercial en el que los
grandes capitales nacionales y transnacionales han estado llegando a obtener el control sobre los territorios (Gauster,
2007).
36
Segn Alonso y Gauster (2006) los ingresos de divisas provenientes de las remesas enviadas por las y los
trabajadores en el exterior durante el 2004, superaron 8 veces la Ayuda Oficial al Desarrollo, y su valor total, casi fue
equivalente al de las exportaciones totales de productos del pas (US$ 3,064 millones y 3,074 respectivamente).
14
organizan y conversan entre s, y saben que, de permitir que todo esto contine, distintas
formas del pasado amenazaban con volver
37
.
En 2004, a la vuelta de una de las rondas de visitas comunitarias
38
, mujeres de distintas
regiones se reunieron para intercambiar informaciones, vivencias, planes y nuevas
preocupaciones
39
. El pago del crdito por la compra de la tierra, que obligaba a varias
mujeres y a sus hijas a salir de nuevo a trabajar a las fincas o a emplearse en casas
particulares de las ciudades ms cercanas, no era la nica dificultad. Los ttulos de
propiedad conllevaban tambin el pago de impuestos de los que, por distintas razones,
no se haba tenido informacin sino hasta haca poco tiempo. Las cuotas, multas y
recargos, en algunos casos, implicaban las posibilidades futuras de embargo. Los
finqueros de algunos lugares, estaban desviando el cauce de los ros para el riego de sus
plantaciones o se negaba el derecho de paso (por los caminos), sin que las autoridades
correspondientes intervinieran.
Los desalojos violentos ejecutados por el Estado, y financiados por los mismos
terratenientes, eran cada vez ms frecuentes. Los conflictos de lmites y linderos no
dejaron de resolverse tambin de manera violenta. De acuerdo a las mujeres de la AMR,
por momentos pareca que al convertirse en propietarios y propietarias de las tierras,
tambin surgiera entre las familias y comunidades el pensamiento finquero
40
. A la
par, los narcos
41
estaban tomando un mayor control de la tierra en algunas regiones, y
se ejercan presiones ms fuertes para hacer que las familias abandonaran los terrenos o
se incorporaran a la siembra de droga, y en el caso de los jvenes, para que asumieran
tambin su consumo
42
.
La tierra se venda cada vez ms, pero ya no slo entre familiares y vecinos, cuidando
de mantener la comunidad, como se vena realizando, sino a los mismos finqueros,
polticos o empresarios. Los hostigamientos y presiones eran cada vez ms fuertes,
obligando a quienes contaran ya con los ttulos de propiedad a vender sus parcelas;
mientras en algunas regiones, comunidades enteras empezaron en ese momento, incluso
a desaparecer.
Las tres organizaciones que conformaban la Alianza, despus de rearticular -tras la
vuelta del refugio- algunas de sus estructuras, haban retomado en el ao 2000, la
iniciativa de seguir trabajando juntas, siendo uno de sus propsitos hacer efectivo el
derecho a la co-propiedad. No obstante, para entonces, y tras un intenso proceso de
intercambios y encuentros a distintos niveles
43
37
En una reunin municipal de anlisis sobre las consecuencias de la implementacin de la poltica energtica a nivel
nacional, en marzo de 2009, distintas personas coincidieron en que la vuelta a la esclavitud es un escenario que las
condiciones actuales permiten prever como amenaza.
, la defensa del territorio y la
38
Una prctica que constituye parte de la dinmica de sus organizaciones.
39
A partir de este prrafo, me apoyar en gran medida en las experiencias registradas en el libro Nuestro pasado,
nuestro presente, nuestro futuro (AMR, 2008).
40
En las comunidades se notaba cmo la ideologa de la propiedad privada iba permeando las relaciones: cada quien
con su propiedad, y hasta con el cerco para que nadie entre, como si furamos pequeos grandes ricos. Y este tipo de
convivencia iba generando un mayor malestar, al menos entre las mujeres que reflexionaban al respecto (AMR,
2008).
41
En referencia al narcotrfico.
42
Las mujeres de algunas regiones compartan cmo en las mismas grandes plantaciones, se estaba facilitando el
consumo de drogas, a fin de aumentar el rendimiento de los trabajadores.
43
El I y II Encuentro Nacional de Mujeres del Campo o el III Congreso Nacional Campesino el ao 2006, fueron
algunos de esos espacios de activa participacin e intercambio.
15
autodeterminacin de los pueblos era la manera en que los significados de sus luchas
con relacin a la tierra se vieron desafiados.
Varias mujeres, por distintas razones, dejaron de participar. Pero otras, aquellas que
provenan de municipios donde el saqueo de los recursos minerales o la construccin de
hidroelctricas constituan una amenaza inmediata, se integraron a las dinmicas
sociales ms amplias que se impulsaban desde sus territorios.
Esa fue una opcin que las mujeres asumieron dependiendo de su compromiso, claridad
poltica o condiciones locales. Pero no sin antes haber recorrido juntas tres procesos a
travs de los cuales, la forma de entender su relacin con la tierra se iba
redimensionando.
Uno de estos procesos estuvo vinculado a la definicin del tipo de desarrollo rural que
requeran sus comunidades, mientras se participaba con otras organizaciones
campesinas mixtas en la discusin de las propuestas de Reforma Agraria Integral que se
discutan en el sector. Para ellas, de llegar a haber una Reforma Agraria Integral, sta
tendra que incluir claros posicionamientos tanto frente al patriarcado como al racismo,
y no slo a nivel estructural, sino desde las transformaciones concretas y cotidianas que
el mismo movimiento campesino poda empezar desde su prctica, ya a impulsar. La
nueva Reforma Agraria se deba construir tambin desde abajo.
El segundo momento, fue cuando se problematiz la importancia de ir ms all de la
reivindicacin de la propiedad, en cualquiera de sus formas. La relacin con la tierra,
pasaba por considerar derechos y responsabilidades compartidos tambin respecto a su
uso, cuidado y aprovechamiento. Esta dimensin reivindicaba ser parte de la toma de
decisiones, as como revisar el valor que se le asigna a los distintos tipos de trabajo que
se realizan no slo en el espacio domstico, sino tambin en la comunidad.
En cuestiones agrcolas, las preocupaciones estaban asociadas al bajo precio de los
productos campesinos, la falta de capital para la produccin
44
, la dependencia de los
agrotxicos, la deforestacin, la contaminacin de las fuentes de agua o la introduccin
de transgnicos, entre otras.
Muchas familias iban sustituyendo la siembra de maz, por el cultivo de productos de
exportacin, y al incorporarse a la maquila agrcola, se aplicaban paquetes
tecnolgicos establecidos por las empresas, los que a medio plazo han provocado el
empobrecimiento de los suelos de las propias tierras. Fue a partir de ese momento
cuando las mujeres plantearon que la copropiedad no basta.
Al ir haciendo memoria, intercambiando recuerdos personales entre unas y otras, dos
elementos importantes ms de su proceso respecto a la tierra emergieron. Al inicio,
cuando los grupos y las organizaciones se conformaron estando an en Mxico, la lucha
era por los mismos derechos. Las mujeres se propusieron llegar a tener los mismos
derechos que los hombres. Ser dueas, surgi rpidamente como una demanda, pero
sin haber considerado todo lo que la propiedad como relacin socio-histrica y
poltica significa.
44
De hecho, muchas veces se arrenda una parcela para contar con recursos para hacer producir otra.
16
El segundo aspecto permiti considerar cmo al volver al pas, era apenas un pequeo
grupo de mujeres quienes haban ya asumido para s la reivindicacin del derecho a la
co-propiedad. Para la mayora, concebir as sus derechos respecto a la tierra, todava
representaba un largo proceso de aprendizaje
45
. Los obstculos no fueron pocos, la
copropiedad se deslegitimaba de mltiples maneras
46
, y los amedrentamientos tambin
estuvieron presentes en muchos de los casos. Pero poco a poco se instalaba ya un
sentido compartido de los beneficios de la co-propiedad.
La co-propiedad les permitira decidir sobre el uso de la tierra, heredar a hijas e hijos en
condiciones de igualdad, o ahorrar gastos notariales en caso de fallecimiento de alguno
de los cnyuges. Pero sobre todo, desde la AMR, ser co-dueas de la tierra era un
derecho ganado a travs de la participacin en las mismas luchas con los hombres, y
representaba la seguridad de no quedarse en la calle al evitar que se vendiera, un
recurso importante para tener ms autonoma, renegociar sus relaciones en la familia y
frenar la violencia ejercida, en muchos casos, por sus parejas.
A la fecha, no se cuenta con un balance a profundidad de los cambios en la vida
cotidiana, asociados directamente a la co-propiedad; pero distintas experiencias han
mostrado que los ritmos de los procesos agrarios ms amplios, rebasaron las dinmicas
y procesos de transformacin de las relaciones de poder que desde los espacios micro se
impulsaban.
En una primera etapa, cuando las mujeres comenzaron a acumular las suficientes
capacidades y fortalezas individuales y colectivas para reivindicar sus derechos,
empezaron a vencerse los aos de gracia de los crditos otorgados a las asociaciones o
cooperativas para la compra de la tierra; los planos y escrituras, sin que se les informara,
se estaban ya definiendo, y distintos parcelarios demandaban cada vez ms la titulacin
de los predios para responder a las nuevas necesidades
47
.
En un momento dado, las mujeres de algunas comunidades decidieron dejar de buscar
ser incluidas o reconocidas en condiciones de igualdad en la estructura de poder
comunitario, optando por desarrollar sus propias iniciativas. Por un lado, esto condujo al
desarrollo de proyectos productivos (crianza de animales, cultivos, panaderas o tiendas
comunitarias) que se encontraron tarde o temprano con las dificultades y negociaciones
asociadas a lograr la seguridad sobre dichos bienes. Por otro lado, y frente a las
dinmicas que se empezaban a manifestar cada vez ms en las regiones, casi se
abandon una lucha que bajo esas condiciones pareca rebasarlas. As, y no sin
45
Aprender acerca de la importancia que poda tener, de las leyes, instituciones y mecanismos que les respaldaban o
de procedimientos de medicin, desmembracin, titulacin y registro de tierras, por ejemplo; adems de desarrollar la
capacidad de hablar y negociar con sus parejas, con abogados o ingenieros, o a expresarse convincentemente en
las asambleas de su comunidad.
46
Los y las abogadas les pedan estar legalmente casadas; sin reconocer el trabajo aportado, en las asambleas
comunitarias regidas fundamentalmente por hombres, se les exiga que buscaran fondos para el pago de los crditos
adquiridos para la compra de la tierra o que se gestionara una nueva finca. Que las mujeres fueran co-propietarias,
para muchos hombres y mujeres, significaba que ellas iban a querer mandar o se iran luego con otro hombre
(AMR, 2008).
47
Por una parte, los parcelarios ms dinmicos y de mayor influencia urgan la titulacin de la tierra para acceder al
crdito agropecuario o para respaldar su participacin en los contratos de produccin que se establecan con las
empresas de productos no-tradicionales para la exportacin (maquila agrcola); por otra, quienes optaban por migrar a
Estados Unidos y requeran de los ttulos que les permitiera vender parte de su tierra y pagar as los gastos de traslado
y al coyote (la persona que les guiara en la entrada al pas).
17
contradicciones, las mujeres fueron participando e impulsando procesos ms amplios
desde sus distintas organizaciones
48
.
En ese entorno, las mujeres notaron cmo las instituciones, leyes y mecanismos que
decan (y deberan) favorecer sus derechos respecto a la tierra, fortalecan ms bien
aquellas tendencias que les resultaban contrarias. Si a travs de la copropiedad, como ya
se ha dicho, se vea un medio que en el marco de las relaciones de pareja poda evitar la
venta de la tierra, se fue haciendo cada vez ms evidente la manera en que el Banco
Mundial, a travs del Fondo de Tierras, promova y aceleraba los procesos de medicin,
desmembracin y titulacin de la tierra.
En las comunidades, por distintas razones, las parcelas se vendan
49
. La tierra se
descolectivizaba, mientras las presiones econmicas o la violencia que se ejercan para
obligar a vender eran ms difciles de resistir a nivel familiar, y las fincas de los
alrededores seguan creciendo
50
.
Para ese momento, ya era claro que se poda ser co-propietaria de papel, que se le
haba apostado a una seguridad insegura y que las transformaciones de las relaciones
de poder en la pareja/familia, en la comunidad y en el resto de la sociedad estaban
ntimamente articuladas. La proliferacin de la propiedad privada haba dinamizado el
mercado de la tierra, forzando el proceso de convertirla en una mercanca.
En el ao 2008 Hurtado constat que si bien la compraventa de parcelas se haba
producido de manera legal (sin que distintas formas de violencia dejen de estar
presentes), lo que haba ocurrido ante nuestros ojos era el despojo moderno.
Fenmeno que ha requerido de nuevo, tanto de la accin como de la omisin por parte
del Estado, haciendo posible en el contexto nacional, el desarrollo de una nueva fase de
expansin capitalista a nivel global.
Reflexiones finales
El presente texto ha querido buscar - desde la experiencia guatemalteca- cmo los
derechos que las mujeres conciben, reivindican y construyen respecto a la tierra estn
ntimamente relacionados con la consecucin de otros derechos, con su inscripcin en el
conjunto social y las relaciones sociopolticas por las que en un momento dado se opta o
se tienen posibilidades de desarrollar. A su vez, en cada etapa, dichos factores, se
encuentran determinados por las transformaciones agrarias impulsadas por el Estado.
Cambios que durante el ltimo medio siglo han vuelto a responder a los intereses de un
capital nacional que, a partir de la matriz colonial que se constituy en el siglo XVI, se
vincula a las prioridades, tendencias o reflujos de los intereses hegemnicos extranjeros.
En la actualidad, las comunidades ms organizadas y fortalecidas en sus relaciones
internas, son las que ms han resistido ante la agudizacin del despojo de las tierras
48
La formacin poltica fue una de esas iniciativas.
49
Entre las razones por la cuales la tierra se venda, se sola sealar la generacin de ingresos para satisfacer las
necesidades familiares bsicas; para garantizar la educacin de las hijas e hijos o por el miedo y la tristeza que se
experimentaba al considerar la posibilidad del regreso de la represin (AMR, 2008).
50
Garoz, Gauster y Alonso (2006) han dado cuenta de un fuerte fenmeno de reconcentracin de la tierra que se ha
dado luego de los procesos de legalizacin y regularizacin de la propiedad.
18
campesinas (Garoz, Gauster y Alonso, 2006). En los ltimos tres aos, todo un proceso
de defensa del territorio se ha ido construyendo desde lo local. Consultas comunitarias
(referndums) se han llevado adelante en cerca de 10% de las municipalidades como
una manera de abrir canales para la expresin de la voluntad popular, respecto al uso y
destino de los recursos naturales del pas.
Nuevas coaliciones y alianzas se siguen articulando. Slo en enero de 2009, el Consejo
de los Pueblos de Occidente, Plataforma Agraria y Encuentro Campesino y Waquib`
Kej se movilizaron en distintas regiones para demandar la suspensin de las ms de 200
solicitudes y licencias de exploracin y explotacin minera de metales, as como la
revocacin de las 45 concesiones otorgadas por el Ministerio de Energa y Minas a
empresas nacionales y extranjeras, en los ltimos aos, en 14 de los 22 departamentos.
Asimismo, es necesaria la derogacin de los respectivos acuerdos ministeriales que
otorgan derechos de explotacin de los recursos hdricos, y permiten la construccin de
hidroelctricas produciendo daos y desplazamientos de la poblacin (Garca y Bran,
2009).
A la par, en algunas regiones, como en el municipio de Ixcn, la co-propiedad vuelve a
levantarse como bandera de lucha entre las mujeres, como estrategia para resistir ahora
ante la venta acelerada de tierras, provocada por la instalacin de las nuevas
plantaciones de palma africana. Los resultados estn an por verse, pero recuperar los
aprendizajes previos puede contribuir a levantar la importancia de revisar el papel que la
propiedad privada est cumpliendo en el fortalecimiento de las relaciones de despojo
en la actualidad.
Si la ideologa del desarrollo tcnico o el progreso se deslegitima cada vez ms a
partir de la contundencia con la que sus beneficios estn privilegiando a las lites
empresariales locales y transnacionales, la propiedad contina siendo un bastin
naturalizado, y que ante la crisis, se reafirma, como lugar de supuesta seguridad.
De ah que sea ese hacer memoria colectiva, concreta, local, pero tambin memoria ms
all de los lmites del tiempo y del espacio que se nos imponen, lo que puede ser
tambin abono de nuevas y mayores rebeldas.
Bibliografa
ACOSTA, I. (comp.) (2008) Tres dcadas de agronegocios y agroexportaciones en
Latinoamrica: un inventario en: Desafos de la sociedad rural al despuntar el siglo XXI.
Economa y poltica. Mxico: Universidad Autnoma de Zacatecas.
ALIANZA DE MUJ ERES RURALES POR LA VIDA TIERRA Y DIGNIDAD (AMR). (2008)
Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. (Memoria, lucha y realidad).
Guatemala
ALONSO, A. y GAUSTER, S. (2006) Perspectivas para la agricultura familiar campesina de
Guatemala en un contexto de DR-CAFTA. Guatemala: CONGCOOP-Mesa Global.
ALONSO, A. (2007) Agrocombustibles, soberana alimentara y el derecho humano a la
alimentacin: un tringulo dialctico de poderes. Guatemala: IDEAR.
ALONSO, A.; ALONZO, F. y DRR, J . (2008) Caa de azcar y palma africana:
combustibles para un nuevo ciclo de acumulacin y dominio en Guatemala. Guatemala:
IDEAR-CONGCOOP.
19
ALONZO, F. (2009) Conflictividad agraria en Alta Verapaz: un mal negocio para todos.
Guatemala: IDEAR.
BARROS, M. (2000) From maize to melons: struggles and strategies of small mexican
farmers. CEDLA. The Netherlands
BAUMEISTER, E. (2001) Formas de acceso a la tierra y al agua en Guatemala. Guatemala:
Sistema de Naciones Unidas.
CABALLEROS, A. y MARTNEZ, I. (2007) El servicio de electricidad en Guatemala: entre
los abusos y deficiencias. Documento. Guatemala: Ceiba.
CASTELLANOS CAMBRANES, J . (2006) Contexto social e histrico sobre la problemtica
agraria y la Reforma Agraria Integral en Guatemala, Centroamrica y Amrica Latina. En
CASTILLO, I. (2008) Descolonizacin territorial del sujeto y gobernabilidad. Guatemala:
Universidad Rafael Landvar.
.
Territorios, no. 1. Guatemala: IDEAR.
Coordinadora por la exigibilidad de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales
(COODESC). (2004) Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Guatemala.
DEER, C. y LEN, M. (1999) Mujer y tierra en Guatemala. Guatemala: AVANCSO.
GARCA, D. (2004) Anlisis crtico de la Poltica de Equidad de Gnero del Fondo de Tierras.
Documento sin publicar.
GARCA, D. (2007) La transformacin del poder: Participacin Poltica y agendas de las
Mujeres y los Pueblos Indgenas. Elementos para un debate. Guatemala: Sistema de
Naciones Unidas.
GARCA, R. y BRAN, E. (2009) Sistematizacin sobre el acceso a los recursos naturales,
polticos y sociales para las mujeres en Guatemala. Documento. Guatemala: Campaa,
Guatemala sin Hambre.
GAROZ, B.; ALONSO, A. y GAUSTER, S. (2006) Balance de la aplicacin de las polticas de
tierra del Banco Mundial en Guatemala: 1996 2005. En. Territorios. Guatemala: IDEAR.
GAUSTER, S. (2007) La re-estructuracin territorial bajo la globalizacin corporativa.
Guatemala. IDEAR.
GAUSTER, S. y ALONSO, A. (2007) Propuesta de Institucionalidad y polticas pblicas para
la promocin de la agricultura campesina en Guatemala. Borrador. Guatemala: IDEAR.
HERNNDEZ, R. (2008) Conflictividad agraria, mujeres y comunidades indgenas. En
Revista Reflexiones. Ao 2, No. 2. Guatemala: Instituto de Estudios Intertnicos.
HERRERA, S. (2003) Mujer y trabajo agrcola y movilidad; la extensin de un conflicto de las
fronteras. Guatemala: DIGI-USAC.
HURTADO, L. (2008) Dinmicas agrarias y reproduccin campesina en la globalizacin. El
caso de Alta Verapaz, 1970-2007. Guatemala: F&G Editores.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA (2003) Censo Nacional Agropecuario.
Guatemala.
MONZN, A.S. (2001) Rasgos histricos de la exclusin de las mujeres en Guatemala.
Guatemala: Sistema de Naciones Unidas.
MORA, F. (2008) Naturaleza, ruralidad y civilizacin. Madrid: Brulot.
ONU. (2008) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos
humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala. Consejo de Derechos Humanos.
A/HRC/7/38/Add.1.
PNUD. (2008) Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el cambio
climtico: Solidaridad frente a un mundo dividido.
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS (2008). Primer informe de seguimiento a
la poltica nacional de seguridad alimentaria y nutricional del gobierno de Guatemala.
Guatemala: Unidad de Estudio y Anlisis, PDH.
SKINNER, J . (2005) Diversidad tnica, ambiente y recursos naturales en Guatemala.
Documento sin publicar.
SLOWING, K. y ARRIOLA, G. (2001) La dimensin econmica de la exclusin de gnero a
finales del siglo XX. Guatemala: Sistema de Naciones Unidas.
20
TARACENA, A. y RUANO, E. (2001) Las exclusiones heredadas e inventadas durante el siglo
XX en Guatemala. Guatemala: Sistema de Naciones Unidas.
TISCHLER, S. (1998) Guatemala 1944: crisis y revolucin. Ocaso y quiebre de una forma
estatal. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.
WINKLER, K. (2008) El potencial de tierras para la produccin autosuficiente de maz en
Guatemala. Guatemala: IDEAR.
ZIEGLER, J . (2002) Los nuevos amos del mundo. Barcelona: Destino. (2005)
También podría gustarte
- Cultura Jurídica Europea - António Manuel Hespanha (2002)Documento138 páginasCultura Jurídica Europea - António Manuel Hespanha (2002)OPBMR100% (1)
- Modalidad de Exámenes - Semana 2 - Programación NeurolingüísticaDocumento3 páginasModalidad de Exámenes - Semana 2 - Programación NeurolingüísticaWilder Rodrigo Campos67% (3)
- Procesal Civil 2011Documento323 páginasProcesal Civil 2011LucianoJacob60% (5)
- Cea-Madrid y Castillo-Parada - 2016 - Materiales para Una Historia de La AntipsiquiatríaDocumento24 páginasCea-Madrid y Castillo-Parada - 2016 - Materiales para Una Historia de La AntipsiquiatríaDiego Jorquera100% (1)
- Desobediencia CivilDocumento7 páginasDesobediencia Civilgabriela calderonAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Relato y La Apoteosis Del SicópataDocumento4 páginasLa Crisis Del Relato y La Apoteosis Del SicópataM LangloisAún no hay calificaciones
- Informe 1 - Alineacion Con Obstaculos y Teoria de ErroresDocumento13 páginasInforme 1 - Alineacion Con Obstaculos y Teoria de ErroresFernando Pizarro0% (1)
- Venta Consultiva Resumen GrandeDocumento165 páginasVenta Consultiva Resumen GrandeJorge Hernán Moreno Ortiz100% (3)
- El Club de Los Poetas MuertosDocumento2 páginasEl Club de Los Poetas MuertosbkblackAún no hay calificaciones
- Qué Tan Autónomos SomosDocumento11 páginasQué Tan Autónomos SomosLeo Acosta VelillaAún no hay calificaciones
- Desarrollo A Escala HumanaDocumento2 páginasDesarrollo A Escala HumanaMargarita Espinosa CorreaAún no hay calificaciones
- 3 El Tema, La Idea Principal Explícita e Ideas SecundariasDocumento9 páginas3 El Tema, La Idea Principal Explícita e Ideas SecundariasEngel Marcel100% (2)
- Los Limites Epistemologicos de Las NeurocienciasDocumento24 páginasLos Limites Epistemologicos de Las NeurocienciasSantiago Rico BotinaAún no hay calificaciones
- Cuesta Fernandez - Sociogénesis...Documento284 páginasCuesta Fernandez - Sociogénesis...Sol Mircovich100% (1)
- Guia Trabajos PracticosDocumento7 páginasGuia Trabajos PracticosFred Rodas AlarconAún no hay calificaciones
- Diccionario Enciclopedico de Teologia PDFDocumento207 páginasDiccionario Enciclopedico de Teologia PDFJoel EncarnacionAún no hay calificaciones
- Trigonometria 5º II VolumenDocumento56 páginasTrigonometria 5º II VolumenlycoAún no hay calificaciones
- Agua, Azucarillos y AguardienteDocumento133 páginasAgua, Azucarillos y AguardienteIvan Gonzalo Pimentel AllendeAún no hay calificaciones
- Los 7 Habitos de Un Director de Proyectos EficazDocumento23 páginasLos 7 Habitos de Un Director de Proyectos EficazMarco Antonio LetelierAún no hay calificaciones
- Informe de Experimento (Conceptualizacion) Modelo de Informe de Experimento.Documento9 páginasInforme de Experimento (Conceptualizacion) Modelo de Informe de Experimento.pipichunga44 animationAún no hay calificaciones
- Rodriguez 2009 Competencias Basicas Competencia MatematicaDocumento25 páginasRodriguez 2009 Competencias Basicas Competencia MatematicaJorgito AcurioAún no hay calificaciones
- La Invención Liberal de La Identidad Estatal Salvadoreña 1824 - 1839Documento28 páginasLa Invención Liberal de La Identidad Estatal Salvadoreña 1824 - 1839ElenaSalamancaAún no hay calificaciones
- Observaciones Sociolingüísticas Del Español - ValesDocumento8 páginasObservaciones Sociolingüísticas Del Español - Valesandré_kunzAún no hay calificaciones
- Rejilla de Coevaluación de ResumenDocumento1 páginaRejilla de Coevaluación de ResumenAndres HerreraAún no hay calificaciones
- AlbeldrioDocumento18 páginasAlbeldrio76853922Aún no hay calificaciones
- Sandra Angeleri Identidades Sociales y Apelación Al Pribilegio PDFDocumento23 páginasSandra Angeleri Identidades Sociales y Apelación Al Pribilegio PDFCarlos ToroAún no hay calificaciones
- Revista El Rosacruz No 347Documento48 páginasRevista El Rosacruz No 347Lagduf100% (3)
- Auditoria Forense Por Milton Maldonado-Ilovepdf-CompressedDocumento281 páginasAuditoria Forense Por Milton Maldonado-Ilovepdf-CompressedDERECHO III UGAún no hay calificaciones
- Entrevista A Patricia Flores CerdánDocumento4 páginasEntrevista A Patricia Flores CerdánGermán Parada CoresAún no hay calificaciones
- Comentario Estilistico de Un Soneto de QuevedoPDF PDFDocumento16 páginasComentario Estilistico de Un Soneto de QuevedoPDF PDFCharo XfsAún no hay calificaciones