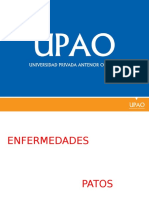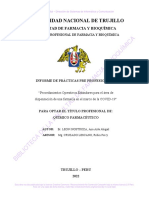Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Formación Vol EpD
Formación Vol EpD
Cargado por
xantra85Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Formación Vol EpD
Formación Vol EpD
Cargado por
xantra85Copyright:
Formatos disponibles
ndice 1. Introduccin 2. Primera parte: Me sensibilizo, me conciencio, acto 2.1. El abismo de la desigualdad: sistema econmico y pobreza. 2.2.
Qu son los valores? 2.3. Valores: transmisin en el proceso de socializacin. 2.4. Agentes de socializacin 2.5. Valores y tendencias que presiden la sociedad actual 2.6. El mundo en nuestro mundo: los Objetivos de Desarrollo del Milenio 3. Segunda Parte: Qu es la Educacin para el Desarrollo? 3.1. Evolucin histrica de la ED. 3.2. Concepto 3.3. Objetivos 3.4. mbitos, agentes y actividades. 4. Qu hace Madre Coraje en Educacin para el Desarrollo?
1. Introduccin En el siglo XXI necesitamos una cultura de la solidaridad. La cultura dominante actual provoca pautas de comportamiento hacia el egosmo, el afn de poseer, hacia la insensibilidad ante el sufrimiento humano. Cuando en la Asociacin Madre Coraje decidimos crear el rea de Educacin para el Desarrollo, nos basamos en el convencimiento de que, si en el Norte no cambian las actividades de insolidaridad que existen hoy da, el Sur nunca podr conseguir un auto desarrollo que elimine las graves injusticias sociales que sufren los ms empobrecidos. Cuando viajamos del NORTE al SUR, nos damos cuenta que el NORTE, ciego y cmplice, vive tan tranquilo en un sueo de cruel inhumanidad. El NORTE vive muy bien porque el SUR ni siquiera sobrevive. La sociedad de consumo del NORTE se mueve en la cultura de la satisfaccin mientras en el SUR, vive sometida a la dictadura de la pobreza. Esta situacin exige impulsar una cultura de la Solidaridad y para la Solidaridad. Esta nueva cultura tiene que construir y basarse en un nuevo orden de valores: El trabajo y su justa distribucin, el valor de la Gratuidad frente a la mercantilizacin de la vida, que site el ser por encima del tener, el valor de un estilo de vida basado en la austeridad y la sobriedad apoyando la defensa de la Naturaleza, frente al antropocentrismo de la actual humanidad. Hoy tenemos que formarnos para el servicio, para la capacidad crtica, para el cuestionamiento personal, para el compromiso con coherencia tica, para la participacin. Formar la conciencia solidaria es ponerse ante los problemas para buscar respuestas que sean ticas y culturalmente adecuadas. A lo largo del recorrido de nuestro departamento de Educacin para el Desarrollo hemos ido aprendiendo en estos ltimos aos, con nuestros xitos y nuestros
fracasos, de qu manera podemos educar mejor en valores en nuestro entorno. Y el resultado lo reflejamos en el proyecto De tu mundo al mundo. As que, para la primera parte de esta formacin ( Me sensibilizo, me conciencio, acto), nos basaremos principalmente en el material didctico de ese proyecto: Comenzaremos por la sensibilizacin para dar a conocer las injusticias, seguiremos con la concienciacin, con el fin de remover conciencias sobre nuestras responsabilidades, y terminaremos con el compromiso de caminar para ir creciendo en nuestras actitudes hacia un Amor responsable basado en la Igualdad entre los hombres, en la Solidaridad como implicacin de nuestra vida, en las necesidades de los ms empobrecidos y en la Gratuidad sin esperar nada a cambio, slo por razones de justicia, pero siempre cambiando mi mundo para que cambie el mundo, en un mundo ms, ms justo. En la segunda parte, (Qu es la Educacin para el Desarrollo?) abordaremos el concepto de Educacin Para el Desarrollo, sus mbitos de actuacin, objetivos, evolucin, agentes y actividades. Para esta segunda parte, acudiremos a la Primera Fase del Estudio de Educacin para el Desarrollo elaborado por la Coordinadora Andaluza de ONGD. 2. Primera parte: Me sensibilizo, me conciencio, me comprometo 2.1. El abismo de la desigualdad: sistema econmico y pobreza. No vemos el mundo como es, sino como somos. Esta famosa frase es el punto de partida para abordar el abismo de la desigualdad. Desde qu perspectiva debemos observar el mundo para poder movilizarnos? A travs de la observacin y anlisis de la realidad mundial, nos aproximaremos a nuestro lugar hermenutico, que nos proporcionar las gafas adecuadas para poder observar el mundo en su globalidad, y poder llegar as a comprender las injusticias que nos rodean. Comencemos con este primer grfico recogido en el Informe Anual del PNUD de 2005:
Cada franja horizontal representa una quinta parte de la poblacin y el rea verde representa la riqueza, medida como ingresos per cpita. El 80% de la poblacin mundial dispone del 20% de la riqueza mundial, mientras que el 20% ms rico maneja el 80% de toda la riqueza. Ante esta situacin, la conclusin inmediata que sacamos es la normalidad de la pobreza. Lo normal en el mundo no es la clase media (toda ella situada en el quintil ms pudiente), lo normal en el mundo es ser pobre. A la derecha aparece cada quintil poblacional desglosado por regiones. A medida que bajamos de quintil y, por tanto, de riqueza, el porcentaje de habitantes de las zonas enriquecidas baja hasta desaparecer, mientras que el porcentaje de las zonas ms empobrecidas del planeta sube, copando los quintiles ms empobrecidos en su prctica totalidad. Otra manera de ver esta situacin es la que nos presentan los siguientes mapas: en el primero de ellos se nos muestra cmo seran los pases si sus tamaos fuesen directamente proporcionales al nmero de personas que los habitan. En el segundo, se nos muestra el tamao de los pases en funcin de la riqueza que poseen.
Qu pasara si estudisemos Geografa o Conocimiento del Medio con alguno de estos mapas? Qu pasara si estos mapas estuvieran homologados? Pues que tacharamos a los responsables, con razn, de tendenciosos y de faltar a la verdad. Sin embargo, los mapas oficiales bien podran ser acusados de tendenciosos:
El cartgrafo Gerardus Mercator, en 1569, dise un mapamundi para permitir a los navegantes dibujar, mediante una lnea recta, su rumbo sobre la carta. Al realizar el mapa con este fin, no tuvo en cuenta el tamao de los continentes. Hay que decir que es imposible representar una figura esfrica en un plano sin distorsionarla, es decir, que todos los planisferios y mapamundis conllevan un error. Pero en el caso del mapa de Mercator, la distorsin llegaba a alcanzar proporciones de 4 a 1: Escandinavia apareca ms grande que la India, cuando esta ltima es tres veces mayor que la pennsula europea. Norteamrica, que es ms pequea que Sudamrica, se mostraba mayor; y frica, que es el continente ms grande de todos, se tornaba ridcula en este mapamundi. Incluso en algunas proyecciones, se omita la Antrtida, provocando que el hemisferio norte ocupara dos tercios del mapa, quedando el ecuador muy por debajo del centro, reduciendo a un tercio, el espacio ocupado por el hemisferio sur. El mapa de Mercator es el ms extendido y popularizado. Es el mapa que aparece en nuestras mentes cuando pensamos el mundo. Convino mantenerlo, ya que al magnificar los tamaos de las zonas enriquecidas, en detrimento de las empobrecidas, respaldaba la supremaca noroccidental. He aqu un dibujo del mismo:
En respuesta a este mapa, Arno Peters, en 1973, proyect un mapamundi basado en las superficies, y no en las distancias y formas. As, los 30 millones de kilmetros cuadrados africanos ocupan la mayor porcin, y junto a Amrica y Asia, se muestran como las regiones de mayor tamao del planeta. Su distorsin mxima es de 2 a 1, y no de 4 a 1.
Actualmente, existen editoriales que incluyen esta proyeccin en sus libros de texto. La desigual e injusta distribucin de riquezas que acabamos de ver, provoca los siguientes datos indignantes: 11 millones de nias y nios (30.000 al da) mueren cada ao por causas evitables: carencia de agua potable, antibiticos, vacunas, sales de hidratacin 1.000 millones de personas viven en la extrema pobreza. Miles de millones de personas carecen de agua potable y de instalaciones bsicas de saneamiento. Medio milln de mujeres mueren durante el parto.
2.2.
Qu son los valores?
La situacin mundial que acabamos de plantear genera una serie de cuestiones, entre las que destacamos aquellas que presentan incgnitas respecto a qu o quines son los responsables de que el mundo ofrezca un panorama de desigualdad tan manifiesto. Probablemente, o quizs, obviamente, la responsabilidad es compartida por gobiernos, entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organizacin Mundial de Comercio, empresas multinacionales, en definitiva, de
aquellos que ostentan el poder sobre los que estamos al final de su hilo conductor: los votantes, consumidores o ciudadanos sin ms. Nosotros, los ciudadanos que votamos (muchas veces sin saber para qu) y que consumimos (muchas veces sin saber por qu), somos la inmensa "tropa" sobre la que "generales, coroneles", etc. ejercen un poder que casi nunca cuestionamos. Qu nos mueve a obedecer casi de forma marcial todo aquello que nos viene impuesto desde el sistema econmico en que nos desenvolvemos?, qu nos empuja a comportarnos de una forma u otra?, y si nos planteramos que nosotros tambin somos corresponsables en este ir y venir de cifras de pobres e injusticias de todo orden? Horroriza pensarlo, pero es el primer paso para cambiar el mundo. Observando el entorno con nuestras gafas de ver el mundo, aquellas que graduamos para ver mejor nuestros propios problemas, percibimos que en nuestra sociedad hay una creciente carencia de valores. Esta es una conviccin compartida por casi todos nosotros. Observamos "nuestra" inseguridad ciudadana, la evaporacin de "nuestra" autoridad ante "nuestros" hijos y alumnos, la falta de solidaridad entre "nuestros" vecinos, la creciente agresividad gratuita entre "nuestros" jvenes, la falta de respeto ante "nuestros" mayores... Todo eso nos preocupa, y mucho, y son muchas de las consecuencias del mal que acecha a "nuestro" mundo: la falta de valores. Pero, llegados a este punto, nos preguntamos: qu son los valores? Sabemos que nos faltan, que debemos educar en valores, pero, podemos definir qu es un valor? Para encontrar dicha definicin, utilizaremos lo que Kolhberg, su creador, llama un dilema moral.
EL pasado viernes, Nieves se fue a dormir a las diez. A eso de la una de la madrugada, Nieves oy pisadas en el saln. Estaba asustada porque durante las dos ltimas semanas haban robado en varias casas de la zona. No tena telfono y no poda llamar a la polica. Como tena miedo por sus hijos que se encontraban en la habitacin de al lado, decidi salir a mirar. Al llegar al saln no vio a nadie, pero sali de la casa para advertir a sus vecinos. Al salir al patio, se encontr de frente a una persona con la cara tapada. Nieves empez a gritar y ste, al intentar escapar, tropez con Nieves que le destap la cara. Nieves se llev una gran sorpresa al descubrir que era Vicente, el hijo de la vecina, a los que conoca desde hace 15 aos y se llevaba muy bien con ellos e incluso haban ayudado a Nieves en varias ocasiones. Por los gritos que dio, Vicente sali huyendo al tiempo que un vecino abri su puerta para socorrer a Nieves. Nieves le cont a su vecino lo ocurrido, pero no le dijo quin era el responsable. Al da siguiente Nieves fue a hablar con Vicente. ste admiti que l lo haba hecho porque, como ya Nieves saba, su hermana estaba muy enferma y acababan de despedir a su madre del trabajo, con lo cual no podan pagar el tratamiento. Le pidi a Nieves que, por favor, no lo denunciara. Debera Nieves denunciarlo?
Slo hay dos respuestas posibles: s o no. Los matices aparecen cuando hablamos de las razones por las que Nieves denunciar o no a su vecino, por ejemplo: 1) S debe denunciarle, porque el fin no "justifica" los medios. 2) S debe denunciarle, para que no lo haga ms y aprenda a pedir ayuda "respetando" las normas. 3) No debe denunciarle, ya que sera un problema aadido para su madre y no es la mejor forma de "ayudarla". 4) No debe denunciarle, la "amistad" con la familia generar otra solucin menos drstica. De entrada, todas las respuestas son vlidas, incluso otras muchas tambin podran tener lugar; no hay una mejor que otra, todo depende de a quin se le formule la pregunta, pero, por qu son tan diferentes las respuestas?, qu hace que cada uno de nosotros emita un juicio diferente de una misma situacin? Cada razonamiento, cada acto o conducta se sustenta en un valor concreto, un valor que instintivamente seleccionamos de nuestra lista subconsciente de valores. En la respuesta nmero 1, podramos decir que el valor subyacente es la justicia; en la 2, el respeto; en la 3, la solidaridad y en la 4, la amistad. JUSTICIA, SOLIDARIDAD, RESPETO, AMISTAD... valores que nos empujan a actuar de una forma u otra, acertada o equivocadamente, pero son ellos quienes dirigen nuestros actos. Esto no quiere decir que la persona que ha emitido la respuesta 1 no sea solidaria; significa que su valor prioritario es la justicia, por encima de cualquier otro. Tomar consciencia de este hecho supone un esfuerzo personal que en muy pocas ocasiones tenemos oportunidad de experimentar. Tomar decisiones es muy difcil, sopesar las consecuencias de dicha decisin complica an ms el asunto, pero reflexionar sobre cules son nuestros valores es una tarea que constituye el segundo paso para cambiar el mundo; ya que ste se mueve por la inercia de los valores humanos. Cul es el parmetro que nos induce a seleccionar o priorizar nuestros valores? Encontramos la respuesta en la cultura en la que nos vemos inmersos. Podemos definir la cultura como el conjunto de valores compartidos por los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. La cultura se refiere a la totalidad del modo de vida de los miembros de una sociedad. La diversidad de la cultura humana es asombrosa. Los valores y las normas de comportamiento varan enormemente de una cultura a otra. No obstante, dicha diversidad cultural, en la actualidad, est sujeta a un proceso de extincin, mediante el que las pequeas subculturas estn siendo "fagocitadas" por una creciente cultura neoliberal, que necesita instaurar los valores que favorecen su esencia: el consumo. Aunque ms adelante retomaremos esta cuestin, insistimos ahora en profundizar sobre qu son los valores, cuya definicin puede llegar a confundirse con las creencias.
Desde el punto de vista de la cultura, los valores son enunciados acerca del "deber ser", de cmo deben ser las cosas, son principios amplios y generales que sirven de base a las creencias. Las creencias hacen referencia a asuntos ms especficos, sobre los que se emite un juicio acerca de su verdad o falsedad. Teniendo presente la diversidad de culturas antes mencionada, podemos identificar en nuestra sociedad occidental algunos patrones culturales: Pensamiento de la Ilustracin; cuyos valores se remiten a la racionalidad, la ciencia y el progreso. El cristianismo; religin dominante en Europa durante siglos. Ideas del estado-nacin y ciudadana, aunque, paradjicamente, junto a valores como el individualismo y la clase social.
Obtenemos otra definicin de Schwartz, (citado en el material de Escuela de Padres y Madres Solidaria, de Madre Coraje y Radio ECCA), quien afirma que los valores son metas u objetivos de carcter general que permanecen estables a travs de las distintas situaciones, guan la conducta de los seres humanos y se ordenan segn su importancia subjetiva. Segn Max Scheler, filsofo alemn especializado en filosofa de los valores, los valores se presentan estructurados segn dos rasgos fundamentales y exclusivos: La polaridad: todos los valores se organizan como siendo positivos o negativos. La jerarqua: cada valor hace presente en su percepcin que es igual, inferior o superior a otros valores.
Teniendo en cuenta este ltimo rasgo, durante una de las sesiones de la Escuela de Padres y Madres Solidaria (Proyecto Escuela Solidaria de Madre Coraje), pusimos en prctica una dinmica mediante la que solicitbamos a las mujeres participantes que seleccionasen y ordenasen jerrquicamente algunos de los valores propuestos en el suguiente listado: CONFIANZA, RESPETO, MOTIVACIN, ESFUERZO, RESPONSABILIDAD, INICIATIVA, PERSEVERANCIA, AMOR, DILOGO, AUTOESTIMA, CREATIVIDAD, PAZ, AMISTAD, JUSTICIA, COOPERACIN, COMPARTIR, GENEROSIDAD, SOLIDARIIDAD, SENTIDO CRTICO, COMPETITIVIDAD, VALORACIN SOCIAL. En primer lugar, les pedimos que escogiesen aquellos que consideraban ms importantes para sus vidas, siendo los ms citados los de carcter social: AMOR, PAZ, SOLIDARIDAD... En segundo lugar, les propusimos que seleccionasen aquellos que queran transmitir a sus hijos/as. En este caso, los valores seleccionados estaban ms relacionados con la competencia individual, es decir: ESFUERZO, RESPONSABILIDAD, CREATIVIDAD... Esta experiencia nos hace plantearnos la necesidad de reflexionar respecto a nuestros propios valores (o los que la sociedad asume como ideales) y a los valores que en realidad estamos transmitiendo, asunto del que nos ocupamos en el siguiente apartado.
2.3. Valores: transmisin en el proceso de socializacin.
Llegados a este punto, podemos retomar una cuestin planteada ms arriba, aunque tampoco ahora encuentre respuesta: somos corresponsables de la situacin de desigualdad mundial y del deterioro del planeta?, hasta qu punto nuestras conductas y decisiones son trascendentes? Segn hemos visto hasta ahora, detrs de cada acto, hay un valor que lo sustenta, valor compartido (o no) por una determinada cultura, asumida a su vez por una sociedad concreta. Guy Rocher define la socializacin como " el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, en cuyo seno debe vivir". Esta definicin nos obliga a resumir tres aspectos fundamentales a tener en cuenta: Adquisicin de la cultura Integracin de la cultura en la personalidad Adaptacin al entorno social
El ser humano, para adaptarse a su entorno, del que depende absolutamente, necesita adquirir y asumir la cultura en que se desenvuelve, de tal modo que, los valores, smbolos y normas de dicha cultura se integran en su forma de ser. Destacamos en este punto el carcter afectivo que impera en el proceso de socializacin que, como apunta Rocher, transcurre durante toda la vida.
2.4. Agentes de socializacin Una conclusin que podemos extraer a priori es que en cada paso del proceso de socializacin se pone en juego la transmisin de una determinada cultura y, por consiguiente, de unos valores determinados. Cualquier elemento del entorno puede llegar a convertirse en agente socializador, pero nos centramos a continuacin en aquellos cuya repercusin, tanto personal como social, es ms acusada. La familia Es el agente de socializacin ms importante, no slo por ser el primero en el que se integra el ser humano, sino, adems, por su especificidad como marco afectivo y por su incidencia a lo largo de toda la vida. Los nios, sobre todo en los primeros aos, dependen absolutamente de las personas que le cuidan (sus figuras de apego) y que garantizan su supervivencia. La socializacin que tiene lugar en la familia se desarrolla de forma continua y difusa, sin seguir un programa consciente preestablecido. Los nios absorben todo lo que observan y viven en el entorno familiar, asumiendo valores que comienzan a conformar su personalidad.
La imagen que se forma de s mismo un nio (como alguien fuerte o dbil, listo o tonto, querido o soportado, etc.) o la imagen del mundo (lugar hostil o acogedor), depende mucho de los valores que se le estn transmitiendo en la familia. Los padres y las madres educan en valores para la vida de forma consciente e inconsciente, pues ya hemos apuntado que la cultura se integra en la personalidad, de modo que cada movimiento, gesto, actitud o conducta manifiesta educa en una direccin determinada, aunque con las palabras pretendamos transmitir todo lo contrario. Cuntas veces se da un cachete a un nio, al tiempo que se le dice: "No se pega" (en ocasiones acompasando numricamente cada slaba a un cachetazo, "nose-pe-ga). En estos momentos, parece que se quiere educar para que el nio no utilice la violencia como herramienta para conseguir algo, pero, incoherentemente, estamos ejerciendo la violencia para conseguir lo que nosotros queremos , por lo tanto, lanzamos esta pregunta: Qu valor estamos transmitiendo: el de nuestras palabras o el de nuestra mano? La familia tambin transmite un status social. La etnia, la religin, la clase socioeconmica de la familia de origen irn configurando la imagen que de s mismo y del mundo tiene el nio. Puede que un nio nacido en una familia pobre no sea siempre pobre, pero los valores y aspiraciones recibidos en los primeros aos determinarn sin lugar a dudas su desarrollo social y personal.
La escuela La escuela ampla el mundo del nio, diversificando sus experiencias y favoreciendo el contacto con otras realidades, relaciones, puntos de vista y, por supuesto, valores. La valoracin que se hace en casa sobre el gnero, las etnias, las religiones, los ideales, se va haciendo ms compleja en el nuevo entorno. Aprender a leer, escribir, contar, etc., elementos planificados conscientemente por el sistema educativo en su conjunto, slo constituye una parte de la educacin global que el nio est recibiendo y asimilando como propia. Las actitudes del profesorado, sus movimientos y gestos, son nuevas herramientas para la transmisin de valores. Cierto es que la educacin en valores, como contenido curricular, est siendo tenida en cuenta en los ltimos aos, por lo que es objeto de programaciones conscientes y sistemticas, pero, aunque nos detendremos en este tema en el cuadernillo especfico para el profesorado, queremos dejar constancia en este punto de la capacidad de la comunidad educativa para transmitir valores a travs de situaciones tan aparentemente balades como cuantificar el aprendizaje del alumnado con una nota, que difcilmente puede recoger aspectos relacionados con el estado de nimo del alumno, su situacin familiar, la motivacin, etc. Aunque las notas son un recurso de evaluacin que permite registrar datos relevantes, pueden transmitir valores como la competitividad, la excelencia o el individualismo si no se gestiona de un modo adecuado. Por otro lado, la escuela es el primer entorno social en el que el nio tiene que actuar segn unas reglas formales y rgidas. Horarios, rutinas, disponibilidad a someterse a normas y evaluaciones impersonales son mnimos indispensables que toda organizacin adulta da por supuesto. Fernndez Enguita, en La cara oculta de la
escuela, nos comenta cmo la escuela gesta y reproduce aquellos roles y actitudes que el sistema econmico y laboral adulto necesita para subsistir.
El grupo de iguales Los iguales constituyen un grupo social compuesto de personas que tienen ms o menos la misma edad, que se desarrollan a un nivel similar de complejidad y que comparten intereses comunes. En este mbito, el nio encuentra un entorno especialmente rico, pues elude el control de los adultos en gran medida. Cuando un grupo de nios juega y se relaciona sin dicho control, se establecen normas basadas en valores propios, aprendidos en otros contextos, pero reinterpretados entre la libertad del grupo. Los jvenes, an con menos supervisin adulta, ganan una cierta independencia personal, que les va a resultar clave para aprender a establecer sus propias relaciones sociales y para formarse una imagen de s mismos distinta de la que reciben a travs sus padres o profesores. Los miembros de un grupo de iguales tienden a valorar su propio grupo en trminos muy positivos y, al mismo tiempo, a desdear otros grupos. Esto explica que pueda parecer tan atractiva la pertenencia a un determinado grupo de iguales, que uno empiece a imitar las conductas y estilo de ese grupo con la esperanza de ser admitido. Este proceso recibe el nombre de socializacin anticipada, que es el aprendizaje de normas, valores o conductas sociales que tiene como objetivo alcanzar una determinada posicin. Entre adultos, al incorporarnos a un determinado mbito laboral, intentamos hacer nuestra la tica profesional instalada, con la esperanza de integrarnos lo antes posible. Esa inercia tambin socializa, impone o propone valores que incorporamos a nuestra personalidad y, por consiguiente, a nuestra forma de actuar personal y profesionalmente.
Los medios de comunicacin de masas No cabe ninguna duda de la enorme capacidad de los medios de comunicacin de masas para integrarse en nuestras vidas. La informacin, que hoy da viaja a velocidad de "red", es slo un elemento a considerar para comprender la trascendencia de los medios en la sociedad. Tomemos como referencia la televisin que, sin duda, sigue siendo el medio de comunicacin ms potente, dado que est al alcance de casi todos. No podemos negar que la televisin constituye un recurso socializador que, segn el uso que se haga de l, puede ser un medio altamente positivo, pues puede ejercer una serie de funciones, tales como: Informativa Entretenimiento
Educativa-formativa Capacidad de despertar el sentido crtico
Por otro lado, la televisin puede llegar a ser nefasta, dada la gran cantidad de antivalores que se transmiten, no slo a travs de los programas, sino tambin mediante la publicidad y las pelculas. El consumismo, el desprecio a los dbiles, el uso de la violencia para enfrentarse a situaciones de la vida, el status, el poder, los estereotipos de la belleza, el uso de la mujer como objeto sexual, la insensibilidad ante los problemas de los dems, la desvaloracin de los pobres y de otras culturas, son algunos de los aprendizajes que este medio transmite, en muchas ocasiones, sin control y sin conocimiento crtico por parte del usuario. La televisin juega un papel fundamental en el sostenimiento del sistema socioeconmico del que formamos parte; sin la transmisin de valores como el xito econmico, la belleza o la competitividad, el crecimiento del consumismo no tendra lugar. Aunque dedicamos un cuadernillo especfico para abordar la trascendencia de los medios de comunicacin, queremos poner ahora el acento en la influencia del lenguaje televisivo, creando en nosotros imgenes e ideas del Tercer Mundo que difcilmente pueden ayudar a cambiar las cosas. Algunos de estos estereotipos y creencias son: El Tercer Mundo es identificado con miseria, hambre y guerras, factores explicados siempre a partir de causas endgenas. Los conflictos aparecen descontextualizados y esquematizados. Las migraciones al Norte aparecen como reflejo de una conciencia de agresin y peligro. El tercer mundo se asocia a crueldad y terrorismo, vindose como una fuente de conflictos y amenazas para la paz. Se presenta una ayuda humanitaria internacional despojada de contenidos polticos. Las catstrofes ambientales son mostradas slo como consecuencias de la naturaleza, al igual que las hambrunas o las enfermedades endmicas; nunca se hace referencia ni se invita a reflexionar sobre el papel de los pases del norte. Los valores occidentales aparecen como los ideales que han de tomar como referencia las sociedades del sur.
Hemos de considerar muy especialmente a la publicidad como agente socializador, pues, para vender productos, vende valores. As, un coche de gama alta no es un producto con unas caractersticas y calidad determinadas; es un smbolo del xito social y una muestra externa del status econmico del comprador, perceptible a la vista de todos. 2.5. Valores y tendencias que presiden la sociedad actual
A lo largo de estas pginas, hemos venido realizando una crtica ms o menos explcita sobre los valores que hoy da gobiernan nuestros actos y a la comunidad
occidental en general. Tambin seguimos manteniendo una cuestin abierta: somos corresponsables de la injusticia en el mundo? Aunque parece que poco a poco vamos emitiendo respuestas, en este apartado profundizaremos en cmo los valores y las tendencias de nuestra sociedad determinan en gran medida el camino que la humanidad, y el planeta del que forma parte, est escogiendo para su desarrollo, pese a que no todos han tomado parte en la decisin de dicho rumbo.
Recogemos como introduccin a este punto fragmentos de un artculo de Eduardo Galeano: Somos todos culpables de la ruina del planeta La salud del mundo est hecha un asco. `Somos todos responsables, claman las voces de la alarma universal, y la generalizacin absuelve: si somos todos responsables, nadie lo es. Como conejos se reproducen los nuevos tecncratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad ms alta del mundo: los expertos generan expertos y ms expertos que se ocupan de envolver el tema en el papel celofn de la ambigedad... El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadsticas confiesan... La seora Harlem Bruntland, quien encabeza el gobierno de Noruega, comprob recientemente que si los 7 mil millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo que los pases desarrollados de occidente, haran falta 10 planetas como el nuestro para satisfacer todas sus necesidades. Una experiencia imposible... No slo nos estn tomando el pelo, no: adems, esos gobernantes estn cometiendo el delito de apologa del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraso, fundado en la explotacin del prjimo y en la aniquilacin de la naturaleza, es el que nos est enfermando el cuerpo, nos est envenenando el alma y nos est dejando sin mundo. Eduardo Galeano 10-08-2006
Nos est envenenando el alma... Quizs el envenenamiento del alma tenga una va de entrada y otra de salida, pues se convierte en causa y efecto del panorama mundial que a todos nos afecta. Francisco F. Garca, profesor titular de Didctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla, aporta algunas ideas sobre los rasgos que caracterizan la nueva realidad mundial: Una sociedad global: Gran parte de los fenmenos tienen una repercusin en el conjunto del globo, especialmente los relacionados con la economa. Una sociedad de la informacin: Transformacin comparable a la que represent la revolucin industrial. F.Garca cuestiona el trmino "sociedad del conocimiento", pues la cantidad de informacin y el tratamiento que reciben ms bien desvan lo que debera ser conocimiento y lo convierten en espectculo. "Saber" ms no nos est haciendo mejores; las desigualdades cada vez son mayores. Una sociedad urbana de cultura uniformizada : Las peculiaridades y la riqueza de las muy diversas culturas del planeta empiezan a estar en peligro de extincin.
Adems, la prdida de las diferentes culturas no garantizan el desarrollo de las sociedades que sufren este proceso de aculturacin. Una sociedad con una grave crisis ambiental: La Tierra puede llegar a desaparecer como hogar de nuestra especie; y entonces las diferencias entre ricos y pobres seguramente no ser la cuestin ms relevante. Una sociedad en la que el poder es difuso : La nueva economa ejerce su poder a travs de los nudos de la amplia y difusa red que cubre el planeta, nudos que vienen a coincidir con las grandes metrpolis mundiales. Una sociedad en la que domina el pensamiento nico : "Cultura de la superficialidad", cuya principal caracterstica es el xito de los valores consumistas. No interesa la esencia, sino la apariencia.
Esta ltima caracterstica apunta directamente hacia nosotros, hacia nuestros valores. Qu valores sustentan ese pensamiento nico, que alimenta el resto de rasgos aportados por F.Garca? Individualismo: Ascensos, premios, reconocimientos, calificaciones acadmicas, primas, incentivos econmicos, etc. En muy pocas ocasiones se otorga valor a la cooperacin. Es curioso comprobar cmo en muchas empresas se valora, de antemano, la capacidad para trabajar en equipo, aunque, de forma ms o menos implcita, se premia a "el mejor" del equipo. xito: El hombre moderno, producto de una sociedad mercantil movida permanentemente por la necesidad de ganacias y sometida al principio del mximo beneficio, ha hecho que las relaciones sociales posean tambin un carcter mercantil y, en consecuencia, competitivo. Competir por el xito implica estar "frente al otro", lo cual se opone directamente a "crear junto a otros" un modelo nuevo de desarrollo global. Eficiencia: En ocasiones, confundida con la productividad. Valoramos la eficiencia porque genera xitos, aunque no siempre es as. La primaca de la apariencia: Soy el mejor porque, adems, lo parezco. Pertenecer a un status social determinado no es suficiente; es imprescindible que dicho status sea perceptible y reconocido por los dems. El dicho "tanto tienes, tanto vales" se ha convertido en doctrina del sistema capitalista. Belleza y juventud: El lenguaje visual incide directamente sobre nuestra idea de belleza, una idea de belleza inalcanzable, entre otras cosas, porque dicho lenguaje visual cuenta con los medios y artificios suficientes como para enmascarar la belleza real. Libertad, falseada y trivializada en la opcin de escoger entre los productos que esta sociedad nos ofrece. Felicidad, desvirtualizada y confundida con "tener". Comodidad: Todo lo que no pueda conseguirse de inmediato, no merece nuestra atencin. Quizs por ello los publicistas utilizan frases como "cmpralo ya", "no esperes ms", "a qu ests esperando?", etc. Confundimos lo prctico con lo cmodo.
Notoriedad: No importa qu nos distingue, la cuestin es estar en el centro de atencin. La proliferacin de reality shows justifica a la vez que alimenta este valor cada vez ms creciente. La delincuencia que tanto nos preocupa en "nuestro" mundo est encontrando nuevas razones, mejor dicho, ahora delinquimos sin razones, para divertirnos y para ser los protagonistas en internet. No pretendemos fustigarnos con nuestras miserias ni mucho menos; todo lo contrario, necesitamos reflexionar sobre ellas, cuestionarlas, criticarlas y asumirlas para dejar fluir los otros valores que tambin llevamos dentro. La cuestin no es cules son mis propios valores, sino, cules son los que gobiernan mi vida y cules son los que yo quiero que dirijan mis actos. Si nos paramos a pensar, podemos concluir que los contravalores arriba citados son fruto de una educacin concreta, planificada y ejecutada desde la familia, entre los amigos, en la escuela, a travs de los medios de comunicacin, pero con una finalidad muy clara, aunque no seamos conscientes de ello, sostener este malentendido modelo de desarrollo que, adems de ser insostenible, es inhumano. Abusamos nuevamente de Galeano: "La explosin del consumo en el mundo actual mete ms ruido que todas las guerras y arma ms alboroto que todos los carnavales. La parranda aturde y nubla la mirada; esta gran borrachera universal parace no tener lmites en el tiempo ni en el espacio. Pero la cultura de consumo suena mucho, como el tambor, porque est vaca; y a la hora de la verdad, cuando el estrpito cesa y se acaba la fiesta, el borracho despierta, solo, acompaado por su sombra y por los platos rotos que debe pagar". La borrachera nos afecta a nosotros, porque nos hace infelices y enfermos, y al resto del mundo, porque nos hacemos insoportables y tremendamente dainos. El siguiente mdulo pretende "desfacer el entuerto" que nos preocupa: tenemos la culpa de la pobreza?, somos nosotros quienes estamos matando a la Tierra?, qu podemos hacer al respecto?
2.6. El mundo en nuestro mundo: los Objetivos de Desarrollo del Milenio Ya hemos dado dos pasos importantes para cambiar el mundo: tenemos consciencia sobre cules son nuestros valores y, adems, tenemos la valenta de preguntarnos si dichos valores contribuyen a que la situacin mundial tenga el aspecto que ofrecamos en el apartado 2.1. Debemos continuar caminando. Condicin imprescindible es conocer los grandes problemas que padece el mundo, de otro modo, jams podramos hacerles frente. En el apartado 2.1, hemos aportado datos relevantes que nos conducen a conocer y a comprender lo que pasa. Ahora retomamos el discurso, completndolo con la Declaracin del Milenio. En septiembre del ao 2000, 189 jefes de estado y de gobierno del mundo se reunieron en las Naciones Unidas en la llamada Cumbre del Milenio con la intencin de acabar con la pobreza y construir un mundo ms justo para todos.
Para conseguirlo, establecieron 8 objetivos: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Entre todos los pases fijaron como fecha para su cumplimiento el ao 2015. Se trata de unos objetivos de mnimos, como punto de partida para erradicar la pobreza extrema, promover la dignidad humana y la igualdad, alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Este ao 2008 se han cumplido 8 aos de la firma. A pesar de algunos tmidos avances, los objetivos estn muy lejos de cumplirse. Las abrumadoras cifras que acompaan el incumplimiento de los ODM afectan especialmente a los nios y nias. Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 1.100 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema (menos de un dlar al da) y 1.600 en condiciones de pobreza (menos de dos dlares diarios). En total, representan el 40% de la humanidad. Entendemos que la pobreza no slo es la carencia de los ingresos y bienes bsicos para sobrevivir, sino tambin la ausencia de opciones y oportunidades para lograr un nivel de vida digno. No obstante, aportamos ahora una serie de datos relacionados con la manifestacin de la pobreza ms extrema e indigna: el hambre. - 14 personas de cada 100 padecen hambre de manera permanente. - 75 de cada 100 personas que padecen hambre son productores de alimentos (pequeos agricultores, campesinos sin tierra o pescadores). - Slo el 1% de la propiedad de la tierra en el mundo pertenece a las mujeres y, sin embargo, cultivan el 80% de su superficie. - Las inversiones en polticas de desarrollo rural en los pases en desarrollo han descendido casi un 50% los ltimos 10 aos. - Se producen alimentos para abastecer a toda la poblacin mundial. Objetivo 2: Lograr la enseanaza primaria universal Aproximadamente, 77 millones de menores en edad escolar no estn escolarizados; el 55 % son nias. Las consecuencias de no tener acceso a la educacin son profundas y desastrosas y ponen en peligro la vida de muchas personas pobres, sobre todo, mujeres y nias. La importancia de universalizar la educacin no slo radica en que facilita el acceso al mercado de trabajo, favoreciendo as el crecimiento econmico; tambin es esencial porque permite el acceso a otros servicios como la salud y la vivienda y, adems, porque potencia la participacin, la democracia y la gobernabilidad, generando una sociedad civil fuerte, capacitada para decidir e influir en la poltica de su pas. La reduccin del 1% de los gastos militares durante un ao podra proporcionar educacin primaria a todos los nios y nias del mundo. Dicho gasto podra emplearse en eliminar las tasas escolares de muchos pases, dar almuerzos en las escuelas, acercar las escuelas a los hogares, contratar ms profesorado, etc. Objetivo 3: Promover la igualdad de gnero y la autonoma de la mujer La pobreza tiene rostro de mujer joven analfabeta rural. Junto a la feminizacin de la pobreza, la violencia de gnero refleja la gravedad de la discriminacin de las mujeres y refuerza la inequidad de gnero.
Las mujeres son activas constructoras del desarrollo en el mundo, pues gestionan la mayora de los hogares, crean y generan alternativas frente al hambre, son las mayores productoras agrcolas y cuidan de la seguridad fsica y econmica de sus familias. Pese a esto, las mujeres estn invisibilizadas, puesto que ganan menos, tienen menos derechos y no son valoradas socialmente. Esta situacin, cuanto menos paradjica, constituye uno de los pilares sobre los que basaremos nuestra propuesta para cambiar el mundo: creemos que la justicia ha de tener nombre de mujer, aunque hombres y mujeres protagonicemos su alcance.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil En 2004, 11 millones de nios y nias murieron antes de cumplir los cinco aos por causas evitables (aproximadamente, 30.000 al da): Enfermedades con prevencin o tratamiento sencillo, por ejemplo, el sarampin. Hambre y denutricin. Agua insalubre
Pocos aos antes, el mundo entero se estremeci al observar "en directo" la muerte de casi 3000 personas al desplomarse las torres gemelas de Nueva York, el 11-S. Imaginemos por un momento que cada da se desploman ante nuestros ojos (medios de comunicacin de masas) 20 torres cargadas de nios y nias menores de cinco aos. Esto no ocurre. No nos interesa?, creemos que S. Ms sangrante an es conocer que 2 de cada 3 muertes ocurre solamente en 10 pases, entre ellos, Etiopa, donde las probabilidades de morir de un nio antes de cumplir los cinco aos es 30 veces superior a la de un nio de Europa Occidental.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna Todos los aos, ms de medio milln de mujeres muere durante el embarazo o el parto. En frica Subsahariana, 1 de cada 16 mujeres tiene probabilidades de morir en estas circunstancias, frente a 1 de cada 2.800 en los pases industrializados. Las causas directas de las muertes derivadas de la maternidad son hemorragias, infecciones, parto obstruido, trastornos hipertensivos y abortos en condiciones peligrosas. Adems muchas mujeres quedan incapacitadas debido a lesiones de los msculos de la pelvis, rotura de tejidos de la vejiga, lesin de la mdula espinal que las incapacita para mantener a su familia.
Este objetivo guarda una relacin muy estrecha con el anterior, ya que un 20% de las enfermedades que sufren los nios y nias menores de cinco aos estn relacionadas con la salud y nutricin deficiente de sus madres, as como con la calidad de la atencin durante el embarazo y los primeros das de vida del recin nacido.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Cuando no hay una buena nutricin, hay falta de acceso a la educacin, mtodos de prevencin insuficientes, saneamientos deficientes y la atencin en salud inaccesible, el VIH/SIDA, la malaria, el sarampin y la tuberculosis significan la muerte segura para millones de personas que, en otras partes del mundo, podran sobrevivir. En 2005 hubo 4,1 millones de nuevos infectados de SIDA. Slo el 12 % de las personas con VIH tiene acceso a los retrovirales. Esto se debe en gran medida a que la industria farmacutica sigue dficultando el uso de genricos a los estados ms empobrecidos y azotados por la enfermedad. La malaria mata a un nio cada 30 segundos.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente La interrelacin entre la naturaleza y el ser humano es incuestionable. Necesitamos los recursos que el planeta nos brinda, eso est claro, pero, somos conscientes realmente de que "dependemos" del medio ambiente que estamos destruyendo? Un objetivo fundamental es conseguir la sostenibilidad medioambiental, es decir, una gestin adecuada de los recursos naturales. La relacin entre medio ambiente y pobreza es ms que destacable. Los cambios en los recursos naturales hacen ms difcil conseguir un buen desarrollo, sobre todo en los pases ms pobres, ya que ellos dependen directa y exclusivamente de esos recursos. La sostenibilidad no podr lograrse con el actual modelo de consumo. Los suelos se degradan de forma alarmante, las especies animales y vegetales desaparecen a un ritmo comparable a la poca de la extincin de los dinosaurios. Las emisiones de CO2, lejos de reducirse, estn aumentando a nivel mundial y la sobreexplotacin de bosques y ocanos aumenta cada da. Hacia el 2025, la mitad de la poblacin mundial, unos 3500 millones de personas, tendr problemas de escasez de agua.
Objetivo 8: Fomentar una asociacin mundial para el Desarrollo Este objetivo es una condicin previa para alcanzar el resto de objetivos, ya que sus metas apuntan directamente a las decisiones que debemos tomar los pases enriquecidos. No obstante, la consecucin de este objetivo es la ms difcil, puesto que los indicadores propuestos son demasiado generales y adems carecen de referencia temporal, como en el caso de los otros siete objetivos.
Son tres propuestas generales las que hay que tener en cuenta para que los acuerdos entre pases tengan efecto sobre los 7 primeros objetivos. Podemos decir que son soluciones o vas para afrontar los problemas: Aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo: Segn las ltimas cifras disponibles, slo cinco pases europeos han alcanzado el 0,7 % del PIB en ayuda durante los ltimos aos. Pese a la "firme voluntad" de la gran mayora de los pases, se sigue destinando muchsimo ms dinero a defensa que a la ayuda al desarrollo. Cancelacin de la Deuda Externa: En muchos pases pobres, los pagos derivados de la deuda externa suponen grandes porcentajes de su riqueza y son superiores a los fondos recibidos en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Justicia Comercial: Es indispensable establecer normas mediante las que el comercio internacional deje de favorecer slo los intereses de los pases ricos.
En Espaa, estas propuestas se han concretado en un "Pacto de Estado contra la Pobreza", suscrito por todos lo partidos polticos el 19 de diciembre de 2007. Entre ellas, se firm el compromiso de garantizar el 0.7 % del PIB para AOD antes del 2012. Toda la informacin que estamos aportando sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, puede ser ampliada, fundamentalmente, mediante el documento "ODM, una mirada a mitad de camino", publicado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en Espaa, del que hemos extrado los datos fundamentales. Tambin podramos detenernos en relacionar nuestra actividad y forma de vida con los problemas manifestados a travs de los ODM; pero creemos que ese proceso podemos ir descubrindolo a medida que nos convertimos en Educadores para el Desarrollo 1. Con el material trabajado hasta ahora, ya poseemos la formacin mnima para sensibilizarnos, concienciarnos y actuar, educando en solidaridad.
3. Qu es la Educacin para el Desarrollo?
3.1.
Evolucin histrica de la ED.
La evolucin del concepto de Educacin para el Desarrollo ha ido ligada, sobre todo en las primeras dcadas, a la evolucin del concepto y las prcticas del desarrollo. Siguiendo la categorizacin en cinco generaciones de Manuela Mesa y que aparecen de forma resumida en el artculo sobre la Educacin para el Desarrollo (M. Burgos 2004) en el libro Desarrollo Humano y Cooperacin. Una introduccin podemos reconocer diferentes enfoques, los cuales no se han ido sustituyendo totalmente sino que han ido superponindose conviviendo en diferentes periodos. Primera generacin: el enfoque caritativo asistencial (aos 40-50) Son los aos en los que los problemas del subdesarrollo y de los pases ms afectados no estn en las agendas de la poltica internacional. Las organizaciones que realizaban algn tipo de intervencin eran en su mayora humanitarias y de adscripcin religiosa. Su actuacin se centra en las situaciones de conflicto y de
1
De todas formas, el material didctico De tu mundo al mundo aborda ampliamente esta cuestin.
emergencia en las que se pretende dar respuesta inmediata a las carencias materiales ms acuciantes. En este contexto, las organizaciones lanzan campaas de sensibilizacin orientadas a la recaudacin de fondos, con un mensaje que apela a la caridad y a la accin puntual e individual de dar un donativo que paliar una u otra necesidad en los pases subdesarrollados Las imgenes que se traslada suele reflejar a las personas del Sur como objetos impotentes a la espera de la imprescindible y milagrosa ayuda del Norte. Estas primeras actividades de sensibilizacin y de recaudacin de fondos no pueden considerarse estrictamente educacin para el desarrollo debido a la limitacin de su alcance y a la ausencia de objetivos propiamente educativos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que son un importante precedente para la misma. Segunda generacin: el enfoque desarrollista (aos 60) La teora del crecimiento por etapas cobra protagonismo en este periodo. Desde un anlisis econmico se plantea el anlisis de que en los pases subdesarrollados se debe suceder una serie de procesos socioeconmicos que concluyan en una modernizacin al nivel que han obtenido los pases del Norte, modernizacin que pasa por unas adecuadas aportaciones de capital y tecnologa procedentes de los pases ricos que han alcanzado un nivel adecuado de desarrollo. Este enfoque da una visin ms amplia de las acciones a realizar en el Sur y surgen las primeras ONG de desarrollo que empiezan a plantear la participacin comunitaria como estrategia y que dignifican a los beneficiarios del Sur. Sin embargo reciben crticas por su enfoque eurocentrista ya que proponen como modelo de desarrollo a los pases ricos y unas estrategias basadas en el desarrollo econmico, sin cuestionar los problemas estructurales de dicho desarrollo. Es el punto de partida de actividades de informacin sobre las actividades y proyectos que las ONGDs realizan en el Sur con aquellas comunidades y colectivos que tienen inters en desarrollarse. Tercera generacin: una educacin para el desarrollo crtica y solidaria (aos 70). En un momento histrico como el de la descolonizacin, los movimientos de liberacin nacional dan protagonismo a la participacin ciudadana que cuestiona el modelo de desarrollo imperante y exige un nuevo orden econmico internacional. La definicin del subdesarrollo ya no se plantea como una situacin de atraso de los pases del Sur sino como una consecuencia estructural de las relaciones internacionales y ms concretamente como consecuencia del desarrollo descontrolado de los pases ricos. Las propuestas educativas y metodologas que se empiezan a plantear para la ED son los primeros pasos hacia una verdadera propuesta educativa que propone un cambio social y que va ms all de asistencialismo o de la propaganda.
Se proponen acciones con enfoques que promuevan la toma de conciencia sobre la pobreza y las relaciones de desigualdad de la provocan, cuestionando el eurocentrismo. Cuarta Generacin: la educacin para el desarrollo humano y sostenible (aos 80) Las propuestas de la globalizacin econmica y el modelo hegemnico quedan en entredicho ante la creciente desigualdad social que vienen provocando en las ltimas dcadas. Otras propuestas alternativas de desarrollo surgen desde los movimientos sociales del Norte y del Sur incorporando la dimensin humana y sostenible al desarrollo. Esta situacin plantea nuevo retos para la Educacin para el Desarrollo pues se hace necesario un conocimiento de los problemas globales (medioambiente, migraciones, conflictos armados, derechos humanos...) y por lo tanto enfoques educativos que favorezca una visin global del mundo. Quinta Generacin: la educacin para una ciudadana global (aos 90 en adelante) Se analiza el problema del desarrollo/subdesarrollo como un problema comn que no slo afecta a los pases subdesarrollados. Con la subordinacin de los derechos y las necesidades sociales al mercado global tanto las sociedades del Norte como la del Sur nos vemos afectadas negativamente. El cambio global depende tanto de las sociedades del Sur como del Norte y ste es el mensaje del que se hace eco la Educacin para el Desarrollo promoviendo un cambio social con el compromiso y la responsabilidad de todos y todas. Quedan atrs los mensajes de protesta para pasar a hacer propuestas de accin locales e internacionales (campaas de presin poltica, consultas sociales, implicacin de los medios de comunicacin) donde los objetivos de la sociedad del Norte y del Sur sean comunes desarrollando el sentido de ciudadana global. Este breve repaso por la evolucin del concepto de ED puede ayudarnos a comprender por qu es difcil conceptuar la ED y por qu diferentes organizaciones y agentes socioeducativos pueden partir de ideas y conceptos diferentes. Adems, la Educacin para el Desarrollo ha adquirido a lo largo de su historia elementos de diferentes corrientes educativas, como la educacin popular, las educacin para.. (la paz, la interculturalidad, la coeducacin, etc.). Las propuestas educativas ms actuales han trabajado sobre el enfoque de la educacin para la ciudadana global como marco que engloba los aspectos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) ms interesantes, incluidos los de la Educacin para el Desarrollo.
3.2.
Concepto
No podemos decir que exista un nico concepto de Educacin para el Desarrollo aunque s podemos afirmar que actualmente, en el mbito de las ONGD y colectivos vinculados al mundo educativo, existe ya un amplio consenso en cuanto a lo que la ED
debe aspirar a ser, tal y como se desprende de las conclusiones del III Congreso de Educacin para el Desarrollo (La educacin transformadora ante los desafos de la globalizacin, organizado por Hegoa y celebrado en Vitoria del 7 al 9 de diciembre de 2006): una educacin para la ciudadana global, con todas las implicaciones que eso tiene en trminos de TRANSFORMAR(NOS), EMANCIPAR(NOS) Y MOVILIZAR(NOS). En este marco general de la ED, fruto del consenso entre las ONGD federadas a la CAONGD tras un taller sobre educacin para el desarrollo, se concret que entendemos la Educacin para el Desarrollo como un proceso educativo que trata de promover el conocimiento, las actitudes y las habilidades que son relevantes para vivir de forma responsable en un mundo complejo y diverso cultural, econmica y polticamente hablando. Nos estamos refiriendo a potenciar el pensamiento crtico y el compromiso activo para transformar(nos), emancipar(nos) y movilizar(nos)- ante las desigualdades e injusticias que se producen en el mundo fruto de dicha complejidad y diversidad. En definitiva a la formacin de lo que el profesor Ferrn Polo denomina, Ciudadano/a Global que se caracteriza por2: Ser consciente de la gran amplitud del mundo y tener un sentido propio como ciudadano del mismo. Sentirse indignado frente a cualquier injusticia social. Respetar y valorar la diversidad como fuente de enriquecimiento humano. Responsabilizarse de sus propias acciones. Participar, comprometerse y contribuir con la comunidad en una diversidad de niveles, desde los locales a los ms globales, con el fin de lograr un mundo ms equitativo y sostenible. Conocer cmo funciona el mundo a nivel econmico, poltico, social, cultural, tecnolgico y ambiental con la voluntad constante de bsqueda y anlisis de la informacin.
3.3. Objetivo General
Objetivos
De la definicin de Educacin para el Desarrollo compartida por las ONGD de la Coordinadora Andaluza (CAONGD), la Coordinadora Estatal de ONGD y la Plataforma europea CONCORD se desprende el objetivo general de la misma: Promover una cultura de la solidaridad. Objetivos especficos 1. Facilitar una comprensin global de las cuestiones de desarrollo y de los
2
Polo, F. (2005) Hacia un currculum para la ciudadana global
mecanismos de explotacin que generan las desigualdades mundiales. 2. Facilitar la comprensin de la interdependencia entre las sociedades de las diferentes regiones del mundo. 3. Facilitar la adquisicin de una visin consciente y crtica sobre la realidad, tanto a nivel local como a nivel global. 4. Promover el dilogo entre los ciudadanos a travs de la interculturalidad basada en la igualdad, el respeto a la diversidad y el respeto mutuo. 5. Promover los valores, comportamientos y actitudes vinculadas a la solidaridad. 6. Potenciar la capacidad de los ciudadanos a movilizarse y comprometerse en acciones colectivas de solidaridad.
3.4. mbitos Educacin Formal
mbitos, agentes y actividades.
La educacin reglada en todas sus etapas, pero especialmente la Educacin Primaria y Secundaria, es un importante mbito de aplicacin de la Educacin para el Desarrollo. sta es una realidad que podemos contrastar con algunos datos del estudio-diagnstico sobre las ONGD que realiz el Gabinete de Asesoramiento Tcnico (GAT) de la Coordinadora Andaluza en el segundo semestre del ao 2004, y que adems se ha constatado en otras comunidades autnomas. Dicho estudio puso de manifiesto que entre las organizaciones federadas que trabajan en Educacin para el Desarrollo3 (31 de las 42 organizaciones entrevistadas declaran hacer Educacin par el Desarrollo un 73,80 %-), el 80,63% lo hace en educacin formal4; siendo sus destinatarios en un 77,41 % Alumnado (sin especificar el nivel educativo) y en un 64,51 %; el profesorado/educadores y su principal actividad en este rea la produccin y edicin de materiales didcticos (58,06%). Este impulso de la Educacin para el Desarrollo en el mbito de la educacin formal coincide con la aparicin de las reas transversales en la Ley de Ordenacin General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE), cuando el profesorado se encuentra ante la necesidad de materiales y experiencias de educacin en valores para introducirlas en el proyecto curricular de centro y encuentra en las ONGD una importante fuente de recursos y de personal con experiencia.
3
Este estudio se hizo en base a un cuestionario que se envi a las 45 organizaciones federadas en julio de 2004. Contestaron 42 por lo que sobre esa muestra se realiz el anlisis cuantitativo de la informacin recogida.
4
La distribucin por mbitos de actuacin de las 31 organizaciones que trabajan en ED fue: Educacin Formal: 5 (16,12%); Educacin No Formal: 6 (19,35 %); Educacin Formal y Educacin No Formal: 20 (64,51%).
Fruto de esa realidad y del trabajo conjunto realizado entre los centros educativos y las ONGD, nos encontramos hoy ante una nueva situacin en la que la educacin en valores y la educacin para el desarrollo, en concreto, tienen un lugar propio en el debate de actualidad educativa: la aparicin de la asignatura de Educacin para la ciudadana y los derechos humanos. Durante el debate del proyecto de ley varios han sido los colectivos sociales que se han posicionado a favor y en contra de esta asignatura frente a la transversalidad de la ley educativa anterior. Las ONGD tambin han querido participar y, en ese sentido, el grupo de Educacin para el Desarrollo de la Coordinadora Andaluza se suma a las reflexiones del Grupo de Educacin de la Coordinadora Estatal, puesto que consideramos que est en consonancia con nuestro marco terico de la ED que ya hemos expuesto anteriormente: La perspectiva (en relacin a la asignatura de educacin para la ciudadana) quedara enormemente limitada si no se plantea desde un enfoque de la globalidad. Nuestros nios, nias y jvenes ya no pueden educarse teniendo como referencia exclusiva a su pueblo o ciudad, a su comunidad autnoma ni tan slo su pas. Deben educarse reconociendo un mundo cada vez ms interdependiente a nivel global y valorando el enriquecimiento que supone la apertura a culturas o realidades diferentes. El concepto formal y legal del trmino ciudadana es insuficiente para hacer frente a las exigencias cvicas y sociales que caracterizan el mundo actual. Por eso creemos que corresponde a la educacin facilitar al alumnado herramientas para analizar el mundo que nos rodea, as como la interdependencia de nuestra realidad. La Universidad es quizs la etapa de la educacin reglada en que la Educacin para el Desarrollo ha aparecido ms tarde pero, sin embargo, ha crecido significativamente en los ltimos aos y ya son varias las organizaciones que colaboran o son responsables de asignaturas de libre configuracin o con los departamentos cuyos postgrados o doctorados estn relacionados con la cooperacin al desarrollo o temticas afines. Seguir trabajando en este mbito es fundamental en la medida en que queramos que los jvenes vayan adquiriendo los conocimientos, capacidades y actitudes para ser un ciudadano/a global por lo que desde la Coordinadora Andaluza apostamos por un trabajo ms coordinado con el conjunto del centro, especialmente al profesorado, y en coordinacin con la Consejera de Educacin.
Educacin no Formal Entendemos por Educacin no formal aquella no institucionalizada, pero organizada, estructurada y diseada para grupos objetivos identificables. El colegio o la universidad constituyen espacios privilegiados para la formacin, investigacin y reflexin, pero por s solos no bastan para la funcin transformadora de la educacin. Podemos considerar el mbito de la educacin no formal, desde los orgenes de la educacin popular hasta las propuestas de la educacin de calle o la animacin sociocultural, como la cuna de la educacin para el desarrollo.
En este mbito cobran especial inters la formacin de agentes sociales y las actividades extraacadmicas y realizadas en otros espacios donde se puede fomentar la participacin social y la implicacin en problemticas colectivas. Educacin Informal Es este el mbito en el que la ED, entendida como proceso educativo estructurado, tiene menos cabida pero en el que se desarrollan otros aspectos de la Educacin para el Desarrollo como son la sensibilizacin y el carcter reivindicativo y de presin poltica, aunque debido a la importancia de esta ltima, le otorgaremos un apartado propio. Son acciones que se desarrollan en los espacios ms comunes donde nos desenvolvemos las personas (nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, en la calle, leyendo la prensa.) y en las que estamos asimilando mensajes sin ser realmente conscientes de que estamos tambin aprendiendo. Incidencia Poltica Entendemos como Incidencia Poltica la capacidad que tiene la ciudadana organizada para transformar el poder que tienen aquellos que toman decisiones. Es un proceso planificado para influir en las tomas decisiones; puede ser un proceso internacional, nacional o local. Busca cambios en: polticas, valores, prcticas, conductas, organizacin
Agentes Bebiendo de la fuente de la educacin en valores y de las prcticas de colectivos socioeducativos y educadores de calle, las ONG de desarrollo han sido por excelencia las impulsoras y promotoras de la Educacin para el Desarrollo en sus orgenes en cuanto a la realizacin y, sobre todo, en la sistematizacin de experiencias de educacin en valores en relacin con el trabajo realizado en el mbito de la cooperacin internacional al desarrollo. Sin embargo, durante el III Congreso de Educacin para el Desarrollo, celebrado en Vitoria en diciembre de 2006, se constat que en los ltimos 10 aos, los colectivos actores de la ED haban crecido y se haban diversificado dando lugar a un concepcin ms amplia y compleja de la Educacin para el Desarrollo. En este sentido queremos sealar tambin como agentes a los siguientes colectivos: - Colectivos y asociaciones socioeducativas Que desarrollan trabajos de educacin en valores bien en el mbito de la educacin formal, pero, sobre todo de la educacin no formal. Cabe destacar el papel de las las ONG de desarrollo que en Andaluca llevan a cabo alrededor del 90% de los proyectos en el mbito de la educacin para el desarrollo y sensibilizacin en Andaluca financiados mediante convocatoria reglada de la Agencia Andaluza de Cooperacin. Los proyectos, en trminos generales, estn dirigidos a sensibilizar a la poblacin
andaluza respecto de los problemas sociales, econmicos y mundiales que afectan a la poblacin mundial y que ponen en interrelacin a las poblaciones del Sur y el Norte, as como a generar ideas y propuestas para potenciar el compromiso y la participacin de la poblacin sensibilizada. - Las Administraciones pblicas (regional y locales) Independientemente de que la mayora de las acciones de ED que se apoyan o impulsan en Andaluca desde las administraciones pblicas regionales y locales se llevan a cabo a travs de las convocatorias pblicas de subvenciones a las que optan las ONGD, podemos encontrar algunos casos que adems realizan programas de forma directa o a travs de convenios directos con otras entidades y colectivos. - Universidad En los ltimos aos se han organizado e impartido cursos de especializacin o postgrado en cooperacin para el desarrollo, as como algunos programas de doctorado cuyo campo de investigacin se relaciona directamente con la cooperacin internacional. Concretamente en las universidades andaluzas se imparten msters en la Universidad de Cdiz, Universidad de Crdoba ETEA, Universidad de Granada, Universidad de Mlaga y Universidad Pablo de Olavide Sevilla. - El profesorado Su implicacin en las actividades que proponen las ONGD, la Consejera de Educacin o su propia iniciativa para incluir los contenidos de la ED en su programacin es un pilar bsico para que el objetivo de la Educacin para el Desarrollo se logre entre los alumnos y alumnas. Un/a profesor/a sensibilizado/a y comprometido/a, que lleve a la prctica en su quehacer cotidiano los valores de un ciudadano global es, sin duda, la mejor herramienta para llegar a los jvenes. - Los medios de comunicacin Los medios de comunicacin son, hoy da, una importante va de informacin (noticias, datos, imgenes..) de nuestra sociedad. sta informacin no siempre es elaborada y trasmitida teniendo en cuenta su posible valor educativo. Si bien existen algunos ejemplos a destacar (programa Solidarios de Canal Sur 2) pensamos que hay que trabajar ms con los medios de comunicacin y sus responsables para que se conviertan en verdaderos agentes multiplicadores de los objetivos de la Educacin para el Desarrollo y aprovechen su potencial de difusin entre la poblacin. Acciones de Educacin para el Desarrollo Entre la variedad de actividades de sensibilizacin y educacin para el desarrollo enumeramos a continuacin las ms significativas:
Programas de intervencin en centros educativos: nos referimos a las actividades que se realizan en los centros relacionadas con el currculum oficial y en horario lectivo. Queremos destacar la importancia de la implicacin del profesorado para que los programas desarrollados sean verdaderamente efectivos. Elaboracin de materiales y recursos didcticos: muy relacionados con el trabajo directo en los centros estn las propuestas didcticas que se ofrecen al profesorado para trabajar las temticas relacionadas con la Educacin para el Desarrollo (comercio justo, interculturalidad, igualdad de gnero, interdependencia y relaciones sociales y econmicas mundiales, desigual reparto de riquezas, causas de la pobreza, etc.) Formacin: de mayor o menor especializacin, destinados a todos los colectivos susceptibles de ser agentes de cooperacin o a la poblacin en general, la capacitacin y formacin se ha convertido en una herramienta bsica para lograr una sociedad concienciada y comprometida con los problemas globales. En este campo son especialmente interesantes las propuestas formativas que facilitan una experiencia de trabajo prctico en terreno o en las propias ONGD. Investigacin: estudios especializados tanto desde el mbito universitario o desde las propias ONGD en temas relacionados con la cooperacin al desarrollo y con la educacin para el desarrollo. Campaas: destinadas a captar un primer inters a la poblacin sobre un tema en cuestin, son propias de este tipo de acciones la creacin de materiales divulgativos, exposiciones, charlas informativas, etc. Programas en medios de comunicacin: produccin audiovisual de los medios de comunicacin o de las propias ONG con mensajes que, sin duda, tienen un importante alcance de difusin y un valor educativo.
Queremos sealar que todos y cada uno de estos tipos de acciones que se engloban en el trmino de Educacin para el Desarrollo son herramientas para lograr los objetivos planteados por la misma. Ms all de la herramienta o el tipo de actividad en s misma, est el concepto de ED del que se parta y la metodologa que se utilice para su diseo y puesta en prctica. En coherencia con la definicin de ED del que partimos, abogamos por una metodologa activa, basada en la investigacin-accin, que permita a los destinatarios de las acciones ir descubriendo y hacindose sus propias opiniones en base al trabajo con diferentes fuentes de informacin. 4. Qu hace Madre Coraje en Educacin para el Desarrollo? En Madre Coraje abarcamos la mayora de mbitos posibles de la ED: educacin formal, no formal e incidencia poltica. Para llevarlas a cabo, disponemos de un amplio abanico de actividades, recursos y medios que suelen encuadrarse en proyectos educativos.
Talleres en aulas: Llamamos taller a la actividad consistente en concienciar, sensibilizar o informar sobre temas relacionados con la solidaridad (pobreza, medioambiente, derechos humanos, gnero) durante una hora lectiva y empleando metodologas y recursos atractivos. Disponemos de talleres para todas las edades, lo veremos ms adelante en Materiales didcticos Exposiciones: Uno de los recursos ms utilizados y ms eficaces, tanto para el mbito formal como para el no formal son nuestras exposiciones. Ao a ao va creciendo el nmero de ellas: o Infancias de Barro: La exposicin consta de 19 fotografas y un trptico, y nos muestra cmo las nias y los nios de un poblado joven de Lima se han visto obligados a abandonar la escuela para trabajar limpiando coches, vendiendo en los semforos o fabricando ladrillos con sus familias. Mundo Andino: La exposicin consta de 20 fotografas, tres ploters y un cuadernillo didctico. Son fotografas en blanco y negro que nos acerca a la cultura andina. Reciclando Solidaridad: Consta de 12 paneles, una lona y la gua de reciclaje. Pretendemos dar a conocer la labor de reciclaje que llevamos a cabo en Madre Coraje, mostrando los beneficios que se obtienen de ello en Espaa y en Per. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Consta de 14 paneles, varios juegos, cinco alfombras y material didctico para Primaria, Secundaria y orientaciones para el profesorado. Esta exposicin nace para recordar que los ODM estn muy lejos de alcanzarse, as, millones de ciudadanos de ms de cien pases nos hemos unido en la Alianza Mundial contra la Pobreza para exigir a los responsables que cumplan, pero tambin para educar a la ciudadana en valores solidarios, porque todos somos corresponsables ante las injusticias sociales. SOS Pachamama: 10 paneles, tarjetas de consumo responsable y cuadernillos informativos forman esta exposicin destinada a nios y mayores. SOS Pachamama recoge los grandes problemas que afectan a la humanidad y al medio ambiente del que forma parte y, como respuesta, un acercamiento a la movilizacin social y al consumo responsable, para hacer frente a los cambios que el mundo necesita.
o o
Cursos de formacin: Pueden ser internos o externos. Los internos van dirigidos al voluntariado de ED de Madre Coraje, mientras que en los externos el pblico objetivo es ajeno a la asociacin. Estos cursos adoptan diferentes formas: asignaturas de libre configuracin en universidades, cursos homologados en los centros de profesorado, jornadas de un da en asociaciones de la prensa, etctera Materiales didcticos: Desde el primer proyecto llevado a cabo por el rea, llamado De Sur a Sur, se han elaborado diferentes materiales. Pasamos a enumerarlos: o o De Sur a Sur: Carpeta de talleres De Sur Sur, contiene: dossieres de trabajo infantil, gnero y Per; talleres para Infantil, Primaria, Secundaria y adultos. Escuela Solidaria: Material Escuela de Padres y Madres Solidaria, contiene: dos carpetas con 15 sesiones en las que incluyen estudios de casos, dilemas morales, vietas, actividades, material para el monitor y fichas de compromiso.
SolidarizArte: Cuaderno para el alumnado de Secundaria consistente en profundizar sobre la realidad peruana y sobre el grupo de teatro Arena y Esteras. Cuaderno para el profesorado. Jvenes Emprendedores Solidarios: CD de medioambiente para el alumnado de Secundaria, que incluye todos los materiales medioambientales disponibles en Madre Coraje: gua de reciclaje, talleres, exposicin Reciclando Solidaridad, vdeos, gua interactiva Educando desde la Raz: Maletn de cuentos que contiene: 25 cuadernilloscuentos para el alumnado de Infantil, y un cuaderno y un cd para el profesorado. De tu mundo al mundo: Carpetas y cuadernos didcticos para mediadores, profesorado y medios de comunicacin. Adems, para todos ellos proporcionamos un cuaderno comn. Killa, qu te cuentas?: Libro de diez cuentos del mundo para alumnos del ltimo ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria. Este libro contiene orientaciones didcticas para el profesorado y una propuesta de actividades. Edicin de un dvd que incluye la representacin de algunos de estos cuentos por el grupo peruano de teatro Arena y Esteras y un taller de expresin.
Adems, cada exposicin se acompaa de un folleto o material didctico, como ya explicamos en su correspondiente apartado. Campaas de incidencia: Nos unimos a aquellas campaas que denuncian injusticias y exigen cambios a los agentes de poder. La Campaa Pobreza Cero, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Campaa Ropa Limpia o la Campaa Mundial por la Educacin son algunas en las que Madre Coraje ha participado.
5. Cmo nos organizamos? Cada delegacin de Madre Coraje planifica sus propias acciones de ED.
También podría gustarte
- Casa LeyDocumento92 páginasCasa LeyMarinoIbarra76% (17)
- ANEXO 06 - Checklist de Trabajo en CalienteDocumento1 páginaANEXO 06 - Checklist de Trabajo en CalienteHelberth Asturias89% (9)
- 154 - 22 Consejos Sobre Tipografia Enric Jardi PDFDocumento2 páginas154 - 22 Consejos Sobre Tipografia Enric Jardi PDFNoa Marlop33% (3)
- Enfermedades en PatosDocumento12 páginasEnfermedades en PatosAndres Padilla50% (2)
- Simulador Fase 2 Ciclo Contable16-04Documento65 páginasSimulador Fase 2 Ciclo Contable16-04Laura Melissa Rodriguez MedinaAún no hay calificaciones
- 2.1 Concepto de Roca y MineralDocumento1 página2.1 Concepto de Roca y MineralEduardo NIetoAún no hay calificaciones
- SSOst0005 Cilindros de Gas Comprimido v02Documento7 páginasSSOst0005 Cilindros de Gas Comprimido v02Joseaugusto Cari HuamaniAún no hay calificaciones
- Castillo MedievalDocumento7 páginasCastillo MedievalBrian Sarzosa ZuletaAún no hay calificaciones
- PoesDocumento86 páginasPoesJuan Manuel Arroyo RiojasAún no hay calificaciones
- Sindrome ParaneoplasicoDocumento1 páginaSindrome ParaneoplasicoJessy JessyAún no hay calificaciones
- Parkinson DiaposDocumento62 páginasParkinson DiaposRasta HashisAún no hay calificaciones
- Contrato de FabricacionDocumento5 páginasContrato de FabricacionJoaquin SanchezAún no hay calificaciones
- Informe Pruebas Catalasa e Identificacion de BacteriasDocumento13 páginasInforme Pruebas Catalasa e Identificacion de BacteriasJuan Diego TorresAún no hay calificaciones
- PressedDocumento40 páginasPressedEstefano MoriAún no hay calificaciones
- ¿Los Sentimientos Son Solo Humanos?Documento1 página¿Los Sentimientos Son Solo Humanos?Box KingAún no hay calificaciones
- Tema 2Documento55 páginasTema 2crisroces98Aún no hay calificaciones
- Medidas de Tendencia CentralDocumento13 páginasMedidas de Tendencia CentralJaimelisArtigasAlejosAún no hay calificaciones
- Manual Del InstructorDocumento35 páginasManual Del InstructorJavier Martinez RomeroAún no hay calificaciones
- Metodología Yessica Sucasaire IDocumento2 páginasMetodología Yessica Sucasaire IYessicaIsseyAún no hay calificaciones
- Dinamica de Fluidos - 03Documento21 páginasDinamica de Fluidos - 03Max gerson fernandezAún no hay calificaciones
- PROYECTO EDUCATIVO Alto El Fuego FINALDocumento6 páginasPROYECTO EDUCATIVO Alto El Fuego FINALclaudia mariela morenoAún no hay calificaciones
- 6258 10 001 89 Ej - 2Documento178 páginas6258 10 001 89 Ej - 2akeio sunAún no hay calificaciones
- Bebés Del Signo Del ZodiacoDocumento17 páginasBebés Del Signo Del ZodiacoJaime TreviñoAún no hay calificaciones
- Instructivo Presupuesto ObraDocumento3 páginasInstructivo Presupuesto ObraMajo OrtegaAún no hay calificaciones
- Factores de EvaluacionDocumento3 páginasFactores de EvaluacionrocioAún no hay calificaciones
- Guia 1 de InducciónDocumento14 páginasGuia 1 de InducciónZharick Paternina MillánAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Presup. PúblicoDocumento3 páginasTarea 2 Presup. PúblicoMayerlin MorenoAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD EVALUATIVA EJE 2 - Diseño de Perfiles de Cargo Por CompetenciasDocumento14 páginasACTIVIDAD EVALUATIVA EJE 2 - Diseño de Perfiles de Cargo Por Competenciaseduar ArangoAún no hay calificaciones
- DistribuidorDocumento1 páginaDistribuidorAbdelhamid KasbiAún no hay calificaciones
- Acreditación de Responsables de Cuentas Bancarias AerafDocumento131 páginasAcreditación de Responsables de Cuentas Bancarias AerafmarcosAún no hay calificaciones