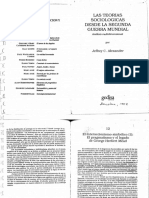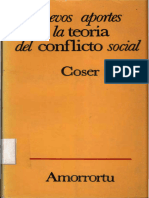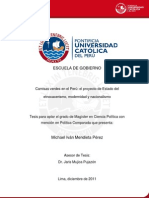Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
09-10. Alexander (1989) Teoría Del Conflicto
09-10. Alexander (1989) Teoría Del Conflicto
Cargado por
Cinthia WollstonecraftTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
09-10. Alexander (1989) Teoría Del Conflicto
09-10. Alexander (1989) Teoría Del Conflicto
Cargado por
Cinthia WollstonecraftCopyright:
Formatos disponibles
ITay con el colapso de muchos aspectos de los sistemas sociales modernos. Tengo la esperanza de.
que la reconstrucclon de nuestra tradlclon sociologlc~ de .posg.u~ITa ontnbuya a un nuevo ecumenismo y a un nuevo nivel de c s~ntesls teonc~. A~~ue soy menos optlmlsta que Parsons, es poslble que dlcha renovaClOn teonca pueda tambien contribuir a la clarificacion intelectual que tendrja que dar fundamento a cualquier futura renovaclon ideologicay social.
La teoria del conflicto (1): La estrategia de John Rex
81ustedes cogen hoy cualquier texto de sociologiavenm que la sociologia se divide en dos campos opuestos, los "funcionallstas" y los teoricos del "conflicto". Tal vez estos textos tambien les informen que esta gigantesca oposicion no es solo una cuestlon de teona general sino que informa y divide algunos de los subcampos mas cruciales de la sociologia empirica. Aunque todo esto es verdad, durante las dos clases siguientes argumentare que tambien es lamentable. Aunque nacio como un desafio a la teoria parsonlana en el nivel de la generalidad abstracta, la perspectlva de la "teoria del conflicto" se ha tnmtrado en la tarea empirica. La sociologiapolitica, las relaciones raciales y etnicas, la estratificacion, la conducta colectlva y muchas otras areas resultaron profundamente afectadas por el desafio que la teoria del conflicto planteo al funcionalismo. La teoria del conflicto no fue solo el primer cuestlonamiento lmportante de Parsons sino que tambien ha side el mas influyente a largo plazo. Las teorias que enfatizan el conflicto regresan, desde luego, a los comienzos mismos de la teoria social. Pero 10que aqui nos interesa es como resurgio este tema como un rasgo conspicuo e influyente del debate de posguerra. EI termino "teoria del conflicto"- como alternativa sistematica ante la "teoria del orden" de Parsons- aparecio prlmeramente en 1956, en ellibro Las .functones del conflicto social de Lewis Coser.J Poco despues, Ralf Dahrendorf 10 UsO nuevamente en Clase y corlflicto de clases en la sociedad industria/.2 Ambos utilizaron argumentos influyentes, pero a mt juicio nlnguno de los dos representa la "teoria del conflicto"en su forma mas pura. EI libro de Coser constltuye una critica de la teoria parsoniana "desde dentro", aduciendo que aun desde una perspectiva que enfatlce los requisitos de los sistemas funcionales el confllctosocial se puede considerar positivo y valioso. Aunque el argumento de Coser se insplraba explicitamente en 8immel y Freud, el trabajo constltuye un buen ejemplo de algo que seflale al final de mi wtlma clase: aun los criticos de Parsons retomaron su leoria en alguna parte significativa. La teoria del conflicto de Coser esta expuesta desde una perspectlva mas 0 menos funcionalista. El trabajo de Dahrendorf presenta
J Lewis A. Coser, The Functions oJSocial Coriflict (Nueva York: Free Press, 1956). 2 Ralf Dahrendorf, Class and Class Conjlid in Industrial Society (Stanford: Stanford University Press. 1959).
oiros problemas. Su Justificaci6n de la teoria del confllcto deriva de Marx y Weber, y dedica buena parte del trabaJo a argumentos de exegesis e interpretaci6n que clasifican y demuestran la relevancia de estos dos autores clasicos en cuanto al conflicto. Buena parte del resto del trabaJo sostiene que las condiciones de la sociedad de posguerra s610vuelven sostenible una teoria del conflicto no marxista. El espacio que Dahrendorf dedica a la "teoria del conflicto"en si misma es pues reducido. EI libro que tomare como modelo prototipico de la teoria del confllcto en su forma mas pura - Problemas clave en teona sociol6gica de John Rexs610se public6 en 1961.3 Aunque ellibro comparte ciertos intereses con los dos trabaJos anteriores, representa un tercer esfuerzo independiente para cuestionar a Parsons como te6rico del orden. Antes de abordar esta teoria en su forma abstracta, hablare un poco acerca del trasfondo social e ideo16gico del aporte de Rexy de la teoria del conflicto en general. Si uno observa a los te6ricos que iniciaron este cuestlonamiento (y por cierto hubo mas te6ricos del conflicto que los que acabo de mencionar), es claro que todos compartian una hostilidad ideo16glcahacia la teona funcionalista. De un modo u otro permanecian fuera de la relatlvamente optlmista experiencia norteamericana de la posguerra; no veian, como Parsons, la inminente posibllldad de realizar la racionalidad y la libertad en el mundo de posguerra. C. Wright Mills, cuya Elite de pader,4 aunque no pertenecia explicitamente a la "teoria del conflicto" por cierto Ie dio amplio respaldo, provenia del populismo radical texano y estudi6 en la Universidad de Wisconsin con inmigrantes intelectuales alemanes de tendencia marxista y critica. Coser, la otra importante figura norteamericana, era un inmigrante europeo y particip6 activamente en las luchas laborales y socialistas de fines de la decada de 1940 y de la de 1950. Rex y David Lockwood, que escribian en Inglaterra, se identificaban con el movimiento obrero britanico y con los intereses de la clase obrera en cuanto opuesta a la capitalista.5 Tambien Dahrendorf formaba parte de esta tradici6n socialdem6crata. Era un aleman que habia sufrido el nazismo de primera mana y que ademas seguia atentamente la rebeli6n de los obreros de Europa oriental contra sus gobernantes sialinistas. En vez de ver las convulsas decadas de 1930 y 1940 como un desvio que requeria explicaci6n, conclusi6n a la que habia llegado Parsons en 1950, estos te6ricos abordaban este periodo como paradigmatico de la vida social occidental, en verdad de la vida social en general. Enfatizaban la continuidad entre este periodo temprano y la vida de posgueITa, generalizando a partir de alli para desarrollar una teoria de la sociedad en cuanto tal. Rex expres6 estas preocupaciones ideol6gicas en el prefacio de su tra-
3 John Rex, Key Problems in Sociological Theory [Londres: Routledge and Kegan Paul, 1961). 4 C. Wright Mills, The Power Elite [Nueva York: Oxford, 1956). 5 David Lockwood, "Some Notes on 'The Social System', British Sociology (1956), 7: 134-146. Journal oj
bajo de 1961, yaqui tambien hallamos alusiones a los demas factores institucionales y sociales involucrados en el movimiento antiparsoniano. Cuando Rex sefiala, por ejemplo, que "la sociologiase esta transformando en un tema cada vez mas popular en Gran Bretafia" y que "ha habido una creciente tendencia en que los problemas publicos se discuten para dar peso alas opiniones de los hombres que se llaman a si mismos soci610gos",vemos el impacto de la renovaci6n de las universidades europeas y de la mas positiva imagen que la disciplina socio16gicaha cobrado en la vida intelectual europea. Tambien vemos que Rex difiere de Parsons al insistir en que la sociologia tiene una funci6n publica y politica mas que privada y academica. Rex comparte ademas la renovaci6n del idealismo critico de posguerra, sugiriendo que "podemos considerar la sociologiacomo una disciplina cntica y radical".6 Pero tambien el se ha conmovido ante el fracaso del marxismo en su forma comunista, y advierte que "abrazar un nuevo radicalismo politico" puede traicionar la responsabilidad del soci610goante los estudiantes y el publico. Cree que estos grupos tienen derecho a esperar que el soci610go "exponga mas crudamente las opciones de valor reales, no ut6picas, que enfrentan". Por Ultimo, podemos ver el efecto directo que eJerce en Rei su experiencia de un orden social radicalmente distinto del de las sociedades occidentales de posguerra. "La linea argumental que se ha desarrollado en este libro", escribe, surgi6 en parte de "mis intentos de relacionar la teoria socio16gicacon la comprensi6n del tiempo y el lugar turbulentos donde la estudie por primera vez". Rex estudi6 sociologiaen Sudafrica, una sociedad de abruptas desigualdades, brutal dominaci6n e intenso conflieto social. Estos datos sociales e ideo16gicos nutrieron la "teoria del conflicto". En mi ultima clase hable acerea del efecto polarizador que el predominio de Parsons en la posguerra tuvo en el debate posparsoniano. Sugeri que la fuerza de esta teorizaci6n oblig6 a los siguientes te6ricos a definir su irabajo en relaci6n con el de Parsons, y que estos criticos adoptaron posiciones mas hostiles y taJantes de las que habnan adoptado en otras circunstancias. Afiadire que este patr6n es s610una versi6n mas pronunciada de un proceso inherente al desarrollo intelectual. Hegel nos enseft6 que la construcci6n de un nuevo concepto depende de la previa percepci6n de su contrario, pues cada idea se debe definir en oposici6n a otra. Este argumento es puramente 16gico.pero ayuda a esclarecer tambien el curso de un desarrollo social y cientifico. en particular el decisivo papel desempefiado por 10que a menudo parece una polemica irracional. Una nueva argumentaci6n en teoria social siempre se plantea en relaci6n con una teoria anterior. Mas aun, los te6ricos se sienten compelidos a argumentar contra otra teoria y, muy probablemente, en nombre de alguna ya formulada. En la historia de la teorizaci6n posparsoniana, habitualmente ha sido un autor clasico quien br1nd6 el "en nombre de"; siempre ha side Parsons quien brind6 el nombre "contra" el cual estar.
6 Rex, Key Problems, pags. vi! y viii. A partir de aqui, el numero de pagina de las referencias a Rex figurara entre parentesis en el texto.
Parece inevitable relacionar este "contra" con la caricatura. En vez de presentar al adversario de manera equilibrada. la teoria que asplra a superarlo "10arregla". Esta distorsi6n es desde luego implicita. y habitualmente se hace sin intenci6n consciente. En La estructura de la accion social Parsons "arreg16"a sus !lustres predecesores. Durkheim y Weber.aun mientras los encomiaba con fervor. Dada su posici6n mucho mas dominante. Parsons fue a menudo victima de una caricatura mas exagerada. En efecto. durante veinte aflos ha side una especie de pretexto. Cada rama de la teoria contemporanea ha sentido la necesidad de "leer" a Parsons de cierta manera, pues s610revelando flaquezas en su trabajo se puede legitimar una teoria cuestionadora. En la medida en que estas teorias cuestionadoras presentan s610visiones unilaterales. la teoria de Parsons tambien debe ser presentada como unilateral. Las teorias logradas no consisten. desde luego. en meros argumentos ret6ricos: deben esclarecer algun aspecto de la realidad empirica que aun no ha side suficientemente expuesto. Los criticos importantes de Parsons hallaron verdaderas flaquezas en su trabajo; expusieron elementos unilaterales en su obra y enfatlzaron areas que eran subestlmadas. Esta digresi6n nos permite entender c6mo Rex se lanz6 a transformar su insatisfacci6n ideo16glcacon Parsons en una alternativa te6rica y critica. Para poder aflrmar que su trabajo era teoria del confllcto. Rex tenia que crear un opuesto llamado teoria del orden. Para ello establece 10que llamare el "mito del funcionalismo". Primero. desarroll6 un tipo ideal de funcionalismo tal como aparecia en el pensamiento antropo16gicomas temprano. luego describi6 la teoria de Parsons como si fuera una mera extensi6n y elaboraci6n de el. Rex sugiere que el funcionalismo es inevitablemente una teoria que toma como referente la fisiologia humana y tiene en mente un modelo bio16gicoliteral. Ahora bien. el cuerpo es un sistema que no puede sufrir cambios fundamentales una vez que ha alcanzado la madurez; 0 mantiene el equilibrio 0 se deteriora. Rex sosttene. pues. que en la teoria funcionalista el "sistema" se considera dado e inmutable. que se Ie otorga una estabilidad innata que se da por sentada. Para redondear la transici6n desde esta perspectiva general de la teoria funcionalista hasta el trabajo de Parsons. Rex hace dos afirmaciones adicionales. Sugiere que aunque todo sistema social real varia segun que la interacci6n sea cooperativa. conflictiva 0 an6mica. "Parsons es muy explicito en cuanto al hecho de que eI se concentra en el primer caso" (pag. 89). En otro pasaje expresa esto en el mas tecnico lenguaje de Parsons. Nos dice que Parsons s610esta interesado en "el caso de la relaci6n social totalmente instituc1onallzada" (pag. 108). Esta es pues la primera aflrmaciQn de Rex: que Parsons 8010esta interesado en el orden. en la estabilidad. Su segunda aflrmaci6n surge de la primera. No s610Parsons se interesa exclusivamente en el orden. insiste Rex. sino que concibe este orden como totalmente dependiente de la internallzaci6n de valores. A juicio de Parsons, segun Rex, "Ios intereses que se pueden seguir y las disponibilidades accesibles para los individuos y clases dependen del sistema de valores en operaci6n" (pag. 110). Estos valores mismos se vuelven efectivos de manera totalmente idea-
Hsta. A juicio de Parsons, dice Rex, la autoridad "surge esponianeamente del consenso normativo de una sociedad" (pag. 125). Es indudable que la verdadera posici6n de Parsons sobre estas cuestiones es fundamentalmente ambigua. Por una parte. emplea modelos de equilibrio en un sentido rigurosamente analitico, como una abstracci6n que sirve para medir y juzgar el curso de la realidad empirica. Por otra parte. vimos repetidamente que Parsons estaba mas interesado en los procesos que restauraban la estabilidad que en los procesos que creaban conilicto. y que en su obra tardia encaraba la historia como si avanzara hacia la estabilidad mas que hacia el conflicto. Esta conflaci6n del modelo con las preocupaciones empiricas resulta exacerbada por la tendencia de Parsons a definir "el problema del orden" de manera contradictoria. Por una parte. 10consideraba un problema estrictamente presuposicional: dependia de que tuvieramos en cuenta una configuraci6n colectiva 0 adoptaramos un enfoque mas individualista. En estos terminos, el opuesto del orden es 10 aleatorio. no la inestabilidad ni el conflicto. Al mismo tiempo. Parsons plantea. junto a esta comprensi6n presuposicional del orden, una idea muy diferente. Sugiere que las teorias individualistas no encaran el problema del orden porque no entienden las fuentes de la estabilidad; incluso afirma que las teorias materialistas no pueden resolver el problema del orden porque la estabilldad no se puede mantener s610mediante la coerci6n. I.,Y afirmaci6n de Rex. sela gun la cual Parsons presenta una teoria exclusivamente normativa? Por cierto no puede haber argumento mas expliclto para una sintesis multidimensional del ldealismo y el materiallsmo que la que Parsons construy6 en La estructura de la accion social y en sus modelos posteriores, mas sistematicos. He argumentado que la realizaci6n de esta sintesis era la principal ambici6n de Parsons y desempefl6 un papel central en sus esperanzas ideo16gicas.No obstante, es verdad que Parsons atentaba a cada instante contra esta ambici6n de sintesis. pues desde el principio de su carrera cre6 un argumento paralelo para el mayor peso relativo de las formas ideacionales. Atribuy6 mayor importancia a los valores sosteniendo que s610eilos permitian que el control se conciliara con la libertad y. en otros pasajes. que s610 ellos brindaban recursos para la estabilidad. En su ultimo trabajo, mas sistematico. enfatlza en exceso las recompensas integradoras, aunque expone con mayor claridad que nunca el interjuego entre las recompensas y la asignaci6n de disponibilidades y personal. Es innegable. pues, que la teoria de Parsons enfrenta a Rex con una compleja y ardua tarea interpretativa. Pero Rex. en vez de clarificar este caracter proteico, reduce una imagen compleja y ambigua a una distorsi6n simplista y a menudo vulgar. En otras palabras, Rex ve s610 los aspectos conflacionarios y reduccionistas de la obra de Parsons. Para el, Parsons se interesa s610 en la estabilidad. la conformidad y las normas: es un te6rico del orden. La multiples capas del trabajo de Parsons se pierden. Es una lastima. pues as! elimina algunas de sus mejores partes. I.,Porque se ha llevado a cabo esta brutallzaci6n interpretattva? Creo que es para justificar la teoria que Rex desearia elaborar. Es preciso retratar a Parsons como un mere te6rico del orden si se quiere dar espaclo a una
teona que se identiHque con el conflicto social. Es preciso retratarlo como un idealista para obtener legitimidad para una teona que enfatiza los motivos instrumentales y las preocupaciones materiales. Es preciso verla como defensor de un modelo funcional rigido y consensual para poner en duda la utilizaci6n misma de modelos funcionales. Es precise retratar a Parsons como un te6rico que escogi6 un solo aspecto de cada dilema te6rico importante porque Rex mismo insiste en que hay que optar, en que la accf6n es 0 bien instrumental 0 bien normativa, en que el orden es 0 bien coercitivo 0 bien voluntario, en que la vida empirica es 0 bien conflictiva 0 bien cooperativa. Esta lectura de Parsons, en otras palabras, esta destinada a justificar el modelo de Rex de una "sociedad en conflicto",el modelo sobre el cual esta basada su teoria del conflicto. Examinare el modele de Rex segun tres perspectivas: su analisis de la asignaci6n, su enfoque de la integraci6n y su comprensi6n del cambio social. Estos puntos estan sistematicamente interrelacionados en la teona de Rex, como 10estaban en la de Parsons. De hecho, Rex trabaja dentro de una estructura paralela a la de Parsons: esta similitud formal vuelve mas visibles y significativas las sustantivas diferencias entre ambos. Parsons entiende que la asignaci6n acontece dentro de los limites establecidos por la social1zaci6n.pues los adultos que son objeto y directores de la asignaci6n estan criados en famillas y escuelas. La socializaci6n, sin embargo. establece limltes muy amplios, y la asignaci6n puede operar con cierta tensi6n con los valores institucionalizados que influyen (sin ser determinantes) en la distribuci6n de recompensas. La clave para la flexibilidades el modo en que Parsons diferencia entre las c1ases de bienes de asignaci6n. Las disponibilidades, el personal y aun las recompensas estan sometidos a presiones de asignaci6n que derivan de exigencias de eficiencia y mantenimiento de poder. pero. aunque las disponibilidades conservan un status instrumental primario, el personal y las recompensas invaden el dominio de 10no racional, la cultura y las normas. Rex adopta un punto de vista muy distinto para su modelo de sociedad. En primer lugar, vuelve explicita e inequivoca una posici6n que, como antes sugeri. acecha confusamente debajo del esquema conceptual del propio Parsons: insiste en que la asignaci6n precede a la integraci6n y que la segunda es un "efecto"de la primera. Esta prioridad explic1taen la relac16n asignaci6n/integraci6n tiene implicaciones profundas para el modele de Rex, pues pone al volante el proceso mas instrumental y objetivoy hace del proceso relacionado con los valores algo meramente reactivo. Pero el segundo paso de Rex es aun mas importante. Rex Hmita su concepci6n de los elementos de asignaci6n a objetos puramente instrumentales. a 105 que el llama "los medios de vida" (pag. 123). Esto reduce aun mas la posibUidad de que los valores 0 normas afecten el sistema social. Con estos dos pasos iniciales Rex puede presentar la siguiente secuencia causal para cualquier patr6n de conducta. El sistema de asignaci6n econ6mica asigna a diversos sectores las disponibilidades apropiadas; el sistema de poder politico distribuye la autoridad de manera de "impedir toda violaci6n del sistema de asignaci6n econ6mica"; el sistema de valores ultimos confirma "la legitimidad de
este sistema de distribuci6n de poder"; por ultimo, los credos y rituales religiosos tienen "el efecto de causar adherencia a este sistema de valores ultimos" (pag. 94). Los supuestos empiricos de Rex vuelven aun mas pronunciad~ esta secuencia materialista y determinista. Aun para Parsons la asignacio~ de disponibilidades involucra jerarquia. Para Rex involucra una jer~qU1~ a~rupta y una gran desigualdad. Como considera la asignaci6n de dlspombilldades como el proceso primero y mas influyente, no debe asombrarnos que este supuesto empirlco 10 lleve aver la secuencia dinero-podervalores-ritual al servicio de la dominaci6n de clase, Esta visi6n de la asignaci6n conduce muy naturalmente al enfoque de la integraci6n en terminos de "conflicto".Parsons, como ustedes recordaran, ve las tensiones multiples provocadas por la asignaci6n como sometidas a la mediaci6n de diversas formas integradoras que van desde el autocontrol voluntario hasta el ejercicio del poder coercitivo. La capacidad de integraci6n voluntaria existe porque el sistema cultural es siempre trasfondo de las luchas por la asignaci6n; como la comprensi6n de estas luchas nunc a es mera creaci6n de los grupos involucrados, existe la posibilidad de comprf;nsi6n colectlva a traves del consenso social. Parsons reconoce que el dominio por parte de una sola unidad social- por ejemplo. una clase- es empiricamente posible. pero la ve solo como una posibilldad entre muchas otras. La complejidad de este modelo indica que tal situaci6n dependena de los resultados de una amplia gama de procesos empiricos independientemente variables. La visi6n de Rex acerca de la integraci6n no podna ser mas distinta. La pree~encia ,de la asignaci6n de disponibilidades en su esquema, y su comprenslOn emplrica de su impulso radicalmente antligualitario, indican desde el principio un impulso mucho menos jerarquico y menos voluntarista. Insiste en que la integraci6n no se puede entender en terminos de las propiedades de "sistemas". La integraci6n no acontece porque la inestabilidad active ~ecanismos independientes de control que funcionan en virtud de su posicion institucional antes que de su interes personal; tampoco acontece a traves de procesos informales que se desarrollan fuera de las intenciones conscientes de las partes involucradas. El orden social, a juicio de Rex, es el resultado consciente de la aftrmaci6n del poder por parte de un solo grupo, y este gropo es el mismo que ejerce el control sobre la asignaci6n. Los sistemas sociales. pues, estan dirlgidos por unidades independientes que deflenden sus propios intereses. Cada unidad funciona como "medio o condicion" para la accion de las demas (pag. 93). Cada unidad, pues, se ~ebe estu~iar en, termlnos del "uso" que hace de las demas. el papel que desempena en terminos del esquema de acci6n de los actores hipoteticos con que empieza el modelo" (pag. 94). Su modelo comienza con un actor hipotetico (persona 0 grupo) que controla la asignaclon de disponibilidades; el control del segundo actor es expHtado por el modo en que encaja en las necesidades del prlmero, y as! sucesivamente. El modelo se puede usar ademas para explicar la conducta de otras personas C, que sirven como medio para la acci6n de B, cuya conduc-
ta es un medio esencial para el actor hipotetlco A Tambien sirve para explicar las diversas normas, controles y sanciones que inducen a B 0 C a conducirse de los modos requeridos. (pag. 94) Como indica esta ultima frase, la integracion para Rex es solo residualmente una cuestion de valores 0 nonnas. Primariamente. es una cuesti6n de dominaci6n e interes. Rex escribe: "Un conflicto de intereses 0 fines esta puesto en el centro de la modalidad del sistema en cuanto totalldad" (pag. 102). Como un sistema social suele estar dlvidido en facciones hostiles. las normas s610son relevantes mientras brinden una integracion interna para los grupos enpugna: "La relevancia de enfatizar los elementos normativos reside pues en el hecho de que nos ayudan a explicar como los indlviduos subordinan sus intereses privados a los del grupo 0 clase" (pag. 102). Las normas no pueden mitigar, y mucho menos eliminar, el conflicto entre grupos. Cada clase intenta "asegurar su propia posici6n tratando de convencer a los miembros de otras clases de que su posici6n res] 'legitima'. Analogamente. los dirigentes de la clase sometida procuran negar tal afirmacion" (pag. 144). Este comentario sobre la integracion es inseparable del modelo de cambio de sistemas de Rex, pues es a traves de su comprensi6n del cambio que el hace variaciones sobre el tema comun de la integracion mediante el poder. Rex intenta elaborar un modelo de "las situaciones conflictivas basicas" (pag. 123). Y sugiere: "En su forma mas simple, este modelo comienza por suponer dos partes con aspiraciones 0 metas conflictivas" (pag. 122). Todo cambio en esta situacion es determinado por el poder a disposicion de los diversos gropos. Ciertos virajes en la distribucion de poder pueden impedir que el grupo dominante alcance sus metas. Aqui estamos muy lejos de la idea, tan importante para el modele de Parsons, de que en una sociedad democratica la mayorta de los cambios sociales derivan de confictos entre grupos que son encauzados por autoridades y nonnas institucionalmente diferenciadas. Rex comienza su teoria del cambio desde 10que el describe como la "situacion de clase dominante", un sistema social donde un grupo dominante ejerce el control total de toda dimension institucional de la vida social. Pero aunque las clases dominantes siempre tratan de legitimarse normativamente. es imposible la aceptacion de su domlnio a largo plazo. GPorque? Porque, cree Rex, la desigual asignacion de disponibilidades inevitablemente hara racional el descontento y conducira ala rebellon. El impulso hacia el camblo progresista es pues omnipresente. Parsons, como ustedes recordaran, no era tan entusiasta. La mera presencia objetiva de la tensi6n siempre debe contar con la mediacioIl',a su entender, de las expectatlvas estructuradas de la personalidad. La catexia con el orden establecido supera las frustraciones "racionales"; de 10 contrario, la catexia no solo dirige el curso de toda reaccion sino que la alimenta con fantasias agresivas. Rex cuestiona el papel de los sistemas de personalidad: "Parsons no tiene en cuenta la alternativa de que el yo podrta inslstir muy raclonalmente en sus demandas origlnales sin desarrollar ningim sintoma patologico ni ambivalencia" (pag. 119). Pero aun para Rex la rebell6n contra
las condiciones existentes, aunque inevitable, esta condenada al fracaso en la mayorta de los casos, al menos mientras permanezcan intactas las es- . tructuras de asignacion, que fijan 105limites iniciales de las relaciones grupales. Sin embargo, si hay cambios en el equilibrio de poder, la sociedad se desplaza desde una dominacion de clase hacia una "situaci6n revolucionaria". La hace a causa de las transformaciones en tecnologia, organizacion, medios de comunicacion 0 liderazgo, pues estos factores estan "involucrados en la situaci6n de poder del grupo dominado" (pag. 126). Los cambios en estos factores pueden brindar los medios para que el grupo dominado derroque a sus dominadores, y Rex, por cierto, considera que tales medios son cruciales para el curso del cambio. Como da por sentado que los filles de las unidades constitutivas son racionales y rebeldes, puede describir la respuesta de dichas unidades alas variaciones en sus ambitos sltuacionales como si no fueran afectadas por su situacion cultural. Parsons, en cambio, se senUa obligado a indicar las muy diversas formas de rebelion que podian producir muy diversas orientaciones culturales. Creia que definiciones simbollcas abarcadoras definian los objetos de fUria para los actorell rebeldes, una furia que se habia generado de modos sistematicos y pSicologicos. Pero aun si la "integracion" producida mediante el control de una clase domin~te se ha deteriorado al extremo de permitir la revolucion, no hay garantIas de que esta revoluci6n triunfe. AI adaptarse rapidamente al cambiante equilibrio de poder, la vieja clase dominante puede crear nuevas condiciones, mas satisfactorias para las clases sometidas. Seguira una "situacion de tregua" donde se establece el equilibrio. Esto tambien dependera de calc~los puramen,te racionales de eficiencia: "La ganancia de no tener que c?ntmuar el conflIctohasta sus extremos mas drasticos compensara el preCIC: de .abandonar la posibilidad de alcanzar plenamente las metas del grupo (pag. 127). Pero aunque ambas partes esten en una suerte de inquieto equilibrio, aim no tienen nada subjetlvo, 0 interno, en comun. La 16gicaque gO,biernala interaccion de ambos -la estructura de esta nueva integracion- es la del menor costo: "Cada parte reconoce que un grado de aceptacion resulta mas provechoso que la continuacion del confiicto" (pag. 113). Tal equilibrio es extremadamente precario, pues depende de que la distribuci6n de poder este equilibrada con mucha precision. Como la tregua nunca constituye un fin en si mismo, cada parte continua buscando modos de obtener ventajas unllaterales. Si se encuentra tal medio, el equilibrio de poder se destruye, y el conflictosustituye el fugaz periodo de transicion. Una vez mas, el contraste con Parsons es notable y directo. Parsons creia que los sistemas de poder de las sociedades occidentales de posguerra eran relativamente diferenciados y pluralistas y que, por esta raz6n, era muy probable que los desafios de los grupos externos condujeran a una inclusion genuina y no a una simple tregua. La inclusion es, para Parsons, un enunciado acerca de la solidaridad; significa una extension del sentimiento de comunidad hacia otros antes excluidos, no s610una extensi6n de un soborne economico. Mas aun, la inclusi6n suele estar acompanada por una generalizacion de valores, la abstracci6n de la cultura comun que extiende su capacidad para una regulacion entre clases. Todo eHoinduce a Parsons a
predecir para los cambios reformistas una mayor permanencia de la que concl~e R:. punta de su examen sistematico Rex sugiere que .esta crean?o tr "~a de la teona sociologica",una rama dirigida al estudlOdel con.f1~~ a no del orden. Pero esta amplia afirmacion es, ironicamente, demasl~ 0 ~~esta Rex ataca a Parsons de manera mas directa y ambiciosa. In~lste n ue ei conflictoes el centro de toda sociedad; aun cuando el orden eX1~,te, :e ~ debe ver como el resultado del conflictovictorioso, 0 de su frustraclon. Rex ha construido este "modelo de conflicto"en tres etapas. Prime:o, re~ujo 1 de asignacion a la asignacion de disponibilidades, y dlOa dlcha os procesos aliz' 1 i t 'on asignaci6n preeminencia temporaria . Segundo, conceptu 0 a n egraci como la racionallzacion del dominio, negando el impacto de !a cultura co, fundamento para un control social informal. Por ultimo, descri~~~lc~=biO social como el producto de una serie de c~nflictos de poder entre rupos separados, conflictos sobre los que no ejerclan contr?l ni las inStitt~iones sociales diferenciadas ni los sistemas de sentido. De~rasl e eSi d te modelo de conflictose encuentra la interpretaci6n de Rex, segun a c~a Parsons es un te6rico unilateral del orden y la esta~is. Esta interpretacion legitima la unilateralidad del modelo de Rex, pues aSl se 10puede presentar como soluci6n a los problemas del amllisis de Parsons. .. , . En la c1asesiguiente examinare algunas de las justificaclones empmcas e Ideo16gicas esta teona del conflictoy el respaldo que brin,d~ al dede e safio antiparsoniano de Rex. Sin emb argo, pas a r, a examinar cntIcamente d' la stura presuposicional de Rex, y sugerire que aqw es donde ra lcan sus diJ:ultades fundamentales. Mostrare que estos problemas presuposiclon:~ les conducen a signiflcativas categorias residuales de s~ o~~ y argu~~n~ re como conclusi6n, que estas categorias residuales son tIplcas no so 0 .e todo intento de establecer una teona del conflictosino de todo estudio emplrtco que tambien adopte la postura "conflictiva".
La teoria del conflicto (2): Rex y el problema de la coercion
EI juicio empirtco debe decidir, en primera instancia, si el modelo de Rex es bueno 0 no. No basta con cuestionar a Parsons para crear una teoria contemporanea lograda, sino que es necesarto iluminar nuevos aspectos del mundo factlco. El desafio de toda teona posparsoniana es claro. Debe enfrentar flaquezas genuinas de la teona Original,y tambien debe trascender dichas flaquezas mediante un desarrollo conceptual positlvo. A pesar de los problemas de la obra de Rex, me parece indiscutlble que su teoria del conflicto ha logrado cumplir ambas tareas. Senala importantes problemas empirtcos que Parsons subestim6 0 ignor6, y 10hace mediante una critica textual a menudo penetrante. A pesar de las posibilidades que Parsons deline6 para una teoria verdaderamente general e inclusiva, su trabajo se desplaz6 hacia el particulartsmo en diversos niveles. En parte esto reflejaba su propensi6n hacia las preocupaciones normatlvas en el nivel presuposicional; en parte esto refleJabala "conflaci6n" de su idealismo ... con un compromiso excesivo con la estabilidad empirtca y un compromiso ideo16gico menos en una etapa tardia de su carrera) con la estructura so(al cial de los Estados Unidos. Escribiendo en Inglaterra en 1960, Rex vio muchos de estos errores. Rex vio que Parsons habia asociado inJustamente la posici6n hobbesiana y antinormatlva acerca del orden colectivo con los efectos aleatortos de "la guerra de todos contra todos". "lEs de veras la (mica posibilidad?" pregunta. "Ante todo, lParsons plante a correctamente el problema?"l A fin de cuentas, 10que Parsons llamaba orden hobbesiano 0 "factlco"no tiene por que llevar necesartamente a una conducta sin pautas. "Salvo en una guerra de todos contra todos, existe la posibilidad de que los fines que persiguen los hombres en un sistema social no esten del todo integrados." Esta falta de integracion plena no es el azar de la teona individualista, sino que indica que "la sociedad esta dividida en dos 0 mas grupos con aspiraciones conflictivas". El prototlpo mismo de este orden no normatlvo, pero muy real. es el modelo de dominac16nde c1aseque presenta Rex. En su anaIisis de la asignaci6n. Rex ataca esta debilidad te6rica esta-
I Rex, Key Problems in Sociological Theory (Londres: Routledge and Kegan Paul, 1961), pag. 102. A partir de aqui las paginas de 1as referencias de Key Problems se ct!aran entre parentesis en el texto.
bleciendo su superioridad empirica en un nivel mas especifico. Citando el razonamiento de Parsons segun el cual todo sistema social. a causa del hecho primordial de la oferta limitada. debe tener mecanismos para laasignaci6n de disponibilidades. hace esta muy razonable deducci6n: "Podriamos esperar que esto conduzca a un examen de la lucha por el poder en los sistemas sociales" (pag. 110). Tiene raz6n al sugerir que no hay tal examen. En cambio. seglin Rex. Parsons trata "la escasez de disponibilidades impuesta por la desigual distribuci6n de poder [como]algo a 10cual hay que adaptar el sistema social". Por sistema social. en este contexto. Parsons a menudo entiende simplemente valores institucionalizados. es decir. en sus terminos tecnicos. la distribuci6n de recompensas 0 los aspectos normativos de la integraci6n. Rex capta muy bien esta reducci6n: "las pautas de valor garantizan la perpetuaci6n de un determinado sistema de asignaci6n de los disponibilidades y el poder". Asi. sugiere Rex. el "examen del poder queda desplazado y se examina el sistema [de asignaci6n] como si fuera integraci6n s6lo en terminos de pautas de valor". Aunque en la clase anterior declare que Rex se equivoca al sugerir que esta critica agota la significaci6n te6rica del modele de asignaci6n de Parsons. hallamos aqui bastantes aciertos. En el contexto de este ataque contra la teoria de asignaciones de Parsons. Rex plantea otra importante cuesti6n interpretativa y un correspondiente problema empirico. Nos recuerda una posibilidad que Parsons por cierto reconocena "en principio" pero que sin duda subestim6. a saber. que los indiViduospueden compartir un "patr6n cultural" comun que produce un "l~nguajecomun" sin que "sus actos esten necesariamente integrados" (pag. 86). En esta situaci6n. un lenguaje comun puede significar que dos enemigos se atacan en el mismo idioma. El idioma es. despues de todo. un elemento muy significativo del sistema cultural. aunque de por si no proporciona "valores institucionalizados" que coordinen la acci6n social de manera tan detallada como para que el resultado sea la cooperaci6n. Parsons hacia una separaci6n entre la cultura y las normas que informan el sistema social y las relaciones de roI, pero asociaba s6lo las segundas con el acuerdo que se produce en los sistemas de creencia de los actores interactuantes. Rex sugiere que Parsons no tuvo el cuidado de distinguir los diversos niveles en que se puede producir el acuerdo. Rex plantea esta cntica de modo ligeramente distinto cuando dice que Parsons identificaba tres dimensiones de la vida cultural - cognitiva. expresiva y moral- pero prefena analizar unicamente la moral. Pero la que guia la acci6n racional en un sentido instrumental es la rama cognitiva. Una vez mas. sugiere Rex. Parsons "plantea una gama de posibHidades pero desarrolla s6lo una de ellas" (pag. 106). El aspecto moral de la cultura es enfatizado porque se relaciona con la integraci6n; los otros dos tipos. especialmente el cognitivo."suelen quedar postergados" (pag. 106). lPor que? Quiza porque se puede llegar a un acuerdo sobre las pautas cognitivas. mientras que las acciones que ellas informan estan radicalmente en conllicto. Parsons demostr6 que se debe entender. de modo postutilitarista. que la acci6n instrumentalmente racional. como la conducta econ6mica. depende de valores como el universalismo. la impersonalidad y la autodisciplina de la
socializaci6n compleja. Pero aun si dos actores comparten estas internalizaciones y rasgos de personalidad. tal vez aun no haya suficiente complementariedad entre sus otras expectativas - aun morales 0 expresivas- para atenuar confllctos entre ellos. Mas aun. aunque exista complementariedad entre estas otras modalidades culturales. puede haber tal desigualdad en los disponibilidades 0 recompensas que este esquema comun de preceptos puede conducir. al fmal. s6lo a un conflictomas agudo. Estas son las muy reales cuestiones empiricas que Rex plantea en su respuesta al trabajo de Parsons. Tambien hizo algunas interesantes preguntas ideo16gicas.Parsons habia iniciado su teorizaci6n con un enfoque cntice. En la posguerra. sin embargo. su liberalismo se vuelve algo complaciente. y acepta la tranquilidad domestica de este penodo como una cualidad estructural de los sistemas poscapitalistas en si mismos. Rex no 10 acepta. No respalda un "sistema" de posguerra sino a la clase trabajadora. Escribe: "El proletariado no se ha comportado como un 'otro' dentro de un esquema socio16gico.Ha perseguido sus propios fmes y ha producido el movimiento socialista" (pag. 109). Aqui tenemos el impetu ideolQgicoque impulsa la teona del cenfllcto de Rex. una desembozada identificaci6n con los Intereses de un grupo particular de actores. Para Rex. la tranqullidad de posguerra no era producto de una estructura social totalmente nueva sino una mera "tregua" entre partes que formalmente aun estaban en guerra. Como la asignaci6n no habla cambiado. esta tregua tenia que llegar a su fin. No viene al caso juzgar si Rex se equivocaba 0 no al pasar por alto desarrollos que estaban erosionando todo simple modelo biclasista. Con la renovaci6n de los conflietos sociales a fines de la decada de 1950. su critica posici6n Ideo16gicalucia mas realista que la de Parsons. y por cierto resultaba mas atractiva para los milt antes liberales en los nuevos debates ideo16gicos.Estos debates signaron el inicio de veinte aflos de renovados conllictos sociales, conflictos donde muchos sociologos participaron activamente. La estructura social de posguerra fue cuestionada y alterada. y qulenes participaron en este proceso s6lo aceptaban una teoria socio16gica de orientaci6n critica. A la luz de 10que acabo de sugerir. ustedes se preguntaran por que Rex, tras hacer criticas tan validas y reallzar observaciones empiricas e ideo16gicastan slgnificativas, paso a desarrollar su "teoria del conflicto"en vez de algo mas sutH y complejo. Si comprendia que Parsons a menudo subestimaba la significaci6n de la soluci6n hobbesiana del orden. lpor que tuvo que pasarse al otro extremo y volver esa soluci6n preeminente? Si advertia que la asignaci6n involucraba conflictoy poder, lpor que tenia que convertir a ambos en el punto principal de la asignaci6n e identificar la asignacion s610 con las disponibilidades? Aunque tenia raz6n al senalar que Parsons subestimaba la acci6n instrumental y la cultura cognitiva. lpor que tenia que enfatizar la acci6n instrumental a expensas de las pautas morales y expresivas. e incluso a expensas de todo control independiente ejercido por la cultura comun? Las respuestas a estas preguntas se hallan en las presuposiciones que limitaban la obra de Rex. Su perspectiva de la aceion y el orden era estrecha. y esta posicion creo presiones que. dadas sus posicio-
nes empiricas e ideo16gicas,Ie deJaron pocas opciones te6ricas. Ahora veremos estas cuestiones presuposicionales. Comencemos con los supuestos de Rex acerca de la naturalezade la acci6n. Su clara captaci6n de este interrogante y sus vastas consecuencias emplricas muestra: su pasta de te6rico. "El 'actor hipotetico' es una construcci6n te6rica, y los enunciados acerca de sus motivaciones tienen implicaciones emplricas" (pag. 78). A la luz de esta aflrmaci6n, (,que dice Rex acerca del actor hipotetico? Simplemente que la mayoria de las acciones, al menos en el contexto de la sociedad moderna, son instrumentalrlente racionales. Rex insiste en la "intenci6n" de toda acci6n, y cree que esta intenci6n implica que a todos los actores les interesa primariamente hallar medios eficientes para fines que se toman como dados. Los actores procuran alcanzar sus fines mediante una evaluaci6n protocientillca de su situaci6n; deciden 10que es racionalmente necesario y salen a buscarlo. Cada una de las tres situaciones soctales basicas que el describe - confllcto, tregua y revoluci6n- implica que "el proceso de interacci6n era del tipo racional" (pag. 79). lCon que fundamento adopta Rex este fatidico supuesto acerca de la racionalidad de la acci6n? Su Justificaci6n prtncipal deriva de su opini6n de que las soctedades occidentales se han desarrollado de manera racional "moderna". Marx y Weber expusieron el razonamiento clasico que respald~ esta historicizaci6n de la acci6n. Dlversos tipos de acci6n, sugerian, pertenecen a diversos perlodos de la historia. A partir de este razonamiento surge una abrupta dicotomla entre la vida "tradicional" y "moderna". En las sociedades modernas la mentalidad media esta dominada por las ciencias emplricas. Aunque las normas aim sean relevantes para la acct6n, son normas de tipo exdusivamente racional: "Nuestra cultura pone gran enfasis en las normas de la ciencia emplrica" (pag. 84). En efecto. este caracter cientifico de las normas les quita relevancta, pues si entendemos que la acci6n esta guiada s610por normas racionales la cuesti6n de la mediaci6n cultural carece de importancia; se da por sentado que la racionalidad existe. y termina por tener una fuerza "natural". En este marco historicizado, Rex transforma la diferencia entre acci6n racional y normativa en una confrontaci6n de la acci6n racional con el rttua!. Para que la acci6n tenga una referencla normativa. no racional, debe cobrar la forma del ritual. El ritual es la encarnaci6n de una acci6n totalmente irreflexiva,s610cuasiintencional, y como tal queda confinada a perlodos premodemos. La acci6n racional. no la ritual, es la "directamente aplicable a la clase de sistema social que hallamos en la socledad industrial" (pag. 102). Rex entiende que las descripciones de la acci6n ritual son "bastante ex6ticas" (pag. 81). Alzando las manos, confiesa que losrituales son misteriosos y muy dlficiles de explicar (pag. 84). Pero Rex ha olvidado10que tal :rez era la leccl6n primordial del trabaJo de Parsons. Lo racional y 10no raclOnal no son, enfatizaba Parsons, dos tipos diferentes de conducta. Son dimensiones analiticas de cada acto. de cada periodo hlst6rico, de cada momento.~emporal.La.que Rex presupone acerca de la acci6n, pues, signa una regreslOnen la teona socio16gica,un retroceso hacla las escuelas dicot6rnicas y beligerantes del pensamiento clasico.
Mucho mas dificll resulta para Rex expresar sus presuposiciones acerca del orden social, al menos de manera no ambigua. De hecho, su intento es muy revelador. La tradici6n instrumentalista y racionalista entiende que las personas no internalizan el mundo y que, en consecuencia, los individuos se tratan unos a otros como medios aut6nomos y separados para sus filles independientes. Dada su orientaci6n racionalista, no es sorprendente que Rex adopte seriamente esta postura. Sugiere que la sociedad puede estar realmente compuesta por individuos totalmente independientes. Asl, aunque mantiene el concepto parsoniano de acto unitario, usa el termino de modo concreto antes que analltico: la sociedad esta compuesta por unidades concretas y actos concretos, por individuos reales que actuan de manera independiente (pag. 93). Sin embargo. Rex sabe que esta perspectiva individualista plantea el problema de 10aleatorio. Se preocupa por la "infinita compleJidad"de los patrones creados por actores tan individualizados. "Ello deja abierta la posibilidad de un niJ.meroinfinito de diversas versiones de los sistemas sociales, que varian segu.nsu punto de partida" (pag. 89). lPor que titubea Rex ante este fantasma? Como veremos, otros te6ricos posparsonianos 10encaran con ecuanimidad. Rex titubea porque'no esta satisfecho con una visi6n tan centrada en el individuo. Tiene un compromiso con el rac10nalismoy simpatiza con el atornismo que ello implica, pero tambien esta comprometido con una teoria mas explicitamente "social", colectiva. lEsta dificultad les parece familiar? Veinticincoailos despues de que Parsons expres6 este concepto, Rex se encuentra atrapado en 10 que Parsons denominaba el "dilema utilitarista". Para mantener su compromiso con el individuo aut6nomo, corre el riesgo de exponer su teona al azar de "un niJ.meroinfinito" de puntos de partida, con el resultado de que el orden social no se podrla comprender. lPero cmUes la alternativa ante el azar si se desea mantener el compromiso con la acci6n racionalista? Consiste en adoptar una perspectiva coercitiva, externa, antivoluntarista del orden, una perspectiva en que el motivo, la subJetividad y la libertad queden excluidos de la escena te6rica. Esto es exactamente 10que hizo Rex en su modelo de soc1edad.Su "sltuaci6n de clase dominante" es el correlato, en el nivel del modelo, de sus presuposiciones acerca del rac10nalismoy el colectivismo.Dada su negaci6n de la internalizaci6n cultural signitlcativa, s610 puede explicar el orden de manera supratnd1vidual y colectivisia mediante este modelo u otro que sea igualmente coercltivo. Las presuposiciones. pues, y no s610la visi6n emplrica e ideol6gica, inducen a Rex a declarar que las diferencias de poder coercitivo son los factores principales para explicar el orden y el cambio, en que la asignaci6n es primaria y esta ligada a cosas materiales y no a ideas, que la integraci6n funciona a traves de una fuerza extema y no a traves de un control normativo e interno. Rex inic1asu teorla del conflicto con una cntica humanista y radical del poder y con un compromiso con la capacidad de los actores racionales para crear cambio social. Es ir6nico que sus presuposiciones 10obliguen a reinstituir el poder abrumador de las condiciones exlernas de manera sistematica. Pero, podnamos responder, Rex no se ha limliado a teorizar sobre el
predominio de la clase dominante. En su modelo de las situaciones de revoluci6n y tregua tambU~nhabia desarrollado una teoria acerca de la acci6n voluntaria y emancipatoria. Esto es cierto, y nos conduce a una importante pregunta: (,que hace un te6rico cuando enfrenta un "vinculo 16gico"que contradice algunas de sus mas importantes ambiciones te6ricas? Primero examinare este. problema en relaci6n con Rex y su situaci6n revolucionaria. Es un caso mas sencillo y la estrategia que el sigue resulta mas facUde ver. La revoluci6n se produce, sugiere Rex, s610cuando hay un cambio en la situaci6n de poder del grupo dominado. En su teoria, esto deberia derivar s610de un cambio en el proceso material de asignaci6n de disponibilidades. Rex sugiere que la rebeli6n depende en parte del mero nfunero de personas oprimidas y de cuan indispensables son para la clase dominante, elementos que cambian, como el insiste atinadamente, en relaci6n con los cambios tecnol6gicos. Lo desconcertante es que el tambien sugiere que la situaci6n de poder del grupo dominado depende de sus aspiraciones y de su capacidad para la acci6n conjunta . .:,C6modefine las aspiraciones? La fuerza de las aspiraciones de un grupo, escribe, depende de "la eficacia del adoctrinamiento y de la calidad delliderazgo, de la intensidad de la explotaci6n y del ejemplo de grupos simUares en otras sociedades" (pag. 126). En cuanto ala capacidad del grupo para la acci6n conjunta, depende del "liderazgoy la capacidad organizadora, asi como de los ejemplos organlzativos procedentes de fuera del grupo, incluido el ejemplo de la clase dominante" (pag. 126). Rex no dice mucho mas acerca de estas condiciones para la revoluci6n, pero el mero hecho de que las seflale nos lIevaa una noci6n importante. Por una parte, Rex enumera factores extemos sobre los cuales nadie Uene control. Los factores como la tecnologia, el adoctrinamiento y la explotaci6n son coherentes con un argumento instrumentalista que se concentra en la asignaci6n de disponib1l1dades.Sin embargo, otros factores que cita Rex apuntan a un marco mucho mas normativo y voluntarista: liderazgo, capacidad organlzadora y el ejemplo de otros grupos (que presuntamente funciona como un ideal a partir del cual los grupos dominados diseflan la acci6n rebelde). AI incluir estos factores, Rex busca elementos que estan fuera de los limites de su teoria sistematica. No es sorprendente que no p~eda de~ir mucho sobre ellos, pues para explayarse requeriria una 16gica teorica mas conciliable con la acci6n no racional y los controles culturales. Pero como Rex no puede explayarse, estas categorias resultan ad /weYasistematicas. Son residuales para su argumento central, y sugieren el azar que el procuraba superar. Rex enfrenta 10que denominare el "dilema del conflicto". Este dilema se bifurca en "coerci6n" y "categoria residual", y si Rex desea mantenerse dentro de la teoria del conflicto esta obligado a escoger entre estas altemativas. Si Rex desea articular una teoria de la revoluci6n verdaderamente voluntarista, tendra que volverse explicitamente multidimensional, permltiendo q~e los elementos que ha negado sistematicamente reingresen en el juego teorico. Si quiere conservar su teoria del conflicto, no puede abrazar el voluntarismo: Uene que mantener un compromiso expliclto con el enfoque coercitivo. .:,Extsteun modo de mantener la coerci6n y tambien la conducta
voluntaria? En cierto modo s1. Rex puede introducir categorias residuales, conceptos ad hoc, asistematicos. clandestinos, conceptos que guardan una relaci6n oblicua y no directa con la teoria que el expone sistematica y explicitamente. El recurso alas categorias residuales signa un claro abandono de la teoria explicita, un abandono que nunca se reconoce explicitamente. Esta cualidad oculta, ad /we, es desdichada, pues introduce contradicci6n y confusi6n. Pero la (mica manera de evitar estas consecuencias seria abandonar el dilema del conflicto. Para evitar tanto la coerci6n como la categoria residual, habria que trascender la presuposici6n de acci6n racional. Volvamos alas consideraciones de Rex acerca de la "situaci6n de treguanoComo la "tregua" caracterlza mejor que la situaci6n revolucionaria 0', f de clase dominante el periodo de posguerra que estimu16 la teorlzaci6n de " Rex, sus comentarios sobre el funcionamiento de la tregua son de particular ~ interes. El concepto mismo de tregua. desde luego, 10enfrenta a otra ano- ~ malia, pues la define como un periodo sin conflictoque se mantiene sin do- '-\ minaci6n . .:,Esposible que la subjetividad insinuada por su teoria de la situaci6n revolucionaria se haya vuelto explicita y directa en su teoria de la ~ tregua? .:,Estareconociendo que las cuestiones de la aspiraci6n, los modelos \ normativos y la sociallzaci6n son centrales para el control del conflicto? Por cierto no es asi como describe el equilibrio en su teoria sistematica. donde la cesaci6n del conflicto se atribuye unicamente al caIculo racional acerca del impacto de las cambiantes condiciones extemas. El conflicto terminara. escribe. s610 si "cada parte reconoce que un grado de aceptaci6n resulta mas provechoso que la continuaci6n del conflieto" (pag. 113). Este pensamiento instrumental remite a los origenes de la tregua; decir otra cosa implicaria un lazo normativo explicitocon la subjetividad implicita de la situaci6n revolucionaria de la cual procede la tregua. Pero en esta descripci6n del fen6meno de la tregua - por distinguirla de su origen- aparecen importantes categorias residuales normativas. Si Rex no puede trascender el dilema del conflicto. tampoco puede eludirlo. Rex parece sugerir que aunque las instituciones de la tregua se pueden haber !niciado por razones instrumentales. eventualmente forman un "sistema" que tiene el potencial cultural para controlar motivos egoistas en beneficio de la sociedad en general. El comprom!sode clases inicial, escribe, posibillta "la emergencia de un sistema de valores e instituc!ones sociales que no son las insUtuciones soclales de nlnguna de ambas clases" (pag. 128). Esta situaci6n no clasista, enfatlza, tiene la propiedad de un orden social integrado: "Las nuevas instituciones de bienestar no pertenecen a la clase trabajadora nl a la burguesia. sino al sistema social de la tregua misman (pag. 128). Esto nos recuerda sospechosamente la visi6n de Parsons del mundo poscapitalista de posguerra. Aunque en principio Rex ha abandonado el modelo funcionalista, parece haber adoptado el modelo de un sistema funclonal de hecho, es decir, en su comprensi6n empirica de la sociedad de posguerra. Sin embargo. se podria entender que este modelo indica la neutralidad de los estados y organlzaciones de posguerra, permaneciendo dentro de las presuposiciones de Rex acerca de la acci6n instrumental y el orden coercltiJ
Yo.EI sistema social del mundo de posguerra. pues. representaria una particularidad empirica. no un cuestionamiento generalizado. La coercion podrta seguir siendo la fuente del orden. pero ahora estarta bajo el control de un Estado igualitario y no de una clase social dominante. Pero no es esto 10 que se propone Rex. La idea misma de coercion se debe eliminar. EI surgimiento de la"nueva sociedad unitaria". escribe. depende de "Ia duracion del equilibrio de poder predominante". (,Esto significa que cuanto mas exista el Estado supraclasista mas se respetara su poder? En absoluto. Es porque si se prolonga una situacion de poder equilibrado. "surgira una nueva generacion para la cual el conflictosera solo un recuerdo legendario". Mas aun. este recuerdo subjetivo quedara dominado por otro hecho normativo. No se internalizaran valores clasistas. sino "las instituciones y valores de la tregua". En consecuencia. las instituciones de la tregua adquiriran "a ojos de toda l~ poblacion una legitimidad de la que nunca gozaron las instltuciones de la vieja clase dominante". lEI sistema de la tregua se mantiene mediante la internalizacion! El equilibrio de poder permite un parentesis en la lucha; durante este parentesis se desarrollan instituciones y valores autonomos; estos valores son internalizados. EI sistema de posdominacion socializa a la gente inculcando valores neutros que integran el sistema al producir consentimiento voluntario. Pareciera que Rex ha cerrado el circulo. Para descnbir el crucial pertodo de tregua de la posguerra se vale de la teorta normativa de Parsons acerca de la integracion sistemica y no de sus propias presuposiciones acerca del conflicto. Como reconoce que este no era un periodo de conflicto. la logica ambigua de su teorta instrumental - que identifica conflieto empirico con colectiVismoinstrumental- 10 fuerza ironicamente a abandonar la explicacion coercitiva. Pero para evitar la coercion debe introducir una extraordinaria categorta residual. el fenomeno de la integracion normativa. Si las disponibilidades estan equilibradas y los miembros del sistema han internalizado los mismos valores. las perspectivas de futuro conflictoparecen escasas. En verdad. en la sociedad contemporanea podemos encontrar varias instituciones centrales que han tenido tal existencia prolongada. Lajornada laboral de ocho horas. el seguro por desempleo. la seguridad social. los sindicatos y el sufragio universal son instituciones basicas que han durado mas de medio siglo. Si tomamos literalmente a Rex. son instltuciones de la tregua; representan el funcionamiento de un sistema nuevo. poscapitalista. y garantizan la internalizacion de valores uruversalistas como la inclusion y la cooperacion. Para averiguar cuales son las tensiones de dicha sociedad poscapitalista. tendrtamos que estudiar en detalle como relaciona este sistema la distribucion de personal con la asignacion de recompensas subjetivas. y como afecta esta interrelacion el proceso central de la socializacion. En otras palabras. volvertamos a consideraciones que estaban en el centro mismo de la obra tardia de Parsons. No es sorprendente que Rex no este preparado para abandonar las presuposiciones de su teorta sistematica. Sus observaciones acerca de la internalizacion como punto de apoyo de una nueva estabilidad quedan en el aire. AIpasar de un extremo del dilema al otro. de la categoria residual a la
coerCIOn,desarrolia un razonamiento que sugiere que no es necesano enfrentar las consecuencias tan perturbadoras (teoricamente) de la tregua. La hace introduciendo 10que eI presenta como una importante observacion: "Si las clases dominantes han hecho concesiones simplemente ante el poder antagonico de !as masas. el debilitamiento de este poder a causa del detenoro de la moral [de las clases bajas] durante la tregua puede ocasionar que la vieja clase dominante regrese a su vieJa conducta" (pag. 128). Pero tal motivo instrumental para las concesiones de la clase dominante - miedo ante el poder antag6nico- es precisamente 10que Rex proponia siempre; simplemente habia avanzado desde su compromiso inicial, instrumentalista. para sugerir que las instituciones de esta tregua aparecertan en una forma neutra que. de ser prolongada, conducirta a la internalizacion de valores cooperativos. Ahora bien. si la clase dominante ha comenzado a internalizar valores neutros, algo sobre 10 cual Rex no nos da motivos para dudar. la moral elevada del gmpo dominado es innecesaria. pues ya no tiene por que luchar contra la dominacion de clase. Pero, aunque esta puntualizacion de Rex sea logicamente superflt.ta.es teoricamente necesaria: permite prescindir de la referencia al fenomeno de la internalizacion porque vuelve imposible la prolongacion de la tregua. Como las concesiones estan destlnadas a ser instrumentales, el colapso de la moral dentro del grupo dominado es inevitable. Como Rex ahOla parece entender que los motivos que iniciaron la tregua -la evaluacion instrumental del costo- continuaran motivando a cada grupo cuando se prolongue la tregua. este colapso de la moral se vuelve crucial. Con el incremento de su poder, la clase dom1nada puede perder su espiritu combativo. pero ia clase dominante. cuyo poder decrece. no 10perdera. Las condiciones externas siguen siendo determinantes. Con esta puntualizacion. Rex abandona la categona residual para regresar al enfasis coercitivode su trabajo sistematico. Sus referencias a las implicaciones normativas de una tregua prolongada ahora parecen ser una irritante causa de confusion. Esto es. desde luego. 10 que Rex se proponia. Sus categonas residuales. ad hocY no sistematicas. se alejan cada vez mas del centro de su trabaJo. En m1 primera clase sobre teona del conf11cto seiiale el caraeter sistematico del anaIisis de Rex. En esta clase. tras seiialar 10que considero los elementos legItimos de su programa empirico e ideologico,tambien describi como sus compromisos presuposicionales. a la luz de estos elementos, impulsaron a Rex hacia el dilema del conf11cto. Creo que este dilema es tipico de toda teona del conf11cto. as categorias residuales que produce invariaL blemente llevan aun a las mas eficaces teorias del conf11cto cobrar una a forma contradictoria y a menudo confusa. Por ejemplo. podemos encontrar los mismos equivocos y categortas residuales en la obra de los otros dos fundadores de la teoria del conflicto. LewisCoser y Ralf Dahrendorf. Cada uno de ellos introdujo "fatigosas consideraciones empmcas para expllcar por que la sociedad de posguerra no tenia forma conflictiva. En Las fimciones del conjlicto social Coser hablaba de la "valvula de seguridad" de la reforma y los efeetos integradores de los confl1etosque siguen las reglas del juego. Pero nunca expllco por que existian
instituciones neutrales, supracont1ictivas. que permitieran la reforma en primer lugar.ni desde que fuentes ((,integradoras?) podian surgir tales r~glas constitucionales y vlnculantes. Analogamente. tras delinear una teona del conflicto omnipresente e instrumental en Clase y coriflicto de clases en la sociedad industriaL Dahrendorf sugiere al final de su obra que la pluralizaci6n de las sociedades modernas ha minado la estructura de autoridad de la cual dependen los cont1ictosserios. La pluralizaci6n ha obstaculizado la superposici6n de la jerarquia de una instituci6n con la jerarquia de otra (en terminos de Rex, una situaci6n en que la misma clase "domina" cada esfera institucional). No obstante. aunque los factores instrumentales como la tecnologiay las estructuras antiautoritarias podrian explicar los ongenes de tal pluralizaci6n, los efectos de este nuevo sistema. entre ellos el que Dahrendorf denomina la extensi6n del reino de 10 "social" a grupos antes excluidos, parece trascender los confines de la teoria del cont1icto. Tanto para estos te6ricos como para Rex, estas expllcaciones empirlcas de la establlidad parecen constituir una suerte de retorno lmplicito al modele de "diferenciaci6n"de la obra tardia de Parsons. Estas rupturas empiricas en la obra de estos te6ricos del cont1ictovan acompafiadas ~r intentos de teorlzaci6n normativa que parecen residuales y ad hoc. Asi. aunque su macroteoria del conflicto depende del modelo de intercambio de Slmmel, Coser insiste en que las teorias freudianas de la motivaci6n irracional deben reemplazar toda noci6n de la evaluaci6n racional de costos. Esto Ie permite explicar por que el conflicto podna reducir la agresi6n en vez de identificarla: suministra un alMo, una valvula de seguridad, para la hostilidad reprimida. Ademas, como sugeri al principio de estas clases sobre teoria del conflicto, el modelo de sociedad de Coser permanece. en muchos aspectos cruciales aunque ocultos, dentro de los parametros del funcionalismo. Aunque part.e explicitamente de la teoria del conflicto, se vale de los elementos normativos del funcionalismo para expUcar datos que de otra manera resultarian arduos. Coser escribe, por ejemplo. que "una sociedad flexiblese beneficia con el conflicto porque tal conducto. al contribuir a la creaci6n y modificaci6n de normas. garantiza su continuidad en condiciones alteradas".2 Esta tendencia se prolonga en su obra posterior, que es menos paradigmatica de la teoria del conflicto en forma pura. En Libras, su reciente analisis de la industria editorial, toma como variable expllcativa clave el control social suministrado por el lmparcial sistema de arbitraje de las editoriales unlversitarias.3 Como estas editoriales pequefias estan comprometidas con las normas imparciales de la excelencia intelectual. dice Coser. actuan como "custodios" que han logrado mantener la alta caUdad a pesar del embate del criterio comercial de las grandes editoriales. '. La obra temprana de Dahrendorf es mas coherentemente instrumental, aunque su digresi6n acerca de la extensi6n de 10 "social" a grupos excluidos coincide claramente con la idea parsoniana de inclusi6n. Esta refe-
rencia, ir6nicamente. se vuelve explicita en una obra tardia de Dahrendorf, Sociedad y democracia en Alemania, donde retoma el temprano enfasis de Parsons sobre el luteranismo como fuente significativa de los explosivos conflictos de la Alemania prenazi.4 En las siguientes obras de Dahrendorf. esta referencia normativa se vuelve aun mas pronunciada, En un ensayo que prbcura explicar la falta' de terrorismo serio en la Inglaterra contemporanea, asociaba esta carencia de conflicto divlsorio con la vleja tradici6n moralinglesa de la civilidady la contenci6n, Cuando examinamos los mas recientes exponentes de la teoria del conflicto. hal1amos que este giro hacia 10normative se ha vuelto consciente y explicito. Randal Collins. cuya Sociologia del conjlicto representa una versi6n mas sistematica. de segunda generaci6n, de esta tradici6n, ha tratado de fusionar un enfasis instrumental en la omnipresencia del conflicto y el antagonismo con una teona "micro"de las relaciones individuales regidas por el ritual y estimuladas por la necesidad de descarga emocional.5 Puede llevar a cabo este dudoso matrimonio s6lo insistiendo en que los encuentros rituallzados estan rigidamente deUmitados por condiciones econ6micas y politicas externas. y que los primeros brindan "traducciones" de los segundos. A partir de esta afirmaci6n. puede seguir manteniendo una posici6n de "confllcto"manlfiestamente anticultural y antiparsoniana, como cuando en un reciente articulo argument6 que el concepto de "norma" se debena ellminar dellenguaje de la sociologia.6 Sin embargo. esta sugerencia misma revela los elementos residuales y contradictorios de la argumentaci6n de Collins. lC6mo pueden los rituales de la conducta interpersonal evltar pautas normativas que "socialmente" mediatlzan la emoci6n y la percepci6n? En muchos sentidos, pues. Collins tambien ha regresado a Parsons, yaunque sus percepciones son a menudo superiores su obra tambien adolece de una falta de apreciaci6n de los problemas que abordaba Parsons. Esta falta de apreciaci6n obedece a que en los clmientos mismos de la tradici6n del confllcto hay un antagonismo abstracto contra Parsons. SOlosi se intenta una "negaci6n concreta" se puede establecer una teona general que vea el conflictoy el orden como 10 que son. condiciones empiricas especificas y variables y no supuestos te6ricos generales. Si se propusiera tal teoria general, las categorias residuales que enturbian la obra de estos te6ricos del conflicto se podrian incluir sistematicamente como elementos de una totalidad mas ampUa.7
4 Half Dahrendorf, 1967).
Society and Democracy
in Germany
(Nueva York: Doubleday,
5 Randall Collins, Coriflict Sociology (Nueva York: Academic Press, 1975). 6 Collins, "On the Microfoundations of Macrosoc1ology", American Journal Sociology (1981),86:991, nO 3.
oj
Coser. The FtmctiDns oJSocial Conflict (Nueva York: Free Press, 1956), pag. 154. 3 Coser y otros autores, Books (Nueva York: Basic Books, 1982).
7 En mi ultima c1ase sugerire, de hecho, que en sus ultimos trabaJos Collins quiza se este moviendo en esta direcci6n. Hallamos en sus obras cada vez mas referencias a la teoria cultural de Durkheim, y aun a la de Parsons. Vease, par eJemplo, Collins, "The Durkheimlan Tradition In Conflict Theory", en Jeffrey C. Alexander (comp.), Durkheimian Sociology (Nueva York: Cambridge University Press, 1987).
Ninguna de las teorias posparsonianas que hemos visto aqui es una teoria por la teoria misma, como tampoco 10 era la de Parsons. Es verdad que presentan modelos en un elevado nlvel de generalldad, y que no son intentos de explicar casos empirlcos especificos. Pero los modelos estan orlentados hacla la explicac16n y amblclonan reorlentar la soclologia empirlca. Desde que se la formula hace treinta atlos, la teoria del conflicto ha producido un gran lmpacto en la practlca de la soclologia empirica, creando una "perspectiva del conflicto en cada campo empirlco. EI desvio ha sldo reconceptualizado como el producto del control de un grupo domlnante sobre defmlciones de la condueta lmpotente. Las profesiones son expllcadas sobre la base de un monopollo del conoclmlento experto y como resultado de las trlunfales luchas de poder de los practlcantes contra los paclentes. Se descrlbe la dlscrlminaclan racial como colonlallsmo lnterno, resultante de conflictos de poder entre los primeros colonos y los reclen llegados. Se entlende que las diferencias de status que crean estratlficaci6n son diferenclas de pader dependlentes del control de las dlsponibllidades materlales 0 la lnforma~ ci6n, y la desigualdad de grupos se ha asoclado con la clase capltallsta. La polltlca se asocla con la movlllzacl6n de recursos y las luchas grupales, y la revolucl6n se ve como una respuesta "antivoluntarlsta" a camblantes condiciones materlales. Se conclbe el subdesarrollo como producto de un sistema mundlal domlnado por Estados capltallstas occldentales. Se expllcan las conversaclones entre hombres y mujeres como una sltuacl6n de lucha que, en prlnclplo, no es dlferente del conflicto de la violacl6n. Se podrla declr mucho mas al respecto, pero conclulre suglrlendo que este aluvi6n de trabajos empirlcos no se puede equlparar con el progreso clentifico. Los errores de las generaclones de posguerra acechan la obra de los contemporaneos. La teoria del conflicto ha brindado un modelo tosco, aunque a veces incislvo, para la investigacl6n empirlca, pero sus restrlngldos alcances han fijado limites estrlctos que han obllgado a dlchas tare~s empirlcas a introduclr manlfiestas categorlas reslduales y frustrantes expllcaclones ad hoc. Nlnguno de estos estudlos empirlcos ha eludldo del todo los problemas de la consclencla y el control moral, y estos estudlos jamas han eludldo del todo alguna referencla a los sistemas en cuanto tales. Slmplemente se han visto obllgados a lntroduclr esos problemas de contrabando, sembrando los trabajos de lncoherenclas a veces embarazosas. Y, segun un viejo refran soclol6glco, la nueva investlgacl6n empirlca no podra purgar estos errores, que estan sltuados en la 16glcate6rica. Para correglrlos, debemos abordar nlveles de anallsls mas generales. Tal es la tarea que hemos asumido en las dos Ultlmas clases.
También podría gustarte
- Las sociologías de Marx, Durkheim y Weber: Cómo pensaron las crisis de su tiempo y por qué sus ideas siguen siendo actualesDe EverandLas sociologías de Marx, Durkheim y Weber: Cómo pensaron las crisis de su tiempo y por qué sus ideas siguen siendo actualesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El Vínculo Micro-MacroDocumento124 páginasEl Vínculo Micro-MacroRoberto Rivera100% (3)
- Actividad #1 JamDocumento6 páginasActividad #1 JamJuan MercadoAún no hay calificaciones
- Patologías de la razón: Historia y actualidad de la Teoría CríticaDe EverandPatologías de la razón: Historia y actualidad de la Teoría CríticaAún no hay calificaciones
- El concepto de ideología: Y otros ensayosDe EverandEl concepto de ideología: Y otros ensayosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Por una vuelta al socialismo: O cómo el capitalismo nos hace menos libresDe EverandPor una vuelta al socialismo: O cómo el capitalismo nos hace menos libresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- Ralf Dahrendorf - Teoria Del Conflicto PDFDocumento13 páginasRalf Dahrendorf - Teoria Del Conflicto PDFEdil Iglesias Romero94% (18)
- La Génesis Del Self y El Control SocialDocumento0 páginasLa Génesis Del Self y El Control SocialWilliam Montgomery UrdayAún no hay calificaciones
- Hacia Una Teoría Del Conflicto Social (Pp. 97-106)Documento6 páginasHacia Una Teoría Del Conflicto Social (Pp. 97-106)Victor ManuelAún no hay calificaciones
- La Teorias Sociologicas Despues de La Segunda Guerra Mundial Jefrey Alexander PDFDocumento109 páginasLa Teorias Sociologicas Despues de La Segunda Guerra Mundial Jefrey Alexander PDFElvis Arapa DíazAún no hay calificaciones
- Giddens Funcionalismo Despues de La BatallaDocumento24 páginasGiddens Funcionalismo Despues de La BatallaRicardoAún no hay calificaciones
- Nuevos Aportes A La Teoria Del CoserDocumento11 páginasNuevos Aportes A La Teoria Del CoserAlvaro LiendoAún no hay calificaciones
- Javier Cristiano - Imaginario Instituyente y Teoría de La SociedadDocumento20 páginasJavier Cristiano - Imaginario Instituyente y Teoría de La SociedadayaxviveAún no hay calificaciones
- Alvin Gouldner La Norma de La ReciprocidadDocumento25 páginasAlvin Gouldner La Norma de La ReciprocidadBoris MaranonAún no hay calificaciones
- La Teorías SociológicasDocumento2 páginasLa Teorías SociológicasMaría LourdesAún no hay calificaciones
- Bourdieu - AlthusserDocumento13 páginasBourdieu - AlthusserPaola SolaAún no hay calificaciones
- El ConflictoDocumento5 páginasEl Conflictoapi-198448640% (1)
- Dialnet UnaNuevaTeoriaDeLasClasesSociales 2060529 PDFDocumento17 páginasDialnet UnaNuevaTeoriaDeLasClasesSociales 2060529 PDFJesús R RojoAún no hay calificaciones
- Teoria Del Conflicto. Jeffrey C. AlexanderDocumento2 páginasTeoria Del Conflicto. Jeffrey C. AlexanderYesica SastreAún no hay calificaciones
- Resumen ParsonsDocumento24 páginasResumen ParsonsNadia JaluffAún no hay calificaciones
- Sociología SimétricaDocumento6 páginasSociología SimétricaMariana Fuentes ZamoranoAún no hay calificaciones
- CDG-Teorías Del Conflicto (Sociología)Documento40 páginasCDG-Teorías Del Conflicto (Sociología)C. Delgado-Guembes50% (2)
- Tendencias en El Pensamiento Social ContemporáneoDocumento13 páginasTendencias en El Pensamiento Social ContemporáneoMagdyRuedaGuaguaAún no hay calificaciones
- Giroscopio AlexanderDocumento17 páginasGiroscopio AlexanderPedro VelazquezAún no hay calificaciones
- Sidicaro, Ricardo. Las Sociologías Después de Parsons. Revista Sociedad .Facultad de Ciencias Sociales (UBA) - Buenos Aires, 1992Documento10 páginasSidicaro, Ricardo. Las Sociologías Después de Parsons. Revista Sociedad .Facultad de Ciencias Sociales (UBA) - Buenos Aires, 1992Ludovico DragoAún no hay calificaciones
- RALPH DAHRENDORF'S CONFLICT THEORY (117-140) .En - Es PDFDocumento24 páginasRALPH DAHRENDORF'S CONFLICT THEORY (117-140) .En - Es PDFNicolás RuizAún no hay calificaciones
- Teoría Sociológica ModernaDocumento32 páginasTeoría Sociológica ModernaNombre pendiente0% (1)
- Explicación Funcional y Sociología PopularDocumento17 páginasExplicación Funcional y Sociología PopularMarcphAún no hay calificaciones
- Teoría Sociología Unidad 1 ResumidoDocumento16 páginasTeoría Sociología Unidad 1 ResumidoAbril SarsfieldAún no hay calificaciones
- Teorema Serie Mayor Jürgen Habermas Teoría de La Acción Comunicativa I Complementos y Estudios PRDocumento534 páginasTeorema Serie Mayor Jürgen Habermas Teoría de La Acción Comunicativa I Complementos y Estudios PRAlexis HuellerAún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento11 páginasIntroducciónKATHERIN TATIANA DALGO RUIZAún no hay calificaciones
- Texto Um Tec Soc.Documento21 páginasTexto Um Tec Soc.Douglas Colombelli Parra SanchesAún no hay calificaciones
- Programa - Daniel Alvaro - El Problema de La Comunidad. Marx Tönnies WeberDocumento9 páginasPrograma - Daniel Alvaro - El Problema de La Comunidad. Marx Tönnies WeberCatrina MaseualiAún no hay calificaciones
- Concepto de Ciencias SocialesDocumento58 páginasConcepto de Ciencias SocialesJuan Manuel AntónAún no hay calificaciones
- Jurgen Habermas - Teoria de La Accion Comunicativa I Spanish (1999)Documento521 páginasJurgen Habermas - Teoria de La Accion Comunicativa I Spanish (1999)Anny Alexa PaRRaAún no hay calificaciones
- Reseña de El Problema de La Comunidad, Por Andrés PereiraDocumento4 páginasReseña de El Problema de La Comunidad, Por Andrés PereiraunlecteurAún no hay calificaciones
- Aguiar - Estratificación y Análisis de ClasesDocumento37 páginasAguiar - Estratificación y Análisis de ClasesOrganización A La OfensivaAún no hay calificaciones
- Teoría Social Clásica y PostpositivismoDocumento23 páginasTeoría Social Clásica y PostpositivismoGRISSEL RODRIGUEZ CORREAAún no hay calificaciones
- Pizano - Protocolo Maestria Uam-IDocumento15 páginasPizano - Protocolo Maestria Uam-IpizifAún no hay calificaciones
- Lectura No. 01 Jefrey Colomy PDFDocumento37 páginasLectura No. 01 Jefrey Colomy PDFTHALIA CYNTHIA SOTO TORRESAún no hay calificaciones
- Tarea 4 de Sociologia-Luis DominguezDocumento3 páginasTarea 4 de Sociologia-Luis DominguezLüîs Albertö Domingüez100% (2)
- ConflictoDocumento9 páginasConflictoCarolina SarmientoAún no hay calificaciones
- Alexander Jeffrey Despues Del NeofuncionalismoDocumento21 páginasAlexander Jeffrey Despues Del NeofuncionalismoSarah Dechamps100% (2)
- Principales Teorias Del Conflicto Social 1Documento2 páginasPrincipales Teorias Del Conflicto Social 1sagy.diazpimentelAún no hay calificaciones
- Follari - Paradigmas en Ciencias SocialesDocumento11 páginasFollari - Paradigmas en Ciencias SocialesAnonymous pcYaAFwlIAún no hay calificaciones
- Alexander - Despues Del NeofuncionalismoDocumento21 páginasAlexander - Despues Del NeofuncionalismoDeusexmachina Nexus VI100% (2)
- Poder Disciplinario y Capitalismo en MichelDocumento13 páginasPoder Disciplinario y Capitalismo en MichelSam Is SamAún no hay calificaciones
- Mapas ConceptualesDocumento4 páginasMapas Conceptualesbryanfiallos2000Aún no hay calificaciones
- Un Acercamiento A Los Paradigmas en SociologiaDocumento12 páginasUn Acercamiento A Los Paradigmas en SociologiaJuan Pablo CoscarelliAún no hay calificaciones
- Habermas Foucault Modernidad Posmodernidad de La HistoriaDocumento14 páginasHabermas Foucault Modernidad Posmodernidad de La HistoriaLaura Oliveto100% (1)
- Teoría Social. Hans Joas y Wolfgang Knöbl. Madrid: Akal, 2016Documento4 páginasTeoría Social. Hans Joas y Wolfgang Knöbl. Madrid: Akal, 2016samantha.becerra.enlacemmAún no hay calificaciones
- Anthony Giddens. "Hermenéutica y Teoría Social".Documento14 páginasAnthony Giddens. "Hermenéutica y Teoría Social".Nico K Ni Pecsi100% (2)
- Pérez - PaolicchiDocumento30 páginasPérez - PaolicchiJorge LuloAún no hay calificaciones
- Ensayo Jürgen Habermas y Niklas Luhman, José Antonio CarrillDocumento38 páginasEnsayo Jürgen Habermas y Niklas Luhman, José Antonio Carrillivan loyolaAún no hay calificaciones
- 0 - Paradigma 2020 1Documento22 páginas0 - Paradigma 2020 1Fernanda ZolorzaAún no hay calificaciones
- La Teoria Dela Enajenaciónde Marx Versus La Ingenieriasocial Adam Schaff Mexico 1976Documento17 páginasLa Teoria Dela Enajenaciónde Marx Versus La Ingenieriasocial Adam Schaff Mexico 1976Rómulo Pardo Urías100% (1)
- Jürgen HabermasDocumento78 páginasJürgen HabermasAlexander MendozaAún no hay calificaciones
- Dialnet TresModelosTeoricosGeneralesEnSociologia 5145034Documento36 páginasDialnet TresModelosTeoricosGeneralesEnSociologia 5145034Sonia SanchezAún no hay calificaciones
- Wittgenstein El Juego de La CertezaDocumento14 páginasWittgenstein El Juego de La CertezaIsaias MoralesAún no hay calificaciones
- 3 Marco para El Entendimiento de Conflictos SocialesDocumento12 páginas3 Marco para El Entendimiento de Conflictos SocialesNoi MoralesAún no hay calificaciones
- 1659 3820 Com 31 02 15Documento13 páginas1659 3820 Com 31 02 15Rubelis NoraAún no hay calificaciones
- Tarea 4 SocialesDocumento8 páginasTarea 4 Socialesfiordaliza rosarioAún no hay calificaciones
- Representaciones SocialesDocumento37 páginasRepresentaciones SocialesCésar PA88% (17)
- Caballero (1991) - EtnometodologíaDocumento32 páginasCaballero (1991) - EtnometodologíaCésar PAAún no hay calificaciones
- Teoria de La Accion Social de GoffmanDocumento21 páginasTeoria de La Accion Social de GoffmanRubén AnaníasAún no hay calificaciones
- Ricardo Salas Astrain - El Mundo de La Vida y La Fenomenología Sociológica. Apuntes para Una Filosofía de La ExperienciaDocumento33 páginasRicardo Salas Astrain - El Mundo de La Vida y La Fenomenología Sociológica. Apuntes para Una Filosofía de La Experienciahaguen4236Aún no hay calificaciones
- 12-13. Alexander (1989) Teoría Del IntercambioDocumento24 páginas12-13. Alexander (1989) Teoría Del IntercambioCésar PAAún no hay calificaciones
- 15-16. Alexander (1989) Interaccionismo Simbolico 1-2Documento33 páginas15-16. Alexander (1989) Interaccionismo Simbolico 1-2César PAAún no hay calificaciones
- Pico (2003) - El Reformismo Liberal PDFDocumento10 páginasPico (2003) - El Reformismo Liberal PDFEze QuielAún no hay calificaciones
- Ritzer (1993) - Talcott ParsonsDocumento15 páginasRitzer (1993) - Talcott ParsonsCésar PA100% (1)
- Ritzer (1993) El Funcional-Estructuralismo y La Alternativa de La Teoría Del ConflictoDocumento26 páginasRitzer (1993) El Funcional-Estructuralismo y La Alternativa de La Teoría Del ConflictoCésar PA86% (7)
- Parsons (1984) - El Sistema Social, 15-32Documento10 páginasParsons (1984) - El Sistema Social, 15-32César PA100% (1)
- Cómo Hacer Una Ficha-Resumen - Cómo Citar - Como Elaborar La BibliografíaDocumento4 páginasCómo Hacer Una Ficha-Resumen - Cómo Citar - Como Elaborar La BibliografíaCésar PA71% (7)
- Parsons (1983) - El Concepto de SociedadDocumento18 páginasParsons (1983) - El Concepto de SociedadCésar PA100% (1)
- Alexander (1989) - Qué Es La TeoríaDocumento9 páginasAlexander (1989) - Qué Es La TeoríaCésar PA100% (2)
- Costa (2008) - Nacionalidad y Ciudadanía PDFDocumento131 páginasCosta (2008) - Nacionalidad y Ciudadanía PDFluantoreAún no hay calificaciones
- Mendieta - Pérez - Michael - Ivan - Camisas VerdesDocumento152 páginasMendieta - Pérez - Michael - Ivan - Camisas VerdesEnrique ZairAún no hay calificaciones
- Capítulo II Educación para La Paz, Un Compromiso CompartidoDocumento4 páginasCapítulo II Educación para La Paz, Un Compromiso CompartidoVCTORHUGOAún no hay calificaciones
- MarienhoffDocumento34 páginasMarienhoffRomina RodriguezAún no hay calificaciones
- Derecho Penal y GuerraDocumento69 páginasDerecho Penal y GuerraJuan Carlos MarínAún no hay calificaciones
- LIDIA FERNANDEZ - Analisis de Lo Institucional (Cap 3)Documento3 páginasLIDIA FERNANDEZ - Analisis de Lo Institucional (Cap 3)michelonfray1867% (6)
- Sociología Juridica. - TallerDocumento6 páginasSociología Juridica. - TallerFabiana Duque GutierrezAún no hay calificaciones
- 09 Teoria - Constitucional - Del - Delito - Mariano - SilvestroniDocumento381 páginas09 Teoria - Constitucional - Del - Delito - Mariano - SilvestroniTeresa Jimenez Yovera100% (1)
- Fernando Savater and NationalismDocumento15 páginasFernando Savater and NationalismErasmo AntuñaAún no hay calificaciones
- TOLEDO TORIBIO Omar - Los Derechos de Titularidad General o Inespecífica en El Seno de La Relación LaboralDocumento6 páginasTOLEDO TORIBIO Omar - Los Derechos de Titularidad General o Inespecífica en El Seno de La Relación LaboralAndré MardiniAún no hay calificaciones
- Control SocialDocumento3 páginasControl SocialMelany Lopez TomayllaAún no hay calificaciones
- Flacso. El Desafío de La Participación CiudadanaDocumento24 páginasFlacso. El Desafío de La Participación CiudadanaKatherine JohnsonAún no hay calificaciones
- OficioDocumento23 páginasOficioKatherine Medalith Torres MalpartidaAún no hay calificaciones
- Zielinski, Juan Matías - Los Derechos Humanos Desde Las Victimas Historicas. Analisis Critico Desde La Etica Intercultural de La LiberacionDocumento44 páginasZielinski, Juan Matías - Los Derechos Humanos Desde Las Victimas Historicas. Analisis Critico Desde La Etica Intercultural de La LiberacionFernando Delfino Polo100% (1)
- Pedro Spano Tardivo. EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA EN EL MARCO DE LA TEORÍA DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓNDocumento31 páginasPedro Spano Tardivo. EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION PÚBLICA EN EL MARCO DE LA TEORÍA DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓNAraceli PolisenaAún no hay calificaciones
- Tabla de Conceptos SociologíaDocumento5 páginasTabla de Conceptos SociologíaHeronAún no hay calificaciones
- Alcances Del Campo de La EticaDocumento5 páginasAlcances Del Campo de La EticaRubi GloomAún no hay calificaciones
- Pede U2 A1 RoomDocumento1 páginaPede U2 A1 RoomAnonymous tBu6dWxAún no hay calificaciones
- Luis Blanc Precursor Del CooperativismoDocumento2 páginasLuis Blanc Precursor Del CooperativismoKarlaGutierrezAún no hay calificaciones
- GLOSARIO SociologiaDocumento2 páginasGLOSARIO SociologiaAliciaTiconaCalisayaAún no hay calificaciones
- Teoría CriticaDocumento6 páginasTeoría CriticaMaria VegaAún no hay calificaciones
- El Concepto de Ideología en MarxDocumento2 páginasEl Concepto de Ideología en Marxperu21Aún no hay calificaciones
- Los Tres Mundos Del Capitalismo Del BienestarDocumento3 páginasLos Tres Mundos Del Capitalismo Del BienestarZamora CarlosAún no hay calificaciones
- Cuauhtemoc Ruiz Act4Documento8 páginasCuauhtemoc Ruiz Act4Rebollo MarCoosAún no hay calificaciones
- Unidad 8 Sociedad Poder y LegitimacionDocumento14 páginasUnidad 8 Sociedad Poder y LegitimacionVerónica FernándezAún no hay calificaciones
- Prejuicio y Discriminación Vs Libertad de Expresión PDFDocumento425 páginasPrejuicio y Discriminación Vs Libertad de Expresión PDFkaramkaram100% (1)
- Educacion InclusivaDocumento18 páginasEducacion Inclusivamartín_alfaro_20100% (2)
- Giddens. La Estructura de Clases en Las Sociedades Avanzadas.Documento13 páginasGiddens. La Estructura de Clases en Las Sociedades Avanzadas.Martín BoveroAún no hay calificaciones
- Rol Y Status: Unidad 8Documento49 páginasRol Y Status: Unidad 8Gustavo SartilloAún no hay calificaciones
- Medios de ProducciónDocumento4 páginasMedios de ProducciónMelvin José BrachoAún no hay calificaciones