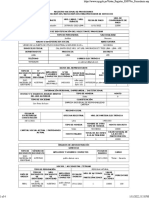Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
De Un Color Malva Indefinido
Cargado por
peporro70 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
141 vistas7 páginasTítulo original
De un color malva indefinido
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
141 vistas7 páginasDe Un Color Malva Indefinido
Cargado por
peporro7Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
DE UN COLOR MALVA INDEFINIDO
¿Os ha gustado la comida?
Mucho, abuela.
Cuando vuelvan los papás ya podéis decirles que os hagan algún plato de
fundamento en vez de esas pamplinadas en plástico. ¡Andad ahora a la sala!
Decidle al tío Iñaki que os cuente algo. Yo tengo que recoger todo esto.
¡Tío! ¡Tío! Venimos a que nos cuentes algo.
¿Cómo que os cuente algo? ¿Qué os voy a contar?
De guerras. Cuéntanos de guerras y cosas así.
Eso es un rollo, Maite aseguró el tío y dirigiéndose a su sobrino
inquirió nuevamente: ¿De qué te gustaría, Iñaki?
El niño quedó mudo mirando a su tío que prosiguió:
Os podía contar.... ¡Ya está! chasqueando los dedos y mirando fija y
alternativamente a sus dos sobrinos, continuó con voz profunda La historia
de una bruja que cambiaba con la luna. Se metió en mi vida, casi mato a un
amigo y me dieron la torta mayor que he recibido.
¡Cuenta! ¡Cuenta! asintieron ambos.
Iñaki inició su relato:
Yo era un niño más o menos de vuestra edad. Corrían los últimos días
de otoño. Había empezado la escuela. Había empezado a llover. Los suelos
aparecían alfombrados de hojas muy tostadas que el sirimiri iba barnizando.
Aquel día, al salir del colegio, Fermín, uno de mis mejores amigos, y yo
nos dirigimos hacia las pasarelas del río. Bajamos deslizándonos por la Cuesta
Rompeculos.
Allí ojeamos las chipas e hicimos unas chipichapas. Decidimos luego
visitar un antiguo conocido, un peral. Lo tuvimos que saludar de lejos ante la
recelosa mirada que nos largó un hortelano que ataba sus cardos.
Cuando hubo oscurecido iniciamos la vuelta. Pero, antes de recogernos en
casa habíamos de liquidar los restos de la paga del domingo y nos encaminamos
hacia el carrico.
¿Qué es el carrico? preguntó Iñaki.
Era una especie de tienda de chucherías que tenía ruedas y por la noche
se iba a dormir. Bueno, en lo que estaba, cuando subíamos por la cuesta...
delante de nosotros subía una mujer. Su pelo rubio, muy rubio y ensortijado, se
descolgaba por una espalda corta que a través de una estrecha cintura se
redondeaba en un enorme culo que bailaba sobre dos piernas apoyadas en unos
zapatitos de un color malva indefinido que nunca había visto.
En el momento en que la rebasamos, sin querer, rocé su mano con la mía.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré primero aquella mano. Era pálida,
pequeña y huesuda. Busqué entonces el rostro. Era una cara de niña con unos
ojos azules, casi grises, flanqueando un entrecejo poblado de pelitos grises
nuevamente. Sus labios casi no llegaban a dibujarse. Pero... aquel punto gris
sobre la nariz imantó por un instante mi mirada. Mas pronto olvidé el
encuentro, aparentemente fortuito.
Contaba aún con la mitad de la paga del domingo que invertí en cromos de
futbolistas. Fermín también se compró sus dos sobres, como yo. Ninguno de los
dos teníamos completo el equipo local, Osasuna. A mi amigo le faltaba Sabino y
a mí Recalde. La fortuna puso en mis sobrecitos dos Sabinos y en las suyas un
Recalde. Justamente al revés de las necesidades de nuestro álbum.
Ya oscuro, nos dispusimos a entablar las negociaciones pertinentes. Para
ello, nos dirigimos a un parque junto a la plaza de toros. No lo recuerdo muy
bien, pero las negociaciones no debieron dar los frutos esperados, porque al
poco rato, en vez de intercambiar cromos, intercambiábamos piedras.
Estas fueron incrementando su tamaño y peso. No puedo determinar la
artillería enemiga. Pero sí recuerdo que la batalla finalizó cuando, tomando un
trozo de ladrillo rojo que se colocaba para bordear un cuadrito ajardinado, lo
lancé a mi contrincante y éste cayó derribado.
Mi primera reacción fue la de acercarme a él. Yo no había querido....
Estaba en el suelo, tendido. La curiosidad convocó a la gente que circulaba por
el entorno y en breve un corro de gente rodeaba el cuerpo de mi amigo,
aparentemente sin vida.
Me esfumé del círculo, pero seguí atentamente los acontecimientos
desde una esquina cercana junto a un colegio de monjas. Acongojado levanté la
vista en busca de un rayo de luna caliente que no encontré.
Un tío de Fermín tenía un taller en una calle contigua. Llegaron unos
obreros de buzo azul oscuro, casi negro. Uno de ellos miró en la dirección que
yo me encontraba. Ello me bastó para salir de estampida. Sin descanso, y dando
un enorme rodeo, vine a casa.
No era tarde pero estaba muy oscuro. Entré en la cocina y me senté en
la mesa camilla. Mi madre, la abuela, me miró extrañada. El situarme en
disposición de estudio era habitualmente el fin de una ardua y laboriosa tarea
de la que aquel día, incomprensiblemente para ella, le había liberado. Estaba
aterrado. "¿Lo habré matado? Si muere, vendrán a buscarme. Saben que soy
amigo suyo. En cualquier momento vendrán a por mí...", pensaba.
La abuela, sospechando algo, me miraba de vez en cuando pretendiendo
descubrir qué me sucedía.
¿Te pasa algo, Ignacio? preguntó.
No mamá, ¿por qué?
No sé...
Sonó el picaporte en el portal. Tres con repique. El corazón me dio un
salto. La abuela salió a la escalera. "Ya estaba. No podía ser otra cosa. Venían a
buscarme. ¿Qué no me harían?", pensé. Me temblaba todo. Me acerqué al
espejito de afeitar de mi padre que pendía en el ventanillo del balcón. Estaba
pálido, casi blanco. Me agaché velozmente y tomé la badila para dar vuelta al
brasero. Con la cara entre las faldas de la mesa, mi rostro perdería la palidez.
Mi madre, la abuela, de vuelta a la cocina anunció al carbonero. Aquel
hombre, un señor enjuto y mal afeitado que cuando bebía se travestía en
torero, me quitó de encima un peso mayor que el que vertió en la carbonera.
La abuela no me quitaba ojo. Yo intentaba disimular, pero lo debía hacer
tan mal que tuve que soportar el termómetro y tomar una manzanilla antes de
ir a la cama.
Una vez entre las sábanas, no podía arrancar de mis ojos la imagen de
Fermín, muy pálido y poblado de pelitos grises. Finalmente, contra todo
pronóstico, dormí.
Al día siguiente, nada más despertar, pensé que debía enfrentarme a una
dura prueba: saber qué había sido de mi amigo. Todo se dilucidaría en el
colegio.
Salí de casa, no sin que antes la abuela hubiese escrutado mi lengua y
hubiese mantenido en varias ocasiones la palma de su mano en mi frente. La
cartera pesaba más que de costumbre. No fui pateando pilonga ni piedra
alguna. No intenté quitar el tapón de la válvula a la rueda de ningún coche.
Marché cabizbajo y directamente.
En la puerta se encontraba el Prefecto de los bachilleres, bajo y
regordete, tocado de un bonete y dotado de una aguileña nariz que le había
proporcionado mote de rapaz nocturna. El búho me miró. "Lo sabe todo", pensé.
"Sabe que soy un asesino y que ayer maté a Fermín".
Imaginaba al sacerdote revistiéndose la casulla negra, mientras ascendía
las escaleras del coro, puesto que en él se situaba nuestra clase para la misa.
Nada más asomarme, pude ver a mi amigo, como recortado de un "Mortadelo",
con su cabeza completamente vendada. Mi alegría no tuvo límites. Por una vez
las cosas me habían salido bien.
Al salir, de fila a fila, la mirada de Fermín y la mía se cruzaron e
intercambiaron un saludo acompañado de una leve sonrisa.
Llegamos a clase. Fermín se sentaba en la primera fila de pupitres. Todo
el mundo le rodeó para preguntarle el motivo de su nuevo atuendo en la cabeza.
Por el tipo de vendaje, envolviéndole toda la cabeza, tenía que ser algo
gravísimo.
El intentaba evadirse de la explicación que resultaba un tanto ridícula y
embarazosa, máxime cuando todo el mundo nos tenía por buenos amigos.
Pero la evasiva no iba a dar resultado con el Padre Facundo. Este, nada
más entrar, se encaminó hacia él. Pero controló su curiosidad y rezó primero.
Luego, nos mandó sentar. El estrépito de los asientos de los pupitres al caer no
fue acompañado de la habitual reprimenda. Los encargados de la tinta, como
todos los días, fueron a por los botellones de Watermans para proceder, al
llenado de los blancos tinteros de cerámica. D.Facundo ordenó silencio. Cuando
éste se hizo, preguntó:
¡Fermín! ¿Qué te ha pasado?
Que Iñaki me pegó una pedrada contestó Fermín.
D. Facundo era pequeñito. No llegaría a uno cincuenta, uno cuarenta y
ocho o así. Pareció crecer y, sacando un fuerte vozarrón, dijo:
¡Iñaki!
Yo me puse en pie.
¡Sal del pupitre! ordenó.
Cuando me encontraba en medio de las dos hileras de pupitres, vino hacía
mí y me soltó la torta más hermosa y sonora que he recibido a lo largo de toda
mi existencia.
Me tambaleé. Su mano pequeña y huesuda quedó impresa en rojo sobre
mi piel. Pero aquella torta, la mayor de mi vida, me hizo feliz. No me volví a
sentir culpable. Había pagado.
A partir de entonces fue un maravilloso día. Al salir deambulé con mi
amigo Fermín por el parque de la Media Luna. Nos regalamos los cromos que
nos faltaban. Ambos nos sentíamos satisfechos de nuestra amistad.
Como me quedaban dos reales, nos encaminamos al carrico para comprar
unos caramelos en forma de limón, limonicos. Al llegar, no estaba sola la mujer
pequeña y gorda que habitualmente ocupaba el interior. Este lo compartía con
otra que se me quedó mirando. Unos instantes aturdido y caí en la cuenta. Se
trataba de la misma mujer que me había helado el día anterior. Sólo que en vez
de cabellos rubios, su melena era negra. Sus ojos no eran azules, sino negros
también. Su entrecejo era limpio y ninguna tonalidad gris pintaba su rostro.
Unos labios gruesos, como hechos para besar, abrieron para mí una
cálida sonrisa.
Me quedé cortado. ¿Era la misma mujer o se trataba de un acusado
parecido? ¿Por qué me miró así el día anterior y hoy me miraba con calor?
¿Había tenido algo que ver en la pelea con mi amigo?, me preguntaba.
Hice caso omiso a mis interrogantes y saqué mi moneda de dos reales
solicitando limonicos. La dependienta habitual hizo bailar velozmente su mano
pringosa sobre las golosinas y, retirando de mi palma los dos reales, depositó
cinco limonicos.
Voy a regalarles uno más, chica, así los pueden repartir y no reñirán
sugirió ella fijando en mí sus ojos mientras pronunciaba el verbo reñir.
Su mano, una mano morena y carnosa, se aproximó a la mía y depositó el
nuevo limonito. El mero roce de su piel con la mía me hizo sentir un descarga.
Una descarga, en esta ocasión de calor, invadió mi cuerpo como si aquella mano,
una mano de acariciar, me hubiese envuelto por completo en una caricia. No
obstante, en cuanto el sexto limonico se reunió con los restantes, me di la
vuelta rápidamente. Estaba confuso, muy confuso. No me daba miedo, pero....
Miré entonces al cielo, una luna finísima, como una barca luminosa con su proa
elevada, colgaba en lo alto.
!Tío!, pero, ¿cómo sabías que era la misma? Igual te imaginabas...
Sí, era la misma. Cuando esperaba la sexta golosina, de puntetas, pude
observar sus zapatos. Eran unos zapatos de un color malva indefinido que no
había visto más que una vez.
¿Ya está?
Aún no. A los días, falleció el Padre Facundo. Todos fuimos al funeral y
los de su clase bajamos al cementerio. Estábamos todos apelotonados a un
costado del panteón y nuestra escasa altura nos impedía contemplar el acto.
Estando allí, entre roquetes sotanas y gabardinas con brazalete negro,
descubrí unas manos... Eran unas manos fuertes, bien formadas, de piel
morena, tersa y brillante, unas manos de acariciar. Sostenían una rosa roja.
Cambié de lugar pretendiendo descubrir la dueña, ya conocida, de aquellas
manos. Lo más que conseguí fue entrever unos gruesos labios de besar entre
bonetes y calvas. Luego, agachado, unos zapatos de color malva indefinido
entre botas y sayas negras.
¿No viste más?
Me robaron sus ojos. Volví sobre mis pasos y me dirigí a la única
puerta de acceso al camposanto. Me situé allí seguro de alcanzar mi propósito.
Pero pasó el cortejo y ella no estaba en él. Volví atrás pensando que tal vez
podía haberse quedado rezagada. Nada, todo estaba vacío. De repente al final
de un prolongado pasillo flanqueado de cipreses, me choqué con una luna
gigantesca. Desde su redondez me miraba bailando sobre un cielo de un color
malva indefinido.
¿Os ha gustado? preguntó Ignacio a sus sobrinos.
Iñaki, abriendo desmesuradamente sus ojos, contestó:
Mucho. Y, ¿sabes?, me gustaría, cuando sea mayor, tener unos labios
de besar y unas manos así, de acariciar, como las de la Luna.
¿Qué luna? preguntó el tío no sabiendo por dónde iban los
pensamientos de su sobrino.
¡Ahí va!, pues la de los zapatitos de color malva indefinido.
¡Ah, ya! asintió pensativo y, volviéndose hacia Maite, inquirió a su
vez Y, ¿a ti, Maite, qué te gustaría ser cuando seas mayor?
Maite frunció el ceño y, distanciando sus rechonchas manitas, contesto:
¿A mí? Poder tirar piedras así de gordotas, como tú.
JAVIER MINA, Pamplona, noviembre de 1990
Publicado en “Antojos de Luna” 12-1995
También podría gustarte
- Diario de Bolivia, Mayo 2014 PDFDocumento46 páginasDiario de Bolivia, Mayo 2014 PDFpeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje Iran Siria TurquiaDocumento81 páginasViaje Iran Siria Turquiapeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje Iran Siria TurquiaDocumento81 páginasViaje Iran Siria Turquiapeporro7Aún no hay calificaciones
- España Profunda, Mayo 2012 PDFDocumento41 páginasEspaña Profunda, Mayo 2012 PDFpeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje A Nicaragua PDFDocumento74 páginasViaje A Nicaragua PDFpeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje A Mali, Julio 2007Documento73 páginasViaje A Mali, Julio 2007peporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje A Cuba 2009Documento94 páginasViaje A Cuba 2009peporro70% (1)
- Kaixo, OihanDocumento6 páginasKaixo, Oihanpeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje A ArgentinaDocumento80 páginasViaje A Argentinapeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje A ArgentinaDocumento80 páginasViaje A Argentinapeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje Iran Siria TurquiaDocumento81 páginasViaje Iran Siria Turquiapeporro7Aún no hay calificaciones
- Carta A IlargiDocumento3 páginasCarta A Ilargipeporro7Aún no hay calificaciones
- Viaje A ArgentinaDocumento80 páginasViaje A Argentinapeporro7Aún no hay calificaciones
- Kubariburuz 2009Documento95 páginasKubariburuz 2009peporro7Aún no hay calificaciones
- Kaixo, AroaDocumento5 páginasKaixo, Aroapeporro7100% (1)
- Un Millón de BurbujasDocumento2 páginasUn Millón de Burbujaspeporro7Aún no hay calificaciones
- Ya Falta NadaDocumento2 páginasYa Falta Nadapeporro7Aún no hay calificaciones
- Visiones MinotauricasDocumento2 páginasVisiones Minotauricaspeporro7Aún no hay calificaciones
- ¡Rriau, Riau!Documento2 páginas¡Rriau, Riau!peporro7100% (1)
- Volveran Los MagosDocumento7 páginasVolveran Los Magospeporro7Aún no hay calificaciones
- Volveran, SeguroDocumento11 páginasVolveran, Seguropeporro7Aún no hay calificaciones
- Vagabundeo en LunaDocumento2 páginasVagabundeo en Lunapeporro7Aún no hay calificaciones
- Tres TesorosDocumento3 páginasTres Tesorospeporro7Aún no hay calificaciones
- Un Fantasma FemeninoDocumento13 páginasUn Fantasma Femeninopeporro7Aún no hay calificaciones
- Un Encuentro de AmorDocumento8 páginasUn Encuentro de Amorpeporro7Aún no hay calificaciones
- Tú, Igualito Que AznarDocumento3 páginasTú, Igualito Que Aznarpeporro7Aún no hay calificaciones
- Partida de MusDocumento3 páginasPartida de Muspeporro7Aún no hay calificaciones
- Prologo de Antojos de LunaDocumento3 páginasPrologo de Antojos de Lunapeporro7Aún no hay calificaciones
- RedondezDocumento4 páginasRedondezpeporro7Aún no hay calificaciones
- OlentzeroDocumento10 páginasOlentzeropeporro7Aún no hay calificaciones
- El Lenguaje Figurado - Prosopografía, Etopeya, Cronografía, TopografíaDocumento4 páginasEl Lenguaje Figurado - Prosopografía, Etopeya, Cronografía, TopografíaAlixon Carolay Montaño SanchezAún no hay calificaciones
- RNP ServiciosDocumento4 páginasRNP ServiciosPablo AlemánAún no hay calificaciones
- Unidad 6 PDFDocumento14 páginasUnidad 6 PDFKevin GalarzaAún no hay calificaciones
- Ciencia Tecnologia 3 2020Documento72 páginasCiencia Tecnologia 3 2020SAMI GALICIA MENDEZ100% (1)
- Estructura UrbanaDocumento17 páginasEstructura UrbanaElena RootsAún no hay calificaciones
- Exclusivo W RADIO - Tribunal Fallo AdministrativoDocumento55 páginasExclusivo W RADIO - Tribunal Fallo AdministrativoW Radio Colombia100% (1)
- 2018 Tesis Sanchez Diaz Maria AlejandraDocumento154 páginas2018 Tesis Sanchez Diaz Maria AlejandrabrayanAún no hay calificaciones
- Guia Ejercicios Final IOP 1Documento4 páginasGuia Ejercicios Final IOP 1alejandro Paiz0% (1)
- Nota Cornell Moises Quintero PDFDocumento2 páginasNota Cornell Moises Quintero PDFMoises QuinteroAún no hay calificaciones
- Diseno OrganizacionalDocumento8 páginasDiseno OrganizacionalKarem Samalvides RamirezAún no hay calificaciones
- Plantilla 1 - Reconocimiento Caso de EstudioDocumento2 páginasPlantilla 1 - Reconocimiento Caso de EstudioKata CastroAún no hay calificaciones
- Hueso Alveolar IDocumento8 páginasHueso Alveolar IFiorellaOlivaresAloneinthislifeAún no hay calificaciones
- Raul Zurita Escribir Es Suspender La VidaDocumento19 páginasRaul Zurita Escribir Es Suspender La Vidadedaluxsalvaje100% (1)
- Brcgs Packaging Issue 6 Spanish Check ListDocumento77 páginasBrcgs Packaging Issue 6 Spanish Check ListJonathan Castelan100% (1)
- CombustibleDocumento18 páginasCombustiblesabrina cerdaAún no hay calificaciones
- Matematicas Resueltos (Soluciones) El Número E Nivel 1º BachilleratoDocumento78 páginasMatematicas Resueltos (Soluciones) El Número E Nivel 1º Bachilleratomanuel_valle_4Aún no hay calificaciones
- Preguntas de Verificación y Análisis Del Caso 5-3Documento8 páginasPreguntas de Verificación y Análisis Del Caso 5-3Andrés CruzAún no hay calificaciones
- U2 - S5 - Ejercicios para Actividad VirtualDocumento6 páginasU2 - S5 - Ejercicios para Actividad VirtualRayAún no hay calificaciones
- 4.1.3 Clasificación de Diagramas de FlujoDocumento6 páginas4.1.3 Clasificación de Diagramas de Flujojooani arcos jassoAún no hay calificaciones
- El Paso PDFDocumento657 páginasEl Paso PDFjramos_117817Aún no hay calificaciones
- Division Celular SelectividadDocumento16 páginasDivision Celular Selectividadauladenaturales40% (5)
- Paso 3 - Realizar El CuestionarioDocumento7 páginasPaso 3 - Realizar El CuestionarioJefferson Portilla MayorAún no hay calificaciones
- Digital Minimalism by Cal Newport (001 050) .En - EsDocumento50 páginasDigital Minimalism by Cal Newport (001 050) .En - EsCarmenza Quintero43% (7)
- Cebo y AnzueloDocumento7 páginasCebo y AnzueloNICOLAS ARTEAGA BUSTAMANTEAún no hay calificaciones
- Cómo Cambiar - Escobillas Limpiaparabrisas de La Parte Delantera - FORD Kuga Mk1 SUV - Guía de SustituciónDocumento6 páginasCómo Cambiar - Escobillas Limpiaparabrisas de La Parte Delantera - FORD Kuga Mk1 SUV - Guía de SustituciónsojijoAún no hay calificaciones
- Ejemplo1 Semana 7. Ocurrenciasholguras Ruta Critica.Documento7 páginasEjemplo1 Semana 7. Ocurrenciasholguras Ruta Critica.Heidy SantizoAún no hay calificaciones
- Repaso PolinomiosDocumento6 páginasRepaso PolinomiosKarin Betiana Filomena MeinlAún no hay calificaciones
- Manual Lone WolfDocumento10 páginasManual Lone WolfBastian Vargas GarciaAún no hay calificaciones
- Tarjeta de Guía MayorDocumento3 páginasTarjeta de Guía MayorKarglem David Torres MartínezAún no hay calificaciones
- Diferencias y Similitudes en Los Productos de Los Estándares Ec0301 y Ec0217Documento2 páginasDiferencias y Similitudes en Los Productos de Los Estándares Ec0301 y Ec0217Guadalupe Rojas100% (1)