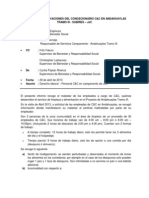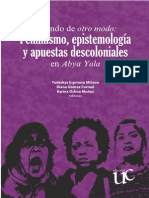Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rozitchner Presentacion en Pre Coloquio Idea Salta 2010
Rozitchner Presentacion en Pre Coloquio Idea Salta 2010
Cargado por
chamame0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas13 páginasUna presentación del genial Alejandro Rozitchner, aportándonos 'coloquialmente' un manojo de ideas refrescantes.
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoUna presentación del genial Alejandro Rozitchner, aportándonos 'coloquialmente' un manojo de ideas refrescantes.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas13 páginasRozitchner Presentacion en Pre Coloquio Idea Salta 2010
Rozitchner Presentacion en Pre Coloquio Idea Salta 2010
Cargado por
chamameUna presentación del genial Alejandro Rozitchner, aportándonos 'coloquialmente' un manojo de ideas refrescantes.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
1
Palabras en el Pre Coloquio de Idea en
Salta 2 de Septiembre del 2010
Como filósofo admiro a los empresarios.
Hacen cosas.
Para estudiar filosofía hay que tener
problemas con la realidad. El filósofo se va
lejos, no se mete en el mundo de manera
directa. Pone un biombo y espia desde
arriba, despreciando un poco a todos los
chanchos que se enchastran en la
realidad.
El empresario en cambio se mete con las
cosas de la manera más valiosa:
haciéndolas.
El que decide estudiar filosofía lo hace
porque tiene problemas, pero también
puede curarse, y entonces su trabajo de
ideas se puede volver también una manera
de hacer cosas.
Soy un intelectual que quiere ser útil. No
creo que trabajar con ideas me aparte de
2
la utilidad, me plantea más bien el desafío
de tener que ser útil pensando.
Tengo que generar ideas, formulaciones,
que sirvan para algo. No evito la prueba de
la realidad. Sin responder a ella no podría
generar ninguna riqueza, y si bien las ideas
no se comen sirven para instalar sentido, y
el sentido está en la base de toda
producción.
Pero no siempre fui fan de los
empresarios. Como cualquier intelectual,
en algún momento fui de izquierda. A los
13 años era militante trostkista y participé
en la toma del colegio. ¿Juventud
idealista? No, más bien juventud, o niñez
desorientada, arrastrada por la confusión
histórica de un momento enamorado de la
muerte.
Muchos años después de superado ese
infantilismo todavía me quedaban resabios,
y me acuerdo que un día fui a una reunión
en la que el director de una revista nos
dijo, a un socio que yo tenía por esa época
3
y a mi: bueno, a ver qué negocios
podemos hacer juntos.
¿Cómo hacer negocios? Sentí que decirlo
así era una desvergüenza. El impúdico
quería ganar plata haciendo negocios.
Pensé en denunciarlo, pero me acordé de
que había crecido y traté de hacer algún
negocio, sin conseguirlo.
Ya superé esa tara, pero lo cuento porque
me parece indicativo de la visión que
padecemos argentinamente frente al afán
de lucro. Mi caso es un caso común, en
ese aspecto. Tenemos mala conciencia del
lucro. Como si fuéramos carmelitas
descalzas nos parece mal que alguien
quiera ganar plata. Mucha, mientras más
mejor. Es una moral compartida, que actúa
en contra de las empresas y los
emprendedores.
Será infantilismo o lo que sea, pero nuestro
pensamiento tiene ideas, perspectivas, que
expresan la adoración de la pobreza que
se ve aflorar todo el tiempo en la política
populista. El populismo no combate la
4
pobreza, la sacraliza y consagra. Después
de poner al pobre en el lugar del bueno y al
rico en el del malo, lo más lógico es que un
sistema genere pobres.
Pero como me gusta repetir,
provocativamente: ser pobre no es ser
bueno, es ser pobre. El truco de elevar la
pobreza a la categoría de cultura popular
no le hace bien a nadie.
Me impactó un párrafo que me mandó Luis
Secco en los preparativos para esta charla.
Se los leo:
Es usual escuchar que en Argentina no
puede haber grandes inversiones en un
contexto de baja calidad institucional,
insuficiente seguridad jurídica, inestablidad
de las reglas del juego y deterioro de la
infraestructura productiva. Pero hay
historias de éxito en varias regiones del
mundo, de países que pudieron revertir
procesos similares.
Me pregunto: ¿Por qué nosotros no?
¿Acaso somos menos inteligentes?
5
También puede pasar que nos cueste más
que a otros porque somos demasiado
inteligentes, o mejor dicho, porque
tenemos instalada una versión de la
inteligencia que no sirve demasiado. Tal
vez no sea inteligencia, pensándolo bien.
¿Qué es ser inteligente para nosotros?
Hacer lo que el filósofo convencional,
ponerse a parte, mirar de lejos. No
inmiscuirse en la chanchada participativa.
Eludir todo riesgo. Expresar escepticismo.
Hacer profundos y detallados análisis en
los que perdernos para no llegar nunca a la
acción. Ser inteligente para nosotros es ser
capaces de generar para cada alternativa
una objeción. Los argentinos, dice un
amigo brasileño tenemos, para cada
solución, un problema.
Es una inteligencia de impotentes, o de
deprimidos, esa forma de pensar que no
termina por concebir nunca el paso del
pensamiento al protagonismo, que no
permite que quien piensa pase a
concebirse como responsable de su propia
vida, de su propia aventura vital,
6
empresarial o política. Y parte responsable
y activa en la vida comunitaria.
Un punto central en esto es la idea de que
la inteligencia es pensamiento crítico. Lo
cual es una tontería, por más franceses
que la sustenten. El pensamiento crítico es
una parte, secundaria, del buen trabajo del
pensamiento, nunca su función central. La
función central es la invención, el deseo, la
creatividad, las ideas puestas al servicio de
la generación de un sentido afirmativo y
vital. Hay que valorar más las ganas de
vivir que la mirada estricta. Hay que ser
verdaderamente inteligentes y captar el
trasfondo de toda realidad: la perfección es
un vicio de los que pretenden salvarse,
pero salvarse es imposible, estamos vivos
y no existe la opción de no participar en la
realidad compartida. La vida no tiene nada
de malo, las sociedades tampoco, nuestro
presente menos. La cosa es así,
legítimamente, despelotada, exhuberante,
poderosa, exigente.
A esta nueva visión de la inteligencia
propongo sumarle otras nuevas visiones
7
que creo que tendríamos que desarrollar
como país para crecer más decididamente
y elevar nuestro nivel de vida. Frente al
tema del empresario como motor del
desarrollo se me ocurrió señalar algunos
otros nuevos enfoques que creo debemos
desarrollar para que éste pueda potenciar
ese rol.
Es necesaria otra visión de los valores. Los
valores no son esas cosas serias que se
dicen cuando un individuo, una institución
o una empresa expresa su visión, un poco
impostadamente. Los valores mutan, y son
relevantes para la cotidianidad productiva.
Toda productividad pasa hoy por darse
cuenta de que la serie moral convencional,
antigua, debe ser reemplazada por otra
superadora. Tenemos que dejar de repetir
con tono de reproche que los valores son
decencia, honestidad, respeto, formalidad,
previsibilidad, altruismo, y entender que el
compromiso con nuestras realidades
compartidas que queremos tiene más que
ver con una serie de valores nuevos:
entusiasmo, individualidad, alegría,
8
creatividad, ganas de vivir, intimidad,
comunicación, osadía.
Los antiguos no se han perdido, están
integrados y evolucionados en esta nueva
serie.
Necesitamos también una nueva visión de
la política. La política no es la novela del
poder, sus trampas y ambiciones cruzadas.
No son sólo las noticias. La política es la
vía de la producción de desarrollo. Esa
novela es parte, pero no es todo. Quedarse
extasiado mirando a los actores
protagónicos y de reparto, comentar los
ascensos y descensos de las imágenes,
estudiar el moviiento del poder, no es
hacer política. Hacer política es meterse en
la producción de realidad compartida, y
puede hacerse de muchas maneras.
Nadie sabe hoy bien cómo se hace la
política. Lo que sí sabemos es que el modo
convencional de hacerla quedó perimido.
La política es un campo para inventar, la
oportunidad de reformularlo todo está
frente a nosotros. Si dejamos de participar
9
en política, de tratar de producir
alternativas en su re invención,
prolongamos la influencia de la peor
política.
No hay que dejar la vida, ni poner una
unidad básica, ni volantear, ni rosquear.
Una frase de Sergio Berenstein quedó
grabada en mi mente, hace unos cuantos
años: los políticos se aburren con la
gestión. No es poca cosa tratar de apoyar
a los que no se aburren y de ayudarlos.
Hacer política no es demostrar, con
análisis refinados, que todo va a fracasar.
Hacer política es ayudar a crecer a
aquellas figuras en las que uno cree.
No hay política, no hay avance en la
construcción social, si uno no se mete, se
arriesga, se ensucia un poco en ese barro
problemático y quilombero. También
podemos hacerlo con cierta diversión,
porque por suerte, en la Argentina ya no
hay violencia política. No es un avance
menor. Antes nos matábamos por
antagonismos en la lucha del poder. Hoy
podemos comer un asado juntos y
10
tomarnos el pelo. Y tomarnos todas esas
botellas de vino que desarrollan el
encuentro más allá de la diferencia. Otro
atributo para que las bodegas exploten en
la expansión del mercado: disfrute de las
diferencias, ¡beba con su adversario!
Tenemos también que ser capaces de otra
visión de la educación. La crisis de la
educación no es algo tan grave como se
suele pensar. Esa crisis es la expresión de
una educación que se quedó quieta en un
mundo que cambió demasiado. Hoy en día
el conocimiento está suelto, no en las
instituciones sino en los medios, en
internet, en los increíbles canales de
documentales, en la experiencia de vivir.
Tenemos que ser capaces de rearmar la
situación del aprendizaje superando la
visión desencantada y crítica que nos
aflora espontáneamente cada vez que
nuestra gastada inteligencia intenta
enfrentar un cambio. No es una
decadencia, lo que sucede hoy en la
educación, es un cambio fuerte y positivo.
Si dejáramos de asustarnos y de trazar
11
cuadros siniestros de decadencia
podríamos hacer algo más para que logre
su nueva forma. Podríamos aprovecharlo.
Creo que en su compromiso con el hacer,
los empresarios tienen que ser capaces de
dejar atrás el modo quejoso y temeroso de
nuestra falsa inteligencia y meterse en
producciones nuevas, algunas centrales a
su negocio y otras igualmente importantes,
que lo prolongan. Un empresario en la
Argentina hoy tiene que hacer política y
educación. De modos nuevos. Tal vez no
política partidaria, pero sí sectorial. Un
sueño hippie me hace pensar que toda
empresa tendría que desplegar un
emprendimiento educativo. No
necesariamente convencional, pero dar un
paso, algo, gestionar talleres o cursos para
su gente y para externos. No hay modo de
vivir este ritmo de cambio sin estar
aprendiendo todo el tiempo, y si uno lo
hace logra una plenitud y una capacidad
de otro modo inaccesible.
Por último: en el fondo tenemos que ser
capaces de otra visión del sentido de la
12
vida. El ajuste en este punto es
importantísimo.
A qué me refiero?
Antes no había individuos. El individuo es
una invención reciente, una realidad
descubierta hace poco. Aparece cuando
las personas dejan de tener que hacer pie
en el deber, para pasar a desplegar su
querer.
Antes no era común preguntarse qué
quería uno, lo que correspondía era hacer
lo que había que hacer y punto. Era una
realidad más dura. Solemos ver este
cambio desde el lado de la pérdida:
decimos que antes había certezas y que
hoy todo es incierto.
Creo que este despelote tiene que ver con
la aparición de una gigantesca riqueza, de
una nueva libertad. Trae muchos
problemas, sí, pero sobre todo la
posibilidad de una plenitud y de unos
logros que antes era impensados.
13
Las empresas están hechas de personas,
de personas que quieren vivir. No es fácil
aceptar esas individualidades si uno tiene
que cumplir con un plan productivo. Pero si
ese campo no trabajado aun, la
individualidad, es desplegado con
sabiduría y arte, esas mismas empresas
pueden encontrar una cantidad enorme de
nuevos recursos. No digo que sea fácil,
digo que eso ya está pasando y conviene
que aprendamos a hacerlo bien.
Muchas gracias.
También podría gustarte
- Ensayo de La Revolucion de 1944 y Contrarrevolucion de 1954Documento4 páginasEnsayo de La Revolucion de 1944 y Contrarrevolucion de 1954Veraly Corado67% (3)
- Respuesta Al Pliego de Cargos Ministerio de Educacion NacionalDocumento8 páginasRespuesta Al Pliego de Cargos Ministerio de Educacion NacionalAlvaro Mina Paz100% (2)
- Estado - Democracia - PS - Nos - Interpelan (2) - 237-269Documento33 páginasEstado - Democracia - PS - Nos - Interpelan (2) - 237-269Ricardo AyalaAún no hay calificaciones
- Historia - Onceni (1919-1930) - Patria Nueva - Honradez y Progreso - Carla MedinaDocumento15 páginasHistoria - Onceni (1919-1930) - Patria Nueva - Honradez y Progreso - Carla MedinaAaron Ulises Martinez MonjarasAún no hay calificaciones
- Marginalidad e Informalidad en El PerúDocumento5 páginasMarginalidad e Informalidad en El PerúJosé Villalobos-RuizAún no hay calificaciones
- Sima-Peru 1a2 Ley SimaDocumento7 páginasSima-Peru 1a2 Ley SimaClaudia Rubiños SalazarAún no hay calificaciones
- Etnia NegraDocumento44 páginasEtnia NegraDaniella Vásquez100% (2)
- PUD 1 10moDocumento8 páginasPUD 1 10moMiryan Villarroel100% (1)
- Sebastián ÁgredaDocumento84 páginasSebastián ÁgredaWilder Loza75% (4)
- Informe EmpleadosDocumento4 páginasInforme Empleadosequipotecnico_ncppAún no hay calificaciones
- Certificado de Registro: Protección TemporalDocumento1 páginaCertificado de Registro: Protección TemporalYurexyCarolinaReyesAún no hay calificaciones
- Mayo Del 68. Crítica y PerspectivasDocumento16 páginasMayo Del 68. Crítica y PerspectivasJAIME ROMERO LEOAún no hay calificaciones
- Trabajo Libro OriginalDocumento11 páginasTrabajo Libro OriginalMisis Cris MorrisonAún no hay calificaciones
- Carta Migratoria PeruDocumento1 páginaCarta Migratoria PeruEdwin PeñuelaAún no hay calificaciones
- Tema 18. La España ActualDocumento7 páginasTema 18. La España ActualEufrasioAún no hay calificaciones
- Indice Desarrollo DemocraticoDocumento224 páginasIndice Desarrollo DemocraticoMayra Zepeda ArriagaAún no hay calificaciones
- Elementos #45. RusiaDocumento110 páginasElementos #45. RusiaNohebus BusosAún no hay calificaciones
- Tiempos Líquidos de Zygmunt Bauman - Trabajo Final - 23-02-2023Documento10 páginasTiempos Líquidos de Zygmunt Bauman - Trabajo Final - 23-02-2023Juan David Gomez RomoAún no hay calificaciones
- Fisiocratas y BullonismoDocumento8 páginasFisiocratas y BullonismoDavid Solis BalarezoAún no hay calificaciones
- MACRO Para-Pagos-VariosDocumento19 páginasMACRO Para-Pagos-VariosSandro Coz MartelAún no hay calificaciones
- Biciencias7 CABA - PDF BajaDocumento52 páginasBiciencias7 CABA - PDF BajaFlor VeronAún no hay calificaciones
- Modulo Familia Ficha de Caracterizacion Familiar V2Documento1 páginaModulo Familia Ficha de Caracterizacion Familiar V2Manuela TrujilloAún no hay calificaciones
- Cristian Biografia Francisco Javier Bautista LaraDocumento1 páginaCristian Biografia Francisco Javier Bautista LaraPablo GonzalezAún no hay calificaciones
- Archivo Masónico Nº27Documento36 páginasArchivo Masónico Nº27Vincenzo Rizzuto0% (1)
- Ps 2.73 Percepción Aaff MadresDocumento2 páginasPs 2.73 Percepción Aaff MadresNora PrietoAún no hay calificaciones
- Triptico ReniecDocumento2 páginasTriptico ReniecMaryFannyLunaCalamaro100% (2)
- La Etnohistoria Etnogenesis y Transforma Lorandi Del Rio PDFDocumento206 páginasLa Etnohistoria Etnogenesis y Transforma Lorandi Del Rio PDFmichell llano molinaAún no hay calificaciones
- Origen y Evolución de La Cultura VenezolanaDocumento5 páginasOrigen y Evolución de La Cultura Venezolanajosé miguel lópez sánchez56% (9)
- Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta,1 por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encDocumento5 páginasUna inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta,1 por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encAlejandro CazallaAún no hay calificaciones
- Tejiendo de Otro Modo: Feminismo, Epistemología y Apuestas Descoloniales en Abya YalaDocumento484 páginasTejiendo de Otro Modo: Feminismo, Epistemología y Apuestas Descoloniales en Abya Yalagolondrina100% (7)