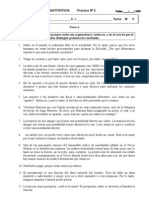Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional
Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional
Cargado por
MuzzylaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional
Ferdinand de Saussure: Un Autor Fundacional
Cargado por
MuzzylaCopyright:
Formatos disponibles
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Ferdinand de Saussure: un autor fundacional
(versin provisoria)
Carlos Hipogrosso
LICCOM FHCE -IPA
Es necesario ubicar, en primer lugar, al autor que nos ocupa en relacin al
sistema de pensamiento que lo explica.
Para ello, se proceder a dar una breve explicacin del concepto de paradigma tal
cual se entiende en las ciencias sociales.
En este sentido, entendemos paradigma como un modelo de interpretacin, una
forma de ver la realidad. Dicho modelo se traduce en determinados discursos que van
cambiando a partir de un momento dado hasta unificarse en una misma lnea interpretativa,
que no necesariamente aporta datos nuevos sino que, al menos, y esto es lo fundamental,
reordena los datos existentes en base a una nueva concepcin.
Se entiende, en general, que cuando un paradigma se impone como modelo
de interpretacin, las nuevas categoras bajo las cuales la realidad se intenta aprehender se
instalan en los discursos de las distintas disciplinas y ciencias. Asimismo, el marxismo
surge como un paradigma porque a partir de l aparecen determinadas categoras sobre la
realidad en lo que se refiere al modelo social y la economa.
Un paradigma, asimismo, se puede identificar con un nombre, nombre de
carcter descriptivo, que, generalmente, coincide con su dimensin ms relevante.
Para el caso del autor que se intenta explicar en este apartado, el concepto con
mayor fuerza explicativa es el de estructura, uno de los modos en que se presenta la
concepcin antipositivista que empieza a nacer a principios del siglo pasado.
Eugenio Coseriu, lingista de origen rumano, presenta en su libro Lecciones
de lingstica general dos captulos que, a los efectos de esta exposicin, pueden ser
aclaratorios de lo que se intenta exponer: el cap. II que lleva como nombre La ideologa
positivista en la lingstica y el III denominado El antipositivismo.
Si bien es verdad que este autor no pretende dar cuenta de lo que aqu se denomina
cambio de paradigma, el ordenamiento que propone en estos dos captulos puede ser
ilustrativo de lo que se quiere presentar en este primer apartado.
Coseriu, a travs de ocho principios, cuatro con los que ordena el pensamiento
positivista y cuatro con los que ordena el pensamiento antipositivista, no solo es capaz de
dar cuenta claramente que, por lo menos en los estudios del lenguaje, se produce un quiebre
significativo, sino que, asimismo, varios de los conceptos por l expuestos, emergen, sin
ninguna duda, en la teora lingstica de Ferdinand de Saussure.
Eugenio Coseriu presenta, adems, en el captulo III ya citado, lo que l ha elegido
llamar ideologa positivista. El concepto de ideologa, se opone, en el marco de su
explicacin, al de filosofa positivista. Su concepcin de ideologa apunta al hecho de que, a
su criterio, cuando los principios ordenadores de una concepcin filosfica pierden su
fuerza explicativa y se aplican de forma mecnica y sin mediacin crtica a todos los
Este trabajo no hubiera sido posible sin la constancia de Matas Ferrari, alumno mo en el IPA. Desgrab
mis clases y me cedi amablemente SU trabajo en formato electrnico
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
aspectos de la realidad, dichos principios se vuelven dogmticos. Trasmutan su fuerza
descriptiva en una red prescriptiva que inunda los discursos de manera dogmtica.
En este sentido, la interpretacin darwinista que en muchos casos hace el S. XIX del
cambio lingstico es, por ejemplo, para este autor, ideolgica en la medida en que se
iguala, sin crtica mediante, un hecho natural a uno social.
Los cuatro principios del positivismo segn Coseriu
1) Principio del individuo o del atomismo. Este principio se basa en la
generalizacin de los datos empricos. El proceso de generalizacin, dentro de una
ideologa positivista, es emprico-inductivo. Se pretende construir clases a partir de una
generalizacin de casos particulares. Dado que todos los hechos empricos son, por
definicin diferentes, el investigador positivista se puede ver frente al problema de no
sentirse capaz de arriesgar una teora: para el investigador positivista los datos nunca
son suficientes.
2) Principio de la substancia. Presupone que la identidad de un individuo o,
entre los individuos, est dada por su materialidad. Desde el punto de vista lingstico
esto presenta varios inconvenientes:
Represe en los siguientes ejemplos:
a) Voy por ese camino
b) Camino todos los das cuarenta cuadras
Desde el punto de vista material, tanto en su realizacin fnica como grfica, se
podra arriesgar que el camino del primer ejemplo no se diferencia en nada del segundo.
Se pierde fuerza explicativa en la medida en que, para cualquier hablante nativo del
espaol, el primero no funciona como el segundo.
3) Principio del evolucionismo. El evolucionismo supone que las clases de
hechos se consideran en su evolucin, y que esa evolucin est eventualmente
predeterminada. El positivismo se manifiesta en dos elementos: el concepto de
evolucin de raigambre darwinista y el de necesidad, propio de las ciencias fsicas.
Dadas determinadas causas, necesariamente se producirn ciertos efectos. Este
principio lleva a privilegiar la historia de una lengua en detrimento su descripcin.
4) Principio del naturalismo. Dado que las clases de hechos se reducen al tipo
de hechos naturales, estos se pueden explicar por un conjunto de leyes. De esta forma,
los hechos de carcter social se podran prever y calcular al modo de los
acontecimientos fsicos. En los estudios del lenguaje surgen un conjunto de metforas
biologicistas con fuerte carcter explicativo dentro del modelo: lenguas madres,
familias de lenguas, lenguas muertas, etc.
Los cuatro principios del antipositivismo
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
1)
Al principio del atomismo, la concepcin antipositivista le opondra
fundamentalmente dos elementos:
a)
la universalidad del individuo: todo individuo es capaz de
manifestar no solo su individualidad sino su universalidad. No es necesario
una muestra emprica exhaustiva de individuos. Aprehender el primer hecho,
comprenderlo, supone comprender hechos similares. Esto permite al
investigador arriesgar teoras antes del dato (en forma de hiptesis), durante
la observacin del dato (correccin de las hiptesis) y al final de la
recoleccin de los datos.
b)
el sistema de hechos o el contexto: los hechos son
aprehendidos en su contexto y se explican por el sistema del cual forman
parte.
2)
Al principio de la sustancia se le opone el de la forma y la funcin.
Los hechos deben ser explicados por su forma y su funcin. De esta manera, dos
hechos que pueden tener sustancias idnticas pueden representar formas o funciones
diferentes (en este sentido cfr. camino en a) y en b), uno es un sustantivo y otro
un verbo) y dos hechos materialmente distintos pueden estar cumpliendo la misma
funcin y por tanto los declaramos idnticos. En lingstica, podemos arriesgar que
el segmento i- de irrepetible es idntico al segmento in- de inseguro en la medida
en que i- cumple la misma funcin en irrepetible que in- en inseguro. Este concepto
es de capital importancia en la teora del valor de F. de Saussure.
3)
Al principio del evolucionismo se le opone el de la esencialidad
esttica, es decir, los hechos presenta su esencialidad en un momento determinado.
Dos comentarios al respecto. En primer lugar, se entiende que un hecho no se puede
aprehender mientras cambia, lo que se puede observar es el cambio mismo. En
segundo lugar, cuando un hecho cambia, todo el juego de relaciones que le ataan,
cambian con l. Esta concepcin privilegiar tanto el concepto de estructura, como
el de descripcin sincrnica.
4)
Por ltimo, al principio del naturalismo se le opondr el principio de
la cultura. Coseriu entiende que los hechos de la cultura no se comportan como los
de la naturaleza. Frente a la necesidad de los hechos de la naturaleza, se opone la
libertad de los hombres. Es decir, sometidos a las mismas causas, los
acontecimientos humanos pueden estar orientados a distintos fines. Se opone
fuertemente la causalidad a la finalidad, es decir, los hechos no ocurren solamente
por algo, sino para algo.
Agreguemos a estos cuatro puntos que intentan dar cuenta de dos visiones diferentes
un comentario del argentino Eliseo Vern. Este autor en su libro La semiosis social,
presenta a Saussure como un autor fundacional. En este sentido, podemos afirmar que en
el Curso de lingstica general ambos paradigma, el positivista y el antipositivista estn en
conflicto. Esta es una de las causas de que su lectura se vuelva compleja.
Vern, a grandes rasgos, presenta dos posibles lecturas del Curso.
a) llama lectura en produccin a la que se define a partir de las circunstancias
que hicieron posible la aparicin de una obra.
X
3
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
b) propone como la lectura en recepcin, al conjunto de interpretaciones que
a dicha obra se le asignan luego de editada.
X
En este sentido, el Curso de lingstica general, ledo en produccin, es altamente
positivista. Sin embargo, ledo en recepcin, la lingstica del S. XX lo ha elevado al
libro fundacional del estructuralismo. En el fondo, ambas concepciones estn en pugna en
su desarrollo.
Si consideramos, adems, que lo que conocemos como la Vulgata, es decir, lo que
sus alumnos publicaron de sus clases, su lectura se vuelve ms compleja. En efecto, este
libro es el resultado de los apuntes de clase de tres cursos consecutivos que Saussure dicta
en Ginebra. En ellos, el autor va reformulando los conceptos. Si bien, podemos asegurar
que su proyecto terico est bien definido, los pasajes elegidos por los editores muchas
veces entran en conflicto y dan cuenta de un hombre que, extremando su razonamiento,
rompe con las concepciones de su poca.
Lo que sigue es un comentario de los captulos ms relevantes de este libro. Dichos
captulos son los que mejor dan cuenta de lo que se ha dado en llamar el Saussure pblico,
es decir lo que generalmente recogen los manuales de lingstica ms relevantes.
CAPTULO II DE LA INTRODUCCIN DEL
CURSO DE LINGSTICA GENERAL
MATERIA Y TAREA DE LA LINGSTICA.
SUS RELACIONES CON LAS CIENCIAS CONEXAS
La materia de la lingstica est constituida en primer lugar por todas las
manifestaciones del lenguaje humano, ya que se trate de pueblos salvajes o de naciones
civilizadas, de pocas arcaicas, clsicas o de decadencia, teniendo en cuenta, en cada
perodo, no solamente el lenguaje correcto y el bien hablar, sino todas las formas de
expresin. Y algo ms an: como el lenguaje no est las ms veces al alcance de la
observacin, el lingista deber tener en cuenta los textos escritos, ya que son los nicos
medios que nos permiten conocer los idiomas pretritos o distantes.
Si bien as fuentes de este captulo provienen del tercer curso que dict Saussure, lo
que supone que el proyecto terico del autor est bien avanzado se manifiestan ciertas
imprecisiones que, ms adelante sern salvadas. Por ejemplo, la distincin entre lenguaje y
lengua no cobra en esta presentacin mayor relevancia.
Por otra parte, este captulo remite de manera necesaria al siguiente: Objeto de la
lingstica. En efecto, bajo la concepcin positivista materia y objeto se definen uno
en relacin con el otro. La materia constituye la realidad inordenada, lo que Saussure va a
entender como el lenguaje mientras que el objeto se define como el elemento ordenado y
homogneo que permite clasificar y estudiar la materia.
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Saussure comienza presentando sus discrepancias con los estudios
tradicionales del lenguaje, en particular con la gramtica normativa particularmente
prescriptiva. Al autor le interesa, en cambio, describir cmo realmente habla la gente.
El hablar correcto es una manifestacin ms de la materia sujeta a estudio. Por otro
lado esta correccin idiomtica tiene, en el S. XIX como modelo la escritura. En efecto,
los textos son modelos a imitar, incluso en la comunicacin oral.
Lo que aqu se plantea es un objetivo que, de alguna manera, replantea la cuestin:
qu es lo que realmente dice la gente? Circunscribir los estudios del lenguaje a la escritura
es dejar de lado una gran cantidad de aquello que constituye la materia.
Su intencin es privilegiar la oralidad en la medida que la supone ms representativa
de todas las manifestaciones del lenguaje humano. Sin embargo, la escritura no se descarta
de forma definitiva. Esta se constituye en documento de pocas precedentes. En efecto, la
tradicin filolgica de la que proviene este autor, da cuenta de cmo, a travs de textos
escritos, podemos deducir formas de hablar de otras pocas. Baste pensar que sera
imposible sin ellos deducir la existencia de un latn hablado (vulgar) distinto del latn culto.
Las cartas personales en donde giros coloquiales se ponen de manifiesto, los
graffitis descubiertos en antiguas ciudades, las listas de palabras mal empleadas por el
vulgo, permiten reconstruir un proceso histrico que de otra forma nos sera vedado.
Nosotros contamos con otros instrumentos, grabaciones, pelculas, etc. Sin embargo, la
escritura ha sido siempre, y lo es todava, una fuente relevante de formas de hablar de
pocas pasadas. Tmese en cuenta, entonces, que la escritura, no es un punto central en su
teora, solo importa como medio de acceso a una oralidad olvidada.
Son tres los puntos de los que, a su criterio, se debe ocupar la lingstica:
a) Hacer la descripcin y la historia de todas las lenguas de que pueda
ocuparse, lo cual equivale a hacer la historia de las familias de lenguas y a reconstruir
en lo posible las lenguas madres de cada familia
b) Buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en
todas las lenguas, y sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los
fenmenos particulares de la historia
c) Deslindarse y definirse ella misma
Respecto de a) se puede apuntar que ya se perfila una de las grandes dicotomas
saussurianas. En efecto descripcin e historia van a ser reformuladas en el libro como
sincrona y diacrona (cronos del griego, tiempo): un estudio en donde la variable tiempo
es anulada y un estudio del lenguaje a travs del tiempo.
Descripcin
Sincrona
Historia
Diacrona
Estos estudios son ambos necesarios pero distintos. De hecho, un estado sincrnico
se explica por una determinada evolucin diacrnica. Un estudio sincrnico es el estudio de
una lengua en un momento dado, y un estudio diacrnico es el estudio de la evolucin de
una lengua.
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Sin embargo, es posible estudiar el funcionamiento de una lengua sin considerar su
historia y es posible estudiar la historia de una lengua sin detenernos en cada uno de sus
estados sincrnicos. En definitiva, como se apreciar ms tarde, ambos estudios dan
nacimiento, en sentido estricto, a dos ciencias. Si bien estas ciencias son complementarias,
tanto sus objetos como sus mtodos, sern diferentes.
El aspecto ms relevante, sin embargo, ser el de la lingstica sincrnica.
Respecto del estudio diacrnico los aportes de este autor son menos relevantes. En este
punto, no parece apartarse mucho de la tradicin del S. XIX.
Respecto de b), son dos las fuerzas que actan de manera universal (es decir en
todas las lenguas) y de manera permanente: el tiempo y la coercin social. Constituyen las
condiciones necesarias para que una lengua sea una lengua. De ellas se explican la
historicidad, la arbitrariedad, la mutabilidad y la inmutabilidad. El resto es un postulado que
lo acerca a las posiciones fisicistas de los neogramticos, sus maestros. En efecto, las
ciencias fsicas intentan sacar las leyes generales a que se puedan reducir todos los
fenmenos particulares. Saussure va a intentar este cometido en la parte que dedica a la
lingstica diacrnica. Sin embargo, a los efectos de este curso dicho inters no nos resulta
relevante.
Respecto de c), el punto ms escueto en su formulacin, se desarrolla en todo el
resto del captulo y, a nuestro criterio, en gran parte del Curso. En efecto, su decisin es
fundacional. Fundar una ciencia supone, en principio, hacerse cargo de un aspecto del que
otras ciencias no se han ocupado hasta ahora.
Muchas son, a su juicio, las ciencias que de una u otra forma estudian el lenguaje
(fisiologa, psicologa, etc.), por lo que l se plantea el problema de la pertinencia. Es decir,
habiendo tantas ciencias que estudian el lenguaje, qu sentido tiene la existencia de una
nueva? La suya, es una necesidad de tipo epistemolgico.
El linde es, entonces, la clave: los lmites de esta nueva ciencia estn marcados, por
decirlo de alguna manera, por ciencias ya existentes.
La lingstica tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias, unas que le dan
datos, otras que se los toman. Los lmites que la separan de ellas no siempre se ven con
claridad. Por ejemplo, la lingstica tiene que diferenciarse cuidadosamente de la etnografa
y de la prehistoria, donde el lenguaje no interviene ms que a ttulo de documento; tiene
que distinguirse tambin de la antropologa, que no estudia al hombre ms que desde el
punto de vista de la especie, mientras que el lenguaje es un hecho social. Pero tendremos
entonces que incorporarla a la sociologa? Qu relaciones existen entre la lingstica y la
psicologa social? En el fondo, todo es psicolgico en la lengua, incluso sus
manifestaciones materiales y mecnicas, como los cambios fonticos; y puesto que la
lingstica suministra a la psicologa social tan preciosos datos, no formar parte de ella?
Estas son cuestiones que aqu no hacemos ms que indicar para volver a tomarlas luego.
Los estudios del lenguaje necesitan, por una parte, de ciertas ciencias y, por otra,
hacen aportes a otras.
Algunos ejemplos intentarn dar cuenta de este fenmeno.
El lingista, por ejemplo, reconoce que hay un cambio de sonido entre pala y
bala, y que tiene consecuencias en su significado. En qu consiste dicha diferencia? Los
sonidos /p/ y /b/ son diferentes porque en uno las cuerdas vocales vibran y en el otro no. Es
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
el fisilogo quien proporciona este dato al estudioso del lenguaje. En este sentido se puede
decir que la lingstica toma de otras ciencias.
Por otra parte, los estudios del lenguaje tambin aportan datos a otras ciencias. Por
ejemplo, es un dato relevante el que un texto aporta a la historia. La historia requiere de los
estudios del lenguaje para dar cuenta de la autenticidad de una posible fecha, de la
interpretacin semntica, de las posibles lecturas de un documento.
El hecho de que los estudios del lenguaje estn tan relacionados con otras ciencias
no hace otra cosa que requerir, de una vez por todas, su especificidad.
Saussure comienza a dar cuenta de dicha especificidad en el hecho de que el
lenguaje (ms adelante la lengua) es un hecho social. La convencin social va a ser, para el
autor, un hecho esencial.
Su mecanismo de anlisis le lleva a preguntarse por el hecho de que si lo social es
definitorio, la lingstica, no debera formar, entonces, parte integrante de la sociologa y
qu relacin tiene la misma con la psicologa social?
Dos precisiones al respecto. La primera, tiene que ver con el hecho de que Saussure
necesita deslindar la lingstica de la sociologa en la medida de que solo as, se justificara
como ciencia autnoma. La segunda, tiene que ver con un concepto que Saussure va
trabajar en todo el Curso: su inters no radica en lo psicolgico individual, aquello que nos
hace totalmente diferentes. Su inters va a estar en aspectos psicolgicos (lingsticos) que
tenemos en comn, es decir aquello que podemos definir, en algn sentido, como social.
Aunque esta cuestin no parece resolverse del todo en este captulo, apuntemos aqu
algunas cosas. Frente a la pregunta debe la lingstica formar parte de la sociologa?, la
respuesta es no. No debe formar parte de la sociologa porque esta toma de las instituciones
lo que tienen en comn y deja de lado lo que tienen de particular. La sociologa no puede
dar cuenta, segn Saussure, de la especificidad que hara del lenguaje la materia de una
ciencia nueva.
La psicologa social, por su parte, remite a los aspectos colectivos de orden
psicolgico, del cual, el lenguaje es solo uno. Esto le permitir, ms adelante, proponer a la
psicologa social como la ciencia marco dentro de la cual se insertara la lingstica.
En efecto, de lo psicolgico, lo nico que le interesa a Saussure es el aspecto social
internalizado. En este sentido, para l hasta las manifestaciones materiales del lenguaje (los
sonidos, por ejemplo) son nada ms que la posibilidad de confrontar lo que de comn
tenemos con el otro.
Comienza entonces el verdadero proyecto terico de Saussure: la lengua es forma y
no sustancia. Todos emitimos sonidos diferentes porque tenemos voces diferentes. Uno de
los problemas ms profundos en la teora saussuriana es la irrelevancia fnica. Las
consecuencias de este hecho solo se harn totalmente evidentes en la teora del valor.
Tres cosas ms deberan sealarse de este captulo, una a modo de resumen y dos a
modo de conclusin:
1)
es imprescindible fundar una ciencia nueva, la lingstica, porque las
ciencias que actualmente estudian el lenguaje, no lo estudian en s mismo
sino a propsito de otra cosa. El lenguaje no ha manifestado, por lo tanto,
en el campo cientfico, su verdadera naturaleza.
2)
la lingstica no es solo una ciencia nueva, es tambin una ciencia til.
Todo aquel que trabaja con textos debe comprender su verdadera
naturaleza. Los textos estn hechos de palabras. Comprender cmo
FERDINAND DE SAUSSURE
3)
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
funcionan las palabras, qu velan y qu descubren, nos permitir una
nueva forma de abordar los textos.
el lenguaje es materia opinable. Todo el mundo habla sobre el lenguaje
pero nadie sabe cmo funciona. Por ser materia opinable, el lenguaje se
carga de prejuicios. La lingstica permitir dar cuenta de dichos
prejuicios y, a partir de ellos, definir los aspectos ms relevantes que,
como ciencia, deber esclarecer.
CAPTULO III DE LA INTRODUCCIN DEL
CURSO DE LINGSTICA GENERAL
1. LA LENGUA; SU DEFINICIN
Cul es el objeto a la vez integral y concreto de la lingstica? La cuestin es
particularmente difcil; ya veremos luego por qu; limitmonos ahora a hacer comprender
esa dificultad.
El captulo comienza en el prrafo titulado: La lengua; su definicin. Ya
sabemos con esto que el objeto de la lingstica va a ser la lengua. Comienza as
plantendose Saussure una serie de problemas previos que le permitirn abordar el objeto.
Partiremos de dos adjetivos para nada irrelevantes en la pregunta que inaugura este
captulo: integral y concreto.
A primera vista, la necesidad de proponer un objeto concreto parece casi
irrelevante. Es decir, si entendemos que un objeto supone una construccin del terico, un
punto de vista desde el cual se construye y se aborda una ciencia, su posibilidad de
concrecin es casi imposible.
Quizs podamos explicar mejor esta formulacin recurriendo al marco histrico en
el que la teora se est formulando. Los neogramticos, en tanto epgonos del positivismo,
rehuyen las explicaciones filosficas, y Saussure, como dijimos, es un neogramtico. Lo
abstracto para un positivista es sinnimo de irreal en tanto que se desprende del dato
puramente fsico, la abstraccin y la metafsica se confunden.
A pesar de que en su intento de definir a la lengua no pueda escapar del grado de
abstraccin que toda generalidad requiere, Saussure, intentar justificar la concretud de la
lengua. Esto ocurre en dos sentidos. Por un lado, si se puede mostrar que los hablantes
hacen un uso de la lengua para hablar1, su existencia queda demostrada y su calidad de
abstracta negada. Por otro, el lingista puede describirla y definirla2, y esto da cuenta,
tambin, de su existencia real.
Fijar y definir el objeto supone un movimiento relevante: es la piedra sobre la que se
construye toda la teora; es un principio ordenador para la ciencia.
No menos relevante resulta el otro adjetivo en el que se ha reparado: integral. En
tanto principio ordenador, dicho objeto permitir integrar aquellos elementos del lenguaje
que, en principio quedan fuera. El objeto ordena la materia y la integra a una ciencia, puede
ser abarcada, clasificada, estudiada. Lo inordenado adquiere sentido.
1
2
Ms adelante, como se ver, el autor dir que la lengua es el instrumento del habla.
Observarla?
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar
en seguida desde diferentes puntos de vista. No es as en la lingstica. Alguien pronuncia
la palabra espaola desnudo: un observador superficial se sentir tentado de ver en ella un
objeto lingstico concreto; pero un examen ms atento har ver en ella sucesivamente tres
o cuatro cosas perfectamente diferentes, segn la manera de considerarla: como sonido,
como expresin de una idea, como correspondencia del latn (dis) nudum, etc.
Esta formulacin aparentemente plantea una diferencia entre las ciencias fsicas y
las ciencias sociales. Las primeras trabajan con objetos dados de antemano. Para el autor,
el dato fsico se impone. Sin embargo, lo nico que trasluce esta observacin es un
prejuicio fisicista. En realidad, el dato fsico tampoco es abordado tal cual es, las distintas
ciencias de la naturaleza construyen distintos objetos a partir de la misma materia. La
posicin del autor, no deja de mostrar su lado positivsta.
Reparemos, sin embargo, en las apreciaciones sobre el lenguaje.
Saussure parte de un ejemplo que le permitir mostrar la heterogeneidad del
lenguaje. Las distintas posibilidades que presenta la palabra desnudo: entendida en tanto
conjunto de sonidos, como representacin de una idea y mirada desde una perspectiva
histrica.
Estas miradas suponen la posibilidad de abordar un punto de vista que merezca
ms atencin que otros. Esta decisin no es inocente, supone un anclaje epistemolgico.
Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se dira que es el punto de vista el
que crea el objeto, y, adems, nada nos dice de antemano que una de esas maneras de
considerar el hecho en cuestin sea anterior o superior a las otras.
De las palabras citada, dos cosas se deben destacar. En primer lugar, el punto
de vista crea el objeto de estudio. Lo que l llama punto de vista es un mtodo de
abordaje. En segundo lugar, l admite tambin que el objeto de estudio es un constructo
terico del investigador. Esto supone un mtodo que permita deslindar3 esta ciencias de las
otras.
Por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenmeno lingstico
presenta perpetuamente dos caras que se corresponden, sin que la una valga ms que
gracias a la otra. Por ejemplo:
Para poder deslindar esta ciencia, Saussure va a recurrir a un mtodo de anlisis que
la bibliografa ha consignado como las famosas dicotomas saussurianas. Quizs tengamos
que reformular esta expresin y admitir un mtodo explicativo basado en dos principios: la
oposicin y la complementariedad.
Los editores evidencian la fuerza explicativa de esta metodologa a travs de
algunos ejemplos.
1 Las slabas que se articulan son impresiones acsticas percibidas por el odo,
pero los sonidos no existiran sin los rganos vocales; as una n no existe ms que por la
correspondencia de estos aspectos. No se puede, pues, reducir la lengua al sonido, ni
separar el sonido de la articulacin bucal; a la recproca, no se pueden definir los
movimientos de los rganos vocales si se hace abstraccin de la impresin acstica.
Cap. II de la Introduccin
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Es importante no perder de vista el objetivo del ejemplo, que es demostrar la
existencia de la oposicin y la complementariedad actuando juntas. Un primer problema
que plantea este ejemplo es que Saussure habla por un lado de sonidos y por otro de
impresiones acsticas. Aqu aparece un conjunto de presupuestos: cuando la lingstica
define un sonido, no se trata de cualquier sonido que emite un ser humano, que en teora
son infinitos, slo cobran importancia aquellos que tienen relevancia en una instancia de
comunicacin, en la conformacin del sentido, en el reconocimiento de una lengua
particular. Por ejemplo, un lingista que defina el sonido /p/ en oposicin al /b/ va a decir
que ambos son consonnticos, orales (porque el aire sale por la boca), oclusivos (hay un
cierre en alguna parte del conducto) y bilabiales (la oclusin se produce en los labios). Sin
embargo, una diferencia es relevante en el espaol: en la produccin de uno (/b/), las
cuerdas vocales vibran y en la produccin del otro, no.
El estudioso es capaz de observar que el rasgo de sonoridad es lingsticamente
relevante, en este caso, porque su presencia o su ausencia supone un cambio de significado
(cf. /poka/ poca con /boka/ boca).
No obstante, aunque en determinados contextos la sonoridad es relevante, en otros
no lo es. Un hispanohablante entiende lo mismo si la realizacin de apto es tanto /abto/
como /apto/. Aqu se dice que la oposicin cae.
Al lingista le interesa definir esa oposicin (la de /p/ y /b/) cuando es
lingsticamente pertinente, cuando guarda alguna relacin con el significado.
Pero lo relevante es que, desde la mirada de Saussure, resulta imposible explicar el
sonido (ms adelante las impresiones acsticas) sin los movimientos articulatorios
necesarios para que se produzcan, como tambin es imposible, considerar dichos sonidos
sin tener en cuenta los movimientos necesarios para producierlos. Lo articulatorio es un
hecho fisiolgico, lo acstico es un hecho fsico, y, sin embargo uno se explica por el otro
(oposicin y complementariedad: son distintos pero complementarios).
2 Pero admitamos que el sonido sea una cosa simple: es el sonido el que hace al
lenguaje? No; no es ms que el instrumento del pensamiento y no existe por s mismo. Aqu
surge una nueva y formidable correspondencia: el sonido, unidad compleja acstico-vocal,
forma a su vez con la idea una unidad compleja, fisiolgica y mental:
Este pasaje introduce la dicotoma significante y significado, una de las ms
relevantes en el Curso de lingstica general y que tendr un abordaje central en los
captulos referentes al signo
Uno de los aspectos ms relevantes e innovadores de su proyecto terico consiste en
tratar de demostrar la poca relevancia del sonido. En efecto, su teora propone una suerte de
desustancializacin de la lengua: La lengua es forma y no sustancia afirmar ms adelante.
Para pensar que es uno de los aspectos ms innovadores baste pensar en el concepto
de buena pronunciacin con el que tanto se insiste en las clases de lengua extranjera.
Sin embargo, el sonido por s solo no es nada. En efecto, como lo propone el autor,
si escuchamos hablar a dos personas en una lengua que no conocemos, omos los sonidos y
no accedemos a los significados. Es ms, si lo pensamos con detenimiento, los sonidos que
omos no son para nosotros fcilmente discriminables. Y esto no ocurre porque tengamos
algn defecto fisiolgico. Simplemente somos incapaces de discriminar dnde empieza y
dnde termina cada palabra. No reconocemos unidades y somos incapaces de aislarlas.
10
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Esto que se presenta como normal para una lengua extranjera que desconocemos,
tambin tiene consecuencias en nuestra propia lengua. En efecto, si se escucha, en forma
descontextualizada la secuencia alaimpedida, cmo se la puede interpretar?
Dos posibilidades nos asigna la lengua, es decir, el espaol:
1) a la impedida
2) ala impedida
3) No es posible la segmentacin al-aim-ped-ida, por ejemplo.
La secuencia de sonidos solo es interpretable en relacin con significados ya dados
por la lengua. El espaol tiene determinadas reglas de significado que hacen que, de todos
los contextos que se busquen, haya slo dos formas de segmentacin en el caso anterior.
Para cualquier contexto, la lengua me permitir acceder o bien a 1) o bien a 2) pero nunca a
3).
Nuevamente oposicin y complementariedad: los sonidos son interpretados cuando
hay significados asignables y a dichos significados accedemos gracias a los sonidos.
Sonidos y significados se oponen (son distintos) pero se complementan (uno no es nada sin
el otro).
3 El lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el
uno sin el otro. Por ltimo:
En esta exposicin de su mtodo, Saussure introduce, tambin otra de sus
dicotomas: la de lengua y habla; la lengua es lo social mientras que el habla es lo
individual.
Los hablantes tienen determinadas convenciones sociales, hablan con las mismas
reglas, y por ms creativos que sean, cualquiera se va a dar a entender porque dicha
creatividad la va a usar, practicar o ejercer con las mismas reglas que los dems. Por ello,
ms all de lo individual est lo social.
Si un oyente entiende lo que un hablante produce es porque ambos comparten las
mismas unidades y las mismas regalas, es decir, si el oyente no lo produjo antes es porque
simplemente no se le ocurri o no tuvo oportunidad, pero podra haberlo hecho y por eso lo
entiende. Lo individual se explica por lo social, y lo social supone lo individual (oposicin
y complementariedad).
4 En cada instante el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una
evolucin; en cada momento es una institucin actual y un producto del pasado. Parece a
primera vista muy sencillo distinguir entre el sistema y su historia, entre lo que es y lo que
ha sido; en realidad, la relacin que une esas dos cosas es tan estrecha que es difcil
separarlas. Sera la cuestin ms sencilla si se considerara el fenmeno lingstico en sus
orgenes, si, por ejemplo, se comenzara por estudiar el lenguaje de los nios? No, pues es
una idea enteramente falsa esa de creer que en materia de lenguaje el problema de los
orgenes difiere del de las condiciones permanentes. No hay manera de salir del crculo.
(el destacado es nuestro)
He aqu una nueva dualidad: sincrona y diacrona.
11
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Respecto de este punto, dos palabras presentan gran relevancia: sistema e
institucin. La palabra sistema implica que en el lenguaje hay determinadas unidades
que todos usamos y que las combinamos de acuerdo a determinadas reglas.
En relacin al punto anterior, independientemente de que todos realicemos distintos
sonidos ya que nuestra constitucin fsica es diferente (tenemos distintas bocas, distintas
lenguas, distintas narices, etc.) las unidades y las reglas a las que estamos sujetos son las
mismas, el sistema es el mismo.
Un ejemplo puede dar cuenta de la solidaridad que suponen los conceptos de
sistema e institucin.
En el espaol existen cuatro artculos determinantes y en el ingls solamente uno.
Esto es relevante porque en el espaol hay una distincin de gnero en los sustantivos. Esta
distincin de gnero me determina ciertas reglas para el espaol. Dicha distincin en el
ingls no existe, no es pertinente. La distincin en el ingls la tengo en el sustantivo
(boy/boys), pero la de gnero, como dijimos, no tiene pertinencia. Esto se hace evidente en
el determinante.
EL
LA
LOS
LAS
THE
Las reglas del espaol no son ni mejores ni peores que las del ingls, son distintas.
El espaol tiene una historia que gener determinadas reglas para la actual sincrona y el
ingls tiene otra historia que gener otras reglas.
Es ms, puedo describir el espaol, sus reglas, sin hacer referencia a la historia que
las gener. Puedo tambin estudiar esa historia sin describir exhaustivamente cada estadio
del espaol. Es decir: historia (diacrona) y sistema establecido (sincrona) son
aprehensibles en forma independiente. Sin embargo, es completamente comprensible que
esta sincrona depende de una historia que la gener. Otra vez oposicin y
complementariedad, son cosas distintas, pero una no se entiende sin la otra.
Destaquemos de este 4 punto:
Sistema establecido e institucin actual son dos aspectos de una misma
realidad. Cuando se insiste en hablar de sistema el foco de atencin son las reglas; cuando
se insiste en la institucin, la carga est en el aspecto coercitivo que tienen dichas reglas.
Una institucin es algo que se impone. En definitiva, el sistema es una institucin que se
impone, o, si se quiere, la lengua es una institucin que nos impone un sistema: estn estas
reglas y no otras. Ms adelante Saussure se va a postular este problema de la arbitrariedad
como una consecuencia de la historicidad: la lengua es arbitraria porque es histrica.
El prrafo se cierra con una reflexin sobre el origen y la adquisicin del lenguaje.
Desde una perspectiva saussuriana, remontarnos al lenguaje infantil, por ejemplo, no
soluciona nada. En efecto, cuando se admite que un nio habla (por ms simple que
dicho lenguaje parezca), las oposiciones planteadas por el autor, ya estn dadas. Los
sonidos que se emiten son inteligibles por determinadas articulaciones que los hicieron
posibles, tienen relacin con significados y los significados son vehiculizados por esos
12
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
sonidos, dichos significados son el resultado de una convencin social que se le impuso y
esa convencin social tiene su historia peculiar, la historia de la lengua en la que empez a
hablar y que se le impone.
As, pues, de cualquier lado que se mire la cuestin, en ninguna parte se nos
ofrece entero el objeto de la lingstica. Por todas partes topamos con este dilema: o bien
nos aplicamos a un solo lado de cada problema, con el consiguiente riesgo de no percibir
las dualidades arriba sealadas, o bien, si estudiamos el lenguaje por muchos lados a la vez,
el objeto de la lingstica se nos aparece como un montn confuso de cosas heterogneas y
sin trabazn. Cuando se procede as es cuando se abre la puerta a muchas ciencias
psicologa, antropologa, gramtica, normativa, filologa, etc.-, que nosotros separamos
distintamente de la lingstica, pero que, a favor de un mtodo incorrecto, podran reclamar
el lenguaje como uno de sus objetos.
He aqu el problema epistemolgico: o estudiar esta complejidad en su conjunto y
fracasar en el intento de deslindar la lingstica de otras ciencias o abordar uno de estos
aspectos, el ms relevante, el que haga del estudio del lenguaje un hecho cientfico, una
decisin relevante.
A nuestro parecer, no hay ms que una solucin para todas estas dificultades: hay
que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como norma
de todas las otras manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, la
lengua parece ser lo nico susceptible de definicin autnoma y es la que da un punto de
apoyo satisfactorio para el espritu.
Para interpretar este prrafo hay que recordar lo planteado hasta el momento. En
primer lugar, hay varios aspectos en el estudio del lenguaje y esto supone plantearse qu
aspecto privilegiar para dar sentido, orden a lo que se nos presenta como inordinado: el
elenguaje. Como se ha dicho, a simple vista estn en juego aspectos psicolgicos,
sociolgicos, fsicos, etc.
Para abordar este problema, aunque sin definirla an, Saussure presenta la
lengua: la instaura como el elemento ordenador. Plantear que es norma de las otras
manifestaciones del lenguaje supone fundamentar la base sobre la cual construir toda la
teora. La lengua va a satisfacer la pretensin del primer enunciado del captulo: Cul es
el objeto a la vez integral y concreto de la lingstica? La lengua es ese principio de
clasificacin que va a permitir ordenar la materia.
Pero qu es la lengua? Para nosotros, la lengua no se confunde con el lenguaje:
la lengua no es ms que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un
producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias
adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos.
Consideremos este fragmento como una primera aproximacin al concepto de
lengua. Las caracterizaciones que el autor da son varias y el concepto se va reformulando
desde distintos puntos de vista a lo largo del texto.
Primera cuestin, entonces: es una parte del lenguaje aunque no cualquier parte sino
una esencial. A la heterogeneidad del lenguaje se opone la homogeneidad de la lengua. Su
esencialidad consiste en el hecho de que nos permite ordenar la materia que se nos
presenta como catica: como afirmar ms adelante, es un principio de clasificacin.
13
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Si nos preguntamos de dnde deviene su homogeneidad, a lo largo del Curso..
vamos a obtener ms de una respuesta, pero detengmonos en la primera.
La lengua est constituida por un conjunto de convenciones. Dos cosas deben
destacarse en este punto: la relacin de Saussure con Durkheim, relacin que va a tener su
ms alto grado en su concepto de institucin (es decir, un concepto de poca) y la nocin de
convencin en relacin con la homogeneidad y la cohesin social.
En efecto, su proyecto de desustancializacin de la lengua es posible definirlo en
funcin de su concepto de convencin. Los hablantes de una misma comunidad
lingstica, en tanto individuos nicos e irrepetibles, somos capaces de materializar de
forma distinta y original la lengua en cada uno de nuestros actos de habla, pero el
conjunto de convenciones con el que contamos son las mismas, de ah la
homogeneidad necesaria para la cohesin social.
Si tenemos las mismas convenciones somos capaces de comprender y ser
comprendidos, es decir, lo que un hablante es capaz de realizar, est previsto en el conjunto
de convenciones que todos los hablantes poseemos. Ms adelante se profundizar en el
hecho de que ese conjunto de convenciones se manifiesta como un conjunto de unidades
gobernadas por ciertas reglas, es decir un sistema.
En efecto, como se apuntaba antes, el hecho de que el ingls manifieste nicamente
un determinante (the) mientras que el espaol manifieste cuatro (el, la, los, las), no solo
constituye una diferencia entre las reglas del ingls y del espaol, sino que en tanto dichas
reglas se nos imponen histricamente, son convenciones socialmente aceptadas y que
funcionan en forma coercitiva en una comunidad lingstica. Sus consecuencias son fatales:
la distincin de gnero en espaol, por ejemplo, en tanto fenmeno gramatical
(combinacin de ciertos sustantivos con los artculos el/los y ciertos otros con los artculos
la/las) no es pertinente para el ingls. Esta posibilidad de organizacin diversa entre el
espaol y el ingls, es independiente de la cosa del mundo referida en cada caso. Cada
lengua nos impone su orden propio como un conjunto de convenciones que aceptamos
pasivamente.
Mientras que el lenguaje manifiesta aquello que tenemos en comn y de diferente,
la lengua manifiesta slo lo que tenemos en comn.
La lengua es tambin un producto social de la facultad del lenguaje, es decir, un
resultado lingstico de un determinado proceso histrico. Un grupo social, en su devenir
histrico, produce determinadas convenciones y no otras.
Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heterclito; a caballo en
diferentes dominios, a la vez fsico, fisiolgico y psquico, pertenece adems al dominio
individual y al dominio social; no se deja clasificar en ninguna de las categoras de los
hechos humanos, porque no se sabe cmo desembrollar su unidad.
Saussure opone entonces lengua a lenguaje. Ms adelante va a oponer
lengua y habla. El lenguaje presenta, por tanto, muchas formas (una forma fsica, una
social, una individual, etc.) de donde se deriva su heterogeneidad. Como corolario, su
aprehensin, su estudio, es imposible desde una sola ciencia.
La lengua, por el contrario, es una totalidad en s y un principio de clasificacin.
En cuanto le damos el primer lugar entre los hechos de lenguaje, introducimos un orden
natural en un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificacin.
14
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Por el contrario, la lengua es homognea y permite establecer un principio de
clasificacin. Clasificar es ordenar. La lengua, el objeto, permitir ordenar el lenguaje, la
materia.
Esta afirmacin constituye uno de los ncleos duros en la teora saussuriana.
Como en muy pocos autores, las condiciones en que fue hecho este libro, permite
evidenciar una un proceso de reflexin evidenciado por una metodologa de trabajo.
En efecto, el autor ha llegado a afirmaciones temerarias y las someter a pruebas.
Para ello se permitir adelantar las objeciones que se le puedan formular y se esmerarn en
poder sortearlas. En este acto, queda comprometida la legitimidad de su ciencia.
A este principio de clasificacin se podra objetar que el ejercicio del lenguaje se
apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y
convencional que debera quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponrsele.
Recapitulemos y continuemos. Cul es la conclusin ms relevante a la que haba
llegado Saussure? Lo fundamental en el lenguaje es la parte que es social. Dado que es lo
que todos tenemos en comn, se puede presentar como homognea y se manifiesta en
reglas que todos compartimos.
He aqu una primera objecin que se plantea es: Y si hay algo natural ms
importante que lo social? En ese caso se caera abajo toda la teora lingstica, que est
construida sobre lo social.
Anteriormente, el autor ha sealado la existencia una facultad del lenguaje que
podramos aventurar como la capacidad de cualquier ser humano construir una lengua. Una
pregunta se desprende de tal afirmacin: esa facultad del lenguaje, no ser algo natural
del ser humano (algo gentico, en trminos ms modernos)? O dicho de otra forma: puede
haber algo natural que sea ms importante que lo social? Si esto es as, la teora cae, lo
social no es lo esencial, porque sin lo natural no existe.
Dos precisiones respecto de este punto. La Vulgata, es decir, el texto que nos queda
de Saussure, no termina concluyendo con la negacin de lo natural. Por el contrario el autor
apunta a tratar de mostrar que aquello que se vislumbra como natural (hecho de la
naturaleza), est lejos de serlo. Lo natural va a estar concentrado en dos aspectos: la
pretendida existencia de un aparato fonador y la pretendida presuncin de que una zona
de nuestro cerebro est especializada en el lenguaje. Ambas posibilidades permitiran
afirmar una pretendida naturalidad del lenguaje respecto de la especie.4
A nuestro criterio, Saussure nunca demuestra que lo natural no existe, lo que l
demuestra es que lo natural es incomprobable; y si no se puede comprobar lo natural, lo
social no pierde el lugar de preeminencia que l le dio como la base fundamental de la
ciencia que est tratando de inaugurar. No deja de ser una postulacin positivista y prolija a
la vez.
He aqu lo que se puede responder. En primer lugar, no est probado que la
funcin del lenguaje, tal como se manifiesta cuando hablamos, sea enteramente natural, es
decir, que nuestro aparato vocal est hecho para hablar como nuestras piernas para andar.
4
Cabe aclarar que l no duda de que haya una zona del cerebro que gobierne el lenguaje, sino que l ataca la
idea de que ello sea gentico, natural.
15
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Los lingistas estn lejos de ponerse de acuerdo sobre esto. As, para Whitney, que
equipara la lengua a una a una institucin social con el mismo ttulo que todas las otras, el
que nos sirvamos del aparato vocal como instrumento de la lengua es cosa del azar, por
simples razones de comodidad: lo mismo habran podido los hombres elegir el gesto y
emplear imgenes visuales en lugar de las imgenes acsticas. Sin duda, esta tesis es
demasiado absoluta; la lengua no es una institucin social semejante punto por punto a las
otras; adems, Whytney va demasiado lejos cuando dice que nuestra eleccin ha cado por
azar en los rganos de la voz; de cierta manera, ya nos estaban impuestos por naturaleza.
Pero, en el punto esencial, el lingista americano parece tener razn: la lengua es una
convencin y la naturaleza del signo en que se conviene es indiferente. La cuestin del
aparato vocal es, pues, secundaria en el problema del lenguaje.
Tmese en cuenta, en primer lugar, el concepto de aparato vocal. Como se ver,
en este caso, la nominacin supone una descripcin.
En efecto aparato, tomado tal cual se menciona en la tradicin cobra el mismo
status para aparato fonador, digestivo, respiratorio, circulatorio, etc.
En este sentido se podra anotar lo siguiente: es propio de la fisiologa humana y, en
consecuencia est al servicio de la supervivencia del individuo y de la especie.
Sin embargo, podramos afirmar, con Saussure, que el llamado aparato vocal o
aparato fonador, no existe en realidad. Lo que as se denomina est constituido por un
conjunto de rganos que, solo de manera muy arbitraria se podra afirmar que son puestos
en relacin por nuestra especie, de forma natural, para hablar.
En sentido estricto, se podra afirmar, incluso, que lo que llamamos aparato
fonador est constituido por rganos que en realidad son parte de otros aparatos que s
cumplen una funcin fisiolgica relacionada con la supervivencia: el aparato digestivo y el
aparato respiratorio.
Si este es realmente un razonamiento afortunado, se puede concluir, que la especie
ha utilizado algo natural (los rganos que ponemos en juego) para algo que no lo es
(hablar). Es decir, como seres simblicos que somos, hemos construido algo natural en algo
cultural.
Quizs se pueda objetar que las cuerdas vocales no pertenecen ni al aparato
digestivo ni al respiratorio, pero tambin es cierto, que otras especies poseen cuerdas
vocales y no hablan.
Es en este sentido que podemos decir con el lingista ginebrino que no est
enteramente probado que nuestro aparato vocal est hecho para hablar como nuestras
piernas para caminar. Es decir, si el lenguaje, la lengua ms especficamente hablando,
tuviera algo de natural, difcilmente se podra fundamentar por el hecho de que exista un
llamado aparato vocal. As como a las piernas es natural que las tengamos para caminar,
pero es cultural que las usemos para bailar, para jugar al ftbol, etc., es cultural que usemos
otros rganos para comunicarnos.
Es indudable que tenemos una caja de resonancia natural, pero no lo es el hecho de
que haya sido diseada para que hagamos uso de algunos de los sonidos que podemos
producir con el fin de asociarlos a significados.
Por otra parte, segn Whytney, esa supuesta naturalidad a tal punto es
prescindente que la lengua se podra materializar en otra cosa que no sean los sonidos,
como imgenes o gestos. Para este autor, la lengua es una institucin como cualquier otra, y
se podra materializar en otra cosa cualquiera sin perder el valor.
16
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Si bien Saussure est mayormente de acuerdo con el pensamiento de Whytney,
destaca algunas discrepancias.
En primer lugar, la lengua s es una institucin social, pero no como cualquier otra.
Esta discrepancia va a tomar su mejor magnitud en relacin con la arbitrariedad. Un
ejemplo del propio Saussure, que aqu se adelanta, da cuenta de este fenmeno. El
matrimonio, por ejemplo, es una institucin en tanto que para tener determinados derechos
en la sociedad hay que estar casado. En este sentido se impone tanto a los que estn casados
como a los que no lo estn. Quien est casado tiene determinados derechos, pero tambin
determinadas obligaciones que quien no lo est no tiene.
En una sociedad determinada se podra discutir, si las condiciones as lo habilitaran,
sobre las ventajas y las desventajas del matrimonio monogmico o poligmico, por
ejemplo. Se podra, incluso, cambiar una institucin por otra y de forma radical. Si una ley
promulgara el matrimonio poligmico podra decir algo as como: el matrimonio
poligmico ser el nico vlido en todo el territorio de la Repblica a partir del 23 de
agosto del corriente ao. En efecto, si estas circunstancias se dieran, la institucin
cambiara radicalmente a las 0 horas del da 23. Es decir, una institucin suplantara a la
otra.
Esto nunca podra suceder con la lengua. Ni siquiera es factible, como tambin lo
dice ms adelante el propio autor, un cambio revolucionario en esta materia. No es posible
pensar que una comunidad lingstica cambie, de un momento a otro, toda su forma de
hablar.
Por otra parte, si bien es posible argumentar respecto de un tipo de matrimonio o de
otro, no lo es respecto de las convenciones lingsticas que se nos imponen. Hablamos as,
porque antes de nosotros se ha hablado as. La comunidad lingstica acepta esta tradicin
como la nica realidad posible. Ni se la cuestiona ni la intenta cambiar. Ya se ahondar ms
sobre este aspecto.
Lo cierto es que historicidad supone en la teora de saussure tradicin, y tradicin
supone arbitrariedad. Cuanto ms histrica es una institucin, cuanto menos implicados
estamos en su fundacin, cuanto ms heredada es para una comunidad, ms arbitraria se
vuelve. La lengua es, para Saussure, la ms arbitraria de todas las instituciones y los
individuos quedan completamente a su arbitrio.
La segunda precisin que hace Saussure con respecto a la afirmacin de Whytney es
que cuando l dice que usamos por azar los rganos de la voz no es tan as. Saussure dice
que es ms natural que usemos la voz para la lengua que, por ejemplo, los gestos. Quiz
quepa interpretar la expresin por naturaleza como de manera normal.
En efecto, como afirmarn otros lingistas posteriores, el sonido nos envuelve, no es
necesario mirar para uno u otro lado para captarlo. Si la lengua se materializara en gestos,
lo visual es ms limitado en la medida de que exige siempre una direccin frontal. Somos
capaces de escuchar a la distancia, a travs de una puerta, pedir auxilio en mitad de un
monte, etc. Las ventajas de lo auditivo frente a lo visual, en condiciones normales, son
indiscutibles.
Esto no implica que necesariamente la lengua se materialice en sonidos. Cuando se
materializa en gestos puede, igualmente, constituir su propio orden. Es decir, como se ver
ms adelante, el problema de la sustancia es ajeno a la lengua como sistema.
por lo que no tenemos que mirar hacia un lado u otro para captarlo. Los gestos son
mucho ms limitados. A alguien que lee los labios tenemos que mirarlo a la cara para poder
hacernos entender. Entonces, cuando Saussure dice que hay algo de natural en la voz lo
17
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
dice en el sentido de que hay algo de cmodo en la voz, de conveniente; que no es el azar lo
que nos lleva a usarla, a elegirla entre las dems posibilidades de comunicacin. La lengua
se explica por las convenciones y estas son independientes de la sustancia en que se
materializan (grfica, textual, sonora, etc.).
Concluyendo este prrafo, la pretendida naturalidad del aparato vocal es,
cuando menos, cuestionable, y si es cuestionable lo social no pierde el estatus primordial
que la teora le asigna.
A modo de resumen:
1. no hay nada de natural empricamente probado en el aparato vocal
2. la desustancializacin: la lengua constituye un orden propio, un sistema, con
independencia su materializacin fnica, grfica o gestual.
Cierta definicin de lo que se llama lenguaje articulado podra confirmar esta
idea. En latn articulus significa miembro, parte, subdivisin, serie de cosas; en el
lenguaje, la articulacin puede designar o bien la subdivisin de la cadena hablada en
slabas, o bien la subdivisin de la cadena de significaciones en unidades significativas; este
sentido es el que los alemanes dan a su gegliederte Sprache. Atenindonos a esta segunda
definicin, se podra decir que no es el lenguaje hablado el natural al hombre, sino la
facultad de construir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a
ideas distintas.
Siguiendo esta lnea de razonamiento, es posible destacar en el prrafo anterior, una
segunda definicin de lengua (destacada con subrayado). Saussure recurre ahora al
concepto de lenguaje articulado.
En efecto, el lenguaje, la cadena fnica, cualquier emisin, constituye un conjunto
de unidades articuladas. El concepto de articulacin, se opone, en cierta medida, al
concepto de mera yuxtaposicin o amalgama.
Represe en la secuencia citada anteriormente /alaimpedida/. Las unidades que
llamamos slabas se articulan entre s para formar las diferentes combinaciones que dan
como resultado los diferentes significados de la secuencia (ms adelante hablaremos de
signos). Esas mismas unidades pueden ser segmentadas en unidades ms pequeas
(conocidas en la lingstica como fonemas: /a/, /l/, /i/, /m/, etc.5).
Estas unidades ms pequeas constituyen un repertorio muy reducido en una
lengua: no ms de veinte o treinta. Lo caracterstico de una lengua es que con muy pocas
unidades de este tipo, los hablantes podamos hacer, gracias a reglas que nuestra lengua
tambin nos impone, infinitas unidades del primer tipo, es decir, unidades con significado:
ala, impedida, etc. Este fenmeno, que se le conoce como la doble articulacin del
lenguaje da cuenta de un aspecto particular en el cual todos los lingistas han reparado: la
creatividad.
Lo esencial para Saussure no consiste entonces en que el lenguaje se materialice en
sonidos. Lo esencial consiste en la capacidad de constituir un sistema en donde exista un
limitado repertorio de unidades de un tipo y reglas que den cuenta de su posible
combinacin. De esta potencialidad, surgirn unidades de un tipo superior, signos, regidos
tambin por ciertas reglas de seleccin y de combinacin. Estas reglas y estas unidades
5
Estas unidades no coinciden con las letras o grafemas. En realidad, en los sistemas de escritura
fonogrfica, la correspondencia entre letra y fonema es siempre imperfecta.
18
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
constituyen un orden cuya explicacin no es otra que la historia que los gener. Las lenguas
son sistemas heredados y arbitrarios que se nos imponen por convencin. Si esta
convencin se materializa en gestos o en sonidos resulta indiferente.
Como lo adelantamos, hay otro aspecto esencial de la argumentacin de Saussure
respecto de que no hay nada natural en el lenguaje: el cerebro en tanto entidad fsica.
Broca ha descubierto que la facultad del habla est localizada en la tercera
circunvolucin frontal izquierda: tambin sobre esto se han apoyado algunos para atribuir
carcter natural al lenguaje. Pero esa localizacin se ha comprobado para todo lo que se
refiere al lenguaje, incluso la escritura, y esas comprobaciones, aadidas a las
observaciones hechas sobre las diversas formas de la afasia por lesin de tales centros de
localizacin, parecen indicar: 1 que las diversas perturbaciones del lenguaje oral estn
enredadas de mil maneras con las del lenguaje escrito; 2 que en todos los casos de afasia o
de agrafia lo lesionado es menos la facultad de proferir tales o cuales sonidos o de trazar
tales o cuales signos, que la de evocar por un instrumento, cualquiera que sea, los signos de
un lenguaje regular. Todo nos lleva a creer que por debajo del funcionamiento de los
diversos rganos existe una facultad ms general, la que gobierna los signos: sta sera la
facultad lingstica por excelencia. Y por aqu llegamos a la misma conclusin arriba
indicada.
Respecto de este aspecto, el razonamiento de Saussure no carece de ciertas
sutilezas.
En efecto, si la facultad del lenguaje estuviera comandada por el cerebro, se podra
llegar a decir que la misma estara genticamente determinada. O, dicho de otra manera,
cabra la posibilidad de que fuera natural. De ser as lo social perdera preeminencia
frente a lo gentico, y toda la teora lingstica de Saussure se vendra abajo.
Saussure, por lo tanto, se cuestiona el lugar que ocupa el cerebro en relacin con el
lenguaje. Para ello se va a servir de los descubrimientos de Paul Broca (1824-1880),
cirujano y antroplogo francs, quien descubri el centro del habla (conocido como el rea
de Broca) en el cerebro.
En efecto, cuando se tiene un accidente (un golpe, un accidente vascular) que afecta
la zona relacionada con el lenguaje (el rea de Broca), se produce una disfuncin conocida
con el nombre de afasia. Se entiende como afasia, a grandes rasgos, una disfuncin
cerebral que afecta el habla pero no la inteligencia ni los rganos fonatorios. La afasia de
Broca se caracteriza por la poca fluidez y un efecto de tartamudeo.
En esta afasia, sin extendernos en ella, la emisin se ve ms afectada que la
comprensin. Esta afasia va acompaada tambin de problemas en la lectura y la escritura.
Hasta aqu la descripcin de la patologa. Lo ms importante es el razonamiento del
autor. Saussure parece querernos decir lo siguiente: se podr discutir la naturalidad del
lenguaje, pero para la escritura no hay discusin, la escritura es necesariamente aprendida.
Si la escritura es comandada por el cerebro (este se lesiona y aquella tambin) y si la
escritura es aprendida, no todo lo que tiene su asiento en el cerebro es natural. Tambin las
cosas aprendidas terminan localizndose en alguna parte del cerebro. Es decir, el hecho de
que exista un rea de Brocca no es razn suficiente para que el lenguaje sea natural,
porque esta rea comanda lo aprendido como perfectamente lo demuestran las
perturbaciones de los afsicos en la lecto-escritura.
19
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
La pretendida naturalidad del lenguaje es, entonces, un incomprobable y su
institucionalidad, su fuerza social, su coercin, por el contrario, est a la vista.
2. LUGAR DE LA LENGUA
EN LOS HECHOS DEL LENGUAJE
Para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera que corresponde a la lengua, hay
que situarse ante el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra. Este
acto supone por lo menos dos individuos: es el mnimum exigible para que el circuito sea
completo. Sean, pues, dos personas, A y B, en conversacin:
A partir del pargrafo 2 van a ir apareciendo sucesivas definiciones de
lengua y de habla. Saussure va a tratar de ubicar el lugar que ocupa la lengua en el
lenguaje.
Como digresin, se debe apuntar aqu un nico error de traduccin en la edicin de
Amado Alonso. En efecto, en donde dice palabra, debe leerse habla.
En sntesis, lo que Saussure se va a preguntar es, en ese acto puramente individual
que es el hablar, dnde est lo social. O sea, todos hablamos diferente con diferente tono de
voz, pero todos nos entendemos debido a que tenemos las mismas convenciones (las
mismas reglas, los mismos signos). Dnde est entonces la lengua (que es social) en esa
comunicacin individual, particular?
El punto de partida del circuito est en el cerebro de uno de ellos, por ejemplo, en
el de A, donde los hechos de conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan asociados con
las representaciones de los signos lingsticos o imgenes acsticas que sirven a su
expresin. Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen
acstica correspondiente: ste es un fenmeno enteramente psquico, seguido a su vez de
un proceso fisiolgico: el cerebro transmite a los rganos de la fonacin un impulso
correlativo a la imagen; luego las ondas sonoras se propagan de la boca de A al odo de B:
proceso puramente fsico. A continuacin el circuito sigue en B un orden inverso: del odo
al cerebro, transmisin fisiolgica de la imagen acstica; en el cerebro, asociacin psquica
de esta imagen con el concepto correspondiente. Si B habla a su vez, este nuevo acto
seguir de su cerebro al de A- exactamente la misma marcha que el primero y pasar por
las mismas fases sucesivas que representamos con el siguiente esquema: (el destacado es
nuestro)
Saussure distingue, en el acto de comunicacin entre dos personas, por lo
menos tres momentos o procesos. El primer proceso se da en la cabeza de las personas, y l
lo ubica como un proceso psicolgico de seleccin. Luego hay un proceso fisiolgico en el
cual el cerebro da rdenes a determinadas partes del cuerpo (los rganos de fonacin). Y,
por ltimo, hay un proceso fsico en el cual las ondas sonoras van de la boca de A al odo de
B. En el oyente (B) se dan tambin dichos tres procesos, pero en orden inverso, ya que hay
20
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
una transmisin fisiolgica de la imagen acstica del odo al cerebro, y en el cerebro se
produce una asociacin psquica de esta imagen con el concepto correspondiente.
No obstante, la pregunta de Saussure es la siguiente: Cul de estos procesos
(psicolgico, fisiolgico o fsico) es el fundamental? En cul de estos procesos yo
reconozco lo que todos tenemos en comn a pesar de las diferencias? En cul se
manifiesta? Saussure dice que lo primero que se produce es la asociacin de un concepto
con una imagen acstica. A este respecto cabe aclarar que la conocida edicin del libro (de
ahora en ms la vulgata) en algunos casos, como si fuesen sinnimos, los trminos
concepto, pensamiento, idea y significado. Dado que esta primera formulacin tiene una
perspectiva en algn sentido psicolgica, un concepto se asocia a una imagen acstica, una
palabra.
Palabra, imagen acstica y significante aparecen, tambin, en el otro plano de la
lengua, eventualmente como sinnimos. Ms adelante, como se Saussure har una precisin
terminolgica a partir de la cual su terminologa se va a volver ms rigurosa respecto del
proyecto terico que tiene en mente. En efecto significado y significante son parte de una
nomenclatura que da cuenta de su concepcin estructural.
Respecto de este hecho, anotemos lo siguiente. El trmino concepto no refleja con
precisin lo que el autor quiere describir. En trminos puramente lgicos, es decir, si
atendemos a la estructura de nuestro pensamiento, podramos llegar a afirmar, que la
formacin de los conceptos es independiente de la lengua que hablamos.
Sin embargo, cada lengua delimita los conceptos de una forma y no de otra. Un
ejemplo comn en los manuales de lingstica puede dar cuenta de este hecho. El espaol
distingue dos significados a travs de los signos que contiene para cierta porcin de la
realidad: pez, para el animal vivo y en su medio y pescado para el animal fuera del
agua. En efecto, cuando alguien va a comprar animales con intencin de ponerlos en una
pecera se dice en espaol que se va a comprar peces y no pescado. Por el contrario,
cuando vemos a alguien que viene de pescar o del mercado de comidas, podemos afirmar
que esa persona traa muchos pescados y no muchos peces.
Estos ejemplos tratan de dar cuenta del hecho de que concepto y significado no
coinciden. En efecto, el ingls tiene para ambas posibilidades el significado que
encontramos en la palabra fish. Sin embargo, sera totalmente absurdo pensar que un
angloparlante no puede distinguir entre el animal vivo y en su hbitat y el animal muerto y
pronto para ser comercializado.
Podramos afirmar, que los conceptos que maneja un hispanohablante y un
angloparlante son semejantes. Sin embargo, desde el punto de vista lxico, una lengua
recorta unos y no otros: la distincin que a este respecto hace el ingls no es la misma que
la que hace el espaol.
Este ejemplo es, por su exterioridad, uno de los ms transparentes para quien
empieza a pensar en estos temas. Pero la teora de Saussure supone distinciones incluso
ms sutiles. En efecto, tanto el signo pez como el signo pescado son, en espaol, de gnero
masculino. Distinguimos el gnero en espaol por la posibilidad que tienen los sustantivos
de combinarse o bien con el artculo el o bien con el artculo la.
Esta combinacin no es posible no es posible en ingls que solo admite el
determinante the. Es decir, el gnero es un significado propio del espaol y no del ingls.
Si bien los conceptos pueden ser extralingsticos, los significados no. Estos se
definen en cada lengua en particular.
21
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Saussure se da cuenta de que una cosa es hablar de concepto como unidad
pensada y otra es hablar de un significado lingstico. Nosotros, como seres humanos,
tenemos la capacidad de pensar los mismos conceptos; pero unas lenguas eligen unos
conceptos y otras lenguas otros distintos. Debido a este descubrimiento Saussure deja de
hablar de concepto como categora de pensamiento y comienza a hablar de significado. En
el ingls la forma verbal was puede ser traducida al espaol como, por lo menos, dos
pasados en lugar de uno: estuvo/estaba. A este hecho se agrega el del lexema verbal (ser o
estar) Por lo tanto, los significados que tiene a su disposicin un hispanohablante no son
los mismos que tiene un angloparlante. Estos significados se generan en cada lengua. Dicha
codificacin es social, es un acuerdo tcito entre los hablantes. Si bien la lengua es un
conjunto de posibilidades con las que cuenta el hablante, por otro es un lmite que se le
impone.
La imagen acstica es tambin repensada y, por consecuencia, presentada tambin
con otra trmino que intenta ser ms preciso respecto de su teora: significante.
Sin embargo, en este pasaje, es todava la representacin mental que tenemos de la
palabra. Esto quiere decir que nosotros nos representamos la palabra independientemente
de cmo se realice en cualquier voz. Esta perspectiva es todava sicolgica, pero intenta
explicar que la sustancia nunca es determinante. La identidad no es nunca material.
Saussure parece sugerir, por otra parte, que es la imagen acstica (significante)
quien evoca al concepto (significado) y no al revs. Este movimiento recibir luego, en el
captulo en que estudia el signo el nombre de significacin y sobre l nos detendremos en
su debido momento.
Este anlisis no pretende ser completo. Se podra distinguir todava: la sensacin
acstica pura, la identificacin de esa sensacin con la imagen acstica latente, la imagen
muscular de la fonacin, etc. Nosotros slo hemos tenido en cuenta los elementos juzgados
esenciales; pero nuestra figura permite distinguir en seguida las partes fsicas (ondas
sonoras) de las fisiolgicas (fonacin y audicin) y de las psquicas (imgenes verbales y
conceptos). Pues es de capital importancia advertir que la imagen verbal no se confunde
con el sonido mismo, y que es tan legtimamente psquica como el concepto que le est
asociado.
Con independencia de que un esfuerzo clasificatorio ms detallado pudiera haber
establecido partes menores y claramente diferenciadas de un mismo proceso, tres grandes
fenmenos son el centro de su inters: el psquico, el fisiolgico y el fsico.
Son cuatro aspectos los que le interesa destacar respecto de estos tres fenmenos. Su
inters consiste en presentarlos de tal manera que quede en evidencia la relevancia de unos
y la irrelevancia de otros:
El circuito, tal como lo hemos representado, se puede dividir todava:
a) en una parte externa (vibracin de sonidos que van de la boca al odo) y
una parte interna, que comprende todo el resto;
b) en una parte psquica y una parte no psquica, incluyndose en la segunda
tanto los hechos fisiolgicos de que son asiento los rganos, como los hechos fsicos
exteriores al individuo;
c) en una parte activa y una parte pasiva: es activo todo lo que va del centro
de asociacin de uno de los sujetos al odo del otro sujeto, y pasivo todo lo que va del
odo del segundo a su centro de asociacin.
Reformulemos estos puntos de esta manera:
22
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
a) Hay una parte interna que incluye lo fisiolgico y lo psquico, y una parte
externa en donde se coloca lo puramente fsico
b) Pertenece a la parte psquica la imagen acstica unida al concepto. Tanto lo
fisiolgico como lo fsico son no psquicos.
c) Es activo todo lo que hace el hablante y pasivo todo lo que pasa en el
oyente. Sin embargo, se sabe bien que or, no es un proceso puramente pasivo.
Por ltimo, en la parte psquica localizada en el cerebro se puede llamar
ejecutivo todo lo que es activo (c i) y receptivo todo lo que es pasivo (i c).
Una reformulacin el ltimo tramo del concepto comentado advierte que
todo lo que acontece en el oyente es receptivo y lo que hace el hablante es
ejecutivo.
Sin embargo, lo relevante, no queda planteado en esta simple enumeracin de
tramos de un proceso. Hay que advertir que una pregunta sigue an pendiente: en cul de
estas partes est comprometido lo social? Para contestarla, es necesario vincular estos
tramos con la siguiente afirmacin.
Es necesario aadir una facultad de asociacin y de coordinacin, que se
manifiesta en todos los casos en que no se trate nuevamente de signos aislados; esta
facultad es la que desempea el primer papel en la organizacin de la lengua como sistema
(ver pg. 147 y sigs.).
Es decir, ninguna de estas partes (psquica, fisiolgica y fsica) tiene sentido en s
misma, es necesario considerar lo que presenta como una facultad de asociacin y
coordinacin.
Un autor del Crculo lingstico de Mosc y luego del Crculo Lingstico de Praga,
Roman Jakobson, va a reformular esta facultad como un proceso que se realiza sobre dos
ejes, el de la seleccin y el de la combinacin. Estos dos ejes son presentados por el
propio Saussure, como el eje asociativo y el eje sintagmtico.
Un ejemplo puede dar cuenta del proceso que pone en juego el hablar. La
proferencia del sintagma la casa blanca pone en juego una serie de relaciones que
evidencian, para cualquier hablante, que estas palabras no estn meramente yuxtapuesta;
estas relaciones producen ciertos sentidos y no otros, ni su orden, ni su eleccin son
indiferentes.
Confrntese estos ejemplos respecto del orden:
a) la casa blanca
b) la blanca casa (hay por lo menos una alteracin estilstica, un estilo ms
potico)
c) blanca, la casa (lo que ahora se dice es otra cosa totalmente distinta a la de a y b)
El orden, por tanto, es un elemento constitutivo.
Por otro lado, entre ellas se establecen relaciones. Estas se ponen en evidencia en la
seleccin hecha o la asociacin que estas unidades mantienen con otras que estn ausentes.
En efecto, en lugar de la, podramos haber tenido esa, una, esta, mi. En lugar de
casa, podramos haber tenido mansin, choza, pero tambin avioneta, paloma,
rancho (en cuyo caso la primera unidad sera o bien el, o bien ese, o bien un o bien
23
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
este, etc. y la ltima blanco). Podemos comprobar lo mismo para la ltima de las
unidades (roja, grande, hermosa, pobre, etc.).
De esta consideracin se desprenden dos corolarios:
las unidades que estn en comprometidas en el sintagma no estn
meramente yuxtapuestas, el cambio de una supone el cambio de las otras,
tanto desde el punto de vista sintctico como semntico, son unidades
coordinadas
el hecho de haber elegido unas supone el hecho de haber descartado otras
que pudieron haber estado en su lugar porque con ella se asocian
como lo sugieren los ejemplos de a, b y c, el hecho de haber consignado
ciertas reglas de combinacin en un caso, supone el haber descartado las
reglas consignadas en otro, no solo hay un acto de seleccin de unidades
sino de reglas que permiten coordinar esas unidades
Una conclusin que se deriva de estas observaciones es particularmente relevante
para Ferdinand de Saussure. Hablar es una actividad que pone en juego todo un sistema.
Expresar ciertas unidades combinadas por ciertas reglas, supone descartar otras unidades y
otras reglas. Es tan relevante lo que el hablante dice como lo que calla. Al decir de O.
Ducrot, es tan relevante el decir como lo dicho como lo no dicho. Es decir, si lo dicho se
entiende, es porque tambin se entiende lo que no est dicho.
En efecto, baste pensar en un profesor de secundaria discutiendo con un alumno
adolescente. Imagnese el hecho de que la discusin va cambiando de tono y el docente
empieza progresivamente a cambiar el voseo (tratamiento de vos) por un tratamiento
de tercera persona (Ud.). Es evidente que el juego pronominal y verbal (quedate
tranquilo vs. qudese tranquilo) basta para poner en juego ciertos significados que
implican distanciamiento, advertencia, etc. Para los interlocutores que estn en juego, el
hecho de haber dicho qudese tranquilo supone el hecho de no haber dicho quedate
tranquilo. Estos significados, mucho ms sutiles que los que cada unidad lxica pudieran
comportar, son entendidos claramente en una acto comunicativo. Se pone en juego una
diferencia: lo que est cobra sentido por lo que nos est, es decir, todo lo dicho cobra luz
por lo no dicho: en un acto de habla concreto se pone en juego TODO el sistema,
algunas de sus partes se evidencian por lo que es perceptible en presencia y otras por
lo que es perceptible en ausencia.
Pero para comprender bien este papel hay que salirse del acto individual, que no
es ms que el embrin del lenguaje, y encararse con el hecho social.
En efecto, este es un hecho que tiene cabal sentido en la medida en que el sistema
que se pone en juego tienen una dimensin social.
Entre todos los individuos as ligados por el lenguaje, se establecer una especie
de promedio: todos reproducirn no exactamente, sin duda, pero s aproximandamente- los
mismos signos unidos a los mismos conceptos.
La primera aproximacin a la lengua es presentarla como un promedio (palabra que
va a aparecer de forma mucho ms explcita en otros pasajes del Curso) Un acto de habla
particular, si tiene sentido, en principio, y esto es lo que se intent mostrar ms arriba, es
24
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
porque quienes los producen o quienes los escuchan, son capaces de entenderlos. Es decir,
la dimensin individual est traspasada por la dimensin social.
Un promedio supone el hecho de que aproximadamente los mismos conceptos estn
vinculados con, aproximadamente, las mismas imgenes acsticas. En efecto, la idea de
promedio intenta rescatar varias consideraciones que evidentemente inquietan a Saussure.
Los hablantes no tienen exactamente ni las mismas unidades, ni las mismas certezas
respecto de esas unidades, ni las mismas reglas combinatorias que las rigen. Es ms,
unidades que un hablante puede tener en forma totalmente activa, otro las puede tener en
forma totalmente pasiva. As, aunque en el lxico que un hablante montevideano de cierta
edad use no figure, por ejemplo, la palabra toque, no quiere decir que no la entienda
cuando ciertos jvenes la usan. Lo mismo que ocurre con las unidades ocurre con las
reglas. Es decir, reglas que un hablante usa (cf. por ejemplo habemos muchos que
pensamos distinto, donde el verbo haber est usado de una manera no normativa para el
espaol) son entendidas por otro que no las realiza efectivamente. Hay por lo menos una
gradacin efectiva en lo que los hablantes de una lengua comparten y lo que no. Si bien las
diferencias son notorias, estas no impiden la intercomprensin, porque el hecho de que no
la use, no implica que no la entienda.
Pero, ese promedio, cmo se origina y cmo se manifiesta en el hablar? O, en las
palabras de Saussure:
Cul es el origen de esta cristalizacin social? Cul de las dos partes del circuito
puede ser la causa? Pues lo ms probable es que no todas participen igualmente.
Como se ve, el circuito del habla es capaz de dar cuenta de un hecho que est ms
all de su pura contingencia, la cristalizacin de un hecho social, es decir, la lengua.
Esta cristaliza ciertos lazos que hay entre los individuos. La lengua es una entidad que
est entre los individuos, los une y les da cohesin. Si esto es lo relevante, hay que dar
cuenta de aquel aspecto del circuito que, incluso en su realizacin puramente individual, es
capaz de revelar su relacin con lo social.
La parte fsica puede descartarse desde un principio. Cuando omos hablar una
lengua desconocida, percibimos bien los sonidos, pero por nuestra incomprensin,
quedamos fuera del hecho social.
Saussure descarta en primera instancia la parte fsica. En efecto, cuando escuchamos
a alguien hablando una lengua extranjera que desconocemos, no solamente somos
incapaces de entender qu es lo que dice sino que somos incapaces de reconocer unidades
en el complejo fnico proferido, esto es, no podemos dar cuenta de dnde empieza y dnde
culmina cada palabra, si hay ms de una palabra, etc.
La parte psquica tampoco entra en juego en su totalidad: el lado ejecutivo queda
fuera, porque la ejecucin jams est a cargo de la masa, siempre es individual, y siempre el
individuo es su rbitro; nosotros lo llamaremos el habla (parole).
El que Saussure nos diga que la parte psquica no entra en juego en su
totalidad significa, en consecuencia, que hay algo que s entra en juego. Aqu encontramos
una definicin de habla. De la parte psquica, la parte puramente individual, que es la parte
ejecutiva, y que l descarta (seleccin, coordinacin, fonacin, intencin, etc.).
25
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Sin embargo el habla, hecho individual, es incomprensible sin el hecho social que lo
hizo posible. La realizacin individual no es otra cosa que la puesta en ejecucin de
unidades y reglas que todos compartimos y podemos usar de manera original para producir
sentidos nuevos. Si se comprenden esas realizaciones individuales es porque quien las
escucha, reconoce en ellas sus propias unidades y sus propias reglas, reconoce que l podra
haber hecho tambin esas proferencias porque tena los mecanismos para hacerla.
Reconoce, tambin, los sentidos que de ellas se pueden derivar. Lo psquico, entendido
como puramente individual, es intransmisible, lo que se transmite est en relacin con lo
psquicamente compartido, es decir, lo social.
La lengua, que nos permite el habla (tanto proferir como comprender) es la parte
psquica comn a la masa.
Lo que hace que se formen en los sujetos hablantes acuaciones que llegan a ser
sensiblemente idnticas en todos es el funcionamiento de las facultades receptiva y
coordinativa. Cmo hay que representarse este producto social para que la lengua aparezca
perfectamente separada del resto? Si pudiramos abarcar la suma de las imgenes verbales
almacenadas en todos los individuos, entonces toparamos con el lazo social que constituye
la lengua.
En el oyente se da el mismo proceso que en el hablante, pero a la inversa. El
hablante es capaz de entender que si se ha seleccionado un signo, no se han seleccionado
otros y que, si se ha seleccionado una regla, no se han seleccionado otras. El oyente
comprende, como ya dijimos, todo lo que el hablante dice y todo lo que no dice. El oyente
es capaz de entender las unidades y las reglas que estn en juego, incluso ms all de los
sentidos particulares que estas vehiculicen en una proferencia especfica. Hay, entonces,
una suerte de relacin dialctica entre lengua y habla; la lengua la se aprende mediante el
habla de otros, escuchando lo que los dems dicen. En este sentido, la lengua se visualiza
como un producto social. En efecto, no es una mera suma, porque lo que se constituye, un
sistema, es mucho ms que la suma de las proferencias individuales: es el conjunto de
reglas y unidades que constituyen el sistema, ese sistema que, como un promedio, se
manifiesta en todos y que, por tanto, es social. Saussure intentar precisar en qu consiste:
Es un tesoro depositado por la prctica del habla en los sujetos que pertenecen a
una misma comunidad, un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o,
ms exactamente, en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no est
completa en ninguno, no existe perfectamente ms que en la masa.
El autor ofrece una de sus definiciones ms importante de lengua haciendo uso de
una metfora; identifica a la lengua con un tesoro. Esta idea de acumulacin, en donde cada
una de las monedas o joyas que se fueron acopiando constituyen en el conjunto algo ms
que la mera suma de ellas es la misma que pretende transmitir con la imagen de que la
lengua procede del cmulo de manifestaciones individuales siendo mucho ms que su mera
suma. La imagen del tesoro sugiere, adems, la entidad que nos une y que nos da
sentido, es una imagen de la cohesin social. En este sentido, tambin, como en otros casos,
toda identidad supone una diferencia: nos identificamos por y en nuestra lengua y nos
diferenciamos de otras comunidades por dicha identificacin.
Ese tesoro es, asimismo, reformulado luego como sistema gramatical virtualmente
existente en cada cerebro, o, ms exactamente .... la lengua ... no existe perfectamente ms
26
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
que en la masa. Dos apreciaciones se imponen respecto de lo que acabamos de citar: lo
relativo a la nocin de sistema y lo concerniente al hecho social. El primer aspecto est
claramente expresado en la expresin sistema gramatical. Efectivamente, un sistema
gramatical, en un sentido profundo, incluye no solo las unidades sino que estas se definen
por las reglas que las gobiernan. Unas y otras son aprehendidas de las manifestaciones de
habla manifestadas. Adems, y como ya dijimos, ese sistema, tiene una existencia virtual
en la medida de que la realizacin siempre es individual. Por ltimo, su complejidad, como
dijimos, no se da por entero en cada uno de los hablantes ya que todos lo tienen en diferente
grado: su realidad se completa en la totalidad de la comunidad. Por esta razn, los hablantes
manifiestan solo un promedio, no todos tienen en igual grado la totalidad del sistema.
A modo de recapitulacin, Saussure destaca lo siguiente:
Al separar la lengua del habla (langue et parole), se separa a la vez: 1 lo que es
social de lo que es individual; 2 lo que es esencial de lo que es accesorio y ms o menos
accidental.
Esto constituye una primera aproximacin a la oposicin lengua / habla. Mientras
que la lengua constituye el hecho social, el habla es siempre una realizacin individual. Si
la lengua es esencial sin ella no se puede hablar y no existe el elemento de cohesin que
ella produce, los actos de habla son accesorios en la medida de su contingencia, pueden
existir o no. De hecho una lengua puede existir sin que nadie la hable: a esto nos referimos
cuando hablamos de lenguas muertas como el latn. En efecto, su estudio, en la actualidad,
no pretende otra cosa que estudiar lo que otros han producido como los textos de Virgilio.
Pero difcilmente un profesor de lengua latina pretenda que esta se hable en el sentido de
lo que pretende un profesor de ingls, por ejemplo. En efecto, como dice el autor:
La lengua no es una funcin del sujeto hablante, es el producto que el individuo
registra pasivamente; nunca supone premeditacin, y la reflexin no interviene en ella ms
que para la actividad de clasificar, de que hablamos en la pg. 147 y sigs.
Dos cosas se deben destacar de la cita anterior. En primer lugar, el individuo es
pasivo frente a la lengua en el sentido de que es incapaz de defenderse de sus efectos. La
registra pasivamente, es decir, se le impone como toda institucin social. Un
hispanohablante habla el espaol porque este se le impuso histricamente an cuando no
haya hecho ningn esfuerzo para ello. En efecto, ningn hablante es sometido al
aprendizaje de su lengua materna en forma sistemtica. Si hay sistematizacin, esta
constituye un proceso tardo de metarreflexin sobre lo que ya sabe y de esto se encarga el
sistema educativo cuando lo cree conveniente. Pero los hablantes quedan sujetos a la
lengua que su comunidad habla, se impone como toda institucin, aun cuando no tengan
una enseanza escolar y sistemtica.
En segundo lugar, el autor discrimina, en este proceso pasivo, en qu medida
interviene la reflexin. El texto nos lleva, con su indicacin sobre las pginas a las que
alude, a un captulo posterior, el de las relaciones asociativas y sintagmticas. En efecto,
aprender una lengua supone, en cierto sentido, un proceso de clasificacin (y es en este
sentido en el que est usada la palabra reflexin). Aprender una lengua no consta
simplemente en el registro pasivo de un conjunto de temes lxicos, tambin supone el
registro de las reglas que lo gobiernan. Entender una palabra supone comprender cmo se
27
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
usa. En este sentido, es que se produce un proceso de clasificacin (y de reflexin, aunque
no en el sentido metalingstico) por el cual un verbo, por ejemplo, es comprendido no
solo por lo que significa sino por los tiempos, modos, personas y nmeros que puede
expresar y nunca se confunde, con un artculo o un nombre. En suma, aprender una palabra
supone registrar sus posibilidades combinatorias.
Elementos tan sutiles como el hecho de que un hablante del espaol diga s que
tus intereses prosperan en un caso y espero que tus intereses prosperen en otro (con
el verbo saber ocurre una forma indicativa [prosperan] y con el verbo esperar una
subjuntiva [prosperen]) son posibilidades combinatorias propias del espaol que el
hablante aprende sin proponrselo: se le imponen y no se equivoca.
El habla es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de inteligencia, en
el cual conviene distinguir: 1 las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el
cdigo de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal; 2 el mecanismo
psicofsico que le permita exteriorizar esas combinaciones. (el destacado es nuestro)
En oposicin a la lengua, el habla no se manifiesta en nosotros de forma
inconsciente. Cuando hablamos lo hacemos con un propsito; es un acto volitivo; tiene un
fin especfico. Por eso es que el habla es un acto individual de la voluntad y de la
inteligencia. Lo que es pasividad en la lengua es pura actividad en el habla, elegimos los
signos y su forma de combinarlos en forma consciente y voluntaria. Respecto de los dos
elementos constitutivos del habla sealados por Saussure, cabe destacar:
1 En primer lugar se expresa una definicin de habla que conviene apuntar. Las
combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el cdigo de la lengua son propias del
hablante y no estn del todo exigidas por la institucin.
Respecto de esta definicin, hay que reparar en la palabra cdigo. Saussure
asimila la lengua (por primera y nica vez) a un cdigo. Un cdigo tiene de comn con la
lengua el poseer unidades estables que se combinan por reglas tambin estables. Sin
embargo, el hecho de que Saussure no use nunca ms la palabra cdigo sugiere a los
crticos la idea de que esta asimilacin no le gustaba demasiado. La palabra cdigo
asociada la mayora de las veces a la sealizacin martima, a los sistemas de
comunicacin vial, etc. suponen unidades altamente denotativas. Esto significa que no son
connotativos, que no existe en ellos la posibilidad de ambigedad. Los mensajes, por as
decirlo, no estn sujetos a la interpretacin de quien lo recibe.
La palabra cdigo no parece satisfacer del todo a Saussure ni a la
definicin que pretende dar de lengua. Aunque sus posibilidades combinatorias estn bien
determinadas, los significados del mensaje, de un acto de habla concreto, no son fcilmente
cancelables. Admiten siempre ms de una interpretacin. No es preciso ahondar mucho
sobre esta peculiaridad de las lenguas naturales. Cuando un hablante pregunta, testea, qu
quisiste decir, difcilmente aluda al hecho de que no oy o no comprendi el sentido de
las palabras en uso. Lo ms frecuente es que aluda al sentido que a estas se les deba dar. Es
decir, la posibilidad de que comporten ms de un sentido es inherente a ellas. Esto no es
posible en los cdigos de sealizacin por ejemplo: un cartel de pare no quiere decir otra
cosa que pare y si as no se interpretare, los accidentes seran todava ms frecuentes de lo
que hoy son. La asimilacin entre una lengua y un cdigo resulta a veces insuficiente.
28
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
2 En el segundo punto Saussure se refiere al mecanismo psicofsico que le
permita exteriorizar esas combinaciones. Este mecanismo es evidentemente individual.
Por qu se eligen tales palabras y no otras, resulta tan individual como los sonidos que
cada persona puede proferir.
Una cuestin es relevante en este punto. Saussure la destaca muy bien. El autor ha
distinguido entre lenguaje, lengua y habla. Estas constituyen entidades que hay que tener
en cuenta, no hay que confundir, a la hora de estudiar una lengua concreta o a la hora de
hacer teora del lenguaje. En este sentido aclara:
Hemos de subrayar que lo que definimos son cosas y no palabras; las distinciones
establecidas nada tienen que temer de ciertos trminos ambiguos que no se recubren del
todo de lengua a lengua. As en alemn Sprache quiere decir lengua y lenguaje; Rede
corresponde bastante bien a habla (fr. parole), pero aadiendo el sentido especial de
discurso. En latn, sermo significa ms bien lenguaje y habla, mientras que lingua designa
la lengua, y as sucesivamente.
Ninguna palabra corresponde exactamente a cada una de las nociones precisadas
arriba; por eso toda definicin hecha a base de una palabra es vana; es mal mtodo el partir
de las palabras para definir las cosas.
A pesar de las dificultades que pudiere tener en otras lenguas la nomenclatura
elegida por el autor (probablemente subsanable en el lenguaje tcnico) en el espaol, existe
la trada lengua, lenguaje y habla (como en el francs), lo cual no sucede en todos los
idiomas. Sin embargo, lo que Saussure define, resulta vlido para cualquier lengua.
Tomando esto ltimo recapitula los caracteres de la lengua los cuatro puntos que se
expondrn y comentarn separadamente.
Recapitulemos los caracteres de la lengua.
1 Es un objeto bien definido en el conjunto heterclito de los hechos de lenguaje.
Se la puede localizar en la porcin determinada del circuito donde una imagen acstica
viene a asociarse con un concepto. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al
individuo, que por s solo no puede ni crearla ni modificarla; no existe ms que en virtud de
una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. Por otra parte, el
individuo tiene necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento; el nio se la
va asimilando poco a poco. Hasta tal punto es la lengua una cosa distinta, que un hombre
privado del uso del habla conserva la lengua con tal que comprenda los signos vocales que
oye.
En primer lugar se refiere a la lengua como un objeto bien definido por el hecho
de ser homognea. Esta caracterstica de la lengua es la que permite estudiarla, a diferencia
del lenguaje; las convenciones son siempre las mismas con independencia de la sustancia
(la voz de cada uno, por ejemplo) en que se materialicen. El circuito del lenguaje,
mencionado con anterioridad, supone un componente esencial, el psicolgico, entendido
como compartido (es decir social).
En efecto, en seguida, y reafirmando lo que aqu se plantea, expresa su aspecto
social con la metfora (dieciochesca?) del contrato: las convenciones sociales,
explcitamente o no, estn convenidas (si es social hay acuerdos).
Por otro lado, el hecho de que el individuo no puede crear ni modificar la lengua
alude a que dichas convenciones se generan histricamente. Cuando el individuo nace
29
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
dichas convenciones ya existen (preexisten), la lengua se le impone y no la puede cambiar.
Como veremos, al individuo se le presenta como arbitraria.
Asimismo, cuando Saussure dice que un individuo tiene necesidad de un
aprendizaje para conocer su funcionamiento, cancela la pretendida naturalidad de la
lengua. Por el contrario, la lengua es social.
Cierra este punto mediante el ejemplo de un hombre privado del habla, que an
conserva la lengua: alguien que no puede hablar, un problema fsico, un voto de silencio.
Se pone en evidencia que lengua y habla son dos cosas bien diferentes. Una puede existir
sin la otra.
2 La lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar
separadamente. Ya no hablamos las lenguas muertas, pero podemos muy bien asimilarnos
su organismo lingstico. La ciencia de la lengua no slo puede prescindir de otros
elementos del lenguaje, sino que slo es posible a condicin de que estos otros elementos
no se inmiscuyan.
Lo que hallamos planteado en este punto no es ni ms ni menos que un problema
metodolgico. Lengua y habla estn sumamente interrelacionadas, pero Saussure trata de
demostrar que, metodolgicamente, se las puede tratar por separado. l pone, para ello, el
ejemplo de alguien que aprende una lengua muerta como el latn. Aunque Dicha lengua ya
no se habla sino en situaciones extremadamente ritualizadas, esto no impide que se la
entienda e incluso se la estudie.
Si la lengua, distinta del habla, es un objeto que se puede estudiar separadamente
es porque desde el punto de vista metodolgico es posible separar lo que en la experiencia
aparece indisolublemente unido.
Mientras que el lenguaje es heterogneo, la lengua as delimitada es de naturaleza
homognea: es un sistema de signos en el que slo es esencial la unin del sentido y de la
imagen acstica, y donde las dos partes del signo son igualmente psquicas.
Ya vimos por qu la lengua es homognea: el conjunto de convenciones es el
mismo en todos los hablantes y estas se manifiestan como un sistema altamente
estructurado.
Cabe sealar en este pasaje una de las definiciones de lengua que el Curso aventura:
es definida a travs del signo. Si lo que se hereda son determinados significados,
determinados significantes y determinadas uniones (y no otras) entre los mismos la lengua,
por su condicin de historicidad, es arbitraria.
La lengua, no menos que el habla, es un objeto de naturaleza concreta, y esto es
gran ventaja para su estudio. Los signos lingsticos no por ser esencialmente psquicos son
abstracciones; las asociaciones ratificadas por el consenso colectivo, y cuyo conjunto
constituye la lengua, son realidades que tienen su asiento en el cerebro. ....
Hay una insistencia en el autor: la lengua es de naturaleza concreta. Baste
recordar el principio del captulo en donde se enuncia que la lengua es un objeto integral y
concreto. Todorov y Ducrot (Diccionario enciclopdico de las ciencias del lenguaje) nos
advierten que los neogramticos le temen a las grandes explicaciones filosficas porque su
divorcio del dato puramente emprico. Lo abstracto, como ya dijimos, no existe. Saussure,
no lo olvidemos, tiene una formacin de neogramtico.
30
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Sin embargo, ms all de su formacin, hay dos elementos en los que se apoya
Saussure para sostener la concrecin de la lengua: la lengua es concreta porque los
hablantes operan con ella (hablan), la lengua es concreta porque existe como un conjunto
de convenciones homogneas, un sistema que se puede observar y describir.
3. LUGAR DE LA LENGUA EN LOS HECHOS HUMANOS.
LA SEMIOLOGA
Estos caracteres nos hacen descubrir otro ms importante. La lengua, deslindada
as del conjunto de los hechos del lenguaje, es clasificable entre los hechos humanos,
mientras que el lenguaje no lo es.
Acabamos de ver que la lengua es una institucin social, pero se diferencia por
muchos rasgos de las otras instituciones polticas, jurdicas, etc. Para comprender su
naturaleza peculiar hay que hacer intervenir un nuevo orden de hechos.
La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso comparable a la
escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simblicos, a las formas de cortesa, a
las seales militares, etc., etc. Slo que es el ms importante de todos los sistemas.
Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno
de la vida social. Tal ciencia sera parte de la psicologa social, y por consiguiente de la
psicologa general. Nosotros la llamaremos semiologa (del griego semion signo). Ella
nos ensear en qu consisten los signos y cules son las leyes que los gobiernan. Puesto
que todava no existe, no se puede decir qu es lo que ella ser; pero tiene derecho a la
existencia, y su lugar est determinado de antemano. La lingstica no es ms que una parte
de esta ciencia general. Las leyes que la semiologa descubra sern aplicables a la
lingstica, y as es como la lingstica se encontrar ligada a un dominio bien definido en
el conjunto de los hechos humanos. (los subrayados son nuestros)
Saussure no slo postula la lingstica, sino tambin la semiologa como ciencia. La
palabra semiologa procede de la transliteracin del griego semion, que significa
signo. La semiologa sera entonces la ciencia que estudia todos los signos, de la cual,
dice Saussure, la lingstica debera de ser una subdisciplina, ya que estudia un signo en
particular. Esto ltimo ser retomado por el autor en el captulo de la arbitrariedad de la
arbitrariedad del signo.
Dos cosas respecto a este pargrafo: la primera es que, cuando Saussure habla de
signo, l llama signo a aquello que tiene cierto grado de convencionalidad.
Determinados autores hacen la diferencia entre signo o seal y sntoma o indicio. El
sntoma o indicio es algo natural, como el hecho de tener ms 37 de temperatura corporal
que indica al mdico algn tipo de anomala posible. Asimismo, para el meteorlogo, por
ejemplo, cuando hay determinado tipo de nubes, es un indicio de una alta probabilidad de
lluvia.
Por ende, el sntoma o el indicio es un hecho que ocurre en la naturaleza. En
cambio, un signo o seal es, como afirma Prieto, un indicio creado con cierto propsito.
En ese sentido, es tan signo un signo lingstico como el escudo nacional, la
balanza (que representa a la justicia), o el bastn blanco (con que se identifica a los no
videntes).
En tanto vivimos en un mundo de signos somos seres hermenuticos; estamos
continuamente interpretando signos: al llegar a una esquina, por ejemplo, nos fijamos en la
luz del semforo antes de cruzar. Es por esto que a Saussure le sorprende que no exista
ninguna ciencia que d cuenta de este fenmeno.
31
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Los signos tienen, entonces, siempre, cierto grado de convencionalidad.
Convenimos, por ejemplo, que el bastn de un ciego sea blanco y no verde. Por otro lado,
decir que son convenidos es lo mismo que decir que son arbitrarios.
Ahora bien, hay distintos grados de arbitrariedad. Por ejemplo, el hecho de que en
los baos pblicos de nuestro pas se represente en la puerta al usuario previsto o bien con
un cono que representa a una persona del sexo femenino gracias a lo que entendemos
como una pollera o que se represente a una del sexo masculino con un dibujo que simula
un pantaln es arbitrario. Basta con observar una clase en pleno invierno: las muchachas
presentes difcilmente lleven pollera. Lo ms frecuente es que todos tengan pantalones.
Podramos, incluso, afirmar que el cono dominante es la pollera. En efecto, es mucho ms
significativo el hecho de que en nuestra sociedad, la falda es algo que nunca llevara, en
condiciones normales un hombre. Podramos decir que es una representacin de carcter
negativo. De todas maneras, este ejemplo trata de ilustrar que representar a una persona del
sexo femenino con una pollera tiene cierto grado de arbitrariedad ya que las mujeres
tambin usan con mucha frecuencia, y sobre todo en invierno, pantalones.
Lo mismo podramos ilustrar con el bastn de un ciego. Dicho bastn suele tener no
solo cierta forma particular (se pliega, etc.) sino que es, por lo general, blanco. Es decir, se
ha convenido un color y no otro.
En ambos casos, la convencin es transparente. Como ya dijimos, en el primer caso
la convencin supone el hecho de que los hombres, en situaciones normales, no llevan
falda. En el segundo, el color refiere al hecho de que el no vidente debe ser identificado
rpidamente, sobre todo en una multitud (por ejemplo en el abordaje a un metro en las
grandes ciudades). En efecto, somos los videntes quienes lo tenemos que identificar,
esquivar, facilitar su acceso al lugar requerido. Podramos preguntarnos por qu no se ha
elegido otro color, el amarillo, por ejemplo, ya que es particularmente llamativo.
Probablemente se haya pensado en el hecho de que no todas las personas que ven, ven
claramente los colores. El blanco se torna, entonces, un elemento identificador inequvoco.
Ambos ejemplos tratan de mostrar, entonces, un cierto grado de arbitrariedad. Sin
embargo, esta arbitrariedad es susceptible de ser explicada. Es decir, se puede argumentar
por qu se elige una representacin icnica y no otra, se puede argumentar por qu se elige
un color y no otro.
El signo lingstico, es totalmente arbitrario. En efecto, no hay ninguna razn para
que un significante evoque a un significado y no a otro. Es decir, si en el conjunto de
signos que constituyen la lengua hay determinados significantes y no otros y hay
determinados significados y no otros y, por ltimo, determinados significantes evocan
determinados significados y no otros, es porque dichas relaciones se nos imponen
histricamente. Padecemos esas relaciones y no otras por una circunstancia histrica:
parafraseando a Saussure, decimos hombre y perro porque nuestros padres ya decan
hombre y perro. No hay ninguna otra razn, no hay un porqu, no hay una causa a favor o
en contra de la que podamos argumentar nada.
Ahora bien, si para ser signo, el requisito que se exige es que haya cierto grado de
arbitrariedad en la relacin existente entre significado y significante, cuanto ms arbitraria
es esta relacin, ms fuerte es su condicin sgnica. El signo lingstico es el ms
arbitrario, es el signo ms signo de todos, es, por ende el ms semiolgico de todos.
Varias consecuencias se derivan de este planteo.
En primer lugar, Saussure presenta la semiologa como una subdisciplina de la
psicologa social. Recordemos que al autor le interesa lo psicolgico que tenemos de
32
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
comn y no lo que tenemos de individual. Todo signo es susceptible de ser interpretado, en
cierto sentido, inequvocamente por todos de cierta manera. De otra forma, la
incomprensin sera total.
En segundo lugar, presenta la lingstica como una subdisciplina de la semiologa.
Esto es posible ya que la segunda estudia todos los signos en el seno de la vida social y la
primera un signo en particular, el signo lingstico. Como corolario, los principios que
rijan a la semiologa regirn tambin a la lingstica.
En tercer lugar, y esto termina de desarrollarse en el captulo que se dedica a la
arbitrariedad, surge de su razonamiento una consecuencia en cierto sentido paradojal (que
el propio autor plantea): a pesar de ser la lingstica una subdisciplina de la semiologa, es
su modelo por tener el signo ms semiolgico de todos, es decir, el ms arbitrario. Por otro
lado, y esto no es realmente menor, cualquier signo (no slo el lingstico) es susceptible
de ser interpretado lingsticamente.
Ahora bien, Saussure, ante hechos tan evidentes, por lo menos desde un punto de
vista racional, se hace la siguiente pregunta: si es tan claro que el ser humano es un ser
interpretador por naturaleza, por qu no surgi la semiologa con anterioridad a su
planteo? Para el ginebrino existieron determinadas causas histricas que impidieron la
aparicin de la semiologa.
Al psiclogo toca determinar el puesto exacto de la semiologa; tarea del lingista
es definir qu es lo que hace de la lengua un sistema especial en el conjunto de los hechos
semiolgicos. Ms adelante volveremos sobre la cuestin; aqu slo nos fijamos en esto: si
por vez primera hemos podido asignar a la lingstica un puesto entre las ciencias es por
haberla incluido en la semiologa.
Por qu la semiologa no es reconocida como ciencia autnoma, ya que tiene
como las dems su objeto propio? Es porque giramos dentro de un crculo vicioso: de un
lado, nada ms adecuado que la lengua para hacer comprender la naturaleza del problema
semiolgico; pero, para plantearlo convenientemente, se tendra que estudiar la lengua en s
misma; y el caso es que, hasta ahora, casi siempre se la ha encarado en funcin de otra cosa,
de otros puntos de vista. (el destacado es nuestro)
Como se puede observar, Saussure plantea que una de las causas es el hecho de que
no haya aparecido hasta ese momento la lingstica. En efecto, es justamente la lingstica
la que permite dar cuenta de que existe el hecho semiolgico. La lingstica pone en primer
lugar a la lengua, la lengua pone en evidencia al signo lingstico, el ms arbitrario de
todos los signos. Como consecuencia se pone en evidencia el hecho semiolgico. Dicho
hecho consiste en que el signo, para ser signo, debe tener cierto grado de
convencionalidad.
Se desencadena entonces una segunda pregunta: y por qu no ha surgido hasta
ahora la lingstica? He aqu su razonamiento.
Tenemos, en primer lugar, la concepcin superficial del gran pblico, que no ve
en la lengua ms que una nomenclatura, lo cual suprime toda investigacin sobre su
naturaleza verdadera.
Saussure nos dice que lo que impide la aparicin de la lingstica, en primer,
lugar es la concepcin del gran pblico. Cuando el autor habla de gran pblico hace
referencia a la gente en general y a la concepcin que sta tiene de la lengua. El gran
pblico entiende que la lengua es una nomenclatura. Este tema nos va a llevar un gran
33
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
esfuerzo, ya que se trata de un tema esencial; todo el libro de Saussure est dedicado a
demostrar que la lengua no es una nomenclatura sino, por el contrario, un sistema de
signos.
Se puede ilustrar lo que es una nomenclatura con ejemplos ms conocidos que los
que especficamente trata el autor.
La palabra nomenclatura es un trmino que se utiliza, entre otras cosas, en la
qumica. Para un conjunto de elementos, existe un conjunto de nombres que claramente los
designan. A este conjunto de elementos le corresponden, en una relacin inequvoca, uno a
uno, un conjunto de nombres como las etiquetas a un frasco cuando queremos identificar
su contenido. Tmese en cuenta que los nombres, no designan en realidad los elementos,
sino una representacin abstracta de los mismos. En efecto, el smbolo Li no designa este o
aquel litio, sino el concepto de litio. Dada una lista de elementos dados de antemano, hay
una lista de nombres con que se los identifica.
Quizs otro ejemplo, el nomencltor de las calles de una ciudad, pueda ser todava
ms esclarecedor. Es altamente imprevisible que, dado un nombre al que se le quiere rendir
homenaje, el gobierno de una ciudad decida crear una calle para que tome dicho nombre y
sea recordado. En general el proceso es al revs: cuando surgen barrios nuevos (por
ejemplo en nuestro pas), las calles son identificadas primariamente por nombres muy
generales (oficial 1, oficial 2, etc.) para luego, llevar el nombre de alguien que, para el
gobierno de turno, merece ser homenajeado y, por consiguiente, recordado. Este ejemplo,
como el anterior, trata de mostrar que las entidades (en el caso anterior conceptos, en este
cosas) estn dadas de antemano y los nombres se les adosan como etiquetas a un frasco.
La concepcin nomenclaturista del gran pblico no es azarosa. De hecho, en el
episodio bblico en el cual Dios crea a los animales para que Adn les ponga nombre
(Gnesis 2:19-20) presenta esta concepcin que es, incluso, parafraseada en varios
episodios de la literatura universal (cf. la peste del insomnio y del olvido en Cien aos de
soledad en donde Aureliano tiene que etiquetar las cosas para poder recordar qu son y
cul es su utilidad, esfuerzo vano cuando olvide leer).
La concepcin de la lengua como una nomenclatura supone, o bien que hay una
lista de cosas universalmente dadas para las cuales cada lengua asigna un nombre, o, en el
mejor de los casos, que hay una lista de conceptos universalmente dados para los cuales
cada lengua asigna un nombre. En consecuencia, los nombres seran algo as como
etiquetas de las cosas o etiquetas de los conceptos, de lo que se deduce que traducir
(llevar de una lengua a la otra) sera meramente un cambio de etiqueta. O sea, que la
relacin que existe entre las etiquetas y las cosas sera una relacin simple.
Esta concepcin es, para el autor, totalmente equivocada. All donde el ingls dice
WENT, en el espaol puede decirse FUE o IBA. En el ingls hay slo una posibilidad,
mientras que en el espaol hay dos. Es decir que traducir un texto supone interpretarlo, y
esto no sucedera nunca si las lenguas fueran una nomenclatura. Dicho de otra manera,
toda traduccin es una interpretacin.
Del mismo modo, las diferencias de gnero que hace el espaol, independientes de
las entidades sexuadas en el mundo real, son de total indiferencia para el ingls. No hay, en
ninguna lengua, nada dado de antemano. Cada lengua constituye un orden propio,
independiente del orden de otra lengua y del mundo.
Hay un problema que se le plantea al autor en relacin con el concepto: en tanto
unidad de pensamiento los conceptos pueden ser los mismos para un chino, un hind, un
jamaiquino, etc.; todos podemos elaborar los mismos conceptos desde el momento en que
34
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
tenemos la misma estructura neuronal, desde el momento en que somos seres humanos. Lo
que no podemos tener son los mismos significados si no tenemos la misma lengua. Es por
esta razn que Saussure termina cambiando el trmino concepto por la de significado.
En otras palabras, aunque exista el significado rbol en el espaol y el significado
TREE en el ingls, dichos significados no se constituyen como dos etiquetas
intercambiables para la misma entidad. En el espaol, rbol, entre otras cosas, supone la
idea de masculino, as como rama supone la idea de femenino. Se trata de un significado
gramatical de la palabra que no existe en el ingls. La intraducibilidad de estos significados
hace evidente el hecho de que una lengua no es una nomenclatura.
Luego viene el punto de vista del psiclogo, que estudia el mecanismo del signo
en el individuo. Es el mtodo ms fcil, pero no lleva ms all de la ejecucin individual,
sin alcanzar al signo, que es social por naturaleza.
El punto de vista del psiclogo es, para Saussure, tambin insuficiente. Aunque el
autor refiera insistentemente a una psicologa social, que tiene en cuenta aquello que
compartimos y no lo estrictamente individual (en el sentido actual, nuestra historia de
vida), el psiclogo est ms pendiente de aquello que, aunque comn, se manifiesta en
nosotros en tanto individuos. Lo social aparece desdibujado.
O, por ltimo, cuando algunos se dan cuenta de que el signo debe estudiarse
socialmente, no retienen ms que los rasgos de la lengua que la ligan a otras instituciones,
aquellos que dependen ms o menos de nuestra voluntad; y as es como se pasa
tangencialmente a la meta, desdeando los caracteres que no pertenecen ms que a los
sistemas semiolgicos en general y a la lengua en particular. Pues el signo es ajeno siempre
en cierta medida a la voluntad individual o social, y en eso est su carcter esencial, aunque
sea el que menos evidente se haga a primera vista.
El tercer gran impedimento que tiene la lingstica para aparecer es, entonces,
segn Saussure, que aquellos que se han percatado de la importancia de lo social en la
lengua han equiparado a la misma con cualquier otra institucin, y no han visto qu tiene la
lengua como institucin peculiar. La lengua no es cualquier institucin, es la ms arbitraria
de todas, la nica que no se puede cambiar a voluntad, porque es una institucin que se nos
impone histricamente: histricamente se han generado determinados significados y no
otros, histricamente se han generado determinados significantes y no otros, e
histricamente se han generado determinadas relaciones y no otras. Cuando el individuo
nace ese proceso ya se ha dado y simplemente se le impone con la fuerza de aquello que lo
precede. Como se ha sealado, cuanto ms arbitraria es una institucin ms semiolgica es.
As, el carcter no aparece claramente ms que en la lengua, pero tambin se
manifiesta en las cosas menos estudiadas, y de rechazo se suele pasar por alto la necesidad
o la utilidad particular de una ciencia semiolgica. Para nosotros, por el contrario, el
problema lingstico es primordialmente semiolgico, y en este hecho importante cobran
significacin nuestros razonamiento. Si se quiere descubrir la verdadera naturaleza de la
lengua, hay que empezar por considerarla en lo que tiene de comn con todos los sistemas
del mismo orden; factores lingsticos que a primera vista aparecen como muy importantes
(por ejemplo, el juego del aparato fonador) no se deben considerar ms que de segundo
orden si no sirven ms que para distinguir a la lengua de los otros sistemas. Con eso no
solamente se esclarecer el problema lingstico, sino que, al considerar los ritos, las
35
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
costumbres, etc., como signos, estos hechos aparecern a otra luz, y se sentir la necesidad
de agruparlos en la semiologa y de explicarlos por las leyes de esta ciencia.
Por ltimo, y como consecuencia de lo anterior, Saussure concluye el captulo
diciendo que, a la luz de lo mencionado, entidades que, a primera vista parecen relevantes como el sonido-, en realidad no lo son. Lo importante de la lengua es su carcter
semiolgico (lo compartido con otros sistemas de signos). Mientras lo semiolgico se
manifieste, que se materialice en dibujos, sonidos, luces, etc., no tiene relevancia. La
lengua es forma y no substancia.
CAPTULO IV DE LA INTRODUCCIN DEL
CURSO DE LINGSTICA GENERAL
LINGSTICA DE LA LENGUA Y LINGSTICA DEL HABLA
Al dar a la ciencia de la lengua su verdadero lugar en el conjunto del estudio del
lenguaje, hemos situado al mismo tiempo la lingstica entera. Todos los dems elementos
del lenguaje, que son los que constituyen el habla, vienen por s mismos a subordinarse a
esta ciencia primera, y gracias a tal subordinacin todas las partes de la lingstica
encuentran su lugar natural.
Consideramos, por ejemplo, la produccin de los sonidos necesarios en el
habla: los rganos de la voz son tan exteriores a la lengua como los aparatos elctricos que
sirven para transmitir el alfabeto Morse son ajenos a ese alfabeto; y la fonacin, es decir, la
ejecucin de las imgenes acsticas, no afecta en nada al sistema mismo. En esto puede la
lengua compararse con una sinfona cuya realidad es independiente de la manera en que se
ejecute; las faltas que puedan cometer los msicos no comprometen lo ms mnimo esa
realidad.
Este captulo comienza retomando el problema de la sustancia y la forma. Dos
smiles dan cuenta ahora de este postulado.
En efecto, el alfabeto Morse es independiente de los medios que se utilicen para
transmitir mensajes cifrados en dicho alfabeto. En este sentido, el cdigo Morse puede
materializarse de mltiples formas (luces, sonidos, etc.).
El segundo ejemplo que nos da Saussure no es tan feliz como el primero. l
compara la lengua con una sinfona. Una sinfona seguira siendo la misma en manos de
un mal intrprete o de un excelente intrprete (hasta qu punto podra reconocerse en
manos de un psimo intrprete?). En este sentido, habra ejecuciones de la lengua ms
felices que otras. Pero en realidad no se puede comparar la ejecucin de la lengua con la de
una sinfona. No puede uno hablar mal el espaol, o se habla espaol o no se lo habla. De
todas formas lo que se sugiere es que, lo que se reconoce en todos los casos, es un juego de
relaciones que se independiza de cualquier ejecucin individual.
A tal separacin de la fonacin y de la lengua se nos podr oponer las
transformaciones fonticas, las alteraciones de sonidos que se producen en el habla y que
ejercen tan profunda influencia en los destinos de la lengua misma. Tendremos
verdaderamente el derecho de pretender que una lengua en tales circunstancias existe
independientemente de esos fenmenos? S, porque no alcanzan ms que a la
sustancia material de las palabras. Si afectan a la lengua como sistema de signos, no es
ms que indirectamente, por el cambio resultante de interpretacin; pero este fenmeno
nada tiene de fontico. Puede ser interesante buscar las causas de esos cambios, y el estudio
de los sonidos nos ayudar en ello; pero tal cuestin no es esencial: para la ciencia de la
36
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
lengua, bastar siempre con consignar las transformaciones de sonidos y calcular sus
efectos.
Y esto que decimos de la fonacin valdr lo mismo para todas las otras partes del
habla. La actividad del sujeto hablante debe estudiarse en un conjunto de disciplinas que no
tienen cabida en la lingstica ms que por su relacin con la lengua. (el destacado es
nuestro)
Saussure tiene una formacin neogramtica. Una de las preocupaciones bsicas de
sus maestros es el cambio fontico. Este es, para ellos, mecnico (de origen articulatorio e
inconsciente) y su accin es ciega (produce irregularidades). Es decir, para el contexto
en que se form, los cambios fonticos son relevantes en la medida de que alteran la
lengua. Una de las objeciones que el propio autor se plantea es, entonces, la posibilidad de
que el hecho de que, si los cambios fonticos son capaces de alterar la lengua, el sonido no
sea tan irrelevante como parece.
Sin embargo, para Saussure no todo cambio fontico es un cambio lingstico.
Varias son las consideraciones que estn en juego.
En primer lugar, hay cambios fonticos realmente irrelevantes. Por ejemplo, en el
espaol rioplatense se viene produciendo un cambio en la prepalatal reilada. En efecto, en
algunos hablantes la prepalatal sonora // de /ubia/ y /erba/ (lluvia y yerba dicho
como lo decimos en el Ro de la Plata y haciendo vibrar las cuerdas vocales) se ha
ensordecido. En efecto, encontramos realizaciones de /ubia/ y /erba/ (donde las cuerdas
vocales no vibran: sonido parecido al del ingls en la palabra shoping, por ejemplo). Este
constituye un cambio articulatorio (dejan de vibrar las cuerdas vocales) que tiene
consecuencias fonticas. Sin embargo, para Saussure, no constituye un cambio lingstico.
No produce ninguna reestructuracin del sistema y por tanto es un cambio puramente
material y no afecta el juego de relaciones existentes. La forma del sistema queda
inalterada y los hablantes reconocen la misma palabra con independencia de su
materializacin fnica.
En segundo lugar, hay cambios en el sistema que no tienen ninguna manifestacin
material. Veamos el siguiente ejemplo ya consignado en todas las gramticas del espaol.
Tradicionalmente tendemos a pensar que hay un pasado, cant, un presente, canto y un
futuro cantar. Sin embargo, no es frecuente la ocurrencia: maana comprar ese
libro. Se dice generalmente: maana voy a comprar ese libro. La perfrasis voy + a +
infinitivo ha desplazado a la forma tradicional del futuro. Por otro lado, cuando alguien
pregunta sobre la edad de otra persona se suele escuchar como respuesta: tendr cuarenta
aos. En este ejemplo, la forma tendr ya no seala una entidad futura. El hablante
modaliza su afirmacin, es decir, plantea lo significado como posible. Equivale a Calculo
que tenga cuarenta aos. El llamado futuro actualmente se usa como un presente modal,
condicional, de probabilidad en todo el mundo hispanohablante. Como el futuro por
definicin es lo que todava no ha sucedido, lo que es meramente probable, tiene la
capacidad de expresar la probabilidad aun en presente: A esta hora Juan estar llegando a
su casa. Es decir, el sistema se reestructur, la forma tradicionalmente considerada futuro
es desplazada por una perfrasis y ella misma es usada, habitualmente, para expresar un
presente dudoso. Hay cambios, relevantes en este caso porque reestructuran el sistema, que
no implican una alteracin fontica.
Por ltimo, tradicionalmente se ha dicho que el latn lupus del cambia al espaol
lobo. Con esto se quiere consignar que el sonido /p/ del latn se convierte en el sonido /b/
del espaol. Esto quiere decir que una oclusiva sorda se transforma en una oclusiva sonora
37
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
en posicin intervoclica. Por ende, el cambio del espaol al latn sera entonces un cambio
fontico. No obstante, Saussure dice que esto, pensado as, sera una verdad a medias. Lo
relevante para el autor, no es que en latn la palabra sea lupus y en espaol lobo. En
realidad, la palabra lupus del latn tiene doce realizaciones posibles segn la funcin
sintctica y el nmero, mientras que lobo, en espaol, tiene dos realizaciones posibles,
singular y plural (loba a, estos efectos, es otra palabra). Lo que cambi es todo un juego de
relaciones. Lo fontico se toma como una marca del cambio estructural y no al revs, dicho
cambio fontico (el de lupus en lobo) es un emergente de que ha cambiado todo el sistema.
conclusin: el cambio fontico no invalida la secundariedad del sonido en la
lengua
Saussure ha dejando en clara que el sonido (uno de los aspectos del habla) es
irrelevante a la hora de definir la lengua. Sin embargo muestra que entre lengua y habla
hay una relacin de implicacin muy fuerte y que, desde cierto punto de vista, una no se
puede entender sin la otra
El estudio del lenguaje comporta, pues, dos partes: la una, esencial, tiene por
objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo; este estudio es
nicamente psquico; la otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual del lenguaje, es
decir, el habla, incluida la fonacin, y es psicofsica.
Sin duda, ambos objetos estn estrechamente ligados y se suponen recprocamente:
la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos;
pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca; histricamente, el hecho de
habla precede siempre. Cmo se le ocurrira a nadie asociar una idea con una imagen
verbal, si no se empezara por sorprender tal asociacin en un acto de habla? Por otra parte,
oyendo a los otros es como cada uno aprende su lengua materna, que no llega a depositarse
en nuestro cerebro ms que al cabo de innumerables experiencias. Por ltimo, el habla es
la que hace evolucionar a la lengua: las impresiones recibidas oyendo a los dems son
las que modifican nuestros hbitos lingsticos. Hay, pues, interdependencia de lengua y
habla: aquella es a la vez el instrumento y el producto de sta. Pero eso no les impide ser
dos cosas absolutamente distintas. (el destacado es nuestro)
Saussure plantea, entonces, una la relacin bastante singular entre lengua y habla.
En efecto, para el autor, es imposible pensar en un acto de habla que no responda a las
reglas de la lengua. Por ms original que un hablante sea en el uso de la lengua, otro lo
entiende porque lo se dice podra, potencialmente haberlo dicho l. Es decir, si posee las
mismas unidades y las mismas reglas, estas se reconocen en el otro cuando habla. Por otro
lado, un acto de habla sin lengua no sera ms que ruido, no transmitira ningn significado
convencional y no sera interpretable.
Sin embargo, el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Son los actos
individuales los que van formando la convencin en todos. Esto permite que la lengua se
establezca en todos, an cuando esta conlleve siempre un acto innovador. Basta que dicha
innovacin se comience a utilizar socialmente para que el acto de habla referido se
convierta en lengua. A esto se refiere Saussure cuando dice: el habla es la que hace
evolucionar la lengua. Son las prcticas individuales de los hablantes las que van
formando la lengua aunque esas prcticas no seran posibles si la lengua no existiera.
Por otro lado, histricamente, el acto de habla precede siempre. Es una relacin
de implicacin muy fuerte. Este es un proceso no consciente. Es muy difcil que un
38
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
hablante pueda prever que un cambio por l producido tenga aceptacin social, es decir, se
convencionalice. Es decir, si esto sucede, es a pesar del hablante y no gracias a l. Es muy
probable que, por ejemplo, si un hablante produce un cambio que reconoce despus en los
otros, piense que ese cambio ya exista y no lo haya escuchado antes.
Respecto de cmo los cambios se imponen a pesar del hablante y no gracias a l es
interesante poner como ejemplo a los puristas de la lengua. En efecto, esta es una
posicin frente al lenguaje muy particular. El estudioso se erige en juez y protesta frente al
cambio, trata de normativizar, de decir qu est bien y qu est mal. Sin embargo, basta
con observar este proceso con cuidado. Cuando la queja se hace presente es porque el
cambio se ha producido y se ha impuesto. El purista no escapa a esta imposicin porque lo
rechaza. Si lo rechaza, es porque siente que se le ha impuesto y, aunque no haga un uso
activo del mismo, no lo use cuando habla, tiene un uso pasivo del mismo. Si lo rechaza,
es porque lo identifica, lo entiende.
En otras palabras, la prctica del habla va construyendo determinadas convenciones
que configuran la lengua. Hay, pues, interdependencia entre lengua y habla: aquella es a
la vez el instrumento y el producto de sta. Aquella, la lengua, es el instrumento, lo
que hace posible el habla, pero, a su vez la lengua es el producto del habla porque de la
actividad de hablar procede la lengua.
Se confirma, entonces, que la separacin entre lengua y habla es una separacin
metodolgica. No obstante, en los hechos, lengua y habla son inseparables.
La lengua existe en la colectividad en la forma de una suma de acuaciones
depositadas en cada cerebro, ms o menos como un diccionario cuyos ejemplares,
idnticos, fueran repartidos entre los individuos. Es, pues, algo que est en cada uno de
ellos, aunque comn a todos y situado fuera de la voluntad de los depositarios. Este modo
de existencia de la lengua puede quedar representado por la frmula:
Este razonamiento se concluye retomando la idea de lengua como promedio. Los
hablantes tienen aproximadamente la misma gramtica (reglas para combinar los signos) y
el mismo diccionario (los signos). En este pasaje la metfora del diccionario es
particularmente ilustrativa. Un diccionario, el inventario de signos de una lengua, da
cuenta, frecuentemente, no solo del significado lxico de las unidades, sino de ejemplos
que den cuenta de las ocurrencias posibles de esos signos. Es decir, se presentan en una
combinatoria que explicita las reglas que los rigen. Los signos no son, entonces, el listado
de los nombres de una nomenclatura. No son etiquetas que se adosan a los conceptos o a
las cosas. El juego de relaciones que ellos presuponen, nunca podra estar ejemplificado en
una simple nomenclatura.
Por ltimo, dos frmulas quieren dar cuenta de la distincin entre lengua y habla.
La primera frmula representa a la lengua:
1 + 1 + 1 + 1 + 1 ... = I (modelo colectivo)
Algunas observaciones de esta frmula pueden ser esclarecedoras. En primer lugar
la suma da cuenta, en los sumandos, de unidades similares (1, lo que cada hablante tiene
internalizado). En segundo lugar, el resultado es tambin similar: es un uno romano que se
lo interpreta como modelo colectivo. Es decir, la lengua es un promedio y no est
completa ms que en la masa.
39
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Por su lado se distingue del habla:
De qu modo est presente el habla en esta misma colectividad? El habla es la
suma de todo lo que las gentes dicen, y comprende: a) las combinaciones individuales,
dependientes de la voluntad de los hablantes; b) los actos de fonacin igualmente
voluntarios, necesarios para ejecutar tales combinaciones. No hay, pues, nada de colectivo
en el habla; sus manifestaciones son individuales y momentneas. En ella no hay nada ms
que la suma de los casos particulares segn la frmula:
(1 + 1 + 1 + 1...)
Los elementos propios del habla seran entonces, en primer lugar, las
combinaciones individuales de cada hablante; y, en segundo lugar, los actos de fonacin
propios de cada hablante. Por ende, no hay nada de colectivo en el habla, porque es la
suma de lo que todo el mundo dice. Esto queda expresado mediante una nueva frmula que
es necesario interpretar. Algunas observaciones sobre la misma. La suma no tene signo de
igual ni resultado. Si los actos de habla son individuales, y por ende distintos, la suma
parece imposible, o por lo menos forzada. Es una representacin de la heterogeneidad del
habla. Se puede observar, adems, que esta suma est comprendida entre dos parntesis:
parece querer sugerirse que es una suma forzada, si los miembros estn contenidos, es a la
fuerza. Los puntos suspensivos parecen expresar, por su parte, que las emisiones
individuales, en una comunidad, ni siquiera son inventariables en su totalidad ya que son
innumerables.
Sin embargo, por ms distintos y originales que sean los actos de habla, todos
proceden del modelo colectivo que es la lengua. En efecto, en la frmula todos son unos
(1 + 1 + 1...). No hay nada tan original ni nada tan individual que ya no est previsto por
las reglas de la lengua. Los unos representan lo que tienen en comn dichos actos de
habla, an siendo diferentes (todos son actos de habla del espaol, o actos de habla del
japons, etc.). Todos se basan en las mismas reglas y en los mismos signos.
Por consiguiente, aclara el autor:
Por todas estas razones sera quimrico reunir en un mismo punto de vista la
lengua y el habla. El conjunto global del lenguaje es incognoscible porque no es
homogneo, mientras que la distincin y la subordinacin propuestas lo aclaran todo.
Tal es la primera bifurcacin con que topamos en cuanto se intenta hacer
la teora del lenguaje. Hay que elegir entre dos caminos que es imposible tomar a la vez;
tienen que ser recorridos por separado.
Se puede en rigor conservar el nombre de lingstica para cada una
de estas dos disciplinas y hablar de una lingstica del habla; pero con cuidado de no
confundirla con la lingstica propiamente dicha, sa cuyo objeto nico es la lengua.
Nosotros vamos a dedicarnos nicamente a esta ltima, y si, en el
transcurso de nuestras demostraciones, tomamos prestada alguna luz al estudio del habla,
ya nos esforzaremos por no borrar nunca los lmites que separan los dos terrenos.
CAPTULO V DE LA INTRODUCCIN DEL
CURSO DE LINGSTICA GENERAL
ELEMENTOS INTERNOS Y ELEMENTOS EXTERNNOS
DE LA LENGUA
40
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Nuestra definicin de la lengua supone que descartamos de ella todo lo que sea
extrao a su organismo, a su sistema, en una palabra, todo lo que se designa con el trmino
de lingstica externa. Esta lingstica externa se ocupa, sin embargo, de cosas
importantes, y en ellas se piensa sobre todo cuando se aborda el estudio del lenguaje.
Son, en primer lugar, todos los puntos en que la lingstica toca a la etnologa,
todas las relaciones que pueden existir entre la historia de una lengua y la de una raza o de
una civilizacin (...)
En segundo lugar hay que mencionar las relaciones entre la lengua y la historia
poltica. Grandes hechos histricos, como la conquista romana, han tenido una importancia
incalculable para un montn de hechos lingsticos. La colonizacin, que no es ms que
una forma de conquista, transporta un idioma a medios diferentes, lo cual entraa cambios
en ese idioma (...)
Esto nos lleva a un tercer punto: las conexiones de la lengua con las instituciones
de toda especie, la Iglesia, la escuela, etc. Estas, a su vez, estn ntimamente ligadas con el
desarrollo literario de una lengua, fenmeno tanto ms general cuanto que l mismo es
inseparable de la historia poltica (...)
Por ltimo, todo cuanto se refiere a la extensin geogrfica de las lenguas y a su
fraccionamiento dialectal cae en la lingstica externa (...)
El objetivo principal, en el estudio de este captulo, va a estar centrado en mostrar
aquellos elementos que definen el orden interno de una lengua por oposicin a aquellos
otros, externos, que nada tienen que ver con el sistema propiamente dicho.
Creemos que el estudio de fenmenos lingsticos externos es muy fructfero;
pero es falso decir que sin ellos no se pueda conocer el organismo lingstico interno.
Tomemos como ejemplo los prstamos de palabras extranjeras: lo primero que se puede
comprobar es que de ningn modo son un elemento constante en la vida de una lengua.
Hay, en ciertos valles retirados, dialectos que, por as decirlo, jams han admitido un solo
trmino artificial venido de fuera. Diremos que esos idiomas estn fuera de las
condiciones regulares del lenguaje, que son incapaces de darnos una idea de lo que es el
lenguaje, y que esos dialectos son los que piden un estudio teratolgico por no haber
sufrido mezcla? Pero, ante todo, las palabras de prstamo ya no cuentan como tales
prstamos en cuanto se estudian en el seno del sistema; ya no existen ms que por su
relacin y su oposicin con las palabras que les estn asociadas, con la misma
legitimidad que cualquier signo autctono. (el destacado es nuestro)
Dos cosas queremos destacar al respecto. En primer lugar, el orden propio de una
lengua es tal, que ni las palabras que entran en prstamo pueden escaprsele. El lingista
tendr que dar cuenta de este orden a travs de la descripcin de la lengua. En segundo
lugar, y como corolario de lo anteriormente expuesto, lingstica externa y lingstica
interna se corresponden, para el autor, en dos ciencias en tanto que sus objetos de estudio
y sus mtodos difieren.
Veamos el caso de los prstamos. Palabras, signos, que a primera vista pueden
considerarse externas al sistema, dejan de serlo en la medida de que son constreidas por
la lengua de arribo. En efecto, un ejemplo puede dar cuenta con ms precisin de lo que
aqu se est hablando.
El espaol toma muchas palabras del ingls: chat, scanner, computadora, etc.
Muchas palabras provenientes del ingls, como es el caso de las citadas, ingresan al
espaol por un lenguaje tcnico. Quizs los casos ms notorios son los del ftbol y la
informticas. Ambos, han tenido una aceptacin los suficientemente general para que el
lxico se generalice, por distintas razones, muy rpidamente.
41
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Dos cosas, por lo menos, pueden dar cuenta en ambos casos del orden arbitrario que
se le impone a estos trminos.
En el nivel fonolgico, dichos trminos pueden ser, por su uso popular,
absorbidos por la fonologa propia del espaol a tal punto que las reglas de escritura
terminan respondiendo a las de la lengua de arribo y no a las de origen. Es el caso
justamente de la palabra ftbol. Si se ha impuesto esta transcripcin, es porque se la ha
aceptado como una palabra del espaol y las reglas ortogrficas dan cuenta de ello: una
palabra grave terminada en cualquier consonante que no sea ni n ni s no lleva tilde. Es
indudable que si los mbitos acadmicos han registrado esta forma de representarla por
escrito, es porque los hablantes del espaol la han sometido con anterioridad a un proceso
de fonologizacin arbitrario, el de su propia lengua. Este proceso est vinculado
inevitablemente al significante del signo en cuestin.
En el nivel del significado, los signos sufren tambin un proceso de transformacin
que los somete a las reglas del espaol bajo las mismas restricciones de los trminos
autctonos. Por ejemplo, ni la palabra football, ni la palabra scanner, ni la palabra
computer tienen gnero en ingls por el hecho de que el ingls no hace distincin de
gnero gramatical. En efecto, mientras que el espaol distingue para el significado del
nombre el masculino y el femenino, el ingls no lo hace y esto se hace patente en la
ocurrencia de un nico determinante: the. Sin embargo, estas palabras, al ingresar al
espaol, quedan sometidas a sus reglas y adquieren gnero: el ftbol, el escner, la
computadora. Como se ve, adems, la adjudicacin del gnero en espaol es arbitrario: la
razn que d cuenta de por qu la palabra ftbol adquiere en espaol el gnero masculino y
la palabra computadora el femenino no est a la vista ni de los hablantes ni de los
estudiosos de la lengua. Baste pensar en el hecho de que en otras variedades lingsticas
del espaol computadora es ordenador y es una palabra de gnero masculino.
Estos ejemplos daran cuenta, entonces de los elementos internos y los externos de
la lengua. Es externo al espaol cmo fue que estos trminos entraron y por qu se
generalizaron. Es interno, sin embargo, el hecho de que queden sometidos a reglas que en
la lengua de origen les eran ajenas.
Como decamos, el aspecto interno y el externo de una lengua dan origen a dos
ciencias distintas.
La mejor prueba es que cada uno de ellos crea un mtodo distinto. La lingstica
externa puede amontonar detalle sobre detalle sin sentirse oprimida en el torniquete de un
sistema. Por ejemplo, cada autor agrupar como mejor entienda los hechos relativos a la
expansin de una lengua fuera de su territorio; si se estudian los factores que han creado
una lengua literaria frente a los dialectos, siempre se podr echar mano de la simple
enumeracin; si se ordenan los hechos de un modo ms o menos sistemtico, eso ser no
ms que por necesidades de claridad.
Para la lingstica interna la cosa es muy distinta: la lingstica interna no admite
una disposicin cualquiera; la lengua es un sistema que no conoce ms que su orden
propio y peculiar. (el destacado es nuestro)
Como se puede apreciar en el pasaje citado, los datos de la lingstica externa
(quines hablan y dnde se habla el espaol, etc.) son recopilados y va a ser el investigador
quien los ordene en forma sistemticamente. Dichos datos por s mismos no forman un
sistema; quien los ordena es el investigador por razones de claridad expositiva.
42
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Por el contrario, la lingstica investiga sobre el orden propio de cada lengua, es
decir, su constitucin sistemtica. Hay pues una caracterizacin de lengua como sistema.
Saussure recurre, como es frecuente, a un ejemplo externo al lenguaje para explicar
lo que se acaba de exponer.
Una comparacin con el ajedrez lo har comprender mejor. Aqu es relativamente
fcil distinguir lo que es interno de lo que es externo: el que haya pasado de Persia a
Europa es de orden externo; interno, en cambio, es todo cuanto concierne al sistema y sus
reglas. Si reemplazo unas piezas de madera por otras de marfil, el cambio es indiferente
para el sistema; pero si disminuyo o aumento el nmero de piezas tal cambio afecta
profundamente a la gramtica del juego. Es verdad que para hacer distinciones de esta
clase hace falta cierta atencin. As en cada caso se plantear la cuestin de la naturaleza
del fenmeno, y para resolverlo se observar esta regla: es interno cuanto hace variar el
sistema en un grado cualquiera. (el destacado es nuestro)
En efecto, un historiador puede dar cuenta tanto del contexto histrico en que el
juego surgi y cmo fue que se populariz en Europa. Este conocimiento puede
perfectamente prescindir de las reglas internas del juego. No es necesario saber jugar al
ajedrez para dar cuenta del mismo. Del mismo modo, todos sabemos que hay excelentes
jugadores de ajedrez (los nios que han sido campeones locales o en ligas mayores) que,
an conociendo perfectamente las reglas del juego, pueden desconocer su historia y su
origen.
Estn en juego pues, dos conocimientos que, aunque se presuponen, son
independientes uno del otro y se pueden estudiar por separado y con mtodos distintos.
Se agrega adems, el problema de la sustancia, el cambio de una ficha por otra de
otra forma y material no afecta al sistema siempre y cuando se convenga que las reglas que
afectan a la sustituta siguen siendo las mismas que afectaban a la sustitudida. En rigor, nos
dice el autor, el problema de la sustancia es indiferente a la gramtica del juego, es decir,
al orden interno que lo configura.
A propsito de lo antedicho, estudiosos del lenguaje posteriores a Saussure harn la
diferencia entre reglas regulativas y reglas constitutivas. Las primeras, dirn, traducibles a
una orden (no matars) se pueden violar y en efecto se violan constantemente; las
segundas, interpretables como la descripcin de un fenmeno constante (los sustantivos en
espaol tienen significado de gnero) no pueden transgredirse. Si en un momento
determinado del partido, un jugador de ajedrez empieza a mover sus peones en cualquier
direccin y su contrincante lo acepta, se dir no que dichos jugadores estn jugando mal al
ajedrez, sino que, en un momento del juego, dejaron de jugar al ajedrez aunque con las
piezas que materialmente lo representan.
La constante asimilacin que el autor hace de la lengua con un juego ha sido
tomada por varios crticos para dar cuenta del orden interno de un sistema, entre ellos, el
francs O. Ducrot.
NATURALEZA DEL SIGNO LINGSTICO
Los materiales que conforman este captulo fueron tomados del tercer curso que
Saussure imparti en Ginebra y sobre l se pueden inferir datos de suma relevancia.
43
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
El tema comienza a darse el 2 de mayo y sus alumnos apuntan, en sus cuadernos, el
mismo ttulo que figura en este apartado: Naturaleza del signo lingstico.
No obstante, el 19 de mayo Saussure comienza un repaso de lo dado hasta ese
momento y los alumnos, sorprendentemente, anotan: La legua como sistema de signos.
La crtica ha deducido de este hecho que el inters del autor no est en el signo
propiamente dicho sino en la lengua.
Dos elementos parecen avalar esta interpretacin, uno de carcter general que
supone la concepcin en la cual la teora saussuriana se inscribe y otro ms particular, el
anlisis del texto mismo.
Respecto del primero podemos afirmar que, como el autor en otros pasajes del texto
destaca, la relacin de todo y parte es muy peculiar en una visin estructural, de tal forma,
de que el todo necesariamente remite a la parte y la parte, necesariamente remite al todo.
Respecto del segundo, no parece indiferente el hecho de que el captulo comience
haciendo una alusin directa al concepto de lengua: las lenguas no son nomenclaturas, son
sistemas. Parece ser que el propsito del mismo es dar cuenta de esta tesis.
Adems, el mismo se estructura en tres partes fundamentales: consideraciones
generales del signo, el principio de la arbitrariedad y el principio de la linealidad del
significante. En la primera de estas partes, como se ver, la relacin del todo con la parte,
incluso dentro del propio signo, es de una importancia mayor.
A este captulo, sucede, adems, otro: Inmutabilidad y del signo. De ello,
permtanos sacar algunas conclusiones. Para Saussure existen dos y solamente dos
principios el de la arbitrariedad y el de la linealidad del significante. Las otras dos,
inmutabilidad y mutabilidad, no estn en el mismo nivel, son tratadas, como dijimos, en
captulo aparte y se derivan de los principios. Vamos, a los efectos de esta presentacin a
llamarlas caractersticas del signo. Adems, dichas caractersticas son consecuencia del
primer principio que es, sin duda, el estructurador de la teora.
Agreguemos por ltimo, que Saussure, inexorablemente, comienza hablando de la
arbitrariedad del signo para culminar en la arbitrariedad de la lengua, comienza hablando
de la linealidad en el signo para remitirnos a la combinabilidad en la lengua, comienza
hablando la inmutabilidad y de la mutabilidad en el signo para, tambin, desembocar en la
lengua. Es evidente, entonces, que la parte, en su teora, es solo comprensible en relacin
con el todo de que forma parte.
PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS GENERALES
CAPTULO I
NATURALEZA DEL SIGNO LINGSTICO
1. SIGNO, SIGNIFICADO, SIGNIFICANTE
Para ciertas personas, la lengua, reducida a su principio esencial, es una
nomenclatura, esto es, una lista de trminos que corresponden a otras tantas cosas. Por
ejemplo:
: ARBOR
: EQUOS
44
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Esta concepcin es criticable por muchos conceptos. Supone ideas completamente
hechas preexistentes a las palabras (ver sobre esto pag. 191); no nos dice si el nombre es de
naturaleza vocal o psquica, pues arbor puede considerarse en uno u otro aspecto; por
ltimo, hace suponer que el vnculo que une un nombre a una cosa es una operacin simple,
lo cual est bien lejos de ser verdad. Sin embargo, esta perspectiva simplista puede
acercarnos a la verdad al mostrarnos que la unidad lingstica es una cosa doble, hecha con
la unin de dos trminos.
El primer pargrafo apunta a definir y jerarquizar conceptos de su teora: signo,
significado y significante. que de alguna manera ya estn definidos en lo que dimos hasta
ahora del curso de Saussure.
Como se destacara antes, su primera mencin es a la concepcin de la lengua
como una nomenclatura. Su teora apunta a definir qu es la lengua, y la tesis de que es un
sistema se opone radicalmente a la concepcin nomenclaturista.
Para ello parte de la concepcin vulgar la lengua (la de la gente comn). La
lengua como nomenclatura supone que existen para todas las lenguas los mismos
conceptos.
Varios son los problemas que plantea esta concepcin.
1. Por un lado por porque supone elementos preexistentes a las lenguas.
Si los conceptos preexisten, ya estn dados, la lengua no hace otra cosa que
etiquetarlos. Sin embargo, esta concepcin ingenua, y peligrosa, no es real.
No hay nada de antemano que se imponga a la lengua. Cada lengua configura sus
propios significados y sus propios significantes con independencia de los conceptos y de
las cosas. Un ejemplo claro es el que se expuso respecto del ingls y el espaol. El hecho
de que el espaol, como significado del nombre, haga una distincin que el ingls no hace,
la distincin de gnero, es independiente del mundo y de lo que la gente piensa sobre l.
Estas distinciones se nos imponen de forma arbitraria a los hispanohablantes y no a los
angloparlantes.
He aqu uno de los problemas fundamentales del autor: el trmino concepto,
puede no ser fiel a dicha concepcin. En efecto, nada impedira que, en tanto seres
humanos pertenecientes a una misma cultura, hispanoparlantes y angloparlantes,
pudiramos tener los mismos conceptos. Es posible, entonces, considerar el concepto como
una entidad extralingstica. Saussure se decide por significado. Dos cosas estn en juego
en esta decisin: los significados s son impuestos como tales por cada lengua y se definen
con independencia de los conceptos y las cosas que existen fuera de ellas. Esta precisin es
presentada como parte de su esfuerzo de desustancializacin de la lengua.
Desde el punto de vista del significante se da un proceso similar. En efecto, el
sintagma imagen acstica hace inevitablemente alusin al sonido. El trmino significante,
sin embargo, solo define una funcin con independencia de la materia en que se realice.
2. En segundo lugar, en una nomenclatura, la relacin entre las palabras y las
cosas est presentada como una relacin simple.
En efecto, como se ha planteado en el punto no hay sinnimos entre las lenguas y
los significados que estn comprometidos en una lengua no coinciden con los de otra. Las
relaciones que estas mantienen, entonces, como se ha lo aludido, no es una relacin simple.
45
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Esto puede ser ejemplificado con la ms simple de las traducciones. Si las lenguas fuesen
nomenclaturas, la traduccin podra darse trmino a trmino. Sin embargo, una pregunta
del tipo How old are you? no es traducible al espaol como cun viejo sos? De hecho, lo
que podra ser normal para un nio angloparlante de diez aos, se vuelve casi
ininterpretable, o por lo menos jocoso, para un nio hispanoparlante de la misma edad.
La imagen acstica y el concepto
Hemos visto en la pg. ..., a propsito del circuito del habla, que los trminos
implicados en el signo lingstico son ambos psquicos y estn unidos en nuestro cerebro
por un vnculo de asociacin. Insistamos en este punto.
Lo que el signo lingstico une no es una cosa y un nombre, no es el sonido
material, cosa puramente fsica, sino su huella psquica, la representacin que de l nos da
el testimonio de nuestros sentidos; es imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla
material es solamente en este sentido y por oposicin al otro trmino de la asociacin, el
concepto, generalmente ms abstracto.
El carcter psquico de nuestras imgenes acsticas aparece claramente cuando
observamos nuestra lengua materna. Sin mover los labios ni la lengua, podemos hablarnos a
nosotros mismos o recitarnos mentalmente un poema. Y porque las palabras de la lengua
materna son para nosotros imgenes acsticas, hay que evitar el hablar de los fonemas de
que estn compuestas. Este trmino, que implica una idea de accin vocal, no puede
convenir ms que a las palabras habladas, a la realizacin de la imagen interior en el
discurso. Hablamos de sonidos y de slabas de una palabra, evitaremos el equvoco, con tal
que nos acordemos de qu se trata de la imagen acstica.
El signo lingstico es, pues, una entidad psquica de dos caras que puede
representarse por la siguiente figura:
Concepto
Imagen acstica
Estos dos elementos estn ntimamente unidos y se reclaman recprocamente. Ya
sea que busquemos el sentido de la palabra latina arbor o la palabra con que el latn designa
el concepto de rbol, es evidente que las vinculaciones consagradas por la lengua son las
nicas que nos aparecen conformes con la realidad, y descartamos cualquier otra que se
pudiera imaginar.
rbol
arbor
arbor
De la concepcin de la lengua como nomenclatura lo que Saussure rescata
solamente es que estn en juego dos elementos. Sin embargo, estas dos entidades no son el
significado y la cosa, sino la imagen acstica y el concepto. Tanto la imagen acstica
como el concepto son psquicos, lo que es lo mismo que decir, en palabras de Saussure,
que ambos son sociales. Recurdese que al autor lo que le interesa es aquello que
compartimos y no lo que tenemos en particular. Intenta demostrar que son igual de
psquicos el concepto y la imagen acstica.
46
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
La representacin icnica del signo que aparece en el libro tiene, como se puede
apreciar dos flechas, una que va desde la imagen acstica al concepto y otra que va desde
el concepto hacia la imagen acstica. Esto se corresponde con la siguiente afirmacin:
estos dos elementos estn ntimamente unidos y se reclaman recprocamente. Sin
embargo, en las fuentes manuscritas, la flecha que va desde el concepto a la imagen
acstica falta. Constituye un agregado de los editores.
Podemos conjeturar que, como se ver en el captulo referido al valor, lo que a
Saussure le interesa es la funcin sgnica, es decir, la capacidad de un significante de
evocar un significado: esta relacin intrasgnica ser conocida ms adelante con el nombre
de significacin.
Por otra parte, su manifestacin es acorde con el concepto de arbitrariedad de la
lengua. Los hablantes asumen dichos signos como si fueran la nica realidad posible. No
nos cansaremos de repetir que, aprender una lengua extranjera, consiste en someternos a un
orden que registramos como ajeno. De ah, su dificultad.
Esta definicin plantea una importante cuestin de terminologa. Llamamos signo
a la combinacin del concepto y de la imagen acstica: pero en el uso corriente este trmino
designa generalmente la imagen acstica sola, por ejemplo una palabra (arbor, etc.). Se
olvida que si llamamos signo a arbor no es ms que gracias a que conlleva el concepto
rbol, de tal manera que la idea de la parte sensorial implica la del conjunto.
La ambigedad desaparecera si designramos las tres nociones aqu presentes por
medio de nombres que se relacionen recprocamente al mismo tiempo que se opongan. Y
proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto, y reemplazar concepto e
imagen acstica con significado y significante; estos dos ltimos trminos tienen la ventaja
de sealar la oposicin que los separa, sea entre ellos dos, sea del total de que forman parte.
En cuanto al trmino signo, si nos contentamos con l es porque, no sugirindonos la
lengua usual cualquier otro, no sabemos con qu reemplazarlo.
El signo lingstico as definido posee dos caracteres primordiales. Al
enunciarlos vamos a proponer los principios mismos de todo estudio de este orden.
Como adelantramos, Saussure plantea que hay dos problemas en la terminologa
que ha manejado hasta aqu: la palabra signo muchas veces se utiliza para denominar la
imagen acstica sola. En consecuencia, l propone usar la palabra signo para la totalidad,
as como para la imagen acstica la palabra significante y para el concepto la palabra
significado.
Con esto ltimo Saussure logra una precisin terminolgica, no slo un mero
cambio de nomenclatura cientfica. En primer lugar, los tres elementos en juego tienen una
raz comn (signo, significante y significado, por lo que se entiende, tienen como raz el
verbo significar), lo que muestra la ntima relacin que poseen entre s. Por otro lado,
significante es el participio activo del verbo significar, y significado es el participio
pasivo. De ello se entiende que uno presupone al otro. Por ltimo y como sealamos ya, el
trmino imagen acstica supone la presencia del sonido, mientras que significante no.
Asimismo, el trmino concepto evoca a pensamiento y mientras que el trmino significado
no. El autor logra desustancializar la lengua, logra expresar las dos partes que componen el
signo lingstico por la funcin que cumplen con independencia a cualquier cosa exterior a
l. Esta es una concepcin estructural del signo, ya que las partes se definen en relacin al
todo, y el todo en relacin a las partes.
47
FERDINAND DE SAUSSURE
Lamentablemente, cuando
terminolgica parece desdibujarse.
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
comienza
el
primer
principio
esta
precisin
2. PRIMER PRINCIPIO: LO ARBITRARIO DEL SIGNO
El lazo que une el significante al significado es arbitrario; o bien, puesto que
entendemos por signo el total resultante de la asociacin de un significante con un
significado, podemos decir ms simplemente: el signo lingstico es arbitrario.
S, la idea de sur no est ligada por relacin alguna interior con la secuencia de
sonidos s-u-r que le sirve de significante; podra estar representada tan perfectamente por
cualquier otra secuencia de sonidos. Sirvan de prueba las diferencias entre las lenguas y la
existencia misma de lenguas diferentes: el significado buey tiene por significante bwi a
un lado de la frontera franco-espaola y bf (boeuf) al otro, y al otro lado de la frontera
francogermana es oks (Ochs).
Se expresa en este principio que no hay nada del significado sur que tenga que
ver con el significante sur.
Algunas precisiones, sin embargo, son relevantes.
En primer lugar, los editores, en forma desprolija, vuelven a hablar de idea y de
sonidos con total indiferencia de las precisiones hechas en el apartado anterior. Es
justamente este tipo de desprolijidades lo hace del Curso un libro de muy difcil lectura. Es
probable que los alumnos, fieles a las palabras del maestro hayan tomado ejemplos que
desde el punto de vista didctico estaban claros en el transcurso de una clase y no as
cuando quedan por escrito.
En segundo lugar, el ejemplo, tal cual es presentado por los editores, tambin es
malo. En efecto, el mismo nos sugiere que para tres significantes distintos, bwi, bf y oks
hay un nico significante, bwi dado de antemano. Esto rebatira todo lo dicho antes ya que
presentara las lenguas como nomenclaturas. Este ejemplo, sin embargo, es a su vez
rebatido por los que presenta en su teora del valor donde demuestra claramente que las
lenguas no son nomenclaturas. Pensemos en l como en un recurso didctico que los
editores no supieron obviar.
Las conclusiones, sin embargo, son de la mayor importancia. Este principio
fundamenta, efectivamente, la existencia de las distintas lenguas.
Ahora bien, intentemos desarrollar este punto. De todos los significados que el
espaol podra llegar a elegir, por ejemplo, y, de todos los significantes que el espaol
podra tener (que en teora son infinitos), el espaol se qued con unos y descart otros
tantos. Por qu? Hubo un proceso histrico que as lo determina. Los hispanohablantes
operamos con los signos estaban al nacer. Estos se nos imponen de forma arbitraria. Para
Saussure histricamente se generan determinados significantes, histricamente se generan
determinados significados e histricamente se generan determinados lazos entre
significantes y significados. Nada est dado de antemano. Este proceso es totalmente
arbitrario.
En una lengua son arbitrarios los significantes, los significados y las relaciones que
hay entre ellos. Algunos autores, parafraseando al mismo autor, afirman que para Saussure
el signo lingstico es radicalmente arbitrario.
48
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
El principio de lo arbitrario del signo no est contradicho por nadie; pero suele
ser ms fcil descubrir una verdad que asignarle el puesto que le toca. El principio arriba
enunciado domina toda la lingstica de la lengua; sus consecuencias son innumerables. Es
verdad que no todas aparecen a la primera ojeada con igual evidencia; hay que darles
muchas vueltas para descubrir esas consecuencias y, con ellas, la importancia primordial
del principio.
Encontramos una extraa afirmacin en este pasaje. Saussure dice que este
principio no est contradicho. En principio, esta afirmacin no es real. Platn, por ejemplo,
en uno de sus dilogos, El Cratilo supone una relacin fuerte entre la palabra y la cosa. Es
dudoso que el ginebrino no conozca, por lo menos, a Platn. Tenemos que atribuir a este
pasaje una de las tantas lagunas que dejan las fuentes manuscritas. Es decir, probablemente
no estuviera contradicho por nadie este principio, en el contexto en que se estaba
desarrollando el curso que dictaba.
Sin embargo, parece mucho ms relevante lo segundo: el lugar que Saussure le da
al principio. Domina toda la lingstica de la lengua. Es, entonces, el principio
estructurador de toda su teora.
Una observacin de paso: cuando la semiologa est organizada se tendr que
averiguar si los modos de expresin que se basan en signos enteramente naturales como la
pantomima- le pertenecen de derecho. Suponiendo que la semiologa los acoja, su principal
objetivo no por eso dejar de ser el conjunto de sistemas fundados en lo arbitrario del signo.
En efecto, todo medio de expresin recibido de una sociedad se apoya en principio en un
hbito colectivo o, lo que viene a ser lo mismo, en la convencin. Los signos de cortesa,
por ejemplo, dotados con frecuencia de cierta expresividad natural (pinsese en los chinos
que saludan a su emperador prosternndose nueve veces hasta el suelo), no estn menos
fijados por una regla; esa regla es la que obliga a emplearlos, no su valor intrnseco. Se
puede, pues, decir que los signos enteramente arbitrarios son los que mejor realizan el ideal
del procedimiento semiolgico; por eso la lengua, el ms complejo y el ms extendido de
los sistemas de expresin, es tambin el ms caracterstico de todos; en este sentido la
lingstica puede erigirse en el modelo general de toda semiologa, aunque la lengua no sea
ms que un sistema particular.
Una digresin da cuenta de la importancia del primer principio. Saussure vuelve al
tema de que hay signos que son ms arbitrarios que otros. Para ello se refiere a los signos
de la pantomima, al saludo hacia el emperador en los chinos y al signo lingstico. La
eleccin de estos tres ejemplos deriva de que hay en ellos diferente grado de arbitrariedad.
Tomemos el ejemplo de la pantomima. Cuando el mimo, v.g., hace que llora su
signo, el menos arbitrario de los tres, posee cierto lazo de la naturalidad. En efecto, el
gesto que hace el mimo se parece, imita, aunque de manera convencional, a la forma en
que se suele llorar.
La prosternacin de los chinos, por su parte, es susceptible de ser explicada de
manera racional. He aqu una posibilidad: existe en nuestras culturas una suerte de
metfora espacial por la cual se entiende que el que est arriba es el que manda y el que
est abajo el que obedece. De dicha metfora se expresa de muy diversas maneras: le
besara los pies (smbolo de humillacin y respeto), le pisara la cabeza (pretensin de
poder sobre el otro), dependemos de nuestros superiores (jerarqua de mandos), etc. Sea
como sea, es posible encontrar una explicacin que proviene desde fuera del signo mismo,
es decir, de la cultura. Hay entre el significante, la posternacin, y el significado, la
sujecin, una relacin que es pasible de ser explicada. Sin embargo, no deja de ser ms
49
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
arbitrario (aunque posiblemente explicable) el hecho de que los chinos se posternen nueve
veces y no una.
El signo lingstico por el contrario, es el ms arbitrario de todos, no tiene otra
razn de ser que el de la convencin que lo gener y esta, por su lado, solo es posible por
el proceso histrico que lo genera.
Si no hay ninguna razn por la que un significante evoque un significado y no otro,
el signo lingstico, al ser el ms arbitrario de todos, es el que pone de forma ms evidente
la relacin sgnica por excelencia: la arbitrariedad. El signo lingstico es, entonces, el ms
signo de todos los signos.
Como habamos mencionado, entonces, en anterior oportunidad, la semiologa
tendra como signo modelo al signo lingstico. Si bien la lingstica es una subdisciplina
de la semiologa, es a su vez su modelo porque en ella se da el hecho semiolgico por
excelencia: la total arbitrariedad.
Por otra parte, Saussure tiene necesidad mostrar a qu se
refiere con
arbitrariedad y para ello opone signo a smbolo.
Se ha utilizado la palabra smbolo para designar el signo lingstico, o, ms
exactamente, lo que nosotros llamamos el significante. Pero hay inconvenientes para
admitirlo, justamente a causa de nuestro primer principio. El smbolo tiene por carcter no
ser nunca completamente arbitrario; no est vaco: hay un rudimento de vinculo natural
entre el significante y el significado. El smbolo de justicia, la balanza, no podra
reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro, por ejemplo.
Una balanza con dos platos a la misma altura evoca, en ciertas culturas la idea de
justicia. Es decir, es posible explicar porqu se ha elegido la balanza y no otra cosa. En el
smbolo hay un motivo por el cual yo elijo el significante. Un smbolo, entonces, no es
arbitrario como un signo.
Saussure restringe entonces, el significado de la palabra arbitrario. En efecto, esta
palabra tiene, a criterio del autor, cierta peligrosidad. Arbitrario podra interpretarse de otra
forma de la que l pretende. Es decir, si la relacin entre significante y significado es
arbitraria, podra llegarse a entender que un hablante, para un significado dado, podra
elegir, arbitrariamente (caprichosamente), el significante que quisiera. Sin embargo, esto
no es as, la libertad, ya lo vamos a ver, est acotada por la historicidad y arbitrario quiere
decir en la teora saussuriana algo bien definido:
La palabra arbitrario necesita tambin una observacin. No debe dar idea de que
el significante depende de la libre eleccin del hablante (ya veremos luego que no est en
manos del individuo el cambiar nada en un signo una vez establecido por un grupo
lingstico); queremos decir que es inmotivado, es decir, arbitrario con relacin al
significado, con el cual no guarda en la realidad ningn lazo natural. (el destacado es
nuestro)
No hay pues, ningn motivo por el cual la un significante evoque a un significado.
Cabe agregar aqu que Saussure, admite tambin, la existencia de signos relativamente
arbitrarios.
Si bien se va a referir a ellos en el captulo del Mecanismo de la lengua,
adelantemos este concepto. Los signos relativamente arbitrarios se forman a partir de
reglas y de signos que ya estn en la lengua. As, si el signo limn es arbitrario y el sufijo
50
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
ero es arbitrario, limonero (formado por la combinacin de ambos y de acuerdo a reglas
muy estrictas de la lengua, es relativamente arbitrario.
Del mismo modo pasa con los diminutivos, por ejemplo, si los diminutivos fuesen
todos distintos, no los podramos recordar. Por ejemplo, el Cap. 68 de la novela Rayuela de
Julio Cortzar empieza diciendo: Apenas el le amalaba el noema ... Una de las
caractersticas del mismo es que existen en l muchas palabras inventadas por el autor. El
autor experimenta con lo que el lenguaje sugiere antes de con lo que dice. Tomemos por
ejemplo la palabra noema. Es, en efecto, un neologismo de Cortzar. Sin embargo, no
sabemos nada de ella? S, noema es un sustantivo masculino. Su significado gramatical
se desprende de su combinacin sintagmtica: est precedido por el artculo el y es el
objeto directo del verbo amalaba. Sabemos, entonces, aunque no est presente en la
novela, el diminutivo del mismo. En efecto, basta con relacionarlo con un sustantivo
similar, por ejemplo poema, para que nos demos cuenta de que su diminutivo es
noemita como el de poema es poemita. Los signos relativamente arbitrarios se
forman por asociacin con otros, como en matemticas los trminos de una regla de tres.
Quizs el ejemplo ms perspicaz de Saussure es el del nombre de los nmeros.
Mientras los signos ingsticos diez y nueve son arbitrarios, dice Saussure,
diecinueve, es relativamente arbitrario. Pngase atencin. Saussure no est hablando de
los nmeros, est hablando de los nombres de los nmeros que son signos lingsticos.
En efecto, es imposible que en nuestra historia hayamos dicho u odo todos los
nombres de los nmeros porque son infinitos. Sin embargo, cualquier hablante del espaol
sabr que el nombre que corresponde por ejemplo a 5423 es cinco mil cutroscientos
veintitrs con independencia de que lo haya dicho u odo antes. Esto es posible porque
como hablantes aprendemos las reglas que nos permiten formar los nombres de los
nmeros. Sera imposible memorizarlos todos si no hubiera entre ellos alguna relacin. Si
esto es posible es porque la lengua es un sistema.
Por ltimo, Saussure se plantea un tema de rigor. Ha dicho que el principio de la
arbitrariedad rige a toda la lengua. Si hubiera algn signo no arbitrario, su teora caera ya
que toda ella se edifica sobre este principio. Se plantea, entonces, las posibles objeciones:
Sealemos, para terminar, dos objeciones que se podran hacer a este primer
principio:
1 Se podra uno apoyar en las onomatopeyas para decir que la eleccin del
significante no siempre es arbitraria. Pero las onomatopeyas nunca son elementos orgnicos
de un sistema lingstico. Su nmero es, por lo dems, mucho menor de lo que se cree.
Palabras francesas como fouet ltigo o glas doblar de campanas pueden impresionar a
ciertos odos por una sonoridad sugestiva; pero para ver que no tienen tal carcter desde su
origen, basta recordar sus formas latinas (fouet deriva de fagus haya, glas es classicum);
la cualidad de sus sonidos actuales, o, mejor, la que se les atribuye, es un resultado fortuito
de la evolucin fontica.
En cuanto a las onomatopeyas autnticas (las del tipo glu-glu, tic-tac, etc.), no
solamente son escasas, sino que su eleccin ya es arbitraria en cierta medida, porque no son
ms que la imitacin aproximada y ya medio convencional de ciertos ruidos (cfr. Francs
ouaoua y alemn wauwau, espaol guau guau). Adems, una vez introducidas en la lengua,
quedan ms o menos engranadas en la evolucin fontica, morfolgica, etc., que sufren las
otras palabras (cfr. pigeon, del latn vulgar pipio, derivado de una onomatopeya): prueba
evidente de que ha perdido algo de su carcter primero para adquirir el del signo lingstico
en general, que es inmotivado.
51
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
El principio de la arbitrariedad puede ser cuestionado por dos tipos de
palabras: las onomatopeyas y las exclamaciones.
En primer lugar, cabe destacar que las onomatopeyas de una lengua son palabras.
No hace referencia aqu, Saussure, a cualquier otro recurso fnico de la lengua. Esta es, en
efecto, una primera restriccin. Las palabras del espaol tienen slabas y las slabas
vocales. Esto es ya, arbitrario.
Asimismo, lo que Saussure llama exclamaciones, son en su mayora
interjecciones.
Lo que el autor destaca de las onomatopeyas y de las interjecciones es que, a
primera vista, el significante parece indicar el significado, esta relacin parece tener algo
de motivado, por lo que se podran llegar a interpretar ms como smbolos que como
signos. Sin embargo, l va a tratar de rebatir esto ltimo, porque, y como decamos, siendo
que la arbitrariedad el principio ordenador de la lengua y de la teora, no podra haber
palabras que no dieran cuenta de dicho principio.
En primer lugar distingue dos tipos de onomatopeyas:
1) Onomatopeyas que se han formado casualmente en el devenir histrico de la
lengua.
2) Onomatopeyas autnticas
Saussure da dos tipos de argumentos que intentan avalar su teora, los que
podramos llamar argumentos dbiles y los que podramos llamar argumentos fuertes
Respecto de los primeros son dos: 1.las onomatopeyas son pocas en todas las
lenguas y 2. no son elementos orgnicos de la lengua.
En relacin con 1, comentaremos que el hecho de que las onomatopeyas sean pocas
en una lengua no impide que el primer principio se vea cuestionado. En efecto, si como
ha planteado Saussure, este es un principio que domina toda la lingstica, su jerarqua es
tal que no podra haber, se supone, ningn signo capaz de violarlo. Se entienden que todas
las consecuencias de la teora se derivan de l y, por tanto, quedaran invalidadas.
En relacin con 2, diremos que lo que se intenta decir es que no existe una
categora de palabras a las que podamos llamar onomatopeyas. En realidad, este es un
efecto que se produce en la relacin significante significado que es capaz de atravesar
toda la lengua. As como existen sustantivos onomatopyicos (tictac), tambin existen
verbos (ronronear) y bien podran existir adjetivos. Con esto, Saussure, est ya previendo
el carcter arbitrario de las onomatopeyas en la medida de que no podemos prever en qu
palabra se va a presentar el fenmeno ni por qu.
Ahora bien, hay adems palabras, y empezamos con los argumentos fuertes, que
casualmente han sido interpretadas como onomatopeyas en el devenir histrico. Uno de los
ejemplos que pone el autor, fouet (ltigo) puede dar cuenta de este fenmeno. Esta palabra
deriva del latn clsico, fagus. El desgaste fontico que va permitiendo el paso del permite,
a su vez, una asociacin del significante con el sonido del ltigo en los franceses que
responde a circunstancias fortuitas. Es decir, no hay ninguna relacin necesaria entre el
significante de dicho signo y el sonido que efectivamente hace el ltigo al golpear. Esta
asociacin es totalmente convencional y, por tanto arbitraria, y si se les impone a los
hablantes del francs es por efecto de la historicidad del trmino.
Respecto a las onomatopeyas autnticas, se deben tomar en cuenta varias
consideraciones. En primer lugar, no existen las mismas onomatopeyas en todas las
52
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
lenguas y, las que coinciden, difieren de una lengua a otra. Esto es un argumento en favor
de la arbitrariedad. Es decir, por qu se convencionalizan en una lengua determinadas
onomatopeyas y no otras es ya un hecho arbitrario. En ingls, por ejemplo, existen verbos
onomatopyicos, to ring, to click, intraducibles al espaol. A lo sumo, el segundo de
ellos constituye para nosotros un prstamo, clickear, que respeta ms una onomatopeya
propia del ingls que del espaol. Si la relacin existente entre significado y significante
fuera motivada, lo sera para ambas lenguas y podramos, en ambos casos, encontrar
ejemplos perfectamente paralelos y eso no sucede.
Por otro lado, cuando las onomatopeyas tienen tal grado de generalidad que existen
en ms de una lengua, su convencionalizacin es distinta para las diferentes lenguas. Por
ejemplo, la onomatopeya que representa el ladrido de los perros difiere para el espaol
(guauguau), el ingls (bow wow) y el francs (ouah-ouah). Lo mismo ocurre para el canto
del gallo como bien lo aclara Amado Alonso en nota a pie de pgina: quiquiriqu para el
espaol, coquerico para el francs y cock-a-doodle-do para el ingls.
Cada lengua elige los significantes que tiene a su disposicin para producir estos
efectos. Cada lengua tiene a su disposicin unos significantes y no otros: estos han sido
heredados e impuestos en cada comunidad y, este hecho, ya es arbitrario.
Por ltimo, las onomatopeyas sufren, como cualquier otra palabra, la accin del
cambio fontico. Es decir, palabras que hoy son onomatopeyas pueden dejar de serlo. La
palabra pigeon del francs, proviene de una onomatopeya del latn. Si el simbolismo de
las onomatopeyas fuera tan radical como parece, estos cambios no se produciran.
2 Las exclamaciones, muy vecinas de las onomatopeyas, dan lugar a
observaciones anlogas y no son ms peligrosas para nuestra tesis. Se tiene la tentacin de
ver en ellas expresiones espontneas de la realidad, dictadas como por la naturaleza. Pero
para la mayor parte de ellas se puede negar que haya un vnculo necesario entre el
significado y el significante. Basta con comparar dos lenguas en este terreno para ver
cunto varan estas expresiones de idioma a idioma (por ejemplo, al francs ae!, esp. ay!,
corresponde el alemn au!). Y ya se sabe que muchas exclamaciones comenzaron por ser
palabras con sentido determinado (cfr. fr. diable!, mordieu! = mort Dieu, etc.).
En resumen, las onomatopeyas y las exclamaciones son de importancia
secundaria, y su origen simblico es en parte dudoso.
Como se puede apreciar, con las exclamaciones (e interjecciones) pasa lo
mismo que con las onomatopeyas. Sin embargo, Saussure agrega una elemento ms en este
caso: muchas provienen de palabras arbitrarias que pierden su sentido original. Su fuerza
radica, se podra decir, en los matices afectivos que se derivan de su uso con independencia
de cul fue el motivo que los gener.
Saussure pone un ejemplo en francs: mordieu!, que proviene de mort Dieu
(muera Dios). Sin embargo, ya nadie atiende a su significado literal al momento de
proferir dicha exclamacin.
Un ejemplo en espaol podra estar representado en la palabra carajo!.
Ya nadie atiende tampoco a su significado original. La palabra carajo, en realidad,
designa la parte del barco sobre el mstil en la cual iba el viga. La canasta que lo contena
era tan inestable que luego de un par de horas quien estaba en ella volva totalmente
mareado. Parece haber sido un lugar de castigo en el barco por dichos efectos y de ah la
expresin mandar al carajo. Por otro lado, quiz por asociacin con el palo mayor del
53
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
barco, es una de las tantas palabras que en algunas variedades del espaol se asocia al
rgano sexual masculino.
Probablemente, todos estos sentidos perduren, aunque de manera no consciente, en
la variedad rioplatense. Sin embargo, la mayora de los hablantes careceran de argumentos
si se les preguntase por qu es esta una mala palabra o por lo menos una expresin
bastante fuerte y propia de la lengua coloquial. Se impone como tal a los hablantes de
forma totalmente arbitraria.
El autor concluye este apartado con la conclusin de que el carcter
pretendidamente simblico de las onomatopeyas y de las exclamaciones es, por lo
argumentado, por lo menos cuestionable.
3. SEGUNDO PRINCIPIO: CARCTER LINEAL
DEL SIGNIFICANTE
El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo
nicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo: a) representa una extensin, y b)
esa extensin es mensurable en una sola dimensin; es una lnea.
.
Segn este principio, lo que es lineal es el significante y no el significado ni
tampoco el signo. Esta precisin va a cobrar especial importancia en el captulo referido al
mecanismo de la lengua.
Saussure define la linealidad del significante diciendo que los signos son de
naturaleza auditiva y se suceden unos a otros formando una lnea en el tiempo, y que esta
lnea es mensurable en una sola dimensin. En consecuencia, no pueden ocurrir dos signos
a la vez, una palabra se dice despus de la otra.6
Planteado as, este principio, en vez de regir la lengua, parecera regir el habla,
porque, en el sistema, los signos no tienen un orden.
Si efectivamente rige al habla, por qu entonces Saussure le otorga una jerarqua
tan importante dentro de la lengua? Esto parece explicarse en el segundo prrafo:
Este principio es evidente, pero parece que siempre se ha desdeado el
enunciarlo, sin duda porque se le ha encontrado demasiado simple; sin embargo, es
fundamental y sus consecuencias son incalculables: su importancia es igual a la de la
primera ley. Todo el mecanismo de la lengua depende de ese hecho (ver pg. 207).
Los editores nos remiten a la pg. 207 del libro. En ella se presentan las
relaciones sintagmticas. Cuando se comienza a hablar de estas relaciones, lo primero
que hace Saussure es recordar este principio.
Ahora bien, las relaciones sintagmticas son relaciones de los signos previstas
por la lengua, aunque, como veremos, para el autor hay sintagmas que pertenecen a la
lengua y sintagmas que pertenecen al habla.
Si las relaciones sintagmticas son relaciones previstas para los signos por la
lengua, probablemente estas se puedan interpretar como la potencial combinabilidad de
los signos. Jakobson, en este sentido, preferir hablar del eje de la combinacin. En
este sentido, se puede entender que esta combinabilidad est reglada por la lengua, y
numerosos ejemplos pueden dar cuenta de ello.
6
En este sentido habra dos cocepciones de tiempo en Saussure, el tiempo de la historia de una lengua o
diacrona y el tiempo del discurso.
54
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
En efecto, basta contrastar dos lenguas para apreciar el fenmeno. En ingls, el
adjetivo precede siempre al sustantivo (white horse), mientras que en espaol el orden
es ms libre. Por qu sucede esto? Porque histricamente en ingls se han generado
unas reglas y en espaol otras. Esto se nos impone de forma arbitraria. Es decir, el
principio de la linealidad est regido por el de la arbitrariedad.
Por otro lado, en espaol, el orden no es tan libre como parece. Si bien podemos
decir tanto caballo blanco como blanco caballo, su ocurrencia no es indiferente.
Hay por lo menos variaciones estilsticas: blanco caballo parece tener ms marcado
un uso literario que caballo blanco. En otros casos, el orden altera fuertemente el
significado: viejo amigo / amigo viejo. Por ltimo, hay adjetivos que en espaol
van siempre pospuestos al sustantivo (las decisiones presidenciales pero no las
presidenciales decisiones) y adjetivos que van siempre antepuestos al sustantivo
(nueve lunas y no lunas nueve).
Estos ejemplos intentan ilustrar que el orden en una lengua est fuertemente
reglado con independencia de que los hablantes sepan o no conscientemente estas
reglas. Sin embargo, los hablantes son incapaces de quebrantarlas.
Por oposicin a los siguientes significantes visuales (seales martimas, por
ejemplo), que pueden ofrecer complicaciones simultneas en varias dimensiones, los
significantes acsticos no disponen ms que de la lnea del tiempo; sus elementos se
presentan uno tras otro; forman una cadena. Este carcter se destaca inmediatamente
cuando los representamos por medio de la escritura, en donde la sucesin en el tiempo es
sustituida por la lnea espacial de los signos grficos
En tercer lugar, Saussure opone los significantes acsticos a los visuales porque,
mientras los
acsticos necesariamente son sucesivos (una palabra viene
necesariamente despus de la otra: o hay sucesividad en el tiempo habla- o en el
espacio escritura-, los significantes visuales pueden ser simultneos.
Veamos un ejemplo:
En esta seal, que quiere decir universalmente no fumar, vemos dos
significantes visuales superpuestos. Si estuviera el cigarrillo solo querra decir zona
para fumadores. Sin embargo, la barra que lo atraviesa significa negacin. Lo mismo
podra pasar con un letrero para peatones.
Sin embargo, aunque los editores se hayan detenido en la simultaneidad de los
elementos, lo fundamental sigue siendo el hecho de que la combinacin est reglada.
En efecto, la barra de negacin est convencionalmente aceptada en un lugar del
crculo que atraviesa y en una direccin. Los signos que estn en juego el crculo, el
cigarrillo y la barra- no admiten una combinacin cualquiera. Esta combinacin est
fuertemente regulada y esta regulacin es convencional y, por tanto, arbitraria.
Nuevamente se ha partido de una peculiaridad del signo y se ha arribado,
inevitablemente, a una particularidad de la lengua.
CAPTULO II
INMUTABILIDAD Y MUTABILIDAD DEL SIGNO
55
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
1. INMUTABILIDAD
Si, con relacin a la idea que representa, aparece el significante como elegido
libremente, en cambio, con relacin a la comunidad lingstica que lo emplea, no es libre,
es impuesto. (el destacado es nuestro)
En el captulo II de esta parte Saussure va a centrarse sobre todo en el tiempo
histrico como explicacin de dos caractersticas del signo y, por consecuencia, de la
lengua.
Inmutabilidad y mutabilidad no son elementos contradictorios. Para la primera
Saussure toma la perspectiva de la masa hablante o del individuo frente a la lengua. Ni la
masa ni el individuo pueden cambiar a voluntad la convencin histricamente generada.
Para la segunda, el punto de vista es la lengua misma. En efecto, la lengua, como las dems
cosas, sometida al tiempo, est condenada a cambiar.
El comienzo del primer prrafo es sumamente importante porque presenta los dos
aspectos de la arbitrariedad. En primer lugar, el significante es presentado libremente
respecto de la significado que evoca, siendo que podra haber evocado cualquier otro. En
segundo lugar, si bien en potencia cualquier significante podra haberse unido con
cualquier significado, para el hablante o la comunidad lingstica la eleccin ya est hecha,
esta se impone como consecuencia de la historicidad. Ambos elementos no son otra cosa
que la arbitrariedad.
A la masa social no se le consulta ni el significante elegido por la lengua podra
tampoco ser reemplazado por otro. Este hecho, que parece envolver una contradiccin,
podra llamarse familiarmente la carta forzada. Se dice a la lengua elige, pero aadiendo:
ser ese signo y no otro alguno. No solamente es verdad que, de proponrselo, un
individuo sera incapaz de modificar en un pice la eleccin ya hecha, sino que la masa
misma no puede ejercer su soberana sobre una sola palabra; la masa est atada a la
lengua tal cual es. (el destacado es nuestro)
Saussure usa una expresin propia del francs para mostrar cun fuerte es la
convencin: la carta forzada. Se alude aqu a una de las particularidades del
prestidigitador respecto del juego de cartas. En efecto, en este juego de ilusiones, el
espectador que se somete al juego cree elegir una carta que ya est elegida
previamente por el ilusionista.
La metfora del juego trata de explicar la idea de que la eleccin se da sobre algo
que ya est dado para el hablante. Ac Saussure retoma el tema de que la convencin
lingstica no es como cualquier otra convencin, sino que es mucho ms arbitraria. Esto
recuerda obviamente la objecin planteada a Whytney, la lengua es una institucin pero no
como cualquier otra, es la institucin ms arbitraria de todas.
Veamos, pues, cmo el signo lingstico est fuera del alcance de nuestra
voluntad, y saquemos luego las consecuencias importantes que se derivan de tal fenmeno.
En cualquier poca que elijamos, por antiqusima que sea, ya aparece la lengua
como una herencia de la poca precedente. El acto por el cual, en un momento dado, fueran
los nombres distribuidos entre las cosas, el acto de establecer un contrato entre los
conceptos y las imgenes acsticas, es verdad que lo podemos imaginar, pero jams ha sido
56
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
comprobado. La idea que as es como pudieron ocurrir los hechos nos es sugerida por
nuestro sentimiento tan vivo de lo arbitrario del signo.
El tema de la arbitrariedad es tan fuerte para Saussure que se plantea la hiptesis de
si nos podemos remontar a una etapa en que la lengua no haya sido arbitraria. Es imposible
remontarse a tal poca, porque cada generacin recibe la lengua de la anterior. El nico
dato que se puede comprobar es que, para cada generacin, la lengua ha sido heredada de
forma arbitraria.
De hecho, ninguna sociedad conoce ni jams ha conocido la lengua de otro modo
que como un producto heredado de las generaciones precedentes y que hay que tomar tal
cual es. Esta es la razn de que la cuestin del origen del lenguaje no tenga la importancia
que se le atribuye generalmente. Ni siquiera es cuestin que se deba plantear; el nico
objeto real de la lingstica es la vida normal y regular de una lengua ya constituida. Un
estado de lengua dado siempre es el producto de factores histricos, y esos factores son los
que explican por qu el signo es inmutable, es decir, por qu resiste toda sustitucin
arbitraria7.
Un simple razonamiento nos lleva a la conclusin de que, con
independencia de la poca a la cual nos remontemos, siempre nos vamos a encontrar con el
fenmeno de la arbitrariedad de la lengua. Nos podemos imaginar una poca en la cual
hayan existido las personas que le pusieron el nombre a las cosas, pero jams la podremos
encontrar. Por ende, tal bsqueda no nos lleva a nada. Esa es la razn por la cual para
Saussure el origen de las lenguas es un factor de poca importancia.
Pero decir que la lengua es una herencia no explica nada si no se va ms lejos.
No se pueden modificar de un momento a otro leyes existentes y heredadas?
Esta objecin nos lleva a situar la lengua en su marco social y a plantear la
cuestin como se planteara para las otras instituciones sociales. Cmo se transmiten las
instituciones? He aqu la cuestin ms general que envuelve la de la inmutabilidad.
Tenemos, primero, que apreciar el ms o el menos de libertad de que disfrutan las otras
instituciones, y veremos entonces que para cada una de ellas hay un balanceo diferente
entre la tradicin impuesta y la accin libre de la sociedad. En seguida estudiaremos por
qu, en una categora dada, los factores del orden primero son ms o menos poderosos que
los del otro. Por ltimo, volviendo a la lengua, nos preguntaremos por qu el factor
histrico de la transmisin la domina enteramente excluyendo todo cambio lingstico
general y sbito. (el destacado es nuestro)
Toda institucin se basa en un acuerdo explcito o no, en una convencin. Cuando
ms arbitraria es esta convencin menos libertad se tiene de cambiarla en la medida de que
no se suelen tener argumentos para cambiar aquello que no tiene otra razn de ser que la
coercin social y la historicidad que la impone. En este sentido, se establece como un sutil
equilibrio entre convencionalidad y libertad.
La lengua deja mucho menos margen de libertad para cambiarla que otras
instituciones: no hay otra razn para que un hablante use una lengua que el hecho de que
sus padres la usaron antes que l.
7
Es necesario destacar que aqu, la palabra arbitraria significa caprichosa. Es decir, no tiene el
significado especfico de la teora: esos factores son los que explican por qu el signo es inmutable, es
decir, por qu resiste toda sustitucin caprichosa.
57
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Saussure precisa este concepto: las lenguas cambian, en efecto. Si esto no fuera as,
nunca habra podido postular la mutabilidad. Lo que es imposible es que la lengua sufra un
cambio general y sbito. Ms adelante dir que es imposible un cambio revolucionario
en la lengua. Lo que es empricamente improbable para Saussure, y as lo creemos
nosotros, es que una comunidad lingstica se levante un da hablando una lengua
totalmente distinta a la que hablaba la noche anterior. Esto se da por varios motivos que en
el captulo se van a detallar. Primero los presenta en forma de una introduccin general al
problema y luego, a forma de resumen y sistematizacin, los ordena en cuatro puntos.
Para responder a esta cuestin se podrn hacer valer muchos argumentos y decir,
por ejemplo, que las modificaciones de la lengua no estn ligadas a la sucesin de
generaciones que, lejos de superponerse unas a otras como los cajones de un mueble, se
mezclan, se interpenetran, y cada una contiene individuos de todas las edades.
Como se puede apreciar, el lingista usa una comparacin muy ilustrativa: las
generaciones no se suceden como los cajones de un mueble (un cajn sigue a otro, los
lmites son precisos e incluso existe algn elemento que los separe definitivamente para
que estos puedan deslizrse); las generaciones, por el contrario, se mezclan y se
interpenetran.
Dos cosas hay que destacar de esta observacin. Un estado sincrnico no es, para
Saussure, un plano. Tiene un espesor ya que en l coexisten individuos de varias edades,
coexiste el cambio mismo. Por otro lado, estos individuos se entienden entre s, es decir, el
cambio no es tal que impida la intercomunicacin generacional. La propia condicin social
de la lengua impide que esta sufra un cambio general y sbito.
Habr que recordar la suma de esfuerzos que exige el aprendizaje de la lengua
materna, para llegar a la conclusin de la imposibilidad de un cambio general.
En efecto, la historicidad, el hecho de que necesitemos de tiempo para aprender una
lengua, el hecho de que esa lengua la aprendamos de y con otros, hace imposible un
cambio revolucionario.
Se aadir que la reflexin no interviene en la prctica de un idioma; que los
sujetos son, en gran medida, inconscientes de las leyes de la lengua; y si no se dan cuenta
de ellas cmo van a poder modificarlas?
Otro aspecto de la lengua que contribuye a fundamentar el de la inmutabilidad del
signo es que, dice Saussure, los hablantes no son conscientes de sus reglas. Sin embargo
las conocen, porque las usan, pero no de forma consciente. Un hablante comn no sabra
explicitarlas. En consecuencia, segn Saussure, cmo pueden los hablantes cambiar algo
que no conocen conscientemente?
Y aunque fueran conscientes, tendramos que recordar que los hechos lingsticos
apenas provocan la crtica, en el sentido de que cada pueblo est generalmente satisfecho de
la lengua que ha recibido.
Un tercer y ltimo argumento que l utiliza en esta parte introductoria para
justificar la inmutabilidad es, de alguna forma, una apreciacin de carcter sociolgico.
58
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Hay un sentido de pertenencia que una lengua da a los individuos respecto del grupo y es
raro que los hablantes se cuestionen su forma de hablar.
No dejemos de observar, insistamos, en que si bien Saussure empez hablando de
la inmutabilidad del signo, est considerando, sin duda, el fenmeno de la
inmutabilidad en las lenguas. Como decamos, la parte lleva al todo y el todo a la parte.
Cuatro son los argumentos que sistematizan los editores al final del captulo. Estos,
se supone, son de especial relevancia, aunque como se podr apreciar, muchos de los
factores que all se consideran, ya estaban contemplados en las reflexiones anteriores.
1. El carcter arbitrario del signo. Ya hemos visto cmo el carcter arbitrario
del signo nos obligaba a admitir la posibilidad terica del cambio; y si profundizamos,
veremos que de hecho lo arbitrario mismo del signo pone a la lengua al abrigo de toda
tentativa que pueda modificarla. La masa, aunque fuera ms consciente de lo que es, no
podra discutirla. Pues para que una cosa entre en cuestin es necesario que se base en una
norma razonable. Se puede, por ejemplo, debatir si la forma monogmica del matrimonio es
ms razonable que la poligmica y hacer valer las razones para una y otra. Se podra
tambin discutir un sistema de smbolos, porque el smbolo guarda una relacin racional
con la cosa significada (ver. Pg. 131); pero en cuanto a la lengua, sistema de signos
arbitrarios, esa base falta, y con ella desaparece todo terreno slido de discusin; no hay
motivo alguno para preferir soeur a sister o a hermana, Ochs a boeuf o a buey, etc.
Este primer argumento ya fue suficientemente debatido: es la arbitrariedad. Si no
hay ningn motivo por el cual un significante se una a un significado no hay ningn
motivo para que esta relacin se altere. Se podr argumentar respecto de un tipo de
matrimonio u otro, pero no se puede argumentar respecto de aquello que se nos impone de
forma arbitraria ya que entre significado y significante no existe un lazo motivado. Si no
existe el motivo no hay argumento que se pueda rebatir.
No dejemos, sin embargo, pasar por alto esta frase: ...el carcter arbitrario del
signo nos obligaba a admitir la posibilidad terica del cambio... En efecto, la lengua es
una entidad en donde distintos hechos se explican por los mismos motivos: la arbitrariedad
va a ser, tambin, la causa principal de la mutabilidad.
2. La multitud de signos necesarios para constituir cualquier lengua. Las
repercusiones de este hecho son considerables. Un sistema de escritura compuesto de veinte
a cuarenta letras puede en rigor reemplazarse por otro. Lo mismo sucedera con la lengua si
encerrara un nmero limitado de elementos; pero los signos lingsticos son innumerables.
3. El carcter demasiado complejo del sistema. Una lengua constituye un
sistema. Si, como luego veremos, ste es el lado por el cual la lengua no es completamente
arbitraria y donde impera una razn relativa, tambin es ste el punto donde se manifiesta la
incompetencia de la masa para transformarla. Pues este sistema es un mecanismo complejo,
y no se le puede comprender ms que por la reflexin; hasta los que hacen de l un uso
cotidiano lo ignoran profundamente. No se podra concebir un cambio semejante ms que
con la intervencin de especialistas, gramticos, lgicos, etc.; pero la experiencia muestra
que hasta ahora las injerencias de esta ndole no han tenido xito alguno.
El segundo punto a favor de la inmutabilidad va unido con el tercero.
Saussure habla primero de la multitud de signos necesarios para constituir cualquier
lengua, y del carcter demasiado complejo de una lengua.
En efecto, si los signos de una lengua son innumerables es por el carcter complejo
del sistema. Algunos ejemplos intentarn dar cuenta de este fenmeno.
59
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Si en espaol existe un verbo amar y el adjetivo amable, existe tambin en
potencia el verbo pasear y el adjetivo paseable. El hecho de que no se lo use no es
debido a que los hablantes no han sentido, hasta ahora por lo menos, la necesidad estilstica
de ponerlo en uso. Existe, en efecto, una enorme cantidad de verbos, sustantivos y
adjetivos que estn en potencia en la lengua, que se podran reconocer como signos del
espaol, y que bastara que alguien los introdujera por error o por necesidades estilsticas o
afectivas y que fortuitamente sean aceptados por la comunidad para que estos pasaran de
su condicin virtual a una condicin real. De hecho esto pasa frecuentemente: el signo
toque con que los jvenes aluden a un tipo de espectculo musical con ciertas
caractersticas fue posible en nuestra variedad de espaol porque se forma de tocar como
empate de empatar o embarque de embarcar.
En la situacin contraria, si desaparece del uso el adjetivo admirable, an
se encontrara en potencia en la lengua mientras existiese el verbo admirar y otros
adjetivos como amable, contable, etc. Para eliminar dicho signo tendra que
desaparecer la regla que permite formar adjetivos en -able en espaol. Estos signos son,
como ya se vio, relativamente arbitrarios, y su existencia est pautada por el hecho de que
la lengua es un sistema.
Saussure afirma, adems, que se necesitara un conjunto de gramticos, lgicos y
lingistas para producir un cambio en la lengua, y que, sin embargo, los cambios en este
sentido no han tenido efecto hasta ahora. En efecto, los hablantes no han reparado nunca en
lo que los especialistas recomiendan. Es ms, el inters actual de tales especialistas, y en
concordancia con Saussure, no es prescribir sino describir y si es posible explicar lo que
los hablantes producen.
4. La resistencia de la inercia colectiva a toda innovacin lingstica. La
lengua y esta consideracin prevalece sobre todas las dems- es en cada instante tarea de
todo el mundo; extendida por una masa y manejada por ella, la lengua es una cosa de que
todos los individuos se sirven a lo largo del da entero. En este punto no se puede establecer
ninguna comparacin entre ella y las otras instituciones. Las prescripciones de un cdigo,
los ritos de una religin, las seales martimas, etc., nunca ocupan ms que cierto nmero
de individuos a la vez y durante un tiempo limitado; de la lengua, por el contrario, cada cual
participa en todo el tiempo, y por eso la lengua sufre sin cesar la influencia de todos. Este
hecho capital basta para mostrar la imposibilidad de una revolucin. La lengua es de todas
las instituciones sociales la que menos presa ofrece a las iniciativas. La lengua forma
cuerpo con la vida de la masa social, y la masa, siendo naturalmente inerte, aparece ante
todo como un factor de conservacin. (el destacado es nuestro)
En el cuarto punto Saussure habla sobre la inercia colectiva a toda innovacin
lingstica, y termina diciendo que la masa es conservadora. Esta no es, por cierto, una
apreciacin poltica. El autor contrasta la lengua con otros sistemas semiolgicos. Mientras
que la lengua es usada todo el tiempo, otros sistemas son empleados por determinadas
personas en determinadas circunstancias. En efecto, la lengua est presente cuando
hablamos, cuando escuchamos, cuando pensamos, cuando leemos, e, incluso, cuando
dormimos. Es imposible pensar desde un punto de vista real que de un momento para otro
toda una comunidad cambie sbitamente su lengua. Un sistema de sealizacin, por
ejemplo las sealizaciones que usan los controladores areos en los aeropuertos de todo el
mundo pueden cambiarse de un momento para otro. Basta con planificar el hecho y marcar
la fecha y la hora exacta en que esto vaya a ocurrir.
60
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
En este sentido se puede afirmar que la masa es un factor de conservacin no por
una resistencia social a los cambios sino porque frente a la lengua no hay otra opcin. Est
en la condicin misma de la lengua la imposibilidad de una cambio revolucionario.
Estos dos hechos son inseparables. En todo instante la solidaridad con el pasado
pone en jaque a la libertad de elegir. Decimos hombre y perro porque antes que nosotros se
ha dicho hombre y perro. Eso no impide que haya en el fenmeno total un vnculo entre
esos dos factores antinmicos: la convencin arbitraria, en virtud de la cual es libre la
eleccin, y el tiempo, gracias al cual la eleccin se halla ya fijada. Precisamente porque el
signo es arbitrario no conoce otra ley que la de la tradicin, y precisamente por fundarse en
la tradicin puede ser arbitrario. (el destacado es nuestro)
Este apartado termina con una formulacin que sintetiza la relacin entre
inmutabilidad, historicidad y arbitrariedad: Decimos hombre y perro porque antes que
nosotros se ha dicho hombre y perro. En efecto, la lengua es inmutable porque es arbitraria
y es arbitraria porque es histrica. La historicidad acota la libertad de elegir. Se dice elige,
pero elige esto y no otra cosa. Esta continuidad asegura, por otra parte, que reconozcamos
en esa historicidad una misma lengua a pesar de los cambios.
2. MUTABILIDAD
El tiempo, que asegura la continuidad de la lengua, tienen otro efecto, en
apariencia contradictorio con el primero; el de alterar ms o menos rpidamente los signos
lingsticos, de modo que, en cierto sentido, se puede hablar a la vez de la inmutabilidad y
de la mutabilidad del signo.
El tiempo es sin duda otra de las formas que tiene Saussure de referirse a la
historicidad. Todo lo que est sometido al tiempo est sujeto a cambios. La mutabilidad es,
por consiguiente, una de las caractersticas a la que est sometido el signo.
En ltimo anlisis, ambos hechos son solidarios: el signo est en condiciones de
alterarse porque se contina. Lo que domina en toda alteracin es la persistencia de la
materia vieja; la infidelidad al pasado slo es relativa. Por eso el principio de alteracin se
funda en el principio de continuidad.
El tema est centrado en un aspecto fundamental: para reconocer que ago cambi,
ineludiblemente hay que reconocer, tambin, que desde algn lugar sigue siendo lo mismo.
Este aspecto es de fundamental importancia. Tratar de dar cuenta de que las lenguas aun
cuando cambian siguen siendo las mismas no es una tarea fcil para Saussure. De alguna
manera esto est siempre presente: cmo dar cuenta del hecho de que el espaol que
hablamos en este momento no es el mismo del siglo XIV y sin embargo no dudamos en
decir que es espaol?
El problema de Saussure est en ver qu hay de igual y qu hay de diferente cuando
un cambio lingstico se produce. En efecto, hasta qu punto podramos decir que la
palabra mnibus del latn tiene relacin con la palabra mnibus del espaol? La
persistencia de la materia vieja, de lo fnico nos permite vincular dos signos entre s en
dos instancias temporales distintas. La sustancia, irrelevante desde un punto de vista
sincrnico se vuelve relevante desde un punto de vista diacrnico.
61
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
La alteracin en el tiempo adquiere formas diversas, cada una de las cuales dara
materia para un importante captulo de lingstica. Sin entrar en detalles, he aqu lo ms
importante de destacar. Por de pronto no nos equivoquemos sobre el sentido dado aqu a la
palabra alteracin. Esta palabra podra hacer creer que se trata especialmente de cambios
fonticos sufridos por el significante, o bien de cambios de sentido que ataen al concepto
significado. Tal perspectiva sera insuficiente. Sean cuales fueren los factores de alteracin,
ya obren aisladamente o combinados, siempre conducen a un desplazamiento de la relacin
entre el significado y el significante. (el destacado es nuestro)
La identidad sincrnica es una identidad material. Evidentemente, en el ejemplo
que pusimos, mnibus, la realizacin material del significante parece ser la misma. Sin
embargo es necesario hacer varias observaciones. En primer lugar, mnibus es en latn un
adjetivo (su traduccin podra ser para todos) y en espaol un sustantivo. En segundo
lugar, los nombres en latn se declinan. Veamos cuntas posibilidades tiene el adjetivo
omni en latn:
omnis, -e
SINGULAR
PLURAL
masculino /
femenino
neutro
masculino /
femenino
neutro
nominativo
omnis
omne
omnes
omnia
vocativo
omnis
omne
omnes
omnia
acusativo
omnem
omne
omnes
omnia
genitivo
omnis
omnium
dativo
omni
omnibus
ablativo
omni
omnibus
Como se puede apreciar, segn el caso (la funcin sintctica que cumple) y el
gnero del sustantivo con el que se combine, este adjetivo tiene diez y ocho formas
posibles.
En espaol, sin embargo, el signo ha cambiado por dos razones: es un sustantivo y
su posibilidad de ocurrencia es nica. Justamente por las reglas que rigen al sustantivo en
espaol, ste en particular es igual en singular y en plural. Si distinguimos cul es su
nmero ha de ser por el contexto situacional o lingstico: el mnibus, los mnibus.
Es decir, el juego de relaciones que tiene mnibus en latn no es el mismo que el
que tiene en espaol. En este sentido podemos afirmar que SON dos signos distintos. Su
identidad es nada ms que material, ya que la relacin significado significante se ha
desplazado y forman parte de estructuras completamente distintas. Al desplazarse dicha
62
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
relacin, se reacomodan las PIEZAS del sistema. Un cambio no es nunca meramente
material. Los cambios puramente materiales no son relevantes.
La identidad diacrnica es una identidad material, esta se reconoce en la sustancia
de los signos.
La identidad sincrnica, por su lado, es puramente relacional; un elemento se
reconoce porque mantiene identidades constantes en el sistema. Se puede decir, por
ejemplo, que -aba es el mismo signo que -ia en cantaba y coma respectivamente
en la medida de que aba mantiene con cantar la misma relacin que a mantiene con
comer.
Otro ejemplo de la identidad sincrnica:
tolerable
posible
legal
intolerable
imposible
ilegal
Este ejemplo trata de ilustrar, al igual que el anterior, que tanto in- como im- como
i- son variantes contextuales de UN MISMO prefijo. Es decir, no es que existan en espaol
tres prefijos distintos de negacin sino que el mismo se presenta de distintas formas segn
reglas combinatorias muy especficas en la lengua. Independientemente de que no
describamos aqu cmo son esas reglas, es muy fcil entender que la relacin que hay ente
tolerable e intolerable es la misma que hay entre posible e imposible y la misma que hay
entre legal e ilegal. Insistiremos con este hecho cuando nos ocupemos del valor.
Mientras la identidad diacrnica es entre signos aislados en dos momentos de la
historia de una lengua, la identidad sincrnica es una identidad del signo consigo mismo
en un momento determinado y solo se la reconoce en funcin de relaciones constantes que
se verifican en todo el sistema.
Por ltimo, cuando un signo cambia, todo el sistema se altera. Esto supone un
principio estructural ya mencionado: el todo es mucho ms que la suma de las partes. Por
tanto, cambiar una parte supone cambiar el todo.
Otra vez nos encontramos ante el mismo fenmeno. Es imposible hablar de la
mutabilidad del signo sin dar cuenta de la mutabilidad de la lengua.
Los ejemplos del propio Saussure son los siguientes:
1.
Veamos algunos ejemplos. El latn necre matar se ha hecho en francs noyer
ahogar y en espaol anegar. Han cambiado tanto la imagen acstica como el concepto;
pero es intil distinguir las dos partes del fenmeno; basta con consignar globalmente que
el vnculo entre la idea y el signo se ha relajado y que ha habido un desplazamiento en su
relacin.
Si en lugar de comparar el necre del latn clsico con el francs noyer, se le
opone al necare del latn vulgar de los siglos IV o V, ya con la significacin de ahogar, el
caso es un poco diferente; pero tambin aqu, aunque no haya alteracin apreciable del
significante, hay desplazamiento de la relacin entre idea y signo.
2.
63
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
El antiguo alemn dritteil el tercio se ha hecho en alemn moderno Drittel. En
este caso, aunque el concepto no se haya alterado, la relacin se ha cambiado de dos
maneras: el significante se ha modificado no slo en su aspecto material, sino tambin en su
forma gramatical; ya no implica la idea de Teil parte; ya es una palabra simple. De una
manera o de otra, siempre hay un desplazamiento de la relacin.
Este ejemplo es particularmente interesante porque tiene algunas similitudes con el
que planteamos respecto del signo mnibus.
Saussure analiza la palabra Drittel, y ubica su procedencia etimolgica en el
antiguo alemn dritteil, descomponindola en dos partes: teil (parte) y drit (tercero),
adjetivo que significara tercera parte de. Esto, en el alemn moderno, se ha convertido
en Dritel. En consecuencia, perdi el significado de parte (Teil): cambi el significado y
la categora ya que ahora es un sustantivo.
3.
En anglosajn la forma preliteraria ft pie sigui siendo ft (ingls moderno
foot), mientras que su plural *fti pies se hizo ft (ingls moderno feet). Sean cuales
fueren las alteraciones que supone, una cosa es cierta: ha habido desplazamiento de la
relacin: han surgido otras correspondencias entre la materia fnica y la idea.
Este ejemplo puede ser el ms claro ya que de una evolucin fontica surge un
nuevo tipo de plural para el ingls. Palabras que han surgido en otros estadios del ingls
siguen, por analoga, la misma regla: foot / feet, tooth / teeth. Es decir. Es sistema se
reestructura en la medida de que surge una forma nueva de hacer plural en ingls.
Una lengua es radicalmente incapaz de defenderse contra los factores que
desplazan minuto tras minuto la relacin entre significado y significante. Es una de las
consecuencias de lo arbitrario del signo.
Las otras instituciones humanas las costumbres, las leyes, etc.- estn todas
fundadas, en grados diversos, en la relacin natural entre las cosas; en ellas hay una
acomodacin necesaria entre los medios empleados y los fines perseguidos. Ni siquiera la
moda que fija nuestra manera de vestir es enteramente arbitraria; no se puede apartar ms
all de ciertos lmites de las condiciones dictadas por el cuerpo humano. La lengua, por el
contrario, no est limitada por nada en la eleccin de sus medios, pues no se adivina qu
sera lo que impidiera asociar una idea cualquiera con una secuencia cualquiera de
sonidos.
Algunos comentarios de estas ltimas reflexiones de Saussure.
En primer lugar, es la arbitrariedad la responsable de la mutabilidad como
lo es de la inmutabilidad. En efecto, podramos decir que si no hay ninguna razn
para que un significante evoque un significado determinado, tampoco hay ninguna
razn para que esa relacin se desplace. Podemos tambin decir que los
desplazamientos que ocurren entre significante y significado son arbitrarios, es
decir, poco valen las protestas de los puristas de la lengua. Estos desplazamientos
se producen no gracias a los hablantes sino a pesar de ellos.
En segundo lugar, si bien todas las instituciones son arbitrarias, la lengua es
la ms arbitraria de todas. El ejemplo de la moda parece ser muy significativo. En
efecto, la moda puede interpretarse como altamente arbitraria. Estamos sometidos a
los caprichos de los diseadores y de las grandes industrias que la imponen. Sin
embargo, hasta la moda tiene un lmite externo a ella misma: el cuerpo humano. No
64
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
existe diseador que imponga, o pretenda imponer, un tipo de prenda que no se
pueda usar en ninguna parte del cuerpo. La lengua, por el contrario, no tiene nada
exterior a ella que la condicione.
Para hacer ver bien que la lengua es pura institucin, Whitney ha insistido con toda
razn en el carcter arbitrario de los signos; y con eso ha situado la lingstica en su eje
verdadero. Pero Whitney no lleg hasta el fin y no vio que ese carcter arbitario separa
radicalmente a la lengua de todas las dems instituciones. Se ve bien por la manera en que
la lengua evoluciona; nada tan complejo: situada a la vez en la masa social y en el tiempo,
nadie puede cambiar nada en ella; y, por otra parte, lo arbitrario de ss signos implica
tericamente la libertad de establecer cualquier posible relacin entre la materia fnica y las
ideas. De aqu resulta que cada uno de esos dos elementos unidos en los signos guardan su
vida propia en una proporcin desconocida en otras instituciones, y que la lengua se altera,
o mejor, evoluciona, bajo la influencia de todos los agentes que puedan alcanzar sea a los
sonidos sea a los significados. Esta evolucin es fatal; no hay un solo ejemplo de lengua
que la resista. Al cabo de cierto tiempo, siempre se pueden observar desplazamientos
sensibles.
Tan cierto es esto que hasta se tiene que cumplir este principio en las lenguas
artificiales. El hombre que construya una de esas lenguas artificiales la tiene a su merced
mientras no se ponga en circulacin pero desde el momento en que tal lengua se ponga a
cumplir su misin y se convierta en cosa de todo el mundo, su gobierno se le escapar. El
esperanto es un ensayo de esta clase; si triunfa escapar a la ley fatal? Pasado el primer
momento, la lengua entrar probablemente en su vida semiolgica; se transmitir segn
las leyes que nada tenen de comn con las de la creacin reflexiva y ya no se podr
retroceder. El hombre que pretendiera construir una lengua inmutable que la posteridad
debera aceptar tal cual la recibiera se parecera a la gallina que empolla un huevo de
pato: la lengua construida por l sra arrastrada quieras que no por la corriente que
abarca a todas las lengua. (el destacado es nuestro)
Inevitablemente, Saussure termina fundamentando nuevamente la arbitrariedad.
Para ello recuerda a Whitney. Es cierto, la lengua es una institucin pero no como
cualquier otra: es la institucin ms arbitraria de todas, aquella contra la que los hablantes
nada pueden. Tampoco los hablantes pueden evitar que los desplazamientos en la relacin
significante significado se realicen.
Esta caracterstica es tan relevante que una lengua artificial que se pretendiera
invariable como el esperanto no escapara a ella. En efecto, el esperanto fue creado con la
ilusin de que los pueblos adoptaran una nica lengua y se destruyera as la babel en que
vivimos. Sin embargo, si esto fuera posible, no remediara esta condicin. Como dice
Saussure, pasado el primer momento, la lengua entrar probablemente en su vida
semiolgica. Es decir, puede que para las primeras generaciones, las que son conscientes
del pacto, esta lengua resulte una convencin libremente adquirida. Pero para sus
sucesores, ese primer momento no ser ms que un borroso recuerdo, una instancia de la
que no participaron. Esa lengua se les impondr de forma arbitraria. La hablarn `porque
sus padres la hablaron. Esta arbitrariedad la condena, necesariamente, al cambio.
La comparacin que usa el autor es muy significativa: por ms que una gallina se
empecine en empollar un huevo de pato, de l surgir un pato y no un pollo. Por ms que
nos empecinemos en construir una lengua invariable, si es lengua, estar sujeta a las
fuerzas que continuamente obran sobre todas las lenguas: la arbitrariedad y el tiempo.
Ambos elementos conducen, inevitablemente, al cambio.
65
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
La continuidad del signo en el tiempo, unida a la alteracin en el tiempo, es un
principio de semiologa general; y su confirmacin se encuentra en los sistemas de
escritura, en el lenguaje de los sordomudos, etctera.
Pero en qu se funda la necesidad del cambio? Quiz se nos reproche no haber
sido tan explcitos sobre este punto como sobre el principio de la inmutabilidad; es que no
hemos distinguido los diferentes factores de la alteracin, y tendramos que contemplarlos
en su variedad para saber hasta qu punto son necesarios.
Las causas de la continuidad estn a priori al alcance del observadorno pasa lo
mismo con las causas de alteracin a travs del tiempo. Vale ms renunciar
provisoriamente a dar cuenta cabal de ellas y limitarse a hablar en general del
desplazamiento de relaciones; el tiempo altera todas las cosas; no hay razn para que la
lengua escape de esta ley universal. (el destacado es nuestro)
En efecto, continuidad y alteracin se explican una a la otra. Es un modo de
comprender que una lengua, a pesar de haberse alterado, sigue siendo la misma. Al espaol
hace siglos que lo consideramos espaol. Mientras las causas de la continuidad estn al
alcance de la observacin (identidad material) las causas de la alteracin no son
observables. Toda alteracin es arbitraria y la nica explicacin que queda es el pasaje del
tiempo.
Recapitulemos las etapas de nuestra demostracin, refirindonos a los principios
establecidos en la Introduccin.
1. Evitando estriles definiciones de palabras, hemos empezado por distinguir, en
el seno del fenmeno total que representa el lenguaje, dos factores: la lengua y el habla. La
lengua es para nosotros el lenguaje menos el habla. La lengua es el conjunto de los hbitos
lingsticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprnder.
2. Pero esta definicin deja todava a la lengua fuera de su realidad social, y hace
de ella una cosa irreal, ya que no abarca ms que uno de los aspectos de la realidad, el
aspecto individual; hace falta una masa parlante para que haya una lengua. Contra toda
apariencia, en momento alguno existe la lengua fuera del echo social, porque es un
fenmeno semiolgico. Su naturaleza social es uno de sus caracteres internossu definicin
completa nos coloca ante dos cosas inseparables, como lo muestra el esquema siguiente:
Pero en estas condiciones la lengua es viable , no viviente; no hemos tenido en
cuenta ms que la realidad social, no el hecho histrico.
3. Como el signo lingstico es arbitrario, parecera que la lengua, as definida, es
un sistema libre, organizable a voluntad, dependiente nicamente de un principio racional.
Su carcter social, considerado en s mismo, no se opone precisamente a este punto de
66
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
vista. sin duda la psicologa colectiva no opera sobre una materia puramente lgica; hara
falta tener en cuenta todo cuanto hace torcer la razn en las relaciones prcticas entre
individuo e individuo. Y, sin embargo, no es eso lo que nos impide ver la lengua como una
simple convencin, modificable a voluntad de los interesados: es la accin del tiempo, que
se combina con la de la fuerza social; fuera del tiempo, la realidad lingstica no es
completa y ninguna conclusin es posible.
Si se tomara la lengua en el tiempo, sin la masa hablante supongamos un
individuo aislado que viviera durante siglos- probablemente no se registrara ninguna
alteracin; el tiempo no actuara sobre ella. Inversamente, si se considerara la masa parlante
sin el tiempo no se vera el efecto de fuerzas sociales que obran en la lengua. Para estar en
la realidad hace falta, pues, aadir a nuestro primer esquema un signo que indique la
marcha del tiempo:
Ya ahora la lengua no es libre, porque el tiempo permitir a las fuerzas sociales
que actan en ella desarrollar sus efectos, y se llega al principio de continuidad que anula a
la libertad. Pero la continuidad implica necesariamente la alteracin, el desplazamiento ms
o menos considerable de las relaciones.
Varias cosas querramos decir de este final.
En primer lugar se trata de una recapitulacin que, como se ha hecho notar antes,
tiene como objetivo la lengua. En efecto, los captulos referidos al signo lingstico
desembocan inevitablemente en la lengua.
En segundo lugar, esta recapitulacin incluye en su primer punto una nueva
caracterizacin de la lengua que la vuelve a asimilar a un cdigo. Sin embargo, por
quedarse en un hecho de habla, un potencial dilogo, dicha caracterizacin se muestra
como insuficiente.
En tercer lugar, se muestra que el hecho social da la dimensin semiolgica a la
lengua. Es decir, en tanto es una convencin, tendr cierto grado de arbitrariedad. Esta es
la condicin sgnica por excelencia.
Por ltimo y, en cuarto lugar (punto 3 de la recapitulacin), esa condicin sgnica se
ve afectada por el tiempo. En efecto, como la convencionalidad es heredada, la
arbitrariedad se vuelve absoluta y es por eso que la continuidad anula la libertad. Dicho
con otras palabras, la potencial libertad que una comunidad tendra de constituir cualquier
lengua se ve anulada por la historicidad, es decir, por el hecho de que la lengua es una
convencin heredada. Se hablar esta lengua y no otra.
67
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
LA LINGSTICA ESTTICA Y LA LINGSTICA EVOLUTIVA
4. LA DIFERENCIA DE LOS DOS RDENES
ILUSTRADA POR COMPARACIONES
(...)Del mismo modo tambin, si se corta transversalmente el tronco de un
vegetal, se advierte en la superficie de la seccin un diseo ms o menos complicado; no es
otra cosa que la perspectiva de las fibras longitudinales, que se podrn percibir practicando
otra seccin perpendicular a la primera. Tambin aqu cada una de las perspectivas depende
de la otra: la seccin longitudinal nos muestra las fibras mismas que constituyen la planta, y
la seccin transversal su agrupacin en un plano particular; pero la segunda es distinta de la
primera, pues ella permite comprobar entre las fibras ciertas conexiones que nunca se
podran percibir en un plano longitudinal.
Vamos a ver este cuarto pargrafo del Cap. III simplemente con el fin de
explicar las diferencias y complementariedades entre sincrona y diacrona.
Dos ejemplos de Saussure nos parecen relevantes.
El primero es el del tallo de una planta. Se dice que en ste se pueden hacer dos
tipos de corte: uno transversal y otro longitudinal.
En el corte longitudinal se pueden ver los filamentos a lo largo del tallo, lo cual
representara su historia, la evolucin de ese tallo. Esto debemos trasladarlo a la lengua. El
recorrido de esos filamentos, sera el recorrido de los signos a travs de su historia.
A su vez, un corte transversal en el tallo mostrara los diferentes estados
sincrnicos, un diseo ms o menos complicado. Cada estado sincrnico de la lengua es
un dibujo completamente distinto formado por el dibujo que se forma en la superficie que
deja el corte transversal.
Si bien son dos cosas bien diferentes, una depende de la otra: oposicin y
complementariedad. Es evidente que el dibujo que se forma por el corte transversal,
depende del recorrido de los filamentos hasta ese lugar, hecho que podramos observar en
el corte longitudinal.
Si bien un momento sincrnico de una lengua yo se puede entender
independientemente de la historia que lo gener es evidente que es el resultado de esa
historia. Se puede entender la diacrona como un proceso: cada estado sincrnico (un corte
en algn punto de ese proceso) sera, a su vez, el resultado del proceso en dicho momento.
68
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Pero de entre todas las comparaciones que se podran imaginar, las ms
demostrativa es la que se hace entre el juego de la lengua y una partida de ajedrez. En
ambos juegos estamos en presencia de un sistema de valores y asistimos a sus
modificaciones. Una partida de ajedrez es como una realizacin artificial de lo que la
lengua nos presenta en forma natural.
El segundo ejemplo que da Saussure para mostrar la relacin entre lo sincrnico y
lo diacrnico es comparar la lengua con una partida de ajedrez (ya no con el juego, sino
con la realizacin del mismo).
Es en este ejemplo que l introduce la teora del valor. La teora del valor proviene
de la economa. A este respecto debemos destacar lo siguiente:
a) Es imposible pensar, en trminos econmicos, en entidades absolutas.
Frente a la aseveracin fulano gana 1.000 dlares, hacen falta algunos datos para que
se vuelva realmente interpretable. En efecto, esa cantidad de dinero es bastante exigua
en un pas como Italia, es un sueldo bastante digno en Uruguay y es una suma
exorbitante en un pas como Cuba.
b) Si decimos que un pan vale $5 tambin faltan datos para que esta afirmacin
se vuelva interpretable. No es lo mismo que el sueldo promedio del que se parta sea de
$10 que de $ 10.000.
c) Tampoco queda claro qu quiere decir que un pan vale $5 si, por ejemplo,
un auto vale $ 10. O bien, en dicha economa, los panes son muy caros o bien los autos
son muy baratos.
d) Por ltimo, si digo que un pan vale $5, tanto da si lo pago con una moneda
de $5, cinco de $1, diez de 50 centsimos, etc. El valor se independiza de la sustancia
en que se materializa. Esto tiene, por supuesto, una fuerte relacin con la
desustancializacin de la lengua que pretende el autor.
Es decir, los valores son entidades relativas y no materiales Los elementos en la
economa, como en cualquier otro sistema, se definen unos en relacin con los otros.
En el juego de ajedrez se puede encontrar una similitud con lo que ac se acaba de
plantear. El valor de las piezas es relativo. Un pen, por ejemplo se define en relacin con
otras piezas del juego, por ejemplo una torre. En principio, si el jugador est en la
alternativa de que cualquier movimiento que haga pierde una pieza (en este caso o bien un
pen o bien una torre) va a elegir perder la que menos valga (en este caso el pen). Sin
embargo, esto tampoco es absoluto. Hay momentos en que un pen, por su posicin en el
tablero, puede incluso valer ms que una torre: por ejemplo, si est en la penltima fila; si
alcanza la ltima fila (la primera de su contrincante), ese pen puede convertirse en
cualquier pieza, su valor es el ms alto.
Por eso Saussure plantea esta relacin, la del valor, en una partida de ajedrez.
Porque el valor de las piezas va cambiando a cada movimiento de los jugadores.
Vemoslo ms de cerca.
En primer lugar un estado del juego corresponde enteramente a un estado de la
lengua. El valor respectivo de las piezas depende de su posicin en el tablero, del mismo
modo que en la lengua cada trmino tiene un valor por su oposicin con todos los otros
trminos.
En segundo lugar, el sistema nunca es ms que momentneo: vara de posicin a
posicin. Verdad que los valores dependen tambin, y sobre todo, de una convencin
69
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
inmutable, la regla de juego, que existe antes de iniciarse la partida y persiste tras cada
jugada. Esta regla admitida una vez para siempre existe tambin en la lengua: son los
principios constantes de la semiologa.
Por ltimo, para pasar de un equilibrio a otro, o segn nuestra terminologa- de
una sincrona a otra, basta el movimiento y cambio de un solo trebejo: no hay mudanza
general. Y aqu tenemos el paralelo del hecho diacrnico con todas sus particularidades. En
efecto:
Como se puede apreciar la comparacin comienza como ya anotbamos ms arriba.
Igual que en una partida de ajedrez, el sistema nunca es ms que momentneo en la
medida en que un movimiento de una pieza supone una reorganizacin del valor del resto
de las piezas en el juego. Lo mismo pasa con la lengua: los signos estn en constante
cambio y el sistema se reacomoda constantemente. Por otra parte, lo nico constante es en
el ajedrez, que siempre se est jugando al mismo juego, en la lengua, las fuerzas que
inervienen como se dice en la introduccin de manera constante en toda lengua, el paso
del tiempo, la coercin social y, por ende, la arbitrariedad, la inmutabilidad y la
mutabilidad.
a) Cada jugada de ajedrez no pone en movimiento ms que una sola pieza;
lo mismo en la lengua, los cambios no se aplican ms que a los elementos aislados.
Si el movimiento de una pieza supone un juego de relaciones nuevas en la partida,
lo mismo pasa en la lengua. Los signos no cambian todos a la vez ya que no es posible un
cambio general y sbito. Si se produce un desplazamiento entre significado y
significante, el sistema se reacomoda. Esta es, sin duda, una ley estructural.
b) A pesar de eso, la jugada tiene repercusin en todo el sistema: es
imposible al jugador prever exactamente los lmites de ese efecto. Los cambios de
valores que resulten sern, segn la coyuntura, o nulos o muy graves o de importancia
media. Una jugada puede revolucionar el conjunto de la partida y tener consecuencias
hasta para las piezas por el momento fuera de cuestin. Ya hemos visto que lo mismo
exactamente sucede en la lengua.
En efecto, en el juego de ajedrez, el jugador ms hbil es el que es capaz de calcular
mejor las consecuencias de su jugada no solo en relacin con el prximo movimiento del
contrincante sino en relacin con otros que puedan sucederle. Sin embargo, no existe
jugador que pueda calcularlo todo. Una de las dificultades mayores del juego es la
imposibilidad de calcularlo todo. Lo mismo pasa con la lengua, un movimiento en un
signo, puede afectar a zonas del sistema que incluso, a primera vista, parecen no tener
relacin con el.
c) El desplazamiento de una pieza es un hecho absolutamente distinto del
equilibrio precedente y del equilibrio subsiguiente. El cambio operado no pertenece a
ninguno de los dos estados: ahora bien, lo nico importante son los estados.
En una partida de ajedrez, cualquier posicin que se considere tiene como
carcter singular el estar libertada de sus antecedentes; es totalmente indiferente que se
haya llegado a ella por un camino o por otro; el que haya seguido toda la partida no
tienen la menor ventaja sobre el curioso que viene a mirar el estado del juego en el
momento crtico; para describir la posicin es perfectamente intil recordar lo que
acaba de suceder diez segundos antes. Todo esto se aplica igualmente a la lengua y
consagra la distincin radical entre lo diacrnico y lo sincrnico. El habla nunca opera
70
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
ms que sobre un estado de lengua, y los cambios que intervienen entre los estados no
tienen en ellos ningn lugar.
Por ltimo, el cambio en s mismo no es relevante. Lo relevante son los estados
sincrnicos que se estructuran luego de cada cambio. Un juez de ajedrez que tiene a su
cargo dos partidas simultneas puede desatender una en un momento determinado para
despus volver a ella sin que esto signifique que no entienda la posicin que tienen en ese
momento las piezas. Con esto se quiere ilustrar que un estado sincrnico se puede entender
con independencia del proceso diacrnico que lo gener. Si bien es evidente que toda
sincrona es el resultado de una diacrona, lo interesante est en que se pueden estudiar en
forma independiente.
No hay ms que un punto en que la comparacin falla: el jugador de ajedrez tiene
la intencin de ejecutar el movimiento y de modificar el sistema, mientras que la lengua no
premedita nada; sus piezas se desplazan o mejor se modifican- espontnea y
fortuitamente (...) (el destacado es nuestro)
Saussure termina el pargrafo diciendo que la comparacin con el juego de ajedrez
falla slo en un punto: los cambios en la lengua se producen sin ninguna intencin, son
arbitrarios, sin premeditacin. No obstante, los cambios en la posicin de las piezas en una
partida de ajedrez son intencionales.
SEGUNDA PARTE
LINGSTICA SINCRNICA
CAPTULO II
LAS ENTIDADES CONCRETAS DE LA LENGUA
1. ENTIDADES Y UNIDADES. DEFINICIONES
Los signos de que se compone la lengua no son abstracciones, sino objetos reales
(ver pg. 59); esos signos y sus relaciones son los que estudia la lingstica, y se les puede
llamar las entidades concretas de esta ciencia.
Empecemos por recordar los principios que presiden toda la cuestin:
1 La entidad lingstica no existe ms que gracias a la asociacin del significantes
y del significado (ver pg. 129) (...) la slaba no tiene valor ms que en la fonologa. Una
sucesin de sonidos slo es lingstica si es el soporte de una idea; tomada en s misma no
es ms que la materia de un estudio fisiolgico.
Lo mismo ocurre con el significado, si lo separamos de su significante. Conceptos
como casa, blanco, ver, etc., considerados en s mismos, pertenecen a la psicologa;
slo se hacen entidades lingsticas por asociacin con imgenes acsticas (...)
2 La entidad lingstica no est completamente determinada ms que cuando est
deslindada, separada de todo lo que la rodea en la cadena fnica. Estas entidades
deslindadas o unidades son las que se oponen en el mecanismo de la lengua.
En este captulo -acercndonos a la teora del valor- Saussure se pregunta cmo
hacen los hablantes para reconocer las entidades constitutivas de una lengua, y nos advierte
que se trata de un proceso complejo. Los hablantes hacemos diferencias muy sutiles en el
reconocimiento de estas entidades. Es por ello que Saussure se pregunta cmo pueden
71
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
suceder semejantes sutilezas en una hablante comn y corriente, y analiza el mtodo a
partir del cual un hablante deslinda las unidades de la lengua.
Saussure recurre a varias denominaciones segn su propsito: a veces usa el
trmino entidad, a veces el trmino unidad, a veces el trmino signo y a veces el trmino
valor. Cuando l habla de entidades se est refiriendo a esos elementos constitutivos de la
lengua en trminos muy generales (cmo se delimita una entidad de una lengua, por
ejemplo). Cuando habla de signo est considerando la relacin significante-significado.
Cuando habla de unidad reflexiona sobre un en forma aislada (por ejemplo en diacrona).
Cuando habla de valor considera el signo en el seno del sistema, en relacin con otros
signos.
A primera vista nos podemos sentir tentados de equiparar los signos lingsticos a
los signos visuales, que pueden coexistir en el espacio sin confundirse, y quiz nos
imaginemos que se puede hacer del mismo modo la separacin de los elementos
significativos (...) Pero ya sabemos que la cadena fnica tiene como carcter primario el ser
lineal (ver pg. 133). Considerada en s misma, la cadena fnica no es ms que una lnea,
una cinta continua, en la que el odo no percibe ninguna divisin suficiente y precisa; para
eso hay que echar mano de las significaciones. Cuando omos una lengua desconocida,
somos incapaces de decir cmo deber analizarse la secuencia de sonidos; y es que este
anlisis es imposible si no se tienen en cuenta ms que el aspecto fnico del fenmeno
lingstico. Pero cuando sabemos qu sentido y qu papel hay que atribuir a cada parte de la
cadena, entonces vemos deslindarse esas partes unas de otras, y la cinta amorfa se corta en
fragmentos (...)
En resumen, la lengua no se presenta como un conjunto de signos
deslindados de antemano, como si en ellos bastara estudiar la significacin y la disposicin;
es una masa indistinta en la que la atencin y el hbito son los nicos que nos pueden hacer
hallar los elementos particulares. La unidad no tiene carcter fnico especial, y la nica
definicin que se puede dar de ella es la siguiente: un trozo de sonoridad que, con exclusin
de lo que precede y de lo que sigue en la cadena hablada, es el significante de cierto
concepto. (los destacados son nuestros)
En principio, cuando un hablante habla, produce una corriente fnica. La
imagen de la cinta nos muestra que una proferencia continua; no hay cortes entre palabra y
palabra. Sin embargo, los hablantes son capaces de distinguir las unidades que estn en
juego. Cmo es este proceso es lo que Saussure se pregunta.
2. MTODO DE DELIMITACIN
Quien posee una lengua deslinda sus unidades con un mtodo muy sencillo, por
lo menos en teora. Tal mtodo consiste en colocarse en el habla, mirada como documento
de lengua, y en representarla con dos cadenas paralelas, la de los conceptos (a) y la de las
imgenes acsticas (b). Una delimitacin correcta exige que las divisiones establecidas en
la cadena acstica (, , ...) correspondan a las de la cadena de conceptos (, , ...):
...
72
...
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
El autor nos da una solucin: colocarse en el habla mirada como documento de
lengua, es decir, dar cuenta a travs de las manifestaciones del habla cules son las
entidades constituyentes de la lengua.
Si en espaol se escucha que un hablante del espaol dice siyolaprendo
(silapr en el primer ejemplo que da Saussure), cules son las interpretaciones que se
puede asignar a esta corriente fnica? He aqu tres interpretaciones:
a) Si yo la prendo
b) Si yo la aprendo
c) Si yo la aprehendo
Qu es lo habilita a realizar estos cortes y no otro cualquiera como siyol aprend o?
Evidentemente, estas tres posibilidades, y no la ltima, estn habilitadas por los
significados del espaol con independencia de cualquier contexto.
Varias conclusiones se derivan de este fenmeno:
1) La cadena fnica habilita un conjunto de significados y no otros.
2) Los sonidos por s mismos no son nada: son en la medida que los
significados le dan una forma, es decir, permiten hacer los cortes que sealamos.
3) Los cortes no son mecnicos, estn mucho ms all de lo que se oye. Por
ejemplo la posibilidad de reconocer dos a en un corte como b) (si yo la aprendo)
cuando es muy posible que la realizacin fnica efectiva sea una sola a.
Para verificar el resultado de esta operacin y asegurarnos de que estamos de
hecho ante una unidad, es preciso que, al comparar una serie de frases donde se encuentre
la misma unidad, se la pueda en cada caso separar del resto del contexto, comprobando que
el sentido autoriza la delimitacin. Sean los dos miembros de frase lafrsdv (la force du
vent) y abudfrs ( bout de fore): en uno y en otro el mismo concepto coincide con la
misma porcin fnica frs; es, pues, una unidad lingstica. Pero en ilmafrsaparl (il me
force parler), frs tiene un sentido completamente diferente; es, pues, otra unidad.
Este es otro de los ejemplos de Saussure para mostrar cun sutil es el hablante en el
reconocimiento de las unidades. En espaol: lafuerzadelviento y mefuerzablar8.
Cmo hace el hablante para darse cuenta aqu de los cortes? Cmo es capaz de darse
cuenta de que la misma porcin de sonoridad responde a entidades diferentes?
a) la fuerza del viento
b) me fuerza a hablar
En el ejemplo a fuerza podra ser sustituido por potencia y en b por forz,
forzar, etc.
El hablante es capaz de reconocer diferencias muy sutiles: sustancias parecidas,
formas distintas.
Saussure va an ms lejos. Un hablante es capaz de reconocer entidades que no se
recortan como los trozos de una cinta continua. En definitiva esto ya est demostrado en
8
Preferimos no hacer aqu una transcripcin fonolgica por el tipo de destinatario a quien va dirigido este
comentario.
73
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
ejemplos como mefuerzablar, donde podemos reconocer tres a donde materialmente
hay una: fuerza a hablar.
Pongamos un ejemplo en ingls similar al que Saussure pone en francs. Si
pensamos en los sustantivos boy y boys del ingls, podramos tener la ilusin de que lo
que el angloparlante reconoce son dos unidades perfectamente delimitables como trozos de
una cinta: boy + (ausencia de que significa singular) en el primer caso y boy + -s (que
significa plural) en el segundo caso. Sin embargo, esta operacin que parece ser
automtica, no es explicable por este procedimiento en el par foot / feet. En efecto para que
este corte fuese automtico, tendramos que decir que la palabra es f t y que su singular es
oo y su singular es ee. Esto no responde ni siquiera a la intuicin de un hablante ingenuo
del ingls.
La operacin que el hablante hace se puede expresar como una relacin
proporcional en la que boy
como
foot
boys
feet
Es decir, reconoce que la relacin que hay entre boy y boys es la misma que hay
entre foot y feet. Es decir, el hablante reconoce unidades ms abstractas, ms sutiles, que
las que se pueden obtener como resultado de un corte de una cinta.
En espaol pasa lo mismo. Cualquier hablante del espaol se da cuenta que -aba
en cantaba es lo mismo que -ia en coma.
Saussure trata de demostrar que las entidades o unidades constitutivas de una
lengua son difciles de delimitar (responden a procesos complejos) y, sin embargo, los
hablantes las delimitan.9
(...) La lengua presenta, pues, el extrao y sorprendente carcter de no ofrecer
entidades perceptibles a primera vista, sin que por eso se pueda dudar de que existan y de
que el juego de ellas es lo que la constituye. ste es sin duda un rasgo que la distingue de
todas las otras instituciones semiolgicas.
CAPTULO III
IDENTIDAD, REALIDAD, VALORES
La reflexin que acabamos de hacer nos coloca ante un problema tanto ms
importante cuanto que en lingstica esttica toda nocin primordial depende directamente
de la idea que nos hagamos de la unidad, y hasta se confunde con ella. Esto es lo que
quisiramos mostrar sucesivamente a propsito de las nociones de identidad, de realidad y
de valor sincrnico.
Este tercer captulo Saussure lo divide en tres literales, tres aspectos de un
mismo fenmeno. En el literal A va a hablar sobre la identidad sincrnica, en el B
sobre realidad sincrnica y en el C sobre los valores.
9
A propsito de la dificultad de la delimitacin de unidades de una lengua, permtasenos una ancdota. Un
nio jugando al conocido juego del veo veo con un adulto le propone una palabra que empieza con s y
termina con a. El adulto no la adivina y pide la respuesta. El nio contesta sotea. Es evidente que este nio de
aproximadamente seis aos todava no ha asimilado las reglas de escritura. Quiz oyera de su madre frases
como: no vayas a la azotea (novayasalasotea) de donde la delimitacin sotea, es posible (la sotea). Esta
ancdota es real y solo intenta ilustrar que la delimitacin no es tan fcil como parece. Es probable que con el
aprendizaje sistemtico, haya corregido este primer acercamiento. La ancdota es real.
74
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
A. Qu es una identidad sincrnica? No se trata aqu de la identidad que une la
negacin nada con el participio latino natam (rem natam = cosa nacida), identidad de
orden diacrnico ya lo estudiaremos ms adelante, ver pg. 290-, sino de esa otra, no
menos interesante, en virtud de la cual declaramos que dos frases como no s nada y no
le digas nada de esto contienen el mismo elemento. Cuestin ociosa, se dir: hay identidad
porque en las dos oraciones la misma porcin de sonoridad (nada) est revestida de la
misma significacin. Pero esta explicacin es insuficiente, porque si la correspondencia de
los trozos fnicos y de los conceptos prueba la identidad (ver ms arriba la force du vent y
bout de fore), lo recproco no es verdadero: puede haber identidad sin esa
correspondencia.
Para entender el planteo del autor analicemos sus ejemplos junto con dos ms que
son de nuestra cosecha:
a)
b)
c)
d)
no s nada
no le digas nada de eso
Juan nada muy bien
Cuidado con la manada
En primer lugar, Saussure advierte que no se va a ocupar de la identidad que une
nada con natam (cosa nacida), o sea, de la identidad diacrnica sino por la sincrnica.
Su inters est en cmo hace un hablante para darse cuenta de que la porcin de
sonoridad nada en el ejemplo a es la misma que en el ejemplo b, y que no tiene nada
que ver con la los ejemplos c y d.
En primer lugar, segn Saussure, reconocer identidades en una lengua supone
reconocer diferencias. Es decir, si reconocemos que la porcin comprometida en a) es la
misma que est en b), es porque nos damos cuenta de que es distinta a c) y a d). Si no
reconocemos las diferencias entre a) y c), es muy dudoso que reconozcamos las
identidades que suponen a) y b).
En segundo lugar, esas identidades (nada del a y nada del b) se reconocen
con independencia de la materialidad con que se presenten, es decir, con independencia de
que dos individuos las expresen con distinto tono y con distinta voz. Cmo es que un
hablante reconozca cosas tan sutiles?
Para explicar mejor esto Saussure pone tres ejemplos:
Cuando en una conferencia se oye repetir en varias ocasiones la palabra
seores!, se tiene el sentimiento de que se trata cada vez de la misma expresin, y sin
embargo las variaciones del volumen del soplo y de la entonacin la presentan, en los
diversos pasajes, con diferencias fnicas muy apreciables, tan apreciables como las que
sirven en otras ocasiones para distinguir palabras diferentes (cfr. fr. pomme manzana y
paume palma, goutte gota y je gote yo gusto, fuir huir y fouir abrir un hoyo);
adems, ese sentimiento de identidad persiste, aunque desde el punto de vista semntico
tampoco haya identidad absoluta entre un seores! y otro, lo mismo que una palabra puede
expresar ideas muy diferentes sin que su identidad resulte seriamente comprometida (cfr.
adoptar una moda y adoptar un nio, la flor del naranjo y la flor de la nobleza,
etc.).
75
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Supongamos que en el desarrollo de una clase un docente usa tres veces la palabra
seores pronuncindola de tres maneras diferentes (ya que nadie puede emitir
exactamente igual los mismos sonidos dos veces) y con tres sentidos distintos (un saludo
inicial al comienzo, un llamado de atencin, una forma de dar concluida la clase al final).
Es muy probable que a ningn hablante se le ocurra que se trate de palabras distintas.
Puede materializarse una palabra de diferente forma fnica y semntica, y an as el
hablante sigue reconociendo la misma palabra.
Opngase el ejemplo anterior al siguiente:
a) Leo este libro todos los veranos.
b) Libro este cheque para que pagues las cuentas de una vez.
Es obvio que, en este segundo ejemplo, el hablante reconoce ahora s, palabras
diferentes.
Cmo es posible, se pregunta Saussure, que un hablante sea capaz de entender
cosas tan sutiles?
Un ejemplos ms del propio autor: en la flor del naranjo y en la flor de la
nobleza se pone en evidencia que la nobleza no da flores como lo hace un naranjo. Sin
embargo, a nadie se le ocurre pensar, en este caso, que existen dos palabras sino que es un
uso distinto de la misma.
Un ejemplo ms: un hablante reconoce que la m de imposible y la n de
increble son equivalentes, pero tambin reconoce que la m de mula no equivale a la
n de nula.
Es obvio, entonces, que las identidades que reconoce no son materiales. En qu
consisten entonces.
Tres ejemplos (comparaciones) del autor con elementos extralingsticos, van a
tratar de dar cuenta de este fenmeno (como ha recurrido en otras oportunidades al
ajedrez).
El mecanismo lingstico gira todo l sobre identidades y diferencias, siendo
stas la contraparte de aquellas. El problema de las identidades, pues, se vuelve a encontrar
en todas partes; pero tambin se confunde parcialmente con el de las entidades y de las
unidades, del cual no es ms que una complicacin, por lo dems fecunda. Este carcter se
desprende bien de la comparacin con algunos hechos tomados de fuera del lenguaje.
As, hablamos de identidad a propsito de dos expresos Ginebra-Pars,
8hs. 45 de la tarde, que salen con veinticuatro horas de intervalo. A nuestros ojos es el
mismo expreso y, sin embargo, probablemente la locomotora, los vagones, el personal, todo
es diferente.
El primer ejemplo trata sobre el expreso Pars-Ginebra. Saussure compara dos
expresos que salen con 24 horas de diferencia. Por qu decimos que es el mismo expreso
si pueden variar la locomotora, el conductor, el color, etc.? Es decir, podramos encontrar
un enunciado en el que alguien dijera tomo todos los das el expreso Pars-Ginebra de las
8hs. 45 para ir a trabajar, como cuando decimos en nuestro pas tomo todo los das el
mismo mnibus para ir a trabajar. Qu identidad se est reconociendo?
Es obvio que no se va a esperar la misma unidad, ni el mismo conductor, ni siquiera
exactamente el mismo horario. Lo que se reconoce es una unidad relacional. El expreso
Pars-Ginebra une estas ciudades (una determinada distancia) en un determinado lapso de
tiempo. Por ende, se trata de una relacin espacio-tiempo. Dicha relacin es la que permite
76
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
reconocerlo como ese expreso y distinguirlo de cualquier otro que una, por ejemplo,
Madrid-Pars o que tenga otro horario.
O bien si una calle es destruida y luego reconstruida decimos que es la misma
calle, aunque materialmente quiz no subsista nada de la antigua. Por qu se puede
reconstruir una calle de arriba abajo sin que deje de ser la misma? Porque la entidad que la
constituye no es puramente material; est fundada en ciertas condiciones a que es extraa
su materia ocasional, por ejemplo su situacin con respecto a las otras calles; parejamente,
lo que hace al expreso es su hora de salida, su itinerario y en general todas las
circunstancias que lo distinguen de otros expresos. Siempre que se realicen las mismas
condiciones se obtienen las mismas entidades. Y sin embargo tales entidades no son
abstractas, puesto que una calle o un expreso no se conciben fuera de una realizacin
material. (el destacado es nuestro)
En el segundo ejemplo Saussure se pregunta lo siguiente: por qu si una calle es
destruida y reconstruida (en su aspecto material, se entiende: edificios, veredas, etc.) yo
sigo diciendo que es la misma? Por qu podemos encontrar la misma esquina? Porque
porque sigue teniendo la misma relacin respecto a las dems esquinas de la ciudad (va a
estar a la misma cantidad de cuadras y en misma orientacin respecto a las otras esquinas
que antes de haber sido destruida). En consecuencia, yo puedo seguir diciendo que es la
misma calle (dice Saussure) porque la relacin que guarda con las otras calles es la misma
que antes. Otra vez estamos ante una entidad que se define relacionalmente.
Opongamos a los casos precedentes este otro tan diferente- de un traje que
hubieran robado y que yo encuentro en la tienda de un ropavejero. Aqu se trata de una
entidad material, que reside nicamente en la substancia inerte, el pao, el forro, los
adornos, etc. Otro traje, por parecido que sea al primero, no ser el mo. Pero la identidad
lingstica no es la del traje, sino la del expreso y de la calle. Cada vez que empleo la
palabra seores! renuevo la materia; es un nuevo acto fnico y un nuevo acto psicolgico.
El lazo entre los dos empleos de la misma palabra no se basa ni en la identidad material, ni
en la exacta semejanza de sentidos, sino en elementos que habr que investigar y que nos
harn llegar a la naturaleza verdadera de las unidades lingsticas.
El tercer ejemplo que da Saussure es el de un traje que me fue robado y despus yo
lo encuentro en la tienda de un ropavejero. Cmo lo reconozco? Debido a que es el
mismo pao, el mismo color, a que tiene determinados detalles personales que me hacen
reconocerlo. O sea, lo reconozco porque materialmente es el mismo.
Sin embargo, de la lengua que los hablantes reconocen no es la del traje, sino la del
expreso o la de la calle. Las identidades que los hablantes reconocen son identidades
relacionales. La relacin que guarda -aba con cantar es la misma que guarda -ia con
comer; la relacin que guarda -i con legal en ilegal es la misma que guarda -in
con oportuno en inoportuno y la misma que guarda -im con posible en
imposible.
Las identidades sincrnicas son relacionales.
B. Qu es una realidad sincrnica? Qu elementos concretos o abstractos de la
lengua se pueden llamar as?
Sea por ejemplo la distincin de las partes de la oracin: en qu se funda la
clasificacin de las palabras en sustantivos, adjetivos, etc.? Se hace en nombre de un
principio puramente lgico, extralingstico, aplicado desde fuera a la gramtica como los
grados de longitud y de latitud al globo terrestre? O bien corresponde a algo que tiene su
77
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
sitio en el sistema de la lengua y est condicionado por ella? En una palabra es una
realidad sincrnica? Esta suposicin parece la probable, pero se podra defender la primera.
Es que en la frase francesa ces gants son bon march (estos guantes son baratos), bon
march es un adjetivo?
En el literal B, Saussure se pregunta qu es una realidad sincrnica.
El autor plantea el problema de que en su poca (y quizs ahora tambin) las
gramticas de las distintas lenguas se hacan en base a gramticas modlicas; es decir que
se tomaban como modelos generales como por ejemplo las gramticas latinas o griegas, y a
veces, las gramticas eslavas. En consecuencia, cuando se defina un adjetivo, por ejemplo,
se trataba de que esa definicin fuera tan amplia que abarcara todas las lenguas.
Saussure ve el problema que se plantea a la hora de definir categoras para
cualquier lengua de la misma manera.
Asimismo, otras corrientes se basaban en la lgica. Esto es la Gramtica general y
razonada de Port Royal. El hecho de que en muchas gramticas se insista para el anlisis
oracional partir del sujeto y del predicado tiene que ver con esto; se trata de una herencia
de la lgica, porque las categoras sujeto-predicado son, en principio, categoras lgicas.
Suponen un modelo en donde el lenguaje es un reflejo del pensamiento.
Podramos plantear la cuestin de la siguiente manera:
1. No tenemos porqu encontrar las mismas categoras en todas las lenguas.
No todas las lenguas tienen porqu tener artculo, por ejemplo, como sucede con el
latn.
2. Lo que definimos como adjetivo en espaol no tiene por qu coincidir conlo
que definimos como adjetivo en ingls. Ya vimos que en espaol, en principio, el
adjetivo tiene una posicin ms libre: mientras que en espaol puede ir antepuesto o
pospuesto al sustantivo, en ingls va siempre antepuesto; mientras que en espaol
concuerda en gnero y nmero con el sustantivo, en ingls es invariable. Por tanto lo
que llamamos adjetivo en una lengua no es lo mismo que llamamos adjetivo en otra, ni
sintctica ni morfolgicamente tienen los mismos comportamientos. Probablemente el
mismo nombre provenga de una concepcin extralingstica (lo sustantivo: lo principal
/ lo adjetivo: lo accesorio).
El ejemplo del adjetivo bon march (literalmente buen mercado, buen precio) da
cuenta de una clasificacin general que no se ajusta a los comportamientos habituales de
los adjetivos en francs.
Lgicamente tiene ese sentido, pero gramaticalmente la cosa es ms dudosa,
porque bon march no se comporta como un adjetivo (es invariable, nunca se coloca
delante del sustantivo, etc.); por otro lado est compuesto de dos palabras; ahora bien,
justamente la distincin de las partes de la oracin debe servir para clasificar las palabras de
la lengua: cmo se podr atribuir a una de esas Partes un grupo de palabras? Pero al
revs, no comprendemos bien esta expresin si decimos que bon (bueno) es un adjetivo y
march (mercado, precio?) un sustantivo. Por lo tanto aqu tenemos una clasificacin
defectuosa o incompleta; la distincin de las palabras en sustantivos, verbos, adjetivos, etc.,
no es una realidad lingstica innegable.
Saussure plantea los siguientes problemas:
78
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
a) Un adjetivo puede ir antepuesto o pospuesto en el francs, pero ste va
pospuesto nicamente.
b) Todos los adjetivos del francs concuerdan con el sustantivo (si es
femenino, si es plural, etc.), pero ste es invariable.
c) Cul es el sentido de clasificar las palabras en adjetivos, sustantivos,
pronombres, verbos, etc.? Clasificar supone ordenar y ordenar supone entender. Se
supone que una clasificacin premite ordenar cualquier palabra en una de las
mencionadas categoras. Pero bon march son dos palabras: march es un
sustantivo y bon un adjetivo. Sin embargo, ambas estn clasificadas en el francs
como un adjetivo.
Por lo tanto, lo que plantea Saussure es que esta clasificacin es defectuosa, y que
se lleg a ella debido a la aplicacin de una clasificacin tan general de adjetivo que
cualquier cosa que complementa un sustantivo es un adjetivo.
Cerrando este punto, lo que es una realidad propia de una lengua no tiene porqu
serlo para otra. Cada lengua tiene un orden propio, su propia gramtica. Toda lengua es
arbitraria, las lenguas no son nomenclaturas.
Saussure propone una lingstica inmanente que tome en cuenta las
caractersticas propias de una lengua sin tomar como modelo las de otras lenguas o las de
la lgica.
Por ltimo, una identidad lingstica de una lengua es una realidad de esa
lengua y no lo es de otra.
C. Por ltimo, todas las nociones estudiadas en este pargrafo no difieren
esencialmente de lo que hemos llamado valores. Otra comparacin ms con el juego de
ajedrez nos lo har comprender (ver pg. 158 y sigs.). Tomemos un caballo: es por s
mismo un elemento del juego? Seguramente no, porque con su materialidad pura, fuera de
su casilla y de las dems condiciones del juego, no representa nada para el jugador, y no
resulta elemento real y concreto ms que una vez que est revestido de su valor y haciendo
cuerpo con l. Supongamos que en el transcurso de una partida esta pieza viene a ser
destruida o extraviada: se la puede reemplazar por otra equivalente? Ciertamente: no slo
otro caballo, hasta cualquier figura sin semejanza alguna con l ser declarada idntica, con
tal de que se le atribuya el mismo valor. Se ve, pues, que en los sistemas semiolgicos,
como la lengua, donde los elementos se mantienen recprocamente en equilibrio segn
reglas determinadas, la nocin de identidad se confunde con la de valor y recprocamente.
El tem C incluye la idea del valor. Para el valor Saussure pone el ejemplo de la
pieza de ajedrez. Esta podra ser sustituida por un botn de plstico, por ejemplo, con tal de
que en el juego valga como un caballo. Basta que los jugadores lo hayan convenido
previamente. No es la sustancia lo que da valor a la pieza sino la relacin que esta tenga
con las del resto del juego.
De esta manera se puede concluir que el valor recubre, entonces la nocin de
realidad y de identidad. Es por eso necesario detenerse en el problema del valor.
He aqu por qu en definitiva la nocin de valor recubre las de unidad, de
entidad concreta y de realidad. Pero si no existe diferencia alguna fundamental entre
estos diversos aspectos, resulta que el problema se puede plantear sucesivamente en varias
formas. Ya se intente determinar la unidad, la realidad, la entidad concreta o el valor,
siempre plantearemos y volveremos a plantear la misma cuestin central que domina toda
la lingstica esttica. (el destacado es nuestro)
79
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
CAPTULO IV
EL VALOR LINGSTICO
1. LA LENGUA COMO PENSAMIENTO ORGANIZADO
EN LA MATERIA FNICA
Para darse cuenta de que la lengua no puede ser otra cosa que un sistema de
valores puros, basta considerar los dos elementos que entran en juego en su
funcionamiento: las ideas y los sonidos.
Qu quiere decir Saussure con valores puros? Que no importa la sustancia, el valor
es independiente de la misma.
La lengua es tambin comparable a una hoja de papel: el pensamiento es el
anverso y el sonido el reverso: no se puede cortar uno sin cortar el otro; as tampoco en la
lengua se podra aislar el sonido del pensamiento, ni el pensamiento del sonido; a tal
separacin slo se llegara por una abstraccin y el resultado sera hacer psicologa pura o
fonologa pura. (el subrayado es nuestro)
La lingstica trabaja, pues, en el terreno limtrofe donde los elementos de dos
rdenes se combinan; esta combinacin produce una forma, no una substancia.
Como decamos, y ms adelante se ver, lo importante es la forma, no una
sustancia. No importa cmo se materialice ni el significante ni el significado. No importa si
el significante se materializa por medio de la voz, la escritura, etc. Del lado del significado
pasa lo mismo. Algo nos permite entender que cuando en flor del naranjo y flor de la
nobleza, la palabra flor es la misma.
2. EL VALOR LINGSTICO CONSIDERADO
EN SU ASPECTO CONCEPTUAL
Cuando se habla del valor de una palabra, se piensa generalmente, y sobre todo,
en la propiedad que tiene la palabra de representar una idea, y, en efecto, se es uno de los
aspectos del valor lingstico. Pero si fuera as, en qu se diferenciara el valor de lo que se
llama significacin? Seran sinnimas estas dos palabras? No lo creemos, aunque sea fcil
la confusin, sobre todo porque est provocada menos por la analoga de los trminos que
por la delicadeza de la distincin que sealan.
El valor, tomado en su aspecto conceptual, es sin duda un elemento de
significacin, y es muy difcil saber cmo se distingue la significacin a pesar de estar bajo
su dependencia. Sin embargo, es necesario poner en claro esta cuestin so pena de reducir
la lengua a una simple nomenclatura (ver pg. 127).
Saussure analiza aqu dos cosas que son diferentes pero estn relacionadas: el
valor y la significacin.
Tomemos primero la significacin tal como se suele representar y tal como la
hemos imaginado en la pgina 129. No es, como ya lo indican las flechas de la figura, ms
que la contraparte de la imagen auditiva. Todo queda entre la imagen auditiva y el
80
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
concepto, en los lmites de la palabra considerada como un dominio cerrado existente por s
mismo.
Significado
Significante
Pero vase el aspecto paradjico de la cuestin: de un lado, el concepto se nos
aparece como la contraparte de la imagen auditiva en el interior del signo, y, de otro, el
signo mismo, es decir, la relacin que une esos dos elementos es tambin, y de igual modo,
la contraparte de los otros signos de la lengua.
Este captulo presenta un problema, en l aparecen dos acepciones de la palabra
significacin.
En primer lugar, Saussure llama significacin a la relacin que existe entre
significado y significante. Por otra parte insiste en la idea de que uno requiere del otro, y
de esa manera los desubstancializa. l pone el acento en la relacin que hay entre los
constituyentes, es una relacin que se da dentro del signo. La significacin es, entonces, la
capacidad de un significante de evocar un significado.
En este sentido se podra afirmar que esta relacin es nica para cada signo. No
existira, segn esta interpretacin, ni homonimia ni sinonimia en la lengua (no todos estn
de acuerdo en interpretar de esta manera este pasaje). En efecto, que can y perro no
son sinnimos se puede vislumbrar en sus derivados: se dice una tos perruna pero no
una tos canina, se dice productos caninos pero no productos perrunos.
De la misma manera, podramos afirmar que en leo un libro y libro un cheque,
el significante en ambos signos coinciden casualmente en la misma materia fnica. En
realidad, cada uno es un significante distinto que se define en relacin con el significado
que evoca. Por tanto, son dos significantes distintos.
Mientras la relacin de significacin es una relacin que se da dentro del signo, la
relacin de valor es una relacin entre los signos. Para explicar esto ltimo recurre al
ejemplo de una hoja de papel.
Se trata de una hoja
partida vista de atrs
y de adelante donde
los dos trozos tiene
un anverso y un
reverso: A y B, A y
B respectivamente
A
B
Supongamos que tenemos una lengua tan sencilla que dispone de slo dos
signos. Para poder volver a armar la hoja no slo tenemos que juntar los dos pedazos, sino
que lo tenemos que hacer con un orden.
81
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
El trozo A y el trozo B constituyen los dos signos. El lado A es el significante y el
lado A el significado de uno y el lado B el significante y el lado B el significado del otro.
Esto supone algunos conceptos fundamentales:
1.
ambos lados son indisociables y no se puede concebir uno sin su relacin
con el otro (oposicin pero complementariedad). As se expresa la
significacin
2.
el todo es ms que la suma de las partes, est constituido por las partes y
las relaciones que existen entre ellas, no se pueden unir los trozos de
cualquier manera sino que existe un orden que me permite rearmar la
hoja.
3.
El valor es la relacin que guarda un signo con el resto de los signos de
una lengua. Entonces, el valor de A est dado su posicin en relacin
con B y el valor de A est dado en relacin con B, es decir, el valor es
una entidad relacional.
Por lo tanto, aunque valor y significacin no sean lo mismo, uno depende
del otro.
En la relacin significado-significante t, el significante t evoca al significado
t. Sin embargo, mientras que el t de Montevideo se define con relacin a un vos o
a un usted, el de Espaa se define slo en relacin a un usted. Por lo tanto, la relacin
que hay entre significado y significante no es la misma, aunque materialmente sean lo
mismo.
Mientras que la significacin es una relacin intrasgnica, el valor es una relacin
intersgnica o intrasistmica.
Para responder a esta cuestin, consignemos primero que, incluso fuera de la
lengua, todos los valores parecen regidos por ese principio paradgico: Los valores estn
siempre construidos:
1, por una cosa desemejante susceptible de ser trocada por otra cuyo valor est
por determinar;
2, por cosas similares que se pueden comparar con aquella cuyo valor est por
ver.
Estos dos factores son necesarios para la existencia de un valor. As, para
determinar lo que vale una moneda de cinco francos hay que saber: 1, que se la puede
trocar por una cantidad determinada de una cosa diferente, por ejemplo, de pan; 2, que se
la puede comparar con un valor similar del mismo sistema, por ejemplo, una moneda de un
franco, o con una moneda de otro sistema (un dlar, etc.). Del mismo modo una palabra
puede trocarse por algo desemejante: una idea; adems, puede compararse con otra cosa de
la misma naturaleza: otra palabra. Su valor, pues, no estar fijado mientras nos limitemos a
consignar que se puede trocar por tal o cual concepto, es decir, que tiene tal o cual
significacin; hace falta adems compararla con los valores similares, con las otras palabras
que se le pueden oponer. Su contenido no est verdaderamente determinado ms que por el
concurso de lo que existe fuera de ella. Como la palabra forma parte de un sistema, est
revestida, no slo de una significacin, sino tambin, y sobre todo, de un valor, lo cual es
cosa muy diferente.
Se insiste aqu en la teora del valor. Como ya se haba hecho notar, este concepto
proviene de la economa y es aqu donde se explicita con claridad.
Los elementos que estn en juego en la economa son:
82
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
1. dos cosas desemejantes: con 5 pesos se puede comprar un pan, es decir, por un
lado dinero y por el otro un bien. En este sentido decimos que un pan vale $5.
2. dos cosas semejantes: comparamos tambin bienes con bienes y ponemos en
relacin dinero con dinero. Para saber si ese pan es caro o barato necesito saber
cunto gano (dinero) y que otros bienes podra comprar con esa cantidad.
En el primer caso estaramos frente a la significacin (primer aspecto del valor), un
significante se define en relacin con el significad que evoca. En el segundo caso
estaramos frente al valor propiamente dicho, un significado se define en relacin con los
otros significados de la lengua un significante en relacin con los otros significantes de la
lengua.
Ahora bien, el siguiente prrafo incluye una nueva acepcin de la palabra
significacin. En este caso es entendida como denotacin, es decir como la capacidad
que tiene un signo de sealar un elemento del mundo.
Algunos ejemplos mostrarn que es as como efectivamente sucede. El espaol
carnero o el francs mouton pueden tener la misma significacin que el ingls sheep, pero
no el mismo valor, y eso por varias razones, en particular porque al hablar de una porcin
de comida ya cocinada y servida a la mesa, el ingls dice mutton y no sheep. La diferencia
de valor entre sheep y mouton o carnero consiste en que sheep tiene junto a s un segundo
trmino, lo cual no sucede con la palabra francesa ni con la espaola.
El ejemplo que Saussure pone es, por un lado, el mismo que ya habamos visto con
pez y pescado en relacin a la palabra inglesa fish, pero a la inversa.
En este caso, tenemos dos significados en ingls (mutton y sheep) y uno en espaol
(carnero). Hasta ac no hay ningn concepto nuevo.
Sin embargo se agrega que mouton (del francs), mutton (del ingls) y carnero (del
espaol pueden tener la misma significacin. Si se pone atencin a lo trabajado hasta
ahora, se podr observar que, segn lo explicado, NO pueden tener la misma significacin
porque es propia de cada signo.
Se concluye que aqu Saussure quiere decir otra cosa con la palabra significacin.
Se entiende, habitualmente, que lo que se quiere expresar es que, a pesar de tener valores
distintos, pueden denotar las mismas cosas.
Si admitimos esta tesis, se puede decir que los hablantes de distintas lenguas
pueden llegar a denotar los mismos elementos del mundo (pueden hablar de lo mismo)
pero con distintos valores. Se puede preguntar por la edad de una persona tanto en ingls
como en espaol (How old are you? y Qu edad tens? respectivamente), sin embargo la
traduccin literal es imposible. En efecto, preguntar en espaol a un nio Cun viejo sos?
resulta totalmente inadecuado.
Sin embargo, la traduccin es posible y de hecho siempre ha existido.
Si admitimos esta tesis (que por cierto no todo el mundo admite), llegamos a una
importante conclusin: las lenguas no son sistemas totalmente cerrados (solipsismos) sino
que se abren al mundo cuando es necesario denotar; pero las lenguas tampoco estn signos
que no tienen relacin entre s (nomenclaturas) y que solo son etiquetas de las cosas o los
conceptos. Las lenguas son sistemas de signos capaces de denotar, de abrirse al mundo.
Saussure vuelve al concepto de valor, luego de esta digresin, si lo es, para
centrarse en el hecho de que los signos se definen unos en relacin a los otros. En la lengua
todo es relativo.
83
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Dentro de una misma lengua, todas las palabras que expresan ideas vecinas se
limitan recprocamente: sinnimos como recelar, temer, tener miedo, no tienen valor
propio ms que por su oposicin; si recelar no existiera, todo su contenido ira a sus
concurrentes. Al revs, hay trminos que se enriquecen por contacto con otros; por ejemplo,
el elemento nuevo introducido en dcrpit (un viellard dcrpit, ver pg. 151) resulta de
su coexistencia con dcrpi (un mur dcrpi). As el valor de todo trmino est
determinado por lo que lo rodea; ni siquiera de la palabra que significa sol se puede fijar
inmediatamente el valor si no se considera lo que la rodea; lenguas hay en las que es
imposible decir sentarse al sol.
Si existe en el espaol tener miedo, recelar y temer, es porque hay algo en
temer que no lo podemos hallar en tener miedo o en recelar; para Saussure no hay
sinnimos en la lengua. Ah vemos el aspecto diferencial, los elementos se definen por
oposicin, unos son lo que los otros no son.
Como los signos se definen en relacin con lo que los rodea, Saussure muestra que
tambin hay trminos que se enriquecen (o definen) en contacto con otros.
El ejemplo est en francs, pero Amado Alonso, en nota a pie de pgina, pone un
ejemplo en espaol: el elemento nuevo introducido en el uso argentino de latente (un
entusiasmo latente) resulta de su coexistencia con latir (un corazn latiente). Es decir,
por contacto con latiente, latente (en potencia), adquiere tambin el significado de estar
vivo.
Dos ejemplos ms que pone Saussure sobre el valor parecen ser clarificadores.
1)
En espaol existen dos nmeros para el nombre, singular y plural. En
snscrito, existen tres, singular, dual y plural. Aunque en ambos casos
hablemos de singular, es evidente que no nos referimos a lo mismo:
mientras que en espaol el singular es lo que no es plural, en snscrito el
singular es lo que no es ni plural ni dual; aunque en ambos casos
hablemos de plural, tampoco nos referimos a lo mismo: mientras que en
espaol el plural es lo que no es singular, en snscrito el plural es lo que
no es ni singular ni dual. Como se ve, no son etiquetas de una
nomenclatura. El valor es puramente diferencial y opositivo.
2)
En espaol tenemos un solo verbo, alquilar, tanto para quien posee una
casa y la da en alquiler (alquilo esta casa) como para quien no teniendo
casa paga a un extrao por vivir en una suya (alquilo esta casa). En
alemn existen dos verbos que se diferencian perfectamente: mieten y
vermieten. Aunque puedan denotar lo mismo, no tienen el mismo valor.
Si imaginamos una situacin en la cual se produce un juego de palabras
en espaol con alquilar usado en los dos sentidos y produciendo una
confusin (humor de lenguaje, por ejemplo), esto sera intraducible al
alemn.
Por ltimo, habr que anotar que para Saussure, la significacin (en su
primera acepcin: relacin significante / significado), es una relacin positiva (un
significante efectivamente evoca un significado), el valor es una relacin negativa
(opositiva) ya que un valor es lo que los otros no son.
CAPTULO V
RELACIONES SINTAGMTICAS Y RELACIONES ASOCIATIVAS
84
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
1. DEFINICIONES
As, pues, en un estado de lengua todo se basa en relaciones; y cmo
funcionan esas relaciones?
Las relaciones y las diferencias entre trminos se despliegan en dos esferas
distintas, cada una generadora de cierto orden de valores; la oposicin entre esos dos
rdenes nos hace comprender mejor la naturaleza de cada uno. Ellos corresponden a dos
formas de nuestra actividad mental, ambos indispensables a la vida de la lengua.
De un lado, en el discurso, las palabras contraen entre s, en virtud de su
encadenamiento, relaciones fundadas en el carcter lineal de la lengua, que excluye la
posibilidad de pronunciar dos elementos a la vez (ver. Pg. 133). Los elementos se alinean
uno tras otro en la cadena del habla. Estas combinaciones que se apoyan en la extensin se
pueden llamar sintagmas. El sintagma se compone siempre, pues, de dos o ms unidades
consecutivas (por ejemplo: re-leer, contra todos; la vida humana; Dios es bueno; si hace
buen tiempo, saldremos, etc.). Colocado en un sintagma, un trmino slo adquiere su valor
porque se opone al que le precede o al que le sigue o a ambos. (el destacado es nuestro)
Podramos imaginarnos a un interlocutor de Saussure que le hiciera este reproche:
Ud. ha sealado hasta ahora que todo en la lengua son relaciones, pero de qu relaciones
est Ud. hablando?. Y Saussure podra contestar: esas relaciones son nada ms que de
dos tipos, relaciones sintagmticas y relaciones asociativas.
Como se ver, estas relaciones no hacen otra cosa que continuar la teora del valor.
Este captulo se divide en tres partes: una introduccin, las relaciones sintagmticas
y las relaciones asociativas.
Comienza presentando las relaciones sintagmticas como relaciones que se dan en
el discurso y vinculndolas con el principio de la linealidad del significante. Los problemas
tericos que se presentan son los mismos: Son relaciones que los signos contraen en el
habla o en la lengua? Este problema se va a tratar en extenso en el pargrafo 3.
Para ilustrar estas relaciones pone los siguientes: releer (palabra); contra todos
(sintagma preposicional); Dios es bueno (oracin); si hace buen tiempo, saldremos
(oracin compleja). Como se ve, los ejemplos tienen cierto orden: se parte de un ejemplo
simple y se termina con uno complejo pasando por una serie intermedia.
Varias conclusiones se derivan de esta presentacin.
En primer lugar, un sintagma puede ser tan simple como una palabra o tan
complejo como una oracin con una subordinada dentro.
En segundo lugar, un sintagma puede estar incrustado en otro. En efecto, buen
tiempo, por ejemplo, es un sintagma que est dentro del sintagma si hace buen tiempo,
saldremos. Esto remite a una cualidad de la lengua: su recursividad, es decir, la posibilidad
de generar, en una suerte de cajas chinas, unas estructuras dentro de otras. Esta propiedad,
para otros autores como Chomsky, dara cuenta de la creatividad lingstica.
En tercer lugar, no existe la unidad palabra no es coextensiva con la unidad signo.
Una palabra puede contener ms de un signo (releer), un palabra puede coincidir con un
signo (hoy) y en algunos casos dos palabras pueden en realidad representar un nico signo
(ser humano). En la mayora de los casos, una palabra es un sintagma (combinacin de dos
o ms signos). No nos extraemos, entonces, que algunos autores prefieran hablar de
grupo sintagmtico nominal en lugar de grupo sintctico nominal: si consideramos que
un sustantivo es un sintagma (tiene por lo menos la combinacin de un signo lxico con
uno de nmero), esta consideracin es coherente. El ncleo es un sintagma.
85
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
En este pasaje se vuelve a la nocin de valor: un signo adquiere su valor en relacin
con lo que le precede, con lo que le sigue o con ambas cosas. Esta formulacin tampoco es
nueva en el curso. En el captulo dedicado al valor ya haba advertido que hay lenguas en
las que no puede decirse sentarse al sol, es decir, el signo manifiesta su valor en la
combinaciones sintagmticas que la lengua permite.
Pensemos en los siguientes ejemplos:
a)
b)
c)
d)
es un la sostenido
la casa acaba de derrumbarse
no quiero verla
a este anillo le hace falta una perla
Estos cuatro ejemplos intentan mostrar que frente la, en espaol, puede estar
representando elementos bien diferentes. En los tres primeros ejemplos la es
efectivamente un signo, en el ltimo, una slaba. En el primer ejemplo es un sustantivo
(nombre de una nota musical), en el segundo un artculo y en el tercero un pronombre (en
funcin de objeto directo. Efectivamente manifiestan su valor en la combinacin
sintagmtica que realizan. Su identidad material, como ya se haba mencionado en otras
oportunidades, es meramente casual e irrelevante para determinar el valor (o la identidad
sincrnica).
Por ltimo, las relaciones sintagmticas son relaciones im praesentia. es decir,
relaciones de signos copresentes.
Las relaciones asociativas, en cambio, se definen como relaciones in absentia.
Mientras que las relaciones sintagmticas sern presentadas por Jakobson como el
eje de la combinacin las relaciones asociativas constituirn el eje de la seleccin. Estas
ltimas se conocen tambin como relaciones paradigmticas.
Por otra parte, fuera del discurso, las palabras que ofrecen algo de comn se
asocian en la memoria, y as se forman grupos en el seno de los cuales reinan relaciones
muy diversas. As la palabra francesa enseignement, o la espaola enseanza, har surgir
inconscientemente en el espritu un montn de otras palabras (enseingner, renseigner, etc.,
o bien armement, changement, etc., o bien ducation, apprentisage); por un lado o por otro,
todas tienen algo en comn.
Ya se ve que estas coordinaciones son de muy distinta especie que las primeras.
Ya no se basan en la extensin; su sede est en el cerebro, y forman parte de ese tesoro
interior que constituye la lengua de cada individuo. Las llamaremos relaciones asociativas.
La conexin sintagmtica es in praesentia; se apoya en dos o ms trminos
igualmente presentes en una serie efectiva. Por el contrario, la conexin asociativa une
trminos in absentia en una serie mnemnica virtual.
Saussure plantea que dichas relaciones responden a una serie mnemnica virtual.
Este planteo, cuyo punto de vista, en principio, es psicologista, tendr luego, una
presentacin ms estructural. Ya habamos visto en el mecanismo del habla que elegir
unos signos implica descartar otros. Es decir, los que estn presentes valen en funcin de
los que estn ausentes. El decir y no decir son hechos que se involucran
irremediablemente. No importa, como ya habamos advertido lo dicho sino por lo que se
calla.
Saussure trata de representar icnicamente estas relaciones con el siguiente
esquema:
86
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
ENSEANZA
ensea
enseemos
aprendizaje
etc.
educacin
lanza
templanza
balanza
etc.
esperanza
etc.
etc.
La palabra enseanza es como el centro de una constelacin donde aparecen
diferentes relaciones de tipo asociativo: en la primera serie la asociacin se da a partir de la
raz (ense-), en la segunda a partir del significado (lxico y/o gramatical: todos son
sustantivos), en la tercera por el sufijo (ensear / enseanza; templar / templanza) y en la
ltima por el significante (como en la rima).
Jakobson va a explicar, ms adelante, que el principio que rige este eje es el de la
equivalencia. Lo que tienen en comn estos elementos es lo que les permite funcionar de la
misma manera.
Por ltimo, si bien el autor las debe presentar por separado, estas dos relaciones se
dan juntas en la lengua. Esto le permitir a Saussure presentar a la lengua como un
mecanismo.
Como es se aprecia habitualmente en el libro, se recurre primero a un ejemplo
extralingstico para presentar luego la explicacin lingstica propiamente dicha.
Desde este doble punto de vista una unidad lingstica es comparable a una parte
determinada de un edificio, una columna por ejemplo; la columna se halla, por un lado, en
cierta relacin con el arquitrabe que sostiene; esta disposicin de dos unidades igualmente
presentes en el espacio hace pensar en la relacin sintagmtica; por otro lado, si la columna
es de orden drico, evoca la comparacin mental con los otros rdenes (jnico, corintio,
etc.), que son elementos no presentes en el espacio: la relacin es asociativa.
Se trata de un ejemplo arquitectnico. Un
travesao puede tener las mismas dimensiones
que las columnas que lo sostienen, pero su valor
no lo determina su forma (el que sea columna o
travesao no tiene nada que ver con la forma
material, en el piso, podran ser tres elementos
idnticos), sino su posicin. Su valor, el hecho de
que dos sean columnas y uno travesao, est en
funcin de la relacin que hay entre ellos. Este es
un buen ejemplo de relaciones sintagmticas.
Pero si una de estas columnas se rompiera y alguien consiguiera un tronco del
mismo tamao que cumpliera su funcin, el problema se subsanara. Este intenta ser un
ejemplo de las relaciones asociativas. Es decir tienen una relacin de equivalencia.
Enfrentados a la lengua asistimos al mismo problema.
COLUMNA
COLUMNA
TRAVESAO
87
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
En deshacer se pueden reconocer dos signos: des- y hacer. Si reconocemos
dos signos en relacin sintagmtica (copresentes) es porque existen dos series asociativas
(ausentes) que permiten tal segmentacin.
deshacer
descomponer
hacer
destapar
rehacer
etc.
etc.
Es decir, se repiten con cierta regularidad, y con el mismo valor, tanto la unidad
des- como la unidad hacer.
Otro ejemplo nos muestra que esto no es siempre posible. En desidia, por lo
menos en la actual sincrona, la inexistencia de la unidad idia me impide segmentar esta
palabra en dos unidades. Lo que permite reconocer una secuencia sintagmtica en el primer
ejemplo donde des- es una unidad claramente segmentable, no existe en el segundo
ejemplo por no encontrar una serie asociativa en la que la unidad idia se repita con cierta
regularidad.
2. RELACIONES SINTAGMTICAS
Nuestros ejemplos de la pgina 207 ya dan a entender que la nocin de sintagma
no slo se aplica a las palabras, sino tambin a los grupos de palabras, a las unidades
complejas de toda dimensin y de toda especie (palabras compuestas, derivadas, miembros
de oracin, oraciones enteras).
No basta considerar la relacin que une las diversas partes de un sintagma (por
ejemplo contra y todos en contra todos, contra y maestre en contramaestre); hace falta
tambin tener en cuenta la relacin que enlaza la totalidad con sus partes (por ejemplo
contra todos opuesto de un lado a contra y de otro a todos, o contramaestre opuesto a
contra y a maestre).
Aqu se podra hacer una objecin. La oracin es el tipo del sintagma por
excelencia. Pero la oracin pertenece al habla, no a la lengua (ver pg. 57); no se sigue de
aqu que el sintagma pertenece al habla? No lo creemos as. Lo propio del habla es la
libertad de combinaciones; hay, pues, que preguntarse si todos los sintagmas son
igualmente libres. (el destacado es nuestro)
Los dos primeros prrafos quedan explicados en lo expresado en el apartado
anterior.
Conviene en este apartado centrarnos en un problema fundamental: el sintagma, es
una unidad del habla o es una unidad de la lengua?
El problema se introduce a partir de dos presupuestos de la tradicin gramatical y
una conclusin que podra derivarse de ellos (expresados como 1, 2 y 3):
1 La oracin es el sintagma por excelencia.
88
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
2 La oracin pertenece al habla.10
3 Esto quiere decir que todos los sintagmas pertenecen al habla?
La respuesta a esta pregunta es NO. Su propsito es tratar de demostrar que hay
sintagmas que pertenecen a la lengua
Hay, primero, un gran nmero de expresiones que pertenecen a la lengua; son las
frases hechas, en las que el uso veda cambiar nada, an cuando sea posible distinguir, por la
reflexin, diferentes partes significativas (cfr. francs quoi bon?, allons donc!, etc.).11 Y,
aunque en menor grado, lo mismo se puede decir de expresiones como prendre la mouche,
forcer la main quelquun, rompre une lance, o tambin avoir mal (la tte, etc.), force
de (soins, etc.), que vous ensemble?, pas nest besoin de..., etc.12, cuyo carcter usual
depende de las particularidades de su significacin o de su sintaxis.
Estos giros no se pueden improvisar; la tradicin los suministra. Se pueden
tambin citar las palabras que, aun prestndose perfectamente al anlisis, se caracterizan
por alguna anomala morfolgica mantenida por la sola fuerza del uso (cfr. en francs
difficult frente a facilit, etc., mourrai frente a dormirai, etc.)13.
Amado Alonso presenta en espaol ejemplos clarsimos respecto de lo que
Saussure pretende expresar. Ejemplos como ganar de mano o romper una lanza, no
presentan una combinacin sintagmtica libre. El hablante no podr elegir entre ganar de
pie o ganar de dedo o romper un cuchillo o romper una espada. Lo mismo ocurre con los
refranes. Quien dice el que fue a Sevilla perdi su silla no tiene por qu saber cul fue el
origen de la expresin, basta con que sepa usar adecuadamente este refrn. El hecho de que
se afirme que este tipo de combinaciones no son libres sino que estn dados por la
tradicin implica reconocer que pertenecen a la lengua y no al habla. Si estas expresiones
nos son dadas por la tradicin se nos imponen arbitrariamente, y si se nos imponen
arbitrariamente, son hechos de lengua y no manifestaciones del habla. El hablante no elige
libremente. La convencin se le impone.
Y no es esto todo: hay que atribuir a la lengua, no al habla, todos los tipos de
sintagmas construidos sobre formas regulares. En efecto, como nada hay de abstracto en la
lengua, esos tipos slo existen cuando la lengua ha registrado un nmero suficientemente
grande de sus especmenes. Cuando una palabra como fr. indcorable o esp. ingraduable
surge en el habla (ver. Pg. 267 y sigs.), supone un tipo determinado, y este tipo a su vez
slo es posible por el recuerdo de un nmero suficiente de palabras similares que
pertenecen a la lengua (imperdonable, intolerable, infatigable, etc.). Exactamente lo mismo
pasa con las oraciones y grupos de palabras establecidas sobre patrones regulares;
combinaciones como la tierra gira, qu te ha dicho?, responden a tipos generales que a su
vez tienen su base en la lengua en forma de recuerdos concretos.
10
Esta afirmacin responde a cierta tradicin gramatical que no es la tomada en el curso de LENGUA ESCRITA.
(Adaptacin de Amado Alonso) [En espaol tienen esta condicin frases como Vamos, hombre! arg. sal
de ah! como negativa en oposicin al interlocutor; y a ti qu?, etc. A. A.]
12
(Adaptacin de Amado Alonso) [Frases de carcter equivalente en espaol: ganar de mano, arg. pisar el
poncho, romper una lanza, a fuerza de (cuidados, etc.), no hay por qu (hacer tal cosa), soltar la mosca (dar
dinero a pesar de la resistencia o repugnancia). A. A.]
13
(Adaptacin de Amado Alonso) [En espaol querr frente a morir, dificultad frente a facilidad. A. A.]
11
89
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Saussure reconoce tambin como propios de la lengua los sintagmas tipo. En este
sentido, se encuentran considerados en su razonamiento dos posibilidades de suma
importancia:
1. los que se expresan con el ejemplo de ingraduable: este sintagma no existe en la
norma del espaol, pero en la medida de que existen imperdonable, intolerable
e infatigable (entre otros), existe la posibilidad de construir cualquier adjetivo
que siga el tipo in- + verbo en infinitivo + -ble, como in- + pasear + -ble, es
decir, impaseable. Los sintagmas tipo, en este sentido, son lo que
posteriormente se van a reconocer como reglas productivas: reglas que nos
permiten formar palabras de manera regular en una regla.
2. la tierra gira y qu te ha dicho? responden a dos tipos de oraciones diferentes
en el espaol, el tipo de las oraciones aseverativas y el tipo de las oraciones
interrogativas; en este sentido, estn tambin en la lengua las reglas que nos
permiten formar todas las oraciones aseverativas y todas las oraciones
interrogativas (entre otras), que somos capaces de emitir efectivamente en el
habla (esta es, ni ms ni menos, que una proto diferencia entre lo que luego va a
ser distinguido como la oracin y el enunciado).
Pero hay que reconocer que en el dominio del sintagma no hay lmite
sealado entre el hecho de la lengua, testimonio del uso colectivo, y el hecho de habla, que
depende de la libertad individual. En muchos casos es difcil clasificar una combinacin de
unidades, porque un factor y otro han concurrido para producirlo y en una proporcin
imposible de determinar.
Este apartado termina con una conclusin muy interesante: frente a un sintagma
concreto, es imposible distinguir cunto hay en l de habla y cunto de lengua. En efecto,
cualquier oracin aseverativa que un hablante enuncie va a estar permitida por las reglas
que ya estn previstas en la lengua. Por otro lado, cada vez que un hablante use, por
ejemplo, un refrn (el que fue a Sevilla perdi su silla), sintagma impuesto por la lengua,
lo va a enunciar en una situacin histrica indita y con un sentido especfico para el
inters que le ocupe (hecho de habla, por cierto).
3. RELACIONES ASOCIATIVAS
Mientras que un sintagma evoca enseguida la idea de un orden de sucesin y de
un nmero determinado de elementos, los trminos de una familia asociativa no se
presentan ni en nmero definido ni en un orden determinado. Si asociamos deseoso, caluroso, temer-oso, etc., nos sera imposible decir de antemano cul ser el nmero de palabras
sugeridas por la memoria ni en qu orden aparecern. Un trmino dado es como el centro
de una constelacin, el punto donde convergen otros trminos coordinados cuya suma es
indefinida.
Podemos considerar que lo fundamental de las relaciones asociativas ya ha sido
planteado en el primer apartado. Detengmonos simplemente en lo nuevo que introduce
este prrafo citado supra. Mientras el sintagma supone un orden (no es lo mismo caballo
blanco que blanco caballo) y un nmero determinado de trminos, las relaciones
asociativas no presentan ni un orden dado ni un nmero definido. En efecto, como cada
signo es el centro de una constelacin y las asociaciones son de distinto orden, estas
pueden ser innumerables. El orden no est dado en la lengua. Si a veces se presentan con
90
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
un orden (yo, t, l, nosotros, vosotros, ellos) es con un fin mnemotcnico. Pero ni en el
conocimiento del hablante, ni en la lengua, tienen un orden fijo.
Sin embargo, de estos dos caracteres de la serie asociativa, orden indeterminado
y nmero indefinido, slo el primero se cumple siempre; el segundo puede faltar. Es lo que
ocurre en un tipo caracterstico de este gnero de agrupaciones, los paradigmas de la flexin
(...)
Una ltima precisin es relevante: la falta de orden se cumple siempre; sin
embargo, no siempre hay un nmero indeterminado de elementos.
Esta consideracin es la que le permitir a la lingstica posterior hacer la distincin
entre paradigmas cerrados y paradigmas abiertos. Los primeros no permiten a los
hablantes la creatividad lingstica, los segundos s. Son ejemplos de paradigmas cerrados
los artculos, las conjunciones, los pronombres. Los hablantes no inventamos ni artculos ni
conjunciones ni pronombres, estos ya estn dados por la lengua. Son ejemplos de
paradigmas abiertos, los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Efectivamente, los
hablantes crean constantemente sustantivos, adjetivos y verbos.
CAPTULO V
MECANISMO DE LA LENGUA
En este captulo el objetivo es mostrar cmo las relaciones asociativas y
sintagmticas funcionan juntas.
De este captulo se van a destacar solo algunas cosas.
En primer lugar debemos reparar en la palabra mecanismo. Con ella Saussure
parece querer mostrar que la lengua no es una entidad esttica, las relaciones que presenta
suponen en ella una suerte de dinamismo
En segundo lugar, quisiramos reparar en lo que l llama solidaridades
sintagmticas:
Lo primero que nos sorprende en esta organizacin son las solidaridades
sintagmticas: casi todas las unidades de la lengua dependen, sea de lo que las rodea en la
cadena hablada, sea de las partes sucesivas de que ellas mismas se componen.
La formacin de palabras basta para probarlo. Una unidad como deseoso se
descompone en dos subunidades (dese-oso), pero no como dos partes independientes
juntadas una con otra (dese + oso). Es un producto, una combinacin de dos elementos
solidarios, que slo tiene valor por su accin recproca en una unidad superior (dese [signo
de multiplicar] oso). El sufijo, tomado aisladamente, es inexistente; lo que le da un puesto
en la lengua es una serie de trminos usuales tales como calur-oso, mentir-oso, verd-oso,
etc. A su vez el radical no es autnomo; slo existe por combinacin con el sufijo; en el fr.
roul-is el elemento no es nada sin el sufijo que le sigue. La totalidad vale por sus partes, las
partes valen tambin en virtud de su lugar en la totalidad, y por eso la relacin sintagmtica
de la parte y del todo es tan importante como la de las partes entre s.
El ejemplo propuesto por el autor parece insistir en dos cosas:
91
FERDINAND DE SAUSSURE
1.
2.
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
los signos, en una combinacin sintagmtica, valen por la solidaridad
que contraen: as, deshacer es lo contrario de hacer y descomponer lo
contrario de componer, pero destrozar no es lo contrario de trozar (cf.
destrozar un pollo y trozar un pollo)
el resultado final de una combinacin nunca es una mera suma, por eso
Saussure lo expresa como un producto. Es una consecuencia de su
concepcin estructural: el todo es mucho ms que la suma de las partes.
Si el significante es lineal, el significado no lo es. Si el significado final
de un sintagma fuese la mera suma de los significados parciales, no
existira la ambigedad en la interpretacin y esto es imposible en las
lenguas naturales.
92
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
Bibliografa
AUSTIN, J. L. (1962) 1990. Cmo hacer cosas con palabras, Paids Studio, Barcelona.
-------- (1961) 1989. "Emisiones realizativas" en Ensayos filosficos, Alianza, Madrid.
BALLY, CH. 1941 El lenguaje y la vida Losada. Buenos Aires.
BENVENISTE, E. (1966) 1979. Problemas de lingstica general I y II, Siglo XXI, Buenos Aires.
BYNON, T. (1977) 1981 Lingstica histrica Gredos. Madrid.
CARRETER, L. 1953 Diccionario de trminos filolgicos. Gredos. Madrid.
----------------- 1980 Estudios de lingstica Crtica. Barcelona.
COSERIU, E. 1962 Teora del lenguaje y lingstica general Gredos. Madrid.
------------------- 1981 Lecciones de lingstica general Gredos. Madrid
------------------- 1986 Introduccin a la lingstica, Gredos, Madrid.
CRYSTAL, D. 2000 Diccionario de lingstica y fontica Ediciones Octaedro S.L. Barcelona.
DE MAURO, T., (1967) 1987, Introduccin y notas a la edicin crtica del Curso de Lingstica General. Ed.
Alianza. Madrid.
DUCROT, O. 1965 Qu es el estructuralismo?. Ed. Losada, Buenos Aires, 1985.
-------------- 1977 De Saussure a la Filosofa del Lenguaje en ECO N 186.
-------------- (1984) 1986. El decir y lo dicho Paids Comunicacin. Barcelona.
DUCROT, O. y JEAN-MARIE SCHAEFFER 1995 Nouveau dictionnaire encyclopdique des sciences du
langage Seuil Pars.
DUCROT, O. y T. TODOROV, (1972) 1974. Diccionario enciclopdico de las ciencias del lenguaje. Siglo XXI.
Buenos Aires.
ECO, U. et al. (1973) 1976 Introduccin al estructuralismo. Alianza. Madrid.
FONTAINE, J. 1980 El Crculo Lingstico de Praga Gredos, Madrid.
GODEL, R., 1969, Les sources manuscrites du Cours de Linguistique Gnrale, Ed. Droz, Gnve.
HJELMSLEV, L. 1943 Prolegmenos a una teora del lenguaje, Gredos, Madrid.
-------------------1968 El lenguaje, Gredos, Madrid.
------------------ 1972 Ensayos lingsticos Gredos. Madrid.
-------------------1976 Principios de gramtica general Gredos. Madrid.
JAKOBSON, R. 1985. Ensayos de lingstica general Planeta-Agostini. Barcelona.
93
FERDINAND DE SAUSSURE
PROF. CARLOS HIPOGROSSO
LZARO CARRETER, F. 1999 Diccionario de trminos filolgicos (3 Ed.) Gredos. Madrid.
--------------------------- 2000 Estudios de lingstica Editorial Crtica. Barcelona.
LEWANDOWSKI, T. 2000 Diccionario de lingstica Ctedra, Madrid.
LYONS, J. 1980 Semntica Teide. Barcelona.
------------ 1981 Lenguaje, significado y contexto Paids Comunicacin. Barcelona.
------------ (1981) 1993 Introduccin al lenguaje y a la lingstica Teide. Barcelona.
MALMBERG, B. (1966) 1970 La lengua y el hombre . Introduccin a los problemas generales de la Lingstica
Ediciones Istmo. Madrid.
MARTINET, A. (s.f.), "La notion de fonction en linguistique" En: Martinet: Studies in functional syntax, Ed. W.
Fink, Munich.
------------ (1965) 1968 La lingstica sincrnica Gredos. Madrid.
------------ 1971, "Fonction et structure en linguistique" En: Martinet: Studies in functional syntax, Ed. W. Fink,
Munich.
MEILLET, A. 1952 Linguistique historique et linguistique gnrale Tome 2 1952, rimpression de l'd. de
1936, Paris, Librairie C. Klincksieck.
--------------- 1983 Linguistique historique et linguistique gnrale Tome 1 (1983), Genve, d. Slatkine /
Paris, Champion, rimpression en fac-simil de l'dition de Paris (1975)
MILLER, G. A. (1981) 1985 Lenguaje y habla Alianza Editorial. Madrid.
MOUNIN, G. (1967) 1971 Historia de la lingstica: desde los orgenes al siglo XX Gredos. Madrid.
---------------- (1968) 1976 Claves para la lingstica Anagrama. Barcelona.
--------------- (1972) 1976 La lingstica del siglo XX Gredos. Madrid.
NETHOL, A. 1971, F. de Saussure. Fuentes manuscritas y estudios crticos, Ed. Siglo XXI, Mxico.
PIAGET, J. 1968 El estructuralismo, Ed. Proteo, Buenos Aires.
ROBINS, R. H. (1967) 2000 Breve historia de la lingstica Ctedra. Madrid.
SAPIR, E. (1921) 1954 El lenguaje Breviarios. Fondo de Cultura Econmica. Mxico. Madrid. Buenos Aires.
SAUSSURE, F. DE (1916) 1987 Curso de Lingstica General. Edicin Crtica de Tulio de Mauro. Ed. Alianza
universitaria. (Tambin: Ed. Losada. Buenos Aires. 1945).
SAUSSURE, F. DE 2004 Escritos de Lingstica General. Gedisa. Barcelona.
STAROBINSKI, J. 1996 Las palabras bajo las palabras. La teora de los anagramas de Ferdinand de Saussure
Gedisa. Barcelona.
VERN, E. 1993 La semiosis social. Fragmentos de una teora de la discursividad Gedisa. Barcelona.
94
También podría gustarte
- Trabajo de CreenciasDocumento8 páginasTrabajo de Creenciasariam contrerasAún no hay calificaciones
- Resumen Revolución Francesa HobsbawmDocumento1 páginaResumen Revolución Francesa Hobsbawmliccom 200975% (4)
- Mentira La Verdad. El Conocimiento (Subt) PDFDocumento6 páginasMentira La Verdad. El Conocimiento (Subt) PDFjuanrisolo70% (10)
- Marimón, Carmen - Análisis de Textos en Español Teoría y PrácticaDocumento173 páginasMarimón, Carmen - Análisis de Textos en Español Teoría y PrácticaMercedes BrizuelaAún no hay calificaciones
- VivirbienDocumento439 páginasVivirbienUriki David Ticona Balboa100% (1)
- Karin Knorr CetinaDocumento41 páginasKarin Knorr CetinaDamián Andrés Ferrari100% (1)
- Teoria Critica y Estudios CulturalesDocumento9 páginasTeoria Critica y Estudios Culturalesliccom 2009100% (3)
- Práctico #2 MetodosDocumento4 páginasPráctico #2 Metodosliccom 2009100% (1)
- Unidad III - CDocumento4 páginasUnidad III - Cliccom 2009Aún no hay calificaciones
- Tipos de Definiciones MétodosDocumento9 páginasTipos de Definiciones Métodosliccom 2009Aún no hay calificaciones
- Teoria y Metodologia de La HistoriaDocumento3 páginasTeoria y Metodologia de La Historialiccom 2009100% (8)
- Diseño CurricularDocumento272 páginasDiseño CurricularCarlos MinanoAún no hay calificaciones
- Marco TeóricoDocumento74 páginasMarco TeóricoZullyAún no hay calificaciones
- Fichas Practicas HolocuanticasDocumento36 páginasFichas Practicas HolocuanticasJavier García HerreraAún no hay calificaciones
- Presentación Completa Seminario Investigación CualitativaDocumento91 páginasPresentación Completa Seminario Investigación CualitativaZaku KwariwanAún no hay calificaciones
- Evaluación de La InvestigaciónDocumento10 páginasEvaluación de La InvestigaciónRafael VázquezAún no hay calificaciones
- Infografia - Abraham MaslowDocumento1 páginaInfografia - Abraham MaslowJose Angel TORRES SOTOAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo ParadigmasDocumento1 páginaCuadro Comparativo ParadigmasDayana JimenezAún no hay calificaciones
- Wainer - La Didáctica de La Economía en La Formación de ProfesoresDocumento20 páginasWainer - La Didáctica de La Economía en La Formación de ProfesoresPablo SistiAún no hay calificaciones
- NEUROLIDERAZGODocumento16 páginasNEUROLIDERAZGOORTEGA GUZMAN YOMAIRA DEL SOCORROAún no hay calificaciones
- CUADRO COMPARATIVO - CompressedDocumento4 páginasCUADRO COMPARATIVO - CompressedRamiroPretelAún no hay calificaciones
- 03 Thema03 Corvalan 33-43Documento11 páginas03 Thema03 Corvalan 33-43carlosjesuspizoniAún no hay calificaciones
- Ensayo de Metodos Cuantitativos. 2Documento7 páginasEnsayo de Metodos Cuantitativos. 2Efraín MachadoAún no hay calificaciones
- Antología Teoría y Saberes EducativosDocumento250 páginasAntología Teoría y Saberes EducativosIris RascónAún no hay calificaciones
- Modulo HistoriaDocumento19 páginasModulo HistoriaTalia CamposAún no hay calificaciones
- Libro Paradigmas en ContabilidadDocumento165 páginasLibro Paradigmas en Contabilidadpaola alvarezAún no hay calificaciones
- SMV Tesis PDFDocumento427 páginasSMV Tesis PDFSandra L.Aún no hay calificaciones
- Clase Calderon VazquezDocumento7 páginasClase Calderon Vazquezrebecca rebeccaAún no hay calificaciones
- Antología Psicomed 2023Documento221 páginasAntología Psicomed 2023wonderchsrAún no hay calificaciones
- Proyecto Queso Capitulo IiDocumento13 páginasProyecto Queso Capitulo Iineyda carrizo100% (1)
- Cesar LorenzanoDocumento21 páginasCesar LorenzanoPitha Zavaleta CondeAún no hay calificaciones
- TP 1Documento8 páginasTP 1daiana10493Aún no hay calificaciones
- Epistemologia y Didáctica - Lopez RuperezDocumento10 páginasEpistemologia y Didáctica - Lopez RuperezVinicius Machado Pereira dos santosAún no hay calificaciones
- Adquirir El HábitoDocumento6 páginasAdquirir El HábitomiguelAún no hay calificaciones
- Ensayo Perspectivas MedioambientalesDocumento5 páginasEnsayo Perspectivas MedioambientalesAlexis LaredoAún no hay calificaciones
- Act 5 de EpistemologiaDocumento1 páginaAct 5 de EpistemologiaGilly MayorgaAún no hay calificaciones