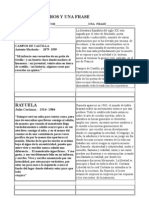Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mis Abuelos
Cargado por
Carlos Herrerav Rozo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas12 páginasTítulo original
MIS ABUELOS
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas12 páginasMis Abuelos
Cargado por
Carlos Herrerav RozoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
LUNES 5 DE FEBRERO DE 2007
MIS ABUELOS
Mis abuelos, tanto por
parte de mi madre como por parte de mi
padre, tenían algo en común: el cariño y
la devoción que sentían por sus nietos. En todo
lo demás eran diferentes. Por parte de mi
padre, mi abuelo Crisóstomo, era un hombre
relativamente alto, de aproximadamente un
metro ochenta, blanco, de anchas espaldas,
manos toscas de hombre del campo, voz recia,
ojos soñadores, de recio carácter y don de
mando. Era un hombre hecho a las labores del
campo como su padre, pero a diferencia de
éste, siempre se preocupo por que sus hijos
estudiaran para qué, según él, fueran gentes de
bien. Toda su vida no había estado dedicada a
las labores agrícolas porque las guerras
intestinas que de cuando en cuando sacudían
el país lo habían conducido a tomar partido
por alguno de los bandos y, en consecuencia, a
tomar las armas en defensa de los ideales que
creía defender. Quizás la guerra de los mil días
fue el periodo que con más énfasis lo marco.
No pocas veces en sus conversaciones traía a
colación recuerdos de aquella época. Y fueron
muchas las ocasiones que en sus ratos de ocio
tuvo, como aplicados oyentes, a sus nietos, a
quienes jamás dio un consejo porque según él,
no perdía el que aconsejaba sino el que se
dejaba aconsejar, pero sí con su ejemplo de
hombre justo y recto.
Mi abuelo, Crisóstomo, había nacido
en Chaguaní, pueblo sito al occidente
de Cundinamarca, en tierras que fueran
antaño, en épocas del descubrimiento, la
conquista y la colonia asiento
de Paeses y Panches, tribus belicosas que
lucharon casi hasta su exterminio contra los
invasores. Su nombre deriva del nombre del
Cacique Chaguaní que en lengua aborigen
significa "varón del cerro de oro", enclave
descubierto por Hernán Venegas Carrillo en
1543. Su clima entre los 22 y los 25 grados
centígrados lo hacen apto para los cultivos de
la caña de azúcar y el café. Era propietario de
una hacienda localizada en la vereda de Campo
Alegre cuyos linderos sur-occidentales eran
bañados por la quebrada de Las Sardinas; sus
tierras estaban dedicadas a la producción de
café, caña de azúcar y ganado vacuno y una
granja dedicada a los bienes de pan-coger para
el auto-abastecimiento diario. Debo afirmar
que, llevo grabados en mis genes, en mi ADN,
el gusto por las labores campestres, la libertad
de sentirse al aire libre, el olor del humus de la
tierra y el perfume agridulce de los frutos
maduros o las plantas en flor, por ello, cuando
recuerdo mis lugares de infancia me debato
entre el mundo real y aquel otro presentido,
imaginado y deseado que me conduce por el
mundo de la fantasía, de lo irreal y de lo
absurdo, el mundo de mis fantasmas
interiores, mi mundo.
Siendo un chiquillo mi predisposición se
orientaba, en gran medida por mi inquieto
carácter, a perseguir las ranas, los grillos y
cuanta pequeña alimaña quedara a mi alcance.
El abuelo no me perdía de vista y me explicaba
que clase de bichos eran aquellos y, si eran
venenosos o no, inculcándome, a la vez, el
respeto por ellos, porque, según decía, tenían
que cumplir su misión sobre la tierra.
Aprovechaba cualquier ocasión en que me
encontraba dispuesto a escuchar, que eran
pocas gracias a mi dispersión e inquietud, para
contarme cuentos o para hablar de sus
historias, de su vida. Ya dije que la guerra de
los Mil días había marcado su carácter, lo
había vuelto desconfiado y poco creyente, se
sentía, en lo más intimo traicionado, aun que
nunca entendió muy bien que había sucedido,
por que habían sido derrotados y porque acto
seguido el país había sido desmembrado por
quien se decía amigo. Permítaseme, en éste
lugar, una pequeña digresión, se lo debo a mi
abuelo: Hablar de historia cuando se escribe
literatura no es lo más prudente, tanto más
cuanto que, son dos actividades diferentes; La
historia se ocupa de la verdad objetiva de los
hechos que han ocurrido dentro de un
conglomerado social; La literatura, si bien es
cierto que se basa en hechos que han ocurrido
en algún lugar o que han afectado a quien los
cuenta, se basa fundamentalmente en la
imaginación del autor, en la invención de
situaciones, en la transposición de tiempos, en
la exageración de las imágenes y de la palabra
para hacer creíble una historia. También es
cierto que la literatura, sus fantasías,
exageraciones y truculencias sirven para
contar verdades y evidencias que de otra
manera jamás verían la luz. No quiere decir
esto, que en no pocas ocasiones, historiadores
y gobernantes, hagan literatura de la historia
para acomodarla a sus mezquinos intereses,
ocurre con más frecuencia de lo deseado,
especialmente donde el respeto por la igualdad
de los seres humanos no pasa de ser una
quimera; donde los totalitarismos de
cualquier índole se imponen y donde quienes
detentan el poder lo utilizan en su beneficio
traicionando toda dignidad y la lealtad debida
a quienes de buena fe creyeron en ellos.
Normalmente se llega a esta aberrante
situación cuando los ciudadanos se dejan
consumir por la inercia de la abulia que
destruye hasta la raíz lo que las generaciones
anteriores han conseguido y construido a base
de grandes esfuerzos, sacrificios, trabajo,
dolor y lágrimas. De ahí que mi abuelo nos
dijera con mucha frecuencia que hacía más
daño quien no hacía nada que quien hacia algo,
que más valía hablar que callarse, más
protestar contra las injusticias que hacer como
el avestruz, meter la cabeza bajo tierra y
olvidarse de todo.
Le debo a mi abuelo la verdad, su guerra, fue
una traición de principio a fin. La Colombia de
la segunda mitad del siglo XIX fue una
paradoja.La guerra de 1899 a 1902 fue el
colorarlo sangriento de las guerras civiles
nacionales que enfrentaron dos concepciones
políticas, dos estrategias antagónicas: La
república liberal de José Hilario López basada
en la soberanía popular y consolidada en Rio
negro con la Constitución de 1863 que se
enfrento a las fuerzas reaccionarias
del conservatismo y el clero que le declararon
la guerra y finalmente la derrotaron con la
coalición de la Regeneración , liberales y
conservadores, de la misma clase social,
unidos por los mismos intereses de
terratenientes, banqueros y comerciantes.
Destrozaron a los liberales radicales en la
Humareda inaugurándose la era de Rafael
Núñez con la constitución del 86 y el
concordato del 87 que r4egreso al país a la era
confesional, a las cavernas del poder civil
unido al poder eclesiástico reafirmando los
privilegios de la propiedad territorial e
imponiendo la obsecuencia hacia el poder
imperial Norte Americano, despojando a la
nación de su soberanía y su potencial
prosperidad.
Fue un tiempo de sangre y turbulencias que se
desbordo con la posesión de Marroquín en una
atmósfera densa en la que se discutía el asunto
del Canal de Panamá que enfrentaba a
empresarios franceses y Norte Americanos.
Las desavenencias, encuentros y des
encuentros entre los dirigentes políticos del
país desato la guerra el 12 de febrero de 1899 y
se cerró con la derrota liberal en Palonegro en
cuyos campos de batalla quedaron más de cien
mil muertos. ¿Cuántas veces la traición, las
equivocaciones, el desequilibrio de fuerzas, los
cantos de sirena, las insidias y la falta de
equidad y de justicia se cuelan por los
resquicios del patriotismo conduciendo hasta
el patíbulo preparado por los déspotas a los
mejores hombres dejando a los pueblos sin
vanguardia y sin guía?
La guerra culmina con la pérdida del Canal
de Panamá, por desgracia, éste no es el fin sino
el principio de la gran tragedia de la nación
que entregada al colonialismo por políticos y
empresarios aviesos que reciben órdenes del
Imperio, élite apátrida que ha permitido que el
país esté sometido a una vida de ignominia y
miseria, exigen aún mas prebendas expoliando
hasta la saciedad a sus conciudadanos y a la
patria a la que dicen pertenecer. Alguien tiene
que reescribir la historia, estos CIEN AÑOS DE
SOLEDAD, por la dignidad, la moral, la paz y la
justicia. Aun quedan hombres para quienes la
equidad tiene la forma y adquiere el valor de
una perplejidad constante y paralizante.
Entendía mi abuelo que de alguna manera
habían sido traicionados pero no podía
explicárselo, aun hoy nos cuesta desentrañar
la verdad, no porque no sea posible, sino
porque los autores de aquellos hechos y
quienes posteriormente escribieron la historia
pretendieron ocultarla. Los padecimientos aun
no terminan. El ciclo de la violencia no se
cierra.
A mi abuelo, la única herida de guerra que le
quedo fue la moral, las otras, decía, son las
heridas de las necedad. A pesar de todo siguió
siendo un hombre de bien, un campesino
empeñado en sacar adelante a su prole, y,
comprometido en hacer de su lar nativo un
lugar donde la convivencia estuviera por
encima de cualquier otro concepto. Era un
hombre ocurrente y picante al hablar, de
buenos modales y escrupuloso descriptor de
acontecimientos y lugares. Su memoria era
prodigiosa hecho que demostraría hasta la
saciedad cuando, rondando la cincuentena,
quedo ciego. Le disgustaba que le ofrecieran la
mano en señal de ayuda para llevarlo a
cualquier sitio. Se desplazaba con un bastón
por toda la hacienda, conocía todos los
recovecos de los caminos, los pasos de la
acequia, los broches en los cierres de los
potreros, la disposición del mobiliario de la
casa y nos sorprendía dándonos el valor de los
diferentes billetes de circulación legal.
Ir a la hacienda de vacaciones , a visitar a los
abuelos, era un acto de devoción, hedonista
por lo que de agradable y amable tenia: Eran
los sabores y los olores del campo, las comidas
preparadas por la abuela, la granja bien
dispuesta en teselas, donde la diversa variedad
de plantas crecían vigorosas y formaban, en
época de floración o de recogida de frutos, un
magnífico espectáculo multicolor y de exóticas
fragancias que la retina y el olfato han
guardado para siempre en la memoria. Pero no
era todo, la recolección de frutos era una fiesta
al paladar y a los sentidos, tanto más si se tiene
en cuenta que la abuela los utilizaba para
prepara exquisitas mermeladas y conservas
que eran la delicia de sus nietos, amén de
zumos y ensaladas.
La Abuela Justina era una mujer de no más de
uno con cincuenta de estatura, la color cetrina,
ojos negros, pelo negro y lacio, boca mediana,
nariz ancha, dientes blancos y bien dispuestos
y de carnes enjutas. De carácter nervioso pero
moderada, parca al hablar, sigilosa al caminar,
muy observadora sutil y altiva. Su porte y
manera de ser denotaban enseguida la altivez
de su raza, el orgullo, la presencia de ánimo y
su testarudez cuando se sentía sobrepasada u
ofendida por quien quisiera arrebatar le la
razón. Panche hasta su muerte siempre le
recrimino a su marido un desliz de sus años
mozos: Don Crisóstomo además de dedicarse a
la agricultura era dueño de una recua de mulas
de carga con las que solía sacar de la hacienda
después de las moliendas de caña, la panela, el
azúcar o las cargas de café a la población
de Facatativa donde las vendía. El viaje hasta
esta población por los caminos de herradura
de la época era largo y lento y les llevaba real
izarlo en temporada de verano tres o cuatro
días y en temporada de invierno hasta una
semana. Los pertrechos eran escasos y
consistían básicamente en dos mudas de ropa
blanca, alpargatas, machete, poncho de lino,
sombrero de ala grande una múcura de
guarapo dulce, arepas de maíz pelado , carne
serrana, un cayado para hacer el camino
menos rudo y un zurriago para arrear las
bestias. En alguna ocasión, seguramente de
copas y jolgorio regreso a casa de madrugada,
despojo las bestias de sus enjalmas y arreos y
se dirigió a sus aposentos donde era esperado,
con alegría, por mamá Justina, quien al verlo,
cambio el rictus por un gesto huraño y le
espeto:- ¡De dónde vienes! ¿De quién es la falda
que traes sobre los hombros? Mi abuelo
sorprendido retiro de su hombro izquierdo lo
que creía que era su poncho, lo extendió ante
sus ojos, su rostro cambio de color, dio media
vuelta, sin pronunciar palabra y se fue a
dormir a la enramada...
Mis abuelos paternos murieron muy mayores,
rozando el centenario, dejando un inmenso
vacío en nuestros corazones.
Con mis abuelos maternos tuvimos menos
roce, quizás porque a la muerte de mi madre,
mi padre y sus hermanas, mis tías, tomaron la
responsabilidad de la crianza y educación de
los menores, excepto de mi hermana menor,
con once meses de edad, que quedo al cuidado
de mamá Soledad. No hubo una ruptura ni un
distanciamiento emocional sino un
distanciamiento físico habida cuenta de que
vivíamos en barriadas diferentes y muy
distanciadas la una de la otra. La muerte de mi
madre fue un cataclismo psíquico y emocional
para toda la familia. Moría muy joven, con
veintisiete años, en un desgraciado accidente
de tránsito, dejando cinco hijos de los once
meses a los siete años. La muerte siempre es
una ruptura. La muerte del otro, por mucho
que nos afecte y nos duela, es un accidente que
altera el desenvolvimiento normal de nuestra
vida, abre nuevos cauces a la esperanza o la
priva totalmente de sentido. Por ello, mientras
dure la vida, tenemos el deber de realizarla, de
hacernos a nosotros mismos, de vivirla
plenamente, porque la muerte es como una
sentencia, según la cual, se vencen todos los
plazos y comienza, sin nuestra presencia, el
balance de resultados... Y, sin ir más lejos fue
lo que ocurrió, otro mundo nos asaltaba, un
mundo que no era el nuestro, no por no ser lo,
sino porque el giro que tomaba nos enfrentaba
a otras realidades: Esto será objeto de otro
tema sigamos con los abuelos...
Mi abuelo Januario era oriundo de Junín,
pueblo enclavado al oriente de Bogotá, cuyo
nombre aborigen fue Chipazaque significaba
en lengua Chibcha "nuestro padre el Zaque",
situado en la parte baja de la hondonada del
valle de Gacheta. Por tradición sus gentes han
sido en extremo religiosas y conservadoras,
muestra de ello son los monumentos que se
encuentran en la explanada del cerro Ararat,
parque que ordeno construir el presbítero Luis
Alejandro Jiménez, y que al final se convirtió
en un panteón con una serie de monumentos
de culto católico.
Don Januario, mestizo de color hosco, era de
profesión maestro, se dedicaba a la educación,
en las escuelas públicas de Bogotá. Era un
hombre de recio carácter, ceñudo a ratos, mal
humorado cuando sus alumnos no se sabían la
lección, estricto en el cumplimiento de su
deber, esforzado por hacerse entender cuando
de matemáticas se hablaba y muy dado a no
gastarse el dinero sino en aquello que fuera
eminentemente necesario, y, el resto, para sus
ahorros que nadie sabía donde los guardaba.
Sobre su esposa, Mamá Soledad, caía la
responsabilidad del cuidado de sus cinco hijos,
la alimentación y la educación. Ella era el alma
de la casa, quien con sus labores de modista,
sentada en su máquina de coser Singer,
pedaleando día y noche hasta el cansancio,
sacaba adelante a su prole, mientras Don
Januario ahorraba para la vejez. Puede
pensarse que hablo mal de mi abuelo. No. No
lo hago. Solo trato de contar lo que conozco.
No puedo hacerlo porque con migo fue un
hombre especial. ¡Tantas veces hable con él!
Fueron muchos los desayunos y almuerzos los
que compartimos en mi adolescencia. Muchos
los consejos que me daba. Era esplendido con
migo, generoso y sentimental: Te pareces tanto
a tu madre, me decía, y se le anegaban los ojos
en lágrimas. Cuando le conté que me había
casado, me miro sorprendido, se hizo un
silencio espeso y después de una larga
meditación me reconvino aduciendo que era
muy joven, que el paso que había dado era muy
serio y que quien tenía mujer debía tener casa
y costalito para la plaza. No sé cuantas cosas
más me dijo con una serenidad que me
sorprendía, tanto más cuanto que yo conocía
las explosiones intempestivas de su carácter.
Mi sorpresa fue mayúscula, cuando extrayendo
el talonario de su cartera me extendió un talón,
para que compres, dijo, los muebles de la
alcoba. Con mi matrimonio, mi nuevo destino
y las nuevas obligaciones contraídas, los
encuentros con mi abuelo Januario se
distanciaron. Años más tarde cuando mi
abuelo murió sus hijos se llevaron una gran
sorpresa: Mi abuelo había ahorrado para la
vejez, entre su cartera encontraron títulos
bancarios por una suma considerable de
dinero y escrituras de bienes raíces de los
cuales nadie, solo él, conocía su existencia....
También podría gustarte
- La Tia Rosa y La Tia ChiquinquiraDocumento13 páginasLa Tia Rosa y La Tia ChiquinquiraCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- EuripidesDocumento4 páginasEuripidesCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Cogitaciones Variaciones DiversasDocumento154 páginasCogitaciones Variaciones DiversasCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Un HombreDocumento4 páginasUn HombreCarlos Herrera RozoAún no hay calificaciones
- Cogitaciones Variaciones DiversasDocumento154 páginasCogitaciones Variaciones DiversasCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Reeditar La Historia de La InfamiaDocumento10 páginasReeditar La Historia de La InfamiaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mi Regalo de Navidad para Mis AmigosDocumento3 páginasMi Regalo de Navidad para Mis AmigosCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mitia Margarita y JmaDocumento3 páginasMitia Margarita y JmaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Vivimos en Una Democracia o en Una Dictadura InternacionalDocumento5 páginasVivimos en Una Democracia o en Una Dictadura InternacionalCarlos Herrerav Rozo100% (1)
- Escuela de La VidaDocumento2 páginasEscuela de La VidaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mucho Ruido y Pocas NuecesDocumento3 páginasMucho Ruido y Pocas NuecesCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Para Qué Sirve La PoliticaDocumento4 páginasPara Qué Sirve La PoliticaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Educación para La CiudadaniaDocumento3 páginasEducación para La CiudadaniaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Mi Tía Margarita y La ExcomuniónDocumento4 páginasMi Tía Margarita y La ExcomuniónCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- La Lucha Por La LibertadDocumento3 páginasLa Lucha Por La LibertadCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Hacia Dónde VamosDocumento4 páginasHacia Dónde VamosCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Los Libros Del VeranoDocumento9 páginasLos Libros Del VeranoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diciembre 16 Del 2009Documento4 páginasDiciembre 16 Del 2009Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- El Centro PolíticoDocumento4 páginasEl Centro PolíticoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diego ArangoDocumento3 páginasDiego ArangoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- ENCUENTRODocumento1 páginaENCUENTROCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- DIARIODocumento4 páginasDIARIOCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- El InsultoDocumento1 páginaEl InsultoCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Cincuenta Libros y Una FraseDocumento4 páginasCincuenta Libros y Una FraseCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diciembre 16 Del 2009Documento6 páginasDiciembre 16 Del 2009Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diciembre 17 de 2009Documento5 páginasDiciembre 17 de 2009Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Cincuenta Libros y Una Fras1Documento5 páginasCincuenta Libros y Una Fras1Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Diario 3Documento5 páginasDiario 3Carlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Ciudadanos Comp Rome Ti Dos Con El Estado de Derecho o PolÍticos Imbeciles Comp Rome Ti Dos Con El Totalitarismo y La IgnoranciaDocumento3 páginasCiudadanos Comp Rome Ti Dos Con El Estado de Derecho o PolÍticos Imbeciles Comp Rome Ti Dos Con El Totalitarismo y La IgnoranciaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- Centro Político o Ideologia PolíticaDocumento3 páginasCentro Político o Ideologia PolíticaCarlos Herrerav RozoAún no hay calificaciones
- 01B Oración Catequistas Ante El Monumento, Jueves SantoDocumento5 páginas01B Oración Catequistas Ante El Monumento, Jueves SantoNUNQUAMSATISAún no hay calificaciones
- Renta VariableDocumento11 páginasRenta VariableAmaliaAún no hay calificaciones
- Nomina PDFDocumento3 páginasNomina PDFmocksAún no hay calificaciones
- Guía de Vida ÚtilDocumento2 páginasGuía de Vida ÚtilEstefani Y LAún no hay calificaciones
- Libreto Acto Día de Las Madres 2018 Escuela Las ColoniasDocumento2 páginasLibreto Acto Día de Las Madres 2018 Escuela Las ColoniasKaty Alarcón SánchezAún no hay calificaciones
- Consultoría Financiera Actividad 8Documento13 páginasConsultoría Financiera Actividad 8Jacob PalomoAún no hay calificaciones
- Hoja de AuxiliaturaDocumento1 páginaHoja de AuxiliaturaLidia VielmanAún no hay calificaciones
- Auto Que Se Declaré Fundado La Prisión PreventivaDocumento15 páginasAuto Que Se Declaré Fundado La Prisión PreventivaRosario Licona100% (1)
- Cuáles Son Las Prestaciones EconómicasDocumento4 páginasCuáles Son Las Prestaciones EconómicasPaula Camila Vanegas IpiaAún no hay calificaciones
- Doctrina Social de La IglesiaDocumento17 páginasDoctrina Social de La IglesiaLiz AllendesAún no hay calificaciones
- Teoría Del Desarrollo PsicosocialDocumento18 páginasTeoría Del Desarrollo PsicosocialDaniela ValentinaAún no hay calificaciones
- S3A5 Hernández Palmeros Isabel ViridianaDocumento4 páginasS3A5 Hernández Palmeros Isabel ViridianaViridiana HernandezAún no hay calificaciones
- Convenios de La OITDocumento4 páginasConvenios de La OITSantiago GuzmánAún no hay calificaciones
- Chamanismo Alrededor Del MundoDocumento5 páginasChamanismo Alrededor Del MundoMiguel LòpezAún no hay calificaciones
- Martial God Asura (01-100)Documento418 páginasMartial God Asura (01-100)Maickel Piñango AlemanAún no hay calificaciones
- Concepto y dimensiones del desarrollo sustentableDocumento2 páginasConcepto y dimensiones del desarrollo sustentableAna100% (12)
- Tarea Academica 2 - Parte 1Documento5 páginasTarea Academica 2 - Parte 1Ratona Flo Scurra100% (1)
- Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias Políticas Y AdministrativasDocumento53 páginasUniversidad Nacional de Chimborazo Facultad de Ciencias Políticas Y AdministrativasAndres VilemaAún no hay calificaciones
- Tipos de MercadeoDocumento3 páginasTipos de MercadeoStefania AgudeloAún no hay calificaciones
- La Autoestima Como Clave Del Progreso Personal y ComunitarioDocumento1 páginaLa Autoestima Como Clave Del Progreso Personal y ComunitarioCristhian manuel clavo tejadaAún no hay calificaciones
- Copia de Procedimiento Sunavi OliverDocumento6 páginasCopia de Procedimiento Sunavi Oliverjose100% (1)
- Historia de TemucoDocumento2 páginasHistoria de TemucoharuAún no hay calificaciones
- Papel Cuanti Del Problema3142Documento2 páginasPapel Cuanti Del Problema3142David Luján VerónAún no hay calificaciones
- Tder 1201 222 2 T2Documento5 páginasTder 1201 222 2 T2Tzila ArevaloAún no hay calificaciones
- Cpe en QuechuaDocumento130 páginasCpe en QuechuaAlejandra SaraviaAún no hay calificaciones
- Catalogo NeodataDocumento7 páginasCatalogo NeodataEliazim Garcia PeñaAún no hay calificaciones
- Bitacora SenaDocumento1 páginaBitacora SenaJulian SantamariaAún no hay calificaciones
- Componentes de Los Estados Financieros de Las EmpresasDocumento2 páginasComponentes de Los Estados Financieros de Las EmpresasMaria De Jesus ValeraAún no hay calificaciones
- Área de DPCC - Sesión N°2Documento7 páginasÁrea de DPCC - Sesión N°2Yesmin Rosmery Ruiz NavarroAún no hay calificaciones
- MOOC. Analítica Web. 1.2. Principios y Fundamentos de Analítica Web. para Qué Sirve La Analítica WebDocumento3 páginasMOOC. Analítica Web. 1.2. Principios y Fundamentos de Analítica Web. para Qué Sirve La Analítica WebEsther2003Aún no hay calificaciones