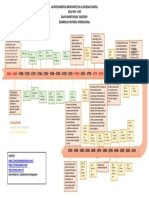Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Palabra Institucionalizada
La Palabra Institucionalizada
Cargado por
Claudia Doroteo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas10 páginasLa Palabra Institucionalizada
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLa Palabra Institucionalizada
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas10 páginasLa Palabra Institucionalizada
La Palabra Institucionalizada
Cargado por
Claudia DoroteoLa Palabra Institucionalizada
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
La palabra
institucionalizada
J. Igor Israel Gonzlez Aguirre
Universidad de Guadalajara
Introduccin
1. En este sentido, Urteaga remite a tres
grandes mbitos de visibilizacin de
lo juvenil: 1. el de la sociabilidad
con sus pares, es decir, una especie
de forma ldica de socializacin;
2. el de las expresiones culturales,
por medio del desarrollo de
colectividades o identidades que
despliegan prcticas culturales
propias o distintivas (i. e. la msica
rock); y 3. el poltico, en donde
desde la dcada de los sesenta, el
joven ha irrumpido expresando sus
prcticas por medio de lenguajes y
acciones simblicas espectaculares,
mostrando otras lgicas organizativas
ms horizontales. Maritza Urteaga.
Imgenes juveniles del Mxico
moderno. Jos A. Prez Islas
y Maritza Urteaga Castro-Pozo.
Historias de los jvenes en Mxico.
Su presencia en el siglo xx. Mxico:
sep-imjuve-agn-, 2004, pp. 36-37.
El reconocimiento real (el registro en el orden simblico)
de los jvenes en el horizonte de los programas oficiales
en nuestro pas, no tuvo lugar sino hasta la primera mitad
del siglo xx.1 Si antes las esferas de socializacin (i. e. la
escuela y la familia) eran los lugares exclusivos donde se
condensaban las imgenes institucionales que dotaban de
visibilidad a la juventud, ahora este papel se centra en el
mbito de las polticas gubernamentales. Dado el carcter
reciente de la estructuracin de polticas orientadas hacia
el sector juvenil, pudiera pensarse que el anlisis de las
races histricas de la discursividad institucional carece
de importancia al considerar que sta se halla ausente,
que no produce eco en lo que dicen y hacen los jvenes
en la actualidad. Sin embargo, vale la pena destacar que
es precisamente por esa aparente ausencia del discurso
institucional en el decir y el hacer de los jvenes (y su
presencia en la estructuracin de las polticas de juventud),
que un anlisis de este tipo resulta crucial. Adems, si se
efecta una lectura ms atenta de la discursividad juvenil,
es posible notar que las temticas que interpelan a los
jvenes son similares a las que estaban vigentes hace varias
dcadas. El modo en que la juventud habla o calla acerca de
dichas temticas es lo que se ha transformado. La revisin
de los medios a travs de los que las instituciones piensan
Estudios jaliscienses 80, mayo de 2010
(como lo plantea Douglas),2 permitira a los jvenes
tanto contrastar los cambios que se experimentan en los
estilos contemporneos de ser joven como la ineficacia
institucional en trminos de la atencin a las demandas
planteadas por este sector poblacional.
2. V a s e M a r y D o u g l a s . H o w
Institutions Think. Syracuse:
Syracuse University Press, 1986.
Emergencia de los sujetos juveniles
En principio, el enfoque adoptado por las polticas de
juventud en Mxico puede dividirse en dos grandes
rubros. El primero, prevaleciente desde finales del
siglo xix hasta hace apenas unos aos, tena como
ncleo el aspecto educativo y era ms bien de dominio
exclusivamente gubernamental. El segundo, cercano a
la dcada de los ochenta del siglo xx, se refiere, sobre
todo, a la esfera cultural, y se considera una poltica
pblica como tal, es decir, que corresponde no slo al
gobierno sino que involucra al resto de la sociedad.
En una conferencia dictada en Guadalajara por Jos
Antonio Prez Islas con motivo del Da Internacional de
la Juventud, se sugera que la tendencia de las polticas de
juventud en Mxico poda circunscribirse dentro de cuatro
grandes aristas. La primera tena como eje la trivializacin
de la juventud, en otras palabras, se asuma que sta era
una etapa transitoria, de algo incompleto, que deba ser
superada. La segunda se caracterizaba por posponer lo
juvenil, por situarlo en un punto en el futuro, negando
con ello su presente. La tercera giraba al rededor de la
idealizacin, con lo cual se estereotipaba al joven situndolo
como el actor del cambio por excelencia. La cuarta y ltima
se estructuraba en torno de la generalizacin, ya que no se
tomaba en cuenta que la diversidad es precisamente lo que
caracteriza a los mundos juveniles y se asuma que la oferta
estatal debera ser la misma para todos los jvenes.3
Sin duda, las aristas sugeridas por Prez Islas
constituyen un mapa que nos permite enmarcar las
polticas de juventud de Mxico y en Jalisco. Esto es as
porque los componentes mencionados por el citado autor
estn presentes, en mayor o menor medida, en el tejido de
las polticas de juventud en nuestro pas; y son factores
3. Jos Antonio Prez Islas. Polticas
pblicas de juventud. Conferencia
dictada con motivo del Da
Internacional de la Juventud,
organizado por el Instituto
Jalisciense de la Juventud,
Guadalajara, Congreso del Estado
de Jalisco, 12 de agosto de 2005.
Vase Jos Antonio Prez Islas.
Visiones y versiones. Los jvenes
y las polticas de juventud.
Gabriel Medina Carrasco (coord.).
Aproximaciones a la diversidad
juvenil. Mxico: El Colegio de
Mxico, 2000.
La palabra institucionalizada
4. Rogelio Marcial y Miguel Vizcarra
Dvila. Jvenes y polticas pblicas:
Jalisco, Mxico. Zapopan: El
Colegio de Jalisco-ijj, 2006.
5. Rogelio Marcial. Jvenes en
diversidad. Ideologas juveniles de
disentimiento: discursos y prcticas
de resistencia. Zapopan: El Colegio
de Jalisco, 2002, p. 244 (tesis de
Doctorado en Ciencias Sociales).
Vase tambin Jos Antonio Prez
Islas. Jvenes e instituciones en
Mxico, 1990-2000: actores,
polticas y programas. Mxico:
IMJ, 2000, p. 76. Consltese
adems el portal de Poder Joven,
(http://www.poderjoven.gob.
mx/ Fortalecimiento/Temas/
Experiendia.html.)
fundamentales en lo que corresponde a la construccin de
las imgenes culturales que dan visibilidad a este sector
de la poblacin. Ms adelante veremos que si lo anterior
se traslada al mbito local, las tendencias referidas por
Prez Islas resultan an ms marcadas.
Ahora bien, autores como Marcial y Vizcarra han
argumentado que en el territorio mexicano los primeros
trazos de la formalizacin de los jvenes, en tanto sujetos
de la poltica, estuvieron a la par de los incipientes intentos
de organizacin juvenil.4 Recordemos que las primeras
instituciones de juventud emergieron en un contexto en
el que la sociedad mexicana comenzaba a tornarse ms
urbana, los procesos de industrializacin que atravesaban
al pas eran cada vez ms acentuados, la actividad
econmica tenda a consolidarse. En trminos generales,
la nacin mostraba una mayor diversificacin social. Si
aos atrs se haba establecido un marco legislativo que
dictaminaba las formas correctas para ser joven, ahora
comenzaban a hacerse ms visibles los sectores juveniles
universitarios, por lo que stos se convirtieron en los
principales interlocutores ante la estructura gubernamental.
As, tanto la Confederacin de Jvenes Mexicanos (cjm),
creada en 1938, como la Central nica de la Juventud (cuj),
surgida un ao despus, situaron a este sector poblacional
en el horizonte del campo poltico nacional. No obstante,
plantea Marcial, no es sino hasta ya iniciada la dcada
de los cuarenta del siglo xx, cuando surgi la primera
institucin pblica encaminada a atender a la poblacin
juvenil universitaria: la Oficina de Accin Juvenil (oaj).
Debido en buena medida a las reiteradas demandas de
diversas organizaciones estudiantiles, en 1942 fue fundada
dicha oficina. sta dependa directamente de la Secretara
de Educacin Pblica (sep) y se presentaba como un
espacio poltico que tena por funcin facilitar la relacin
del gobierno y sus dependencias, con los representantes
universitarios de las diferentes entidades del pas.5 Ello
implicaba dar continuidad a la parcelacin del mundo
juvenil que lo circunscriba casi exclusivamente al mbito
escolar. Es posible poner de relieve, desde entonces, la
institucionalizacin de los perfiles del circuito tradicional
Estudios jaliscienses 80, mayo de 2010
que indicaba el modo adecuado de ser joven (i. e. familia
parental-escuela-trabajo-emancipacin-familia propia).
En este sentido, puede decirse que el Estado del
periodo posterior a la Revolucin mexicana conceba a los
jvenes mexicanos bajo una manera positivista: la juventud
era vista como una etapa biolgicamente inacabada, que
preparaba al ser humano para su vida adulta. La tendencia
predominante de la poltica de juventud era, por decirlo
como Prez Islas, la trivializacin: el Estado asuma
directamente parte de la formacin escolarizada (primaria,
media y universitaria), con el objeto de prefigurar a los
futuros habitantes del pas. Por otra parte, Urteaga seala
que desde la estructura gubernamental se asuma que
la energa, inmadurez e inexperiencia, caracterstica y
consustancial de dicha etapa deban complementarse
con el ejercicio de la autoridad paternal en el interior de
la familia; mientras tanto, la castidad y la pureza se
mantendran afianzadas con base en la fe catlica. La
mencionada autora aduce que el discurso de la Iglesia
catlica tambin presentaba a la juventud como una fase
que serva slo como prembulo a la adultez, en la que el
despertar a la sexualidad converta a los jvenes en sujetos
necesitados de control. As, no era extrao que los
procesos escolares estuviesen centrados en una educacin
para la castidad. En consonancia con lo anterior, desde el
discurso mdico se apoyaba esta percepcin: se situaba a
los jvenes como los encargados de reproducir los valores
ms elevados de la sociedad, es decir, se les idealizaba.
Para ello se haca hincapi en la higiene fsica y mental
de la juventud: para los hombres un cuerpo sano, libre de
enfermedades, un carcter firme, emprendedor y fuerte;
para las mujeres un espritu maternal, dulce y caritativo.
Tal como lo seala Urteaga, estos discursos adoptaron
una postura moralista que defina la salud de los jvenes
a partir del control de las pasiones y los bajos instintos.
La autora plantea que entre 1910 y 1939, la ideacin de un
deber ser joven se hallaba vinculada con la necesidad de
los gobiernos posrevolucionarios de atraer al proyecto de
la revolucin a las nuevas generaciones. Ello con el objeto
de asegurar la trascendencia del mismo.
La palabra institucionalizada
10
6. Urteaga, op. cit., p. 48.
7. Laura Patricia Romero. Los
estudiantes entre el socialismo y
el neoconservadurismo. Laura P.
Romero (coord.). Jalisco desde la
Revolucin. Movimientos sociales,
1929-1940. (Tomo v). Guadalajara:
Gobierno del Estado-Universidad
de Guadalajara, 1988, pp. 263-267.
Vanse tambin Pablo Yankelevich.
Educacin socialista en Jalisco.
Zapopan: El Colegio de Jalisco,
2000; y Carmen Castaeda (comp.).
Historia social de la Universidad
de Guadalajara. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara-ciesas,
1995.
Los discursos institucionales del Estado, de la
Iglesia catlica, el mdico-cientfico, y el de los medios
de comunicacin, influyeron en la construccin de la
manera correcta de ser joven. As, por ejemplo, durante
las administraciones de lvaro Obregn y de Plutarco
Elas Calles, con Jos Vasconcelos a la cabeza de la
Universidad Nacional, se conceba a los jvenes como
el grupo de individuos que llegaran a dirigir el pas,
los futuros lderes de la revolucin hecha gobierno.6
Enseguida se ver la impronta que lo anterior tuvo en
Jalisco, y ms adelante, que en la elaboracin de las
polticas de juventud resuenan todava algunos de los
ecos del enfoque esbozado lneas antes.
Para trasladar esta discusin a la esfera local es
pertinente recordar que a partir de 1929, con el objeto
de dar cauce al proyecto callista, la consolidacin del
Estado nacional se haba supeditado a la concentracin
y centralizacin del poder. En este sentido, la represin
antipopular y anticomunista del rgimen haba debilitado
a los movimientos obrero y agrario en Jalisco, los cuales
fungan como pilares que sustentaban la tendencia
federalista y liberal prevaleciente en la entidad. De modo
que las protestas anticentralistas estaran situadas, ahora,
sobre todo entre los sectores medios ilustrados, buena
parte de los cuales haban sido educados en la Universidad
de Guadalajara (vuelta a fundar en 1925). Sin duda, el
escenario poltico de la entidad haba entrado en una
crisis, reflejada entre otras cosas en la eliminacin de los
movimientos sociales ms radicales y en la desintegracin
de la corriente obregonista asociada con stos. A ello se
sumaba que la Iglesia catlica favoreca la prevalencia
ideolgica del rgimen porfirista entre amplios sectores
de la poblacin jalisciense. Entre los callistas, esto
constitua un obstculo para la modernizacin, por lo que
se pensaba que la secularizacin del pensamiento era la
solucin a este problema. Desde luego, la educacin sera
la va para lograr este propsito, y los jvenes estudiantes
estaran en el centro de este proceso.7
En este contexto, puede decirse que la poltica
anticlerical fue llevada a cabo con cierto xito por parte
Estudios jaliscienses 80, mayo de 2010
de la filial jalisciense del pnr (antecedente del actual pri).
Recordemos adems que la emergencia de un universo
juvenil en Mxico y en Jalisco tiene como contexto el
desarrollo y la trayectoria de la esfera educativa. Lo
anterior resulta crucial debido a que distintos grupos de
jvenes universitarios interpretaron dicha poltica como
revolucionaria, por lo que se adhirieron a ella, muchos
como militantes del mencionado partido. Cabe sealar que
los comunistas tambin tenan cierta militancia, aunque
minoritaria, ya que sus organizaciones sociales y polticas
estaban proscritas por el rgimen. Es pertinente destacar que
en octubre de 1932 varios grupos acordaron constituir el
Comit Unificador de Accin Antirreligiosa y Anticlerical
(cuaaa). Si su principal objetivo consista en organizar
una lucha contra las religiones, dicho Comit encontrara
en Voz Obrera un rgano informativo, por medio del
cual hara llamados a la juventud para que se incorporara
a su cruzada contra la reaccin. Asimismo, el cuaaa
impulsara una campaa en pro de la industrializacin
de Jalisco, para lo cual invitaban a los ciudadanos
amigos de la civilizacin y el progreso a que apoyaran
la cesin de los templos para convertirlos en escuelas
y en centros de perfeccionamiento para los obreros. La
Federacin de Estudiantes Universitarios de Guadalajara
(feug) comparta estas demandas e incluso Jos Wilfrido
Gastelum, su entonces dirigente, inform que tales centros
seran atendidos por los propios estudiantes.8
No obstante, el involucramiento de la Universidad
en el entorno poltico local no tuvo una aceptacin
consensuada entre todo el estudiantado. Ello, sobre todo,
porque la participacin implicaba una incorporacin
masiva a las filas del pnr.9 Por cierto, de los tres mil
alumnos que constituan la poblacin universitaria, se
saba que alrededor de 50 eran cercanos al comunismo,
150 partidarios de la revolucin, 15 fascistas, 100
reaccionarios y el resto, casi 2 700, es decir, la
inmensa mayora, consideraba la participacin poltica
como una actividad propia de vagos. Ms que una
adopcin transparente del socialismo por los estudiantes
universitarios de la entidad, lo que se observa es un
11
8. Entre las agrupaciones que
participaron en la instauracin del
cuaaa destacan los siguientes: el
Flanco Estudiantil Anticlerical;
el Grupo Accin Antirreligiosa,
la Liga de Salud Pblica; y la
Liga Anticlerical Revolucionaria.
La directiva del cuaaa estuvo
conformada por Jess Cisneros,
delegado del Grupo Accin
Antirreligiosa; por Manuel Garay,
de la Liga; Carlos Gonzlez
Guevara, representando a los
estudiantes; y Jos Monte Vera, por
la Liga Anticlerical Revolucionaria.
Romero, op. cit, p. 267.
9. Romero, op. cit., p. 293. Es pertinente
destacar que desde entonces se
ha prestado mayor atencin
acadmica al estudio de las
expresiones juveniles ms visibles
y espectaculares, dejando de lado
con ello a amplios sectores de la
poblacin joven. Esta tendencia
no es exclusiva de la realidad
jalisciense, sino que es observable
en todo el pas, ni se limita
exclusivamente a la juventud.
Las ciencias sociales en general
se han caracterizado por prestar
mayor atencin a los aspectos que
presentan notoriedad destacable,
dejando de lado procesos sociales
ms cotidianos y menos visibles.
La palabra institucionalizada
12
10. Las palabras del entonces rector
universitario aparecen en Romero,
op. cit., p. 269 (las cursivas son
nuestras).
paisaje ideolgico bastante ms complejo que requiere de
un anlisis con mayor profundidad. De cualquier manera,
puede decirse que los jvenes eran vistos en su condicin
de estudiantes, as como dueos de una tendencia innata a
la rebelda. Es as que, debido a que buena parte de ellos
estaba en desacuerdo con las tendencias socialistas que
se le iban atribuyendo a la casa universitaria, algunos
alumnos de la Facultad de Derecho promovieron ante
Sebastin Allende, entonces gobernador del estado cuya
filiacin era clara con respecto al proyecto centralizador
callista, la destitucin de Enrique Daz de Len, quien
funga como rector de la Universidad, al igual que la
de Ignacio Jacobo, director de la mencionada Facultad.
Desde luego, la peticin sera considerada carente de
justificacin, por lo que fue rechazada en ese momento.
En este contexto, es pertinente mencionar que
la cpula universitaria dirigente fue integrndose de
manera paulatina a la elite gobernante en la entidad. Esto
traera como consecuencia la profundizacin del carcter
estatista de dicha institucin jalisciense. Si en aquella
poca la juventud mexicana era vista slo en trminos
de su condicin de estudiante necesitado de control,
en la entidad el estereotipo se reforzaba an ms. El 9
de noviembre de 1932, el rector del recinto universitario
sealara en uno de los medios de comunicacin locales
que una buena universidad debe estar controlada
directamente por el Estado, sobre todo porque la
autonoma de la institucin pona en riesgo la estabilidad y
el orden.10 Ms all de las pugnas ideolgicas de las distintas
fracciones universitarias, lo que importa destacar es que
ya entrada la tercera dcada del siglo xx las perspectivas
que se tenan acerca de la juventud circunscriban a sta a
la esfera escolar. Adems, la situaban como una poblacin
rebelde necesitada de control, es decir, las imgenes
culturales que otorgaban visibilidad a los jvenes tenan,
todava, una marcada raz decimonnica.
Por otra parte, la labor antirreligiosa de los
revolucionarios jaliscienses inclua la depuracin de la
democracia gobernante, as como la promocin de una
cultura atea. El involucramiento de la Universidad
Estudios jaliscienses 80, mayo de 2010
en esta campaa fue consolidndose, ya que adems de
algunos estudiantes, se adhirieron a ella varias autoridades
universitarias. En este sentido, Romero seala que una
parte significativa de los jvenes estaba cada vez ms
motivada a organizarse para colaborar con las tareas
proyectadas por la administracin allendista-callista.
De modo que las agrupaciones polticas de alumnos
comenzaron a proliferar en el interior de la institucin
universitaria, lo cual traera consigo la dispersin de
esfuerzos: frente a las expectativas de participar de manera
directa en la toma de decisiones concerniente al destino
de la entidad, se crearon dos federaciones, la mencionada
feug y la Federacin de Estudiantes de Jalisco (fej). A
stas se sum una tercera, la Confederacin Nacional de
Estudiantes (cne), que tena como objetivo aglutinar a
las dos anteriores. Bajo esta ptica, la mencionada autora
plantea que el alumnado no escapaba a los rasgos de la
cultura poltica predominante en aquel periodo, ya que a
la vocacin por el poder se sumaban componentes tales
como el sectarismo y la intolerancia. Luego de que la
escuela de Jurisprudencia y la Escuela Preparatoria de
Jalisco unificaran sus agrupaciones estudiantiles al elegir
una sola directiva, independiente y autnoma de las dos
federaciones que iban perdiendo representatividad (la
feug y la fej), se afiliaron a la seccin universitaria del
pnr los primeros grupos provenientes de las Facultades
de Jurisprudencia y Medicina. Ello tendra como objetivo
tanto orientar y apoyar a los sectores obreros y campesinos,
como organizar a los jvenes revolucionarios inscritos
en la Universidad de Guadalajara.11
De modo que en los primeros aos de la dcada de
los aos treinta, fue conformndose un pensamiento que
entremezclaba de manera peculiar el anticlericalismo
jacobino, las ideas racionalistas y el marxismo. Asimismo,
el entorno poltico dara un bandazo significativo: a la
par de la postulacin de Crdenas a la presidencia, en
Jalisco iba fragundose una relativa oposicin al callismo.
El surgimiento de una interpretacin cardenista de la
Revolucin trajo consigo que entre los universitarios
comenzaran a tomar mayor fuerza las ideas socialistas.
13
11. Ibid., p. 271.
La palabra institucionalizada
14
12. Lo anterior resulta crucial porque,
tal como lo seala Romero,
redimensiona la adopcin del
credo socialista entre los
universitarios. Ms bien, lo que
se tiene es una polarizacin entre
los estudiantes que favorecan al
pensamiento liberal, y aquellos que
se decantaban por el pensamiento
socialista. Romero, op. cit., pp.
275-276. An as, creemos que
el espectro ideolgico de los
universitarios de aquella poca
resultaba ms complejo, como
podra afirmarlo un estudio de
mayor envergadura.
Mientras tanto, el anticlericalismo le otorgaba un
fundamento clasista a su posicin, ya que el clero
catlico fue visto como aliado de los terratenientes, y el
protestante como avanzada del imperialismo. La religin
era percibida entre el ala radical del estudiantado como un
peligro para los intereses obreros y campesinos. Uno de
los ejemplos ms claros de la irrupcin del cardenismo y
su influencia entre la juventud de la poca se encuentra en
la formacin del Partido Nacional Estudiantil Cardenista
(pnec), promovida por Carlos Osorio, entonces dirigente
de la seccin universitaria del pnr. En este contexto,
Romero destaca que el panorama ideolgico en Jalisco
estaba dominado por una concepcin estatista en la que
convergan las fuerzas impulsoras de la modernidad, con
los partidarios (callistas y cardenistas) de la Revolucin.
Vale la pena sealar que el radicalismo de izquierda entre
los estudiantes universitarios no era compartido por gran
parte de la clase obrera jalisciense. En este sentido, la
mencionada autora aduce que al movimiento estudiantil
slo se plegaron los ferrocarrileros y los mineros, mientras
que buena parte de los artesanos, trabajadores de comercio y
servicios, e industrias, eran controlados por una burocracia
sindical vinculada al pnr; para quienes el socialismo era
algo ajeno, o cuando mucho, parte de la retrica oficial.12
Conclusiones
Las perspectivas institucionales que se tenan con
respecto a la juventud durante el periodo en que sta
emergi como sujeto en el mbito pblico (entre los
aos treinta y cuarenta del siglo xx), pueden rastrearse
de manera clara en la discursividad institucional: dicho
sector poblacional era concebido como el signo de la
rebelin y el cambio y, por ende, estaba necesitado de
vigilancia. En estos trminos, resulta significativo un
conocido discurso emitido por Calles el 20 de julio de
1934, en el Palacio de Gobierno de Guadalajara:
Es necesario que entremos al nuevo periodo de la Revolucin,
que yo llamo el periodo revolucionario psicolgico;
Estudios jaliscienses 80, mayo de 2010
debemos apoderarnos de las conciencias de la niez, de las
conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer a
la Revolucin. Con toda la maa los reaccionarios dicen que
el nio pertenece al hogar y el joven a la familia; sta es una
doctrina egosta, porque el nio y el joven pertenecen a la
comunidad, pertenecen a la colectividad. Por eso yo excito a
todos los gobiernos de la Revolucin, a todas las autoridades
y a todos los elementos revolucionarios que vayamos al
terreno que sea necesario ir, porque la niez y la juventud
deben pertenecer a la revolucin.13
Una vez ms, las palabras no son elegidas al azar.
El desplazamiento del movimiento armado a la
institucionalizacin de la batalla (esta vez en el mbito
psicolgico) deja entrever los gestos ms autoritarios de
un rgimen todava naciente. La idea de apoderarse
de las conciencias de nios y jvenes para integrarlos al
proyecto revolucionario, pone de manifiesto las races
ms profundas del Maximato. El hiperpresidencialismo
centralizador que se transluce en las palabras de Calles,
funga como la argamasa del campo poltico nacional
y se postulaba tambin como su puerto de llegada.
La juventud, necesitada de control por su natural
inclinacin a la rebelda, estuvo siempre en el centro de
las pugnas entre los distintos intereses que pretendan
adjudicarse la hegemona. Carentes de voz y voto con
respecto a sus destinos, los jvenes se vean orillados
a transitar por el camino hacia la adultez, fuera ste el
designado por el proyecto revolucionario o el elegido
por la religiosidad. Desde ahora queda claro que las
imgenes de lo juvenil estn vinculadas con el modo
en que fue estructurndose el campo poltico mexicano.
En otras palabras, es innegable que las visiones
estereotipadas con que las instituciones contemplaban
a los jvenes tenan detrs el supuesto de que stos
eran sujetos necesitados de vigilancia, dueos de una
tendencia innata al caos y a la rebelda. La esfera escolar
se convertira en la arena par excellence donde fueron
libradas las batallas por el control ideolgico de este
sector poblacional.
15
13. Plutarco Elas Calles, citado en
Jos Mara Muri. Breve historia
de Jalisco. Guadalajara: SEPUniversidad de Guadalajara, 1988,
p. 509 (el subrayado es nuestro).
También podría gustarte
- Calderon Bouchet Ruben - Revolución FrancesaDocumento451 páginasCalderon Bouchet Ruben - Revolución FrancesaAnonymous GeYnNxpy100% (2)
- Historia de La Bandera de MéxicoDocumento3 páginasHistoria de La Bandera de MéxicoomarAún no hay calificaciones
- Proceso de IndependenciaDocumento9 páginasProceso de IndependenciaJuan PlazaAún no hay calificaciones
- El Liberalismo Mexicano 1Documento458 páginasEl Liberalismo Mexicano 1Guillermo Nugent100% (7)
- Golpes de Estado en ArgentinaDocumento4 páginasGolpes de Estado en ArgentinaFiamma Lucia Adornetto100% (2)
- Quijada, Mónica - QUÉ NACION DINAMICAS Y DICOTOMIAS DE LA NACION EN EL IMAGINARIO HISPANOAMERICANO DEL SIGLO XIXDocumento29 páginasQuijada, Mónica - QUÉ NACION DINAMICAS Y DICOTOMIAS DE LA NACION EN EL IMAGINARIO HISPANOAMERICANO DEL SIGLO XIXMaritza Gómez Revuelta100% (5)
- EL CASTIGO EJEMPLAR A LOS INDÍGENAS en La Epoca de Jose de Galvez en El Virreinato de La Nueva EspañaDocumento17 páginasEL CASTIGO EJEMPLAR A LOS INDÍGENAS en La Epoca de Jose de Galvez en El Virreinato de La Nueva EspañaMaritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- Entre Decetes y MugrososDocumento193 páginasEntre Decetes y MugrosospaolaximenaAún no hay calificaciones
- Regulaciones de La Vida Urbana Colonial EcuadorDocumento17 páginasRegulaciones de La Vida Urbana Colonial EcuadorMaritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- Las Juntas de 1808 Entre La Tradicion y La ModernidadDocumento23 páginasLas Juntas de 1808 Entre La Tradicion y La ModernidadMaritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- Enfoque Subalterno e Historia Latinoamericana - Nación Subalternidad y Escritura de La Historia en El Debate Mallon BeverlyDocumento0 páginasEnfoque Subalterno e Historia Latinoamericana - Nación Subalternidad y Escritura de La Historia en El Debate Mallon BeverlyMaritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- Tlhis 08Documento147 páginasTlhis 08Maritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- Cartilla o Catecismo Del Ciudadano ConstitucionalDocumento4 páginasCartilla o Catecismo Del Ciudadano ConstitucionalMaritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- El Rostro El Discurso y La Construccion de Significado ComunicativoDocumento9 páginasEl Rostro El Discurso y La Construccion de Significado ComunicativoMaritza Gómez RevueltaAún no hay calificaciones
- La Revolución Francesa y Repercusión en La Isla de Santo DomingoDocumento2 páginasLa Revolución Francesa y Repercusión en La Isla de Santo DomingoXaViEr HiLaRiOAún no hay calificaciones
- Revolución FrancesaDocumento20 páginasRevolución FrancesaUwsi DosciAún no hay calificaciones
- Olympe de GougesDocumento1 páginaOlympe de GougesTamara MarrugoAún no hay calificaciones
- Corrientes LibertadoresDocumento38 páginasCorrientes LibertadoresAnonymous JnthWQAún no hay calificaciones
- Guia Revolución Francesa.Documento5 páginasGuia Revolución Francesa.karis27Aún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre Huelga de 1917 y Comentario Del TextopdfDocumento6 páginasApuntes Sobre Huelga de 1917 y Comentario Del TextopdfTerezza22Aún no hay calificaciones
- Mis Ventas PDM - Semana 15 Doble VisitaDocumento36 páginasMis Ventas PDM - Semana 15 Doble VisitaEliseo GuzmanAún no hay calificaciones
- Paul Mattick-Pasado Presente y Futuro Del MarxismoDocumento21 páginasPaul Mattick-Pasado Presente y Futuro Del MarxismoBenjamín ArgumentoAún no hay calificaciones
- El Libro de Los Sucesos - Isaac AsimovDocumento513 páginasEl Libro de Los Sucesos - Isaac AsimovrobertoAún no hay calificaciones
- SAMPAYO Fundación de La Ciencia AntropológicaDocumento8 páginasSAMPAYO Fundación de La Ciencia AntropológicaMarta FloresAún no hay calificaciones
- Manifiesto Decretos Zamoranos de CojedesDocumento11 páginasManifiesto Decretos Zamoranos de CojedesAdrian Perez0% (1)
- María Parado de BellidoDocumento3 páginasMaría Parado de BellidoArnolds Félix CabreraAún no hay calificaciones
- Planificación de Actividades para El Examen RemedialDocumento4 páginasPlanificación de Actividades para El Examen RemedialJulito Alfredo Ochoa PaladinesAún no hay calificaciones
- La Burguesía y La Contrarrevolución PDFDocumento4 páginasLa Burguesía y La Contrarrevolución PDFFran PérezAún no hay calificaciones
- Acontecimiemtos Importantes en La Sociedad Europea - David Uriarte 100225301Documento1 páginaAcontecimiemtos Importantes en La Sociedad Europea - David Uriarte 100225301ANABEL ROJAS ALVAREZAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Campaña de GuayanaDocumento3 páginasLa Importancia de La Campaña de GuayanaEvelyn GudiñoAún no hay calificaciones
- Boron - Primera y Segunda Declaracion de La HabanaDocumento8 páginasBoron - Primera y Segunda Declaracion de La HabanacarlosponcedeleonAún no hay calificaciones
- La Granja de AnimalesDocumento29 páginasLa Granja de AnimalesPaulinaBustamanteAún no hay calificaciones
- T.N.O. Edición No.2Documento60 páginasT.N.O. Edición No.2Tamaulipas Nuestro OrgulloAún no hay calificaciones
- Anexo 2. Preguntas Tipo AdmisiónDocumento13 páginasAnexo 2. Preguntas Tipo AdmisiónAlex Rodrigo Quispe PumaAún no hay calificaciones
- Obra de Teatro Romance para Títeres de Los Días de MayoDocumento11 páginasObra de Teatro Romance para Títeres de Los Días de MayoLucas DelgadoAún no hay calificaciones
- Independencia Preguntas de ComprensionDocumento3 páginasIndependencia Preguntas de ComprensionMauricio Frez LujanAún no hay calificaciones
- Movimiento FerrocarrileroDocumento7 páginasMovimiento FerrocarrileroDiee GooAún no hay calificaciones
- Portantiero - Los Usos de GramsciDocumento33 páginasPortantiero - Los Usos de GramsciGuille LópezAún no hay calificaciones
- 9 de OctubreDocumento4 páginas9 de OctubreJohn ReyesAún no hay calificaciones
- La Invasión A Bahía de CochinosDocumento5 páginasLa Invasión A Bahía de Cochinossolorosa750% (4)