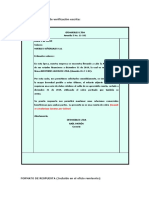Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Marxismo e Historia Ni Venturosos Ni Aventurados
Marxismo e Historia Ni Venturosos Ni Aventurados
Cargado por
Rojo CanDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Marxismo e Historia Ni Venturosos Ni Aventurados
Marxismo e Historia Ni Venturosos Ni Aventurados
Cargado por
Rojo CanCopyright:
Formatos disponibles
Marxismo e Historia: ni venturosos ni aventurados
Acerca de Las aventuras del marxismo, de Gisela Catanzaro y Ezequiel Ipar*
Marxismo e Historia: ni venturosos ni aventurados
Por Ariane Daz
El libro rene dos trabajos que recopilan una serie de discusiones en cuanto a
interpretaciones y concepciones en el marxismo sobre la historia. Otro eje comn que
los autores proponen a travs de estas distintas polmicas dadas sobre algo tan
esencial al materialismo histrico es un llamado a pensar, a travs de sus definiciones,
la poltica. Tal preocupacin es quiz un sntoma de cambio en cuanto al marxismo en
los claustros universitarios (en el marco de los cuales escriben los autores, como
sealan en los Agradecimientos), discutido marginalmente en la Academia.
La discusin se desarrolla centralmente a travs de dos autores: el ensayo de Ipar se
dedica a Lukcs y el de Catanzaro a Benjamin. Otros dos personajes campean el libro:
siempre poderosa piedra de toque cuando se trata de marxismo, positiva o
negativamente tratado, recorre las pginas Hegel; por otro lado, como indicacin de
una posible respuesta a estas discusiones, Althusser y su sobredeterminacin ganan
escena en el trabajo de Catanzaro.
Ipar inicia su trabajo con digresiones que llama Cuestiones de mtodo, pero la larga
explicacin metodolgica ms bien funciona como paraguas para evitar ser acusado
de dogmatismo o inactualidad, siendo que Lukcs es considerado cosa del pasado
despus de decretados, por el posmodernismo, el fin de los metarrelatos. Planteada
la utilidad de Lukcs para discutir con dos tendencias polticas actuales, el
parlamentarismo y el autonomismo, se dedica a resear distintas teorizaciones hechas
por Lukcs.
El desarrollo resume mucho material escrito sobre Lukcs en varios de sus aportes
clave, como es su apreciacin y crtica de Hegel y el mtodo dialctico, como el
concepto de alineacin, centrales en su Historia y conciencia de clase, su crtica a
distintas teoras y proyectos modernos en sus crisis de principio de siglo (por
ejemplo discusiones con Weber sobre el espritu del capitalismo y con el
humanismo). En ello har centro Ipar y utilizar una interesante comparacin entre
anlisis literarios de Lukcs sobre Thomas Mann para dar luz sobre sus concepciones
filosficas, aqu tratadas siguiendo, una constante en el marxismo: el uso del arte y la
literatura como prismas desde los cuales criticar la ideologa burguesa.
Para Ipar, Lukcs encuentra en los relatos de Mann (donde se personifican distintos
tipos de burgueses), que el burgus remite a la articulacin de todos los burgueses
(pues slo en sus relaciones necesarias se insina su figura esquizofrnica) y, a la vez,
a ninguno de ellos, hacia ese lugar vaco que ha dejado el eclipse de su principio
espiritual (puesto que ha dejado de ser efectiva la suposicin de que la historia no es
sino el cumplimiento de una voluntad general que organiza el todo social) (Pg.
165). As, si no quiere hacerse una divisin rgida entre el burgus mdico y
laborioso y aquel violento, desmedido e inmoral, se hace central una correcta
dialctica entre esencia y apariencia, y sta ser el nudo que reunir las tres
influencias que configuran el pensamiento lukacsiano y le dan su originalidad. La
crtica de Lukcs a la concepcin sobre el espritu capitalista weberiano (del cual
fue discpulo en su juventud) ser la articulacin entre el tratamiento de la dialctica
esencia / apariencia, tomada de Hegel, y la mediacin material de Marx,
articulacin que no termine mistificando uno u otro tipo de burgus en s mismos y
dados de antemano (lo cual sera volver a buscar una esencia a-histrica), sino que
*
Buenos Aires, Gorla, 2003.
Marxismo e Historia: ni venturosos ni aventurados
observe su configuracin y contradicciones en un desarrollo histrico visto como
totalidad.
Ahora bien, Lukcs vivi el convulsivo principio de siglo y atraves sus sucesivas
guerras, crisis y revoluciones. Las refutaciones y retractaciones de Lukcs son
comparables a lo conflictivo del siglo XX, pero quedan desdibujadas y se nos aparece
un Lukcs demasiado homogneo en el relato de Ipar. As, por ejemplo, si bien cita
una autocrtica del hngaro respecto a la relacin que vea entre sociedad humana y
naturaleza, concluye que el gran descubrimiento de Lukcs fue entrever
equilibradamente esa relacin, como si tal nueva acepcin no significara profundos
cambios en las nociones vertidas en sus primeras obras ya marxistas, y como si
Lukcs fuera en su vejez alguien que por primera vez se enfrentara al marxismo. Otro
ejemplo podra ser justamente la utilizacin de los anlisis literarios de Lukcs al
servicio de marcar en lo filosfico la eliminacin de una voluntad histrica general
actuante, pero evitando discutir la conflictiva relacin de estos anlisis y la
plejanovista concepcin artstica de Lukcs (que clasificaba al arte decadente y
edificante segn exprese el espritu de una determinada clase en ascenso o descenso
histrico), que hace ciertas concesiones a un espritu de poca externo a los propios
sujetos actuantes.
Finalmente, Ipar catalogar al marxismo de Lukcs como aquel en que se intenta
conocer la subjetividad en su necesidad y posibilidades [revolucionarias](Pg.198).
Buena definicin, slo que ella es casi una definicin del problema de la historia en el
marxismo. Es sin duda un argumento a favor de Lukcs que haya intentado siempre
abordar esta cuestin central (y slo por ello no hacan falta tantas explicaciones de
por qu releerlo), pero es insuficiente para evaluar las respuestas que en ello encontr,
es decir, para relatar la aventura lukasiana y las lecciones extrables de ella. Menor
respuesta nos queda an a las implicancias polticas, al comienzo enunciadas, sobre
sus posibles usos para criticar los planteos de los autonomistas y parlamentaristas.
Catanzaro, a diferencia de Ipar, hace una apuesta fuerte desde el principio, que al final
reconoce como escandalosa pero que durante su trabajo muestra como productiva:
Benjamin como antecesor de Althusser. Sin tanto prembulo, comienza directamente
con el problema de las determinaciones histricas y el lugar de la accin de los
hombres sobre ellas, criticando a travs de Benjamin, por un lado las visiones
socialdemcratas de progreso y por el otro las teleolgicas, de base hegeliana. A lo
largo de diferentes discusiones que va abriendo con estas corrientes, llega a un
problema abundantemente debatido en el marxismo: cmo funcionan, cmo se
continan y se combinan, la desigualdad de tiempos ya planteada por Marx (y que
slo determinismos vulgares como el socialdemcrata o el stalinista pretendieron
evitar, confiando ciegamente en el progreso espiritual o tecnolgico,
respectivamente). Es decir, la relacin de diacrona y sincrona, y la primaca dada a
cada una de ellos en el tratamiento de la tradicin y la estructura social conformada.
Puede considerarse, como plantea Anderson contraponiendo a Althusser con
Thompson1, que frente a estos problemas Althusser hace buenas preguntas. El valor
de respuesta del concepto de sobredeterminacin es en cambio dudoso, y sobre todo
en sus derivaciones polticas, al servicio de lo cual la autora propone pensar estos
ejes.
La primaca dada a la sincrona por Althusser en su tratamiento de las estructuras es
puesta en relacin con el concepto de tiempo-ahora de Benjamin. Pero si bien
1
Perry Anderson, Teora, poltica e historia, Mxico, Siglo XXI, 1985, donde incluso Anderson, quien
parece simpatizar con Althusser en el planteo de problemas, lo desestima en cuanto a la resolucin
dada a ellos.
Marxismo e Historia: ni venturosos ni aventurados
puede considerarse que las concepciones del tiempo en Benjamin, como dice Bensad,
se ordenan triplemente en presente: presente del pasado, presente del futuro, presente
del presente2, es tambin el autor emblemtico de la tradicin y de las ruinas para
romper la linealidad histrica positivista, proponiendo una amalgama de formas
arcaicas y contemporneas. Que slo la humanidad redimida (como plantea en sus
Tesis de la filosofa de la historia) pueda rescatar el pasado plenamente, no significa
un pasado simplemente eficiente (al decir de Althusser) ahora que se ha constituido
una estructura, sino justamente una pelea por l y por la violencia, escondida por las
diversas formas de explotacin, que supone. El eje de Benjamin y uno de sus mayores
aportes como marxista, como bien describe Catanzaro, es evitar la idea de que la
Historia, cual demiurgo, hace a los hombres. Como Catanzaro refiere relacionndolo
con lo escrito por Marx en el 18 Brumario, Benjamin es uno de aquellos marxistas
que hace hincapi en que los hombres hacen la historia.
Tratando este punto la autora introduce aqu el problema, acercndose a uno de los
ejes por ella misma planteado, que Marx agrega pero no en las circunstancias por
ellos elegidas, es decir, el problema de conceptualizar la historia como necesidad
(de la que no puede prescindirse para pensar la poltica), pero sin suponer tambin un
vaco continuum de la historia. A ello, opina Catanzaro, da respuesta Althusser con
la idea de sobredeterminacin: existe determinacin pero no es unvoca ni dirigida a
un fin, sino un producto de diversos cruces en distintas esferas, que constituyen una
estructura determinada. Cabe preguntarse si el eje de Althusser puesto en la estructura
no slo no resuelve sino que vine a reemplazar la Historia, ahora como Estructura.
Una vez ms, lo que en Althusser no encontramos es el lugar de los hombres como
sujeto agente de su historia, aquel lugar que Benjamin buscaba resaltar, y que
Althusser hace desaparecer. An cuando Catanzaro defiende a Althusser contra las
malas interpretaciones de la muerte del sujeto que enunciara, que muchas de ellas
sean deudoras de una idea de progreso no elimina lo problemtico de la visin
althusseriana.
Catanzaro concluye de su defensa de Althusser que tanto para Marx, como para
Benjamin y para Althusser, el presente est siempre sobredeterminado. Ahora bien,
es cierto que para los tres existen determinaciones, tradicin y estructuras en las que
los sujetos actan. Pero el peso y las posibilidades dadas a esa prctica no es la misma
- y definitivamente no es el lugar subordinado que Althusser le asigna- en Marx. Si la
de Althusser, segn Catanzaro, es la teora de las prcticas como pocas, en tanto
permite analizar las vicisitudes de la constitucin de ciertas estructuras (aunque
Althusser lo haya hecho poco), pero la lgica del exceso de las estructuras es la
teora del cambio histrico, y el sujeto es un efecto sujeto, en qu momento la
poltica prima sobre la determinacin, como planteaba Benjamin (y reivindica
Catanzaro)? Dnde est ese salto llevado a cabo por los hombres que no estaba
computado, sealado y demarcado en la estructura donde el sujeto sujetado deja de
ser efecto para en cambio producirlos? Puede ser que Althusser no sea reductible a un
autor de la inmutabilidad absoluta en tanto plante posibles combinaciones e
intent dar una visin no cerrada de la estructura reducindola a un determinismo
econmico, pero s desaparece de su perspectiva y es reemplazado por un nuevo
determinismo ideolgico (en el sentido preciso dado por Althusser a los aparatos
ideolgicos), nada menos que una definicin central del marxismo: la idea de la
bsqueda de un cambio no slo posible estructuralmente sino buscado, peleado por
los hombres buscando hacer su historia.
2
Daniel Bensad, Marx intempestivo, Buenos Aires, Herramienta, 2003.
Marxismo e Historia: ni venturosos ni aventurados
Ambos autores dejan claro, y era uno de sus objetivos tematizado en el prlogo, que
ni Benjamin ni Lukcs caeran en una visin lineal y teleolgica de la historia, pero
que a la vez no seran partidarios hoy de las teoras posmodernas donde todo es
aleatorio, sino que muchos de sus ejes estn puestos en resolver los problemas
planteados entre determinacin y voluntad. Ello queda sin embargo, siendo una de las
principales discusiones del momento de las crisis revolucionarias de principios de
siglo, poco contrastado con los dirigentes marxistas que fundaron la Internacional que
dirigi estas luchas. Un gran bache para el relato de las aventuras del marxismo.
Por otro lado, no se trata de un requisito eclesistico sino de perderse significativas
aportaciones al problema: acaso Althusser no justifica su teora segn la ruptura por
el eslabn ms dbil de Lenin? Acaso Trotsky no desarrolla la nocin de
desarrollo desigual y combinado, tratando de responder a estos problemas no
reductibles a lo econmico?3
Si hay que pensar la poltica y sus determinaciones (en lo que ambos hacen eje quiz
contra ciertas lecturas, no explcitas, del llamado comnmente marxismo
occidental, frente al cual como complemento se evoca la figura de Althusser), estas
figuras se hacen ms que nunca ineludibles. Por otro lado, a pesar del rpido despacho
que los autores consideran puede hacerse de Hegel por su visin teleolgica de la
historia, siendo el eje discutir la poltica, el principal problema del ms famoso
idealista alemn no es solamente el arbitrario telos puesto al final del camino (que de
ninguna manera le impide narrar las violencias que ese avanzar supone volvindose
anti-histrico, sino a las cuales en todo caso justifica en ltima instancia ms que
oculta), sino que ese fin vuelve secundaria la prctica humana en el hacer de la
historia. De todas formas, el libro de Ipar y Catanzaro plantea interesantes discusiones
y sirve para abrir el debate sobre ese momento determinado pero no determinable, que
tiene que ver con la prctica de los hombres, en el hacer de su historia. El momento
del cambio no puede estar nunca suficientemente completo ni previsto: lo define, y
slo as puede en todo caso medirse las determinaciones, la accin de los hombres.
Ese plus que contempla el marxismo, que relativiza la absolutizacin de lo objetivo y
lo subjetivo de anteriores concepciones, que permite relacionar ambos aspectos para
pensar el cambio y lo nuevo, es lo que en sentido amplio podemos llamar la poltica,
cuyo riesgo es justamente no estar ya signado, ya estructurado, sino abierta a lo
nuevo, y sobre todo, a la lucha.
Haciendo una digresin y volviendo a la discusin del lugar del marxismo dentro de la Academia,
aunque minoritariamente en el conjunto de las Universidades nacionales pero s preponderantemente en
algunas carreras humansticas, autores como Lukcs y Benjamin son retomados para discusiones
filosficas y estticas pero eludiendo sus aspectos ms polticos, es decir, configurando al marxismo
como teora crtica y cercenndolo de su aspecto de gua para el cambio revolucionario. Aquellos
autores a los que este cercenamiento se les hace impracticable directamente se eliminan. Tal es el caso
de Lenin, Trotsky y tantos otros que Catanzaro e Ipar tampoco mencionan.
También podría gustarte
- Texto ArgumentativoDocumento5 páginasTexto Argumentativodrigelio mamancheAún no hay calificaciones
- 1.proceso de Atención Nutricional Paciente Hospitalizada y FundamentosDocumento32 páginas1.proceso de Atención Nutricional Paciente Hospitalizada y FundamentosBrahams Inga Uruchi50% (2)
- CertificadoBAS (1)Documento1 páginaCertificadoBAS (1)veonidasAún no hay calificaciones
- Aji Merken Con Valor AgregadoDocumento66 páginasAji Merken Con Valor AgregadoveonidasAún no hay calificaciones
- Agroturismo Una Opcion InnovadoraDocumento109 páginasAgroturismo Una Opcion Innovadoraveonidas100% (2)
- Jorge Saborido Historiografia Anglosajona Sobre La Revolucion RusaDocumento17 páginasJorge Saborido Historiografia Anglosajona Sobre La Revolucion RusaveonidasAún no hay calificaciones
- Manual Deporte Con Principios - 16112018 PDFDocumento143 páginasManual Deporte Con Principios - 16112018 PDFGloria Isabel100% (2)
- UNIDAD 5 Firewalls Como Herramientas de SeguridadDocumento6 páginasUNIDAD 5 Firewalls Como Herramientas de SeguridadjesusAún no hay calificaciones
- Act 4 Contabilidad Daniela GarciaDocumento11 páginasAct 4 Contabilidad Daniela GarciaYorledy CARVAJAL HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Presupuestos ConstitucionalesDocumento18 páginasPresupuestos ConstitucionalesysamarAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Técnicas de Verificación EscritaDocumento5 páginasEjemplo de Técnicas de Verificación EscritaJorge PillajoAún no hay calificaciones
- Quiz 1 Primer Bloque Economia y Comercio InternacionalDocumento6 páginasQuiz 1 Primer Bloque Economia y Comercio InternacionalWillysAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica Trichoderma Harzianium PDFDocumento2 páginasFicha Tecnica Trichoderma Harzianium PDFCesar Andres Zuleta RiveraAún no hay calificaciones
- Informe Tecnico RetroexcavadoraDocumento4 páginasInforme Tecnico Retroexcavadoraerika luna romanAún no hay calificaciones
- Retiro MARZO - Formativo Shiatsu SomáticoDocumento13 páginasRetiro MARZO - Formativo Shiatsu SomáticoEduardo GuariniAún no hay calificaciones
- Los 5 Lugares Mas Fríos Del Mundo y Los 5 Lugares Mas Calurosos Del MundoDocumento12 páginasLos 5 Lugares Mas Fríos Del Mundo y Los 5 Lugares Mas Calurosos Del MundoJabonAún no hay calificaciones
- El Nuevo Desafío Del Positivismo Jurídico - H.L.A. HartDocumento15 páginasEl Nuevo Desafío Del Positivismo Jurídico - H.L.A. HartFederalist_PubliusAún no hay calificaciones
- King Kong LambayequeDocumento17 páginasKing Kong LambayequeAbel Santiago Rimarachin PerezAún no hay calificaciones
- A#4 JPCGDocumento14 páginasA#4 JPCGJoss CasasolaAún no hay calificaciones
- Reporte de Practica 1 - Tema1Documento12 páginasReporte de Practica 1 - Tema1Elena MotaAún no hay calificaciones
- Sistema de Unidades Y ConversiónDocumento11 páginasSistema de Unidades Y Conversiónkl plAún no hay calificaciones
- ENSAYO-TEMA-2 EcuacionesDocumento14 páginasENSAYO-TEMA-2 EcuacionesMidori MendezAún no hay calificaciones
- Unidad 1 - Teórico - Técnicas y Procedimientos de EnfermeríaDocumento138 páginasUnidad 1 - Teórico - Técnicas y Procedimientos de EnfermeríalokylzaAún no hay calificaciones
- Filosofia Dek TrabajoDocumento9 páginasFilosofia Dek TrabajoPedro anghelo TipactiAún no hay calificaciones
- Brochure 2020 - 221209 - 082022Documento28 páginasBrochure 2020 - 221209 - 082022jose yucraAún no hay calificaciones
- Tutorial - Montaje de Un PC Paso A Paso - Por ToDocumento33 páginasTutorial - Montaje de Un PC Paso A Paso - Por TodArK626Aún no hay calificaciones
- Charla Alpacas HcoDocumento33 páginasCharla Alpacas HcoJAVIER ALTEZAún no hay calificaciones
- Matus - Formando Parte Los Unos de Los OtrosDocumento22 páginasMatus - Formando Parte Los Unos de Los OtrosAgustín MarréAún no hay calificaciones
- Pabellón Deportivo Los PlanosDocumento3 páginasPabellón Deportivo Los PlanosCarla AmaranteAún no hay calificaciones
- Imán de Neodimio - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento5 páginasImán de Neodimio - Wikipedia, La Enciclopedia LibreJaime FalaganAún no hay calificaciones
- Plan de Emprendimiento EnvíoDocumento4 páginasPlan de Emprendimiento EnvíoRicardo RamírezAún no hay calificaciones
- Manual Cenas 2010Documento59 páginasManual Cenas 2010Julio CesarAún no hay calificaciones
- Configuración Espacial Del Territorio Argentino Históricamente.Documento3 páginasConfiguración Espacial Del Territorio Argentino Históricamente.May MartinezAún no hay calificaciones
- NO La Vigencia Del Modelo de James Rest Sobre El Desarrollo Moral y Su Interés para La (... )Documento6 páginasNO La Vigencia Del Modelo de James Rest Sobre El Desarrollo Moral y Su Interés para La (... )Eduardo LunaAún no hay calificaciones