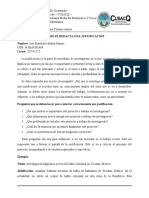Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
García Valdés. Música-Griega
García Valdés. Música-Griega
Cargado por
carlos gustavoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
García Valdés. Música-Griega
García Valdés. Música-Griega
Cargado por
carlos gustavoCopyright:
Formatos disponibles
Introduccin
Breve sntesis de la evolucin de la m sica griega
Para com prender muchos pasajes y para situar el momento
histrico en que viven tantos personajes citados en el presen
te tratado m usicgrafos, poetas, com positores, instrumen
tistas, historiadores aconsejam os la lectura del libro todava
vlido de Th. Reinach, L a musique grecque (Pars, 1926, reim
preso en 1975). Captulos com o M lodie et harmonie,
R ythm ique, Instrum ents de m usique, L a pratique mu
sicale, L a m usique dans la vie et lducation, Excutants
et concours, L es genres de com position m usicale, L vo
lution de la m usique grecque pueden ser muy utiles para una
buena com prensin de este opsculo de carcter marcadamen
te tcnico. M uy interesante es tambin la introduccin que F.
Lasserre presenta en su edicin (vase nota bibliogrfica) bajo
el ttulo general L ducation musicale dans la Grce antique.
N o sotro s, dada la com plejidad y diversidad de temas tra
tados en el dilogo y el pequeo espacio que nos permite esta
breve introduccin, presentarem os solamente un esbozo de
las lneas principales sobre la evolucin de la m sica griega en
relacin con los diferentes gneros. Para ello seguimos prin
cipalmente a estos autores.
La m sica en Grecia aparece unida al arte de curar: El cen
tauro Q uirn ensea a Aquiles el manejo de las armas y el
arte de tocar la lira, y la tradicin lo hace mdico y maestro
de Asclepio. L o s A queos entonan un pen, relacionado con
el nombre Pen, dios de las curaciones, para que Apolo les
aleje la peste que los aflige.
Tambin la vemos en el m undo de la epopeya considerada
com o un arte placentero. El canto seduce y este poder seduc-
346
M. G A R C A V A LD S
tor llega a los dioses y al corazn hum ano. El aplaca a la di
vinidad y A quiles, apartado de la pelea, se goza y calma su
nimo con la lira y el canto de las hazaas de los hroes. Pero
la m sica tiene un lugar poco im portante en los poem as ho
mricos y en la poesa didctica. El ideal de los hroes hom
ricos es el valor guerrero y el arte de hablar en la asamblea.
N o obstante, las num erosas huellas que hay de ella en los p oe
mas contribuyen a que conozcam os sus orgenes, casi siem
pre religiosos. M sica y palabra se dan juntas en los m om en
tos culminantes de la vida del hom bre y en su m uerte: se en
tona el himeneo para la novia y el treno con repetidos lamen
tos a los hroes m uertos. El canto acom paa tambin al tra
bajo: cantan sentados al telar, en la recoleccin de la uva en
tonaban el canto de Lino. stas son pequeas m uestras que
se deslizan com o transfondo de los poem as, pero, en general,
en la poesa pica el verso conserva de la m sica solo la form a
rtmica y acaba por disociarse de la meloda.
Es la cancin popular, revalorizada en los gneros agrupa
dos bajo la denom inacin de poesa lrica, la que mantiene y
va a ver desarrollados en gran manera los elementos m usica
les. En el siglo VII surgen autores com o C alino y A rquiloco
que sacan del anonim ato la elega y el yam bo, cuyo origen
est en las m anifestaciones religiosas populares y folklricas.
Sobre estos orgenes pueden leerse los interesantsim os cap
tulos del profesor F. R. A drados L a danza y la lrica en el
contexto de la fiesta religiosa, D e la lrica popular a la lite
raria, etc. (en Orgenes de la lrica griega, M adrid, 1976). Los
versos de estos autores aluden a veces al instrum ento o a la
meloda que los acom paa. O tros poetas de la m ism a poca
son Tirteo, H iponacte y M im nerm o quien se presenta com o
poeta y com o flautista.
Tambin los autores de la lrica m ondica Safo, Alceo,
Anacreonte , aunque son slo fragm entos lo que nos queda
de ellos, contribuyen al conocim iento del arte musical, con
las alusiones que hacen de los instrum entos y las variedades
orientales que conocen de ellos, as de la lira.
Pero son los poetas y com positores de coros los que dan
m ucha m ayor im portancia al canto y a la danza. Para ellos la
ejecucin musical y la coreografa es esencial. Las m ism as cir
cunstancias concretas, casi siempre fiestas religiosas, as lo exi
gan. L a m sica tom a un carcter independiente. En Esparta,
IN T R O D U C C I N A SO B R E LA M SIC A
347
la existencia de concursos musicales en las fiestas en honor de
A polo, las Carneas, deja suponer que la enseanza de la m
sica se remonta a los prim eros aos del siglo VII a. C . Pseudo-Plutarco habla (c. 5) de dos escuelas en la Esparta de
este siglo: la primera creada por Terpandro de Lesbos quien
triunfa en la O lim piada 26 (676-673 a. C .) en el agn musical
de las primeras Carneas. L a actividad de la otra escuela se
relaciona con la celebracin de la otra fiesta en honor de A po
lo, las Gim nopedias, creadas en 665 a. C . En esta poca E s
parta est abierta a los poetas y com positores procedentes de
otras partes. Al lado de Taletas de G ortina se dan cita all Jencrito de L ocros, Jenodam o de Citera, etc. Las creaciones
de estos hom bres se han perdido, pero es seguro que los can
tos corales se cultivaban en la Esparta de esta poca: Alemn,
poeta coral, se da dentro de una tradicin muy slida; sus Partenios reflejan ese ambiente de admiracin de los jvenes ha
cia el autor de los cantos corales. El gran desarrollo que aduiri el canto coral en el mbito drico condicion para toos los tiem pos el colorido lingstico drico de este gnero
y estaba relacionado con el perfeccionamiento de la msica de
acompaamiento. Ju n to al instrumento de cuerdas (lira, cta
ra), la flauta afirm slidamente su lugar.
C on los nombres de C lonas, Terpandro, Alemn aparecen
relacionados los nomos. L a palabra aparece por primera vez
en Alemn quien presume de conocer los nomos de todos
los pjaros, es decir, las melodas particulares de cada pja
ro. El empleo de la palabra supone la existencia de unos aires
musicales invariables. Pseudo-Plutarco se refiere a la existen
cia de dos series de N o m o s (c. 5) que atrib.uye a Clonas y a
Terpandro. Estas com posiciones parecenproceder de las can
ciones populares. U nos, com o el Beodo y el Eolio, podran
ser danzas regionales caracterizadas por su ritmo y su melo
da. O tros, com o el Ortio y el Troqueo que llevan nombres
de form as rtmicas, pueden ser en el origen canciones o dan
zas populares. El uso de la flauta com o instrumento de acom
paamiento deja suponer que son cantos cordicos; y tam
bin lo muestran los nom bres legoi y Kdeios que son la
mentaciones funerarias y el canto de las lloronas, respectiva
mente. Parece que la palabra n om os, segn Lasserre, daba
originariamente nom bre al rito y luego pas a la meloda que
se cantaba cuando se realizaba el rito. Aunque parece convin
348
M. G A R C A V A LD S
cente, no es cierta la explicacin etim olgica que da de la p a
labra H eraclides del Ponto, segn Pseudo-Plutarco (c. 6). La
tradicin mantena estos ritos llevados a cabo en determ ina
dos cultos, en fiestas pblicas, en ciertas ceremonias que
acompaaban a los m om entos solem nes de la vida de las per
sonas. E stos aires m usicales propios de cada ceremonia ejer
cieron gran influencia en el arte musical posterior. Su influen
cia es com parable a la de los poem as hom ricos en la litera
tura griega posterior. C uando Alem n emplea el nom bre para
referirse a la m eloda se puede suponer que ya eran reperto
rio de las escuelas de m sica de su tiem po (c. 9). Segn iban
cayendo en desuso los ritos, iban desapareciendo los nomos
que los acom paaban.
Durante el siglo VI y parte del V se desarrolla al m xim o la
corodia. Estescoro, ib ico, Pndaro, Sim nides, Baqulides son
representantes de este auge. El poeta habla por la voz del coro.
Tan im portante com o la palabra son la m eloda y la danza.
En esa m ism a poca surgen una serie de leyendas musicales
que intentan dem ostrar la anterioridad del canto frente a la
epopeya recitada: la de O rfeo, la de Lino y Pero, la de M u
seo, la de T m iris, etc. Pretenden presentar la m sica com o
un fenmeno que se da anterior a la poesa. O tras leyendas
reivindican para la m sica de la flauta una m ayor antigedad,
al relacionarla con la m itologa Frigia: el sileno M arsias, su in
ventor, no hace m s que continuar el arte despus de haberlo
tom ado de Atenea. A lgunos ejem plos de estas leyendas se re
cogen en el dilogo de Pseudo-Plutarco, en el discurso de L i
sias y en el com ienzo del de Sotrico. Si bien sus fuentes son
del siglo IV con algn eslabn com pilador intermedio, las re
ferencias de las fuentes del siglo IV se remontan a las fuentes
de los siglos VI y V. Las com binaciones cronolgicas y genea
lgicas que ofrecen son la expresin de su inters por la m
sica. Las leyendas en el fondo expresan preferencias, paterni
dad, origen y elogios que contribuyen a la aparicin de una
educacin del gusto y del juicio musical. En esta poca se dan
una serie de fenm enos m usicales que muestran la anarqua
reinante: la adaptacin de los nom os auldicos a la lira, la in
troduccin de m elodas extranjeras com o las de Frigia y las
de Lidia, la extrema variedad de las form as de la lira y de la
ctara, la gran cantidad de gneros lricos. Se hace sentir la ne
cesidad de una tcnica unificada: la existencia desde 586 a. C.
IN T R O D U C C I N A SO BR E LA M SICA
349
de solos instrumentales, en los juegos Pdeos, tambin la
exigen.
Viene a paliar esta situacin la reforma de Laso de Hermione que Pseudo-Plutarco califica de una revolucin en la m
sica (c. 29). Laso funda sobre la flauta su reforma del acor
de. Las escalas o armonas de este msico deban ser las si
guientes: Jon ia (Iastiana), Eolia, D oria, Frigia y Lidia con tres
m odalidades. Algunas de stas caen en desuso bastante pron
to, com o la Jon ia desaparecida antes de A ristxeno v la Eolia
abandonada en el siglo V. Aristxeno con la autoridad de escri
tores anteriores deja bien claro la gran influencia de los no
m os para el establecimiento de la escala. El tetracordo es como
un calco del nom o, y parece que especialmente de nomos Fri
gios. Segn Pseudo-Plutarco, la revolucin de Laso en la m
sica consisti en la imitacin de los pequeos intervalos o b
tenidos por fraccionamiento en cuartos de tono, que consti
tuyen los intervalos enarmnicos. Esta reforma parece haber
la extendido a todas las escalas; as, las particularidades de los
nom os Frigios estn en la base del gnero enarmnico. Es im
portante hacer notar que si Laso fij la escala a partir de los
nom os Frigios, conserv sin em bargo en cada tonalidad, en
cada altura de la voz o del instrumento, el nombre de la na
cin de origen. Y esta denominacin deja fijada una relacin
entre cada armona y el recuerdo de los nom os antiguos; por
ejem plo: la armona D oria va a recordar los cantos guerreros
de Esparta, o un determinado uso religioso. D e esta manera,
la reforma ha contribuido a la creacin de unas relaciones o
conveniencias entre la armona y los gneros poticos: tal
tonalidad convendra a tal tema del canto, a determinadas cir
cunstancias en las que iba a orse, y a la com posicin del coro.
Estas relaciones que en principio eran relativas se harn poco
a poco absolutas: cada tonalidad es adecuada si el canto, la
danza, la fiesta y los ejecutantes son los que le corresponden.
Aparece la tica musical que va a dom inar los juicios sobre la
msica durante todo el siglo V y la crtica literaria de ste y
de los siglos siguientes.
Pseudo-Plutarco menciona dentro de las innovaciones de
Laso la adaptacin de los ritm os nuevos al movimiento del di
tirambo (al final del c. 29). La introduccin de coros cclicos
parece que tiene relacin con ello: la com posicin astrfica
practicada hasta entonces, L aso la cambia por una composi-
350
M. G A R C A V A LD S
cion antiestrfica, en donde el coro repeta las evoluciones co
reogrficas y la m eloda que acababa de ejecutar. Pndaro y
Baqulides com ponen siguiendo esta reforma, y los corales del
teatro tambin estn com puestos segn ella. El m ism o Pnda
ro en la estrofa de un ditiram bo (frag. 86, edic. de Turyn)
hace un elogio y describe el nuevo ditiram bo. Ms tarde con
Tim oteo y otros se volver a la form a astrfica.
Es muy posible por las citas de Pseudo-Plutarco y las alu
siones de Pndaro (Ptica 1, 1 y ss.) que L aso en su tratado
Sobre la Msica, el prim ero que conocem os con este ttulo,
se refiriese a los principales ritm os, los cuales estn en la m is
ma relacin con la poesa que las escalas con la meloda. Y
tambin tratase de la expresin lingstica: sobre la calidad
musical de las consonantes, com o el rechazo de la s o el elo
gio de la r. Las teoras que recoge A rstides Quintiliano en
De Msica (II, 11, ed. R. P. W innington-Ingram , 1963,
pp. 75-76) parecen desarrollar doctrina de Laso. C om o tambin
debe ocurrir cuando condena el uso del dialecto jonio en el
canto y recom ienda el dorio. Ciertam ente desde el siglo V la
oesa coral adopta una lengua convencional quasi doria. Sore la lengua de la poesa coral y de los coros del teatro es
muy interesante el artcullo de F. R. A drados L a lengua del
teatro griego en Estudios sobre los gneros literarios (I, Univ.
de Salamanca, 1975, pp. 29-48).
D esde principios del siglo V aparece una reaccin contra la
tolerancia de L aso y contra la introduccin de arm onas nue
vas en la citarodia. U n o de sus m ayores detractores es Prtinas de Fliunte. C on dena la tonalidad Jo n ia y Lidia com o ex
cesivamente grave y aguda, respectivam ente; y la importancia
creciente que iba tom ando la flauta. Defiende la soberana del
canto y, por tanto, de la palabra sobre todo acom paam iento
musical. C onsidera a la flauta indigna de introducirse en la o r
questa de D ioniso y critica el estilo de la tragedia. A las nue
vas armonas, indignas para l, opone la noble citarodia de tra
dicin esparciata y resalta los grandes valores de la lira. Fren
te a esta postura, destaca Pndaro com o tolerante, alaba igual
mente la lira y la flauta. Sus epinicios van acom paados casi
siempre o bien de la form inge o bien de la lira y de la flauta;
sus ditiram bos son acom paados con la flauta.
Continuadores de L aso son todos aquellos que se interesan
y componen ditiram bos al estilo nuevo: Melanpides el Viejo,
IN T R O D U C C I N A SO BR E LA M SICA
351
Lam procles de Atenas, Melanpides el Joven, Tim oteo, Filxeno, etc. El conocido grupo escultrico de Mirn que re
presenta a Atenea y M arsias, realizado entre 460 y 450 a. C .,
materializa las dos concepciones rivales de la msica: la lira
frente a la flauta. L os adversarios de la flauta se expresan a tra
vs de l. Y Pndaro en la Ptica 12 (490 a. C .) relaciona a Pa
las Atenea con la invencin de la flauta y del Nomo Policfa
lo, desacreditado por Prtinas al considerarlo com o un inven
to de un segundo O lim po y no del fam oso msico (c. 7).
El debate polm ico que est en el fondo de esta leyenda de
Atenea y M arsias es el de los m ritos de la educacin atltica
frente a los de la educacin musical. Era la rivalidad entre dos
sistemas pedaggicos diferentes: los m aestros de coros con la
enseanza de la danza pretenden quitar a los maestros de la
gimnstica el m onopolio de la form acin del nio y del joven.
La generacin de Maratn daba a la Gim nstica la priori
dad sobre las dems disciplinas. En las fiestas Panateneas, has
ta Pericles, se admitan los concursos lricos y atlticos, pero
slo haba dos concursos m usicales: la recitacin rapsdica y
el solo de flauta que ejecutaban profesionales. Pero cuando
las com peticiones dram ticas se incorporan a la vida ciudada
na y cumplen una funcin educativa, la enseanza de la m
sica se hace necesaria. La existencia de unos coros trgicos y
ditirm bicos exigan una form acin musical en los jvenes y
en los nios. La enseanza del canto y de la danza entra as
en competencia con la enseanza atltica en la formacin de
la juventud.
D am n de Atenas, cuyo nacimiento se sita en torno al 500
a. C ., siendo A reopagita, parece que dijo.un' discurso (hacia
450 a. C .) ante los m iem bros del C on sejo del A repago sobre
la educacin musical, en el que pretenda la oficializacin de
la enseanza de la msica. Este discurso fue muy citado y ejer
ci una gran influencia posterior. Se conoce parte de su con
tenido gracias a los fragm entos que recogen, entre otros, Pla
tn en la Repblica y en las Leyes, Aristteles en la Poltica,
en el libro V III, Filodem o y Arstides Q uintiliano en sus tra
tados respectivos Sobre la Msica, en el presente dilogo de
Pseudo-Plutarco vanse captulos 16 y 26.
Segn estos testim onios, para Dam n era muy importante
llegar al alma de la juventud en su form acin. La msica in
culca la prctica de las principales virtudes as com o las bue
352
M. G A R C A V A LD S
as form as exteriores (c. 26). El poder de la m sica se ejerce
por una especie de m im etism o: el alma imita las cualidades de
los sonidos. D am n se serva de escalas que representaban las
diferentes alturas de las voces hum anas, y se estructuraban en
cuatro tipos: el L idio, el Jo n io , el Frigio y el D orio. C ada ar
mona provoca en el alma un m ovim iento propio: el Lidio de
carcter lam entoso tiene una influencia afeminante y es pro
pio del treno; el Jo n io conviene a los banquetes; y las tona
lidades Frigia y D oria invitan a la m oderacin y al valor, res
pectivamente, porque sus sonidos imitan los nom os antiguos
que son los que han dado su estructura arm nica primitiva
(c. 26). La educacin del alma es la condicin necesaria para
la salud moral del Estado.
La dependencia de D am n se va a hacer notar para el tema
de la educacin m usical durante ms de dos siglos. M usic
logos y filsofos tendrn en cuenta las ideas expuestas en su
Areopagitico: Platn, A ristteles, los Pitagricos, A ristxeno,
H eraclides; los sucesores de Platn y A ristteles siguen con
bastante fidelidad a sus m aestros, especialmente los Estoicos;,
y se crean escuelas dam onianas m usicales que en conjunto
se les llama tericos de la arm ona a quienes se les critica
frecuentemente (c. 34).
El cam po de influencia de los principios de D am n se ex
tiende a la crtica literaria: la retrica los acoge para ejercer su
influencia sobre el alma del lector o del auditor. Y con estos
principios se juzga la calidad de los autores de sus obras y de
su estilo.
Estos principios se suceden con pequeas diferencias de
A ristxeno a D igenes de Babilonia, a A rstides Q uintialiano
(incierta su fecha, sin duda posterior a C icern), y a Pseudo-Plutarco.
L a posicin de escepticism o ante la doctrina tica dam omana de la m sica se deja sentir pronto, principalm ente en el m
bito de los sofistas. L a m ayor de estas oposiciones se conser
va en un fragm ento de un discurso de un sofista annimo (en
torno al siglo IV a. C .), transm itido por el llamado Papiro de
H ibeh (ed. P. Grenfell y A. H unt, L ondres, 1906, n. 13, pp.
45-48). Critica a aquellos que pretenden que ciertas melodas
hacen a los hom bres m oderados, sensatos, justos, valerosos,
mientras otras los hacen perezosos, puesto que los Etolios,
los D lopes y los habitantes de las T erm opilas que slo co
IN T R O D U C C I N A SO B R E LA M SICA
353
nocen la m sica diatnica son ms valerosos que los actores
de tragedia que pasan el tiempo en cantar en el gnero enar
mnico. Ataca adems a los tericos de la armona por su de
fensa, al m odo de D am n, de la enseanza exclusiva de la lira.
O tros autores hacen hincapi en los argumentos que prueban
que el encanto y el poder educativo residen en el texto po
tico y no en la meloda. L o s com positores de nuevos ditiram
bos, por su parte, reivindican una esttica libre de todo con
trol moral.
Las crticas an se explican m ejor si se tiene en cuenta que
si en el siglo V se mantienen unidas msica y poesa gracias a
las representaciones dram ticas, en el siglo IV ambas artes aca
ban disocindose. En las dos ltimas com edias conservadas de
Aristfanes algunos cantos corales ya no presentan indicacin
alguna, se dejan a la libertad de los coreutas. Menandro en
sus comedias no tiene partes lricas y cuando seala la exis
tencia de coro slo es para introducir un intermedio musical
sin tener relacin con la obra. El m ism o panorama se ve en
la tragedia con un em pobrecim iento cada vez m ayor del n
mero de coreutas que form an el coro. L a poesa lrica deja lu
gar al epigrama, y conoce un trato de favor la poesa pica.
Surgen discrepancias entre los m usiclogos de esta poca y de
los siglos anteriores al intentar dar a la mtrica y a la poesa
hexamtrica m ayor antigedad que a la msica.
Esta evolucin no dism inuye la importancia de la msica.
El poeta queda disociado del com positor y desdibujado de
trs de l. El texto es a veces un simple pretexto. Los dos ins
trumentos nacionales, la lira y la flauta, sufren transformacio
nes para satisfacer a las nuevas necesidades musicales. El m
sico busca especialmente los efectos e intenta expresar de ma
nera ms viva toda la serie de emociones y de situaciones. De
ah el desuso del gnero enarmnico y la aparicin de nuevo
del gnero crom tico; se abandona la form a antiestrfica y se
vuelve a la astrfica. Aparece el gusto por la msica pura, por
los solistas y por los instrumentistas profesionales. La vida c
vica y poltica de las democracias haba acabado, as los coros
que hacan participar a los ciudadanos en la accin dramtica
desaparecen. La m sica se profesionaliza y al mismo tiempo
se hace popular: se admiten todos los instrumentos y todas
las tonalidades, tambin la Lidia y la Jom a. L os autores de
esta segunda revolucin son, en el ltimo tercio del siglo V,
354
M. G A R C A V A LD S
el citado Frnide; Eurpides y A gatn introducen el estilo nue
vo en la tragedia, y alcanza su apogeo en los nom os citardicos de Tim oteo, en los ditiram bos dram ticos de Filxeno y
otros, y en la m oda aultica que testimonian Telesias, Telfanes de M gara, D orin , A ntigenides, etc. (cc. 21 y 31).
Incluso los seguidores de los principios dam onianos no
mantienen aquella m oral restrictiva e imperativa. A ristxeno
dice, por ejem plo, que se debe conocer toda la m sica si se
quiere poder juzgar sobre la conveniencia de un aire, del es
tilo o de una form a potica. Consciente de la corrupcin del
gusto ve com o solucin la enseanza de los principios bsi
cos de la m sica y educar el gusto y la sensibilidad auditiva
con un conocim iento grande de la m sica antigua (c. 33). Esta
orientacin anuncia una nueva esttica que aparece ahora y
que se ve en la obra de Ptolom eo, el terico de la poca im
perial. Se vuelve a la sim plicidad antigua, el gnero enarm
nico ha cado en desuso y se cultiva el gnero diatnico con
elementos del gnero crom tico. El nm ero de los m odos
tiende a restringirse y se reduce finalmente a dos, el D orio y
el Frigio. A partir del siglo III a. C . se abre un perodo de len
to declive y de una cierta infecundidad. L a m sica, no o b s
tante, contina siendo m uy apreciada y practicada en A lejan
dra y en R om a principalm ente. L a tendencia arcaizante que
se nota ms an a partir del siglo I a. C . conduce la m sica ha
cia form as ms sencillas y ms pobres. Al lado de la tragedia
y del ditiram bo se va abriendo paso la pantom im a o ballet
con m im o. Se conservan con cierta vitalidad el himno, el pen,
la citarodia y el solo de flauta.
E stru c tu ra y con ten id o de la ob ra
L a form a literaria escogida para el tratado es la del dilogo,
aunque hay una ausencia casi com pleta de conversacin. Su
estructura fundam ental se basa en tres discursos sucesivos,
precedidos de una breve exposicin o prem bulo: el discurso
de Lisias (cc. 3-13), el de Sotrico (cc. 14-42) y el de O nescrates (cc. 43-44).
Si tenem os en cuenta los temas tratados es m ejor dividirlo
en cuatro partes que se reparten entre los tres discursos:
1.a L o s prim eros inventores y las prim eras invenciones:
cc. 3-14, en boca de Lisias y Sotrico.
IN T R O D U C C I N A SO BR E LA M SICA
355
2." Las innovaciones m usicales: cc. 15-16 y 28-31, en boca
de Sotrico.
3.a La ciencia m usical: cc. 17-27, en boca de Sotrico.
4.a L a educacin m usical: cc. 32-44, en boca de Sotrico
y Onescrates.
Un croquis de la obra nos lo da el propio autor al final del
captulo 2. Visto el contenido a grandes lneas, pasam os a ofre
cer un m ayor detalle por captulos, en donde se ver que el
encadenamiento de las ideas entre los temas principales es fre
cuentemente poco coherente.
El prem bulo (1-2) nos presenta el tema general, el escena
rio donde tiene lugar el dilogo y los personajes que van a in
tervenir. A continuacin Lisias tom a la palabra (3-13), y trata
de los prim eros inventores y de las prim eras invenciones mu
sicales: de los prim eros citarodos (Anfin, Lino, Antes, etc.)
(3); de los nomos auldicos y citardicos por ellos inventados
(4); de los prim eros flautistas y de las primeras discrepancias
relativas a las relaciones recprocas entre los ms antiguos m
sicos (5); de la citarodia antigua (6); de los nomos auldicos
de O lim po (7); de Sacadas, Polimnesto, Clonas, Taletas, Jenodamo, Jencrito (8-10); de la invencin del gnero enarm
nico por O lim po (11); de las innovaciones rtmicas (12). L i
sias cede la palabra a Sotrico de Alejandra que estudi no
slo msica, sino tambin la enkyklios paidea, mientras l es
ms bien conocedor de la parte prctica de la msica (13). So
trico sigue y com pleta la exposicin inicial de Lisias sobre la
msica, y afirma que el verdadero inventor de la msica ya
de flauta ya de ctara es A polo (14), que su decadencia fue cau
sada por la introduccin del m odo Lidio (15), y que de la
unin del m odo M ixolidio con el m odo D orio surge la m
sica de la tragedia (16). Platn tuvo muy en cuenta la tonali
dad D oria (17); los antiguos tenan por costum bre limitarse a
pocas arm onas y a pocas cuerdas (18), y esto lo hacan no
por ignorancia (19); tambin trata del uso del gnero crom
tico (20) y presenta ejemplos posteriores de m sicos antiguos
que evitaron el uso de determinados medios musicales (21).
Pasa a continuacin a dem ostrar la ciencia musical de Platn
(22) y expone las relaciones entre las medidas de las cuerdas
segn A ristteles (23-24), y entre la armona y las percepcio
nes de los sentidos (25); y se refiere al uso de la m sica en la
educacin (26) y en el servicio divino (27), tema que parece
356
M. G A R C A V A LD S
enlazar con el captulo 17, donde se encuentra la primera re
ferencia a la Repblica de Platn que es el punto de partida
de la larga digresin de Sotrico sobre los conocim ientos m u
sicales de Platn.
Vuelve al tema dejado sobre la evolucin de la m sica y tra
ta con ms extensin que el captulo 12 y, a veces, de manera
redundante las innovaciones rtm icas y m eldicas: Terpandro,
Arquloco (28), Polim nesto, O lim po, L aso (20). Pseudo-Plutarco pone nfasis en la transform acin musical llevada a cabo
por Laso de H erm ione (final del 29), quien tendr sus conti
nuadores ms im portantes en M elanpides, Cinesias, Frnide,
Filxeno, Tim oteo (30); en esta poca la m sica no est su
bordinada a la letra. U n tema de transicin para pasar a la l
tima parte es el de la im portancia de la educacin del gusto
(31): pone com o ejem plo a Telesias de Tebas y a travs de l
deja claramente expuestas las dos tendencias contrarias en la
msica, representadas por la postura de Pindaro frente a la
postura de Filxeno.
El cuarto tema im portante del tratado es el de la educacin
musical, repartido entre Sotrico y Onescrates (32-42 y
43-44, respectivamente), que toca los siguientes puntos: nece
sidad de volver a la m sica antigua (32); adem s del conoci
miento de la arm ona y de los ritmos el m sico perfecto debe
poseer sentido crtico y facultad de juicio para saber servirse
de manera oportuna de los m ltiples m edios del arte musical
(33); el juicio debe surgir de la com prensin y de la percep
cin simultneas (34).
L a m eloda, el ritm o y el contenido deben ser observados
con igual atencin y sim ultneamente (35). El carcter moral
de la m sica (thos) debe estar de acuerdo con el de la poesa
(36), los antiguos cum plieron con esta exigencia (37). El ma
yor defecto de los m odernos ha sido om itir los intervalos
enarm nicos (38-39). Flom ero nos ensea el recto uso de la
m sica (40), sta conduce al hom bre hacia la prudencia y la
m oderacin (41). Las ciudades con m ejores leyes se preocu
paron especialmente de ella y la usaron para dar gloria a los
dioses (42). T om a la palabra O nescrates para alabar a los dos
oradores anteriores y aade dos puntos: la m sica en los ban
quetes (43) y la arm ona de las esferas; y despide a los invi
tados (44).
Este detalle de temas da slo una idea del contenido de la
IN T R O D U C C I N A SO BR E LA M SICA
357
obra que es considerada com o una de las fuentes ms ricas
para nuestro conocimiento de la msica griega.
F uentes. A u to r. Fecha de com posicin
En el tratado hay un plan premeditado: Onescrates al co
m ienzo del captulo 43 alaba de los anteriores oradores, Li
sias y Sotrico, el haber guardado en sus discursos el orden
que se les haba fijado. Y el plan de la obra lo expone el mis
mo Onescrates al final del captulo 2. Para el primer tema el
autor cita a H eraclides del Ponto (siglo IV a. C .) que es autor
de un tratado Catlogo de las invenciones. Weil y Reinach, si
guiendo a Westphal, opinan que esta cita es directa y abarca
todo el discurso de Lisias, menos la cita de Alejandro Polihstor del captulo 5.
Sin em bargo, la cita de Fleraclides puede no ser directa.
Pues la bibliografa de la que se puede servir el autor es abun
dantsima. C om o l m ism o dice por boca de Lisias al comien
zo del captulo 3: L a m ayor parte de los seguidores de Pla
tn y los m ejores de los filsofos del Perpato trataron el
tema, y es grande la discrepancia entre sus tratados. Con
buen sentido, Lasserre considera que esta alusin al conjunto
de autores y a las diferencias de sus tratados hace pensar que
la fuente sea una com pilacin de los principales tratados pe
ripatticos y helensticos sobre este tema. Si Pseudo-Plutarco
tiene com o fuente una enciclopedia u obra com piladora sobre
las invenciones musicales, no es obstculo, evidentemente,
para que la obra de Heraclides sea igualmente la que est en
la base de estos captulos en la obra com piladora.
Lasserre menciona a Plinio, a Clemente de Alejandra, a Higinio y a otros com o autores de catlogos de invenciones que
tienen com o fuente una com pilacin de este tipo. El uso fre
cuente del colectivo phas, dicen, y la intercalacin de con
troversias eruditas dentro de la exposicin reafirman la hip
tesis de una fuente de esta clase.
Al ser citado Alejandro Polihstor, contemporneo de Sila,
y figurar en el ndice de las fuentes del catlogo de Plinio (H is
torias N aturales, 7), la redaccin de la compilacin que utili
za Plinio y que puede utilizar directa o indirectamente Pseu
do-Plutarco se sita entre 50 a. C . y 50 d. C .
Las citas de A ristxeno de Tarento, discpulo de Aristte
358
M. G A R C A V A LD S
les, son num erosas. Se encuentran en los captulos: 11, 15, 16,
17, 31, 43. En los captulos 32-39 se hace notar de manera evi
dente la influencia y hasta el estilo de este autor. Entre Aristxeno y Pseudo-Plutarco se intercala un com pilador que cita
a Aristxeno com o apoyo de sus propias ideas sobre la deca
dencia de la m sica. E sto se nota especialmente en aquellos
pasajes en que la referencia a la actualidad a travs de ad
verbios de tiem po (nyn, ahora, actualm ente) es anacrni
ca (cap. 6, lnea 4). Estas referencias tem porales son introduc
ciones de la fuente intermediaria y no aluden al tiempo de
A ristxeno. En estos pasajes estam os ante textos que son casi
con toda seguridad de A ristxeno, pero citado de segunda
mano.
Por otro lado, el discurso de Lisias ofrece un orden ms sa
tisfactorio si se le considera desde el punto de vista de las in
venciones y no desde el punto de vista de los inventores; y
lo m ism o ocurre con el discurso de Sotrico en la parte que
trata de estos tem as. Parece que al plan original del catlogo
de invenciones se superpone un segundo plan en el que al lado
del nom bre de un autor se aaden las invenciones e innova
ciones que le son atribuidas por los m ism os historiadores o
por historiadores diferentes. sta superposicin explica el de
sorden que algunos captulos presentan, por ejem plo en los ca
ptulos 4, 5 y 8 al tratar de la invencin de los Nomos. Lasserre trata de explicarla por m edio d e la existencia de una H is
toria de la m sica que clasifica p or autores la materia del ca
tlogo de invenciones. Esta H istoria de la m sica sera la in
termediaria entre la com pilacin de la que arriba hablam os y
el autor del presente dilogo.
Se sabe que existi una im portantsim a historia de este tipo
que tuvo en cuenta H exiquio de M ileto para las inform acio
nes biogrficas de poetas y m sicos conservadas en la Suda.
Se trata de la H istoria de la M sica de D ionisio de Halicarnaso el joven, llam ado el M sico, de la poca de Adriano,
com puesta en 56 libros, y ms tarde resum ida en cinco libros
por un tal Rufo. L a coincidencia entre las noticias que nos
transmite la Suda sobre nom bres com o A nfin, Terpandro,
O lim po, Alem n, etc., y las que nos da el presente dilogo,
y el em pleo del m ism o vocabulario (rkhein, eisgein, kainotomein, etc.) hacen posible la utilizacin de la historia de D io
nisio com o fuente directa para las dos prim eras partes del di
IN T R O D U C C I N A SO BR E LA M SICA
359
logo. Al servirse de una obra tan amplia se explicaran bien
las incoherencias que se encuentran en el texto, com o en la
cronologa de Terpandro y Clonas en los captulos 4 y 5. El
autor del dilogo parece resumir una obra muy amplia.
Se ha considerado tambin a Dionisio el M sico com o fuen
te para las otras partes de este tratado. Las obras de Dionisio
coinciden con los temas tratados en l. Tiene una sobre los te
mas musicales tratados por Platn en la Repblica, en cinco
libros, Tina mousiks eirtai en ti Pidinos Politeai; y otra so
bre la educacin musical, en 22 libros, Mousik paideia Diatribai. El dilogo Sobre la Msica muestra una separacin cla
ra entre los temas que trata y es sin duda tributario de otro
autor. Por una parte, presenta unidos el primero y segundo
tema (vase el contenido de la obra) cuya fuente sera la H is
toria de la Msica de D ionisio, y por otra parte, el tercero y
cuarto tema separados, que tendran com o fuente las dos l
timas obras mencionadas del mismo autor.
El problem a de las fuentes lleva implicado el com plejo pro
blema de la autora del tratado. El carcter com pilatorio de la
obra: las dos terceras partes son deudoras de otros autores,
fue un primer argumento contra la atribucin a Plutarco.
Creem os con Jacques A m yot, quien fue traductor de todo
Plutarco a m ediados del siglo XVI y dedic toda su vida al es
tudio de este autor griego, que en este tratado no hay nada
del estilo propio de Plutarco. A utores com o Weil y Reinach
sostienen que es una obra de la poca juvenil de Plutarco (Plutarque. De la musique, Pars, 1900, p. X V y ss.). Actualmen
te la inautenticidad es un hecho adm itido: la frecuencia del
hiato, la ausencia de aumento en el pluscuam perfecto, repeti
ciones y redundancias de toda clase, las contradicciones en el
contenido y los fallos en la estructura global hacen que no se
considere obra de Plutarco. N o obstante, un estudio ms pro
fundo de la lengua y del estilo se hace necesario para llegar a
una postura ms segura sobre la autora. Estudio, por otra par
te, com plejo de hacer dada la gran dependencia de la obra de
otros autores. Mientras el problem a siga sin solucin, prefe
rimos continuar hablando de Pseudo-Plutarco.
Si el autor sigue y resume las obras de D ionisio el Msico
que vive en la poca de A driano (siglo II d. C .), no pudo es
cribir Sobre la Msica antes de la segunda mitad del siglo II.
Adems el haberse atribuido a Plutarco, que vive aproxima
360
M. G A R C A V A LD S
damente entre los aos 45 y 125 d. C ., aconseja no apartarla
mucho de esa poca. Segn Lasserre, los lmites se pueden si
tuar entre 170 y 300 d.C .
L a tran sm isin del texto
El texto griego del tratado fue transm itido por m anuscritos
que recogen una recopilacin de tratados de m usicgrafos, por
m anuscritos que incorporaron el dilogo Sobre la Msica a un
grupo de tratados que servan de introduccin a la obra de Pla
tn, por m anuscritos que transmiten un grupo de los M oralia
(thik) de Plutarco, y por m anuscritos menos interesantes,
del siglo X V I, cuyo contenido es una m ezcla de temas diversos.
El erudito bizantino M xim o Planudes, a fines del siglo XIII
y principio del X IV , proyecta recoger todos los escritos de Plu
tarco que circulaban separados o en grupos ms o menos nu
m erosos segn el gusto de los copistas o de los peticionarios;
se sabe que algunos grupos eran constantes, haba uno de 21
tratados filosfico-m orales. E intenta unirlos todos en un corpus. C uando tena 69, en torno al ao 1295 los hace copiar
por algunos de sus discpulos sobre la base de los m anuscri
tos ejemplares por l corregidos, exam inados y establecidos
en un orden determ inado. A lgunos de estos m anuscritos en
los que se basa Planudes se han conservado y son conocidos.
El nuevo m anuscrito as hecho lo dot de notas marginales y
correcciones, es el cdice A m brosianus 859 (a). N o contento
con esto, dirigi la preparacin de un nuevo ejem plar en el
que los M orana iban precedidos de las Vidas escritas en tres
volmenes, es el cdice Parisinus 1671 que se acaba en julio
de 1296. Pero a principios del siglo XIV descubre otras obras
de Plutarco, algunas de las ms im portantes: Sobre el Amor,
Sobre la cara visible en el crculo de la luna, Sobre los orcu
los de la Pitia, Sobre el genio socrtico, Sobre la malicia de H erdoto, etc. Y hace que se aadan en un m agnfico cdice, que
es el actual Parisinus 1672, a los escritos recogidos preceden
temente. El tratado Sobre la Msica ya est incluido en el pri
mer grupo de tratados (cod. Ambros. 859) que encabez con
el ttulo Ethik.
Por otro lado, otros dos m anuscritos de los siglos XV y XVI,
respectivamente, Laurentianus L I X 1 (a) y Angelicanus 101
que depende del anterior transmiten Sobre la Msica form an
IN T R O D U C C I N A SO BR E LA M SICA
361
do parte de un grupo de tratados que servan de introduccin
a la obra de Platn. Y otro grupo de m anuscritos de los si
glos XV y XVI principalmente, entre los cuales estn Neapoli
tan us l l C 1 (siglo X1V-XV) (N ) y Neapolitan us II I C J
(N J = N ) (siglo XV ) transmiten el tratado en un corpus lleva
do a cabo por un com pilador que recoge las obras de los mu
sicgrafos. El ncleo de este corpus lo formaban los tratados
siguientes: Tratado de la Armona de Ptolomeo, Sobre la M
sica de Pseudo-Plutarco, Com entario del neoplatnico Porfi
rio (publicados el 1." y el 3." por 1. During en Gtteborg,
1930, 1932, respectivamente), y el grupo de tratados publica
dos por C . von Jan, Scriptores Musici Graeci (Leipzig, 1895,
reimpreso en 1962), quien sita com o ms tarde el siglo X para
la construccin de esta compilacin.
Lasserre ha hecho un estudio de la relacin de los manus
critos para esta obra y llega a las siguientes conclusiones. El
parentesco que presentan visiblemente los manuscritos L au
rentianus y Angelicanus con el texto del corpus de los musi
cgrafos deja deducir que el texto de los primeros fue copia
do de un ejemplar de este corpus. Y el texto de los manuscri
tos de los que Planudes hizo recensin, por sus errores y om i
siones, tambin demuestra depender del texto del corpus de
los m usicgrafos. Por tanto, debem os la conservacin del tra
tado al texto de este corpus. Y se puede suponer un arquetipo
nico, que, por el tipo de faltas del texto (vase F. Lasserre,
Plutaraue. D e la musique, Pars, 1959, p. 106), debe remon
tarse a la poca de la letra uncial, del siglo V al siglo IX.
En la lista de obras de Plutarco que da el llamado Catlogo
de Lam prias no se encuentra el dilogo Sobre la Msica. De
este hecho no se puede deducir nada, nicamente que faltaba
esta obra en el Corpus Plutarchianum constituido en el si
glo IX , bien porque no se conociera o bien porque era consi
derado apcrifo.
El C atlogo de Lam prias, despus del estudio de Max Treu
y K. Ziegler es tambin de su opinin es considerado
com o un elenco ordenado con criterios bibliotecarios, de las
obras recogidas bajo el nombre de Plutarco, perteneciente al
siglo III o IV. La carta que est al principio del catlogo como
escrita por Lam prias dedicando la lista a un amigo, es una adi
cin del siglo XIII o XIV . El cdice Parisinus Gr. 1678, del si
glo X II, transmite el catlogo de las obras sin la carta.
362
M. G A R C A V A LD S
El texto de n u estra versin
N uestra versin del dilogo Sobre la M sica se basa en el
texto griego de la edicin de K. Ziegler, Plutarchus. M oralia
VI 3, Leipzig, 1966. Suprim im os adiciones innecesarias, debi
das frecuentemente a W eil-Reinach, que Ziegler recoge en el
texto griego de la edicin de K. Ziegler, Plutarchus, M oralia
corruptos seguim os a veces la lectura de Lasserre, ya que ha
hecho una recensin de los m anuscritos N (Neapolitanus III
C 3) y a (Am brosianus 859) y le han perm itido enmendar nu
m erosos pasajes. N o s apartam os del texto de Ziegler en los si
guientes pasajes: 1131 F 2; 1132 D 11; 1134 B 5; 1136 D 22;
1137 D 11; 1137 E 12; 1138 B 19; 1139 A 8, A 9,A 11 ; 1140
F 15; 1141 B 1; 1141 D 7;
1141 F 21; 1142 A 9; 1142 F 15;
1142 F 18; 1143 D 7; 1144
D 10; 1145 A 13-14;1146 E 25.
En las notas a la traduccin y en la introduccin seguim os
principalmente a Lasserre en su C om entario y nos ha sido
tambin de gran utilidad la m onografa de Ziegler, Plutarco,
Paideia, 1965. N o s encontram os con algunas dificultades de
bido al propio contenido tcnico musical de ciertos pasajes;
quiero agradecer desde estas lneas las aclaraciones que gus
tosamente me ofreci mi sobrina Carm en A lvarz Garca,
buena conocedora de la ciencia musical actual.
N o sabem os que exista traduccin alguna en lengua castellan de Sobre la M sica; hem os hecho el prim er intento, siem
pre difcil, de una versin a nuestra lengua de una obra clsi
ca, y ms an dado el carcter tcnico que sta presenta. C ree
mos que no habrem os acertado del todo, pero hem os contri
buido al m ejor conocim iento en nuestra lengua de este peque
o tratado, tan citado y tan interesante. C on palabras de Zie
gler una delle fonte pi preziose per la nostra conoscenza de
lla musica greca.
Breve n o ta b ibliogrfica
G eneral
Th. Reinach: L a m usique grecque, Pars, 1926 (reim preso en
1975). M uy til. C on bibliografa en pp. 172-174.
K. Ziegler: Plutarco, traduccin italiana, Brescia, 1965, de
SO BR E LA M SICA
363
Plutarchos von C haironeia, Realencyclopddie der classischen Altertums-wissenschaft, X X I, 636-962 (1951), publica
do independientemente en Stuttgart, 1949. Para el presente
tratado, pp. 215-217. C on bibliografa en pp. 393-411 y en
notas a pie de pgina, actualizada por B. Zucchelli.
M. Pintacuda: L a msica nella Tragedia Greca, Cefal, 1978.
C on una introduccin y breve resea crtica de las fuentes
de la m sica griega y de los estudios m odernos sobre ella,
en pp. 5-21. Bibliografa en pp. 217-225. U na resea de esta
obra, realizada por F. R. A drados, se encuentra en Emri
ta, 49, fase. 1., 1981.
J. P. Sm its: Plutarchus en de Griekse muziek (D iss. Utrecht).
Bilthoven, A. B. Creighton, 1970. Intenta probar hasta qu
punto las alusiones de Plutarco, en los Tratados Morales y
en las Vidas, sobre la m sica han influido en nuestros co
nocimientos de la vida musical griega. N o tiene en cuenta
el tratado Sobre la Msica por no considerarlo de Plutarco,
y refuta con argum entos las opiniones de quienes defien
den la paternidad de Plutarco. El material lo rene en una
parte m usicolgica terica y otra parte prctica. Vase
una resea del libro, realizada por G . H . Jonker, en Mnemosyne, 27, 1974 fase. 2., pp. 196-198.
H . I. M arrou: H istoria de la educacin en la antigedad, Bue
nos Aires, 3.a ed., 1955.
W. Jaeger: Paideia: los ideales de la cultura griega, Mxico.
2.a ed., 1962.
Ediciones y traducciones
Plutarchi Chaeronei Philosophi Clarissinti Msica, traduccin
latina por C . Valgulius, Brescia, 1507.
Ploutrkhou dilogos peri mousik, con traduccin en fran
cs por J . P. Burette, Pars, 1736.
Plutarchi de Msica, editado por R. Volkmann, Leipzig, 1856.
Plutarch ber die Musik, por R. Westphal, Breslau, 1865.
Plutarque de la musique, por H . Weil y Th. Reinach, Pars,
1900.
Plutarque, D e la musique, texto, traduccin y comentario en
francs, por F. Lasserre, Lausanne, 1954.
Plutarchus, M oralia, VI 3, por K. Ziegler, Leipzig, 1966. Edi
cin base del texto de nuestra versin.
364
M. G A R C A V A LD S
Plutarch's M oralia, X IV (1131 B -1147 A ), con traduccin en
ingls, por B. Einarson y Ph. H . D e Lacy, Londres, 1967.
Plutarco. D ella Msica, por L. Cam berini, Florencia, 1979.
Lleg a mi poder con m ucho retraso y no pude tenerlo en
cuenta ni en la traduccin ni en la introduccin que pre
senta en italiano, con abundante bibliografa.
Sobre la msica
1131
1. L a mujer de Focin, el bueno, deca que su adorB no eran los hechos militares de su m arido1. Yo, por mi
parte, considero no slo mi propio adorno, sino tam5 bin el de todos mis am igos, la aficin de mi maestro
a las ciencias. Sabem os que los xitos ms brillantes de
los generales son los que han ocasionado la salvacin
de los peligros inmediatos solamente a unos pocos sol
dados, a una ciudad, a lo sum o a un pueblo; pero nun10 ca han hecho m ejores ni a esos soldados, ni a esos ciuC dadanos, ni a ese pueblo. En cam bio, la cultura, que es
la esencia de la felicidad y la fuente del buen consejo,
se puede considerar til para una familia, para una ciu
dad o para una nacin, pero especialmente para todo el
gnero humano2. Y en cuanto el beneficio de la cultura
es ms importante que todas las m aniobras de guerra,
en esa m ayor medida es m erecedor de cuidado un tra15 tado sobre ella.
1 En la Vida de Focin, 19, 1 y 4, Plutarco habla de la segunda esposa de
Focin y dice de ella que era muy conocida en Atenas por su virtud y su sen
cillez, as como Focin por su bondad. Al final del prrafo cuatro se encuen
tra la cita a la que alude en estas dos primeras lneas de este tratado. La esposa
de Focin ante las joyas, piedras preciosas y collares que le mostraba una mu
jer jonia ella le dijo: Para m, mi adorno es Focin, que lleva ya veinte aos
como estratego de los Atenienses.
2 Sobre la idea de la instruccin, identificada en este pasaje con la cultura,
como portadora de felicidad y fuente de sabidura y prudencia, cf. W. Jaeger,
Paideia: los ideales de la cultura griega, Mxico, 1962, libros, III y IV. Y H.
I. Marrou, Historia de la educacin en la antigedad, Buenos Aires, 3.a ed.,
1955, principalmente la segunda parte. Es importante hacer notar el carcter
universal que se imprime a los beneficios de la cultura. Esta extensin al g
nero humano parece tener su origen en los primeros Estoicos.
366
S E U D O -P L U T A R C O
2.
A s que el segundo da de las fiestas de C ro n o 3
el noble O nescrates haba invitado al banquete a hom
bres conocedores de la m sica; estaban Sotrico de A le
jandra y L isias, uno de los que reciban paga de l. U na
vez cum plidas las ceremonias de costum bre dijo: E s
m om ento ahora, am igos, y no en el banquete, de anaD lizar el funcionam iento de la voz hum ana, ya que el p ro
blema requiere una despreocupacin ms sobria. D esde
5 que los m ejores gram ticos definen el sonido vocal
com o la vibracin del aire perceptible al o d o 4, y que
ayer precisam ente exam inbam os la gram tica com o un
arte adecuado de los son idos5 para la produccin de pa
labras y para el buen orden de la m em oria, veam os cul
es, despus de sta, la segunda ciencia concerniente al
10 sonido. Pienso que es la m sica. E s un acto piadoso y
atae principalm ente a los hom bres cantar himnos a los
dioses que les han concedido a ellos solos la voz arti
culada6. E sto ya H om ero lo indic en aquellos versos
en los que dice:
E
15
Todo el da aplacaban a l dios con el canto
los hijos de los Aqueos, entonando un bello pean,
celebrando a l Arquero. Este oyndolos se gozab a
en su nim o7.
3 Las fiestas en honor de Crono, llamadas entre los romanos Saturnalias,
se celebraban durante siete das y comenzaban el diecisiete de diciembre.
4 Esta definicin parece remontar a los Estoicos. Digenes Laercio en VII,
39, la atribuye a Digenes Babilonio, vase el fragmento 17 en Von Arnim,
Stoicorum veterum fragm enta, Leipzig, 1903-1924.
5 La palabra gramtica, en griego gram m atik e'esi formada en su primera,
parte por el trmino grm m ata que indica letras y a la vez los sonidos
que los signos representan.
L a voz articulada, ten narthron fnen, est empleada como un trmi
no tcnico que indica una de las dos formas del sonido. Onescrates se refiri
sucesivamente a la letra, al sonido y por ltimo al sonido articulado. La aso
ciacin de la msica a la gramtica se da porque ambas estn presentes en el
programa de la educacin escolar antigua hasta el siglo II a. C . En la poca en
que este tratado fue escrito la msica est considerada como una ciencia ma
temtica dentro del Quadrivium de la enseanza secundaria y superior. Vase
H. I. Marrou, Historia de la educacin..., pp. 161, 221, 325 y ss.
7 Vase liada, 1, 472-474.
SO BR E LA M SICA
20
F
25
1.132
5
367
E a !, iniciados en los m isterios de la m sica, recor
dad a vuestros com paeros quin fue el prim ero que
em ple la m sica, y qu invencin del tiem po se dio
para el desarrollo de este arte, y quines han llegado
a ser fam osos de los que practicaron la ciencia musical*. Y , por otro lado, a cuntos y para qu fines es
til. E sto dijo el m aestro.
3.
Lisias tom ando la palabra dijo: Por muchos s
ha investigado ya el problem a que planteas, querido
Onescrates. La m ayor parte de los seguidores de Platn y los mejores de los filsofos del Perpato se afa
naron en com poner tratados sobre la msica antigua y
sobre la alteracin que ella experiment. Y tambin de
entre los estudiosos de la gramtica y de la armona los
que han llegado a la cima de su cultivo han dedicado
muchos estudios a este tema9. Y ciertamente es grande
la discrepancia entre sus tratados. H eraclides10 en su
Catlogo de las < ln v e n c io n e s> dice que en msica Anfi n ," el hijo de Zeus y de Antope, fue el primero que
invent la citarodia y la poesa citardica 2, evidente-
8 El orden de temas que aqu se da no va a corresponder al que se encuen
tra en el tratado.
9 Entre los discpulos de Platn cita a Heraclides, entre los Peripatticos a
Aristxeno y a Heraclides, entre los gramticos a Glauco, Dionisio Yambo,
Antidides, Istro y Alejandro Polihstor; sobre los estudiosos de la armona,
vase el prrafo 1134 D ; cf. tambin 1143 E-F.
10 Heraclides de Heraclea en el Ponto fue discpulo de Platn y perteneci
al Perpato. Sus escritos tratan de fsica, tica, gramtica, retrica, historia y
de msica. En la conjetura del ttulo de la obra seguimos a F. Lasserre. Los
fragmentos con comentario estn recogidos por F. Wehrli, Die Schule des Aris
tteles, V II Herakleides Pontikos. Basilea, 1953.
La extensin de la cita de Heraclides es un punto en el que no hay acuerdo.
Para Weil y Reinach que la consideran una cita directa recubrira todo el dis
curso de Lisias, menos la nota sacada de Alejandro Polihstor (capt. 5). Otros
suponen que la cita procede de una enciclopedia sobre las Invenciones musi
cales. Com o muy bien hace notar F. Lasserre, incluso aunque tenga esta pro
cedencia, la obra de Heraclides puede ser la base de estos captulos en la
enciclopedia.
11 Sobre Anfin, vase Pausanias, 9, 5, 8; Juliano el Apstata, Cartas, 30;
Plinio, Historias Naturales, 7, 204. Heraclides de acuerdo con su religiosidad
remonta la invencin de la msica a Zeus.
12 La citarodia es la accin de cantar al son de la ctara. Y la poesa citar
dica es la poesa cantada acompandose de la ctara.
368
S E U D O -P L U T A R C O
mente enseado por su padre. E sto est atestiguado en
una inscripcin conservada en Sicin13, gracias a la cual
10 Heraclides da los nom bres de las sacerdotisas de A rgos,
de los poetas y de los m sicos. Por el m ism o tiempo,
dice H eraclides, Lino de Eubea com puso trenos. Antes
de Antedn de Beocia himnos, y Pero el de Pieria sus
poem as sobre las M u sas14; y tambin Filam n de Del15 fos dio cuenta en un canto del < v ia je > de Leto y del
nacimiento de A rtem is y de A polo, y fue el prim ero
B que organiz coros en torno al santuario de D elfos. Tmiris, nativo de Tracia, cant con la voz ms bella y
ms arm oniosa de tod os los de su tiem po, hasta el pun20 to de presentarse, segn el testim onio de los p oetas15,
a un concurso con las M usas; y se cuenta de l que com
puso una G uerra de los Titanes contra los Dioses. E sta
ba tambin el m sico antiguo D em doco de Corcira,
C que com puso un Saqueo de T ro y a'6 y unas Bodas de
25 A frodita y de H efesto17; y tam bin Fem io de Itaca com
puso un Regreso de Troya de los compaeros de A g a
m enn'8. El texto de los poem as antes citados no est
desprovisto ni de ritm o ni de m edida, sino eran com o
< e l > de Estescoro y de los antiguos poetas lricos19,
5 que com ponan versos de epopeya y les aadan m si
ca. Y H eraclides dijo que Terpandro que era un com1 Sobre la inscripcin de Sicin, vase el fragm ento 1 de la edicin de F.
Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker, Berlin-Leiden, 1923-1958,
III B 550, p. 536. Para los historiadores y compiladores poco conocidos y de
quienes slo quedan fragmentos es de enorme utilidad esta edicin citada.
14 Lino, Antes, Pero y Filamn pertenecan, segn Heraclides, a la misma
generacin que Anfin.
15 Vase H om ero, liad a, 2, 594-600.
16 Vase Hom ero, Odisea, 8, 499-520.
17 Vase H om ero, Odisea, 8, 266-366.
18 Vase H om ero, Odisea, 1, 325-327. Tmiris, Dem doco y Femio, segn
la cronologa de Heraclides, pertenecen a la etapa inmediatamente anterior a
Homero y se consideran autores de poemas que el propio Hom ero atestigua.
Los datos homricos prueban la existencia de una pica prehomrica. Vase
Plinio, Historias Naturales, 7, 205.
19 La comparacin con Estescoro tiene un valor probatorio para Heracli
des porque sus poemas y los de Terpandro, incluido tcitamente entre los an
tiguos poetas lricos, dejan ver que las epopeyas prehomricas tenan ritmo y
medida.
SO BR E LA M SICA
369
positor de nomos citardicos, a cada nomo de versos
picos suyos propios y de H om ero le aadi msica y
los cantaba en los concursos. Dice que este fue el pri
mero en dar nombre a los nomos citardicos20. E igual
mente que Terpandro, C lonas, el primero en construir
los nom os auldicos21 y los cantos de marcha22, fue un
poeta de versos elegiacos y picos23; y que Polimnesto
de C olofn que vivi despus de ste, emple los mis
m os gneros poticos.
D
4. L os nom os segn estos poetas, querido Ones10 crates, eran para la flauta: el Nom o de las Exposiciones,
el N om o del Duelo, el N om o de las Procesiones, el
N om o de los Juncos, el N om o de los Funerales y el Trmele24. U n tiempo despus se inventaron tambin los
llamados C antos de Polimnesto2*. Los nomos para la c20 Vase ms abajo, 1132 D. Sobre los nomos vanse captulos 6 y 7.
21 Los nomos auldicos son nomos cantados al son de la flauta.
22 El canto de marcha, prosdion, est en la misma relacin con el nomo
auldico que el poema con el nomo citardico. Es decir, Clonas hace lo mis
mo que Terpandro, pero Clonas compone nomos y melodas para la flauta.
23 Segn Heraclides, Clonas inventa dos gneros poticos, el dstico elegia
co relacionado con el nomo y el hexmetro dactilico relacionado con el canto
de marcha.
24 Esta serie de nomos cantados con acompaamiento de flauta reciben el
nombre del rito que se celebraba originariamente en tanto se entonaba la me
loda. Los propios nombres dejan ver este origen: el Nomo de las Exposicio
nes, Apthetos; el Nomo del Duelo, Elegoi; el Nomo de las Procesiones, kmrkhios; el Nomo de los Juncos, Skhoinin; el Nomo de los Funerales, Kdeios, trmino restablecido por conjetura y, por tanto, poco seguro; y el Nomo
Trimele, el de las tres melodas. As, los adjetivos Apthetos y Skhoinin evo
can, el primero la ceremonia de la exposicin de los recin nacidos mal con
formados y el lugar donde se llevaba a cabo en Esparta, los Apthetai, los
D epsitos; el segundo, el rito de la recoleccin de los juncos a orillas del ro
Eurotas, con los que guarnecan las camas de los nios desde la edad de los
siete aos. Kdeios indica el canto de las lloronas. Un comentario amplio so
bre los nomos puede verse en el captulo tercero de la Introduccin de F. Lasserre a su edicin de Plutarque. De la Musique, Lausanne, 1954, pp. 22-29, a
quien seguimos principalmente.
25 Los Cantos de Polimnesto, bajo la forma doria Polymnastia, son citados
por Alemn que menciona a Polimnesto o sus cantos, vase fragmento 114 de
la edicin de Th. Bergk, Poetae Lyrici Graeci. Leipzig, 1878-1882. Y Pndaro
lo conoce por cantos, vase fragmento 218 de la edicin de A. Turyn. N o se
sabe nada con seguridad de su personalidad ni del carcter de su obra. Hera
clides lo menciona como el tercer compositor de nomos. Vase ms abajo,
1133 A.
370
SE U D O -P L U T A R C O
tara fueron com puestos, en tiem po de Terpandro, mu15 cho antes que los auldicos. Ciertam ente fue l el pri
mero, quien dio nom bre a los citardicos26: el Beodo
y el Eolio, el Troqueo y el A gudo, el N om o de Cepin
y el N om o de Terpandro, y tambin el N om o Tetraedio. T erpandro27 com puso tambin preludios citardi
cos en versos picos. Q u e los antiguos nom os citardi20 eos estaban com puestos en versos picos, lo dem ostr
E Tim oteo, ya que cantaba sus prim eros nom os, redacta
dos en estilo de ditiram bo, an en versos picos, para
que no pareciese de pronto que violaba las leyes de la
msica antigua. T erpandro parece haberse distinguido
en el arte citardico, pues cuatro veces sucesivas est re
gistrado su nom bre por escrito com o vencedor en los
25 juegos Pticos. Y en cuanto a la fecha es muy antiguo:
G lauco de Italia28 en un libro Sobre los antiguos poetas
y msicos dem uestra que l es ms antiguo que Arquloco, pues dice que T erpandro fue el siguiente despus
de los prim eros com positores de m sica para flauta.
5.
A lejandro29 en su Com pilacin sobre Frigia dijo
5 que O lim po fue el prim ero que llev a los G riegos los
F aires de acom paam iento de flauta, y tambin los D c
tilos Ideos30. Pero el prim ero que toc la flauta fue
H iagnis31, despus su hijo M arsias, y despus de este
26 La Suda en el vocablo rthios nomos dice que eran siete los nomos
citardicos.
27 Sobre Terpandro, vase la amplia referencia de F. Lasserre en la Intro
duccin a Plutarque. D e la musique..., pp. 27-29.
28 Glauco de Regio escribe a fines del s. V a. C . Vase Digenes Laercio, 9,
7, 38. La cita de Glauco seguir en el captulo siguiente, queda interrumpida
por la de Alejandro que va a m ostrar que la aulodia, como afirma Glauco, es
ms antigua que la citarodia.
29 Sobre Alejandro Polihstor de Mileto pueden verse los fragmentos reco
gidos por F. Jacoby, Die Fragmente..., III, 273, p. 109. Fue un compilador
ms que historiador del s. i d. C.
10 Los Dctilos Ideos es una obra de la que slo se conoce el ttulo, y que
circul atribuida a H esodo. Aparece aqu citada como representante del rit
mo dactilico que va a utilizar Terpandro.
31 Hiagnis, igual que Marsias y O lim po, es un aultes, flautista, y no un
auloids, el oue canta al son de la flauta. Han sido flautistas famosos entre
la historia y el mito.
SO BR E LA M SICA
10
1.133
15
20
B
25
C 5
371
O lim po. Y que Terpandro imit a H om ero en los ver
sos picos y a O rfeo32 en la msica. O rfeo parece que
no imit a nadie, pues un no haba existido ninguno,
a no ser com positores de aulodias. Y la obra de Orfeo
no se parece en nada a la de stos. Clonas, el com po
sitor de los nom os auldicos, que fue un poco poste
rior a Terpandro, segn dicen los Arcadios fue de Tegea, y de Tebas segn los Beocios. Despus de Terpandro y C lonas, segn la tradicin, vivi Arquloco.
O tros escritores dicen que A rdalo de Troecn com pu
so msica auldica antes que Clonas, y que existi tam
bin un poeta Polim nesto, hijo de Meleto de Colofn,
que com puso los nomos Polimnesto y Polimneste33. Y
de C lonas los autores de inscripciones recuerdan que
com puso el Nom o de las Exposiciones y el Nomo de los
Juncos. A Polim nesto lo mencionan tambin Pndaro y
Alemn, los dos poetas lricos. Y algunos de los nomos
citardicos com puestos por Terpandro se dice que ha
ban sido com puestos por el antiguo Filamn de Delfos.
6.
L a citarodia de Terpandro hasta el perod
Frnide continuaba siendo, en conjunto, perfectamente
sencilla, pues no estaba permitido en la poca antigua
practicar la citarodia com o actualmente, ni cambiar de
una armona o ritmo a otro. Pues en los nomos se res
petaba la tonalidad apropiada para cada uno. Por esto
precisamente llevaban este sobrenom bre: se les llam
nomos14 porque no estaba permitido infringir la tensin
__________________
32 O rfeo es hijo del rey tracio Eagro y de la musa Calope. Tambin l fue
rey de Tracia, y el msico y poeta ms famoso. Tocaba la lira, regalo de Apo
lo, y fue el inventor de la ctara o, por lo menos, el que aadi en honor de
las Musas, dos cuerdas ms a las siete ya existentes.
33 Sobre Polimnesto, vase arriba, 1132 D y nota 25. Los nombres adjeti
vos Polymnstos y Polymnests en los que parece sobreentenderse sin duda no
mos parecen resultar de una interpretacin de Polymnsteia como adjetivo que
indica el poseedor. Heraclides presenta simultneamente a Clonas, a Terpan
dro y a Polimnesto para dar paso a su teora de las invenciones musicales: los
nomos de estos tres autores servan de origen a las tres tonalidades griegas, la
doria, la eolia y la jonia. Vase sobre los tres modos fundamentales y primi
tivos, Th. Reinach, L a Musique grecque. Pars, reimpr. 1975, pp. 26 y ss.; y
M. Pintacuda, L a msica nella Tragedia greca, Cefal, 1978, pp. 35-60.
34 Nomos significa ley: cada nomo estaba sujeto a su ley, cf. Platn, Leyes,
7, 799 e 10-800 a 7.
372
10
D15
20
25
E
SE U D O -P L U T A R C O
de las cuerdas aceptada com o legal para cada uno. Una
vez que haban cum plido con los dioses de manera li
bre, pasaban inmediatamente a los poem as de H om ero
y de los dem s35: esto est claro en los preludios de
Terpandro.
L a form a de la ctara fue inventada en la poca de Cepin, el alumno de T erpandro; se le llam ctara asi
tica porque fue utilizada p or los citarodos Lesbios que
vivan en frente de A sia .
Se dice que el ltim o citarodo que venci en Lacedemonia en las Carneas fue Periclito, un nativo de Lesbos. C on su muerte, la continuidad sucesiva de la citarodia por los L esbios lleg al fin. A lgunos historiado
res piensan que H iponacte fue contem porneo de T er
pandro. Pero incluso Periclito parece que es ms anti
guo que H iponacte37.
7.
D espus de haber visto simultneamente los nom os auldicos y citardicos antiguos, vam os a pasar a
los auldicos. Se dice, en efecto, que O lim po, anterior
mente citado38, un auleta de la escuela de Frigia, com
puso un nom o para flauta en honor de A polo, el lla
mado Policfalo^9. Y afirman que este O lim po desciende del prim er O lim po < a lu m n o > de M arsias y compositor de nom os en honor de los dioses. Este primer
O lim po fue favorito de M arsias y aprendi de l a to-
SO BR E LA M SICA
10
F
15
1.134
20
25
35 Esta frase, como muy bien ha visto F. Lasserre, se entiende bien si la con
sideramos como continuacin del final del captulo 3 (1132 C), en donde Pseudo-Plutarco divide, siguiendo a Heraclides, los nomos de Terpandro en dos
partes: los versos personales, que se podra llamar proemio, propios del autor,
y los versos homricos que es el nomo propiamente dicho. Vase para la fuen
te de este captulo, que parece ser la misma que para Proclo, el comentario de
F. Lasserre en Plutarque. D e la Musique..., pp. 157 y 102.
36 Se trata de la Kithra o ctara de concierto que es distinta de la ktharis
o lira. Vase Duris de Samos en el fragm ento 81 en la edicin de F. Jacoby,
Die Fragmente..., II A 76, p. 156.
37 Sobre la sincrona de Terpandro-Hiponacte y la de Terpandro-Arquloco y sobre la fuente y fecha de esta discusin cronolgica, vase el comentario
de F. Lasserre en Plutarque. D e la musique..., p. 157, captulo 6, nota 3.
38 Vase 1132 F.
39 H ubo varias explicaciones al nombre de este nomo. Los cantos en l imi
taban a los llantos de la G orgona moribunda. Vase Pndaro, Ptica, 12.
373
car la flauta y llev a la H lade los nomos enarmnicos
que an usan hoy en las fiestas de los dioses. O tros di
cen que el nomo Policfalo es de Crates, que fue discpulo de O lim po. Prtinas afirma que este nomo es de
O lim po el ms joven40.
El Nom o llamado del C arro41 se dice que es obra del
primer O lim po, el discpulo de M arsias. D e M arsias al
gunos afirman que se llamaba M ases; otros lo niegan y
mantienen el nombre de M arsias y que era hijo de Hiagnis, el primer inventor del arte de tocar la flauta. Q ue
es de O lim po el N om o del Carro se puede saber por la
obra de G lauco sobre los poetas antiguos, y tambin se
podra deducir porque Estescoro de Hm era no imit
ni a O rfeo, ni a Terpandro, ni a Arquloco, ni a Taletas, sino a O lim po puesto que hizo uso del Nomo del
Carro y del ritmo dactilico, q u e segn algunos pro
cede del N om o Ortio. O tros afirman que este nomo fue
inventado por los M isios, porque han existido algunos
auletas antiguos que eran M isios.
8. O tro nom o antiguo lleva el nombre de Nomo de
la H igu era42, H iponacte dice que M imnermo lo tocaba
en su flauta43. Pues al principio los aulodos cantaban
versos elegiacos a los que haban puesto msica. Esto
lo demuestra la inscripcin de las Panateneas sobre el
concurso m usical.44
Sacadas de A rgos fue tambin un com positor de can
tos y de versos elegiacos con msica. Este tambin fue
40 Prtinas parece que imagin dos O limpos para atribuir el Nomo Polic
falo a otro autor. Vase F. Lasserre, Plutarque. De la musique..., pp. 45-47.
41 En los cantos del Nomo del Carro pareca orse el chirrido de los ejes
del carro. C f. Eurpides, Orestes, 1384.
42 Del Nomo de la Higuera Hexiquio dice que se canta mientras las vcti
mas expiatorias son perseguidas y se les golpea con ramas de higuera. Es un
rito relacionado con las flagelaciones que realizan cada ao en la festividad en
honor de Atenea Ortia en Esparta. Vase Vida de Licurgo, 16 y 18.
43 Vase Estrabn, 14, 1, 28.
44 Parece que la aulodia figuraba en el programa de las Panateneas hasta des
pus de las guerras Mdicas, luego fue suprimid, cf. Aristteles, Poltica, 8,
6, 1341 a 37. Pericles la restableci hacia 443 a. C . y a la vez fij el reglamento
definitivo del concurso musical. La inscripcin que se menciona tal vez se re
fiera a su reforma. Vase Vida de Pericles, 13.
374
S E U D O -P L U T A R C O
B
5
10
C 15
20
un buen poeta45 y se le recuerda com o tres veces ven
cedor de los juegos Pdeos. Tam bin Pndaro lo m en
ciona. C o m o haba en tiem po de Polim nesto y de Sa
cadas tres tonalidades, la doria, la frigia y la lidia, dicen
que Sacadas com puso en cada una de ellas una estrofa
y ense al coro a cantar la prim era en el tono dorio,
la segunda en el tono frigio, la tercera en el tono lidio.
Este nom o se llam Trmele46 a causa de esta trasposi
cin. En la inscripcin de Sicin47 sobre los poetas se
cita a C lonas com o inventor del N om o Trmele.
9.
La prim era m anifestacin49 de las relacionadas
con la m sica que existi en Esparta fue establecida por
Terpandro. D e la segunda tuvieron la responsabilidad
com o principales prom otores Taletas de G ortina, Jenodam o de Citera, Jencrito de L ocros, Polim nesto de
C olofn y Sacadas de A rgos. A propuesta de ellos, se
dice que se estableci la parte musical de las fiestas Gimnopedias50 en Lacedem onia, la de las Apodixis en A r
cadia, y la de las llam adas Endim atias en A rgos.
L os discpulos de Taletas, de Jenodam o y de Je n
crito fueron com positores de peanes, los discpulos de
Polim nesto de los poem as llam ados Ortios, los discpu
los de Sacadas de poem as elegiacos. O tros, com o Prtinas51, dicen que Jenodam o fue un com positor de hi1
45 En un buen poeta, poiets, seguimos la leccin de los manuscritos y
de F. Lasserre. Ziegler corrige la lectura en un buen auleta, anieles
Las tres victorias de Sacadas son mencionadas por Pausanias, 10.7, 4; fue
ron en los aos 582, 578 y 574 a. C ., y hace de l un auleta. Sobre la mencin
que hace de l Pndaro, vase el fragm ento 72 de la edicin de A. Turyn. O x
ford, 1952.
46 Vase nota 24.
47 Vase fragm ento 2, ed. F. Jacoby, Die Fragmente..., III B, 550, p. 536.
48 Vase arriba, 1132 C 5.
49 Vase Platn, Leyes, 7, 802 a.
50 Las Gimnopedias, fiestas de los muchachos desnudos, se celebraban
anualmente a mediados de verano. C f. Tucdides, 5.82; Jenofonte, Helnicas,
6.4.16; Plutarco, Agesilao, 29. La fiesta Apodixis, de las pruebas o de las
exhibiciones, solamente es conocida por este pasaje, as como las fiestas En
dimatias, de la indumentaria.
51 Vase D. L. Page, Poetae Melici Graeci. O xford, 1962, fragmento 6, n.
713. El hiporquema es un canto coral acompaado de danza y de accin
pantommica.
SO BR E LA M SICA
5
E
10
15
375
porquem as y no de peanes; y del m ism o Jenodam o se
cita un canto que es visiblemente un hiporquema. Este
gnero potico fue empleado tambin por Pndaro. Que
hay una diferencia entre el pen y el hiporquem a lo
prueban las obras de Pndaro, pues com puso poemas ti
tulados Peanes y poem as titulados Hiporquemas.
10.
Polimnesto com puso tambin nomos auldicos.
Si emple en el N om o Ortio la com posicin meldica,
com o los escritores sobre armona afirman, no lo p o
dem os decir con precisin, pues los antiguos no han ha
blado de ello52.
D e T aletas de C reta tam bin se discute si com puso
peanes. G lau co, en efecto, al decir que T aletas fue
posterior a A rquloco, afirm a que imit las m elodas
de A rquloco, pero alargndolas53, y que introdujo en
su m sica el ritmo del pen y del crtico54, de los que
A rquloco no hizo uso, ni tam poco O rfeo ni Terpandro. Pues se dice que T aletas los sac a partir de la
m sica de flauta de Olim po y as gan la fam a de un
excelente com positor.
En cuanto a Jen crito, que era originario de Locros
en Italia, se duda si com puso peanes, pues dicen que
l trat tem as heroicos que com portaban accin. Es
por lo que tam bin algunos a sus com posiciones las lla
man ditiram bos55. G lauco afirm a que T aletas era de
m s edad que Jencrito.
52 El invento de Polimnesto, segn los tericos de'armona, debi de con
sistir en la adaptacin de palabras a un aire de flauta llamado ya Ortio que
provena de los auletas de Misia. Vase captulo 7. Los testimonios antiguos
a los que alude son los de los poetas lricos.
53 En Arquloco el canto aparece slo en los versos epdicos que alternan
con los versos de recitacin; en cambio, en Taletas, segn Glauco, el canto ha
bra ocupado toda la estrofa.
54 El crtico tiene la forma mtrica: v . El pen se considera como un
crtico con la larga resuelta en dos breves, as puede presentar diferentes for
mas segn el lugar que ocupe la larga no resuelta.
55 La definicin a la que alude del ditirambo parece de fecha posterior a
Aristteles, es ajena a su Potica. Aqu pone de relieve la accin, y esto tal
vez deje ver que el ditirambo haba llegado a ser un gnero dramtico, mien
tras la definicin ordinaria lo asimilaba a un himno a Dioniso en el que pre
dominaba su carcter lrico.
376
SE U D O -P L U T A R C O
11. Segn dice A ristxeno56, los m sicos suponen
que O lim po fue el inventor del gnero enarmnico. To20 das las m elodas antes que l haban sido diatnicas y
crom ticas. Sospechan que tal descubrim iento fue del
m odo siguiente: O lim po tocaba en el gnero diatnico
y haca descender frecuentemente la meloda, unas ve
ces desde la param ese, otras veces desde la mese, hasta
25 la diatnica parhipate, y cuando saltaba la diatnica licano se dio cuenta de la belleza del carcter m eldico,
1.135 y as adm irando el sistem a construido por la unin de
dos frases idnticas, lo acept y em pez a com poner en
este sistem a en la tonalidad D oria . Y no empleaba las
56 Vase fragm ento 83 de F. Wehrli, Die Schule des Aristteles II. Aristxenos...
57 El proceso de invencin que describe es con relacin a la lira de cinco
cuerdas, aunque se trata de la aultica. Esto se explica porque en la fecha de
las fuentes de Pseudo-Plutarco la terminologa musical se basaba en los ins
trumentos de cuerda. El esquema siguiente puede ser til; en l se ve el siste
ma diatnico, el estado intermedio que se le ocurri a O lim po omitiendo la
licano, y el sistema enarmnico en el que la nota de la cuerda parhipate es ele
vada en un cuarto de tono; el asterisco indica un cuarto de tono ms alto:
Cuerdas Notas Diatnico
Notas Olimpo
N otas E n arm n ;
co
2
3
4
5
si
la
sol
paramese
mese
licano
parhipate
nipate
si
la
paramese
mese
fa
mi
paripate
nipate
si
la
paramese
mese
fa
licano
m i*
parhipate
mi
nipate
El sistema musical griego se basa en el Tetracordo, que era para ellos no
una parte de la escala, sino un todo completo. Se llama Tetracordo a la suce
sin de cuatro sonidos, por grados conjuntos, que forman cuarta justa. El Te
tracordo fundamental era el D rico que abarca del mi al si, descendentemen
te, ya que los griegos formaban sus escalas descendentemente y no en serie
ascendente como en nuestro sistema musical. El Tetracordo Drico consta de
dos distancias de un tono y una de un semitono. A este Tetracordo se le aa
da otro simtrico, con lo que queda formada la escala y el M odo ya comple
to. Los Tetracordos se diferencian por la manera de estar constituidos: son
Diatnicos los que constan de dos tonos y un semitono; Crom ticos los que
constan de dos semitonos y un tono y medio; Enarmnicos los que constan
de un doble tono, o tercera mayor, y dos cuartos de tono. Vase F. Lasserre,
Plutarque. D e la musique..., pp. 16-162; B. Einarson-Ph. H . de Lacy, Plu
tarch's Moralia. London, 1967, pp. 375-380; y Teora de la Msica. Parte cuar
ta. Madrid, 1958, pp. 19-23, a quienes seguimos principalmente.
fa .
mi
SO BR E LA M SICA
377
particularidades del gnero diatnico ni las del crom
tico, pero tam poco las del enarmnico. Tal sera su pri
mera etapa de las melodas enarmnicas. Consideran la
primera de stas la del Carito de las Libaciones5\ en la
que no aparece ninguna de las caractersticas propias de
los tres gneros, a no ser que mirando al espondiasmo
5 agudo59 se considere que justo en este intervalo es dia
tnico. Pero es evidente que considerar tales intervalos
idnticos es falso y contrario a las leyes de la armona;
falso porque el espondiasm o agudo es inferior en un
cuarto de tono que el tono situado junto a la nota do
l minante60; y contrario a las leyes de la armona porque
10 si se le atribuye el valor de un tono, el resultado sera
dos terceras m ayores, la primera simple y la segunda
com puesta61. Pues el picnn62 enarmnico en el tetra
cordo m edio que se practica actualmente no parece ser
obra del com positor. Es fcil darse cuenta, al escuchar
a un flautista, si toca a la manera antigua, pues hace que
el sem itono en el tetracordo medio sea simple63.
58 Los manuscritos transmiten ton Spondeion que F. Lasserre traduce como
Canto de las Libaciones. R. P. Winnington-Ingram en The Spondeion Sca
le, Classical Quatterly, 22, 1928, p. 85, considera as constituida la ms alta
escala espondaica: m i-fa-la-si-do*.
59 El espondiasmo agudo, ton syntonteron spondeiasmn, est constitui
do por las notas ms altas de la escala espondaica de la nota precedente (si-do+).
El asterisco eleva la nota 1/4 de tono.
60 La nota dominante es la mese (la). El tono prximo a ella es si (parame
se) y el intervalo prximo en la parte ms aguda de la escala espondaica no es
si-do*, es decir, de un tono, sino si-do*, es decirt. de tres cuartos de tono.
61 Las dos terceras mayores, o dos intervalos de dos tonos, son el primero
simple, fa-la, porque no hay nota intermedia en el sistema enarmnico; y el
segundo, compuesto, la-do* porque hay una nota en el medio (si).
62 El elemento meldico que se cree que ha servido de modelo a los tetra
cordos estaba compuesto por una tercera y el intervalo necesario para alcan
zar la cuarta: en los gneros diatnico y cromtico, la tercera es menor y el
intervalo complementario o picnn cuenta un tono (diatnico) o dos semito
nos (cromtico); en el gnero enarmnico, la tercera es mayor y el intervalo
complementario cuenta dos cuartos de tono.
bi La diferencia entre el espondiasmo y el picnn consiste en aue el primero
es simple y los auletas que tocan a la manera antigua ejecutan el semitono sin
nota intermedia, mientras que el picnn es compuesto y los auletas lo mues
tran fraccionando el semitono en dos cuartos ae tono realizados por desli
zamiento del sonido o por una nota intermedia.
380
S E U D O -P L U T A R C O
B
20
25
tua que dicen que es obra de los M ropes, pueblo del
tiempo de H eracles. Y tambin al muchacho que lleva
la rama de laurel del Tem pe a D elfos le acom paa un
flautista7'; se dice tambin que las ofrendas sagradas de
los H iperbreos eran en tiem pos antiguos llevadas a
D los con el acom paam iento de flautas , siringes y c
taras. O tros dicen que el m ism o dios toc la flauta, as
lo dice A lem n75, el m ejor poeta lrico. C orin a76 afir
ma que A polo fue enseado por Atenea a tocar la flauta. La m sica es venerable en todos los aspectos, al ser
una invencin de dioses.
15. L os antiguos practicaron la m sica respetando
su dignidad, com o en todas sus dem s actividades. En
cam bio, los m odernos rechazando lo elevado de ella, en
lugar de la m sica prim era, viril, inspirada y querida
por los dioses, introducen en los teatros una sin nervio
y seductora. D e ah que Platn, en el libro tercero de
su Repblica77 vitupera tal m sica; ciertamente rechaza
el m odo L id io 78, por su tonalidad aguda y propio para
lam entaciones79. En l dicen que sus prim eros aires eran
una especie de lamento. A ristxeno en el prim er libro
de su tratado Sobre la M sica80, dice que O lim po, para
la muerte de Pitn, toc con la flauta el prim er canto
73 En la fiesta de Estepterio, de las coronas, en honor de Apolo en Del
fos, un grupo de nios imitaba la vuelta de A polo, tras haber matado a la ser
piente Pitn, llevando el laurel purificador desde el Tempe a Delfos. C f. Plu
tarco, Cuestiones griegas, 12. El joven que lleva la rama acompaado del flau
tista deba representar al dios mismo.
74 Los Hiperbreos son mencionados por Pindaro, Pitica, 10, 37 y ss., como*
un pueblo amante de la msica (igual que los Arcadios, en la Olmpica, 6,
100), reciben a Apolo con danzas acompaadas por la lira y por la flauta.
75 Sobre Alemn, vase D. Page, Poetae Melici Graeci..., fragmento 51,
p. 49.
76 Para Corina, vase D. Page, Poetae Melici Graeci..., fragmento 15, p. 339.
77 C f. Repblica, 398 d S-e 8.
78 Vase nota 57 para el m odo Dorio. Tomando como punto de partida
cualquiera de las cuatro notas del Tetracordo Drico surgieron cuatro Modos
principales: Drico que parte de mi, Frigio que parte de re, Lidio que parte
de do, Mixolidio que parte de si.
79 Para lamentaciones, es decir, para el treno, en griego: pros thrnon.
80 Vase F. Wehrli, Die Schule des Aristteles, I I Aristoxenos..., fragmento,
SO BR E LA M SICA
10
D
15
25 E
381
funerario81 en el m odo Lidio. H ay quienes dicen que
fue Melanpides quien dio origen a este aire musical.
Pndaro dice en sus Peanes82 que el m odo Lidio fue presentado por prim era vez en las bodas de N obe, mien
tras otros, com o D ionisio Y am bo83 cuenta, afirman que
T orebo84 fue el primero en practicar esta escala.
16. El M ixolidio es un m odo pattico que se ajusta
a la tragedia. A ristxeno85 dice que Safo fue la primera
en inventar la tonalidad Mixolidia, de quien la apren
dieron los poetas trgicos. stos cuando lo tomaron lo
unieron al m odo D orio, porque este produce el efecto
de grandeza y dignidad, y el otro produce el efecto pa
ttico, y el canto trgico es una mezcla de stos86. En
sus Comentarios histricos < d ic e que los seguidores de
la secta p itagrica> , los tericos de la armona, afirman
que el inventor de ese m odo fue el auleta Pitoclides; en
cam bio, segn L isis87, Lam procles de Atenas al darse
cuenta de que la diazeuxis no estaba all donde casi
todo el m undo supona, sino en el agudo, dio a este
m odo la estructura tal com o al descender de la paramese a la hipate de las hipates89.
81 Canto funerario, en griego epikedeion, epicedio.
82 Cf. la nota al Pean, 13 en la edicin de B. Snell. Leipzig, \955, fragm en
to 52. La referencia del texto a Pndaro debe completarse con Pausanias, 9, 5,
7. Segn esta fuente Anfin aprendi la tonalidad Lidia en los funerales de Tn
talo, padre de N obe su mujer, es decir, de su suegro. Vase capt. 3, nota .
83 Dionisio Yambo fue un maestro de Aristfanes de Bizancio.
84 Torebo es mencionado por Boecio, Sobre la educacin musical, 1.20,
como el inventor de la quinta cuerda de la lira.
85 C f. fragmento 81, F. Wehrli, Die Schule des Aristteles, II Aristoxenos...;
Safo en la Suda en Sappho I) se la nombra por la invencin del plectro.
86 En la Potica Aristteles hace referencia al terror y a la piedad que equi
valen a las dos cualidades trgicas a las que este pasaje alude: la grandeza y
dignidad del dorio por una parte, y lo pattico del mixolidio, por otra.
87 H ay una laguna en los manuscritos; seguimos en la conjetura a F. Lasserre. Vase comentario al pasaje, en p. 164, nota 2, de su edicin.
88 Diazeuxis es el punto de separacin de los Tetracordos. En los modos
Drico, Frigio y Lidio se halla en el centro. Pero en el modo Mixolidio se ha
lla en la parte superior. Vase Teora de la msica..., pp. 20-21.
89 Es decir, le dio al M odo la estructura de una octava sin modificaciones
descendiendo de la paramese a la hipate de las hipates: si-si.
382
S E U D O -P L U T A R C O
10
F
15
1137
20
Y adems dicen que el m odo Lidio distendido90, cuya
tonalidad es opuesta a la del M ixolidio y casi a la altura
de la tonalidad jonia, fue inventado por D am n de
Atenas.91
17. Por ser estos m odos, uno de carcter lam ento
so, y otro de carcter relajado, Platn92 naturalmente
los rechaz y prefiri la tonalidad D oria que se ajusta
ba a los guerreros y a los sabios. Y p or Zeus! no fue
por ignorancia, com o A ristxeno93 dice en el segundo
libro del tratado Sobre la Msica, de que en esas tonalidades haba elementos tiles para un estado controla
do por guardianes, pues Platn haba estudiado con
atencin la ciencia musical, siendo alumno de Dracn
de Atenas y de M egilo de A grigento. Sino porque,
com o arriba hem os dicho94, la tonalidad D oria tiene
una gran nobleza, y la prefiri a las otras. N o ignora
ba, por otra parte, que un nm ero grande de Partenios
haban sido com puestos en la tonalidad D oria por A le
mn, por Pndaro, por Sim nides y por Baqulides, y
tambin cantos de marcha y peanes; ni que lam entacio
nes de la tragedia y algunos poem as ae am or haban
sido cantados en el m odo D orio. Pero le bastaban los
nom os de A res y de Atenea as com o de Libacin95,
pues los crea capaces de fortalecer el alma de un hom
bre m oderado, y no ignoraba tam poco nada de las to
nalidades Lidia y Jon ia. Saba, en efecto, que la trage
dia las em ple en la parte cantada.
90 Vase nota 88, transponiendo a la octava inferior el Tetracordo superior
obtenan los M odos hipotonales.
91 Se sabe poco de Dam n de Atenas. H ay que situar su fecha de nacimien
to en torno al ao 500 a. C . Fue consejero de Pericles y precisamente por ha
cerlo mal fue desterrado varias veces. Es muy conocido, a juzgar por las citas,
el discurso que pronunci ante el Arepago, que trataba de la educacin mu
sical con un enfoque pedaggico. Sobre su aportacin a la msica y su pos
tura como defensor de la doctrina de la educacin musical de la primera mitad
del s. V , es interesante el comentario de F. Lasserre, en pp. 53-73, Plutarque.
De la musique...
92 Platn, Repblica, 3, 398 e 2 y ss.
93 Vase F. Wehrli, Die Schule des Aristteles..., fragmento 82.
94 Vase 1136 D.
95 Spondeia, Cantos de Libacin, vase nota 58.
SO BR E LA M SIC A
383
18. Tambin todos los antiguos, aunque eran cono25 cedores de todos los m odos, emplearon slo algunos.
N i la ignorancia fue causa de la escasa extensin y del
pequeo nmero de notas96, ni debido a la ignorancia
O lim po, Terpandro y sus seguidores evitaron por su li
bre eleccin la multiplicidad y variedad de notas97. Dan
B testimonio de ello las com posiciones de Olim po, de
Terpandro y de todos los com positores que se les pa
recen. Pues, aunque se limitan a tres notas98 y en un
solo registro, son mejores que las de muchas y variadas
notas, hasta el punto de que nadie es capaz de imitar el
5 estilo de O lim po, y los que com ponen msica con mu
chas notas y muchas tonalidades son inferiores a l99.
19. Q ue los antiguos no saltaban por ignorancia la
trite'00 en aires de libacin, lo hace evidente el uso que
hacen de ella en el acom paam iento; pues si no cono10 cieran su uso, jams la habran empleado en consonan
cia con la parhipate. Es evidente, al contrario, que la be
lleza del carcter m eldico que se da en este aire por la
C supresin de la trite, esto era lo que llevaba a su sensi
bilidad a subir la meloda a la paranete.
15
El m ism o razonam iento tambin para la nete: de he
cho, la emplearon en el acompaamiento, como una
nota en disonancia con la paranete y en consonancia
96 Se refiere a la escasa extensin de sus melodas y al pequeo nmero de
notas que emplearon. Vase Platn, Repblica, 3, 399 c.
97 Es decir, evitaron la polifona y la mezcla de tonalidades.
98 Vase arriba, 1134 F /13 5 B.
99 Es interesante el comentario que hace al prrafo F. Lasserre en Plutar
que. De la musique..., p. 165, nota 2 al captulo 18.
. 100 La trite, en griego trite, es la nota correspondiente a la tercera cuerda
de la lira descendiendo a partir de la nete, net. En este captulo y en los
dos siguientes parece que la fuente de Pseudo-Plutarco parte del modo Dorio
y del gnero enarmnico. El siguiente esquema puede ser til:
Tetracordo disjunto:
nete
mi
paranete
do
trite
si*
paramese
si
Tetracordo medio:
mese
la
licano
fa
parhipate
m i*
nipate
mi
384
S E U D O -P L U T A R C O
20
10
E
con la m ese; pero en la m eloda no les pareca adecuada
para el aire de libacin.
N o slo estas notas, sino tambin la nete de las conjuntas101 todos la trataban as: en el acom paam iento
la empleaban en disonancia con la paranete, con la paramese y con la licano; pero en la m eloda se habran
avergonzado de em plearla por el efecto resultante a causa de esta nota. E s claro tambin a partir de los aires
Frigios que no era desconocida de O lim po y de sus se
guidores; pues no slo la em plearon en el acom paa
miento sino tambin en la m eloda en los Cantos de la
D iosa M a d re'02 y en algunos cantos Frigios.
Es claro tambin el caso del tetracordo de las hipates: no om itan por ignorancia este tetracordo en los ai
res D o rio s; desde el m om ento que lo empleaban en las
dems tonalidades, es que evidentemente lo conocan.
Pero lo suprim an en la tonalidad D oria por conservar
su carcter y estim ar la belleza de sta.
20. A s tambin con los poetas trgicos: hasta el da
de hoy la tragedia no ha em pleado jam s el gnero cro
m tico ni los < c a m b io s >
de ritm o, mientras la cta
ra que es ms antigua en muchas generaciones ha he-
101 Los tetracordos disjuntos estn dispuestos de tal m odo que la primera
nota de uno era de un tono ms bajo que la ltima del otro. Por oposicin a
los conjuntos donde la ltima nota de uno era la primera nota del otro. Para
ste y los siguientes captulos puede resultar til el esquema siguiente:
nete
re
Tetracordo conjunto:
paranete
la *
trite
la*
mese
la
Tetracordo medio:
licano
fa
parhipate
m i*
mi
Tetracordo inferior:
nipate
do
licano
parhipate
si*
nipate
si
nete
mi
Tetracordo disjunto:
paranete
do
trite
si*
paramese
si
102 Los Cantos de la diosa Madre, en tois Metroiois, son los Cantos en
honor de la diosa Cibeles.
103 Seguimos en la conjetura a F. Lasserre.
SO BR E LA M SICA
15
20
1138
30
385
cho uso de ellos desde el origen. Q ue el gnero crom
tico es ms antiguo que el gnero enarmnico, es claro;
evidentemente hay que decir que es ms antiguo de
acuerdo con el descubrim iento y uso de l por la hu
manidad; pues, en su propio carcter esencial, ninguno
de estos dos gneros es ms antiguo que el otro. En
efecto, si se afirmase que Esquilo o Frnico se abstuvie
ron del gnero crom tico por ignorancia, no sera absurdo? Tam bin se podra decir entonces que Pncrates104 desconoca el gnero cromtico, pues l tambin
lo evitaba en la m ayor parte de sus composiciones, pero
lo emple en algunas. Sin duda alguna no es por desconocimiento sino por eleccin por lo que se abstena
de l; pues com o l m ism o dijo, admiraba el estilo de
Pndaro y de Sim nides, y, en una palabra, lo que se
llama hoy da el estilo antiguo.
21.
El m ism o razonamiento se aplica tambin a Ti
teo de Mantinea, a Andreas de Corinto, a Trasilo de
Fla y a otros m uchos, de los cuales sabem os que todos
por principio se abstuvieron del gnero cromtico, de
m odulaciones, de la politonalidad y de otras muchas cosas ritmos, escalas, expresiones, m odos de componer
la meloda y estilo que existan en su tiempo. Por
ejemplo, Telfanes de M gara fue tan hostil a la siringe
de flauta que jams permiti a los constructores de flau
tas aadirlos a sus instrum entos105, y, por esta razn
principalmente, se apart del concurso Ptico.
En una palabra, si alguien por la prueba del no ser
virse de algo va a acusar de desconocimiento a los que
no lo emplean, acusara precipitadamente a muchos e
incluso a los m odernos106. Por ejemplo, los alumnos de
104 Pncrates no se conoce por otras referencias. Tal vez sea un poeta lrico
contemporneo de Aristxeno.
105 Telfanes de Mgara era un flautista famoso, nacido en Samos y con
temporneo de Demstenes. Vase Demstenes, 21, 17; Pausanias, 1, 44, 6.
La siringe a la que se opona consista en un agujero pequeo hecho cerca d
la boquilla de la flauta con el que se elevaba una octava el registro del instru
mento y permita en consecuencia la modulacin panarmnica.
106 Pseudo-Plutarco recoge las mismas palabras de su fuente que parece ser
Aristxeno, que sobresali en torno a 320 a. C.
386
SE U D O -P L U T A R C O
D o ri n 10 porque no emplean el estilo de Antignides,
B cuando en realidad lo desprecian. Y, a la inversa, los
10 alumnos de A ntignides, por la m ism a causa, seran acu
sados de ignorar el estilo de D orin. Y los citarodos
igualmente por no em plear el estilo de Tim oteo, pues
casi todos se han ido hacia las tcnicas de percusin y
hacia las creaciones de P o lid o108. Y , a su vez, si se exa
mina con atencin y con conocim iento las m odulacio
nes, com parando las com posiciones de otro tiem po y
15 las del presente, se encontrar que la m odulacin esta
ba en uso ya en aquel tiem po; pues los A ntiguos en la
com binacin de ritm os se han servido de la m odulacin
ms am pliam ente: tenan en gran estima la variedad de
ritmos, y la expresin del acom paam iento era ms va
riada entonces109. L o s com positores de hoy son, en
20 efecto, ms eru d itos110, los de otro tiem po eran am an
tes de los ritmos.
C
Est claro, pues, que los antiguos se abstenan de las
m odulaciones m eldicas111 no por ignorancia sino por
principio. Y qu tiene de sorprendente? En otros d o
minios de la vida, hay otras m uchas prcticas que co
nocan bien los que las em pleaban, y se han hecho ex25 traas a ellos cuando fue suprim ido su empleo por ha-
107 Dorin fue un auleta y com positor famoso en la corte de Filipo de Ma
cedonia. Representa un arte refinado, empleaba las notas agudas. A Antigenidas, unos cuarenta aos ms viejo que Dorin, le gustaba, en cambio, mante
ner la flauta en el registro grave.
108 Segn Diodoro, 14, 46, la rivalidad entre Poldo, contemporneo de T i
moteo, y Timoteo es muy conocida, e incida tanto en el estilo instrumental
como en la composicin meldica. Vase Ateneo, 8, 352 B.
109 L a expresin del acompaamiento, ta peri tas krousmatikas d dialktous, deba consistir en una fioritura instrumental ms que en un estilo de
acompaamiento. Polibio, 3, 36, 3, emplea el giro adiantoi kai krousmatikal
xeis, al referirse a la cita de nombres geogrficos: si se trata de lugares des
conocidos, su mencin desnuda equivale a la pronunciacin de palabras sin sig
nificado, que penetran en el odo, pero no hallan soporte en la mente.
11 Eruditos, sabios de biblioteca, philomatheis, es la leccin de los c-i
dices y de F. Lasserre. Ziegler mantiene la correccin de Bergk: phtlomeleis,
amantes de la meloda.
Pseudo-Plutarco parece haber saltado de la fuente que sigue una expo
sicin ms amplia de las modulaciones meldicas. Este tema est tratado en
Platn, Repblica, 404 D.
SO BR E L A M SICA
387
berse dem ostrado su inconveniencia para algunos fines.
22.
Despus de haber dem ostrado que Platn recha
z las dems form as de m sica no por ignorancia ni por
falta de experiencia, sino com o no convenientes a su cla
se de Estado, probarem os a continuacin que era co
nocedor de la ciencia de la armona.
5
Por cierto, en el pasaje del Tim eon2 sobre la crea
cin del alma dem ostr su estudio sobre matemticas y
msica del m odo siguiente:
D
y despus de esto, el Dem iurgo rellen los inter
valos dobles y triples, cortando an porciones de la
mezcla prim itiva y disponindolas entre aquellas
partes de tal modo que en cada intervalo haba dos
m edias.
Esta parte introductoria era propia de un conoci10 miento de la ciencia de la armona, com o al punto va
m os a dem ostrar:
Las medias fundamentales son tres, y de ellas deriva
cualquier otra media: la aritmtica, la armnica y la geo
mtrica. D e estas medias, la primera excede a un trmi
no y es excedida por el otro en un nmero igual113; la
segunda excede a uno y es excedida por el otro en igual
proporcin114; la tercera no se expresa ni por una pro
porcin ni por un nm ero115. As, pues, Platn, que15 riendo m ostrar en trminos de la ciencia de la armona
E la arm ona de los cuatro elementos en el alma y la cau
sa de las consonancias a partir de su diversidad, presen
t en cada intervalo dos medias def alma segn la pro-
1.2 Platn, Timeo, 35 c 2-36 a 3.
1.3 Esta es la media aritmtica. En la secuencia 6-9-12, nueve es igualmente
una media entre doce y seis, como 129 = 3 y 9 6 = 3 .
114 Es la media armnica. En la secuencia 6-8-12, ocho es igualmente una
media entre doce y seis, como 12 8 = 4 , un tercio de doce, y 86 = 2 , un ter
cio de seis.
1,5 Es la media geomtrica. Si un trmino es dos veces el otro, ambos sien
do enteros (2a y a), la media es V 2, y tiene que ser representado por una
lnea, porque no es un nmero verdadero y no puede, por ser irracional,
entrar dentro de una proporcin.
388
SE U D O -P L U T A R C O
20
25
F
1139
5
porcin de la m sica116. Pues ocurre en m sica que la
consonancia de la octava puede estar dividida por una
media en dos intervalos1 de los que vamos a m ostrar
sus relaciones recprocas. L a consonancia de la octava
es vista en la proporcin de sim ple a doble, y esta p ro
porcin expresada en nm eros, se har por seis y doce;
o el intervalo que hay desde la hipate de las medias a la
nete de las disjuntas ls. Siendo pues seis y doce los ex
trem os, la hipate de las m edias se representa por el nmero seis, y la nete de las disjuntas por el doce. Por lo
dems, hay que aadir a stos los nm eros que se en
cuentran en el m edio, de manera que constituyan con
tales extrem os, uno la proporcin de cuatro tercios, y
otro la de tres m edios: son el ocho y el nueve; pues
ocho es cuatro tercios de seis, y nueve es tres m edios119.
Tal es la relacin con un extrem o. El otro, el doce, es
cuatro tercios de nueve y tres m edios de ocho. C om o
estos nm eros estn entre seis y doce, y el intervalo de
octava est com puesto del intervalo de cuarta y del de
quinta, es evidente que la mese debe ser representada
116 Segn el comienzo del captulo 22 se esperaba un comentario de las pro
gresiones aritmtica, armnica y geomtrica que Platn expone en el Timeo,
a continuacin del pasaje de esta obra citado por Pseudo-Plutarco. Pero no es
as, como vemos, el comentario trata de la existencia de las medias armnicas
que para Platn estructuran el alma del mundo segn la escala de la msica.
As, la demostracin va a consistir en traducir los intervalos del acorde en re
laciones de nmeros. L os cuatro elementos son las cuatro notas de la octava.
Estas son representadas por los nmeros 6, 8, 9, 12:
Tetracordo medio
hipate
mi
6
mese
la
8
Tetracordo disjunto
paramese
si 9
nete
mi
12
C f. tambin Platn, Leyes, 7, 819 b.
117 El autor dice que el intervalo de la octava (12:6) est compuesto de los
intervalos 12:9 y 9:6 12:8 y 8:6. A stos los llama intervalos medios.
118 Esto es, desde la hipate del tetracordo medio a la nete del tetracordo dis
junto. Vase el esquema de la nota 116.
119 Entre los nmeros elegidos para tales notas (nete-hipate), doce y seis res
pectivamente, sita los intervalos indicados por Platn, cuatro tercios y tres
medios, lo que le da las cifras ocho y nueve. Pseudo-Plutarco, segn F. Lasserre, parece resumir y recortar una fuente ms completa al dar unos resulta
dos y constataciones que no solamente se verifican en las cifras ocho y nueve,
correspondientes, segn l, a la mese y a la paramese.
SO BR E LA M SICA
10
B
15
20
25
389
por el nmero ocho, y la paramese por el nmero nue
ve. C uando esto sucede, de la hipate a la mese habr el
mismo intervalo que de la paramese a la nete del tetra
cordo disjunto. Pues de la hipate de las medias a la mese
hay una cuarta, y de la paramese a la nete del tetracorde disjunto hay tambin una cuarta: est claro que de
la hipate de las medias a la nete del tetracordo disjunto
hay una octava. L a misma proporcin se encuentra tam
bin en los nm eros; pues seis es a ocho como nueve
es a doce, y seis es a nueve com o ocho es a doce. En
efecto, la relacin de ocho a seis y de doce a nueve es
de cuatro tercios, y la relacin de nueve a seis y de doce
a ocho es de tres m edios. L o que se ha dicho bastar
para que quede dem ostrado el estudio y conocimiento
que Platn tena de las matemticas.
23.
Q ue la armona es augusta y una cosa divina
grande lo dice A ristteles, el alumno de Platn, con es
tas palabras120:
L a arm ona es celestial y a que tiene la naturaleza
divina, noble y m aravillosa . Siendo cuatripartita en su esencia, posee dos medias, la aritmtica y
la arm nica; y las partes de ella, sus dimensiones y
las diferencias de unas a otras se manifiestan con
form e a la razn aritmtica y geomtrica. Pues es
en dos tetracordos donde se ordena la meloda.
Estas son sus palabras. Deca tambin que el cuer
p o 122 de la armona se com pone de partes desiguales123,
aunque reunidas en consonancias.unas con otras, y que
sus medias producen igualmente consonancias segn la
razn aritmtica: el tono de la nete produce con el de
la hipate la consonancia de octava por estar acordadas
en la relacin dos a uno. Pues, com o hemos dicho124,
120 Aristteles, Eudemo, fragmento
47 de
laedicinde V.Rose.Lei
1886. Cf. M. T. Cardini en La Parola del Passato, 17, 1962, pp. 300-312.
121 C f. Platn, Timeo, 35 b-36 b.
122 Cf. Platn, Timeo, 34 b 10-35 a
1.
123 Vase arriba, 1138 D , al final, las consonancias a partir de su
diversidad.
124 Vase 1138 F.
390
SE U D O -P L U T A R C O
5
D
10
15
20
F
5
la armona contiene la nete de doce unidades y la hipate de seis, y la param ese, que est en consonancia con
la hipate en la relacin de tres a dos, de nueve unida
des; y decam os125 que en la mese hay ocho unidades.
O curre que los principales intervalos de la m sica es
tn constituidos por estas relaciones: la cuarta, que
corresponde a la relacin de cuatro a tres; la quinta,
que corresponde a la relacin de tres a d os; y la octava,
que corresponde a la relacin del doble. Y tambin se
tiene en cuenta la fraccin nueve a ocho, ya que corres
ponde a la relacin del tono.
Se da en la arm ona que las diferencias de sus partes
entre s y las diferencias de sus medias entre s son las
mismas tanto segn la relacin aritmtica com o segn
la relacin geom trica. Aristteles lo m uestra al hacer
las tener las siguientes propiedades:
La nete excede a la mese en un tono de s mism a, y
la hipate es excedida p or la param ese igualmente, de m a
nera que sus excedentes relativos son los m ism os, pues
es por los m ism os m ltiplos com o se da lo excedente y
lo excedido. Las notas extrem as sobrepasan a la m ese y
a la param ese y son sobrepasadas por ellas en las m is
mas relaciones, la de cuatro a tres y la de tres a dos. Tal
es, ciertamente, el excedente arm nico. L a diferencia de
la nete sobre la m ese, igualmente que la de la param ese
sobre la hipate, presentan su excedente respectivo por
fracciones iguales una de la otra. La param ese, en efec
to, con la mese est en la relacin de nueve a ocho, y
a su vez la nete con la hipate en la relacin de dos a
uno, la param ese con la hipate en la relacin de tres a
dos, y la m ese con la hipate en la relacin de cuatro a
tres. Tales son las relaciones y las cantidades que segn
A ristteles constituyen la arm ona126.
24.
L a arm ona y todas sus partes estn com puestas
en su ltima sustancia de la naturaleza de lo impar, de
125 Vase 1139 A.
126 Sobre las distintas proporciones expresadas por Aristteles para dem os
trar la igualdad de dos relaciones, es claro el comentario de F. Lasserre, Plutarque. De la musique..., p. 168, principalmente la nota 3.
SO BR E LA M SICA
391
10 lo par y de lo par-im par127. La armona es par en su to
talidad porque se com pone de cuatro partes128, y sus
1140 partes y relaciones son par, impar y par-impar. Cierta
mente tiene la nete par, de doce unidades; la paramese
impar, de nueve unidades; la mese par, de ocho unida
des; y la hipate par-im par, de seis unidades. As la ar
mona y sus partes tienen mutuamente estas naturales
diferencias y relaciones, y ella en su totalidad y con las
partes est en consonancia.
25. Y en cuanto a las sensaciones que se engendran
20 en nuestros cuerpos a causa de la armona, unas son ce
lestiales, la vista y el odo, y divinas al comunicar la per
cepcin a los hom bres con la ayuda del dios, manifies
tan la armona por el sonido y por la luz; y las otras,
B que siguen a stas, estn com puestas para ser sensacio
nes conform e a la armona, pues ellas no pueden cum25 plir todas sus funciones sin la armona, y aunque son
inferiores a las prim eras, no dependen de ellas. Las pri
meras, en efecto, com o aparecen en nuestros cuerpos a
la vez que la presencia de un dios, lgicamente tienen
una naturaleza poderosa y noble.
26. Es evidente, pues, a partir de esto que los anti5 guos entre los G riegos con buenas razones se interesa
ron especialmente en la educacin musical. Pues crean
que las almas de los jvenes deban ser moldeadas y re
guladas por m edio de la m sica en las buenas form as129,
siendo este arte visiblemente til en cada ocasin y en
C 10 toda actividad seria, pero particularmente en los peli
gros de guerra. En stos, unos emplearon flautas, como
los Lacedem onios130, entre quienes se tocaba con la
flauta el aire llamado C anto de Castor, cuando avanza
ban dispuestos a atacar a los enemigos. O tros hacan la
15 marcha contra los adversarios al son de la lira, as se
127 C f. Aristteles, Fsica, III, 4, 203 a 10-15.
128 Las cuatro partes son: la nete (12), la paramese (9), la mese (8), y la hipate (6).
129 Cf. Platn, Repblica, 3, 401 d 8.
130 Vase Plutarco, Vida de Licurgo, 22, 4-5.
392
SE U D O -P L U T A R C O
D 20
25
30
E
cuenta que los C reten ses131 emplearon mucho tiempo
esta prctica en la salida contra los peligros de guerra.
O tros an, y hasta nuestros das, mantienen el uso de
trompetas . L os A rgivos tocaban la flauta en la lucha
de atletas de las fiestas llamadas entre ellos juegos E s
tenios. Dicen que este concurso fue instituido originariamente en honor de D nao, y que ms tarde fue con
sagrado a Zeus Estenio. N o obstante, an hoy es cos
tumbre tocar la flauta en la com peticin del pentatlo;
pero no es nada distinguido ni de estilo clsico, ni pie
zas que eran lo habitual entre aquellos hom bres, como
el nom o com puesto por H ierax para este concurso que
se llama Canto de la Carrera. Sin em bargo, aunque la
m sica sea algo dbil y no distinguido, la flauta, no o b s
tante es tocada.
27. Ciertam ente, se dice que en tiem pos an ms
antiguos los G riegos no conocan la m sica de teatro,
y que para ellos toda esta ciencia era dedicada para el
culto de los dioses y para la educacin de los jvenes.
N o haba an, en absoluto, ningn teatro construido
entre aquellos hom bres; la m sica todava estaba con
finada en los lugares sagrados, en donde por m edio de
ella se daba culto al dios y alabanzas a los hom bres ex
celentes133. Y dicen que es verosmil que la palabra
thatron, tarda, y la palabra therein, m uy anterior,
proceden del nom bre de thesl34. Pero, en nuestros
das, la m sica decadente ha avanzado tanto que no hay
ningn recuerdo ni nocin de su uso educativo, y to
dos los que practican la m sica se han vuelto hacia la
m sica de teatro.
28. Alguien podra decir: am igo mo, entonces,
los antiguos no hicieron ninguna invencin ni ninguna
151 Deba ser un lugar comn servirse de estos ejemplos: Lacedemonios y
Cretenses. Vase Polibio, 4, 20, 6, quien cita, a su vez, a Eforo de Cime, his
toriador del s. IV a. C.
132 La trompeta parece que fue inventada por los Tirrenios que, segn los
Griegos, eran descendientes de los Pelasgos.
133 Vase Platn, Repblica, 10, 607 a y Leyes, 7, 801 e.
13,< Se trata de explicar la etimologa de teatro: ven la misma raz en tha
tron, teatro, y en therein, ser un espectador, contemplar, que proce
deran de thes, dios.
SO BR E LA M SICA
393
F innovacin?. Y yo m ism o afirmo que han hecho n10 venciones, pero dentro del estilo noble y digno.
Los historiadores de tales temas atribuyeron a Terpandro la invencin de la nete doria, de la que sus pre
decesores no se sirvieron en la meloda; y se dice que
invent la tonalidad Mixolidia entera y el estilo de me
loda de Ortio que se canta en ritmo ortio, y, adems
15 de este ritmo, el troqueo m arcado135. Y, com o dice Pnd aro 136, Terpandro tambin fue el inventor de los can
tos de escolios.
Pero tambin A rquloco invent el ritmo de los tr1141 m etros137, la com binacin de ritmos de diferentes g20 eros, la declamacin y el acompaamiento musical
correspondiente138. El fue el primero que produjo los
versos epdicos, los tetrmetros, el crtico, el prosodaco y el aumento del verso heroico139, segn algunos
autores, incluso el dstico elegiaco, y adems la contrac25 cin del yam bo en el pen epbato140, y la del verso he
roico alargado en el prosodaco y el crtico. Se dice tam
bin que A rquloco ense a recitar los poemas ym
bicos: unos versos hablados y otros cantados, con un
B acompaamiento m usical; y que luego lo emplearon los
135 Este captulo desarrolla ms ampliamente el tema ya tratado en el cap
tulo 12. El troqueo marcado, trokhaios smants, es un pie de duracin anor
mal, se compone de tres slabas que cuenta cada una cuatro moras; la dos pri
meras slabas constituyen la tesis y la ltima arsis. Vase Arstides Quintiliano, Sobre la Msica, 1.16, 30 en la edicin de R. P. Winnington-Ingram.
Leipzig, 1963, p. 36.
Sobre la relacin de la meloda y el ritmo ortio, vast en la Introduccin de
F. Lasserre a su edicin, Plutarque. De la Musique..., pp. 24-25, al tratarde los Nomos.
136 Vase Pndaro, fragmento 129, en la edicin de A. Turyn.
137 Es decir, de los trmetros ymbicos.
138 La combinacin d? ritmos de diferentes gneros se refiere a la mezcla
de dctilos ( uu) con troqueos ( u). El trmino declamacin quiere re
coger la palabra griega parakatalog, versos recitados con acompaamiento
musical, se canta la parte lrica del verso.
I3 Es decir, el hexmetro dactilico aumentado debe ser el verso:
140 El pen epbatoy pan epibats, es el pie que se compone de cinco sla
bas largas:
. Pero, tal vez, aqu distribuidas formando un verso de diez
breves en siete slabas: -uu-uu-. C f. Arstides Quintiliano, en la edicin de R. P.
Winnington-Ingram, Leipzig, 1963, p. 37, 1, 16, 5.
394
SE U D O -P L U T A R C O
10
15
C
poetas trgicos, y C rexo tom ndolo lo introdujo en el
ditiram bo. Se cree tambin que l fue el prim ero que si
tu el acom paam iento en el agudo del canto, mientras
que los A ntiguos hacan el acom paam iento al unsono
con la meloda.
29.
A Polim nesto le atribuyen la tonalidad llamada
hoy H ipolidia, y se dice que l hizo mucho ms gran
des los intervalos eclisisy ecbol1* 1. Y del fam oso O lim po, a quien hacen el iniciador de la m sica griega y de
la com posicin de nom os, se dice que invent el gne
ro enarm nico142, y, entre los ritmos, el prosod iaco143,
en el que est com puesto el Nom o de Ares y el co reo 144,
que em ple m ucho en los Cantos de C ib eles145. A lgu
nos creen que O lim po fue tambin el inventor del
b aqueo146.
Est claro que esto es as por cada uno de los aires
antiguos.
Pero L aso de H erm ion e147, al adaptar los ritmos al
m ovimiento del ditiram bo, e introducir el acom paa
miento polifnico propio de las flautas, y servirse de
notas ms num erosas por el fraccionam iento de los in
141 Vase Arstides Quintiliano, Sobre la Msica, 1, 10, en la edicin citada
en la nota anterior, p. 28, lneas 4-6. Los intervalos aumentados son anlogos
al espondiasmo agudo del captulo 11, nota 59: clisis, tres cuartos de tono ms
grave; espondiasmo, con la elevacin de tono en el mismo intervalo; ecbol,
con la elevacin de tono en cinco cuartos.
142 Sobre la invencin del gnero enarmnico, vase captulo 11.
143 Tal vez, es el ritmo: u-uu-uu-u. Mencionado tambin en 1141 A. El pro
sodiaco est unido al Nomo de Ares, pues el prsodon es la marcha contra el
enemigo, vase captulo 26 C 14. Y parece que debe ser atribuido a Olimpo
y no a Arquloco (capt. 28), ni a Clonas (capt. 3).
144 El coreo, khoreion, o coriambo: -uu145 Los Cantos de Cibeles, en tois Mtroiois, son las composiciones en ho
nor de la Diosa-Madre. Ya citados en el capt. 19 D 3.
146 El baqueo, bakkheion, tal vez bajo la forma: --u o u.
147 Laso de Hermione, com positor y poeta de ditirambos de los que que
dan slo fragmentos, ejerci su arte como maestro de msica. Escribi un tra
tado Sobre la Msica, que es el ms antiguo del que se tenga noticia con este
ttulo. Para su datacin, se sabe que est en la corte de los Pisistrtidas hacia
520 a. C. Sobre l, vase en la Introduccin de F. Lasserre a su edicin sobre
este tratado, pp. 35-44. Y para este pasaje, en pp. 43-44 principalmente.
SO BR E LA M SICA
20
25
D
395
tervalos, caus en la m sica preexistente una trans
formacin.
30. Igualmente, M elanpides, el poeta lrico que
vino despus, no se adhiri a la msica tradicional, ni
tam poco Filxeno ni T im oteo148. Pues este ltimo frac
cion las siete notas que la lira haba tenido hasta el
tiempo de Terpandro de Antisa, haciendo crecer su nmero. Y la aultica m ism a pas de una msica ms bien
sobria a una ms com pleja . Pues antiguamente, hasta
el tiempo del com positor de ditiram bos Melanpides,
haba sido costum bre para los flautistas recibir su paga
de los poetas, porque la poesa evidentemente tena el
principal papel, subordinndose los flautistas a los au
tores1 . Pero ms tarde tambin esta prctica se perdi. A s tambin el poeta cm ico Fercrates hace apa
recer en escena la Msica con atuendo de una mujer,
148 Melanpides de Melos, segn el fragmento de la comedia Quirn de Fe
rcrates, aument el nmero de cuerdas de la lira. Segn la Suda modific pro
fundamente la msica del ditirambo. Para su datacin, sabemos que muri en
Macedonia, en la corte de Prdicas II.
De Filxeno de Citera se sita su nacimiento y muerte en torno a 435 y 380
a. C ., respectivamente. Fue esclavo de Melanpides de Melos de quien recibe
su educacin artstica. Escribi Ditirambos y Nomos. Estuvo en la corte de
Dionisio I de Siracusa.
Timoteo de Mileto naci a mediados del s. v a. C. y muri hacia 360 a. C.
Escribi principalmente Ditirambos y Nomos. La tradicin lo une en amistad
con Eurpides porque ambos representan la nueva orientacin artstica. En el
ao 1902, en Abusir (Egipto), se encuentra un papiro con grandes fragmentos
de un nomos de este autor, titulado Los Persas* Se Hice de Timoteo que fue
el primero en utilizar el coro en el nom os acompaado de ctara. Sobre la
gran importancia del ditirambo tico tardo son interesantes las -nota Ae -A.
Lesky, Historia de la Literatura Griega. Madrid, 1968, p. 442-443.* Y sobre
Timoteo vase en M. Pintacuda, L a msica nella Tragedia Greca, Cefal, 1978,
p. 160-164.
149 Sobre la tendencia a la polifona y a la mezcla de tonalidades vase el
captulo 18.
150 Uno de los detractores de las innovaciones y de la introduccio de -alv
monas nuevas es Prtinas de Fliunte, maestro de coro satricos en Atenas efc
tomo a 500 a. C . Condena las tonalidades Jonia y Lidia. Recfiaza ta*n&4n la
importancia creciente que iba tomando la flauta y de&ende la supremaca del
canto sobre todo acompaamiento musical. Sobre la relacin entre -la poesa
y la msica, vase en la Introduccin de F. Lasserre, Plutarque. De la Musique...t p. 46.
396
SE U D O -P L U T A R C O
toda ella ultrajada en su cuerpo, y hace que la Justicia
le pregunte la causa del ultraje, y la < M s ic a > dice < la
siguiente> p oesa151:
< M U S I C A > M uy contenta te hablar: para tu cora10 zn orme
E es un placer, y para el m o decrtelo. Para m el com ien
zo de mis males fue M elanpides.
El, el prim ero, cogindom e me afloj,
y me hizo ms blanda con sus doce cuerdas.
Y, sin em bargo, ste era un hom bre pasable
15 < . . . > 152 en com paracin con los males presentes.
Pero Cinesias, el m aldito Ateniense,
producindom e inflexiones extravagantes153 en las es
trofas del canto
me m altrat de tal m odo que en la poesa
F de sus ditiram bos, com o en los escud os154,
20 presenta la derecha a la izquierda.
Pero se podra decir que ste era sin em bargo < s o p o rta b le > 155.
151 Parece que el fragmento de Fercrates proviene del Quirn que estaba
dedicado a la educacin musical. La fecha de la obra puede situarse en torno
a 390 a. C. El uso de figuras alegricas como Msica, Justicia, es propio de la
comedia Media. El sentido del texto debe entenderse metafricamente sin duda
alguna. Esta comedia ataca a los compositores ms recientes, como Melanpi
des y Timoteo (vase nota 148), y Frnide de Mitilene y Cinesias de Atenas,
menos conocidos. Frnide fue el maestro de Timoteo y parece que reform el
nomos combinando el hexmetro con otros ritmos; hacia mediados del s. v
a. C . triunf en Atenas en las Panateneas. D e Cinesias se sabe muy poco, era
hijo del citarista Meles y compuso Ditirambos. Fue objeto de burlas de los co
medigrafos Aristfanes y Estratis.
152 H ay en los cdices una pequea laguna que corresponde mtricamente
al siguiente esquema: -u-u.
153 Inflexiones extravagantes intenta traducir la expresin griega exarmonous kampds, curvas o bien modulaciones disonantes. Parece que tales
modulaciones desnaturalizaban las palabras de tal modo que su comienzo y
su fin parecan ser el fin (derecha) y el principio (izquierda) de las palabras
vecinas. Vase un buen comentario en F. Lasserre, Plutarque. D e la musique..., p. 173, nota 5. Y el de M. Pintacuda en L a Msica nella Tragedia Gre
ca..., p. 160-161, a los pasajes ms discutidos de este fragmento de Fercrates.
154 Se refiere a los objetos reflejados en los escudos brillantes, que crean la
imagen como en un espejo.
155 Seguimos la conjetura de F. Lasserre.
SO BR E LA M SICA
397
Frnide con un m ecanism o156 de su invencin
me curv, me volc y me destruy
al dar cabida a doce escalas en sus pentacordos.
Pero para m an ste era un hombre aceptable,
pues cuando com eti algn fallo, luego se corrigi.
Mientras que Tim oteo, querida ma, me ha taladrado
5 y desgarrado de la manera ms infame.
< J U S T I C I A > Q uin es ese Tim oteo?
< M U S I C A > U n pelirrojo de Mileto.
1142 Ese me caus los males, super a todos
los que he citado, introduciendo trinos m onstruosos157.
Y cuando me encontraba paseando sola,
me desataba y me deshaca158 en doce cuerdas.
10
Y el poeta cm ico A ristfanes menciona a Filxeno
y dice que introdujo solos de canto en los coros ccli
cos. La M sica dice de l lo siguiente:
...D isonantes, exageradas e infames
15 fiorituras159, me llen enteramente
de inflexiones com o un repollo.
O tros poetas cm icos demostraron lo absurdo de
aquellos que ms tarde desmenuzaron la msica en pe
queos trozos.
B
31. Q ue la m ejora o desviacin en la msica tiene
156 U n mecanismo traduce la palabra griega strbilon, pia. Deba ser
un dispositivo mecnico para subir y bajar el tono. Y as las mismas cuerdas
pueden servir para los cuatro gneros fundamentales: Jonio, Dorio, Frigio y
Lidio. La lira de Frnide se compone de dos pentacordos conjuntos que cons
tituyen nueve cuerdas.
157 Introduciendo trinos monstruosos, en griego: agn extraplous
myrmkis. Con la correccin de Fritzche, aidn, Liddell-Scott da la traduc
cin cantando trinos y arpegios. F. Lasserre traduce lanzndose por sen
deros tortuosos. Literalmente; Llevando caminos sinuosos de hormigas.
158 Me desataba y me deshaca, aplyse knlyse, es la misma accin ma
tizada por proverbios diferentes. Los dos verbos se refieren a la accin de des
nudarse que en el lenguaje musical parecen expresar la discontinuidad del rit
mo y de la meloda, respectivamente.
159 Para entender estos dos primeros versos remitimos al verso de 1141 E
17. Debemos, tal vez, sobreentender el participio poin que all se expresa; de
este modo quedara la traduccin: producindome disonantes, exageradas e
infames fiorituras. Fiorituras traduce libremente la palabra griega, niglrous, pfano; en plural trinos, quiebros.
398
S E U D O -P L U T A R C O
20 relacin con la educacin y la instruccin lo dej claro
A ristxeno160. D ice, en efecto, que de sus contem po
rneos Telesias de T e b as161, de joven, fue educado en
la ms bella m sica, y aprendi, entre otras com posi
ciones estim adas, las de Pndaro, las de D ionisio de T e
b as162, las de L am p ro 163, las de Prtinas, y las de todos
aqullos que en los aires de lira llegaron a ser buenos
com positores; y que toc la flauta bien y trabaj con
5 buen resultado en las dems ramas de toda la educacin
musical. Pero cuando lleg a la edad m adura, fue tan
C profundam ente absorbido p or la m sica de teatro politonal que despreci aquellas bellas obras en las que se
haba educado para aprender las de Filxeno y Tim o10 teo, eligiendo, incluso, entre stas las de ms m odula
ciones y de m ayor innovacin. Y cuando se lanz a
com poner m sica y lo intent en los dos estilos, el de
Pndaro y el de Filxeno, no pudo tener xito en el se
gundo; y la causa era la excelente educacin de su
15 infancia.
32.
A s pues, si alguien quiere practicar la m sica
bella y de buen gusto, que imite el estilo antiguo, pero
tambin que com plem ente ese aprendizaje con las otras
D ciencias , y tom e com o gua la filoso fa165, pues ella
20 sola es com petente para juzgar lo conveniente para la
m sica y lo que es ae utilidad para ella166.
Tres son las partes en las que est dividida la m sica
en su conjunto: el gnero diatnico, el gnero crom160 Vase F. Wehrli, Die Schule des Aristteles, I I Aristoxenos..., fragmento
76.
161 Telesias de Tebas no es conocido por otras fuentes.
162 Dionisio de Tebas es citado por Cornelio N epote en la Vida de Epaminondas, 2, como maestro del general Tebano.
163 Lampro, tal vez, el mismo que Lamprocles, es citado por Platn en Menxeno, 236 a.
164 Vase Platn, Fedro, 268 e 6, 269 b 8.
165 Vase Platn, Fedro, 269 e 4-270 a 8.
166 En este, captulo comienza el tema de laeducacin musical y los bene
ficios que se derivan de ella. Se ha
considerado como fuente de
esta parte a
Dionisio de Halicarnaso, el Joven, llamado el m sico, con su tratado L a edu
cacin musical, Mousike Paidea e Diatnba. Sobre el problema de las fuentes
remitimos a la Introduccin de la presente traduccin.
SO BR E LA M SICA
25
10
F
15
1143
20
25
399
tico, el gnero enarmnico. Es necesario que el que em
prenda el estudio de la msica sea conocedor de la prctica de com posicin de estos tres y domine la tcnica
de interpretacin de las obras as compuestas.
En primer lugar, se ha de observar que toda la ense
anza de la m sica es rutinaria y an no ha incluido el
m ostrar la razn de por qu cada parte de las que se en
sean el estudiante debe aprenderla167. Despus de esto,
hay que tener en cuenta que para esta educacin e ins
truccin an no se ha determinado el nmero de los g
neros. La m ayora aprende al azar lo que al maestro o
al alumno le guste. En cam bio, los sensatos, como en
tiempos antiguos los Lacedem onios, los de Mantinea y
los de Pelene, rechazan com o indigno el mtodo del
azar. En efecto, seleccionaron un nico estilo o muy pe
queo nmero, que en su opinin disponan a la correc
cin de las costum bres, y practicaban slo esta msica.
33.
E sto estara claro, si se examinase cada u
las ciencias y cul es su objetivo. Pues es evidente que
la armona estudia los m odos de la escala, los intervalos, los elementos de la meloda, las notas, las tonalida
des y las m odulaciones meldicas. Y ms adelante ya
no se puede avanzar con ella. A s no le pidamos poder
reconocer si el com positor aplic con propiedad, para
hablar com o los especialistas de la msica, la tonalidad
H ipodoria para el Preludio, las tonalidades Mixolidia y
D oria para la salida del coro, o las tonalidades Hipofrigia y Frigia para la parte central. Pues no se llega por
la ciencia de la armona a tales cuestiones, sino ella necesita otros m uchos conocim ientos, ya que ignora el
significado de la propiedad de estilo. En efecto, ni el g
nero crom tico ni el enarmnico llegarn nunca a ex
presar el pleno alcance de lo apropiado del estilo, y se
gn ste manifiesten el carcter de la meloda compues
ta. Pues esto es asunto del ejecutante. Es evidente que
el sonido de una escala es otra cosa que la cualidad soora de la m eloda com puesta en esa escala, y ello no
le com pete a la ciencia de la armona.
167 Vase Platn, Fedro, 270 b 5-6; 270 d 9-271 c 1.
400
S E U D O -P L U T A R C O
B
5
10
C
15
20
25
D
El m ism o razonam iento se da tambin acerca de los
ritm os: ningn ritmo llegar a expresar por s m ism o el
significado de propiedad en su pleno sentido. Pues
cuando decim os con propiedad lo em pleam os siempre en relacin a un carcter. Y afirm am os que ste re
sulta de una sntesis o de una mezcla o de am bas cosas.
Por ejemplo, cuando O lim po puso el gnero enarm
nico en la tonalidad Frigia y lo m ezcl con el pen epbato, ello engendr el carcter del com ienzo en el Nom o
de Atenea. El gnero enarm nico de O lim po se cons
tituy, en efecto, de una com posicin m eldica unida
a un ritm o, y de la diestra m odulacin del ritmo de manera que l solo cam bie a troqueo en lugar de pen. Y,
no obstante, el gnero enarm nico, la tonalidad Frigia,
y todo el tema de la m eloda se mantienen, el carcter
*ha experim entado una gran alteracin. Ciertam ente, lo
que se llama A rm ona en el N om o de Atenea difiere
grandemente del Preludio en el carcter.
A s pues, si se aade al conocim iento prctico de la
m sica el sentido crtico, es evidente que se tendra un
juicio seguro en la m sica. Pues el que sabe la tonali
dad D oria sin poder juzgar la conveniencia de su em
pleo, no sabr el efecto que produce, ni tam poco salvaguardar el carcter, puesto que no sabe incluso si la
ciencia arm nica es com petente en la com posicin de
las m elodas dorias, com o algunos creen, o no.
El m ism o razonam iento se puede decir de toda la rt
mica. El que conoce el pen no conocer cuando es usado apropiadam ente p or no conocer ms que eso, la
constitucin del pen, puesto que ignora incluso si la
rtmica es com petente en los ritm os penicos, com o al
gunos creen, o no llega hasta ah.
A s pues, es de necesidad tener, al m enos, dos cono
cimientos para el que vaya a distinguir lo apropiado de
lo no apropiado: prim ero, a qu carcter corresponde
la com posicin, y, segundo, los elementos que la componen. L o dicho bastar para ver que ni la armona ni
la rtmica, ni ninguna otra ciencia especial reconocida
es en s m ism a com petente para conocer el carcter y
dar un juicio de los dems elementos.
34. D e los tres gneros en los que toda escala est
SO BR E LA M SICA
401
E 10 dividida, todos ellos iguales en
las dimensionesde los
intervalos y en el valor de sus notas, as como de sus
tetracordos, los antiguos trataron uno slo. Nuestros
predecesores no prestaban atencin ni al cromtico, ni
15 al diatnico, sino solamente al enarmnico, y an en l
se limitaron a un solo intervalo, el llamado la octava.
En efecto, sobre el crom tico, disentan, mientras casi
todos estaban de acuerdo en que existe un solo y mis
mo intervalo enarmnico. As pues, no podra dominar
jams las materias en relacin con la ciencia armnica
20 el que no
ha avanzado ms que
en esa sola rama del
F nocimiento. Al contrario, evidentemente, podra hacer
lo el que puede seguir de cerca las ciencias particulares
y el cuerpo com pleto de la msica as com o las mezclas
y sntesis de las partes entre s. Este, pues, conocedor
solo de la armona est reducido a un lmite en cierto
m odo.
En trminos generales, la percepcin y la inteligencia
25 deben correr parejas para juzgar las partes de la msi1144 ca, y no debe adelantarse la percepcin, com o hacen los
sentidos ms agudos y aventajados, ni retrasarse, como
hacen los sentidos ms lentos e inertes. En algunos,
ocurre que los sentidos pertenecen a ambas clases, y los
m ism os se muestran demasiado lentos y demasiado r
pidos a causa de alguna anomala de constitucin. Hay
que suprim ir, pues, esos defectos a la percepcin para
5 que vaya pareja con la inteligencia.
35.
Tres brevsim os elementos tienen que precip
tarse siempre simultneamente en el odo: el sonido, la
duracin
y la slaba o la letrar. Y suceder que del
paso de la serie de sonidos reconocemos la estructura
10 de la escala; del de la serie de duraciones, el ritmo; y
del de la serie de letras o slabas, las palabras. Y como
B irrumpen a la vez en la percepcin, debemos seguirlos
simultneamente. Pero tambin es evidente esto: si la
percepcin no es capaz de aislar cada uno de los ele
mentos dichos, no es posible que pueda seguir os de15 talles de cada uno y observar lo que hay de falso en
168 L a duracin es la mora o unidad rtmica.
402
S E U D O -P L U T A R C O
20
C
25
30
10
E
15
cada uno de ellos o lo que hay de justo. En prim er lu
gar, entonces, se ha de tener el conocim iento de la con
tinuidad, pues ella es necesaria para la elaboracin del
juicio crtico, ya que lo justo y lo contrario no se dan
en estos elementos aislados, en los sonidos, en las duraciones o en las letras, sino en la continuidad de ellos;
puesto que aqullos son una cierta m ezcla de las partes
elementales en la prctica. Pero ya es bastante del tema
seguido.
36.
D espus de esto, hay que observar que los co
nocedores de la m sica no estn suficientemente equi
pados para el juicio crtico. Pues es im posible llegar a
ser un m sico y un crtico perfecto por el mero estudio
de las partes que parecen constituir la m sica en su conjunto, por ejem plo: la prctica de los instrumentos y la
del canto, y tambin la educacin del odo me refiero a la que tiende al conocim iento de la escala y del rit
mo , y adem s por el estudio de la rtmica, de la ar
mona, de la teora del acom paam iento y de la expresin verbal, y de algunas otras si an quedan. Por qu
razones es im posible llegar a ser un buen crtico a par
tir de estas materias solas, es lo que hem os de intentar
que se com prenda bien.
En prim er lugar, de los objetos som etidos a nuestro
)uicio, unos tienen su fin en s m ism os, y otros no lo
tienen. Tiene su fin en s m ism a cada una de las com
posiciones, com o el aire cantado, o la m eloda tocada
con la flauta o con la ctara; y la ejecucin de cada una
de ellas, com o el toque de la flauta, el canto, etc. N o
tienen su fin en s m ism os los elementos que las cons
tituyen y los que deben existir para que ellas se den,
as, las partes del arte del intrprete.
En segundo lugar, est el gnero de la com posicin:
tambin sta se podra juzgar de igual manera. Si se escucha a un auleta, se puede distinguir si las flautas sue
nan en consonancia o no, y si su expresin simultnea
es clara o lo contrario. C ad a uno de estos dos puntos
es una parte del arte de interpretacin a la flauta, y no
son un fin en s m ism os, sino se han de dar para servir
al fin. A parte de stos y de todos los elementos de tal
clase se deber juzgar el carcter de la interpretacin, si
SO BR E LA M SICA
20
25
1145
5
10
15
B
20
403
es apropiado a la obra dada que el ejecutante ha queri
do ejercitar e interpretar. El mismo razonamiento se da
tambin para los sentimientos expresados en las composiciones por el arte del com positor.
37. A causa del especial cuidado que los Antiguos
com positores ponan en el carcter moral, preferan el
estilo grave y sobrio de la m sica antigua. Se dice que
los A rgivos, en un tiempo, impusieron un castigo por
la violacin de las leyes de la msica, y que multaron
al primer msico que intent en su ciudad emplear ms
de siete cuerdas y tocar en la tonalidad Mixolidia.
El noble Pitgoras no admita el juicio sobre la m
sica a travs de los sentidos, pues deca que su excelen
cia es aprehendida por la mente. Por tanto, no la juz
gaba por el odo, sino por la armona con sus leyes de
la proporcin. Y consideraba suficiente establecer el conocimiento de la m sica no ms all de la octava.
38. L os m sicos actuales, en cambio, renunciaron
completamente al ms bello de los gneros, el que pre
cisamente por su nobleza se practicaba especialmente
entre los A ntiguos, de tal m odo que la mayora ni si
quiera favorecen las distinciones ordinarias de los intervalos enarmnicos. Tan perezosos y dados a la facili
dad son que piensan que el sostenido enarmnico169 no
presenta un nfasis de sonidos que pueda percibirse, y
as lo destierran de sus cantos, y que hacen tonteras los
que dan cierta importancia a este punto y emplean este
gnero.
Creen aportar la ms fuerte demostracin de la ver
dad de lo que dicen, principalmente en su propia inca
pacidad de percibirlo; com o si todo lo que precisamen
te a ellos se les escapa fuese tambin enteramente inexis
tente e inutilizable; y, en segundo lugar, en el hecho de
que el intervalo no puede obtenerse por una sucesin
de consonancias, com o se puede el semitono, el tono y
los dems intervalos de esta clase. Pero no han pensado
que tambin deberan desterrar igualmente los interva
los de tercera, de quinta y de sptima, ya que contie-
169 El sostenido enarmnico, es decir, un cuarto de tono.
404
25
C
30
D 5
10
15
E
S E U D O -P L U T A R C O
nen tres, cinco y siete cuartos de tono, respectivamen
te. Y, en general, todos los intervalos, que presentan nmero impar, deberan ser rechazados com o inutilizables, en la m edida en que ninguno de ellos puede obtenerse por una sucesin de consonancias; stos seran
todos cuantos contienen un nm ero impar de cuartos
de to n o 170. D e esto se sigue forzosam ente que ninguna
de las form as de tetracordo es utilizable excepto slo
aqulla en la que resultan intervalos todos ellos pares.
Estas seran la escala diatnica tensa y la escala crom
tica to n a d a '7'.
39. D ecir y sostener tales puntos de vista no slo
es contradecir los hechos, sino tambin ser inconse
cuente consigo m ism o. Pues se ve a esos m ism os m
sicos hacer el m ayor uso de tales form as de tetracordo,
en las que la m ayor parte de los intervalos son o im pa
res o irracionales. Siempre aflojan, en efecto, las licanos
y las paranetas172; e incluso bajan algunas de las notas
estables para obtener un intervalo irracional, aflojando
a su vez las tritas173 y las paranetas. Y piensan que tal
tratamiento de las escalas es el ms digno de crdito, en
el que la m ayor parte de los intervalos son irracionales,
al m odificar no slo las notas m viles, sino tambin por
la relajacin de las notas fijas, com o es evidente para
quienes estn capacitados para percibir tales hechos.
40. Q u e el em pleo de la m sica es conveniente para
el hom bre ya el noble H om ero nos lo ense. Para ha
cer evidente que la m sica era til en muchas circunstancias, presenta a A quiles digeriendo la clera contra
170 La numeracin de los intervalos a partir del cuarto de tono debe refe
rirse a la notacin ms antigua de la escala, aqulla que Aristteles menciona
como practicada por los Pitagricos, vase Metafsica, 13, 9; un esquema de
ella con los nmeros y los signos correspondientes lo encontramos en Aristi
des Quintiliano, De msica, editado por R. P. Winnington-Ineram. Leipzie
1963, en I, 7, pp. 12-13.
171 Es decir, son las escalas diatnica y cromtica normales con tonos y se
mitonos plenos. Los adjetivos subrayados intentan traducir los trminos grie
gos, syntnou, toniaou, respectivamente.
Vase sobre la licano nota 57, y sobre la paranete nota 100.
173 Vase sobre la trite nota 100.
SO BR E LA M SICA
405
Agamenn gracias a la msica que aprendi del sapien
tsimo Q u irn 174:
20
Lo encontraron gozndose en el espritu con la me
lodiosa lira,
hermosamente trabajada, con un puente de plata,
la cogi de los despojos a l destruir la ciudad de
Eetin,
con ella l recreaba su nimo, cantaba las acciones
gloriosas de los hroes.
Aprende, nos dice H om ero, cm o se debe utilizar la
msica: cantar las hazaas de los hroes y las acciones
25 gloriosas de los sem idioses vena bien a Aquiles, hijo
del muy justo Peleo. Y adems H om ero nos ensea la
ocasin apropiada de su empleo al revelrnosla como
un ejercicio provechoso y placentero para el hombre
F inactivo: Aquiles, guerrero y hombre de accin como
era, no participaba en los peligros de la guerra a causa
30 de la clera por su disputa con Agamenn. Homero
com prendi que era conveniente que el hroe calmase
su espritu con las ms bellas melodas, para estar dis
puesto para la salida a la batalla que l, en breve, iba a
hacer. Esto era lo que estaba haciendo evidentemente
1146 cuando recordaba las hazaas de otro tiempo. Tal era
5 la m sica antigua y para esto era til. Om os que tam
bin Heracles empleaba la msica, y Aquiles, y muchos
otros, cuyo educador, segn la tradicin fue el sapien
tsimo Q uirn, m aestro a la vez de msica, de justicia
y de medicina.
41.
En ningn caso el hombre sensato acusara a
10 ciencias si alguien se sirve de ellas no debidamente, sino
pensara que el resultado es propio de la incapacidad de
los que se han servido. Si alguien se aplic con empeo
a la m sica educativa y recibi la atencin adecuada en
la edad de la infancia, alabar el bien y lo aprobar, y
censurar lo contrario en los otros asuntos y particuB 15 larmente en la msica, y tal hombre permanecer puro
de toda accin deshonrosa. Y habiendo conseguido gra-
174 liada, 9, 186-189.
406
S E U D O -P L U T A R C O
cias a la m sica la ms grande ventaja, podr ser de gran
provecho para s m ism o y para la ciudad, y no se ser
vir de nada, ni de hecho ni de palabra, contrario a las
leyes de la arm ona, manteniendo siempre y en todas
partes el decoro, la prudencia y el buen orden.
20
42. Se pueden citar m uchos y diferentes testimonios
de que las ciudades regidas por las m ejores leyes han to
m ado el cuidado de preocuparse por la m sica de ca
rcter noble. Se debe mencionar a Terpandro que ter
min con la guerra civil surgida entre los Lacedem o25 n ios175, y a Taletas de C reta del que se dice que encon
trndose conform e a un orculo entre los Lacedemonios los cur de la peste gracias a la m sica, y libr a
C Esparta del azote reinante, com o afirma Prtinas176. Y
tambin H om ero cuenta que los G riegos por m edio de
la m sica pusieron fin a la peste establecida. Pues
d ijo 177:
Todo el da aplacaban a l dios con el canto
los hijos de los Aqueos, entonando un bello pean,
celebrando a l que dispara de lejos. Este se gozaba
en su nim o oyndolo.
Estos versos, excelente m aestro, los pongo com o co5 lofn de mi discurso sobre la m sica, ya que t ante
riormente nos has hecho ver a travs de ellos el poder
de este arte. Pues, en verdad, su prim era y ms hermoD sa funcin es la respuesta de agradecimiento a los dio
ses, y la que sigue a sta, y segunda en im portancia, es
10 la de hacer del alma un conjunto puro m elodioso y
armnico.
H abien d o hablado as, Sotrico dijo: Excelente
m aestro, tienes ya mis discursos de sobrem esa sobre la
m sica.
43. Sotrico fue adm irado por su discurso, cierta15 mente en su rostro y en su voz m ostraba su aficin a
175 C f. Filodemo, De Msica, I, fragm ento 30.31-35; en la p. 18 de la edi
cin de Kemke.
176 De Prtinas, vase fragm ento 6, D . Page, Poetae Melici Graeci..., p. 369.
177 Ilinda. 1, 472-474, ya citados en 1131 E, 13-15.
SO BR E LA M SICA
407
la msica. Mi m aestro dijo: Adem s de otras cualida
des observo tambin sta en cada uno de vuestros dis
cursos, que habis guardado cada Uno el orden que os
haba fijado. Lisias nos regal con todo lo que solamen
te concierne a la profesin del citarodo. Y Sotrico nos
E ilustr con su enseanza en lo referente al beneficio y
20 a la teora de la msica, as com o sus efectos y su em
pleo. C reo que ellos, a propsito, me han dejado un
tema. Pues no los acusar de cobarda pensando que
han sentido vergenza de sacar a luz el de la msica en
los banquetes. Si hay un lugar donde es til, es espe25 cialmente con la < c o m id a y la b eb id a> , como el noble
H om ero dej claro; en algn pasaje dice178:
Y el canto y la danza, adornos del festn.
F
P 30
1147
10
15
Y nadie suponga, por favor, debido a estas palabras,
que H om ero consider la m sica til slo para el goce,
pues es ms profundo el pensamiento que hay oculto
detrs de las palabras: para un servicio y ayuda de im
portancia capital l incluy la msica en tales ocasio
nes, quiero decir en los banquetes y reuniones sociales
de los Antiguos. Pues es un hecho que la msica fue in
troducida por ser capaz de com batir y de calmar la influencia excitante del vino, com o en alguna parte dice
tambin vuestro A ristxeno179: deca que se introdujo
la msica porque en la medida que el vino derriba los
cuerpos y las mentes de los que han abusado de l, la
msica con su orden y medida inherentes los conduce
a la situacin contraria y los calma. Para esta circuns
tancia, pues, dice H om ero que los Antiguos empleaban
la m sica com o socorro.
44.
Pero tambin os ha quedado a un lado, compa
eros, el punto ms importante y que revela especialmente la nobleza de la msica. Es que el curso de la na
turaleza y el movimiento de los astros, como lo han di
cho los discpulos de Pitgoras, de Arquitas y de Pla-
178 Odisea, 1, 152.
179 Vase F. Wehrli, D ie Schule des Aristteles, I I Aristoxenos..., fragmen
to, 122.
408
S E U D O -P L U T A R C O
ton, y los dems filsofos antiguos, no se dan ni se man
tienen sin la m sica. Pues dicen que D ios ha organiza20 do todo segn la armona. Pero no sera el momento
ahora de extenderme ms sobre este tema. L o ms im
portante y esencial a la m sica es asignar a todo la m e
dida conveniente.
H abiendo dicho estas palabras, enton el pen, y des
pus de hacer las libaciones a C ron o, a todos los dioses
hijos suyos, y a las M usas, despidi a los invitados.
Indices de nombres
Sobre Isis y O siris
A bderita: 354D.
A bidos: 359A.
A crn: 383C.
Afliccin: 378E.
A frodita: 355F; 363A ; 370C ; 378E; 378E; 379D; 381E.
Aire: 363D.
Alejandra: 361F; 362A.
Alejandro: 360B; 360D.
Alexarco: 365E.
Amentes: 362D.
Am istad: 370D.
Am n: 354C ; 354D.
A m or: 370D.
Am n: (v. Am n) 354C ; 354D.
Anaxgoras: 370E.
Anfitrite: 381E.
Anticlides: 365F.
Antgono (el viejo): 360C.
Anubis: 356F; 366C ; 368E; 368E; 368E; 368E; 368E; 368F;
375E.
Apeles: 360D.
A pis: 353A ; 353A ; 355C ; 359B; 362C ; 362C ; 362C ; 362C;
362D ; 363C ; 364C ; 364C ; 364E; 368C ; 368C ; 368F; 374B;
380E; 380E.
A polo: 354F; 355E; 356A ; 360E; 365A; 373B; 375F; 379C;
379D ; 381E.
A polonpolis: 371D.
A popis: 365D.
También podría gustarte
- Diccionario de Lugares No Comunes - VeronDocumento7 páginasDiccionario de Lugares No Comunes - VeronDiana Gutierrez Vecchio100% (1)
- Tesis - José Miguel Barajas GarcíaDocumento86 páginasTesis - José Miguel Barajas GarcíaGuillermo Garcia VenturaAún no hay calificaciones
- Herramientas Trabajo TerminológicoDocumento14 páginasHerramientas Trabajo TerminológicoAmelia100% (1)
- DadaísmoDocumento96 páginasDadaísmoRubén Jarramplas100% (1)
- Jarre in ChinaDocumento6 páginasJarre in ChinaRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Esclavos Del MóvilDocumento5 páginasEsclavos Del MóvilRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Saez& CIA - Dardenne PDFDocumento25 páginasSaez& CIA - Dardenne PDFJosé García MolinaAún no hay calificaciones
- Quantum of Solace (Película)Documento19 páginasQuantum of Solace (Película)Rubén JarramplasAún no hay calificaciones
- La Música de Bela BartokDocumento210 páginasLa Música de Bela BartokRubén Jarramplas100% (3)
- La Estructura Interna de Los GruposDocumento12 páginasLa Estructura Interna de Los GruposRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Mecanopolis PDFDocumento2 páginasMecanopolis PDFAaron HernandezAún no hay calificaciones
- Romanzas y Cantigas SefardíesDocumento1 páginaRomanzas y Cantigas SefardíesRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Los Comuneros (Historia 16) PDFDocumento31 páginasLos Comuneros (Historia 16) PDFRubén Jarramplas100% (1)
- Jim Crow, La Historia NegraDocumento3 páginasJim Crow, La Historia NegraRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- El Relato Breve en Miguel de UnamunoDocumento25 páginasEl Relato Breve en Miguel de UnamunoRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Ave Maria JosquinDocumento7 páginasAve Maria JosquinRubén JarramplasAún no hay calificaciones
- 2013-14. Instrumentos Musicales (Texto Mathiesen)Documento46 páginas2013-14. Instrumentos Musicales (Texto Mathiesen)Rubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Tagore y Sus Ideales Sobre La Educación (Sol Argüello)Documento16 páginasTagore y Sus Ideales Sobre La Educación (Sol Argüello)Rubén JarramplasAún no hay calificaciones
- El Peregrinar Hacia Dios en La Obra de R. Tagore (Leda Pilello)Documento20 páginasEl Peregrinar Hacia Dios en La Obra de R. Tagore (Leda Pilello)Rubén JarramplasAún no hay calificaciones
- Cómo Aprender Vocabulario en InglésDocumento7 páginasCómo Aprender Vocabulario en InglésAngel DiazAún no hay calificaciones
- Comparación de Manuales (Este Si)Documento158 páginasComparación de Manuales (Este Si)wennys molinaAún no hay calificaciones
- Lectura, Humanismo y Desempleo (Ricardo Melgarejo C.)Documento24 páginasLectura, Humanismo y Desempleo (Ricardo Melgarejo C.)chicoton2009Aún no hay calificaciones
- Cuaderno de Lecturas - Morfología N°4Documento119 páginasCuaderno de Lecturas - Morfología N°4Nené JeansAún no hay calificaciones
- Encuentro de Los Lunes #6 - Marcela BassanoDocumento12 páginasEncuentro de Los Lunes #6 - Marcela BassanoJulia SalojAún no hay calificaciones
- Dvoskin - Revista ALEDDocumento140 páginasDvoskin - Revista ALEDMaría Victoria AlvarezAún no hay calificaciones
- La Gramática Del Español Hablado en VenezuelaDocumento18 páginasLa Gramática Del Español Hablado en VenezuelaCarmen Elena PeñaAún no hay calificaciones
- Traduccion - Estrategias - Subtitulacion - y - Doblaje Anatomia de GreyDocumento46 páginasTraduccion - Estrategias - Subtitulacion - y - Doblaje Anatomia de GreyLibary ManjarrésAún no hay calificaciones
- López García (2013) - No Sos Vos, Soy Yo. La Identidad Lingüística Argentina Como ConflictoDocumento18 páginasLópez García (2013) - No Sos Vos, Soy Yo. La Identidad Lingüística Argentina Como Conflicto572 Preceptoría TTAún no hay calificaciones
- Cuando La Lengua Materna Interfiere en La TraduccionDocumento12 páginasCuando La Lengua Materna Interfiere en La TraduccionflorAún no hay calificaciones
- Tutorial Pavel 1Documento18 páginasTutorial Pavel 1Juan Carlos YiAún no hay calificaciones
- Alzate - Uso de Los Libros de Texto PDFDocumento182 páginasAlzate - Uso de Los Libros de Texto PDFDiego AriasAún no hay calificaciones
- 17 W Ennis-Decir - La - Lengua PDFDocumento413 páginas17 W Ennis-Decir - La - Lengua PDFWERAún no hay calificaciones
- Escenario Del CrimenDocumento63 páginasEscenario Del CrimenlorenAún no hay calificaciones
- Analisis Del DiccionarioDocumento6 páginasAnalisis Del DiccionarioYESENIA BRENY HALANOCA ARIASAún no hay calificaciones
- Cambios Organizacionales Del Texto en Interacciones Orales Entre Docentes y Alumnos. Categorización Lingüística de Los Fenómenos de CambioDocumento318 páginasCambios Organizacionales Del Texto en Interacciones Orales Entre Docentes y Alumnos. Categorización Lingüística de Los Fenómenos de CambioHermes TrimegistoAún no hay calificaciones
- Clasificación de Textos EspecializadosDocumento28 páginasClasificación de Textos EspecializadosChristian Moreno PosadaAún no hay calificaciones
- Funciones RetoricasDocumento20 páginasFunciones RetoricasJuan PabloAún no hay calificaciones
- Contiguidad Sintagmatica PDFDocumento469 páginasContiguidad Sintagmatica PDFcolombiasahagunAún no hay calificaciones
- TP 2023 - Concepciones y Valoraciones Del LenguajeDocumento4 páginasTP 2023 - Concepciones y Valoraciones Del Lenguajemilagrosalegre866Aún no hay calificaciones
- Scripta Autochtona 26 - Morando, Maria Agustina Ñande Ñee Jekove. Lengua y Praxis Social Entre Los Chanés Del Noroeste ArgentinoDocumento28 páginasScripta Autochtona 26 - Morando, Maria Agustina Ñande Ñee Jekove. Lengua y Praxis Social Entre Los Chanés Del Noroeste ArgentinoTierras Bajas Santa CruzAún no hay calificaciones
- KartellDocumento13 páginasKartellCarlos Miguel GarzotaAún no hay calificaciones
- Transcripción Literal - Análisis Del Discuso OralDocumento13 páginasTranscripción Literal - Análisis Del Discuso OralNadia CuevasAún no hay calificaciones
- 2.a. Áreas Del Lenguaje - LEN-LIT-InG (Anexo I)Documento59 páginas2.a. Áreas Del Lenguaje - LEN-LIT-InG (Anexo I)Carina CaceresAún no hay calificaciones
- Contribuciones Lexicográficas Al Español Como Lengua ExtranjeraDocumento443 páginasContribuciones Lexicográficas Al Español Como Lengua Extranjeraandré_kunzAún no hay calificaciones
- ISFD 21 - Teoría Literaria I TM y TV - 2022 - Prof ZuninoDocumento6 páginasISFD 21 - Teoría Literaria I TM y TV - 2022 - Prof ZuninoHernán OjedaAún no hay calificaciones
- Como Redactar Una JustificacionDocumento2 páginasComo Redactar Una JustificacionJose Martin RamosAún no hay calificaciones