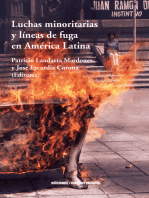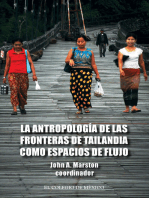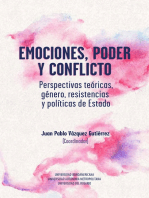Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Narcisismo y Grupalidad. Las Encrucijadas Del Vínculo
Narcisismo y Grupalidad. Las Encrucijadas Del Vínculo
Cargado por
Sergio RagoneseDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Narcisismo y Grupalidad. Las Encrucijadas Del Vínculo
Narcisismo y Grupalidad. Las Encrucijadas Del Vínculo
Cargado por
Sergio RagoneseCopyright:
Formatos disponibles
E
Narcisismo y grupalidad:
las encrucijadas del vnculo
Margarita Baz y Tllez*
Resumen
El anlisis crtico de la sociedad desde diversos mbitos de las ciencias
sociales ha conducido a caracterizar a las sociedades occidentales contemporneas como sociedades narcisistas. Este trabajo toma como referente crtico tal premisa y se propone abordar el narcisismo como un
avatar de los vnculos, es decir, como un conjunto de procesos complejos que aparecen constituyendo la problemtica de la grupalidad. Partiendo de un recorrido por los desarrollos psicoanalticos acerca del
narcisismo, desarrolla la idea de una subjetividad dialgica que dirime
en forma permanente el acoger al otro en su alteridad.
Palabras clave: narcisismo, grupalidad, vnculo, dilogo.
Abstract
A critical social analysis in social science has led to a characterization of
contemporary western societies as eminently narcissistic. This paper is
derived from this premise and seeks to deal with narcissism as an avatar
of bonding. This means it is considered a complex set of processes that
define and shape the group as a problem for analysis. Starting with an
overview of narcissism in psychoanalytic theory, the notion of a subjective
dialogic is discussed as means to permanently discern and embrace the
other as distinct and different.
Keywords: narcissism, group, bond, dialogue.
* Profesora-investigadora en el Departamento de Educacin y Comunicacin
de la Universidad Autnoma Metropolitana-Xochimilco.
TRAMAS 26 UAM-X MXICO 2006 PP. 69-84
69
En los aos recientes la cuestin del narcisismo aparece en forma insistente en la literatura especializada generando lneas de reflexin y
polmicas acuciantes referidas a las formas de subjetividad contemporneas. Los variados anlisis que se han desarrollado desde distintas
pticas parecen converger en una tesis fundamental que propone abrir
la comprensin de los procesos de subjetivacin desde la vertiente de la
historicidad, es decir, en la articulacin de los avatares individuales con
el devenir de la sociedad, lo que lleva a comprender las tramas de la
vida como formas histricas donde late la temporalidad, idea alejada
de toda linealidad cronolgica para anudarse en cambio a las vicisitudes del deseo y la potencia de creacin de mundos.
Por un lado, se ha puesto de relieve la relevancia de la nocin de
narcisismo para reordenar y desarrollar tesis centrales del psicoanlisis y
para abrir una nueva comprensin a mltiples desafos de la clnica que
hoy se podran denominar la clnica de la modernidad: el repliegue
sobre s mismo hecho de desamparo, hasto y embotamiento, las grandes fluctuaciones en la valorizacin del propio ser, los trastornos de la
alimentacin, la depresin y las adicciones, las adaptaciones compulsivas
o cnicas ante las demandas de la vida, entre otras problemticas de
salud mental prevalecientes. Pero tambin desde otros mbitos de las
ciencias sociales el anlisis crtico de la sociedad ha conducido a utilizar
el trmino narcisismo aplicndolo a manifestaciones en la vida social
que parecen conducir irremediablemente a caracterizar a las sociedades
occidentales contemporneas como sociedades narcisistas y cuya expresin paradigmtica sera la vivencia de vaco que se ha relacionado
con la disolucin de los marcos tradicionales de sentido, la prdida
creciente de puntos de referencia internos y de anclaje en una pertenencia colectiva. Llaman la atencin modalidades de la experiencia que
aparecen conformando autnticas figuras de desvinculacin: vivencias
de separacin del mundo y de los otros as como desconexin del propio
cuerpo en su densidad vital, con consecuencias decisivas en la experiencia
de s y en la accin social.
Se perfilan entonces, por un lado, entidades clnicas que convergen
en organizaciones que se identifican como narcisistas y, por otro, aparecen formas de socialidad que estn atestiguando cambios significativos en la subjetividad colectiva que van de la mano con la organizacin
70
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
social de la modernidad. Hablar de narcisismo puede ser sin embargo
apenas un comienzo para revisar las preguntas que nos hacemos sobre
la realidad que queremos interrogar. Vale la pena pensarlo como un
desafo a la comprensin y as, tal vez, encontremos una cuestin ms
enigmtica que reveladora y transparente en s misma. La nosografa
psiquitrica nos ofrece el expediente directo de la clasificacin para
ordenar los malestares y sufrimientos de los individuos. Pasar de la
clnica al campo social requiere por lo menos un trnsito cuidadoso.
En congruencia con esta exigencia, ubicamos nuestra reflexin desde la
psicologa social en donde encontramos en la temtica del narcisismo
una va fructfera de indagacin de los procesos que traman los
aconteceres de la subjetividad. Desde tal perspectiva, el narcisismo es
considerado como un avatar de los vnculos, es decir, como un conjunto de procesos que, en su movimiento, diseminacin y complejidad (De Brasi, 1993), estn siempre en juego constituyendo la
problemtica de la grupalidad.
Hablar de grupalidad es referirse a las complejas tramas que van dando cuenta del fluir de los vnculos que hacen a la vida humana. Al pensarla en movimiento, la concebimos en una dinmica permanente de
vinculacin y desvinculacin para generar un espectro de conexiones y
dispersiones. Es compleja porque involucra dimensiones diversas desde
lo libidinal hasta lo institucional y lo propiamente histrico-social, y
podemos caracterizarla como diseminada porque compromete tensiones diversas que desbordan los terrenos de la relacin con uno mismo,
con los otros y con el mundo. Desde ese marco de comprensin, nos
alejamos radicalmente de considerar al narcisismo como una estructura
sea patolgica o de personalidad, para abordarla en cambio como
procesos mltiples que confluyen en la tarea conflictiva, retadora y
siempre abierta de inscribir en la subjetividad el rgimen de los otros
construyendo al mismo tiempo el camino de la diferenciacin y autonoma. Tal tarea nos concierne a todos; de ah que vemos al narcisismo
como irreductible en la dinmica de la subjetividad, si bien, naturalmente, sus intensidades y figuraciones se corresponden con destinos
diversos que, por otro lado, invariablemente anudan lo singular y lo
colectivo. Por ello, no planteamos una disyuntiva entre narcisismo o
grupalidad, sino que pensamos en una dinmica incesante (no hay fin
71
posible) donde ambas dimensiones participan en la invencin de la
propia vida a travs de la construccin de las tramas complejas que
arman los procesos vinculares.
El narcisismo lo miramos entonces como elemento constitutivo
del devenir de la grupalidad, que tensa, implica y complica la tarea
incesante de construccin de individuacin y de vnculo, tarea que
compromete tanto las expresiones de la poltica como los posicionamientos ticos y las configuraciones de la afectividad. Al centrarnos en
el vnculo antes que en los sujetos, estamos llevando la argumentacin
de la grupalidad a calidades del vnculo que tienen que ver con la accin social y el compromiso, con acoger al otro semejante y extrao a
la vez, con responsabilidad por los otros presentes y ausentes, con
alteridad y diferenciacin, con el flujo de la creacin y la lucha por la
vida.
Esta concepcin de la grupalidad es de inspiracin freudiana, y nos
remite a la obra inaugural de Psicologa de las masas y anlisis del yo, as
como a escritos anteriores, en particular a la obra cannica sobre la
temtica del narcisismo que lleva por ttulo Introduccin al narcisismo
(1914) y la posterior y no menos crucial de Ms all del principio del
placer. Bastara por ahora recordar que Psicologa de las masas abre sealando precisamente la dimensin constitutiva del otro en la subjetividad y evocando a continuacin la oposicin entre actos sociales y
actos anmicos narcisistas. Las distintas modalidades de vnculo con
el mundo haran patente la dinmica dialgica que recrea al yo desde
las variadas figuras de la alteridad, as como el contraste con los momentos espordicos de suspensin de la estructura del dilogo para
abismarse en la vivencia de separacin, de desprendimiento del mundo. La referencia extrema del espectro sealado son ciertas situaciones
lmite (v.gr., el delirio, la melancola) que abren desde la clnica una
oportunidad de investigacin para la comprensin de los procesos de
la subjetividad en las condiciones ordinarias, como mostr siempre
como va metodolgica de investigacin el creador del psicoanlisis.
El desarrollo de la nocin de narcisismo no slo llev a Freud,
paulatinamente, al replanteamiento de la teora de las pulsiones sino a
ahondar en la irreductible condicin de conflictividad del alma humana. Ambos aspectos nos parecen centrales para llevar la cuestin del
72
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
narcisismo a una reflexin sobre la experiencia, cuyo horizonte son
invariablemente los vnculos con uno mismo, con los otros y con el
mundo. Puede plantearse que el narcisismo est implicado con un
conjunto de procesos a partir del cual se crea y se recrea el universo de
lo propio y se lo inscribe en un rgimen de historicidad. Naturalmente
se dirime la gnesis del yo y sus avatares, la que, en la descripcin
freudiana, apela a un estadio del desarrollo libidinal intermedio entre
el autoerotismo y la libido objetal. Pero tambin compromete otras
dimensiones como son el pensar la instancia yoica como una metfora
de la posicin de un ser finito (cuerpo, espacio, tiempo) en el mundo, de
su posicionamiento siempre en movimiento, en el que identidad y
alteridad se expresan pasionalmente, es decir, apegndose y desprendindose de otros seres y objetos del mundo, flujo incesante que definir las formas y calidades de la experiencia social.
Las temticas que hemos esbozado en las lneas anteriores abren
numerosas vertientes problemticas que confluyen en la cuestin del
vnculo y sus avatares. Nos acercaremos a algunas que consideramos
cruciales en la comprensin de las formas de subjetividad contempornea.
Aporas del narcisismo
Si quisiramos ubicar el planteamiento central que se desprende de los
desarrollos freudianos sobre el narcisismo, evocaramos la sugerente
metfora del protozoario emitiendo seudpodos que se extienden y
retraen, evocada por Freud (1914) para ilustrar los movimientos correspondientes a la investidura de objetos y al repliegue sobre el propio
yo caracterstico del narcisismo. Se describe as, un fenmeno por el
cual el narcisismo y el inters por el mundo (concebido tambin como
relacin con el otro) se ubican como polos opuestos de vicisitudes
energticas en una dinmica caracterstica en la que el acrecentamiento
de uno de los polos ira en detrimento del contrario. As, una recarga
excesiva del objeto derivara en un empobrecimiento del yo que ahora se describe comnmente como vaciamiento narcisstico a la manera del enamorado humilde que ha sobreestimado su objeto de amor.
73
Y, como ejemplo de lo contrario, el delirio de grandeza en las perturbaciones psicticas se explicara por una desinvestidura radical del
mundo exterior, que llevara al estado original de un yo omnipotente
investido totalmente por la libido. El referente imprescindible de esta
movilidad libidinal es un sujeto pulsional librado al doble destino de
la libido: investir el mundo (libido objetal) o investir el yo (libido narcisista). El anlisis de este juego energtico en distintas situaciones clnicas y de la vida cotidiana permiti a Freud concebir como problemtico
tanto un exceso como una insuficiencia de investidura del yo.
Si la cuestin del narcisismo tiene que ver con el juego de la vida,
con el ejercicio incesante de un investimiento del mundo y la simultnea posibilidad de repliegue como figura defensiva, encontraramos en
la complejidad del fenmeno claves para entender la insistente mencin del narcisismo, no slo como un eje terico que ha sido fundamental en distintos desarrollos tericos del psicoanlisis contemporneo,
sino, como hemos sealado, como trmino enigmtico que insiste en
los estudios sociales para dar cuenta de las modalidades de vnculo en el
mundo contemporneo.
Como sabemos, el desarrollo de la temtica del narcisismo en el
pensamiento de Freud fue un autntico parteaguas que le llev, paulatinamente, al replanteamiento de la teora de las pulsiones y de la gnesis del yo. Las pulsiones de autoconservacin que hacan pareja con
las pulsiones sexuales, ahora seran consideradas subconjuntos de las
pulsiones de vida (Eros) que se opondran a las pulsiones de muerte
(Tnatos). Un elemento crucial que Freud destac fue que el pasaje del
autoerotismo originario al narcisismo primario requera para su establecimiento de un nuevo acto psquico, que luego quedara ntidamente expresado desde el estadio del espejo que postula Lacan. Se trata
de la formacin del yo, proceso eminentemente imaginario desde la
doble identificacin con la imagen virtual y, ms all de ella, con la de
la especie, y a travs del cual el sujeto va forjando conciencia de su
singularidad.
Sin pretender dar cuenta de la complejidad de las cuestiones tericas que se desprenden de la ntima relacin entre la instancia yoica y el
narcisismo, me parece de gran importancia reparar en algunos puntos
cruciales, que seran, entre otros, la emergencia del yo que conlleva la
74
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
diferenciacin yo-no yo de una primitiva fase mondica indiscriminada;
las formaciones ideales como desprendimiento de la instancia superyoica
y la cuestin de las identificaciones. Como marco fundamental de
todos estos temas, se encuentra el postulado del dualismo pulsional
Eros/Tnatos. Eros es ligazn, articulacin de la vida en tramas cada
vez ms amplias y complejas; Tnatos, por el contrario, tiene como
meta no slo disolver nexos sino destruir la representacin de las cosas
del mundo. Como plantea P. Aulagnier (1994), la meta de Tnatos es
un deseo de no deseo, un trabajo de borramiento de huellas de objetos investidos, de disolucin. Estas cuestiones, lejos de circunscribirse
a temas metapsicolgicos, son de gran importancia para la subjetividad colectiva, uno de los grandes descubrimientos freudianos.
Dice Freud (1914:2009): ...la hiptesis de que en el individuo no
existe, desde un principio, una unidad comparable al yo es absolutamente necesaria. Esto apunta a un funcionamiento psquico ajeno a la
demarcacin de fronteras de lo propio y lo ajeno, a cualquier diferenciacin yo-otro y que, por tanto, se ignora la existencia de un mundo.
La emergencia de una instancia que sea capaz de reconocerse diferenciada, teniendo como soporte la imagen del cuerpo, las experiencias
iniciales de placer y de dolor, y la mirada deseante e integradora de la
madre que le refleja su ser y lo nombra, constituye el inicio de un
proceso de individuacin que slo puede concebirse como el ingreso al
mundo humano, cultural y social, que implica tomar lugar en l y
dirimir permanentemente el vnculo social, es decir, ser parte de la
comunidad humana y ser a la vez un individuo diferenciado y creador.
Slo reconociendo ambas vertientes se podr acceder a la comprensin
de la difcil tarea de asumir y responsabilizarse de la propia vida sabindose al mismo tiempo parte del destino colectivo. Segn P. Aulagnier
(1994:225): el yo es este compromiso que nos permite reconocernos como elemento de un conjunto y como ser singular, como efecto
de una historia que nos precedi mucho antes y como autores de aquella que cuenta nuestra vida. El yo va surgiendo en la medida de la
emergencia de su capacidad de representarse diferenciado del mundo;
las cualidades de esta diferenciacin tienen que ver con unidad y con
lmites.
75
El cuerpo tendr un papel primordial en este proceso al ofrecer al
infante una forma que le permitir integrar las sensaciones dispersas
propias de un cuerpo fragmentado, una representacin unificada de
s, anticipando un dominio sobre el cuerpo del que carece por su inmadurez biolgica (Lacan, 1981). La experiencia especular circunscribe el cuerpo como lugar de proyeccin del yo, creando la imagen
desde los procesos identificatorios y los auspicios de las primeras miradas que le fueron dirigidas. Ya deca Freud (1923:2709): El yo es,
ante todo, un ser corpreo, y no slo un ser superficial sino incluso la
proyeccin de una superficie. La experiencia del cuerpo como organizadora del sentimiento de existir y ancla de la identidad, se realiza en la
medida en que el cuerpo espacializa y temporaliza. Cuerpo como referencia identitaria, que tiene que concebirse como cuerpo-mundo constituido por la dimensin del otro.
Dos figuras adicionales desplegaran las vertientes complementarias del mito de Narciso que inspir los desarrollos psicoanalticos: el
espejo, que evoca a Narciso cautivado por su propia imagen y el Narciso que en su renuncia a la vida comete un suicidio pasivo. El repliegue sobre s mismo, el efecto de captura de la imagen de s que suspende
el tiempo y el juego del deseo y, finalmente, el colapso de la vida ante el
avasallamiento de la pulsin mortfera, sealan los peligros de un fenmeno que lejos de ser excepcional o propio de estados patolgicos, remitira a la condicin de conflictividad propia del alma humana.
En efecto, la representacin del propio yo, que corresponde a lo que se
llama imagen de s, tiene un lugar central en la dinmica del narcisismo. Las condiciones de su construccin, tal como las plantea Lacan a
travs del estadio del espejo, hacen de la experiencia especular un lugar
de proyeccin donde el yo adquirira unidad y consistencia en el anclaje de la forma humana y la mirada deseante de la madre. Gracias a este
sostn el sujeto puede escapar de la captura de una imagen que se reiterara al infinito y no al modo de Narciso, quien sin el auxilio de esa
referencia exterior, se precipita en el abismo mortfero de la ausencia
del otro. Pero en cualquier caso, la cuestin de la imagen de s crea y
recrea un imaginario que se expresa en todos los mbitos de la vida
cotidiana y de la cultura donde el ser humano busca obsesivamente
imprimir su propia imagen. Tambin compromete una dinmica com-
76
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
pleja que puede ilustrarse con las formas depresivas vinculadas al odio
a la imagen y con problemas de ausencia de imagen o fragmentacin
de la misma como en las perturbaciones psicticas. La imagen de s
corresponde a un juego de ilusiones, de fijeza y mismidad, de proteccin a ultranza ante cualquier desmentida de la realidad que se experimentara como amenaza o como herida narcisstica, sea en el plano de
los valores de la esttica corporal, intelectuales o morales. El sentimiento de s, la imagen de s, son nociones que remiten a continuidad,
a preservacin de una identidad, que se oponen a la incertidumbre y al
devenir del mundo subjetivo y social. La vitalidad de la imagen de s
requiere flexibilidad y tolerancia en las modificaciones identitarias. Se
ha dicho que las organizaciones narcisistas, paradjicamente, cuentan
con un precario narcisismo, es decir, una imagen de s con anclajes
difusos y precarios. Los desplantes megalomaniacos hablaran de un
mundo subjetivo de imgenes congeladas y opresivas; en ellos campea
la repeticin y se diluye la fuerza de creacin. Arriesgar la aventura de la
vida, de la relacin con otros, implica vulnerabilidad a desilusiones y
sufrimiento, pero tambin inscripcin en la dimensin de la
historicidad. Cerrar el camino al otro, en un narcisismo regresivo al
modo del mito de Narciso, anulara el tiempo y el deseo.
El yo, venamos diciendo, surge de un devenir identificatorio y
libidinal que provee representaciones de s y su investimiento, que constituyen los procesos narcissticos. Junto a las representaciones de s, el
yo est conformado tambin por lo que vive como sus posesiones;
stas pueden ser obras o realizaciones o bien objetos del mundo que
son de alguna manera capturados en la esfera de lo que se identifica
como lo propio. El caso paradigmtico que Freud seal al respecto es
el de su Majestad el beb, el hijo que es vivido como una prolongacin de los padres y que entra a jugar fuertemente en la economa
narcisista. La familia puede tambin llegar a vivirse como una extensin del yo y generar as un Yo narcisista familiar (Green, 1999). El yo
se juega en una dinmica entre ser y tener, entre registro narcisista y
registro objetal. Todos los soportes internos (las investiduras de lo propio) a travs de la identificacin, permiten que el yo encuentre un
camino de afirmacin de cierta autonoma, de elaboracin de las dependencias fusionales y del disfrute de la omnipotencia de la fantasa
77
y del pensamiento; pero la imagen de s, finalmente, requiere tambin,
forzosamente, de los soportes externos (las relaciones de objeto en la
jerga psicoanaltica, es decir, los vnculos con los otros, con el mundo). Recordemos que Freud abri la pregunta inquietante de por qu
nos vemos en la necesidad de traspasar las fronteras del narcisismo e
investir objetos, y sealaba que el estancamiento de la libido del yo
era propiciador de situaciones patgenas y que deberamos amar para
no enfermar. Amar implicara investir libidinalmente un objeto que
no sea el propio yo, es dejar entrar la dimensin del otro en el espacio
psquico. Sin embargo, la eleccin de objeto no garantiza acogerlo en
su diferencia; dadas las diferentes variantes del amor narcisista (elegir al
objeto por su semejanza con el yo o con su ideal), queda abierta la
polmica de hasta qu punto podemos los seres humanos trascender el
narcisismo y realizar un encuentro genuino con un otro que nos confronte desde su alteridad.
La idea de soporte (interno y externo) es crucial para concebir la
tarea del yo de hacer prevalecer el enganche a la vida. El yo debe contar
con un capital propio (los investimientos narcisistas) que posibilitan el
cuidado de s, la preservacin de la propia vida, la demarcacin de
lmites y el desarrollo del poder de autoafirmacin y autonoma; pero
al mismo tiempo, requiere asumir su condicin dependiente y
relacional, abandonar la omnipotencia, tolerar la vulnerabilidad que
supone el deseo por otros y por el mundo. De ah que se insista en
que el narcisismo tiene un aspecto trfico que, literalmente, alimenta
o apuntala la organizacin y percepcin de una genuina singularidad, y
de esta manera protege el sentimiento de existir y de estima de s,
favoreciendo el camino hacia la autonoma del sujeto. Consistencia,
cohesin, continuidad, autovaloracin, apuntalamiento de la
autoconservacin y cuidado de s son las vivencias que han hecho concebir un narcisismo de vida (A. Green, 1999), sustento de la propia
integridad, que sin embargo coexiste con una modalidad de narcisismo profundamente defensiva donde campea el miedo y la agresin.
Esta forma de narcisismo negativo que A. Green (1999) llama narcisismo de muerte supone incorporar en su comprensin el conflicto
pulsional Eros/Tnatos. El odio a s mismo, el odio-miedo al otro son
expresiones de la pulsin mortfera cuya culminacin sera la desco-
78
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
nexin del propio cuerpo y sus potencias y de la conexin con el
mundo.
Un elemento central involucrado en esta forma regresiva es la omnipotencia narcisista que busca sostener la ilusin de autosuficiencia y
control, y se defiende de las duras pruebas de la realidad, odiando todo
aquello que la pone en tela de juicio. En el fondo, este repliegue al yoideal narcisstico de la identificacin primaria que busca suprimir la
representacin del objeto fusionndose con esa emanacin de s mismo que produjo la omnipotencia infantil, expresa una gran vulnerabilidad, una clausura que busca cancelar el movimiento deseante que
tiene que ver con afectar y ser afectado, con saberse descentrado por la
existencia independiente y separada del objeto. Las pruebas de la castracin suponen heridas narcissticas inevitables pero rompen la clausura de la mismidad autoabastecida e impenetrable. La experiencia de
la identificacin primaria con la imagen omnipotente es fisurada cuando el ideal se separa del yo y desde el no ser anhela y aspira a un estado
potencial ideal. Entonces no se trata del yo-ideal imaginario (ideal de
omnipotencia y perfeccin) sino del ideal del yo simblico que recoge
las aspiraciones y valores parentales y sociales. Para Freud (1914) el yo
evoluciona alejndose del narcisismo primario pero este alejamiento
genera una intensa tendencia a conquistarlo de nuevo; ocurre entonces
un desplazamiento de la libido sobre un yo ideal que proviene del
exterior. De ah que una fuente importante de satisfaccin narcisista
(sentimiento de autovaloracin) provendr del cumplimiento del ideal,
que se sumara, plantea Freud, a una parte de la autoestima que es
primaria en tanto residuo del narcisismo infantil y a una tercera fuente
que sera la satisfaccin de la libido objetal (el amor correspondido).
La aspiracin narcisstica de cumplimiento del ideal aumenta las exigencias del yo como parte de la instancia superyoica que vigila y compara el yo real con su ideal. Cuando el ideal del yo es proyectado en el
objeto (proceso de idealizacin) se produce la locura pasional, estado
de gran disponibilidad libidinal y de posibles extravos, que tambin es
clave en la psicologa colectiva.
Entre la economa narcisista y la objetal, es decir, entre las investiduras
del yo y las investiduras objetales, se da un movimiento permanente
79
de recomposicin y reorganizacin, posicionamientos y reposicionamientos que responde al devenir del sujeto y de sus vnculos. La
premisa es un yo identificante, es decir, activo en la construccin de
representaciones de s mismo y no una instancia pasiva, que tendr
como tarea la reorganizacin permanente de sus investiduras, hacer el
duelo de ciertos objetos y elegir otros, procesos que no se realizan sin
resistencias y conflicto, derivados tanto de la propia dinmica psquica
como de las exigencias de la realidad. Es decir, el yo tendr que reconocerse a pesar de los cambios en sus referentes identificatorios como son
su cuerpo, sus vnculos y las instituciones de su sociedad, en un trayecto que permanece abierto. Parafraseando a Freud, Piera Aulagnier
(1999:224) plantea que el principio de permanencia y el principio de
cambio son los dos principios que rigen el funcionamiento
identificatorio. El concepto de proyecto identificatorio que plantea
Aulagnier resulta crucial para dar cuenta de la dimensin de la historia
que define al yo en devenir. La inscripcin de la temporalidad produce
un sujeto de la historia, y aqulla es correlativa a la potencia del yo que
se recuerda (memoria siempre relacional) y que anticipa su futuro.
Incansable narrador de su historia y soador de nuevas aventuras, el yo
a travs del proceso de historizacin genera una doble inscripcin: la
del yo en su individuacin singular y la del yo como parte de un conjunto. ste es uno de los sealamientos freudianos que ya hemos mencionado y que debera tenerse presente en toda reflexin sobre las
identificaciones y la grupalidad. En este sentido, Kas (1996) insiste en
la importancia de la doble condicin narcisista por la cual el individuo
no slo pugna por su preservacin sino que asegura la continuidad de
las generaciones y de los grupos. La filiacin y la afiliacin dan cuenta
de la vertiente colectiva del narcisismo, asentada en las identificaciones, la funcin del ideal y los pactos inconscientes.
Cada individuo forma parte de varias masas, se halla ligado, por
identificacin, en muy diversos sentidos, y ha construido su ideal
del yo conforme a los ms diferentes modelos. Participa as de muchas almas colectivas: la de su raza, su clase social, su comunidad
confesional, su estado, etc., y puede, adems, elevarse hasta cierto
grado de originalidad e independencia (Freud, 1929:2600).
80
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
Las instituciones constituyen un apuntalamiento fundamental
de la economa narcisista. Es lo que expresa la nocin de contrato
narcisista (Aulagnier) que remite a la dimensin imaginaria que da
cuenta de la necesidad de sostener la permanencia de la institucin a
cambio de los beneficios narcisistas de la seguridad, el anclaje, las
identidades, legitimaciones y lugares establecidos en el mundo social
y que Kas complementa con la idea de pacto de negacin que,
plantea, funciona en todo vnculo (una familia, grupo o institucin)
y se forma por represin de los fundamentos que sostienen las formaciones colectivas.
Los destinos de los vnculos
El breve recorrido que hemos hecho alrededor de los procesos que
compromete la nocin de narcisismo en su acepcin psicoanaltica nos
coloca en la perspectiva de su complejidad y sus aporas: constructora
de singularidades y apasionamiento en la imagen congelada, afirmacin de s y extravos en el encuentro con el otro, excesos e insuficiencias, heridas y aprendizaje, apropiacin y separacin, vida y muerte
Conceptos rectores desde esta mirada son el Yo, la relacin de objeto y
las instancias ideales, entre otros, que iluminan las vicisitudes pulsionales
que confronta el sujeto en su emergencia y trnsito vital Al poner en
perspectiva el devenir de la subjetividad en el marco del devenir sociohistrico (campo de la psicologa social) la nocin privilegiada es la de
vnculo, que incorpora la idea de conflicto psquico propia de la
metapsicologa freudiana (instancias, fuerzas y principios contrapuestos), pero adems acoge en su esquema de comprensin el campo de
interaccin que compete a la vida cotidiana, en la densidad de los cruces y anudamientos deseantes entre seres singulares (De Brasi, 1990),
los flujos de significaciones sociales imaginarias, los cauces normativos
y los mecanismos del poder. Nuestro anlisis no podra prescindir de
la comprensin de la dinmica intrasubjetiva (el mundo interno dira
Pichon-Rivire, con su multiplicidad de personajes y objetos
fantasmticos en permanente drama y recomposicin) pero toma como
eje las ideas de situacin y de accin en el mundo. Entonces el vnculo,
81
o mejor, las tramas vinculares adquieren la densidad de la experiencia,
invocan lmites y temporalidades y dirimen el proceso de historizacin.
La nocin de vnculo se inscribe en la idea de una subjetividad dialgica
que pone en cuestin la forma de estar en el mundo, as como el posicionamiento ante uno mismo y los otros. Compete, dira Raymundo
Mier (2004), a las modalidades de la interaccin, el intercambio y la
solidaridad, en la complejidad de sus perfiles ticos, pasionales y normativos. Si la interaccin aparece como accin recproca mediada radicalmente por el campo normativo, si bien sometida a las tensiones
de su condicin abierta y mltple, y el intercambio tiene como figura
paradigmtica el don (en la acepcin que le da M. Mauss en su conocido ensayo) que genera la reciprocidad otorgando las cualidades de
singularidad y relevancia en la creacin de diferenciacin y comunidad simultnea, la experiencia de solidaridad aparece como el sustento del impulso creador del vnculo social, momento de reinvencin de
memoria, de la construccin de la metfora sobre la comunidad tcita
imaginaria de horizontes, de experiencias de amplitud de la accin
potencial (Mier, 2004:149).
El vnculo como creacin supone una condicin dialgica que dar
cuenta de la calidad del tejido social. En el encuentro que produce
sentido las partes no se funden, no se eclipsan en la simbiosis o en el
espejo (mismidad), sino que se acoge al otro en su diferencia. El otro
en su dimensin de misterio me interpela y slo con el otro y desde el
otro me convierto en m mismo. El sentido tiene carcter de respuesta. El sentido siempre contesta ciertas preguntas (Bajtn, 2000). De
ah que el narcisismo, como bsqueda incesante de s, como afirmacin de fronteras y de individuacin, slo puede ser til a la vida singular y al destino colectivo si sufre un desplazamiento continuo de los
cdigos, del espectro normativo que produce la ilusin de identidad y
la creencia en que el otro, los otros, son predecibles. Nos preguntaramos si el narcisismo, que nunca nos abandona, permite un encuentro
autntico cuando el impulso que nos lleva al otro se acompaa de una
fuerza devoradora que busca anular la diferencia o bien de un odio a lo
diferente que se vive como amenaza, si es posible la gestacin compartida no de la autosuficiencia, sino de la autonoma. Dice M. Percia
(1994:7): Hoy sabemos que es posible una existencia social sin hu-
82
N A R C I S I S M O
G R U P A L I D A D :
E N C R U C I J A D A S
D E L
V N C U L O
manidad. Intercambios sin recepcin. Interacciones sin conexin. Comunicaciones sin dilogo. Consensos criminales. De ah que propone
pensar el dilogo como trabajo de recepcin (hospitalidad, ampliacin
de s desde la ajenidad) y de demora. Reconocer al otro, esperar su
respuesta, reconocer su fuerza decisiva en la construccin del destino
comn. Nuestra hiptesis es que en las sociedades contemporneas
impera el monlogo, la sordera y la cosificacin del otro, terreno que
es sustento de las formas ms regresivas del narcisismo.
Construir las condiciones donde la dimensin de la grupalidad
despliegue su potencia para articular la vida es evidentemente una
tarea de la subjetividad colectiva, que tendra que trabajarse en todos
los intersticios de la vida cotidiana donde los vnculos dan cuenta y
expresan la potencia de subjetivacin que va marcando el devenir
individual y social.
Bibliografa
Aulagnier, Piera, Los dos principios del funcionamiento identificatorio: permanencia y cambio, en L. Hornstein et al., Cuerpo,
historia, interpretacin, Paids, Buenos Aires, 1994.
Bajtn, Mijal M., Yo tambin soy (Fragmentos sobre el otro), Taurus,
Madrid, 2000.
De Brasi, Juan Carlos, Devenir de la grupalidad y subjetividad en
psicoanlisis. El caso de psicologa de las masas, Lo grupal 10, Bsqueda de Ayllu, Buenos Aires, 1993.
_____ , Subjetividad, grupaldiad, identificaciones. Apuntes metagrupales,
Bsqueda-Grupocero, Buenos Aires, 1990.
Freud, Sigmund, Introduccin al narcisismo, 1914.
, Ms all del principio del placer, 1920.
, Psicologa de las masas y anlisis del yo, 1921.
, El yo y el ello, 1923.
, Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1981.
Green, Andr, Narcisismo de vida, narcisismo de muerte, Amorrortu,
Buenos Aires, 1999.
83
Hornstein, Luis, Narcisismo. Autoestima, identidad, alteridad, Paids,
Buenos Aires, 2000.
Kas, Ren et al., La institucin y las instituciones. Estudios psicoanalticos,
Paids, Buenos Aires, 1996.
Lacan, Jacques, El estadio del espejo como formador de la funcin
del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanaltica, Escritos I, Siglo XXI Editores, 1981.
Mauss, Marcel, Ensayo sobre los dones. Motivo y formas de intercambio en las sociedades primitivas, Sociologa y antropologa. Textos escogidos, Tecnos, Madrid, 1974.
Mier, Raymundo, Calidades y tiempos del vnculo. Identidad,
reflexividad y experiencia en la gnesis de la accin social, Tramas.
Subjetividad y Procesos Sociales, UAM-Xochimilco, Mxico, 1994,
pp. 123-159.
Percia, Marcelo, Una subjetividad que se inventa: dilogo demora recepcin, Lugar Editorial, Buenos Aires, 1994.
Rother de Hornstein, M.C., Historia libidinal, historia identificatoria,
en L. Hornstein et al., Cuerpo, historia, interpretacin, Paids, Buenos Aires, 1994.
84
También podría gustarte
- Scott Los Dominados y El Arte de La ResistenciaDocumento157 páginasScott Los Dominados y El Arte de La ResistenciajutiapanecoAún no hay calificaciones
- Levi Strauss - Las Tres Fuentes de Reflexion EtnologicaDocumento5 páginasLevi Strauss - Las Tres Fuentes de Reflexion EtnologicaLucio AriasAún no hay calificaciones
- CONICET Digital Nro.d11e71e5 Dcd1 49fa 820d 6dd1e80998d2 ADocumento254 páginasCONICET Digital Nro.d11e71e5 Dcd1 49fa 820d 6dd1e80998d2 AclaudiabritotottiAún no hay calificaciones
- El miedo es por eso que todavía no es la noche: Cuadernos de Antígona MansaDe EverandEl miedo es por eso que todavía no es la noche: Cuadernos de Antígona MansaAún no hay calificaciones
- Los Misterios Del Cuerpo Histeria y FeminidadDocumento15 páginasLos Misterios Del Cuerpo Histeria y FeminidadMax Luis VecchioAún no hay calificaciones
- Desórdenes, Síntomas y Signos Discretos - PAPERS-7.7.7.-N°2-EspañolDocumento27 páginasDesórdenes, Síntomas y Signos Discretos - PAPERS-7.7.7.-N°2-EspañolsethieeAún no hay calificaciones
- Resumen Teórico Mandar A TraerDocumento15 páginasResumen Teórico Mandar A TraerJesus SanchezAún no hay calificaciones
- E. Leach - Sistemas Politicos de La Alta BirmaniaDocumento178 páginasE. Leach - Sistemas Politicos de La Alta BirmaniaLaia Dalmases Gonzàlez100% (1)
- 1857 1858 Karl Marx Grundrisse Volumen 1 Elementos Fundamentales para La Critica de La Economia PoliticaDocumento229 páginas1857 1858 Karl Marx Grundrisse Volumen 1 Elementos Fundamentales para La Critica de La Economia PoliticaSantiago Mercado0% (1)
- D.vijnovsky - Imaginario FantasmaticoDocumento4 páginasD.vijnovsky - Imaginario FantasmaticolimboboyAún no hay calificaciones
- Guidogiorgi - Weber Religion Sociodicea TeodiceaDocumento17 páginasGuidogiorgi - Weber Religion Sociodicea TeodiceakarasakaAún no hay calificaciones
- El Sujeto Cultural-Edmond Cros PDFDocumento124 páginasEl Sujeto Cultural-Edmond Cros PDFStella Maris Rodriguez Tapia0% (1)
- José Rubio Carracedo, Estructura o Dialéctica, Nota Sobre El Debate Entre Lévi-Strauss y SartreDocumento9 páginasJosé Rubio Carracedo, Estructura o Dialéctica, Nota Sobre El Debate Entre Lévi-Strauss y Sartrelus delucasAún no hay calificaciones
- Luchas minoritarias y líneas de fuga en América LatinaDe EverandLuchas minoritarias y líneas de fuga en América LatinaAún no hay calificaciones
- Reensamblar Lo Social Una Introducción A La Teoría Del ActorDocumento3 páginasReensamblar Lo Social Una Introducción A La Teoría Del ActorCarpeDiem NonPerdereAún no hay calificaciones
- Lle Afecto Fp13Documento64 páginasLle Afecto Fp13Erick A. V. TorresAún no hay calificaciones
- Dos Efectos de La Estructura Del Lenguaje, SchejtmanDocumento14 páginasDos Efectos de La Estructura Del Lenguaje, SchejtmanFranco Garritano100% (1)
- Extranjeros en La Tecnologìa y en La CulturaDocumento17 páginasExtranjeros en La Tecnologìa y en La CulturaNico SaraleAún no hay calificaciones
- Resumen Adolescencia, CórdovaDocumento85 páginasResumen Adolescencia, CórdovaNataly Silva100% (2)
- Reproducción social y parentesco en el área maya de MéxicoDe EverandReproducción social y parentesco en el área maya de MéxicoAún no hay calificaciones
- Leach Edmund Sistemas Polit Alta BirmaniaDocumento343 páginasLeach Edmund Sistemas Polit Alta BirmaniaOscar Plens Bravo100% (1)
- Uba - Ffyl - P - 2016 - Ant - Antropología Sistemática IIIDocumento23 páginasUba - Ffyl - P - 2016 - Ant - Antropología Sistemática IIINatalia MaggiAún no hay calificaciones
- A Partir Del Mito de Levi StraussDocumento23 páginasA Partir Del Mito de Levi StraussFlor Nicolari100% (1)
- Es La Mujer Al Hombre Lo Que La Naturaleza A La CulturaDocumento11 páginasEs La Mujer Al Hombre Lo Que La Naturaleza A La CulturaMaría Soledad ZúñigaAún no hay calificaciones
- Semiótica, Arte, Diseño y Universidad. Entrevista A Fernando Fraenza Universidad Finis Terrae, 2009, Santiago de ChileDocumento3 páginasSemiótica, Arte, Diseño y Universidad. Entrevista A Fernando Fraenza Universidad Finis Terrae, 2009, Santiago de ChileFernando Fraenza100% (1)
- TurnerDocumento14 páginasTurnerIngrid Lazcano100% (1)
- Qué Es El Trabajo PolíticoDocumento21 páginasQué Es El Trabajo PolíticoAleJo Castings FotoModaAún no hay calificaciones
- 2 Figuras Antropomormas PDFDocumento24 páginas2 Figuras Antropomormas PDFSeba Combina100% (1)
- Clinica Lacaniana y Los 3 RegistrosDocumento8 páginasClinica Lacaniana y Los 3 RegistrosTrayectos VocacionalesAún no hay calificaciones
- Aproximaciones Al Fenomeno Del Suicidio en El Contexto Mapuche - Pewenche de La Comuna de Alto Bio Bio.-LibreDocumento22 páginasAproximaciones Al Fenomeno Del Suicidio en El Contexto Mapuche - Pewenche de La Comuna de Alto Bio Bio.-LibreLívia VitentiAún no hay calificaciones
- Tello Procesos de Socialización y MMCDocumento8 páginasTello Procesos de Socialización y MMCMariana TelloAún no hay calificaciones
- Berberian Et Al. 2011 - Los Pueblos Indigenas de CordobaDocumento132 páginasBerberian Et Al. 2011 - Los Pueblos Indigenas de CordobapumaneiAún no hay calificaciones
- Los dones étnicos de la Nación: Identidades Huarpe y modos de producción de soberanía en ArgentinaDe EverandLos dones étnicos de la Nación: Identidades Huarpe y modos de producción de soberanía en ArgentinaAún no hay calificaciones
- Dossier Ingold, UNSAMDocumento279 páginasDossier Ingold, UNSAMBrián FerreroAún no hay calificaciones
- Dimensiones de La Grupalidad - M. BazDocumento17 páginasDimensiones de La Grupalidad - M. BazEmi Antonucci100% (1)
- Politicamente-Interactivo Brussino 2017 PDFDocumento239 páginasPoliticamente-Interactivo Brussino 2017 PDFCarla FontanaAún no hay calificaciones
- Tema 3.2. La Dialéctica Naturaleza-Cultura en El Proceso de Constitución de La Identidad HumanaDocumento12 páginasTema 3.2. La Dialéctica Naturaleza-Cultura en El Proceso de Constitución de La Identidad Humanabloody_queen585Aún no hay calificaciones
- Krotz Ciencia Normal o Revoluci N Cient FicaDocumento14 páginasKrotz Ciencia Normal o Revoluci N Cient FicaestrellapatricioAún no hay calificaciones
- Turner, Terence, Produccion Social de La Diferencia HumanaDocumento14 páginasTurner, Terence, Produccion Social de La Diferencia HumanaJimena MassaAún no hay calificaciones
- La Tecnoantropologia PDFDocumento10 páginasLa Tecnoantropologia PDFpicalquersAún no hay calificaciones
- Razón Del Progreso HumanoDocumento9 páginasRazón Del Progreso HumanoVal Rag-Aún no hay calificaciones
- Traduccion de Peirano FinDocumento16 páginasTraduccion de Peirano FinLina PeláezAún no hay calificaciones
- Helga FisterDocumento2 páginasHelga Fistergiselle_21Aún no hay calificaciones
- Eduardo Restrepo-Teorías Contemporáneas de La Etnicidad-Stuart Hall y Michel FoucaultDocumento132 páginasEduardo Restrepo-Teorías Contemporáneas de La Etnicidad-Stuart Hall y Michel FoucaultIván Alonso Olaya DíazAún no hay calificaciones
- 11 - Saidon - Propuestas para Un Analisis Institucional de Los GruposDocumento14 páginas11 - Saidon - Propuestas para Un Analisis Institucional de Los GruposNicolás VallejoAún no hay calificaciones
- Musto - Marx y Los Grundrisse - Conver Con E Hobsbawn PDFDocumento5 páginasMusto - Marx y Los Grundrisse - Conver Con E Hobsbawn PDFMas DalecAún no hay calificaciones
- Reseña de - Renato Rosaldo - Ensayos en Antropología Crítica - de Rodrigo Díaz Cruz (Ed.)Documento5 páginasReseña de - Renato Rosaldo - Ensayos en Antropología Crítica - de Rodrigo Díaz Cruz (Ed.)Negus KlanAún no hay calificaciones
- Etnografia Multilocal-Marcus PDFDocumento17 páginasEtnografia Multilocal-Marcus PDFEduardo AbedelAún no hay calificaciones
- 54 180 1 PBDocumento10 páginas54 180 1 PBMarian LlanténAún no hay calificaciones
- U3 L4 El Lugar de La Utopia de Los Estudios Culturales RestrepoDocumento8 páginasU3 L4 El Lugar de La Utopia de Los Estudios Culturales RestrepoMarisol PradaAún no hay calificaciones
- Exclusion Rechazo Social EfectosDocumento17 páginasExclusion Rechazo Social EfectosMënä MilánAún no hay calificaciones
- Crimen y Costumbre en La Sociedad SalvajeDocumento13 páginasCrimen y Costumbre en La Sociedad SalvajePaulina SanchezAún no hay calificaciones
- Boas Franz - Las Limitaciones Del Metodo ComparativoDocumento8 páginasBoas Franz - Las Limitaciones Del Metodo ComparativopanchamarAún no hay calificaciones
- Formas No Politicas de Hacer PoliticaDocumento34 páginasFormas No Politicas de Hacer PoliticaStuntman MikeAún no hay calificaciones
- UN1 Krotz PDFDocumento6 páginasUN1 Krotz PDFAnita MazzinoAún no hay calificaciones
- Notas para La Construccion de Un Campo de Problemas de La SubjetividadDocumento13 páginasNotas para La Construccion de Un Campo de Problemas de La SubjetividadIvanaAún no hay calificaciones
- Dispositivos Multisubjetivos. Una Extensión Del Psicoanálisis en Respuesta A Las Formas Contemporáneas Del MalêtreDocumento11 páginasDispositivos Multisubjetivos. Una Extensión Del Psicoanálisis en Respuesta A Las Formas Contemporáneas Del MalêtreJuanOrtiz44Aún no hay calificaciones
- Nuestras Universidades y La Educacion InterculturalDocumento383 páginasNuestras Universidades y La Educacion InterculturalaletenorioAún no hay calificaciones
- BHABHA. Reconocimiento, Derechos y VecindadDocumento5 páginasBHABHA. Reconocimiento, Derechos y VecindadRubén Merino ObregónAún no hay calificaciones
- Adieu, Cultura TrouillotDocumento36 páginasAdieu, Cultura TrouillotRose BarbozaAún no hay calificaciones
- Reynoso Surgimiento Antropologia PosmodernaDocumento26 páginasReynoso Surgimiento Antropologia PosmodernaJuanaUrruzolaAún no hay calificaciones
- Max Gluckman - El PuenteDocumento37 páginasMax Gluckman - El PuenteAras GayatriAún no hay calificaciones
- MOORE Henrietta 2009 Antropología y Feminismo - Cap 1 PDFDocumento13 páginasMOORE Henrietta 2009 Antropología y Feminismo - Cap 1 PDFGuido DiblasiAún no hay calificaciones
- Antropología de Los Procesos Políticos y Del PoderDocumento21 páginasAntropología de Los Procesos Políticos y Del PoderFERNANDO ORTEGA HAún no hay calificaciones
- La antropología de las fronteras de Tailandia como espacios de flujoDe EverandLa antropología de las fronteras de Tailandia como espacios de flujoAún no hay calificaciones
- Emociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoDe EverandEmociones, poder y conflicto: Perspectivas teóricas, género, resistencias y políticas de EstadoAún no hay calificaciones
- La Atencion Temprana y La Especificidad en Nin Os Pequen Os 2Documento9 páginasLa Atencion Temprana y La Especificidad en Nin Os Pequen Os 2Soledad Alejandra CardonAún no hay calificaciones
- Resumen Álvaro COMPLETO PDFDocumento66 páginasResumen Álvaro COMPLETO PDFpaulaAún no hay calificaciones
- Le Gaufey-La Imagen de Uno MismoDocumento14 páginasLe Gaufey-La Imagen de Uno MismomancolAún no hay calificaciones
- Del Lado de La Madre, Cap 8 Bleichmar, SDocumento26 páginasDel Lado de La Madre, Cap 8 Bleichmar, SRaudelioMachinAún no hay calificaciones
- Narcis Is MoDocumento6 páginasNarcis Is MoJULIO FRANCISCO ROMERO LLAVEAún no hay calificaciones
- Resumen Francesa Primer ParcialDocumento32 páginasResumen Francesa Primer ParcialPaula PajónAún no hay calificaciones
- La Ventana de La Mirada: Poética de Jaime TaborgaDocumento13 páginasLa Ventana de La Mirada: Poética de Jaime TaborgaTamisa Báthory BorgiaAún no hay calificaciones
- Lo Imaginario, Lo Simbolico y Lo RealDocumento2 páginasLo Imaginario, Lo Simbolico y Lo RealDANA YURLEI GOMEZ BARBOSAAún no hay calificaciones
- Una Introducción A Los Tres RegistrosDocumento14 páginasUna Introducción A Los Tres RegistrosJonatan CasteloAún no hay calificaciones
- Gárgolas de La NocheDocumento5 páginasGárgolas de La NocheGabriel ZarateAún no hay calificaciones
- El Estadio Del Espejo Como Formador de La Función Del YoDocumento2 páginasEl Estadio Del Espejo Como Formador de La Función Del YoGeryAún no hay calificaciones
- El Narcisismo en PsicoanálisisDocumento6 páginasEl Narcisismo en PsicoanálisisGabriel Pinto PsicoterapeutaAún no hay calificaciones
- Enrique Perez Peña - LacanDocumento11 páginasEnrique Perez Peña - LacanemankcinAún no hay calificaciones
- Desgrabación de Teóricos Teoría Psicoanalítica III-1Documento24 páginasDesgrabación de Teóricos Teoría Psicoanalítica III-1Lu MuñizAún no hay calificaciones
- Araceli Fuentes - Lo Que Joyce Nos Enseña Sobre El Cuerpo y El SíntomaDocumento4 páginasAraceli Fuentes - Lo Que Joyce Nos Enseña Sobre El Cuerpo y El SíntomaLore BuchnerAún no hay calificaciones
- Miller - El Inconsciente IntérpreteDocumento9 páginasMiller - El Inconsciente IntérpreteRodolfoSánchezReáteguiAún no hay calificaciones
- Francesa-Final 2Documento26 páginasFrancesa-Final 2Agustina PerezAún no hay calificaciones
- La Chispa de Un Deseo Puede Cambiar A Un SujetoDocumento4 páginasLa Chispa de Un Deseo Puede Cambiar A Un SujetoPablo Cesar Chavez VeraAún no hay calificaciones
- El Estadio Del EspejoDocumento3 páginasEl Estadio Del EspejoClaribeth Nieto MejiaAún no hay calificaciones
- El Concepto de La Locura en La Obra de LacanDocumento12 páginasEl Concepto de La Locura en La Obra de LacanMario GacheteguiAún no hay calificaciones
- PSICOCRITICADocumento23 páginasPSICOCRITICAChrisAún no hay calificaciones
- Ideas Extraidas Del Texto "Que Es El Autismo" de Silvia Tendlarz y Patricio AlvarezDocumento30 páginasIdeas Extraidas Del Texto "Que Es El Autismo" de Silvia Tendlarz y Patricio AlvarezAgustina ValesAún no hay calificaciones
- Notas Primer Parcial Psicopato - @lamorradelosteoricosDocumento57 páginasNotas Primer Parcial Psicopato - @lamorradelosteoricosLeelianna GalloAún no hay calificaciones