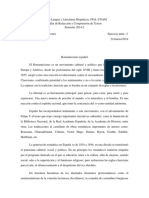Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cultura de Masas e Industria Cultural
Cultura de Masas e Industria Cultural
Cargado por
Anto Pandolfi0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas7 páginasAutora: Zubieta Ana María
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoAutora: Zubieta Ana María
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas7 páginasCultura de Masas e Industria Cultural
Cultura de Masas e Industria Cultural
Cargado por
Anto PandolfiAutora: Zubieta Ana María
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
ak Iran Ro
3%
+
he Coase
+/434 Cultura de masas
+ Co pas e industria cultural
Plats oftece en el Fadro esta particular reaccién de Sécrates
ante la aparicion de nuevas técnicas: “Pues este descudrimiento [la
escritura] provocaré el olvido en las almas de quienes aprenden,
porque no usarn su memoria y se flardn de los caracteres escritos
externos y no recordardn por ellos mismos”. Alguncs teéricos de
Ja cultura de masas muchos siglos mas tarde van a sostener esta mis:
ma posicion.
Cultura de masas-o mass media como tiende a generalizarse~
es aquella producida o reproducida por medios t€cnicas, pensada
para ser dirigida a un piiblico considerable en cantidad; caracteri
za, ademas, cl desarrollo cultural propio del capitalismo de este
siglo. Por lo tanto, es un muevo objeto pars los estudios literaries 0
caulturales, y se produce como consecuencia de la division entre alta
y baja cultura.
Desdle el comienzo provocé la paradoja del rechazo y Ia acepta-
ci6n porque toma, como el easo de Socrates lo ilustra, la forma de
una discusi6n politica y ética. La polémica en torno ala cultura de
‘masas se vuelve particularmente relevante en el inter‘or del mate-
rialismo histérico del siglo XX, a causa del uso que hicieron de los
edios de comunicacién técnicos tanto el nazismo como el capi-
talismo,
Por eso, en Late marzism, un libro de 1990, Fredrick Jameson
sintetiza la cuestion en torno a la cultura de masas como la pol
mica sobre los modos de concebir la felicidad. Aunque patcial,
resulta cil como punto de parti, porque concentra la disensién
en una pregunta: geudl es la cultura que hace feces a las masas?
|
|
|
\
La Escuela de Frankfurt: Max Horkheimer
y Theodor Adorno
En 1944 aparece Dialictica del luminismo, texto centrado en la
discusién sobre'la cultura de masas. Las conclusiones fueron el re-
sultado del sistema de lectura propio de la Escuela de Frankfurt:
un sdlido marco te6rico, constituido por un sistema filos6fico-ma-
terialista, que considera ademas las contribuciones de Freud y la
psicologia, A causa de la presencia del nazismo en la ciudad ale-
‘mana, los autores de! libro se habian instalado en Nueva York, La
sorpresa se produce al constatar con ironia y horror que, enmas-
carado bajo el divertido rostro de la cultura de masas, se encuen-
tra el mismo estado de barbarie que dejaron en su pais de origen. A
este respecto, afirma Horkheimer en un prologo de 1947: “Lo que
nos habiamos propuesto era nada menos que comprendcr por
qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdadera
mente humano, desembocé en un nuevo género de barbarie”
(Horkheimer y Adorno [1944], 1987, p. 7)
EI nuevo género de barbarie al que alude Horkheimer se ca-
racteriza por imponer la logica del ntimero y de Ia semejanza so-
bre lo particular, de crear con fines ideolégicos una cultura
masifcada, in diferencia, Su pesimismo parte de considerar que cada
civilizacién de masas en un sistema de economfa concentrada es
idéntica, ¢ instala una racionalidad técnica que es la racionalidad
del dominio mismo. Esta perspectiva tedrica no Ie reconoce a la
cultura masiva, resultante de ese sistema, una apertura demo-
cratizadora, sino la capacidad de producir la masificacién de la
cultura a través de la manipulacién y la suspensin de la reflexion cri
La cultura de masas es dotada, entonces, de miiltiples estrate-
sias de poder como la de reproducir y estandarizar una version
de la realidad; re-produccion en serie de las condiciones de posi-
bilidad del sistema capitalista en el terreno de lo simbélico y en
él espacio del ocio y del esparcimiento. Denominar industria cul.
furata la cultura de masas acenttia justamente esa interpretacién.
«Esta maquina de reproducci6n cultural, aunque parezca castica,
fanciona de acuerdo con estrictas reglas y estructuras de un sis:
‘ema, slo que se trata de una “pura racionalidad privada de sen-
tdo” (idem, p. 147). Por lo tanto, ya no hay espectadores sino
consumidores, que han tomado la moral de los amos (la clase do-
minante) creyendo en el mito del éxito mas que los pocos afor-
tunados que lo viven.
Vig
Este es uno de los puntos més interesantes de la lectura que
Adorno y Horkheimer hacen de la cultura de masas: ver la confor.
macién perversade las estructuras de poder, Por ejemplo, en su lees
tura de los nacientes dibujos animados seftalan:
Silos dbx jos animados tienen otro efecto fuera del de arostumbeat Tos
Sentidos al nuevo ritmo, ¢s cl de martiliar en todos los cerebros la ant
sua verdadl de que el malerato continuo, el quebraneariente de wd
resistencia individual, es la condicion de vida de esta sociedad. El Pato
Donald en tos dibujos animados como los desdichadosen la realidad
reciben sus puntapiés a fin de que los espectadores se habitien a los
ssuyos (idem, p. 167),
El cambio de denominacién (industria cultural) muestra,
més que nada, la ideologia del sistema y las operaziones que.
desde éste, se espera que leve a cabo esa “cultura® (ahora sf,
entrecomillada) respecto de los sujetos: disciplinar, guiar, pro.
ducir deseos, suprimir todo tipo de resistencias. La mirada de
Ja Escuela de Frankfurt focaliza que, cuando un espectador se
He frente a los “divertidisimos” dibujos animados, por ejemplo,
Ia saga del gato y el rat6n (podriamos agregar, tiempo mediante, el
Correcaminos y ¢l Coyote), en realidad se le esta inoculando el re
conocimiento de esa violencia como parte de la violencia propia del
sistema y que, ademas, festeje y se ria con ese estado de cosas.
Entonces, zquello que se considera en general lo fundamental
de la cultura ce masas, es decir, cl entretenimiento, la diversion, pasa
aseranalizado por esta postura te6rica en forma negativa. No se tra-
ts, por lo tanto, de respetar el derecho de las masas a ertretenerse,
sino comprender que, cuando se entretienen, las masas colaboran
con el poder. “Divertirse”, en esta concepcin, es un sindnimo de’
“estar de acuerdo” y, lo que es paraddjico, de ausencia de lo diverso
(de la diferencia y la diversidad), ya que manifesta el consentimiento
{que garantiza la perpetua reproduccién de “lo mismo”: los produc.
tos mecanicamente diferenciados se revelan como igusles, ya que
también los medios téenicos tienden a una creciente uniformidad.
Aparecen entonces dos eategorias para designar Ia forma de produc.
cin de la industria cultural y sus efectos: manipulaciin y alioaaiin
La manipulacién, Ya Cara politica qué ponen a irradiar esos pro-
ductos culturales, se entiende como una negociacién en la cual
el“espectador” recibe entretenimiento a cambio de lo cual picr-
de su condicién activa y se convierte en “consumidor” pasivo,
puesto que no participa en Ia produccién de esa cultura que los
ne
medios transmiten sino que, precisamente, queda excluido de
al
dde produccion capitalista, El sujeto se aliena, como ha quedado
visto en el ejemplo de los dibujos animados, en esa cultura que
pretende reflejarlo,_
EI segundo de los puntos de interés es el modo particular en
que queda implicado el arte praductivo o mimétic, al que aplican
el rrismo razonamiento: mientras reproduce el “unundy real”, re-
_ produce las condiciones de organizacion del sistema:
El mundo entero es pasado por el cedazo de fa industria cultural,
‘Cuanto mas completa e integral sea la duplicacién de los objetos
‘empiricos por parte de las técnicas cinematograficas, anto més facil
resulta creer que el mundo exterior es la simple prolongacion del
{que se presenta en el film, El ideal consiste en que la vida no pue.
da distinguirse mas de los films (idem, p. 153)
Al no ser interpelados, I
ssustduibles. Ya ng importa quién esté frente a “la maquina”; fa rela
in entre las producciones culturales y los sujetos se vuelve cada vez
ims impersonal, Los sujetos son sustituibles, ademas, como conse-
cuencia de lo que ocurre en el interior de las producciones “cultue
rales": todas [as manifestaciones de esta cultura son iguales,
repeticién infinita del mismo objeto que es, en realidad, la dupliea-
cin de Ia l6gica del mundo del trabajo en el espacio del ocio y el
entretenimiento.
Lo que Adorno y Horkheimer pueden ver con claridad es el
‘modo en que un sistema basado en la difusion o la irradiacion no
permite pensar el presente. Asi, ¢l sujeto queda atrapado en una
logiza que no tiene escapatoria: alienacién, atrofia de la imagina-
cidr y la espontaneidad, automatizacién de la percepci6n que tien-
de & construir un mundo con un sentido tinico. Abusar de “Io
nuero” (Jos nuevos medios de produccidn cultural) para que, en
realidad, nada cambie. Una logica sin satida.
‘Adorno propone como contrapartida otra acepcién de lo nue-
vo que pone en relaci6n esa categoria con la experimentaci6n y la
vanguardia, Ei arte vanguardista define lo moderno y el gusto es:
tético de la época, Acsta definicién de arte los teéricos de Frankfurt
oponen la industria cultural, y a partir de aqui se puede respon-
der la pregunta sugerida por Jameson: la apuesta de Adorno ¢s a
la disonanciay la dificultad, que s6lo el arte de vanguardia contie-
ne. Respecto de la felicidad, basta oir al propio Adorno (1984, p.
28): "La felicidad en las obras de arte es una fuga precipitada, pero
120
no tiene nada de aquello de To que el arte se escapa; es siempre
accidental, es menos esencial para el arte que la misma felicidad
de su conocimiento: hay que demoler el concepto del goce artist.
co como constitutive del arte”
Elotro Frankfurt: Walter Benjamin
No todos los micmbros de la Escuela de Frankfurt habian podi-
doo querido emigrar a Nueva York. Walter Benjamin permanecid
‘en Europa y teoriz6 sobre la cultura de masasen la década del trein-
ta. Su texto mas conocido, “La obra de arte en la época de st
reproductibilidad técnica” (1973), desarrolla sus posiciones mas
audaces al respecto: sostiene que la reproduccién mecénica (téc-
isticos los acerca a las al provoear la
caida del aura, es decir el valor culfwal del objeto y al aterar el modo,
de percepeién propio de la cultura burguesa. La tesis ceatral de
Benjamin en este articulo consiste en que los cambios técnicos
producen tna modificacién tanto de la percepcién como de la
recepcién (del mismo modo que la invenci6n de la impreata pro-
dujo profundas modificaciones en la distribueion y recepcién de
1a literatura, ampliando el niimero del ptiblico consumidor).
La reproduccién técnica libera al arte de la categorfa de autensicidad,
ysambien de la tradicion:
La autenticidad de una cosa es la cifra de todo Jo que deste ol orie
gen puede transmitirse en ella como su ducacién material hasta sa
testificacion [.,.]. En la €poca de la reproeuccién técnica de la obra
de arte lo que se atrofia es el aura de ésta (...}. La técnica
reproductiva dewrincula lo reproducido del émbito de la tradicién
Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el
Iugar de una presencia irrepetible. ¥ confiere actualidad a lo re-
producido al permitirle salir, desde su situacién respectiva, al en-
cuentro de cada destinatario (idem, pp. 22-23)
En la medida en que la reproductibilidad técnica provoca la
pérdida del aura, definida por Benjamin como “la manifestacion
inrepetible de una lejanfa”, se le hace posible al espectador apro-
Piarse de los objetos culnurales, ya qute éstos son susiraiclos, por los
nuevos medios técnicos de produccién, del espacio de culto y
sacralidad en el que los habia colocado el Romanticismo, ya la vez
cambiar la sensibilidad de la época. Este cambio de la sensibilidad
yla percepcién redundard en la constitucién de nuevos objetos de
sa
estudio y nuevos objetos para el arte, que justifica, por ejemplo,
el interés por la vida cotidiana, que tiene tanta importancia en la
teoria actual (tanto literaria, filos6fica, como histérica o an-
tropolégica)
Benjamin propone a la fotografia primero y al cine después
como las formas culturales que realmente contienen la represen-
tacién espacio-temporal que corresponde al presente y a las con-
diciones de recepcién de las masas, No deja de ver, ya en su
articulo de 1936, el uso que se hace del cine tanto en los Estados
Unidos como en Alemania, s6lo que considera que es0s intentos
de devolver el aura a la produccién cinematografica a través del
valor cultual de los primeros planos 0 la mitificacién del actor ten-
deran a desaparecer en la medida en que este medio se siga desa-
srollando.
La diferencia entre las posiciones de Adorno y Benjamin es ev-
dente, En una carta de marzo de 1936, Adorno se muestra preocu-
ado por la clase de postulaciones que Benjamin esta desplegando,
‘yle contesta: “Tengo que acusar al trabajo de segundo Romanti-
cismo. Ha espantado usted el arte de los angulos del tabi, pero es
como si temiera la barbarie que se abre paso con ello y se aliviara
alzando lo temido a una especie de tabuizaci6n inversa” (Adorno
1970b}, 1995, p. 142)
‘Adorno centra la critica al texto de Benjamin en la categoria de
-nediacién, es decir, en la sospecha de que esta estableciendo relacio-
nes directas entre el desarrollo de la técnica y sus consecuencias
dentro del arte, sin considerar que el arte es una esfera aut6noma
que recibe indirectamente los efectos de las condiciones materiales.
Por eso acusa al trabajo de “romanticismo”, imputandole conexio-
nes “magicas” entre las esferas:
Lo que yo postularia seria un plus de dialéctica, Por una parte,
dialectizacién de la obra de arte ‘auténoma’, que trasciende lo pla
neado por su propia tecnologia; por otra, uma dialectizacion atin
mayor del arte de uso en su negatividadl, que sin duda usted no des-
conoce pero denomina mediante categoriasrelativamente abstrac-
tas (idem, p. 143)
El debate entre Adorno y Benjamin (si es que puede Hamarse
asi, ya que el tinico que lo hizo explicito fue Adorno) se relaciona
con diferentes consideraciones. Aceptando la critica adorniana al
“método Benjamin” subyacen otras cuestiones, como el problema
de las masas y la barbarie. La posicién claramente racionalista de
Adorno lo obliga a rechazar ambos términos, pero las posiciones
benjaminianas, por momentos mas cercanas al anarquismo, per-
miten la defensa de ambos, Se puede leer en “Experiencia y po-
breza"
Sf, confesémoslo: la pobreza de nuestra experiencia no ¢s s6lo_
pobre en experiencias privadas, sino en las de la kumanidad en
general, Se trata de una especie de nueva barbarie. ‘Barbarie? Asi
‘esc hecho, Lo decimos para introducir un concepto nuevo, posi
tivo de barbarie. :Adénde le leva al barbaro la pobreza de la expe-
riencia? Le lleva a comenzar desde el principio; x empezar de
nuewe (Benjamin, 1973, p. 169).
Esta diferencia es crucial porque cambia radicalmente el foco
desde donde contestar a la pregunta que hace Jameson: cusil es
el arte que hace felices a las masas? Benjamin torna en parte al-
gunas postulaciones de Bertolt Brecht, y en parte se acerca a la
praxis materialist cn su viaje a Moscit, experiencia de la cual
‘queda muy impresionado. Las consecuencias de esta constatacién
de la préctica lo evan a sostener una noci6n un poco difusa de
“parbarie” ya defender la nueva cultura que estos sujetos tracn
aparejada
Mientras Adorno y Horkheimer critican toda produccién de
Ja industria cultural (incluyendo el cine, el jazz, ¥ los dibujos ani-
mados), Benjamin argumenta que la existencia del Raton
Mickey es cl ensueiio de los hombres actuales: “una existencia
lena de prodigios que no s6lo superan los prodigios técnicos
sino que se rien de ellos” (idem, p. 172). La confianza de
Benjamin en las masas (“Que cada wno ceda a ratos un poco de
humanidad a esa masa que un dia se la devolverd con intereses"
idem, p. 173]) y su defensa de esa cultura produce un vucleo
en la discusién que atraviesa distintas épocas hasta llegar a nues-
tro presente, =
Lo que es pertinente aclarar es que la diferencia fundamental en
tre ambas posiciones de Frankfurt estriba en la eleceién del sujeto,
histérico que sobrellevara esa cultura y esa felicidad. Zn el caso de)
Adorno y Horkheimer, el sujeto elegido es el sujeto critic, el sujeto,
delarte de vanguardia. El rechazo de la cultura de masas yde sus ope
raciones politicas es tarea central del critico. Mientras que Benjamin
lige al proletariado, al hombre hist6rice que le da cuerpo a esa nuve-
va forma de sujeto, la multitud de las grandes metropois.
Los integrados y la encrucijada de Eco
Cuando Umberto Feo retoma la discusién sobre Ia cultura de
‘masas a fines de los aiios cincuenta, reinterpreta la posicién de la
Escuela de Frankfurt asimilandola a la de algunos teéricos como,
por ejemplo, MacDonald.’
¢ Habria que considerar con més detenimiento este desvio, dado
gue se sitia en un momento hist6rico en que tos medios se con
\ vierten en objetos de comunicaciin. Se analiza la cultura de masas
como *productora de mensajes”, retirindola de la discusion res-
| pecto de Ia alta y baja cultura, Eso ya lo ve tempranamente Walter
{ Benjamin: la entra de masas es un objeto aparte, que posee sus
\ propias leyes de funcionamiento y anélisis,
‘También se puede pensar que Eco aclara uno de los puntos de
disidencia entre Adorno y Benjamin, En su libre Apocalipticas ¢ in-
tegrados ({1965], 1990) establece una diferencia entre aquellos
teSricos que surgen de la lectura sobrela cultura de masas, alos que
emaré apocatipticos, y los que len textos de la cultura de masas,
Jos integrados. Auibuye a los apocalipticos Ja responsabilidad de
ber producido “conceptos fetiche”, como el de industria cule.
ral, que a su criterio no facilitan la discusién sino que la imposibi-
lian: nada tan dispar al concepto de cultura ~afirma Eco~ que la
idea de industria, Para el semidlogo de Bolonia, la reproduccién
téznica permite que el objeto legue a mas personas, con To que se
producirfa una adecuacién del gusto y el lenguaje a la capacidad
receptiva media. Encuentra, inicialmente, s6lo justificaciones
de. to ntos de la técnica y saluda las renovaciones
nolégicas con esperanza en las posibilidades populares de si
Los lectores condicionan ai libro, festeja Eco, aunque no que-
den claras las implicancias de esta afirmacién.
Decimos que Eco, en principio, estaria resolviendo la diferencia
evure Adomo y Benjamin, considerando a uno apocalipticoy al otro
egrado. Sin embargo, hay wn. punto en que ambos tedticos de
Frankfurt hubieran disentido con é|; cuando el te6rico italiano hace
una defensa del periodismo. Para Eco el periédico representa el
punto de auge de la cultura democratizadora ¢ ignalitatia, mientras
‘que para Benjamin es el punto de desintegracién de la experiencia
individual y de la capacidad para producir relatos, Adorno Jo critica
_juato con la toralidad de la industria cultural
1. Véase “Gultura de missus y critica cultural el debate entce Ios tedricos este
dosnidenses” en este volumen.
Eco scfiala que si los primeros objetos de la industria cultural]
difunde con la invencidn de la imprenta la moral oficial y camplen |
funcién de pacificaci6n y control, no ¢s menos cierto que también |
contribuyen a la alfabetizacién. Para los apocalipticos, en cambi
la cuestion surge desde la masificacién del periddico, y con €so
1manifiestan su incapacidad para comprender y aceptarlos aconte-
cimientos hist6ricos.
Si bieus eatas consideraciones de Umberto Eco son, hasta cierto,
punto, inocentes, luego realiza un giro mas complejo. Afirma que no
hay ovr cultura que fa cultura de masas y que todos los syctos estan
insertos en ella. No hay una industria cultural y una cultura aristocr’-
tia, porque la primera implica un sistema de condicionamientos. La
cultura de masas, entonces, como la entiende Eco, tiene lugar en cl
jnomente hist6rico en que las masas entran como protagonistas en la
. ipan en las cuestiones piiblicas; es la produecion
ew fe" de toda sociedad industrial.
‘A partir de est aceptacidn total del fendmeno, propone en
consecuencia la necesidad de estratificar el objeto: hay diferen-
es tipos de consumidores. En un estrato es posible aceptar que
haya consumidores absolutamerite pas ro Ta Cajiacidad eri
‘ica, mentando en los otros estratos hasta llegar al intelec-
tual que, como Bajiin lo habia definido con relacion ala cultura
popular, es ahora también bi-cultural. Propone, entonces, accio~
nes conereias para llevar a cabo dentro de la culture de masas.
“Asume que el estado presente de nuestra cultura consiste en una
compleja circulacién de valores estéticos, tedricos y practicos: y
que la diferencia entre la vanguardia ~
También podría gustarte
- Romanticismo EspañolDocumento2 páginasRomanticismo EspañolLeonardoAún no hay calificaciones
- Molina, MaryDocumento16 páginasMolina, MaryEmanuel100% (1)
- Crisis FinisecularDocumento5 páginasCrisis FinisecularVicente Gutierrez SolazAún no hay calificaciones
- Aita TettauenDocumento129 páginasAita TettauenAngélica Urrutia FuentealbaAún no hay calificaciones
- El CostumbrismoDocumento27 páginasEl CostumbrismoLuis AntonioAún no hay calificaciones
- Teoría de La Literatura 1 (Corrientes Generales. de La Literatura)Documento2 páginasTeoría de La Literatura 1 (Corrientes Generales. de La Literatura)Alexander BaldecAún no hay calificaciones
- Alcázar, Joan. Historia Contemporánea de América. PP 147-273Documento68 páginasAlcázar, Joan. Historia Contemporánea de América. PP 147-273Sebastian Matamala ValenciaAún no hay calificaciones
- TP Literatura y PeriodismoDocumento3 páginasTP Literatura y PeriodismoClaudia MammanaAún no hay calificaciones
- El Cuento Mexicano Posmoderno PDFDocumento155 páginasEl Cuento Mexicano Posmoderno PDFAntes MaríaAún no hay calificaciones
- Reseña de Desencuentros de La Modernidad en AL-LiIteratura y Política en El Siglo XIX-Raul OlmoDocumento3 páginasReseña de Desencuentros de La Modernidad en AL-LiIteratura y Política en El Siglo XIX-Raul Olmosebastián suárezAún no hay calificaciones
- SCHWARTZ - Veinte Poemas, Un Texto Carnavalesco, en Vanguardia y Cosmopolitismo en El 20Documento22 páginasSCHWARTZ - Veinte Poemas, Un Texto Carnavalesco, en Vanguardia y Cosmopolitismo en El 20xbukAún no hay calificaciones
- PERONA Alberto M - Ensayos Sobre Video Documental y CineDocumento34 páginasPERONA Alberto M - Ensayos Sobre Video Documental y CineIgnacio JairalaAún no hay calificaciones
- 36 - Lagmanovich MicrorelatoDocumento11 páginas36 - Lagmanovich MicrorelatoMari SAAún no hay calificaciones
- Literatura Comparada CoutinhoDocumento22 páginasLiteratura Comparada CoutinhoJody LeeAún no hay calificaciones
- Historia Sociopolitica Latinoamericana y ArgentinaDocumento1 páginaHistoria Sociopolitica Latinoamericana y ArgentinaDani FrAún no hay calificaciones
- ROMERO El Desarrollo de Las Ideas en La Sociedad Argentina Del Siglo XXDocumento24 páginasROMERO El Desarrollo de Las Ideas en La Sociedad Argentina Del Siglo XXDiogo D Angelo De Araujo RorizAún no hay calificaciones
- Introducción A Los Estudios Literarios - Programa 2011Documento11 páginasIntroducción A Los Estudios Literarios - Programa 2011cclenguayliteratura100% (1)
- La Cultura Desde El Punto de Vista Semiótico - César González OchoaDocumento22 páginasLa Cultura Desde El Punto de Vista Semiótico - César González OchoaEmmee' GöunnrghAún no hay calificaciones
- Cesar Aira La Liebre 1/5Documento29 páginasCesar Aira La Liebre 1/5Gabriel EntwistleAún no hay calificaciones
- 3-El Texto y Sus Voces. PezzoniDocumento8 páginas3-El Texto y Sus Voces. PezzoniLa PerichonaAún no hay calificaciones
- Constanza Paula Loco Afán Imaginario TravestiDocumento12 páginasConstanza Paula Loco Afán Imaginario TravestiMMAún no hay calificaciones
- Sobre Bandas Colombianas, La Radio y Los Saludos en Monterrey. Jóvenes, Su Agrupación y El Reconocimiento Mediático Vía Cumbia. Por: Darío Blanco ArboledaDocumento26 páginasSobre Bandas Colombianas, La Radio y Los Saludos en Monterrey. Jóvenes, Su Agrupación y El Reconocimiento Mediático Vía Cumbia. Por: Darío Blanco ArboledadarioblancoAún no hay calificaciones
- Gómez Redondo Capítulo 15 Estética de La RecepciónDocumento17 páginasGómez Redondo Capítulo 15 Estética de La Recepciónkarinaamodeo7185Aún no hay calificaciones
- Simmel - El Dinero en La Cultura ModernaDocumento8 páginasSimmel - El Dinero en La Cultura ModernaDiego GaleanoAún no hay calificaciones
- Caparrós Esperante - Introducción A Las Rimas de BecquerDocumento31 páginasCaparrós Esperante - Introducción A Las Rimas de BecquerNoelia VitaliAún no hay calificaciones
- Peter Burke Historia Social Del ConocimientoDocumento15 páginasPeter Burke Historia Social Del Conocimientoymar_10% (1)
- El Espacio Cultural Latinoamericano Revisitado - Manuel Antonio GarretónDocumento14 páginasEl Espacio Cultural Latinoamericano Revisitado - Manuel Antonio GarretónyaguanpnaAún no hay calificaciones
- Kornblit Ana Lia Metodologias Cualitativas en Ciencias Sociales Cap 5Documento11 páginasKornblit Ana Lia Metodologias Cualitativas en Ciencias Sociales Cap 5Juan FraimanAún no hay calificaciones
- Pormojis, Hibridismo y PostmodernidadDocumento7 páginasPormojis, Hibridismo y PostmodernidadAlex MezaAún no hay calificaciones
- La Figuración IrónicaDocumento4 páginasLa Figuración Irónicarubyluna66Aún no hay calificaciones
- Realismo EspañolDocumento21 páginasRealismo EspañolAngie GutierrezAún no hay calificaciones
- 3 - Romano - de Dónde Surgieron Nuevos Lect Arg SXXDocumento16 páginas3 - Romano - de Dónde Surgieron Nuevos Lect Arg SXXFlor PalermoAún no hay calificaciones
- Actividades TLC Todo UnificadoDocumento96 páginasActividades TLC Todo UnificadoPaloma ChamarroAún no hay calificaciones
- Programa Literatura Europea IIDocumento11 páginasPrograma Literatura Europea IIPablo CinquiniAún no hay calificaciones
- Las Ventanas ApollinaireDocumento5 páginasLas Ventanas ApollinaireNahir Alvarez FerreiraAún no hay calificaciones
- Cultura MainstreamDocumento18 páginasCultura MainstreamdoraAún no hay calificaciones
- Narradores en La Obra de Juan Rulfo Estudio de Sus Funciones y Efectos PDFDocumento25 páginasNarradores en La Obra de Juan Rulfo Estudio de Sus Funciones y Efectos PDFCamilaAún no hay calificaciones
- Resumen OsorioDocumento2 páginasResumen OsorioEduardo GonzálezAún no hay calificaciones
- Garcia Negroni La Destinación Del Discurso PolíticoDocumento14 páginasGarcia Negroni La Destinación Del Discurso PolíticoMariano FernándezAún no hay calificaciones
- Literatura Hispanoamericana Contemporanea PDFDocumento6 páginasLiteratura Hispanoamericana Contemporanea PDFJuan Carlos LugoAún no hay calificaciones
- Pereda, C. - Tipos de Lectura, Tipos de TextoDocumento12 páginasPereda, C. - Tipos de Lectura, Tipos de TextoMarchantAltivusAún no hay calificaciones
- Remedios Mataix Azuar - Novelas y CuentosDocumento33 páginasRemedios Mataix Azuar - Novelas y CuentoslucasramadaprietoAún no hay calificaciones
- VAN DER VEEN&VAN PARIJS - Una Vía Capitalista Al ComunismoDocumento14 páginasVAN DER VEEN&VAN PARIJS - Una Vía Capitalista Al ComunismoPablo Langone Antunez MacielAún no hay calificaciones
- La Llama Fría - OwenDocumento10 páginasLa Llama Fría - OwenBetina KeizmanAún no hay calificaciones
- Parcial Argentina CortázarDocumento7 páginasParcial Argentina CortázarMairaAún no hay calificaciones
- La Joven Que Subió Al CieloDocumento34 páginasLa Joven Que Subió Al CielodanovaotrAún no hay calificaciones
- Actitudes Linguisticas XDocumento3 páginasActitudes Linguisticas Xnancy rapaloAún no hay calificaciones
- Civilización y Barbarie en La LiteraturaDocumento4 páginasCivilización y Barbarie en La LiteraturaMonica Benavides100% (1)
- Norberto Griffa Las Industrias Culturales en DebateDocumento12 páginasNorberto Griffa Las Industrias Culturales en DebateFlorencia GomezAún no hay calificaciones
- Vaananen. Introducción Al Latín VulgarDocumento18 páginasVaananen. Introducción Al Latín VulgarVerónica Russo100% (2)
- Laddaga Introduccion A Espectaculos de RealidadDocumento10 páginasLaddaga Introduccion A Espectaculos de RealidadJorge CharrasAún no hay calificaciones
- Género ProteicoDocumento4 páginasGénero ProteicoMónica Ojeda100% (1)
- Criterios Específicos Área VDocumento11 páginasCriterios Específicos Área VRoberto A. Mendieta Vega100% (1)
- Ceserani, Remo - Cap. I - El Imaginario, La Literatura y La LiterariedadDocumento13 páginasCeserani, Remo - Cap. I - El Imaginario, La Literatura y La LiterariedadFabián ZampiniAún no hay calificaciones
- Gilman Entre La Pluma y El Fusil Claudia GilmanDocumento214 páginasGilman Entre La Pluma y El Fusil Claudia GilmanMariano VegaAún no hay calificaciones
- Breviario Sobre La Teoría de Los Géneros LiterariosDocumento3 páginasBreviario Sobre La Teoría de Los Géneros LiterariosM RWeb AlvAún no hay calificaciones
- Borges y Lo Fantástico Alfonso de ToroDocumento43 páginasBorges y Lo Fantástico Alfonso de ToroNehemías Vega MendietaAún no hay calificaciones
- La poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonDe EverandLa poesía al poder: De Casa de las Américas a Mcnally JacksonAún no hay calificaciones
- Del Concilio de Trento al SIDA: una historia del barrocoDe EverandDel Concilio de Trento al SIDA: una historia del barrocoAún no hay calificaciones
- Baldomero Sanín Cano: un intelectual transeúnte y un liberal de izquierda: A los 62 años de su muerteDe EverandBaldomero Sanín Cano: un intelectual transeúnte y un liberal de izquierda: A los 62 años de su muerteAún no hay calificaciones