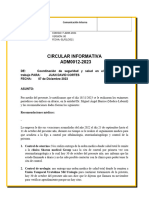Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pluralismo Médico
Pluralismo Médico
Cargado por
Maria Hall0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas17 páginasPluralismo médico
Título original
Pluralismo médico
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoPluralismo médico
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas17 páginasPluralismo Médico
Pluralismo Médico
Cargado por
Maria HallPluralismo médico
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
Vendndee Sudtee,6. Coord ) ove)
Salud e udterastliea & dad
ew Ameuca latina
UNA REFLEXION SOBRE
EL PLURALISMO MEDICO
Enrique Perdiguero
Universidad Miguel Hernéndez,
Espatia
Por qué hablames chora de pluralisme médico?
Laexistencia en una gran parte de las sociedades humanas de este mundo globalizado de mo-
dos diversos de entender la salud y Ia enfermedad, de diagnosticar y tratar los padecimientos, lo que se
‘conoce como pluralismo médico, terapéutico, o asistencial ¢s una realidad innegable. En casi todos los
grupos humanos hay, hoy dfa, diversas instancias asistenciales y terapéuticas que pueden ser utilizadas
por sus miembros para resolver sus problemas de salud. La definicién y valoracién de los propios pro-
blemas de salud y su relacién con el contexto social econdmico, politico y cultural entra, por supuesto,
cen el Ambito de estudio del pluralismo asistencial. La gran mayoria de los capitulos de este volumen, co-
‘mo del anterior (Fernéndez Judrez, 2004) se ocuparon y se ocupan de este fenémeno a través de un ri- |= ———
co panorama de conceptualizaciones y experiencias en torno a la interculturalidad y la salud en el ém- 33
bito de America Latina. En muchos de ellos se habla de éxitos, dificultades y fracasos, pero también se | ——
incide en que solo en las tltimas décadas se ha comenzado a prestar una atencién més seria a la necesi-
dad de abordar la interculturalidad en el émbito de la salud. Y esto es asf no solo en América Latina, En
todo el mundo parece haberse descubierto el pluralismo médico en los tltimos afios, a pesar de tratar-
se de un fen6meno estructural. ¥ es que, de hecho, la atencién prestada al fenémeno del pluralismo mé-
dico no ha corrido pareja con su importancia real entre la poblacién.
El presente capitulo pretende mostrar como muchos de los modelos tedricos utilizados desde
las ciencias dela salud o desde les ciencias sociales para explicar el comportamiento frente ala enferme-
dad han impedido comprender en toda su extensidn el pluralismo asistencial. La mayorfa de los mode~
Jos se han centrado, sobre todo, en el estudio del uso de una de las alternativas terapéuticas: la domi-
ante medicina cientifico-occidental. Parece como si esta fuese la tnica medicina vigente en el mundo,
no un producto hist6rico, surgido como hoy lo conocemos en la Europa del XVII y XIX y extendi-
do, posteriormente a gran parte del mundo, primando un entendimiento biol6gico de los procesos re-
lacionados con la salud y la enfermedad’. Los estudios generados por los propios profesionales sanita-
ros, por la sociologia de la salud anglosajona, o por la psicologia social, al adoptar en muchas ocasio-
nes esta perspectiva basada en el uso de servicios han desenfocado gran parte de lo que la poblacién ha~
‘ce habitualmente para recuperar su salud, impidiendo una comprensién completa del fenémeno en to-
da su complefidad. Ademis, han transformado ciertos modelos de descripcién del comportamiento de
a enfermedad, en modelos ‘prescriptivos’ de tal comportamiento. Esto es, ciertos modelos han pasado
a ser considerados ‘norma’ por parte de los actores sociales, especialmente por una gran mayoria de pro-
fesionales sanitarios, de modo que han acabado definiendo lo que es actuar bien o mal cuando se quie-
re recuperar la salud. La constatacién, provocada en las pafses més desarrollados por el creciente uso de
las medicinas alternativas y complementarias (MAC, CAM en sus siglas inglesas) de que la resolucién
de los problemas de salud no es un asunto que se maneje solo a través del uso de la medicina cientifi-
co-occidental;y la necesidad de contar, en gran parte del mundo, con todos los recursos asistenciales y
terapéuticos disponibles para luchar contra la enfermedad y la muerte en los paises del sur social y po-
AAW.
litico, ha puesto en tela de juicio estos modelos ‘prescriptivos’y ha fijado la atencién en el tema del plu-
talismo médico y en todas las medicinas que la poblacién utiliza (Goldstein, 2004).
Es cierto que en el ambito de los paises desarrollados si ha habido en las tiltimas décadas un as-
ecto de los comportamientos de la poblacién en el marco del pluralismo asistencial, més allé del recur-
so a los profesionales, que ha venido recibiendo una atencién més 0 menos relevante: la automedica-
cin (Jubete, 2004). Pero esta atencién la ha recibido por su implicacién en la generacién de gasto sani-
tario y, porque al fin y al cabo se considera una desviaci6n potencialmente peligrosa del uso de recur-
505 provenientes de la propia medicina cientfica-occidental. En el estudio de la automedicacién no ha
habido, en realidad, lugar para la consideracién del fenémeno del pluralismo asistencial
Antes de revisar de manera sumaria los modelos de estudio del pluralismo médico desde diver-
sas perspectivas y valorar su contribucién a la comprensién del problema conviene describir, brevemen-
te, tanto el fendmeno de las MAC como las iniciativas en torno a la medicina tradicional, puesto que,
como s¢ ha dicho, ha sido su emergencia en las tltimas décadas lo que ha obligado a reexaminar esque-
‘mas de entendimiento del comportamiento frente a la enfermedad que parecian intocables.
Medicinas Alternativas, Complementarias y Tradicionales: evidencias recientes
Las MAC més conocidas ~-homeopatia, acupuntura, naturismo, terapias manipulativas, uso de
hierbas medicinales- han recibido en los tiltimos lustros tna atencién creciente en el marco del mundo
ins desarrollado, especialmente en el caso del mundo anglosajon: Gran Bretafia, Norteamérica y Ocea-
‘fa, asf como en el marco de algunos paises de la UniGn Europea (Salmon, 1984; Lewith, Aldridge, 1991;
‘Sharma, 19925 Fisher, Ward, 1994; Cant, Sharma, 1996; Kelner etal, 2000; Tovey et al, 2003; Ruggy, 2004,
Johannsen, Liza, 2006). De esta creciente atencién son buen testimonio los articulos o secciones que
dedican al tema revistas de gran renombre como el British Medical Journal, el Journal of the American
‘Medical Association, o Annals of Internal Medicine (Barnes, Abbot, Ernst, 1999; Eisenberg, 2001), ast co-
‘mo la creacién de un subconjunto dedicado a la materia en MEDLINE, la base de datos de la “National
Library of Medicine” de los Estados Unidos de Norteamética,
Este interés ha sido generado por la constatacién del uso creciente de las MAC en las socieda-
des en las que la medicina cientifica-occidental se encuentra més desarrollada y extendida, lo que ha su-
puesto una cierta sorpresa, dado que se pensaba que su marcha triunfante iba a resultar imparable. Ernst
(2000) en su revisién de aquellos trabajos que han investigado la prevalencia del uso de las MAC en po-
blacién general cita porcentajes de utilizacién durante el afio previo al estudio que van del 9%, de algu-
ros estudias referidos a los estadounidenses, al 65% de los referidos a los australianos, aunque las va-
riaciones metodolégicas, sobre todo en torno al concepto de ‘uso, son muy grandes y restan consisten-
cia a los hallazgos. Una revisién de similares caracteristicas (Harris, Rees, 2000) constata también la po-
ca uniformidad metodol6gica de las encuestas llevadas a cabo hasta ahora, pero subraya, igualmente, la
importancia del fendmeno en paises como Australia, Estado Unidos 0 Canadi. Si en vez de poblacion
general se investiga a poblacién enferma los datos de utilizacién de las MAC suelen conducir a potcen-
tajes todavia mayores?,
Seha demostrado que uno de los obstéculos principales para medir la prevalencia de uso de las
MAC esla enorme dificultad que supone definir, precisamente, lo que entendemos por medicinas alter-
nativas y complementarias (Kaptchuk, Eisenberg, 2001; 2001b). Si este problema lo extendemos al tera
de las medicinas tradicionales (Nigenda, 1999), sobre el que se volverd més abajo, tan fundamentales en
muchos paises del mundo el problema se hace todavia mas complejo y resulta muy dificil llegar @ un con-
senso, Bajo estas etiquetas se consideran tanto formas de sanar milenarias con tradiciones doctrinales
bien establecidas como modas dietéticas de efimera vida, pasando por otras muchas formas tradiciona-
les de entender Ia salud y 1a enfermedad que sin tener un corpus doctrinal tan rigido se encuentran to-
talmente arraigadas en las comunidades en las que cumplen su funcién. Aclarar este asunto es, sin em-
|
Salud einterculturalidad en América Latina
argo, imprescindible para poder valorar su importancia en el conjunto de estrategias que utiliza la po-
blacién para lnchar contra la enfermedad. Asi, por ejemplo, un reciente articulo sobre el uso de las MAC
ce Tos Estados Unidos de América (Barnes at al, 2004) eleva a 62% el porcentaje de mayores de 18 afios
«que recurrieron a ellas en el afio previo, si se considera la oracién con fin terapéutico o paliativo dentro
dle estas formas de sanar. Si no se considera la oracién terapéutica el uso de las MAC baja a un 36%.
En el mismo sentido, otro punto de dificil acuerdo se centra en si se debe incluir en el concep-
to de'uso’ el consumo de productos como complejos vitamsnicos o hierbas, tan coméin en muchos pai-
ses (Taddei-Bringas etal, 1999; Fresquet, Aguirre, 2005) o tan solo el hecho de acudir a un proveedor de
MAC 0 medicinas tradicionales. La decisi6n sobre este asunto explica no pocas de las discrepancias en-
contradas en la prevalencia de uso de las MAC y las medicinas tradicionales, incluso dentro del mismo
pais, tal y como ocurre en los Estados Unidos de América, con cifras muy variables que van desde el
(65% al 42,196. (Ni, Simile, Hardy, 2002).
La utilizacién de las MAC en los paises desarrollados varia en funcién del género y de la clase
social. En los estudios realizados las mujeres con educacién media 0 superior y con niveles de ingresos
medios o altos son, habitualmente, las que usan con mayor frecuencia estas opciones. En cuanto a las
MAC més usadas varian mucho segin los contextos investigados por lo que no podemos sefalar aqui
ni siquiera una tendencia general. Las opciones disponibles, la consideracién de tales opciones como al-
ternativas 0 no, segiin los ambitos, hacen muy variable el panorama de las MAC més usadas. Los mo-
tivos que llevan a la poblacidn de los paises mas desarrollados a utilizar este tipo de opciones es uno de
los problemas que no son bien conocidos todavia (Coulter, Willis, 2004). En las sociedades investigadas
el cambié del patron epidemioligico que conlleva un predominio de los padecimientos crénicos, con
los que hay que convivir; cierto rechazo del consumo de productos quimicos y de las terapias invasivas,
yi la consideracion de todo Io relacionado con la salud en un objeto de consumo mas (Doel, Segrott,
2003), son razones que parecen explicar parte del auge de estas formas de sanar y entender la salud y la
enfermedad.
La creciente tendencia de uso de las MAC y la importante repercusién econémica que supo-
ne en los paises desarrollados* ha provocado que diversos gobiernos como, por ejemplo, los de Canada
(1999), Reino Unido (2002) y Estados Unidos (2002) hayan publicado informes oficiales sobre la mate-
ria, En ellos se trata de ir avanzando en variados aspectos como la financiacién de las MAC, la acredita-
cidn de los proveedores de las mismas® y la formacién de los profesionales sanitarios en estas terapias.
La importancia de las MAC en otros mbitos ha sido menos estudiada, aunque cada vez hay
:ms trabajos que nos hablan de su importancia (Thomas y Coleman, 2004; Hanssen et al, 2005). En Eu~
ropa, la prevalencia conocida de uso es muy variable — entre un 3-4% en Suiza y un 499% en Francia-
dada la diversa metodologia de los estudios llevados a cabo hasta ahora (Sharma, 1992; Fisher, Ward,
1994). Es pues, muy Ilamativo, que en el momento de escribir estas lineas no haya todavia, excepto pa-
12 el caso de los medicamentos homeopaticos ~que es la que se aplica, por ejemplo, al caso espaol (
dal Casero, 2002)- ninguna directiva comunitaria que tome en consideracién la importancia que va ad-
uiriendo el uso de las MACS.
‘Como he tenido ocasién de exponer recientemente (Perdiguero, 20047) en el caso de Espatia
la atencién prestada al fenomeno de las MAC ha sido escasa, aunque en los tiltimos afios se advierte ma-
yor interés (Bruguera et al., 2004; Garcia-Nieto et al. 2004; Devesa et al. 2004, 2005; Borrell, 20053 Juny-
net, Camp, Fernandez, 2005) anunciéndose incluso un proceso de regulacién en el ambito catalin (Ca-
‘minal, 2005, 38), tinico territorio® sobre el que tenemos datos de uso? referidos a poblacién general. Las
cifras situian el uso que la poblacién catalana hace de las MAC por debajo de la media europea (Shar
‘ma, 1992; Fisher, Ward, 1994; Ernst, White, 2000), si bien las tendencias son las mismas que en el resto
del continente. Asi, las mujeres de edad media son las que més visitan a los diferentes proveedores de
MAC, siendo estas instancias usadas con mayor frecuencia por las clases medias y altas. Los datos de los
estudios de la ciudad de Barcelona confirman la tendencia de la totalidad de Catalua, si bien al tratar-
se de un ambito urbano resultan algo mas altos.
35
AAW.
Esta diferencia de uso de las MAC por parte de la poblacién espafiola’® con respecto a la Eu-
ropa més desarrollada, probablemente pueda explicarse por razones hist6ricas. Aunque las MAC tuvie-
ron bastante vitalidad en el XIX y en el primer tercio del XX" los largos afios de la dictadura franqui
ta tan refractarios a cualquier heterodoxia, no permitieron la continuidad histérica de estas formas de
cuidar y sanar. Ha sido necesario que transcurriesen unas décadas para que se reorganice la provisién
de este tipo de pricticas. También hay que tener en cuenta las condiciones de acceso a los proveedores
dle MAC. En muchos paises europeos es posible tanto la financiaci6n estatal como por parte de asegu-
radoras privadas, algo que, por ahora, no estd extendido en Espafia. Ahora bien, también habria que te-
ner en cuenta, para hacernos una idea cabal del pluralismo asistencial en Espafia la existencia de otras
formas de sanar cuyo papel debe ser importante (Perdiguero, 2004) y que no entran dentro de las MAC,
sino de la medicina tradicional, tan fundamental en otros contextos.
Yes que fuera del ambito de las sociedades occidentales més opulentas més que de MAC es
mejor hablar de de medicina tradicional (Nigenda, 1999:5-8 y 85; Nigenda et al, 2001a; Bodeker, Kro-
nnenberg, 2002). Ast ha ocurrido en el programa lanzado por la OMS, en su Estrategia sobre medicina tra-
dicional (2002-2005), en el que ha pretendido adoptar un punto de vista amplio sobre el pluralismo asis-
tencial entendiendo como medicina tradicional “[...] un término amplio utilizado para referirse tanto
alos sistemas de medicina tradicional como por ejemplo la medicina tradicional china, el ayurveda hin-
diy la medicina unani arabe, y a las diversas formas de medicina indigena. Las terapias de la medicina
tradicional incluyen terapias con medicacién, si implican el uso de medicinas con base de hierbas, par-
tes de animales y/o minerales, y terapias sin medicaci6n, si se realizan principalmente sin el uso de me-
‘én, como en el caso de la acupuntura, las terapias manuales y as terapias espirituales(...]” (OMS,
|. El objetivo de esta estrategia, como es sabido, ha sido hacer que la medicina tradicional esté dis-
ponible y asequible y asegurar sus uso racional, un objetivo que, en cierto modo, comparte con las ini-
ciativas llevadas a cabo, sobre todo, en los pafses anglosajones, y con las preocupaciones expresadas des-
de la salud publica (Bodeker, Kronenberg, 2002). En el caso de Latinoamérica estas preocupaciones han
fraguado en torno a la Iniciativa (Iuego Programa) de Salud de los Pueblos Indigenas apoyados por las.
resoluciones de la OPS de 1993 y 1997, como es suficientemente conocido (Rojas, 2005)
No obstante las dificultades terminolégicas persisten a la hora de llamar a las diferentes me-
dicinas usadas por los latinoamericanos (Nigenda et al. 2001a: 7; Nigenda et al., 2004:416). Luisa Abad
(2004:347) también se refirié a ellas en el epilogo al primer volumen de esta serie, y resulta sintomético
el eclecticismo de la denominacién del ‘taller de medicina y terapias tradicionales, complementarias y
alternativas en la Américas, celebrado en Guatemala en 2001 (OPS, 2002). En todo caso parece eviden-
tela relevancia del uso de la medicina tradicional y su importancia al utilizar una perspectiva intercul-
tural para entender cabalmente, en pie de igualdad, la existencia de diferentes sistemas médicos usados
por los latinoamericanos. Los dos volimenes de esta serie y otros trabajos publicados en los ultimos
afios también reflexionan sobre la problemética (Duarte, 2003; Carreazo, 2004, por citar solo algunos);
y sobre las dificultades y los éxitos en las experiencias de integracién de los diversos sistemas médicos
(Rodriguez y Vinent, 2000; Nigenda et al, 2001b; Duarte et al. 2004). Pero también algunas MAC, en el
sentido en que estas son entendidas en los paises més desarrollados, son importantes en Latinoaméri-
ca. Aunque mi conocimiento es de segunda mano, y se podrian aducir otros muchos trabajos, varios es-
tudios recientes avalan esta aseveracién, tanto para el caso de poblacién general o atendida en centros
sanitarios (Franco, 2000; Romero y Ballestero, 2000; Nigenda, et al, 2001a: 12-21; Franco y Pecci, 20025
‘Nigenda et al. 2004), como en el caso de las enfermos terminales o crdnicos (Caballero et al, 2002; Elias
y Alves, 2002; Argiez-Lépez et al. 2003; Samano et al, 2005). Especialmente en el caso brasileiio en el
que homeopatia y acupuntura han recibido, como es sabido, respaldo legal se ha estimulado de mane-
ra muy importante el interés!? por su integraci6n en el sistema de salud y en la enseianza de las profe-
siones sanitarias (Martins et al. 2003; Teixeira et al., 2004; Teixeira et al, 2005).
El pluralismo asistencial y terapéutico es, pues, en realidad, un fendmeno estructural en la ma-
yorfa de las sociedades, y por supuesto, en las latinoamericanas, pero para hacerlo visible es preciso re-
Salud einterculturaldad en América Latina
visar criticamente los modelos dominantes de concebir el comportamiento frente a la salud y la enfer~
medad. Estos modelos se han ido mostrando progresivamente insuficientes para explicar lo que la po-
blacién hace para intentar recuperar su salud, para mantenerla o para mejorarla. Se hace necesario ‘des-
centrar’ el papel totalizador que a veces se asigna al sistema y a los servicios sanitarios formales y con-
textualizar su papel en el marco de otras posibilidades que la poblacién ha venido utilizando y utiliza
para mejorar y conservar su salud y para enfrentarse a la enfermedad y a la muerte. Este ‘descentramien-
to; necesario en todas las sociedades es todavia mas imprescindible alli donde la presencia de la existen-
cia de varias culturas es mas obvia. Pero lo cierto es que la diversidad cultural esté presente de una ma-
nera U otra en todas partes. No es solo la presencia de arraigadas tradiciones sanadoras las que obliga a
ese ‘descentramiento: Los procesos migratorios suponen que la coexistencia de modos de entender la sa-
lud y la enfermedad es un fendmeno que se va a acrecentar en los préximos decenios en muchos paises
del mundo. En realidad el fenémeno del creciente uso de las MAC es solo un episodio més de la coexis-
tencia de sistemas médicos, que ha llamado tanto la atencién porque se ha producido alli donde se creia
‘que la medicina cientifico-occidental no tenfa parangén. Revisemos pues criticamente los modelos que
han abocado a una concepcién del comportamiento frente a la enfermedad, tan estrecha y rigida que ha
supuesto dificultades para la asunci6n de la pluralidad asistencial como la norma en la atenci6n ala sa-
lud y la enfermedad.
La insuficiencia de los modelos de estudio del pluralismo asistencial
Recientemente"®, han sido publicadas un par de revisiones (Young, 2004; MacKian, Bedri, Lo-
vel, 2004) que han tratado de hacer balance critico de los modelos de descripcién del “illness behaviour”
0 comportamiento frente a Ja enfermedad que se han venido utilizando en los tltimos decenios. Se en-
tiende aqui comportamiento frente a la enfermedad como los modos diferentes de respuesta de los in-
dividuos a las sefales corporales, los modos diversos de prestar atencién a sus estados internos, como
definen ¢ interpretan los sintomas, realizan atribuciones causales, eligen tratamiento y utilizan varios re-
‘cursos asistenciales tanto formales como informales (Mechanic, 1995, 1208). El concepto de comporta~
miento frente ala enfermedad tuvo sus primeras formulaciones en las contribuciones fundacionales del
historiador de la medicina Henry Sigerist a la Sociologia de la Medicina, acuhéndose, como tal, en los
aos sesenta del pasado siglo (Young, 2004:1-2). El concepto surgié para diferenciar lo que se hace fren-
tea la enfermedad de comportamientos més genéricos relacionados con la salud (el denominado ‘com-
portamiento de salud’: Kasl, Cobb 1966!) en los que acciones relacionadas con la conservaci6n y la me-
jora de la salud, asi como con la prevencién de la enfermedad, también tienen cabida.
El concepto de comportamiento frente a la enfermedad, o el similar de busqueda de la salud
(Chealth-seeking behaviour”) considera los modos de entender la salud y la enfermedad y buscar trata~
miento como socialmente construidos. Pero en la préctica la mayoria de los estudios se han centrado en
conocer qué tipos de servicios sanitarios formales se utilizan, qué factores determinan su uso, asi como
Jas variables que pueden explicar su frecuentacién diferenciada. Toda la complejidad que requiere el es-
tudio del concepto de illness behavior” ha quedado con frecuencia fuera del mbito de la investigacién,
especialmente cuando ha sido Ilevada a cabo, sobre todo, desde ambitos sanitarios, sociolégicos o psi-
col6gicos. Tales insuficiencias son reconocidas por algunos de los trabajos de revisién citados con ante-
rioridad como el de Mackian, Bedri y Lovel (2004), pero a su vez un manejo muy ‘insular’ de la litera-
tura (tanto desde el punto de vista idiomstico como disciplinar!5) impide que superen las limitaciones
que denuncian,
Desde los afios cincuenta del siglo XX han sido muchos los modelos propuestos para el estu-
dio del comportamiento frente a la enfermedad. Se ha tratado de agruparlos utilizando para ello diver-
08 criterios. Ast se les puede considerar como pertenecientes a una de las siguientes categorfas segiin la
lave explicativa escogida: micro-sociol6gicos, econémicos, geogréficos, sociodemograficos o de redes
37
38
AAW,
sociales (Young, 2004). También es posible asignar los modelos de estudio utilizados a dos grandes ca
tegorias segiin como traten de organizar el modo de comprender lo que se hace frente la enfermedad,
En este sentido una serie de modelos, de corte micro-sociolégico, han tratado de describir por qué eta.
pas va desplazndose una persona desde que percibe que tiene un problema de salud hasta que consi-
gue la solucién del mismo. Otros modelos, llamados de determinantes, y generalmente de corte macto~
sociol6gico, han tratado de averiguar los factores que explicarian el proceso de decisin que supone la
utilizacién de una o varias alternativas terapéuticas, frente a otras, también disponible, y ademés en un
determinado orden (Mackian, Bedri, Lovel, 2004: 137-138). Otra posibilidad, también sugerida por las
revisiones manejadas, es agrupar los modelos segtin se fijen més en el proceso, esto es en todo el com-
Portamiento frente a la enfermedad, o en el punto final, es decir en la utilizacién de un determinado
servicio, (Mackian, Bedri, Lovel, 2004: 137).
No pretendo repasar aqu{ todos los modelos utilizados en los tltimos cuarenta afios, sino
apuntar alguna reflexion critica sobre la influencia de los mas relevantes en el entendimiento del fend-
meno del comportamiento frente a la enfermedad,
Eluso de técnicas cuantitativas en el caso de los modelos de determinantes ha hecho que, so-
bre todo en el ambito sanitario, hayan sido dominantes a la hora de entender el comportamiento fren-
tea la enfermedad. Debemos de tener en cuenta, ademés, que estos modelos son generados en Ambitos
sociales, politicos y econémicos determinados. Asi muchos de los modelos de determinantes, de origen
estadounidense, se han gestado en una situacién donde la accesibilidad econdmica es un elemento de
singular importancia para tratar de explicar la utilizacién de una u otra alternativa asistencial. Como re-
sultado, os modelos de determinantes que han privilegiado el factor econémico como explicacidn prin-
cipal del comportamiento frente a la enfermedad han tenido gran aceptacién, dejando de lado explica-
ciones culturales y sociales, también muy a tener en cuenta. Hoy dia se ha constatado suficientemente
las limitaciones del factor econémico como tinica o fundamental explicacién del comportamiento fren-
tea la enfermedad, especialmente es aquellos contextos en los que existe un acceso mas 0 menos uni
versal a las asistencia sanitaria formal (Young, 2004: 14-16), si bien mantiene su importancia en contex-
tos en los que las barreras de acceso estan creadas fundamentalmente por las limitaciones econdmicas.
La accesibilidad geografica ha sido, junto el factor econémico, una clave explicativa conside-
ada con mucha frecuencia. Hoy dia su poder explicativo sigue siendo relevante en éreas en las que la
orografia o los transportes son una barrera insalvable, pero ha perdido importancia en muchas otras
areas en las que las infraestructuras de comunicacién han variado el significado de los conceptos cerca-
lejos. (Young, 2004: 16-17),
Otros determinantes socio-demogréticos clisicamente considerados para tratar de entender
desde un punto de vista macro-sociolégico el modo en el que la poblacién trata de recuperar su salud
hhan sido variables como la edad, el sexo, el nivel de instruccidn, la clase social, el estatus socio-econdmi-
o, la etnia, la religion, el estado civil, etc. Aunque algunos hallazgos se muestran més 0 menos constan-
tes en los muy diversos estudios realizados, por ejemplo el mayor uso de todo tipo de instancias asisten-
ciales por parte de las mujeres, lo cierto es que con frecuencia los resultados de estos trabajos no resul-
tan congruentes. En unos estudios una variable puede resultar més importante, pero en otro contexto
puede perder toda su significacién, por lo que no se han encontrado, como, pot otro lado era de esperar,
tendencias universales que puedan identificar‘perfiles’ de usuarios de unas t otras instancias asistencia
les, o que puedan ayudar a trazar generalizaciones sobre el comportamiento frente a la enfermedad
Los enfoques de corte macro-sociolégico han recibido, ademis, una critica de mayor calado.
Sha seftalado que este tipo de estudios no son capaces de tomar en consideracién en toda su amplitud
las complejas experiencias individuales vividas en el contexto de conjuntos de significados sociales, cul-
turales y de poder. ¥ son precisamente las experiencias individuales, consideradas en toda su compleji-
dad, las que acaban gobernando el proceso de toma de decisiones ante un problema de salud.
En el extremo opuesto al de los modelos de determinantes se sittian los modelos de corte mi-
cro-sociol6gico que, aunque con el transcutso de los afios han ido ganando en sofisticacién, incluyen-
Salud einereulturalidad en América Latina
do mis niveles de andlisis!®, siguen baséndose fundamentalmente en el proceso individual de busqueda
de la salud. Con frecuencia estos modelos se han formalizado como un serie de etapas (‘pathways’) que
las personas siguen para recuperar su salud. Habitualmente la interaccién con los profesionales sanita-
ros ‘oficiales’ ha sido un ingrediente fundamental de este tipo de formalizaciones te6ricas.
De los modos de abordar el problema del comportamiento frente ala enfermedad que ponen
el énfasis en la esfera micro-sociolégica, el que ha efercido mds influencia es, sin duda, el tandem for-
mado por el modelo de etapas de Suchman (1965) y la descripcién del papel de enfermo que realiz6
dentro de su obra “El sistema social” (1951)! el socidlogo funcionalista Talcott Parsons, rectficada, en
algunos aspectos, un cuarto de siglo después (Parsons, 1975), ante el alubién de crticas recbidas. Co-
‘mo es sabido Suchman, para describir el comportamiento frente a la enfermedad, establecié una serie
de etapas que comienzan con Ia experiencia de los sintomas, para llevar a la aceptacién del papel de en-
fermo, ya su veza la entrada en contacto con la asistencia sanitaria y a la aceptacién de la figura del pa-
ciente-dependiente. Todo el proceso conduciria a la recuperaci6n o rehabilitacién de la persona que ex-
petiment6 un problema de salud. Suchman consideré en su descripcién que el individuo actda guiado,
sobre todo, por la evaluacién que hace de sus sintomas. La figura del paciente dependiente, como tam-
bién es suficientemente conocido, fue descrita por Parsons como un ‘rol social con derechos y deberes.
Entre los derechos se encuentra el hecho de que al acceder a este papel el individuo resulta temporal-
mente liberado de sus obligaciones sociales. Ademés no se le considera responsable de su enfermedad.
‘Como contrapartida el paciente debe tratar de ponerse bien lo antes posible, evitando ast la ‘ganancia
secundaria’ que supondria la prolongacién en el tiempo de las ventajas del papel del paciente depen-
diente, Para conseguir abandonar lo antes posible el ‘rol’ es preciso cooperar con las personas técnica
mente competentes para solucionar las enfermedades: los médicos.
Estos dos modelos de comprensién del comportamiento frente a la enfermedad, habitualmen-
te usados en combinacién, no solo han ejercido una enorme influencia a la hora de entender el com-
portamiento frente a la enfermedad sino que han acabado sirviendo como norma de lo que deberia ser
el comportamiento adecuado. Lo descrito por Suchman y Parsons ¢s, especialmente para los profesio-
nales sanitarios, lo que ‘deberfa’ hacerse. De tal modo que se ha generado toda una enorme cantidad de
literatura que gira en torno a las desviaciones de esta norma, sobre todo en lo que se refiere al momen-
toy modo de acudir a los profesionales sanitarios: no acudir cuando se deberfa, acudir cuando no se de~
be, acudir tarde 0 acudir pronto. Mucha de esta literatura esta Ilena de incongruencias pues aun preten-
diendo mantener la dependencia de la poblacién de los profesionales sanitarios les exige una autono-
‘mia que racionalice el uso de los servicios, desde luego con criterios definidos por los propios profesio-
rales 0 por los gestores de los servicios, nunca por la poblacién.
‘Tanto el modelo de Suchman como el modelo de Parsons han sido puestos en tela de juicio
desde muchos puntos de vista. Muchas de las criticas han tomado como punto de partida la concepcion
aproblematica de los sintomas que en ellos aparece. Es suficientemente sabido que el cuerpo no habla
por si mismo sino que lo hace a través de filtros bioculturales, El cuerpo esté construido socialmente,
fen un momento histérico determinado, y no nos ¢s posible percibir sensaciones bioldgicas, sin tomar
fen consideraci6n el contexto cultural. Lo que nos llega, Jo que entendemos son ‘sefiales’ con significa~
dos construidos social y culturalmente, en el marco de la manera de entender la salud y la enfermedad
de nuestro grupo social. Por tanto el propio inicio del proceso de busqueda de la salud se basa no en los
sintomas sino en la valoracién que se hace de ellos, tal y como puso de manifiesto Zola (1973), al des-
cribir una serie de situaciones sociales que podian llevar o no a considerar una determinada sensacién
‘como un sintoma digno de ser llevado a los profesionales sanitarios. Numerosos estudios posteriores,
basados en puntos de vista psicofisiologicos, fenomenoldgicos o antropolégicos han puesto de manifies-
to que la consideracién de una sensacién como sintoma y tomar alguna accién al respecto es un proce-
so mucho més complejo que requiere situar al individuo en su contexto para comprender por qué to-
ma o no toma determinadas decisiones en relacién con asuntos que puede considerar 0 no de incum-
bencia para su salud (Armstrong, 2003: 10-14). Por tanto, el “modelo clésico” de comportamiento fren-
39
AAW.
tea la enfermedad no acierta, desde un principio, a explicar las variaciones de conducta debidas a dife-
rencias sociales, culturales y econémicas.
(tras criticas se han centrado en la falta de consideracion de los posibles desacuerdos en tor-
no a la legitimidad del papel de enfermo, muy importantes en la cotidianeidad de las relaciones entre
profesionales y pacientes. También se ha reparado en la ausencia de lugar en el modelo para las enfer-
medades cr6nicas, algo que rectificé Parsons en 1975. Una critica reciente toma en consideracién que
cl ‘rol’ del paciente-dependiente, tal y como fue formulado, no permite dar cuenta de las variaciones
‘que es estan produciendo en los modos de relacién entre los profesionales sanitarios y los pacientes (en
especial médicos y pacientes), sobre todo, en lo que se refiere a las cambios en la asimetria de poder
entre unos y otros, segtin el contexto en el que ejerzan los profesionales. EI modelo es aplicable a con-
textos en los que la hegemonfa profesional es indiscutible. Pero las nuevas formas de gestién y los di-
ferentes contextos politicos y sociales no deben hacer presuponer esta hegemonia como una circuns-
tancia invariable.
Por uiltimo, en este elenco de criticas a Suchman y Parsons, resulta evidente que este “modelo
: la lucha contra la enfermedad y la muerte en Alicante en el si-
glo XVIII, Dynamis, 22, pp. 121-150,
PERDIGUERO, E.
2005 “Aproximacin al pluralismo médico en la Espana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX:
el uso de elementos mégicos’. Medicina e Historia, IV época, 4.
PERDIGUERO, F; COMELLES, JM.; ERKOREKA, A.
2000 “Cuarenta anos de antropologia de la medicina en Espafia (1960-2000). En, PERDIGUERO, E CO-
MELLES, 1M. eds. Medicina y Cultura, Estudios entre la antropologiay la medicina pp 353-446, Be-
Iaterra, Barcelona
PESCOSOLIDO, B.A.
1992 “Beyond Rational Choice: The Social Dynamies of How People Seek Help" American Journal of So-
ciology 97, pp. 1096-1138.
PESCOSOLIDO, B.A. LEVY, JA.
2001 “The Role of Social Networks in Health, Ines, Disease and Healing: The Accepting Present, The
Forgotten Past, and The Dangerous Potential fr a Complacent Future. En: PESCOSOLIDO, B.A
LEVY, L.A. (eds), Socal Networks and Health, pp. 3-25. [Al, Amsterdam and London
RODRIGUZ GARCIA, LR; VINENT RUBALCABA, S
2000 “Centro municipal de medicina natural y tradicional: garantia de salud” Medisan, 4, pp. 62-64
ROMERO BERMUEDEZ, J; BALLESTERO QUIROS, F,
2000 “La homeopatia: una terapia alternativa’, Revistas de Ciencias Adiinistrativas y Financievas de la Se
‘guridad Social, 8, pp. 63-72
ROJAS, R.
2005 Programa Salud de los Pueblos Indigenas de las Américas, Plan de Accién 2005-2007. OPS, Washing.
ton, DC.
RUGGY, M.
2004 Marginal to Mainstream, Alternative Medicine in America. Cambridge Univesity Press, New York.
SAKS, M.
1994 Professions and the Public Interest. Medical Power, Altruism and Alternative Medicine. Routledge,
London
SALMON, LW.
1984 Alternative Medicines. Popular and policy perspectives. Tavistock, New York, London.
SAMANO, EST. et al
2005 “Use of complementary and alternative medicine by Brazilian oncologists’ European Journal of
Cancer Care, 14, pp. 143-148.
SHARMA, U.
1992 Complementary Medicine Today. Routledge. London
SINDZINGRE, N.
1985 “Présentation: Tradition et Biomeédicine”, Sciences Sociales et Santé, 3, pp 9-26.
SUCHMAN, E.A.
1965 “Stages of illness behaviour and medical care” Journal of Health and Social Behaviour, 6, pp. 114-
122.
‘TADDEI-BRINGAS, G.A.3 SANTILLANA-MACEDO, M.A., ROMERO-CANCIO, J.Aj ROMERO-TELLEZ, M.B,
1999 “Aceptacién y uso de herbolaria en medicina familiar’, Salud Publica de Mexico, 41, pp. 216-220.
‘TEIXEIRA, MZ, LIN, C.A MARTINS, M. de A.
2004 “O Ensino de Pricticas Nao-Convencionais em Satide nas Facultades de Medicina: Panorama Mun-
dial e Perspectivas Brasileiras’, Revista Brasileira de Educagao Média, 28, pp. 51-60,
Salud e intercuturalidad en América Latina
TEIXEIRA, MZ. LIN, C.As MARTINS, M. de A.
2005 “Homeopathy and acupuncture teaching at Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo:
the undergraduate attitudes’, Sao Paulo medical journal, 123, pp. 77-82
:ASTHOPE, G.; ADAMS, J. (eds.
‘The mainstreaming of complementary and alternative medicine studies in socal context. Routledge,
London. New York.
TROVO, M. Mt; SILVA, MJ.Ps LEAO, ER.
2003 “Terapiasalternatvas/complementares no ensino publica e privado: anlise do conhecimento dos
académicos de enfermagem’, Revista latinoamericana de enfermagen, 11, pp. 483-489,
VIDAL CASERO, M.C.
2002 “La evolucin dela reglamentacin de los medicamentos desde la promulgacion de la Ley del Me-
dicamento en 1990, Periodo 1990-2000. Su problematica”, Derecho Sanitaria, 8, pp. 95-109.
YOUNG, A.
1981 “When rational men fall sick: an inquiry into some assumptions made by medical anthropologists’
Culture, Medicine and Psychiatry, 5, pp. 317-335,
YOUNG, J.T
2004 “Illness behaviour: a selective review and synthesis” Sociology of Health and Illness, 26, pp. 1-31.
ZEMPLENI, A
1985 “La maladie et ses causes’ ’Emographe, 96-97, 2-3, pp. 13-43,
ZOLA, LK.
1973 “Pathways to the doctor: form person to patient’, Sacial Science and Medicine, 7, pp. 677-689.
49
También podría gustarte
- Avales Universitarios SSA 2024-2025Documento21 páginasAvales Universitarios SSA 2024-2025Lapislazuli SternAún no hay calificaciones
- Sobre Nosotros - Talento HumanoDocumento13 páginasSobre Nosotros - Talento HumanoCristhian Posso Posso LopezAún no hay calificaciones
- OyP - Clase 1 - Introducción Kinesiología-MAIMODocumento14 páginasOyP - Clase 1 - Introducción Kinesiología-MAIMOLean GalbuseraAún no hay calificaciones
- Universidad Tecnològica de Ciudad Juàrez: Formacion Sociocultural Unidad Ii Nombre Del AlumnoDocumento4 páginasUniversidad Tecnològica de Ciudad Juàrez: Formacion Sociocultural Unidad Ii Nombre Del AlumnoOscar RamosAún no hay calificaciones
- GIANDocumento2 páginasGIANRaudy AlcantaraAún no hay calificaciones
- Fracturas de Miebro SuperiorDocumento10 páginasFracturas de Miebro SuperiorAlejandra JaramilloAún no hay calificaciones
- Historia Clínica 1 DR Montesinos 2Documento9 páginasHistoria Clínica 1 DR Montesinos 2AlisonAún no hay calificaciones
- Trabajo de InvestigaciónDocumento12 páginasTrabajo de InvestigaciónLeilen GimenezAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Identificación y Generación de Principios AnatómicosDocumento12 páginasTarea 3 Identificación y Generación de Principios AnatómicosGermánAlonsoMuñozAún no hay calificaciones
- Displasia Acetabular Reporte de CasoDocumento6 páginasDisplasia Acetabular Reporte de CasoKevin Howser T. ViAún no hay calificaciones
- Circular Informativa Seguimiento MedicoDocumento4 páginasCircular Informativa Seguimiento Medicosindy yohana Leal murilloAún no hay calificaciones
- Intevención T.O en Tendones ExtensoresDocumento32 páginasIntevención T.O en Tendones ExtensoresDamary Cifuentes ReyesAún no hay calificaciones
- C.V. Angel Orozco BeecerraDocumento1 páginaC.V. Angel Orozco BeecerraNELY VAZQUEZ GONZALEZAún no hay calificaciones
- 002 Como Liquidar CirugiasDocumento13 páginas002 Como Liquidar CirugiasYasleidy Castro NovaAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Material de Movilización e InmovilizaciónDocumento22 páginasCapitulo 1 Material de Movilización e InmovilizaciónÉthel Méndez CalvoAún no hay calificaciones
- Antologia QuirurgicaDocumento10 páginasAntologia QuirurgicaJenner JavierAún no hay calificaciones
- Solicitud de Precertificacion Hospitalaria y o QuirurgicaDocumento1 páginaSolicitud de Precertificacion Hospitalaria y o QuirurgicaIngrid CastanedaAún no hay calificaciones
- Protocolo LaparosDocumento17 páginasProtocolo LaparosRENE OSMAR GONZALEZ PATONAún no hay calificaciones
- Mi Caso R2Documento4 páginasMi Caso R2Ricardo HernandezAún no hay calificaciones
- Lista de VerificacionDocumento2 páginasLista de VerificacionAlvaroAún no hay calificaciones
- Informe Semanal Estado de Equipos y Pendientes Gestión BiomedicaDocumento2 páginasInforme Semanal Estado de Equipos y Pendientes Gestión Biomedicajuan pablo RendonAún no hay calificaciones
- Arcos Helix ResumenDocumento1 páginaArcos Helix ResumenGatito DebuAún no hay calificaciones
- Lesiones de Los Tendones ExtensoresDocumento12 páginasLesiones de Los Tendones ExtensoresSeiruAún no hay calificaciones
- IPRESSDocumento20 páginasIPRESSJosé Luis VillenaAún no hay calificaciones
- Protocolo de Instrumentacion de Clavo Gamma IiiDocumento12 páginasProtocolo de Instrumentacion de Clavo Gamma IiiEster Calle CalleAún no hay calificaciones
- Técnicas AsépticasDocumento11 páginasTécnicas AsépticasAna Laura Soto ValdesAún no hay calificaciones
- Ron Ventura-SPADocumento3 páginasRon Ventura-SPARaquelAún no hay calificaciones
- Síndrome de Hombro DolorosoDocumento7 páginasSíndrome de Hombro DolorosoLaura GoodAún no hay calificaciones
- Tarea para Instrumentacion AvanzadaDocumento12 páginasTarea para Instrumentacion AvanzadaCristopher MaturanaAún no hay calificaciones
- Jose Vicente Blanquicett Lopez Jose Vicente Blanquicett Lopez Jose Vicente Blanquicett LopezDocumento2 páginasJose Vicente Blanquicett Lopez Jose Vicente Blanquicett Lopez Jose Vicente Blanquicett LopezmarisolAún no hay calificaciones