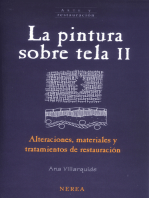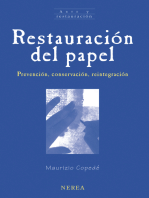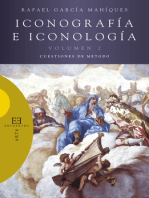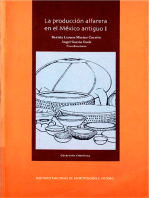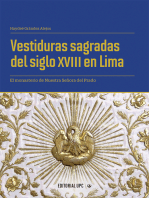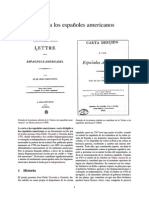Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lacienciayelarte II PDF
Lacienciayelarte II PDF
Cargado por
aistheesisTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lacienciayelarte II PDF
Lacienciayelarte II PDF
Cargado por
aistheesisCopyright:
Formatos disponibles
Ministerio
de Cultura
Imagen deelectrones secundarios dela corrosin por descincificacin a travs deplanos demaclado mecnico
y desarrollo decristales decuprita en una pieza romana delatn.
La Ciencia y el Arte II
Ciencias experimentales
y conservacin del Patrimonio Histrico
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Cub.Ciencia y Arte.pdf 1 08/10/10 13:47
Ministerio
de Cultura
Imagen de electrones secundarios de la corrosin por descincificacin a travs de planos de maclado mecnico
y desarrollo de cristales de cuprita en una pieza romana de latn.
La Ciencia y el Arte II
Ciencias experimentales
y conservacin del Patrimonio Histrico
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Cub.Ciencia y Arte.pdf 1 08/10/10 13:47
La Ciencia y el Arte II
Ciencias experimentales
y conservacin del Patrimonio Histrico
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 3 24/9/10 17:08:52
Edita:
SECRETAR A GENERAL TCNICA
Subdireccin General
de Publicaciones, Informacin y Documentacin
De los textos e imgenes: los autores
NIPO: 551-10-154-6
ISBN: 978-84-8181-461-3
MINISTERIO DE CULTURA
www.mcu.es
www.060.es
Subdirector General del IPCE
Alfonso Muoz Cosme
Jefe del rea de Formacin, Documentacin y Difusin del IPCE
Mara Domingo Fominaya
Jefe del Servicio de Documentacin del IPCE
Antonio J. Snchez Luengo
Coordinacin cientca
Marin del Egido. IPCE
David Juanes. ICV+R
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 4 24/9/10 17:09:09
ngeles Gonzlez-Sinde
Ministra de Cultura
Mercedes E. del Palacio Tascn
Subsecretaria de Cultura
ngeles Albert
Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales
MINISTERIO
DE CULTURA
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 5 16/9/10 08:49:41
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 6 16/9/10 08:49:41
NDICE
Pg.
Captulo 1. Las ciencias experimentales en los institutos de conservacin ........................................................................... 9
Carmen Prez*, David Juanes*, Marin del Egido**
*Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
**Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
Captulo 2. Mtodos y tcnicas para el estudio cientco de los bienes culturales .............................................................. 18
2.1. La documentacin geomtrica del Patrimonio en el IPCE del Ministerio de Cultura ............................................. 18
Jos Manuel Lodeiro. Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
2.2. La tomografa axial computerizada. Estudio de escultura de madera .................................................................... 32
David Juanes. Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
2.3. Mtodos analticos desarrollados en el IPCE para el estudio de bienes culturales basados
en la Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier y Tcnicas Cromatogrcas ............................... 44
Estrella Sanz*, M Antonia Garca** y Ruth Chrcoles*
**Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
*Universidad Complutense de Madrid
2.4. Las pinturas murales de la Casa de Ariadna en Pompeya: Un ejemplo de estudios
e investigaciones cientcas aplicados en el proyecto de conservacin y restauracin ............................................. 59
Carmen Prez*, Livio Ferrazza*, Margarita Domnech*, Fanny Sarri*, Albert V. Ribera**.
*Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
**Seccin de Arqueologa del Ayuntamiento de Valencia
Captulo 3. Casos de aplicacin: los bienes culturales como objetos cientcos ................................................................... 71
3.1. Aplicacin de los estudios fsicos en el campo en la restauracin .......................................................................... 71
Pilar Ineba. Museo de las Bellas Artes San Po V
3.2. Estudio de las condiciones microclimticas y lumnicas. Metodologa y prctica
en la Sede del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa .................................................................................... 78
Guillermo Enrquez de Salamanca y Teresa Gil Muoz. Instituto del Patrimonio
Cultural de Espaa
3.3. Metodologa de anlisis fsico-qumicos en obras policromadas de gran formato ................................................. 94
Marisa Gmez y Margarita San Andrs. Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
3.4. Analizando residuos de limpieza. Potencial analtico de los materiales eliminados
durante la restauracin ........................................................................................................................................... 113
Jos V. Navarro Gascn. Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
3.5. Tcnicas de procesado de imagen y visin articial en entornos artsticos ........................................................... 126
Juan Torres Arjona. E.T.S.I.T. Universidad Politcnica de Madrid
3.6. Nuevas perspectivas metodolgicas en la documentacin y estudio y en la conservacin
del arte rupestre del Arco Mediterrneo ................................................................................................................. 138
Pere M. Guillem Calatayud y Rafael Martnez Valle. Instituto Valenciano de Conservacin
y Restauracin de Bienes Culturales
3.7. Caracterizacin de elementos metlicos en textiles histricos y estudio de sus diversas
alteraciones mediante tcnicas microscpicas ........................................................................................................ 150
Livio Ferrazza y Mara Gertrudis Jan Snchez. Instituto Valenciano de Conservacin
y Restauracinde Bienes Culturales
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 7 16/9/10 08:49:41
Captulo 4. Innovacin .............................................................................................................................................................................. 162
4.1. Estudio y cartografa de sales en paramentos ptreos: innovaciones tecnolgicas con este propsito ................... 162
Josep Gisbert Aguilar, Manuel Blanco Domnguez, scar Buj Fandos,
Francesca Colucci, Josep Gisbert Aguilar, Pedro Lpez Julin, Beln Franco Lpez,
Ignacio Mateos Royo y Pilar Navarro Echeverria. Universidad de Zaragoza ..............................................................
4.2. Iluminacin no invasiva de pinturas rupestres ............................................................................................................. 171
Daniel Vzquez Molin, Jess Zoido Chamorro y Antonio lvarez.
Universidad Complutense de Madrid
4.3. El plomo en las vidrieras histricas: caractersticas, deterioro y conservacin ......................................................... 181
Fernando Corts Pizano. Fundaci Mas Carandell. Reus
4.4. Reconstruccin 3D partiendo de imgenes TAC. El caso de Atapuerca ..................................................................... 196
Elena Santos, Jos Miguel Carretero Daz, Rebeca Garca Gonzlez,
Laura Juez Aparicio, Laura Rodrguez Aparicio. Universidad de Burgos
4.5. Sistemas digitales de adquisicin de imgenes visibles, infrarrojos e hiperespectrales ............................................ 205
Salvador Gir. Infaimon S.L.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 8 16/9/10 08:49:41
9
Captulo 1
Las Ciencias Experimentales en los Institutos de
Conservacin
Carmen Prez y David Juanes
Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
Marin del Egido
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
Ciencias y conservacin: lugares comunes
Las ciencias naturales y la tecnologa forman parte de nuestra
vida cotidiana y son un instrumento para la paz, la defensa de
los derechos humanos y la promocin del desarrollo sostenible,
tal como deende la UNESCO en sus programas. Esta misma
organizacin, en su Convencin sobre la Proteccin del Patrimo-
nio Mundial, Cultural y Natural, arma que procurar desarro-
llar los estudios y la investigacin cientca y tcnica y perfeccio-
nar los mtodos de intervencin que permitan a un Estado hacer
frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y
natural (UNESCO).
Esta armacin, realizada en 1972, se nutre de una expe-
riencia iniciada tmida y puntualmente a nales del s. XVIII
(Calderado, 1987) (Ress-Jones, 1990). En la actualidad, los estu-
dios basados en la aplicacin de las ciencias experimentales son
parte integrante de los proyectos de conservacin y restauracin
del patrimonio histrico. Desde el primer laboratorio creado en
1888 y adscrito a los Museos Reales de Berln (Gilbert 1987), dedi-
cado al anlisis de las colecciones llegadas desde Egipto y Medio
Oriente, hasta la situacin actual con Laboratorios dedicados a la
conservacin del patrimonio en todos los pases occidentales y
gran parte del resto del mundo, la evolucin ha desembocado en
una nueva disciplina, las ciencias para la conservacin. En suma,
las ciencias experimentales han encontrado su lugar dentro de
la conservacin del patrimonio cultural, de igual modo, que la
conservacin y la restauracin han ido creando su hueco dentro
de las ciencias aplicadas.
En estos ciento veinte aos de recorrido se han tenido que
superar dicultades y retos de todo tipo (Egido, 2008). Se ha
tenido que convivir y superar el rechazo desde las las de los
ms tradicionales conservadores e historiadores del arte, y desde
reas ms estrictamente cientcas, ambos argumentando que el
estudio cientco de las obras de arte se alejaba, respectivamen-
te, del arte y de las ciencias puras. Unos y otros tenan motivos
a su favor para defenderlas. Los primeros se apoyaban en claros
ejemplos en los que se haban aplicado directamente una tcni-
ca, un producto o una prctica propia de las ciencias al mbito
del patrimonio histrico con resultados nefastos, y generando
unos problemas de conservacin ms graves que los que tena
originalmente. Estos hechos dieron alas y argumentos a aquellas
personas que desconaban y rechazaban la aplicacin de las
ciencias al arte (Melucco, 1996). En el lado opuesto, las ciencias
aplicadas al estudio del patrimonio no estaban bien considera-
das por la propia comunidad cientca, que consideraba que
este campo se alejaba de la investigacin cientca pura.
Con el paso de los aos, se han ido suavizando las posturas,
dando lugar a canales de comunicacin efectiva entre los cient-
cos y los profesionales a cargo de los trabajos de conservacin
del patrimonio. Hoy en da, se detecta una cierta armona entre
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 9 16/9/10 08:49:41
10
las dos reas del conocimiento, que se pone de maniesto en
los currculos de las carreras universitarias. Se imparten ciencias
en diversas especialidades relacionadas con la conservacin y la
restauracin, y existen distintas vas aunque escasas- para que
los alumnos de ciencias se pueden especializar en estudios aplica-
dos al patrimonio histrico. Tambin la disciplina de la Conserva-
cin del Patrimonio comienza a tener una historia que demuestra
que, al igual que hay ejemplos de resultados nefastos provocados
por aplicar una tcnica o producto sin ser previamente testado,
tambin hay numerosos ejemplos de intervenciones errneas o
almacenajes inapropiados que han daado seriamente el objeto,
por no conocer desde el punto de vista material o estructural, el
bien cultural con el que se trataba.
El resultado de todo este proceso es que, desde hace algunos
aos, los proyectos de conservacin y restauracin del patrimonio
histrico y cultural se realizan desde una perspectiva interdiscipli-
nar en el que se implican restauradores, cientcos, historiadores,
arquitectos, arquelogos, fotgrafos, entre otros profesionales,
quienes aportan su visin a los problemas relacionados con la
conservacin de las obras de arte. Todas las aportaciones tienen
una gran trascendencia dentro del objetivo comn que es conser-
var nuestro patrimonio histrico y cultural.
El trabajo propio de los departamentos cientcos se basa
en preguntas cuya respuesta sea de inters para los conserva-
dores y restauradores de ese bien, de modo que constituyen una
herramienta til para su trabajo. Sin embargo, cualquier estudio
y tecnologa aplicados al anlisis del problema debe partir de dos
condiciones sine qua non: mnima intervencin de la obra y no
modicacin de los valores histricos y artsticos del bien cultu-
ral. Esto impone lmites para los estudios cientcos que deben
ser identicados, reconocidos y asumidos, aunque esto suponga
aceptar que no todo tiene solucin abordable en la actualidad y
que, seguramente en un corto espacio de tiempo, alguna tcni-
ca podr adaptarse mejor a los requisitos especcos ese objeto
cultural (Egido, 2008).
Las actividades de los departamentos cientcos abarcan
muchas reas de la conservacin del patrimonio. La que ms direc-
tamente se asocia son los estudios que se realizan a las obras de
arte como apoyo a sus procesos de conservacin y restauracin.
La obra de arte es un valor intangible asociado a un soporte
material. Por tanto, tiene una naturaleza fsico-qumica compleja
indisociable a cualquier otro valor que se le puede atribuir (histri-
co, artstico, etc). As por ejemplo, un pigmento mineral no es ms
que un compuesto qumico con una determinada estructura cris-
talina que ha sufrido un proceso de preparacin. El aceite secante
empleado en pintura est compuesto por triglicridos de cidos
grasos fundamentalmente insaturados, mientras que las colas son
polmeros de aminocidos unidos por enlaces peptdicos. Los
metales arqueolgicos son metales puros, como el oro o la plata,
o mezclas de aleaciones como el oro bajo, bronce y el latn. Los
soportes de ciertas obras de arte son de origen vegetal, como la
madera, lino, camo, etc., o animal como el pergamino.
Esta naturaleza fsico-qumica es la que le permite al cient-
co desvelar su estructura constitutiva a partir de un complejo
anlisis de los materiales que la componen. La interpretacin de
estos resultados permite desvelar su mtodo de elaboracin, reuti-
lizaciones, arrepentimientos y el comportamiento de la obra a lo
largo del tiempo hasta ofrecer la imagen que se muestra en la
actualidad. Todos estos datos facilitan la comprensin y el enten-
dimiento de la obra, y permiten elaborar propuestas junto con
los profesionales dedicados a la conservacin y restauracin que
permitan su disfrute en el futuro.
Cualquier anlisis comienza con el estudio preliminar in situ.
El examen detallado de la obra debe realizarse con ayuda del
restaurador que indique las zonas de inters prioritario. Es la nica
forma de valorar el problema, su gravedad, su dimensin y denir
el objeto del anlisis. Todo ello es necesario para seleccionar los
ensayos y evaluar si el dao que sufre la pieza compensa los datos
que se obtienen del anlisis. En caso negativo es preferible esta-
bilizar el objeto y esperar a que la tecnologa evolucione. En caso
armativo se procede con el anlisis. Su resultado debe responder
a las cuestiones planteadas y debe poder ser comprendido por los
otros especialistas implicados, ya que es necesario compartir la
informacin, discutir los resultados y cooperar durante el proceso
de intervencin.
Estos estudios tambin proporcionan informacin de gran
inters desde el punto de vista histrico. El anlisis de materiales
permite conocer las intenciones del artista, etapas evolutivas de
la obra y del autor, o las tcnicas de ejecucin de una escuela
o una poca en concreto (gura 1). Estos resultados son mucho
ms amplios y se obtienen a ms largo plazo, ya que requieren
el estudio en conjunto de numerosas obras, lo que complica aun
ms el trabajo.
Figura 1. Seccin transversal de la encarnacin de la mano de La Virgen de
las Batallas Siglo XIII. Iglesia Parroquial de San Andrs Apstol, Valencia.
La gran cantidad de policromas sucesivas es un reejo de la historia de la
propia obra
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 10 16/9/10 08:49:43
11
Otra lnea de trabajo de los departamentos cientcos de
conservacin debe ser la adecuacin de tcnicas analticas
procedentes de otros campos al estudio del patrimonio hist-
rico. Todas las tcnicas de anlisis empleadas en el patrimonio
cultural proceden de las ciencias experimentales y de la indus-
tria. Tambin se debera incluir en este punto el ensayo y valo-
racin, en colaboracin con el resto de profesionales dedicados
a la conservacin, de nuevos productos y metodologas, que se
puedan aplicar en este campo. Partir del conocimiento de una
tcnica, una prctica, o una sustancia derivada de alguna cien-
cia experimental, ensayo de laboratorio o aplicacin industrial,
y extrapolarla directamente al mbito del patrimonio histrico
es un error de planteamiento que puede conducir a un grave
problema de conservacin. Por tanto, deben ser los departa-
mentos cientcos junto con los profesionales de la conservacin
y restauracin los que deben adecuar una tcnica o producto
al campo a la conservacin y restauracin de obras de arte,
mediante un adecuado proceso de transferencia tecnolgica.
Para ello, es necesario que todos especialistas en conservacin
mantengan un continuo inters por la puesta al da de posibi-
lidades tcnicas y hallazgos en otros campos que puedan ser
aplicables al patrimonio.
Adems, los departamentos cientcos deben tener un cono-
cimiento crtico de las tcnicas experimentales y un alto grado de
objetividad. Existe un gran riesgo de llegar a la utilizacin masi-
va de los medios tecnolgicos hasta el punto de realizar grandes
inversiones en equipamientos que proporcionen informaciones
que se pueden obtener de forma similar con otras tcnicas ms
sencillas y menos costosas. Por otro lado, hay que evitar caer en
la tentacin de aplicar tcnicas de ltima generacin para llegar
a resultados triviales. Existen ejemplos en la literatura de anlisis
con equipos punteros realizados exclusivamente a un artista de
gran importancia sin que aporten una informacin excesivamen-
te relevante.
La importancia de los anlisis cientcos y el carcter inter-
disciplinar de la conservacin y restauracin de bienes culturales
se pone de maniesto en el gran nmero de museos y centros
de restauracin que tienen un laboratorio o departamento cien-
tco, en el de Universidades y Centros de Investigacin que se
interesan en este tema y en una incipiente empresa privada que
lleva a cabo algunos estudios cientcos en bienes culturales. En
Espaa, existen distintos institutos de conservacin y restauracin
como son el Instituto de Patrimonio Cultural de Espaa, el Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio Histrico, el Instituto Valenciano de
Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales, el Centro de
Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales de Castilla y
Len, etc. que cuentan con laboratorios dedicados al estudio del
Patrimonio. Tambin museos como el Museo Nacional del Prado,
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa y el Museo Thyssen
Bornemisza disponen de un departamento cientco que asesora
y ayuda en las tareas de conservacin y restauracin. Por su parte,
el Consejo Superior de Investigaciones Cientcas cuenta con una
Red Temtica de Patrimonio Histrico y Cultural que aglutina
los proyectos de sus investigadores desde distintos institutos o
centros en este mbito. La Universidad tambin se ha incorporado
a los estudios de conservacin, no slo desde la perspectiva de
la arqueologa y la historia, como tradicionalmente ha sucedido,
sino tambin desde las Facultades de Ciencias con proyectos de
investigacin aplicados al Patrimonio.
Dentro del mbito internacional destacan los laboratorios del
Getty Conservation Institute, del Metropilitan Musem of Art de
Nueva York o instituciones como el C2RMF, el Opicio delle Pietre
Dure o el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.
Sea cual fuere la procedencia de estos Laboratorios dedica-
dos a conservacin, su puesta en funcionamiento no es una tarea
sencilla por muchas razones. Requiere un esfuerzo econmico
considerable de inversin en costoso equipamiento. Hay que
tener presente que se utilizan tcnicas procedentes de las cien-
cias experimentales y de la industria que deben ser adecuadas
al anlisis de las obras de arte. Adems, hay que ser respetuoso
con la obra, lo que implica empleo de ensayos no destructivos o
microdestructivos que aporten el mximo de informacin, lo que
encarece enormemente los equipamientos de anlisis (gura 2).
Otro factor importante que diculta la puesta en marcha de
un departamento cientco es la escasez de personal cualicado.
Los cientcos que actualmente trabajan en este campo tienen una
formacin de ciencias que se ha ido complementando a medida
que trabajaban en instituciones de conservacin del patrimonio.
Al no existir una formacin reglada, el nmero de profesiona-
les es bastante bajo. La especializacin a travs de los msteres
que ofrecen algunas universidades y trabajos de doctorado o post
doctorales es una slida esperanza que se ve enturbiada por la
inexistencia de un Programa Nacional de I+D+I dedicado a Patri-
monio desde 1996 y por la escasez de proyectos de investigacin
Figura 2. Microscopio electrnico de barrido de presin variable con siste-
ma de microanlisis acoplado. Permite el estudio morfolgico y el anlisis
qumico elemental de micromuestras sin necesidad de recubrimientos de
carbono u oro.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 11 16/9/10 08:49:44
12
de esta naturaleza que alcanzan nanciacin pblica solicitados
en el marco de otros Programas.
Tipos de departamentos cientcos de
conservacin. Ventajas e inconvenientes
Las mencionadas dicultades son comunes a cualquier grupo
cientco dedicado a conservacin, adscrito a museos, faculta-
des de ciencias u organismos de investigacin cientca, institu-
tos nacionales de conservacin o mbitos privados. Pero existen
particularidades que ataen a cada una de estas adscripciones que
diferencian el funcionamiento de unos y otros (Tennet, 1997).
Los Laboratorios de los museos se dedican a la conservacin
de la coleccin que albergan, objetivo comn al resto de personal
tcnico de la institucin y, en particular, en estrecha colaboracin
con los restauradores, en todas las intervenciones que realizan.
Adems, la programacin en un nico centro que conserva sus
propias colecciones con notables excepciones fruto del intenso
intercambio de obras en las exposiciones temporales- no depende
tanto de causas ajenas al museo para disear los programas de
conservacin. Sin embargo, la implicacin total resulta utpica
teniendo en cuenta que las plantillas de cientcos en estos Labo-
ratorios consisten en una o dos personas, en la mayora de casos,
que deben enfrentarse a todo tipo de materiales, pocas y altera-
ciones. La imposibilidad de abordar este enorme trabajo puede
desembocar en frustracin y en dirigir sus esfuerzos a la investi-
gacin con independencia de las intervenciones de conservacin
y restauracin que el museo tenga proyectadas. Volvemos pues a
la divergencia en el quehacer entre cientcos y conservadores y
restauradores. No obstante, estas dicultades no son insalvables.
La comunicacin y colaboracin con otros cientcos dedicados
a la conservacin fuera del museo, el establecimiento de prio-
ridades junto con el resto de personal del museo, la bsqueda
de objetivos comunes al mayor nmero posible de proyectos de
restauracin, la identicacin de objetivos necesarios pero abor-
dables frente a grandes ambiciones y, por qu no, un rea de
especializacin concreta que pueda responder a la satisfaccin
profesional de la investigacin, son herramientas que pueden
propiciar buenos resultados.
En las Universidades y en otros Organismo Pblicos de Inves-
tigacin, la investigacin cientca goza de una mayor especiali-
zacin y capacidad, disponibilidad de tiempo y los ms modernos
recursos tecnolgicos para una actividad que les es propia. Los
trabajos ms minuciosos y expertos, las instalaciones y tecno-
logas ms avanzadas de un pas se encuentran en este tipo de
centros. En este sentido, ningn laboratorio de las instituciones
dedicadas a la conservacin tiene las posibilidades cientcas y
tecnolgicas de una Facultad de Ciencias, Escuela Tcnica o, en
Espaa, el CSIC, por ejemplo. La conservacin cientca puede
recibir grandes benecios de este alto nivel de especializacin. Sin
embargo, estos departamentos no estn nicamente dirigidos a la
conservacin del patrimonio, de donde adems, los recursos que
pueden obtener son muy escasos. La distancia entre estos labo-
ratorios y las necesidades de la conservacin cientca es grande,
no slo espacialmente, lo que tambin resulta en ocasiones un
serio inconveniente frente a los centros de conservacin, si no en
prioridades, en el conocimiento de las obras y en la necesidad de
dar respuesta prctica en corto espacio de tiempo a los problemas
planteados. La profundidad y especicidad de los programas de
investigacin acadmicos chocan con la amplitud de perspectiva
necesaria para dar respuesta a la diversidad de los problemas de
conservacin de una amplia variedad de objetos y monumentos.
Otra enorme distancia se encuentra en los medios de publica-
cin de resultados. Las revistas cientcas de inters para publicar
del personal de los centros de investigacin no suelen coincidir
con las publicaciones habituales especializadas en conservacin
y restauracin. Esto provoca que los resultados estn dispersos en
multitud de publicaciones de forma que queda, en cierto modo,
oculta a los profesionales que deberan hacer uso de ellos. La
importancia dentro de mbito cientco que est adquiriendo
las ciencias aplicadas a la conservacin empieza a reejarse en
que las publicaciones cientcas tradicionales de vez en cuando,
realizan monogrcos de aplicacin al patrimonio, aunque siguen
alejadas de los crculos de la conservacin. Por esta razn, es
importante que los centros pblicos dedicados a conservacin
procuren la conuencia de los medios de difusin monogrcos,
jornadas, cursos, etc.- de los contenidos cientcos dirigidos a la
conservacin producidos por universidades, organismos de inves-
tigacin y departamentos cientcos de centros de conservacin.
A pesar de todo ello, cuando se consigue aunar objetivos y
puntos de vista complementarios por parte de los equipos profe-
sionales que trabajan en estos dos tipos de instituciones, los resul-
tados son magncos. Las investigaciones sobre el azul maya que
se realizan en el sincrotrn de Grenoble desde hace aos estn
ofreciendo luz sobre una tecnologa y la posibilidad de identica-
cin de este pigmento largamente estudiado a las que difcilmente
se habra llegado en un departamento cientco de un centro de
conservacin (Snchez del Ro, 2006).
La tercera tipologa identicada son los laboratorios de los
institutos o centros pblicos de investigacin. En muchos senti-
dos, se puede decir que estos centros anan las ventajas mencio-
nadas para los departamentos cientcos de los museos y para
los grupos de investigacin sobre conservacin en centros de
investigacin y universidades. Los Laboratorios en los centros de
conservacin pueden dedicar sus esfuerzos exclusivamente a los
objetivos que el estudio cientco del patrimonio y su conserva-
cin requieren y estn en permanente contacto con las obras por
lo que la investigacin est dirigida a identicar mtodos y tcni-
cas prcticos y viables a corto plazo. Son estos departamentos los
que conocen las necesidades de anlisis y tiene los conocimientos
cientcos necesarios para adaptar nuevas tecnologas a la conser-
vacin del patrimonio.
La interdisciplinariedad es una prctica cotidiana ya que
ningn proyecto de conservacin de un Instituto se disea sin
la necesaria colaboracin de los diferentes perles profesio-
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 12 16/9/10 08:49:44
13
nales implicados: restaurador, arquelogo o arquitecto suelen
coordinar los proyectos de intervencin y cientcos, historia-
dores, conservadores formar parte del grupo de trabajo. Este
permanente contacto propicia que los proyectos de investiga-
cin programados en los Laboratorios de los Institutos cuenten
tambin con la participacin de estos otros perles profesiona-
les. Por tanto, pueden coexistir las intervenciones a corto plazo
de la actividad cotidiana con los proyectos de investigacin con
mayor proyeccin temporal y especicidad de contenidos. Las
lneas de trabajo prioritarias en estos centros en la actualidad
van encaminadas a los siguientes contenidos (Tagle, 2008):
Importancia del estudio de las dinmicas de alteraciones
de los materiales constituyente de los bienes culturales o
utilizados para su conservacin y restauracin.
Mejora e innovacin en nuevas tecnologas de documenta-
cin cientca e imagen como reectografa, termografa,
fotogrametra, radiografa, que amplen sus posibilidades
de aplicacin en bienes culturales y ofrezcan resultados de
mejor calidad.
Puesta a punto de nuevas tcnicas de anlisis y la evolu-
cin de las existentes es otro reto que tienen los departa-
mentos cientcos. En particular, el desarrollo de tcnicas
de anlisis sin toma de muestra y no destructivas es un
objetivo que se lleva persiguiendo desde los aos 70 y en
el que sigue habiendo avances. Por ello existen ya muchos
grupos de cientcos de centros de conservacin impul-
sando la implantacin y desarrollo de tcnicas porttiles,
sin toma de muestra y no destructivas que permitan el
estudio in situ, colaboren en la minimizacin de la toma
de muestra o permitan obtener un buen resultado sin toma
de muestra en los casos que sea preciso.
Publicacin y defensa de los criterios cientcos de la
conservacin bsicos en la toma de decisiones adecua-
das para la investigacin, la conservacin y la asignacin
de recursos con criterios objetivos y utilizando el conoci-
miento cientco.
Figura 3. FTIR con objetivo ATR que permite la identicacin de materiales orgnicos en fotografa histrica sin toma de muestra y sin efectos destructivos
para el bien cultural.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 13 16/9/10 08:49:45
14
La consecucin de estos objetivos mejora notablemente si los
departamentos cientcos de los Institutos hacen de interlocutor
entre el mundo universitario, los centros de investigacin cientca
y los organismos de conservacin. La coparticipacin en proyectos
de investigacin, la rma de convenios de colaboracin cientca,
incluyendo, en el caso espaol, los que propician el trabajo en
equipo entre los institutos de las diferentes Comunidades Aut-
nomas y el Estado, ofrecen indudables benecios profesionales y
cientcos y facilitan el intercambio de tcnicas y conocimientos.
Los institutos nacionales cuentan adems con recursos e
infraestructura, siempre menos de los deseados, pero ms que
los laboratorios de los museos. Existen al menos diferentes
profesionales con perles complementarios qumicos, fsicos,
bilogos, gelogos, ingenieros,...- lo que permite contar con la
masa crtica suciente para establecer secciones de especializa-
cin, consolidar el apoyo entre ellas y, de esa manera, conjugar
las respuestas a los problemas cotidianos con la necesaria inves-
tigacin. Cierto es que algunos grandes museos norteamerica-
nos y britnicos, como el Metropolitan Museum of Art de Nueva
York, cuentan con estos slidos departamentos cientcos pero
no es el caso mayoritario y se debe, probablemente, a que en
estos pases no existen institutos nacionales de conservacin. En
cualquier caso, esa situacin no tiene paralelo en Espaa puesto
que aqu ni siquiera los grandes museos cuentan con ms de dos
cientcos en plantilla en sus Laboratorios.
Otro aspecto interesante de los Laboratorios de los institutos
nacionales de conservacin es el valor que, como organismo de
una administracin pblica, tiene para elaborar las especicacio-
nes tcnicas de las adjudicacin en proyectos de conservacin de
bienes muebles e inmuebles y, con ello, defender criterios profe-
sionales que incluyan estudios cientcos previos y de seguimien-
to durante la ejecucin. En este sentido, tanto el Instituto del Patri-
monio Cultural del Espaa dependiente del Ministerio de Cultura,
como los Institutos de Comunidades Autnomas dependientes de
sus correspondiente Consejeras o Diputaciones, pueden y deben
utilizarse por los profesionales como instrumento de difusin y
aplicacin de criterios de conservacin cientca que las empresas
licitadoras debern cumplir.
A pesar de lo mencionado, la escasez de profesionales tambin
provoca que los departamentos cientcos dentro de los Institutos
de restauracin sean pequeos comparados con el resto de depar-
tamentos. Esto genera un exceso de trabajo que nicamente se
puede subsanar con una mayor dotacin de medios. Lamentable-
mente, como sucede en el caso de los Laboratorios de los Museos,
esto rara vez se produce, por lo que es necesaria una seleccin
crtica de los problemas que se van a estudiar, de modo que se
optimicen los recursos disponibles.
La evolucin tecnolgica y el propio trabajo multidisciplinar
plantean nuevos restos que se deben abarcar. Uno de los ms
importantes, que ya se ha mencionado, es la formacin. Conti-
nuamente aparecen nuevos materiales y tcnicas que son poten-
cialmente aplicables a la conservacin del patrimonio. Algunos
ejemplos son los nuevos materiales que incorpora el arte contem-
porneo y que se alejan bastante de los tradicionales; la polmica
sobre el uso de polmeros para la restauracin y la propuesta de
sustitucin por tratamientos con materiales que incluyen nano-
partculas, sobre todo en monumentos y pintura mural (Baglioni,
2006) (Giorgi, 2006). Toda esta rpida evolucin provoca que sea
necesario un constante aprendizaje, que muchas veces, es difcil
de compaginar con el trabajo diario. Una vez ms, los convenios
con las universidades y centros de investigacin, en los que los
Laboratorios de conservacin formen a cientcos en el campo del
estudio de los bienes culturales, y las universidades se impliquen
en la resolucin de los problemas que las nuevas tecnologas plan-
tean y en la investigacin especca.
Criterios profesionales
Desde el inicio de las contribuciones de las ciencias experimenta-
les a la conservacin del Patrimonio con la qumica analtica hasta
nuestros das, se han producido enormes cambios y un desarrollo
altamente positivo. El ms evidente es la mejora en los equipamien-
tos y tecnologa y un marco ms amplio en el que la qumica se
consolid, pero tambin otras ramas cientcas y tcnicas, desde la
geofsica a los sistemas electrnicos de visin multiespectral. Pero
quiz el cambio ms relevante, porque dene el mbito y los lmites
en que esas ciencias deben aplicarse, es la consolidacin de una
metodologa de trabajo que ana prctica cientca y criterios de
conservacin de patrimonio. Este es el aspecto ms caracterstico
del trabajo de los cientcos dedicados a conservacin y el que deli-
mita lo que es viable y cules deben ser las lneas de investigacin
en las que profundizar. Los proyectos de investigacin en ciencias
aplicadas a la conservacin actuales se dirigen hacia la identica-
cin de los materiales y sus dinmicas de alteracin, la conserva-
cin preventiva, las tecnologas de imagen en diferentes longitudes
de onda ms precisas y las propuestas de tratamiento frente a los
deterioros diagnosticados, incluyendo los de origen biolgico.
Todos los objetivos propuestos en estas reas temticas dedi-
cadas a patrimonio asientan en principios inspirados por los crite-
rios de conservacin cientca. Cabe mencionar el avance tecno-
lgico que proporcionen equipos porttiles, compactos y slidos
que permitan el trabajo in situ. De este modo, los bienes inmue-
bles pueden beneciarse del estudio y en los bienes muebles se
evitan traslados que, como es sabido, son potenciales fuentes de
deterioro. La realizacin de radiografas de retablos in situ y sin
desmontar, las limpiezas de grandes supercies ptreas monu-
mentales con la posibilidad de anlisis de la capa de alteracin
eliminada y el anlisis de piezas de museo sin necesidad de sacar-
las de su vitrina, son ejemplos de esta lnea de trabajo.
Un segundo aspecto de importante desarrollo es la implan-
tacin de sistemas analticos sin toma de muestra y no destruc-
tivos. El objetivo es realizar el estudio sin que esto implique una
modicacin de propiedades fsicas y qumicas de los materiales
constituyentes de los bienes culturales. Existen en la actualidad ya
muchos equipos con los que trabajar in situ sin toma de muestra
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 14 16/9/10 08:49:45
15
y contina el avance en esta lnea con equipos de uorescencia
de rayos X ms precisos y ligeros y diferentes tipos de espectros-
copas sin toma de muestra. Esto permite acceder a informacin
en objetos en los que la toma de muestra no es viable desde un
criterio de conservacin.
Cabe destacar como tercer aspecto la minimizacin de las
muestras. Este logro viene asentado en dos pilares. Uno es que
el uso de barridos previos en los bienes culturales objeto de estu-
dio permitan identicar de forma precisa cules son los puntos
de inters para la toma de muestra. Esto signica sistematizar
en lo posible el uso de tcnicas de imagen barridos con endos-
copio, radiacin uv, reectografa infrarroja, radiografa, etc.- o
de tcnicas analticas sin toma de muestra mecanizacin de
los sistemas de XRF para barrer supercies- para identicar de
forma precisa los puntos conictivos en los que slo la toma de
muestra garantiza obtener una informacin veraz sobre lo que se
busca. Otro de los pilares es el avance tecnolgico que permite
obtener resultados analticos de calidad con una mnima canti-
dad de muestra. En estudios de datacin, por ejemplo, el avance
en este sentido ha sido notable en los ltimos aos.
El resultado de estos avances permite el diseo de una meto-
dologa de acercamiento y anlisis de las obras de arte desde el
punto de vista de la conservacin cientca que minimiza los
daos y mejora los resultados obtenidos. Ejemplo de la aplica-
cin de estos criterios son algunos proyectos realizados en cola-
boracin entre el Instituto de Patrimonio Cultural de Espaa y el
Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes
Culturales (Vega, 2009).
Los anlisis se realizan siguiendo una secuencia lgica en
la que los resultados de una tcnica sirven de base para el estu-
dio con la siguiente, teniendo presente que las tcnicas que se
empleen estn subordinadas a la obra de arte y al objetivo que
se pretende. En primer lugar, se utilizan tcnicas no destructi-
vas sin toma de muestra, comenzando por los estudios globales
y continuando con los puntuales. Dentro del primer grupo se
engloban todas aquellas tcnicas basadas en la obtencin de una
imagen con distintas longitudes de onda, desde las ms sencillas
como la fotografa con luz rasante, fotografa visible y ultraviole-
ta; o ms complejas como la reectografa infrarroja, el anlisis
multiespectral, la radiografa y el TAC.
Figura 4. Prototipo mecanizado desarrollado por el IPCE en colaboracin con
la Escuela Tcnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacin en el proyec-
to de investigacin VARIM para la realizacin de reectografa y radiografa in
situ en grandes formatos. Imagen de Toms Antelo.
Figura 5. Estudio analtico de la Dama de Elche en colaboracin con el Museo
Arqueolgico Nacional. Un barrido inicial con XRF permite minimizar la toma
posterior de micromuestras. Muestras tomadas por Marisa Gmez.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 15 16/9/10 08:49:49
16
Los resultados de los anlisis globales sirven de punto de parti-
da para el anlisis puntual no destructivo y sin toma de muestras
mediante distintas tcnicas espectroscpicas como la uorescen-
cia de rayos X, el Raman y el FTIR. El desarrollo de tcnicas port-
tiles permite realizar grandes barridos a las obras sin que stas
sufran daos, por lo que se pueden realizar estudios de aquellas
zonas en las que no es posible la toma de muestra, ya sea porque
afecta a la lectura de la obra o porque implicara una prdida
irreparable desde el punto de vista material e histrico (Martn
de Hijas, 2004) (Martn de Hijas, 2008). Una vez llegado a este
punto, y si todava hay cuestiones por resolver, se contina a las
tcnicas microdestructivas con toma de micromuestras. Este paso
tiene como base todos los resultados de los anlisis anteriores, por
lo que es un proceso optimizado, que minimiza su nmero y con
ello el dao que sufre el objeto.
La prctica demuestra que los estudios analticos, con o sin
toma de muestra, proporcionan resultados que se buscaban
y otros inesperados, y que su combinacin potencia esta posi-
bilidad que puede enriquecer enormemente los resultados. Un
ejemplo digno de mencin han sido los estudios sobre escultu-
ra ibrica realizados en colaboracin con el Museo Arqueolgico
Nacional de Madrid. Los barridos realizados mediante XRF sin
toma de muestra permitieron hacer un estudio ms amplio en
zonas con y sin policroma, o, en el caso de la Dama de Baza, con
concreciones y restos del material que la enterraba. Estos amplios
barridos permitieron detectar trazas de estao que, aunque dbi-
les, resultaron un gran descubrimiento. Una adecuada toma de
muestra en una zona de pliegues en la que, sin la informacin
obtenida con XRF, no se hubiera realizado, permiti identicar
lminas de estao mediante microscopa electrnica que demues-
tran una decoracin dorada original hasta ese momento nunca
probada (Gmez, 2008). Esta metodologa analtica combinada
tambin puede generar nuevas preguntas y dudas que no se plan-
teaban en un principio y que pueden tener una gran importancia
en la conservacin del objeto.
Una importante aportacin identicada desde los primeros
aos de existencia de los Laboratorios dedicados a la conserva-
cin se reere a las propuestas de nuevos materiales y mtodos de
tratamiento par ala conservacin y restauracin. Siempre apoya-
dos en la clsica propuesta de Brandi de reversibilidad, y en la
ms realista desde el punto de vista estrictamente cientco de la
compatibilidad con los materiales originales, las investigaciones
analticas se han dirigido a optimizar el tipo de materiales utiliza-
dos en los bienes culturales.
Otro de los principios de procedimiento introducido en los
ltimos veinte aos es la importancia de conocer las interaccio-
nes de los materiales propuestos para la conservacin y restau-
racin con el medio ambiente. Es lgico que los primeros estu-
dios cientcos histricos de bienes culturales se dirigieran a la
caracterizacin de los materiales, como ocurre en la actualidad
con cualquier proyecto cientco de un bien cultural. Pero con
el tiempo alcanzaron una progresiva relevancia el estudio de
los procesos de deterioro y la propuesta de tratamientos para la
conservacin, signo de madurez de la disciplina. Es de todos
conocido el aumento del uso de polmeros en los tratamientos de
conservacin utilizados como consolidantes, capas de proteccin,
hidrofugantes, producido en las tres ltimas dcadas del siglo XX,
basado nicamente en estudios de anlisis de materiales, tanto
constituyentes de los bienes culturales, como posibles aadidos
o aplicados. Y tambin es conocido el exceso de conanza en
estos productos que con el tiempo producan efectos no desea-
dos que contribuan ms si cabe al deterioro de los materiales.
Casos muy extendidos son la aplicacin de estos productos en
piedra y morteros, y las posteriores disgregaciones y prdidas
de cohesin ocasionadas. Desde nales de la dcada de 1990 y,
cada vez con ms fuerza, se ha ido imponiendo una estrategia de
evaluacin de factores de riesgo y evaluacin de parmetros que
minimicen el deterioro contaminantes, humedad y temperatu-
ra y sus variaciones, iluminacin, etc.- para el uso tanto de los
materiales de conservacin y restauracin, como de instalaciones
de control. La disciplina ha pasado de contar con una carta de
recomendaciones preventivas bsicas a introducirse con fuerza
en las investigaciones sobre materiales y tcnicas, dotando a esta
estrategia de conservacin de un cuerpo terico y prctico de un
importante contenido cientco y tcnico. El objetivo no reside en
una propuesta de tratamiento o de restauracin, sino en la identi-
cacin y prevencin de los riesgos ms a medio y largo plazo. Se
abordan la compatibilidad con los materiales de restauracin en
determinados ambientes, o los materiales y diseo de vitrinas en
funcin de los objetos que deban contener y los espacios en que
se encuentren, apoyndose en tcnicas analticas de mayor sensi-
bilidad que permiten identicar alteraciones o sustancias nocivas;
el establecimiento de condiciones de almacenaje seguras basadas
en estudios de envejecimiento de materiales; el control de par-
metros ambintales mediante sensores ms ajustados, pequeos y
funcionales, entre otros ejemplos. Esta nueva dimensin en el que
las ciencias experimentales y la tecnologa contribuyen a identi-
car y prevenir los factores de riesgo ha dotado a la conservacin
preventiva de una personalidad ms amplia y una mayor interac-
cin con las ciencias. Adems ha puesto a disposicin de conser-
vadores, restauradores y gestores del patrimonio herramientas de
control y planicacin
Estos criterios, hasta ahora mencionados, se reeren a aspec-
tos puramente cientcos en cuanto a que aluden a los avances y
direcciones prioritarias que guan los estudios y las propuestas
de los cientcos dedicados a conservacin. Pero hay un aspec-
to previo importante. Todos debemos ser conscientes de que el
conocimiento es nico y las subdivisiones en diferentes ramas del
saber con las que todos nos acercamos al conocimiento, estableci-
das del modo ms lgico encontrado, no debe distanciarnos de la
consciencia de que esa separacin es forzada. En particular, en la
conservacin de bienes culturales, los especialistas de diferentes
ramas del saber deben participar conjuntamente en los procesos
de identicacin de los bienes culturales, sus valores tangibles
e intagibles y su relevancia social y cultural. Slo de este modo
podrn establecerse prioridades y decidir la secuencia de actua-
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 16 16/9/10 08:49:49
17
ciones que rentabilice el esfuerzo y maximice la calidad y dura-
bilidad de los tratamientos de conservacin desde el punto de
vista de las ciencias experimentales. La consecuencia natural de
este proceso es una utilizacin racional de los recursos cientcos
y tcnicos. Esta consecuencia es deseable no slo por evidentes
razones de uso adecuado de los recursos sino por la conanza que
despierta en otros profesionales, quiz ajenos a la comprensin de
los procesos fsicos y qumicos, pero muy cercanos a la competen-
cia profesional de conservar el patrimonio del mejor modo posi-
ble. Tanto si se trata de una pequea intervencin, pongamos de
limpieza o reintegracin de una supercie pictrica, como de un
proyecto de conservacin ms amplio, tan slo la interdisciplina-
riedad permite tomar las decisiones estratgicas necesarias para
programar un buen trabajo de conservacin (Tagle, 2008).
Bibliografa
Baglioni, P., Giorgi, R. Soft and hard nanomaterials for
restoration and conservation of cultural heritage, Soft Matter,
230, (2006), pp. 293-303.
Caldararo, N.L., An Outline History of Conservation in
Archaeology and Anthropology as Presented through Its Publica-
tions, Journal of the American Institute for Conservation (JAIC),
Vol. 26, No. 2 (Autumn, 1987), pp. 85-104
Gilberg, M., Rathgen, F., The father of modern archaeological
conservation, Journal of the American Institute for Conservation
(JAIC), Vol. 26, Number 2, 1987, pp 105-120.
Giorgi, R., Chelazzi, D., Carrasco, R., Colon, M., Desprat, A.,
Baglioni, P. The Maya site of Calakmul: in situ preservation
of wall paintings and limestone by using nanotechnologies en
Saunders et al (Eds.) IIC Congress 2006 , pp.162-169. (2006).
Gmez, M., Navarro, J.V., Martn de Hijas, C., del Egido, M.
Alguer, M., Gonzlez, E., Arteaga, A., Juanes, D., Revisin y
actualizacin de los anlisis de policroma de la Dama de Baza.
Comparacin con la Dama de Elche en Bienes Culturales. Cien-
cias aplicadas al patrimonio, numero 8, Ministerio de Cultura,
Madrid, 2008, pp. 211-221.
Egido, M. del Reexiones sobre las ciencias aplicadas y la
conservacin del Patrimonio, La Ciencia y el Arte: Ciencias expe-
rimentales y conservacin de patrimonio histrico. Madrid: Minis-
terio de Cultura. 2008. pp 13-24.
Martn de Hijas, C., Juanes, D., Garca, M.A., Anlisis de
los documentos autgrafos de Isabel I pertenecientes al fondo
documental del Monasterio de Nuestra Seora de Guadalupe en
Bienes Culturales. Guadalupe y la Reina Isabel, numero 4, Minis-
terio de Cultura, Madrid, 2004, pp. 81-102.
Martn de Hijas, C., del Egido, M. Juanes, D., Aplicacin de
mtodos de anlisis sin toma de muestra en fotografa histri-
ca. Estudios de una coleccin procedente del Museo Sorolla en
Bienes Culturales. Ciencias aplicadas al patrimonio, numero 8,
Ministerio de Cultura, Madrid, 2008, pp. 147-156.
Melucco, A. (1996) The role of science and technology, Price,
S. et al (ed.) Historical and Philosophical Issues in the Conserva-
tion of Cultural Heritage. Los Angeles: The Getty Conservation
Institute.
Rees-Jones, S.G. Early Experiments in Pigment Analysis,
Studies in Conservation, Vol. 35, No. 2 (May, 1990), pp. 93-109.
Snchez Del Ro, M.; Martinetto, P.; Reyes-Valerio, C.; Do-
oryhe, E.; Surez, M. Synthesis And Acid Resistance Of Maya
Blue Pigment, Archaeometry, 48, 1, February 2006, pp. 115-130.
Tagle, A. El Papel de las Ciencias en la Preservacin del Patri-
monio Cultural. La situacin en Europa. Bienes culturales: revista
del Instituto del Patrimonio Histrico Espaol, 8, (2008), pp. 27-36.
Tennent, N.H. Conservation Science: a view from tour pers-
pectivas, The interface between Science and Conservation. The
British Museum Occasional Pape, 116. Londres: British Museum.
1997. pp. 15-24.
Vega, C., Juanes, D., Garca, M.A., Gmez, M. The Sky of Sala-
manca. An example of experimental methodology applied to a
singular work of art en LASMAC & Archaeological & Issues in Mate-
rial Science en Cancn (Mxico) del 16 al 20 de agosto de 2009.
UNESCO, http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
consultado el 14 de septiembre de 2009.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 17 16/9/10 08:49:50
18
Captulo 2
Mtodos y tcnicas para el estudio cientco de los
bienes culturales
2.1. La documentacin Geomtrica del Patrimonio en el IPCE del
Ministerio de Cultura
Jos Manuel Lodeiro
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
Entendemos como Documentacin Geomtrica del Patrimonio
todos aquellos mtodos o tcnicas que nos permiten denir la
forma, medida o dimensin de los bienes culturales que confor-
man el Patrimonio Cultural.
Son muchos los sistemas que utilizamos en esta documenta-
cin, citemos los ms usuales: mediciones con cinta mtrica, jaln,
nivel de agua, escaneado mediante fotografas, distancimetro
lser, recticacin fotogrca, levantamientos topogrcos, foto-
grametra o escaneado lser 3D. Unos son muy sencillos, otros
complejos, desde muy econmicos a los ms caros, con poca
precisin o de alta precisin. etc.
La utilizacin de unos u otros depender no slo del presupuesto
para el proyecto, tambin de la fase en que nos encontremos y funda-
mentalmente de la precisin que necesitemos para la documentacin.
Figuras 1 y 2. Detalle Retablo S. Francisco de Tarazona (Izquierda empastado por mala eleccin de Escala y Derecha Escala Adecuada): Restitucin fotogra-
mtrica. IPCE: JM Lodeiro, F. J. Laguna
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 18 16/9/10 08:49:50
19
No es lo mismo tener que documentar una fachada que
todo un edicio, igualmente es muy diferente querer denir un
mapa de daos a necesitar documentar las deformaciones de
una estructura, o tener que denir las dimensiones de una obra
para un anteproyecto, que la documentacin de la misma obra
para la denicin del proyecto de intervencin.
La precisin puede venir denida bien por unos errores mxi-
mos, esto es, decidir que la documentacin no debe exceder
de 1 cm. de error en el plano y en la altura; bien en funcin de
la precisin grca: precisin = 0,2 mm. * Escala de dibujo (Si el
plano se va a realizar a Ed = 1/50 p Pr = 0,2 * 50 = 10 mm., es
decir, los trabajos deben de realizarse de forma que los errores no
excedan de 1 cm. de precisin. De igual manera se puede exigir
la documentacin de un detalle mnimo que es necesario que sea
representado y que debe de quedar perfectamente denido.
La eleccin adecuada de la escala o precisin, determinar
el coste de los trabajos de documentacin, ya que a mayor preci-
sin, mayor coste, teniendo presente que el aumento de precio no
es proporcional (ms bien exponencial) al aumento de precisin
(por ejemplo si un levantamiento a E=1/100 cuesta 20, al aumen-
tar la precisin para obtener una E=1/20, no va a costar 100 si
no del orden de 1000); por otra parte hay que tener en cuenta
que a mayor precisin, la metodologa ha de ser ms precisa as
como los equipos empleados, lo que encarecer los trabajos. Esta
eleccin tambin condicionar la calidad de los trabajos, que se
empasten o no, que la documentacin sea mejor o peor.
Una vez vista la importancia de la eleccin de precisin o
escala, pasaremos a ver los distintos mtodos de documenta-
cin geomtrica.
El ms utilizado y que proporciona una mejor relacin cali-
dad precio es la medicin con cinta mtrica, que puede ser
muy preciso si empleamos la metodologa adecuada (cintas
metlicas, mediciones a ras de suelo, nunca superar los 20 m.
etc.) Nos permite denir la geometra, alturas, sus dimensiones
y, muy importante, el detalle, por pequeo que ste sea, pues
sigue siendo el mejor sistema para registrarlo.
Un buen levantamiento con cinta nos proporcionar una
precisa denicin del bien a documentar. De hecho si nos basa-
mos en los fondos grcos del Instituto, los planos obtenidos por
este procedimiento suponen ms del 90 %.
Disponemos de 3 sistemas fundamentales para realizar un
levantamiento con cinta, que son:
Triangulacin (o Trilateracin) : por el que descomponemos
el objeto a documentar en tringulos, de los que medimos sus
tres lados.
Alineacin : disponemos de una cinta sobre el suelo, que va
a representar el eje de abscisas, midiendo con un exmetro
la componente vertical (eje de ordenadas), con lo que cada
Figura 3. Medicin con cinta Figura 4. Medicin de detalles con exmetro
Figura 5. Medicin con cinta Trilateracin
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 19 16/9/10 08:49:52
20
detalle queda denido por una distancia al origen de la cinta
y otra perpendicular a sta.
Medicin directa : que permite completar la totalidad del traba-
jo y precisar cuanto deseemos los detalles del objeto.
Como veremos, la cinta se utiliza combinada con otros
muchos mtodos y se hace imprescindible en la denicin
de los detalles.
La denicin de los elementos verticales (cornisas, portadas,
ventanas, etc.) resulta ms compleja que la de las plantas; las
metodologas ms precisas resultan caras.
Veamos algunos ejemplos:
Foto Escalada: consistente en la utilizacin de una fotografa
del objeto, tomada lo ms frontal a ste y lo ms recta posible y
aplicarle una regla de tres con una medida conocida. Para ello
podemos fotograar nuestro objeto a documentar con un jaln de
distancia conocida, o bien medir un elemento que aparezca en la
foto (es mucho ms operativa la utilizacin del jaln, pero si no
disponemos de uno tenemos la otra alternativa). Como conoce-
mos la longitud del jaln (J), en la foto medimos la magnitud del
Figura 6. Medicin con cinta Alineacin
Figura 7. Ejemplo medicin con cinta (Capilla del Condestable Catedral de
Burgos). IPCE: Jos Sandoval
Figura 8. Ajuste fotogrco mediante Jaln
Figura 9. Sombras arrojadas
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 20 16/9/10 08:49:54
21
jaln (j) y el elemento deseado (e). Mediante regla de tres, obten-
dremos lo que mide el elemento (E) E/e = J/j E =J * e / j. Frmula
que aplicaramos a todos los elementos que necesitemos para la
documentacin. De igual manera podemos introducir la foto en
un sistema de CAD, escalarla y utilizar la foto escalada para sacar
todos esos elementos que deseamos documentar.
Una metodologa anloga consiste en medir las Sombras arro-
jadas por un jaln y el elemento que deseamos registrar aplicando
de forma similar una regla de tres.
Las ltimas versiones de Photoshop incluyen una funcin de
correccin de lente, que permite realizar un ajuste de las fotogra-
fas. Una vez conseguido que tanto las verticales del objeto sean
verticales, como que las horizontales tambin sean lo ms hori-
zontales posibles, podemos utilizar esta foto corregida en cual-
quier sistema de CAD y obtener medidas de ella. (Es imprescindi-
ble una magnitud conocida del objeto para escalar la foto).
Las precisiones que obtenemos no son adecuadas para una
documentacin de precisin, pero s que son perfectamente tiles
en una primera fase o en un levantamiento a escalas grandes.
Actualmente disponemos de unos programas de Rectica-
cin fotogrca, que son tiles para denir con bastante preci-
sin (1 o 2 cm.) los objetos deseados. Dichos programas slo
son vlidos para documentar elementos planos (no utilizar
nunca en objetos con relieve). Esta tecnologa es precisa para
denir planos y muy conveniente ya que obtenemos una ortofo-
tografa o fotoplano del objeto, teniendo a la vez la informacin
geomtrica y la fotogrca muy til en el mundo de la restaura-
cin. Creo que es uno de los mtodos que se impondrn en un
futuro inmediato por las ventajas que presenta, ya que de una
ortofoto podemos obtener magnitudes, informacin del tipo de
materiales, el estado de conservacin de estos, supercies de
deterioro, etc.
En la imagen (Palacio de Cogolludo) se ve el resultado de una
recticacin fotogrca (ortofoto) en la que se aprecian con toda
claridad los tipos de materiales, en la que se pueden medir no
slo las dimensiones, tambin obtener supercies de deterioros,
observar las zonas ms afectadas, hacer sobre la propia ortofoto
el mapa de daos, etc.
Mtodos Topogrcos: es uno de los mtodos ms utiliza-
dos en el IPCE ya que puede utilizarse por si slo o en combina-
cin con otros sistemas.
Permite obtener plantas, alzados, distancias, alturas de un
objeto o edicio. Sirve lo mismo para interiores o exteriores.
Es muy til ya que dene un sistema de coordenadas nico y
homogneo para todo un objeto o conjunto. Puede ser tan preciso
como requiera nuestra documentacin (recordemos que cuanto
Figura 10. Recticacin fotogrca
Figura 11. Ortofoto alzado patio del palacio ducal de Cogolludo (Guadalajara): IPCE: JM Lodeiro
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 21 16/9/10 08:49:55
22
ms preciso, mucho ms caro nos resultar el trabajo), pudiendo
llegar a la dcima de milmetro si fuera necesario.
El nico inconveniente, es que se obtiene punto a punto, lo
que implica una simplicacin de la realidad o una obtencin
masiva de puntos (lo que podra disparar el coste de la documen-
tacin grca).
Para su empleo es necesario contar con equipos topogrcos
(taqumetros, estaciones topogrcas, niveles, etc.), as como con
personal cualicado.
Los mtodos utilizados son dos:
Radiacin: bien por medicin lser o mediante prisma, se
obtiene la distancia geomtrica entre la estacin y el elemento al
que vamos a dar coordenadas, mediante las lecturas de los ngu-
los horizontal y vertical, calculamos por polares las coordenadas
tridimensionales del punto medido (X, Y, Z).
Interseccin Directa: consiste en determinar las coordenadas
de un punto por la observacin de dicho punto desde al menos
2 estaciones conocidas. Con ello resolvemos el problema por la
interseccin de dos rectas en el espacio.
Para conseguir que todo el objeto est en un nico sistema
y que sea homogneo, disponemos de una variada metodolo-
ga: Base, Alineacin, tringulo, etc. Pero los ms precisos y
usados son:
Poligonales: Consistente en la concatenacin de estacio-
nes topogrcas a las que damos coordenadas (X, Y, Z)
por radiacin, que nos permiten unir, interior y exte-
rior del conjunto, con la precisin adecuada a cada tipo
levantamiento.
Triangulacin: Es el ms preciso de los sistemas topogr-
cos, desde cada vrtice observamos a todos los dems,
y a los puntos a los cuales queremos dar coordenadas.
Con ello tenemos un sistema de observacin de datos
superabundantes que permiten obtener por mnimos
cuadrados, tanto las coordenadas de los vrtices como
de los puntos. (Se utiliza en trabajos de alta precisin).
Como hemos citado la topografa se puede utilizar como
mtodo de trabajo per se, es decir, que con el solo empleo de la
topografa, podemos obtener la planta, curvas de nivel, alzados,
secciones, etc., como queda reejado en el ejemplo que vemos
a continuacin, del Palacio Ducal de Cogolludo (Guadalajara),
quedando perfectamente denido el Bien en cuestin.
Figura 12. Esquema de Radiacin e Interseccin Directa topogrca.
Figura 13. Esquema de Poligonales topogrcas.
Figura 14. Esquema de red microgeodsica topogrca
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 22 16/9/10 08:49:56
23
O podemos emplearla en combinacin con otros mtodos,
pasemos a ver un ejemplo:
Topografa y Delineacin: por mtodos topogrcos de-
nimos el armazn general del objeto (en este caso la catedral de
Burgos), en donde se han dado los puntos base, para denir la
geometra (quiebros, esquinas, alineaciones, etc.). Este armazn
podemos considerarlo exento de errores.
Ahora apoyndonos en l, realizamos las medidas con cinta,
triangulaciones y alineaciones necesarias para denir con todo
detalle la planta que nos ocupa.
Como se puede apreciar en los detalles sacados de la plan-
ta general, mediante la medicin con cinta podemos llegar a la
precisin y detalle que deseemos denir.
i Figura 15. Planta, curvas de nivel y secciones Palacio Ducal de Cogolludo
(Guadalajara). IPCE: JM Lodeiro
p Figura 16. Alzados y secciones Palacio Ducal de Cogolludo
(Guadalajara)
Figura 17. Planta general Catedral de Burgos. IPCE: JM Lodeiro, Jos Sando-
val, Joaqun Daz
Figura 18. Detalle Catedral de Burgos
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 23 16/9/10 08:49:57
24
Veamos otro ejemplo, en este caso se trata de un edicio
en su totalidad, podemos observar la nube de puntos obtenida
por topografa. Una vez tratada dicha nube, con la utilizacin de
las mediciones de cinta obtendremos las diferentes plantas, si
empleamos las fotografas en sus diferentes versiones obtendre-
mos alzados y secciones.
Al acercamos a un detalle, vemos con qu precisin se estn
obteniendo este tipo de trabajos conjuntos de topografa, cinta
y fotografa.
Fotogrametra: etimolgicamente es la medida de lo escrito
con luz, por tanto puede considerarse fotogrametra todo aquel
sistema que utilice la luz para medir, una foto, la recticacin,
el photoshop, etc. Aunque se considera fotogrametra al mtodo
preciso de obtener coordenadas o el dibujo de lnea de un objeto
mediante la utilizacin de fotos mtricas.
Disponemos de dos sistemas:
Fotogrametra de haces o Intersecciones: mediante la obten-
cin de varia fotos oblicuas del objeto y la obtencin de una serie
de puntos con coordenadas conocidas, podemos obtener las
dimensiones o coordenadas de cuantos puntos del objeto desee-
mos. Tiene la ventaja de que los programas no son caros, corren
bajo un ordenador convencional, pero slo es posible obtener
coordenadas de puntos muy bien denidos en varias fotos (esqui-
nas, ventanas, etc.)
Fotogrametra Estereoscpica: utiliza la capacidad del ser
humano para ver en tres dimensiones; se sustituyen los dos ojos
por sendas fotografas (que deben de ser paralelas entre s y
perpendiculares a la base) con lo que se puede ver el objeto tridi-
mensionalmente.
Es la que empleamos en el IPCE ya que permite obtener un
dibujo de lnea continuo, indispensable en nuestro trabajo para
denir los detalles (decoracin de cornisas, ventanas, vestimen-
tas y sonoma de estatuas), es el mejor mtodo para detectar
Figura 19. Detalle ampliado Catedral de Burgos. IPCE: Jos Sandoval
Figura 20. Nube de puntos topogrcos (3D): JM Lodeiro
Figura 21. Alzados edicacin (topografa y delineacin): JM Lodeiro F.J. Laguna.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 24 16/9/10 08:49:58
25
deformaciones que incluso no se aprecian a simple vista. Todo
esto es posible al tratarse de un calco de la realidad. Con la foto-
grametra estereoscpica tenemos un modelo a escala del objeto
real, del que podemos sacar toda la informacin (coordenadas,
distancias, supercies, deformaciones, geometra, volumen,
secciones, alzados, plantas).
Se puede emplear como mera documentacin, para denir
deformaciones, como plano base para marcar deterioros, para
el mapa de daos del bien, como informacin geomtrica para
realizar proyectos, en estudios de deformaciones a lo largo del
tiempo, etc.
La metodologa consiste en la obtencin de una serie de fotos
mtricas del objeto (aquellas en que se conoce con precisin la
focal, la funcin de distorsin, el plano focal y el punto principal),
poner a escala y en su posicin espacial el modelo denido por
stas fotos (apoyo topogrco de los pares) y la obtencin de la
Figura 22. Detalle (topografa, delineacin y fotografa). F.J. Laguna
Figura 23. Esquema Fotogrametra de Haces.
Figura 24. Esquema Fotogrametra Estereoscpica.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 25 16/9/10 08:50:00
26
informacin contenida en dicho modelo (restitucin fotogram-
trica del Par). Como queda patente cada una de las diferentes
fases, requiere la utilizacin de unos equipos especiales (ms bien
caros) para que el proceso se realice con la precisin adecuada,
cmaras mtricas, aparatos topogrcos y restituidores.
Veamos varios ejemplos de restituciones y sus diferentes
usos:
San Pietro in Montorio (Roma): Alzado principal y Seccin
Longitudinal.
En el caso del Retablo de Rasines (Cantabria) se pretenda
obtener un documento en que se apreciaran las deformacio-
nes, para su posterior restauracin (no se dibuj la decoracin
ya que no era objeto del trabajo).
Como ejemplo de documentacin podemos ver la Fuente
de los Leones La Alhambra (Granada)
Uno de los ejemplos ms completos lo tenemos en el reta-
blo Mayor de la Catedral de Sigenza (Guadalajara), en primer
lugar obtuvimos la documentacin del retablo, sobre la que se
incorpor la informacin del tipo de escultura (bulto redondo,
altorrelieve). Donde se restituyeron las secciones longitudinales
y transversales para facilitar la labor del arquitecto a la hora de
denir con precisin el tipo, tamao y magnitud del andamio
ms adecuado para los posteriores trabajos de restauracin.
Teniendo como base la fotogrametra, se plasmaron los
mapas de daos de cada una de las escenas del retablo.
Por ltimo, mostrar un claro ejemplo en el que se puede
apreciar que la fotogrametra proporciona una informacin 3D
de la totalidad del objeto a documentar (Monasterio de S. Juan
de Duero Soria).
Figura 25. Cmaras mtricas y semimtricas del IPCE.
Figura 26. Restituidor Analtico.
Figura 27. Restituidor Digital.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 26 16/9/10 08:50:01
27
Figura 28. S. Pietro in Montorio (Roma) Alzado y seccin. IPCE: JM Lodeiro, Jos Sandoval, A. Almazn
Figura 29. Alzado y Seccin 3D, retablo de Rasines (Cantabria). IPCE: JM Lodeiro, Susana Fernandez
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 27 16/9/10 08:50:03
28
Figura 30. Alzado Fuente de los Leones, la Alambra (Granada). IPCE: JM Lodeiro, Susana Fernandez.
Figura 31. Alzado y secciones retablo mayor Catedral de Sigenza (Guadalajara). IPCE: Olga Cantos, JM Lodeiro, Susana Fernandez, A. Almazn.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 28 16/9/10 08:50:05
29
Figura 32. Esquema andamio para la restauracin del retablo. IPCE: Carlos
Jimenez Cuenca.
Figura 33. Detalle del Mapa de Daos del retablo mayor Catedral de Sigenza
(Guadalajara). IPCE: Olga Cantos, JM Lodeiro, Susana Fernandez.
Figura 34. Montaje 3D claustro del Monasterio S. Juan de Duero (Soria). IPCE: JM Lodeiro, Jos Sandoval, A. Almazn.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 29 16/9/10 08:50:06
30
Para nalizar citaremos la ltima tecnologa que se est implan-
tando en la documentacin del Patrimonio, Escaneado Lser 3D:
consiste en un aparato ptico mecnico que es capaz de registrar
millones de puntos de un objeto (con coordenadas X, Y, Z y un
valor de refraccin) con un intervalo denido por el usuario. Se
obtienen unas nubes de puntos que ya son un modelo tridimensio-
nal del objeto. stas se pueden colorear con una fotografa consi-
guiendo un mayor realismo. De ellas podemos obtener de forma
casi inmediata secciones y plantas.
El mayor inconveniente estriba en que con los ordenadores
actuales no es posible mover estas nubes de puntos, lo que hace
casi imposible su tratamiento. Los equipos son an muy caros pero
los resultados pueden llegar a ser espectaculares.
Cuando esta tecnologa est totalmente implantada ser de
gran utilidad en la documentacin del patrimonio y la restauracin.
Imaginemos un modelo 3D con fotografas pegadas, en las que no
slo podamos medir, a la vez tendremos informacin del deterioro,
tipos de materiales, humedades, etc.
En la imagen Nube de puntos de Escner 3 D y detalle de la
misma (S. Francisco el Grande Madrid)
En las siguientes vemos la nube de puntos por escner lser 3D
de Leica de la Cpula de Regina Martirium de la baslica del Pilar
(Zaragoza). Planta y seccin, as como modelo 3D con foto pegada.
A modo de resumen, lo importante es determinar la precisin
que necesitamos en la documentacin y en funcin de ella elegir la
metodologa que se ajuste a nuestro presupuesto y necesidades.
Figura 35. Nube de puntos Escner lser 3D y detalle. Iglesia S. Fco el Grande (Madrid).
Figura 36. Secciones obtenidas mediante escner lser, Cpula Regina del Pilar de Zaragoza.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 30 16/9/10 08:50:07
31
Figura 37. Nube obtenida mediante escner lser, Cpula Regina Martyrum
del Pilar de Zaragoza. IPCE: CT3.
Figura 38. Visin 3D de la nube de puntos de lser y pegado de fotografas.
IPCE: CT3.
Figuras 39-42. Diferentes escner lser del mercado.
Bibliografa
ALMAGRO GORBEA, Antonio: Levantamiento arquitectni-
co, Granada: Universidad de Granada, 2004.
.- Los estudios previos en la restauracin y rehabilitacin de
Edicios, Planimetra y Fotogrametra, Cdiz: Rehabilitacin y
Ciudad Histrica. I Curso de Rehabilitacin del COAAO, Cdiz.
CARBONNELL, M: Quelques aspects du relev photogramm-
trique des momuments et des centres historiques, Roma.
DOMINGO CLAVO, Luis: Apuntes de Fotogrametra, Madrid:
Escuela Universitaria de ingeniera Tcnica Topogrca, Universi-
dad Politcnica de Madrid.
LERMA GARCIA, Jos Luis: Fotogrametra moderna: Analtica
y Digital, Valencia: Universidad Politcnica de Valencia.
LODEIRO PEREZ, Jos Manuel: Aplicaciones de la topogra-
fa en la documentacin arquitectnica y monumental, Madrid:
Colegio Ocial de Ingenieros Tcnicos en Topografa, Madrid,
1995.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 31 16/9/10 08:50:11
32
Introduccin
La mayora de las tcnicas analticas que se emplean en el campo
del Patrimonio Histrico se han desarrollado previamente en otras
disciplinas, generalmente del campo de las ciencias qumicas, fsi-
cas, la ingeniera o la medicina. Su aplicacin a las obras de arte
conlleva la necesaria adaptacin de la metodologa de trabajo y la
instrumentacin.
La tomografa axial computerizada (TAC) es una tcnica de
diagnstico mdico cuya utilizacin en el estudio de obras de arte
data de nales de los aos 70, aunque es una tcnica que cuyo
uso no se encuentra actualmente muy extendido.
El desarrollo de la tcnica TAC signic un gran avance en el
diagnstico mdico mediante imagen, debido a que tiene numero-
sas ventajas frente a la radiografa mdica tradicional. El TAC es un
mtodo diagnstico no invasivo con el que se obtienen mltiples
imgenes digitales axiales, de un espesor de milmetros, del inte-
rior de cualquier objeto que pueda ser atravesado por un haz de
rayos X (Coulam, 1981). Estas imgenes poseen un alto contraste
que permite distinguir entre tejidos con una diferencia de densi-
dad menor al 1%. Por ltimo, los sistemas informticos asociados
proporcionan modos de manipular y proyectar las imgenes en
distintos planos, y realizar las reconstrucciones 3D.
Todos estos avances en el campo diagnstico mdico son
los que se han a adoptado para el estudio de las obras de arte.
Actualmente, el TAC se utiliza para objetos con volumen, como
pueden ser esculturas en madera, restos fsiles y algunos mate-
riales arqueolgicos. Sin embargo, como veremos a continuacin,
el TAC mdico tiene algunas limitaciones en su aplicacin a los
bienes culturales. An as, es una tcnica que proporciona una
inestimable informacin desde el punto de vista histrico, artsti-
co y de conservacin.
Antecedentes histricos
Los fundamentos matemticos en la reconstruccin de imagen
fueron establecidos en 1917, aunque no fue hasta la dcada de
los 60 cuando se produjeron las primeras investigaciones en
reconstruccin de imgenes para aplicaciones mdicas. En 1967
Goodfrey N. Hounseld propuso la construccin del escner EMI
que fue la base tcnica para desarrollar el TAC. En 1971 se insta-
l el primer TAC para el diagnstico cerebral en el hospital de
Londres. Tres aos despus se desarroll el primer modelo de
TAC mdico de cuerpo completo. Su implantacin al estudio de
bienes culturales se produjo 12 aos despus, en 1986, cuando se
realizaron los primeros estudios mediante TAC de momias egip-
cias (Strouhal et al. 1986), y en 1989, se utiliz para el estudio y
restauracin de crneos fsiles (Zonneveld et al. 1989). Esta tcni-
ca sirvi para comprobar si los espacios internos de crneo conte-
nan roca sedimentaria que fuera necesario eliminar.
Los estudios mediante TAC se han utilizado ampliamente en
momias, ya que las imgenes axiales y las reconstrucciones 3D,
proporcionaban una importante informacin sin que las momias
sufrieran ninguna tensin ni dao. En 1993, la evolucin tecno-
lgica permiti estudiar una momia de la 21 dinasta del Museo
Britnico que haba sido previamente radiograada, y en la que se
conoca la existencia de amuletos, falsos ojos, etc. Los resultados
del estudio de TAC mostraron de forma independiente los dientes
y los molares, lo que evidenci la pronta edad de su muerte, as
como el modo de preparacin del crneo para su momicacin
(Hughes et al. 1993).
Principios de funcionamiento del TAC
La tcnica de TAC est dividida en dos partes claramente diferen-
ciadas. Por un lado, la parte fsica que incluye el ujo de rayos X
generados por un tubo de rayos X, los fenmenos de absorcin de
radiacin que se producen en el objeto, y la deteccin de los rayos
X que lo atraviesan. Por otro lado, la parte matemtica e inform-
tica recoge estos datos y los procesa, dando como resultado la
reconstruccin de la imagen. La tcnica TAC no sera posible sin la
unin de estas dos partes.
Principios fsicos y de funcionamiento del TAC
El TAC se basa en la atenuacin que sufre un haz de fotones,
en este caso rayos X, al atravesar un espesor de materia.
Cuando un haz de fotones atraviesa un material, sufren inte-
racciones que dependen de su energa y las propiedades del
material que est siendo irradiado. El resultado de estas interac-
ciones son la absorcin y la difusin de la radiacin incidente; la
ionizacin o excitacin de los tomos que componen el material;
2.2. La tomografa axial computerizada. Estudio de escultura
de madera
David Juanes
Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 32 16/9/10 08:50:11
33
y la conversin de la radiacin incidente en otro tipo de radiacin.
En el TAC, las interacciones de los rayos X que inciden sobre obje-
to se reducen a tres: difusin elstica, efecto Compton y efecto
fotoelctrico. Cada una de esas tres interacciones tiene una proba-
bilidad de que se produzca denida por la seccin ecaz, por lo
que la probabilidad P(x) de que un fotn no interacte al atravesar
un espesor x. viene dada por la expresin (ec 3.1)
(ec. 3.1)
donde es el coeciente de atenuacin lineal total y x es el
espesor del material. El coeciente de atenuacin lineal total es la
suma de los coecientes de atenuacin lineal de cada una de las
interacciones (ec. 3.2)
(ec. 3.2)
donde , y son los coecientes de atenuacin de la difu-
sin elstica, el efecto fotoelctrico y el efecto Compton respec-
tivamente. As la atenuacin de un haz de rayos X que atraviesan
material (Fig. 1) puede describirse matemticamente del siguiente
modo: si un haz de fotones de intensidad I0 incide sobre un mate-
rial y espesor x. la intensidad de fotones I despus de atravesar el
material viene dada por la siguiente expresin (ec. 3.3)
(ec. 3.3)
Es importante recalcar que depende tanto de la energa del
fotn como del tipo de material, por lo que, para una misma ener-
ga de rayos X, los materiales con una mayor densidad absor-
ben ms radiacin que los materiales con menor densidad. En la
gura 2 se representa el coeciente de atenuacin en funcin de
la energa de los fotones incidentes para el tejido adiposo, cuya
densidad es un poco mayor (0.9) que la de las especies forestales
ms comunes en Espaa (0.5-0.9, Rodrguez, F.), mientras que en
la gura 3 se representa el coeciente de atenuacin para el hueso
cortical, con mayor densidad que la madera (1.9). En la regin de
la izquierda, que corresponde a la zona de energas de rayos X
donde trabaja el TAC, se observan diferencias en las dos grcas,
y son precisamente estas diferencias de absorcin las que nos
permitirn distinguir distintos materiales dentro del objeto. Por
tanto, la mayor aportacin del TAC es que es capaz de visuali-
zar zonas de distintas densidades dentro del objeto, evitando la
superposicin de planos.
El TAC que actualmente se emplea en diagnostico mdico,
denominado de cuarta generacin, est compuesto por un anillo
en la que se introduce el objeto, un generador de rayos X situado
en el anillo, y un serie de detectores de rayos X situados tambin
en el anillo pero enfrentados al tubo de rayos X (Fig. 4).
Figura 1. Esquema de la atenuacin del haz de fotones al atravesar un espe-
sor de material.
Figura 2. Coeciente de atenuacin en funcin de la energa del fotn inci-
dente para el tejido adiposo (Hubbell, 2004).
Figura 3. Coeciente de atenuacin en funcin de la energa del fotn inci-
dente para el hueso cortical (Hubbell, 2004).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 33 16/9/10 08:50:12
34
El tubo de rayos X emite un haz muy no de rayos X en forma
de abanico que incide sobre el objeto a estudiar. Parte de la radia-
cin del haz es absorbida en el interior del objeto y el resto lo
atraviesa, siendo recogida por los detectores situados en el lado
opuesto. De este modo, se consigue informacin acerca de las
densidades del objeto para una disposicin geomtrica del tubo
de rayos X y los detectores, lo que se denomina una proyeccin.
Para visualizar en cada corte axial, zonas de distintas densidades
en el interior del objeto, evitando la superposicin de planos, es
necesario obtener distintas proyecciones cambiando la geometra
mediante el giro del tubo de rayos X y los detectores alrededor del
anillo (Fig. 5).
Por tanto, el tubo de rayos X y los detectores van variando su
orientacin, obteniendo de este modo, las distintas proyecciones,
hasta que el anillo da una vuelta completa.
Reconstruccin de la imagen
La imagen de un corte axial se obtiene mediante la retroproyec-
cin de todas las proyecciones obtenidas en un giro del anillo. El
mtodo ms sencillo es la retroproyeccin simple (Fig. 6), donde la
seal que se obtiene de los detectores para tres geometras distintas
se proyecta y suma sobre el plano. Como se puede ver en la gura
6, el resultado de la suma de las tres proyecciones genera una inter-
seccin en el plano que empieza a parecerse a la imagen original. Si
en lugar de tres proyecciones utilizamos un nmero mucho mayor,
la imagen reconstruida se parece mucho ms original.
Existen numerosos mtodos matemticos que utilizan ltros
previos y mtodos de reconstruccin rpida. En la gura 7 aparece
un ejemplo de la reconstruccin de un punto con la aplicacin de
un ltro matemtico previo a la reconstruccin. Como se puede
observar, la imagen reconstruida es mucho ms ntida y parecida
al original en el caso de la retroproyeccin simple.
Imagen TAC
Se puede resumir el funcionamiento del TAC del siguiente
modo:
1. El tubo de rayos X emite un haz muy no de rayos X que
inciden sobre el objeto.
2. La radiacin que no ha sido absorbida por el objeto, es
recogida por los detectores situados en el lado opuesto, y
se calcula los coecientes de atenuacin de los rayos X de
esa proyeccin.
3. A continuacin, gira el anillo que contiene los detectores y
el tubo de rayos X y se repite el proceso. Una vez que anillo
ha dado un giro completo se tiene la informacin de un
corte axial.
Figura 4. Interior de un TAC. El tubo de rayos X (T) y los detectores (D) estn
montados en un anillo que gira en el sentido (R) alrededor de la garganta,
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ct-internals.jpg consultado el 21/09/2009)
Figura 5. Giro del tubo de rayos X y de los detectores alrededor del objeto para obtener las distintas proyecciones alrededor del anillo o garganta.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 34 16/9/10 08:50:13
35
4. Se aplican las tcnicas de reconstruccin de imagen para
asignar el coeciente de atenuacin de la radiacin a cada
punto del corte, y trasladarlo a cada uno de los pixeles de
la imagen TAC.
Hay que tener en presente que el pxel es una unidad bidi-
mensional basada en el tamao de matriz del dispositivo que
muestra la imagen. Sin embargo, el corte transversal del TAC tiene
un cierto espesor, por tanto, lo que en realidad se tiene es un pxel
tridimensional denominado voxel. De este modo, en cada pxel
de la imagen TAC se haya contenida la informacin contenida en
el voxel (Fig. 8).
Para la representacin del promedio de atenuacin del obje-
to en los pxeles de la imagen TAC, se utiliza la escala Houns-
eld (HU). Esta escala se obtiene mediante una trasformacin
lineal del coeciente de atenuacin en la que el agua destilada,
en condiciones normales, tiene un valor denido de 0 HU. As
por ejemplo, con esta transformacin lineal, el aire en condicio-
nes normales tiene un valor de -1000 HU. La escala Hounseld
tiene un valor mnimo de -1024 HU y un mximo de 3071 HU,
aunque en medicina slo se trabaja con 2000 valores Hounseld
comprendidos entre el -1000 HU del aire y el 1000 HU de los
elementos metlicos.
Figura 6. Esquema de la toma de datos y el proceso de reconstruccin de imagen utilizando la retroproyeccin simple.
Figura 7. Esquema de la toma de datos y el proceso de reconstruccin de imagen utilizando una retroproyeccin ltrada.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 35 16/9/10 08:50:15
36
Los valores Hounseld, obtenidos en cada punto del objeto se
trasladan a los 256 tonos de gris de la mayora de los monitores
actuales, mediante un proceso de windowin: los valores pueden
ser distribuidos uniformemente entre los 256 grises, o se puede
realizar un ajuste de escala o ltrado. En este caso, se establece
una ventana con un valor central que corresponda un valor densi-
dad media y un ancho de ventana de modo que los 256 tonos de
gris se distribuyen uniformemente en ese ancho. En la gura 9 se
puede observar una imagen del torso con un ancho de ventana
que corresponde al tejido blando, mientras que a la derecha se
puede observar la misma imagen con un ltro de hueso.
Las imgenes que directamente se reconstruyen del anlisis
TAC son las secciones transversales (Fig. 9). A menos que se diga
lo contrario, las imgenes de los cortes axiales muestran el corte
mirando la pieza desde abajo. Este es un aspecto importante a tener
en cuenta a la hora de situar elementos metlicos, oquedades, su-
ras, intervenciones, etc. en las piezas analizadas.
Los avances en el clculo numrico, en los programas de recons-
truccin de imagen y en los sistemas informticos permiten obte-
ner, a partir de la sucesin de los cortes axiales, cortes en los planos
sagital y coronal (Fig.10) y reconstrucciones tridimensionales.
Figura 8. Representacin esquemtica de un pxel y de un voxel. Reconstruccin tridimensional de un ribosoma mediante la informacin contenida en voxeles.
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribo-Voxels.png consultado el 21/09/2009).
Figura 9. Seccin transversal del torso con un ancho ventana que corresponde al tejido blando (izquierda) donde se potencia los tejidos de menor densidad,
perdiendo informacin del tejido denso. La misma imagen con un ltro de hueso (derecha), donde se potencia los tejidos de alta densidad.
Figura 10. Esquema de los diferentes planos corporales.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 36 16/9/10 08:50:16
37
El mtodo ms sencillo de reconstruccin 3D es el mtodo
multiplanar, en el que el volumen es construido solapando la suce-
sin de cortes axiales. Otro tipo de reconstruccin tridimensional
es la reconstruccin de supercie, en la que se ja un umbral
de radiodensidad al que se le asigna un color, de modo que se
pueden representar diferentes componentes del objeto (Fig. 11),
aunque, en esta reconstruccin, el interior de la estructura no es
visible. Por ltimo, en la reconstruccin de volumen se utilizan
transparencias y colores que permiten representar el volumen
transparente con una imagen simple.
Factores que inuyen en al estudio mediante TAC
Como se ha mencionado, los TACs que se utilizan habitual-
mente son los empleados en medicina. Su diseo y desarrollo est
pensado para realizar pruebas diagnsticas en el menor tiempo
posible y con el menor riesgo radiolgico para el paciente. La
cuarta generacin de TACs incluye los denominados TACs heli-
coidales con una o varias hileras de detectores. En estos TACs el
detector de rayos X y el tubo giran continuamente, con la velo-
cidad ms alta posible, y de forma simultnea al desplazamiento
de la mesa de exploracin durante el tiempo que dure la prue-
ba diagnostica. De este modo, el haz de radiacin describe una
trayectoria helicoidal, eliminando las pausas entre un corte u otro
y disminuyendo el tiempo de la prueba. Por tanto, en estos TACs
no se hacen cortes axiales, sino que se obtiene una hlice conti-
nua sobre la que se realizan interpolaciones numricas para obte-
ner cortes en el mismo plano.
Como hemos mencionado, estos TACs estn adaptados a diag-
nstico mdico lo que conlleva una serie de limitaciones para el
estudio de bienes culturales. El dimetro de la garganta por la
que pasa el objeto suele ser de 80 cm aproximadamente lo que
impone una limitacin en el tamao de las piezas que se pueden
estudiar. Otra limitacin es el potencial mximo generador de
rayos X que suele estar comprendido entre los 100 y 150 kV, ms
que suciente para el estudio del cuerpo humano. Sin embar-
go, con estos potenciales nicamente se puede estudiar objetos
de densidad parecida a la humana como la madera, descartando
otros objetos como los metlicos y los elaborados en piedra. Por
ltimo, el tiempo de escaneado est adaptado para las exploracio-
nes mdicas, de forma que la dosis recibida por el paciente sea
la menor posible, limitando la resolucin en el caso de los bienes
culturales donde no existe ese riesgo radiolgico.
Hay otros parmetros que s se pueden modicar al estudiar
una obra de arte. Se puede variar el grosor del corte, que determi-
na volumen del voxel, o lo que es lo mismo, el ancho del corte; el
Figura 11. Virgen de la Leche. Reconstruccin tridimensional de supercial (izquierda), y la misma imagen con una reconstruccin tridimensional de
volumen (derecha).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 37 16/9/10 08:50:17
38
campo de visin, que ja el dimetro del corte, y el intervalo, que
se dene como la distancia entre un corte y otro.
Un parmetro importante a la hora de hacer un examen TAC,
y que est relacionado con el intervalo, es el denominado picht. El
pitch se dene como la velocidad de la mesa (mm/s) por el tiempo
de giro del anillo (s) dividido por el grosor del corte (mm), por lo
que este parmetro determina la separacin entre cortes sucesi-
vos. Si el valor del pitch es igual a uno, los cortes estn juntos; si
es menor de uno, los cortes se solapan; y si es mayor de uno, los
cortes estn separados. A menor valor del pitch, mejor calidad de
imagen, mayor resolucin y ms fcilmente se realizar la recons-
truccin 3D. Para al anlisis de bienes culturales es conveniente
un picht bajo ya que, generalmente, interesa estudiar oquedades y
suras de pequeo tamao que pueden no ser detectadas si en el
escaneo existen espacios entre corte y corte.
Ejemplos de aplicacin en obra real
Los ejemplos escogidos pretenden mostrar el potencial del TAC en
el estudio de escultura en madera. Las tres obras se intervinieron en
el Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes
Culturales y en el Servicio Restauracin de la Diputacin de Caste-
lln, y fueron analizadas mediante la tcnica TAC previamente a su
restauracin. El primer ejemplo es La Virgen de la Leche, una escul-
tura policromada procedente de de la Iglesia parroquial de Nuestra
Seora de los ngeles de Torres-Torres (Castelln) (Fig. 12). El segun-
do es la Virgen de las Nieves (Fig. 13), una imagen de vestir de Rome-
ro de Tena (1940) patrona de Aspe y de Hondn las Nieves (Alicante),
y por ltimo, una talla de madera policromada el siglo XVII titulada
San Luis de Sellent (Valencia) (Fig. 14). Los TACs se realizaron en los
servicios de radiodiagnstico del Consorcio Hospitalario Provincial
de Castelln utilizando un TAC helicoidal multicorte.
Figura 12. Virgen de la Leche. Escultura madera policromada, Iglesia parro-
quial de Nuestra Seora de los ngeles, Torres-Torres (Castelln) 83 x 32 x 19
cm. Imagen tomada antes de la intervencin (foto IVC+R).
Figura 13. La Virgen de las Nieves. Imagen de vestir. Romero Tena (1940).
Patrona de Aspe y Hondn de las Nieves (Alicante).149 x 60 x 44 cm. Imagen
tomada antes de la intervencin (foto IVC+R).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 38 16/9/10 08:50:18
39
Estudio de la Virgen de la leche
La sucesin de cortes axiales de la escultura pone de mani-
esto que se trata de una talla elaborada de una sola pieza. En
los cortes axiales (Fig. 15) se pueden diferenciar los anillos de la
madera, los nudos y suras debidos al propio movimiento de la
madera, y la capa de policroma que cubre la pieza, etc. As por
ejemplo, la gura 15a es un corte transversal en la zona de la cabe-
za donde se puede observar que parte de la nariz es aadida. De
la gura 15b correspondiente a la zona del cuello, se desprende
que la zona derecha del velo fue reconstruida en una intervencin
anterior. En el corte axial del torso (Fig. 15c) se observa variaciones
de la densidad y en los anillos del soporte de la parte trasera de la
cabeza del nio respecto al resto de la pieza, lo que indica que es
un aadido posterior en el que se utiliz otro tipo de madera.
En general el estado de conservacin de la talla es bueno,
salvo por una grieta de la madera que se extiende a lo largo del
torso (Fig. 15d), y por la zona de la base, donde se detectan grietas
y suras cerca de la unin del soporte con la talla (Fig. 15e). Por
ltimo, se observan los dos vstagos de madera que se emplean
para sujetar la escultura. Toda la talla est cubierta con una prepa-
racin de yeso sobre la cual se aplic la policroma.
Estudio de la Virgen de las Nieves
La Virgen de las Nieves es un ejemplo de escultura de vestir
contempornea muy diferente a la Virgen de la Leche. El examen
TAC pone inmediatamente en evidencia las diferentes tcnicas de
ejecucin de ambas esculturas.
En el corte axial de la zona la cabeza (gura 16a) se puede
constatar que fue elaborada con cuatro piezas de madera: una
para la parte posterior, otra para la parte central, una plancha de
madera delgada sujetada con clavos y una pieza de madera que da
forma a la mscara. Tambin se puede observar el detalle de que
las orejas se hayan adheridas a la cabeza.
En la seccin transversal de los hombros se puede apreciar
que los brazos estn sujetos al tronco mediante tornillos lo que les
da movilidad (Fig. 16b). Tambin permite ver la disposicin de los
listones empleados en la elaboracin del tronco y la disposicin
de la plancha metlica trasera. En el corte transversal del torso
(gura 16c) se puede observar cmo los brazos estn elaborados
con dos fragmentos de madera, y como el tronco de la escultura
no es macizo, sino que tiene un vaciado que se extiende hasta la
zona de la cadera.
En el cuerpo se han detectado los clavos de jacin de la
estructura para sustentar y dar forma a la indumentaria a lo largo
de la cintura.
A medida que se va descendiendo, el anlisis TAC se pone
de maniesto la disposicin de los listones de la falda y cmo se
elaboraron los pliegues (Fig.17a). En cuanto a la zona de la nube, se
Figura 14. San Luis. Talla de madera policromada S. XVII, Sellent (Valencia)
120 x 60 x 76 cm. Imagen tomada antes de la intervencin (foto IVC+R).
Figura 15. Cortes axiales de la Virgen de la Leche de la zona de la cabeza (a),
del cuello (b), de los hombros (c), las piernas (d) y la base (e).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 39 16/9/10 08:50:20
40
Figura 16. Anlisis TAC de la Virgen de las Nieves. En la gura aparecen las imgenes axiales de la cabeza (a), hombros (b) y torso (c), y su posicin sobre la
imagen de la escultura.
Figura 17. Anlisis TAC de la Virgen de las Nieves. En la gura aparecen las imgenes axiales de la falda (a), nube (b) y base (c), y su posicin sobre la imagen de
la escultura.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 40 16/9/10 08:50:22
41 utilizaron una gran cantidad de listones de madera (Fig. 17b). Las
cabezas de los ngeles estn talladas con dos fragmentos que se
jan a la nube mediante espigones de madera. Por ltimo, la zona
de la nube se ja al soporte con un vstago metlico y clavos de
sujecin (Fig. 17c).
En este caso, las imgenes TAC nos han permitido estudiar
la tcnica de ejecucin de la talla y comprobar que el estado de
conservacin es bueno ya que no se aprecian ni suras, ni grietas,
ni ataques de xilfagos.
Estudio de San Luis
La talla se elabor con una estructura central de madera de
una pieza, como se desprende del corte coronal de la gura 18a y
en la distinta sucesin de cortes axiales (Figs. 18b y 18c). En estas
imgenes se puede observar la continuidad de los anillos de la
madera a lo largo de la parte central de la escultura.
A la estructura central se le aadieron tablones para esculpir
los brazos, el torso y la capa (Fig. 18c). El nmero de tablas vara
en funcin del volumen llegando a un mximo de nueve. La unin
de estas tablas con el cuerpo central se realiz siguiendo la veta
para evitar la aparicin de suras debidas a las dilataciones de la
propia madera. Por ltimo, se emple algn adhesivo tipo cola
para unir las tablas ya que slo se han detectado dos elementos
metlicos en las uniones situadas en la espalda (Fig. 18c).
En cuanto a la cabeza (Fig. 19) hay una zona de discontinui-
dad en la parte de la mscara en la que cambia la densidad de la
madera y la estructura de los anillos, por lo que el rostro de San
Lus fue tallado aparte con otro tipo de madera y despus unido
Figura 18. Anlisis TAC de San Luis. En la gura aparecen las imgenes de un corte coronal (a) y de cortes axiales de la cabeza (b), y torso (c), y su posicin sobre
la imagen de la escultura.
Figura 19. Anlisis TAC de San Luis. En la gura aparecen las imgenes de
cortes axiales de la cabeza y su posicin sobre la imagen de la escultura.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 41 16/9/10 08:50:23
42
al cuerpo. Tambin se detecta una discontinuidad en la zona de la
nariz lo que sugiere que fue aadida a posteriori.
La reconstruccin 3D de supercie nos aporta informacin
sobre el estado de conservacin de la policroma. Como se puede
observar en la gura 20 existen zonas muy evidentes de falta
de policroma que corresponden a las partes ms oscuras de la
imagen. En la frente, en la zona del cabello, en la vestidura y en
los brazos apenas hay capa polcroma y el tono que se observa se
debe a la propia madera. En los cortes transversales tambin se ha
podido comprobar que existe variacin de espesor de la capa de
policroma a lo largo de la escultura. Hay zonas donde las capas
son muy espesas, de hasta 300 micras, y zonas donde la prdida
de capa policroma es total.
En cuanto al estado de conservacin de la talla hay que desta-
car diversos aspectos. Existe una falta de unin de los tablones
que forman la espalda con el resto de escultura, como se puede
observar en la reconstruccin 3D de supercie de la gura 21a,
donde se aprecia una lnea oscura a lo largo de la escultura. Esta
falta de unin tambin se observa en los cortes transversales de la
zona del torso y piernas (Figs.18c y 21b).
Por ltimo, se han detectado prdidas de soporte en la zona
inferior de la capa debido al ataque xilfagos (Fig. 21b). Las imge-
nes del TAC han permitido ver la distribucin de las galeras inter-
nas producida por los xilfagos y como stas han debilitado estas
zonas de la pieza.
Conclusiones
Los tres ejemplos han mostrado las capacidades de la tcnica TAC
aplicada al estudio de la escultura en madera, teniendo en consi-
deracin que todos los estudios se han realizado con un equipo
de diagnstico mdico. De los resultados obtenidos se despren-
den una serie de ventajas y desventajas del TAC mdico aplicado
al estudio de las obras de arte.
Como ventajas cabe destacar las siguientes:
Es una tcnica no destructiva en la cual la obra no necesita
ningn tipo de preparacin para su anlisis.
Es rpida ya que la exploracin se hace en cuestin de minu-
tos. La reconstruccin de imagen es ms lenta y se realiza a
posteriori.
Proporciona imgenes que permiten visualizar zonas de
distintas densidades del interior del objeto sin que exista
superposicin de planos.
Se pueden valorar ciertas alteraciones algo no factible con
otros medios.
Proporciona una buena resolucin espacial para las necesida-
des de conservacin en escultura de madera ya que permite
localizar y medir las irregularidades o elementos que se quie-
ran analizar de su interior.
Como toda tcnica de anlisis tambin tiene una serie de
desventajas:
Est adaptada a la ciencia mdica por lo que es necesaria
la adaptacin de parmetros que se salen de los protocolos
establecidos.
El tamao mximo de las piezas a estudiar est jado por el
dimetro de la garganta del TAC.
Figura 20. Anlisis TAC de San Luis. Reconstruccin 3D de volumen.
Figura 21. Anlisis TAC de San Luis. (a) Reconstruccin 3D de volumen y (b)
cortes axiales de las piernas y su posicin sobre la reconstruccin 3D de la
escultura.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 42 16/9/10 08:50:25
43
No se pueden estudiar todos los materiales con los que estn
elaboradas las piezas ya que hay una limitacin a la potencia
del tubo de rayos X. Generalmente se pueden analizar aquellos
objetos cuya densidad sea parecida a la del cuerpo humano.
Es una tcnica cara que requiere el traslado de las obras de
arte al centro que disponga de este equipo.
Al igual que sucede en todos los mbitos tecnolgicos, hay
una evolucin del TAC que permite nuevas aplicaciones. Se estn
empleando TACs industriales para el estudio de piezas mecnicas
metlicas cuyas aplicaciones a bienes culturales permitira el estu-
dio de materiales ms densos como la piedra y los metales, sin
embargo, los tamaos de las piezas analizadas son muy limitados.
Recientemente, se est desarrollando un proyecto para el anlisis
de escultura en yeso en el que se utilizan TACs con diferentes
energas de excitacin que puede abrir una puerta a otro tipo de
materiales (Badde, 2005).
La tcnica TAC tambin se est empleando en el campo de
los nuevos materiales y la electrnica. En este caso se analizan de
forma tridimensional objetos muy pequeos como circuitos elec-
trnicos, estructura materiales etc. con una tcnica denominada
-TAC. Esta tcnica permite resoluciones espaciales del orden del
micrmetro que se podra aplicar a objetos en los que se requiera
este nivel de precisin, como l estudio de tejidos, estructura de
papel, etc.
Agradecimientos
A los Servicios de Radiodiagnstico del Consorcio Hospitalario
Provincial de Castelln por su inters, ayuda y disposicin a la
hora de realizar los exmenes TAC de las piezas.
Fotografa IVC+R: A Pascual Merc
Bibliografa
BADDE, A.; ILLERHAUS, B.: 3D-CT reveals the work proc-
esses of cast plaster statues, their internal structures, damages, and
restorations. Optical Methods for Arts and Archaeology. Edited by
Salimbeni, Renzo; Pezzati, Luca. Proceedings of the SPIE, Volume
5857, pp. :245-252 (2005).
COULAM CRAIG M.: The Physical Basis of Medical Imaging,
Applton Century Crofts, New York, 1981
GUEROLA BLAY, V., GIRONS SARRI, I., ESTEBAN HERN-
ANDEZ, E.: Tomografa axial computerizada (TAC) y de multi-
corte como sistema analtico aplicado a la exploracin de obras de
arte. Preprints 16th International Meeting on Heritage Conserva-
tion, Valencia 2006, pp .: 499-513
HUBBELL, J. H., AND SELTZER S. M.: Tables of X-Ray Mass
Attenuation Coefcients and Mass Energy-Absorption Coef-
cients, NIST Standard Reference Database 126, July 2004
HUGES, S.W., SOFAT, A., WHITAKER, D. BALDOCK, C.
DAVIS, R. WONG, W., TONGUE, K and SPENCER, J.: 3-D CT
reconstruction of an ancient Egyptian mummy. Procedings of the
International Symposium on Computer Assisted Radiology, pp.:
396-400, Berlin 1993
LANG J., MIDDLETON A.: Radiography of Cultural Material,
Elsevier Butterworth-Heinemann, second edition. Oxford, 2005
RODRGUEZ, F., BROTO, M., I. LIZARRALDE, I.: Densi-
dad normal de la madera de las principales especies forestales
de Castilla y Len rea I+D+i de Cesefor.http://www.cesefor.
com/cubifor/descargas/Densidad_Madera.pdf, consultado el
21/09/2099
STROUHAL, E. KVICALA, V. and VYHANANK L.: Computed
tomography of a series of Egyptian mummied heads. In Science
in Egiptology (Ed. A.R. David) Michael OMara books Limited,
London (1986), pp.: 123-129
ZONNEVELD, F.W. SPOOR, C.F. and WIND, J.: The use of CT
in the study of internal morphology of hominid fossils. Medica-
mundi, (1989) 34, pp.: 117-128 #1
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 43 16/9/10 08:50:25
44
Introduccin
La metodologa cientca aplicada en el rea de Laboratorios-
Seccin de Anlisis de Materiales del Instituto del Patrimonio
Cultural de Espaa (IPCE) para el estudio de los materiales
presentes en los bienes culturales se realiza tanto durante las
etapas de estudios previos, que comprenden la caracterizacin
de materiales y diagnosis del estado de conservacin, como
durante la fase de restauracin y de seguimiento de la obra.
El objetivo principal es la identicacin de la naturaleza de
los materiales utilizados en la ejecucin de la obra y la de los
empleados en intervenciones posteriores. El orden de aplica-
cin de las distintas tcnicas de anlisis utilizadas es secuen-
cial, siguiendo el criterio de menor a mayor grado de compleji-
dad, es decir, primero se parte de mtodos ms sencillos, que
proporcionan un conocimiento general y morfolgico de la
obra, hasta llegar, cuando sea necesario, al empleo de mtodos
instrumentales para anlisis especcos.
En algunos casos, la caracterizacin del material puede
quedar resuelta con una tcnica sin necesidad de conrmacin
con otra. Sin embargo, en otras ocasiones, debido a la comple-
jidad de la muestra, es necesario utilizar distintas tcnicas para
obtener resultados concluyentes y certicar la composicin del
material.
Metodologa de trabajo
La metodologa de trabajo seguida en el rea de Laboratorios,
Seccin de Anlisis de Materiales, del IPCE para la caracteri-
zacin de los materiales presentes en los bienes culturales, se
puede resumir en las siguientes etapas: a) estudio in situ de la
obra; b) toma de muestras y etiquetado de las mismas; c) crea-
cin de chas de seguimiento del laboratorio; d) examen bajo el
microscopio estereoscpico; e) tratamiento previo de las mues-
tras antes de la realizacin de los correspondientes anlisis; f)
aplicacin de las diferentes tcnicas de anlisis; g) elaboracin
del informe de resultados; h) archivo de informes y muestras.
El primer paso consiste en el examen visual de la obra.
Siempre que sea posible, es aconsejable realizar esta operacin
bajo la luz del da. A partir de la inspeccin ocular general
se enumeran las alteraciones presentes en el bien cultural y
con una inspeccin detallada se establecen los lugares para la
toma de muestra. Para ello se procede a la extraccin mediante
un bistur, tijeras o pinzas de un pequeo fragmento que se
introduce en un tubo de vidrio perfectamente etiquetado. En
algunas ocasiones, en la toma de muestras de recubrimiento se
emplea un hisopo humedecido en disolvente.
Los criterios con los que se realiza la toma de muestras
obedecen a que se escojan zonas de la obra con menor inters
artstico, que se tome el menor nmero de muestras posibles
y a que la cantidad extrada sea la mnima necesaria y reuti-
lizable, pero siempre manteniendo un alto valor representati-
vo. Empleando una fotografa del objeto y una cha especca
para la toma de muestra, se anota correctamente la localizacin
de las muestras tomadas, as como su cdigo, descripcin, y
cualquier otra observacin que se estime oportuno registrar.
Una vez que las muestras llegan al laboratorio del IPCE se
crean unas chas de seguimiento donde se irn anotando las
observaciones, anlisis realizados, los archivos informticos de
stos y los resultados de todas las actuaciones llevadas a cabo
para cada muestra. A continuacin, se observa bajo el micros-
copio estereoscpico donde se realiza un examen general de la
muestra y se prepara para el anlisis mediante otras tcnicas.
El siguiente paso a seguir en esta metodologa es el trata-
miento de las muestras, que ser diferente en funcin de su
naturaleza y, por tanto, de la tcnica de anlisis que se va a
emplear para su identicacin. Una vez concluidos los anlisis,
se procede a la elaboracin del informe correspondiente y su
entrega al solicitante del mismo. Una copia del informe y las
muestras tomadas quedan almacenadas en el archivo del rea
de Laboratorios. Todos los datos incluidos en el informe, as
como la localizacin de ste y las muestras se introducen en
una base de datos para su posterior consulta.
Este trabajo est centrado en los mtodos analticos desarro-
llados en el IPCE basados en el empleo de la espectrometra de
2.3. Mtodos analticos desarrollados en el IPCE para el estudio de
bienes culturales basados en la Espectroscopia de Infrarrojos por
Transformada de Fourier y Tcnicas Cromatogrcas
Mara Antonia Garca Rodrguez
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
Ruth Chrcoles Asensio y Estrella Sanz Rodrguez
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa - Universidad Complutense de Madrid
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 44 16/9/10 08:50:25
45
infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) y varias tcnicas
cromatogrcas. Estos mtodos son aplicaciones especcas de
estas tcnicas en la identicacin de materiales, fundamental-
mente, de naturaleza orgnica como aceites secantes, resinas,
ceras, paranas, hidratos de carbono, polmeros sintticos,
protenas y colorantes naturales y, por tanto, el anlisis de estos
materiales constituye el ncleo de este trabajo. Sin embargo, la
espectrometra de infrarrojos tambin aporta informacin muy
valiosa en el estudio de los materiales inorgnicos por lo que
tambin formar parte del contenido de este captulo. La gura
1 muestra de forma esquemtica las aplicaciones de cada una
de estas tcnicas en funcin del tipo de muestras a analizar y
de los materiales que las constituyen. Este esquema sintetiza la
informacin que cada uno de los mtodos analticos emplea-
dos en el IPCE ofrece en funcin de la tcnica aplicada. En el
siguiente apartado se desarrollarn los mtodos analticos a
travs de la presentacin de los fundamentos sobre la tcnica
analtica en la que se basan, as como de los procedimientos
especcos de tratamiento de muestra empleados en cada caso
y su campo de aplicaciones.
Mtodos analticos desarrollados en el IPCE
Mtodos basados en la Espectrometra de Infrarrojos
por Transformada de Fourier (FTIR)
La espectroscopa consiste en la medicin e interpretacin de
fenmenos de absorcin, dispersin o emisin de radiacin elec-
tromagntica que ocurren en tomos, molculas y otras especies
qumicas. La representacin de la distribucin de intensidad de
la radiacin absorbida o emitida por la muestra en funcin de su
longitud de onda es lo que se conoce como espectro de absorcin
o emisin, respectivamente. Cuando la materia se sita entre una
fuente de excitacin radiante y un detector, ste mostrar que la
intensidad de radiacin obtenida es menor que la incidente y el
resultado ser un espectro de absorcin. Pero si dejamos relajar
dicha materia desde el estado de energa excitado (de ms ener-
ga) a otro ms bajo, dicha transicin energtica da origen a una
radiacin cuya frecuencia ser igual a la absorbida anteriormente,
siendo detectada como el espectro de emisin.
Figura 1. Esquema sobre las aplicaciones de las tcnicas FT-IR, GC-MS, HPLC-DAD y TLC en funcin del tipo de muestras a analizar y de los materiales que
las constituyen. FT-IR: Espectroscopia de Infrarrojos por Transformada de Fourier; GC-MS: Cromatografa de gases Espectrometra de Masas; HPLC-DAD:
Cromatografa lquida de alta resolucin- Diodo array; TLC: Cromatografa en capa na.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 45 16/9/10 08:50:26
46
Existen numerosas tcnicas espectroscpicas espec-
cas que utilizan estos principios fundamentales. Entre ellas
destaca la espectrometra de infrarrojos por transformada de
Fourier (FTIR) que es la tcnica espectroscpica molecular ms
utilizada en el anlisis de los materiales constitutivos de los
bienes culturales. Esta tcnica se basa en la interaccin entre
la radiacin electromagntica y las molculas. Dependiendo
de la regin del espectro en la que se trabaje y, por tanto, de la
energa de radiacin utilizada (caracterizada por su longitud o
nmero de onda), esta interaccin ser de diferente naturaleza:
excitacin de electrones (espectros moleculares electrnicos),
vibraciones moleculares (espectros moleculares de vibracin)
y rotaciones moleculares (espectros moleculares de rotacin).
Los espectros moleculares slo pueden ser de absorcin, ya
que de otro modo se alteraran las molculas al excitarlas a
niveles energticos superiores a los necesarios para obtener
espectros de emisin.
Las molculas no son asociaciones rgidas de tomos; a
temperatura normal los tomos unidos por un enlace estn en
continuo movimiento vibratorio sobre sus posiciones de equi-
librio, lo que determina unos niveles de energa vibracional en
la molcula.
La radiacin electromagntica infrarroja tiene una energa
similar a las pequeas diferencias energticas entre los distin-
tos estados vibracionales y rotacionales existentes en la mayo-
ra de las molculas. La absorcin de la radiacin infrarroja por
una molcula se corresponde con un movimiento vibracional
de los tomos de sta
1
.
Las vibraciones de enlaces existentes en las molculas que
se producen en el infrarrojo (IR) son de tensin y exin (Fig.
2). Las vibraciones de tensin, tambin denominadas de esti-
ramiento o elongaciones dan lugar a cambios en la distancia
de enlace. Pueden ser simtricas y asimtricas. Las vibraciones
de exin (deformacin), producen cambios en el ngulo de
enlace. Se clasican en vibraciones de deformacin en el plano
(de tijera y balanceo) y fuera del plano (cabeceo o sacudida y
torsin). En las molculas de ms de tres tomos, adems de
las vibraciones descritas, pueden producirse interacciones o
acoplamientos que dan lugar a cambios en las caractersticas
de las vibraciones.
El espectro IR se extiende desde el visible hasta la regin
microondas. La regin infrarroja se divide en tres zonas: IR
cercano (NIR), IR medio (MIR o IR) e IR lejano (FIR). La mayo-
ra de las aplicaciones analticas de esta tcnica, se sitan en la
regin intermedia con nmero de onda de 4000 a 500 cm
-1
(o
longitud de onda de 2.5 a 20 m). La espectrometra de infra-
rrojos pone en evidencia los enlaces existentes en las molcu-
las orgnicas, permitiendo determinar los grupos funcionales
por sus vibraciones caractersticas a determinadas longitudes
de onda. En el IR se intensica el movimiento de los tomos sin
perturbar su interior.
Cuando la radiacin electromagntica incide en la muestra,
sta puede sufrir diferentes fenmenos: absorcin, transmisin
y reexin. La intensidad de la radiacin transmitida a travs
de la muestra (I
t
) es menor que la intensidad incidente (I
o
). Una
parte de esta intensidad incidente se reeja (I
r
) mientras que
otra es absorbida por la sustancia (I
a
):
I
o
= I
a
+ I
t
+ I
r
Segn los fenmenos producidos las medidas en el infra-
rrojo pueden ser de distintos tipos. La medida ms comn en
el infrarrojo es la que se basa en la absorcin (o la intensidad
transmitida), aunque tambin se han desarrollado espectros-
copias basadas en el fenmeno de la reexin, como son la
reectancia total atenuada (ATR) y la reectancia difusa.
El anlisis cualitativo se hace comparando el espectro de
absorcin de la muestra con patrones de referencia (median-
te libreras de espectros comerciales o creadas por el propio
analista). Para el anlisis cuantitativo hay una relacin lineal
cuantitativa entre la absorbancia y la concentracin de las
molculas absorbentes:
A= bc = log (1/T) Ley de Lambert-Beer
Figura 2. Tipos de vibraciones moleculares.
(+): indica movimiento desde el plano de la pgina hacia el lector.
(-): indica movimiento desde el plano de la pgina alejndose del lector.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 46 16/9/10 08:50:27
47
Donde A= absorbancia, = coeciente de extincin molar,
b=longitud del paso de la muestra y T= transmitancia. La trans-
mitancia se calcula como la fraccin de radiacin (I
t
/I
o
) trans-
mitida a travs de la muestra. Para el anlisis cuantitativo los
espectros se deben representar en unidades de absorbancia.
El principio de la reectancia total atenuada (ATR) se funda-
menta en el fenmeno de la reexin total interna y la transmi-
sin de la radiacin a travs de un cristal con un elevado ndice
de refraccin. La radiacin penetra unos micrmetros ms all
de la supercie del cristal donde se produce la reexin total,
en forma de onda evanescente. Si en el lado exterior del cristal
se coloca un material absorbente (la muestra), la radiacin que
viaja a travs del cristal se ver atenuada y se puede registrar
el espectro de la muestra. El ngulo de la radiacin incidente
y la geometra del cristal facilitan que se produzcan sucesivas
reexiones en sus caras internas. Para obtener medidas adecua-
das es necesario que exista un contacto ntimo entre la muestra
y el cristal, por lo que esta tcnica se utiliza principalmente en
lquidos o en slidos que se puedan compactar contra el cristal
aplicando presin. Por otra parte, el cristal debe estar limpio,
tener una supercie pulida y ser transparente a la radiacin
infrarroja, los cristales empleados tpicamente son el silicio, el
germanio y diamante [2].
Otra medida que se basa en el fenmeno de la reexin
es la reectancia difusa. Por un lado, cuando la radiacin inci-
de sobre una muestra opaca y no absorbente tiene lugar la
reexin especular. Por otro, al incidir sobre una supercie
irregular, el efecto que se produce es una reexin de la radia-
cin a cualquier ngulo (reectancia difusa).
La representacin de la respuesta del detector en % trans-
mitancia (%T) o absorbancia (A) frente a la frecuencia infrarroja
(en nmero de ondas cm
-1
) es lo que se denomina espectro de
infrarrojos. Para la interpretacin se divide el espectro en varias
regiones de frecuencia. La presencia y ausencia de bandas en
cada zona es lo que permite caracterizar la composicin de la
muestra. El espectro puede ser dividido de la siguiente manera:
4000-2600 cm
-1
: Bandas de estiramiento (vibraciones de
tensin) de los enlaces N-H, O-H. La ausencia de bandas en
esta regin indica que las muestras no contienen hidratos de
carbono o protenas.
3200-2800 cm
-1
: Regin de estiramiento (vibraciones de
tensin) de los enlaces C-H. Aparecen bandas intensas para
ceras, aceites y resinas naturales.
2800-1800 cm
-1
: Bandas de absorcin correspondiente al dixi-
do de carbono (CO
2
) y triples enlaces.
1800-1500 cm
-1
: Bandas de absorcin de los enlaces carbonilo
(C=O) y dobles enlaces.
1500-500 cm
-1
: Bandas de absorcin de enlaces sencillos.
Se trata de una regin caracterstica para cada compues-
to. Se denomina regin de la huella dactilar y en algunos
casos nos sirve para conrmar la presencia de una sustancia
determinada.
Los componentes bsicos de un espectrmetro de infrarrojos
incluyen una fuente de radiacin infrarroja, un monocromador
para seleccionar el intervalo de longitud de onda de la radiacin
incidente, un soporte para la muestra, un detector de radiacin,
un procesador de seal y un dispositivo de lectura.
Se distinguen dos tipos de espectrmetros, el espectrmetro
convencional de doble haz que corresponde a la tcnica tradi-
cional de espectrometra por dispersin de rayos IR y el mto-
do actual de espectrometra de infrarrojos por transformada de
Fourier (FTIR). En esta tcnica se intercala un interfermetro entre
la fuente de radiacin y el compartimento de la muestra, que acta
como monocromador. El interferograma obtenido se convierte
matemticamente por medio de un proceso denominado trans-
formacin de Fourier. La transformada de Fourier del interfe-
rograma es similar al espectro ordinario obtenido por aparatos
convencionales IR. El interfermetro se compone de un sistema
divisor del haz, de modo que la mitad de la radiacin IR incidente
se dirige hacia un espejo mvil, mientras que el resto es reejada
por un espejo estacionario. Una vez que ha incidido sobre ambos
espejos, la radiacin se recombina y llega de nuevo al sistema
divisor. La mitad de la radiacin obtenida se reeja y el resto se
transmite, atravesando el compartimento de la muestra y llegando
al detector. La diferencia de camino ptico entre las fracciones
procedentes de los dos espejos hace que se produzcan interfe-
rencias constructivas y destructivas. Las ventajas de este mtodo
son su mayor poder de resolucin y que todas las frecuencias son
exploradas a la vez, durante el anlisis espectral.
Existen distintos modos de efectuar los anlisis, uno de ellos
sera mediante bancada por transmisin, dispersando la muestra
en bromuro de potasio, o con un dispositivo ATR. Otra forma de
efectuarlo es mediante el acoplamiento de un microscopio ptico
al espectrmetro de infrarrojo, denominndose microespectro-
metra de infrarrojos por transformada de Fourier (micro FTIR)
(Fig. 3). En este caso se puede medir la transmisin, reexin o la
reectancia total atenuada. Esta tcnica contribuye a identicar y
a su vez localizar, los componentes de la preparacin microsc-
pica. Mediante micro FTIR tambin se puede realizar el anlisis
directamente sobre determinados objetos pequeos.
Algunas aplicaciones especiales permiten hacer mediciones
en el IR cercano y en el IR medio directamente sobre la supercie
del objeto y en el lugar donde se encuentra (sin toma de muestra e
in situ). Para ello se utiliza un espectrmetro de IR porttil provis-
to de un cable o sonda de bra ptica.
El anlisis de los bienes culturales mediante esta tcnica
permite, en primer lugar caracterizar los materiales constitutivos
y la tcnica de ejecucin de una obra de arte, contribuyendo a
distinguirla de intervenciones posteriores. En segundo lugar estu-
diar las alteraciones y determinar sus posibles causas. Finalmente,
asesorar en las intervenciones de restauracin, realizando anli-
sis preliminares, comprobaciones analticas y empleando mto-
dos de envejecimiento con modelos de laboratorio que permitan
reproducir el envejecimiento natural de un objeto.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 47 16/9/10 08:50:27
48
La espectrometra infrarroja identica los grupos funciona-
les de los aglutinantes, barnices y adhesivos orgnicos naturales
(aceites, resinas, ceras, protenas y gomas) polmeros sintticos
(acrlicos, epxidos, poliamidas, polisteres, vinlicos, etc.) y anio-
nes inorgnicos poliatmicos como los carbonatos, sulfatos, sili-
catos, oxalatos y nitratos existentes en morteros, preparaciones
y capas pictricas (por ejemplo la azurita, malaquita, albayalde,
carbonato de calcio, yeso, etc.).
Mediante esta tcnica es posible determinar los cambios
qumicos, as como evaluar y monitorizar el grado de deterioro
de un material. En algunos casos, en el anlisis por FTIR se han
identicado productos de alteracin de determinados materiales,
como pueden ser los oxalatos presentes en las ptinas.
Es importante destacar que en ocasiones el anlisis de los
materiales constitutivos de los bienes culturales mediante esta
tcnica est limitado, debido a varios factores: 1) a veces slo se
dispone de muy poca cantidad de muestra y adems la mayo-
ra de los casos son mezclas complejas difciles de caracterizar,
2) los materiales orgnicos naturales suelen ir acompaados de
productos de degradacin, por lo que es complicado determinar
con exactitud la composicin de los mismos, 3) algunas veces la
identicacin de los polmeros sintticos no es muy precisa debi-
do a que se trata de copolmeros y contienen aditivos difciles de
diferenciar.
A continuacin, se describe la metodologa que se sigue en
el laboratorio del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
(IPCE), mediante FTIR:
El equipo empleado es un espectrmetro de infrarrojos
por transformada de Fourier, modelo Equinox 55 de Bruker,
acoplado a un microscopio Hyperion, provisto de un objetivo
IR de 15X (para las medidas de reexin y transmisin) y un
objetivo ATR de 20X con cristal de germanio. La conguracin
del espectrmetro es la siguiente: detector DTGS con venta-
na de KBr (7500 370 cm
-1
). Los espectros se obtienen en
modo absorbancia, nmero de scans 32, resolucin de 4 cm
-1.
El software empleado para procesar los espectros es Opus NT
versin 5.5.
El equipo permite realizar el anlisis de dos formas: a partir
de la micromuestra extrada de una obra de arte y directamente
sobre objetos de pequeo tamao.
En el primer caso la medida se puede efectuar mediante
bancada dispersando la muestra en bromuro de potasio y en
ocasiones se puede hacer el anlisis por microespectrometra
de infrarrojos por transformada de Fourier sobre un fragmento
extrado de la obra sin preparacin previa a la medida o sobre
una estratigrafa.
La preparacin de las muestras para el anlisis por FTIR es el
aspecto ms importante para la obtencin de un buen resultado
nal. Una vez tomada la muestra del bien cultural, con ayuda
del microscopio estereoscpico y un bistur, se separa la capa
que se quiere determinar lo ms limpia posible, evitando la
contaminacin entre los distintos estratos de la muestra, puesto
que pequeas cantidades de otras capas pueden enmascarar el
verdadero resultado. La cantidad de fragmento separado nece-
sario es menor de 1 mg. Posteriormente, la micromuestra se
muele en un mortero de gata hasta obtener un polvo muy no
al que se le aade bromuro de potasio, molindose de nuevo
hasta conseguir una mezcla homognea, la cual se prensa para
crear una pastilla transparente. Se emplea bromuro potsico ya
que tiene la propiedad de no absorber en el IR. Una vez obteni-
da la pastilla se procede a su medida.
Cuando se toman hisopos en una zona determinada, los
extractos de disolventes orgnicos de los mismos se preparan
de la misma forma que en el caso de las muestras slidas.
Se realizan distintos mtodos de anlisis de infrarrojo. Cuando
la muestra est dispersa en una matriz de bromuro potsico, el
anlisis se realiza mediante bancada por transmisin, colocando
la pastilla en el compartimento de muestra del espectrmetro.
En el laboratorio del IPCE el mtodo que se aplica para
el anlisis de una muestra sin preparacin previa y el de una
estratigrafa es micro FTIR con objetivo ATR. Los objetos que
presentan un formato compatible con el tamao de la platina
del microscopio son analizados directamente por micro FTIR
con objetivo ATR, siendo ste un mtodo ecaz para el anlisis
de capas nas superciales como barnices, anlisis de adhesi-
vos, bras, documentos grcos y plsticos.
Mtodos basados en tcnicas
cromatogrcas
La cromatografa engloba a un conjunto de tcnicas basadas en
la separacin de los componentes de una mezcla y su posterior
deteccin. La caracterstica que distingue a la cromatografa de
otros mtodos fsicos y qumicos de separacin es que se ponen en
contacto dos fases inmiscibles: una fase estacionaria y otra mvil.
Una muestra que se introduce en la fase mvil, la cual consiste
en un uido (gas, lquido o uido supercrtico), es transportada a
travs de la fase estacionaria que puede ser un slido o un lquido
jado en un slido. Los componentes de la muestra experimentan
interacciones repetidas (repartos) entre la fase estacionaria y la fase
mvil. Este reparto depende de las diferencias fsicas y/o qumicas
de los componentes de la muestra. El componente que interaccio-
ne menos con la fase estacionaria emerge o eluye primero, mien-
tras que aquel cuya interaccin con la fase estacionaria es mayor,
Figura 3. Esquema de un microscopio acoplado a un espectrmetro de
infrarrojos.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 48 16/9/10 08:50:27
49
eluye el ltimo. Cuando ambas fases se han escogido adecuada-
mente, los componentes de la muestra se van separando gradual-
mente, incluso en mezclas cuyos componentes dieran muy poco
en sus propiedades qumicas y fsicas. Las tcnicas cromatogrcas
empleadas en el IPCE son la cromatografa de gases acoplada un
detector de masas (GC-MS), la cromatografa lquida de alta resolu-
cin acoplada a un detector diodo array (HPLC-DAD) y la croma-
tografa en capa na.
Cromatografa de gases (GC)
La cromatografa de gases es una tcnica de anlisis que permite
identicar componentes orgnicos gaseosos o fcilmente trans-
formables en compuestos voltiles. Como las restantes tcnicas
cromatogrcas, se trata de un mtodo de separacin de mezclas
de diferente composicin mediante su distribucin diferencial
entre una fase mvil y una fase estacionaria. La gura 4 represen-
ta los componentes principales de un equipo de cromatografa
de gases, donde la fase estacionaria se encuentra en el interior
de una columna cromatogrca (1) que a su vez se dispone en
el interior de un horno (2) en el que se alcanzan las temperatu-
ras apropiadas o se le somete a una rampa de temperatura para
conseguir la separacin. La fase mvil -un gas- (3) se hace pasar a
travs de esta misma columna en la que previamente se ha inyec-
tado la muestra volatilizada al encontrarse el sistema de inyeccin
(4) a elevada temperatura.
La separacin (elucin) de los compuestos tiene lugar por la
diferente anidad de los distintos componentes de la mezcla por
el material contenido en la columna (fase estacionaria). Aquellos
que tengan menos anidad por l, saldrn antes de la columna;
aquellos ms anes, saldrn despus. Por ltimo un detector (5)
convierte en seal elctrica la salida de los diferentes compues-
tos y mediante un sistema de adquisicin de datos (6) se obtiene
como resultado nal un cromatograma.
Los equipos de cromatografa llevan asociados diferen-
tes sistemas de deteccin, dependiendo de la naturaleza de los
compuestos y la sensibilidad deseada. Los ms utilizados son el
detector de llama (FID), el de conductividad trmica, el de nitr-
genofsforo (NPD) y el espectrmetro de masas (MS); este lti-
mo es el empleado en el IPCE que identica las sustancias mole-
culares una vez separadas en la columna cromatogrca. Esta
tcnica espectroscpica se fundamenta en la ionizacin de estas
molculas, la aceleracin de los iones formados al pasar a travs
de un campo elctrico y su posterior dispersin en funcin de
la relacin masa / carga. Finalmente estos iones son detectados
y producen una seal elctrica que es recogida en el espectro
correspondiente. Esta tcnica de deteccin resulta muy til en la
identicacin de barnices naturales, cuyos componentes se han
transformado por oxidacin, as como en la caracterizacin de
otros compuestos de naturaleza imprevisible.
Los materiales orgnicos presentes en los bienes culturales,
que se determinan con la tcnica de cromatografa de gases-
espectrometra de masas (GC-MS) en el laboratorio de materiales
del IPCE, pueden ser de naturaleza lipla e hidrla.
Los primeros son:
Aceites secantes y grasas: compuestos que se encuentran en
muestras de aglutinantes y recubrimientos en pinturas (aceites
secantes), de restos de comida (en cermica), de materiales de
embalsamamiento, etc.
Ceras: componentes presentes en muestras de recubrimien-
tos en pinturas, consolidantes, adhesivos, protectores de metales,
barnices mates, etc.
Resinas: compuestos que se hallan en barnices, adhesivos,
consolidantes, etc.
Figura 4. Principales componentes de un equipo de cromatografa de gases (GC).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 49 16/9/10 08:50:28
50
Materiales bituminosos: compuestos localizados en mues-
tras de impermeabilizaciones, de material de embalsamamien-
to, adhesivos, etc.
Al realizar el anlisis GC-MS se determina el compuesto
mayoritario que identica el material orgnico liplo. As
pues, se identicarn aceites secantes, grasas, ceras, resinas o
materiales bituminosos y posteriormente en base a la presen-
cia y/o a la proporcin de estos compuestos mayoritarios se
determinar el tipo de material llegando a identicar el tipo de
aceite (lino, nueces, adormideras), de resina (colofonia, alm-
ciga.) de cera (abeja, carnauba) y de materiales bitumi-
nosos (asfalto, betn).
En cuanto a los materiales de naturaleza hidrla se tiene:
Hidratos de Carbono: presentes en muestras de adhesivos y
soportes en textiles, madera y papel, aglutinantes en acuarela, etc.
Con el anlisis de GC-MS se obtendr informacin sobre
la presencia de monosacridos, disacridos o polisacridos en
las muestras y a partir de sta se llegarn a caracterizar las
gomas vegetales, almidones y celulosas.
La identicacin de estos compuestos (orgnicos lip-
los e hidrlos) permite obtener informacin de los materia-
les utilizados por cada autor y su localizacin en una poca,
adems de la tcnica de ejecucin y de los materiales aadidos
en intervenciones posteriores. Tambin es interesante caracte-
rizar estos materiales para determinar las alteraciones produci-
das en los bienes culturales, siendo esto til para a proceder a
su restauracin y conservacin.
Este tipo de muestras suele presentar mezclas complejas
de los compuestos mencionados anteriormente; adems los
materiales originales suelen estar acompaados de productos
de degradacin o de anteriores intervenciones o, incluso, de
materiales polimricos procedentes de intervenciones recien-
tes. Otro punto importante a tener en cuenta es que debido a
que las muestras proceden de bienes culturales slo se dispo-
ne de cantidades muy pequeas de muestra. An teniendo en
cuenta esta problemtica, la GC-MS permite, en la mayora de
los casos, la identicacin de estos materiales.
El IPCE cuenta con un equipo Shimadzu GCMS QP5050
de cromatografa de gases acoplado a un detector de espec-
trometra de masas (GC-MS) con analizador de cuadrupolo,
ionizacin de impacto electrnico (EI) e inyector de mues-
tras automtico modelo AOC 20i, donde se ha optimizado un
mtodo analtico mediante el empleo de patrones de los mate-
riales anteriormente indicados. La aplicacin de este mtodo
permite obtener resultados al trabajar con pequeas cantida-
des de muestra (alta sensibilidad) y separar sustancias diversas
e identicarlas.
Se parte de extractos slidos o extractos de disolventes org-
nicos de hisopos. El protocolo seguido en el IPCE para la prepa-
racin de las muestras depender de la naturaleza de muestra.
Cuando la muestra llega al laboratorio se realiza el anli-
sis espectroscpico FTIR, el cual dar informacin sobre la
naturaleza del material presente en la muestra y a partir de
este momento se aplicarn otras tcnicas si es necesario (tal y
como se explic en la gura 1). En algunos casos, debido a la
pequea cantidad de muestra disponible, se realiza directa-
mente el anlisis por GC-MS, generalmente en muestras pict-
ricas donde segn la experiencia del restaurador y conocimien-
to del contexto histrico del autor se puede predecir el tipo de
aglutinante utilizado. Para preparar la muestra para su anlisis
mediante GC-MS se procede a la separacin de capas donde se
encuentra el aglutinante, adhesivo o recubrimiento a analizar.
Esto se realizar con ayuda de un microscopio estereoscpico
y un bistur. Una vez separado el extracto de muestra a anali-
zar se realiza un tratamiento previo de la muestra, antes de
proceder al anlisis, para transformar los compuestos presen-
tes en compuestos voltiles y que as puedan ser analizados
por cromatografa de gases.
Este tratamiento consiste en un proceso de derivacin, para lo
que se utilizan reactivos de metilacin (para sustancias liplas) y
de sililacin (sustancias hidrlas), obtenindose como resultado
derivados voltiles. En algunos casos, como en la identicacin de
hidratos de carbono, es necesaria una etapa previa de hidrlisis
donde los hidratos de carbono, con alto peso molecular, se frag-
mentan antes de proceder a la derivacin.
En el caso de muestras de naturaleza lipla, se deriva
(metilacin) empleando una sal de amonio cuaternario como
agente de derivacin, concretamente una disolucin meta-
nlica 0.2 M del m-triuorofenil de trimetilamonio hidrxido
(Meth-PrepII).
En el caso de muestras de origen hidrlo, se procede a
una hidrlisis en medio cido y posteriormente a una deriva-
cin (sililacin) utilizando como agente derivatizante una diso-
lucin 2:1 de trimetilclorosilano: hexametildisilazano (TMCS:
HMDS).
Las condiciones cromatogrcas, empleadas para la separa-
cin e identicacin de compuestos liplos e hidrlos, utili-
zadas en el IPCE se detallan en la tabla 1, donde la nica varia-
cin entre ambas aplicaciones se encuentra en la rampa de
temperatura (gradiente) aplicada. Adems se incluye un croma-
tograma patrn de aceite de lino (liplo) y uno de una mezcla
patrn de monosacridos (hidrlo), a modo de ejemplo.
El tiempo transcurrido entre la inyeccin de la muestra y la
aparicin del pico del compuesto en el detector es el tiempo de
retencin (T
R
) y es caracterstico para cada compuesto.
Como resultado del anlisis se obtiene un cromatograma
que ser la representacin de una funcin de la concentracin
del soluto frente al tiempo de retencin. Aparecern los picos
cromatogrcos correspondientes a cada compuesto separado
de la mezcla inicial, a distintos tiempos segn la anidad de
ste por la fase estacionaria (columna). Con el espectrmetro
de masas, se obtiene un espectro de masas caracterstico de
cada compuesto orgnico separado.
La comparacin de los T
R
y de los espectros de masas de cada
sustancia de la mezcla, con los resultados obtenidos al analizar
los patrones se identica cada sustancia. El estudio de los espec-
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 50 16/9/10 08:50:28
51
tros de masas de los compuestos desconocidos que no coincidan
con los patrones analizados permite elucidar sus estructuras, ya
que cada compuesto presenta un espectro de masas caractersti-
co y nico.
Cromatografa lquida de alta resolucin (HPLC)
La cromatografa de lquidos de alta resolucin o HPLC utili-
za una fase mvil lquida interactiva y una fase estacionaria
slida constituida por un slido pulverizado empaquetado en
una columna. La separacin de los analitos o componentes
de la mezcla se produce como resultado de las interacciones
especcas de los analitos con ambas fases. Esta fase mvil
interactiva, junto con la posibilidad de elegir entre una gran
variedad de fases estacionarias y el hecho de que esta tcni-
ca no est limitada por la volatilidad o la estabilidad trmica
de la muestra, hacen que mediante HPLC se puedan separar
una gran variedad de mezclas complejas de distintos produc-
tos. Adicionalmente, posee una elevada versatilidad para su
acoplamiento con diferentes tipos de detectores, por lo que se
puede considerar una tcnica de separacin indispensable en
un laboratorio de anlisis de materiales.
Los principales componentes de un cromatgrafo de lquidos
son los que aparecen de forma esquemtica en la gura 5: (1)
contenedores para fases mviles; (2) suministrador de fase mvil:
bomba de alta presin; (3) sistema de introduccin de muestra:
inyector; (4) fase estacionaria: columna; (5) detector; (6) sistema
de adquisicin y tratamiento de datos. La fase mvil se bombea a
travs de todo el sistema al establecer el caudal de trabajo. En un
momento determinado, se inyecta la muestra en el sistema y es
arrastrada por la fase mvil hasta la cabeza de la columna croma-
togrca. Aqu se produce la separacin de los componentes de
la muestra y, en base a las diferentes interacciones de cada uno de
ellos, van eluyendo escalonadamente. A continuacin, llegan al
detector que registra un cambio en la seal respecto a la seal de
la fase mvil lo que se representa mediante un pico. Al igual que
en cromatografa de gases, la representacin de la seal frente
al tiempo de retencin de cada compuesto es lo que se conoce
como cromatograma. La seal elctrica generada por el detector
se transforma en informacin analtica mediante un sistema de
adquisicin y tratamiento de datos informtico. Toda esta infor-
macin ser posteriormente estudiada e interpretada por el perso-
nal especializado en esta tcnica.
Un sistema de HPLC puede tener acoplado detectores muy
diversos, cada uno de los cuales nos dar diferente informacin
estructural de cada compuesto separado. En el campo del estudio
de los bienes culturales, los detectores para HPLC ms emplea-
dos son los detectores basados en la absorcin de radiacin UV-
vis y en particular el detector conocido como fotodiodo array
o diodo array (DAD). Este tipo de detector trabaja simultnea-
mente a longitudes de onda en el intervalo entre 200 y 600-900
nm (el valor mximo de longitud de onda al que puede trabajar
depende del modelo de diodo array), proporcionndonos de cada
compuesto separado su espectro de absorcin en el intervalo de
MATERIALES DE NATURALEZA LIPFILA MATERIALES DE NATURALEZA HIDRFILA
GC
Columna
SGE. HT50.1 (L=25m, d=0.31mm, e=0.1m)
Fase mvil (caudal) HELIO (14.5 ml/min)
Temperatura inyector 280C,
Modo de inyeccin SPLIT
Gradiente de Temperatura
Rampa (C/min) Temperatura (C) Tiempo (min) Rampa (C/min) Temperatura (C) Tiempo (min)
- 100 50 - 120 5
15 150 1 2 200 0
7 300 20 15 285 5
MS
Temperatura de la interfase 300C
Intervalo de m/z 60-550
Modo de adquisicin SCAN
Cromatogramas de patrones
obtenidos en condiciones
ptimas
Patrn de aceite de lino, mezcla de steres: dimetilsuberato, dimetilacelato,
dimetisebacato, metilpalmitato, metiloleato, metilestearato
Mezcla patrn de monosocridos: D-Arabinosa, L-Ramnosa, Fucosa,
D-Xilosa, cido D-Glucuronico, cido D-Galacturnico, Manosa,
D-Galactosa, Glucosa
Tabla 1. Condiciones instrumentales empleadas en GC-MS para el anlisis de materiales de naturaleza lipla e hidrlla.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 51 16/9/10 08:50:28
52
longitudes onda de trabajo. Actualmente, los equipos de HPLC
tambin suelen tener acoplado en lnea otro detector, un espec-
trmetro de masas, el cual proporciona el espectro de masas de
cada compuesto separado. Este espectro de masas constituye la
huella dactilar de cada compuesto lo que permite la identi-
cacin inequvoca de los compuestos presentes en la muestra y,
como consecuencia, la identicacin del material analizado.
El IPCE cuenta en sus laboratorios con un sistema de HPLC
compuesto de una bomba (Modelo 600E) e inyector automtico
(Modelo 717), acoplado a un detector DAD (Modelo 996), todos
de Waters Chromatography (USA). Las aplicaciones que esta tcni-
ca tiene en el estudio de los materiales que forman parte de los
bienes culturales son fundamentalmente dos: (a) anlisis de mate-
riales proteicos [3,4] y (b) anlisis de colorantes naturales [5-6789].
La identicacin de estos materiales es importante no slo por la
informacin que ofrece para ayudar en la datacin y localizacin
del objeto, sino porque proporciona una informacin inestimable
para la aplicacin de los tratamientos apropiados de restauracin y
conservacin. Igualmente, puede ayudar a establecer los posibles
procesos de degradacin que han sufrido las protenas y coloran-
tes, as como cules son los factores de riesgo para su deterioro.
Previamente al anlisis de este tipo de muestras, en el IPCE se
han puesto a punto los mtodos de HPLC-DAD correspondien-
tes para cada tipo de anlisis mediante procesos de optimizacin
de las variables implicadas. Los parmetros crticos a optimizar
cuando se pone a punto un mtodo de HPLC son el tipo de fase
estacionaria de la columna cromatogrca y sus dimensiones, la
composicin de la fase mvil, la temperatura de la columna, el
caudal aplicado y el modo de elucin empleado. Este modo de
elucin puede ser isocrtico, cuando la composicin de la fase
mvil permanece constante desde el momento de la inyeccin
de la muestra hasta que ha pasado el tiempo necesario para que
todos los componentes de la muestra se separen y eluyan de la
columna, o por gradiente cuando la composicin de la fase mvil
se va modicando de menor a mayor poder de elucin durante el
tiempo necesario para la separacin. En la mayora de los casos,
al trabajar con muestras muy complejas, es necesario realizar el
anlisis en modo gradiente.
Para llevar a cabo estos procesos de optimizacin se han
empleado patrones de los materiales que nos podemos encon-
trar en las muestras que nos ocupan. Los resultados obtenidos
para estas muestras de referencia o patrones estn incorporados
a la base de datos del equipo cromatogrco, de forma que cada
compuesto detectado viene caracterizado por dos parmetros: su
tiempo de retencin y su espectro de UV-vis. La comparacin de
los espectros de absorcin obtenidos en el anlisis de las mues-
tras con los espectros de la biblioteca generada por el analista de
aquellos compuestos cuyo tiempo de retencin concuerde con el
de los patrones, habitualmente, da una identicacin efectiva de
los componentes de la muestra. En otras ocasiones, esta compa-
racin no da resultados positivos y hay que realizar una inter-
pretacin del espectro de UV-vis para elucidar la estructura del
compuesto no identicado. Este estudio puede resultar compli-
cado ya que compuestos similares dan espectros de UV-vis muy
semejantes, de forma que en algunos casos solo se puede incluir
al compuesto no identicado dentro de un grupo qumico general
sin poder realizar una identicacin inequvoca.
Anlisis de los materiales proteicos mediante HPLC-DAD
Los materiales que nos podemos encontrar en los bienes cultura-
les formados por protenas son habitualmente tres: cola animal,
clara/yema o huevo entero y casena. Se han empleado desde la
antigedad principalmente como aglutinantes aunque tambin se
pueden encontrar como adhesivos, consolidantes o recubrimien-
tos. Estos materiales se diferencian en la protena mayoritaria que
contienen. Cada protena est formada por una secuencia propia
Figura 5. Principales componentes de un equipo de cromatografa lquida de alta resolucin (HPLC).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 52 16/9/10 08:50:29
53
de aminocidos, tanto en lo que se reere a la proporcin como al
tipo de cada aminocido constituyente. Por tanto, estos tres mate-
riales se pueden identicar y diferenciar en base a los aminoci-
dos presentes y su proporcin en la muestra.
La muestra a analizar por HPLC-DAD puede llegar derivada
tras un anlisis de FTIR que muestre la presencia de una protena
y se requiera la identicacin de este material proteico, o puede
llegar sin este anlisis previo, si la informacin aportada por el
restaurador/conservador hace sospechar de la presencia de un
material proteico y no se dispone de cantidad de muestra sucien-
te para realizar ms de un anlisis. Cuando el objetivo sea cono-
cer el material proteico presente como aglutinante en una capa
pictrica, es necesario separar la capa en cuestin, operacin que
se realiza bajo el microscopio estereoscpico con la ayuda de un
bistur. En cambio si la muestra a analizar procede de un recubri-
miento, adhesivo o consolidante, tras el raspado del mismo y una
limpieza general bajo el microscopio estereoscpico, la muestra
est preparada para su anlisis mediante HPLC-DAD.
En primer lugar, se lleva a cabo un tratamiento previo que
consiste, fundamentalmente, en su hidrlisis mediante vapor de
cido clorhdrico de forma que la protena quede dividida en sus
aminocidos constituyentes, y en la derivacin de los aminocidos
hidrolizados. Este proceso de derivacin es necesario porque los
aminocidos poseen una estructura no detectable con un detector
diodo array como el que se emplea en el IPCE. Mediante la adicin
de un reactivo que absorbe en la regin de UV-vis, normalmen-
te PITC (fenilisotiocianato), el cual se une a un grupo qumico
de cada aminocido, stos se transforman en derivados, ahora s,
detectables por el diodo array. Tras este tratamiento disponemos
de una mezcla de aminocidos preparados para ser separados
y detectados mediante HPLC-DAD. La separacin cromatogr-
ca de los posibles aminocidos de la muestra se ha optimizado
empleando una mezcla patrn con los 18 aminocidos que nos
podemos encontrar en este tipo de muestras y posteriormente se
han analizado patrones de diferentes tipos de cola animal, yema
de huevo, clara de huevo, casena, para conocer la distribucin
de aminocidos de cada uno de ellos. En la tabla 2 aparecen las
condiciones experimentales ptimas empleadas en el IPCE para
este tipo de anlisis.
La identicacin de los materiales proteicos se considera un
anlisis de rutina en el IPCE y es fundamental contar con estos
resultados para cualquier proyecto de restauracin o conserva-
cin. En determinadas ocasiones, no es posible llegar a resultados
concluyentes debido esencialmente a las siguientes cuestiones: (1)
Tabla 2
Materiales proteicos Colorantes naturales
Columna Picotag (3.9 x 150 mm) Luna C18(2) (2.1 x 150 mm, 5 m)
Caudal 1 mL min
-1
0.3 mL min
-1
Fases mviles
A Tampn fosfato
B Acetonitrilo
C Agua
A cido trifluoroactico al 0.1%
B Acetonitrilo
Modo de operacin Gradiente Gradiente
Temperatura de la columna 30 C 35 C
Volumen de inyeccin 10 L 10 L
Condiciones detector (DAD)
Intervalo longitudes de onda
Velocidad de escaneo
Resolucin
200-400 nm
1 scan seg
-1
1.2 nm
200-600 nm
1 scan seg
-1
1.2 nm
Cromatograma de una mezcla
patrn obtenido en las
condiciones instrumentales
arriba indicadas
Asp: cido asprtico; Glu: cido glutmico; OHPro:
hidroxiprolina, Ser: serina; Gly: glicina; His: histidina; Arg:
arganina; Thr: treonina; Al: alanina; Pro: prolina; NH3:
amoniaco (residuo derivatizacin); Tyr: tirosina, Val:
valina; Met: metionina; Cys: cistena; Ile. isoleucina; Leu.
Leucina; Nor (PI): norleucina (patrn interno), Phe:
fenilalanina; DPTU + Rec 3: residuo derivatizacin; Lys:
lisina.
AG. cido glico; AC: cido carmnico; AE: cido elgico; LAW:
lawsona; FIS: fisetina; LUT, RAM, QUER: luteolina, ramnetina y
quercetina; AQ: cido quermsico; GEN: genistena; API:
apigenina; KEM: kempferol: AL: alizarina; PUR: purpurina; IND:
indigotina; CUR: curcumina; EMO: emodina; 6-6-DBIND: 6-6-
dibromoindigotina.
Tabla 2. Condiciones instrumentales empeladas en HPLC-DAD para el anlisis de materiales proteicos y colorantes naturales.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 53 16/9/10 08:50:30
54
en algunas circunstancias la concentracin de los aminocidos en
la muestra, debido al pequeo tamao de la misma, est por
debajo de los lmites de deteccin del mtodo analtico; (2) la
presencia de materiales degradados que dan una composicin
de aminocidos distinta a la del material original; (3) posibles
interferencias de algunos pigmentos, que inuyen en la seal
de algunos aminocidos cambiando la distribucin original del
material; (4) empleo de mezclas de materiales que dan lugar a
una distribucin de aminocidos muy complicada de elucidar.
Anlisis de colorantes naturales mediante HPLC-DAD
Los materiales donde podemos encontrar colorantes orgni-
cos dentro del campo de los bienes culturales son los tintes
empleados en tejidos histricos y las lacas utilizadas en capas
pictricas. Existen multitud de colorantes naturales emplea-
dos en los bienes culturales que pueden tener tanto un origen
vegetal como animal. En funcin de su estructura qumica se
pueden clasicar en carotenoides (anaranjados), antraquinonas
(rojos), avonoides (amarillos), antocianos (rojos y violetas),
indigoides (azules y violetas) y taninos (marrones y negros). A
modo de ejemplo, podemos mencionar algunos de los coloran-
tes naturales ms comunes: cochinilla, granza, gualda, ndigo,
palo de brasil, quermes, bayas persas, azafrn, arlera, agallas
de roble o zumaque [10].
Las muestras a analizar pueden proceder de tejidos hist-
ricos o de capas pictricas de pinturas o documentos gr-
cos. En el primer caso, tras la toma de muestra se realiza un
examen bajo el microscopio estereoscpico para observar la
composicin de la bra y detectar fenmenos de decoloracin
e impurezas. En el caso de las lacas, es necesario separar o
raspar la capa en cuestin, operacin que se realiza bajo el
microscopio estereoscpico con la ayuda de un bistur. Las
muestras se tratan, sin examen previo mediante FTIR, para su
anlisis mediante HPLC-DAD y/o cromatografa en capa na
(TLC), tcnica que expondremos en el siguiente apartado.
El tratamiento que se aplica en el IPCE incluye una etapa
de hidrlisis y otra de extraccin del colorante. La hidrlisis
tiene como objeto liberar el colorante del tejido o del soporte
empleado en la laca y, una vez liberado, el colorante se extrae
en un disolvente adecuado antes de su inyeccin en el sistema
cromatogrco. Concretamente en el IPCE se aplica un mtodo
de extraccin para colorantes naturales presentes en tejidos
histricos que incluye la hidrlisis con cido frmico al 5% en
metanol durante 30 minutos a 45-50 C y la posterior extraccin
del colorante en una disolucin de dimetilformamida:metanol
(50:50). El extracto se analiza siguiendo las condiciones experi-
mentales detalladas en la tabla 2.
Cuando tengamos una muestra problema y la analicemos
aplicando este mtodo, tendremos distintos picos cromatogr-
cos caracterizados por su tiempo de retencin y su espectro
de UV-vis. Algunos de ellos sern identicados por compa-
racin con los resultados obtenidos al analizar los patrones,
pudiendo as identicar el colorante. Asimismo, obtendremos
picos correspondientes a compuestos desconocidos, los cuales,
tras el estudio de su espectro de UV-vis podrn ser englobados
dentro de un grupo qumico, antraquinonas, avonoides, indi-
goides, etc., pero no ser identicados inequvocamente.
Las limitaciones que presenta este tipo de anlisis estn
relacionadas, por un lado, con el pequeo tamao de muestra,
no detectndose ningn compuesto en el anlisis por no tener
concentracin suciente y, por otro, con la escasez o baja disponi-
bilidad de patrones de colorantes naturales con los que comparar
los resultados obtenidos para las muestras.
Cromatografa en Capa Fina (TLC)
La cromatografa en capa na fue la primera tcnica cromatogr-
ca empleada para el anlisis de colorantes naturales en el IPCE.
En este caso la fase estacionaria es una placa cubierta de un mate-
rial slido namente molido y jado a la placa. La fase mvil es
un disolvente o mezcla de disolventes (eluyente) que sube por la
placa por capilaridad arrastrando los componentes de la muestra,
pinchada en el inferior de la placa. La separacin se produce por
la distinta anidad de cada componente por el eluyente y la fase
estacionaria, obtenindose diferentes manchas (compuestos) en la
lnea recorrida por cada muestra desde el inferior de la placa hasta
el frente o punto de nalizacin de la elucin. La deteccin se
realiza directamente por el color o uorescencia de las manchas al
colocar la placa bajo una radiacin UV. En ocasiones se requiere
el uso de un revelador, que se pulveriza sobre la placa, para poder
observar las manchas. En cada placa adems de la muestra se
pinchan una serie de patrones seleccionados en funcin del color y
procedencia de la muestra. La identicacin se realiza por compa-
racin entre las manchas obtenidas para la muestra y las obtenidas
para los patrones. Es una tcnica rpida, de bajo coste y relativa-
mente sencilla, aunque requiere personal especializado. Debido a
que no ofrece informacin estructural sobre los compuestos sepa-
rados y a que su poder de separacin es bajo, su empleo en el IPCE
se complementa con los anlisis mediante HPLC-DAD.
Aplicaciones
A continuacin se presentan varios ejemplos de los resultados
obtenidos al aplicar algunos de los mtodos analticos expuestos
en este trabajo.
Capa de preparacin de una pintura sobre tabla
La espectrometra de infrarrojos por transformada de Fourier se
utiliza para la identicacin de las sales existentes en las capas de
preparacin. En este caso, no es necesario el anlisis complemen-
tario mediante otra tcnica para conrmar el resultado.
En el anlisis de la capa de preparacin blanca de una pintu-
ra sobre tabla procedente del Museo de Orense, se ha obtenido
como resultado carbonato de calcio puro (Fig. 6). El carbonato
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 54 16/9/10 08:50:30
55
Figura 6. Espectro de FTIR de la capa de preparacin blanca de una pintura sobre tabla procedente del Museo de Orense identicada como carbonato de calcio.
de calcio presenta una banda intensa entre 1550-1350 cm
-1
(1430
cm
-1
), correspondiente a las vibraciones de tensin de los enlaces
C-O. Las bandas que aparecen a 870 cm
-1
y 712 cm
-1
se deben a las
vibraciones de exin de los enlaces C-O.
Recubrimiento de una reja de soporte metlico
Con el objetivo de determinar el recubrimiento de la reja del
Coro de la Catedral de Albarracn, se tomaron varios hisopos en
distintos barrotes. En primer lugar, se ha llevado a cabo un anli-
sis mediante FTIR. Las bandas de absorcin que aparecen en el
espectro de infrarrojos indican que se trata de una resina natural
diterpnica (Fig. 7). En el espectro se aprecia una banda intensa
entre 1715 - 1695 cm
-1
debida a los enlaces del grupo carbonilo
(C=O); por otro lado, las bandas situadas en la regin de la huella
dactilar (1500 - 500 cm
-1
) presentan un perl general caracterstico
de una resina del grupo de las conferas. Sin embargo, este anli-
sis no permite diferenciar la familia a la que pertenece. Por tanto,
es necesario un segundo anlisis mediante una tcnica comple-
mentaria como la cromatografa de gases espectrometra de
masas para conrmar la familia y especicar su tipo. En la gura
7 se puede observar el cromatograma de GC-MS obtenido, donde
se detectan los picos cromatogrcos correspondientes al metil-
dehidroabietato y al metil 7-oxodehidroabietato que corroboran la
presencia de una resina del grupo de las conferas. El pico croma-
togrco con un tiempo de retencin de 17,46 minutos correspon-
de a un compuesto identicado por su espectro de masas como
ferruginol y/o totarol (ismeros) cuya presencia es caracterstica
de las resinas pertenecientes a la familia de las cupresceas [11].
Recubrimiento sinttico de una pieza de plata
perteneciente a una custodia
En el laboratorio del IPCE, se analiz el recubrimiento de una pieza
de plata, concretamente la Custodia de los Corporales de Daroca.
Para ello, se analizaron los extractos de los hisopos correspondien-
tes empleando como tcnica general la espectrometra de FTIR. El
espectro de infrarrojos obtenido muestra que las bandas de absor-
cin son las vibraciones caractersticas del nitrato de celulosa (Fig.
8), donde tambin se observa la banda correspondiente al aditivo.
Actualmente el anlisis de polmeros sintticos en el laboratorio del
IPCE se realiza nicamente por espectrometra de FTIR. En el nitra-
to de celulosa destacan las siguientes bandas: 1653 cm
-1
vibracin de
tensin del enlace N=O, 1279 cm
-1
vibracin de tensin del enlace
N-O, 1070 cm
-1
vibracin de exin del enlace C-O, 841 cm
-1
vibra-
cin de exin del enlace N-O. La banda a 1730 cm
-1
se asigna a la
vibracin del enlace carbonilo (C=O) del aditivo [12].
La identicacin de nitrato de celulosa se puede atribuir al
uso del mismo como adhesivo, recubrimiento y consolidante de
metales; en este caso es posible que se haya aplicado un producto
nitrocelulsico como protector de la pieza de plata.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 55 16/9/10 08:50:31
56
Pieza de indumentaria de un ajuar mortuorio
Un ejemplo de anlisis de colorantes mediante HPLC-DAD corres-
ponde al anlisis de una muestra de una cinta roja perteneciente al
ajuar mortuorio, datado en el s. XIV, de Doa Teresa Gil (Conven-
to del Santi Spiritus, Zamora). El anlisis (Fig. 9) revela la presen-
cia de un compuesto mayoritario identicado por su tiempo de
retencin y espectro de UV-vis como cido quermsico; adems
se detectan otros compuestos minoritarios identicados como
cido glico, cido avoquermsico, indigotina y un compues-
Figura 7. Anlisis del recubrimiento de la reja del Coro de la Catedral de Albarracn. (a) Espectro de FTIR. Las bandas de absorcin indican que se trata de una
resina diterpnica. (b) Cromatograma CG-MS. Los picos cromatogrcos indican que se trata de una resina diterpnica del grupo de las conferas y de la familia
de las cupresceas. Compuestos identicados: 1 metildehidroabietato, 2 ferruginol y/o totarol, 3 metil 7-oxodehidroabietato.
Figura 8. Espectro de FTIR del recubrimiento aplicado sobre la Custodia de los Corporales de Daroca. Las bandas de absorcin observadas indican que se trata
de un producto nitrocelulsico.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 56 16/9/10 08:50:33
57
to desconocido. El cido quermsico y el cido avoquermsico
son los componentes principales del tinte quermes, que se obtie-
ne de las hembras secas del insecto Kermes vermilio. El quer-
mes fue un tinte muy importante, de coste elevado, empleado
desde la antigedad hasta el s. XVI, momento en que comienza
a ser sustituido paulatinamente por la recin descubierta cochi-
nilla americana, con un color rojo ms brillante y mayor conte-
nido de tinte, lo que se traduca en un menor coste del mismo.
El cido glico es un componente de los taninos hidrolizables,
compuestos presentes, entre otros materiales, en las agallas de
roble [10]. Segn la bibliografa, las agallas se empleaban como
mordientes y para el engorde de la seda. Asimismo, est docu-
mentado que las agallas tambin se utilizaban en el proceso de
tincin con quermes para, adems de engordar la seda, ayudar
en la fermentacin del insecto. La indigotina es el componente
mayoritario en tintes azules como el ndigo procedente de distin-
tas especies de Indigofera sp., originarias de la India, frica, Asia
y Latino Amrica, o como la hierba pastel procedente de la Isatis
tinctoria L., originaria de Europa, norte de frica, Turqua, Indo-
china, China, Corea y Japn [13], no pudiendo discernir de que
especie procede el tinte empleado. En esta muestra la indigotina
se detecta en concentraciones muy pequeas lo que hace pensar
que slo se ha aplicado con objeto de ofrecer una tonalidad ms
violcea u oscura. Finalmente, el compuesto desconocido presen-
ta un espectro de UV-vis correspondiente a una antraquinona,
familia de compuestos qumicos con estructura similar y en la
que estn incluidos el cido quermsico y avoquermsico, por
lo que es lgico pensar que este compuesto proceda del tinte
quermes. Como puede observarse, la informacin obtenida con
un slo anlisis de HPLC-DAD permite obtener datos valiosos y
tiles, que ayudan en la datacin de la obra, en el conocimiento y
constatacin de las tcnicas de teido empleadas en cada lugar y
poca y sobre la composicin de los tintes naturales.
Conclusiones
Con la metodologa analtica basada en la espectroscopia de infra-
rrojos por transformada de Fourier y las tcnicas cromatogrcas
aqu descritas el rea de Laboratorios Seccin de Anlisis de
Materiales del IPCE resuelve, en la mayora de los casos, la carac-
terizacin de barnices, recubrimientos, adhesivos, aglutinantes,
preparaciones, tintes y lacas, presentes en muchos de los bienes
culturales estudiados en las distintas reas de conservacin y
restauracin del IPCE.
Figura 9
Figura 9. (a) Cromatograma obtenido mediante HPLC-DAD en el anlisis de una muestra de una cinta roja, perteneciente al ajuar mortuorio de Doa Teresa Gil
(Convento del Santi Spiritus, Zamora, s. XIV). (b) Espectros de UV-vis para cada compuesto detectado en el cromatograma y su identicacin.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 57 16/9/10 08:50:33
58
Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo y la colaboracin de todo el perso-
nal del rea de Laboratorios Seccin de Anlisis de Materiales
para la elaboracin de este captulo.
Bibliografa
SKOOG, Douglas A.; WEST, Donald M.: Anlisis Instrumen-
tal, Mexico: Mc Graw Hill, 1989.
DERRICK, Michele R.; STULIK, Dusan; LANDRY, James M.:
Infrared Spectroscopy in Conservation Science, Los ngeles (Cali-
fornia): The Getty Conservation Institute, 1999.
CHECA-MORENO, Ramn; MANZANO, Eloisa; MIRN,
Gloria; CAPITAN-VALLEY, Luis Fermn: Comparison between
traditional strategies and classication technique (SIMCA) in the
identication of old proteinaceous binders, Talanta, 2008, 75 (3),
pp.: 697-704.
HALPINE, Susan M.: Amino acid analysis of proteinaceous
media from Cosimo Turas The Annunciation with saint Francis
and Saint Louis of Toulouse, Studies in Conservation, 1992, 37,
pp.: 22-38.
HALPINE, Susan M.: An improved dye and lake pigment analy-
sis method for high-performance liquid chromatography and diode
array detector, Studies in Conservation, 1996, 41, pp.: 76-94.
FERREIRA, Esther S.B.; HULME, Alison N.; McNAB, Hamish;
QUYE, Anita: The natural constituents of historical textile dyes,
Chemistry Society Reviews, 2004, 33, pp.: 329-336.
ZHANG, Xian; LAURSEN, Richard: Development of mild
extraction methods for the analysis of natural dyes in textiles of
historical interest using LC-Diode array detector-MS, Analytical
Chemistry, 2005, 77 (7), pp.: 2022-2025.
SUROWIEC, Izabella: Application of high-performance sepa-
ration techniques in archeometry, Microchimica Acta, 2008, 162:
pp.: 289-302.
ZHANG, Xian; LAURSEN, Richard: Application of LC-MS to
the analysis of dyes in objects of historical interest, International
Journal of Mass Spectrometry, 2009, 284 (1-3), pp.: 108-114.
HOFENK DE GRAAFF, Judith: The Colourful Past. Origin,
Chemistry and Identication of Natural Dyestuff, Switzerland:
Abegg-Stiftung, London: Archetype Publications Ltd., 2004.
MILLS, John J.; WHITE, Raymond: The Organic Chemistry of
Museum Objects, London: Butterwoths, 1987.
SOCRATES, George: Infrared and Raman Characteristic
Group Frecuencies, England: John Willey and Sons, Ltd., 2005.
CARDON, Dominique: Natural Dyes: Sources, tradition, tech-
nology and science, London: Archetype Publications Ltd., 2007.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 58 16/9/10 08:50:33
59
Desde el 2004, la Seccin Arqueolgica Municipal (SIAM), depen-
diente del Servicio de Patrimonio Histrico de la Delegacin de
Cultura del Ayuntamiento de Valencia, viene desarrollando un
proyecto para la realizacin de excavaciones arqueolgicas en la
Casa de Ariadna en Pompeya (Figs 1, 2), en colaboracin con la
Universidad de Innsbruck (Austria), el Museo de Prehistoria de la
Diputacin de Valencia y el Museo de Arqueologa (MARQ) de la
Diputacin de Alicante.
Tambin han participado en colaboraciones ms espec-
cas, investigadores y profesores de la Universidad Politcnica de
Valencia, de los Departamentos de Arqueologa de las universida-
des de Valencia, Alicante, Cdiz y Murcia y de la Escuela Espaola
de Historia y Arqueologa en Roma, del CSIC. La Soprintendenza
Archeologica di Pompei, entidad pblica que gestiona el yacimien-
to, ha autorizado y supervisado estos trabajos.
El objetivo de este proyecto, y la razn de ser de la interven-
cin de la Seccin de Arqueologa Municipal, entidad que coor-
2.4. Las pinturas murales de la Casa de Ariadna en Pompeya: Un
ejemplo de estudios e investigaciones cientcas aplicados en el
proyecto de conservacin y restauracin
Carmen Prez, Livio Ferrazza, Marga Domnech, Fanny Sarri
Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
Albert Ribera
Seccin Arqueolgica Municipal de Valencia
Figura 1. Casa de Ariadna. Vista del peristilo.
Figura 2. Plano de la Casa de Ariadna.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 59 16/9/10 08:50:35
60
dina dicho proyecto, ha sido comparar los numerosos hallazgos
arqueolgicos del perodo de la fundacin de Valencia, con los
de Pompeya de la misma poca. sta no es una actuacin aislada
sino que est enmarcada en un gran proyecto general que, desde
2003, est centrado en investigar la Pompeya que haba antes, por
debajo de la que se ve ahora.
La Casa de Ariadna
La casa de Ariadna es una de las ms grandes mansiones de
Pompeya, ya existente en el periodo samnita. Fue excavada entre
1832 y 1835 y durante el siglo XIX fue una de las ms visitadas de
Pompeya, cayendo posteriormente en el olvido. En las dcadas de
los 70 y 80, por parte de un equipo australiano, fue objeto de varias
campaas de estudio que han proporcionado bastante informa-
cin importante, pero fraccionaria, y que aun deben culminar en
un prometido volumen de la serie Huser in Pompeji.
La Casa de Ariadna, tambin conocida con el nombre de Casa
dei Capitelli Colorati, se encuentra en la Regio VII, insula 4, a
menos de 100 metros del foro. Presenta dos entradas opuestas,
una desde la Via della Fortuna Augusta y otra sobre la Via degli
Augustali, atravesando, por tanto, toda la insula de sur a norte. En
conjunto es uno de los mayores complejos de la edilicia privada
pompeyana, con sus 1700 m
2
de extensin, lo que la convierte en
una de las ms grandes domus seoriales.
La Casa de Ariadna se compone de un atrio tuscnico, que se
abre al sur, a la Via degli Augustali cerca de su unin con el Vicolo
Storto, y de dos peristilos de grandes dimensiones, el ltimo de
los cuales se abre por el norte a la Via della Fortuna. Su orien-
tacin es totalmente diferente a las casas circundantes, indicio
de alguna anomala arquitectnica y urbanstica que an no se
sabe explicar. La misma insula 4, donde se encuentra la Casa de
Ariadna en su lado oriental, es la ms grande de la Regio VII y
tambin presenta evidentes anomalas urbansticas nada ortogo-
nales, con abundantes tramos irregulares tpicos del tejido urbano
de la Altstadt y bien diferentes de la ordenada sistematizacin de
la Regio VI al norte.
A travs de la tcnica constructiva y de algunos restos de deco-
racin parietal del I Estilo, se haba deducido que la casa fue levan-
tada hacia el s. II a.C.. Se debi redecorar con elementos del II
Estilo en la poca de la instalacin de la colonia silana (80 a.C.). La
casa sufri graves daos con el terremoto del 62 d.C. y se supone
que a partir de esta fecha no fue habitada sino que se transform,
al menos en parte, en un edicio de carcter agrcola y productivo,
como parece indicar la aparicin de una prensa en el peristilo.
Hay que destacar que se desconoce si toda esta gran vivienda fue
fruto de un proyecto constructivo unitario y sincrnico o si, por el
contrario, fue el resultado de toda una serie de aadidos engloba-
dos en una unidad de habitacin a lo largo del tiempo.
De la esplndida decoracin pavimental y pictrica de la Casa
de Ariadna, en su mayor parte perteneciente a la ultima fase,
previa a la erupcin, con mosaicos de teselas bcromos, en blanco
y negro, emblemas de vermiculatum y pinturas del III y IV estilo
con cuadros mitolgicos, quedan algunas buenas trazas, bastante
signicativas. Muchas de sus pinturas, entre ellas, las que repre-
sentan el mito de Ariadna que le da nombre, fueron trasladadas al
Museo Nazionale de Npoles tras su descubrimiento.
Durante las excavaciones arqueolgicas de 2006, dentro de
este proyecto coordinado por el SIAM y subvencionado por el
Ministerio de Cultura y la empresa Estudio Mtodos de Restaura-
cin, se hizo ms que evidente el avanzado estado de alteracin
que presenta toda la casa, situacin que, por otra parte, est gene-
ralizada en toda el yacimiento. Las partes ms deterioradas son las
pinturas murales, enlucidos, y las columnas del peristilo central.
A raz de esta situacin, se ha planteado preparar un proyecto
para la consolidacin y restauracin de la vivienda. Es en este
momento cuando el Ayuntamiento de Valencia solicita la colabo-
racin del Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin
de Bienes Culturales para realizar un estudio exhaustivo sobre
el estado de conservacin de las pinturas murales de la casa de
Ariadna, as como para desarrollar un programa de conservacin,
proteccin y mantenimiento.
El desarrollo de este proyecto se basa en estudios cientcos
fundamentales tanto para la caracterizacin de materiales origina-
les, del estado de conservacin y descripcin de los parmetros
medioambientales responsables de la situacin actual, as como
para la evaluacin y seguimiento de tratamientos de limpieza,
consolidacin y biocida. En este ltimo caso las tcnicas analti-
cas permiten obtener datos imporatntes sobre la ecacia de cada
tratamiento, observando, por ejemplo, la penetracin en la estruc-
tura del mortero de un especico consolidante a ensayar, o los
eventuales cambios colorimetricos que la supercie policromada
puede sufrir con la aplicacin de los distintos productos. De esta
manera, y gracias a esta informacin, se pueden tomar decisiones
tanto para las intervenciones indirectas (cambio de coberturas,
etc.), como las directas (limpieza, consolidacin, etc.).
Primera evaluacin del estado de
conservacin y desarrollo del Proyecto
En 2007 se lleva a cabo una primera toma de contacto que conr-
m el avanzado estado de deterioro de las pinturas murales. De
hecho, muchas zonas de las pinturas estaban muy pulverulentas
presentando peligro de desprendimiento. Otras zonas ya estaban
totalmente perdidas.
Tambin se apreci durante esta visita la presencia de eores-
cencias as como de sub-eorescencias salinas que estn destru-
yendo las pinturas mediante procesos cclicos de cristalizacin y
re-cristalizacin de sales (Fig. 3).
Uno de los factores decisivos del actual estado de conservacin
de las pinturas, hay que buscarlo en los primeros descubrimientos
en el siglo XVIII y XIX, desde su exposicin repentina a la intem-
perie, pasando por expolios, arranques incontrolados y mtodos y
materiales de conservacin que en su momento se aplicaron con
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 60 16/9/10 08:50:35
61
la mejor intencin, y de hecho gracias a ellos ha llegado a nuestros
das parte de este Patrimonio, pero que en la actualidad se sabe
que no son los ms idneos para la conservacin de las pinturas.
A partir de esta primera evaluacin sobre el estado de conser-
vacin de las pinturas murales, se decidi que era imprescindi-
ble realizar un estudio exhaustivo de las patologas presentes
Figura 3. Imagenes que registran el estado de conservacin y algunos factores de alteracin. a-b) Grietas, abolsamientos, y perdidas de pintura y mortero, de
origen estructural. c-d) Procesos de cristalizacion y recristalizacion de sales. e-f) Alteracin sico-quimica por agentes biologicos.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 61 16/9/10 08:50:44
62
as como los factores responsables. Con este primer objetivo, se
eligieron las cuatro estancias de la casa ms signicativas, reco-
giendo zonas con cobertura y sin cobertura (Figs 4-6).
El Proyecto de estudio e investigacin
El estudio de los materiales utilizados en los revestimientos de las
paredes, de su estado de conservacin, de las condiciones climti-
cas y del medio ambiente, representa una posibilidad de interven-
cin para el control de los procesos que actualmente son respon-
sables del deterioro de las supercies arqueolgicas (gura 7).
Por tanto no es aconsejable una intervencin directa de las
supercies decoradas, si no se toman medidas preventivas en el
entorno, a n de eliminar o reducir los efectos de los distintos
problemas observados.
El proyecto iniciado por el IVC+R, se divide en una serie de
actividades complementarias con grupos de trabajo interdiscipli-
nares organizados en las siguientes fases:
Figura 5. Exedra 22.
Figura 6. Oecus 17.
Figura 4. Casa de Ariadna, se observa el Lalario 7. Este departamento presen-
ta un sistema de cubierta en policarbonato transparente para la proteccin de
las supercies decoradas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 62 16/9/10 08:50:51
63
1. Estudios cientcos de los materiales que constituyen las
supercies arqueolgicas, y seguimiento del microclima en el
interior y exterior de las habitaciones. Los estudios permiten
evaluar la relacin existente entre los materiales y las condiciones
climticas ambientales, el estado de conservacin de las estructu-
ras murales y de las pinturas alteradas por los distintos procesos
fsico-qumicos y biolgicos.
2. Pruebas y anlisis in situ y en laboratorio sobre diferentes
metodologas de intervencin y productos para la conservacin
y restauracin de las pinturas murales (consolidantes, biocidas,
productos para la limpieza, etc.). Evaluacin de los efectos del
clima y de las coberturas, sobre la exposicin de muestras de
ensayo elaboradas con materiales ptreos articiales en las cuales
se ha intervenido con los tratamientos especcos.
3. Intervenciones directas e indirectas sobre las reas arqueo-
lgicas y de las supercies decoradas. Esta fase es necesaria para
eliminar o limitar la inuencia de los factores ambientales en los
procesos de degradacin. Esta fase incluye tambin las interven-
ciones de conservacin y proteccin de las estructuras arqueol-
gicas y de las decoraciones.
Fase I: Estudio e investigacin cientca
Los estudios realizados en esta primera fase son:
Estudio microclimtico de las distintas habitaciones con deco-
raciones parietales, con o sin sistema de cobertura. El control
del microclima permite la evaluacin del impacto de los dife-
rentes parmetros climticos con los materiales, y la dinmica
de ltracin y evaporacin de humedad en la estructura de la
pared con su conexin directa en los procesos de degrada-
cin de los materiales. Este estudio es realizado por el doctor
Fernando Garca Diego del Departamento de Fsica Aplicada
de la Universidad Politcnica de Valencia, en julio de 2008 con
la colocacin de sensores de medicin que registran de forma
continua los parmetros ambientales (Fig. 8).
Estudio termogrco de las estructuras arqueolgicas nece-
sario para determinar las caractersticas de construccin, la
presencia de humedad, fracturas, uso de diferentes materia-
les, etc. Este trabajo ha sido realizado por el doctor Jos Luis
Lerma Garca del Departamento de Ing. Cartogrca, Geode-
sia y Fotogrametra de la Universidad Politcnica de Valencia
(Fig. 9).
Estudio del efecto de la radiacin solar sobre las pinturas mura-
les para evaluar la ecacia de los sistemas de ltrado sobre los
UV por parte de las cubiertas de policarbonato transparente
actuales. El estudio ha sido realizado por Pablo DAntoni del
IVC+R (Fig. 10).
Estudio de los materiales y del estado de conservacin de las
pinturas murales. Los estudios cientcos se llevaron a cabo en
los laboratorios del IVC+R, con la colaboracin de la Univer-
sidad Jaume I de Castelln y la Universidad de Valencia. Estos
tienen como objetivo profundizar en el conocimiento de los
materiales utilizados. Adems, permiten estudiar los fenme-
nos de degradacin fsico-qumica y biolgica. (Figs. 11, 12).
De gran importancia ha sido el estudio de laboratorio con las
tcnicas de Microscopia ptica y de Microscopia Electrnica
de Barrido con Microanlisis (MEB-EDX), con la preparacin
de las muestras en seccin transversal, que permite las obser-
vaciones y los anlisis qumicos elementales de la secuencia
estratigrca, tanto pictricas como de morteros, as como las
observaciones del aspecto, textura, granulometra, espesor,
etc., de cada capa (Fig. 13).
Figura 7. Casa de Ariadna, tcnicos del Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales durante la fase del estudio de los materiales
y del estado de conservacin de las pinturas murales.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 63 16/9/10 08:50:53
64
Las investigaciones han sido necesarias tambin para evaluar
el estado de conservacin de las pinturas a nivel microscpico.
El estudio se ha centrado sobre todo en comprobar los factores
qumico-fsicos que han determinado el desprendimiento de
amplias reas de policromas, debido sobre todo al fenmeno de
las eorescencias y sub-eorescencias salinas, y de las alteracio-
nes mecnicas y qumicas producidas por agentes biolgicos.
Los estudios analticos, tambin sirven para caracterizar los
productos utilizados en intervenciones anteriores.
Fase II: pruebas y ensayos
En la actualidad, el proyecto sobre el estudio de las pinturas mura-
les de la Casa de Ariadna se encuentra en la segunda fase, que
permite la ejecucin de pruebas y ensayos en laboratorio e in situ.
El estudio se centra en la evaluacin de las distintas meto-
dologas de limpieza y consolidacin, con vistas a identicar los
Figura 9. Casa de Ariadna:, a) Exedra 22 con pintura mural y mosaicos en el
suelo con el emblema en opus vermiculatum.; b) Estudio termogrco de las
estructuras y de las supercies.
Figura 10. a) Grco sobre la medicin de la radiacin ultravioleta. Como se
puede observar en el grco, la cantidad de radiacin ultravioleta es de 7 uw/
cm2/nm en el UV-B y de 50 uw/cm2/nm en el UV-A.; b) En el grco se puede
apreciar la cantidad de energa que es ltrada por el policarbonato instalado
en los departamentos, que disminuye an mas agregando otros ltros.
Figura 8. Estudio microclimtico: en los grcos de temperatura y humedad se
aprecian las variaciones termohigromtricas registradas en una habitacin con
sistema de cubierta (en verde), respecto a las variaciones registradas al exterior.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 64 16/9/10 08:51:01
65
Figura 11. Estudio sobre la tcnica de ejecucin y de los materiales que constituyen las pinturas murales: imgenes de microscopia ptica de secciones trans-
versales de una muestra de las pinturas de la Casa de Ariadna.
Figura 12. Pintura mural en la Oecus 17. Se observa el grave estado de alteracin de la supercie decorada debido fenmeno de desprendimiento de la capa
pictrica provocado por procesos de cristalizacin y recristalizacin de las sales.
Figura 13. Imagen en microscopia ptica y mapa RX de la seccin estratigrca de una muestra de pintura mural. En el mapa se aprecia la distribucin del calcio
y del azufre. Este ltimo elemento debido a la presencia de sales.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 65 16/9/10 08:51:09
66
sistemas ms apropiados para la futura intervencin en las pinturas.
Esto tambin permitir evaluar los diferentes tipos de mortero nece-
sarios en la reintegracin volumtrica, as como testar los nuevos
consolidantes inorgnicos elaborados con nano partculas.
Se evaluar tambin los efectos de la interaccin entre los
factores ambientales y los materiales ptreos, evaluando la eca-
cia de la cobertura con respecto a la agresividad de los agentes
ambientales.
Las pruebas prcticas descritas se realizan mediante una serie de
probetas de distintos morteros tratados con los diferentes produc-
tos de consolidacin o tratamiento biocida a ensayar. Estas probe-
tas se han colocado tanto en el exterior como en el interior de las
habitaciones con coberturas de proteccin, a n de proporcionar,
a travs de un seguimiento continuo y con los anlisis cientcos
oportunos, una serie de ndices tiles para evaluar:
Cambios de las caractersticas cromticas superciales.
Cambios de las caractersticas fsico-mecnicas.
Alteraciones qumicas.
Eventuales productos de neo formacin.
Contaminacin biolgica.
Erosin supercial.
En el presente trabajo son de gran utilidad las tcnicas analti-
cas como las microscpicas (Microscopia ptica y la Microscopia
Electrnica de Barrido con sistema de Microanlisis a Dispersin de
Energa de rayos-X), y las espectrofotomtricas, como en el estudio
de las supercies policromadas con la tcnica de Colorimetra.
Estudios con tcnicas microscpicas
En esta primera fase de seguimiento de los ensayos, a travs de
las tcnicas de microscopia ptica y de microscopia electrnica,
ha sido posible evaluar la ecacia del mtodo de limpieza y de
consolidacin.
La evaluacin de los mtodos de limpieza se puede observar
en las imgenes de las Figuras 15 y 16. En este ejemplo se ha
evaluado la limpieza con resina de intercambio inico OH
-
de una
pequea rea de la pintura mural con la presencia, a nivel super-
cial, de una capa griscea a base de silicatos y carbonato de calcio.
La imagen del microscopio ptico porttil (Fig. 14), ha permitido
examinar la supercie antes y despus del tratamiento y as, poder
evaluar la ecacia del mismo.
Los ensayos de consolidacin se han realizado en una serie
de probetas y en pequeas catas realizadas directamente en la
pintura mural.
Con estos anlisis hemos podido evaluar de forma exhaustiva
la ecacia de penetracin de los distintos consolidantes. Como
se observa en el ejemplo mostrado por las imgenes de micros-
copia ptica en luz ultravioleta y por los estudios de microscopia
Figura 14. Tcnico del IVC+R durante la observacin de la supercie policro-
mada con microscopio ptico porttil.
Figura 15. a) Imagen de la cata seleccionada para la evaluacin de la metodologa de limpieza con resina de intercambio inico; b) Imagen con microscopio
ptico porttil de la supercie donde se aprecia la capa griscea.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 66 16/9/10 08:51:13
67
Figura 16. a) Imagen de la cata despus de una primera fase de limpieza con resina de intercambio inico; b) Imagen con microscopio ptico porttil de la super-
cie policromada en esta primera fase de limpieza.
Figura 17. Estudio de microscopia ptica sobre la ecacia de la consolidacin con nano partculas. En las imgenes se observa la seccin transversal de una
muestra de pintura mural en luz visible y en uorescencia UV, donde se aprecia la formacin de la capa supercial del consolidante.
Figura 18. Estudio de microscopia electrnica en modalidad BSE de la seccin
transversal de una muestra de pintura mural consolidada. Se observa la capa
de consolidante depositado a nivel supercial de la policroma.
Figura 19. y. Mapa RX de la seccin transversal de una muestra de pintura
mural con el test de un consolidante inorgnico. Se aprecia la formacin a
nivel supercial de una capa de silicio.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 67 16/9/10 08:51:21
68
electrnica, se ha detectado la formacin, a nivel supercial, de
una capa de consolidante (Figs 17-20). Esto nos permite obtener
informaciones tiles sobre los eventuales cambios que son nece-
sarios adoptar en la metodologa de aplicacin.
Estudio de colorimetra
El estudio colorimtrico ha sido efectuado sobre la supercie de
las probetas y de las catas realizadas en la pintura mural, antes y
despus de ser oportunamente tratadas con la especca metodolo-
ga de limpieza y de consolidacin. Los datos obtenidos en la Tabla
1, se reeren a la policroma roja de las catas realizadas para los
ensayos (Fig. 21); en la tabla han sido aportados los valores de varia-
cin del color (E). Estos valores son necesarios para cuanticar, en
forma numrica, las variaciones de color en el rea medida.
Para representar grcamente los parmetros colorimtricos
de las reas analizadas, ha sido utilizado el espacio colorimtri-
co CIEL*a*b*76 propuesto por la CIE en el 1976. En el espacio
CIEL*a*b* se consideran los parmetros de: color, luminosidad
(estimula acromtico que pasa de negro a blanco) y de satura-
cin (que dene la pureza de un color, cuanto ms intenso nos
aparece una determinada tinta). Estos parmetros viene visualiza-
dos mediante tres coordinadas: el ejes a* se reere a el estimulo
cromtico rojo y verde, mientras el de b* representa los estmulos
amarillo y azul, el eje L* representa la luminosidad.
Figura 20. Mapa RX que permite apreciar la distribucin del calcio y del silicio en la estratigrafa de la muestra de pintura mural. La capa de silicio supercial se debe
al consolidante aplicado durante el test de los productos de consolidacin.
rea 1 L* a* b*
Rojo antes de la limpieza 46,03 +14,74 +12,66
Rojo despus de la limpieza 44,69 +16,95 +13,46
Rojo despus de la consolidacin
con nano partculas
46,25 +16,29 +12,64
E= 1,56
rea 2 L* a* b*
Rojo antes de la limpieza 46,26 +11,55 +11,54
Rojo despus de la limpieza 45,74 +13,57 +12,19
Rojo despus de la consolidacin
con nano partculas
55,48 +9,24 +6,92
E= 10,57
El grado de nivel de diferencia E que se est mirando es:
E < 1 Imperceptible, E < 2 Mnima, E < 3 Aceptable, E < 5 Casi inaceptable, E = 5 Inaceptable.
Tabla 1. Medidas colorimtricas de la primera fase de evaluacin de los consolidantes.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 68 16/9/10 08:51:24
69
Fase III: propuesta de intervencin
Basndose en los resultados obtenidos hasta ahora con las campa-
as de estudios, la propuesta de intervencin tiene en cuenta la
complejidad de las cuestiones relacionadas con la conservacin
de las pinturas murales, sin abandonar el criterio de actuacin a
la hora de eliminar o minimizar los procesos de degradacin que
afectan a la zona arqueolgica.
Como intervencin especca, se propone sustituir las viejas
cubiertas de policarbonato, reemplazndolas con nuevos sistemas
de proteccin que reduzcan al mnimo los cambios termohigro-
mtricos y la inuencia de los factores ambientales en contacto
con las supercies. En previsin de la construccin de los nuevos
sistemas de cubiertas, son necesarias una serie de medidas para
la conservacin y proteccin de las pinturas murales, as como
la aplicacin de sistemas de proteccin fsica de esas zonas. Las
intervenciones directas son los tratamientos con biocidas, la elimi-
Figura 21. Imgenes de microscopio ptico porttil. Esta tcnica permite evaluar la ecacia de la metodologa de aplicacin del consolidante.
Figura 22. Imgenes de microscopio ptico porttil. Se aprecia la cristalizacin
supercial del consolidante.
Figura 23. Detalle de la pared pintada de la Oecus 17. Las supercies estn
afectadas por eorescencia salina y desprendimiento de la policroma. Las
reas seleccionadas han sido previamente desengrasadas con alcohol etlico,
desaladas y se les ha eliminado la concrecin supercial con resina de inter-
cambio inico OH-. En las dos reas se estn ensayando distintos consolidan-
tes a base de nano partculas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 69 16/9/10 08:51:31
70
nacin de las sales solubles cristalizadas, la consolidacin de las
capas de mortero, de la capa pictrica de las pinturas etc.
Conclusiones
Los estudios cientcos llevados a cabo han sido indispensables
para el desarrollo de un proyecto de intervencin de las pinturas
murales, dentro del mbito de la conservacin preventiva.
Gracias a la informacin obtenida con estos estudios, se puede
comprender la interrelacin de los diferentes factores de deterio-
ro responsables, su intensidad y la sinerga de su actuacin. Se
describe, as, un sistema complejo en el que las pinturas murales
participan como un material que reeja las ms mnimas uctua-
ciones ambientales y muestra que cualquier intervencin indirec-
ta o directa en ellas, como por ejemplo, la instalacin de cubier-
tas, no puede decidirse sin un anlisis previo sobre los materiales
empleados, sistemas de anclaje etc.
Por este motivo, vemos fundamental el trabajo interdiscipli-
nar entre diferentes mbitos cientco tecnolgicos porque cada
uno de ellos, de forma aislada, dara una visin parcial de la
situacin real.
As, consideramos que el apoyo que nos ofrecen las nuevas
tecnologas y el avance cientco deberan ser el hilo conduc-
tor durante todos los trabajos desarrollados en un proyecto de
conservacin en Patrimonio Cultural.
Bibliograa
J.P. DESCOEUDRES y F. SEAR: The Australian Expedition to
Pompei, en Rstud Pomp, I, 1987, pp: 11-36.
J.P. DESCOEUDRES et alii: Pompeii Revisited: The Life and
Death of a Roman Town, Sidney 1994.
J. P. DESCOEUDRES: VII, 4, 31-51. Casa dei Capitelli Colorati,
I. BALDASSARRE ed., Pompei. Pitture e Mosaici VI, Istituto
dellEnciclopedia Italiana, Roma, 1996, pp.: 996-1107
F. PESANDO: Domus. Edilizia privata e societ pompeiana fra
III e I secolo a.C., LErma di Bretschneider, Roma 1997.
F. PESANDO, La Casa de Ariadna de Pompeya: redescubri-
miento de una domus, en A. RIBERA, M. OLCINA y C. BALLES-
TER, Pompeya bajo Pompeya. Las excavaciones en la Casa de
Ariadna, Valencia 2007, pp.: 21-26.
A. RIBERA, M. OLCINA y C. BALLESTER (eds.), Pompeya
bajo Pompeya. Las excavaciones en la Casa de Ariadna, Valencia
,2007.
.F. SEAR: Cisterns, drainage and lavatories in Pompeian
houses, Casa dei Capitelli Colorati (VII.4.51), Casa della Caccia
Antica (VII.4.48), Casa dei Capitelli Figurati (VII.4.57), en Papers
of the British School at Rome 74, 2006, pp: 163201.
El Museo Arqueolgico de Alicante (MARQ) y el Museo de
Prehistoria de Valencia.
VV.AA., Roman wall painting characterization from Cripta
del Museo and Alcazaba in Mrida (Spain): chromatic, energy
dispersive X-ray uorescence spectroscopic, X-ray diffraction and
Fourier transform infrared spectroscopic analysis, en Analytica
Chimica Acta, ELSEVIER, 2001, pp.: 331-345.
VV.AA: Roman wall painting materials, techniques, analysis
and conservation, en International Workshop on Roman wall
painting, Fribourg, 1997.
VV.AA.: Estudio de materiales y tcnica de ejecucin de
los restos de pintura mural romana hallados en una excavacin
arqueolgica en Guadix (Granada), en Espacio, Tiempo y Forma,
Serie I, Prehistoria y Arqueologia, 13-2000, pp.: 253-278.
VV.AA.: Analysis of Roman wall paintings found in Porde-
none, Trieste and Montegrotto, en Talanta 64, ELSEVIER, 2004,
pp.: 732-741.
SELIM. A , I colori pompeiani, Roma, 1967.
BEARAT,H: Quelle est la gamme exacte des pigments
romains? Confrontation des resultats danalyse et des textes de
Vitruve et de Pline, en Roman Wall Painting Materials, Tech-
niques, Analysis and Conservation, International Workshop,
Fribourg, 1996, pp.: 11-34.
CNR, ICR, Raccomandazioni NORMAL-1/188 Alterazioni
macroscopiche dei materiali lapidei: Lessico.
C. OLEARI: Misurare il Colore. Spettrofotometria, Fotometria,
e Colorimetria, Fisiologia e Percezione, Hoepli Editore, Milano,
1998, pp.: 219-233.
DALCONZO P: Picturae Excisae Conservazione e restauro dei
dipinti ercolanesi e pompeiani tra XVIII e XIX secolo, LErma de
Bretschneider, Roma, 2002.
FINOTTI F., ZANDONAI F., I colori degli affreschi della villa
romana di Iseria, en Annuario del Museo Civico di Rovereto, volu-
me 21, 2005, pp.: 137-152.
DE LA BARRERA ANTON: La decoracin arquitectnica de los
foros de Augusta Emerita LERMA de Bretschneider, Roma, 2000.
ROZENBERG S.: Pigments and fresco fragments from Herods
palace at Jericho, en International Workshop on Roman Wall
Painting, Fribourg, 1996, pp.: 63-72.
SAMPAOLO V.: Bragantini I., La pittura pompeian , Electa,
Napoli, 2009.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 70 16/9/10 08:51:31
71
Captulo 3
Casos de aplicacin: los bienes culturales como
objetos cientcos
3.1. Aplicacin de los estudios fsicos en el campo de la restauracin
Pilar Ineba
Museo de Bellas Artes de San Po V
Desde hace algunos aos, la relacin entre ciencia y arte ha cobra-
do gran importancia ya que cuando se comienza una interven-
cin: restauracin, conservacin, investigacin histrica o estudio
de la tcnica artstica, es til y necesario contar con los mximos
datos posibles. Esta documentacin la conseguimos a travs de
unos anlisis que pueden ser tan amplios como medios cientcos
se tengan. Dentro de las diversas tcnicas con las que hoy en da
contamos, los anlisis fsicos tienen un apartado importante.
Como hace referencia el Departamento Cientco de Conser-
vacin. Anlisis Fsicos del Instituto del Patrimonio Cultural de
Espaa: Toms Antelo, Araceli Gabaldn, Miriam Bueso y Carmen
Vega, en la anterior edicin de La Ciencia y el Arte:son tcnicas de
anlisis que se basan en la fsica cuntica y que tienen una espe-
cial relevancia en el estudio de los bienes culturales.
1
Rerindonos en particular a dos tcnicas concretas, la Radio-
grafa y Reectografa de Infrarrojos, se est comprobando que
los resultados proporcionados por dichos estudios nos aportan
datos importantes sea cual sea el tipo del bien cultural de nuestro
patrimonio que se estudie. Ejemplo de las reas donde se pueden
aplicar son: pintura, escultura, textil, papel, artes decorativas,
etnologa, arqueologa, etc.
Ahora bien, antes de realizar cualquier tipo de anlisis se
deben tener en cuenta determinadas premisas como son: qu tipo
de obra se va a estudiar y qu datos buscamos realmente. Hay que
tener muy claras estas ideas pues de ellas se derivar la calidad de
los resultados o el tiempo invertido en buscarlos.
Por lo tanto, podramos citar los siguientes puntos:
Relacin interprofesional: tcnico laboratorio-restaurador-
historiador. Es necesario conocer cual es la nalidad del estu-
dio, qu datos necesita el restaurador para su intervencin y
qu queremos conseguir: estudio de tcnica, materiales, inter-
venciones anteriores, etc.
La relacin entre los diversos campos y el intercambio de
necesidades a buscar, desde el punto de vista de la restaura-
cin o investigacin histrica, tendr como resultado aplicar el
anlisis adecuado.
Otra premisa a tener en cuenta es la de conocer las tcnicas de
manufactura de la obra a estudiar por ambas partes.
Finalmente, los resultados que se consigan tienen que ser
interpretados por un tcnico experimentado en este campo
pues de lo contrario se puede incurrir en errores de interpre-
tacin de los mismos.
Enumerados de una manera concisa los criterios y, descritos
en la primera edicin de las Jornadas La Ciencia y el Arte los
principios y bases de los anlisis fsicos, en sta se describir su
aplicacin especca al campo de la restauracin y al estudio de
las tcnicas artsticas.
Con la radiografa, se atraviesa el objeto, pudiendo observar
su interior. Qu conseguimos con esto? Mayor conocimiento
1
Antelo,T., Gabaldn , A., Bueso, M. y Vega,C. Un espacio para lo invisible.
Ciencias experimentales y conservacin del patrimonio Histrico. Instituto
del Patrimonio Histrico Espaol. Ministerio de Cultura. Madrid. 2008. pp. 25
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 71 16/9/10 08:51:31
72
de los materiales y de la manufactura de la pieza estudiada, as
como del estado de conservacin o de las posibles intervenciones
que presenta actualmente. Tambin el estudio de la tcnica y sus
materiales ayudan a claricar la autora de las obras o escuelas as
como si es realmente autntica o una falsicacin o copia.
La aplicacin de la radiografa en las pinturas sobre tabla nos
aportar datos tanto de la tcnica pictrica como del estado de
conservacin.
Sobre el primer aspecto, la tcnica artstica, podemos conocer
con el estudio del soporte, la tcnica de ejecucin o, en el caso
de un retablo, de su construccin, el conocimiento de elementos
internos, nmero de piezas de madera que componen la tabla,
diferentes tipos de uniones o ensamblajes, material interno usado
en su refuerzo, la factura y la forma de encuadrar el dibujo dentro
del espacio compositivo y los sistemas empleados. Todos los datos
nos ayudan a poder identicar y diferenciar entre s las escue-
las pictricas. Como ejemplo de lo dicho, vemos en esta imagen
radiogrca de una pintura sobre tabla (Fig. 1) el tipo de unin y
el refuerzo por medio de un listn de madera y la pieza metlica
que se ve; tambin se puede observar tela por toda la supercie
en la capa de preparacin. Los puntos oscuros que aparecen en
la radiografa corresponden a pequeas faltas de capa pictrica.
En esta gura y en la Figura 2, observamos que las lneas rectas
blancas son incisiones con las que el artista ha realizado el dibujo
de la composicin, concretamente en las zonas de los pliegues de
vestidos, aureola o dibujo arquitectnico. En la segunda imagen
(Fig. 2) tambin se puede observar la veta de la madera, el estado
de conservacin en la unin de las piezas de madera y de la capa
pictrica (puntos negros); en la zona superior izquierda vemos
una mancha blanca que corresponde a uno de los clavos cuya
cabeza est en el interior.
La radiografa nos permite estudiar con mayor nitidez la
pincelada, su direccin, o tamao (grosor, largura). En ocasiones,
comprobaremos que el soporte ha sido reutilizado por los pinto-
res; estos soportes podan ser de otros artistas o simplemente de
obras ya usadas y vueltas a reutilizar.
Como vemos, podemos contar con una serie de datos invi-
sibles al ojo humano que no se pueden observar con claridad y
seguridad a simple vista.
Con los estudios radiogrcos, obtendremos otros datos de los
ya descritos que pueden servir para poder distinguir las diversas
escuelas europeas por la sistemtica del trabajo; la inuencia de
artistas extranjeros en los pintores locales que seguan las pautas
aprendidas de stos o cuyo xito artstico llevaba a su imitacin.
En ocasiones el conocimiento del tipo de madera o de la composi-
cin de la capa de preparacin nos ayuda a conocer que el artista
era forneo por su estilo pictrico, pudiendo emplear materiales
exportados de su pas o bien de la zona en donde el artista se
haba instalado o de donde haba recibido el encargo.
Otro aspecto fundamental para realizar un estudio radiogrco
es conocer el estado de conservacin en que llega a nuestras manos
y los elementos ajenos superpuestos. Las obras de arte, suelen
tener numerosas intervenciones. Algunas de ellas han sido reali-
zadas para paliar su progresivo deterioro. En estos casos, pueden
ser respetuosas, siguiendo prcticas innovadoras de su poca, o
destructivas para la pieza por emplear materiales o sistemas dema-
siado agresivos y no tener un criterio claro de restauracin-conser-
Figura 1. Radiografa. Pintura. Detalle de unin y refuerzo con clavija metlica.
Figura 2. Radiografa. Pintura. Detalle de dibujo por incisin.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 72 16/9/10 08:51:32
73
vacin. En otros casos, las intervenciones pueden ser consecuencia
del cambio esttico de la sociedad o por querer emplear la obra
existente como base para una reinterpretacin arbitraria.
Con la visin que nos proporciona la radiografa obtendremos
otros datos ms de los ya descritos, como pueden ser las reinte-
graciones o variaciones de composicin por cambios de gusto
estilstico, limpiezas excesivamente agresivas, faltas de las diversas
capas, si el soporte es de madera podremos vericar su grado de
consolidacin (por ejemplo, ataques de insectos xilfagos) (Fig.
3). Como vemos, estos datos son los que interesan particularmen-
te para su aplicacin a la restauracin
Si nos referimos a la pintura sobre lienzo, y como consecuen-
cia de un criterio antiguo donde se pensaba que el reentelado
de la obra se deba realizar sistemticamente pues reforzaba el
soporte original aumentando su durabilidad, podremos conocer
el tipo de tela original, pues el citado proceso impide observar el
lienzo o tela al estar oculta por este proceso. Estos datos como el
que citamos suelen ser importantes, ya que ayudan a ampliar el
conocimiento sobre un artista o escuela.
Descritos a grandes rasgos las mltiples posibilidades que
tiene el uso de la radiografa en el estudio de la pintura, describi-
remos su ayuda aplicada a otros Bienes Artsticos.
En la escultura, conoceremos el interior, uniones, ensambla-
jes, elementos metlicos, materiales empleados, etc. En las Figuras
4 y 5 se observa la manera constructiva de esta talla de madera
que representa a una Virgen con Nio. La veta de la madera, la
forma de trabajar la materia, los clavos que se encuentran en la
cabeza del Nio y el estado de conservacin de su policroma.
Figura 3. Radiografa. Pintura. Detalle de soporte de madera con ataque de
insectos xilfagos.
Figura 4. Radiografa. Talla de madera. Detalle de cabeza de Nio.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 73 16/9/10 08:51:34
74
Las Figuras 6 y 7 corresponden a una Clave de madera. Con la
radiografa observamos que el soporte est compuesto de varias
piezas ensambladas entre s, vemos la direccin de la veta de la
madera en cada una de ellas y el refuerzo interno en donde se han
empleado piezas metlicas. Podemos comprobar el defectuoso
estado de conservacin que presentaba antes de su restauracin,
principalmente en las caras de los ngeles, con las faltas en capa
pictrica e imprimacin.
Tambin el mobiliario puede obtener datos ventajosos de
estos estudios. La radiografa de una banqueta de madera, nos
permite comprobar el mal estado de conservacin interna en que
se encontraba la parte correspondiente a una pata de las patas
debido a un ataque de insectos xilfagos. (Fig. 8)
Sin embargo, dicho campo de aplicacin es ms abierto, ya
que es factible su uso tanto en obras realizadas con diferentes
tcnicas, como sobre diferentes materiales. Ejemplo de lo dicho
son los actuales estudios que se realizan sobre pergaminos, cdi-
ces iluminados, textil, etc. (Fig. 9).
Aplicado al campo de la arqueologa vemos que los objetos
encontrados en los yacimientos presentan una problemtica inte-
resante para estudiar radiogracamente. En la cermica o porcela-
na la aplicacin de la radiografa nos proporcionar datos impor-
tantes no slo en la restauracin, sino tambin para el estudio
de su manufactura. Por ejemplo, si la cermica es una pieza que
proviene de un yacimiento arqueolgico, podremos conocer si
hay objetos o no en su interior, datos que son de gran importancia
para su clasicacin y conocimiento en costumbres o usos en su
poca, tambin nos puede proporcionar datos de la fbrica.
En el caso de los metales, los objetos que se sacan de una
excavacin pueden presentar serios problemas a la hora de su
identicacin pues suelen tener un alto grado de degradacin
que deforma su forma externa ya sea porque estn recubiertos
por otros elementos ajenos a l o bien por el grado de corrosin
que presentan. Para ello, un examen radiogrco nos ofrecer
la imagen real del objeto (interna y externa) pudiendo proceder
Figura 5. Radiografa. Talla de madera. Macro mostrando el estado de conser-
vacin.
Figura 6. Radiografa. Clave, realizada en madera. Se puede ver la tcnica de
ensamblaje y el estado de conservacin.
Figura 7. Radiografa. Clave. Detalle estado de conservacin y de elementos
metlicos.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 74 16/9/10 08:51:35
75
a intervenir con mayor seguridad o como ayuda en el estudio y
clasicacin de la misma. Otros datos que podremos observar
con mayor claridad son las marcas, punzones, cincelado, soldadu-
ras; en resumen, datos que ampliaran el historial de la pieza.
Respecto a su aplicacin al estudio del papel o material gr-
co, observaremos con mayor claridad detalles que ayudaran a
su clasicacin o conservacin como pueden ser las marcas de
agua o distribucin de la bras del papel, datos que ayudaran a
corroborar su autenticidad o falsedad ya que dependiendo de la
fecha en que se realiz el papel a estudiar y su calidad podremos
comprobar su pureza, en ocasiones y sobre todo para clasicar
la fecha o autenticar la obra. Estos datos pueden ser de gran
utilidad en el campo del grabado por la reutilizacin y sucesivas
tiradas que se suelen hacer de una misma plancha
Con lo dicho, podemos comprobar que la radiografa puede ser
un medio muy til para los restauradores o historiadores dando,
en ocasiones, unos datos indispensables en el conocimiento del
estado de conservacin de las obras, proporcionando datos para
poder ayudar en la identicacin de las piezas, a qu grado de
reconstruccin se debe o puede llegar.
Respecto a la Reectografa de I.R, generalmente se piensa
en su aplicacin al estudio del dibujo subyacente de las pinturas,
pero tambin la imagen que nos proporciona nos ayudar a cono-
cer mejor el estado de conservacin de la obra.
Actualmente, los sistemas de toma de imgenes han mejora-
do ostensiblemente. Ejemplo de ello, son las investigaciones que
se estn realizando actualmente por parte de Araceli Gabaldn y
Toms Antelo (proyecto VARIM) del Departamento Cientco de
Conservacin. Unidad de Estudios fsicos del Instituto del Patri-
monio Cultural de Espaa o por Duilio Bertani de la Universidad
de Miln.
En estos momentos y por medio de una colaboracin realizada
entre el Instituto de Conservacin y Restauracin de la Comuni-
dad Valenciana (I.V.A.C.O.R.), la Universidad de Miln y el Museo
del Prado, contamos para realizar este anlisis el Prototipo disea-
do por Duilio Bertani, empleado en la realizacin de la exposicin
El Trazo Oculto. Dibujos Subyacentes en Pinturas de los Siglos XV
y XVI del Museo del Prado.
2
Las caractersticas de dicho Reec-
tgrafo aparecen detalladas en el captulo del catlogo realizado
con motivo de esta exposicin.
3
Con l, se estn estudiando un conjunto de tablas pertenecien-
tes a la escuela valenciana de los siglos XV y XVI. La idea de este
iFigura 9. Radiografa. Textil. Detalle en donde se puede
observar la manufactura empleada.
fFigura 8. Radiografa. Mobiliario. Estado de conserva-
cin: ataque de insectos xilfagos.
Figura 10. Reectografa de I.R. Pintura. Se observan cambios de composi-
cin y la factura del dibujo.
2
La Reectografa Infrarroja. El Trazo Oculto Dibujos Subyacentes en Pintu-
ras de los Siglos XV y XVI. Museo Nacional del Prado. Ministerio de Cultura
2006 Museo del Prado.
3
Bertani, D. La Reectografa Infrarroja. El Trazo Oculto Dibujos Subyacentes
en Pinturas de los Siglos XV y XVI. Museo Nacional del Prado. Ministerio de
Cultura 2006 Museo del Prado.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 75 16/9/10 08:51:35
76
estudio surji debido al inters desde el IVACOR por realizar una
correcta restauracin de las obras que llegan a sus departamentos
y lograr un mayor conocimiento de las tcnicas y los materiales
empleados por los artistas que realizaron dichas obras.
Igual que con la radiografa, la aplicacin de la Reectogra-
fa de infrarrojos se puede emplear en una serie de campos en
donde podemos conseguir buenos resultados, uno de ellos es
la restauracin, en donde hallaremos algo ms que un mapa de
intervenciones antiguas. Tambin podemos aplicarla a obras reali-
zadas sobre diferentes materiales como son cdices iluminados,
escultura policromada, pintura mural, etc. Con ello estudiaremos
y llegaremos a conocer ms datos sobre la realizacin y tcnica
empleada por los artistas.
Los datos que obtendremos por medio de este sistema son
una posibilidad de estudiar mejor el dibujo subyacente y las posi-
Figura 11. Reectografa de I.R. Pintura. Se observan cambios de composi-
cin y la factura del dibujo.
Figura 12. Reectografa de I.R. Pintura. Con esta imagen se puede observar
la direccin de pincelada, estado de conservacin.
Figura 13. Reectografa de I.R. Pintura. Mapa de reintegraciones antiguas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 76 16/9/10 08:51:37
78
3.2. Estudio de las condiciones microclimticas y lumnicas.
Metodologa y prctica en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural
de Espaa
Guillermo Enrquez de Salamanca, Mara Teresa Gil Muoz
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
Introduccin
El seguimiento de las condiciones climticas del edicio del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural de Espaa (en adelante IPCE) tiene
un historial que se remonta a la dcada de los 90. Sin embargo,
el estudio de las condiciones lumnicas que afectan a los distintos
espacios, ya sea de forma natural o articial, se ha empezado a
abordar en detalle en el ao 2007. En curso se encuentra la adqui-
sicin de un equipo de seguimiento de contaminantes que en
un ambiente urbano como en el que nos hallamos inuyen en el
deterioro de las obras de arte, adems de los gases que pueden
emitir otros elementos como mobiliario, etc.
El conocimiento de las condiciones ambientales (humedad,
temperatura, iluminacin y contaminacin), junto con otros facto-
res de deterioro, nos va a servir para ir centrando las bases de lo
que ser el Plan de Conservacin Preventiva de la sede del IPCE.
Este estudio se centrar, exclusivamente, en el seguimiento de
las condiciones microclimticas y lumnicas del IPCE.
Sirva de agradecimiento a Juan A. Herrez, artce y genera-
dor de todo el trabajo que actualmente se desarrolla en la Seccin
de Conservacin Preventiva del rea de Laboratorios del IPCE,
del cual somos partcipes en el da a da y sin el cual este artculo
no hubiera tenido lugar.
Caractersticas del edicio.
Instalaciones para el control ambiental
El edicio del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa es
declarado Bien de Inters Cultural, por Real Decreto 1261/2001
de 16 de noviembre (BOE de 30 de noviembre de 2001, n 287).
Ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, junto a la
zona centro, es un edicio exento, de forma circular en planta,
cuya distribucin radial gira en torno al vestbulo en las plantas
primera y segunda y biblioteca, bajo el vestbulo, en la entre-
planta y planta baja. Por lo tanto, es un edicio que dispone
de todas las orientaciones posibles frente a los condicionantes
climticos y de iluminacin del exterior.
Se trata de una estructura de hormign armado y particiones
interiores de fbrica de ladrillo, con montante de vidrio en algu-
nos casos. La disposicin radial de los espacios se corresponde
con sectores (a modo de gajos) de encendido y apagado de la
calefaccin e iluminacin.
El acristalamiento es doble en carpintera de aluminio, prac-
ticable mediante corredera.
Desde la Seccin de Conservacin Preventiva se lleva a cabo
un control pasivo de la humedad en todos los talleres y departa-
mentos, con humedad relativa media anual del 30 %, que puede
oscilar entre el 25-55 % a lo largo del ao. Se dispone de humi-
dicadores o equipos mviles para cuando sea requerido por la
obra en su depsito o intervencin a ejecutar en talleres.
La excepcin la constituyen las dos salas acondicionadas,
ya que la Sala Acondicionada 1 (en la planta 1) tiene un apara-
to humidicador con suministro automtico de agua, que nos
permite establecer unas condiciones del 30-60 % de humedad
relativa; y la Sala Acondiciona 2 (en la planta 2) en donde hay
instalados dos climatizadores con control automatizado de
humedad relativa y temperatura, pudiendo jar unas condicio-
nes estables que oscilan entre el 30-75 % de humedad relativa.
El sistema de calefaccin es autnomo, con control de tempe-
ratura independiente, de tubo radiante en suelo y termostato de
control por sectores.
No existe un sistema de extraccin o renovacin del aire
del edicio. Los talleres de restauracin disponen de equipos
mviles de extraccin de contaminantes del aire por el uso de
productos qumicos, as como de campanas de extraccin ubica-
das en diferentes talleres y laboratorios. A excepcin de la Sala
Acondicionada 2 que tiene un sistema entlpico de renovacin
de aire. En curso hay un estudio de viabilidad de climatizacin
del edicio. (Figs. 1, 2 y 3).
La iluminacin natural es ltrada en parte del edicio
mediante estores (en algunos talleres de las plantas baja, prime-
ra y segunda) y persianas de PVC enrollables de caja (plantas
primera, segunda y tercera), ambos con sistemas de acciona-
miento manual. La iluminacin articial general se debe princi-
palmente a lmparas de tubos uorescentes, controlados en su
encendido y apagado de forma sectorizada. En todos los depar-
tamentos se dispone de lmparas de apoyo porttiles, mesas de
luz en su caso, etc.
Hay un seguimiento continuo de iluminancia en la Sala
Acondicionada 2 desde enero de 2008 que, adems, tiene una
caja de servicios a la entrada de la sala para control de la electri-
cidad de la misma.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 78 16/9/10 08:51:38
79
La Conservacin Preventiva. El Plan de
Conservacin Preventiva
La denicin, el concepto de prevencin, de preventiva est liga-
da a la idea global de prdida del nal y de inalterabilidad de los
acontecimientos (en su presente y futuro) mediante la creacin
de una serie de mecanismos, herramientas y decisiones que as
lo permitan. La prevencin est tratando de generar un espacio
de seguridad. Si se intensica la interpretacin del concepto de
prevencin, o mejor se mal interpreta, se llega como dira Gal
de Guichen a propsito de la conservacin preventiva a la radi-
calidad absoluta, al extremismo, a la Conservacin Talibn. El
equilibrio deber pasar por encima del dogmatismo.
La denicin de conservacin preventiva, que se viene dando y
que se est abriendo hacia vas de accin ms o menos modernas,
siguiendo las corrientes de estudios de riesgo, pasa por conceptos
como el de tiempo, el de control, el de mtodo, el de cadena
1.
La creacin de mtodos de aplicacin al procedimiento de la
conservacin preventiva
2
es de un tiempo a esta parte uno de los
focos de investigacin en el mbito de la conservacin. La meto-
dologa es desde luego la herramienta de esta disciplina, es la que
debe asegurar la conservacin preventiva en su mbito de aplica-
cin en el a priori, en el a posteriori y en el recorrido.
El Plan, el programa, son vocabulario comn en cualquier inten-
to organizativo y de intervencin. De este modo, la conservacin
preventiva, como disciplina prctica de intervencin, utiliza estos
conceptos, y concretamente en su planteamiento terico-concep-
tual, utiliza la palabra Plan para desarrollar el mapa cognitivo sobre
los factores de riesgo del bien cultural y su posterior aplicacin.
El Plan de Conservacin Preventiva no es slo el mantenimiento,
no es slo medir la temperatura, la humedad relativa, la iluminacin,
hacer un plan de emergencias, etc. El Plan de Conservacin Preven-
tiva es el todo. Es el anlisis sistemtico de los posibles riesgos y la
elaboracin y toma de medidas y decisiones a lo largo del tiempo.
En el IPCE se viene desarrollando conservacin preventiva
por todo el personal del centro y en particular, de una manera
ms exhaustiva, por parte de la Seccin de Conservacin Preven-
tiva, que ha ido ms all elaborando un Plan de Conservacin
Preventiva como herramienta global.
1
Es recomendable repasar el artculo de TAYLOR, J.; BLADES, N. y
CASSAR, M. (2006): Dependency modelling for cultural heritage. Proceed-
ings of Safeguarded Cultural Heritage - Understanding & Viability for the
Enlarged Europe. Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of
Sciences of Czech Republic, Praga, ya que trabaja en esta dinmica y aporta
bibliografa interesante.
2
En la primera reunin internacional sobre conservacin preventiva de
Pars en 1992 se ponen de maniesto los problemas a la hora de denirla, que
se caracteriza ms por un mtodo de trabajo que por unos contenidos espec-
cos: GUILLERMARD, D. (1992): La Conservation Prventive: Colloque Interna-
tional de IARAAFU sur la Conservation Restauration des Biens Culturels, Pars.
Figuras 1 y 2. Interior de la Sala Acondicionada 2. En ambas imgenes se puede ver el sistema de climatizacin, a modo de torres, y el sistema entlpico de
renovacin de aire con bocas de aspiracin localizada.
Figura 3. Sala Acondicionada 1. En la parte inferior derecha se puede ver el
humidicador por evaporacin.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 79 16/9/10 08:51:43
80
El Plan necesita de unos puntos de apoyo que se mueven en
parmetros de espacio y de tiempo. De modo bsico, ya que no
es el cometido del presente artculo, comentar que este Plan est
formado por:
Una fase de documentacin e informes previos (la idea de
curriculum de los bienes culturales) que dara paso a la fase de
evaluacin de riesgos de conservacin aplicados a los mismos
(donde entrara el anlisis de los riesgos catastrcos como el
incendio, inundaciones o sesmos, los riesgos relacionados con
la seguridad ante conductas antisociales como el robo y el vanda-
lismo, riesgos de daos fsicos relacionados con la manipulacin
y disposicin de objetos y colecciones en exhibicin, almacena-
miento o transporte, riesgos ocasionados por condiciones ambien-
tales inadecuadas relacionados con diferentes parmetros del
microclima, la iluminacin o la contaminacin y riesgos de biode-
terioro relacionados con la presencia de plagas)
3
. Tras el desarro-
llo de las fases anteriores se estara en disposicin de planicar
una actuacin o Proyecto de Conservacin Preventiva, que puede
tener muy diversos objetivos para anular o minimizar los proble-
mas detectados y estabilizar la situacin que permita desarrollar
posteriormente un trabajo sistemtico de seguimiento y control
ecaz del riesgo de deterioro. La cuestin fundamental es siempre
la utilizacin de medios y recursos con la proporcin adecuada a
la probabilidad de la incidencia de dicho riesgo. Estas actuaciones
se basan generalmente, de forma aislada o complementaria, en
el diseo e implantacin de instalaciones y en la programacin
de procedimientos de seguimiento y control, pero tambin en la
propuesta de modicacin de uso del objeto, coleccin o inmue-
ble y, evidentemente, en la aplicacin de tratamientos directos de
estabilizacin de materiales y objetos, siempre que sea necesario,
y en intervenciones puntuales y complementarias ms cercanas a
los tratamientos de restauracin.
La Seccin de Conservacin Preventiva lleva desarrollando
en esta fase muchas acciones en colaboracin con los distintos
tcnicos del Instituto: restauradores, conservadores, arquitectos,
personal de mantenimiento, personal de seguridad, etc. Cabra
destacar como trabajos desarrollados: la ejecucin de planos para
la evacuacin de obras de arte ante una emergencia, creacin y
acondicionamiento de espacios habilitados microclimticamen-
te para albergar bienes culturales con caractersticas especiales,
protocolos de movimiento para bienes culturales de tipologas
especcas, e informes sobre los espacios utilizados para la restau-
racin de bienes culturales desde una perspectiva de la conser-
vacin preventiva con motivo de su posible modicacin en el
edicio, etc. (Figs. 4, 5 y 6).
3
El trabajo de Michalski en su mayora habla sobre est campo, sobre la
capacidad de dotar al tcnico de la visin global sobre los riesgos, es decir,
de generar un criterio. Con una perspectiva bastante sistemtica, Michalski
relaciona las distintas sensibilidades de los bienes culturales con los posibles
riesgos de stos en su contexto y as intentar crear un criterio en el tcnico
para que puede ejecutar y gestionar acciones de manera rpida, gil, ecaz y
econmica. MICHALSKI, S. (2009): Evaluacin de riesgos medioambientales
en las colecciones: se aclimatan los objetos?, Grupo Espaol IIC, Grupo de
Trabajo de Conservacin Preventiva del GEIIC, Madrid 7 y 8 de mayo 2009.
La elaboracin, planicacin y aplicacin de un Plan de
Conservacin Preventiva consistira en disear e implantar una
serie de medidas sistemticas que permitan desarrollar la estra-
tegia de conservacin preventiva que debieran tomarse como
cuerpo legal de aplicacin. En este sentido, desde el IPCE se
lleva trabajando desde hace ya tiempo en ese documento y que
est an pendiente de su conclusin.
La ltima etapa para la elaboracin de un Plan de Conserva-
cin Preventiva trata del seguimiento del proyecto y comproba-
cin de la ecacia, implantacin de mejoras, correccin de pautas
inadecuadas y acciones de cambio, adems de la difusin y comu-
nicacin del trabajo realizado.
Como vemos, el Plan es una herramienta basada en distintas
fases que tiene como base el documento nal de aplicacin. Ese
documento no deja de ser eso, un texto que pone por escrito
todo el proceso que debe tener una Institucin en el mbito de
la proteccin de los bienes culturares que custodia, utilizando la
conservacin preventiva como herramienta. Como texto, como
documento, se debe poner en marcha. Como vemos, volvemos
a la compresin de la disciplina de la Conservacin Preventiva
como proceso, como metodologa.
S es importante tener en cuenta que en cualquier adaptacin
de un sistema de trabajo para y por la conservacin preventiva el
criterio es un elemento determinante y, as, habra que mantener
como obligaciones para obtener un criterio acertado de actuacin
las siguientes premisas: por una parte se debe tener un enfoque
integral del conjunto que forman los bienes culturales, del edi-
cio que constituye su proteccin, de las distintas actividades de
exhibicin, estudio, de las condiciones ambientales que los bienes
culturales soportan, y nalmente, se deber tener un enfoque
multidisciplinar en el anlisis de los datos
Seguimiento microclimtico
Como se ha planteado y han planteado distintos autores, la idea
principal para el seguimiento de las condiciones ambientales, donde
estara incluido el estudio de las condiciones microclimticas, se rige
por el principio de sistema. Bajo el farragoso campo de la teora de
sistemas que se da como va de investigacin y de puesta en marcha
en otros campos de las ciencias, la conservacin preventiva, como
muy bien ha explicado Herrez, guarda relacin en su funciona-
miento con un ecosistema. As, Herrez se reere a cmo los bienes
culturales viven en un ecosistema donde los factores del medio fsico,
biolgico y humano son determinantes. La parte que nos interesa,
aqu y ahora, es como los bienes culturales se encuentran en distin-
tos sistemas, como son el sistema externo, el edicio-contenedor o
cualquier elemento constructivo que constituya una proteccin de
las condiciones externas, el sistema interno u otros. Evidentemente,
el anlisis que realiza Herrez es mucho ms pormenorizado y desde
luego transmite muchos ms detalles que los aqu expuestos.
En denitiva, lo que nos concierne a la hora del seguimiento
de las condiciones ambientales es como el medio fsico, que es el
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 80 16/9/10 08:51:43
81
Figura 4. Plano de la planta primera del edicio donde se marcan las vas de evacuacin de BBCC en caso de emergencia.
Figura 5. Plano de la planta baja donde se puede ver los espacios con BBCC, las reas susceptibles de circulacin de BBCC y los espacios que no contienen BBCC.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 81 16/9/10 08:51:46
82
que fundamentalmente inuye en las distintos territorios donde se
encuentran los bienes culturales, y la disposicin de membranas
o capas, puede permitir un control de las condiciones ambientales
que garanticen la durabilidad del bien. Es decir, como bien explica
Michalski poniendo un smil bastante simple, el de las muecas
rusas, segn vamos avanzando dentro de las distintas muecas
rusas, que seran nuestras membranas, nuestros muros del edi-
cio por ejemplo, nuestros armarios, nuestras vitrinas, vamos obte-
niendo estabilidad y control de las condiciones microclimticas y
de otros factores de deterioro (Fig. 7).
La relacin que esto tiene con el seguimiento de las condicio-
nes microclimticas en el IPCE es notable ya que se debe tener
presente a la hora de elegir espacios para el seguimiento, para
la determinacin de los tiempos, de los medios humanos, de los
factores econmicos, etc.
Pero, vamos por partes. Hay que tener ciertos factores en cuenta
para el estudio y seguimiento de las condiciones microclimticas.
Por una parte habra que evaluar para qu queremos los datos:
para saber si el ambiente es positivo para determinados materia-
Figura 6. Extracto de un informe donde a partir del seguimiento de las condiciones microclimticas se ha podido establecer el protocolo de movimiento interno
de BBCC de alta sensibilidad del Archivo Ruiz Vernacci en el IPCE.
Figura 7. Esquema sencillo propuesto por Stefan Michaslki. MICHALSKI,
Stefan (2007): Preservacin de las colecciones, Cmo administrar un museo:
Manual prctico, pp. 51-90.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 82 16/9/10 08:51:47
83
les, para comprobar la climatizacin del edicio, para el apoyo
al control de climatizacin como pueden ser el problema de los
humidistatos de los equipos, para obtener datos para exposicio-
nes y que se exigen en los Facility Report, para tener datos para
embalajes y vitrinas, etc.
Es importante tener en cuenta el periodo en la toma de datos,
cuanto tiempo vamos a estar tomando datos y siempre teniendo
presente para qu queremos los datos. Debemos saber los medios
humanos, tcnicos y econmicos con los que contamos y sobre
todo, hay que tener en cuenta la eleccin de espacios susceptibles
para la toma de datos y sus caractersticas climticas, debindo-
se hacer una inspeccin visual del espacio y su situacin dentro
del edicio: tipo de cerramientos (caractersticas de muro, venta-
nas, etc.), dimensiones generales, de aperturas (ventanas, puertas,
etc.), de proteccin (dobles ventanas, ltros UV, etc.), deniendo
los riesgos, localizando las reas hmedas, la orientacin, etc.
Una vez analizados estos datos podemos empezar a tomar
decisiones sobre el sistema de seguimiento ambiental teniendo en
cuenta que con muy poco se puede hacer mucho, y que al nal
se trata de ser ordenado, prctico, activo y muchas veces, con el
riesgo que esto supone si no hay una supervisin por un tcnico
cualicado, imaginativo (Fig. 8).
La actualidad en el seguimiento de las condiciones micro-
climticas de los bienes culturales pasa por la adaptacin de
tecnologa aplicada en otros mbitos (alimentacin, industria,
ingeniera, etc.). Se encuentran muchas marcas en el mercado y
al nal, la eleccin de una de stas se debe a factores econmi-
cos o de publicidad del producto pero, en general, si no se van
a realizar mediciones en situaciones extremas como pueden ser
en cuevas o ecosistemas similares, podemos utilizar sensores de
humedad relativa y temperatura bastante simples, o bien senso-
res de polmeros de capacidad con rangos bastante amplios y
con precisiones muy nas.
En el IPCE se tom la decisin, una vez analizados los datos
anteriormente nombrados, de ir hacia un sistema de radio control
compuesto por una caja control receptor que recopila, procesa y
almacena los datos conectada con los radio-logger de humedad
relativa y temperatura (adems de los sensores de iluminancia
y radiacin UV que posteriormente comentaremos). Los senso-
res radio-logger, hasta casi una treintena, que estn instalados
en el Instituto se encuentran conectados a la caja de control por
medio de radiofrecuencia (segn la marca del equipo esta ser
una u otra). La caja de control est conectada a un ordenador que
mediante un software nos permite visualizar la localizacin de los
sensores, su estado y los datos al momento y ste puede dar seal
de alarma si as lo hemos congurado (ya sea por falta de batera,
por haber superado los lmites que hayamos marcado o por error
de comunicacin). En el caso del edicio del IPCE y teniendo
en cuenta las caractersticas de ste y de su emplazamiento, los
problemas de seal fueron frecuentes hasta que se opt por la
instalacin de un repetidor que consigui paliarlos.
En el IPCE hay sensores en todos los lugares donde perma-
nezcan de manera temporal o permanente bienes culturales
as como en el exterior; ste fundamental a la hora de tener
una referencia con el sistema externo que comentbamos antes.
(Figs. 9 y 10).
Cuando se colocaron los sensores se tuvieron en cuenta las
siguientes directrices. Se instalaron siguiendo un criterio de proxi-
midad y representatividad evitando microclimas; se instalaron
teniendo en cuenta la accesibilidad de los tcnicos, asegurando
que se emplazaban en lugares seguros para el equipo y para el
tcnico tanto en el interior como en el exterior. Tambin se esta-
blecieron tiempos de registro de una hora ya que al analizar el
sistema interno del edicio y el volumen de datos que se iban a
gestionar este era el rango correcto. En la instalacin puntual de
algn data-logger se tuvo en cuenta su posible descarga temporal
de los datos. (Figs. 11 y 12).
El control de las condiciones microclimticas no slo se queda
ah, en la instalacin, sino en que debe haber un control y una
revisin diaria a travs del panel de control. Es decir, debe haber
un mantenimiento y un control absoluto para detectar posibles
problemas.
Desde la Seccin de Conservacin Preventiva del IPCE siem-
pre se ha credo e insistido que la labor de control lleva implcita
la de difusin, la de puesta en comn de los datos, as cada sema-
Figura 8. Ejemplo propuesto por Juan A. Herrez para la recogida de datos
de temperatura y humedad relativa en el que guran ciertas referencias de
inters que deben researse. Es un claro ejemplo de cmo con un trabajo
sistemtico y con poco equipo se puede realizar un seguimiento de la condi-
ciones microclimticas. HERREZ FERREIRO, Juan A. y RODRIGUEZ LORITE,
Miguel A. (1989): Manual para el uso de aparatos y toma de datos de las condi-
ciones ambientales en museos, Ministerio de Cultura, Madrid.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 83 16/9/10 08:51:47
84
na se elabora a partir de la exportacin de los datos en Excel, un
anlisis de los datos, para que el resto de tcnicos implicados en
el trabajo de la casa sepan las condiciones microclimticas que
mantienen los bienes que se encuentran depositados, y poder
valorar con criterio las actuaciones sobre los bienes culturales.
(Figs. 13, 14 y 15).
Dentro de esta poltica de seguimiento de las condiciones
ambientales el Instituto se tiene un histrico de datos desde 1998.
Como ya hemos comentado, todos estos datos nos van a servir
para la interpretacin y toma de decisiones teniendo en cuenta:
Figuras 9 y 10. Imagen extrada del panel de control de la aplicacin de software del equipo de radio-logger que se encuentra instalado en el IPCE. En las
imgenes se pueden ver, situado en el plano del edicio y en distintas plantas, donde se encuentran los sensores y los datos a tiempo real, pudiendo detectar
posibles fallos y seales de alarma, adems de mantener un sistema de proceso de los datos bastante sencillo y ecaz.
Figura 11. Ejemplo de instalacin de los sensores en los distintos puntos de
la sede del IPCE.
Figura 12. Al igual que la gura anterior (Fig. 11), se puede ver un sensor de
seguimiento por radio-frecuencia de humedad relativa y temperatura, en la
Sala Acondicionada 2, y un data-logger de iluminancia.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 84 16/9/10 08:51:50
85
el histrico de datos que comentbamos, las condiciones clim-
ticas del exterior, las caractersticas del espacio y las condiciones
de uso. As, dependiendo del propsito de la decisin (restaura-
cin, movimiento, depsito), del curriculum del espacio y de los
bienes culturales, y conando en el criterio y el curriculum de
los profesionales, el seguimiento consigue que este trabajo sea
provechoso.
Con el motivo de restauraciones de bienes culturales con
condiciones ambientales muy especiales y teniendo en cuenta
su estimable utilizacin a posteriori desde la Seccin se inici la
creacin de un conjunto de salas acondicionadas que permita
el control de las condiciones microclimticas y que, segn los
datos que habamos obtenido en el seguimiento microclimtico,
se haca absolutamente necesario para el cumplimiento de deter-
minados trabajos en el IPCE.
Una vez ejecutadas, se realiz un documento de normas de
utilizacin de esas salas acondicionadas del que extractamos los
puntos que guardan relacin con el seguimiento de las condicio-
nes microclimticas y que resumen perfectamente estos espacios
y suponen un ejemplo, claro y prctico, de cmo la utilizacin de
los datos extrados del seguimiento microclimtico sirven para
la toma acertada de decisiones para el control de la condiciones
ambientales. (Fig. 16 y 17).
Figuras 13, 14 y 15. Ejemplos de informes semanales que se realizan por la
Seccin de Conservacin Preventiva y que se ponen a disposicin del perso-
nal en el servidor del IPCE.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 85 16/9/10 08:51:57
86
A continuacin referimos algunos puntos de este documento:
1. Descripcin de las Salas.
1.1. Sala Acondicionada Planta 2.
Situada en la Planta Segunda, con acceso por la Zona de la
Escalera Este del edicio, es la sala ms amplia de las dos salas
acondicionadas. Dimensiones: 7,77 m (extremo de fachada)
12,75 m (lados) 5,40 m (extremo de Patio 5). Supercie til de
84 m
2
aproximadamente; volumen de 300 m
3
. Altura de techo:
3,56 m, con una limitacin en la zona de la entrada y en el eje
de la sala de 2,77 m. Dimensiones de puerta de acceso: 2,05 m
de alto x 1,40 m de ancho. Suelo de corcho.
1.1.1. Instalaciones:
Los recursos tcnicos de los que dispone la Sala Acondi-
cionada de la planta 2 son los siguientes:
2 climatizadores HiRef con control automatizado de hume-
dad relativa y temperatura.
Sistema entlpico de renovacin de aire con bocas de aspi-
racin localizada.
Sistema de seguimiento ambiental consistente en sensor
de temperatura y humedad relativa del aire conectado al
sistema central del edicio.
Seguimiento de los niveles de iluminancia global en la sala.
Cerramientos mediante tabique de fbrica de ladrillo, 2
ventanas al exterior en orientacin este, con doble acrista-
lamiento y cmara de 12 mm, tabique de paneles de aglo-
merado contiguo al departamento de escultura, cerramien-
to de vidrio jo en el extremo contiguo al Patio Interior 5.
Puerta de doble hoja con dimensiones de 2,06 x 1,40 m.
Ventanas: 2 ventanas de tres elementos mviles de corre-
dera. Dimensiones: ancho 3,75 x alto 1,92 m. Dotadas de
persianas de caja y de estores enrollables.
Tomas de corriente a 220V en el zcalo bajo las ventanas y
en el zcalo del cerramiento al Patio 5.
Toma de red informtica.
Toma de telfono.
Con este equipamiento, los niveles mximos que de forma
estable se podran alcanzar, con un uso muy estricto de la
sala, se sita alrededor del 70% HR.
1.2. Sala Acondicionada Planta 1.
Situada en la Planta Primera, con acceso por la Zona de la
Escalera Este del edicio, es la ms pequea de las dos salas
acondicionadas, con una supercie til de 25 m
2
aproximada-
mente (3,80 m en el extremo de fachada, 7,10 m de lado y 3,20
m en el extremo de la puerta) y volumen de 88 m
3
. Altura de
techo de 3,55 m. La puerta de acceso de doble hoja tiene unas
dimensiones de 2,02 x 1,38 m, con el inconveniente de un
listn inferior que diculta el uso de carros, caballetes y plata-
formas con ruedas. Suelo de corcho. Bajo la ventana discurren
2 tuberas del aire acondicionado que da servicio a la cafetera,
suponen cierto entorpecimiento y disminucin de la super-
cie til.
1.2.1. Instalaciones:
Los recursos tcnicos de los que dispone la Sala Acondi-
cionada de la planta 1 son los siguientes:
Figuras 16 y 17. Tras el seguimiento de las condiciones microclimticas, y
teniendo en cuenta los datos y las necesidades, se crearon dos salas acon-
dicionadas. Para el buen funcionamiento de estas se gener un documento,
de libre acceso por el personal para que supieran del conocimiento y de las
capacidades de funcionamiento de estas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 86 16/9/10 08:51:59
87
Humidicador Defensor PH26 con suministro automtico
de agua.
Sistema de calefaccin por hilo radiante general del edi-
cio pero con termostato de control de temperatura situado
bajo la ventana de la sala.
Sistema de seguimiento ambiental consistente en sensor
de temperatura y humedad relativa del aire conectado al
sistema central del edicio.
Cerramientos mediante tabique de fbrica de ladrillo en
lateral derecho con montante de cristal desde los 2,10 m;
ventanal con las caractersticas descritas ms adelante,
en el extremo de fachada con orientacin este; panelado
de madera con montante de cristal en lateral izquierdo y
cierre de entrada.
Puerta de doble hoja con dimensiones de acceso til 2,02
x 1,38 m, con el inconveniente mencionado del listn infe-
rior.
Ventana de tres elementos mviles de corredera. Dimen-
siones: ancho 3,75 x alto 1,92 m. Dotadas de persianas de
caja y de estores enrollables.
Tomas de corriente a 220V en el zcalo bajo la ventana.
Toma de red informtica.
Toma de telfono.
Con este equipamiento, los niveles mximos que de forma
estable se podran alcanzar, con un uso muy estricto de
la sala, se sita alrededor del 60% HR, siendo prctica-
mente imposible alcanzar niveles estables superiores al
65% HR. En esta sala se puede establecer un buen control
de la humedad en niveles medios, pero el contrarrestar
niveles altos originados por tiempo lluvioso en el exterior
requerira el control manual de la temperatura mediante el
termostato del sistema de calefaccin.
2. Normas de Utilizacin de las Salas.
El uso de estas salas se restringir al tratamiento de obras
de arte y bienes culturales con requerimientos de humedad
estable en niveles superiores al 30% HR, teniendo como lmite
mximo con los recursos tcnicos actuales 65% HR para la
Sala Acondicionada Planta 1 y 75% para la Sala Acondicio-
nada Planta 2. Puesto que el espacio disponible en las salas
y las posibilidades de jar diferentes niveles de humedad son
limitados, es necesario establecer una coordinacin para el
uso de las mismas.
Por otra parte, el mantenimiento de niveles de humedad muy
diferentes a los que se dan de forma habitual en el interior
del edicio exige una utilizacin especializada de los recursos
tcnicos disponibles y un control de las actividades que se
desarrollan en las salas, lo que implica respetar ciertas normas
de utilizacin y mantenimiento de estos espacios.
2.1. Coordinacin.
A efectos de coordinacin es imprescindible la comunicacin
anticipada mediante nota interna, por parte de cada jefe de
departamento, indicando las fechas previstas de entrada y
salida de las obras y objetos a tratar, las condiciones ambien-
tales de referencia, as como el/los tcnico/s responsable/s
de las obras. Esta nota ser remitida al rea de Laboratorios
Seccin de Conservacin Preventiva, que en funcin de
las obras, las condiciones de humedad relativa necesarias y
los periodos de tratamiento de dichas obras, coordinar la
programacin de uso de la sala.
Los criterios de aceptacin de piezas se basarn exclusiva-
mente en:
Compatibilidad de los requerimientos de humedad.
Disponibilidad de espacio
Programacin en el tiempo de entrada y salida de piezas
para su tratamiento.
2.2. Manejo de los recursos tcnicos.
Las salas estn dotadas de los recursos tcnicos e instalaciones
descritas anteriormente. La programacin, ubicacin y uso de
los aparatos y del espacio se jar en el inicio de cada trata-
miento entre el restaurador responsable del tratamiento y la
Seccin de Conservacin Preventiva, y no se modicar sin
conocimiento de ambos.
Esto afecta a:
Manipulacin de los aparatos humidicadores, climatiza-
dores, etc.;
Manipulacin de los aparatos de medicin y registro;
Ubicacin de los aparatos;
Rutinas de ventilacin de las salas;
Procedimientos para la utilizacin de productos qumicos;
Control de las tareas de mantenimiento de las salas.
2.3. Determinacin del nivel de humedad.
Para la determinacin de los niveles de humedad, y otros
parmetros relacionados con las condiciones ambientales en
general (temperatura, iluminacin, etc.) se estudiarn previa-
mente las referencias existentes sobre las obras a tratar junto
con los responsables del tratamiento de las mismas. Los nive-
les de humedad y otras medidas de control que nalmente se
establezcan en las salas acondicionadas dependern de este
estudio y de las posibilidades de control de las propias salas.
2.4. El seguimiento de las condiciones ambientales.
Independientemente de los medios de control es imprescin-
dible realizar un seguimiento de las condiciones ambien-
tales. La Seccin de Conservacin Preventiva, mediante el
sistema de seguimiento de condiciones ambientales de las
instalaciones del edicio, realizar un seguimiento conti-
nuo elaborando grcos y anlisis estadsticos bsicos con
periodicidad semanal y mensual. Esta informacin estar
accesible a los interesados en la red informtica del IPCE.
No obstante el seguimiento se realizar diariamente con la
supervisin de las condiciones en la sala de forma remo-
ta en el ordenador ubicado en la Seccin de Conservacin
Preventiva o directamente, en cada sala con la observacin
de los data-loggers que permitirn un seguimiento continuo
a los tcnicos que trabajen en las salas. Estos ltimos requie-
ren una calibracin peridica.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 87 16/9/10 08:51:59
88
Cuando se detecten anomalas reseables debern ponerse en
conocimiento de todos los tcnicos implicados para establecer
el procedimiento de control a seguir.
2.5. La ventilacin de las salas.
Las rutinas de ventilacin son procedimientos importantes
para la renovacin del aire y la ventilacin dentro de las salas
acondicionadas, sin embargo, suponen una perturbacin de la
estabilidad de las condiciones ambientales. Por ello es impor-
tante seguir las indicaciones que a continuacin se detallan
para cada una de las salas.
Para la Sala Acondicionada Planta 2 es recomendable conec-
tar el sistema de extraccin a diario durante 5 10 minutos a
una potencia media. Para la Sala acondicionada Planta 1 la
ventilacin y renovacin del aire se hace con la apertura de las
ventanas a diario durante 5 10 minutos, dependiendo de las
condiciones ambientales del exterior y siguiendo las especi-
caciones preestablecidas para cada proyecto.
2.6. Control de acceso y apertura de puertas.
El acceso a estos espacios debe ser restringido en el sentido de
evitar aglomeraciones o aperturas y cierres de puerta frecuen-
tes o excesivos.
La puerta de acceso se mantendr siempre cerrada excepto en
los procedimientos de entrada y salida de personal y obras. En
la sala de la planta 2, es importante que la apertura de una
puerta sea seguida de su cierre para despus abrir la poste-
rior, evitando oscilaciones en las condiciones ambientales de
la sala. En la sala de la planta 1 no se dispone de la compuerta
de entrada, por lo que es ms importante an que para el
acceso y salida de obras y personas, la puerta se mantenga
abierta el menor tiempo posible.
2.7. La limpieza del espacio
La limpieza de las salas es imprescindible, y debe ser hecha de
forma controlada, programndose con el/los tcnico/s respon-
sable/s de la obra de arte o bien cultural y coordinndose con
el servicio de limpieza.
En denitiva, como se ve en el documento, el seguimiento de
las condiciones ambientales, microclimticas en este caso, es una
parte del proceso. En el IPCE este seguimiento no slo permite a
los tcnicos de la casa tomar decisiones a la hora de la interven-
cin o depsito, y tomar medidas mientras estas tuvieran lugar,
sino que tambin han servido para conocer exactamente las nece-
sidades de control de las condiciones microclimticas, las de-
ciencias, y por tanto la necesidad de climatizacin de dos espacios
para asegurar la conservacin de los bienes culturales desde que
entran en el IPCE (Figs. 18, 19, 20, 21, 22)
Figura 18. Grca tomada por el sensor en el exterior, sensor muy impor-
tante a la hora de valorar las condiciones microclimticas, donde se ven las
tremendas oscilaciones en cuanto a temperatura y humedad que se dan a lo
largo del da.
Figura 19. Grca del interior del IPCE, concretamente de la Sala Acondicio-
nada 1, donde se puede ver claramente como y gracias a los humidicado-
res se mantiene un cierto control de la humedad relativa, pero que en cuanto
a temperatura, en invierno an teniendo un sistema de calefaccin por hilo
radiante, y debido al dcit del aislamiento del edicio, no se tiene toda la esta-
bilidad trmica deseada pero s de la recomendable. En verano, como se ve en
la grca, al no tener un sistema de impulsin de aire fro central o parcial, la
temperatura sufre variaciones que pueden llegar a ser aceptables si se reali-
zan rutinas de ventilacin y de apantallamiento de la insolacin directa.
Figura 20. Grca de superposicin del sensor en el exterior y el sensor de la
Sala Acondicionada 1, donde se ve claramente la importancia de la membrana
del edicio (relacin del sistema externo con el sistema interno) y de como
con un sistema de control y una cierta compartimentacin se puede crear
una cierta estabilidad. El seguimiento, por ejemplo aqu, es determinante para
saber si lo hemos conseguido y cmo se puede conseguir.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 88 16/9/10 08:52:00
89
Seguimiento de las condiciones lumnicas
En los talleres de restauracin, salas acondicionadas, archivos y
depsitos se ha llevado a cabo un seguimiento continuo anual de
tomas puntuales de distintos parmetros de iluminacin: ilumi-
nancia, radiacin UV, coordenadas de cromaticidad y temperatura
de color correlacionado.
El nuevo equipo monitorizado incorpora cinco sensores que
miden la iluminancia y radiacin UV, tanto en el interior del edi-
cio segn las cuatro orientaciones como en el exterior.
El control de las condiciones lumnicas viene determinado por
el factor de deterioro o fotodegradacin, que se debe a los par-
metros de exceso de iluminancia y presencia de radiacin UV,
as como por el factor de iluminacin en talleres y circulaciones,
archivos y depsitos.
Los instrumentos de medicin in situ, convenientemente cali-
brados, que se han utilizado son un colormetro y un radimetro
con receptor de respuesta espectral entre 360 y 480 nm. Con el
colormetro se han obtenido datos de iluminancia, coordenadas
de cromaticidad y temperatura de color correlacionado y con el
radimetro se ha medido la radiacin ultravioleta.
La radiacin ultravioleta es una radiacin electromagntica
con una longitud de onda menor (380 10 nm) que la del espec-
tro visible (380 780 nm). Determinadas lmparas emiten radia-
cin UV, como los tubos uorescentes siendo sta la principal
fuente de iluminacin de la sede del IPCE.
Los niveles de iluminacin dependen de la naturaleza de los
materiales y su estado de conservacin y de si estos permanecen
en lugares de exposicin o en lugares de trabajo de restauracin
de obras de arte.
Hay unos niveles mnimos de iluminacin en la utilizacin
de los lugares de trabajo establecidos en la Gua tcnica para la
evaluacin y prevencin de los riesgos, elaborado por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en cumplimiento
del Real Decreto 486/1997.
Los niveles mnimos recomendados segn exigencia de la
tarea y su categora quedan establecidos por las normas UNE 72 -
163 - 84 y UNE 72 - 112 - 85, y recogidos en este Real Decreto.
Los parmetros que establece la norma europea EN 12464-1
segn lugar o actividad, se adjuntan en este mismo Real Decreto
y se reeren al nivel medio de iluminacin mantenido sobre el
rea de trabajo, ndice unicado de deslumbramiento, ndice de
rendimiento en color de las fuentes de luz y temperatura de color
de las fuentes de luz.
Se recomienda eliminar la radiacin con una longitud de onda
menor de 400 nm. y el nivel mximo de irradiancia que se maneja
es de 75 W/lm (Thomson, 1998), 50 W/lm segn la bibliogra-
fa actual o incluso menor segn la vulnerabilidad de los objetos
(Michalski, 1997).
Las distintas fases a seguir para la toma de datos in situ
han sido:
Eleccin de los espacios (presencia de bienes culturales: talle-
res, archivos, depsitos y almacenes).
Estudio de los condicionantes de cada espacio: puesto de
trabajo o depsito.
Elaboracin de tablas para la recogida de datos.
Toma de datos in situ (fotometra: iluminancia; radiometra:
irradiancia; colorimetra: coordenadas de cromaticidad y
temperatura de color correlacionado). Es conveniente tener
en cuenta la hora solar: de marzo a octubre con 2 horas de
adelanto, de octubre a marzo con 1 hora de adelanto.
Figura 21. En esta grca se ha superpuesto la Sala Acondicionada 1 con la
humedad controlada y la temperatura ligeramente controlada y la Sala Acon-
dicionada 2 que tiene un control preciso de humedad y temperatura. Como se
ve en la grca la humedad en ambas salas est controlada, con la gran dife-
rencia de que en la Sala Acondicionada 2 se est obteniendo una humedad
de entre 50-55% mientras que en la Sala Acondicionada 1 la humedad est
obteniendo un 40%, una clara diferencia de control que necesita una equita-
cin ms precisa y un control de la temperatura especializado.
Figura 22. A la grca anterior (Fig. 21) se le superpone una sala normal del
centro, que no tiene control de la humedad ni de temperatura en verano.
Es interesante esta grca ya que gracias al seguimiento del control de
las condiciones microclimticas se puede ver las distinta membranas que
se pueden obtener en un edicio y como, con una adecuada intervencin
y seguimiento, se llega a controlar la temperatura y la humedad de una
manera acertada sin la necesidad de grandes inversiones econmicas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 89 16/9/10 08:52:03
90
Procesado y evaluacin de la toma de datos, segn los reque-
rimientos de cada espacio y orientacin.
Elaboracin de grcas e informes.
Interpretacin de los datos.
Diagnstico.
Propuesta de actuacin.
Para el desarrollo del Plan de Conservacin Preventiva del edi-
cio del IPCE, siendo previo el estudio de las condiciones ambienta-
les que se dan en el mismo, se encuentra en marcha un seguimien-
to ambiental, en el que parte lo forma el sistema de iluminacin
que contempla tanto la iluminacin natural como la articial.
El equipo monitorizado de toma de datos se ha ampliado en
junio de 2008, de tal manera que incluye unos sensores de ilumi-
nancia y radiacin UV tanto al interior como al exterior: cuatro al
interior segn los cuatro puntos cardinales y en una misma planta
y otro al exterior en la orientacin ms desfavorable.
Del mismo modo a como se procede desde la Seccin de
Conservacin Preventiva en el seguimiento de las condiciones
ambientales existentes en cada Departamento, con recogida de
los datos y elaboracin de plantillas, a las que tiene acceso todo el
personal del edicio a travs de la red, se realiza el mismo trabajo
en cuanto a las condiciones lumnicas y en concreto de iluminan-
cia y radiacin UV.
En la gura 23 vemos como se representan los datos regis-
trados. La lnea horizontal discontinua se corresponde con 50
lux y 50 W/lm, que es sobrepasada la mayor parte del ao,
con lo que la obra necesita ser protegida de la luz una vez se ha
concluido el tratamiento.
Desde julio de 2007 a julio de 2008 se ha llevado a cabo por
parte de esta Seccin, un seguimiento continuo de toma de datos
in situ en determinados puestos de trabajo o depsitos, cada uno
de stos con unos condicionantes concretos.
Las tablas de recogida de datos muestran los siguientes
aspectos:
Condiciones climticas del da: fecha, hora y cielo (soleado o
nublado).
Ubicacin de los distintos puntos de medicin: planta, rea de
trabajo, posicin del plano de trabajo (vertical u horizontal).
Condiciones de trabajo en el lugar de medicin.
Se procur tomar datos siempre en el mismo tramo horario,
el que suponemos ms desfavorable. Tambin es necesario
registrar la poca del ao y la hora solar en el momento de
realizar la medicin.
Los condicionantes de trabajo de cada espacio que se han
tenido en cuenta para la recogida de datos vienen determinados
por la presencia de:
Portalmparas: nmero, estado (encendidas o apagadas),
condiciones (fundidas, etc.) y tipo de lmpara.
Persianas: situacin (levantadas o bajadas).
Estores: si existen y situacin (levantados o bajados).
Proteccin del vidrio: si existe y caractersticas.
Lmpara auxiliar de trabajo: estado (encendida o apagada) y
tipo de lmpara.
Mesa reectante: estado (encendida o apagada), nmero de
tubos y tipo de lmpara.
La toma de datos se ha efectuado colocando los sensores de
cada aparato en la posicin del plano de trabajo en que se desar-
rolla cada actividad: horizontal o vertical. La medicin se hizo con
la luz natural y articial existente en cada momento.
Los parmetros que se han medido son:
Niveles de iluminancia.
Radiacin UV.
Coordenadas de cromaticidad.
Temperatura de color correlacionado.
De esta manera, la interpretacin de las grcas que se elabo-
ran en base a estos datos nos permite tomar decisiones para
posteriormente intervenir.
Los datos de iluminancia y radiacin UV se han registrado en
una tabla y grcas mensuales. Una muestra de ello es la gura
24 en donde se expone el modo de procesar estos datos, que se
corresponde con los datos de iluminancia de la Sala Acondiciona
2. Una lnea horizontal marca el lmite de 50 lux, lo recomenda-
Figura 23. Grca obtenida del equipo monitorizado, correspondiente a un
sensor ubicado en un taller con orientacin norte.
Figura 24. Grca de iluminancia, correspondiente a la Sala Acondicionada 2
del IPCE, con valores puntuales registrados durante un ciclo anual.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 90 16/9/10 08:52:04
91
ble para materiales sensibles a la luz, pero esta no es una sala
de exhibicin sino de trabajo que necesita de unos niveles de
iluminacin en torno a unos 2000 lux slo cuando se est inter-
viniendo en la obra.
En la gura 25 se muestran valores de radiacin UV de esta
misma sala. La lnea horizontal marca el lmite de 50 W/lm, que
se sobrepasa con frecuencia a lo largo del ao, siendo un factor de
riesgo para determinados materiales.
Por lo tanto, primero se ha elaborado una grca mensual con
unos datos estadsticos (media, mximo, desviacin estndar) y
despus un histograma que cuenta la frecuencia con que se dan
los datos en unos intervalos establecidos.
Las lmparas y luminarias deben estar sujetas a diferentes
requerimientos, segn el rea de trabajo en que se encuentran y
actividad que se desarrolla.
Se han establecido dos mbitos de trabajo bsicos, acotando
el nmero de lmparas y luminarias necesarias para dar servicio
al conjunto del edicio. Estos mbitos de trabajo van asociados
a las lmparas que se consideran ms idneas. Se ha determi-
nado como un mbito de trabajo los espacios de: talleres, archi-
vos, depsitos, almacenes y zonas de circulacin, ya que en todos
ellos puede encontrarse o circular bienes culturales, y otro mbito
de: administracin, despachos y zonas de servicio, en los que no
se hallan bienes culturales.
La eleccin de las lmparas para el primer mbito de traba-
jo ha estado condicionada por unas premisas bsicas: reduccin
de emisin de ultravioletas, ndice de reproduccin cromtica y
temperatura de color. Como para el segundo mbito de trabajo
la reduccin de ultravioletas no es premisa indispensable, puesto
que no se trabaja fsicamente con obras de arte, tampoco es nece-
sario un ndice de reproduccin cromtica de 90, siendo mayor de
80 ya sera suciente. En cualquier caso se ha optado para este
segundo mbito por unas lmparas que permiten un mayor ahorro
energtico por su mayor vida til y menor coste de la lmpara.
La radiacin UV existente en el interior del edicio proce-
de de la radiacin exterior, aunque es necesario el control de las
lmparas, o tubos uorescentes en nuestro caso, para reducir esa
emisin de ultravioletas que inuye en el deterioro de las obras.
Parece que la envoltura de proteccin de ultravioletas es la
que encarece el precio de la lmpara con respecto al resto de las
caractersticas y ste no es factor necesario en el segundo mbito
de trabajo, por eso se ha optado por otra lmpara ms econmica.
Interesante hubiera sido que la vida til de la lmpara fuera mayor
en ambos modelos aunque no ha sido posible puesto que son
prioritarios los trminos ya descritos.
Se puede limitar el exceso de iluminancia con estores de tejido
de distinta densidad, segn la orientacin, y el exceso de irra-
diancia con ltros adheridos a los vidrios, sin alterar el ndice de
reproduccin cromtica y la temperatura de color.
Se ha buscado que la temperatura de color sea la misma en los
dos mbitos de trabajo, aunque en este segundo mbito se podra
hacer uso de una temperatura ms fra.
En este caso es recomendable que la red elctrica existente
tenga un cambio paulatino respecto al control de encendido y
apagado segn espacios, manteniendo el tipo de lmpara pero
modicando sus caractersticas acordes con el rea a iluminar y el
trabajo que se desarrolla. De la misma manera se procedera con
las luminarias y el equipo auxiliar.
Adems, se ha hecho una seleccin de tubos existentes en el
mercado, con especicaciones acordes a la utilidad de los espa-
cios, para certicar en la cmara de envejecimiento los distintos
parmetros. Y ver si se considera necesario modicar los tubos
que quedan recogidos en las chas de mantenimiento.
Para mejorar las condiciones de iluminacin de cada uno de
los espacios se tienen datos de la iluminancia media en el plano
de trabajo a tenor de la actividad que se desarrolla y ltrado de la
luz natural segn: orientaciones, altura de las lmparas y distancia
entre estas, atendiendo a la radiacin de ultravioleta, la insolacin
a que puede estar expuesta la sala, deslumbramientos (produci-
dos por la luz solar, fuentes de luz de alta luminancia o supercies
reectantes), etc. Quizs la exigencia visual de cada zona obli-
gara a modicar la disposicin de las lmparas segn la tarea a
desempear.
Se ha estudiado la posibilidad de introducir unas lminas
adheridas al vidrio que cumplan como ltro de la radiacin UV
exterior, pero que no alteren los ndices de reproduccin cromti-
ca. Hoy ya ofrecen una garanta aceptable. Slo hay que tener en
cuenta que siempre se va a alterar el porcentaje de radiacin IR
que va a atravesar el vidrio y que tambin se va a reducir el paso
del espectro visible.
Mantenimiento del sistema de iluminacin
Bsicamente se pretende dar unas pautas de actuacin ante la
reposicin y mantenimiento de las lmparas que forman parte de
unas luminarias y una instalacin ya existentes en un edicio que
es BIC y en donde se trabaja con bienes culturales.
Por lo tanto, se han elaborado unas chas en las que slo se
atiende a las caractersticas de lmparas y luminarias que han de
Figura 25. Grca de radiacin UV, correspondiente a la Sala Acondicionada 2
del IPCE, con valores puntuales registrados durante un ciclo anual.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 91 16/9/10 08:52:05
92
dar servicio a distintos mbitos de trabajo, recomendaciones de
uso (manipulacin), as como su conservacin y mantenimien-
to (reposicin y limpieza). Estas chas van dirigidas al personal
encargado del mantenimiento del sistema segn lo expuesto.
Una de las chas de mantenimiento se reere a las lmparas
de cada mbito de trabajo establecido, uno para talleres, archivos,
depsitos y circulaciones y otro para administracin, despachos
y servicios.
En el primero se busca una reduccin de emisin de UV,
un buen ndice de reproduccin cromtica y una temperatura
de color concreta. Y en el segundo prima una mayor vida til y
menor coste de la lmpara.
Se parte de una instalacin elctrica existente, cuyo control se
debe a un sistema centralizado de gestin manual, segn tramos.
La eleccin de las luminarias se debe fundamentalmente a tres
aspectos como son proteccin de la lmpara, esttica y balasto
electrnico. De la misma manera estos datos quedan recogidos
en unas chas de mantenimiento de las luminarias, referidas a los
mbitos de trabajo ya descritos.
En un esquema se ubican los dos mbitos de trabajo que
llevan asociados una lmpara y luminaria concreta. Estas reas
son: talleres, archivos, depsitos y circulaciones as como admi-
nistracin, despachos y servicios.
Conclusiones
Las caractersticas de los espacios que albergan bienes cultu-
rales, referidas a cerramientos, estanqueidad y accesos, es algo
prioritario a tratar cuando se habla de conservacin preventi-
va Y ya en este campo no se ha de pasar por alto ninguno de
los siguientes parmetros: condiciones ambientales, biodeterioro,
ltraciones de humedad, seguridad (robo, vandalismo, circulacio-
nes, incendio), etc.
Para determinar los valores de los parmetros ambientales de
las salas es necesario disponer de valores de referencia de las
condiciones del lugar de procedencia de las obras. Y establecidas
las condiciones en las salas no slo es suciente el seguimiento de
estos parmetros sino que es necesario un control de las condicio-
nes que se dan en las mismas ya sea de forma remota o in situ.
El objetivo que se persigue es establecer un control de las
condiciones microclimticas, de iluminacin y contaminantes y
desarrollar un Plan de Conservacin Preventiva en el que poder
apoyarnos en la toma de decisiones e intervencin en el edicio
del IPCE.
Bibliografa
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condition-
ing Engineers (2000): Heating, ventilating, and air-conditioning
systems and equipment 2008 ASHRAE handbook, Atlanta. Ameri-
can Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engi-
neers.
CARRIER CORPORATION (2008): Manual de aire acondicio-
nado, Marcombo, Barcelona.
CASSAR, M. y HUTCHINGS, J. (2000): Relative humidity and
temperature pattern book: a guide to understanding and using
data on the museum environment Museums & Galleries Commis-
sion, London.
DE GUICHEN, G. y DE TAPOL, B. (1998): Climate control in
museums, ICCROM, Rome.
DERBYSHIRE, A.; PRETZEL, B. y ASHLEY-SMITH, J. (2002):
Continuing development of a light policy for the V&A, ICOM-CC
Triennial Meeting, Rio de Janeiro: 3-8.
FEILDEN, B. M. (2003): Conservation of historic buildings,
Butterworth Heinemann, London.
GUILLERMARD, D. (1992): La Conservation Prventive:
Colloque International de IARAAFU sur la Conservation Restau-
ration des Biens Culturels. Pars.
HERREZ FERREIRO, J. A. y RODRIGUEZ LORITE, M. A.
(1989): Manual para el uso de aparatos y toma de datos de las
condiciones ambientales en museos, Ministerio de Cultura,
Madrid.
MICHALSKI, S. (2007): Preservacin de las colecciones, en
Cmo administrar un museo: Manual prctico: 51-90.
MICHALSKI, S. (2000): Guidelines for humidity and temper-
ature for Canadian archives, Canadian Conservation Institute,
Ottawa.
MICHALSKI, S. (1997): Normas vigentes sobre iluminacin:
Un equilibrio explcito de visibilidad vs. vulnerabilidad, Canadian
Conservation Institute, Ottawa.
Osram (2008): Catlogo general de luz 2008, Osram, Madrid.
TAYLOR, J.; BLADES, N. y CASSAR, M. (2006): Dependen-
cy modelling for cultural heritage. Proceedings of Safeguarded
Cultural Heritage - Understanding & Viability for the Enlarged
Europe. Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy
of Sciences of Czech Republic, Praga.
THOMSON, G. (1998): El museo y su entorno, Akal, Madrid.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 92 16/9/10 08:52:05
93
Normativa de referencia
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certicacin (2005):
UNE-EN 60598-1: luminarias. Parte 1, Requisitos generales y ensa-
yos, Madrid: Aenor.
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certicacin (2004):
UNE-EN 12464-1:2003: iluminacin: iluminacin de los luga-
res de trabajo. Parte 1, Lugares de trabajo en interiores, Madrid:
Aenor.
Espaa. Ministerio de Ciencia y Tecnologa y Asociacin Espa-
ola de Normalizacin y Certicacin (2004): Reglamento elec-
trotcnico para baja tensin e instrucciones tcnicas complemen-
tarias (ITC) BT 01 a BT 5: Real decreto 8422002, de 2 de agosto,
Madrid: Aenor.
Espaa Ministerio de la Vivienda (2007): Cdigo tcnico de la
edicacin (CTE), Madrid: Boletn Ocial del Estado.
Instituto Espaol de Normalizacin (1985): Tareas visuales:
clasicacin: norma espaola UNE 72-112-85, Madrid: Instituto
Espaol de Normalizacin.
Instituto Espaol de Normalizacin (1984): Niveles de ilumina-
cin: asignacin a tareas visuales: norma espaola UNE 72-163-
84, Madrid: Instituto Espaol de Normalizacin.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1999):
Gua tcnica para la evaluacin y prevencin de los riesgos
relativos a la utilizacin de los lugares de trabajo: Real Decreto
4861997, de 14 de abril BOE n 97, de 23 de abril, Madrid: Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales: Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 93 16/9/10 08:52:05
94
Introduccin
La secuencia metodolgica aplicada al estudio de conjuntos arts-
ticos de grandes dimensiones, no puede considerarse como una
mera extensin de la aplicada a una pintura de caballete o a un
simple relieve, una escena o una imagen policromada de bulto
redondo. Dentro de este contexto, cuando el objetivo del estu-
dio se centra en la caracterizacin analtica de los materiales, no
resulta exagerado armar que los problemas se incrementan de
forma exponencial con la magnitud de la obra y la variedad de
elementos constructivos. En estos casos, la complejidad y la diver-
sidad en el repertorio de las tcnicas artesanales que llegamos
a encontrar hacen que nuestro estudio resulte muy arduo. Por
otra parte, este tipo de obras, normalmente, forman parte de la
arquitectura de un edicio histrico o estn en ntimo contacto
con l. Esta circunstancia es otra dicultad aadida para efectuar
un diagnstico ecaz, puesto que exige evaluar la posible inuen-
cia del medio ambiente y, adems, establecer la probable relacin
entre ste, las alteraciones que se detectan y su localizacin. A
todo lo anterior hay que aadir que, en numerosas ocasiones,
las hiptesis de partida se rechazan o se modican a lo largo del
trabajo, siendo reemplazadas por otras nuevas, que pueden llegar
a diferir considerablemente de las iniciales.
Por tanto, en este tipo de estudios, resulta ms indispensable
si cabe, la intervencin de profesionales con formaciones y come-
tidos muy diferentes que deben intercambiar y compartir informa-
cin muy variada. Este planteamiento de trabajo interdisciplinar
se menciona sistemticamente en torno al estudio de los bienes
culturales y, sin embargo, en la prctica a menudo surgen proble-
mas para optimizar su desarrollo y resultados. La principal razn
es que los conocimientos y las reas de inters de cada miem-
bro del equipo condicionan, no solo su visin, sino tambin su
funcin dentro del trabajo y los momentos en los que intervienen;
en este sentido, es importante que estas intervenciones se realicen
sin estorbar o dicultar la actuacin de los dems.
Qu duda cabe que el trabajo conjunto de historiadores,
qumicos, fsicos, bilogos, gelogos, restauradores y arquitectos,
propicia el mejor conocimiento de las obras monumentales. Sin
embargo, en estos casos es muy difcil alcanzar un equilibrio que
determine el papel que juega cada uno de los especialistas y que
stos ejerciten el mximo respeto hacia los dems profesionales
con los que, al mismo tiempo, tienen que establecer un dialogo
uido (BERNARD, 1994).
Este planteamiento, denominado actualmente proyecto
transdisciplinar, supone un paso adelante sobre los trabajos
interdisciplinares mencionados abundantemente en el discur-
so de conservacin y restauracin de las ltimas dcadas del
siglo XX (RUIZ DE LACANAL, 1999; MACARRN, 2002). Dicha actitud
resulta esencial para mejorar de forma cualitativa y cuantitativa
el desarrollo del proyecto. Dentro de esta losofa son varias las
premisas que hay que considerar. En primer lugar es imprescin-
dible tener en cuenta que, para la buena marcha de los traba-
jos, debe prevalecer el espritu de equipo a cualquier deseo de
investigacin individual. Otro punto a tener en cuenta es que
todos sus miembros han de usar la misma nomenclatura, en lo
que respecta a la distribucin de los elementos que describen la
obra, su iconografa, su historiografa y las tcnicas y materia-
les presentes. Si esto es as ser posible establecer una relacin
uida entre los profesionales implicados y adems, lograr una
correcta interpretacin del conjunto de los resultados obteni-
dos. Adems de lo anterior, es indispensable una comunicacin
inmediata, tanto de las preguntas que vayan surgiendo, como
de los nuevos datos aportados que afecten al desarrollo de la
restauracin; por todo lo cual, es conveniente agilizar las reunio-
nes de trabajo de los profesionales implicados. Por ltimo, no
hay que olvidar, aunque no priorizar, la burocracia administrati-
va y los informes escritos que es preceptivo presentar, al nali-
zar el proyecto o las distintas etapas que se han contemplado en
el cronograma inicial.
Si nos centramos en el trabajo propio del laboratorio, es
evidente que no debemos basarnos en un planteamiento pura-
mente terico. Es decir, no debemos pensar que vamos a seguir
de forma estricta un organigrama y un cronograma, denidos
previamente a partir de las tcnicas analticas disponibles para
identicar los materiales orgnicos e inorgnicos existentes en la
obra objeto de estudio. Como en cualquier otro tipo de trabajo de
investigacin, antes de iniciar la aplicacin de estas tcnicas o en
paralelo a su uso, es necesario llevar a cabo la correspondiente
bsqueda de informacin. Esta tarea se ve reforzada por los avan-
ces del ltimo tercio del siglo XX y los comienzos del siglo XXI
que nos permiten acceder a una documentacin colosal y, a su
vez, trasmitirla fcil y rpidamente a travs de las nuevas redes de
comunicacin va Internet. Tambin se ha acrecentado el nme-
ro de tcnicas con las que contamos actualmente para estudiar
cualquiera de los materiales que constituyen los recubrimientos,
aglutinantes y pigmentos, adems de los soportes y estructuras
internas. Estas tcnicas son cada vez ms sensibles, especcas y
precisas, habindose publicado recientemente bibliografa espec-
ca que facilita su aplicacin dentro del contexto del Patrimonio
(STUART, 2007; DOMNECH-CARB, DOMNECH-CARB y COSTA, 2009).
3.3. Metodologa de anlisis sico-qumicos en obras policromadas
de gran formato
Marisa Gmez y Margarita San Andrs
Tcnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 94 16/9/10 08:52:05
95
Pese a todo, cualquier planicacin preconcebida, aunque
cientcamente sea impecable, puede resultar excesivamente gene-
ralista. Si esto es as, sucumbir al simple hecho de que olvidemos
que, cuando se trata de un objeto de inters patrimonial, debemos
establecer antes que nada, las prioridades que tomen en conside-
racin sus valores individuales y el contexto en el que se desarro-
llan los anlisis. En este sentido, una de las particularidades de los
anlisis de obras de gran formato es que se maneja un nmero
muy elevado de datos, por lo que, necesariamente, hay que sinteti-
zar y centrarse en responder a las cuestiones esenciales.
Por tanto, nuestros objetivos deben adaptarse a unas nece-
sidades muy especcas y, podramos llegar incluso a decir que,
exclusivas de la obra objeto de estudio. Solo de esta forma la inter-
pretacin de los resultados es ecaz y responde a las necesida-
des y a las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como en el
transcurso de los trabajos de conservacin y restauracin. A este
respecto, a menudo surgen nuevas preguntas y hay que seguir
investigando e incluso modicar el discurso inicial y el rumbo de
los anlisis
1
. Por otra parte, el estudio material no debe limitarse
a la aportacin de datos analticos que sirvan para documentar
la historia de la policroma. Adems de esto, tiene que facilitar el
diagnstico previo del trabajo de restauracin y poner de mani-
esto las posibilidades, limitaciones o contraindicaciones de los
mtodos y productos a emplear; todo ello en funcin de los mate-
riales identicados o de las condiciones ambientales.
De manera general, los objetivos ms comunes de los anlisis
del laboratorio se pueden resumir en los siguientes puntos:
Identicar los materiales existentes en las reas analizadas in
situ mediante tcnicas sin toma de muestra.
Identicar los materiales y la superposicin de las capas presen-
tes en las muestras seleccionadas que, a su vez, son aquellas
que se consideran representativas del conjunto de la obra.
Distinguir los repintes de los estratos que asignamos a las
pinturas o policromas originales.
Estudiar las alteraciones producidas.
Comparar los resultados obtenidos en el laboratorio con los
aportados por los otros profesionales que analizan la super-
cie de la obra mediante estudios fsicos. En su caso, respon-
der a las cuestiones planteadas tras la interpretacin de las
imgenes obtenidas con las fotografas visible e infrarroja y la
radiografa.
Determinar los problemas que puedan ir asociados a la
presencia o al uso de ciertos materiales y su relacin con las
condiciones climticas o sus variaciones.
Asesorar sobre aquellos aspectos materiales que puedan
condicionar la intervencin del restaurador.
La importancia relativa de cada uno de los objetivos mencio-
nados vara en cada caso particular, ya que cada proyecto de estu-
dio tiene una casustica propia a la que hay que adaptarse y que
incluye, desde las funciones culturales o de culto a las que se halla
destinada una determinada obra monumental, hasta los intere-
ses de la comunidad autnoma o institucin responsable de su
conservacin.
Independientemente de los objetivos perseguidos, el estu-
dio fsico-qumico realizado en los laboratorios resulta cada vez
ms un acompaante obligado de los trabajos de restauracin y
de la Historia del Arte. En el caso concreto de las obras monu-
mentales, los resultados de estos estudios contribuyen, en mayor
o menor medida, tanto a su caracterizacin material, frecuente-
mente incompleta o mal planteada, como a ser un trabajo ms
dentro del proceso de cualquier restauracin, cuyo n sea recu-
perar parte del primitivo esplendor de las obras de gran formato
(GMEZ, 2006).
Fases o etapas del trabajo
Todos los profesionales responsables de la conservacin del patri-
monio artstico son conscientes de que cada obra de arte es nica
e irrepetible. Por otra parte, aunque ciertos anlisis pueden reali-
zarse directamente sobre la supercie de la obra, otros necesitan
la toma de una pequea micromuestra. En todos los casos, antes
de proceder a la aplicacin de cualquier tcnica de anlisis es
absolutamente imprescindible disponer de una informacin su-
cientemente amplia y precisa, que facilite las decisiones a tomar
en cuanto a la toma de muestras o a la seleccin de las zonas en
las que se van a realizar los anlisis.
Por tanto, siguiendo una metodologa de trabajo cientca, las
etapas a desarrollar seran las siguientes:
Documentacin previa. La investigacin de los aspectos
materiales de una obra policromada no puede concebirse de
forma aislada y, especialmente, cuando pretende plasmar algn
aspecto histrico de la misma, o contribuir al diagnstico y segui-
miento en torno a su restauracin. El conocimiento bsico de la
obra requiere un trabajo previo de consulta documental, histri-
ca, grca, fotogrca y verbal. El conjunto de esta informacin
nos servir para conocer su contexto histrico, las partes que la
componen, las tcnicas artesanales presentes y los avatares que
haya sufrido. Todo ello contribuir a su mejor descripcin y a
comprender las posibles causas responsables de las alteraciones
que observemos.
Inspeccin visual y trabajo in situ. Solo despus de una
inspeccin ocular in situ y de estudiar y discutir la documentacin
previa suministrada por el resto de los profesionales implicados,
se puede hacer una seleccin apropiada de las micromuestras,
de manera que stas sean representativas de las diferentes estra-
ticaciones de policromas, coloraciones y grados de alteracin.
Siempre que sea posible, ser conveniente realizar el muestreo en
presencia del restaurador, para poder cotejar estos resultados con
las observaciones e incluso los ensayos y catas que ste haya efec-
tuado. De esta manera ser factible diagnosticar el grado de dete-
rioro y su extensin y extrapolar conjuntamente los resultados.
1
Como ocurri en el Retablo de San Pablo de Zaragoza donde se identica-
ron tres tipos distintos de lacas con diferente sensibilidad a los disolventes
empleados en la limpieza.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 95 16/9/10 08:52:06
96
La observacin detallada de la supercie del objeto de gran
formato es parte del trabajo in situ, que incluye, adems, la adqui-
sicin de datos de gran inters, como pueden ser los aportados por
los encargados de su custodia o por otros profesionales. A esto hay
que aadir, por supuesto, el muestreo y los anlisis directos sin
toma de muestra. Esta fase est muy condicionada por los medios
auxiliares disponibles (escaleras, torretas, andamios, etc.).
Lgicamente el acierto en la seleccin de las zonas o puntos
objeto de anlisis, la toma de micromuestras y su localizacin,
van a determinar el valor y la profundidad del trabajo, as como la
extrapolacin de los resultados obtenidos.
Uno de los impedimentos que debe superar cualquier labo-
ratorio especializado en la aplicacin de anlisis fsico-qumicos
en el contexto del patrimonio artstico, est relacionado con el
tamao y nmero de muestras disponibles. Deben ser de dimen-
sin muy reducida, ordinariamente inferior a 1mm, en cantidades
nmas pero, al mismo tiempo, sucientes para ser estudiadas
por tcnicas complementarias. Algunas son muestras tomadas de
manera que contengan todas las capas, mientras que otras son
ms superciales, es decir, presentan una sola capa o son extrac-
tos en determinados disolventes (Fig. 1). El rigor del muestreo y
la toma de datos deben contemplar su etiquetado, su localizacin
en el conjunto de la obra y su tipologa; respecto a esta ltima, es
imprescindible hacer las correspondientes anotaciones en cuanto
a su aspecto, color y su correspondencia a la policroma original
o bien si se trate de repinte, repolicroma, recubrimiento, material
alterado, etc.
Cada vez adquieren mayor importancia, las tcnicas de anli-
sis superciales, para cuya aplicacin no es necesaria la toma de
muestra (Fig. 2). Tal es el caso del videomicroscopio y la uo-
rescencia de rayos X (XRF) o ciertas tcnicas de espectroscopa
molecular que pueden ser aplicadas in situ, mediante el uso de
una sonda externa, como por ejemplo, la espectroscopa IR en
el infrarrojo prximo (NIR) y medio (MIR) o la espectroscopa
Raman. Estas tcnicas complementan los estudios tradicionales y
minimizan la extraccin de muestras.
Cuando se trata de conjuntos ornamentales concebidos para
el culto, la contemplacin y el disfrute del espectador, un proble-
Figura 1. a) Toma de muestra - El Cielo de Salamanca; b) Toma de muestra con hisopo - extracto reja de la Capilla Real; c y d) Micromuestras vistas con micros-
copio estereoscpico a diferentes aumentos.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 96 16/9/10 08:52:07
97
ma aadido es que rara vez permiten un acercamiento directo,
e incluso la simple aproximacin. En el caso de piezas de altar,
frecuentemente se apoyan sobre una tarima y estn protegidas
por una balaustrada y, a veces, el recinto en el que se encuentran
se cierra con una reja monumental. Sin embargo, tambin existen
soluciones constructivas que facilitan el acceso a la obras (Fig. 3)
(DALMAU, 2002; BRUQUETAS, CARRASSN y GMEZ ESPINOSA, 2003; CARRA-
SN, 2006). Por ejemplo, los artces de los grandes retablos, habi-
tualmente pensaban en las labores de mantenimiento. Con esta
nalidad la trasera sola estar a una distancia del muro suciente
para ser accesible, diseando para ello alguna escala o sistema
por el que pudiera trepar el operario encargado de llevar a cabo
la reparacin de los elementos ms importantes. En numerosos
retablos del Barroco, a media altura de su arquitectura, existe un
camarn de la Virgen que dispone de una entrada posterior para
vestir y engalanar fcilmente a la imagen de Nuestra Seora.
Asimismo, las techumbres de madera policromada y las pintu-
ras murales de las bvedas de las iglesias y palacios suelen dispo-
ner de una balconada que rodea a todo el edicio o, al menos, las
partes ms relevantes, y a la que se llega a travs de una escalera
interior, oculta tras una puerta. En estos casos normalmente exis-
te una segunda cubierta protectora (Fig. 3), de nuevo accesible
a travs de una escala o escalera y que permite el paso de una
persona, trepando o reptando. Es indudable, adems, que estas
grandes obras se construyeron y apearon disponiendo de siste-
mas de andamiaje y, de la misma forma actualmente, para acome-
ter los trabajos de restauracin, se pueden emplear escalas, gras,
torretas, plataformas o andamios.
Sin embargo los medios de que suele disponerse en un estu-
dio preliminar no son los mismos que los que existen durante el
proceso de restauracin. Por tanto, en la mayora de las situacio-
nes reales, el acceso a la obra es muy limitado y el muestreo y los
ensayos in situ que se realizan resultan muy escasos, comparados
con la magnitud de la obra a estudiar o en su caso restaurar.
Realizacin de los anlisis. El estudio mediante tcnicas de
anlisis fsico-qumicos, normalmente sigue una secuencia que
parte de mtodos morfolgicos y naliza con mtodos analticos
instrumentales ms sensibles y de mayor precisin y especici-
Figura 2. Tcnicas de anlisis supercial en la portada de la Catedral de Huesca: a) Examen con videomicroscopio; b) Anlisis por XRF; c) Anlisis por MIR con
sonda; d) Anlisis por NIR con sonda - equipo completo.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 97 16/9/10 08:52:08
98
dad. Los primeros incluyen las tcnicas microscpicas (micros-
copa ptica - MO, de uorescencia con UV - FMO y electrnica)
y sirven para establecer los materiales a estudiar, su signicado,
as como la valoracin de su localizacin en las diferentes estruc-
turas posibles. Mediante los segundos, se caracterizan analtica-
mente dichos materiales. Existe una amplia variedad de tcnicas
instrumentales de anlisis (SKOOG y WEST, 1990), y muchas de ellas
tienen una dilatada trayectoria de uso en el estudio del Patrimonio
(GMEZ, 1998; V.V.A.A., 2008).
Algunas de estas tcnicas proporcionan informacin sobre
la composicin elemental de los materiales, tal es el caso de los
mtodos de emisin de rayos X: XRF, SEM-EDX y microsonda
electrnica. Estas tcnicas son especialmente apropiadas para la
identicacin de materiales inorgnicos. Se pueden aplicar sobre
una preparacin microscpica o un pequeo fragmento (SEM-
EDX y microsonda electrnica) (SCHREINER, MELCHER y UHLIR, 2007)
o bien directamente sobre la supercie del objeto (XRF) (FERRERO
et al., 2002). Otras proporcionan informacin a nivel de estruc-
tura molecular, tal es el caso de la espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier (FTIR) (DERRICK, STULIK y LANDRY, 1999), la
espectroscopia Raman (EDWARDS y CHALMERS, 2005). Estas ltimas
pueden ser aplicables a materiales orgnicos e inorgnicos y el
anlisis se puede realizar sobre pequeos fragmentos aislados o
sobre la supercie de la obra (en este caso con el uso de la corres-
pondiente sonda o microscopio acoplado). Existen ciertas tcni-
cas especialmente apropiadas para la identicacin de materiales
orgnicos (aglutinantes, adhesivos, barnices, colorantes); las ms
utilizadas son las tcnicas cromatogrcas (WALLACE, 1997), como
por ejemplo cromatografa en capa na (TLC) (STRIEGEL y HILL,
1996), cromatografa de gasesespectroscopa de masas (CG-
MS) (ERHARDT, et al., 1988) y cromatografa lquida de alta presin
(HPLC) (HALPINE, 1992; SANJOVA, 2000). Por ltimo, la determina-
cin de las fases en los materiales cristalinos se hace por difrac-
cin de rayos X o por microscopa electrnica de transmisin en
modo difraccin de electrones.
Interpretacin de los datos y exposicin de los resulta-
dos. Como ya se ha indicado, los anlisis estn directamente rela-
cionados con lograr alcanzar los objetivos planteados inicialmente
y, adems, dar respuesta a las mltiples cuestiones que se vayan
planteando en el curso de los trabajos de restauracin en los que
Figura 3. Ejemplos de zonas de acceso a las obras: a) Balconada de la Catedral de Teruel; b) Vista general del espacio entre las dos bvedas donde se ubica la
pintura mural original del Cielo de Salamanca; c) Escalera de subida a un camarn de la Virgen; d) Escala trasera de acceso a un retablo.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 98 16/9/10 08:52:10
99
se enmarcan. Unas veces se hacen especcamente con vistas al
diagnstico y otras tienen como principal funcin asesorar a los
otros profesionales implicados restauradores e historiadores .
En cualquier caso el informe que da cuenta de los resultados debe
presentarlos en funcin de su localizacin y siguiendo la estructu-
ra cronolgica de la obra, desde el soporte hasta la supercie.
Las tcnicas de anlisis empleadas y su secuenciacin estn
relacionadas con los materiales a estudiar junto con las diferentes
tipologas que podemos encontrar en supercies policromadas
de gran formato. Las tablas de clasicacin de las muestras y de
las tomas de datos pueden seguir diferentes criterios. Los ms
habituales son los relacionados con el color, la localizacin en el
conjunto, las tcnicas de ejecucin, la historia material, la tipo-
loga de las alteraciones o la localizacin estratigrca de stas.
Es muy importante reexionar sobre los aspectos que deseamos
priorizar en cada obra en particular, para optimizar la interpre-
tacin de los anlisis y su ecacia para cumplir con los nes
previstos. No hay que olvidar que la informacin aportada debe
resultar comprensible para los otros profesionales que intervie-
nen en el proyecto.
El orden seguido en la interpretacin de cada muestra en
particular se reere esencialmente a la tcnica de ejecucin, la
deteccin de adiciones y de alteraciones, as como las consecuen-
cias derivadas de todos estos aspectos. Normalmente la secuencia
de elaboracin y de las sucesivas transformaciones es del interior
al exterior, aunque ocasionalmente se observan intervenciones o
accidentes que llegan a alterar esta secuencia (Fig. 4).
Aunque la exposicin del conjunto de los resultados puede
seguir el orden numrico asociado al muestreo o anlisis supercial,
hay que sealar que, en las obras de gran formato, est supeditado
a cuestiones de acceso y, por tanto, la numeracin tiene relacin
con el momento cronolgico de la obtencin. Por tanto es mejor
elegir otro criterio. As, podemos considerar la localizacin en el
conjunto, por ejemplo, de izquierda a derecha y de arriba abajo o
viceversa, seguir la iconografa de las escenas representadas, esta-
blecer tipologas de ms sencilla a ms compleja, considerar un
orden histrico de ejecucin, grados relativos de alteracin, etc. El
criterio puede variar en funcin de las prioridades, pero hay que
incidir primero en aquellos datos que explican cuestiones generales
y nalizar con los ejemplos que denoten ciertas particularidades o
Figura 4. Cielo de Salamanca Sala de las Escuelas Menores de Salamanca. Estrellas amarillas en el serpentario: a-1) Visible; a-2) Fluorescencia con UV; a-3)
Infrarrojo; b) Superposicin accidental de dos escamas: b-1) MO; b-2) FMO; b-3) BSE.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 99 16/9/10 08:52:11
100
excepciones. Aunque no sea el objetivo principal de este trabajo, es
necesario conocer el soporte de la obra ya que ste va acondicionar
las tcnicas de la policroma y las alteraciones que puedan sufrir.
Estudios de obras policromadas de gran
formato
Segn su tipologa, las obras polcromas monumentales pueden
clasicarse en:
Policroma sobre soportes ptreos o materiales inorgnicos
porosos en general: portadas de piedra, conjuntos decorativos
de piedra policromada en paramentos exteriores e interiores,
retablos y pinturas murales.
Policroma sobre materiales inorgnicos no porosos (metales
y aleaciones): rejas monumentales.
Pintura y policroma sobre soportes orgnicos (madera y tela):
techumbres en madera, pinturas sobre tela adheridas al muro
y, especialmente en Espaa, retablos de escultura policroma-
da y de pintura sobre madera y sobre tela.
Son numerosos los proyectos de restauracin relacionados con
obras policromadas de gran formato, en los que ha participado el
servicio de laboratorios del Instituto de Patrimonio Cultural de
Espaa (IPCE). De entre todos ellos se han seleccionado algunos
casos de policromas sobre soportes inorgnicos por su especial
peculiaridad. En los siguientes apartados, se exponen los resulta-
dos ms signicativos y las aportaciones ms relevantes suminis-
tradas por los anlisis fsico-qumicos en cada caso.
Retablos de alabastro policromado
Un interesante conjunto de policromas sobre piedra que adquie-
re una monumentalidad inusitada en Espaa, son los retablos de
alabastro policromado, todos ellos datados en el curso de los siglos
XV y XVI. La mayora de stos se localizan en la comunidad de
Aragn, aunque hay ejemplos aislados, como el de El Paular, en la
actual comunidad de Madrid. Entre 1994 y 2005 el IPCE llev a cabo
el estudio de los Retablos Mayores de la Catedral del Salvador (La
Seo) y la Baslica del Pilar de Zaragoza y de la Iglesia de la Cartuja
de El Paular de Madrid, adems del retablo de la capilla de Santa
Ana y del relieve de la Epifana de la Catedral de Huesca. Todo ello
a travs de acuerdos con la correspondiente Comunidad
2
.
Algunos son de grandes dimensiones y compiten con los
grandes retablos ejecutados en madera, si bien la policroma del
alabastro es notablemente distinta a la de las tallas en madera y
las decoraciones realizadas sobre otros soportes inorgnicos. La
tcnica pictrica es muy elaborada, aunque no revista totalmente
la escultura, dado que el alabastro originalmente fue policromado
de forma parcial, aprovechando de esta manera la nobleza del
soporte como fondo (Fig. 5). Las capas de pintura suelen ser muy
delgadas y se aplican directamente sobre el alabastro, es decir,
sin una capa intermedia de preparacin, salvo cuando haya sido
necesario resanar algn defecto de la talla. Los dorados son mates
y hechos a la sisa
3
y llevan a menudo veladuras rojas, verdes
y pardas. La mayora de los panes de oro y plata de los retablos
renacentistas de los siglos XV y XVI, estn jados a travs de una
sisa de color pardo-anaranjado, que forma una capa muy delgada
y translcida, que resalta la delicadeza de los motivos parciales
sobre el retablo. Esta ltima caracterstica se cumple en todos los
alabastros aragoneses, a excepcin de los dorados aplicados sobre
una capa de sisa en los nervios de las portadas inferiores inser-
tadas en el retablo del Pilar, donde la sisa es ms gruesa y opaca,
semejante a una decoracin mural
El fondo decorado con relieves y totalmente dorado, caracters-
tico del bajo medioevo, va desapareciendo en los retablos renacen-
tistas espaoles, en los que el alabastro juega un papel ms impor-
tante y la talla muestra tambin una mayor variedad de texturas
que armonizan con la policroma. La excepcin es el retablo de El
Paular, donde coexisten los fondos dorados goticistas de escenas
interiores, con paisajes cuyas arquitecturas son de alabastro visto.
Todas las carnaciones de los retablos renacentistas espaoles
estn policromadas con una capa cubriente, de color rosado en
las guras femeninas y ms oscuro en las masculinas. Esta forma
de proceder es ms acorde con el naturalismo de la poca que la
ptina transparente con realces coloreados puntuales, caractersti-
ca de los citados retablos medievales
El retablo mayor de El Paular fue el primero y el nico en el
que se llev a cabo un estudio preliminar exhaustivo
4
en 1994,
anterior a los trabajos de restauracin y, dentro de los que se reco-
gen en este apartado, fue el ltimo que se restaur (en el ao
2005). Gran parte de los anlisis y de las muestras extradas datan
de ese primer momento, mientras que las ltimas supusieron la
vericacin de algunos datos y la resolucin de ciertas dudas que
surgieron poco antes de nalizar la intervencin.
Hay que sealar que una de las mayores dicultades de los
trabajos realizados sobre este conjunto deriv de la ley de contra-
tos del Estado, que no permite que la empresa contratada en
2
El Monasterio de El Paular pertenece administrativamente al Ministerio de
Cultura, mientras que los retablos aragoneses estn tutelados por la Comuni-
dad de Aragn
3
En el dorado a la sisa el pan de oro se aplica sobre aceite de linaza mezclado
con pigmentos que aceleran su proceso de secado; generalmente son pigmen-
tos de plomo o de cobre (Kroustallis, 2008).
4
Este estudio sirvi para redactar nalmente el Proyecto de Restauracin en
1997 (Cantos y Laborde, 2003).
5
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pbli-
cas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, BOE del da 26)
(correccin de errores 19 de diciembre de 2001 BOE n 303 y 8 de febrero de
2002 BOE n 34) Entrada en vigor: 26 de abril de 2002. Captulo II Anteproyec-
tos, proyectos y expedientes de contratacin Artculo 123. Aprobacin de los
anteproyectos:
1. Los anteproyectos y los estudios informativos debern ser aprobados por el
rgano de contratacin.
2. Al aprobarse un anteproyecto o un estudio informativo quedar autorizada la
redaccin del proyecto o proyectos que en el mismo se indiquen que debern
ser objeto de contratacin y ejecucin independientes.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 100 16/9/10 08:52:11
101
el anteproyecto de estudios previos se presente al proyecto de
restauracin
5
. Esta circunstancia alarg, tanto el proceso de docu-
mentacin, como la comprensin de la policroma primitiva, que
presentaba numerosas prdidas y alteraciones, sufridas a lo largo
de su historia.
Su interpretacin tuvo la ventaja adicional de poder compa-
rar el aspecto y la composicin de la policroma con la de otros
alabastros de pocas anteriores y posteriores, tambin estudiados
y restaurados en el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
(IPCE)
6
(GMEZ ESPINOSA y GMEZ GONZLEZ, 2007) y con otros datos
procedentes de los retablos medievales ingleses y normandos de
Rouvray (V. V. A. A., 1998) y del Retablo de la Vida de la Virgen del
Museo Arqueolgico Nacional (CIRUJANO, GMEZ y GAYO, 2001).
Gracias a la gestin de un estudio previo a la restauracin,
pudo estudiarse con ms detenimiento la policroma del retablo
mayor de El Paular y relacionarla con algunas de las manipulacio-
nes documentadas
7
en su historia material. Desafortunadamente,
hasta ahora no hemos logrado encontrar referencias analticas que
determinen el origen histrico del retablo. A este respecto, el deta-
lle ms relevante proporcionado por los anlisis, es que la sisa
ms interna es ms clara que la identicada en los retablos arago-
neses y parece deberse a un taller fuera de las rbitas de Aragn
o Inglaterra. La segunda capa de sisa es semejante a las aragone-
sas, aunque no tiene una localizacin precisa, ni cubre todos los
elementos decorativos de la primera (Fig. 6). Debi aplicarse una
vez montado el retablo y en cualquier caso no puede tratarse de
una repolicroma ms tarda, ya que sobre ambas sisas se ha iden-
ticado laca de kermes, que es caracterstica de los siglos XV y
XVI y que cae en desuso ms all de estas fechas, al ser sustituida
por la laca de cochinilla. Por tanto, la segunda policroma no era
lejana en el tiempo de la primera, que corresponda a la poca en
que se construy el retablo, y ambas seran de principios del siglo
XVI. Respecto a la tercera capa de policroma, sta corresponda
al ltimo tercio del siglo XVIII. Parece que en los siglos posterio-
res se realizaron repolicromas parciales y repintes, generalizados
o puntuales, habiendo constancia, adems, de la eliminacin de
policromas en algunas imgenes en 1956.
Figura 5. Detalles de policroma parcial en retablos de alabastro: a) El Paular; b y c) La Seo de Zaragoza; d) Santa Ana de la catedral de Huesca.
Figura 6.- Retablo de El Paular. Superposicin de sisas - microfotografas: a) MO; b) FMO.
6
Anterior denominacin del IPCE.
7
Fue repolicromada al menos en dos ocasiones.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 101 16/9/10 08:52:12
102
Los retablos mayores de la Baslica del Pilar y de la Seo de
Zaragoza fueron restaurados in situ y la documentacin recogida
no fue muy numerosa, pero afortunadamente pudo completarse
con la procedente del retablo de la capilla de Santa Ana y el relie-
ve de la Epifana de la Catedral de Huesca, de menores dimensio-
nes y cuyas guras en alabastro fueron ntegramente trasladados
al Instituto. En este caso se pudo comparar la elaboracin de un
conjunto de obras de cierta homogeneidad, por estar realizadas
sobre un mismo soporte, remontarse a un periodo histrico de-
nido y presentar caractersticas muy particulares en su ejecucin
(GMEZ, GAYO y LPEZ., 2000).
Portada policromada de la Catedral de Huesca
El estudio de esta portada constituye un interesante ejemplo de
proyecto de estudio preliminar que surgi a partir de un convenio
suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragn
para su restauracin. La comisin de control y seguimiento corri
a cargo de la Direccin General de Patrimonio Cultural de Aragn
y del Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa y la direccin
tcnica recay en este ltimo. Todos estos Organismos unieron
sus esfuerzos para gestionar el desarrollo de los trabajos, que
comenzaron a principios de noviembre de 2004. Se estipularon
cuatro meses de plazo de estudio hasta redactar el proyecto de
intervencin y ocho meses para los trabajos de restauracin. En
una primera visita con la directora del proyecto
8
, se realiz la
inspeccin y toma de muestras, todo ello desde una torreta situa-
da en la parte central de la portada. El objetivo era diagnosticar
el alcance de la patologa, as como las causas y agentes que la
provocaron. Durante el seguimiento del proceso de restauracin
estas operaciones se tuvieron que realizar nuevamente con el n
de dar respuesta a los problemas que fueron surgiendo. Este es
un caso donde las reuniones de trabajo entre los responsables
de la empresa, el personal implicado del IPCE y el comisario de
la Direccin General de Aragn fueron especialmente uidas y
enriquecedoras para todas las partes implicadas.
A diferencia de otras portadas romnicas y gticas, tambin
policromas, la portada de la Catedral de Huesca no ha pasado
a formar parte del interior del templo. En este caso ha sido la
proteccin del tejaroz y especialmente los recubrimientos exterio-
res que con el transcurso del tiempo se han ido depositando sobre
la policroma original, los que han evitado la descamacin por los
cambios extremos de temperatura y el efecto de lavado del agua
de lluvia. No obstante ha resultado inevitable la prdida de ciertas
partes del material ptreo; estas alteraciones son muy extensas de
las esculturas de las jambas.
Los objetivos de los anlisis se centraron en determinar los
materiales de las distintas capas y su estado actual (GARCA, GMEZ
y ALGUER, 2005). La extraccin de las muestras sigui dos crite-
rios: por un lado la variedad cromtica y riqueza de la policro-
ma y, por otro, la exposicin a las inclemencias climticas y sus
consecuencias (desgastes, disgregacin, prdidas y alteraciones
del color). En la realizaron de los anlisis superciales y en la toma
de muestras se distinguieron por un lado el rosetn, las arquivol-
tas y las jambas, y por otro el tmpano por su mayor complejidad.
Tambin se consideraron las zonas menos protegidas por el teja-
roz, donde el deterioro era mayor.
La aparente monocroma de la portada se deba a que la poli-
croma existente se ocultaba bajo un revestimiento de color pardo
claro, constituido por una mezcla de productos de depsito y de
alteracin (yeso, tierras y oxalatos) que imitaba el aspecto super-
cial del resto de la fachada. En unas zonas, esta capa era dura y
en otras, pulverulenta; estas diferencias se relacionaron con una
consolidacin parcial efectuada en una intervencin anterior. Esta
hiptesis se conrm al detectar reas especcas de la policro-
ma que haban sido jadas mediante una sustancia proteica y un
polmero acrlico deteriorado.
En la mayora de las muestras analizadas existe una imprima-
cin blanca de albayalde aplicada sobre el soporte ptreo. Esta capa
blanca est presente tanto en las policromas ms sencillas, como
en las ms complejas del tmpano en las cuales estaba ligeramente
Figura 6. Retablo de El Paular. Superposicin de sisas - microfotografas: a)
MO; b) FMO.
8
Concha Cirujano restauradora del IPCE.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 102 16/9/10 08:52:13
103
matizado con minio o con negro carbn, dando lugar a tonalidades
anaranjadas o grises, respectivamente. El aglutinante de la policro-
ma original era aceite de lino y los pigmentos identicados fueron:
albayalde, cinabrio, minio, azurita, verdigrs, ocre y negro carbn.
En relacin a la policroma, se constataron ciertas diferencias
entre los distintos elementos de la puerta. As, la sucesin de capas
en las arquivoltas era menor que en el rosetn, por ser mayor
su exposicin a las inclemencias de los agentes externos. Otro
tanto ocurra con la policroma de las jambas y, adems, la que se
conservaba se encontraba oculta con el mencionado revestimien-
to. Asimismo, las molduras interiores del arco central del tmpano
conservaban vestigios originales cubiertos por una repolicroma
de tierra roja, aplicada al temple y restos del revestimiento.
La intensidad del color azul de la azurita utilizada en el tmpano
para la representacin de la bveda celeste que rodea la escena, se
acentuaba con una imprimacin gris de albayalde y negro carbn.
Las encarnaciones eran muy claras y estaban matizadas con varias
capas de albayalde y trazas de cinabrio o de negro carbn. En
los cabellos oscuros se detect una capa aislante, de naturaleza
orgnica, bajo la capa pictrica propiamente dicha, compuesta
por cinabrio y negro carbn (Fig. 7). Asimismo, este ltimo era
el pigmento de las capas negras del calzado y los contornos de la
arquitectura, las vestiduras, los motivos de los escudos, la vege-
tacin y los fondos de los pliegues. La mayora de las vestiduras
eran blancas. Muchas de ellas iban bordeadas con cenefas negras,
rojas o doradas y el envs se resaltaba alternando colores intensos
verdes y rojos, o con decoraciones rojas y negras.
Los dorados mates de oro no a la sisa aparecan tambin
en los nimbos, sobre una capa pardo-anaranjada de albayalde,
tierra roja y minio, aglutinados con aceite de lino. En un escudo se
observ pan de plata sobre el mismo tipo de sisa. En algunas zonas
se detectaron repolicromas cuya sisa difera de la primitiva. En
estos casos, la sisa de la primera policroma estaba constituida por
carbonato de calcio mezclado con minio y verdigrs como seca-
tivos del aceite de lino; y en la segunda se identicaron, tierras,
carbonato de calcio y aceite de nueces. Los verdes de la repoli-
croma eran ms claros y azulados que los de la original y estaban
compuestos por albayalde y un pigmento de cobre (Fig. 8).
Figura 7. Portada de la Catedral de Huesca: a) Detalle de la cabeza del rey Gaspar; b) Seccin transversal del cabello luz visible; c) BSE; d) Mapa de distribucin
del mercurio.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 103 16/9/10 08:52:14
104
Tambin se han detectado ciertos deterioros de la policroma.
Por ejemplo la alteracin supercial de las capas verdes originales
se deba al contacto de un pigmento poco estable con una atms-
fera oxidante, mientras que el ennegrecimiento en los plateados
estaba ocasionado por la formacin de cloruro y sulfuro de plata.
Sobre algunas capas rojas originales ejecutadas con cinabrio natu-
ral, se ha detectado una lnea negra en la que se han identicado
plomo, mercurio y cloro. Sabemos que esta alteracin se ha produ-
cido en otras portadas sometidas a un clima extremo como el de
Huesca (FURLAN y PANCELLA: 1981: 13-20). Por ltimo, la presencia
de elementos ajenos a la policroma como el antimonio se debe
a posibles depsitos de artefactos empleados en las estas que se
celebran en el entorno de la catedral.
Teniendo en cuenta la ubicacin de la portada y, la consi-
guiente accin agresiva y continuada de las condiciones ambien-
tales, la comisin de seguimiento plante realizar un tratamiento
que conservara los recubrimientos y que, adems fuera compa-
tible con los materiales de la policroma primitiva de la portada.
Respecto al tratamiento de limpieza se adopt el criterio de respe-
tar el recubrimiento protector de oxalatos. La ablacin fotnica
con lser (dYAG Q-Switch; = 1064 nm) fue satisfactoria en las
reas no policromadas, aunque tena que ser aplicada con precau-
cin en las partes de policroma que contenan albayalde para
evitar un agrisamiento
9
. Asimismo, la limpieza mecnica en seco
efectuada con brochas, deba realizarse sin levantar los revesti-
mientos ms disgregados y evitando dejar a la intemperie policro-
mas solubles en medio acuoso.
La consolidacin se limit a sellar los levantamientos ms
pronunciados que afectaban a la policroma. Se realizaron prue-
bas con silicato de etilo y con agua de cal. Este ltimo producto se
aplic con precaucin en las reas con policroma original oleosa
por el peligro de saponicacin, sin traspasar los bordes de la
policroma y evitando endurecer la repolicroma y los recubri-
mientos y dicultar su futura eliminacin, si llegara el caso.
Puesto que la mayor parte de la policroma de la fachada
segua permaneciendo oculta, tanto para el espectador como para
los historiadores se consider oportuno profundizar en la docu-
mentacin material de la obra. Con esta nalidad se aprovech un
proyecto MOLAB entre Espaa e Italia para realizar anlisis sin
toma de muestras. Para ello se emplearon diferentes equipos de
anlisis porttiles y que permitan realizar un anlisis supercial
in situ (ver Fig. 2); estos equipos fueron: un videomicroscopio,
un espectrmetro de uorescencia de rayos X y dos espectrme-
tros de Infrarrojos, medio (MIR) y cercano (NIR), ambos provistos
de una sonda. Los resultados obtenidos conrmaron la presencia
de algunos materiales identicados en los anlisis anteriores y
demostraron que, si bien no precisaban su localizacin estratigr-
ca, servan para complementar los primeros resultados en puntos
donde la toma de muestra no era posible, para no ocasionar daos
en puntos relevantes de la policroma. Entre otros, se conrm la
existencia de azurita ya identicada en la bveda celeste en la
nia del ojo de la Virgen. Sin embargo, el anlisis directo requera
tiempos de adquisicin muy altos. Especialmente en los espectros
de NIR y MIR el ruido de fondo frente a las bandas de absorcin
de los materiales analizados dicultaba muchas veces la interpre-
tacin de los resultados.
Pintura mural: El Cielo de la Universidad de
Salamanca
Se trata de una obra esencial del Renacimiento Espaol. Fue reali-
zada hacia 1480 y est atribuida a Fernando Gallego (1440 1507).
Representa el universo sideral, constelaciones y signos del zodia-
co, todo ello siguiendo la iconografa de la poca. Originariamente
decoraba la bveda de la iglesia de la Universidad de Salamanca. En
el siglo XVIII y con motivo de la transformacin de sta en Biblio-
teca, se construy una falsa cpula ocultando la pintura del Cielo.
Mucho ms tarde, concretamente en 1952, se procedi a su arran-
que y traslado a una sala de las Escuelas Menores de esta misma
Universidad y en la que se encuentra expuesta al pblico. A conse-
cuencia de esta intervencin, en la antigua bveda de la Biblioteca
quedan vestigios de la pintura original. Se encuentran en estado
fragmentario y en ellos se adivinan los motivos muy desgastados
y con amplias lagunas. A su vez, la parte ubicada en las Escuelas,
Figura 8. Portada de la Catedral de Huesca Verde de zona vegetacin con
superposicin de dos policromas: a) Micromuestra observada con microsco-
pio estereoscpico; b) Seccin transversal MO.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 104 16/9/10 08:52:15
105
representa una escenografa completada por numerosos repintes y
reintegraciones, que muestra importantes exfoliaciones y un oscu-
recimiento desigual. En el ao 2005 la Universidad salmantina se
plante la necesidad de establecer las mejores condiciones para
conservar las pinturas expuestas al pblico y, adems, disear un
sistema de acceso a los especialistas a la pintura original de El
Cielo. Con esta nalidad se solicit el asesoramiento del IPCE
10
.
A partir de ese momento se hicieron viajes sucesivos para
estudiar la obra in situ y tomar una serie restringida de micro-
muestras de ambas pinturas. El acceso ms complicado es el que
corresponde a la ubicada en la bveda original de la antigua
Iglesia, donde hubo que colocar un tabln a modo de pasare-
la, sobre la falsa cpula (ver Fig. 3b). De esta manera, se pudo
realizar el estudio de los restos de pintura que quedaban en el
enclave original. Respecto a la que se encuentra en la nueva sede,
se dispuso una torreta mvil cuya altura llegaba hasta la base de
la supercie pintada.
Fueron varias las tcnicas empleadas para llevar a cabo un anli-
sis supercial previo a la toma de muestras (Fig. 9). La termografa
realizada en la pintura
11
que se encuentra en las Escuelas, se us
para hacer el desglose de los sectores arrancados y unidos de nuevo
sobre bastidores. Las imgenes de las fotografas visible, infrarroja
y ultravioleta y los resultados de la uorescencia de rayos X, deter-
minaron globalmente la extensin relativa del original, repintes y
alteraciones en la supercie pictrica de ambas sedes. Esta informa-
cin complementaria contribuy a minimizar la toma de muestras,
al establecer las distintas tipologas, orientar en la seleccin de los
puntos y cotejar los anlisis estratigrcos con los obtenidos ante-
riormente por uorescencia de rayos X (GARCA, et al., 2009).
Siguiendo el planteamiento que se hace en ciertos casos, una
muestra de cada grupo contena todos los estratos, mientras que
las otras eran superciales o correspondan a una capa determi-
nada para ser analizadas con mtodos ms especcos. En los
Figura 9. El Cielo de Salamanca - Estudios superciales: a) XRF - bveda de la Biblioteca; b) XRF Escuelas Menores; c) Examen con radiacin IR Escuelas
Menores.
10
El restaurador de pintura mural encargado de evaluar cualquier posi-
ble intervencin fue Leandro de la Vega y el especialista en Conservacin
Preventiva Juan Antonio Herrez.
11
El trabajo in situ fue llevado a cabo por David Juanes y Pedro Pablo Prez.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 105 16/9/10 08:52:16
106
restos de pintura de la bveda de la Antigua Biblioteca, se toma-
ron muestras de los dorados de las estrellas, del azul del cielo y
de los puntos representativos (colores, encarnaciones, cabellos,
decoraciones doradas) de las escenas representadas.
Los objetivos planteados en este trabajo fueron: estudiar la
tcnica original de las pinturas, distinguirla de las adiciones,
proponer las condiciones ambientales ms idneas para su
conservacin y la metodologa de intervencin en funcin de los
materiales identicados.
La interpretacin y exposicin de los resultados se funda-
ment en las caractersticas tcnicas, adiciones y alteraciones
observadas, independientemente de la tipologa
12
indicada en la
toma. En ambos enclaves se encontraron vestigios del original y
de antiguas intervenciones. En la nueva sede se estudiaron los
estratos preparatorios, gasas y adhesivos aadidos en el arran-
que,
13
as como las masillas coloreadas de relleno, repintes, y
reintegraciones cromticas de las lagunas. Se detectaron recubri-
mientos que manchaban la supercie y exfoliaciones que expli-
caban su falta de adhesin (Figs. 10 a, b y c).
En las muestras procedentes de la bveda de la Biblioteca se
observan restos del enlucido blanco, compuesto por yeso mezcla-
do con pequeas cantidades de tierras (ver Fig. 10e). Esta capa
existe en muy pocas muestras de la pintura de las Escuelas. El
dibujo subyacente consiste en una capa muy na y discontinua de
color negro, esencialmente negro carbn, y se aprecia en nume-
rosas muestras de la sede original y en pocas de la actual (Figs.
11b y gura 12).
El proceso de arranque y posterior adhesin a un nuevo enluci-
do han provocado importantes modicaciones en la pintura mural
que se encuentra en las Escuelas. Despus del arranque, el enlu-
cido original fue sustituido o suplementado, segn las zonas, con
una nueva preparacin de carbonato de calcio, aplicada sobre el
reverso de la pintura, empleando como aislante una gasa embutida
Figura 10. El Cielo de Salamanca Microfotografas de una seccin transversal de una exfoliacin y microanlisis por EDX: a) MO; b) FMO; c) BSE; d) EDX repinte
amarillo; e) EDX enlucido original.
12
Pintura original en buen estado, repinte, mancha supercial, exfoliacin,
masilla de relleno, etc.
13
Estos son los materiales aadidos a la parte posterior de la pintura, una vez
realizado el arranque.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 106 16/9/10 08:52:17
107
en el interior de la capa. La pasta coloreada que simula el color de
fondo de la supercie pictrica, rellenando amplias lagunas, est
compuesta por mezclas complejas de diversos colores namente
molidos y de origen industrial. Se trata de pigmentos modernos:
ultramar articial, blanco de bario, blanco de cinc, litopn, etc.
Esta masilla est aglutinada con una parana o cera microcristali-
na y su grosor aumenta de forma considerable en la unin de los
paneles. Otro tipo de cera identicada ha sido la cera de abejas
que, posiblemente, ha sido empleada simultneamente como recu-
brimiento y adhesivo de la supercie pictrica arrancada (Fig. 13).
Respecto a las capas de pintura, en general la informacin
obtenida de las muestras tomadas en la ubicacin original (gura
11) y en la actual (Fig. 4 y Fig. 10) ha resultado complementaria.
Por ejemplo, en la pintura existente en la Biblioteca se ha cons-
tatado que, bajo la capa de azurita utilizada en la representacin
del cielo, hay un estrato negro que intensica el color azul de
este pigmento (Fig. 11a). Sin embargo, son escasas las muestras
de las Escuelas que conservan el azul aterciopelado oscuro del
cielo pintado por Fernando Gallego; su color es a menudo ms
claro y los granos azules son ms nos que en los identica-
dos en el enclave original. Estas diferencias pueden deberse al
uso de azurita articial (azul verditer), tal vez empleada en una
antigua intervencin. En la pintura de las Escuelas hay capas
azules hechas con azul de Prusia, que datan del siglo XVIII,
y que tambin se han detectado en la Biblioteca. Por ltimo,
hay capas muy removidas y descohesionadas de repintes que
contienen blanco de cinc, litopn, barita, azul cobalto y violeta
de cobalto en las Escuelas.
El pan de oro de los dorados mates de la sede original, se apli-
ca de dos formas distintas: sobre bol rojo en las estrellas dispues-
tas de forma diseminada en el arco y sobre una sisa anaranjada
mordiente traslcida en otros motivos. Un tercer tipo de dora-
do ha sido aplicado a pincel con oro no (ver Fig. 11c). En el
color amarillo de las nuevas estrellas opacas de las Escuelas se ha
empleado un amarillo orgnico mezclado con litopn y blanco de
cinc y ocasionalmente con ocre (ver Fig. 10 d).
Los rojos llevan cinabrio en los tonos ms intensos, matizado
con una laca roja para los oscuros, albayalde en los claros y minio
Figura 11. El Cielo de Salamanca Ubicacin original. Microfotografas seccin transversal: a) MO Azul de la bveda celeste; b) MO Verde vestidura con dibujo
subyacente; c) MO Dorado a pincel de una cenefa; d) FMO de restos de cola y recubrimientos de una intervencin sobre una capa roja.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 107 16/9/10 08:52:19
108
en los anaranjados. En los repintes que datan del siglo XX, el color
rojo se obtiene a partir de rojo de cadmio, barita, litopn y blanco
de cinc. El verdigrs y el amarillo de plomo y estao originales
(Fig. 11b) se han reemplazado por un pigmento verde orgnico
sinttico y por amarillo de cadmio.
Los pigmentos identicados en los repintes demuestran que
ha habido, al menos, dos reintegraciones cromticas de diferente
amplitud en las Escuelas Menores. La primera fue realizada por
los hermanos Gudiol en el ao 1952 despus del arranque, y ha
sido detectada en las numerosas lagunas del cielo, las estrellas y
las guras de la Bveda Celeste. Hay otras capas pictricas aplica-
das sobre sta, de fecha ms reciente y el aglutinante identicado
en estos ltimos es el aceite de nueces o una mezcla de linaza y
adormideras.
Ciertos materiales orgnicos identicados en las muestras son
especialmente sensibles a las condiciones ambientales y sus varia-
ciones. Se trata de cola animal y ceras (de abeja, parana o micro-
cristalina). Han sido identicados restos de la primera, tanto en la
Antigua Biblioteca como en las Escuelas, y tiene su origen en la
cola animal utilizada como adhesivo en el arranque de la pintura.
A veces, se encuentran en la supercie externa y son muy grue-
sos, y otras estn atrapados en capas intermedias (ver Fig. 10 a, b
y c; Fig. 12d). Con los cambios de humedad, esta cola se separa y
arrastra las capas superciales sobre las que se adhiere, provocan-
do graves exfoliaciones. La cera de abejas mancha la supercie y
aglutina los pigmentos de las espesas masillas. Su escasa adhesi-
vidad es responsable de la separacin de estas ltimas. Pese a su
inercia qumica y su capacidad de impermeabilizar una supercie
y protegerla ante los cambios higromtricos, su presencia conlleva
ciertos inconvenientes. Estos derivan de su bajo punto de fusin,
responsable de su reblandecimiento al aumentar la temperatura;
las consecuencias son que se adhiera el polvo supercial y difun-
da hacia capas interiores. En ciertos casos, la presencia de nitratos
demuestra una actividad biolgica, y estas sales pueden tener su
origen en deyecciones animales.
Las ltraciones de humedad procedentes de la cubierta de la
bveda del enclave original y las tensiones originadas en proceso
de arranque han provocado numerosas faltas, tanto del enlucido
como de la capa pictrica original. Las prdidas de adhesin y de
cohesin debidas a fenmenos de contraccin. La dilatacin y la
fragilidad de las capas han originado pulverulencia, disgregacio-
nes en ambos enclaves, rupturas transversales e incluso escalona-
miento de la supercie con la consecuente prdida de adhesin
de la pintura en las Escuelas Menores.
Despus del arranque se jaron algunos levantamientos
originados en el proceso o generados posteriormente, por el efec-
to de los cambios climticos sobre los productos utilizados por los
Gudiol. Respecto a stos, hay que sealar que su eleccin no fue
acertada y slo se justica porque, tanto la tcnica de arranque
de la pelcula pictrica (strappo) como los materiales empleados,
eran los comnmente aceptados en la primera mitad del siglo
XX. Afortunadamente, el progreso actual de la restauracin ha
desechado dichos mtodos. El adhesivo aplicado con calor, para
jar las exfoliaciones que fueron apareciendo despus del trasla-
do a las Escuelas Menores ha alterado la superposicin de estratos
y los ha ablandado. Como consecuencia de ello, han perdido su
denicin original e incluso han llegado a mezclarse materiales
utilizados en la restauracin y los originales.
Teniendo en cuenta la naturaleza de muchos de los materiales
orgnicos identicados, y su sensibilidad a las temperaturas eleva-
das, es primordial que, en la sala de exposicin actual, sta se
mantenga por debajo de ciertos lmites e impedir cambios brus-
cos que hagan que la cera adhiera polvo, se movilice y difunda
hacia reas ms internas o inferiores. Por la misma razn, hay
que evitar focos de iluminacin y otras fuentes de calor en las
proximidades de la pintura. Igualmente hay que minimizar la
acumulacin del polvo y la suciedad en todo el recinto, extre-
mar la limpieza de la moqueta y controlar el acceso de visitantes.
Asimismo, las variaciones bruscas o amplias de humedad relativa
provocan cambios dimensionales en los materiales higroscpicos;
este efecto es especialmente importante en las espesas capas de
cola animal. A lo anterior hay que aadir su incompatibilidad con
las capas impermeabilizadas con cera, que no se adaptan a los
fenmenos de contraccin dilatacin de la cola.
Figura 12. El Cielo de Salamanca Escuelas Menores. Escalonamiento de
estratos. Microfotografas de una seccin transversal: a) MO; b) FMO; c) BSE.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 108 16/9/10 08:52:19
109
Por tanto, dadas las especiales caractersticas de esta obra,
resulta imprescindible llevar a cabo una detallada revisin peri-
dica de la misma, con el n de detectar las posibles exfoliacio-
nes, desprendimientos, manchas, oscurecimiento y otros cambios
que afectan a su adecuada conservacin. Cuando la situacin lo
requiera ser necesario llevar a cabo la correspondiente restau-
racin, que deber ser siempre puntual y atendiendo de forma
especca a los problemas detectados.
Reja Mayor de la Capilla Real de Granada
Esta reja monumental cierra la nave del crucero de la Iglesia Cate-
dral de Granada y protege el espacio de su Capilla Real, en la que
se albergan los restos de los Reyes Catlicos. Es una obra maestra
de la rejera espaola del siglo XVI, fue realizada por el Maestro
Bartolom
14
, que la termin en el ao 1520. Est elaborada en
chapas de hierro repujado y estructurada de forma semejante a los
retablos. En sentido horizontal consta de tres cuerpos y un remate
o crestera, mientras que en sentido vertical de cinco calles, sien-
do la central de doble anchura. La reja, en su conjunto, presenta
una abundante y esplndida ornamentacin de escudos (Fig. 14a),
escenas y elementos simtricos que decoran con una suntuosa
policroma ambas caras de los frisos y el remate, especialmente en
el tico y la calle central. Aunque no se ha encontrado documen-
tacin con respecto a la ejecucin, sabemos que los maestros de
fazer rexas solan entregar la obra una vez estaada y empavona-
da con aceite. Las tareas relacionadas con su dorado y policroma-
do corran a cargo de los pintores y doradores de los retablos. La
obra fue restaurada en el ao 1776.
En el 2003 el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
dirigi su restauracin
15
. Antes de esta intervencin el colorido
original se hallaba oculto por repintes, repolicromas con colores
opacos y recubrimientos oscurecidos.
Con motivo de este proyecto se hicieron dos visitas para su
inspeccin visual y toma de muestras, siempre en estrecha cola-
boracin con los restauradores. La primera al comienzo de la
restauracin y la segunda en el curso de los trabajos. Fueron los
propios restauradores los que aprovecharon el acceso a las zonas
ocultas y el desmontaje de ciertas piezas, los que enviaron las ms
representativas al laboratorio (Fig. 14b), convenientemente etique-
tados y localizadas. Esta actuacin facilit el estudio al contribuir
al muestreo. Posteriormente dichos fragmentos se devolvieron a
su lugar.
14
No hay duda de la autora del constructor de la reja MAESTRE BARTOLOME
ME FECI.
15
Paz Ruiz se encarg de la direccin tcnica y la empresa gora ejecut la
restauracin.
Figura 12. El Cielo de Salamanca Escuelas Menores. Cromatograma de gases de un recubrimiento de cera de abejas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 109 16/9/10 08:52:21
110
Los objetivos fundamentales del estudio analtico del soporte
fueron la caracterizacin estructural y composicional del metal,
as como conocer su tecnologa de fabricacin, incluyendo los
tratamientos trmicos y mecnicos empleados para la elaboracin
de cada uno de los elementos constructivos. Otro objetivo impor-
tante fue determinar su estado de alteracin y discernir entre
elementos originales y otros aadidos en restauraciones poste-
riores. Respecto a la policroma, los anlisis realizados han tenido
como nalidad identicar los materiales presentes en la policro-
ma del siglo XVI y distinguirlos de aquellos incorporados en el
siglo XVIII y en otras actuaciones (GMEZ, et al., 2008).
Dada la naturaleza metlica del soporte, su estudio se llev
a cabo mediante el correspondiente anlisis metalogrco. Las
muestras procedentes de los barrotes y la de las chapas de los
cerramientos de los frisos originales, presentaban una estructura
monofsica de ferrita, con numerosas inclusiones y bajo contenido
en carbono. Segn se deduce de la observacin de las metalogra-
fas para la construccin de cada elemento, las barras de hierro se
calentaban y forjaban hasta conseguir la forma deseada, cuadrada
o torcida; mediante este proceso se lograba que el hierro fuera
broso y tenaz. Finalmente, se aplicaba una capa de estao en
caliente para, de esta manera, protegerlas de la oxidacin. Actual-
mente el estaado se presenta en forma dispersa sobre la super-
cie de los barrotes. Los elementos de menor importancia, como
cuas o remaches, no tenan esta proteccin nal. Las lminas
de hierro que adornan la reja fueron repujadas hasta alcanzar el
relieve deseado. No estn estaadas sino empavonadas, ya que
iban a ser doradas y policromadas. Por ltimo se devolvieron a
su lugar la composicin y estructura metalogrca de las guras
decorativas no originales. La estructura metalogrca era distinta,
concretamente, bifsica, sin inclusiones y con mayor contenido
en carbono.
La suntuosa policroma de la reja se localizaba en elementos
simtricos que decoraban ambas caras, aunque los colores opacos
que se apreciaban al comienzo de la restauracin enmascaraban
gran parte de la decoracin original. Los dorados se haban torna-
Figura 14. Reja Mayor de la Capilla Real de Granada: a) escudo de los Reyes Catlicos; b) Pieza decorativa original del remate; c) Repolicromas azules
sobre veladura roja sobre oro; d-1) Seccin transversal - Recubrimiento sobre veladura verde original; d-2) Lmina delgada de la seccin anterior; e) Repinte
blanco sobre policroma original azul aplicada directamente sobre el hierro de la reja.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 110 16/9/10 08:52:22
111
do verdosos debido a la corrosin del latn empleado en 1776 o
amarillos y mates al ser sustituidos por repintes ocres posterio-
res. Los motivos verdes y rojos metalizados de paos y ornamen-
tos vegetales eran opacos, llegando a modicar incluso su color
inicial (Fig. 14 c y e). Por ltimo, gran parte de la policroma se
hallaba oscurecida y en menor grado en estado lagunar. La cres-
tera, los escudos centrales y las pilastras, que separan las calles
haban sido dorados originalmente a la sisa y, ciertos elementos,
haban sido realzados con veladuras rojas, verdes y pardas (Fig.
14 d-1 y d-2). El oro intensicaba el color de las veladuras rojas de
frutos, ropajes y matices en los ameados. Las veladuras verdes y
pardas se aplicaban sobre plateados hechos con estao, metal que
se emple en sustitucin de la plata y que, adems, protega los
elementos sustentantes. El color de las encarnaciones originales
era generalmente rosado claro.
Los resultados de los anlisis realizados demuestran la gran
calidad de los materiales utilizados y la destreza y profesionalidad
de todos aquellos que intervinieron en la manufactura de esta
reja: maestro rejero encargados de su decoracin.
Conclusiones
Los anlisis aplicados a una obra, al igual que su restauracin,
no pueden plantearse en funcin de los metros cuadrados de
la supercie policromada. Tampoco es posible partir de ideas
preconcebidas, ya que una investigacin se puede abordar desde
pticas muy diferentes, como hemos visto en los ejemplos descri-
tos en este captulo. Los datos obtenidos de la obra virgen y su
interpretacin, deben confrontarse con los de la obra ya tratada,
tanto como referencia cientca como para asesorar en las tareas
de restauracin.
En la restauracin llevada a cabo por el IPCE para la conser-
vacin del retablo de El Paular se decidi respetar en lo posible
la sucesin de repolicromas y el anlisis del laboratorio brind la
oportunidad de estudiar ciertas caractersticas materiales y tcni-
cas de la compleja y singular policroma subyacente.
Tanto en el estudio preliminar, como durante el seguimiento
de la restauracin de la portada de la Catedral de Huesca, hubo
una ntima colaboracin con los restauradores, en la que se discu-
tieron las posibilidades y limitaciones de los mtodos y productos
a emplear en la limpieza y la consolidacin, as como en el mante-
nimiento posterior de la fachada.
El estudio de los aspectos materiales evidenci las graves alte-
raciones, faltas y problemas que presenta la pintura del Cielo de la
Universidad de Salamanca, que desaconsejan abordar una restau-
racin profunda en ambas sedes. Es mejor ir resolviendo de forma
puntual los nuevos problemas que desafortunadamente puedan
aparecer a lo largo del tiempo debido a la incompatibilidad de
los materiales aadidos en las distintas actuaciones sobre la obra,
especialmente en la sala de las Escuelas Menores. Adems, en
la exposicin actual se favorece la integracin visual de la obra,
dada la lejana del espectador y los bajos niveles de iluminacin.
El inters de los resultados obtenidos en el estudio de la reja
de la Capilla Real de Granada y la novedad de sus aportaciones,
puso de maniesto la conveniencia de realizar este tipo de anli-
sis previos en otras rejas monumentales.
Existe una gama muy amplia de tcnicas instrumentales. Las
ms numerosas son plenamente vigentes y otras estn en proce-
so de experimentacin. La aproximacin metodolgica vara en
funcin de los medios econmicos, el personal y su formacin.
En este sentido, hay adems laboratorios especializados en ciertos
temas, materiales o procedimientos, dependiendo de su entorno
geogrco, cultural y administrativo. Su ubicacin es un compo-
nente esencial a tener en cuenta y sus objetivos varan, en funcin
de que estn ligados a la Universidad, un Centro de Investigacin,
un Centro de Restauracin o un Museo.
Cualquier planteamiento debe seguir un discurso crtico y
proponer alternativas, exponiendo los logros, a la vez que las
incgnitas que permanecen sin resolver. Es necesario revisar y
recapacitar sobre lo que se ha hecho hasta ahora, para modicar
y mejorar futuras actuaciones. La ciencia se apoya en la compren-
sin de los errores e inexactitudes y sus causas, porque los avances
se logran encontrando nuevos datos, que haban pasado desaper-
cibidos, y dejando atrs teoras anticuadas o equivocadas.
Agradecimientos
Aunque todos aquellos que han participado en el estudio y restau-
racin de estas obras ya han sido mencionados en este trabajo,
queremos de forma expresa agradecer su contribucin.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 111 16/9/10 08:52:22
112
Bibliografa
BERNARD, M. (1994): Editorial, Techne, 1, 3 6.
BRUQUETAS, R., CARRASN, A., GMEZ ESPINOSA, T.
(2003): Los Retablos. Conocer y Conservar, en Bienes Cultu-
rales, 2, pp.: 13 44.
CANTOS, O.; LABORDE, A. (2003): Proyecto de restauracin
del retablo mayor del Monasterio de Santa Mara de El Paular,
Rascafra (Madrid), Bienes Culturales. Revista del Instituto del
Patrimonio Histrico Espaol, n 2, pp.:135 147.
CARRASN, A. (2006): Construccin y ensamblaje de los reta-
blos en madera, en Retablos: Tcnicas, materiales y procedimien-
tos, Publicacin digital en CD Rom, Ed. GEIIC
CIRUJANO, C., GMEZ, M., GAYO, L. (2001): Retablo de
la Vida de la Virgen. Estudio e intervencin, Boletn del Museo
Arqueolgico Nacional, 19, pp.: 257 263.
DALMAU, C. (2002): Carpintera estructural del retablos,
en Curso de restauracin y tratamiento de soporte de madera en
Obras de Artes, Ed. Direccin General del Patrimonio y Promocin
Cultural. Junta de Castilla y Len, pp.: 57 65.
DERRICK, M.R., STULIK D., LANDRY J.M. (1999): Infrared
Spectroscopy in Conservation Science. Scientic Tools for Conser-
vation. The Getty Conservation Institute, Los Angeles
DOMNECH-CARB, A.; DOMNECH-CARB, M.T.; COSTA,
V. (2009): Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation
and Restoration, Ed. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
EDWARDS, H.G.M., CHALMERS, J.M. (EDS.) (2005): Raman
Spectroscopy in Archaeology and Art History, Ed. Royal Society of
Chemistry, Cambridge.
ERHARDT, D. HOPWOOD, W., BAKER, M. and VON ENDT,
D. (1988): A systematic approach to the instrumental analysis of
natural nishes and binding media Preprints of Papers presented
at the 6th Annual Meeting, American Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works, New Orleans, p.:67.
FERRERO, J.L., ROLDN, C., JUANES, D., ROLLANO, E.,
MORERA, C. (2002): Analysis of pigments from Spanish works
of art by portable EDXRF spectrometer, X-Ray Spectrometry, 31,
pp.: 441-447.
FURLAN, V., PANCELLA, R., HERMANS, T.A. (1981), Portail
peint de la Cathdrale de Lausanne. Analyses pour une restaura-
tion, Chantiers, 12, Lausanne, pp: 13-20.
GARCA, M.A., GMEZ, M., JUANES, D., VEGA, C, (2009):
The Sky of Salamanca. an example of experimental methodology
applied to a singular work of art, en Actas 3rd Symposium Lasmac
2009 & The Archaeological and Art Issues in Material Science,
Cancn (Mexico), 16th 21st August, (pendiente de publicacin)
GARCA, M.A., GMEZ, M., ALGUER, M. (2005): Portada
de la Catedral de Huesca. Anlisis de la policroma, en Actas II
Congreso del GEIIC, Investigacin en Conservacin y Restaura-
cin, Barcelona 9 al 11 de noviembre, pp.: 147-154.
GMEZ ESPINOSA T., GMEZ GONZLEZ, M. (2007): La
Policroma, en Retablo Mayor de Santa Mara de El Paular, Restau-
racin e Investigacin, Ed. Secretara General Tcnica, Ministerio
de Cultura, Madrid, pp.: 141-163.
GMEZ, M.L. (1998): La Restauracin. Examen cientco apli-
cado a la conservacin de obras de arte, Ed. Ctedra, Madrid.
GMEZ, M. (2006): Los materiales de la policroma: empiris-
mo y conocimiento cientco, en Retablos: Tcnicas, materiales y
procedimientos, Publicacin digital en CD Rom, Ed. GEIIC.
GMEZ, M., GAYO, L, LOPEZ, A. (2000): Albtre polychro-
me des XVme et XVIme sicles en Espagne. Caractrisation des
Matriaux en Art et Chimie. La couleur, International Congress
on Contribution of Chemistry to the Works of Art, Ed. CNRS, Pars,
pp.:80 87.
GMEZ, A., GMEZ, M., ALGUER, M., GARCA, M.A. (2008):
Estudio analtico de la reja Mayor de la Capilla Real de Granada,
Bienes Culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Cultural de
Espaa, 8, pp.: 233 246.
HALPINE SUSAN (1992): Amino acid analysis of proteinaceous
media from Cosimo Turas The Annunciation with Saint Louis of
Toulouse, Studies in Conservation, pp.: 37, 22 - 38.
KROUSTALLIS, S.F. (2008): Diccionario de materias y tcnicas,
Ed. Secretara General Tcnica, Ministerio de Cultura, Madrid.
MACARRN MIGUEL, A. (2002): Historia de la Conservacin y
la Restauracin. Desde la antigedad hasta el siglo XX, Ed. Tecnos,
Madrid.
RUIZ DE LACANAL, M.D. (1999): El Conservador-Restaurador
de Bienes Culturales: historia de la profesin, Ed. Sntesis, Madrid.
SANJOVA J. (2000): tude des pigments organiques prpars
partir des racines des rubiaces europennes Art et Chimie, Actes
du Congrs, pp. : 14-18.
SCHREINER, M., MELCHER, M., UHLIR, K. (2007); Scanning
electron microscopy and energy dispersive analysis: applicatio-
ns in the eld of cultural heritage, Analytical and Bioanalytical
Chemistry, 387, (3), pp.: 737-747.
SKOOG, D.A., WEST, D.M. (1990): Anlisis Instrumental, Ed.
McGraw-Hill, Mexico
STRIEGEL, M.F., HILL, J. (1996): Thin-Layer Chromatography
for Binding Media Analysis, Scientic Tools for Conservation, Ed.
The Getty Conservation Onstitute, Los Angeles.
STUART, B. (2007): Analytical Techniques in Materials Conser-
vation, Ed. John Wiley & Sons, West Sussex.
V.V.A.A. (1998): La polychromie des fragments du reta-
ble de Rouvray en DAnglaterre en Normandie, sculptures
dalbtre du Moyen Age, Catlogo de la Exposicin en Rouen-
Evreux, pp. : 99-100
V.V.A.A. (2008): La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales
y conservacin del Patrimonio Histrico, Ed. Secretara General
Tcnica, Ministerio de Cultura, Madrid.
WALLACE, S.L. (1997): Applications of Chromatography in
Art Conservation: Techniques used for the analysis and identi-
cation of proteinaceous and gum binding media, Analyst, pp.:
144, 75R-81R.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 112 16/9/10 08:52:22
113
Introduccin
La analtica de los bienes integrantes del Patrimonio Histrico
encuentra uno de sus principales obstculos en la propia natu-
raleza del objeto a estudiar, imponindose restricciones severas
en los aspectos relativos al nmero y volmenes de muestras a
extraer, siendo frecuentes los casos donde la restriccin es total y
las posibilidades de obtener informacin quedan reducidas al uso
de tcnicas de anlisis directo, sin toma de muestra.
El debate en torno a la validez de uno u otro sistema de anli-
sis, con o sin toma de muestra, es un tanto articial ya que la cali-
dad de la informacin proporcionada en los anlisis basados en la
extraccin de muestras no encuentra sustituto, siempre y cuando
se minimice el impacto de su extraccin.
En el presente artculo focalizaremos la atencin en una tercera
va, no siempre utilizada, explorando algunas de las posibilidades
analticas que ofrecen los materiales que se eliminan durante los
procesos de limpieza o analizando aquellos materiales que por su
elevado grado de alteracin no pueden ser reintegrados en la obra.
Son diversos los argumentos que pueden esgrimirse a favor de
estos anlisis, algunos de los cuales emanan de las propias condi-
ciones que deben regir un proceso de limpieza (IPCE, 2009):
En un proceso de limpieza es necesario conocer tanto la natu-
raleza del material que se elimina como la del soporte sobre el
que se asienta.
Es necesario conocer el grado de interaccin, tanto desde un
punto de vista fsico como qumico, entre el mtodo de limpie-
za utilizado y el soporte sobre el que se aplica.
En los productos eliminados durante un proceso de limpie-
za est contenida parte de la historia del objeto, en particular
aquella que reeja las interacciones y respuestas ante el medio
en el que se inserta, incluidas las intervenciones realizadas
para su conservacin.
Buena parte de la informacin analtica necesaria para el
correcto conocimiento del objeto puede obtenerse de los
productos eliminados durante la limpieza, evitando muestreos
agresivos. En muchas ocasiones esta informacin puede proce-
der del estudio de materiales que, como sucede en muchos
objetos procedentes de enterramientos arqueolgicos, como
consecuencia de su estado de alteracin no pueden reintegrar-
se en la obra.
Para documentar este artculo se han escogido una serie de
ejemplos prcticos de obras restauradas y/o estudiadas en el IPCE
durante los ltimos aos:
El primero de los ejemplos corresponde a la Dama de Elche,
escultura en la que las posibilidades de toma de muestras se
encuentran muy restringidas. Su principal peculiaridad reside
en la presencia de restos de suciedad procedentes del perio-
do enterramiento arqueolgico que podemos estudiar hoy da
con tcnicas inexistentes en pocas anteriores. El hallazgo
ms notable procede de una muestra obtenida barriendo con
un pincel los pliegues del tocado.
Los ejemplos n 2 y 3 corresponden a metales arqueolgicos
en los que, como alternativa a la caracterizacin metalogrca
convencional, para la que sera preciso obtener una seccin
completa de la chapa metlica, se recurre a la bsqueda y
anlisis de granos metlicos inalterados entre los productos de
corrosin que suelen acompaar este tipo de hallazgos.
En el ltimo de los ejemplos se exponen las incidencias detec-
tadas en los procesos de limpieza realizados mediante lser
sobre algunos objetos de oro, plata y dorados. Como meto-
dologa novedosa, el proceso analtico se inicia identicando
el material eliminado durante el proceso de fotoablacin y se
completa mediante un examen de las supercies afectadas.
La tcnica analtica bsica utilizada en los anlisis que se
describen ha sido la microscopa electrnica de barrido, acopla-
da con un sistema de microanlisis mediante espectrometra de
dispersin de energas de rayos X (MEB-EDX). Esta tcnica nos
permite obtener informacin textural y composicional a partir de
volmenes mnimos de muestra; en el caso de algunos objetos
metlicos pequeos (monedas, joyas, etc.) su anlisis es direc-
to sin ninguna manipulacin. La informacin facilitada por esta
tcnica se ha completado, cuando el volumen de las micromues-
tras extradas lo permita, con otras tcnicas como la difraccin de
rayos X (DRX), cromatografa de gases-espectrometra de masas,
cromatografa lquida de alta resolucin, etc.
Identicacin de restos de lminas de oro en
la Dama de Elche
Desde su descubrimiento en la Alcudia de Elche en el ao 1897,
la Dama de Elche ha sufrido numerosos avatares. Ese mismo ao
es vendida y trasladada a Pars, donde permanecer expuesta en
el Museo del Louvre hasta el ao 1939 en que, tras el comienzo de
la Segunda Guerra Mundial, es llevada a Toulouse para su protec-
cin. Su regreso a Espaa, en el marco de un intercambio de obras
de arte con Francia, tiene lugar en el ao 1941, permaneciendo
3.4. Analizando residuos de limpieza. Potencial analtico de los
materiales eliminados durante la restauracin
Jos V. Navarro Gascn
Laboratorio de Anlisis de Materiales. Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 113 16/9/10 08:52:22
114
expuesta en el Museo del Prado hasta que en 1971 es trasladada
a su ubicacin actual en el Museo Arqueolgico Nacional. A este
largo periplo viajero deben aadirse dos retornos temporales a
Elche, su lugar de origen, en 1965 y 2006.
La Dama de Elche, adems de ser uno de los grandes iconos
de la arqueologa nacional, presenta un rasgo que podemos consi-
derar de un valor inestimable desde un punto de vista analtico
ya que en ningn momento de su azarosa vida viajera ha sido
sometida a una operacin sistemtica de limpieza en profundidad
o a tratamientos para su conservacin, tal y como hubiese sido
previsible en una obra tan singular, y hoy da podemos encontrar
entre los recovecos de la talla restos originales del periodo de
enterramiento arqueolgico.
Durante el ao 2006, como fase previa a su traslado temporal
a Elche, donde presidira la inauguracin del Museo Arqueolgico
y de Historia de la ciudad, se abord desde los laboratorios del
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa (entonces Instituto del
Patrimonio Histrico Espaol) un conjunto de estudios multidisci-
plinares destinados a conocer en profundidad las caractersticas y
estado de conservacin de la obra.
En los temas concernientes al estudio del soporte ptreo y sus
alteraciones se realiza un muestreo perifrico, altamente restric-
tivo en los aspectos relativos al nmero y volmenes de muestras
a extraer. La prctica totalidad de las micromuestras recogidas
proceden de los diversos encostramientos existentes en la zona
posterior del busto (espalda, rodetes, diadema) y hornacina, as
como de pequeos depsitos superciales existentes entre los
relieves de la talla (Fig. 1).
A partir de este tipo de micromuestras se constata la presen-
cia generalizada de una costra yesfera constituida por cristales
lenticulares bien desarrollados que, en muchas de las ocasiones,
muestran orientaciones preferentes, mientras que en otras se
disponen formando enrejados (Fig. 2). Adheridos a las mismas
suelen aparecen fragmentos de roca disgregada en los que pueden
distinguirse los rasgos texturales caractersticos de la roca sobre
la que se ha ejecutado la talla: una matriz de calcita micrtica con
Figura 1. Dama de Elche. Detalle de los encostramientos existentes en la zona posterior del busto.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 114 16/9/10 08:52:24
115
un contenido relativamente elevado de nanofsiles (cocolitofri-
dos) y una importante presencia de bioclastos correspondientes
a foraminferos planctnicos, pudiendo catalogarse la roca como
una biomicrita de globigerinas. Dentro de este tipo de muestras se
observan, asimismo, pequeas concentraciones de sales solubles
(cloruro sdico), formas de biodeterioro (hifas de hongos) y part-
culas de bermelln (cinabrio) procedentes de la degradacin de la
capa de policroma roja presente en el busto.
La presencia de estos encostramientos de yeso, cuya textura
responde a procesos de neoformacin, plantea algunos interro-
gantes con respecto a su origen ya que su desarrollo, en condicio-
nes normales, debera haber generado daos severos en la epider-
mis de la escultura.
Aunque el yeso de neoformacin existente en las costras podra
tener su origen en una precipitacin directa producida en el medio de
enterramiento, la hiptesis ms verosmil debe considerar la remo-
vilizacin y recristalizacin del yeso empleado en la capa de prepa-
racin bajo la policroma. De hecho, aunque las muestras extradas
para estudio de la misma son muy superciales y la presencia de
pigmentos tiene carcter lagunar, en todas ellas se observa una gran
desestructuracin de las capas, removilizacin, degradacin intensa
y prctica ausencia de vestigios de preparacin
1
.
De todas las muestras estudiadas la que ha proporcionado
una informacin ms sorprendente e inesperada corresponde a
la que en el informe original aparece cifrada con el n 10 (Nava-
rro y Prez, 2006). Dicha muestra est constituida por un dep-
sito granular adherido en el interior del pliegue del manto en la
zona posterior del cuello. Inicialmente la muestra fue recogida
con objeto de obtener informacin del medio de enterramiento.
En la prctica, el depsito analizado est constituido, de forma
mayoritaria, por partculas del soporte ptreo del busto, restos
de policroma y encostramientos de yeso que, tras desprenderse
como consecuencia de los procesos de deterioro sufridos, han
quedado retenidos en el interior del pliegue.
Las distintas partculas fueron preparadas para un estudio
convencional mediante MEB-EDX, a travs de su jacin directa
sobre un disco adhesivo conductor de carbono (Fig. 3), proce-
dindose a la realizacin de un barrido pormenorizado a partir
de imgenes de contraste composicional obtenidas mediante la
seal de electrones retrodispersados (imgenes BSE), que permi-
ti identicar los siguientes tipos:
Fragmentos de costras, constituidas por agregados de cristales
lenticulares de yeso (Fig. 4a). Al igual que en el resto de las
costras estudiadas en otros puntos de la escultura, se observan
Figura 2. Dama de Elche. Imagen BSE de detalle de la zona interna de una
costra en la que se observan restos de la matriz micrtica de la roca (a),
bioclastos de foraminferos (b), cristales de yeso lenticular enraizados en la
roca (c) y depsitos de cloruro sdico (d).
1
En el estudio de muestras de otras esculturas iberas policromadas (Dama
de Baza) se identica la presencia de una capa de preparacin de yeso bien
conservada (Gmez et al., 2008).
Figura 3. Dama de Elche. Imagen BSE del conjunto de la muestra n 10 en
la que se observa el marcado contraste composicional existente entre uno
de los fragmentos de lmina de oro localizados y el resto de las partculas
retenidas en los pliegues.
Figura 4. Dama de Elche. Imgenes BSE de algunas de las partculas de la
muestra n 10: (a) costra de yeso lenticular, (b) restos vegetales (c), restos de
soporte ptreo con cloruro sdico, y (d) restos de policroma (bermelln).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 115 16/9/10 08:52:24
116
fragmentos de la roca soporte adherida al yeso e, incluso, part-
culas policromadas con restos de bermelln.
Fragmentos de la roca soporte en cuyo anlisis se identi-
can, adems de los elementos propios de la roca, restos
vegetales (Fig. 4b) o pequeas concentraciones de cloruro
sdico (Fig. 4d).
Bioclastos de fsiles de caparazn calctico.
Partculas con restos de policroma roja (bermelln) (Fig. 4c).
Granos detrticos, de origen externo: cuarzo, circn, xidos
de hierro.
Partculas laminares metlicas (Fig. 5). A pesar de su pequeo
tamao, este tipo de partculas es fcilmente detectable como
consecuencia del elevado contraste composicional que presen-
ta con respecto al resto de las partculas descritas. Por el inters
excepcional que presentan hay que sealar la identicacin de
varias partculas laminares de oro que pueden ser relaciona-
das con restos de decoracin supercial de la que no quedan
vestigios visibles. Es preciso sealar a este respecto que en los
anlisis sin toma de muestra realizados mediante espectrome-
tra de uorescencia de rayos X tambin se han identicado
trazas de oro.
Aunque la presencia de estos restos de lminas de oro no cons-
tituye por si misma un certicado de autenticidad, resulta muy dif-
cil justicar otra procedencia que no sea la propia degradacin de
elementos decorativos existentes en la escultura. Debe recordarse
a este respecto que en los estudios que, de forma simultanea, se
realizaron sobre la Dama de Baza, revisando muestras con prepara-
ciones estratigrcas estudiadas en la poca de su descubrimiento,
se pudo constatar el empleo de lminas de estao en la decoracin
del tocado (Gmez, M., Navarro, J.V., Martn de Hijas, C., Del Egido,
M., Alguer, M., Gonzlz, E. y Arteaga, A. (2008).
Queda fuera de estas lneas la valoracin de este hallazgo
debiendo centrarnos en el tema de fondo de este artculo: el mate-
rial objeto de inters habra desaparecido si la Dama de Elche
hubiese recibido una limpieza a fondo durante su estancia en
alguno de los museos que la han exhibido.
Caracterizacin de materiales en un estuche
mdico romano
La segunda de las piezas cuyos anlisis presentamos (Navarro,
2007-a, b) corresponde a un pequeo estuche metlico romano,
realizado con chapa de bronce, procedente de las excavaciones
en la Necrpolis oriental de Mrida. Esta pieza, recibida para su
estudio en los laboratorios del IPCE en 2007 a travs del Museo
Arqueolgico Regional de la Comunidad de Madrid, presenta
cinco compartimentos interiores (uno de ellos perdido por corro-
sin) dotados cada uno de ellos de su propia tapa, quedando el
conjunto cerrado por una tapa exterior (Fig. 6).
El inters del estuche radica, esencialmente, en el conteni-
do de los compartimentos, en los que aparecen un conjunto de
granos minerales y depsitos detrticos catalogados como compo-
nentes de uso mdico, circunstancia excepcional en este tipo de
hallazgos (Fig. 7). Algunos de estos granos presentan formas que
Figura 5. Dama de Elche. Imagen BSE de detalle de una de las lminas de
oro detectadas en la muestra n 10.
Figura 6. Estuche mdico romano procedente de la necrpolis oriental de
Mrida.
Figura 7. Detalles de la fraccin gruesa contenida en los compartimentos
del estuche mdico. La mayor parte de los granos medicinales aparecen
recubiertos por una envuelta arcillosa de color ocre.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 116 16/9/10 08:52:27
117 nos indican que fueron moldeados; en otros casos se observan
pequeas perforaciones cilndricas, originales, realizadas para
extraccin de pequeas dosis del producto.
A pesar de la proteccin ejercida por la propia estanquei-
dad de los compartimentos, el contenido aparece mezclado y,
sobre todo, afectado por la invasin de materiales ajenos. As, el
contenido principal de todos ellos est constituido por arcillas de
color ocre oscuro que, por su textura, parecen corresponder a un
depsito de inundacin que ha debido penetrar y sedimentar en
el interior de los compartimentos. En algunos casos estas arcillas
se presentan laminadas, con delgadas intercalaciones limoarcillo-
sas, mientras que en otros casos actan como agente aglutinante
de granos detrticos (cuarzo, plagioclasas) y carbonatos, siendo
frecuente encontrar en ellas pequeas inclusiones de partculas
de sales de cobre procedentes de la corrosin del metal del estu-
che. Es, asimismo, habitual que los granos considerados como
componentes mdicos aparezcan cubiertos por una envuelta
arcillosa que diculta su observacin al uniformizar texturas,
formas y colores. La composicin de estas arcillas es muy unifor-
me siendo las esmectitas su componente principal, acompaadas
por pequeas proporciones de caolinita, micas e interestratica-
dos clorita-esmectita.
El anlisis de los granos medicinales no plantea especiales
dicultades, dada la abundancia de material disgregado, recu-
rrindose a la extraccin de micromuestras (5-10 mg) que son
sometidas a una batera de anlisis mediante difraccin de rayos
X, microscopa electrnica de barrido, cromatografa de gases-
espectrometra de masas y cromatografa lquida de alta resolu-
cin, con objeto de identicar tanto los compuestos inorgnicos
como orgnicos (aceites, protenas) presentes.
Los materiales analizados hacen referencia a un reducido
nmero de especies minerales:
Cerusita -PbCO
3
-
Hidrocerusita -Pb
3
(CO
3
)
2
(OH)
2
-
Hematites - Fe
2
O
3
-
Minio -(Pb
3
O
4
) -
Calcita CaCO
3
-
Cuarzo SiO
2
-
Jarosita KFe
3
(SO
4
)
2
(OH)
6
-
Alunita - KAl
3
(SO
4
)
2
(OH)
6
-
La composicin de alguno de los granos puede ser conside-
rada monomineral; tal es el caso de los granos de color blanco,
constituidos casi exclusivamente por hidrocerusita (con impure-
zas de cuarzo) o algunos granos de hematites de color rojo ocre,
aunque lo habitual ha sido encontrar una mezcla de cerusita y/o
hidrocerusita con cualquiera de los otros compuestos. Las mezclas
identicadas aparecen reejadas en la tabla 1 (se han marcado en
negrilla los componentes mayoritarios de cada mezcla).
Adems de los minerales citados, en alguno de los compar-
timentos han aparecido pequeas concentraciones de lminas
Compartimento
1 2 3 4
Cerusita + cuarzo
Cerusita + hematites
Hidrocerusita
Hidrocerusita + cuarzo + calcita
Hematites + cuarzo
Hematites + cerusita + hidrocerusita
Hidrocerusita + cerusita + hematites + calcita
Hidrocerusita + cerusita + cuarzo + anglesita
Calcita + cuarzo + hematites
Minio + cerusita + hidrocerusita + calcita + cuarzo
Cerusita + jarosita + alunita + calcita + cuarzo
Jarosita + alunita + calcita + cuarzo + hematites
Tabla 1. Mineraloga de los granos analizados
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 117 16/9/10 08:52:27
118
micceas (moscovita) que al no estar aglutinadas por las arcillas
permiten suponer que no se trata de un componente accidental.
Tambin han aparecido algunas partculas carbonosas y frecuen-
tes partculas y concreciones verdosas procedentes del deterioro
del metal del estuche.
Para la identicacin de la aleacin de cobre de la chapa
utilizada en la elaboracin del estuche se opt por no recurrir
a la preparacin metalogrca convencional, la cual exigira un
muestreo agresivo para poder obtener una seccin de metal inal-
terado. Como alternativa a dicho mtodo se decidi explorar las
posibilidades que ofrecan los restos de metal corrodo detecta-
dos entre los granos medicinales, procedentes de la corrosin
de la tapa exterior del estuche o del tabique del compartimento
desaparecido.
Los fragmentos seleccionados (con dimensiones inferiores a
1 mm), fueron incluidos en resina y rebajados mediante pulido
en busca de posibles restos del ncleo inalterado. En la prctica
totalidad de los casos la corrosin haba hecho desaparecer todos
los restos metlicos y el material se encontraba totalmente mine-
ralizado en forma de sales de cobre, entre las que se identicaron
cuprita, brocantita, malaquita y atacamita.
Tan slo en uno de los fragmentos examinados se observa-
ron restos de metal que, por su tamao y ausencia de alteracin,
podan permitir la realizacin de anlisis ables. Sobre la super-
cie de la probeta pulida preparada con esta muestra se aplic
un sombreado conductor de carbono y se procedi a su anlisis
mediante MEB-EDX.
Del examen realizado se deduce que la corrosin afecta a la
prctica totalidad de la seccin de la chapa, identicndose cupri-
ta como producto principal de la misma, as como una serie de
granos de metal inalterado que se distribuyen segn alineacio-
nes paralelas a la supercie, guardando relacin con el trabaja-
do mecnico de la chapa (Fig. 8). Localmente, se observan zonas
donde la corrosin selectiva de los elementos de los granos de
aleacin pone de maniesto la presencia de un maclado mecni-
co producido durante la elaboracin de la pieza.
En los microanlisis puntuales realizados sobre los granos
metlicos que permanecen inalterados se identica una aleacin
correspondiente a un bronce cuya composicin media es Cu
88,0
-
Sn
10,8
-Fe
0,1
, con una baja dispersin en los resultados obtenidos
en los anlisis puntuales (tabla 2).
Exteriormente, la muestra presenta una envuelta constituida
por malaquita, con niveles delgados y discontinuos de xidos de
hierro; de forma localizada aparece un depsito exterior (Fig. 9)
constituido por cerusita/hidrocerusita que, aunque podra proce-
der de la alteracin de una posible segregacin de plomo en la
aleacin, se ha interpretado como un depsito de material ajeno
a la composicin original del metal (en los anlisis del crtex que
envolva algunos de los granos medicinales tambin se encontra-
ron capas de cerusita/hidrocerusita)
Con objeto de contrastar la composicin de la aleacin iden-
ticada en los granos metlicos residuales se opt por realizar
anlisis directos sobre una de las tapas de los compartimentos del
estuche en la que, tras ser examinada mediante microscopa elec-
trnica de barrido, se haban localizado diversos puntos micros-
cpicos donde la prdida de la ptina verde supercial en zonas
de perforaciones originales y bisagras permita acceder a zonas
internas de la chapa metlica (tabla 3).
Figura 8. Imagen BSE de una partcula de bronce corrodo en la que se
observan alineaciones con restos de metal inalterado inmersos en una
matriz de cuprita.
Figura 9. Otro detalle de la seccin de metal corrodo estudiada donde
se ha sealado: la corrosin primaria en forma de cuprita (1), restos metli-
cos inalterados (2) y la envuelta de cerusita/hidrocerusita (3) que aparece
sobre la supercie original.
Tabla 2. Resultados obtenidos en los anlisis puntuales realizados.
Cobre Estao Hierro
1 89,56 10,29 0,15
2 88,99 10,77 0,24
3 88,53 11,47 -
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 118 16/9/10 08:52:27
119
En estos anlisis se identica una composicin media de Cu
90,7
-
Sn
9,3
-Fe
0,04
que comparada con los valores obtenidos sobre los
granos inalterados muestra un leve enriquecimiento en cobre y la
consecuente prdida en estao que se interpreta en relacin directa
con la composicin de la ptina; los anlisis realizados directamen-
te sobre la misma en el rea circundante a los puntos de anlisis
permiten justicar estas variaciones, observndose una supercie
muy craquelada y de composicin compleja en la que el cobre es
el elemento principal, aunque se encuentra notablemente enrique-
cida en estao y, en mucha menor medida, en plomo y cinc. Se
identican, adems, oxgeno y bajas proporciones de silicio, alumi-
nio, fsforo, hierro y cloro. En algunos de los puntos analizados los
porcentajes de estao presentes son superiores a los de cobre.
Anlisis de monedas del tesoro Plaza Arias
Gonzalo de Zamora
El tesoro Plaza Arias Gonzalo est constituido por un conjunto
de monedas de oro de los siglos XIV y XV (dobla nazar, escudos
de oro de Carlos VI de Francia, orines de la monarqua aragone-
sa), reales de plata, y monedas de cobre (Fig. 10). Este conjunto de
piezas, procedente del Museo de Zamora, fue restaurado durante
el ao 2001 en los talleres del IPCE, realizndose diferentes anli-
sis sobre las aleaciones metlicos y los productos de alteracin
(Navarro, 2001).
El estado de conservacin de los distintos tipos de monedas
guarda una relacin estrecha con su composicin, pudiendo cata-
logarse los productos identicados en tres tipos bsicos:
Productos de corrosin de la propia moneda y relacionados
directamente con la composicin de las aleaciones utilizadas.
- Clorargirita (AgCl) en las monedas de plata, las cuales
presentan un estado de conservacin muy variable.
- Cuprita (Cu
2
O), malaquita y azurita (Cu
2
(CO
3
)(OH)
2
),
brocantita (Cu
4
SO
4
(OH)
6
), atacamita/paratacamita
(Cu
2
Cl(OH)
3
), etc., en las monedas de cobre, las cuales se
encontraban totalmente mineralizadas.
Costras procedentes de la corrosin de otras monedas. En
el caso ms habitual encontramos sales de cobre (malaquita
o atacamita) sobre monedas de oro o plata y sales de plata
(clorargirita) sobre monedas de oro o cobre.
Depsitos relacionados con el medio de enterramiento arqueo-
lgico e independientes de la composicin de las monedas.
Entre ellos pueden sealarse veladuras carbonatadas (calci-
ta, dolomita), yeso, depsitos detrticos (cuarzo, feldespatos,
micas, arcillas) y fosfatos.
Anlisis de las monedas de oro
Los anlisis de las distintas monedas de oro no plantean compli-
caciones especiales, realizndose de forma directa sobre reas
libres de depsitos superciales en piezas seleccionas, sin toma
de muestra. La tcnica utilizada es la microscopa electrnica de
barrido acoplada con microanlisis mediante espectrometra de
dispersin de energas de rayos X (MEB-EDX); dado el carcter
conductor de las monedas no se aplica sombreado conductor.
Los resultados obtenidos aparecen reejados en la tabla 4, sien-
do preciso remarcar que los anlisis realizados corresponden a la
composicin supercial de las piezas estudiadas y, como conse-
cuencia de la mayor alterabilidad del cobre y plata presentes en las
aleaciones, pueden no ser representativos de zonas interiores.
Las formas de depsitos superciales ms habituales en las
monedas de oro son nas veladuras carbonatadas, de tonos blan-
quecinos o verdosos (en funcin del contenido en sales de cobre)
que suelen cementar granos de arena y depsitos de tierras, ros-
ceos o rojizos, cementados por carbonatos.
En los microanlisis EDX realizados sobre estas veladuras se
identican C, O, Ca y/o Mg -elementos asignables a calcita magn-
Cobre Estao Hierro
a 91,35 8,53 0,12
b 89,40 10,60 -
c 91,30 8,70 -
Tabla 3. Anlisis puntuales realizados sobre la tapa.
Figura 10. Detalles de algunas de las monedas oro y plata del Tesoro de
Zamora donde se observa el variable grado de alteracin de las monedas
de plata (la moneda del vrtice izquierdo se encuentra fuera de escala).
Cobre Plata Oro
Dobla nazar 1,26 13,97 84,77
1,97 14,50 83,53
Escudo 0,57 2,07 97,35
0,31 2,93 96,76
Escudo 0,64 3,40 95,96
0,61 2,94 96,45
Florn 10,26 9,19 80,55
Tabla 4. Aleaciones de las monedas de oro.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 119 16/9/10 08:52:28
120
sica y/o dolomita- junto a los que aparecen pequeas proporcio-
nes de Si, Al, K y Fe -asignables a depsitos terrgenos (cuarzo,
feldespatos, arcillas), Cu -sales de cobre-, Cl -cloruros de plata o
cobre- y S -sulfatos-. Estas pelculas carbonatadas se levantan con
cierta facilidad dejando ver un sustrato aparentemente inalterado.
En los anlisis EDX de los depsitos terrosos no se detectan
variaciones cualitativas con respecto a la composicin de las vela-
duras antes descritas, con la excepcin de un notable incremento
en los elementos asignables a losilicatos (arcillas) y la presencia
de trazas de fosfatos. En los depsitos estudiados mediante DRX
se identican cuarzo, losilicatos (micas, clorita y/o caolinita),
feldespato potsico, plagioclasas (albita), calcita, clorargirita, yeso
y partculas de malaquita.
En su forma ms simple, las costras verdes desarrolladas sobre
las monedas de oro estn constituidas por malaquita que, en
ocasiones, engloba pequeos granos de cuarzo. Se han observa-
do, no obstante, costras ms complejas en cuyo anlisis mediante
DRX se han identicado cuprita, malaquita, brocantita, parataca-
mita, cuarzo y trazas de clorargirita. En su prctica totalidad los
componentes de estas costras proceden de la corrosin de las
monedas de cobre y plata.
Anlisis de las monedas de plata
Como consecuencia de la alteracin supercial generalizada
que presentan estas monedas, los anlisis directos son inviables,
debiendo recurrirse al estudio de los productos eliminados duran-
te su limpieza y a la localizacin de posibles restos inalterados de
los ncleos metlicos.
En el anlisis mediante DRX de las costras desarrolladas en
alguna de las muestras se identica clorargirita como componente
principal, acompaada por pequeas proporciones de atacami-
ta, cuprita, partculas de plata y granos de cuarzo, mientras que
en otros casos los componentes principales son los carbonatos
de cobre (cuprita y malaquita) que aparecen acompaados por
proporciones menores de clorargirita y plata.
En una de las secciones estratigrcas preparadas sobre estas
costras se detectan restos de plata inalterada que permiten analizar
la composicin de la aleacin. La estructura puesta de maniesto
en el estudio mediante MEB-EDX es la siguiente (Figs. 11 y 12):
Nivel inferior, de 20-50 m de espesor, constituido por cupri-
ta masiva con numerosas intercalaciones de lminas micro-
mtricas y discontinuas de plata (Fig. 13) y trazas de cloruro
de plata. En el anlisis puntual de dichas lminas de plata se
obtiene una composicin Cu
6,7
-Ag
91,9
-Pb
1,4
2
.
Figura 11. Imagen BSE de la seccin estratigrca de una costra desarro-
llada sobre una moneda de plata en la que se ha sealado: nivel inferior de
cuprita con intercalaciones de lminas de plata inalterada (a), nivel interme-
dio de cuprita (b) y costra exterior de malaquita (c).
Figura 12. Imagen BSE del nivel inferior de cuprita con intercalaciones de
laminillas de plata (detalle de la anterior gura).
2
La delgadez de las laminillas seleccionadas y la presencia de cobre en la
matriz cuprtica que las envuelve pueden afectar a los resultados obtenidos.
Figura 13. Detalle de la complejidad textural del interior de una costra desa-
rrollada sobre una moneda de plata en la que se observa un ncleo de crista-
les idiomorfos de cuprita y cristales lenticulares de sales de arsnico, cobre,
plomo y antimonio y una corteza de cristales aciculares de malaquita.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 120 16/9/10 08:52:28
121
Nivel intermedio, de 50 y 75 m de espesor, constituido por
cuprita con pequeas inclusiones detrticas.
Nivel superior, de 100-150 m, formado por una corteza con
textura botroidal de malaquita.
En el estudio mediante MEB-EDX de muestras rugosas de
estas costras se observa una elevada complejidad textural, apare-
ciendo granos botroidales huecos, constituidos por cristales
aciculares de carbonatos de cobre, en cuyo ncleo se desarrollan
cristales idiomorfos de cuprita y, ocasionalmente, agregados de
cristales laminares en cuya composicin se han identicado As,
O, Cu, Pb y Sb (Fig. 13).
Anlisis de las monedas de cobre
Las monedas de cobre se encuentran intensamente alteradas, no
habindose identicado restos del ncleo metlico inalterado.
Sus productos de alteracin han sido caracterizados en las costras
analizadas sobre las monedas de oro y plata identicndose cupri-
ta, malaquita, azurita, atacamita/paratacamita y brocantita.
Evaluacin del efecto de la limpieza con lser
sobre diferentes supercies metlicas (oro,
plata y dorados)
Los anlisis que se exponen en esta seccin (Navarro, 2004-a, b)
fueron realizados sobre una gura de aleacin con base cobre
representando a Isis y Orus, procedente de los fondos del Museo
Arqueolgico Nacional y depositada para su restauracin en los
talleres del IPCE.
La totalidad de la gura se encontraba cubierta por costras
compactas de colores verdes y ocres (producto de la corrosin
del soporte metlico) y, en mucha menor medida, depsitos
blanquecinos. Destacando entre los productos de corrosin se
observaban diversos restos de una decoracin realizada con
lmina de oro, bien representados en la base del cuello, busto y
zona posterior del tocado aunque mostrando un estado preca-
rio de conservacin (Fig. 14).
Figura 14. Isis y Orus. Detalle de la corrosin supercial que afecta a la gura y del precario estado de los restos de dorado.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 121 16/9/10 08:52:30
122
La compacidad de las costras no permiti en ningn momento
acceder analticamente al ncleo metlico de la gura, realizn-
dose una batera de anlisis sobre las zonas superciales menos
afectadas por la corrosin, sin toma de muestra, mediante uores-
cencia de rayos X en los que, de forma sistemtica, se identican
cobre, plomo, hierro y calcio en la composicin supercial de los
puntos analizados.
Los anlisis realizados mediante DRX sobre micromuestras de
las costras de alteracin verdes permitieron la identicacin de
atacamita y paratacamita, acompaadas por pequeas proporcio-
nes de cuarzo, mientras que en las costras de coloracin ocre se
identicaban diversos depsitos detrticos (cuarzo, feldespatos),
sales de cobre (atacamita) y bajas proporciones de yeso, siendo
posible la presencia de cloruro de hierro (molisita FeCl
3
-) y sulfa-
to de cobre (brocantita).
Los depsitos blancos mostraron una composicin esencial-
mente carbonatada, identicndose calcita, cuarzo y yeso con
pequeas proporciones de aragonito y posible presencia de bajas
proporciones de calcita magnsica en unos puntos mientras que
en otros el aragonito es el componente principal, acompaado
por calcita magnsica, yeso y cuarzo.
Los restos de dorado fueron estudiados mediante MEB-EDX
sobre una muestra incluida en resina, pulida y sombreada con una
pelcula conductora de carbono, observndose una lmina de oro
de composicin Au
96,5
-Ag
3,5
y 0,5-0,7 m de espesor, con estructu-
ra multicapa, muy replegada (Fig. 15). En los anlisis de la capa de
asiento del dorado se identica carbonato clcico, posible calcita
magnsica y bajas proporciones de yeso
Las dicultades existentes para limpiar la pieza, especialmen-
te sensible en las zonas doradas, motivaron que el equipo de
restauracin de materiales arqueolgicos del IPCE optase por una
limpieza local mediante lser, utilizndose a tal efecto un lser
de pulsos Nd-YAG, Q-Switched, 1064 nm de longitud de onda,
pulsos de 70 ns y frecuencia de 5 Hz.
Ante las dudas existentes sobre los efectos reales que el lser
pudiese ejercer sobre las capas de dorado se realizaron una serie
de pruebas piloto de limpieza para las que se dise un sistema
de captacin de partculas sobre ltros de membraba de 0,45 m
de tamao de poro mediante aspiracin con bomba de vaco que
recoga el material eyectado durante la limpieza como consecuen-
cia del avance del proceso de fotoablacin (Fig. 16).
El material retenido en los ltros fue posteriormente exami-
nado mediante microscopa electrnica de barrido con objeto de
caracterizar textural y composicionalmente el material eliminado en
la limpieza. Las partculas recogidas mostraban formas angulosas
y texturas similares a las costras de las que proceden, no obser-
vndose en lneas generales- tamaos superiores a 5 m, siendo
destacable la presencia de abundantes microesferas cuyos dime-
tros oscilaban entre 0,1 y 2 m (Fig. 17) indicativas del desarrollo de
procesos de fusin.
Entre las partculas angulosas analizadas predominaban aque-
llas en las que los elementos principales son Cu y O (asignables a
xidos y carbonatos de cobre), pudiendo aparecer acompaados
por S, Cl, Ca, Fe, etc. En otros casos se identicaron elevadas
proporciones de Pb, acompaado por Cl, Cu, Sn y O partculas
silicatadas (depsitos detrticos) acompaados por sales de cobre.
Los anlisis realizados sobre las partculas esfricas sealan
como rasgo comn la deteccin de elevados contenidos en plomo,
cloro y cobre en la mayor parte de ellas. En un segundo tipo de
partculas aparece una composicin mucho ms compleja, identi-
cndose S, O, Cu, Na, Cl y Ca como elementos mayoritarios.
Los resultados obtenidos son parcialmente coincidentes con
los anlisis directos realizados mediante DRX sobre partculas
Figura 15. Imagen BSE obtenida mediante microscopa electrnica de barrido de una muestra de dorado de la gura de Isis y Orus donde se aprecia la
estructura multicapa y replegada de la lmina de oro y la capa carbonatada de asiento interlaminar.
Figura 16. Esquema del dispositivo de captacin de partculas diseado
para evaluar la incidencia de la limpieza con lser.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 122 16/9/10 08:52:30
123
extradas de las costras de alteracin de la pieza. En las partculas
analizadas, adems de la presencia frecuente de elevadas propor-
ciones de Pb y sales de Cu, se han identicado Sn y, puntualmente,
Zn, elementos que no haban sido detectados en los anlisis realiza-
dos mediante uorescencia de rayos X en el informe antes citado.
Una situacin similar a la descrita se plantea durante el proce-
so de limpieza de un conjunto de cuentas de oro, con decoracin
de ligranas, de un collar de poca islmica, procedente de los
fondos del Museo de Crdoba, en las que el equipo de restaura-
dores del IPCE encuentra dicultades para eliminar algunas de
las costras de malaquita, tierras y carbonatos que las recubra. En
este caso se opta por realizar una serie de pruebas de limpieza
mediante lser y evaluar su eciencia y efectos secundarios frente
a los de la limpieza mecnica convencional. El sistema utilizado
para la captacin de las partculas eliminadas durante la fotoa-
blacin fue el anteriormente descrito y basado en la aspiracin
mediante vaco y retencin en ltros de membrana, las cuales
fueron estudiadas mediante MEB-EDX (Navarro, 2006-a).
Los anlisis pormenorizados de las distintas partculas reco-
gidas detectan una presencia mayoritaria de granos de mala-
quita en los que los microanlisis realizados, adems de los
elementos asignables al carbonato de cobre, han permitido
detectar Zn, Ca, Si, Al, K, Pb y Fe y, con menor importantancia,
partculas de cloruro de plata, plata, sulfuro de plata, tierras,
yeso y otras. No obstante, el hecho ms destacable es la presen-
cia de numerosas microesferas metlicas con un dimetro
medio de 0,5 m en cuyo anlisis se identican oro y plata, con
pequeas cantidades de cobre, en proporciones muy similares
a las de la composicin de la supercie metlica de las cuentas
3
,
indicativos de la existencia de una prdida de material derivada
del mtodo de limpieza utilizado.
Como fase nal del examen se procedi a evaluar, compara-
tivamente y de forma directa, el estado supercial de las cuentas
sometidas a limpieza mecnica y lser, recurrindose para ello a
la microscopa electrnica de barrido (Navarro, 2006-b), (Daz,
Lozano y Navarro, 2007).
Desde el punto de vista de eciencia del mtodo de limpie-
za, las supercies limpiadas con lser se muestran mucho ms
homogneas, desapareciendo los restos de costras y depsi-
tos superciales incluso de zonas protegidas por la decoracin
de las ligranas, si bien estas diferencias no son apreciables
visualmente.
La principal diferencia aparece en todas las supercies
sometidas a limpieza con lser, sobre las que se desarrollan
formas de deterioro que guardan estrecha relacin con la
composicin de las microesferas descritas en el estudio de los
ltros. Estas formas de deterioro se caracterizan por la presen-
cia de formas de fusin que aparecen de forma preferente en
zonas microsuradas o donde la estructura microporosa del
soporte metlico queda al descubierto. En una primera fase
de fusin aparecen pequeas protuberancias que, poste-
Figura 17. Detalle de las partculas retenidas en uno de los ltros en los que
se aprecia una elevada densidad de microesferas.
3
Es preciso tener en cuenta que el volumen mnimo analizable mediante esta
tcnica es superior al de las microesferas y los resultados pueden encontrar-
se afectados por la composicin del entorno de la partcula analizada.
Figura 18. Detalle del desarrollo preferente de formas en fusin sobre las
microsuras existentes en una cuenta de oro limpiada con lser.
Figura 19. Detalle del desarrollo generalizado de microgotas de fusin
sobre la supercie de una cuenta de oro limpiada con lser.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 123 16/9/10 08:52:30
124
riormente, evolucionan dando lugar a gotas microscpicas
que pueden coalescer o eyectarse individualmente hacia el
exterior (Figs. 18 y 19). La formacin de gotas de fusin ha
podido constatarse en todos los elementos presentes en las
cuentas: hilos de ligrana, chapa metlica de oro, soldaduras
y dorados.
Aunque, en primera instancia, este tipo de morfologas
constituye un deterioro evidente, su evaluacin real es difcil
de realizar por la escala microscpica a la que se produce.
Entre los daos realizados, debe valorarse la prdida de mate-
rial y la destruccin de texturas superciales, entre ellas las
huellas de uso. Como contrapartida, en las zonas donde existe
un deterioro previo se ha podido comprobar cmo la coales-
cencia de microgotas de material fundido acta en refuerzo de
la estructura microporosa de la aleacin al comportarse como
una soldadura.
La situacin observada en las cuentas del collar de poca
islmica se repite nuevamente en los anlisis de los elementos
decorativos de un espejo chino de la dinasta Qing procedente
de los fondos del Museo Nacional de Artes Decorativas sobre
los que se haban realizado unas pequeas catas de limpieza
con lser (Navarro, 2009). En este caso el material examinado
corresponde a una ligrana elaborada con hilos de plata en
cuyo anlisis se identica una aleacin de plata y cobre en
la que los porcentajes de plata oscilan entre 95,2 y 95,6 %. La
principal forma de alteracin observada es el desarrollo de una
pelcula de sulfuro de plata que ennegrece, de forma genera-
lizada, la pieza.
En el estudio mediante MEB-EDX se observan morfologas
de fusin supercial de la plata similares a las descritas en las
cuentas del collar; las imgenes obtenidas permiten delinear
perfectamente cada uno de los impactos del spot del lser (Fig.
20), los cuales afectan tanto a los propios hilos de plata de la
ligrana como a las soldaduras y dorados sobre plata. En este
ltimo caso se observa la prdida de la lmina de oro y la
formacin de una aureola de gotas de oro fundido que delimita
el rea de impacto del spot del lser (Fig. 21).
Figura 20. Detalle de un hilo de ligrana de plata. Se han coloreado de azul
los puntos de impacto del spot del lser.
Figura 21. Detalle de los daos producidos por el lser en un dorado sobre
plata. La supercie afectada por el spot queda delimitada por una aureola
de gotas de oro fundido.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 124 16/9/10 08:52:31
125
Bibliografa
GMEZ, M. L., NAVARRO, J. V., MARTN DE HIJAS, C.,
DEL EGIDO, M., ALGUER, M., GONZLEZ, E. y ARTEAGA, A.
(2008): Revisin y actualizacin de los anlisis de la policroma
de la Dama de Baza. Comparacin con la Dama de Elche, Bienes
Culturales, n 8, pp. 211-221.
NAVARRO, J. V. (2001): Anlisis de monedas medievales del
tesoro Plaza Arias Gonzalo (Museo de Zamora). IPHE (Informe
interno).
IPHE (2003): Criterios de intervencin en materiales ptreos,
Bienes Culturales, n 2, anexo.
NAVARRO, J.V. (2004-a): Anlisis de materiales en una gu-
ra de Isis lactante procedente del Museo Arqueolgico Nacional.
IPHE (informe interno n reg. 21593).
NAVARRO, J.V. (2004-b): Anlisis de los materiales eliminados
de una gura de Isis lactante mediante limpieza con lser. IPHE
(informe interno n re. 21593).
NAVARRO, J.V. (2006-a): Anlisis mediante microscopa elec-
trnica de barrido del material eliminado en la limpieza con lser
de las cuentas de oro de un collar islmico procedente del museo
de Crdoba. IPHE (Informe interno n reg. 22916).
NAVARRO, J. V. (2006-b): Anlisis mediante microscopa elec-
trnica de barrido de las cuentas de oro de un collar islmico proce-
dente del museo de Crdoba. IPHE (Informe interno n reg. 22916).
NAVARRO, J. V. y PREZ GARCA P. P. (2006): Anlisis de
muestras de piedra, costras y depsitos superciales en el busto de
la Dama de Elche (Museo Arqueolgico Nacional). IPHE, Informe
interno.
DAZ, S., LOZANO, R. y NAVARRO, J. V., (2007): Laser clean-
ing process on a gold necklage evaluation, LACONA VII Congress.
Lasers in the conservation of artworks. Madrid.
NAVARRO, J. V. (2007-a): Anlisis del material contenido en
los compartimentos de un estuche mdico romano procedente de
excavacin en la necrpolis oriental de Mrida. IPHE (Informe
interno n reg. 23170).
NAVARRO, J. V. (2007-b): Anlisis del metal en un estuche
mdico romano procedente de excavacin en la necrpolis orien-
tal de Mrida. IPHE (Informe interno n reg. 23170).
NAVARRO, J. V. (2009): Examen mediante MEB-EDX de la
gura de un dragn de la ligrana de un espejo de tocador chino
de la dinasta Qing. IPHE (Informe interno n reg. 30051).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 125 16/9/10 08:52:31
126
Introduccin
El sistema visual es uno de los sentidos ms complejos del cuerpo
humano; gracias a l captamos multitud de informacin adems
de permitirnos sentir experiencias nicas. Por ello no es de extra-
ar que la ciencia dedicada a la visin y tratamiento de imgenes
se aplique a multitud de disciplinas. Por supuesto, el mundo del
arte no es una excepcin ya que existen numerosas herramientas
de anlisis y tratamiento de imgenes que son utilizadas tanto
para la creacin de obras artsticas como para el anlisis y conser-
vacin preventiva aprovechando el carcter no-destructivo de un
sistema visual.
Sin embargo el mundo ms tecnolgico queda muchas veces
muy distante del artstico, a pesar de que un conocimiento bsico
del primero puede facilitar en gran medida el trabajo del conser-
vador, restaurador o historiador de arte as como permite ofrecer
nuevas ideas al artista. As, en este artculo pretendemos exponer
algunas herramientas de tratamiento de imgenes y visin arti-
cial, muchas de las cuales ya estn siendo aplicadas en entornos
artsticos. Para ello tambin presentaremos algunas de estas apli-
caciones utilizadas en distintos campos.
Antes de continuar vamos a aclarar dos conceptos fundamenta-
les que ya se han nombrado y que normalmente dan lugar a confu-
sin pero que, desde el punto de vista cientco, son muy distintos.
Se trata del tratamiento digital de imgenes y la visin articial.
El tratamiento digital de imgenes es el rea del tratamiento
de seal por la que se modica una imagen con la intencin de
mejorar su calidad o de reconstruirla normalmente para un mejor
visionado (Jhne, 2002: 17). En relacin al segundo concepto,
segn (Shapiro, 2001: 13) el objetivo de la visin articial es el de
realizar decisiones tiles sobre objetos y escenas fsicas basadas
en imgenes. Otra denicin similar e igualmente vlida sera
que el objetivo de todo sistema de visin articial es extraer infor-
macin visual de una escena en tres dimensiones mediante una o
varias cmaras de forma automtica.
Claramente ambos conceptos son distintos dado que el
tratamiento digital de imgenes es ms limitado al no tratar de
extraer ningn conocimiento de la escena, si bien muchas veces
ambos conceptos conviven. Es decir, un sistema de visin articial
normalmente tiene al menos una etapa donde se realiza un trata-
miento digital que adecua las imgenes para facilitar una etapa
posterior del proceso de extraccin de informacin.
La primera aplicacin que se conoce de tratamiento de imge-
nes (Gonzlez, 2002: 3) se realiz para un peridico. Se trat de
una transmisin de imgenes digitales de Londres a Nueva York a
travs de un cable submarino all a comienzos de los aos vein-
te. As se reduca el tiempo de envo del mtodo tradicional de
una semana a unas tres horas. Para ello implementaron complejos
sistemas de digitalizacin y reconstruccin de imgenes a travs
de cintas perforadas. La aparicin de mquinas computadoras con
cierta capacidad de proceso de seales bidimensionales grandes
permiti, a comienzos de los sesenta el desarrollo de los prime-
ros algoritmos de tratamiento digital para mejorar la calidad de las
imgenes. As, en 1964 se realiz una de las primeras restauraciones
digitales de imgenes procedentes de la luna y que corregan diver-
sas distorsiones inherentes al dispositivo de captura. A comienzos
de los setenta (Pajares, 2001: 2) se ampli el campo de aplicacin y
se comenzaron a realizar desarrollos en Medicina, con la aparicin
de la tomografa axial computerizada, y en Astronoma.
A partir de los aos sesenta el crecimiento en tcnicas, aplica-
ciones y sistemas fue exponencial debido sobre todo al aumen-
to tambin exponencial de la capacidad de clculo de los proce-
sadores digitales. De este modo en la actualidad el procesado de
imgenes se encuentra presente en multitud de campos no slo
cientcos e industriales, sino que se ha consolidado incluso en el
mbito domstico.
En relacin al Patrimonio Cultural y Artstico son varios los mbi-
tos de aplicacin donde se hacen uso de estas tcnicas. Por una parte
los conservadores, restauradores e historiadores utilizan sistemas
avanzados de anlisis, captura y procesado de imgenes digitales
1
.
Adems el uso de herramientas de generacin de grcos se utiliza
en aplicaciones tursticas para crear entornos virtuales (Gonzo, 2004
y Maca, 2004). Tampoco hay que olvidar la creacin de obras de
arte, como es el caso del 15 seconds of fame (Solina, 2002), que ser
comentado ms adelante. Por ltimo, cabe destacar algunos siste-
mas utilizados para detectar falsicaciones, robos o trco ilegal de
patrimonio como el desarrollado por Wei (Wei, 2006).
Para continuar con este artculo empezaremos hablando de
algunos conceptos bsicos referentes a la adquisicin de imge-
nes. Una vez introducidos estos conceptos, entraremos con algo
de detalle en distintos campos de la visin articial y el tratamien-
to de imgenes viendo algn ejemplo de su aplicacin en entor-
nos artsticos. Finalizaremos este artculo presentando algunas
conclusiones extradas en base a estas aplicaciones.
3.5. Tcnicas de procesado de imagen y visin articial en entornos
artsticos
Juan Torres Arjona
Grupo de Aplicacin de Telecomunicaciones Visuales. Universidad Politcnica de Madrid
1
Entre otras aplicaciones se puede destacar el sistema VARIM (http://www.
gatv.ssr.upm.es/wikivarim), desarrollado por el Instituto del Patrimonio Cultu-
ral de Espaa y la Universidad Politcnica de Madrid, y la herramienta de
anlisis VIPS, desarrollada por la National London Gallery (http://www.vips.
ecs.soton.ac.uk).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 126 16/9/10 08:52:31
127
Figura 1. Concepto de resolucin espacial. (a) Imagen original. (b) Imagen reducida al 50% de resolucin. (c) Imagen al 25%. (d) Imagen al 12,5%.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 127 16/9/10 08:52:33
128
Algunos conceptos bsicos
Una imagen digital no es ms que una representacin en dos
dimensiones de una escena en tres dimensiones. Como no se
trata ms que de una representacin, puede ser manipulada o
tratada a voluntad con el n de mejorarla o adecuarla a las nece-
sidades del trabajo. Una imagen digital est compuesta por pxe-
les dispuestos a lo largo de sus dos dimensiones: ancho y alto.
Cuanto mayor nmero de pxeles tenga la imagen mayor ser su
resolucin espacial. As, las guras 1 a, b, c y d muestran la
misma imagen con distintas resoluciones. Para ilustrar mejor este
concepto se ha mantenido el mismo tamao de impresin para
las cuatro imgenes aunque su tamao original (resolucin) sea
el indicado.
Cada uno de los pxeles representa informacin de un punto
del mundo real. Para ello contiene un valor nito de dicho punto.
Al rango de valores que puede tomar cada uno de estos pxeles
se le denomina resolucin en amplitud. As, lo ms habitual es
trabajar con resoluciones de 256 valores. Este nmero no es arbi-
trario sino que, al tratarse de valores digitales, es una potencia de
2. As tambin se suele decir que una imagen con dicha resolucin
tiene una profundidad de 8 bits por pxel. Como se ha comen-
tado, este es el valor ms utilizado porque segn diversos estu-
Figura 2. Concepto de resolucin en amplitud. g(a) Imagen de 256 niveles.
i(b) Imagen de 4 niveles. f(c) Imagen de 2 niveles.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 128 16/9/10 08:52:34
129
dios un ojo humano estndar no es capaz de distinguir ms de
256 valores distintos de intensidad. Sin embargo cada vez es ms
habitual trabajar con imgenes de mayor resolucin; 1024 niveles
-10 bits por pxel- o incluso 4096 niveles -12 bits por pxel- son
resoluciones ampliamente utilizadas. Esto se debe a que, aunque
el ojo humano no sea capaz de distinguirlos, las aplicaciones de
tratamiento de imagen s son sensibles a variaciones mayores de
256 niveles. Para ciertas aplicaciones, sobre todo al tratar con
imgenes comprimidas, se utilizan resoluciones menores con la
consiguiente prdida de calidad. A modo de ejemplo se presenta
la gura 2 donde se muestra la misma imagen a distintas resolu-
ciones (2 a, b y c).
Normalmente las resoluciones de trabajo, tanto espaciales
como en amplitud, vienen determinadas por las restricciones
de las aplicaciones en las que se utilizan. Si bien es cierto que
a mayor resolucin mayor calidad de imagen, no es menos cier-
to que las capacidades de transmisin y computacin tambin
se incrementan. Por ello es muy habitual a la hora de disear o
trabajar con una aplicacin encontrarse con compromisos entre
calidad y eciencia. As por ejemplo para una aplicacin donde
se muestran imgenes a travs de una web, si stas presentan una
resolucin demasiado elevada, el nmero de imgenes es grande
y la conexin con la red es un poco lenta, interaccionar con la
aplicacin puede ser inmanejable.
Figura 3. Tipos de imgenes. g(a) Color. i(b) Niveles de grises. f(c) Binaria.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 129 16/9/10 08:52:35
130
Se ha comentado que un pxel contiene un valor asociado a
un punto real. Una vez, de nuevo dependiendo de la aplicacin,
ese valor puede ser relativo a un color, a un nivel de grises o
binario. As aparece el concepto de nmero de bandas Fig. 3-.
Las imgenes con una sola banda se corresponden a imgenes
de niveles de grises o, si slo se tienen en cuenta dos valores, se
denominan imgenes binarias. Las imgenes en color normalmen-
te son de tres bandas correspondientes a los tres colores prima-
rios -rojo, verde, azul
2
- aunque tambin pueden tener una cuarta
banda donde se indica un nivel de transparencia por cada pxel.
Podramos establecer otra clasicacin de tipos de imgenes
enfocadas a mtodos de captacin o a cmo han sido generadas.
As, para entornos artsticos es muy habitual trabajar con imge-
nes multiespectrales que se corresponden a respuestas de los
materiales respecto a radiaciones o reexiones en distintas zonas
del espectro electromagntico -visible, infrarrojo, ultravioleta,
rayos X-. En otros entornos tambin se utilizan imgenes obte-
nidas de la zona de microondas -radar, lidar- e incluso imgenes
radio -MRI, gamma-. Podemos ver algn ejemplo en la gura 4
donde se muestra una imagen de reectografa (a) y la misma pero obtenida mediante radiografa (b). Tambin se puede obser-
var en la gura 5 otro tipo de imgenes denominadas sintticas
o generadas a travs de grcos en tres dimensiones (c). Estric-
tamente hablando, se podra decir que este ltimo caso no es
Figura 4. Tipos de imgenes. i(a) Reectografa. p(b) Rayos X.
Figura 5. Imagen sinttica.
2
O en sus siglas en ingls Red, Green, Blue (RGB).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 130 16/9/10 08:52:37
131
una imagen puesto que no tiene por qu corresponderse con el
mundo real al ser generada sintticamente. Sin embargo en el
caso que nos ocupa tan slo nos referiremos a imgenes sintti-
cas que representan o modelan escenas del mundo real.
Una vez denidos algunos conceptos importantes sobre imge-
nes digitales, pasamos a describir un esquema genrico de un siste-
ma de adquisicin de imgenes digitales (Fig. 6) el cual convierte
una escena del mundo real en una representacin digital.
El primer elemento de este esquema es el bloque ptico,
compuesto por un conjunto de lentes encargadas de adecuar la
proyeccin de la escena captada. Este bloque es uno de los ms
determinantes a la hora de disear un sistema, dado que condi-
ciona elementos tales como el campo de visin que abarcarn
las imgenes, la distancia a la que los elementos de la escena
aparecen enfocados, la capacidad de captar luz de la escena, la
posibilidad de discernir los objetos en movimiento, la presencia
de distorsiones geomtricas o colorimtricas, etc.
A continuacin se encuentra el sensor de imagen, que se
encarga de transformar la luz incidente entregada a travs del
bloque ptico en una seal elctrica. La eleccin de un tipo de
sensor u otro inuye en el tamao y calidad o presencia de ruido
de la imagen a obtener.
El siguiente elemento es un amplicador de seal, que no
hace ms que mejorar la seal elctrica proporcionada por el
sensor. En cmaras digitales este amplicador incluye tambin un
conversor analgico/digital.
Despus la mayora de sistemas de adquisicin disponen de un
mdulo de pre-procesado que se encarga de realizar un pequeo
tratamiento de la imagen antes de ser enviada o almacenada para,
por ejemplo, comprimir la imagen, corregir el ruido de la cmara,
mejorar la luminosidad o realizar alguna correccin cromtica.
Tanto el sensor, como el amplicador y el bloque de pre-proce-
sado son gestionados desde un sistema de control que dispone
de toda la lgica e inteligencia para realizar el proceso completo
de adquisicin. En determinados sistemas incluso puede controlar
el bloque ptico y normalmente algunas de sus funciones pueden
ser manejadas desde el exterior.
La ltima etapa no es ms que un interfaz de adquisicin,
encargado de establecer una comunicacin con un dispositivo
externo como puede ser un ordenador, un dispositivo de visuali-
zacin, un disco duro, una impresora, etc. A travs de dicha comu-
nicacin se produce tanto la transmisin de las imgenes como el
control de la adquisicin de forma externa.
Por ltimo, para obtener ms informacin sobre estos y otros
conceptos relacionados se pueden consultar los siguientes textos
de referencia: Gonzlez, 2002; Jhne, 1995; Russ, 2007; Shapiro,
2001 y Menndez, 2000.
Aplicaciones
Para continuar con este trabajo vamos a describir algunas de las
aplicaciones y herramientas de la visin articial y el tratamiento
digital de imgenes que, de alguna manera, se utilizan en diversos
campos del arte, tanto en su creacin como en su estudio. De este
modo las tcnicas las hemos clasicado en: anlisis de imge-
nes, reconocimiento de patrones, fotogrametra y adecuacin de
imgenes. Adems hemos incluido un ejemplo totalmente prcti-
co y conocido de uso de herramientas de visin articial para la
reectografa de infrarrojos: el sistema VARIM.
Anlisis de imgenes
Las tcnicas de anlisis de imgenes tratan de obtener informa-
cin bsica de una o varias imgenes. Obtencin de bordes, infor-
macin geomtrica y localizacin de puntos en distintas imgenes
sern centro de nuestra atencin.
Detectores de bordes
Algunas de las herramientas ms utilizadas en visin articial
parten de sistemas de deteccin de los bordes en una imagen,
que no son ms que cambios bruscos de intensidad en sta. Los
bordes son importantes porque son los puntos que mayor infor-
macin ofrecen en una imagen. Para la implementacin de un
detector de bordes se suele hacer uso de tcnicas basadas en el
gradiente de una imagen a travs de mscaras de convolucin u
operadores de derivada. Aquellos detectores basados en opera-
dores de primera derivada operador de Roberts, Sobel (Jhne,
1995: 332)- suelen ser ms rpidos, por lo que tienen un mayor
uso en aplicaciones en tiempo real o con fuertes restricciones
computacionales. Por contra son sensibles a las direcciones en
las que se utilizan, por lo que su aplicabilidad es menor. Por otra
parte los basados en operadores de segunda derivada -como el
Laplaciano- suelen obtener mejores resultados pero son ms
costosos computacionalmente hablando. Uno de los detectores
de bordes ms eciente y completo es el de Canny (Gonzlez,
2002: 634), el cual utiliza un operador de segunda derivada con
tcnicas de supresin de no mximos y del que se puede ver un
ejemplo de aplicacin en la gura 7.
Figura 6. Esquema general de un sistema de adquisicin de imgenes.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 131 16/9/10 08:52:37
132
Transformaciones geomtricas
El bloque ptico de las cmaras de adquisicin de imgenes intro-
duce aberraciones que afectan a las imgenes adquiridas, aunque
muchas veces tan slo se debe al uso de lentes de gran angular -con
distancias focales bajas-. Esta distorsin puede observarse fcilmen-
te en lneas rectas las cuales aparecen curvadas. Dicha desviacin
depende principalmente de la calidad de las lentes y de la distancia
focal, y se incrementa con la distancia entre los puntos observa-
dos y el eje ptico de la lente. Aunque en la mayora de aplicacio-
nes esta aberracin es inapreciable, en otras aplicaciones donde se
necesita extraer informacin geomtrica de la imagen o en aplica-
ciones de composicin de imgenes contiguas su aparicin puede
ser determinante.
Existen dos tipos de distorsiones geomtricas: distorsin
radial y tangencial. Los nombres se deben al tipo de despla-
zamiento del punto de la imagen con respecto al punto ideal. La
principal es la primera y, en la gran mayora de lentes y aplicacio-
nes, la segunda puede despreciarse. Si la imagen captada presenta
un desplazamiento negativo de los puntos en el plano de sta se
le denomina distorsin de barril Fig. 8b-, mientras que si el
desplazamiento es positivo la distorsin es de cojn Fig. 8c-.
Existen diversos mtodos de correccin de dicha distorsin, como
el mostrado en Torres, 2004, basado en la utilizacin de una imagen
patrn para calcular el grado de distorsin del bloque ptico.
Otro ejemplo distinto referente a la geometra se puede
encontrar en los trabajos de David G. Stork (Stork, 2004, 2006,
2007) el cual muestra otro ejemplo ms de cmo las nuevas tcni-
cas de anlisis de imgenes sirven para el anlisis histrico de
pinturas. Su trabajo lo centr en la investigacin sobre la postura
de David Hockney, el cual armaba que los pintores renacen-
tistas hacan uso de espejos y proyecciones pticas a la hora de
realizar cambios de perspectiva en los objetos de sus creaciones.
Sin embargo las nuevas tcnicas de cambios de proyeccin de
imgenes digitales le han permitido a Stork rebatir la teora de D.
Hockney. Por ejemplo, en la gura 9 se puede apreciar en deta-
lle la araa de Arnolni de la obra perteneciente a la National
London Gallery. En la gura 10a se puede observar el detalle de
uno de sus brazos. En la gura 10b se ha realizado un cambio de
perspectiva de (a) para colocar ese brazo en el mismo plano que
otro de los brazos. Finalmente en la gura 10c se ha superpues-
to la imagen proyectada encima del segundo brazo y se puede
comprobar que las dimensiones y distancias entre elementos no
concuerdan, con lo que se demuestra que no se utilizaron, como
armaba Hockney, herramientas de cambios de perspectiva a la
hora de elaborar la obra.
Bsqueda de puntos coincidentes
Otra de las tcnicas utilizadas en aplicaciones artsticas consiste
en la bsqueda entre imgenes contiguas de puntos coinciden-
tes. Es decir, mediante stas se localiza un punto conocido de
una imagen en otra imagen distinta. Son numerosos los algorit-
mos utilizados para ello. Los ms bsicos consisten en mtodos
de correlacin estadstica entre zonas de la imagen que se basan
en la similitud entre los alrededores de un mismo punto desde
distintas perspectivas. De stos se derivan otros algoritmos ms
complejos y novedosos como son los que utilizan medidas de
orden entre pxeles (Posse, 2009) basados en la ordenacin de
valores de intensidad en matrices de bsqueda entre imgenes.
Figura 7. Detector de bordes. i(a) Imagen original. p(b) Imagen de bordes.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 132 16/9/10 08:52:38
133
Otros algoritmos tambin estn basados en seguimiento de
puntos en secuencias de vdeo como es el algoritmo KLT
3
(Shi,
1994 y Lucas, 1981).
Las aplicaciones de estos algoritmos en entornos artsticos se
centran en sistemas de composicin de imgenes (Fig. 11) as como
en la localizacin de estructuras predenidas en diversas imgenes.
Reconocimiento de patrones
En otro nivel de extraccin de informacin visual se encuentran
las tcnicas de reconocimiento de patrones. Estas herramientas
(Pajares, 2001: 373) permiten obtener una clasicacin de objetos
atendiendo a una serie de clases prejadas de antemano. Aqu
comentaremos una de las herramientas ms importantes para el
reconocimiento de formas geomtricas, la transformada de Hough
(Davies, 1990). Adems presentaremos un sistema donde se utili-
zan tcnicas de deteccin de rostros.
Transformada de Hough
A la hora de localizar y reconocer formas geomtricas en una
imagen, una de las herramientas ms utilizadas es la transfor-
Figura 8. Distorsin geomtrica. g(a) Imagen original. i(b) Distorsin de barril.
f(c) Distorsin de cojn.
Figura 9. Araa de Arnolni. National London Gallery.
Figura 10. (a) Imagen de uno de los brazos. (b) Proyeccin de (a). (c) Superpo-
sicin de brazos en el mismo plano.
3
El nombre viene dado por sus diversos autores: Takeo Kanade, Bruces Lucas
y Carlo Tomasi.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 133 16/9/10 08:52:39
134
mada de Hough (Davies, 1990). Entre las formas geomtricas que
es capaz de detectar se encuentran rectas, rectngulos, crculos y
elipses y, en general, todas aquellas que sea posible expresar de
forma analtica. Para ello hace uso de espacios transformados rela-
cionando las coordenadas de los pxeles con los parmetros que
describen la forma geomtrica de forma analtica. En su forma
transformada los pxeles se convierten en coordenadas relaciona-
das, en el caso de las rectas con la pendiente y la ordenada en el
origen. As, las rectas detectadas en la imagen original se corres-
ponden con mximos en el dominio transformado. En la gura 12
se puede ver un ejemplo. La gura 12a muestra la imagen origi-
nal con las rectas detectadas superpuestas. Estas rectas han sido
obtenidas a travs de la transformada de Hough de la gura 12b,
donde la acumulacin de zonas oscuras se corresponde con las
coordenadas paramtricas de las rectas.
Esta herramienta es una tcnica robusta y able para la detec-
cin de formas siendo inmune a la presencia de ruido en la imagen
y a la discontinuidad de las formas. Por contra, el coste computa-
cional al realizar la transformada es muy alto, con lo que en ciertas
aplicaciones resulta muy difcil su implementacin.
Deteccin de rostros
Como caso de aplicacin curioso se presenta la obra parodia de
Warhol 15 seconds of fame (Solina, 2002)
4
. Se trata de un saln
de exposiciones donde los visitantes se convierten en protagonis-
tas de la propia obra. Utilizando tcnicas de deteccin y clasica-
cin de rostros, unos monitores muestran imgenes grcas de
dichos rostros.
Para la deteccin de rostros, las tcnicas de visin articial
hacen uso de diversos rasgos biomtricos como son la distancia
entre ojos, el tamao de la nariz, labios y orejas. Adems, se utili-
zan tcnicas de bsqueda por componentes de color para la selec-
cin del tono de piel y algoritmos de inteligencia articial y redes
neuronales para clasicar, por ejemplo, expresiones faciales.
Fotogrametra
La fotogrametra es la ciencia encargada de calcular las dimensio-
nes y posiciones de los objetos en el espacio. Sin embargo en una
imagen digital aislada tan slo se dispone de informacin relativa
a dos dimensiones. En este campo de la visin articial se estable-
cen dos lneas de trabajo enfocadas a obtener la tercera dimensin
desconocida a priori:
Por una parte se utilizan tcnicas complejas de calibracin de
cmaras para establecer las correspondencias entre el mundo real
y las imgenes capturadas.
Adems, hay otro tipo de aplicaciones que utilizan estas cali-
braciones para generar modelos en tres dimensiones que no son
ms que imgenes sintticas que tratan de reconstruir los objetos
de inters.
En el mbito cultural se suelen encontrar muchos ms trabajos
que utilizan aplicaciones del ltimo tipo. As, la generacin de imge-
nes en tres dimensiones se utiliza ampliamente para estudios de
conservacin y restauracin donde una rplica sinttica de objetos
puede, por ejemplo, ayudar a estudiar con mayor detalle y ms fcil-
mente una obra al no tener que acceder directamente a ella; detectar
defectos o desgastes debidos al paso del tiempo al poder implemen-
tar herramientas de seguimiento de estado ms fcilmente, etc. A
modo de ejemplo podemos citar el trabajo de Gonzo (Gonzo, 2004)
que presenta un sistema de reconstruccin de castillos en base al
uso de lseres y tcnicas de adquisicin multicmara.
Adems, otro uso importante de estas tcnicas se da en apli-
caciones tursticas, dado que la creacin de modelos 3D y el uso
del resto de nuevas tecnologas permite realizar visitas virtuales
de obras de arte y cualquier otro Patrimonio Cultural, como es el
caso del Museo de San Telmo (Maca, 2004).
Adecuacin de imgenes
Como se ha visto en la introduccin, el objeto del tratamiento
digital de imgenes es mejorar la calidad de stas. Muchas son
las veces en que las condiciones del entorno o una mala elec-
cin de parmetros hacen que las imgenes pierdan calidad.
Figura 11. Algoritmo de bsqueda de puntos coincidentes en imgenes
contiguas.
Figura 12. Transformada de Hough. f(a) Rectas
detectadas. i(b) Imagen de la transformada.
4
Ver http://black.fri.uni-lj.si/15sec/
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 134 16/9/10 08:52:40
135
Son mltiples los algoritmos que se utilizan para corregir
estos problemas, sin embargo tan slo nombraremos los ms
bsicos basados en transformaciones puntuales de los pxeles
que componen una imagen.
Por una parte se encuentran las transformaciones basadas en
una expresin o representacin sencilla. As, se pueden encontrar
transformaciones que modican la respuesta lineal de la imagen,
transformaciones logartmicas para aclarar imgenes oscuras,
exponenciales para oscurecer imgenes sobreexpuestas, transfor-
maciones por tramos o utilizando curvas polinmicas. A modo
de ejemplo signicativo las guras 13 a y b muestran una trans-
formacin logartmica de una imagen que, en el momento de su
captura, estaba demasiado oscura.
Figura 13. Transformacin logartmica. (a) Imagen original. (b) Imagen corregida.
Figura 14. Ecualizacin de histograma. g(a) Imagen original. i(b) Histograma
original. f(c) Imagen ecualizada.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 135 16/9/10 08:52:43
136
Otro tipo de transformaciones son las que utilizan el histo-
grama de la imagen, que no es ms que la representacin de la
frecuencia de los distintos valores de intensidad de sta. As, son
tpicos los algoritmos (Gonzlez, 2002) que ensanchan o encogen
el histograma u otros ms complicados que lo ecualizan, es decir,
que tratan de distribuirlo de forma uniforme. Como ejemplo el de
las guras 14 a, b y c:
Proyecto VARIM
Para terminar con el apartado de aplicaciones comentaremos la
aplicacin VARIM (Visin Aplicada a la Reectografa de Infrarro-
jos Mecanizada) (Torres, 2008). Esta idea naci como respuesta a
la necesidad de mejorar los clsicos mtodos tediosos y lentos de
creacin de imgenes reectogrcas y ofrecer una herramien-
ta de trabajo para historiadores, restauradores y otros usuarios
con recursos limitados. As, el Instituto del Patrimonio Cultural
de Espaa y la Universidad Politcnica, en colaboracin con otras
empresas y entidades nacionales, comenzaron a disear un siste-
ma mecanizado capaz de captar y componer mosaicos reecto-
grcos de manera automtica, en especial para su utilizacin en
el estudio de grandes retablos que exigen componer decenas e
incluso centenas de imgenes.
De este modo VARIM dispone de novedosos algoritmos de
visin articial centrados en la adquisicin y composicin auto-
mtica de imgenes -utilizando tcnicas como la bsqueda auto-
mtica de puntos coincidentes-, correccin de ruido y distorsin
geomtrica de la cmara, as como otras herramientas auxiliares,
todo ello a travs de una interfaz grca amigable y fcil de utili-
zar (Fig. 15). En la actualidad decenas de pequeas y medianas
entidades relacionadas con el estudio y anlisis del Patrimonio
estn utilizando las herramientas implementadas.
Conclusiones
Como se ha podido ver a lo largo de este artculo, el rea cientca
del tratamiento de imgenes y de la visin articial ofrece tecno-
logas horizontales que pueden ser utilizadas para multitud de
aplicaciones en campos de diversa ndole. Por supuesto el mundo
artstico tambin hace uso de dichas tecnologas en muchas face-
tas, principalmente para estudios y anlisis de obras. Del mismo
modo tambin ha permitido el desarrollo de nuevos mtodos de
expresin artstica. As, se ofrece como una valiosa herramienta de
apoyo para historiadores, restauradores, conservadores y artistas.
Sin embargo, a pesar de que las tecnologas comentadas estn
cada vez ms consolidadas, este campo cientco es, comparado
con ciencias como la mecnica, la ingeniera civil, la astronoma,
etc., todava muy incipiente con lo que an queda mucho terreno
por explorar y, sin duda, las posibilidades que ofrece y ofrecer
son prometedoras. Adems, la integracin con otras nuevas tecno-
logas como Internet y los dispositivos mviles est ampliando su
uso incluso para turistas, consumidores y pblico en general.
Para terminar y como bien dice el dicho popular: una
imagen vale ms que mil palabras, con el ahorro de trabajo
que eso supone.
Agradecimientos
Quisiera agradecer a Marin del Egido y a Araceli Gabaldn del
Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa su ayuda y colabo-
racin para realizar el trabajo aqu expuesto y sin las cuales no
podra presentarlo.
Figura 15. Aplicacin VARIM.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 136 16/9/10 08:52:43
137
Bibliografa
BUTT, M. A., MARAGOS, P. (1998): Optimum Design of
Chamfer Distance Transforms: IEEE Transactions on Image
Processing, vol. 7, n 10.
CRIMINISI, A., STORK, D. G. (2004): Did the great masters
use optical projections while painting? Perspective comparison of
paintings and photographs of Renaissance chandeliers, Cambrid-
ge: 17
th
International Conference on Pattern Recognition, vol. 4:
645-648.
FALCO, C. M. (2007): Computer Vision and Art: IEEE Multi-
media, vol. 14, n 2: 8-11.
DAVIES, E. R. (1990): Machine Vision: Theory, Algorithms,
Practicalities: Academic Press.
GONZLEZ, R. C., WOODS, R. E. (2002): Digital Image Proces-
sing: Addison-Wesley Publishing Company.
GONZO, L. et al. (2004): Photo-Realistic 3D Reconstruction of
Castles with Multiple-Sources Image-Based Techniques, Estam-
bul: ISPRS 20
th
Congress: 120-125.
JHNE, B. (1995): Digital Image Processing, Berln: Springer-
Verlag.
JHNE, B., HAUSSECKER, H. (2000): Computer Vision and
Applications: Academic Press.
LUCAS, B., KANADE, T. (1981): An Iterative Registration Tech-
nique with an Aplication to Stereo Vision: International Joint
Conference on Articial Intelligence: 674-679.
MACA, I. et al. (2004): Application of Virtual Showcase tech-
nologies in real scenarios: the case of San Telmo Museum, Creta:
Proceedings of the Computer Graphics International: 428-435.
MENNDEZ, J. M., CASAJS, F. J. (2000): Tecnologas de Audio
y Vdeo, Madrid: Universidad Politcnica de Madrid.
PAJARES, G., DE LA CRUZ, J. M. (2001): Visin por computa-
dor. Imgenes digitales y sus aplicaciones, Madrid: Ra-Ma.
POSSE, A., TORRES. J., MENNDEZ, J. M. (2009): Matching
Points in Poor Edge Information Images, El Cairo: 2009 IEEE
International Conference on Image Processing.
RUSS, J. C. (2007): The Image Processing Handbook:
CRC Press.
SHAPIRO, L., STOCKMAN, G. (2001): Computer Vision:
Prentice Hall.
SOLINA, F. et al. (2002): 15 seconds of fame An interactive,
computer-vision based art installation, Singapur: 7
th
International
Conference on Control, Automation, Robotics and Vision: 198-204.
STORK, D. G. (2004): Optics and the Old Masters Revisited:
Optics & Photonics news (Optical Society of America), n 3: 30-37.
Stork, D. G. (2006): Computer Vision, Image Analysis and
Master Art: Part 1: IEEE Multimedia, vol. 13, n 3: 16-20.
STORK, D. G., JOHNSON, M. K. (2006): Computer Vision, Image
Analysis and Master Art: Part 1: IEEE Multimedia, vol. 13, n 4: 12-17.
STORK, D. G., DUARTE, M. F. (2007): Computer Vision,
Image Analysis and Master Art: Part 3: IEEE Multimedia, vol. 14,
n 1: 14-18.
TOMASI, C., KANADE, T. (1991): Detection and Tracking
Point Features, Seatle: IEEE Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition: 593-600.
TORRES, J., MENNDEZ, J. M. (2004): A practical algorithm
to correct geometrical distortion of image acquisition cameras,
Singapur: 2004 IEEE International Conference on Image Proces-
sing, vol. 4: 2451-2454.
TORRES, J., POSSE, A., MENNDEZ, J. M. (2008): Descrip-
cin del sistema VARIM: captacin y composicin automtica del
mosaico reectogrco, Madrid, Revista de Bienes Culturales.
WEI, W. et al. (2006): New Non-contact Fingerprinting Method
for the Identication and Protection of Objects of Cultural Heritage
Against Theft and Illegal Trafcking, Praga: 7
th
European Commis-
sion Conference on Cultural.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 137 16/9/10 08:52:44
138
Introduccin
El trmino arte rupestre se reere a las manifestaciones artsticas
realizadas sobre soporte rocoso (Clottes, 2005: 15). Esta deni-
cin debe ampliarse a cualquier grafa ejecutada sobre rocas, con
independencia de que fuera realizada por motivaciones artsticas,
religiosas, simblicas o de cualquier otra ndole.
El arte rupestre es una manifestacin universal que se extien-
de a lo largo de los cinco continentes. Una expresin cognoscitiva
ligada a la ontogenia de nuestra especie, Homo sapiens, que se
extendi por el planeta Tierra en la medida en que lo fuimos
colonizando (Fig.1).
El arte rupestre se realiz sobre las paredes de las cavidades o
abrigos, en grandes bloques y en supercies ptreas al aire libre.
Estos soportes han sufrido el paso del tiempo y sus consecuencias:
la alteracin o destruccin de numerosos conjuntos, por lo que se
puede armar que no todos los paneles con manifestaciones arts-
ticas que se pudieron realizar han llegado a nuestros das (Fig. 2).
El arte rupestre fue realizado mediante un nmero considerable
de tcnicas como la pintura, los grabados o la escultura, y se han
desarrollado numerosos estilos que reejan las condiciones socia-
les en las que se fue elaborando (Shanks y Tilley, 1987:14) (Fig. 3).
Arte rupestre del arco mediterrneo
Bajo esta denominacin incluimos los conjuntos de arte rupes-
tre comprendidos en el territorio delimitado entre las sierras del
prepirineo de Huesca y Andaluca oriental. Un espacio drenado
por ros que vierten al Mediterrneo donde se localizan ms de un
millar de conjuntos rupestres pertenecientes a dos grandes ciclos
artsticos; arte paleoltico (30.000-10.000 bp) y arte postpaleoltico
(10.000-4000 bp), en el que se incluyen los estilos Macroesquem-
tico, Levantino y Esquemtico.
3.6. Nuevas perspectivas metodolgicas en la documentacin y
estudio y en la conservacin del arte rupestre del arco mediterrneo
Rafael Martnez Valle - Pere Miquel Guillem Calatayud
rea dArqueologia i Paleontologia de lInstitut Valenci de Conservaci i Restauraci
de Bns Culturals
Figura 1. Distribucin de los principales conjuntos de arte rupestre en el mundo.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 138 16/9/10 08:52:44
139
El descubrimiento de los primeros conjuntos se produjo a
nales del siglo XIX y su estudio no escapa a la dinmica cientca
de principios del siglo XX, momento en el que se est forjando la
consolidacin de los estudios prehistricos en el Estado Espaol.
En este transcurso se desarrollan algunos episodios que sacuden
y aceleran el proceso de investigacin. En 1902 la comunidad
cientca admite por primera vez la antigedad de las pinturas
de Altamira que Marcelino Sanz de Sautuola haba descubierto en
1879 (Fig. 4). Este acontecimiento abre las puertas al hallazgo y a
la documentacin de nuevos conjuntos de arte rupestre prehist-
rico. De hecho, en 1903 Juan Cabr descubri la Roca dels Moros
de Calpat (Creta, Teruel) (Fig. 5) en lo que se considera el descu-
brimiento del primer conjunto de pintura levantina, aunque aos
antes, en 1885 Marconell citara los toros del Prado del Navazo
en Albarracn. En cualquier caso ser a partir de 1903 cuando se
sucedan los hallazgos de forma ms continuada. Y es a partir de
este momento cuando se incrementa de forma considerablemente
el nmero de conjuntos de arte rupestre, proceso todava abierto.
No es el momento de trazar un detallado inventario de los hallaz-
gos, simplemente researemos algunos de los principales aconte-
cimientos que se suceden en ms de un siglo de descubrimientos.
Los aos sesenta vienen marcados por la realizacin de las
primeras sntesis; la de Pilar Acosta para el Arte Esquemtico
(Acosta, 1968) y la de Antonio Beltrn para el Levantino (Beltrn,
1968), ambos trabajos suponen el primer inventario de los conjun-
tos de arte postpaleoltico y al mismo tiempo representan comple-
tas sntesis de sus contenidos y signicado.
Entre los ltimos descubrimientos destaca el hallazgo en 1980
por parte del Dr. Mauro Hernndez y el Centre dEstudis Contes-
tans del conjunto de abrigos que se agrupan bajo el nombre de
Figura 2. Alteracin del arte rupestre por precipitacin de carbonatos en el
Abric de Pins (Benissa, Alicante).
Figura 3. Mujer orientada hacia la izquierda del Abric Centelles (Albocsser,
Castelln).
Figura 4. Altamira (Santillana del Mar, Santander). Bisonte hembra, super-
puesto a parte anterior de otro bisonte y signos geomtricos de la sala de los
polcromos, segn Breuil y Obermaier, 1935.
Figura 5. La Roca dels Moros de Calpat (Creta, Teruel) (Calco segn Breuil
y Cabr, 1909).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 139 16/9/10 08:52:50
140
Arte Macroesquemtico (Hernndez Prez, 1983) (Fig. 6). No
menos sorprendente y excepcional resulta la localizacin de un
Arte Macroesquemtico mueble en las cermicas cardiales (Mart
y Hernndez, 1988). De hecho, ambos sucesos y la superposicin
de pinturas levantinas sobre motivos macroesquemticos marcan
la discusin cientca que actualmente se desarrolla sobre la
cronologa relativa de los estilos postpaleolticos en el arco medi-
terrneo (Fig. 7).
De forma paralela al desarrollo de las investigaciones, en los
aos ochenta se produce un incremento de la conciencia social
sobre el valor de este patrimonio, que tuvo su expresin en el
campo jurdico. La Ley de Patrimonio Histrico Espaol promul-
gada el ao 1985, establece en su artculo 40,2 que quedan
declarados Bienes de Inters Cultural, por ministerio de esta Ley,
las cuevas abrigos y lugares que contengan manifestaciones de
arte rupestre.
En este marco de revalorizacin, el ao 1995, la Generalitat
Valenciana junto con las Comunidades Autnomas de Catalua,
Aragn, Castilla la Mancha Murcia y Andaluca, propusieron la
inclusin del Arte Rupestre del Arco Mediterrneo en la lista del
Patrimonio Mundial (Fig. 8). Los argumentos a favor de su incor-
poracin a esta lista fueron la fragilidad de estas manifestaciones
artsticas, su valor documental, el valor de los paisajes en los que
se conserva y su contexto social.
El ao 1998 el Comit de Patrimonio Mundial reunido en
Kyoto decida incluir el Arte Rupestre del Arco Mediterrneo de la
Pennsula Ibrica en la Lista de Patrimonio Mundial (Fig. 9).
El arte rupestre del arco mediterrneo de la Pennsula ibrica
constituye el conjunto ms grande de pinturas rupestres de toda
Europa y es un el reejo de las formas de la vida humana duran-
te un periodo de la evolucin de la Humanidad.
Kioto, 2 de diciembre de 1998
A partir de este momento, tomando como punto de partida
la proteccin legal y el reconocimiento del valor nico del Arte
Rupestre del Arco Mediterrneo se desarrollan actuaciones dirigi-
das a mejorar su conocimiento, a compatibilizar su conservacin
y a atender la creciente demanda social para acceder a estos luga-
res (Martnez Valle, 2005) (Fig. 10).
Figura 6. Localizacin de los abrigos con Arte Macroesquemtico en las
sierras de Alicante.
Figura 7. Cermica cardial del Neoltico antiguo con motivo antropomorfo en
doble Y (foto tomada de Hernndez, 2005: 320).
Figura 8. Distribucin del arte rupestre en el Arco Mediterrneo de la Penn-
sula Ibrica.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 140 16/9/10 08:52:54
141
Perspectivas actuales en la documentacin y
en el estudio del arte rupestre
Este renovado impulso en la gestin se ha desplegado al mismo
tiempo que se han ido desarrollando nuevos enfoques en la docu-
mentacin y en el estudio del arte rupestre. Las novedades se han
generado en la mejora de las tcnicas de documentacin, en las
tcnicas de datacin absoluta y relativa, en el desarrollo de anal-
ticas y en los nuevos enfoques interpretativos como son el estudio
de la composicin y el estilo y el desarrollo de estudios desde la
perspectiva de la Arqueologa del Paisaje. Adems, se ha desple-
gado una importante labor en la conservacin preventiva.
La documentacin
La documentacin es el primer paso para cualquier aproxima-
cin al arte rupestre. Segn el diccionario de la Real Academia
documentar es la accin de obtener un documento, entendido
ste como un escrito, diploma, carta, relacin u otro escrito que
ilustra acerca de algn hecho, principalmente de los histricos.
Cuando el objeto es una manifestacin rupestre, lo que se persi-
gue con su documentacin es obtener una imagen dedigna de lo
conservado y al mismo tiempo una descripcin exhaustiva de sus
caractersticas formales y de sus rasgos fsico-qumicos.
En los ltimos aos se ha conocido una evolucin en los mto-
dos de documentar el arte rupestre y tambin se ha ampliado los
lmites de esta accin, pasando de la mera descripcin a un anli-
sis interdisciplinar de sus caractersticas.
Los primeros trabajos de documentacin realizados en las
primeras dcadas del siglo XX se basaban en el dibujo a mano
alzada con la ayuda de lupas, compases y bastidores y en ocasio-
nes eran pintores quienes realizaban el calco de los motivos. En
tierras valencianas, Joan Baptista Porcar realizara una enorme
labor de documentacin de gran parte de los abrigos del Barranc
de Gassulla en Castelln (Porcar, 1934 y Porcar et al., 1935) (Fig.
11). Uno de los principales problemas de este tipo de documen-
tacin era el elevado grado de subjetividad que poda alcanzar
el calco denitivo de los motivos representados. Con posterio-
Figura 9. Diploma de la UNESCO en el que se reconoce la inscripcin en la
lista del patrimonio mundial del arte rupestre del Arco Mediterrneo.
Figura 10. Visita guiada a un abrigo con arte rupestre.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 141 16/9/10 08:52:55
142
ridad se impuso la tcnica del calco directo consistente, a gran-
des rasgos, en colocar sobre la supercie de las pinturas papeles
transparentes que permitieran la copia de los motivos. Para ello se
mojaban continuamente los motivos con el n de avivar los colo-
res. Este procedimiento poco a poco iba provocando la aparicin
de una veladura formada por la precipitacin de carbonatos y
sales y ocasionaba un serio problema de conservacin. A ste hay
que aadir el dao que en ocasiones producan los instrumentos
con los que se realizaba el trabajo de documentacin al entrar en
contacto con la supercie de la roca (Fig. 12).
Desde los aos 80 cada vez gana ms aceptacin como mto-
do de documentacin el calco digital. Este salto cualitativo ha
ido de la mano de un importante desarrollo informtico que nos
ha permitido el acceso a ordenadores personales cada vez ms
potentes y a cmaras digitales que generan unas imgenes de
resolucin acorde con nuestros propsitos.
Para su elaboracin se parte de una fotografa digital con
una elevada resolucin. Esta imagen se trabaja posteriormente
mediante programas de tratamiento de imagen como el Photoshop
hasta conseguir un primer documento. Las posibles interferen-
cias provocadas por sombras, restos de xidos, etc. se corregi-
rn comprobando el calco en el mismo abrigo (Domingo y Lpez
Montalvo, 2002). Este mtodo de documentacin cuenta con algu-
nos inconvenientes. Entre los ms destacados deberamos sealar
la gran inversin de tiempo que se necesita durante el proceso de
la elaboracin del documento. A ello tendramos que sumar los
derivados del estado de conservacin de los mismos motivos y del
soporte en el que estn representados. Las paredes donde se ha
realizado la mayor parte del arte rupestre tiene considerables alte-
raciones que complican la lectura de los motivos, los pigmentos
con los que estn ejecutados suelen estar velados y, en ocasiones,
Figura 11. Dibujo del Abric de les Dogues (Ares del Maestre, Castelln) realizado por Juan Bautista Porcar.
Figura 12. Calco directo de arte rupestre en abrigo.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 142 16/9/10 08:52:57
143
tenemos que sumar la presencia de xidos en los mismos pane-
les que dicultan la lectura de los motivos. Por otra parte estn
los problemas inherentes a la imagen de la que partimos para
elaborar el documento como son las sombras, la alteracin de
las proporciones del motivo en proceso de calco, etc., problemas
que se deben resolver cotejando el documento de trabajo con el
original hasta obtener el calco denitivo.
Tambin se han elaborado calcos digitales automticos a
partir de la fotografa multiespectral, campo en el que se abren
interesantes perspectivas (Vicent et al., 1996).
A partir de la digitalizacin 3D de los abrigos, se obtiene entre
otros aspectos, una informacin volumtrica totalmente el al
modelo real, aspecto que con los otros sistemas de documenta-
cin no quedaba bien resuelto. Sin embargo, la lectura del motivo
representado sigue teniendo los mismos problemas con los que
nos encontramos durante la elaboracin del calco digital.
El estudio del arte rupestre como documento histrico
Una vez se ha obtenido un buen documento es cuando se aborda
su estudio, atendiendo a varios aspectos; el estilo, la composicin
y el signicado.
Ya nos hemos referido a los estilos presentes en el arco medite-
rrneo denidos por dcadas de estudios e investigacin. Un anlisis
ms detallado nos muestra que es posible individualizar tendencias
estilsticas con validez territorial y cronolgica. Ya en los primeros
estudios sobre el arte levantino, Breuil estableci diferentes fases
basadas en el grado de naturalismo, tendencia que fue seguida
aunque simplicada por otros autores como Ripoll y Beltrn. Hoy
se realizan anlisis a escala regional para intentar delimitar mejor
variantes estilsticas. Un ejemplo bien estudiado es el rea de Vall-
torta y Gassulla (Martnez Valle y Villaverde 2002, Domingo et al.,
2007). A partir de este anlisis hemos llegado a la conclusin de que
en este territorio se desarrollaron al menos cuatro fases estilsticas
dentro del arte levantino a lo largo de un periodo de tiempo relati-
vamente amplio. Aceptar esta amplitud cronolgica nos ha llevado
a una lectura renovada de muchos paneles y a plantear la hiptesis
de que no se pintaron en una sola ocasin, sino que se fueron cons-
truyendo a lo largo de distintos momentos cronolgicos, en lo que
Sebastin denomin escenas acumulativas (Sebastin, 1993) (Fig.14)
(Villaverde et al., 2002). Un planteamiento que, por otra parte, es
totalmente coherente con el mismo contexto arqueolgico.
Adems de la composicin y el estilo, otros mtodos permi-
ten jar la cronologa relativa del arte rupestre. En primer lugar se
Figura 13. A- Calco del ciervo del Abric de lAigua Amarga (Gilet, Valncia) (segn Aparicio, 1977:39) y B-C y D. Elaboracin del calco y calco del ciervo del Abric
de lAigua Amarga (calco segn los autores).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 143 16/9/10 08:52:58
144
puede tener en cuenta la situacin de los motivos respecto a los
depsitos arqueolgicos, cuando estos existen. En este sentido se
valora la posible altura del autor en la ejecucin de la obra respecto
a los depsitos sedimentolgicos (Fig. 15). El arte rupestre tambin
puede quedar englobado en los mismos depsitos arqueolgicos
facilitando su datacin. En ocasiones son fragmentos parietales
que se desprenden de su ubicacin originaria.
El arte mueble puede ayudar a jar la cronologa de alguna
manifestacin artstica. Un ejemplo clsico es la relacin entre lo
que conocemos como Arte Esquemtico Reciente y las cermicas
e dolos del Neoltico nal (Breuil, 1935; Acosta, 1968 y Mart,
2006) (Fig. 16) o la datacin del Arte Macroesquemtico a partir
de las decoraciones cermicas cardiales del Neoltico Antiguo
(Mart y Hernndez, 1988).
Otro mtodo utilizado es la datacin absoluta y relativa obte-
nida a partir de mtodos fsico-qumicos. La datacin absoluta de
pigmentos orgnicos (carbn) ha supuesto un paso fundamental
en la ordenacin del arte rupestre paleoltico (Cachier, et al.,
1999). Pero la aplicacin de este mtodo no ha sido posible en
los conjuntos de arte rupestre al aire libre del arco mediterrneo
en los que en los motivos pintados no se han utilizado materia-
les orgnicos o han desaparecido, por lo que resulta imposible
la datacin mediante C14. Una perspectiva nueva se comienza
a abrir mediante la datacin de los oxalatos formados en las
supercies pintadas o sobre los propios motivos. En el abrigo
del To Modesto (Henarejos, Cuenca) se han obtenido datacio-
nes a partir este mtodo (Ruiz et al., 2006) de los desconchados
de la roca sobre los que se pintaron diversos motivos levantinos,
ayudando a establecer una secuencia cronolgica relativa de la
ejecucin del panel.
Figura 14. Hiptesis de los distintos horizontes estilsticos de la Cova dels
Cavalls (Trig, Castell) y de la reconstruccin de la escena principal del abri-
go (calco tomado y modicado de Martnez y Villaverde, 2002:156-157).
Figura 15. 1-Datacin por cubricin, 2- Datacin integracin de restos en
depsitos arqueolgicos, 3- Altura del autor en la ejecucin de la obra y 4-
Paralelos muebles (lmina tomada y modicada de Sanchidrin, 2001: 44).
Figura 16. A) dolo oculado de Ereta del Pedregal (Navarrs, Valencia) (calco
tomado de Hernndez, 2005: 311), B- dolo oculado del Abric del Castell de
Vilafams (Vilafams, Castell), C- dolo oculado del Abric II de les Meravelles
(Gandia, Valncia) (calco segn los autores).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 144 16/9/10 08:53:04
145
En la Cova Meravelles (Gandia) tenemos otro ejemplo de data-
cin relativa de los soportes, que ayuda a situar el momento de
realizacin de una grafa rupestre, en este caso grabados paleolti-
cos. La datacin por TH de la roca soporte de los grabados y la de
las capas cubrientes conrma la cronologa solutrense atribuida
por estilo a los zoomorfos grabados (Villaverde, 2005) (Fig. 17).
El anlisis de los pigmentos
Los primeros anlisis de pigmentos en el Estado Espaol, fueron
realizados en las pinturas paleolticas de Altamira y estuvieron
motivados por los problemas de conservacin que afectaban al
conjunto (Cabrera, 1978). La incorporacin de esta disciplina a los
conjuntos del arco mediterrneo es tarda. El ao 1991 se analiza-
ron muestras en los conjuntos de arte rupestre murciano (Montes y
Cabrera, 1992) lo que por primera vez aport datos muy importante
sobre la caracterizacin de los pigmentos usados por los artistas
prehistricos. Con posterioridad se han realizado trabajos similares
en conjuntos de la Comunitat Valenciana, Aragn y Catalunya. Hoy
adems se cuenta con mtodos de anlisis no destructivos median-
te uorescencia de rayos-X Dispersiva en Energa (EDXRF). En el
abrigo con Arte Levantino de La Saltadora (Les Coves de Vinrom,
Castelln) hemos aplicado esta tcnica con excelentes resultados
(Domingo et al., 2007) (Fig. 18). La analtica nos ha permitido dife-
renciar la materia prima usada en los pigmentos y conrmar la exis-
tencia de distintos pigmentos en la elaboracin de algunos pane-
les del abrigo IX. Tambin se ha podido constatar la realizacin
de repintes o recticaciones de algunos motivos y la existencia de
una cierta complejidad en los pigmentos utilizados que resultan
coherentes con la idea de composicin por adicin como hemos
propuesto anteriormente (Roldn et al., 2007: 204).
Un poco de interpretacin histrica
Los cambios operados en los mtodos de anlisis y estudio
tambin se pueden seguir en las diferentes corrientes interpre-
tativas. Los primeros trabajos de investigadores pioneros como
Breuil y Obermaier asumen una visin historicista del arte
rupestre impregnada de elementos etnolgicos. Teoras como
la magia de caza servan para explicar el arte de los cazadores
paleolticos. A partir de los aos 50 los trabajos de Lvi Strauss
y sus discpulos marcan una nueva senda interpretativa desde la
corriente estructuralista que asume que cualquier manifestacin
grca expresa un trasfondo social y simblico de sus autores.
Un ejemplo de esta lectura lo tenemos en los trabajos de Julin
Martnez sobre la Cueva de los Letreros de Vlez Blanco (Mart-
nez, 1991), excepcional conjunto de arte esquemtico. El arte
esquemtico es un producto ms de la cultura de las sociedades
neolticas y como tal puede informarnos sobre la organizacin
social de sus autores: las primeras sociedades agropecuarias
asentadas en este territorio. En el panel principal de la Cueva de
los Letreros se pintaron una serie de motivos bitriangulares en
Figura 17. Distintas dataciones absolutas por TH tomadas en los grabados de
la Cova de les Meravelles.
Figura 18. Anlisis no destructivo de pigmentos mediante uorescencia de
rayos X (imagen tomada de Roldn, et al., 2007: 202).
Figura 19. Paisaje de los alrededores del Abrigo I de las Clochas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 145 16/9/10 08:53:08
146
disposicin vertical, en diferentes agrupaciones. El autor inter-
preta esta distribucin como la representacin de una estructu-
ra de parentesco, de cuya lectura se deduce que los autores de
las pinturas expresaron un incremento de la complejidad social
y la importancia de vincular un grupo humano al territorio.
Un anlisis similar hemos desarrollado recientemente en el
conjunto de abrigos de las Chochas (Gestalgar, Valencia) (Grande
del Bro y Francisco Javier Gonzlez Tablas el ao 1990, Martnez
Valle y Guillem, 2006). Los abrigos se localizan en una encruci-
jada de caminos, en el tramo medio del barranco de las Clochas,
cerca de un manantial de agua (Fig.19).
El Abrigo I contiene una extraordinaria composicin de
arte esquemtico, con tres grupos de representaciones con
antropomorfos (Fig.20). Por una parte estaran las guras
mayores, realizadas con pinturas de color anaranjado ubica-
das en el extremo derecho del abrigo. En la segunda agrupa-
cin, en posicin central, hay guras de tamao ligeramente
inferior que presentan un pigmento de coloracin ms oscura,
y nalmente en la tercera agrupacin, ubicada a su izquierda,
encontramos un grupo de guras de pigmento similar al ante-
rior pero realizadas con un trazo mucho ms no y de tamao
mucho ms reducido (Fig. 20).
La primera agrupacin presenta una disposicin horizontal y
tres guras, que aisladas del resto, se corresponden con represen-
taciones antropomorfas. De esta composicin destacaramos que
los motivos ms abstractos, los motivos en Y, trazos curvos y
aspas aparecen en un plano superior. No sabemos en que medida
pueden estar representando un nivel superior al de los humanos
situados en planos inferiores.
Este tipo de distribuciones horizontales se ha relacionado con
el desarrollo de distinciones de individuos (Martnez Garca, 2002:
70) propias del proceso de cambi econmico en la que estn
inmersos los grupos humanos que pintaron estos motivos.
En los grupos 2 y 3 creemos que tambin queda conrma-
da la segmentacin, en este caso basada en la diferenciacin
sexual (Fig. 20). De hecho en el grupo central predominan los
antropomorfos masculinos que quedan aislados del grupo de la
izquierda por medio de una barra horizontal. En un nivel inferior
aparecen dos composiciones que responden al mismo esque-
ma: en la parte superior se representaron animales y por debajo
varias guras humanas con los brazos en asa en las que no se ha
indicado el sexo. Ante esta falta de indicadores sexuales pode-
mos pensar que el sexo era una cuestin irrelevante o que, por
su posicin respecto a los antropomorfos masculinos, se tratara
de guras femeninas.
Hay otros elementos que conrman esta segmentacin sexual.
En el grupo central las guras 18 y 19 representan a un hombre
(19) con un nio cogido de la mano (18) y lo mismo podemos ar-
mar de las guras 21, 23 y 24, pero en este caso el antropomorfo
masculino (23) estara acompaado de dos nios (Fig. 20). Esta
asociacin de adultos masculinos con nios puede interpretarse
como la representacin de una iniciacin, en este caso el paso de
los nios al mundo de los adultos.
La lectura de las escenas que acabamos de comentar nos
remiten a unas sociedades tribales cuya forma de organizacin
ha registrado un cambio cuantitativo que se traduce, entre otras
cosas, en la aparicin de linajes. Es a partir de este momento
cuando las reciprocidad se establecer ya no con toda la comuni-
dad, sino entre los miembros del linaje.
Estos trabajos se enmarcan en un nuevo enfoque interpreta-
tivo: la Arqueologa del Paisaje, en la que el trmino paisaje se
valora como el producto de la interaccin del medio ambiente, el
medio social y el medio cultural en el cual la especie humana desa-
rrolla su ciclo vital, este mismo planeamiento ha sido utilizado y
desarrollado por otros investigadores (Criado, 1993 a y b), Parcero
(1995), Santos et al., (1997) y Martnez Garca (1998), entre otros.
En este enfoque realizamos un continuo viaje del dato empri-
co hacia el campo terico y de ste al dato emprico, con el n de
construir continuamente el modelo y comprobar sus recurrencias
y la validez del mismo.
Figura 20. Calco del Abrigo I de las Clochas (calco segn Martnez Valle y Guillem, 2006).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 146 16/9/10 08:53:09
147
Desde esta perspectiva, el estudio del arte rupestre no puede
desligarse del anlisis del contexto arqueolgico, al cual nos
acercamos a partir del desarrollo de prospecciones sistemticas,
acompaadas de excavaciones arqueolgicas.
La excavacin de los yacimientos arqueolgicos nos permitir
la denicin de la secuencia de ocupacin humana y la funcin
del yacimiento (Fig.21). Este objetivo se consigue a partir de la
articulacin de un equipo multidisciplinar en el que intervienen
arquelogos, gelogos, sedimentlogos, antraclogos, palinlo-
gos, arqueozologos, y un largo etc.
La ciencia al servicio de la conservacin del arte
rupestre
El arte rupestre fue un medio de comunicacin venerado y respe-
tado por las culturas que lo crearon. Hoy el arte rupestre es un
patrimonio cultural, en el que se acumulan no slo valores estti-
cos y simblicos, sino que adems es un documento histrico de
primera mano que nos transmite un mensaje de las sociedades del
pasado y en la mayora de los casos forma parte de paisajes de
gran riqueza ecolgica (Figs.22 y 23).
Pero adems, para la actual sociedad industrial es un recur-
so turstico que se explota, en ocasiones con serios riesgos de
destruccin y banalizacin. Estos conjuntos no siempre han
sido visitados con el respeto que se merecen, las paredes donde
Figura 21. Excavacin del Abric del Mas de Mart (Albocsser, Castell).
Figura 22. Arquero orientado a la izquierda de Bhinbetka (India).
Figura 23. Valle del Ca (Portugal).
Figura 24. Destruccin de pinturas levantinas en el Abric I de Benirrama
(Alicante).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 147 16/9/10 08:53:15
148
Bibliografa
ACOSTA MARTNEZ, P. (1968): La Pintura Rupestre Esquem-
tica en Espaa. Salamanca: Memoria n1. Seminario de Prehistoria
y Arqueologa. Universidad de Salamanca.
APARICIO PREZ, J. (1977): Pinturas rupestres esquemticas
en los alrededores de Santo Espritu (Gilet y Albalat de Segart,
Valencia), y la cronologa del arte rupestre. Saguntum. Papeles del
Laboratorio de Arqueologa, 12, pp.: 31-72.
BELTRN MARTNEZ, A. (1968): Arte Rupestre Levantino.
Anejo de Caesaraugusta. Zaragoza: Monografas Arqueolgicas
del Seminario de Prehistoria y Protohistoria IV. Universidad de
Zaragoza.
BENITO, G., MACHADO, M.J. y SANCHO, C. (1993): Sand-
stone weathering proceses damaging prehistoric rock paintings at
the Albarracn Cultural Park, NE Spain. Environmental Geology,
22, pp.:71-79.
BREUIL, H. y J. CABR (1909): Les peintures rupestres du
bassin inferieur de lEbre. I Les roches peints de Calapat a Cretas
(Bas Aragon). II Les fresques a lair libre de Cogul, Province de
Lrida (Catalogne). LAnthropologie , 20, pp.: 1-21.
BREUIL, H. (1935): Les pintures rupestres schmatiques de la
Pninsule Ibrique. IV. Sud-Est de lEspagne. Fondation Singer_
polignac, Imprimerie de Lagny.
CABRERA, J. M. (1978): Les materiaux des pintures de la
grotte dAltamira. Zagreb: Actes 5 Reunin Trienale de INCOM,
pp.: 1 a 9.
CLOTTES, J. (2005): Dcadas de descubrimientos y estudios.
La investigacin del arte rupestre de la Comunidad. En R. Mart-
nez Valle (Coord.) Arte Rupestre en la Comunidad Valenciana.
Valncia. Generalitat Valenciana. pp.:15-24.
CRIADO BOADO, F. (1993 a): Lmites y posibilidades de la
Arqueologa del Paisaje. Spal, 2, pp.:9-55.
CRIADO BOADO, F. (1993b): Visibilidad e interpretacin del
registro arqueolgico. Trabajos de Prehistoria, 50, pp.:39-56.
CHARIER, H., ARNOLD, M., TISNERAT, N. y VALLADAS,
H. (1999): Datation directe des peintures prehistoriques par la
mthode du carbone 14 en spectromtrie de masse par acclra-
teur. In: Jacques Evin (dir.): 14C et archaeolgie: 3me Congrs
International, Lyon 6-10 avril 1998, pp.:39-44.
DOMINGO, I. y E. LPEZ MONTALVO, E. (2002): Metodo-
loga: el proceso de obtencin de calcos o reproducciones. En R,
Martnez Valle y V. Villaverde (Eds,): La Cova dels Cavalls en el
Barranc de la Valltorta. Valencia: Generalitat Valencianan. Mono-
grafas del Instituto de Arte Rupestre 1, pp.: 75-81.
DOMINGO, I., LPEZ, E., VILLAVERDE, V. y R. MARTNEZ
(2007): Los Abrigos VII, VIII y IX de les Coves de la Saltadora
(Coves de Vinrom, Castell). Valencia: Generalitat Valenciana.
Monografas del Instituto de Arte Rupestre, n 2.
GRANDE DEL BRO, R. y F.J. GONZLEZ-TABLAS (1990): Las
pinturas rupestres de Las Colochas (Sierra de Gestalgar, Valen-
cia). Archivo de Prehistoria Levantina, XX, pp.:299-316.
HERNNDEZ PRES, M. S. (1983): Arte esquemtico en el Pas
Valenciano. Recientes aportaciones. Xephyrus, XXXVI, pp.: 63-75.
HERNNDEZ PREZ, M. S. (2005): Entre el esquema y la
abstraccin. Arte Esquemtico en la Comunidad Valenciana. En
R. Martnez Valle (Coord.) Arte Rupestre en la Comunidad Valen-
ciana. Generalitat Valenciana. pp.: 295-325. Valncia.
HERNNDEZ PREZ, M. S., FERRER MARSET, P. y E. CATAL
FERRER (1988): Arte Rupestre en Alicante. Alicante.
estn los grabados o las pinturas han sido mojadas con el n
de facilitar la visualizacin de los motivos, en otras ocasiones
rayadas o pintadas para dejar constancia de los nombres de los
visitantes y de la fecha y procedencia y en ocasiones han sido
sustradas en lo que constituye brutales muestras de vandalismo
y expolio. Estas agresiones no se pueden resolver exclusivamen-
te con medidas coercitivas como los vallados. El gran nmero
de estaciones repartidas por todo el territorio peninsular impide
el cierre de todos los conjuntos, medida que por otra parte no
siempre resulta ecaz.
A estas agresiones individuales hay que aadir las inherentes
a nuestra actividad. El paisaje en el que estn inmersos la mayora
de conjuntos sufre una continua presin antrpica con la trans-
formacin de los usos tradicionales o la construccin de grandes
obras pblicas (Fig. 24).
En los ltimos aos se ha producido un avance muy signi-
cativo en el desarrollo de proyectos de conservacin del
arte rupestre en los que intervienen diversas disciplinas cien-
tcas. El punto de partida es el conocimiento de los sopor-
tes, en este campo cabe destacar los trabajos pioneros de el
Milano, Albarracn (Benito et al., 1993) y Cogul (Sancho et al.,
1994) que caracterizan los soportes como paso previo para
afrontar los problema de conservacin. Y en la misma medi-
da se ha producido un avance signicativo en el estudios de
factores biolgicos de alteracin (Siz, 2002) con la caracte-
rizacin de los microorganismos que habitan sobre las rocas
soporte de las manifestaciones rupestres y las consecuencias
que ocasiona su actividad.
Hoy mediante la interdisciplinariedad que caracteriza los
proyectos de intervencin se trabaja para frenar el deterioro de un
patrimonio milenario.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 148 16/9/10 08:53:16
149
MART, B. (2006): Cultura material y arte rupestre en el Pas
Valenciano, Aragn y Catalua. En J. Martnez y Hernndez (eds.).
Actas del Congreso de Arte Rupestre Esquemtico en la Pennsu-
la Ibrica. Comarca de los Vlez, 5-7 de Mayo 2004, pp.: 119-147.
Almera.
MART, B. y M. S. HERNNDEZ (1988): El Neoltic valencia.
Arte rupestre i cultura material. Valencia: Servei dInvestigaci
Prehistrica de la Diputaci de Valencia.
MARTNEZ GARCA, J. (1991): Anlisis de un sistema de
parentesco en las pinturas rupestres de la Cueva de los Letreros
(Vlez-Blanco, Almera). Sabadell: Ars Praehistorica, t. VII-VIII.
MARTNEZ GARCA, J. (1998): Abrigos y accidentes geogr-
cos como categoras de anlisis en el paisaje de la pintura rupes-
tre esquemtica. El sudeste como marco. Arqueologa Espacial,
19-20, pp.: 543-561.
MARTNEZ GARCA, J. (2002): Pintura rupestre esquemtica:
el panel, espacio social. Trabajos de Prehistoria, 59, 1, pp.: 65-87.
MARTNEZ VALLE, R. (2005): Dcadas de descubrimientos y
estudios. La investigacin del arte rupestre de la Comunidad. En
R. Martnez Valle (Coord.) Arte Rupestre en la Comunidad Valen-
ciana. Generalitat Valenciana. pp.: 41-61. Valncia.
MARTNEZ VALLE, R. y V. VILLAVERDE BONILLA (Coor.)
(2002): La Cova dels Cavalls en el Barranc de la Valltorta. Valen-
cia: Generalitat Valenciana. Monografas del Instituto de Arte
Rupestre, n 1.
MARTNEZ VALLE, R. y P.M. GUILLEM (2006): Un alto en el
Camino. Los abrigos pintados del Barranco de Las Clochas. Gestal-
gar, Valencia. Ayuntamiento de Gestalgar. Asociacin Amigos de
Gestalgar
MONTES, R. y CABRERA, J. M. (1992): Estudio grco y
componentes pictricos del arte prehistrico de Murcia (Sureste
de Espaa). Murcia: Anales de Prehistoria y Arqueologa, 7-8, pp.:
69-74.
PARCERO, C. (1995): Elementos para El estudio de los paisa-
jes castreos del noroeste peninsular. Trabajos de Prehistoria,
52(1), pp.:127-144.
PORCAR, J. B. (1934): Pintures rupestres al barranc de Gasulla.
Boletn de la Sociedad Castellonense de Cultura, XV, pp.: 343-347.
PORCAR, J. B., BREUIL, H. y H. OBERMAIER (1935): Excava-
ciones en la Cueva Remigia (Castelln).Madrid: Memorias de la
Junta Superior de Excavaciones y Antigedades.
ROLDN, C., FERRERO, J., MURCIA-MASCARS, S.; VILLA-
VERDE, V.; MARTNEZ VALLE, R., GUILLEM, P.M., DOMINGO, I.
y E. LPEZ (2007): Anlisis In situ de pigmentos de las pinturas
rupestres de los abrigos VII, VIII y IX de la Saltadora mediante Fluo-
rescencia de Rayos-X. En Domingo, I.; Lpez, E.; Villaverde, V.y
Martnez, R. (2007.): Los Abrigos VII, VIII y IX de les Coves de la Salta-
dora (Coves de Vinrom, Castell). Valencia: Generalitat Valenciana.
Monografas del Instituto de Arte Rupestre, n 2, pp.: 191-205.
RUIZ , J.F.; ROWE, M. W. y STEELMAN, K. (2006): Firs Radi-
ocarbon Dating of Oxalate Crust over Spanish Prehistoric Rock
Art. INORA, pp.: 46, 1-4.
SAIZ JIMNEZ, C. (2002): Estudio de los procesos de alte-
racin de las rocas y pinturas rupestres de la cueva de Doa
Trinidad (Ardales, Mlaga) y abrigo de los Letreros (Vlez Blanco,
Almera). Panel, revista de arte rupestre, n 1, pp.: 86-91.
SANCHIDRIN, J. L. (2001): Manual de arte prehistrico.
Madrid: Ariel Prehistoria.
SANCHO, C., PEA, J.L. y MATA, M.P. (1994): Estudio altero-
lgico de la arenisca soporte de las pinturas y grabados de la Roca
dels Moros de el Cogul (Lleida). Cuaternario y Geomorfologa, 8
(3-4), pp.: 103-118.
SANTOS, M., PARCERO, C. y F. CRIADO (1997): De la Arqueo-
loga Simblica del Paisaje a la Arqueologa de los Paisajes Sagra-
dos. Trabajos de Prehistoria, 54 (2) pp.: 61-80.
SEBASTIN, A. (1993): Estudio sobre la composicin en el Arte
Levantino. Valencia: Tesis Doctoral indita.
SHANKS, M. y C. TILLEY (1987): Social Theory and Archaeol-
ogy. Polity. Londres. En: Clive Gamble, 2002- Arqueologa Bsica.
Barcelona. Ariel Prehistoria.
VICENT GARCA, J. M., MONTERO RUZ I., RODRGUEZ
ALCALDE, A., MARTNEZ NAVARRETE, I. y T. CHAPA (1996):
Aplicacin de la imagen multiespectral al estudio y conservacin
del arte rupestre postpaleoltico. Trabajos de Prehistoria, 53, 2,
pp.: 19-35.
VILLAVERDE, V. (2005): Arte Levantino: entre la narracin
y el simbolismo. En R. Martnez Valle (Coord.) Arte Rupestre en
la Comunidad Valenciana. Valencia: Generalitat Valenciana. pp.:
197-226.
VILLAVERDE, V., LPEZ MONTALVO, E., DOMINGO, I. y R.
MARTNEZ VALLE (2002): Estudio de la composicin y estilo.
En R. Martnez y V. Villaverde (Coor.): La Cova dels Cavalls en el
Barranc de la Valltorta. Valencia: Generalitat Valenciana. Mono-
grafas del Instituto de Arte Rupestre. Museu de la Valltorta 1, pp.:
135-189.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 149 16/9/10 08:53:16
150
Desde la antigedad encontramos el empleo de metales en la
manufactura de textiles, localizando su uso, tanto en la estructu-
ra del tejido o ligamento, como en la ornamentacin, aplicados
estos generalmente a travs de la tcnica o labor de bordado y
en la elaboracin de galones y ecos entre otros, (Figs. 1, 2).
Tambin podemos encontrar la utilizacin de diferentes
variantes tipolgicas de estos elementos metlicos: en forma
hilos metlicos, de laminillas u hojuelas, como recubrimiento
del alma en los hilos entorchados, en lentejuelas, etc.
Entre la diversidad de este material metlico asociado al
textil histrico, predominan los hilos entorchados, que consis-
ten en un hilo compuesto de una lmina metlica o una na
tira de material orgnico, dorado o plateado. Esta lmina se
enrolla en espiral en direccin S o Z alrededor de otro hilo
denominado alma. En la fabricacin de estos entorchados se
utilizan diferentes metales, desde los simples como el oro, plata
y latn hasta materiales elaborados que requieren un cierto
conocimiento tecnolgico como plata dorada y cobre platea-
do/dorado.
En el momento de plantear su preservacin, estas decora-
ciones textiles, pueden presentar dicultades en su conserva-
cin por la presencia simultnea de los distintos componentes,
inorgnicos y orgnicos, que se superponen y que junto a los
pequeos tamaos de los hilados, complican en gran medida
las intervenciones de conservacin y restauracin. Por lo tanto,
la preservacin del material metlico asociado a los tejidos
requiere consideraciones diferentes al resto de la obra textil
que incluyen el estudio cientco y los anlisis necesarios para
la identicacin de los materiales empleados, la evaluacin del
estado de conservacin, el reconocimiento de los agentes de
degradacin y la interaccin de estos materiales con el ambien-
te en el que se conserva la pieza.
Ante las cuestiones de si se tiene que eliminar un mate-
rial que se deposita, si se debe actuar sobre un proceso de
corrosin, o si es necesario proteger el material respecto a un
entorno agresivo, es importante el conocimiento de todos los
aspectos que interesan del tejido con el apoyo de las tcni-
cas y de las metodologas cientcas disponibles que permitan
alcanzar el diagnstico. Adems de establecer el deterioro y
sus causas, la contribucin de la ciencia nos permite establecer
las condiciones microclimticas ms apropiadas para la futura
conservacin de las piezas textiles en los diferentes entornos.
3.7. Caracterizacin de elementos metlicos en textiles histricos
y estudio de sus diversas alteraciones mediante tcnicas microscpicas
Livio Ferrazza, M Gertrudis Jan
Instituto Valenciano de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales
Figura 1 (a y b). Aplicacin de hilo metlico entorchado como trama suple-
mentaria en la estructura del tejido o ligamento.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 150 16/9/10 08:53:21
151
Metodologas de anlisis
El estudio del material metlico asociado a los textiles necesita
una toma de muestras planicada a partir de una observacin
detenida mediante microscopa estereoscpica y microscopa
ptica de la pieza. Este primer examen previo a la toma de
muestra es importante ya que permite la caracterizacin morfo-
lgica de los hilos metlicos, la medida del nmero de torsin
de la lmina metlica por centmetro, observar el sentido de
torsin (S o Z), y observar el alma de bra del hilo metlico con
su descripcin de torsin y de color. Esta fase tambin permite
evaluar de forma preliminar el estado de conservacin, y veri-
car la presencia de fracturas, deformaciones plsticas y altera-
ciones cromticas de las supercies.
En la segunda fase de estudio, se toman las muestras a partir
de los resultados de los exmenes anteriores. Las muestras se
analizan desde el punto de vista morfolgico y de composicin
mediante microscopa electrnica de barrido con un espectrme-
tro de rayos X acoplado, trabajando con un voltaje de aceleracin
entre los 15 y 20 kV. Se han analizado dos tipos de muestras.
La caracterizacin morfolgica de la supercie, algunos aspec-
tos de la tcnica de elaboracin, los productos de corrosin y
el estado de conservacin, se realizaron con fragmentos metli-
cos sin preparacin. El estudio de la aleacin y de otros aspectos
del modo de fabricacin de los elementos metlicos requiri la
preparacin de la muestra en seccin transversal metalogrca.
La observacin con microscopa electrnica en modalidad elec-
trones secundarios (SE) y electrones retrodispersados (BSE), junto
el microanlisis permite realizar un estudio morfolgico, estruc-
tural y compositivo de los hilos metlicos, observando signos
caractersticos necesarios al evaluar la metodologa de fabricacin
(espesor, borde, corte, presencia de estras superciales, etc.), las
capas de recubrimiento (espesor y distribucin de los elementos),
y el estado de conservacin con la observacin concerniente a la
presencia de fracturas, araazos, prdidas, y con el estudio de las
concreciones superciales debidas a la corrosin de los metales y
a la deposicin de contaminantes del medio ambiente.
El estudio de la tcnica de aplicacin de la capa de dorado
o del plateado, ha sido posible con los resultados obtenidos
con las imgenes SEM en modalidad electrones retrodisper-
sados (seal BSE), donde el brillo y el contraste de las imge-
nes son relacionados con las zonas de la muestra con distinta
composicin qumica que ha sido determinada mediante el
microanlisis con rayos X.
Figura 2 (a y b). Aplicacin de hilo metlico mediante tcnica de bordado.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 151 16/9/10 08:53:24
152
Resultados obtenidos
El estudio sistemtico de los tejidos y bordados histricos por
parte del Laboratorio de Materiales y del Departamento de Restau-
racin Textil del Instituto Valenciano de Conservacin y Restau-
racin de Bienes Culturales (IVC+R), ha permitido estudiar una
serie de diferentes materiales metlicos decorativos asociados al
patrimonio textil, que varan en composicin y tcnica de fabri-
cacin, en base al periodo histrico de manufactura del tejido o
del bordado.
La caracterizacin de las diversas tipologas de hilos ha sido
ampliado con el estudio de las diferentes patologas de degrada-
cin que afectan generalmente a estos elementos decorativos, y
que se diferencian en base a la composicin metlica, la tcnica
de elaboracin y a las caractersticas del ambiente conservativo,
De este modo, se han obtenido resultados que aportan informa-
cin desde el punto de vista histrico, tecnolgico, de conserva-
cin y la restauracin.
Entorchados en oro y/o plata
La colaboracin del IVC+R con el Seccin Arqueolgica Municipal
del Ayuntamiento de Valencia, ha dado lugar al estudio de entor-
chados dorados provenientes de una excavacin de una tumba
del siglo X-XI. El anlisis EDX ha detectado una na lmina met-
lica realizada con una aleacin oro/plata al 50%, (Figs. 3 y 4).
Oro de Chipre
Los estudios analticos de unos hilos caractersticos pertenecien-
tes a los bordados de una capa pluvial de manufactura valenciana
(Figs. 5, 6), y datada a nales del siglo XV y principios del siglo
XVI, han evidenciado la presencia de un hilo metlico elaborado
con una na tira orgnica, posiblemente una membrana de origen
animal, plateada en supercie. Los hilos se presentan con una
ligera tonalidad dorada y con un alma de bras de lino. La posible
presencia de una veladura orgnica es la que conere una tonali-
dad dorada a la supercie metlica. (Figs. 7, 8).
La existencia de estos hilos pone de maniesto que, al menos
hasta principios del siglo XVI, hay disponibilidad de estos entor-
chados que aparecen en Europa desde el siglo X aproximadamen-
te, y que pervive hasta el siglo XV cuando se sustituye por los
entorchados en plata y oro
1
.
Entorchados y laminillas en plata y plata dorada
La mayor parte de los estudios histricos datan alrededor del siglo
XIII la aparicin en Europa de los hilados realizados en plata dora-
da. Estos hilos metlicos son delgadas lminas realizadas gene-
ralmente con una aleacin de plata/cobre y doradas supercial-
mente con oro no. La delicada capa de recubrimiento se presenta
nicamente en la supercie externa de la lmina, que se enrollaba
uniformemente sobre a un ncleo de bras, generalmente de seda 1
A. Cabrera Lafuente, en tejido hispanomusulmanes, pp. 8.
Figura 3. Imgenes SEM en modalidad electrones retrodispersados del
entorchado.
Figura 4. Espectro EDX del ncleo metlico del entorchado.
Figura 5. Fondo del personaje elaborado con oro de Chipre, perteneciente a
la cenefa bordada de la capa pluvial del siglo XV-XVI.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 152 16/9/10 08:53:27
153
amarillas para los entorchados dorados, y de seda blanca para la
plata (Figs. 9, 10,11).
La presencia en la supercie de las lminas de estras longitu-
dinales y paralelas entre s, puede indicar el uso de un dispositivo
para el procesado de la hiladura y/o para el adelgazamiento de la
lmina metlica (Figs. 12, 13). Los resultados hasta hoy obtenidos
pueden indicar el empleo de una tcnica de dorado con calor,
como la soldadura entre una lmina de plata con una de oro no,
con la formacin a nivel supercial de una aleacin oro/plata,
siguiendo el mtodo descrito por Biringuccio en el siglo XVI. En
este caso se aprovecha los intervalos trmicos de fusin de los
metales sin usar ningn material de aporte, y ejerciendo presin
y estiramiento de la hoja de oro. Se necesitan ulteriores estudios
analticos para conrmar el uso de esta tcnica, como las obser-
vaciones con el microscopio electrnico para detectar la presencia
de trazas de orientacin denida del proceso mecnico de estira-
miento debido a la utilizacin de instrumentos especcos.
Figura 6. El oro de Chipre con el ncleo retorcido en bras blancas de lino.
Figura 7. La muestra del oro de Chipre observada en seccin estratigrca
donde se aprecia la lmina de plata unida al substrato orgnico.
Figura 8. En la imagen en uorescencia UV se aprecia el substrato orgnico
y el ncleo de las bras de lino. Las observaciones en uorescencia ultra-
violeta permiten apreciar la caracterstica coloracin azulada del substrato
orgnico.
Figura 9. Entorchados dorados realizados con una laminilla de plata dorada,
envuelta en espiral alrededor de un ncleo de bras de seda. Muestras toma-
das de los bordados de una capa pluvial de manufactura valenciana del siglo
XV-XVI.
Figura 10. Entorchados dorados y plateados con un ncleo de seda. Mues-
tras tomadas del tejido de fondo y bordados de una casulla del siglo XIV-XI de
la Hispanic Society of America de Nueva York.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 153 16/9/10 08:53:34
154
Entorchados en latn
Anlogamente al oro de Chipre, en el mismo bordado, se apre-
cian hilos metlicos realizados con una aleacin en latn (Fig. 14).
Estos entorchados tambin dieren en las caractersticas dimen-
sionales y de fabricacin ya que se trata de una lmina metlica
muy ancha y de coloracin dorada-rojiza, enrrollada con sentido S
sobre a un alma de bras vegetales blancas (Fig. 15).
Las lminas en latn, eran utilizadas como hilos a partir
del nal del siglo XVII y principios del siglo XVIII
2
, pero no se
desecha su utilizacin antes de estos periodos. Biringuccio en su
obra De la Pirotechnia, habla de la fabricacin de hilos en cobre y
latn, llamados orpello que parecen de oro.
Entorchados, canutillos, laminillas y hojuelas en cobre
dorado o plata dorada
Numerosos tejidos y bordados datados entre los siglos XIX y XX,
y restaurados en los ltimos aos por el IVC+R, revelan el uso de
distintos materiales decorativos en metal.
Se sigue encontrando el uso de la plata dorada y nuevos
elementos decorativos realizados en cobre dorado con una alea-
cin oro/plata, oro/cinc o con slo oro, aunque cambia el modo de
aplicar la capa de recubrimiento. Los estudios revelan una distri-
bucin uniforme del dorado sobre todas las supercies del ncleo
metlico, lo que indica que es improbable que el oro fuera apli-
cado en hoja y luego martillado y calentado, ya que este mtodo
normalmente produce el recubrimiento de una sola supercie. La
presencia del recubrimiento sobre todo el ncleo metlico sugiere
un procedimiento de tipo qumico/electroqumico o electroltico
(ej. recubrimiento galvnico), donde cada lmina ha sido dorada
de forma individual despus del corte.
Para vericar esta hiptesis, puede ser de ayuda la observacin
con SEM en modalidad BSE de la distribucin de la capa de recu-
brimiento. Habitualmente, en este tipo de laminillas se caracte-
rizan por la existencia de estras paralelas orientadas longitudi-
nalmente, con una ligera morfologa ondulatoria, que pueden ser
debidas a un procedimiento moderno, como el bao electroqu-
mico (Figs. 16, 17).
Estado de conservacin
Del conjunto de datos obtenidos a travs de las numerosas mues-
tras de entorchados, laminillas y otros elementos metlicos deco-
Figura 11. Seccin transversal de un entorchado en plata dorada observa-
da con microscopa ptica en uorescencia ultravioleta. Se aprecia el ncleo
interno con bras de seda.
2
C. Buss, Il paliotto del pellicano, pp. 27-46.
Figura 12. Imgenes SEM en modalidad BSE de los entorchados en plata
dorada.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 154 16/9/10 08:53:38
155
rativos estudiados, se pueden denir cuales son los fenmenos de
alteraciones que afectan mayoritariamente a estos materiales.
La observacin con microscopa estereoscpica, permite
evaluar de manera preliminar, el estado de conservacin, apre-
ciando las distintas formas de deterioro que podemos resumir
en cuatro modos:
Alteracin cromtica uniforme debida a la presencia de una
na capa oscura y opaca a nivel supercial.
Alteracin cromtica debida al desgaste, desprendimiento y
cada de las capas de recubrimiento.
Figura 14. Zona del ropaje perteneciente a la cenefa bordada de la
capa pluvial.
Figura 15. Imagen del entorchado en latn.
Figura 16. Entorchado en cobre dorado con un ncleo en bras de seda. En
la imagen SEM en modalidad BSE, se aprecia la capa supercial en oro/plata
sobre la supercie externa e interna de la lmina en cobre.
Figura 13. Imgenes SEM en modalidad BSE. En la supercie de la lmina en
plata se aprecian las estras paralelas y longitudinales debidas a las tcnicas
de fabricacin como la hiladura o el proceso de adelgazamiento de la lmina.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 155 16/9/10 08:53:44
156
Manchas superciales de distinto tamao y morfologas con
tonalidad oscura o verde.
Deformaciones de la estructura metlica.
En general son daos producidos por la manipulacin, el uso
de los textiles y por la interaccin de los materiales constituyentes
de los hilos metlicos con el medio ambiente, como en el caso de
la sulfuracin y cloruracin de la plata. El estudio con microscopa
electrnica de barrido permite denir exactamente las distintas
formas de alteraciones:
La corrosin supercial por cloruros y sulfuros
de plata
Los problemas de conservacin ms evidentes en las lminas en
plata y de plata dorada, derivan de la formacin, a nivel super-
cial, de una ptina oscura y opaca, cuya extensin y espesor
puede ser poco homogneas (Figs. 18, 19). La capa es consecuen-
cia de la formacin de cloruro de plata, generalmente presente en
combinacin con el sulfuro de plata. El cloruro detectado es debi-
do a la reaccin del xido de plata con iones cloruros presentes en
el ambiente, mientras que en el caso del sulfato de plata, se forma
en ambientes que presentan trazas de los compuestos del azufre,
como el sulfuro de hidrgeno, en combinacin con oxgeno y
humedad (espectros EDX, gura 24).
Se pueden observar casos extremamente graves en los entor-
chados en plata dorada, con la formacin supercial de una espe-
sa capa de cloruros y sulfuros de plata (Fig. 20).
Las observaciones con el SEM permiten apreciar el crecimien-
Figura 17. Supercie de la laminilla en plata dorada con bao galvnico.
Figura 18. Ejemplo de un tejido del siglo XV con aplicaciones de entorchados
dorados completamente oscurecidos.
Figura 19. Entorchado en plata dorada tomado de la indumentaria de una
imagen del vestir de nales del siglo XIX.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 156 16/9/10 08:53:49
157
to del cloruro y del sulfuro de plata en forma de pequeas burbu-
jas. En determinados casos se ha llegado a observar el crecimiento
de cristales de sulfuro de plata en forma de las caractersticas
ores (Figs. 21, 22,23).
Las alteraciones en los elementos decorativos en cobre
dorado o plateado
Durante la restauracin del traje de luces del Lagartijo, datado a
nales del siglo XIX, se ha evidenciado un severo problema de
conservacin de los elementos de metal perteneciente al bordado
(Figs. 25, 26). En la observacin de los canutillos y de las lentejue-
las, se apreciaban espesas capas superciales de tonalidad verde y
rojiza, con un difuso fenmeno de destaque de la capa de dorado,
que imposibilitaba cualquiera intervencin directa de limpieza.
Los estudios han revelado que todos los elementos metli-
cos estn elaborados en cobre dorado con una aleacin plata/oro
aplicado mediante electrlisis. Las observaciones con microscopa
ptica y microscopa electrnica, y los anlisis cualitativos EDX
han permitido identicar la presencia de sales del cobre, detec-
tando en algunas reas el cloro, elemento que se puede asociar al
fenmeno de corrosin del cobre o de la plata.
Figura 20. Imgenes SEM en modalidad BSE de un entorchado en plata dora-
da del siglo XV. Se aprecia la capa de corrosion supercial.
Figura 21. Imagen SEM en modalidad BSE de la supercie de una lmina
en plata dorada con el crecimiento de los cristales de cloruros y sulfuros
de plata.
Figura 22. Imagen SEM en modalidad SE de la supercie de una lmina en
plata dorada con el crecimiento de los cristales de sulfuros de plata.
Figura 23. Imagen SEM en modalidad BSE de la supercie de una lmina
en plata dorada con el crecimiento de los cristales de cloruros y sulfuros
de plata.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 157 16/9/10 08:53:51
158
El fenmeno de desprendimiento es causado principalmente
por la formacin, por debajo del recubrimiento, de una capa rojiza
de cuprita (Fig. 27).
Se observa el fenmeno de corrosin tpico de pila galvnica
entre metales con potenciales electroqumicos distintos (cobre-
oro/plata), donde el cobre presenta mayor corrosin frente a los
metales nobles. Este fenmeno se agrava en ambientes de tempe-
ratura y humedad inadecuados.
Degradacin de las capas de recubrimiento
En muchos bordados y tejidos con aplicaciones de hilos metlicos
dorados es comn observar la prdida de esta tonalidad dora-
da y del brillo de la supercie metlica. Esta alteracin, como
ya descrito antes, es debida a la presencia de los productos de
neoformacin que crean ptinas oscuras y opacas, como en el
caso de la sulfatacin de la plata.
Frecuentemente se puede observar una distribucin irregular
de la capa de oro que puede depender de la tcnica de aplicacin,
de un extenso fenmeno de desgaste causado por la manipulacin
y el uso del tejido, o por el desprendimiento de la capa supercial
Figura 24. Espectros EDX sobre la presencia del cloruro de plata en los dep-
sitos de la supercie externa de la lmina en plata dorada (a), y del sulfuro de
plata localizado en un rea de contacto entre el metal y las bras de seda (b).
Figura 25. Hilos de canutillo en cobre dorado tomados del bordado del traje
de luces del Lagartijo.
Figura 26. Detalle de la supercie de una lentejuela en cobre dorado perte-
neciente al bordado del traje taurino.
Figura 27. Seccin transversal del canutillo en cobre dorado, se aprecia la
formacin de la cuprita a nivel supercial.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 158 16/9/10 08:53:57
159
(Figs. 28,29). Las observaciones, como en el estudio de la tcnica de
aplicacin de la capa de recubrimiento, se realizaron con micros-
copa electrnica en modalidad electrones retrodispersados.
El desprendimiento de la capa supercial viene dado, gene-
ralmente, a la formacin de una capa intermedia de oxidacin o
de corrosin que depende de la naturaleza metlica de la lmina.
Tambin se observa como las incrustaciones superciales pueden
crear tensiones mecnicas causando la separacin y la sucesiva
caida de la capa (Fig. 30).
La alteracin qumico-fsica del oro de Chipre
En el caso especico del oro de Chipre, los hilos presentan un
estado de conservacin muy precario, ya que las supercies mues-
tran depsitos debidos a la corrosin del metal con formacin de
cloruros y sulfuros de plata, y depsitos de los contaminantes del
medio ambiente (ej. yeso, aluminosilicatos, etc.). Es evidente el
deterioro debido a la alteracin de la supercie metlica por la
formacin de una extensa craqueladura, y el desprendimiento en
numerosas reas de la capa metlica, originado por las dilatacio-
nes del substrato orgnico causado por variaciones termo-higro-
mtricos ambientales (Fig. 31).
Figura 28. Imgenes SEM en modalidad BSE de la supercie de un entorcha-
do en plata dorada. Se aprecian las lagunas superciales correspondientes a
la prdida de la capa de recubrimiento.
Figura 29. Imgenes SEM en modalidad BSE de la supercie de un entorcha-
do en cobre dorado. Se observa la severa alteracin de la supercie dorada.
Figura 30. Imagen SEM en modalidad BSE de la supercie de una lmina en
plata dorada con la espesa capa de los productos de corrosin.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 159 16/9/10 08:53:59
160
Conclusiones
Las tcnicas microscpicas, entre las cuales destaca la microscopa
electrnica de barrido con sistema de microanlisis, se han conr-
mado como una de las metodologas de estudio ms adecuada
para el anlisis de los elementos metlicos aplicados a las piezas
textiles histricas.
Con la necesaria toma de pequeas muestras es posible obte-
ner una serie de datos necesarios para caracterizarlos tanto a nivel
histrico, como tecnolgico.
Mediante el MEB-EDX ha sido posible efectuar una importante
investigacin, identicando el material metlico que constituye el
recubrimiento del alma en los hilos entorchados, en las laminillas
u hojuelas, en lentejuelas, etc., y evaluar la secuencia tecnolgica
utilizada para la produccin de estos elementos decorativos.
El trabajo adems ha contribuido a denir el estado de conser-
vacin a nivel microscpico, evaluando exactamente el tipo de
deterioro desarrollado en base a la distinta composicin metlica
del hilo.
Estos resultados nos aportan datos de gran valor para, poste-
riormente, aplicar los tratamientos ms adecuados para la conser-
vacin de estas piezas textiles que forman parte de nuestro impor-
tante patrimonio.
Agradecimientos
The Hispanic Society of America de Nueva York.
Seccin Arqueolgica Municipal del Ayuntamiento de Valen-
cia.SIAM.
Fotografas: Instituto Valenciano de Conservacin y Restaura-
cin de Bienes Culturales (IVC+R): Pascual Merc.
Figura 31. Supercie plateada del oro de Chipre. En las imgenes MEB en
modalidad SE y BSE se aprecia la severa alteracin del metal.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 160 16/9/10 08:54:00
161
Bibliograa
VV.AA.: Metal threads made of proteinaceous substrates
examined by scanning electron microscopy-energy dispersive X-
ray spectrometry en Studies in Conservation, IIC volume 34, n.
4, Noviembre 1989.
VV.AA.: Botticelli e il ricamo del Museo Poldi Pezzoli, storia
di un restauro, edicin a cura del Museo Poldi Pezzoli, Milano,
1989.
VV.AA.: Vestiduras ponticales del Arzobisbo Rodrigo Ximnez
de Rada. S.XIII. Su Estudio y Restauracin, Instituto de Conserva-
cin y Restauracin de Bienes Culturales, Ministerio de Cultura,
1995.
VV.AA.: Espaa y Portugal en las rutas de la seda Diez siglos
de produccin y comercio entre Oriente y Occidente.Comisin
Espaola de la Ruta de la Seda. Publicacions Universitat de Barce-
lona, Barcelona, 1996.
VV.AA.: Tejidos hispanomusulmanes, en Bienes Culturales,
revista del Instituto del Patrimonio Histrico Espaol, Ministerio
de Cultura, 5/2005.
VV.AA.: Fili in rame argentato dallabito di gala della duches-
sa Maria Luigia di Parma (1791-1847): indagini sulla tecnologia
di produzione e sullo stato di conservazione en La metallurgia
italiana, numero 9, 2006, pp.: 25-31.
BUSS, Ch.: Il paliotto del pellicano: un caso aperto, en Quader-
ni di studi e restauri del Museo Poldi Pezzoli, Silvia Editrice, Mila-
no, VII/2007.
CARMIGNANI, M.: I ricami dal VIX al XVII secolo nella colle-
zione Carrand, Firenze, 1991.
DARRAH, J.A.: Metal Threads and Filaments en Recent
Advances in the Conservation and Analysis of Artefact, Summer
School press, University of London, 1987, pp.: 211-221.
JR, M.: Gold embroidery and fabrics in Europe: XI-XIV
Centuries en Gold Bulletin, volume 23, n. 2, 1990.
JR, M., TTH, A.: Deterioration of metal threads and other
metallic decorations made of gold, silver or gilt silver on muse-
um textiles en METAL95 Problems and Conservation, Semur en
Auxois, 1995, pp.: 201-208.
KARATZANI, A.: Charactersation of metal threads from
Byzantine Greek ecclesiastical textiles: the contributions of analyt-
ical investigation to the study and preservation of textiles en
METAL07 Study and conservation of composite artefact, Amster-
dam, 2007, pp.: 20-25.
PAOLOZZI STROZZI, B.: Il parato di Niccol V per il Giubileo
del 1450, Museo Nazionale del Bargello, Firenze, 2000.
VANOCCIO, Biringuccio, De la Pirotechnia, The M.I.T. Press,
Cambridge, 1966.
Vocabulario tcnico de tejidos. Centre Internacional dEtude
des Textiles Anciens, C.I.E.T.A, Lyon, 1968.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 161 16/9/10 08:54:00
162
Captulo 4
Innovacin
4.1. Estudio y cartografa de sales en paramentos ptreos: innovaciones
tecnolgicas con este propsito
Manuel Blanco Domnguez*
Oscar Buj Fandos*
Francesca Colucci**
Josep Gisbert Aguilar*
Pedro Lpez Julin*
Beln Franco Lpez*
Ignacio Mateos Royo*
Pilar Navarro Echeverria*
*Equipo Arbotante/Geotransfer. Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza
**Instituto Geolgico y Minero. Ministerio de Industria. Madrid
Introduccin
Los problemas de sales, omnipresentes en materiales arqui-
tectnicos, son una de las principales causa de su deterioro.
Adems, todava son mal conocidos los sistemas geoqumicos
de interaccin agua-material que estn en el origen de las sales;
tambin hay numerosas incgnitas sobre el control que ejerce
el que la mayor parte de su fenomenologa se desarrolle en el
interior del sistema poroso de los materiales.
Una parte importante de este desconocimiento se debe a
la falta de metodologas que permitan de una forma rpida y
econmicamente viable- conocer la distribucin de sales sobre
la supercie arquitectnica y los cambios que en ella se produ-
cen. El conocimiento de esta distribucin es importante para
acotar los puntos donde es relevante estudiar los materiales en
profundidad con tcnicas que, necesariamente, van a ser ms
lentas y costosas.
Presentamos aqu un mtodo muy rpido de cartografa
de sales que permite conocer la distribucin supercial de las
mismas y seguidamente discutimos los criterios empleados
para la realizacin de la cartografa y la informacin que puede
obtenerse de la misma. El mtodo se basa en una simplicacin
de una idea de Borelli (1994) desarrollada por nuestro equipo
(Gisbert et al: 2002) y ha sido empleado en las caracterizacin
de las patologas de sales en numerosos edicios de patrimo-
nio en los ltimos diez aos.
Sistema de Medida
El sistema se basa en la creacin de una red de puntos y en la medi-
da de conductividad de cada uno de ellos. En lo que respecta a la
ejecucin del mtodo los problemas a evaluar y resolver han sido:
Soporte que captura las sales superciales (Fig. 1)
Se trabaja con una oblea diseada para cada tipo de sustrato. El
material de la oblea es un material poroso con un sistema capilar
que se coloca humedecido y que compite con la base ptrea por
capturar la sal combinando mecanismos de succin de agua y
difusin salina. En sustratos irregulares y de bajo valor artstico
empleamos una oblea de pulpa de celulosa; para pinturas murales
o sustratos muy delicados empleamos una oblea de hidroxipropil-
celulosa con interposicin de papel japn, en casos intermedios
se usan obleas textiles.
Humectacin del soporte y del sustrato ptreo
Investigaciones previas (Gisbert et al: 2002) nos han llevado a
concluir que la cantidad de agua es la mnima tolerable en el
soporte aplicada sobre un sustrato seco. Interesa que la sal pase al
soporte de medida por difusin; el exceso de agua siempre provo-
ca un bulbo de succin en el material del sustrato y una dilucin
de la sal en un volumen mucho mayor del inicial.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 162 16/9/10 08:54:00
163
Tiempo de aplicacin del soporte
Es conocido el tiempo el funcionamiento oscilante de los sorben-
tes empleados en restauracin. Redman, Ch. (1999) hace una revi-
sin general de este fenmeno que bsicamente consiste en una
cesin, en primera instancia, de lquido del sorbente al sustra-
to, hasta que la evaporacin supercial en el sorbente fuerza un
retorno del liquido cedido al sustrato hacia el sorbente. A esta
primera oscilacin la llamaremos primer reujo.
Nosotros (Gisbert et al: 2002) hacemos un estudio particular
del funcionamiento en el arbocell, midiendo con una sonda los
reujos. Sobre un sustrato impermeable, estos reujos son muy
regulares y constantes pero cuando se coloca el arbocell sobre un
sustrato poroso (una roca) el funcionamiento es muy irregular. En
las determinaciones experimentales realizadas el primer reujo
de agua hacia el sorbente se produce entre los 6 y 15 primeros
minutos; esto nos obliga a realizar medidas del tiempo del primer
reujo en cada caso para establecer el tiempo de permanencia de
las obleas segn el sustrato y las condiciones ambientales.
Figura 1. A-C.-Hemos desarrollado un soporte de medida en funcin de las caractersticas del sustrato a medir. En todos ellos se puede interponer un papel
japn si las caractersticas del soporte lo aconsejaran.
El soporte de bra de papel (A) (arbocell) es el ms verstil en cuanto a su posibilidad de colocacin sobre un sustrato irregular. Tambin es el ideal para realizar
anlisis qumico de la sal extrada.
El soporte de hidroxipropilcelulosa (B) es muy adecuado (con interposicin de papel japn) para soportes con pintura mural pues es la oblea que menos agua
aporta al sustrato al tiempo que la sal pasa rpidamente al gel, dada su notable capacidad de difusin.
El soporte textil (C) es apropiado para situaciones intermedias entre las dos anteriores, siendo su principal ventaja la rapidez de aplicacin.
D.- Esquema de comportamiento de una oblea en funcin de la cantidad de agua y tiempo de aplicacin.
1.-Comportamiento con agua reducida y tiempos cortos. Ntese la ausencia de halo perimetral y la mayor tasa de extraccin de sal.
2.-Comportamiento con exceso de agua y tiempos prolongados. En esta situacin se forma halo salino perimetral, permanece ms sal en el sustrato y se
ubica a mayor profundidad.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 163 16/9/10 08:54:01
164
Nuestra experiencia nos lleva a concluir que, para establecer
el tiempo del primer reujo, adems del tipo de sorbente, tipo
de sustrato y condiciones ambientales (humedad, temperatura,
insolacin directa etc.) hay que tener en cuenta un factor errtico
derivado de la aplicacin manual del arbocell y que condiciona
el grado de conexin entre los sistemas capilares del sustrato y
del sorbente (presin que se hace con los dedos al colocar el
sorbente, estilos personales de colocacin, etc.). Para resolver este
problema hemos creado una pistola que proyecta la papeta de
arbocell con presin y metodologa standard. La pistola resuelve
el problema en las grandes papetas (aplicaciones de desalacin)
pero no en las obleas para la cartografa, que consecuentemente
debern aplicarse de la forma ms standard posible, con el mismo
gesto operativo y con la misma presin de colocacin.
Sistema de medida de la conductividad/medida de las
sales
La salinidad en cada punto se determina por medio de una sonda que
mide la conductividad supercial de la oblea. La sonda es de diseo
y fabricacin propia (Fig. 2) aunque opera con un conductivmetro
comercial de la casa CRISON. La precisin es ms baja que si reti-
ramos y diluimos la oblea en un estndar de agua destilada, pero la
ganancia de tiempo compensa con mucho la prdida de precisin.
Cuando se desea una evaluacin ms completa de las sales, se
realiza una extraccin con papeta convencional (sobre un mxi-
mo salino y con los tiempos medidos para el primer reujo) con
lavado posterior de la papeta y anlisis qumico subsiguiente.
Anlisis qumico (siempre posible) y fsico (cuando es
posible) de las sales presentes
Para conocer la especie mineralgica de sal presente es necesaria
una cierta cantidad de eorescencia (0,2 gr.) y aunque esta canti-
dad es pequea, en muchos casos no es posible obtenerla y en los
ms favorables slo se consiguen datos en algunos puntos de la
supercie estudiada. El estudio de la especie salina es especial-
mente complejo pues hay que mantener la humedad y tempera-
tura del lugar de muestreo para evitar una transformacin de la
especie/s mineralgica/s.
Contrariamente, con tcnicas geoqumicas y extrayendo la sal
con obleas de arbocell podemos tener un dato semicuantitativo
de cualquier punto de la supercie que deseemos investigar. As,
las metodologas de anlisis qumico permiten una aproximacin
muy exacta de la composicin y movimiento salino en los muros
de los edicios histricos (ver ejemplo en Fig. 3)
Medida de sales en profundidad
En este caso, las medidas experimentales (en el estado actual de
conocimientos) son dicultosas, caras, destructivas y lentas. No
existe otro procedimiento que realizar una perforacin seguida de
una medida de conductividad del polvo (por tramos de perfora-
cin) con algn protocolo adicional para medir la conductividad
base del material (ver el nuestro en Blanco et al: 2005) y discrimi-
nar de esta forma el intervalo de conductividad que se debe a la
presencia de sales.
El lquido resultante de la extraccin puede ser sujeto de
un anlisis qumico y, consecuentemente, obtener informacin
cualitativa y cuantitativa muy detallada. Con estas metodologas
podemos obtener cortes de distribucin de sales en el interior
de un material (ver ejemplo en Fig. 4).
Para la elaboracin de estos cortes es necesaria una cierta mode-
lizacin del comportamiento de los materiales durante el secado y
de la distribucin de sales en profundidad de forma que pueda
extrapolarse el contenido de sales en el interior de los materiales
con un mnimo de perforaciones (Blanco, Colucci, Gisbert, 2006a).
Combinando las medidas superciales de sales y apoyndose
en experimentos de laboratorio, tenemos medianamente elabo-
rado un modelo de movimiento de las sales a travs de sistemas
Figura 2. Sonda para conductivmetro que permite medir la conductividad supercial. El equipo de medida es comercial. La sonda est fabricada sobre diseo
del equipo Arbotante por el Servicio de Instrumentacin Cientca de la Universidad de Zaragoza.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 164 16/9/10 08:54:02
165
Figura 3. Geoqumica de sales asociada los mapas de sales. Ejemplo en la iglesia de Falces (Navarra).
A.-Vista general de la iglesia. Todo el permetro exterior e interior (pilastras exentas incluidas) presentaban ascensos capilares y costras salinas. El edicio es
muy complejo pues desde su creacin en el siglo XII ha sufrido continuas reformas y adiciones, hasta el punto que hay tres pavimentos superpuestos. Dada la
complejidad de la fbrica y la gran cantidad de sales que afectaban el paramento era muy complicado establecer, cundo la humedad provena de cimientos o
cuando lo haca de cubiertas.
B.-Se analiz el agua que proceda de cubiertas un da de lluvia (cubierta de fachada norte y cubierta de fachada sur) as como el agua de un regato de esco-
rrenta que incida sobre el muro oeste y el agua de pozo prximo a la iglesia. Estos anlisis se cotejaron con el anlisis de sales extradas con papetas de forma
que donde el agua provena de cubiertas, la geoqumica de las sales coincida con la del agua de cubiertas, y cuando la humedad provena de cimientos, la
geoqumica de las sales coincida con la del agua del pozo. Los aniones resultaron ser los elementos que ms discriminaban. Los elevados valores de magnesio
indicaban que la humedad haba percolado a travs de un hormign de actuaciones recientes.
C.- Con los datos anteriores se indic en la planta el origen de las humedades. Este mapa interpretativo permite disear las actuaciones arquitectnicas perti-
nentes en cada punto.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 165 16/9/10 08:54:03
166
porosos que tiene en cuenta el tamao del sistema de poros y su
grado de conexin. (Colucci 2002, Blanco et al: 2006b, Buj et al:
2009 y Colucci et al: 2009).
Inters de los resultados
Con las cartografas salinas elaboradas con el mtodo explicado
se pueden obtener las siguientes conclusiones:
A) Identicacin de los frentes hmedos
La zona de mxima evaporacin coincide con la de mxima
acumulacin salina. Su morfologa tiene una relacin estrecha con
la localizacin de la fuente de humedad (Fig. 5). En la interpreta-
cin de esta morfologa hay que tener en cuenta que la disposicin
inicial de acumulacin de sales puede modicarse a posteriori
por impactos superciales de lluvias cortas y por la variaciones
ambientales de humedad y temperatura.
B) Identicacin de la procedencia del agua y materiales atra-
vesados
Este tema lo hemos abordado a travs de una metodologa
de anlisis geoqumico integral desarrollado sobre la hiptesis de
que los solutos van a dar lugar a las sales tienen su origen en
cuatro posibles composiciones:
1. Agua fretica en un pozo prximo al edicio.
2. Agua de lluvia tras su percolado por las cubiertas.
3. Extracto en agua destilada de los distintos materiales del
edicio.
4. Extracto con papeta de las sales en un punto determinado
del monumento.
Es evidente que las sales presentes en un punto 4 del edicio
sern resultado de las sales de una fuente fretica de humedad
ms lo disuelto en los materiales atravesados (1+3) o de una fuente
pluvial de humedad ms lo disuelto en los materiales atravesa-
dos (2+3) o, en los casos ms complicados, de la suma de todos
(1+2+3). Esta metodologa permite identicar la procedencia de
la humedad que generan las sales y tambin si algunas de ellas
provienen preferentemente de alguno de los materiales atravesa-
dos. Nuestro trabajo en la Bveda Regina Martirum (Franco et alii:
2008) es un ejemplo exhaustivo de estas posibilidades; el ejemplo
de la Fig. 3 abunda en el mismo sentido.
C) Control en la evolucin de las sales tras actuaciones de
restauracin.
En el desarrollo de los protocolos de aplicacin de obleas,
Figura 4. Cartografa de sales en profundidad. Ejemplo de la bveda Regina Martirum con frescos de Francisco de Goya en la Baslica del Pilar.
En la actuacin de 2004/05 se restaur una gotera que haba desprendido una parte de la capa pictrica generando una gran acumulacin de sales. Las pinturas se
arrancaron y antes de volver a adherirlas se estudiaron las acumulaciones salinas en el enfoscado para posteriormente proceder a la desalacin.
A.- Estratigrafa de morteros y capa pictrica. El arranque inclua capa pictrica ms enlucido (despegue en el nivel estriado).
B.-Uno de los cortes realizados en los que se representa la cantidad de sales presentes a distintas profundidades. El mortero de yeso, muy poroso, tena una eo-
rescencia supercial que se retir con brocha, pero el cuerpo del mortero tenia escasa concentracin de sales; contrariamente el ladrillo, microporoso y con velo-
cidad de secado mucho ms lenta que el enfoscado, haba acumulado una gran cantidad de sales y presentaba, adems, una retencin selectiva del magnesio.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 166 16/9/10 08:54:04
167
uno de los fenmenos que comprobamos fue que la aplicacin de
una oblea con exceso de agua genera una halo salino perimetral
a la zona de aplicacin. En el estudio de restauraciones antiguas
hemos constatado que la reposicin del mortero en las prdidas
genera un halo salino semejante en las pinturas originales que
rodean a la prdida (ver Fig. 6). La documentacin de este proceso
nos permite establecer estrategias para evitarlo y vericar la eca-
cia de las desalaciones.
D) Cartografa cuantitativa y composicionalmente selectiva
El uso de obleas de arbocell combinado con el anlisis geoqu-
mico permite medidas cuantitativas de uno o varios cationes sali-
nos mediante el lavado de la oblea y posterior anlisis qumico del
lquido. Esta aproximacin puede ser conveniente cuando, como
en el caso de la catedral de Tudela (ver Fig. 7), hay un elemento
salino que es mucho ms agresivo que el resto de sales.
E) Control de los movimientos de la sal: Secado y evolucin
posterior.
Los experimentos de laboratorio (ColucciI 2002, Blanco M. et
al. 2006a) y los datos cartogrcos (g. 4 y 8) han probado que,
durante el secado, la sal emigra desde los materiales macroporo-
sos (primeros en secar) a los microporosos (ltimos en secar).
Los cambios de humedad y temperatura del aire son, sin
duda, otro motor en el transporte cuyos efectos pueden estudiarse
con la metodologa aqu expuesta. Datos recientes nos permiten
pensar que el ujo de vapor de agua a travs de los muros puede
ser un mecanismo incluso ms importante que el anterior; ste es
un camino poco explorado ya que no disponemos de una forma
ecaz de medir los ujos de vapor de agua a travs de muros en
paramentos histricos.
Figura 5. Valla (A) del edicio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
Cartografa supercial de sales (B) de un tramo de la valla perimetral. En la
cartografa se aprecia una acumulacin de sales entre los 50 y 70 cm. de
altura que se mantiene constante en toda la corrida y que corresponde a
los ascensos capilares en el muro provocados por el agua de lluvia desde el
terreno anexo. En los dos lados y junto a las dos pilastras que limitan el pao
hay dos mximo salinos provocados por orines. En el mximo de la izquierda
se aprecia que las sales se han difundido por las juntas del sillar. Esto indica
que la junta de sillar esta abierta y que por su posicin incluso en lluvias
cortas- el agua percola hacia el interior del muro mojndolo ms y haciendo
que esa zona seque ms tardamente. Por difusin la sal emigra hacia esas
zonas de secado tardo.
Sealemos que las juntas de sillar pueden tener unos comportamientos
encontrados. Si estn en buen estado y selladas con mortero tradicional, no
difunden la sal. Si estn deterioradas (como en este caso) o rejuntadas con
cemento Prtland, la acumulan.
Figura 6. Cartografa de sales documentando halos salinos. Ejemplo de la
bveda Regina Martirum con frescos de Francisco de Goya en la Baslica
del Pilar.
En los dos ejemplos presentados de la bveda se aprecian restauraciones
antiguas (fruto de goteras histricas que provocaron pequeas prdidas
pictricas) que se retocaron aprovechando la actuacin del 2004/05. Antes
de retocarlos se estudi su estado y, entre otras actuaciones, se realizaron las
cartografas salinas superciales (fotos de la izquierda).
En ambos casos se aprecia un halo salino perifrico a la prdida pictrica y
resultado de la removilizacin de sales producida por el agua del mortero de
restauracin al aplicarse sobre el sustrato con sales. En las nuevas reposi-
ciones realizadas en la actuacin del 2004/05 se tomaron diversas medidas
para eliminar esos halos salinos perimetrales.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 167 16/9/10 08:54:08
168
Conclusiones
Hemos puesto a punto un sistema de cartografa de sales en
paramentos histricos que se est revelando muy ecaz para
establecer:
a) Distribucin y composicin de las sales en los paramentos
ptreos. Relacin de las distintas sales con las patologas
asociadas.
b) Posicin de los frentes hmedos y origen espacial de la hume-
dad.
c) Origen de la humedad (tipo de agua: fretica o pluvial) y mate-
riales atravesados.
d) Movimientos y cambios de la paragnesis salina en el edicio
considerado.
Agradecimientos
Deseamos mostrar nuestro agradecimiento a la Institucin Prnci-
pe de Viana (Navarra), Instituto del Patrimonio Cultural de Espa-
a, Direccin General de Patrimonio de la Diputacin General de
Aragn y a la empresa Tracer Conservacin y Restauracin, por la
autorizacin para el uso de datos procedentes de Informes reali-
zados para cada una de estas entidades.
Figura 7. Cartografa de sales con representacin cuantitativa de un determi-
nado elemento. Ejemplo de la portada Sur de la catedral de Tudela.
A.- Cartografa del total de sales realizada por conductividad.
B.- Cartografa cuantitativa de la relacin de magnesio frente a otros cationes.
Las zonas ms sensibles a sufrir daos importantes son aquellas donde se
superpone alto contenido salino y alto contenido en magnesio.
Las pautas de movimiento del magnesio, muy diferentes a las del sodio y del
potasio, han resultado ser una constante pues en las cartografas de las otras
dos portadas, tiende, como en sta, a acumularse en las zonas bajas y en el
centro del arco.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 168 16/9/10 08:54:11
169
Figura 8. Movimientos de la sal durante el secado. Ejemplo en un capitel del interior de la catedral de Tudela.
En el caso que presentamos, las sales son resultado de una intrusin de agua de cubiertas (la gotera intrusa agua desde la parte superior izquierda de la foto A
que ya estaba reparada cuando estudiamos el capitel.
B.- Esquema litolgico del capitel y la pilastra. La mayor parte de la fbrica esta constituida por una caliza micrtica con una porosidad de tipo microporo. En una
restauracin de 1983 se sustituyeron dos sillares de caliza por sillares de arenisca del valle del Ebro (macroporosa).
C.- En la cartografa salina se aprecia como la sal se acumula en las partes mas altas, tambin en una junta entre el capitel y los sillares de la pilastra ( junta sellada
con mortero Prtland) y tambin en la caliza en la periferia de los sillares de arenisca por efecto de la difusin de la sal hacia el material que ms tiempo tarda en
secar (la caliza).
Bibliografa
BLANCO, M.; COLUCCI, F.; GISBERT, J. y LOPEZ, P. (2005):
Protocolo para establecer la conductividad base de un material.
II Congreso de Investigacin en Conservacin-Restauracin del
Patrimonio Cultural, Barcelona.
BLANCO, M.; COLUCCI, MF.; GISBERT, J. (2006a): Modelo
de distribucin de las sales en materiales ptreos porosos. Libro
de Actas del X Simposio sobre Centros Histricos y Patrimonio
Cultural de Canarias, CICOP, pp. 60-67.
BLANCO, M.; COLUCCI, MF.; GISBERT, J. (2006b): Modelo
de movilizacin de sales en materiales ptreos porosos: Un caso
de desalacin. Libro de Actas del X Simposio sobre Centros Hist-
ricos y Patrimonio Cultural de Canarias, CICOP pp. 135-139.
BLANCO, M.; COLUCCI, M.F.; GISBERT, J.; FRANCO, B.;
LPEZ P.; SANCHEZ, A. (2006): I Sali Negli Interrventi di Restau-
ro: Cartografa e Diagnostica en Le Risorse Lapidee dallantichit
ad oggi in Area Mediterranea. Canosa di Puglia (Bari). Vanni
Badino y Giuseppe Baldasarre Ed.: 123-128.
BORELLI, E. (1994): Standardization of removal salts method
from porous support and its use as diagnostic tool. III Intern.
Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterra-
nean Basin. Ed. Fassina, V.; Ott, H; Zezza, F., Venice pp.163-167.
BUJ FANDOS, O.; MCKINLEY J.; GISBERT AGUILAR, J.;
SMITH B.; BLANCO DOMINGUEZ, M. y COLUCCI, F. (2009):
Evaluation of the Susceptibility to salt weathering: Permeability
measurements, VII forum italiano di Scienze Della Terra. Geoita-
lia, Rimini: Vol 3, pp. 262.
COLUCCI, F. (2002): Studio sulla mobilit dei Sali in materiali
lapidei con diversa porosit: applicazioni nel restauro del patri-
monio architettonico in materiali lapidei con diversa porosit:
applicazioni nel restauro del patrimonio architettonico, Tesis de
Laura, Departamento di Scienze della Terra e Geologico Univer-
sit di Bologna.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 169 16/9/10 08:54:12
170
COLUCCI, F.; GISBERT AGUILAR, J.; BALTUILLE, J.M.; BUJ
FANDOS, O. (2009): Salt Distribution mapping on building
stones: comparison of destructive and no-destructive techniques,
VII forum italiano di Scienze Della Terra, Geoitalia, Rmini: Vol
3, pp. 265.
FRANCO OCHOA, B.; GISBERT AGUILAR, J.; MATEOS
ROYO, I.; NAVARRO ECHEVARRA, P.; LPEZ JULIN, P. (2008):
Evaluacin del estado de salinizacin de las pinturas murales de
Goya en la bveda Regina Martirum de El Pilar de Zaragoza,
Bienes Culturales, n 8, Ciencias Aplicadas al Patrimonio, pp.
183-195.
FRANCO, B.; GISBERT, J.; COLUCCI, M. F.; MATEOS, I.;
NAVARRO, P.; BLANCO, M.; BUJ, O. (2008): Salt crystalization
in the Goyas frescos (Zaragoza, Spain): features, desalination and
restoration criteria. Salt weathering on buildings ans stone sculp-
tures, Copenhagen: 229-236.
GISBERT, J.; FRANCO, B.; MATEOS, I.; NAVARRO, P. (2002):
Deterioro de los materiales ptreos por sales: Cintica del proce-
so, cartografa y mtodos de extraccin. I Congreso GEIIC. Valen-
cia: 287-294.
GISBERT AGUILAR, J.; BLANCO DOMINGUEZ, M.; BUJ
FANDOS, O. y COLUCCI F. (2009): Evaluation of the Suscepti-
bility to salt weathering: Salt cartography , VII forum italiano di
Scienze Della Terra, Geoitalia, Rimini: Vol 3, 261.
REDMAN Ch.(1999): Cellulose sorbents: an evaluation of their
working properties for use in wall painting conservation, The
Conservator, n 23: 68-76.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 170 16/9/10 08:54:12
171
Introduccin
La conservacin de la produccin artstica asociada al Patrimo-
nio Cultural plantea dos problemas fundamentales. Por una parte,
es necesario, en el mayor grado posible, mostrar al pblico esta
produccin, que constituye el Patrimonio Histrico de un pas.
Esta circunstancia impone la necesidad de emplear fuentes de
iluminacin apropiadas que permitan una adecuada percepcin
de los bienes culturales. Por otra parte, una conservacin adecua-
da de las obras a exponer requiere reducir al mnimo la interac-
cin con la radiacin electromagntica con objeto de minimizar el
dao producido sobre las mismas. En el caso de la iluminacin de
pinturas rupestres, existen factores de diversa ndole que hacen
que la iluminacin juegue un papel especialmente importante.
En cualquier caso, hay dos requerimientos fundamentales que se
deben satisfacer: minimizar el dao que se produce sobre la obra
y obtener una reproduccin ptima del color de la misma.
La Cueva de los Murcilagos est ubicada en la localidad de
Zuheros, Crdoba. En esta cueva se localiza un nmero signica-
tivo de importantes manifestaciones del arte rupestre y constituye
uno de los yacimientos Neolticos ms importantes de Andaluca,
siendo la primera localizacin en la que aparecen muestras del
arte correspondiente al Paleoltico Superior en esta comunidad.
Con el nimo de disear un sistema de iluminacin adecuado,
hemos medido la reectancia espectral de algunas de las pintu-
ras ubicadas en esta cueva. Para ilustrar los resultados obteni-
dos, en este trabajo slo consideramos una de ellas. Tambin se
han realizado medidas de la reectancia espectral de la piedra
sobre la que la que se encuentra la pintura considerada. En la
gura 1 se muestra la pintura que se analiza en este trabajo y el
procedimiento de medida. A partir de la medida de la reectancia
espectral, se ha procedido a la caracterizacin colorimtrica de
la pintura y de la piedra que la soporta (Seccin 2). Para llevar a
cabo esta caracterizacin hemos considerado que la pintura es
observada en condiciones ptimas, en lo que a la reproduccin
del color respecta, bajo la iluminacin que proporciona la distri-
bucin espectral de un cuerpo negro a una temperatura T
t
=1850
K. Se ha elegido este iluminante como referencia porque esta es
la temperatura aproximada que tendra una antorcha, que era la
fuente de iluminacin empleada por los artistas originales. Con
este criterio, los valores triestmulo que se obtienen, tanto para la
pintura como para la roca, son los correspondientes al estmulo
de color percibido por los creadores de la obra. En lo subsiguiente
en este trabajo consideraremos estos valores triestmulo como los
valores de referencia. Por supuesto, conviene sealar que la adop-
cin de este criterio concerniente a la iluminacin primigenia de
la obra de arte implica la asuncin de que la percepcin del color
del sistema visual humano en el Paleoltico Superior era similar a
la que conocemos en la actualidad. Esta suposicin, aunque no
puede ser contrastada, no parece descabellada si consideramos
que en el Paleoltico Superior ya haba desarrollada una conduc-
ta moderna completa (este trmino se emplea en antropologa,
arqueologa y sociologa para referirse a una serie de rasgos y
habilidades caractersticos que diferencian al humano actual y sus
antepasados recientes de los actuales primates y de otros linajes
de homnidos ya extinguidos), incluyendo el lenguaje, la msica y
otras generalidades culturales.
4.2. Iluminacin no invasiva de pinturas rupestres. Anlisis de la
percepcin del color
Jess Zoido, Daniel Vzquez y Antonio lvarez
Departamento de ptica
Universidad Complutense de Madrid. Escuela Universitaria de ptica
Figura 1. Pintura rupestre y procedimiento de medida.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 171 16/9/10 08:54:12
172
La Seccin 3 de este trabajo se dedica a analizar los cambios en
la percepcin del color que la pintura y la piedra presentan cuando
se emplean para su iluminacin diferentes fuentes de luz: cuer-
po negro a diferentes temperaturas, los 38 iluminantes recomen-
dados por la CIE y una lmpara halgena. Las variaciones en la
percepcin del color son evaluadas cuantitativamente calculando
las distancias en el espacio CIELAB entre el estmulo de color que
percibe el observador cuando se ilumina la obra con la antorcha
(valores triestmulo de referencia) y el estmulo de color que se
genera cuando se emplea cualquier otro iluminante. Este anlisis
nos permitir llevar a cabo una evaluacin cuantitativa del compor-
tamiento colorimtrico de las diferentes fuentes de luz considera-
das cuando se emplean para iluminar pinturas rupestres.
Como ya se ha mencionado, aunque una adecuada percep-
cin del color de la obra de arte es importante, es imprescindi-
ble tener en cuenta los criterios de conservacin de la misma.
Teniendo este hecho en cuenta, la eleccin de la fuente de luz ms
adecuada requiere llevar a cabo un anlisis detallado del dao
que se produce sobre la pintura a iluminar. En la Seccin 4 utili-
zamos la funcin de respuesta espectral relativa (funcin de dao)
propuesta por la CIE para calcular, para todos los iluminantes
empleados previamente en este trabajo, la irradiancia efectiva que
produce dao sobre la pintura considerada. A partir de los resul-
tados obtenidos se lleva a cabo una comparacin cuantitativa del
comportamiento de las diferentes fuentes de luz en lo que a la
generacin de dao respecta.
Las pinturas consideradas en este trabajo presentan un tono
fundamentalmente rojizo. Esta unicidad tonal simplicar el dise-
o de una fuente de luz cuya distribucin espectral de potencia
radiante minimiza el dao causado por la interaccin de la radia-
cin con el pigmento que constituye la pintura, sin un cambio
apreciable en el estmulo de color producido respecto a la sensa-
cin de color percibida por los artistas originales. Con objeto de
minimizar la exposicin de la pintura a la radiacin, se emplearn
bajos niveles de iluminacin de fondo. Otra consecuencia impor-
tante de esta medida en el contexto que nos ocupa es que tambin
se favorece la adaptacin visual del observador.
Tomando como punto de partida la hiptesis introducida por
Miller, en la ltima parte de este trabajo proponemos una fuente
de luz cuya distribucin espectral, minimizando la absorcin de
radiacin, reduce el dao producido sobre la pintura y optimiza
la percepcin del color de la misma. El procedimiento seguido
en este trabajo se puede generalizar para optimizar sistemas de
iluminacin empleados para cualquier otro tipo de obra de arte.
Caracterizacin colorimtrica de la pintura y
la piedra
En primer lugar, se ha procedido a medir la reectancia espectral
del pigmento que constituye la pintura en cuatro zonas diferen-
tes de la misma. En lo sucesivo, la curva promedio resultante de
estas medidas se denotar por
p
() . Tambin se ha medido la
reectancia espectral,
r
()
, de la piedra en ausencia de pigmen-
to en los alrededores de la pintura. Estas medidas han sido lleva-
das a cabo empleando un espectrofotmetro AvaSpec-2048-2, en
el rango espectral comprendido entre 400 nm y 750 nm y con
un intervalo de medida de 5 nm Las curvas que representan las
reectancias espectrales medidas para la pintura y la piedra se
muestran en la gura 2. Con objeto de llevar a cabo los clculos
pertinentes, estas curvas han sido interpoladas previamente. Tal
y como previamente ha sido puesto de maniesto, asumimos que
la fuente de luz empleada por los artistas originales era una antor-
cha, de tal forma que consideramos que la reproduccin de color
adecuada se obtiene cuando se ilumina la pintura con la distribu-
cin espectral radiante de un cuerpo negro a temperatura T
t
=1850
K, la cual est dada por:
S
Tt
()=
c1
1
e 1
c2 /(Tt)
W.m
-3
. (1)
Las dos constantes en esta expresin son c
1
=2hc
2
=3.741832x10
-16
W.m
2
y c
2
=hc/k=1.438786x10
-2
m.K. El estmulo de color que se
genera cuando la pintura cuya reectancia espectral se muestra
Figura 2. Curvas de reectancia espectral. (a) pintura y (b) piedra.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 172 16/9/10 08:54:14
173
en la gura 2 se ilumina con esta distribucin espectral, est espe-
cicado por sus correspondientes valores triestmulo:
X
i
T
t
, p
= K
T
t
S
T
t
(
j
)
p
(
j
) x
i
j =1
N
(
j
)
(i=1, 2, 3), (2)
Donde
^
x () son las tres funciones de mezcla que caracterizan
al observador patrn CIE 1931, [
1
,
N
]=[400,750] nm es el intervalo
espectral en el que se han medido las reectancias y =1 nm Con
este ltimo valor, el nmero de longitudes de onda en que queda
dividido el espectro visible es N=350. De forma similar, los valo-
res triestmulo de la piedra cuando se ilumina con la distribucin
espectral (1) estn dados por:
X
i
T
t
,r
= K
T
t
S
T
t
(
j
)
r
(
j
) x
i
j =1
N
(
j
)
(i=1, 2, 3). (3)
En las ltimas dos ecuaciones, la constante K
T
t
se calcula consi-
derando como estmulo blanco de referencia la distribucin (1) del
cuerpo negro. Su valor se obtiene de la siguiente manera:
K
T
t
=
100
S
T
t
(
j
)
x
2
j =1
N
(
j
)
(4)
A partir de las ecuaciones previas, se han calculado las corres-
pondientes coordenadas cromticas (x
p
1
, x
p
2
)
Tt
y (x
r
1
, x
r
2
)
Tt
de la pintu-
ra y la piedra respectivamente cuando ambas son iluminadas con
una antorcha. La posicin en el diagrama cromtico CIE 1931 de
las cromaticidades obtenidas se representan en la gura 3.
Tal y como se ha indicado previamente, los valores triestmulo
(2) y (3) que se obtienen al iluminar la pintura y la roca con la
distribucin espectral (1) son considerados como los estmulos de
referencia. Todas las variaciones de los parmetros colorimtricos
se calcularn a partir de estos valores triestmulo.
Desplazamientos cromticos
En esta seccin analizaremos las variaciones de color que expe-
rimentan la pintura y la roca cuando se iluminan con distintas
fuentes de luz diferentes de la antorcha. En la subseccin 3.1 se
analizan los desplazamientos cromticos cuando la fuente de luz
empleada es la distribucin espectral del cuerpo negro a diferen-
tes temperaturas. Los cambios de color que se producen cuando
se emplean como fuentes de luz los diferentes iluminantes reco-
mendados por la CIE se analizan en la subseccin 3.2.
Variaciones de las caractersticas colorimtricas con la
temperatura de la distribucin del cuerpo negro
Ahora consideraremos que, tanto la pintura como la piedra se
iluminan con la distribucin espectral del cuerpo negro a tempe-
raturas diferentes de TT
t
. En este caso, la distribucin espectral est
dada por:
S(T, ) = K (T)
c
1
5
1
e
c
2
/(T
t
)
1
W.m
-3
, (5)
T corresponde a la temperatura del cuerpo negro. El valor de
K(T) se elige de tal manera que la exitancia radiante espectral del
cuerpo negro cuya temperatura se considera coincida con la del
cuerpo negro a la temperatura TT
t
de la antorcha, es decir:
K (T) =
S
T
t
c
1
j
5
e
c
2
/(
j
T )
1
j =1
N
, (6)
con
S
T
t
= S
T
t
(
j
)
j =1
N
. (7)
Figura 3. Localizacin en el diagrama cromtico CIE 1931 de las cromaticida-
des correspondientes a la pintura y la piedra cuando se iluminan con la distri-
bucin de un cuerpo negro a la temperatura
T
T
t
= 1580 K.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 173 16/9/10 08:54:16
174
Con objeto de llevar a cabo una comparacin cuantitativa del
dao producido por los diferentes iluminantes, es importante
que todos ellos tengan la misma exitancia radiante total. De esta
forma, la normalizacin de la distribucin que introduce la cons-
tante K(T) jugar un papel importante en el momento de calcular
el dao que causa sobre la pintura la fuente de radiacin conside-
rada. Los valores triestmulo de la pintura y la piedra cuando se
iluminan con la distribucin espectral (6) estn dados por:
X
i
p
(T) = K
T
S(T,
j
)
p
(
j
)
x
i
j =1
N
(
j
)
(i=1, 2, 3) (8)
y
X
i
r
(T) = K
T
S(T,
j
)
r
(
j
)
x
i
j =1
N
(
j
)
(i=1, 2, 3) (9)
Respectivamente, con:
K
T
=
100
S(T,
j
)
x
2
j =1
N
(
j
)
. (10)
Con esta eleccin de la constante K
T
, hemos asumido que,
en cada caso, el estmulo blanco de referencia es la fuente de luz
empleada para iluminar la pintura. Los valores triestmulo se han
calculado en el rango de temperaturas comprendido entre T=1000
K (fuente de luz muy clida) y T=7000 K (fuente de luz fra) en
intervalos T=100 K. Considerando las ecuaciones (8) y (9) hemos
calculado tambin las coordenadas cromticas, )) ( ( (
2 1
T x T x
p p
,
)) y
)) ( ( (
2 1
T x T x
r r
))
,
, asociadas con la pintura y la piedra respectiva-
mente cuando la fuente de luz empleada corresponde a la distri-
bucin espectral (5). La variacin de estas coordenadas cromticas
con la temperatura del cuerpo negro se muestra en la gura 4.
El comportamiento que muestra la variacin de las coordena-
das cromticas es el esperado. Cuando la temperatura del cuer-
po negro utilizado como fuente de luz aumenta, las coordenadas
cromticas de la pintura y la piedra tienden a acercarse al centro
del diagrama cromtico. La curva que describe la variacin de
las coordenadas cromticas de la piedra prcticamente coincide
con la curva del cuerpo negro. Sin embargo, la pintura siempre
presenta un tono ms rojizo que el correspondiente a esta curva.
Evidentemente, si uno analiza la reectancia espectral de la pintu-
ra que se muestra en la gura 2, este comportamiento no resulta
nada sorprendente.
Con objeto de llevar a cabo una evaluacin cuantitativa de las
diferencias del estmulo de color que representa a la pintura y la
piedra cuando se iluminan con la antorcha y el estmulo de color
que generan cuando se iluminan con la distribucin espectral del
cuerpo negro a temperatura T, todos los estmulos de color, espe-
cicados inicialmente en el sistema CIE 1931, se han transformado
al espacio de color CIELAB. En este espacio, las coordenadas (L*,
a*, b*) que especican un estmulo de color estn relacionadas con
los correspondientes valores triestmulo (X
1
, X2, X3), que especi-
can el estmulo en el espacio CIE 1931, a travs de las siguientes
relaciones:
L* =116
X
2
X
2,w
1/ 3
16
,
a* 500
X
1
X
1,w
_
,
1/ 3
X
2
X
2,w
_
,
1/ 3
1
]
1
1
, (11)
Y
b* 200
X
2
X
2,w
_
,
1/ 3
X
3
X
3,w
_
,
1/ 3
1
]
1
1
,
Figura 4. Curvas paramtricas )) ( ( (
2 1
T x T x
p p
, )) y )) ( ( (
2 1
T x T x
r r
, )) que muestran en
el diagrama cromtico CIE 1931 la variacin de las coordenadas cromticas de
la pintura y la piedra en funcin de la temperatura del cuerpo negro empleado
como fuente de luz..
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 174 16/9/10 08:54:21
175
Donde (X
1, w
, X
2, w
, X
3, w
) son los valores triestmulo de la fuente
de luz que se emplea en cada caso con X
2,w
=100. Considerando
estas transformaciones y los valores triestmulo (2) y (3) previa-
mente calculados, hemos obtenido las coordenadas, ) , , (
p
T
p
T
p
T
t t t
b a L
y ) , , (
r
T
r
T
r
T
t t t
b a L , en el espacio CIELAB para la pintura y la piedra
respectivamente cuando se iluminan con una antorcha. De
forma similar, utilizando los valores triestmulo (8) y (9), hemos
calculado tambin las coordenadas, )) ( , ( ) , ) ( ( T b T a T L
p p p
y
)) ( ( ( ( T b T a T L
r r r
,
)
,
) , en el espacio CIELAB asociadas a la pintu-
ra y la piedra cuando la fuente de luz empleada es la distribucin
espectral del cuerpo negro a temperatura T
En el espacio CIELAB se puede utilizar la distancia Eucldea
entre dos puntos para representar de forma aproximada la magni-
tud de la diferencia de color percibida por un observador entre los
dos estmulos a los que los puntos estn asociados. De esta forma,
la diferencia de color que se percibe entre la pintura iluminada
por la antorcha y la pintura iluminada por la distribucin espectral
del cuerpo negro a temperatura T se puede calcular a partir de la
siguiente expresin:
E
T
t
p
(T) = L
T
t
p
L
p
(T)
( )
2
+ a
T
t
p
a
p
(T)
( )
2
+ b
T
t
p
b
p
(T)
( )
2
1/ 2
.(12)
De la misma forma, la diferencia de color percibida entre los
estmulos de color que se obtienen cuando la piedra se ilumina
con la antorcha y cuando se ilumina con la distribucin del cuer-
po negro est dada por:
E
T
t
p
(T) = L
T
t
r
L
r
(T)
( )
2
+ a
T
t
r
a
r
(T)
( )
2
+ b
T
t
r
b
r
(T)
( )
2
1/ 2
.(13)
Las curvas (12) y (13) que proporcionan la variacin de las
diferencias de color como una funcin de la temperatura se repre-
sentan en la gura 5. Tal y como se puede apreciar en esta gu-
ra, para una temperatura dada, la distancia entre el estmulo de
color generado al iluminar con la correspondiente distribucin del
cuerpo negro y el que se obtiene al iluminar con la antorcha es
siempre mayor en el caso de la pintura.
Este hecho pone claramente de maniesto que la ilumina-
cin de la piedra es siempre menos crtica que la iluminacin del
pigmento que constituye la pintura. Es decir, cuando empleamos
para iluminar dos fuentes de luz cuyas distribuciones espectra-
les son signicativamente diferentes, las diferencias de color que
se obtienen para la pintura son tambin signicativas, mientras
que en el caso de la piedra estas diferencias pueden resultar
insignicantes.
Generalmente se asume que, si la distancia E entre dos est-
mulos de color es menor que tres unidades CIELAB, estos estmu-
los son indistinguibles entre s. Si la distancia es mayor que esta
cantidad, un observador normal es capaz de apreciar la diferencia
entre los estmulos considerados. De esta forma, cuando la fuen-
te de iluminacin utilizada es la distribucin del cuerpo negro a
temperatura T, los intervalos de temperatura que aparecen en la
gura 5 entre dos lneas rectas consecutivas generan estmulos
de color que proporcionan la misma sensacin a un observador,
son indistinguibles entre s. Un observador patrn no distinguira
los estmulos de color generados cuando se ilumina con la distri-
bucin de dos cuerpos negros cuyas temperaturas se correspon-
den respectivamente con los extremos del intervalo. Teniendo en
cuenta este hecho, el primer intervalo en cada grco (distancias
menores que tres) corresponde a temperaturas de la distribucin
del cuerpo negro que se utiliza como iluminante que proporcionan
estmulos de color indistinguibles del estmulo de color generado
cuando se ilumina con la antorcha. Es decir, desde un punto de
vista colorimtrico, es totalmente equivalente iluminar la pintura
o la piedra utilizando una antorcha que hacerlo con la distribucin
espectral de un cuerpo negro cuya temperatura est comprendida
en el primer intervalo de cada grca. Este intervalo es conside-
rablemente menor en el caso de la pintura, lo que signica que el
rango de variacin de temperaturas para la distribucin del cuerpo
Fig. 5. Distancia entre el estmulo de color generado cuando se ilumina con
una antorcha y el estmulo de color que se obtiene al iluminar con la distribu-
cin espectral de un cuerpo negro a temperaturaT (a) Pintura y (b) piedra. Las
lneas verticales indican los intervalos de temperatura entre cuyos extremos
la distancia es de tres unidades CIELAB. En cada caso, el rango de tempera-
turas entre dos lneas rectas proporciona estmulos de color indistinguibles
entre s. De esta forma, el nmero total de intervalos que contienen tempera-
turas que proporcionan estmulos de color indistinguibles es (a) nf=16 para la
pintura y (b) nf=4 para la piedra.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 175 16/9/10 08:54:23
176
negro en el que la percepcin de color es similar a la que se obtiene
con una antorcha es muy reducido. Sin embargo, en el caso de la
piedra es posible emplear como iluminante una distribucin del
cuerpo negro cuya temperatura vare en el intervalo de tempera-
tura comprendido entre 1000 K y 4000 K obteniendo estmulos de
color que son percibidos de la misma forma que lo sera el estmulo
que se genera al iluminar con la antorcha.
3.2 Variacin de las caractersticas colorimtricas
cuando se emplean diferentes iluminantes patrn.
Source Source
1 A illuminant 21 FL3.3
2 D65 Illuminant 22 FL3.4
3 C illuminant 23 FL3.5
4 D50 Illuminant 24 FL3.6
5 D55 Illuminant 25 FL3.7
6 D75 Illuminant 26 FL3.8
7 FL1 27 FL3.9
8 FL2 28 FL3.10
9 FL3 29 FL3.11
10 FL4 30 FL3.12
11 FL5 31 FL3.13
12 FL6 32 FL3.14
13 FL7 33 FL3.15
14 FL8 34 HP1
15 FL9 35 HP2
16 FL10 36 HP3
17 FL11 37 HP4
18 FL12 38 HP5
19 FL3.1 39 Xenon lamp
20 FL3.2 40 Halogen lamp
Ahora analizaremos el cambio de color que se producen en
la pintura y la piedra cuando empleamos para su iluminacin
un conjunto de 40 iluminantes diferentes. A los 38 iluminantes
recomendados por la CIE, hemos aadido los espectros de una
lmpara de xenn y una lmpara halgena. La numeracin que
hemos empleado y la descripcin de cada iluminante estn conte-
nidas en la Tabla 1.
Sea
S
()
la distribucin espectral del iluminante , (=1, 2, ...,
40). Estas distribuciones se han normalizado para que la exitancia
radiante total de cada iluminante coincida con la de la distribucin
espectral del cuerpo negro a la temperatura de la antorcha. Los
valores triestmulo que se obtienen cuando se iluminan la pintura
y la piedra con el iluminante estn dados respectivamente por:
X
i
p,
(T) = K
(
j
)
p
(
j
)
x
i
j =1
N
(
j
)
(i=1, 2, 3) (14)
Y
X
i
r,
(T) = K
(
j
)
r
(
j
)
x
i
j =1
N
(
j
)
(i=1, 2, 3), (15)
Con
K
=
100
S
(
j
)
x
2
j =1
N
(
j
)
. (16)
A partir de estas expresiones hemos calculado los valores
triestmulo para los 40 iluminantes considerados en la Tabla I,
los cuales nos permiten a su vez calcular las correspondientes
coordenadas cromticas. Los resultados obtenidos se muestran,
representados en el diagrama cromtico CIE 1931, en la gura 6.
Una rpida inspeccin de esta gura pone de maniesto que
las cromaticidades obtenidas, tanto para la pintura como para la
piedra, varan sustancialmente en funcin del iluminante consi-
derado. Este resultado indica claramente que la percepcin de
la obra de arte considerada depende muy signicativamente de
la distribucin espectral de la fuente de luz empleada para su
iluminacin. En consecuencia, a la hora de disear sistemas de
iluminacin para pinturas rupestres deberemos ser especialmente
cuidadosos en la seleccin de la fuente de luz que vamos a utilizar.
En nuestro caso, siguiendo los criterios previamente adoptados,
deberemos seleccionar el iluminante que minimice las diferencias
con el color percibido cuando la pintura se ilumina con una antor-
cha. Con objeto de llevar a cabo tal seleccin, deberemos reali-
zar, en primer lugar, una estimacin cuantitativa de las diferencias
entre el color que se reproduce al utilizar un iluminante determi-
nado y el estmulo de color que realmente pretendemos reprodu-
cir. A tal efecto procederemos como se indica a continuacin.
A partir de los resultados previos hemos transformado los
valores triestmulo (14) y (15), expresados en el sistema CIE 1931,
al sistema CIELAB. Para ello se han utilizado las ecuaciones (11).
Denotaremos por
(L
p
, a
p
,b
p
)
y
(L
r
, a
r
,b
r
)
a las coordenadas en
este espacio que se obtienen para la pintura y la piedra respectiva-
mente cuando la fuente de luz empleada es el iluminante . Con el
n de proceder a una evaluacin cuantitativa del comportamiento
colorimtrico de los cuarenta iluminantes considerados en este
trabajo, hemos calculado la distancia en el espacio CIELAB entre
el estmulo de color asociado con el iluminante y el estmulo de
color que se obtiene cuando la fuente de luz es la antorcha. Esta
distancia est dada por:
Tabla 1. Numeracin y descripcin de los iluminantes. El nmero, , que apare-
ce en las columnas uno y tres es el asignado por nosotros. La nomenclatura
empleada (columnas dos y cuatro) es la propuesta por la CIE 7-12: lmparas
uorescentes comunes; 13-15: lmparas uorescentes de banda ancha; 16-18:
lmparas uorescent es de banda estrecha; 19-21: lmparas de halofosfatos;
22-24: lmparas tipo DeLuxe; 25-29: lmparas uorescentes de tres bandas;
30-32: lmparas uorescentes de mltiples bandas; 33: lmpara simuladora
del iluminante D65; 34: lmpara de descarga de alta presin; 35: lmpara de
sodio de alta presin; 36-38: lmpara de haluros metlicos de alta presin.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 176 16/9/10 08:54:25
177
E
p
= L
p
L
T
t
p
( )
2
+ a
p
a
T
t
p
( )
2
+ b
p
b
T
t
p
( )
2
1/ 2
(17)
Y
E
r
= L
r
L
T
t
r
( )
2
+ a
r
a
T
t
r
( )
2
+ b
r
b
T
t
r
( )
2
1/ 2
(18)
Para la pintura y la piedra respectivamente.
Los valores que se obtienen para estas distancias se represen-
tan en la gura 7. En esta gura se pone claramente de maniesto
cmo, de nuevo, las distancias son considerablemente mayores
para la pintura que para la piedra. Este resultado conrma otra
vez el obtenido anteriormente en la subseccin 3.1: la iluminacin
de la piedra es mucho menos restrictiva que la iluminacin del
pigmento que constituye la pintura. Cuando se utiliza cualquiera
de los iluminantes considerados, las diferencias de color (respecto
al estmulo que se obtiene cuando se utiliza la antorcha como
fuente de luz) que se perciben para la piedra son siempre meno-
res que para el pigmento.
Conviene poner de maniesto el hecho de que, cuando la
pintura se ilumina con cualquiera de las fuentes de luz listadas
en la Tabla 1, los valores que toman todas las distancias son
siempre mayores que tres unidades CIELAB. Esto signica que
el color obtenido al iluminar la pintura con cualquiera de los
cuarenta iluminantes es percibido por un observador de forma
Fig. 6. Diagrama cromtico CIE 1931 en el que se muestran representadas las coordenadas cromticas que se obtienen al emplear como fuentes de iluminacin
los 40 iluminantes listados en la Tabla 1. (a) Coordenadas cromticas para la pintura. (b) Coordenadas cromticas para la piedra.
Fig. 7. Valores de las distancias entre el estmulo de color que se obtiene
cuando la fuente de luz empleada es el iluminante y el estmulo que se
genera cuando se usa la antorcha como iluminante. (a) Distancias obtenidas
al iluminar la pintura, dadas por la ecuacin (17). (b) Distancias obtenidas al
iluminar la piedra, dadas por la ecuacin (18).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 177 16/9/10 08:54:27
178
diferente a como era percibido por los artistas originales. En
el caso de la pintura, la distancia alcanza un valor mximo
de E
p
= 44 unidades CIELAB para el iluminante nmero 34
(lmpara de descarga a alta presin HP1). El valor mnimo es
de E
p
=14 unidades CIELAB y corresponde al iluminante
nmero 22 (lmpara tipo DeLuxe FL3.4). En cualquier caso,
esta ltima distancia, an siendo la mnima, toma un valor
excesivamente elevado, de manera que el color percibido al
emplear este iluminante es considerablemente diferente al que
se percibira utilizando la antorcha. Este anlisis nos lleva a
concluir que ninguna de las cuarenta fuentes de luz analizadas
es adecuada, desde el punto de vista colorimtrico, para ilumi-
nar la pintura. Las distribuciones espectrales de irradiancia de
los iluminantes 34 (mxima distancia) y 22 (mnima distancia)
se representan en la gura 8.
Sin embargo, en lo que a la piedra respecta, para algu-
nas de las fuentes de luz consideradas la distancia obtenida
toma un valor menor o muy ligeramente superior a tres unida-
des CIELAB. En estos casos, el color de la piedra es percibido
sin ninguna variacin, o con una variacin mnima, respecto al
color que mostrara la piedra al ser iluminada con la antorcha.
Los iluminantes que proporcionaran una adecuada percepcin
cromtica de la piedra son los siguientes: 1 (iluminante A), 23
(lmpara tipo DeLuxe FL3.5), 30 (lmpara uorescente multi-
banda FL3.12), 31 (lmpara uorescente multibanda FL3.13), 35
(lmpara de sodio a alta presin HP2) y 36 (lmpara de haluros
metlicos a alta presin).
Como ya hemos mencionado, el estudio realizado nos lleva a
concluir que, en el caso de la pintura que estamos considerando,
no es posible obtener una adecuada reproduccin del color con
ninguno de los iluminantes listados en la Tabla 1. En cualquier
caso, esta Tabla y la gura 7 pueden resultarnos tiles a la hora
de elegir, o despreciar, una fuente de luz para la iluminacin de
pinturas rupestres. El procedimiento seguido en esta seccin se
podra aplicar a la optimizacin, desde un punto de vista colori-
mtrico, del diseo de los sistemas de iluminacin utilizados con
cualquier otro tipo de bienes culturales. Por supuesto, los resulta-
dos que se obtengan dependern de los iluminantes considerados
y de la reectancia espectral de los objetos que se pretende ilumi-
nar. Otro requisito importante es elegir adecuadamente el ilumi-
nante de referencia a partir del cual las distancias de los colores
percibidos se deben minimizar.
Anlisis del dao
Como ya hemos puesto de maniesto, el diseo de un sistema
adecuado para ser empleado en la iluminacin de pinturas rupes-
tres, o de cualquier otro tipo de bienes culturales, requiere llevar
a cabo simultneamente un anlisis de la reproduccin del color
y del dao que la radiacin produce sobre los objetos iluminados.
El primero de estos anlisis se ha llevado a cabo en la seccin
anterior. Ahora, en lo que sigue, pasaremos a evaluar, para cada
uno de los iluminantes considerados en este trabajo, la fraccin de
irradiancia que es susceptible de causar dao. A esta irradiancia la
denominaremos dao efectivo. De acuerdo con las recomenda-
ciones que proporciona la CIE, este dao efectivo est dado por:
E
dm
= S(
j
) D(
j
)
j =1
N
, (19)
Donde S() es la irradiancia espectral de la fuente de luz que
se est analizando y
D() = e
a(
0
)
(20)
Es el factor de dao propuesto por la CIE. En esta ltima
expresin el valor de
o
es de 300 nm y a es una constante cuyo
Fig. 8. Distribucin espectral de irradiancia de: (a) iluminante 22 (lmpara tipo DeLuxe FL3.4) que minimiza la distancia al estmulo de color que se produce
cuando la pintura se ilumina con la antorcha; (b) iluminante 34 (lmpara de descarga a alta presin HP1) que proporciona el valor mximo de la distancia.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 178 16/9/10 08:54:28
179
valor es de 0.0115 nm
-1
cuando se consideran pinturas oleaginosas
(es el caso ms similar a las pinturas rupestres que hemos conseg-
uido encontrar). Introduciendo en la expresin (19) la distribucin
espectral (5) hemos calculado el dao efectivo, E
dm
(T), en
funcin de la temperatura del cuerpo negro cuya distribucin
espectral se emplea como iluminante. El dao E
dm
(T) es una
funcin que crece montonamente con la temperatura y, para
el rango de temperaturas considerado en este trabajo (1000 K a
7000 K), sus valores mnimo y mximo son 47 W.m
-2
y 985 W.m
-2
respectivamente. El dao efectivo producido por la antorcha es
E
dm
(1850) =112 W.m
-2
.
De forma similar, cuando la distribucin espectral
S
()
del
iluminante , de los que guran en la Tabla 1, se introduce en la
expresin (19), obtenemos el dao efectivo, E
dm
, para el ilumi-
nante correspondiente. Los resultados obtenidos se representan
en la gura 9. El valor mnimo del dao ( E
dm
1
=338 W.m
-2
) se
obtiene para el iluminante A (=1) y el valor mximo ( E
dm
21
=1065
W.m
-2
) se alcanza con la lmpara de halofosfatos FL3.3 (=21). En
cualquier caso, todos los iluminantes producen un dao efectivo
superior al de la antorcha.
Los iluminante que proporcionan valores ms pequeos
del dao son aqullos cuya numeracin se corresponde con los
valores =1, =35 y =34 pero, tal y como se puede observar en
la gura 7 (a), para estos iluminantes el valor de la distancia (17)
es muy elevado (18, 15 y 44 unidades CIELAB respectivamente),
por lo que no proporcionaran una adecuada percepcin del color
de la pintura.
Cuando se calcula el dao efectivo a partir de las expresiones
(19) y (20), los resultados que se obtienen no dependen de la
reectancia espectral del objeto que se ilumina. Este hecho no
resulta muy intuitivo ya que parece evidente que el dao causado
sobre el objeto debe depender de su reectancia. Con objeto de
tener en cuenta esta circunstancia, hemos considerado el criterio
propuesto por Miller. Segn este criterio, la absorcin de radiacin
electromagntica es mnima cuando la forma de la distribucin
espectral del iluminante coincide con la reectancia espectral del
objeto que va a ser iluminado. Nosotros nos referiremos a una
fuente de luz que presente estas caractersticas como iluminante
ptimo de Miller. En nuestro caso, la distribucin espectral rela-
tiva de esta fuente de luz debe coincidir con la reectancia espec-
tral del pigmento que constituye la pintura, es decir:
S
opt
() =
p
() . (20)
Cuando introducimos esta distribucin en la expresin (19),
obtenemos que el correspondiente dao efectivo es
E
dm
opt
=450
W.m
-2
. Este valor est indicado en la gura 9 por la lnea disconti-
nua. Considerando la ecuacin (17), tambin hemos calculado la
distancia,
E
opt
p
, que mide la diferencia de color que se percibe
entre el estmulo de color generado cuando la pintura se ilumi-
na con la antorcha y el que se produce cuando la fuente de luz
utilizada es el iluminante ptimo de Miller (20). El valor que se
obtiene es
E
opt
p
= 10 unidades CIELAB. Aunque en la gura 9
podemos observar que el valor del dao que produce el ilumi-
nante ptimo de Miller es ligeramente superior que el que produ-
cen los tres iluminantes mencionados anteriormente (=1, =35 y
=34), tambin podemos apreciar en la gura 7 (b) que el valor
de la distancia
E
opt
p
para este iluminante es considerablemente
menor que el valor de la distancia
E
p
que se obtiene para los
cuarenta iluminantes que se consideran en este trabajo. A partir
de estos resultados, podemos concluir que, aunque hay fuentes de
luz que proporcionan un dao efectivo algo menor que el asocia-
do al iluminante ptimo de Miller, es este ltimo el que proporcio-
na una mejor reproduccin cromtica de la pintura considerada.
Conclusiones
En este trabajo hemos analizado el cambio en la percepcin del
color que se produce cuando una pintura rupestre se ilumina con
diferentes fuentes de luz. Tambin hemos cuanticado el dao
efectivo que estas fuentes producen sobre la pintura. Como conse-
cuencia del estudio llevado a cabo, proponemos la utilizacin,
en el caso que nos ocupa, de un iluminante ptimo (iluminante
ptimo de Miller). La distribucin espectral de este iluminante es
tal que proporciona valores muy bajos del dao efectivo y una
reproduccin del color con una calidad muy superior a la que se
obtiene con el resto de las fuentes de luz que hemos considerado
en este trabajo.
El procedimiento seguido en este trabajo es susceptible de
ser sistematizado con objeto de aplicarlo en la optimizacin, en
lo que a la percepcin del color y el dao producido respecta,
de sistemas de iluminacin aplicados a cualquier otro tipo de
bienes culturales. Por supuesto, los resultados que se obtengan
en cada caso sern diferentes y dependern de las fuentes de
luz consideradas y de la reectancia espectral de los objetos
que se quieren iluminar.
Fig. 9. Dao efectivo producido por los cuarenta iluminantes listados en la
Tabla 1. La lnea discontinua indica el valor, E
dm
opt
, del dao que se obtiene
para el iluminante ptimo de Miller.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 179 16/9/10 08:54:31
180
Bibliografa
CIE, (2004): Colorimetry, CIE Publication No 15. Vienna: CIE
Central Bureau.
CIE, (2004): Control of damage to museum objects by optical
radiation, CIE Publication No 157, Vienna: CIE Central Bureau.
CUTTLE, C., (1996): Damage to museum objects due to light
exposure, Lighting Research and Technology, 28(1), 1 -9.
CUTTLE, C., (1988): Lighting works of art for exhibition and
conservation, Lighting Research and Technology, 20(2), 43-53.
GARCA, I., (1999): La conservacin preventiva y la exposicin
de objetos y obras de arte, K.R., S.L.
HOON, K. and HONG-BUM, K., (2000): New evaluation
method for the lightfastness of color papers by radiant energy, J.
Illum. Eng. Soc., 17-24.
MILLER, J.V., (1993): Evaluating fading characteristic of light
sources, NoUVIR Research Co., Pasadena.
SCHAEFFER, T., (2001): Effects of Light on materials in collec-
tions, Getty conservation Institute, 2001.
WYSCECKY G. and STILES W.S., Color Science: Concepts and
methods, Quantitative Data and Formulae, 2nd Edition, John
Wiley & Sons, New York (2000).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 180 16/9/10 08:54:32
181
4.3. El plomo en las vidrieras histricas: caractersticas, deterioro y
conservacin
Fernando Corts Pizano
Fundaci Mas Carandell. Reus
Introduccin
Las vidrieras tradicionales occidentales estn formadas por tres
materiales principales: el vidrio, el plomo y un tercer elemento,
a menudo presente pero no siempre imprescindible, que son
las pinturas fundibles aplicadas sobre los vidrios. Esta sencilla
y exitosa combinacin de elementos ha producido algunas de
las obras de arte ms bellas de nuestros edicios histricos
religiosos desde el siglo XII hasta la actualidad.
El vidrio, evidentemente, es el material ms importante
dado que es el que dene la esencia de una vidriera. Las pintu-
ras fundibles, por su parte, se aplican opcionalmente sobre la
supercie del vidrio para representar guras, motivos, esce-
nas, etc., y es generalmente a travs de ellas donde podemos
apreciar ms directamente la mano del maestro vidriero. Estos
vidrios pintados son posteriormente introducidos en el horno,
a una temperatura que oscila entre los 580 y 630C, para que
las grisallas, amarillos de plata, carnaciones o esmaltes puedan
ser cocidos. (Figura 1) Por ltimo, el plomo, a pesar de la esca-
sa importancia que generalmente se le suele conceder, es un
elemento de gran importancia en una vidriera y no solamente
por su evidente funcin prctica sino tambin por su interesan-
te potencial esttico.
Si bien el plomo en forma de perles en H ha sido tradi-
cionalmente el material utilizado de forma casi exclusiva para
la sujecin y separacin entre los diferentes vidrios, es impor-
tante destacar que existen otros materiales que cumplen esta
funcin, como son los bastidores o perles de metal o de
madera, los perles de hojalata y las celosas de madera, metal
o escayola. Asimismo, desde nales del siglo XIX aparecieron
en las vidrieras otros elementos alternativos que desarrollaban
la misma funcin que el plomo, como los perles de plomo
recubierto de latn o cobre, la cinta de cobre estaada (comn-
mente llamada tcnica Tiffany), el hormign, las resinas, etc.
En cualquier caso, y dejando a un lado las tcnicas alter-
nativas mencionadas, no cabe duda que los perles de plomo
han sido y siguen siendo en la actualidad el principal sistema
utilizado por los vidrieros para realizar el ensamblaje de las
distintas piezas de vidrio, por lo que a lo largo de este estu-
dio nos centraremos exclusivamente en las particularidades del
plomo y la tcnica de la vidriera emplomada.
Fig. 1. Parroquia de la Asuncin de Renteria. Vidriera del coro, realizada por
la Casa Zettler de Alemania entre 1913 y 1915. (Foto: Fernando Corts-Mikel
Delika).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 181 16/9/10 08:54:33
182
Propiedades y ventajas del plomo
Durante muchos siglos, sin gran competencia de otros materiales,
el plomo y el estao han funcionado como los principales elemen-
tos utilizados por los vidrieros para el ensamblaje de los vidrios de
las vidrieras. Los motivos principales de la predileccin de estos
dos metales sobre otros materiales son principalmente:
la maleabilidad (capacidad de ser modelado sin romperse),
ductilidad (capacidad de ser estirado sin romperse) y exibi-
lidad (capacidad de ser fcilmente doblado sin romperse) del
plomo, que permite trabajarlo a mano y adaptarlo fcilmente
los contornos de los vidrios y, una vez transformado en un
panel, doblarse sin romperse ante los empujes del viento y de
las corrientes en el interior del edicio.
el bajo punto de fusin del plomo (327C) y el estao de
soldar (183C), permite trabajarlo sin mayores complicaciones
en cualquier taller de vidriero.
su reducido coste en comparacin con otros metales.
su mala conductividad de la temperatura, lo que supone una
proteccin y aislamiento para el vidrio.
la formacin de una pelcula protectora de oxidacin y su
alta resistencia a la corrosin (especialmente del plomo) que
permite su permanencia al exterior durante siglos.
Estas propiedades mencionadas permiten que las vidrieras
puedan resistir durante siglos a la intemperie, actuando como autn-
ticas barreras de vidrio y plomo que aslan el interior del edicio de
las adversidades del clima exterior, soportando altas y bajas tempe-
raturas, lluvia, granizo, viento, etc. Una lmina de vidrio de entre
2mm de grosor y de unos 80cm2 medidas ms habituales en las
lminas de vidrio con las que tradicionalmente se han confecciona-
do las vidrieras- no podra soportar sin romperse los empujes del
viento ni dems presiones procedentes del exterior del edicio. El
xito de la relativa resistencia de las vidrieras emplomadas consis-
te por tanto en el despiece adecuado de las lminas de vidrio en
pequeas piezas que, una vez emplomadas, pueden resistir durante
siglos las tensiones y agresiones a las que se ven expuestas.
Composicin del plomo y el estao utilizado
en las vidrieras
El plomo es un metal pesado de color gris mate azulado, blando
y pesado, de una densidad relativa de 11,4 a 16C, que funde a
327,4C y cuya estructura interna es cristalina. El plomo en su
estado puro contiene una serie de impurezas que pueden ser
tanto accidentales como aadidas de forma voluntaria, siendo las
ms importantes la plata (Ag), el estao (Sn), el antimonio (Sb),
el Cobre (Cu), el bismuto (Bi), el zinc (Zn) el hierro (Fe) o el ars-
nico (As). La cantidad de estos metales traza puede variar consi-
derablemente de una poca a otra, si bien se encuentra general-
mente entre el 1 y el 5% de la composicin total del plomo. Por
lo que respecta la estructura cristalogrca del plomo, podemos
deducir que cuanto menor es la presencia de estos otros metales,
ms grandes son los cristales de estructura interna del plomo
1
. El
proceso de eliminacin de impurezas ya era conocido en Egipto
y ms tarde en Grecia y Roma. Las impurezas contenidas en los
plomos histricos de las vidrieras eran debidas principalmente a
tres motivos: un renado insuciente, la recogida accidental de
impurezas durante su fusin y el reciclaje de las redes de plomo
de antiguas vidrieras
2
.
El plomo utilizado en las vidrieras de la Edad Media contiene
una mayor cantidad de impurezas que los plomos ms modernos.
A partir de 1833, y como consecuencia del perfeccionamiento del
1
En un estudio realizado con plomos de diferentes pocas histricas (ver
Mller, W.), el tamao de los cristales poda oscilar entre 8 y 65 m de unos
plomos a otros.
2
El refundido de redes de plomo procedentes de antiguas vidrieras desem-
plomadas, y su posterior conversin en nuevos perles de plomo, se ha conti-
nuado practicando en algunos talleres europeos hasta hace pocos aos, lo
que puede tener como resultado perles de plomo con una cantidad de esta-
o mayor de lo habitual.
Fig. 2. Imagen al microscopio de una seccin de plomo del siglo XIV proce-
dente de una de las vidrieras de la iglesia del Monasterio de Pedralbes (Barce-
lona). (Foto: Detlef Kruschke).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 182 16/9/10 08:54:34
183
sistema de eliminacin de impurezas especialmente de la extrac-
cin de la plata-, se empez a producir un plomo ms renado pero
a menudo de peor calidad que el de las vidrieras de siglos anteriores
con un contenido ms elevado de plata. En lneas generales podra-
mos decir que el plomo qumicamente ms puro producido en las
vidrieras ms recientes est compuesto por cristales ms grandes
(dimetro medio de 77m) que los que encontramos en los plomos
medievales (dimetro medio entre 10 y 30m). (Figura 2)
Por lo que respecta al estao utilizado por los vidrieros para
soldar los diferentes perles de plomo y que acta por tanto
como metal de aportacin, est constituido bsicamente por una
aleacin de plomo y estao. Dado que el punto de fusin del
estao puro es relativamente alto -alrededor de los 232C- se le
aade plomo para rebajarlo, crendose as una aleacin de estao
y plomo cuyo punto de fusin es sensiblemente inferior -184C-
Tradicionalmente, las proporciones de mezcla de estos dos meta-
les podan variar sustancialmente de un vidriero a otro, por lo que
en las soldaduras de estao conservadas en las vidrieras de otras
pocas podemos encontrar grandes diferencias en su estado de
conservacin y por tanto en el estado general de la vidriera.
Hoy en da, el estao utilizado para soldar los plomos de las
vidrieras ya no lo fabrican los vidrieros como se haca tradicional-
mente y puede obtenerse en diferentes formatos y proporciones de
mezcla. El tipo de estao ms usado en general es el que contiene
un 60% de estao y un 40% de plomo, tiene un punto de fusin
de 183C y es suministrado en forma de nas varillas o lingotes de
unos 40cm de longitud y de entre 3 y 6mm de dimetro.
Los peligros del plomo para la salud
Como es bien sabido, uno de los principales inconvenientes del
trabajo con el plomo es su elevada toxicidad. Ya desde hace siglos
la intoxicacin aguda por plomo se conoce como Saturnismo. El
plomo es un metal que puede entrar en el organismo humano al ser
inhalado, ingerido o absorbido por la piel, que puede afectar a la
mayora de los rganos del cuerpo humano y cuyo efecto es acumu-
lativo. El plomo entra en nuestro organismo principalmente por la
inhalacin de los humos o vapores emitidos por el estao durante
el proceso de soldadura de los paneles recordemos que el estao
utilizado puede contener hasta un 60% de plomo- o malos hbitos
de higiene como comer o fumar con las manos sucias de plomo.
Sus efectos negativos dependern de la cantidad de plomo presente
en nuestro organismo y del tiempo de exposicin. Los niveles de
absorcin se incrementan generalmente como consecuencia de las
malas prcticas laborales, tales como lugares de trabajo mal ventila-
dos o poco limpios, el no usar o usar indebidamente los sistemas de
proteccin personal y unos malos hbitos de higiene.
Una vez en nuestro organismo, el plomo circula en la sangre
unido a los glbulos rojos y posteriormente se distribuye a los
tejidos del hgado, rin, mdula sea y sistema nervioso central,
almacenndose en las siguientes proporciones: 95% en los huesos
largos, 4% en los tejidos blandos (cerebro, hgado, riones) y 1%
en la sangre. Algunos de los sntomas ms comunes de intoxica-
cin por plomo son: dolor de cabeza, vrtigo, vmitos, diarreas,
fatiga, migraas, cefalea, psicosis, delirios de grandeza e insom-
nio o prdida del sueo, registrndose casos donde se perdi la
etapa de R.E.M. (Rapid Eye Movement). En los casos agudos, por
lo comn se presenta estupor o convulsiones, el cual progresa
hasta el coma y termina en la muerte
3
.
Elaboracin de los perles de plomo para
vidrieras
Los plomos utilizados en las vidrieras suelen ser bsicamente per-
les o vergas de seccin en H o, como dicen algunos vidrieros,
de doble U. En ocasiones particulares y para aplicaciones menos
frecuentes existen perles con una gran variedad de formas, como
los perles de perl en U para cerrar el permetro exterior de
un panel- o en Y usados en faroles o vidrieras volumtricas-,
con las alas recubiertas de cobre, latn o plata, reforzados en su
interior con una varilla metlica, etc. En los perles en forma de
H la parte interior y horizontal de la H se llama alma y es
donde apoyan los vidrios, mientras que los dos laterales verticales
se conocen como alas y su funcin es la de sujetar los vidrios,
restndoles a la vez ms o menos luz segn su anchura.
Por lo que respecta a las medidas de los perles ms comunes,
el surco o canal interior suele tener unos 4 5 mm de ancho mien-
tras que el ancho de las alas puede presentar una mayor variedad
de medidas que oscilan entre los 3 y los 20 mm, si bien en la
mayora de las vidrieras tradicionales la anchura de los plomos
suelen estar entre 5 y 10 mm. Estas medidas y formas no dejan de
ser aproximadas ya que en realidad desde la Edad Media hasta
la actualidad, si bien todos los plomos han tenido una forma que
recuerda a una H, podemos encontrar una gran variedad de
formas en el alto y ancho de los perles, el grueso del alma, la
curva y grosor de las alas, etc.
En los surcos de estos perles se insertan los vidrios, confor-
mando una estructura autnoma en un sentido constructivo y
no artstico- en el conjunto de una vidriera que llamamos panel
o pao. Si bien una vidriera puede estar formada por un nico
panel, lo ms comn es que sean varios
4
. Estos paneles emplo-
mados pueden tener un tamao muy variado que puede oscilar
entre los 10 cm
2
de algunos paneles de las traceras gticas y los
150 o 200 cm
2
de algunos paneles de los siglos XIX y XX. La unin
de los diferentes plomos de los paneles se realiza mediante esta-
o y la impermeabilizacin de todo el conjunto al paso del agua
mediante masilla insertada entre el plomo y el vidrio.
3
Fuente: Wikipedia.org
4
En algunos casos, como en la vidriera gtica de la fachada Este de la catedral
de York en el Reino Unido, con sus 311 paneles, o la vidriera del techo de la
sala de Juntas de Gernika, con 372 paneles, estas obras pueden alcanzar
grandes proporciones.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 183 16/9/10 08:54:34
184
El proceso de fabricacin del plomo utilizado en las vidrieras,
desde los lingotes de metal en bruto, ms o menos exentos de
impurezas, hasta su conversin en perles en H, listos para ser
utilizados para la confeccin de las vidrieras, se practica desde
hace muchos siglos. Si bien no se han conservado ejemplares de
plomo anteriores al siglo XII, seguramente los perles en H empe-
zaron a utilizarse durante la Alta Edad Media, probablemente
entre los siglos VI y VII
5
. El proceso tradicional de elaboracin de
los perles de plomo, el cual es similar al utilizado para las varillas
de estao, cambiando simplemente la forma del molde donde el
metal es vertido, es, de forma resumida, el siguiente:
- fundido del plomo y posterior colado en moldes. El fundido
del metal se realiza en crisoles de materiales refractarios. Tradicio-
nalmente, los moldes donde se cuela el metal fundido podan ser
de piedra
6
, madera o metal este ultimo siempre se ha mantenido
como uno de los ms utilizados- y podan tener uno o varios
surcos o canales para la elaboracin de varios perles simultnea-
mente. El tiempo de endurecido del plomo es realmente rpido
por lo que en una sesin de trabajo se puede elaborar una gran
cantidad de perles. Los perles resultantes y por lo tanto el
tamao del molde- eran de unos 50 cm de longitud.
- desbastado de las alas. Una vez fuera del molde, los per-
les presentan una serie de rebabas e imperfecciones en la parte
central de las alas, debido al plomo fundido que se ha escapa-
do ligeramente por las uniones de las dos mitades del molde. El
proceso de limpiar o desbastar las alas de los plomos de imperfec-
ciones se realizaba antiguamente hasta la introduccin del moli-
nillo en la segunda mitad del siglo XV- mediante algn tipo de
cuchilla metlica alada, lo que le creaba sobre las alas el tpico
aspecto facetado de los plomos medievales. (Figura 3)
- estirado de los perles de plomo. Una vez fuera del molde
y desbastados, los perles de plomo son excesivamente cortos
-50 cm aproximadamente-, duros y gruesos para poder trabajar
con ellos, por lo que necesitan ser estirados. Con este proceso
se obtienen perles ms largos y de formas ms denidas. Tradi-
cionalmente este proceso se realizaba de forma manual por lo
que a menudo la calidad de los plomos obtenidos poda diferir
notablemente (Figura 4). A partir de la segunda mitad del siglo
XV, pero sobre todo de forma paulatina a lo largo del siglo XVI,
se empez a utilizar el molinillo o perladora de plomo con el
que se podan conseguir plomos ms homogneos y de diferentes
medidas anchura de las alas y altura del alma- segn las ruedas
de calibrado que se utilizasen. El excesivo estirado de los perles
de plomo por parte de algunos vidrieros de nales de la Edad
Media condujo a una serie de gremios europeos a prohibir el esti-
rado manual del plomo. A pesar de estos datos, en la actualidad
disponemos de evidencias sucientes que nos inducen a pensar
que el proceso de perlado y estirado de los perles de plomo
mediante el molinillo introducido a partir del siglo XVI y en uso
5
En excavaciones realizadas en los monasterios ingleses de Monkwearmouth
y Jarrow se encontraron junto a miles de fragmentos de vidrio plano de dife-
rentes colores pero sin pinturas, restos de perles de plomo en H, datados en
el ltimo tercio del siglo VII dC.
6
El molde ms antiguo conocido hasta la fecha, datado entre los siglos X y XI
dC, fue hallado en Saint Denis (Francia) y es de piedra calcrea.
Fig. 3. Izquierda: fragmento de un perl de plomo actual en bruto despus de
salir del molde y antes de su desbastado y estirado; derecha: perl de plomo
actual listo para ser usado. (Fotos: Fernando Corts).
Fig. 4. Detalles de dos perles de plomo procedentes de sendas vidrieras del
siglo XVI; arriba: Iglesia de Berlanga de Duero (Soria); abajo: Iglesia de Mota
del Marqus (Valladolid). (Fotos: Fernando Corts).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 184 16/9/10 08:54:36
185
hasta nuestros das, ha producido plomos ms frgiles y de peor
calidad que muchos de los plomos medievales que han llegado
hasta nosotros. (Figura 5)
Las ruedas utilizadas para el transporte y estirado de los per-
les en un principio parece ser que eran lisas pero con el paso
de los aos se fueron grabando con unas incisiones para facili-
tar el arrastre del plomo. Estas muescas impriman unas muescas
dentadas y verticales sobre ambas caras del alma de los plomos y
dejaban sobre las alas unas nas lneas longitudinales fruto de la
presin ejercida durante el arrastre del perl (Figura 6). A partir
de los siglos XVII y XVIII los plomos empezaron a ser mucho
ms planos, nos. Para compensar la mayor fragilidad de estos
plomos se les aade una especie de canales o rebordes salientes
a lo largo de la parte exterior de las alas de los perles con el n
de conferirles mayor fuerza. A partir de estos siglos las dentadu-
ras o muescas de las almas empiezan a hacerse ms distanciadas
entre s y en ocasiones incluso diagonales con respecto al eje del
perl. Tanto las muescas del alma como las canales de las alas se
han mantenido en la mayora de los plomos utilizados hoy en da.
Como curiosidad, es interesante mencionar que durante el siglo
XVII algunos vidrieros introdujeron su propia rma, el logotipo
de su taller o una fecha, grabados en el alma de los perles de
plomo que producan.
- corte, emplomado y soldadura de los plomos. Las tres ltimas
operaciones necesarias para trasformar los perles en el entrama-
do o red de plomo que conguran los paneles de una vidriera son
las que describiremos a continuacin.
El proceso de emplomado y soldadura
Llama la atencin el hecho de que tanto los perles de plomo
como la tcnica de trabajo de la vidriera emplomada no han sufri-
do variaciones sustanciales en sus ms de 1000 aos de historia.
Las fuentes escritas ms antiguas sobre la tcnica de la vidriera y
por defecto sobre la tcnica y el proceso de emplomado siguen
siendo en la actualidad dos manuscritos medievales bien conoci-
dos: el del monje Theophilus, escrito hacia 1120 y el de Antonio
da Pisa, escrito hacia nales del siglo XIV.
El proceso de emplomar un panel de vidriera consiste bsica-
mente en abrazar todas las piezas de vidrio de un panel con per-
Fig. 5. Detalles de dos perles de plomo procedentes de diferentes vidrieras;
arriba: Iglesia del Monasterio de Pedralbes (Barcelona) -siglo XIV-; abajo: Igle-
sia de Valpuesta (Burgos) -probablemente de la segunda mitad del siglo XVI o
la primera mitad del siglo XVII-. (Fotos: Fernando Corts).
Fig. 6. Detalles de dos perles de plomo procedentes de diferentes vidrieras;
arriba: Kloster Haina (Alemania) plomos utilizados como nudos para las vari-
llas de refuerzo, posiblemente del siglo XVI-; Abajo: Iglesia de Berlanga de
Duero (Soria) posiblemente del siglo XVIII-. (Fotos: Fernando Corts).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 185 16/9/10 08:54:37
186
les de plomo de seccin en H, los cuales son soldados posterior-
mente entre s con estao por ambas caras. Se trata ste de una
tcnica de trabajo que si bien podra parecer sencilla y carente de
complicaciones, requiere de aos de aprendizaje y prctica para
poder realizarla correctamente. Los plomos deben ser cortados
a medida de cada pieza mediante un cuchillo especial, dndole
a cada extremo del perl la forma que mejor se adapte a la del
plomo en el que se va a insertar. El emplomado de los vidrios se
realiza sobre el cartn de trabajo escala 1:1- que se coloca sobre
la mesa de trabajo. El trazado de los plomos debe seguir lo ms
ajustadamente posible el de las lneas de emplomado dibujadas
en dicho cartn. Es importante decidir de antemano el trazado de
los plomos y su grosor.
El emplomado de un panel no debe ser ni demasiado rgido ni
demasiado blando. En un emplomado correcto, cada plomo debe
abrazar rmemente los vidrios, no dejando zonas donde los vidrios
queden excesivamente sueltos pero tampoco apretndolos dema-
siado. Asimismo, cada extremo de los plomos debe introducirse en
el alma de otro esto es lo que se llama soldadura alma con alma
ya que las almas de ambos plomo estn en contacto-, lo que, una
vez soldada la unin de ambos plomos, garantiza una mayor fuer-
za y resistencia de todo el panel. Los perles de plomo utilizados
no deberan ser demasiado largos ni mucho menos atravesar el
panel de lado a lado, ya que esta forma de emplomar creara zonas
dbiles en el panel al actuar como posibles zonas de pliegue.
Una vez tejida o trenzada la red de plomo de un panel, las
uniones entre los diferentes plomos deben ser soldadas con estao
por ambas caras. La soldadura entre dos metales de bajo punto de
fusin inferior a los 200C-, como son el plomo y el estao, se
conoce como soldadura blanda, la cual ya era conocida y practi-
cada por los fenicios y chinos hace ms de 2000 aos. Para que el
estao pueda adherirse al plomo y se distribuya por ste de forma
uniforme, es necesaria la aplicacin de una grasa o resina sobre
la zona del plomo donde se va a efectuar la soldadura. General-
mente se utiliza estearina, cuya funcin es la de romper la posible
tensin supercial existente entre ambos metales, limpiar el plomo
de xido y facilitar la uidez del estao sobre el plomo
7
. Algunos
vidrieros utilizan bobinas de estao con alma de resina incorpo-
rada, que son aquellas en las que se han introducido colofonia
-una de las resinas ms comunes- en varios conductos creados en
el interior de los hilos de estao. Independientemente del tipo de
grasa o resina utilizada, todas ellas dejan restos de grasa en la zona
de la soldadura, por lo que es importante su eliminacin frotndo-
los con un simple trozo de pao o papel absorbente.
La fundicin del estao y su posterior aplicacin se realiza
mediante un soldador. Antiguamente estos soldadores eran senci-
llas varillas de cobre insertadas en un mango de madera y termi-
nadas en una cabeza apuntada. Aunque hoy en da nos parezca
difcil de imaginar, con este tipo de soldadores se han emploma-
do miles de metros cuadrados de vidrieras durante siglos. Estos
soldadores primitivos se colocaban sobre un recipiente metlico
con brasas al rojo vivo y una vez la punta de cobre haba alcan-
zado la temperatura necesaria, ya estaba lista para soldar. No es
difcil imaginar que la temperatura de este tipo de soldadores era
poco constante y difcil de mantener, y de ah que las soldaduras
de las vidrieras hasta el siglo XIX presenten en ocasiones dife-
rencias notables en cuanto a su calidad. A partir del siglo XIX los
soldadores pasaron a ser de gas. En la actualidad, si bien todava
hay vidrieros que utilizan los soldadores de gas, la mayora de
ellos utilizan soldadores elctricos de entre 75 y 150W.
Algunas tcnicas particulares de trabajo con
el plomo
Las tcnicas o procedimientos de trabajo con el plomo hasta aqu
descritos son los habituales en la gran mayora de las vidrieras.
Existen no obstante otras prcticas poco o menos frecuentes
algunas de ellas ya desaparecidas y otras se siguen utilizando
hoy da- que hemos decidido comentar aqu brevemente dado su
7
La estearina es un gliceril ster de cido esterico, que es un cido graso
saturado proveniente principalmente de grasas animales (sebo), aunque
tambin pueden ser de origen vegetal.
Fig. 7. Diferentes detalles de varios perles de plomo reforzados con junqui-
llo de mimbre procedentes de una vidriera de alrededor de 1350 en Kloster
Haina (Alemania). (Fotos: Fernando Corts).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 186 16/9/10 08:54:38
187
inters para la historia de la tcnica de la vidriera y el trabajo con
el plomo.
- Varillas de refuerzo entre plomos. En algunas vidrie-
ras medievales que han conservado su emplomado original,
especialmente en el mbito germnico, se insertaban una
o dos varillas de junco de mimbre o, menos frecuentemen-
te, de hierro, entre dos o tres perles de plomo perimetrales,
los cuales actuaban a modo de marco de refuerzo, mejoran-
do considerablemente la estabilidad de los paneles. La versin
actual de esta tcnica seran los plomos armados en H o en
U, los cuales son reforzados en el interior del alma con una
varilla de acero. (Figura 7).
- Plomos dobles o yuxtapuestos. Desde la Edad Media es
una prctica relativamente comn el uso de dos o ms plomos
yuxtapuestos lateralmente y soldados entre s, con una nali-
dad tanto esttica, como es la de remarcar una parte del motivo
representado o quitarle luz mediante un lnea mucho ms grue-
sa, como de refuerzo, en el caso de que se utilizara esta tcnica
en los plomos perimetrales del panel.
- Doblajes. La tcnica del doblaje se desarrolla en el siglo
XIX y consiste bsicamente en colocar un vidrio individual-
mente emplomado sobre otro del mismo tamao y pertene-
ciente a la red de plomo principal, con la nalidad de bien
oscurecer el primero, cambiar su tono/color o bien aadir o
complementar con nuevas lneas de grisalla las que ya portaba
el vidrio base. El plomo del vidrio de doblaje se soldaba sobre
el de la red de plomo.
- Soldadura de los plomos perimetrales por una sola cara.
Normalmente los vidrieros sueldan los paneles por ambas
caras. En ocasiones, sin embargo, se dejan los plomos peri-
metrales de una cara sin soldar generalmente la cara exte-
rior- con la nalidad de, si fuera necesario, facilitar su eventual
eliminacin in situ durante el montaje de la vidriera al haber
quedado el panel demasiado grande.
- Esquinas de los paneles redondeadas. En algunas vidrie-
ras medievales se ha podido observar que en ocasiones los
vidrieros utilizaban uno o dos perles de plomo corridos, sin
soldaduras en las esquinas como en la actualidad, para cerrar
el margen exterior del panel, creando de esta manera esqui-
nas redondeadas. Esta tcnica se utilizara seguramente para
economizar tanto plomo como estao.
- Estaado de la red de plomo. El recubrir de estao las alas
de una red de plomo por una o por ambas caras del panel es
una tcnica que ha sido observada en algunas vidrieras de la
Edad Media y del siglo XIX y cuya nalidad era la de propor-
cionar mayor fuerza y rigidez al panel.
- Dorado de los plomos. Los plomos de algunas vidrieras
especiales de nales del siglo XIX y principios del XX, durante
los estilos artsticos europeos del Modernismo, Art Nouveau,
Jgendstil, Sezession, Modern style y Floreale, se pintaban de
dorado. Esta tcnica, que se poda aplicar por una o por ambas
caras y tanto en exteriores como en interiores, tena la nali-
dad de conferirle a la vidriera un carcter ms noble, vistoso y
decorativo. (Figura 8).
- Incisiones en las alas de los plomos. En ocasiones los
vidrieros practican una pequea incisin en ambas caras de
las alas de los perles de plomo con el n de poder doblarlo
fcilmente y adaptarlo a un vidrio de formas muy acentuadas.
Si bien esta es una tcnica habitual, lo excepcional es aplicarla
en todos los perles de plomo, como es el caso de una vidriera,
presumiblemente del siglo XVIII, de la Capilla del Sagrario de
la Catedral de Sevilla. (Figura 9).
- Marcas de vidriero sobre el plomo. En algunas vidrieras
medievales de los siglos XIII y XIV se han podido encontrar,
grabadas sobre las alas de algunos plomos perimetrales, marcas
de trabajo del vidriero. Estos signos, que podan ser en forma
de crculos o cifras romanas, los grababa el vidriero a modo de
ayuda durante el montaje para as poder identicar fcilmente
la vidriera a la que perteneca un panel o la ubicacin de cada
panel en su vano correspondiente de la vidriera.
- Emplomados provisionales. Segn documentacin conser-
vada, parece ser que en ocasiones algunos vidrieros particular-
mente en Alemania y en el siglo XIX- emplomaban parcialmen-
te los vidrios que iban a pintar, para ms tarde desemplomarlos
Fig. 8. Vidriera de nales del siglo XIX o principios del siglo XX situada en un
mausoleo del Cementerio de Montjuic Barcelona) en la cual se han pintado de
dorado los plomos exteriores. (Foto: Silvia Caellas).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 187 16/9/10 08:54:39
188
e introducirlos en el horno para su coccin. Presumiblemente,
esta tcnica sera utilizada ms bien en paneles de pequeo
formato y no en vidrieras enteras.
- Plomos de fractura y plomos superciales. Se trata de dos
mtodos de restauracin de vidrios fracturados utilizados tradicio-
nalmente por los vidrieros y que presentan sus ventajas e inconve-
nientes. La tcnica de los plomos de fractura consiste en insertar
un nuevo plomo entre los fragmentos de vidrio fracturados, gene-
ralmente de menor grosor que los plomos originales de la vidriera.
Las ventajas de este mtodo son su compatibilidad con el resto de
los materiales de la vidriera y la gran resistencia que aporta a la
fractura. Sus principales inconvenientes son principalmente tres. El
primero es de tipo esttico ya que pueden desgurar, en mayor o
menor medida, la lectura de las piezas de vidrio donde se insertan
al crear una nueva lnea negra en el diseo original. El segundo es
de tipo tcnico, dado que para la introduccin de estos plomos es
necesario el desemplomado y extraccin de la pieza fracturada, lo
que implica un riesgo de nuevas fracturas y deterioro del plomo.
La tercera y ltima objecin es de carcter tico, ya que a menudo
se ha de recurrir al remordido de los cantos de los vidrios a n de
poder introducir el plomo de fractura entre ellos.
Por lo que respecta al mtodo de los plomos superciales, ste
consiste sencillamente en cubrir o tapar una fractura o peque-
a laguna en el vidrio mediante una estrecha banda de plomo
-generalmente se utilizan las alas recortadas de un plomo de perl
en H- por ambas caras. Estas bandas de plomo son soldadas
con estao en sus extremos, all donde tocan o se insertan en
el plomo original. Este mtodo, si bien estructuralmente no es
tan ecaz como el anterior, tiene la gran ventaja de que no exige
el desmontaje de los vidrios fracturados ni la mordedura de sus
cantos. En cualquier caso, en ambos mtodos, la anchura de los
nuevos plomos deber ser siempre inferior a la de los plomos
originales de la vidriera -preferiblemente de unos 3 mm-.
Las diferentes funciones del plomo en las
vidrieras
Como ya hemos comentado ms arriba, las principales funciones
de la red de plomo de las vidrieras son por un lado la unin y
soporte de las diferentes piezas de vidrio y por otro lado la de
actuar como elemento de dibujo o elemento decorativo.
La unin y soporte de las diferentes piezas de vidrio es sin
duda la funcin ms evidente e importante de una red de plomo
ya que de la buena calidad de un plomo y de un buen emplomado
dependen en gran medida la duracin y resistencia de una vidrie-
ra situada a la intemperie en el ventanal de un edicio. Para ello,
los plomos deben abrazar los vidrios rmemente, permitiendo a
la vez una ligera oscilacin o movimiento de los paneles ante
sus fases de dilatacin por calor y ante los empujes del viento
y las posibles vibraciones. Aparte de la calidad del plomo y del
emplomado, el xito de un buen emplomado depende asimismo
en buena parte de la calidad del estao utilizado y del proceso de
soldadura de los diferentes perles de plomo.
Por otra parte, la principal funcin artstica de la red de plomo
de una vidriera es la de actuar como elemento de dibujo y decora-
cin. Desde el interior de un edicio, tanto los vidrios comos los
plomos cobran vida y sentido, los plomos contornean y denen el
dibujo del motivo representado, separando mediante lneas oscu-
ras los diferentes vidrios o los colores de stos. Desde el exterior,
desde donde las vidrieras suelen dar la sensacin de un simple
paramento gris oscuro y sin vida, la vidriera puede tener asimismo
su propia lectura en el caso de plomos dorados. En la fase inicial
de creacin de muchas vidrieras tradicionales, stas se disean en
funcin del dibujo creado por la red de plomo. Cuando vemos una
vidriera a contraluz, las lneas negras que el plomo va creando al
contornear las piezas de vidrio, de mayor o menor grosor segn
el tipo de plomo utilizado, pueden ser un elemento de dibujo
y diseo de primer orden. Conforme nos alejamos y tomamos
distancia con la vidriera, estas lneas de dibujo van progresiva-
mente suavizndose, permitiendo la interaccin y fusin de los
colores (Figura 10).
Fig. 9. Detalle de una vidriera de nales del siglo XVIII o principios del siglo
XIX en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla donde se aprecia la
tcnica de emplomado con las alas de los plomos cortadas. (Foto: Fernando
Corts).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 188 16/9/10 08:54:39
189
La importancia histrica de la red de plomo
en las vidrieras
A lo largo de la historia de la vidriera podemos encontrar diferen-
tes estilos o formas de concebir este arte, en las cuales la funcin
artstica de la red de plomo desempeaba un papel ms o menos
protagonista. As, por ejemplo, en el siglo XIII destacan las senci-
llas y austeras vidrieras del arte cisterciense. Estas vidrieras nos
ofrecen interesantes y bellos diseos basados exclusivamente en
las geometras modulares, donde los vidrios son mayoritariamen-
te incoloros o monocromos y las pinturas, representando gene-
ralmente motivos orales, son muy escasas y discretas. En estas
vidrieras, probablemente ms que en cualquier otro momento de
la historia de este arte, la red de plomo es protagonista indiscuti-
ble (Figura 11).
Asimismo, en el siglo XIII tambin se desarroll en el mbito
germnico otro gnero de vidrieras puramente decorativas y muy
coloristas conocidas como vidrieras tapiz las cuales, como su
nombre indica, imitaban en cierta manera a tapices traslcidos
Fig. 10. Panel de una vidriera de nales del siglo XIX en la fachada de la Cate-
dral de Barcelona. (Foto: Fernando Corts-Teodoro Fort).
Fig. 11. Vidriera cisterciense de la primera mitad del siglo XIII en el Monaste-
rio de Pedralbes (Tarragona). (Foto: Mikel Delika).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 189 16/9/10 08:54:41
190
colgantes y donde vidrios y plomos tienen la misma importancia
en el diseo general de las obras.
A nales del siglo XV y durante el siglo XVI el arte de la vidrie-
ra se convirti en un arte cada vez ms pictrico, plantendose
como un gnero de pintura desarrollada sobre grandes lienzos
traslcidos en los cuales la red de plomo pierde protagonismo ante
el avance de las grisallas. En estas vidrieras se reduce asimismo
la cantidad de plomo utilizado de forma considerable, siendo las
piezas de vidrio cada vez ms grandes. Del siglo XVI destacamos
dos gneros muy diferentes. Por un lado las vidrieras de grandes
escenas o composiciones que se extienden a lo alto y ancho de
todo el ventanal. En estas vidrieras, especialmente en las creadas a
partir del segundo tercio del siglo XVI, da la sensacin de que los
plomos, ms que ayudar en la composicin, suponan un estorbo y
se intentaban disimular y ocultar en el diseo general de la obra.
Por otro lado se desarrolla tambin en este siglo el gnero de
los llamados medallones, pequeas miniaturas artsticas creadas
en piezas de vidrio circulares generalmente de unos 21 cm. Si
bien estos medallones iban insertados en el centro de una sencilla
vidriera geomtrica incolora, en la parte principal de estas obras se
prescinde por completo de cualquier tipo de emplomado, cedien-
do lugar a una decoracin pictrica de gran calidad y delicadeza
mediante el uso exclusivo de grisallas y amarillos de plata.
Paralelamente a este tipo de vidrieras comentadas se desarro-
ll a partir del siglo XV un tipo de vidriera utilitaria muy senci-
lla, formada por vidrios incoloros formando mediante la red de
plomo sencillos motivos geomtricos como rombos, cuadrados o
rectngulos. Este tipo de vidriera, sencilla, barata y funcional, ser
la que dar lugar a la vidriera geomtrica o blanca predominan-
te en los siglos XVII y XVIII y en la cual los motivos modulares
desarrollados por la red de plomo se complican en comparacin a
siglos anteriores (Figura 12).
Una variante de vidriera geomtrica, sucesora de la vidriera
blanca barroca, es una vidriera decorativa de gran colorido predo-
minante durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del
siglo XIX. Este tipo de vidriera utiliza vidrios de colores primarios,
formando sencillas pero efectivas combinaciones geomtricas
claramente delimitadas por la red de plomo (Figura 13).
A nales del siglo XVIII y primera mitad del XIX se produce
un gnero de vidrieras conocido como vidriera lienzo, el cual
hunde sus races en la transformacin pictrica experimentada por
la vidriera durante el siglo XVI anteriormente comentada. Si bien
las vidrieras del XVI mantienen en todos los sentidos la esencia
del ocio y la tradicin de este arte, las vidrieras lienzo, al funcio-
nar como autnticos cuadros traslcidos pintados en los ventana-
les de un edicio, son obras ms de pintores que de vidrieros. En
ellas el plomo prcticamente desaparece, siendo de gran tamao
los vidrios donde se representan los motivos pictricos.
Por ltimo, durante los primeros aos del siglo XX nos encon-
tramos con que en algunas vidrieras decorativas del Modernis-
mo y geomtricas del Art Dec se recupera la importancia de los
emplomados. Si bien en las primeras los vidrios utilizados son
mayoritariamente de colores intensos y en las segundas son inco-
loros y texturados, en ambos tipos de vidrieras el plomo funciona
como elemento primordial de dibujo y diseo (Figura 14).
Deterioro del plomo
Es una creencia comn, que aparece reejada frecuentemente en
la literatura sobre el tema, el pensar que las redes de plomo de de
las vidrieras tienen una duracin de unos 100 aos en condiciones
normales de exposicin
8
. No obstante, la experiencia nos demues-
tra que esta generalizacin, si bien puede tener su justicacin, no
es vlida para todas las vidrieras. A menudo los plomos de las
vidrieras de los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso del XX son de
Fig. 12. Vidriera, posiblemente del siglo XVIII, en la Catedral de Burgos. (Foto:
Fernando Corts).
8
Durante mi etapa como estudiante de restauracin de vidrieras sta era una
creencia comn y yo mismo en ocasiones he trasmitido a mis estudiantes
durante estos ltimos aos la idea de que las redes de plomo, en teora
tenan una vida til de unos 100 aos. Con los aos, sin embargo, mi experien-
cia personal me ha enseado que este tipo de armaciones son generaliza-
ciones no vlidas para todas las vidrieras.
Fig. 13. Vidriera, posiblemente del siglo XVIII o principios del siglo XIX, sobre
una puerta de la Mezquita/Catedral de Crdoba. (Foto: Fernando Corts).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 190 16/9/10 08:54:42
191
psima calidad y su estado aconseja que stas sean reemploma-
das. Asimismo, muchos emplomados medievales que han llegado
hasta nosotros se encuentran en un buen estado de conservacin
y pueden perfectamente seguir cumpliendo su funcin original.
Independientemente de su antigedad y pese a sus grandes
ventajas sobre otros metales ya comentadas anteriormente, el
plomo se ve afectado por diferentes patologas o procesos de dete-
rioro que pueden terminar por afectar seriamente a un panel o al
conjunto de la vidriera. Estos deterioros pueden ser tanto de origen
intrnseco como extrnseco y de carcter mecnico o qumico.
Entre los factores intrnsecos o internos de deterioro destaca
principalmente su composicin qumica. As por ejemplo, sabe-
mos que un elevado porcentaje de antimonio, cobre o estao,
hacen al plomo ms resistente al deterioro qumico -un porcen-
taje de estao superior a un 1,5% acta como proteccin contra
la corrosin- pero tambin menos elstico y ms rgido. La plata
por su parte aumenta la exibilidad del plomo y su resistencia a
tensiones mecnicas.
Los principales factores extrnsecos o externos de deterioro
son las altas humedades y temperaturas, los bruscos contrastes
entre estos parmetros, ciertos gases presentes en la atmsfera y
determinados productos qumicos que pueden entrar en contacto
con el metal. El plomo, si bien en lneas generales es un metal
relativamente resistente a los cidos, es especialmente sensible a
los ciertos cidos como el actico, frmico, oxlico, ntrico, tni-
co, hmico, formaldehdo y a algunos productos disociados del
azufre y el cloro que pueden inducir, especialmente en ambien-
tes de elevada humedad, a procesos irreversibles de corrosin.
Asimismo, la cal viva y el cemento Prtland, componentes utiliza-
dos en los morteros de sellamiento, y el Blanco de plomo que en
otras pocas se aada a las masillas pueden atacar qumicamente
los plomos de una vidriera. Por otro lado, el contacto con otros
metales puede inducir a una corrosin electroltica en situaciones
de elevada humedad.
Por ltimo, no hemos de olvidar la importancia que el factor
humano puede desempear en el deterioro de las vidrieras, como
por ejemplo un mal emplomado o soldado original de los paneles
Fig. 15. Detalle de la parte inferior de una vidriera plegada debido a un mal
emplomado en la Catedral de Logroo (Foto: Fernando Corts).
Fig. 14. Vidriera modernista de principios del siglo XX situada en el actual
Museo de Arte de Cerdanyola del Valls (Barcelona). (Foto: Fernando Corts).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 191 16/9/10 08:54:43
192
(Figura 15). Asimismo, tanto las restauraciones excesivas o con
mtodos muy abrasivos, como por el contrario el abandono y
la falta de un mantenimiento regular al que se ven expuestas la
mayora de las vidrieras histricas, pueden convertirse en dos de
los factores de deterioro ms importantes (Figura 16).
Por lo que respecta al deterioro mecnico de los plomos de
las vidrieras, la principal patologa que nos podemos encontrar
es el debilitamiento y prdida de consistencia que afecta a la red
de plomo con el paso del tiempo. Este debilitamiento termina por
producir microsuras y fracturas en los plomos y abombamien-
tos en el panel. Las fracturas y los abombamientos hacia la cara
interior o exterior de los paneles, son sin duda los dos problemas
ms comunes que presentan las redes de plomo de las vidrie-
ras. En el origen de este debilitamiento de los plomos podemos
encontrar varias causas, como la fatiga del metal con el paso de
los aos, la presin del viento, las altas temperaturas de los meses
ms clidos, las contracciones y dilataciones debidas a los bruscos
cambios de temperatura y humedad, un mal emplomado (lneas
rectas horizontales o verticales atravesando el panel), una mala
calidad del plomo, una cantidad insuciente de varillas de refuer-
zo en el panel y un tamao excesivamente grande del mismo.
Las fracturas o suras de los plomos se producen generalmen-
te sobre las alas, en la zona de contacto entre el plomo y el estao
de la soldadura. Este bien conocido que este fenmeno, general-
mente suele tener un doble origen: por un lado el hecho de que
los puntos de soldadura, al actuar como ejes de exin ante los
movimientos de un panel hacia el interior o exterior, van debili-
tndose progresivamente en esa zona; por otro lado, durante el
proceso de soldadura se crea una cierta tensin y debilitamiento
en la zona de unin entre el plomo y el estao debido al fuerte
contraste de temperatura que se genera al entrar en contacto dos
metales con una gran diferencia de temperatura. (Figura 17).
Las fases avanzadas de deterioro qumico de los plomos
son afortunadamente un problema relativamente poco comn,
siendo en el caso del estao de las soldaduras mucho menos
frecuente. En exposicin natural de una vidriera a la intemperie,
el plomo sufre un rpido proceso de oxidacin, el cual es sin
embargo benecioso ya que supone la formacin de una pelcu-
la gris oscura supercial de xido de plomo formada por angle-
sita (PbSO
4
), lanarkita (Pb
2
OSO
4
) y litargirio (PbO) que acta
como proteccin. Esta fase de oxidacin estable es el estado ms
comn en la mayora de vidrieras.
En una segunda fase de deterioro, si el acetato de plomo
presente en esta pelcula reacciona con el dixido de carbono de
la atmsfera puede llegar a formarse sobre el plomo una segun-
da pelcula de carbonato de plomo (Blanco de Plomo). Esta capa
de coloracin blanca est formada por sales inorgnicas muy
higroscpicas e insolubles. En una tercera fase ms avanzada
pero muy poco frecuente en vidrieras, el plomo puede llegar a
reaccionar nuevamente con el medio, dando lugar a la formacin
de sulfato de plomo.
Fig. 16. Restos de un panel destrozado procedente de una vidriera en una
iglesia de Buenos Aires (Argentina). (Foto: Sofa Villamarn).
Fig. 17. Detalle de varias fracturas en la red de plomo del panel de una
vidriera de nales del siglo XIX en la fachada principal de la Catedral de
Barcelona. (Foto: Fernando Corts Teodoro Fort).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 192 16/9/10 08:54:46
193
Restauracin de la red de plomo
Como ya dijimos anteriormente, el plomo de las vidrieras ha
sido considerado tradicionalmente como un material puramente
funcional, carente de valor y perfectamente reemplazable en cada
nueva restauracin. Esta falta de apreciacin y concienciacin
sobre el posible valor histrico, documental y material de las redes
de plomo de las vidrieras ha tenido como consecuencia reemplo-
mados -sustitucin de la red de plomo existente por una nueva-
masivos e indiscriminados durante el proceso de restauracin de
la vidriera (Figura 18). En la actualidad, para muchos vidrieros el
reemplazar un emplomado sigue siendo una intervencin nece-
saria para sanear y mejorar el aspecto de la vidriera, para que se
note que ha sido restaurada, e incorporan este procedimiento de
forma sistemtica en cada restauracin, sea realmente necesario o
no. Afortunadamente, poco a poco se va desarrollando una mayor
concienciacin sobre la importancia de las redes de plomo en el
conjunto de la vidriera, y ello ha generado un creciente nmero
de estudios sobre el tema y un cambio de actitud ante su conser-
vacin y restauracin.
La primera medida necesaria dentro de un programa de
conservacin de una vidriera histrica es la documentacin
preliminar del estado de conservacin de todos los materiales y
evidentemente de la red de plomo. Adems de la toma de foto-
grafas generales y de detalles, es necesario especicar sobre un
calco o dibujo de la red de plomo tanto las caractersticas fsicas
del plomo ancho, alto, trazado, etc.- como las patologas de dete-
rioro detectadas fracturas, lagunas, deformaciones, deterioro
qumico, etc.- (Figura 19).
Una vez documentada la vidriera, las principales actuaciones
de restauracin que suelen ser realizadas son las siguientes:
- Limpieza. El plomo nicamente se debera limpiar con mto-
dos mecnicos suaves, como pinceles de diferentes durezas, ya
Fig. 18. Red de plomo del siglo XIX de un panel procedente de una vidriera
medieval en la Catedral de Lincoln (Reino Unido). (Foto: Fernando Corts).
Fig. 19. Fotos de documentacin de un panel de principios del siglo XX
procedente de una vidriera situada en la fachada principal de la Catedral
de Barcelona. (Fotos: Fernando Corts-Teodoro Fort).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 193 16/9/10 08:54:47
194
que de lo contrario podramos eliminar la capa de oxidacin que
recubre su supercie, la cual, como ya vimos, acta de barrera
protectora ante posteriores ataques qumicos.
- Soldadura de fracturas. Esta es una operacin muy frecuente
que se realiza eliminando mediante raspado y cuidadosamente la
capa de xido que recubre la zona fracturada, aplicando a conti-
nuacin estearina y soldndola con nuevo estao. Los nuevos
puntos de soldadura no debern ser ni excesivamente gruesos
o pobres en estao ya que ambos tipos de soldadura pueden ser
perjudiciales a la larga.
- Abombamientos. Para corregir los abombamientos es nece-
sario aplicar pesos y, eventualmente, calor, de forma gradual
sobre los paneles afectados. En ocasiones es necesario asimismo
desoldar algunas soldaduras o cortar algunos plomos, volvindo-
los a soldar ms tarde, para reducir la presin creada y recuperar
la planimetra original. Es muy importante que una vez restaurado
un panel, las varillas de refuerzo que se coloquen y los nudos que
las sujetan deben ser lo sucientemente fuertes como para evitar
que se vuelvan a producir estos abombamientos.
- Sustitucin de plomos. Los plomos que se encuentren excesi-
vamente deteriorados, deformados o que se hayan perdido deben
ser sustituidos por nuevos plomos de caractersticas similares a
las de los originales. La sustitucin completa de una red de plomo
por una nueva es una operacin irreversible y por lo tanto slo
debera considerarse cuando est realmente justicada. Una parte
representativa de los plomos sustituidos debera ser documentada
y archivada.
- Patinado de las nuevas soldaduras. En el caso de que se
considere que los nuevos puntos de soldadura aplicados por ambas
caras de un panel resulten excesivamente llamativos, pueden ser
matizados u oscurecidos mediante la aplicacin de una ptina
lquida compuesta de cristales de sulfato de cobre diluidos en
agua destilada que genera un proceso de oxidacin acelerada.
Almacenaje de vidrieras emplomadas
El almacenaje de vidrieras durante los procesos de intervencin
es una operacin delicada y no carente de riesgos. Los paneles de
una vidriera pueden almacenarse, ya sea en el taller de restaura-
cin o en un museo, tanto en posicin vertical como en horizontal
pero si es en vertical los paneles deben siempre quedar apoyados
sobre su lado ms largo y mantener un cierto ngulo de sepa-
racin en su base con respecto a la pared vertical de la caja o
mueble donde se encuentren. El lugar de almacenaje de las vidrie-
ras histricas debera mantener unas condiciones climticas lo
ms estables y controladas que sea posible, siendo de preferencia
los ambientes secos y ventilados con una humedad relativa y una
temperatura estables. Especialmente se deberan evitar las vitri-
nas o muebles construidos con maderas aglomeradas o de DM
(tableros de bra de densidad media) ya que las resinas o barni-
ces que stas contienen desprenden gases muy nocivos -cido
formaldehdo, cido actico y cido frmico-. Estos gases, en un
ambiente cerrado, con escasa ventilacin y con una humedad
excesiva, pueden atacar fcilmente el plomo, originando procesos
de carbonatacin y corrosin. Por ltimo, para el almacenaje de
fragmentos de plomo de cierto valor, pueden utilizarse bolsas de
autocierre de polietileno.
Referencias bibliogrcas
BAUER, W. P. (1987): Reihenuntersuchung von Verbleiungs-
tcken Mittelalterlicher Glasgemlde verschiedener Provenienz,
en .Z.K.D., 21, 207-209.
BROWN, S. L. (1928): The Structure of Lead as Related to
Stained Glass, en Journal of the British Society of Master Glass
Painters, n 3, vol. III: 123-128.
CANNON, L. (1988): Lead Milling Marks from a Sixteenth
Century Window, en Stained Glass Quarterly, Fall: 222-226.
CANNON, L. Y GOLDKUHLE, D. (1991): A study of the physi-
cal and chemical properties of lead calme and the deterioration
and stability of leaded stained glass, en XVI Coloquio Internac-
ional (Tagung fr Glasmalereiforschung), Comisin del CVMA en
Suiza, Berna.
CORTS PIZANO, F. (1999): Medieval window leads from the
Monastery of Pedralbes (Catalonia) and the Cathedral of Alten-
berg (Germany): a comparative study, en CVMA Newsletters, n
47: 25-31.
CORTS PIZANO, F. (2000): Estudio del plomo medieval
en las vidrieras del Monasterio de Pedralbes, en Materiales de
Construccin, n 259, Vol.50: 85-95.
CUZANGE, L. (2004): La fabrication des plombs au Moyen
ge , en Le vitrail Roman et les Arts de la Couleur. Nouvelles appro-
ches sur le vitrail du XIIe sicle, Revue dAuvergne, n 570:158-168.
DENEUX, H. A. (1929): A thirteen century mould for making
calme lead, en Journal of the British Society of Master Glass Paint-
ers, n 2, Vol III: 81-85.
DENEUX, H. A. (1928) : Un moule plom de vitraux du XIIIe
sicle, en Bulletin Monumental 87, n 1-2 : 149-154.
EGAN, G.; HANNA, S. D. Y KNIGHT, B. (1986): Marks on
milled window leads, en Post-Medieval Archaeology, 20: 303-
309.
FIAUD. C. (1993) : Le problme de laltration des plombs
anciens en Actes des Journes dtudes du Centre International
du Vitrail (Chartres), Bourges : 163-182.
FRENZEL, G. (1991): Die Verbleiung Historischer Glasgeml-
de, en C.V.M.A. Newsletters, 16. Intern. Kolloquium, Bern: 1-6.
GARCA-HERAS, M.; VILLEGAS, M. A.; CANO, E.; CORTS
PIZANO, F. y BASTIDAS, J.M. (2003): Conservation and analyti-
cal study of metallic elements from medieval Spanish stained glass
Windows, en Conferencia Internacional de Arqueometalurgia
en Europa, Miln: 381-390.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 194 16/9/10 08:54:47
195
GARCA-HERAS, M.; VILLEGAS, M. A.; CANO, E.; CORTS
PIZANO, F. y BASTIDAS, J.M. (2004): A conservation assess-
ment on metallic elements from Spanish Medieval stained glass
windows, en Journal of Cultural Heritage, n 5: 311-317.
KNIGHT, B. (1986): Window Lead can be Interesting!, en
Conservation News, 29: 31-32.
KNIGHT, B., Researches on Medieval Window Lead, en
Journal of the British Society of Master Glass Painters, n 1, Vol.
XVIII: 49-51.
KNOWLES, J. A., Ancient leads for windows and the methods
of their manufacture, en Journal of the British Society of Master
Glass Painters, n 3, Vol. III: 133-140.
KNOWLES, J. A. (1959): Decay of glass, lead and iron of
ancient stained glass windows, en Journal of the British Society of
Master Glass Painters, n 12: 270-276.
KRATZEL, W. (1967): ber Biege- und Zugversuche mit
Proben der Verbleiung von Bildfenstern, en .Z.K.D., n 21: 205-
207.
MLLER, W. (2000): Verbleiung bei Glasmalerei, Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Edition Leipzig,
2000.
NEWTON, R. G. (1996): Fact or ction? Can cold glass
ow under its own weight and what happens to stained glass
windows?, en Glass Technology, n 4, vol. 37: 143.
NOEHL, R. (1991): Korrosion von Fensterblei (Erstens frisches
Blei, zweitens Nsse, drittens Suren), en Glaswelt, n 4: 25-26.
PELTZ D. y ROTHMAN, V. (2007): An examination of the
lead matrices of 19th century american plated opalescent stained
glass windows by John La Farge, en Forum international pour la
conservation et la restauration des vitraux: Techniques du vitrail
au XIX
me
sicle, Namur (Blgica): 197-206.
PISA, A. DA (1977): Arte Delle Vetrate. End of the 14th century.
Ed. Editalia, Introduction by Salvatore Pezzella.
RAMBUSH, V. B. (1983): The lead cames of stained glass
windows: purpose, problems and preservation procedures, en
Technology & Conservation, 8, n3: 46-49.
SCHMELING, E.- L. (1960): Lochfraerscheinungen an Blei,
en Korrosion, n 13: 76-83.
SLOAN, J. (1989): The best alloy for lead came, en Profes-
sional Stained Glass, n 171.
STROBEL, S. (1990): Glastechnik des Mittelalters. Ed. Gentner
Verlag, Stuttgart: 112-123.
TENNENT, N. (1993): The corrosion of lead artifacts in wood-
en storage cabinets, en SSCR Journal, Vol. 4 N 1.
TTREAULT, J.; SIROIS, J. y STAMATOPOULOU, E. (1998):
Studies of lead in acetic acid environments en Studies in Conser-
vation, n 43: 17-32.
Theophilus, On Divers Arts. Traducido por Hawthorne y Smith,
Nueva York, Ed. Dover Publications Inc., 1979, Libro II: 67-71.
VAN TREECK, P. (2007): Besondere sthetische und technis-
che Funktionen an Bleinetzen des 19. Jahrhunderts , en Forum
international pour la conservation et la restauration des vitraux:
Techniques du vitrail au XIX
me
sicle, Namur (Blgica): 179-190.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 195 16/9/10 08:54:47
196
Resumen
La tomografa axial computarizada (TAC) es en la actualidad una
de las herramientas analticas ms potentes para investigar la
anatoma y la morfologa de restos fsiles. Sin embargo, aparte
de su gran inters desde el punto de vista cientco, la tomografa
debe verse tambin como una herramienta muy til para anali-
zar las condiciones de conservacin de los fsiles y planicar los
procesos de restauracin. La distinta opacidad a los rayos X que
presentan diferentes materiales permite diferenciarlos con clari-
dad en la tomografa, delatando inltraciones, fracturas, suras,
erosiones, etc. El mtodo es adems no invasivo y absolutamente
inocuo para los fsiles. Adems, a partir del TAC y con el software
adecuado, podemos generar modelos tridimensionales digitales
de gran precisin que reproducen la morfologa original o que
pueden servir para reconstruirla. Finalmente estos modelos digi-
tales 3D sirven para construir rplicas fsicas de los fsiles a travs
de las tcnicas de prototipado rpido. Dada su utilidad, creemos
que todas estas herramientas deben ser seriamente consideradas
en los problemas asociados con la conservacin y difusin del
registro arqueo-paleontolgico, aunque evidentemente son apli-
cables a otros muchos objetos del Patrimonio Cultural.
TAC y registro fsil
En los tiempos que corren resulta innegable el aporte que las
nuevas tecnologas ofrecen a cualquier campo de conocimiento,
del cual no escapa la conservacin y restauracin del Patrimonio
Histrico en general y del registro fsil en particular. Durante la
dcada de los 90, los avances en la ingeniera tcnica e inform-
tica han facilitado de una manera espectacular la aplicacin del
4.4. La tomografa axial computarizada (TAC) y su utilidad para el
estudio, conservacin y difusin del Patrimonio Paleontolgico.
Algunos ejemplos de la Sierra de Atapuerca
Jos Miguel Carretero Daz
Rebeca Garca Gonzlez
Laura Juez Aparicio.
Laura Rodrguez Aparicio
Elena Santos Ureta
Laboratorio de Evolucin Humana, Departamento de Ciencias Histricas y Geografa
Universidad de Burgos
Fig. 1. (A) Crneo de oso de Deninger (Ursus deningeri) de hace unos 500.000 aos, del yacimiento la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca), y (B) su
reconstruccin virtual a partir de la tomografa. El crneo digital se ha seccionado por la mitad para observar las estructuras internas. Dependiendo el
software de reconstruccin, a cada nivel de gris se le puede asignar un color, para dar un aspecto ms real a las reconstrucciones.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 196 16/9/10 08:54:48
197
TAC en el campo de la Paleontologa de Vertebrados, abriendo
un amplio abanico de posibilidades de estudio de las estructuras
internas de los fsiles. La tomografa axial computarizada ofrece
a los investigadores una tcnica totalmente no destructiva para
visualizar las caractersticas tanto del exterior como del interior de
los objetos slidos compactos, y obtener informacin digitalizada
de sus geometras y propiedades tridimensionales (Fig. 1).
La Tomografa Axial Computarizada o TAC fue desarrollada
por el Dr. Godfrey Hounseld en 1972 con nes mdicos, por lo
que fue merecedor del premio Nobel en 1979. Su tcnica se basa
en el coeciente de atenuacin que experimenta el haz de rayos X
al atravesar la materia. Este coeciente de atenuacin depende del
material que es sometido a los rayos X y por tanto de su densidad
y peso atmico. Esta tcnica permite obtener cortes delgados de
un cuerpo mediante rayos X sin que el objeto de estudio sufra
alteracin alguna. En lugar de obtener una imagen como la radio-
grafa convencional, el TAC obtiene mltiples imgenes al rotar
alrededor de uno de los ejes del objeto. La computadora, a travs
de una serie de algoritmos, combina todas estas imgenes en una
imagen nal que representa un corte del objeto como si fuera
una loncha (Fig. 2). Finalmente se obtienen mltiples imgenes en
rodajas (cortes) del objeto que est siendo estudiado.
Una vez realizado el TAC y con el software adecuado, pode-
mos reconstruir el objeto tridimensionalmente en nuestro ordena-
dor, es lo que llamamos modelo 3D. Pero no se trata simplemen-
te de una imagen espectacular, que tambin. Podemos realizar
con ella multitud de anlisis como si trabajramos con el origi-
nal: podemos hallar distancias, espesores, dimetros, permetros,
hallar supercies, volmenes, porosidades, densidades, calcular
ngulos, estudiar detalles anatmicos, etc. y todo ello sin mani-
pular el original y con una precisin absoluta (las medidas que
tomamos sobre la reconstruccin virtual son exactas y no hay
desviacin en relacin a los originales). Esta tcnica ha sido muy
utilizada desde su descubrimiento en el campo de la medicina y
como hemos dicho tiene un reciente desarrollo en el estudio y
conservacin del registro paleontolgico (Bruner y Manzi, 2006;
Conroy y Vannier, 1984, 1986; Jungers y Minns, 1979; Rowe et al.,
1995; Ruff y Leo, 1986; Zollikofer et al., 1998).
En los ltimos aos se han llevado a cabo investigaciones
sobre la morfologa y dimensiones de las cavidades internas en
diferentes grupos de vertebrados, tanto fsiles como actuales
(Brochu, 2000; Domnguez et al., 2002, 2004; Franzosa y Rowe,
Fig. 3. A: corte sagital de la reconstruccin 3D del crneo de U. deningeri de la Sima de los Huesos; B: detalle del la regin frontal; C: corte transversal a la altura de
los senos frontales; D: Imagen tridimensional del mismo ejemplar con el hueso transparente y los senos frontales (azul claro), el cerebro (naranja) y el cerebelo (azul
oscuro) reconstruidos. Gracias a estas reconstrucciones, se ha podido estudiar la morfologa interna e identicar nuevos rasgos morfolgicos con valor logentico
para el conocimiento de los patrones evolutivos de los rsidos en Europa durante el Pleistoceno (modicado de Garca et al., 2007).
Fig. 2. Reconstruccin 3D a partir del TAC de una mandbula de oso de
Deninger de la Sima de los Huesos en la que se sealan tres secciones a
distintos niveles. Tanto los cortes como la reconstruccin, permiten abor-
dar el estudio de las propiedades mecnicas (grosor de las paredes, desa-
rrollo de la cavidad medular, refuerzos seos, etc. as como rasgos de la
morfologa dental (cemento, esmalte, dentina, estado de desarrollo, etc.).
La tcnica permite la observacin del estado de conservacin del fsil,
como son las grietas, fracturas, erosiones as como el estudio de las cavi-
dades internas.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 197 16/9/10 08:54:50
198
2005; Garca et al., 2007; Joeckel, 1998; Marino et al., 2001; Spoor
y Zonneveld, 1995) (Fig. 3), y hoy da el TAC, y el tratamiento de
las imgenes y modelos 3D que se obtienen, constituye una de las
herramientas bsicas en muchos estudios morfolgicos de impor-
tantes fsiles humanos (Arsuaga et al.,1999; Bruner et al., 2003;
Bruner, 2004; Conroy et al., 1990 Seidler et al., 1997; Thompson
y Illerhaus, 1998; Weaver, 2002; Weaver and Hublin, 2009; Wind,
1984; Zollikofer et al., 1995).
Tanto es as, que la paleontologa cientca ha creado su
propia revista electrnica especializada en la publicacin de
anlisis y estudios basados en la aplicacin de nuevas tecnologas,
como es la tomografa, a los restos fsiles: Paleontologa Electr-
nica (http://palaeo-electronica.org) perteneciente a la Sociedad
Internacional de Paleontologa de Vertebrados (The Society of
Vertebrate Paleontology, SVP).
Sin embargo, el anlisis de las imgenes generadas por el
TAC es tambin una herramienta de gran utilidad para investigar
directamente las condiciones de conservacin de los restos fsi-
les, puede ser usada para planicar los procesos de restauracin
y reconstruccin y puede servir para tomar decisiones sobre el
mejor tratamiento que debemos dar al registro fsil. Por lo general
los restos fsiles de vertebrados aparecen en malas condiciones,
fragmentados y frgiles. stos suelen ser restaurados y recons-
truidos con compuestos articiales, y el resultado puede variar
dependiendo de la experiencia de los investigadores y conser-
vadores, as como de las herramientas que tengan a su dispo-
sicin. Los materiales de consolidacin y reconstruccin pene-
tran en mayor o menor medida en el hueso fsil (son invasivos) y
pueden tener consecuencias a veces irreversibles. En todo caso,
determinan en alguna medida la conservacin e integridad a largo
plazo de los restos. A parte de estos posibles daos, hay que tener
en cuenta que muchos fsiles estn en permanente proceso de
reconstruccin e investigacin, factor que hace desaconsejable la
aplicacin de determinados productos qumicos en el proceso de
restauracin. Adems, los mtodos clsicos de estudio y restaura-
cin centran su atencin en la supercie del fsil, ignorando en
muchos casos por completo las condiciones de conservacin y la
propia morfologa de las estructuras internas.
La reconstruccin tridimensional de un fsil fragmentado es
un paso necesario para abordar el estudio y anlisis de su morfo-
loga. Ya hemos comentado que pegar los fragmentos con produc-
tos articiales puede acarrear ciertos riesgos y que muchos fsiles
Fig. 4. Ejemplos de reconstruccin virtual. A: Ensamblaje y reposicin virtual de varios fragmentos de un crneo de carnvoro fsil, para quitarle la defor-
macin debida a los procesos tafonmicos; B: reconstruccin de una tibia izquierda fsil (1) de SH a partir de otra completa del lado derecho (2) y del mismo
yacimiento. El ejemplar completo se duplica creando su simtrico (3), y se reescala para ajustarlo convenientemente al tamao del ejemplar incompleto.
Finalmente se solapan los volmenes (4) y se ajustan (5) hasta obtener un resultado ptimo (6).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 198 16/9/10 08:54:51
199
se completan tras muchos aos de excavacin. La ventaja de la
digitalizacin 3D y el posterior tratamiento de imgenes es que
hace posible el ensamblaje virtual de distintas piezas sin tocar
el original, sirve para corregir deformaciones, eliminar costras y
capas de materia que puedan enmascarar la morfologa y dupli-
car partes que no existen (Fig. 4). Las deformaciones pueden ser
cuanticadas y amortiguadas utilizando anlisis geomtricos
y mecnicos. Al poder contar tambin con la informacin de la
morfologa interna de un fsil, se facilita la labor de alineamiento
de las piezas y su posterior reconstruccin. Adems, el proceso de
reconstruccin puede ser repetido indenidamente por diferentes
investigadores promoviendo as un continuo debate sobre el esta-
tus de la reconstruccin y sus diferentes alternativas.
El TAC es pues una poderosa herramienta que permite a los
investigadores, conservadores y restauradores ir mucho ms all
de la observacin externa, el anlisis supercial y el tratamiento
mecnico de los restos fsiles, pudiendo adentrarse en su interior
e incluso en sus propiedades estructurales (densidad, porosidad,
resistencia ). Estas consideraciones son particularmente impor-
tantes en el caso de restos fsiles y otros objetos del patrimonio
cuya singularidad sea especial, como es el caso de los fsiles de la
Sierra de Atapuerca, nicos yacimientos paleontolgicos de Euro-
pa declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La tomografa axial computarizada en la UBU
Desde el primer tomgrafo creado por el Dr. Hounseld hasta
la actualidad, se han introducido muchos cambios, encaminados
casi todos ellos a acortar el tiempo de barrido y la mejora de la
calidad de imagen.
La Universidad de Burgos cuenta desde el ao 2005 con el
primer y nico equipo de tomografa axial computarizada no
hospitalario que hay instalado en Espaa. Es decir, es un TAC
dedicado exclusivamente a nes cientcos y de investigacin y
no al diagnstico de enfermos. Est siendo utilizado para realizar
las tomografas de los fsiles de la Sierra de Atapuerca as como de
restos actuales que sirven de comparacin, sin olvidar, claro est,
el uso que se le da en el campo de la industria.
TAC hospitalario vs TAC industrial
El tomgrafo Industrial de la Universidad de Burgos, se diferencia
de los aparatos mdicos en varios aspectos que lo hacen muy inte-
resante. Por su pequeo tamao y al estar completamente aislado
por una cabina de plomo, no necesita una sala con demasiadas
prestaciones, nicamente la temperatura no debe exceder los
20C y debe contar con una fuente de alta tensin. A diferencia de
los TACs hospitalarios, donde lo que gira es la fuente de Rayos-X,
el TAC de la UBU cuenta con una plataforma giratoria donde se
coloca el objeto, con una capacidad mxima de 50 cm de altura,
40 de anchura y 50kg de peso. El tubo de Rayos-X posee una
potencia mxima de 225KV y una intensidad que se autorregula al
voltaje establecido (a 225KV es de 2.8mA). Esta potencia permite
atravesar objetos muy densos, como algunos metales o la piedra.
Su velocidad de escaneado es de 15 segundos por imagen y el
doble en tiempo de reconstruccin (30 segundos/imagen). Este
tiempo de adquisicin y reconstruccin es ms lento que el de
un TAC Hospitalario, pero el tiempo de funcionamiento de este
ltimo est limitado por el calentamiento del tubo, mientras que
el TAC de la UBU tiene un circuito de refrigeracin que permite
irradiar durante muchas horas seguidas sin que el tubo se caliente
y tenga que esperar a enfriarse.
Adems, las imgenes obtenidas en el TAC hospitalario (salvo
los de ltima generacin) tienen menor resolucin y menor contras-
te que las obtenidas a partir del tomgrafo industrial (Fig. 5). Esto
es debido a factores como el grosor del colimador del haz de rayos
X, el nmero de detectores y la relacin voltaje-amperaje. Los tom-
grafos industriales pueden irradiar mayor energa que los hospitala-
rios, ya que la energa que se necesita para penetrar un organismo
vivo no es la misma que se necesita para los materiales ms duros,
como por ejemplo los fsiles, la piedra, el metal o la madera.
Otro factor importante es que, como investigadores especialis-
tas en el manejo de esta mquina, tenemos un constante control
a la hora de decidir sobre los parmetros de exploracin ptimos
en cada ejemplar. Por ejemplo, en ejemplares muy encostrados,
tenemos que aumentar la potencia, el tiempo de integracin o
tiempo de irradiacin por toma, o usar ciertos ltros, todo ello
para obtener mejores contrastes y calidad de la imagen, as como
para reducir el ruido generado por la energa dispersa o de rebote.
Otro de los parmetros que podemos decidir es la distancia entre
los cortes. Esto es muy importante a la hora de poder obtener
los mejores resultados, ya que si el ejemplar es muy pequeo y
hacemos pocos cortes, o si la distancia entre los cortes no es la
adecuada, el resultado no ser el ptimo.
Resolucin y calidad de las imgenes
La calidad de la imagen digital depende de varios factores como
son la potencia del haz de rayos X, grosor del colimador, nmero
de detectores, los algoritmos que se utilicen en la reconstruccin
de las imgenes, la velocidad de clculo, etc. Cada corte tomo-
grco es como una rebanada ms o menos delgada que puede
variar dependiendo del modelo de mquina. En nuestro caso ese
espesor es de 0.5 mm., que es el haz de rayos que se ltra a travs
del colimador. La distancia de separacin entre dos cortes conse-
cutivos tambin afecta a la resolucin de la reconstruccin nal y
puede variar entre 0.1 mm. y varios centmetros.
Los cortes adquiridos a partir del escaneado se transforman en
dos tipos de archivos, los datos brutos y las imgenes en escala de
grises. Segn los algoritmos de reconstruccin y transformacin
de las imgenes y del formato de salida de las imgenes (bmp, tiff,
t), se podr obtener mejor o peor resultado dependiendo de los
bits que tenga cada imagen, ya que puede reducirse la matriz de
datos brutos de 32 o 24 bits por pxel a 16 u 8 bits por pxel, con la
prdida de informacin que esto implica.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 199 16/9/10 08:54:51
200
El tamao de las imgenes se mide en pxeles y al hacer la
reconstruccin volumtrica ste se transforma en un voxel o
pxel volumtrico, cuyo volumen (tamao) depende del grosor de
los cortes y de la distancia entre ellos.
Las imgenes digitales se pueden producir en blanco y negro,
en escala de grises o en color, dependiendo del nmero de colo-
res diferentes que puede contener cada uno de los pxeles que la
forman, que a su vez depende de la cantidad de informacin o
nmero de bits que puede almacenar un pxel (profundidad de
color). Cuanto mayor sea la profundidad de color, mayor ser la
cantidad de tonos (de grises o colores) que puedan ser representa-
dos, ms colores habr disponibles y ms exacta ser la represen-
tacin del color en la imagen digital.
Por ejemplo, las imgenes en escala de grises emplean 8 bits
para representar cada pxel (profundidad de color) lo que slo
permite representar en una imagen 256 intensidades diferentes de
grises (2 valores posibles para cada bit - 0 y 1 - que elevados a 8
nos da 256 tonos de color diferentes). Hasta hace poco tiempo, los
ordenadores slo reconocan 256 niveles de grises y el software
desarrollado hasta entonces slo admita imgenes de 8 bits, pero
hoy da el software de reconstruccin ya trabaja con 32 bits. Cuan-
tos ms colores pueda tener la imagen, ms calidad nal tendr
esta, pero ms informacin ser necesario almacenar y manejar.
Para representar los colores en una imagen de 32 bits por pxel
se utilizan combinaciones de 24 bits (8 para el rojo, 8 para el verde
y 8 para el azul), consiguindose en total 16,7 millones de valores
de color. Los 8 bits restantes se utilizan para el denominado canal
alfa, valor independiente del color que se utiliza para denir el
grado de transparencia de cada pxel de la imagen. Un valor 0
indica que el punto es totalmente transparente, mientras que un
valor 255 indica que ser totalmente visible (opaco).
En el caso de paleontologa, es muy til que la matriz de datos
tenga el mayor nmero de bits posible. La matriz de datos del TAC
es transformada en imgenes en modo de escala de grises de 32
bits. Las distintas densidades que puede presentar un material se
reejan en valores de grises diferentes. Con el software adecuado
y seleccionando los niveles de grises apropiados es posible sepa-
rar los distintos materiales que integran un fsil (hueso de diferen-
tes densidades, costras y rellenos, dentina y esmalte) (Fig. 6).
Modelos virtuales y replicas de alta
resolucin: el TAC y el prototipado rpido
En la paleontologa es imprescindible poder replicar los fsi-
les originales tanto con nes de investigacin como docentes y de
Fig. 5. Diferencia de contraste y resolucin de las imgenes obtenidas en un TAC hospitalario y en el TAC de la UBU. Arriba los cortes transversales a travs
del cuello y la cabeza de un fmur humano y abajo cortes coronales de un crneo de oso a la altura de los caninos. Las diferencias en cuanto a la potencia
del tubo de Rayos-X, detectores y relacin voltaje/amperaje, permiten obtener una mejor calidad de imagen en el TAC de la UBU.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 200 16/9/10 08:54:51
201
divulgacin. Como ya hemos comentado ms arriba, en muchas
ocasiones es muy difcil, si no imposible, que los investigado-
res dispongan de la pieza original por el estado delicado del
objeto, que impide su manipulacin. As mismo, la obtencin de
rplicas por tcnicas convencionales es muchas veces inviable
por esta misma razn. No se debe olvidar que muchos fsiles
son piezas nicas cuyo estado de conservacin es delicado, que
estn fragmentados y que se completan tras muchas campaas
de excavacin. Tanto cientca como musesticamente es pues
imprescindible disponer de rplicas de fsiles y objetos cuya
prdida sera irreparable, evitando as los posibles daos que
podran sufrir los materiales originales bien debido a su mani-
pulacin, bien debido a cambios de temperatura, humedad,
etc. Pero llevar a cabo la duplicidad de las piezas con mtodos
convencionales moldeando directamente de los originales, no es
posible o aconsejable en todos los casos.
Este problema queda solventado gracias al TAC y/o el esc-
ner lser 3D de supercie junto con alguna tcnica de prototipa-
do rpido de alta resolucin.
Bsicamente las tcnicas de prototipado rpido, tienen como
objetivo el obtener de manera rpida, exacta y sin manipular el
original, una rplica fsica tridimensional de los modelos digi-
tales 3D que han sido generados mediante otras aplicaciones
como el TAC, el escner de supercie 3D, las herramienta de
diseo asistido por ordenador (CAD) o cualquier otra tcnica
que genere un modelo informtico tridimensional del objeto.
La ventaja de los modelos digitales obtenidos con el TAC es que
reproducen tanto el exterior como el interior de un objeto y por
tanto las rplicas pueden reproducir igualmente las estructuras
internas siempre que se cuente con una unidad de prototipado
rpido (Fig. 7).
Pero no todos los fsiles conservan la estructura interna en
ptimas condiciones y muchos de los especimenes suscepti-
bles de ser replicados la han perdido por completo debido a las
condiciones de fosilizacin. En el caso de muchas piezas arqueo-
lgicas y del patrimonio escultrico ocurre lo mismo. Tambin
hay que tener en cuenta que el TAC tiene sus limitaciones fsicas
y a veces los objetos no se pueden trasladar a las instalaciones
del TAC o simplemente son demasiado grandes para aplicar esta
tcnica. En todos estos casos la digitalizacin 3D de supercie es
la solucin lgica para producir un modelo digital y la posterior
rplica.
La tcnica de prototipado con la que contamos en la Univer-
sidad de Burgos es la conocida como Sinterizacin Selectiva
Lser (SLS) de polvo de poliamida. Para la construccin de los
modelos slidos por SLS, se deposita una capa de polvo de polia-
mida de unas dcimas de mm. en una cuba que se ha calenta-
do a una temperatura ligeramente inferior al punto de fusin
del polvo. Seguidamente un lser CO
2
sinteriza el polvo en los
puntos seleccionados causando que las partculas se fusionen
y solidiquen. Los elementos son generados de capa en capa,
iniciando el proceso por las cotas ms bajas y terminados por las
superiores. Dado que la materia prima se encuentra en estado
slido (se trata de microesferas), no es necesario generar colum-
nas que soporten al elemento mientras ste se va creando, por
lo que no existen limitaciones de rotacin de pieza.
Las tcnicas de prototipado rpido pueden ser aplicadas a
las ms diversas reas, tales como la arqueologa, paleontologa,
restauracin, conservacin del patrimonio, educacin, musestica,
marketing, medicina, arquitectura (Fig. 8).
Modelos digitales 3d y patrimonio cultural
La representacin digital y tridimensional del Patrimonio, va hoy
da ms all de la simple medida del objeto y pone a nuestro
alcance nuevas posibilidades de todo tipo. En la actualidad la
imagen tridimensional de una pieza se concibe como fuente de
conocimiento y soporte a los procesos de conservacin, difusin
y transmisin del Patrimonio. Proponemos la digitalizacin en 3D
como concepto temtico, del cual pueden desgajarse mltiples
proyectos especcos.
El formato digital 3D posee algunas caractersticas que a nues-
tro juicio lo hacen especialmente atractivo en los tres mbitos
clave del patrimonio cultural: conservacin, investigacin y difu-
sin, aunque tambin quedan algunos aspectos por resolver.
Siempre existe un deterioro natural e irreversible al que se
ven sometidas todas las piezas, y en ocasiones los procesos de
restauracin y rehabilitacin pueden incidir negativamente en el
legado patrimonial. Con una copia digital 3D, tendramos salva-
guardada la geometra de la pieza e incluso su apariencia por
medio del escner en color y la propia fotografa. La abilidad
y el rigor metodolgico de los datos obtenidos con el TAC y el
escner 3D permiten realizar representaciones formales con un
elevado grado de precisin. Adems la inmediatez en la toma de
datos, en su intercambio y los mnimos costes econmicos en la
generacin de nuevas copias digitales son tambin importantes
ventajas de la tcnica.
La realizacin de copias digitales como medida cautelar de
preservacin debera ser una constante hacia la que tendramos
que dirigir una parte importante de nuestros esfuerzos. La posi-
bilidad de obtener una rplica, la forma real, sin la necesidad
de tener que actuar directamente en los restos originales, hace
que se contribuya a mantener sin alteraciones el Patrimonio
existente, favoreciendo la preservacin y conservacin.
Todos estamos de acuerdo en que la fcil accesibilidad al
resultado de la investigacin debe ser una mxima de primer
orden, hacindolos comprensibles para todos los pblicos.
El formato digital presenta una alta potencialidad de difusin,
ya que hoy da las copias digitales son de fcil transmisin e
intercambio. La copia digital 3D de la pieza es ms fcilmente
comprensible, ms visual, que el tradicional dibujo o la foto-
grafa. La mayor accesibilidad e interactividad del objeto esca-
neado con el investigador o pblico que examina la pieza, faci-
lita el acceso a unos materiales de consulta generalmente muy
limitada. Permite utilizar en el lugar de trabajo, sin necesidad
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 201 16/9/10 08:54:52
202
de desplazamientos, informacin de primera calidad y exacti-
tud de piezas emblemticas del patrimonio cultural. Favorece el
intercambio de datos con otros centros y la difusin de la infor-
macin, abriendo a futuros y potenciales usuarios una amplia
gama de servicios. El formato digital est ya preparado para ser
colgado directamente en la red y poder consultarse simultnea-
mente en diferentes lugares. Hoy da es generalizada la conexin
a Internet en centros de investigacin, universidades, museos,
ministerios, consejeras de cultura, bibliotecas, etc. que podran
disponer sin problema de este recurso y que son potenciales
receptores y a su vez difusores y amplicadores de este patrimo-
nio. Esto nos ofrece la posibilidad de generar archivos en forma-
to HTML, de reducido tamao y muy aptos para una amplia
difusin a travs de Internet, como ocurre por ejemplo con la
red NESPOS (http://www.nespos.org) especializada en el inter-
cambio de archivos digitales de fsiles humanos. La insercin
de modelos virtuales dentro de la Red es una manera muy rpida
de acceder a un sector de la poblacin joven, inmersa en plena
vorgine de las NN. TT. y a la que poder educar en cuestiones
patrimoniales o reforzar y complementar actitudes de concien-
ciacin de la importancia de dicho patrimonio.
En el otro lado de la balanza, hay que trabajar an sobre
algunos aspectos del proceso. La elevada carga econmica debi-
da a la adquisicin y uso de estas nuevas tecnologas as como el
aprendizaje para el correcto manejo del software y las mquinas
(el mero hecho de poseer esas tecnologas no equivale a tener
conocimiento e informacin), aconsejan, o directamente
hacen necesario, tanto un enfoque multidisciplinar de la investi-
gacin (paleontlogos, anatomistas, morflogos, restauradores,
conservadores, informticos, ingenieros, matemticos) como
una decidida colaboracin entre las instituciones. La colabora-
cin es la mejor garanta para un aprovechamiento ecaz de los
recursos.
La compatibilidad entre formatos digitales es una cuestin
que tambin debe fomentarse hasta que sea una prctica univer-
sal, y evitar as caer en la contradiccin de generar tiles mode-
Fig. 7. Rplicas realizadas en la mquina de Sinterizado lser de la UBU a partir del TAC. Superior: Copia exacta (crneo y mandbula) de un ejemplar de
oso de la Sierra de Atapuerca. Inferior: Rplica de la mitad izquierda del mismo crneo, en la que se pueden observar las estructuras internas. Como la
tomografa obtiene toda la informacin, se puede replicar tanto el objeto completo como partes aisladas del mismo.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 202 16/9/10 08:54:53
203
los 3D con una muy limitada posibilidad de consulta, e incluso
con una caducidad de la informacin. Iniciativas para solventar
este problema son el desarrollo de formatos libres y multiplata-
forma (lectura/consulta de archivos con independencia del siste-
ma operativo que los gener o el navegador utilizado).
Finalmente, algunos investigadores ya han sealado que uno
de los mayores problemas de la era digital es el concepto de
propiedad. Los objetos del patrimonio local o nacional pueden
ser fcilmente exportados en forma de informacin digital,
pudiendo dar lugar a autnticos abusos. Este aspecto requie-
re nuevas consideraciones legales y deontolgicas en relacin
al patrimonio digitalizado, pero esto no debe impedir el uso
y desarrollo de estas potentes herramientas que tanto pueden
aportar al conocimiento, conservacin y difusin de nuestro rico
patrimonio cultural.
Agradecimientos
Esta investigacin ha sido nanciada por el Ministerio de Educa-
cin y Ciencia (proyecto CGL 2006-13532 C03-02) y la Junta de
Castilla y Len (proyecto BU005A09). Laura Rodrguez disfruta
de una beca de la Fundacin Atapuerca. Laura Juez disfruta de
una beca de la Universidad Burgos-IBERDROLA. Agradecemos
especialmente a Marin del Egido (IPCE), Ana Carro y Ana Isabel
Velasco (AEM) y David Juanes (IVACOR) su amable invitacin a
participar en las jornadas La Ciencia del Arte II, Ciencias Experi-
mentales y Conservacin del Patrimonio as como en la publica-
cin de esta monografa. Mercedes Serrano Gonzlez ha pintado
amablemente las rplicas de Sinterizado lser para este trabajo.
Nuestro agradecimiento tambin para el Equipo de Investigacin
de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (EIA), y para nuestros
compaeros del Laboratorio de Evolucin Humana de la Univer-
sidad de Burgos y del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolucin y
Comportamiento Humanos de Madrid.
Fig. 8. ltimas fases de la realizacin de rplicas realizadas mediante el TAC y el Sinterizado Lser de polvo de poliamida. Arriba: rplicas de una mandbula
de hiena manchada (Crocuta crocuta) recin construida (izquierda) y una vez pulida y policromada (derecha). Abajo: rplica en proceso de policromado del
crneo del oso de la Sima de los Huesos.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 203 16/9/10 08:54:54
204
Bibliografa
ARSUAGA, J.L; MARTNEZ, I.; LORENZO, C.; GRACIA, A.;
MUOZ, A.; ALONSO, O. y GALLEGO, J. (1999): The human
cranial remains from Gran Dolina Lower Pleistocene site (Sierra de
Atapuerca, Spain), Journal of Human Evolution, 37(3-4): 431-457.
BROCHU, C.A. (2000): A digitally rendered endocast of
Tyrannosaurus rex, Journal of Vertebrate Paleontology, 20: 1-6.
BRUNER, E.; MANZI, G. y ARSUAGA, J.L. (2003): Encepha-
lization and allometric trajectories in the genus Homo: eviden-
ce from the Neandertal and modern lineges, Proceedings of the
National Academy of Sciencesm, 100: 15335-15340.
BRUNER, E. (2004): Geometric morphometrics and paleo-
neurology: brain shape evolution in the genus Homo, Journal of
Human Evolution, 47: 279-303.
BRUNER, E. y MANZI, G. (2006): Digital tools for the preser-
vation of the human fosil heritage:Ceparno, Sacopastore and other
case studies, Human Evolution, 21: 33-44.
CONROY, G.C. y VANNIER, M.W. (1984): Noninvasive three-
dimensional computer imaging of matrix-lled fossil skulls by
high-resolution computed tomography, Science, 226: 456-458.
CONROY, G.C. y VANNIER, M.W. (1986): Three-dimensional
computer imaging: Some anthropological applications; 211-222
en J. G. Else and P. C. Lee (eds.), Primate Evolution. Cambridge
University Press, Cambridge.
CONROY, G.C.; VANNIER, M. W. y TOBIAS, P.V. (1990): Endo-
cranial features of Australopithecus africanus revealed by 2D and
3D computed tomography, Science, 247: 838-841.
DOMNGUEZ, P.; JACOBSON, A.G. y JEFFERIES, R.P.S. (2002):
Paired gill slits in a fossil with a calcite skeleton, Nature, 417: 841-
844.
DOMNGUEZ, P.; MILNER, A.C.; KETCHAM, R.A.; COOK-
SON, M.J. y ROWE, T. (2004): The avian nature of the brain and
inner ear of Archaeopteryx, Nature, 430: 666-669.
FRANZOSA, J. y ROWE, T. (2005): Cranial endocast of the
Cretaceous theropod dinosaur Acrocanthosaurus atokensis,
Journal of Vertebrate Paleontology, 25: 859-864.
GARCA, N.; SANTOS, E.; ARSUAGA, J.L. y CARRETERO,
J.M. (2007): Endocranial morphology of the Ursus deningeri von
Reichenau 1904 from the Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca)
Middle Pleistocene site, Journal of Vertebrate Paleontology, 27:
1007-1017.
JOECKEL, R.M. (1998): Unique frontal sinuses in fossil and
living Hyaenidae (Mammalia, Carnivora): Description and Inter-
pretation, Journal of Vertebrate Paleontology, 18: 627-639.
JUNGERS, W.L. y MINNS, R.J. (1979): Computed tomography
and biomechanical analysis of fossil long bones, American Jour-
nal of Physical Anthropology, 50: 285-290.
MARINO, L.; SUDHEIMER, K.D.; MURPHY, T.L.; DAVIS, K.K.;
PABST, A.; MCLELLAN, W.A.; RILLING, J.K. y JOHNSON, J.I.
(2001): Anatomy and three-dimensional reconstructions of the
brain of a bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from magnetic
resonance images, The Anatomical Record, 266: 397-414.
ROWE, T.; CARLSON, W y BOTTORFF, W (1995): Thrinaxo-
don: Digital Atlas of the Skull. University of Texas Press.
RUFF, C. B.; LEO, F.P. (1986): Use of Computed Tomography
in Skeletal Structure Research, Yearbook of Physical Anthropolo-
gy, 29: 181-196.
SEIDLER, H.; FALK, D.; STRINGER, C.; WILFING, H.; MULLER,
G.B.; ZUR NEDDEN, D.; WEBER, G.W.; REICHEIS, W. y ARSUA-
GA, J.L. (1997): A comparative study of stereolithographically
modelled skulls of Petralona and Broken Hill: implications for
future studies of middle Pleistocene hominid evolution, Journal
of Human Evolution, 33: 691-703.
SPOOR, C.F. y ZONNEVELD, F.W. (1995): Morphometry of
the primate bony labyrinth: A new method based on high-resolu-
tion computed tomography, Journal of Anatomy, 186: 271-286.
THOMPSON, J.L. y ILLERHAUS, B. (1998): A new reconstruc-
tion of the Le Moustier skull and investigation of internal structures
using 3-D-CT data, Journal of Human Evolution, 35: 647-665.
WEAVER, A. (2002): Relative cerebellar and cerebral hemis-
phere volume in Pliocene and Pleistocene Homo: a complex
trajectory, Journal of Human Evolution, 42: A38.
WEAVER, T.D. y HUBLIN J.J. (2009): Neandertal birth canal
shape and the evolution of human childbirth, Proc. Natl. Acad.
Sci., 106 (20): 8151-8156.
WIND, J. (1984): Computerised x-ray tomography of fossil
hominid skulls, American Journal of Physical Anthropology, 63:
265-282.
ZOLLIKOFER, C.P.E.; PONCE DE LEN, M.S.; MARTIN, R.D.
y STUCKI, P. (1995): Neanderthal computer skulls, Nature, 375:
283-285.
ZOLLIKOFER, C.P.E.; PONCE DE LEN, M.S. y MARTIN, R.D.
(1998): Computer-assisted paleoanthropology, Evolutionary
Anthropology, 6: 41-54.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 204 16/9/10 08:54:54
205
Introduccin
La utilizacin de cmaras digitales de captura de imagen ha sido
ampliamente utilizada en el mundo del arte desde la aparicin
de los primeros modelos a principios de los aos 80. La evolu-
cin de la tecnologa de visin digital ha sido rpida y constante,
permitiendo no slo el archivo de las imgenes de las obras de
arte en formato digital para labores de documentacin, sino que
se ha mostrado como una tcnica muy ecaz en los procesos de
conservacin y restauracin.
La posibilidad de utilizar Internet como ventana abierta, de los
museos al mundo, ha incrementado an ms, si cabe, la necesi-
dad de digitalizar todas las obras de arte con la mayor resolucin
posible, para poder dar tanto al pblico en general, como a los
expertos repartidos por todo el planeta, la reproduccin del ms
mnimo detalle de una obra, con un simple clic en su ordenador.
En el presente artculo se expone una breve introduccin de
la tecnologa de captura digital, su estado actual y evolucin. Por
otra parte se pretende abrir una puerta a una nueva tecnologa
que de seguro va a tener una importancia capital en el mundo del
arte en los prximos aos. Esta tecnologa es la espectroscopa de
imagen hiperespectral, tanto en visible como en infrarrojo.
Aunque slo algunos institutos de restauracin y museos
cuentan con esta tecnologa, la multitud de potenciales aplicacio-
nes que pueden tener, hacen de ella una herramienta fundamen-
tal en el futuro, tanto para la restauracin como para estudiar las
tcnicas, procesos y materiales que los artistas han utilizado en la
creacin de sus obras.
Cmaras matriciales y cmaras lineales
Un artculo como el presente slo proporciona la oportunidad de
hacer una descripcin breve de la tecnologa ms avanzada dispo-
nible en estos momentos en los sistemas de captura digital.
Sin entrar en mayores detalles sobre cmaras, s que es conve-
niente mencionar que la tecnologa actual est basada en dos
categoras de sensores CCD (Charge Coupled Devide) y CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor). En ambos casos
estos sensores estn compuestos por elementos fotosensibles que
convierten la luz en diferencias de potencial y nalmente en bits
para formar una imagen digital.
Los primeros sensores en aparecer fueron los CCD y ms
recientemente se han desarrollado los CMOS. Aunque estos lti-
mos estn teniendo una evolucin muy rpida y probablemen-
te en el futuro se empleen prcticamente en todos los mbitos
donde se requiera una captura de imagen, su calidad an no es
comparable a la de los sensores CCD. Para aplicaciones donde se
requieren las ms altas prestaciones, como es el caso de la captura
de obras de arte, se sigue recomendando la utilizacin de cmaras
con sensores CCD (Fig. 1a).
La mxima resolucin que se est utilizando en la actualidad
en cmaras comercializables es de 22 megapxeles (Fig. 1b), si
4.5. Sistemas digitales de adquisicin de imgenes visibles, infrarrojos e
hiperespectrales
Salvador Gir
Infaimon S.L.
Fig. 1a. Sensor CCD matricial.
Fig. 1b. Cuerpo de cmara matricial Dalsa de 22 megapxeles.
(www.dalsa.com).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 205 16/9/10 08:54:55
206
bien recientemente se encuentran disponibles de forma experi-
mental las primeras cmaras que permiten capturar imgenes de
hasta 50 megapxeles.
En principio, para la mayora de obras de arte, las resoluciones
mencionadas anteriormente seran sucientes para alcanzar unos
excelentes resultados. Una cmara de 50 megapxeles tiene una
resolucin aproximada de 8200x 6100 pxeles. Por tanto, depen-
diendo del tamao de la pintura se podran alcanzar los 100 o 150
pxeles por centmetro lineal, lo que permite en algunos casos
tomar una sola imagen del cuadro a la mxima resolucin, sin
necesidad de acudir a la mltiple toma de imgenes mediante el
sistema de mosaico.
Cuando la resolucin de la cmara no es suciente, debido
al gran tamao de la obra de arte, se deben tomar de mltiples
imgenes para generar un mosaico (Torres et al., 2008). La agru-
pacin de las imgenes del mosaico y la correccin de los efectos
creados en los laterales de las imgenes, requieren una importan-
te labor de post-procesado informtico, que en algunas ocasiones
hace mucho ms costoso el proceso de elaboracin de la imagen,
que la propia toma de imgenes. Por este motivo, es especialmen-
te recomendable tomar las imgenes con la mxima resolucin
para evitar la elaboracin del mosaico. Si la realizacin del mosai-
co es ineludible, debido a que la obra es de grandes dimensiones,
siempre es ms recomendable utilizar imgenes de la mxima
resolucin con el n de que ese mosaico est compuesto por el
mnimo de imgenes posible.
Otra tecnologa utilizada para la toma de imgenes de obras
de arte se basa en la utilizacin de cmaras lineales. Contraria-
mente a la tecnologa de cmaras matriciales descrita anterior-
mente, donde la cmara incorpora un sensor matricial de X * Y
pxeles y captura la imagen total de una sola vez, en el caso de
las cmaras lineales se utiliza un sensor lineal de X pxeles de
longitud por un pxel de anchura (Fig. 2a). En la actualidad los
sensores lineales de mayor resolucin tienen hasta 16.000 pxeles.
La cmara (Fig. 2b) slo es capaz de capturar una sola lnea, por
tanto, para capturar la imagen de toda una obra de arte se deber
mover, o bien la cmara a lo largo de la obra de arte, o bien mover
el cuadro frente a la cmara, para poder construir la imagen lnea
a lnea (Fig. 3). La ventaja del mtodo reside en que la resolucin
horizontal es muy grande, recordemos 16.000 pxeles, mientras
que la resolucin vertical no tiene lmites, pudiendo ser de las
mismas dimensiones que el propio cuadro.
Una vez ms, mediante este mtodo se puede capturar la
imagen total de la obra de arte en una sola toma, en la mayora de
ocasiones con una excelente resolucin. En caso de no alcanzarse
la resolucin ptima, por el tamao de la obra, se deber hacer un
mosaico compuesto por imgenes colocadas una al lado de la otra,
ya que se habr capturado toda la resolucin en una direccin.
Aunque la utilizacin de cmaras lineales no est muy exten-
dida en la captura y archivo de obras de arte, probablemente por
desconocimiento de la tecnologa, es importante resaltar su uso y
funcionamiento, ya que es el mismo mtodo que se emplea en los
sistemas hiperespectrales, descritos ms adelante.
Sistemas multiespectrales
Hasta el momento la captura de imgenes ha sido realizada habi-
tualmente en monocromo o en color. En el caso de la captura en
color las cmaras que permiten obtener de forma digital la separa-
cin del color en RGB (Rojo, Verde y Azul) son las ms utilizadas.
Estas cmaras incorporan sensores con un ltro de color RGB
sobre los pxeles del sensor. A dicho ltro se le denomina Bayer.
Una vez capturada la imagen, dentro de la cmara, se realiza un
proceso de interpolacin entre los distintos pxeles para obtener
una imagen en color real.
Fig. 2a. Sensores lineales. Se puede comprobar la situacin de los pxeles
en una sola lnea contrariamente a los sensores matriciales.
Fig. 2b. Cmara lineal Dalsa de 12.000 pxeles por lnea.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 206 16/9/10 08:54:55
207
Otro mtodo utilizado frecuentemente con cmaras de 3CCD
de mayor calidad, se basa en la utilizacin de un prisma que
difracta la luz procedente de la ptica y la direcciona hacia tres
sensores distintos (Fig. 4). Cada uno de estos tres sensores incluye
un ltro de color, rojo, verde y azul respectivamente. La combina-
cin de las tres imgenes procedentes de los tres sensores produ-
ce una imagen de color real muy similar a la que ven nuestros
propios ojos.
Tambin existen cmaras que permiten capturar la imagen de
forma monocromtica, o escala de grises. Este tipo de cmaras
se utilizan para capturar imgenes dentro del espectro visible, o
bien imgenes en el espectro infrarrojo. La imagen resultado es la
suma de todas las longitudes de onda capaces de ser capturadas
por el sensor. En el entorno del arte esta tecnologa en luz visible
se utiliza poco, sin embargo, en la captura de imgenes infrarro-
jas ha sido la nica alternativa hasta el momento y es la base de
funcionamiento de lo que se denomina reectografa de infrarro-
jos (Gabaldon A., 2006)
La utilizacin slo de imgenes monocromticas o de imge-
nes con tres planos de color (RGB) es evidentemente muy intere-
sante y nos da una visin de la realidad cercana a lo que pueden
ver nuestros ojos. Sin embargo, la imagen que generan los objetos
que tenemos a nuestro alrededor, contiene un espectro completo
de longitudes de onda. Es ms, esas diferentes longitudes de onda
pueden llegar a dar una informacin adicional relacionada con la
composicin de los objetos que observamos.
La captura de imgenes en color tal como la realizan cmaras
se podra decir que es un mtodo de captura multiespectral, ya
que se capturan tres amplias bandas espectrales pertenecientes al
rojo, verde y azul. Sin embargo la idea de sistema multiespectral va
ms all, y se dene como un sistema capaz de capturar decenas
de bandas espectrales. Cuando el nmero de bandas espectrales
capturadas asciende en un orden de magnitud, es decir, alcanza
los centenares de bandas espectrales, entonces se denomina siste-
ma hiperespectral.
Los sistemas multiespectrales ms utilizados se basan en
ruedas de ltros. Estos estn compuestos por una cmara mono-
cromtica y una rueda de ltros que incorpora una serie de ltros
de distintas longitudes de onda. La cmara captura una imagen
con cada uno de los ltros y de esta forma se obtienen una serie
de imgenes correspondientes a diferentes longitudes de onda.
La ventaja de este mtodo reside en que la rueda de ltros, puede
tener tantos ltros como longitudes de onda sean necesarios en el
anlisis que se desee realizar. Sin embargo, tiene la limitacin de
la velocidad, ya que es necesario colocar el ltro frente al objetivo
de la cmara y tomar tantas imgenes como ltros o longitudes de
onda se utilizan.
Otro mtodo muy utilizado es el de prismas pticos frente
a diferentes sensores, este mtodo es semejante al mencionado
anteriormente cuando se ha hablado de cmaras de 3CCD. En la
actualidad hay fabricantes capaces de producir cmaras con hasta
6CCD, y por tanto con 6 ltros distintos frente a cada uno de los
sensores. La ventaja fundamental de esta metodologa reside en la
velocidad de captura, ya que en una sola captura se puede realizar
la adquisicin de las n imgenes pertenecientes a cada una de
sus bandas espectrales.
Tecnologa hiperespectral en el entorno del
arte
Los sistemas que son capaces de capturar centenares de bandas
espectrales se denominan hiperespectrales, son actualmente los
ms innovadores y tienen grandes posibilidades especialmente en
el mundo del arte.
Para poder comprender mejor el mtodo de funcionamiento
de un sistema hiperespectral, como el que se comenta a continua-
Fig. 3. Funcionamiento de una cmara lineal. El objeto se desplaza por
delante de la cmara. La cmara captura la imagen lnea a lnea (A) y cons-
truye la imagen total (B). (www.infaimon.com).
Fig. 4. Esquema de funcionamiento de un sensor 3CCD con prisma
(www.jai.com).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 207 16/9/10 08:54:56
208
cin, es necesario hacer una descripcin minuciosa de la tecno-
loga utilizada.
De hecho, la tecnologa se denomina espectroscopa de
imagen, y est basada en un componente de dispersin de visin
denominado prisma-reja-prisma (En Ingles: PGP- prism-grating-
prism) que fue inventado por Aikio,M (1992), y que permite obte-
ner espectrgrafos de imagen hiperespectrales para aplicaciones
de todo tipo dentro del campo industrial, cientco y cultural.
Comprendiendo una extensa gama de longitudes de onda que
van desde el UV (320 nm) al Infrarrojo lejano (12.000 nm).
La limitacin tecnolgica de este tipo de sistemas no permite,
con un solo sistema, tener un rango espectral tan amplio, sino que
para cada rango de longitudes de onda se debe utilizar un sistema
hiperespectral distinto. As existen los siguientes sistemas depen-
diendo de su rango de longitudes de onda:
Espectro UV: Banda espectral entre 200 y 400 nm
Espectro Visible/NIR: Entre 400 y 1.000 nm
Espectro Infrarrojo Cercano (SWIR): 1.000 y 2.500 nm
Espectro Infrarrojo Medio (MWIR): 3.000 y 5.000 nm
Espectro Infrarrojo Lejano (LWIR): 8.000 y 12.000 nm
Dentro de las aplicaciones relacionadas con obras de arte, por
el momento slo se han utilizado los sistemas hiperespectrales
UV, Visible/NIR y SWIR, sin embargo no se descarta la utiliza-
cin de MWIR y/o LWIR, en cuanto las investigaciones en estos
campos estn ms avanzadas.
Los sistemas espectrogrcos PGP se estn utilizando en el
mundo entero para aplicaciones industriales, de visin y de anli-
sis espectral, sistemas aerotransportados para teledeteccin, apli-
caciones cientcas y culturales como es el caso de estudio de
obras de arte que es el motivo de este artculo.
El origen de la espectroscopa de imagen
La espectroscopa se utiliza para investigar las propiedades de los
materiales va la interaccin de la radiacin electromagntica con
la materia. Ha sido utilizada para investigar la estructura atmica,
utilizando las lneas espectrales en emisin y absorcin exhibidas
por varios elementos, y se utiliza tambin para el anlisis qumico
de innumerables componentes y soluciones mediante espectro-
grafa de infrarrojo.
La utilizacin de la colorimetra para la investigacin del coles-
terol o del azcar en la sangre, por ejemplo, en laboratorios mdi-
cos es una forma de espectroscopa. Entre muchas otras aplica-
ciones de la espectroscopa se destacan las pruebas de la emisin
de los automviles, determinacin de los niveles de alcohol en
sangre, evaluacin de la polucin del aire (Wolfe, 1997) y determi-
nacin de la composicin de pigmentos (Domenech et al., 2009)
Los primeros trabajos realizados en espectroscopa de imagen
se llevaron a cabo en el campo de la geologa. Los gelogos tenan
la necesidad de identicar las unidades geologas caracterizadas
por ciertos minerales. El trabajo de los gelogos se basa en el
anlisis de las formaciones en el campo, lo que hace en ocasio-
nes muy arduo el estudio y requiere mucho tiempo, si se quie-
re estudiar una gran extensin de terreno. Por tanto, desde hace
ya mucho tiempo se emplea la fotografa area y las imgenes
de satlite para cartograar. En un principio se utilizaron ciertas
bandas espectrales para discriminar las distintas formaciones. Sin
embargo anlisis de laboratorio, realizados ya en los aos setenta,
utilizando sistemas hiperespectrales mostraron su eciencia en
la identicacin de la mineraloga de las rocas, siendo necesario
tener bandas espectrales que distaran como mucho 20 nm.
El primer sistema hiperespectral infrarrojo se desarrollo en
1980 en el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, California, USA.
El primer sistema visible/infrarrojo se construyo en 1987 y era
capaz de medir el espectro entre 400 y 2500 nm, y poda obte-
ner 224 bandas espectrales con separacin entre ellas de 10 nm.
(Green et al. 1998)
Posteriormente la tecnologa se fue mejorando y se desarrollo
el sistema prisma-reja-prisma (PSP) en el que se basa los sistemas
ms avanzados hiperespectrales (Aikio, 1992).
Al mismo tiempo que se mejoraban los sistemas espectrogr-
cos de imagen, tambin evolucionaban rpidamente los sensores
de las cmaras incrementando la sensibilidad, la calidad y aumen-
tando la resolucin en nmero de pxeles de los detectores matri-
ciales, mantenindose a unos costes relativamente asequibles.
Tambin el avance de los sistemas informticos ha ido a notable
ritmo durante los ltimos aos, permitiendo hacer el tratamiento
de las imgenes hiperespectrales de forma fcil y ecaz.
Los sistemas de espectrografa de visin hiperespectral, que
se presumen ms ecaces para el trabajo en obras de arte, estn
basados en el sistema de dispersin de imagen prisma-reja-prisma
(PGP). El diseo permite tener un espectrmetro de coste ajus-
tado, que se puede construir para diversas longitudes de onda,
como ya se ha mencionado anteriormente. Las ventajas de esta
tecnologa son:
Los PGP proporcionan una gran dispersin lineal debido a
su reja de difraccin, si se compara con un prisma de visin
directa con dispersin menor y no lineal.
Los PGP pueden modicarse para diferentes rangos de longi-
tudes de onda cambiando los ngulos de los vrtices de los
dos prismas, el material de los prismas y el periodo de la reja.
La reja es un elemento ptico de transmisin hologrca de
volumen de fase, que se utiliza para una alta eciencia de
difraccin (hasta el 70%) y que tiene polarizacin indepen-
diente.
Las propiedades de visin directa permiten una construccin
optomecnica tubular nica para el espectrgrafo, que lo hace
muy estable y de reducidas dimensiones, por tanto fcil de
transportar y de acomodar a cualquier tipo de cmara.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 208 16/9/10 08:54:56
209
Sistemas hiperespectrales
Cada sistema de imagen tiene su propio ancho de banda espec-
tral de trabajo, denido por el ltro utilizado, por el sensor o
por ambos. Los sistemas multiespectrales utilizan mltiples ltros
(normalmente entre 3 y 12) como en el caso de las cmaras RGB
de 3CCD. Los sistemas hiperespectrales se denen como aquellos
que tienen decenas o centenares de bandas espectrales y una
resolucin espectral relativa de orden de 0.01. Esta clasicacin
est basada en los trabajos de Descour y Shen 2000.
Cada imagen es una imagen espectral, ya que est formada por
radiacin en una parte limitada del espectro electromagntico. En
colorimetra se utilizan tres categoras para clasicar las imgenes:
escala de grises, tricromatricas (por ejemplo RGB), y multiespectra-
les (Fig. 5). Una imagen generada por un espectrmetro de imagen
es un conjunto de datos 3D que se comentarn ms adelante.
Espectroscopa de imagen y denicin de cubo de
datos hiperespectrales
El concepto de imagen espectroscpica se muestra en la gura 6
con un espectro medido para cada elemento en una imagen. De
acuerdo con Willoghby et al. (1996) los espectrmetros de imagen
hiperespectral generan imgenes espaciales de dos dimensiones,
as como una tercera dimensin espectral utilizando un detector
matricial de dos dimensiones. El conjunto de datos 3D son los
datos de la imagen hiperespectral u objeto cbico, que se dene
por la resolucin de la imagen en las coordenadas X, e Y, y la
longitud de onda que es la coordenada Z.
En el caso que nos ocupa, la generacin de este cubo hipe-
respectral como el que se muestra en la gura 6, se construye
mediante un sistema de rendija que limita el campo de entrada de
la imagen a una sola lnea, que conjuntamente con el sistema de
imagen espectromtrico permite dispersar los elementos de esta
Fig. 5. Una imagen est compuesta por sus diferentes bandas espectrales. Dentro del espectro visible entre el 400nm (violeta) y 700nm (rojo).
Fig. 6. Imagen hiperespectral (o cubo hiperespectral) donde se muestran
cada una de las imgenes pertenecientes a una banda espectral. Si se
selecciona un pixel de la imagen se obtendr la curva de respuesta espec-
tral de este pixel (imagen cedida por specim - www.specim.).
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 209 16/9/10 08:54:57
210
lnea sobre un detector (sensor de visin) 2D, para muestrear la
dimensin espectral y la dimensin espacial simultneamente. De
esta forma se tiene las distintas longitudes de onda de una sola lnea
(Fig. 7). Para obtener las distintas longitudes de onda de una imagen
de dos dimensiones, se deben capturar lnea a lnea, hasta construir
la imagen entera, de la forma que se ha mencionado anteriormente
en el apartado de cmaras lineales (Fig. 3). Esto se puede realizar
o bien moviendo el objeto que se encuentra delante del sistema o
bien moviendo el sistema con respecto al objeto a analizar.
Principios de un espectrgrafo de imagen
hiperespectral
Un espectrgrafo es un sistema que proporciona mltiples lneas
de diferentes longitudes de onda, correspondientes a la lnea de
imagen de entrada.
Los elementos bsicos de un espectrgrafo de imagen hipe-
respectral se muestran en la gura 7. Una fuente de luz que
ilumina el objeto a medir, una lente de entrada, que en nues-
tro caso ser habitualmente una ptica de cmara, pero que
tambin puede ser un objetivo de un microscopio, que captura
la radiacin del objeto y forma una imagen en el plano de la
imagen, donde se encuentra la rendija de entrada del espec-
trgrafo de imagen. Esta rendija slo deja pasar una lnea de la
imagen, su apertura de entrada determinar el tamao de esta
lnea con una longitud y anchura determinada. Cada punto de la
imagen en la direccin X tiene su imagen en la rendija de entra-
da. La radiacin procedente de la rendija se colima bien por una
lente o bien por un espejo y se dispersa mediante un elemento
de dispersin, que normalmente es un prisma o una rejilla, de
forma que la direccin de propagacin de la radiacin depende
de cada longitud de onda. Posteriormente mediante una lente
de enfoque, se proyecta en el plano de la imagen, donde se
encuentra el sensor de la cmara. Cada punto de la imagen
de entrada se representa en el plano de imagen (sensor), por
una serie de imgenes monocromticas que forman un espectro
continuo en la direccin del eje espectral. Por tanto, cada lnea
en el sensor corresponder a la representacin de la respuesta
espectral de la imagen de la lnea de entrada capturada.
El espectrgrafo de imagen por tanto permite al sensor 2D de la
cmara muestrear una dimensin espacial de una lnea con el nmero
de pxeles que tenga el sensor. Por tanto, los pxeles en la dimensin
X correspondern a la dimensin espacial de la lnea capturada y
las lneas en direccin Y correspondern a cada una de las longitu-
des de onda. La imagen formada tiene el rea espacial del tamao del
CCD de la cmara hiperespectral (Fig. 8) (Mao et al. 1997).
Por tanto una imagen en realidad ser una serie de lneas de
distintas longitudes de onda. La construccin de una serie de
imgenes de distintas longitudes de onda se deber hacer de la
forma que se ha mencionado anteriormente al describir la utiliza-
cin de cmaras lineales.
Una vez tomadas todas las imgenes de las distintas longitudes
de onda se puede hacer diferentes evaluaciones de su contenido.
Fig. 7. Esquema de un sistema hiperespectral PSP. Se toma una lnea del
objeto que mediante una sistema prisma-reja-prisma (PSP) se convierte en
n lneas de diferente longitud de onda que se dispersan sobre el sensor
de la cmara.
Fig. 8. Cmara hiperespectral para trabajar en espectro SWIR entre 900 y
2500nm (Imagen cedida por Xenics (www.xenics.com).
Fig. 9. Cubo espectral y seleccin de la imagen perteneciente a la longitud
de onda de 550nm.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 210 16/9/10 08:54:59
211
As, como se ve en la gura 9, a partir de la serie de imgenes
obtenidas se puede tomar la imagen de una determinada longitud
de onda para ver el aspecto presenta en esa longitud de onda. En
el caso de esta gura se ha tomado la imagen correspondiente a la
longitud de onda verde de 550nm.
As mismo y mediante los programas adecuados es posible
hacer combinaciones de imgenes. Del mismo modo que se
obtiene una imagen en color a partir del espectro R, G y B, se
puede construir una imagen en color pero slo seleccionan-
do una banda espectral concreta, como en este caso, donde
se toma para el rojo la banda de 650nm, para el verde la de
550nm, y para el azul la de 450nm (Fig. 10). De esta forma
se creara una imagen de color parecida a la obtenida por
una cmara color convencional. Sin embargo se pueden hacer
mltiples combinaciones de imgenes, que permiten resaltar
elementos de una obra de arte, segn las necesidades reque-
ridas por el investigador. Los programas ms avanzados de
anlisis de imagen permiten construir imgenes por superpo-
sicin de ms de tres bandas espectrales.
Adicionalmente, la informacin del cubo imgenes hiperes-
pectral permite conocer la curva espectral para cada uno de los
pxeles de la imagen, y a partir de aqu la composicin del mate-
rial correspondiente al pxel analizado. En la siguiente gura se
muestra el anlisis de varios pxeles de la imagen y sus curvas
espectrales (Fig. 11).
Aplicaciones de sistemas hiperespectrales
Aunque en el mundo del arte el nmero de aplicaciones hasta el
momento es relativamente reducido en otros mbitos de la ciencia
y la industria los sistemas hiperespectrales estn muy extendidos.
Sirvan lo siguientes ejemplos para recoger ideas sobre aplicacio-
nes, que de alguna forma pueden extrapolarse a aplicaciones rela-
cionadas directamente con las obras de arte.
Dado que esta tecnologa se inici en el anlisis del territo-
rio mediante inspeccin area, es en este campo de la teledetec-
cin donde se han desarrollado ms aplicaciones. Cabe destacar,
entre muchas otras, la determinacin de formaciones geolgicas,
cartografa de yacimientos minerales, determinacin de extensio-
nes con presencia de agua no supercial y control de ujos de
agua dulce en zonas costeras. En cuanto a estudios realizados
en teledeteccin no relacionados con geologa, se puede destacar
la determinacin y cartografa de especies vegetales, estudio del
estrs hdrico de las plantas, determinacin de reas con afecta-
cin de lluvia cida, y por tanto el control de contaminantes.
En la industria farmacutica, se estn utilizando los sistemas
hiperespectrales infrarrojos en la determinacin de la composi-
cin de la materia prima antes de la fabricacin de las pldoras,
y el mismo proceso en los comprimidos y pastillas una vez ya
elaboradas, con el n de que el contenido de estas corresponda a
las proporciones adecuadas de componentes.
En reciclaje de materiales las tcnicas multiespectrales y hipe-
respectrales se utilizan tanto en la determinacin de tipos de
papel, diferenciacin de vidrio y seleccin de plsticos; en este
caso es especialmente til ya que el nico mtodo posible de dife-
renciar los residuos compuestos por distintos tipos de plsticos es
mediante sistemas hiperespectrales en el infrarrojo (Gir S., 2009).
Se puede llegar a determinar con absoluta precisin las diferen-
cias entre PET, PEAD, PEBD, PVC, PP y PS.
Esta tecnologa ha sido ampliamente utilizada en aplicaciones
relacionadas con la madera, especialmente para la determinacin
de tipos de madera, localizacin de enfermedades y hongos, y
clasicacin de sta a partir de su grado de humedad. En aplica-
Fig. 10. Seleccin de diversas bandas espectrales y construccin de una
imagen por combinacin. En este caso imagen color RGB, compuesta por
las bandas espectrales, de 650, 550, y 450nm.
Fig. 11. Seleccin de pxeles de la imagen hiperespectral y representacin
de la curva espectral para cada pxel.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 211 16/9/10 08:55:00
212
ciones relacionadas con la fabricacin del papel se est utilizando
como mtodo de identicacin del grado de humedad del papel,
ya que la calidad del papel depende del grado de humedad en el
momento de su fabricacin.
Los sistemas hiperespectrales basados en luz visible son muy
tiles para determinar el color preciso de cualquier elemento, se
ha visto como una tcnica fundamental para determinar la igual-
dad de color en procesos de tonicacin de cermicas, de cambios
de color en elementos textiles o clasicacin de aluminio pintado
y en cualquier tipo de proceso donde se deba asegurar la igualdad
de color entre lotes de produccin.
Uno de los campos donde se est utilizando con creciente
inters es en el entorno de la alimentacin, especialmente, en la
determinacin de la madurez de la fruta. Mediante sistemas infra-
rrojos se puede llegar a determinar la cantidad de los diferentes
azcares que componen la fruta y por tanto su nivel de madurez
en el momento de la seleccin. As mismo, estos sistemas se han
mostrado especialmente tiles en la localizacin de defectos debi-
dos a golpes o enfermedades en productos hortofrutcolas.
Por ltimo los sistemas hiperespectrales estn tomando un gran
protagonismo en el entorno biomdico. Se estn realizando inves-
tigaciones con excelentes resultados en la determinacin de mela-
nomas, en exploraciones ginecolgicas utilizndolos como colpos-
copio, y tambin en determinacin y localizacin de enfermedades
vasculares, por la facilidad de ver venas y arterias a travs de la piel
mediante combinacin de determinadas longitudes de onda.
Todas estas aplicaciones son slo una pequea muestra de la
innidad de posibilidades que actualmente tienen los sistemas
hiperespectrales.
Aplicaciones de los sistemas
hiperespectrales en el mundo del arte
Basndose en las aplicaciones resueltas en otros campos indus-
triales y cientcos se han ido aplicando esas experiencias en el
mundo del arte. As se tiene constancia de la aplicacin de siste-
mas hiperespectrales en la identicacin de pigmentos. Esto se ha
realizado por comparacin a travs de bases de datos espectrales
especializadas. Esta tecnologa presenta la ventaja de no tener que
sacar muestras de los lienzos (Creagh y Bradley, 2007).
Tambin hay experiencias relacionadas con el monitoreo de
cambios de color, coincidencia de colores y documentacin de la
reectancia en IR y de la uorescencia inducida en UV.
Se han hecho ya muchos trabajos donde se miden la reec-
tancia de los pigmentos en el espectro visible entre 400 y 700nm,
pero se ha descubierto que algunos pigmentos slo pueden discri-
minarse en bandas espectrales del infrarrojo cercano (NIR). Uno
de los trabajos an por realizar es denir claramente las caracte-
rsticas espectrales de los pigmentos y esta es una labor que se
puede y se debe hacer con sistemas hiperespectrales.
Aparte de la identicacin de los pigmentos, la imagen hiperes-
pectral genera un mtodo preciso de registro digital para la conser-
vacin del arte. Esto puede utilizarse para controlar los cambios
o daos en las pinturas, ya que la documentacin digital resiste
mejor el deterioro que las fotografas utilizadas en la actualidad, y
da mucha ms informacin que las imgenes digitales en color.
Tambin puede dar constancia de los daos producidos en los
procesos de restauracin. Del mismo modo el mtodo hiperes-
pectral puede descubrir los procesos de retoque que han sufrido
Fig. 12a. Sistema de reciclaje de plsticos basado en la aplicacin de la
tcnica hiperespectral.
Fig. 12b. Imagen original e imagen de los tipos de plsticos.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 212 16/9/10 08:55:01
213 los cuadros. En este proceso de retoque puede ser interesante
utilizar las tcnicas hiperespectrales para seleccionar el pigmento
ms similar al original, con el n de que no se produzcan efectos
de metamerismo, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que un
color que parece igual con una fuente de luz, sea distinto con otro
tipo de iluminacin.
La utilizacin de sistemas hiperespectrales en el ultravioleta
se utiliza cuando el efecto a comprobar ocurre en estas longitu-
des de onda, este es el caso por ejemplo en ocasiones en que se
puede revelar informacin acerca de partes que han sido pintadas
encima del lienzo original y en la deteccin de ciertos barnices y
resinas que slo son visibles en longitudes de onda UV.
La identicacin de pigmentos en las obras de arte abren
claramente el camino para distinguir las partes de las obras origi-
nales, y aquellas partes que han sido retocadas o restauradas, ya
que cada poca ha utilizado distintas composiciones en la confec-
cin de los colores, adems es posible que los pigmentos hayan
tenido un cambio en sus caractersticas qumicas a travs de los
aos y por tanto tengan una respuesta distinta dependiendo del
tiempo. Esto servira tambin por tanto para la autenticacin de
obras de arte.
En cuanto a los estudios de obras de arte por reectografa
realizada hasta este momento se ha basado en cmaras infrarrojas
que capturar el espectro entre los 900 y los 2500 nm. Sin embargo,
existe un importante trabajo a hacer para determinar exactamente
qu bandas espectrales son las que realmente pueden dar ms
informacin del substrato de las obras y tambin investigar sobre
qu combinaciones de bandas espectrales pueden abrir caminos
a nuevos descubrimientos.
En el anlisis de palimsestos, (pergaminos o escritos antiguos
sobre los que se ha escrito ms de una vez y que conservan restos
de los textos primitivos) est tecnologa se ha mostrado especial-
mente til al poder seleccionar distintas longitudes de onda que
eliminan parcialmente el texto moderno y resaltan el texto anti-
guo (Fig. 14).
Una ventaja adicional de los mtodos hiperespectrales es el
trabajo a distintas escalas, hasta el momento se ha hablado del
trabajo macroscpico, utilizando los sistemas de forma parecida a
las cmaras de fotografa, sin embargo los sistemas hiperespectrales
pueden conectarse a un microscopio y hacer determinaciones a
nivel microscpico como se muestra en la siguiente gura, y de esta
forma determinar los componentes a escala microscpica (Fig. 15).
Se abren nuevos e interesantes caminos tambin en aplica-
ciones de exterior, relacionados con la conservacin de edicios
Fig. 13. Sistema utilizado para hacer la captura hiperespectral mediante
desplazamiento de la cmara a lo largo de la obra de arte.
Fig. 14. A. Imagen de palimsesto en color. B, C y D. Imgenes de palim-
sesto en diferentes bandas espectrales. Se resalta la visin de los textos
superpuestos segn la banda espectral (imagen procedente de Forth
Photonics).
Fig. 15. Sistema hiperespectral sobre microscopio analizando composi-
cin de cortes transversales de pintura.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 213 16/9/10 08:55:02
214
histricos, ya que mediante esta tecnologa se pueden diferenciar
tipos de rocas que constituyen los edicios o monumentos, su
grado de deterioro, la inuencia de microorganismos en su estado
y el grado de humedad.
Como se puede ver, son diversas las aplicaciones actua-
les de los sistemas hiperespectrales en el entorno del arte, pero
sin embargo se abre una perspectiva realmente de dimensiones
impresionantes, acerca de las posibilidades futuras que esta tecno-
loga puede tener.
Conclusiones
La tecnologa de captura de imagen digital est siguiendo una
constante evolucin tanto en resolucin como en calidad de las
imgenes. La necesidad de archivo y divulgacin global de imge-
nes de obras de arte hacen de esta tecnologa una necesidad
ineludible.
Las nuevas metodologas de trabajo son cada vez ms multi-
disciplinares y pueden utilizarse en distintos campos de la cien-
cia, la industria y la cultura. Una de estas nuevas tecnologas es la
espectrografa de imagen hiperespectral.
Se ha descrito su mtodo de funcionamiento y las bases utili-
zadas, y se han enumerado las distintas aplicaciones en diversos
campos de la ciencia y de la tcnica, que pueden servir como
punto de partida para la investigacin de aplicaciones similares
en el mundo del arte.
Las aplicaciones de la espectrografa de imagen hiperespectral
en el entorno del arte an no son muy numerosas, pero estn
empezando a ser utilizadas por los principales museos y centros
de restauracin ms prestigiosos a nivel mundial.
Se puede concluir por tanto, que esta es una tecnologa de
aplicacin reciente pero con un futuro espectacular.
Agradecimientos
Quiero agradecer especialmente a mis compaeros de la empresa
INFAIMON sus sugerencias y aporte de material relacionado con
las aplicaciones hiperespectrales tanto a nivel general, como en
particular en relacin con el mundo del arte.
As mismo, agradecer muy sinceramente a Araceli Gabaldn
por todo lo que he aprendido con relacin a la restauracin de
obras de arte, creo sinceramente que es un pozo de ciencia y una
de las ms destacadas especialistas de nuestro pas. Ha sido un
placer y un honor colaborar con ella durante todos estos aos y en
especial en el desarrollo del proyecto VARIM.
Finalmente, agradecer a Marian del Egido por la oportunidad
que me ha dado de poner esta nueva tecnologa al alcance de
todos los profesionales del arte, que puedan estar interesados en
estos nuevos mtodos de trabajo.
Bibliografa
AIKIO, M. (1992): Optinen komponentti (An optical compo-
nent), Finish Patent Application N 921564, April 8th.
CREAGH D. y BRADLE D. (2007): Physical Techniques in the
Study of Art, Archaeology and Cultural Heritage. Vol. 2, Elsevier.
DESCOUR, M. R. y SHEN, S. S. (2000): Imaging Spectrometry
VI, Proceedings of the Conference on Imagign Spectrometry VI,
Proc SPIE, Vol. 4132.
DOMNECH A.: DOMNECH M. T. y COSTA V. (2009): Elec-
trochemical methods in archaeometry, conservation and restora-
tion. Springer.
GABALDN, A. (2006): Lneas de investigacin en el Depar-
tamento de Estudios Fsicos del IPHE en 2006. En Arbor. Ciencia,
pensamiento, cultura, Vol. CLXXXII, N 717, Madrid.
GIR, S. (2009): Soluciones de visin articial para aplica-
ciones industriales especcas. Rev. Automtica y Robtica. Julio
2009, N 409: 63-66.
GREEN , R. O.; EASTWOOD, M. L.; SARTURE, C. M.; CHRIEN,
T. G.; ARONSSON, M.; CHIPPENDALE, B. J.; FAUST, J. A.; PAVRI,
B. E.; CHOVIT, C. J.; SOLIS, M.; OLAH, M. R. y WILLIAMS, O.
(1998): Imaging spectroscopy ans Airbone Visible/Infrared Imag-
ing Spectrometer (AVIRIS), Remote Sensing of Environment. Vol.
65, N 3, Sept: 227-248.
MAO, C.; SEAL, M. y HEITSCHMIDT, G. (1997): Airbone
hiperespectral image aquisition with digital CCD video camera.
Proc of the 16th Biennial Workshop on Videography and Color
Photography in Resource Assessment, Welasco Texas, April 29-
May 1, 1997: 129-140.
TORRES, J.; POSSE, A; MENNDEZ, J. M. (2008): Descrip-
cin del sistema VARIM: captacin y composicin automtica del
mosaico reectrogrco, Bienes Culturales, N 8, Madrid, Institu-
to del Patrimonio Cultural de Espaa: 89-97.
VAN ASPEREN DE BOE, J. R. (1970): A contribution to the
examination of earlier European paintings. Tesis Doctoral,
Universidad de Amsterdam.
WILLOUGHBY, C. T.; FOLKMAN, M. A. y FIGUEROA, M. A.
(1996): Application of hiperespectral imaging spectrometer systems
to industrial inspection, Proc SPIE, Vol. 2599: 264-272.
WOLFE, W. L. (1997): Introduction to imaging spectrometers,
SPIE Optical Engineering Press.
PY0-10_Ciencia y arte II.indd 214 16/9/10 08:55:02
Ministerio
de Cultura
Imagen deelectrones secundarios dela corrosin por descincificacin a travs deplanos demaclado mecnico
y desarrollo decristales decuprita en una pieza romana delatn.
La Ciencia y el Arte II
Ciencias experimentales
y conservacin del Patrimonio Histrico
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Cub.Ciencia y Arte.pdf 1 08/10/10 13:47
También podría gustarte
- Diccionario Técnico AkaL de Conservación y Restauración de Bienes CulturalesDocumento228 páginasDiccionario Técnico AkaL de Conservación y Restauración de Bienes Culturalesninzau83% (12)
- La pintura sobre tela II: Alteraciones, materiales y tratamientos de restauraciónDe EverandLa pintura sobre tela II: Alteraciones, materiales y tratamientos de restauraciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Restauración del papel: Prevención, conservación, reintegraciónDe EverandRestauración del papel: Prevención, conservación, reintegraciónCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- ENSAYO Análisis de La Realidad Social de GuatemalaDocumento14 páginasENSAYO Análisis de La Realidad Social de GuatemalaJorge Jiménez100% (1)
- Conservacion de Material Arqueologico SubacuaticoDocumento460 páginasConservacion de Material Arqueologico SubacuaticoCarolina Gonzalez100% (1)
- Criterios de Intervención en Materiales Pétreos (Revisar 6.1)Documento209 páginasCriterios de Intervención en Materiales Pétreos (Revisar 6.1)Luis Calle100% (2)
- Teoria Del Restauro Vol 1 - Umberto Baldini PDFDocumento93 páginasTeoria Del Restauro Vol 1 - Umberto Baldini PDFariel80% (5)
- Arte cerámico en Argentina: Un panorama del siglo XXDe EverandArte cerámico en Argentina: Un panorama del siglo XXAún no hay calificaciones
- Iconografía e iconología (Volumen 2): Cuestiones de métodoDe EverandIconografía e iconología (Volumen 2): Cuestiones de métodoCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- El Proceso Abreviado de Responsabilidad Civil de Los JuecesDocumento21 páginasEl Proceso Abreviado de Responsabilidad Civil de Los JuecesRoger CarranzaAún no hay calificaciones
- VVAA. La Ciencia y El Arte III. 2011Documento292 páginasVVAA. La Ciencia y El Arte III. 2011Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (3)
- Ciencia y Arte III - WEB - (21-12-2011) PDFDocumento292 páginasCiencia y Arte III - WEB - (21-12-2011) PDFKp Vduque100% (1)
- La Ciencia y El Arte IV - Alta PDFDocumento315 páginasLa Ciencia y El Arte IV - Alta PDFLaura C GonzálezAún no hay calificaciones
- La Tecnica Radiografica em Metales AntiguosDocumento372 páginasLa Tecnica Radiografica em Metales AntiguosMarcelo ClarosAún no hay calificaciones
- VVAA. La Ciencia y El Arte IDocumento270 páginasVVAA. La Ciencia y El Arte ITrinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (4)
- Tecnicas Contemporaneas de Restauración Del Patrimonio. España PDFDocumento341 páginasTecnicas Contemporaneas de Restauración Del Patrimonio. España PDFJuan Bernadō100% (1)
- Díaz, S. y García, E. Técnicas Conserv. y Rest. Patrimonio Metálico. 2011Documento84 páginasDíaz, S. y García, E. Técnicas Conserv. y Rest. Patrimonio Metálico. 2011Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (3)
- Sánchez, A.L. Restauración Pintura Mural Complutum. 2006Documento16 páginasSánchez, A.L. Restauración Pintura Mural Complutum. 2006Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Curso Química Aplicada A La RestauracionDocumento39 páginasCurso Química Aplicada A La RestauracionCecilia Mercedes Sabbatini100% (1)
- Criterios de Intervención en Pintura de Caballete. COREMANS P PDFDocumento287 páginasCriterios de Intervención en Pintura de Caballete. COREMANS P PDFOscar Quevedo100% (1)
- Teorias de La RestauracionDocumento13 páginasTeorias de La RestauracionJesus Eduardo Bautista Sandoval100% (9)
- El Entelado FlotanteDocumento44 páginasEl Entelado Flotantemm85750% (2)
- Gil, V. Restauración Hierro y Bronce Bilbilis. 2009Documento8 páginasGil, V. Restauración Hierro y Bronce Bilbilis. 2009Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Matilde Miquel Olga Perez Miriam Bueso eDocumento15 páginasMatilde Miquel Olga Perez Miriam Bueso emm857Aún no hay calificaciones
- Conservación Preventiva y Plan de Gestión de Desastres en Archivos y BibliotecasDocumento104 páginasConservación Preventiva y Plan de Gestión de Desastres en Archivos y BibliotecasSpeis Ayuntamiento ToledoAún no hay calificaciones
- Casanova, I. Limpieza Obra Mural Mediante Bacterias 2008Documento60 páginasCasanova, I. Limpieza Obra Mural Mediante Bacterias 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- García-Galán, M .I. Restauración Materiales Orgánicos. 2005Documento21 páginasGarcía-Galán, M .I. Restauración Materiales Orgánicos. 2005Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Clase 2 - Conservación Preventiva - Carolyn RoseDocumento4 páginasClase 2 - Conservación Preventiva - Carolyn RoseMaria Jose CastroAún no hay calificaciones
- Díaz, S. Conserv. Rest. Bienes Arq. 2009Documento7 páginasDíaz, S. Conserv. Rest. Bienes Arq. 2009Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación0% (1)
- La PatinaDocumento13 páginasLa Patinawinston smith100% (1)
- Restauracion y ConservacionDocumento312 páginasRestauracion y ConservacionDiaan Diaan100% (1)
- Teoría de la conservación evolutiva: Conservación y restauración del arte de los nuevos mediosDe EverandTeoría de la conservación evolutiva: Conservación y restauración del arte de los nuevos mediosAún no hay calificaciones
- Morales, S. Soporte Pinturas Murales Casa Delfines. 2004Documento10 páginasMorales, S. Soporte Pinturas Murales Casa Delfines. 2004Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- Gallegos, R.J. Restauración y Conservación Material Óseo y Lítico. 2006Documento114 páginasGallegos, R.J. Restauración y Conservación Material Óseo y Lítico. 2006Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- 2007 Libro CalpeDocumento76 páginas2007 Libro CalpeTrinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- Valero, A. Transferencias en Papel Gel en Lagunas Cerámicas. 2008Documento97 páginasValero, A. Transferencias en Papel Gel en Lagunas Cerámicas. 2008Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- 1) Umberto Baldini, Teoría de La Rest.Documento41 páginas1) Umberto Baldini, Teoría de La Rest.Ignacia Salazar100% (1)
- Pintura Sobre CaballeteDocumento212 páginasPintura Sobre CaballeteGiselle Ossandón S.Aún no hay calificaciones
- 2006 Blanco y NegroDocumento22 páginas2006 Blanco y NegroTrinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Serrano, A. Restauración Sellos Plomo. 2008Documento10 páginasSerrano, A. Restauración Sellos Plomo. 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- David, H. Conservación Arte Rupestre Prehistórico. 2008Documento370 páginasDavid, H. Conservación Arte Rupestre Prehistórico. 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Retablo Catedral UnlockedDocumento96 páginasRetablo Catedral UnlockedCaroline Faussart KurschenAún no hay calificaciones
- Barrio, J. Et Al. Estabilización Plomo Romano. 2005Documento8 páginasBarrio, J. Et Al. Estabilización Plomo Romano. 2005Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Química Básica para ConservadoresDocumento215 páginasQuímica Básica para ConservadoresCecilia Mercedes Sabbatini100% (1)
- Restauracion y Conservacion de TextilesDocumento18 páginasRestauracion y Conservacion de TextilesEdgar SoteloAún no hay calificaciones
- La Restauracion de Pintura Murillo - Carteles - Pintura - Agosto - 2017Documento4 páginasLa Restauracion de Pintura Murillo - Carteles - Pintura - Agosto - 2017MUSEO DE ARTE DEL TOLIMAAún no hay calificaciones
- Nuevas Tecnologías en Restauración de Bienes CulturalesDocumento10 páginasNuevas Tecnologías en Restauración de Bienes CulturalesNecróforo HernándezAún no hay calificaciones
- El MarcoDocumento84 páginasEl MarcoIgnacio ChileAún no hay calificaciones
- Libro Definitivo Material EsDocumento242 páginasLibro Definitivo Material EsRvks Ferrer JanampaAún no hay calificaciones
- Tesis - Fiorela Fenoglio - Tesis Cerámica - 2004Documento120 páginasTesis - Fiorela Fenoglio - Tesis Cerámica - 2004Nadia CastilloAún no hay calificaciones
- Arte Rupestre en Colombia.: Investigación, preservación, patrimonialización.De EverandArte Rupestre en Colombia.: Investigación, preservación, patrimonialización.Aún no hay calificaciones
- Artes & Oficios. Restauración de pintura: La técnica y el arte de la restauración de pintura sobre tela explicados con rigor y claridadDe EverandArtes & Oficios. Restauración de pintura: La técnica y el arte de la restauración de pintura sobre tela explicados con rigor y claridadAún no hay calificaciones
- La producción alfarera en el México antiguo: Volumen IDe EverandLa producción alfarera en el México antiguo: Volumen IAún no hay calificaciones
- Escultura Barroca Española. Las historias de la escultura Barroca EspañolaDe EverandEscultura Barroca Española. Las historias de la escultura Barroca EspañolaAún no hay calificaciones
- La cerámica como indicador de estatus social en los contextos funerarios de la élite gobernante de Palenque, Piedras Negras y YaxchilánDe EverandLa cerámica como indicador de estatus social en los contextos funerarios de la élite gobernante de Palenque, Piedras Negras y YaxchilánAún no hay calificaciones
- Cultura Chinchorro: Las momias artificiales más antiguas del mundoDe EverandCultura Chinchorro: Las momias artificiales más antiguas del mundoAún no hay calificaciones
- Escultura Barroca Española. Escultura Barroca AndaluzaDe EverandEscultura Barroca Española. Escultura Barroca AndaluzaAún no hay calificaciones
- Vestiduras sagradas del siglo XVIII en Lima: El monasterio de Nuestra Señora del PradoDe EverandVestiduras sagradas del siglo XVIII en Lima: El monasterio de Nuestra Señora del PradoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Museo Julio Cesar Cubillos: Patrimonio Arqueológico de la Universidad del ValleDe EverandMuseo Julio Cesar Cubillos: Patrimonio Arqueológico de la Universidad del ValleAún no hay calificaciones
- 2012 Reconstrucciones DesmontablesDocumento15 páginas2012 Reconstrucciones DesmontablesTrinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Uso de Imanes Como Alternativa A La Colocación de Nuevo Soporte en Pintura Mural ArqueológicaDocumento17 páginasUso de Imanes Como Alternativa A La Colocación de Nuevo Soporte en Pintura Mural ArqueológicaTrinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- 2022 en CartellDocumento4 páginas2022 en CartellTrinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Pasíes, T. Et Al. Criterios Intervención Vidrio Arqueológico. GEIIC 2012Documento13 páginasPasíes, T. Et Al. Criterios Intervención Vidrio Arqueológico. GEIIC 2012Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Sautuola: Publicaciones Del Instituto Sautuola RevistaDocumento26 páginasSautuola: Publicaciones Del Instituto Sautuola RevistaTrinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Tesis Restauración y Conservación de Metales Arqueológicos SubacuaticosDocumento240 páginasTesis Restauración y Conservación de Metales Arqueológicos SubacuaticosValeria SepulvedaAún no hay calificaciones
- Fernández, C. Et Al. Métodos Topocartográficos Documentación Mosaicos. 2003Documento8 páginasFernández, C. Et Al. Métodos Topocartográficos Documentación Mosaicos. 2003Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Flores, V. Et Al. Rest. Mosaico Romano. Caracterizacion y Analisis Constructivo. PH 2004Documento7 páginasFlores, V. Et Al. Rest. Mosaico Romano. Caracterizacion y Analisis Constructivo. PH 2004Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Castillo, L. Conserv. y Rest. de Algunos Objetos Arqueológicos. 2008Documento133 páginasCastillo, L. Conserv. y Rest. de Algunos Objetos Arqueológicos. 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Mancilla, L. A. Estudios Preliminares Conserv. y Rest. Cerámica Arqueológica. 2009Documento174 páginasMancilla, L. A. Estudios Preliminares Conserv. y Rest. Cerámica Arqueológica. 2009Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- David, H. Conservación Arte Rupestre Prehistórico. 2008Documento370 páginasDavid, H. Conservación Arte Rupestre Prehistórico. 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Gallegos, R.J. Restauración y Conservación Material Óseo y Lítico. 2006Documento114 páginasGallegos, R.J. Restauración y Conservación Material Óseo y Lítico. 2006Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Neyra, G. Tres Casos Rest. Metales Arqueológicos. 2010Documento158 páginasNeyra, G. Tres Casos Rest. Metales Arqueológicos. 2010Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- VVAA. Colecciones en Depósito. 2012Documento64 páginasVVAA. Colecciones en Depósito. 2012Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Mateos, M. Sensibilizando Al Visitante. Difusión Preventiva. 2011Documento30 páginasMateos, M. Sensibilizando Al Visitante. Difusión Preventiva. 2011Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Rest Textil Edad BronceDocumento14 páginasRest Textil Edad BronceOlgaAún no hay calificaciones
- Tesis Conservación y Montaje de Exposiciones TemporalesDocumento160 páginasTesis Conservación y Montaje de Exposiciones TemporalesValeria SepulvedaAún no hay calificaciones
- Soriano, P. Aplicación Nuevo Soporte Frescos Palomino. 2005Documento369 páginasSoriano, P. Aplicación Nuevo Soporte Frescos Palomino. 2005Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- 2011 Burriana MedievalDocumento18 páginas2011 Burriana MedievalTrinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- VVAA. Protección y Conservación Del Patrimonio Cultural Subacuático. 2009Documento36 páginasVVAA. Protección y Conservación Del Patrimonio Cultural Subacuático. 2009Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (2)
- Zambrano, L.C. y Bethencourt, M. Conservación y Registro en Yacimiento Submarino Bucentaure de Cádiz. 2001Documento8 páginasZambrano, L.C. y Bethencourt, M. Conservación y Registro en Yacimiento Submarino Bucentaure de Cádiz. 2001Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Casanova, I. Limpieza Obra Mural Mediante Bacterias 2008Documento60 páginasCasanova, I. Limpieza Obra Mural Mediante Bacterias 2008Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Jimenez, I. La Rest. de La Pintura Mural Palacio Tetitla. 2009Documento8 páginasJimenez, I. La Rest. de La Pintura Mural Palacio Tetitla. 2009Trinidad Pasíes Arqueología-ConservaciónAún no hay calificaciones
- Moreno, M A. Consolidación Revestimientos Murales Arq. 1998Documento12 páginasMoreno, M A. Consolidación Revestimientos Murales Arq. 1998Trinidad Pasíes Arqueología-Conservación100% (1)
- Informe Tecnico Convenio IniafDocumento3 páginasInforme Tecnico Convenio IniafReynaldo HuancaAún no hay calificaciones
- Revista Praxis N°17 (Univ Nac de La Pampa)Documento132 páginasRevista Praxis N°17 (Univ Nac de La Pampa)AugustoCossoAún no hay calificaciones
- RESUMEN Texto Clase 1Documento8 páginasRESUMEN Texto Clase 1sofiacatalina caceres guerraAún no hay calificaciones
- Los Olivos - VEGA ALVA KIKE LEONCIO CODIGO 41816Documento2 páginasLos Olivos - VEGA ALVA KIKE LEONCIO CODIGO 41816Jesus Ynocencio AmbichoAún no hay calificaciones
- Pruebas de Aptitudes e InteresesDocumento17 páginasPruebas de Aptitudes e Interesesmelany1de1los-848806Aún no hay calificaciones
- Informe - Ap6 - Corredor Alegrias - 2016Documento203 páginasInforme - Ap6 - Corredor Alegrias - 2016Juan C. RojasAún no hay calificaciones
- Guia1 18Documento4 páginasGuia1 18Agustin ComeglioAún no hay calificaciones
- Manual - Touch Tens (Español)Documento28 páginasManual - Touch Tens (Español)Alejandro AndradeAún no hay calificaciones
- The Analytical Language of John WilkinsDocumento8 páginasThe Analytical Language of John WilkinsJarmitage123100% (1)
- SapiosexualDocumento2 páginasSapiosexualKatherine GomesAún no hay calificaciones
- Dahua DSS7016DR S2 SERVIDOR ADMINISTRACIÓN MANUAL ESPAÑOLDocumento371 páginasDahua DSS7016DR S2 SERVIDOR ADMINISTRACIÓN MANUAL ESPAÑOLPatricio OyarzúnAún no hay calificaciones
- PGS06 NDocumento6 páginasPGS06 Ncris planesAún no hay calificaciones
- Evaluación Clase 5 - PMI2Documento14 páginasEvaluación Clase 5 - PMI2Katherine ArenasAún no hay calificaciones
- Informe de Delegado de Prevencion Mes SeptiembreDocumento3 páginasInforme de Delegado de Prevencion Mes SeptiembreMarisol Amador OronozAún no hay calificaciones
- Carta A Los Españoles AmericanosDocumento5 páginasCarta A Los Españoles AmericanosEdu GuzmanAún no hay calificaciones
- 2545 Artículo 10723 1 10 20210209Documento11 páginas2545 Artículo 10723 1 10 20210209Jennifer ArpiAún no hay calificaciones
- Articulo - Transistor BJTDocumento9 páginasArticulo - Transistor BJTPaul MonteroAún no hay calificaciones
- FORO IngenieriaDocumento4 páginasFORO IngenieriaJhon ConstanciaAún no hay calificaciones
- TRIÁNGULOS IV (Líneas Notables II) (1er Año)Documento11 páginasTRIÁNGULOS IV (Líneas Notables II) (1er Año)Jose AndradeAún no hay calificaciones
- Infografia Mexico - Tendencias de Marketing 2020Documento1 páginaInfografia Mexico - Tendencias de Marketing 2020BelenAún no hay calificaciones
- Brochure Human Capital 2019Documento19 páginasBrochure Human Capital 2019julietaitaliaAún no hay calificaciones
- Inecuaciones TextoDocumento25 páginasInecuaciones Textodaniel mamaniAún no hay calificaciones
- Anexo EsquemasDocumento3 páginasAnexo Esquemasgiovanni meloAún no hay calificaciones
- TA2 Registral y NotarialDocumento12 páginasTA2 Registral y NotarialibethAún no hay calificaciones
- Módulo LingüísticaDocumento22 páginasMódulo LingüísticaOctavio AlonsoAún no hay calificaciones
- SOLUCIONDocumento8 páginasSOLUCIONsantiago noriega mezaAún no hay calificaciones
- Evaluación Formativa: Actividad ColaborativaDocumento2 páginasEvaluación Formativa: Actividad ColaborativaErika Patiño0% (1)
- De 2 A 7 Matame Tica San JoseDocumento17 páginasDe 2 A 7 Matame Tica San JoseConsuelo MartinezAún no hay calificaciones