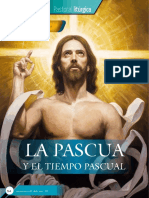Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aguirre Antimanual Del Mal Historiador PDF
Aguirre Antimanual Del Mal Historiador PDF
Cargado por
Lauti LosinoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aguirre Antimanual Del Mal Historiador PDF
Aguirre Antimanual Del Mal Historiador PDF
Cargado por
Lauti LosinoCopyright:
Formatos disponibles
ANTIMANUAL DEL
MAL HISTORIADOR
O cmo hacer hoy una buena historia critica?
Carlos Antonio Aguirre Rojas
Los libros d
Primera edicin:
Ed. La Vasija, Ciudad de Mxico, Mxico, febrero de 2002.
Segunda edicin:
Ediciones Desde Abajo, Bogot, Colombia, octubre de 2002.
Tercera edicin:
Editorial Prohistoria, Rosario, Argentina, enero de 2003.
Cuarta edicin:
Ed. La Vasija, Ciudad de Mxico, Mxico, marzo de 2003.
Quinta edicin:
Editorial Magna Terra, Ciudad de Guatemala, Guatemala, agosto de 2004.
Sexta edicin:
Ed. Centro "Juan Marinello", La Habana, Cuba, noviembre de 2004.
Sptima edicin:
Ed. Contrahistorias, Ciudad de Mxico, Mxico, octubre de 2005.
I SB N 999-3969-22-2
CA R LO S A N TO N I O A GU I R R E R O J A S
Contrahistorias. La otra mirada de Clo
Estamos por la difusin ms amplia posible de la cultura. Se permite la repro-
duccin total o parcial de esta obra por medios electrnicos, mecnicos, qumi-
cos, pticos, de grabacin o fotocopia, con el simple permiso escrito del editor.
Diseo grfico y formacin: A LF R ED O QU I R O Z A R A N A
Impreso en Mxico / Printed in Mxico
N D I CE
PR LO GO
I N TR O D U CCI N
CA PTU LO I
D E A N TI MA N U A LES Y A N TI D EF I N I CI O N ES
D E LA HI STO R I A
CA PTU LO I I
LO S SI ETE (Y MS) PECA D O S CA PI TA LES
D EL MA L HI STO R I A D O R
CA PI TU LO til
EN LO S O R GEN ES D E LA HI STO R I A CR TI CA
CA PTU LO I V
PO R LO S CA MI N O S D E LA B U EN A HI STO R I A
A N TI PO SI TI VI STA
, .
CA PTU LO V
LA S LECCI O N ES D E 1968 PA R A U N A PO SI B LE
CO N TR A HI STO R I A R A D I CA L
9
15
21
35
53
71
87
CA PI TU LO VI
QU HI STO R I A D EB EMO S HA CER Y EN SEA R HO Y?
U N MO D ELO PA R A (D ES)A R MA R 111
B I B LI O GR A F A ESEN CI A L D EL B U EN SEGU I D O R
D E ESTE A N TI MA N U A L 129
WA L T E R B E N J A M N
"Slo tiene derecho a encender en el pasado
la chispa de la esperanza aquel historiador
traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos
estarn a salvo del enemigo si este vence..."
Walter Benjamn, Sobre el concepto de historia,
tesis VI, ca. 1940.
PRLOGO
Edeliberto Cifuentes Medina
Qu H I S T ORI A H A Y QU E CON S T RU I R y ensear a principios del siglo xxi?.
Es la historia un ejercicio intelectual y profesional que constituye
una verdadera necesidad y urgencia para la comprensin, interpre-
tacin y explicacin de un mundo en crisis?. Y es todava til e
importante aprender y ensear historia, en el mundo globalizado
de hoy, y dentro del vertiginoso proceso de vaciamiento de la
subjetividad que ahora vivimos?. T iene sentido que una persona
dedique su tiempo y su vida a un quehacer que en la mayora de
los casos no requiere, supuestamente, de ninguna formacin pro-
fesional y/o acadmica?.
Porque si bien es ampliamente reconocida la funcin que tiene
la memoria para el sujeto, y tambin la importancia que posee el
pasado en la sociedad, vale la pena preguntarse, de qu memoria
se trata, y qu parte de ese pasado est estructuralmente expre-
sado en el presente?. Y qu diferencias o similitudes existen entre
la memoria individual y la colectiva, y de otra parte la historia?.
Pero tambin, cul es el sentido de investigar y escribir historia
en un momento en el que aparecen nuevas interrogantes, e hipte-
sis, y problemas, todos ellos sobre el sentido de la sociedad, sobre
las estructuras del poder y sobre el contenido de lo humano?. Y
an ms: cul es la importancia del trabajo del historiador, en una
poca de generalizada confusin y de crisis de los paradigmas en
las ciencias sociales, pero tambin en los tiempos de un supuesto
carcter exclusivamente narrativo del discurso historiogrfico, pro-
vocado por la anacrnica sobrevivencia del positivismo y defen-
dido en las delirantes posiciones del discurso posmoderno?.
Y es que, sin duda, ningn historiador que se considere
verdaderamente imbuido de su responsabilidad profesional, y
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
comprometido con su propia sociedad, puede dejar de plantearse
estas preguntas, y de realizar un serio y profundo anlisis de su
trabajo, lo mismo que de la funcin y de los efectos que el mismo
pueda tener en el desarrollo social. Y aunque no es frecuente que el
historiador reflexione sobre su quehacer, y sobre la importancia y
trascendencia del mismo en la percepcin, comprensin, interpre-
tacin y transformacin de las complejidades de su sociedad, eso
no impide que todo trabajo historiogrfico cumpla una funcin, y
que tenga por lo tanto una utilidad y un sentido, sea en la lnea de
la humanizacin, o por el contrario, en la de la deshumanizacin
de esa misma sociedad.
E s decir que todo trabajo o ensayo sobre la sociedad, sobre la
memoria, o sobre la historia, se enfrenta siempre a un claro dilema
ineludible, que es el de, o bien tener impactos perversos sobre la
evolucin y el desarrollo de la sociedad, o por el contrario, con-
vertirse en cambio en una verdadera herramienta para la estruc-
turacin de subjetividades individuales y colectivas que estn en
correlato con una condicin humana plena, y con un conjunto de
valores y prcticas diferentes y superiores a las actuales. Por eso,
todo posible ensayo de este gnero, o bien reproduce prcticas
autoritarias, o en cambio, se abre hacia la pluralidad de las accio-
nes, los procesos y los hechos; o bien se construye como una ver-
dadera y rigurosa forma de pensar, o por el contrario, se reduce al
simple ejercicio del recuerdo y la nostalgia.
E n suma, todo trabajo historiogrfico, desde el ms ingenuo
y espontneo hasta el ms elaborado y crtico, deja su impronta,
impacta y produce efectos en la conformacin del sujeto y en las
subjetividades, lo mismo que en el rol que las mismas j uegan
dentro de la existencia y para la transformacin de los modelos de
vida.
Por ello, ningn trabajo historiogrfico puede estar al margen
de los desarrollos filosficos, de los debates polticos, de los mto-
dos y de las reflexiones que otros saberes hacen sobre lo humano
y lo social. A s, no es posible que el trabajo del historiador exista
al margen de los aportes, problemas, hiptesis y mtodos del resto
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
de las ciencias sociales y de las reflexiones filosficas ms impor-
tantes. Por ello, el historiador que asuma su funcin como un tra-
bajo creativo y comprometido con su sociedad no podr atenerse a
las viejas fuentes y a las viejas prcticas de recuperacin del pasado
concebidas slo como un regodeo personal, o como un discurso
que sirve para entretener a los ociosos y a los "jubilados", llenando
por ejemplo las secciones de la prensa en los fines de semana, en la
simple lgica de ofrecer una "sana" distraccin dominical.
E s decir que para construir una historia nueva y profunda-
mente renovada, ser necesario ubicar a esos diversos discursos
historiogrficos en su funcin o de legitimadores, o de superadores
de lo establecido. C aso este ltimo en el que el trabajo del histo-
riador por esa historia nueva, ser a la vez un anlisis y supera-
cin de sus fuentes, de sus tcnicas, de sus mtodos y hasta del
estilo de construccin del relato, junto a una inquietud y verdadero
entusiasmo para recuperar y recrear por cuenta propia las nuevas
formas de construir la historia, a partir entonces de otras fuentes, y
por ende de toda huella, creacin y produccin de lo humano.
E s pertinente, en consecuencia, en esta construccin de una his-
toria crtica, acotar las particularidades de la historia tradicional y
de la historia crtica moderna, y sealar que no solo hay una radical
diferencia en cuanto a la percepcin, comprensin, y explicacin
de los procesos sociales, sino a la vez una diferencia rotunda en
cuanto a cmo asumir y concebir las relaciones de poder y de vida:
porque si la historia tradicional es aburrida y llena de fechas, per-
sonajes, protocolos palaciegos, siendo adems legitimadora y con-
servadora, la historia crtica es en cambio una historia abierta a la
vida, a las creaciones y a las resistencias populares, lo mismo que a
todos los procesos que le dan centralidad a las expresiones huma-
nas ms esenciales.
Y es que el oficio de historiar implica tareas y prcticas verda-
deramente interesantes, novedosas y a tono con los sueos y crea-
ciones de los grupos que resisten y que luchan en los diversos
campos y frentes sociales por una vida mejor. Por eso, hacer esta
historia genuinamente crtica implica superar los modelos que atan
C A R L O S A N T O N I O A J U I R R K R O J A S
el trabajo del historiador a la simple narracin del pasado, y a con-
tracorriente de esto, proponer que el trabajo del historiador actual
debe situar su objeto de estudio dentro de inesperadas y siempre
heursticas coordenadas del tiempo, del espacio, del tema y hasta
de los resultados.
En suma, se trata de recuperar para el trabajo del historiador
aquellas tradiciones crticas forjadas en un previo esfuerzo de teo-
rizacin y de reflexin, pero tambin de luchas, de debates y de
prcticas que recuperan el cambio, el movimiento, y los estilos de
vida solidarios y sustentados en la pluralidad, la verdad y la justi-
cia. S e trata, seriamente, de asumir el trabajo de historiar en todas
sus complejidades, en su rigor, en su profundo compromiso con
la verdad, pero a la vez, con su funcin altamente edicadora y
gratificante de saberse militante por la vida, lo mismo que por el
verdadero enaltecimiento de la condicin humana.
Este libro de C arlos A guirre R ojas, que ahora se reedita por
tercera ocasin en Mxico, despus de haberse editado ya en
C olombia, A rgentina, Guatemala y C uba, nos ofrece un expediente
documentado y riguroso sobre el por qu y cmo escribir esa his-
toria crtica antes mencionada, a la vez que nos devela los propsi-
tos deshumanizantes que se ocultan en la historia tradicional, en
la historia oficial y en la versin ms elaborada, pero no por ello
menos perversa de la historia positivista.
Desde indicarnos los deslices simplificadores y de control de la
historia acartonada tradicional, hasta comentar los siete (y ms)
pecados capitales del mal historiador, desde hacer una sistemtica
y rigurosa exposicin de los orgenes de la historia crtica hasta
exponer las formas y/o modos de una historia antipositivista, y
desde un sealamiento de los vicios y perversiones de la historia
elaborada desde el poder, hasta la exposicin de los nuevos discur-
sos historiogrcos que afloran a partir de los movimientos con-
trasistmicos de 1968, de emergencia y expresin planetaria, es que
se arma el argumento de este libro.
Porque este ltimo es una crtica (en su acepcin de examen
sistemtico), de las diversas versiones tradicionales de la historia,
12 I
A N T I MA N U A L DEL MA L H I S T O R I A DO R
pero a la vez, una propuesta, para la prctica de un o'cio verdade-
ramente vital y a tono con los desarrollos actuales ms avanzados.
Es decir, una propuesta que no solo supera a las corrientes y dis-
cursos que reproducen lo formal y lo esquemtico, sino que, avan-
zando a contracorriente, se apoya tambin en aquellas versiones
que ya han comprobado su poder y su fuerza para acceder hasta
las estructuras ocultas, hasta los entornos mas oscuros, en el obje-
tivo de iluminar ahora el lado generoso y creativo que practican
grandes sectores de la humanidad.
A s, para un todava vasto sector de nuestro medio latinoameri-
cano, y por ejemplo para Guatemala entera y tambin an para
Mxico, la reedicin de este Antimanual del mal historiador, O cmo
hacer hoy una buena historia crtica? representa la existencia de un
material de capital utilidad para el debate y para la profesionali-
zacin de un ocio que, en todava amplios espacios de nuestras
historiografas de A mrica L atina, arrambla los lastres de esa his-
toria positivista, desde sus expresiones ms vulgares, hasta las am-
biguas formas de una supuesta historia cultural, o de una historia
poltica, o tambin de una sociologa completamente inmediatista.
C on la riqueza de una trayectoria intelectual intensa y fructfera
de ya largos aos, y con experiencias en diversas U niversidades
y pases de todo el mundo, aunque en pleno gozo de una de sus
juventudes; con la ya extensa realizacin de estudios y publicacio-
nes, pero con la reiterada novedad de ofrecernos siempre un tra-
bajo que, desde la primera idea hasta la ltima propuesta crtica, no
deja de provocarnos y de transmitirnos reflexividad, entusiasmo
y energa por el ejercicio de una profesin que es y ser siempre
edificante si se le asume con los afectos, rigores e imaginacin que
exige la prctica de toda ciencia; y con la ya conocida apabilidad y
particular deferencia hacia todas las naciones de nuestra A mrica
L atina, expresadas en las mltiples visitas acadmicas realizadas
en los ltimos cuatro lustros, pero siempre con una renovada
frescura de nuevos saberes, C arlos A ntonio A guirre R ojas deja,
con esta publicacin y con su magisterio, su impronta dentro de la
actual historiografa latinoamericana.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
C orresponde entonces a los seguidores realmente crticos de
C lo, en este espacio nuestro que llamamos L atinoamrica, con-
tinuar rompiendo lanzas por una historia renovada, actualizada,
crtica y alimentada en las ms aejas tradiciones de resistencia,
de lucha y de esperanza. Y ello, con la ms profunda conviccin
de que nuestro trabajo y nuestros afanes, inscritos en el horizonte
del objetivo de alcanzar la existencia de "U n mundo en el que
quepan todos los mundos posibles", y con la seguridad de que
"O tra A mrica L atina es todava posible", sern siempre un trabajo
y unos afanes profundamente gratificantes y socialmente convo-
cantes.
Ciudad de Guatemala,
octubre de 2004.
14
I N T R O DU C C I N
"Creo en el futuro porque yo mismo
participo en su construccin"
J ules Michelet
En Mxico, algo muy importante comenz el primero de enero de
1994. Hasta el punto de que podemos armar que el "breve siglo
xx", que a nivel general comienza con la Primera G uerra Mundial
y con la R evolucin R usa de 1917, para cerrarse con la cada del
Muro de Berln, ha comenzado en cambio, en nuestro pas, con
el estallido de la R evolucin Mexicana de 1910, para concluir pre-
cisamente en esa fecha simblica importante que representa la
irrupcin pblica del movimiento neozapatista mexicano. Porque
los siglos verdaderamente histricos se construyen, precisamente, a
partir de las diversas duraciones de los fenmenos que dentro de
ellos se despliegan, dndole temporalidad y sentido a las distintas
curvas evolutivas que esos mismos siglos representan. Entonces,
cuando se cierra un siglo histrico, distinto del simple siglo cro-
nolgico, se cierran con l esos mismos procesos fundamentales
que le dieron vigencia y sustancia, cambiando la pgina de la his-
toria, para inaugurar nuevos procesos y nuevas situaciones, igual-
mente correspondientes al nuevo siglo y al nuevo ciclo histrico
que comienza.
Por eso, entre tantas otras razones, es que se impone tambin
la construccin de un nuevo tipo de historia. Y esto, en el doble sen-
tido de participar activamente en la transformacin de esa historia
real que los hombres y las sociedades construimos todos los das,
pero tambin en la lnea de intentar edificar un nuevo tipo de saber
histrico y de discurso historiogrfico, capaz de aprehender y de
15
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
reflejar adecuadamente a esas nuevas realidades de la historia real,
pero tambin capaz de proveernos de algunas de las herramientas
intelectuales necesarias para intervenir eficazmente en dicha cons-
truccin renovada de esa historia real.
A lgo que por lo dems, ha sido tambin planteado por los ind-
genas rebeldes de nuestro pas. Pues ellos han insistido constante-
mente en que su lucha es tambin una lucha de la memoria contra
el olvido, lo que significa que es tambin un intento por recuperar
y por mantener viva la memoria de su propia historia, la memoria
de sus luchas y de sus reclamos, tanto como la reivindicacin del
pasado, del presente y del futuro que ellos, como indgenas, repre-
sentan, y que la historia of ic ial ha borrado e ignorado sistemtica-
mente durante siglos.
Porque si la historia la escriben siempre los vencedores, y si
cada clase que domina reinventa al pasado y a las tradiciones para
legitimar su propia dominacin, entonces es claro que el papel
que han tenido los indgenas mexicanos, dentro de las mltiples
historias oficiales escritas durante siglos en nuestro pas, ha sido
un papel completamente marginal e irrelevante. Ya que lo mismo
en la visin abiertamente racista, que trata al indgena como si
hubiese sido una simple "materia prima" de los conquistadores,
como presa y punto de apoyo de la sociedad colonial que "lo mes-
tiza", que en la visin paternalista y despreciativa que lo quiere
"normalizar", "modernizar" e incorporar al "progreso" de nuestra
modernidad capitalista, el papel que se le ha asignado a los pueblos
indgenas de Mxico, ha sido siempre el de simples objetos pasivos
y receptivos de la historia, pero nunca el de sujetos ac tivos, rebeldes,
actuantes y poseedores de un proyecto propio y especfico de vida,
de sobrevivencia, de resistencia y de modernidad alternativas, e
incluso de propuestas de caminos diferentes para el desarrollo de
ciertos procesos en nuestro pas.
A s que cuando los neozapatistas reclaman mantener viva la
herencia de sus muertos y de sus antepasados, lo que estn reivin-
dicando es justamente ese pasado que ellos mismos han construi-
do, y en el que siempre han sido los sujetos de su propia historia,
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
pasado que a travs de luchas, insurrecciones, rebeliones y resis-
tencias prolongadas y continuas, han logrado preservar y man-
tener vivo hasta el da de hoy.
Por eso urge reesc ribir toda la historia de Mxic o, incorporando
de manera orgnica y sistemtica dentro de su trama, entre varios
otros, tambin a este sujeto indgena y al conjunto de sus acciones,
intervenciones, luchas y resistencias especficas. C omo tambin
urge c omenzar a ver la historia, en general, de un modo nuevo y dif e-
rente, hacindola, escribindola, investigndola y ensendola de
una manera radicalmente distinta a como lo hemos hecho hasta
ahora, una manera diferente que sea realmente acorde con estos
nuevos tiempos que han comenzado a vivirse en Mxico despus
de 1994.
Pero es claro que es imposible construir una historia nueva, con
las viejas y desgastadas herramientas que corresponden a los tam-
bin ya anacrnicos modos en que se ha practicado hasta hoy el
oficio de historiador en nuestro pas. Pues son esas viejas concep-
ciones de la historia, y esas viejas fuentes y tcnicas consagradas
durante tantas dcadas, y repetidas durante lustros y lustros en las
aulas, las que han forjado esa historiografa of ic ial que no slo ha
ignorado a los indgenas, sino tambin a las mujeres, e igualmente
a los campesinos, a los obreros y a las grandes masas populares, a
la vez que se concentraba solamente en el estudio de la vida de los
presidentes y de los polticos mas conocidos, en las pugnas de los
pequeos y elitistas grupos o facciones de las clases dominantes,
o en el anlisis de los discursos y las obras de tal o cual literato,
cientfico, o 'gran personaje' de nuestra historia nacional. Poniendo
entonces el nfasis en ese estudio de las guerras, de los tratados, de
las acciones del E stado y de la biografa de los supuestos "grandes
hroes" de la nacin, la historia oficial e incluso una inmensa ma-
yora de la historia acadmica, ha hecho hasta el da de hoy caso
omiso de las realidades econmicas, sociales, culturales y civiliza-
torias que, en profundidad y de una manera esencial, han definido
las grandes lneas de la evolucin de nuestra historia en general.
17
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
Por eso, hace f al t a l l evar a cabo una doble tarea t ransformadora
dentro del vasto espacio de nuestros estudios histricos actuales:
en primer lugar, un t rabajo sistemtico de crtica permanente de
esa historia oficial, positivista y tradicional, trabajo que al mismo
tiempo que denuncia y demuestra las inconsistencias y la pobreza
de los resultados historiogrficos producidos por esta historia li-
mitada que ha sido dominante en nuestro pas hasta el da de hoy,
hace evidente tambin la clara funcin conservadora del statu C \ U Q
que ha cumplido y que cumple este mismo tipo de historia pere-
zosa y complaciente con los actuales grupos y clases dominantes.
Pero tambin y en segundo lugar, es ahora necesario mostrar con
cl aridad los nuevos rumbos por los que debe t ransit ar la nueva his-
toria que urge comenzar a elaborar, explicando con paciencia y
detalle el conjunto de herramientas intelectuales y de puntos de
apoyo que habr que ut il izar en la construccin de esa otra histo-
ria diferente y crtica, a la vez que avanzamos, audazmente, en las
primeras aplicaciones y reconstrucciones de los diferentes temas y
perodos que comprende nuestra propia historia nacional.
De este modo, promover e impulsar una historia nueva, actua-
lizada, cientfica y crtica en nuestro pas, no es otra cosa que inten-
tar asumir, dentro de nuestro propio oficio de historiadores, las
consecuencias importantes de la situacin histrica tambin nueva
que ahora vivimos. Pero no para renovar y reciclar una vez ms,
vistindola con nuevas ropas, a la vetusta y siempre bien vista his-
toria oficial complaciente con el poder y dispuesta eternamente a
legitimarlo y a servirlo, sino ms bien para volver a conectar a esta
renovada ciencia de la historia con sus races fundadoras esencia-
les, pertenecientes a las mejores tradiciones del pensamiento social
crtico contemporneo. E s decir, renovar a la historia para resti-
tuirle su dimensin prof unda como historia crtica, vincul ada a los
movimientos sociales actuales y a las urgencias y demandas prin-
cipales del presente, a la vez que dispuesta a contribuir y a colabo-
rar, en la medida de lo posible, en la construccin de un f ut uro
diferente, donde se elimine la explotacin econmica, el despo-
tismo poltico, y la desigualdad y discriminacin sociales, y en
18
A N T I M A N U A L DE L M A L H I S T O R I A DO R
donde el porvenir no sea visto, como sucede hoy, con aprehensin
y con temor, sino por el contrario, con verdadero optimismo y con
prof unda esperanza.
* * *
M A R C B L O C H
C A P T U L O i
DE A NT IM A NU A L ES
Y A NT IDEFINIC IO NES DE L A H IST O R IA
"En pocas palabras, podemos decir
que (...) un mal Manual solo merece
ser fulminado...".
M arc B loch, "Manuales o Sntesis?",
AHES,vol. V, 3933.
Por qu escri bi r y publi car hoy, en los i ni ci os de este tercer mi leni o
cronolgi co, un Anti-manual y adems, un anti -manual del "mal
hi stori ador"?. P orque estamos convenci dos de que la mayora de
las i nsti tuci ones acadmi cas que hoy forman y educan a los futuros
hi stori adores de nuestro pas, lo que estn educando y formando
es a malos historiadores, y no a hi stori adores crti cos, seri os, creati vos
y ci entfi cos. Y tambi n porque sabemos que el senti do que ti enen,
en general, todos los "manuales" es el de simplificar i deas o argu-
mentos compli cados, con el fi n de volverlos asequi bles a un pbli co
cada vez ms ampli o.
Pero nuestro objeti vo en este pequeo li bro es muy di sti nto: lo
que queremos no es hacer si mples, i deas que son complejas, si no
ms bi en combati r y cri ti car vi ejas i deas si mples, ruti nari as y ya
superadas sobre lo que es y sobre lo que debera ser la hi stori a.
Ideas que a fuerza de repeti rse, desde la educaci n pri mari a ms
elemental hasta el ni vel uni versi tari o de la li cenci atura y de los
postgrados, han termi nado por ser aceptadas y reconoci das por la
i nmensa mayora, construyendo as la empobreci da y deformada
noci n de lo que hoy se llama comnmente "hi stori a".
A l mi smo ti empo, y luego de cri ti car esa vi si n anacrni ca y
li mi tada hoy i mperante, de lo que es y de lo que debera ser la
C A R L O S A N T O N I O A G U T R R E R O J A S
historia, queremos presentar, tambin de modo accesible a un
vasto pblico, ciertas ideas y propuestas, complejas y elaboradas,
de lo que en nuestra opinin debera ser y es en verdad la historia
ms actual y ms de vanguardia. Pero no convirtiendo a esas pro-
puestas e ideas en tesis y nociones simples, sino ms bien refor-
mulndolas de una manera sencilla, que a la vez que mantiene su
complejidad, las ilustra con ciertos ejemplos y las desmenuza con
ms detalle, retraducindolas a un lenguaje ms cercano y ase-
quible a ese amplio pblico.
Porque lejos de esa imagen que nos han impuesto, y que repro-
ducen con tenacidad la inmensa mayora de nuestras escuelas y
de nuestras U niversidades, imagen que presenta a la historia como
algo aburrido y memorstico, que slo se ocupa de cosas viejas y de
rancios pasados ya muertos y lejanos, la historia ms actual y de
vanguardia es en cambio algo vivo y apasionante, que investiga los
ms relevantes problemas del ser humano y de las sociedades con-
temporneas, con una riqueza de instrumentos intelectuales, y de
mtodos y tcnicas, que deslumhran de inmediato a todos aquellos
que deciden introducirse seriamente en sus interesantes e intrinca-
dos laberintos.
As, para nosotros, la historia no es una disciplina asociada sola-
mente con los archivos, y con los hechos, personajes y sucesos ya
desaparecidos y muertos, sino una ciencia tambin de lo social y
de lo vivo, atenta al perpetuo cambio histrico de todas las cosas,
y directamente conectada, de mil y una maneras, con nuestro pre-
sente ms actual, lo mismo que con nuestra vida social mediata e
inmediata, en todas sus mltiples y variadas manifestaciones.
A dems, si el tipo de historiador que hoy se forma en la gran
mayora de las escuelas y de los postgrados de historia de nuestro
pas, es de manera predominante un mal historiador, poco actua-
lizado respecto de las principales corrientes historiogrficas ms
actuales, y poco informado de los trabajos y de las obras de los ms
importantes historiadores del siglo xx, entonces el tipo de historia
que tambin de un modo generalizado se produce y se publica
entre nosotros, es una historia puramente descriptiva, monogr-
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
fica, empobrecida y profundamente acrica. Porque no hay duda
de que es inofensivo y hasta conveniente para los actuales poderes
y grupos dominantes, que se repitan hasta el cansancio -de los
alumnos y hasta de los propios profesores- las "gestas gloriosas"
de nuestra I ndependencia, los cuentos sabidos y archir repet dos
de nuestra historia colonial, las versiones paternalistas y hasta
indulgentes de nuestra etapa precolombina o prehispnica, y las
siempre ligeramente preocupadas versiones de nuestro "agitado" y
"catico" siglo xix. Y todo ello, para confortarnos al final con la idea
de que hoy, a pesar de todo, estamos mucho mejor que en cualquie-
ra de esas pocas del "pasado", y para demostrarnos por ensima
ocasin que, a fin de cuentas, "hemos progresado".
S in embargo, y desde hace ya ms de un siglo, la verdadera his-
toria cientfica ha peleado abiertamente para dejar de ser ese simple
instrumento de legitimacin de los poderes estatuidos, tratando
de distanciarse tanto de la "historia" of icial -en verdad, ms bien
simple crnica de las conquistas, de las victorias y de los 'logros' de
esos mismos poderes-, como de las distintas versiones de la igual-
mente limitada y sometida historia tradicional. Ya que es imposible
hacer una historia seria, de cualquier hecho, fenmeno o proceso,
en cualquier momento o etapa del "pasado" o del "presente", que
no muestre en su anlisis la necesaria finitud y caducidad de lo
que se estudia, haciendo evidentes el carcter efmero y los lmites
temporales de ese problema investigado, y subrayando el obligado
cambio histrico al que estn sometidos todos esos procesos, fen-
menos y sucesos mencionados.
Pero entonces, si practicamos el anlisis histrico desde esta
idea de la historia siempre atenta al cambio, y siempre enfocada en
esa dialctica de permanencia y de transformacin de todos sus
objetos de estudio, desembocamos necesariamente en una histo-
ria genuinamente crtica, que junto al "lado bueno" de las cosas
observa y analiza tambin su "lado malo", desmitificando a los
hroes y normalizando a los personajes y a las situaciones extraor-
dinarias y excepcionales, al tiempo que "desglorifica" los orgenes
y las gestas fundadoras, e introduce sistemticamente los fracasos
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R F . R O J A S
j unt o a los xitos, la vida cotidiana al lado de los "grandes momen-
tos histricos", los procesos sociales y econmicos por debajo de las
grandes batallas militares o de los resonantes sucesos polticos, y
las creencias colectivas y la cultura popular junto a las brillantes
ideas y las "obras geniales" de la ciencia, la literatura o el cono-
cimiento de lo social, por mencionar slo algunos de los tantos
ejemplos posibles.
U na historia crtica, que siendo forzosamente opuesta a las his-
torias oficiales y tradicionales hasta hoy dominantes, se desplaza
sistemticamente de las explicaciones consagradas y de los lugares
comunes repetidos, para intentar construir nuevas y muy dife-
rentes interpretaciones de los hechos y de los problemas histri-
cos, para rescatar e incorporar nuevos territorios, dimensiones
o elementos hasta ahora ignorados o poco estudiados por los
historiadores anteriores, y para restituir siempre el carcter din-
mico, contradictorio y mltiple de toda situacin o fenmeno
histrico posible. U na historia difcil, rica, aguda y crtica, que se
cultiva muy escasamente en nuestro pas, y que es sin embargo la
nica historia realmente valiosa y aceptable, si es que deseamos
escribir y ensear una buena historia, y si es que pretendemos, en
esa misma prctica histrica, estar por lo menos a la altura de los
desarrollos y de los progresos ms recientes que ha alcanzado hoy
el oficio de historiador, en el mundo entero, y en estos inicios del
tercer milenio cronolgico que ahora comenzamos a vivir.
S i un manual tradicional, que ayuda a formar malos historiadores
oficiales y tradicionales, comienza siempre por ciertas definiciones,
entonces un Antimanual como este, que persigue abrir el espacio
y coadyuvar a crear las condiciones para formar buenos historia-
dores crticos, debera comenzar tal vez con toda una serie de
antidefiniciones. A nticonceptos, antinociones y antidefiniciones de
lo que debemos entender por la historia, de cul es su especfico
A N T T M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
objeto de estudio, de sus mtodos principales y de sus tcnicas fun-
damentales, lo mismo que de sus objetivos, sus resultados y sus
modelos, teoras, categoras y problemticas ms esenciales.
Entonces, definiendo o estableciendo lo que para nosotros no es
la historia y los problemas a los que no debera de limitar su estu-
dio, y las tcnicas en las que no debera estar confinada, etc., quiz
sea posible no slo identificar con ms precisin a este tipo de
historia tradicional y aburrida que todava hoy padecen nuestros
estudiantes a lo largo de toda su formacin, sino tambin ayudar
a desbrozar el camino para superar a este tipo de historia, y para
ser capaces de proponer y de practicar otra historia, completamente
diferente y nueva.
H istoria diferente a la que hoy se cultiva mayoritariament, que
no es "la ciencia que estudia los hechos y situaciones del pasado".
Porque, ms all de que es totalmente imposible fijar con rigor y
certidumbre la fecha, o momento, o etapa que hoy divide nuestro
"presente" de nuestro "pasado", es claro tambin que la historia
no es esa aburrida y temerosa ciencia del pasado, sino ms bien la
ciencia que se consagra al estudio de "la obra de los hombres en el
tiempo", segn la acertada definicin de M arc Bloch, y por lo tanto,
el examen crtico que abarca lo mismo el ms pretrito periodo de
la mal llamada "prehistoria" humana, que el ms actual e inme-
diato presente.
Ya que es claro que esta definicin de la historia, como ciencia
que estudia el pasado, no slo pretende rehuir el compromiso
social del historiador con su propio presente, sino que tambin
confunde a nuestro oficio, con la simple y burda tarea del anticua-
rio. Porque son el anticuario o el coleccionista de antigedades,
los que se ocupan "slo del pasado", rompiendo artificialmente una
lnea temporal que es esencialmente continua, lnea que nos de-
muestra permanentemente que cualquier 'presente' -y por ende,
tambin cualquier 'pasado'-, no es ms que una compleja articu-
lacin estratificada de distintos "pasados todava presentes", es
decir de diversos hechos y fenmenos histricos que remontan
su origen y su vigencia a muy diferentes lneas y magnitudes
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
temporales, magnitudes que incluyen desde el estricto ayer de
unos das, semanas o meses, hasta los varios pasados de lustros,
dcadas, siglos o hasta milenios.
Historia entonces que estudia tanto el "pasado" como el ms
actual y candente "presente", y adems sin caer en su falsa y siem-
pre artificial separacin, que explica que hoy exista, con plena
legitimidad y reconocimiento social, el rea de la llamada historia
contempornea, tambin nombrada a veces como historia inme-
diata, o historia del tiempo presente, historia que tomando como
su objeto de anlisis a esos fenmenos actuales del ms diverso
orden, es capaz de integrarlos y de explicarlos dentro de una visin
que restituye en profundidad toda su carga y toda su densidad
histricas especficas.
U na historia que no se construye, adems, slo con documentos
escritos, ni tampoco slo con los testimonios depositados en los
archivos histricos. Porque el buen historiador no se forma slo en
los archivos, sino tambin, y muy esencialmente, en la observacin
acuciosa y aguda de la vida ms actual y de la vida del pasado en
todas sus mltiples y variadas manifestaciones. Ya que hace ms
de siglo y medio que aprendimos que las fuentes del historiador no
se reducen slo a los textos y a los testimonios escritos, sino que
abarcan absolutamente a toda huella o trazo humano que nos per-
mita descifrar y reconstruir el problema histrico que acometemos.
As, lo mismo la dendrocrenologa, que nos permite volver a trazar
las diferencias del clima durante cientos de aos, que el anlisis del
carbono 14, que hace posible datar la antigedad de un hueso fsil,
e igualmente la fotografa area, que nos deja ver las diferentes
formas que adquieren los campos de cultivo en las distintas regio-
nes de un pas, o la iconografa, que nos entrega parte de las acti-
tudes y de las prcticas cristianas de un culto religioso, son todas
fuentes pertinentes y legtimas del trabajo actual y cotidiano de los
historiadores. Ya que cuando se trata de comprender, y luego de
explicar un hecho o proceso histrico determinado, el historiador
inteligente est autorizado a recurrir a cualquier elemento o indicio
posible que le permita entender o analizar el especfico problema
A N T I M A N U A L D E L M A L HI S T O R I A D O R
que aborda. L o que explica el hecho de que, en la actualidad, la
historia se haga apoyndose lo mismo en la fotografa o en el cine
que recurriendo sistemticamente a los testimonios orales, e igual-
mente interpretando una pintura o un monumento, que constru-
yendo una serie econmica, demogrfica o cultural, entre tantas
otras posibles fuentes de las que ahora disponen los historiadores
en el ejercicio de su oficio.
O tra "antidefinicin" importante de la historia verdaderamente
cientfica es la que afirma que no es posible hacer la historia de
M xico, o de Francia, o de C hile o E spaa, e incluso la historia de
E uropa, o de frica, o de A mrica L atina, si uno se queda limitado
al anlisis de los procesos y de los hechos puramente mexicanos,
franceses, chilenos, espaoles, europeos, africanos o latinoameri-
canos, segn los diversos casos respectivos. Porque despus del
siglo xvi, y del profundo e irreversible proceso de radical universa-
lizacin histrica que la humanidad ha vivido en los ltimos cinco
siglos, es cada vez ms imposible entender las historias locales,
nacionales o regionales, si uno se encierra en el limitado y siempre
parcial horizonte local, nacional o regional. Y sin embargo, todava
hoy siguen siendo muy comunes y difundidas, por ejemplo, esas
historias "nacionales" que no van ms all de sus propias fronteras,
limitndose en el mejor de los casos a considerar ciertos elemen-
tos que desde esta perspectiva, suelen calificarse como los "fac-
tores externos" de esos mismos procesos nacionales estudiados
-factores externos que, en este caso, son siempre concebidos sola-
mente como un simple "complemento" marginal e inesencial, para
la explicacin del "cuadro total"-, cuando no simplemente ignoran
totalmente la existencia misma del resto del mundo, en el peor de
los casos.
Pero si Henri Pirenne gustaba de repetir que no haba "historia
posible de Blgica, que no fuese a la vez una historia de E uropa",
y si tanto M arch Bloch como Fernand Braudel han retomado esta
sentencia pirenniana para agregar que, adems, no hay historia
posible de E uropa que no sea a la vez una historia del mundo,
entonces no existe hoy historia cientfica posible que no rompa
( \ t m ' , A N I O N I O A I U I R R K R O J A S
t ot alment e con el limit ado marco nacional, incorporando y con-
siderando el rol siempre esencial que juega la hist oria universal
dentro de cada una de las hist orias regionales, continentales, nacio-
nales y hasta locales de cualquier espacio o rincn de nuestro
planeta. Y esto, no al simple modo secundario de los "factores
externos", sino como dimensin fundamental subyacente a los pro-
cesos ms locales, sin la cual es imposible la adecuada comprensin
de los problemas est udiados. Porque, por ejemplo, los movimien-
tos y los procesos complejos de las I ndependencias de Mxico, o
de Colombia, o de toda A mrica Lat ina como conjunto, no pueden
ent enderse adecuadamente, sin tomar tambin en cuent a los ele-
mentos fundament ales que aport a la existencia de la crisis pro-
funda que entonces vive Europa, y que det ermina el sentido de los
profundos reacomodos internos europeos de esos mismos t iem-
pos, que sern factor decisivo para la irrupcin de dichas I ndepen-
dencias. De la misma manera en que el movimient o de 1968 en
Mxico, o el proceso del 'Cordobazo' argent ino de 1969, result an
incompletos en su explicacin, si no los resituamos dent ro de un
cuadro mucho mas global que permit a compararlos y vincularlos
con las similares y tambin simultneas experiencias de, por ejem-
plo, el mayo francs, la primavera de Praga o la gran revolucin
cult ural china de 1966, entre otros.
O tra antinocin import ant e, es la que afirma que el hist oriador
bien formado y capaz de enfrent ar los problemas act uales e histri-
cos ms importantes, no se forma leyendo slo textos y t rabajos de
otros historiadores o de otros pract icant es del mismo oficio. Porque
si bien es ciert o que sin conocer la obra de los principales hist oria-
dores, y de las principales corrient es hist oriogrficas de los lt imos
ciento cincuenta aos, es imposible aspirar a ser un verdadero his-
toriador, tambin es claro que el buen hist oriador se educa y se
forma, hoy en da, lo mismo en la lect ura de los economistas que
de los antroplogos, y lo mismo con los buenos textos clsicos
de la sociologa, la geografa o la sicologa, que leyendo buenas
y muchas novelas, junt o a los t rabajos mas import ant es y a las
obras principales de los cientistas polticos, de los etnlogos o de
los especialist as del derecho, ent re otros.
A N T I MA N U A L DEL MA L H I S T O R I A DO R
En este punto, alguien podra observar y con razn, que en
una gran part e de nuestras escuelas de historia no se estudia ni
se lee ni siquiera a los propios hist oriadores importantes del siglo
xx, ni tampoco a las principales obras de hist oria paradigmt icas y
ejemplares de las ms import ant es corrientes hist oriogrficas hoy
vigentes en el mundo entero. Pero si esta observacin es legtima,
slo seala la doble laguna que debemos an colmar, leyendo tanto
esas obras de historia y a esos historiadores, como t ambin a los
autores esenciales de todo el conjunt o de las hoy llamadas cien-
cias o disciplinas sociales. Porque es obvio que la historia abraza,
dent ro de sus vastos territorios, a todo el inmenso abanico de lo
social-humano en el tiempo, lo que quiere decir que slo puede
const ruirse adecuadament e, desde un conocimiento slido e igual-
mente amplio de los principales aportes de todas esas ciencias que
versan sobre los dist int os aspectos que incluye esa dimensin de lo
social-humano en su t ot alidad. Lo que implica, entre t ant as otras
cosas, que una buena licenciat ura en hist oria, debera de incluir en
su plan de estudios, buenos y slidos cursos de int roduccin o de
nociones bsicas de la antropologa y de la economa, lo mismo que
los fundament os de la geografa histrica -o mejor an, de la geo-
historia-, de la sociologa, de la ciencia poltica o de la sicologa,
por mencionar slo algunos de los varios ejemplos posibles.
A nt idefiniciones de una buena historia crtica, que incluyen
tambin, necesariamente, la idea de que esta hist oria cientfica y
rigurosa no puede elaborarse con seriedad, si se rechaza o se ve
con desprecio, o incluso si se considera slo marginal o secunda-
riamente, a todas esas dimensiones fundamentales que son las de
la filosofa, la teora, la metodologa y la hist oriografa. Ya que es
necesario reconocer que, en el tipo de hist oria que hoy se hace y
se ensea predominantemente en nuest ras escuelas y en nuestras
divisiones de postgrado, reina una visin de la historia terrible-
ment e empirista y hast a antiterica.
As, toda reflexin que vaya ms all del mero enunciado de los
supuestos "datos duros" y de los "hechos comprobados", y todo
esfuerzo por pregunt ar acerca de los modos en que se organiza
C A R L O S A N T O N I O A G U T R R E R O J A S
e interpreta el material historiogrfico, o por los modelos que se
ponen en juego para llevar a cabo la investigacin histrica, lo
mismo que las mltiples preguntas sobre el sentido especfico que
tiene la eleccin de un tema de estudio, sobre el cuestionario que
organiza la pesquisa histrica, respecto de las categoras que se
utilizan para explicar los fenmenos abordados, o sobre la forma
en que habrn de presentarse y de transmitirse los resultados del
trabajo realizado, todo esto es rpidamente descalificado por los
actuales promotores de la mala historia oficial, positivista y tradi-
cional, que se nos intenta imponer desde las aulas. Descalificacin
que, inmediatamente, presenta a todo este tipo de preguntas y de
reflexiones como si fuesen problemas "metafsicos", "filosficos" en
un sentido peyorativo del trmino, y ms en general, como simple
y perniciosa "prdida de tiempo".
Y es que domina todava terriblemente, entre el gremio de los
seguidores de C lo, un antiteoricismo ampliamente difundido, que
rechaza los debates tericos fuertes e ignora totalmente los pro-
blemas de orden metodolgico, mirando desdeosamente a los
filsofos que se atreven a incursionar en la historia, y abandonando
ciegamente el fundamental campo o rama de la historia de la histo-
riografa. C on lo cual, no existen en nuestras carreras y postgrados
de historia, buenos y slidos cursos de teora de la historia y de
metodologa histrica, a la vez que tanto la filosofa de la historia
como la historiografa, son casi siempre rebajadas a un aburrido y
elemental recuento cronolgico de autores y de obras, que se enu-
meran y resumen de la manera ms simplista posible, sin ubicar
jams los contextos historiogrfieos, intelectuales, sociales y gene-
rales de dichos autores y obras, por no mencionar la ausencia total
de clasificaciones, de periodizaciones razonadas y comprehensi-
vas, de estudios serios de filiaciones y de tipologas, a la vez que de
reagrupamientos globales, de lneas de tendencia y de itinerarios
ms estructurales.
Pero sin teora no hay buena historia, como no la hay tampoco
sin el desarrollo de un cierto entrenamiento en el campo de la
reflexin filosfica, sin la comprensin y el manejo de sus mltiples
A N T I M A N U A L DE L M A L H I S T O R I A DO R
metodologas, y sin el diagnstico y balance permanente que re-
presenta su propio autoexamen, desarrollado justamente por esa
rama que constituye dicha historia de la historiografa.
T ambin es importante, para poder escribir y ensear una his-
toria seria y digna de este nombre, afirmar la antinocin de que la
historia no es una disciplina antiqusima, bien establecida y delimi-
tada, con su objeto, sus mtodos, sus tcnicas y sus conceptos ya
definitivamente constituidos y determinados. Por el contrario, la
historia concebida como proyecto realmente cientfico data de hace
slo ciento cincuenta aos, siendo una disciplina que se encuentra
todava en sus primeras e iniciales etapas de desarrollo, y por ende,
en un intenso y continuo proceso de crecimiento y de enriqueci-
miento constante, y an a la bsqueda de nuevos objetos, paradig-
mas, modelos tericos, conceptos, problemticas y tcnicas an por
descubrir.
Porque como bien lo ilustra la historia de esa historiografa que
en sentido estricto podemos llamar contempornea -es decir, la que
se despliega desde los trabajos y los aportes del proyecto crtico de
C arlos M arx desarrollados dentro de este campo y hasta nuestros
das-, es claro que con cada nueva generacin de historiadores,
nuestra disciplina se ha ido desarrollando y haciendo ms com-
pleja, en la medida en que incorpora, todo el tiempo y de modo
incesante, a esas nuevas tcnicas, nuevos problemas, nuevos mo-
delos, teoremas, paradigmas y conceptos que antes hemos mencio-
nado. L o que entonces, y quiz ms que en otras ciencias, obliga al
historiador a estar atento, siempre y con mirada gil y despierta,
a los nuevos desarrollos y a los progresos y avances ms recientes
de su propia disciplina. Por eso, Fernand Braudel nos ha recordado
que la historia no puede ser ms que la "suma de todas las historias
posibles, pasadas, presentes y futuras", es decir slo el conjunto
articulado de todos los progresos de una ciencia que se encuentra
todava en su infancia, y a la que an le falta un largo y amplio
camino por recorrer.
O tra antinocin necesaria es la que nos ensea que la historia no
es ni la simple "cronologa" o recuento sucesivo de gobernantes y
.11
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
batallas, ni tampoco un titnico y siempre aburrido ejercicio de la
memoria de los alumnos y los estudiantes, a los que se quiere obli-
gar a repetir y acumular en la cabeza una serie de fechas, lugares,
datos, cifras y ancdotas, en su mayora intiles e irrelevantes,
an cuando a veces puedan ser pintorescos y hasta emocionantes.
Porque todava hoy, existen en nuestro pas eruditas colecciones de
nuestra historia "contempornea", cuyo criterio de periodizacin
sigue siendo, asombrosamente, el de los cortes sexenales o cua-
trianuales de los sucesivos gobiernos de los presidentes, como si
un pas entero cambiase totalmente, o incluso cambiase significa-
tivamente, con cada uncin de un nuevo presidente de nuestra
repblica. Y es todava el da en que se sigue equiparando a la his-
toria, con el aprendizaje memorstico de lugares y batallas de nues-
tra "ruta de la independencia", o de decretos y leyes emitidas por
los gobernantes liberales o conservadores, lo mismo que por las
disputas, golpes de estado, rebeliones o consolidaciones de tal o
cual E stado, gobierno o rgimen poltico.
S in embargo, y felizmente para nosotros los historiadores, la
historia es mucho ms que esas solas cronologas polticas de pre-
sidentes, gobernantes, facciones polticas y E stados, abarcando la
densidad misma del tejido completo de las sociedades, e incluyen-
do entonces dentro de sus territorios a la historia econmica y a
la historia cultural, a las transformaciones demogrficas y a las
grandes mutaciones sociales, lo mismo que a la evolucin reli-
giosa, psicolgica, artstica o de la familia, entre tantos y tantos
otros temas que no "ajustan" jams sus itinerarios evolutivos, a
los simples cortes del "gobierno del presidente x", o del "rgimen
poltico de Y".
A dems, y si es claro que toda historia seria necesita de buenas
y sistemticas cronologas, de mapas y A tlas b'ien proyectados y
bien concebidos, de buenas y slidas series cuantitativas, y de
estadsticas pertinentes de hechos, cifras y datos precisos y riguro-
sos, tambin es evidente que todo esto no es otra cosa que el soporte
fctico, o la plataforma de los hechos indispensable, sobre la cual se
construye la verdadera historia, es decir la explicacin comprehen-
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
siva, la interpretacin inteligente, y la reinsercin cargada de sen-
tido profundo, de todo ese conjunto de hechos y de fenmenos,
dentro de los procesos histricos globales especficamente investi-
gados.
Finalmente, una ltima antinocin en contra de la mala histo-
ria positivista y oficial, se refiere al hecho de que la historia no
est ni obligada ni condenada fatalmente, a ser slo el registro y el
instrumento de autolegitimacin de las clases dominantes y de los
poderes existentes en turno. Pues aunque siempre han existido, y
seguirn existiendo, los historiadores y los profesores de historia
que estn dispuestos a rebajar a C lo a la simple y limitada funcin
de ser una clara "memoria del poder", que rehace la tradicin y
reinventa todo el tiempo el pasado, para construir la historia desde
el "punto de vista de los vencedores", tambin han existido siem-
pre los historiadores valientes y crticos, que "pasando el cepillo
a contrapelo de la historia" han sido capaces de construir la histo-
ria "desde el punto de vista de las vctimas" y de los vencidos, for-
jando contrahistorias y contramemorias histricas que rescatan esos
mltiples "pasados vencidos", pero vivos y actuantes, de que habla
Walter Benjamn.
E ntonces, rompiendo con los lugares comunes de la historia ofi-
cial, y haciendo frente a ese proceso de legitimacin de lo existente,
que siempre concluye por explicarnos que "vivimos en el mejor de
los mundos posibles", y que tal o cual proceso actual puede ser
bueno, regular o malo, pero que es inevitable e ineludible -como en
el caso actual de la mal llamada "globalizacin"-, rompiendo con
estas visiones interesadamente fatalistas del pasado y del presente,
el buen historiador genuinamente crtico, nos recuerda siempre
que ayer igual que hoy, la historia es un terreno de disputa cons-
tante, donde de manera contradictoria y tenaz se enfrentan siempre
varios futuros alternativos posibles, varias lneas abiertas de posi-
bles evoluciones diferentes, y en donde la lnea o futuro que resulta
finalmente vencedor y que se actualiza, se decide justamente desde
y dentro de las condiciones concretas de ese espacio de combate.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
Por eso "ni siquiera los muertos estn a salvo" s el enemigo hoy
en el poder vuelve a vencer, precisamente recodificando y rein-
ventando el pasado en funcin de sus intereses, y de sus propios
mitos y justificaciones ideolgicas especficas. Y frente a ello, slo
es posible encender de nuevo "la chispa de la esperanza", si nos
ubicamos del lado de los oprimidos y de las vctimas, defendiendo
esos pasados que hoy han sido provisionalmente derrotados, pero
a los que posiblemente les corresponde la victoria del maana.
Y por eso tambin, en lugar de escribir un aburrido manual
para malos historiadores, lleno de definiciones anacrnicas sobre
una historia plana, acomodaticia con el poder, acendradamente
empirista y limitada en sus concepciones, en sus fuentes y en sus
horizontes, hemos preferido mejor, intentar esbozar esta suerte
de Antimanual, con ciertas "antidefiniciones" iniciales, y que toma
partido abiertamente por una historia ms densa y ms profunda,
aunque tambin ms difcil y compleja. U na historia que ubicn-
dose claramente dentro de las tradiciones del pensamiento social
crtico, desarrollado desde hace siglo y medio, est atenta a la teora,
a la filosofa y a la metodologa, a la vez que se reivindica como
abierta y vasta en la definicin de su objeto, sus fuentes, sus tcni-
cas, sus modelos y sus paradigmas ms esenciales.
Despus de haber definido el tipo de historia que no queremos
continuar haciendo, y que no deseamos que se siga enseando e
imponiendo en nuestras aulas, pasemos a ver ahora los "pecados"
recurrentes del mal historiador, pecados que es necesario evitar a
toda costa, si es que realmente intentamos construir otro tipo de
historia, genuinamente cientfica y genuinamente crtica.
C A PI T U L O u
L O S S I E T E (Y MS ) PE C A DO S C A PI T A L E S
DE L MA L HI S T O R I A DO R
"...la historia que se nos enseaba a hacer
no era, en realidad, mas que una deificacin
del presente con ayuda del pasado. Pero
rehusaba verlo -y decirlo-".
L ucien Febvre, Combates por la historia, 1953.
L a mala historia es mil veces ms fcil de hacer y de ensear que la
buena historia, que la historia crtica. Por eso, entre otras razones,
ha proliferado tanto y se ha mantenido viva, en nuestro pas y
en muchas otras partes del mundo, durante tanto y tanto tiempo.
Pero si es mucho ms fcil y exige mucho menos esfuerzo ser un
mal historiador, tambin es cierto que la medida de esa dificultad
reducida y de esos magros esfuerzos, es igualmente la medida
de los limitados resultados y de las pobres obras histricas que
se obtienen. Porque el fruto directo de esa mala historia hecha y
enseada, son justamente esos libros aburridos y pesados en tantos
sentidos, que nadie lee y que nadie toma en cuenta, con la excep-
cin de los pobres estudiantes a los que se obliga literalmente a
revisarlos y a consultarlos, para poder obtener la nota o la califi-
cacin necesaria correspondiente.
L ibros y artculos que duermen en las bodegas de las editoria-
les universitarias, o en los anaqueles de las libreras y bibliotecas
pblicas, que slo se dedican a repetirnos por ensima vez, en rela-
tos grises y sin chiste, las "A ctividades del C ongreso C onstituyente
del E stado de x, en el momento de la revolucin de Y" o "L a bio-
grafa del general M, lder del movimiento N , en los aos de 18..
o 19..", o tambin "L a historia del Virrey B , en el siglo c" o "L a
.15
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
historia de la inmigracin E, y su influencia en nuestro pas durante
los aos de la R evolucin F". Ensayos y libros que, en su mayora,
no contienen ni siquiera investigacin emprica nueva de hechos
histricos relevantes, sino que en el peor de los casos resumen lo ya
dicho e investigado por otros autores, y en el mejor de los casos
slo rescatan el fruto casual de algn trabajo directo de visita a
cierto A rchivo, realizado de manera azarosa y sin sistema, y en el
que los datos e informaciones que se recolectan no tienen ningn
orden ni sentido, al carecer de la definicin de una problemtica
histrica especfica, y de un slido cuestionario que hiciese posible
organizar dicha recoleccin de aquellos datos y hechos histricos
que sean realmente los hechos significativos, en torno al problema
concreto y especfico que se quiere resolver. T rabajos pues carac-
tersticos de esa mala historia positivista, perezosa y fcil, que
generalmente terminan por recuperar y poner juntos, de manera
indiscriminada, lo mismo sucesos y datos importantes para los
procesos histricos generales, que acontecimientos e informacio-
nes totalmente irrelevantes e inesenciales.
Mala historia, fcil de hacer y aburrida para ensear, y que se
plasma en una gran mayora de los libros de historia que hoy se
escriben y se editan en nuestro pas, y que generalmente repro-
duce, en mayor o en menor medida, a los siete y a veces ms
"pecados capitales" del mal historiador, pecados que abordamos a
continuacin.
El primer pecado capital de los malos historiadores actuales es el
del positivismo, que degrada a la ciencia de la historia a la simple
y limitada actividad de la erudicin. Muchos historiadores siguen
creyendo hoy en da, en pleno comienzo del tercer milenio cro-
nolgico, que hacer historia es lo mismo que llevar a cabo el trabajo
de investigacin y de compilacin del erudito. Y aunque ha pasado
ya ms de un siglo, desde la poca en que fue escrito el tristemente
A N T I MA N U A L D EL MA L H I S T O R I A D O R
clebre Manual de C h. V. L anglois y C h. S eignobos, titulado Intro-
duccin a los Estudios Histricos, este libro contina siendo todava la
Biblia de esos malos historiadores positivistas.
C omo si todo el siglo veinte cronolgico, y toda la historiografa
contempornea que arranca con el proyecto crtico de Marx, desde
los aos de 1848, no fuese justamente una protesta permanente y
una crtica sistemtica de esta versin empobrecida de la historia
que ha sido la historia positivista. U na historia que limitando el tra-
bajo del historiador, exclusivamente al trabajo de las fuentes escri-
tas y de los documentos, se reduce a las operaciones de la crtica
interna y externa de los textos, y luego a su clasificacin y orde-
namiento, y a su ulterior sistematizacin dentro de una narracin
que, generalmente, solo nos cuenta en prosa lo que ya estaba dicho
en verso en esos mismos documentos.
H istoria positivista que se autodefine justamente como la "cien-
cia que estudia el pasado", y que autoconcibindose a s misma
como una disciplina hiperespecializada, ya terminada, precisa y
cerrada, es alrgica y reticente frente a la filosofa, la teora, la
metodologa, e incluso frente a cualquier forma de interpretacin
audaz y creativa de los hechos histricos. T eniendo entonces horror
respecto de toda interpretacin que se despegue, aunque solo sea
un poco, de la simple descripcin de los datos "duros" "compro-
bados" y "verificables", esta historia positivista reduce no obstante
dicha Verificabilidad' a la simple existencia o referencia de dichos
datos, dentro de un documento escrito de archivo, que sea siempre
posible citar, con toda precisin, en el pie de pgina correspondien-
te. U na historia justamente enamorada de los "grandes" hechos
polticos y de las acciones resonantes y espectaculares de los Esta-
dos, igual que de las "grandes" batallas militares, que es tambin
generalmente acrtica con los poderes y con los grupos dominantes
que existen en cada situacin.
Y si bien es claro que sin erudicin no hay historia posible, tam-
bin es una gran leccin de toda la historiografa contempornea,
desde Marx y hasta nuestros das, que la verdadera historia solo se
construye cuando, apoyados en esos resultados del trabajo erudito,
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O A S
accedemos al nivel de la interpretacin histrica, a la explicacin
razonada y sistemtica de los hechos, de los fenmenos y de los
procesos y situaciones histricas que estudiamos. Porque solo tran-
sitamos desde esa erudicin todava limitada hasta la verdadera
historia, si reconocemos la importancia fundamental de este tra-
bajo de la interpretacin y de la explicacin histricas, que construyen
modelos comprehensivos, que ordenan y dan sentido a los hechos
y fenmenos histricos, integrando a estos ltimos dentro de las
grandes tendencias evolutivas del desarrollo histrico, y estable-
ciendo de modo coherente y sinttico, tambin los porqus y los
cornos de los distintos problemas investigados.
Porque de qu nos sirve saber cundo y dnde acontecieron
ciertos hechos histricos, si no somos capaces de explicar tambin
las causas profundas, mediatas e inmediatas, que provocaron y
suscitaron estos hechos, y si no tenemos la habilidad de explicar,
igualmente, las razones concretas y el sentido esencial que deter-
minan que tal hecho se haya producido en ese momento y no antes
ni despus, en ese lugar y en ninguna otra parte, y adems que
haya acontecido del modo concreto en que sucedi y no de otra
forma, teniendo por aadidura el peculiar desenlace o resultado
que tuvo y no cualquier otro destino posible?. Y son precisamente
todo ese tipo de preguntas, las que nunca se plantea el historiador
positivista, ocupado solo de expurgar los documentos de archivo,
para fijar nicamente las fechas y los lugares de los "hechos tal y
como han acontecido".
Marginando entonces a un plano secundario, cuando no igno-
rando de plano, este nivel imprescindible de la explicacin histrica,
y de la genuina reconstruccin del sentido profundo que tienen los
problemas histricos, los malos historiadores positivistas se dedi-
can solo a componer esas "colecciones de hechos muertos" que ya
Marx ha criticado acertadamente desde sus propios tiempos.
El segundo pecado capital del mal historiador es el del anacro-
nismo en historia. Es decir, la falta de sensibilidad hacia el cambio
histrico, que asume consciente o inconscientemente que los hom-
A N T I K A N U A L D EL MA L H I S T O R I A D O R
bres y que las sociedades de hace tres o cinco siglos o de hace ms
de un milenio, eran iguales a nosotros, y que pensaban, sentan,
actuaban y reaccionaban de la misma manera en que lo hacemos
nosotros. Es decir, una historia que proyecta al actual individuo
egosta y solitario de nuestras sociedades capitalistas contempo-
rneas, como si fuese el modelo eterno de lo que han sido los indi-
viduos, en todo tiempo y lugar, y a lo largo de toda la curva del
desarrollo humano.
Pero con esto, se cancela una de las tareas primordiales de la
historia, que es justamente la de mostrarnos, primero a los histo-
riadores y despus a toda la gente, en qu ha consistido precisamente
el cambio histrico, qu cosas se han modificado al paso de los siglos
y cules se han mantenido, y tambin cules han sido las diversas
direcciones o sentidos de esas mltiples mutaciones histricas.
Y no para afirmar, al modo de la mala historia oficial y tradicio-
nal, una "necesaria" evolucin o progreso ineluctable y fatal de la
humanidad, sino ms bien para comprender de manera crtica y
autocrtica, el camino que hemos recorrido y los muchos errores
que hemos cometido.
A s, no hay buena historia posible sin la capacidad de "extraa-
miento" y de "autoexilio" intelectual de nuestra propia circunstan-
cia histrica, y tambin de nuestros propios valores y modos de
ver, capacidad que nos prepara, justamente, para percibir y apre-
hender realmente otras culturas y oros modos de funcionamiento
de la economa, de la sociedad y de la poltica, y por lo tanto, para
comprender de manera adecuada esas otras etapas y momentos de
la historia que son tambin parte de nuestras preocupaciones.
C untas biografas "histricas" de personajes del pasado no
hemos ledo, en donde su sicologa y su actitud nos son tan cer-
canas como si fuesen nuestros contemporneos, a pesar de haber
vivido hace treinta, o cien, o trescientos o ms aos?. Y cuntas
historias del siglo xix, o de la I ndependencia, o del periodo colonial
no hemos ledo, que ignoran por completo que, en el transcurso
de uno o dos siglos y a veces en periodos an ms cortos, mutan
completamente las tcnicas militares, o los hbitos sexuales, o las
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
formas de organizacin de la familia, o los modos de explotacin
econmica, o las formas de conflicto entre las clases, o las cosmo-
visiones culturales, entre tantos y tantos elementos que, sin decirlo
explcitamente, se asumen como si fuesen idnticos o casi, en todos
estos periodos mencionados?.
Y si todo el mundo comprende que no se piensa igual cuando
uno vive en un palacio que cuando uno vive en una cabana, enton-
ces tambin debera de ser claro que la vida y el mundo en su con-
junto, no se construyen del mismo modo hoy que en la primera
mitad del siglo xx, y mucho menos en el siglo xix o xvi, o vn, o
antes. A s, por ejemplo, qu nocin del tiempo y de la distancia
puede tener un habitante de N ueva E spaa, cuando las noticias de
la Metrpoli tardan alrededor de noventa das en llegar a la C olo-
nia y viceversa?, y qu idea del mundo puede tener un campesino
francs del siglo xm, que puede nacer, vivir y morir sin haber salido
jams en su vida de un radio de solo cien kilmetros, en torno de
la pequea aldea en la que vio la luz por vez primera?, y qu sig-
nifican, en cambio, nociones incluso como las de "C hina" o "R usia"
o "frica" para un nio urbano conectado a travs del I nternet,
de cualquier ciudad del mundo hoy?. E stas son preguntas que los
malos historiadores nunca se plantean, lo que los hace ver la his-
toria como una misma tela gris, en donde cambian solo los nom-
bres, las fechas y los lugares, pero donde todo el resto permanece
como si no existiera el cambio histrico de las sociedades, de las
culturas, de las economas y de las psicologas de los diferentes
grupos humanos.
U n tercer pecado capital de la mala historia, hoy todava impe-
rante, es el de su nocin del tiempo, que es la nocin tradicional
newtoniana de la temporalidad fsica. U na idea del tiempo que lo
concibe como una dimensin nica y homognea, que se despliega
linealmente en un solo sentido, y que est compuesto por uni-
dades y subunidades perfectamente divididas y siempre idnticas,
de segundos, minutos, horas, das, semanas, meses, aos, lustros,
dcadas, siglos y milenios. E s decir, una idea que asume que el
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
tiempo de los relojes y de los calendarios, es tambin el tiempo de
la historia y de los historiadores, y que por lo tanto, cualquier siglo
histrico tiene siempre cien aos, y cualquier da de la historia es
idntico a cualquier otro, aunque el primero sea el 9 de noviembre
de 1989 el 1 de enero de 1994, y el segundo sea el 17 el 18 el 19
de junio del ao de 2001.
Pero como nos lo han explicado tan brillantemente Marc Bloch,
N orbert E lias, Walter Benjamn o Fernand Braudel, entre otros, el
tiempo newtoniano de los fsicos, medido por calendarios y relojes,
no es nunca el verdadero tiempo histrico de las sociedades y de los
cultivadores de C lo, que es ms bien un tiempo social e histrico,
que no es nico sino mltiple, y que adems es heterogneo y varia-
ble, hacindose ms denso o ms laxo, ms corto o ms amplio, y
siempre diferente, segn los acontecimientos, coyunturas o estruc-
turas histricas a las que se refiera. Porque para el buen historia-
dor cada siglo tiene una temporalidad distinta, lo que le permite
hablar lo mismo del "largo siglo xix" que comienza con la R evolu-
cin Francesa y termina con la Primera G uerra Mundial, que del
"breve siglo xx", iniciado con esa primera guerra y con la R evolu-
cin R usa de 1917, y concluido con la cada del Muro de Berln en
1989. Y si los siglos o las jornadas histricas no son nunca iguales,
tampoco son precisas las fechas de mltiples acontecimientos y
fenmenos histricos, como por ejemplo la 'revolucin cultural de
1968' que en algunos casos comienza en 1966 y en otros en 1967,
pero tambin a veces desde 1959, y otras solo hasta 1969 inclusive.
A dems, como bien lo saben los historiadores crticos, no son
iguales los tiempos en que una sociedad vive una verdadera revo-
lucin social, que los tiempos de lenta evolucin, igual que difieren
las temporalidades para una sociedad que se encuentra en pleno
auge y crecimiento, que para otra que vive en cambio su proceso
de decadencia y eclipsamiento social. Puesto que si cada fenmeno
histrico tiene su singular y especfica duracin que le corresponde,
y si la historia no es, en ese sentido, ms que la compleja sntesis
de todas esas mltiples y diversas duraciones histricas diferencia-
das, entonces lo que el historiador tiene que aprender a detectar
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
y establecer, es justamente esas mltiples temporalidades o dura-
ciones histricas distintas de todos los fenmenos que investiga,
asumiendo las implicaciones complejas que esa misma diversidad
temporal conlleva para sus anlisis.
Ya que los presidentes y los gobiernos pasan mientras que las
sociedades permanecen, recorriendo estas ltimas lo mismo ciclos
econmicos expansivos y luego depresivos, que coyunturas cul-
turales a veces de florecimiento y ebullicin y a veces de aletarga-
miento y repliegue, en dinmicas en donde hoy se habla casi la
misma lengua que hace trescientos aos, y se comen los mismos
alimentos que hace un milenio, pero donde tambin se han insta-
lado formas de urbanizacin que datan de hace solo unas pocas
dcadas, o medios de comunicacin que tienen solo unos cuantos
aos de existencia. Y son solo estas nociones del tiempo y de la
duracin, mltiples, variables y flexibles, las que permiten captar la
inmensa riqueza y diversidad de la historia, reducida en cambio en
las visiones de la historiografa tradicional, a siglos uniformes y a
fechas rigurosas, siempre bien ordenadas y siempre bien ubicadas
en ese tiempo vaco, homogneo y lineal de los malos historiadores
positivistas.
El cuarto pecado repetido de la mala historia, en los diversos
manuales tradicionales, es el de su idea limitada del progreso. L o que
est directamente conectado con el pecado anterior, con la nocin
del tiempo como tiempo fsico, nico, homogneo y lineal. Pues si
el tiempo histrico es concebido solo como esa acumulacin ineluc-
table de hechos y sucesos, inscritos progresivamente en la suce-
sin de das, meses y aos del calendario, la idea del "progreso"
que desde esta nocin temporal se construye es tambin la de una
ineluctable acumulacin de avances y conquistas, determinadas
fatalmente por el simple transcurrir temporal.
U na idea del progreso humano en la historia, que parece afir-
mar que inevitablemente, todo hoy es mejor que cualquier ayer,
y todo maana ser obligatoriamente mejor que cualquier hoy.
Entonces, la humanidad no puede hacer otra cosa que avanzar
A N T I M A N U A L D EL M A L H I S T O R I A D O R
y avanzar sin detenerse, puesto que segn esta construccin, lo
nico que ha hecho hasta hoy es justamente "progresar", avan-
zando siempre desde lo ms bajo hasta niveles cada vez ms altos,
en una suerte de "escalera" imaginaria en donde estara prohibido
volver la vista atrs, salirse del recorrido ya trazado, o desandar
aunque solo sea un paso el camino ya avanzado. Y no cambia
demasiado la cosa, si esta idea es afirmada por los apologistas ac-
tuales del capitalismo, que quieren defender a toda costa la supues-
ta "simple superioridad" de este sistema sobre cualquier poca del
"pasado", o si es afirmada por los marxistas vulgares -que no por
los marxistas realmente crticos-, marxistas vulgares que han pre-
tendido ensearnos que la historia avanza y tiene que avanzar,
fatalmente, del comunismo primitivo al esclavismo, del esclavismo
hasta el feudalismo, y de este ltimo hacia el capitalismo, para
luego desembocar, sin opcin posible, en el anhelado socialismo y
tal vez despus en el comunismo superior. U na visin extremada-
mente simplista del progreso y de la historia, que el propio M arx
ha rechazado, y que ha sido tan brillantemente criticada tambin
por Walter Benjamn, en sus clebres "Tesis sobre la filosofa de la
historia".
Pero basta observar con cuidado lo que realmente ha sido la his-
toria, para percatarse de que su desarrollo no tiene nada de lineal
y de simple, y que lejos de esa "escalera imaginaria" de avances
y conquistas ineluctables, sus itinerarios se despliegan ms bien
como una especie de complejo "rbol de mil ramas", que a veces
abandona totalmente una lnea evolutiva que haba seguido por
siglos y hasta milenios, para recomenzar de nuevo desde otro punto
de partida, mostrando adems en esos mltiples itinerarios, igual
avances que retrocesos o largos estancamientos, combinados con
saltos dramticos de un nivel a otro, con rupturas radicales de
toda continuidad, pero tambin con lneas que, efectivamente, pro-
gresan y se enriquecen sucesivamente de manera permanente.
Frente a esta idea entonces limitada y demasiado simple del pro-
greso, propia de los malos historiadores positivistas, que lo concibe
como una lnea recta, siempre ascendente, majestuosa y llena de
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
avances y conquistas sin fin, el buen historiador crtico restituye a
la nocin de progreso un sentido totalmente diferente, mostrando
esa multiplicidad de lneas y de trayectorias diversas que lo inte-
gran, en un esquema que nos recuerda un poco al trabajo de los
cientficos, que acometen muchas veces un problema hasta encon-
trar su solucin, ensayando y equivocndose, avanzando en un
sentido y luego dejndolo de lado, consolidando ciertas certezas
adquiridas y recuperando en un momento posterior resultados que
anteriormente crean poco tiles, y recomenzando la tarea tantas
veces como sea necesario, hasta encontrar el buen modo de resolu-
cin de dicho problema.
Y es as como "progresa" la humanidad: explorando y avan-
zando primero casi a ciegas en su propia evolucin, para ir muy
poco a poco siendo consciente de lo que ha hecho y de por qu
lo ha hecho, a la vez que va asumiendo tambin, lentamente, la
responsabilidad consciente de que es solo ella misma la que debe
construir la historia, y la que debe elegir de manera tambin cons-
ciente los rumbos de su futuro desarrollo.
O tro pecado capital del mal historiador, el quinto, es el de la
actitud profundamente acrtica hacia los hechos del presente y del
pasado, y hacia las diferentes versiones que las diversas generacio-
nes han ido construyendo de ese mismo pasado/presente. E s decir,
la tpica actitud pasiva que los historiadores positivistas mantienen
siempre frente a los testimonios y a los documentos, lo mismo
que frente a los resultados y a los hechos histricos "tal y como
han acontecido". Porque el mal historiador actual, educado en el
Manual de L anglois y S eignobos, o en el equivalente nacional de
este mismo texto, no slo es incapaz de leer los documentos con los
que trabaja de una manera que no sea su lectura literal, sino que
tambin es incapaz de "preguntarle" a esos testimonios escritos,
algo distinto a lo que ellos declaran o pretenden decir de manera
explcita. E s decir, que los malos historiadores ignoran por com-
pleto lo que Marc Bloch llamaba la "lectura involuntaria" de los
textos, en donde una memoria autobiogrfica puede usarse ms
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
bien para reconstruir la cultura de las clases dominantes de una
poca, o en donde un documento de gobierno puede ser utilizado
ms bien como fuente para la reconstruccin de las formas de
exclusin social de una determinada sociedad.
C on lo cual, esta historia acrtica no solo tiende a ser involun-
tariamente ingenua, y tambin cmplice de las ilusiones que los
individuos se han hecho sobre s mismos y sobre su mundo en
cada poca dada, sino que tambin termina por legitimar y hacer
pasar como verdaderas, a esas falsas percepciones sociales que
existen siempre en toda sociedad, y que prosperan persistente-
mente dentro de la cultura y el imaginario colectivo de los pue-
blos y de las sociedades humanas. A dems, y en la medida en que
cada poca histrica rehace siempre el pasado, en funcin de sus
intereses y urgencias ms importantes, este historiador positivista
acrtico va tambin hacindose solidario de esas diferentes visio-
nes sesgadas y sesgadoras de los hechos histricos, al recoger de
manera solo pasiva y puramente receptiva esas distintas reinter-
pretaciones de las historias anteriores, codificadas en cada uno de
los momentos ulteriores a su propio desarrollo.
Por eso, es natural que este mal historiador tenga casi horror al
uso del razonamiento "contrafactual", y que rechace toda especu-
lacin acerca de lo que hubiese podido acontecer si el desenlace del
drama histrico hubiese sido distinto al que fue. Pero si la historia
la han hecho siempre los propios hombres -de modo ms o menos
consciente-, y si los resultados de cada encrucijada histrica han
sido siempre el fruto de la confrontacin y el combate entre distin-
tos proyectos de futuro, igualmente impulsados por clases sociales
o por grupos humanos, entonces la historia que hemos vivido y
construido no era la nica posible que poda desarrollarse, y solo se
ha afirmado sobre la derrota y el sometimiento de las varias histo-
rias alternativas, vencidas pero igualmente factibles.
Por lo dems, es claro que esta historia acrtica con los docu-
mentos y con las mismas versiones ya rehechas del pasado, es
totalmente compatible con el statu quo que existe y que domina
en cada momento. Pues si la historia que fue, era la nica que
C A R L O S A N T O N I O A C U I R R E R O J A S
poda ser, entonces el ltimo eslabn de esa cadena de necesidades
ineludibles es la historia que es hoy, con los grupos y con las clases
que hoy dominan, y con los hombres y personajes que hoy disfru-
tan de esa dominacin, la que por lgica derivacin, es tambin
"necesaria" y es la "nica posible". E xplicar entonces, de manera
crtica, por qu la historia que aconteci, lo hizo de esa forma y
no de otra -una tarea primordial del historiador crtico-, implica
igualmente demostrar las otras diversas formas en que pudo haber
acontecido, explicando a su vez las razones por las cuales, final-
mente, no se impuso ninguna de esas otras formas, igualmente
posibles pero a fin de cuentas no actualizadas.
U n sexto pecado capital de los historiadores no crticos es el del
mito repetido de su bsqueda de una "objetividad" y "neutrali-
dad" absoluta frente a su objeto de estudio. O dicho en otros trmi-
nos, la pretensin de no tomar partido, no juzgar, no apasionarse y
no involucrarse para nada con los personajes o con las situaciones
que se investigan. U na idea ampliamente difundida de la posibili-
dad de hacer una historia completamente "asptica", que incluso
se utiliza como argumento para negarle al historiador la posibi-
lidad de ocuparse, con mirada igualmente histrica, de los can-
dentes y comprometidos hechos del "presente". Pero, como lo han
demostrado incluso la fsica y la qumica contemporneas, resulta
imposible estudiar cualquier fenmeno de manera cientfica, sin
intervenir de manera activa dentro del propio proceso que se estu-
dia, y por lo tanto, sin modificar en mayor o en menor medida las
condiciones mismas del objeto que se analiza. L o que en el caso de
las ciencias sociales y de la historia, se complementa adems con
el hecho de que somos nosotros mismos los que hemos construido
nuestra propia historia, a la que luego intentamos explicar y analizar.
Por lo tanto, es imposible una historia que sea realmente neutral,
y que sea "objetiva" si por esto ltimo entendemos una historia
en la cual no nos involucremos de ninguna manera, manteniendo
un desinters, una distancia y una indiferencia totales hacia lo que
examinamos. Pero en cambio, si es posible una historia cientfica-
4 fS
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
mente objetiva, en el sentido de no estar falseada conscientemente
con ciertos fines de legitimar tal o cual inters mezquino o particu-
lar, o en el sentido de silenciar aquellos hechos o fenmenos que
no concuerdan con una interpretacin preestablecida, que es lo que
en realidad si hacen las historias positivistas, las que sin embargo
claman de manera tan ruidosa por esta falsa 'objetividad' ya men-
cionada.
A s, puesto que toda historia es hija de su poca y de sus cir-
cunstancias, y dado que el historiador es tambin un individuo que
tiene un compromiso especfico con su sociedad y con su presente,
toda historia reflejar necesariamente las elecciones y el punto de
vista del propio historiador, los que se proyectan incluso desde la
eleccin de los hechos que son investigados y los que no, hasta el
modo de organizarlos, clasificarlos, interpretarlos y ensamblarlos
dentro de un modelo ms comprehensivo que les da su sentido y
significacin particulares. Y dado que no existe ni puede existir
esa historia desde el punto de vista atemporal, eterno, ahistrico
y fuera del mundo que proclaman los malos historiadores posi-
tivistas, que claman por esa imposible neutralidad/objetividad, y
puesto que toda historia lleva entonces la marca de sus propios
creadores, lo ms honesto e inteligente por parte del buen historia-
dor consiste en hacer explcitas las especficas condiciones que han
determinado su investigacin, declarando sin ambages sus tomas
de posicin determinadas, as como los criterios particulares de
sus distintas elecciones del material, de los mtodos, de los para-
digmas y de los modelos historiogrficos utilizados.
R enunciando entonces a la falsa objetividad del mal historia-
dor, el historiador crtico asume sin conflicto los sesgos de su tra-
bajo y de su resultado hisfonogrfico, convencido de que la verdad
absoluta no existe ni existir nunca, y de que el modo ms perti-
nente de acercarnos a verdades cada vez ms cientficas aunque
siempre relativas, es justamente este que hace explcitos los lmites,
las condiciones y los sesgos de su propia actividad en el terreno de
la historia.
47
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O A S
E l sptimo pecado capital de los historiadores que son seguidores
de los Manuales hoy al uso, es el pecado del postmodernismo en
historia. Porque hacindose eco de al gunas posturas que se han
desarrol l ado recientemente en las ciencias sociales norteamerica-
nas, y tambin en la historiografa estadounidense, han comenzado
a prol iferar en nuestro pas al gunos historiadores que intentan
reducir a la historia a su sola dimensin narrativa o discursiva, eva-
cuando por completo el referente esencial de los propios hechos
histricos reales. A s, siguiendo a autores como Hayden White,
Michel de C ertau o Paul Veyne, estos defensores recientes del post-
modernismo histrico, llegan a afirmar que lo que los historiadores
conocen e investigan no es la historia real , la que muy posiblemente
nos ser desconocida para siempre, sino solamente los discursos
histricos que se han ido construyendo, sucesivamente y a lo l argo
de las generaciones, sobre tal o cual supuesta real idad histrica,
por ejemplo sobre el carcter y los comportamientos del sector de
la plebe romana, en las pocas del Bajo I mperio.
Desplazando as la atencin del historiador, desde la historia
real hacia los discursos sobre la historia, esta postura de los malos
historiadores termina por desembocar en posiciones abiertamente
relativistas e incluso agnsticas. Pues si segn este punto de vista,
cada discurso histrico es siempre diferente, y siempre correspon-
diente a la poca en que es producido, entonces no es posible esta-
blecer jerarqua o comparacin entre todos esos discursos, lo que
significa que no podemos saber si hoy conocemos ms o cono-
cemos menos de la historia del I mperio R omano que lo que han
conocido los hombres y los autores del siglo x ix , o del siglo x vi, o
durante el siglo x. Y tampoco podemos decir que nuestra visin
actual es ms o es menos "cientfica" o mas o menos Verdadera'
que la que construyeron los historiadores de hace tres o siete o
trece siglos.
I ncluso, y prolongando hasta el final su argumento, estos autores
posmodernos llegan a descal ificar la pretensin misma de cons-
truir una ciencia de la historia, afirmando que los historiadores slo
escribimos "relatos con pretensiones de verdad", rel ativos a distin-
48
A N T I MA N U A L DE L MA L HI S T O R I A DO R
tos "regmenes de verdad" siempre cambiantes y siempre relativos.
Por eso pueden concluir, sin sonrojo alguno, que la escritura de la
historia se reduce, en l tima instancia, a la reconstruccin de una
historia de la escritura, y que las razones para dedicarse a la his-
toria no son la bsqueda de una verdad histrica cientfica, en el
fondo imposible e inalcanzable, sino puramente razones de orden
esttico.
Pero ms all de estas divagaciones logocntricas, y de estos
desvarios de claros tintes idealistas, persiste el hecho innegable de
que los historiadores hacemos historia con el objetivo de conocer,
comprender y luego ex plicar la historia real, la que constituye sin
duda nuestro objeto de estudio principal . A dems, hacemos histo-
ria convencidos de que somos capaces de establecer, cada vez ms,
verdades histricas cientficas, y adems, verdades cada vez ms
precisas y ms capaces de dar cuenta real de los problemas con-
cretos histricos que investigamos. Desde una posicin abierta-
mente racionalista, y que aspira a ser cientfica, los historiadores
crticos son tambin capaces de comparar y de criticar las distintas
interpretaciones que se han hecho de un cierto problema histrico,
haciendo evidente como nuestras ex plicaciones actual es son, en
general, mucho ms sofisticadas y complejas que las anteriores,
y en trminos generales, ms adecuadas para captar los hechos
histricos y ms finas para poder encuadrarl os dentro de modelos
globales que les restituyen, cada vez de manera ms precisa, su
verdadero sentido profundo. Porque "los hechos son testarudos",
y ms all de las sutilezas del lenguaje, continan desafindonos
para que seamos capaces de ex pl icarl os de un modo racional y
coherente.
Y si bien es obvio, que no ex iste historia posible que no se
ex prese a travs de una cierta construccin narrativa, tambin es
un abuso ilegtimo querer reducir por ello a la historia a su sola
dimensin narrativa. I gual entonces que la erudicin, que no es
historia pero si es una de sus condiciones imprescindibles y uno
de sus elementos importantes, as la narracin y el discurso no son
tampoco historia, aunque si son tambin uno de sus componentes
fundamental es e inel udibl es.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
S on estos los siete (y ms, pues los mismos se manifiestan
despus en mltiples maneras) pecados capitales del mal historia-
dor. Y si, con un comportamiento virtuoso y con una mirada vigi-
lante y crtica, logramos esquivar el caer en todos ellos, podremos
intentar hacer y ensear una historia diferente y muy superior a
la que existe hoy en nuestro pas. Pero cmo elaboramos esta his-
toria distinta y mejor?. T ratando de seguir las lecciones que nos
han dado los historiadores realmente crticos, durante los ltimos
ciento cincuenta aos, lecciones que pasamos a ver a continuacin.
C A R L O S M A R X
51
C A P T U L O ni
EN L O S O R GENES DE L A HIST O RIA C R T IC A
'Por primera vez se eriga la historia sobre su
verdadera base; el hecho palpable, pero
totalmente desapercibido hasta entonces, de
que e! hombre necesita en primer trmino
comer, beber, tener un techo y vestirse, y por
lo tanto, trabajar..."
Federico Engels, "Carlos Marx", 1877.
Si rechazamos abiertamente volver a hacer la historia aburrida,
complaciente, cmoda y estril de los historiadores positivistas, y si
queremos eludir conscientemente el caer en los ms de siete peca-
dos capitales del mal historiador, debemos entonces intentar cons-
tr ui r y elaborar, y luego ensear, una historia nueva y diferente,
que ser tambin sin duda una historia crtica. Y si lo que deseamos
es ser capaces de inscribir nuestra labor como historiadores o como
cientficos sociales dentro de este terreno de la historia crtica, lo
primero que tenemos que hacer, es volver de nuevo la vista hacia
los fundamentos mismos de esta historia crtica contempornea,
hacia aquellas que fueron sus primeras versiones, y que afirmn-
dose en tanto que tales, son las que sentaron las bases de toda his-
toria crtica posible.
Ya que la historia crtica no es un proyecto reciente, ni una preo-
cupacin que haya aparecido solo en los ltimos tiempos, sino
que es, en las modalidades especficas que hoy presenta, un proyecto
que prcticamente acompaa, desde su propio nacimiento, a los
discursos y a las formas de hacer historia que hoy podemos
llamar estrictamente contemporneas. Formas que habiendo comen-
zado su desarrollo singular, desde la segunda mitad del siglo
C A R L O S A N T O N I O A G L U R R E R O J A S
xi x cronolgico, se han desarrollado y compleji zado de di ferentes
maneras, para mantenerse hasta el da de hoy, como las especficas
formas vigentes de hacer hi stori a hasta la actuali dad.
Porque cuando i nvesti gamos con ms detalle, acerca de los
orgenes histricos de los ti pos de hi stori a que hoy son todava
vigentes en el mundo entero, resulta claro que dichos orgenes se
encuentran en esa segunda mi tad del siglo x i x cronolgico. Ya que
es en estas lti mas dcadas de ese siglo xi x que se afi rma, por un
lado, el modelo de la hi stori a posi ti vi sta que antes hemos mencio-
nado, y que intenta "copiar" la "exacti tud" de las ci enci as natu-
rales, promovi endo una hi stori a puramente descri pti va, fcti ca,
empi ri sta, especi ali zada y reduci da a "narrar los hechos tal y como
han acontecido", mi entras que del otro lado se va confi gurando
y difundiendo, tambin progresivamente, la primera versin de la
hi stori a crtica contempornea, que es justamente la historia que
se encuentra i nclui da dentro del complejo y ms vasto proyecto
crtico de C arlos Marx .
A s, es claro que ha sido Marx el que ha sentado los fundamen-
tos de la hi stori a crtica, tal y como ahora es posible concebir a esta
lti ma, y tal y como ella se ha ido desarrollando a lo largo de los
lti mos ciento cincuenta aos. Ya que no exi ste duda respecto al
hecho de que, despus de Marx y apoyndose en mayor o menor
medi da en el tipo de hi stori a crti ca y cientfica que l ha promo-
vi do y establecido, se han ido afi rmando, a lo largo de todo el
siglo xx y hasta hoy, di sti ntas corrientes, autores y trabajos que,
reclamndose abi ertamente 'marxistas', han ali mentado de manera
considerable el acervo de los progresos y de los desarrollos de toda
la hi stori ografa del siglo xx. Y entonces, lo mi smo los autores de la
E scuela de Frankfurt que los del llamado austromarxi smo, y hasta
los autores de la actual hi stori a soci ali sta bri tni ca o de la hi stori o-
grafa crtica neomarxi sta del "world-system analysi s" (del anli si s
del sistema-mundo), y pasando por los trabajos histricos de las
escuelas marx i stas polaca, o alemana, o i tali ana, o lati noameri cana,
entre muchas otras, son todas di sti ntas mani festaci ones y proyec-
tos i ntelectuales que es necesari o i nscri bi r, dentro de esa vasta pre-
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
sencia global y dentro de esa herencia todava viva y poderosa, de
esa pri mera versin de la hi stori ografa crtica, que ha sido la his-
tori a defendi da y propuesta por el propi o Marx .
Y si bien la cada del Muro de Berln en 1989, ha significado
sin duda la muerte de todos esos proyectos de construi r mundos
"socialistas" dentro de sociedades esencialmente escasas -es decir,
de sociedades que carecan de las condiciones y del grado de desa-
rrollo necesarios, en lo econmico, en lo social, en lo poltico, y en
lo cultural, para intentar edificar sociedades no capitalistas-, tam-
bin es claro que eso no si gni fi ca, para nada, el fin del di scurso
crtico y de la hi stori ografa tambin crtica marxi stas, que encuen-
tran en cambio su fundamento, no en esas sociedades del socia-
li smo realmente existente que hoy estn en proceso de cambios
profundos, sino en las contradicciones esenciales mismas del capi-
talismo, hoy mas vivas y apremiantes que nunca, as como en la
necesidad todava vigente y urgente de la necesaria superacin
histrica de ese mismo capitalismo.
Puesto que si es claro que, en donde hay explotacin habr
lucha en contra de esa mi sma explotacin, y si donde hay opre-
sin habr siempre resistencia, y si es una experiencia reiterada
de la historia, que la i njusti ci a y la di scri mi naci n sociales engen-
dran tambin ineludiblemente la rebelda y la sublevacin contra
di cha di scri mi naci n e i njusti ci a, entonces tambin es evidente
que mientras exista capi tali smo habr un pensamiento crtico, des-
ti nado a explicar su naturaleza destructi va y desptica, y a orien-
tar la reflexin que i lumi ne la lucha contra ese capitalismo y la
bsqueda de las vas concretas de su superaci n real. Por eso, y en
contra de las visiones simplistas y siempre apresuradas de ciertos
peri odi stas y de ciertos politlogos actuales, el pensamiento critico
sigue ms vigente que nunca, junto a la necesi dad y posibilidad de
una hi stori a igualmente crtica.
C ules son, entonces, las lecciones todava vigentes para una
historia an crtica, deri vadas de su versin marxi sta fundadora y
ori gi nari a?. L a primera de ellas, en nuestra opinin, se refi ere al
estatuto mismo de la historia, es decir, a la necesidad de concebir
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
que toda la actividad que desarrollamos, y todos los resultados que
vamos concretando, estn claramente encaminados hacia la con-
solidacin de un proyecto de construccin de una ciencia de la his-
toria. U na ciencia de la historia que, de acuerdo a la nocin del
mismo Marx, debera abarcar absolutamente a todos los territorios
que hoy estn ocupados por las llamadas "ciencias sociales", y que
en la medida en que hacen referencia a los distintos aspectos, acti-
vidades, manifestaciones o relaciones sociales construidas por los
hombres, en el pasado o en el presente, se engloban igualmente
dentro de esa "historia de los hombres" cuyo estudio corresponde
justamente a dicha ciencia histrica. C iencia de la historia que
entonces, y concebida en esta vasta dimensin, es para Marx una
historia necesariamente global, una historia que posee la amplitud
misma de lo social-humano en el tiempo, considerado en todas sus
expresiones y manifestaciones posibles.
E statuto cientfico de nuestra disciplina, concebida en esta vasta
y englobante definicin, que se hace necesario reiterar ahora de
nueva cuenta, tanto frente a las minoritarias posiciones postmo-
dernas, que quieren reducir a la historia a la condicin de simple
juego esttico, de arte, o de mero ejercicio discursivo, como tam-
bin frente a las posiciones que pretendiendo "defender" una fan-
tasmal "identidad" dura de la historia, distinta de las "identidades"
de la sociologa, la antropologa, la economa, la sicologa, etc., ter-
minan reducindola tambin al simple trabajo del coleccionista
de antigedades y del anticuario, del amante de las "cosas del
pasado", erudito y positivista.
Pero si, como Marc Bloch lo ha repetido, la historia es la ciencia
que estudia "la obra de los hombres en el tiempo", slo puede
hacerlo dentro de esta declarada vocacin de constituirse en un
determinado y claro proyecto cientfico. Y por lo tanto, asumiendo
todo lo que este concepto de "ciencia" implica. Porque una simple
descripcin o relato no es todava ciencia, como no lo es tampoco
cualquier tipo de discurso, o cualquier actividad de mera recolec-
cin y clasificacin de documentos, de datos y de fechas. E n
cambio, la idea de ciencia conlleva necesariamente la de la exis-
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
tencia de todo un aparato categorial y conceptual especfico, orga-
nizado de una determinada manera, a travs de modelos y de
teoras de orden general, y que busca y recolecta dichos hechos y
acontecimientos histricos, para ensamblarlos e insertarlos dentro
de explicaciones cientficas comprehensivas, y dentro de modelos
de distinto orden de generalidad, que definen tendencias de com-
portamiento de los procesos sociales, y regularidades de las l-
neas evolutivas de las sociedades, a la vez que dotan de sentido
y de significacin a esos mismos sucesos y fenmenos histricos
particulares.
N ocin fuerte de la historia como verdadera ciencia, que implica
entonces que la historia, como cualquier ciencia, se haya ido con-
figurando a partir de diferentes y complejas tradiciones intelec-
tuales, estando atravesada por debates tericos, epistemolgicos y
metodolgicos, y apoyada en un amplio conjunto de teoras, de
paradigmas, de modelos tericos y de armazones conceptuales
diversas. L o que desmiente entonces, la repetida frase de que "el
buen historiador se hace en los archivos". Porque nunca ser dentro
de los archivos, en donde el historiador se pondr al tanto de esas
tradiciones, debates y teoras que conforman el verdadero edificio
de su ciencia. Y de la misma manera en que el fsico va al labo-
ratorio, o el bilogo a la prctica de campo, solo despus de haber
aprendido lo que es, lo que investiga, lo que quiere comprender
y resolver la fsica o la biologa, as el buen historiador solo va
al archivo despus de que ha asimilado lo que es y lo que debe
ser la historia, y luego de haber definido con claridad una pro-
blemtica historiogrfica determinada, desde y con las teoras, la
metodologa y los conceptos y categoras de su propio oficio.
Y tambin es claro que, aunque la historia incluye sin duda una
cierta dimensin artstica, y otra dimensin narrativo-discursiva,
dimensiones que cuando son conocidas y bien manejadas enrique-
cen enormemente el trabajo y los resultados del historiador, sin
embargo la historia no se reduce a ninguna de esas dos dimen-
siones, las que si bien estn siempre presentes, no son nunca el
elemento o momento determinante de la disciplina o ciencia de la
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
historia en su conjunto. Y si la historia no se reduce ni a arte, ni
a discurso, ni tampoco a la prctica del erudito en los archivos,
entonces el modo de su enseanza en las aulas debe tambin
ajustarse a su condicin de verdadera ciencia, remontndose ms
all de la mera transmisin de las tcnicas de ficheo y elaboracin
de cronologas y de series de datos, y superando su condicin de
simple crnica de fechas, lugares y sucesos, que es a lo que la han
reducido sistemticamente muchos de los malos historiadores y de
los malos profesores de historia de nuestro pas.
U na segunda leccin importante de esta historia cientfica pro-
movida por Marx, y que sigue manteniendo toda su vigencia hasta
el da de hoy, es el de concebir a la historia, en todas sus dimensio-
nes, temticas y problemas abordados, como una historia profun-
damente social. E s decir, que adems de estudiar a los individuos,
a los grandes personajes de todo tipo y a las lites y clases domi-
nantes, la historia debe investigar tambin a los grandes grupos
sociales, a las masas populares, a las clases sociales mayoritarias
y a todo el conjunto de los protagonistas hasta hace muy poco
"annimos", protagonistas y clases y grupos, que sin embargo son
las verdaderas fuerzas sociales, los verdaderos actores colectivos, que
hacen y construyen la mayor parte del entramado de lo que consti-
tuye precisamente la historia.
Ya que es justamente a Marx, a quien debemos la incorporacin
sistemtica de las clases populares como verdaderos protagonistas
de la historia, al habernos ilustrado como han sido los esclavos y
las comunidades arcaicas, lo mismo que los siervos, los obreros, los
campesinos y los grupos sociales explotados y sometidos, los que
en gran medida "han hecho la historia". C lases sociales sometidas,
que involucradas dentro de un conflicto social o lucha de clases
que atraviesa una gran parte de la historia humana, -y en particu-
lar, aquella que ha comenzado luego de los mltiples procesos de
disolucin de las muy diversas y variadas formas de la comunidad,
que estn en el punto de partida de todas las sociedades humanas-,
han ido tejiendo con su trabajo cotidiano y con su actividad social
permanente, pero tambin con sus luchas y con sus acciones de
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
resistencia y de transformacin, el especfico tejido de lo que en tr-
minos concretos ha sido y es justamente la historia humana.
Y es claro que no hay historia cientfica o crtica posible, que
no tome en cuenta, por ejemplo, a las formas de la cultura popu-
lar, o a los grandes movimientos sociales, a las expresiones de la
lucha de clases o a los grandes intereses econmicos colectivos, lo
mismo que a las grandes corrientes de las creencias colectivas o a
los diversos contextos y condicionamientos sociales generales de
cualquier proceso, fenmeno o hecho histrico analizado.
L o que no implica, ni mucho menos, que dejemos de estudiar
a los individuos, a los grandes personajes, o a las lites, pero si en
cambio modifica de raz el enfoque tradicional desde el cual han
sido, y son an a veces abordados, estos grupos o clases minorita-
rias y estos individuos. Porque todo individuo es fruto de sus
condiciones sociales, y son estas ltimas las que determinan siem-
pre los lmites generales de sus acciones diversas. Y si bien su
propia accin, es un vector que puede influir en el cambio de estas
mismas circunstancias, lo es solo dentro de los mrgenes que fijan
las tendencias, una vez ms sociales, de la evolucin especfica que
vive esa sociedad determinada en esa poca o momento tambin
particular.
C on lo cual, la historia crtica es social en un doble sentido:
en primer lugar en cuanto a que, para la explicacin de cualquier
hecho o fenmeno histrico, tiene que involucrar y hacer intervenir
a los grandes actores colectivos que antes eran omitidos e ignora-
dos, y que son siempre el entorno inmediato obligado, tanto de la
formacin como de las acciones de cualquier personaje individual.
Y en segundo lugar, en el sentido de que tambin cualquier suceso
o situacin histrica, se desenvuelve dentro de un determinado
y mltiple contexto social general, que lo condiciona y envuelve,
fijndole tanto sus lmites como sus posibilidades de repercusin
determinada. Y parece ser claro que, una de las tendencias ms
marcadas de prcticamente todas las corrientes historiogrficas que
se han desarrollado durante el siglo xx, con la nica y obvia excep-
cin de la tendencia positivista de los malos historiadores, ha sido
C A R L O S A N T O N I O A G U T R R E R O J A S
sta de incorporar a los grandes grupos sociales, a las sensibili-
dades colectivas, a las masas populares, a las formas de concien-
cia mayoritarias, y a las clases y movimientos sociales en todas
sus expresiones, dentro de los terrenos y de las perspectivas habi-
tuales de la historia. L o que, necesariamente, ha sido acompaado
tambin de esa introduccin sistemtica de los diversos contextos
sociales -polticos, intelectuales, econmicos, civilzatenos, etc-
dentro de las explicaciones histricas cotidianas.
O tra leccin importante de la historia que Marx ha construido,
la tercera, es su dimensin como historia materialista. Y no en el sen-
tido vulgar, aunque muchas veces repetido, de que lo "espiritual"
sea un simple "reflejo" directo o dependiente de lo material, sino
ms bien en la lnea de que, en general, resulta imposible explicar
adecuadamente los procesos culturales, las formas de conciencia,
los elementos del imaginario social, las figuras de la sensibilidad
colectiva, etc., sin considerar tambin las condiciones materiales en
que se desenvuelven y apoyan todos esos productos, y todas esas
manifestaciones diversas de los fenmenos intelectuales, y de la
sensibilidad humana en general.
Porque las ideas no flotan en el aire, separadas de los hombres
y de los grupos sociales que las producen, y los productos de la
cultura, de la conciencia o de la sensibilidad, solo se hacen vigentes
en la medida en que se encarnan y "materializan" en determinadas
prcticas, en instituciones, en comportamientos y en realidades
totalmente materiales. L o que, sin embargo, no elimina el hecho de
que el tipo de relacin especfica y concreta que se establece, entre
esa dimensin intelectual y sus condiciones materiales de produc-
cin y de efectivizacin, sea un problema abierto y por establecen y
que puede abarcar desde la forma de la condensacin o la trans-
posicin sublimada que a veces se expresa en el arte, hasta la forma
del "reflejo invertido" que en ocasiones descubrimos en la religin,
y pasando por diversas y complejas variantes como la de la "tra-
duccin", la negacin, la simbolizacin, la construccin de fetiches
o las mltiples figuras de una cierta reconstruccin diferente de ese
mundo material en el nivel cultural.
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
Por lo tanto, afirmar que la buena historia crtica debe de ser
tambin materialista, solo implica que no es posible hacer una
historia, por ejemplo de las llamadas "mentalidades", sin consi-
derar los contextos sociales, polticos, econmicos y generales de
esas mismas "mentalidades". E s decir, que debemos evitar una his-
toria idealista de los fenmenos culturales e intelectuales, como
la que ha escrito por ejemplo Philippe A ries. O tambin una his-
toria puramente logocntrica, y puramente ocupada del plano dis-
cursivo o conceptual, como la que proponen H yden White y los
posmodernos.
E n cambio, la buena historia debe estar siempre atenta, cuando
se ocupa de esos hechos, fenmenos y procesos del llamado
"espritu humano" -y que nosotros llamaramos ms bien fenme-
nos de la conciencia y de la sensibilidad sociales- de las condicio-
nes materiales que acompaan y se imbrican con dichos fenmenos
intelectuales, conscientes de que el tipo de relacin que se establece
entre ambas esferas, la material y la "espiritual", es un problema
abierto y por investigar y redefinir en cada caso concreto, pero
seguros a la vez de que sin esas condiciones materiales, no es real-
mente comprensible la naturaleza profunda y el sentido esencial
de todos esos fenmenos de la mente y de la economa psquica de
los individuos y de las sociedades.
Y es precisamente este error, de ignorar la importancia de esa
base material y de ese conjunto de condiciones reales, el que reen-
contramos no slo en muchas de las versiones de la historia de
las "mentalidades" antes referida, sino tambin en mltiples histo-
rias de la religin, del arte, de la literatura, de la cultura y de las
ideas, que prosperan dentro del gremio de los seguidores de C lo.
E incluso, y muy frecuentemente, en muchas de las historias pre-
dominantemente polticas que han escrito los historiadores posi-
tivistas de nuestro pas, historias donde tambin ese nivel de lo
poltico parece "cerrarse sobre s mismo" y ser totalmente autosufi-
ciente, y en donde se ignoran por completo tambin las condiciones
sociales reales y las condiciones materiales de esos procesos polti-
cos que se estudian.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
L a cuarta posible leccin derivada de los trabajos de C arlos
Marx, para una historia genuinamente crtica, es la relevancia fun-
damental que tienen, dentro de los procesos sociales globales, los
hechos econmicos. U na leccin marxista que quiz sea la ms vul-
garizada y la ms mal interpretada de todas, por parte tanto de
los historiadores, como incluso de una gran mayora de los cientfi-
cos sociales. Y ello, debido a la amplia difusin e influencia impor-
tante del marxismo vulgar en prcticamente todo el mundo, y a lo
largo de casi todo el siglo xx cronolgico. Porque esta leccin no
implica, ni mucho menos, que todos los fenmenos sociales deben
de "reducirse" a la base econmica, ni que la economa es la "esen-
cia" oculta o el "espritu profundo" escondido de todo lo social,
sino simplemente -simplemente!- que, en la historia que los hom-
bres han recorrido y construido desde su origen como especie y
hasta el da de hoy, los hechos y las estructuras econmicas han ocu-
pado y ocupan todava un rol que posee una centralidad y una
relevancia fundamentales innegables. L o que significa que dichos
procesos sociales globales son incomprensibles sin la consideracin
de las evoluciones y la naturaleza determinada de esa dimensin
econmica, pero no significa, en cambio, que debamos buscar cul
es, por ejemplo, "la base econmica de la pintura de Picasso", o la
"estructura econmica en que se apoya esa 'superestructura' que ha
sido el arte surrealista", lo que es a todas luces una empresa ridicula
y sin sentido, a pesar de haber sido alguna vez planteada por los
marxistas vulgares de Francia en la primera mitad del siglo xx.
R econociendo entonces esta centralidad de lo econmico para la
interpretacin de los procesos sociales histricos globales, el buen
historiador crtico sabe tambin que la relacin especfica que esos
fenmenos econmicos pueden tener, o pueden no tener con otros
hechos y realidades sociales, es igualmente un problema abierto y
por definir en cada caso concreto, y cuyo abanico de respuestas
abarca, lo mismo la opcin de que no existe ningn vnculo, o de
que no existe un vnculo directo, y por lo tanto la conexin se da
slo a travs de complejas e indirectas mediaciones de oros niveles
y relaciones, hasta la posibilidad de relaciones claras y evidentes de
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
determinacin directa de ese mismo nivel econmico, y pasando
nuevamente por vnculos de dependencia, o de condicionamiento
slo general, de encuadramiento, de limitacin indirecta, o de muy
diversos matices de influencias de mayor o de menor peso especfico.
Y puesto que ha sido Marx el primero en rescatar de manera
sistemtica esta centralidad de lo econmico dentro del proceso
histrico global, es lgico que sea tambin l, el fundador de la rama
de los estudios de historia econmica dentro del tronco mayor de la
historiografa contempornea. R ama que, desde el autor de El capi-
tal y hasta hoy, ha tenido una buena parte de sus ms importantes
representantes, precisamente dentro de las distintas corrientes y
expresiones de los mltiples "marxismos" que llenan la historia y
tambin la historiografa del siglo xx, y que una vez ms, abarcan
desde las finas y elaboradas versiones del marxismo de Marx y de
algunos de los marxismos crticos posteriores, -como es el caso
de algunos de los trabajos que, con cierta flexibilidad, podramos
calificar de obras de "historia econmica", escritos por L enin, por
R osa L uxemburgo o por H enry G rossman, entre otros-, hasta las
variantes simplificadas del marxismo vulgar o del marxismo redu-
cido a ideologa oficial, en muchos Manuales de la antigua U nin
S ovitica o de los pases del llamado "bloque socialista".
U na quinta leccin importante para el buen historiador, es la
exigencia de Marx de ser capaces de observar, y luego de explicar,
todos los fenmenos investigados "desde el punto de vista de la
totalidad". L o que quiere decir que debemos de cultivar y desa-
rrollar la capacidad de detectar y de descubrir, sistemticamente
y en todo examen de los problemas histricos que abordamos, los
diversos vnculos y conexiones que existen entre dicho problema
y las sucesivas "totalidades" que lo enmarcan, y que de diferentes
modos lo condicionan y hasta sobredeterminan.
Porque una vez ms, no existe problema social o histrico que
est aislado y encerrado entre ciertos muros infranqueables, sino
que, por el contrario, todo problema histrico y social est siem-
pre inserto en determinadas coordenadas espaciales, temporales y
contextales, que influyen sobre l, en distintos grados y medidas,
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R F . R O J A S
pero siempre de modo eficaz y fundamental. Y entonces, al buen
historiador le corresponde ir reconstruyendo, cuidadosamente y
de modo articulado, esa insercin de su tema de estudio dentro de
las sucesivas totalidades espaciales, temporales y contextales que
lo envuelven y que lo sobredeterminan. Ya que es siempre una pre-
gunta pertinente y esclarecedora, la que plantea porque tal fen-
meno ocurri en el lugar y en el tiempo especficos en los que han
acontecido y no en ningunos otros, desarrollndose adems dentro
de las particulares circunstancias en que ha sucedido, y en ningu-
nas otras, lo que nos abre justamente al anlisis de las diversas
influencias y de las conexiones especficas que se establecen entre
esas dimensiones del espacio, del contexto y de la poca sobre el
singular fenmeno del cual tratamos de dar cuenta.
Pues aunque parezca y quiz sea una obviedad, -que frecuen-
temente olvidan no obstante los historiadores positivistas-, es claro
que no es lo mismo una sociedad capitalista del siglo xx que una
del siglo xvi, o que la sociedad china del siglo xm y la sociedad
europea de esa misma poca, como tampoco es lo mismo un hecho
histrico que aconteci en A mrica L atina, que otro que sucede en
Europa, o en R usia, o en el sur de frica, por mencionar solo algu-
nos ejemplos posibles.
Y si estas coordenadas o "totalidades" ms generales que son
las del tiempo y el espacio, correspondientes a un cierto hecho
histrico cualquiera, son siempre relevantes y fundamentales para
su adecuada comprensin, tambin lo son las "totalidades" diver-
sas que constituyen los diferentes contextos que enmarcan a ese
hecho histrico. Pues es claro que dichos contextos geogrficos,
econmicos, tecnolgicos, tnicos, sociales, polticos, culturales,
artsticos, psicolgicos, etc. , adems de especificar y volver ms
concretas a esas totalidades o coordenadas espaciales y temporales,
-acotando al espacio como rea, regin, lugar, pas o entorno
geogrfico determinado, y al tiempo como una poca, momento,
coyuntura, era o periodo igualmente particularizado-, van tambin
a establecer de manera igualmente concreta, todo el nudo de espe-
cficas conexiones que tendr ese hecho o fenmeno histrico
A N T I M A N U A L D EL M A L H I S T O R I A D O R
investigado con esos diferentes y sucesivos medios contextales en
los que el se despliega.
Por lo cual, como lo ha explicado J ean-Paul S artre, se impone
siempre un proceso de "totalizacin progresiva" del problema que
abordamos, proceso que reconstruye esa insercin dada del tema
en esas mltiples y diversas totalidades, que son las que le otorgan
su significacin y su sentido globales. R econstruyendo as, una his-
toria "desde el punto de vista de la totalidad", el buen historiador
se instala entonces dentro del terreno de una historia global o glo-
balizante, sobre la que volveremos todava ms adelante.
L a leccin nmero seis que es posible extraer del pensamiento
histrico de M arx, es la necesidad de enfocar los problemas de la
historia desde una perspectiva dialctica. U na perspectiva que los
historiadores de nuestro pas han cultivado muy poco en general,
a pesar de las ricas y profundas contribuciones que podra impli-
car el desarrollo, el ejercicio sistemtico y la aplicacin creativa de
este pensamiento y de esta visin dialcticas de la historia. Visin
dialctica que nos invita a dejar de ver los hechos histricos como
"cosas", y a la historia misma como un conjunto de realidades
muertas, terminadas y disecadas, realidades que adems, estaran
determinadas en un slo sentido, siempre claro y siempre bien
establecido. En lugar de esta ltima visin, tan extendida entre los
historiadores positivistas y tradicionales, esta perspectiva dialecti-
zante afirma por el contrario que todos los hechos histricos son
realidades vivas y en devenir, a la vez que elementos de procesos di-
nmicos y dialcticos en los que el resultado est siempre abierto y en
redefinicin constante, a partir de las contradicciones inherentes y
esenciales que se encuentran, tanto en esos mismos procesos, como
en el conjunto de los hechos antes mencionado.
A s, junto a la positividad de cualquier situacin o fenmeno
de la historia, es necesario tambin captar su correlativa negativi-
dad, mostrando por ejemplo, junto al carcter hoy dominante del
capitalismo, su naturaleza irremediablemente efmera, y junto a la
modernidad burguesa que hoy se enseorea todava en el planeta
entero, a las mltiples modernidades alternativas que la combaten
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
y que se le resisten, negndola permanentemente. Porque para este
enfoque dialctico, la realidad histrica es como una manzana que
slo existe si lleva adentro el gusano que la corroe, o como un dulce
que al chuparlo tuviese tambin un sabor amargo y agrio. L o que
explica entonces que, para este punto de vista, todo progreso es
al mismo tiempo un cierto retroceso histrico, y todo "documento
de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie", como
lo ha afirmado y explicado tan brillantemente Walter Benjamin. Y
si la historia es una ciencia que se interesa de manera especial en
el estudio del cambio histrico, no puede captar adecuadamente
a este ltimo si no lo "atrapa" y lo percibe desde su misma cuna,
desde las contradicciones y tensiones esenciales que caracterizan
a cualquier sociedad histrica de las que han existido hasta hoy,
tensiones y contradicciones que se reproducen y proyectan de dis-
tintas maneras en los diferentes hechos, situaciones y aconteci-
mientos que se suceden en esas mismas sociedades.
Por eso, en la historia humana que hasta hoy conocemos, los
hechos no son nunca de un solo sentido, y entonces es la derrota la
que es la madre del triunfo, y es la guerra la que engendra la paz
y a la inversa, y es por eso que "el triunfo de una idea crea siem-
pre a la institucin que habr de darle muerte", y tambin es esta
la razn que explica que las sociedades perecen no por no haber
tenido xito, sino mas bien por haberlo tenido en demasa. Por ello,
sin ninguna duda, frente a la explotacin, la opresin, el despo-
tismo y la discriminacin, que han estado siempre tan presentes
dentro de los procesos de la historia de las sociedades humanas,
han existido tambin, con la misma persistencia y regularidad, la
rebelda, la insubordinacin, la resistencia y la lucha de las clases
y de los grupos sometidos y explotados, en un acontecer que nos
demuestra, con la fuerza de casi una ley, que los vencedores de
hoy son sin fallo los derrotados del maana. L o que por lo dems,
es una leccin importante y tambin muy til, para alimentar las
esperanzas de cambio que hoy se afianzan y difunden con tanta
fuerza en todo el planeta. Porque es solo al ms genuino pensa-
miento dialctico al que se le revelan, de manera clara y necesaria,
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
la obligada caducidad de todo lo existente y los lmites y la natura-
leza siempre efmera de cualquier realidad por l analizada.
Finalmente, una sptima leccin del marxismo para la historio-
grafa contempornea, es la de la necesidad de construir siempre
una historia profundamente crtica. U na historia que, como ya lo
hemos sealado antes, se construya "a contrapelo" de los discursos
dominantes, a contracorriente de los lugares comunes aceptados
y de las interpretaciones simplistas, interpretaciones consagradas
slo a fuerza de repetirse y machacarse tenazmente en todos los
niveles de la enseanza escolar, y por todas las vas de la difusin
de la historia hoy existente.
U na "contrahistoria" y una "contramemoria", como las llam
M ichel Foucault, que descolocndose de los emplazamientos habi-
tuales de la mala historia y de la historia positivista, rescate
todo el haz de los pasados vencidos y silenciados de la historia,
desechando las explicaciones lineales y simplistas, y elaborando
una historia que sea realmente una historia profunda, compleja y
sutil. U na perspectiva crtico-histrica, que sea tambin capaz de
dar cuenta de todos esos fenmenos histricos desde explicaciones
multicausales y combinadas, que sumando y articulando los varios
elementos y dimensiones de dichos fenmenos, terminen por dar
cuenta de ellos en toda su especfica complejidad.
H istoria realmente crtica que, por lo dems, slo puede cons-
truirse desde los criterios que antes hemos enumerado y esbo-
zado. Ya que slo desde una nocin fuerte de ciencia de la historia
y de sus implicaciones, es que puede constituirse este discurso
crtico historiogrfico, el que tampoco podr ser otra cosa que la
ya referida historia social, en la doble acepcin tanto de historia de
los fenmenos y procesos colectivos y sociales en sentido estricto,
como tambin de historia siempre contextuada socialmente, an
cuando se ocupe de las lites, los individuos o los personajes sin-
gulares. A dems, ser tambin, necesariamente, una historia mate-
rialista, que reconozca las condiciones materiales de todo fen-
meno intelectual, de conciencia o de la sensibilidad, y a la que no
escapar nunca la centralidad general de los hechos econmicos
( H h f-,7
I
C A R L O S A NTO NIO A G U I R R F , R O J A S
de la historia. Y ser por ltimo, tambin una historia vista desde
el punto de vista de la totalidad, y con perspectiva dialctica, que
recorrer gilmente los niveles de la totalizacin sucesiva del tema
investigado, a la vez que disuelve toda positividad o afirmacin
histrica en su caducidad negativa y en su "lado malo", para hacer
saltar siempre el carcter contradictorio y dialctico de los pro-
blemas que aborda.
U na historia cuyos resultados habrn de oponerse, necesaria-
mente, a los de la historia oficial y positivista hoy dominante, his-
toria que promovida y divulgada desde el poder, se regodea todo
el tiempo coleccionando falsos orgenes gloriosos de las naciones,
y construyendo gestas heroicas que son siempre deformadoras y
hasta falsificadoras de la verdad histrica, cuando no son de plano
totalmente mentirosas e inexistentes, a la vez que "normaliza",
deforma y elimina todos aquellos hechos histricos difciles, inex-
plicables, o abiertamente subversivos, hechos que por su propia
naturaleza van en contra de sus versiones tersas, lineales, siempre
ascendentes y fatalmente legitimadoras del statu quo actual.
Estos son los rasgos que, descubiertos y teorizados por Marx, cons-
tituyen premisas todava hoy indispensables de toda historia crtica
posible, ms all de las deformaciones y de los excesos de los
muchos marxismos vulgares del siglo xx, y ms all de la crisis
irreversible de los proyectos del "socialismo real", colapsados
despus de la cada del Muro de Berln, y de la reconversin de la
U nin Sovitica en la angustiada y complicada R usia de la ltima
dcada.
Pasemos a ver ahora, las otras lecciones que la historiografa del
siglo xx ha desarrollado, para la elaboracin de esta misma historia
de naturaleza genuinamente crtica.
F ER N A N D BR A U D EL
C A P T U L O iv
P O R L O S C A MINO S DE L A BU ENA HIST O RIA
A NT IP O SIT IVIST A
"....todo estopor hacer, o por rehacer, o por
repensar en el plano conceptual y prctico
de la historia."
Fernand Braudel, "Personal Testimony", 1972.
No hay duda de que el hecho intelectual ms importante de todo
el siglo x i x cronolgico, fue la aparicin y desarrollo del Marx ismo.
Y su relevancia ha sido tal, que sus ecos e impactos crecen y se
prolongan a lo largo de todo el siglo xx cronolgico, para llegar,
vivos e intensos, hasta nuestros das. Y si en las ciencias sociales
en general, esta es la medida real de la presencia del marx ismo,
en el campo de los estudios histricos, tambin le corresponde un
papel protagnico esencial, al constituirse como hemos visto, tanto
en el punto de partida indispensable de lo que es, hasta hoy, la his-
toriografa contempornea, como tambin en la versin fundadora
y primera de toda historia crtica an posible.
P ero la historia, que no tiene nada de lineal ni de simple, ha esta-
blecido que luego de su nacimiento, en la coyuntura histrica de
los aos de 1848 a 1870, el marx ismo haya permanecido mas bien
alejado totalmente de los ambientes acadmicos y de los mbitos
intelectuales oficiales y profesionales, desarrollndose sobre todo
en el seno de los movimientos obreros, socialistas y sindicales
de todo el planeta, y siempre vinculado a las urgencias y a las
demandas diversas de esos movimientos sociales, lo mismo que
de esos partidos y organizaciones polticas. Y no ser sino hasta
despus de la segunda guerra mundial, cuando el marx ismo pe-
netre, en trminos generales, dentro de la academia y dentro de
71
C A R L O S A N T O N I O A G U T R R E R O J A S
las universidades de todo el mundo, abriendo con ello un nuevo, y
en muchos sentidos extrao, captulo de su propia historia. Debido
entonces a esta peculiar historia de sus itinerarios de desarrollo
e influencia en el mundo, es que podemos comprender el muy
desigual impacto y la muy desigual presencia de este marxismo,
dentro de las distintas historiografas nacionales de todo el orbe, lo
que entre otros muchos factores, es tambin un elemento de expli-
cacin de los caminos singulares que han recorrido los estudios
histricos mundiales durante todo el siglo xx.
As, es sabido que despus de esa etapa fundacional de la histo-
riografa contempornea, que fueron los aos de 1848 a 1870, y que
se encuentra totalmente dominada por esa irrupcin y despliegue
del proyecto crtico de Marx, se ha desarrollado otra segunda
etapa, que va desde 1870 hasta aproximadamente 1929, y en la
que la nota dominante de la historiografa mundial ser la con-
solidacin y afirmacin del modelo de la historiografa positivista,
cuyos rasgos generales hemos evocado ya, y que est en la base
de la mala historia, aburrida, oficial, plana y acomodaticia, que es
el extremo opuesto de esa verdadera historia crtica. U na historia
positivista que, representando una clara regresin frente a lo que
haba significado el marxismo para los estudios histricos contem-
porneos, ha alimentado sin embargo, a lo largo de todo el siglo xx
y hasta hoy, a una gran parte de los historiadores rutinarios, pe-
rezosos y tradicionales de las diversas historiografas nacionales
de todo el mundo. Pero no sin importantes movimientos de resis-
tencia, ni sin mltiples acciones de rechazo y de bsqueda de alter-
nativas, por parte de muy distintos grupos de historiadores, frente
a este modelo positivista.
Porque lo mismo las diversas escuelas, o ramas, o autores, de
los mltiples "marxismos" del siglo xx, que prcticamente todos los
proyectos innovadores historiogrficos de los ltimos cien aos,
todos se han definido en oposicin crtica y en posiciones con-
trapuestas a esa mala y estril historiografa positivista. Y entre
ellos, la mal llamada "E scuela de los A nnales", que siendo ms
bien la corriente de historiadores ms importante dentro de Fran-
A N T I MA N U A L DE L MA L H I S T O R I A DO R
cia a lo largo de todo el siglo xx, ha ido descubriendo y luego elabo-
rando, por su propio camino, otra vertiente de historia igualmente
crtica, que a la vez que coincide en varios puntos esenciales con
los aportes del proyecto marxista antes referidos, desarrolla y pro-
fundiza tambin algunos elementos nuevos de esa misma historia
crtica que aqu estamos tratando de reconstruir.
E ntonces, y fundamentalmente durante su primer ciclo de vida,
que abarca los aos de 1929 hasta 1968, esta corriente francesa de
los A nnales va a consolidar ese proyecto antipositivista de una
historia crtica e innovadora, que ha sido la que ha construido,
tanto su enorme fama planetaria, como tambin su implantacin
y presencia dentro del mundo entero. C entralidad y presencia que
determinan, por ejemplo, el hecho de que incluso hoy, la revista de
los Annales. Histoire, Sciences Sociales, sea la revista de historia ms
leda y ms ampliamente difundida en todo el mundo occidental,
y quiz en todo el mundo en su conjunto.
C ules son entonces, esos aportes de la corriente de los A nnales
de los aos de 1929 a 1968, que han logrado que sus autores princi-
pales y sus obras ms importantes sean hoy conocidos y discutidos
en todas las historiografas del planeta?. Pasemos a verlos con ms
detalle.
E l primer aporte desarrollado por la corriente de los A nnales,
que abona y enriquece las perspectivas de la historia crtica, es
el de la reivindicacin e incorporacin dentro de la historia del
mtodo comparativo. Porque para los 'primeros' A nnales, desarro-
llados entre 1929 y 1941, no hay historia cientfica posible que no
sea al mismo tiempo una historia comparatista. As, retomando
en este punto las experiencias de otras ciencias sociales, como la
sociologa, la etnologa, la lingstica o la literatura, que a prin-
cipios del siglo xx "aclimatan" y refunconalizan dentro de sus dis-
tintos espacios a este mismo mtodo comparativo, Marc Bloch va a
definir la comparacin histrica en los trminos siguientes: "Qu
os, para comenzar, comparar dentro de nuestro dominio de his-
toriadores?: comparar es incontestablemente lo siguiente: elegir,
dentro de uno o varios medios sociales diferentes, dos o ms
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
fenmenos que aparenten a primera vista, mostrar entre ellos cier-
tas analogas, describir luego las curvas de su evolucin, compro-
bar sus similitudes y sus diferencias y, en la medida de lo posible,
explicar tanto las unas como las otras". E s decir, que comparar
implica eludir tanto la "falsa comparacin", en donde se intenta
confrontar fenmenos que no poseen entre s ninguna analoga o
similitud evidente -lo que implica que no todo es comparable con
todo-, como tambin el simple "razonamiento por analoga", en
donde las similitudes brotan de la pertenencia de los dos o ms
fenmenos comparados al mismo medio social que ambos com-
parten -y en donde la comparacin es estril, pues las similitudes
obedecen al simple hecho de ser fenmenos que expresan una
misma y nica realidad subyacente-.
E ntonces, si comparar es establecer ese inventario fundamental
tanto de las similitudes como de las diferencias entre distintos fen-
menos histricos, a la vez que buscar su explicacin, es claro que
el resultado ms global de esta aplicacin sistemtica del mtodo
comparativo en historia, es el de delimitar ntidamente los elemen-
tos generales, comunes o universales de los hechos, fenmenos y
procesos histricos, distinguindolos de sus aspectos ms particu-
lares, singulares o individuales. U na distincin que, como sabemos,
resulta crucial para cualquier historiador, ya que, por ejemplo, de
ella depende la construccin de modelos y explicaciones generales
dentro de la historia. Y si tanto Henri Berr como Henri Pirenne han
repetido que "no hay ciencia ms que de lo general", es claro que
hacer de la historia una empresa cientfica slo ser posible con el
concurso y apoyo de ese mtodo comparativo.
Pero tambin, es del fino trabajo de delimitacin de esa dialc-
tica entre lo particular y lo general, que parte la solucin de esas
grandes cuestiones que se refieren a los temas de si existe o no
existe una cierta causalidad dentro de la historia, o tambin la
cuestin de la bsqueda de regularidades y de recurrencias dentro
de los procesos histricos, as como el gran debate sobre los deter-
minismos histricos diversos. Pues es slo a partir de la repeticin
de procesos eficaces y comprobables de causalidad o de determi-
A N T I M A N U A L D E L M A L HI S T O R I A D O R
nacin histrica, que ser posible detectar tendencias y postular
posibles leyes del acontecer histrico, acotando al mismo tiempo la
vigencia de su curva evolutiva general.
C omparar en historia, es entonces proyectar siempre una nueva
luz sobre la realidad histrica estudiada, nueva luz que en muchas
ocasiones permite detectar como esenciales, fenmenos que antes
slo parecan anecdticos o insignificantes, develando trazos que
parecan originales y nicos como trazos comunes y ms amplia-
mente difundidos, o transfigurando situaciones y hechos que apa-
rentaban ser raros y exticos en cosas perfectamente explicables y
lgicas.
U na segunda contribucin metodolgica de los A nnales, que
los conecta directamente con los desarrollos de la historiografa
contenidos en el proyecto de M arx que hemos resumido ante-
riormente, es la del horizonte de la historia concebida como his-
toria global o total. Historia globalizante o totalizante, que ha sido
muchas veces mal interpretada, como si fuese equivalente a la
simple historia general, o en otra vertiente a la propia historia uni-
versal Y ello porque este carcter global o total alude en verdad a
dos posibles sentidos del trmino, ntimamente conectados, pero
al mismo tiempo no idnticos. D os sentidos del concepto que, en
realidad, profundizan y detallan algunas tesis ya avanzadas por
M arx en esta misma lnea.
Ya que la historia de estos A nnales es global, en primer lugar,
por las dimensiones del objeto de estudio que abarca. E s decir, por
incluir dentro de su territorio de anlisis al inmenso conjunto de
todo aquello que ha sido transformado, resignificado, producido o
concebido por los hombres, desde la ms lejana y originaria "pre-
historia" hasta el ms inmediato y actual presente.
Historia global que nos dice que todo lo humano y todo lo que
a eso humano se conecta es objeto pertinente y posible del anlisis
histrico, y ello en cualquier poca en que esto haya acontecido.
L o que, sin embargo, no significa que todo eso humano sea igual-
mente relevante, ni igualmente explicativo de los grandes procesos
evolutivos de las sociedades y de los hombres. Porque la historia
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
global no es idntica ni a la historia universal -ese trmino descrip-
tivo que engloba normalmente al conjunto de las historias de todos
los pueblos, razas, imperios, naciones y grupos humanos que han
existido hasta hoy-, ni tampoco a la historia general -ese otro tr-
mino, tambin solo connotativo, que se refiere genricamente a todo
el conjunto de sucesos, hechos y realidades de una poca dada, o
en otro caso de un actor, fenmeno o realidad histrica cualquie-
ra-. L a historia global es, ms bien, un concepto complejo y muy
elaborado que se refiere a esa totalidad articulada, jerarquizada y
dotada de sentido que es precisamente esa "obra de los hombres en
el tiempo", a la que ha aludido Marc Bloch, y que ya antes hemos
mencionado, Y por lo tanto, la apertura de un territorio donde
existen cosas fundamentales y otras menos importantes, en donde
hay elementos determinantes y otros determinados, y en donde
coexisten lo mismo totalidades menores autosuficientes junto a
otras realidades que no contienen dentro de s mismas los propios
principios de su autointeligibilidad.
L o que nos lleva a la segunda significacin especfica de esta
historia global, es decir, a su derivacin epistemolgica como exi-
gencia de situar, permanentemente, al problema o tema estudiado
dentro de las sucesivas totalidades que lo enmarcan. Pues si hacer
historia global no es hacer la simple y aburrida historia universal
acumulativa de los positivistas, recorriendo llanamente todas esas
mltiples historias de todo grupo humano en el tiempo, ni tam-
poco es hacer la historia general de los malos historiadores, ago-
tando hasta el cansancio y de manera slo acumulativa y fatigosa
todos los hechos o fenmenos presentes dentro de una sociedad, o
un nivel, o una poca dada, si es en cambio ser capaz de, como ha
dicho Fernand Braudel, "sobrepasar sistemticamente los lmites"
especficos del problema abordado, explicitando sus vnculos y
puentes con las totalidades diversas que le corresponden. Y ello en
el sentido que ya antes hemos abordado, de reconstruir la historia
'desde el punto de vista de la totalidad' como afirma Marx.
U na perspectiva globalizante, que implica entonces que la cien-
cia social no debe ser una ciencia de campos o de espacios dis-
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
ciplinares, -tal y como se le concibe hoy, hablando entonces de
la ciencia de la economa, o de ciencia poltica o de la disciplina
cientfica de la historia o de la sicologa, etc., etc.-, sino una ciencia
de problemas, tan multidimensionales y polifacticos, y en conse-
cuencia tan "unidisciplinares" y "globalizantes", como lo debe ser
esa misma nica ciencia de lo histrico y de lo social. Porque como
lo dir enfticamente Fernand Braudel, la realidad social es slo
una, "un slo paisaje" al que las distintas disciplinas y ciencias de
lo social se aproximan, parcial y fragmentariamente, desde sus dis-
tintos "observatorios" o emplazamientos.
E l tercer aporte que ser desarrollado por los 'primeros' y los
'segundos' A nnales es el de la historia interpretativa, y ms radical-
mente el de una verdadera "historia-problema". U na historia que,
al mismo tiempo que recoge la tesis de H enri Pirenne cuando
afirma que el "ncleo" del trabajo del historiador no se encuentra
en la erudicin, sino justamente en la interpretacin, va a radicali-
zarla hasta el final, para postular que esa interpretacin no es slo
el ncleo o la parte ms importante de la prctica histrica, o la
condicin del paso de la simple erudicin a la verdadera ciencia
histrica, sino ms bien la esencia general misma y el momento global
determinante de toda la actividad misma del oficio de historiador.
Porque si las posturas historiogrficas anteriores vean a la
interpretacin como un momento siempre ulterior al proceso o tra-
bajo de erudicin, y en consecuencia como un corolario, remate
o incluso como un momento culminante del ejercicio historiogr-
fico, los A nnales van a invertir de raz esta tesis, proponiendo en
cambio que la interpretacin es el punto de partida mismo de la
investigacin histrica, hacindose presente adems a todo lo largo
del trabajo y actividad del historiador. Y de ah la denominacin de
"historia-problema", pues esta tesis implica que la historia "parte
siempre de problemas", que intenta resolver para llegar siempre
finalmente a nuevos problemas. Y entonces, ser claro que "la
realidad slo habla segn se le interroga", y que slo "se encuen-
tra lo que se est buscando", por lo que la erudicin misma va a
depender, directa y esencialmente, de esa interpretacin previa que
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
se plasma en las hiptesis, preguntas, interrogaciones y herramien-
tas de anlisis que el historiador tiene ya dentro de su cabeza, en
el momento inicial mismo en que acomete el tratamiento y examen
de sus fuentes y de sus distintos materiales histricos.
Por eso toda investigacin histrica, si quiere tener un sentido
cientfico y no recaer en el simple trabajo del erudito positivista,
debe de comenzar con la definicin de una "encuesta" o de un
"cuestionario" determinado, lo que implica ya un criterio esta-
blecido frente al tema a investigar, criterio que si bien puede y debe
irse transformando en la medida en que avanza el trabajo de inves-
tigacin, delimita ya de entrada, si bien sea a modo de conjeturas
provisorias pero actuantes, los parmetros que hacen posible dis-
criminar lo que es o no significativo, a la vez que proveen la
base para ir edificando y apuntalando el cuerpo de las hiptesis
a fundamentar o a eliminar, as como la agenda de los puntos y
elementos cuya explicacin y consideracin se intenta encontrar.
C uestionario o encuesta que define, justamente, el "problema" que
es objeto de esa indagacin historiogrfica. U n problema que, para
esta perspectiva annalista, va a decidir entonces el curso mismo del
trabajo erudito, y ms adelante los propios resultados de la prc-
tica del historiador. Y que, en consecuencia, va a constituirse en la
primera tarea obligada de todos aquellos que intentan hacer una
historia realmente crtica y cientfica. Pues si el problema o cues-
tionario inicial va a sobredeterminar de manera tan fundamental
al propio momento erudito de la actividad, entonces se hace ne-
cesario explicitarlo, con el mximo rigor y detalle, en el comienzo
mismo del trabajo historiogrfico.
E ntonces, al hacer explcito este 'problema', se revelar clara-
mente tanto la solidez y riqueza de la formacin especfica de cada
historiador, como tambin y sobre todo, el conjunto global de los
inevitables "sesgos" particulares que dicho historiador introduce,
ineludiblemente, en el tratamiento de su propio material. Porque
en contra de la visin ingenuamente positivista, que pide una neu-
tralidad absoluta del historiador frente a su tema de estudio, y que
suea con una objetividad tambin absoluta de sus resultados, el
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
paradigma de la 'historia problema' afirma por el contrario que
es el propio historiador "el que da a luz los hechos histricos",
construyendo junto a sus procedimientos y tcnicas de anlisis
tambin los "objetos" y los "problemas" que va a investigar, para
obtener al final un conjunto de hiptesis, modelos y explicaciones
globales tambin construidas por l mismo, y por lo tanto igual-
mente "sesgadas" por su misma actividad o intervencin.
L o que implica que debemos reconocer que no existe y que no
puede existir esa relacin pura, asptica e incontaminada entre el
historiador y su "materia prima", por lo que el trabajo histrico
llevar siempre y necesariamente la marca de los mltiples sesgos
de sus constructores. S esgos que comienzan con la propia determi-
nacin "epocal" del historiador -lo que Bloch recordar con el cle-
bre proverbio de que los hombres son tan hijos de su propio tiempo
como lo son de sus mismos padres-, sesgos que le dictan parte de
los criterios de la eleccin de sus problemas, y que alcanzan hasta
las singularidades mismas de su biografa o itinerario personal, y
que son los que llevan a unos a interesarse en la cultura o en la
poltica, y a otros en la economa o en el conflicto social, pasan-
do sin duda tambin por los sesgos derivados del origen y de la
posicin de clase social del historiador, pero tambin por los sesgos
que derivan de los efectos producidos por las coyunturas sociales o
culturales, por las situaciones generales o por las experiencias co-
lectivas e individuales igualmente vividas.
C on lo cual, otra de las funciones esenciales de ese cuestionario,
o encuesta, o problema inicialmente delimitado, ser tambin el de
hacer explcitos y conscientemente asumidos a esos sesgos o sobre-
determinaciones especficos del historiador. S esgos o limitaciones
que, por lo dems, no conducen a un relativismo absoluto de los
resultados historiogrfieos, tan caro a los historiadores posmoder-
nos, sino ms bien al reconocimiento elemental de que toda verdad
histrica -como toda verdad en general- es una verdad relativa, y a
que por tanto el progreso del conocimiento histrico -como, por lo
dems, todo progreso real- no es un progreso simple, lineal, acu-
mulativo e irreversible, sino ms bien un progreso complejo, lleno
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
de saltos y de retrocesos, de mltiples lneas y ensayos, como lo
hemos ya planteado anteriormente.
U na cuarta aportacin de esta corriente annalista a la buena
historia crtica, es la de la reivindicacin del paradigma de la his-
toria abierta o en construccin. Porque si el nuevo tipo de historia
que se esta defendiendo y promoviendo, es esa historia compara-
tista, global y problemtica que hemos explicado, es claro que el
proyecto de la misma slo remonta a la segunda mitad del siglo xix,
a la fecha del nacimiento y desarrollo tanto del marxismo original
como de la propia historiografa contempornea. Y por lo tanto, este
tipo nuevo de historia crtica, es tambin una historia joven, en vas
de construccin, y que se encuentra an a la bsqueda de la defi-
nicin de sus perfiles ms definitivos y fundamentales.
E n consecuencia, se trata de una historia que se dedica per-
manentemente a descubrir, y luego a explorar y colonizar pro-
gresivamente, los mltiples nuevos territorios que cada generacin
sucesiva de historiadores le aporta. U na tarea que, como lo ilustra
el entero periplo de la historiografa del siglo xx, se ha cumplido
a lo largo de los ltimos cien aos, renovando con cada nueva
coyuntura histrica general, los temas y campos de la investigacin
histrica. E igual que los nuevos territorios, tambin las tcnicas,
los procedimientos, los paradigmas metodolgicos y los modelos,
conceptos y teoras que utiliza, aplica, construye e incorpora esa
misma ciencia de la historia. Pues lo mismo desde la tcnica del
C arbono 14 hasta la dendrocronologa, que desde el mtodo com-
parativo hasta el moderno "paradigma indiciario" de los micro-
historiadores italianos, y desde los modelos del mundo feudal de
Henri Pirenne o de Marc Bloch, hasta los modelos recientes sobre
el capitalismo de Fernand Braudel o de I mmanuel Wallerstein o los
modelos de historia cultural de C ario G inzburg o de R oger C har-
tier, la historia no ha cesado ni un slo momento de ensancharse,
de redefinirse, de profundizarse y de transformarse incluso radi-
calmente, para dar cabida y espacio de desarrollo, a todo ese con-
junto vasto y enorme de innovaciones tcnicas, metodolgicas y
epistemolgicas diversas.
un
A N T I MA N U A L D E L MA L HI S T O R I A D O R
C arcter slo inicial y necesariamente inacabado del proyecto de
una ciencia histrica, que no slo explica esa permanente mutacin
y renovacin que la historiografa contempornea ha conocido en
la ltima centuria, sino que permite tambin pronosticar acerca del
futuro inmediato de la misma: est todava lejos, como dijo alguna
vez con un poco de irona Fernand Braudel, el momento en que
habremos encontrado "la buena ciencia" de la historia, su "forma
definitiva", el espacio por fin abarcado de su inmenso territorio,
las "buenas tcnicas" y los "buenos mtodos" por fin establecidos
de sus investigaciones. Por el contrario, si la historia posee el espe-
sor mismo de lo humano, a lo largo de todos los tiempos en que
esto humano ha existido, su progreso sigue y seguir avanzando
con los cambios y desarrollos mismos de todas las ciencias sociales,
transformaciones y avances cuyo final no se distinguen an dentro
del horizonte.
Y quiz sea esta, una de las razones por las cuales esta nueva
historia crtica, no logra vencer todava definitivamente en el com-
bate contra las formas de historia que le han precedido, y con las
cuales ha roto sin embargo de manera radical. Pues al no alcanzar
a consolidar totalmente, dada la magnitud de la empresa, ese ca-
rcter cientfico y crtico que la distingue de las malas historias posi-
tivistas y empiristas que la preceden, sigue dejando entonces un
espacio historiogrfico sin ocupar, espacio en el cual todava pros-
peran y se sobreviven a s mismas esas historias monogrficas y
puramente narrativas, ya anacrnicas y vacas de contenido, pero
todava actuantes y activas, en vastos dominios de las historio-
grafas nacionales del mundo entero.
Finalmente, un quinto aporte esencial de los A nnales del
perodo 1929 -1968a los desarrollos de la historia crtica, es el de la
perspectiva de anlisis derivada de la teora de los diferentes tiem-
pos histricos y de la larga duracin en la historia, desarrollada bsica-
mente por Fernand Braudel. U na teora que, para fundamentarse,
va a comenzar por criticar y desconstruir radicalmente la nocin
moderno-burguesa de la temporalidad, que adoptando sin crtica
al concepto newtoniano del tiempo fsico, afirma que existe un
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
slo tiempo, homogneo, vaco y compuesto de fragmentos idnti-
cos entre s, y que avanza de manera independiente e irreversible
frente a los hechos y procesos humanos, a los que incluso regula,
controla y subordina. Frente a ella, la teora braudeliana va a afir-
mar que existen mltiples tiempos, tiempos que no son los del reloj
o los del calendario, sino que son temporalidades histrico-sociales,
tan mltiples, diversas y heterogneas, como las realidades histri-
cas mismas, y en consecuencia, tiempos variables, ms o menos
densos y ms o menos dismiles, que al hallarse directamente vin-
culados a esos acontecimientos, fenmenos y procesos sociales-
humanos, van a expresarse como las muchas duraciones histricas a
investigar y a utilizar por parte de los historiadores.
Tiempos o duraciones diferenciados, que Fernand Braudel va a
resumir en su triple tipologa del nivel de los acontecimientos o
hechos del tiempo corto, el nivel de las coyunturas o fenmenos
del tiempo medio y el plano de las estructuras, de los procesos pro-
pios del tiempo largo o de la larga duracin histrica. U na descom-
posicin tripartita de las duraciones que hace posible discriminar,
y luego clasificar en distintos rdenes, a los diversos hechos histri-
cos, ubicando inicialmente a aquellos hechos inmediatos, nervio-
sos e instantneos, que durando unas pocas horas, das o semanas
se han constituido siempre en la materia prima favorita de los
historiadores tradicionales en general y de los historiadores posi-
tivistas en particular. Hechos de muy corta vida, tales como la
devaluacin brusca de una moneda, la muerte de un j efe de estado,
la irrupcin de un terremoto que destruye a una ciudad, o el des-
encadenamiento de una guerra que sirve para gastar y enterrar
cientos de misiles en el desierto, y que son hechos que tienen a
veces un impacto espectacular y que atraen de una manera des-
mesurada todas las miradas de quienes los protagonizan o presen-
cian, estando en general cortados a la medida del trabajo de los
periodistas y de los puntos de vista de los polticos del da al da.
Hechos de muy corta duracin que se distinguen claramente
de los fenmenos de coyuntura, de esos datos repetidos y reitera-
dos durante aos, lustros y hasta dcadas, que han sido los datos
A N T I M A N U A L D E L M A L HI S T O R I A D O R
ms estudiados por los historiadores econmicos, sociales o cul-
turales de la ltima centuria. Hechos de la coyuntura, como un
movimiento cultural o literario de una generacin, como una rama
depresiva o ascendente del ciclo Kondratiev, o como los efectos
diversos de un movimiento poltico o social contestatario, que
enmarcan a los acontecimientos del tiempo o de la duracin corta,
a la vez que se proyectan a la medida de la temporalidad corres-
pondiente a las propias vidas de los hombres.
Finalmente, y por debajo de este tiempo medio de las coyuntu-
ras, sean estas culturales, sociales, econmicas o polticas, estn las
estructuras de la larga duracin histrica, que corresponden a los pro-
cesos seculares y a veces hasta milenarios de las realidades ms
duraderas, ms elementales y ms profundas de esa misma vida
histrica de las sociedades. R ealidades de largo aliento como los
rasgos y perfiles de una civilizacin, los hbitos alimenticios de
un grupo de hombres, los sistemas de construccin y de vigencia
de las jerarquas sociales, o las actitudes mentales frente al trabajo,
la muerte, la vida o la naturaleza, que al aparecer como coordena-
das que persisten y que sobreviven a lo largo de los siglos, tienden
a confundirse como hechos obvios y a veces hasta eternos, esca-
pando muchas veces a la mirada y al examen, obviamente de los
malos historiadores positivistas, pero incluso tambin, a veces, de
la observacin de historiadores mas serios y atentos.
S e trata entonces de proponer, para la historia crtica, una visin
nueva de la temporalidad. Visin radicalmente distinta de los fen-
menos temporales, que frente al tiempo lineal y cronolgico que se
fragmenta en das, meses, semanas, etc., como en sus puntos cons-
titutivos sucesivos, pensndose an dentro de las arcaicas divisio-
nes del pasado, el presente y el futuro, va a proponer en cambio
una idea ms compleja de las mltiples duraciones, concebidas ms
bien como espacios fluidos y densos, como pelculas siempre en
movimiento, que desde la correlacin mvil y flexible de la dialc-
tica del antes y el despus, van a construir desde su complicada
interrelacin a esa "dialctica de las duraciones", que ha sido pos-
t ul ada por Braudel como el corazn del devenir histrico mismo.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
A N T I M A N U A L DE L M A L H I S T O R I A DO R
L o que, de asumirse radicalmente, implicara que los historiadores
dejramos de utilizar esas cada vez ms paralizantes y estriles
divisiones del pasado y el presente, y del presente y el futuro, para
comenzar a estudiar los fenmenos histricos dentro de los diver-
sos y mltiples flujos, siempre variables pero siempre convergentes,
de sus respectivas duraciones histricas.
Idea pues, de tiempos y duraciones diversos, que negando todos
y cada uno de los supuestos y de los perfiles del tiempo moderno
burgus dominante, es susceptible de recuperacin no slo por
parte de la historia sino tambin por parte de todas las ciencias
sociales en general, y en consecuencia, una clave metodolgica que
implica como una de sus posibilidades centrales, la de constituir
un modo radicalmente nuevo de acercarse al estudio de todo lo
sociai-humano, que se ha desplegado dentro de esos mismos tiem-
pos o duraciones histricas.
Novedad radical y dificultad conceptual profunda, que tal vez
explican algunas de las incomprensiones mas frecuentes que ha
sufrido esta propuesta nueva sobre la temporalidad histrica. As,
es comn encontrar autores o textos que equiparan a la larga dura-
cin con el largo plazo de los economistas, o que creen que basta
que una realidad cualquiera dure ms de cien aos para calificarla
como estructura de larga duracin. O tambin, quienes siguen
equiparando a la corta duracin exclusivamente con los hechos
polticos, al tiempo medio con los fenmenos econmicos y socia-
les, y a la larga duracin con las realidades esencialmente geogr-
ficas. Pero, bien comprendida y bien aplicada, lo que no es sin duda
tarea fcil, esta teora de los diferentes tiempos histricos y de la
larga duracin histrica, resulta tambin una herramienta preciosa
para la construccin de esa nueva historia crtica que aqu estamos
intentando promover y defender.
E stos son, muy brevemente resumidos, los aportes principales
que la clebre corriente de los A nnales ha desarrollado, respecto
del proceso ms global de construccin de una historia genuina-
mente crtica, aportes concretados durante su primer ciclo de vida,
que cubre el perodo de los aos de 1929 a 1968, y que hoy consti-
tuyen el verdadero legado annalista para todos aquellos que, en la
actualidad, intentan todava elaborar una historia realmente cient-
fica y realmente crtica. Veamos ahora las contribuciones que, en
este mismo sentido, han desarrollado las diversas corrientes histo-
nogrficas nacidas o consolidadas como resultado de la gran revo-
lucin cultural de 1968.
I M M A N U E L W A L L E R S T E I N
C A P T U L O v
L A S L EC C IO NES DE 1968 P A RA U NA P O SIBL E
CONTRAHISTORIA RA DIC A L
"...la contrahistoria (...) ser el discurso de los
que no poseen la gloria o -habindola perdido
se encuentran ahora en la oscuridad]/ en el
silencio.".
Michel Foucault, Genealoga del racismo, 1976.
A ms de treinta aos de distancia de su saludable irrupcin,
la revolucin cultural planetaria de 1968, parece por fin haber
mostrado ya a todo el mundo sus verdaderos perfiles profundos y
esenciales. Ya que ms all de las derrotas que, en prcticamente
todas partes, sufrieron los movimientos sociales y polticos que
protagonizaron esta revolucin de 1968, subsiste el hecho de que
todos ellos, sin excepcin y a pesar de haber sido vencidos en lo
poltico y en lo inmediato, triunfaron radicalmente al lograr desen-
cadenar una transformacin profunda e irreversible del conjunto
completo de las estructuras de la reproduccin cultural de todas
las sociedades del orbe.
L o que se hace evidente, cuando constatamos que las tres insti-
tuciones o espacios centrales en donde se genera y se reproduce la
cultura contempornea, que son la familia, la escuela y los medios
de comunicacin, han sufrido justamente una mutacin de largo
alcance, precisamente a raz de los efectos y del impacto central de
esta revolucin de 1968. Y es este impacto global del 68, el que se
encuentra en la base de tantos y tantos procesos que hoy vivimos
cotidianamente, y que abarcan desde la crisis de la familia mo-
derna, el aumento espectacular de la tasa de divorcios, o la ruptura
del machismo y el patriarcalismo dentro de las clulas familiares
C A R L O S A N T O N M O A G U T R R E R O J A S
de todo el mundo, hasta el papel desmesurado que hoy juegan
los medios de comunicacin en todas partes, papel que los vuelve
capaces de influir en la opinin pblica hasta el punto de hacer
variar el resultado de una eleccin presidencial, a la vez que desin-
forman sistemticamente sobre una guerra, o sobre un movimiento
indgena dignamente en rebelda. Pero tambin, cuando denun-
cian valientemente las injusticias, o las expoliaciones que se reali-
zan a varias generaciones de ciudadanos, por causa de un terrible
acuerdo del E stado con los banqueros, o cuando hacen pblicas las
transacciones sucias y los acuerdos cupulares de los dirigentes de
tal o cual partido poltico que desembocan en el veto a la aproba-
cin de una ley digna sobre los derechos indgenas, por ejemplo.
Pasando adems, por todos los cambios enormes que ha sufrido
tambin la institucin de la escuela moderna, desde la redefini-
cin total y la superacin de la vieja relacin jerrquica maestro-
alumno, y su sustitucin por las nuevas tcnicas pedaggicas,
hasta la muerte del fetichismo acrtico frente a la letra impresa, en
cuyo lugar florece ahora el libre examen crtico de las opiniones, y
el debate directo como nuevo mtodo de conocimiento.
E fectos fundamentales de 1968, en todos los renglones de la
cultura contempornea, que tambin han impactado a todo el
entero sistema de los saberes cientficos, cuestionando hasta la
misma divisin de las ciencias en "duras", "sociales" y "humansti-
cas", y replanteando, igualmente, la pertinencia y legitimidad de
la divisin del estudio de lo social, en los tradicionales campos
autnomos y separados de las actuales disciplinas de la antro-
pologa, la historia, la sociologa, la economa, la geografa o la
sicologa, entre otras.
C on lo cual, tambin la historia y la historiografa se han visto
totalmente sacudidas y transformadas de raz, renovndose una
vez ms, y dando lugar tanto al nacimiento de nuevas corrientes
historiogrficas, con nuevos paradigmas, mtodos y perspectivas
sobre el oficio de historiador, como tambin a la transformacin
profunda e igual renovacin de algunas antiguas corrientes o ten-
dencias historiogrficas ya existentes.
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
C orrientes renovadas profundamente, o en otro caso reciente-
mente emergentes dentro los estudios histricos mundiales, que
como herederas directas de la gran ruptura cultural de 1968, van
a ser tambin aquellas que elaboren y propongan los nuevos modos
de ejercer y de practicar la historia y la investigacin histrica, esta-
bleciendo no slo las principales lecciones historiogrficas todava
vigentes de esa revolucin de 1968, sino tambin las formas, los
modelos y los horizontes de la manera en que hoy, en el ao de
2004, se estudia, se investiga y se ensea la historia, en una buena
parte de todo el planeta.
L ecciones fundamentales de la historiografa de los ltimos
treinta aos, que tambin son olmpicamente ignoradas por la mala
historia positivista hoy dominante, pero que, junto a los aportes y
las lecciones an vivas de la historia marxista, y unidas tambin
a las contribuciones desarrolladas por la corriente francesa de los
A nnales del periodo de 1929 a 1968, constituyen la plataforma im-
prescindible de los elementos formativos esenciales que, en la si-
tuacin actual, debe poseer todo buen historiador genuinamente
crtico, y que desee verdaderamente estar a la altura de nuestra
propia poca. Veamos entonces, brevemente, cules son estas lec-
ciones de la historiografa de los ltimos treinta aos, as como las
corrientes nuevas o renovadas que las han impulsado y propuesto.
U na primera leccin que es posible derivar de esta historiografa
post-68, est asociada a los desarrollos ms recientes de la corriente
francesa de los A nnales, y en especial a lo que podramos consi-
derar su "cuarta generacin" o cuarto proyecto intelectual fuerte,
desplegado desde 1989 y hasta hoy. Porque es sabido que despus
de 1968, la corriente de los A nnales tuvo un viraje radical respecto
del tipo de historia que haba impulsado entre 1929 y 1968, historia
esta ltima cuyos perfiles y enseanzas hemos recogido ya en el
captulo anterior. Y entonces, entre 1968 y 1989, lo que los A nnales
hicieron fue dedicarse a la amorfa, ambigua y poco consistente
"historia de las mentalidades", historia que abord lo mismo pro-
blemticas y temas histricos bastante banales e inesenciales, que
unos pocos estudios dedicados a temas ms serios y relevantes,
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
pero que en conjunto se autodeclar una historia eclctica desde el
punto de vista metodolgico, y tambin una historia sin lnea direc-
triz ni principios tericos, que aceptaba absolutamente cualquier
enfoque histrico posible, con la nica condicin de que abordara
ese indefinido campo de las "mentalidades". Y es claro que, desde
el punto de vista de la historia crtica, muy poco o nada puede ser
rescatado de esa historia de las mentalidades, desarrollada por la
tercera generacin de la corriente annalista.
E n cambio, y es esta la primera leccin de esa historiografa
francesa de los ltimos quince aos, resulta interesante el nuevo
modelo de historia cultural que esta cuarta generacin de A nnales
ha promovido, y que es el modelo de una historia social de las
prcticas culturales, tambin caracterizado como una nueva histo-
ria cultural de lo social. U na historia que, frente al substantivismo
auto suficiente de los estudios histricos de las mentalidades, -que
en ocasiones ha llegado hasta el idealismo abierto y confeso, como
en la obra de Philippe A ries-, va en cambio a representar un ver-
dadero esfuerzo de una historia otra vez materialista, y otra vez
profundamente social de los fenmenos culturales.
A s, y asociada muy de cerca a los trabajos de R oger C hartier,
esta historia social de las prcticas culturales nos propone analizar
todo producto cultural como "prctica", y por ende, a partir de las
condiciones materiales especficas de su produccin, de su forma de
existencia, y luego de su propia difusin y circulacin reales. Por
ejemplo, como en el caso de la historia del libro, que no slo estudia
los contenidos intelectuales y los mensajes culturales del mismo,
sino tambin sus modos de fabricacin, los procesos de trabajo
de los editores, la composicin material misma de los textos y su
forma de presentacin dentro del "objeto libro", igual que las dife-
rentes formas de su lectura y de su recepcin, por parte de los muy
diversos "pblicos" que lo consumen y lo utilizan en una poca
dada. E s decir, una historia cultural que vista como esa sntesis de
diversas "prcticas", es una historia materialista en el mejor sen-
tido de lo que antes hemos ya resumido.
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
Y tambin, una historia de la cultura que es profundamente
social, en la medida en que restituye y reafirma esa condicin de
los productos y de las prcticas culturales, como resultados siem-
pre directos de la propia actividad social. E s decir, que lo mismo una
prctica de lectura determinada que un cierto conjunto de repre-
sentaciones asumidas, e igual un cierto comportamiento cultural
de una clase o grupo social, que una determinada modalidad de
construccin del discurso, son todas distintas manifestaciones cul-
turales que son siempre producidas, acogidas y reproducidas por
una especfica sociedad y en un cierto contexto histrico, lo que nos
obliga entonces a partir siempre de ese referente social e histrico,
para la explicacin de toda prctica o fenmeno cultural posible.
U n nuevo modelo de historia cultural, que si bien se encuentra
todava en proceso de construccin, y ms precisamente en la va
de desprenderse de su matriz originaria que fue esta historia del
libro y de la lectura, para intentar convertirse en un modelo ms
general de historia cultural, podra eventualmente en el futuro,
llegar a producir y a proponer perspectivas interesantes y tiles
para los historiadores crticos contemporneos.
U na segunda leccin, mucho ms cercanamente vinculada a la
historiografa de esa cuarta generacin de los A nnales que hemos
referido, es la de la reivindicacin de una historia social diferente,
focalizada en particular en reconstruir, de nueva cuenta, la com-
pleja dialctica entre individuo y estructuras, o entre agentes socia-
les, sean individuales o colectivos, y los entramados o contextos
sociales ms globales dentro de los cuales ellos despliegan su
accin. A s, tratando de ir ms all de las visiones esquemticas
que, durante dcadas, redujeron la accin de los individuos y su rol
social al de simples "marionetas", unilateral mente determinadas
en sus posiciones y en sus prcticas por dichas estructuras socia-
les, estos cuartos A nnales proponen volver a revalorar el papel
activo y constructivo de esos agentes sociales, que no slo crean y
dan cuerpo total a dichos entramados y estructuras sociales como
fruto de sus acciones y de sus interrelaciones, sino que tambin
disfrutan, permanentemente, de ciertos mrgenes de libertad en
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
su accin cotidiana, eligiendo constantemente entre diversas alter-
nativas y modificando con sus propias prcticas, a veces poco y a
veces totalmente, a esas mismas estructuras sociales que, sin duda,
establecen en cada momento los lmites concretos de su accin.
R estituyendo de esta forma, un enfoque mucho ms dinmico
y mucho ms complejo de los agentes como creadores y reproduc-
tores de las estructuras, y de las estructuras como marco envol-
vente y cerno lmite de la accin de los agentes, que sin embargo se
interrelacionan e interinfluyen recprocamente todo el tiempo, para
transformarse mutuamente, esos cuartos A nnales son capaces de
mostrar, no slo el carcter cambiante y mvil de los determinis-
mos que las estructuras ejercen sobre los agentes -y que lejos de
ser omnipresentes, fatales y de un solo sentido claro, son ms bien
determinismos generales, tendenciales y en ocasiones de varios
sentidos posibles-, sino tambin el papel siempre activo, dinmico
y creador de esos agentes sobre las estructuras, a las que no solo
han construido ellos mismos en el origen, sino a las que reprodu-
cen todo el tiempo con su accin, y a las que por lo tanto pueden
tambin modificar, incluso totalmente, en ciertas condiciones y en
ciertos momentos histricos determinados.
U na otra historia social, que superando tanto la visin de la
estructura omnipresente y todopoderosa sobre el agente pasivo y
puramente receptivo, como tambin la vertiente opuesta del agente
capaz de todo y demiurgo de la estructura y del mundo, que con-
cibe a dicha estructura como reducida a mero "teln de fondo"
subsidiario y marginal, intenta ms bien reconstituir ese complejo
va y viene, desde el individuo o desde el grupo hacia el contexto,
y desde este ltimo hacia los primeros. R estitucin de esa compleja
dialctica entre los sujetos sociales y las situaciones o medios de
su accin, que ha permitido corregir ciertas versiones deformadas
de una historia objetivista y estructuralista, que haba reducido el
papel de los individuos, o de los agentes, o de los sujetos sociales, al
de simples "portadores de su condicin de clase", o tambin al de
mera expresin de la estructura, historia que prosper tanto dentro
del marxismo vulgar como fuera de l, antes de la importante
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
revolucin cultural de 1968. Pero que, al replantearse en trminos
de esta dialctica de nter influencias recprocas, permite abonar el
desarrollo de una historia realmente crtica, que puede desarro-
llarse dentro de todos los diversos campos de lo histrico, para
aplicarse lo mismo a la historia cultural o a la historia econmica,
que a la historia demogrfica, poltica o social.
L a tercera leccin post-68 para una historiografa crtica, se
encuentra en cambio asociada a los desarrollos de las varias ten-
dencias y subgrupos que han sido genricamente calificados como
la 'historia marxista y socialista britnicas contemporneas'. Y se
trata de la propuesta, una vez ms, de reivindicacin de la historia
social, pero aqu entendida, en particular, como el proceso mltiple
de recuperacin del conjunto de las clases populares y de los grupos
oprimidos dentro de la historia. R ecuperacin concebida en muy
diferentes lneas y niveles, que en un caso se despliega, espe-
cficamente, en el sentido del rescate de dichas clases y grupos
populares en relacin con su verdadera condicin de agentes de
la dinmica social y del cambio social, mientras que en otro caso
avanza, mas bien, como el proyecto de reintegrar la voz y la memo-
ria de esos sectores populares en tanto que fuentes esenciales para
la construccin del saber histrico. Pero tambin, en una tercera
vertiente, respecto de la eleccin de la situacin de estas clases
mayoritarias como observatorio o punto de partida del anlisis
de la totalidad de lo social, al defender una historia construida to
bottom up (desde abajo hacia arriba), en la que el criterio de estos
sectores que son 'los de abajo', es el que define las formas de per-
cepcin y de anlisis del grado, la intensidad, las formas y el curso
concreto mismo de la confrontacin y de la lucha de clases, en sus
mltiples desenlaces y resultados posibles.
D e este modo, una primera variante de este proceso multi-
factico de recuperacin de las clases populares dentro de la his-
toria, avanza en el sentido de revalorar profundamente, una vez
ms, el verdadero papel que han tenido esas clases populares y
esos grupos oprimidos como reales protagonistas y constructores del
drama histrico. A lgo que, como habamos sealado antes, ha sido
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
originalmente planteado y desarrollado por Marx, y que estos his-
toriadores britnicos, justamente marxistas, van a volver a recordar
y a replantear con fuerza, frente a la historia positivista inglesa a la
que ellos combaten e intentan superar. Y entonces, tendremos nue-
vamente, y apoyada e inspirada en parte en esta historia socialista
inglesa, toda una nueva y vigorosa ola de trabajos concentrados en
reconstruir las historias de la clase obrera, los itinerarios y papel de
los movimientos campesinos, las experiencias y las luchas de los
trabajadores, los estudios y los anlisis de los grupos marginales
ms diversos, igual que la popularizacin de obras y ensayos sobre
la cultura popular y la conciencia obrera, sobre las cosmovisiones
campesinas y sobre las formas de ver y de concebir el mundo, ca-
ractersticas de esos diversos grupos y sectores sociales marginales
y marginados ya mencionados, entre muchas otras.
Vasto conjunto de perspectivas y de historias de todas las clases
sociales, y de los innumerables movimientos sociales, que habien-
do cobrado nuevo auge despus de 1968, se prolongan hasta el da
de hoy como uno de los campos ms frtiles para el ulterior desa-
rrollo de las historiografas crticas de todo el planeta.
U na segunda variedad importante dentro de estos enfoques de
la historia socialista britnica, es la que se ha concentrado en pro-
poner el rescate directo de la voz y de la memoria de esas clases
populares, como instrumento y fuente para la construccin misma
del saber histrico. Pues si esta perspectiva afirma que son esas
clases populares las que hacen la historia real, entonces lo ms
lgico es que sean tambin ellas las que escriban la historia, y las
que elaboren los propios discursos histricos que intentan dar
cuenta de sus obras, de sus luchas, de sus actividades y de sus
papeles y roles especficos, dentro de los procesos sociales histri-
cos globales.
S iguiendo entonces la idea de que la ciencia de la historia debe
de "darle voz" a los oprimidos, y de que debe hacer que todo el
mundo escuche dicha voz, al recuperarla sistemticamente dentro
de los elementos del propio saber histrico, esta historia socialista
britnica ha tratado de implementar los mecanismos para rescatar
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
y reincorporar a esa memoria de los verdaderos protagonistas
esenciales de la historia real, recurriendo para ello a la construc-
cin y a la revalorizacin de las tcnicas de la historia oral, a la
vez que fundaba los clebres History Workshops o "talleres de histo-
ria" en los que, juntos y combinando sus habilidades y sus saberes
especficos, los propios obreros, o los habitantes de un barrio, o los
protagonistas de un cierto movimiento social, o los campesinos de
una localidad, trabajaban con los historiadores "profesionales" o
de oficio, para hacer y escribir, o para rehacer y para reescribir la
historia, de esa clase, de ese barrio, de ese movimiento o localidad
particulares.
U na historia radical que, en la medida en que est incorporando
a los propios trabajadores y sectores populares como generadores y
constructores del propio saber histrico, se ha abierto entonces, de
manera amplia y muy receptiva, al seguimiento, estudio y regis-
tro de prcticamente todos los movimientos antisistmicos contem-
porneos, hacindose eco sin excepcin, lo mismo del movimiento
feminista que del movimiento obrero, de los movimientos pacifis-
tas y antinucleares o de los movimientos estudiantiles, de los mo-
vimientos campesinos o de los movimientos antirracistas, igual
que de los movimientos indgenas, urbanos, territoriales o locales
ms diversos.
U na tercera versin de esta historia, derivada de las dos ante-
riores, es la que propone construir toda historia posible como una
"historia desde abajo", es decir como una historia que an cuando
se ocupe del anlisis de las clases dominantes, o en otro caso de
la cultura de las lites, o tambin del papel del E stado o del mer-
cado, o de la nacin, lo har siempre desde este observatorio espe-
c f ico que es el del emplazamiento y la perspectiva de anlisis de
esas mismas clases populares, viendo a los lderes desde el punto de
vista de las masas, o al E stado desde la sociedad civil, a la vez que
diagnostica a la cultura dominante desde la cultura popular, y a
los explotadores y dominadores desde el punto de vista de sus vc-
timas, desentraando los mecanismos del mercado desde la pro-
duccin o construyendo la explicacin del fenmeno de la 'nacin'
desde el punto de vista del ciudadano ordinario y comn.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
Proponiendo entonces estudiar todo fenmeno histrico "desde
abajo hacia arriba" (to bottom up), esta historiografa socialista
britnica quiere descentrar sistemticamente a la tradicional histo-
ria positivista tambin inglesa, siempre estatoltrica o adoradora
del E stado, politicista, concentrada en los hroes y en los grandes
hombres, e ignorante de esas clases populares antes mencionadas.
C on lo cual, tendremos por primera vez dentro de los estudios
histricos, una perspectiva historiogrfica que intenta construirse
desde el propio punto de vista de las clases populares, desde los modos
en que dichas clases sometidas han sentido, vivido y percibido, de
manera concreta, todo el conjunto de los hechos y procesos histri-
cos, desde los ms cotidianos y aparentemente triviales, hasta los
mas espectaculares y llamativos.
L o que, evidentemente, se opone de manera frontal a la anti-
gua concepcin positivista tradicional, que siempre ha reprodu-
cido sin crtica solo el punto de vista de los vencedores y de las
clases dominantes. M ientras que, en esta variante de la historia
britnica socialista, justo de lo que se trata es de reexaminar todos
los hechos, situaciones y procesos de la historia, desde las cosmovi-
siones de los campesinos y de los obreros, de los marginados y de
los trabajadores, es decir, de todos aquellos sujetos sociales cuyas
visiones y percepciones especficas han sido casi siempre ignora-
das y omitidas por los historiadores anteriores.
Por ltimo, una cuarta lnea de derivacin importante de esta
perspectiva historiogrca, es la de la reivindicacin del original
concepto de la "economa moral de la multitud". C oncepto este
ltimo que habiendo sido acuado por el historiador E dward P.
T hompson, nos entrega una herramienta muy interesante y muy
fecunda para la historia crtica de la lucha de clases y de los mo-
vimientos populares. Pues recordndonos que esa lucha de clases
no existe solo en los momentos culminantes o espectaculares de
una revolucin, de una revuelta popular o de la Toma de la Bastilla
o del Palacio de I nvierno, sino siempre y permanentemente, este con-
cepto se nos ofrece como el esfuerzo de dar cuenta o de captar de
modo ms preciso el mecanismo o barmetro que, en la sensibili-
dad popular y en el punto de vista de las propias masas popula-
res, regula y establece en cada momento lo que es tolerable y lo
que es intolerable, lo que es justo e injusto, lo que an puede acep-
tarse frente a aquello que en cambio desencadena la ira popular
y la indignacin y la sublevacin general, mecanismo que en cada
situacin histrica particular se ha construido siempre desde las
tradiciones, la historia, las costumbres y los singulares modos de
ver de cada grupo o clase popular, en cada circunstancia y tiempo
histrico especficos.
U na "economa moral" de las clases populares, que solo es cap-
tada por sus lderes ms autnticos y por sus portavoces ms ge-
nuinos, pero que debe ser estudiada, analizada y reconstruida con
cuidado por el buen historiador crtico, si es que este desea real-
mente comprender, de manera concreta, fina y detallada, a esa
lucha de clases y a ese decurso social de la historia que intenta
explicar. Ya que sin esa radiografa cuidadosa de dicha "economa
moral de la multitud", ser muy difcil entender por qu un motn,
una revuelta, una insurreccin, o hasta una revolucin, estalla pre-
cisamente en el momento en que lo hace y no antes ni despus,
y adems por qu los desenlaces de todas esas manifestaciones
populares y de la lucha de clases, han sido en particular los que
han acontecido y no cualesquiera otros diferentes.
U na cuarta leccin metodolgica importante, deriva en cambio
de las contribuciones y desarrollos de la corriente italiana de la
microhistoria. U na perspectiva historiogrfica nacida directamente
de los impactos de la revolucin cultural de 1968, que recogiendo y
superando a la vez a todo el conjunto de las tradiciones de la histo-
ria social italiana posterior a 1945, va a irse estructurando durante
los aos setenta y ochenta alrededor de la publicacin de la hoy
conocida revista Quaderni Storici. A s, manteniendo una posicin
clara y definidamente progresista y de izquierda, este grupo de
historiadores crticos de origen italiano va a elaborar, en primer
lugar y como una primera herramienta heurstica de la nueva his-
toria crtica, el procedimiento metodolgico del "cambio de escala", pro-
cedimiento que al postular la posibilidad de modificar la "escala"
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
especfica en que un problema de historia es analizado y resuelto,
va en general a desembocar en la reivindicacin de la recuperacin
recurrente de la escala microhistrica, o del universo de dimensiones
histricas "micro" como el posible nuevo "lugar de experimenta-
cin" y de trabajo de los historiadores que, no obstante, continan
empeados en explicar y en comprender los grandes y siempre
fundamentales procesos globales macrohistricos.
De este modo, y a la vez que critican los lmites de los distintos
modelos "macrohistricos" precedentes, que al haberse afirmado
dentro de las ciencias sociales y la historiografa del siglo xx, fueron
simultneamente vacindose de contenido, al abandonar su fuente
nutricia originaria, que era y ha sido siempre el anlisis de los
casos particulares y de las experiencias histricas singulares, los
microhistoriadores italianos van en cambio a defender este cambio
de escala y este retorno sistemtico al nivel microhistrico, pero no
para renunciar al nivel de lo general y de la macrohistoria -como si
hacen la mayora de los historiadores locales o regionales tradicio-
nales y positivistas-, sino justamente para renovarlo y enriquecerlo,
replantendolo de modo ms complejo y elaborado, a partir de
los resultados de esa experimentacin y de ese trabajo realizado
dentro de los universos de la escala microhistrica.
Porque el ncleo de este procedimiento microhistrico y de
cambio de escala, consiste precisamente en esta recuperacin integral
de ese crculo de va y viene, que constituye a la dialctica compleja
de lo macrohistrico o general con lo microhistrico o particular.
R ecuperacin que avanza tomando una o algunas hiptesis cen-
trales de un modelo de explicacin general o macrohistrica ya esta-
blecido o aceptado, para entonces "hacer descender" esta o estas
hiptesis a una nueva escala, que es precisamente la escala micro-
histrica. E scala o universo micro, en el cual dichas hiptesis
generales sern puestas a prueba y verificadas, sometiendo su
capacidad explicativa a la prueba del caso singular microhistrico
elegido, el que al servir de "test" o de "lugar de experimentacin"
de esas mismas hiptesis, va a terminar siempre modificndolas,
enriquecindolas, complejizndolas, y a veces hasta refutndolas
A N T I M A N U A L DE L M A L H I S T O R I A DO R
totalmente, para reformularlas de una manera muy distinta. Y por
lo tanto, abriendo siempre la posibilidad y hasta la necesidad de
retornar de nuevo a los niveles macrohistricos o generales, desde
los resultados del "experimento microhistrico", para reproponer
entonces nuevas hiptesis generales y nuevos modelos macrohistri-
cos, ms sutiles, ms complejos y ms capaces de dar cuenta real de
las distintas situaciones histrico concretas a las que ellos aluden.
Procedimiento microhistrico del cambio de escala que, enton-
ces, no es solo radicalmente diferente de la tradicional y muy fre-
cuentada historia local, o tambin de la propia historia regional -y
por ende, igualmente diverso de la difundida "microhistoria mexi-
cana" de L uis G onzlez y G onzlez-, sino tambin de cualquier
historia puramente anecdtica, de las "cosas pequeas" o de los
"espacios" o "problemas reducidos" dentro de la historia. E incluso,
es un procedimiento que podra, precisamente, explotarse en el
futuro para tratar de renovar a esas historias locales, regionales, o
anecdticas, que en su inmensa mayora terminan derivando jus-
tamente en la pura descripcin puntual, acumulativa y finalmente
intrascendente, de hechos y ancdotas locales o regionales corres-
pondientes a esos diversos microu ni versos histricos, los que aqu
son considerados solo de manera aislada y en s mismos, descripcio-
nes que son tan comunes y tan utilizadas por parte de la mala his-
toria positivista.
U na quinta leccin, tambin asociada a la microhistoria italiana,
y directamente conectada con el procedimiento microhistrico que
acabamos de explicar, es la de las posibilidades que abre, para
el buen historiador, el anlisis exhaustivo e intensivo de dicho uni-
verso microhistrico. E s decir, que al reducir la escala de anlisis,
y tomar como objeto de estudio a ese "lugar de experimentacin"
que es la localidad, o el caso, o el individuo, o la obra o el sector
de clase elegido, se hace posible llevar a cabo un anlisis prc-
ticamente total, tanto de todos los documentos, las fuentes, los
testimonios y los elementos disponibles dentro de ese microuni-
verso, como tambin de los diversos y mltiples sentidos involu-
crados en las acciones, las prcticas, las relaciones y los procesos
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R I R O J A S A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
desarrollados por esos personajes, o comunidades, o situaciones
microhistricas investigadas.
Pues a diferencia de los estudios puramente macrohistricos,
que necesariamente seleccionan uno o algunos pocos elementos de
la totalidad, a los que investigan y analizan a travs de casos o
ejemplos, o de situaciones ms o menos ilustrativas y/o represen-
tativas de las tendencias generales -lo que es totalmente pertinente,
til y necesario, mientras no se caiga en el vicio ya mencionado de
"vaciar" el modelo general de sus referentes empricos, y de ter-
minar imponindolo como molde rgido y obligatorio de la expli-
cacin de las mltiples realidades concretas-, el anlisis de un caso
microhistrico permite, en cambio, mantener el horizonte exhaus-
tivo de agotar prcticamente todos los niveles de la realidad, y todas
las dimensiones y aristas de una situacin, de una comunidad, o
de un personaje histrico cualquiera, reconstituyendo por ejemplo,
la entera red de relaciones de un individuo a lo largo de toda su vida,
o tambin el mapa de vnculos, alianzas, matrimonios y disputas de
todas las familias de un pequeo pueblo, o tambin las formas de
vida, los espacios de ocupacin, las expectativas familiares y los
comportamientos culturales y polticos de una cierta clase obrera
determinada, o tambin todos los contextos sociales mltiples de
la redaccin y de la recepcin social de una cierta obra intelectual,
etc..
A l mismo tiempo, y acompaando a este estudio que agota
todas las dimensiones de la realidad micro bajo examen, se hace
posible tambin un anlisis ms intensivo de los testimonios y
de las fuentes diversas. U n anlisis que ubicndose ahora desde
el punto de vista del sentido de los hechos histricos, intenta tam-
bin agotar todos los sentidos imbricados dentro de cada problema
histrico, multiplicando las perspectivas de interrogacin de dicho
problema, y los puntos de observacin de los mismos, para tratar
de construir, tambin dentro de la historia, lo que el antroplogo
C lifford G eertz ha llamado "descripciones densas" de los pro-
blemas. E s decir, descripciones que sintetizan y combinan en un
solo esquema explicativo, las muy diversas maneras en que la si-
tuacin o el problema analizado ha sido visto, percibido, y proce-
sado, por todos y cada uno de los actores y agentes sociales en l
involucrados. U n anlisis exhaustivo y al mismo tiempo denso del
"lugar microhistrico", que acerca de inmediato a los historiadores
hacia el horizonte de la historia global, y tambin hacia el punto de
vista de la totalidad, los que hemos ya mencionado y desarrollado
anteriormente.
L a ltima leccin hasta ahora aportada por la microhistoria ita-
liana, y que es la sexta leccin de la historiografa posterior a 1968,
es la de la importancia de reconocer, cultivar y aplicar el paradigma
indiciarlo dentro de la historia. Y ello, en general, pero tambin y
muy especialmente cuando nuestro objeto de estudio es el con-
junto de elementos y de realidades que corresponden a la historia
de las clases populares, de los grupos sometidos, de los "derrota-
dos" sucesivos en las diferentes batallas histricas, y ms en ge-
neral de todas esas "vctimas" dentro de los procesos histricos,
cuya historia ha sido siempre silenciada, omitida, marginada, re-
primida o hasta eliminada y borrada de diferentes maneras.
Porque ha sido precisamente en el intento de reconstruir los ele-
mentos que componen a la cultura popular italiana y europea del
siglo xvi, pero no vista y analizada desde el punto de vista de las
clases dominantes, sino vindola desde el propio punto de vista de
esas mismas clases populares, que C ario G inzburg ha explicitado
ese paradigma indiciario. Paradigma basado en el desciframiento
de ciertos indicios histricos, cuya esencia consiste en que el histo-
riador se capacite y entrene para ser capaz de leer e interpretar los
mltiples indicios que, habiendo sobrevivido a los procesos de recodi-
ficacin, filtro, deformacin, conservacin sesgada, y reescritura de
la historia por parte de las clases dominantes, permiten todava
hoy acceder de manera directa a esos puntos de vista y a esas eos-
movisiones de la cultura popular, al modo de huellas, sntomas o
trazos que, adecuadamente ledos e interpretados, logran an reve-
larnos esas realidades silenciadas y marginadas sistemticamente
que conforman a esa misma cultura popular.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
Y es que si partimos del hecho de que las clases populares no
saben leer ni escribir sino hasta fechas muy recientes, entonces
es claro que los testimonios y documentos sobre su cultura sean
en general escasos, cuando no hasta inexistentes. Y si a ello agre-
gamos que la historia la hacen siempre los vencedores, entonces
resulta evidente que lo que ha llegado hasta nosotros, cuando ha
llegado, sobre esa cultura popular, son slo y sobre todo las visio-
nes de las clases dominantes sobre dicha cultura de las clases que
ellos mismos han sometido y explotado, visiones que adems de
no comprender adecuadamente dicha cultura, la banalizan, defor-
man, y distorsionan, a travs de los ineludibles filtros, interesados
y nada imparciales, de su propia posicin de clase hegemnica. Por
ello, lo nico que ha llegado hasta nosotros de esa cultura popular,
eminentemente oral y siempre negada y expulsada de la historia
oficial, no son otra cosa que esos pequeos indicios, o rasgos y ele-
mentos aparentemente insignificantes para cualquier mirada ordi-
naria, pero en verdad profundamente reveladores y esdarecedores
para la mirada aguda y para el olfato especialmente entrenados del
historiador crtico, que ha cultivado esta bsqueda de los indicios,
y esta capacidad de su lectura e interpretacin adecuadas.
Por eso, C ario G inzburg juega, para explicar este paradigma
indiciarlo, con la comparacin metafrica entre la actividad del
historiador, de un lado, y en el otro con toda una serie de activi-
dades que incluyen, por ejemplo, el trabajo del detective, o tam-
bin la labor del sicoanalista, o la pesquisa de un juez, igual que el
diagnstico de un buen mdico, o la investigacin del especialista
de arte que es capaz de atribuir acertadamente la autora de un
cuadro supuestamente annimo, entre otros. Pues en todos estos
casos se trata de saberes indicanos, que a partir de esos elementos
slo aparentemente secundarios o insignificantes, que son los
rastros dejados involuntariamente por el culpable, o los actos falli-
dos del paciente, o las contradicciones o lagunas presentes en la
deposicin de los testigos, o los sntomas diversos de un enfermo,
o tambin los modos recurrentes y totalmente singulares de pintar
una ua, una oreja, una zona del cabello o un pliegue del vestido,
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
logran descubrir y establecer esa realidad oculta y de difcil acceso,
pero finalmente "atrapable" y descifrable por el buen investigador
o pesquis ador.
U n saber indiciarlo que es, tambin, uno de los modos permanen-
tes y milenarios del saber popular, del saber de esas mismas masas y
clases populares, que aprehenden el mundo por la va de la expe-
riencia cotidiana y de la observacin atenta del entorno circun-
dante. Y por lo tanto, tambin a partir de esa capacidad de leer los
indicios y de interpretarlos adecuadamente, como en el caso del
saber de los cazadores, de los marineros, de los carpinteros o de los
curanderos y mdicos populares.
U n saber apoyado en indicios que, bien aprendido y bien apli-
cado, es una herramienta preciosa tanto para el rescate de todos
esos temas difciles y que se "resisten" a darse fcilmente al histo-
riador, -lo que hace que el mal historiador positivista, simplemente
los ignore, y pase de largo olmpicamente frente a ellos-, como,
ms en general, para el desarrollo ms rico y complejo de esa buena
historia crtica, que recupera esos elementos de la historia popu-
lar, pero siempre desde el propio punto de vista de las vctimas.
U na sptima leccin importante de la historiografa posterior a
la revolucin cultural de 1968, est vinculada con el desarrollo de
la cada vez ms difundida perspectiva del "world-system analy-
sis" (del anlisis del sistema-mundo). Perspectiva que habindose
desarrollado, tambin a raz de la ruptura de finales de los aos
sesenta en E stados U nidos, ha ido difundindose y ganando popu-
laridad en todo el mundo a lo largo de los ltimos cinco lustros.
Perspectiva crtica, que se reivindica tambin como directamente
inspirada en los trabajos de M arx, y cuyo representante principal es
I mmanuel Wallerstein, que hoy es, entre muchas otras cosas, direc-
tor del conocido Fernand Braudel Center de la U niversidad de Bing-
hamton. C entro Fernand Braudel, al que igualmente podramos
considerar como el espacio de concentracin ms importante para
la reproduccin e irradiacin mundial de este mismo enfoque.
A s, esa sptima leccin referida, es la que alude al paradigma
que afirma que la unidad de anlisis obligada para el examen y
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
explicacin de cualquier fenmeno, hecho, o proceso acontecido
durante los ltimos cinco siglos, es la unidad planetaria del sistema-
mundo capitalista. E s decir, una propuesta metodolgica que afirma
que, para poder explicar cualquier fenmeno social de la historia
capitalista del ltimo medio milenio, es imperativo y forzoso
mostrar sus conexiones y vinculaciones con esa unidad de refe-
rencia, siempre presente y siempre esencial e imprescindible en
trminos de una explicacin adecuada, que es justamente el
sistema-mundo capitalista en su totalidad.
L o que implica entonces que, para esta perspectiva, son siempre
inadecuados y hasta encubridores de la realidad, los marcos con-
ceptuales que intentan encuadrar y explicar esos mismos fenme-
nos sociales, desde el marco de la "nacin", o del "E stado", o de
la "sociedad", o de cualquiera de las combinaciones que derivan
del acoplamiento de estos trminos, como son el E stado-nacin, la
sociedad nacional o la sociedad estatal. Porque al afirmar que el
verdadero marco en el que se desenvuelven iodos los procesos ca-
pitalistas, es el marco del sistema-mundo semiplanetario o plane-
tario, segn las pocas, lo que se reivindica es la existencia de una
dinmica global igualmente planetaria, que estara siempre actuante
y siempre presente durante el ltimo medio milenio transcurrido,
y que sera la dinmica ltima y determinante del conjunto de reali-
dades, situaciones, sucesos y acontecimientos desplegados dentro
de los lmites de este mismo sistema-mundo capitalista.
Y entonces, no se tratara simplemente de "sumar" o de
"agregar" los "factores externos", o extranacionales, a los "factores
internos", nacionales o estatales, de una "sociedad" determinada,
lo que siempre se hace tomando a dichos factores externos como un
mero complemento, marginal y secundario, de esos factores inter-
nos, sino ms bien de lo que se trata es de invertir y de transformar
radicalmente nuestros modos de explicacin y de interpretacin
habituales, reubicando tambin en el centro de nuestras hiptesis
y de nuestros modelos, a esa dinmica supranaconal de las ten-
dencias globales del sistema-mundo, dinmica que, solo en un
segundo momento, va a especificarse y a concretarse en las diver-
sas dinmicas regionales, nacionales y locales particulares.
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
R eubicacin de ese marco global del sistema-mundo, como
referente ms general de nuestras explicaciones, que entonces nos
obliga a comenzar por preguntar si el problema o tema investigado
se ha desplegado en una zona central, semiperifrica o perifrica
de ese sistema-mundo, y tambin si ha acontecido dentro de una
fase ascendente o descendente, en primer lugar, del ciclo Kondra-
tiev, pero tambin y en segundo lugar, de los ciclos hegemnicos
de las potencias del sistema-mundo, y en tercer lugar, dentro de
qu fase, etapa o momento temporal dentro de la curva integral
de vida del sistema-mundo en su conjunto. Preguntas que al ser
respondidas nos dan ya, segn esta perspectiva del anlisis del
sistema-mundo, las primeras coordenadas esenciales para la expli-
cacin concreta de ese problema histrico analizado.
U na octava leccin, tambin ligada a esta perspectiva del anli-
sis del sistema-mundo, es la que se refiere a la necesidad de repen-
sar nuevamente, de manera crtica, la forma de organizacin del
sistema de los saberes humanos en general, y en particular, el episteme
hoy vigente dentro del conjunto o universo de las llamadas ciencias
sociales. Porque recuperando en este punto, la exigencia antes refe-
rida de una historia verdaderamente globalizante o totalizante, y
proyectndola en particular hacia el problema de la historia de la
construccin de las diversas disciplinas o ciencias que hoy abor-
dan los diferentes renglones de lo social humano en el tiempo, este
paradigma del world-system analysis va a criticar radicalmente la
actual configuracin disciplinar del estudio de lo social, que sigue
encerrando nuestras reflexiones e investigaciones dentro de la ya
arcaica divisin de esas supuestas ciencias autnomas y separadas
que son la economa, la antropologa, la ciencia poltica, la histo-
ria, la geografa, la sociologa, la sicologa o la lingstica, entre
otras. E n contra de esta parcelacin del saber sobre lo social, cada
vez ms paralizante y cada vez mas limitada, esta perspectiva
va en cambio a pugnar abiertamente por "abrir las ciencias socia-
les", para reconstruir una nueva y abarcativa "unidisciplinarie-
dad" para el estudio de lo social, que fundada y apoyada en una
sola epistemologa global, sea capaz de edificar la "ciencia social-
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
histrica" que deber sustituir a esas actuales disciplinas mencio-
nadas de la antropologa, la economa, la ciencia poltica, la historia
o la sociologa, etc..
R evisando y cuestionando entonces de raz, las especficas
divisiones epistemolgicas que fundan este esquema parcelado y
cuadriculado de las distintas disciplinas o ciencias sociales con-
temporneas, esta perspectiva desarrollada en parte por I mma-
nuel Wallerstein, va a demostrar lo estril e insostenible de seguir
intentando separar el pasado del presente, lo poltico de lo social
y lo social de lo econmico, as como el estudio de las civili-
zaciones europeas del de las supuestas culturas o civilizaciones
no europeas. Divisiones y separaciones que hoy se revelan como
insostenibles y como puramente artificiales, y que cada vez resul-
tan ms paralizantes y restrictivas para la adecuada comprensin
de lo social, siendo sin embargo el verdadero fundamento ltimo
de la justificacin de esta configuracin disciplinar actualmente
vigente. Divisiones que urge entonces criticar y eliminar, para abrir
el paso a la construccin de ese nuevo horizonte unidisciplinar en
el anlisis de lo social, hacia el cual tienden de manera espon-
tnea todas las perspectivas y todas las corrientes mas innovadoras
desarrolladas recientemente dentro de esas mismas ciencias socia-
les actuales.
I nvitndonos entonces a repensar con seriedad estas premisas
no explicitadas de nuestro actual sistema de construccin de la
ciencia sobre lo social, I mmanuel Wallerstein explica entonces la
actual crisis que vive este episteme todava dominante, crisis que
no se resolver nunca, ni con la interdisciplinariedad, ni con la
multidisciplinariedad, pero tampoco con la transdisciplinariedad
o con la pluridisciplinariedad, las que en todos los casos parten
finalmente del dato de respetar, sin criticarlo, ese mismo funda-
mento de la divisin en diferentes disciplinas, al que en el fondo
consideran vlido y legtimo, y del cual solo quieren paliar o modi-
ficar sus 'malas' consecuencias, pero sin transformar de raz ese
mismo fundamento. Mientras que, por el contrario, en la perspec-
tiva del anlisis del sistema-mundo, de lo que se trata es justamente
A N T I MA N U A L DE L MA L H I S T O R I A DO R
de deslegitimar y de eliminar por completo dicho fundamento de
la divisin disciplinar, reconstruyendo desde la base otro modo o
episteme diferente para ese mismo estudio de lo social, un episteme
precisamente unidisciplinario para la comprensin y examen de lo
social-humano en el tiempo.
C on lo cual, la actual crisis que viven las ciencias sociales actua-
les, solo puede ser superada si abolimos completamente dicha par-
celacin en disciplinas, y si volvemos a esas visiones unitarias y
unidisciplinares sobre lo social que existieron, todava, hasta la
primera mitad del siglo xix, por ejemplo en el propio caso de C arlos
Marx. N ueva visin unidisciplinaria en la que, por lo dems, habr
que recuperar todo el conjunto de las contribuciones importantes
desarrolladas por estas mismas ciencias sociales parceladas, en sus
ciento cincuenta aos de desarrollo en general. U na recuperacin
compleja y sutil, en la que los aportes hasta hoy desarrollados, en
particular por la historia, debern ocupar un rol central y de pri-
mera magnitud, al contribuir a esclarecer los mecanismos tempo-
rales de la continuidad y del cambio, y ms en general, todas las
implicaciones y conexiones de esos fenmenos sociales con esta
dimensin profunda y omnipresente de la temporalidad.
E stas son, brevemente resumidas, las principales lecciones que nos
aportan las ms importantes corrientes historiogrficas hoy vigen-
tes dentro del panorama universal de los estudios histricos ms
contemporneos. L ecciones que, obviamente, son en su totalidad
trra incgnita para los malos historiadores oficialistas, tradiciona-
les y positivistas, a pesar de que constituyen, sin duda, las herra-
mientas ms cotidianas y los referentes ms usuales de los buenos
historiadores crticos contemporneos. Y es claro que resulta abu-
sivo, y finalmente hasta mentiroso, autodenominarse "historiador"
si uno no conoce y domina, por lo menos, a esta serie de autores,
paradigmas y propuestas que, en su conjunto, son el legado ms
C A R L O S A N T O N I O A C U T R R E R O J A S
reciente, y tambin las perspectivas todava vivas y vigentes, co-
rrespondientes a los modos ms actuales en que se ejerce hoy el
apasionante oficio de la historia.
F E D E R I C O E N G E L S
C A P I T U L O vi
QU HI ST O RI A DEBEMO S HA C ER Y ENSEA R HO Y?
U N MO DEL O P A RA (DES)A RMA R
"La burguesa convierte todo en mercanca, y por
ende tambin la escritura de la historia. Forma
parte de su ser, de su condicin para la
existencia, falsificar todos los bienes: tambin
falsific la escritura de la historia. Y la
historiografa mejor pagada es la mejor falsificada
para los propsitos de la burguesa".
Federico Engels, Notas para la 'Historia de
Irlanda', ca. 1870-1871.
Despus de haber detectado y sealado las distintas figuras de la
mala historia que se hace y que se ensea en nuestro pas, y a
las que intentamos abiertamente superar, y luego de establecer los
ms recurrentes "pecados capitales" que amenazan al historiador,
y que lo hacen estar sometido al riesgo permanente de deformar
y de empobrecer sus propios resultados historiogr'cos, hemos
tratado de resumir tambin todo el conjunto de lecciones y de
contribuciones que, desde Marx y hasta la actualidad, han ido
poniendo los cimientos necesarios y los elementos indispensables
para el desarrollo de un historia diferente, de una buena historia, al
mismo tiempo crtica y cientfica, pero tambin acorde a las urgen-
cias y a las circunstancias ms contemporneas.
C on lo cual, y a parti r de todas estas lecciones, y tambin de
todas estas advertencias y prevenciones, qui z sea posible intentar
responder a la importante y acuciante pregunta, respecto a cual es
el tipo de historia que debemos de hacer y debemos de ensear
en las aulas, para no continuar reproduciendo a la mala y aburri-
da historia que ha sido dominante hasta hoy en nuestro pas, y
II
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
para desarrollar, por el contrario, una buena historia crtica que
este realmente acorde con los ltimos progresos y avances de los
estudios histricos mas contemporneos en todo el mundo. Y para
responder a esta pregunta, tal vez sea til repasar, de manera
sinttica, y sobre la base de todo lo planteado anteriormente, algu-
nas de las ms recurrentes falsas disyuntivas a las que se enfrentan
todava hoy los historiadores actuales, disyuntivas que desde las
lecciones antes resumidas pueden ser realmente sobrepasadas y
superadas por los buenos historiadores crticos, construyendo mas
all de ellas y sobre dicha superacin, precisamente los perfiles y
los elementos generales de esa nueva historia diferente que aqu
intentamos promover e impulsar abiertamente.
Para poder hacer y ensear esta nueva historia, que tanto re-
claman y necesitan los estudiantes y los Profesores ms activos,
inteligentes y crticos de nuestro pas, es indispensable entonces ser
capaces de evitar caer en toda esa serie de falsas disyuntivas ya men-
cionadas, que habindose planteado en el pasado, e incluso hasta
el presente, como parte de los "grandes debates" entre los historia-
dores, han presionado a estos ltimos, constantemente, para que
escojan o decidan entre diferentes objetos de estudio, pero tam-
bin entre distintos rdenes de fenmenos de la realidad, lo mismo
que entre diversas tcnicas, o mtodos, o paradigmas, o modos de
aproximacin hacia sus diferentes temas de investigacin.
Y entonces, se ha debatido hasta el cansancio si la historia debe
de ocuparse, sobre todo, de los elementos generales, reiterados y
universales dentro de la historia, o si por el contrario, su atencin
debe de concentrarse ms bien en el carcter nico, irrepetible y
singular de los acontecimientos histricos. O tambin, se ha pro-
longado hasta hoy la eterna querella, entre los defensores del tra-
bajo emprico y erudito del historiador, y aquellos que deenden
en cambio la filosofa de la historia, y la construccin metafactual
y esencialmente discursiva del historiador. Pero sucede lo mismo
cuando se intentan oponer la microhistoria a la macrohistoria, la
historia puramente descriptiva a la historia interpretativa, el indi-
viduo a las masas, o a cualquier otra forma de "lo colectivo", la
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
historia econmica, o social, a la historia de las mentalidades o a
la historia cultural, la historia de las estructuras y de las inercias
fuertes a la historia de los agentes activos y de las acciones, igual
que la historia "objetiva" a la historia "desde el sujeto", o la histo-
ria cuantitativa, serial y annima, a la historia individual, viva y
vivida, o la historia de la larga duracin a la historia de los acon-
tecimientos, la historia "realmente cientfica" a la historia "ideo-
lgica" o "polticamente comprometida", o la historia eclctica o
"sin ortodoxias" a la historia limitada rgidamente a la aplicacin y
repeticin de un slo modelo histrico, entre tantos otros ejemplos
que podramos continuar enumerando largamente.
Pero, como es posible deducir de la lectura de los captulos ante-
riores, y de todo el conjunto de lecciones que nos han legado tanto
M arx y la corriente de los A nnales, como todas las perspectivas
historiogrficas crticas posteriores a la revolucin cultural de 1968,
se trata en todos estos casos slo de falsas oposiciones y de falsas elec-
ciones o disyuntivas, que se disuelven y eliminan de inmediato, en
cuanto nos acercamos con cuidado a la lectura de los trabajos prin-
cipales, de todos los autores y defensores de esta historia crtica
que hemos ido mencionando a lo largo de este breve ensayo, y
cuyas tesis y aportaciones centrales, hemos tratado de resumir y
de plantear muy brevemente. Porque, como lo ha dicho alguna vez
Fernand Braudel, la ciencia de la historia es la suma de todas las his-
torias posibles, pasadas, presentes y futuras, del mismo modo que
la historia verdaderamente crtica, implica siempre y en general, la
consideracin de todos esos elementos, perspectivas, dimensiones,
rdenes, mtodos, tcnicas y paradigmas que intentan oponer fal-
samente los malos historiadores, arguyendo su carcter excluyente
y a veces hasta antittico.
Pero es claro que la historia es, en su esencia profunda, la
dialctica compleja y permanente entre una serie de elementos uni-
versales, repetidos, comunes y generales, con otros elementos sin-
gulares, nicos, excepcionales y particulares, dialctica que en esta
doble vertiente, nos explica a la vez porqu existen ciertas regu-
laridades y tendencias claras dentro de la historia, pero al mismo
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
tiempo porqu esa historia no se repite nunca. Es decir, porque
la historia no es una simple acumulacin eternamente variable de
hechos, personajes, acontecimientos y procesos siempre diferentes,
lo que impedira todo anlisis racional y cientfico de la misma,
pero tampoco un mero cambio de formas o de "trajes" para una
historia que, entonces, sera cclica y eternamente repetida, adems
de tediosamente previsible.
Por el contrario, y alejada tanto de la posicin historicista, que
ha sucumbido a su enamoramiento respecto de ese carcter nico
y singular de lo histrico, como de la posicin stalinista y marxis-
ta vulgar, que afirmaba que las leyes de la historia conducan, a
todos los pueblos del mundo y de manera fatal e inevitable, hacia
el "socialismo", la historia crtica reivindica la necesidad perma-
nente de recuperar, en todo momento y en cada anlisis histrico
especfico, tanto a esos elementos generales, como a los particula-
res, restituyendo en cada caso, de manera fina y sutil, su compleja
imbricacin y dialctica especficas.
Y lo mismo es posible plantear respecto de la discusin, vuelta
a retomar por los defensores del postmodernismo en historia,
entre la historia como simple trabajo de erudicin y de manejo de
"hechos" duros y comprobables, y sujetos a una verificacin rigu-
rosa, y de otra parte la historia como pura "construccin libre" del
historiador, como ejercicio casi metafsico de invencin de objetos,
de problemas, de tcnicas y de resultados, que culmina tambin
en la invencin de discursos y de pseudoverdades acordes con un
cierto "rgimen de verdad".
Falsa oposicin que se disuelve igualmente, si asumimos que la
historia es, al mismo tiempo y siempre, tanto trabajo de erudicin
como de interpretacin, interconectados una vez ms dentro de
una dialctica especfica, en la que la labor erudita y el estableci-
miento riguroso de los hechos, marca solo el punto de partida y
tambin los lmites de la interpretacin, proporcionndole a esta
ltima su materia prima y su plataforma de apoyo, y en donde la
interpretacin es la que le restituye el verdadero sentido y signifi-
cacin a esos hechos, desentraando su esencia profunda, y recons-
truyendo de modo coherente su racionalidad y lgica intrnsecas.
A N T I M A N U A L D EL M A L H I S T O R I A D O R
U na oposicin ficticia que muestra la esterilidad, tanto de los
historiadores fanticamente positivistas, aferrados slo a la dimen-
sin erudita del trabajo del historiador, y temerosos de cualquier
interpretacin o explicacin que vaya ms all de contar "los
hechos tal y como han acontecido", pero tambin de los historia-
dores postmodernos, que sobredimensionando el rol y las posibi-
lidades de este nivel interpretativo de la historia, terminan por
afirmar absurdamente que todo en la actividad del historiador es
pura y total construccin libre, desde su problema u objeto a estu-
diar, hasta su resultado discursivo, pasando incluso por sus fuen-
tes, sus mtodos, sus modelos y sus explicaciones especficas. Y si
el sabio refrn popular nos ensea que "los extremos terminan por
tocarse", es obvio que ha sido ese positivismo temeroso y cerrado
el que le ha permitido prosperar a dicho postmodernismo en his-
toria, al haber negado todo rol a la interpretacin, lo que ha dejado
el vaco que ahora explica, que haya quien quiera restituirle todo a
esa misma interpretacin, hasta el punto de las delirantes posicio-
nes postmodernas ya referidas.
Y si ya H egel nos ense que se ve lo mismo en la oscuridad
total que en medio de la luz absoluta -ambas, como es evidente,
completamente enceguece doras-, entonces no ser tan extrao el
observar como ciertos historiadores de nuestro pas han pasado,
sin mediacin alguna y en un salto verdaderamente mortal, desde
el positivismo puro y duro, hasta la defensa y promocin de los
trabajos postmodernos de H ayden White, M ichel de C ertau o Paul
Veyne, entre otros.
I gualmente estril, resulta la falsa alternativa entre dedicarse al
estudio de los grandes procesos globales, y los grandes problemas
histricos, en periodos largos de tiempo y tomando unidades espa-
ciales de anlisis de grandes dimensiones, o por el contrario, con-
centrarse en temas acotados y pequeos de la historia, abordando
problemas muy puntuales, en periodos de corta duracin y dentro
de lmites ms bien locales, o regionales, o de reducidas dimensio-
nes. Es decir, la falsa oposicin entre hacer macrohistoria o historia
general, o en el otro extremo microhistoria de las cosas menudas y
particulares.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R F R O J A S
Pero la filosofa nos haba ensenado, hace ya mucho tiempo,
que lo general slo existe y se manifiesta a travs de lo particular, al
tiempo que nos aleccionaba respecto de que ese particular siem-
pre es, de manera esencial y entre otras de sus determinaciones
importantes, un modo o una figura especfica de desplegarse de
esa generalidad o universalidad. L o que quiere decir que, una vez
ms, lo general y lo particular se encuentran siempre imbricados
y entrelazados, y que por lo tanto no es posible tampoco separar
la dimensin macrohistrica de la dimensin microhistrica, sin
arriesgarse a caer, sea en la pura y simple especulacin metafsica
de las generalizaciones frgiles y hasta brillantes, pero siempre
errneas, de las diversas filosofas de la historia -ejemplificadas
de manera muy clara, en este siglo, en los trabajos de A rnold
T oynbee u O swald S pengler-, sea, en el otro lado, en la pura
descripcin anecdtica y pintoresca de microhistorias irrelevantes
de un pequeo pueblo, una pequea ciudad, una localidad o una
pequea regin cualquiera, descripciones desprovistas de toda lec-
cin o enseanza de orden general para el conjunto de los historia-
dores.
Pues, para volver una vez ms a las enseanzas de Marc Bloch,
prolongadas ahora por la microhistoria italiana, es necesario recor-
dar que la condicin primera para que una historia local, o regional,
o particular cualquiera "sea de utilidad a toda la corporacin de
los historiadores", se requiere que aborde siempre, y de manera
explcita y consciente, "problemas de orden general", los que en
este caso, deber resolver "desde y con los elementos que le provee"
esa localidad, o regin, o ejemplo, o situacin particular investi-
gada. Del mismo modo en que la nica manera de evitar esa cons-
truccin en el aire, de modelos irreales y fantsticos de la supuesta
evolucin histrica humana, es la de retrotraerlos a la confron-
tacin con las historias concretas, menudas, singulares, y con los
diversos casos individuales de esa dimensin microhistrica, resti-
tuyendo entonces la permanente interrelacin y retroalimentacin
obligada de la macrohistoria con la microhistoria y viceversa.
A N T I MA N U A L DE L MA L H I S T O R I A DO R
O tra falsa eleccin, que reaparece con frecuencia en las discu-
siones de los practicantes del oficio gobernado por C lo, es la que
contrapone la historia de los individuos, o de los falsos o verdade-
ros "grandes hombres", e incluso de las lites polticas, o militares,
o econmicas, o intelectuales, etc., a la historia colectiva y social
de las clases sociales, de los grupos populares, de las masas y de
las grandes mayoras, casi siempre ignoradas o poco consideradas
por los historiadores positivistas tradicionales. Pero, si como ya
hemos explicado, uno de los grandes progresos que ha cumplido
la historiografa contempornea, desde sus inicios coincidentes con
el desarrollo del proyecto de Marx y hasta hoy, es justamente el
de la incorporacin orgnica de estos diversos actores y protago-
nistas colectivos y mayoritarios de la sociedad, eso no significa que
debamos abandonar totalmente e ignorar esa misma historia de los
individuos, de los grandes personajes, y de los grupos de lite de
todo orden. Por el contrario. Ya que es justamente esta incorpo-
racin orgnica de las clases y de los sectores populares dentro
de la historia, la que permite recuperar de una nueva forma, ms
rica y ms pertinente, a esas mismas historias individuales y de los
pequeos grupos, redimensionndola para darle las justas y equi-
tativas proporciones que realmente le corresponden.
Porque, sin duda alguna, la historia la hacen las masas, pero
tambin los lderes, en una compleja trama que sintetiza y combina
a la vez la participacin de las clases sociales con los itinerarios
individuales, al mismo tiempo que entrelaza e imbrica la actividad
y las acciones de esos mltiples y plur i face ticos grupos mayorita-
rios de la poblacin, con las decisiones y los actos de los llamados
"grandes hombres". A s, para la verdadera historia crtica, ni las
masas lo hacen todo y los individuos no importan, ni tampoco la
historia se reduce a ser el recuento glorioso de las gestas y accio-
nes de los "hroes que nos dieron patria", o de los "forjadores de
la nacin", o de los mltiples "salvadores del pas", "adalides de
la democracia", o "constructores del futuro para un pas nuevo y
diferente", de las que nos hablan todo el tiempo los historiadores
positivistas tradicionales y los discursos de los polticos contem-
porneos.
117
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
Y si para esta historia crtica, son importantes tanto las clases
populares como tambin los individuos, es claro que no podr
avanzarse en la investigacin histrica, sin considerar ambos ele-
mentos en sus interrelaciones recprocas, resolviendo, como lo
propona ya Henri Pirenne, la disyuntiva que en su poca enfren-
taba la historia, entre la sicologa que estudiaba al individuo y a
sus diversas manifestaciones, y la sociologa que estudiaba a los
grupos sociales y a las sociedades, en el justo sentido de estudiar, a
los individuos en tanto que miembros actuantes de dichos grupos
sociales, y a los grupos y clases sociales como conglomerados y sn-
tesis articuladas de esos mismos individuos concretos, distintos y
actuantes.
Falsa contraposicin entre individuo y colectividad, que en otra
vertiente se transforma en la antinomia del individuo en contra
del contexto social. L o que se hace particularmente evidente en el
clsico problema de la biografa histrica. Porque an al abordar, ya
como tema central, este campo del anlisis histrico que es el de
la biografa, es decir el de la reconstruccin crtica del periplo com-
pleto y de las curvas diversas de la vida de un determinado indi-
viduo, reaparece nuevamente la falsa disyuntiva de caracterizar
a ese individuo, o como producto claro y plasmacin concreta de
su contexto especfico -reduciendo su singularidad individual a
las condiciones de lo que ha sido su circunstancia, es decir de su
"medio" y de su "poca"-, o en el otro caso, la de exagerar el rol
activo y la potencia transformadora y engendradora de dicho indi-
viduo, reduciendo entonces a ese contexto de su accin y de sus dis-
tintas obras y logros histricos, al papel de mero "teln de fondo",
ms bien inesencial y secundario de dichas obras y acciones.
O scilando as, entre considerar al individuo una especie de
simple "marioneta" de las circunstancias, producto de su medio
y de su tiempo, y que fatalmente debera ser "engendrado" en
una coyuntura dada, para "cumplir" con su rol histrico predeter-
minado, o en el otro extremo, concebir a esa circunstancia como
un conjunto de condiciones casi aleatorias, que no explican gran
cosa de la vida singular de ese individuo, y el que ms bien habra
I1U
A N T I MA N U A L D E L M A L HI S T O R I A D O R
logrado llegar a ser lo que fue, y a hacer lo que hizo, debido a
su genialidad excepcional, y a su singular e irrepetible carcter
extraordinario, los historiadores tradicionales y positivistas han
reproducido hasta hoy, esta falsa antinomia entre contexto social e
individualidad histrica.
Pero a partir de la lectura de obras como El 18 Brumario de Luis
Napolen Bonaparte de C arlos Marx, o de Mozart, Sociologa de un
genio de Norbert E lias, o tambin de Martn Lulero. Un destino de
L ucien Febvre, por no mencionar la brillante Crtica de la razn
dialctica de J ean-Paul S artre, el buen historiador crtico sabe muy
bien que no tiene sentido separar al individuo del contexto, de esta
manera brutal y adialctica, y que es igualmente absurdo tratar
incluso de contraponer ambos trminos, forzndonos a escoger
entre ellos. Y sabe tambin que, por el contrario, lo que ms bien es
necesario, es partir de investigar siempre al individuo en el contexto,
inmerso dentro de l, explicitando de manera concreta como dicho
contexto va moldeando al individuo, y formndolo para manifes-
tarse a travs de l y en l mismo, al mismo tiempo que recons-
truimos cmo ese individuo se inserta en dicho contexto, para
proyectar su accin, y para afirmar y desplegar all sus diversas ini-
ciativas, transformando a su vez a dicho contexto desde los impactos
mltiples de sus acciones, y configurando de esta forma a las figu-
ras concretas de ese mismo espacio contextual, a travs de la com-
pleja red de los crculos concntricos crecientes que constituyen
todo su mundo de relaciones diferentes.
A s, acercando contexto e individuo, en lugar de separarlos y
oponerlos, el buen historiador recorre completos los varios crcu-
los de va y viene que parten, por ejemplo, del individuo hacia su
familia, de su familia hacia su barrio, de su barrio hacia su ciudad,
de su ciudad hacia su entorno regional o nacional, y eventualmente
de su entorno nacional hacia el contexto mundial, pero tambin
y en un claro movimiento de retorno, desde por ejemplo, la carac-
terizacin epocal del siglo en que ha vivido ese individuo hacia
el lapso concreto del ciclo temporal que abarca su propia vida, y
de dicho ciclo hacia los periodos sucesivos que ha recorrido a lo
11U
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
largo de su itinerario, de dichos periodos mayores hacia las diver-
sas coyunturas sucesivas que componen cada periodo, y de dichas
coyunturas hasta los sucesos que ao con ao, e incluso mes tras
mes y da con da, ha ido recorriendo ese individuo en su especfico
periplo biogrfico.
R econstruyendo as contextos mviles y cambiantes, en lugar
de rgidos y ya predeterminados de antemano, y concibiendo tam-
bin a individuos que evolucionan, se forman, maduran, eligen y
rehacen sus estrategias de vida en funcin de dichos cambios y
reconfiguraciones de sus mltiples contextos, el historiador crtico
supera tambin esta falsa disyuntiva entre individuo y contexto,
replanteando en trminos nuevos ese tema viej o y muy debatido
de la biografa histrica.
N uevo modo de enfocar la biografa histrica, que disuelve tam-
bin la falsa oposicin entre historia estructural, o de las estructu-
ras e inercias pesadas y limitantes de la historia, e historia de
los agentes activos y de los sujetos "creadores" de su propia histo-
ria, y transformadores activos del mundo, a travs de las revolu-
ciones y de los movimientos sociales. Falsa oposicin que, si bien
no es idntica a la de individuo y contexto, si se vincula a ella de
una manera muy estrecha, al proyectar dicho contexto como las
"estructuras" pesadas de la historia, lentas en constituirse, lentas
en durar y en tener vigencia, y lentas en destruirse y transfor-
marse, a la vez que pasa desde el individuo hacia los "sujetos" de
la historia en general, sean estas clases sociales o movimientos re-
volucionarios, lo mismo que pequeos o grandes grupos sociales
activos.
Pero, como bien lo han explicado tanto Marc Bloch como Fer-
nand Braudel, la historia es simultneamente cambio y perma-
nencia, y por ende, una vez ms, sntesis compleja e interactiva
de dichas estructuras que, efectivamente, permanecen vigentes
durante largos periodos de la historia, junto a procesos y reali-
dades que cambian y se modifican de manera sustancial ms o
menos rpidamente. Y todo ello, como marco y a la vez como
resultado de todo un abanico diverso y complejo de acciones indi-
A N T I M A N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
viduales y colectivas, que lo mismo inciden de manera fundamen-
tal para cambiar dichos procesos y estructuras, que se pierden a
veces en efectos menores o insignificantes, al chocar con la mayor
o menor resistencia que esas estructuras y procesos pueden tener
hacia su propia transformacin y cambio histricos.
Porque la historia es a la vez revoluciones que triunfan y otras
que fracasan, movimientos que logran hacerse visibles y afirmar
socialmente sus demandas, j unto a otros que perecen bajo la repre-
sin sin haber logrado difundirse socialmente, ni implantarse s-
lidamente en la sociedad, igual que individuos que alcanzan su
objetivo de cambiar su mundo, en mayor o menor medida, al lado
de otros que sucumben a las presiones sociales o a las circunstan-
cias. Y todo esto, dentro de distintos escenarios histricos en los
que hay estructuras que se derrumban frente a nuestros ojos, y
otras que resisten y permanecen tenazmente, en un abanico tam-
bin mltiple de realidades sociales, a veces ms y a veces menos
sensibles al cambio y al impacto de la accin de los sujetos. Y
puesto que no existen revoluciones capaces de hacer tabla rasa
absoluta del pasado, como tampoco existen estructuras o socie-
dades que sean completamente inmunes al paso del tiempo y a la
accin de los sujetos, entonces es claro que, para la historia crtica,
no existe tampoco esa falsa disyuntiva entre la permanencia de
las estructuras y el cambio producido por los agentes, sino ms
bien, una dinmica compleja de actores sociales que cada da rein-
ventan parcialmente el mundo, dentro de un universo de procesos
y estructuras que mueren y mueren cada da un poco, hasta que
llega el momento final de su desaparicin total
C on lo cual, el historiador no tiene que elegir entre hacer una
historia de las permanencias largas y de las inercias pesadas, de
esas estructuras de la larga duracin histrica tantas veces defen-
didas por Fernand Braudel, o en el otro extremo, una historia de los
acontecimientos agitados y cambiantes en cada momento, de los
tiempos de revolucin o de los conflictos sociales cada da renova-
dos, sino ms bien una verdadera sntesis que, al modo de una sin-
fona, nos reconstruya en una sola trama, tanto esa historia de los
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
acontecimientos, como la de las coyunturas y la de las estructu-
ras, imbricando en una sola meloda combinada, todo ese conjunto
complejo de hechos, fenmenos y procesos de distintas duraciones
histricas, desplegadas en los muchos registros temporales, de esa
partitura global que es la propia historia de las sociedades y de los
hombres.
Porque la historia no es, tampoco, ni puramente objetiva ni
puramente subjetiva, sino justamente una dialctica compleja de
la relacin entre objeto y sujeto, en la que los educadores sin duda
forman a los educandos, pero en donde tambin "los educadores
tienen a su vez que ser educados", y ello muchas veces por parte
de esos mismos educandos. Porque si los individuos son el fruto
de las circunstancias, las circunstancias son tambin creadas por
los individuos, en un movimiento repetido e interminable que es
justamente el de la propia dinmica histrica.
L o que nos demuestra como carece de sentido reivindicar la
construccin de una historia "desde el sujeto", como supuesta-
mente opuesta y distinta a la historia "objetiva", o "estructural",
igual que no tiene ningn sustento el tratar tambin de sobreesti-
mar, exagerando su importancia, a la historia de las mentalidades o
a la historia cultural, como ms relevante o ms "universal", o ms
abarcativa, que la historia econmica, o que la historia poltica, o
que la historia social. C omo si no fuese evidente que toda la histo-
ria es, siempre y en cualquier caso, al mismo tiempo "subjetiva"
y "objetiva", es decir, hecha por los hombres, las clases y los acto-
res sociales, pero tambin condicionada por las estructuras, por las
condiciones objetivas y por las circunstancias materiales. E igual-
mente, como si la historia no fuese, como ya hemos explicado antes,
una historia siempre total, donde es tan relevante y tan prioritario
de estudiar lo cultural que lo social, lo econmico que lo poltico,
lo psicolgico o lo geogrfico, etc.. Y en donde, en vez de caer
en el recurrente "fetichismo" del especialista de un campo, o de
un espacio problemtico determinado, que siempre lo intenta con-
cebir como "el ms decisivo" el "crucial", el que es "la clave de
comprensin de la totalidad", etc., lo que habra que asumir es la
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
importancia del vnculo, siempre esencial, de esa historia social, o
econmica, o poltica, o cultural, etc. con dicha historia global.
E igualmente falso, es oponer la historia cuantitativa, serial, de
masa y annima, supuestamente ms cientfica por cuanto ms
apoyada en el uso de las matemticas, a la historia concreta, viva y
vivida de los individuos, de las familias o de los pequeos grupos
sociales, supuestamente ms real y ms cercana de lo "cotidiano" y
de lo "verdadero". Pues la historia es a la vez historia de las masas
y de los individuos, y por ende, por ejemplo, lo mismo historia de
las curvas de poblacin generales, que de los dramas individuales
de cada familia campesina que se colapsa porque su tierra no crece,
mientras si crece la descendencia de los hijos que deben heredarla.
A s que es claro que es una falsa alternativa, optar por hacer la his-
toria de la cosmovisin de un molinero friulano, o de un obrero
vidriero itinerante de la Francia del siglo xvm de un lado, o la histo-
ria cuantitativa, sea de los precios en E uropa entre 1450 y 1750, sea
del sentimiento de descristianizacin en la Prevente del siglo xvm,
pues todas ellas son igualmente pertinentes e igualmente posi-
bles, estando adems directamente conectadas e interrelacionadas,
como nos lo han demostrado C ario G inzburg, D aniel R oche, Fer-
nand Braudel o M ichel Vovelle, entre muchos otros historiadores
crticos importantes.
Y si es verdad que la cuantificacin y la construccin de series
de todo tipo, son herramientas muy tiles para el desarrollo de la
historia, lo son al mismo ttulo que la aproximacin microhistrica
y la reconstruccin biogrfica que ya hemos mencionado. Pues los
mltiples rostros diversos de la historia, y las miles de dimen-
siones y de realidades que ella alberga, seran muy difciles de
aprehender, si nos limitramos solo a un cierto tipo de tcnica o
de mtodo, o a un solo paradigma, o modelo, o campo de inves-
tigacin historiogrfica particular. L o que no significa, ni mucho
menos, reivindicar un "eclecticismo" o un falso "ecumenismo" no
atado a ninguna "ortodoxia", ni en el plano metodolgico ni en el
plano epistemolgico, como lo ha hecho por ejemplo J acques L e
G off, para defender y justificar el proyecto de la llamada ouvelle
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R K R O J A S
Histoire o nueva historia, sino ms bien reconocer que, dada la
enorme variedad y la extraordinaria complejidad de los hechos y
fenmenos que abarca la historia, se ir haciendo necesario recu-
perar e integrar, progresivamente, a todas las lecciones, y para-
digmas, y modelos, y conceptos, y propuestas, que antes hemos
resumido brevemente, en funcin de los especficos temas y pro-
blemas histricos que cada historiador elija abordar y desarrollar,
y en funcin tambin de las fuentes disponibles, de los objetivos
de la encuesta histrica planteada, de las formas de aproximacin
que el propio objeto estudiado permita y haga posibles, y de las
especficas dimensiones o realidades que intenta atrapar o captar
el propio historiador.
Ya que lejos de ser excluyentes y alternativas, esas lecciones de
los distintos autores que, a lo largo de los ciento cincuenta aos
que ha recorrido la actual historiografa contempornea, han ido
edificando las bases de una posible historia realmente crtica, tien-
den ms bien a complementarse y a confluir de manera general, en
la medida en que todas ellas representan las herramientas todava
vigentes, y tambin los referentes todava imprescindibles, de la
construccin de esa misma historia crtica.
Puesto que si una de las exigencias de esta historia crtica, es
la de "multiplicar las miradas posibles" respecto de un hecho, o
proceso, o fenmeno histrico cualquiera, para as hacer ms com-
pleja su comprensin y su ulterior explicacin, entonces esa multi-
plicacin y complejizacin solo sern posibles si disolvemos todas
estas falsas disyuntivas, y muchas otras similares que aqu no
hemos abordado. Disolucin y superacin que nos permitir ser
capaces de ir ms all de estas estriles antinomias y elecciones,
en el camino de tratar de dar cuenta, de una manera adecuada,
sutil y complicada, de todo el conjunto de elementos que compo-
nen a esas distintas realidades histricas que nosotros pretende-
mos explicar cientficamente, en toda su tambin difcil, variada y
compleja diversidad.
ANTIMANUAL DEL MAL HISTORIADOR
Y es justamente en esta lnea que deseamos avanzar, para poder
impulsar y promover de modo mucho ms activo, el tipo de histo-
ria que hoy deseamos hacer y ensear en nuestro pas.
A l llegar al final de nuestro breve recorrido, se impone una vez
ms la pregunta de qu tipo de historia deseamos hacer, y quere-
mos ensear, en la actualidad?. Y la respuesta, despus de todo lo
anterior, parece ahora ser ms clara que al comienzo.
Pues no queremos seguir haciendo, enseando y aprendiendo
esa historia positivista, tradicional y oficial que es hoy todava
dominante en nuestro pas. Queremos, en cambio, hacer esa histo-
ria crtica, cientfica, global y dialctica cuyos perfiles hemos tra-
tado de esbozar anteriormente. Y no queremos, tampoco, seguir
haciendo microhistoras locales e irrelevantes de pequeos espa-
cios, o pueblos, o regiones, que parecen universos aislados y auto-
suficientes, y que parecen flotar en el aire sin conexin con la
historia exterior. Pero en cambio, si queremos hacer microhistorias
al estilo de la italiana, que vinculan lo local con lo general, y que
no olvidan nunca, en el estudio del caso, o del personaje, o del
tema reducido y acotado, las posibles lecciones de orden general
que provee dicho estudio microhistrico.
Y tampoco queremos seguir haciendo esas historias aburridas,
de supuestos o verdaderos grandes individuos, que deben todo a
su genio y a su singular figura, ni tampoco esas historias predomi-
nantemente polticas centradas en los gobiernos, y en los presiden-
tes, y en los lderes de los movimientos, que se olvidan tanto de las
masas populares y de las clases sociales, como de las dimensiones
econmicas, y sociales, y geogrficas, y civilizatorias de la his-
toria. L o que deseamos, por el contrario, es volver a pensar y a
hacer la historia en su totalidad, incorporando siempre a los agen-
tes colectivos y a los grupos sociales mayoritarios dentro de los
protagonistas centrales y reales del drama histrico, a la vez
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
que se consideran tambin las realidades econmicas, los fenme-
nos geogrficos, los procesos sociales, las estructuras culturales y
los elementos y las dimensiones civilizatorias de dicha totalidad
histrica.
Queremos entonces estudiar, elaborar y transmitir a los alum-
nos un nuevo tipo de historia, diferente a la actual, y simple y sen-
cillamente -simple y sencillamente!- acorde con los tiempos que
vivimos. Porque si la ciencia histrica, como cualquier ciencia en
general, no tiene felizmente nacionalidad, resulta entonces necesa-
rio y urgente que asimilemos y recuperemos globalmente todos los
desarrollos historiogrficos hoy vigentes, producidos en los dife-
rentes pases del mundo, y que por distintas vas y caminos han
ido contribuyendo a definir lo que hoy son los estudios histricos
en todo el planeta. R ecuperacin y asimilacin del legado hoy vivo
y vigente en la historiografa mundial, que a su vez debera de
impulsarnos para tratar de ir ms all de l, desarrollando nues-
tra especfica contribucin al dilogo multicultural planetario que
hoy se est construyendo, tambin, en el seno de esta historiografa
mundial.
Proponemos as, tratar de escribir y de ensear una historia
diferente, que est acorde con las nuevas realidades que vive
nuestro pas y el mundo en la actualidad. U na historia que, enton-
ces, no puede seguir siendo el relato descriptivo del pasado cons-
truido para la glorificacin del presente, sino ms bien el rescate
crtico de la memoria y de la historia, pasadas y presentes, de
las luchas, las resistencias, los olvidos y las marginaciones que ha
llevado a cabo esa misma historia descriptiva y complaciente que
hoy queremos superar.
Porque como Walter Benjamin nos lo ha recordado, "solo tiene
derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza, aquel
historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos
estarn a salvo del enemigo, si este vence...". Y es sin duda una
tarea urgente e imprescindible, para los historiadores honestos y
serios de nuestro pas, la de volver a "salvar a nuestros muertos", y
la de ayudar a pelear a nuestros vivos, manteniendo todava encen-
A N T I M A N U A L D E L M A L H I S T O R I A D O R
dida, por algn tiempo, esa "chispa de la esperanza" que, desde los
agravios del pasado, y desde los conflictos del presente, mira siem-
pre hacia el futuro, en la bsqueda de un posible mejor porvenir.
BIBLIOGRAFA ESENCIAL
DEL BUEN SEGUIDOR DE ESTE ANTIMANUAL
G A R L O G I N Z B U R G
ADORNQ, Theodor
Crtica cultural y sociedad, Ed. Ariel, Barcelona, 1969.
Tres estudios sobre Hegel, Ed. Taurus, Madrid, 1970.
La ideologa como lenguaje, Ed- Taurus, Madrid, 1971.
Dialctica negativa, Ed. Taurus, Madrid, 1975.
Terminologa Filosfica i y n, Ed. Taurus, Madrid, 1976 y 1977
Mnima Moralia, Ed. Taurus, Madrid, 1987.
Actualidad de la Filosofa, Ed. Paids, Barcelona, 1991.
Sobre Wnlter Benjamn, Ed. Ctedra, Madrid, 1995.
Introduccin a a Sociologa, Ed. Gedisa, Barcelona, 1996.
Educacin para la emancipacin, Ed. Morata, Madrid, 1998.
Epistemologa y ciencias sociales, Ed. Ctedra, Madrid, 2001.
Notas sobre la Literatura, Ed. Akal, Madrid, 2003.
ADORNO, Theodor & H ORK H EIMER, Max
Sociolgica, Ed. Taurus, Madrid, 1966.
Dialctica del iluminismo, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1969.
ACURRE ROJ AS, Carlos Antonio
"El problema de la historia en la concepcin de Marx y Engels", Revista Mexi-
cana de Sociologa, vol. X IA; nm. 4, Mxico, octubre-diciembre, 1983.
Construir la historia: entre Materialismo Histrico y Anales, Coedicin UNAM-
Universidad de San Carlos, Guatemala, 1993.
Los Anuales y la historiografa francesa, Ed. Q uinto Sol, Mxico, 19%.
Fernand Braudel y las ciencias humanas, Editorial Montesinos, Barcelona, 1996.
Braudel a Debate, Coedicin Fondo Editorial Tropykos/Fondo Editorial Bura,
Caracas, 1998.
Itinerarios de la historiografa del siglo xx, Ed. Centro de Investigaciones 'lun
Marinello', La H abana, 1999.
La Escuela de los Annales. Ayer, hoy, maana, Ed. Montesinos, Barcelona, 1999.
Breves Ensayos Crticos, Ed. Universidad Michoacana, Morelia, 2000.
Ensayos Braudelianos, Prohistoria & Manuel Surez Editor, Rosario, 2000.
17H
129
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
Amrica Latina. Historia y Presente, E d. J itanjfora, Morelia, 2001.
Pensamiento historiogrfico e historiografa del siglo xx, E d. Manuel S urez E ditor,
R osario, 2002.
Corrientes, temas y autores de la Historiografa del siglo xx, E d. U niversidad
J urez A utnoma deT abasco, Villahermosa, 2002.
Historia de la microhistoria Italiana, E d. Prohistoria, Rosario, 2003.
ImmanuelWallerstein. Crtica del sistema-mundo capitalista, E d.E ra, Mxico, 2003.
Mitos y olvidos en la historia oficial de Mxico, E d. Quinto Sol, Mxico, 2003.
Para comprender el mundo actual. Una gramtica de larga duracin, E d. Centro de
I nvestigaciones 'J uan Marinello', L a Habana, 2003.
A N D E R S O N , Benedict
Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusin del nacionalismo,
E d. Fondo de C ultura E conmica, Mxico 1993.
A N D E R S O N , Perry
Consideraciones sobre el marxismo occidental, E ditorial S iglo xxi, Madrid, 1978.
El Estado Absolutista, E d. Siglo xxi, Madrid, 1979.
Transiciones de la Antigedad al feudalismo, E d. S iglo xxi , Madrid, 1980.
Teora, poltica e historia. Un debate con E. P. Thompson, E d. Siglo xxi, Madrid, 1985.
Tras las huellas del materialismo histrico, E ditorial S iglo xxi, Madrid, 1986.
Campos de batalla, E d. A nagrama, Barcelona, 1998.
A R I E S , Philippe
El hombre ante la muerte, E d. T aurus, Madrid, 1983.
A R R I G HI , G iovanni
El largo siglo veinte. E ditorial A kal, Madrid, 1999.
A R R I G HI , G iovanni & SILVE R, Beverly
Caos y orden en el sistema-mundo moderno, E d. A ka, Madrid, 2001.
BA R R I E R A , D aro G .
"Las babas de la microhistoria. D el mundo seguro al universo de lo posible",
en Prohistoria, m, 3,1999.
"N otas sobre la nouuee histoire", en Anuario de la Escuela de Historia, nm. 17,
Rosario, 1995 -1996.
(C oordinador) Ensayos sobre Microhistoria, E d. J itanjfora, Morelia, 2002.
BA R T R A , Roger
/ salvaje en el espejo, C oedicin E ditorial E ra/U N A M, Mxico, 1992.
El salvaje artificial, C oedicin E ditorial E ra/U N A M, Mxico, 1997.
BA J T I N , Mijail
Problemas de la potica de Dostoievsky, E d. Fondo de C ultura E conmica,
Mxico, 1986.
La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Franjis
Rabelais, E d. A lianza editorial, Mxico, 1990.
El mtodo formal en los estudios literarios, E d. A lianza editorial, Madrid, 1994.
Hacia una filosofa del acto tico, E d. Anthropos, Barcelona, 1997.
Yo tambin soy, E d. T aurus, Mxico, 2000.
A N T I MA N U A L D E L MA L HI S T O R I A D O R
BE N J A M N , Walter
Haschisch, E d. T aurus, Madrid, 1974.
Sobre el programa de la filosofa futura y otros ensayos, E d. Planeta - D e A gostini,
Mxico, 1986.
El concepto de crtica de arte en el Romanticismo alemn, E d. Pennsula, Barce-
lona, 1988.
Diario de Mosc, E d. T aurus, Madrid, 1988.
Escritos, E d. N ueva Visin, Buenos A ires, 1989.
El origen del drama barroco alemn, E d. Taurus, Madrid, 1990.
Cuadros de un Pensamiento, E d. I mago Mundi, Buenos A ires, 1992.
La metafsica de la juventud, E d. Paids, Barcelona, 1993.
La dialctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia, E d. L O M - U niversidad
A rcis, S antiago de C hile, 1996.
D os ensayos sobre Goethe, E d. G edisa, Barcelona, 1996.
Escritos autobiogrficos, E d. A lianza editorial, Madrid, 1996.
Historias y Relatos, E d. Pennsula, Barcelona, 1997.
Correspondencia Theodor Adorno - Walter Benjamn. 1928 - 1940, E d. T rotta,
Madrid, 1998.
Iluminaciones, vols. i, u, ni, w, E d. T aurus, Madrid, 1998.
La obra de arte en la poca de su reproductibilidad tcnica, (I ntroduccin de
Bolvar E cheverra), E d. I taca, Mxico, 2003.
BE R R , Henri
La sntesis en historia, E d. U T E HA , Mxico, 1961.
BLOCH, E tienne
Marc Bloch. El historiador en su laboratorio, E d. U niversidad J urez A utnoma
de Tabasco, Villahermosa, 2003.
BLOCH, Marc
Introduccin a la historia, E d. FCE , Mxico, 1952.
La historia rural francesa, E d. C ritica-G rij albo, Barcelona, 1978.
La sociedad feudal, E d. U T E HA , Mxico, 1979.
Los reyes taumaturgos, E ditorial Fondo de C ultura E conmica, Mxico, 1988.
Historia e historiadores, E ditorial A kal, Madrid, 1999.
Apologa para la historia o el oficio de historiador, C oedicin FCE - I N A H, Mxico, 1996.
La tierra y el campesino, E d. C rtica, Barcelona, 2002.
La extraa derrota, E d. C rtica, Barcelona, 2003.
"Como y porque trabaja un historiador "en el libro More Bloch. El historiador en su labo-
ratorio, E d. U niversidad J urez A utnoma de Tabasco, Villahermosa, 2003.
BR A U D E L , Fernand
El Mediterrneo y el mundo mediterrneo en la poca de Felipe u, E ditorial FCE ,
Mxico, 1953.
La historia y las ciencias sociales, A lianza E ditorial, Madrid, 1968.
Las civilizaciones actuales, E d. Tecnos, Madrid, 1978.
La dinmica del capitalismo, E d. Fondo de C ultura E conmica, Mxico, 1986.
C A R L O S A N T O N I O A C U T R R E R O J A S
Civilizacin material, economa y capitalismo. Siglos xv-xviu (3 vols.), A lianza
E ditorial, Madrid, 1985.
La Identidad de Francia, 3 Vols., E d. Gedisa, Barcelona, 1993.
El Mediterrneo. El Espacio y la Historia, E ditorial F C E , Mxico, 1989.
La ltima leccin de Fernand Braudel, E ditorial F C E , Mxico, 1989.
Escritos sobre Historia, E ditorial F C E , Mxico, 1991.
Escritos sobre a Historia, A lianza U niversidad, Madrid, 1991.
En torno al Mediterrneo, E ditorial Paids, Barcelona, 1997.
Memorias del Mediterrneo, E d. C tedra, Madrid, 1998.
Las ambiciones de a Historia, d. C rtica, Barcelona, 2002.
BU R GA , Manuel
"L os A nnales y la historiografa peruana 1960 - 1990: mitos y realidades" en
revista Eslabones, nm. 7, Mxico, 1994.
BU R K E , Peter
La cultura popular en la Europa Moderna, A lianza E ditorial, Madrid, 1991.
Historia y Teora Social, E d. I nstituto Mora, Mxico, 1997.
Formas de hacer historia, E d. A lianza, Madrid, 1993.
C A R DO S O , C iro F lammarion y VA I N F A S , R onaldo
Dominios da Historia, E d. C ampus, R o de J aneiro, 1999.
C I F U E N T E S , E deliberto
"L os A nnales y la historiografa centroamericana" en revista Eslabones, nm.
7, Mxico, 1994.
Economa y Sociedad en el siglo xix. Los impactos de a globalizacin, E d. U niversi-
dad de S an C arlos, Guatemala, 1998.
La aventura de investigar: El plan y la tesis, E d. Magna Terra, Guatemala, 2003.
C O N T R A H I S T O R I A S , L a otra mirada de C lo (revista)
Dossier: La Microhistoria Italiana, nm. 1, sep. de 2003.
Dossier: La Escuda de los Annales, nm. 2, mzo. de 2004.
Dossier: Historiografa Mundial, nm. 3, sep. de 2004.
C H A R T I E R , R oger
/ mundo como representacin, E ditorial Gedisa, Barcelona, 1992.
L ibros, lecturas y lectores en a edad moderna, A lianza editorial, Madrid, 1993.
Sociedad y escritura en la edad moderna, E d. I nstituto Mora, Mxico, 1995.
C H E S N A U X , J ean
Hacemos tabla rasa del pasado?, E ditorial S iglo xxi, Mxico, 1977.
D A R N T O N , R obert
La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, E di-
torial F C E , Mxico, 1987
DE C E R TE A U , Michel
La escritura de la historia, E d. Universidad Iberoamericana, Mxico, 1993.
Historia y Psicoanlisis. E dicin de la Universidad Iberoamericana, Mxico,
1995.
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
DE VO TO , F ernando
Entre Taine y Braudel. Itinerarios de Historiografa contempornea, E d. Biblos,
Buenos A ires, 1992.
D I L T H E Y , Wilhelm
El mundo histrico, E d. F ondo de C ult ura E conmica, Mxico, 1944.
DO S S E , F ranc.ois
La historia en migajas, Valencia, 1988.
Historia del estructuralismo, (2 vols.), E d. A kal, Madrid, 2004.
D U BY , Georges
Economa rural y vida campesina en el occidente medieval, E d. Pennsula, Barce-
lona, 1973.
Guerreros y campesinos. (500-1200), E ditorial S iglo xxi, Madrid, 1979.
Hombres y estructuras de la Edad Media, E ditorial S iglo xxi, Madrid, 1980.
L os tres rdenes o lo imaginario del feudalismo, E d. Petrel, Barcelona, 1980.
E C H E VE R R A , Bolvar
El discurso crtico de Marx, E ditorial E ra, Mxico, 1986.
Las ilusiones de la modernidad. C oedicin E l E quilibrista/U N A M, Mxico, 1995.
La modernidad de lo barroco, E d. E ra, Mxico, 1998.
Valor de uso y utopa, E d. S iglo xxi, Mxico, 1998.
Definicin de la cultura, E d. I taca/U N A M, Mxico, 2001.
E L IA S , N orbert
La Sociedad Cortesana, E d. F C E , Mxico, 1982.
Sociologa fundamental, E d. Gedisa, Barcelona, 1982.
El proceso de la Civilizacin, E d. F C E , Mxico, 1987.
Sobre el tiempo, E d. F ondo de C ultura E conmica, Madrid, 1989.
Mozart. Sociologa de un genio, E d. Pennsula, Barcelona, 1991.
Deporte y ocio en el proceso de la civilizacin, E d. F ondo de C ultura E conmica,
Mxico, 1992.
La civilizacin de los padres y otros ensayos, E d. N orma, Bogot, 1998.
L os Alemanes, E d. I nstituto Mora, Mxico, 1999.
E NGE L S , F riedrich
Anti-Dhring, E d. Grijalbo, Mxico, 1968.
Obras escogidas de Marx y Engels, (3 vols.) E d. Progreso, Mosc, 1969.
Las guerras campesinas en Alemania, E d. Grijalbo, Mxico, 1970.
Principios del comunismo, E d. Progreso, Mosc, 1970.
La cuestin nacional y la formacin de los Estados, E diciones de Pasado y Pre-
sente, Mxico, 1980.
El origen de a familia, la propiedad privada y el Estado, E d. Progreso, Mosc, s.f.
Estudio sobre la historia del cristianismo primitivo, E d. Quinto S ol, Mxico, s.f.
Contribucin al problema de la vivienda, Ediciones en Lenguas Extranjeras,
Mosc, s.f.
C A R L O S A N T O N I O A U U I R R R O J A S
F E B V R E , L ucien
La tierra y la evolucin humana, introduccin geogrfica a a historia, E d. Cer-
vantes, B arcelona, 1925.
El problema de la incredulidad en el siglo xvi. La religin de Rabelais, E d. U T E H A ,
Mxico, 1959.
Combates por la historia, E d. A riel, Barcelona, 1970.
Martn Latero. Un destino, E ditorial F CE , Mxico, 1975.
Lucien Febvre. Combates por e! socialismo, E dicin de la U niversidad de Deusto,
B ilbao, 1994.
Honor y Patria, E d. S iglo xxi, Mxico, 1999.
Europa. Gnesis de una civilizacin, E d. C rtica, B arcelona, 2001.
El Rin, Ed. S iglo xxi, Mxico, 2004.
F E R R Q Marc
C omo se cuenta la historia a los nios en e! mundo entero. E ditorial F CE , Mxico, 1990.
La colonizacin. Una historia global, E d. S iglo xxi, Mxico, 2000.
F O N S E C A , E lizabeth (coordinadora)
Historia. Teora y mtodo, E ditorial U niversidad C entroamericana, S an J os, 1989.
F O N T A N A , J osep
Historia. Anlisis del pasado y proyecto social, E d. C rtica-Grijalbo, B arcelona,
1982.
La historia despus del fin de la historia, E d. C rtica, B arcelona, 1992.
La historia de os hombres: el siglo xx, E d. C rtica, B arcelona, 2003.
Para que sirve la historia en un tiempo de crisis?, E d. Pensamiento C rtico,
B ogot, 2003.
F O U C A U L T , Michel
El Nacimiento de la Clnica, E d. S iglo xxi, Mxico, 1983.
Las palabras y las cosas, E d. Planeta, B arcelona, 1984.
Vigilar y castigar, E ditorial S iglo xxi, Mxico, 1976.
La arqueologa del saber, E d. S iglo xxi, Mxico, 1985.
Historia de la locura en la poca clsica. E ditorial F ondo de C ultura E conmica,
Mxico, 1986.
Historia de a sexualidad i. La voluntad de saber, E d. S iglo xxi, Mxico, 1977.
La verdad y las formas jurdicas, E d. Gedisa, B arcelona, 1992.
Microfisica del Poder, E d. L a Piqueta, Madrid, 1979.
/ discurso del poder, E d. F olios, B uenos A ires, 1983.
La vida de los hombres infames, E d. C aronte / N ordan, Montevideo, 1993.
Genealoga del racismo, E d. C aronte / N ordan, Montevideo, 1993.
Las redes del poder, E d. A lmagesto, B uenos A ires, 1993.
O bras esenciales i, u y ni, (3 vols.), E d. Paids, B arcelona, 1999.
Defender la sociedad, E d. F ondo de C ultura E conmica, Mxico, 2000.
GA DA ME R , H ans-Georg
/ problema de la conciencia histrica, E d. Tecnos, Madrid, 2000.
A N T I MA N U A L DE L MA L H I S T O R I A DO R
GA R C ! A C R C E L , R icardo
Historia de Catalua. Siglos xvi - xvn, (2 vols.), E d. A riel, B arcelona, 1985.
La leyenda negra. Historia y opinin, A lianza editorial, Madrid, 1992.
GAY , Peter
La experiencia burguesa: de Victoria a Freud, E d. F ondo de C ultura E conmica,
Mxico, 1997.
GE E R T Z , C lif f ord
Conocimiento local, E d. Paids, B arcelona, 1994.
La interpretacin de las culturas, E d. Gedisa, B arcelona, 1995.
El antroplogo como autor, E d. Paids, B arcelona, 1997.
Reflexiones antropolgicas sobre temas filosficos, E d. Paids, B arcelona, 2002.
GI N Z B U R G, C ario
El queso y los gusanos, E d. Muchnick, B arcelona, 1981.
Pesquisa sobre Piero, E d. Muchnik, B arcelona, 1984.
Historia Nocturna, E ditorial Muchnick, B arcelona, 1991.
El juez y el historiador, E d. Muchnik, B arcelona, 1993.
Mitos, Emblemas, Indicios. Morfologa e Historia, E ditorial Gedisa, B arcelona,
1994.
"Microhistoria: dos o tres cosas que s de ella" en Entrepasados, nm. 8,
B uenos A ires, 1995.
Ojazos de madera, E d. Pennsula, Madrid, 2000.
Ninguna Isla es una Isla, E d. U niversidad J urez A utnoma de Tabasco, V illa-
hermosa, 2003.
Tentativas, E d. Prohistoria, R osario, 2004.
GR E N DI , E duardo
Formas de mercado: el anlisis histrico, E d. O ikos-T au, B arcelona, 1992.
"R epensar la microhistoria?" en Entrepasados, nm . 10, B uenos A ires, 19%.
GU H A , R anahit
Las voces de la historia y otros estudios subalternos, E d. C rtica, B arcelona, 2002.
La historia en el trmino de la historia universal, E d. C rtica, B arcelona, 2003.
GU R I E V I C H , A arn
L as categoras de la cultura medieval, E d. T aurus, Madrid, 1990.
L os orgenes del individualismo europeo, E d. C rtica, B arcelona, 1997.
H E GE L , G. W. F .
Lecciones sobre la filosofa de la historia universal, E d. R evista de O ccidente,
Madrid, 1974.
H E L L E R , A gnes
Teora de la historia, E d. F ontamara, B arcelona, 1982.
H E R N N DE Z S A N DO I C A , E lena
L os caminos de la historia. Cuestiones de historiografa y de mtodo, E d. Sntesis,
Madrid, 1995.
H E S PA N H A , A ntonio Manuel
Vsperas del Leviatn. Instituciones y poder poltico. Portugal -siglo xvn., E d.
T aurus, Madrid, 1990.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
La Gracia del Derecho. Economa de la Cultura en la Edad Moderna, E d. C entro de
E studios C onstitucionales, Madrid, 1993.
H O B S B A W M, E ric
Rebeldes Primitivos, E d. A riel, B arcelona, 1968.
L as revoluciones burguesas, E d. G uadarrama, Madrid, 1974.
Bandidos, E d. A riel, B arcelona, 1976.
Industria e imperio, E d. A riel, B arcelona, 1977.
La era del capitalismo, E d. L abor, B arcelona, 1977.
Revolucin Industrial y revuelta agraria. El capitn Swing, E d. S iglo x x i, Madrid,
1978.
Revolucionarios. Ensayos Contemporneos, E d. A riel, B arcelona, 1978.
Trabajadores. Estudios de historia de la dase obrera, E d. C ritica, B arcelona, 1979.
/ mundo del trabajo. Estudios histricos sobre la formacin y evolucin de a clase
obrera, E d. C rtica, B arcelona, 1987.
La era del Imperio, E d. L abor, B arcelona, 1990.
Naciones y nacionalismo desde 1780, E d. C rtica, B arcelona, 1991.
L os ecos de la Marsellesa, E d. C rtica, B arcelona, 1992.
Historia del siglo xx. E ditorial C rtica, B arcelona, 19%.
Sobre a historia, E d. C rtica, B arcelona, 1998.
H oR KH E I ME R , N3X
Crtica de la razn instrumental, E d. S ur, B uenos A ires, 1969.
Teora crtica, E d. A morrortu, B uenos A ires, 1974.
Historia, Metafsica y escepticismo, E d. A lianza editorial, Madrid, 1982.
Ocaso, E d. A nthropos, B arcelona, 1986.
Materialismo, metafsica y moral, E d. Tecnos, Madrid, 1999.
Anhelo de justicia. Teora crtica y religin, E d. T rotta, Madrid, 2000.
Teora tradicional y teora crtica, E d. Paids, B arcelona, 2000.
IG G E R S , G eorg
La ciencia histrica en el siglo xx, E d. I dea B ooks, B arcelona, 1998.
KA Y E , H arvey J .
L os historiadores marxistas britnicos, E d. Prensas U niversitarias de Zaragoza,
Zaragoza, 1989.
KO C KA , J rgen
Historia social. Concepto, Desarrollo, Problemas, E d. A lf a, B arcelona, 1989.
Historia social y conciencia histrica, E d. Marcial Pons, Madrid, 2002.
KO S E L L E C K, R einhart
Futuro pasado, E d. Paids, B arcelona, 1993.
L os estratos del tiempo: estudios sobre la historia, E d. Paids, B arcelona, 2001.
Aceleracin, prognosis y secularizacin, E d. Pre-tex tos, Valencia, 2003.
KO S E L L E C K, R einhart & G A D A ME R , H ans-G eorg
Historia y Hermenutica, E d. Paids, B arcelona, 1997.
KU L A , W itold
Problemas y mtodos de la historia econmica, E d. Pennsula, B arcelona, 1977.
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
Teora econmica del sistema feudal, E ditorial S iglo x x i, Mxico, 1979.
Las medidas y los hombres. E ditorial S iglo x x i, Mxico, 1980.
L A B R O U S S E , E rnest
Fluctuaciones econmicas e historia social, E d. Tecnos, Madrid, 1962.
L A NG L O IS , C. V. (& C. SE IG NOB OS)
Introduccin a los estudios histricos, E d. L a Plyade, B uenos A ires, 1972.
L E F E B VR E , G eorges
El gran pnico de 2789, E ditorial Paids, B arcelona, 1986.
L E G O F F , J acques
La Civilizacin del Occidente Medieval, E d. J uventud, B arcelona, 1964.
La baja edad media, E d. S iglo x x i, Mxico, 1985.
El nacimiento del purgatorio, E ditorial T aurus, Madrid, 1981.
Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval. E ditorial T aurus, Madrid, 1983.
L o maravilloso y o cotidiano en el Occidente Medieval, E d. G edisa, B arcelona, 1985.
Pensar la historia, E d. Paids, B uenos A ires, 1991.
El Orden de la memoria, E d. Paids, B uenos A ires, 1991.
L E G O F F , J acques y N O R A , F ierre, directores
Hacer la Historia, 3 volmenes, E d. L aia, B arcelona, 1978.
L E PE TIT, B ernard
"Proposiciones para una prctica restringida de la interdisciplina", ztapa-
lapa, nm. 26, Mxico, 1992.
"L a larga duracin en la actualidad" en Segundas Jornadas Braudelianas,
E dicin del I nstituto Mora, Mxico, 1995.
"Los Annales, hoy", Revista Iztapalapa, nm. 36, Mxico, 1995.
Las ciudades en a Francia moderna. Siglos xv-xvm. E dicin del I nstituto Mora,
Mxico, 1996.
L E R O Y L A D U R I E , E mmanuel
Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, E d. T aurus, Madrid, 1981.
Entre historiadores, E d. F ondo de C ultura E conmica, Mxico, 1989.
Historia del clima desde el ao mil, E d. F ondo de C ultura E conmica, Mxico,
1991.
/ carnaval de Romans, E d. I nstituto Mora, Mxico, 1994.
L E VI , G iovanni
La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamonts del siglo xvn. E d.
Nerea, Madrid, 1990.
Sobre microhistoria, E d. B iblos, B uenos A ires, 1993.
"L a microhistoria italiana" (E ntrevista) en La Jornada Semanal, nm. 283,
Mxico, noviembre de 1994.
"L os peligros del geertzismo" en Luz y contraluz de una historia antropolgica,
E d. B iblos, B uenos A ires, 1995.
"E ntrevista a G iovanni L evi" en Contrahistorias, nm. 1, Mxico, 2003.
"U n problema de escala" en Contrahistorias, nm. 2, Mxico, 2004.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
L V I - S T R A U S S , Claude
El pensamiento salvaje, Ed. Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 1964.
Las estructuras elementales del parentesco, Ed. Planeta, Barcelona, 1993.
Antropologa Estructural, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1968.
LLOY D , Geoffrey
L as mentalidades y su desenmascaramiento, Editorial Siglo x x i , Madri d, 1996.
MA L E R BA , Jurandir (coordinador)
A velha historia. Teora, mtodo e historiografa, Editorial Papirus, Sao Paulo, 1996.
MA R X , Karl
Manuscritos econmico-filosficos de 1844, Escritos econmicos varios, Ed. Gri-
jalbo, Mxico, 1962.
Crtica de la filosofa del Estado, E d. G ri j albo, Mxico, 1970.
El Capital , Libro i. Captulo vi Indito, E d. S ignos, Buenos A i res, 1971.
Elementos fundamentales para la crtica de la economa poltica. Grundrisse. Edito-
rial Siglo xxi , Mxico, 1971-76.
Historia critica de las teoras de la plusvala, E d. C artago, Buenos A i res, 1974.
/ Capital. Crtica de la economa poltica, 8 vols. E di tori al S iglo x x i , Mx i co,
1975-1981.
Cuadernos de Pars, E d. E ra, Mxico, 1978.
J 1 8 Brumario de Luis Bonaparte, Ediciones en L enguas E x tranj eras, Pekn, 1978.
Miseria de la Filosofa, Editorial Siglo x x i , Mxico, 1978.
Crtica del Programa de Gotha, E di ci ones en Lenguas E x tranj eras, Pekn, 1978.
La guerra civil en Francia, E di ci ones en L enguas E x tranjeras, Pekn, 1978.
La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, Ediciones en Lenguas Extranjeras,
Pekn, 1980.
Contribucin a la crtica de la economa poltica, Editorial Siglo xxi, Mxico, 1980.
Revelaciones sobre la historia diplomtica secreta en el siglo xvui, Ediciones de
Pasado y Presente, Mxico, 1980.
El porvenir de la comuna rural rusa, E diciones de Pasado y Presente, Mxico, 1980.
Notas marginal es al "Tratado de Economa Poltica" de Adolph Wagner, Ediciones
de Pasado y Presente, Mxico, 1982.
La crtica moralizante y la moral crtica, E d. D omes, Mxico, 1982.
Progreso tcnico y desarrollo capitalista, Ediciones de Pasado y Presente, Mxico,
1982.
Cuaderno tecnolgico-histrico (extractos de lectura B56, Londres 1851), E d. U ni -
versi dad A utnoma de Puebla, Puebla, 1984.
Trabajo asalariado y capital, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Mosc, s.f.
(& Friedrich E NG E L S )
La guerra civil en los Estados Unidos, Ed. Lautaro, Buenos Aires, 1946.
La sagrada familia, Editorial Grijalbo, Mxico, 1967.
Manifiesto del Partido Comunista, E d. Progreso, Mosc, 1970.
La ideologa alemana, Ed. Pueblos U nidos, Buenos A ires, 1973.
Correspondencia, 2 vols., Ed. Rojo, Bogot, 1973.
A N T I MA N U A L D E L MA L H I S T O R I A D O R
La revolucin en Espaa, Ed. Progreso, Mosc, 1974.
Imperio y Colonia. Escritos sobre Manda, Ediciones de Pasado y Presente,
Mxico, 1979.
La cuestin nacional y la formacin de los E stados, Ediciones de Pasado y Pre-
sente, Mxico, 1980.
Correspondencia con N. Danielson, Editorial Siglo x x i , Mxico, 1981.
MA S T R O G R E G O R I , Massimo
/ manuscrito interrumpido de Marc Bloch. Apologa para la historia o el oficio de
historiador, Editorial F CE , Mxico, 1998.
MO MI G L I A N O , Arnaldo
Gnesis y desarrollo de la biografa en Grecia, Editorial F C E , Mxico, 1986.
De paganos, judos y cristianos, E d. Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 1992.
Ensayos de historiografa antigua y moderna, Ed. Fondo de Cultura Econmica,
Mxico, 1993.
"L a hi stori a: entre la medi ci na y la retri ca" en el li bro Certidumbres e incer-
tidumbres de la historia, Ed. Norma, Bogot, 1997.
PA S A MA R , Gonzalo
La Historia Contempornea. Aspectos Tericos e Historiogrficos, E d. Sntesis,
Madri d, 2000.
PI R E N N E , H enri
"Qu es lo que los historiadores estamos tratando de hacer?", en revista E sl a-
bones, nm. 7, Mxico, 1994.
Historia social y econmica de a Edad Media, E di tori al F CE , Mxico, 1941.
Mahoma y Carlomagno, Alianza Editorial, Madrid, 1978.
Las ciudades de l a Edad Media, Alianza Editorial, Madrid, 1980.
Historia de Europa, Editorial F CE , Mxico, 1981.
PL E J A N O \ Jorge
El papel del individuo en la historia, Ed. Roca, Mxico, 1978.
PR I G O G I N E , Ilya
El fin de las certidumbres, E d. A ndrs Bello, Santiago de Chile, 19%.
(& S T E N C E R S , Isabelle)
La nueva alianza. Metamorfosis en la ciencia, E d. A li anza editorial, Madri d, 1997.
Tan solo una Ilusin? Una exploracin del caos ai orden, E d. Tusquets, Barcelona,
1997.
El nacimiento del tiempo, Ed. Tusquets, Barcelona, 1998.
R I C O E U R , Paul
S mismo como otro, Ed. Siglo xxi, Mxico, 1996.
Tiempo y narracin, 3 V ol. E d. S i glo x x i , Mxico, 2000.
S A ID , E dward
Orientalismo, E d. L i bertari as, Madri d, 1990.
S A MU E L , R aphael
(E ditor) Historia popular y teora socialista, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
C A R L O S A N T O N I O A G U I R R E R O J A S
"Desprofesionalizar la historia" en el libro La historia ora!, E d. C entro E dit or
de A mrica L atina, Buenos A ires, 1991.
"L a lectura de los signos" en Historia Contempornea, nm. 7, Bilbao, 1992.
"Veinticinco aos de talleres de historia en G ran Bretaa" en revista Taller
d'historia, nm. 4, Valencia, 1994.
S A R T R E , J ean-Paul
Crtica de la razn dialctica, E d. L osada, Buenos A ires, 1970.
S T E DM A N J O N E S , G areth
Lenguajes de Clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa, E d. S iglo
x x i, M adrid, 1989.
THO M PS O N, E dward P.
Miseria de la Teora, E d. C rtica, Barcelona, 1981.
Opcin Cero, E d. C rtica, Barcelona, 1983.
Tradicin, revuelta y conciencia de clase, E d. C rtica, Barcelona, 1984.
La guerra de las galaxias, E d. C rtica, Barcelona, 1986.
La formacin de la clase obrera en Inglaterra, E d. C rtica, Barcelona, 1989 (2 vols.).
'A lgunas observaciones sobre clase y 'falsa conciencia'", en Historia Social,
nm. 10, primavera-verano, 1991.
Historia social y antropologa, E d. I nstituto M ora, M xico, 1994.
"L as peculiaridades de lo ingls" en Historia Social, nm. 18, Valencia, 1994.
Costumbres en comn, E d. C rtica, Barcelona, 1995.
Agenda para una historia radical, E d. C rtica, Barcelona, 2001.
Thompson. Obra esencial, E d. C rtica, Barcelona, 2002.
TO DO R O V, T zvetan
Las morales de la historia, Ed. Paids, Barcelona, 1993.
T O Y N BE E , Arnold J .
Estudio de la Historia, E d. Planeta-A gostini, M xico, 1984.
VA R I O S A utores
Pasados Poscoloniales, E d. C olegio de M xico, M xico, 1999.
Debates Poscoloniales. Una introduccin a los estudios de la Subalternidad,
C oedicin E d. H istorias - E d. A ruwiyiri - S E PH I S , L a Paz, 1997.
V Z Q U E Z G A R C A , Francisco
Estudios de teora y metodologa del saber histrico, E d. de la U niversidad de
C diz, C diz, 1989.
Foucauit i/ los historiadores, E d. U niversidad de C diz, C diz, 1987.
Foucault o la historia como crtica de la razn, E ditorial M ontesinos, Barcelona,
1995.
Fierre Bourdieu. La sociologa como crtica de la razn, E d. M ontesinos, Barce-
lona, 2002.
VE Y N E , Paul
Como se escribe a historia, E d. A lianza E ditorial, M adrid, 1983.
VI L A R , Pierre
Catalua en la Espaa moderna, 3 vols., E d. C rtica-G rijalbo, Barcelona, 1978-1988.
A N T I M A N U A L DE L M A L H I S T O R I A DO R
Crecimiento y desarrollo, E d. A riel, Barcelona, 1980.
Economa, Derecho, Historia, E d. A riel, Barcelona, 1983.
W A L L E R S T E I N , I mmanuel
El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orgenes de la economa-
mundo europea en el siglo xvi, E ditorial S iglo x x i, M xico, 1979.
El moderno sistema mundial u. E! mercantilismo y la consolidacin de la economta-
mundo europea 1600-1750, E ditorial S iglo x x i, M xico, 1984.
/ capitalismo histrico, E d. S iglo x x i, M adrid, 1988.
Despus del liberalismo, E ditorial S iglo x x i, M xico, 1996.
Abrir las ciencias sociales (Informe de la Comisin Gulbenkian), E ditorial S iglo x x i,
M xico, 1996.
El futuro de la civilizacin capitalista, E ditorial I caria, Barcelona, 1997.
El moderno sistema mundial u. La segunda era de gran expansin de la economa-
mundo capitalista. 1730 - 1850, E d. S iglo x x i, M xico, 1998.
mpensar las ciencias sociales, E d. S iglo x x i, M xico, 1998.
Utopstica o as opciones histricas del siglo xxi, E d. S iglo x x i, M xico, 1998.
El legado de la sociologa, la promesa de la ciencia social, E d. N ueva S ociedad,
C aracas, 1999.
Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido, E d. S iglo x x i, M xico,
2001.
Un mundo incierto, E d. L ibros del Z orzal, Buenos A ires, 2002.
La esperanza venci al miedo, E d. M ovimiento R az, L ima, 2004.
Capitalismo histrico jy movimientos antisisttnicos, E d. A kal, M adrid, 2004.
(& BA L I BA R , E tienne) Raza, nacin y clase, E d. lpala, M adrid, 1991.
{& A R R I G H I , G iovanni & H O PK I N S , T erence)
Movimientos Antisistmicos, E d. A kal, M adrid, 1999.
W M I T E , H yden
Metahistoria. La imaginacin histrica en la Europa del siglo x;x, E ditorial FCE ,
M xico, 1992.
Z E M O N DA VIS , N atalio
"L as formas de la historia social", en Historia Social, nm. 10, 1991.
Sociedad y cultura en la Francia moderna, E d. C rtica, Barcelona, 1993.
Antimanual del mal historiador o cmo hacer una buena
historia crtica, se termin de imprimir en el mes de
octubre de 2005, en los talleres de Jimnez Editores
e Impresores, S. A. de C. V., en 2 Callejn de Lago
Mayor N" 53 Col. Anhuac. 11320 Mxico, D. F. E-mail:
jmenez_edit@att.net.mx o jimenezedit@ya hoo.com.mx.
Se tiraron 2000 ejemplares, ms sobrantes para reposicin.
También podría gustarte
- Evaluar Con El Corazón by Miguel Ángel Santos GuerraDocumento36 páginasEvaluar Con El Corazón by Miguel Ángel Santos Guerradanielavilugron100% (6)
- El Cielo Como Plenitud de Intimidad Con DiosDocumento2 páginasEl Cielo Como Plenitud de Intimidad Con DiosMario Diamante FactorAún no hay calificaciones
- 003-6b-Historia-Práctico-Unidad 4-Ambientes Frio, Lluvioso, Patagónico, PolarDocumento5 páginas003-6b-Historia-Práctico-Unidad 4-Ambientes Frio, Lluvioso, Patagónico, PolardanielavilugronAún no hay calificaciones
- Norte Centro Sur: Guía Práctica 5° Básico Historia. Unidad 1 "La Diversidad Geográfica de Chile"Documento6 páginasNorte Centro Sur: Guía Práctica 5° Básico Historia. Unidad 1 "La Diversidad Geográfica de Chile"danielavilugronAún no hay calificaciones
- Documento StalinDocumento4 páginasDocumento StalindanielavilugronAún no hay calificaciones
- 001-6b-Historia-Práctico-Unidad 4-Ambientes Costero, Andino, MediterráneoDocumento4 páginas001-6b-Historia-Práctico-Unidad 4-Ambientes Costero, Andino, MediterráneodanielavilugronAún no hay calificaciones
- 002-6b-Historia-Práctico-Unidad 4-Ambientes Naturales, Desértico, AltiplánicoDocumento4 páginas002-6b-Historia-Práctico-Unidad 4-Ambientes Naturales, Desértico, AltiplánicodanielavilugronAún no hay calificaciones
- Preguntas IIGMDocumento3 páginasPreguntas IIGMdanielavilugronAún no hay calificaciones
- SEMANARIO de Unidades DE QUINTOS 2021Documento50 páginasSEMANARIO de Unidades DE QUINTOS 2021danielavilugronAún no hay calificaciones
- PREU - Clase 3 Historia PRESUM La Idea de Progreso IndefinidoDocumento40 páginasPREU - Clase 3 Historia PRESUM La Idea de Progreso IndefinidodanielavilugronAún no hay calificaciones
- MindfulnessDocumento15 páginasMindfulnessdanielavilugron100% (1)
- Tabla Especificaciones PAESDocumento1 páginaTabla Especificaciones PAESdanielavilugronAún no hay calificaciones
- Practicum y Trabajo Fin de Master 2019Documento3 páginasPracticum y Trabajo Fin de Master 2019danielavilugronAún no hay calificaciones
- KpsiDocumento1 páginaKpsidanielavilugronAún no hay calificaciones
- Prueba EscritaDocumento4 páginasPrueba EscritadanielavilugronAún no hay calificaciones
- Confía en Lo Que Dios Te Ha DichoDocumento21 páginasConfía en Lo Que Dios Te Ha Dichocentrocristianocielosabiertos1160Aún no hay calificaciones
- Catequesis - La Pascua y El Tiempo PascualDocumento6 páginasCatequesis - La Pascua y El Tiempo PascualVictorina VazquezAún no hay calificaciones
- Iusnaturalismo, Iuspositivismo y RealismoDocumento10 páginasIusnaturalismo, Iuspositivismo y RealismoPável Zugaide PimentelAún no hay calificaciones
- La Creatividad Como Facultad HumanaDocumento1 páginaLa Creatividad Como Facultad Humanaleni guerraAún no hay calificaciones
- DesmitificandoDocumento5 páginasDesmitificandoMimi MerakiAún no hay calificaciones
- Allport Cuestionario Primera y Segunda ParteDocumento6 páginasAllport Cuestionario Primera y Segunda PartekrisstianmAún no hay calificaciones
- Mitología JaponesaDocumento19 páginasMitología JaponesaMichel Amir Madrigal TorresAún no hay calificaciones
- Lista de Los Papas San MalaquiasDocumento3 páginasLista de Los Papas San Malaquiasmaracuchito09100% (1)
- Palabras para Las MadresDocumento2 páginasPalabras para Las Madresfiftycent036gmail.comAún no hay calificaciones
- 8 HCS PL CTDocumento80 páginas8 HCS PL CTcristofermarambio88Aún no hay calificaciones
- Quien Es Jesús de NazaretDocumento26 páginasQuien Es Jesús de Nazaretsofia castelliAún no hay calificaciones
- MATURANA - Biología Del Fenómeno SocialDocumento13 páginasMATURANA - Biología Del Fenómeno Socialmax_reyeslobosAún no hay calificaciones
- Ebbo Esoterico Digital 145Documento62 páginasEbbo Esoterico Digital 145Aaron LandaetaAún no hay calificaciones
- Semillas Estelares IIIDocumento36 páginasSemillas Estelares IIIJoze Fungmarinos100% (2)
- Acosta - Tres MilDocumento8 páginasAcosta - Tres MilRicardo RoqueAún no hay calificaciones
- Decisiones Diarias..Documento13 páginasDecisiones Diarias..Sara AnaliaAún no hay calificaciones
- Los Dones Del Espiritu SantoDocumento3 páginasLos Dones Del Espiritu SantoDionicio DjmAún no hay calificaciones
- Lamentaciones Resumen SangoquizaDocumento6 páginasLamentaciones Resumen SangoquizaDAVID FELIX50% (2)
- Estudio Bíblico - Marcos 8.27-33Documento7 páginasEstudio Bíblico - Marcos 8.27-33Edgardo José Soto BritoAún no hay calificaciones
- Antifilosofía UBADocumento171 páginasAntifilosofía UBAkairavanessaAún no hay calificaciones
- Autorizaciones Segundo FDocumento147 páginasAutorizaciones Segundo FEvet RojadAún no hay calificaciones
- Infografia Teologia FundamentalDocumento1 páginaInfografia Teologia FundamentalRafael Augusto Zambrano PachecoAún no hay calificaciones
- Trisagio A La Santísima TrinidadDocumento9 páginasTrisagio A La Santísima TrinidadEdwin GiovanniAún no hay calificaciones
- Los Mecanismos Democraticos de La Resolucion de ConflictosDocumento13 páginasLos Mecanismos Democraticos de La Resolucion de ConflictosLuis Guevara50% (2)
- Plagio de Samael A J. MiltonDocumento2 páginasPlagio de Samael A J. MiltonciensianoAún no hay calificaciones
- Mito y Leyenda 7° BásicoDocumento3 páginasMito y Leyenda 7° Básicoosses_valenzuelaAún no hay calificaciones
- 2 Campo Temático Por ÁreaDocumento15 páginas2 Campo Temático Por ÁreaCesar Humberto Huapaya HuapayaAún no hay calificaciones
- Zerilli, Linda M G - El Feminismo Y El Abismo de La Libertad PDFDocumento359 páginasZerilli, Linda M G - El Feminismo Y El Abismo de La Libertad PDFFagner Veloso100% (1)
- Quiero Amarte Sobre Todas Las CosasDocumento19 páginasQuiero Amarte Sobre Todas Las CosasAngelitoVillanuevaTAún no hay calificaciones