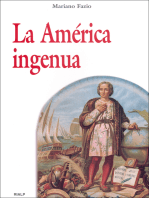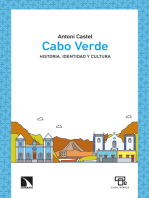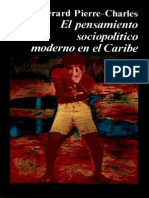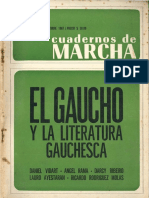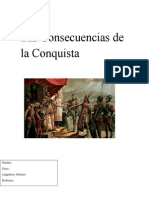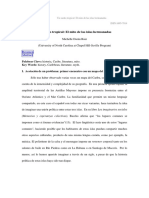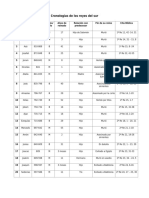Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reflexiones PDF
Reflexiones PDF
Cargado por
Jorge Jaramillo VillarruelTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reflexiones PDF
Reflexiones PDF
Cargado por
Jorge Jaramillo VillarruelCopyright:
Formatos disponibles
Rosa Latino de Genoud
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
" !II
CUYO. Anuario de Rlosofa Argentina y Americana, n 18 . 19, ao 2001 . 2002
Algunas reflexiones sobre el vud y
la cultura haitiana
Resumen
La Repblica de Hait, al igual que sus hermanas caribeas, por su abiga-
rrada mezcla de culturas surgidas de una historia comn, resultado del sistema
de Plantacin y la servidumbre que le fueran impuestos por la colonizacin
europea (hispnica, inglesa, francesa o neerlandesa), se encuadra en la acerta-
da definicin del cubano Bentez Rojo: el Caribe es una isla que se repite. Por la
complejidad de los componentes culturales caribeos, este estudio intenta
sealar que el encuentro o choque de culturas dismiles, la convivencia forzada,
el modo de apropiacin cultural de cada una de las regiones involucradas en la
regin desencadenaron respuestas culturales impredecibles como diversas.
Lengua y religin son las matrices fundamentales de toda cosmovisin o mane-
ra de ver el mundo. El cro/e y la religin vud no son sino respuestas de los
esclavos sometidos al desarraigo de su cultura, a la prdida de su identidad.
Cada pueblo fabrica creencias a la altura de su desarrollo tcnico y su estructu-
ra social. Hait es en definitiva una apretada sntesis de todas las tensiones y
entrechoques de las fuerzas del Caribe. La .Perla de las Antillas', la ms pode-
rosa colonia francesa, es hoy una paradoja. No logr el acceso a la revolucin
industrial, su inestabilidad institucional y su pobreza endmica la transforma-
ron en uno de los pases ms frgiles y vulnerables del planeta. Sin embargo, el
levantamiento de los esclavos que diera origen a la primera independencia lati-
noamericana (1804) y primera Repblicanegraen la historia de la Humanidad,
no tiene parangn, constituye un caso nico.
Palabras claves: Hait I vud
Es ms fcil dividir el tomo
que eliminar un prejuicio.
Albert Einstein
Cmo caracterizar el Imaginario carlbeo?
Entrminos culturales, la cuenca del Caribe(todas sus islas, as
como tambin los territorios continentales costeros) a pesar de com-
prenderlasprimerastierrasdeAmricaenserconquistadasycoloniza-
das por Europa, es una de las regiones paradjicamente menos conoci-
I 'l11'
98 ROSALATINODE GENOUD
1111'
111111
das del continente. Gabriel Garca Mrquez lo confirma cuando asevera
que para l "Centroamrica y el Caribe son una misma cosa" y que para
un europeo no le resulta fcil imaginar "el violento contraste que en un
mismo pas puede existir entre el mundo del Caribe y el mundo de la
cordillera de los Andes" (Garca Mrquez 1982: 152 y 56).
Fue Humboldt, sin embargo, -el creador de la geografa moderna-,
a comienzos del siglo XIX, el primero en calificar el rea de "Mediterr-
neo moderno". Paralelo que remite a una comparacin entre las dos
extensiones marinas que dividen dos bloques continentales y dos gran-
des grupos de Estados o territorios ms o menos autnomos, si bien
muy diferentes por sus estructuras econmicas y sociales, surgidas por
las vicisitudes de la colonizacin. En ambos casos, esta situacin geo-
grfica no impidi ayer como hoy importantes fenmenos relacionales:
comercio, migraciones, dominaciones y conflictos1. En ambos bloques,
cabe sealar que existen poblaciones con un fuerte incremento demo-
grfico y otras cuyo crecimiento natural es cada vez ms dbil; los prime-
ros corresponden evidentemente a los llamados del "Tercer Mundo". Nos
referimos a poblaciones musulmanas, en el caso del Viejo Mundo y a las
poblaciones europeas2 mayoritaria mente hispnicas, las amerindias as
como a las poblaciones tradas por la fuerza de frica o importadas de
Asia, en diferentes pocas y circunstancias, en lo que respecta a "Nues-
tra Amrica".
111111
111111
1111 ~ I
111111
1111 I
111111
En la actualidad. se utiliza cada vez ms la alegora espacial "Norte-
Sur", para referirse a las diferencias y a las relaciones de desigualdad
entre pases "desarrollados" y los llamados pases "subdesarrollados" o
"en vas de desarrollo", conceptos que a su vez son reemplazados por
los eufemismos "Centro" y "Periferia". Como todos dicen y repiten hasta
la saciedad, Hait es el pas ms pobre del hemisferio Occidental. Por su
vulnerabilidad endmica, escapa atoda clasificacin aunque podramos
incluirla en la subcategora de pases "ultraperifricos postcoloniales",
cuyas caractersticas coinciden con la definicin que Edward W. Said es-
tablece para el pueblo colonizado:
"(oo.) que hasido fijado enzonasde dependenciay de periferia. es-
tigmatizado por la designacin de estados subdesarrollados, menos desa-
rrollados, en vas de desarrollo, gobernados por un colonizador superior,
desarrollado o metropolitano que tericamente fue presentado como un
jefe supremo categricamente antittico" (Said, 1989 in Muoz: 1999: 225)
11111
111111
Ip
I ~ ,1
-. ..
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
99
La isla que se repite, es un ensayo con un ttulo ms que significati-
vo. Su autor, el cubano Antonio Bentez Rojo, nos ofrece una acertada
definicin del Caribe, sealando como impedimentos para definir el rea
de estudio: "su fragmentacin, su inestabilidad, su recproco aislamien-
to, su desarraigo, su complejidad cultural, su dispersa historiografa, su
contingencia y su provisionalidad" (Bentez Rojo 1989: ii). Esta conjun-
cin de obstculos no son, por supuesto, casuales.
Desde el punto de vista de su estratgica geografa, las Antillas cons-
tituyen un puente de islas que conecta "en cierto modo" -me refiero de
manera "Iaberntica"- Amrica del Sur con Norteamrica. Este acciden-
te geogrfico, confiere a la regin su carcter de archipilago.
Por los avatares de la colonizacin, el mundo caribeo est satura-
do de lenguajes, verdaderas barreras lingsticas que actan como
separadores de los pueblos del Caribe. Cinco idiomas europeos domi-
nantes (espaol, ingls, francs, holands, portugus) sin contar los dia-
lectos locales como el papiamento, los croles con sus variantes regio-
nales y algunos vestigios de lenguas aborgenes3 que dificultan la comu-
nicacin, transformando este mbito, desde sus orgenes, en una yuxta-
posicin de lo diverso. No obstante, las lenguas dominantes permiten
aglutinar regiones afines y definirlas como Caribe anglfono, francfono
y espaol.
Por su demografa, el Caribe desborda con creces su propio mar,
pues sus races se remontan a otros continentes, bucean en otros oca-
nos. Estos datos pueden resultar conocidos, al igual que la historia del
Caribe, para los especialistas de la regin, pero conviene rememorarlos,
pues constituyen los hilos conductores de la historia del capitalismo
mundial que invent e impuls los engranajes de esa "mquina" (moli-
nos y ruedas) instalada en la regin que se plasm como un sello y que
se llam Plantacin.
El Caribe no es slo un mar que se divide en Antillas Mayores y
Menores, en Islas de Barlovento y Sotavento; no es tampoco una simple
regin pluritnica. Se produce, como lo expresa sagazmente Bentez Rojo,
"un caos dentro del cual hay una isla4 que se repite incesantemente".
Se trata de una sociedad imprevisible, originada en una de las corrientes
mercantilistas ms violentas de la historia moderna.
11_,
1'". 11'
100 ROSALATINODE GENOUD
1"llli~ 111
1 !II"III
SantoDomingo, "laPerladelasAntillas",fuelamspOderosacolo-
nia francesa por el azcar y el caf. Es sabido que estas producciones
agrcolas fueron importadas al Nuevo Mundo y que las propias de la
regin, como el tabaco, el cacao y numerosas especies, cobraron impor-
tancia en el comercio recin a finales del siglo XV. La gente del Caribe
desde 1492, estuvo inexorablemente atrapada en las redes del control
imperial "tejidas en Amsterdam, Londres, Pars, Madrid y otros centros
europeos". Alo largo de los siglos, ser presa fcil del capitalismo y de la
industria quienes transformaron el azcar de un raro lujo forneo a una
necesidad cotidiana de la dieta moderna. Testimonios de aventureros y
viajeros, lo registraron tempranamente en sus notas y cartas de viajes:
"No s si el caf y el azcar son esenciales para la felicidad de
Europa; lo que s s es que estos dos productos han sido responsables
de la infelicidad de dos grandes regiones del mundo: se despobl Amri-
ca para disponer de tierras en qu plantarlos; se despobl frica para
tener gente con qu cultivarlos" J.H. Bernardin de Saint-Pierre5, 1773
(Mintz: 1996, las cursivas son nuestras)
I'I!II'III
IIII!IIIIII
1"lIli~111
Desde este lado no-europeo de lo caribeo, el "cubano alborota-
dor6" seala con exactitud que nuestras islas tuvieron siempre partos
dolorosos:
IIII!IIIIII
"(u.) - porque Europa, en su laboratorio mercantilista concibi el pro-
yecto de inseminar la matriz caribea con la sangre de Africa (...), su
vagina distendida entre ganchos continentales, entre la encomienda de
indios y la plantacin esclavista, entre la servidumbre del cooUe? y la
discriminacin del criollo, entre el monopolio comercial y la piratera, en-
tre el palenque y el palacio del gobernador; toda Europa tirando de los
ganchos para ayudar al parto del Atlntico: Coln, Cabral, Corts, de
Soto, Hawkins, Drake, Hein, Surcouf... Despus del flujo de sangre y de
agua salada, enseguida coser colgajos y aplicar la tintura antisptica de
la historia, la gasa y el esparadrapo de las ideologas positivistas; enton-
ces la espera febril por la cicatriz; supuracin siempre supuracin" (Bentez
Rojo: vii)
Estas sociedades duales, multiculturales estn signadas por los pre-
juicios racistas heredados del sistema econmico-social de la Plantacin
y de su corolario: la esclavitud. Cuando una cultura de conquista choca
con la "inferior", la destruye sin ms o la fuerza a identificarse (asimila-
IIIII!IIIII
1'11111,111
1111,,111
1"1"
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
101
III jf~
cin) con sus fundamentales caracteres, que es otra manera de des-
truirla. Laaculturacin o inculturacin,trmino acuado por Fernando
Ortizal igualqueel detransculturacin8, reflejasiempreunmovimiento
lineal, en un solosentido o casi, cumplindose de esta manera el princi-
piodarwinianode supervivencia de la especie ms fuerte. Baste recor-
dar el progresivoaniquilamientode las culturas aborgenes, sobre todo
en Amricainsular,favoreciendoal conquistador, la exigidaddel espa-
cioysu supremaca armamentista. Deesta manera se consum el ex-
terminio de las etnias caribes, tanas, arawaks..., el holocausto del que
fueron vctimas losaborgenes de tierra firme,yel genocidiopor sustitu-
cinque significla importacinmasivade contingentes de esclavos de
frica.
I!II jI!1
I!II jll
1111 ~,!~
Cuandoel ocupante blancose encierra en una minoracerrada, ste
no constituye una familiamestiza. Estoes vital para comprender las di-
ferencias entre la colonizacinhispnica que vinopara quedarse ysupo
plasmar en edificacionessu asentamiento yla realizada por sus compe-
tidores franceses, holandeses, ingleses o portugueses, cuyocomporta-
miento revela que se consideraron siempre aves de paso.
Por la complejidadde los componentes caribeos, no es fcil res-
ponder, de manera taxativa, a la pregunta preliminarsobre los compo-
nentes del imaginariocaribeo. Interesa sealar que el encuentro (o
choque?) de civilizacionesdismiles, la convivenciaforzada, el modode
apropiacinculturalde losdistintas poblacionesinvolucradasen el rea,
desencadenaron respuestas culturales tan impredecibles como diver-
sas. Elazar de la colonizacinha querido, por ejemplo, que el grado de
africanizacinde cada cultura localvarede islaen isla(Cuba,Jamaica,
Aruba) o incluso, que el impacto de la aculturacin se manifieste
asimtricamenteocambieradicalmenteen unamismaisla,comoes el caso
de Haitcon respectoa su parteoccidental:laRepblicaDominicana.
III ~fn
1
"
1
:
.I
"n
. ! jl!
I!II ~I
1
lill i11
III jll
El caso haitlano
En1605, laislade laTortuga, situadaen lapartenortede LaEspa-
ola, estaba habitada por aventureros, filibusteros y bucaneros, en su
mayorafranceses normandos que empezaron a ocupar la parte noroes-
te de esa isla, constituyendoal asentamiento que dioorigena la primera
yprspera coloniafrancesa del Caribe.
III ~III
lill ~II
111,11111
102 ROSALATINODE GENOUD
En esa colonia se fomentaron plantaciones atendidas por esclavos
trados por la fuerza de diferentes partes de frica: bantes, sudaneses,
poblaciones del Senegal y del Dahomey que, como es sabido, al pertene-
cer a diferentes etnias, no hablaban una lengua comn, lo que no esca-
pa al conocedor de la regin. El pueblo antillano es, tal vez, por ese
transplante masivo, el nico que no eligi el lugar de su residencia ni su
forma de vida que le fueron impuestas. Qubien se comprende la queja
del poeta haitiano Lon Laleau (1892-1979)!:
Traicin
Ese corazn obsesionante que no corresponde
a mi lengua, o a mis costumbres,
y sobre el que muerden como un gancho,
sentimientos prestados y costumbres
de Europa... sienten ustedes este sufrimiento,
y esta desesperacin sin paralelo
de domear con palabras de Francia
este corazn que me vino de Senegal?9
11111
Qu oportuno traer a la memoria las palabras admonitorias del "Orfeo
negro" de Jean-Paul Sartre que sirvieran de introduccin a la primera
antologa de poesa negra de lengua francesa y que suscitara tantas
controversias sobre todo en universidades de Estados Unidos:
"Pero qu esperabais or cuando se les quitara la mordaza a esas
bocas negras? Creais que iban a entonar vuestra alabanza? Esas
cabezas que vuestros padres, por la fuerza, haban doblegado hasta la
tierra, pensabais que cuando se levantaran, leerais la adoracin en sus
ojos? He aqu unos hombres negros de pie ante nosotros, que nos mi-
ran; os invito a sentir como yo, la sensacin de ser mirados. Porque el
blanco ha gozado por tres mil aos del privilegio de ver sin ser visto" in
Senghor(1948: ix, la traduccin es nuestra)
La expresin potica del Caribe francs hizo eclosin a finales de la
dcada del treinta. Con Aim Csaire, a la cabeza del movimiento de la
Negritud y gran nmero de tericos y poetas comprometidos con la cau-
sa como Damas, Laleau, Fanon, Sartre, adems de los africanos
Senghor, Diop, entre otros, el hombre de color tom conciencia de su
doble condicin de negro y de oprimido. La Negritud fue por sobre todo
una manifestacin catrtica provocada por el desdoblamiento y el exilio
interior que le fueron impuestos al "bois d'bene". Sometido a la divisin
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
103
maniquea en negro/blanco, separado de su frica mtica, de su lengua,
su historia, sus costumbres, el negro se impondr una ascesis sistem-
tica, un "descenso a su infierno interior" que recuerda a Orfeo cuando
conmovi con su msica a las deidades infernales, de tal manera, que
stas accedieron a devolverle a su Eurdice.
El crole y el vud como psicologa colectiva
Los esclavos de Santo Domingo debieron adoptar como lingua fran-
ca el francs normando del noroeste de Francia que hablaban los pro-
pietarios de las plantaciones. Ese francs normando de los marineros
es, en la confrontacin con los dialectos africanos, el origen del crole
haitiano. Es un idioma nuevo con casi tres siglos de vida. Noes un dialec-
to, un patois francs ni una corrupcin de una lengua superior como
piensan algunos novicios en la materia. Es una lengua en desarrollo,
anterior al francs moderno puesto que el proceso de unificacin lings-
tica de la lengua francesa se llev a cabo despus de la Revolucin Fran-
cesa. Hasta entonces los antiguos dialectos dominaban la vida cotidiana
de las provincias y del campo. Apuntamos esto para sealar que en la
actualidad los haitianos son un pueblo bilinge en situacin de disglosia1O
como resultado de un largo proceso de transculturacin que se pone de
manifiesto en esa dualidad no exenta de conflictos culturales que expre-
sa dramticamente la poesa de Laleau (supra).
El crole hasta pocas recientes, al igual que la religin vud, haba
sido desvalorizado. Sin embargo no es una jerga vulgar, lo hablan todos
los habitantes de Hait, ricos y pobres. Tiene adems una gramtica y
una literatura: novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, proverbios y
adivinanzas compilados. Pero lo ms importante, al igual que la religin
vud (codificada en lengua crole), se trata de una psicologa colectiva
de ms de tres siglos que configura a la sociedad haitiana.
En los pases de lengua hispana y portuguesa, la importancia del
aporte africano al enriquecimiento de dichas lenguas ha sido estudiada
por personalidades del prestigio de un Fernando Ortiz con su Glosario de
afrinegrismos (1924). El profesor Joao Ribeiro dedic la parte 111de O
elemento negro (1939?) a la "Influencia del elemento negro en ellen-
guaje", al igual que Nelson de Senna hizo su aporte, en 1938, con su
obraAfricanos no Brasil (Cf.Allsopp1996: passim).
U "11
I, 111
104 ROSALATINOOE GENOUD
I~ "1
Slolosespecialistas en estudios creolfonossaben que la primera
novela en cro/e guayans - Atipa - fue escrita bajo el seudnimo de
AlfredParpouypublicadaen Pars en 1885, comoun modode reivindi-
cacin tnica ycultural. Lanovelatiene un valortestimonial: se trata de
una importante stira de la sociedad colonial de la Guayana francesa
que abarca el perodo que va de 1850 a 1900. Comoes habitual en
estos casos, la historiografaoficialse encarg de silenciar este verda-
dero acontecimiento literario.
Eltiempo pone las cosas en su lugar. Unatraduccin francesa fue
auspiciada por la UNESCO, en ocasin de celebrarse en 1980 "Elao
del Patrimonio". Se encarglatraduccinfrancesa al infatigablerecolector
del folkloreguayans: MichelLohier.Laedicinbilingefue precedida de
un estudio crtico,realizadopor un reconocidolingista,especialista en
lenguas cro/es, Lambert-FlixPrudent. La novela Atipa ser siempre
considerada como la piedra angular en la historialiterariacreolfona.
IIII!
I~ 111
IIIII!
I~ 111
Las universidades norteamericanas no permanecieron ajenas a la
revalorizacinde losestudios cro/es. Prueba de ellofue laorganizacin
de numerosos coloquioscomo "Penser la Crolit"(1993, Universityof
Maryland)cuyas comunicacionesfueron recopiladas ypublicadas por la
reconocida escritora de Guadalupe, Maryse Cond y la profesora
Cottenet-Hage (cf. Referencias). Simultneamente, en universidades
europeas se pusieron en marcha centros como el CIEC(Centre
International d'tudes Crolophones)en Aix-en-Provence, dirigidopor el
reconocido lingista Robert Chaudenson, especialista en las lenguas
cro/es del Ocano ndico; se crearon tambin revistas cientficas de
gran calibre comoEtudes Cro/es.Culture,langue et socit. LaMunici-
palidadde Cayenaorganizauna serie de conferencias-debate en torno a
temas identitarios: "Lacrolit, la guyanit"(1987); se editan gramti-
cas ydiccionariosde lengua crole. Laefervescencia por latemtica no
parece tener fin ni pausa.
Enel Caribefrancfono, el descubrimiento acadmico de la impor-
tancia de las lenguas cro/es y la reivindicacinde sus culturas es un
fenmeno mucho ms reciente. Surge a fines del sigloXX,con el movi-
miento de la Crolit, bajo la influencia de un discurso neta mente
postmodernista y postcolonial. Nos referimos al manifiesto logede la
crolit. In Praise of Creo/eness, de los lingistas de Martinica:Jean
Bernab, PatrickChamoiseauyRaphael Confiant:
II"!
li~ 111
IIII!
1'1111
I~ II!
I, 111
._-.-._-.
'"';;
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
105
I 11
I iI
I il
I iI
"Ni Europeos, ni Africanos, ni Asiticos, nosotros nos proclamamos
Croles. Para nosotros ser sta una actitud interior (...). Siempre he-
mos visto el mundo, a travs del filtro de los valores occidentales (oo.) y
nuestro fundamento se ha visto "exotizado" por la visin francesa que
debimos adoptar. Terrible condicin la de percibir su arquitectura inte-
rior,su mundo, (oo.), sus propiosvalorescon la miradadel Otro.(.oo) Nues-
tra primera riqueza, en tanto escritores croles, es poseer varias len-
guas: el crole, francs, ingls, portugus, espaol, etc. Se trata de acep-
tar ese bilingismo potencial (oo.) Construir con esas lenguas nuestro len-
guaje. El crole, la primera lengua de todos los antillanos, guayaneses, y
de algunas islas del Ocano ndico, es el modo de comunicacin de nues-
tro yo profundo, de nuestro inconsciente colectivo, de nuestro genio
popular, esa lengua sigue siendo nuestra crolit aluvial. Con ella soa-
mos". (...) (Bernab et al: 1989, passim, la traduccin es nuestra).
Lengua, poltica y literatura
I il
I "
I
I il
I
I iI
I
I iI
A la luz de estos postulados, sus partidarios pregonan en primer
trmino, la adquisicin de una soberana monoinsular para la formacin
de una Confederacin caribea, como nico medio de luchar contra los
diferentes bloques con vocacin hegemnica de la regin y del planeta.
Rechazan adems la incorporacin de los DOM (Departamentos de ul-
tramar franceses - Martinica, Guadalupe y Guayana) a la incorporacin
de la Unin Europea sin un referndum previo de su pueblo, puesto que
se consideran solidarios, en primer lugar, con los habitantes del resto de
las islas vecinas y en segundo trmino, con los de las naciones de Am-
rica del Sur.
El cordn umbilical con Francia, la antigua metrpolis, fue cortado
definitivamente en la parte oeste de la isla La Espaola, tras la mtica y
ejemplar revolucin que protagonizaron los esclavos que llev a la derro-
ta nada menos que del ejrcito napolenico. Asistimos entonces al naci-
miento de la primera Repblica latinoamericana (1804), primera y
emblemtica Repblica negra de la Humanidad y primera consecuencia
de la Revolucin Francesa en tierras de Amrica. Se cambi entonces el
nombre de Santo Domingo por ayti (Hait, "tierra montaosa"), retomando
la denominacin de losantiguos ocupantes aborgenesde la isla: lostanos...
I "
I iI
I 11
I iI
I "
I 11
I "
I "
I "
I il
I iI
I 11
Muchas controversias suscita an el idioma haitiano entre los lin-
gistas que no terminan por ponerse de acuerdo, entre el predominio
I MI
I '"
'.'..
I~ "1
106 ROSALATINODE GENOUD
11111
1I "1
del francs o de las lenguasafricanas en laformacin del croJe.Todos
coinciden, sin embargo, que setrata de una lenguaneoafricana por su
sintaxis y neofrancesapor el vocabulario.
Como consecuenciade la inestabilidad pOlticade los regmenes
dictatoriales y la pobrezaendmicade la repblicade Hait, numerosos
intelectuales, al igual que sus compatriotas campesinos, muchos de
ellos los tristemente clebres boat people, debieron buscar asilo en
las costas de Cuba, de Florida o migrar por las islas del Caribe en
busca de mejor fortuna. Algunos privilegiados lograron insertarse en
capitales del extranjero, generalmente de pasesfrancfonos. Poresta
razn, podemos afirmar que coexisten actualmente diversos tipos de
produccin literaria: una literatura haitiana endgena (los que seque-
daron) y otra exgena con sus diversas expresiones literarias de la
disporaen crole,enfrancso delenguainglesainclusive, por la canti-
dadde haitianosqueeligen, porsuproximidad,losEstadosUnidoscomo
tierra deadopcin.
11"1
11"1
1Ini
11"1
1I "1
I~ "1
1I ni
Lamentablemente, la literatura haitiana siguesiendo pococonoci-
daenLatinoamrica, fueradelosmbitosacadmicos. Apesar de que
el nmero de autores coronados por la crtica internacional aumenta
vertiginosamenteaotras aoy que son numerososlos escritores que
ingresanaacademiasprestigiosaso recibenpremiosconsagratoriostanto
de Europacomo de Amrica(Goncourt, Renaudot, Pushcart o Casade
las Amricas).Lavitalidad de la literatura haitiana es sin embargobien
conocidaen el mundo de la Francofona.
Laexplosineditorial es otradelas paradojasde lacultura haitiana.
Conel propsito de incitar al nefito a la lectura de sus textos, dejare-
mosde ladoa losescritoresclsicosy consagradospor lacrticainterna-
cional o porsumilitanciaen losmovimientosIndigenistasy dela Negritud
como Marie Chauvet,JacquesRoumaino JacquesStephenAlexisque
figuran entodas lasantologas.
I~ "1
11"1
11"1
11"1
La inmensa mayora de haitianos es unilinge, para ellos su nica
lengua es el crole. Para la elite, el francs constituye la lengua de la
escolarizacin, sin embargo no es de extraar que ambos configuren
inexorablemente su universo mental, bilingismo que le permite, como
poticamente lo seala Ren Depestre llevar "dos flechas en su arco de
artista". El idioma crole constituye entonces el fondo expresivo y senti-
11"1
11111
. ,,1
r' ii
I
I I1
I
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
107
I 11
I
mental de los haitianos y el bilingismo crolejfrancs, una de las carac-
tersticas inherentes a la mayora de los escritores haitianos contempo-
rneos, como Franktienne, Antony Phelps, mile Ollivier, Jean Mtellus,
Grard tienne, Danys Laferrire, Ren Depestre, Yanick Lahens, ...
El caso excepcional de dos jvenes novelistas -Edwidge Danticat
(1968) y Micheline Dusseck (1946)-, merece un tratamiento particular.
La primera, educada en los Estados Unidos, opt por la lengua inglesa
como medio de expresin. Su talento la ha convertido en un constante
foco de atencin de los peridicos y su obra ha sido traducida a decenas
de lenguas. En 1996, fue escogida entre las veinte mejores jvenes no-
velistas del pas, lo que le vali una beca ilimitada de la Reader's Digest.
La segunda es un caso nico en la narrativa espaola, pues proviene del
Caribe no hispano. De lengua crole y francesa, Dusseck ha escrito en
su tercera lengua, una emblemtica novela Ecos del Caribe (1996), cuyo
ttulo sugiere ese cruce de fronteras, esa realidad transnacional que se
repite a travs del Caribe como la exclusin, el sexismo, la pobreza y la
opresin de la mujer negra.
1,1
I
I 11
I
111
I
I iI
I
1 NI
I
I NI
I
I il
I
I iI
I
1,1
I
Ambas por su doble condicin de escritoras negras y marginales por
el color de su piel y por el exilio, eligen la lengua del pas de acogida para
la denuncia de esa violencia, pero asumen el compromiso con la reali-
dad poltica y social haitiana. Las dos mantienen inclume la memoria de
un pas que duele y que fascina al mismo tiempo.
El vud en Hait
I 11
I '1
I
I 11
I
I I1
I
I I1
.
El vud, al igual que la lengua crole, constituye otro interesante
ejemplo sobre cierta ambigedad en los intelectuales haitianos a quie-
nes se los ha acusado de ese complejo designado con el neologismo de
"bovarysmol1colectivo", es decir la facultad que se atribuye una socie-
dad de concebirse distinta de lo que verdaderamente es.
Durante mucho tiempo, en particular durante la prolongada ocupa-
cin norteamericana (1915-1934), la elite haitiana, imbuida de prejui-
cios etnocentristas, se sonrojaba por su pasado servil, considerndose
franceses "c%rs" y disimulando apenas la vergenza que le causaba
la religin vud, por considerarla un fenmeno desvalorizante de la cul-
tura haitiana. Recin con el movimiento indigenista y los trabajos de la
antropologa social, en particular los del haitiano Jean Price-Mars12, co-
I '1
I 11
I
I I1
I iI
I
I I1
I
I iI
I
1,1
I
I iI
1 "
I
I 11
I "
I
I iI
1,-,
'. ..
li I
1I I
108 ROSALATINODE GENOUD
1I I
I
1I I
1I I
1I I
1I I
menza revalorizarseel vudy el folklore haitiano, como manifestacin
de la "haitianidad". Dichareliginseguirsiendo como antao smbolo
de la resistenciasecular a la influencia extranjera,en particular a la reli-
gin catlica oficial. A partir de la cada de las dictaduras Duvalier, las
nuevasgeneracionesdeescritores13utilizarnel vudcomo unafuente
de inspiracininagotable.
Lengua y religin son las matrices fundamentales de toda
cosmovisino manerade ver el mundo. Esun secreto a voces que en
todos los pases birraciales del Caribe, los prejuicios epidrmicos y de
castaestn aflor de piel, supuran lasheridasquenoterminan nuncade
cicatrizar (cf. Fanon1952: passim). Hait,comoessabido, hasufrido no
slo la violencia colonial, sino adems padecido pugnas intestinas en-
frentando la elite burguesamulata y la mayoranegra de campesinos,
las dos clasessociales predominantes. El colono blanco, como conse-
cuencia de las luchas independentistas, huyo fue vctima del odio ra-
cial quel mismohabaengendradoduranteel rgimende la plantacin.
Lacultura popular hageneradoun proverbioque sacaa la luz los com-
plejos larvados de la sociedad haitiana: "Negre pauvreest noir; Negre
richeest blanc".
li I
1I I
1I I
.
1I I
li I
I
1I I
1I I
li I
1I I
Estonosucedeenel otro "lbulo" de la isla, la RepblicaDominica-
na. La catadura moral de los primeros ocupantes de la isla, como se
sabefue muyvariadacomo indiscutiblesudesaforadoafn deenrique-
cimiento. Esestovlido paratodos loscolonosque llegan?Joel James
Figarola,ensuesplndidotrabajo "Delasentinaal crisol" nosda laclave
de la respuesta:
"Entrminos generaless, peronodemaneraabsoluta. (...)El espe-
sotejido de prohibicioneslegales,reglamentadasnospuedeacercara la
permeabilidad de los controles paraviajar al NuevoMundo para aque-
llos que, vctimas de las prevenciones polticas, raciales o religiosas, (...)
dentro de la coronaespaola,estabanvedadospararealizarsemejante
recorrido. Porqueaqu no podanvenir ni moros, ni judos, ni gitanos, ni
hugonotes;yaragonesesslo bajociertas condicionesdeautorizacin".
(in MartnezMontiel: 60-61)
li I
1I I
1I I
Sin embargofueron muchos los que desembarcaron en Amrica,
burlando dichas prohibiciones constituyerondesde los comienzos una
sociedad mayoritariamente mulata. Losdominicanos, desdemediados
,., 1T'
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
109
Id
I I1
lil
I il
11 il
I il
I
Iil
I
I il
1 I1
I
II1
I
1 I1
I
I il
I
, I1
I il
11I1
I
I il
I
del siglo XVII,eran ya criollos, hijos de los hijos que los colonizadores
espaoleshabanprocreadocon indiaso con negras.Laexplicacinha-
br quebuscarla, comoloaseveraFedericoHenrquezGratereaux,en la
idiosincrasia del colonizador hispanoque cuando llegaa Amrica, trae
consigosu propiacultura mestiza:"es celtaytambin bero;perohasido
modificado por los romanos, por los moros, por los judos, por los
visigodos" (Unciclnen unabotella, 1996: 242).
El hombre dominicano y por extensin el hombre americano es el pro-
ducto de un "arco iris14 racial" cuyo cromatismo epidrmico incluye una va-
riada gama de colores: negros, blancos, mulatos en todos sus matices:
"Las sociedades americanas estn compuestas por hombres y mu-
jeres de dos pisos, de varios niveles o estratos culturales. Negros y
blancos -ambos extranjeros en Amrica- mezclados con quechuas,
guaranes, tanos, nhuatles, etc., han producido nuestras sociedades
mestizas, mulatas, "trihbridas". Yla mezcla tnica ha sido acompaada
con la fusin cultural. La superposicin de capas culturales en la historia
de los pueblos es tan frecuente como evidente en las capas arqueolgi-
cas". (opus cit.: 243, el autor subraya)
El tristemente clebre Cdigo Negro, editado por Colbert, promul-
gado en 1685, por Louis XIV, reglamentaba la vida de los esclavos y
recomendaba la estricta mezcla de etnias para evitar cualquier intento
de rebelin. Fueaplicado igualmente, sin enmiendas, en las colonias in-
glesas, pues los colonos y los misioneros catlicos y protestantes coinci-
dan, segn la mentalidad europea de la poca, en que los cultos africa-
nos eran prcticas "diablicas", expresin de la "barbarie negra" y que
se deba reprimir severamente.
Los primeros misioneros de Amrica llegan casi de manera simult-
nea con los primeros colonizadores. Sin embargo el papel desempeado
por las diferentes rdenes y el clero en particular fue muy discutido como
ambiguo. En el Caribe hispnico, Fray Bartolom de las Casas ha tras-
cendido por la defensa de los aborgenes. Entre los clrigos franceses,
los escritos del reverendo Padre Labat exigen una reflexin: tan locuaz
cuando se refiere al colibr, a los eclipses de sol, a la carne ahumada
("boucane", mtodo de conservacin de los aborgenes), a la frondosi-
daddel paisajeoalosdulcesdelosespaoles, consagraslodoscap-
tulos de sus voluminosas crnicas a los negros y mulatos.
111 .
1111111
110 ROSALATINODE GENOUD
La"evangelizacin" selimitabaprcticamente a laenseanza del
catecismo. El nico sacramento que el Cdigo exiga le fuera administra-
do a los "infieles", era el bautismo, siempre colectivo y con premura - por
tandas de 10, 15 o 20 -, sufriendo el esclavo bozal15adems del desga-
rro del abandono de su tierra natal, un nuevo despojo: la prdida de su
patronmico africano.
Todos saben que los jesuitas fueron expulsados de Amrica por Car-
los 111, en 1767yquelarevolucindelosesclavosylas invasioneshaitianas
de 1801 y 1805, provocaron la huida de muchos clrigos, puesto que los
vientos no eran propicios para el desarrollo de una accin pastoral. Des-
de Europa, muy pocos religiosos encontraban atractivo que se los enviara
a la isla de Santo Domingo. La carencia de clrigos es sinnimo de caren-
cia de prdica. No es de extraar queeneste contexto, el vud encontra-
ra un campo frtil para la consolidacin de su culto, que a pesar de las
prohibiciones se haba perpetuado en secreto.
Es bien conocido que, en el continente latinoamericano, los pueblas
ms pobres y cristianizados son aquellos que con ms celo practican los
sacramentos. En las islas del Caribe existe lo que se ha llamado el tipo de
familia extendida de tipo matrifocal, con una prole numerosa. La
explicacin no es lingstica ni racial, responde a una psicologa social que
ha perfilado a la sociedad y que tiene sus orgenes en el rgimen de la
Plantacin. La precariedad de la familia no permiti afianzar el hbito de
contraer matrimonio. El resultado natural fue el concubinato, con el
beneplcito del colono. En estos casos, cuando los hijos no tienen padres
conocidos o las madres desconocen de cul concubinato es el hijo, los
nios crecen inmersos en la promiscuidad o el desinters, reproduciendo
en sus aos mozos, este tipo de conducta no exenta de irresponsabilidad.
Desde esta ptica, se comprende por qu el suicidio -el primer acto de
rebelda en el barco negrero- y el aborto, como consecuencia de alguna
violacin, fueron prcticas frecuentes durante el rgimen de la plantacin.
El mestizaje forzado fue otra lacra del sistema. Muchos traumas y conflictos
tienen su origen en esta situacin siempre alienante entre el hombre y la
mujer negra que no terminan nunca de saldar cuentas. La teora de
"blanqueamiento" de la piel, encuentra sujustificacin, en la mujer negra,
como un medio para mejorar la suerte de su descendencia. Piel negra,
mscaras blancas, el ensayo del psiquiatra Frantz Fanon, constituye una
explicacin contundente del por qu las heridas siguen supurando en las
sociedades birraciales. (cf. Referencias)
1111'
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
111
En el siniestro Cdigo Colbert, nada quedaba librado al azar. Al es-
clavo le estaba vedado cualquier tipo de instruccin, a excepcin como
lo sealamos del catecismo, pues deba permanecer en la ms absoluta
ignorancia, para aplastar cualquier intento de rebelin. Dejaremos de
lado el inventario de castigos corporales, detallados minuciosamente en
el cdigo, aunque nos interesa s recordar la connivencia unnime entre
el colono, el viajero y el misionero. El primero, menos hipcrita, nunca
ocult sus pretensiones de sacar el mximo provecho de "su mercanca"
que adems "resultaba cara". Sin embargo, los viajeros y los misioneros
plasmaron en sus escritos que el Negro de las Antillas era ms "afortu-
nado" que el negro de frica, puesto que al esclavo bozal "se le abran
las puertas de la civilizacin". No se equivoca el martiniqus Edouard
Glissant, cuando se refiere al Cdigo Negro y lo califica como un autnti-
co "monumento del cinismo colonial" (1981: 496).
Los esclavos fueron sometidos al desarraigo de su cultura, a la pr-
dida de su identidad, del idioma, de sus modos de vida y sistemas de
pensamiento. La transculturacin alcanz incluso a la msica y la reli-
gin. La nica prctica tolerada fue danzar y cantar, slo los domingos y
lejos del amo a quien no se deba "perturbar el descanso". Adems de
los bailes religiosos, celebrados en honor de algn santo, o los bailes de
regocijo, se realizaban, en la ms estricta clandestinidad, en horas noc-
turnas, danzas relacionadas con el culto vud, de indiscutible raz africa-
na. En este contexto debi surgir el merengue, un baile sincrtico por
naturaleza, de meloda hispnica yacompaamiento africano, como modo
de oponer resistencia a la cultura dominante.
r ~IIII
I i~111
11 I1111
11 !~III
11 ~I"'
I !il"
No haremos referencia al culto a los antepasados, prctica difundi-
da y heredada de frica particularmente en Hait, pero existente en toda
la regin, puesto que esta temtica ha sido ampliamente desarrollada,
por nuestra colega Claudine Michel en su trabajo "El vud es un Huma-
nismo?", incluido en este mismo volumen.
El vud "sans frontieres"
I illll
Las reiteradas ocupaciones haitianas16 perpetradas en la parte oc-
cidental de la isla no pueden ser desconocidas por los historiadores de
la regin para comprender la segregacin y la descalificacin que se ejer-
cecontrael haitianoysuculturaenel pasvecino. EldictadorRafael
Trujillo, aplicando "a grandes males grandes remedios", organiz una "Iim-
1,1111
111::1
112 ROSALATINODE GENOUD
piezaracial"en1937 quehaquedadoplasmadacomouneslabnnegro
de la larga cadena de malentendidos entre los dos pases que compar-
ten la isla. En la memoria colectiva el episodio se conoce como "la Ma-
sacre" que quedar para la posteridad registrada, en las obras
paradigmticas de escritores de la talla de Mario Vargas Llosa (La Fiesta
del ChiVo:214-234) y de Edwidge Danticat ("Mille neuf cent trente-sept"
in Krik? Krak!: 41-59 y Bolsa de huesos: passim).
Se sabe que el Generalsimo dispuso que sus soldados usaran ma-
chetes y prohibi el uso de municiones para que la "operacin" aparecie-
ra como una revancha espontnea de los campesinos dominicanos, para
desembarazarse de sus baratos competidores en la zafra. Estasangrienta
y sdica cacera se conoce igualmente como "operacin Perejil", pues es
conocida la imposibilidad de pronunciar correctamente esa palabra para
cualquier haitiano habituado a los "gruidos africanos del cro/e":
"Dos soldados miraban riendo. Los muchachos nos pasaban rami-
tos de perejil por la cara. - A ver qu es esto? - grit uno - Digan
"perejil". En ese momento cre de verdad que, de haber querido habra
podido decir la palabra tranquila, correcta y lentamente, como tantas
veces se la haba dicho, "perejil, por favor", a las viejas dominicanas que
en caminos y mercados atendan puestos con sus nietas, an cuando la
erre vibrante y lajota precisa juntas fueran una carga excesiva para mi
lengua" (Danticat 1999: 193, las cursivas son nuestras)
El antihaitianismo ha hecho metstasis en la sociedad dominicana,
como consecuencia de los 22 aos de ocupacin de los "franceses ne-
gros" en la parte occidental de la isla. Aunque no se lo quiera reconocer,
este prolongado enfrentamiento ha tenido consecuencias ms profun-
das de lo que se piensa. Combatido por las autoridades dominicanas, el
vud se incorpora a hurtadillas en la vida del pueblo dominicano. Santo
Domingo no se independiz de Espaa como la mayora de las naciones
latinoamericanas, se independiz de Hait. No es un dato menor. Por el
contrario, es un aspecto que, a pesar de haber sido silenciado por la
historiografa, es de fundamental importancia para comprender la cultu-
ra dominicana y el antihaitianismo1 7visceral. La poblacin haitiana supe-
ra actualmente el 15% de la poblacin de la Repblica Dominicana.
Cada pueblo fabrica creencias a la altura de su desarrollo tcnico y
su estructura social. Las creencias populares de Santo Domingo son
--~~--~--
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
113
." -,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
una rara mezcla de cristianismo, santera y africanismo. La celebracin
del gag, por ejemplo, que procede del culto rar de Hait y es caracters-
tico de las zonas rurales, en donde las poblaciones haitianas de la zafra
son demogrficamente mayoritarios. Es propia de los bateyes18 y tiene
lugar aunque para algunos parezca extrao, durante la Semana Santa.
Las oraciones no cristianas -nos revela HenrquezGratereaux -
son vendidas en todos los mercados de Santo Domingo y tienen finalida-
des especficas. Hay oraciones para todos los santos, para todos los
gustos y para todos los problemas imaginables: para aumentar los en-
cantos sensuales de la mujer, para conservar el matrimonio, para pros-
perar en los negocios, contra "las lenguas viperinas", etc. El ensalmo al
Barn del cementerio - Baron Samdi o Baron de la Croix -, es especfico
indicado contra la persecucin judicial. En el culto vud, Baron Samdj19
es el jefe supremo de los "espritus de la muerte", llamados Gd. Est
siempre presente en los ritos del cementerio y de las encrucijadas del
camino. En la religin catlica, San Expedito es el santo correspondien-
te. (cf. Hurbon 1993: 74-75y 124-155 YMtraux: passim)
En su apartado sobre la escatologa criolla "Oracin, brujera y fol-
klore" el periodista concluye con el siguiente prrafo que trasunta su
gran sentido del humor, pero que pone de manifiesto al mismo tiempo,
que en el mbito religioso como en otros aspectos culturales, el Caribe
sigue siendo "una isla que se repite":
"El abigarrado cuadro de creencias de Santo Domingo se compone
de doctrinas teosficas, aiguismo cubano, africanismo llegado de Hai-
t, espiritismo europeo y un tenue cristianismo colonial, con algunos in-
gredientes neta mente dominicanos, todava no muy bien estudiados.
Gracias a tantas creencias y ritos batidos, los dominicanos podemos
decir enarcando las cejas: "Yo no creo en las brujas, pero de que las hay,
las hay" (opus cit: 191)
Por otra parte, el xodo masivo de haitianos que llegan a las costas
de Cuba, en el siglo XX, desencadenar un intercambio cultural en el
plano religioso en relacin con las creencias populares de la isla. En Cuba,
los especialistas sealan cuatro sistemas mgico-religiosos entre los ms
importantes de la isla: la Regla de Ocha o Santera, derivada de la in-
fluenciayoruba;la Reglade Paloo Conga;el Vudy el Espiritismode
cordn. No es tema de nuestra especialidad ahondar en los sincretismos
.. -
".'11
n~ 11
114 ROSALATINODE GENOUD
1'11 11
I!i It
religiosos cubanos, nos interesa mostrar solamente la abigarrada co-
nexin entre stos y el vud:
"As pues, el haitiano no tena complicaciones para adoptar nuevos
loas a su panten mientras que el cubano s; al haitiano no le resultaba
difcil aplicar determinadas modalidades de sus ritos y ceremonias, se-
gn 105haba conocido en Hait, a las condiciones concretas de la vida
corriente a la que se enfrentaba en Cuba sin desmentirse a s mismo,
mientras que el cubano no podr hacerlo porque no est dentro de una
sociedad inmigrante, sino de una sociedad que es para l la de su resi-
dencia; la diferente condicin entre inmigrantes y residentes estableca
una mayor libertad para el primero que para el segundo en el manejo de
cdigos apriorsticos". (Figarola: 461)
Ii,11
111 11
II~i 11
Ili: 11
Ili 11
Segn estadsticas de 1992, se calcula que supera el milln los
haitianos que viven en el extranjero: Repblica Dominicana, Estados
Unidos, Cuba, Guayana, Canad, Francia e islas del Caribe. Losloas del
panten vud viajan con ellos. En la dispora, 105templos (oufo) funcio-
nan ms o menos clandestinamente en 105stanos de Brooklyn o en los
suburbios parisinos. Existen oungan y mambo (sacerdotes del vud)
itinerantes. El reconocimiento del vud como una parte del patrimonio
cultural de la humanidad se concret en 1993, ms precisamente del7
al 17 de febrero, en la Repblica Popular de Benin, en donde se llev a
cabo el Primer Festival Mundial de Artes del Vud, en la ciudad de Ouidah,
bajo el sol africano que le dio su luz. Asistieron cofradas de varias regio-
nes de frica, al igual que de Cuba, Hait, Trinidad y Brasil. Durante dos
semanas se realizaron desfiles de mscaras, visitas a viejos templos, se
presentaron espectculos y exposiciones artsticas sobre el vud y sus
variantes sincrticas americanas. Ese retorno a la mtica frica que, du-
rante siglos, fue para 105esclavos un sueo irrealizable y que an perdu-
ra transformado en ideal, en movimientos como el Rastafari de 105
jamaiquinos, se cristaliz finalmente en febrero de 1993. Los viejos pre-
juicios de superioridad cultural comenzaban a resquebrajarse.
Tensiones y conflictos: las paradojas de la cultura haitiana
II~ 11
11I 11
11111
11I11
II~ 11
La primera constitucin haitiana (Dessalines) ,establecalalibertad
de cultos en el pas. Los gobiernos militares sucesivos intentarn, en el
plano religioso, jugar a dos puntas, con la finalidad de hacerse reconocer
internacionalmente "como una nacin libre y civilizada". Esta estrategia
II~11
,.-
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
115
1I
'1
1I
'1
1I
11
1I
11
1I
11
ti
11
ti
11
ti
11
ti
'1
ti
JI
1I
de "acercamiento a la iglesia colonial" tendr consecuencias trgicas
para el pueblo de Hait, a pesar de que, desde el primer viaje transatln-
tico, se habitu a todo tipo de cimarronaje cultural. Los sucesivos gobier-
nos estarn obsesionados por este reconocimiento, al punto que en 1860,
se firma un Concordato entre el Estado y el Vaticano. Al mismo tiempo, el
Cdigo Penal prev sanciones para aquellos que practiquen la "bruje-
ra". A partir de entonces, la Iglesia podr organizar libremente "campa-
as antisupersticiosas" (de 1896 a 1899) que implantarn una nueva
Inquisicin antivud. A partir de 1941, Iglesia y Estado nuevamente soli-
darios en la misma causa. El vud servir entonces de pretexto:
"('00) ms precisamente como encarnacin de inmoralidad, de des-
orden, de primitivismo y como rtulo. Al fin de cuentas, cuanto ms
anatemas se pronuncien contra el vud, el voduisant deber ence-
rrarse en su propio universo". (u.) El rechazodel vud es un discurso
dirigido en primer trmino "al extranjero", al Occidental. (u.) La mayo-
ra de los lderes polticos estarn en contacto con las cofradas-
vud, o con grupos de sacerdotes vud encargados de reclutar o
encuadrar en las campias a las masas de adeptos" (Hurbon 1987:
148, la traduccin es nuestra).
La Iglesia catlica, como antao, aparece como la fuerza de oposi-
cin por excelenc,ia. Tuvo a su disposicin una red de canales
institucionales poderosos (escuelas, radios, asociaciones religiosas y lai-
cas) y un rival activo: las sectas anglicanas y protestantes que desem-
barcaron al mismo tiempo que los marines norteamericanos.
Como el vud es una religin descentralizada, cada templo (out)
es autnomo. Esto posibilita el culto a nivel individual, familiar y colecti-
vo. No vamos a reiterar el funcionamiento de la religin vud en el seno
de la familia en cuanto que cada miembro de la familia, a travs del
culto, participa de la familia extendida, venera a sus muertos y respeta a
sus ancianos y establece lazos de solidaridad (coumbite2O) pues los mis-
mos han sido exhaustivamente sealados por la especialista Claudine
Michel (opus cit.).
A pesar de los frustrados intentos de los dictadores21 de turno para
perseguir, penalizar y diabolizar al vud, ese culto ancestral permanece
incoercible antecualquier intentodeapartheidcultural.
111_,
I~:I
116 ROSALATINODE GENOUD
11111111
Nofuejustamente, lanochedel 14deagostode1791,durante
esa memorable ceremonia vud del Bois CaTman,que los esclavos en-
contraron la fortaleza necesaria que los condujo a la Libertad? El 22
estalla la insurreccin de los esclavos.
lit, '11
11'1
Durante la inolvidable ceremonia, Boukman,jefe de la rebelin pero
tambin sacerdote vud, incita a sus compaeros de infortunio y sella el
pacto sagrado de morir antes que seguir viviendo bajo la dominacin de
sus amos blancos. La proclama de Boukman, obviamente en lengua
cro/e, incita a la venganza en nombre de los dioses africanos, recha-
zando de cuajo al Dios de los blancos.
El vud ser por siempre el abono frtil del imaginario colectivo de
todos los haitianos, enriqueciendo la literatura, dejando su impronta
popular en el colorido muralismo, el vigor de la msica, la lozana de la
pintura o sus prcticas solidarias.
111111
iI~i 111
Hait y su singularsima cultura sintetizan todas las tensiones y
entrechoques de fuerzas del Caribe, desde la conquista hasta las gue-
rras anticolonialistas por la independencia. El levantamiento haitiano de
comienzos del siglo XIXslo tiene un parangn en la revolucin cubana
de mediados del siglo XX. Son stos, sin lugar a dudas, a pesar de los
150 aos que los separan, los dos nicos acontecimientos de la regin
que marcan un hito en la historia del Caribe. Mientras tanto, otros pa-
ses de la regin esperan su turno.
1IIIf 11
I\II~ 11
1'111
l'lf 11
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
117
Bibliografa
Allsopp, Richard(1996, 1977) "La influencia africana sobre el idioma del Caribe" pp.129-151, in
Moreno Fraginals (1996, 1977, relator) Africa en Amrica Latina. Mxico/Espaa: Siglo
Veintiuno Editores.
Arciniegas, Germn (1993) [1944] Biografa del Caribe. Mxico: Ed. Porra.
Bastide, Roger (1996) Les Amriquesnoires. France/ Canada: t.:Harmattan.
Bentez Rojo, Antonio (1989) La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna.
Hanover: Ediciones del Norte.
Bernab,J.; Chamoiseau,P. et Confiant, R. (1993) [1989] Eloge de la crofit. In Praise of
Creoleness. Ed. bilingue, trad. inglesa de M.B. Taleb-Khyar. France: Gallimard.
Cond, Maryse (1978) La civilisation du bossale. La fittrature orale de la Guadeloupe et de la
Martinique. Pars: t.:Harmattan.
Cond, Maryse y Cottenet-Hage, Madeleine (comp. 1995) Penser la crofit. Paris: Karthala. Jasor.
Coulthard, G. R. (1958) Raza y color en la literatura antillana. Sevilla: Escuela de Estudios
Hispanos-Americanos.
Cristopher, Henning et Oberlnder, Hans (1996) Vaudou. Les forces secrtes de l'Afrique. Trad.
Fran<;aise Michle Schreyer. Allemagne: Taschen.
Danticat, Edwidge (1996, 1995) Krik? Krak! Traduccin del ingls por Nicole Tisserand, Paris:
Pygmalion/ Grard Watelet.
Danticat, Edwidge (1995, 1994) Le cri de I'oiseau rouge. Ttulo original Breath, Eyes, Memory,
Trad. Nicole Tisserand, Paris: Pygmalion/ Grard Watelet.
Danticat, Edwidge (1999, 1998) Cosecha de huesos. Ttulo original The farming of bones. Trad. Por
Marcelo Cohen. Bogot: Editorial Norma.
Dusseck, Micheline (1996) Ecos del Caribe. Barcelona: Lumen.
Fanon, Frantz (1952) Peau noire, masques blancs. Pars: Seui!.
Garca Mrquez, Gabriel (1982) El olor de la guayaba. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Glissant, Edouard (1981) Le discours antillais. Paris: Seui!.
Henrquez Gratereaux, Federico (1996) Un cicln en una botella. Notas para una teora de la
sociedad dominicana. Santo Domngo: Editora Alfa & Omega.
Hoffmann, Lon Fran<;ois (1992) HaTti: lettres et I'tre. Toranto: Editions du GREF.
Hurbon, Lannec (1987) Comprendre Hai"ti. Essai sur /'Etat, la nation, la cultLire. Pars: Karthala.
Hurbon, Lannec (1993) Les mystres du vaudou. Evreux: Gallimard.
IIIII1111
118 ROSALATINODE GENOUD
,\" James Figarola,Joel (1995) "De la sentinaal crisol" in Presenciaafricana en el Caribe(Martnez
Montiel), Mxico:ConsejoNacionalpara la Culturay las Artes, NuestraTerceraRaz,pp.53-87.
'\~! James Figarola, Joel (1995) "Cuba y Hait en la historia y la cultura. Acercamiento a los mecanis-
mos de intercambio cultural entre cubanos y haitianos" ibid. pp. 427-479.
I\m
La crolit, la guyanit (1989) Conferencia-debate organizada por el Municipio de Cayena.
CRESTIG.
,m
Latino de Genoud, Rosa (1996) " Le vaudou hartien, patrimoine culturel d'un peuple" in Revue de
la SAPFESU (Sociedad Argentina de Profesores de Francs de la Enseanza Superior y
Universitaria), Buenos Aires, Ao XIV, Junio-Noviembre, pp.32-37.
If'"
,
Latino de Genoud, Rosa y Arancibia, Blanca (1998) Identidad, historia y ficciones. La cuestn del
Otro en Amrica francesa. Mendoza: EDIUNC.
'Ii'l
Martnez Montiel, Luz Mara, (1995, coord.) Presencia africana en el Caribe. Mxico: Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, Nuestra Tercera Raz.
Mtraux, Alfred (1963) Vod. Buenos Aires: Sur.
I!I
'1111
11
Mintz, Sidney W. (1996, 1985), trad. del ingls de Laura Moles Fanjul. Dulzura y poder. El lugar
del azcar en la historia moderna. Mxico/Espaa: Siglo Veintiuno Editores.
Moreno Fraginals, Manuel (1996, 1977, relator) Africa en Amrica Latina. Mxico/Espaa: Siglo
Veintiuno Editores.
""
Muoz, Willy O. (1999) Polifona de la marginalidad. La narrativa de escritoras latinoamericanas.
Santiago, Chile: Editorial Cuarto Propio.
'~m
!Im
"
11
I!I
Ortiz, Fernando(1991) Contrapunteo cubano del tabaco y del azcar. La Habana: Pensamiento
Cubano. Editorial de Ciencias Sociales. ira ed. 1941.
"111
Parpou, Alfred (1885, 1980) Atipa. Paris: Auguste Ghio. Reedicin bilinge y estudio preliminar
de F.-L. Prudent. Coleccin UNESCO Obras Representativas, Serie Crole. Paris: Editions
Caribennes.
""
,",
Price-Mars,Jean (1973) [1928] Ainsi parla /'oncle. Essais d'ethnographie. Prsentation de Robert
Cornevin. Montral : Lmac.
""
Said, Edward W. (1989) "Representing the Colonlzed: Antropologist's Interlocutors". Criticallnquiry
15, pp. 205-25.
"
1m
Sartre, Jean-Paul (1956) El negro y su arte. Trad. del francs por Bernardo Guilln. Bs. As:
Deucalion.
"
1111
Sartre, Jean-Paul (1948) "Orphe noir", prface in Senghor, Lopold Sdar, Antho/ogie de la
nouvelle posie ngre et malgache. Paris: Quadridrige/PUF.
"
,1'"
Vargas Llosa, Mario (2000) La Fiesta del Chivo. Buenos Aires: Alfaguara.
""
Wijmands, Paul (1993) Dictionnaire des identits culturelles de la Francophonie. Paris: Conseil
International de la langue franr;;aise.
1\"
'11'
1m
11'-
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
119
11" 1
111
~I I
~,
11" i
11"1
11
11"
11I I
Irl
Ir i
11" 1
Ir 1
11" i
Notas:
1 Valga como ejemplo, la escalada de agresiones estadounidenses perpetradas en el Caribe,
las diecisiete intervenciones de los marines ocurridas durante el siglo veinte en la regin:
Panam, Honduras, Cuba, Guatemala, Hait, Repblica Dominicana, Mxico y la pequea isla de
Granada. Por otra parte, en el tradicional Mediterrneo, en julio del 2002, la toma de posesin
por marroques del islote Perejil, el cual a pesar de su dimensin liliputiense, pero por su
estratgico enclave y viejas cuentas por saldar, moviliz los intereses de los pases involucrados,
ocupando el acontecimiento, los titulares de todos los medios de comunicacin del viejo conti-
nente.
2 Es bien conocida la impronta que dejaron en la reginotras potencias colonialeseuropeas
como Francia, Inglaterra, Holanda y Portugal.
3 Los mismos se encuentranprincipalmenteen la toponimia, en trminos referidos a la flora
y fauna, a la comida (cazabe, maz) , a utensilios, a costumbres (tabaco, hamaca, canoa) y que
descubrimostambinen la msicao la petrografa. Al respecto,a pesarde la existenciade
diccionarios regionales, queda por realizar un interesante trabajo de rastreo y recopilacin
lexicogrficos.
4 Su original ensayo, de amplsimo registro intelectual, lleva como lo sealamos antes, el
acertado ttulo La isla que se repite. El Caribey la perspectiva posmoderna. Cf. referencias.
5 Cita del volumen I de J.-H. Bernardin de Saint-Pierre Viaje a la Isla de Francia, la isla de
Bourbon, el Cabo Buena Esperanza... con nuestras observaciones sobre la naturaleza y los
hombres, escrito por un oficial del rey (1773) extrada del ensayo Dulzura y poder. El lugar del
azcar en la historia moderna de Sidney W. Mintz, interesante anlisis de lo que se ha llamado
"economa del postre": chocolate, tabaco, caf y por supuesto, ron y azcar. Cf. Referencias.
6 Esta expresin es una apropiacin del ttulo Cuyano alborotador, de la obra de Jos Ignacio
Garca Hamilton, referida a nuestro temperamental pero eminente escritor y prohombre argen-
tino Domingo Faustino Sarmiento. (Ed. Sudamericana, Bs.As., 1997). Cabe el paralelo, ya que con
igual apasionamiento y pluma sagaz, Bentez Rojo y Sarmiento analizan la dicotoma "Civiliza-
cin y Barbarie".
7 Forma en que se designa a los asiticos trados de la India despus de la abolicin de la
esclavitud, en 1848, para reemplazar la mano de obra esclava en las colonias francesas. En la
isla de Guadalupe se los denomina con el nombre de Malabars.
8 Para el lector interesado en la ilustracin de estos conceptos lo remito al minucioso trabajo
de Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y del azcar (1940), en donde se definen estos concep-
tos al igual que se analizan estas dos economas regionales y sus repercusiones histricas,
sociales, culturales. Cf. referencias.
9 " Cecoeur obsdant qui ne correspond/ Pasa mon langage,ou a mes coutumes,/ Et sur
lequel mordent, commeun crampon,/ Dessentimentsd'emprunt et des coutumes/ D'Europe,
sentez-vouscette souffrance/ Et ce dsespoira nul autre gal / D'apprivoiseravec des mots de
France/ Cecoeur qui m'est venu du Sngal? Trahison in El negroy su arte, Jean-PaulSartre
(1956 : 56).
10 El trmino fue concebido originariamente por el lingista Ferguson (1959) para describir la
situacin de bilingismo entre una lengua "acrolectal" (con escritura, prestigiosa, de la adminis-
tracin) y la otra "basilectal" (sin escritura, desvalorizada, pero reservada al mundo de los
120 ROSALATINODE GENOUD
afectos). que se encuentran con frecuencia en pases recientemente descolonizados. En el caso
haitiano, como en casi todos los pueblos colonizados, se necesitar un tiempo, para que la
lengua heredada del colonialismo (el francs) y la lengua nacional (el crole) que es tambin
lengua materna, hagan las paces. El trmino disglosia se refiere igualmente al estado de un
grupo humano o de una persona que practica dos lenguas de niveles socioculturales diferentes.
Fuente: Dictionnaire des identits culture/les. (1993: 133-34), cf. referencias.
11 El drama de Emma Bovary, la protagonista de la clebre novela de Gustave Flaubert,
Madame Bovary (1857, dio origen a dicha neurosis. El personaje cervantino Don Quijote es otro
cabal ejemplo de la misma patologa psicolgica.
12 Nos referimos particularmente al ensayo Ainsi parla /'onc/e. Essais d'ethnographie. (1928,
As habl el to. Ensayos etnolgicos), obra capital en la toma de conciencia nacional de los
propios haitianos y de la revalorizacin de su cultura popular. No es casual tampoco que este
clsico apareciera justamente durante la larga ocupacin americana. Cf. Referencias.
13 Mencionaremos a Ren Depestre, Grard Etienne, Edwidge Danticat, Jacques Roumain,
entre otros.
14 La expresin fue tomada del poeta Ren Depestre, ms precisamente de una recopilacin
de poesas titulada justamente Un arc-en-cief pour /'Occident chrtien. Pome-mystre vaudou
(1967), en donde el haitiano arremete contra Alabama y JOhanesburgo -emplazamientos de la
barbarie occidental- lanzando un grito que trasunta la transplantacin de los hombres y los
dioses de frica al universo americano.
15 Dcese del esclavo recin llegado de frica a diferencia del nacido en Amrica al que se
denomina negro crole. En las Antillas de habla francesa, se lo designa vulgarmente ngre
Congo. El estudio de la escritora antillana Maryse Cond La civilisation du bossa/e (1978) aunque
referido a las plantaciones de Martinica y Guadalupe, permite recrear las luchas y sufrimientos
de los esclavos, comprender el imaginario colectivo del esclavo, su cultura de la oralidad, en
sntesis, el escaso bagaje cultural que pudo salvaguardar del frica.
16 En 1801, Toussaint invade por primera vez la parte espaola de Santo Domingo. En 1805,
es el turno de Dessalines y en 1822, Boyer, el unificador de Hait, se convirti en el unificador de
toda la isla. La dominacin haitiana se prolong hasta 1844.
17 La lectura de diarios locales de Repblica Dominicana, nos ha permitido verificar que el
odio racial, las prcticas discriminatorias contra la Repblica vecina y el pesimismo histrico en
ambos pases siguen vigentes. Valgan como ejemplos estos ttulos o encabezamientos del Suple-
mento cultural del diario La Nacin; Ao 1; N47 Y48, del 20 y 27 de agosto del 2000, Editor Luis
Beiro: "Se pretende que RD y Hait borren su historia"; "La novela se inscribe en los agravios
contra la dominicanidad"; "Se quiere aplicar la experiencia europea a las relaciones RD-Hait";
"Las minoras han adquirido un enorme poder en Estados Unidos"; "Los resortes mercadolgicos
se encuentran detrs de esta [Danticat] figura literaria"; "La RD est siendo conquistada sin balas
por Hait"; "Se debe prohibir al menos por 20 aos, el ingreso de haltianos a RD". Estos ttulos
fueron extrados de distintos artculos que comentan tres ponencias presentadas en el Foro del
Instituto Duartiano de Venezuela, de una lectura interpretativa de la controversial novela de
Danticat The farming of bones y del discurso del Embajador plenipotenciario de la Unin Europea
Guy Petitpierre, ledo en la repblica de Hait.
18 Batey es el lugar ocupado por los edificios, viviendas, almacenes, fbricas, etc., en los
ingenios de azcar y grandes fincas de las Antillas.
Algunas reflexiones sobre el vud y la cultura haitiana
121
'I'W
1I111v
l'
tl,l lill
1I1
tll 1,1"
11'1 111"
tll 1111
1I1 I!III
tll 1I11
Iri
'111 11
1I1
'11 1111
hl
k 1111
1I1lil'
tlli 1111
11'11
tlli !
hllll"
tI" 111'
Irlll'
tl'l 11111
1I1
tl!1 111'
1I" !
tlll I!i ~
II!I
tll
1I1 1111
tlli
1I1 lil
t111!1
1II I!I
.. .....
19 Baron Samdi viste generalmente vestimentas negras y una enorme galera al tono. El pintor
haitiano Duval Carri, en 1991, representa su rostro calavrico con un parecido indiscutible al
dictador Papa Doc. A su vez, Baron Samdi est orinando sangre. La simbologa es explcita. Se
evocan las fuerzas malficas que dominan la vida poltica haitiana. Una magnfica reproduccin
del cuadro puede apreciarse en Les mystres du vaudou, de Lannec Hurbon, p. 74.
20 La coumbite no es ms que la ayuda solidaria de todos los campesinos de la aldea, para
realizar un trabajo en comn: cosecha, construccin de una vivienda. Su peculariedad reside en
su clima festivo. Se come, se bebe, se baila y la msica y el canto estn siempre presentes. Es
una costumbre habitual en todas las Antillas. En la Guayana francesa, esta forma de trabajo
solidario se lo denomina mayouri y reviste las mismas caractersticas.
21 Duvalier a la cabeza dispona de su propia red de ougan, organizando sus propias ceremo-
nias como un modo de manipulacin popular.
, ",,1
También podría gustarte
- Europa Soberana - Globalistán IIIDocumento90 páginasEuropa Soberana - Globalistán IIICaminante de las nubesAún no hay calificaciones
- El Señor Es Mi PastorDocumento1 páginaEl Señor Es Mi PastorSamuel José Gutiérrez AvilésAún no hay calificaciones
- La esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoDe EverandLa esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoAún no hay calificaciones
- Revelaciones de Jesús A Santos Beatos y MísticosDocumento47 páginasRevelaciones de Jesús A Santos Beatos y MísticosDora María MontoyaAún no hay calificaciones
- ¡Nunca más esclavos!: Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las AméricasDe Everand¡Nunca más esclavos!: Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las AméricasAún no hay calificaciones
- ACTO CULTURAL José Ignacio CabrujasDocumento50 páginasACTO CULTURAL José Ignacio CabrujasBeatriz Fraile OsunaAún no hay calificaciones
- Ser esclavo en África y América en los siglos XV al XIXDe EverandSer esclavo en África y América en los siglos XV al XIXCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- El Mito de Las AparicionesDocumento51 páginasEl Mito de Las AparicionesJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- Vadou Jenny GonzalezDocumento71 páginasVadou Jenny GonzalezbaloavianaAún no hay calificaciones
- Nuestra Tierra 39Documento64 páginasNuestra Tierra 39Dóra VirágAún no hay calificaciones
- Arte Rupestre de Epoca IbericaDocumento178 páginasArte Rupestre de Epoca IbericaJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- PDF Caliban y La BrujaDocumento376 páginasPDF Caliban y La BrujaGeorgina Méndez100% (1)
- Roberto Fernandez Retamar, CalibánDocumento54 páginasRoberto Fernandez Retamar, CalibánjbmurrayAún no hay calificaciones
- Jean Pris Mars - HRDDocumento332 páginasJean Pris Mars - HRDDalissa Montes De OcaAún no hay calificaciones
- Cómo Aprender Inglés Con AnkiDocumento10 páginasCómo Aprender Inglés Con AnkiJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- Pierre Charles - El Pensamiento Sociopolitico en El CaribeDocumento266 páginasPierre Charles - El Pensamiento Sociopolitico en El CaribeCarlos Beluypuy100% (4)
- Capítulo 13.existe Una Estética CaribeñaDocumento15 páginasCapítulo 13.existe Una Estética Caribeñaandrefenix8Aún no hay calificaciones
- El Comes Iulianus Conde Julian de Ceuta Entre La Historia Y La LeyendaDocumento33 páginasEl Comes Iulianus Conde Julian de Ceuta Entre La Historia Y La LeyendaJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- Cuaderno 06 - El Gaucho en La LiteraturaDocumento51 páginasCuaderno 06 - El Gaucho en La Literaturamatibolso1030% (1)
- El Mestizaje Cultural y El Nuevo Mundo - Arturo Uslar PietriDocumento9 páginasEl Mestizaje Cultural y El Nuevo Mundo - Arturo Uslar PietriEduardo BentancorAún no hay calificaciones
- El Proceso de La Cultra en Latnoamérica Como Aproximación A La Forma de Interpretar Lo Que Somos Hoy PDFDocumento12 páginasEl Proceso de La Cultra en Latnoamérica Como Aproximación A La Forma de Interpretar Lo Que Somos Hoy PDFeveliovibesAún no hay calificaciones
- Pietri - El Mestizaje y El Nuevo MundoDocumento7 páginasPietri - El Mestizaje y El Nuevo MundoluposeAún no hay calificaciones
- Icónica Cine Latinoameriano DossierDocumento3 páginasIcónica Cine Latinoameriano Dossiergabriela_moron_aAún no hay calificaciones
- El Amanecer Del Continente Negro en AmericaDocumento13 páginasEl Amanecer Del Continente Negro en AmericaRaúl VargasAún no hay calificaciones
- Atlas Lanus ConquistaDocumento35 páginasAtlas Lanus ConquistaIru GodoyAún no hay calificaciones
- Antonio Benítez RojoDocumento29 páginasAntonio Benítez RojoIUPI_Candela100% (1)
- 03 - Fernandez Retamar - Todo CalibanDocumento9 páginas03 - Fernandez Retamar - Todo CalibanLucia NazarolfAún no hay calificaciones
- USLAR PIETRI - El Mestizaje y El Nuevo MundoDocumento9 páginasUSLAR PIETRI - El Mestizaje y El Nuevo MundoKelly AlonsoAún no hay calificaciones
- Abozao. Subienda Mestiza y MulataDocumento14 páginasAbozao. Subienda Mestiza y MulataWolf HdzAún no hay calificaciones
- Jaramillo, Ana (2016) Atlas Histórico de América Latina y El Caribe Aportes para La Descolonización Pedagógica y Cultural Tomo 1 PP 130-146 160-175Documento29 páginasJaramillo, Ana (2016) Atlas Histórico de América Latina y El Caribe Aportes para La Descolonización Pedagógica y Cultural Tomo 1 PP 130-146 160-175Rubén MorenoAún no hay calificaciones
- La Fiebre El OroDocumento6 páginasLa Fiebre El OroManigoldo RecnacAún no hay calificaciones
- Ensayo Las Consecuencias de La ConquistaDocumento6 páginasEnsayo Las Consecuencias de La Conquistadaniycami67% (6)
- Explique Qué Se Entiende Por Mestizaje CulturalDocumento5 páginasExplique Qué Se Entiende Por Mestizaje CulturalSandra Patricia Fonseca BonillaAún no hay calificaciones
- La República Dominicana (Análisis de Su Pasado y Su Presente) Cap. 1Documento14 páginasLa República Dominicana (Análisis de Su Pasado y Su Presente) Cap. 1jazer HDAún no hay calificaciones
- (Jenny Gonzalez Muñoz) - Vaudou (Vudu)Documento67 páginas(Jenny Gonzalez Muñoz) - Vaudou (Vudu)AnaMaríaTarotYReikiAún no hay calificaciones
- Viajeros en LatinoaméricaDocumento7 páginasViajeros en LatinoaméricaKaren Alvarado ChiguayAún no hay calificaciones
- 04 - Qué Es América Latina F. MorenoDocumento2 páginas04 - Qué Es América Latina F. MorenoGeraldine CheminetAún no hay calificaciones
- La Diaspora Creole Anglófona 3Documento9 páginasLa Diaspora Creole Anglófona 3First Baptist SchoolAún no hay calificaciones
- Resumen - Parcial IiDocumento15 páginasResumen - Parcial IiSara LedoAún no hay calificaciones
- La Conciencia Del Mestizaje El Inca Garcilaso y Sor Juana Ins de La Cruz 0 PDFDocumento25 páginasLa Conciencia Del Mestizaje El Inca Garcilaso y Sor Juana Ins de La Cruz 0 PDFSabrina Victoria GrossoAún no hay calificaciones
- Ensayo Las Venas Abiertas de LatinoamericaDocumento12 páginasEnsayo Las Venas Abiertas de LatinoamericaEvelynAún no hay calificaciones
- Aguinis - El Turbio ManantialDocumento13 páginasAguinis - El Turbio ManantialJorge Yapur0% (1)
- Lenguas Colombianas - Daniel Aguirre LichtDocumento10 páginasLenguas Colombianas - Daniel Aguirre LichtChasCronopioAún no hay calificaciones
- CULTURA DEL LITORAL PACIFICO Alfredo VanínDocumento5 páginasCULTURA DEL LITORAL PACIFICO Alfredo VanínEdwin K. GamboaAún no hay calificaciones
- W. Carbonell-Como Surgio La Cultura NacionalDocumento61 páginasW. Carbonell-Como Surgio La Cultura NacionalRocio Cruz LinaresAún no hay calificaciones
- DuranDocumento17 páginasDuranFilologuilloAún no hay calificaciones
- Historia Atlántica (De Los Contornos de La Historia Atlántica) - BaylinDocumento58 páginasHistoria Atlántica (De Los Contornos de La Historia Atlántica) - BaylinDídac Cegarra FernándezAún no hay calificaciones
- Revista6 (2.19 MB) MorejonDocumento126 páginasRevista6 (2.19 MB) MorejonLiliana TozziAún no hay calificaciones
- Caliban1 PDFDocumento15 páginasCaliban1 PDFVero RMAún no hay calificaciones
- Cesar Fernandez MorenoDocumento3 páginasCesar Fernandez MorenoPaulina NúñezAún no hay calificaciones
- SincretismoDocumento2 páginasSincretismoJuan David Torrealba GrantAún no hay calificaciones
- Historia ColonialDocumento80 páginasHistoria ColonialMiguel Alan Córdova100% (1)
- Opinion Persolas de AmericaDocumento2 páginasOpinion Persolas de AmericaANSHERLYS DE LEON SANTANAAún no hay calificaciones
- El Choque de Dos MundosDocumento10 páginasEl Choque de Dos MundosAngel magaña castilloAún no hay calificaciones
- Relaciones Interetnicas en America SDocumento261 páginasRelaciones Interetnicas en America SCarlos VictoriaAún no hay calificaciones
- LUNES 01 de Febrero de 2021 EL MEZTIZAJEDocumento4 páginasLUNES 01 de Febrero de 2021 EL MEZTIZAJEMARGARITA ESCALANTEAún no hay calificaciones
- Taller de Produccion Escrita Nro 1Documento8 páginasTaller de Produccion Escrita Nro 1alexander campoAún no hay calificaciones
- Fernández Moreno (Fundamental)Documento17 páginasFernández Moreno (Fundamental)Claudia Juliana Cano ArceAún no hay calificaciones
- Centroamerica Costa Mosquitos: Barbara Potthast-JutkeitDocumento18 páginasCentroamerica Costa Mosquitos: Barbara Potthast-JutkeitGaiacea colectiva conscienciaAún no hay calificaciones
- La Diversidad Cultural en El Caribe y Las Nuevas Estructuras de Integración RegionalDocumento27 páginasLa Diversidad Cultural en El Caribe y Las Nuevas Estructuras de Integración RegionalShalo SmithAún no hay calificaciones
- Memorias: Edward PaulinoDocumento17 páginasMemorias: Edward PaulinohoneromarAún no hay calificaciones
- Roberto Segre - La Arquitectura Antillana Del Siglo XXDocumento18 páginasRoberto Segre - La Arquitectura Antillana Del Siglo XXEliane GarcíaAún no hay calificaciones
- Las Consecuencias Del Descubrimiento y de La Conquista de América LatinaDocumento3 páginasLas Consecuencias Del Descubrimiento y de La Conquista de América LatinaNatalia GłowackaAún no hay calificaciones
- Manuel Galich PDFDocumento206 páginasManuel Galich PDFKari L. M.Aún no hay calificaciones
- MITOS Y REALIDADES HISTóRICAS DE LA CONQUISTADe EverandMITOS Y REALIDADES HISTóRICAS DE LA CONQUISTACalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Estudios SegovianosDocumento42 páginasEstudios SegovianosJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- Maleficium y Magia en La Ley RomanaDocumento27 páginasMaleficium y Magia en La Ley RomanaJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- NoosferaDocumento14 páginasNoosferaJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- AkelarreDocumento12 páginasAkelarreJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- El Grabado Como Manifestación Artística en La Prehistoria PeninsularDocumento31 páginasEl Grabado Como Manifestación Artística en La Prehistoria Peninsularleif_eriksson_89Aún no hay calificaciones
- ConquezuelaDocumento36 páginasConquezuelaJuan Jose SanchezAún no hay calificaciones
- Brujas AragonDocumento30 páginasBrujas AragonJuan Jose Sanchez100% (1)
- TEOLOGÍA INDIA - Eleazar PérezDocumento5 páginasTEOLOGÍA INDIA - Eleazar PérezArmando Dexter MixeAún no hay calificaciones
- Carta Residencia Formato NuevoDocumento2 páginasCarta Residencia Formato Nuevopowernet cyberAún no hay calificaciones
- Balance Sobre La Restitución de TierrasDocumento14 páginasBalance Sobre La Restitución de TierrasConfidencial ColombiaAún no hay calificaciones
- Arqlgia Hond Oscar Neil Ed.Documento32 páginasArqlgia Hond Oscar Neil Ed.Eviz Emirson Rodriguez BenitezAún no hay calificaciones
- Culturas AutóctonasDocumento6 páginasCulturas AutóctonasLucas Salazar CoronadoAún no hay calificaciones
- Capitanes de ArmasDocumento60 páginasCapitanes de ArmasYair Xjv Echeandia VidalAún no hay calificaciones
- Aleluya NavidadDocumento3 páginasAleluya NavidadJeromeNeffNovasAún no hay calificaciones
- Sufijos Posesivos ÑA MA PA SA PRIMERODocumento9 páginasSufijos Posesivos ÑA MA PA SA PRIMEROramiro condoriAún no hay calificaciones
- BgfdsDocumento4 páginasBgfdscristhian yovera seguraAún no hay calificaciones
- AHUMEHSDocumento102 páginasAHUMEHSKarla RobetrsAún no hay calificaciones
- Aragua, Talleres de Formación Miembros y Secretarios de MesaDocumento30 páginasAragua, Talleres de Formación Miembros y Secretarios de MesaDashiell LópezAún no hay calificaciones
- Caja BambaDocumento1076 páginasCaja BambaAnonymous LvOeimHRAún no hay calificaciones
- Culturas Prehispánicas de MéxicoDocumento3 páginasCulturas Prehispánicas de MéxicoayelencastillobarreraAún no hay calificaciones
- El Señor de Luren - 13 de OctDocumento2 páginasEl Señor de Luren - 13 de OctLenkita TorresAún no hay calificaciones
- Arancel Urbano 2018Documento15 páginasArancel Urbano 2018eduardo paulinoAún no hay calificaciones
- La Estrella de BelenDocumento8 páginasLa Estrella de BelenCarlos Ricardo Prado Elías0% (1)
- Reyes Del SurDocumento6 páginasReyes Del SurjosepaticaAún no hay calificaciones
- CANTO ARENA, LIBRO SILVIO - Partitura CompletaDocumento15 páginasCANTO ARENA, LIBRO SILVIO - Partitura Completacanonime.oficialAún no hay calificaciones
- Plagas de Egipto (n.7 y 8)Documento4 páginasPlagas de Egipto (n.7 y 8)Mariangel GuaracoAún no hay calificaciones
- Un Par de GuantesDocumento2 páginasUn Par de GuantesEduardo Quezada HuertasAún no hay calificaciones
- Unidad II Elementos Constitutivos de La Cultura DominicanaDocumento8 páginasUnidad II Elementos Constitutivos de La Cultura Dominicanamelvin computerAún no hay calificaciones
- Nomina Heroes Cenepa 95 24-Ene-0220525464001643205930 PDFDocumento114 páginasNomina Heroes Cenepa 95 24-Ene-0220525464001643205930 PDFLuis PeñafielAún no hay calificaciones
- Rutas de Transporte - rc02 Turno 1-2-3Documento35 páginasRutas de Transporte - rc02 Turno 1-2-3reyazteca323Aún no hay calificaciones
- Biografía de Gregoria ApazaDocumento2 páginasBiografía de Gregoria Apazajuan perez100% (2)
- Bajo Palio: Semana Santa de Málaga 2016Documento36 páginasBajo Palio: Semana Santa de Málaga 2016Costaleros de OviedoAún no hay calificaciones
- Historia Del Pueblo Garífuna en GuatemalaDocumento5 páginasHistoria Del Pueblo Garífuna en Guatemalaheydi chubAún no hay calificaciones
- Noe RevisadoDocumento3 páginasNoe RevisadoSebastian MorenoAún no hay calificaciones