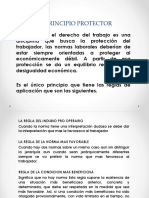Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LasCanillasAbiertas PDF
LasCanillasAbiertas PDF
Cargado por
Roberto Daniel Munguía Zárraga0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas115 páginasTítulo original
LasCanillasAbiertas.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas115 páginasLasCanillasAbiertas PDF
LasCanillasAbiertas PDF
Cargado por
Roberto Daniel Munguía ZárragaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 115
Para Valentn
Otro mundo es posible!
Indice
I. INTRODUCCIN
I.1. Introduccin general
I.2. De Cochabamba a Montevideo: Saludos de La Coordinadora de
Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia a nuestro hermano pueblo
uruguayo a travs de la Comisin Nacional en Defensa del Agua y la Vida.
II. CANILLAS ABIERTAS. GANANCIAS LQUIDAS,
ACTORES GLOBALES Y EL PAPEL DEL GATS.
II.1. Agua: sector hirviente de la economa
II.2. Al agua pato! La poltica al salvataje de las transnacionales
II.3. La OMC por el cao: el GATS y la liberalizacin del sector
II.4. Agua, Derecho humano o mercanca?
II.5. Quin controla el agua del futuro?
II.6. El agua potable como recurso estratgico del siglo XXI.
El caso del acufero guaran.
III. CANILLAS CERRADAS AL NEOLIBERALISMO.
PRIVATIZACIONES FRACASADAS Y LA RECONQUISTA
DEL ESPACIO PBLICO
III.1. La ola de resistencia, de Cochabamba a Delhi
III.2. Uruguay- El da que las urnas harn agua
III.3. Argentina- Capital Federal y Gran Buenos Aires:
cuando todo huele a aguas servidas.
III.4. Argentina- Santa F: Hasta que se vaya Suez
III.5. Chile- Recursos Hdricos. La ley del que llega primero.
III.6. Bolivia- La Guerra por el Agua en Cochabamba y la construccin
de espacios de rebelin y recuperacin de nuestras voces.
III.7. India - Entre participacin y privatizacin
III.8. Filipinas- El servicio de agua en Manila:
entre el afn de lucro y los derechos humanos
III.9. Indonesia- Resistencia a la corrupcin de RWE/Thames Water
III.10. Porto Alegre- Participacin Popular,
Control Social y Gestin Pblica de Agua y Saneamiento
4
8
10
12
26
32
40
42
48
56
58
62
72
74
80
88
94
98
102
106
Las Canillas Abiertas
de Amrica Latina
Introduccin
"Nuestro teatro debe suscitar el deseo de conocer y or-
ganizar el placer que se experimenta al cambiar la rea-
lidad, nuestros espectadores deben no slo aprender c-
mo se libera a Prometeo encadenado, sino tambin pre-
pararse para el placer que se siente liberndolo"
Bertolt Brecht
4
Nadie duda que la realidad econmica del Chi-
cago de los aos treinta, cuando Bertolt Brecht
escribi Die heilige Johanna der Schlachthfe
(Santa Juana de los mataderos) es formalmente
muy diferente a la sociedad liberal del siglo XXI,
abocada inexorablemente al capitalismo finan-
ciero, con la irona aadida de que la lgica in-
fecciosa del mercado de capitales ha alcanzado
hasta al agua, convirtindola tambin en una
mercanca a nivel mundial.
El neoliberalismo actual ha eliminado el mani-
quesmo sobre el que se asienta la obra de un
Brecht joven que denuncia el funcionamiento de
un capitalismo industrial, pero -atencin- que
anuncia su nueva fase. Mauler, el rey de la Car-
ne, recibe instrucciones de la Bolsa de Nueva
York. En puridad, el contexto en el que se desa-
rrolla la historia de Santa Joana ha sido supera-
do, sin embargo vale el refrn, de aquellos pol-
vos estos lodos: el mensaje no ha perdido un
pice de vigencia. Mauler, Graham y el resto de
los traficantes son hoy por hoy grandes corpo-
raciones sin rostro, fondos de pensiones nor-
teamericanos y europeos o consejos de admi-
nistracin que marcan la geoestrategia econ-
mica mundial.
El presente libro habla en su primera parte de
los actores mundiales - los global players - de
hoy, que tienen las manos manchadas con pe-
trleo, agua y sangre: las empresas transnacio-
nales, las organizaciones financieras multilatera-
les y las manos visibles que tienen nombre y
apellido, sus centrales, sus cuentas bancarias y
su nmero de impuestos. No son fantasmas si-
no instituciones hechas por el hombre...
En su segunda parte este material nos relata las
experiencias de los socios locales -para que-
darnos en el lenguaje de Bertolt Brecht- de los
Mauler, Graham, Peirano & Co que abren las
puertas a los que vinieron a prometer paisajes
florecidos y el reino del mercado y por ende
- el fin de la historia. Pero esta segunda parte
tambin nos cuenta de las resistencias, de los
que se han animado a decir Ya basta, de Madre
Coraje y sus hijos. Nos habla de los pueblos que
buscan alternativas a la irracionalidad social, am-
biental y econmica del manejo actual del re-
curso natural ms importante de la tierra: el
Agua.
Este libro tiene una clara intencin: brindar in-
formacin sobre procesos y consecuencias de
privatizacin de sistemas de agua y saneamien-
to en la regin y en el mundo. En el contexto
actual del Uruguay, esperamos que este material
sirva para enriquecer la discusin pblica, para
que el 31 de octubre de 2004 la poblacin to-
me la decisin correcta y vote el SI para re-
formar la constitucin para evitar la privatiza-
cin del agua.
La Casa Bertolt Brecht apoya plenamente la
propuesta de una reforma de la Constitucin
del Uruguay como ha sido elaborado e impulsa-
da por la Comisin Nacional en Defensa del
Agua y de la Vida (CNDAV). La propuesta esta-
blece el acceso al agua como un derecho huma-
no fundamental, sentando el marco constitucio-
nal para una gestin basada en criterios de sus-
tentabilidad y participacin social, con servicios
prestados exclusivamente por figuras pblicas
estatales.
Desde principio del 2004, la Casa Bert o l t
Brecht inici su trabajo solidario con la lucha de
la CNDAV para reafirmar la soberana sobre
uno de los principales recursos naturales del
pas. Al momento de decidir tirarnos al agua, el
apoyo e impulso de la Fundacin Heinrich Bll
(Alemania) fue inspirador y decisivo. Luego se
sumaron otras manos solidarias.
En el marco de las actividades del proyecto El
Agua nOSE vende, se realiz en cooperacin
con Uruguay Sustentable y con el apoyo finan-
ciero de la Fundacin Rosa-Luxemburgo (Ale-
mania) una Gira de Solidaridad Internacional en
el mes de septiembre del 2004. La gira cont
con la participacin de expertos/as y activistas
de Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Pa-
raguay y Uruguay. Se realizaron mltiples charlas
en varias ciudades del interior del pas, difusin
en los medios de comunicacin, y se organiz la
Conferencia Las Canillas Abiertas de Amrica
Latina, en el Teatro Florencio Snchez de El Ce-
5
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
rro. Durante cinco intensos das los invitados
informaron, documentaron y dieron testimonio
sobre las consecuencias de la apropiacin priva-
da del agua en su pases y sobre los mltiples
formas de resistencia a estos procesos. Desde
un principio, la Casa Bertolt Brecht tuvo clara la
necesidad de sumar las experiencias de estos
guerrer@s del agua de otros pases y otras
regiones, demostrando que la lucha de la CN-
DAV en Uruguay, no es una lucha aislada sino
por lo contrario se enmarca en una creciente
resistencia a nivel mundial en contra de las pri-
vatizaciones salvajes impulsadas por el huracn
neoliberal de los aos 90. Al mismo tiempo, ha
sido muy valioso mostrar a los y las invitad@s
la herramienta profundamente democrtica del
referndum, que se aplica en la lucha en Uru-
guay a fin de elevar la proteccin del agua a ran-
go constitucional y mantener su uso presente y
futuro en manos pblicas
En pos de afianzar estos valores, fue en la mis-
ma gira de Solidaridad que surgi la decisin de
publicar los aportes de los panelistas latinoame-
ricanos y ampliar la documentacin con aportes
de otros pases.
El libro cuenta con el apoyo sustantivo de varias
organizaciones amigas de la Casa Bertolt Brecht
en Alemania, sin cuyos aportes no hubiera sido
posible realizar este proyecto. Gran parte del
anlisis del mercado global del agua, los actores
principales y reflexiones sobre el papel del
GATS lo debemos a la prestigiosa organizacin
WEED y su autora Christina Deckwirth, que
amablemente nos facilit materiales de su re-
ciente publicacin Sprudelnde Gew i n n e
(WEED Arbeitspapier, feb. 2004). La red de or-
ganizaciones no gubernamentales, el INKOTA
NETZWERK e.V. y Brot fr die Welt (Pan para
el Mundo), autorizaron la traduccin y publica-
cin de varios artculos publicados reciente-
mente en Alemania (INKOTA Brief N 128, ju-
nio 2004). La Casa Bertolt Brecht agradece a las
tres organizaciones por la exitosa y rpida coo-
peracin.
Por otra parte, Barbara Unmssig, miembro de
la directiva de la Fundacin Heinrich Bll (HBS),
autoriz la publicacin de su ponencia, presen-
tada al Tercer Foro sobre Polticas de Desarro-
llo en Berln, en marzo de 2004. Por ltimo los
panelistas de la Conferencia Internacional Las
Canillas Abiertas de Amrica Latina, nos han
autorizado incondicionalmente la edicin y pu-
blicacin de sus aportes.
Finalmente, en cuanto al soporte material de la
publicacin, cabe destacar que sin el apoyo ini-
cial de la Fundacin Umverteilen (Fundacin
para un mundo solidario) y el esfuerzo de
nuestros amig@s en Berln, el proyecto no hu-
biera sido posible. Le agradecemos a ellos, tan-
to como a Brot fr die Welt (Pan para el
Mundo) por su aporte financiero para la impre-
sin del presente libro
Las traducciones fueron realizadas por Ximena
Santos Garca, Diego Iturrizza y redactadas por
Beat Schmid.
A todos y todas: muchas gracias!.
Entendemos esta obra colectiva como otro
aporte a la lucha del pueblo uruguayo y de la
Comisin Nacional en Defensa del Agua y de la
Vida para ganar el SI en el referndum del 31
de octubre de 2004. Sin embargo, somos con-
cientes de que luego de la esperanzada victoria
empieza otro trabajo vital para el futuro: las
fuerzas polticas gobernantes, sindicatos, organi-
zaciones sociales y consumidores - juntos- tie-
nen que disear e implementar una poltica sus-
tentable y participativa del manejo de los recur-
sos hdricos del Uruguay.
Claro como el agua, lo enunci en su testimo-
nio Oscar Olivera, guerrero del agua en Boli-
via: la victoria implica una inmensa responsabi-
lidad: es el pueblo quien les dar el mandato pa-
ra cerrar las canillas abiertas que dej el neoli-
beralismo. Es el pueblo mismo que tiene sed
de alternativas.
6
Con este libro por lo tanto, aspiramos a saciar
en parte esa sed, aportando a fortalecer ideas,
conceptos y sobre todo contactos para elabo-
rar estrategias regionales e internacionales con
la mirada hacia un futuro en el cual otro mundo
es posible.
Robert Grosse
Casa Bertolt Brecht
Montevideo, Octubre 2004
7
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
8
De Cochabamba a Montevideo:
Saludos de la Coordinadora
de Defensa del Agua y de la Vida
a nuestro hermano pueblo
uruguayo a travs de la Comisin
Nacional en Defensa del Agua
y la Vida.
Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida
1.2
Hermanas y hermanos uruguayos:
N o s o t ro s , poblacin sencilla y trabajadora,
hombres y mujeres que no usufructuamos del
trabajo ajeno y que no aspiramos a vivir de la
poltica electoral. Nosotros, que hemos sido re-
localizados y despedidos de nuestros empleos,
que soportamos condiciones cada vez ms du-
ras en los centros de trabajo y quienes a travs
de mltiples y esforzadas actividades llevamos
sobre nuestras espaldas la carga de que nuestro
pas llamado Bolivia contine existiendo.
Nosotros, que venimos dando la pelea por re-
cuperar lo que en este territorio la Pachamama
nos ha dado y que ha sido vendido y rematado
ilegalmente por una sucesin de malos gobier-
nos indignos y asesinos. Nosotros todos, reuni-
dos aqu en Cochabamba, y dispuestos a vencer
el cansancio y a no olvidar la sangre derramada
por nuestros hermanos y hermanas, queremos
expresar nuestros ms fraternales y revolucio-
narios saludos, a las valerosas mujeres, hombres,
jvenes, nios y ancianos de ese territorio cha-
rra, de esa patria de Artigas, hoy llamado Uru-
guay, por su historia, sus luchas, sus angustias y
sus sueos.
Hemos seguido de cerca ese proceso llevado a
cabo por la Comisin, tan sacrificado, tan digno,
tan esforzado, pero tan inspirador y esperanza-
dor para su pueblo y nuestros pueblos. No po-
demos decir que somos solidarios con ustedes,
porque sus luchas son las nuestras, sus derrotas
son nuestras derrotas, sus victorias son nues-
tras y el triunfo del SI el 31 de octubre prxi-
mo, ser nuestro triunfo, el triunfo de los pue-
blos que van librando de manera cotidiana
transformar este mundo, por uno nuevo.
Salud y lucha hermanas y hermanos del Uru-
guay, que la lucha por el agua, por la vida, nos
una ms, como la vertiente que se va convir-
tiendo en un gran ro para llegar al mar, as de-
ben ser nuestras luchas, nuestros saberes, nues-
tros andares y nuestros soarestransparen-
tes y en movimientoSimplemente les deci-
mos HASTA LA VICTORIA.
Cochabamba, septiembre del 2004.
Oscar Olivera, PORTAVOZ
Omar Fernndez, PORTAVOZ
Gissel Gonzlez, PORTAVOZ
El agua es nuestra, CARAJO!!!
9
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
10
Canillas abiertas, ganancias lquidas,
actores globales y el papel del GATS
II
1 Politloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS
(Ganancias efervescentes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berln, 2004.
2
Citado segn Concannon 2001: 5
12
Agua: sector hirviente
de la economa
Christina Deckwirth
1
(El agua) normalmente es un producto al alcance sin costo alguno
y es nuestra tarea venderla
(Gerard Mestraller de la compaa Suez)
2
II.1
La comercializacin del sector agua potable
abre un mercado inmenso. En el ao 2000 la re-
vista econmica estadounidense Fortune pro-
nostic que en el siglo 21, el agua parece ser lo
que fue el petrleo durante el siglo 20: un bien
apreciado del cual depende el bienestar de las
naciones. Segn la misma fuente (15.02.2002),
los volmenes de venta para la rama agua alcan-
zan 400 mil millones de dlares al ao. Fueron
varios los factores que contribuyeron desde el
inicio de los aos 90 al surgimiento de este
mercado global de agua:
La escasez de agua incentiva a los con-
sorcios de empresas.
Sea por la industrializacin de la agricultura, ne-
cesidades superfluas o el crecimiento poblacio-
nal, la demanda de agua se ha visto incrementa-
da en todo el mundo. Pero en muchos lugares
empieza a hacerse sentir la limitada disponibili-
dad de las reservas de agua. Fue por ello, que las
Naciones Unidas declararon los aos 80 dcada
del agua. La escasez de agua en algunas regiones
constituye un estimulo adicional para las em-
presas para aspirar a hacer negocios con el pre-
ciado bien. A fin de justificar sus intereses ex-
pansionistas, los consorcios presentan su parti-
cipacin como solucin a una mundial crisis del
agua.
Necesidad de inversin y de colocacin
de capital.
El combate a la pobreza y la industrializacin re-
quieren la ampliacin de infraestructura en mu-
chos pases del sur, as tambin para el sector
agua. Pero tambin en Europa y particularmen-
te en Europa del Este, los sistemas de caeras
de agua potable requieren mejoras, existiendo
por ende una real necesidad de inversiones en
el sector agua. A ello se suma la necesidad de
los consorcios transnacionales de seguir renta-
bilizando su capital en contextos de bajo creci-
miento econmico, tanto a nivel nacional como
global. Partiendo de la creciente transnacionali-
zacin de los consorcios empresariales se ha in-
crementado a partir de los aos 90 la bsqueda
de nuevos mercados. En este contexto no se in-
vierte donde haga falta, sino donde las utilidades
prometen ser mayores y puedan reflejarse en
elevados dividendos para los/as accionistas. Por
ende no podrn tener acceso a inversiones los
pases ms pobres y necesitados, debido a las
escasas perspectivas de ganancia. La necesidad
de inversin es utilizada como un pretexto que
en la mayora de los casos no concuerda con la
realidad.
La poltica global de privatizacin frente
a los sectores de la economa que son re-
gulados por el Estado.
La implementacin de una poltica de privatiza-
ciones a nivel mundial por los sectores neolibe-
rales ha llegado a un servicio an predominan-
temente pblico en cuanto a financiamiento, re-
gulacin y prestacin: el 95% del abastecimien-
to de agua potable en el mundo est bajo res-
ponsabilidad de entidades gubernamentales, lo
cual dificulta el acceso a este mercado para los
inversionistas privados y ha incrementado la
presin a favor de una liberalizacin de uno de
los ltimos sectores no regido por las leyes del
mercado. La liberalizacin del sector agua abre
grandes mercados potenciales para los consor-
cios transnacionales.
Representantes de consorcios transnacionales y
tomadores de decisiones polticas en los pases
industriales abusan de la creciente escasez de
agua, de la gran necesidad de inversiones y de la
insuficiente red de abastecimiento de las em-
presas estatales de agua potable en los pases
del sur para promover una poltica de liberaliza-
cin, apertura de mercados y sometimiento del
bien agua a las leyes del mercado. Frecuente-
mente trminos como la crisis del agua y la
necesidad de inversiones justifican los proyec-
tos de empresas privadas en el exterior. Sola-
mente los privados tienen la capacidad de cu-
brir la elevada necesidad de inversin, rezan re-
presentantes polticos de gobiernos nacionales
y de la Unin Europea, pero tambin de Institu-
ciones Financieras Internacionales como el Fon-
do Monetario Internacional y el Banco Mundial.
nicamente empresas privadas tienen los cono-
cimientos y la capacidad administrativa para un
abastecimiento eficiente y sin recarga burocr-
tica, garantizadas por la competencia y la aspira-
cin de lograr utilidades. As, el Banco Mundial y
otros actores regionales y bilaterales, que otor-
13
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
14
gan financiamientos para el desarrollo, como
por ejemplo la alemana Kreditanstalt fr Wie-
deraufbau (KfW Instituto de Crdito para la
R e c o n s t r u c c i n ) , exigen desde los aos 90
profundas reestructuraciones polticas e insti-
tucionales, a fin de facilitarles a actores priva-
dos el acceso a los mercados en los pases del
Sur (Hoering 2003c: 1), siendo de esta manera
promotores del fortalecimiento de consorcios
transnacionales de agua.
Desde la dcada pasada, unos pocos consorcios
de agua potable han globalizado sus inversiones
en este sector. Los ms relevantes son las trans-
nacionales franceses Veolina (anteriormente Vi-
vendi) y Suez, quienes abastecen a 200 millones
de personas con agua potable a travs de sus
empresas Veolina Water y Onedo, seguidos por
la empresa alemana Centrales Elctricas de Re-
nania-Westfalia (RWE), cuya filial britnica Tha-
mes Water abastece a 70 millones de personas
con el preciado lquido (ver cuadro 1). Segn la
revista Fortune, las tres transnacionales se ubi-
can entre las 500 empresas ms grandes del
mundo
3
. Pero la fulminante incursin de los
consorcios de agua a este nuevo mercado no se
vio compensada con las utilidades esperadas y
la participacin de actores privados conllev di-
versos problemas.
3
La revista econmica estadounidense Fortune elabora anualmente un listado de las 500 mayores empresas del mundo,
ver www.fortune.com
4
Datos ventas del ao 2002, cantidad de clientes y lugar Global Fortune correspondientes al ao 2003.
Consorcio/
empresa
Ventas
(miles de
millones de euros)
Ventas agua
(en miles de millones
de euros)
Clientes
(Millones)
Lugar Global
Fortune
4
Suez Onedo 40.2 10.1 125 74
(Francia)
Veolina Veolina 30.8 11.3 108 42
Water (Francia)
RWE Thames 46.6 2.9 70 82
Water (Alemania
G. Bretaa)
Bouygues SAUR 22.2 2.3 36 211
(Francia)
Cuadro 1
Los mayores consorcios de agua
Fuente: RWE 2003 segn datos de la empresa y www.fortune.com
4
Definicin
de conceptos
Liberalizacin
El trmino Liberalizacin comprende todas las
medidas que crean o amplan condiciones de
mercado en sectores econmicos hasta en-
tonces reglamentados por el estado. El objeti-
vo es ampliar el espacio determinado por las
leyes del mercado, ya sea por la va de la eli-
minacin de monopolios pblicos o de meca-
nismos estatales de regulacin, o el desmon-
taje de privilegios para empresas pblicas. Co-
mo desregularizacin en el sentido estricto de
la palabra se denomina la eliminacin de la re-
gulacin por parte del estado. Pero no toda li-
beralizacin significa una desregularizacin, ya
que la creacin de un nuevo mercado trae
consigo una re-regularizacin. Desde el punto
de vista de la economa internacional, se en-
tiende por liberalizacin la eliminacin de las
barreras que afecten el comercio y las inver-
siones que limitan la competencia internacio-
nal y por ende el mecanismo de autorregula-
cin del mercado. Las liberalizaciones suelen
justificarse argumentando que el impulso
competitivo produce mayor eficiencia y por
ende reduccin de costos. Lo que queda fue-
ra de toda consideracin son las consecuen-
cias sociales y ecolgicas de esta poltica. La
competencia puede existir slo entre empre-
sas (privadas) en competencia. Por eso las li-
beralizaciones allanan frecuentemente el ca-
mino para privatizaciones.
Se distinguen dos categoras bsicas de com-
petencia:
Competencia de mercado: en la compe-
tencia de mercado se trata de distintas em-
presas que compiten por clientes individua-
les, resp. hogares. En reas de suministro suje-
tos a una red (electricidad, trnsito, agua), es-
ta forma de competencia se produce a travs
de redes que compiten entre s o por la trans-
ferencia de productos de distintos provee-
dores a travs de una red comn. En el caso
del suministro de agua, es muy difcil que se
produzca esa competencia, ya que la instala-
cin de tuberas paralelas sera demasiado
costosa y la transferencia de suministros de
diferentes ofertantes inviable por razones tan-
to higinicas como tcnicas. La competencia
de mercado en el sector del agua no es reali-
zable o solamente en forma muy reducida, pe-
ro fue establecida en muchos pases en cuan-
to a transporte, energa y telecomunicaciones.
Competencia por el mercado: en la com-
petencia por el mercado, distintas empresas
compiten por monopolios para un perodo li-
mitado y un rea delimitada, por ejemplo por
el suministro de agua de una ciudad determi-
nada. Posterior a una licitacin se firma un
contrato entre el ente responsable (munici-
pio) y el concesionario (la empresa).
Privatizacin
La Privatizacin como tal se refiere slo al
propietario y denomina la transformacin de
propiedad pblica en propiedad privada (pri-
vatizacin del patrimonio). En un sentido ms
amplio significa tambin traspasar tareas o
servicios pblicos a empresas privadas, como
por ejemplo la gerencia de una empresa,
mientras que la infraestructura sigue siendo
estatal, o la terciarizacin de determinados
sectores de la empresa (privatizacin funcio-
nal). Cuando la funcin se traspasa entera-
mente al sector privado, es decir cuando tam-
bin la autoridad pblica traspasa su trabajo y
responsabilidad, hablamos de privatizacin de
funciones.
Comercializacin
El trmino Comercializacin significa la orien-
tacin de una empresa o de un rea de la vi-
da social hacia un objetivo principal de cober-
tura de gastos y optimizacin de ganancias. El
bien comn (ya) no es la prioridad de una em-
presa comercial e implica frecuentemente,
que elementos de solidaridad social en bene-
ficio de los sectores ms pobres como subsi-
dios cruzados p.e. del abastecimiento del agua
15
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
con ingresos provenientes de la venta de
energa elctrica, sean suspendidos. El cobro
de las tarifas al/a la usuario/a se realiza en par-
te mediante sistemas de prepago, que permi-
ten el uso del agua recin despus que se
compra o recarga una tarjeta prepagada. En
pases donde gran parte de la poblacin care-
ce de medios para pagar la conexin y el ser-
vicio de agua, este sistema de rentabilidad fi-
nanciera puede acarrear consecuencias muy
graves.
Las empresas privadas se rigen por principios
econmicos, pero tambin empresas pblicas
pueden ser reorientadas en este sentido, ya
sea como medida preparatoria de una privati-
zacin o debido a la presin de sectores pol-
ticos, quienes exigen medidas de reestructu-
racin y modernizacin para aliviar el erario
pblico. La priorizacin del mercado y de la
rentabilidad financiera apunta a una despoliti-
zacin de las decisiones y permite justificar
la eliminacin de elementos solidarios por
necesidades econmicas. La privatizacin
siempre implica la comercializacin, pero tam-
bin la liberalizacin incrementa la presin pa-
ra empresas pblicas y privadas de fortalecer
su orientacin comercial.
PPP- Public Private
Partnership
La asociacin de empresas pblicas con acto-
res privados (Public Private Partnership
PPP) designa un concepto reciente en la coo-
peracin para el desarrollo e implica mayor
participacin del sector privado en la presta-
cin de los servicios bsicos. Se trata de pro-
yectos comunes entre el sector pblico y el
privado cuya elaboracin, financiacin, cons-
truccin o puesta en marcha estaban hasta
ahora en manos pblicas. Objeto de los pro-
yectos son principalmente el rea de infraes-
tructura, en especial el suministro de agua, pe-
ro tambin servicios pblicos como la salud,
la educacin y el sistema de pensiones. En Ale-
mania el Ministerio de Cooperacin (BMZ)
apoya este tipo de proyectos que son tanto
de utilidad para la poltica de desarrollo co-
mo tambin de inters para las empresas in-
volucradas. De hecho, el BMZ ha aportado
entre 1999 y 2002 ms de 4700 millones de
euros para alrededor de 1000 proyectos con
estas caractersticas (Hoering 2003).
Con frecuencia la participacin de una em-
presa privada se realiza en varias etapas. En un
primer momento, la colaboracin para el de-
sarrollo impulsa la descentralizacin y la crea-
cin de empresas autnomas, por ejemplo en
manos de gobiernos locales, pero con orien-
tacin comercial de sus operaciones. La rees-
tructuracin de las operaciones bajo criterios
comerciales de empresas de suministro pbli-
co ya existentes con recursos de la coopera-
cin para el desarrollo, sirve para hacerlas
ms atractivas para su posterior adquisicin
por parte de empresas privadas. Este proceso
de adecuacin puede conllevar una divisin
en diferentes empresas, la cancelacin de deu-
das y una reduccin de personal.
Una evaluacin de los proyectos pblico-pri-
vados de la colaboracin alemana para el de-
sarrollo arroj un balance claramente negati-
vo: metas como la lucha contra la pobreza no
se alcanzaron y el erario pblico, en vez de re-
sultar beneficiado, fue perjudicado an ms,
que sin la participacin privada. A esto se su-
ma el debilitamiento de los mecanismos de
control y el empeoramiento del servicio en
las reas menos rentables (Hoering 2003a).
16
Descripcin
de las transnacionales:
El surgimiento
de los consorcios de agua
No es casual que casi la totalidad de los consor-
cios de agua potable tienen su sede principal en
Francia e Inglaterra, sino consecuencia de la or-
ganizacin del servicio de agua potable en am-
bos pases. Mientras que en Inglaterra el gobier-
no Thatcher privatiz las nueve empresas pbli-
cas de abastecimiento de agua existentes en el
pas, en Francia el abastecimiento por privados
es admitido desde el siglo 19, teniendo stos
una participacin en el mercado domstico que
ronda el 80%.
En Alemania predominan an unas 6000 empre-
sas municipales en el sector agua, pero se visua-
liza una clara tendencia de fusiones y privatiza-
ciones y ha comenzado la venta loca de las em-
presas municipales en ciudades y pueblos. Des-
de hace algunos aos atrs se nota una crecien-
te presin para la liberalizacin del sector agua
y en el ao 2001 una evaluacin al respecto del
Ministerio de Economa gener mucho debate.
La Unin Europea debate una liberalizacin del
sector agua similar al de los abastecimientos
con electricidad y gas natural (Ministerio Ale-
mn de Economa 2001, Hall 2003 a/b/c, Krger
2003). Fue la liberalizacin del abastecimiento
con energa elctrica, que le posibilit a un con-
sorcio alemn posicionarse a la par de empre-
sas franceses e ingleses en el mercado interna-
cional de agua. RWE tuvo un gran crecimiento a
consecuencia de la liberalizacin del mercado
de energa elctrica e incursion al mercado in-
ternacional de agua potable en el ao 2000, me-
diante la adquisicin de la empresa lder del
mercado britnico Thames Water.
Mientras tanto, las empresas transnacionales en
el sector agua potable se han reducido a apro-
ximadamente 10 (p.e. Hilary 2003: 8).Varias em-
presas transnacionales de agua son consorcios
con actividades en diversas ramas adicionales,
tales como la energa, el tratamiento de aguas
servidas y la basura, as como en servicios rela-
cionados con el trnsito. Esta estrategia del to-
do a la mano les posibilita a las empresas com-
petir en varias ramas y adquirir p.e. en Alemania
las diversas entidades o ramas de servicio p-
blico en un mismo municipio. A continuacin
presentamos a los tres consorcios ms grandes
Suez,Veolina y RWE.
Suez/Ondeo
Del canal de Suez a Potsdam
El origen de la empresa Suez data del siglo 19.
En 1880 fue fundada Lyonnaise des Eaux y se fu-
sion en 1997 con una empresa an ms anti-
gua, el consorcio financiero e industrial Com-
pagnie de Suez, fundado en ocasin de la cons-
truccin del Canal con este nombre.A fin de lo-
grar mayor impacto, el nombre se redujo en el
ao 2002 a Suez, el mismo ao en el que todas
las actividades relacionadas con el agua fueron
sumados en una empresa separada con el nom-
bre Ondeo. Los mbitos de actividad del con-
sorcio giran alrededor del agua, la energa, la
evacuacin de deshechos y, en menor medida,
telecomunicaciones y medios de comunicacin
(Polaris Institute 2002: 2). Hasta finales de los
aos 80, la actividad relacionada con el agua se
realizaba nicamente en Francia, donde Suez
abastece actualmente a 17 millones de perso-
nas, siendo el segundo prestador privado de es-
te servicio despus de Veolina. En Alemania la
empresa Eurawasser, controlada en un 100%
por Ondeo, desarrolla actividades en Rostock,
Goslar, Leuna, Schwerin y Potsdam. En el ltimo
lugar surgieron considerables problemas con
Ondeo/Eurawasser, al insistir la empresa en du-
plicar las tarifas para aguas servidas, contrario al
contrato que planteaba la estabilidad de los pre-
cios para los/as consumidores/as. Debido a ello,
la ciudad de Potsdam declar nulo el contrato y
enfrenta una demanda por pagos compensato-
rios promovida por la empresa (Wellmer 2004).
Empresas transnacionales altamente
endeudadas
La empresa Suez ha implementado desde inicio
de los aos 90 una agresiva estratgica de ex-
pansin a fin de lograr una posicin dominante
en el recin surgido mercado del agua. 20 de las
30 mayores ciudades que concesionaron el ser-
vicio de agua potable entre 1995 y el ao 2000
lo hicieron con Suez, entre otros Casablanca
17
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
(Marruecos), Amman (Jordania), Atlanta (Esta-
dos Unidos de Amrica-EUA) y Buenos Aires
(Argentina) (Gleick y otros 2000: 25 y Krsch-
ner-Pelkmann 2002: 63). Actualmente Ondeo
tiene intereses en 30 pases en todas las regio-
nes del mundo y abastece a 115 millones de
personas con agua. Dado que las frecuentes ad-
quisiciones de empresas llevaron a un alto nivel
de endeudamiento del consorcio, ste decidi
en la primavera del 2002 la venta de algunas em-
presas que no pertenecen al ncleo de servicios
bsicos. Pero paralelamente plante la expan-
sin de sus intereses en el sector agua (Krsch-
ner-Pelkmann 2002) y logr en este mismo ao
una concesin de 10 aos para el abastecimien-
to con agua y el saneamiento de todo Puerto
Rico. Desde entonces ha logrado sumar ms
ciudades en pases como China, Corea del Sur,
Senegal, Canad y Mxico y pag 40 millones
para la US Water de la transnacional de cons-
truccin Bechtel. Dicha empresa fue concesio-
naria en Cochabamba/Bolivia y posee participa-
ciones en los sistemas de 40 municipios media-
nos y pequeos en los EUA. Pero las inversiones
en agua no han arrojado las utilidades esperadas
y en su balance del ao 2002, Suez reporta una
deuda de 26.000 millones de euros (Reimon-
/Felber 2003).
Corrupcin y retirada
La mencionada expansin fue apoyada por es-
trechos contactos de ejecutivos de la empresa
con sectores polticos; el presidente de la em-
presa Mestrallet ostentaba anteriormente altos
cargos en los ministerios de transporte, econo-
ma y hacienda, mientras que el director ejecu-
tivo Monod funga durante muchos aos como
asesor del actual Presidente Jacques Chirac
(Barlow/Clarke 2003). En la ciudad de Greno-
ble, Francia, la empresa se vio involucrada en un
escndalo de corrupcin, siendo condenado un
ejecutivo del consorcio a un ao de crcel por
pago de sobornos (Hall/Lobina 2001).
La retirada de Suez en 2002 de las ciudades de
Buenos Aires y Manilaambos proyectos con-
siderados modelos por el Banco Mundialfue
ampliamente difundida. La nueva estrategia em-
presarial aprobada en enero del 2003 inclua la
retirada de los pases pobres y de ingresos me-
dios y reduca en un tercio las inversiones (Co-
municado de Prensa de Suez 9.1.2003). Mientras
tanto en Atlanta fue la administracin municipal,
la que cancel el contrato a inicios del 2003, da-
do que no se dio la prometida mejora en la ca-
lidad del agua (CEO 2003b). Otros consorcios
son peores que nosotros declar Gerard Pa-
yen, presidente de Suez durante los ltimos
aos (Godoy 2003).
Los vnculos de Suez con
el lobby internacional del agua
Suez participa estrechamente en distintas reu-
niones internacionales del lobby de agua. Lo que
ms llama la atencin es el papel de Ren Cou-
lomb, ex presidente de directorio de Suez,
quien es actual Vicepresidente del Consejo
Mundial de Agua (World Water Council) y
miembro influyente del comit directivo del Pa-
tronato Mundial del Agua (Global Water Part-
nership). Ivan Chret, asesor de la presidencia
de Suez, integr tambin el comit de asesora
tcnica del Consejo Mundial de Agua. Margaret
Catley-Carlson, ex presidenta de la Agencia Ca-
nadiense para el Desarrollo Internacional es la
nica mujer en la cpula de los grupos de cabil-
deo de agua y se desempea hoy como presi-
denta del Comit Asesor de Recursos Hdricos
(Water Resources Advisory Commitee), que
co-patrocina Suez. Dicho consorcio es adems
miembro del agrupamiento de lobby sobre el
Tratado General sobre Comercio y Servicios
(GATS en sus siglas en ingls) Foro Europeo
de Servicios (European Services Forum), del Fo-
ro Econmico Mundial que se realiza anualmen-
te en Davos, de la Cmara Internacional de Co-
mercio y de las organizaciones neoliberales Me-
sa redonda de Industriales Europeos (European
Roundtable of Industrialists) y Dilogo Transa-
tlntico de Negocios (Transatlantic Business
Dialogue) (Polaris Institute 2000 : 2 0 , I C I J
2003).
18
Vivendi/Veolina
Agua, Multimedia y muchas deudas
La segunda gran empresa transnacional francesa
en el mercado mundial se llama Veolina y tiene
sus orgenes en la Compagnie Gnrale des
Eaux, fundada en el siglo 19. Fue con este nom-
bre que la empresa se consolid como una de
las mayo res transnacionales mu l t i s e c t o r i a l e s
con nfasis en agua y desechos. En 1998 cambi
su nombre por el llamativoVivendi y realiz una
profunda reestructuracin bajo la direccin de
Jean-Marie Messier que implicaba la venta de los
sectores inmobiliarios y de construccinob-
jetos de frecuentes escndalos, mientras que
los intereses de agua, energa y transporte fue-
ron unidos en la nueva empresa Vivendi Envi-
ronnement, posteriormente abierta en una ter-
cera parte a capital externo. Los ingresos de es-
ta venta y voluminosos crditos financiaron en
la poca del auge de la New Economy la adqui-
sicin de mltiples empresas, ms que todo de
medios de comunicacin y en una accin espec-
tacular se sumaron la empresa televisiva Canal+
y el consorcio de entretenimiento Seagram,
propietario entre otros de los Estudios Univer-
sal. Para atraer accionistas a invertir en los mer-
cados prometedores de medios y telecomuni-
caciones, las deudas fueron cargadas a las reas
de servicios bsicos y distribuidos de esta for-
ma hacia los recibos de agua, luz y desechos, as
como boletos de tren de muchas personas en
todo el mundo (Barlow/Clarke 2003). Fue de
esta manera que el abastecimiento de agua de
millones de personas fue ligado mediante
a rriesgadas transacciones financieras con la
construccin del segundo imperio empresarial
mundial de medios y telecomunicaciones.
Pero los ambiciosos planes de Veolina (Vivendi
en aquel entonces) se estrellaron cuando la
prensa internacional difundi que el monto de
las deudas de la empresa ascenda a 34.000 mi-
llones de euros. Las acciones perdieron gran
parte de su valor y Messier tuvo que renunciar.
Un conjunto de bancos salv la empresa con
crditos de 1.000 y luego otros 3.000 millones
de euros.Veolina/Vivendi se separ de gran par-
te de sus empresas; la rama del agua no estuvo
excluda. En junio del 2003 Veolina/Vivendi ven-
di la mayora de acciones de su empresa Viven-
di Environnement y anunci la venta de toda su
participacin, dando lugar a una empresa de
servicios bsicos, que fue renombrada como
Veolina Environnement para desligarse de la
mala imagen de su casa matriz.
Veolina: nuevo nombre mayor
suerte?
Veolina abarca las empresas de desechos Onyx,
de transporte Connex, de energa Dalkia y de
agua Veolina. Cada una de estas empresas man-
tiene numerosas participaciones en otras em-
presas. En Alemania,Veolina tiene intereses rela-
cionados con el agua en Berln, Gera y Weih-
wasser/Sachsen. Veolina y la RWE poseen en
conjunto el 49% de las acciones de la empresa
de aguas de Berln. Los resultados han sido ne-
fastos para la poblacin que sufri un incremen-
to del 15% en las tarifas en el 2004, mientras
que el parlamento de la ciudad acept la sus-
pensin del pago del canon y se reportan 1000
empleos perdidos (Donnerstagskreis 2003). Da-
do que las utilidades se vieron mermadas por el
menor consumo de agua, la rentabilidad contra-
tada se obtuvo por medio de las medidas men-
cionadas.
Vivendi/Veolina en el mercado global
de agua
Veolina atiende a 25 millones de clientes en
Francia y es la empresa con mayor participacin
en este mercado. Sus ventas a nivel mundial la
ubican levemente por encima de Suez/Onedo
como nmero uno del sector con presencia en
todas las regiones. Algunos ejemplos ilustran los
resultados de la gestin de Veolina a nivel mun-
dial:
El gobierno del Estado de Paran en Brasil deci-
di en febrero 2003 no prorrogar la concesin
de Veolina para recuperar el control pblico so-
bre la gestin del agua. El contrato entre el Es-
tado de Paran y Veolina conceda al consorcio
francs una participacin del 40% en la empre-
sa estatal de aguas SANEPAR, cedindole todos
los derechos en cuanto a poltica de personal,
crditos y precios del agua. Como consecuencia
fueron elevados los dividendos en detrimento
de inversiones y precios del agua. En este mis-
mo ao Veolina amenaz con su retiro de la re-
19
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
gin Catamarca (Argentina) para lograr un in-
cremento de las tarifas de agua (Polaris Institu-
te 2003c).
El recibo de agua financia la expansin
empresarial
Al igual que en el caso de Suez/Onedo, la arries-
gada expansin de Veolina en los mercados
mundiales de agua no se vio compensada con
las ganancias esperadas. No slo llev al borde
de la quiebra a la empresa, sino que hizo pagar
estas deudas a muchas personas por medio de
su recibo de agua. Ya en el 2001 Veolina evalu
que los mercados en los pases del Sur no pro-
porcionan los mrgenes esperados de ganancia
y anunci su intencin de concentrarse en mer-
cados de menor exposicin al riesgo (Hall
2003g: 6).
RWE Thames Water
El nico consorcio que compite de alguna ma-
nera con los dos gigantes franceses en el mer-
cado del agua es la alemana RWE (Centrales
Elctricas de Renania-Westfalia) a travs de su
filial britnica Thames Water.
De tranquilidad, bienestar y descan-
so a consorcio multisectorial
Hasta los aos 90 la RWE fue un smbolo de bu-
rocracia slida, siendo asociado el consorcio de
energa, gas natural y agua con tranquilidad, bie-
nestar y descanso para la poblacin (Schnabel
2003: 15). Desde sus inicios en 1898 como em-
presa energtica municipal, ha mutado al igual
que Suez y Veolina - hacia uno de los 100 mayo-
res consorcios del mundo, ostentando la terce-
ra posicin en el sector agua. La liberalizacin
del mercado de energa en 1997 dio lugar a una
competencia feroz e inaugur la poca de los
consorcios multifuncionales. Para poder compe-
tir en el teatro internacional, RWE realiz una
profunda reestructuracin. Mientras reas mar-
ginales de negocios como DEA en la rama com-
bustibles fueron vendidas, fue fortalecida la po-
sicin en los sectores energa, gas natural, agua
y desechos. La apuesta al sector agua se concre-
t con la participacin en el abastecimiento de
agua de Budapest en conjunto con Suez/Ondeo
y luego en la alianza con Veolina en Berln
( K r s c h n e r- Pelkmann 2003, R e i m o n / Fe l b e r
2003).
Thames Water incursin en una em-
presa global deficitaria
La adquisicin de Thames Water en octubre del
2002 convirti a RWE de un da para otro en
consorcio global de agua, ya que dicha empresa,
aparte de contar con 14 millones de clientes en
Inglaterra, actuaba desde hace tiempo a nivel in-
ternacional con nfasis en Asia (ver Schnabel
2003). Pero la empresa adquirida no tena bue-
na fama. La Agencia Ambiental del Gobierno Bri-
tnico (Environment Agency) elabora anualmen-
te un listado de empresas acusadas de delitos
ambientales y condenadas a penas mximas.
Dos veces en los ltimos aos Thames Water
ocup el primer lugar en esta lista de la ver-
genza. En el ao de la compra por RWE, Tha-
mes Water fue uno de los mayores contamina-
dores en Gran Bretaa y 5 jurados y 6 juicios la
obligaron a pagar en este ao un total de
288.000 libras esterlinas por delitos ambienta-
les (Amigos de la Tierra 2001, Lobina/Hall
2001).
Con la adquisicin de Thames Water, RWE ob-
tuvo participaciones en las empresas de agua de
El Cairo, Zagreb, Bangkok, Yakarta, la parte este
de China, as como en Espaa, Polonia, Singapur
y en los Estados Unidos. A travs de su depen-
dencia RWE Aqua posee adems la mayora
de acciones de las Empresas de Agua de Rena-
nia-Westfalia (de la Motte 2003), mientras que
otras empresas vinculadas desarrollan sus acti-
vidades en Chile, Mxico, Nigeria y Tailandia.
Otra gran inversin fue realizada en enero del
2003 al adquirir la empresa norteamericana
American Water Works por 8600 millones de
dlares. La compra de la endeudada empresa
que abastece con agua en los EUA a 15 millones
de personas, tuvo el objetivo de lograr acceder
al mercado latinoamericano, como revela un in-
forme relacionada con la transaccin (Krsch-
ner-Pelkmann 2002). La compra de Thames Wa-
ter y American Water Works no slo mejor la
posicin de RWE frente a sus competidores
franceses Veolina y Suez, sino que tambin le
asegur supremaca en los mercados britnicos
y norteamericanos. Igual a Suez y Veolina, la ex-
20
pansin ha llevado a un elevado endeudamien-
to. Para finales del ao 2003 se aspiraba a redu-
cir la deuda a menos de 23.000 millones de eu-
ros mediante la reduccin de costos en perso-
nal e inversiones (Polaris Institute 2003a). Sin
embargo, RWE sigue apostando a la expansin a
fin de ser el socio mundialmente preferido (...)
por ser la empresa de agua ms ambiciosa y ha
definido para ello las regiones de mayor inters
empresarial:
Para lograr estas metas pretendemos expandir
nuestras actividades en los EUA, donde el ma-
nejo de agua vive un rpido cambio, aprovechar
las posibilidades en Europa a raz de nuestra in-
tegracin en el consorcio RWE y obtener pedi-
dos a gran escala en Asia (RWE 2003a).
En el caso de RWE se constata que la privatiza-
cin de los servicios de agua ha implicado diver-
sos efectos negativos y las subsiguientes reac-
ciones de los/as consumidores/as, lo cual moti-
v al consorcio de agua de intentar mejorar su
imagen, presentndose a diferencia de los com-
petidores franceses como empresa orientada al
cliente y con responsabilidad ambiental.Porque
RWE pretende contribuir mundialmente a un
desarrollo que no daa el ambiente y genera
bienestar, se autodescribe el consorcio que
lanz la gran campaa publicitaria Imagine pa-
ra lograr, segn sus propias palabras, enfatizar
el perfil de marca RWE y subrayar la fuerte po-
sicin de la empresa en Alemania y a nivel inter-
nacional. Anuncios televisivos y en publicacio-
nes escritas pretenden el posicionamiento dife-
renciado y emocional de RWE en el mercado
(www.rwe.de). Tambin en pronunciamientos y
publicaciones propias intenta mejorar su ima-
gen RWE/Thames Water. Un representante de
Thames Water contradijo la posicin de la
Unin Europea (UE) en las negociaciones para
la liberalizacin de servicios GATS y declar
que la empresa no desea ser vinculada a proyec-
tos de privatizacin impuestos por ejemplo por
condiciones de prstamos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (Hall
2003d: 4).
Pero si bien RWE no luchar en primera fila pa-
ra el GATS, esto no va en detrimento de los in-
tereses expansionistas en mercados con poten-
cial de ganancias.Tambin RWE busca en primer
lugar generar utilidades en todas las inversio-
nes existentes y previstas en mercados desarro-
llados y en vas de desarrollo (RWE 2003) y es-
ta estrategia orientada a obtener ganancias ha
llevado hasta la fecha a desconsiderar criterios
como salud, medio ambiente y distribucin jus-
ta de agua.
Otros consorcios de agua
Aparte de los 3 grandes Veolina, Suez y RWE en
el mercado mundial de agua existen algunas em-
presas ms. La filial del consorcio de la industria
de construccin francs Bouygues SAUR - es
la nmero 4 y concentra sus intereses en fri-
ca. Como producto de las privatizaciones en
Gran Bretaa surgieron aparte de Thames Wa-
ter empresas como Anglian Water, Kelda Group,
United Utilities, Seven Trent e International Wa-
ter Limited (IWL) con participacin en el mer-
cado internacional de agua. El consorcio Berlin-
wasser (Agua de Berln), propiedad de RWE,
Veolina y de la comuna - participa en proyectos
ms que todo en Asia y Europa del Este. Tam-
bin la filial de Enron Azurix particip hasta la
quiebra de su casa matriz en el mercado mun-
dial de agua y fue vendida entre otros a Anglian
Water y la filial de RWE, American Water
Works.
Conclusin: Maximizar utilidades
en vez de agua limpia para todos/as
Los intereses de los consorcios son comercia-
les. Con el abastecimiento de agua potable de
los sectores con menor poder adquisitivo sin
embargo, no es fcil generar utilidades y en los
aos pasados las ganancias han sido nulas en
parte de los proyectos. Un representante de las
empresas record en su intervencin durante
una conferencia en Londres en primavera del
2003 que ninguna empresa invertir en redes de
agua potable sin visualizar un retorno adecuado
de estos recursos (Hall 2003c: 6). Por lo tanto,
el esfuerzo de los consorcios fue reestructurar
el abastecimiento de agua potable anteriormen-
te en manos pblicas bajo el principio de la ma-
ximizacin de utilidades.Adicionalmente aspiran
a crecer. Con la adquisicin de nuevas empresas
21
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
logran sumar las ganancias acumuladas o arre-
batarle participacin en los mercados a compe-
tidores endeudados, siendo sometidos a una
p roblemtica presin permanente de cre c i-
miento. Para lograr satisfacer las expectativas
de los/as accionistas, los consorcios requieren
de permanentes adquisiciones que implican ca-
da vez mayor nivel de endeudamiento y de bs-
queda de recursos en los mercados burstiles,
llevando un segmento de mercado con ciclos
largos como es el agua a estar sometido a la
presin de los balances trimestrales que exige la
bolsa de ttulos y valores (Stadler/Hoering
2003: 83).
Ese dilema estructural llev a los consorcios en
los diversos proyectos de privatizacin en todas
las regiones del mundo a abastecer nicamente
a las personas con capacidad de cancelar un
precio para el agua que cubra todos los costos,
siendo demasiado costoso el cumplimiento de
parmetros de calidad e incumpliendo cnones
de concesiones. Varios estudios detallados so-
bre proyectos de privatizacin de redes de agua
potable llegaron a conclusiones similares y afir-
maron que los beneficios esperados no tuvie-
ron lugar (para mayor informacin: Lobina/Hall
2003):
Abastecimiento
Consorcios invierten donde la rentabilidad es
mayor y se limitan en los pases pobres a abas-
tecer los barrios exclusivos, zonas hoteleras e
industriales. En sectores habitados por la pobla-
cin con menor poder adquisitivo es frecuente
que canillas pblicas sean reemplazadas por co-
nexiones individuales con medidores que vuel-
ven impagable el agua, anteriormente gratuito.
Ms que en ampliacin de redes se tiende a in-
vertir en la instalacin de medidores, resultando
un sistema diferenciado con clara desventaja pa-
ra zonas urbanas ms pobres y la poblacin ru-
ral.
22
Precios altos
Para hacerse cargo de una red de agua potable,
los consorcios exigen precios reales para el
producto, lo cual implica eliminar los frecuentes
subsidios en pases del Sur y convierte el agua
en un bien inalcanzable para la poblacin pobre.
Son diversos los factores que pueden llevar a
una disminucin del consumo de agua: crisis
econmica, catstrofes naturales o ahorro en el
consumo de agua. Las concesiones sin embargo,
incluyen mayoritariamente utilidades garantiza-
dos y hasta establecen la vinculacin a la tasa de
cambio del dlar para calcular la tarifa, resultan-
do incrementos permanentes de hasta un 100%
o incluso un 200%, como ocurri en Cocha-
bamba.
Falta de control
El traspaso del abastecimiento de agua a manos
privados limita las posibilidades de regulacin,
control democrtico e incidencia. La capacidad
de regulacin de las respectivas instancias esta-
tales en los pases del sur es muy limitada y se
ven sometidos a presiones por parte de los
nuevos monopolistas privados en el sector
agua. Hasta el Banco Mundial lleg ya en 1996 a
la conclusin de que monopolios privados in-
tentan mantener lo ms alejado posible las ins-
tancias de regulacin para lograr las mayores
ganancias posibles por su posicin de exclusivi-
dad (citado en Hoering 2001: 26).
Mala calidad del agua
Contrario a compromisos y promesas, en mu-
chos casos los consorcios no han invertido en
la reparacin de obsoletos sistemas de tubera
y de tratamiento del agua. Si bien en algunos ca-
sos se logr elevar un tanto la anteriormente
psima calidad de agua, muchos proyectos de
privatizacin llevaron a su disminucin, hasta ca-
sos como Manila, donde incluso se reportaron
fallecimientos por el Clera.
Ausencia de criterios ecolgicos
Para los consorcios de agua es ms rentable en
muchas ocasiones elevar los precios que repa-
rar roturas en el sistema de tubera con el re-
sultado de un alto nivel de desperdicio en per-
juicio de las fuentes de agua, llevando como en
el caso de Manila a la construccin de represas
costosas y ambientalmente negativas.
23
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Grfica informativa WEED: Horst Eberlein Fuente: Cifras empresariales RWE, 2003
1.) RWE / Thames Water
2.) Veolia / Veolia Water
3.) Suez / Ondeo
4.) United Utilities
5.) Bouygues / SAUR
1.) Suez / Ondeo
2.) Veolia / Veolia Water
3.) RWE / Thames Water
4.) United Utilities
5.) Bouygues / SAUR
1.) Bouygues / SAUR
2.) Suez / Ondeo
3.) Veolia / Veolia Water
1.) Veolia / Veolia Water
2.) Suez / Ondeo
3.) RWE / Thames Water
4.) Bouygues / SAUR
5.) United Utilities
1.) Veolia / Veolia Water
2.) Suez / Ondeo
3.) RWE / Thames Water
4.) United Utilities
5.) Bouygues / SAUR
1.) Bouygues / SAUR
2.) Veolia / Veolia Water
3.) RWE / Thames Water
4.) United Utilities
5.) Bouygues / SAUR
Flexibilizacin laboral
Despidos y prdida de la estabilidad laboral y de
prestaciones son parte de las medidas de los
consorcios de agua para reducir costos e imple-
mentar criterios de eficiencia econmica y pue-
den llevar, tal como afirman investigaciones de la
Organizacin Internacional del Trabajo (OIT)
sobre privatizaciones y reestructuraciones en
los sectores agua, gas natural y energa elctri-
ca, a la disminucin de la plantilla de hasta un
50% (segn Bayliss 2002: 10).
Prdida de ingresos para el erario
pblico
Al asumir los consorcios el abastecimiento de
zonas con mayor capacidad de pago, las entida-
des pblicas se quedan nicamente con las par-
tes no rentables y pierden los ingresos de los/as
mejores clientes. El ampliamente documentado
incumplimiento de pagos de canon por la con-
cesin disminuye los ingresos pblicos, mientras
que la garanta de utilidad lleva en no pocas oca-
siones a transferencias netas de altas sumas que
van en desmedro de la inversin social en edu-
cacin y salud.
Bibliografa
Barlow, Maude und Tony Clarke (2003):Blaues Gold.Das globale
Geschft mit dem Wasser.Mnchen.
Bayliss,Kate (2002):Privatisation and Poverty:The distributional im-
pact of utility privatisation.PSIRU-Report.London.
CEO (2003b):European Water TNCs:Towards Global Domination-
?Water Justice Info Brief 1.Amsterdam.
Concannon,Tim (2001):Stealing our Water.Implications of GATS
for Global Water Resources.Friends of the Earth.London.
De la Motte,Robin (2003):RWE Thames profile..PSIRU-Repor-
t.London.
Donnerstagskreis (2003):Lug und Trug statt Wahrheit und Klarheit-
.Die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe.Dichtung und
Wahrheit Nr.5.23.10.2003.http://stadt.heim.at/berlin/112268/spddi-
wa-5.htp [30.10.2003 ]
Finger,Matthias und Jeremy Allouche (2001):Water Privatisation-
.Trans-national corporations and the re-regulation of the water in-
dustry.London/New York.
Gleick,Peter H.,Gary Wolff,Elizabeth L.Chalecki und Rachel Reyes
(2002):The New Economy of Water.The Risks and Benefits of
Globalization and Privatization of Fresh Water.Pacific Institute.Oa-
kland.
Godoy,Julio (2003):Water and Power:The French Connection.In-
:Centre for Public Integrity,Investigative Journalism in the Public In-
terest (Hrsg.):The Water Barons.Washington www.icij.org/water .
[10.12.2003 ]
Hall,David (2003a):A critique of the EC green paper on Services
of General Interest.PSIRU-Report. London.
Hall,David (2003b):EC Internal market strategy implications for
water and other public services..PSIRU-Report.London.
Hall,David (2003c):Financing Water for the World an alternative
to guaranteed profits..PSIRU-Report.London.
Hall,David (2003d):Public Solutions for private problems? respon-
ding to the shortfall in water infrastructure investment.PSIRU-Re-
port.London.
Hall,David (2003f):Water Multinationals no longer business as
usual..PSIRU-Report.London.
Hall,David,Emanuele Lobina (2001):Private to public.International
lessons of water remunicipalisation in Grenoble,France.Paper pre-
sented at the AWRA conference.University of Dundee,6.-8.August
2001.
Hilary,John (2003):GATS and Water:The Threat of Services Nego-
tiations at the WTO.Save the Children.London.
Hoering,Uwe (2001):Privatisierung im Wassersektor.Entwicklungs-
hilfe fr transnationale Wasserkon-zerne Lsung der globalen
Wasserkrise??WEED-Arbeitspapier.Berlin/Bonn.
Hoering,Uwe (2003a):Zauberformel PPP .Entwicklungspart-
nerschaften mit der Privatwirtschaft. Ausma Risiken Konse-
quenzen..WEED-Arbeitspapier.Berlin/Bonn.
Hoering,Uwe (2003c):Was nun,Weltbank?Oder:Lessons learned-
?Mehr Privatisierung und Gropro-jekte oder Frderung ffentli-
cher Unternehmen und dezentraler Lsungsanstze.Heinrich-Bll-
Stiftung.Berlin.
ICIJ (2003):Water Industry Database.International Consortium of
Investigative Journalists. www.icij.org/water .[9.12.2003 ]
Krger,Hans-Werner (2003):Von der Liberalisierung zur Privatisie-
rung des Wassers oder Die ollen Kamellen des EU--Komimis-
sars Bolkestein?Verffentlicht auf www.privatisierungswahn.de .
[3.12.2003 ]
Krschner-Pelkmann,Frank (2002):Wasser Gottes Gabe,,keine
Ware.Wasserwirtschaft in Zeiten der Globalisierung.Evangelisches
Missionswerk in Deutschland.Hamburg.
Krschner-Pelkmann,Frank (2003):Imagine sauberes Trinkwas-
ser fr alle?? Die RWE AG am internationalen Wassermarkt.Koor-
dination Sdliches Afrika.Bielefeld.
Lobina,Emanuele und David Hall (2001):UK Water privatisation
a briefing..PSIRU-Reports.London.
Lobina,Emanuele und David Hall (2003):Problems with private wa-
ter concessions:a review of experience.PSIRU-Report.London.
Polaris Institute (2000):The Final Frontier :A Working Paper on the
Big 10 Global Water Corporations and the Privatization and Cor-
poratization of the World s Last Public Resource.Ottawa.
24
Polaris Institute (2003a):Corporate Profile RWE.Ottawa.
Polaris Institute (2003b):Corporate Profile Suez.Ottawa.
Polaris Institute (2003c):Corporate Profile Vivendi.Ottawa.
Reimon,Michel und Christian Felber (2003):Schwarzbuch Privatisie-
rung.Was opfern wir dem freien Markt?Wien.
RWE (2003):Water Factbook UK and US Operations.www.rwe.de
RWE (2003a):RWE Thames Water Kurzportrait.www.rwe.de .
Schnabel,Peter (2003):Vom Ruhrpott nach Shanghai.Wie das Esse-
ner Unternehmen RWE in weniger als einem Jahrzehnt zum Glo-
bal Player wurde und den Weg in Asiens Millionenstdte fand.Sch-
riftenreihe des Asienhauses.Essen.
Stadler,Lisa und Uwe Hoering (2003):Das Wasser-Monopoly.Von
einem Allgemeingut und seiner Privatisierung.Zrich.
25
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
5
Politloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (Ganancias eferves-
centes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berln, 2004.
26
Al agua pato!
La poltica al salvataje
de las trasnacionales
Christina Deckwirth
5
II.2
La retirada de los consorcios
La expansin de los aos 90 ha implicado nue-
vos retos para las transnacionales de agua. Por
un lado se han encontrado con frecuencia con
mucha resistencia y por otra parte son elevados
los niveles de endeudamiento a consecuencia
de una expansin a cualquier precio y el pago
de altos dividendos a los/as accionistas. Esto ha
llevado a Veolina, Suez y otros a cambiar su es-
trategia de empresa, lo cual es apoyado financie-
ra- y polticamente por gobiernos nacionales, la
Unin Europea, el Banco Mundial y otras orga-
nizaciones.
Retirada
Privatizaciones fracasadas y la falta de las utilida-
des esperadas han llevado a la retirada de los
consorcios de agua de pases pobres y de ingre-
sos medios, siendo los primeros de la lista Fili-
pinas y Argentina debido a las crisis financiera
experimentadas. En los lugares donde las utili-
dades acordadas no se dieron, los consorcios
abrieron sendos juicios en bsqueda de indem-
nizaciones. Pero ya no sienten como obligacin
suya mantener el abastecimiento, al no contar
con los ingresos esperados.
Nuevos mercados
Muchos consorcios fijan sus ojos en los lucrati-
vos mercados de las Amricas, de Europa occi-
dental y ms que todo oriental y de China con
su alto potencial de crecimiento. La revista Eu-
robusiness plantea que [China] constituye una
oportunidad atractiva para hacer dinero para
empresas europeas de servicios bsicos (cita-
do segn CEO 2003b: 3). Otras esperanzas de
Suez, Veolina y RWE son el rompimiento de la
organizacin en pequeas unidades del merca-
do de agua en Alemania y la liberalizacin del
mismo en la Unin Europea.
Fondos pblicos para privados
ltimamente los consorcios de agua han plan-
teado la necesidad de mayor apoyo pblico y
exigen contribuciones financieros para sus ne-
gocios en el exterior. El presidente del consor-
cio de agua francs SAUR plante, refirindose
al Banco Mundial, que subsidios sustanciales y
crditos a bajo inters son indispensables para
poder mantener las inversiones requeridas
(Hall 2003f: 5), despus de haber rescindido
contratos en Mozambique, exigido renegocia-
cin en frica del Sur y aplazado un contrato
planificado en Zimbabwe en tan solo dos aos.
Bajo esta tesis, de que la expansin del abaste-
cimiento de agua depende de mayores crditos
y de subsidios pblicos para los consorcios de
agua, Vivendi reivindica una garanta pblica del
riesgo para inversiones en pases pobres, plan-
teando que la proyeccin de rentabilidad de-
pende de la seguridad de utilidades adecuadas
por el pago del servicio por los/as consumido-
res o si el gobierno garantiza el pago adecuado
para la prestacin del servicio (Hall 2003f: 6).
La poltica est siempre lista
La tesis de que los consorcios de agua mejoran
y amplan el abastecimiento y acceso a agua de
buena calidad en pases del Sur contrasta con la
realidad en muchas partes. Hasta el Banco Mun-
dial tuvo que reconocer que algunas privatiza-
ciones del servicio del agua no haban dado los
resultados esperados y que por ende la privati-
zacin no era siempre la mejor solucin para
los problemas locales de agua. Pero las conse-
cuencias de esta reciente actitud de reflexin
(Hoering 2003c: 4) no son evidentes y la ten-
dencia de privatizaciones y aperturas de merca-
dos ha continuado en el Norte y el Sur. Es ms,
en vista de la retirada de las transnacionales, go-
biernos y organizaciones internacionales han in-
crementado sus contribuciones para lograr ma-
yor presencia de los consorcios en pases po-
bres y de ingresos medios a pesar de la falta de
utilidades operativas. En vez de una reorienta-
cin de la cooperacin internacional para el de-
sarrollo observamos la readecuacin de la es-
trategia a favor de las privatizaciones de acuer-
do a las nuevas circunstancias.
Banco Mundial: slo retrica?
El Banco Mundial tiene un papel protagnico en
la poltica de privatizacin del sector agua a ni-
vel mundial y condiciona sus crditos desde
27
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
1990 cada vez ms a la implementacin de pol-
ticas privatizadoras del agua. En el ao 2000 fue-
ron 86 los prstamos del Banco Mundial rela-
cionados con el tema del agua y saneamiento
por un volumen de 5300 millones de dlares
(Finger/Allouche 2001: 62). Crditos del Banco
Mundial establecieron y siguen determinando
los sectores pblicos sujetos a privatizacin o
reestructuracin segn criterios de rentabilidad
econmica y en numerosos pases particip y
sigue participando el Banco directamente en la
privatizacin del abastecimiento del agua pota-
ble, mientras que otros proyectos en la misma
direccin se encuentran en su fase de prepara-
cin. A travs de sus suborganizaciones IFC (In-
ternational Finance Corporation Corporacin
Internacional Financiera) y MIGA (Multilateral
Investment Guarantee Agency Agencia Multi-
lateral de Garantia de Inversiones), cuya misin
es proporcionarles a empresas privadas crdi-
tos a bajo inters y asistencia tcnica, as como
asegurar riesgos de inversiones, los consorcios
de agua reciben el apoyo directo del Banco
Mundial.
En julio del 2003 se pudo leer en el Wall Street
Journal que representantes del Banco Mundial
han decidido que no es relevante si la infraes-
tructura se encuentra en manos pblicos o pri-
vados y en algunas publicaciones y participa-
ciones en eventos el Banco insinu un cambio
de nfasis hacia un mayor apoyo de la participa-
cin pblica en el sector agua. Pero una mirada
ms detenida revela que eso no concuerda con
la realidad. En varios documentos generales y
planes de accin se reitera la apuesta del Banco
Mundial a favor de una amplia participacin pri-
vada en el abastecimiento de agua potable, plan-
teando la bsqueda de mecanismos para mayor
eficiencia del fomento de la participacin de ac-
tores privados, lo cual no es ms que una con-
tinuidad de la poltica de privatizacin (Hoering
2003c).
EBRD: Cooperacin para el Desarro-
llo de Europa del Este?
El Banco Europeo para la Reconstruccin y el
Desarrollo (European Bank for Reconstruction
and Development, EBRD) asumi participacio-
nes accionarias hasta en un 37% en proyectos
fracasados de privatizaciones en Europa del Es-
te. La britnica International Water Limited - su-
cursal de la transnacional norteamericana Bech-
tel -, que haba asumido el abastecimiento de
agua en Tallinn/Estonia, Sofia/Bulgaria y Bielsko-
Biala/Polonia en combinacin con el consorcio
ingls United Utilities, haba decidido retirarse
del negocio del agua a consecuencia del fracaso
econmico y puso a la venta sus participacio-
nes. El escaso inters oblig al EBRD a actuar
para salvar la empresa, anunciando el apoyo fi-
nanciero de United Utilities para la compra de
las participaciones que estaban a la venta. A pe-
sar de grandes egresos a consecuencia de priva-
tizaciones fracasadas, la EBRD sigue fomentan-
do la apertura de los mercados de agua en la
Europa del Este para actores privados, quedan-
do cada vez menos recursos para promover la
urgente renovacin y ampliacin de los siste-
mas pblicos de agua potable en esta regin
(Hall 2003d).
UE: Apoyo financiero para consor-
cios europeos
En Europa existen desde el ao 2002 un conjunto
de iniciativas para favo recer la ap e rtura del sector
agua a pre s t a d o res privados del serv i c i o. D o c u-
mentos de varias direcciones generales y un libro
ve rde de la Comisin Europea divergen de la defi-
nicin del abastecimiento de agua potable como
s e rvicio bsico, implicando la ap e rtura de este
m e rcado para entidades privadas. Por otra part e,l a
Unin Europea juega un papel determinante en
cuanto a la promocin de las actividades de los
c o n s o rcios de este continente en el extranjero,
siendo de particular importancia fondos prove-
nientes de las lneas presupuestarias dedicadas a la
cooperacin para el desarro l l o. La Iniciativa de
Agua de la UE (EU Water Initiative EUWI) fue fun-
dada en Jo h a n n e s b u r go en el ao 2002 e incluye
ap oyo financiero masivo con fondos en efe c t i vo y
de garanta para consorcios europeos dedicados al
sector agua. El Fondo UE de Agua (EU Water Fund)
por su parte pro p o rciona recursos de coopera-
cin para inversiones en el sector agua en los pa-
ses AKP (Pases de frica, Caribe y Pacfico que han
sido Colonias de pases miembros de la UE) (Hall
2003/a/b/d/e y CEO 2003a).
28
El lobby internacional
para el agua
Las numerosas formas de financiamiento a favor
de la privatizacin del agua no surgen por inicia-
tiva propia en el Banco Mundial, la Unin Euro-
pea o el gobierno alemn, sino desde el inicio de
los aos 90 existen estrechas coordinaciones y
permanentes intercambios con organizaciones
internacionales, foros de agua y asociaciones de
consorcios que actan como especie de Bur
Poltico de la privatizacin mundial del abaste-
cimiento de agua (PSIRU 2003). En este marco
se discuti polticamente el proyecto privatiza-
cin del abastecimiento de agua, fueron elabo-
rados los lineamientos polticos y generado las
bases para un dilogo permanente entre instan-
cias de financiamiento y consorcios de agua. Se
gener el espacio ideolgico para que una pro-
porcin cada vez mayor del financiamiento in-
ternacional y de la cooperacin para el desarro-
llo fomente modelos privatizadores.A continua-
cin se presentan estos foros internacionales:
World Water Council: El Consejo Mundial
de Agua (WWC) fue fundado en 1996 por go-
biernos, organizaciones internacionales y repre-
sentantes de transnacionales con actividades en
el sector agua y entre sus objetivos se encuen-
tra la elaboracin de una visin global para el
abastecimiento mundial de agua.WWC se auto-
denomina como lder entre los institutos de in-
vestigacin (think tank o usinas de pensamien-
to) dedicados al tema agua y ve su funcin prin-
cipal en asesorar a los tomadores de decisiones
en cuanto a la poltica internacional de agua. Ca-
da tres aos, el WWC organiza el Foro Mundial
de Agua (World Water Forum), que es la mayor
conferencia sobre poltica internacional de agua
y tuvo lugar por ltima vez en marzo del 2003
en Kyoto. En esta ocasin fueron confirmados
en sus cargos de vicepresidentes el ex direc-
tor de Suez, Ren Coulomb y el ex vicepresi-
dente del Banco Mundial William Cosgrove. Su
siguiente asamblea general se realizar durante
la primavera del ao 2005 en Nueva York (
" h t t p : / / w w w. wo r l d w a t e rcouncil.org" www-
.worldwatercouncil.org).
Global Water Partnership: El Patronato
Mundial para el Agua (GWP) fue fundado tam-
bin en 1996 y su membresa coincide mayori-
tariamente con la del WWC. Se entiende como
red dinmica y recibe apoyo financiero de las
agencias gubernamentales para la cooperacin
de Europa y Canad, as como de organizacio-
nes internacionales como el Banco Mundial, el
PNUD y la Fundacin Ford.
El objetivo de GWP es apoyar a pases en el
manejo sostenible de sus recursos hdricos, en
el entendido que esto se logra mediante la con-
versin del agua en un bien de mercado y la
apertura del sector para actores privados. En su
plan global 2001-2002, la GWP demanda la pro-
fundizacin de la liberalizacin del sector agua,
la promocin de privatizaciones, la mejora de
las condiciones para la inversin privada y la
abolicin de los subsidios estatales, si bien est
dispuesto a participar activamente en la bs-
queda de una poltica de tarifas y precios que in-
cluye el sector privado sin afectar a los pobres
con participacin activa de las empre s a s
( " h t t p : / / w w w. g w p forum.org" www. g w p fo r u-
m.org).
World Panel on Financing Water Infras-
tructure: El Foro Mundial para el Financiamien-
to de Infraestructura de Agua fue fundado a fi-
nales del 2001 como un proyecto conjunto del
WWC y del GWP. Es presidido por Michel
Camdessus, anterior Presidente de Fondo Mo-
netario Internacional y entre su membresa figu-
ran representantes de diversos bancos regiona-
les de desarrollo, como el EBRD y el Banco
Asitico para el Desarrollo, de bancos privados
y de Thames Water y Suez. En el marco del ter-
cer foro mundial de agua present su informe
financiar agua para todos que contiene entre
otros la recomendacin de utilizar recursos p-
blicos y de la cooperacin para el desarrollo pa-
ra el financiamiento y apoyo de inversiones pri-
vadas en el sector agua. El impacto del llamado
reporte Camdessus hacia las diversas iniciati-
vas de financiamiento fue tal, que el Fondo UE
de Agua por ejemplo retoma en forma explcita
sus recomendaciones con lo cual logr cumplir
su propsito de determinar la agenda sobre el
tema ("http://www. wo r l d w a t e rc o u n c i l . o r g / f i-
29
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
nancing_water_infra.shtml" www. wo r l d w a t e r-
council.org/financing_water_infra.shtml).
Banco Mundial, Naciones Unidas
y Gobierno de EUA
En los gremios que componen el Estado Ma-
yor (Petrella 2000) internacional del agua par-
ticipan en forma determinante el Banco Mundial
y sus bancos regionales de desarrollo, pero tam-
bin las empresas transnacionales de agua. Sus
numerosos expertos influyen considerable-
mente en los procesos de toma de decisin
(Hoering 2001: 17).Tambin foros de las Nacio-
nes Unidas son utilizados cada vez ms para
promover la inversin privada en el sector agua.
La UE aprovech la conferencia de la Organiza-
cin de las Naciones Unidas (ONU) sobre am-
biente y desarrollo en Johannesburgo para pre-
sentar su iniciativa para la promocin de inver-
siones privadas en el sector agua y la siguiente
sesin del Consejo Mundial de Agua se realiza-
r simultneamente con la conferencia de la co-
misin de ONU sobre desarrollo sustentable
en Nueva York, a fin de darle a estas iniciativas
pblicas para el financiamiento de inversin pri-
vada una imagen positiva Marca ONU. Otro
instrumento directo de incidencia de los con-
sorcios de agua son las contribuciones a repre-
sentantes de gobiernos y de partidos, como han
sido ampliamente documentadas ms que todo
en los EUA (Polaris Institute 2000: 12).
Conclusiones
Las experiencias negativas de mltiples proyec-
tos de privatizaciones en el Sur muestran clara-
mente que el fomento de los servicios pblicos
de agua y saneamiento es ms necesario que
nunca. Sobre todo en los pases ms empobre-
cidos, las zonas rurales y los barrios pobres de
las ciudades, precisan aportes financieros para la
ampliacin del sistema pblico de abastecimien-
to de agua. Sin embargo, una cooperacin para
el desarrollo que fomente la ampliacin de es-
tructuras pblicas contradice los intereses de
las trasnacionales.
Las mismas trasnacionales estn coordinando
en los diversos foros con los donantes interna-
cionales para defender sus propios intereses.
De forma creciente se usa a los fondos pblicos
de la cooperacin internacional para apoyar ini-
ciativas privadas en el sector del agua. Cada vez
ms, la ayuda al desarollo se convierte en una
ayuda al desarrollo de las transnacionales.
30
Bibliografa
CEO (2003a):Alternatives to Privatisation:the Power of Participa-
tion.Water Justice Info Brief 4. Amsterdam.
CEO (2003b):European Water TNCs:Towards Global Domination-
?Water Justice Info Brief 1.Amsterdam.
Hall,David (2003a):A critique of the EC green paper on Services of
General Interest.PSIRU-Report. London.
Hall,David (2003b):EC Internal market strategy implications for
water and other public services..PSIRU-Report.London.
Hall,David (2003d):Public Solutions for private problems? respon-
ding to the shortfall in water infrastructure investment.PSIRU-Re-
port.London.
Hall,David (2003e):Water and DG Competition.PSIRU-Report.Lon-
don.
Hall,David (2003f):Water Multinationals no longer business as
usual..PSIRU-Report.London.
Hoering,Uwe (2001):Privatisierung im Wassersektor.Entwicklungs-
hilfe fr transnationale Wasserkon-zerne Lsung der globalen
Wasserkrise??WEED-Arbeitspapier.Berlin/Bonn.
Hoering,Uwe (2003c):Was nun,Weltbank?Oder:Lessons learned-
?Mehr Privatisierung und Gropro-jekte oder Frderung ffentlicher
Unternehmen und dezentraler Lsungsanstze.Heinrich-Bll-Stif-
tung.Berlin.
Petrella,Riccardo (2000):Wasser fr alle.Ein globales Manifest.Zrich.
Polaris Institute (2000):The Final Frontier:A Working Paper on the
Big 10 Global Water Corporations and the Privatization and Cor-
poratization of the World s Last Public Resource.Ottawa.
PSIRU (2000):Controlling the Vision and Fixing the Forum:The po-
litburo of Privatisation.London.
31
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
6
Politloga, autora del documento de WEED Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor und die Rolle des GATS (Ganancias eferves-
centes? Los consorcios transnacionales del sector agua y el papel del GATS), Bonn/Berln, 2004.
32
La OMC por el cao:
el GATS y la liberalizacin
del sector
Christina Deckwirth
6
II.3
El GATS apunta a la liberaliza-
cin del suministro de agua
Los intereses estn repartidos con claridad:
mientras los consorcios europeos presionan
por condiciones ideales de inversin en el mer-
cado mundial del agua, los movimientos sociales
en el sur exigen mayor proteccin contra la co-
mercializacin de sus sistemas de suministro de
agua. Los consorcios cuentan con el respaldo de
las organizaciones internacionales ms podero-
sos: junto con el FMI, el Banco Mundial y la Or-
ganizacin Internacional del Comercio (OMC)
es el foro por excelencia desde el que se impul-
sa la liberalizacin del mercado del agua en to-
do el mundo. El tema agua ocupa uno de los pri-
meros lugares en la agenda del Acuerdo Inter-
nacional sobre Comercio de Servicios (GATS).
La Unin Europea, en estrecha asociacin con
los consorcios europeos, reclama con mucha in-
sistencia una apertura mucha mayor del merca-
do del agua.
El Acuerdo General sobre Comercio de Servi-
cios (General Agreement on Trade in Services,
GATS) entr en vigor con la fundacin de la
OMC en 1995. Desde el ao 2000 se encuentra
en una fase de renegociacin. El objetivo del
GATS es la liberalizacin completa del mercado
de servicios, incluidas las reas que no se inclu-
yeron en su totalidad en 1995. Sobre todo Esta-
dos Unidos y la Unin Europea (UE) presionan
en las actuales rondas de negociacin a favor de
una ampliacin generalizada del acuerdo y la in-
clusin de los servicios de construccin, turis-
mo y trnsito, as como de servicios bsicos co-
mo educacin, salud o suministro de agua y
energa. Por principio no hay ningn sector ex-
cluido de las regulaciones del GATS. En princi-
pio un pas puede decidir segn conveniencia si
liberaliza determinado sector en el marco del
GATS, pero los pases del Sur soportan en estas
negociaciones una presin muy fuerte de los
pases que les otorgan crditos.
Regulaciones estatales en aspectos laborales o
restricciones ambientales y tarifarias deben sa-
crificarse ante el GATS como barreras al co-
mercio. En caso de que un inversionista inter-
nacional se siente en desventaja a la inversin
respecto de otros consorcios o de los presta-
dores pblicos de servicios por una ley o una
restriccin, puede demandar a travs del go-
bierno de su pas ante el rgano de resolucin
de la OMC, donde cuenta con buenas posibili-
dades de ganar. La prctica mantenida hasta hoy
en la resolucin de controversias comerciales
internacionales indica que en caso de duda, la
mayora de las veces se privilegia la proteccin
del inversionista en detrimento del ambiente, la
proteccin de la salud o el combate a la pobre-
za.
Como sede de los mayores consorcios de agua
en el mundo, la UE es la principal promotora de
la liberalizacin del sector. Con todo descaro
impulsa sus agresivos intereses exportadores:
Una mayor liberalizacin mayor de este sector
[del agua] representara para los consorcios eu-
ropeos nuevas posibilidades econmicas, como
indican las adquisiciones y la expansin en el ex-
terior de una serie de consorcios europeos vin-
culados al agua. En el sector clave de los ser-
vicios pblicos ambientales, del que forma parte
el suministro de agua, la UE designa como prin-
cipal objetivo reducir las barreras que encuen-
tran proveedores europeos en los mercados de
terceros pases.
En documentos reservados de negociacin que
se filtraron en primavera del 2003, la UE exige
la apertura del mercado de agua a 72 pases. En-
tre ellos estn todos los grandes pases indus-
trializados, pero tambin muchos pases pobres
y de ingresos medios como Tanzania e India y
casi toda Amrica Latina. Especialmente apre-
miantes resultan las exigencias que se hacen a
pases como Sudfrica, Filipinas o Bolivia, que ya
sufrieron por fracasados proyectos de privatiza-
cin. Si estos pases aceptaran las exigencias de
la UE, Suez, Veolina, RWE y similares encontra-
ran excelentes condiciones de inversin en es-
tos lugares.
Actualmente se trabaja en el marco del GATS
en una limitacin por la cual slo se permitirn
restricciones cuando no condicionen a los in-
versionistas ms de lo necesario. Y an ms:
33
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
una vez abierto el paso a los consorcios no pue-
de cerrrselo nuevamente, ya que los compro-
misos que implica la liberalizacin en el marco
del GATS son prcticamente irreversibles.
Punto muerto despus
de Cancn?
Los intereses de la UE son claros: en esencia el
GATS es un acuerdo que favorece a los actores
globales. Esto es vlido tambin para el sector
del agua. Un cierre exitoso de las negociacio-
nes del GATS dara mayor fuerza a la posicin
de los consorcios y afectara an ms las posibi-
lidades de un servicio pblico de suministro de
agua con regulaciones sociales y ecolgicas.
Sin embargo hay una leve esperanza. Despus
de la frustrada cumbre de ministros de la OMC
en septiembre de 2003 en Cancn, Mxico, las
conversaciones sobre comercio internacional
se interrumpieron. Los pases en desarrollo tie-
nen poco que ganar con la liberalizacin de las
reas de servicios pblicos, por lo que hasta
ahora fue mnima su participacin en las nego-
ciaciones del GATS. Pero hay que tener cuidado
con esta interrupcin: Concesiones por parte
de EUA y la UE en el marco de las negociacio-
nes agrarias de la OMC, sean reales o mera-
mente retricos, podran llevar a un trueque
de productos agropecuarios por servicios pbli-
cos y las negociaciones del GATS podran vol-
ver a ponerse en marcha rpidamente.
34
35
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
7
Ponencia presentada al Tercer Foro sobre Polticas de Desarrollo, Berln, 26 y 27 de marzo de 2004.
8
Miembro de la junta directiva de la Fundacin Heinrich Bll.
36
Agua, Derecho humano
o mercanca?
7
Barbara Unmig
8
II.4
Soluciones para las crisis
globales, regionales y locales
de agua
Las cumbres de las Naciones Unidas, organiza-
ciones, conferencias y foros internacionales e
incontables investigaciones y talleres se ocupan
de uno de los temas ms urgentes para las ac-
tuales y futuras generaciones, cmo garantizar
acceso a la sustancia ms importante del mun-
do, el agua? Hoy en da esto ya es el problema
global ms grande para 1.2 mil millones de per-
sonas. En el ao 2005 - de acuerdo a proyeccio-
nes de las Naciones Unidas - 3 mil millones de
personas sufrirn de escasez de agua, la mayora
de ellas en pases en desarrollo. No menos se-
rio para las condiciones de vida de ms de 2.5
mil millones de personas, especialmente de los
sectores pobres y ms pobres de la poblacin
es el manejo de aguas residuales. El agua conta-
minada y la escasez de agua causan enfermeda-
des y muerte a millones de personas cada ao.
A diferencia de principios de la dcada de los
90s (en la Cumbre del Medio Ambiente de Ro
de Janeiro, donde este tema no tuvo gran tras-
cendencia), la conciencia pblica y poltica de la
crisis del agua se ha elevado enormemente. En
el ao 2000, los gobiernos del mundo por pri-
mera vez formularon una meta cuantitativa y de
tiempo sobre como tratar el problema global
de la escasez de agua: la llamada Declaracin del
Milenio de las Naciones Unidas. Para el ao
2015, el nmero de personas sin acceso a agua
potable debe reducirse por la mitad. El Plan de
Accin de la Cumbre Mundial para el Desarro-
llo Sostenible en Johanesburgo reiter esta me-
ta en el 2002, agregando la misma meta para el
tratamiento de las aguas residuales. Sin embar-
go, segn las palabras crticas de la organizacin
internacional del medio ambiente Worldwide
Fund for Nature (WWF), directamente despus
de la Cumbre, las resoluciones de Johanesburgo
no trataron el tema de dnde va a salir el agua
para 600 millones de chorros y 1.2 mil millones
de inodoros.
En los ltimos aos, el debate sobre propuestas
de solucin y su financiamiento se ha vuelto cr-
tico. La controversia est centrada en quin se
permite qu rol (estados, organizaciones multi-
laterales de desarrollo y financiamiento y, sobre
todo, sector privado) en el abastecimiento de
agua potable y el manejo de las aguas residuales.
Es el agua un bien pblico o es mercanca? Se
le debe poner un precio al agua? Qu significa
el reconocimiento del agua como un derecho
humano para acciones futuras de los estados y
del sector privado? Quin financiar los miles
de millones de dlares de inversin necesarios
para el sector del agua?
Agua, derecho humano
o mercanca?
Posicionar el agua como un derecho humano es
muy bienvenida. En su Declaracin No. 15, el
Comit de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos Econmicos, Sociales y Cultura-
les defini las obligaciones nacionales e interna-
cionales que deben emprender los Estados y las
organizaciones supranacionales para respetar,
proteger y cumplir con el derecho al agua. Esta
declaracin asigna al Estado, en particular, un
mandato de proteccin sin ambigedades, an
cuando se trate de terceros. En ese sentido les
defini deberes tales como garantizar el acceso
no discriminatorio a un mnimo de agua sufi-
cientemente limpia, promover el abastecimiento
para uso domstico antes que para el uso de la
industria o la agricultura industrializada (agro-
industria) y prohibir la quiebra con los sistemas
existentes de abastecimiento de agua. El Comi-
t de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Econmicos, Sociales y Culturales ha
tomado entonces una posicin en esta discu-
sin tan controversial y ha definido el agua co-
mo bien pblico. Los Estados pueden decidir
por ellos mismos si estas tareas fundamentales
van a ser estructuradas e implementadas pbli-
ca o privadamente. El comentario legal de este
Comit es un paso sin precedentes en el cami-
no hacia una solucin del problema global de
agua potable, basada en los derechos humanos.
Los gobiernos deberan comprometerse en la
ejecucin de estas definiciones y recomenda-
37
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
ciones. Para el futuro, esto tendra un impacto
de largo alcance para la formulacin de acuer-
dos crediticios y concesiones relacionadas al
agua (calidad, seguridad, precio) con el sector
privado. Los gobiernos deben asegurar que los
organismos internacionales como el Banco
Mundial, FMI y OMC reconozcan el derecho hu-
mano al agua (el derecho humano y medio am-
biental antes que el derecho comercial). Noso-
tros apoyaremos polticamente y promovere-
mos la implementacin de ese compromiso.
Esto resultara en una reforma de alcances pro-
fundos para todo el sector del agua para la ma-
yora de los pases, especialmente para los pa-
ses en desarrollo. Muchos Estados en el llamado
Tercer Mundo fallan en la tarea de garantizar
servicios fundamentales como el abastecimien-
to de agua potable. Como resultado de ello, es-
pecialmente la gente en pobreza del campo y la
ciudad pagan grandes sumas de dinero para que
distribuidores privados les abastezcan de agua.
El Plan de Accin de la Cumbre Global de Joha-
nesburgo llama a los gobiernos a que desarro-
llen estrategias nacionales del agua para el ao
2005. El derecho humano al agua brinda un ex-
celente punto de referencia: en las estrategias
nacionales, los deberes de los Estados y sus
marcos regulatorios necesitan ser definidos de
tal manera que el derecho humano al agua pue-
da ser alcanzado y garantizado.
El agua definida como un bien pblico es, por
ende, tambin tarea del Estado. Se debe dejar
claro que no puede ser abandonado a las fuer-
zas auto-reguladoras del mercado como si fue-
se artculo o mercadera. El agua ciertamente
tiene un valor econmico, y ltimamente es un
producto ambiental; a fin de prevenir el desper-
dicio del agua, sta debe costar algo. Los ingre-
sos que percibe el Estado por los servicios de
agua se necesitan urgentemente para mantener
y expandir la infraestructura de abastecimiento
de agua potable y de manejo de aguas residua-
les. Cada comunidad, cada Estado puede usar el
principio de asignarle un precio social al agua. El
acceso gratuito para la gente en estado de po-
breza puede ser pagado por precios altos y su-
periores para los grandes consumidores. Los ri-
cos deberan subsidiar a los pobres. En la actua-
lidad no es raro que ocurra lo contrario. Agua
gratuita para la irrigacin de la agricultura inten-
siva para la exportacin no es la solucin, sino
que ms bien ha sido parte del problema de es-
casez y contaminacin del agua por mucho
tiempo en muchos pases del mundo. Por ende,
la regulacin y supervisin del Estado es abso-
lutamente necesaria. Pero, qu se puede hacer
con aquellos Estados debilitados? El sector pri-
vado tampoco va a ayudar en estos casos. No
tiene ningn inters de invertir en estos pases.
Aqu es bsicamente en donde los organismos
de desarrollo bilateral y multilateral podran te-
ner un importante papel que jugar. Sin embargo,
a menudo no hay conceptos adaptados o solu-
ciones a pequea escala para promover la auto-
organizacin comunitaria ms all de las estruc-
turas estatales.
Sector estatal o privado?
Los gobiernos y las agencias de desarrollo se
han apoyado de manera progresiva en la parti-
cipacin del sector privado en busca de solucio-
nes conceptuales a fin de conseguir los miles de
millones de inversin que se necesitan. Por
ejemplo, de acuerdo a la Ministra alemana de
Ayuda al Desarrollo Wieczorek-Zeul, en decla-
raciones para el peridico Frankfurter Runds-
chau en junio de 2003 (FR 2 junio 03) coment,
sin el involucramiento de las empresas pri-
vadas y el capital privado, no es posible financiar
las inversiones que son necesarias. Mientras
tanto, se ha hecho ms evidente que la partici-
pacin del sector privado no ofrece caminos
dorados para alcanzar las metas del Milenio y
las de Johanesburgo. La industria privada del
agua no llena las expectativas por su capacidad
de inversin y tampoco sirve a las capas pobres
y ms empobrecidas de la poblacin. Un estu-
dio de esa industria por parte del departamen-
to de evaluaciones del Banco Mundial concluy
que las expectativas sobre considerables finan-
ciamientos adicionales por parte de los conglo-
merados internacionales del agua eran demasia-
do optimistas. Ms an, el sector privado se
concentra casi exclusivamente en grupos urba-
38
nos con alto poder adquisitivo. Ellos estn inte-
resados en las alternativas que reduzcan gas-
tos a fin de ser ms rentables. Aquellos secto-
res sociales que necesitan urgentemente el ac-
ceso al agua potable y al manejo de aguas resi-
duales, como la gente en pobreza en zonas ur-
banas y rurales, siguen dependiendo de las in-
versiones pblicas. An la sociedad civil en aos
recientes ha sobrestimado absurdamente el pa-
pel de los conglomerados internacionales de
abastecimiento de agua.
A pesar de todo, en los aos 90s el sector pri-
vado se uni a proyectos de infraestructura con
la modalidad de asociaciones pblicas y privadas
o hasta en la privatizacin de la industria del
agua (p.e. el caso Manila, etctera).Ahora se han
hecho cantidad de estudios sobre estos mode-
los de inversin, que han evaluado las experien-
cias con el sector privado. En el pasado, las
ONGs, sindicatos y movimientos sociales, parti-
ciparon de varias maneras en formular estas cr-
ticas. En primer lugar lo que se ha criticado a los
proveedores de servicios privados ha sido el
mecanismo tan antisocial de fijacin de precios
al agua, la alta vulnerabilidad del sector mono-
plico del agua para corromperse, lo mismo
que las deficiencias en la calidad y la seguridad
del servicio.
Las asociaciones pblicas-privadas, tan altamen-
te celebradas por los ministros de asistencia al
desarrollo y organizaciones de desarrollo, han
sido vistas crticamente por el uso que hacen de
los pocos fondos pblicos para subsidiar a las
empresas privadas en lo que comnmente sue-
len ser grandes proyectos de infraestructura.
Estos mismos fondos pblicos hacen falta cuan-
do se trata de financiar tecnologas costeables y
adaptables para beneficiar a poblaciones urba-
nas de bajos ingresos y poblaciones rurales o
para el establecimiento de agencias reguladoras
del Estado.
Actualmente se discute si las llamadas revisio-
nes de mltiples partes interesadas (que renan
a gobiernos, organizaciones supranacionales y
grupos sociales), deben evaluar sistemticamen-
te la experiencia que se ha tenido con el sector
de abastecedores privados de agua.
Acaso no estn ya documentadas esas expe-
riencias y las crticas (ciertamente justificadas
en parte)? Son suficientes ahora para reorien-
tar al sector del agua? Hago estas preguntas
porque las experiencias de los procesos con los
tales procesos de mltiples partes interesadas
han sido lo suficientemente aleccionadores pa-
ra la sociedad civil, ya sea que se trate de la Co-
misin Mundial sobre Represas o la muy recien-
te Comisin para la Revisin de las Industrias
Extractoras, que son las que evalan las realida-
des de los proyectos de los sectores de mine-
ra, petrleo y gas natural.
Si las metas del Milenio van a ser alcanzadas, pa-
ra acortar a la mitad el nmero de personas sin
acceso a agua potable segura y con manejo de
aguas residuales para el ao 2015, entonces se
necesitan con urgencia correcciones en el plano
conceptual y presupuestos mayores, especial-
mente de parte de las organizaciones interna-
cionales de desarrollo y financiamiento.
Los conglomerados internacionales de servicios
ya han reducido sus participaciones desde que
sus expectativas de ganancias no fueron cubier-
tas. Luego, las crticas locales e internacionales a
los proyectos individuales de privatizacin han
hecho lo dems, llevando a la industria del agua
a actuar con ms cautela.
Si el entonces pronstico eufrico de que el
sector privado tena disposicin para aportar
los miles de millones necesarios para agua po-
table y manejo de aguas residuales no se ha
cumplido, entonces se necesitan inversiones p-
blicas ms cuantiosas de los presupuestos por
parte de los respectivos pases y por parte de la
cooperacin internacional para el desarrollo.
Lo anterior en ningn momento descarta com-
pletamente al sector privado. S puede construir
u operar la infraestructura necesaria para el su-
ministro de agua potable y el manejo de aguas
residuales. Sin embargo, son los gobiernos loca-
les y el Estado quienes deben definir y supervi-
sar el cumplimiento de estas empresas con los
39
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
requisitos y estrategias de una poltica pblica
sobre el agua. El establecimiento y expansin de
las agencias reguladoras estatales debe ser la
prioridad por encima de los proyectos rpi-
dos con el sector privado.
Fondos pblicos,
para quines?
Los fondos pblicos tienen que llegar primero
all donde el sector privado no tiene inters
econmico alguno: a los pobres de la ciudad y
del campo.
Esto tambin ocurre en muchos proyectos de
cooperacin bilateral y multilateral para el de-
sarrollo. No obstante, es imposible pasar por al-
to las grandes esperanzas que se tienen puestas
en el involucramiento del sector privado en el
contexto de la ejecucin de proyectos en aso-
ciacin pblica y privada. Es ms, grandes pro-
yectos de infraestructura, que incluyen enormes
represas para el abastecimiento de agua pota-
ble, estn en la lista del Banco Mundial o la
Comisin de la Unin Europea, que supuesta-
mente van a ser financiados con el Noveno Fon-
do de Desarrollo de la Iniciativa del Agua de la
Unin Europea anunciada en Johanesburgo.
Es urgente poner a prueba y corregir las condi-
ciones de los prstamos para ajuste estructural
del Banco Mundial, los bancos multilaterales de
desarrollo y el Fondo Monetario Internacional,
que continan con privatizaciones forzadas y
polticas de precios que an sus propias unida-
des evaluadoras las someten a duras crticas.
Una mirada a los flujos externos de financia-
miento pblico para el sector del agua muestra
que para muchos donantes bilaterales el nfasis
es para la industria. A pesar de eso, se observa
que an los fondos pblicos para el sector del
agua estn disminuyendo. Ms an, de acuerdo a
la OECD, no son necesariamente los pases
que ms necesitan el agua los que ms sacan
ganancias de las inyecciones de fondos pblicos.
En los aos 90s, nicamente 12 por ciento de la
ayuda oficial para el desarrollo (ODA) fluy pa-
ra esos pases en donde menos del 60% de la
poblacin tiene acceso a suficiente abasteci-
miento de agua potable. Ha habido una peque-
a disminucin de fondos para los pases africa-
nos que tienen necesidades urgentes de apoyo
financiero para el sector del agua.Aunque la ma-
yora de los fondos fluyen para la construccin
de infraestructura para agua potable y el mane-
jo de aguas residuales, las inversiones para hacer
ms eficientes los sistemas actuales de agua son
descuidadas, a pesar de que la prdida de gran-
des cantidades de agua ha sido reconocidas des-
de hace tiempo como un problema serio.
40
41
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
9
Responsable del departamento de poltica y campaas de la organizacin Pan para el Mundo. Artculo publicado en INKOTA Brief N
128, junio 2004, Berln.
42
Quin controla
el agua del futuro?
Danuta Sacher
9
II.5
El derecho humano al agua no
es un asunto moral,
sino estratgico.
En el ao 2001 los periodistas eligieron el tema
del agua como el de mayor importancia aunque
el menos tratado en los medios. Hoy da sin
embargo se ha ganado mayor espacio en el de-
bate pblico con nfasis en la interrogante acer-
ca de cul debe ser el papel de las empresas pri-
vadas en el suministro de agua. Esta cuestin es
particularmente relevante para los pases del
sur, donde ms de mil millones de personas no
tienen suficiente acceso al agua potable. Los
promotores de la privatizacin en las institucio-
nes financieras multilaterales y en el Ministerio
de Cooperacin Externa de Alemania (BMZ) se
enfrentan con crticas crecientes. Cada da son
ms fuertes las voces que exigen una reorienta-
cin de las polticas de cooperacin para el de-
sarrollo y un fortalecimiento de las muchas ve-
ces dbiles instancias pblicas en los pases del
sur.
Una de cada cinco personas en el mundo pa-
dece la carencia de agua potable. Una de las as
llamadas metas para el desarrollo convenidas en
la cumbre de la ONU del 2000 pretende redu-
cir ese nmero a la mitad para el ao 2015. En
la cumbre del desarrollo sostenible de Johan-
nesburgo del ao 2002 se ha ampliado esta me-
ta incluyendo el acceso a saneamiento. Segn
UNICEF, 280.000 personas deberan obtener
diariamente el servicio de agua potable y cerca
de 384.000 a instalaciones sanitarias para lograr
dicho objetivo. Junto a estas cifras de por s
preocupantes, aparecen otros datos alarmantes.
El consumo mundial de agua se ha sextuplicado
desde 1940. Si esta tendencia de aumento de
consumo y contaminacin de agua persiste, las
estimaciones hidrolgicas aseguran que en el
ao 2025 ms de la mitad de la humanidad su-
frir escasez de agua.
La crisis que se aproxima es no slo un proble-
ma de acceso sino tambin de los modelos de
produccin y de consumo vigentes, porque los
mayores consumidores de agua a nivel mundial
son la agricultura con un 70% seguido de la in-
dustria con un 20%, mientras que las necesida-
des bsicas de las personas requieren slo un
10%. Los/as alemanes/as, con un consumo diario
de aproximadamente 130 litros, estn entre lo-
s/as consumidores/as privados/as ms ahorrati-
vos de los pases industrializados. Pero en estos
clculos no se refleja la exportacin virtual de
agua causada por la globalizacin que se agrega
al consumo diario per cpita. En un kilo de car-
ne vacuna, por ejemplo, hay cerca de 15.000 li-
tros de agua gran parte de ellos gastados en
Brasil o Argentina para el cultivo de forrajes pa-
ra animales. Tambin las telas baratas de expor-
tacin incluyen un gran gasto de agua en sus pa-
ses de fabricacin, como por ejemplo en Tiru-
pur, la llamada ciudad de la camiseta de la India.
Poltica con cifras
Sin duda se necesitan recursos financieros adi-
cionales, pero las estimaciones al respecto son
sumamente dispares y reflejan diferencias con-
ceptuales e ideolgicas. El Consejo Mundial de
Agua (WWC), fuertemente vinculado a la in-
dustria del agua y las instituciones financieras
multilaterales, habla de la necesidad de invertir
adicionalmente 100.000 millones de dlares
anuales, agregando que estas enormes cantida-
des slo pueden reunirse con mayor participa-
cin de actores privados. El argumento se basa
en que la cooperacin bilateral para el desarro-
llo pro mu eve asociaciones pblico-privadas,
sosteniendo que se puede alcanzar un plus en
cuanto a desarrollo a travs de este apoyo de
actividades econmicas privadas en los pases
del Sur.
Por otro lado en la Conferencia Internacional
de Agua Dulce de Bonn en el ao 2001 la nece-
sidad de inversin adicional se cifr en 10.000
millones de dlares anuales. Cmo se explica
una diferencia tan grande en los clculos? Esta
alta estimacin incluye todo tipo de infraestruc-
tura relacionada con el agua, inclusive grandes
represas. Se basa en el modelo de tecnologa
centralizada, con altos costos, aplicado en los
pases industrializados. Por lo tanto constituye
un intento por revitalizar el desacreditado ne-
43
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
gocio de la construccin de grandes represas,
cuyo costo representa una gran parte de esta
elevada estimacin. De acuerdo con este crite-
rio, no sorprende que la energa hidrulica haya
sido definida como energa renovable inde-
pendientemente de la dimensin y de los gastos
secundarios de las instalaciones. Por lo tanto no
es ms que una estrategia inteligente para tra-
tar de reimpulsar el negocio estancado de las
represas bajo nuevas consignas como la lucha
contra la pobreza y la promocin de energas
renovables.
El presupuesto ms bajo se refiere a las inver-
siones requeridas para cubrir las necesidades
humanas bsicas y las instalaciones sanitarias.
Sin duda, aun as no deja de ser un desafo mo-
vilizar slo 10.000 millones de dlares adicio-
nales por ao. Pero estas cantidades seran al-
canzables, por ejemplo a travs de una combi-
nacin de condonacin de deudas y un incre-
mento de la cooperacin para el desarrollo, a
los comprometidos 0,7% del Producto Interno
Bruto. La variacin en los nmeros tiene un
trasfondo ideolgico y vara segn la concep-
cin aplicada. Nos debera llamar la atencin,
entonces, si las decisiones polticas son argu-
mentadas con razones financieras.
Derechos versus comercio
En los aos 80, en los foros internacionales de
debate, se daba por sentado que cada ser huma-
no tena derecho al agua potable en cantidad su-
ficiente y que el cumplimiento de dichos postu-
lados era responsabilidad del Estado. En los 90
esta concepcin cambi y se introdujo un cam-
bio de paradigmas en la discusin oficial hacia la
comercializacin del sector del agua y su orga-
nizacin, segn criterios econmicos. Este nue-
vo enfoque fue impulsado principalmente por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional. Los nuevos crditos para el sector agua
se condicionaron a que se suspendieran los sub-
sidios pblicos, se introdujeran tarifas que cu-
briesen los gastos y se posibilitara la interven-
cin de empresas extranjeras. Comenz la pri-
vatizacin del suministro de agua en numerosas
ciudades del sur, desde Argentina hasta Indone-
sia, desde las Filipinas hasta Uganda. Simultnea-
mente y con el apoyo de empresas trasnaciona-
les de agua, el Banco Mundial organiz foros in-
ternacionales sobre el tema, al margen de la
ONU. As consiguieron determinar el debate
sobre la poltica internacional del agua y promo-
ver la comercializacin y privatizacin como so-
lucin para los problemas globales de agua. El
instrumento ms conocido para ello es el ya
mencionado WWC, un grupo privado de perso-
nas de renombre, sobre todo de la industria
francesa del agua y de las instituciones financie-
ras multilaterales.
La Conferencia Internacional de Agua Dulce de
Bonn 2001 intent conciliar los intereses co-
merciales con el derecho al agua potable. Cul-
min con un claro voto en favor de mantener la
responsabilidad pblica en el sector agua, sin ex-
cluir la participacin privada en el marco de
asociaciones pblico-privadas. La Cumbre del
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el
2002, cambi el nfasis en favor del apoyo de
ms cooperaciones pblico-privadas en el sec-
tor del agua, sin llegar a acuerdos ni compromi-
sos para la realizacin de las metas.
Las negociaciones retomadas sobre el GATS de
la OMC en el ao 2000, amenazan en convertir-
se en un ataque general al suministro de agua,
como uno de los ltimos reductos de la respon-
sabilidad pblica. An cuando el acuerdo GATS
no contiene en s mismo ningn mecanismo de
privatizacin, incrementa enormemente la pre-
sin en esa direccin y amenaza con limitar sen-
siblemente la capacidad de regulacin del Esta-
do.
Las Naciones Unidas se vieron marginadas de
estos debates hasta manifestarse a fines del
2002 claramente en contra de la erosin del
principio del derecho al agua. El Consejo de
Asuntos Econmicos y Sociales (ECOSOC) pu-
blic un anlisis jurdico del acuerdo sobre de-
rechos humanos econmicos, sociales y cultu-
rales, en el que se destacaba el acceso al agua
como uno de los derechos humanos fundamen-
tales y prerrequisito para cualquier otro dere-
cho humano. Esta interpretacin jurdica, que
segn el derecho universal debera guiar la legis-
44
lacin de los Estados suscriptores, es muy pre-
cisa respecto a las obligaciones estatales frente
a los individuos y las comunidades, relaciona las
necesidades individuales con las condiciones
ecolgicas y establece por primera vez una re-
lacin con el modelo comercial multilateral. De
esta forma las Naciones Unidas ayudaron a
reencauzar el debate hacia los aspectos funda-
mentales de un suministro de agua ecolgica y
socialmente sostenible, en lugar de seguir ha-
cindolo girar en torno a aspectos administrati-
vos y financieros parciales.
El fracaso lamentable de los
proyectos de privatizacin
El hecho de que a la fecha los/as impulsores/as
de la privatizacin van dando marcha atrs tie-
ne causas diversas. Por una parte, muchos pro-
yectos de privatizacin desencadenaron una re-
sistencia tenaz, tanto en pases del sur como en
industrializados. Por otra parte, numerosas ex-
periencias como las de Manila o Buenos Aires
han sido un fracaso rotundo. Ni se logr mejo-
rar el servicio para los sectores pobres, ni lo-
graron las ganancias esperadas las empresas
trasnacionales.
Tampoco se dieron las inversiones privadas que
el BMZ y otros consideran indispensables para
alcanzar las metas del milenio. En su mayora, la
empresa privada no ha invertido capital propio,
sino que ha utilizado crditos del Banco Mun-
dial con garanta estatal. Un estudio del Banco
Mundial sobre ms de 300 de sus proyectos de
agua y saneamiento concluy que una gran par-
te de los proyectos revisados, especialmente en
ciudades, no contribuan a la implementacin de
medidas orientadas a mejorar el suministro pa-
ra los/as pobres.
Pero el peligro no ha pasado. Actualmente la
presin de privatizar se traslada del Sur hacia el
Norte y los pases de ingresos medios (merca-
do interno de la Unin Europea, Estados Unidos
de Amrica, Mxico y China). Al mismo tiempo,
la Unin Europea elabora instrumentos flexi-
bles para aminorar los riesgos de los consor-
cios en los pases del Sur. Porque segn una
nueva lnea de crdito U.E.-Agua para proyectos
en los estados de frica, Caribe y el Pacfico, si-
gue siendo un gran desafo, incluir en forma
creciente al sector privado y ofrecerle, en vis-
ta de las inciertas tasas de ganancia, alternati-
vas a crditos comerciales caros para invertir
en reas consideradas como no rentables. Este
es un cambio sorprendente de las concepciones
vigentes a la fecha la industria del agua como
receptor de fondos en lugar de fuente de inver-
sin. Es cuestionable que se usen recursos p-
blicos de la cooperacin para el desarrollo para
este tipo de subsidios.
Bien comn o ganancias
No se trata de negarle a la economa privada un
papel en el suministro de agua. Basta fijarse en
los sistemas comunales alemanes para ver la es-
trecha relacin de la administracin pblica de
agua con empresas locales o regionales. El pro-
blema no es que las empresas privadas se hagan
cargo de ciertas prestaciones o servicios para
las empresas pblicas. Esto es hasta cierto pun-
to lgico y en la mayora de las veces un impor-
tante factor econmico local. El problema con-
siste en cmo definir y establecer el control y
poder pblico sobre la naturaleza y el monito-
reo de los sistemas de agua, cuestionados cuan-
do el principio rector del bien comn en el su-
ministro de agua se sustituye por la lgica de
empresas que cotizan en la bolsa.
Hay una diferencia conceptual y financiera si la
tarifa cubre, adems de los costos de manteni-
miento y cuidado de un sistema de suministro
de agua, la rentabilidad anual del capital inverti-
do. Asimismo es importante precisar si cuando
se menciona la participacin del sector priva-
do se est hablando de empresas transnacio-
nales o locales; ya que se rigen por lgicas dife-
rentes y requieren de mecanismos de regula-
cin distintos.
La mencionada modificacin de los fines de la
prestacin del servicio de un bien comn a una
de obtencin de ganancias puede darse no slo
en el caso de la privatizacin total, sino tambin
45
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
a consecuencia de privatizaciones parciales o
concesiones a largo plazo. La problemtica, tan-
to en los pases industrializados como en los
pases en desarrollo es la misma. En un caso es
expropiada la herencia social construida a lo
largo de generaciones y en el otro se veta la po-
sibilidad de contribuir a la superacin de la cri-
sis de legitimidad de los dbiles procesos demo-
crticos, mediante la construccin de servicios
pblicos eficientes. Por lo tanto, la discusin
conlleva en el fondo a decisiones de gran rele-
vancia con implicaciones de largo plazo para las
sociedades.
Derechos Humanos deben ser
parte de la poltica de agua
Este problemtica no se supera con afirmacio-
nes verbales a favor del derecho humano al
agua, sino que es indispensable mencionarla en
forma explcita en las polticas de cada sector
que deben ser reorientados a fondo.
Para que esto se cumpla es necesario en primer
lugar, una reorientacin de la poltica del Banco
Mundial y de la cooperacin para el desarrollo
hacia la reforma y el fortalecimiento en la cons-
truccin de capacidades pblicas en pases del
Sur, para de esa manera avanzar hacia un siste-
ma de agua y saneamiento sustentable y con
mayor cobertura. No es vlido usar en contra
de esta posicin el argumento de que los orga-
nismos estatales de muchos pases del sur son
dbiles e ineficientes. Por el contrario, varios es-
tudios indican que muchas privatizaciones han
impedido o reemplazado una reforma de las es-
tructuras pblicas anteriores.
En su informe actual sobre desarrollo humano,
el PNUD seala que el acceso general a la salud,
la educacin y el agua tiene un valor muy supe-
rior al obtenido por la suma de las diferentes
tarifas, ya que la sociedad entera y la economa
se benefician de mejoras de los estndares de
salud, educacin y productividad. Sobre esta ba-
se es que estos servicios se habran clasificado
en la segunda mitad del siglo 19 como parte de
la previsin social pblica, y pasaron a manos
pblicas, generalizando su acceso en Europa
Occidental, Canad y Estados Unidos. En este
contexto sigue siendo importante disminuir
cualquier presin a favor de la privatizacin en
los pases del sur, ya sea por parte del Banco
Mundial, de la cooperacin bilateral o en el mar-
co de las negociaciones OMC-GATS.
Otra importante medida es la reorientacin de
los recursos de la cooperacin para el desarro-
llo hacia los sectores ms necesitados. Actual-
mente solo un 12% de los fondos empleados en
proyectos de agua se destina a pases en los que
menos del 60% de la poblacin tiene acceso di-
cho servicio. Entre los fondos destinados al sec-
tor agua, el 50% es otorgado en forma de cr-
dito, relacin elevada que incrementa la deuda
externa de los pases receptores.
Finalmente se requiere elaborar una estrategia
de mediano plazo con capacidad de articular en
forma positiva las mltiples protestas en el
Norte y en el Sur en defensa del agua como
bien pblico y derecho humano. Primeros pasos
en esta direccin son nuevas alianzas locales y
globales entre movimientos ecologistas, orga-
nismos de cooperacin, sindicatos y crticos de
la globalizacin. Vale la pena en este contexto
profundizar la idea de una Convencin de Agua
Fresca que pudiera armonizar los principios de
los derechos humanos con los de la ecologa,
proteger derechos pblicos y tradicionales e in-
cluir instrumentos de derecho de los pueblos
en situaciones de conflicto.
46
47
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
10
Una primera versin de esta ponencia se present en el Seminario Regional del ALCA, Quito, Ecuador, del 8 al 10 de marzo
de 2004.
11
Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA).
48
El agua potable como recurso
estratgico del siglo XXI.
El caso del acufero guaran.
10
Elsa Bruzzone
11
La seguridad de los Estados Unidos es la institucin
ms peligrosa del mundo.
Roque Saenz Pea.
II.6
Frecuentemente escuchamos y leemos que el
agua potable ser un recurso cada vez ms
escaso en los prximos aos y que, a di-
ferencia del petrleo, no cuenta con susti-
tutos. Por lo tanto, quien lo controle, con-
trolar la economa universal y la vida del
planeta en un futuro no muy lejano. Se sa-
be tambin que slo el 3% del agua pota-
ble terrestre se encuentra en la superficie
del planeta. El resto, se encuentra debajo de
ella y se ha almacenado all por ms de
10.000 aos.
Los datos ms optimistas informan que pa-
ra el ao 2025, unas 3.500.000.000 de per-
sonas padecern escasez de agua potable.
Pero los cientficos ms pesimistas estiman
que esa carencia afectar a 7.000.000.000 de
nios, mujeres y hombres, habitantes de es-
te planeta.
Prcticamente en casi todo el mundo la situa-
cin es crtica. La excepcin es el Conti-
nente Americano que con el 12% de la po-
blacin mundial encierra el 47% de las re-
servas de agua potable de superficie y sub-
terrnea del mundo. La paradoja aqu es que
la mayora de la poblacin no tiene acce-
so al agua potable y que Canad y EE.UU.
tienen la mayor parte de sus aguas super-
ficiales y subterrneas en estado crtico de-
bido a la explotacin irracional de las mis-
mas y a la contaminacin.
Mxico suma a su petrleo, la riqueza del
agua potable en el sur del pas y la biodi-
versidad gentica. Quizs ahora entendamos
un poco mejor las razones que llevaron a
EE.UU. a implementar el NAFTA, verdade-
ro instrumento de sometimiento y depen-
dencia, con Mxico y Canad.
En Amrica Central abundan los ros, las
aguas subterrneas y la biodiversidad gen-
tica. Lamentablemente los proyectos hdricos
estn en manos de multinacionales nortea-
mericanas y europeas con el apoyo e inter-
vencin como accionista, en la mayora de
los casos, del Banco Mundial. Todo esto ex-
plica la proliferacin de bases norteamerica-
nas en la regin, y la presin que se ejer-
ce sobre los gobiernos locales para que
acepten el PLAN PUEBLA - PANAMA, sim-
ple extensin del NAFTA y ahora tambin
el CAFTA. Ambos instrumentos le garanti-
zan a EE.UU. el control militar y econmi-
co de la regin cuyo control poltico ya
posee.
En Amrica del Sur el agua dulce abunda
por doquier. A ros, lagos, esteros, baados,
lagunas, debemos sumarle acuferos, y entre
ellos, el tercero ms grande del mundo: el
ACUIFERO GUARANI, compartido por Bra-
sil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Tambin se
encuentra el pulmn verde del planeta: la
AMAZONIA, de la cual el Imperio intent
apoderarse en la dcada de 1950 alentando
el movimiento independentista de los Yano-
manis que aspiraban a segregar el noroeste
brasileo. Aos despus lograron establecer
una base militar en San Pedro de Alcnta-
ra. Brasil oper rpidamente ante el peli-
gro cortando la segregacin, estableciendo
una lnea de bases militares a lo largo de
su frontera norte, construyendo carreteras
en la selva y trasladando su capital a la
Amazonia en una estrategia de afirmacin
de su soberana, la cual complet actualmen-
te con el SIVAM (Sistema de Vigilancia de
la Amazonia), el SIPAM (Sistema de Protec-
cin de la Amazonia) y el cierre de la ba-
se de Alcntara, que fue volada por los nor-
teamericanos antes de entregarla, dejando
un tendal de muertos y heridos.
Pero el Imperio no se rinde fcilmente,
cambi su frente e intent sin xito afir-
marse con un golpe de estado en Venezue-
la., para apoderarse de su petrleo, el otro
recurso considerado estratgico por EE.UU.
Bajo el pretexto de la lucha contra el nar-
cotrfico estableci el llamado Plan Colom-
bia y lo complet con la Iniciativa Regio-
nal Andina, los cuales le permiten tener
una activa presencia militar en la regin a
travs de las bases instaladas a lo largo de
la frontera amaznica, siendo la ms impor-
49
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
tante la de Manta, en Ecuador. Adems vie-
ne ejerciendo presiones sobre los gobiernos
argentino y boliviano para instalar bases mi-
litares en la Provincia de Misiones, Argenti-
na, cerca de la zona conocida como Triple
Frontera, y a orillas del ro Itonamay en Bo-
livia. Gracias a esta estrategia, ha cerrado
el cerco sobre la Amazonia, controla mili-
tarmente su periferia y est en condicio-
nes de tener un rol preponderante en el
momento en que exploten sus recursos na-
turales. De la misma manera oper contra
Irak en el caso del petrleo.
El acufero guaran
Es el tercer gran acufero del mundo. Se
extiende por las cuencas de los ros Para-
n, Uruguay y Paraguay. Tiene una superfi-
cie aproximada hasta la fecha de 1.194.000
kilmetros cuadrados de los cuales 839.000
corresponden a Brasil, 226.000 a Argentina,
71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay, que
representan, el 10% del territorio de Brasil,
el 6% de Argentina, el 18% del Paraguay y
el 25% de Uruguay. Hasta la fecha se apre-
cia que la mayor longitud del yacimiento es
de 1800 kilmetros aproximadamente y su
mayor amplitud se estima en 900 kilme-
tros. Por el norte toma contacto con el
Pantanal que a su vez se conecta con la
Amazonia. Se desconoce el lmite oeste del
Acufero en el Paraguay y en Argentina, aun-
que se estima que en nuestro pas se pro-
longa hacia la cuenca del Bermejo y ms
all de la laguna Mar Chiquita. Tambin es
desconocido el lmite sur en la Argentina
pero no se descarta que contine hacia las
regiones pampeana (inundada) y patagnica
pudiendo llegar a conectarse con la zona de
los grandes lagos precordilleranos.
Algunas caractersticas geolgicas del Guara-
n se conocen desde hace ms de 50 aos
por las exploraciones de PETROBRAS, YPF
y PULIPETROL, en Brasil, Argentina, Paraguay
y Uruguay. Ya en 1974 se public en Brasil
el primer estudio hidrogeolgico importan-
te sobre la regin.
Se estima su volumen en unos 55.000 kil-
metros cbicos cada kilmetro cbico equi-
vale a un billn de litros de agua, es decir
un uno con doce ceros atrs). La recarga
se estima entre 160 y 250 kilmetros c-
bicos por ao y explotando anualmente 40
kilmetros cbicos (una explotacin racional
llegara tambin hasta 80 kilmetros cbicos
por ao), podra abastecerse a unos
360.000.000 de personas con una dotacin
de 300 litros por habitante diariamente. En
vastas regiones presenta surgencia natural.
Las aguas encontradas entre 500 y 1000
mts. de profundidad presentan caudales ma-
yores a los 500.000 l/h y en algunos casos
1.000.000 l/h. La temperatura del agua va-
ra con la profundidad.
Las reas de recarga y descarga del Guara-
n y las reas donde existen una alta con-
centracin de usos y usuarios se conside-
ran reas crticas (hot spots): Concordia
(Argentina) - Salto (Uruguay); Rivera (Uru-
guay) - Santana do Livramento (Brasil); Ri-
berao Preto (Brasil). Pero el rea ms im-
portante y fundamental de recarga y des-
carga es el corredor transfronterizo entre
Paraguay, Brasil y Argentina, y este corre-
dor est ubicado en la zona de la TRIPLE
FRONTERA! La poblacin de la Triple Fron-
tera, segn datos oficiales, asciende a unos
470.000 habitantes agrupados en Puerto
Iguaz (Argentina) 30.000; Foz do Iguaz
(Brasil) 270.000 y Ciudad del Este (Para-
guay) 170.000.
Argentina, Brasil y Paraguay han desplegado
en la regin sus medios de seguridad a fin
de evitar que eventuales acciones delictivas
puedan amenazar a la industria tan vital del
turismo. Puerto Iguaz, Foz do Iguaz y Ciu-
dad del Este disponen de elementos de la
Polica Nacional ms que suficientes, a ellos
se agregan las disponibilidades de Fuerzas de
Seguridad (Gendarmera, Prefectura), filiales
de rganos de inteligencia, Policas Aduane-
50
ras y agencias de vigilancia privada para ho-
teles y otras dependencias tursticas. A ello
hay que agregar la disponibilidad inmediata o
casi inmediata de guarniciones militares de
importancia regional, sobre todo en Brasil y
Paraguay y un poco ms distante en la Ar-
gentina, as como el despliegue de sus res-
pectivos servicios de inteligencia propio de
regiones fronterizas.
En los territorios brasileo y argentino, las
actividades tursticas, comerciales y sociales
estn aceptablemente organizadas y controla-
das por las autoridades. Ciudad del Este se
dedica al comercio legal e ilegal supervisa-
do por un corrupto poder poltico - mi-
litar que histricamente lo organiz y con-
trol. Ese control es hermtico y casi in-
falible. Cualquier elemento extrao a la or-
ganizacin mafiosa oficial que pretenda ter-
ciar en las actividades tendr una existencia
efmera. La comunidad siria - libanesa esta-
blecida en ella, puede trabajar en el mar-
co comercial establecido porque desembol-
sa grandes cantidades de dinero para poder
hacerlo.
El estudio del Acufero fue realizado por
Universidades Nacionales de los cuatro pa-
ses. El costo final del mismo fue estimado
en 26.760.000 dlares, pero los gobiernos
de la regin decidieron entregar al Banco
Mundial el proyecto. Este lo acept rpida-
mente y determin que el fin del mismo
sera preservar de la contaminacin al Gua-
ran y lograr el desarrollo sustentable del
mismo, lo cual en trminos del Primer
Mundo significa que los pobladores locales
no tengan acceso al recurso y por lo tan-
to no puedan utilizarlo libremente. Por lo
tanto, el Proyecto no tiene en cuenta las ne-
cesidades de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay y de sus habitantes.
La regin comprendida por el Guaran po-
see unos 15.000.000 de habitantes. El Acu-
fero constituye la principal fuente de sumi-
nistro de agua potable para abastecimiento
urbano, industrial y agrcola en Brasil, don-
de ms de 300 ciudades de entre 3.000 y
500.000 habitantes son abastecidas total o
parcialmente por l. Su utilizacin comenz
en 1930. En Paraguay, se han registrado
unos 200 pozos que abastecen a poblacio-
nes de la regin oriental del pas. Uruguay
cuenta con ms de 135 pozos y se los usa
para abastecimiento pblico y baos terma-
les. En la Argentina, hay en explotacin 9
pozos termales de agua dulce en el sector
oriental de la Provincia de Entre Ros, y, en
la Provincia de Corrientes, algunas localida-
des y zonas de quintas han comenzado a
utilizar sus aguas. Se desconocen proyectos
de utilizacin del Acufero en nuestra Ar-
gentina. Se sabe que las aguas son de exce-
lente calidad para el consumo humano, in-
dustrial, hidrotermal y para el riego y que
la relacin costo - beneficio es sumamente
favorable si se la compara con la que deman-
da el tratamiento de aguas de superficie
Tcnicos brasileos en el ao 2000 presen-
taron una propuesta al Banco Mundial para
la creacin de una Red de Monitoreo del
Acufero Guaran con el objeto de mejorar
el nivel de conocimiento cientfico y tcni-
co y para poder llevar una gestin susten-
table del mismo. Este proyecto propone no
slo el monitoreo de pozos determinados,
sino tambin la elaboracin de mapas: de
ciudades y poblados, de suelo, de vegetacin,
de cursos de agua: ros, represas, lagos, la-
gunas; estructural de drenaje; de vas de
acceso: rutas, caminos principales y secunda-
rios, hidrovas, ferrovas; de oleoductos y ga-
soductos; de reas de exclusin: permetros
de reas demarcadas en la zona ambiental
tales como las reas de preservacin per-
manente (APP), de preservacin ambiental
(APA), de conservacin permanente (ACP),
de restauracin (AR), as como los sitos his-
tricos y las reas de proteccin de ma-
nantiales, y todo tipo de anlisis fsicos y
qumicos. Esta propuesta ha sido aceptada y
se implementar durante el transcurso del
ao 2004. En lo inmediato se prev la ela-
boracin de un nuevo mapa base y profun-
dizar los estudios en hidrogeoqumica, iso-
51
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
topa, geofsica, geologa y usos del recurso.
En una palabra, la propuesta de Brasil sir-
vi para que el Banco Mundial tomara po-
sesin del recurso con los silencios cmpli-
ces de los gobiernos argentino, paraguayo y
uruguayo.
La Organizacin Internacional de Energa
Atmica a pedido del Banco Mundial, ha
realizado estudios isotpicos de las aguas
del Acufero. Ellos han determinado que el
mismo es rico en distintos elementos qu-
micos como el deuterio, utilizado en la as-
tronutica y cohetes militares como com-
bustible formando parte de la mezcla de ga-
ses propulsores, de tritio, usado en los en-
sayos termonucleares a partir de 1952 y
que a travs de las lluvias penetra en la
tierra y en los acuferos, uranio, torio, sili-
cio, que se encuentra tambin en la tierra
y cuyas propiedades similares a la del tita-
nio lo hacen apto para la industria espacial
y aeronutica. Ha comprometido fondos por
300.000 dlares, para el ao 2004, para el
transporte y anlisis en laboratorio de los
istopos de muestras de agua del Guaran.
Coca - Cola y Nestl ya tiene plantas se-
paradoras de estos elementos en la regin.
Como podemos observar, estn preparando
un futuro venturoso para el Imperio.
La Secretara Nacional de Saneamiento Am-
biental (SENASA) paraguaya, vuelca toda la
informacin del Acufero en Paraguay en el
Banco de Datos Regis, que es holands. No
sabemos si con el cambio de gobierno la
situacin se revirti. La Secretara del Pro-
yecto tiene su sede en Montevideo, Uru-
guay, y en marzo y setiembre de cada ao
debe informar sobre los avances del mismo
al BM. Este y el Fondo para la Proteccin
Ambiental Global (GEF) determinan los li-
neamientos que la Secretara seguir en su
accionar, la cual, debe revisar lo actuado con
ellos y la UDSMA/OEA. El BM realiza mi-
siones de supervisin peridicas y determi-
na las nuevas pautas a seguir. No sabemos
qu seguir ordenando en el futuro pero lo
podemos imaginar.
El BM cre un Fondo de Ciudadana de
240.000 dlares para apoyar la promocin
de cursos, eventos de capacitacin y divul-
gacin relacionados con aguas subterrneas
y en especial con el Acufero Guaran.
Tambin instrument un Fondo de Univer-
sidades de 370.000 dlares destinado a fi-
nanciar durante dos aos proyectos univer-
sitarios de investigacin sobre el Guaran.
Fueron aprobados nueve proyectos que se-
rn supervisados directamente por el BM.
Los contratos estipulan que los investigado-
res responden directamente al BM y deben
acatar sus directivas y adems, que todos
los trabajos elaborados sern de autora y
propiedad intelectual compartida entre el
BM, la OEA y los adjudicatarios de los pro-
yectos. Lo peor es que los designados se
sienten orgullosos por esas nominaciones sin
comprender o no querer comprender de
qu se trata.
Se prev adems la creacin de un sistema
centralizado de datos. A tal fin se ha divi-
dido al Acufero en dos zonas para su es-
tudio: norte y sur. Se crean los centros de
datos nacionales, provinciales o estaduales y
locales. En esos centros, llamados tambin
nodos, deber volcarse toda la informacin
obtenida sobre las caracterizaciones fsicas,
econmicas y sociales de los pases involu-
crados en el Proyecto, los resultados de las
nuevas investigaciones sobre el Guaran y
toda informacin conexa con el yacimiento,
que slo ser procesada y administrada por
el Banco Mundial.
Todo ahora se aclara: la inusitada presencia
de efectivos militares norteamericanos en la
regin, la proliferacin de informes, siempre
falsos, de la accin del terrorismo interna-
cional desde la Triple Frontera, los infunda-
dos cargos a la comunidad rabe, los con-
tinuos ejercicios combinados de las fuerzas
militares estadounidenses con las regionales,
las presiones continuas sobre el gobierno
argentino para la instalacin de una base
militar norteamericana en la Provincia de
Misiones.
52
Adems existe en Argentina el proyecto de
construir 8 bases, aparentemente bajo super-
visin de la ONU y un laboratorio cient-
fico, que formaran parte de la Red de
Control del Tratado de Prohibicin Comple-
ta de Ensayos Nucleares, del cual la Argen-
tina es signataria, Tratado que EE.UU. no
quiere ratificar porque no podra realizar
ms explosiones nucleares y limitara su ca-
pacidad de desarrollar nuevas armas atmi-
cas. Conviene recordar que en los ltimos
cincuenta aos EE.UU., Rusia, China, Francia
y las restantes potencias nucleares militares
hicieron unas dos mil explosiones de este
tipo. Estas 8 bases y el laboratorio, sern
parte de un sistema de 321 que se levan-
tarn en 89 pases, con el objeto de veri-
ficar que nadie realice explosiones nucleares
subterrneas, martimas o atmosfricas, espe-
cialmente ensayos de nuevas armas. Su se-
de central se encuentra en Viena. Una bue-
na forma de enmascarar su presencia mi-
litar en la zona donde se encuentran los
recursos estratgicos fundamentales del siglo
XXI.
El 30 de abril del 2003, el Informe Anual
sobre el Terrorismo Mundial elaborado por
el Departamento de Estado Norteamericano,
determin que en la zona de la Triple Fron-
tera no existan clulas ni bases terroristas
e hizo mencin especial al dilogo antiterro-
rista del 3 mas 1, conocido tambin como
acuerdo del 3 mas 1, que fuera firmado por
Brasil, Argentina y Paraguay con EE.UU. para
controlar y monitorear la regin. Informes
dados a conocer el 3 de diciembre del
2003, ratifican esta informacin. Estos infor-
mes dan a conocer adems, los nuevos
acuerdos a los que se han arribado: patrulla-
je conjunto del Lago Itaip y aguas adya-
centes, control integrado informatizado mi-
gratorio, diseo de controles para transpor-
te transfronterizo de valores, implementacin
de una matriz de informacin sobre lavado
de dinero, financiacin del terrorismo y vue-
los de carga a la Triple Frontera, implemen-
tacin de un Centro de Inteligencia en Foz
do Iguaz, formulacin de leyes nacionales
antiterroristas y el entrenamientos de efec-
tivos en EE.UU. El 7 de febrero del 2004,
un informe del Departamento de Estado es-
tadounidense ratific la inexistencia de c-
lulas terroristas en la zona. Lo importante
para los EE.UU. es tener reconocido el te-
rreno con antelacin sobre la base de un
posible empleo de fuerzas militares en un fu-
turo ms o menos inmediato si es que los
gobiernos de la regin cambian su conduc-
ta entreguista seguida hasta ahora.
Queda muy claramente expuesta la inope-
rancia de los gobiernos locales, siempre
atentos exclusivamente a sus intereses par-
ticulares y no a los nacionales, para evitar
el incesante avance del Imperio, que cada
vez se consolida ms, y para defender la
soberana de nuestros pases sobre el Acu-
fero y la regin, que cada da se ve ms
amenazada.
Esta amenaza ha quedado ratificada en es-
tos das en el informe elevado por el Pen-
tgono al gobierno norteamericano. En l
se mencionan los devastadores efectos que
est produciendo en el planeta el calenta-
miento global, siendo el ms importante de
ellos la carencia de agua potable en un fu-
turo muy cercano. Se sugiere adems que
los EE.UU. deben prepararse para estar en
condiciones de apoderarse de este recurso
estratgico, donde quiera que se encuentre,
cuando llegue el momento indicado. Convie-
ne recordar que EE.UU. se retir del Pro-
tocolo de Kyoto, que regula la emisin de
gases responsables del calentamiento global,
en el 2001, que el Tratado requiere la apro-
bacin de los pases que en total son res-
ponsables del 55% de esa emisin, para en-
trar en vigencia, que Rusia manifest que no
lo ratificar porque lo considera una ame-
naza a su crecimiento econmico, y por l-
timo, que EE.UU. en la Conferencia Especial
de Seguridad Hemisfrica, celebrada en Mon-
terrey, Mxico, en octubre del 2003, se ne-
g a firmar las resoluciones relativas a la
proteccin del medio ambiente. Esta Con-
ferencia Especial forma parte del Sistema de
53
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Seguridad Hemisfrica creado por los
EE.UU. para asegurarse el control de los re-
cursos estratgicos de la regin y el em-
pleo combinado de las fuerzas militares pa-
ra combatir en forma conjunta a los que
ellos consideran sus enemigos. Todo ello lo
hemos detallado en Documento para el IV
Anfictinico Bolivariano: La Defensa Nacio-
nal Latinoamericana - Caribea: Pasado, Pre-
sente y Futuro Deseable y que se encuen-
tra en nuestra pgina web: www.geocities-
.com/cemida_ar
Los recursos estratgicos de Nuestra Am-
rica deben estar en manos de nuestros pue-
blos y ser explotados en favor de nuestras
necesidades e intereses. La defensa de nues-
tros patrimonios nacionales es indispensable
para mantener nuestra supervivencia como
pueblos y naciones y nuestra identidad. No
debemos ni podemos permanecer al margen
de estos verdaderos problemas actuales y
futuros. No debemos tolerar la presencia y
accin de profetas nacionales que se vana-
glorian de su accionar desnacionalizado y
muchos menos de fuerzas armadas extran-
jeras en nuestros territorios.
54
55
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
56
Canillas cerradas al neoliberalismo.
Privatizaciones fracasadas
y la reconquista del espacio pblico.
III
12
Colaboradores de la campaa El Derecho Humano Agua de Pan para el Mundo.
Artculo publicado en INKOTA Brief N 128, junio 2004, Berln.
58
La ola de resistencia,
de Cochabamba a Delhi
Bernhard Wiesmerer y Henrik Strawe
12
III.I
Redes internacionales por el
derecho humano al agua
La tendencia de los ltimos quince aos de ha-
cer del agua cada vez ms una mercanca ha ge-
nerado crticas. En todo el mundo se manifiesta
resistencia contra esta poltica de organizacio-
nes internacionales como el FMI, el Banco Mun-
dial o los bancos de desarrollo regionales. Un
nmero creciente de grupos y organizaciones
estn peleando por el derecho humano al agua.
Cuando en 1999 se privatiz el suministro de
agua en Cochabamba, tercer ciudad de Bolivia,
los precios subieron hasta 200 por ciento. Hu-
bo protestas masivas y finalmente la empresa
distribuidora de agua Bechtel, de origen esta-
dounidense, tuvo que abandonar la ciudad. El ca-
so de Cochabamba es el ms conocido de resis-
tencia popular contra la privatizacin del servi-
cio de agua y fue el punto de partida para la
conformacin de redes internacionales entre
los/as activistas del agua.
Tambin hubo protestas en Buenos Aires, don-
de el servicio de agua fue privatizado a media-
dos de la dcada del noventa. Hace pocos aos,
al agudizarse la crisis econmica, la gente pro-
test contra los altos precios del agua del con-
sorcio Suez.
En Ghana, se form la Coalicin contra la priva-
tizacin del agua (CAPW) como reaccin de la
poblacin contra la planteada privatizacin del
suministro de agua de las ciudades. Esta coali-
cin de sindicatos, actores eclesisticos y gru-
pos ambientales objeta sobre todo que el Ban-
co Mundial prcticamente no d lugar a que el
pas elabore sus propias soluciones para la cri-
sis de suministro. Esta lucha fue seguida en todo
el mundo, y el fundador de la coalicin, Rudolf
Amenga-Etego, recibi hace poco el prestigioso
premio Goldman en Estados Unidos por su lu-
cha contra la privatizacin del agua.
Tambin en Asia se hizo sentir la resistencia. En
Filipinas, la Bantay Tubig Coalition promueve la
devolucin a manos pblicas del servicio de
agua de la capital, Manila, que se haba privatiza-
do en 1997 (ver artculo de Nils Rosemann
sobre Filipinas en III.8). En Sri Lanka se fund
una coalicin que se opone a la privatizacin del
agua ordenada por el Banco Mundial y da a co-
nocer las consecuencias amenazadoras que
conllevara un servicio de agua privatizado.
Movimiento a favor del agua
en el norte
Tambin en el norte hay cada vez ms organiza-
ciones que se ocupan del significado del agua. En
Estados Unidos la organizacin de proteccin
al/a la consumidor/a Public Citizen inici la cam-
paa Water for all (Agua para Todos) para mo-
vilizar en contra de la venta global del suminis-
tro de agua a manos privadas. En Canad la or-
ganizacin de derechos ciudadanos Council of
Canadians dio comienzo a su Proyecto Planeta
Azul contra la privatizacin de los recursos
acuferos, en especial en el marco del Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte, que
abre a las empresas canadienses y estadouni-
denses el acceso a todos los manantiales, glacia-
res y lagos de Canad. En Suiza, diversas organi-
zaciones de cooperacin y desarrollo se unie-
ron en torno a la campaa Agua para Todo-
s/as, con nfasis en la promocin de una con-
vencin internacional del agua pura. En marzo
de 2003 Pan para el Mundo lanz en Alema-
nia, la campaa Derecho Humano Agua. Su ob-
jetivo es que tanto en el plano nacional como
en el internacional se reconozca el acceso al
agua como derecho humano y se cree el marco
poltico y legal para su cumplimiento. En el Foro
Medioambiente y Desarrollo y en ATTAC hay
grupos de trabajo que se ocupan del tema agua
y que trabajan para generar acciones y posicio-
nes comunes.
Redes por el agua
Ya en el foro social mundial de Porto Alegre
2002, el agua fue uno de los temas centrales.
Una resolucin final explic el significado del
agua para las personas y el medioambiente y
exigi priorizar la solucin de la crisis del agua.
59
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
En la antesala de la conferencia ministerial de la
OMC en Cancn en agosto de 2003, unas 30
organizaciones de Sudamrica y Norteamrica
fundaron la red de trabajo Red Vida y aprobaron
una resolucin que reafirma el derecho humano
agua. En ella exige que la gestin del agua debe-
ra basarse en los principios bsicos de una jus-
ticia social, sustentable y global. En el marco de
las actividades paralelas a la conferencia de Can-
cn se acord adems la realizacin del primer
Peoples World Water Forum (Foro Mundial del
Agua de la Gente, PWWF), que tuvo lugar en
enero de 2004 en Delhi.
Cerca de 300 representantes de distintas orga-
nizaciones de base de frica, Asia, Amrica Lati-
na, Norteamrica y Europa estuvieron presen-
tes. Entre los/as participantes ms reconocidos
estuvieron, junto a la organizadora Vandana Shi-
va, los/as canadienses Maude Barlow (Council of
Canadians) y Tony Clarke (Polaris Institute), Da-
nielle Mitterand, el activista del agua de larga
trayectoria Riccardo Petrella y David Boys de
Public Services International, la central interna-
cional de los sindicatos de servicios pblicos.
Fueron parte de la agenda los derechos indge-
nas, el principio del agua como derecho huma-
no, las privatizaciones, la explotacin del agua
subterrnea, las represas y el reencauzamiento
de ros, y la gestin ecolgica y comunitaria del
agua. La declaracin final del PWWF incluy di-
ferentes propuestas de accin. Aparte de la rea-
firmacin del carcter de Derecho Humano del
Agua, se apoya la elaboracin de una Conven-
cin Internacional del Agua Pura, as como el
fortalecimiento de las comunidades locales para
la administracin sustentable del agua. A lo an-
terior se planea agregar una campaa contra la
multinacional francesa del agua Suez y contra
Coca-Cola, por su uso irracional de las aguas
subterrneas.
La siguiente actividad fuerte se desarrollar pa-
ralelamente al Foro Mundial del Agua que ten-
dr lugar en Mxico en 2006. Importantes esta-
ciones en el camino sern los prximos foros
sociales mundiales y regionales.
60
61
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
13
Antroplogo, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
62
Uruguay - El da que las urnas
harn agua
Carlos Santos
13
III.2
Cuando se publique este artculo faltarn muy
pocos das para que se realice la votacin de la
Reforma Constitucional del Agua, que se votar
junto con las elecciones nacionales en Uruguay.
Esta iniciativa, promovida por la Comisin Na-
cional en Defensa del Agua y de la Vida, estable-
ce el acceso al agua como un derecho humano
fundamental, sentando las bases para una ges-
tin basada en criterios de sustentabilidad y
participacin social, con servicios prestados ex-
clusivamente por figuras pblicas estatales. Esta
iniciativa contrapone dos concepciones en tor-
no al vital recurso: una mercantilista, promovida
por quienes han gobernado Uruguay en los lti-
mos aos, y otra que considera al agua como un
bien comn. Este enfrentamiento ha tenido dos
actores fundamentales: las grandes corporacio-
nes internacionales del agua por un lado y un in-
cipiente movimiento social en defensa del agua
en Uruguay. De ser aprobada, esta reforma obli-
gar al futuro gobierno uruguayo a eliminar las
concesiones privadas del departamento de Mal-
donado y a instrumentar un nuevo modelo de
gestin de los recursos hdricos. El debate de
este modelo deber poner en cuestin el papel
de algunos sectores productivos en el agota-
miento y mal uso del recurso, como la foresta-
cin, la produccin arrocera o las industrias al-
tamente contaminantes.
La resistencia
a la privatizacin
Ante la amenaza de la extensin de la privatiza-
cin del agua se conform en Uruguay un amplio
f rente social que incluye a organizaciones de
u s u a r i o s , s i n d i c a t o s , e c o l o g i s t a s , estudiantiles y
polticas articulado en la Comisin Nacional en
D e fensa del Agua y la V i d a . Esta comisin, a trav s
de mecanismos de democracia dire c t a , p re s e n t
una propuesta de Reforma Constitucional ap oy a-
da por 283 mil ciudadanos. Esta Reforma intro d u-
ce en la Constitucin la consideracin del agua
como un derecho humano fundamental, p ro h b e
la privatizacin y la venta de los recursos hdricos
del pas y establece mecanismos de gestin a par-
tir del criterio de la sustentabilidad y la part i c i p a-
cin ciudadana.
El proceso de privatizacin en el sector del agua
tiene varias instancias y an no ha concluido. S e
inicia durante la segunda presidencia de Julio Ma-
ra Sanguinetti (1995-2000) que abri la posibili-
dad de privatizaciones en el sector agua y sanea-
miento bajo la excusa de que el estado no tena el
c apital para inve rtir lo necesario en el saneamien-
to en Maldonado. El Sindicato de la empresa pbli-
ca (FFOSE) y algunos sectores de la poblacin de
Maldonado re a l i z a ron una campaa para evitar la
privatizacin pero sin tener xito. Como se da en
la mayora de los casos de privatizaciones de este
t i p o, la zona concesionada era la segunda en re-
caudacin en todo el pas, l u e go de la capital y la
zona metro p o l i t a n a .
14
En un prstamo acordado entre la empresa es-
tatal de agua, OSE, y el Banco Mundial en 1999,
OSE se comprometa a seguir privatizando
otras reas rentables del pas. La intervencin
poltica ms contundente hacia la extensin de
la privatizacin vino de parte del Fondo Mone-
tario Internacional. A mediados del ao 2002, el
gobierno uruguayo firm una Carta de Inten-
cin con el organismo internacional en la cual
se compromete a reducir los controles sobre el
sector agua y saneamiento con el fin de facilitar
el ingreso de inversores privados. Tambin exis-
te un compromiso de realizar un llamado a li-
citacin para mejorar los servicios en Montevi-
deo y para la participacin de privados en
plantas de tratamiento de aguas residuales.
Un elemento esencial para la sensibilizacin y
toma de conciencia de lo que significa realmen-
te la privatizacin de los servicios de distribu-
cin de agua y saneamiento y que ha contribui-
do a la adhesin y a la participacin por la Re-
forma Constitucional, han sido los impactos de
las transnacionales que han actuado en el pas a
raz de la privatizacin parcial que mencionra-
mos antes.
En 1998 se otorg una concesin privada a
Aguas de la Costa, consorcio conformado por
Aguas de Barcelona (subsidiaria de Suez Lyon-
nese des Eaux) en calidad de operador y a dos
empresas uruguayas. A su cargo quedaron los
servicios de agua y saneamiento de una parte
14
El 1 de setiembre de 2004, a 60 das de las elecciones y del propio plebiscito, el actual directorio de la empresa estatal de agua firm
un decreto mediante el cual admite la iniciativa privada de la consultora ambiental de Suez Lyonnese des Eaux (SAFEGE o Suez
Environnment) para realizar estudios de mejora de gestin en la prestacin de servicios de agua potable y saneamiento precisamente
en la zona ms rentable del pas: Montevideo y el rea metropolitana, una regin que concentra ms del 60% del total de la poblacin.
63
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
del departamento de Maldonado, donde atiende
a unos 2.450 usuarios.
Esta concesin ha provocado: cobros excesivos,
agua no potable y maloliente y problemas am-
bientales. Incluso el Global Water Partnership
15
reconoci que las crticas por tarifas inapropia-
das, servicio deficiente y problemas recientes de
la calidad del agua suministrada hacen de ste
un psimo ejemplo de concesin privatizada .
La empresa ha enfrentado insistentes reclamos
de los usuarios por las elevadas tarifas, varias
veces superiores a las que cobra la empresa es-
tatal, y las facturas mensuales con costos mni-
mos son elevadsimas. La concepcin del agua
como mercanca ha llevado a la empresa a qui-
tar las canillas pblicas de la zona y dejar sin su-
ministro por falta de pago a una escuela pblica,
por ejemplo. Los impactos no han sido solo
econmicos, sino que tambin se generaron
problemas de desecacin de la Laguna Blanca,
por un sistema inadecuado de gestin por par-
te de la empresa.
En el 2000 se le otorg otra concesin a la
compaa privada Uragua S.A., subsidiaria de la
espaola Aguas de Bilbao, para suministro de
agua y saneamiento por 30 aos, para una po-
blacin estable de 120 mil habitantes y 600 mil
turistas al ao concentrados en el verano, en el
departamento turstico de Maldonado. Uragua
asumi en octubre de 2000.
La secuencia de inconvenientes generados por
esta empresa es bastante terrible. Instalada a fi-
nes del 2000, ya en el verano de 2001, por ne-
gligencia y descontrol, dej sin agua al balneario
Piripolis, el segundo en importancia en el de-
partamento, por 4 das a causa de la rotura de
una tubera. En marzo del mismo ao, sobrefac-
tur las tarifas, pero una movilizacin de los ve-
cinos logr el reconocimiento del cobro indebi-
do y la devolucin de los importes excedentes.
En cuanto a la calidad del agua, vecinos de la zo-
na han dicho pblicamente que no consumen
el agua que sirve esa empresa, porque desde ha-
ce mucho tiempo deja residuos y manchas ma-
rrones en piletas y sanitarios. Sin embargo, en
Maldonado, tanto al este (Aguas de la Costa)
como al oeste donde opera Uragua, se pagan las
tarifas por agua y saneamiento ms altas del
pas.
En febrero de 2002, ante anlisis de los labora-
torios de OSE, el organismo recomienda hervir
el agua para consumo en Punta del Este, ya que
no poda ser considerada potable. En Abril, nue-
vamente problemas con la calidad del agua, so-
bre un total de 20 muestras, 10 dieron colifor-
mes totales y 4 coliformes fecales. OSE reco-
mienda otra vez a los pobladores de Punta del
Este hervir el agua antes de tomarla.
Con respecto a los problemas ambientales, en
enero del 2002 aparecen desbordes de lquidos
residuales en el centro de Punta del Este por la
rotura del colector de saneamiento y como so-
lucin se tuvo que realizar un by-pass volcando
las aguas residuales o cloacales al puerto de la
ciudad.
Pese a su mal desempeo, a finales del 2002 y
luego de una importante devaluacin en el pas,
Uragua logr modificar el contrato original, ob-
teniendo entre otros beneficios una reduccin
importante del canon y que la garanta contrac-
tual de 20 millones de dlares al igual que otros
compromisos puedan saldarse con ttulos de
deuda pblica a valor nominal, en vez de dlares
en efectivo.Tambin solicit modificar el crono-
grama de inversiones de forma de reducir las
mismas, pero ello se desestim.
Finalmente, en julio de 2003 y ante el peso de
toda esta evidencia, el gobierno anunciaba que
se haba decidido la salida ordenada de la em-
presa y que OSE volvera a asumir el servicio.
Sin embargo la empresa sigue operando an
hoy obteniendo grandes ganancias.
16
De la salida anunciada de la empresa, ni noticias.
Quien s sali fue el Ministro Alejandro Atchu-
garry quin a nombre del Poder Ejecutivo ha-
ba comprometido el retiro ordenado de Ura-
gua. El recambio fue por otro ministro an ms
cercano a los intereses del FMI.
15
Patronato Mundial del Agua (ver II.2 en esta publicacin para un mayor desarrollo)
16
Se estima que la empresa estatal perdi con esta concesin una recaudacin del orden de los 30 millones de dlares. En todo el
perodo la empresa privada ha incumplido el pago del canon y con el cronograma de obras establecido en el contrato.
64
La lucha cotidiana
por el acceso al agua
Las reacciones ciudadas a la privatizacin del
agua fueron diferentes de acuerdo a las particu-
laridades de cada uno de los lugares donde se
ha dado.
Mientras los reclamos de la zona balnearia han
estado centrados en la calidad del agua y el pre-
cio de los servicios,
17
en las zonas carenciadas
tanto de Manantiales como de Maldonado la ac-
cin de las organizaciones barriales ha centrado
su lucha en la defensa de las canillas populares
(postes surtidores).
Estas canillas fueron instaladas en diferentes zo-
nas del pas por la administracin pblica, para
asegurar el abastecimiento de agua potable a las
poblaciones que no tienen acceso domiciliario
al servicio. El costo de esta prestacin (cuya ins-
talacin corre por cuenta de la OSE) es asumi-
do por los municipios.
En las dos zonas concesionadas de Maldonado,
las empresas privadas tomaron como una de
sus primeras acciones la eliminacin de estas
canillas populares, como estrategia de presin
para lograr ampliar el nmero de conexiones a
la red.
En el caso de la zona de Manantiales, a pesar de
que la empresa logr retirar las canillas popula-
res, los sectores de menos recursos continua-
ron fuera de la red de agua potable, debido al al-
to costo de conexin exigido por la concesio-
naria.
Las soluciones de los habitantes de la zona han
respondido a las diferencias socioeconmicas:
mientras algunos han excavado sus propios po-
zos semisurgentes (con cierto grado de insegu-
ridad, ya que existe un vaco legal en cuanto al
autoabastecimiento de agua en zonas en donde
se haya concesionado a terceros el abasteci-
miento de agua) otros han optado por desarro-
llar sistema de recoleccin de aguas pluviales
como nico medio de abastecimiento.
Esta ltima estrategia ha sido la adoptada por
un grupo de familias que ocupan terrenos ubi-
cados a pocos metros de la zona turstico-resi-
dencial.
Estas opciones han sido vlidas por las caracte-
rsticas naturales del entorno, que permite este
tipo de estrategias (ya que los predios cuentan
con espacio suficiente para realizacin de pozos
o para instalar estos drenajes pluviales).
En la estrategia de recoleccin de agua de lluvia,
la administracin del recurso hdrico se realiza
de manera complementaria entre hombres y
mujeres, aunque el mantenimiento de la instala-
cin (limpieza de tanques, por ejemplo) es rea-
lizado bsicamente por las mujeres de la familia.
En los casos en que la reserva de agua no es su-
ficiente, el acarreo de agua desde surgentes na-
turales prximos a la zona es realizado, predo-
minantemente, por mujeres y nios.
Las reacciones en la ciudad de Maldonado han
sido diferentes. Si bien la concesionaria privada
comenz con la eliminacin de las canillas po-
pulares en muchas de las zonas carenciadas, en
algunas de ellas se le presentaron fuertes resis-
tencias.
Una de ellas fue la del Barrio San Antonio III.All
en el momento de pasaje del servicio pblico al
privado, la empresa anunci la eliminacin de la
canilla, y tuvo suspendido su funcionamiento
por un da. Pero la comisin barrial de San An-
tonio, con cerca de diez aos de trabajo comu-
nitario, logr que las autoridades locales inter-
cedieran ante el concesionario por el manteni-
miento de la canilla que abastece al barrio, an
cuando el costo del servicio corre por cuenta
de la propia municipalidad.
La resistencia
Cuando se difundi pblicamente el acuerdo
ya mencionado entre el gobierno uruguayo y el
FMI, un nmero de organizaciones sociales co-
menzaron a vincularse ms estrechamente, bus-
cando una accin conjunta para evitar que se
17
Agua Si, Robo No es el lema de la Liga de Fomento de Manantiales, una de las organizaciones de vecinos de la zona.
65
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
profundizara la privatizacin de los servicios de
agua potable y saneamiento (ya iniciada en dos
departamentos del pas) y que se vendieran las
reservas naturales de agua.
Organizaciones locales, de vecinos en defensa
del agua, organizaciones sindicales, principal-
mente el sindicato de funcionarios de la empre-
sa estatal de agua, y organizaciones ambientalis-
tas conformaron, en octubre de 2002, la Comi-
sin Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV) .
El objetivo inicial de esta Comisin fue promo-
ver una reforma constitucional que garantice
una mejor gestin y acceso al agua y saneamien-
to. El complejo sistema electoral uruguayo pre-
v que una reforma constitucional de iniciativa
ciudadana deba contar con el apoyo del 10% del
electorado para ser elevada luego a la conside-
racin de toda la ciudadana, en conjunto con
las elecciones nacionales (legislativas y presi-
denciales).
En Uruguay, los plebiscitos han sido el mecanis-
mo tradicional de los movimientos populares
para resistir primero al autoritarismo de la dic-
tadura militar y luego a las reformas privatiza-
doras de los gobiernos neoliberales.
En octubre de 2003, un ao despus de confor-
mada, la CNDAV present ante el Parlamento
las cerca de trescientas mil firmas necesarias pa-
ra la realizacin del plebiscito de reforma cons-
titucional, que tendr lugar el prximo 31 de
octubre de 2004.
El texto de la reforma constitucional establece
el acceso al agua como un derecho humano fun-
damental, sentado las bases para una gestin ba-
sada en criterios de sustentabilidad y participa-
cin social, con servicios prestados exclusiva-
mente por figuras pblicas estatales.
De ser aprobada, esta reforma obligar al futu-
ro gobierno uruguayo a eliminar las concesio-
nes privadas del departamento de Maldonado y
a instrumentar un nuevo modelo de gestin de
los recursos hdricos. Y a pesar de que los dos
candidatos con chances reales de ser electos
como futuro presidente del Uruguay han mani-
festado su apoyo a la reforma, los promotores
de la iniciativa sienten que dicho apoyo dista
mucho de un verdadero compromiso.
Lo cierto es que el propio movimiento en de-
fensa del agua fue el que embret a las fuerzas
polticas a respaldar la iniciativa de democracia
directa que haba sido puesta en marcha bajo
responsabilidad de las organizaciones sociales.
El apoyo inicial tuvo que concretarse, primero,
con la adhesin a la reforma, a travs de la fir-
ma. Luego, a travs de la convocatoria a la ciu-
dadana para votar, junto con las elecciones le-
gislativa y presidencial, en un plebiscito que
cambia las reglas de juego del sector privado en
lo que tiene que ver con el agua.
Y en tiempos donde prima el evangelio de la sa-
cralidad del inversor privado, la reforma consti-
tucional representa una verdadera hereja.Y es-
to lo piensan tanto quienes se oponen a la ini-
ciativa como aquellos que la apoyan tmidamen-
te. El compromiso en llevar adelante el recurso
e informar a la poblacin ha corrido bsicamen-
te a partir del trabajo de la Comisin Nacional
en Defensa del Agua y de la Vida y de las comi-
siones departamentales y barriales que se han
organizado para replicar la convocatoria a nivel
local.
La mayor dificultad a vencer es la desinforma-
cin, ya que la iniciativa ha estado prcticamen-
te ausente en los medios masivos de comunica-
cin. Una excepcin fue durante la discusin
parlamentaria de una propuesta de ley alterna-
tiva y sustitutiva, que contaba con el visto bue-
no de las empresas concesionarias y otras tras-
nacionales del agua esablecidas en el Uruguay,
que no cont con los votos suficientes para ser
votada tambin en el plebiscito.
Lo cierto es que el debate de la nueva concep-
cin y modelo de gestin propuestos en la re-
forma constitucional una concepcin del agua
como bien comn y no como mercanca debe-
ra poner sobre el tapete el papel de algunos
66
sectores productivos en el agotamiento y mal
uso del recurso, como la forestacin, la produc-
cin arrocera o las industrias altamente conta-
minantes.
67
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
18
Investigador del rea de Economa y Tecnologa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Acadmica
Argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires.
19
La concesin involucra a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y a los municipios bonaerenses de Vicente Lpez, San Isidro, San Fernando,
San Martn, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaing, Morn, La Matanza, Esteban Echevera, Ezeiza, Almirante Brown, Lomas de Zamora,
Quilmes, Lans y Avellaneda. Las evidencias disponibles indican que a comienzos del actual decenio la poblacin residente en el rea con-
cesionada era de aproximadamente 9,1 millones de personas.
68
Argentina- Capital Federal
y Gran Buenos Aires:
cuando todo huele a aguas servidas.
Martn Schorr
18
III.3
La transferencia (concesin por 30 aos) de los
activos de la ex Obras Sanitarias de la Nacin
(OSN) se concret el 1 de mayo de 1993, a un
consorcio que tena como socios mayoritarios a
la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez
(operador tcnico del servicio) y al grupo na-
cional Soldati. Asimismo, participaban otras tres
empresas extranjeras (la espaola Sociedad Ge-
neral de Aguas de Barcelona, la francesa Com-
pagnie Generale des Eaux [Vivendi/Veolina] y la
inglesa Anglian Water Plc.) y otras dos de capi-
tales locales (el grupo Meller y el Banco de Ga-
licia y Buenos Aires)
19
.
Con posterioridad, a favor de la inexistencia re-
gulatoria de restricciones temporales a la re-
venta de participaciones accionarias, el grupo
Soldati se desprendi de sus tenencias al igual
que el grupo Meller. Como resultado de ello, en
la actualidad la composicin accionaria de Aguas
Argentinas (AASA) es la siguiente: Suez Lyon-
naise des Eaux (39,9%), Sociedad General de
Aguas de Barcelona (25,0%), Banco de Galicia y
Buenos Aires (8,3%), Vivendi (7,6%), Corpora-
cin Financiera Internacional (5,0%), Anglian
Water Plc. (4,2%), y Programa de Propiedad
Participada (trabajadores de la firma, 10,0%). La
participacin accionaria de la Corporacin Fi-
nanciera Internacional, dependiente del Banco
Mundial, deviene de la capitalizacin de un prs-
tamo otorgado originalmente a AASA.
20
De acuerdo a los criterios del llamado a licitacin
(la tarifa ms baja, con propuestas de inversin y
de expansin del servicio acordes con lo pre e s t a-
blecido en el llamado a licitacin), la seleccin del
c o n s o rcio ganador se bas en el hecho de tratar-
se de la presentacin que conllevaba el mayo r
coeficiente de descuento 26,9% respecto de la
tarifa vigente al momento de la transfe re n c i a . C o-
mo quedara demostrado a los pocos meses de
inicio de la gestin, se trat de una ofe rta opor-
tunista estructurada a partir de precios pre d a t o-
rios que luego seran re n e gociados al alza en
varias ocasiones. N a t u r a l m e n t e,ello se vio favo re-
cido por la inexistencia de requerimientos de
ap o rtes obligatorios de capital propio (por ejem-
p l o, mediante la compra de acciones) e, i n c l u s o, d e
p a go de canon alguno por la utilizacin de activo s
p b l icos.
Transcurridos apenas ocho meses de iniciada la
concesin, la empresa adjudicataria solicit una
revisin extraordinaria de las tarifas, aducien-
do prdidas operativas no previstas. Al margen
de los requisitos fijados en el marco regulatorio
sectorial respecto a las revisiones contractua-
les, el rgano de control (el ETOSS) autoriz, en
junio de 1994, un aumento del 13,5% en las ta-
rifas, la incorporacin de nuevas obras en reem-
plazo de algunas de las previstas originalmente
y, de hecho, la omisin frente a los incumpli-
mientos de inversin acumulados hasta all.
Desde entonces, el contrato de concesin e, i n c l u-
s o, los propios criterios de regulacin econmica
del servicio (en part i c u l a r, en materia tarifaria) se
v i e ron alterados a partir de diversas re n e go c i a c i o-
nes contractuales y de la demorada primera rev i-
sin quinquenal (que concluy recin en enero de
2001 cuando debera haberse realizado en 1998).
Todas ellas tuvieron como denominadores comu-
nes a, e n t re otro s , el incremento real de las tarifas
(en particular para los sectores de ms bajos ingre-
s o s , dada la creciente incorporacin de cargos fijos
s o b re la tarifa bsica), la condonacin de multas e
incumplimientos en materia de metas de expansin
y de inve r s i o n e s , la re p rogramacin en rigo r, l a
postergacin de determinadas obras, e t c t e r a . A
ello se le adicion la introduccin de cambios sus-
t a n t i vos en la regulacin tarifaria de forma de garan-
tizarle a la concesionaria un piso muy elevado a
la tasa de re t o r n o, trasladando todo tipo de riesgo
e m p resario (tanto el vinculado con la operacin en
condiciones de eficiencia, como con la gestin co-
m e rcial moro s i d a d , i n c o b r a b i l i d a d , e t c. y financie-
ra) a los usuarios del serv i c i o.
En cuanto a los principales impactos econmicos y
sociales de la privatizacin del sistema de agua y sa-
neamiento ambiental en la regin metropolitana de
Buenos A i res se destacan los siguientes:
Entre mayo de 1993 y enero de 2002 la tarifa del
s e rvicio se increment un 88% (en idntico pero-
do los precios minoristas domsticos aumentaro n
un 7%), lo cual merece ser destacado porque el
m a rco regulatorio estableca que las tarifas no po-
dran incrementarse por un lapso de diez aos.
(ver grfico III.1)
20
Si bien actualmente se encuentra suspendido, vale destacar que la empresa le ha iniciado un juicio al Estado argentino en el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, tribunal arbitral en el que tiene fuerte injerencia el Banco Mundial).
A juicio de la empresa, el Estado argentino debe resarcirla por haber violentado la seguridad jurdica con el abandono del Plan de
Convertibilidad a fines del ao 2001.
21
Cabe resaltar que en el perodo pre-privatizacin de OSN se haban incrementado sustancialmente las correspondientes tarifas del ser-
vicio. As, en febrero de 1991 se fij un alza del 25% en la tarifa promedio; en abril de ese mismo ao se aprob otro aumento tarifario del
29%; en abril de 1992 se incluy la aplicacin del IVA (18%) a las tarifas; y, finalmente, poco antes de la transferencia de la empresa se dis-
puso un incremento adicional del 8%.
69
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Entre 1994 y 2001, AASA registr en prome-
dio una tasa de beneficio sobre patrimonio ne-
to del 20%, tasa que se ubica en apenas el 13%
si se considera la rentabilidad media sobre fac-
turacin (cuadro III.1).A los efectos de captar el
carcter extraordinario de tales mrgenes de
ganancias, cabe destacar que en el mismo pero-
do el conjunto de las doscientas empresas ms
grandes de la economa argentina registr,
siempre en promedio, una tasa de beneficio del
orden del 3,5% en trminos de sus ventas anua-
les.
Por otro lado, las tasas de beneficio internaliza-
das por AASA durante su gestin en nada se
asemejan a los niveles considerados aceptables
o razonables en otros pases para la industria
del agua. En efecto, sus niveles de rentabilidad
(sobre ventas y respecto al patrimonio neto) se
ubicaron muy por encima de las correspondien-
tes a las empresas privadas que operan en el
sector en los principales pases del mundo:
mientras los parmetros sectoriales para una
rentabilidad razonable se encuentran entre el
6,5% y el 12,5% en los Estados Unidos, y entre
el 6% y 7% en Gran Bretaa, en la Argentina ta-
les niveles se vieron holgadamente superados
con el aditamento de contar, en la prctica, con
un nulo riesgo empresario.
La fuerte y creciente gravitacin de distintos
cargos fijos que se fueron incorporando en las
diferentes renegociaciones, hicieron recaer los
costos reales del servicio asimtricamente se-
gn estratos de ingresos. (cuadro III.2) As, para
el 10% de la poblacin del Gran Buenos Aires
de mayores ingresos, las erogaciones asociadas
al pago del servicio representan, apenas, el 1,3%
de sus recursos, mientras que en el polo opues-
to, para el decil de menores ingresos la tarifa del
s e rvicio de aguas y cloacas les sustrae el 9,0% de
sus ya deteriorados recursos (cuando para el pro-
medio de los usuarios, tal pro p o rcin se contrae a
1 , 9 % ) .
En otras palabras, a g r avado por la escasa difusin
de la micro m e d i c i n , la re c u rrente incorporacin
a la tarifa de diversos cargos fijos, i n d e p e n d i z a d o s
de cualquier otra consideracin respecto al tipo
de usuario (zona de re s i d e n c i a , m2 totales y cons-
t r u i d o s , antigedad de la vivienda, e t c. ) , c o n l l ev a
naturalmente una creciente inequidad distributiva
que en el actual contexto econmico-social del
pas no hace ms que agravar la crtica situacin
por la que atraviesan los sectores de menores re-
c u r s o s , en part i c u l a r, los del conurbano bonaere n-
s e.
70
may-93 jun-94 nov-97 may-98 nov-98 ene-01 ene-02
Factura media IPC
Evolucin de la factura media residencial (en pesos)
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Fuente: rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO en base a informacin del ETOSS.
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
71
A lo largo de la concesin la empre s a , a favor de
la inaccin oficial, a c u mul incumplimientos dive r-
sos en materia de metas de expansin y de calidad
del servicio ofre c i d o. De acuerdo al ETO S S , el gra-
do de incumplimiento de inversiones ejecutadas
respecto de las comprometidas contractualmente
se elev al 42% durante el primer quinquenio de
la gestin y al 33% entre 1999 y 2002. Esto impli-
c que frente a un compromiso de alcanzar una
c o b e rtura del 88% en el caso del servicio de agua
slo se accedi al 79%; mientras que en el de cloa-
cas tales porcentuales fueron 74% y 63%, re s p e c-
t i v a m e n t e. Como resultado de los incumplimien-
tos de la firma (no slo en materia de inve r s i o n e s ) ,
el ETOSS le impuso nu m e rosas multas (segn in-
formacin del ente, a julio del 2003 las mismas
ascendan a algo ms de 40 millones de pesos de
ese total, la empresa slo pag el 42%). ( C u a d ro
I I I . 3 )
AASA opt por financiar sus inversiones median-
te una discrecional poltica de endeudamiento, l a
cual no guard relacin alguna con la naturaleza
del empre n d i m i e n t o. ( c u a d ro III.4). Segn el
E TO S S , la firma opt por una estructura de cap i-
tal con un nivel de endeudamiento superior a la
p revista en la ofe rta as como a los admisibles pa-
ra este tipo de compaas a nivel internacional... L a
normativa especfica fue nu evamente flexible a fa-
vor de la empresa en la re n e gociacin de 1997-99
al aceptar niveles de endeudamiento superiores a
la ofe rta por solicitud expresa de la compaa y as
1 Decil Promedio 10 Decil
Costo mensual del servicio 9,78 17,22 43,28
Ingreso por hogar 108,58 914,99 3.416,67
Costo del servicio / ingresos 9,0 1,9 1,3
Cuadro III.2
Costo del servicio de aguas y cloacas con respecto al ingreso por hogar en el AMBA, 2002
(en pesos y porcentajes)
Fuente: rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO en base a informacin del Ministerio de Economa.
Patrim. Neto Ventas Utilidades Util./Ventas Util./Patr. Neto
1994 125,8 291,0 25,2 8,7 20,0
1995 185,4 360,8 53,6 14,8 28,9
1996 229,7 377,2 58,3 15,4 25,4
1997 273,4 420,0 57,7 13,7 21,1
1998 292,0 436,7 36,5 8,4 12,5
1999 334,1 511,0 62,1 12,2 18,6
2000 398,2 514,2 85,1 16,5 21,4
2001 445,0 566,0 85,1 15,0 19,1
Acum. 2.283,6 3.476,9 463,6 13,3 20,3
Cuadro III.1
Evolucin de los mrgenes de rentabilidad sobre ventas y patrimonio neto de AASA, 1994-2001
(en millones de pesos / dlares y porcentajes)
Fuente: rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO en base a balances de AASA
poder evitar el ap o rte de capital propio para cu-
brir las exigencias financieras de la concesin, l o
que deriv en una situacin crtica de endeuda-
miento a partir del ao 2002. El despliegue de
una estrategia de financiamiento fo c a l i z a d a , c a s i
e x c l u ye n t e m e n t e, en el acceso a fuentes interna-
cionales a tasas de inters (en torno al 7%) mu c h o
ms reducidas que las vigentes en el mbito nacio-
n a l , y equivalentes a la tercera parte de la re n t a b i-
lidad sobre patrimonio de la concesionaria, d e s a-
tendiendo el riesgo devaluatorio implcito, d e r i v
a principios del 2002, a partir de la sancin de la
L ey de Emergencia Pblica y Reforma del Rgimen
Cambiario (que determin el abandono de la
C o nve rtibilidad mediante una fuerte dev a l u a c i n
de la moneda argentina), en una situacin financie-
ra insostenible que llev a AASA a declararse en
situacin de default.
Para ese entonces su deuda externa ascenda a al-
rededor de 650 millones de dlare s , con compro-
misos de pagos del orden de los 215 millones de
d l a res en 2002 y de 109 millones de la misma
moneda en 2003; e l l o, en un contexto en el que
sus ingresos totales posteriores a la devaluacin se
u b i c a ron en ap roximadamente 170 millones de
d l a re s .
Conclusin: el capital
sobre el estado
Todo lo anterior sugiere que la regulacin pbli-
ca en el mbito del agua y el saneamiento en la
regin metropolitana de Buenos Aires ha sido
dbil si se considera su significativa incapacidad
cuando no falta de voluntad para promover
distintas medidas tendientes a proteger a los
usuarios y consumidores, mientras que revel
una gran fortaleza para garantizar y potenciar el
elevado poder de mercado que adquiri, as co-
mo los ingentes beneficios que internaliz AA-
SA en el transcurso del decenio de los noventa.
Sin duda, ello constituye un claro indicador que
72
Cuadro III.3
Cumplimiento de AASA en inversiones, cobertura y poblacin perjudicada, mediados del 2003
(en porcentajes y valores absolutos)
Meta de poblacin Comprometida en el contrato Alcanzada Dficit expresado
de concesin en miles de habitantes
Con servicio de agua 88% 79% 800,0
Con servicio de cloaca 74% 63% 1.032,0
Fuente: rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO en base a informacin del ETOSS.
Coeficiente de AASA Coeficiente segn oferta original
1994 1,94 1,77
1995 2,15 1,37
1996 2,37 1,62
1997 2,55 1,79
1998 2,67 1,73
1999 2,65 1,55
2000 2,49 1,50
2001 2,07 1,45
2002 19,23 1,40
Cuadro III.4
Relacin deuda/patrimonio neto de AASA y segn oferta original 1994-2002 (en porcentajes)
Fuente: rea de Economa y Tecnologa de la FLACSO en base a informacin del ETOSS.
en la dcada pasada se profundiz notablemen-
te uno de los rasgos distintivos de la economa
y la sociedad argentinas post-dictadura 1976-
1983: la creciente y cada vez ms evidente su-
bordinacin estatal a los intereses del capital
concentrado.
73
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
.
22
Unin de Usuarios y Consumidores, Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. RED VIDA, Rosario.
74
Argentina - Santa F:
Hasta que se vaya Suez
Alberto Muoz
22
III.4
En la Argentina se compr taxativamente el mo-
delo de privatizacin global de los servicios p-
blicos impulsado desde los organismos de cr-
ditos internacionales, avanzando en absoluta-
mente todos los sectores con las recetas pro-
puestas por la asociacin de los bancos acree-
dores, los grupos concentrados de poder local
y las grandes transnacionales que operaban en
cada rubro. Se siguieron con precisin las indi-
caciones del BM, el FMI y el BID.
En el caso de los servicios sanitarios el modelo
imperante a nivel mundial es el de "Public Priva-
te Partnership" o cooperacin pblico privada
(modelo francs, igual que las principales trans-
nacionales del sector). Esto es, concesiones a
largo plazo con regulaciones flexibles que cuen-
tan con el apoyo financiero, pre y posprivatiza-
cin de los organismos de crdito internaciona-
les, todo lo cual ocurri en la Argentina mos-
trando con claridad sus consecuencias y resul-
tados.
Sobre la instrumentacin
del modelo en Argentina.
Los objetivos de las grandes transnacionales del
agua codificados en las condiciones de prsta-
mos de los organismos financieros internacio-
nales as como en los tratados bilaterales sobre
inversionesimbuidos conceptualmente por la
doctrina de la crisis del aguaencuentran en
los gobiernos, legislaciones locales, organizacio-
nes sociales y comunidades en general distintos
niveles de resistencias a su implementacin;
desde la apata hasta la lucha, pasando por la
cooptacin conceptual. Esto ltimo es el caso
de la Argentina.
As pueden distinguirse tres etapas en el proce-
so que nos condujo a la situacin actual en que
la mayor parte de los argentinos recibimos el
servicio por parte de empresas privadas. La pri-
mera etapa comenz durante la dictadura mili-
tar desmembrando Obras Sanitarias de la Na-
cin en empresas provinciales mas fciles de
transferir. Continu con el proceso de burocra-
tizacin interna, aumentando el personal admi-
nistracin tras administracin, reduciendo los
salarios de la orbita pblica, comprando con so-
breprecios los insumos, desinvirtiendo, exten-
diendo las redes sin planificacin, bajando la ca-
lidad de atencin al usuario, limitando la repara-
cin de fugas y la actualizacin catastral, con los
principales medios y comunicadores sociales
exacerbando las crticas a las empresas pblicas
y con polticos y dirigentes gremiales compro-
metidos en la gestin.
La segunda etapa, en que ya se haba preparado
a la opinin pblica para el proceso privatizador
estuvo caracterizada por la obtencin de con-
sensos internos entre los factores de poder pa-
ra que participaran del mismo, as como por una
rpida reconversin de las empresas para entre-
garlas en las mejores condiciones al operador
privado sin ningn reparo por el marco legal ni
por el control y la regulacin del sistema que
fueron considerados como un mal necesario.
Es en esta etapa que se muestran con claridad las
complicidades que hicieron posible el pro c e s o :
- Los partidos polticos mayoritarios el Radicalis-
mo y el Pe ronismo que haban colocado los admi-
n i s t r a d o res de las empresas durante el pro c e s o
en que se hicieron ineficientes fueron los impul-
s o res de la privatizacin prestndose cuadro s
uno al otro para la realizacin del trabajo sucio
p re entre g a : re t i ros vo l u n t a r i o s , aumentos de ta-
r i f a s , a g regados de impuestos, optimizacin de co-
b r a n z a s , e t c.
- Las empresas privadas nacionales que haban vi-
vido del estado contratista vendiendo con sobre-
p recios los insumos, ahora se transformaran en
accionistas minoritarios de las grandes transna-
c i o n a l e s . En el caso de AASA fue Comercial del
P l a t a , grupo Soldati, quien present a su vez al
operador financiero, el Banco de Galicia.
- Los sindicatos otrora opositores al modelo se
t r a n s fo r m a ron en fe rvientes impulsores a cambio
del 10 % de propiedad participada que los conv i r-
ti en el principal accionista minoritario, m i r a n d o
al costado al momento de los re t i ros vo l u n t a-
r i o s , la precarizacin laboral y hasta creando em-
p resas subcontratistas que llegaran a hacer el tra-
bajo sucio de cortar el suministro por falta de pa-
go.
75
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
- Los grandes medios de comunicacin que ha-
ban denostado a las empresas pblicas, muta-
ran a ocultadores de los defectos de las priva-
das, pautas publicitarias mediante.
- El personal profesional jerrquico de las em-
presas pblicas que haba sido partcipe de pro-
ceso anterior, mut rpidamente a colaboracio-
nista de la futura concesionaria, suministrando
los datos internos a cambio de un lugar expec-
table en la futura estructura.
- La comunidad que haba sido sometida duran-
te aos a un mal servicio, present escasa resis-
tencia.
La tercera etapa del proceso es la concesin en
s misma caracterizada por contratos predato-
rios, regulaciones permisivas, incumplimientos
reiterados, aumentos tarifarios y renegociacin
permanente. Participacin en todo el proceso
los mismos dirigentes polticos y gremiales que
primero administraron las empresas pblicas,
luego las prepararon para la privatizacin y ms
tarde se transformaron en integrantes de los
entes de regulacin y control que, as como las
empresas concesionadas, recibieron crditos
del BID desde su inicio para aceitar mejor su
funcionamiento.
Ya en el primer ao de la concesin de cada una
de las provincias, las empresas incumplieron los
compromisos contractuales, solicitando al inicio
del segundo ao renegociaciones por aumentos
tarifarios y postergacin de obras, esta metodo-
loga fue sistemticamente aplicada por las con-
cesionarias y avalada por los concedentes repi-
tindose una y otra vez a travs del tiempo.
En este momento se incorpor a la discusin el
argumento de la solidaridad con los sectores
ms humildes de la poblacin a travs del meca-
nismo de los subsidios cruzados para abaratar
los cargos de infraestructura en los barrios ms
empobrecidos que no podan pagar la expan-
sin del servicio.
Dicho eufemismo en boca de una transnacional
solo poda significar aumentos de tarifas para
maximizar la tasa de rentabilidad que nunca se
volcaran en obras.
No faltaron en esta maratn de renegociacio-
nes permanentes, la condonacin de incumpli-
mientos y multas, la indexacin de las tarifas se-
gn ndices externos al pas, la postergacin y
hasta anulacin de los compromisos de obras y
de los cumplimientos de los parmetros de ca-
lidad del agua, de los efluentes y del servicio.
Consecuencias de la ap l i c a-
cin del modelo en Argentina
Los servicios sanitarios en la Argentina pendula-
ron durante el siglo XX, del modelo de gestin
p r i v a d a , al pblico, para retornar nu evamente al
privado en la ltima dcada, quedndose una sola
e m p resa transnacional, la Suez (Ondeo), con las
ciudades mas rentables de la Repblica A r g e n t i n a :
Buenos A i re s , ( C apital Federal y 17 partidos del
cono urbano bonaere n s e, 1 9 9 3 ) , P rovincia de
Santa Fe, ( R o s a r i o, Santa Fe y 13 ciudades de las
ms importantes excepto Venado Tu e rt o, d o n d e
haba que primero inve rtir antes de empezar a
c o b r a r, 1995) y Crd o b a , ( C ap i t a l , 1 9 9 7 ) , h a b i n-
dose retirado del pas ya dos transnacionales, l a
V i vendi de la Provincia de Tucumn y Asurix (En-
ron) de provincia de Buenos A i re s .
Todo este panorama nos da la posibilidad de ana-
lizar claramente las consecuencias que tuvo la
aplicacin del modelo privatizador en los serv i-
cios sanitarios de nu e s t ro pas:
- El objetivo declarado de universalizacin del
s e rvicio de aguas no solo no fue alcanzado sino
que se aumentan las dife rencias sociales al poster-
gar la empresa los barrios ms humildes tratando
ahora de trasladarle la responsabilidad a los mu-
n i c i p i o s .
- El objetivo de expansin de los servicios de
cloacas fue premeditadamente postergado con la
excusa de la moro s i d a d , y cuando se ap ro b a ro n
subsidios cruzados para su ejecucin tampoco
f u e ron cumplidos tratando actualmente de trasla-
darle la responsabilidad al estado.
- El objetivo de universalizar la medicin del ser-
vicio fue boicoteado permanentemente porque a
la empresa le conviene seguir cobrando por m2
edificado como hace mayoritariamente hasta el
presente.
76
- Los compromisos contractuales de los planes
de mejoras y expansin del servicio fueron sis-
temticamente incumplidos renegociacin tras
renegociacin.
- Las tarifas fueron aumentadas una y otra vez a
pesar de que los contratos prevean un perodo
inicial sin aumentos.
- Se sobre-factura muchas propiedades al hacer
el clculo de superficie cubierta por telemetra,
cobrando toldos de aluminio, enredaderas, ale-
ros y habitaciones de ms de 3 metros de alto
como si tuvieran un entrepiso.
- Se le conceden pautas diferenciales de calidad
del agua para proteger a la empresa de los in-
cumplimientos en este sentido, suministrndose
en las ciudades que toman agua de napas subte-
rrneas un producto de mala calidad.
- No se alcanza la presin mnima de suministro
de 10 m de columna de agua para Aguas Argen-
tinas en Buenos Aires y de 7 m de columna de
agua en Aguas Provinciales de Santa F quedan-
do muchos barrios sin agua durante los das de
verano.
- Se extiende la red de aguas y no la de desa-
ges en el conurbano bonaerense, modificando
la capacidad de las napas freticas que afloran en
las casas de los usuarios.
- Las tasas de rentabilidad de las empresas du-
plican y hasta triplican las de su pas de origen
mientras no cumplen con el contrato.
- Las obras de tratamiento de efluentes as co-
mo la renovacin de los troncales que requie-
ren una inversin significativa son postergadas
indefinidamente.
- Los intereses por mora y los planes de pago
hacen inviable la cancelacin de las deudas para
gran parte de la poblacin.
- La tarifa social para los sectores ms humildes
se transforma en un recurso publicitario que de
ninguna manera resuelve el problema ya que los
beneficiarios del sistema son una nfima parte
del universo afectado.
- La facultad de corte en manos de una empre-
sa privada se transforma en chantaje hacia la
poblacin y el concedente al momento de las
renegociaciones, llegndose a cortar tambin el
servicio de cloacas.
- Gran parte del personal despedido por la em-
presa bajo la modalidad de retiro voluntario o
directo pasa a engrosar las filas de los desem-
pleados crnicos, tomndose personal tempo-
rario o bajo diferentes formas de precarizacin
laboral.
- La calidad de atencin al usuario vara en
cuanto a folletos, locales bien iluminados y pro-
paganda televisiva, pero no cambia en cuanto a
la resolucin de las controversias que cada vez
se agudizan ms con el tiempo.
Del anlisis de la experiencia privatizadora en la
Argentina durante 11 aos podemos afirmar
que las empresas privadas se han mostrado ine-
ficientes, ineptas e incompetentes para resolver
los problemas que decan venan a resolver,
agravndolos en muchos casos y con corres-
ponsabilidad en el fracaso de concedente y con-
cesionaria.
La resistencia al modelo
en la Provincia de Santa F
En la Provincia de Santa F, desde un primer
momento se presentaron objeciones a la priva-
tizacin teniendo en cuenta la experiencia de
dos aos en Buenos Aires, por lo que ya se
vean las consecuencias, los incumplimientos y
los aumentos de tarifas que casi calcadamente
se produciran ms tarde.
As en las cmaras legislativas varios diputados
se opusieron a la ley, contando con la paradoja
de que el miembro informante del oficialismo
para impulsar la privatizacin fuera el secretario
general del gremio del sector, Oscar Barrionue-
vo.
Por otra parte el intendente de una de las 15
ciudades afectadas en la Provincia present un
recurso judicial reivindicando los derechos de la
ciudad sobre los servicios y varias asociaciones
de consumidores interpusimos reparos a la ley
que desgraciadamente mas tarde se confirma-
ran.
Con el correr de los aos los conflictos se mul-
tiplicaron en las 15 ciudades afectando a todos
los sectores sociales por distintos motivos, in-
crementando el nivel de crtica que aunque cen-
77
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
surado por la poltica publicitaria de la empresa
se haca cada vez mas extendido y uniforme.
Si bien las renegociaciones eran cuestionadas
desde distintos sectores, abran expectativas en
la comunidad de que en esa oportunidad se
cumplieran las obras o mejorara el servicio.
A partir del ao 2001 empez un proceso de
integracin de los conflictos uniendo a vecinos
afectados y distintas organizaciones ecologistas,
de consumidores, profesionales, de fomento, de
estudiantes, de docentes, de comerciantes, clu-
bes y gremios, que culmin en la constitucin
de la Asamblea Provincial por el Derecho al
Agua a mediados del 2002.
Este proceso de integracin de las luchas tuvo
por un lado un componente urbano, uniendo las
reivindicaciones de diferentes sectores de veci-
nos, algunos que no podan pagar las cloacas y
algunos que queran tenerlas, algunos que enfo-
caban el tema desde una ptica ecolgica y
otros porque haban sido directamente afecta-
dos en sus economas familiares. El otro fue un
componente interurbano, comprendiendo que
el problema de la ciudad de al lado era tambin
mi problema y que la mejor condicin de lucha
era la unidad entre todos los afectados.
La realizacin del Plebiscito Provincial (26 de
setiembre al 1 de octubre de 2002) fue el mo-
mento de canalizacin de todas esas luchas acu-
muladas durante aos. Votaron 256.235 perso-
nas por la rescisin del contrato.
A partir de este momento tambin aprendimos
a integrar nuestra lucha en el marco de todos
los movimientos que a nivel mundial se oponen
a la mercantilizacin del agua formando parte
hoy de la Red Vida en Amrica en la cual se vuel-
ca la experiencia de los ms diversos espacios,
ecologistas, gremiales, de usuarios, de empresas
pblicas, de las comunidades locales, en una de
las experiencias mas concretas de construccin
de una alternativa al modelo de los organismos
internacionales.
Hoy podemos escuchar en nuestra provincia los
argumentos que volcbamos una y otra vez a lo
largo de tantos aos en boca de muchos de los
medios de comunicacin que antes nos censu-
raban, del ente que nunca nos defendi, del go-
bernador que fue quien privatiz el servicio, de
los intendentes que muchas veces acompaaron
las renegociaciones. Quiz las autoridades nos
vuelvan a traicionar en esta oportunidad, pero
hay una batalla que ya ganamos: la inmensa ma-
yora de los santafesinos, de las instituciones in-
termedias, acadmicas, gremiales, estudiantiles,
vecinales tienen tomada una decisin: no vamos
a parar hasta que la Suez se vaya de Santa F y
el nuevo modelo de servicios sanitarios tendr
que ser de gestin pblica con participacin so-
cial.
78
79
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
23
Este artculo recoge informacin de las publicaciones: Agua: Dnde est y de quin es, Programa Chile Sustentable, 2003; y
Recursos Hdricos en Chile: Desafos para la Sustentabilidad Programa Chile Sustentable, 2004.
24
Integrante del Programa Chile Sustentable.
80
Chile- Recursos hdricos:
la ley del que llega primero
23
Mara Paz Haedo
24
III.5
Chile es un de los pases privilegiados en cuanto
a la disponibilidad de recursos hdricos de superfi-
cie a nivel mu n d i a l , y cuenta con una de las may-
o res re s e rvas de este recurso en campos de hielo
s u r, en la zona austral.
Sin embargo, este patrimonio est irre g u l a r m e n t e
distribuido en el territorio nacional, debido a las
d i versas condiciones fsicas y climticas. M i e n t r a s
que la zona norte es sumamente rida, con menos
de 500 m3/habitante/ao, existen zonas de gran
abundancia en el sur, con niveles que superan los
160.000 m3/habitante/ao.
S o b re la desigual distribucin geogrfica existe no
obstante una desigual ap ropiacin social de los
recursos hdricos, basada en el principio de la
l i b re competencia, que agudiza los pro b l e m a s
derivados de la base biofsica y crea an mayo re s
c o n f l i c t o s . Por ejemplo, en el Nort e, los niveles de
conflictividad sobre el recurso han confro n t a d o
histricamente a comunidades locales indgenas y
campesinas con empresas mineras; los cuales
actualmente se extienden hacia los pases ve c i n o s ,
debido a los crecientes requerimientos de los
e m p rendimientos minero s . El mercado como
asignador de recursos hdricos est defendido por
la legislacin y forma de gestin actuales, l i m i t a n-
do el acceso del agua a los sectores populares y
bloqueando el desarrollo sustentable.
Hablar de los problemas de los recursos hdricos
en Chile, significa introducirse en la crtica al mod-
elo de desarrollo que privilegia el sector export a-
dor minero y agrcola, la privatizacin y concen-
tracin en la produccin de energa hidro e l c t r i-
c a , as como un anlisis del mercado de serv i c i o s
de agua potable y saneamiento. En este artculo la
atencin est puesta en este ltimo aspecto, s i n
olvidar que una ve rdadera gestin sustentable
p recisa ver la imagen global y no slo sectorial.
Las Polticas de Agua en Chile
Las polticas pblicas en materia de recursos hdri-
cos favo recen la gestin del recurso en base a cri-
terios de merc a d o, si bien la legislacin y las condi-
ciones poltico-econmicas que favo re c i e ron esta
situacin fueron instaladas por el propio Estado,
durante el gobierno militar, a travs -entre otras
medidas- de la creacin del Cdigo de Aguas en
1 9 8 1 .
El Cdigo de Aguas vigente cre una nu eva cate-
gora de dere c h o s : c o n s u n t i vos y no consuntivo s .
La dife rencia entre ambos tipos de derecho es de
naturaleza principalmente legal, y dice relacin con
la presencia o ausencia de un compromiso por
p a rte del usuario de devo l ver un caudal al ro. E l
d e recho consuntivo se re f i e re al derecho de con-
sumo de aguas, sin que puedan reutilizarse super-
f i c i a l m e n t e
25
. Es el caso de los derechos solicita-
dos para riego, m i n e r a , industria y uso domstico.
Cabe destacar que una fraccin muy significativa
de los usos consuntivos retorna al cauce, ya sea en
forma localizada o difusa, lo que ap a reja pro b l e m a s
de contaminacin.
Por su part e, los derechos no consuntivos se
re f i e ren a aquellos que se solicitan para utilizar el
agua sin consumirla, como es el caso de los
p royectos hidro e l c t r i c o s . Estos derechos conmi-
nan a devo l ver las aguas a los ros, sin perjudicar a
los usuarios existentes aguas abajo. Sin embargo, l a
normativa es dbil para fiscalizar la existencia de
perjuicios a los usuarios y las polticas pblicas han
f avo recido la ap robacin de empre n d i m i e n t o s
energticos aun cuando existen daos evidentes a
la comunidad y al medio ambiente
26
.
En segundo lugar, el Cdigo de Aguas define el
recurso como bien nacional de uso pblico y
bien econmico, al mismo tiempo; y autoriza la
privatizacin del Agua a travs de la concesin de
d e rechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. E l
d e recho de uso se otorga a los part i c u l a res segn
las disposiciones establecidas en el A rtculo 5 del
mismo Cdigo. En la legislacin chilena, d i c h o
d e recho es un bien jurdico definido como un
d e recho re a l ; es decir, un derecho que recae sobre
las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por
p a rte del titular, con los requisitos y en confo r m i-
dad a las reglas que prescribe el Cdigo de
Aguas. (Art. 6)
El titular que obtiene el derecho de aguas, segn
la legislacin chilena, no ser obligado a declarar
cmo y cuando usar el agua, sea para los fines
25
Ar t. 13 y Art. 14. Cdigo de Aguas.
26
Tal fue el caso de la construccin de la Central Ralco al sur de Chile, que viol flagrantemente la Ley Indgena nacional y las disposi-
ciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos, arrasando con tierras ancestrales, cementerios y otros recursos pro-
pios del patrimonio natural y cultural del pueblo mapuche. El gobierno chileno prioriz la Ley elctrica nacional y los intereses de la
empresa involucrada (Endesa Espaa), en el marco de una poltica energtica tambin carente de elementos de sustentabilidad ambiental,
social y poltica.
81
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
primeros para los cuales solicit los derechos
de aprovechamiento o para usos alternativos
p o s t e r i o re s , pudiendo mantener en fo r m a
indefinida dicho derecho sin utilizarlo. No existe
costo alguno por la no utilizacin de este dere-
c h o : el Cdigo descart el sistema de
gravmenes a los derechos de agua y no impu-
so otros costos o tarifas para la concesin de
nuevos derechos ni para su goce en el tiempo.
Los derechos concedidos por el Estado estn
amparados por las garantas constitucionales
respecto del derecho de pro p i e d a d . En el
artculo 24 de la Constitucin Poltica de Chile
se declara que Los derechos de los particulares
sobre las aguas, reconocidos o constituidos en
conformidad a la ley, otorgarn a sus titulares la
propiedad sobre ellos.
Junto con ello, el Cdigo de Aguas separa la
propiedad del agua del dominio de la tierra, per-
mitiendo la libre compra y venta, sin proteger a
las comunidades del despojo de los recursos
hdricos en su territorio.
En definitiva, puede decirse que el pas permite
la concesin gratuita de los derechos de agua,
sin costos por su mantencin o tenencia del
recurso, en su uso, y sin exigir compensaciones
por la generacin de efectos externos. No exige
acreditacin del uso de los derechos de agua
concedidos; no se retira la concesin por no
uso de los recursos; no se paga patente ni
impuestos por su tuicin; ni se fijan lmites a la
concesin de derechos de uso.
Por lo tanto, la redistribucin del recurso se
hace a travs de transacciones en el mercado.
Una vez concedidos los derechos de uso, el
Estado no interviene ms. El sistema de conce-
sin de derechos ha favorecido las grandes
empresas y al sector exportador, en perjuicio
de los derechos de la poblacin y las comu-
nidades de acceder a un recurso fundamental
para la vida. Ello se ha traducido en una con-
centracin progresiva de la propiedad de los
recursos, problemas de acceso a la poblacin,
alzas de tarifas y agudizacin de los problemas
de stress hdricos por sobreexplotacin en
zonas donde el recurso es escaso.
La concentracin de la propiedad de las empre-
sas de agua potable y sanitarias.
A c t u a l m e n t e, la mayor demanda de agua
potable proviene de la Regin Metropolitana
(50,5%), donde se concentra alrededor del 40%
de la poblacin nacional. Le siguen las regiones
V y VIII, con un consumo de 11,7 y 8,8%, respec-
tivamente.Son estas zonas, precisamente, las
que primero fueron afectadas por el proceso
privatizador, que data de fines de los aos '90,
durante los gobiernos de la Concertacin de
Partidos por la Democracia.
Sin embargo, este proceso comienza a fines de
los '80, con la reforma al sistema de empresas
sanitarias en Chile, siguiendo la receta liberal-
izadora de los organismos financieros interna-
cionales (BID; Banco Mundial). Los principios
que orientaron la re forma fueron dos: e l
primero, que los problemas de acceso y cober-
tura del agua se enfrentarn mejor si se
traspasan las empresas sanitarias pblicas a
manos privadas, las que aseguraran una gestin
ms adecuada y eficiente; y segundo, que para
ello es necesario favorecer la competitividad y
por ende, desregular el sector y eliminar bar-
reras al ingreso de empresas transnacionales.
La nueva legislacin de las sanitarias garantiz a
las empre s a s , e n t re otros elementos, u n a
rentabilidad del 10,3% de sus utilidades.
27
Esta
garanta pretenda asegurar la inversin y per-
manencia de las empresas privadas en el sector
servicios de aguas.
As, entre fines de los '80 y principios de los '90
se cre un sistema de 13 empresas operadoras
independientes -una por cada regin- con
carcter mercantil y mayoritariamente pblicas.
Mediante un rgimen de concesin atendan las
necesidades de agua potable y alcantarillado del
92% de la poblacin del pas.
28
27
Maturana, Hugo: Defensa del servicio del agua: una postura sindical. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Amricas, Alianza Chilena
por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. Citado por Bravo, Patricia, en Agua: Dnde est y de quin
es. Programa Chile Sustentable, 2003.
28
Matus, Nancy: La privatizacin y mercantilizacin de las aguas: normas y regulaciones que rigen al sector Sanitario. Dificultades y
desafos. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Amricas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR), 2002.
82
El desmembramiento del sistema sanitario
nacional en estas empresas abri el camino a su
posterior privatizacin, al dotarlas de person-
era jurdica propia, con una gestin indirecta
del Estado. Sin embargo, an a 1995, el gran
poseedor de aguas para agua potable era el
Fisco, con un 50,1% del caudal disponible.
Este cuadro vari en forma sustancial a partir
de 1998, con la venta del 40% de ESVAL a un
consorcio integrado por Anglian Water (Reino
Unido) y Endesa Espaa por 410 millones de
dlares. Posteriormente, la primera de estas
transnacionales le compr su parte a Endesa
Espaa y hoy posee el 50% de las acciones.
En 1999 se transfiri el 43% de EMOS al con-
sorcio formado por Suez Lyonnaise Deaux
(Francia) -y Aguas Barcelona, filial de la anterior-
, que hoy tiene el 55% del patrimonio. Se cre
as una nueva empresa: Aguas Andinas. Ese
mismo ao se vendi el 51% de ESSAL a
Iberdrola (Espaa) y el 2000 fue entregado,
como concesin, el 42% de ESSBO a Thames
Water (Reino Unido), que actualmente posee el
51% del derecho de explotacin de las aguas de
la compaa.
Con la privatizacin de esas cuatro empresas, el
73% del sistema de agua potable y alcantarillado
del pas qued en manos de transnacionales.
Posteriormente, el 51% de las acciones de Essel
(VI Regin) fue adquirido por Thames Water.
El 2002, Essam y Essar estaban en proceso de
privatizacin bajo la figura de concesiones a 30
35 aos prorrogables. La licitacin de Essam
fracas porque slo concurri Thames Water
(duea de Essbo y Essel).Y la licitacin de Essar
fue declarada desierta.
29
Los procesos de privatizacin se desarrollaron
sin consulta a la ciudadana y desconociendo
pronunciamientos masivos, como el que hubo
en la VIII Regin, donde el 99,09% de 136.783
usuarios de ESSBO se pronunciaron en contra
de su privatizacin.
En definitiva, al ao 2002 el sector privado y
ms especficamente, los consorcios transna-
cionales, eran propietario del 83% de las empre-
sas sanitarias.
30
Las principales empresas que
estn controlando este mercado del agua en
Chile son Suez Lyonnaise dEaux,Thames Water
y Anglian Water.
Ms recientemente, entre 2003 Agosto de 2004
se concret el traspaso de las empresas de la I
a la IV regiones; como tambin las empresas de
la XI y la XII regiones. Estas sanitarias fueron
adquiridas por consorcios nacionales como el
Grupo Luksic (dueo a su vez de empresas min-
e r a s , v i t i v i n c o l a s , p e s q u e r a s , a g r c o l a s ,
financieras y otras); el grupo Solari (dueo de
una de las grandes consorcios comerciales y
financieros del pas) y Consorcio Financiero. Es
decir, las sanitarias fueron traspasadas a grandes
consorcios nacionales, manteniendo la lgica
l i b re m e rcadista y concentradora de la
propiedad. Este proceso ha significado casi el
100% de las empresas sanitarias privatizadas al
ao 2004.
29
Carmona, Ernesto: Los Dueos de Chile. Ediciones La Huella. Santiago, Chile. 2002.
30
Gebauer, Dante: La transformacin del Estado: del modelo social al liberalismo. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Amricas,
Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002.
83
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Tabla 1
Empresas sanitarias en Chile
el primer ciclo de reformas
Regin Empresa
I ESSAT
II ESSAN
III EMSSAT
IV ESSCO
V ESVAL
VI ESSEL
VII ESSAM
VIII ESSBO
IX ESSAR
X ESSAL
XI EMSSA
XII ESMAG
Metropolitana EMOS
Fuente: Bravo, Patricia, en Agua: Dnde est y de quin es.
Programa Chile Sustentable, 2003.
84
Propiedad de los derechos de agua en Chile para consumo humano
1995 - 2002
Tabla 2
Principales beneficiarios por la privatizacin de las empresas sanitarias
Regin Empresa (*) Consorcio o nueva empresa
I ESSAT Aguas Altiplano, controlado por el Grupo Solari (Chile)
II ESSAN Aguas de Antofagasta, controlado por Grupo Luksic (Chile)
III EMMSAT Aguas Norte Grande, controlada por Consorcio Icafal, Hidrosan
y Vecta
IV ESSCO Controlada por Consorcio Financiero de Vicua y Len (Chile)
V ESVAL Anglian Water (Reino Unido) y Consorcio Financiero (Chile)
VI ESSEL Thames Water (Reino Unido) y Electricidade (Portugal)
VII ESSAM Aguas Nuevo Sur Maule, controlada por Thames Water (Reino Unido)
VIII ESSBO Thames Water (Reino Unido)
IX ESSAR Grupo Solari (Chile)
X ESSAL Iberdola (Espaa); y Aguas Dcima en la provincia de Valdivia,
controlada por Suez Lyonesse y Aguas Barcelona
XI EMSSA Consorcio Icafal, Hidrosan y Vecta
XII ESMAG Aguas Magallanes, controlado por el Grupo Solari (Chile)
Metrop.
de Santiago EMOS Aguas Andinas, controlado por Suez Lyonnaise Deaux (Francia)
y Aguas Barcelona (Espaa)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Matus, nancy (1998) y Gebauer, Dante (2002)
Fuente: Programa Chile Sustentable, en base a datos de las empresas respectivas en sus sitios web; reportajes del
Diario Financiero (www.estrategia.cl) e informacin recoplilada por Matus, Nancy, en Recursos Hdricos en Chile:
desafos para la sustentabilidad, segn datos de CEPAL, 2000.
Consecuencias directas del
rgimen de mercado de aguas
para la poblacin
El uso de agua para consumo humano se ha
vuelto cada ves ms restrictivo, debido a las
fuertes alzas de tarifas que signific la privati-
zacin de las empresas sanitarias.
Segn las cifras recopiladas por organismos no
gubernamentales en Chile (ODECU, C h i l e
Sustentable), existen diferencias de hasta 400%
entre las tarifas de agua a lo largo del pas, con-
centrndose las mayores alzas en la zona cen-
tro-norte. Una consecuencia directa de estas
alzas ha sido la reduccin del consumo de agua
potable, no por una mayor eficiencia en el uso
del recurso, sino debido a que los hogares no
cuentan con los ingresos suficientes para pagar
su consumo normal de agua potable.
85
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Fuente: Programa Chile Sustentable, Agua: Dnde est y de quin es. Programa Chile Sustentable, 2003.
Fuente: Bravo, Patricia, en Agua: Dnde est y de quin es. Programa Chile Sustentable, 2003.
Estimaciones en las alzas de las tarifas del agua en Chile
(en % mnimos y mximos perodo 1999-2000)
Reduccin del consumo de agua potable (en m3)
perodo 1999-2002
Problemas y desafos de la
gestin de las aguas en Chile
El proceso de mercantilizacin de las aguas en Chile ha vulner-
ado el acceso de las personas a un derecho bsico, d e f i n i d o
constitucionalmente como bien de uso pblico,y generando
s eve ros daos en las comunidades y los ecosistemas.Los prin-
cipales problemas que ha ap a rejado el proceso de privatizacin
han sido:
Concentracin y desnacionalizacin de la pro p i e d a d :
- Ms del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y
transnacionales al ao 2004;
- 84,6% del uso consuntivo de agua en el sector agrcola;
- 81% del uso de agua no consuntivo (generacin energa
h i d roelctrica) en manos de ENDESA- Espaa.
El sistema tarifario del agua en Chile es el ms caro
de la re g i n , segn cifras de CEPAL (2003)
La privatizacin de los derechos de agua y las empre
sas sanitarias no se traduce en mayor eficiencia de su
u s o, ni mejor calidad, c o b e rtura o acceso para la
p o b l a c i n .
El Estado subsidia a las empresas sanitarias, al asegu-
rarles un 10,3% de rentabilidad y otorgar subsidios a
los hogares de menores ingresos para cubrir el pago
de tarifas.
Se ha producido una paulatina prdida de dere c h o s
en la mayora de la poblacin y despojo de
c a m p e s i n o s , a g r i c u l t o res e indgenas
Prdida de control pblico y go b e r n a b i l i d a d
Aumento de conflictos locales, nacionales y trans-
fronterizos.
Para revertir esta situacin, se requerira una
La participacin del sector privado no ha sig-
nificado un mejoramiento de la cobertura ni del
acceso a los recursos para la poblacin. Los
usuarios pagan adems, el 100% del costo del
tratamiento de aguas cloacales, lo que consti-
tuye una fuente de ingresos permanentes adi-
cionales para las empresas, muy superiores a la
inversin inicial.
Para resolver el problema de acceso a los ser-
vicios sanitarios en los sectores de menores
ingresos, el Estado otorga un subsidio directo a
las familias para el pago de estos servicios, lo
que constituye una forma de subvencin indi-
recta para las empresas.
A ello se agrega la prdida de empleos del sec-
tor, como lo vemos en el siguiente grfico:
86
Fuente: Bravo, Patricia, en Agua: Dnde est y de quin es. Programa Chile Sustentable, 2003.
Aumento del desempleo en las empresas sanitarias
(en % estimado 1999-2002)
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
87
reforma sustantiva en la legislacin y en la ori-
entacin de las polticas pblicas vigentes sobre
aguas en Chile, que favorecen a las empresas
por sobre las necesidades de las personas. Sin
embargo, la reforma al Cdigo de Aguas, que
pretende -al menos- implementar un sistema de
patentes por no uso de los recursos concedi-
dos, lleva 10 aos en trmite en el Congreso
Nacional y enfrenta la fuerte oposicin de los
sectores liberales, favorables al rgimen de mer-
cado en la gestin de los recursos y servicios.
A ello se agrega la dispersin de los organismos
pblicos vinculados al manejo de aguas en diver-
sas reparticiones pblicas, lo que obstaculiza
una poltica integral del recurso y la adecuada
fiscalizacin de su manejo. Adems, el pas no
cuenta en sus polticas pblicas espacios de par-
ticipacin ciudadana real, con incidencia efectiva
sobre las decisiones pblicas, dejando a las aso-
ciaciones de usuarios y a la poblacin en gener-
al sin herramientas para participar de las polti-
cas de gestin del agua y defender el inters
pblico frente a las grandes empresas del sec-
tor.
Teniendo en consideracin la experiencia chile-
na, resulta evidente la importancia de que los
pases resguarden el derecho al agua como un
recurso bsico para la vida, y eviten las medidas
que conduzcan a su mercantilizacin y privati-
zacin.
En plano internacional, tambin es fundamental
que los pases y sus gobiernos mantengan una
clara oposicin a la inclusin de los servicios
sanitarios en las negociaciones de la OMC y
particularmente, del acuerdo GATS, donde una
de sus principales aspiraciones es incluir los ser-
vicios sanitarios, redes de alcantarillado y
tratamiento de aguas, dentro de los mbitos
regidos por este acuerdo, cuyo fin es la liberal-
izacin de los servicios en todos los pases
suscritos.
En definitiva, nuestros pases necesitan contrar-
restar la tendencia liberalizadora de la gestin y
manejo de los recursos hdricos, avanzando
hacia una poltica de manejo sustentable del
agua, que tenga en consideracin elementos de
sustentabilidad poltica (participacin de la
comunidad en las decisiones), social (equidad en
la cobertura y acceso para las personas y las
comunidades), econmica (recuperacin de la
soberana sobre el agua y sus servicios deriva-
dos, costos accesibles, eficiencia) y ambiental
(proteccin y resguardo de los ecosistemas y
las aguas superficiales y subterrneas).
31
Secretario Ejecutivo de la Federacin de Trabajadores Fabriles de Cochabamba. Portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y
de la Vida. Portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa y Recuperacin del Gas y los Hidrocarburos.
88
Bolivia- La Guerra por el Agua
en Cochabamba y la construccin
de espacios de rebelin
y recuperacin de nuestras voces.
Oscar Olivera Foronda
31
III.6
La gente dijo Basta!
En Cochabamba, corazn de Bolivia, un valle
donde ms de un milln de personas sufre una
aguda escasez de agua desde hace ms de 50
aos y ms de 500 aos con sed de justicia, el
Banco Mundial ordena que los sedientos cocha-
bambinos deben sacar el dinero de sus bolsillos
si quieren tener agua y que adems el agua de-
be dejar de ser un derecho colectivo para con-
vertirse en propiedad privada. La transnacional
Bechtel en sociedad con los gobernantes co-
rruptos logra firmar un contrato de concesin
de la empresa de agua, por 40 aos, y el parla-
mento emite una ley de agua potable exacciona-
dora, monoplica y confiscadora.
Se elevan las tarifas de tal forma que cada fami-
lia deba pagar la cuarta parte de sus ingresos
slo para el agua. Los sistemas y redes de agua
y alcantarillado producto del esfuerzo de cente-
nares de cooperativas y asociaciones en los ba-
rrios pobres deben pasar a propiedad de la
transnacional, las fuentes de agua y los sistemas
de riego, que los campesinos haban gestionado,
durante siglos, de manera autnoma, democr-
tica y justa, denominada usos y costumbres,
desaparecan. La transnacional se aseguraba una
utilidad del 16% anual y para colmo estaba pro-
hibido acumular agua de la lluvia... La gente dijo
Basta!
Los campesinos regantes dieron la voz de aler-
ta, dijeron a las ciudades: nos quieren quitar
nuestra agua, nuestra vida. Fueron escuchados
por la mayora, los obreros de las fbricas, los
maestros, los transportistas, los comerciantes
ambulantes, los desocupados, la gente sencilla y
trabajadora, y tambin algunos ricos como los
dueos de hoteles y condominios asistieron a
esta convocatoria. As se organiz la Coordina-
dora de Defensa del Agua y de la Vida frente a
la sordera y cnico compromiso con la privati-
zacin de las organizaciones sociales tradicio-
nales.
Luego de cinco meses de lucha, de participa-
cin, de organizacin, de propuestas, de protes-
tas, de indignacin, de coraje, se logra despriva-
tizar la empresa, se expulsa a la transnacional y
se impone desde abajo una ley de agua potable
asegurando a la gente su derecho al agua como
un bien colectivo, como un derecho humano,
como dueo de la misma a todos los seres vi-
vos. Ese hecho histrico se denomin la GUE-
RRA DEL AGUA.
Las lecciones de esta experiencia son las nuevas
formas organizativas y de lucha, de coaliciones
ms flexibles de jvenes, mujeres, nios y ancia-
nos que producen formas nuevas de democra-
cia, de participacin, de opinin y toma de deci-
siones. Se saborea una nueva forma de poder, el
de abajo, el de los cabildos, las asambleas, de las
barricadas y se sustituye el poder de los parti-
dos polticos.
La recuperacin
de la perspectiva histrica
Y compaero, qu hemos ganado con la gue-
rra del agua?, preguntaba una mujer luego de
terminados los conflictos en Cochabamba, y
que segua bloqueando una calle, junto a su es-
poso desocupado, sus nios sin salud ni escuela.
As nos den agua gratis, en qu va a mejorar
nuestra situacin? Nosotros queremos que se
vaya el presidente, que se vayan los polticos,
queremos justicia social. Nunca olvidar a esa
compaera, de la zona de Pampa Grande, don-
de el agua la compran de las cisternas o de los
canales de riego. La mayora de los que haban
peleado por el agua en Cochabamba, no tenan
agua de la empresa que fue desprivatizada por
el esfuerzo de la poblacin.
Esa pregunta, ese cuestionamiento, esa actitud
de no querer desbloquear de esta familia, nos
hizo ver a los portavoces de la Coordinadora
del Agua, que detrs de la lucha por este recur-
so vital y colectivo, estaba la lucha poltica de
miles de personas, de familias que estaban har-
tas con la calidad de vida y la poltica que se
haba implantado en el pas desde hace varios
aos.
89
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
A partir de este esfuerzo digno, gigantesco y es-
forzado de la gente sencilla y trabajadora, el pas
cambi, los pobladores, los sectores sociales, las
comunidades, los sindicatos y asociaciones, pu-
dimos comprobar que era posible perder el
miedo, que era posible vencer, que era posible
recuperar nuestra dignidad, nuestros bienes co-
munitarios (recursos naturales), que no hay un
destino fatal y a partir de ese abril del 2000, el
pueblo cochabambino y el altiplano paceo
irrumpen en el escenario poltico con una de-
manda concreta de el agua es nuestra y las de-
cisiones tambin. A partir de las jornadas de
abril de ese ao, emergen nuevos movimientos
sociales, que de manera autnoma, sin interme-
diacin de partido poltico alguno, bajo la con-
duccin de un liderazgo colectivo y la prctica
asamblestica en la toma de decisiones, quiebra
el modelo poltico y econmico.
A esos hechos se sucedieron otros, como los
levantamientos campesinos de septiembre del
2000, el cerco campesino y la instalacin del
cuartel indgena de Qalachaqa, en el altiplano
paceo en julio del 2001, la victoria de la deno-
minada guerra de la coca en enero del 2002, la
victoria de los mineros de Huanuni, en julio de
ese mismo ao, los levantamientos indgenas y
campesinos de enero y febrero del 2003 con la
victoria contra el impuestazo del FMI el 12 y 13
de febrero del 2003 y finalmente la expulsin
del poder del smbolo del neoliberalismo en
Bolivia, Gonzalo Snchez de Lozada en octubre
del 2003, que adems impidi la venta del GAS
a Estados Unidos.
Durante estos perodos de lucha del pueblo bo-
liviano, existieron los esfuerzos colectivos de
unificacin y agregacin de los movimientos so-
ciales, expresados en la Coordinadora de De-
fensa del Agua y de la Vida, la COMUNAL de
abril del 2001, el Estado Mayor del Pueblo en
enero del 2003, la recuperacin de la COB en
agosto de ese ao y la conformacin de la
Coordinadora Nacional de Recuperacin y De-
fensa del Gas en septiembre del 2003.
Las elecciones de junio del
2002, reflejo de las mltiples
Bolivias
En medio de todo esto, el resultado de las elec-
ciones del 30 de junio el 2002 pone al descu-
bierto, una vez ms, a las mltiples Bolivias: una
en la que el MAS obtiene la mayora en La Paz,
Oruro, Potos, cinturones de pobreza y en Co-
chabamba, reflejo de la indignacin y recupera-
cin de la dignidad con la Guerra del Agua; otra
Bolivia en el Oriente con el MNR, voto oligr-
quico y conservador de los sectores que usu-
fructuaron el esfuerzo econmico del occiden-
te en las dcadas pasadas; otra Bolivia en la casi
extincin de las coaliciones partidarias neolibe-
rales; las Bolivias de los gobernantes, que hacen
negocios, que mienten, que roban, que estafan;
la Bolivia de los parlamentarios que levantan las
manos y que ganan jugosas dietas; la Bolivia de
los excluidos, de los marginados expresados en
esos votos de ilusin, de fantasmas, de un esce-
nario donde nunca se han solucionado ni se so-
lucionarn los verdaderos problemas de la gen-
te.
La otra Bolivia poltica, emergente, de los movi-
mientos sociales, de los indgenas de las tierras
bajas y altas, de los cocaleros, de los sin jubila-
cin, de los mineros de Huanuni, de las y los
guerreros del agua, de los regantes, de los ver-
daderos protagonistas de las ltimas luchas a
partir de abril del 2000; ese mundo que preten-
de ser apropiado por algunos caudillos, que
quieren ser poder arriba, que en el fondo tam-
bin le tienen miedo al verdadero poder, al de
abajo, al de las asambleas, de los cabildos, de la
revocabilidad, de la crtica, de las decisiones co-
lectivas, de la consulta, no de la imposicin, no
de mandar, no de imponer, sino de obedecer.
En las elecciones de ese ao se puso en eviden-
cia la Bolivia de los partidos, de las elecciones,
de los engaos, de un circo llamado parlamento,
de la gobernabilidad, de las encuestas, de la
competencia entre quin miente ms y mejor,
de los oportunistas, traficantes y traidores, de
aquellos que nunca estuvieron en las calles ni
90
los caminos, pero que se atreven a hablar en
nombre de nosotros, que no se ensuciaron las
manos al bloquear y no se empaparon con el
sudor, las angustias de los pobladores, que no
recogieron a sus muertos y heridos, pero que
se dejaron sobornar por las dietas, por ser par-
te del mundo de corrupcin, los representantes
del pueblo, que nunca estuvieron con l, en los
conflictos. El parlamento, pese a la presencia de
indgenas, sigue siendo una representacin se-
orial, sigue siendo, todava el mundo dominan-
te de la poltica en nuestro pas. Es claro, sin em-
bargo, que el nuevo espectro poltico-partida-
rio ha asustado a la oligarqua. Las ltimas car-
tas de la derecha: la alianza de los partidos, el
comtesmo, las oligarquas empresariales, cvi-
cas y las transnacionales.
A nuestro entender ya no slo son los intere-
ses oligrquicos locales los que definen los go-
biernos en Bolivia, ahora es la descarada y nada
disimulada intervencin de la embajada nortea-
mericana en estos asuntos. Es la intervencin de
las transnacionales que obligan a polticos, elites
cvicas y sindicales a unirse en base al prontua-
rio de sus ms connotados jefes, para tratar de
continuar con un modelo inhumano, excluyen-
te, donde el Estado ha sido diseado para favo-
recer estrictamente a dos sectores: la banca in-
ternacional y las transnacionales petroleras.
Lo paradjico es que aquellos verdugos, vende-
patrias; aquellos que mancharon sus manos con
sangre en las minas, en el Trpico de Cochabam-
ba, en el altiplano paceo y otros lugares, piden
tregua, paz a aquellos que ya llevamos 19
aos sin tregua, despojados de nuestros dere-
chos, penalizados por organizar sindicatos, apli-
cndonos de manera inmisericorde el Artculo
55 del 21060, resistiendo represin, gases, balas
y helicpteros, mientras stos se han dado los
ms grandes festines con el producto de nues-
tro esfuerzo.
No puede haber tregua ni paz. Cuando los po-
derosos hablan de pan, es que habr hambre,
cuando hablan de empleo es que cerrarn mi-
nas, fbricas y escuelas, cuando hablan de tregua
y paz es que construirn ms cuarteles y crce-
les, cuando hablan de soberana regalarn nues-
tro gas, cuando hablan de tregua y concertacin
estarn preparando un plan tenebroso para de-
sarticular el movimiento popular.
Bolivia ya no es la misma
La demanda de la Asamblea Popular Constitu-
yente, NO a la venta del Gas, la presencia de
una oposicin parlamentaria real y no pactada,
las elecciones municipales prximas con posibi-
lidad de romper el monopolio de los partidos
polticos, esta es parte de la agenda de los mo-
vimientos sociales, de la base de la sociedad,
por una parte. Por el otro lado est la agenda
del nuevo gobierno, la venta del Gas, el paquete
tierra, la mercantilizacin del agua, el ALCA, la
inviabilidad de solucionar y atender las deman-
das pendientes de los sectores sociales y los
conflictos que surgirn a partir de stos.
Nuestro pas est en la bancarrota, el pronto
colapso de las AFPs, el endeudamiento del Esta-
do con las mismas, la falta de fiscalizacin de las
empresas de los bolivianos manejadas por los
extranjeros, la terquedad a cambiar esta demo-
cracia representativa por una democracia parti-
cipativa, como quiere la gente, supone la conti-
nuacin de la lucha que hemos emprendido a
partir de abril del 2000. Sentimos los vientos de
bronca y dignidad que recorren en las calles, las
carreteras, las fbricas, las comunidades, los
mercados, las escuelas, las crceles, los cuarte-
les, lugares que un da, gracias a la ceguera, sor-
dera y torpeza de los gobernantes y polticos, se
han ido convirtiendo en trincheras de resisten-
cia y rebelin.
La Construccin de Nuev a s
Formas de Participacin
y Poder Popular
La lucha por el agua, el Gas, la electricidad, los
servicios bsicos y la lucha por la sobrevivencia
ha producido la creacin de espacios de refle-
xin, de re-conocimiento entre la gente sencilla
y trabajadora del campo y la ciudad. En estos es-
pacios se est asistiendo a la construccin de
91
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
espacios de deliberacin, de propuestas, de or-
ganizacin, de movilizacin, de indignacin, esta-
mos construyendo entre el viejo mundo del tra-
bajo y el nuevo mundo trabajador un nuevo
pensamiento, un nuevo discurso, nuevas actitu-
des, nueva institucionalidad, estamos recupe-
rando nuestras identidades ante el poder del
capital, construyendo liderazgos horizontales y
colectivos, transparentes y dignos.
Estas luchas que son a partir de la cotidianidad
de la gente, la gente las va ligando con los temas
de lo poltico, del poder.
La gente que antes slo trabajaba sin saber el
destino de su esfuerzo ahora se pregunta don-
de va el producto de su trabajo y reclama con-
trolarlo a fin de que beneficie a todos.
La gente que antes slo soportaba el engao de
polticos y gobernantes ahora desea hacerse
cargo del destino poltico del pas. La gente que
antes aguantaba callada su triste destino ahora
ha recuperado la palabra y exige ser oda. La
gente que antes toleraba la discriminacin de su
apellido, su idioma y su color de piel, ahora los
exhibe orgulloso y reclama un gobierno donde
su lengua, su cultura y sus tradiciones sean car-
ta de ciudadana y de poder.
Miles y miles de indgenas aymara-quechuas, mi-
les y miles de trabajadores, de asalariados, de j-
venes, de regantes, de amas de casa hemos de-
cidido romper el abusivo monopolio del poder,
la riqueza y el dinero concentrada en manos de
una casta de empresarios y polticos y reclama-
mos nuestro derecho a disfrutar de la riqueza,
nuestro derecho a participar del poder, nuestro
derecho a deliberar la administracin del bien
comn.
Una nueva nacin, un nuevo Estado, una nueva
ciudadana, un nuevo futuro es lo que hombres
y mujeres trabajadores de la ciudad y el campo
hemos comenzado a desear, a construir, a soar.
Estamos por tanto ante el inicio de una nueva
poca de largas luchas por la reconquista de de-
rechos sociales, por la descolonizacin, por la
recuperacin del patrimonio colectivo, por la
ampliacin de la democracia y la formacin de
autogobierno de la gente sencilla y trabajadora.
La Agenda de los movimientos
sociales y el traslado de la po-
ltica y las decisiones a las ca-
lles y a los caminos
Como hace siglos, como hace 10 aos, como
hace 5 aos, hoy nuevamente la gente sencilla y
trabajadora llora a sus muertos cados por re-
clamar trabajo, justicia y dignidad.
Como siempre, un Estado excluyente y unas eli-
tes insensibles desprecian a una sociedad ind-
gena y laboriosa que no tiene otro medio para
ser oda que no sea el cerco y la protesta.
Esta es la tragedia de una repblica diseada pa-
ra el disfrute de pocos, y el silencio y el abando-
no de muchos. Hoy, pese a las libertades demo-
crticas, a las elecciones y la institucionalidad
poltica, este terrible desencuentro entre go-
bernantes y gobernados no ha desaparecido, s-
lo ha cambiado de forma.
Las huelgas, las marchas, los bloqueos que hoy
nos preocupan a todos son slo una expresin
justa de un descontento colectivo, de un drama
social de millones de indgenas y campesinos,
de miles y miles de artesanos, de obreros, de
profesionales que no tenemos futuro para vivir
decentemente, que no tenemos trabajo estable
para mantener a nuestras familias, que no tene-
mos tierra para extraer sus frutos y que por
nuestro apellido o nuestra cultura estamos
condenados a ser ciudadanos de cuarta o quin-
ta categora.
Este divorcio entre los de arriba y los de abajo,
entre indios y mestizos, entre oriente y occi-
dente, entre ricos y pobres no se soluciona con
tanques ni balas, con amenazas ni sobornos. Re-
quiere construir un nuevo pas, donde todos
seamos iguales, sin importar el idioma, el color
de piel, el apellido o el lugar de nacimiento; re-
quiere una nueva economa donde todos pue-
dan desarrollar dignamente sus capacidades y
nadie monopolice la riqueza producida con el
esfuerzo de otros; requiere una nueva poltica
en la que la individualidad y la colectividad sean
reconocidas como sujetos polticos con capaci-
dad de influir en las decisiones pblicas, en fin,
92
necesita que el gobierno exprese todos los in-
tereses de la sociedad y que no sea su enemigo,
como lo es hasta hoy.
Los muertos desde abril del 2000 hasta octubre
del 2003 y abril del 2004, han reclamado desde
sus barricadas y cercos Cambios Econmicos y
Cambios Polticos!
Los cambios econmicos significan la recupera-
cin de todo aquello que ha sido despojado a
los bolivianos y bolivianas, nuestro patrimonio
colectivo expresado en las empresas de agua,
luz, ferrocarriles, aviones, fbricas y fundamen-
talmente el petrleo, los hidrocarburos, el GAS,
nuestros aportes para la jubilacin, ahora en
manos de las transnacionales ms poderosas del
mundo.
Los cambios polticos significan, una nueva for-
ma de participacin social, en la deliberacin de
nuestro presente y nuestro futuro, pero sobre
todo en la decisin de nuestro destino. Hoy to-
dos en Bolivia reclaman PAZ y PACTO SO-
CIAL, para nosotros esto significa un acuerdo
concertado entre todos los sectores de la ciu-
dadana que permita que las leyes se obedezcan,
no por miedo a la represin o la crcel, sino
porque todos hemos sido partcipes de su ela-
boracin, ese pacto social es la Asamblea Cons-
tituyente Popular y de Pueblos Originarios.
Saludamos el referndum al cual va a asistir el
pueblo uruguayo el prximo 31 de octubre, es
un espacio construido de manera laboriosa por
miles de hombres, mujeres, y ancianos, un espa-
cio de decisin, desde abajo, nosotros venimos
saliendo de un referndum, impuesto desde
arriba, por los intereses de las transnacionales
del imperio, el vuestro es una forma de redise-
ar una nueva patria, un nuevo Uruguay, como el
que so Artigas y como lo soaron Tupac Ka-
tari, Simn Bolvar y el Che.
Ya lo dijo don Federico, un viejo dirigente mine-
ro que ahora vive en Villa Mxico un barrio em-
pobrecido, al sur de la ciudad de Cochabamba:
Nuestros pueblos se estn preparando para
reconstruir nuestra Amrica. Debemos organi-
zarnos, armarnos con ideas, palabras y municio-
nes, porque es mejor morir luchando, que vivir
para ser esclavos.
Bolivia, Septiembre del 2004
93
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
32
Trabaja en la organizacin no gubernamental WEED, en Berln, y condujo un estudio sobre la poltica del agua del Banco Mundial en
reas rurales, por encargo de Pan para el Mundo.
Artculo publicado en INKOTA Brief N 128, junio 2004, Berln.
94
India - Entre participacin
y privatizacin
Ann Kathrin Schneider
32
III.7
Las debilidades de la poltica
de agua del Banco Mundial
La poltica del agua del Banco Mundial (BM) re-
sulta decisiva para todo el sector. Si bien las do-
naciones financieras de la institucin son de me-
nor importancia que los crditos y subvencio-
nes de los donantes bilaterales, por su posicin
destacada en el mbito de la cooperacin para
el desarrollo, el banco influye enormemente en
las polticas tanto de los gobiernos que reciben
crditos como de los donantes bilaterales. Tres
documentos para formular una estrategia refe-
rida al sector (Water Resources Sector Stra-
tegy, Water and Sanitation Business Plan, e In-
frastructure Action Plan) fueron aprobados en
2003 y constituyen una seal clara de que el BM
tratar de incrementar an ms su papel en es-
te tema. Pero primeras experiencias en la India
muestran que el incremento de los medios fi-
nancieros no contribuye necesariamente a me-
jorar el acceso al agua de los grupos ms pobres
de la poblacin.
En cuanto a la distribucin de agua en las ciuda-
des, el BM le otorga gran valor a la participacin
de sector privado y apoya los gobiernos en es-
te sentido. En relacin con las reas rurales, lo
que caracteriza la poltica del BM es el traspaso
de responsabilidades y costos a los/as usuario-
s/as, llamando este enfoque participativo y
orientado a la demanda.
Una mayor participacin de los/as usuarios/as
en las decisiones correspondientes al sector
podra mejorar efectivamente su acceso al agua
potable, considerando que en el pasado las ins-
tituciones pblicas no pocas veces descuidaron
los intereses de la poblacin local cuando se
trat de planificar y realizar proyectos de agua.
Pero a quin se hace referencia cuando se habla
de poblacin local? Qu intereses deben arti-
cularse, ser tomados en cuenta y gestionarse y
a cargo de quin estar la financiacin? Hay una
contraparte? Quin debe encargarse de imple-
mentar los planes?
En la India, el BM ha venido colaborando estre-
chamente con el gobierno desde comienzos de
la dcada del noventa para lograr que el sector
se abra a actores privados y las responsabilida-
des financieras se trasladen a los/as usuarios/as.
En la India el agua ha sido tradicionalmente un
bien social. Desde hace diez aos, sin embargo,
se intenta redefinirla como bien econmico,
declar el seor Kulappa, quien desde hace una
dcada est a cargo de la planeacin y direccin
de las reformas en el sector en ese pas, repre-
sentando los intereses del BM.
Pero tambin en India, como en muchos otros
pases, las reformas se implementan muy lenta-
mente. El desinters de las empresas privadas
en hacerse cargo del servicio de agua en las re-
giones pobres del sur, junto con la resistencia de
la poblacin contra la privatizacin y al aumen-
to de los precios obstaculizaron el proceso. A
principios de 1999 el gobierno nacional introdu-
jo reformas en los sectores de agua y sanea-
miento de reas rurales, que llevan la inconfun-
dible marca del BM y reflejan el abandono del
paradigma orientado por la oferta y la adopcin
de uno que se rige por la demanda. Las refor-
mas del sector respaldaban enfoques participa-
tivos de gestin del agua en reas rurales y de-
ban colocar a las comunidades y agrupaciones
de la sociedad civil local en capacidad de res-
ponsabilizarse por su propio abastecimiento de
agua, sin depender de apoyos externos, o sea,
del Estado.
Un ao antes de la aprobacin del programa de
reformas para el sector, el BM public un infor-
me ampliamente difundido sobre el servicio de
agua y saneamiento en zonas rurales de Asia del
Sur (Banco Mundial, 1999). En este informe se
cuestiona que el agua no tenga costo alguno pa-
ra los usuarios y que toda la responsabilidad del
sector recaiga sobre el gobierno; adems, segn
el informe la predominancia estatal y la falta de
una orientacin comercial desalentaran al sec-
tor privado.
El BM seala luego que el suministro de agua,
por el crecimiento de la poblacin y las crecien-
tes necesidades, ser cada vez ms costoso.
95
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Considera poco probable que aumenten los
gastos estatales en el sector, por lo que reco-
mienda descargar gradualmente sobre los/as
usuarios/as la totalidad de los costos. En el in-
forme publicado en 1999 se lee:
El objetivo ms importante de esta estrategia
es cubrir los costos totales del suministro de
agua (inversiones, costos de mantenimiento y
reparaciones) con el precio del servicio. En ca-
so de que deba recurrirse a crditos para inver-
siones, los intereses debern ser incluido en el
precio del servicio y por lo tanto financiados
por los/as usuarios/as (World Bank, 1999, p.
XVIII).
En la India, el BM impuls el proceso de refor-
mas con programas de reformas financiados
con crditos y proyectos piloto. Entre 1996 y
2002, prob su enfoque de participacin, orien-
tacin a la demanda y cobertura de costos en
unos 1.000 poblados en el estado de Uttar Pra-
desh. La ofensiva del banco rindi sus frutos: el
programa de reformas del gobierno indio de
1999 es el mayor proyecto de reforma del sec-
tor del agua regido segn la orientacin a la de-
manda. En agosto del 2001, las reformas ya se
haban implementado en ms de sesenta distri-
tos del pas, de casi todos los estados federales.
Efectos de la poltica
del Banco Mundial
La poltica actual de agua del BM corresponde a
primera vista con la visin de muchos/as que
abogan por mayores niveles de participacin y
que al ser considerado lo participativo y
orientado a la demanda, los intereses de la
poblacin quedaran en un lugar central.
El enfoque del BM resulta sin embargo cuestio-
nable, porque limita la responsabilidad del Esta-
do en el suministro de los servicios bsicos.
Adems, el concepto de participacin del BM
resulta extremadamente limitado, y da a los/as
usuarios/as menos posibilidades de iniciar pro-
cesos por iniciativa propia, de dirigirlos o de to-
mar decisiones bajo su propia responsabilidad,
aunque las obligaciones financieras que deben
afrontar son mayores. Para el BM participacin
no significa que la poblacin se empodere me-
diante la participacin democrtica, que pueda
controlar la poltica del gobierno o favorecer
sus intereses y hacer valer sus intereses y dere-
chos frente al Estado, sino la reduccin de las
obligaciones pblicas y la ampliacin de las res-
ponsabilidades financieras de la poblacin.
Para los sectores ms pobres, la implementa-
cin de los conceptos de participacin y orien-
tacin a la demanda en el rea del agua no ha si-
do positiva en el pasado. Jasveen Jairath, directo-
ra del South Asian Consortium for Interdiscipli-
nary Water Resources Studies [Asociacin su-
dasitica para el estudio interdisciplinario de los
recursos acuferos], investig los proyectos de
agua para uso agrcola en zonas rurales con en-
foque de participacin y orientados a la deman-
da en el estado indio de Andrah Pradesh. Deter-
min que la participacin de la poblacin, cuan-
do se inici en el marco de un crdito del BM,
raras veces es duradera.Los miembros ms d-
biles de la comunidad no tienen el ms mnimo
control en estos sistemas y pierden el inters al
poco tiempo. Frecuentemente las elites locales
ms influyentes de cada poblado pasan a domi-
nar los procesos de participacin impulsados
por el Banco Mundial.
A pesar de inversiones anuales en el rea del
agua, que rondan los 3.000 millones US$, por el
momento el banco no ha conseguido mejorar
sensiblemente el acceso al agua de los pobres.
Al contrario, la privatizacin del suministro en
muchas ciudades del sur y la comercializacin
del agua - que deja de ser un bien pblico para
pasar a ser una mercanca - en muchos casos
encarecieron y empeoraron el servicio. El mis-
mo departamento de evaluacin interno del
banco determin en 2002 que sus proyectos de
suministro de agua hasta el momento no haban
tenido efectos significativos para la reduccin
de la pobreza (Operations Evaluation Depart-
ment, 2002). Es ms, la misma instancia interna
de control afirmara un ao ms tarde, que en
ninguno de los pases que recibieron crditos
del BM para proyectos relacionados con el agua
hubo regulacin estricta del precio del agua
que incluyera disposiciones especiales para lo-
96
s/as ms pobres (Operations Evaluation De-
partment, 2003).
La concentracin del BM en la productividad
econmica del sector y la desatencin de la
problemtica del acceso al servicio es la razn
fundamental para su falta de progreso en hacer
llegar el agua a los sectores ms desprotegidas
de la poblacin.
Valores ecolgicos, culturales, religiosos y de
derecho humano del agua desaparecen tras cl-
culos de costos, efectividad y rentabilidad. Dado
que al aplicar el principio de orientacin a la de-
manda el acceso al agua se define en funcin del
poder adquisitivo, la marginalizacin de los sec-
tores de menores ingresos de la poblacin es la
consecuencia lgica. Con la entrega del sector a
usufructuarios privados, el Estado renuncia a la
posibilidad de controlar y de gestionar en for-
ma sustentable y socialmente redituable el re-
curso agua.
Bibliografa:
Operations Evaluation Department, Bridging Troubled Waters, Was-
hington D.C., 2002.
Operations Evaluation Department, Efficient, Sustainable Service for
All? Washington D.C. 2003.
World Bank, Rural Water Supply and Sanitation, Mumbai/Washing-
ton, D.C., 1999.
97
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
33
Antiguo colaborador del Deutsches Institut fr Menschenrechte (Instituto Alemn para los Derechos Humanos) y trabaja en Berln y
Ginebra como abogado, asesor independiente y periodista.
Artculo publicado en INKOTA Brief N 128, junio 2004, Berln.
98
Filipinas- El servicio de agua
en Manila: entre el afn de lucro
y los derechos humanos
Nils Rosemann
33
III.8
Privatizacin fracasada
Los/as habitantes de la capital filipina, Manila, su-
fren desde hace tiempo las consecuencias de un
deficiente servicio de agua. La privatizacin ha-
ce algunos aos atrs mejor la situacin slo
por un breve lapso, y pronto volvieron a acumu-
larse los problemas. Hoy las partes involucradas
se enfrentan ante los tribunales y se necesitan
urgentemente nuevos conceptos.
Gente afectuosa, trnsito catico y permanen-
tes y visibles contrastes entre ganadores y per-
dedores de la globalizacin reciben a los/as visi-
tantes de Manila. Unos 13 millones de habitan-
tes viven en la capital de las Filipinas. La megal-
polis crece de manera incontrolada, e igualmen-
te lo son las consecuencias sociales y ecolgicas
de esta situacin.
Uno de los mayores problemas de Manila es el
dficit de agua potable y saneamiento. Segn da-
tos oficiales, en 1997 cerca de 27% de los habi-
tantes o sea tres millones de personas - care-
ca de agua potable, mientras que aproximada-
mente 90% (11,7 millones de personas) no te-
na acceso a la red pblica de aguas servidas. Pe-
ro los nmeros reales bien podran incluso ma-
yores, si se consideran la sostenida inmigracin
y los asentamientos ilegales. La falta de agua po-
table constituye una violacin de los derechos
humanos, y en Manila adquiere adems el carc-
ter de discriminacin social: las empresas esta-
tales de agua se negaban a llevar el agua a las vi-
llas miseria y asentamientos ilegales por el mie-
do de contribuir de esta forma a su legitimiza-
cin.
En la bsqueda de capital
privado
En Manila, como en el 95% restante del mundo,
los servicios de agua y saneamiento estaban en
manos pblicas. Este rea est entre las de ma-
yor intensidad de inversin, y los pases del Sur,
con el fin de superar la brecha entre lo disponi-
ble y lo requerido frecuentemente por pre-
siones de la cooperacin internacional y bilate-
ral para el desarrollo - salen a buscar capitales
privados.
A raz de una escasez indita de agua en 1995
con muchas victimas fatales por el clera y
otras enfermedades asociadas al agua, el enton-
ces presidente Marcos puso la bsqueda de in-
versores privados en manos de un grupo, dirigi-
do por la International Finance Corporation, su-
cursal del Banco Mundial y compuesto por abo-
gados de Nueva York, expertos internacionales
y asesores de la multinacional del agua Suez-
Lyonnaise des Eaux.
Las empresas privadas quieren obtener ganan-
cias e invertir con seguridad. A cambio de la
promesa de un mejor servicio de agua potable
se privatizan las empresas pblicas de agua y se
les da a las empresas privadas la posibilidad de
obtener ganancias con el suministro de agua.
Este deba ser, tambin en Manila, el camino pa-
ra salir de la miseria. En 1998, la ciudad se divi-
di en dos reas de servicios, la zona este y la
zona oeste, cada una de las cuales corresponde-
ra desde entonces a un consorcio mixto filipi-
no-internacional que se encargara de suminis-
trar agua a la poblacin, permitiendo segn la
teora la competencia y comparacin en el su-
ministro. En la zona oeste, Maynilad Water tuvo
como mayor socio internacional a Ondeo, em-
presa filial de Suez-Lyonnaise des Eaux, mientras
que en la zona este, Manila Water fue capitaliza-
do por Northeast Water, que como resultado
de diversos traspasos y fusiones pertenece a
Thames Water, filial de RWE.
En lo inmediato todo pas como previsto. El
precio del agua baj, el servicio mejor en va-
rios aspectos y en los primeros cinco aos ms
de un milln de personas, en su mayora de las
villas miserias, tuvieron acceso a la red de agua.
Pero se pag un costo alto debido a la falta to-
tal de control estatal sobre el suministro de
agua e informaciones slo indirectas sobre su
calidad.Y como la adjudicacin se resolvi con-
siderando exclusivamente el precio del agua,
nicamente este aspecto est sujeto a la in-
fluencia de la autoridad reguladora estatal,
99
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
mientras que, por ejemplo, la prdida de agua
por caeras defectuosas o uso ilegal del agua
aument de 61% (antes de la privatizacin) a
69% (en el ao 2000) en la zona oeste, gestio-
nada por Maynilad Water.
Precios altos, autoridad
reguladora con manos atadas
Las empresas participantes no re a l i z a ron las in-
versiones con capital pro p i o, sino mediante crdi-
tos que obtuvieron en el mercado financiero in-
t e r n a c i o n a l , por ejemplo del banco suizo Crdit
S u i s s e.Estos crditos estaban en dlares estadou-
n i d e n s e s , p e ro la tarifa del agua se pagaba en pe-
so moneda nacional. Cuando el precio del dlar
se cuadruplic a consecuencia de la crisis asitica,
los ingresos se re d u j e ron sbitamente a un cuar-
to de su valor original. Las empresas subieron las
tarifas y ap l i c a ron un aumento por inve r s i o n e s
re a l i z a d a s . De modo que en la zona este el pre c i o
del agua aument desde la privatizacin de 2,32
pesos a 12,21 pesos por metro cbico (526%), y
en la zona oeste de 4,96 pesos a 21,11 pesos
( 4 2 5 % ) .
Este precio est todava por debajo del precio del
agua en botella o de la que venden distribuidore s
ambulantes privados, p e ro nu evamente se discri-
mina a los/as usuarios/as de las villas miserias. P a-
ra disminuir costos, se les colocaron tomas de
agua comu n e s , a las que sin embargo se adjudic
la categora tarifaria de toma domiciliaria. D a d o
que su uso colectivo implica mayor consumo por
cada boca de expendio, s o b re la base del sistema
de precios pro g re s i vo se cobran facturas ms al-
tas que las que deberan pagar las familias de los
b a rrios pobres con una toma de agua individual.
O t ro problema es la impotencia de la autoridad
re g u l a d o r a . Dado que fue creada en el marco de
la concesin, no es independiente, sino que est
adscrita a ambos socios pblicos como privados.
De modo que no puede aplicar ninguna sancin si
no recibe la informacin requerida para compa-
rar los servicios de ambas concesionarias. En es-
te sentido, la privatizacin tampoco cumpli con
la promesa de competencia que a su vez redun-
dara en mejor calidad.
La negativa de la autoridad reguladora para
aprobar un aumento propuesto para 2003, dio a
Suez-Lyonnaise des Eaux el motivo para presio-
nar a Maynilad Water para rescindir el contrato
de la concesin. Para llevar a cabo la rescisin
se elev un procedimiento judicial de arbitraje
ante la Cmara Internacional de Comercio, con
sede en Paris, durante el cual Maynilad Water
suspendi sus inversiones as como los pagos
correspondientes al derecho de concesin. Na-
turalmente se siguieron cobrando las facturas
de agua que aseguraron los ingresos para la fa-
milia Lpez (que est tras Maynilad Water) y su
imperio industrial Benpres Holdings Corpora-
tion, entre otros.
Como el gobierno filipino tena que asumir el
pago de los crditos internacionales, que en
realidad deban pagarse mediante los cnones
de la concesin, tuvo que recurrir al mercado fi-
nanciero privado para obtener un nuevo crdi-
to en cuyo consorcio participa con otros la
Deutsche Bank, elevando de esta manera el en-
deudamiento del pas. A travs del Banco de
Desarrollo Alemn fluyeron al mismo tiempo
fondos pblicos alemanes para el otro inversor
privado, Manila Water.A causa de las inversiones
no realizadas se dio en noviembre del 2003 un
nuevo brote de enfermedades intestinales y de
clera con 6 personas fallecidas.
Un mundo trastornado o ms bien el verdade-
ro rostro de la globalizacin? Lo cierto es que
en Paris la Cmara Internacional de Comercio
decidi que Maynilad Water no tena motivos
de rescisin y estableci que deba pagarle cer-
ca de 109 millones US$ al gobierno. Pero dado
que exigir este pago en el ao electoral 2004
pondra en contra del gobierno a una de las fa-
milias ms influyentes y a uno de los mayores
imperios econmicos, resulta dudoso que la de-
cisin ser aplicada en el plano nacional.
En busca de alternativas
El agua es una necesidad bsica de las personas
e indispensable para la vida. El acceso al agua es
un derecho humano que los Estados deben ga-
rantizar y las empresas respetar. La experiencia
100
de Manila deja en claro que para responder es-
tos retos es necesario encontrar alternativas a
la privatizacin. Se estn haciendo varias cosas
en ese sentido. Por ejemplo, en Manila se discu-
ten posibilidades como cooperativas de sumi-
nistro de agua, o sociedades locales que abar-
quen proveedores estatales, trabajadores y con-
sumidores/as. En el plano internacional se desa-
rrolla un movimiento apoyado por los sindica-
tos de los servicios pblicos que promueve
alianzas entre empresas pblicas como alterna-
tiva a las privatizaciones a fin de fomentar el in-
tercambio de experiencias y el mejoramiento
del suministro pblico en vez de privatizaciones.
101
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
102
Indonesia - Resistencia
a la corrupcin
de RWE / Thames Water
III.9
Situacin inicial
Las violaciones a los derechos humanos por el
rgimen de Suharto eran mundialmente conoci-
das. Sin embargo,Thames Water asumi el sumi-
nistro de agua de Yakarta en 1998. El resultado
fue corrupcin, precios elevados, inversiones in-
suficientes y gran resistencia de la poblacin
contra el consorcio.
Un mercado prometedor
a pesar del rgimen Suharto
El crecimiento exponencial de la poblacin de
Yakarta fue una de las razones por el estado de-
plorable de su red de agua potable. Sin embar-
go, inversionistas extranjeros se mostraron in-
teresados en asumir la distribucin de agua po-
table de la metrpolis, esperanzado en que la
clase alta de Yakarta sera la clientela potencial
en un prometedor mercado asitico. Comenz
un largo proceso de cabildeo que culmin exi-
tosamente en 1995, cuando Suharto decidi la
privatizacin de la empresa estatal de agua po-
table Pam Jaya en Yakarta. Con el apoyo del Ban-
co Mundial y del Departamento Britnico para
el Desarrollo Internacional y facilitado por el hi-
jo de Suharto,Thames Water firm un contrato
por el cual se le otorg la distribucin del agua
de la zona este de Yakarta. La empresa Pam Jaya
pas a ser una supervisora de forma, sin acceso
a la documentacin y a los informes financieros
de los inversionistas extranjeros. De manera si-
milar, Suez logr una concesin para el suminis-
tro en el sector oeste de la ciudad (Ladingign
2003, Grusky 2003 para la nota completa).
De corrupcin
Las crticas contra el proyecto no tardaron. Pa-
ra conseguir la concesin y obtener las condi-
ciones ms favorables para la empresa, tanto
Thames Water como Suez haban respetado las
modalidades usuales en la economa del pas y
priorizado el contacto con los crculos cercanos
a Suharto. Durante las insurrecciones en el
transcurso de la crisis asitica, los ejecutivos de
Thames Water y Suez buscaron refugio en Sin-
gapur y abandonaron el sistema de suministro
de agua de Yakarta. El gobierno indonesio apro-
vech esta oportunidad para devolver la admi-
nistracin del suministro a manos pblicas.
Cuando Thames y Suez regresaron, exigieron
una renegociacin y lograron un nuevo contra-
to luego de tres aos de negociaciones. Pese a
las huelgas y protestas masivas, las perspectivas
para Thames Water eran buenas. Mientras que
el parlamento se inclinaba en parte a favor de
los/as trabajadores/as en huelga, el gobierno
prioriz evitar un conflicto con Thames Water y
Suez para no ahuyentar inversionistas extranje-
ros. En el 2001 se firm un nuevo contrato. En-
tre otras cosas, prevea el despido de 500 traba-
jadores/as a cambio de la creacin de una auto-
ridad reguladora. Se fund un nuevo consorcio
bajo el nombre Thames Pam Jaya con una parti-
cipacin del 95% para Thames Water.
promesas incumplidas
Pero la corrupcin no fue el nico problema.
Tanto Thames Water como Suez no cumplieron
con los compromisos acordados en cuanto a
nuevas conexiones. Pese a todas las promesas
de los inversionistas privados, la poblacin de
Yakarta sigue quejndose de la mala calidad del
agua y de los constantes cortes en el suminis-
tro. Por si fuera poco, un grupo de expertos
comprobaron que el agua contena una alta con-
centracin de metales pesados y residuos de
detergentes. Mientras ninguno de los dos con-
sorcios cumpla con sus obligaciones contrac-
tuales de ampliar las instalaciones, se quejaban
que la administracin municipal no autorizaba
en su totalidad el incremento de los precios del
agua que haban exigido (Yakarta Post, enero
2003 segn Hall 2003f: 7). Un vocero de Suez
lleg a justificar la mala calidad de los servicios
con la negligencia de los/as trabajadores/as,
quienes no estaran dispuestos/as a cooperar
con empleadores extranjeros (Landingin 2003).
103
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
hasta contratos sin margen
de maniobra
Pero las posibilidades legales de proceder con-
tra Thames Water en Yakarta son casi nulas. Los
trminos contractuales de la concesin estable-
cen que en el caso de rescindir el contrato, la
ciudad debe pagar al consorcio la suma total de
lo invertido hasta la fecha de la rescisin, ade-
ms del lucro cesante hasta completar el venci-
miento del contrato de 25 aos de duracin.
Otro artculo del contrato establece solamente
requisitos mnimos en cuanto a condiciones
tcnicas y de suministro, pero una frmula para
el aumento semestral de los precios sin consi-
derar el cumplimiento de las metas.
Resistencia en la calle
La privatizacin del suministro de agua de Ya-
karta fue causa frecuente de protestas masivas
en las calles y huelgas en los ltimos aos. Des-
de comienzos del ao 2003 no cesan las mani-
festaciones estudiantiles contra otros proyectos
de privatizaciones de agua. Las asociaciones de
consumidores/as critican el incremento de los
precios del agua, el acceso deficiente para los/as
pobres y las grandes prdidas de agua por fugas.
Por el elevado endeudamiento de Thames Pam
Jaya, el consorcio anunci fuertes incrementos
adicionales de precios, amenazando con retirar-
se de Yakarta en caso contrario. Ser pues una
posibilidad concreta para conocer lo que signi-
fica para RWE su afirmacin de asumir un ver-
dadero compromiso con las poblaciones por
nosotros atendida (RWE 2003a).
104
105
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
34
Ingeniera Civil - Asesora de la Direccin General Departamento Municipal de Agua y Saneamiento Alcalda Municipal de Porto Alegre.
106
Porto Alegre- Participacin Popular,
Control Social y Gestin Pblica
de Agua y Saneamiento
Odete Maria Viero
34
III.10
Introduccin
Porto Alegre es capital del Estado de Rio Gran-
de do Sul, estado que se sita en el extremo sur
de Brasil. Fue fundada el 26 de marzo de 1772 y
est poblado por colonos portugueses del Ar-
chipilago de las Azores. Se llamaba Porto Ale-
gre dos Casais (Puerto de las Parejas Matrimo-
niales), en alusin a los primeros habitantes y a
la condicin de ciudad portuaria, que le daba
una posicin geogrfica estratgica en los ini-
cios de la ocupacin.
La ciudad tiene aproximadamente 1.400.000 ha-
bitantes. Los servicios de agua y drenaje sanita-
rio son administrados y gestionados por el De-
partamento Municipal de Agua y Drenaje Sani-
tario (DMAE), que planifica, supervisa, ejecuta y
mantiene los equipos para captacin, tratamien-
to y distribucin de agua, como tambin para
colecta y tratamiento de aguas negras. El siste-
ma de abastecimiento de agua del municipio
atiende actualmente el 99,5% de la poblacin
(564.287 usuarios), a un precio de R$1,4682
(USA$ 0,49) por 1000 litros, uno de los ms ba-
jos del pas. En el mbito del drenaje sanitario,
en 1990 se recoga residuo sanitario aproxima-
damente en el 70% de los domicilios, porcenta-
je que aument al 84% en el ao 2000. En 1990
se trataba solamente el 2% de este residuo; hoy
este ndice creci hasta el 27%.
Porto Alegre se enorgullece de tener, entre las
ciudades con ms de 500 mil habitantes, la me-
jor calidad de vida de Brasil, de acuerdo con el
ndice de Desarrollo Humano (IDH) creado por
el Programa de Desarrollo de las Naciones Uni-
das (PNUD). En octubre de 2003, investigacio-
nes de la ONU realizados en todos los munici-
pios brasileos, destacan a Porto Alegre como
la metrpoli con mayor ndice de Desarrollo
Humano del Pas (IDH=0,865), considerado al-
ta calidad de vida. Siendo comparable a los gra-
dos alcanzados tpicamente por las ciudades ca-
pitales de los pases desarrollados. Los sistemas
de suministro de agua y drenaje sanitario ejer-
cen un papel fundamental en los altos ndices de
Porto Alegre.
La ciudad tiene una de las ms bajas tasas de
mortalidad infantil en todo el pas, 13,8, mien-
tras la tasa de mortalidad infantil nacional es de
65 por 1.000 nacimientos. Hay una correlacin
directa entre baja mortalidad infantil y el proce-
so de mejorar los niveles de suministro de agua
y de drenaje sanitario.
En el ao de 2001, en la elaboracin de la plani-
ficacin estratgica, el DMAE defini su misin
que, adems de orientar la gestin futura del
Departamento, ya reflejaba su lnea de accin
desde el ao de 1989, que es:
"Ser excelencia en la prestacin de servicios p-
blicos de saneamiento ambiental, con nfasis en
agua y aguas residuales, contribuyendo a la ges-
tin sustentable de recursos naturales y a ga-
rantizar la calidad de vida de la comunidad por-
toalegrense, con universalizacin del servicio y
control social."
Estructura de gestin
Hay tres niveles jerrquicos bsicos en la es-
tructura de gestin del DMAE. El primero es la
Direccin General del Departamento, ejercida
por el director general, que es nombrado por el
alcalde municipal de Porto Alegre para un pe-
rodo de cuatro aos. El Director General nom-
bra los superintendentes y directores entre los
empleados del Departamento, componiendo el
llamado Consejo Tcnico Gestor (cerca de 30
personas).
El Consejo Tcnico Gestor se rene semanal-
mente. Es responsable del anlisis de proyectos
y obras internas del Departamento, discusin
del Presupuesto Anual y decisin de priorida-
des. Tambin da soporte tcnico, consultora e
informaciones al Consejo Deliberativo.
Finalmente, est el Consejo Deliberativo, que
controla y aprueba todas las acciones y decisio-
nes tomadas por el DMAE, ejerciendo algunas
supervisiones y, de hecho, funciones decisivas de
gestin. El Consejo Deliberativo es un impor-
tante rgano colegiado, presidido por el Direc-
tor General del DMAE, con poderes para apro-
bar las principales decisiones que deben ser to-
madas por el Departamento y para opinar so-
bre varios asuntos secundarios.
107
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
El Consejo est formado por un representante
de cada una de las 13 siguientes entidades:
a) Asociacin Comercial de Porto Alegre;
b) Sociedad de Ingeniera;
c) Centro de las Industrias de Rio Grande do
Sul;
d) Universidad Federal de Rio Grande do Sul;
e) Instituto de Abogados de Rio Grande do Sul;
f) Sindicato de los empleados del Municipio de
Porto Alegre;
g) Asociacin Riograndense de Prensa;
h) Sociedad de Economa de Rio Grande do Sul;
i) Departamento Intersindical de Estadstica y
de Estudios Socio-Econmicos (DIEESE);
j) Asociacin Mdica de Rio Grande do Sul;
k) Asociacin Gaucha de Proteccin del Am-
biente Natural;
l) Unin de las Asociaciones de Habitantes de
Porto Alegre;
m) Sindicato de las empresas compra, venta, al-
quiler y administracin de inmuebles y de edi-
ficios en condominios residenciales y comercia-
les del Estado de Rio Grande do Sul - SECO-
VI/RS.
Los miembros del Consejo y sus suplentes son
nombrados por el alcalde, de una lista de tres
nombres para cada una de las organizaciones
participantes. El mandato de sus miembros es
de tres aos, pero cada ao se debe renovar 1/3
de ellos. Se rene semanalmente para asuntos
de rutina, cuando siete miembros forman el
qurum, y para asuntos extraordinarios cuando
son convocados por el presidente o a peticin
del propio Consejo. Las actas de los reuniones
estn a disposicin del pblico.
El Consejo es responsable de la aprobacin de
las licitaciones, contratos y convenios en los que
el DMAE hace parte, de las tarifas de agua y
drenaje sanitario, de la propuesta anual de pre-
supuesto, del informe econmico financiero, de
las operaciones financieras, de las enajenaciones
de materiales inservibles, baja de bienes patri-
moniales y poltica general de personal, cuando
sea pedido por el director general del Departa-
mento. Cabe destacar que esto ltimo no abar-
ca lo relativo a la contratacin de empleados
del DMAE.
Adems de esta estructura de gestin, el DMAE
debe someterse a dos formas de rendicin de
cuentas. A la auditora realizada por el Tribunal
de Cuentas del Estado y al Presupuesto Partici-
pativo. ste pretende atender las prioridades de
la poblacin en cuanto a la localizacin y a las
nuevas inversiones. Por ejemplo, en los ltimos
15 aos, el DMAE ha extendido prioritariamen-
te el alcantarillado a las reas escogidas por la
poblacin durante el proceso del Presupuesto
Participativo, atendiendo, incluso, habitantes de
bajos ingresos, localizados en reas informales
de la ciudad.
Sustentabilidad de la Gestin
Pblica
Destacamos tres puntos que juzgamos impor-
tantes para la prestacin de esos servicios: 1-
Los principios que guan al Gobierno de la Ciu-
dad y al DMAE en el suministro de los servicios;
2- La autonoma del DMAE en la operacin y
administracin de los servicios; 3- La participa-
cin de la Sociedad Civil, especialmente por el
Presupuesto Participativo.
Principios guas del DMAE
en la prestacin de los Servicios:
En la prestacin de los servicios, el DMAE tra-
baja con las siguientes convicciones:
El agua es una necesidad de todo ser vivo y ha-
ce parte del ciclo de la vida, por eso debe ser
un bien pblico.
108
Las necesidades bsicas de la poblacin no
pueden ser fuente de lucro privado.
Los servicios esenciales para la poblacin son
estratgicamente importantes para una nacin
y tienen que ser administrados por la voluntad
general de las personas, expresada en un Esta-
do.
Una administracin pblica puede ser tan bue-
na, competente y eficiente, si no mejor, como
una empresa privada, y garantiza las condiciones
para que se preste un servicio ms barato al p-
blico.
El DMAE como un Departamento
autnomo y autosuficiente:
A pesar de ser totalmente propiedad del muni-
cipio, el DMAE tiene personalidad jurdica pro-
pia, autonoma operacional e independencia fi-
nanciera. Puede tomar sus propias decisiones
en cmo invertir la recaudacin y tales decisio-
nes no estn sujetas directamente a la interfe-
rencia o deliberacin de la municipalidad. Pero
el gobierno municipal mantiene un poder signi-
ficativo, ya que es el Alcalde quien nombra al di-
rector general del DMAE y a sus representan-
tes en el Consejo Deliberativo.
Adicionalmente, la responsabilidad del sector
pblico en el suministro de agua y servicios de
drenaje sanitario es discutida y planificada inter-
namente por el Consejo Tcnico Gestor y el
desempeo del DMAE es supervisado externa-
mente por el Consejo Deliberativo, compues-
to de miembros representantes de diferentes
asociaciones civiles.
Las finanzas del DMAE son independientes, por
eso el Departamento no recibe subsidios, y no
paga dividendos a la Alcalda, ni siquiera para
subvencionar otros servicios pblicos. El DMAE
transfiere a la Alcalda solamente los valores co-
rrespondientes a servicios ejecutados en con-
junto con las dems secretaras o departamen-
tos, como por ejemplo: tarifa de drenaje pluvial,
referente a una parte de la red pluvial de la ciu-
dad que el DMAE utiliza para conducir las aguas
residuales, donde no existe red exclusiva para
ello, y cobra, junto con la cuenta de agua, la ta-
rifa de drenaje sanitario, pero transfiere la mis-
ma al Departamento de Drenaje Pluvial (DEP)
que es el que mantiene esta red.
Como autarqua municipal, el DMAE est ex-
cento de impuestos, lo que no acontece con las
compaas pblicas del Estado, lo que permite
mantener bajo el precio de la tarifa de agua, so-
lamente para cubrir gastos corrientes e inver-
siones.
El DMAE, por ser una autarqua pblica, rein-
vierte todo los excedentes financieros en el
propio sistema. En la frmula del clculo de la
tarifa de agua el Departamento tiene como me-
ta reinvertir, anualmente, 25% de lo que recau-
da. Las tarifas en Porto Alegre, incluyendo la ta-
rifa de agua, aguas residuales y servicios com-
plementarios, son definidas de tal manera que
alcancen a cubrir todos los costos de opera-
cin, inversiones y de capital. Cuando hay nece-
sidad de grandes inversiones, para desarrollar
obras de agua y drenaje sanitario en plazos re-
lativamente cortos, el DMAE obtiene financia-
ciones especficas que son pagadas ntegramen-
te con los recursos de la tarifa. La poltica de
"no dividendos", que permite minimizar los pre-
cios para una determinada cuanta de inversio-
nes, ciertamente contribuye para que la tarifa
cobrada por el DMAE sea relativamente baja.
Como resultado el DMAE es autofinanciable,
cubriendo todos sus gastos con sus propios in-
gresos, lo que le permite financiar inversiones
sin el apoyo o el soporte de la Alcalda.
La frmula para el clculo de precios permite
ampliar el sistema, teniendo en cuenta cuestio-
nes sociales, mediante tarifa social subvenciona-
da para consumidores de bajos ingresos. Ms
precisamente, la tarifa social es aplicada a habi-
taciones unifamiliares hasta 40 m
2
, habitaciones
colectivas, construidas a travs de programas
del Estado y del Municipio y algunas institucio-
nes asistenciales y de caridad, entre otras. Los
que se benefician de la tarifa social pueden con-
sumir hasta 10 m3 que pagarn apenas el equi-
valente a 4 m
2
. Si hay consumo excedente, no
entra en el clculo progresivo y s en el clculo
lineal. Siendo as, el precio bsico es aplicado a
los metros cbicos que exceden a los primeros
diez m
2
. La tarifa social alcanza a 65.650 usua-
rios.
109
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Participacin de la Sociedad Civil
organizada por medio
del Presupuesto Participativo:
El Presupuesto Participativo (PP), es una for-
ma de Democracia Directa. En la estructura or-
ganizacional del PP, los ciudadanos participan en
la regin donde residen o en una rea temtica
particular. Los participantes escogen cules de
sus prioridades deben ser implementadas por el
Gobierno Municipal. Este proceso no se limita al
sector del agua y drenaje sanitario sino que se
aplica a todas las actividades del Alcalda de Por-
to Alegre.
Cuando se discuten las demandas de agua y
aguas residuales, las reuniones del Presupuesto
Participativo se realizan bajo la coordinacin del
DMAE, que presenta los criterios tcnicos para
la seleccin e implementacin de las obras. sa
es tambin una oportunidad en la cual el
DMAE se expone a las crticas y sugerencias del
pblico. Una vez que los ciudadanos toman las
decisiones sobre las prioridades para inversio-
nes del sector, la aprobacin de las demandas de
la comunidad, pasan, primero, por el anlisis tc-
nico del DMAE, teniendo como referencia el
"Reglamento Interno - Criterios Generales,
Tcnicos y Regionales", que es aprobado por el
Consejo del Presupuesto Participativo (CPP).
En el ao 2000, por ejemplo, se realizaron 250
levantamientos fsicos para anlisis de extensio-
nes de red de agua y de alcantarillado, solicita-
dos por el Presupuesto Participativo.
Realizado el anlisis, el DMAE, mediante la Su-
perintendencia de Desarrollo - SD, la Divisin
de Planificacin - DVL y la Asesora de Sanea-
miento Comunitario - ASSEC, elabora la pro-
puesta de inversiones y presenta al Consejo del
Presupuesto Participativo (CPP), para su apro-
bacin, no slo desde el punto de vista tcnico
sino tambin desde el financiero. Despus de la
aprobacin del plan anual de inversiones, se for-
ma un nmero de comisiones en el CPP para
controlar la implementacin de las obras hasta
su conclusin. En el ao 2000, se conformaron
38 comisiones de acompaamiento y en 2001
fueron 41 comisiones. Entre los aos de 1992 -
2004, se aprobaron 546 obras de agua y drena-
je sanitario como solicitudes comunitarias en
las 16 regiones del PP, adems de otro grupo de
obras que fue aprobado como solicitud, en las
reuniones Temticas del PP.
La apropiacin de la gestin pblica en las reu-
niones del PP fue un gran aprendizaje para el
ciudadano. La gente supo cmo se hacen los
proyectos, las licitaciones, la aplicacin de los
recursos en las obras y comparti el peso de
administrar la ciudad. Los poblacin aprendi
que el asfalto puro y simple resolva apenas una
parte del problema. De nada vale poner una ca-
pa de pavimento hoy y romperla maana para
realizar las obras necesarias de saneamiento.
As, se cre un nuevo concepto: pavimentar lle-
g a significar, tambin, saneamiento bsico. La
instalacin de redes de agua y alcantarillado
precedi a muchas pavimentaciones. Sanea-
miento dej de ser palabra exclusiva de las ofi-
cinas tcnicas. En 1992 haba siete temas cuyas
prioridades deban ser jerarquizadas por los
ciudadanos. El PP incluy el saneamiento bsico
(aguas y aguas residuales) como uno de ellos.
En 1992, 1993 1999, fue el escogido como prio-
ridad para toda la ciudad.
Para 2001 ya eran 12 aquellos temas. Se agreg
uno nuevo como resultado de las discusiones
en cada regin de la ciudad que recoge una evo-
lucin conceptual: el saneamiento ambiental.
Conclusin
La transparencia y la credibilidad de estas es-
tructuras han alcanzado el reconocimineto de la
poblacin. Todos los procesos de toma de deci-
sin son realmente abiertos, desde las reunio-
nes semanales del Consejo Deliberativo - cuyas
actas estn a disposcin del pblico- en donde
se le rinden directamente cuentas a la sociedad
civil, hasta el proceso de planificacin de inver-
siones del Presupuesto Participativo. La munici-
palidad permanece en segundo plano, aunque
sea ella la que nombre los gestores y el Conse-
jo Deliberativo, y conduzca el proceso del Pre-
supuesto Participativo.
Estas estructuras contrastan con las de la mayo-
ra de los sistemas pblicos, y an ms con las
concesionarias privadas. En la mayora de las
concesionarias privadas aun los trminos de
concesin de contratos comerciales son reser-
110
vados, las reuniones de la Direccin son igual-
mente secretas, y no incluyen representantes de
la sociedad civil. Ninguna compaa privada pro-
pone para debate pblico sus planes de inver-
siones y prioridades presupuestales, como tam-
poco sus tomas de decisin, mediante un meca-
nismo semejante al del Presupuesto Participati-
vo de Porto Alegre.
Asimismo, el sistema de suministro de agua de
Porto Alegre garantiza un nivel de credibilidad y
transparencia que rompe la asimetra de infor-
maciones entre el regulado y regulador, suprime
los incentivos que son favorables a la lgica del
lucro y rompe el desequilibrio de poder y de re-
cursos entre el operador y las autoridades con-
cedentes.
El sistema reune tres objetivos de carcter p-
blico: la necesidad de la poblacin de un servi-
cio sustentable, la preocupacin con el uso sus-
tentable de los recursos naturales y el compro-
miso permanente de los ciudadanos en la admi-
nistracin de los dinero pblicos.
A pesar de las dificultades pensamos que el De-
partamento Municipal de Agua y Saneamiento
de Porto Alegre es un buen ejemplo de cmo
una empresa pblica municipal puede alcanzar
eficiencia y excelente desempeo sin cambiar
su condicin legal de propiedad. En este senti-
do, transparencia, credibilidad y participacin
popular parecen ser los catalizadores para que
el DMAE tenga el xito conquistado, sin olvidar
la importancia de su estructura institucional.
111
Las Canillas Abiertas de Amrica Latina
Este libro se termin de imprimir en
Letraee
Imprenta & Serigrafa
Guayabo 1907 - 11200 Montevideo - Uruguay
Telefax: 402 4605 - CE: letraenie@adinet.com.uy
DL:331.938/2004
ISBN: 9974-39-734-0
También podría gustarte
- Descargo AMONESTACION ESCRITA - Ministerio de Transportes y ComunicacionesDocumento4 páginasDescargo AMONESTACION ESCRITA - Ministerio de Transportes y ComunicacionesJorge Luis Zanabria Alejandro100% (1)
- Modelos de AmparoDocumento17 páginasModelos de AmparoEduardo javier Nuñuvero mory100% (1)
- Trabajo 4 Cuadro ComparativoDocumento5 páginasTrabajo 4 Cuadro ComparativoHugo duarte mantillaAún no hay calificaciones
- El Principio ProtectorDocumento6 páginasEl Principio Protectorrussito280% (1)
- Guía Legislación Laboral Emma OrtegaDocumento30 páginasGuía Legislación Laboral Emma OrtegabarmliveAún no hay calificaciones
- La Esclavitud - Comparativo Derecho Romano Vrs Época ActualDocumento4 páginasLa Esclavitud - Comparativo Derecho Romano Vrs Época ActualGustavo AvilaAún no hay calificaciones
- Trabajo Nro 02 (Carlos Valera)Documento6 páginasTrabajo Nro 02 (Carlos Valera)Carlos Valera EchaizAún no hay calificaciones
- ANALISIS Financiero Aceros ArequipaDocumento20 páginasANALISIS Financiero Aceros ArequipaDaniel Sanchez Huaman100% (1)
- Derecho Procesal Penal IV Sta MariaDocumento38 páginasDerecho Procesal Penal IV Sta MariaJose Guerra100% (1)
- Mapa Conceptual Esquema Doodle Sencillo Multicolor - 20230914 - 131800 - 0000Documento2 páginasMapa Conceptual Esquema Doodle Sencillo Multicolor - 20230914 - 131800 - 0000Sara CruzAún no hay calificaciones
- Guía de Recursos para Los Nuevos Vecinos Del Ayuntamiento de OviedoDocumento80 páginasGuía de Recursos para Los Nuevos Vecinos Del Ayuntamiento de OviedoIntegra LocalAún no hay calificaciones
- Formato Presentacion 2023-1Documento13 páginasFormato Presentacion 2023-1AndresAún no hay calificaciones
- Auditoria-Trbajao M1Documento9 páginasAuditoria-Trbajao M1Mariangela AlvaradoAún no hay calificaciones
- Tarea 2 de SociologiaDocumento4 páginasTarea 2 de SociologiaEvelyn Maria Diaz Brito0% (1)
- Acta Instalacion ClaroDocumento3 páginasActa Instalacion ClaroEdwin Ancizar Vargas ZartaAún no hay calificaciones
- Estructura de Una Demanda Civil. EJERCICIO PRÁCTICO.Documento2 páginasEstructura de Una Demanda Civil. EJERCICIO PRÁCTICO.ubanororororororAún no hay calificaciones
- PepiñoDocumento1 páginaPepiñoYolanda FernandezAún no hay calificaciones
- Memoria Tecnica Chaskuyaku Signed SignedDocumento46 páginasMemoria Tecnica Chaskuyaku Signed SignedRafael MoraAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia 70092Documento1 páginaJurisprudencia 70092Desparoi JonAún no hay calificaciones
- PDF Independencia de Centro AmericaDocumento9 páginasPDF Independencia de Centro AmericaIan AlemanAún no hay calificaciones
- Mandamiento de PagoDocumento2 páginasMandamiento de PagoYosi RamírezAún no hay calificaciones
- Historia Critica SAMANAMUDDocumento3 páginasHistoria Critica SAMANAMUDKAELYAún no hay calificaciones
- Carta Agradecimiento Ministerio de CulturaDocumento1 páginaCarta Agradecimiento Ministerio de CulturamagaliAún no hay calificaciones
- Proforma de Graduacion Secundaria Al 15 - 06-2022Documento6 páginasProforma de Graduacion Secundaria Al 15 - 06-2022Joe RomeroAún no hay calificaciones
- Escritura de Fianza, Julio Céar YumánDocumento2 páginasEscritura de Fianza, Julio Céar YumánCésar MéndezAún no hay calificaciones
- Casos NotarialesDocumento9 páginasCasos NotarialesAbelardo RamiroAún no hay calificaciones
- Escrito para Solicitar Nuevo Albacea, Sucesorio Estado de PueblaDocumento2 páginasEscrito para Solicitar Nuevo Albacea, Sucesorio Estado de PueblaChristian Sanchez PotreroAún no hay calificaciones
- San Pedro ClaverDocumento2 páginasSan Pedro ClaverPIPPEAún no hay calificaciones
- Características de La Prescripción Adquisitiva ExtraordinariaDocumento15 páginasCaracterísticas de La Prescripción Adquisitiva ExtraordinariaysaniceAún no hay calificaciones
- 10 Años Guerra GasDocumento20 páginas10 Años Guerra GasArmando DalenzAún no hay calificaciones