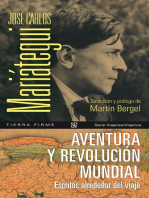Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561
Dialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561
Cargado por
franjafear0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas11 páginasTítulo original
Dialnet-PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot-4008561
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas11 páginasDialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561
Dialnet PierreVilarYLaConstruccionDeUnaHistoriaMarxistaNot 4008561
Cargado por
franjafearCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
1
Revista electrnica: Actas y Comunicaciones
Instituto de Historia Antigua y Medieval
Facultad de Filosofa y Letras
Universidad de Buenos Aires
Volumen 3 - 2007
ISSN: 1669-7286
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm
Actas y comunicaciones Del instituto de
Historia antigua y medieval
VOLUMEN 3 - 2007
_______________________________________________________
PIERRE VILAR Y LA CONSTRUCCIN DE UNA HISTORIA MARXISTA.
NOTAS SOBRE EL DEBATE CON LOUIS ALTHUSSER *
Federico Martn Miliddi
CONICET
... cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades;
las brbaras, terribles, amorosas crueldades
Gabriel Ceaya
La poesa es un arma cargada de futuro
Fecha de recepcin: Julio 2007
Fecha de aceptacin: Septiembre 2007
RESUMEN:
Nos centraremos especficamente en algunos aspectos de la controversia terico-
metodolgica acerca de la historia que tuvo como protagonistas a los historiadores,
enfocndonos preferentemente en la argumentacin de Pierre Vilar
ABSTRACT
We will focus specifically on some aspects of theoretical and methodological controversy
about the story that had the players to historians, focusing mainly on the argument of Pierre
Vilar
PALABRAS CLAVES
Historiografa Pierre Vilar Louis Althusser Europa de posguerra Debate
KEY WORDS
Historiography - Pierre Vilar - Louis Althusser - Postwar Europe - Discussion
2
Entre los numerosos mritos del historiador francs Pierre Vilar
destaca el de haber postulado que una historia marxista est an por
construirse y que esta tarea reviste implicancias cientficas pero tambin
polticas. Y es que la vida y la obra del Vilar historiador no pueden disociarse
de su intenso compromiso militante y de su adscripcin al materialismo
histrico.
Un itinerario similar al de este historiador recorre su compatriota
filsofo Louis Althusser (comunista militante), con quien Vilar (consciente de
la relevancia y el peso de su teora) entabla un dilogo polmico acerca del
mtodo y el sentido de la historia marxista. Ambos permanecieron fieles al
marxismo, aunque curiosamente, tal vez Vilar haya estado ms cercano al
Partido Comunista francs pese a no haberse afiliado nunca
1
, que Althusser,
quien era miembro del partido pero manifestaba en sus escritos filosficos
estructuralistas una clara disidencia con la lnea humanista que sostena la
organizacin
2
. Sus vidas y sus obras, estuvieron signadas, como las de la
mayora de los intelectuales marxistas del siglo XX, por la agudizacin de la
lucha de clases en el perodo de entreguerras, la Guerra Civil espaola, la
Segunda Guerra Mundial (ambos combatieron en ella y debieron purgar aos
de detencin en campos de prisioneros nazis), la experiencia fascista, el
rgimen colaboracionista de Vichy, el stalinismo y la desestalinizacin, la
Guerra Fra, la descolonizacin y el anticomunismo. El medio intelectual en el
que ambos forjaron su pensamiento y su obra tambin fue comn: los grises
y lbregos pasillos de la parisina Escuela Normal Superior (ENS), ubicada en
la clebre calle Ulm.
No ahondaremos aqu, sin embargo, en los apasionantes itinerarios
biogrficos de estos intelectuales militantes
3
, nos centraremos
especficamente en algunos aspectos de la controversia terico-metodolgica
acerca de la historia que los tuvo como protagonistas, enfocndonos
preferentemente en la argumentacin de Pierre Vilar. Al r epasar los
lineamientos fundamentales de esta polmica hoy, a ms de treinta aos del
debate, y al constatar el estado actual de la historiografa marxista
apreciamos que no ha habido avances significativos en la construccin de
una historia marxista en el sentido sugerido por sus participantes. En gran
medida, esto obedece a que uno de los ejes centrales de la discusin, el de
la cuestin de la totalidad, ha sido desplazado e ignorado por el
posestructuralismo, la moda terica que sucedi al estructuralismo en el
medio francs y en gran parte de los escenarios intelectuales del mundo
* Trabajo presentado como Comunicacin en las III Jornadas de Reflexin Histrica Los
asesinos de la memoria, Homenaje a los historiadores de la Antigedad y la Edad Media
que vivieron las vicisitudes del siglo XX, Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad
de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, 27 y 28 de Agosto de 2007
1
Es un testimonio de esta situacin el rescate y la abierta defensa que realizaba Vilar de la
obra de Stalin acerca de la cuestin de las nacionalidades. Vase, por ejemplo, su discurso
pronunciado en Madrid a finales de 1984 (utilizado luego como prembulo a la primera
edicin en Espaa de las obras de Stalin). Vilar, Pierre (1987), pgs. 55-60.
2
Pueden verse al respecto las obras de Perry Anderson (1988) y de Alejandro Bonvecchi
(1996).
3
Pueden verse para ello las obras El porvenir es largo (1993) de Louis Althusser y Pensar
histricamente (2004), de Pierre Vilar. En el caso de Vilar, es recomendable tambin, la
lectura de los artculos biogrficos de Pablo Luna (2005), Carlos Hermida Revilla (2006) y
Jacques Maurice (2005).
3
occidental. De esta forma, en consonancia con este impulso destotalizador
se impusieron tendencias como las de la microhistoria o versiones altamente
especulativas del conocimiento histrico, alejadas de la materia prima sobre
la que trabaja el historiador: los documentos. Un debate como el propuesto
por Vilar en respuesta a Althusser sencillamente se redujo a un grito sordo
en el pramo terico que acompa como superestructura cultural
4
a la
avanzada neconservadora de las ltimas dcadas del siglo XX. Al regresar a
la lectura de los argumentos de Pierre Vilar se comprueba la enorme vigencia
y actualidad de su propuesta y se evidencian las miserias de la historiografa
posmoderna, posmarxista o posestructuralista y la pobreza emprica y
conceptual de sus elaboraciones. stas ltimas no pueden asombrar a los
lectores de Vilar, quien critic con vehemencia y lucidez toda forma de
adhesin precoz y acrtica a las fugaces luces de las modas intelectuales.
Antes que nada, para comenzar, debemos situarnos en contexto: la
escena intelectual francesa de la segunda mitad de los aos 60 se sacude
con la aparicin de dos trabajos filosficos destinados a dejar una marca
significativa en la teora marxista, se trata de La revolucin terica de Marx y
Para leer El Capital, de Louis Althusser
5
. Producto de la labor de
investigacin del filsofo y su equipo de colaboradores sobre las obras de
madurez de Marx, el ltimo de estos libros inclua reflexiones acerca del
mtodo, los fundamentos y la teora de la disciplina histrica, aplicando los
esquemas del estructuralismo marxista y desplegando el anlisis de
conceptos tales como Modo de produccin y formacin econmico social.
Segn Althusser, la historia (tanto como la filosofa y la ciencia social)
marxista deba fundarse y construirse sobre la base de estos conceptos,
partiendo de la ruptura epistemolgica
6
producida por Marx, gracias a cuya
obra la historia deba la investidura de discipli na cientfica.
El trabajo de Althusser y su escuela genera, inmediatamente, debates
y controversias, pero logra captar una enorme atencin en el medio
intelectual francs y ejercer una fuerte influencia en los anlisis de
historiadores, antroplogos, economistas y socilogos de todo el mundo. Ms
citados que realmente problematizados, Althusser, los althusserianos y el
estructuralismo marxista se transforman en una verdadera moda, que tendr
como derivacin (previsible pero no necesaria) el advenimiento del
posestructuralismo tras los sucesos de Mayo del 68 en Francia y el posterior
abandono del marxismo.
El ncleo central de la argumentacin althusseriana acerca de la
historia parta de la crtica de lo que identificaba como la idea de totalidad
expresiva por considerarla reduccionista y mecanicista (sta era la categora
4
El trmino pertenece al terico y crtico literario marxista Fredric Jameson quien concibe al
posmodernismo en general como la superestructura cultural del capitalismo tardo. Segn
Jameson, una de las caractersticas fundamentales del posmodernismo como
superestructura es el debilitamiento de la historicidad. Jameson, Fredric (1991).
5
Es importante aclarar aqu que los ttulos originales en idioma francs eran Pour Marx
(1965) y Lire le Capital (1967), alejados del sesgo instrumentalista, propagandstico,
dogmtico y manualstico que le confiri la traduccin castellana a cargo de Marta
Harnecker. No era el propsito de Althusser y de su grupo de colaboradores elaborar una
gua para leer El Capital de Karl Marx, sino reflexionar acerca de las implicancias
cientficamente revolucionarias de su mtodo.
6
Althusser tomaba este concepto de Gaston Bachelard, con quien se haba formado en
Paris.
4
central de la lnea hegeliana del marxismo, cuyo principal exponente era el
filsofo hngaro Gyrgy Lukcs). Segn Althusser, la concepcin de
totalidad expresiva reduca artificialmente la complejidad del todo social al
considerar a cada una de sus dimensiones o instancias como una expresin
de las determinaciones econmicas. Esto tena efectos nocivos tambin
sobre la labor historiogrfica, puesto que la visin de la historia derivada de
esta totalidad expresiva, al ser manifestacin de una operacin de corte de
esencia, redundaba en una concepcin lineal y homognea del tiempo
histrico que reduca y sobresimplificaba la compleja estructuracin de la
totalidad social. La propuesta que, segn Althusser, encontraba sus
fundamentos en una lectura adecuada de la obra del Marx maduro ofrecida
como alternativa a esta concepcin radicaba en considerar la existencia de
una autonoma relativa de esas instancias (particularmente de la i deologa y
la poltica), de una eficacia particular de stas en la totalidad social y de
temporalidades diferenciales para cada una de ellas. Esto ltimo implicaba la
necesidad de elaborar historias particulares para cada una, capaces de dar
cuenta de estas diferencias a partir de sus tiempos histricos propios y de
especificar sus formas concretas de articulacin e intervencin. El resultado
se plasm en el empleo del concepto de totalidad estructural, en el que se
contemplaba la intervencin especfica de la ideologa y la poltica en el
proceso histrico-social sin reducir estas instancias a una determinacin
mecnica por parte de la estructura econmica, aunque reconociendo la
existencia de una estructuracin jerarquizada, una determinacin en ltima
instancia por la economa
7
.
La importancia de esta propuesta terico-metodolgica de Althusser y
sus discpulos expuesta aqu de forma esquemtica y sucinta es
difcilmente exagerable, ya que planteaba una perspectiva renovadora y
polmica del materialismo histrico, que rpidamente adquirira el status de
una moda intelectual que Francia exportara al mundo entero (su eclipse
sera igualmente acelerado cuando sobreviniera el marasmo antimarxista de
la segunda parte de los aos 70 y durante los 80 y el althusserianismo se
viera desplazado por otras novedades tericas).
Frente a este cuadro de situacin, Pierre Vilar, historiador
notablemente interesado en las cuestiones relativas al mtodo de su
disciplina, toma en sus manos la elaboracin de una respuesta a la
teorizacin althusseriana, enfocada desde la perspectiva del historiador de
oficio. En el ao 1973 publica en la revista Annales, un artculo de casi
cuarenta pginas titulado Historia marxista, historia en construccin. Ensayo
de dilogo con Louis Althusser en el que emprende con el filsofo un debate
y una crtica cordiales pero sin concesiones acerca de las bases y las tareas
de la historia marxista. A pesar de su manifiesto disenso terico y
metodolgico, es importante destacar que Vilar senta un profundo respeto
por Althusser (con quien lo una, adems, una relacin de amistad) y por su
7
A pesar de que las formas concretas de operacin de la determinacin en ltima
instancia por parte de la economa en el proceso histrico real no terminar on de ser
cabalmente explicadas por Althusser y sus discpulos. Vanse especialmente los captulos
IV (Los defectos de la economa clsica. Bosquejo del concepto de tiempo histrico) y V
(El marxismo no es un historicismo) de Para leer El Capital. Pgs. 101-157.
5
tarea de problematizar, profundizar y difundir seriamente la obra de Marx
8
.
No es azaroso, en este sentido, que planteara explcitamente sus diferencias
con l bajo la forma de un dilogo, reconociendo que ambos tomaban como
punto de partida un fundamento comn, el de la superioridad explicativa y la
justeza del mtodo marxiano de anlisis histrico. Vilar parta de sostener,
junto con Althusser, que la historia marxista estaba an por construir y
afirmaba que, de hecho, la disciplina histrica estaba (o debera estar)
permanentemente en construccin, pues entenda que la materia prima sobre
la que trabajaba (las relaciones sociales) era esencialmente dinmica. Pero,
desde este acuerdo programtico inicial, el historiador francs desplegaba
una propuesta radicalmente diferente de la elaborada por el
althusserianismo, vinculada directamente con las conclusiones obtenidas de
su trabajo especfico como historiador y de su aplicacin del mtodo
marxiano al estudio de la materia histrica
9
.
Veamos ahora los ejes centrales sobre los cuales Vilar fundamentaba
su crtica a Althusser y su propuesta para la construccin de una historia
marxista. stos pueden identificarse claramente a lo largo del texto:
- en primer lugar, el artculo de Vilar descansa, fundamentalmente, sobre un
eje de polmica epistemolgico-metodolgica, en el que se incluye la
discusin acerca del mtodo de Marx y su trabajo cientfico, el debate acerca
del concepto de Modo de produccin y la transicin y la cuestin de la
totalidad. Este es, sin duda, el aspecto clave del artculo de Vilar.
Frente a la teorizacin althusseriana, el concepto central que sustenta
la propuesta vilariana es el de hist oria total, entendida como una
aproximacin a los tiempos pretritos desde un abordaje capaz de dar cuenta
e integrar de manera sutil las distintas dimensiones del todo social (aspectos
sociales, econmicos, mentales, polticos, culturales) y explicitar cabalmente
sus inter-relaciones, sus dependencias y determinaciones mltiples, a fin de
establecer su ntima ligazn. La historia total de Vilar considera, al mismo
tiempo, la preponderancia de los factores materiales en el devenir del
proceso histrico, pero sin reducirlos a una determinacin mecnica o a una
simple superposicin de las instancias. Esta historia total solamente puede
resultar fructfera si logra establecer adecuadamente la compleja articulacin
de la vida de los hombres y mujeres y los acontecimientos con las
estructuras. Rechazando lo que consideraba como una teorizacin extrema y
absoluta de Althusser, Vilar afirmaba que el surgimiento de la historia total
se relacionaba directamente con las vivencias que los historiadores como l
haban experimentado en el turbulento siglo XX, ese que Eric Hobsbawm ha
llamado la era de los extremos
10
. Afirmaba:
8
No suceda lo mismo con respecto a la obra de Michel Foucault, de quien Vilar deploraba
su profunda ignorancia acerca de la materia histrica y el escaso fundamento emprico y
terico de sus elaboraciones. Vase su artculo En los orgenes del pensamiento
econmico: las palabras y las cosas, incluido en Economa, Derecho, Historia (1983).
Pgs. 87-105. Tambin en el artculo que estamos analizando aqu, en el pargrafo titulado
Michel Foucault o Lucien Febvre? Los tiempos del saber, pgs. 200-202.
9
Vilar repeta incansablemente que l haba llegado al marxismo desde su labor como
historiador, constatando en su trabajo emprico la pertinencia del mtodo empleado por
Marx y no a la inversa.
10
El ttulo original ingls de su Historia del sigl o XX es Age of extremes. The short twentieth
century. 1914-1991.
6
la historia total no la inventamos nosotros, la vivimos
11
.
Este concepto se halla estrechamente ligado con una importante
anotacin metodolgica que introduce Vilar en su polmica con el
estructuralismo: la historia es un proceso de dinmica perpetua, de
movimiento constante, de cambio continuo; por lo tanto, la historiografa est
condenada a tener que construirse y reconstruirse permanentemente. Nunca
puede considerarse cerrada o acabada, pues es su propia materia prima, los
hechos histricos (y, segn Vilar, todas las acciones humanas lo son) la que
la induce a esta mutacin perpetua. La dimensin constructiva es, de esta
forma, consustancial a la disciplina histrica. En este sentido, Vilar
manifestaba su disconformidad con el inmovilismo implcito que presentaba
la concepcin estructuralista de los modos de produccin de acuerdo con la
perspectiva althusseriana, puesto que, al afirmar que no podan contenerse
en ellos a un mismo tiempo tanto sus mecanismos de reproduccin como sus
factores de no reproduccin obturaba la posibilidad de pensar la transicin
entre un modo de produccin y otro. La explicitacin de este bloqueo
detectado por Vilar en la concepcin del estructuralismo marxista puede
hallarse en la contribucin realizada por tienne Balibar en Para leer El
Capital, donde se afirma la necesidad de elaborar el concepto de un modo de
produccin especficamente transicional para comprender el cambio
histrico
12
. Vilar consideraba que, en sentido estricto, la historia se
encontraba permanentemente en transicin, que los modos de produccin
estaban, desde su propia gnesis, generando las condiciones para su
transformacin. En una concepcin como esta, la idea de Balibar resultaba,
por supuesto, carente de sentido.
Esta propuesta historiogrfica derivaba de una idea fuerza sobre la
que arraigaba la metodologa de Pierre Vilar y que era la que, segn su
parecer, haba constituido el slido fundamento de la elaboracin marxiana,
el pensar histricamente en todo momento. ste era el elemento que
confera a la obra de Marx su mayor riqueza y que la converta en un
instrumento decisivo para la labor del historiador. Vemos surgir aqu, al i gual
que en la defensa de la importancia de los aspectos vivenciales en la
elaboracin de su mtodo historiogrfico, la cuestin del historicismo, que
Vilar asuma como un elemento central de su pensamiento y de su vida.
Frente a aquellos que lo acusaban de caer en el empleo de un mtodo
historicista, Vilar responda:
cmo podra caer en l? Yo nado en l, vivo en l, respiro en l.
Pensar al margen de la historia me resultara tan imposible como a un pez
vivir fuera del agua!
13
.
ste no era concebido, sin embargo, como un historicismo a la manera
croceana; Vilar pensaba, ms bien, en una total inmersin del historiador en
11
Vilar, P. (2004-B), pg. 29. Cursivas en el original.
12
Acerca de los conceptos fundamentales del materialismo histrico, en: Althusser, L.
(1998), pgs. 217-335.
13
Vilar profiri esta exclamacin frente al reproche que le dirigiera el filsofo griego Nikos
Poulantzas, discpulo de Althusser, en un debate realizado en Atenas en los aos 60,
segn narra en una conferencia del ao 1987 contenida en Vilar, P. (2004-B), pgs. 68-69.
7
la sustancia histrica de su tiempo como forma de desarrollar la aptitud para
lograr esa capacidad de pensar histricamente que constitua la
herramienta fundamental para su investigacin cientfica.
Con respecto a la supuesta novedad de considerar la existencia de
temporalidades diferenciales, Vilar recordaba a Althusser la existencia de
trabajos de investigacin de tres destacados exponentes de la Escuela de los
Annales que haban avanzado en ese sentido y cuya importancia haba sido
menospreciada por el filsofo. Se trataba de Lucien Febvre, Ernest
Labrousse y, especialmente, Fernand Braudel. Vilar le reprochaba el no
haber considerado suficientemente la labor de estos historiadores, que
haban planteado y puesto en prctica en sus trabajos una alternativa vlida
a la temporalidad lineal empleada por la historiografa tradicional. En este
punto, Vilar detectaba que la hipertrofia terica de la que era prisionera la
concepcin althusseriana le impeda observar que esa invocacin a la
construccin de una historia renovadora crtica y tericamente cimentada
era anacrnica, pues sta ya estaba siendo construida, de hecho, por estos
historiadores de la Escuela de los Annales. Desde la filosofa, Althusser
reclamaba la puesta en prctica de una metodologa radicalmente diferente
de la forma tradicional de construir la historia, de acuerdo con los principios
de la revolucin terica que Marx haba puesto en marcha. Vilar responda,
desde la historia, afirmando que sta ya haba sido implementada por
Febvre, Labrousse y Braudel, y sustentaba su posicin dando cuenta en su
artculo de la forma de trabajar de estos historiadores. Segn Vilar, los ejes
de construccin de una historia marxista como la reclamada por Althusser
podan encontrarse ya en la forma en que las mentalidades
sobredeterminaban la totalidad social durante el siglo XVI de acuerdo con la
conceptualizacin de Lucien Febvre, en las relaciones entre ciclo y coyuntura
establecidos por Ernest Labrousse para el siglo XVIII o en las estructuras de
duracin diferencial estudiadas por Fernand Braudel en su monumental obra
sobre el Mediterrneo en la poca de Felipe II. Vilar hall aba all los cimientos
sobre los cuales estaba empezando a ser construida la historia marxista, an
por historiadores no marxistas (Febvre y Braudel no lo eran) y reprochaba a
Althusser su incapacidad para poder apreciarlo en toda su dimensin. Si bien
la historia marxista estaba an por construirse, ya existan las bases para
hacerlo, y stas residan en la prctica concreta de ciertos historiadores en
su ejercicio del oficio y no provenan de una importacin forzada del
armazn conceptual de las categoras tericas marxianas a la disciplina.
En lo que a la cuestin de las modas intelectuales respecta, Pierre
Vilar no abandonaba jams sus recelos. En el caso del althusserianismo su
lcida crtica anticipatoria realizada a comienzos de los 70 en este sent ido
ha demostrado, a la luz de los hechos, ser absolutamente pertinente.
()Hay que desconfiar de los intelectuales?...
se preguntaba Vilar en su conferencia inaugural del Coloquio internacional
conmemorativo del centenario de la muerte de Marx, brindada en la
Universidad Complutense de Madrid en el ao 1983:
No de todos, por cierto, ni de los intelectuales en general. Pero s de las
modas que se van sucediendo, y que tienen al mismo tiempo significacin
8
de clase y significacin coyuntural. Personalmente me he sentido siempre
antiaroniano estructuralmente, pero tambin, coyunturalmente antisartriano,
o antifoucaultiano. En cuanto a Althusser, el afecto que le tengo como
persona, y la dimensin mundial que supo dar a la recuperacin de Marx
como pensador, me hacen rechazar con indignacin la calificacin que se me
ha otorgado alguna vez de antialthusseriano. Pero la verdad es que no he
podido tomar muy en serio el carcter espectacular de ciertas adhesiones,
que rpidamente se revelaron muy frgiles. El lenguaje filosfico resulta
siempre atractivo para los que se preocupan antes de todo de las sucesivas
modas.
14
Para confirmar la justeza de esta caracterizacin de Vilar basta
simplemente observar la completa claudicacin terica y polti ca de algunos
intelectuales, otrora marxistas convencidos, de la escuela althusseriana
como Badiou y Rancire frente al posmodernismo triunfante de los aos 80 y
90; pasada la fugaz novedad del estructuralismo marxista, solamente qued
la carcaza vaca del hiperteoricismo y su retrica, centrados ahora en el
estudio de los discursos y en la negacin de las determinaciones materiales
de los procesos histricos y sociales y con implicancias polticas netamente
conservadoras. Similares trayectorias han seguido autores como Barry
Hindess y Paul Hirst, althusserianos declarados, quienes en la dcada del
70 elaboraron una extensa teorizacin acerca de los modos de produccin
precapitalistas de fundamentacin marxista y en la actualidad se han
convertido en exponentes destacados del llamado posmarxismo que recusa
el concepto marxiano de clase
15
. A pesar de esto, no debe dejar de
reconocerse que la conceptualizacin althusseriana influy notablemente
tambin en algunos de los ms relevantes y prestigiosos historiadores que ha
entregado el siglo XX, basta mencionar el ejemplo de Albert Soboul
referente central e ineludible de la historiografa sobre el Antiguo Rgimen y
la Revolucin francesa quien, a pesar de sus reparos a determinados
aspectos del estructuralismo, emple fructferamente numerosas categoras
del pensamiento althusseriano en sus investigaciones histricas
16
, o tambin
los elementos de la teora de la ideologa de Althusser que influyeron
decisivamente en Georges Duby, uno de los ms destacados medievalistas
que ha tenido la historiografa internacional
17
.
Hasta aqu hemos analizado someramente el eje fundamental de la
respuesta vilariana a Louis Althusser. Pero quisiera sostener tambin que,
junto a estas cuestiones, hay en esta propuesta de discusin epistemolgica,
un segundo eje problemtico, no menos importante que el primero. Se trata
de la manifestacin de una vocacin de intervencin poltico-ideolgica que
Pierre Vilar sostiene en tanto que historiador marxista cuando reconoce
que en este debate con el estructuralismo althusseriano entran a tallar
14
Citado en Hermida Revilla, C. (2006), Apndice, pg. 59.
15
Vase Canzos Lpez, Miguel (1989).
16
Puede verse, por ejemplo, su trabajo La Francia de Napolen, en el que estudia los
aparatos ideolgicos del Estado durante el perodo napolenico utilizando categor as
althusserianas. A pesar de su brevedad, son muy interesantes las reflexiones planteadas
por Soboul en un coloquio sobre el estructuralismo y los hombres en el que particip junto a
Labrousse, Lucien Goldmann y Pierre Vidal Naquet, entre otros (Soboul, 1969).
17
Las influencias althusserianas en Duby son manifiestas y explcitas en su trabajo Los tres
rdenes o lo imaginario del feudalismo, publicado en francs en el ao 1978.
9
tambin elementos que hacen a la esencia de la labor militante del
historiador y a su intervencin en las luchas de su tiempo. El reconocer que
la historia est configurada por las relaciones soci ales, por las formas de
propiedad (Vilar consideraba fundamental el estudio del derecho desde una
perspectiva materialista
18
), por la bsqueda permanente de hombres y
mujeres por garantizar su sustento y supervivencia, por las luchas entre las
clases por perpetuar la explotacin o por acabar con ella, por el cambio
continuo y permanente (la historia es, como dijimos, esencialmente dinmica)
no reviste un inters exclusivamente cientfico o acadmico; implica, a su
vez, la toma de partido por la posibilidad y la necesidad de llevar adelante la
lucha revolucionaria y transformadora en el presente. Enfrentado a las
encrucijadas de su tiempo, el historiador asume una posicin poltica y lo
hace tambin cuando ejerce su oficio, en el acto mismo de escribir la hist oria,
porque es la historia misma la que lo empuja a ello como un sino ineludible (y
Vilar fue consciente de ese compromiso y lo asumi y lo ejerci durante toda
su vida). La politicidad es, de esta forma, consustancial con la investigacin
histrica y la labor del historiador
19
. Y en este sentido, las implicancias
polticas de una concepcin objetivista de des-subjetivacin radical como la
althusseriana relegan la posibilidad y la potencialidad transformadora de
hombres y mujeres, de las clases, al papel de meros instrumentos de los
juegos de las estructuras, la poltica es desplazada entonces por la asptica
conceptualizcin de lo poltico y pierde su lugar como herramienta
fundamental para la liberacin del gnero humano. Debemos sealar que el
propio Althusser tom conciencia de esta situacin criticada por Vilar,
reconocindolo en numerosos artculos y elaborando una autocrtica acerca
de su desviacin teoricista plasmada en un breve libro publicado en 1974
titulado Elementos de autocrtica, en el que aceptaba los problemas que
contenan sus elaboraciones de los aos 60, no solamente en el plano
epistemolgico sino tambin en el poltico. Tambin revis los aspectos
reproductivistas y funcionalistas de algunas de sus concepciones, vinculadas
con este teoricismo alejado de la historia
20
.
Para finalizar y como conclusin, podemos afirmar que la crtica y la
propuesta de Vilar, mantienen actualmente, en el siglo XXI, una vigencia
asombrosa. La historia marxista en el sentido por l planteado contina
siendo una cuenta pendiente en la agenda de los historiadores que adscriben
al materialismo histrico, particularmente despus del colapso de los
llamados socialismos reales y del advenimiento de un furibundo ataque al
materialismo histrico en los aos finales del siglo XX. Releer a Vilar hoy,
reflexionar junto a l acerca del mtodo y el oficio del historiador, seguir su
ejemplo de compromiso poltico inclaudicable, son claves que sin duda
puedan ayudarnos para avanzar en esta imprescindible tarea irresuelta,
cuyas consecuencias no solamente ataen a la construccin de una
historiografa con slidos fundamentos cientficos, sino tambin al avance de
18
Vase su artculo Historia del derecho, historia total, en Vilar, P. (1983), pgs. 106-
137.
19
Althusser, como marxista convencido y consecuente, tambin era partidario de esta idea,
recordemos que consideraba a la filosofa como un arma para la revolucin. Althusser, L.
(1994). Su rescate del pensamiento filosfico y epistemolgico de Lenin tambin es
testimonio de esto.
20
Es lo que puede apreciarse en su artculo de revisin sobre la cuestin de los aparatos
ideolgicos de Estado publicado en el ao 1978.
10
las luchas polticas emancipatorias del presente. Vilar nos recuerda desde
cada una de sus pginas que esta labor no es para el historiador marxista
una eleccin, sino un deber y un compromiso cotidianos.
Bibliografa
* ALTHUSSER, Louis: Para leer El Capital. Siglo XXI Editores, Mxico, 1998.
La filosofa como arma de la Revolucin. Siglo XXI Editores, Mxico, 1994.
La Revolucin terica de Marx. Siglo XXI Editores, Mxico, 1988.
Nota sobre los aparatos ideolgicos de Estado (AIE), en: Nuevos escritos. La crisis del
movimiento comunista internacional frente a la teora marxista. Editorial Laia, Barcelona,
1978. Pgs. 83-105.
Elementos de autocrtica. Editorial Laia, Barcelona, 1975.
El porvenir es largo. Ediciones Destino, Buenos Aires, 1993.
* ANDERSON, Perry: Tras las huellas del materialismo histrico. Siglo XXI Editores,
Mxico, 1988.
Consideraciones sobre el marxismo occidental. Siglo XXI Editores, Mxico, 1987.
* ASTARITA, Carlos: La historia de la transicin del feudalismo al capitalismo en el marxismo
occidental, Buenos Aires, 2006, mimeo. 22 pgs.
* BONVECCHI, Alejandro: Althusser, estrategia del impostor. Ediciones Colihue, Buenos Aires, 1996.
* BURKE, Peter: La revolucin historiogrfica francesa. La Escuela de los Annales: 1929-
1989. Editorial Gedisa, Barcelona, 1999.
* CANZOS LPEZ, Miguel A.: Clases, intereses y actores sociales: un debate
posmarxista, en Revista espaola de investigaciones sociolgicas (REIS), N 46, Abril-
Junio, Madrid, 1989. Pgs. 81-101.
* DUBY, Georges: Los tres rdenes o lo imaginario del feudalismo. Editorial Taurus, Madrid,
1992.
* ESCARTIN ARILLA, Ana: Un testigo cercano. Los vnculos vitales entre Pierre Vilar y
Espaa, Primer Encuentro Hispanofrancs de Investigadores (APFUE/SHF): La cultura del
otro: espaol en Francia, francs en Espaa, Universidad de Sevilla, 29 de noviembre-2 de
diciembre de 2005. Edicin digital disponible en el link:
http://www.culturadelotro.us.es/actasehfi/pdf/3escartin.pdf , pgs. 462-467.
- Fontana, Josep: Pierre Vilar i la histria de Catalunya, en LAven, N 297, Barcelona,
diciembre 2004. Edicin digital disponible en el link:
http://www.revistasculturales.com/articulos/74/l -avenc/214/1/pierre-vilar-i-la-historia-de-
catalunya.html
La historia de los hombres. Editorial Crtica, Barcelona, 2001.
* HERMIDA REVILLA, Carlos: Pierre Vilar, historiador y maestro de historiadores, en:
Revista Historia y Comunicacin Social , Universidad Complutense, Madrid, 2006, 11. Pgs.
45-60.
* HINDESS, Barry y HIRST, Paul: Modos de produccin precapitalistas. Ediciones
Pennsula, Barcelona, 1979.
* HOBSBAWM, Eric, J.: Historia del siglo XX. 1914-1991. Editorial Crtica, Barcelona, 1995.
* JAMESON, Fredric: Ensayos sobre el posmodernismo. Ediciones Imago Mundi, Coleccin
El cielo por asalto, Buenos Aires, 1991.
* LUNA, Pablo: Itinerario de un historiador: Pensar histricamente de Pierre Vilar, en:
Revista Frontera de la Historia, Volumen 6, Bogot, 2001. Pgs. 203-216.
Pierre Vilar (1906-2003): una obra de historiador, en: Investigaciones sociales, ao IX N
14, Lima, 2005.
* MAURICE, Jacques: Pierre Vilar (1906-2003), en: XI Boletn de la Asociacin
internacional de hispanistas, Boletn de la Asociacin Internacional de Hispanistas, 11/04.
Soria: AIH, Fundacin Duques de Soria. 2005. Pgs. 49-50. Edicin digital disponible en el
link:
http://asociacioninternacionaldehispanistas.org/vilar.pdf
* PETRUCCELLI, Ariel: Ensayo sobre la teora marxista de la historia. Ediciones El cielo por
asalto, Buenos Aires, 1998.
11
* SOBOUL, Albert: El movimiento interno de las estructuras, en: Labrousse, Ernest (et al.):
Las estructuras y los hombres. Editorial Ariel, Barcelona, 1969. Pgs. 115-130.
La Francia de Napolen. Editorial Crtica, Barcelona, 1993.
* VILAR, Pierre: Economa, Derecho, Historia. Editorial Ariel, Barcelona, 1983.
Sobre 1936 y otros escritos. Ediciones V.O.S.A., Madrid, 1987. Artculos: Marx ante la
historia de Espaa, pgs. 41-55 y Palabras de presentacin de la primera edicin en
castellano de las Obras de Stalin, pgs. 55-60.
Pensar histricamente. Editorial Crtica, Barcelona, 2004-A.
Memoria, historia e historiadores. Universidad de Granada/Universidad de Valencia,
Granada, 2004-B.
Iniciacin al vocabulario del anlisis histrico. Ediciones Altaya, Madrid, 1999.
También podría gustarte
- Ficha 1 NORMAS DE CONVIVENCIADocumento2 páginasFicha 1 NORMAS DE CONVIVENCIALUCILA PASCUAL NINA67% (6)
- Amaz RutIDocumento431 páginasAmaz RutIgabriela MayhuaAún no hay calificaciones
- Manual Medición de Peso y TallaDocumento10 páginasManual Medición de Peso y TallaLu Palacios Feltes93% (28)
- Los Albores de La HistoriaDocumento77 páginasLos Albores de La Historialopez14Aún no hay calificaciones
- Leyes de MendelDocumento12 páginasLeyes de MendelAndrés RamírezAún no hay calificaciones
- Ejemplo Izaje de Carga - MATRIZ de IPERDocumento1 páginaEjemplo Izaje de Carga - MATRIZ de IPERRomel Diaz100% (1)
- Boron Atilio - Imperio e Imperialismo PDFDocumento168 páginasBoron Atilio - Imperio e Imperialismo PDFMaki65100% (2)
- Vidal Naquet - Los Asesinos de La MemoriaDocumento109 páginasVidal Naquet - Los Asesinos de La MemoriaGabriel Entwistle100% (1)
- Guerrilleros en El Penal de Oblatos PDFDocumento16 páginasGuerrilleros en El Penal de Oblatos PDFlopez14Aún no hay calificaciones
- Caucho SBRDocumento16 páginasCaucho SBRRudy Mamani CuellarAún no hay calificaciones
- Eric Wolf Los CampesinosDocumento80 páginasEric Wolf Los CampesinosLux GmtAún no hay calificaciones
- Néstor Kohan - Nuestro Marx PDFDocumento463 páginasNéstor Kohan - Nuestro Marx PDFVinícius LugeAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de La Historia - Francois ChateletDocumento12 páginasEl Nacimiento de La Historia - Francois ChateletNicolás Matthew Fisher CoppingAún no hay calificaciones
- Cuadernos Historia 16, #067 - La Dictadura de Primo de RiveraDocumento32 páginasCuadernos Historia 16, #067 - La Dictadura de Primo de Riveracascarrabia1Aún no hay calificaciones
- Las desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)De EverandLas desesperantes horas de ocio: Tiempo y diversión en Bogotá (1849-1900)Aún no hay calificaciones
- Nathan WachtelDocumento11 páginasNathan WachtelhistoriografiaAún no hay calificaciones
- Teoría de La Reciprocidad - Tomo 1 - Dominique TempléDocumento213 páginasTeoría de La Reciprocidad - Tomo 1 - Dominique TempléEzequielGarmin100% (2)
- Parkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)Documento50 páginasParkin - Marxismo y Teoría de Clases (Caps 4, 5 y 6)andresote33Aún no hay calificaciones
- La Renovación de La Historiografía Contemporánea - ArosteguiDocumento6 páginasLa Renovación de La Historiografía Contemporánea - ArosteguiMatías Córdoba100% (3)
- Traverso Enzo - Marx, La Historia y Los Historiadores - Una Relacion A Reiventar PDFDocumento14 páginasTraverso Enzo - Marx, La Historia y Los Historiadores - Una Relacion A Reiventar PDFrevoltosodeamerica100% (1)
- Huarochiri Guaman Poma Frank SalomonDocumento16 páginasHuarochiri Guaman Poma Frank SalomonDenis RicaldiAún no hay calificaciones
- Filosofia Praxis y Socialismo PDFDocumento131 páginasFilosofia Praxis y Socialismo PDFBenedito Ferreira100% (4)
- Aventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeDe EverandAventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeAún no hay calificaciones
- Antropología y desarrollo: Discurso, prácticas y actoresDe EverandAntropología y desarrollo: Discurso, prácticas y actoresAún no hay calificaciones
- Los Annales y La Construcción de La Historia SocialDocumento11 páginasLos Annales y La Construcción de La Historia SocialMarcelo SAGAún no hay calificaciones
- "Los Manuscritos de 1844 de Marx en Mi Vida y en Mi Obra": Adolfo Sánchez VázquezDocumento16 páginas"Los Manuscritos de 1844 de Marx en Mi Vida y en Mi Obra": Adolfo Sánchez VázquezLuis HernandezAún no hay calificaciones
- Franklin Pease - La Visión Del Perú, La HistoriografìaDocumento36 páginasFranklin Pease - La Visión Del Perú, La HistoriografìaVictor100% (1)
- La Revolucion Rusa - Marc FerroDocumento32 páginasLa Revolucion Rusa - Marc FerroIrene RillaAún no hay calificaciones
- Ruralidades, Cultura Laboral y Feminismos en El Sureste de MéxicoDocumento439 páginasRuralidades, Cultura Laboral y Feminismos en El Sureste de MéxicoEmanuel Gómez MartínezAún no hay calificaciones
- Castro-Gómez. El Lado Oscuro de La Época ClásicaDocumento18 páginasCastro-Gómez. El Lado Oscuro de La Época ClásicamjohannakAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre El Oficio de HistoriadorDocumento26 páginasReflexiones Sobre El Oficio de HistoriadorRobPAún no hay calificaciones
- Los Nomos Del Alto y Bajo EgiptoDocumento14 páginasLos Nomos Del Alto y Bajo EgiptoRosa CambiasoAún no hay calificaciones
- Clifford Geertz - Historia y Antropología (Versión Legible) (Deleted)Documento15 páginasClifford Geertz - Historia y Antropología (Versión Legible) (Deleted)Alexandra Roldán TobónAún no hay calificaciones
- Soboul - La Historiografía Clásica de La Revolución FrancesaDocumento15 páginasSoboul - La Historiografía Clásica de La Revolución FrancesaHCUNLPam100% (1)
- VILAR La Transicion Del Feudalismo Al Capitalismo PDFDocumento9 páginasVILAR La Transicion Del Feudalismo Al Capitalismo PDFISSACG74Aún no hay calificaciones
- J. H. Parry - El Descubrimiento Del MarDocumento5 páginasJ. H. Parry - El Descubrimiento Del MarLaureano Juarez67% (3)
- Banks, Leite - Acerca de Las Posibilidades de Aplicar PiagetDocumento14 páginasBanks, Leite - Acerca de Las Posibilidades de Aplicar PiagetCeferino Dominguez100% (1)
- Le Goff Jacques - La Ciudad Como Agente de CivilizacionDocumento19 páginasLe Goff Jacques - La Ciudad Como Agente de CivilizacionSergio AngeliAún no hay calificaciones
- El Moderno Sistema Mundial. WallersteinDocumento47 páginasEl Moderno Sistema Mundial. WallersteinPau Camher100% (2)
- SustentodelhombreDocumento206 páginasSustentodelhombrerexcommunisAún no hay calificaciones
- Si Muero en Zona de CombateDocumento66 páginasSi Muero en Zona de CombateMarcos Adan Mendoza MatosAún no hay calificaciones
- La Esclavitud Africana Herbert KleinDocumento34 páginasLa Esclavitud Africana Herbert KleinUkeruAún no hay calificaciones
- 1.1.c.laudan, L - El Progreso y Sus ProblemasDocumento18 páginas1.1.c.laudan, L - El Progreso y Sus ProblemasSalieri2001Aún no hay calificaciones
- La Inconstante Geografía Del CapitalismoDocumento75 páginasLa Inconstante Geografía Del CapitalismoGauri RivasAún no hay calificaciones
- Tomo1 PutumayoDocumento258 páginasTomo1 PutumayoSerge OretobAún no hay calificaciones
- La Fabricación en Serie de TradicionesDocumento26 páginasLa Fabricación en Serie de TradicionesJomar Alexander Mendez Gil100% (2)
- Marsal, Juan - La Sociologia en Argentina - SeleccionDocumento27 páginasMarsal, Juan - La Sociologia en Argentina - SeleccionKarina Kalpschtrej100% (1)
- SPENCE - en Busca de La China Moderna (Pp. 417-427)Documento13 páginasSPENCE - en Busca de La China Moderna (Pp. 417-427)Lucía BelmesAún no hay calificaciones
- 02 Diccionario Razonado Del Occidente MedievalDocumento22 páginas02 Diccionario Razonado Del Occidente MedievalCarlos Alberto López33% (3)
- Fernández Buey Francisco-Para Leer El Manifiesto Comunista-Memoria 113Documento6 páginasFernández Buey Francisco-Para Leer El Manifiesto Comunista-Memoria 113ernestopmodel100% (1)
- Braudel F Bebidas y Excitantes 1979 Ed Alianza 1994Documento33 páginasBraudel F Bebidas y Excitantes 1979 Ed Alianza 1994salvafitoAún no hay calificaciones
- Di Filippo Josefina - La Sociedad Como Representacin - Cap1 Al 3Documento58 páginasDi Filippo Josefina - La Sociedad Como Representacin - Cap1 Al 3TesalianowAún no hay calificaciones
- Las Duraciones en El Análisis HistóricoDocumento15 páginasLas Duraciones en El Análisis HistóricoMarcosToreroSoraluzAún no hay calificaciones
- La Teoría Sociológica, Su Naturaleza y Su Desarrollo, de Nicholas TimasheffDocumento8 páginasLa Teoría Sociológica, Su Naturaleza y Su Desarrollo, de Nicholas TimasheffAng13laAún no hay calificaciones
- Irazusta, Julio. Vida Politica de Juan Manuel de Rosas A Traves de Su Correspondencia. (1793-1830) - 1953 - Capítulo XIIDocumento11 páginasIrazusta, Julio. Vida Politica de Juan Manuel de Rosas A Traves de Su Correspondencia. (1793-1830) - 1953 - Capítulo XIIBibliotecarioAún no hay calificaciones
- Fals Borda - ¿Es Posible Una Sociología de La Liberación¿Documento12 páginasFals Borda - ¿Es Posible Una Sociología de La Liberación¿pazca100% (2)
- Oxchuc, ChiapasDocumento32 páginasOxchuc, ChiapasMA MGAún no hay calificaciones
- Harris - Vacas Cerdos Guerras y BrujasDocumento24 páginasHarris - Vacas Cerdos Guerras y BrujasCarina Perticone100% (2)
- Historia de Europa - PirenneDocumento18 páginasHistoria de Europa - PirenneMarcelo Gutiérrez100% (1)
- La Ciencia Historica en La Era de Los ExtremosDocumento7 páginasLa Ciencia Historica en La Era de Los ExtremosJorge Moya CAún no hay calificaciones
- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820De EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820Aún no hay calificaciones
- Marx vfr45Documento16 páginasMarx vfr45Jose PerezAún no hay calificaciones
- MarxDocumento14 páginasMarxmartinsotomendozaAún no hay calificaciones
- Dosse - Historia Del EstructuralismoDocumento16 páginasDosse - Historia Del EstructuralismoBelen BenitezAún no hay calificaciones
- Transformaciones Historiograficas Posmodernas Mariana VerstraeteDocumento15 páginasTransformaciones Historiograficas Posmodernas Mariana VerstraeteMaría Alejandra Figueroa AmorettiAún no hay calificaciones
- Marx La Historia y Los Historiadores Una Relación para ReinventarDocumento18 páginasMarx La Historia y Los Historiadores Una Relación para ReinventarRamón VázquezAún no hay calificaciones
- ACCION COLECTIVA Vida Cotidiana y Democracia MelucciDocumento77 páginasACCION COLECTIVA Vida Cotidiana y Democracia Meluccilaojera100% (1)
- Protomedicato y Sus Aplicaciones Sanitarias en México (Siglos XVI-XIX)Documento8 páginasProtomedicato y Sus Aplicaciones Sanitarias en México (Siglos XVI-XIX)lopez14Aún no hay calificaciones
- Zapatismo PDFDocumento288 páginasZapatismo PDFmegantylorAún no hay calificaciones
- Gazzaniga Michael S - El Cerebro Social PDFDocumento287 páginasGazzaniga Michael S - El Cerebro Social PDFDamaso Carrillo100% (6)
- El Cerebro Social PDFDocumento287 páginasEl Cerebro Social PDFlopez14100% (3)
- Neoplatismo de GadamerDocumento16 páginasNeoplatismo de Gadamerlopez14Aún no hay calificaciones
- Textos Historia RegionalDocumento8 páginasTextos Historia Regionallopez14Aún no hay calificaciones
- Nueva Gramatica de La Lengua EspañolaDocumento19 páginasNueva Gramatica de La Lengua Españolalopez14Aún no hay calificaciones
- PARADIGMADocumento3 páginasPARADIGMAJocelin RHAún no hay calificaciones
- ARMASDocumento17 páginasARMASDeyner Ayay AlvaAún no hay calificaciones
- Informe 6Documento15 páginasInforme 6Tube games molopolopolopoAún no hay calificaciones
- 61 EspDocumento11 páginas61 EspSofia PiñónAún no hay calificaciones
- Diseño de Compensadores Adelanto-111Documento9 páginasDiseño de Compensadores Adelanto-111Emerson KleemAún no hay calificaciones
- R410a Refrigerante - Ficha Tecnica PDFDocumento4 páginasR410a Refrigerante - Ficha Tecnica PDFJulioAriasAún no hay calificaciones
- Capítulo 3 LOCALIZACIÓN y TAMAÑODocumento12 páginasCapítulo 3 LOCALIZACIÓN y TAMAÑOロサ カルメンAún no hay calificaciones
- Módulo de Ppp-Vinculación-AprobadoDocumento93 páginasMódulo de Ppp-Vinculación-AprobadoDaniel LutualaAún no hay calificaciones
- VPTS-OrC 07 Infome Tecnico, Saquiha, San Juan Chamelco A. V.Documento10 páginasVPTS-OrC 07 Infome Tecnico, Saquiha, San Juan Chamelco A. V.jaimefrainAún no hay calificaciones
- Taller Asistente Juridico TematicaDocumento4 páginasTaller Asistente Juridico TematicaAdan ReyAún no hay calificaciones
- Plan de Seguridad y Salud General (1) - Miguel AngelDocumento67 páginasPlan de Seguridad y Salud General (1) - Miguel AngelLUZ CANELA TINAJEROS MENDOZAAún no hay calificaciones
- Paises Desarrollados y SubdesarrolladosDocumento3 páginasPaises Desarrollados y SubdesarrolladosRichard Medina100% (2)
- Guia Sony Nex C3Documento171 páginasGuia Sony Nex C3javialonAún no hay calificaciones
- FS, Novolac UV ENG 05Documento11 páginasFS, Novolac UV ENG 05Javier RealAún no hay calificaciones
- Ingenieria Produccion IndustrialDocumento5 páginasIngenieria Produccion Industrialfelix cardenasAún no hay calificaciones
- 02 Gabriele2 CapsulaAfiche Luba LukovaDocumento10 páginas02 Gabriele2 CapsulaAfiche Luba LukovaMartina JaninAún no hay calificaciones
- Quién Es Un Líder - PPT-1Documento21 páginasQuién Es Un Líder - PPT-1Sjm AnticorrupciónAún no hay calificaciones
- Miller, J. A. Intervención. en Estudios de PsicosomáticaDocumento5 páginasMiller, J. A. Intervención. en Estudios de PsicosomáticaClaudia Judith FrancisAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 3. Lourdes RodriguezDocumento6 páginasACTIVIDAD 3. Lourdes Rodriguezlourdeselvirar100% (1)
- DPCC 3° y 4° - SEMANA 18 Act 11 Y 2Documento7 páginasDPCC 3° y 4° - SEMANA 18 Act 11 Y 2ROSAURA GORDILLO TORRESAún no hay calificaciones
- Blair TrujilloDocumento28 páginasBlair TrujilloCami FigueroaAún no hay calificaciones
- InformeDocumento3 páginasInformeEdison Jordy Ruiz RamosAún no hay calificaciones
- Masculinidad Antonio PignatielloDocumento33 páginasMasculinidad Antonio PignatielloJose Luis Colmenares ZambranoAún no hay calificaciones
- Caminos II RENDIMIENTO DE MAQUINARIASDocumento23 páginasCaminos II RENDIMIENTO DE MAQUINARIASErk JacksonAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica (CAL-TC34)Documento1 páginaFicha Tecnica (CAL-TC34)Eduin MontañezAún no hay calificaciones