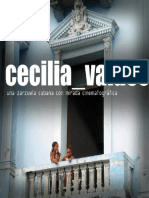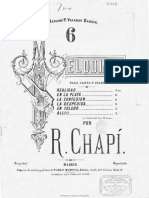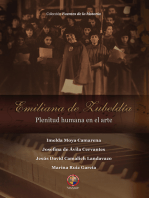Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Canción Al Árbol Del Olvido de Alberto Ginastera TEORÏA
Canción Al Árbol Del Olvido de Alberto Ginastera TEORÏA
Cargado por
aguirrefelipe0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas10 páginasTítulo original
«Canción Al Árbol Del Olvido» de Alberto Ginastera TEORÏA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
20 vistas10 páginasCanción Al Árbol Del Olvido de Alberto Ginastera TEORÏA
Canción Al Árbol Del Olvido de Alberto Ginastera TEORÏA
Cargado por
aguirrefelipeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
1
La Cancin al rbol del olvido de Alberto Ginastera.
Cruces y entrecruces en el canon de la msica nacionalista argentina
Silvina Luz Mansilla
Facultad de Filosofa y Letras. Universidad de Buenos Aires
1.-Introduccin
1
Entre la tercera y cuarta dcada del siglo XX, la cancin de cmara se generaliz
en Argentina como uno de los gneros tpicos de la esttica nacionalista. Frecuentada
por los compositores ligados a la Sociedad Nacional de Msica y al Conservatorio Na-
cional de Msica y Declamacin, encontr su vigencia a partir de tres circunstancias:
por un lado, el hecho de permitir el acceso directo a un mensaje literario alusivo; si-
guiendo, la posibilidad de capturar la atencin de un pblico tradicionalmente opersti-
co; por ltimo, la rpida resolucin que implica su puesta en acto, al requerir apenas
dos intrpretes.
Esta ponencia aborda la circulacin y recepcin de la cannica Cancin al rbol
del olvido de Alberto Ginastera (1916-1983) que integra, junto con la Cancin a la luna
lunanca, el opus 3 de su produccin. Escrita en 1938, cuando el compositor todava era
un alumno, la obra ha tenido una divulgacin completamente distinta a la de su par. Su
lenguaje presenta un ritmo de milonga (gnero ideal para los entrecruces urbano-rural),
una tmida bimodalidad y una alternancia marcada entre los modos menor y mayor. Un
texto en cuartetas octosilbicas (con pie quebrado entre el tercero y cuarto versos), fra-
seado en un entorno meldico deudor de la cancin popular tradicional clasificada en-
tonces como folclrica, ms el ritmo mencionado, permiten situarla en la primera mane-
ra dentro de la produccin del compositor argentino.
El enfoque socio-cultural en la musicologa local es todava algo reducido. Poco
se ha estudiado la influencia de los modos de circulacin y las variantes de recepcin
esttica que tuvo la cancin culta argentina a lo largo del siglo XX. Esta presentacin
indaga esos aspectos con el objeto de establecer de qu manera transcripciones, arreglos
y versiones colaboraron a la canonizacin de la obra. Dadas como conocidas las discu-
siones sobre este tema surgidas en la historiografa musicolgica, sobre todo durante la
ltima dcada del siglo XX, se atiende al anlisis de su permanencia en las salas de con-
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
2
ciertos y en los programas de estudio. Se analiza asimismo, la influencia ejercida en su
difusin por intrpretes, editoriales y medios de comunicacin.
2.- Caractersticas y algunos datos
Cancin al rbol del olvido es una obra para una voz de tesitura media y acom-
paamiento pianstico basada en un poema del escritor uruguayo Fernn Silva Valds.
2
El poeta (1887-1975) represent en el mbito de las letras, el movimiento nativista
que, como lo explica Daniel Vidal, si bien no tiene visos de ruptura con el movimiento
anterior, constituy el inicio de la vanguardia literaria de ese pas pues tuvo por sello
una renovacin esttica que impact por su originalidad respecto de la poesa que le
preceda.
3
Estrenada el 25 de agosto de 1939 por la soprano Amanda Cetera y el pianista
Roberto Locatelli, la breve composicin estuvo dedicada a Brgida Fras, como se sabe,
esposa de Carlos Lpez Buchardo.
4
La obra fue editada por Ricordi Americana. El manuscrito se halla presumible-
mente perdido en su versin original, encontrndose en la Fundacin Paul Sacher de
Basilea (Suiza) una transcripcin indita para orquesta.
5
No es mi intencin ofrecer un detallado anlisis musical de la cancin, tarea rea-
lizada ya por varios estudiosos. Remarco solamente que desde las primeras investiga-
ciones realizadas a la produccin ginasteriana, se dijo que, si bien las dos canciones del
opus 3 adhieren a un espritu de msica folclrica argentina, esto es ms notable en la
N 1, o sea en la Cancin al rbol del olvido.
6
La estructura podra sintetizarse en una
introduccin de cuatro compases con ritmo de milonga, una seccin A que se repite
luego de la intercalacin de un interludio pianstico, y una tercera seccin derivada de
A, pero algo diferente al incluir un cambio a modo mayor (ambiguo, ya que todava
tiene alusiones a las secciones en menor). El texto dice:
En mis pagos hay un rbol
que del olvido le llaman
al que van a despenarse,
vidalitay,
los moribundos del alma.
Para no pensar en vos,
bajo el rbol del olvido
me acost una nochecita,
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
3
vidalitay,
y me qued bien dormido.
Al despertar de aquel sueo
pensaba en vos otra vez,
pues me olvid de olvidarte,
vidalitay
en cuantito me acost.
Figura 1: Poesa de Fernn Silva Valds.
3.- Recepcin del estreno y circulacin como cancin de cmara
La dedicatoria a la esposa de Lpez Buchardo es de por s un ndice del horizon-
te de expectativas al cual fue destinada la cancin en su origen: el del pblico de con-
ciertos de cmara tpicamente ligado a las instituciones musicales argentinas de la po-
ca, a saber, la Sociedad Nacional de Msica, la Asociacin Argentina de Conciertos y la
Asociacin Wagneriana de Buenos Aires, entre otras.
7
Sobre el tema de la circulacin, Surez Urtubey menciona que las canciones
opus 3 alcanzaron una gran divulgacin y que perduran entre las mejores joyas de
nuestra produccin en ese terreno.
8
Tambin destaca que tuvieron una efectividad tal
que difundidas por el mundo, contribuyeron en los primeros aos de la carrera [de Gi-
nastera] a tornar su nombre familiar en los programas de recitales de canto.
9
En la
Asociacin Wagneriana por ejemplo, se registraron conciertos de Clara Oyuela en la
versin original, as como tambin sendas transcripciones para violn y piano y para
coro.
10
El estreno, como dije, a cargo de Amanda Cetera, fue bien recibido en la prensa
peridica. La Nacin habl de las bellas dotes del compositor, destacndolas por su
agradable sabor autctono e ingeniosa escritura. Dijo que el pblico las aplaudi
calurosamente y que la cantante tuvo una ejecucin expresiva y exacta.
11
La Prensa
mencion que las canciones son de carcter y sabor criollos, realizadas con perfecto
conocimiento del espritu de nuestro cancionero y cuyo comentario evocador [] sugie-
re con originalidad el espritu de la letra.
12
Tal cantidad de interpretaciones tuvo la Cancin al rbol del olvido en diferen-
tes partes del mundo en su versin destinada a las salas de conciertos, que sera imposi-
ble pretender relevarlas todas. Valga la siguiente lista seguramente incompleta y algo
aleatoria de cantantes solistas destacados de la segunda mitad del siglo XX y comien-
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
4
zos de ste, que la incorporaron a su repertorio: los tenores espaoles Alfredo Kraus
13
y
J os Carreras,
14
el tenor rosarino J os Cura,
15
la soprano Conchita Bada,
16
(que luego
de vivir durante los aos 40 en Argentina, form numerosos cantantes a su regreso a
Espaa), y la soprano Helena Arizmendi, argentina, protagonista de una versin histri-
ca con orquesta.
17
4.- Transcripciones instrumentales
Sin la incorporacin de la parte vocal, circularon al menos seis transcripciones
de la obra: para piano, para guitarra, para violn y piano, para flauta y guitarra, para dos
guitarras y para orquesta. La de piano solo, de su misma autora,
18
fue incluida en la
llamada Coleccin Didctica de Msica Argentina de la casa Ricordi y clasificada como
una obra de mediana dificultad.
19
Las transcripciones para guitarra, en cambio, conta-
ron con la participacin de otros msicos: Domingo Mercado revis y adapt la versin
de guitarra sola y J orge Martnez Zrate la de dos guitarras, ambas publicadas tambin
por Ricordi.
20
Estas tres versiones instrumentales fueron tituladas Milonga y as se han
difundido, sobre todo como recurso didctico en la formacin inicial de estudiantes de
los instrumentos mencionados.
Tambin con el ttulo de Milonga, existe una transcripcin de Aldo Tonini para
violn y piano, publicada por Ricordi. Se ha documentado esta versin en un concierto
de la Asociacin Wagneriana de Buenos Aires en 1953, a cargo de Gerhard Taschner y
Leo Schwartz, en el Teatro Broadway,
21
y tambin una grabacin comercial relativa-
mente reciente, a cargo de la violinista Delia Galn y la pianista Diana Schneider.
22
Asimismo, en flauta y guitarra fue grabada en el disco Guitarra de Amrica Latina, en
una transcripcin de Guy Lukowski.
23
Respecto de la transcripcin para orquesta, no est claro si fue realizada por el
mismo compositor o no. En Ricordi, se ofreca hacia comienzos de la dcada de 1990
un manuscrito en alquiler cuya orquestacin contena maderas a dos, dos cornos, celes-
ta, arpa y cuerdas.
24
Existe copia de ese manuscrito, como se dijo, en la Fundacin Paul
Sacher.
5.- Recepcin en el mundo de la msica popular latinoamericana
La Cancin al rbol del olvido se asoci al mundo de la cancin popular lati-
noamericana en 1970, al ser incorporada casi en simultneo por el cantante chileno Vc-
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
5
tor J ara (1932-1973) a su disco Canto libre y por el uruguayo Alfredo Zitarrosa (1936-
1989), a su larga duracin Coplas del canto.
25
Vctor Jara, como es sabido, fue asesina-
do por miembros de las Fuerzas Armadas chilenas que derrocaron al presidente Salva-
dor Allende en septiembre de 1973.
26
Indiscutido cono de la Nueva Cancin latinoame-
ricana, su importancia artstica, hoy ya muy estudiada, fue mucho ms all del papel de
mrtir poltico que sin lugar a dudas, le toc cumplir.
27
Zitarrosa por su parte, fue tam-
bin un artista que debi exiliarse durante la dictadura uruguaya, reeditando El rbol del
olvido (como se llam a la cancin en estas versiones), en Mxico, en 1980, como parte
de un disco que llev por ttulo Volveremos.
La versin de J ara, con una sola gui-
tarra, podra calificarse como una versin
libre, dada su lejana con la meloda origi-
nal, su no incorporacin de los cambios
meldicos-armnicos de la tercera estrofa y
su acompaamiento guitarrstico en una
variante del ritmo de milonga diferente a la
adoptada por Ginastera. Es sin duda, una
versin J ara inconfundible, donde la figu-
ra del intrprete adquiere un estatuto prcti-
camente de co-autora.
Figura N 1: Fotografa de Vctor Jara
La versin de Zitarrosa de 1980, tiene sin duda, un plus de significado dado por el
momento histrico en que se grab.
28
El disco Volveremos, en efecto, contiene en su pri-
mera pista, el candombe con ese ttulo que, como se sabe, es puramente instrumental e in-
corpora un canto colectivo casi al final que, a la manera de un eco lejano que se va hacien-
do cada vez ms presente, entona esa nica y reiterada palabra: volveremos.
29
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
6
Figura N 2: Anverso del disco larga duracin Volveremos, de Alfredo Zitarrosa (1980).
La segunda pista es El rbol del olvido, que lleva el contexto instrumental tpico de
Zitarrosa consistente en tres guitarras y un guitarrn, y algunos instrumentos de cuerda
frotada. No puede dejar de sealarse la importancia que convocara en la representacin del
pblico exiliado, el autor del texto. En efecto, el poeta Fernn Silva Valds es uno de los
emblemas de la cultura uruguaya.
30
No resulta llamativo que, una vez incorporada la cancin al repertorio popular lati-
noamericano contemporneo, surgieran variadas y diferentes versiones en funcin de org-
nicos diferentes. As, se pueden consultar en distintos sitios de internet versiones grupales,
para voz, guitarra, violn, flauta y violonchelo,
31
para un conjunto de mandolinas y guitarra
a cargo de un conjunto portugus,
32
para coro masculino por un grupo de estudiantes uni-
versitarios de la Patagonia,
33
y para solistas de la msica popular argentina como es el caso
de J ulia Zenko, en versin del arreglador y pianista Lito Vitale. El Coro Nacional de Nios
dirigido por Vilma Gorini, asimismo, la grab en una coleccin denominada Compositores
e intrpretes argentinos.
34
La condicin de msica popular urbana mediatizada, masiva y moderna las tres ca-
ractersticas que seala el musiclogo chileno J uan Pablo Gonzlez
35
dispar sin duda
una diversidad de recepciones y mltiples mediaciones de esta breve obra, ante diferentes
pblicos y circunstancias. En el mbito escolar, se documenta la inclusin de su texto en
un Cancionero escolar argentino recopilado por Pedro Berruti y publicado en 1956.
36
En
2006, una versin para canto y guitarra, a medio camino entre el mbito culto y el popular,
fue grabada por Annelise Skovmand y Pablo Gonzlez J azey.
37
En el mismo ao la cantan-
te neozelandesa Kiri Te Kanawa, la registr en un arreglo del msico gals Karl J enkins,
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
7
en un disco denominado Kiri sings Karl. Songs of Mistery and Enchantment. Sobre esta
versin, que contiene un alto grado de exotismo por la inclusin de castauelas y pandereta
y por la larga seccin improvisatoria final, ya me he explayado en otra ocasin.
38
Revivificada en la versin de 2003 realizada en el Teatro Coln durante el Festival
Martha Argerich, la Cancin al rbol del olvido devino prcticamente un clsico al ser
interpretada por Mercedes Sosa y la pianista, en un arreglo de Gabriel Senanes. La prensa
peridica recibi con entusiasmo estos entrecruces mencionando La Nacin que Argerich
supo acercarse deliciosamente a la media voz [] de Mercedes, y hundirse en el espritu
de cada partitura y que sus dedos parecan el eco delicado y delicioso de la voz arrulla-
dora de Mercedes.
39
El diario Clarn por su parte, destac a Senanes diciendo que se
guard muy bien de escribir arreglos virtuossticos para el piano de Argerich y que, a pe-
sar de que el arreglo constituye [] el punto crtico de este tipo de experiencias, realiz
en su adaptacin una pequea composicin en torno a una idea principal, leve, casi inma-
terial, con mucho aire para la lnea del canto.
40
Un da antes, en el mismo peridico se
dijo con delicado lenguaje metafrico, que Argerich demostr que es fuego, pero [que]
puede ser agua, y que lo suyo fue un sostn, una mullida nube de sonidos donde se re-
cost Mercedes.
41
6.- Para concluir
Como se ha podido observar, la obra presentada cont con versiones fieles a las
intenciones primeras del compositor as como con otras que cambiaron ciertas convencio-
nes musicales para llevarla al mecanismo de consumo de la msica popular.
La constitucin de un canon de grandes obras del pasado ha sido uno de los he-
chos que transformaron de manera ms notable a la cultura musical occidental.
42
Su cons-
truccin cultural e histrica comenz a ser motivo de estudio y debate entre los investiga-
dores en las ltimas dos dcadas del siglo XX. Surgidas como un eco de las ocurridas en el
campo de los estudios literarios, las discusiones sobre el canon partieron del anlisis mis-
mo de los variados sentidos dados a la palabra, incluyendo entre otros significados los de
verdad sublime, regla, obra maestra y modelo artstico.
43
En el panorama de la historia musical argentina, resulta significativo el hecho de
que algunas pocas producciones, mayormente breves e inspiradas en ritmos y giros mel-
dicos del folclore argentino, alcanzaran ese estatus cannico observable en su condicin
modlica y una mayor circulacin y consenso en el pblico que el resto de la produccin,
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
8
difundindose hacia un sector extenso de la clase media. La Cancin al rbol del olvido
est entre ese grupo reducido de obras.
Esta ponencia ha querido poner de relieve que el canon nacionalista de la msica
argentina se constituy en ocasiones a causa de una diversidad de cuestiones ajenas a la
condicin de las obras como producto esttico y que, en casos como el estudiado, dichas
cuestiones pueden llegar a rozar incluso una suerte de inversin del sentido original de la
obra. La deconstruccin de las condiciones mismas de existencia de la llamada msica
nacionalista argentina a partir de la indagacin de los aspectos inherentes a procesos po-
lticos, sociales y culturales, es una tarea que considero de la mayor importancia para ana-
lizar tantos y tantos cruces y entrecruces culturales producidos en Latinoamrica.
1
Esta ponencia se presenta en el marco del proyecto UBACyT Nacionalismos y vanguardias musicales en la
Argentina, acreditado y financiado por la Universidad de Buenos Aires, dentro de la programacin 2010-
2012. Un muy especial agradecimiento merece Corin Aharonin por los datos aportados y las lcidas, agu-
das, observaciones realizadas. Tambin Omar Corrado y Silvia Lobato colaboraron con sugerencias intere-
santes sobre el tema trabajado.
2
Surez Urtubey, Pola. Alberto Ginastera en cinco movimientos. Buenos Aires: Ler, 1972, p. 108.
3
Vidal, Daniel. Fernn Silva Valds (1887-1975), en Tradiciones Rurales. Comisin del Patrimonio Cul-
tural de la Nacin. Montevideo: Ministerio de Educacin y Cultura, 2009, p. 30. El antroplogo explica que
fue junto a Pedro Leandro Ipuche, que Silva Valds inici el movimiento de vanguardia local denominado
nativismo, luego de pasar por una etapa modernista.
4
Surez Urtubey, Pola. Alberto Ginastera (1916-1983), Revista del Instituto de Investigacin Musicolgica
Carlos Vega, Ao VII, N 7. Buenos Aires: UCA, 1986, p. 139.
5
Kuss, Malena. Alberto Ginastera. Musikmanuskripte. Inventare der Paul Sacher Stiftung. Basel: Amadeus,
1990, p. 11.
6
Entre esos primeros trabajos doctorales est la tesis de David Wallace, que fue la primera que se realiz en
los Estados Unidos, en 1964. Wallace, David Edward. Alberto Ginastera. An Analysis of his Style and Tech-
nichs of Composition. Tesis doctoral. Illinois: Northwestern University, 1964, p. 52.
7
En la Sociedad Nacional de Msica se interpret el 10 de mayo de 1940 en la Audicin N 190 realizada en
la Sala Amigos del Arte.
8
Surez Urtubey. P. Alberto Ginastera en cinco, p. 37.
9
Surez Urtubey, Pola. Alberto Ginastera. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1967, p. 20.
Aunque no se ha podido indagar en detalle, Montevideo constituy un lugar importante en la temprana difu-
sin de esta cancin, dada la relacin de Ginastera con Mara Vinent de Muller y el pianista Hugo Balzo.
Hacia la dcada de 1960, el sello Antar de esa ciudad edit una versin a cargo de la soprano Ana Raquel
Satre acompaada por Victoria Schenini (Disco vinilo, ALD 4001). Agradezco esta informacin a C. Aharo-
nin.
10
Csar Dillon menciona dos interpretaciones de Clara Oyuela: una en el Teatro Nacional de Comedia,
acompaada por Roberto Locatelli el 24 de agosto de 1942 y otra en el mismo teatro, acompaada por Arturo
Luzzatti el 8 de noviembre de 1943. La soprano Gloria Davy acompaada por Alfredo Rossi, la hizo en el
Teatro Monumental para la misma asociacin los das 6 y 7 de agosto de 1956. En cuanto a la versin de
coro, Dillon registra en el Teatro Coliseo una interpretacin del Yale Glee Club, dirigido por Fenno Heath, en
los das 17 y 18 de julio de 1961. Vase Dillon, Csar. Nuestras instituciones Musicales. II. Asociacin Wag-
neriana de Buenos Aires (1912-2002). Historia y cronologa. Buenos Aires: Dunken, 2007, p. 229, 241, 295
y 313.
11
La Nacin, 26 de agosto de 1939.
12
La Prensa, 26 de agosto de 1939.
13
En las memorables actuaciones de su ltimo viaje a la Argentina, Kraus la cant en el Teatro Coln, en
1989. El 15 de enero de 1982 la hizo en un recital en Florencia, Italia, junto al pianista Jos Tordesillas, tal
como consta en http://www.youtube.com
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
9
14
En internet se pueden escuchar versiones suyas, aunque con datos incompletos. Una corresponde a un
recital en New York en 1982 y la otra, sin fecha, lleva el acompaamiento de Martn Katz. Vase:
http://www.youtube.com
15
Su versin qued plasmada en el CD Anhelo, con acompaamiento de guitarra a cargo de Ernesto Bitetti.
Pars: Erato Disques 3984-23138-2, 1998.
16
Esta versin qued registrada en un disco en que la acompaa el pianista argentino Carlos Manso. Vase la
pista 19 del CD Homenaje a Conchita Bada. Buenos Aires: Producciones Piscitelli, 1997. Corresponde a un
concierto realizado en Madrid el 27 de mayo de 1964.
17
Arizmendi la grab junto a una orquesta dirigida por Bruno Bandini, para el sello Columbia (302001, disco
1 fase, 25 cm, 78 rpm), segn mencionan Surez Urtubey y Mondolo. Surez Urtubey, Pola / Mondolo, Ana
Mara. Catlogo clasificado de obras, en Surez Urtubey, Pola. Ginastera veinte aos despus. Buenos
Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 2003, p. 35.
18
As aparece en Schwartz-Kates, Deborah. Alberto Ginastera. A Research and Information Guide. Nueva
York- Londres: Routledge, 2010, p. 47.
19
Editada en 1948, lleva el N de catlogo BA 9928. Fue grabada por Martn Bucki dentro del primer registro
integral de la obra pianstica de Ginastera (CD 1), en la antologa que dirigi la pianista mendocina Dora de
Marinis. Sello IRCO 210 y 211; Buenos Aires, 1994.
20
Una versin para tres guitarras de autora del guitarrista argentino Daniel Cabrio, es interpretada por el
Tro Domine.
21
Los conciertos se realizaron los das 15 y 16 de junio de 1953. Vase Dillon, C. Nuestras instituciones,
p. 285.
22
Grabada para Piscitelli [P001] en 1991.
23
Registrado en 1987, el disco rene como arregladores a Guy Lukowski y a Cacho Tirao. El arreglo de la
cancin de Ginastera estuvo realizado por Marc Grauwels y Guy Lukowski y cont con la interpretacin del
flautista Marc Grauwels y del guitarrista Ives Storm. Lige, Blgica, sello CARRERE-96.492.
24
Catlogo de materiales orquestales de compositores argentinos, para alquiler. Buenos Aires: Ricordi
Americana, s/f.
25
Jara grab su disco Canto libre para el sello Emi Odeon en 1970. Zitarrosa para el sello Orfeo. ULP 90549;
lado 1, pista 5, en 1971. Es notable que en el de Jara la cancin figura como vidalita, mientras que en el de
Zitarrosa, como milonga.
26
Godoy, lvaro. Jara Martnez, Vctor, Casares Rodicio, Emilio (dir.). Diccionario de la msica espaola
e hispanoamericana, Vol. 6. Madrid: SGAE, 2000, p. 546.
27
Ibidem.
28
Preferimos en este recorrido privilegiar la observacin de la grabacin mexicana, que estuvo destinada a
los exiliados rioplatenses. Queda para una profundizacin posterior, el estudio de la versin de 1971 que
segn Aharonin, habra sido la de real masividad tanto en Uruguay como en Argentina.
29
Sobre este tema musical, dice el folleto incluido en el interior del disco: Compuesto en Quito (Ecuador)
en abril de este ao, [] su texto expresa la ms honda y simple de nuestras convicciones polticas de los
exiliados, hombres y mujeres orientales, que tenemos las valijas listas, desde hace mucho, en los ms diver-
sos, an remotos, lugares del planeta, de Australia a Venezuela, de Holanda a Mxico. [] No descansare-
mos hasta el regreso. Es que nada somos, nada deseamos de verdad, sino volver.
30
Segn Aharonin el contexto represivo provoc una potenciacin de las entrelneas, que msicos y espec-
tadores fueron estableciendo de a poco en forma cmplice. (Aharonin, Corin. Apndice IV. La resisten-
cia y la msica uruguaya: II. Memoria social y msica, en Msicas populares del Uruguay. Montevideo:
Universidad de la Repblica, 2007, p. 150). Documentar fehacientemente los significados que alcanz esta
cancin durante la dictadura uruguaya no me ha sido posible por el momento, pero hasta donde tengo enten-
dido el disco Volveremos circul en Mxico, donde las manifestaciones polticas eran explcitas.
31
La interpreta el Cuarteto Diferencias, integrado por Hugo Enrique Cagnolo (voz y guitarra), Joaqun Bota-
na (violn), Eduardo Botana (flauta) y Adam Hunter (cello), y fue realizada en el Museo de Amrica de Ma-
drid el 1 de febrero de 2009.
32
Se indica all que este conjunto interpreta en el marco del Festival Aveirorquestras 2009, de la localidad
portuguesa de Aveiro.
33
El Coro Universitario de Trelew, en voces masculinas, la interpret en octubre de 2009.
34
Esta grabacin la conocemos por la referencia de Surez Urtubey y Mondolo en Ginastera veinte aos
despus. (p. 35).
35
Adhiero a su caracterizacin de la msica popular urbana. Vase Gonzlez, Juan Pablo. Musicologa
popular en Amrica Latina: sntesis de sus logros, problemas y desafos, Revista Musical Chilena, Ao LV,
N 195, enero-junio 2001, p. 38.
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
10
36
Berruti, Pedro (comp.). Cancionero escolar argentino. Buenos Aires: Editorial Escolar, 1956, p. 57. La
poesa va acompaada de una breve referencia biogrfica acerca del compositor.
37
El arreglo pertenece al guitarrista. Estos artistas, cuyo nombre artstico es el Inca Rose Duo, la grabaron
junto a canciones de Guastavino y otras obras de Ginastera, para Cleo Producciones, en 2006.
38
Vase Mansilla, Silvina Luz. Karl Jenkins, Kiri Te Kanawa y las canciones de Carlos Guastavino. Msi-
ca simulada y neo-colonialismo cultural, Boletinmsica, N 24. La Habana (Cuba): Departamento de Msi-
ca de la Casa de las Amricas, enero-junio 2009, p. 94-98.
39
Vargas Vera, Ren. El encuentro de dos mundos, La Nacin, 9 de septiembre de 2003.
40
Monjeau, Federico. Mutuo y clido reconocimiento, Clarn, 9 de septiembre de 2003.
41
Giubellino, Gabriel. Martha Argerich y Mercedes Sosa encendieron el Coln, Clarn, 8 de septiembre de
2003.
42
Se halla tan naturalizado el calificativo grandes obras, que por eso se lo cita aqu encomillado.
43
Gorak, Jan. The Making of Modern Canon. Genesis and Crisis of a Literary Idea, London, Athlone, 1991,
ix. Citado en Corrado, Omar, Canon, hegemona y experiencia esttica: algunas reflexiones, Revista Argen-
tina de Musicologa n 5-6. Buenos Aires, AAM, 2004-2005, p. 20.
4, 5 y 6 de octubre de 2010
II C ongreso Internacional A rtes en C ruce: bicentenarios latinoam ericanos y globalizacin
ISB N 978-987-1785-52-0
También podría gustarte
- Cancion Al Arbol Del OlvidoDocumento3 páginasCancion Al Arbol Del OlvidoMirii Kolakau50% (4)
- 5 Canciones Negras Analisis PDFDocumento98 páginas5 Canciones Negras Analisis PDFNais Leal Ojeda100% (1)
- Delizie ContenteDocumento4 páginasDelizie ContenteAlejandra Silvana Cuba OportoAún no hay calificaciones
- Montsalvatge Cinco Canciones NegrasDocumento5 páginasMontsalvatge Cinco Canciones NegrasmakrysaiosAún no hay calificaciones
- Madre Unos Ojuelos VI PDFDocumento5 páginasMadre Unos Ojuelos VI PDFilionebamo100% (1)
- Carlos Guastavino BiografíaDocumento17 páginasCarlos Guastavino BiografíaMaría LópezAún no hay calificaciones
- Tello, Aurelio - Aires Nacionales en La Música de América Latina Como Respuesta A La Búsquedad de IdentidadDocumento48 páginasTello, Aurelio - Aires Nacionales en La Música de América Latina Como Respuesta A La Búsquedad de IdentidadvanessaAún no hay calificaciones
- Esnaola - El - DesamorDocumento3 páginasEsnaola - El - DesamorROBERTO CURIAAún no hay calificaciones
- Poemas de Rodolfo UsigliDocumento16 páginasPoemas de Rodolfo UsigliVictor BahenaAún no hay calificaciones
- CarlosGuastavino PDFDocumento32 páginasCarlosGuastavino PDFSantiagogiordano100% (1)
- Las Canciones Populares Argentinas de GinasteraDocumento3 páginasLas Canciones Populares Argentinas de Ginasterapepe_carambolaAún no hay calificaciones
- Nunca Digas MB (Voz Baja) - Jorge Del MoralDocumento4 páginasNunca Digas MB (Voz Baja) - Jorge Del MoralEdson Cornejo Jiménez100% (1)
- Catálogo Completo PartiturasDocumento99 páginasCatálogo Completo PartiturasMarcos Bruno AmalfitanoAún no hay calificaciones
- CancionDelMar MoncayoDocumento4 páginasCancionDelMar MoncayoMiguel SagreroAún no hay calificaciones
- Ninna Nanna Tosti PDFDocumento5 páginasNinna Nanna Tosti PDFAntonio CappettaAún no hay calificaciones
- Le Chanson Triste EnsayoDocumento4 páginasLe Chanson Triste EnsayoDaniel Santiago García GarcíaAún no hay calificaciones
- Vivaldi, Nisi Dominus RV 608 para Alto y Cuerdas. CembaloDocumento32 páginasVivaldi, Nisi Dominus RV 608 para Alto y Cuerdas. Cembalovivesvives100% (3)
- Guzmán (2018) - La Pronunciación Como Variable Expresiva en El Canto en EspañolDocumento29 páginasGuzmán (2018) - La Pronunciación Como Variable Expresiva en El Canto en EspañolValeria Vega100% (1)
- Vals Del Caballero de Gracia - La Gran VíaDocumento6 páginasVals Del Caballero de Gracia - La Gran VíaUWC CoAún no hay calificaciones
- La - Rosa - y - El - Sauce - GuastavinoDocumento4 páginasLa - Rosa - y - El - Sauce - GuastavinoEddsan CastroAún no hay calificaciones
- Canciones Del Alto Duero-VozyPianoDocumento19 páginasCanciones Del Alto Duero-VozyPianoyo mismoAún no hay calificaciones
- El Guitarrico - LetraDocumento1 páginaEl Guitarrico - LetraEmma Gómez0% (1)
- Guastavino - Las Puertas de La Mañana - LAM - High VoiceDocumento6 páginasGuastavino - Las Puertas de La Mañana - LAM - High VoiceAdela ToledoAún no hay calificaciones
- Carlos Guastavino 1912 Catalogo PDFDocumento31 páginasCarlos Guastavino 1912 Catalogo PDFRomán Lazzaretti100% (1)
- Fasciculo03 CarlosGuastavino VFDocumento32 páginasFasciculo03 CarlosGuastavino VFAndrés Wingeyer100% (1)
- Seguidilla La Paloma Barberillo de LavapiesDocumento5 páginasSeguidilla La Paloma Barberillo de LavapiesEmilio Jose EsteveAún no hay calificaciones
- Idoc - Pub Piazzolla El TitereDocumento2 páginasIdoc - Pub Piazzolla El TiterealvaroAún no hay calificaciones
- Gustavo Campa A La Bien-Aimeé Mid VoiceDocumento2 páginasGustavo Campa A La Bien-Aimeé Mid VoiceYafet PalomequeAún no hay calificaciones
- Angel Del Sepulcro Voz y GuitarraDocumento2 páginasAngel Del Sepulcro Voz y GuitarraJ Benjamín González MeloAún no hay calificaciones
- Rezo Por Vos Revisada AcordeonDocumento2 páginasRezo Por Vos Revisada AcordeonLeonardo100% (1)
- Resumen Tratado Agricola Canto Anleitung Zur SingkunstDocumento10 páginasResumen Tratado Agricola Canto Anleitung Zur SingkunstAuroraPeña100% (1)
- Armando Manzanero - El CiegoDocumento1 páginaArmando Manzanero - El CiegoperuchinoAún no hay calificaciones
- A La Nanita NanaDocumento1 páginaA La Nanita NanaJavier Martín PalaciosAún no hay calificaciones
- Arturo Cruz Barcenas - Mario Ruíz ArmengolDocumento1 páginaArturo Cruz Barcenas - Mario Ruíz ArmengolMarcos IniestaAún no hay calificaciones
- Romanza de Niña FlorDocumento9 páginasRomanza de Niña FlorDaniel MulanovichAún no hay calificaciones
- GUASTAVINO - El Sampedrino (Piano)Documento5 páginasGUASTAVINO - El Sampedrino (Piano)Alejandro Allegra100% (2)
- CC28 SchumanDocumento81 páginasCC28 Schumanjoserx100% (1)
- Cancion Del Beso Robado-GinasteraDocumento6 páginasCancion Del Beso Robado-Ginasteralejosdesol999475% (4)
- Libreto La TraviataDocumento44 páginasLibreto La TraviataMarce MeraAún no hay calificaciones
- Aguirre - Op 54 - El ZorzalDocumento4 páginasAguirre - Op 54 - El Zorzaldaniel VillegasAún no hay calificaciones
- O Mio Fernando, La Favorita, DonizettiDocumento3 páginasO Mio Fernando, La Favorita, DonizettiMiguel PradoAún no hay calificaciones
- Saeta - TurinaDocumento5 páginasSaeta - TurinaSara PegoraroAún no hay calificaciones
- Cecilia Valdes Zarzuela PDFDocumento53 páginasCecilia Valdes Zarzuela PDFcandelaria50% (2)
- Compositoras LiedDocumento44 páginasCompositoras LiedAnonymous ydxGoCh100% (1)
- Musica de Camara Argentina PDFDocumento27 páginasMusica de Camara Argentina PDFJuan AlemaniAún no hay calificaciones
- Boero - El Dia InutilDocumento5 páginasBoero - El Dia Inutildaniel VillegasAún no hay calificaciones
- Joia en El MónDocumento1 páginaJoia en El MónDavid FornielesAún no hay calificaciones
- Zueignung (R. Strauss)Documento2 páginasZueignung (R. Strauss)Rach CarrilloAún no hay calificaciones
- Lista Obras CantoDocumento4 páginasLista Obras CantoIrene G MorenoAún no hay calificaciones
- Lopez BuchardoDocumento3 páginasLopez BuchardoRomán LazzarettiAún no hay calificaciones
- Canciones Líricas Españolas Del Siglo de Oro y Versiones Musicales de Robert Schumann El Spanisches Liederspiel y Las Spanische LiebesliederDocumento8 páginasCanciones Líricas Españolas Del Siglo de Oro y Versiones Musicales de Robert Schumann El Spanisches Liederspiel y Las Spanische LiebesliedereduardomnAún no hay calificaciones
- Los Pajaros PerdidosDocumento2 páginasLos Pajaros PerdidosMatteo Martinucci100% (1)
- Chapí 6 Melodías para Canto y PianoDocumento38 páginasChapí 6 Melodías para Canto y PianoaurevirisalaAún no hay calificaciones
- La Cancion de Enrique GranadosDocumento36 páginasLa Cancion de Enrique GranadosCarla Cecilia Cena100% (1)
- Emiliana de Zubeldía: Plenitud humana en el arteDe EverandEmiliana de Zubeldía: Plenitud humana en el arteAún no hay calificaciones
- Ginastera LibroMalamboTruculenciaLegadoDocumento18 páginasGinastera LibroMalamboTruculenciaLegadoMarcelo AsimacopulosAún no hay calificaciones
- Aretz Música de 1810Documento13 páginasAretz Música de 1810Marta FloresAún no hay calificaciones
- Bloque 2 TXT 1Documento11 páginasBloque 2 TXT 1Mati CoutenceauAún no hay calificaciones
- Dominico Zipoli y El Barroco Musical Sudamericano - PortalguaraniDocumento31 páginasDominico Zipoli y El Barroco Musical Sudamericano - PortalguaraniportalguaraniAún no hay calificaciones
- Canto para Una SemillaDocumento8 páginasCanto para Una SemillaEstefy ACAún no hay calificaciones
- Veleda Rivas Mezzadra - La Construccion de La Justicia Educativa - FEBDocumento17 páginasVeleda Rivas Mezzadra - La Construccion de La Justicia Educativa - FEBMansijul100% (1)
- Ilumina Al MundoDocumento2 páginasIlumina Al MundoMansijulAún no hay calificaciones
- El Bandoneón. Reseña Sobre Su Construcción en Argentina y en Europa1 PDFDocumento16 páginasEl Bandoneón. Reseña Sobre Su Construcción en Argentina y en Europa1 PDFMansijulAún no hay calificaciones
- El Ultimo Cafe - EstudioDocumento1 páginaEl Ultimo Cafe - EstudioMansijulAún no hay calificaciones
- La Ranchera Del Paisano JulioDocumento1 páginaLa Ranchera Del Paisano JulioMansijulAún no hay calificaciones
- Atrapados en Un Pensamiento Congregación Verónica QuezadaDocumento14 páginasAtrapados en Un Pensamiento Congregación Verónica QuezadaRanaSrTobiasAún no hay calificaciones
- Canción Del Arbol Del Olvido HistoriaDocumento10 páginasCanción Del Arbol Del Olvido HistoriaMansijulAún no hay calificaciones
- IntiDocumento7 páginasIntiMely MerenguitoAún no hay calificaciones
- Musica-Tecno 7º Musica Fusion Oct.Documento3 páginasMusica-Tecno 7º Musica Fusion Oct.Felipe LepezAún no hay calificaciones
- Patricia Zárate Es Musicoterapeuta yDocumento3 páginasPatricia Zárate Es Musicoterapeuta yMiguel Vera CifrasAún no hay calificaciones
- Grupo CongresoDocumento3 páginasGrupo CongresoRodrigo Andrés Reyes SáezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Música - Hijo Del Sol LuminosoDocumento24 páginasCuadernillo Música - Hijo Del Sol LuminosoElías Fernández SabalAún no hay calificaciones
- 2do Resumen Historia VI - Darío MejíasDocumento18 páginas2do Resumen Historia VI - Darío MejíasManuel RazetoAún no hay calificaciones
- Ficha RockalmasiaoDocumento4 páginasFicha RockalmasiaoPato TukupáAún no hay calificaciones
- Cristofer Rodriguez - No Necesitamos BanderasDocumento16 páginasCristofer Rodriguez - No Necesitamos BanderasNico Azul MonteroAún no hay calificaciones
- BibliografiaDocumento4 páginasBibliografiaIgnacio Ivan Apablaza FernandezAún no hay calificaciones
- La Guitarra Electrica La Cumbia y El SonDocumento14 páginasLa Guitarra Electrica La Cumbia y El SonAOP OSAún no hay calificaciones
- Book Mojo 2023Documento38 páginasBook Mojo 2023Sincensura LSAún no hay calificaciones
- Casa CulturaDocumento22 páginasCasa CulturaPamela Yohana Gómez GómezAún no hay calificaciones