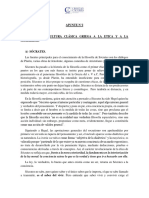Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Https FH - Mdp.edu - Ar Revistas Index
Https FH - Mdp.edu - Ar Revistas Index
Cargado por
Juan Pedro Aristóteles0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas5 páginasTítulo original
Https Fh.mdp.Edu.ar Revistas Index
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas5 páginasHttps FH - Mdp.edu - Ar Revistas Index
Https FH - Mdp.edu - Ar Revistas Index
Cargado por
Juan Pedro AristótelesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Aymar de Llano 85
Arguedas: asedio a la incomunicacin
desde el ensayo y la novela
Aymar de Uano
El presente trabajo intenta dar cuenta de la relacin interdiscursiva
entre la novela publicada pstumamente El zorro de arriba y el zorro
de abajo (1971) de Jos Mara Arguedas' y un ensayo que el aulor
presentara como ponencia en 1965 en el Coloquio de Escritores de
Gnova, titulado El indigenismo en el Per
Por otro lado, siempre me ha surgido una inquietud como fruto de la
prctica en la docencia universitaria Es el haber recogido la opinin
generalizada en lectores iniciados acadmicamente -alumnos de la
Carrera de Letras, graduados participantes en cursos de actualizacin-
que expresan la dificultad de comprensin que presenta la narrativa de
Arguedas por registros del discurso impenetrables al combinar quechua
y castellano, especialmente tratndose de la novela que nos ocupa en
la cual se intensifican estas prcticas respecto de la produccin anterior
Tambin es cierto que los metatextos
1
del autor, posibilitan ampliar la
enciclopedia del lecto(! lo que contribuye a acceder al texto con un
cierto grado de iniciacin que facilita la lectura
Los que nos interesa aqu es establecer cmo el discurso ensaystico
penetra al ficcional y lo transita en las dos formas del texto: los diarios
y los captulos sobre Chimbote A pesar de la cuantiosa crtica ar-
guediana existento, observarnos que sta se ha centrado en la obra de
creacin -novelas y cuentos-, dejando de lado tanto la produccin
ensaystica, periodstica y de corte antropolgico, corno as tambin las
traducciones y la lrica. Por otra parte, los estudios son especfficamente
literarios y/o antropolgicos pero no han visto la Interaccin entre las
distintas series de su produccin .. Esta ponencia intenta ser un avance
en ese sentido no abordado por las lecturas mencionadas
Es auolutamente conocido el artificio lingstico creado por Ar-
86 Arguedas: asedio a la incomunieacin
guedas en sus obras de ficcin con el fin de plasmar una realidad
socio-cultural, una cosmovisin totalmente dHerente de la del sistema
dominante que representa el castellano. Para ello no transcribi la
"oralidad,,3 de los emigrantes serranos, sino que cre una forma
lingfstica para los parlamentos de sus personajes En su ltima novela,
este artificio aparece en los Capitulas, en distintas graduaciones, segun
sea el nivel de aprendizaje del castellano" De tal manera que se diver-
sifican los registros de este tipo de discurso creando una especie de
escala cuyo punto inicial es el quechua y el terminal, el castellano Esto
presenta una dificultad en el lector quien observa en la escritura un
discurso de difcil comprensin, Por otro lado, el narrador crea ese
constructo lingstico para provocar un desequilibrio, lo que pone en
evidencia el problema de la comunicacin por la escritura, que es el que
se le plantea al narrador al tratar de traducir cdigos orales al cdigo
escrito literario. Es decif,!que desde la imposibilidad nos introduce en los
grados de dificultad de comunicacin de los sujetos del enunciado y del
sujeto de la enunciacin
4
A la elaboracin del cdigo lingfstico en s, se suma la interaccin
de subgneros discursivos .. En los Diarios, las maravillosas descrip-
ciones del ima sapra, del canto de los patos negros de altura, de los
inumerables abismos andinos o del pino de Arequipa alteman con
reflexiones acerca de los tipos de escritores latinoamericanos y el mayor
o menor grado de acercamiento del Arguedas/creador a ellos. Un discur-
so intimista y desgarrador atraviesa los diarios comentando el proceso
hacia su suicidio, Por otro lado,el dilogo de los Zorros -a la manera del
gnero dramtico- nos remite al relato mttico traducido por el mismo Jos
Marra Arguedas: Dioses y hombres de Huarochir. Luego con una
actitud narrativa transculturadora
5
esos Zorros penetran en los Hervores
o capitulas de la historia de Chlmbote. Estos tipos de registros del
discurso nos posibilitan mediante un dialoglsm0
6
permanente el acer-
camientQ a un mundo y a una consmovlsin que no era lo planteado por
la novela indigenista.
Esta caracterrstica de un discurso poIHnic0
7
nos posibilita la apertura
hacia otros textos. En este caso intentaremos demostrar la relaciones
interdiscufsivas con el ensayo ya mencionado. El mismo est dividido en
cuatro apartados: 1: Razn de ser del indigenismo. Antecedentes
histricos 11: Las dos etapas del indigenismo en el presente siglo 111: El
Ayrnar de Llano 87
problema cultural en el Per IV: El problema de la integracin.
Las dos primeras partes (I y 11) hacen un anlisis histrico de las
corrientes indigenistas e hispanistas. Detallan la actividad de Maritegui
y la repercusin de su obra Finalmente se refiere a la narrativa indigenista
y al rol del "indio" y del "mestizo" respecto del "seor" que tiene dominio
econmico
En las dos ltimas partes (III y IV) se centra en el momento
contemporneo a la escritura del texto -primeros aos de la dcada del
'60-.. Describe la situacin de los serranos emigrados a la costa peruana,
su agrupacin en "barriadas" alrededor de las ciudades, especialmente
en lima, el papel de la iglesia, el aumento desmesurado de la poblacin
y el problema lingfstico de las comunidades quechuas que deben
comunicarse en castellano.
El anlisis de la situacin lo hace desde la antropologfa, revelando las
problemticas en las cuales ha centrado sus investigaciones y, mediante
el "nosotros inclusivo", su alineamiento desde esta perspectiva de es-
tudio. En el prrafo final, Arguedas proyecta su visn utpica del mundo
peruano. En el mismo, el quechua se constituir en "el segundo idioma
oficial del Per" y la solidaridad comunitaria, en el valor jerarquizado de
esta sociedad donde la integracin se producir necesariamente.
La "actitud testimonial"a caracteriza este ensayo .. Plantea con clarid;d
posturas antagnicas -indigenistas/hispanistas- y se reubica en una
nueva posicin, que la crftica ha llamado neo-indigenista La "aclhud
conativa", es decir, la vertiente persuasiva del ensayo, se pone en marcha
en los dos ltimos apartados; en los mismos la argumentacin sobre el
estado actual de las comunidades polemiza con lo institucional-Iglesia,
Estado- Se hace explcito tambin lo programtico del texto, el cual
despus de una extensa descripcin casi apocalptica de la forma de
insercin social de los serranos en la costa, interrumpe el prrafo final
con una enunciacin en futuro que constttuye la formulacin de la
autopla qlJe "deber ser".
Ahora bien, estas 'funciones internas" del ensayo, asl como el con
tenido del mismo, penetran el texto El zorro de arriba y el zorro de
abajo, constituyendo uno de los discursos ms subversivos del mismo
Es, justamente, con el artificio linglstlco creado con el quechua y el
castellano, que el narrador de Los Zorros, ficcionaliza lo postulado con
total claridad en el ensayo de 1965
88 Arguedas: asedio a la incomunicacin
Se cumple en el discurso fictivo lo testimonial y lo persuasivo con la
fuerza del lenguaje expresivo que no tiene el ensayo Lo que pierde en
racionalidad lo gana en fuerza expresiva.
Este tipo de discurso est en los parlamentos de los personajes de
los Capilulos sobre ChimbotR Especficamente, los parlamentos del
pescador Chaucato, del loco Moneada, del chanchero Bazalar y del indio
Hilario Caullama despliegan temticamente el contenido ensaylstico.. Sin
embargo, estos registros aparecen continuamente completados, desde
el discurso del narrador de los Diarios, especialmente en el ltimo
diario?, cuando intenta sintetizar lo que no ha podido concluir en los
Capitulos.
He luchado contra la muerte o creo haber luchado contra
la muerte, muy de frente, escribiendo este entrecortado y
quejoso relato. Yo tenia pocos y dbifes aliados, in-
seguros; los de ella han vencido. Son fuertes y estaban
bien resguardados por mi propia carne. Este desigual
relato es imagen de la desigual pelea.
iCuntos Hervores han quedado enterrados! (267)
El acercamiento entre el sujeto de la enunciacin y el sujeto del
enunciado 9 en los Diarios es, ya, evidente en los tres diarios anteriores
pero se hace explcito en el ltimo diario? ya que tematiza la im-
posibilidad e)(istencial del Jos Maria Arguedas/hombre de concluir el
texto por falta de tiempo cronolgico. Este hecho proyecta la escritura
en la "historia real individual" del autor y en la "historia real colectiva" del
Per. Trasvasa los lmites de la ficcin y resemantiza la textualizacin del
suicidio anunciado desde el principio. AsI, la futura muerte del na-
rrador/autor cerrar un ciclo y abrir otro
. Quiz conmigo empieza a cerrarse un ciclo y abrirse otro
en el Per ylo que l representa: se cierra el de la calandria
consolaclom, del azote; del arrieraje, del odio impotente,
de los f(lI7ebres del temor a Dios y del
pred.ominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes;
so able el de la luz y de la fuelza liberadora invencible ele!
hombre ele Vietnam, el de la calandria de {U8
r
!CJ, el del (1i:<,
Ayrnar de Llano 89
dios liberador Aquel que se reintegra Vallejo era el prin-
cipio y el fin (270)
Este proyecto halla su contraparte en el ltimo prrafo del ensayo
estudiado La utopfa, el mundo posible est postulado en ambos
El discurso del ltimo Diario? es apocalfptico, por lo inconcluso,
entrecortado y fragmentario .. Y por todo ello, es abierto, el lector deber
completarlo no slo en la ficcin, sino con el tiempo del devenir exis-
tencial individual y colectivo, cqn otras lecturas. Asf la opacidad, dificul-
tad que nos produce este tipo discursivo, se vuelve enriquecedora,
productiva y, por qu no, transparente en la intertextualidad dentro de l
misma obra y fuera de ella, en el caso que proponemos, con el ensayo
de 1965
NOTAS
1,. Utilizamos "metatexto" en el sentido de textos del mismo autor El
terico Grard Genette es quien ha clasificado estas categorfas, Figures 111, Torino:
Einaudi, 1976
Concepto sobre el que teoriza Umberto Eco, Lector in fabula, Barcelona: Lumen,
1981, 2' edicin
3." Sobre este aspecto Martn Uenhard dice: "Se trata ( .) de un intento de subvertir la
escritura por la introduccin del discurso popular, que viola y destroza en algunas partes
el discurso literarlo de turno" (64). Para este tema en los Zorros ver los siguientes
captulos: -La oralidad y el pueblo", "La quechuizacin de la novela" y "Lenguaje e
ideologa" Mart1n Uenhard, Cultura popular andina y forma novelesca Uma:
Latinoamericana Editores, 1981
4 Oswal Ducrot, El decir y lo dicho Buenos Aires: Hachette, 1984.
Angel Rama, Transcu!turacln narrativa en Amrica latina, Mex!co: Siglo XXI, 1985,
2 edicin
Mijail BajUn, Problmes de la de_Eostoisvki, Lausanne: l.' Age d'homme,
1970_ -----
Mijail Bajtn, 1970
8,. Para la caracterizacin de las "funciones internas" del ensayo ver: David Lagmanavich,
"Hacia una teada del ensayo hlspanoamericano
N
, ponenCia presentada al Simposio
sobre Ensayo Hispanice, Universlty of Sou1h Carolina, 1984
9.- Oswal Ducrot, 1984
También podría gustarte
- 2022voc Carne Quemada PDFDocumento2 páginas2022voc Carne Quemada PDFJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- Oraciones Impersonales - EjerciciosDocumento2 páginasOraciones Impersonales - EjerciciosJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- Horarios OmnibusDocumento4 páginasHorarios OmnibusJuan Pedro Aristóteles100% (1)
- CUR.01 Bertolotti Virginia PDFDocumento17 páginasCUR.01 Bertolotti Virginia PDFJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- 15 Características Esenciales Del Thriller Psicológico - EnFILMEDocumento6 páginas15 Características Esenciales Del Thriller Psicológico - EnFILMEJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- Cabrera y Pelayo Lenguaje y Comunicacic3b3n2Documento36 páginasCabrera y Pelayo Lenguaje y Comunicacic3b3n2Vásquez GallardoAún no hay calificaciones
- Congresos Jornadas Didactica Lenguas Literaturas 1Documento1374 páginasCongresos Jornadas Didactica Lenguas Literaturas 1Juan Pedro Aristóteles100% (1)
- Actividad Lingüística y Construcción de ConocimientosBRONCKARTDocumento14 páginasActividad Lingüística y Construcción de ConocimientosBRONCKARTJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- El Chocolate, Alimento de Los DiosesDocumento1 páginaEl Chocolate, Alimento de Los DiosesEdith Cerbino57% (7)
- De Nuevo Sobre Construcciones AbsolutasDocumento17 páginasDe Nuevo Sobre Construcciones AbsolutasJuan Pedro Aristóteles100% (1)
- 300 LIBROS IBEROAMERICANOS para Niños y Jóvenes PDFDocumento70 páginas300 LIBROS IBEROAMERICANOS para Niños y Jóvenes PDFsgiliAún no hay calificaciones
- Leng Egb2 0Documento3 páginasLeng Egb2 0Juan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- FocalizaciónDocumento2 páginasFocalizaciónJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- Anteprólogo Del Libro Del Conde Lucanor Et de PatronioDocumento1 páginaAnteprólogo Del Libro Del Conde Lucanor Et de PatronioJuan Pedro AristótelesAún no hay calificaciones
- Esperando La Carroza Tarea de MatiasDocumento7 páginasEsperando La Carroza Tarea de MatiasSonia MedinaAún no hay calificaciones
- Pa2 Comunicación y Argumentación 2021 - 20 - Consigna y RúbricaDocumento3 páginasPa2 Comunicación y Argumentación 2021 - 20 - Consigna y RúbricaFranz Moises Ruben Ponce SolórzanoAún no hay calificaciones
- Sistema Alfabético - PiñaDocumento3 páginasSistema Alfabético - Piñacardenastsj1Aún no hay calificaciones
- Deber 1Documento13 páginasDeber 1Ronald RomeroAún no hay calificaciones
- Habilidades Fonologicas Une Imagenes Con El Mismo Numero de SilabasDocumento6 páginasHabilidades Fonologicas Une Imagenes Con El Mismo Numero de SilabaseducayessyAún no hay calificaciones
- Descartes. LÍNEAS TEMÁTICASDocumento5 páginasDescartes. LÍNEAS TEMÁTICASvioleta987dfAún no hay calificaciones
- Cognición Social CompletoDocumento85 páginasCognición Social CompletoÁlvaroAún no hay calificaciones
- Deteccion Del EngañoDocumento32 páginasDeteccion Del EngañoFidel ArroyoAún no hay calificaciones
- El AdjetivoDocumento1 páginaEl AdjetivoOlga Fernández piñeraAún no hay calificaciones
- 2018 9 Montparnasse Plan Sepultures Personnalites 26.102018 VE BDDocumento2 páginas2018 9 Montparnasse Plan Sepultures Personnalites 26.102018 VE BDJorge MadrigalAún no hay calificaciones
- Windows WikiDocumento9 páginasWindows WikiFrancisAún no hay calificaciones
- IconoriginalDocumento5 páginasIconoriginalYuleidi ChirinosAún no hay calificaciones
- Hojas de Trabajo ComunicacionDocumento34 páginasHojas de Trabajo ComunicacionEnrique LandaAún no hay calificaciones
- Asist Admtvo Agreg 2019Documento6 páginasAsist Admtvo Agreg 2019Nelson García100% (1)
- Folleto EVC No La Familia Tema II TrimestreDocumento15 páginasFolleto EVC No La Familia Tema II TrimestreJorge AguirreAún no hay calificaciones
- Spanish Version of Scheduling TheoryDocumento66 páginasSpanish Version of Scheduling TheorymiladisAún no hay calificaciones
- Expresión CorporalDocumento11 páginasExpresión CorporalAlma BarriosAún no hay calificaciones
- Thurstone Bogardus OsgoodDocumento4 páginasThurstone Bogardus OsgoodwilsoncelizAún no hay calificaciones
- APUNTE 2 Sócrates Platón Aristóteles. Etica en La UniverisdadDocumento6 páginasAPUNTE 2 Sócrates Platón Aristóteles. Etica en La UniverisdadValentina Valenzuela RochaAún no hay calificaciones
- Clase Lectura y EscrituraDocumento30 páginasClase Lectura y EscrituraLisa SCHWEIGMANNAún no hay calificaciones
- 101 Secretos de VMware VsphereDocumento18 páginas101 Secretos de VMware VspheremexihcaAún no hay calificaciones
- Instalación de Apache SparkDocumento5 páginasInstalación de Apache SparkJorge Patricio Rodriguez RodriguezAún no hay calificaciones
- Historia Del Periodismo Radiofónico Jared SeguraDocumento4 páginasHistoria Del Periodismo Radiofónico Jared SeguraSimone SeguraAún no hay calificaciones
- Casanova Pascale - La Republica Mundial de Las LetrasDocumento460 páginasCasanova Pascale - La Republica Mundial de Las Letrasmario Figueroa U.100% (5)
- Sesion TecnologiaDocumento8 páginasSesion TecnologiaSantiagoAún no hay calificaciones
- SEM1-ARIT Compressed PDFDocumento2 páginasSEM1-ARIT Compressed PDFSergioSaavedraAún no hay calificaciones
- Simulacro de Examen 5 JunioDocumento5 páginasSimulacro de Examen 5 JunioJose Gaybor100% (1)
- Por Qué Rezar A SantosDocumento65 páginasPor Qué Rezar A SantosFátima DíazAún no hay calificaciones
- Matematicas 2Documento10 páginasMatematicas 2gonzalo vallejosAún no hay calificaciones
- Tratado de La Interpretación de Las Leyes 67732 - 0Documento342 páginasTratado de La Interpretación de Las Leyes 67732 - 0cruzjmar100% (1)