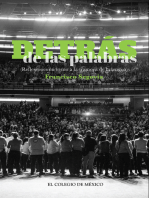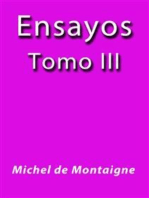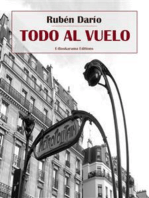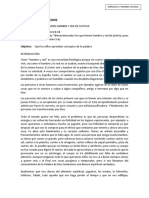Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Manual Del Distraido
El Manual Del Distraido
Cargado por
Larry FjcTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Manual Del Distraido
El Manual Del Distraido
Cargado por
Larry FjcCopyright:
Formatos disponibles
Manual del Distraido
Alejandro Rossi
Ante el Pblico
32
S
Siempre me preocup el pblico. Ahora lo confieso
resignadamente, sin pudores ni altaneras. Pero a
los dieciocho anos -aquella poca plena de mas-
turbacin- yo simulaba una -indiferencia impenetrable.
Admita comprender el significado de bao pblico y has-
ta el de hombre pblico, pero escupa, como si fuese un
alimento descompuesto, la expresin pblico literario.
Logr una admirable mueca de asco: arrugaba la nariz y en-
coga el labio superior. Algunos ntimos decan que mi gesto
era ms. persuasivo, ms contundente que un ensayo de Go-
rrondona. El aire -segn ellos- ola a miasmas y la palabra
pblico quedaba para siempre asociada a mis protube-
rantes y rojas encas. Momentos divertidos, no lo niego, las
inevitables bromas de la vida literaria, la tregua que se con-
ceden las vocaciones heroicas. Lstima, sin embargo, que yo
mintiera. S, menta, porque en realidad quera llegar a ser
un escritor ledo en autobuses por secretarias semidormidas,
el novelista preferido de esas madres limpias y bobas que
encontramos en los parques. El autor de obras voluminosas,
devoradas durante las vacaciones, ella sentada en la chaise-
longue, flaca, rubia, tostada, sin mirar a nadie, ni al mar ni a
los simpatiqusimos hijos -mucho menos al marido-, ab-
sorta en intrigas fuertes y contemporneas, el cientfico pa-
cifista perdidamente enamorado de una muchacha cuyo pa-
dre fabrica armas, el jven y ortodoxo israelita empeado
en casarse con la sobrina del Obispo, el descubrimiento de
que la hermana del industrial, viuda de un conde belga, ama
sin ninguna reticencia a un poeta haitiano, negro retinto,
aunque editado por Gallimard; la irrupcin -en el captulo
trigsimo cuarto- de un extrao personaje de mirada bru-
talmente luminosa, especie de peregrino sin profesin defi-
nida --hay grandes dudas acerca de si es msico o poeta o
profesor de qumica- que calma los nimos, reconcilia las
contradicciones, derrota al Obispo, le revela al fabricante de
armas el misterio de la Primavera y al literato antillano no
slo le sugiere delicadeza con la valiente viuda, sino tambin
le recomienda una estupenda traductora catalana. Creo ha-
berme expresado con claridad: concentrar innumerables lec-
toras, susurrarles al odo, imponerles mis aventuras, robarles
el tiempo, presentar ante ellas los feroces dilemas de nuestro
mundo. Esa era mi vocacin intima. Me sobraban dones, fa-
cilidad para los dilogos veloces, instinto teatral para los
monlogos -sin los cuales es imposible hoy en da saber lo
que verdaderamente piensa el padre, la madre, la hija o ese
novio tan sospechoso-, abundancia de temas labernticos
pero necesarios y, sobre todo, habilidad para mezclar hroes
de diferentes profesiones y clases sociales, la gitana y el fsi-
co atmico, el pintor y la dama de corte, la dermatloga y
el numismtico, el impasible croupier y la brillante econo-
mista. No pude rematar esos proyectos. Conoc a Gorrondona
y ca bajo su influencia nefasta.
Me lo presentaron una noche de verano en la terraza de
un caf. Ya desde entonces le tema a la soledad y se rodea-
ba siempre de cinco o seis discpulos. Nunca tuvo amigos,
sino alumnos transitorios, criadas y algunos canarios. Hubie-
ra deseado un valet, pero era ms importante -deca- su
fama de heterosexual. Durante media hora todos contempla-
mos al crtico devorar varios helados de limn. Se limpi la
boca con un enorme pauelo azul y de inmediato me pregun-
t si yo posea el Diccionario de la Real Academia. Qu rabia!
Tuve que balbucear que mi abuela me lo regalara el mes
prximo. Gorrondona fu tajante: Cmprelo maana y
nunca dependa de los ancianos. Luego me contaron que
mi sinceridad no le haba causado una buena impresin.
Vea en ella el reflejo de la educacin catlica, lo que l lla-
maba el espejismo del confesionario, la fuente de tanta
mala literatura. Ya alejado del Colegio, pero acostumbrado
a vaciarse cada viernes, el jven escritor no resistir la tenta-
cin de utilizar la blanca pgina como un substituto. Todava
guardo una copia mimeografeada de su ensayo Arte, Reli-
gin y Ego, un ttulo inmenso para unas ideas minsculas y
arrogantes. Pobre Gorrondona! No hay que olvidar que
atravesaba un periodo dificil: las mujeres lo abandonaban
sin explicacin alguna. Corran rumores, claro esta, rumores
desgraciadamente verdicos, me temo. En fin, miserias hu-
manas que pasar por alto. Lo importante es recordar la se-
vera preceptiva que impona Gorrondona. Me prohibi, al
principio, cualquier lectura que no fuera el diccionario de la
lengua. Slo as sentira yo la vastedad del idioma, la com-
plejidad de esa imponente maquinaria que, por lo general,
tritura a sus obreros. Conocerla a fondo es un sueo irreali-
zable pues se ha formado a lo largo de siglos y nosotros ape-
nas disponemos de treinta o cuarenta anos. El resto no cuenta,
son vagidos o cabeceos seniles. Escribir bien -conclua- es
imposible. Supone la inmortalidad, ser un contemporneo
de todas las etapas del lenguaje, la nica manera de com-
prenderlo a fondo. Un escritor vanidoso es, entonces, un
artesano irresponsable, un suicida literario, un ignorante,
una peste que no debemos tolerar. Quera ser fro Gorrondo-
na, quera ser demostrativo, pero se exaltaba, sudaba demasia-
do, ya era gordo, no caba en la silla, quiz un fantico,
nunca un razonador. Para quebrarnos la vanidad -e impedir
as las venganzas y las iras del Lenguaje- nos oblig a no
publicar una sola lnea. Perda los estribos y gritaba que
prefera las almas inditas a los cadveres impresos. Fu ho-
rrible: mi gran amigo Jaime Leada prcticamente se des-
hizo. La Barrica Dorada, aquella revista orgullosa y millo-
naria, le haba aceptado un fragmento del canto a Darwin,
un sereno homenaje en octavas reales a la ciencia y a la ma-
rina britnicas. Lo acompa a la Redaccin. Leada tem-
blaba. Para mi gusto le devolvieron los originales con excesi-
va rapidez. Yo tambin me somet a la disciplina y archiv
un breve cuento, una historia modesta pero de buena factu-
ra, el encuentro imprevisto entre Robespierre y Magallanes.
Una parbola, naturalmente. La guard en un cajn desaten-
diendo las indicaciones de Gorrondona. El crtico, en efec-
to, exiga la destruccin de todos nuestros materiales. Es-
cribir y olvidar. Romper las cuartillas, desterrar de la memo-
ria las frases amadas y los versos predilectos, no envanecer-
nos de nuestras mediocres hazaas. Recordar, por el contra-
rio, que nuestro trabajo es apenas un reflejo turbio y lejano
de la gran Maquinaria. Esos adjetivos, esos ritmos -me dijo
un da- son un charco de agua sucia.
Las lecciones de Gorrondona me transformaron en un
nudo dialctico. Me convenc de la majestad del Lenguaje,
es cierto, pero mantuve mi ocenica avidez de lectores. Una
cosa rara, una especie de necesidad biolgica que permane-
ci inalterada no obstante haber yo aceptado la tesis mayor
del maestro, a saber, la deprimente idea de que el pblico
corrompe. Se trataba, claro est, de teora pura, lmpida,
cristalina, no envenenada por experiencias personales pues
Gorrondona -quin no lo sabe?- jams fu un favorito
del pblico. Nadie lo halag, nadie lo corrompi, probable-
mente nadie nunca lo ley. Y, sin embargo, hablaba del p-
blico como una entidad diablica, empeada en pervertir al
artista solitario. La sociedad moderna -la educacin masi-
va, agregaba con asco-, ha creado el neolector, ese monstruo
que ha cursado la primaria sin perder los hbitos del paleol-
tico, ese hbrido para quien la gran literatura es un podero-
so narctico. El misterio suscita angustia y sta, a su vez,
agresividad; luego, el verdadero escritor se convierte en un
enemigo. Pero por otra parte -Gorrondona poda ser enlo-
quecedoramente didctico- la industria desea cautivar esa
enorme clientela y, por consiguiente, se requieren libros es-
peciales, libros increbles. El Autor, sobra decirlo, es el ele-
mento esencial. Hay que mimarlo, sacarlo del pequeo de-
partamento maloliente, que olvide los interminables auto-
buses, las libreras de viejo, los cafs sombros, las amista-
des intiles, la melancola, que use lino irlands y popeli-
nas suaves, que se acostumbre a las casas rodeadas de cipre-
ses, a los paisajes clebres, que no le tema a las entrevistas,
a los premios o a las mujeres imponentes. Para el neolector
ser una figura bella y anhelada. Lo escuchbamos en si-
lencio, sin chistar, Gorrondona odiaba las interrupciones,
los dilogos, las opiniones ajenas. El pblico corrompe me
repeta yo tristsimo y, sin embargo, confieso que era dif-
cil imaginarme al flaco Leada perseguido por una lujosa
neolectora que lo busca a las seis de la tarde y lo devuelve
--exhausto- a las diez de la noche, ya cenado, ostras y vino,
blanco, seco, penetrante. Dudas insidiosas, lo admito, pero
insuficientes para abandonar la visin trgica impuesta por
Gorrondona, Jur protegerme.
La situacin no era fcil. Quera satisfacer mi apetito de
pblico, pero tambin conoca los castigos del Lenguaje y
las astucias de los neolectores. Viv aos terribles, la pluma
seca, la amistad de Leada, el derrumbe de Gorrondona. Fu
perseverante, sin embargo, no traicion, me hund en el
anonimato y un da -enigmas de la bioqumica o de la reli-
gin- d con la solucin justa: dominar al neolector, acer-
carse a l, s, pero sin complacerlo, no permitirle ninguna
libertad, doblegarlo, hacerle sentir que quien manda es el
escritor. Imaginemos a una neolectora recostada sobre una
otomana. Abre mi nuevo libro Luces de Bengala y -capri-
cho tpico- comienza a leer el tercer cuento. Pasa as por
alto la secuencia laboriosamente planeada. La venganza es
inmediata: en el primer prrafo Laura le ruega a Augusto
que le cuente su vida y ste, un hombre comprensivo aun-
que impaciente, la remite al segundo cuento de una obra
soberbia, escrita por un amigo suyo y cuyo ttulo es. . . Lu-
ces de Bengala. Una leccin y a la vez un alarde tcnico. La
neolectora, ya un poco menos altanera, acompaa a la pare-
ja al obscuro restaurante y advierte que Augusto no se anda
con bromas, que slo piensa en aquello. La neolectora sue-
a, se regodea, cruje la otomana, pero cuando llega el mo-
mento decisivo yo escribo: La bes, la arrincon, le mor-
disque el cuello, la desvisti, le acarici los amplios senos y
le explic la plusvala. Que sepa que los personajes actua-
les tambin manejan conceptos macabros. Es posible que al
iniciar mi cuento ms entraable, el sexto, ya no dude acer-
ca de quien lleva la batuta. Mejor para ella, porque esa his-
toria simple y honda es feroz con los neolectores. Los en-
caro frontalmente y elimino cualquier movimiento aut-
nomo. Si digo que Lzaro, frente al lago, le apret la mano
a Antonieta, interrumpo la accin y le informo a la neolec-
tora que el protagonista no pretende ser carioso, ni demos-
trar su fuerza, ni seducirla y mucho menos ordenarle que se
arrodille. Tampoco se trata de un movimiento automtico.
Qu quiere Lzaro, entonces? Ya lo dije: apretarle la ma-
no. Cuando Antonieta -alarmada por la apata de su com-
paero- le sugiere un paseo en lancha, Lzaro sonre. La
seora de la otomana tal vez piensa que Lzaro asiente. Y
yo le replico, con una violencia seca, que no es as, que a
Lzaro no le interesa la navegacin lacustre, que Lzaro no
sonre porque recuerde aquella graciossima escena de su
infancia. Lea seora, siga las instrucciones, no imagine
nada, yo soy el escritor, no usted. No es una sonrisa irnica,
no es una sonrisa histrica, no es una sonrisa desesperada.
Antonieta propone y Lzaro sonre. Eso es todo. Creo, sin-
ceramente, que al finalizar la narracin habr una neolectora
menos. Es mi homenaje al espantoso Gorrondona, el hom-
bre que me alej del pblico.
33
También podría gustarte
- Modelo Carta de Motivos Solicitud Visa Definitiva ChileDocumento2 páginasModelo Carta de Motivos Solicitud Visa Definitiva ChileCesar Daniel Cardozo Villalobos88% (42)
- Conduccion de PersonasDocumento96 páginasConduccion de Personasguzz_161192100% (1)
- Herramientas Masónicas 3 de 8 La Regla de 24 PulgadasDocumento3 páginasHerramientas Masónicas 3 de 8 La Regla de 24 PulgadasDANIELGAXIOLAQ80% (5)
- Fuerzas de Porter Makro MayoristaDocumento4 páginasFuerzas de Porter Makro MayoristaLilia Marcelo ZamoraAún no hay calificaciones
- Olga Arias - Del Inexpresable SentimientoDocumento166 páginasOlga Arias - Del Inexpresable SentimientoHoracio ValverdeAún no hay calificaciones
- Cuento de Los Símbolos PatriosDocumento7 páginasCuento de Los Símbolos PatriosJean Baptiste Lamarck80% (15)
- Tres Posturas Respecto Al MilenioDocumento9 páginasTres Posturas Respecto Al MilenioEsteban Paniagua100% (1)
- Los ContemporáneosDocumento8 páginasLos ContemporáneosLidia EspinosaAún no hay calificaciones
- Salvador Elizondo Ida y Vuelta EstudiosDocumento213 páginasSalvador Elizondo Ida y Vuelta EstudiostinderpaperAún no hay calificaciones
- Updike John La Version de RogerDocumento199 páginasUpdike John La Version de RogerMaite MuletAún no hay calificaciones
- El Minotauro, Con CortázarDocumento1 páginaEl Minotauro, Con CortázarJahir GuerreroAún no hay calificaciones
- Roger SantivañezDocumento22 páginasRoger SantivañezAmérico H Santillán CAún no hay calificaciones
- Balon Dividido Juan VilloroDocumento3 páginasBalon Dividido Juan VilloroLibro Azul100% (1)
- Woody Allen - El Episodio Kugelmass Deseo MetonimicoDocumento12 páginasWoody Allen - El Episodio Kugelmass Deseo MetonimicoKarda LopezAún no hay calificaciones
- CaceríasDocumento110 páginasCaceríasOliverio ArreolaAún no hay calificaciones
- Kenneth Rexroth - PoesiasDocumento19 páginasKenneth Rexroth - Poesiasprinchard35Aún no hay calificaciones
- La Sociedad de Los Poetas Del AireDocumento146 páginasLa Sociedad de Los Poetas Del AireGALENAFMAún no hay calificaciones
- Jorge Luis Borges - Dos Antiguos ProblemasDocumento3 páginasJorge Luis Borges - Dos Antiguos ProblemasJairo Benavides PasosAún no hay calificaciones
- Doctor Pasavento, Héroe Posmoderno PDFDocumento13 páginasDoctor Pasavento, Héroe Posmoderno PDFgonzalomdemAún no hay calificaciones
- Detrás de las palabras.: (Reflexiones en torno a la tramoya de la lengua)De EverandDetrás de las palabras.: (Reflexiones en torno a la tramoya de la lengua)Aún no hay calificaciones
- Vicente Alfonso A Través Del DobleDocumento6 páginasVicente Alfonso A Través Del DobleLucila Navarrete TurrentAún no hay calificaciones
- Adolfo Bioy Casares - El Amigo Del AguaDocumento1 páginaAdolfo Bioy Casares - El Amigo Del Aguamarej3120% (1)
- Borrar Los Nombres - Ricardo CastilloDocumento7 páginasBorrar Los Nombres - Ricardo CastilloAbelAún no hay calificaciones
- El Libro - Zoran Zivkovic PDFDocumento103 páginasEl Libro - Zoran Zivkovic PDFbotuchoAún no hay calificaciones
- Chac Mool Carlos FuentesDocumento7 páginasChac Mool Carlos Fuentessuper3boy100% (2)
- Isabel Fraire 82Documento28 páginasIsabel Fraire 82Mariana OrozcoAún no hay calificaciones
- Nattie GolubovDocumento7 páginasNattie GolubovElizabeth Quintana100% (1)
- Perelmuter Pérez La Estructura Retórica de La RespuestaDocumento7 páginasPerelmuter Pérez La Estructura Retórica de La Respuestaseba2134100% (1)
- Mario Levrero - Caza de ConejosDocumento22 páginasMario Levrero - Caza de ConejosLuis Eduardo GarcíaAún no hay calificaciones
- Antología Eduardo LizaldeDocumento19 páginasAntología Eduardo LizaldeEduardo AlamilloAún no hay calificaciones
- Cesar Fernandez Moreno Sobre Delmira AugustiniDocumento99 páginasCesar Fernandez Moreno Sobre Delmira AugustiniMarcelo Reis de MelloAún no hay calificaciones
- Percy Shelley - Defensa de La Poesía - 1821Documento41 páginasPercy Shelley - Defensa de La Poesía - 1821Agustina Cabrera100% (1)
- Poemas de César Fernández MorenoDocumento2 páginasPoemas de César Fernández MorenoSimonaltkorn0% (1)
- Tomas Segovia 132Documento22 páginasTomas Segovia 132Mónica PalmaAún no hay calificaciones
- La Vida Tal Cual - Virgilio PiñeraDocumento12 páginasLa Vida Tal Cual - Virgilio PiñeraRenata DefeliceAún no hay calificaciones
- Gonzalo Rojas - Requiem de La Mariposa PDFDocumento182 páginasGonzalo Rojas - Requiem de La Mariposa PDFFelipe Ignacio Diaz Toloza100% (2)
- Poesía y CorrupciónDocumento5 páginasPoesía y Corrupciónanalauragomez0% (1)
- Jakobson Sobre El Realismo ArtisticoDocumento7 páginasJakobson Sobre El Realismo ArtisticoJean C CrookAún no hay calificaciones
- Copia de AntologiaDocumento17 páginasCopia de AntologiaJuan Mendoza Pxndx LozaAún no hay calificaciones
- Texto en Una Libreta - Julio Cortázar PDFDocumento10 páginasTexto en Una Libreta - Julio Cortázar PDFMaría Del Mar OspinaAún no hay calificaciones
- Block Lawrence, A Veces MuerdenDocumento9 páginasBlock Lawrence, A Veces Muerdenmoriacansada100% (2)
- Edgar Allan Poe Autobiografia LiterariaDocumento11 páginasEdgar Allan Poe Autobiografia LiterariaRicardo Adrián González MuñozAún no hay calificaciones
- Teknoguerrilla FragDocumento40 páginasTeknoguerrilla FragIldefonso LeónAún no hay calificaciones
- Un Viaje Sentimental A San Ángel PDFDocumento14 páginasUn Viaje Sentimental A San Ángel PDFGabriel SansAún no hay calificaciones
- Poesia Peruana 1970 1980 1990 PDFDocumento16 páginasPoesia Peruana 1970 1980 1990 PDFMartín ZuñigaAún no hay calificaciones
- Barthes Roland - Literatura y PublicidadDocumento11 páginasBarthes Roland - Literatura y PublicidadVlady Sydney Pb100% (1)
- Dada: Manifiesto Sobre El Amor Debil y El Amor Amargo, Tristan TzaraDocumento2 páginasDada: Manifiesto Sobre El Amor Debil y El Amor Amargo, Tristan Tzarap_layneAún no hay calificaciones
- Elva Macias 174Documento28 páginasElva Macias 174Flavio Hernán TeruelAún no hay calificaciones
- Los Trasterrados de Comala - RoaDocumento12 páginasLos Trasterrados de Comala - Roamundoblake8997Aún no hay calificaciones
- Swain Senorita Superman PDFDocumento31 páginasSwain Senorita Superman PDFespadadeplastikoAún no hay calificaciones
- Cuentos y Relatos de FiestasDocumento123 páginasCuentos y Relatos de FiestasastoraAún no hay calificaciones
- La Traición de T. S. Eliot. PachecoDocumento7 páginasLa Traición de T. S. Eliot. PachecoMandingaRamonAún no hay calificaciones
- Jorge Valdés Díaz-Vélez PoemasDocumento18 páginasJorge Valdés Díaz-Vélez PoemasMexkingAún no hay calificaciones
- Los Ojos Verdes y El Río de Cortázar PDFDocumento7 páginasLos Ojos Verdes y El Río de Cortázar PDFPaco AlemanyAún no hay calificaciones
- Gustaf Sobin - Matrices de Viento y de SombraDocumento92 páginasGustaf Sobin - Matrices de Viento y de SombraÓscar David López100% (1)
- Chichi Cue PonDocumento6 páginasChichi Cue PonCesar Arturo Teh CruzAún no hay calificaciones
- El Silencio en La Poesía de Emily DickinsonDocumento7 páginasEl Silencio en La Poesía de Emily Dickinsoncarofernandez99100% (1)
- Desastre Lento Es El Poemario N.º 147, Cuyo Cuidado yDocumento76 páginasDesastre Lento Es El Poemario N.º 147, Cuyo Cuidado yTocclaw RekAún no hay calificaciones
- Luis Cernuda La Realidad y El Deseo Poesia Casi CompletaDocumento193 páginasLuis Cernuda La Realidad y El Deseo Poesia Casi CompletaMaría Beatriz DuránAún no hay calificaciones
- Tema 1.1 La Empresa - Concepto y Clasificación - Marco Jurídico de La Empresa - Instituto Consorcio ClavijeroDocumento3 páginasTema 1.1 La Empresa - Concepto y Clasificación - Marco Jurídico de La Empresa - Instituto Consorcio ClavijeroErick DavidAún no hay calificaciones
- Panamá Prehispánico Por Richard Cooke y Luis SánchezDocumento5 páginasPanamá Prehispánico Por Richard Cooke y Luis SánchezIrina M100% (2)
- Programa Curso EpistemologiaDocumento56 páginasPrograma Curso EpistemologiaMarco Santelices WAún no hay calificaciones
- Calendario 2024 Mensual Anual Documento A4 Multicolor Pastel Imprimible BlancoDocumento12 páginasCalendario 2024 Mensual Anual Documento A4 Multicolor Pastel Imprimible BlancoPAULA KATHERINE ROJAS TORRESAún no hay calificaciones
- Semana 11 - Informe PsicolaboralDocumento5 páginasSemana 11 - Informe PsicolaboralAlexia MassaAún no hay calificaciones
- SostenibilidadDocumento8 páginasSostenibilidadK Michell LopezAún no hay calificaciones
- Unidos Por El Amor... El Sacramento Del MatrimonioDocumento2 páginasUnidos Por El Amor... El Sacramento Del MatrimonioMariana Bautista ArdilaAún no hay calificaciones
- Parashá 40 BalakDocumento34 páginasParashá 40 BalakJose Moreno100% (1)
- 3,300 Años A.CDocumento1 página3,300 Años A.CAlex HernandezAún no hay calificaciones
- Configuracion FirewallDocumento6 páginasConfiguracion Firewallluis clementeAún no hay calificaciones
- Act 1matriz Costos KolorpintDocumento273 páginasAct 1matriz Costos KolorpintErika CubidsAún no hay calificaciones
- Illuminati Los Secretos de La Secta Mas Temida Por La Iglesia Catolica Paul H KochDocumento80 páginasIlluminati Los Secretos de La Secta Mas Temida Por La Iglesia Catolica Paul H Kochbataca7Aún no hay calificaciones
- Origen Del EspañolDocumento6 páginasOrigen Del EspañolErich Medina GuerraAún no hay calificaciones
- El Ministerio de GPDocumento25 páginasEl Ministerio de GPNelita Storres100% (1)
- Ficha Propiedades de La Multiplicacion para Tercero de PrimariaDocumento11 páginasFicha Propiedades de La Multiplicacion para Tercero de Primariajavier100% (1)
- 17 Factores en El Desarrollo de Un Programa EducativoDocumento12 páginas17 Factores en El Desarrollo de Un Programa EducativocarlosAún no hay calificaciones
- Apuntes Procesal CivilDocumento28 páginasApuntes Procesal Civil�Brenda Castro RochaAún no hay calificaciones
- Lección 12 Los Que Tienen Hambre y Sed de JusticiaDocumento3 páginasLección 12 Los Que Tienen Hambre y Sed de JusticiaEunice Guadalupe Vázquez SánchezAún no hay calificaciones
- Panificadora SAN JUANDocumento17 páginasPanificadora SAN JUANカイルランズAún no hay calificaciones
- Finiquitos 2022Documento2 páginasFiniquitos 2022Luis Fer GutierrezAún no hay calificaciones
- Publicar - Presentacion CreceDocumento157 páginasPublicar - Presentacion CrecejorgeAún no hay calificaciones
- Reglamenta Estandares Tecnicos para Equipos Detectores de VelocidadDocumento3 páginasReglamenta Estandares Tecnicos para Equipos Detectores de VelocidadMatías Enrique Farías PeñaAún no hay calificaciones
- Comenzando Juntos - H. Norman WrigthDocumento140 páginasComenzando Juntos - H. Norman WrigthOsiel Moreno García100% (7)
- Act 2.2 Glosario ClasesSocialesDocumento2 páginasAct 2.2 Glosario ClasesSocialesArturoAún no hay calificaciones