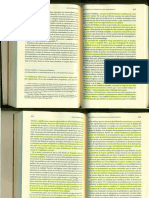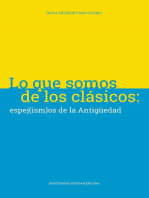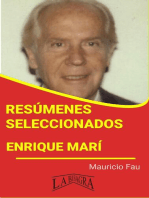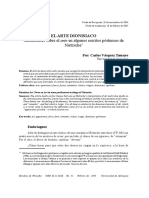Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Esther Diaz ¿Qué Es La Epistemología¿
Esther Diaz ¿Qué Es La Epistemología¿
Cargado por
Patricio Pulgar Covarrubias0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas53 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas53 páginasEsther Diaz ¿Qué Es La Epistemología¿
Esther Diaz ¿Qué Es La Epistemología¿
Cargado por
Patricio Pulgar CovarrubiasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 53
Esther Daz
Entre la tecnociencia y el deseo
La construccin de una epistemologa ampliada
Editorial Bi bl os
F i l o s o f a
Daz, Est her
Ent re la tecnociencia y el deseo. La construccin de
una epistemologa ampliada. - l a. ed. -
Buenos Aires: Biblos, 2007.
167 pp.; 23 x 16 cm.
ISBN 978-950-786-601-2
1. Filosofa. I. Ttulo.
CDD 190
Diseo de tapa: Luciano Tirabassi U.
Armado: Hernn Daz
Est her Daz, 2007
Editorial Biblos, 2007
Pasaje Jos M. Giuffra 318, C1064ADD Buenos Aires
info@editorialbiblos.com / www.editorialbiblos.com
Hecho el depsito que dispone la Ley 11.723
Impreso en la Argentina
No se permi t e la reproduccin parcial o total, el al macenami ent o, el alquiler, la t rans-
misin o la t ransformaci n de este libro, en cualquier forma o por cual qui er medio, sea
electrnico o mecnico, medi ant e fotocopias, digitaizacin u otros mtodos, sin el per-
miso previo y escrito del editor. Su infraccin est penada por las leyes 11.723 y 25.446.
Esta primera edicin de 1.500 ejemplares
se termin de imprimir en Primera Clase,
California 1231, Buenos Aires,
Repblica Argentina,
en septiembre de 2007.
I. Qu es l a epi stemol og a?
1. El s e nt i do ml t i pl e de l a v e r da d
Japn, siglo X II, senderos en el bosque. Un samurai cami na lenta-
mente delante de un caballo blanco al que conduce por las ri endas.
Canto de pjaros. Rayos de sol que atraviesan el follaje y bailan en la
maleza. Los medallones de luz tornan traslcido el velo de una mujer
posada en la montura. La tela se desliza hasta los pequeos pies, que
delatan la nobleza de su duea. La montura y el armamento brillan.
Una especie de paz emana de la armona de l as cosas. Pero el delica-
do equilibrio se quiebra. La narracin interrumpe su secuencia. Hay
algo que la cmara no capt y al encenderse nuevamente nos devel a
el caos. El hombre muerto, la mujer violada, l as armas no estn, el
sombrero de l en el suelo, el de ella cuelga desgarrado de un arbusto
solitario.
Comienza Rashomon, de Akira Kurosawa.
El jurado a cargo del caso - que no se deja v e r - escucha diferentes
versiones del acontecimiento:
Un humilde leador dice haber encontrado al samurai si n vida.
Agrega que no vio a la mujer, tampoco al caballo, ni las armas.
La viuda declara no saber cmo muri su marido y acusa a un
desconocido de haberla ultrajado.
Un mal viviente atrapado en el bosque asume haber violado, pero
no matado.
Fi nal mente el muerto, cuyo espritu se expresa a travs de una
mdium, acusa a su esposa y al delincuente.
Todos difieren y todos, hasta el fantasma, despiertan sospechas.
[111
12 Esther Daz
Slo coincide cierto estado de las cosas: la desaparicin del caballo y
las armas, la mujer violada y el samurai muerto.
Sin embargo la verdad de lo acontecido se pierde en el misterio.
Hay mltiples testimonios crebles pero contradictorios entre s. Es-
peramos ansiosos que finalmente se devele la incgnita. Pero el film
termina y las incertidumbres se acrecientan.
En la pelcula el jurado no aparece. Sin embargo, la ausencia in-
tensifica su presencia. Mejor dicho, nos i magi namos que est presen-
te porque los personajes que declaran miran al frente mientras tra-
tan de demostrarles a los jueces l a veracidad de sus relatos. En
realidad los actores observan el ojo de la cmara y, al proyectarse la
pelcula, parece que esos personajes miraran a los espectadores. En
cierto modo, el jurado de Rashomon ocupa nuestro lugar. Es como si
saliera de la proyeccin, en la que nunca se refleja, y se instalara en
la butaca.
Esos representantes de la justicia habi tan un punto ciego y mudo
en esta obra. El pblico no los ve ni los oye. Los jueces son opacos
para nosotros, pero no para los personajes de ficcin que los miran
con nfasis y respeto. Una luz atraviesa la pantalla, emerge de l as
pupilas de los actores y choca con l as nuestras. Esa flecha de intensi-
dad nos incluye en la trama. Los testigos se dirigen al jurado que es
al mismo tiempo el espectador. Se siente la impotencia de ocupar el
lugar del juez y no poder juzgar. Mejor dicho, no poder contar con
elementos que aseguren objetividad.
Kurosawa brinda una estremecedora leccin acerca de la verdad.
Ese discurso que construimos a partir del estado de las cosas, pero
que no encuentra manera de corresponderse con ellas de modo ecu-
nime. De cada relato fluye un sentido diferente: se alternan diversas
perspectivas, que semejan destellos de un di amante tallado que emi-
te diferentes colores segn los haces que lo i l umi nan.
La no correspondencia entre las versiones de los personajes diluye
la posibilidad de dirimir una verdad clara y distinta. La multiplicidad
de jueces es otro impedimento para forjar un juicio unnime. Pues,
adems de los que suponemos en la obra, existen tantos jueces como
espectadores. La ilusin de verdad absoluta se pulveriza. Titilan frag-
mentos de sentido. Los testimonios, por contradictorios, desconcier-
tan. En lugar de una verdad nica, hay fuga de sentido.
El sentido se produce en una dimensin incorporal.
1
La prover-
1. Entiendo "incorporal" en sentido deleuzeano; el concepto est tomado de los estoicos
Qu es la epistemologa
9
13
bial indiferencia de los acontecimientos provoca juicios dismiles.
Genera un sentido que surge de choques de fuerzas y se desliza por
la superficie de las palabras. El sentido no se encierra en proposicio-
nes: deviene a travs de ellas.
1.1. La ciencia iluminada por el arte
Nuestra disposicin frente a la proyeccin de Rashomon es simi-
lar a la que tenemos cuando nos enfrentamos a Las Meninas bajo el
influjo de la interpretacin de Michel Foucault. Hay una especie de
imn que atrae las miradas de los personajes del cuadro de Velz-
quez hacia afuera del hecho esttico. Un lugar indecidible, inasible,
inestable. Un espacio vaco, el exterior de la representacin. El pin-
tor, autorrepresentado en su propio cuadro, y la mayora de los per-
sonajes miran haci a adelante. El objeto de esa atencin se nos esca-
pa a quienes observamos el cuadro, pues est enfrente de la i magen,
fuera del cuadro, ms all de la representacin. Del mi smo modo
como en la proyeccin de Rashomon se nos escapa la vi si n de los
jueces.
Velzquez y Kurosawa encontraron la manera de expulsar a los
personajes principales de sus respectivas obras y hacerlos habitar
entre nosotros.
2
Al fondo de Las Meninas - casi en el centro- hay un rectngulo
ricamente enmarcado. Es ms pequeo que las dems representacio-
nes que pueblan l as ficticias paredes del cuadro que estamos obser-
vando. Se diferencia en tamao y textura. En realidad, no se trata de
una pintura ms sino de la representacin de un espejo que refleja el
rostro de dos personas: una mujer y un hombre, l a reina y el rey. Pero
la atencin se concentra en el rey, que lo es por derecho propio. Ella
slo es reina por haberse casado con l.
quienes repararon que el sentido no reside en las cosas, tampoco en las palabras; se
produce como efecto de choque entre cuerpos (Deleuze, 1989).
2. Rashomon, de Akira Kurosowa, se estreno en 1950 y est basada en el relato de
Ryunosuke Akutagawa "En el bosque". Por su parte, la interpretacin de Michel
Foucault sobre Las Meninas se encuentra en el primer captulo de Las palabras y las
cosas (1975) A continuacin desarrollo una interpretacin tomando y reelaborando
fragmentos de mi artculo "Nietzsche entre las palabras y las cosas" (Daz, 2006. 97-
107).
14 Esther Daz
Velzquez honra al rey representndolo dentro de la representa-
cin; es decir, reduplicando la representacin. Porque el cuadro que
miramos es una representacin; pero su personaje principal, el rey,
no est directamente representado, como habra ocurrido en cual-
quier cuadro occidental que precediera a ste. Es como si la "verdad"
del cuadro residiera en representar la representacin. Y no slo re-
presentarla sino tambin darle un lugar de privilegio, duplicndola.
Cabra preguntarse por qu Velzquez, puesto que quera dupli-
car la representacin del soberano, en lugar de representarlo en un
espejo no lo hizo en un cuadro dentro del cuadro (al que actualmente
llamamos Las Meninas). Se me ocurren dos respuestas, entre tantas
posibles.
En primer lugar, un personaje representado en un cuadro den-
tro de un cuadro real sera un el emento secundario, una especie de
decoracin. Por el contrario, si la mayora de los personajes mi ran
al principal, que est fuera del cuadro pero tambi n dentro (ya que
un espejo lo refleja), el observado se impone doblemente. Es como
detener el ti empo y a la vez mostrarlo en su devenir. Ese cuadro
muestra miradas que mi ran al rey aqu, ahora y constantemente.
Miradas capaces de ver lo trascendente o, mejor dicho, lo que tras-
ciende a la pintura.
En segundo lugar, Velzquez encontr la manera de representar
la trascendencia, el ms all del cuadro: el personaje real (en los dos
sentidos de "real": por pertenecer a l a realeza y por no ser ficticio)
est fuera del cuadro. Lo que trasciende es ms importante an que
lo trascendido (que lo representado). Prueba de ello es que concentra
la atencin y el respeto de l a mayora de los sujetos pintados. Porque
hay algo ms importante incluso que la representacin duplicada en
la pequea superficie especular y eso, precisamente lo ms impor-
tante, est fuera del cuadro. Pero nicamente nosotros - l os especta-
dores- podemos conocer la importancia de lo trascendente gracias a
la doble representacin que se nos ofrece a la mirada. Lo trascenden-
te en este cuadro es el rey, y la metfora filosfica remite a que el
lugar ocupado por el rey en el neoclasicismo, en l a modernidad ma-
dura ser ocupado por el hombre, en tanto objeto de estudio de la
ciencia.
Una especie de avant premire de la postura kanti ana que afir-
mar que el ser emprico y finito que somos medi ante la razn parti-
cipa de lo formal, universal y trascendental que no somos. Antes de
que Kant intentara fundamentar la ciencia moderna medi ante la
Crtica de la razn pura, Velzquez ilumin esa ciencia sintetizando
Qu es la epistemologa? 15
en un cuadro el proceso cientfico moderno. Apelo a dos metforas
pictricas:
1) El rey pintado en un espejo dentro del cuadro alude al conoci-
miento cientfico "representando" lo real.
2) El rey fuera del cuadro es invisible para el espectador, como lo son
las leyes universales que legitiman el conocimiento cientfico du-
plicando la representacin.
1.2. El conocimiento como representacin duplicada
En Las palabras y las cosas Foucault (1975), al iniciar su arqueo-
loga de las ciencias sociales, analiza Las Meninas como paradigma
de la manera privilegiada de acceder a la verdad en l a modernidad,
3
,
poca que estableci que el nico conocimiento verdadero es el cient-
fico, entronizando como modelo de lo cientfico a la fsico-matemti-
ca. En ella lo importante es la representacin en los dos sentidos que
sealan Las Meninas: como representacin de la realidad (lo que ocu-
rra en el saln representado) y como duplicacin de l a representa-
cin (la representacin del reflejo de lo real en el espejo). En ciencia,
esto se traduce as: el objeto de estudio se representa (se recorta una
porcin del mundo a estudiar) y se enuncian frmulas, modelos y
axiomas (se duplica l a representacin). Lo formal l e otorga consis-
tencia al conocimiento cientfico y lo torna "ms confiable" que l a
observacin directa de los fenmenos que relaciona.
Denomino representacin:
de nivel uno a la conviccin de que slo se puede conocer "repre-
sentndose" los fenmenos y sus relaciones, y
de nivel dos a l a conviccin de que slo se garantiza el conocimien-
to si se lo "representa" en leyes universales y necesarias.
La modernidad trata de conceptualizar a priori, antes que inte-
ractuar con objetos concretos. Esto hizo posible la revolucin coper-
nicana. El conocimiento dej de movilizarse por lo que muestran los
fenmenos (en este caso, que el Sol se mueve) y produjo un giro de
3. Recordemos que el subttulo de Las palabras y las cosas es Una arqueologa de las
ciencias humanas.
16 Esther Daz
ciento ochenta grados. Se comenz a construir una concepcin de lo
real consistente en imaginar que los fenmenos no son lo que pare-
cen ("parece" que la Tierra est inmvil y el Sol se desplaza). Para
dar cuenta de este giro cuya repercusin va mucho ms all de lo
meramente cognoscitivo, se enunciaron l eyes universales que tras-
cienden lo emprico y que son ms importantes que los fenmenos
mi smos. Porque aunque "parece" que la Tierra est inmvil, hay que
imaginarla mvil e imaginar que el Sol, que "parece" girar, est real-
mente inmvil.
Se establece as la duplicidad de la representacin similar a la
rplica del rey en la pintura de Velzquez. Lo ms importante del
cuadro (el pequeo espejo que refleja al rey) apenas lo vislumbra-
mos: su modelo no est en el cuadro. Pero da seal es de su existencia
reflejndose en el fondo de l a representacin, en un espejo. Si se des-
glosa esta metfora, resulta que cuando en la actividad cientfica se
contrasta un enunciado observacional nivel uno de representaci n-
de manera positiva, est indicando un ms all, una ley universal de
l a natural eza nivel dos de representacin. Con este tipo de supues-
tos se fue construyendo el proyecto moderno.
Considero que la filosofa kanti ana da cuenta de la duplicacin
representativa; porque la i magen (el concepto, la representacin) de
los fenmenos remite a un contenido sensible. Pero slo l as formas
puras del sujeto trascendental posibilitan esa representacin. Y esto
es as porque el sujeto trascendental - por ser a priori, es decir, uni-
versal, necesario e independiente de la experi enci a- puede represen-
tarse la forma de la ley que responde a esas mi smas caractersticas:
universalidad, forzocidad y ahistoricidad.
Incluso, segn Foucault, es tambin ese espacio atractor de mira-
das el lugar en el que se dirimen las ciencias sociales; esas discipli-
nas que han inventado al hombre como objeto cientfico.
4
Porque al
mirar el cuadro cada uno de nosotros ocupa el lugar del rey. Cuando
el sujeto es a la vez objeto (de estudio) tambin se produce conoci-
miento mediante duplicacin de la representacin. El hombre inven-
t las ciencias sociales en el momento en el que comenz a sistemati-
4. Sabido es que, segn el marco terico del que se parta, el objeto de estudio de las
ciencias sociales se denomina de diferentes maneras: "hechos sociales", "relaciones de
produccin", "individuo", "prcticas sociales" u "hombre" -entre otras designaciones
posibles-, pero siempre se trata del mismo referente, es decir, de lo humano en tanto
social.
Que es la epistemologa
9
17
zar la representacin que tiene de s mismo. Se duplica al represen-
tarse para objetivarse, y luego interpreta esa duplicacin desdobln-
dose nuevamente para extraer "leyes" cientficas.
1.3 El sentido de las cosas
As como en Las Meninas se multiplica la representacin, en nues-
tra realidad se produce una multiplicidad de sentidos respecto de los
estados de las cosas. Pues el rey, que es la referencia privilegiada, no
se encuentra directamente representado en la pintura, sino duplica-
do en un espejo ubicado en el fondo del cuadro que lo refleja. All est
la 'Verdad" que, como en la caverna platnica, est proyectada en
una representacin de la realidad
5
La modernidad i magi n el cono-
cimiento cientfico como un espejo que refleja la natural eza. No se
tuvo en cuenta, entonces, que la i magen reflejada en un espejo simi-
lar a la proyectada en el fondo de la caverna- es efmera, virtual,
titilante, una i magen a la intemperie. Cualquier cambio de perspec-
tiva produce devenir, fuga o ausencia de sentido. st e es el destino
precario de los reflejos de la verdad y la puesta en escena de al guna
de sus facetas
Retomo ahora la metfora de Kurosawa y la enfrento con la de
Velzquez. el emplazamiento del espectador es el lugar del jurado,
en una, y del rey, en la otra Ese lugar de privilegio es doble, desde l
se mira la ficcin y se consideran las leyes jurdicas y cientficas,
segn una interpretacin posible que coloca al cientfico en el lugar
del juez o del rey Asimismo, quien est fuera de la representacin
observa desde un punto pretendidamente asptico, objetivo, neutro,
similar al ideal del investigador cientfico. Se coloca ms all del ob-
5 En la caverna platnica los hombres que pasan entre los prisioneros, sentados de
espaldas a la entrada mirando hacia el fondo, portan imgenes de seres de la natura-
leza Es decir, representaciones Estas, al ser iluminadas por el fuego, proyectan som-
bra en el fondo de la caverna, esas sombras son imgenes de segundo grado respecto
de los simulacros que portan los hombres en sus manos Los prisioneros creen que
esos reflejos son la realidad Es decir, ellos estiman que son objetos verdaderos aque-
llos que en realidad son sombras de representaciones de la verdad La verdad enton-
ces es la plida sombra (o metfora de segundo grado) de la realidad Aqu nos encon
tramos con el antecedente filosfico de la "duplicacin de la representacin" estudiado
por Foucault en Las palabras y las cosas Para el mito de la caverna, vase Platn,
Repblica
18 Est her Daz
j eto estudiado, como ms all del cuadro est el rey, como ms all de
la pantalla el j urado, como ms all de ambos los espectadores.
Desde esa distancia crtica se det ermi nan las leyes que rigen no
slo los destinos humanos sino t ambi n los de la naturaleza. Sin
embargo, a pesar de sus poderes para j uzgar la realidad, al cientco
(como al juez) se le escabulle la verdad indeclinable, mientras nue-
vos sentidos se deslizan por el cimbronazo constante del fluir de los
acontecimientos. Porque, en ltima instancia, desde su atalaya, est
confinado -i gual que nosot ros- a observar recortes de una realidad
infinita. El observador "imparcial", en su versin Kurosawa, depen-
de de un haz de luz en el que no est representado. Y en su versin
Velzquez, de su virtual reflejo en un espejo. En ambas versiones se
encuentra fuera del recorte de la realidad representada.
En las dos obras de arte evocadas la ubicacin del j urado y la del
rey semejan tambin el lugar del epistemlogo, que reflexiona sobre
los derroteros del conocimiento cientfico ms all de la escena propia-
mente cientfica. Legisla acerca de la validez de las teoras y reina en
la duplicacin cognoscitiva formalizando los enunciados protocolares.
Los legisladores civiles, desde los arcanos del tiempo, t razan las
coordenadas por las que deben t ransi t ar los sujetos.
Los cientficos, desde la modernidad, formulan las leyes del cono-
cimiento.
Los epistemlogos, desde principios del siglo X X , analizan los pro-
cesos cognoscitivos.
2. Qu es l a e pi s t e mol og a?
La epistemologa es a la ciencia lo que la crtica de arte al fenme-
no esttico. El art i st a produce obra de art e, el crtico la analiza. El
cientfico produce teoras y prcticas cientficas, el epistemlogo re-
flexiona sobre ellas. La epistemologa construye conceptos sobre el
conocimiento, cuyos principales ejemplos son extrados de la ciencia.
Es un debate (sin solucin de continuidad a la vista) acerca de
a) la ahistoricidad, forzocidad, universalidad, formalizacin y neu-
tralidad tica del conocimiento cientfico, o
b) de la responsabilidad moral, el origen epocal, contingente, sesga-
do, interpretativo y atravesado por lo poltico-social de ese conoci-
miento.
Qu es la epistemologa? 19
Se suele denominar "lnea fundadora" o "concepcin heredada"
6
a
quienes defienden lo primero y "epistemologa crtica o alternativa"
a las corrientes que postulan lo segundo.
7
Estos ltimos son fuentes
que derraman sentido en este libro.
Tambin es t ema de la epistemologa el anlisis de las condicio-
nes de posibilidad para que una comunidad cientfica establezca acuer-
dos sobre problemas, mtodos, simbologas y estados de las cosas.
Los acuerdos, segn las corrientes que adhieren a la posicin here-
dada, se desprenden del minucioso anlisis de los enunciados cient-
ficos y de los procedimientos para la contrastacin emprica de esos
enunciados, cuyo mayor mrito es la posibilidad de ser formalizados,
garantizando as su validez universal. Esto se pone en entredicho
desde posturas alternativas.
Cabe pregunt arse, por ejemplo, si el concepto de universalidad no
es slo una construccin lingstica, un modo de generalizar enun-
ciados sobre constataciones empricas que no por numerosas dejan
de ser singulares;
8
as como los enunciados, que no por ser claros
6. Denomi no "lnea fundadora" a los pri meros epistemlogos modernos y a sus segui-
dores. Tambi n utilizo la expresin "concepcin heredada" , denomi naci n acuada
por Hilary Put nam en "Lo que las teoras no son" (en Oliv y Prez Ransanz, 1989:
312), qui en al ude a la mi sma corriente terica compart i da, con diferencias i nt er nas,
por epistemlogos empi ri st as, raci onal i st as, formalistas y/o j ust i caci oni st as, desde
Rudolf Car nap hast a Karl Hempel , incluyendo a Hans Rei chenbach, Karl Popper,
Ernest Nagel, as como a los nuevos formalistas, como J oseph Seneed, Woolfang Steg-
mller, Carlos Moulines y algunos represent ant es locales de esa epistemologa que
rechazan cualquier consideracin filosfica que i nt ent e est udi ar la ciencia en su rela-
cin con la sociedad.
7. Cuando se habl a de europeos preocupados por t emas relacionados con la ciencia se
suele pensar en germanos y anglosaj ones porque ellos i nt egraron la "corriente t ri un-
fante" (a la que se pl egar an casi mayori t ari ament e la epistemologa est adouni dense y
sus "satlites" cul t ural es en l engua espaola) . Pero no se debera obviar que en Ale-
mani a surgi eron t ambi n crticas cont undent es al reduccionismo y que la epistemolo-
ga francesa, en general , fue y es crtica de la epistemologa desgarrada de la hi st ori a,
propia de la concepcin fundadora. Cabe menci onar t ambi n la aper t ur a del estado-
uni dense Thomas Kuhn y del austraco Paul Feyerabend haci a una epistemologa
art i cul ada con la historia. De todos modos, en epistemologa la corriente tcnico-ana-
ltica fue hegemni ca dur ant e gran part e del siglo X X ; y an lo es ent re la mayor a de
los cientficos de las ciencias dur as y ent re varios epistemlogos.
8. Est as generalizaciones son tiles para la ciencia y para la cotidianidad. Aqu se
i nt ent a probl emat i zar la pertinencia epistemolgica de la categora de "verdad" uni-
versal, olvidando la contingencia de la real i dad y los sesgos desde los que se aborda
cualquier conocer (o cualquier pensar) .
20 Est her Daz
dejan de ser metforas del mundo. Pero hay algo que parece irrefuta-
ble: las comunidades cientficas proponen e imponen experimentos
de valor universal, aunque se t r at a de una universalidad expuesta al
riesgo de que se demuestre lo contrario o que, por imprevisibles gol-
pes del destino, sea sustituida por otra.
Veamos un ejemplo desde la ciencia. Promediando el siglo X IX , la
comunidad cientfica acordaba en que los procesos fermentativos obe-
decan al accionar de componentes merament e qumicos. Pero Louis
Past eur (1822-1895) descubri elementos biolgicos en la produccin
del cido lctico, oponindose as a las verdades cientficas entonces
vigentes que coincidan en rechazar la idea de algn tipo de influen-
cia de la organizacin y la vida en esos procesos. Al analizar la pro-
duccin de cido lctico por fermentacin Past eur dise pruebas para
que su objeto de estudio demost rara su temple vital. Y, no sin enfren-
t ar duras acusaciones e iracundos at aques de part e de sus oponen-
tes, logr imponer su innovacin. Se acept finalmente la accin de
microorganismos en la fermentacin que produce el cido lctico. A
part i r de los experimentos y las luchas de poder del cientfico fran-
cs no slo se resolvi un enigma crucial sino que tambin se dio paso
a una nueva disciplina, la bioqumica.
Pero nada le cay de regalo al cientfico de Lille, que deba luchar
en varios frentes al mismo tiempo: en el laboratorio, abrindose paso
entre el marasmo de datos empricos borrosos, mi ent ras atisbaba
posibles confirmaciones de sus hiptesis; en la comunidad cientfica,
debatiendo contra quienes defendan la nat ural eza purament e qu-
mica de los fermentos y lo convertan en blanco de sus chicanas aca-
dmicas; en el plano poltico, al que apelaba recordndole a las auto-
ridades que las guerras perdidas por su pas se correspondan con el
desinters de los gobernantes por la investigacin cientfica, mien-
t ras que las ganadas le deban mucho a las inversiones estatales en
investigacin. La apelacin a lo blico para incrementar subsidios a
la investigacin ya haba sido utilizada por Galileo Galilei y se reite-
r varias veces en la historia. De hecho, muchos desarrollos cientfi-
cos se deben a la rivalidad entre los pueblos. Es decir que lo interno
-el logro de nuevos conocimientos- est directamente penetrado por
lo externo.
El empeo de Past eur en imponer sus innovaciones corra parejo
con su esfuerzo cientfico. De nada valdra lo actuado en la soledad
del laboratorio si sus resultados no circulaban por la sociedad. Se
propuso entonces divulgar personalmente sus hallazgos. Estableci
y fortaleci influencias. Cuando, finalmente, sus experimentos fue-
Qu es la epistemologa? 21
ron asumidos por la comunidad, su poder simblico, acadmico y eco-
nmico aument sensiblemente.
De hecho, una vez aceptada la accin de microorganismos en la
fermentacin que produce el cido lctico, Past eur fue requerido para
mejores cargos en Pars y cont con medios de excelencia para otros
experimentos con resultados no menos espectaculares. Sus xitos cien-
tficos fueron premiados por la mejora en las condiciones de vida, en
general, y por el rdito personal traducido, entre otras distinciones y
consideraciones, en el otorgamiento de la Legin de Honor y el reco-
nocimiento personal del emperador Napolen III, primero, y del pre-
sidente de Francia, despus. En pocas de declinacin de las noble-
zas europeas, comienza a expandirse un nuevo linaje, el de la ciencia.
El funeral de Past eur tuvo lugar en el palacio de Versalles.
Esto no le quita un pice de mrito a su aporte, pero marca un
antes y un despus, es decir, un acontecimiento que no repercute
nicamente en el desarrollo del conocimiento, o historia i nt erna de
la ciencia, sino tambin en la externa, es decir, en las prcticas socia-
les con toda su carga de poder, tica y prestigio.
En la mayora de las innovaciones cientficas hay ingredientes
similares a las vicisitudes del caso Pasteur: hiptesis audaces, ant a-
gonismos profesionales, apelacin al mej oramiento de la defensa de
Estado como justificacin de inversiones en investigacin, preten-
sin de ecuanimidad o de superioridad moral del conocimiento. En
fin, se encuentra rigor investigativo, pero tambin poder, tica, de-
seo, prestigio, poltica y algo ms.
Imagi nando como teln de fondo la historia de la ciencia, si se
piensa en los miles de est udi ant es que cada ao i ngresan al siste-
ma cientfico recibiendo una visin despolitizada de ese sistema,
hay que concluir que estamos ant e una gigantesca operacin de en-
cubrimiento.
3. Epi s t e mol og a ampl i ada entre l a hi s t ori a i nt e r na y l a
hi s t ori a e xt e r na de l a c i e nc i a
As pues, los pequeos organismos del laboratorio de Lille no slo
conmovieron las teoras y las prcticas cientficas sino tambin la
vida de Pasteur, que no entr sin compaa en la historia: t ambi n
los fermentos sobre los que investigaba sufrieron vicisitudes. Par a
desconcierto del propio Pasteur, en 1880 los fermentos que ya se ha-
ban impuesto como organismos vivos se convirtieron nuevament e
Est her Daz
en agentes qumicos. Al abordarlos de manera diferente de como lo
haba hecho Past eur en 1858, produjeron otra realidad, o as lo pare-
ca a la luz de la recin nacida ciencia de las enzimas, que son com-
puestos qumicos actuantes en los procesos fermentativos (Latour,
2001: 181). Pero el devenir de la investigacin determin que las en-
zimas son producidas por organismos vivos. As se rescat el logro de
Pasteur, aunque actualmente existen sntesis artificiales de algunas
enzimas.
Pero independientemente de este avat ar histrico-cientfico, Pas-
t eur postulaba que el origen y la evolucin de ciertas enfermedades
eran anlogos a los procesos fermentativos. Consideraba que exis-
ten enfermedades que se producen por el at aque de agentes etiolgi-
cos procedentes del exterior del organismo, a la maner a de los
grmenes que invaden la leche y causan su fermentacin. Y logr
demostrar que existen microorganismos en el polvo atmosfrico que,
cuando encuent ran un lugar propicio con abundant e alimento (como
los caldos nutritivos), proliferan. Su postura fue muy resistida por
cientficos de todo el mundo.
Uno de los principales razonamientos aducidos en su contra era
que el papel desempeado por los grmenes en la enfermedad
era secundario y careca de importancia. La posibilidad de que un
puado de microorganismos fuera capaz de mat ar a organismos al-
t ament e desarrollados resultaba inconcebible. La historia que sigue
es por dems conocida, as como la vigencia de gran part e del acervo
tecnocientico aportado por Pasteur.
Ahora bien, a part i r de los dispositivos de saber-poder que se atis-
ban det rs de esta semblanza histrica, cabe pregunt arse sobre la
pertinencia de la divisin, con fines de estudio, entre historia exter-
na e i nt erna de la ciencia como orientadora del anlisis de las teoras
y las prcticas cientficas. Porque, como queda claro en el paradig-
mtico caso de Pasteur, si el cientfico se hubi era dejado avasallar
por sus oponentes, por las crticas insidiosas o por los obstculos (no
slo epistemolgicos) que debi afrontar, sus teoras no habr an t ras-
cendido. Existan pocas posibilidades por cierto de que la verdad triun-
fara por s misma. Necesit poder para imponer su verdad y sta, a
su vez, le posibilit mayor circulacin por los entrecruzamientos de
fuerzas institucionales.
Evi dent ement e el ncleo gnoseolgico, al que denominamos "in-
terno", i nt eract a con la supuesta exterioridad.
En El mercader de Venecia, de Shakespeare, el mercader no pue-
de t omar una libra de carne del cuerpo de su deudor porque la ley
Qu es la epistemologa? 23
permite cortar un trozo de carne al que no paga, pero impide que se
derrame sangre. Y como no se puede cortar carne viva sin desangrar,
Shylock no puede cobrar. Algo similar ocurre cuando se aplica la na-
vaja de Occam
9
para delimitar el alcance de la epistemologa.
En la construccin del conocimiento incide la integridad de la
mqui na social. Esto vale tanto para quienes "cortan" hacia el inte-
rior de la ciencia como para quienes "cortan" hacia el entorno. Tam-
bin existen disciplinas preocupadas por los contextos no cientcos
de las investigaciones. Sus estudios se dirigen hacia los factores es-
pecficamente poltico-sociales relacionados con la empresa cientfi-
ca, mantenindose en el extremo opuesto al internalismo.
1 0
Sin embargo tambin hay corrientes tericas que exploran una
alternativa a la polaridad y borran lmites ms que establecerlos,
como la antropologa de la ciencia que opera sobre la complejidad de
los emprendimientos cientficos.
1 1
Bruno Latour (2001: 133), espe-
cialista en estudios sobre la ciencia, considera que ni cament e la
desatencin y el descuido de los mltiples instrumentos de anlisis
explican que se pueda defender un modelo que opone el contexto al
9. El filsofo nomi nal i st a Guillermo de Occam (1298-1349), considerado por al gunos
expertos como el fundador de la "ciencia experi ment al ", afirma que los uni versal es no
son reales (son trminos que significan cosas individuales) , por lo t ant o, no hay razn
para agregar i nt ermedi ari os nomi nal es ent re las pal abras y las cosas. Por ej emplo, si
Andrs y Pablo t i enen algo en comn, no es porque exista una ent i dad uni versal "eZ
hombre" de la que part i ci pan. Si mpl ement e son hombres y, en est e caso, son dos, no
tiene sentido agregar un tercer t rmi no. La expresin "utilizar la navaj a de Occam"
significa que no se deben mul t i pl i car los conceptos sin necesidad, sino m s bien t ender
a la simpleza.
10. Es la post ur a de los socilogos del conocimiento cientfico. En 1929 Karl Mann-
hei m public Ideologa y utopa, donde consi dera que la sociologa deber a ocuparse
de lo que Hans Rei chenbach denomi n "contexto de descubri mi ent o" ( pert eneci ent e
a la hi st ori a ext erna) , expresando que el otro contexto, el de "j ustificacin" ( pert ene-
ciente a la hi st ori a i nt erna) , segua siendo dominio de los epistemlogos ( Echeve-
rr a, 1995: 21).
11. La antropologa de la ciencia, t ambi n l l amada "estudios sobre la ciencia", se resi s-
te a ocuparse ni cament e de los asunt os i nt ernos o externos. Suel en di st i ngui rse cua-
tro grandes corrientes que operan en t al sentido: el programa fuerte en la sociologa
del conocimiento cientfico, en la que David Bloor es uno de sus pioneros; la antropolo-
ga o etnometodologa de la ciencia, represent ada, ent re otros, por Bruno Lat our; el
programa emprico del relativismo o constructivismo social, i nspi rado por J ean Pia-
get; y los estudios sobre ciencia y gnero, t rabaj ados por Susan Har di ng y otros teri-
cas y tericos de la ciencia ( Echeverra, 1995: 22-32).
24 Est her Daz
contenido para evitar abordar la heterognea y variada labor de los
cientficos. Concentrarse en un solo aspecto del quehacer cientfico
es como construir un teln de acero que separara a las ciencias de los
factores "extracientficos".
Se t rat a entonces de saltar ese muro terico y sumergirse en las
estribaciones, a veces caticas, de los procesos cognoscitivos; en
las indeclinables afecciones humanas y en la incidencia de los ele-
mentos no humanos que forman parte de esta complejidad.
Adhiero a esa posicin y propongo aplicar conceptos epistemolgi-
cos para abordar objetos de estudios que van ms all de la forma de
los enunciados o la racionalidad de los mtodos, tales como el anli-
sis del deseo, la relacin ent re los cuerpos o, en general, la incidencia
de la ciencia no slo en la cultura sino tambin en la nat ural eza. En
este sentido oriento mi propio anlisis desde una mi rada filosfica.
Es decir, desde el anlisis y la elaboracin de conceptos propios de
una filosofa de la ciencia y la cultura que, como tal, se preocupa del
ncleo duro de la ciencia, pero sin aislarlo del entretej ido de fuerzas
en el que se produce y desarrolla. Me gua la premisa de que la racio-
nalidad del conocimiento, aun la ms estricta y rigurosa, hunde sus
races en luchas de poder, factores econmicos, connotaciones ticas,
afecciones, pasiones, idearios colectivos, intereses personales y plu-
ralidad de nut ri ent es que no estn ausentes, por cierto, en el xito o
el fracaso de las teoras.
1 2
Creo que la rampa de lanzamiento hacia esta "epistemologa am-
pliada a lo poltico-social" no ha de perder de vista ni los anteceden-
tes histricos de la disciplina, ni los conceptos de los pioneros de la
filosofa de la ciencia. Sobre ellos trazo algunas pinceladas en el se-
gundo captulo de este libro.
4, La gaya t c ni c a
Acaso no es el cientificismo un miedo al pesimismo y una escapa-
toria frente a l?, se pregunt a Nietzsche en El nacimiento de la trage-
12. La present e propuest a (a la que denomino "epistemologa ampl i ada") no es una
sociologa de la ciencia, aunque tiene un aire de familia con ella. La diferencia reside
en que el socilogo de la ciencia anal i za especficamente la hi st ori a ext erna del conoci-
mi ent o cientco, mi ent as que el epistemlogo ampl i ado busca relaciones ent re ambas
hi st ori as, t r at ando de no desat ender ni nguna de las dos.
Qu es la epistemologa? 25
da. Se impone aclarar que "pesimismo", en este contexto, no tiene
connotaciones negativas ni peyorativas, ya que Nietzsche concibe un
pesimismo de la fortaleza, una predileccin intelectual por los desa-
fos de la existencia. Esa predileccin surgira de una salud desbor-
dante, de una plenitud de vida propia de pocas o grupos que no
at ent an contra los impulsos vitales. Ese libro refiere a los griegos
cuando todava su cultura no se haba fosilizado con el cors de una
razn expulsora de excitaciones vitales. Nietzsche piensa en la cul-
t ura griega arcaica, en la que el mpetu de ese pueblo admita la
tensin entre lo apolneo y lo dionisaco. En cambio, sus sucesores,
los griegos clsicos, rechazarn a Dioniso y se ent regarn al dominio
hegemnico de Apolo, el dios que hiere de lejos porque todo lo me-
diatiza a travs de la razn (Nietzsche, 1980).
Existe una aparent e contradiccin entre una afirmacin de las
primeras pginas de El nacimiento de la tragedia y el contenido de la
obra, que se edit por pri mera vez en 1871; en su tercera edicin
(1886) el filsofo le agreg una introduccin que titul "Ensayo de
autocrtica".
1 3
Ah se dice que la t area de ese libro es dilucidar el
problema de la ciencia y que se plantea un problema nuevo, indito
hast a entonces: el de la ciencia concebida como problemtica, como
discutible y - aunque no est explcito- se podra agregar como "de-
cadente".
La ciencia decadente sera la contracara de la ciencia alegre que
se asume con una perspectiva humana, histrica, oponindose a la
ciencia moderna autoproclamada universal y verdadera. El saber
entonces sera decadente cuando priva de sentido a quien no se rige
por los estrictos parmet ros lgico-racionales exigidos por la tradi-
cin ilustrada. La ciencia jovial, por el contrario, sera propulsora de
pl ural i dad de sentidos, afirmativa de la existencia y promot ora
de libertad. Considero que, en realidad, el acontecimiento fundamen-
tal de El nacimiento de la tragedia es la reflexin sobre la vida, la
muert e y la ciencia: la vida en tanto productora de individuaciones,
la muert e como establecedora de unidad, y el anhelo de una ciencia
refractaria a las codificaciones anquilosantes. Nietzsche (1980: 27)
se refiere a un libro imposible, porque "el problema de la ciencia no
puede ser conocido en el terreno de la ciencia [del saber]". A part i r de
ello, cabe concluir que el contenido explcito del libro es circunstan-
13. Vase la Introduccin de Andrs Snchez Pascual y "Ensayo de autocrtica' "' en
Nietzsche (1980: 7-39).
26
Est her Daz
cial. Seran circunstanciales entonces las referencias a Wagner o Scho-
penhauer, as como a los griegos, sus dioses, sus poetas y sus filso-
fos. Pues la concentracin de ese texto, su densidad conceptual, pro-
viene de la delimitacin que se establece entre el territorio del arte y
el de la ciencia.
1 4
Mejor dicho, al sealar que el arte es el ltimo reducto de Dioniso
Nietzsche est dejando al descubierto los lmites de la ciencia, por-
que ella comienza all donde t ermi na el arte. Las regiones apolneas
lindan con las dionisacas. st a sera una explicacin posible (una
interpretacin) de la afirmacin nietzscheana acerca de El nacimiento
de la tragedia como acceso a una comprensin profunda de la proble-
mtica de la ciencia. En su autocrtica dice:
Se t rat a de un libro [El nacimiento de la tragedia] que ha
satisfecho a los mejores de su tiempo. Ya por esto debera ser
tratado con cierta deferencia; a pesar de ello no quiero repri-
mir del todo el decir cuan desagradable se me aparece ahora,
diecisis aos despus - ant e unos ojos ms viejos, cien veces
ms exigentes, pero que no se han vuelto ms fros, ni tampoco
ms extraos a aquella tarea a la que este temerario libro os
por vez primera acercarse ver la ciencia con la ptica del ar-
tista, y el arte, con la de la vida. (Nietzsche, 1980: 29)
Nietzsche tuvo una intuicin que le permiti captar la ciencia como
acontecimiento surgido desde las relaciones de poder y relacionado
con la tica y la esttica. Consider adems que las fronteras del arte
-el lugar en el que deja de ser ar t e- estn establecidas por la racio-
nalidad, la formalizacin y la lgica. Esas fronteras circunvalan y
excluyen los sentidos, el deseo, la materialidad y el azar. La raciona-
lidad cientfica sera el lmite rocoso contra el que se estrellan las
tumultuosas olas del arte. Est e reafirma la vida, mi ent ras el conoci-
miento cientfico moderno la diseca, entre otras cosas, al formalizar
los enunciados sobre la realidad y al esforzarse por imponer como
verdades lo que en ltima instancia no son ms que metforas. Mien-
14. Mutatis mutandis, ocurre algo si mi l ar con lo que produce Ludwi g Wi t t genst ei n en
el Tractatus Logico-phosophicus (1985), la diferencia es que Wi t t genst ei n se refiere
especficamente a las proposiciones lgico-cientficas y a los hechos del mundo, pero lo
real ment e i mport ant e par a este filsofo (la tica, la esttica y el sentido de la vida) se
encont rar a ms all de los lmites mi smos de los t emas t r at ados en su libro.
Qu es la epistemologa? 27
t ras la ciencia se preocupa en extender la vida a cualquier precio, el
arte se empea en reafirmarla con su fuerza.
Nietzsche vislumbr conceptualmente el comienzo, a veces incon-
fesable, de aquellos conocimientos que nuest ra cultura considera se-
rios, incontaminados, slidos, cientficos. Foucault, en cambio, parti
de investigaciones empricas y las reconvirti en conceptos filosfi-
cos. Nietzsche arroj sus ideas como dardos danzarines, Foucault las
despleg a travs de los archivos, los testimonios, los documentos,
los monumentos. Es como si Foucault produj era ilustraciones de ca-
tegoras nietzscheanas. Ilumina, por ejemplo, el surgimiento de las
ciencias sociales a partir de prcticas que, en pri mera instancia, pa-
receran no tener nada que ver con la ciencia, como el encierro, la
vigilancia y el castigo. Al hablar de ellos, Foucault est mostrando
los lmites de las ciencias sociales, as como al habl ar de los mitos
griegos Nietzsche muest ra los lmites de la racionalidad occidental
en general.
1 5
Los conceptos y los objetos cientficos i nt eract an con sujetos epo-
cales, no con un sujeto ahistrico. Forman parte del caleidoscopio del
devenir, pueden vari ar en cualquier momento. Esas variaciones son
las que permiten que los conceptos, los objetos y los sujetos mismos
(estos ltimos, en tanto autorrepresentacin cientfica) puedan lle-
gar a desaparecer, como desaparece en los lmites del mar un rostro
dibujado en la arena.
1 6
No obstante, a pesar del presentimiento terico de Foucault, el
hombre como objeto de estudio de las disciplinas sociales an no ha
desaparecido; tampoco el espritu rector de la ciencia tal como Nietzs-
che lo conoci. Pues sigue siendo solemne y omnipresente, con hege-
mona sobre cualquier otro tipo de saber. Pero la historia est demos-
trado que la ciencia no es independiente del resto de la cultura.
15. Michel Foucaul t . adem s de las obras ant eri orment e ci t adas, anal i za aspectos
cientficos en Historia de la locura (1977b), El nacimiento de la clnica (1966), La
arqueologa del saber (1970) y Vigilar y castigar (1977a) respect i vament e, adem s de
en diferentes dichos y escritos que se extienden a lo largo de su vida profesional.
16. Est a expresin est t omada del final de Las palabras y las cosas y se refiere al
"hombre" como objeto de estudio de las ciencias sociales, el cual as como surgi de un
cambio reciente de epi st eme (ocurrido a part i r del siglo X VIII) , puede desaparecer
del campo de la ciencia t an pronto sta (u otro tipo de saber) const ruya otros objetos
que ocupen el vol umen hi st ri co-cul t ural que act ual ment e ocupa el est udi o de lo
humano.
28 Es t he r D az
Exi st e un punt o en el que un vast ago de l a ciencia, que en s mi s-
mo es poder, se consolida de ma ne r a proverbi al : se t r at a de la tcni-
ca, que forma par t e de un dispositivo en el que i nt er act an conoci-
mi ent o, pr ct i cas ci ent f i cas, agent es h u ma n o s y no h u ma n o s
( nat ur al eza y artefactos), i nt er eses corporativos, econmicos, polti-
cos, simblicos (ideologas, i magi nari os, religiones) y la i dea de cons-
truccin como el ement o pr edomi nant e.
Ahora bien, al ai sl ar la probl emt i ca de la tcnica con f i ne s de
anl i si s, se cae i nevi t abl ement e en l a confrontacin "ciencia-tcni-
ca". Es aqu donde, a par t i r de medi ados del siglo XX, se produce una
torsin. Has t a esa poca - ma l que bien se acept que l a i nvest i ga-
cin bsi ca es i ndependi ent e de l a aplicacin tcnica. Y se acept en
cont ra de l as evidencias hi st ri cas, ya que l a mayor a de los gr andes
desarrol l os cientficos surgi eron de pr obl emas que exigan solucio-
nes t cni cas, t al es como urgenci as de sal ud, clima, t r anspor t e, in-
dust r i a, comunicacin y guer r a, ent r e otros acont eceres que ocupan
a la ciencia. Pero a par t i r de la invencin de l as comput ador as, l a
obtencin de la fisin at mi ca y el desarrol l o de l a i ngeni er a genti-
ca, por nombr ar slo al gunos ejemplos par adi gmt i cos, queda claro
que no existe i nvest i gaci n bsi ca "i ncont ami nada" de tcnica.
Ent i endo que ser a un reducci oni smo de sent i do cont r ar i o al mo-
der no pr ocl amar que nue s t r a poca est si gnada por l a t cni ca y no
por la ciencia. Ambas forman par t e de un agenci ami ent o complejo.
Per o as como la moder ni dad se cent r f undament al ment e en l a
ciencia ( aunque obvi ament e t ambi n pr oduc a t cni ca), la posmo-
der ni dad se a ma s a y cocina en l as apl i caci ones t ecnol gi cas (de esa
ciencia de l a que forma par t e) . Ni et zsche, que t r ans i t el posi t i vi st a
siglo XI X, se enfrent al endi osami ent o de una ciencia cre da de s
mi s ma y negador a de los i mpul sos vi t al es. Cont r aponi ndose a esa
post ur a, el filsofo pens la posi bi l i dad de una ciencia consci ent e
del sent i do hi st ri co, des acar t onada, i nt egr ador a del deseo, descul -
pabi l i zant e, al egre.
Por ot ra par t e, nues t r a pat enci a es l a de una t cni ca que ni si-
qui er a est creda de s mi sma, porque di r ect ament e no se pi ensa. Es
decir, qui enes la hacen y qui enes l a ut i l i zamos no la pensamos; pro-
duci mos de ese modo una negaci n de la sensi bi l i dad social desde
una carenci a de sent i do histrico. Pongamos por caso l a at racci n de
l as poblaciones paupr r i mas por par t e de los "decididores" tecnocien-
tficos - i nt egr ant es de engranaj es polticos y de mercado que si mi-
r an hac a las masas despose das es par a ut i l i zar a sus mi embros como
cobayos de l aborat ori os u objetos a pat ent ar . J er emy Rifkin denunci a
Qu es la epistemologa? 29
el uso de seres humanos como propiedad intelectual de empresas
multinacionales en perjuicio de comunidades indigentes, donde ins-
tituciones cientficas de pri mera lnea violan la privacidad gentica
de grupos tnicos, sin advertirlos de sus intenciones. Y una vez que
logan sus objetivos de investigacin solicitan pat ent es de los caracte-
res detectados, sacando provecho del patrimonio gentico en el mer-
cado mundial. Los beneficios, por supuesto, recaen en quienes usu-
fructan los resultados y no en los pobladores mani pul ados, que a
veces pagan con sus vidas las pruebas de verificacin de innovacio-
nes farmacolgicas a las que son sometidos (Rifkin, 1999: 67).
Promediando el siglo X X , Edmund Husserl y Mart i n Heidegger
instalaron un pensar crtico respecto de la incidencia de la tcnica
moderna en nuestro modo de ser en el mundo. Hoy se revela con
mayor intensidad que la tecnociencia, en general, se rige por las re-
glas del mercado, la "pronta entrega", la obsolescencia de sus pro-
ductos, el devenir de la poltica, la bsqueda de recursos y la maqui-
nari a blica travestida bajo la apremi ant e obsesin de "seguridad",
que beneficia a clases y naciones privilegiadas, a costa de la invasin
o explotacin de las carenciadas.
Quiz haya que pensar la tcnica - punt a de lanza del gran dispo-
sitivo cientfico- con sentido histrico, conciencia tica y militancia
terica, es decir, reafirmando el presente, midiendo las consecuen-
cias de un desarrollo tecnolgico divorciado del contexto social y tra-
tando de evitar o revertir los aspectos negativos para la comunidad.
4.1. Nietzsche, Foucault y la celebracin de la alegra
Existe una estrecha relacin entre algunas lneas de indagacin
foucaultianas y ciertas propuestas tericas expresadas por Nietzs-
che en La gaya ciencia.
1
' Adems, los desarrollos de Foucault est n
17. Cabe acl arar que por esos misterios de las traducciones y sus acept aci ones o recha-
zos, en algunos idiomas - ent r e ellos el espaol - ese libro suele ser edi t ado con el
nombre de La gaya ciencia. Nietzsche, desde su pri mera edicin, lo titul Die frhliche
Wifenschaft. Jos J ar a t raduce La ciencia jovial ( Nietzsche, 1999) y alega que de ese
modo respet a la idea del autor, no slo acerca del ttulo de la pr i mer a edicin, sino de
la segunda. En ella Nietzsche, adem s de conservar el ttulo inicial: Die frhliche
Wifienschaft, le agrega un subttulo ente parnt esi s y con comillas ("La gaya scienzia")
expresado en el l at n t ard o propio de la cul t ura provenzal del siglo X II. La pr i mer a
edicin publicada por Nietzsche es de 1882 y la segunda de 1887.
30 Est her Daz
atravesados por un espritu similar al que moviliz la escritura de
ese libro, en el que Nietzsche rechaza el imaginario alemn de su
poca por j uzgarlo carente de sensibilidad histrica. No encuentra
esa carencia, en cambio, en la cultura caballeresca que floreci en el
siglo X TI, en el medioda francs, cuyo hlito estara impregnado de
pertenencia temporal, vuelo de libertad, anhelo de avent uras y arre-
batos de alegra.
El subttulo, La gaya scienza, revela el objetivo nietzscheano de
recuperar el sentimiento histrico como celebracin del presente que
imperaba en tiempos de caballeros y cantores provenzales, imbuidos
-segn lo i nt erpret a Ni et zsche- de alegre espiritualidad. En el pre-
sente texto utilizo La gaya ciencia como ttulo del libro de Nietzsche,
en lugar de la tendencia actual a denominarlo La ciencia jovial. De
todos modos, el ttulo, el subttulo y el contenido de esa obra dan
cuenta de un estado de nimo y de una disposicin conceptual que
aspiran a un saber lozano, propio de quienes no se cuestionan la muer-
te y reafirman la vida sin negar su voluntad de podero.
La alegra que aqu se i nt ent a destacar opera t ambi n en la obra
de Foucault, quien, segn Giles Deleuze (1987: 49), nunca consider
la escritura como una met a y eso precisamente lo convierte en un
escritor que impregna de regocijo lo que escribe. Por ejemplo, ant e su
"divina comedia" de los castigos el lector no puede dej ar de fascinarse
hast a el at aque de risa frente a t ant a invencin perversa, t ant o dis-
curso cnico, t ant o horror minucioso. Desde los aparat os ant i mast ur-
batorios para nios hast a los mecanismos de prisin para adultos se
despliega una cadena que puede suscitar risas inesperadas. Risas
que slo la vergenza, el sufrimiento y la muert e hacen callar. Y si
los verdugos no ren, tampoco lo hacen los censores; pero ren quie-
nes los combaten. Se t r at a de un jbilo de estilo que se confunde con
la poltica del contenido. Bast a con que la indignacin est suficien-
temente viva para que de ella se pueda extraer una alegra no ambi-
valente; no la alegra del odio ni del resentimiento, sino la de des-
truir lo que mutila la vida.
4.2. Los juegos de la verdad en la constitucin del modelo cientfico
Foucault siempre ha pretendido saber cmo el sujeto ent ra en los
j uegos de la verdad. En sus primeras obras se preocupa por estudiar
de qu manera esos j uegos van constituyendo un modelo cientfico.
Indaga en las condiciones de posibilidad histricas del asentamiento
Qu es la epistemologa
0
31
de determinadas verdades, en detrimento de otras aserciones que
nunca alcanzan el st at us de verdaderas o que lo alcanzan, lo pierden
y a veces lo recuperan en el transcurso de la historia. Trat a de diluci-
dar la constitucin del conocimiento cientfico mediante una arqueo-
loga de las ideas. Su mi rada crtica hacia los formalismos, y sensible
a las condiciones de posibilidad histrica del surgimiento de las cien-
cias modernas, corre paralela a espacios tericos abiertos por Nietzs-
che. Sin obviar, por supuesto, la presencia de otros autores y la pro-
pia creatividad de Foucault.
La forma de conocimiento surgida del modelo de racionalidad
newtoniano, preado de concepciones lgico-matemticas propias de
la modernidad, eligi referirse a cuestiones empricas desde formas
vacas de contenido. Est a reaccin contra el espritu dionisaco pre-
tendi fundamentarse en la matemtica y validarse medi ant e la l-
gica. La compulsin hacia lo formal es propia, segn Nietzsche, de
espritus enfermos de Apolo, espritus que necesitan refugios contra
el caos, la variedad, la diversidad y la feracidad de lo real. Ello expli-
ca la recurrencia occidental a la lgica como inteligibilidad concep-
tual de la existencia. Pues lo formal tranquiliza, produce confiabili-
dad desde su fro esqueleto argumental, alejando el pensamiento de lo
azaroso para ofrecer un horizonte tan falso como optimista (Nietzs-
che, 1999: 370).
Cuando Nietzsche (1999: 83) preanuncia una posible arqueolo-
ga de las ideas postula la necesidad de una voluntad rast readora de
antigedades. Para que esa voluntad adquiera vigor habr a que ex-
perimentar el goce y la intensidad del sentido histrico. Este es el
guante que recoge Foucault para su propia arqueologa siguiendo, de
alguna manera, lo que ya se anunciaba en La gaya ciencia, donde
Nietzsche dice que -paradjicamente resulta indeciblemente ms
importante cmo se llaman las cosas antes que lo que ellas son. El
nombre de una cosa se arraiga y encarna en ella hast a convertirse en
su propio cuerpo. La creencia de que la palabra coincide con lo nom-
brado se acrecienta de generacin en generacin. De este modo, la
apariencia del comienzo se convierte casi siempre, al final, en la esen-
cia, y acta como tal. Bast a con crear nuevos nombres, valoraciones
y probabilidades para crear a la larga nuevas "cosas". En realidad se
t rat a de una arbitrariedad de origen; pues por qu se las llama de
una manera y no de otra? Las cosas son alojadas en vestidos lings-
ticos, que les son completamente ajenos, pero t ermi nan convirtin-
dose en su esencia y en su piel (dem: 58).
Est as consideraciones nietzscheanas podran servir de prlogo a
32 Est her Daz
varios textos de Foucault. Fundament al ment e a Las palabras y las
cosas y La arqueologa del saber, donde estudia las condiciones de
posibilidad histricas de las ciencias sociales en particular y del co-
nocimiento centco en general. Incluso en las ltimas pginas de
Las palabras y las cosas Foucault apela explcitamente a Nietzsche
para avalar su conclusin acerca de que s el lenguaj e construye
al hombre, encontrar el ser del lenguaj e es, para el hombre, encon-
t rarse con su propia nada que biolgicamente significa muert e. Cuan-
do se comprende que Dios es una creacin del lenguaje y del ser vivo
que trabaj a y habla, es decir, del hombre, ste choca contra su lmite.
Quien ha mat ado a Dios debe responder ahora por su finitud y afron-
t ar el retorno de las mscaras, mi ent ras emite una carcaj ada ms
potente que las inconsistentes ensoaciones sobre perdidos parasos
cientfico-metafsicos (Foucault, 1975: 374).
Tal vez no sera osado i nt erpret ar que el lugar dejado por la divi-
nidad asesinada es ocupado act ual ment e por la tecnociencia en su
aspecto ms expuesto: la tcnica. Tal vez ella sea el cadver de Dios.
Es difcil imaginar -por el moment o- la posibilidad de una tcnica
diferente, y por lo t ant o de otra ciencia y de otra epistemologa. Pero
vale la pena intentarlo, porque comenzar a pensar es comenzar a
cambiar la realidad.
ANEX O
Conceptos el emental es
del pensami ento cientfico
1. I nve s t i gac i n ci ent f i ca y des arrol l o t e c nol gi c o
Cuent an los bilogos que la lapa zapatilla, un molusco que habi t a
en aguas cenagosas, observa la peculiar conducta de agruparse con
otras amontonndose verticalmente. Las lapas de menor t amao se
acoplan sobre las mayores formando una pila de doce o ms indivi-
duos. Las pequeas, que ocupan la part e superior, son invariable-
ment e machos. Las ms grandes, que les sirven de apoyo, hembras.
El acto en s no es banal ni sencillo: se t r at a de una relacin sexual.
Los machos, a pesar de su escasa masa corporal, poseen rganos ge-
nitales t an largos como para alcanzar a las hembras que constituyen
la plataforma del grupo. Y, si es necesario, los finos y desmesurados
penes se deslizan como una antena contorneando a otros machos hast a
lograr contacto con las hembras.
Pero la novela sexual de estas lapas no t ermi na ah. Tambin cam-
bian de sexo. Las formas j uveniles maduran, en pri mer lugar, como
machos, y cuando crecen devienen hembras. Los animalitos que se
instalan en la zona intermedia del conglomerado son t ransexual es,
machos que se estn convirtiendo en hembras. En circunstancias
especiales tambin ellas se transforman.
Linneo (1707-1778) estableci los principios de la taxonoma na-
t ural en funcin de la sexualidad binaria y bautiz a esta especie de
moluscos con el sugestivo nombre de Crepidula fornicata. Segura-
ment e Linneo ignoraba los hbitos sexuales de las lapas, ya que las
describi basndose en especmenes sueltos que encontraba en cajo-
nes de museo. Crepida, en latn, quiere decir "sandalia" o "sandali-
ta", que se corresponde aproximadamente con el nombre vulgar de
[ 131]
132 Est her Daz
esta lapa, "zapatilla", cuya forma recuerda vagament e la de un pe-
queo calzado. Pero por qu le agreg fornicatal
El bilogo St ephen Gould (1941-2002) confiesa que, siendo ado-
lescente, festej aba la inventiva libidinosa de Linneo. Pero sufri
una desilusin cuando se enter de que fornix, en latn, significa
"arco", e infiri que Linneo habr a elegido fornicata para indicar la
forma suavement e arqueada de la base del molusco. Est e descubri-
miento fue un poco decepcionante para el j oven Gould (2004), pero
estimul su atraccin por estos animalitos, a quienes sigui inves-
tigando de adulto.
La historia de la ciencia no es unidireccional. La lingstica le
suministr al estudio de las formas de la vida una asociacin entre
las curvas arquitectnicas, las anatmicas y el sexo. Los romanos
construan compartimientos de piedras abovedadas en las part es
subt errneas de los grandes edificios. En esas oscuras concavidades
solan ejercer su oficio las prostitutas. A part i r de ello, los primeros
escritores cristianos desarrollaron el verbo fornicare como sinnimo
de frecuentar prostbulos o lugares de hacinamiento sexual al abrigo
de los arcos escondidos (Gould, 2004: 40 n. 1).
Esta acepcin fue la inspiracin para Linneo? Ante la casi impo-
sibilidad tcnica de que en su poca hubiera podido observar la con-
ducta reproductiva de esos seres mnimos, subsiste un interrogante,
intuy Linneo la vida sexual de las lapas o simplemente relacion
su aspecto fsico con los arcos?, cundo y cmo se fue construyendo
conocimiento sobre la vida de estos moluscos?, se los investiga slo
por el placer de conocer la nat ural eza, o de ese conocimiento se po-
dran derivar tecnologas? Pregunt as como stas pueden ser deto-
nant es para la investigacin cientfica.
Distintas et apas constituyen -convenci onal ment e- el proceso de
bsqueda tecnocientfica que, si pretende insercin en los cnones
de la produccin de conocimiento slido, deber seguir ciertos linea-
mientos, aunque durant e el proceso no se tenga demasiado claro en
qu et apa uno se encuentra, ni ello importe demasiado. Pero una vez
finalizado el recorrido, se puede analizar. A continuacin enumero
las etapas cannicas de la investigacin cientfica:
1) Investigacin bsica pura. Es la investigacin cuyo objeto de estu-
dio es elegido libremente por el investigador con la finalidad de
producir conocimiento, sin proyecto de aplicacin tcnica. En nues-
tro ejemplo, esta categora comprende tanto la clasificacin taxo-
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 133
nmica de Linneo como los estudios biolgicos de Gould (en dis-
tintos momentos de su vida), siempre y cuando investigaran li-
bremente, aun cuando estuviesen subsidiados.
2) Investigacin bsica orientada. Corresponde a la indagacin exenta
de aplicacin tcnica, pero que debe encauzarse segn la lnea
requerida por la agencia patrocinante. Aunque los investigadores
obtuvieran prebendas econmicas o institucionales, continan en
esta etapa.
3) Investigacin aplicada. Imaginemos que por intereses econmi-
cos, ecologistas o de cualquier otro orden, se estableciera la con-
signa de intervenir tcnicamente sobre las comunidades de lapas.
En ese caso es obvio que debern proyectarse planes de accin
para la transicin hacia el uso concreto de las teoras. Los investi-
gadores desarrollan entonces modelos tericos que eventualmen-
te podran convertirse en realidades materiales. Se disean pro-
totipos. Se inventan planes de actividades y procedimientos para
obtener las modificaciones buscadas. En este caso y sin que se
intervenga directamente en el objeto estudiado, se est implemen-
tando investigacin aplicada, no porque realmente se aplique, sino
porque se i nst rument an los medios para una aplicacin posible.
4) Tecnologa. Si se decidiera actualizar los modelos diseados y pro-
ducir modificaciones sobre las lapas zapatillas, se aplicara el co-
nocimiento. Est a es la et apa tecnolgica. Requiere de personas
bien ent renadas para i nst rument ar los medios establecidos por
los investigadores, es decir, personal capacitado para la tcnica.
El desarrollo de la investigacin forma part e de un complejo dis-
positivo, pero con fines analticos puede desglosarse as:
134 Es t he r D az
Dispositivo tecnocientfico, sociopoltico y cultural
I nvest i gaci n bsi ca
Y
i nvest i gaci n bsi ca pur a
I nvest i gaci n bsi ca or i ent ada
Y
I nvest i gaci n apl i cada
Tecnol og a
El deveni r tecnocientfico no si empre revi st e esa cl ara distincin
en l a prct i ca. De hecho, en el discurso cotidiano se denomi na "inves-
t i gaci n bsi ca" t ant o a la pur a como a l a or i ent ada; y "tcnica", "tec-
nologa" o "ciencia apl i cada" t ant o a la i nvest i gaci n apl i cada como a
l a tecnologa (tcnica y tecnologa operan como si nni mos).
2. Caract er s t i cas del c onoc i mi e nt o ci ent f i co
Hay consi gnas que no se corresponden con ni nguna real i dad, o
que lo hacen par ci al ment e. Se t r at a de enunci ados de algo que no
exi st e, pero produce efectos concretos sobre l a exi st enci a. Son i deal es
a segui r aunque no si empr e logren cumpl i rse; pero r esul t an t i l es
como r egul ador es de procedi mi ent os y conduct as. De est a ndole son
las caract er st i cas del conocimiento cientfico que a cont i nuaci n se
menci onan.
I . CLARO Y PRECI SO
El conocimiento cientfico se expresa medi ant e proposiciones que
deben cumpl i r con ciertos requi si t os, que lo di st i nguen del conoci-
mi ent o de l a vi da cot i di ana. El lenguaje debe ser claro y preciso, sin
vaguedades, val oraci ones ni ambi gedades. Past eur , por ejemplo,
enuncia: "Existen microorganismos en el polvo atmosfrico que cuando
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 135
encuent ran un l ugar propicio (caldo nut ri t i vo) proliferan". Ese
enunciado es cientfico, est expresado en indicativo y posibilita que
pueda ser contrastado con la experiencia. En cambio, si su forma
fuera: "Pareciera que existen unos bellos pero malvados microorga-
nismos que a veces proliferan y a veces no", se lo rechazara por im-
procedente. Este segundo enunciado no reviste forma cientfica: con-
t i ene dos j uicios de val or (uno esttico y otro tico), no ofrece
posibilidad de ser puesto a prueba con la experiencia, no es una pro-
posicin que se pueda refutar - ent r e otras cosas- por el modo poten-
cial del verbo principal, la falta de precisin de lo enunciado y la
inclusin de una disyuncin (a veces s, a veces no).
I I . PROVISORIO
Otra caracterstica del conocimiento cientfico es la provisoriedad.
En el caso de Pasteur, es notoria su lucha con otros cientficos que
afirmaban que en los procesos fermentativos -productores del cido
lctico operan ni cament e agentes qumicos. Past eur impuso una
tesis contraria enunciando la accin de microorganismos en ese pro-
ceso. Pero, como se seal en el primer captulo, hubo marchas, con-
t ramarchas y variaciones. Ello corrobora que el xito de una teora
no est asegurado a futuro.
I I I . OBJETIVO
No obstante se pretende que el conocimiento cientfico es objetivo,
en el sentido de que obtiene acuerdos intersubj etivos. Sin embargo,
segn los supuestos tericos desde los que se considere, la objetivi-
dad existe y vale por s misma, o es construida y se la debe vigilar.
Los enunciados de la ciencia deben formularse de manera que
diferentes investigadores puedan reproducir el experimento, o poner
a prueba sus fundamentos tericos. En ello, y con sus limitaciones,
residira la objetividad, que nos tiende un puent e haci a otro aspecto
cientfico: el control del conocimiento.
IV. CONTROLABLE
Las teoras deben someterse a contrastaciones empricas, siem-
pre y cuando el objeto de estudio lo permita. De lo contrario, el con-
trol se realiza buscando analogas con estados de cosas similares o
construyendo argumentos contundentes. Alfred Russel Wallace, un
cientfico contemporneo a Charles Darwin, se enfrent a un trasno-
136 Est her Dar
chado defensor de la teora de la planicie de la Tierra, que lo desao
a demostrar la redondez del planeta. Wallace acept.
Par a su puesta a prueba eligi un lago de nueve kilmetros de
extensin. Tena un puente en una orilla y un dique en la costa extre-
ma. Coloc una diana (superficie con crculos concntricos para prac-
ticar puntera) j unt o al puente, a un metro y ochenta centmetros de
la superficie acuosa. Instal un catalejo en el dique a la mi sma altu-
ra. A medio camino de ambos clav una estaca con otra diana de las
mi smas dimensiones que los dos elementos anteriores. Es decir que
si la Tierra fuera plana, al mi rar por el catalejo slo se distinguira la
diana ms cercana. Sin embargo, cuando se realiz la observacin,
la diana que coronaba la estaca intermedia sobresala en un nivel
ms alto que la lejana, que estaba j unt o al puente. Wallace prob as:
que el haz acutico se curvaba por efecto de la redondez de la Tierra.
Est e ejemplo sirve t ambi n par a i l ust rar otras calificaciones del
conocimiento cientfico, t al es como ser descriptivo, explicativo y
predictivo.
V. DESCRIPTIVO
Describir significa enunciar los rasgos esenciales de un estado de
cosas abstenindose de formular juicios de valor. La puest a en esce-
na de Wallace est al servicio de probar una descripcin de la morfo-
loga terrestre, sealando la curvat ura que la diferencia de otras for-
mas imaginables.
VI . EX PLICATIVO Y PREDICTIVO
Explicar es deducir consecuencias a part i r de un sistema de leyes.
En el ejemplo, los resultados empricos se explican por la teora de la
redondez terrestre, y son al mismo tiempo una consecuencia obser-
vacional de esa teora. A part i r de esa demostracin t ambi n se pre-
dice que cada vez que se realice un experimento de ese tenor, se ob-
t endrn efectos similares.
V I L METDICO Y SISTEMTICO
Se exige asimismo que el conocimiento cientfico sea metdico,
que se pliegue a una sucesin de instancias coherentes y reguladas
para alcanzar un objetivo. Los mtodos de investigacin responden a
lgicas preestablecidas que i nt egran un orden sistemtico, esto es.
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 137
una est ruct ura dinmica o dispositivo organizado. Un sistema est
constituido por un conjunto de elementos dispuestos para lograr cierta
nalidad. El sistema obviamente es ms abarcativo que el mtodo.
V I H . VIABLE
Los mtodos y los sistemas colaboran en la viabilidad de un pro-
yecto cientfico, aunque intervienen tambin otros factores. La viabi-
lidad es la posibilidad de concretar un proyecto. Alfred Kinsey (1894
1956) realiz estudios inditos hast a ese momento sobre las conductas
sexuales humanas. La resonancia internacional de sus investigacio-
nes se debi no slo al impacto escandaloso que produjo en buena
part e de la sociedad estadounidense sino tambin al rigor metodol-
gico y sistemtico de su proyecto que no por ambicioso dej de ser
viable. Prueba de ello es que public, con xito inusitado, los resulta-
dos de sus titnicas y minuciosas investigaciones. Pero la moral i na
de la poca presion y atac a los mecenas de sus investigaciones.
Fi nal ment e le cortaron los suministros. Kinsey debi suspender sus
bsquedas cientficas. La falta de apoyo financiero y simblico con-
virti su proyecto en no viable.
I X . CRTICO Y ANALTICO
Existen otros requisitos para el conocimiento cientfico, como la
exigencia de crtica y anlisis de las investigaciones. Criticar es ana-
lizar; dicho de otra manera, la crtica est relacionada con el anli-
sis. Analizar es separar en part es los elementos de un todo para so-
meterlos a estudios rigurosos. Las conclusiones que se obtienen de
ese proceso son crticas. Se manifiestan mediante interpretaciones,
objeciones y/o reconocimientos de los temas elaborados.
X . LGICAMENTE CONSISTENTE
De este tipo de conocimiento tambin se espera robustez lgica,
esto es, coherencia y falta de contradiccin entre los enunciados de
las teoras. En el caso de algunas ramas de las ciencias nat ural es, la
consistencia se afianza mediante la posibilidad de formalizar los enun-
ciados. Al convertirlos en smbolos vacos de contenidos se pret ende
garant i zar una coherencia y una exactitud de las que carece la reali-
dad (a la que esos enunciados remiten).
138 Est her Daz
X I . UNIFICADO
Otra exigencia cientfica es la unificacin de los saberes. Se aspi-
ra a que las diferentes disciplinas cientficas logren acuerdos de base
en cuanto a sus objetos de estudio, sus mtodos y su simbologa para
que el conocimiento resulte frtil. Se supone que, en ese caso, cada
nuevo conocimiento puede convertirse en un sendero para buscar otros
conocimientos.
X I I . FECUNDO
La fecundidad reside en la capacidad de poder seguir investigan-
do y construyendo a part i r de conclusiones anteriores. Los conoci-
mientos, en interaccin con las prcticas, se reproducen y multipli-
can. Cada respuest a puede suscitar una nueva pregunta.
Resumiendo: el conocimiento cientfico se caracteriza por ser cla-
ro, preciso, provisorio, objetivo, controlable, metdico, sistemtico,
viable, descriptivo, explicativo, predictivo, consistente lgicamente,
unificado y fecundo.
Mientras los mandat os de la ciencia exigen certeza, neutralidad
valorativa y prescindencia deseante, las investigaciones concretas
comparten su rigor gnoseolgico con las complejidades humanas en-
trelazadas con lo no humano. El deber ser cientfico marca delimita-
ciones entre el conocimiento y el resto de la realidad. Pero el ser tec-
nocientfico se produce desde las ent r aas mi smas de lo vital e
histrico; donde la racionalidad no se escinde de los afectos, el cono-
cimiento no se produce aislado de los dispositivos econmicos, la in-
vestigacin no queda exenta de responsabilidad moral y el respeto
por la nat ural eza sigue siendo una asi gnat ura pendiente.
3. Cl as i f i caci n de l as c i e nc i as
Obligar a la nat ural eza a que responda a lo que se le propone es la
clave de bveda sobre la que se elev la empresa moderna bautizada
"ciencia". Pero al agotarse o hiperdesarrollarse los ideales de la mo-
dernidad, nos encontramos con un nuevo tipo de conocimiento y de
prcticas relacionadas con l y con un pl anet a que comienza a emitir
signos al armant es de la devastacin tecnocientfica.
En consecuencia, el volumen histrico que desde el siglo X VI hast a
mediados del X X fue ocupado por la ciencia es habitado actualmente
Concept os el ement al es del pens ami ent o cientfico 139
por el tipo de conocimiento y de prct i cas der i vadas que, provisoria-
ment e, denomi no "posciencia",
1
aunque con fines prct i cos aqu ha-
blo de "ciencia" o "tecnociencia" par a referi rme a la empr esa cientfi-
ca act ual .
Una de las t ant as exigencias del conocimiento cientfico moder no
fue que la i nvest i gaci n se desar r ol l ar a en el i nt eri or de los rgidos
l mi t es de cada disciplina. Pero a par t i r de la complejidad y la proli-
feracin de nuevos saberes difcilmente una di sci pl i na puede hoy
"abast ecerse a s mi sma". Es evi dent e que exi st en i ndagaci ones que
forzosament e deben rest ri ngi rse a su especificidad. Pero es di scut i -
ble que al gn r ea de la investigacin se pueda perj udi car por abr i r
sus front eras a conocimientos proveni ent es de ot ras di sci pl i nas.
2
No obst ant e, es dificultoso l ograr "porosidad" ent r e los mur os que
del i mi t an l as di ferent es modal i dades cientficas. Tal porosi dad faci-
l i t ar a el i nt ercambi o de experi enci as y l a const rucci n conj unt a de
conocimiento. La resi st enci a a la aper t ur a de los par adi gmas no es
ajena al t emor a posibles pr di das de poder cognoscitivo, nor mat i vo,
controlador, tecnolgico, econmico y/o simblico.
3
Los saber es t i en-
den a cer r ar se en compart i mi ent os est ancos, aunque t ambi n exis-
t en i nt ercambi os. Se pueden car act er i zar los modos de hacer i nvest i -
gacin en
1) disciplinar, cerrado en s mi smo, e
2) i nt erdi sci pl i nar o t ransdi sci pl i nar, i nt er act uant e.
La i nvest i gaci n di sci pl i nar cer r ada en s mi s ma muchas veces
toca su propio techo o achica pel i gr osament e sus front eras por negar -
se a l a aper t ur a i ndagat ori a. "Los l mi t es de mi l enguaj e son t am-
bi n los l mi t es de mi mundo", dice Wi t t genst ei n (1988: 163, prop.
5.6 ss.). Est e concepto puede hacerse ext ensi vo a los l mi t es del cono-
cimiento cientfico par a concluir que una di sci pl i na que acota conser-
1. Pa r a mayor es pr eci si ones sobre l as di ferenci as ent r e l a ci enci a mode r na y l a ci enci a
act ual (o posci enci a), vase D az (2000, 1999).
2. Al menos a ni vel de l a adqui si ci n de nuevos conoci mi ent os, a unque muc ha s disci-
pl i nas se "ci er r an" a la i nt er acci n con ot r as por t emor, ent r e ot r as cosas, a l a pr di da
de poder que suponen- puede si gni fi car abr i r sus t esor os cognosci t i vos a los exper t os
en r eas di f er ent es de l as s uyas .
3. "Poder si mbl i co", en el sent i do concept ual de Pi er r e Bour di eu, t al como lo des ar r o-
lla {ent re ot ros escri t os) en La Sens practique (1980) y Cosas dichas (1988).
140 Es t he r D az
vador ament e sus cdigos acota asi mi smo de maner a al ar mant e sus
hori zont es cognoscentes.
Una posibilidad par a sal i r al paso de est e desafo es abr i r l as com-
puer t as de la di versi dad y las diferencias como var i abl es a t ener en
cuent a en l a formacin de los fut uros i nvest i gadores. No se t r at a, por
supuest o, de abogar por un eclecticismo vari opi nt o sin orden ni des-
t i no sino de
ar t i cul ar di ferent es perspect i vas de la r eal i dad reflejadas (o est u-
di adas) buscando punt os de confluencia y fecundidad;
pr ocur ar aport es que ampl en las al i anzas t radi ci onal es, est i mu-
l ando i nt ercambi os ent r e disciplinas consi deradas l ej anas, como
la biologa y la ant ropol og a, l as ciencias j ur di cas y l as ciencias
mdi cas, o la t er modi nmi ca y la sociologa, ent r e ot r as,
4
y
produci r s nt esi s en l as que se art i cul en de ma ne r a frtil los dis-
t i nt os aport es, anal i zando y r espet ando semej anzas y diferencias.
Si se desea l ograr una mezcl a armni ca de colores, pr i mer o se
debe consi derar cada color en s mi smo. Traduci do a l a act ual pro-
puest a, si se qui er en promover i nvest i gaci ones i nt er di sci pl i nar i as y
t r ansdi sci pl i nar i as, es conveni ent e diferenciar de al gn modo l as dis-
ci pl i nas. Me pliego en esto a la clasificacin cannica ent r e ciencias
formales y ciencias fcticas.
mat emt i cas
f or mal es <
l gi ca
Ci enci as
<
nat ural es (fsi ca, qu mi ca, bi ol og a y deri vadas)
soci al es (soci ol og a, hi st ori a, ant r opol og a, ent re otras)
4. Ej empl os de i nt er di s ci pl i nar i edad ent r e biologa y ant r opol og a: el anl i si s de r es-
t os mor t al es pa r a di r i mi r i dent i dad; de ci enci as j ur di cas y filosofa: el cotejo ent r e
di ver sas (y semej ant es) f or mas de bs que da de la ver dad; de qu mi ca y sociologa: l a
apl i caci n de l as car act er st i cas de la s egunda ley de l a t er modi nmi ca par a l a com-
pr ensi n del desar r ol l o de ci ert os f enmenos soci al es.
Concept os el ement al es del pens ami ent o cientfico 141
Las ciencias formales comprenden la mat emt i ca y la lgica. Su
objeto de est udi o son ent es ideales que no exi st en en el espacio-tiem-
po, a no ser como signos vacos de contenido. Carecen de encar nadu-
r a emp ri ca. No refi eren a ni nguna r eal i dad ext r al i ng st i ca.
5
Los
enunci ados de las ciencias formales son anal t i cos. Per mi t en det er-
mi nar su valor de ver dad desde el mero anl i si s de su forma. Por
ejemplo:
Un tringulo es una figura de tres ngulos,
es una proposicin anal t i ca y, como t al , expresa en el predi cado lo
que ya anunci en el sujeto. No agrega informacin. Se t r at a de una
ver dad formal. El mt odo de l as ciencias formales es deductivo. Exi -
ge que a par t i r de la ver dad de al gunos enunci ados cruciales se infie-
r a el valor de ver dad de otros enunci ados del mi smo si st ema.
Por su par t e las ciencias fcticas se subdi vi den en ciencias nat u-
ral es y ciencias sociales. Su objeto de est udi o son ent es empricos y,
en el i nt eri or de est as ciencias, el objeto de est udi o es la nat ur al eza
en las disciplinas nat ur al es , y lo humano en l as sociales. Los enun-
ciados de las ciencias fcticas son sintticos, br i ndan informacin
ext ral i ng st i ca. Pongamos por caso:
En la lucha por la supervivencia sobreviven los ms aptos.
El val or de ver dad de est a proposicin ha de buscar se ms all de
su forma, en los dat os de la experi enci a. Est e enunci ado, cuya ext en-
sin es uni versal , encuent r a corroboraciones emp ri cas si ngul ares.
Por ejemplo en las i sl as Gal pagos, cuando l as t or t ugas recin naci -
das i nt ent an al canzar el ma r par a sal varse de las gavi ot as, no t odas
lo l ogran. Ent r e las gavi ot as val e el mi smo principio, al gunas no con-
si guen devorar ni ngn beb t or t uga; son las menos apt as . Est amos
ant e est ados de cosas a los que se accede si gui endo recursos de las
ciencias fcticas: la cont rast aci n emp ri ca, con las vari aci ones y ex-
cepciones i nher ent es a cada disciplina, porque no si empr e una con-
t rast aci n es posible.
Exi st en t r es disciplinas bsi cas en ciencias nat ur al es : la fsica, la
5. Los enunci ados formal es pueden enunci ar s e t ambi n me di a nt e l enguaj e i nt er pr e-
t ado ( cual qui er i di oma del mundo) est abl eci endo cor r espondenci as con los est ados de
cosas.
142 Est her Daz
qumica y la biologa; de ellas surgen otras disciplinas, como la
bioqumica, la astrofsica, la biologa molecular y la climatologa, en-
tre muchas otras, algunas de ltima generacin.
Por su parte, pertenecen a las ciencias sociales la historia, la psi-
cologa, la antropologa, la geografa y la sociologa, adems de una
gran variedad de disciplinas, pues tambin estas ciencias se siguen
reproduciendo.
En resumen:
Ob j e t o d e
e s t u d i o
M t o d o s Va l or d e
v e r d a d
E n u n c i a d o s
Formal es entes ideales deducti vo i nterl i ngi sti co
formal
anal ti cos
Ci enci as Entes empri cos Empri cos Extral i ngsti co
Fcti cas
Natural es
Soci al es
natural eza
humanos
conl rast adores
i nterpretati vos
experi mental
y argument al
testi moni al
y argument al
si ntti cos
4. Epi s t e mol og a y me t odol og a
Cmo es posible ser riguroso en las disciplinas cientficas y, a la
vez, abrir nuevos territorios de estudio sin correr el riesgo de ser
expulsado de la comunidad cientfica? Cmo se desarrolla la creati-
vidad si la investigacin est paut ada tecnolgicamente, el conoci-
miento dominado por tecnicismos, la libertad encorsetada por la tec-
nocracia y la gestin constreida a parmet ros preestablecidos?
No hay recetas nicas pero s recetarios posibles. Existe una bate-
ra metodolgica que puede servir de rampa de lanzamiento para
investigaciones futuras que no necesariamente deben at enerse a r-
gidos sistemas preconcebidos. Esos recetarios se nos ofrecen ms bien
como una caja de herrami ent as de la que podremos extraer aquellas
que mejor se adecen a nuest ra bsqueda, o modicarlas, o crear
otras. Incluso debe tenerse en cuenta que ese arsenal metodolgico
puede ser aceptado o criticado, pero no negado, fundament al ment e
en la iniciacin profesional.
Por otra parte, sera necio negar la experiencia acumul ada acerca
de estos t emas, as como sera paralizante atenerse acrtica y nica-
ment e a los mtodos vigentes. En principio hay que manej arlos y
eventualmente- modificarlos, adecuarlos o crear nuevos. Sin des-
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 143
cartar tampoco la posibilidad de utilizarlos tal como los hemos here-
dado, en tanto posibiliten el encuentro con lo buscado. En denitiva,
ste es el espritu que alentaba a Descartes (1596-1650) cuando es-
cribi su Discurso del mtodo en los inicios de la modernidad.
El origen de los mtodos se abisma en los arcanos de la civiliza-
cin. Pero el mtodo asociado indisolublemente con la verdad y regu-
lador de la prctica cientca es un invento moderno.
6
La voluntad
de saber que se despliega a part i r del Renacimiento hast a nuestro
tiempo es manifiestamente metodolgica.
Sin embargo, en el siglo de oro griego Scrates se refera a su
propio mtodo, la mayutica.
7
Durant e el resto de la Antigedad y el
Medioevo tambin se utilizaron mtodos, que no siempre ( aunque s
mayoritariamente) t rat aban acerca de estriles disquisiciones lgi-
cas. Incluso los primeros modernos antes que Descartes o contem-
porneamente con l - se refirieron al mtodo como indispensable para
el hallazgo de nuevos conocimientos.
No obstante, el Discurso del mtodo es paradigmtico porque es-
tablece la hegemona del mtodo cientfico como medio privilegiado
para acceder a la verdad desde un sujeto (en realidad, desde un yo).
Ah Descartes confiesa con cierta humi l dad que su mtodo no es el
nico, ni el verdadero, ni el mejor; simplemente es el que encontr y
le result til. Por ello lo pone a disposicin del pblico, para el posi-
ble seguimiento de sus reglas.
La epistemologa y la metodologa surgen de la filosofa. Durant e
las postrimeras del siglo X IX y los albores del X X , t ant o los europeos
fundadores de la epistemologa moderna como algunos pensadores
estadounidenses preocupados por la ciencia reforzaron los estudios
sobre la validez lgica de los mtodos -tpico indiscutiblemente epis-
temolgico-y tambin sobre la instrumentacin de tcnicas especfi-
6. Respecto de la no especificacin en el estudio del mtodo hast a la moderni dad, la
siguiente frase es reveladora: "No sigo ri gurosament e el curso de la hi st ori a del mt o-
do experi ment al , cuyos pri meros comienzos no son todava bien reconocidos" ( Kant,
1968: 130).
7. "Mayutica", en griego, es "dar a luz". Scrates deca que se era su mtodo, pues
consi deraba que no le i mpri m a conocimientos a sus interlocutores. Por el cont rari o, el
conocimiento est en el suj eto y un maest ro debe ayudar a su al umno a que d a luz las
verdades que existen en su i nt eri ori dad. La mayut i ca es el art e de las par t er as, que
no ponen de s m s que la tcnica para inducir al part o, pero t ant o lo que surge como
el esfuerzo por obtenerlo provienen de la par t ur i ent a.
144 Est her Daz
cas para lograr productos cognoscitivos y tecnolgicos confiables
tema eminentemente metodolgico.
8
Cules son las coincidencias y las diferencias entre "epistemolo-
ga" y "metodologa"? No existe metodologa sin supuestos epistemo-
lgicos, ni epistemologa sin sustento metodolgico. Ser por eso que
los lmites entre ambas disciplinas son difusos. Comparten concep-
tos, aunque no siempre los mismos significantes revisten los mismos
sentidos.
9
Se habl a de "metodologa propi ament e dicha" cuando se hace re-
ferencia a las tcnicas utilizadas en la puesta en marcha de un diagra-
ma de investigacin. En cambio, un proyecto de investigacin es una
especie de programa general de todas las instancias indagatorias
(cognoscitivas y extracognoscitivas).
1 0
Incluye t ambi n el di agrama
de investigacin o metodologa, en el que se det ermi na el recorte de
la realidad a estudiar, la transformacin de los hechos de la nat ura-
leza en datos, las tcnicas cuant i t at i vas y/o cualitativas para la re-
coleccin de datos y su posterior anlisis, las matrices de datos, las
unidades de anlisis, las variables intervinientes y los criterios de
evaluacin.
No todos los mtodos modifican la realidad emprica ( natural o
social), existen tambin mtodos que funcionan como instancias de
validacin de las teoras. La epistemologa apela a estos mtodos in-
t ent ando legitimar los conocimientos producidos por los investigado-
res. Para el neopositivismo la funcin de la epistemologa es nor-
mat i va y el epistemlogo sera una especie de "dador de normas
gnoseolgicas". Estas ltimas deberan ser observadas puntillosamen-
te por los investigadores, si pretenden arri bar a resultados frtiles.
8. J uan Samaj a (s/f) considera que el moment o fundacional de la metodologa se pro-
duce con Charl es Peirce (1839-1914), especficamente a part i r de una publicacin de
1888 ("La fijacin de la creencia") donde establece con claridad los rasgos pri mordi al es
de los mtodos par a producir conocimientos; esa post ura ser r et omada y enriquecida
por William J ames (1842-1910) y J ohn Dewey (1859-1952).
9. Una cosa es la utilizacin de algo (en este caso, los mtodos) y otra la t oma de
distancia de ese algo para obtener una represent aci n conceptual y t emat i zarl o pu-
diendo, incluso, reflexionar sobre l, adem s de utilizarlo y ensearl o. Tambi n hay
que diferenciar ent re la existencia de reflexiones si st emt i cas, pero punt ual es y aco-
t adas, sobre el mtodo, de la exigencia hegemni ca de mtodos de validacin, por un
lado, y de metodologa de descubri mi ent o, por otro.
10. Inst anci as acadmicas o empresari al es, admi ni st rat i vas, financieras, tericas, de
transferencia, de recursos humanos, y, ent re ot ras, de construccin, desarrollo y eva-
luacin del diseo experi ment al .
Concept os el ement al es del pens ami ent o cientfico 145
PROYECTO DE INVESTIGACIN
- pl ant eami ent o del probl ema
- est ado de la cuest i n
- mar co t eri co
hi pt esi s
- obj et i vos
recursos f i nanci eros
recursos humanos
- cr onogr ama de t rabaj o
eval uaci n
concl usi ones
- t ransf erenci a a la soci edad
- bi bl i ografa
DI AGRAMA DE
I NVESTI GACI N
- met odol og a -
En real i dad, creo que la epistemologa, ms que nor mat i va, debe-
r a ser pensante. Consi der ar las condiciones de posi bi l i dad hi st ri cas
del conocimiento. Concept ual i zar nuest r o pr esent e at r avesado por
una t cni ca avasal l ant e, est i mul ar el cuest i onami ent o tico de l as
i nvest i gaci ones y abri rse a ml t i pl es mt odos slidos y eficaces. Aun-
que es obvio que par a foment ar l a fecundi dad pens ant e se debe re-
nunci ar al dogma casi religioso de la exi st enci a de un mt odo nico
en la ciencia, pues en l a prct i ca cientfica slo los no creat i vos repi -
t en un mi smo mt odo.
1 1
Pero r esul t a que los defensores del mt odo nico, desde sus dis-
t i nt as perspect i vas, decl ar an que "el" mtodo es el elegido por su par-
cialidad terica. Pa r a un empi ri st a, ser el i nduct i vi smo; par a un
raci onal i st a, el hiptetico-deductivo; y par a un r aci onal i st a crtico, el
falsacionismo. Est os son los mt odos de validacin ms i nfl uyent es
en la reflexin epistemolgica sobre l as ciencias nat ur al es , y, como se
ve, par angonando al Dios de los catlicos, se t r at a de t r es mt odos
di st i nt os, pero un solo mtodo ver dader o.
11. Remi t o a un t ext o embl emt i co en la defensa de l a no uni ci dad del mt odo ci ent -
fico: Feyer abend U981) .
146 Est her Daz
4.1. Investigacin e imaginario social
El filsofo y matemtico espaol Emmanuel Lizcano ha realizado
un estudio comparativo y minucioso de tres culturas diferentes entre
s, la china antigua, la griega clsica y la del alej andrismo tardo.
Demuest ra cmo la ciencia formal no est exenta de los prejuicios,
los tabes y las ensoaciones que afectan a todos los mortales, inclu-
so a los cientficos, hecho que obviamente se refleja en sus productos
cognoscitivos. Dice Lizcano:
A la postre, las matemticas hunden sus races en los mis-
mos magmas simblicos en los que se alimentaban los mitos
que aspiraban a reemplazar. Cada matemtica echa sus races
en los distintos imaginarios colectivos y se construye al hilo de
los conflictos que se desatan entre los varios modos de repre-
sentar/inventar esa ilusin que cada cultura denomina reali-
dad. Las matemticas tambin se construyen desde ese saber
comn que todos los moradores de una cultura compartimos y
aun cuando como entre nosotros- se constituye en un saber
ejemplar, est imponiendo una concepcin del mundo. (Lizca-
no, 1993: 17)
Tambin en las ciencias fcticas se det ect an los rast ros del ima-
ginario social, de la aut ori dad y del poder. En los albores del siglo
X X , lord Raleigh, un cientfico que gozaba de reconocido prestigio,
envi un paper a la Asociacin Britnica de Ciencias par a su eva-
luacin. Se t r at aba de un documento sobre vari as paradoj as de la
electromecnica. Por inadvertencia, cuando se despach el artculo
su nombre fue omitido. El trabaj o se rechaz con el despectivo co-
ment ari o de que el aut or era "un hacedor de paradoj as". Poco tiem-
po despus, el documento fue enviado nuevament e a la asociacin
con el nombre del prestigioso cientfico, entonces el texto no slo fue
aceptado sino que se le ofrecieron al lord toda clase de disculpas
( Kuhn, 1971: 237).
La legitimacin, tradicionalmente, apunt a lo formal-metodol-
gico. "Validez" es un trmino lgico y epistemolgico. En sentido lgi-
co significa "correcto" y se aplica a los razonamientos que responden
a leyes lgicas. Epistemolgicamente se refiere al hecho de que los
enunciados de una teora son aceptados como verdaderos o slidos.
Las posturas heredadas buscan la formalizacin de una teora cient-
fica y aspiran a validarla en funcin de su pertinencia lgica y de la
posibilidad de contrastacin de sus enunciados observacionales. Las
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 147
posiciones crticas, por el contrario, buscan la validez epistmica en
funcin de la solidez de las teoras. Tal solidez difcilmente emane de
la formalizacin y puest a a prueba, sino de la confrontacin entre los
objetivos propuestos y los logros alcanzados. Hay una tercera forma
de validacin: una teora se acepta porque es eficaz (en sus efectos,
en sus tcnicas y/o en su rentabilidad).
Por ltimo, conviene aclarar que utilizar el mismo trmino - m -
t odo- para referirse a instancias diferentes del proceso cognoscitivo
dificulta la diferenciacin de roles. En un abordaje esquemtico se
puede sortear el problema diferenciando entre
mtodos para la obtencin de nuevos conocimientos, y
mtodos para validar tal obtencin.
En el primer caso se t rat a de metodologa; en el segundo, de epis-
temologa.
4,2. Cientficos, epistemlogos y metodlogos
En el principio fue el mtodo y quienes se ocupaban de l eran los
filsofos o "cientficos". Actualmente existe una especie de divisin
entre
quienes usan los mtodos (los cientficos);
quienes i nt ent an validarlos (los epistemlogos), y
quienes los disean (los metodlogos).
El primer grupo pertenece obviamente al mbito tecnocientfico y
los otros dos, al filosfico.
Si bien desde cierto punto de vista los trminos ' mtodo' y ' tcnica'
son sinnimos, no siempre significan lo mismo. Mtodo, literalmen-
te, significa "camino para arri bar a una meta, a un destino, a un
logro". Y tcnica, no t an literalmente, significa "modificacin de la
realidad", "saber hacer" y tambin "medio para obtener un fin". En el
caso de la investigacin cientfica, esa met a se alcanza i nst rumen-
tando instancias reguladas para obtener conocimiento.
1 2
Esas ins-
12. En real i dad creo que se obtiene informacin y, a part i r de ella, se const ruye cono-
cimiento, sin descui dar que la informacin t ambi n se const ruye a part i r de ciertos
148 Es t he r D az
t anci as son objeto de est udi o de la metodologa, espacio propicio par a
la "tecnificacin sin reflexin" propi a de las corri ent es epi st mi cas
anal t i cas. Ci rcul an di scursos metodolgicos en los que el ent r amado
concept ual se elide. John Gal t ung, un r epr es ent ant e de esa concep-
cin, dice:
Existe [en metodologa] el concienzudo anlisis filosfico
de los fundament os de la investigacin y [por ot ra parte] la
elaboracin, i gual ment e concienzuda, de complejos detalles de
las tcnicas. En el present e trabajo no se har ni ngn i nt ent o
de profundizar en los fundament os o en los tecnicismos; ms
bien se i nt ent ar ofrecer al lector un enfoque analtico. (Gal-
t ung, 1978: IX)
El supuest o no explcito en est e enfoque es la aut omat i zaci n
metodolgica al servicio de l a tecnocracia. Es t e tipo de metodologa
coexiste con ot ras ar r ai gadas a la formacin filosfica, en l as que los
mt odos se ent ret ej en con conceptualizaciones de alto nivel terico,
al estilo de la produccin de J u a n Samaj a, qui en ha desarrol l ado una
l nea metodolgico-filosfica que estableci, en la Ar gent i na, una t en-
denci a diferente de la metodologa posi t i vi st a.
1 3
5. M t odos de val i dac i n e n c i e nc i as nat ur al e s
He aqu un fragment o compuest os con proposiciones cientficas:
El universo en su conjunto engendra part cul as el ement a-
les y fuerzas. Las est rel l as fabrican tomos. En el espacio in-
t erpl anet ari o nacen las molculas. A medio camino ent r e est as
dos escalas, est as ml t i pl es interacciones hacen que la vida
emerja, pri mero en sus incipientes formas celulares, y luego, a
lo largo de la evolucin, en forma de organismos multicelula-
res, mamferos, homnidos o ecosistemas. (Reeves, 1999: 39)
Todas las t eor as se const ruyen con proposiciones. Es decir, con
enunci ados - f or mal es o i nt er pr et ados - de los que se puede predi car
hechos. Per o pa r a no di versi fi car demas i ado el t ema, mome nt ne a me nt e doy por bue-
no "obt ener conoci mi ent o", a unque la i dea es "const rucci n de conoci mi ent o".
13. Si bi en en t oda l a obr a de est e aut or se r egi s t r a u n a f undament aci n t er i ca de la
met odol og a, un t ext o ej empl ar al r espect o es Samaj a (1993).
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 149
si son verdaderos o falsos. Una proposicin es verdadera si lo que
enuncia se corresponde con lo enunciado. "El agua, a nivel del mar,
hierve a los cien grados" es una proposicin verdadera porque hasta
el moment o- se ha corroborado que en esas condiciones el agua co-
mienza a hervir. Un conjunto de proposiciones pueden formar un ra-
zonamiento. Pero qu es un razonamiento? Una est ruct ura lgica
constituida por una o varias premisas y una conclusin. Tanto las
premisas como la conclusin, por ser proposiciones, pueden ser ver-
daderas o falsas. Los razonamientos, en cambio, son vlidos o invli-
dos (correctos o incorrectos). Par a que una combinacin de proposi-
ciones sea considerada un razonamiento, una de esas proposiciones
debe extraerse o inferirse de las dems. La proposicin que se infiere
es la conclusin, las otras son premisas.
Los razonamientos son formas lgicas. Entonces, cmo se rela-
cionan con las ciencias fcticas si sus componentes son signos sin
contenido? Mediante su traduccin a lenguaj es significativos. Vea-
mos un ejemplo de razonamiento interpretado:
"Todo los metales se dilatan con el calor" (primera premisa),
"El hierro es un metal" (segunda premisa),
por lo tanto, "El hierro se dilata con el calor" (conclusin).
Cundo es vlido un razonamiento? Cuando no existe ni nguna
posibilidad de obtener una conclusin falsa de premisas verdaderas.
En los razonamientos vlidos la verdad de las premisas se t ransmi t e
a la conclusin. Par a distinguir si un razonamiento es correcto existe
un procedimiento lgico denominado "tablas de verdad". Su aplica-
cin posibilita la comprobacin de uno de los siguientes resultados:
tautologa,
contradiccin,
contingencia.
nicamente cuando el resultado de la tabla de verdad es una tau-
tologa est garant i zada la validez de un razonamiento. La tautolo-
ga est compuesta por verdades. Es la repeticin de un concepto con
la mi sma o con diferentes formas ("A = A", o "un hexgono es una
figura de seis lados"). No aporta informacin ms all de su forma.
La contradiccin est compuesta de falsedades y la contingencia,
de verdades y falsedades. Tanto la contradiccin como la contingen-
cia indican que el razonamiento puesto a prueba no es vlido.
150 Es t he r D az
Est amos refirindonos a las formas lgicas que pueden t ener vali-
dez, es decir, a los r azonami ent os deductivos ( aunque t ambi n hay
r azonami ent os deductivos no vlidos). Ot r as formas lgicas como la
induccin o la anal og a nunca son vl i das.
Un a al t er nat i va a l a real i zaci n de l as t abl as de ver dad par a de-
t ect ar l a validez de un r azonami ent o deductivo es conocer las leyes
lgicas, ya que si una forma lgica coincide con una ley lgica t i ene
su val i dez asegur ada. Es t a breve al usi n a la lgica se justifica aqu
porque exi st en corri ent es formal i st as que t r at an de val i dar los mt o-
dos de l as ciencias fcticas a par t i r de su consi st enci a lgica.
5.1. Inductivismo
La induccin es una forma de r azonami ent o que par t e de proposi-
ciones si ngul ar es o par t i cul ar es e infiere enunci ados uni ver sal es.
Sobre la base formal de la induccin se const i t uye el mt odo de las
ciencias fcticas denomi nado inductivismo. Sus propul sores sust en-
t an t eor as empi r i st as, por lo t ant o, consi deran que l a i nvest i gaci n
par t e de l a experi enci a, sin hi pt esi s previ as al acci onar del mt odo.
En el i nduct i vi smo, como mt odo fctico, se si guen los si gui ent es
pasos:
se par t e de l a experi enci a (observacin de un caso);
se anal i zan l as caract er st i cas del caso observado;
se despl i egan vari abl es par a abordarl o desde di st i nt as perspect i -
vas;
se anal i zan casos si mi l ares acumul ando numer osas verificacio-
nes, y
se real i za una general i zaci n emp ri ca medi ant e un enunci ado
que asegur a que esas caract er st i cas se encont r ar n en todos los
casos del mi smo tenor.
Pa r a los i nduct i vi st as las hi pt esi s apar ecer an recin al final del
proceso, cuando se general i zan de modo uni ver sal , pues consi deran
que los enunci ados observaci onal es, que en r eal i dad fueron verifica-
dos i ndi vi dual ment e, pueden gener al i zar se conservando la verifica-
cin. En real i dad no existe ma ne r a de verificar si esa ley se cumpl e
de modo uni ver sal . Ni si qui era un hombr e i nmor t al que agot ar a sus
et er ni dades repi t i endo casos al canzar a a corroborar esa verificacin
uni ver sal .
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 151
Un inductivista que agot la mayor part e de su existencia repi-
tiendo casos fue Cesare Lombroso (1836-1909), el precursor de la cri-
minologa. Realiz sus investigaciones en crceles y otros estableci-
mientos de encierro correccional. Catalog a miles de individuos por
su est at ura, color de piel, contextura fsica, caractersticas pilosas,
dientes, vista, olfato, sensibilidad tctil, resistencia al dolor, anlisis
de orina, sangre, t emperat ura, tatuaj es, costumbres, gestos. En fin,
todo aquello que le permitiera afirmar cientficamente que "existen
razas inferiores, criminales natos y degenerados cuyo destino crapu-
loso est determinado por sus rasgos fisonmicos".
14
Lombroso enuncia su ley a partir de una investigacin inductiva
exhaustiva. El criminlogo asegur que ciertos aspectos morfolgi-
cos det ermi nan la condicin del transgresor. No advirti que su pun-
tillosa investigacin estaba acotada a una clase social margi nada a
priori. Lombroso estudiaba en un "universo" -el del enci erro- que ya
haba sido discriminado por la polica, los j ueces y la sociedad en
general.
Al investigar no se le ocurri buscar a quienes real ment e hab an
delinquido, ni en qu condiciones la j usticia det ermi na quin es sos-
pechoso y quin no. Caracteriz cientficamente a quienes ya esta-
ban caracterizados por los medios de exclusin social. Si en al guna
crcel se encontraba con una minora de presos "no caractersticos"
(rubios de ojos azules y de clase social acomodada, por ejemplo), des-
cartaba el dato por irrelevante. Conclusin: el hombre delincuente es
el hombre que la sociedad encierra por delincuente desde la discrimi-
nacin y el prejuicio. Es decir, los "sucios, feos y malos".
Su teora fue muy exitosa. No debera olvidarse que su rigor cien-
tfico estaba avalando prejuicios e intolerancias enraizados en lo so-
cial. Incluso, hast a ms all de mediados del siglo X X , solan exhibir-
se afiches con los "rasgos caractersticos del delincuente" en las fras
paredes de las salas de espera de las comisaras. Poco a poco fueron
desapareciendo. No se sabe bien si porque la teora lombrosiana ha-
ba cado en desuso o porque esos rasgos se parecan al armant emen-
te a los de varios hombres de las mismas fuerzas de seguridad.
% ^
14. C. Lombroso, L'uomo delincuente, Turn, Frat el l i Bocea, 1924.
152 Es t her D az
Se puede anal i zar la i nvest i gaci n de Lombroso a la luz de los
i mperat i vos del i nduct i vi smo:
la observacin de los hechos se debe realizar sin hacer conjeturas a
priori (el i nconveni ent e de Lombroso fue no haber advert i do sus
propios prejuicios);
se debe registrar todo lo observado (la acumul aci n t i t ni ca de
dat os parece haber cumplido est e principio, slo fall el no haber
mi rado ms al l de ellos);
el nmero de enunciados observacionales obtenidos debe ser tan
amplio como sea posible (el nico pr obl ema es que no sali de los
encierros par a i nvest i gar);
las observaciones deben repetirse variando las condiciones de ob-
servacin (las vari pero ni cament e dent r o de un uni verso "aco-
tado");
ninguno de los enunciados observacionales obtenidos debe contra-
decir la ley general que se va a inferir (cuando lo observado con-
t radec a su ley, lo descar t aba por i rrel evant es);
anlisis, comparacin y clasificacin de los hechos observados y
registrados (i mperat i vo cumplido por falla del mandat o, ya que
nada dice sobre la poblacin a ser est udi ada) ;
generalizaciones empricas referentes a las relaciones entre los he-
chos clasificados (las produjo fortaleciendo el prejuicio discrimi-
natorio), y
realizacin de inferencias partiendo de las generalizaciones esta-
blecidas (las realiz, predi ci endo as el acci onar social y de la j us-
ticia que, a par t i r de est as i nvest i gaci ones, t endr a aval cientfico
par a prej uzgar).
El mt odo i nduct i vo no puede val i dar se l gi cament e, ya que ent r e
los casos est udi ados por numer oso que ellos sean y la general i za-
cin emp ri ca hay un salto ilgico: se pas a abr upt ament e de lo par t i -
cul ar a lo uni versal .
Sin embargo, y a pesar de las crticas que se le pueden hacer al
i nduct i vi smo, es preciso reconocer que no slo en l a ciencia sino t am-
bi n en l a vi da cot i di ana el i nduct i vi smo es un principio eficaz. En
ciencia, el mtodo se sal va acudi endo a las probabi l i dades: si en un
alto nmer o de casos est udi ados se produjo det er mi nado efecto, es
posible concluir que existe al t a probabi l i dad de que cuando se den
casos si mi l ares se pr oduci r n los mi smos efectos.
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 153
Los inductivistas suponen una regularidad en la nat ural eza y en
la sociedad y, en ese sentido, todos somos un poco inductivistas. Pero
si no furamos medi anament e inductivistas, dudar amos de todo,
incluso de que cada da amanezca. Certeza que proviene del hecho de
que - hast a el moment o- cada da de nuest ras vidas amaneci.
5.2. Mtodo hipottico-deductivo
Los inductivistas -coherentes con su empirismo pret enden abor-
dar la investigacin sin hiptesis (esto es, sin supuestos) , encaran-
do di rect ament e la experiencia. Est a afirmacin es muy discutible,
porque todo parece decir que cualquier decisin que t omamos viene
aval ada por una hiptesis, incluso en la vida cotidiana: por qu
acudimos a un medio de t ransport e y no a otro, habiendo varios
disponibles? Es evidente que conj eturamos que el elegido ser el
ms ventaj oso. Aunque obviamente sostener hiptesis no garant i za
xito, no sostenerlas imposibilitara la accin o la convertira en
compulsiva. Ambas posibilidades se contradicen con la idea de co-
nocimiento.
En realidad no hay observaciones sin hiptesis, ni hiptesis sin
observaciones; pero segn las diferentes perspectivas se priorizan
unas o las otras. Postular que el punto de part i da del mtodo es la
construccin de una hiptesis universal responde a un principio ra-
cionalista: de proposiciones universales se derivan conclusiones par-
ticulares o singulares. Si sostengo la proposicin universal "todo pan
alimenta", infiero la proposicin singular "este pan que tengo ant e
mis ojos alimenta". Aunque la historia, que no suele ser buena amiga
de la lgica, demostr que en determinadas circunstancias existe pan
que en lugar de al i ment ar envenena.
Nos introducimos ahora en los prolegmenos del mtodo hipotti-
co-deductivo.
Coprnico (1473-1543), cuando propuso la hiptesis universal he-
liocntrica, no haba observado la movilidad de la Tierra ni la "inmo-
vilidad" del Sol. Pero haba observado varios fenmenos que pare-
can contradecir la tesis geocntrica vigente en su poca.
Su tesis se enmarca en los requerimientos del mtodo hipottico-
deductivo. La observacin del estado de la realidad, de la ciencia y de
la tcnica de su poca le permiti "ver" incluso lo que no vea: cons-
truy una hiptesis universal. Una conj etura que posibilita deducir
154 Est her Daz
consecuencias observacionales y enunciados observacionales. La con-
secuencia observacional es conceptual, el enunciado observacional
remite a lo emprico.
Cuando Alfred Russel Wallace - t al como se ve en el segundo apar-
tado de este anexo- es desafiado a demostrar la hiptesis de la re-
dondez de la Tierra, inere una consecuencia observacional. Ella co-
rrobora la curvat ura de la superficie t errest re. Al concretarse la
consecuencia se produjo un enunciado observacional. Se realiz el
experimento.
Es preciso aclarar que no slo los racionalistas sino t ambi n algu-
nos empiristas se plegaron finalmente a la consolidacin del mtodo
hipottico-deductivo.
Las instancias bsicas de ese mtodo son las siguientes:
La investigacin cientfica part e de problemas y, en funcin de
conocimientos previos y de la inventiva del investigador, formula
hiptesis de carcter universal.
La hiptesis gua el desarrollo de la investigacin y la seleccin de
datos que intenten confirmarla.
Se elabora un diseo experimental (tarea de la metodologa de la
investigacin) para orientar los pasos a seguir.
De la hiptesis propuesta se deducen consecuencias observacio-
nales.
Se t r at a de contrastar las consecuencias observacionales median-
te enunciados observacionales (he aqu un experimento: exigirle a
la experiencia que responda a lo que se concibi tericamente).
A part i r de un gran nmero de contrastaciones exitosas, se decide
que la hiptesis qued confirmada; pasa as a ser una ley cientfi-
ca ( aunque t ambi n se la puede seguir llamando hiptesis, ya que
nunca se pueden contrastar todos los casos posibles).
Adems, el mtodo hipottico deductivo ha intentado validarse a
part i r de una forma lgica que i nt erpret ada podra enunciarse as:
"Si el antibitico es bueno", entonces "el enfermo se cura", y "el enfer-
mo se cura", por lo t ant o "el antibitico es bueno". Si se formaliza
este razonamiento y se le aplica la tabla de verdad, el resultado ser
una contingencia. Est amos frente a un razonamiento invlido, que
se denomina falacia de afirmacin del consecuente ("el antibitico es
bueno" es el antecedente y "el enfermo se cura" el consecuente). Est a
frmula no permite validacin lgica por t rat arse de un razonamien-
to incorrecto, de una falacia.
Concept os el ement al es del pens ami ent o cientfico 155
Veamos qu ocurre si se i nt ent a ot ra forma lgica, que t r aduci da
a lenguaje i nt er pr et ado ser a: "Si el antibitico es bueno", ent onces
"el enfermo se cura", y "el antibitico es bueno", por lo t ant o "el enfer-
mo se cura". Si se formaliza est e r azonami ent o y se le aplica la t abl a
de verdad, el r esul t ado ser una t aut ol og a. Est amos frent e a un ra-
zonami ent o vlido l l amado modus ponens. Su val i dez deri va de ha-
ber afi rmado el ant ecedent e, pero no justifica la hi pt esi s porque no
agrega informacin.
En definitiva, a pesar de los esfuerzos real i zados por los defenso-
res del mtodo hipottico-deductivo, no existe val i daci n lgica que
certifique la ver dad de una hi pt esi s. Considero que ello no pr es ent a
probl emas en la investigacin si se llega a conclusiones slidas. Pero
los neoposi t i vi st as i nsi st en en la necesi dad de formal i zar los enun-
ciados cientficos y coronarlos con xitos lgicos, as que deci den se-
gui r buscando.
5.3. Correccin falsacionista
Bast a un solo r ub par a det ener el curso de un ro. Es t a hi pt esi s
fue defendida por al gunas generaci ones de bi zant i nos. Nunca se pu-
sieron de acuerdo sobre l a seri edad del enunci ado. No obst ant e, hoy
podr a gozar - a unque por breve t i empo- de st at us cientfico, porque
qui enes l a defend an o la denost aban lo hac an slo con pal abr as. En
cambio, act ual ment e, se la somet er a a cont rast aci n emp ri ca. Y,
desde ese punt o de vi st a, es una hi pt esi s falsable.
La hi pt esi s cientfica no es una conjetura al azar, t i ene base em-
prica, y, desde el punt o de vi st a concept ual , deber ser coherent e con
el conjunto de hi pt esi s y leyes que const i t uyen una t eor a. Una hi-
ptesis cientfica es un salto creativo. Pero debe cumpl i r ci ert as con-
diciones:
explicar lo que se eligi como objeto de observacin;
i nt er r el aci onar l a hi pt esi s pri nci pal con ot ras hi pt esi s o leyes,
de maner a si st emt i ca, y
predeci r nuevas observaci ones que, en caso de ser cont r as t ada
la hi pt esi s con r esul t ado positivo, le ot or gar mayor apoyo em-
prico.
Kar l Popper es un agudo crtico del i nduct i vi smo y, aunque acuer-
da con los l i neami ent os gener al es del hi pot t i co-deduct i vi smo, t am-
156 Est her Daz
bien lo somete a crticas. Propone un nuevo mtodo de validacin
cientfica, el falsacionismo, o correccin falsacionista al mtodo hipo-
ttico-deductivo.
Una de las objeciones que Popper le hace al inductivismo es la
imposibilidad de verificar una ley, o asignarle algn grado de proba-
bilidad. Pensemos en el conjunto de los metales. Est compuesto por
un nmero infinito de elementos, de modo que ni nguna cantidad de
metales, de los que se haya comprobado que se dilatan al ser calenta-
dos, permitir asignar una probabilidad distinta de cero a la hipte-
sis "todos los metales se dilatan con el calor". Pues por alto que sea el
nmero de corroboraciones de la hiptesis, si se divide ese nmero
por infinito (que son todos los casos posibles), el resultado es cero.
n
= 0
oo
Popper se autodenomina "racionalista crtico" porque, aunque es
racionalista, no acepta la pretensin de los hipottico-deductivistas
de confirmar la hiptesis, por los mismos motivos que no acepta la
verificacin de los inductivistas.
1 5
Pues nunca se puede demostrar la
verdad de una hiptesis, ya que cada prueba exitosa est reafirman-
do la victoria de una comprobacin singular, pero no de la ley que,
como tal, aspi ra a obtener validez universal.
Cmo se acepta, entonces, una hiptesis, segn Popper? Se la
somete a prueba t rat ando de falsaria. Si la hiptesis al ser contras-
t ada con lo emprico soporta la prueba, se considera que fue corro-
borada. Resistirse a ser falsada la fortalece. Pero nadi e puede ase-
gurar que en el futuro seguir most rando su temple. La propuest a
es novedosa y coherente, aunque apela a recursos inductivistas, pues
son las sucesivas repeticiones de pruebas empricas las que final-
ment e vigorizan la hiptesis. Popper saca entonces otra novedad de
su galera y encuent ra una vuelta lgica deductiva para corregir el
mtodo hipottico-deductivo. Desde este nuevo punt o de vista, una
puest a a prueba debe ser un intento de refutacin a part i r de una
hiptesis falsable.
15. Ntese que el hipottico-deductivo acude a un recurso i nduct i vi st a en el proceso de
"confirmacin", ya que la cant i dad de casos exitosos ser det er mi nant e para la conver-
sin de hiptesis en ley. Y. como se vio, no hay otro recurso para el hipottico-deducti-
vista, ya que desde el punt o de vista lgico el mtodo no puede j ustificarse.
Conceptos el ement al es del pensami ent o cientfico 157
Por ejemplo, el enunciado:
EL agua del Ro de la Plata est contaminada o no est con-
taminada,
no es falsable, ya que si se pone a prueba arroj ar uno de los dos
resultados anunciados, no hay manera de refutarlo.
Una hiptesis refutable no debe ser ambigua ni contradictoria.
Debe otorgar ms informacin que la disponible hast a el momento,
ser audaz, y t ambi n emprica. Por ejemplo, no es emprica la hipte-
sis "los fant asmas existen", como no lo es "los fantasmas no existen":
ni nguna de las dos ofrece la posibilidad de ser refutada emprica-
mente.
Popper encontr una solucin avanzando a cont ramano de las
bsquedas anteriores. En lugar de t r at ar de confirmar hiptesis, pro-
pone i nt ent ar refutarlas. Porque si se procura hacerlo y no se logra,
se las fortalece (al menos por el momento). En lenguaj e interpretado
sera: si "el antibitico es bueno", entonces "el enfermo se cura", y "no
se da el caso el enfermo se cura", por lo tanto, "no se da el caso el
antibitico es bueno". Si se formaliza este razonamiento y se le apli-
ca la tabla de verdad, el resultado ser una tautologa. Est amos fren-
te a un razonamiento vlido que se llama modus tollens. La conclu-
sin, al negar lo que afirma el antecedente, agrega informacin. Es
decir que si la puest a a prueba emprica no logra xito, el fracaso
tiene justificacin lgica.
Paradoj as de los j ustificacionistas, no logran validar la verdad de
las hiptesis, pero s su falsedad. Cul es la ventaj a de validar la
falsedad? La ventaj a se aloja en el aprendizaj e que hacemos a part i r
del error. El conocimiento, segn Popper, avanza por ensayo y error.
En el supuesto caso de que sometamos a prueba un medicamento y
se demost rara su ineptitud, aprenderamos a no insistir con ese me-
dicamento; hay que buscar otro.
En realidad las cosas no son t an sencillas. Un tipo de falsacionis-
mo como el que se acaba de explicar es "ingenuo". En su prctica
concreta, los cientficos no descartan t an fcilmente sus hiptesis,
ms bien t rat an de salvarlas por todos los medios posibles. En fun-
cin de ello, se promovi un falsacionismo ms elaborado.
1 6
16. Par a informacin sobre elaboraciones m s t rabaj adas del falsacionismo, vase
Popper ( 1971, 1982), Lakat os (19831 y Daz 2002).
158 Est her Daz
6. Las c i e nc i as s oc i al e s y el pode r
Por qu la ciencia moderna hizo un bal uart e de la medicin? Por
qu si algo es medible puede aspirar a ser -eventualmente objeto de
estudio calificado y, de lo contrario, se convierte en algo sospechoso
para los tribunales cientficos y epistmicos? Kuhn (1976) recuerda
que en la ent rada del Instituto de Ciencias Sociales de la Universi-
dad de Chicago brilla un famoso aforismo que dice: "Si no se puede
medir, el conocimiento ser pobre e insatisfactorio". Es obvio que to-
dos recordamos el lema de la Academia de Platn "No puede ent rar
quien no es gemetra". Pero no slo miles de aos sino una concep-
cin totalmente diferente de ciencia se interponen entre la bandera
supuest ament e enarbolada por Platn y el moderno eslogan de Chi-
cago atribuido a William Thomson (lord Kelvin) que proclama, en la
ent rada mi sma de un "templo" de las ciencias sociales, la necesidad
imperiosa de la medicin.
No olvidemos que la medicin es uno de los grandes bal uart es de
las ciencias nat ural es. Pero si bien puede existir transdisciplna-
reidad, no existe carcter transitivo de unas disciplinas a otras. Si
los objetos de estudios difieren, otros sern los medios de abordar-
los. Sin embargo, para la lnea epistmica fundadora - que no suele
detenerse en consideraciones human st i cas- las disciplinas socia-
les deberan regirse por el mi smo mtodo que las nat ural es. Esto es
reduccionismo.
1 7
El conductismo social - de origen est adouni dense-
responde al imperativo nat ural i st a. Pero en general las ciencias so-
ciales se manej an con pl ural i dad metodolgica.
Dnde debe buscarse entonces el motivo de que las ciencias du-
ras quieran dominar a las (no ingenuamente) l l amadas blandas? Las
ciencias sociales comparten con las nat ural es un dispositivo poltico-
cultural en el que se expresan ejercicios de poder, como subsidios
para la investigacin; cargos acadmicos, empresariales, estatales,
17. La concepcin heredada post ul a el reduccionismo, en el sentido de que las discipli-
nas sociales deben reducirse al mtodo de las ciencias nat ur al es, si aspi ran al st at us
de ciencias. Est a dureza de mi ras pret ende dej ar fuera de la epi st eme a las revolucio-
nes, la angust i a o el eni gma de la creatividad, ya que no pueden mensur ar se con
aparat os. En los i nst i t ut os de medicin de alta precisin est prohibida la reflexin
sobre las disciplinas cientficas que no utilizan la medicin de maner a hegemnica o
sobre la tica con relacin a la prct i ca cientfica. El discurso de qui enes se asi mi l an a
ese si st ema present a reverberaciones de aut i smo sociocultural.
Concept os el ement al es del pens ami ent o cientfico 159
mul t i naci onal es; publicacin en revi st as cientficas, i nvi t aci ones a
eventos i nt ernaci onal es, i nst al aci ones par a desarrol l ar investigacin,
reconocimientos simblicos y econmicos, pat ent es, convenios y con-
t r at os.
De lo dicho se despr ende sin dificultad l a comprensi n de l as lu-
chas de poder que se enmascar an det r s del amor a la ver dad, la
neut r al i dad tica y el mandat o de que las di sci pl i nas sociales se so-
met an a las nat ur al es . Queda claro asi mi smo en qu tipo de i nvest i -
gacin prefi eren i nver t i r qui enes apues t an a l a tecnociencia. Se com-
pr ende t ambi n por qu las ciencias nat ur al es se desar r ol l an a pasos
agi gant ados, mi ent r as al gunas de l as sociales dan pasi t os. La densi -
dad del poder (los verdaderos apar at os de poder tecnocientfico) resi -
de en l a act i vi dad de las ciencias nat ur al es con su cont undent e efica-
cia econmico-tecnolgica.
1 8
Ant e est a si t uaci n es obvio - a u n q u e
injustificable que se i nt ent e desacr edi t ar l a fuerza i mpl ci t a en lo
cientfico social que es ms proclive a l a const at aci n de i nj ust i ci as
sociales y a br i ndar soluciones que r equi er en l argos pl azos y que,
adems, son poco o nada r ent abl es par a el mercado, a no ser cuando
la tecnociencia social se pone al servicio de prct i cas coercitivas ali-
ment ando aun ms la mqui na t ecnocrt i ca.
18. La act i vi dad cientfica a c t ua l me nt e se r et r oal i ment a de ma n e r a i ndi scer ni bl e en-
t r e a mba s modal i dades ( Mar i , 1990).
También podría gustarte
- Cherry HolmesDocumento12 páginasCherry HolmesCynthiaM.PalomequeAún no hay calificaciones
- Ciencia Incierta La Produccion Social Del Conocimi PDFDocumento2 páginasCiencia Incierta La Produccion Social Del Conocimi PDFhugoAún no hay calificaciones
- Fragmentos Póstumos I PDFDocumento648 páginasFragmentos Póstumos I PDFShawn Carpenter87% (15)
- Passeron, J-C 2005 Pensar Po Casos.Documento34 páginasPasseron, J-C 2005 Pensar Po Casos.Víctor100% (1)
- Beillerot Relación Con El SaberDocumento35 páginasBeillerot Relación Con El Sabercarbonero854100% (3)
- Ana Zavala. La Evaluacion Eso Impreciso y Variable Que Usamos para Medir de Todo Un Poco.Documento10 páginasAna Zavala. La Evaluacion Eso Impreciso y Variable Que Usamos para Medir de Todo Un Poco.pablosala100% (1)
- Conversar Es Humano - Carlos PeredaDocumento27 páginasConversar Es Humano - Carlos PeredaMiguel Ángel Pérez VargasAún no hay calificaciones
- El Discurso Sociológico de Lo Relacional: Los Casos de Bourdieu y LatourDocumento39 páginasEl Discurso Sociológico de Lo Relacional: Los Casos de Bourdieu y LatourNathalie González Arroyo100% (1)
- Enrique LeefDocumento20 páginasEnrique LeefAngela Patricia Sierra Tuta100% (1)
- Ezequiel Gatto - Futuridades en Un Horiz PDFDocumento14 páginasEzequiel Gatto - Futuridades en Un Horiz PDFAndres S AlvezAún no hay calificaciones
- Los Imaginarios Sociales Del DelitoDocumento23 páginasLos Imaginarios Sociales Del DelitoEstefania CerinzaAún no hay calificaciones
- Repensar Las Ciencias Sociales Hoy DuselDocumento21 páginasRepensar Las Ciencias Sociales Hoy DuselWilliam Sanchez0% (1)
- Fronteras Territoriales. Una PerspectivaDocumento6 páginasFronteras Territoriales. Una PerspectivafrancylethAún no hay calificaciones
- Sobre La Felicidad en Kant - Roberto R. Aramayo PDFDocumento18 páginasSobre La Felicidad en Kant - Roberto R. Aramayo PDFSantiago MurienteAún no hay calificaciones
- 2 Conocimiento-Ciencia-y Epistemo Esther DiazDocumento9 páginas2 Conocimiento-Ciencia-y Epistemo Esther DiazMarcelo Passarello0% (1)
- Epistemologia ResumenesDocumento23 páginasEpistemologia ResumenesJavier Elvira MathezAún no hay calificaciones
- Bernstein, R., La Teoría EmpíricaDocumento31 páginasBernstein, R., La Teoría EmpíricaNora Noemi CerveloAún no hay calificaciones
- Los Espacios Publicos en IberoamericaDocumento10 páginasLos Espacios Publicos en IberoamericaViviana Helena Erazo Jimenez100% (1)
- Para Leer Rizoma - Esther DíazDocumento19 páginasPara Leer Rizoma - Esther DíazNicolás Palacios A.Aún no hay calificaciones
- Follari Epistemologia y SociedadDocumento4 páginasFollari Epistemologia y SociedadGuada FloresAún no hay calificaciones
- La Historia Del Tiempo Presente y La Modernidad MundoDocumento25 páginasLa Historia Del Tiempo Presente y La Modernidad MundogroovysexyAún no hay calificaciones
- Follari, H. - Epistemología y Sociedad (Res)Documento5 páginasFollari, H. - Epistemología y Sociedad (Res)basilio andresAún no hay calificaciones
- Presentación de Introducción A FoucaultDocumento8 páginasPresentación de Introducción A FoucaultFlaviaCostaAún no hay calificaciones
- Del Texto A La AcciónDocumento383 páginasDel Texto A La AcciónSaid Jiménez100% (1)
- El Objeto de La Historia de Las CienciasDocumento12 páginasEl Objeto de La Historia de Las CienciasAlexander Stip Martínez0% (1)
- Zemelman - Aspecto Basicos de La Propuesta de La Conciencia Historica o Del Presente Potencial Parte 2Documento40 páginasZemelman - Aspecto Basicos de La Propuesta de La Conciencia Historica o Del Presente Potencial Parte 2Fabián Cordero OspinaAún no hay calificaciones
- Hugo Zemelman - Totalidad Como Perspectiva de DescubrimientoDocumento35 páginasHugo Zemelman - Totalidad Como Perspectiva de DescubrimientoJesuspisto100% (2)
- Povinelli - Las Tres Figuras de La GeontologiaDocumento37 páginasPovinelli - Las Tres Figuras de La GeontologiaMigueAún no hay calificaciones
- VasilachisDocumento3 páginasVasilachisROSELLIS MEJIA GULLOSOAún no hay calificaciones
- La Inexplicable SociedadDocumento8 páginasLa Inexplicable SociedadleofollonierAún no hay calificaciones
- Tyler E Cap 8Documento12 páginasTyler E Cap 8Cintia Virginia NuñezAún no hay calificaciones
- Follari RobertoDocumento7 páginasFollari RobertoGise VentualaAún no hay calificaciones
- El Problema Que Ayudó A Plantear Alfred MarshallDocumento1 páginaEl Problema Que Ayudó A Plantear Alfred Marshallpciscar2Aún no hay calificaciones
- Opción Por Los PobresDocumento15 páginasOpción Por Los Pobresnatore666Aún no hay calificaciones
- Goncalves Cultura EscolarDocumento12 páginasGoncalves Cultura EscolarVanesa PratsAún no hay calificaciones
- David Carr - IntroducciónDocumento16 páginasDavid Carr - IntroducciónGeorgi PagolaAún no hay calificaciones
- Programa de Epistemología 2021 Rossi-CatanzaroDocumento8 páginasPrograma de Epistemología 2021 Rossi-CatanzarorossimiguelAún no hay calificaciones
- MORDUCHOWICZ - Hitos y HiatosDocumento20 páginasMORDUCHOWICZ - Hitos y HiatosSebastianAmadorAún no hay calificaciones
- Configuraciones Críticas. Hugo ZemelmanDocumento6 páginasConfiguraciones Críticas. Hugo ZemelmanRoberto Cardoso0% (1)
- HOTTOIS, GILBERT - Historia de La Filosofía Del Renacimiento A La Posmodernidad (OCR) (Por Ganz1912)Documento573 páginasHOTTOIS, GILBERT - Historia de La Filosofía Del Renacimiento A La Posmodernidad (OCR) (Por Ganz1912)Francisco Javier Blanchar AñezAún no hay calificaciones
- Vessuri (1991) PDFDocumento9 páginasVessuri (1991) PDFMathylde DonosoAún no hay calificaciones
- Schutz-El Problema de La Realidad Social, Formación de Conceptos y Teorías en Ciencias Sociales - Cropped (Cut)Documento16 páginasSchutz-El Problema de La Realidad Social, Formación de Conceptos y Teorías en Ciencias Sociales - Cropped (Cut)Juan BrandtAún no hay calificaciones
- MP c1 Diferencias Educables y MarginalesDocumento3 páginasMP c1 Diferencias Educables y MarginalesLi LuceroAún no hay calificaciones
- El Ascenso de La Derecha en América LatinaDocumento29 páginasEl Ascenso de La Derecha en América LatinaSergio de Jesus100% (1)
- Bermudez G. M. A. y de Longhi A. L. 2012-1Documento162 páginasBermudez G. M. A. y de Longhi A. L. 2012-1fernandaAún no hay calificaciones
- Marc Introduccion A La Historia CAPIIDocumento16 páginasMarc Introduccion A La Historia CAPIIMabel Arias100% (1)
- Jose Carlos Bermejo BarreraDocumento7 páginasJose Carlos Bermejo BarreraAldo Polo0% (1)
- Deconstruccion Del Mapa HarleyDocumento23 páginasDeconstruccion Del Mapa Harleycosmefulanito13Aún no hay calificaciones
- El Problema de La ObjetividadDocumento24 páginasEl Problema de La Objetividadmafe cardenasAún no hay calificaciones
- Educar para La Participación Ciudadana en La Enseñanza de Las Ciencias SocialesDocumento12 páginasEducar para La Participación Ciudadana en La Enseñanza de Las Ciencias Sociales书签100% (1)
- Tramas de la desigualdad: Las políticas y el bienestar en disputaDe EverandTramas de la desigualdad: Las políticas y el bienestar en disputaAún no hay calificaciones
- CarnapDocumento2 páginasCarnapAntal LeyvaAún no hay calificaciones
- Giomi - Tiempoespacios y Racionalidad de Las Ciencias Sociales 2022 (UNPA) 7mo EncuentroDocumento9 páginasGiomi - Tiempoespacios y Racionalidad de Las Ciencias Sociales 2022 (UNPA) 7mo EncuentrokairossgAún no hay calificaciones
- Resumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Política Científica-Tecnológica en Argentina: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Democracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaDe EverandDemocracias en busca de estado: Ensayos sobre América LatinaAún no hay calificaciones
- La educación y el sujeto político: Aporte críticoDe EverandLa educación y el sujeto político: Aporte críticoAún no hay calificaciones
- Lo que somos de los clásicos: Espej(ism)os de la AntigüedadDe EverandLo que somos de los clásicos: Espej(ism)os de la AntigüedadAún no hay calificaciones
- Decimos, hacemos, somos: Discurso, identidades de género y sexualidadesDe EverandDecimos, hacemos, somos: Discurso, identidades de género y sexualidadesAún no hay calificaciones
- Experiencia de felicidad: memoria, historia y políticaDe EverandExperiencia de felicidad: memoria, historia y políticaAún no hay calificaciones
- Resúmenes Seleccionados: Gregorio Klimovsky: RESÚMENES SELECCIONADOSDe EverandResúmenes Seleccionados: Gregorio Klimovsky: RESÚMENES SELECCIONADOSAún no hay calificaciones
- Boletin Semana 15 Pre San Marcos Ciclo 2021-IDocumento161 páginasBoletin Semana 15 Pre San Marcos Ciclo 2021-IEsther EstherAún no hay calificaciones
- 9 Nietzsche PDFDocumento12 páginas9 Nietzsche PDFFrancisco Espín SolerAún no hay calificaciones
- Heráclito y Nietzchw - Apolo y Dionisio Como DevenirDocumento40 páginasHeráclito y Nietzchw - Apolo y Dionisio Como DevenirCaraluna ArizaAún no hay calificaciones
- Alfonso Reyes Lee A NietzscheDocumento23 páginasAlfonso Reyes Lee A Nietzscheacosta2329Aún no hay calificaciones
- Ensayo Estetica IiDocumento7 páginasEnsayo Estetica IiFrancia Corrales AlfaroAún no hay calificaciones
- Capitulo 21 de NietcheDocumento8 páginasCapitulo 21 de NietcheEdison NaranjoAún no hay calificaciones
- La Poesía de Julio CortázarDocumento467 páginasLa Poesía de Julio CortázarJuan BissioAún no hay calificaciones
- Miguel Morey - Friedrich Nietsche Una BiografiaDocumento85 páginasMiguel Morey - Friedrich Nietsche Una BiografiaVentajAún no hay calificaciones
- La Filosofía Vitalista de NietzscheDocumento15 páginasLa Filosofía Vitalista de NietzschePedroAún no hay calificaciones
- Aproximación Al Teatro Filosófico de Antonio Buero Vallejo PDFDocumento374 páginasAproximación Al Teatro Filosófico de Antonio Buero Vallejo PDFAnonymous TPIJEbKAún no hay calificaciones
- WWW - Bdigital.ula - Ve: Universidad de Los Andes Facultad de Humanidades Y Educación Doctorado en FilosofíaDocumento201 páginasWWW - Bdigital.ula - Ve: Universidad de Los Andes Facultad de Humanidades Y Educación Doctorado en FilosofíaJuan SevillaAún no hay calificaciones
- Los Escritos de Nietzsche Sobre WagnerDocumento48 páginasLos Escritos de Nietzsche Sobre WagnerCacique VultanAún no hay calificaciones
- Informe de El Nacimiento de La TragediaDocumento7 páginasInforme de El Nacimiento de La TragediaJorge RojasAún no hay calificaciones
- Rivero Locura y Muerte de Dios en NietzscheDocumento10 páginasRivero Locura y Muerte de Dios en NietzscheIrais JimenezAún no hay calificaciones
- Friedrich Nietzsche - Encyclopaedia HerderDocumento15 páginasFriedrich Nietzsche - Encyclopaedia HerderJoscar SalazarAún no hay calificaciones
- Nietzsche "Asi Hablo Saratustra"Documento35 páginasNietzsche "Asi Hablo Saratustra"Alan Alvarez100% (1)
- La Risa y El Consuelo Intramundano El Luis e de Santiago Guervos PDFDocumento23 páginasLa Risa y El Consuelo Intramundano El Luis e de Santiago Guervos PDFefren1ranulfoAún no hay calificaciones
- Urizar Natareno, Marlon - Desarrollo e Implicaciones de La Idea de Cultura en El Pensamiento de Friedrich NietzscheDocumento269 páginasUrizar Natareno, Marlon - Desarrollo e Implicaciones de La Idea de Cultura en El Pensamiento de Friedrich NietzscheAndrés AsturiasAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de La TragediaDocumento4 páginasEl Nacimiento de La TragediaHans SanabriaAún no hay calificaciones
- La Presencia de Nietzsche en Antonio MachadoDocumento15 páginasLa Presencia de Nietzsche en Antonio MachadoKoko MolloAún no hay calificaciones
- 11.apuntes de NietzscheDocumento19 páginas11.apuntes de NietzschefiloferAún no hay calificaciones
- Filosofia-Final 41Documento41 páginasFilosofia-Final 41Guillermina GandulfoAún no hay calificaciones
- El Enemigo IntimoDocumento6 páginasEl Enemigo IntimoAndrea ShaulAún no hay calificaciones
- TP - Eco NietzscheDocumento4 páginasTP - Eco NietzscheRamiro Agustin OrtizAún no hay calificaciones
- Clase 7 S - FDocumento7 páginasClase 7 S - Fdedanza128Aún no hay calificaciones
- Estética FlamencoDocumento22 páginasEstética FlamencoToni Porras LópezAún no hay calificaciones
- Guía de Pensamiento EscénicoDocumento56 páginasGuía de Pensamiento EscénicoDayelis Kerr CruzAún no hay calificaciones
- El Arte DionisiacoDocumento18 páginasEl Arte DionisiacoCaraluna ArizaAún no hay calificaciones
- Vattimo Introduccion A Nietzsche PDFDocumento217 páginasVattimo Introduccion A Nietzsche PDFkhu193Aún no hay calificaciones