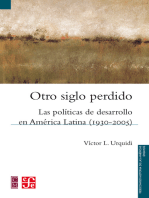Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Crecimiento Desarrollo UAM
Crecimiento Desarrollo UAM
Cargado por
JoOny Yishay VlzqDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Crecimiento Desarrollo UAM
Crecimiento Desarrollo UAM
Cargado por
JoOny Yishay VlzqCopyright:
Formatos disponibles
ISBN 607477293- 7
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ECONMICO DE MXICO
| Pensar el futuro de Mxico |
COLECCIN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIAS
Primera edicin, 7 de mayo de 2010
DR 2010 UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA
Universidad Autnoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
Calzada del Hueso 1100
Colonia Villa Quietud, Coyoacn
04960, Mxico, D. F.
ISBN: 978-607-477-293-7
ISBN de la coleccin: 978-607-477-287-6
Impreso en Mxico / Printed in Mexico
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
ECONMICO DE MXICO
Jos Flores Salgado
Coordinador
UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA
Rector general, Enrique Fernndez Fassnacht
Secretaria general, Iris Santacruz Fabila
UNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO
Rector, Cuauhtmoc Vladimir Prez Llanas
Secretaria, Hilda Rosario Dvila Ibez
DIVISIN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Director, Alberto Padilla Arias
Secretario acadmico, Jorge Alsina Valds y Capote
Jefe de publicaciones, Miguel ngel Hinojosa Carranza
PENSAR EL FUTURO DE MXICO.
COLECCIN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIAS
Coordinador general, Jos Luis Cepeda Dovala
Secretario, Miguel ngel Hinojosa Carranza
CONSEJO EDITORIAL
Presidente, Jos Luis Cepeda Dovala
Ramn Alvarado Jimnez / Roberto Constantino Toto / Sofa de la Mora Campos
Arturo Glvez Medrano / Fernando Sancn Contreras
COMIT EDITORIAL
Ramn Alvarado Jimnez / Jorge Ivn Andrade Narvez / Jos Luis Cisneros
Francisco Luciano Concheiro Brquez / Roberto Eibenschutz Hartman
Francisco Javier Esteinou Madrid / Luis Adolfo Esparza Oteo Torres
Jos Flores Salgado / Alejandro Glvez Cancino / Arturo Glvez Medrano
Raquel Adriana Garca Gutirrez / Patricia Gascn Muro / Etelberto Ortiz Cruz
Mario Ortega Olivares / Silvia Radosh Corkidi / Ernesto Soto Reyes Garmendia
Salvador Vega y Len / Luis Miguel Valdivia Santa Mara
ASISTENCIA EDITORIAL
Irais Hernndez Gereca (diseo de portada)
Yaritza Lpez Bez / Varinia Corts Rodrguez
NDI CE
Presentacin
Cuauhtmoc Vladimir Prez Llanas y Alberto Padilla Arias . . . . . . 9
Introduccin
Jos Flores Salgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mxico independiente: los primeros cien aos
Carlos Tello Macas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Crecimiento econmico e indicadores
de bienestar social en Mxico, 1950-2008
Jos Flores Salgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Crisis estructural de la economa mexicana
Bernardo Jan Jimnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Consecuencias de la expansin de los sistemas
integrados de produccin para el desarrollo
econmico de Mxico a partir de la dcada de 1980
Ral Vzquez Lpez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Crecimiento econmico y comercio exterior
en Mxico segn la teora del desarrollo
restringido por la balanza de pagos
Tsuyoshi Yasuhara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Efectos regionales del cambio de modelo
de desarrollo econmico de Mxico, 1980-2006
Diana R. Villarreal Gonzlez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
El desempeo ambiental de Mxico
y su impacto en la competitividad global
Pablo Sandoval Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
La sostenibilidad de la ciudad de Mxico y la conquista
de la cuenca hdrica del altiplano: los lmites
de viejas soluciones y la emergencia de nuevos problemas
Roberto M. Constantino Toto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
| 9 |
P RE S E NTACI N
P
resentamos Pensar el futuro de Mxico. Coleccin conmemorativa
de las revoluciones centenarias como parte de la celebracin del
bicentenario de la Independencia de Mxico y del centenario de la
Revolucin Mexicana. En reconocimiento de la trascendencia de aquellos
dos hechos histricos para la determinacin de la realidad contempor-
nea de nuestro pas; los volmenes que integran esta coleccin abordan
diversos aspectos sociales, econmicos, polticos, culturales e institucio-
nales considerados centrales en el desempeo de la sociedad mexicana
actual.
El objetivo de la obra en su conjunto es la elaboracin de un anlisis
crtico que permita la mejor comprensin de la realidad contempornea
y facilite un balance de lo que hasta el momento se ha logrado y de cmo
debern afrontarse los nuevos desafos previstos en el futuro.
Cada volumen de la coleccin ofrece la visin histrica de un tema,
explica las circunstancias actuales de nuestra nacin sirvindose de los he-
chos pasados considerados relevantes en la conformacin del Mxico de
hoy, y presenta alternativas para superar tanto los retos del presente como
aquellos que ya pueden ser avizorados en el desarrollo histrico de nues-
tro pas. La coleccin pretende hacer no slo una revisin descriptiva del
pasado, sino una reflexin equilibrada acerca de las fortalezas que posee
nuestra sociedad y de aquellas que debe propiciar para esbozar un proyec-
to de nacin en el que se privilegie el bien comn en un rgimen de respeto
a las libertades, las diferencias y los derechos civiles de los ciudadanos.
Cuauhtmoc Vladimir Prez Llanas
Rector de la Unidad
Alberto Padilla Arias
Director de la dcsh
| 11 |
I NT RODUCCI N
E
n trminos generales, podramos sealar que en la historia econ-
mica de Mxico, despus del movimiento de su independencia po-
ltica y hasta la Gran Depresin del sistema econmico capitalista
internacional, aproximadamente, la economa del pas advirti un pro-
grama sustentado, en lo esencial, en la exportacin de productos pri-
marios. Este proceso, identificado con frecuencia como un modelo de
crecimiento hacia fuera, registr en Mxico fuertes limitaciones para su
operacin y fue el antecedente de la industrializacin por sustitucin de
importaciones (isi).
En realidad, en los aspectos habituales de su exposicin, el dbil vncu-
lo observado entre las ventas forneas del sector agropecuario y el grueso
de la actividad econmica interna fue un factor determinante para que el
esquema adoptado manifestara serias restricciones en su funcionamiento.
En el transcurso de su vigencia, la fragilidad de la organizacin producti-
va local exhibi la dificultad de continuar por este camino cuando el pro-
ceso report, para Mxico, diversos conflictos comerciales y financieros
en el mbito internacional.
Como se expone en el texto en relacin con este periodo de la historia
econmica de Mxico, aunque despus del movimiento de Independen-
cia la recuperacin de la economa se acompa del intento de integrar
al pas para conformar un mercado local, al trmino del Porfiriato y en
los aos subsiguientes aument la concentracin del ingreso y la riqueza,
creci el proletariado y la pobreza de los campesinos sigui en ascenso,
manifestndose en la mayor parte de la poblacin, en conjunto, la poca
mejora de las condiciones de vida.
Fue en este contexto en que se advirti que la crisis econmica interna-
cional de la dcada de 1930 marcara una etapa de cambios fundamen-
tales en la estrategia de la conduccin de la economa mexicana. Despus
12 | J OS F L ORE S S AL GADO
del conflicto blico de la Revolucin Mexicana varios indicadores per-
mitieron pronosticar la conduccin futura de la economa por la ruta del
impulso a la actividad industrial. Por la relevancia de su significado desta-
camos, a manera de ejemplo, dos de estos indicadores: uno, en la dcada
de 1920, el importante desplazo de los factores de produccin de trabajo
y capital hacia los principales centros de produccin en el pas; y dos, du-
rante la dcada siguiente, la significativa inversin del gobierno cardenis-
ta en infraestructura, el suministro de insumos necesarios para respaldar
la produccin industrial y la creacin de diversas instituciones que favo-
receran el desarrollo del sector industrial en el territorio nacional.
En todo caso, cuando la Segunda Guerra Mundial ofreci a Mxico la
posibilidad de reorientar su estructura de produccin, la actividad econ-
mica domstica reuna varias condiciones para responder a esa oportuni-
dad con mejores circunstancias. Ello sucedi cuando el sector industrial
se ubic como el nuevo eje de la economa nacional. De esta manera, la
insolvencia del modelo de crecimiento hacia fuera dio paso al estable-
cimiento de la isi. El mayor impulso a este proceso se manifest a partir
de la dcada de 1940.
La isi en Mxico fue un proceso en cuya organizacin de la produccin
local el Estado ejerci una amplia intervencin econmica directa, como
inversionista, e indirecta, por medio de su poltica econmica. Con esta
intervencin, la fuerte presencia estatal garantiz una amplia estructura
de proteccin y estmulo a la actividad industrial interna como una nueva
propuesta para el crecimiento econmico de nuestro pas.
Un factor de estmulo adicional para el crecimiento de algunos pases
econmicamente rezagados como Mxico, que no participaron en la Se-
gunda Guerra Mundial, fue el enlace productivo y comercial que se esta-
bleci, durante el conflicto y posteriormente, entre las economas de estos
pases y las de las principales naciones beligerantes. Tal acontecimiento
internacional y el sistema de proteccin al programa de sustitucin de
importaciones promovieron, a partir de entonces, la transformacin eco-
nmica y social en Mxico. En las tres dcadas siguientes al conflicto,
aproximadamente, el crecimiento econmico y la mejora en los indica-
dores de bienestar social como el empleo, el nivel de ingreso y la confor-
macin de un mercado local fueron algunos resultados que mostraron los
avances de dicho proceso.
No obstante lo anterior, vale la pena agregar que la orientacin de la
isi descubri tambin una clara dependencia comercial y financiera de
I NT RODUCCI N | 13
Mxico hacia el exterior, evidenciando, durante su puesta en marcha, la
dificultad de autofinanciamiento del programa.
La isi en Mxico tuvo su mejor desempeo hasta la dcada de 1960.
A partir de entonces, este proceso enfrent serias complicaciones que se
hicieron ms elocuentes en la dcada siguiente, cuando las modalidades
adoptadas por la sustitucin de importaciones patentizaron, finalmente,
la dbil integracin del aparato de produccin local y la pobre capacidad
de exportacin de la economa mexicana.
En lo esencial, el funcionamiento de la estrategia diseada en Mxico
para la isi no consigui consolidar el paso de la produccin interna de los
bienes industriales de menor elaboracin, como los bienes de consumo, a
los bienes industriales que requeran de procesos de produccin ms ela-
borados y complejos, como los bienes de capital, por ejemplo.
En suma, los signos de debilidad de la isi se hicieron cada vez ms
presentes en la segunda mitad de la dcada de 1970, cuando la econo-
ma nacional present desequilibrios diversos en virtud de que la menor
capacidad de exportacin tena que financiar volmenes crecientes de
importaciones. Ante este panorama, los desajustes comercial y financie-
ro fueron dos resultados de un proceso incompleto de organizacin pro-
ductiva que se proyect en la disminuida capacidad de exportacin de
Mxico en el mercado mundial. En estas circunstancias, la sustitucin
de importaciones no gener la suficiente capacidad de pago para cubrir
los requerimientos de importacin que exiga la propia estrategia de la
isi. La posibilidad de la reactivacin econmica se afect, entonces, por
su dependencia creciente hacia la importacin de insumos industriales y
de bienes de capital.
Las limitaciones productivas y financieras para dar continuidad a la
isi condujeron a la grave crisis de la economa mexicana en 1982. stas
hicieron oficial, desde la dcada de 1980, una nueva propuesta de con-
duccin econmica en el pas, la cual destac la apertura econmica hacia
el exterior y la desregulacin de la actividad econmica interna (ayd).
Asimismo, la referida propuesta del gobierno modific la incidencia de
la participacin del Estado y el mercado en la regulacin de la actividad
econmica, en detrimento de la participacin estatal.
Ello signific la transicin violenta de dos tipos de polticas econmicas
totalmente divergentes. Esta situacin se manifest ntidamente en la dca-
da de 1980 cuando Mxico transit aceleradamente de una economa con
un extenso sistema de proteccin a una economa con un profundo siste-
14 | J OS F L ORE S S AL GADO
ma de apertura y desregulacin. El proceso de apertura y desregulacin se
situ como el eje central de la nueva poltica econmica nacional.
Y desde entonces ah seguimos. La permanencia de este programa ha
convertido a la economa mexicana en una de las ms abiertas del mun-
do, pero sin que ello haya incidido, desafortunadamente, en el mejora-
miento de indicadores nacionales tan relevantes como son, en general, el
crecimiento econmico y el bienestar social.
En este aspecto en particular, no est por dems agregar, de manera
concreta, el origen de los caminos divergentes hacia la industrializacin
entre pases con diferente grado de desarrollo. Las polticas y las ins-
tituciones que apoyaron a los pases actualmente desarrollados en sus
primeros avances fueron muy dismiles de las polticas seguidas por los
pases hoy subdesarrollados. Aquellos vivieron no slo polticas comer-
ciales, sino tambin polticas industriales y tecnolgicas intervencionistas
para promover la actividad de sus aparatos de produccin internos. En
contraste, la recomendacin generalmente fornea a pases con retrasos y
carencias productivas ha marcado un camino diferente, que subraya los
beneficios del libre comercio y, en general, las polticas de laissez faire en
los renglones de la inversin, el comercio y la tecnologa, con lo que se
contradice la experiencia histrica. A fin de cuentas, los voceros de este
tipo de recomendaciones tendran que explicar por qu el patrn histri-
co que siguieron los pases avanzados dej de ser relevante para la bs-
queda del desarrollo econmico de los pases rezagados.
Si esta idea central es vlida para Mxico, entonces la reflexin que
surge a partir de ella indica la dificultad de esperar resultados positivos
para la economa mexicana por el solo hecho de decidir y mantener,
hasta ahora, un programa de ayd. Aunque la posicin simplista sobre
este tema podra sugerir que los procesos de apertura y desregulacin
reportan efectos netos positivos slo por incrementar la exportacin de
mercancas, suponemos, en contraste, que este argumento es incompleto
porque la evidencia emprica demuestra una y otra vez algo distinto y
ms complejo: un proceso de apertura deber ser cimentado, entre otras
cosas, sobre las bases del crecimiento econmico y la competitividad
sistmica.
En nuestra opinin, en el caso particular de Mxico, despus de la
crisis de 1982 la frgil estructura del aparato domstico de produccin,
la rpida apertura econmica hacia el exterior y la desregulacin interna
aceleraron la competencia de la produccin fornea para la produccin
I NT RODUCCI N | 15
del pas. Esta tendencia se ha podido observar, incluso, al interior del te-
rritorio nacional, conduciendo as a serios trastornos en los indicadores
macroeconmicos locales.
Con base en las ideas anteriores, coincidimos con no pocos analis-
tas del tema, quienes sostienen que si bien una poltica econmica de
proteccin como la practicada durante la sustitucin de importaciones
ya no era funcional para las condiciones econmicas de Mxico en los
aos ochenta, ello no justific, desde ninguna perspectiva, la desprotec-
cin de la produccin del pas, que se perfil a travs de la puesta en
prctica de una poltica de puertas abiertas de la economa. Finalmente,
en este aspecto una cuestin primordial subraya la inquietud sobre las
peculiaridades que con gran velocidad se ejercieron para abrir la econo-
ma del pas, sin reflexionar sobre las condiciones desfavorables en que
se encontraba la estructura de la produccin interna. Tales condiciones
adversas se convertiran posteriormente en fuertes obstculos para ac-
ceder a resultados convincentes mediante el propio proceso de apertura
extrema seleccionado.
As las cosas, con el objetivo del gobierno de alcanzar la estabilidad
macroeconmica domstica, la alineacin hacia el mercado externo y el
fomento de la exportacin de manufacturas fueron dos elementos que
han comandado la orientacin de la nueva poltica econmica en Mxico.
Al mismo tiempo, desde la dcada de 1990, el Tratado de Libre Comercio
de Amrica del Norte (tlcan), acordado con los gobiernos de Estados
Unidos y Canad, se instituy como el nuevo mecanismo de integracin
de la economa mexicana a la economa mundial, situndose, desde en-
tonces y hasta ahora, como el instrumento representativo de la poltica
comercial de Mxico.
De cualquier manera, ante la falta de atencin para considerar las con-
diciones que podran apoyar el progreso de la organizacin interna de
produccin, la prioridad otorgada al mercado nacional e internacional,
como agente que regula la asignacin de recursos econmicos escasos,
influy en el rpido retorno a la vulnerabilidad de la economa mexicana
en varios de los temas relacionados con el crecimiento y el desarrollo eco-
nmico, los cuales nos interesa matizar en el presente texto.
En realidad, desde los aos ochenta, cuando las diferentes administra-
ciones de gobierno con y sin alternancia de partido poltico decidieron
que la estabilidad macroeconmica (o de precios para ser ms exactos)
se ubicara como el punto central de la conduccin econmica domstica,
16 | J OS F L ORE S S AL GADO
el manejo de la poltica econmica ha perturbado el comportamiento
de varios indicadores relacionados con el crecimiento econmico y, a
partir de ste, con el bienestar de la poblacin. Dicho en otros trminos,
el fuerte supuesto oficial de la transmisin de beneficios econmicos y
sociales proyectados desde el buen desempeo de los grandes agrega-
dos econmicos sigue sin considerar la promocin del crecimiento eco-
nmico como base y mecanismo fundamental para acceder al desarrollo
econmico.
Incluso habra que agregar que en el marco de la globalizacin de la
economa mundial que entre otros aspectos incluye la interdependencia
productiva entre pases y la aceleracin del comercio mundial, la libertad
concedida a los movimientos del capital internacional en pases de bajo
desarrollo como Mxico suele perturbar, con frecuencia, la orientacin y
los resultados esperados de las polticas econmicas en los pases recepto-
res de este tipo de capital. No es exagerado afirmar, en este sentido, que
en Mxico tanto las polticas econmicas internas como la integracin in-
ternacional de la economa nacional han transformado las estructuras de
produccin y comercio exterior del pas; empero, dicha transformacin
no se ha traducido en los beneficios netos proyectados.
Por supuesto, con apertura comercial y desregulacin interna, el fen-
meno anterior se refiere al xito o fracaso de los procesos de integracin
internacional de las economas nacionales, los cuales se derivan por cier-
to y en gran parte de las circunstancias que predominen en la inclusin
de cada economa nacional en el escenario internacional.
En el caso de Mxico, con las particularidades asumidas por la apertu-
ra econmica hacia el exterior, la desregulacin de la actividad econmi-
ca interna y la integracin internacional, los resultados observados en el
retroceso del crecimiento econmico, el desequilibrio comercial y la des-
composicin social y ambiental no permiten suponer la posibilidad ni la
conveniencia de disponer del financiamiento que exigira mantener el pro-
grama econmico de gobierno an en prctica. En efecto, la estabilidad de
precios y la exportacin de mercancas no han sido factores que permitan
remontar los niveles del crecimiento econmico y el bienestar social.
Incluso en cuestiones como la conformacin de la estructura de las
regiones del pas, o bien la relacin entre el ambiente y la competitividad
en la exploracin de mejores condiciones internas y de mayor posiciona-
miento en el mercado mundial, la prctica de la estrategia seleccionada
en Mxico ha reportado efectos desfavorables para la economa nacional.
I NT RODUCCI N | 17
Estos efectos se han hecho ms visibles, sobre todo, a partir de la dcada
de 1980 y han incidido de manera adversa y preocupante no slo en
el desempeo econmico del pas, sino tambin en la calidad de vida de
la poblacin. Por razones como sta, el presente texto incorpora tam-
bin el anlisis de estos temas.
Si lo anterior es cierto, entonces el programa de gobierno reporta gran-
des retrocesos para el pas, por lo que desde nuestro punto de vista la
posibilidad, primero, y la pertinencia, despus, de mantener dicho progra-
ma son dos asuntos que deberan ser considerados con mayor atencin.
Con la continuidad del actual programa econmico en Mxico, supone-
mos una situacin adversa a los intereses nacionales, la cual reclama una
nueva estrategia para la conduccin econmica y social.
La reconsideracin de la participacin econmica del Estado, as como la
creacin y el fortalecimiento de instituciones para mejorar el funcionamien-
to del mercado, son aspectos primordiales que deben ser contemplados para
atender los serios problemas que se pueden apreciar, cada vez con mayor
inquietud, no slo en indicadores bsicamente econmicos como el frgil
crecimiento del producto interno, la baja generacin de empleo y la mala
distribucin del ingreso, sino tambin en indicadores del bienestar social
como el de pobreza y del ambiente y sustentabilidad, como el uso y la ex-
plotacin responsable, racional y programada de recursos naturales.
Con base en lo anterior, el volumen que aqu presentamos est cons-
tituido por ocho artculos que, desde diferentes enfoques y perspectivas,
reflexionan sobre el crecimiento y el desarrollo econmico de Mxico
a partir de dismiles niveles de exploracin. Las participaciones que el
lector podr consultar tienen el propsito comn de ofrecer respuestas a
varias de las inquietudes que surgen de los temas seleccionados.
Carlos Tello analiza los aos que van de 1820 a 1910, periodo que,
de acuerdo con el autor, ha quedado marcado por las luchas entre quie-
nes buscaron cancelar privilegios econmicos y polticos y quienes, por el
contrario, quisieron conservarlos. Entre otros aspectos, la voracidad impe-
rialista, las confrontaciones entre liberales y conservadores, la prdida
de ms de la mitad del territorio nacional, la Constitucin de 1857 y las
Leyes de Reforma, el efmero imperio de Maximiliano, la restauracin de
la repblica y los ms de 30 aos en que gobern Porfirio Daz son temas
que se introducen en el contenido del artculo.
Tello afirma que en muchos de esos aos, los primeros 50 para pre-
cisar, el ingreso por persona en trminos reales decreci. Conforme se
18 | J OS F L ORE S S AL GADO
reduca el ingreso nacional, algunos se hacan ms ricos y muchos otros
ms pobres, incrementando as la desigualdad. Slo al final del periodo,
a partir de 1870, se fue integrando el mercado nacional, y el ingreso per
cpita empez a crecer. No obstante, la desigualdad de la distribucin de
la riqueza e ingreso no se redujo, ms bien aument.
Por su parte, Jos Flores presenta un estudio, histrico tambin, de la
evolucin de algunos indicadores relacionados con el crecimiento y desa-
rrollo econmico de Mxico para el periodo de 1950-2008. El autor indica
que durante el largo periodo de la isi, dos cuestiones relevantes de la acti-
vidad econmica del pas mostraron mejora: el ritmo de crecimiento del
producto interno y el bienestar social. No obstante, al trmino de los aos
setenta, un panorama de desequilibrios en los renglones de la produccin,
el comercio y el financiamiento en el pas conform una grave situacin
difcil de resolver con el programa econmico diseado. La crisis de la
sustitucin de importaciones hizo oficial la puesta en marcha de un nuevo
programa fundamentado en un proceso acelerado de apertura de la eco-
noma. Flores seala que, hasta ahora, dicho programa ha privilegiado los
objetivos de la llamada estabilidad macroeconmica, en detrimento del
crecimiento econmico y el bienestar social, concluyendo en la necesidad de
reflexionar sobre nuevas alternativas de conduccin econmica en el pas.
Con el objetivo de participar en el debate que se ha hecho cada vez ms
presente en los mbitos acadmico y empresarial en Mxico, Bernardo
Jan pretende contestar a dos interrogantes centrales de su trabajo: por
qu la economa no crece a los ritmos socialmente necesarios?, es ste
un resultado de las polticas que el gobierno del pas ha impulsado o est
determinado bsicamente por factores externos?
El anlisis de Jan se ubica esencialmente en el diseo y la ejecucin de
las polticas econmicas del gobierno federal, enfatizando sobre el ma-
nejo de la poltica macroeconmica despus de la crisis de la economa
mexicana de 1982 a la fecha. El trabajo parte de la premisa de que el bajo
dinamismo de la economa de Mxico pasa por el espacio de la poltica,
por ser ste el mbito privilegiado de las negociaciones y los acuerdos
para la formulacin de las polticas econmicas. Los principales resulta-
dos del trabajo muestran que, con o sin sucesin de partido poltico, el
gobierno federal se ha equivocado de forma sistmica tanto en el diseo
como en la ejecucin de la poltica econmica del pas.
Por su parte, Ral Vzquez afirma que, como parte del fenmeno de
la globalizacin de la economa mundial, se han configurado sistemas in-
I NT RODUCCI N | 19
tegrados de produccin internacional caracterizados principalmente por
la dispersin geogrfica de sus diversos segmentos productivos. As, con
ciertas especificidades en funcin del tipo de industria en cuestin, esos
sistemas son controlados por empresas que poseen activos estratgicos
para la produccin.
En este contexto, Vzquez aborda el tema de las consecuencias econ-
micas para Mxico de la insercin de su sector industrial en los eslabo-
namientos internacionales de produccin como resultado de las reformas
estructurales emprendidas a partir de la dcada de 1980. Dentro de este
proceso, el autor observa un estancamiento de la productividad del trabajo,
desarticulacin de las cadenas de produccin local y mayor heterogenei-
dad econmica estructural, que inciden en mayores ndices de desempleo e
informalidad laboral. Con base en un amplio anlisis estadstico, el autor
concluye que, en el mbito analizado, la inercia de la dependencia de Mxi-
co a los centros de decisin y poder se ha acentuado, por lo que es necesario
replantear las alternativas de desarrollo y especializacin productiva.
La evolucin histrica de las polticas econmicas aplicadas en Mxi-
co, segn la teora del desarrollo restringido por la balanza de pagos que
present la escuela poskeynesiana, es el trabajo de Tsuyoshi Yasuhara.
El objetivo de la investigacin es reconocer los obstculos de la reforma
neoliberal para el desarrollo econmico de largo plazo en Mxico.
Despus de exponer los antecedentes de la industrializacin en el siglo
xix, Yasuhara argumenta que durante el Porfiriato el auge de las expor-
taciones no present relacin con el crecimiento econmico. Asimismo,
el autor investiga el crecimiento econmico en el siglo xx observando la
elasticidad-ingreso de las importaciones e indica que despus de la Segun-
da Guerra Mundial la alta participacin de bienes intermedios impor-
tados constituy un severo obstculo para el desarrollo de la economa
mexicana. Con el apoyo de un detenido anlisis economtrico, el autor
concluye que la evolucin del comercio exterior es un factor determinante
del crecimiento econmico, subrayando que bajo la prctica de la poltica
neoliberal la elasticidad-ingreso de las importaciones en Mxico registra
su nivel ms elevado.
En el espacio regional, Diana Villarreal presenta un estudio de las se-
cuelas de las recientes crisis econmicas de Mxico al interior de las re-
giones y sectores de la economa haciendo especial nfasis en los cambios
estructurales que han redefinido el programa de desarrollo en el pas. Vi-
llarreal utiliza las tcnicas de anlisis regional de la Comisin Econmica
20 | J OS F L ORE S S AL GADO
para Amrica Latina y el Caribe (cepal) para determinar los indicadores
que describen el desempeo de las regiones geogrficas identificadas en
el trabajo; adems, introduce un modelo economtrico para mostrar los
efectos del cambio estructural. Algunos elementos de polticas pblicas
que inciden en la recomposicin sectorial de la produccin y el empleo
son aspectos que se integran en el artculo de la autora.
En el terreno de las polticas para el ambiente, Pablo Sandoval aborda de
manera detallada el devenir de la poltica ambiental en Mxico y su impac-
to en la competitividad. Con el apoyo de vasta informacin estadstica y la
presentacin grfica de la evolucin de indicadores relevantes en el tema, el
autor asevera que, desafortunadamente, en Mxico se perfila un escenario
ambiental complicado como consecuencia de la ausencia, en algunos casos,
y el fracaso, en otros, de las polticas ambientales domsticas.
La afirmacin anterior que asume Sandoval se fundamenta en la corre-
lacin positiva que existe entre responsabilidad ambiental y competitivi-
dad, razn por la cual la valoracin de esta correspondencia es cada vez
ms determinante para mantener un crecimiento sustentable que contri-
buya a una mejor calidad de vida intergeneracional.
Finalmente, Roberto Constantino aborda el mbito econmico y social
de los centros urbanos en Mxico, enfatizando el papel de la evolucin de
la infraestructura hidrulica como un mecanismo que permiti el desa-
rrollo y el crecimiento de la ciudad de Mxico. De acuerdo con el autor,
desde diferentes perspectivas, el agua es, y ha sido, un factor clave para
determinar las posibilidades y limitaciones del funcionamiento econmi-
co y social de los centros urbanos del pas. En el caso de la ciudad de
Mxico, el tipo de soluciones gubernamentales al problema del agua, bien
como un fenmeno de abasto, o bien de desalojo, ha determinado desde
la antigedad colonial el patrn de aprovechamiento y la forma de inter-
pretar el bienestar. Constantino seala que ms de 400 aos despus, las
polticas de gobierno comienzan a migrar desde el paradigma del abasto
desequilibrado y el control de inundaciones va desalojo a un modelo de
gestin de sustentabilidad hdrica de la cuenca que modificar en lo suce-
sivo el estilo del desarrollo de esta regin del pas.
Jos Flores Salgado
Universidad Autnoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
enero de 2010
| 21 |
Mxico independiente: los primeros cien aos*
Carlos Tello Macas**
D
urante los aos de la Colonia, la economa de la Nueva Espaa
estuvo subordinada a los intereses de Espaa, y el excedente eco-
nmico que gener estuvo determinado por las necesidades de la
metrpoli y, posteriormente, en la segunda mitad del siglo xviii, por el
capitalismo europeo en expansin.
Entre 1800 y los ltimos aos de la dcada de 1860, el Producto In-
terno Bruto (pib) per cpita cay en ms de 30%. La estructura de la
produccin cambi poco en esos aos. Las estimaciones del producto
sectorial de dicho periodo no indican cambios significativos en la estruc-
tura de la economa. El sector ms severamente deprimido despus de la
Independencia fue el de la produccin ganadera, y el de la agricultura
el ms flexible. La participacin de las producciones minera y manufac-
turera de 1845 en el pib fue menor que en 1800. Pero hacia 1860 las
manufacturas prcticamente se haban recuperado, y el sector minero
sobrepas su participacin en el pib de 1800 (cuadro 1). Para resumir, la
economa del Mxico independiente era de hecho una rplica, a un nivel
inferior de produccin, de la estructura de la economa colonial (Coast-
worth, 1992).
Es probable que el pib en la Nueva Espaa empezara a disminuir du-
rante la dcada de 1780. Ah estara el origen del atraso de la economa
mexicana, el cual se da durante los primeros 60 aos del siglo xix. As
* El presente ensayo forma parte de un libro en preparacin que aborda la desigualdad
social en Mxico.
** Profesor-investigador en la Facultad de Economa de la Universidad Nacional Aut-
noma de Mxico [tellomcarlos@aol.com].
22 | CARL OS T E L L O MAC AS
lo indican las cifras de los ingresos fiscales, que prcticamente no crecen
entre 1780 y 1799 y disminuyen durante el ltimo decenio de la Colonia,
1800-1809. La psima distribucin de la riqueza y el deterioro de los
niveles de vida de la inmensa mayora de la poblacin tambin apuntan
en ese sentido, as como el deterioro de la produccin agrcola y el bajo
dinamismo de la minera. El crecimiento de la produccin de oro y plata
fue mucho mayor durante la primera mitad del siglo xviii que durante
la segunda. A ello se sumaron las considerables transferencias de recur-
sos que se hicieron, por ejemplo, a Cuba y Espaa. Recursos que no se
invirtieron en la Nueva Espaa para, as, ocupar trabajadores y generar
riqueza.
Cuadro 1
pib per cpita y por sectores; porcentaje del pib
(precios de 1900, ndice 1800 = 100)
1800 1845 1860 1877
pib 100.0 78.4 70.9 85.0
Agricultura* 44.4 48.1 42.1 42.2
Minera 8.2 6.2 9.7 10.4
Manufacturas 22.3 18.3 21.6 16.2
Comercio 16.7 16.9 16.7 16.9
Transportes 2.5 2.5 2.5 2.5
Gobierno 4.2 7.4 6.8 11.2
Otros** 1.7 0.6 0.6 0.6
*Incluye ganadera, silvicultura, pesca y caza.
** Incluye construccin.
Fuente: Coatsworth, 1992.
Hacia el final del periodo colonial, la economa de la Nueva Espaa
tena serios problemas. La guerra de Independencia vino a recrudecerlos,
y se fueron generando otros ms. En todo caso, el pib per cpita, duran-
te los primeros 50 aos de vida independiente, disminuy frente al resto
del mundo (cuadro 2). En esos aos, las economas de Europa occidental
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 23
y de Estados Unidos crecieron a un ritmo acelerado. La brecha creci y
desde entonces no ha dejado de aumentar.
1
Un sistema de transporte y comunicaciones inadecuado y una inefi-
ciente organizacin econmica, segn Coatsworth, fueron los principales
obstculos del desarrollo econmico de Mxico y estn en el origen del
atraso del pas frente al resto del mundo. A ello hay que aadir el siste-
ma de tenencia de la tierra, la organizacin de la produccin agrcola en
grandes haciendas, que Coatsworth subestima, adems del carcter tar-
do y dependiente de la incorporacin de Mxico al capitalismo mundial
en pleno auge. Hubiera podido iniciarse la superacin de algunos de los
obstculos a comienzos del siglo xix, con la Independencia, pero no fue
el caso. Lo que sucedi fue que se agravaron los problemas existentes y
se aadieron otros ms.
Cuadro 2
pib per cpita de Mxico como porcentaje
del pib per cpita en el mundo
1820 1870
Estados Unidos 60.4 27.6
Europa occidental 63.2 34.4
Europa oriental 111.1 72.0
Amrica Latina 109.8 99.7
Asia 130.7 121.2
frica 180.8 134.8
Promedio mundial 113.9 77.2
Fuente: Madisson (varios aos).
1
De acuerdo con Coatsworth (1992), Los datos comparativos muestran que el ingre-
so nacional per cpita en Mxico [en 1800 era la Nueva Espaa no Mxico] estuvo ms
cerca del de la Gran Bretaa y los Estados Unidos en 1800 que en ningn otro momento
ms adelante. En aquel ao, Mxico produjo ms de un tercio del ingreso per cpita de la
Gran Bretaa y casi la mitad del de los Estados Unidos [...] En 1877 el ingreso per cpita
de Mxico haba cado a poco ms de un dcimo del de las naciones industriales. Desde
entonces ha fluctuado entre 10 y 15% del ingreso per cpita en los Estados Unidos.
24 | CARL OS T E L L O MAC AS
La guerra de Independencia
Con el levantamiento en Dolores, Guanajuato, el movimiento a favor de
la independencia se transforma. Las grandes masas de trabajadores en-
tran en escena; la opresin a que estaban sometidas, su miseria e incultu-
ra, as como su falta de organizacin, convierten su movimiento en sbito,
anrquico y explosivo. Al llamamiento de Miguel Hidalgo pronto res-
ponden centenares de campesinos de las aldeas vecinas a Dolores.
Conforme el grupo avanza hacia San Miguel, los labradores, peones de
haciendas o miembros de comunidades se van juntando [...] La vorgi-
ne revolucionaria parece atraer a todo el pueblo [...] La plebe se levanta
en varias ciudades [...] La revolucin de 1810 poco tiene que ver con los
intentos de reforma de los aos anteriores. Por su composicin social, se
trata de una revolucin campesina, a la que se unen los trabajadores y la
plebe de las ciudades y los obreros de las minas, y a la cual tratan de dirigir
unos cuantos criollos de la clase media (Villoro, 1988).
Conforme avanza la guerra de Independencia, se afirma rpidamente
su carcter popular. Se promueven y proclaman reformas importantes en
beneficio del pueblo y que abogan por una equitativa distribucin de la
riqueza y el ingreso: Hidalgo abroga tributos que pesan sobre las clases
populares, suprime la distincin de castas, declara abolida la esclavitud
y promueve la restitucin de tierras a las comunidades indgenas. Ello
provoca reacciones en contra del movimiento insurgente, desde luego de
parte del alto clero y los criollos de las clases acomodadas, que con sus
recursos arman y alimentan al ejrcito realista, pero tambin de parte de
aquellos que en otro tiempo y circunstancias se haban manifestado a
favor de las reformas en la Nueva Espaa. El obispo Abad y Queipo, de
Michoacn, de inmediato (el 23 de septiembre de 1810) promulga edictos
contra Hidalgo y los insurgentes. En el tercero de aquellos (16 de octu-
bre), afirma que
[...] el proyecto de sublevacin que ha promovido y promueve el cura Hi-
dalgo y sus secuaces, es por su naturaleza, por sus causas, por sus fines y
por sus efectos, en el conjunto y en cada una de sus partes, notoriamente
inocuo, injusto y violento, reprobado por ley natural, por la ley santa de
Dios y por las leyes del reino [...]
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 25
A los edictos de Abad y Queipo se aaden el del arzobispo de Mxico,
Francisco Xavier Lizana y Beaumont, el manifiesto del ilustre claustro de
la Real y Pontificia Universidad de Mxico y muchos otros ms (Garca,
1965). Por su parte, los insurgentes cuentan con las plumas de Joaqun
Fernndez de Lizardi y fray Servando Teresa de Mier, que argumentan,
con solidez, a favor de Hidalgo, del movimiento por la independencia de
Mxico y de los planteamientos hechos por los insurgentes para lograr
justicia social.
Ejecutados Hidalgo e Ignacio Allende el 30 de julio de 1811, el mo-
vimiento insurgentes lo encabeza Jos Mara Morelos y Pavn, que con
rapidez gana prestigio y consolida el carcter popular del movimiento.
A principio de 1813, los insurgentes tienen bajo su dominio una buena
parte del territorio nacional. El 15 de septiembre de ese ao se rene en
Chilpancingo, Guerrero, convocado por Morelos, el congreso de repre-
sentantes de las regiones liberadas. Al inaugurarlo, en sus Sentimientos
de la Nacin, Morelos pide que las leyes moderen la opulencia y la in-
digencia [...] se aumente el jornal de los pobres [...] y que la esclavitud se
proscriba para siempre y lo mismo las distinciones de castas, quedando
todos iguales. La propuesta de Morelos est a favor de la justicia social:
abolicin de privilegios, eliminacin de castas, proteccin de los traba-
jadores y propiedad sobre la tierra de parte del labrador. En cambio, en
1812, cuando en Cdiz, Espaa, se renen las Cortes para acordar una
nueva Constitucin espaola, se quedaron fuera de los derechos polticos
casi cinco millones de mexicanos: mestizos, mulatos, zambos, etc. El 6 de
noviembre de 1813, el Congreso de Chilpancingo proclama formalmente
la Independencia de Mxico y establece la repblica. Los insurgentes en
particular los que de ellos eran letrados, eclesisticos o abogados se dan
a la tarea de formular una Constitucin. El ideal de los abogados crio-
llos cristaliz en Chilpancingo: se inaugur el Congreso que, adems de
entorpecer la accin administrativa y militar de Morelos, promulg una
acta de independencia el 6 de noviembre de 1813 y la Constitucin del 22
de octubre de 1814 (Zavala, 1993).
En esa fecha, en Apatzingn, Morelos, se proclama la primera Consti-
tucin de la nacin mexicana. Inspirada en la de Cdiz (marzo de 1812),
recoga buena parte de los planteamientos de las constituciones francesas
de 1793 y 1795 y la de Estados Unidos de 1789. En el artculo 2 se sea-
la como fin del gobierno garantizar al ciudadano el goce de sus derechos
naturales e imprescriptibles. En el artculo 5 se establece que la sobera-
26 | CARL OS T E L L O MAC AS
na reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representacin
nacional compuesta de diputados elegidos por los ciudadanos. En el 24,
se habla de los derechos fundamentales del hombre en sociedad: goce de
la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La cuestin agraria no se
toca; al contrario, se establece que nadie podr ser privado de la menor
porcin de su propiedad. El Congreso de Chilpancingo y la Constitucin
de Apatzingn, al mismo tiempo que buscan dar coordinacin, unidad y
permanencia al movimiento insurgente, trasladan el poder de Morelos el
caudillo popular al cuerpo colegiado dominado por la clase media que
est alejada de las masas. En lugar de que el Congreso se concentre en
lo fundamental, es decir, en lograr la victoria y con ella la independencia
de la nacin, discute todo tipo de planteamientos e iniciativas de ley que,
por lo dems, son intrascendentes, pues no tienen ninguna posibilidad de
ponerse en prctica. Eso s, el Congreso se reserva directamente el man-
do de la fuerza armada y establece que es incompatible ocupar el puesto
del ejecutivo con el mando militar. Se le impide a Morelos juntar ambos;
se coartan sus movimientos. En noviembre de 1815 Morelos cae preso
de las tropas realistas, es sometido a juicio, degradado y fusilado en San
Cristbal Ecatepec. Sin direccin, los insurgentes se dividen. Los diferen-
tes caudillos, algunos aislados o en pleito con los dems, buscan controlar
su reducido territorio. Cuentan con la lealtad de sus tropas, pero ya slo
obedecen a intereses locales. El movimiento se atomiza. Para principios
de 1817, la revolucin popular que inici Hidalgo y continu Morelos
termina. Slo quedan algunos grupos aislados al mando de Guadalupe
Victoria, en Veracruz, y de Vicente Guerrero, en las montaas del sur.
Los movimientos por la independencia en Sudamrica, encabezados por los
criollos, triunfan en 1816 en las Provincias Unidas de la Plata, en 1818 en
Chile, en 1819 en la Gran Repblica de Colombia. En Mxico los criollos
buscan lograr lo mismo.
Agustn de Iturbide, perteneciente a una familia de hacendados y ofi-
cial criollo que se distingui combatiendo a los insurgentes, es nombrado
jefe del ejrcito, concentrado en derrotar a Vicente Guerrero. En Iguala
propone un plan que de inmediato es aplaudido por las tropas; proclama
la independencia; declara al catolicismo como religin de Estado (el clero
conserva sus fueros y preeminencias), y llama a todos, europeos, criollos
e indios, a sumarse para construir una nueva nacin. Prcticamente to-
dos los cuerpos del ejrcito realista se suman al llamado de Iturbide, que
es apoyado, adems, por el alto clero y los hacendados; logra unificar a
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 27
toda la oligarqua. Entra en tratos con Guerrero, que ve en Iturbide y su
movimiento la oportunidad de alcanzar la independencia para Mxico.
En Acatempn, Vicente Guerrero se suma al movimiento encabezado por
Iturbide, cuyo ejrcito entra sucesivamente en Valladolid, Guadalajara
y Puebla. Juan de ODonoj, el ltimo gobernante de la Nueva Espaa,
firma en Crdoba, Veracruz, un tratado con Iturbide: se acepta la inde-
pendencia de Mxico. Al frente del ejrcito de las tres garantas: religin,
unin e independencia, Iturbide entra a la ciudad de Mxico el 27 de
septiembre de 1821.
Mxico independiente: los primeros aos
El 21 de julio de 1822, Iturbide se corona emperador de Mxico. Poco
queda de la rebelin popular que procur cancelar privilegios y que enca-
bezaron Hidalgo y Morelos. Triunfan quienes buscan conservarlos e in-
crementarlos. Como se repetir ms tarde en la historia de Mxico, las
luchas las inician quienes tienen afn de justicia social y las terminan
quienes buscan afianzar y perpetuar el sistema de privilegios. La forma en
que se logr la independencia asegur la supremaca de los criollos, pero
ello no atenu la desigualdad que caracteriz a la Colonia. El contraste
social, extremos de opulencia y de miseria, continu.
Se mantiene, en lo esencial, el orden anterior y se eliminan diversas
disposiciones que limitan el desarrollo de los intereses criollos, ahora en-
cabezados por el alto clero y el ejrcito. No se promueve ninguna trans-
formacin social. Unos meses despus, en enero de 1823, Antonio Lpez
de Santa Anna se subleva y propone un proyecto republicano: el Plan de
Casa Mata. Pronto se suman al movimiento Guadalupe Victoria, Nicols
Bravo y Vicente Guerrero, antiguos insurgentes. En marzo de 1823, Iturbi-
de abdica y parte al exilio. El gobierno queda en manos de un triunvirato:
Victoria, Bravo y el general Pedro Celestino Negrete, antiguo iturbidis-
ta. Los dos primeros ya no se apoyan en las clases populares; establecen
alianzas con parte del ejrcito y con otros intereses criollos. Se convoca a
un Congreso constituyente, el de 1824, que de inmediato enfrenta a los
federalistas encabezados por Miguel Ramos Arizpe, fray Servando Teresa
de Mier y varios diputados de las provincias, con los centralistas dirigidos
por Lucas Alamn y Carlos Mara Bustamante. El 31 de enero de 1824
triunfan los federalistas, y el Congreso aprueba el Acta Constitutiva de la
28 | CARL OS T E L L O MAC AS
Federacin, que en su artculo 6 establece: Sus partes integrantes son Es-
tados independientes, libres, soberanos en lo que exclusivamente toque a
su administracin y gobierno interior. En octubre de ese ao, el Congre-
so General Constituyente sanciona la Constitucin Federal de los Estados
Unidos Mexicanos. El 10 de octubre juran, como presidente, Guadalupe
Victoria y, como vicepresidente, Nicols Bravo. Sera Victoria casi el ni-
co que, en cuatro dcadas de vida de la repblica, terminara su periodo
presidencial, pero al final ya era, en la prctica, una fuerza nula.
2
Los aos de la guerra de Independencia agravaron los problemas eco-
nmicos que desde finales del siglo xviii aquejaban a la Nueva Espaa.
La guerra haba destruido parte de la economa colonial. La minera fue
la que ms sufri, y al principio la regin de Guanajuato fue la ms per-
judicada. Se destruyeron haciendas de beneficio y otras instalaciones ne-
cesarias para la actividad minera. Algunos obreros se incorporaron a las
fuerzas insurgentes. La produccin y la acuacin de oro y plata, ya con
aos de tendencia decreciente, se desplomaron a partir de 1810: de poco
ms de 19 millones de pesos en ese ao, a slo 4.4 millones en 1812. Su-
bi un poco para 1819, pero despus volvi a caer en 1823 a 3.5 millones
de pesos. Los niveles de produccin de oro y plata de finales de la Colonia
no se alcanzaron nuevamente sino hasta inicios de la dcada de 1870. La
actividad agropecuaria tambin fue seriamente afectada, gran nmero de
haciendas sufrieron el pillaje y el saqueo, y muchos hacendados y mine-
ros no pudieron pagar sus deudas, con lo cual el sistema crediticio sufri
las consecuencias. La insurreccin afect el sistema de comunicaciones y
transportes: los caminos no se mantuvieron ni mucho menos se amplia-
ron. Asimismo, hubo considerable fuga de capitales al exterior y se redujo
el dinero en circulacin.
3
El valor de las exportaciones de mercancas se
2
No sucedi lo mismo con el grupo de sus ms cercanos colaboradores. Las luchas
internas eran intensas, y ello perjudic la buena marcha de la nacin. El vicepresidente Ni-
cols Bravo dej crecer su aversin por Victoria hasta rebelarse en su contra. En cuatro
aos Victoria tuvo siete ministros de Relaciones, ocho de Hacienda y 10 de Guerra. En esos
primeros cuatro aos, no existi unidad en el gobierno, propsitos ni poltica acordada.
Tampoco liderazgo. Lo que prevaleci y prevalecera por muchos aos ms fue lucha de
facciones (Anna, 2008:58).
3
Hay distintos clculos de ello. Sin duda uno de los factores decisivos fue la fuga
constante de capital que precedi a la consumacin de la independencia. Segn clculos
de Humboldt haba en Nueva Espaa de 55 a 60 millones de pesos en efectivo, que Mora
consider reducidos a una cuarta parte gracias a la guerra civil y a la emigracin produci-
da por la independencia, lo que no deja de parecer lgico si se recuerdan los 12 millones
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 29
redujo de 163.4 millones de pesos en el periodo 1800-1810 a slo 87.2
millones en 1811-1820 y a 77.3 en 1821-1830; en 1841-1850 fueron
apenas 114.5 millones. Por su parte, el valor de las importaciones pas
de 140.9 millones de pesos durante el primer decenio del siglo xix a 93.3
en el segundo y a 120.4 en el tercero. La diferencia se financi con em-
prstitos externos, inversin inglesa en la minera y los ahorros en met-
lico de la poblacin. De sta y de corporaciones civiles y religiosas, tanto
realistas como insurgentes demandaron prstamos y donativos (forzosos)
para solventar los gastos de guerra. El sistema fiscal se desintegr. Los
impuestos ordinarios que en 1808 fueron de 6.5 millones de pesos, para
1816 se haban reducido a slo 2.8 millones.
El contexto internacional en el que Mxico logra su independencia no
le era favorable. Chile, Colombia y Per fueron los primeros pases en
reconocer la independencia de Mxico. Incluso Chile y Colombia acredi-
taron representantes en 1822. Estados Unidos, cauteloso, envi a Mxico
a un ministro plenipotenciario hasta 1825. En Europa, la Santa Alianza
resolvi ayudar a Fernando VII, que restablece el poder absoluto en Espa-
a con la ayuda del ejrcito francs. Resentido, Fernando VII suea con la
reconquista de lo perdido en Amrica y obstaculiza los reconocimientos
europeos, en particular el del Vaticano asunto que importa a una socie-
dad profundamente catlica.
De Europa no vienen recursos ni reconocimiento. En diciembre de 1826
se firma el Tratado de Amistad, Navegacin y Comercio entre Mxico y
el Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda, que parece ser el nico dis-
puesto a ayudar a Mxico, pues sus bancos le prestan dinero. Francia,
pas con el que se tenan intereses comerciales, tan slo firma en 1827 un
acuerdo comercial con Mxico en alguna medida un reconocimiento de
facto, pero le neg el reconocimiento diplomtico.
En 1821 y por muchos aos ms el Estado mexicano no tiene el
control efectivo, real, sobre su territorio. Las reformas borbnicas, en
salidos con motivo del decreto de 1804, unos catorce millones enviados a la Corona entre
1809 y 1814, as como los que salieron en 1821 (Zoraida, 1988:769). De entrada, en
1814 salieron dos convoyes de espaoles que se llevaron consigo alrededor de 12 millones
de pesos. La expulsin de los espaoles acarre fuga de capitales; H. G. Ward (1981) la
calcula en 36 millones y J. Lynch (1973) calcula, citando al representante de la Gran Bre-
taa en Mxico, que antes, durante y despus de la Independencia se fugaron del pas 140
millones. Por su parte, Flores (1969) sostiene que la fuga de capitales no fue tan grande
como se pens.
30 | CARL OS T E L L O MAC AS
especial el rgimen de intendencias, fortalecieron los poderes regiona-
les frente a la capital de la Nueva Espaa, y la guerra de Independencia
acentu an ms este proceso al desarticularse las redes y los circuitos
de intercambio y crdito. En ese ao, el pas no cuenta con un mercado
nacional integrado, y pasaran decenas de aos para empezar a lograrlo.
No se cuenta con el apoyo y la solidaridad de las clases populares, cu-
yas demandas por justicia social no son atendidas, como consecuencia
de que el sistema de castas subsista, as como la discriminacin de la
poblacin indgena. El gobierno tiene una muy reducida capacidad para
recabar impuestos, ya que su fuente de tributacin ms importante, las
aduanas, es en 1821 y lo seguir siendo por muchos aos ms causa
de pugnas y conflictos entre el centro y las regiones del pas; adems los
pases europeos tambin se las disputan. El Estado mexicano no puede
enfrentar, de manera exitosa, al poderoso y reducido grupo de comer-
ciantes y grandes hacendados; no tiene el monopolio del uso de la fuerza,
pues el ejrcito no est subordinado al poder civil; tampoco es capaz de
enfrentar las demandas ni romper la dependencia del pas de otros esta-
dos nacionales ms poderosos.
El Estado mexicano naci quebrado; adems, no tuvo vnculos inter-
nacionales que lo apoyaran. Iturbide no cont con recursos para hacer
frente a las enormes responsabilidades que asumi; el triunvirato que lo
sucedi en 1823 encontr el tesoro vaco. Por otro lado, Guatemala y
otras colonias espaolas de Centroamrica, tambin independizadas, se
separan de Mxico. Esta misma crisis financiera acompa al gobierno
de Guadalupe Victoria y a sus ocho ministros de Hacienda.
Los primeros gobiernos comenzaron a actuar en medio de una seria
crisis econmico-financiera en la que: a) las actividades productivas se
haban desarticulado a causa de la guerra de Independencia; b) las rela-
ciones comerciales con Europa se encontraban entorpecidas; c) la carencia
de instituciones apropiadas para el crecimiento econmico lo dificultaba,
y d) los ingresos pblicos eran insuficientes y los gastos crecientes.
Los gobiernos del Mxico independiente, ya desde la Constitucin Fe-
deral de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, no prestaron suficiente
atencin a la cuestin fiscal. Se pens que la riqueza estaba disponible
para que el gobierno atendiera compromisos y responsabilidades. Eran
tiempos de optimismo sin reservas. En 1824 los mexicanos estaban con-
vencidos de que los tiempos de conflictos eran cosa del pasado, que las
cosas slo podan mejorar.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 31
Con la Constitucin de 1824 el pas se ubic en el supuesto de que la
federacin nacera de un pacto entre estados preexistentes que delegaran
ciertas facultades en el poder central y se reservaran las restantes a la
manera de Estados Unidos. Pero el rgimen fiscal de la Colonia era
eminentemente centralista y con el federalismo se dividieron las fuentes
de tributacin: el gobierno federal retuvo, principalmente, los impues-
tos de aduanas y los estancos. Los gobiernos de los estados se quedaron
con las alcabalas, los derechos de amonedacin y las viejas rentas ecle-
sisticas. Con esta distribucin de potestades no es de extraar que los
ingresos de la federacin fueran insuficientes para atender sus gastos so-
bre todo los pagos al ejrcito, indispensables para conservar lealtad, por
lo cual se acudi al crdito.
El sistema crediticio y financiero de Mxico en buena medida destrui-
do durante los ltimos aos de la Colonia por las exigencias de Espaa
que requera recursos para financiar sus guerras, apoyar a otras de sus
colonias y para aplastar la rebelin interna tena que reconstituirse para
que el gobierno pudiera acudir al prstamo, tan necesario para atender
sus responsabilidades. Pero los ricos comerciantes, que en los aos de la
Colonia lo organizaron, resolvieron no ayudar al gobierno mexicano, ar-
gumentando prdida de confianza en el sistema poltico.
Mxico solicit y obtuvo a un muy alto costo: en tasa de inters, co-
misiones, el cuantioso descuento anticipado y la entrega de parte de la re-
caudacin prstamos de bancos ingleses: en 1824 de Goldschmidt, y en
1825 de Barclay. De 1826 a 1827 se desplomaron los impuestos aduana-
les, base del servicio de la deuda externa contrada con los ingleses, y en
1827 Mxico no pudo pagar los intereses que adeudaba a los tenedores
de bonos. Por muchos aos ms ya no se pudieron obtener nuevos prs-
tamos en el extranjero (Bazant, 1968).
Para conseguir el tan necesario financiamiento, se tuvo que recurrir a
los sectores ms acaudalados de la poblacin, que no estaban particular-
mente bien predispuestos a prestar a un gobierno en el que desconfiaban,
por lo que hubo que ofrecerles diversas concesiones y privilegios a cam-
bio de su ayuda. Para las grandes casas comerciales, ste fue el principio
de una actividad altamente lucrativa: hacer negocios con el gobierno.
4
Actividad que no ha dejado de estar presente en los casi 200 aos de vida
independiente de Mxico y que, en parte, explica la desigualdad en la
4
Vanse Tenenbaum (1979); Lodlow y Marichal (1986 y 1998).
32 | CARL OS T E L L O MAC AS
distribucin de la riqueza y del ingreso que an prevalece. Justo Sierra
describe el negocio de la siguiente manera:
Los explotadores del hambre y la miseria del gobierno vieron el campo
abierto, y comenzaron su sencillsimo sistema de sangras en un organismo
anmico que durante ms de medio siglo impidi andar a la repblica; la
operacin tpica era sta: se haca al gobierno un prstamo de una canti-
dad pequea, para el gasto del da siguiente; esta cantidad se entregaba
parte (la menor) en numerario y parte (la mayor) en papel de la deuda
pblica, que se adquirira a nfimo precio y que el gobierno aceptaba a la
par; sobre el total se pactaba un fuerte inters y el reembolso se haca por
medio de rdenes sobre las aduanas, que se vendan a los importadores. El
robo, el estrangulamiento, eran visibles, era un escndalo que pronto dej
de serlo porque sociedad y gobierno se habituaron a esto y se sometieron
como esclavos: ste fue el imperio del agio, la verdadera forma de gobier-
no en que tuvo que vivir la nacionalidad nueva con diferentes etiquetas:
federalismo, centralismo, dictadura (Sierra, 1950).
Mientras que el ritmo de la actividad de la economa nacional se des-
plomaba durante las primeras dcadas de vida independiente, un puado
de agiotistas (algunos de ellos altos funcionarios del gobierno, como Fran-
cisco Javier Echeverra, ministro de Hacienda de Anastasio Bustamante
en 1839, y Juan Rondero, tambin ministro de Hacienda en 1847 de
Antonio Lpez de Santa Anna) le prestaban al gobierno con altas tasas
de inters y enormes descuentos. Con ello aquellos se enriquecen y crece
la desigualdad (mientras el ingreso nacional disminuye, el de ellos crece).
Posteriormente, seran estos comerciantes-financieros los que compraran
las haciendas y otras propiedades urbanas de la Iglesia cuando se pusie-
ron en venta a causa de la desamortizacin de los bienes del clero. Por
otro lado, se anima el mercado de la tierra, sobre todo en la regin central
del pas. Se establece, de esta manera, un puente entre los antiguos y los
nuevos grandes hacendados.
La estructura social del pas poco se modific en la primera mitad del
siglo xix. Lo hecho por los primeros gobiernos mexicanos no fue, ni con
mucho, suficiente para mejorar las condiciones de vida de la mayora de
la poblacin, pero s lo fue para aumentar, y considerablemente, la rique-
za y el bienestar de unas cuantas familias que, adems, tenan poderes
casi ilimitados.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 33
Despus de 1821, los comerciantes, industriales, mineros y grandes
hacendados constituan la clase alta en la que criollos y extranjeros do-
minaban, y eran el primer estrato social dependiendo de su bienestar y
movilidad social. Despus se encontraba el clero, que reflejaba la misma
desigualdad que prevaleca entre los civiles, pues la diferencia del ingreso
entre el bajo y el alto clero era muy marcada. En tercer lugar estaba la
burocracia y los oficiales del ejrcito; las armas para los jvenes criollos
presentaban una variante de la vida religiosa y durante todo el siglo xix
fueron una verdadera opcin para el ascenso y la posicin social. Al final,
en el ltimo estrato, estaban todos los que no entraban en los grupos y
clases sealadas; constituan la inmensa mayora de la poblacin; grupo
heterogneo y miserable, tena muy escasas alternativas de mejorar. Eran
los indios en sus comunidades, los que trabajaban las tierras de los ha-
cendados, los obreros y trabajadores de las minas y las industrias, y los
sirvientes y vendedores ambulantes. Su jornada de trabajo superaba las 14
horas y apenas ganaban de 30 a 50 centavos por ello.
Las constantes luchas entre los diferentes grupos y tendencias (fede-
ralistas y centralistas, proteccionistas y librecambistas, monarquistas y
moderados, escoceses y yorkinos, retrgrados y progresistas), as como
los frecuentes cambios de gobierno durante los primeros 35 aos de vida
independiente de Mxico, dificultaban la buena marcha de la economa
nacional. Buena parte de las ideas llegaban de Europa y Estados Unidos;
pocas, las que resultaban del anlisis de la realidad nacional. Las ideas
sobre lo que significa progreso en poco difieren. La mayora asuma la
desigualdad como algo natural, que con el tiempo se atemperara. No
se daba tiempo para atender los asuntos de los ms necesitados, de los
pobres, que eran la inmensa mayora de la poblacin. En marzo de 1853
Santa Anna volva de su destierro en Turbaco, Colombia, para asumir por
onceava vez la presidencia de la Repblica; estara al frente de un fallido
gobierno de conciliacin hasta 1855.
Trescientos aos de la Colonia y usos y costumbres heredadas, y otras
ms aprendidas en los aos recientes, no podan cancelarse tan slo pro-
mulgando leyes. Los criollos fingan creer que la igualdad de derechos
polticos concedida a todos los habitantes de la Repblica capacitaba
a stos para la defensa de sus derechos civiles. A sabiendas de que esto
no era verdad y de que los poderes pblicos que conforme a las nuevas
instituciones republicanas carecan de las facultades con que el rgimen
colonial investa a los virreyes y dems funcionarios de la Corona para
34 | CARL OS T E L L O MAC AS
la defensa de los indios, dejaban a los hacendados cuando no criollos,
espaoles desarrollar libremente todo un vasto sistema para ensan-
char las haciendas, a costa de los terrenos de los pequeos propietarios
y de los indios, por medio de invasiones o injustos litigios. Apenas si
en los tiempos mismos de la Conquista se vieron iguales usurpaciones. Ni
los mestizos, pequeos propietarios, o comuneros de los condueazgos y
de las rancheras, ni los indios, dueos de sus ejidos, podan evitar tales
usurpaciones, porque al or las quejas de unos y otros, se les mandaba a
los tribunales. Claro era, por una parte, que los mestizos y los indios no
tenan recursos suficientes para litigar contra los criollos y los espaoles,
y por otra, que los tribunales, formados con personal reclutado entre los
mismos criollos, tenan un inters de clase en que tales injusticias levan-
taran a los pequeos agricultores y a los indios; pero para eso eran las
acordadas (Molina, 1995).
El entusiasmo de las clases dirigentes contrastaba con una realidad
de pobreza y de miseria que abrumaba. Hacendados, comerciantes, mi-
neros, el alto clero, los mandos superiores del ejrcito
5
y la burocracia
todos ellos ricos y criollos en una muy alta proporcin controlaban
y manejaban a su antojo al pas, que se desenvolva en un ambiente de
creciente desigualdad social. A mitad del siglo xix, en la capital del pas,
un puado de individuos y corporaciones no ms de 40 concentraba
la mayor parte de la propiedad urbana, mientras que 98.6% de la po-
blacin total no tena acceso a la propiedad de su vivienda (Prez et al.,
2001).
Las leyes eran modernas; los afanes, democrticos y republicanos (obra de
las elites criollas que con esmero buscaban modernizar al pas [...] ha-
cerlo ms occidental), pero tenan poco que ver con la sociedad mexicana,
que en muy poco haba cambiado con la Independencia. Aunque los datos
que tenemos de la poblacin de la Repblica son muy inexactos, puede
calcularse que sta asciende a unos siete millones, de los cuales, segn las
noticias menos exageradas, cuatro millones eran indios y tres millones
europeos mezclados en su mayor parte con aquellos. Los indios se encuen-
5
Los sueldos que reciban situaba a los miembros del ejrcito en diferentes clases de
la sociedad mexicana. Un general de divisin reciba 6 000 pesos anuales, uno de brigada
4 000, el capitn 1 500, un teniente 800, un sargento 360. Si se comparan con el sueldo
de gobernador, que era de 2 000 pesos, se puede dar uno cuenta del peso de los generales
(Zoraida, 1988).
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 35
tran diseminados por todo el territorio de la Repblica [...] su miserable
modo de vivir hoy en nada o muy poco se diferencia del que tenan los sb-
ditos del gran Moctezuma [...] la ignorancia en que viven es tal, que puede
asegurarse, que a las tres cuartas partes de los indios no les ha llegado tal
vez la noticia de la Independencia [...] en muchas partes se les cobra toda-
va el tributo para el rey de Espaa [...] el trabajo a que estn destinados
en general es el de labrar la tierra por un pequeo jornal, y como ste no
es siempre suficiente para cubrir los gastos de su triste existencia, piden
frecuentemente al dueo de la hacienda en que sirven algunas cantidades
anticipadas para devengarlas con su trabajo, obligndose a permanecer en
ella hasta que sea cubierta la deuda (Otero, 1967).
A pesar de la larga guerra de Independencia, la propiedad de la tierra
en Mxico conserv las mismas caractersticas que predominaban en la
poca colonial. En todo caso, las conmociones, las numerosas guerras
civiles, la anarqua, las intervenciones extranjeras en los asuntos mexi-
canos, la prdida de territorio y los cambios econmicos de la primera
mitad del siglo xix en muy poco beneficiaron al pueblo y s permitieron
que el clero y la oligarqua oligoplica los dueos de las empresas manu-
factureras, los comerciantes, los mineros aumentaran sus riquezas, y que
los terratenientes extendieran sus propiedades. En contraste, una enorme
proporcin de la poblacin viva en condiciones de extrema pobreza y
marginacin.
La herencia colonial se transmita y marcaba a la nueva nacin inde-
pendiente. Y as suceda en el resto de Amrica Latina.
6
En la primera
mitad del siglo xix el clero afianz su podero econmico y consolid su
influencia en la profundamente catlica sociedad mexicana. Apoyaba a
los regmenes polticos que luchaban por mantener el statu quo, mantena
el control de la educacin, tena asegurado su fuero, arrendaba sus nume-
rosas propiedades urbanas, monopolizaba el mercado de dinero y crdito
y controlaba el trabajo de los campesinos que cultivaban sus propiedades
6
La Independencia revel el grado de pobreza en que se encontraba la Amrica espa-
ola, oculto bajo la fachada colonial y las leyendas de riqueza ilimitada. Los problemas
tecnolgicos de la actividad minera, la baja capacidad de poder adquisitivo de la enorme
mayora de la poblacin, la inhabilidad de muchas industrias artesanales para resistir las
importaciones, las exigencias financieras de los gobiernos y el crecimiento de la deuda ex-
terna y la frecuente incapacidad de pagar los intereses debilitaron a los nuevos pases (Stein
y Stanley, 1970).
36 | CARL OS T E L L O MAC AS
rurales. De hecho, disfrutaba de una influencia extraordinaria, por ser
el ms rico propietario del pas; pero su influencia, su poder social y po-
ltico era an mayor que el equivalente a su poder econmico (Krauze,
2009; Reyes, 1982).
Junto con el clero, los hacendados los grandes propietarios de la tie-
rra dominaban la vida y sociedad mexicanas. Durante la guerra de Inde-
pendencia los latifundios fueron asolados, pero no parcelados. Despus
de 1821, las comunidades indgenas continuaron perdiendo control sobre
sus propiedades. El acaparamiento de tierras que se segua llevando a
cabo no con el propsito de aumentar la productividad agrcola y gana-
dera, sino para asegurar una amplia oferta de peones acapillados, pieza
esencial para el funcionamiento de las haciendas daba al hacendado una
renta segura, eterna y firme, y era la base de apoyo para perpetuar la des-
igualdad.
No se puede olvidar, ni por un instante, el trasfondo trgico en que se
enmarcan los primeros aos de vida de Mxico como pas soberano: el
de una nacin que desde el momento mismo de su nacimiento a la vida
independiente, desde la separacin de la que por tres siglos haba sido su
metrpoli colonial, se convirti en una presa ms de los apetitos impe-
rialistas de las grandes potencias. El despliegue de instrumentos que esos
deseos motivaron, y la sucesin de efectos que desde las prdidas territo-
riales hasta las enajenaciones ideolgicas hubo en Mxico, hacen de su
historia moderna uno de los testimonios ms patentes de la voracidad
imperialista, no menos de lo que hacen destacar la tenacidad con que el
pueblo de Mxico, a pesar de ella, fue forjando la nacin y, en esas con-
diciones, siempre sigui avanzando en esta tarea.
En 1800 Mxico duplicaba en tamao a Estados Unidos; en 1821 tena
una superficie de casi 4.5 millones de kilmetros cuadrados: era la ms
extensa de todas las nuevas naciones que declararon su independencia de
Espaa en el continente americano. Despus de la Independencia, en tan
slo 30 aos, Mxico perdi ms de la mitad de su territorio: La prdida
de Texas, los territorios de Nuevo Mxico y la Alta California privaron a
Mxico de inmensos recursos naturales [...] Para 1900, en los territorios
perdidos la produccin mineral por s sola era superior al ingreso nacio-
nal de la Repblica Mexicana (Coatsworth, 1992). La poblacin en los
territorios perdidos era escasa. En los aos de la Conquista, alrededor de
11 millones poblaban el centro de Mxico; cien aos despus, la pobla-
cin de la Nueva Espaa era de slo 1.5 millones de personas, una dcima
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 37
parte de lo que fue en 1520. Alejandro de Humboldt, a finales de la Co-
lonia, estim alrededor de seis millones de personas, casi la mitad de la
poblacin que los conquistadores encontraron en los primeros aos del
siglo xvi. En 1820, la poblacin era un poco ms de seis millones y para
1870 no llegaba a nueve millones, en muy buena medida concentrada en
el centro del pas.
Durante los primeros aos de vida independiente la poblacin mexi-
cana prcticamente no creci. En los aos en que se perdieron territo-
rios y recursos, siendo difcil tener escuelas pblicas, la poblacin creci
poco en habilidades y educacin. La dispersin de la poblacin (la que
viva en el campo, asentada en lugares aislados y mucha de ella sin ha-
blar espaol), junto con la angustiada situacin de las finanzas pblicas,
limitaba su establecimiento. En toda la Repblica, a mediados del siglo
xix se tenan slo cerca de 60 000 estudiantes, casi todos ellos hombres,
que vivan en las principales zonas urbanas del pas. Todava en 1910,
en vsperas de la Revolucin, los analfabetos representaban la inmensa
mayora del total de la poblacin. En fin, se perdi territorio y la pobla-
cin no creci.
El pib per cpita era en 1860 slo 71% de lo que fue en 1800. En com-
paracin con la economa de Estados Unidos, en 1870 el pib per cpita
en Mxico apenas representaba 27.6% del pib estadounidense, mientras
que en 1820 represent 60.4%. En esos aos de estancamiento y decreci-
miento de la economa mexicana, la distribucin de la riqueza y el ingreso
en Mxico se hizo ms desigual. En promedio, el consumo de maz por
persona pasa de 89.4 kilogramos al ao en 1817-1821, a 70.3 en 1824,
67 en 1843, 65 en 1845 y 84.3 en 1860 (Coastworth, 1992).
La Reforma y la Repblica Restaurada
La revolucin de Ayutla triunfa: era un movimiento liberal-popular que
propona como bandera una nueva legislacin sobre los derechos del hom-
bre, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la supremaca del Estado
sobre la Iglesia catlica. El liberalismo se impone contra la dictadura de
Santa Anna. Se promulgan la Ley de Administracin de Justicia y Org-
nica de los Tribunales de la Nacin, Distrito y Territorios de 1855, cono-
cida como Ley Jurez, la Ley de Desamortizacin de Fincas Rsticas y
Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas de 1856,
38 | CARL OS T E L L O MAC AS
Ley Lerdo, entre otras ms conocidas, en conjunto, como las Leyes de
Reforma.
Ya en el gobierno liberal de Ignacio Comonfort (1855-1858), del 18
de febrero de 1856 al 5 de febrero del ao siguiente se llevan a cabo las
sesiones de un Congreso Constituyente. El problema de la tenencia de la
tierra y su desigual reparticin, y la consecuente distribucin de la rique-
za y del ingreso, se plante en ms de una ocasin durante las sesiones
del Congreso. Con claridad, Ponciano Arriaga establece la estrecha re-
lacin entre el pleno ejercicio de los derechos individuales, las condicio-
nes generales de vida de las personas y la distribucin de la propiedad.
Mientras que pocos individuos estn en posesin de inmensos e incultos
terrenos que podran dar subsistencia a muchos millones de personas,
un pueblo numeroso, crecida mayora de ciudadanos, gime en la ms
horrenda pobreza, sin hogar, industria ni trabajo. Ese pueblo no puede
ser libre, republicano ni mucho menos venturoso, por ms que cien cons-
tituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos y teoras
bellsimas pero impracticables como consecuencia del absurdo sistema
econmico de la sociedad.
Jos Mara del Castillo Velasco sostena que la solucin a los proble-
mas sociales del pas se encontraba en la cuestin de la propiedad de la
tierra:
Para cortar tantos males no hay en mi humilde juicio ms que un medio,
y es el de dar propiedad a los indgenas, ennoblecerlos con el trabajo y
alentarlos con el fruto de l [...] Por ms que se tema a las cuestiones de
propiedad, es preciso confesar que en ellas se encuentra la resolucin de
casi todos nuestros problemas sociales. Isidro Olvera present un pro-
yecto de ley en el que se aborda de lleno la cuestin agraria: Art. 1: En
lo sucesivo ningn propietario que posea ms de diez leguas cuadradas
de terreno de labor, o veinte de dehesa, podr hacer nueva adquisicin
en el Estado o territorio en que est ubicada la antigua[...] (Zarco,
1956).
No poda ser de otra manera. Mxico, a mediados del siglo xix, era
un pas esencialmente agrcola, y las fortunas urbanas descansaban, en
buena medida, en la propiedad de la tierra y en la comercializacin de sus
productos. La riqueza derivada de la minera y de la naciente industria no
estaba del todo disociada de la propiedad rural.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 39
Frente al planteamiento de someter su ejercicio a ciertas restriccio-
nes derivadas de su funcin social, finalmente prospera la idea liberal,
individualista, del derecho de propiedad. No se limita en forma alguna
su ejercicio; al contrario, en la Constitucin se establecen los mecanis-
mos legales para acabar con las formas tradicionales de propiedad, en
particular la comunal, todava difundida ampliamente en el territorio
nacional.
Despus de un ao de haber iniciado sus sesiones, el 5 de febrero de
1857 el Congreso proclama en la ciudad de Oaxaca la Constitucin. La
reaccin no se hizo esperar. No bien dio fin la etapa de frecuentes pronun-
ciamientos de Santa Anna, se iniciaron las confrontaciones a una escala
an mayor, que venan gestndose a lo largo del periodo independiente
entre liberales y conservadores, conocidas como la Guerra de Reforma
o Guerra de los Tres Aos. En diciembre de 1857 Flix Zuloaga pro-
clama el Plan de Tacubaya, en el que los conservadores se oponen a las
Leyes de Reforma. Los militares Miguel Miramn y Leonardo Mrquez
se suman al Plan, incluso el ex presidente Comonfort se adhiere. Benito
Jurez, encabezando la causa liberal y constitucionalista, tiene que luchar
durante tres aos contra los gobiernos de Zuloaga (1858) y Miramn
(1859-1860). Despus de derrotar a los conservadores en la batalla de
San Miguel Calpulalpan, en el Estado de Mxico, el 1 de enero de 1861
hace su entrada triunfal en la ciudad de Mxico, al frente del ejrcito
liberal. Diez das despus Jurez expresa, en un manifiesto a la nacin,
su poltica liberal y reformadora. El imperio de la Constitucin vuelve a
establecerse en la capital de la Repblica.
Sin embargo, la paz dur poco. La lucha armada pronto volvi a rea-
nudarse. Los derrotados buscan recuperar sus privilegios, para lo cual
se valieron de todo, incluso el ofrecimiento del gobierno, que no pudie-
ron conquistar por las armas, al archiduque Fernando Maximiliano de
Habs burgo.
Con la Guerra de Reforma el pas haba entrado en una profunda crisis
econmica. La agricultura, la minera, el comercio y la industria se encon-
traban estancados. El gobierno no dispone de suficientes recursos para
pagar la deuda externa, por lo que decide aplazar su pago por dos aos.
Pretextando defender los intereses de sus ciudadanos y comerciantes que
haban prestado a Mxico, Francia, Gran Bretaa y Espaa deciden in-
vadirlo. De acuerdo con la Convencin de Londres, los tres gobiernos
europeos declaran que la intervencin no tiene fines anexionistas y que
40 | CARL OS T E L L O MAC AS
las tropas invasoras no intervendrn en la poltica interna de Mxico. A
finales de 1861 y principio de 1862 llegan a Veracruz las tropas extran-
jeras. Jurez se ve forzado a negociar. En las Preliminares de La Soledad,
se prorroga el pago de la deuda exterior mexicana, con ello Gran Bretaa
resuelve retirarse; posteriormente Espaa hace lo mismo. Slo Francia,
desconociendo los acuerdos de La Soledad, avanza con sus tropas a la
ciudad de Mxico. En mayo de 1862, en Puebla, los franceses son derro-
tados; sin embargo, en marzo del ao siguiente atacan y toman Puebla,
despus de un sitio de 62 das. En junio de ese ao las tropas francesas
entran a la ciudad de Mxico.
El 10 de abril de 1864 Maximiliano es proclamado emperador de Mxi-
co en el Castillo de Miramar, y a finales de mayo llega al puerto de Vera-
cruz para iniciar su efmero imperio (1864-1867). Los triunfadores de la
Guerra de Reforma, con Jurez a la cabeza, hicieron frente a la interven-
cin de las potencias extranjeras y al imperio establecido a invitacin de
los derrotados. Por esas fechas, alrededor de 1865, la situacin social en
Mxico no era la mejor:
El blanco es propietario; el indio, proletario. El blanco es rico; el in-
dio pobre, miserable. Los descendientes de los espaoles estn al alcan-
ce de todos los conocimientos del siglo, y de todos los descubrimientos
cientficos; el indio todo lo ignora [...] El blanco vive en las ciudades en
magnificas casas; el indio est aislado en los campos y su habitacin son
miserables chozas [...] hay dos pueblos diferentes en el mismo terreno;
pero lo que es peor, dos pueblos hasta cierto punto enemigos (Stein y
Stanley, 1970).
Derrotado el ejrcito intervensionista y fusilado Maximiliano en junio
de 1867, se restaura la Repblica. En junio de 1867 Porfirio Daz, al fren-
te de la primera divisin del ejrcito, entra en la ciudad de Mxico. Por
lo que se refiere a la desigualdad social y econmica de los mexicanos, las
cosas no cambian mucho en los aos de la Repblica Restaurada. El con-
traste social, al que hizo referencia antes de la guerra de Independencia
el obispo Abad y Queipo, que se confirm cuando los criollos triunfaron
en 1821, ahora, restaurada la Repblica, vuelve a prevalecer. Los montos
pueden ser diferentes, pero las proporciones no.
Con la firme idea de poner en prctica la Constitucin de 1857, Benito
Jurez, despus de ser reelecto, forma gobierno y se rodea de un grupo
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 41
sobresaliente de colaboradores comprometidos con el programa liberal.
As fue como Mxico, durante diez aos, fue asunto de una minora
liberal cuya elite la formaban dieciocho letrados y doce soldados (Gon-
zlez, 1988).
7
Como programa sostenan, entre otras cosas, el federalismo, la sepa-
racin y equilibrio de los tres poderes, el voto popular y la vigencia de
las garantas individuales. Pacificar la Repblica, fortalecer la hacienda
pblica (los militares absorban 70% de la renta pblica), ampliar los
caminos y hacer crecer la red ferroviaria, atraer el capital externo, cons-
tituir un sano mercado financiero (el Banco de Londres, Mxico y Suda-
mrica llega a Mxico en 1864), estimular la libertad de asociacin y de
trabajo, y fomentar el desarrollo de la industria y la modernizacin de la
agricultura. Asimismo, fomentar la subdivisin de la propiedad territo-
rial y extinguir la herencia prehispnica mediante la transculturacin del
indio. En suma, poner a Mxico a la altura de las naciones modernas
occidentales.
En 1870, el primer cdigo civil mexicano considera la propiedad pri-
vada (particular) un derecho natural del hombre y la rodea de toda clase
de proteccin y garantas. Posteriormente, la proteccin a la propiedad
privada lleg a los extremos de considerar, a travs del Cdigo de Mine-
ra del 22 de noviembre de 1884, que eran de la exclusiva propiedad del
dueo del suelo, sin necesidad de denuncia o de adjudicacin especial,
los criaderos de las diversas variedades de carbn de piedra, as como el
petrleo y otros bienes del subsuelo (Faras, 1984).
En esos aos, Mxico cont con un reducido grupo de personas, pero
llenos de entusiasmo e inteligencia, armados con las mejores ideas de Oc-
cidente, comprometidos con Mxico y dispuestos a dar todo de su parte
para que el pas progresara. Para ellos, Mxico tena un suelo de los ms
frtiles del mundo, un verdadero cuerno de la abundancia; se necesitaba
capital para aprovechar la riqueza del pas, y dado que el nacional no era
suficiente ni poda movilizarse, era preciso atraerlo del exterior:
7
Los letrados eran: Benito Jurez, Sebastin Lerdo de Tejada, Jos Mara Iglesias, Jos
Mara Lafragua, Jos Mara Castillo Velasco, Jos Mara Vigil, Jos Mara Mata, Juan
Jos Baz, Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramrez, Ignacio Luis Vallarta, Igna-
cio Manuel Altamirano, Antonio Martnez de Castro, Ezequiel Montes, Matas Romero,
Francisco Zarco y Gabino Barreda. Los 12 soldados eran: Porfirio Daz, Manuel Gonzlez,
Vicente Riva Palacio, Ramn Corona, Mariano Escobedo, Donato Guerra, Ignacio Meja,
Miguel Negrete, Jernimo Trevio, Ignacio Alatorre, Sstenes Rocha y Didoro Corella.
42 | CARL OS T E L L O MAC AS
Esta nacin [dijo Matas Romero] contiene en su suelo inmensos tesoros
de riqueza agrcola y minera, que ahora no puede explotar por falta de
capitales y vas de comunicacin [...] construidas stas, esos tesoros sern
utilizables no slo para pagar el costo de las vas de comunicacin, sino
para hacer rica y feliz a la Repblica. Si el dueo de la misma, por no
contar con el capital indispensable para explotarla, ni tener en su caja las
cantidades necesarias, se abstiene de tomarlas a crdito, nunca saldr de la
penuria en que se encuentra (Rosenzweig, 1989).
Este grupo busca romper con el pasado de errores y desaciertos, y con-
sidera que slo era cuestin de una poltica adecuada y ponerse a tra-
bajar: Todo el mundo progresara y los pobres dejaran de serlo [...] no
funcion la teora de la pirmide social, tan cara a los liberales. Para stos
era seguro que la lluvia de la riqueza cada en la punta de la pirmide se
escurrira hacia abajo hasta cubrir el valle de los pobres. Como dice Da-
niel Coso Villegas, a tal idea la comprobaba en buena medida la expe-
riencia de pases como Inglaterra y Estados Unidos. Con todo, aqu fue
inoperante por un par de razones:
Primero, la pirmide social no era, como en esos pases, muy alta y de
una base angosta, de manera que su inclinacin casi vertical facilitaba
el escurrimiento de la lluvia fecundadora. En Mxico la base de la pir-
mide era anchsima y de escasa altura, de modo que el escurrimiento se
haca muy lentamente por una lnea prxima a la horizontal. Y ms que
nada prosigue don Daniel porque entre las tres capas de la pirmide
mexicana haba una gruesa losa impermeable, como de concreto, que
ocasionaba que la lluvia cada en la cresta de la montaa se estancara
all, sin escurrir nada o poco a las porciones inferiores de la pirmide
(Gonzlez, 1988).
Durante 49 meses, de los 112 que dur la Repblica Restaurada, es-
tuvieron suspendidas las garantas individuales. Para muchos de los
mexicanos indiferentes a las cuestiones polticas, y que habitaban en las
comunidades aisladas donde lo que predominaba eran nios que vivan
una realidad muy distinta a la que pensaban y queran construir los libe-
rales la libertad era una quimera. El latifundio y las tierras comunales
prevalecieron, y no la pequea propiedad. Frente al trabajo libre, reinaba
el peonaje, la leva y las castas. No se metieron de lleno, con voluntad y
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 43
decisin, a lo que muchos en el Congreso de 1857 llamaron el problema
fundamental de Mxico: la inequitativa distribucin de la propiedad de
la tierra, slo lo abordaron por encima. El resultado fue que, en esencia, las
cosas no cambiaron prcticamente nada.
La subdivisin de la propiedad territorial, para mejorar la distribu-
cin de la riqueza y del ingreso, fue uno de los principales declarados
propsitos. Poco fue lo que se logr. La desamortizacin de los predios
rsticos de la Iglesia se haba llevado a la prctica antes de 1867, y slo
un puado de ricos se haba beneficiado de la venta que de ellos hizo
el gobierno. La ley de desamortizacin de bienes de manos muertas y
la posterior nacionalizacin de las propiedades de la Iglesia lograron
quitarle parte de la base material de su poder, pero no pudieron exten-
der la pequea propiedad agrcola, que era uno de los propsitos. Por
el contrario, las grandes propiedades rurales de la Iglesia cambiaron de
dueo, sin reducirse, y los bienes comunes de los ayuntamientos y de los
pueblos indios entraron al comercio y los adquirieron los grandes pro-
pietarios. Fueron muy pocos los latifundios confiscados a los imperia-
listas y an menos los que se repartieron.
Los indios no queran que sus tierras comunales se subdividieran ni ser
propietarios individuales. Se resistieron y lucharon para evitar el despojo.
No obstante, sobre
[...] los bienes comunales la usurpacin ha ostentado la variedad de sus
recursos. Cada indio, al hacerse dueo absoluto de una parcela, qued con-
vertido en pez pequeo, a expensas de los peces grandes. Un da le arrebat
su minifundio el receptor del fisco por no haber pagado impuestos; otro da,
a otro minifundista, el seor hacendado le prest generosamente dinero y
despus se cobr con la parcela avaladora (Gonzlez, 1988).
Los indios se oponan a la empresa deslindadora. Las autoridades atri-
buyeron a la ignorancia y apata campesinas la resistencia al progreso.
Martn Gonzlez, gobernador de Oaxaca, fue ms explcito: los indios
se oponan al reparto de sus tierras debido a su falta de individualismo.
Lo primero que debera intentarse era el desarrollo del espritu individual
entre los indios a fin de que desapareciera el socialismo imperfecto y ab-
surdo de las propiedades comunales (Franco, 1993). La lucha contra los
indios acentu la desigualdad econmica y social; pareca que se buscaba
el exterminio de lo indgena.
44 | CARL OS T E L L O MAC AS
Los trabajadores tenan que ceirse a la voluntad de los amos. Los
abusos fueron excesivos, llegando incluso a que muchos propietarios de
fbricas intentaran hacer creer a sus obreros que el da laboral se compo-
na de 14 horas en el invierno y de 15 en el verano (Coso Villegas, 1956).
Ello no ayudaba a una ms equitativa distribucin del ingreso. Contra
los maltratos, los sueldos insuficientes, las jornadas excesivas y los redu-
cidos salarios, los obreros en las manufacturas y en la minera empezaron
a organizarse. Para 1872, se agruparon las diversas organizaciones en
el Gran Crculo de Obreros de Mxico, de orientacin liberal-socialista.
Hubo huelgas de cierta importancia en algunas fbricas textiles del valle
de Mxico y en minas de Pachuca y Guanajuato.
Entre los ltimos aos de la dcada de 1860 y 1877, la economa inici
su recuperacin, despus de varias dcadas de cada en el pib per cpita.
No se recuper del todo, pues en ese ao fue tan slo de 85% respecto del
que se alcanz en 1800. El pas progres, aunque no en todas las activida-
des econmicas. Al inicio de la dcada de 1870 la minera logr los niveles
observados en su poca de oro antes de la Independencia. La creciente pro-
duccin minera y de henequn, as como la industria textil de algodn, es-
timul el comercio exterior. Sin embargo, el pas segua segmentado: eran
muchos los mercados regionales, pero no haba uno nacional; pasaran
aos antes de conseguirlo. No se pudo acabar con el sistema de alcabalas.
Los ingresos federales pasaron de 15.1 millones de pesos en 1867 a 21.1
millones en 1877. El gasto militar y policiaco absorba entre la mitad y dos
terceras partes de ese ingreso. Quedaba poco para promover el desarrollo
econmico y social. Con el apoyo del gobierno federal, se avanz en la
construccin de la red de ferrocarriles; en 1872 se unen, en Cumbres de
Maltrata, los rieles del primer ferrocarril, el Mexicano, que conecta la ca-
pital de la Repblica con el puerto de Veracruz. Adems, se restauran vie-
jos caminos carreteros. Tmidamente, el capital extranjero vino al pas.
El secretario de Hacienda, Jos Mara Iglesias, con el apoyo del go-
bierno, logr reducir la deuda con el exterior de 450 millones de pesos a
tan slo 84 millones, negando el pago de daos y perjuicios provenientes
de las autoridades del Imperio. Ello dio mayor margen de maniobra para
1877, pues los gastos por la deuda externa tan slo representaron algo
ms de 3% del gasto total del gobierno (Crdenas, 2003).
En 1871 Benito Jurez es reelecto presidente. Porfirio Daz resuelve le-
vantarse en armas y, en la hacienda de su propiedad, La Noria, en Oaxaca,
publica un manifiesto que, entre otras cosas, establece que: la reeleccin
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 45
indefinida, forzosa y violenta del ejecutivo ha puesto en peligro las insti-
tuciones nacionales y que ningn ciudadano se imponga y perpete en el
ejercicio del poder y sta sera la ltima revolucin. No sera el caso. La
ltima revolucin sera la que se inicia en 1910 en contra precisamente
de Porfirio Daz que ya llevaba ms de 30 aos en la silla presidencial. Ju-
rez muere en 1872 y Sebastin Lerdo de Tejada, ministro de la Suprema
Corte de Justicia, asume la presidencia de la Repblica. En 1875 Sebastin
Lerdo de Tejada se reelige y, nuevamente, Porfirio Daz se subleva, y en el
Plan de Tuxtepec la no reeleccin vuelve a ser exigida. En noviembre de
1876, en Tecoac, Tlaxcala, Daz derrota a las fuerzas lerdistas y a finales
del mes entra triunfante en la ciudad de Mxico. Convoca a elecciones y
gana en mayo de 1877 la Presidencia de la Repblica. Salvo los cuatro aos
en que fue presidente su compadre Manuel Gonzlez, Daz permanece en
la Presidencia hasta 1911, ao en que renuncia y se marcha al exilio.
La concentracin de la propiedad
Entre 1877 y 1910, el ritmo de crecimiento de la economa nacional es
acelerado. En promedio, el pib per cpita creci 2.5% al ao en trminos
reales. El crecimiento y la modernizacin se sintieron en varios sectores
de actividad y en diferentes regiones del pas.
Al principio, el crecimiento de la economa se apoy en el aumento de
las exportaciones mineras, principalmente, la construccin de ferro-
carriles y la expansin de otras actividades tradicionales i.e., textiles,
azcar, henequn. Posteriormente, a partir de 1895, se diversificaron las
actividades productivas: cerveza, papel, cemento, siderurgia, vidrio, entre
otras. En conjunto, las manufacturas aumentan su tasa de crecimiento
despus de 1893 y para todo el periodo de 1877 a 1910 crecieron a un
ritmo anual de 4.1% (cuadro 3). Por su parte, el comercio exterior, como
porcentaje del pib, pas de 10%, antes de la dcada de 1870, a 30% a
finales de 1910.
8
8
Otros estudios estiman una tasa de crecimiento del pib per cpita ligeramente ms re-
ducida: Bortz y Haber (2002) la estiman en 2.1% al ao; Maddison (2006) la estima, para
el periodo de 1870 a 1910, en 2.3%; Enrique Crdenas (2003) divide en tres el periodo:
1877-1892, el crecimiento del pib fue de 3.9% al ao en trminos reales; de 1893 a 1902,
de 5.1%, y de 1902 a 1910, de 3.2%. Para hacer comparables las cifras de pib per cpita,
hay que restar el crecimiento de la poblacin que entre 1895 y 1910 fue de 1.2% al ao.
46 | CARL OS T E L L O MAC AS
Cuadro 3
pib per cpita y por sectores (% del pib)
(precios de 1900, ndice 1800 = 100)
1877 1895 1910
pib 85.0 128.8 190.2
Agricultura* 42.2 38.2 33.7
Minera 10.4 6.3 8.4
Manufacturas 16.2 12.8 14.9
Comercio 16.9 16.8 19.3
Transportes 2.5 3.3 2.7
Gobierno 11.2 8.9 7.2
Otros** 0.6 13.7 13.8
* Incluye ganadera, silvicultura, pesca y caza.
** Incluye construccin y diversos servicios.
Fuente: Coatsworth, 1992.
Las exportaciones se diversifican: la participacin de la plata, dentro
del total, pasa de 60% en los aos setenta a slo 20% en 1910. Las im-
portaciones de bienes de consumo bajan de 75% en 1876 a slo 43%
en 1911. Por su parte, creci la inversin en especial la extranjera en
prcticamente todas las actividades. Se avanza en la integracin de un
solo mercado nacional y, a su vez, en la integracin subordinada y de-
pendiente del mercado mundial. La red ferroviaria se multiplica: en 1880
haba 1 073 kilmetros, 5 731 en 1884, 12 081 en 1898 y 19 280 en 1910.
Asimismo, el servicio de banca y crdito crece a un ritmo acelerado; se
transforma el sistema normativo; se promulgan leyes para el comercio, la
minera, la banca y la moneda, el comercio con el exterior, de patentes y
otras ms (cuadro 4).
La brecha internacional en el nivel de ingreso por persona se reduce:
para 1910, el pib per cpita en Mxico es 34.1% del pib estadounidense.
En 1870 fue 27.6% (cuadro 5). El bienestar y la prosperidad slo alcan-
zaron a unos cuantos, era slo visible en las ciudades, y siempre a costa
de la mayora.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 47
Cuadro 4
Comercio exterior por habitante
(pesos de 1900-1901)
Aos Exportaciones Importaciones
1877-1878 4.17 5.01
1895-1896 8.47 5.38
1910-1911 18.9 14.03
Fuente: Rosenzweig, 1989.
Cuadro 5
pib per cpita como porcentaje del pib
1870 1890 1910
Espaa 55.8 62.3 89.4
Argentina 51.4 47.0 44.3
Brasil 94.5 127.3 220.3
Europa occidental 32.3 38.3 50.1
Estados Unidos 27.6 29.8 34.1
Fuente: Maddison, varios aos.
Desde luego que hubo progreso econmico, incluso, prosperidad en
Mxico durante las tres dcadas que estuvo al frente del gobierno Porfi-
rio Daz sobre todo entre 1888 y 1904, pero el bienestar alcanz a muy
pocos y empobreci a los ms. El grueso de la poblacin, los campesinos,
naca, viva y mora en las haciendas. Los indgenas, cuando no sometidos y
explotados por el hacendado, eran perseguidos por el ejrcito. Los obreros
reciben bajos salarios y laboran jornadas interminables en lugares de tra-
bajo insalubres. Los empleados y los profesionales prcticamente no tienen
esperanza de progreso. Slo los ricos, que no quieren comprometer sus ga-
nancias en el pas, se benefician de la bonanza econmica mexicana.
La concentracin de la tierra en un nmero reducido de propietarios
y la existencia de campesinos sin sta caracterizaban, hacia finales de
48 | CARL OS T E L L O MAC AS
1910, la estructura de tenencia de la tierra en Mxico. Un nmero re-
ducido de haciendas controlaba la mayora de la superficie del pas, en
tanto que 97% de los jefes de familia rurales no posea terreno alguno
(Secretara de Economa, 1956).
Lo anterior no es sorprendente, si se considera, sobre todo, que al am-
paro de las leyes de Colonizacin y Terrenos Baldos las adjudicaciones se
hicieron por millones de hectreas:
En Baja California se dieron ms de 11.5 millones de hectreas a cuatro
concesionarios; en Chihuahua, ms de 14.5 millones a siete concesiona-
rios; solamente uno se adjudic casi la mitad [...] en Chiapas se adjudi-
caron a un concesionario poco ms de 300 000 hectreas; en Puebla se
otorgaron a otro concesionario poco ms de 76 000 hectreas; en Oaxaca
se adjudicaron a cuatro concesionarios ms de 3.2 millones de hectreas;
[...] a un solo adjudicatario se entregaron poco menos de cinco millones
de hectreas de los estados de Coahuila, Nuevo Len, Tamaulipas y Chi-
huahua; en Durango se entregaron a adjudicatarios casi dos millones de
hectreas (Gonzlez, 1953).
No es ste el lugar para narrar cmo un nmero reducido de propieta-
rios fue acaparando tierras (para este tema vase Coso, 1918, y Cheva-
lier, 1976). Lo interesante es notar que en 1910
[...] tres haciendas ocupaban los 300 kilmetros que hay entre Saltillo y
Zacatecas. Las propiedades de la familia Terrazas en Chihuahua eran com-
parables en extensin a Costa Rica. En el estado de Hidalgo, el Ferrocarril
Central pasaba por propiedades de los Escandn, por cerca de 150 kilme-
tros. En la baja California, compaas extranjeras eran dueas de 78% de
la tierra, una superficie mayor que la de Irlanda (Tannenbaum, 1956).
Los inversionistas extranjeros, aliados naturales de la creciente bur-
guesa, no se quedaban atrs: En la parte norte de Chihuahua estaba el
mayor latifundio de Mxico, el de la familia Hearst, calculado en 30 000
km
2
; y, en conjunto, las inversiones extranjeras en bienes races ascendan
a 194.4 millones de dlares, correspondiendo 42 y 46.4% a Estados Uni-
dos y a Gran Bretaa, respectivamente. En 1910, alrededor de un sptimo
de la superficie total del pas estaba en manos de extranjeros (DOlwer,
1965). El traspaso de tierras a extranjeros no dejaba de asombrar: terre-
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 49
nos cuprferos al coronel Greene, en Cananea; la concesin de la regin
del Hule a Rockefeller y Aldrich; la venta de bosques en los estados de
Mxico y Morelos a los dueos extranjeros de la papelera de San Rafael;
la venta, por casi nada, a Louis Huller, de la mitad de Baja California. Los
nuevos latifundistas dejaron de ser seores de seres humanos y se convir-
tieron en explotadores de gaanes, y se hicieron muy ricos; construyeron
palacios en sus fundos y en la ciudad y habitaron muchas veces en sta,
en una atmsfera de ocio; fueron al Viejo Mundo y se colgaron y untaron
todo lo prescrito por los modistos de Pars (Gonzlez, 1988).
Durante las ltimas dcadas del siglo xix hubo resistencia campesina. En
1877 y 1878 el descontento agrario alcanz la Sierra Gorda Guanajuato,
Quertaro y San Luis Potos, Hidalgo, Michoacn, Guerrero, Oaxaca, el
Distrito Federal y la Huasteca veracruzana. En la sierra nayarita hubo rebe-
liones de 1877 a 1881. En Hidalgo y San Luis Potos, durante 1881, el cura
de Ciudad Maz, Mauricio Zavala, encabez movimientos de resistencia
campesina. En Veracruz, las luchas campesinas aparecieron tambin entre
1881 y 1884, teniendo fuerza en Papantla y en el cantn de Acayucan. En
el norte y en la sierra de Chihuahua la revuelta agraria trascendi entre los
aos 1893 y 1894 a partir del levantamiento de Tomchic. Y por ltimo,
hubo en Guerrero en el ao de 1894 una movilizacin agraria, encabezada
por Felipe Castaeda, cura de Zumpahuacn (Trujillo, 2001).
Como resultado de la concentracin de la tierra en unas pocas manos,
el peonaje y el trabajo asalariado en las actividades agropecuarias y fores-
tales constituan las principales formas de subsistencia en el campo mexi-
cano. El mercado de trabajo favoreca a los terratenientes en contra del
campesinado, cuyo salario mnimo real disminuye a medida que avanza
la concentracin de la tierra: 32 centavos diarios en 1877; 37 centavos en
1898 ao en que ese salario en la agricultura llega a su mximo, para
descender continuamente hasta 27 centavos en 1911 (cuadro 6).
Al dueo de la tierra le importa su nivel de ingreso y no las mejoras que
pudiera hacer a su propiedad, que en el caso de los hacendados se debe
ms a la desigual distribucin de la tierra que a su explotacin eficiente.
Al explotar el trabajo del pen, al que casi no proporcionaba el auxilio de
instrumentos de produccin, salvo los ms rudimentarios, el hacendado
slo buscaba una renta segura, perpetua y firme [...]. Para ello, reduca el
cultivo a lo que cayera dentro de lmites absolutamente seguros y procu-
raba abatir los costos escatimando salarios y mejoras, y no por la va de
50 | CARL OS T E L L O MAC AS
promover la eficiencia [...]. La preocupacin por el prestigio social y la
tendencia muy marcada al consumo suntuario, impedan que el hacenda-
do utilizara su ingreso para hacer inversiones productivas y socavaban
su capacidad para absorber financiamiento que le ayudara a capitalizar su
finca y expandir el volumen de sus cosechas (Rosenzweig, 1965).
9
Cuadro 6
Salario mnimo diario en Mxico, 1877-1911. Diversas ocupaciones.
(centavos diarios; precios de 1900)
Ao Total Agricultura Manufacturas Minera
1877 32 32 32 32
1885 29 27 34 31
1892 28 26 26 30
1898 39 37 50 47
1902 33 32 36 43
1911 30 27 36 72
Fuente: Datos recopilados y elaborados por el Seminario de Historia Moderna de Mxi-
co, El Colegio de Mxico, citado en Rosenzweig, 1965.
La situacin de los trabajadores del campo variaba de zona a zona. En
el centro del pas, densamente poblado, predomin un sistema de trabajo
coercitivo: peones acasillados. En el norte, poco poblado y prcticamen-
te sin indgenas sedentarios (salvo los yaquis y los mayos en Sonora), el
sistema laboral en las haciendas era ms flexible. En Guanajuato, Que-
rtaro y Jalisco las haciendas contaron con una mano de obra estacional
agrcola [] arrendatarios residentes[] campesinos arrimados [] jor-
naleros temporales (Trujillo, 2001).
De los grupos sociales que componan la vieja sociedad de castas de
la Colonia, los indios, los que no estaban encasillados en una hacienda,
fueron los que en muy poco tiempo cambiaron su condicin social en los
primeros cien aos de vida independiente. El tributo y el trabajo forzoso,
9
En realidad, el salario mnimo era las ms de las veces el mximo que se pagaba. No
exista legalmente un salario mnimo.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 51
abolidos por la guerra de Independencia, pronto reaparecieron con otros
nombres. Los sistemas comunales de tenencia de la tierra, la organizacin
social de los indgenas y su cultura fueron crecientemente atacados por
los liberales que consideraron las tradiciones indgenas un lastre, serio
obstculo al progreso del pas. El proceso de aculturacin impuesto a
los indios haba avanzado slo en parte. Los pueblos indios se resistan,
yendo a sus zonas de refugio. Su marginacin econmica, su casi total
exclusin de los procesos polticos y de la cosa pblica, la intensa explo-
tacin a la que estaban sometidos por los terratenientes, curas y oficiales
del ejrcito, y las barreras de desconfianza y odio que los separaban de
los blancos, en buena parte explican la persistencia de las dos repblicas
a principios del siglo xx:
A principio del siglo xx era ya patente la bancarrota de la economa del
porfirismo y de la hacienda como eje de la agricultura del pas. La inelas-
ticidad de la oferta de alimentos, y en general la falta de dinamismo de las
actividades agropecuarias, limit las posibilidades de expansin del resto
de la economa conforme al modelo clsico. La agricultura se mantena,
y aun prosperaba, un tanto artificialmente, hasta el extremo de no poder
vivir sin la doble muralla protectora de la tarifa arancelaria y de la depre-
ciacin de la plata. A pesar de esa enorme subvencin nacional, la agri-
cultura no alcanzaba a satisfacer la demanda de materias primas para las
industrias interiores y ni siquiera cubra con amplitud las necesidades de
alimentacin [...] En los treinta y un aos transcurridos de 1877 a 1907,
la produccin agrcola slo aument en un 21%, o sea, a una tasa media
anual de escaso 0.65% (Coso Villegas, 1956).
Las actividades industriales y de servicios no absorben mano de obra
del campo en los ltimos aos de la dictadura; por el contrario, aumenta
la participacin de la fuerza de trabajo en las actividades agropecuarias
(cuadro 7). La poblacin pas de 12.6 millones en 1895 a 13.6 millones
en 1900 y a 15.2 millones en 1910. Y la fuerza de trabajo pas de 4 442
personas en 1895 a 4 819 en 1900 y a 5 272 en 1910. Del incremento
durante esos aos de 830 000, 614 000, o sea 74%, se quedaron en las
actividades agropecuarias; 112 000, o sea 13.5%, se incorporaron a los
servicios; y 104 000, o sea 12.5%, fueron a la industria. En 15 aos la
estructura de la fuerza de trabajo prcticamente no cambi.
52 | CARL OS T E L L O MAC AS
Cuadro 7
Estructura de la fuerza de trabajo en Mxico
(porcentajes)
1895 1900 1910
Total 100 100 100
Agropecuario 67.0 66.0 68.1
Industrias
Extractivas
Transformacin
Construccin
15.6
2.0
12.4
1.2
16.6
2.2
12.9
1.3
15.1
2.0
11.5
1.4
Servicios
Comercio
Sirvientes
Tcnicos y profesionales
Otros
17.4
5.6
6.2
2.5
3.1
17.4
5.4
5.9
2.9
3.2
16.8
5.6
4.6
2.8
3.8
Fuente: Datos recopilados y elaborados por el Seminario de Historia Moderna de Mxi-
co, El Colegio de Mxico, citado en Rosenzweig, 1965.
Durante todos los aos que gobierna Porfirio Daz, Mxico es una so-
ciedad rural. Todava en 1910, 80% de la poblacin vive en localidades
de menos de 5 000 habitantes. Entre 1895 y 1910, los principales centros
urbanos del pas, los de ms de 20 000 habitantes, pasaron de 22 000 a
29 000. Slo 11% de la poblacin vive en stos. La ciudad de Mxico
cuenta con cerca de medio milln de habitantes alrededor de 3% del
total de la poblacin del pas, Guadalajara con 120 000, Puebla con casi
100 000, Monterrey con cerca de 80 000, San Luis Potos y Mrida con
ms de 60 000 (Rosenzweig, 1965).
En los centros urbanos las ideas se propagan, se ventilan. Circulan peri-
dicos como El Imparcial, favorable al gobierno, el cual logr que desapare-
cieran los diarios republicanos Siglo XIX y El monitor republicano.
Hay una muy intensa actividad en las escuelas de enseanza media su-
perior que, a la manera de la Escuela Nacional Preparatoria, en 1902 ya
suman 33 en los estados de la Repblica. Los estudios universitarios se
concentraron en unas cuantas ciudades importantes: Mxico, Guadalaja-
ra, Puebla, Mrida. De los 2 626 mdicos que haba en 1902, una quinta
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 53
parte trabaja en la capital; y de los 3 652 abogados, 1 315 practican en
esas cuatro ciudades (Gonzlez, 1988).
La organizacin de los obreros avanza conforme se urbaniza el pas, y
se multiplican las actividades industriales, mineras y de transporte. Jun-
to con el estancamiento agropecuario, la naciente industria orientada al
mercado interno se encuentra ante una demanda poco dinmica, ocasio-
nada adems por la concentracin del ingreso no slo en las actividades
agropecuarias donde es natural dada la distribucin de la tierra, sino
tambin en las industriales (cuadro 8). Los bajos salarios escribe Daniel
Coso Villegas, la insalubridad e inseguridad de los talleres y ciertos abu-
sos flagrantes como multas, fueron asociando a los obreros hasta hacer-
los sentirse fuertes para desafiar al patrn, al gobierno y al pas (citado
en Gonzlez, 1988).
Cuadro 8
Industria de transformacin
(pesos de 1900)
Ao
Salario
anual*
Nmero de
ocupados**
Pago
al trabajo**
Valor
agregado**
Participacin
de la clase
obrera
1900 120.63 624.0 75 278 143 241 52.5
1910 108.42 613.9 66 560 204 548 32.5
* En pesos (salario mnimo diario por 300 das).
** En miles de pesos
Fuente: Secretara de Economa (1956:48, 106 y 149).
Desde los aos de la Repblica Restaurada, se fueron multiplicando las
organizaciones obreras, que crecieron ms durante el gobierno de Porfi-
rio Daz. Y con ello, las huelgas. Entre las muchas que hubo entre 1877 y
1888 son memorables las emprendidas por los trabajadores de la fbrica
de hilados de San Fernando, en Tlalpan, que concluy con el despido de
mil huelguistas; la de los ferrocarrileros en Toluca, por el maltrato que
reciban de sus capataces gringos; la de los trabajadores del Ferrocarril
Central, que no queran tareas fuera de hora; la de los mineros del Cerro
del Mercado, para conseguir mejores jornales; la de las cigarreras de los
talleres Moro Muza, Csar y La Nia, para impedir rebajas en el jornal,
54 | CARL OS T E L L O MAC AS
y la de los normalistas en Puebla, que simplemente queran recibir el suel-
do prometido. Adems, los obreros y artesanos tuvieron entonces, como
nunca, quehacer remuneratorio. Solamente la construccin ferroviaria les
dio trabajo a muchos miles; sin embargo, las labores ciertamente se regan
por reglamentos impuestos por los patrones (citado en Gonzlez, 1988).
Ya para 1904 las relaciones obrero-patronales estaban deterioradas.
De estos conflictos, sobresalen dos que se convirtieron en paradigmticos
y referencias obligadas en vspera de la Revolucin de 1910: las huelgas
de Cananea y de Ro Blanco. Los mineros del cobre haban formado una
unin que, entre otras cosas, hizo suyas las resoluciones de la Junta Orga-
nizadora del Partido Liberal de septiembre de 1905. A ello vino a sumarse
el hecho de que a los obreros estadounidenses se les pagaban mayores
salarios por el mismo tipo de trabajo que hacan los mexicanos. Estalla
la huelga de Cananea en junio de 1906, que es fuertemente reprimida,
incluso por policas estadounidenses. Los lderes de la huelga son envia-
dos presos a las mazmorras de San Juan de Ula (Casasola, 1962). En la
huelga de Ro Blanco, en Orizaba, participaron 30 000 trabajadores. En
solidaridad con los obreros textiles de Puebla y Tlaxcala (que fueron a la
huelga en contra de un reglamento que impusieron los empresarios de
la industria, el cual no slo regulaba las relaciones de trabajo i. e., largas
jornadas, bajos salarios, sino que invada la esfera de la vida personal
i.e., prohiba la lectura de peridicos), los de Orizaba se lanzaron a la
huelga, y la autoridad respondi con violencia indiscriminada: hubo do-
cenas de muertos y de prisioneros:
Hay 150 000 trabajadores de minas y fundiciones que reciben menos di-
nero por el trabajo de una semana que un minero norteamericano de la
misma clase por un da de jornal; hay 30 000 operarios de fbricas de
algodn cuyo salario da un promedio menor de 60 centavos diarios; hay
250 000 sirvientes domsticos cuyos salarios varan entre 2 y 10 pesos al
mes; hay 40 000 soldados de lnea que reciben menos de 4 pesos al mes
aparte del insuficiente rancho. Los dos mil policas de la ciudad de Mxico
no perciben ms de un peso diario. Para los conductores de tranvas un
peso diario es un buen promedio en la capital, donde los jornales son ms
elevados que en otras partes del pas, excepto cerca de la frontera norte-
americana [...] Al momento de escribir esto [1909], cuesta casi el doble
comprar 100 kg de maz en la ciudad de Mxico que en Chicago y eso en
la misma moneda, oro norteamericano, o plata mexicana, como se quiera,
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 55
no obstante que este artculo es el ms barato que el mexicano pobre est
en posibilidad de adquirir (Turner, 2008).
En los primeros aos de vida independiente Mxico tuvo que desen-
volverse en un ambiente de conflicto interno permanente: entre liberales
y conservadores, entre federalistas y centralistas, lo cual dividi a los
mexicanos. La economa durante esos aos no creci. No se vivieron
los aos de prosperidad que muchos esperaban al terminar la guerra
de Independencia. El mercado se mantuvo segmentado, y las comuni-
caciones y el transporte fueron, por muchos aos del siglo xix, prcti-
camente inexistentes. Todo esto dividi al pas. El trato discriminatorio
a la poblacin indgena (la enorme mayora), la gran desigualdad en la
distribucin de la riqueza y el ingreso que prevaleci en el pas tampoco
ayudaron a resolver esta situacin que motiv a las potencias imperiales
a aprovecharse del momento que la nacin pasaba. Apenas lograda la
Independencia, el pas fue presa de ambiciones de los grandes poderes:
Espaa intenta invadir en 1829; vino despus la guerra de independen-
cia de Texas; en 1838, la guerra con Francia, y en 1847 Estados Unidos
invade Mxico. Los derrotados en la Guerra de Reforma le ofrecen la
corona a Maximiliano, que se instala en el pas como emperador con el
apoyo del ejrcito francs.
En conjunto, el pib per cpita disminuy y slo despus de finales de
la dcada de 1860 empieza crecer y a recuperar parte del terreno perdido
frente a Estados Unidos y Europa occidental (cuadro 9). La brecha entre
los pases desarrollados y los que, como Mxico, buscaban el desarrollo
se manifiesta con claridad a lo largo del siglo xix, ya en pleno auge de la
Revolucin Industrial.
Cuadro 9
pib per cpita de Mxico como porcentaje
del pib per cpita en Estados Unidos y Europa occidental
1820 1870 1910
Estados Unidos 60.4% 27.6% 34.1%
Europa occidental 63.2% 34.4% 50.1%
Fuente: Madisson, varios aos.
56 | CARL OS T E L L O MAC AS
La recuperacin de la economa se acompa del enorme esfuerzo de
integrar fsicamente al pas con la construccin de ferrocarriles y cami-
nos. Se avanz en hacer un solo mercado de los muchos regionales que
existan. Con apoyo en la Constitucin de 1857, se promulgaron leyes
que ayudaron al desenvolvimiento del pas; se crearon industrias y se em-
pez la urbanizacin de la nacin. Mientras que en 1820 tan slo 1% de
la poblacin adulta era alfabeta, en 1910 lo era cerca de 20%. Para 1867,
se reafirma el principio de la educacin primaria gratuita, laica y obli-
gatoria, y se crea la Escuela Nacional Preparatoria. Se avanz asimismo
en materia de servicios de atencin a la salud, sobre todo en el Distrito
Federal: el Hospital Jurez, el Hospital General de Mxico, el manicomio
La Castaeda. Tambin se establecieron hospitales privados que atendan
a las colonias extranjeras: Hospital Francs, Hospital Anglo-Americano,
Hospital Americano, Sanatorio Espaol. Todos ellos, los pblicos y los
privados, reclutan la elite de un campo especfico del saber, la medicina.
Pero la concentracin de la riqueza y del ingreso que prevaleci duran-
te la Colonia continu en los primeros cien aos de vida independiente;
incluso creci, y en poco mejoraron las condiciones generales de existen-
cia de la mayora de la poblacin.
En 1910 ms de 80% del total de la poblacin del pas no sabe leer
y escribir. De la poblacin alfabetizada, 38% vive en el Distrito Federal,
donde ms de 50% es analfabeta. Slo 7% de la poblacin de Oaxaca,
Chiapas y Guerrero sabe leer y escribir. La esperanza de vida al nacer es
de un poco ms de 31 aos. La tasa de mortalidad en el pas es de ms de
cuarenta por cada mil habitantes. La mortalidad infantil es mucho ms
alta: en Aguascalientes, de 750; Quertaro, 670; Estado de Mxico, 570;
Puebla, casi 500. Las personas mueren de enfermedades del aparato di-
gestivo y respiratorio, de escarlatina y viruela. En realidad mueren por-
que son muy pobres.
El crecimiento de la poblacin, la disminucin del salario real, la
concentracin del ingreso, el crecimiento del proletariado, la represin
poltica, la pobreza creciente de los campesinos, entre otros hechos, ca-
racterizan el ltimo ao del gobierno de Daz. Al no existir una clase
obrera organizada en un partido revolucionario, los campesinos, la in-
mensa mayora de la poblacin, se unen a los elementos progresistas de
la burguesa y bajo los lemas de Sufragio efectivo; no reeleccin y, en
algunas zonas, Tierra y libertad, derrocan a la dictadura, poniendo fin
a una etapa de la historia de Mxico. Con la Revolucin, se inicia otra.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 57
Bibliografa
Anna, Timothy E. (2008), Guadalupe Victoria, en Will Fowler (co-
ord.), Gobernantes mexicanos, vol. i, Fondo de Cultura Econmica,
Mxico.
Bazant, Jan (1968), Historia de la deuda exterior de Mxico (1823-1946),
El Colegio de Mxico, Mxico.
Bortz Jeffrey y Stephen Haber (eds.) (2002), The Mexican Economy,
1870-1930: Essays of the Economic History of Institutions, Revolu-
tion and Growth, Social Science History Series, Stanford University
Press, Stanford, California.
Crdenas, Enrique (2003), Cundo se origin el atraso econmico de
Mxico, Biblioteca Nueva, Fundacin Ortega y Gasset, Espaa.
Casasola, Gustavo (1962), Historia grfica de la Revolucin Mexicana,
Trillas, Mxico.
Chevalier, Franois (1976), La formacin de los grandes latifundios en
Mxico, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Coatsworth, John H. (1992), Decadencia de la economa mexicana, en
John H. Coatsworth, Los orgenes del atraso, Alianza, Mxico.
Coso Villegas, Daniel (1956), Historia moderna de Mxico. La Repbli-
ca Restaurada, Hermes, Mxico.
Cosso, Jos Lorenzo (1918), Apuntes para la historia de la propiedad,
Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
DOlwer, Nicolau (1965), Las inversiones extranjeras, en Historia mo-
derna de Mxico. El Porfiriato. La vida econmica, Hermes, Mxico.
Evans, Albert S. (1870), Our sister Republic: a gala trip thruogh tropi-
cal Mexico in 1867-1970, Conn., Columbia Book Co., Hartford.
Faras, Urbano (1984), El derecho y la desigualdad entre los hombres en
Mxico, en Rolando Cordera y Carlos Tello (coords.), La desigual-
dad en Mxico, Siglo xxi Editores, Mxico.
Flores, Ricardo (1969), La contra-revolucin de la independencia. Los
espaoles en la vida poltica, social y econmica de Mxico (1804-
1838), El Colegio de Mxico, Mxico.
Franco, Luis (1993), La ciudad estaba dentro, en Jos Blanco y Jos
Woldemberg, Mxico a fines del siglo, Fondo de Cultura Econmica/
Conaculta, Mxico.
Garca Cant, Gastn (1965), El pensamiento de la reaccin mexicana,
Empresas Editoriales, Mxico.
58 | CARL OS T E L L O MAC AS
Gonzlez, Fernando (1953), El aspecto agrario de la Revolucin Mexi-
cana, Problemas agrcolas e industriales de Mxico, vol. iv, nm. 3,
Mxico.
Gonzlez, Luis (1988), El liberalismo triunfante, en Historia general de
Mxico, vol. ii, El Colegio de Mxico, Mxico.
Krauze, Enrique (2009), Tiempo axial, Reforma, Mxico, octubre 18.
Lynch, J. (1973), The Spanish American Revolution. 1808-1826, Norton,
Nueva York.
Ludlow, L. y C. Marichal (1986), Banca y poder en Mxico, 1800-1925,
Grijalvo, Mxico.
_____ (comps.) (1998), La banca en Mxico (1820-1920), Mxico, Ins-
tituto Mora/El Colegio de Michoacn/El Colegio de Mxico/Instituto
de Investigaciones Econmicas-Universidad Nacional Autnoma de
Mxico.
Madisson, Angus (varios aos), Historical Statistics, [http://www.ggdc.
net/maddison].
Molina, Alejandro (1995), La revolucin agraria en Mxico, Comisin
Federal de Electricidad, Mxico.
Otero, Manuel (1967), Consideraciones sobre la situacin poltica y so-
cial de la Repblica Mexicana en el ao 1847, Obras, t. i, Porra,
Mxico.
Prez, S. et al. (2001), A la mitad del siglo xix, las realidades y los pro-
yectos, en Gran historia de Mxico ilustrada, vol. iv, Planeta/Cona-
culta/Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico.
Reed, Nelson (2002), La guerra de las castas de Yucatn, Era, Mxico.
Reyes Heroles, Jess (1982), El liberalismo mexicano, vol. ii, Universi-
dad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico.
Rosenzweig, Fernando (1965), El desarrollo econmico de Mxico de
1877 a 1991, El trimestre econmico, vol. xxxii, nm. 27, julio-sep-
tiembre, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
_____ (1989), El desarrollo econmico de Mxico, 1800-1910, El Cole-
gio Mexiquense, Mxico.
Secretara de Economa (1956), Estadsticas sociales del Porfiriato, 1877-
1910, Mxico.
Sierra, Justo (1950), Evolucin poltica del pueblo mexicano, Fondo de
Cultura Econmica, Mxico.
Stein, B. y J. Stanley (1970), La herencia colonial de Amrica Latina,
Siglo xxi, Mxico.
M XI CO I NDE P E NDI E NT E : L OS P RI ME ROS CI E N AOS | 59
Tannenbaum, Frank (1956), Mexico: the struggle for peace and bread,
Knopf, Nueva York.
Tenenbaum, Barbara (1979), Mxico en la poca de los agiotistas, 1821-
1857, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Trujillo, Manuel (2001), Los mexicanos del ltimo tercio del siglo xix,
Gran historia de Mxico ilustrada, Planeta/Conaculta/Instituto Nacio-
nal de Antropologa e Historia, Mxico.
Turner, John Kenneth (2008), Mxico brbaro, Porra, Mxico.
Villoro, Luis (1988), La revolucin de independencia, Historia general
de Mxico, vol. ii, El Colegio de Mxico, Mxico.
Ward, sir Henry George (1981), Mxico en 1827, Fondo de Cultura Eco-
nmica, Mxico.
Zoraida, J. (1988), Los primeros tropiezos, Historia general de Mxi-
co, vol. ii, El Colegio de Mxico, Mxico.
Zarco, Francisco (1956), Historia del Congreso Extraordinario Constitu-
yente de 1856 y 1857, El Colegio de Mxico, Mxico.
Zavala, Silvio Arturo (1993), Apuntes de la historia nacional, 1808-1974,
Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
| 61 |
Crecimiento econmico e indicadores
de bienestar social en Mxico, 1950-2008
Jos Flores Salgado*
Introduccin
E
ntre las dcadas de 1940 y 1970 la economa mexicana experimen-
t un largo proceso de industrializacin por sustitucin de impor-
taciones (isi) en el cual destac la amplia proteccin del Estado
para la actividad industrial nacional. El avance principal del proceso fue
la produccin domstica de los bienes de consumo durables dirigida esen-
cialmente al mercado interno. Dos resultados relevantes de la isi fueron
el registro de ritmos altos de crecimiento econmico y la mejora del bien-
estar social en el pas.
Cabe agregar, no obstante, que pese a la conformacin de un mercado
interno en ascenso, la isi descuid actividades cardinales para el desarro-
llo de la produccin nacional. Ello conform, al trmino de la dcada de
1970, un panorama de desequilibrios productivos, comerciales y finan-
cieros difcil de resolver con la lgica del programa en turno. Esta crisis
hizo oficial una nueva propuesta para la conduccin econmica del pas,
al pasar a una poltica de franca apertura hacia el exterior y a la desre-
gulacin de la actividad econmica interna (ayd). Desde 1988, aproxi-
madamente, este programa ha destacado el propsito de la estabilidad
macroeconmica del pas, pero descuidando otros indicadores relevantes,
como el crecimiento y el bienestar social.
* Profesor-investigador en el Departamento de Produccin Econmica de la uam-Xo-
chimilco [jsalgado@correo.xoc.uam.mx].
62 | J OS F L ORE S S AL GADO
El objetivo del presente trabajo es analizar de manera comparativa las
condiciones generales de la conduccin econmica en Mxico en los pro-
gramas de la isi y la ayd, reflexionando, especficamente, sobre las reper-
cusiones de ambas estrategias en la evolucin del crecimiento econmico
y del bienestar social. Los indicadores que acotan el anlisis son, por el
lado del crecimiento econmico, el Producto Interno Bruto (pib) y, por
el lado del bienestar social, el empleo y la distribucin del ingreso.
Observaciones iniciales
Desde la segunda mitad del siglo xix y hasta la segunda dcada del siglo
xx, aproximadamente, Mxico experiment un proceso de organizacin
productiva orientado, bsicamente, al mercado externo con el fundamento
de la especializacin primario-exportadora. Este proceso exhibi entre
sus caractersticas principales la pasividad del Estado en el mbito eco-
nmico interno y la libre influencia del mercado externo.
Las modalidades de la estrategia adoptada vincularon la produccin
interna con la demanda externa de productos primarios, sin que ello sig-
nificara el establecimiento de enlaces dinmicos entre la exportacin de
tales productos y el resto de la actividad econmica local (Pinto, 1987).
En este sentido, la vigencia de ese programa no implic la modificacin
del carcter de las relaciones comerciales de Mxico con el exterior. De
hecho, la economa mexicana se integr a la mundial en trminos poco
desfavorables; esto es, como pas exportador de productos primarios
(Trejo, 1987).
1
En el trayecto de la fase del crecimiento hacia fuera, la dinmica de las
ventas forneas de Mxico ofreci cierta capacidad de compra para impor-
tar bienes industriales de diferente naturaleza para abastecer a los centros
urbanos de la nacin. Vale la pena agregar, no obstante, que la magnitud
de los centros urbanos locales constituy un estmulo para la produccin
domstica de algunas manufacturas. Con todo y sus limitaciones, esta ac-
1
Cabe aadir, no obstante, el siguiente comentario. Hasta la dcada de 1920, Mxico
no dependa de las exportaciones agropecuarias al grado en que lo hara aos despus.
Mientras tanto, la exportacin de minerales segua constituyendo la principal fuente de
divisas para el pas. Entre otras cuestiones, lo anterior significaba que el sector industrial
era sumamente pequeo y de poca importancia relativa mostrando, as, el bajo nivel de
desarrollo de la economa mexicana (Trejo, 1987).
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 63
tividad avanz pese a la ausencia de una poltica definida de promocin
y de proteccin industriales.
2
En los trminos generales de su funcionamiento, el rasgo estructural
determinante del esquema del crecimiento hacia fuera mostr la di-
sociacin entre las estructuras internas de la produccin y la demanda;
aqulla era simple y dominada por el sector primario, mientras que sta
era diversificada debido al consumo de la poblacin con alto nivel de
ingreso y a la importacin de medios de produccin para apoyar la ex-
portacin primaria y la incipiente actividad industrial. En consecuencia,
cuando el ingreso de divisas generado por la exportacin de productos
primarios no fue suficiente para cubrir la demanda de importaciones del
pas, las carencias productivas domsticas y la penuria del financiamiento
interno pronosticaron la prxima crisis del esquema adoptado.
Desde una panormica general, podemos identificar el estrangula-
miento externo del programa primario-exportador por medio de ciertos
desequilibrios de la economa del pas que se acentuaron al trmino del
proceso. Por ejemplo, al finalizar la dcada de 1920, la actividad indus-
trial aportaba slo 17% del pib del pas, y el peso de los bienes interme-
dios y de capital era determinante en las importaciones (67%); mientras
que, por el lado de las exportaciones, la produccin primaria contribuy,
por lo menos, con 82% del valor total exportado ante slo 0.3% del
aporte de las manufacturas (cuadro 1). Estos datos indicaban el pobre
avance de la actividad industrial durante esa etapa de la historia econ-
mica del pas (Villarreal, 2000).
3
El debilitamiento del comercio exterior de Mxico se agudiz con la
grave crisis internacional del sistema capitalista en la dcada de 1930.
Algo que podemos adelantar en este aspecto es que, al finalizar la parte
destructiva del movimiento de la Revolucin en nuestro pas, diferentes
circunstancias otorgaron a Mxico oportunidad de diversificar las fuentes
del crecimiento econmico. A manera de ejemplo: en la dcada de 1920,
el movimiento que se registr al interior del territorio nacional de los fac-
tores de produccin capital y trabajo desde las actividades agropecuarias
2
La produccin industrial durante aquella poca se refiere tanto a la industria fabril
propiamente dicha como al amplio terreno de las artesanas. En realidad, las iniciativas de
desarrollo industrial de la nacin se formalizaron a partir de la dcada de 1940 con la isi.
3
Al iniciar la dcada de 1930, la mayor parte de la frgil produccin industrial interna
provena de pocas industrias de bienes de consumo; los bienes intermedios y de capital par-
ticipaban slo con 15 y 2%, respectivamente, de la produccin industrial nacional.
64 | J OS F L ORE S S AL GADO
a las principales ciudades del pas, as como la demanda en ascenso de Es-
tados Unidos y Europa para algunas materias primas que nuestra nacin
ofreca en el mercado mundial, fueron dos factores que se relacionaron
en esta direccin.
Cuadro 1
Estructuras de produccin y comercio exterior, 1929
(participacin porcentual)
Participacin en el PIB
Participacin
en exportaciones
Participacin
en importaciones
Agropecuario y extractivo
39.9
Minerales y petrleo
67.9
B. de consumo
32.9
Industria
16.9
Productos primarios
14.3
B. intermedios
17.1
Servicios
43.2
Productos manufacturados
0.3
B. de capital
50.0
Otros
17.5
Fuente: Elaboracin con base en Banco de Mxico, Informes anuales; y Villarreal,
2000.
Una dcada despus, la inversin del gobierno cardenista en obras p-
blicas constituy un elemento adicional de importancia destacada para
respaldar el futuro crecimiento econmico de la nacin.
4
De esta suerte,
cuando la Segunda Guerra Mundial brind a Mxico la oportunidad para
expandir su economa interna, las actividades del sector gubernamental
fueron ms una ayuda que un obstculo para el sector privado (Vernon,
1970).
5
Como hemos referido en otros trabajos (Flores, 2010), posterior
4
En aquella poca, el gobierno se concentr en mejorar las redes de transporte, distri-
bucin de energa elctrica y comunicaciones; proporcionar tierra, agua y crditos al sector
agrcola, y organizar el sistema financiero del pas (Vernon, 1970).
5
En nuestra percepcin, desde antes de la dcada de 1930 se dio una serie de factores
que se tradujo en importantes estmulos para la produccin industrial interna. La propia
expansin de la exportacin primaria contribuy en este asunto cuando dicha actividad
requera de algn grado de transformacin local, lo que determin el establecimiento de
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 65
a este proyecto primario exportador, la transformacin productiva y co-
mercial del pas permite identificar tres etapas. A ellas nos referimos a
continuacin.
Sustitucin de importaciones y crecimiento econmico
La insolvencia del llamado modelo hacia fuera, apoyado en la exporta-
cin de productos primarios, dio paso al establecimiento de un nuevo pro-
grama econmico en Mxico fundamentado en el propsito de la isi. Ante
un tema tan amplio como el referido, lo que exponemos aqu pretende
destacar ciertos aspectos relacionados con los objetivos del trabajo.
El programa de sustitucin de importaciones, que inici aproximada-
mente en los ltimos aos de la dcada de 1940, represent un proceso de
fuerte organizacin interna de la economa donde el Estado desempe
importantes acciones directas e indirectas. De manera directa, el Estado
fungi como proveedor de infraestructura bsica y como inversionista en
actividades estratgicas para abastecer insumos necesarios que dinamiza-
ran el avance industrial; mientras que, de manera indirecta, mediante su
poltica econmica, vino a garantizar una amplia estructura de proteccin
y estmulo a la industrializacin con el propsito de apoyar el crecimiento
econmico del pas (Ayala, 2003). En particular, la intervencin estatal
directa se complement con los condicionantes de la poltica comercial
que incluy la imposicin de aranceles, el otorgamiento de subsidios y la
aplicacin creciente de permisos previos a la importacin (Ros, 1990).
Todos estos elementos generaron una estructura de proteccin intensa,
coordinada por el Estado para motivar la actividad industrial orientada
principalmente al mercado nacional.
6
Para decirlo de manera ms fcil, dentro del proyecto de estmulo a la
industria por el camino de la sustitucin de importaciones, la inversin
ncleos fabriles que, para aquella poca, fueron de cierta importancia. Las industrias de
alimentos, bebidas, textiles y vestido fueron algunos ejemplos.
6
Por las caractersticas que asumi el proceso de la isi en Mxico, algunos analistas de
este modelo, como Crdenas (2003), por ejemplo, han afirmado, incluso, que la profunda
proteccin a la actividad industrial domstica termin por ser una poltica excesiva por el
sistema de proteccin que se despleg en torno al sector industrial y discriminatoria por
el trato preferencial que, en lo general, privilegi la proteccin para los bienes de consumo
en relacin con la proteccin que se ejerci de manera menos intensa sobre la importacin
de bienes intermedios y de bienes capital.
66 | J OS F L ORE S S AL GADO
privada que promoviera el desplazo de importaciones podra confiar, en-
tre otros aspectos, en que la competencia del exterior sera suprimida, que
gozara de un rgimen de exencin de impuestos y derechos de importa-
cin sobre maquinaria y materias primas y que tendra acceso a crditos
gubernamentales relativamente baratos (Vernon, 1970).
7
A pesar de encontrarse inmerso en las complicaciones derivadas del mo-
vimiento interno de la Revolucin y en la reconstruccin de su economa, a
partir de la Segunda Guerra Mundial, Mxico cont con mejores posibili-
dades para ampliar su estructura de produccin de manufacturas. Con base
en el programa de la isi, la dcada de 1940 indicaba, pues, el inicio de una
expansin industrial nunca antes experimentada en el pas.
De esta manera, con la posibilidad de suministrar insumos y bienes de
consumo a los pases protagonistas, el antagonismo blico promovi un
periodo en el que los pases atrasados pudieron avanzar en la produccin
interna de bienes industriales (Tello, 2007). Por supuesto, esta oportuni-
dad no se dio de manera casual. En el caso especfico de Mxico, la sus-
titucin domstica de manufacturas y, en consecuencia, la diversificacin
del aparato de produccin nacional mostraron mayor diligencia gracias
al contexto favorable que gener el segundo conflicto blico mundial,
pero tambin las polticas econmicas gubernamentales del pas (Trejo,
1987).
8
Ello, a su vez, signific la transformacin de una economa pre-
dominante rural a una sociedad de carcter urbano.
Entre las posibles propuestas de periodizacin para el anlisis de la
sustitucin de importaciones en Mxico, nos interesa destacar que la es-
trategia ms consolidada de este programa se desarroll en tres etapas.
Entre las dcadas de 1940 y 1950, la primera etapa favoreci la consti-
tucin de una estructura sobre la que se sustentara el crecimiento indus-
7
En sus aspectos generales, el proyecto de la industrializacin en el pas se complemen-
t con otras ofertas gubernamentales que incluyeron los siguientes aspectos: las empresas
del gobierno no deberan competir de manera desleal con la industria privada mexicana;
la inversin extranjera debera ser restringida hasta cierto grado; la maquinaria y las ma-
terias primas que requiriera la industria podran importarse sin grandes restricciones; los
productos finales deberan ser protegidos de la competencia extranjera, y se otorgara el
cierre de fronteras para cualquier producto cuya produccin domstica se considerara
de inters local.
8
A partir de la dcada de 1940, aproximadamente, Mxico pudo generar un proceso
ms consolidado de crecimiento industrial domstico gracias a la presencia de condiciones
institucionales ms avanzadas y una serie de polticas y mecanismos de fomento a la pro-
duccin y de proteccin comercial en los mbitos econmico, poltico y social.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 67
trial domstico.
9
La segunda etapa correspondi bsicamente a la dcada
de 1960, cuando la economa y la industria del pas registraron un buen
crecimiento; sin embargo, la propia estrategia adoptada mostr limita-
ciones al trmino de dicho periodo. Por su parte, la tercera etapa se situ
en la dcada de 1970, cuando el agotamiento de la estrategia seguida se
hizo ms elocuente con el deterioro en ascenso que sufrieron varios de los
principales indicadores productivos, comerciales y financieros del progra-
ma; ese deterioro condujo, finalmente, al trmino de la industralizacin
por sustitucin de importaciones.
Desde que la sustitucin de importaciones comenz en Mxico, el sector
agropecuario gener estmulos complementarios para la promocin indus-
trial. stos se pudieron apreciar tanto por el lado de la demanda, con la
migracin de la poblacin local en el sentido campo-ciudad que aument
la demanda de bienes industriales en el pas, como por el lado de la oferta,
con el aporte de insumos para la industria a travs de la transferencia de
mano de obra, el suministro de materias primas y el supervit comercial
del propio sector primario que represent, durante un buen lapso, la dis-
ponibilidad de divisas para adquirir insumos importados vinculados con la
industralizacin por sustitucin de importaciones.
Junto a este proceso, entre 1940 y 1981, el ndice de sustitucin de
importaciones que indica la participacin porcentual de las importacio-
nes en la oferta interna de bienes y servicios revel la cada de su valor,
modificando as la estructura de la produccin interna (grfica 1). Es
importante advertir, sin embargo, que la dinmica de la isi perdi fuerza
a partir de la dcada de 1960. Despus de disminuir de 49 a 21% entre
1940 y 1970, este indicador subi a 28% en 1981. De cualquier manera,
motivada por la isi y por el buen desempeo de la inversin, la metamor-
fosis de la estructura de la produccin nacional se proyect al pib, que
mostr un crecimiento promedio anual de 6.5% durante todo el periodo
(grfica 2).
10
9
Algunos analistas ubican 1947 como el ao de inicio de la isi en Mxico, pues para
dicho ao el gobierno comenz a imponer restricciones cuantitativas a las importaciones
(Crdenas citado en Guilln, 2007). Por cierto, la proteccin arancelaria fue uno de los
primeros estmulos para la industria naciente.
10
Las elevadas tasas de inversin pblica, tanto en infraestructura como en proyectos
productivos estratgicos, denotaron una significativa inversin privada que gener un im-
portante crecimiento econmico, basado en el mercado interno y en la sustitucin de
importaciones (De Mara et al., 2009).
68 | J OS F L ORE S S AL GADO
Cabe hacer notar que si bien la isi logr avances elocuentes, ello no
signific, al trmino del proceso, la integracin y la competitividad inter-
nacional de la produccin industrial del pas. Cuando la sustitucin de
importaciones no alcanz un proceso ms intenso, un resultado desfavo-
rable fue el ascenso gradual del desequilibrio de las relaciones comerciales
a partir de la dcada de 1970, exhibiendo la creciente carencia estructural
domstica (cuadro 2).
11
Grfica 1
ndices de sustitucin de importaciones
0
10
20
30
40
50
60
1940 1950 1960 1970 1981
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Fuente: Elaboracin propia con base en Villarreal, 2000.
A pesar del sistema interno de proteccin, la demanda de impor-
taciones, por parte de la actividad industrial, rebas la capacidad de
exportacin del pas, lo que provoc diversos desajustes comerciales
y financieros (Crdenas, 2003). Bajo estas circunstancias, como acon-
teci tambin en otros pases, el cambio en las estructuras de la pro-
duccin interna y del comercio exterior no fue un factor trascendente
11
La limitacin de la sustitucin de importaciones para ciertos sectores o activida-
des, situados generalmente al final de las cadenas de produccin como son los bienes
de consumo, propicia que la actividad industrial permanezca dependiente del exterior
para su aprovisionamiento en bienes de capital y bienes intermedios. Al trmino del
camino, debido a la evolucin de la estructura de la demanda industrial, puede aconte-
cer que el coeficiente global de importacin no disminuya o incluso aumente (Guilln,
2007).
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 69
para el desenvolvimiento integral de la actividad econmica de Mxico
(Falck, 2007).
Grfica 2
Producto Interno Bruto
(valoracin anual)
-10
-5
0
5
10
15
1
9
5
0
1
9
5
4
1
9
5
8
1
9
6
2
1
9
6
6
1
9
7
0
1
9
7
4
1
9
7
8
1
9
8
2
1
9
8
6
1
9
9
0
1
9
9
4
1
9
9
8
2
0
0
2
2
0
0
6
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Fuente: Elaboracin propia con base en Banco de Mxico, Informes anuales, 1976.
Con el paso del tiempo, el desarrollo industrial del pas, inicialmente
considerado como milagroso, termin por mostrar las restricciones del
sector para conformar sus cadenas internas de produccin.
12
En este sen-
tido, como las principales lneas de la poltica industrial prcticamente
no se modificaron en la dcada de 1970, el sector agropecuario, hasta
entonces principal soporte financiero interno del programa, tuvo serias
limitaciones para seguir desempeando este papel cuando la mayor im-
portacin industrial coincidi con la cada de la produccin y exporta-
cin agropecuarias.
12
El mejor desempeo de la isi se percibi durante el periodo conocido como desa-
rrollo estabilizador 1958-1970, aproximadamente. Identificado as, precisamente, por
el comportamiento dinmico y estable que se observ en relevantes variables macroecon-
micas del pas como fueron, entre otras, el crecimiento del pib, el ascenso de la inversin y
del ahorro interno, la fijacin del tipo de cambio y el bajo nivel de la inflacin.
70 | J OS F L ORE S S AL GADO
En su intento por contrarrestar la desaceleracin de la economa, la
respuesta del gobierno fue expandir el gasto pblico que atendi una
variada gama de asuntos. Sin embargo, este mecanismo elev el dficit
fiscal y el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos
de Mxico. Ambos desajustes fueron compensados por medio del en-
deudamiento externo y de la exportacin de petrleo, en una situacin
que no podra ser sostenible ms all del corto plazo. Fue en este es-
cenario donde el ndice de sustitucin de importaciones seal que la
participacin de las compras forneas en la oferta total subi a 28%
en 1981, mostrando, desde otro ngulo, los lmites de la isi en el pas
(grfica 1). Durante la dcada de 1970, junto al retroceso de la sustitu-
cin de importaciones, el crecimiento promedio del pib empez a per-
der dinamismo, y el dficit comercial creci con rapidez multiplicando
su valor promedio anual por 6.2 veces entre el inicio y el trmino de
dicho proceso, pese al aporte de las ventas externas de hidrocarburos
(cuadro 2).
Cuadro 2
Produccin y comercio exterior
(promedio anual)
Periodo PIB
Balanza comercial
(millones dlares)
1950-1973 6.5 - 490.5
1974-1977 3.8 -2 847.0
1978-1981 8.1 -3 061.7
Fuente: Elaboracin propia con base en Banco de Mxico, Informes anuales, varios aos.
Esta discordancia estructural-financiera se identific tambin como el
agotamiento de la capacidad instalada para la isi en Mxico, cuando la
conduccin econmica en la ltima fase de la misma no propici la rela-
cin de los cuantiosos recursos que ingresaron al pas por la exportacin
de hidrocarburos y por prstamos forneos con la actividad productiva
local. Ante este panorama, al no modificarse en mucho el proceso interno
de acumulacin de capital, su esquema provoc que la economa mexi-
cana se topara con fuertes dificultades para mantener la modalidad de su
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 71
funcionamiento, determinando en buena medida la crisis del sector indus-
trial en particular y de la economa nacional en general.
13
En suma, podemos sintetizar la secuencia de los acontecimientos co-
mentados en los trminos siguientes: el agotamiento de la isi, iniciado en
los ltimos aos de la dcada de 1960, llev a la crisis del programa en el
transcurso de la dcada siguiente; y ante la inmovilidad del camino tra-
zado para la produccin domstica y para el financiamiento externo, el
freno de la misma se revel en la crisis de la deuda externa de Mxico en
los albores de la dcada de 1980.
14
Empleo y distribucin del ingreso
Entre 1950 y 1980, aproximadamente, el ritmo del crecimiento de la eco-
noma mexicana estableci condiciones favorables para que el aumento
de la oferta de trabajo encontrara una respuesta aceptable por el lado de
la demanda de trabajo. Segn informacin oficial, para el ltimo ao
mencionado el empleo cubri alrededor de 80% de la poblacin econ-
micamente activa (pea). Cabe sealar, no obstante, que la evolucin del
empleo durante el lapso referido no fue homognea. El agotamiento de la
isi, manifiesto ya en la dcada de 1970, provoc la incapacidad de la de-
manda de trabajo para ajustarse a las cadencias del crecimiento de la
oferta, justo cuando la capacidad de la economa para otorgar empleo
disminuy claramente en comparacin con la observada en las dcadas
anteriores (Trejo, 1988).
En este sentido, al finalizar la dcada de 1970 se advirtieron signos cla-
ros de insuficiencia de la actividad econmica para absorber una fuerza de
trabajo que, al multiplicarse, oficializ el desempleo (Samaniego, 1995).
Sobre este punto en particular, el presente trabajo pretende destacar en
13
El mbito internacional y la conduccin econmica domstica consintieron mante-
ner buenos ritmos del producto nacional. Hasta la dcada de 1970, Mxico se ubic en
mejor posicin que pases no slo de Amrica Latina, sino tambin del Pacfico Asitico.
Sin embargo, posteriormente Mxico qued rezagado cuando pases asiticos vislumbra-
ron con antelacin el colapso de la isi, mientras que nuestro pas continu de manera
inflexible su aplicacin hasta que agot el margen que le otorg la riqueza petrolera
(Falck, 2007).
14
Slo entre 1980 y 1982, el monto de la deuda externa creci casi 70%, al pasar de
54 657 millones de dlares (mdd), a 91 167 mdd, provocando inestabilidad financiera al
proceso de acumulacin de capital en turno.
72 | J OS F L ORE S S AL GADO
pginas posteriores la limitada posibilidad del aparato de produccin
domstico para renovar la contratacin de empleo ante la creciente oferta
de trabajo despus de la crisis de la industralizacin por sustitucin de
importaciones.
El otro asunto relacionado con el bienestar social que nos interesa des-
tacar es el tema de la distribucin del ingreso. El cuadro 4 informa sobre
este asunto utilizando los deciles del ingreso nacional por hogares a partir
de 1950.
15
Como se puede observar, la distribucin del ingreso en Mxico
durante la isi subray la mayor participacin de los deciles intermedios,
indicando, entre otras posibles interpretaciones, una especie de redistri-
bucin del ingreso a favor de la conformacin y crecimiento de la llamada
clase media. Este proceso influy en la expansin del mercado inter-
no. En efecto, entre 1950 y 1984 la participacin de los deciles vi, vii,
viii y ix considerados de ingresos medios subi de 36.5 a 44.9%. No
obstante lo anterior, la participacin de 20% de la poblacin con ingreso
ms bajo disminuy de 5.6 a 3.6%, sugiriendo, desde aquellos aos, los
contrastes de este indicador en Mxico.
Cambios en la conduccin econmica
Los resultados incompletos de la isi constituyeron un motivo fundamen-
tal para proponer, desde la esfera gubernamental, la reorientacin de la
economa local, que a partir de entonces ha privilegiado los mecanismos
del mercado para regular el funcionamiento de la actividad econmica;
mientras que, en contraparte, la intervencin del Estado perdi importan-
cia en los mbitos econmico y social.
El trnsito del Estado protector a la apertura y desregulacin de la
economa subray dos propsitos de la poltica macroeconmica. El pri-
mero es la transformacin del aparato de produccin domstico (cambio
estructural) con el predominio de las manufacturas; el segundo propsito
enfatiz la prioridad de reducir las tasas domsticas de inflacin, aun a
costa de otros indicadores relevantes en los mbitos de la actividad eco-
nmica y el bienestar social domsticos (Moreno-Brid y Galindo, 2007).
15
Cada decil representa 10% de los hogares. De manera progresiva, el primer decil
indica la parte del ingreso del pas que reciben las familias con ingresos ms bajos, y el
dcimo decil indica la parte del ingreso del pas que reciben las familias con ingresos ms
altos.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 73
Habra que agregar, no obstante, que el respaldo al crecimiento econmi-
co y la generacin de empleo fueron dos aspectos proyectados tambin
por el discurso oficial que plante el beneficio y la necesidad de la regula-
cin econmica del mercado. A pesar de lo ltimo apuntado, los resulta-
dos registrados por estos indicadores parecen contradecir el discurso del
gobierno.
Durante el periodo de transicin de una economa cerrada con amplia
participacin del Estado a una economa abierta con el mercado como re-
gulador central de la actividad econmica, la conduccin oficial se enfoc
al propsito simultneo de la recomposicin econmica de Mxico para
acceder a la industrializacin orientada a la exportacin, sin considerar
que, despus de la crisis estructural de la economa en 1982, una parte
significativa de la estructura productiva careca de las condiciones nece-
sarias para enfrentar con xito el nuevo ambiente de competencia inter-
nacional generado por la apertura de la economa. En nuestra opinin, y
considerando el tema del presente trabajo, ste es un elemento que, desde
el inicio del programa de apertura, ha tenido mucho que ver con el pobre
comportamiento que han mostrado indicadores econmicos y sociales
relevantes, tales como el producto y el empleo.
Reformas para la apertura de la economa
Con la concepcin de un Estado con funciones mnimas, en la dcada de
1980 se inici un profundo proceso de reformas econmicas sometido a
la estrategia de exportacin de manufacturas que, de acuerdo con la
versin oficial, motivara en el pas un ambiente de crecimiento y estabi-
lidad. Aunque con el paso del tiempo la poltica de ayd ha contribuido
a incrementar las exportaciones, la acumulacin interna de capital ha
seguido trayectorias poco exitosas que han impedido que la orientacin
exportadora se vincule de manera estrecha con el crecimiento de la pro-
duccin y con la integracin del aparato de produccin nacional (Estra-
da, 2007).
Los cambios influidos por el nuevo programa estuvieron orientados
a desmantelar el sistema de proteccin vigente durante la isi. Dentro de
las reformas emprendidas nos interesa destacar las reformas referidas
al comercio exterior, la apertura financiera, los programas de privatiza-
cin y el proceso de desregulacin de mercados (cuadro 3). Este conjun-
74 | J OS F L ORE S S AL GADO
to de reformas vincul al pas con el exterior, abandonando el proyecto
de carcter nacional asociado con la sustitucin de importaciones (Gui-
lln, 2007).
Cuadro 3
Reformas econmicas
Reforma Ingredientes centrales
Apertura comercial Reduccin de aranceles y permisos de importacin
Apertura financiera
Modificacin de la legislacin para favorecer
el ingreso de inversin extranjera
Privatizacin Reduccin del nmero de empresas pblicas
Desregulacin de mercados Menor participacin econmica del Estado
Fuente: Elaboracin propia con base en Clavijo y Valdivieso, 2000; y Gazol, 2008.
En trminos concretos, las reformas econmicas implementadas aten-
dieron primero las relaciones comerciales con el exterior. As, la reforma
al comercio exterior inici la apertura de la economa mexicana despus
de la crisis de 1982, con la aceptacin oficial de prcticas neoliberales en
su conduccin. En este sentido, la dcada de 1980 fue testigo de la mane-
ra unilateral con que se desarroll el proceso de apertura mediante la re-
duccin de aranceles y la eliminacin en ascenso de los permisos previos
de importacin.
16
Con este proceso, la economa mexicana se estableci
como una de las de mayor grado de apertura a la economa mundial.
La llegada de mayores flujos de inversin extranjera es otro resultado del
proceso de apertura de la economa del pas. La legislacin para regular la
entrada de esta inversin se modific con el argumento de la complemen-
tariedad que la inversin nacional tendra con la inversin fornea para
motivar la actividad productiva y, por lo tanto, el crecimiento econmico
del pas. Por su parte, para justificar la desregulacin de la actividad econ-
mica interna, el dficit de las finanzas pblicas se exhibi como una razn
contundente que acompa a la decisin del Estado de reducir el nmero
16
Para 2008, el proceso de apertura indicaba que 98.5% de las fracciones de importa-
cin ya no estaba sometido al rgimen de permiso previo. Al mismo tiempo y para ese ao,
el promedio ponderado de los aranceles fue slo 0.95 por ciento.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 75
de las llamadas empresas pblicas. Entre 1983 y 2008, el nmero de
empresas paraestatales baj de 1 155 a 211 (Presidencia de la Repblica).
Otra razn de peso fue, sin duda, la que se sustent en uno de los objetivos
fundamentales de las reformas econmicas; es decir, el objetivo de restrin-
gir, desde la dcada de 1980, la importancia de la participacin del Estado
en la actividad econmica nacional. Finalmente, la desregulacin de merca-
dos confiri ms espacio a la inversin privada, nacional y extranjera.
Como quiera verse, el conjunto de reformas econmicas nutri al pro-
ceso de liberalizacin en Mxico y gener, al mismo tiempo, la aparicin
de nuevos actores que, con frecuencia, establecen patrones de comporta-
miento diferentes al inters nacional.
La nueva conduccin econmica en la
perspectiva de la estabilidad macroeconmica
Estancamiento del producto
El periodo de 1983-1987 signific la primera etapa de la propuesta del
gobierno de Mxico para lograr la estabilidad macroeconmica y la mo-
dernizacin productiva. Para entender una parte sustancial de lo ocurrido
durante ese lapso, creemos conveniente asentar, desde ahora, la dificul-
tad del gobierno para seguir disponiendo del financiamiento forneo que
compensara los desequilibrios comerciales y financieros del pas. En un
escenario de restriccin crediticia, Mxico acept el compromiso de cum-
plir con el pago de los intereses de la deuda externa para restablecer,
primero, su figura de buen acreedor internacional y restablecer, despus,
los flujos del financiamiento forneo.
Ante esta situacin, la conduccin de ajuste en el sector externo de la
economa tuvo el objetivo general de suscitar, estrictamente, excedentes
comerciales con el exterior. Con esta decisin, para la economa mexica-
na el periodo de 1983-1987 se caracteriz por fuertes choques externos,
una aguda inestabilidad macroeconmica y una continua transferencia de
recursos hacia el exterior en el marco decamos de un severo raciona-
miento del crdito externo. Nos interesa destacar que durante ese periodo
la poltica de ajuste en el frente externo de la economa del pas repercuti
de manera adversa en el desempeo de varios indicadores econmicos do-
msticos. Algunas seales de lo anterior fueron las siguientes.
76 | J OS F L ORE S S AL GADO
La poltica cambiaria se condujo por el camino abierto de la subvalua-
cin de la moneda nacional por medio de la fuerte devaluacin del peso
que registr un promedio anual de 80%. Si bien es cierto que este meca-
nismo coadyuv al registro de supervit comerciales en cada uno de los
aos del periodo, tambin lo es que la subvaluacin provoc movimientos
monetarios especulativos y, por tanto, desfavorables al comportamiento
de otros indicadores locales. Las tasas de inters domsticas subieron en
esos aos 18.4% como promedio anual, y ambas tendencias al alza, tipo
de cambio (tc) y tasas de inters, provocaron un ambiente de incertidum-
bre econmica que afect el desempeo de variables macroeconmicas
internas, como la inversin, el producto y la inflacin.
Entre 1983 y 1987, el bajo nivel de la inversin acompa al estan-
camiento del pib (grfica 2); por su parte, la inflacin lleg a 159% en
1987, su nivel ms alto en la historia econmica de Mxico; y la reduc-
cin del dficit financiero, otro de los objetivos pretendidos del gobierno,
no se cumpli. En consecuencia, con los desajustes monetarios (deprecia-
cin del peso y mayores tasas de inters) y fiscales (dficit financiero), la
conduccin econmica obstruy el crecimiento del producto y la reduc-
cin de la inflacin.
Estabilizacin macroeconmica relativa
con rezago econmico y social
La combinacin de inflacin con estancamiento productivo implic, para
el siguiente periodo, que el objetivo de la estabilizacin macroeconmica
del pas destacara de manera ms concluyente, sin que lo anterior signifi-
cara modificar los matices de la apertura y la desregulacin de la conduc-
cin econmica en el pas. En nuestra opinin, esta segunda etapa contina
vigente en sus condicionantes generales.
En especial, desde 1988 aproximadamente la conduccin econmica
en Mxico ha privilegiado el combate a la inflacin a pesar de los efectos
adversos que este propsito ha transmitido a otros indicadores macroeco-
nmicos que tambin son vitales para determinar el rumbo econmico y
social de la nacin. Con esta perspectiva gubernamental, y con la expor-
tacin de manufacturas como el factor de empuje para el conjunto de la
actividad econmica, la poltica oficial ha hecho hincapi en las ventajas
del mercado y en la integracin de la economa nacional a la internacio-
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 77
nal, sin que, al parecer, dicha propuesta haya tomado en consideracin
las carencias estructurales de la produccin interna, emanadas de la crisis
de 1982 y del periodo de 1983-1987. Ante este panorama, la intensa y
variada poltica de apertura de la economa, la orientacin monetaria de
sobrevaluacin de la moneda nacional y la ausencia de poltica industrial
generaron una desproteccin neta de la planta de produccin local: el ses-
go antiexportador de la isi fue remplazado por el sesgo pro-importador
del esquema secundario exportador incidiendo en el incremento del dfi-
cit comercial del pas (Guilln, 2007). Nos limitamos a presentar algunos
aspectos que consideramos relacionados con este trabajo.
Desde 1988, la direccin econmica ha seleccionado el vnculo entre
la apertura de la economa y las polticas macroeconmicas dirigidas a
estabilizar el tipo de cambio y la inflacin, pero afectando la dinmica
del crecimiento econmico del pas. La justificacin del razonamiento
anterior se basaba en el siguiente argumento: la liberalizacin estimu-
lara las exportaciones, y el avance de la integracin de las relaciones
comerciales de Mxico con el exterior permitira asignar de manera efi-
ciente los recursos productivos; finalmente, las relaciones comerciales
en ascenso se transformaran en el factor cardinal para fomentar el cre-
cimiento econmico interno y mejorar la competencia de la produccin
domstica en los mercados nacional e internacional, con la adopcin de
tecnologas novedosas relacionadas con el progreso tcnico y la produc-
tividad (Ros, 2006).
No obstante la perspectiva oficial, la argumentacin no reflexion en
el hecho de que la combinacin nociva entre las carencias estructurales de
la planta de produccin nacional y el desvanecimiento del sistema de pro-
teccin local constituira un factor desfavorable para afrontar la mayor
competencia internacional que se generara, incluso, en el propio terri-
torio del pas. Bajo estas circunstancias, ms que un enlace entre la pro-
duccin domstica con el exterior que permitiera transmitir los beneficios
del avance tecnolgico e industrial mediante la vinculacin con el capital
productivo internacional, lo que sucedi fue ms bien un fenmeno de
desintegracin productiva para nuestro pas, con repercusiones adversas
para el crecimiento econmico y el bienestar social. De esta manera, po-
dramos decir que los objetivos del gobierno que han determinado en
buena medida las peculiaridades adoptadas por la conduccin econmica
han sido la reduccin de la inflacin, la eliminacin del dficit fiscal y el
cambio estructural del aparato de produccin domstico.
78 | J OS F L ORE S S AL GADO
La orientacin monetaria de la poltica de estabilizacin tiene que ver
con lo antes apuntado. Sumariamente, con el propsito de abatir la in-
flacin, la poltica cambiaria de sobrevaluacin del peso se convirti en
un punto de referencia para varios resultados de la actividad nacional.
Despus de las elevadas devaluaciones del periodo de ajuste, el desliza-
miento promedio anual del peso ante el dlar fue slo 5.4% entre 1988
y 2008.
17
Ms an, la alta depreciacin del tc en 2008, 26.5%, inducida
por la actual problemtica financiera internacional, influy para acelerar
el promedio anual de la devaluacin del peso durante el periodo analiza-
do. Un efecto similar durante ese ao se present para las tasas internas
de inters cuando la especulacin ajust hacia el alza su nivel, as como
con el rebote de la inflacin y con los bajos ritmos de crecimiento de la
inversin y del producto nacional.
18
La orientacin general de la poltica cambiaria permiti reducir las ta-
sas de inters locales con una importante cada de 15.4% como promedio
anual durante el periodo, pero sin que esto se tradujera en tasas de inters
que apoyaran la reactivacin de la produccin interna.
19
La poca varia-
cin del tc y la baja de las tasas de inters han respaldado un objetivo
central de los responsables de la conduccin econmica: el saneamien-
to fiscal. Al mismo tiempo, con niveles inferiores de devaluacin, tasas
de inters y dficit pblico, la inflacin se contrajo visiblemente cuando
pas de casi 160% en 1987 a slo 3.8 y 6.8% en 2007 y 2008, respecti-
vamente. En este sentido, consideramos correcto aceptar que desde 1988
la conduccin econmica de ayd ha tenido efectos positivos en el com-
portamiento de algunos indicadores del pas, como son los referidos a la
inflacin y al dficit fiscal.
No obstante lo anterior, la direccin de la poltica ha afectado otros in-
dicadores locales que tambin son esenciales para el buen desempeo de la
nacin. Por ejemplo, la decisin de mantener un tipo de cambio con ten-
17
No se incorporan los aos de 1994 y 1995 en virtud de que durante su vigencia se
expresaron de manera abierta los efectos de esa crisis de la economa del pas y para evitar,
entonces, que la informacin de dichos aos distorsione la tendencia que registraron los
indicadores que se analizan a continuacin.
18
En el mismo sentido: con la estimacin de la severidad de esta nueva crisis econmi-
ca, no es aventurado pronosticar, desafortunadamente, fuertes complicaciones futuras para
estos y otros aspectos de la actividad econmica y social de Mxico.
19
Una causa central es la amplia diferencia entre las tasas de inters activas y pasivas,
a favor de las primeras. Entre otras cosas, ello ha obstaculizado la posibilidad de dinamizar
el sistema del crdito local para apoyar el crecimiento de la inversin productiva.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 79
dencia hacia la sobrevaluacin como eje central de la conduccin econ-
mica ha coadyuvado para aminorar los niveles de la inflacin en Mxico,
pero, por otro lado, ha sido un elemento que ha perjudicado visiblemente
el comportamiento de la inversin y, por lo tanto, del producto interno
(grfica 2). Preocupa, incluso, constatar cmo la trayectoria descendente
del pib traza su comportamiento cclico en niveles de crecimiento cada
vez ms bajos, generando graves problemas para su reactivacin. En estas
condiciones, con apertura y desregulacin, la tasa de crecimiento prome-
dio anual del pib, 3.3%, ha sido visiblemente inferior al crecimiento que
este indicador registr durante la isi, 6.5% aproximadamente.
En sntesis, en Mxico el abatimiento de la inflacin se ha gestado al
lado del movimiento inseguro de la inversin y el producto, exhibiendo
los obstculos que la poltica del gobierno ha proyectado hacia la estruc-
tura del aparato domstico de produccin y, desde sta, al sector exter-
no de la economa nacional. Por razones como las expuestas, en nuestra
opinin se trata, entonces, de una estabilidad macroeconmica relativa
por ser una estabilidad expuesta a frecuentes sobresaltos en los rdenes
monetario y de la produccin. En todo caso, a nivel macroeconmico, los
resultados de la poltica son ambivalentes y no han logrado contrarrestar
la tendencia de serios problemas econmicos que afectan el bienestar so-
cial de la poblacin.
En un entorno como el anterior, vale la pena agregar dos comentarios.
El primero indica que la prdida de protagonismo de la inversin para
fomentar la acumulacin de capital en el pas tiene que ver ms con la
desaceleracin de la inversin interna que con la entrada de inversin ex-
terna.
20
En efecto, el promedio anual de inversin extranjera directa (ied)
que ingres al pas subi de 3 635 millones de dlares en 1988-1993 a
12 415 y 21 735 en los periodos de 1994-2000 y 2001-2008, respectiva-
mente (grfica 3).
El segundo comentario establece que, pese a lo anterior, la posibilidad
de aprovechar la llegada de inversin extranjera y hacer ms benfica la
presencia de empresas transnacionales en el territorio nacional constituye
un asunto cuya resolucin depende, en gran medida, de la capacidad de
la economa para absorber dicho capital. Puesto en otros trminos, po-
20
El proceso de ayd y, en especial, la reforma econmica dirigida a modificar el mar-
co legal para regular la entrada de inversin fornea son dos factores que han colaborado
para atraer mayores flujos de inversin extranjera a Mxico, sobre todo a partir de la firma
del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (tlcan).
80 | J OS F L ORE S S AL GADO
dramos decir que la ied ha sido una pieza importante en la formacin
de capital y ha contribuido abiertamente al cambio en las estructuras de
produccin y comercio exterior de Mxico; sin embargo, en el escenario
de la expansin del comercio exterior de la economa mexicana, la ied
controla los renglones de mayor presencia en las exportaciones del pas
sin el propsito de que su intervencin considere la integracin del apara-
to domstico de produccin (cepal, 2006).
Grfica 3
Entrada de inversin extranjera directa
(promedio anual)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
M
i
l
l
o
n
e
s
d
e
d
l
a
r
e
s
1988-1993 1994-2000 2001-2008
Fuente: Elaboracin propia con base en Banco de Mxico, Informes anuales.
De manera cada vez ms evidente, desde la dcada de 1990 las grandes
empresas extranjeras ubicadas en Mxico participan muy activamente en
los mercados globales y se alejan del compromiso de contribuir a la mo-
dernizacin e integracin de la planta productiva nacional. Con el apre-
mio adicional de la apreciacin del tipo de cambio, los flujos de inversin
extranjera directa favorecen, infortunadamente, un proceso de desindus-
trializacin de la planta productiva del pas (Falck, 2007), y la mutacin
productiva no ha favorecido el crecimiento econmico local. Entonces, la
estabilidad macroeconmica y la apertura de la economa nacional no han
sido, hasta ahora, elementos destacados para apoyar el crecimiento de la
economa mexicana y contrarrestar la tendencia hacia la crisis del progra-
ma: la exportacin de manufacturas crece aceleradamente, pero ello no se
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 81
ha relacionado con la expansin econmica del pas; por el contrario, el
grave desequilibrio comercial es provocado principalmente por el comer-
cio exterior de las manufacturas (Moreno-Brid, 2007).
En sntesis, el nuevo programa econmico ha motivado el cambio en
las estructuras de la produccin y del comercio forneo de Mxico; em-
pero, por otro lado, el optimismo oficial sobre la estabilizacin se ha to-
pado con situaciones adversas que emergen de las modalidades del cambio
estructural experimentado. Sin ser ste un propsito central del texto,
baste mencionar que entre 1982 y 2006 el comercio exterior del pas
se ha expan dido de manera extraordinaria, pero el resultado medular
de dicha expansin ha sido el desajuste comercial con el exterior.
21
Esta
relacin, que en primera instancia pudiera tener una apariencia contra-
dictoria, exterioriza el monto creciente del dficit comercial de Mxico,
sobre todo despus del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Nor-
te (tlcan), cuando se aceler la presencia de la economa mexicana en
el mercado mundial. El saldo comercial negativo promedio anual de la
economa y de las manufacturas antes y despus del inicio del tlcan
(1980-1993 y 1994-2006) pas de 9 300 a 20 100 mdd, y de manera ms
contundente de 16 000 a 33 200 mdd, respectivamente. En estas condicio-
nes, el desajuste comercial sigue revelando, en esencia, las carencias es-
tructurales de la produccin nacional que la prctica de polticas liberales
no ha podido resolver.
Como mencionamos, a primera vista los registros comentados parecen
confusos en virtud de que la estimacin oficial pronostic un crecimiento
econmico ms alto una vez que Mxico aumentara con dinamismo su
participacin en el mercado mundial como exportador de manufacturas
(Ros, 2006). Sin embargo, cuando se observan de manera ms desagre-
gada las caractersticas que han moldeado la participacin en ascenso de
la economa nacional en el comercio internacional, es posible identificar
que los componentes estelares de esta actuacin, que se aceler con el
tlcan, no se han relacionado con la modernizacin ni con la integracin
del aparato de produccin nacional (Flores, 2010). Por el contrario, la
conduccin oficial ha repercutido desfavorablemente en renglones como
el producto y las relaciones comerciales del pas.
21
Lamentablemente, desde 2007, el cambio de formato para difundir la informacin
oficial impide calcular la participacin de la industria maquiladora en el total de las expor-
taciones e importaciones del pas.
82 | J OS F L ORE S S AL GADO
Empleo y distribucin del ingreso
Desde nuestro punto de vista, y considerando los objetivos del presente
texto, podramos mencionar tres elementos que permiten constatar el
progreso econmico de un pas: el crecimiento econmico, la generacin
de empleo y la distribucin favorable de la renta nacional.
22
De hecho,
existe un amplio reconocimiento para la relacin que se establece entre
estos tres indicadores.
Desafortunadamente, desde el inicio del nuevo programa econmico
en Mxico esto es, el de ayd para la estabilizacin macroeconmica, se
empez a manifestar la baja trayectoria tanto de la inversin como del pib
y, por tanto, la incapacidad de la estructura de produccin domstica para
absorber, de manera formal, una oferta de trabajo en crecimiento.
23
Esta
tendencia no se ha modificado a pesar de la menor dinmica poblacional
y es, entonces, otro punto pendiente de la agenda del gobierno (Moreno-
Brid, 2007). En estas circunstancias, con la nueva poltica econmica la
demanda de trabajo ha permanecido rezagada respecto del crecimiento
de la pea, ubicando el problema del desempleo como un fenmeno de
creciente preocupacin. Conforme avanz el periodo, esta circunstancia
se proyect en el mayor distanciamiento entre las trayectorias de la pea y
del empleo formal (grfica 4). En realidad, el porcentaje promedio de la
pea que logr acceder al empleo formal durante el mismo periodo es slo
35.6%, repercutiendo adversamente sobre el bienestar de la sociedad.
24
Como se deduce de lo expuesto, esta situacin se acentu con la puesta
en prctica de las polticas de ayd, que privilegi el programa de estabi-
22
Hay un consenso para descalificar el concepto de desarrollo econmico centrado slo
en el crecimiento del pib. A pesar de ello, este solo indicador dejara mal parada a la eficiencia
econmica en Mxico (Estrada, 2007). Con el propsito de adquirir una visin ms amplia
en el paso del crecimiento al desarrollo econmico en Mxico, incorporamos la evolucin del
empleo y la distribucin del ingreso como indicadores de la dimensin social en el pas.
23
Para los propsitos del texto, el empleo formal se constituye con la suma de asegu-
rados del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y del Instituto de Seguridad y de Ser-
vicio Social para los Trabajadores del Estado (issste). Incluso, para hacer ms elocuente el
pobre dinamismo de la demanda de trabajo en Mxico, incluimos en el empleo formal no
slo a los trabajadores permanentes, sino tambin a los trabajadores eventuales registrados
en ambas instituciones.
24
La respuesta parcial del programa de ayd para proporcionar empleos en el sector
formal en la magnitud requerida ha influido no slo en el ascenso del empleo informal y
del desempleo abierto en Mxico, sino que ha situado a ambas categoras, empleo informal
y desempleo abierto, en uno de los ms graves problemas del pas.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 83
lizacin macroeconmica pero perturb la dinmica de la inversin y del
producto interno y margin entonces la creacin de empleo.
Grfica 4
pea y empleo formal
PEA Empleo formal
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1
9
8
3
1
9
8
5
1
9
8
7
1
9
8
9
1
9
9
1
1
9
9
3
1
9
9
5
1
9
9
7
1
9
9
9
2
0
0
1
2
0
0
3
2
0
0
5
2
0
0
7
2
0
0
9
M
i
l
l
o
n
e
s
d
e
p
e
r
s
o
n
a
s
Fuente: Elaboracin propia con base en issste, stps, Presidencia de la Repblica.
Por supuesto, la frgil generacin de empleo incide en la mala dis-
tribucin del ingreso. Baste recordar que la economa mexicana se ha
caracterizado por la combinacin de bajos niveles de crecimiento, dbil
generacin de empleo, alto grado de concentracin del ingreso y desigual-
dad social. Estas condiciones se traducen, finalmente, en una restriccin
adicional para la expansin del mercado interno y, en consecuencia, para
el desarrollo econmico de la nacin. Sin ser nuestro propsito detallar
sobre este asunto, exponemos las siguientes consideraciones.
Segn la informacin oficial disponible, en el transcurso de los pri-
meros aos del presente siglo, 2000-2008, la participacin promedio de
20% de la poblacin con mayores ingresos es 52.6% de la renta social;
en contraste, el promedio de 20% de la poblacin con menores ingresos
est slo por arriba de 4.5% (cuadro 4).
C
u
a
d
r
o
4
D
i
s
t
r
i
b
u
c
i
n
d
e
l
i
n
g
r
e
s
o
n
a
c
i
o
n
a
l
p
o
r
d
e
c
i
l
e
s
d
e
h
o
g
a
r
e
s
(
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n
p
o
r
c
e
n
t
u
a
l
e
n
e
l
i
n
g
r
e
s
o
c
o
r
r
i
e
n
t
e
)
D e c i l e s
1
9
5
0
1
9
5
8
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
7
7
1
9
8
4
1
9
8
9
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
8
I
2
.
4
2
.
3
1
.
4
0
.
7
1
.
1
1
.
2
1
.
0
1
.
6
1
.
6
1
.
8
1
.
5
1
.
7
1
.
7
1
.
6
1
.
8
1
.
6
I
I
3
.
2
3
.
2
2
.
4
1
.
3
2
.
2
2
.
4
2
.
2
2
.
8
2
.
8
3
.
0
2
.
7
2
.
9
2
.
9
2
.
9
3
.
1
2
.
9
I
I
I
3
.
2
4
.
1
3
.
5
2
.
7
3
.
2
3
.
3
3
.
2
3
.
8
3
.
7
3
.
9
3
.
6
3
.
9
4
.
0
3
.
9
4
.
1
3
.
9
I
V
4
.
3
5
.
0
4
.
6
3
.
8
4
.
4
4
.
3
4
.
2
4
.
7
4
.
7
4
.
9
4
.
6
4
.
9
5
.
0
4
.
9
5
.
1
4
.
9
V
4
.
9
6
.
0
5
.
5
5
.
2
5
.
7
5
.
6
5
.
2
5
.
8
5
.
7
6
.
0
5
.
7
6
.
1
6
.
0
6
.
0
6
.
2
6
.
0
V
I
6
.
0
7
.
5
8
.
2
6
.
9
7
.
2
7
.
1
6
.
5
7
.
2
7
.
1
7
.
3
7
.
1
7
.
4
7
.
4
7
.
4
7
.
6
7
.
4
V
I
I
7
.
0
8
.
3
8
.
2
8
.
6
9
.
1
9
.
0
8
.
3
9
.
0
8
.
8
9
.
0
8
.
9
9
.
2
9
.
1
9
.
1
9
.
2
9
.
2
V
I
I
I
9
.
6
1
0
.
7
1
0
.
4
8
.
7
1
2
.
0
1
1
.
8
1
0
.
9
1
1
.
4
1
1
.
4
1
1
.
5
1
1
.
3
1
1
.
8
1
1
.
6
1
1
.
7
1
1
.
6
1
1
.
7
I
X
1
3
.
9
1
7
.
2
1
6
.
6
1
7
.
1
1
7
.
1
1
7
.
0
1
5
.
9
1
6
.
0
1
6
.
1
1
5
.
9
1
6
.
0
1
6
.
5
1
6
.
1
1
6
.
0
1
5
.
8
1
6
.
1
X
4
5
.
5
3
5
.
7
3
9
.
2
4
5
.
0
3
8
.
0
3
8
.
3
4
2
.
6
3
7
.
7
3
8
.
1
3
6
.
7
3
8
.
6
3
5
.
6
3
6
.
2
3
6
.
5
3
5
.
7
3
6
.
3
T
o
t
a
l
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
C o e f i c i e n t e d e G i n i
0
.
5
1
6
0
.
4
5
0
0
.
4
9
6
0
.
5
7
1
0
.
4
9
6
0
.
4
9
5
0
.
5
2
2
0
.
5
0
0
0
.
4
9
2
0
.
4
9
0
0
.
4
8
0
0
.
4
5
3
0
.
4
5
5
0
.
4
5
8
0
.
4
4
6
0
.
4
5
7
2 0 % m s p o b r e
5
.
6
5
.
5
3
.
8
2
.
0
3
.
3
3
.
6
3
.
2
4
.
4
4
.
4
4
.
8
4
.
2
4
.
6
4
.
6
4
.
5
4
.
9
4
.
5
2 0 % m s r i c o
5
9
.
4
5
2
.
9
5
5
.
8
6
2
.
1
5
5
.
1
5
5
.
3
5
8
.
5
5
3
.
7
5
4
.
2
5
2
.
6
5
4
.
6
5
2
.
1
5
2
.
3
5
2
.
5
5
1
.
5
5
2
.
4
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
i
n
e
g
i
,
E
n
c
u
e
s
t
a
s
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
i
n
g
r
e
s
o
g
a
s
t
o
,
v
a
r
i
o
s
a
o
s
.
86 | J OS F L ORE S S AL GADO
Al mismo tiempo, la deficiente distribucin del ingreso se percibe por
medio de los cinco deciles ms bajos que representan 50% de la poblacin
nacional. Durante el mismo periodo, a este porcentaje de la poblacin le
correspondi slo 19% del ingreso total. La inequidad de la distribucin
del ingreso en Mxico muestra delicados contrastes econmicos y sociales
que obstruyen no slo el crecimiento econmico del pas por las restric-
ciones para la expansin del mercado interno, sino tambin el bienestar
social de la poblacin.
El valor registrado por el coeficiente de Gini complementa el ltimo co-
mentario.
25
Despus de la isi, el desempeo de dicho indicador no muestra
mejores condiciones para la estructura de la distribucin del ingreso en
Mxico. Slo en 2008, ltimo ao considerado, el coeficiente de Gini fue
de 0.457, cuando 20% de la poblacin con mayores ingresos acapar un
porcentaje de la renta nacional 11.6 veces superior al ingreso que recibi
20% de la poblacin con mayores ndices de pobreza. Ms an, la diferen-
cia en la percepcin del ingreso entre los deciles i (1.6%) y x (36.3%) fue
22.7 veces a favor de la poblacin que constituye el decil x.
En efecto, la fuerte desigualdad del ingreso es otro asunto relevante de
la economa mexicana que an est pendiente. Tal desigualdad reduce el
crecimiento econmico potencial, tiende a desintegrar la cohesin social
y la democracia en Mxico (Moreno-Brid, 2007), y constituye, pues, una
muestra evidente del proceso de la polarizacin econmica y social.
Conclusiones
Durante un largo periodo, la sustitucin de importaciones pretendi pro-
mover el crecimiento econmico del pas con base en la modernizacin de
la estructura de la produccin nacional. Dentro de la estrategia diseada, la
extensa participacin directa y la amplia regulacin econmica por parte
del Estado desempearon papeles importantes en un escenario de extensa
proteccin a la actividad de la produccin domstica. Aunque el proceso
25
El coeficiente de Gini analiza el comportamiento de la distribucin del ingreso cuyo
significado se puede explicar de diferentes maneras; exponemos la siguiente: sus valores ex-
tremos son cero (cuando cada decil recibe 10% del ingreso social indicando una distribucin
del ingreso totalmente equitativa) y uno (cuando se registra una concentracin total del in-
greso). As pues, cuando el valor de este coeficiente se aleja de cero (o se acerca a uno) habr
una distribucin desigual y, por tanto, una concentracin creciente del ingreso nacional.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 87
enfrent fuertes limitaciones para avanzar en la integracin de la estructura
de produccin, report tambin buenos resultados en trminos de creci-
miento econmico, empleo y distribucin del ingreso. El fortalecimiento de
la llamada clase media fue resultado de un programa econmico que
privilegi el avance del mercado interno. Sin embargo, la debilidad de la
estrategia provoc desequilibrios diversos, y la crisis del programa se ex-
pres, entonces, en un problema bsicamente de carcter productivo-
estructural.
Despus de la crisis de 1982 la economa mexicana pas a una poltica
de apertura y desregulacin con el objetivo central de la estabilizacin ma-
croeconmica domstica. Asimismo, con la nueva integracin regional
de la economa, el tlcan representa, desde 1994, el principal instrumen-
to de la poltica comercial del pas. Hasta ahora, en el nivel microeconmi-
co, la estrategia enfatiza el ascenso de las exportaciones, pero con mayor
dependencia tecnolgica externa y frgiles encadenamientos de la produc-
cin local; mientras que, en el nivel macroeconmico, la misma estrategia
ha quedado circunscrita a los mecanismos de la relativa estabilidad, cuyo
objetivo es controlar la inflacin. Sin embargo, la estructura de la produc-
cin, resultado de la libre fuerza del mercado, no motiva la integracin de
la produccin, no desarrolla capacidades locales, no impulsa la generacin
de empleo y no apoya el bienestar social. El bajo crecimiento econmico y
el rezago en la creacin de empleo son muestras de los trastornos econ-
micos y sociales inducidos por el programa de ayd an vigente.
Lo anterior ha demostrado que en las condiciones de la economa mexi-
cana, la mayor presencia en el comercio internacional no necesariamente
se traduce en crecimiento econmico y bienestar social. Es recomendable,
entonces, reflexionar una y otra vez sobre las condiciones que tienen
su origen en el programa de ayd y orientar la poltica econmica con
mayor nfasis hacia el crecimiento econmico y el bienestar de la pobla-
cin, tomando en consideracin la transformacin de la economa mun-
dial. Mxico no puede (no debe?) quedar fuera de esta alternativa. Es
esencial, por tanto, insistir en la necesidad de reorientar la conduccin
econmica del pas.
Como se reconoce cada vez con mayor frecuencia, el programa de ayd
para la estabilizacin macroeconmica ya se agot: es una estrategia
insostenible. Por lo tanto, es indispensable disear nuevas alternativas
para el crecimiento econmico, el empleo y el bienestar social; proponer
alternativas para que las nuevas generaciones del pas dejen de sentir que
88 | J OS F L ORE S S AL GADO
nacieron en un contexto de crisis econmica y que no hay salida para vis-
lumbrar un mejor futuro personal, familiar y nacional; proponer una con-
duccin econmica y social alternativa que incorpore la poltica de Estado
en el entorno de la transformacin de la economa mundial, que dinamice
al sector productivo nacional para reducir importaciones, que regule la
entrada y la ubicacin de la inversin extranjera y que se aleje del supues-
to del funcionamiento automtico en el que el mercado se ubica como el
agente que establece el orden general.
Asimismo, la nueva poltica habr de considerar que a pesar de la ma-
yor integracin de la economa mexicana a la internacional y su conexin
con los procesos globales de produccin, el tlcan no se ha convertido, y
no parece tener la factibilidad de convertirse, en el mecanismo para esti-
mular el crecimiento econmico y bienestar social en Mxico. La mayor
exportacin no es factor para contrarrestar el dficit crnico de la ba-
lanza comercial ni para recuperar los niveles histricos del crecimiento
del producto interno. En definitiva, los mecanismos de mercado no han
inducido una transformacin virtuosa ni en la composicin del producto
ni en el desarrollo del mercado interno. Para iniciar un nuevo proceso, el
diagnstico exige, entonces, revisar la estrategia econmica productiva
y comercial, mantenida por ms de dos dcadas, para considerar nuevas
modalidades de conduccin que rompan con la dinmica observada.
Bibliografa
Ayala, Jos (2003), Estado y desarrollo. La formacin de la economa
mexicana, Facultad de Economa, Universidad Nacional Autnoma de
Mxico, Mxico.
Banco de Mxico (1976), Cincuenta aos de Banca Central. Ensayos
conmemorativos, Banco de Mxico, Fondo de Cultura Eco nmica,
Mxico.
_____ (varios aos), Informes anuales, Mxico.
Crdenas, Enrique (2003), La poltica econmica en Mxico, 1950-1994,
Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Clavijo, Fernando y Susana Valdivieso (2000), Reformas estructurales
y poltica macroeconmica, en Fernando Clavijo (comp.), Reformas
econmicas en Mxico, 1983-1999, Fondo de Cultura Eco nmica,
Mxico.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO E I NDI CADORE S . . . | 89
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal) (2006),
Foreing investment in Latin America and the Caribbean 2005, cepal,
Santiago de Chile.
De Mara, M. et al. (2009), El desarrollo de la industria mexicana en su
encrucijada, Universidad Iberoamericana/Instituto de Investigaciones
sobre Desarrollo Sustentable, Mxico.
Estrada, J. Luis (2007), Aprendizaje y desarrollo en Corea del Sur, 1960-
2004, en J. Luis Calva (coord.), Agenda para el desarrollo. Desarrollo
econmico: estrategias exitosas, vol. 2, Porra/Universidad Nacional
Autnoma de Mxico/Cmara de Diputados, Mxico.
Falck, Melba (2007), La experiencia de desarrollo en Japn en la pos-
guerra. Relevancia para Mxico, en J. Luis Calva (coord.), Agenda
para el desarrollo. Desarrollo econmico: estrategias exitosas, vol. 2,
Porra/Universidad Nacional Autnoma de Mxico/Cmara de Dipu-
tados, Mxico.
Flores, Jos (2010), Cambio estructural e integracin regional de la eco-
noma mexicana. Un estudio de desintegracin industrial, uam-Xochi-
milco/Juan Pablos, Mxico.
Gazol, Antonio (2008), La apertura comercial veinte aos despues, en
Rolando Cordera y Javier Cabrera (coords.), El papel de las ideas y
las polticas en el cambio estructural en Mxico, Lectuas del Trimestre
Econmico, nm. 99, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Guilln, Hctor (2007), El modelo mexicano de desarrollo: balance y
alternativas, en J. Luis Calva (coord.), Agenda para el desarrollo.
Mxico en el mundo: insercin eficiente, vol. 3, Porra/Universidad
Nacional Autnoma de Mxico/Cmara de Diputados, Mxico.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(issste) (varios aos), Anuarios estadsticos, Mxico.
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) (varios aos), Anuarios esta-
dsticos, Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (inegi) (varios
aos), Encuestas nacionales de ingreso gasto, Mxico.
Moreno-Brid, J. Carlos y Luis Galindo (2007), Poltica macroeconmi-
ca de un milagro: el caso de Chile, en J. Luis Calva (coord.), Agenda
para el desarrollo. Desarrollo econmico: estrategias exitosas, vol. 2,
Porra/Universidad Nacional Autnoma de Mxico/Cmara de Dipu-
tados, Mxico.
inter
90 | J OS F L ORE S S AL GADO
Pinto, Anbal (1987), Heterogeneidad estructural y modelo de desarro-
llo reciente en Amrica Latina, Series de Lecturas, nm. 3, Fondo de
Cultura Econmica, Mxico.
Presidencia de la Repblica (varios aos), Informes de gobierno, Mxico.
Ros, Jaime (1990), El debate sobre industrializacin: el caso de Mxi-
co, en Elementos para el diseo de polticas industriales y tecnolgi-
cas en Amrica Latina, Cuadernos de la cepal, Santiago de Chile.
_____ (2006), La desaceleracin del crecimiento econmico de Mxico
desde 1982, mimeo.
Samaniego, Norberto (1995), El mercado de trabajo en Mxico, Socio-
lgica, uam-Azcapotzalco, Mxico.
Tello, Carlos (2007), Estado y desarrollo econmico: Mxico, 1920-2006,
Facultad de Economa, Universidad Nacional Autnoma de Mxico,
Mxico.
Trejo, Sal (1987), El futuro de la poltica industrial en Mxico, El Cole-
gio de Mxico, Mxico.
_____ (1988), El empleo en Mxico, Fondo de Cultura Econmica,
Mxico.
Vernon, Raymond (1970), El dilema del desarrollo econmico de Mxi-
co. Papeles representados por los sectores pblico y privado, Diana,
Mxico.
Villarreal, Ren (2000), Industrializacin, deuda y desequilibrio exter-
no en Mxico. Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2000),
Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
| 91 |
Crisis estructural de la economa mexicana
Bernardo Jan Jimnez*
Introduccin
E
l 2008 pasar a la historia econmica de Mxico como el ao de
inicio de la tercera gran crisis del Mxico contemporneo. Desde
la dcada de 1980, la economa del pas ha sufrido tres cadas
estrepitosas: en 1982, en 1995 y en la actualidad, y todo parece indicar
que sta ser ms destructiva que las anteriores. Un rasgo a destacar en la
recurrencia de la crisis de la economa del pas es que rebas su carcter
eminentemente econmico y ahora es tambin una crisis poltica y social,
en virtud de que se suma el deterioro de las condiciones de vida de la po-
blacin. En efecto, entre 1982 y 2008, el ritmo de crecimiento promedio
anual del Producto Interno Bruto (pib) ha sido 3.3% en promedio, ritmo
socialmente insuficiente y que contrasta con el crecimiento de 6.7% de la
economa en el periodo de 1960-1981.
1
Este bajo dinamismo de la eco-
noma se ha acompaado del deterioro de las instituciones pblicas, lo
que ha provocado una enorme desigualdad en la distribucin del ingreso
y, por consiguiente, en el acceso a niveles mnimos de bienestar de la po-
blacin nacional.
Durante 2008, las principales variables macroeconmicas tuvieron
comportamientos preocupantes: inflacin, 6.5% (la ms alta desde
2000); desempleo, 4.47% (en noviembre); pib anual, 1.8% (dato preli-
* Profesor-investigador en el Centro Universitario de Ciencias Econmicas Administra-
tivas de la Universidad de Guadalajara [bjaen62@yahoo.com.mx].
1
Elaboracin propia con base en el portal electrnico del Instituto Nacional de Esta-
dstica, Geografa e Informtica (inegi), consultado el 3 de octubre de 2009.
92 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
minar); depreciacin del tipo de cambio, 31%; adems, creciente dficit
comercial, cierre de empresas (con efectos negativos en los proveedores)
y cada de las remesas y de los precios del petrleo (50.6 dlares en no-
viembre, contra 131.6 dlares en julio). Estos indicadores contradicen
claramente el discurso oficial, con o sin alternancia partidista, en el sen-
tido de que la economa mexicana es slida y estable. El deterioro de las
condiciones de seguridad social, la pobreza y el desempleo son algunas
manifestaciones de la preocupante situacin econmica, poltica y social
que vive el pas. Por tanto, la crisis que se desat a mediados de 2008 es
estructural, pues su origen est enraizado en un modelo econmico que
ha profundizado la desigualdad y la exclusin social desde principios de
la dcada de 1980 y cuyos rasgos bsicos no se han modificado desde
entonces.
El presente ensayo busca contribuir en el debate que ha rondado en los
crculos acadmicos y empresariales de Mxico en los ltimos aos: por
qu la economa nacional no crece a los ritmos socialmente necesarios?,
su magro desempeo es resultado de las polticas que el gobierno ha im-
pulsado o est determinado nicamente por factores externos? El anlisis
que presentamos se ubica en el manejo de la poltica macroeconmica y,
en general, en el diseo y ejecucin de las polticas pblicas del gobierno
federal. Pretendemos poner nfasis en el periodo que inicia con la crisis
de la dcada de 1980. Ahora bien, analizar las causas del bajo dinamis-
mo de la economa pasa por el contexto poltico que ha prevalecido en
Mxico en los ltimos aos.
En ese sentido, el texto aborda de manera tangencial la actuacin de
los principales grupos de poder que han influido en la orientacin de las
polticas econmicas en los ltimos aos. La estructura del trabajo es la
siguiente. En los siguientes tres apartados abordamos de forma directa
las principales polticas impulsadas y sus resultados; all buscamos expli-
car por qu el actual enfoque de poltica econmica no slo es equivoca-
do, sino que adems se ha impulsado, en tiempo y forma, errneamente.
En la cuarta seccin analizamos el contexto poltico del periodo de estu-
dio. Finalmente, en las conclusiones reflexionamos sobre la trayectoria
econmica y las perspectivas de nuestro pas.
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 93
Poltica macroeconmica y desempeo econmico
El cuadro 1 resume algunas de las principales variables macroeconmicas
de Mxico desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta la administra-
cin actual. Como se puede observar, desde el inicio de la dcada de 1980
el crecimiento econmico ha sido asimtrico. En particular, durante dicho
sexenio se presentan los peores resultados del desempeo econmico en
materia de cada en la produccin e inestabilidad macroeconmica: el pib
prcticamente no creci, 0.23%, la inflacin fue la ms alta de la historia
econmica de Mxico con un promedio anual de 94.6% y la devaluacin
del peso respecto al dlar acumul 2194 por ciento.
Cuadro 1
Principales indicadores econmicos de los ltimos cinco sexenios
Variables
Miguel
de la Madrid
(1982-1987)
Carlos
Salinas
(1988-1993)
Ernesto
Zedillo
(1994-1999)
Vicente
Fox
(2000-2005)
Felipe
Caldern
(2006-2008)
pib* 0.23 3.7 2.8 1.8 2.5
pib per cpita
(dlares)
5 818
(1987)
6 339
(1993)
6 891
(1999)
7 137
(2003)
8 914
(2007)
Inflacin* 94.6% 23.3% 22.2% 4.0% 5.1%
Tipo de
cambio**
2 194% 36.2% 78.7% 13.7% 30.2%***
* Promedio del periodo.
** Tasa de variacin del periodo.
*** Hasta enero de 2009.
Fuente: Elaboracin propia con base en los portales electrnicos del inegi, Banco de
Mxico y ocde.
La crisis de principio de la dcada de 1980 enterr el modelo de sus-
titucin de importaciones que durante ms de 20 aos tuvo vigencia en
Mxico.
2
El argumento principal del diseo e impulso de este modelo eco-
2
La crisis de 1983 puede atribuirse al agotamiento del modelo sustitutivo de impor-
taciones y a los excesos del gasto pblico en que se incurri para sostenerla. De manera
ms general esa crisis revela las dificultades para articular un modelo de desarrollo, dada la
insercin de la economa mexicana a la economa mundial (Ortiz, 1997:44).
94 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
nmico fue el fortalecimiento del mercado interno, objetivo que se logr
gracias a que la estrategia seguida se bas en un Estado fuerte que dise-
aba polticas industriales, salariales y cambiarias. En nuestra opinin,
apuntar los rasgos esenciales del modelo sustitutivo de importaciones y de
la crisis resultante es importante porque stos pasaron a convertirse en los
fantasmas de los gobiernos posteriores, en los errores que no quieren
volver a cometer: dficit en el presupuesto pblico, alta inflacin y tipo de
cambio descontrolado ya se han vuelto las variables macro ms vigiladas
por los sucesivos gobiernos. Sin embargo, estos objetivos han subordinado
otras variables importantes de la actividad econmica nacional como el
crecimiento del producto interno y los salarios.
Desde el inicio de la dcada de 1980, la conduccin oficial de la econo-
ma mexicana utiliz la crisis de la deuda y sus causas como argumentos
poderosos para imponer un nuevo modelo econmico neoliberal.
3
Las
reformas impulsadas durante esos aos giraron en torno a tres ejes: 1) la
apertura comercial, que implic la disminucin de las barreras arancela-
rias y no arancelarias; 2) la reforma financiera, que permiti mayores flu-
jos de capital, aunque principalmente especulativo; y 3) un nuevo papel
del Estado en la actividad econmica, que implic la venta de empresas
estatales.
Durante la administracin de Carlos Salinas de Gortari, estos objeti-
vos implicaban controlar variables fundamentales como las mencionadas
previamente. El pib promedi 3.7%, el ms alto de los cinco gobiernos
en estudio, esto como resultado de las expectativas favorables que gener
la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (tlcan),
efecto que por cierto se erosion rpidamente. En ese sexenio se logr
abatir la inflacin promedio, 23.3%, y reducir el descontrol en el tipo de
cambio. Cabe agregar en este aspecto que tambin el tipo de cambio se
redujo como efecto de la poltica contractiva del sexenio de Miguel de la
Madrid, cuyos resultados se vieron reflejados en el de Salinas. Uno de los
problemas que ste hered al sexenio de Ernesto Zedillo fue el endeuda-
miento interno por la va de los tesobonos, cuyos rendimientos, al pagarse
en dlares, estaban indexados al tipo de cambio. Otro problema heredado
3
El modelo neoliberal aborda problemas graves, tales como dficit fiscal, inflacin,
falta de rendicin de cuentas de las empresas pblicas, tasas de inters reales muy negativas
y demasiadas decisiones econmicas muy centralizadas por las autoridades. Sin embargo,
estas modificaciones pueden estar cargadas de ideologa, reflejando una mala comprensin
de cmo funcionan los mercados y de su grado de maduracin (French-Davis, 1999).
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 95
fue el control en el tipo de cambio, cuyo mecanismo consista en estable-
cer bandas de flotacin que se movan en funcin de las presiones que
existieran en el mercado cambiario.
Muchos analistas criticaron a Salinas de Gortari porque en los dos lti-
mos aos de su gobierno se neg a fijar una paridad cambiaria ms realista
que tomara en consideracin la sobrevaluacin del peso que, claramente,
restaba competitividad a las exportaciones mexicanas.
El contexto poltico que prevaleci durante el gobierno de Salinas fue
muy importante ya que influy de manera determinante en las decisiones
en materia de poltica econmica. En ese gobierno se estaba negociando
la firma del tlcan adems de que se buscaba la inclusin de Mxico en la
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (ocde).
En consecuencia, era objetivo clave de ese gobierno mostrar al mundo
un pas estable, moderno, que representara un mercado seguro para las
inversiones extranjeras directa y de cartera.
El sexenio de Salinas termin de manera turbulenta: el asesinato del
candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (pri),
Luis Donaldo Colosio, marc el rumbo poltico y econmico de Mxico
en los aos posteriores. El magnicidio oblig a ese partido poltico a un
cambio abrupto para designar a Ernesto Zedillo como su candidato. ste
gan la eleccin y tom posesin el 1 de diciembre de 1994.
El enrarecido ambiente poltico de finales de 1994 complic el inicio
del gobierno de Zedillo, que no pudo contener las presiones sobre el tipo
de cambio. La devaluacin desde diciembre de ese ao devino inflacin,
y Mxico se encontr de nuevo en crisis econmica durante 1995 y los
aos subsiguientes. La inflacin que en 1994 haba terminado en 7%, en
2005 lleg a 52%. Sin embargo, con la poltica de poca variacin del tipo
de cambio que el gobierno decidi a partir de 1996, la inflacin declin
rpidamente para promediar durante ese sexenio 22%. No obstante, la
direccin de la poltica seguida afect el desempeo de otros indicadores
de la actividad econmica del pas. A manera de ejemplo, la decisin de
mantener la sobrevaluacin del peso ante el dlar, aunque coadyuv a
disminuir los ritmos de la inflacin, repercuti desfavorablemente sobre
la inversin y el producto del pas. El pib promedi un crecimiento de
slo 2.8% durante todo ese sexenio.
La nueva dcada trajo consigo el fin de la hegemona del pri en la pre-
sidencia de la Repblica. Vicente Fox gan la eleccin de 2000 con una
amplia mayora. En general, el gobierno del cambio de Vicente Fox se
96 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
caracteriz por continuar los principios fundamentales que se siguieron
desde los gobiernos de Miguel de la Madrid hasta Zedillo: 1) impulso a
la iniciativa privada como el principal promotor del crecimiento econ-
mico; 2) continuar con la apertura de la economa del pas y establecer
nuevos acuerdos comerciales y buscar, con ello, mayor ingreso de inver-
sin extranjera directa (ied); y 3) disminuir an ms la participacin
econmica del Estado bajo el principio de que la iniciativa privada es ms
eficiente que el Estado en las actividades productivas.
Las expectativas que despert el sexenio de Vicente Fox no se refleja-
ron en la economa. El pib continu con su tendencia descendente como
resultado del manejo de la poltica monetaria y fiscal. Adems de la sobre-
valuacin del tipo de cambio, se sigui insistiendo en mantener un saldo
fiscal equilibrado, provocando, entre otros resultados, que el bajo nivel
del gasto pblico no ayudara a reactivar el crecimiento econmico. As, el
objetivo de abatir la tasa de inflacin se logr, pero a costa de paralizar
el crecimiento del pib. El tipo de cambio promedi una devaluacin de
13.7%, y el pib registr un raqutico promedio anual de 1.8 por ciento.
El xito ms publicitado del gobierno de Fox fue la captacin de ied.
Entre 2001 y 2006, la economa mexicana recibi 134 895 millones de
dlares de ied, y la afluencia de este tipo de inversin, sumada a la cap-
tacin de divisas por turismo, petrleo y remesas, fue un factor que per-
miti, en la lgica de la conduccin econmica del pas, mantener la
apreciacin del peso ante el dlar. Vale la pena agregar en este espacio
que uno de los saldos negativos del gobierno de Fox fue el manejo que
hizo de los recursos petroleros. En el transcurso de ese sexenio, el precio
de la mezcla mexicana aument, llegando a 53.3 dlares por barril en
2006. El aumento de los precios de exportacin de los hidrocarburos y
la mayor explotacin de petrleo dieron como resultado que los ingresos
petroleros aumentaran. Entre 2000 y 2005, los ingresos por la venta ex-
terna de petrleo se duplicaron al pasar de 327 000 millones de dlares
a 777 000 (Moreno, 2006). Entre otras posibles consideraciones, ste fue
un elemento que pospuso la reforma fiscal.
Como sucedi en la administracin de Zedillo, el sexenio de Felipe
Caldern se inici con un contexto poltico complicado. La eleccin del
2 de julio de 2006 fue muy competida, y el resultado no dej satisfechos
a muchos electores. El conflicto poselectoral dificult el accionar pol-
tico del gobierno federal en turno, que ha tenido que enfrentar un Con-
greso de la Unin dividido.
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 97
El primer ao de Caldern se inici con un crecimiento del pib de 3.3%
que, sin embargo, se vio abruptamente afectado en 2008 y sobre todo en
2009. En el segundo semestre de 2008, la economa mundial se descom-
puso; el epicentro de la nueva crisis se gest en Estados Unidos. En 2008,
la economa del pas creci 1.4%; sin embargo, los efectos de la crisis se
resintieron durante 2009, en cuyo primer trimestre la cada porcentual
del pib fue de 8% y en el segundo de 10.3%, es decir, la peor cada de la
actividad econmica de la historia econmica reciente en Mxico.
Los cinco gobiernos representados en el cuadro 1 han impulsado una
poltica macroeconmica muy similar: desregulacin de la economa,
apertura comercial indiscriminada, nfasis en la atraccin de inversin
extranjera, contencin salarial, uso de polticas monetarias contractivas
como mecanismo antiinflacionario y abandono de polticas industriales
activas. En el sexenio de Miguel de la Madrid se inici este modelo eco-
nmico, que se ha sostenido durante cinco gobiernos, con todo y la al-
ternancia del Partido Accin Nacional (pan) en sustitucin del pri en el
poder. Como resultado del magro desempeo econmico, el pib per c-
pita de Mxico ha mostrado, igualmente, un bajo ritmo de crecimiento:
entre 1982 y 2008 registr un crecimiento promedio anual de 2%. Segn
la ocde, en el periodo de 1983-2003, pases con antecedentes econmi-
cos parecidos a los de Mxico aumentaron su pib per cpita; por ejemplo,
Corea del Sur en 3.4%, y Hong Kong y Chile en 2.1%; mientras que, en
contraste, en Mxico el pib per cpita creci slo 1.1 veces.
4
En trminos generales, ste ha sido el desempeo de la economa mexi-
cana durante los ltimos 26 aos, producto de polticas que han privile-
giado en el contexto de la estabilidad macroeconmica: el abatimiento
de la inflacin, un bajo dficit pblico y la estabilidad cambiaria. Para
ello se ha impulsado una poltica monetaria de contraccin de la oferta
de dinero, con lo cual el Banco de Mxico ha controlado la tasa de infla-
cin e incidido en la tasa de inters interna. No obstante, esa poltica est
equivocada porque sus resultados afectan de forma negativa la demanda
efectiva y provocan ritmos de crecimiento insuficientes para absorber a
la creciente poblacin que cada ao ingresa a la poblacin econmica-
mente activa (pea). Una poltica ms adecuada podra contener la oferta
monetaria, pero al mismo tiempo expandir la demanda efectiva mediante
4
ocde, [http://www.oecd.org], consultado en octubre de 2009.
98 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
aumentos en los salarios reales y el manejo prudente del gasto pblico.
5
Impulsar esta poltica requiere una estrecha coordinacin entre el Banco
de Mxico y las secretaras de Hacienda y Economa, tarea de coordina-
cin que le compete al Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, el diseo de la poltica econmica seguida por el go-
bierno federal en los ltimos sexenios provoca que la entrada de divisas
inversin extranjera, exportacin de petrleo y remesas tienda a apreciar
el tipo de cambio, generando efectos adversos en el comercio exterior.
As las cosas, el propsito oficial de la estabilidad macroeconmica y
la bsqueda de objetivos antiinflacionarios han provocado efectos inde-
seables para el resto de la economa. El resultado ms evidente indica una
economa a la que se le resta liquidez monetaria, se contiene el aumento de
los salarios y se contrae el gasto del gobierno provocando la contraccin
de la demanda efectiva. En sntesis, la economa mexicana crece a ritmos
muy bajos porque el modelo est orientado a paralizar la economa.
Una de las razones de esta parlisis es la desvinculacin del sector
financiero con el sector real inversin productiva, generacin de em-
pleos. El sistema bancario comercial no est cumpliendo sus funciones
sustantivas: canalizar la oferta de ahorro a los demandantes de ahorro
para apoyar proyectos productivos. En el periodo de 2000-2005, la ban-
ca comercial slo canaliz 13.3% de su financiamiento a las empresas
mexicanas. Entonces, cmo es que sobrevive un sistema bancario que
no est haciendo negocio por medio del otorgamiento de crditos al sec-
tor privado? La respuesta es que el principal negocio de los bancos en
los ltimos aos ha sido otorgar financiamiento al sector pblico. Para
el lapso de 2000-2005, 62.7% del financiamiento total de la banca fue
al sector pblico, principalmente por la compra de valores gubernamen-
tales. Esto permiti a la banca comercial obtener grandes utilidades que,
segn el Banco de Mxico, llegaron a aproximadamente 56.6% en di-
ciembre de 2005. En concreto, tenemos un sistema bancario comercial
parasitario, que no cumple con las funciones sustantivas, pero que est
obteniendo increbles mrgenes de utilidades. Es claro que hace falta re-
gulacin de parte del Banco de Mxico y de la Comisin Nacional Ban-
caria y de Valores.
5
Las autoridades monetarias no pueden actuar de forma independiente con respecto
al gobierno de las variables reales que regulan la produccin y el empleo. Deben coordinar
sus instrumentos y medidas en funcin de objetivos comunes (Noriega, 2001:134)
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 99
La teora econmica predice que en un contexto de economa abierta,
con movilidad externa de capital, es necesaria la coordinacin de la pol-
tica fiscal y monetaria para expandir la economa. Una poltica monetaria
expansiva ayudara a bajar las tasas de inters y elevar la inversin; una
poltica fiscal expansiva principalmente inversin pblica impulsara el
crecimiento y fomentara el mercado interno. Sin embargo, se est apli-
cando una poltica contraria. Las polticas monetaria y fiscal han sido
contractivas y no estn favoreciendo el crecimiento econmico. Se perci-
be la descoordinacin de polticas en todo el gobierno federal: la Secreta-
ra de Hacienda y el Banco de Mxico operan restringiendo el crecimiento
econmico, y la Secretara de Economa no genera las polticas de apoyos
sectoriales que impulsen la actividad industrial. El resultado: una econo-
ma semiparalizada sin perspectivas cercanas para un cambio sustancial.
Poltica del sector externo
y desempeo del comercio exterior
Sin duda, una de las principales reformas que se han impulsado en Mxi-
co es la del sector externo. Las bases de este cambio se empezaron a per-
filar desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se elimin la
mayora de las barreras arancelarias y no arancelarias (permisos de im-
portacin). Entre 1985 y 1987 se inici el proceso abrupto de apertura
comercial en medio de una crisis econmica. La devaluacin acelerada
del tipo de cambio del peso frente al dlar estadounidense, combinada
con la apertura a las importaciones y la crisis econmica, provoc un
vuelco en la composicin de las exportaciones, no as de las importacio-
nes (cuadro 2).
Las exportaciones de productos manufacturados aumentaron expo-
nencialmente, al mismo tiempo que las petroleras disminuan de forma
drstica, no tanto porque los volmenes de exportacin de petrleo cru-
do hubieran bajado, sino ms bien por efecto de la cada de los precios de
hidrocarburos en el mercado internacional. El efecto final fue que entre
los lapsos de 1980-1982 y 2007-2008 la participacin promedio de la
exportacin de manufactura en la estructura de las exportaciones totales
del pas subi de 16.55% a 79.93%. Mientras tanto, las importaciones
reflejan el rezago tecnolgico de Mxico ya que poco ms de 80% de ellas
son de bienes de capital y de uso intermedio.
C
u
a
d
r
o
2
C
o
m
e
r
c
i
o
e
x
t
e
r
i
o
r
d
e
M
x
i
c
o
,
1
9
8
0
-
2
0
0
8
(
p
o
r
c
i
e
n
t
o
s
)
C
o
n
c
e
p
t
o
1
9
8
0
-
1
9
8
2
1
9
8
3
-
1
9
8
5
1
9
8
6
-
1
9
8
8
1
9
8
9
-
1
9
9
1
1
9
9
2
-
1
9
9
4
1
9
9
5
-
1
9
9
7
1
9
9
8
-
2
0
0
0
2
0
0
1
-
2
0
0
3
2
0
0
4
-
2
0
0
6
2
0
0
7
-
2
0
0
8
E
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
t
o
t
a
l
e
s
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
P
e
t
r
o
l
e
r
a
s
7
2
.
9
9
6
9
.
5
1
3
7
.
8
5
2
8
.
3
1
1
4
.
8
6
1
1
.
1
9
7
.
9
5
9
.
6
2
1
4
.
5
0
1
6
.
6
2
N
o
p
e
t
r
o
l
e
r
a
s
2
7
.
0
1
3
0
.
4
9
6
2
.
1
5
7
1
.
6
9
8
5
.
1
4
8
8
.
8
1
9
2
.
0
5
9
0
.
3
8
8
5
.
5
0
8
3
.
3
8
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
a
s
7
.
4
7
5
.
9
5
9
.
2
9
6
.
8
1
5
.
0
2
4
.
6
0
3
.
2
3
2
.
8
3
2
.
8
4
2
.
8
1
E
x
t
r
a
c
t
i
v
a
s
2
.
9
9
2
.
3
1
3
.
0
5
1
.
9
1
0
.
6
5
0
.
4
8
0
.
3
2
0
.
2
6
0
.
5
2
0
.
6
5
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
a
s
1
6
.
5
5
2
2
.
2
3
4
9
.
8
1
6
2
.
9
7
7
9
.
4
6
8
3
.
7
3
8
8
.
4
9
8
7
.
2
9
8
2
.
1
3
7
9
.
9
3
I
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
t
o
t
a
l
e
s
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
B
.
d
e
c
o
n
s
u
m
o
1
1
.
4
2
7
.
1
2
7
.
6
8
1
3
.
5
3
1
2
.
1
3
7
.
7
6
9
.
0
5
1
2
.
3
0
1
3
.
9
1
1
5
.
4
1
B
.
d
e
u
s
o
i
n
t
e
r
m
e
d
i
o
5
9
.
5
1
7
0
.
6
7
7
1
.
4
3
6
7
.
5
9
7
0
.
5
4
7
9
.
4
7
7
6
.
9
2
7
5
.
1
5
7
4
.
3
3
7
2
.
2
8
B
.
d
e
c
a
p
i
t
a
l
2
9
.
0
7
2
2
.
2
1
2
0
.
8
9
1
8
.
8
9
1
7
.
3
2
1
2
.
7
7
1
4
.
0
3
1
2
.
5
5
1
1
.
7
6
1
2
.
3
1
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
e
l
p
o
r
t
a
l
e
l
e
c
t
r
n
i
c
o
d
e
l
i
n
e
g
i
[
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
n
e
g
i
.
o
r
g
.
m
x
]
,
c
o
n
s
u
l
t
a
d
o
e
n
s
e
p
t
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
9
.
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 101
Es importante destacar que en el sexenio de Miguel de la Madrid fue
cuando se present el punto de inflexin en el patrn de comercio exterior
de Mxico, en el que las exportaciones no petroleras iniciaron su ascenso
(Lora y Carvajal, 1993). En nuestra opinin, el pecado original de la
crisis estructural actual se registr en el gobierno de Miguel de la Madrid:
impulsar una abrupta apertura de la economa en un contexto de crisis
econmica, exponiendo a las empresas mexicanas a la competencia exter-
na, fue determinante para que el nivel de mortandad de empresas se eleva-
ra de forma dramtica, al mismo tiempo que empezaba a manifestarse el
rompimiento de cadenas locales de produccin.
En los ltimos cinco gobiernos se ha puesto nfasis en promocionar a
Mxico como un destino favorable de la inversin extranjera; el marco
que la promueve y regula se ha modificado para favorecer la entrada de
mayores flujos de esta inversin. Entre otros resultados, ello ha provoca-
do que parte importante del comercio exterior sea realizada por empresas
maquiladoras (cuadro 3). En efecto, tanto las exportaciones como las
importaciones totales tienen una contribucin significativa de parte de
las maquiladoras; para el periodo de 2004-2006, 45.5% de las expor-
taciones totales fue realizado por este tipo de establecimientos, mientras
que en las importaciones totales este tipo de empresas contribuy con
33.9%. Es importante mencionar, no obstante, que este porcentaje pue-
de estar subvalorado porque muchas empresas de origen transnacional
no estn en el rgimen fiscal de las maquiladoras; es muy factible que la
contribucin de las empresas transnacionales en el comercio exterior sea
mucho mayor.
Los gobiernos del pri y el pan han coincidido en difundir que uno de
los xitos del modelo econmico impulsado desde la dcada de 1980 es
la transformacin en el patrn de comercio exterior.
6
El aumento en las
exportaciones manufactureras es el logro ms publicitado; sin embargo,
esta visin optimista no considera los claroscuros que tiene el nuevo pa-
trn de comercio exterior de Mxico implantado desde dicha dcada:
1) tal como se muestra en los cuadros 2 y 3, algunas exportaciones son
realizadas por las maquiladoras; 2) una parte de las ventajas asociadas
al dinamismo de las exportaciones se fuga debido al bajo grado de en-
6
A partir de 1982 el crecimiento de la economa mexicana se bas fundamentalmente
en el dinamismo de la demanda externa y en la ventaja que sobre los costos de produccin
lleva implcito contar con bajo nivel salarial en Mxico respecto a otros pases (Lora-
Carvajal, 1993:68).
102 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
cadenamientos productivos que tiene este tipo de empresas con las pro-
veedoras locales; 3) el dinamismo de las maquiladoras, por efecto de la
demanda externa, se traduce en mayores volmenes de importacin de
bienes de uso intermedio y de capital.
La poltica salarial como factor de competitividad
En los gobiernos en estudio, especialmente desde el sexenio de Salinas de
Gortari, los diseadores de la poltica econmica han usado el control
salarial como una condicin para el control de la inflacin. La premisa de
la que parten, apegada completamente al modelo neoclsico, es que en la
medida que se contenga el salario nominal, aumentarn las perspectivas
de rentabilidad de las empresas, porque disminuyen los costos, bajan los
precios, aumenta la demanda y con ello la economa se reactiva. sta es
una visin errnea que ha probado su ineficacia al paso de los aos, en
virtud de que el empleo depende de forma positiva del salario real por
medio de la demanda efectiva del producto.
La grfica 1 muestra que desde 1981 la tasa de crecimiento de los pre-
cios ha sido mayor que la tasa de crecimiento de los salarios nominales.
En el periodo de 1982-1987, la tasa de crecimiento promedio de los sa-
larios nominales fue de 41.7% y la de los precios de 94.5%; slo en el
sexenio 2000-2005 el aumento de los salarios fue ligeramente superior al
de la inflacin: 5.6% contra 2.2%, respectivamente.
Esta poltica salarial ha sido, sin duda, parte fundamental de la es-
trategia econmica de los sucesivos gobiernos y que explica el deterioro
en que se encuentra la calidad de vida de los trabajadores. Esta poltica
explica tambin el lento crecimiento de la economa del pas. En Mxi-
co, el establecimiento de los salarios mnimos es atribucin de la Co-
misin Nacional de los Salarios Mnimos (Conasami). La Constitucin
establece en el artculo 123 que el salario mnimo deber ser suficiente
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden
material, social y cultural, y para proveer la educacin obligatoria de los
hijos. Sin embargo, este precepto constitucional no se cumple porque el
salario mnimo vigente no alcanza para que un trabajador compre una
canasta bsica.
C
u
a
d
r
o
3
E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
d
e
l
c
o
m
e
r
c
i
o
e
x
t
e
r
i
o
r
(
m
i
l
e
s
d
e
m
i
l
l
o
n
e
s
d
e
d
l
a
r
e
s
y
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n
p
o
r
c
e
n
t
u
a
l
)
C
o
n
c
e
p
t
o
1
9
8
0
-
1
9
8
2
1
9
8
3
-
1
9
8
5
1
9
8
6
-
1
9
8
8
1
9
8
9
-
1
9
9
1
1
9
9
2
-
1
9
9
4
1
9
9
5
-
1
9
9
7
1
9
9
8
-
2
0
0
0
2
0
0
1
-
2
0
0
3
2
0
0
4
-
2
0
0
6
E
x
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
t
o
t
a
l
e
s
2
4
7
9
7
.
9
0
2
6
4
1
1
.
8
0
2
6
6
9
8
.
2
0
3
9
5
2
3
.
0
0
5
2
9
7
8
.
0
0
9
5
3
2
4
.
3
0
1
4
0
0
0
7
.
2
7
1
6
1
5
3
0
.
7
2
2
1
7
3
8
5
.
5
5
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
a
s
2
4
.
1
3
6
.
3
6
4
.
2
7
1
.
2
8
0
.
2
8
3
.
7
8
8
.
5
8
7
.
3
8
2
.
1
M
a
q
u
i
l
a
d
o
r
a
s
1
1
.
5
1
7
.
2
2
8
.
6
3
5
.
5
4
2
.
0
3
9
.
6
4
6
.
8
4
8
.
0
4
5
.
4
I
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
t
o
t
a
l
e
s
2
1
7
6
1
.
4
0
1
5
3
7
4
.
5
0
2
1
2
2
6
.
1
0
4
2
1
0
8
.
0
0
6
8
9
4
7
.
0
0
9
0
5
7
6
.
6
8
1
4
7
2
6
8
.
5
5
1
6
9
2
0
7
.
0
6
2
2
4
8
9
5
.
8
4
B
.
i
n
t
e
r
m
e
d
i
o
s
6
3
.
2
7
7
.
3
7
9
.
4
7
2
.
6
7
0
.
5
7
9
.
5
7
6
.
9
7
5
.
2
7
4
.
3
M
a
q
u
i
l
a
d
o
r
a
s
9
.
1
2
2
.
5
2
7
.
7
2
4
.
9
2
4
.
6
3
3
.
9
3
4
.
8
3
4
.
4
3
3
.
9
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
p
o
r
t
a
l
e
l
e
c
t
r
n
i
c
o
d
e
l
i
n
e
g
i
[
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
i
n
e
g
i
.
o
r
g
.
m
x
]
,
c
o
n
s
u
l
t
a
d
o
e
n
s
e
p
t
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
9
.
104 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
Por otra parte, la generacin de empleos formales en Mxico es insu-
ficiente. A manera de ejemplo, en 2006 la poblacin total en Mxico fue
de 105.2 millones, la pea de 43.5 millones de personas y los trabajadores
que laboraban en el sector formal de la economa fueron 13.5 millones, es
decir, 30.5% de la pea. Segn informacin de la Secretara del Trabajo y
Previsin Social (stps), cada ao se suman a la pea alrededor de 1 300 000
personas; sin embargo, los empleos formales que se crearon en 2006 fue-
ron un poco ms de 600 000; esto significa que cerca de 700 000 personas,
durante ese ao, quedaron desempleados o se ubicaron en el sector infor-
mal. Este es el panorama que ha privado en el empleo en Mxico.
7
El cuadro 4 muestra las percepciones salariales de los trabajadores
registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). La infor-
macin del cuadro reporta que la cantidad de trabajadores que perciben
hasta un salario mnimo ha venido disminuyendo desde el ao 2000,
esto por efecto de que este nivel de salario se ha rezagado y cada vez ms
trabajadores no estn dispuestos a laborar con este sueldo; en todo caso,
prefieren ubicarse en el sector informal de la economa. Los trabajadores
que perciben hasta dos salarios mnimos representan poco ms de una
tercera parte de los trabajadores que cotizan en el imss, mientras que el
porcentaje de los trabajadores que reciben ms de dos salarios mnimos
se increment de 53.6% en 2000 a 64.1% en 2009. Desafortunadamen-
te, la stps no desglosa el ingreso de los trabajadores que perciben ms
de dos salarios mnimos; sin embargo, es de esperarse que la mayora de
ellos se encuentre en el rango de hasta tres salarios mnimos.
8
En sntesis, la poltica salarial que han seguido los ltimos cinco gobier-
nos en Mxico ha sido utilizada como instrumento antiinflacionario, olvi-
dando que esta variable es redistributiva y parte fundamental para acceder
al crecimiento econmico. Sin duda, en el actual esquema los niveles sala-
riales estn subordinados al propsito de contener la inflacin domstica y
como una ventaja competitiva para atraer inversiones extranjeras.
9
7
Datos elaborados a partir del portal electrnico de la stps [http://www.stps.gob.mx],
consultado en noviembre de 2009.
8
La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (inegi, 2009) reporta que,
en 2008, en Mxico vivan en promedio cuatro personas por hogar, y haba 26 714 878
hogares, es decir, 106 859 512 habitantes en Mxico; de esa poblacin, 2 094 543 de ho-
gares obtenan hasta un salario mnimo; 3 524 437 de los hogares hasta dos y 4 030 801
hogares hasta tres salarios mnimos.
9
Postular autonoma de la autoridad monetaria respecto del sistema para fijar sus
propios objetivos, sin responsabilidad alguna sobre variables reales, es una incorreccin
que no se puede sustentar en la teora (Noriega, 2001:84).
inter
C
u
a
d
r
o
4
S
a
l
a
r
i
o
s
m
n
i
m
o
s
d
e
l
o
s
t
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
q
u
e
c
o
t
i
z
a
n
e
n
e
l
i
m
s
s
(
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n
p
o
r
c
e
n
t
u
a
l
)
P
e
r
i
o
d
o
T
o
t
a
l
d
e
t
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
H
a
s
t
a
u
n
s
a
l
a
r
i
o
m
n
i
m
o
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
M
s
d
e
u
n
o
y
h
a
s
t
a
d
o
s
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
M
s
d
e
d
o
s
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
2
0
0
0
1
1
6
4
9
5
4
3
1
8
1
4
5
3
0
1
5
.
7
3
5
8
4
2
5
0
3
0
.
8
6
2
4
0
6
7
4
5
3
.
6
2
0
0
1
1
1
6
0
6
8
1
3
1
6
7
2
7
1
1
1
4
.
4
3
3
3
7
9
7
9
2
8
.
8
6
5
9
6
1
2
3
5
6
.
8
2
0
0
2
1
1
4
6
7
2
8
8
1
5
1
4
8
2
7
1
3
.
2
3
2
7
4
4
7
0
2
8
.
6
6
6
7
7
9
9
0
5
8
.
2
2
0
0
3
1
1
4
5
1
4
1
9
1
2
9
3
1
9
8
1
1
.
3
3
2
8
9
6
3
8
2
8
.
7
6
8
6
8
5
8
3
6
0
.
0
2
0
0
4
1
1
6
6
2
6
2
6
8
8
7
1
4
8
7
.
6
3
5
7
4
0
6
7
3
0
.
6
7
2
0
1
4
1
2
6
1
.
7
2
0
0
5
1
2
0
9
2
1
7
0
6
3
3
3
8
0
5
.
2
3
7
7
6
9
2
8
3
1
.
2
7
6
8
4
8
6
2
6
3
.
5
2
0
0
6
1
2
7
4
6
6
4
6
5
1
9
9
1
6
4
.
1
4
0
0
2
2
6
5
3
1
.
4
8
2
2
4
4
6
5
6
4
.
5
2
0
0
7
1
3
3
3
0
3
7
9
4
6
1
6
8
4
3
.
5
4
1
8
9
6
5
7
3
1
.
4
8
6
7
6
0
3
8
6
5
.
1
2
0
0
8
1
3
7
1
9
7
6
5
4
4
0
3
9
0
3
.
2
4
3
2
0
0
8
1
3
1
.
5
8
9
5
9
2
9
5
6
5
.
3
2
0
0
9
*
1
3
2
1
8
4
1
3
4
6
0
3
8
5
3
.
5
4
2
8
0
5
6
6
3
2
.
4
8
4
7
7
4
6
2
6
4
.
1
*
E
n
e
r
o
-
s
e
p
t
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
9
.
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
e
l
p
o
r
t
a
l
e
l
e
c
t
r
n
i
c
o
d
e
l
a
s
t
p
s
[
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
t
p
s
.
g
o
b
.
m
x
]
,
c
o
n
s
u
l
t
a
d
o
e
n
n
o
v
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
9
.
106 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
Grfica 1
Salario frente a inflacin, 1980-2008
(tasas de crecimiento)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
9
8
1
/
1
2
1
9
8
3
/
1
2
1
9
8
5
/
1
2
1
9
8
7
/
1
2
1
9
8
9
/
1
2
1
9
9
1
/
1
2
1
9
9
3
/
1
2
1
9
9
5
/
1
2
1
9
9
7
/
1
2
1
9
9
9
/
1
2
2
0
0
1
/
1
2
2
0
0
3
/
1
2
2
0
0
5
/
1
2
2
0
0
7
/
1
2
Inflacin Salario
Fuente: Elaboracin propia con base en el portal electrnico del Banco de Mxico y la
Secretara del Trabajo y Previsin Social, consultado el 30 de noviembre de 2009.
La economa poltica de la poltica econmica
Mxico ha estado sumido en la turbulencia poltica desde hace varias
dcadas. Durante los gobiernos pristas el rgimen presidencialista asegu-
raba cierta estabilidad poltica, el Congreso estaba igualmente controlado
y los gobernadores de los estados formaban parte del establishment, suje-
tndose a las rdenes del presidente de la Repblica. El diseo y la ejecu-
cin de las polticas econmicas se realizaban sin encontrar resistencias
importantes. El sistema poltico mexicano era pues presidencialista, clien-
telar y profundamente inequitativo en la distribucin del ingreso y en el
acceso a las oportunidades de superacin personal.
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 107
Durante muchos aos, la poblacin confi en una reforma poltica
que, con la llegada de nuevos partidos polticos, modificara la correlacin
de fuerza de los diversos grupos de poder y mantuviera polticas pblicas
que beneficiaran a la mayora de los mexicanos. La reforma poltica de
1977 permiti la participacin de nuevos partidos polticos en los proce-
sos electorales del pas.
10
En octubre de 1990 se crea el Instituto Federal
Electoral (ife) como resultado de la reforma poltica de 1989 y como una
secuela del descontento social en torno a los procesos electorales. Uno
de los obstculos que Mxico ha enfrentado en la vida poltica es que no
se haban presentado procesos electorales en los que privara la transpa-
rencia, la certeza y la equidad en las contiendas polticas. En efecto, el
ife puso orden en los procesos electorales: la eleccin de 2000, en la que
gan la presidencia Vicente Fox, fue la prueba de fuego que enfrent esta
nueva institucin, y podemos decir que la enfrent con xito.
Sin embargo, en el corto plazo, se percibe en el pas que los procesos
electorales, ahora ms competidos y con resultados crebles, no inciden en
ms y mejores polticas pblicas. En general, la ciudadana observa que la
alternancia poltica presente en la Presidencia de la Repblica desde 2000
no ha provocado cambios sustanciales en la calidad de vida de la mayora
de la poblacin. Por el contrario, sigue registrndose un deterioro cre-
ciente de la economa familiar y una descomposicin social en ascenso. En
este sentido, consideramos pertinente destacar las siguientes preguntas: si
los procesos electorales y la alternancia poltica no han permitido la llegada
al poder de funcionarios que diseen e impulsen buenas polticas pblicas
que permitan una mejor calidad de vida de la poblacin, entonces para qu
sirven las elecciones?; vive Mxico realmente en una democracia?
Para un sector creciente de la poblacin, las elecciones slo sirven para
dar legitimidad a un proceso electoral cruzado por intereses privados de
grupos de poder: econmicos, religiosos y empresariales, que mantienen
una relacin estrecha con los poderes formales; los ciudadanos slo votan
10
En 1977 se expidi la Ley de Organizaciones Polticas y Procesos Electorales (loppe),
cuya principal aportacin fue permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas polti-
cas antes proscritas y propiciar su representacin en los rganos legislativos. La loppe
modific la integracin de la Comisin Federal Electoral y permiti la participacin de los
partidos polticos registrados ya fuera bajo la figura de registro condicionado o defini-
tivo en igualdad de condiciones. De este modo, la Comisin qued conformada por el
Secretario de Gobernacin, un representante por cada una de las cmaras legislativas, un
representante de cada partido poltico con registro y un notario pblico (loppe, 1977).
108 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
durante los procesos electorales, pero no tienen mecanismos de interven-
cin en el rumbo de las polticas econmicas. Las decisiones ms impor-
tantes las toman los grupos fcticos, fuera de las estructuras formales de
poder.
Bobbio (2008) explica que la democracia se caracteriza por un conjun-
to de reglas, en el que las decisiones se toman mediante los representantes
electos que gobiernan para las mayoras. Sin embargo, en Mxico este
principio se aleja cada vez ms de la realidad. Las reformas ms impor-
tantes que impuls el gobierno federal desde la dcada de 1980 no fueron
discutidas ni consensadas, y el Congreso de la Unin autoriz las refor-
mas a espaldas de los intereses de sus representados.
La ltima eleccin presidencial de 2006 fue un punto de quiebre en
la vida poltica nacional, porque el pas regres a los conflictos poselec-
torales. Fue una eleccin que dividi profundamente a los mexicanos,
en la cual Felipe Caldern result electo en una de las elecciones ms
cuestionadas de la historia poltica de Mxico. Luego de llegar al poder,
Caldern ha enfrentado serias dificultades para gobernar, y los partidos
polticos, principalmente el pri, han aprovechado la debilidad poltica del
gobierno para bloquear muchas iniciativas de reforma.
En sntesis, los procesos electorales no estn cumpliendo su funcin de
construir gobiernos eficientes, que diseen polticas econmicas que gene-
ren empleos, aumenten el ingreso de la poblacin, distribuyan la riqueza
generada y promuevan el desarrollo de empresas eficientes y competiti-
vas. Al contrario, la actual clase poltica est produciendo gobiernos
ineficientes, incapaces de crear el marco institucional adecuado para pro-
cesar acuerdos legislativos que transformen las instituciones.
11
Conclusiones
El dbil desempeo econmico que ha mostrado el pas es resultado de la
implantacin de polticas econmicas inadecuadas en los ltimos cinco
gobiernos. La transicin poltica que se reflej en la alternancia en el go-
bierno federal en el ao 2000 no se ha traducido en la transformacin del
11
Las instituciones son una parte necesaria de la organizacin de los procesos eco-
nmicos [] la naturaleza de las instituciones afecta el desempeo econmico (Dosi et
al., 1994:253).
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 109
modelo econmico. En los ltimos dos gobiernos emanados del pan se
sigue privilegiando la estabilidad macroeconmica y la inversin extran-
jera, pero con efectos negativos en la dinmica de la inversin domstica,
lo que incide, de manera determinante, en el incremento del desempleo,
en el aumento del trabajo informal y en la migracin de mano de obra al
extranjero.
Un actor clave en la llamada estabilidad econmica ha sido el Banco
de Mxico, cuyos directivos afirman que su institucin es la nica que
est haciendo bien las cosas, con el argumento de que la autonoma del
banco central y el mandato constitucional obliga a esta institucin a te-
ner una sola meta: abatir la tasa de inflacin (en sus propios trminos,
proteger la capacidad de compra de la moneda nacional). Con ese pro-
psito definen la poltica monetaria, marginando de sus atribuciones la
promocin del crecimiento econmico que corresponde, segn la misma
argumentacin, a otras dependencias del Estado, como las secretaras de
Hacienda y Economa. En este sentido, la direccin del Banco de Mxico
ha mencionado pblicamente que el banco central ya hizo su tarea; es
decir, lograr la estabilidad de precios. Sin embargo, el crecimiento del pib
en los ltimos aos ha sido mediocre. Entonces, el Banco de Mxico est
realmente haciendo bien su tarea?, tienen razn sus altos funcionarios
de sentirse orgullosos de su desempeo? En nuestra opinin, el Banco de
Mxico no est haciendo bien su labor. Sus directivos olvidan que la po-
ltica monetaria contractiva que han impulsado, si bien frena el aumento
de los precios, tambin obstaculiza el crecimiento de la economa por la
va de las tasas reales de inters y la apreciacin del tipo de cambio. Si a
eso le aadimos que la Secretara de Hacienda tambin est empeada en
mantener un bajo nivel de inversin pblica principalmente aquella diri-
gida a crear infraestructura, el resultado final es un gobierno que en su
conjunto no promueve el crecimiento econmico ni el empleo.
En una economa de mercado, el impulso al crecimiento econmico
debe ser responsabilidad del sector privado; sin embargo, el gobierno
no debe frenar la iniciativa privada con polticas pblicas que no gene-
ran incentivos necesarios para que los empresarios obtengan una tasa
de retorno razonable para sus proyectos de inversin. Se debe tomar en
cuenta que en una economa con mercados subdesarrollados e institucio-
nes pblicas ineficientes, la poltica econmica del gobierno federal debe
estar siempre coordinada en funcin del objetivo concreto de promover
el crecimiento y el desarrollo econmicos.
110 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
El presidente del Banco de Mxico argumenta que la estabilidad ma-
croeconmica es condicin necesaria para el crecimiento y que el siguiente
paso es que el sector privado impulse la inversin domstica. Pero enton-
ces por qu el sector privado no est invirtiendo en los montos social-
mente necesarios? Desde nuestra perspectiva, una razn de peso es que el
mercado interno deprimido no asegura que las inversiones rindan frutos;
otra razn es la presencia de un sistema bancario ineficiente que hace
muy caros los crditos al sector privado. El resultado final es una eco-
noma con poca oferta del sector privado porque hay poca demanda del
mercado. Quin va romper ese crculo vicioso? Los mismos directivos
del Banco de Mxico han dicho a sus crticos muchas veces que las condi-
ciones de la economa todava no aguantan un relajamiento de la poltica
monetaria, pues se corre el riesgo de reactivar la inflacin. Todava ms,
argumentan que hay que dar tiempo para que este modelo empiece a ge-
nerar buenos resultados, porque los efectos benficos del modelo se vern
en el largo plazo. Habra que preguntar entonces a los altos funcionarios
del Banco de Mxico y la Secretara de Hacienda: de cuntos aos es el
largo plazo?, no son suficientes ms de dos dcadas para probar que este
modelo econmico no es el adecuado para el pas?
Por mandato legal, el Banco de Mxico no tiene como tarea impulsar
el crecimiento econmico, pero su poltica monetaria lo est frenando. Su
poltica antiinflacionaria, aunada a la baja inversin pblica de la Secreta-
ra Hacienda, tiene semiparalizada la economa del pas. En la prctica,
las polticas monetaria y fiscal estn siendo un freno para el crecimiento
econmico. Parece entonces que la Secretara de Hacienda y el Banco de
Mxico coordinan sus polticas de manera perversa para frenar el creci-
miento del mercado interno, desincentivando a la inversin privada.
Se requiere, en consecuencia, impulsar un nuevo modelo econmico,
fomentar una poltica macroeconmica que ponga nfasis en el merca-
do interno, la generacin de empleos, el aumento de la competitividad
de las empresas nacionales en el comercio mundial y el bienestar social.
Para inducir el crecimiento econmico, no para frenarlo, es necesaria
una mejor coordinacin de las polticas que impulsan el Banco de Mxi-
co y las secretaras de Hacienda y Economa. Por supuesto, tal coordi-
nacin debe originarse en la presidencia de la Repblica. En el futuro
habr que modificar el marco legal con el que opera el Banco de Mxico
para que el mandato constitucional lo obligue tambin a promover el
crecimiento econmico. Por supuesto, el cambio en el marco legal debe
CRI S I S E S T RUCT URAL DE L A E CONOM A ME XI CANA | 111
comenzar con una iniciativa del presidente de la Repblica y concretarse
en el Congreso.
Es claro que la instauracin de un nuevo modelo econmico no puede
darse con el mismo grupo de funcionarios. Los promotores de la poltica
monetaria contractiva no conciben otra poltica ms idnea para las ne-
cesidades actuales de la economa.
La estrategia del gobierno de privilegiar la inversin extranjera, en un
mercado interno deprimido, en el que los empleos formales no crecen y
los salarios se mantienen estancados, provoca que la mayora de las em-
presas que llegan al pas sean maquiladoras que orientan su produccin al
mercado externo, afectando los sectores productivos locales. Esta poltica
es, por tanto, contradictoria: se atrae a empresas que aprovechan el bajo
costo de la mano de obra del pas, pero sin generar un crecimiento sig-
nificativo del empleo. Este tipo de estrategia no ha provocado desarrollo
econmico en ningn pas del mundo.
El diseo de polticas econmicas diferentes, que retomen el impulso
a la demanda efectiva, supone primero el abandono del fundamentalis-
mo econmico que ha prevalecido en los ltimos aos. Urge el impulso
de una poltica econmica de consenso, que ponga en el centro de su
estrategia el crecimiento econmico, la generacin de empleo y el mejo-
ramiento de los salarios reales, junto al objetivo, prioritario tambin, del
crecimiento del mercado interno. Esto slo se puede lograr con un gobier-
no con liderazgo en la conduccin de la actividad econmica, un Estado
activo que tenga una visin clara del pas que se quiere construir, que
tenga la capacidad de conjuntar intereses de diversas fuerzas polticas
para llegar a un gran acuerdo nacional que defina el rumbo del pas en
los prximos aos. En nuestra opinin, hoy ms que nunca, en Mxico
la reorientacin de la poltica econmica para el crecimiento econmico
pasa de forma ineludible por el espacio de la negociacin de los princi-
pales actores polticos.
Bibliografa
Bobbio, Norberto (2008), El futuro de la democracia, Fondo de Cultura
Econmica, Mxico.
Dosi, Giovanni et al. (1994), La economa del cambio tcnico y el comer-
cio internacional, Conacyt, Mxico.
112 | B E RNARDO J A N J I M NE Z
French-Davis, Ricardo (ed.) (1999), Macroeconoma, comercio y finan-
zas para reformar las reformas en Amrica Latina, McGraw-Hill, Co-
misin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, Chile.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (inegi) (2009),
Encuesta nacional de ingreso gasto, Mxico.
Ley de Organizaciones Polticas y Procesos Electorales (loppe) (1977),
Mxico.
Lora, E. y L. Carvajal (1993), El efecto de la poltica cambiaria y sala-
rial sobre las exportaciones manufactureras de Mxico, Investigacin
econmica, nm. 204, abril-junio, Facultad de Economa, Universidad
Nacional Autnoma de Mxico, Mxico.
Moreno, Roco (2006), Ingresos petroleros y gasto pblico: la dependen-
cia contina, Fundar, Centro de Anlisis e Investigacin, [http://www.
fundar.org.mx/pdfavancesyretrocesos/ob.pdf].
Noriega, Fernando (2001), Macroeconoma para el desarrollo: teora de
la inexistencia del mercado de trabajo, McGraw-Hill, Mxico.
Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, [http://
www.oecd.org].
Ortiz, Etelberto (1997), Polticas de cambio estructural, poltica cambia-
ria y distorsiones entre costos sociales y privados, Economa teora y
prctica, nueva poca, nm. 7, Universidad Autnoma Metropolitana,
Mxico.
| 113 |
Consecuencias de la expansin de los sistemas
integrados de produccin para el desarrollo
econmico de Mxico a partir de la dcada de 1980
Ral Vzquez Lpez*
Introduccin
L
a diferencia existente entre los niveles de desarrollo de los pases es
quiz uno de los principales problemas abordados por la literatura
econmica contempornea. A pesar de la ampliacin de estas bre-
chas de bienestar, pocos estudios se han ocupado recientemente en expli-
car el fenmeno desde la perspectiva de la continuidad de una insercin
dependiente de las economas en vas de desarrollo a las cadenas interna-
cionales de produccin. En este sentido, mucho se ha escrito de cmo las
naciones calificadas de emergentes pueden beneficiarse de la apertura
comercial y la globalizacin en general. De igual forma, se ha insistido en
los numerosos errores cometidos por sus autoridades y en los vicios inter-
nos de toda ndole como las causas esenciales del desaprovechamiento de
una integracin comercial y financiera mundial, vista adems como inelu-
dible. Atrs parecan haber quedado los tiempos en los que se hablaba de
cmo el entorno internacional condicionaba y limitaba las posibilidades
de crecimiento de estos pases.
As, la diversificacin y creciente complejidad a escala mundial del
marco organizativo de las actividades de las grandes empresas transna-
cionales (etn) fueron promovidas como un rea de oportunidad para las
* Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Econmicas de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico [ravazz@hotmail.com].
114 | RAL VZQUE Z L P E Z
economas de desarrollo intermedio como la de Mxico. En consecuen-
cia, y tras las reformas estructurales emprendidas a partir de la dcada de
1980, la expansin de los sistemas integrados de produccin y la natura-
leza de la gobernanza de stos se convirtieron en uno de los principales
determinantes del desarrollo econmico del pas.
Destaca, entonces, la relevancia de examinar las consecuencias que la
expansin de estos sistemas ha tenido para las caractersticas de la eco-
noma mexicana y, por extensin, para las posibilidades de un desarrollo
sostenible y relativamente autnomo de largo plazo para el pas. Desde
una visin que pretende inspirar la construccin de ventajas competitivas
dinmicas, diversos anlisis han subrayado la importancia de exportar
bienes de mayor contenido tecnolgico, utilizando tipologas poco signi-
ficativas en trminos de los efectos econmicos positivos de arrastre que
las diferentes estrategias de desarrollo presentes pudieran tener.
As, el presente artculo busca una sntesis de los diferentes elementos
de anlisis antes expresados con el fin de resaltar el impacto de la expan-
sin de los sistemas integrados globales tanto en el aparato productivo
como en las expectativas de evolucin de los niveles de bienestar de Mxi-
co, utilizando como referencia algunos datos de Amrica Latina. En un
primer apartado, el trabajo describe brevemente el funcionamiento de los
dos tipos principales de eslabonamientos globales de fabricacin, segn la
tipologa establecida por Gereffi. Tras mencionar las tendencias de los pa-
trones de especializacin latinoamericanos en trminos de productividad,
valor agregado domstico y crecimiento, el ltimo apartado enumera,
para la economa mexicana, las principales consecuencias de este tipo de
insercin productiva dependiente en el mbito mundial.
Empresas transnacionales y control
de los sistemas integrados de produccin
Hasta la dcada de 1970, aproximadamente, la creciente competencia
entre las empresas en el mbito internacional se caracteriz, siguiendo la
lgica de una mayor integracin vertical, por una ola de fusiones y adqui-
siciones. Los grandes grupos buscaron incrementar sus ventas en los mer-
cados globales mediante la extensin de sus economas de escala. Como
resultado de la evolucin, entre otros factores, de las condiciones geopo-
lticas y tecnolgicas, se produjo un cambio en los patrones de consumo
y produccin a nivel mundial (Rae y Sollie, 2007).
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 115
En la etapa ms reciente de la globalizacin, las grandes corporaciones
han reducido su grado de integracin vertical optando por una mayor
flexibilidad en sus procesos tcnicos y organizativos. De igual forma, las
estrategias empresariales han puesto nfasis en la innovacin, trasladan-
do el paradigma de las economas de escala al mbito tecnolgico. El
aumento de la importancia de los costos fijos como factor de competitivi-
dad para las etn ha resultado, entonces, en un proceso de concentracin
geogrfica de las capacidades ligadas al conocimiento y contrariamente,
de deslocalizacin internacional de los segmentos de las cadenas de fabri-
cacin (Kentaro, 2002).
El ajuste encaminado a hacer ms eficiente el conjunto de la actividad
productiva y rentabilizar al mximo el gasto en investigacin y desarrollo
tuvo por consecuencia una nueva transformacin de los esquemas de es-
pecializacin de las economas participantes. Como se ver ms adelante,
en funcin de los requerimientos de las distintas etapas del proceso de
fabricacin y venta de los bienes, particularmente en trminos factoria-
les, el ente regulador de estos sistemas integrados asign tareas de muy
diferente contenido tecnolgico a las empresas participantes distribuidas
alrededor del mundo.
Siguiendo la tipologa de Gereffi (1994, 1999), existen dos tipos de
redes globales de fabricacin: las dirigidas por un productor (producer-
driven), y aquellas en las que un comprador ocupa el papel de lder (bu-
yer-driven). En las primeras propias de sectores intensivos en el uso de
capital y tecnologa como el automotriz y el aeroespacial lo comn es
que una etn manufacturera fuerte en el ramo dirija el eslabonamiento de
los productores participantes (filiales, subsidiarias o subcontratistas). En
las segundas propias de los sectores fabricantes de bienes de consumo
realizados a partir de un uso intensivo de mano de obra poco califica-
da, como el vestido, el calzado o los juguetes pueden ser distribuido-
res, compaas diseadoras o empresas manufactureras de marcas las que
coor dinen el funcionamiento de las cadenas internacionales.
En ciertos casos, las empresas diseadoras o distribuidoras han
llegado incluso al punto de subcontratar el total de las tareas manufac-
tureras para centrarse exclusivamente en las funciones de diseo, merca-
dotecnia o distribucin Walmart, Sears, Nike o Reebock, por ejemplo.
Otras ms se han transformado en distribuidoras de los bienes de impor-
tacin con los que compiten (Macario, 1998). El surgimiento de estos
sistemas de produccin integrados jerrquicamente y la distribucin geo-
116 | RAL VZQUE Z L P E Z
grfica de sus eslabonamientos permiten a las empresas no slo reducir
costos, sino tambin, en ciertas ramas, generar mayores capacidades tec-
nolgicas y tener pronto acceso a los diferentes mercados.
A manera de ejemplo, la empresa japonesa Toyota, tercer fabrican-
te mundial de automviles con altos niveles de subcontratacin externa
(70%), utiliza actualmente una organizacin flexible de produccin que
implica una relacin de fuerte corresponsabilidad con sus proveedores
(Mortimore, 2004). La transnacional fabrica varios modelos en cada una
de sus plantas ubicadas en todo el mundo con el fin de atender de forma
eficiente los distintos mercados. Resultado de dicha estrategia, Toyota
vendi ms de 7.57 millones de unidades de abril de 2008 a mayo de
2009, 25.8% de stas en Japn, 29.2% en Estados Unidos, 14% en Euro-
pa, 12% en algunos pases de Asia y 19% en el resto del mundo (Toyota
Motor Corporation, 2009).
Como consecuencia directa de su posicin y responsabilidades en el
seno de estos eslabonamientos, las compaas lderes retienen la mayor
parte de los beneficios obtenidos por el sistema integrado; dicha apro-
piacin est entonces ligada al papel de intermediacin que desempe-
an en dicho sistema. La empresa controladora sobrevalora las funciones
indirectamente ligadas a la produccin que efecta, en especial las de
gestin, control y supervisin del conjunto, de manera que encarece el
producto y limita las externalidades positivas del funcionamiento global.
As, la reingeniera de las cadenas internacionales de valor ha permitido
reducir al mnimo los costos del proceso de fabricacin, pero dicha dis-
minucin no ha sido transferida sino tan slo de manera parcial a los
precios finales que paga el consumidor.
Si bien las empresas participantes pueden asociarse de diversas formas
al interior de los sistemas mundiales integrados de produccin relacio-
nes autnomas de mercado, asociaciones de dependencia recproca o re-
laciones de tipo jerrquico que son las ms comunes, en todos ellos se
efecta un control frreo del proceso por parte de la casa matriz. Por lo
general, la empresa conductora se encuentra bien posicionada en los seg-
mentos con elevados niveles de proteccin a la entrada, que son los ms
concentrados y rentables de la cadena (Gereffi, 2000).
Los elementos de control varan desde la especificacin del producto,
los precios a los que se venden los bienes en el mercado y al interior del
sistema integrado, hasta aspectos tales como el financiamiento y las di-
ferentes capacidades de gestin. Al respecto, en la mayora de los casos,
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 117
la conduccin se ejerce arriesgando poco capital fijo, y es de subrayarse
que la determinacin de los precios de transferencia al interior de la red
repercute en los niveles de beneficio obtenidos por las distintas empresas
participantes y, en consecuencia, en los efectos de arrastre generados por
la actividad sobre el conjunto de las ramas de las economas nacionales.
Al analizar la situacin de Mxico, Capdevielle (2005) seala que a
pesar de que la especializacin industrial tiende hacia la fabricacin de
productos de mayor contenido tecnolgico, los precios de transferencia
establecidos por las casas matrices para los productos generados por sus
subsidiarias en el pas no reflejan los valores del mercado. Al no contabi-
lizar la parte que representa el conocimiento tecnolgico incorporado en
los bienes, la empresa lder paga el trabajo realizado a los precios locales,
considerablemente inferiores. El autor concluye su anlisis afirmando que
la clave de este funcionamiento internacional, desfavorable para los pases
en vas de desarrollo, se encuentra en la desigual movilidad de los factores
productivos y en su participacin relativa en los costos de fabricacin.
En el caso particular de los sistemas globales productores de bienes
manufacturados complejos, integrados en red y mediante esquemas je-
rrquicos, los elementos centrales de control de la cadena son los activos
tecnolgicos y las capacidades de innovacin (cepal, 2008). En la indus-
tria electrnica, altamente integrada a los esquemas de produccin globa-
les, las subsidiarias raramente desarrollan sus productos y por lo general
no realizan tareas de investigacin. Es de subrayarse que la posesin de
dichos activos y, en consecuencia, el control de la cadena por parte de la
empresa lder o casa matriz resulta, a su vez, de la concentracin geogr-
fica de los beneficios de la actividad global.
Como muestra, en Intel, empresa transnacional estadounidense lder
mundial en la fabricacin de microprocesadores, las funciones de en-
samblaje intensivas en mano de obra se concentran en sus plantas ubica-
das en el extranjero, entre stas: Malasia, Filipinas, Costa Rica y China;
slo en una de sus fbricas domsticas, Arizona, se lleva a cabo este tipo
de actividades. Sin embargo, el corporativo invirti en 2007, 5 755 mi-
llones de dlares en investigacin y desarrollo 28.9% de los beneficios
brutos de ese ao y aproximadamente 130% ms que en 1998 y gast
5 401 millones en tareas administrativas generales y de mercadotecnia,
reagrupadas esencialmente en sus instalaciones locales (Intel, 2008).
Por su parte, en la industria textil, las empresas que encabezan los es-
labonamientos de valor suelen no ser fabricantes y se dedican a funciones
118 | RAL VZQUE Z L P E Z
de diseo, mercadeo y logstica, tales como Liz Clairborne, Donna Karan,
Tommy Hilfiger y Nautica, entre otros (Gereffi, 1999). El corporativo
lder, en el marco de cadenas globales descentralizadas y proveedores
altamente competitivos, define mediante el control de la marca y de los
canales de distribucin, la organizacin de los procesos productivos, lo-
calizando las actividades de ms alto valor agregado en su lugar de resi-
dencia, que suele ser un pas desarrollado (cepal, 2008).
En el caso de Liz Clairborne cuyas ventas alcanzaron los 4 577 mi-
llones de dlares y sus beneficios 2 165 millones en 2007, no es dueo
de ningn tipo de instalacin productiva, ya que todos sus productos son
fabricados por otras empresas alrededor del mundo. A partir de especi-
ficaciones estrictas, cientos de compaas en 46 pases, principalmente
ubicados en Asia, manufacturan los bienes; el ms importante de estos
fabricantes es responsable del suministro de tan slo cerca de 4% del to-
tal de las mercancas terminadas (Liz Clairborne Inc., 2008).
Por lo general, Liz Clairborne adquiere el producto final dejando a
sus contratistas la responsabilidad de comprar los materiales e insumos
necesarios a la fabricacin. Es de sealarse que los criterios de seleccin
de estos proveedores son la capacidad de produccin, sus estndares de
calidad y sus recursos financieros. Asimismo, destaca que el corporativo
no asume en ningn caso una relacin de trabajo formal de largo plazo
con las fbricas suministradoras.
De forma significativa, en enero de 2008, la compaa con sede en
Nueva York firm un contrato que otorga la licencia de venta exclusiva
de las mercancas de una de sus marcas, Dana Buchman, a Kohl, impor-
tante cadena comercial en Estados Unidos, con el fin de cerrar las tien-
das de dichos productos y retirarse de la distribucin y mercadotecnia
de stos. Kohl se compromete adems mediante el acuerdo a producir
las lneas, dejando nicamente a Liz Clairborne la tarea de disear los
modelos.
La reingeniera de la visin, estrategia y estructura organizacional de la
compaa en 2007, basada en el control de marcas, llev a la eliminacin
de 1 300 puestos de trabajo, pero, a su vez, al incremento de las inversio-
nes en capacidades de diseo, mercadotecnia, planeacin de inventarios
y sistemas de distribucin. De hecho, las operaciones financieras se con-
figuraron en torno a dos segmentos, marcas directas y marcas asociadas,
lo que pone de relieve el carcter fundamentalmente gestor de las activi-
dades desempeadas por la casa matriz.
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 119
As pues, la gobernanza de estos sistemas integrados, definida por Ka-
plinsky (2000) como el papel de coordinacin y de identificacin de
oportunidades dinmicas de realizacin de rentas, as como la asignacin
de actividades a los diferentes participantes en el proceso de produccin,
determina la reparticin de los beneficios entre los distintos actores, y en
consecuencia debe ser el punto de partida para un anlisis valorativo tan-
to de la naturaleza de los patrones de especializacin productiva como de
los grados de desarrollo de las naciones.
En este orden de ideas, la creciente exigencia de estndares de fabrica-
cin y calidad, impuesta a las empresas de los distintos segmentos por la
gobernanza de las cadenas internacionales, es otro mecanismo que exclu-
ye a los pequeos productores de las actividades ms rentables. As, los
mayores beneficiarios son los agentes econmicos capaces de innovar y
crear espacios de renta, lo que requiere toda una serie de activos tecnol-
gicos, financieros e intangibles que se han venido acumulando histrica-
mente en determinadas localizaciones.
Desde esta perspectiva, las caractersticas de los intercambios sist-
micos, establecidos al interior de los eslabonamientos globales de va-
lor, traducen relaciones de poder propias de una inercia histrica de
dependencia de las economas de desarrollo intermedio a los centros
de decisin ubicados en las naciones ms avanzadas. Esta argumenta-
cin contribuira, entonces, a explicar adecuadamente la persistencia
del atraso econmico de determinados pases con elevados niveles de
industrializacin.
Crecimiento, productividad y valor
agregado en Mxico y Amrica Latina
En cuanto a las caractersticas de los nuevos ordenamientos industriales
impulsados por las reformas estructurales a partir de la dcada de 1980
en Mxico y Amrica Latina, destacan los bajos niveles de productividad
presentes en aqullos. Ya sea en el caso del modelo basado en recursos
naturales Argentina, Chile y Brasil, este ltimo con un patrn ms diver-
sificado o en el de tipo maquilador Mxico y pases centroamericanos,
los estudios realizados parecen indicar que no se ha efectuado la esperada
transferencia de factores productivos, de usos de baja rentabilidad en di-
reccin de los sectores eficientes (Holland y Porcile, 2005).
120 | RAL VZQUE Z L P E Z
En consecuencia, los avances en materia de productividad en el con-
junto de estas economas han sido muy inferiores en comparacin con
los registrados en las economas desarrolladas o en el continente asitico
(grfica 1). Al respecto, el hecho de que la mayora de los empleos recien-
temente creados sean por cuenta propia en promedio, los trabajadores
independientes representan 29.6% del empleo privado total (oit, 2009),
as como el que se mantengan altos niveles de informalidad en la regin,
ha afectado la evolucin del indicador. Como lo seala la Organizacin
Internacional del Trabajo (oit) (2008), en el ltimo ao considerado en
su estudio, 2007, y a diferencia de 1997, la productividad de Amrica
Latina y el Caribe estaba por debajo del promedio mundial.
Grfica 1
Productividad del trabajo (produccin por persona empleada), por regiones.
ndice de variacin porcentual respecto a 1997 (1997 = 100)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Amrica Latina y el Caribe
Sur de Asia
Sudeste asitico y Pacfico
Este de Asia
Economas desarrolladas
y Unin Europea
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
** Estimaciones preliminares.
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la oit, 2008.
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 121
En Amrica Latina, con excepcin de Chile pas en el que se ha avan-
zado en mayor medida en la especializacin basada en la transformacin
de recursos naturales, los indicadores de productividad laboral muestran
sntomas de una parlisis prolongada, cuando no, incluso, de una reduc-
cin tendencial (grfica 2). De hecho, si consideramos retrospectivamente
un periodo ms largo (1980-2005), la oit seala que la productividad del
trabajo se ha reducido en la mitad de los pases latinoamericanos y ejem-
plifica utilizando el caso de Venezuela, donde el producto por persona
empleada cay de representar 77% del nivel de Estados Unidos en 1980
a 42% de ste en 2005 (oit, 2009b).
Grfica 2
pib por persona empleada en Amrica Latina y el Caribe
(total de las economas elegidas; dlares de Estados Unidos en ppa de 1990)
0
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Guatemala Mxico Per Venezuela
1980 1993 2005
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la oit, 2009c.
En Mxico, el nivel del Producto Interno Bruto (pib) por persona em-
pleada contina en un nivel inferior al registrado en 1980; mientras que en
las industrias manufactureras la productividad laboral slo se increment
122 | RAL VZQUE Z L P E Z
18.9% entre 1980 y 2005 (oit, 2009c). Es de subrayarse que para casi
todos los pases del mundo, la evolucin del indicador en el sector manu-
facturero es mejor que para el total de la economa, por lo que diversos
anlisis indican que el llamado efecto dinmico provocado por el cambio
estructural es fuertemente negativo en el pas: 20% en la dcada de 1990
(Capdevielle, 2005). Es decir que, entre otros aspectos, los trabajadores
expulsados por las ramas afectadas por la apertura no se han insertado de
manera formal en las actividades de los sectores ms dinmicos, eliminan-
do con ello parte de los beneficios que pudieran resultar de los aumentos
de la productividad al interior de las industrias lderes del proceso.
Por otra parte, el incremento de las exportaciones asociado a un pa-
trn de especializacin concentrado en actividades de ensamblaje ubica-
das en la parte terminal de la cadena de produccin ha sido fundamental
en la disminucin del porcentaje de valor agregado de las economas na-
cionales incorporado a los bienes producidos. Este tipo de insercin en
los sistemas globales, caracterizado adems por elevados niveles de im-
portacin de insumos, por lgica ha resultado contrario a la conforma-
cin de eslabonamientos locales de fabricacin.
Como muestra, la participacin del valor agregado bruto en la produc-
cin total del sector manufacturero cay de 35.74% en 1988 a 28.62%
en 2004. Ms significativa es, sin embargo, la reduccin de este porcen-
taje: de 31.47% a 19.56% en el mismo periodo en la divisin viii, pro-
ductos metlicos, maquinaria y equipo, que incluye las ramas relativas a
las industrias electrnica y automotriz, pilares del modelo implementado
(inegi, 2000 y 2005). En la nueva metodologa del Instituto Nacional de
Estadstica, Geografa e Informtica (inegi), el porcentaje del valor agre-
gado en el producto del subsector 334 fabricacin de equipo de com-
putacin, comunicacin, medicin y de otros equipos, componentes y
accesorios electrnicos, referente al sector electrnico, fue para 2007 de
tan slo 12%, mientras que para el subsector 336 fabricacin de equi-
po de transporte, que incluye la industria automotriz, esta cifra alcanz
33.4% (inegi, 2009b). Es de notarse igualmente que en la industria ma-
quiladora de exportacin estos valores son inferiores, siendo que tan slo
el pago de remuneraciones al trabajo constituye aproximadamente 80%
del valor aadido por la industria local (Capdevielle, 2005).
De cara a un desarrollo sustentable de largo plazo, la evidencia esta-
dstica subraya la fuerte correlacin existente entre pases avanzados y el
alto contenido tecnolgico de las exportaciones (Hausmann, 2007). Al
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 123
respecto, segn la metodologa de Lall et al. (2005), resulta que la manu-
factura mexicana, fuertemente posicionada en cadenas globales de pro-
duccin de mediano y alto contenido tecnolgico, realiza 2.94% de las
exportaciones en el mundo de productos catalogados como sofisticados
de alta tecnologa.
No obstante, resalta, por un lado, que la mayor tasa de incremento
en la participacin de Mxico en los mercados mundiales de bienes so-
fisticados se da para los productos de menor contenido tecnolgico del
grupo, y por otro lado, que el pas perdi posiciones en la clasificacin
de naciones, pasando su ndice de un valor de 80.38 a uno de 67.42 en el
periodo disponible en dicho estudio (1990-2000). Adems, a diferencia
de las economas del sureste asitico y como resultado del crecimiento
paralelo de las industrias automotriz y electrnica, el aumento reciente en
las ventas externas mexicanas de este tipo de productos se ha distribuido
de forma heterognea entre los niveles de sofisticacin considerados.
En 2000, Mxico se situ en el lugar nmero ocho de la muestra de
pases, ligeramente por encima de Argentina y Brasil cuyas posiciones
fueron 11 y 12, respectivamente. El hecho de que la distancia en la clasi-
ficacin de Lall y otros autores, referente al nivel de sofisticacin de las
exportaciones, entre un polo eminentemente manufacturero como Mxi-
co y las principales naciones de Sudamrica, con un modelo un poco ms
flexible de crecimiento, sea reducida, sugiere la necesidad de explorar po-
sibilidades alternativas de especializacin en la regin. En efecto, tal pare-
ce que la concentracin del proceso de industrializacin en productos de
alto contenido en capital no se ha traducido bajo estas condiciones ni en
una clara ventaja competitiva en el mbito global ni tampoco en el desa-
rrollo de capacidades tecnolgicas. Muestra de ello es la evolucin apenas
favorable entre 2000 y 2008 del ndice de la relacin de precios de inter-
cambio de bienes para Mxico, con un incremento de 5.9%. De hecho,
mientras que para el conjunto de las naciones centroamericanas maquila-
doras los trminos comerciales se deterioraron en el periodo mencionado,
pases exportadores de productos primarios o sus derivados, tales como
Venezuela (149.5%), Chile (64.5%) o Bolivia (44%), registraron los in-
crementos ms fuertes (cepal, 2009a).
Finalmente, la experiencia muestra que el desempeo econmico de
Mxico con una estrategia de especializacin centrada en la maquila pa-
rece no ser mejor que el del resto de las naciones latinoamericanas. En
el periodo de 1990-2008, Chile y Costa Rica, con esquemas de desarro-
124 | RAL VZQUE Z L P E Z
llo muy diferentes, registraron las tasas de crecimiento anuales promedio
ms elevadas de la muestra seleccionada: 5.4% y 5%, respectivamente
(calculado a partir de cepal, 2009b). Asimismo, mientras que Argentina
y la mayora de los pases centroamericanos, representados por Guate-
mala y El Salvador en el cuadro 1, promediaron una tasa de alrededor
de 4% anual en los aos mencionados, Brasil y Mxico, los pases ms
industrializados del rea, tuvieron un pobre desempeo: 2.7% y 3.1%,
en ese orden (cuadro 1).
Cuadro 1
Crecimiento del pib en pases latinoamericanos seleccionados
(tasa de crecimiento anual)
Ao/pas 2004 2005 2006 2007 2008*
Promedio
de las tasas
1990-2008
Argentina 9 9.2 8.5 8.7 6.8 4
Brasil 5.7 3.2 4 5.7 5.9 2.7
Chile 6 5.6 4.3 5.1 3.8 5.4
Colombia 4.7 5.7 6.8 7.7 3 3.6
Costa Rica 4.3 5.9 8.8 7.3 3.3 5
El Salvador 1.9 3.1 4.2 4.7 3 3.9
Guatemala 3.2 3.3 5.3 5.7 3.3 3.9
Mxico 4 3.2 4.8 3.2 1.8 3.1
Venezuela 18.3 10.3 10.3 8.4 4.8 3.5
* Cifras preliminares.
Fuente: Elaboracin propia con base en datos de la cepal, 2009c.
En este sentido, el inicio de la crisis econmica mundial y sus primeros
efectos parecen indicar que el patrn maquilador es altamente vulnera-
ble a las fluctuaciones de los mercados internacionales, siendo que en
las cifras preliminares correspondientes a 2008, los pases con menores
porcentajes de incremento en su pib son Mxico, Colombia, El Salvador,
Guatemala y Costa Rica, todos ellos con una importante participacin
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 125
de la maquila en su sector industrial. Contrariamente, las naciones que
han mantenido los mayores niveles de crecimiento en la regin pueden
asociarse con esquemas de especializacin basados en las industrias de
explotacin y procesamiento de recursos naturales.
No existe, entonces, indicio alguno de que la insercin industrial en
cadenas internacionales de valor con un funcionamiento vertical alta-
mente dependiente haya resultado ms beneficiosa que una estrategia
de especializacin orientada a la fabricacin de bienes intensivos en re-
cursos naturales. Es de subrayarse, incluso, que el mayor contenido tec-
nolgico de los productos finales elaborados por los eslabonamientos
globales, en los que participan algunas industrias mexicanas, no parece
traducirse en una ventaja, por lo menos en trminos de crecimiento eco-
nmico para el pas.
Consecuencias del proceso de insercin internacional
para el desarrollo econmico de Mxico
Una de las primeras consecuencias de la nueva forma de insercin de
Mxico en los eslabonamientos internacionales de valor es, entonces, la
concentracin de la capacidad productiva al interior de su economa. Por
un lado, la mayor competencia en condiciones desfavorables en materia
tcnica y financiera, que han enfrentado los productores locales como
resultado de la apertura comercial, ha provocado la quiebra de muchas
empresas pequeas y medianas. A manera de ejemplo, la industria elec-
trnica nacional que surta al mercado interno prcticamente ha desapa-
recido, por tan slo citar un caso (Villagmez, 2003).
Por otro lado, la lgica del funcionamiento de las cadenas globales,
particularmente de las relacionadas con productos de alto contenido tec-
nolgico, implica el control de la oferta por parte de oligopolios interna-
cionales con la capacidad financiera suficiente para realizar economas de
escala en materia de innovacin y desarrollo tecnolgico. Kupfer y Rocha
(2005) han demostrado que las empresas grandes registran mayores ni-
veles de productividad y que el diferencial en este aspecto en relacin con
las firmas pequeas se ha ido incrementando.
Existe, en consecuencia, una dinmica de la economa internacional
reflejada en los mecanismos propios de organizacin de los sistemas de
produccin integrados, y tendiente a contrarrestar los rendimientos decre-
126 | RAL VZQUE Z L P E Z
cientes del capital, que conlleva de forma natural a la concentracin de
la capacidad productiva de las naciones de desarrollo intermedio en unas
cuantas ramas y en unas pocas empresas. En Mxico, entre 1994 y 2003,
el nmero de establecimientos censados en la industria manufacturera
cay de 6 856 a 5 402; y de 1 519 a 1 177 (inegi, 2004) en el mismo lapso
en el subsector lder de la economa; es decir, el de los productos met-
licos, maquinaria y equipo, el cual incluye a las industrias automotriz y
electrnica. En la nueva metodologa del inegi, que considera ms clases
de actividad, 231, la tendencia es la misma, siendo que la cifra se redujo
para el conjunto del sector de 7 294 empresas en 2004 a 6 945 en 2007, y
de 412 a 392 en el mismo periodo para la suma de establecimientos regis-
trados en los subsectores 334 y 336, respectivamente (inegi, 2009b).
Una segunda consecuencia ya mencionada para Mxico del ms re-
ciente proceso de insercin en la economa mundial tiene que ver con la
progresiva desintegracin de las cadenas productivas locales. Al desapa-
recer parte de la pequea y mediana industria nacional e incrementarse
los requerimientos tcnicos, financieros y organizativos necesarios para
formar parte de los eslabonamientos globales, las empresas domsticas,
tradicionalmente proveedoras de los corporativos ms grandes, se han
visto cada vez ms desplazadas de las actividades manufactureras, parti-
cularmente de aquellas de mayor contenido tecnolgico.
El modo de funcionamiento implcito de los sistemas integrados, ca-
racterizado por la utilizacin de insumos y capital de origen externo,
contribuye a la desarticulacin de los eslabonamientos locales, llegando
en algunos casos a propiciar, incluso, la destruccin de las capacidades
tecnolgicas establecidas. Al respecto, existen varios indicadores de esta
tendencia, como son: la mayor tasa de incremento de la produccin de
bienes finales en relacin con la de produccin de insumos; la reduccin
de la participacin del consumo intermedio de procedencia nacional en el
total; la cada progresiva del porcentaje de valor agregado domstico en
los bienes fabricados; as como la creciente importancia de la maquila de
exportacin en la estructura industrial de los pases con una estrategia
de especializacin de tipo ensamblador.
En el caso de Mxico, las series estadsticas disponibles muestran la
cada progresiva del grado de participacin de los componentes locales en
el consumo privado del sector manufacturero, as como un crecimiento
superior de la produccin bruta y del valor de las exportaciones en rela-
cin con el aumento del consumo intermedio de origen nacional. De igual
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 127
forma, es patente el cada vez mayor peso relativo del sector maquilador
de exportacin en la estructura industrial nacional y en el conjunto de la
economa (cuadro 2). Como evidencia, Villagmez (2003) seala que en
la dcada de 1990 la industria electrnica orientada al mercado interno
pas de grados de integracin de hasta 80% a niveles promedio de entre
14 y 5 por ciento.
Cuadro 2
Indicadores del grado de integracin del sector manufacturero en Mxico
(porcentajes, trminos reales)
Variable 1994 2003
Participacin del gasto nacional en materias
primas y auxiliares en el total del rubro
64.15 60.53
Participacin del gasto nacional en consumo
privado de bienes y servicios en el total del rubro*
89.4 85.7
Tasa de crecimiento del gasto en materias primas
y auxiliares de origen nacional en el periodo
12.1
Tasa de crecimiento de la produccin bruta
de la industria manufacturera en el periodo
29.7
Participacin de la produccin del sector
maquilador de exportacin en el total de la economa
6.7 16.9
* Informacin del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales.
Nota: Dada la disponibilidad de la informacin y con el fin de hacerla comparable, se
tom como ltimo ao disponible 2003.
Fuente: Elaboracin propia con base en datos del inegi, 2004 y 2005.
A la desarticulacin estructural en el sector manufacturero mexicano
habra que aadir, como lo apunta Capdevielle (2005), que en la industria
ms dinmica, la maquiladora de exportacin, la mayor parte del valor
nacional aportado est constituida por la mano de obra empleada y la
utilizacin de servicios difcilmente sustituibles por las importaciones. En
2006, de los insumos consumidos por esta industria, 96.4% fueron im-
portados (inegi, 2009a). En resumen, la maquila registra un bajo nivel
de integracin con el resto del sector y no genera los efectos de arrastre
necesarios a un crecimiento sostenible de la economa.
128 | RAL VZQUE Z L P E Z
En estas condiciones, una tercera implicacin del nuevo tipo de inser-
cin internacional para Mxico est relacionada con el agravamiento de la
heterogeneidad estructural del sector productivo. La ampliacin de la bre-
cha en trminos de productividad y capacidad productiva entre las ramas
industriales pone de relieve tanto la situacin precaria de las actividades
rezagadas como la falta de difusin de las innovaciones al interior de la
estructura econmica. Prueba de ello es el comportamiento del ndice de
productividad de la mano de obra en las diferentes ramas de la industria
manufacturera mexicana. En el instrumento con base cien en 1993 desa-
rrollado por el inegi, ramas del sector textil, como los hilados y tejidos
de fibras blandas, y del sector qumico, tales como los productos farma-
cuticos, han registrado un pobre desempeo en los ltimos aos con
cifras de 110.8 y 117.4, respectivamente, en 2004. Por su parte, la rama
de vehculos automotores report un aumento de 418% en su productivi-
dad en el periodo de 1988-2004, alcanzando un valor de 250.2 en el ndice
referente en el ltimo ao considerado (grfica 3).
Ms significativa es, sin embargo, la heterogeneidad intraindustrial
patente en la creciente brecha que hay entre la produccin por persona
ocupada en las distintas ramas del sector automotriz. En efecto, en la gr-
fica 3, la mayor cada del ndice se da entre 1999 y 2004 en la rama rela-
tiva a las autopartes; mientras que, como se comentara con anterioridad,
el incremento ms fuerte en trminos de productividad lo registra la rama
pilar del modelo: la fabricacin de vehculos automotores.
Corolario de esta heterogeneidad y del alto grado de concentracin
de las estructuras industriales en actividades de escaso valor agregado,
el pas registra elevados niveles de desocupacin real. En un contexto de
mayor competencia en los mercados internacionales, el modelo de desa-
rrollo ha ido perdiendo la capacidad de generar empleo, como resultado
de su vulnerabilidad ante fluctuaciones en el nivel de la demanda que le es
dirigida. A su vez, los puestos de trabajo creados son, en su gran mayora,
de bajo nivel de calificacin. Esto, por un lado, reproduce las condiciones
propias de la estrategia elegida y, por otro, anula las opciones alternativas
de especializacin. En este orden de ideas, un sntoma de evidente desin-
dustrializacin es la reduccin de la participacin de la poblacin activa
empleada en la industria manufacturera en el total de 24.1% en 1990 a
17.4% en 2007 (oit, 2009).
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 129
Grfica 3
ndice de productividad de la mano de obra en ramas seleccionadas
de la industria manufacturera en Mxico (base 1993)
50
100
150
200
250
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
Hilados y tejidos de fibras blandas
Petroqumica bsica
Productos farmacuticos
Equipos y aparatos electrnicos
Carroceras, motores, partes y accesorios
para vehculos automotores
Vehculos automotores
Fuente: Elaboracin propia con base en datos del inegi, 2005.
La importancia del sector informal en el pas es tambin un rasgo ca-
racterstico de la heterogeneidad estructural que afecta tanto el nivel de
productividad como el del empleo. Cimoli et al. (2005) estiman que la
productividad del sector informal representa tan slo 30% de la pro-
ductividad media de la economa y cerca de 20% de la del sector formal.
Desde esta perspectiva, la informalidad, que aglutina un nmero conside-
rable de trabajadores con bajos niveles de calificacin, representa un au-
tntico ejrcito de reserva industrial que permite la persistencia de bajos
niveles salariales y de eficiencia. Las valoraciones de la oit sealan que
en 2007 el trabajo en el sector informal en Mxico represent 27.3% de
los ocupados urbanos, mientras que el empleo en condiciones formales
alcanz 52.7% de stos (oit, 2009a). Es de mencionarse, sin embargo,
que ante la falta de alternativas de desarrollo econmico en el pas, el sec-
tor informal tambin ha fungido como vlvula de escape a las presiones
sociales y demogrficas presentes.
130 | RAL VZQUE Z L P E Z
Desde una perspectiva ms general, la conformacin y expansin de
cadenas de valor globales ha contribuido a la reproduccin de condi-
ciones internacionales desiguales. stas, que son necesarias al funciona-
miento de los sistemas de produccin integrados, resultan de la brecha de
desarrollo existente entre los diferentes pases. De hecho, un estudio de la
Organizacin de las Naciones Unidas (onu) muestra la creciente polari-
zacin de los niveles de ingreso y desarrollo por grupos de pases y regio-
nes. Si se excluye el desempeo de China, el coeficiente de desigualdad
internacional, basado en el ndice de Theil, se ha incrementado pasando
de 0.42 en 1960 a 0.48 en 1980 y a 0.56 en 2001 (onu, 2006). Si bien
84% de la desigualdad estimada entre pases se explica por la diferencia
de desarrollo existente entre las regiones, cuyo principal origen es el reza-
go histrico en su mayora, es de destacarse el incremento del coeficiente
intrarregional que prcticamente duplic su valor en estos aos: de 0.05
en 1980 a 0.09 en 2001.
Si se toma en cuenta la convergencia en los patrones y ciclos de cre-
cimiento de las naciones al interior de las regiones, una explicacin ten-
tativa de esta mayor desigualdad residira en las formas de organizacin
productiva que son establecidas por las casas matrices de las etn a ni-
vel mundial y por las reglas imperantes de la economa internacional. Al
respecto, la implementacin de medidas de cambio estructural por parte
de los gobiernos de los pases en vas de desarrollo, y en particular de
aquellos de desarrollo intermedio, como Mxico, ha reconfigurado estas
economas en funcin de las necesidades de los centros de poder en trmi-
nos de su abasto de bienes de consumo, pero esencialmente de materias
primas e insumos intermedios.
Al interior de las regiones independientemente de que stas sean geo-
grficas o no, pudiera estar constituyndose una nueva divisin in-
ternacional del trabajo desigual, que mantiene e incluso ampla la brecha
de bienestar existente entre los socios comerciales. Esto explicara tanto
el alto grado de concentracin en pocos pases de la produccin de bie-
nes intensivos en conocimiento y de capacidades tecnolgicas como la
complementariedad productiva que se registra al interior de los bloques
comerciales.
En realidad, la convergencia en materia de desarrollo econmico se
da, como lo marca el estudio de la onu, en los extremos del espectro de
ingresos. De esta forma, mientras que el grupo de pases ricos cuyo
pib per cpita cuando menos duplica el promedio mundial increment
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 131
su nmero de 22 en 1960 a 29 en 2001, el grupo de las economas ms
pobres con un pib per cpita inferior a 50% en relacin con el promedio
mundial elev la cifra de sus miembros de 63 a 75 en el mismo lapso. A
manera de complemento, la Comisin Econmica para Amrica Latina y
el Caribe (cepal) (2002) seala que las casas matrices de 90 de las 100
mayores etn no financieras, clasificadas como tales por el monto de sus
activos en el extranjero, se encuentran en Estados Unidos, los pases de la
Unin Europea y Japn.
Al respecto, la progresiva concentracin de la dinmica internacional
en torno a tres grandes polos de crecimiento pone de relieve una confi-
guracin global caracterizada por la marginacin de un gran nmero de
pases, y la subordinacin sistmica de las naciones de desarrollo inter-
medio como Mxico a los intereses de las etn. Prueba de ello es la cre-
ciente vulnerabilidad de estos pases respecto a las fluctuaciones de las
economas lderes a nivel mundial y la cada vez mayor importancia de
los llamados efectos de vecindario en la determinacin de sus ciclos
econmicos (Ocampo y Parra, 2006).
Conclusiones
En el marco de una creciente competencia en los mercados mundiales, las
etn, con el objetivo de hacer ms eficientes sus formas de organizacin,
han iniciado la deslocalizacin geogrfica del conjunto de los segmentos
del proceso productivo. A la par, concentran en sus casas matrices tanto
las actividades estratgicas ms rentables como las capacidades tecnol-
gicas y de innovacin. Independientemente de la industria en cuestin, el
tipo de red global y la configuracin de las asociaciones de empresas al
interior del sistema integrado, en todos los casos existe un ente coordina-
dor generalmente ubicado en un pas desarrollado, el cual detenta, me-
diante diversos mecanismos, el control de la cadena de fabricacin,
distribucin y venta. Al apropiarse de la mayor parte de los beneficios
resultantes de la actividad gracias a la sobrevaloracin de sus funciones
no directamente asociadas al proceso productivo, la gobernanza de los
eslabonamientos internacionales crea las condiciones materiales para la
continuidad de una trayectoria histricamente establecida, que subordina
la capacidad productiva de las naciones en vas de desarrollo a las necesi-
dades econmicas de los centros de poder.
132 | RAL VZQUE Z L P E Z
Al respecto, el estancamiento de la productividad laboral y la cada
del componente del valor agregado nacional en la produccin industrial,
como resultado del escaso conocimiento implcito en las tareas desem-
peadas, pone de relieve el agotamiento del patrn de especializacin
mexicano, que est basado en una insercin internacional dependiente.
Es de subrayarse, particularmente, que la inclusin de algunas ramas in-
dustriales en el funcionamiento de eslabonamientos globales, que fabri-
can bienes de mayor contenido tecnolgico, no se ha traducido en tasas
de crecimiento ms elevadas para el pas. La falta de difusin tanto de
las innovaciones como de la generacin de efectos econmicos positivos
de arrastre sobre el resto del aparato productivo nacional, as como de la
creacin de capacidades tecnolgicas propias, pone en entredicho la via-
bilidad no slo de un desarrollo sostenible de largo plazo, sino tambin la
pertinencia de los instrumentos tericos y metodolgicos existentes para
la evaluacin de las estrategias de especializacin desde la perspectiva
de la consecucin de ventajas competitivas dinmicas.
La concentracin de la oferta, la progresiva desintegracin de las cade-
nas de fabricacin locales y el agravamiento de la heterogeneidad estruc-
tural en el sector productivo y de sus efectos a nivel laboral en Mxico,
deben ser entonces entendidos como parte de la expansin actual de los
sistemas integrados mundiales de produccin. Considerando que esta
tendencia de la dinmica econmica global se asienta en la posibilidad
de explotar recursos naturales y dotaciones factoriales diferenciadas a
los menores costos, es decir, que se apoya en la existencia de amplias bre-
chas de desarrollo entre los pases, tal parece que un proyecto integral de
crecimiento econmico, poltico y social para el pas slo puede darse al
margen de esta insercin internacional dependiente.
Finalmente, el camino de un desarrollo econmico sostenible con bien-
estar social a largo plazo pasa necesariamente por la mejora de los niveles
de empleo y las condiciones salariales y laborales del conjunto de la po-
blacin. Siendo que la estrategia econmica implementada a partir de la
dcada de 1980 en Mxico ha tenido por objetivo central incrementar los
niveles de competitividad externa, basndose, entre otros aspectos, en la
contencin del costo del trabajo, difcilmente puede ser vista ya en estos
momentos desde la perspectiva aqu asumida: como un rea de oportu-
nidad. En consecuencia, resulta imperativo el estudio de alternativas de
desarrollo industrial para el pas, partiendo de la reconstruccin de un
mercado interno que siga pautas distintas.
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 133
Bibliografa
Capdevielle, Mario (2005), Globalizacin, especializacin y heteroge-
neidad estructural en Mxico, en Mario Cimoli (ed.), Heterogeneidad
estructural, asimetras tecnolgicas y crecimiento en Amrica Latina,
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe y Banco Intera-
mericano de Desarrollo, Santiago de Chile.
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (cepal), (2002),
Globalizacin y desarrollo, Comisin Econmica para Amrica Latina
y el Caribe, Santiago de Chile.
_____ (2008), La transformacin productiva 20 aos Santiago de Chi-
le, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, Santiago de
Chile.
_____ (2009a), cepalstat. Estadsticas e indicadores econmicos (ba-
decon), Sector externo, [http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaInte-
grada.asp], consultado el 14 de agosto de 2009.
_____ (2009b), Anuario estadstico de Amrica Latina y el Caribe.
2008, Estadsticas Econmicas, Cuentas Nacionales, [http://websie.
eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2008/esp/index.asp], consultado
el 18 de agosto de 2009.
_____ (2009c), Anuario estadstico de Amrica latina y el Caribe, 2008, Co-
misin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, Santiago de Chile.
Cimoli, Mario et al. (2005), Cambio estructural, heterogeneidad produc-
tiva y tecnologa en Amrica Latina, en Mario Cimoli (ed.), Hetero-
geneidad estructural, asimetras tecnolgicas y crecimiento en Amrica
Latina, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe / Banco
Interamericano de Desarrollo, Santiago de Chile.
Gereffi, Gary (2000), The Transformation of the North American Appa-
rel Industry: is nafta a Curse or a Blessing?, Serie desarrollo produc-
tivo, nm. 84, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe,
Santiago de Chile.
_____ (1999), International Trade and Industrial Upgrading in the
Apparel Commodity Chain, Journal of International Economics, vol.
48, num. 1.
_____ (1994), The Organization of Buyer-Driven Global Commodity
Chains: How U.S. Retailers Shape Overseas Production Networks, en
Gary Gereffi y M. Korzeniewicz (eds.), Commodity Chains and Global
Capitalism, Wesport, Praeger, Connecticut.
134 | RAL VZQUE Z L P E Z
Hausmann, R. (2007), Latin America Growth Strategy: What Next?,
Conferencia: Paradigmas y Opciones de Desarrollo de Amrica Latina,
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, 21 y 22 de ju-
nio de 2007, Santiago de Chile.
Holland, M. y G. Porcile (2005), Brecha tecnolgica y crecimiento en
Amrica Latina, en Mario Cimoli (ed.), Heterogeneidad estructural,
asimetras tecnolgicas y crecimiento en Amrica Latina, Comisin
Econmica para Amrica Latina y el Caribe y Banco Interamericano
de Desarrollo, Santiago de Chile.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (inegi) (2000),
Sistema de cuentas nacionales de Mxico. Cuentas de bienes y servi-
cios, 1988-1999, t. ii, inegi, Mxico.
_____ (2004), Banco de Informacin Econmica (bie), Encuesta Indus-
trial Anual 205 clases de actividad, [http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-
win/bdieintsi.exe/nivc10060000250010#arbol], consultado el 28 de
enero de 2009.
_____ (2005), Sistema de cuentas nacionales. Cuenta de bienes y servi-
cios, [http://200.23.8.5/prod_serv/contenidos/espanol/biblioteca/De-
fault.asp?accion=1&upc=702825160203], consultado el 18 de enero
de 2009.
_____ (2009a), Estadsticas econmicas, industria maquiladora de ex-
portacin, [http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/
bvinegi/productos/continuas/economicas/maquiladora/ime/ime.pdf],
consultado el 4 de julio de 2009.
_____ (2009b), Banco de Informacin Econmica (bie). Encuesta In-
dustrial Anual 231 clases de actividad, [http://dgcnesyp.inegi.org.mx/
cgi-win/bdieintsi.exe/NIVC100620#ARBOL], consultado el 7 de octubre
de 2009.
Intel (2008), Performance Inside, 2007. Annual Report, Intel, Estados
Unidos.
Kaplinsky, R. (2000), Globalisation and Unequalisation: What Can Be
Learned from Value Chain Analysis?, Journal of Development Stu-
dies, vol. 37, nm. 2.
Kentaro, S. (2002), Global Industrial Restructuring: Implications for
Small Firms, OECD Science, Technology and Industry Working Pa-
pers, 2002/4, Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Eco-
nmicos, Pars.
Kupfer, D. y C. F. Rocha (2005), Productividad y heterogeneidad es-
tructural en la industria brasilea, en Mario Cimoli, (ed.), Heteroge-
CONS E CUE NCI AS DE L A E XPANS I N DE L OS S I S T E MAS . . . | 135
neidad estructural, asimetras tecnolgicas y crecimiento en Amrica
Latina, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe y Banco
Interamericano de Desarrollo, Santiago de Chile.
Lall, S. et al. (2005), The Sophistication of Exports: A New Measure
of Product Characteristics, Working paper, nm. 23, adb Institute,
Tokio.
Liz Clairborne Inc. (2008), Designed to Win. 2007 Annual Report, Nue-
va York, Liz Clairborne Inc, [http://library.corporate-ir.net/library/82
/826/82611/items/286005/2007EntireAnnualReport.pdf], consultado
el 12 de marzo de 2009.
Macario, C. (1998), Restructuring in Manufacturing: Case Studies in
Chile, Mexico and Venezuela, Serie Desarrollo Productivo, nm. 44,
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, Santiago de
Chile.
Mortimore, M. (2004), Globalizacin y empresas trasnacionales, po-
nencia presentada en la iii Sesin Intensiva de Formacin para Negocia-
dores de Acuerdos Internacionales de Inversin, Comisin Econmica
para Amrica Latina y el Caribe, 13 de octubre, Lima, Per.
Ocampo, J.A. y M.A. Parra (2006), The Dual Divergence: Growth Suc-
cesses and Collapses in the Developing World Since 1980, DESA Wor-
king paper, nm. 24, Organizacin de las Naciones Unidas, Nueva
York.
Organizacin Internacional del Trabajo (oit) (2008), Tendencias mun-
diales del empleo, enero 2008, Organizacin Internacional del Traba-
jo, Ginebra.
_____ (2008), Key Indicators of the Labour Market (KILM), 5a ed., Inte-
ractive software, Organizacin Internacional del Trabajo, Ginebra.
_____ (2009a), Panorama laboral 2008. Amrica Latina y el Caribe, Or-
ganizacin Internacional del Trabajo, Ginebra.
_____ (2009b), Labour Productivity and Unit Labour Cost (kilm 18),
Key Indicators of the Labour Market (KILM), 5a. ed., Organizacin
Internacional del Trabajo, Ginebra.
Organizacin de las Naciones Unidas (onu) (2006), World Economic and
Social Survey 2006: Diverging Growth and Development, Nueva York.
Rae, D. y M. Sollie (2007), Globalisation and the European Union:
Which Countries are Best Placed to Cope ?, en Organizacin para
la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (ocde), Economics De-
partment Working Papers, nm. 586, ocde, Pars.
136 | RAL VZQUE Z L P E Z
Toyota Motor Corporation (2009), Toyota Announces Year-End Finan-
cial Results, News Release, [http://www2.toyota.co.jp/en/news/ 09/
0508_1.html], consultado el 20 de mayo de 2009.
Villagmez, A. (2003), Una revisin de la poltica sectorial en Mxico,
1995-2003, Documento de trabajo del proyecto CEPAL/GTZ, Comi-
sin Econmica para Amrica Latina y el Caribe, Santiago de Chile.
| 137 |
Crecimiento econmico y comercio exterior
en Mxico segn la teora del desarrollo
restringido por la balanza de pagos
Tsuyoshi Yasuhara*
Introduccin
E
l presente trabajo resea la evolucin histrica de las polticas eco-
nmicas aplicadas en Mxico segn la teora del desarrollo res-
tringido por la balanza de pagos. Esta teora nos ensea que la
elasticidad-ingreso de las importaciones es uno de los factores determi-
nantes del desarrollo econmico. El propsito central de este estudio es
reconocer los obstculos econmicos para el desarrollo a largo plazo que
actualmente han tenido lugar con la reforma neoliberal.
El artculo est estructurado de la siguiente forma. La seccin uno ex-
pone el inicio de la industrializacin del siglo xix. La seccin dos analiza
el desarrollo econmico desde la dcada de 1940 a partir de la teora del
desarrollo restringido por la balanza de pagos para identificar la rela-
cin entre la inversin fija bruta, el crecimiento del sector manufacturero
mexicano y la situacin del comercio exterior. Por su parte, la seccin
tres identifica el cambio estructural en la inversin fija entre 1940 y 1990,
enfatizando el incremento significativo de la importacin de bienes inter-
medios y de capital.
* Profesor-investigador en la Facultad de Estudios Extranjeros de la Universidad Nan-
zan, Nagoya, Japn [tyahara@attglobal.net].
138 | T S UYOS HI YAS UHARA
El origen del atraso: economa
exportadora e inicio de la industrializacin
El movimiento de Independencia en Mxico no ayud a superar el subde-
sarrollo del pas durante el siglo xix. A precios de dlares constantes de
1950, el Producto Interno Bruto (pib) per cpita disminuy de 73 dlares
en 1800 a 56 dlares en 1845 y 49 dlares en 1860. Estos datos indican
el gran atraso de la economa mexicana (cuadro 1). En Brasil, por ejem-
plo, el pib per cpita se estima en 62, 72 y 77 dlares para los mismos
aos.
Cuadro 1
pib per cpita y participacin porcentual de cada sector en el pib
1800 1845 1860 1877 1895 1910
pib per cpita
(dlares de 1950)
73 56 49 62 91 132
Porcentaje
del pib
Agricultura 44.4 48.1 42.1 42.2 32.2 33.7
Minera 8.2 6.2 9.7 1.4 6.3 8.4
Manufacturas 22.3 18.3 21.6 16.2 12.8 14.9
Comercio 16.7 16.9 16.7 16.9 16.8 19.3
Gobierno 4.2 7.4 6.8 11.2 8.9 7.2
Fuente: Elaboracin propia con base en Coatsworth (1990 y 2004); y Moreno-Brid y
Ros (2004).
Coatsworth (1990, 2004) identifica tres obstculos para el desarrollo
en Mxico en aquella poca: el colonialismo, la organizacin de la pro-
duccin en las haciendas y la influencia de la Iglesia. La produccin y la
exportacin del sector minero, que haban sido organizadas por el comer-
cio mercantilista colonial, perdi su base tcnica de explotacin, cuando
la produccin de plata declin en 25% al trmino del siglo xix. Por su
parte, hubo un deterioro del nivel de la produccin agrcola en grandes
haciendas despus de la Independencia (cuadro 2). Crdenas (1997) pre-
senta su interpretacin macroeconmica sobre la recesin en el siglo xix:
la contraccin del sector minero y la fuga de capital en el periodo colonial
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 139
generaron fuerte restriccin monetaria y establecieron cierta escasez de
capital disponible para las actividades econmicas. Estos acontecimientos
disminuyeron el volumen de los comercios interno y externo en virtud de
que se restringi la fuente del ahorro para financiar la inversin domstica
en actividades como la minera y la industria manufacturera. Entre 1796
y 1806 la nueva oferta monetaria disminuy de una cantidad promedio
anual estimada en 16 millones de pesos por ao a una estimacin de 3.1
millones por ao durante el periodo 1807-1820 (Crdenas, 1997).
Cuadro 2
Participacin porcentual de cada sector en el pib (%)
1895 1900 1910 1921 1930
Sector primario 29.1 25.8 24 22.3 18.8
Minera 3 3.7 4.7 2.6 6
Manufacturas 7.9 10.8 10.7 9 12.8
Comercio 30.7 32.7 29.1 28.5 30.6
Fuente: Elaboracin propia con base en De la Pea y Aguirre (2006).
Nos interesa destacar, no obstante, la dificultad de identificar la causa
y la consecuencia de la relacin entre el saldo de la oferta monetaria y el
nivel del ingreso. La produccin disminuida de la plata resulta en la con-
traccin de la circulacin monetaria; sin embargo, sta es diferente del
ahorro financiero en la definicin macroeconmica, ya que no necesaria-
mente concluye en la restriccin de las actividades econmicas.
El crecimiento econmico se inici desde la dcada de 1870. El pib en
trminos reales creci cerca de 100% entre 1877 y 1895 (itam, 2008). El
valor de las exportaciones aument de nueve millones de pesos corrientes
en 1856 a 105.8 millones de pesos en 1895. Dentro de stas, la venta fo-
rnea de metales y minerales, incluyendo oro y plata, represent ms de
70% de las exportaciones totales del pas. La modernizacin de la activi-
dad econmica en esta fase, reconocida con frecuencia como el inicio del
desarrollo exportador, se limit al sector exportador y a la infraestructu-
ra, que se dedic a integrar a algunas empresas monoplicas conectadas
con el mercado externo. En efecto, la recuperacin de las exportaciones
140 | T S UYOS HI YAS UHARA
y el desarrollo de los ferrocarriles facilitaron el auge econmico durante
el Porfiriato.
En el sector minero, adems de los metales preciosos, creci la explo-
tacin del carbn de piedra, que representaba un insumo relevante para
la energa industrial. La promocin para recibir inversin extranjera y la
aparicin de los ferrocarriles apoyaron el crecimiento de la industria de
este nuevo producto mineral. La produccin de oro y plata tambin regis-
tr una expansin: la de plata aument de 570 toneladas en 1887 a 1 773
toneladas en 1902.
La grfica 1 exhibe la relacin destacada que se pudo observar entre la
produccin de metales preciosos y el comercio exterior de metales y mine-
rales, incluyendo oro y plata, a precios de pesos corrientes. En el periodo
de 1888-1905, al incremento de la exportacin de 41.4 millones de pesos
a 143 millones de pesos le correspondi la expansin de la produccin
de oro y plata hasta 107 millones de pesos. No obstante el resultado an-
terior, para los mismos aos, la importacin de metales y minerales tam-
bin registr una expansin de 0.3 a 90 millones de pesos. En el proceso
del auge de la exportacin de metales y minerales y de la produccin de
metales preciosos, la importacin de la misma rama registr una expan-
sin a igual ritmo. Ello permite identificar el inicio de un factor que ha
obstaculizado de manera evidente el desarrollo econmico de Mxico: la
fase del desarrollo exportador fue tambin el proceso mediante el cual en
cada sector industrial principal el aumento de la exportacin trajo consi-
go la importacin adicional.
Por otro lado, en el mbito de la economa domstica, se aceler la ma-
yor desigualdad en la distribucin de ingreso, lo que segment el mercado
interno y limit el crecimiento de la demanda de consumo. La prdida
de la dinmica del consumo social marc una restriccin a la inversin
del sector domstico, ya que la demanda agregada se estanc (Crde-
nas, 1997; Sols, 2000; Moreno-Brid y Ros, 2004).
1
Entre los periodos
de 1898-1904 y 1905-1910, la tasa de crecimiento promedio anual del
pib en trminos reales baj de 3.6% a 1.6%. La trayectoria de esta cada
mostr un deterioro de -4.3% en el lapso de 1926-1932. Es de hacer no-
1
Tambin destac el auge del presupuesto de egresos del gobierno federal: de 18.3
millones de pesos corrientes en 1870 lleg a 38.4 millones en 1891 y a 104 millones en
1909. Esta expansin del gasto pblico, acompaada por el establecimiento del sistema
financiero, motiv el saldo elevado del ingreso nacional en trminos nominales; sin
embargo, la tasa real de crecimiento permaneci inestable.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 141
tar, entonces, que ni el aumento del gasto oficial ni la oferta de crditos
de largo plazo son condiciones suficientes para acceder a un desarrollo
econmico estable.
Grfica 1
Produccin, exportacin e importacin de metales y minerales
1
8
8
5
1
8
8
8
1
8
9
0
1
8
9
2
1
8
9
4
1
8
9
6
1
8
9
8
1
9
0
0
1
9
0
2
1
9
0
4
1
9
0
6
1
9
0
8
1
9
1
0
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Exportacin de metales y minerales
Produccin de plata y oro
Importacin de metales y minerales
Fuente: Elaboracin propia con base en itam, 2008.
Durante el drstico estancamiento del crecimiento macroeconmico,
los principales sectores industriales, minerales y manufacturas, perma-
necieron en el proceso de reorganizacin del capital. La mayor parte de
las investigaciones concluye que el proceso de concentracin de talleres
en el sector de la industria textil de algodn en Mxico no experiment
ninguna transformacin por influencia de la Revolucin Mexicana. Ha-
ber (1992) observa que, entre 1922 y 1933, en la industria de textiles de
algodn, la desaceleracin de la nueva inversin en planta y equipo fue
un fenmeno que se expandi al interior de todo el sector. Con base en
la informacin disponible, podramos sealar que, en el bienio de 1924-
1925, la inversin destinada a maquinaria, equipo e instalaciones lleg
a su nivel mximo histrico hasta entonces: 81.8 millones de pesos co-
142 | T S UYOS HI YAS UHARA
rrientes en 1922. Sin embargo, a partir de ah, dicha inversin mostr una
tendencia descendente hasta disminuir a 63.3 millones de pesos en 1932
(Haber, 1992).
Industrializacin y comercio exterior:
una interpretacin segn la teora del desarrollo
restringido por la balanza de pagos
Inversin y comercio exterior en la industrializacin
de sustitucin de las importaciones
Despus de la crisis econmica mundial, que se manifest de manera ms
intensa en el lapso de 1929-1933, la economa mexicana se recuper r-
pidamente. En 1934, el crecimiento real del pib fue de 6.8% y, a partir de
ah, dicho indicador registr un promedio anual de crecimiento de 6%
hasta el trmino de la dcada de 1970 (Banco de Mxico, 1976).
En el sexenio de Lzaro Crdenas, el sector pblico aument su par-
ticipacin en el mbito econmico nacional con la creacin de entidades
financieras y de desarrollo. Destac tambin la influencia de la naciona-
lizacin de la industria petrolera y la profundizacin de la reforma agra-
ria. Por su parte, la industria manufacturera empez a funcionar como el
motor de crecimiento econmico, cuya participacin en el pib subi de
6.36% en 1910 a 19.06% en 1945.
Bajo esa administracin, la poltica fiscal se torn anticclica, y el gas-
to pblico se reorient hacia gastos no militares para apoyar el estable-
cimiento de la base socioeconmica de la actividad productiva del pas
en los sectores manufacturero y agrario, y aumentar as la demanda do-
mstica. En la dcada de 1940 y principios de la siguiente, Nacional Fi-
nanciera dedic la mayor parte de su financiamiento de largo plazo a las
industrias bsicas destinadas a la sustitucin de importaciones.
Sin embargo, en el transcurso de la dcada de 1930, el peso porcen-
tual de la importacin de bienes y servicios en relacin con el pib subi;
mientras que, en contraste, la participacin de la inversin fija bruta dis-
minuy. Este resultado se observ en contradiccin con la teora de la
industrializacin por sustitucin de importaciones (isi), y el incremento
de las compras forneas correspondi a la transformacin de su composi-
cin. Entre 1938 y 1944, en la estructura de las importaciones totales, la
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 143
importacin de bienes de consumo disminuy de 33.4% a 18.4%; mien-
tras que, en sentido opuesto, la importacin de bienes intermedios y de
capital subi de 19.7% a 38.2% (grfica 2). As, el incremento de la com-
pra de bienes al exterior en el tiempo de la sustitucin de importaciones
reflej la alta dependencia de las actividades productivas domsticas a la
adquisicin de equipos y maquinaria procedente del exterior (grfica 3),
mientras que la inversin fija domstica permaneci inestable y prctica-
mente estancada.
Grfica 2
Composicin de las importaciones, en porcentaje de las totales (%)
1
9
3
3
1
9
3
4
1
9
3
5
1
9
3
6
1
9
3
7
1
9
3
8
1
9
3
9
1
9
4
0
1
9
4
1
1
9
4
2
1
9
4
3
1
9
4
4
45
40
35
30
25
20
15
Bienes de consumo
Materia primas
Bienes intermediarios y de capital
Fuente: Elaboracin propia con base en Oxford Latin American Economic History
Database.
La historia econmica de Mxico indica que slo en el sexenio de Lzaro
Crdenas se adopt cierta poltica para ampliar el ingreso de los hogares.
A partir de la dcada de 1940, la estrategia de la sustitucin de importa-
ciones se concentr en la proteccin de las entidades productivas domsti-
cas por medio de la adaptacin de las tarifas arancelarias, par ticularmente
en el sector de los bienes de consumo no durables. En estas condiciones,
no se invirti un alto volumen de gasto pblico ni privado para avanzar
144 | T S UYOS HI YAS UHARA
en la capacidad y productividad del sector de los bienes intermedios y de
capital, lo que result en el aumento progresivo de la importacin de este
tipo de bienes (Villarreal, 2005). La participacin de la importacin de los
bienes de capital en la inversin domstica se estima en 55.6% en 1945 y
71.1% en 1947 (cepal, 1973). Las operaciones de las plantas construidas
con los bienes de capital importados produjeron una oferta excesiva com-
parada con la escala de la demanda domstica; ste fue un motivo central
por el cual las empresas, que haban mantenido cierta subutilizacin de su
capacidad instalada, buscaron la demanda del mercado externo, particu-
larmente desde finales de esa dcada. En estas condiciones, De la Pea y
Aguirre (2006) concluyen que es altamente difcil medir y evaluar la estra-
tegia de la sustitucin de importaciones en Mxico.
Interpretacin del proceso de industrializacin
Sin duda, la economa mexicana experiment un crecimiento dinmico
entre el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y la dcada de 1960: la
tasa real de crecimiento promedio anual del ingreso fue de 6.2%, y los
productos manufactureros alcanzaron 19% del pib. El periodo de creci-
miento se puede dividir en las tres etapas siguientes (Sols, 2000; Villa-
rreal, 2005; Moreno-Brid y Ros, 2009):
1) 1941-1946: alto crecimiento dirigido por la demanda especial provo-
cada por el segundo conflicto blico mundial.
2) 1946-1955: crecimiento econmico acompaado por el ciclo de la de-
valuacin y la inflacin.
3) 1956-1970: el desarrollo estabilizador con baja inflacin.
Mxico mantuvo el supervit de la cuenta corriente hasta el final de
la dcada de 1940 debido a la reduccin de la demanda interna. Despus
de 1945, la expansin de las importaciones, la sobrevaluacin de la mo-
neda nacional respecto del dlar y la entrada del flujo del capital forneo
provocaron una alta inestabilidad en el saldo de las reservas de divisas,
el cual descendi de 125.6 mmd en 1946 a 106.5 mmd en 1947 y a 54.6
mmd en 1948. Esta situacin result en las devaluaciones consecutivas
que se registraron en 1948 y 1949, cuando el tipo de cambio en relacin
con el dlar pas de 5.73 a 8.01 pesos.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 145
La administracin de Miguel Alemn adopt una poltica de impuestos
elevados para la importacin de los bienes intermedios y de capital con
el objeto de estimular la sustitucin de importaciones de estos bienes; sin
embargo, la importacin de los bienes de capital subi su porcentaje en
las importaciones totales. Moreno-Brid y Ros (2009) indican que entre
los factores que determinaron el desarrollo estabilizador se pueden men-
cionar la importante participacin de la inversin pblica para superar la
restriccin del cuello de botella, as como el requerimiento de las reser-
vas a los bancos comerciales para concentrar el ahorro forzado (Moreno-
Brid y Ros, 2009). Adems, el Programa de Industrializacin de la Frontera
se public en la dcada de 1960. Moreno-Brid y Ros (2004) evalan esta
fase como el inicio de la transicin hacia el modelo del crecimiento asiti-
co, en el que se combinan la proteccin preferencial para algunos sectores
y la promocin de la exportacin para otros.
Villarreal (2005) seala tambin la profundizacin de la estrategia de la
sustitucin de importaciones al sugerir que, entre 1958 y 1969, se avanz
en el proceso de la sustitucin de importaciones de bienes de consumo a
la sustitucin de bienes intermedios y de capital, porque la importacin
de stos baj su repercusin en el comercio total. No obstante, el propio
Villarreal (2005) critica la expansin del desequilibrio externo entre 1939
y 1970 por ser un factor negativo para el proceso de desarrollo. Las gr-
ficas siguientes permiten observar el cambio estructural en Mxico por la
evolucin aumentada o disminuida de los ndices econmicos. Despus
de un auge en 1912, la inversin fue cayendo hasta la dcada de 1940,
mientras que los productos manufactureros se expandieron a 19.5% del
pib en 1945 (grfica 3). En relacin con este periodo, las exportaciones e
importaciones permanecieron con tendencias altamente distintas (grficas
4 y 5). Destaca tambin, en el corto plazo, el altibajo de los dos ndices a
pesar de que la tasa real de crecimiento anual del pib se estanc entre 0.6
y 2% entre 1906 y 1927. En cambio, el ingreso tuvo un crecimiento de
5% como promedio anual en la segunda mitad de la dcada de 1930, a lo
que correspondi el alto porcentaje de las exportaciones en el pib.
146 | T S UYOS HI YAS UHARA
Grfica 3
Productos manufactureros e inversin fija bruta
(porcentaje del pib)
28
24
20
16
12
8
4
0
1
9
0
0
1
9
0
5
1
9
1
0
1
9
1
5
1
9
2
0
1
9
2
5
1
9
3
0
1
9
3
5
1
9
4
0
1
9
4
5
1
9
5
0
1
9
5
5
1
9
6
0
1
9
6
5
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
2
0
0
0
Productos manufactureros/PIB (%)
Inversin fija bruta domstica/PIB (%)
Fuente: Elaboracin propia con base en Oxford Latin American Economic History
Database.
En el periodo de 1943-1951, el cambio estructural se identifica por la
expansin de la inversin de 8.2 a 17.5%. A partir de ese lapso, la evolu-
cin de las exportaciones e importaciones permanece en rumbo paralelo
hasta la dcada de 1970. En los aos del desarrollo estabilizador, la inver-
sin increment su participacin en el valor del pib, 3% aproximadamen-
te, sin embargo, la participacin de las importaciones y exportaciones
sigui disminuyendo.
Hay diferentes interpretaciones sobre esta fase de la sustitucin de las
importaciones en Mxico. Por un lado, la cada de las importaciones re-
fleja el avance de la industrializacin de los bienes de consumo durables;
mientras que, por otro, el estancamiento de las exportaciones correspon-
de a la misma situacin de la inversin y los productos manufactureros.
Investigamos este asunto en la siguiente seccin.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 147
Grfica 4
Exportaciones e importaciones totales
(porcentaje del pib)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
8
9
5
1
8
9
9
1
9
0
3
1
9
0
7
1
9
1
1
1
9
1
5
1
9
1
9
1
9
2
3
1
9
2
7
1
9
3
1
1
9
3
5
1
9
3
9
1
9
4
3
1
9
4
7
Exportaciones/PIB (%)
Importaciones/PIB (%)
Fuente: 1895-1900: De la Pea y Aguirre, 2006; 1900-1950: Oxford Latin American
Economic History Database.
Despus de la fase del desarrollo estabilizador, la inversin se expan-
di a 26.4% del pib en 1981, a lo que sigui la crisis econmica. Bajo la
reforma neoliberal, el comercio exterior de Mxico entr en una nueva
etapa de crecimiento, que se define como el proceso del desarrollo dirigido
por las exportaciones. En contraste, la tasa de crecimiento del ingreso no
alcanz el mismo nivel que registr durante el proceso de sustitucin de
importaciones (cuadro 4). Este desempeo histrico nos ayuda a concluir
que aplicar el modelo del desarrollo dirigido por las exportaciones a la
economa mexicana incluye ciertos problemas. En una economa donde
la gran parte de los bienes de capital proviene de las importaciones,
2
la
capacidad de importar (obtener divisas) se presenta como el factor deter-
2
En la dcada de 1960, del total de las importaciones, 49.5% fue de equipos de capital
para reponer la planta productiva domstica y 34.9% constituy los bienes para las nuevas
inversiones (Banco Nacional de Comercio Exterior, 1971).
148 | T S UYOS HI YAS UHARA
minante de la inversin fija y, a travs de sta, de la tasa de crecimiento
econmico. Lo anterior subraya el problema estructural de la economa
mexicana.
Grfica 5
Exportaciones e importaciones de bienes y servicios
(porcentaje del pib)
Exportaciones de bienes y servicios /PIB (%)
Importaciones de bienes y servicios /PIB (%)
33
30
27
24
21
18
15
6
9
12
3
0
1
9
2
1
1
9
2
6
1
9
3
1
1
9
3
6
1
9
4
1
1
9
4
6
1
9
5
1
1
9
5
6
1
9
6
1
1
9
6
6
1
9
7
1
1
9
7
6
1
9
8
1
1
9
8
6
1
9
9
1
1
9
9
6
2
0
0
1
2
0
0
6
Fuente: 1920-1950: De la Pea y Aguirre, 2006; cepal, 2008.
Con el objeto de evaluar los obstculos del desarrollo econmico de
Mxico, es altamente ilustrativo establecer una comparacin a partir de los
ndices de las economas de Corea del Sur y Taiwn. En ambos pases
asiticos, el porcentaje de las exportaciones en el pib subi durante la
fase de isi hasta la dcada de 1970. Por otro lado, los porcentajes de las
importaciones, de las exportaciones y de la formacin de capital fijo en
relacin con el pib tambin se expandieron hasta la dcada de 1990 (gr-
ficas 6 y 7).
En Corea del Sur se adopt la estrategia de la sustitucin de importacio-
nes en la dcada de 1970, y Taiwn empez el mismo programa de indus-
trializacin en la dcada de 1950; esta ltima cambi cuatro o cinco aos
despus a una poltica de industrializacin dirigida por las exportaciones.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 149
Grfica 6
Corea del Sur: ndice econmico en porcentaje del pib y tasa de crecimiento
(porcentajes)
Exportaciones de bienes y servicios/PIB (%)
Importaciones de bienes y servicios/PIB (%)
Formacin de capital fijo/PIB (%)
Tasa anual del crecimiento del PIB (%)
40
36
32
28
24
20
16
4
0
8
12
-4
-8
1
9
5
3
1
9
5
6
1
9
5
9
1
9
6
2
1
9
6
5
1
9
6
8
1
9
7
1
1
9
7
4
1
9
7
7
1
9
8
0
1
9
8
3
1
9
8
6
1
9
8
9
1
9
9
2
1
9
9
5
1
9
9
8
2
0
0
1
Fuente: Elaboracin propia con base en Kim y Bun Daeu, 2006.
Sin embargo, las grficas 6 y 7 indican que la tasa anual de crecimien-
to presenta tendencia hacia la baja desde la dcada de 1970. Nuestra
interpretacin de estas grficas es que la inversin fija en los dos pases
dependi altamente de los bienes intermedios importados, ya que la for-
macin de capital fijo se restringi por la posibilidad que se tuvo para
importarlos, aun en la fase del desarrollo dirigido por las exportaciones.
En las importaciones de Corea del Sur, la compra fornea de bienes inter-
medios represent 72.9% de las importaciones totales, lo que reflejaba el
nivel atrasado de la tecnologa del sector domstico de estos productos.
Adems, gran parte de la inversin se realiz para adquirir bienes inter-
medios y tecnologas importados de Japn y Estados Unidos. El modelo
de desarrollo de Taiwn cambi de la industrializacin dirigida por las
exportaciones a la basada en el mercado interno, alrededor de la demo-
cratizacin en 1987. Lo que se observa, finalmente, es que el aumento
150 | T S UYOS HI YAS UHARA
de las exportaciones no es condicin suficiente para el desarrollo eco-
nmico sostenido, porque la alta dependencia de los bienes intermedios
importados condiciona la evolucin de la inversin fija, as como la tasa
de crecimiento del ingreso y del producto nacional.
Grfica 7
Taiwn: ndice econmico en porcentaje del pib y tasa de crecimiento
(porcentajes)
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
1
9
5
1
1
9
5
4
1
9
5
7
1
9
6
0
1
9
6
3
1
9
6
6
1
9
6
9
1
9
7
2
1
9
7
5
1
9
7
8
1
9
8
1
1
9
8
4
1
9
8
7
1
9
9
0
1
9
9
3
1
9
9
6
Exportaciones de bienes y servicios /PIB (%)
Importaciones de bienes y servicios /PIB (%)
Formacin de capital fijo/PIB (%)
Tasa anual del crecimiento del PIB (%)
Fuente: Elaboracin propia con base en Bun Daeu, 2006.
Investigacin emprica sobre
la industrializacin y el comercio exterior
Parte importante de las investigaciones sobre el tema explica que la econo-
ma mexicana, despus de la dcada de 1940, experiment el desarrollo
sostenido y estabilizador bajo el modelo de sustitucin de importaciones.
La tasa real de crecimiento promedio anual del pib entre 1940 y 1960 se
estima en 6.03%, y en 6.25% entre 1960 y 1979. La inversin fija como
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 151
porcentaje del pib se estanc en 16% en promedio hasta el principio de la
dcada de 1970, lo que se atribuye, primero, a la alta incertidumbre de los
precios y, despus, a la alta tasa de inters en la fase de baja inflacin.
En contraste, Enrique Crdenas concluye que la sustitucin de impor-
taciones no desempe ningn papel significativo (Crdenas, 1996). Cr-
denas (1996 y 2003) atribuye el cambio del coeficiente de importacin,
sobre todo en las diversas industrias de bienes de consumo, a la variacin
relativa de la escala de la demanda de los bienes importados, resultado de la
alta tarifa de proteccin y la seguida devaluacin del tipo de cambio nomi-
nal. Debido a estas polticas comerciales, los bienes importados fueron ms
costosos en comparacin con los productos internos, lo que reorient la
demanda domstica a stos. De esta manera, Crdenas atribuye el cambio
de la demanda agregada slo a la variacin de los precios relativos de los
bienes y a la devaluacin del tipo de cambio, por lo que no explica ninguna
relacin entre el incremento significativo de la inversin fija, la tasa estan-
cada del crecimiento de ingreso y la tendencia del comercio exterior en los
aos mencionados. Aunque menciona que en la dcada de 1950 y princi-
pios de la siguiente cerca de 40% de la inversin privada estuvo compuesta
por los bienes importados de capital, Crdenas no analiza este asunto.
El trabajo de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Cari-
be (cepal) ensea que ni el cambio de los precios relativos de los bienes
importados y los domsticos ni la devaluacin del tipo de cambio sern
condiciones suficientes para determinar el desequilibrio externo. Los fe-
nmenos del desequilibrio exterior se manifiestan, segn la cepal, por
una funcin de importacin caracterizada por la elasticidad-ingreso muy
elevada de la demanda de importaciones. A medida que en la economa
mexicana la tasa de crecimiento de ingreso aumenta, las importaciones
suben a un ritmo superior. Entonces, para la cepal, el desequilibrio ex-
terno de Mxico es el resultado de factores estructurales (Guilln, 1984).
La funcin calculada permite profundizar en la explicacin de la inestabi-
lidad del crecimiento de la economa mexicana. Podra llamarse con cierta
impropiedad que la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones
no es constante sino que vara con la tasa de crecimiento del producto.
En otros trminos, la elasticidad no es un parmetro de la funcin impor-
tacin sino que es ella misma una variable dependiente del crecimiento
interno de la economa. La funcin importacin revela, entonces, que la
tendencia al desequilibrio externo en Mxico proviene de causas estruc-
152 | T S UYOS HI YAS UHARA
turales. En este trabajo se indica que ese desequilibrio es un fenmeno
comn a las economas poco desarrolladas cuando atraviesan una fase de
rpido crecimiento y se explica como resultado de una falta de correspon-
dencia entre la dinmica de la oferta y la dinmica de la demanda que el
propio desarrollo trae consigo (cepal, 1973).
El anlisis sobre la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones
introduce la base terica para relacionar la teora del desarrollo restrin-
gido por la balanza de pagos (desarrollo rpbp) con la economa mexica-
na. Un aumento de la oferta de los productos no implica el crecimiento
en el mismo porcentaje de los recursos en la sociedad, porque ello por
fuerza trae consigo un flujo adicional de importaciones. Particularmente
en el caso de la economa mexicana, donde gran parte de los bienes in-
termedios proviene de la economa exterior, el efecto del multiplicador
de la inversin no se identifica tan exactamente como lo que ensean
los libros de texto de economa, por lo cual la actividad de la oferta no
producir la demanda domstica ni el ingreso en una escala compatible.
Luego entonces, si las importaciones se elevan tanto que superan las ex-
portaciones adicionales, el dficit comercial y la escasez de las reservas de
divisas restringen la capacidad de importar (Pacheco-Lpez y Thirlwall,
2006; Moreno-Brid, 2004). Lo anterior frena la inversin adicional y los
equipos instalados se quedan subutilizados.
El modelo del desarrollo rpbp se constituye por las ecuaciones conti-
nuadas (Thirlwall, 2006):
3
(Export)=
a (ingreso mundial)+ b{ (precio domstico) (precio mundial)} (1)
(Import)=
c (ingreso domstico)+g{ (precio mundial) (precio domstico)} (2)
Donde (Export) e (Import) representan, respectivamente, el saldo de
las exportaciones y de las importaciones de bienes y servicios en trminos
reales; mientras que a, b, c y g representan la elasticidad-ingreso de las
3
Yasuhara (2009) adopta el modelo de Harrod-Domar a la teora del desarrollo rpbp
y analiza que la elasticidad-inversin de las importaciones permanece como el factor
determinante de la tasa garantizada de crecimiento restringido por balanza de pagos.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 153
exportaciones, la elasticidad-precios de stas, la elasticidad-ingreso de las
importaciones y la elasticidad-precios de stas, respectivamente. El trmi-
no (precio domstico) (precio mundial), que se demuestra como dp/
pdp*/p*, corresponde a los trminos de intercambio.
Por su parte, la condicin de equilibrio de la balanza de pagos se define
como:
(precio domstico)+ (exportaciones)=
(precio mundial)+ (importaciones) (3)
Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en la ecuacin (3), se obtiene la
tasa de crecimiento de ingreso consistente con el equilibrio de la balanza
de pagos y
g
:
y
g
= [(1 + b + g)( p p*) + ay* ] / c. (4)
Sustituyendo ay* por la ecuacin (1), la tasa de crecimiento consistente
con el equilibrio de la balanza de pagos se define como:
y
g
= [ x + (1+c)( p p*)] / c (5)
Considerando que en el largo plazo los trminos de intercambio se
mantienen constante, i. e, p p*= 0, la ecuacin (5) se reduce a la si-
guiente expresin:
y
g
= x / c (6)
La tasa de desarrollo rpbp y
g
, en su definicin simple, corresponde
a la tasa de crecimiento potencial en largo plazo, que se define como el
ratio del incremento de las exportaciones a la elasticidad-ingreso de las
importaciones.
No obstante, es necesario subrayar, segn la presentacin de la cepal,
que la elasticidad-ingreso de la demanda de las importaciones c no es el
coeficiente determinado, sino la variable endgena en la etapa del desa-
rrollo. Esta hiptesis sugiere que la tasa de desarrollo rpbp adquiere
distintos niveles en cada etapa del crecimiento econmico. Cuando la
elasticidad-ingreso de las importaciones se estima como coeficiente esta-
ble, la tasa de desarrollo rpbp no se define por la ecuacin (6); en con-
154 | T S UYOS HI YAS UHARA
traste, si la misma elasticidad se evala en un elevado nivel, ella restringe
el crecimiento econmico.
El cuadro 3 muestra los resultados de los estudios economtricos rea-
lizados para analizar la correlacin entre los factores mencionados. La
informacin utilizada se bas en los datos publicados en la Oxford Latin
American Economic History Database. Todos ellos se estimaron por la
manera de ols (ordinary least squares). La elasticidad-ingreso del ndice
de las importaciones, calculada por el volumen de stas, se obtiene en
un nivel insignificante antes de 1940. En ese tiempo, las exportaciones e
importaciones presentaron altibajos en distintos mbitos, y la inversin
estuvo estancada. A partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la
elasticidad-ingreso de las importaciones se estima superior a dos, con los
ndices altamente significativos en 1942-1970 y 1942-1980; sin embar-
go, la misma elasticidad-ingreso de importaciones permanece en un nivel
poco significativo entre 1950 y 1980.
Cuadro 3
Resultados estimados de la elasticidad-ingreso de las importaciones
(volumen de importaciones) = C + a (tasa de crecimiento real del pib)
(-1)
Periodo: 1920-1980 Periodo: 1920-1941
coeficiente
estimado
valor t valor p
coeficiente
estimado
valor t valor p
C 0.66 1.7 0.09 C 1.14 2.3 0.033
a 0.36 0.94 0.352 a -0.14 -0.28 0.782
R
2
= 0.02 R
2
= 0.004
Periodo: 1942-1970 Periodo: 1942-1980
C -1.32 -1.65 0.111 C -1.26 -1.77 0.075
a 2.336** 3.0 0.000 a 2.301** 3.23 0.002
R
2
= 0.25 R
2
= 0.24
Periodo: 1950-1980 Periodo: 1982-2000
C 0.27 0.27 0.79 C -1.22 -1.65 0.12
a 0.75 0.74 0.46 a 2.33* 3.15 0.03
R
2
= 0.02 R
2
= 0.4
Fuente: Elaboracin propia con base en Oxford Latin American Economic History
Database.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 155
La grfica 5 indica que en la dcada de 1940 las importaciones y ex-
portaciones subieron ms de tres puntos en porcentaje del pib; pero en las
importaciones, los bienes intermedios y de capital se expandieron a 44%
del total. El cambio estructural observado produjo la condicin de que la
teora del desarrollo rpbp se aplicara a la economa mexicana y, por otro
lado, a que la elevada elasticidad-ingreso de las importaciones restringie-
ra el crecimiento.
Comparando los resultados de los lapsos de 1940-1970 y 1950-1980,
se nota que las polticas comerciales en la dcada de 1970 propiciaron la
eliminacin de la alta elasticidad-ingreso de las importaciones. El coefi-
ciente estimado insignificante provoca que la teora del desarrollo rpbp
no se aplique a la economa mexicana, por lo que la tasa estimada de cre-
cimiento permanece altamente diferente a la observada (cuadro 4). En la
fase despus de la crisis de 1982, obtenemos la misma elasticidad elevada
y significativa, a lo que corresponde la estimacin de la causalidad de
Granger que seala la alta causalidad del crecimiento del pib al flujo
de las importaciones (cuadro 5). A partir de la dcada de 1980, bajo la
reforma neoliberal, la conduccin econmica en Mxico ha adoptado el
modelo de desarrollo dirigido por las exportaciones; sin embargo, el cre-
cimiento del ingreso provoca un aumento elevado de las importaciones,
ya que la escasez de las reservas de divisas dirige la subutilizacin de los
equipos instalados y restringe el desarrollo econmico.
Cuadro 4
Tasa de crecimiento observada por el ingreso
y tasa real estimada segn la teora del desarrollo rpbp
(porcentajes)
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000
Tasa real observada
de crecimiento
6.1 7 6.6 1.8 3.5
1940-1970 1940-1980 1950-1980 1982-2000
Tasa real estimada
segn teora del rpbp
5.5 7.07 10.4 4.42
Fuente: Elaboracin propia con base en cepal, 2008.
C
u
a
d
r
o
5
C
a
u
s
a
l
i
d
a
d
d
e
G
r
a
n
g
e
r
e
n
t
r
e
l
a
t
a
s
a
d
e
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
d
e
l
p
i
b
y
l
a
s
i
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
1
9
2
0
-
2
0
0
0
1
9
4
0
-
1
9
8
0
1
9
4
0
-
1
9
7
0
1
9
5
0
-
1
9
8
0
1
9
8
2
-
2
0
0
0
F
v
a
l
o
r
p
F
v
a
l
o
r
p
F
v
a
l
o
r
p
F
v
a
l
o
r
p
F
v
a
l
o
r
p
p
i
b
i
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
4
.
4
2
0
.
0
4
1
6
.
5
2
0
.
0
0
0
1
2
.
2
0
.
0
0
1
3
.
1
0
.
1
1
8
.
8
1
0
.
0
0
0
I
m
p
o
r
t
a
c
i
o
n
e
s
p
i
b
3
.
7
3
0
.
0
5
2
3
0
.
0
9
1
.
4
0
.
2
4
0
.
1
8
0
.
6
7
3
.
5
0
.
0
8
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
c
e
p
a
l
,
2
0
0
8
.
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 157
Las polticas comerciales e industriales como
factor determinante de la elasticidad de importaciones
Nuestro estudio fortalece la hiptesis mencionada que propone: i) la elas-
ticidad-ingreso de la demanda de importacin es la variable dependiente
de la etapa del desarrollo; y ii) la alta elasticidad-ingreso de la demanda
resulta en el dficit comercial elevado, que trae consigo la subutilizacin
del capital y restringe el crecimiento del ingreso. En esta seccin investi-
gamos el factor determinante de la subida/bajada de la elasticidad-ingreso
de las importaciones en las etapas del cambio estructural: las dcadas de
1940 y 1970 y despus de la dcada de 1980.
El alto crecimiento econmico durante el segundo conflicto blico
mundial se caracteriza por la expansin de la inversin fija y el cambio
de la composicin de las importaciones, en el que aument la importa-
cin de los bienes intermedios y de capital. Despus de ese lapso las im-
portaciones y las exportaciones permanecieron estancadas en porcentajes
semejantes del pib hasta la dcada de 1970. El auge de la inversin en la
fase del boom de la Guerra se realiz por las actividades del sector priva-
do. En cambio, en el destino de la inversin pblica, el fomento industrial
aument 20% del total en 1941-1950, mientras que las comunicaciones
y transportes disminuyeron cerca de 30%. Observamos que la importa-
cin duplicada de los bienes intermedios y de capital despus de 1940 y la
transicin del destino de la inversin pblica contribuyeron a una elevada
y significativa elasticidad-ingreso de las importaciones. As, en la fase del
crecimiento estabilizador, la tasa de desarrollo rpbp registra un nivel si-
milar a la tasa observada del crecimiento de ingreso. No obstante, obser-
vamos que la alta elasticidad-ingreso de las importaciones fue uno de los
factores determinantes negativos del crecimiento, porque sta restringi
mucho la capacidad de captar divisas.
La administracin de Luis Echeverra aplic la poltica de permisos
para importacin de los bienes intermedios y de capital y tambin apoy
las actividades exportadoras con subsidios y crditos pblicos. Moreno-
Brid y Ros (2009) y Villarreal (2005) explican que estas polticas diri-
gieron la expansin del dficit gubernamental a 6% del pib entre 1971
y 1975. Las grficas 3 y 5 muestran que las importaciones subieron tem-
poralmente slo en 1974-1975 y 1980-1981, a lo que corresponde la ex-
pansin de la inversin fija. Nuestra observacin en estos asuntos seala
la influencia de la intervencin pblica sobre la relacin entre el comer-
158 | T S UYOS HI YAS UHARA
cio exterior y la inversin, por lo que hay una dificultad para estimar la
elasticidad-ingreso de las importaciones a nivel significativo. En efecto,
dentro de los destinos de la inversin pblica, el sector petrolero tuvo un
incremento mayor a 12% entre 1970 y 1980; mientras que la inversin
privada en el sector manufacturero disminuy 14% en el mismo lapso.
La experiencia de la economa mexicana demuestra el error de la
poltica intervencionista, basada en una interpretacin equivocada del
keyne sianismo. En el marco de la sntesis neoclsica, la teora keynesiana
propone que la inversin del sector pblico motiva la inversin adicional
del sector privado. A este fenmeno se le identifica como el efecto mul-
tiplicador de la inversin. No obstante, si la mayor parte de la inversin
adicional se dedica a los bienes intermedios importados, el multiplicador
no funciona para aumentar la inversin privada ni estimular el crecimien-
to econmico domstico; se convierte entonces en una especie de mul-
tiplicador de la inversin hacia el exterior. Adems, en el caso de que
incremente la tasa de impuesto para compensar el dficit pblico, la con-
tribucin de la inversin al crecimiento macroeconmico desaparece. La
alta elasticidad-ingreso de las importaciones de Mxico hasta la dcada
de 1960 contribuy a los malos resultados de la intervencin pblica, lo
que result en la crisis de la dcada de 1980.
En el mismo contexto, identificamos la equivocacin de la poltica neo-
liberal que insiste en que la reduccin de la intervencin estatal promueve
el crecimiento econmico. El dficit comercial expandido en la dcada de
1970 no se atribuye al gasto pblico aumentado ni a la falla de la poltica
proteccionista. La liberalizacin comercial ha ayudado a elevar la elastici-
dad-ingreso de las importaciones a un nivel similar al que dicha elasticidad
present en el periodo 1940-1960. Por lo tanto, las exportaciones expan-
didas provocan la misma elevacin de las importaciones y no solucionan
el problema del dficit en cuenta corriente. La escasez de las reservas de
divisas restringe la demanda de inversin adicional y dirige la subutiliza-
cin de los equipos instalados.
A manera de conclusin
En el estudio de los antecedentes de la industrializacin, observamos que
el auge de las exportaciones en la economa del Porfiriato no deriv sig-
nificativamente en el crecimiento econmico. En las industrias principales
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 159
la exportacin creciente trae consigo la evolucin paralela de la importa-
cin del mismo sector, lo que definimos como el origen del atraso del
desarrollo econmico. La etapa del crecimiento estabilizador, con la pol-
tica de la isi, elev la elasticidad-ingreso de las importaciones, que apare-
ce como factor determinante negativo del crecimiento. Aplicando la teora
del rpbp, llegamos a la conclusin de que el ascenso de la elasticidad-in-
greso de las importaciones restringi el crecimiento del ingreso hasta fina-
les de la dcada de 1970. La intervencin poltica en esa dcada no
estableci la base socioeconmica, y la reforma neoliberal que se repre-
senta por la adaptacin del programa de desarrollo dirigido por las ex-
portaciones ha fortalecido la condicin restrictiva del crecimiento. La
teora del desarrollo rpbp nos apoya a analizar el camino de la industria-
lizacin en relacin con la elasticidad-ingreso de las importaciones.
Bibliografa
Banco de Mxico (1976), Cincuenta aos de banca central. Ensayos con-
memorativos, 1925-1975, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Banco Nacional de Comercio Exterior (1971), Mxico: la poltica econ-
mica del nuevo gobierno, Mxico.
Bun Daeu (comp.) (2006), Taiwan, en Watanabe Toshio (comp.), Hi-
gashi Asia Chyoki Keizai Toukei 2 [Estadsticas econmicas de largo
tiempo en Asia], Universidad Takushoku, Keiso Shobo.
Crdenas, Enrique (1996), La poltica econmica en Mxico, 1950-1994,
El Colegio de Mxico/Fideicomiso Historia de las Amricas/Fondo de
Cultura Econmica, Mxico.
_____ (1997), Una interpretacin macroeconmica del Mxico del siglo
xix, en Stephen Haber (comp.), Cmo se rezag la Amrica Latina:
ensayos sobre las historias econmicas de Brasil y Mxico, 1800-1914,
Lecturas del Trimestre Econmico, nm. 89, Fondo de Cultura Econ-
mica, Mxico.
_____ (2003), El proceso de industrializacin acelerada en Mxico
(1929-1982), en Enrique Crdenas et al., (comps.), Industrializacin
y Estado en la Amrica Latina, la leyenda negra de la posguerra, Fon-
do de Cultura Econmica, Mxico.
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (1973), La ten-
dencia al desequilibrio de la balanza de pagos y el problema de las
160 | T S UYOS HI YAS UHARA
devaluaciones, en Leopoldo Sols (comp.), La economa mexicana II.
Poltica y desarrollo, Lecturas del Trimestre Econmico, nm. 4, Fon-
do de Cultura Econmica, Mxico.
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (2008), Amrica
Latina y el Caribe: series histricas de estadsticas econmicas, 1950-
2008, [http://www.eclac.cl/deype/cuaderno37/eso/index.htm].
Coatsworth, John (1990), Los orgenes del atraso. Nueve ensayos de
historia econmica de Mxico en los siglos XVIII y XIX, Alianza,
Mxico.
_____ (2004), Los obstculos al desarrollo econmico en el siglo xix,
en Enrique Crdenas (comp.), Historia econmica de Mxico, Lectu-
ras del Trimestre Econmico, nm. 64-2, Fondo de Cultura Econmi-
ca, Mxico.
De la Pea, Sergio y Teresa Aguirre (2006), De la Revolucin a la indus-
trializacin, en Enrique Semo (coord.), Historia econmica de Mxi-
co, Universidad Nacional Autnoma de Mxico/Ocano, Mxico.
Guilln, Hctor (1984), Orgenes de la crisis en Mxico, 1940/1982, Era,
Mxico.
Haber, Stephen (1992), La Revolucin y la industria manufacturera
mexicana, 1920-1925, en Enrique Crdenas (comp.), Historia econ-
mica de Mxico, Lecturas del Trimestre Econmico, nm. 64-3, Fondo
de Cultura Econmica, Mxico.
Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (itam) (2008), Estadsticas
histricas de Mxico, [http://biblioteca.itam.mx/docs/ehm].
Kim, Masao y Bun Daeu (2006), Korea [Corea del Sur], en Watana-
be Toshio (comp.), Higashi Asia Chyoki Keizai Toukei 1 [Estadsticos
econmicos de largo tiempo de Asia], Universidad Takushoku, Keiso
Shobo.
Moreno-Brid, Juan Carlos (2004), Balance of Payments Constrained
Growth: the Case of Mexico, en J. S. McCombie y A. P. Thirlwall
(eds.), Essays on Balance of Payments Constrained Growth: Theory
and Evidence, Routledge, Londres/Nueva York.
_____ y Jaime Ros (2004), Mxico: las reformas del mercado desde una
perspectiva histrica, Revista de la CEPAL, nm. 84, Mxico.
_____ (2009), Development and Growth in the Mexican Economy: an
Historical Perspective, Oxford University Press, Nueva York.
Oxford Latin American Economic History Database, [http://oxlad.qeh.
ox.ac.uk/results.php].
CRE CI MI E NT O E CONMI CO Y COME RCI O E XT E RI OR. . . | 161
Pacheco-Lpez, Penlope y Anthony Thirlwall (2006), Trade Liberali-
zation, the Income Elasticity of Demand for Imports, and Growth in
Latin America, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 29.
Sols, Leopoldo (2000), La realidad econmica mexicana: retrovisin
y perspectivas, El Colegio Nacional/Fondo de Cultura Econmica,
Mxico.
Thirlwall, Anthony (2006), Growth and Development with Special Refe-
rence to Developing Economies, Palgrave MacMillan, Hampshire.
Villarreal, Ren (2005), Industrializacin, competitividad y desequilibrio
externo en Mxico: un enfoque macroindustrial y financiero (1929-
2010), Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Yasuhara, Tsuyoshi (2009), Manufacturing Sector Performance in Mexi-
co, Under Balance of Payments Constrained Growth,, Problemas del
desarrollo, vol. 39, Instituto de Investigaciones Econmicas, Universi-
dad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico.
| 163 |
Efectos regionales del cambio de modelo
de desarrollo econmico de Mxico, 1980-2006
Diana R. Villarreal Gonzlez*
L
a crisis econmica internacional por la que atraviesa el sistema
capitalista nos lleva a reflexionar sobre las polticas econmicas
seguidas en Mxico desde la dcada de 1980. La aceptacin de las
recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacio-
nal (fmi) para enfrentar tanto la crisis econmica de esa dcada como los
compromisos derivados de la deuda externa del pas signific un cambio
en el modelo de desarrollo econmico nacional, seguido desde la dcada
de 1940 a travs de la industrializacin por sustitucin de importaciones
(isi). El modelo de desarrollo aplicado desde 1987 implica una menor
participacin del Estado en la economa, la venta de las empresas paraes-
tatales y una mayor apertura de la economa nacional.
En este artculo analizamos los efectos del cambio de modelo de desa-
rrollo econmico en la estructura econmica de las regiones mexicanas de
1980 a 2006. La hiptesis que orienta el contenido del trabajo indica que
la poltica econmica neoliberal beneficia algunas regiones que cuentan
con ventajas comparativas porque tienen abundantes recursos naturales
(algunos estados del sureste que tienen petrleo), por su localizacin geo-
grfica (las regiones de la frontera noreste y noroeste) o por su atractivo
turstico (los estados de Quintana Roo y Baja California Sur). En contras-
te, las regiones centro y centro-occidente en pocas recientes no se han
beneficiado de dichas polticas a pesar de que la inversin extranjera di-
* Profesora-investigadora en el Departamento de Produccin Econmica de la uam-
Xochimilco [drvilla@correo.xoc.uam.mx].
164 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
recta (ied)que ha ingresado al pas se ha concentrado en la regin centro,
en virtud de que gran parte de sta se destin a la adquisicin de bancos
y empresas paraestatales.
Consideraciones sobre el modelo de desarrollo
econmico por sustitucin de importaciones
El modelo de desarrollo econmico de Mxico basado en la sustitucin
de importaciones inici desde 1929, pero tuvo su principal impulso a
partir de la dcada de 1940. Este proyecto cont con fuerte apoyo del
Estado mexicano.
En el periodo 1958-1970, el gobierno puso en prctica una poltica
econmica y social que logr el crecimiento econmico con estabilidad;
a este periodo se le denomin desarrollo estabilizador. A partir de
1970, durante el gobierno de Luis Echeverra, se reafirm el papel rector
del Estado; se increment el gasto pblico para fomentar el desarrollo
rural, dando crditos e invirtiendo en obras de infraestructura agrcola,
en salud, educacin, vivienda y seguridad social. En esta etapa se im-
puls el desarrollo regional siguiendo polticas de desarrollo industrial
que aprovecharon las ventajas que ofrecan diferentes regiones del pas.
Por ejemplo, se apoy la industria siderrgica mediante la creacin de
la siderrgica Las Truchas y la ciudad y puerto industrial Lzaro Crde-
nas en Michoacn. Asimismo, se construyeron nuevas ciudades tursticas
como Cancn en Quintana Roo.
Durante la etapa de gobierno de Jos Lpez Portillo, los precios del pe-
trleo aumentaron a nivel mundial de manera considerable; sin embargo,
tanto el Estado mexicano como los empresarios privados recurrieron a
crditos forneos. Para 1982, el pas tena una deuda externa de ms de
86 000 millones de dlares (casi 80% contratada con los bancos extran-
jeros comerciales), y el pago de la deuda represent ms de 35% de los
ingresos que el pas obtuvo por concepto de la exportacin total de bienes
y servicios (Tello, 2007:573).
En esa poca hubo un incremento en las tasas de inters cobradas por
la banca internacional, se redujeron los plazos de los crditos contratados,
salieron capitales del pas, cayeron los precios de los bienes exportados y
se redujeron los precios internacionales del petrleo. Todo ello provoc
la fuerte devaluacin del peso frente al dlar en 1982 y, posteriormente,
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 165
la nacionalizacin de los bancos comerciales del pas. Entre otras consi-
deraciones, los elementos comentados condujeron a la grave crisis de la
economa mexicana de 1982-1987, que incidi en una nueva conduccin
econmica del pas con la influencia de las polticas neoliberales.
El fmi y el Banco Mundial ayudaron a negociar el pago de la deuda ex-
terna, pero impusieron condiciones a los pases deudores. Destacan entre
stas la baja participacin del Estado en el proceso de desarrollo, la esta-
bilidad macroeconmica, la apertura comercial, el libre movimiento del
capital extranjero, la privatizacin de las empresas del Estado, el compro-
miso de una mayor eficiencia financiera, el impulso a la reforma tributa-
ria, as como un programa para desregular la actividad de los particulares
y un compromiso a largo plazo para introducir reformas estructurales
(Tello, 2007). Las reformas incluyeron la liberalizacin y la desregula-
cin de la actividad econmica interna, la privatizacin de las empresas
pblicas y la estricta disciplina fiscal para evitar los desequilibrios fiscales
(Williamson, 1990).
As, desde 1982, el gobierno mexicano trat de propiciar cambios es-
tructurales en la economa. Entre los ms importantes podemos mencio-
nar la privatizacin de empresas pblicas cuyo nmero pas de 1 155
a 252 en el periodo de 1983-1994 y la reduccin de los niveles de los
aranceles a las importaciones para 1986, con la adhesin de Mxico al
Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (gatt, por sus siglas en ingls),
73% de las importaciones de nuestro pas ya estaba exento de aranceles.
Mxico firm tratados de libre comercio con diversos pases. En par-
ticular, el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (tlcan) se
firm a finales de 1993 y entr en vigor al iniciar 1994. Este Tratado
enfatiz que Mxico realiza la mayor parte de su intercambio comercial
con Estados Unidos.
El nuevo modelo de desarrollo econmico tiene mucho que ver con la
ruptura de cadenas productivas internas y con el incremento de las im-
portaciones de bienes intermedios y de capital. Por razones como stas, la
balanza comercial del pas ha registrado, como tendencia, saldos negati-
vos en virtud de que la importacin supera la capacidad de exportacin
y muchos productos nacionales se eliminaron del mercado, no slo en el
mbito nacional, sino tambin internacional.
Un aspecto que nos interesa destacar del nuevo modelo es la atraccin
de inversin extranjera directa, con el argumento oficial de aumentar el
capital disponible para la inversin productiva domstica. De esta for-
166 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
ma, entre 1994 y 2007, la ied aument de 10 647 millones de dlares a
27 528 millones de dlares. En el periodo de 1994-2008, la inversin ex-
tranjera directa fue de 264 430 millones de dlares; sin embargo, su dis-
tribucin entre las regiones fue desigual: la regin centro recibi 66.24%
del total, y 57.8% de la misma se concentr en el Distrito Federal. Otras
regiones favorecidas fueron la del noreste, que recibi 14.2%, y el no-
roeste, 12.22%; en contraparte, la regin centro-occidente slo recibi
5.9%, y el sureste, 1.4 por ciento.
La adquisicin de gran parte de las empresas paraestatales se realiz en
el Distrito Federal, especialmente la del sector bancario y financiero, as
como las comunicaciones y los ferrocarriles. Sin embargo, los productos de
exportacin no variaron grandemente, ya que el petrleo y los productos
agropecuarios siguen siendo bsicos en las exportaciones. La industria au-
tomotriz y de autopartes es una de las que logr integrarse a las cadenas de
valor de las empresas transnacionales; sin embargo, los efectos negativos
de la crisis del sector se reflejan en el cierre de empresas y prdidas de em-
pleos, especialmente en las empresas maquiladoras de capital nacional.
La localizacin de las industrias automotrices indica que hay una co-
rrelacin entre los estados dinmicos y el establecimiento tanto de las
plantas terminales como de las industrias proveedoras (Villarreal y Ville-
gas, 2007). No obstante, los efectos de la crisis internacional de la indus-
tria automotriz, especialmente de las empresas estadounidenses, afecta
gravemente a la economa ya que se rompen las cadenas productivas al
dejar de producirse automviles y camiones porque stos requieren me-
nos insumos, por lo que el desempleo afecta an ms a los estados donde
se ubican estas empresas.
Efectos del cambio de modelo econmico en el desarrollo
regional en Mxico, 1980-2006. Las regiones de Mxico
Para definir las regiones geogrficas de Mxico utilizamos el criterio de
contigidad en el espacio y localizacin geogrfica. En este sentido, iden-
tificamos cinco regiones integradas por varios estados de la Repblica y
el Distrito Federal.
1
1
Inicialmente, tomamos las mesoregiones definidas durante el sexenio de Vicente Fox,
pero dos de los estados se ubicaron en dos mesoregiones a la vez, lo cual nos llev a defi-
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 167
La extensin territorial nacional es de 1 959 246 km
2
; dentro de esta
rea; las regiones geogrficas tienen distinta extensin y absorben por-
centajes diferentes de poblacin urbana y rural. Mientras que las regiones
noroeste y noreste cuentan con 53.5% del territorio nacional, en 2005
su poblacin representaba 22.1% del total; en cambio, la regin centro
cuenta con 5% del territorio nacional y concentraba 33.63% de la pobla-
cin para el mismo ao (grfica 1, cuadro 1).
Grfica 1
Distribucin de la poblacin por regiones, 1980-2005
40
35
30
25
20
15
10
5
M
i
l
l
o
n
e
s
d
e
h
a
b
i
t
a
n
t
e
s
0
Noroeste Noreste Centro-occidente Centro Sureste
1980 1990 1995 2000 2005
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 1.
La dinmica poblacional ha variado en el tiempo y en el espacio; sin
embargo, especialmente en el periodo de 2000-2005, la tendencia mostr
que la poblacin urbana aument a tasas superiores al promedio nacio-
nal, mientras que la poblacin rural redujo su tamao. Si la poblacin ur-
bana representaba en promedio 66.3% del total en 1980, para 2005 sta
aument a 76.5% de la poblacin total, mientras que la poblacin rural
se redujo de 33.7 a 23.5%. Solamente en el sureste la poblacin rural es
ms alta ya que represent 41.3% en 2005.
nir nuevamente las regiones con base en la localizacin geogrfica y la contigidad de los
estados, pero stos se incluyen en una sola regin.
C
u
a
d
r
o
1
P
o
b
l
a
c
i
n
t
o
t
a
l
,
u
r
b
a
n
a
y
r
u
r
a
l
y
t
a
s
a
s
d
e
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
m
e
d
i
o
a
n
u
a
l
,
1
9
8
0
-
2
0
0
5
E
n
t
i
d
a
d
f
e
d
e
r
a
t
i
v
a
E
x
t
e
n
s
i
n
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
k
m
2
P
o
b
l
a
c
i
n
t
o
t
a
l
%
p
o
b
l
a
c
i
n
u
r
b
a
n
a
%
p
o
b
l
a
c
i
n
r
u
r
a
l
T
a
s
a
d
e
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
u
r
b
a
n
a
T
a
s
a
d
e
c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
d
e
l
a
p
o
b
l
a
c
i
n
r
u
r
a
l
1
9
8
0
1
9
9
0
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
5
1
9
8
0
2
0
0
5
1
9
8
0
2
0
0
5
1
9
8
0
-
1
9
9
0
1
9
9
0
-
1
9
9
5
1
9
9
5
-
2
0
0
0
2
0
0
0
-
2
0
0
5
1
9
8
0
-
1
9
9
0
1
9
9
0
-
1
9
9
5
1
9
9
5
-
2
0
0
0
2
0
0
0
-
2
0
0
5
N
o
r
o
e
s
t
e
6
2
9
7
0
3
6
7
6
2
0
3
6
8
4
4
8
1
6
2
9
7
9
2
2
7
7
1
0
7
1
8
1
0
0
1
1
6
0
1
4
0
0
6
9
.
2
8
3
.
8
3
0
.
8
1
6
.
2
3
.
3
3
.
6
2
.
3
2
.
3
-
0
.
7
0
.
7
0
.
1
-
1
.
4
N
o
r
e
s
t
e
4
1
9
4
0
9
7
1
7
7
1
0
3
8
6
7
0
0
2
5
9
6
8
2
9
3
5
1
0
3
3
4
2
0
0
1
1
2
2
7
8
0
0
7
5
.
8
8
7
.
8
2
4
.
2
1
2
.
2
2
.
8
2
.
8
1
.
7
2
.
0
-
1
.
3
-
0
.
5
-
0
.
9
-
0
.
8
C
e
n
t
r
o
-
o
c
c
i
d
e
n
t
e
3
4
3
4
3
0
1
4
6
4
9
5
0
7
1
8
0
8
5
8
0
3
2
0
0
5
3
1
7
7
2
1
0
3
0
7
0
0
2
1
9
7
3
2
0
0
6
0
.
5
7
3
.
8
3
9
.
5
2
6
.
2
3
.
2
2
.
9
1
.
3
1
.
6
0
.
2
0
.
4
0
.
0
-
1
.
0
C
e
n
t
r
o
9
9
5
4
6
2
3
5
3
3
8
9
3
2
7
0
7
3
6
9
8
3
0
5
1
1
0
0
2
3
2
9
3
6
5
0
0
3
4
7
3
6
2
0
0
7
9
.
1
8
4
.
2
2
0
.
9
1
5
.
8
1
.
8
2
.
6
1
.
7
1
.
3
-
0
.
2
1
.
4
0
.
9
0
.
1
S
u
r
e
s
t
e
4
6
7
1
5
8
1
4
7
2
4
3
1
2
1
8
9
7
2
0
7
8
2
1
1
1
9
0
8
0
2
2
4
6
4
0
0
0
2
3
7
2
3
9
0
0
4
5
.
5
5
8
.
7
5
4
.
5
4
1
.
3
4
.
0
3
.
4
1
.
6
1
.
9
1
.
2
0
.
8
0
.
8
0
.
0
T
a
s
a
n
a
c
i
o
n
a
l
1
9
5
9
2
4
6
6
6
8
4
6
8
5
1
8
1
2
4
9
7
6
6
9
1
1
5
8
4
7
1
9
7
4
8
3
5
0
0
1
0
3
2
6
2
5
0
0
6
6
.
3
7
6
.
5
3
3
.
7
2
3
.
5
2
.
7
2
2
.
9
4
1
.
6
6
1
.
6
6
0
.
3
2
0
.
7
3
0
.
4
7
-
0
.
3
7
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
S
e
m
a
r
n
a
t
,
2
0
0
8
.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 169
La dinmica poblacional se relaciona estrechamente con la evolucin
de la actividad econmica, as como con la generacin y la distribucin del
empleo en el territorio nacional. Una causa de lo anterior es la migra-
cin de la poblacin hacia lugares donde hay mayores posibilidades de
empleo.
La poblacin rural desde 1980 tuvo tasas de crecimiento negativas en
las regiones noroeste, noreste y centro, y en el periodo de 2000-2006 la
tasa de crecimiento de la poblacin rural nacional fue negativa, -0.37, al
igual que en las regiones noroeste, noreste y centro-occidente; mientras
que en las regiones centro y sureste fue positiva, pero muy baja: 0.11 y
0.01% anual, respectivamente (cuadro 1, grficas 2 y 3).
Grfica 2
Tasa de crecimiento de la poblacin urbana, 1980-2005
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005
Noroeste
Noreste
Centro-occidente
Centro
Sureste
Total nacional
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 1.
Para 2005, la densidad de la poblacin fue de 53 hab/km
2
en prome-
dio; empero, en la regin centro, donde se localiza la zona metropolitana
de la ciudad de Mxico, as como las zonas metropolitanas de los estados
vecinos: Puebla, Morelos, Estado de Mxico y Quertaro, y las ciudades
170 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
capitales de Pachuca, Hidalgo y Tlaxcala, la densidad promedio fue de 349
hab/km
2
, en tanto que en el noroeste y noreste era de 27 y 18 hab/km
2
.
Grfica 3
Tasa de crecimiento de la poblacin rural, 1980-2005
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005
Noroeste
Noreste
Centro-occidente
Centro
Sureste
Total nacional
Fuente: Elaboracin propia con base en cuadro 1.
La participacin de las regiones en la generacin
del PIB (1988-1995) y del valor agregado (1995-2006)
Para analizar los cambios en la participacin de las regiones de Mxico,
tomamos como base la aportacin de stas al Producto Interno Bruto
(pib) nacional en los aos 1988 y 1995, y al valor agregado (va) para el
lapso de 2000-2006 (grfica 4).
Un indicador de los efectos del cambio de modelo econmico a nivel
nacional y regional es la tasa de crecimiento del pib durante el periodo de
1988-2006. Presentamos las tasas del crecimiento de los periodos 1980-
1988, 1988-1995, 1995-2000 y 2000-2006, las cuales corresponden, res-
pectivamente, a la crisis estructural de la economa mexicana, la apertura
comercial del pas, la firma del tlcan y el periodo de la alternancia po-
ltica (cuadro 2, grfica 5).
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 171
En el periodo de 1980-1988 la tasa de variacin promedio anual del
pib nacional fue negativa, -1.5%; sin embargo, en algunas regiones, como
la del centro-occidente, el noroeste y el sureste, el pib decreci a tasas ms
elevadas, y en la regin centro decreci a una tasa menor; solamente la
regin noreste tuvo una tasa de crecimiento positiva. En 1988, despus
de la etapa ms dinmica de la apertura comercial, la tasa de crecimiento
promedio anual del pib fue positiva, 4.01%; en el noroeste se logr la tasa
mxima, 5.85%, mientras que la regin centro tuvo la tasa de crecimien-
to ms baja, 2.35 por ciento.
Grfica 4
Porcentaje de participacin de las regiones en el pib y el va, 1988-2006
40
45
35
30
25
20
15
10
5
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
0
Noroeste Noreste Centro-occidente Centro Sureste
PIB 1980 PIB 1995 VA 2000 VA 2005
Fuente: Elaboracin propia con base en inegi, Sistema de cuentas nacionales de
Mxico.
Con la puesta en marcha del tlcan, el pib alcanz una tasa de creci-
miento media anual de 5.4% a nivel nacional, siendo la del noreste la ms
alta, 6.7%, y la del sureste la ms baja, 3.2%. En cambio, en el periodo
de la alternancia (2000-2006) la tasa de crecimiento del pib nacional fue de
slo 2.3% en promedio, alcanzando el noreste la tasa ms alta, 3.4%, y la
regin centro, la ms baja: 1.6%. Este ltimo dato puede ser un indicador
de que en la ltima etapa referida se agotaron los efectos benficos de la
apertura comercial y que algunas regiones se vieron ms favorecidas que
otras por sus ventajas competitivas y comparativas, como son los recur-
172 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
sos naturales en el sureste, o por su ubicacin geogrfica, como es el caso
de las regiones noroeste y noreste (cuadro 3 y grfica 5).
Cuadro 2
Tasa de crecimiento media anual del pib por regiones, 1980-2006
(pesos constantes 2002 = 100)
Periodo Centro
Centro-
occidente Noreste Noroeste Sureste Nacional
1980-1988 -0.18 -4.24 0.19 -1.38 -2.00 -1.53
1988-1995 4.07 2.35 4.70 5.85 3.70 4.01
1995-2000 5.56 5.40 6.42 6.72 3.22 5.45
2000-2006 1.60 2.53 3.47 2.76 2.34 2.29
Fuente: Elaboracin propia con base en inegi, Sistema de cuentas nacionales de
Mxico.
Grfica 5
Tasa de crecimiento anual del pib por regiones, 1994-2006
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
-6.00
--8.00
--10.00
Centro
Centro-occidente
Noreste
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
Noroeste
Sureste
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 3.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 173
Cuadro 3
Tasa de crecimiento media anual del pib por regiones
1994-2006 (pesos constantes 2002 = 100)
Aos Centro
Centro-
occidente Noreste Noroeste Sureste Total
1994 3.77 4.62 5.38 5.14 4.55 4.42
1995 -8.39 -5.82 -4.78 -4.35 -3.06 -6.17
1996 5.37 5.57 6.46 5.78 2.43 5.15
1997 7.53 6.34 7.61 7.48 3.88 6.78
1998 4.34 6.06 7.07 5.42 3.46 5.02
1999 3.83 3.59 4.63 5.29 1.48 3.75
2000 6.75 5.47 6.37 9.68 4.88 6.59
2001 -0.19 0.55 -0.41 -1.44 1.45 -0.03
2002 0.28 1.79 3.69 -1.63 0.22 0.77
2003 -0.48 1.57 3.95 2.97 2.52 1.39
2004 1.83 5.28 6.73 6.27 4.72 4.16
2005 3.26 0.91 2.61 4.90 1.88 2.76
2006 5.02 5.17 4.36 5.83 3.31 4.81
Fuente: Elaboracin propia con base en inegi, Sistema de cuentas nacionales de
Mxico.
En 1988, ya con la apertura comercial, la regin centro aport 41.1%
del pib nacional; le siguieron la regin centro-occidente con 17.7%; el su-
reste, 16.9%; el noreste, 13.2%; y el noroeste, 11.1%. Sin embargo, con
la firma del tlcan, las regiones ms beneficiadas han sido el noreste y el
noroeste, y en menor media la regin centro. En direccin opuesta, las
regiones centro-occidente y sureste han disminuido su participacin.
Esta situacin contina en los aos recientes. Para 2006, las regiones
noreste y noroeste aumentaron su participacin hasta 15.3 y 13.4% del
pib nacional, respectivamente, y las otras tres regiones redujeron su par-
ticipacin relativa en la generacin del va (grfica 4).
174 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
Cambios en la estructura econmica
nacional en el periodo de 1980-2006
La participacin de las regiones en la generacin del PIB
Los cambios en la estructura productiva de las regiones se analizan con
base en la participacin de los sectores econmicos en la generacin del
pib o del va nacionales. Se analizan tambin las transformaciones en la
estructura econmica regional, comparando la situacin inicial con los
cambios que se dieron a partir de la apertura comercial y del tlcan.
En 1980, antes de que iniciara la crisis internacional de los precios
del petrleo, predominaba el sector terciario en la estructura econmica
nacional: el sector comercio aportaba 32.2% del pib, y los otros servi-
cios 24.2%;
2
en segundo lugar se encontraba el sector secundario, cuan-
do las manufacturas aportaron 22.8% del pib, y la construccin 6.2%;
en tercer lugar aparecieron las actividades relacionadas con el sector
primario, en el que la agricultura, silvicultura y pesca aportaron 8.04%;
la minera, 5.6%, y el sector electricidad, agua y gas, 0.9% (cuadro 4 y
grfica 6).
Para 1988, con la apertura comercial, las manufacturas se beneficiaron
y su participacin en la generacin del pib aument a 26.8%, porcentaje
similar al del sector comercio, que gener 26.6%. Los servicios comuna-
les contribuyeron con 14.9%; el sector agropecuario, 8.15%; los servi-
cios financieros, 7.6%; transporte y comunicaciones, 7.3%, y el sector
electricidad, agua y gas, 1.2%. En contraste, se redujo la participacin de
los sectores de minera, 3.2%, y de construccin, 3.9 por ciento.
En 1995, ya con el tlcan, el sector terciario continu predominando
en la generacin del pib, pues los servicios personales aportaron 21.5%,
y los servicios financieros despus de la privatizacin aumentaron su par-
ticipacin a 17.4%, al igual que el transporte y las comunicaciones que
aportaron 9.5%. Los sectores ms afectados fueron el comercio, que des-
cendi a 19.9%; las manufacturas, 19.8%; el sector agropecuario, 5.2%;
y la construccin, 3.9%. Al mismo tiempo, los servicios de electricidad,
gas y agua, 1.21%, y la minera, 1.64%, disminuyeron su participacin.
2
En 1980, se consideraba en el rubro resto de los sectores a los servicios en general, los
que en 1988 se separaron en servicios financieros y en servicios personales, comunales y
sociales.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 175
Cuadro 4
Participacin de los sectores econmicos
en la generacin del pib y va 1988-2006
(pesos constantes 2002 = 100)
Sectores PIB 1988 PIB 1995 VA 2000 VA 2006
Agropecuario 8.15 5.19 4.00 3.50
Minera 3.19 1.64 1.39 1.56
Manufacturas 26.87 19.79 20.09 17.86
Construccin 3.95 3.86 5.12 5.67
Electricidad, gas y agua 1.19 1.21 1.11 1.41
Comercio 26.66 19.88 21.12 20.97
Transporte y almacenaje 7.38 9.50 11.04 10.43
Servicios financieros 7.67 17.43 12.00 12.83
Servicios comunales y personales 14.96 21.48 24.12 25.77
Total 100 100 100 100
Fuente: Elaboracin propia con base en inegi, Sistema de cuentas nacionales de
Mxico.
En 2000, el sector terciario continu predominando: los servicios co-
munales y personales generaban 24.12% del va; el sector de comercio,
restaurantes y hoteles, 21.1%; les seguan la industria manufacturera,
20.1%; los servicios financieros, 12%; y el transporte, almacenaje y co-
municaciones, que aumentaron su participacin a 11%, as como la
construccin, 5.1%. El sector agropecuario continu reduciendo sus
aportaciones al 4%, y en menor medida participaban los servicios de
electricidad, 1.1%, y minera, 1.4 por ciento.
Para 2006, el sector terciario aument su aportacin al va: los servicios
sociales, profesionales y comunales generaron 25.8%; los servicios finan-
cieros, 12.8%; la construccin, 5.7%; minera, 1.5%, y electricidad, agua
y gas, 1.4%. En cambio, descendi la aportacin al va de los sectores
comercio, 20.9%; industria manufacturera, 17.8%; transporte y almace-
naje, 10.4%; y el agropecuario, que slo particip con 3.5 por ciento.
176 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
Grfica 6
Participacin de los sectores en la generacin de pib y va, 1988-2006
30
25
20
15
10
5
0
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
M
i
n
e
r
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
C
o
m
e
r
c
i
o
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
S
e
r
v
i
c
i
o
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
c
o
m
u
n
a
l
e
s
PIB 1988 PIB 1995 VA 2000 VA 2005
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 4.
El anlisis de las participaciones sectoriales en la generacin del pib
y del va nacionales permite concluir que el sector terciario sigue predo-
minando y que el sector construccin aument su participacin relativa.
Por su parte, el sector transporte, comunicaciones y almacenaje aument
su participacin hasta 2000 y descendi ligeramente en 2006. En cuanto
al sector financiero, si bien aument su participacin en 1995, posterior-
mente descendi en su aportacin al va. En sentido opuesto, los sectores
ms afectados por la apertura comercial fueron las manufacturas y el
comercio: despus de alcanzar los mayores porcentajes de participacin
relativa en la generacin del pib en 1988, su participacin cay durante
el resto del periodo. Asimismo, el sector primario redujo su participacin
de manera constante desde 1980.
El tlcan, por tanto, afect ms la participacin de los sectores pri-
mario y secundario al pib, en tanto que los sectores beneficiados fueron
servicios personales, sociales y comunales; financiero; transporte y comu-
nicaciones; la construccin; y en menor medida la minera incluido el
petrleo y la generacin de energa elctrica, agua y gas.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 177
La participacin sectorial de las regiones
en la generacin del PIB y el VA nacionales
El anlisis de la participacin de los sectores econmicos en la generacin
del va intrarregional nos permite analizar los cambios en la estructura
productiva regional:
a) La regin centro. En la regin centro predomina el sector terciario,
especialmente por el ascenso constante en la participacin en el va de los
sectores de servicios comunales, profesionales y sociales, as como en el
transporte, comunicaciones y almacenaje, y en la industria de la construc-
cin. Con otro tipo de comportamiento, el sector financiero particip
ms en 1995 y descendi en trminos relativos en los siguientes aos. El
comercio y la industria manufacturera eran los sectores ms importantes
al inicio de la apertura comercial, pero redujeron su participacin en los
siguientes aos (grfica 6). Si en 1988 las manufacturas aportaban
34.08% del pib regional, para el ao 2006 su aportacin se redujo a
17.9% del va regional. Tambin el comercio y el sector agropecuario re-
dujeron su participacin; sin embargo, aument la participacin relativa
de los sectores: servicios personales y sociales a 30.6%; financiero, de
8.65 a 13.65%; transporte, comunicaciones y almacenaje de 8.3 a 10.8
por ciento (cuadro 5, y grficas 7 a la 11).
b) La regin centro-occidente. El anlisis de los cambios en la estructura
productiva de esta regin muestra que al inicio de la apertura comercial
en 1988 predominaban los aportes del sector comercio con 26.7% del pib
y de la industria manufacturera con 23.15%. Le seguan el sector agricul-
tura, silvicultura y pesca con 15.3% y los servicios comunales, sociales y
profesionales con 13%. Para 2006, la aportacin de las manufacturas se
redujo a 19.2% y la del comercio a 20.7%; en cambio aument la impor-
tancia de los servicios comunales, sociales y profesionales a 21.75%, as
como la construccin y los servicios de transporte y almacenaje. Destaca
la prdida de importancia del sector primario, ya que en 2006 solamente
aport 6.4% del va regional.
c) La regin sureste. El comercio era el sector ms importante de la regin
sureste en 1988, cuando generaba 34.25% del pib regional; le seguan en
importancia el sector agropecuario con 11.5% y la minera y el petrleo
178 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
con 10.45% cada uno; las manufacturas aportaban 14.3% y los servicios
comunales 12.5%. Para 2006, este ltimo sector aument su participa-
cin relativa con 25.3% del va. Aument tambin la aportacin de los
sectores transporte y almacenaje; la construccin y generacin de energa
elctrica, agua y gas; y disminuy la correspondiente al comercio y a las
manufacturas, as como los sectores agrcola y minero.
d) La regin noreste. Desde 1988 predomina el sector manufacturero en
la estructura productiva regional, cuando aportaba 33.7% del pib regio-
nal; le segua el comercio con 23% y los servicios comunales, profesiona-
les y sociales con 13.8%. Para 2006, el sector manufacturas, a pesar de
que descendi en importancia relativa, sigui predominando ya que gene-
raba 24.5% del va. Los servicios personales superaron las aportaciones
del sector comercio. Los sectores que tienden a aumentar su participacin
en la generacin del va desde 1995 son los servicios comunales, el comer-
cio, la construccin y en menor medida la minera y la generacin de
electricidad. En cambio, los transportes y comunicaciones alcanzaron en
2000 el porcentaje ms alto de participacin en el va regional, y el sector
financiero lo tuvo en 1995. Sin embargo, en los siguientes aos ambos
sectores redujeron su participacin en la generacin del va regional.
e) La regin noroeste. Los sectores que ms aportaban al pib regional en
1988 eran el sector comercio, 29.6%; las manufacturas, 17.12%, y los
servicios comunales, 15.1%; as como el sector agropecuario, 14.7%;
los servicios financieros, 7.4%; el transporte y almacenaje, 6.8%; la mi-
nera, 3.9%; y la construccin, 3.7%. Para 2006, el sector de servicios
comunales aument su participacin relativa, mientras que las manufac-
turas, construccin, electricidad, gas y agua se mantuvieron constantes, y
la agricultura, la minera y el comercio redujeron su aportacin relativa.
El sector financiero aument su participacin en 1995 para descender y
mantenerse constante en el resto del periodo; en cambio, el sector trans-
porte aument hasta 2000 y despus redujo levemente su participacin
relativa en 2006.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 179
Grfica 7
Participacin de los sectores en cada regin
(centro)
30.00
35.00
40.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1988 1995 2000 2006
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
M
i
n
e
r
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
C
o
m
e
r
c
i
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
c
o
m
u
n
a
l
e
s
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 5.
Grfica 8
Participacin de los sectores en cada regin
(centro-occidente)
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1988 1995 2000 2006
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
M
i
n
e
r
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
C
o
m
e
r
c
i
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
c
o
m
u
n
a
l
e
s
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 5.
180 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
Grfica 9
Participacin de los sectores en cada regin
(sureste)
30.00
35.00
40.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1988 1995 2000 2006
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
M
i
n
e
r
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
C
o
m
e
r
c
i
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
c
o
m
u
n
a
l
e
s
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 5.
Grfica 10
Participacin de los sectores en cada regin
(noreste)
30.00
35.00
40.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1988 1995 2000 2006
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
M
i
n
e
r
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
C
o
m
e
r
c
i
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
c
o
m
u
n
a
l
e
s
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 5.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 181
Grfica 11
Participacin de los sectores en cada regin
(noroeste)
30.00
35.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
1988 1995 2000 2006
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
M
i
n
e
r
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
C
o
m
e
r
c
i
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
c
o
m
u
n
a
l
e
s
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Fuente: Elaboracin propia con base en el cuadro 5.
Anlisis del crecimiento regional en Mxico, 1995-2006
Anlisis shift and share tradicional
Para realizar el anlisis del crecimiento regional en Mxico, aplicamos la
metodologa de shift and share (cambio y participacin). El anlisis shift
and share tradicional permite desagregar el crecimiento regional en dos
componentes, el estructural y el regional. El primero determina si el cre-
cimiento de la regin se debe a su estructura econmica; por su parte, el
segundo analiza si el crecimiento de la regin est determinado por parti-
cularidades regionales.
Los resultados observados con este anlisis shift and share indican que
de 1980 a 1988 es decir, en el periodo de la crisis econmica, las regio-
nes ganadoras en la tipologa tradicional fueron la regin centro-occidente,
tipo i; la regin centro iia, y la regin noroeste de tipo iiia; mientras que las
regiones perdedoras fueron: la noreste de tipo iib y la sureste de tipo iiib.
En el periodo de 1995-2000, con el tlcan hubo tres regiones ganado-
ras: la regin noreste de tipo i y las regiones noroeste y centro-occidente
de tipo iiia. Durante el mismo periodo, las regiones perdedoras fueron la
centro tipo iib y la sureste tipo iv.
C
u
a
d
r
o
5
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
n
d
e
l
o
s
s
e
c
t
o
r
e
s
e
n
l
a
g
e
n
e
r
a
c
i
n
d
e
l
p
i
b
y
d
e
l
v
a
r
e
g
i
o
n
a
l
,
1
9
8
8
-
2
0
0
6
S
e
c
t
o
r
N
o
r
o
e
s
t
e
N
o
r
e
s
t
e
C
e
n
t
r
o
-
o
c
c
i
d
e
n
t
e
C
e
n
t
r
o
S
u
r
e
s
t
e
1
9
8
8
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
6
1
9
8
8
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
6
1
9
8
8
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
6
1
9
8
8
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
6
1
9
8
8
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
6
A
g
r
o
p
e
c
u
a
r
i
o
1
4
.
7
8
.
2
5
.
5
5
.
1
6
.
7
4
.
6
3
.
3
3
.
0
1
5
.
3
8
.
7
7
.
3
6
.
4
2
.
4
2
.
0
1
.
5
1
.
4
1
1
.
6
8
.
3
6
.
9
5
.
2
M
i
n
e
r
a
3
.
9
1
.
9
0
.
7
1
.
6
3
.
1
1
.
3
1
.
1
1
.
4
2
.
3
1
.
2
0
.
7
0
.
9
0
.
4
0
.
2
0
.
2
0
.
2
1
0
.
5
6
.
2
6
.
9
6
.
2
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
s
1
7
.
1
1
6
.
6
1
8
.
8
1
7
.
1
3
3
.
7
2
6
.
0
2
6
.
0
2
4
.
6
2
3
.
1
2
0
.
4
2
1
.
0
1
9
.
2
3
4
.
1
2
1
.
4
2
1
.
4
1
7
.
9
1
4
.
3
1
1
.
3
1
0
.
3
9
.
8
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
n
3
.
7
3
.
3
5
.
3
4
.
0
3
.
4
2
.
9
4
.
1
4
.
4
4
.
3
4
.
1
6
.
0
6
.
7
4
.
2
3
.
9
4
.
8
5
.
9
3
.
5
4
.
7
6
.
0
6
.
7
E
l
e
c
t
r
i
c
i
d
a
d
1
.
7
1
.
6
1
.
3
1
.
6
1
.
5
1
.
2
1
.
2
1
.
8
0
.
9
1
.
3
1
.
1
1
.
4
0
.
9
0
.
6
0
.
6
0
.
6
1
.
6
2
.
4
2
.
4
3
.
2
C
o
m
e
r
c
i
o
2
9
.
6
2
4
.
4
2
6
.
8
2
7
.
9
2
3
.
0
1
9
.
6
2
0
.
5
2
1
.
3
2
6
.
7
1
8
.
9
2
0
.
2
2
0
.
8
2
3
.
9
1
8
.
3
2
0
.
0
1
8
.
9
3
4
.
2
2
1
.
9
2
0
.
8
2
0
.
1
A
l
m
a
c
e
n
a
j
e
6
.
8
9
.
2
1
0
.
6
9
.
9
7
.
6
1
0
.
2
1
2
.
1
1
0
.
5
6
.
6
9
.
9
1
1
.
7
1
1
.
0
8
.
3
9
.
4
1
1
.
1
1
0
.
8
6
.
1
8
.
8
9
.
5
9
.
2
F
i
n
a
n
c
i
e
r
o
s
7
.
4
1
6
.
7
1
1
.
7
1
2
.
1
7
.
2
1
5
.
2
1
0
.
4
1
0
.
9
7
.
7
1
7
.
1
1
2
.
1
1
1
.
9
8
.
7
1
8
.
8
1
1
.
9
1
3
.
7
5
.
8
1
6
.
9
1
4
.
3
1
4
.
3
C
o
m
u
n
a
l
e
s
1
5
.
2
1
7
.
9
1
9
.
3
2
0
.
9
1
3
.
8
1
8
.
9
2
1
.
4
2
2
.
2
1
3
.
0
1
8
.
4
1
9
.
9
2
1
.
8
1
7
.
1
2
5
.
4
2
8
.
7
3
0
.
6
1
2
.
5
1
9
.
4
2
2
.
9
2
5
.
3
T
o
t
a
l
r
e
g
i
o
n
a
l
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
i
n
e
g
i
,
S
i
s
t
e
m
a
d
e
c
u
e
n
t
a
s
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
M
x
i
c
o
.
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 183
Sin embargo, para el lapso de 2000-2006, la regiones con ventaja fue-
ron la sureste de tipo i, la noroeste y la noreste tipo iiia; por su parte,
las regiones centro de tipo iib y la centro-occidente de tipo iiib se clasi-
ficaron como perdedoras. En las regiones ganadoras influyeron la loca-
lizacin geogrfica noreste y noroeste, las ventajas comparativas que
favorecen al sector turismo y la abundancia de recursos naturales, como
fue el caso de la regin sureste (cuadros 6 al 9 y mapas 1 y 2).
El anlisis estructural modificado
El anlisis estructural modificado permite cuantificar la importancia del
cambio estructural que resulta de la comparacin entre el Efecto Estruc-
tural Inverso (eij) y el Efecto Estructural Modificado (emj), el cual se de-
nomina Efecto Regional Modificado o reasignacin (erm). Al restar el
emj del efecto diferencial se obtiene el erm. Esto incorpora un elemento
dinmico al anlisis. Si el erm es positivo, se confirma que las regiones
son ganadoras, y si dicho efecto es negativo, se trata entonces de regio-
nes perdedoras. Cabe sealar, no obstante, que las posibles combina-
ciones registradas generan 14 diferentes tipos de regiones.
Entre 1980 y 1988, la regin noroeste fue ganadora de tipo iiia con
un erm de tipo 13. Ello indica que la estructura econmica evolucion
hacia sectores poco dinmicos o en retroceso. Asimismo, la regin centro
fue ganadora de tipo iia con un erm de tipo 9, lo cual significa que la
estructura productiva evolucion hacia sectores ms dinmicos; la regin
centro-occidente fue ganadora tipo i con un erm de tipo 5, sealando
que la estructura productiva evolucion hacia sectores dinmicos. Por su
parte, dos regiones perdedoras fueron: la noreste de tipo iib donde el erm
de tipo 10 subray que la estructura productiva evolucion hacia sectores
en retroceso, y la sureste de tipo iiib con un erm tipo 8.
Sin embargo, en el transcurso del periodo de 2000-2006, la regin
sureste se ubic como regin ganadora de tipo i y erm de tipo 5, al evo-
lucionar su estructura productiva hacia sectores ms dinmicos; en cam-
bio, las regiones noroeste y noreste, a pesar de que se clasificaron como
ganadoras de tipo iiia, tuvieron un erm de tipo 13 y tipo 7, respectiva-
mente, indicando que su estructura productiva se orient hacia sectores
en retroceso.
C
u
a
d
r
o
6
.
A
n
l
i
s
i
s
s
h
i
f
t
a
n
d
s
h
a
r
e
1
9
8
0
-
1
9
8
8
A
n
l
i
s
i
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
y
m
o
d
i
f
i
c
a
d
o
,
P
I
B
1
9
8
0
-
1
9
8
8
E
s
t
a
d
o
s
E
T
j
E
D
j
E
E
j
E
I
j
E
M
j
E
R
M
T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
M
o
d
i
f
i
c
a
d
o
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
1
3
2
7
9
1
.
0
4
1
2
4
7
6
6
.
6
1
8
0
2
4
.
4
3
1
0
1
4
6
.
5
7
2
1
2
2
.
1
4
1
2
2
6
4
4
.
4
7
i
1
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
S
u
r
1
8
8
0
5
.
1
5
2
5
6
2
9
.
2
2
-
6
8
2
4
.
0
7
-
1
8
0
9
2
.
7
2
-
1
1
2
6
8
.
6
5
3
6
8
9
7
.
8
7
i
i
i
a
1
3
S
i
n
a
l
o
a
-
4
0
7
2
0
.
7
8
-
3
9
5
6
8
.
0
6
-
1
1
5
2
.
7
2
1
8
5
7
.
3
1
3
0
1
0
.
0
3
-
4
2
5
7
8
.
0
9
i
v
1
2
S
o
n
o
r
a
1
2
5
6
5
1
.
1
1
1
2
8
4
4
1
.
7
2
-
2
7
9
0
.
6
1
-
4
6
6
5
6
.
3
7
-
4
3
8
6
5
.
7
6
1
7
2
3
0
7
.
4
8
i
i
i
a
1
3
C
h
i
h
u
a
h
u
a
1
7
6
1
9
9
.
1
5
1
7
9
0
3
5
.
9
6
-
2
8
3
6
.
8
1
-
1
5
3
7
4
.
1
5
-
1
2
5
3
7
.
3
3
1
9
1
5
7
3
.
2
9
i
i
i
a
1
3
N
o
r
o
e
s
t
e
4
1
2
7
2
5
.
6
7
4
1
8
3
0
5
.
4
5
-
5
5
7
9
.
7
8
-
6
8
1
1
9
.
3
5
-
6
2
5
3
9
.
5
7
4
8
0
8
4
5
.
0
3
i
i
i
a
1
3
C
o
a
h
u
i
l
a
3
5
4
6
4
.
9
6
6
9
5
2
0
.
7
4
-
3
4
0
5
5
.
7
8
-
2
2
6
8
3
.
0
4
1
1
3
7
2
.
7
3
5
8
1
4
8
.
0
0
i
i
i
a
7
N
u
e
v
o
L
e
n
2
3
5
7
3
0
.
0
4
1
5
9
8
5
7
.
5
7
7
5
8
7
2
.
4
7
1
0
8
9
6
9
.
6
1
3
3
0
9
7
.
1
3
1
2
6
7
6
0
.
4
3
i
1
T
a
m
a
u
l
i
p
a
s
-
2
3
3
1
9
3
.
9
4
-
1
9
7
6
0
4
.
5
5
-
3
5
5
8
9
.
3
9
-
1
5
6
2
5
.
7
8
1
9
9
6
3
.
6
1
-
2
1
7
5
6
8
.
1
6
i
v
1
2
D
u
r
a
n
g
o
-
1
2
2
6
7
6
8
.
7
5
-
1
3
0
7
2
3
1
.
6
4
8
0
4
6
2
.
8
8
1
5
8
6
.
1
3
-
7
8
8
7
6
.
7
5
-
1
2
2
8
3
5
4
.
8
9
i
i
b
1
0
N
o
r
e
s
t
e
-
1
1
8
8
7
6
7
.
7
0
-
1
2
7
5
4
5
7
.
8
9
8
6
6
9
0
.
1
9
7
2
2
4
6
.
9
1
-
1
4
4
4
3
.
2
8
-
1
2
6
1
0
1
4
.
6
1
i
i
b
9
J
a
l
i
s
c
o
1
5
8
0
2
5
.
3
3
8
1
0
9
2
.
3
5
7
6
9
3
2
.
9
8
5
1
4
3
7
.
3
1
-
2
5
4
9
5
.
6
7
1
0
6
5
8
8
.
0
2
i
5
M
i
c
h
o
a
c
n
4
0
1
9
4
.
6
9
4
1
0
3
9
.
1
6
-
8
4
4
.
4
7
-
1
6
7
3
9
.
0
3
-
1
5
8
9
4
.
5
6
5
6
9
3
3
.
7
2
i
i
i
a
1
3
C
o
l
i
m
a
1
6
1
3
7
8
.
9
2
1
7
3
0
6
6
.
2
1
-
1
1
6
8
7
.
2
9
-
1
6
4
1
7
.
0
1
-
4
7
2
9
.
7
2
1
7
7
7
9
5
.
9
2
i
i
i
a
1
3
A
g
u
a
s
c
a
l
i
e
n
t
e
s
4
9
3
1
0
.
4
2
4
6
8
0
3
.
0
8
2
5
0
7
.
3
4
4
4
7
7
.
4
2
1
9
7
0
.
0
8
4
4
8
3
3
.
0
0
i
1
N
a
y
a
r
i
t
2
9
7
3
.
6
8
3
7
4
9
.
3
8
-
7
7
5
.
7
1
2
2
9
2
.
6
7
3
0
6
8
.
3
8
6
8
1
.
0
0
i
i
i
a
7
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
1
0
5
5
5
5
.
9
3
1
1
2
4
0
4
.
1
2
-
6
8
4
8
.
1
8
-
3
9
2
2
0
.
7
0
-
3
2
3
7
2
.
5
2
1
4
4
7
7
6
.
6
4
i
i
i
a
1
3
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
2
0
7
2
2
3
.
8
5
2
0
9
4
4
6
.
1
7
-
2
2
2
2
.
3
2
7
9
1
6
.
5
2
1
0
1
3
8
.
8
4
1
9
9
3
0
7
.
3
3
i
i
i
a
7
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o
1
0
2
8
0
1
.
7
6
8
5
5
8
0
.
8
8
1
7
2
2
0
.
8
9
1
0
5
3
3
.
2
8
-
6
6
8
7
.
6
0
9
2
2
6
8
.
4
8
i
5
C
e
n
t
r
o
-
o
c
c
i
d
e
n
t
e
8
2
7
4
6
4
.
5
8
7
5
3
1
8
1
.
3
5
7
4
2
8
3
.
2
4
4
2
8
0
.
4
6
-
7
0
0
0
2
.
7
7
8
2
3
1
8
4
.
1
2
i
5
M
x
i
c
o
6
2
8
1
1
2
.
6
0
4
5
6
2
3
2
.
4
5
1
7
1
8
8
0
.
1
5
2
0
2
1
4
7
.
3
3
3
0
2
6
7
.
1
8
4
2
5
9
6
5
.
2
7
i
1
D
i
s
t
r
i
t
o
F
e
d
e
r
a
l
-
7
7
7
4
1
5
.
3
9
-
9
8
9
5
3
6
.
7
8
2
1
2
1
2
1
.
3
9
1
5
2
8
1
1
.
6
6
-
5
9
3
0
9
.
7
3
-
9
3
0
2
2
7
.
0
5
i
i
b
1
0
Q
u
e
r
t
a
r
o
1
4
1
1
7
4
.
6
8
1
3
4
2
8
5
.
6
4
6
8
8
9
.
0
4
2
3
8
0
2
.
2
6
1
6
9
1
3
.
2
2
1
1
7
3
7
2
.
4
1
i
1
H
i
d
a
l
g
o
4
2
4
5
8
.
4
9
3
3
0
2
1
.
9
7
9
4
3
6
.
5
2
1
3
6
3
3
.
2
8
4
1
9
6
.
7
6
2
8
8
2
5
.
2
1
i
1
T
l
a
x
c
a
l
a
4
4
9
2
4
.
7
5
4
1
7
3
0
.
0
3
3
1
9
4
.
7
2
6
3
0
5
.
0
1
3
1
1
0
.
2
9
3
8
6
1
9
.
7
4
i
1
P
u
e
b
l
a
7
6
7
9
3
.
9
6
4
2
5
6
1
.
1
3
3
4
2
3
2
.
8
3
2
2
4
2
4
.
2
3
-
1
1
8
0
8
.
6
0
5
4
3
6
9
.
7
4
i
5
M
o
r
e
l
o
s
2
7
8
7
2
.
3
4
1
4
5
0
5
.
9
7
1
3
3
6
6
.
3
7
6
3
7
5
.
6
7
-
6
9
9
0
.
7
0
2
1
4
9
6
.
6
6
i
5
C
e
n
t
r
o
1
8
3
9
2
1
.
4
3
-
2
6
7
1
9
9
.
6
0
4
5
1
1
2
1
.
0
2
4
2
7
4
9
9
.
4
4
-
2
3
6
2
1
.
5
8
-
2
4
3
5
7
8
.
0
2
i
i
a
9
C
a
m
p
e
c
h
e
5
9
7
8
3
3
.
4
9
6
1
0
1
3
0
.
6
7
-
1
2
2
9
7
.
1
8
-
2
5
3
2
0
7
.
8
6
-
2
4
0
9
1
0
.
6
8
8
5
1
0
4
1
.
3
5
i
i
i
a
1
3
Y
u
c
a
t
n
-
3
7
.
9
9
-
2
0
0
9
.
2
0
1
9
7
1
.
2
1
4
5
2
.
0
4
-
1
5
1
9
.
1
7
-
4
9
0
.
0
3
i
i
b
1
0
C
h
i
a
p
a
s
-
2
2
8
4
6
2
.
4
3
-
7
0
6
0
9
.
0
0
-
1
5
7
8
5
3
.
4
3
-
1
8
4
7
9
.
6
9
1
3
9
3
7
3
.
7
4
-
2
0
9
9
8
2
.
7
4
i
v
1
2
O
a
x
a
c
a
1
2
1
7
4
7
.
3
9
1
2
2
1
1
4
.
1
1
-
3
6
6
.
7
2
3
5
3
9
.
0
0
3
9
0
5
.
7
1
1
1
8
2
0
8
.
4
0
i
i
i
a
7
Q
u
i
n
t
a
n
a
R
o
o
-
1
0
3
1
2
2
.
5
1
-
8
5
2
4
0
.
5
8
-
1
7
8
8
1
.
9
2
3
1
4
6
.
3
0
2
1
0
2
8
.
2
2
-
1
0
6
2
6
8
.
8
0
i
v
1
2
T
a
b
a
s
c
o
-
5
8
7
8
3
7
.
5
1
-
2
9
8
9
4
8
.
4
0
-
2
8
8
8
8
9
.
1
1
-
1
1
6
7
0
3
.
1
5
1
7
2
1
8
5
.
9
6
-
4
7
1
1
3
4
.
3
6
i
v
1
2
G
u
e
r
r
e
r
o
8
4
0
1
5
.
3
7
8
4
5
7
3
.
0
9
-
5
5
7
.
7
3
-
1
1
6
2
1
.
3
7
-
1
1
0
6
3
.
6
5
9
5
6
3
6
.
7
4
i
i
i
a
1
3
V
e
r
a
c
r
u
z
-
1
1
9
4
7
9
.
8
0
1
1
1
6
0
.
0
0
-
1
3
0
6
3
9
.
8
0
-
4
3
0
3
2
.
7
3
8
7
6
0
7
.
0
7
-
7
6
4
4
7
.
0
7
i
i
i
b
1
2
S
u
r
e
s
t
e
-
2
3
5
3
4
3
.
9
8
3
7
1
1
7
0
.
6
8
-
6
0
6
5
1
4
.
6
6
-
4
3
5
9
0
7
.
4
7
1
7
0
6
0
7
.
2
0
2
0
0
5
6
3
.
4
9
i
i
i
b
8
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
d
a
t
o
s
d
e
l
i
n
e
g
i
,
S
i
s
t
e
m
a
d
e
c
u
e
n
t
a
s
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
M
x
i
c
o
,
y
c
e
p
a
l
,
P
r
o
g
r
a
m
a
t
a
r
e
a
-
e
l
i
t
e
.
C
u
a
d
r
o
7
A
n
l
i
s
i
s
s
h
i
f
t
a
n
d
s
h
a
r
e
1
9
8
8
-
1
9
9
5
A
n
l
i
s
i
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
y
m
o
d
i
f
i
c
a
d
o
,
P
I
B
1
9
8
8
-
1
9
9
5
E
s
t
a
d
o
s
E
T
j
E
D
j
E
E
j
E
I
j
E
M
j
E
R
M
T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
M
o
d
i
f
i
c
a
d
o
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
2
6
6
4
7
6
.
6
8
1
6
9
6
5
6
.
5
0
9
6
8
2
0
.
1
8
1
4
0
0
7
.
3
6
-
8
2
8
1
2
.
8
3
2
5
2
4
6
9
.
3
2
i
5
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
S
u
r
2
5
5
8
7
.
0
0
3
1
5
0
1
.
3
5
-
5
9
1
4
.
3
5
1
5
4
9
7
.
2
3
2
1
4
1
1
.
5
7
1
0
0
8
9
.
7
8
i
i
i
a
7
S
i
n
a
l
o
a
-
7
6
8
9
5
.
0
1
-
4
8
8
3
9
.
2
5
-
2
8
0
5
5
.
7
5
5
3
2
6
.
9
0
3
3
3
8
2
.
6
6
-
8
2
2
2
1
.
9
1
i
v
1
2
S
o
n
o
r
a
7
6
3
9
5
.
2
2
1
6
5
0
6
8
.
5
9
-
8
8
6
7
3
.
3
7
-
8
8
3
2
6
.
8
3
3
4
6
.
5
4
1
6
4
7
2
2
.
0
4
i
i
i
a
7
C
h
i
h
u
a
h
u
a
3
9
6
9
0
7
.
9
4
4
2
7
4
2
5
.
6
4
-
3
0
5
1
7
.
7
0
-
7
3
6
6
5
.
7
7
-
4
3
1
4
8
.
0
7
4
7
0
5
7
3
.
7
1
i
i
i
a
1
3
N
o
r
o
e
s
t
e
6
8
8
4
7
1
.
8
4
7
4
4
8
1
2
.
8
2
-
5
6
3
4
0
.
9
9
-
1
2
7
1
6
1
.
1
1
-
7
0
8
2
0
.
1
2
8
1
5
6
3
2
.
9
4
i
i
i
a
1
3
C
o
a
h
u
i
l
a
1
1
1
6
4
2
.
2
8
2
0
5
5
6
1
.
7
0
-
9
3
9
1
9
.
4
3
-
1
3
8
0
1
8
.
4
8
-
4
4
0
9
9
.
0
5
2
4
9
6
6
0
.
7
5
i
i
i
a
1
3
N
u
e
v
o
L
e
n
1
3
6
5
1
6
.
1
2
1
3
5
9
1
0
.
6
1
6
0
5
.
5
0
5
4
8
7
1
.
3
2
5
4
2
6
5
.
8
2
8
1
6
4
4
.
8
0
i
1
T
a
m
a
u
l
i
p
a
s
7
4
8
1
1
.
6
1
5
2
5
0
4
.
1
7
2
2
3
0
7
.
4
4
-
3
0
2
9
9
.
7
4
-
5
2
6
0
7
.
1
8
1
0
5
1
1
1
.
3
5
i
5
D
u
r
a
n
g
o
-
2
4
7
1
7
.
7
6
6
3
5
2
.
1
2
-
3
1
0
6
9
.
8
8
-
3
1
4
7
5
.
9
6
-
4
0
6
.
0
8
6
7
5
8
.
2
0
i
i
i
b
1
4
N
o
r
e
s
t
e
2
9
8
2
5
2
.
2
5
4
0
0
3
2
8
.
6
1
-
1
0
2
0
7
6
.
3
6
-
1
4
4
9
2
2
.
8
6
-
4
2
8
4
6
.
5
0
4
4
3
1
7
5
.
1
1
i
i
i
a
1
3
J
a
l
i
s
c
o
-
2
6
0
8
4
9
.
1
9
-
2
2
5
2
0
6
.
8
9
-
3
5
6
4
2
.
3
0
-
3
9
3
2
6
.
7
8
-
3
6
8
4
.
4
9
-
2
2
1
5
2
2
.
4
0
i
v
2
M
i
c
h
o
a
c
n
-
1
0
5
0
9
6
.
8
9
-
1
1
6
9
7
0
.
4
0
1
1
8
7
3
.
5
1
-
4
5
9
7
.
4
2
-
1
6
4
7
0
.
9
3
-
1
0
0
4
9
9
.
4
7
i
i
b
1
0
C
o
l
i
m
a
-
2
2
2
7
8
7
.
7
2
-
1
3
3
5
5
8
.
5
9
-
8
9
2
2
9
.
1
3
-
8
0
4
.
8
3
8
8
4
2
4
.
3
0
-
2
2
1
9
8
2
.
8
9
i
v
1
2
A
g
u
a
s
c
a
l
i
e
n
t
e
s
1
4
8
3
0
8
.
5
9
1
4
1
9
6
5
.
6
4
6
3
4
2
.
9
5
-
1
3
2
0
3
.
0
3
-
1
9
5
4
5
.
9
8
1
6
1
5
1
1
.
6
2
i
5
N
a
y
a
r
i
t
-
8
5
9
9
2
.
9
5
-
8
4
5
1
9
.
8
7
-
1
4
7
3
.
0
8
3
4
1
1
.
4
2
4
8
8
4
.
5
0
-
8
9
4
0
4
.
3
7
i
v
1
2
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
-
9
3
2
5
1
.
4
5
-
5
7
8
3
1
.
9
8
-
3
5
4
1
9
.
4
6
-
1
5
9
9
9
.
0
6
1
9
4
2
0
.
4
1
-
7
7
2
5
2
.
3
9
i
v
1
2
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
-
5
5
7
2
6
.
0
9
-
4
0
7
2
0
.
3
2
-
1
5
0
0
5
.
7
7
-
4
0
1
5
9
.
6
1
-
2
5
1
5
3
.
8
4
-
1
5
5
6
6
.
4
8
i
v
2
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o
-
2
2
0
2
4
8
.
8
7
-
2
0
1
4
6
9
.
1
1
-
1
8
7
7
9
.
7
6
-
2
6
3
9
7
.
0
3
-
7
6
1
7
.
2
7
-
1
9
3
8
5
1
.
8
4
i
v
2
C
e
n
t
r
o
-
o
c
c
i
d
e
n
t
e
-
8
9
5
6
4
4
.
5
6
-
7
1
8
3
1
1
.
5
3
-
1
7
7
3
3
3
.
0
3
-
1
3
7
0
7
6
.
3
4
4
0
2
5
6
.
7
0
-
7
5
8
5
6
8
.
2
2
i
v
1
2
M
x
i
c
o
-
7
7
6
7
8
8
.
0
7
-
5
2
7
5
2
2
.
3
6
-
2
4
9
2
6
5
.
7
1
-
1
0
9
2
8
1
.
9
9
1
3
9
9
8
3
.
7
2
-
6
6
7
5
0
6
.
0
8
i
v
1
2
D
i
s
t
r
i
t
o
F
e
d
e
r
a
l
8
9
0
1
3
3
.
8
3
-
2
6
0
8
9
2
.
6
2
1
1
5
1
0
2
6
.
4
5
9
8
3
0
2
2
.
5
3
-
1
6
8
0
0
3
.
9
3
-
9
2
8
8
8
.
7
0
i
i
a
9
Q
u
e
r
t
a
r
o
1
1
4
3
8
0
.
8
7
1
6
1
0
0
5
.
1
4
-
4
6
6
2
4
.
2
7
-
3
4
5
1
5
.
7
3
1
2
1
0
8
.
5
4
1
4
8
8
9
6
.
6
0
i
i
i
a
7
H
i
d
a
l
g
o
-
1
9
7
8
9
3
.
3
1
-
1
8
1
5
4
8
.
8
5
-
1
6
3
4
4
.
4
6
-
1
2
8
3
3
.
0
5
3
5
1
1
.
4
1
-
1
8
5
0
6
0
.
2
7
i
v
1
2
T
l
a
x
c
a
l
a
-
3
5
8
2
9
.
2
6
-
3
2
6
1
0
.
0
1
-
3
2
1
9
.
2
5
-
2
3
0
.
8
9
2
9
8
8
.
3
6
-
3
5
5
9
8
.
3
7
i
v
1
2
P
u
e
b
l
a
6
6
3
1
1
.
7
2
3
7
8
4
3
.
0
9
2
8
4
6
8
.
6
3
-
2
0
8
3
7
.
3
0
-
4
9
3
0
5
.
9
3
8
7
1
4
9
.
0
2
i
5
M
o
r
e
l
o
s
1
2
9
2
7
.
8
7
2
8
0
0
9
.
0
2
-
1
5
0
8
1
.
1
5
-
7
8
6
5
.
3
5
7
2
1
5
.
8
0
2
0
7
9
3
.
2
2
i
i
i
a
7
C
e
n
t
r
o
7
3
2
4
3
.
6
4
-
7
7
5
7
1
6
.
5
9
8
4
8
9
6
0
.
2
3
7
9
7
4
5
8
.
2
1
-
5
1
5
0
2
.
0
2
-
7
2
4
2
1
4
.
5
7
i
i
a
9
C
a
m
p
e
c
h
e
-
4
1
3
8
7
2
.
6
2
-
1
4
6
7
5
8
.
2
0
-
2
6
7
1
1
4
.
4
1
-
1
9
8
5
8
0
.
1
2
6
8
5
3
4
.
2
9
-
2
1
5
2
9
2
.
4
9
i
v
1
2
Y
u
c
a
t
n
3
4
0
3
8
.
2
7
2
4
2
5
3
.
6
6
9
7
8
4
.
6
1
2
7
6
6
0
.
4
6
1
7
8
7
5
.
8
5
6
3
7
7
.
8
1
i
1
C
h
i
a
p
a
s
8
9
8
3
5
7
.
6
9
9
2
7
9
4
4
.
9
1
-
2
9
5
8
7
.
2
2
-
1
5
3
5
8
1
.
8
6
-
1
2
3
9
9
4
.
6
4
1
0
5
1
9
3
9
.
5
4
i
i
i
a
1
3
O
a
x
a
c
a
-
7
7
8
1
0
.
5
6
-
6
9
4
1
6
.
2
9
-
8
3
9
4
.
2
7
6
2
1
3
.
1
9
1
4
6
0
7
.
4
6
-
8
4
0
2
3
.
7
5
i
v
1
2
Q
u
i
n
t
a
n
a
R
o
o
2
1
8
3
9
7
.
9
1
2
2
0
4
9
8
.
5
6
-
2
1
0
0
.
6
5
1
3
5
5
.
1
2
3
4
5
5
.
7
7
2
1
7
0
4
2
.
7
9
i
i
i
a
7
T
a
b
a
s
c
o
-
2
5
9
1
0
2
.
2
1
-
1
4
1
6
9
1
.
0
7
-
1
1
7
4
1
1
.
1
3
-
4
3
3
7
1
.
7
0
7
4
0
3
9
.
4
3
-
2
1
5
7
3
0
.
5
1
i
v
1
2
G
u
e
r
r
e
r
o
-
7
9
2
4
6
.
5
5
-
1
0
1
8
8
6
.
5
8
2
2
6
4
0
.
0
2
1
9
1
3
1
.
7
0
-
3
5
0
8
.
3
3
-
9
8
3
7
8
.
2
5
i
i
b
1
0
V
e
r
a
c
r
u
z
-
4
8
5
0
8
5
.
1
0
-
3
6
4
0
5
8
.
2
9
-
1
2
1
0
2
6
.
8
1
-
4
7
1
2
4
.
6
9
7
3
9
0
2
.
1
1
-
4
3
7
9
6
0
.
4
0
i
v
1
2
S
u
r
e
s
t
e
-
1
6
4
3
2
3
.
1
7
3
4
8
8
8
6
.
6
9
-
5
1
3
2
0
9
.
8
5
-
3
8
8
2
9
7
.
9
1
1
2
4
9
1
1
.
9
4
2
2
3
9
7
4
.
7
4
i
i
i
b
8
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
d
a
t
o
s
d
e
l
i
n
e
g
i
,
S
i
s
t
e
m
a
d
e
c
u
e
n
t
a
s
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
M
x
i
c
o
,
y
c
e
p
a
l
,
P
r
o
g
r
a
m
a
t
a
r
e
a
-
e
l
i
t
e
.
C
u
a
d
r
o
8
A
n
l
i
s
i
s
s
h
i
f
t
a
n
d
s
h
a
r
e
1
9
9
5
-
2
0
0
0
A
n
l
i
s
i
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
y
m
o
d
i
f
i
c
a
d
o
,
V
A
1
9
9
5
-
2
0
0
0
E
s
t
a
d
o
s
E
T
j
E
D
j
E
E
j
E
I
j
E
M
j
E
R
M
T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
M
o
d
i
f
i
c
a
d
o
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
2
1
4
.
0
9
1
5
4
.
7
2
5
9
.
3
6
1
1
8
2
.
5
3
1
1
2
3
.
1
7
-
9
6
8
.
4
4
i
3
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
S
u
r
2
.
4
4
-
1
8
5
.
3
7
1
8
7
.
8
1
-
1
2
1
.
7
9
-
3
0
9
.
5
9
1
2
4
.
2
3
i
i
a
5
S
i
n
a
l
o
a
-
7
3
.
2
7
-
3
.
5
8
-
6
9
.
6
9
-
2
3
5
4
.
0
9
-
2
2
8
4
.
4
0
2
2
8
0
.
8
2
i
v
1
4
S
o
n
o
r
a
-
1
7
6
.
6
7
-
1
0
9
9
.
1
1
9
2
2
.
4
4
-
8
2
2
.
7
6
-
1
7
4
5
.
2
0
6
4
6
.
0
9
i
i
b
6
C
h
i
h
u
a
h
u
a
1
5
8
.
0
5
5
4
2
.
6
1
-
3
8
4
.
5
6
2
0
4
.
0
1
5
8
8
.
5
8
-
4
5
.
9
7
i
i
i
a
1
1
N
o
r
o
e
s
t
e
2
8
6
.
9
5
3
5
6
.
2
8
-
6
9
.
3
3
-
2
6
.
6
5
4
2
.
6
8
3
1
3
.
6
0
i
i
i
a
7
C
o
a
h
u
i
l
a
-
1
8
2
.
6
0
-
4
9
6
.
3
0
3
1
3
.
7
0
2
7
0
.
1
1
-
4
3
.
5
9
-
4
5
2
.
7
1
i
i
b
1
0
N
u
e
v
o
L
e
n
2
3
1
.
1
5
9
4
9
.
3
4
-
7
1
8
.
2
0
2
2
7
6
.
1
9
2
9
9
4
.
3
8
-
2
0
4
5
.
0
4
i
i
i
a
1
1
T
a
m
a
u
l
i
p
a
s
2
5
.
3
7
1
9
8
.
0
6
-
1
7
2
.
6
9
1
5
5
.
9
2
3
2
8
.
6
1
-
1
3
0
.
5
5
i
i
i
a
1
1
D
u
r
a
n
g
o
-
6
0
.
7
8
-
1
2
0
.
0
2
5
9
.
2
5
-
1
1
3
9
.
4
9
-
1
1
9
8
.
7
4
1
0
7
8
.
7
1
i
i
b
6
N
o
r
e
s
t
e
1
7
5
.
2
5
1
3
8
.
6
6
3
6
.
5
9
4
3
.
9
2
7
.
3
3
1
3
1
.
3
3
i
1
J
a
l
i
s
c
o
8
.
0
2
1
0
2
6
.
8
0
-
1
0
1
8
.
7
7
-
1
1
4
9
.
6
0
-
1
3
0
.
8
2
1
1
5
7
.
6
2
i
i
i
a
1
3
M
i
c
h
o
a
c
n
-
8
1
.
5
8
-
1
4
4
.
2
0
6
2
.
6
2
-
2
1
5
5
.
1
6
-
2
2
1
7
.
7
8
2
0
7
3
.
5
8
i
i
b
6
C
o
l
i
m
a
1
1
.
4
7
-
6
4
0
.
9
5
6
5
2
.
4
3
-
3
3
1
.
1
6
-
9
8
3
.
5
9
3
4
2
.
6
3
i
i
a
6
A
g
u
a
s
c
a
l
i
e
n
t
e
s
6
8
.
6
8
2
3
6
.
7
8
-
1
6
8
.
1
1
9
0
.
6
1
2
5
8
.
7
2
-
2
1
.
9
4
i
i
i
a
1
1
N
a
y
a
r
i
t
-
1
0
.
9
0
7
4
.
8
5
-
8
5
.
7
6
-
5
4
2
.
7
8
-
4
5
7
.
0
3
5
3
1
.
8
8
i
i
i
b
1
4
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
-
6
5
.
6
0
-
4
4
3
.
8
0
3
7
8
.
2
0
-
1
1
5
4
.
7
7
-
1
5
3
2
.
9
7
1
0
8
9
.
1
7
i
i
b
6
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
-
6
5
.
8
3
-
4
4
.
2
7
-
2
1
.
5
5
-
5
8
9
.
2
5
-
5
6
7
.
6
9
5
2
3
.
4
2
i
i
b
1
4
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o
5
.
7
7
3
3
7
.
4
5
-
3
3
1
.
6
8
-
3
2
0
.
0
1
1
1
.
6
8
3
2
5
.
7
8
i
i
i
a
7
C
e
n
t
r
o
-
o
c
c
i
d
e
n
t
e
1
1
1
.
2
1
1
9
7
.
7
6
-
8
6
.
5
5
-
8
5
.
6
7
0
.
8
9
1
9
6
.
8
8
i
i
i
a
7
M
x
i
c
o
-
5
9
.
3
2
1
7
7
9
.
3
2
-
1
8
3
8
.
6
4
3
0
8
6
.
1
6
4
9
2
4
.
8
0
-
3
1
4
5
.
4
8
i
i
i
b
1
2
D
i
s
t
r
i
t
o
F
e
d
e
r
a
l
4
4
8
.
6
9
3
7
4
3
.
4
9
-
3
2
9
4
.
8
0
1
0
0
5
5
.
6
8
1
3
3
5
0
.
4
8
-
9
6
0
6
.
9
9
i
i
i
a
1
1
Q
u
e
r
t
a
r
o
5
3
.
3
2
2
6
1
.
6
7
-
2
0
8
.
3
5
2
9
9
.
7
5
5
0
8
.
1
1
-
2
4
6
.
4
4
i
i
i
a
1
1
H
i
d
a
l
g
o
-
1
0
.
4
7
-
3
6
1
.
3
0
3
5
0
.
8
3
-
3
5
4
.
8
3
-
7
0
5
.
6
6
3
4
4
.
3
5
i
i
b
6
T
l
a
x
c
a
l
a
1
3
.
4
0
8
0
.
3
4
-
6
6
.
9
5
1
.
8
2
6
8
.
7
7
1
1
.
5
8
i
i
i
a
7
P
u
e
b
l
a
2
0
7
.
3
1
5
5
4
.
2
7
-
3
4
6
.
9
6
4
0
.
5
4
3
8
7
.
5
0
1
6
6
.
7
7
i
i
i
a
7
M
o
r
e
l
o
s
2
.
8
5
2
3
7
.
6
0
-
2
3
4
.
7
5
-
4
6
0
.
4
4
-
2
2
5
.
6
9
4
6
3
.
2
9
i
i
i
a
1
3
C
e
n
t
r
o
-
1
4
3
.
0
9
-
3
8
0
.
9
2
2
3
7
.
8
3
2
8
7
.
0
3
4
9
.
2
1
-
4
3
0
.
1
3
i
i
b
3
C
a
m
p
e
c
h
e
-
1
2
6
.
7
8
-
3
7
7
4
.
6
0
3
6
4
7
.
8
2
-
8
3
7
.
6
2
-
4
4
8
5
.
4
5
7
1
0
.
8
4
i
i
b
6
Y
u
c
a
t
n
8
5
.
2
4
1
7
6
.
1
4
-
9
0
.
9
0
-
2
3
4
.
9
3
-
1
4
4
.
0
3
3
2
0
.
1
7
i
i
i
a
1
3
C
h
i
a
p
a
s
-
6
4
.
4
9
-
1
1
2
9
.
0
8
1
0
6
4
.
5
9
-
1
4
4
0
.
5
5
-
2
5
0
5
.
1
5
1
3
7
6
.
0
7
i
i
b
6
O
a
x
a
c
a
-
6
5
.
3
6
1
0
7
.
7
3
-
1
7
3
.
0
9
-
1
1
7
6
.
7
8
-
1
0
0
3
.
6
9
1
1
1
1
.
4
2
i
i
i
b
1
4
Q
u
i
n
t
a
n
a
R
o
o
8
5
.
5
1
2
5
0
.
7
7
-
1
6
5
.
2
6
6
2
5
.
8
5
7
9
1
.
1
1
-
5
4
0
.
3
4
i
i
i
a
1
1
T
a
b
a
s
c
o
-
4
9
.
9
3
-
1
2
1
7
.
3
1
1
1
6
7
.
3
8
-
4
5
4
.
9
7
-
1
6
2
2
.
3
5
4
0
5
.
0
5
i
i
b
6
G
u
e
r
r
e
r
o
-
2
5
.
2
5
-
4
6
1
.
3
5
4
3
6
.
1
0
-
6
2
8
.
0
4
-
1
0
6
4
.
1
4
6
0
2
.
7
9
i
i
b
6
V
e
r
a
c
r
u
z
-
5
0
2
.
5
2
-
5
9
0
.
7
1
8
8
.
1
9
-
2
0
2
0
.
1
5
-
2
1
0
8
.
3
4
1
5
1
7
.
6
3
i
i
b
6
S
u
r
e
s
t
e
-
4
3
0
.
3
2
-
3
1
1
.
7
9
-
1
1
8
.
5
3
-
2
1
8
.
6
3
-
1
0
0
.
1
0
-
2
1
1
.
6
8
i
v
2
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
d
a
t
o
s
d
e
l
i
n
e
g
i
,
S
i
s
t
e
m
a
d
e
c
u
e
n
t
a
s
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
M
x
i
c
o
,
y
c
e
p
a
l
,
P
r
o
g
r
a
m
a
t
a
r
e
a
-
e
l
i
t
e
.
C
u
a
d
r
o
9
A
n
l
i
s
i
s
s
h
i
f
t
a
n
d
s
h
a
r
e
2
0
0
0
-
2
0
0
6
A
n
l
i
s
i
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
y
m
o
d
i
f
i
c
a
d
o
,
V
A
2
0
0
0
-
2
0
0
6
E
s
t
a
d
o
s
E
T
j
E
D
j
E
E
j
E
I
j
E
M
j
E
T
j
-
E
I
j
T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
M
o
d
i
f
i
c
a
d
o
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
-
2
4
.
2
1
-
1
4
.
6
6
-
9
.
5
4
-
5
.
3
2
4
.
2
3
-
2
8
.
4
4
i
v
1
2
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
S
u
r
5
4
.
5
9
4
1
.
4
9
1
3
.
1
0
9
.
3
3
-
3
.
7
6
5
8
.
3
5
i
5
S
i
n
a
l
o
a
-
2
8
.
6
6
-
3
0
.
5
7
1
.
9
2
-
1
.
8
9
-
3
.
8
0
-
2
4
.
8
6
i
i
b
1
0
S
o
n
o
r
a
1
0
8
.
7
2
1
0
8
.
8
0
-
0
.
0
7
-
1
0
.
0
6
-
9
.
9
8
1
1
8
.
7
0
i
i
i
a
1
3
C
h
i
h
u
a
h
u
a
-
3
2
.
9
8
1
0
.
2
9
-
4
3
.
2
7
-
4
0
.
7
5
2
.
5
2
-
3
5
.
5
0
i
i
i
b
1
2
N
o
r
o
e
s
t
e
7
7
.
4
6
1
1
5
.
3
4
-
3
7
.
8
8
-
4
8
.
6
8
-
1
0
.
8
0
1
2
6
.
1
4
i
i
i
a
1
3
C
o
a
h
u
i
l
a
1
1
4
.
2
7
1
6
4
.
2
1
-
4
9
.
9
4
-
5
4
.
3
4
-
4
.
4
0
1
1
8
.
6
6
i
i
i
a
1
3
N
u
e
v
o
L
e
n
3
1
7
.
4
0
3
5
3
.
1
8
-
3
5
.
7
8
-
2
7
.
6
2
8
.
1
6
3
0
9
.
2
5
i
i
i
a
7
T
a
m
a
u
l
i
p
a
s
8
6
.
6
1
9
7
.
7
2
-
1
1
.
1
1
-
1
1
.
0
2
0
.
1
0
8
6
.
5
1
i
i
i
a
7
D
u
r
a
n
g
o
6
8
.
2
4
7
6
.
9
8
-
8
.
7
3
-
1
0
.
1
6
-
1
.
4
2
6
9
.
6
6
i
i
i
a
1
3
N
o
r
e
s
t
e
5
8
6
.
5
2
6
9
2
.
0
8
-
1
0
5
.
5
7
-
1
0
3
.
1
3
2
.
4
3
6
8
9
.
6
5
i
i
i
a
7
J
a
l
i
s
c
o
-
1
7
5
.
2
7
-
1
2
0
.
6
5
-
5
4
.
6
2
-
4
9
.
6
0
5
.
0
2
-
1
8
0
.
2
9
i
v
1
2
M
i
c
h
o
a
c
n
-
6
6
.
8
8
-
7
2
.
5
9
5
.
7
2
-
2
.
7
0
-
8
.
4
1
-
5
8
.
4
6
i
i
b
1
0
C
o
l
i
m
a
-
6
.
2
3
-
1
8
.
5
5
1
2
.
3
2
8
.
1
1
-
4
.
2
2
-
2
.
0
2
i
i
b
9
A
g
u
a
s
c
a
l
i
e
n
t
e
s
3
0
.
0
6
5
0
.
5
8
-
2
0
.
5
2
-
1
8
.
1
8
2
.
3
4
2
7
.
7
2
i
i
i
a
7
N
a
y
a
r
i
t
1
9
.
7
3
1
8
.
1
5
1
.
5
8
4
.
1
1
2
.
5
3
1
7
.
2
0
i
1
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
1
7
.
5
0
1
3
.
4
5
4
.
0
4
7
.
1
7
3
.
1
3
1
4
.
3
6
i
1
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
1
2
2
.
8
4
1
3
8
.
2
6
-
1
5
.
4
3
-
1
1
.
7
1
3
.
7
2
1
1
9
.
1
2
i
i
i
a
7
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o
2
3
.
5
1
5
2
.
2
5
-
2
8
.
7
4
-
2
0
.
9
3
7
.
8
1
1
5
.
7
0
i
i
i
a
8
C
e
n
t
r
o
-
o
c
c
i
d
e
n
t
e
-
3
4
.
7
5
6
0
.
9
0
-
9
5
.
6
5
-
8
3
.
7
3
1
1
.
9
2
4
8
.
9
8
i
i
i
b
8
M
x
i
c
o
-
2
8
9
.
3
1
-
1
8
2
.
3
4
-
1
0
6
.
9
7
-
8
3
.
5
6
2
3
.
4
1
-
3
1
2
.
7
2
i
v
1
2
D
i
s
t
r
i
t
o
F
e
d
e
r
a
l
-
6
6
2
.
9
4
-
8
8
6
.
7
5
2
2
3
.
8
1
2
2
6
.
9
9
3
.
1
8
-
6
6
6
.
1
2
i
i
b
4
Q
u
e
r
t
a
r
o
6
3
.
0
8
9
0
.
3
4
-
2
7
.
2
6
-
2
3
.
5
5
3
.
7
1
5
9
.
3
7
i
i
i
a
7
H
i
d
a
l
g
o
-
7
.
1
2
-
4
.
6
7
-
2
.
4
5
-
3
.
6
0
-
1
.
1
4
-
5
.
9
8
i
v
2
T
l
a
x
c
a
l
a
-
3
.
2
2
0
.
0
4
-
3
.
2
6
-
3
.
0
7
0
.
1
9
-
3
.
4
0
i
i
i
b
1
2
P
u
e
b
l
a
-
6
0
.
4
4
-
2
7
.
1
9
-
3
3
.
2
5
-
2
3
.
4
1
9
.
8
4
-
7
0
.
2
8
i
v
1
2
M
o
r
e
l
o
s
1
.
8
7
8
.
4
6
-
6
.
5
9
-
6
.
1
2
0
.
4
7
1
.
4
1
i
i
i
a
8
C
e
n
t
r
o
-
9
5
8
.
0
7
-
1
0
0
2
.
0
9
4
4
.
0
2
8
3
.
6
8
3
9
.
6
5
-
1
0
4
1
.
7
5
i
i
b
4
C
a
m
p
e
c
h
e
1
9
.
8
2
-
4
6
.
8
2
6
6
.
6
4
4
8
.
6
2
-
1
8
.
0
2
3
7
.
8
4
i
i
a
5
Y
u
c
a
t
n
1
4
.
4
2
6
.
6
4
7
.
7
8
5
.
6
4
-
2
.
1
4
1
6
.
5
6
i
5
C
h
i
a
p
a
s
-
7
.
7
0
-
4
9
.
8
6
4
2
.
1
6
3
6
.
3
0
-
5
.
8
6
-
1
.
8
4
i
i
b
9
O
a
x
a
c
a
2
7
.
1
8
2
6
.
5
6
0
.
6
2
-
1
.
5
2
-
2
.
1
4
2
9
.
3
2
i
5
Q
u
i
n
t
a
n
a
R
o
o
1
2
6
.
4
0
1
1
4
.
6
4
1
1
.
7
6
1
3
.
1
1
1
.
3
6
1
2
5
.
0
4
i
1
T
a
b
a
s
c
o
4
1
.
6
7
4
.
0
2
3
7
.
6
4
2
6
.
9
7
-
1
0
.
6
8
5
2
.
3
4
i
5
G
u
e
r
r
e
r
o
-
8
3
.
5
6
-
1
0
2
.
3
6
1
8
.
8
0
1
4
.
7
6
-
4
.
0
5
-
7
9
.
5
1
i
i
b
1
0
V
e
r
a
c
r
u
z
1
9
0
.
6
3
1
8
0
.
9
5
9
.
6
7
7
.
9
9
-
1
.
6
8
1
9
2
.
3
1
i
5
S
u
r
e
s
t
e
3
2
8
.
8
5
1
3
3
.
7
7
1
9
5
.
0
8
1
5
1
.
8
7
-
4
3
.
2
1
1
7
6
.
9
8
i
5
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
d
a
t
o
s
d
e
l
i
n
e
g
i
,
S
i
s
t
e
m
a
d
e
c
u
e
n
t
a
s
n
a
c
i
o
n
a
l
e
s
d
e
M
x
i
c
o
,
y
c
e
p
a
l
,
P
r
o
g
r
a
m
a
t
a
r
e
a
-
e
l
i
t
e
.
M
a
p
a
1
A
n
l
i
s
i
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
,
1
9
8
0
-
1
9
8
8
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
S
u
r
N
O
R
O
E
S
T
E
I
I
I
A
N
O
E
S
C
E
N
T
R
O
-
O
C
C
I
D
E
N
T
E
I
J
a
l
i
s
c
o
A
g
u
a
s
c
a
l
i
e
n
t
e
s
N
a
y
a
r
i
t
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
D
u
r
a
n
g
o
S
i
n
a
l
o
a
C
o
l
i
m
a
I
I
I
A
M
i
c
h
o
a
c
n
E
s
t
a
d
o
d
e
M
x
i
c
o
D
i
s
t
r
i
t
o
F
e
d
e
r
a
l
I
I
B
G
u
e
r
r
e
r
o
M
o
r
e
l
o
s
I
P
u
e
b
l
a
O
a
x
a
c
a
C
h
i
a
p
a
s
S
U
R
E
S
T
E
I
I
I
B
Q
u
i
n
t
a
n
a
R
o
o
Y
u
c
a
t
n
T
a
b
a
s
c
o
C
a
m
p
e
c
h
e
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o H
i
d
a
l
g
o
T
l
a
x
c
a
l
a
V
e
r
a
c
r
u
z
N
O
R
E
S
T
E
I
I
B
T
a
m
a
u
l
i
p
a
s
N
u
e
v
o
L
e
n
C
o
a
h
u
i
l
a
C
h
i
h
u
a
h
u
a
S
o
n
o
r
a
I
I
I
I
A
I
I
I
A
I
V
I
I
B
I
I
I
A
I
I
V
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
I
I
I
I
I
B
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
B
I
V
I
V
I
V
I
C
E
N
T
R
O
I
I
A
Q
u
e
r
t
a
r
o
I
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
e
l
c
u
a
d
r
o
7
.
M
a
p
a
2
A
n
l
i
s
i
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
,
2
0
0
0
-
2
0
0
6
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
B
a
j
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
a
S
u
r
N
O
R
O
E
S
T
E
I
I
I
A
N
O
E
S
C
E
N
T
R
O
-
O
C
C
I
D
E
N
T
E
I
I
I
B
J
a
l
i
s
c
o
A
g
u
a
s
c
a
l
i
e
n
t
e
s
N
a
y
a
r
i
t
Z
a
c
a
t
e
c
a
s
D
u
r
a
n
g
o
S
i
n
a
l
o
a
C
o
l
i
m
a
I
I
I
B
M
i
c
h
o
a
c
n
E
s
t
a
d
o
d
e
M
x
i
c
o
D
i
s
t
r
i
t
o
F
e
d
e
r
a
l
I
I
B
G
u
e
r
r
e
r
o
M
o
r
e
l
o
s
I
I
I
A
P
u
e
b
l
a
O
a
x
a
c
a
C
h
i
a
p
a
s
S
U
R
E
S
T
E
I Q
u
i
n
t
a
n
a
R
o
o
Y
u
c
a
t
n
T
a
b
a
s
c
o
C
a
m
p
e
c
h
e
S
a
n
L
u
i
s
P
o
t
o
s
G
u
a
n
a
j
u
a
t
o H
i
d
a
l
g
o
T
l
a
x
c
a
l
a
I
I
B
V
e
r
a
c
r
u
z
N
O
R
E
S
T
E
I
I
I
A
T
a
m
a
u
l
i
p
a
s
N
u
e
v
o
L
e
n
C
o
a
h
u
i
l
a
C
h
i
h
u
a
h
u
a
S
o
n
o
r
a
I
V
I
I
I
A
I
I
I
B
I
I
B
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
V
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
B
I
I
B
I
V
I
I
I
I
I
I
I
I
A
I
I
A
I
C
E
N
T
R
O
I
I
B
Q
u
e
r
t
a
r
o
I
I
I
I
A
I
I
I
A
I
I
I
A
I
V
I
V
I
I
B
F
u
e
n
t
e
:
E
l
a
b
o
r
a
c
i
n
p
r
o
p
i
a
c
o
n
b
a
s
e
e
n
e
l
c
u
a
d
r
o
9
.
194 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
Por otro lado, la regin centro, clasificada como perdedora tipo iib
con un erm de tipo 4, confirm que su estructura productiva evolucion
hacia sectores ms dinmicos; mientras que la regin centro-occidente se
defini como perdedora de tipo iiib con un erm de tipo 8, lo que signifi-
c que su estructura productiva se dirigi hacia sectores en retroceso.
Anlisis tradicional de los estados
que integran las cinco regiones
Las cinco regiones tienen profundas desigualdades en su interior en virtud
de que los estados del pas que las integran cuentan con estructuras pro-
ductivas diferentes y con diversas polticas econmicas. Ello se refleja en
diferentes tipos de desarrollo econmico.
Al inicio del periodo de estudio haba 11 estados clasificados como
ganadores de tipo i, 12 se clasificaban como de tipo iiia. En estas condi-
ciones, slo nueve estados eran perdedores: cinco de tipo iv, tres de tipo
iib y uno de tipo iiib.
Sin embargo, al finalizar el periodo de 2000-2006, de los 11 estados
clasificados inicialmente como ganadores de tipo i, slo quedaron cinco
estados ganadores, pero de tipo iiia, lo que significa que deben reconver-
tir su estructura productiva hacia sectores ms dinmicos. Son los casos
de los estados de Nuevo Len, Aguascalientes, Guanajuato, Quertaro y
Morelos. En cambio, Baja California Norte, Jalisco, Estado de Mxico,
Hidalgo y Puebla fueron estados perdedores de tipo iv, y Tlaxcala de tipo
iiib.
De los 12 estados clasificados inicialmente como ganadores de tipo
iiia, hubo cuatro que mejoraron su calificacin al ubicarse como ganado-
res de tipo i, stos fueron Baja California Sur, Nayarit, Zacatecas y Oaxa-
ca; mientras que Campeche pas a ser de tipo iia, y Sonora, Coahuila y
San Luis Potos no cambiaron de clasificacin. Asimismo, los estados que
se convirtieron en perdedores fueron Chihuahua con una clasificacin de
tipo iiib, y Michoacn, Colima y Guerrero con una de tipo iib.
De los cinco estados que se clasificaron inicialmente como perdedo-
res de tipo iv, tres se clasificaron como ganadores al final del periodo:
Quintana Roo y Tabasco, que pasaron a ser de tipo i, y Tamaulipas, de
tipo iiia. Por otro lado, Sinaloa y Chiapas mejoraron relativamente ya
que aun siendo perdedores pasaron a ser de tipo iib. Finalmente, en este
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 195
aspecto, de los tres estados clasificados inicialmente como perdedores de
tipo iib, Yucatn pas a ser ganador de tipo i, y Durango de tipo iiia; en
cambio, el Distrito Federal continu en la misma clasificacin de tipo iib,
y Veracruz, que se haba clasificado como perdedor de tipo iiib, mejor
su estructura productiva al pasar al tipo i (mapas 1 y 2).
La especializacin de las regiones
a) La regin centro. En 1980, la regin centro se especializaba en las ma-
nufacturas (1.32) y en los otros servicios (1.21); para 2006, su especiali-
zacin se bas en la industria manufacturera (1.0), construccin (1.05),
transporte, almacenaje y comunicaciones (1.04), servicios financieros
(1.06) y servicios comunales (1.19). En 1980 el coeficiente de concentra-
cin espacial era de 0.13 semejante al coeficiente promedio, y en 2006
slo los sectores servicios financieros (0.01) y servicios comunales (0.05)
mostraban coeficientes positivos.
b) La regin centro-occidente. En 1980, esta regin se especializaba en el
sector agropecuario con coeficientes de localizacin de 1.87; y en otros
servicios era de 1.21. En 1988, en el sector agropecuario se obtuvieron
coeficientes de 1.87; en construccin, 1.09; en comercio, 1.0; y en servicios
financieros, 1.01. Para 2006, la regin se especializaba en los sectores
agropecuario con coeficiente de localizacin (Qs) de 1.82; manufacturero,
1.07; construccin, 1.18; y en transporte, almacenaje y comunicaciones,
1.05. El coeficiente de concentracin espacial en 1980 fue positivo en el
sector agropecuario, 0.13, y continu as en 2006, 0.14. Adems, en este
ltimo ao, esa regin tuvo coeficientes positivos en manufacturas, cons-
truccin y transporte.
c) La regin sureste. En 1980, la regin sureste tena una especializacin
fundamentada en un Qs de 3.86 en minera y petrleo; de 1.52 en cons-
truccin; de 1.34 en electricidad, agua y gas; y de 1.2 en el sector agrope-
cuario. Para el ao 2006, seguan predominando estos sectores, ya que
aumentaron los ndices de localizacin geogrfica de la minera, 3.99, del
sector agropecuario, 1.49, la construccin, 1.19, la electricidad, 2.23, y
los servicios financieros, 1.11. El coeficiente de concentracin espacial en
1980 confirma lo anterior, pues la minera report un coeficiente de 0.50;
196 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
el sector agropecuario, 0.28; y las manufacturas, 0.13. En 2006 el coefi-
ciente fue de 0.43 para la minera; la electricidad, 0.18; el sector agrope-
cuario, 0.07; y los servicios financieros, 0.02.
d) La regin noreste. En 1980, la especializacin de esta regin era el
sector comercio con un coeficiente de 1.35. Sin embargo, desde 1988 se
observaron coeficientes significativos en la industria manufacturera, 1.25;
en electricidad, gas y agua, 1.25; y en transporte y comunicaciones, 1.02.
En 2006 continuaron siendo significativos los coeficientes de los sectores
manufacturero, 1.38, electricidad, 1.24, transporte, 1.01, y comercio,
1.01. El coeficiente de especializacin de 2000 muestra el predominio de
la industria manufacturera, 0.06, y del transporte, 0.01. Para 2006, el
sector manufacturero fue el nico importante, 0.07. En 1980, el coefi-
ciente de concentracin espacial slo fue significativo para el sector comer-
cio, 0.06. Para 2006, el sector manufacturero aparece con un coeficiente
de 0.06, y el de electricidad, agua y gas de 0.04. Al mismo tiempo, es
importante sealar que el coeficiente de reestructuracin de la industria
del noreste en el periodo de 1980-1988 fue de 0.12, as como los otros
servicios, 0.03, y la electricidad, 0.01.
e) La regin noroeste. En 1980 esta regin se especializaba en el sector
agropecuario, 2.11; en electricidad, gas y agua, 1.39; en comercio, 1.06;
y en otros servicios, 1.02. En 2006 siguieron predominando los coeficien-
tes de localizacin de los sectores agropecuario, 1.45, minera, 1.0, elec-
tricidad, 1.1, y comercio, 1.33. El coeficiente de concentracin espacial
en 1980 fue positivo para las actividades agropecuarias, 0.11, electrici-
dad, 0.04, y comercio, 0.01. En 2006, esta regin segua especializndose
en el sector agropecuario, 0.06, en el sector elctrico, 0.01, y en el comer-
cio, 0.04.
Conclusiones
El anlisis de los efectos que provoc el cambio del modelo de desarrollo
econmico en Mxico hasta 2006 es decir, antes de la crisis econmica
en curso muestra que tiende a predominar el sector terciario, especial-
mente los servicios comunales y sociales. En contraste, el sector agrope-
cuario exhibe un comportamiento descendente, y se reduce tambin la
E F E CT OS RE GI ONAL E S DE L CAMB I O DE MODE L O. . . | 197
participacin de los sectores manufacturas y comercio. Algunos sectores
como la construccin y el transporte y comunicaciones, que estn estre-
chamente ligados al desarrollo de la actividad productiva, tambin tien-
den a reducir su importancia relativa; asimismo, el sector financiero, si
bien se desarroll con la privatizacin de los bancos comerciales, poste-
riormente redujo su participacin en la generacin del va nacional.
En el periodo de la alternancia, 2000-2006, los altos precios del pe-
trleo ayudaron al crecimiento econmico de Mxico. Sin embargo,
posteriormente, la disminucin de la produccin y de los precios inter-
nacionales del petrleo ha agravado el financiamiento del gobierno, que
depende en gran medida de los recursos monetarios que transfiere la em-
presa paraestatal Pemex por la va fiscal.
Las regiones ms beneficiadas han sido las que tienen ventajas com-
parativas, como son las regiones sureste, noreste y noroeste. La regin
sureste cuenta con abundantes recursos naturales y atractivos tursticos,
especialmente en Quintana Roo y Yucatn; lo mismo podra decirse para
Baja California Sur. Sin embargo, otros estados que se ubican cerca de la
frontera norte, a pesar de la cercana geogrfica con Estados Unidos, han
perdido posicin y requieren modificar su estructura productiva para ser
competitivos, pues se especializan en sectores en retroceso. Baja Califor-
nia, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len y Tamaulipas son ejemplos de
esta situacin.
Con base en su especializacin relativa, las regiones se han visto afec-
tadas por el cambio de programa econmico implementado en el pas. Sin
embargo, algunos casos como la minera y el sector agropecuario se han
beneficiado por los altos precios de los bienes de exportacin producidos
en algunos estados de estas regiones a pesar de la tendencia que han teni-
do los otros sectores productivos.
Si bien es cierto que Mxico posee abundantes recursos naturales, as
como mano de obra disponible para trabajar en ellos, lo es tambin que
la apertura comercial no se ha reflejado en proyectos productivos que fa-
vorezcan el desarrollo regional. La baja capacidad para generar empleos
permanentes y bien remunerados, as como la emigracin creciente hacia
Estados Unidos, son dos resultados de lo anterior.
198 | DI ANA R. VI L L ARRE AL GONZL E Z
Bibliografa
Bonet, Jaime (1999), El crecimiento regional en Colombia, 1980-1996:
una aproximacin con el mtodo shift-share, Centro de Estudios Eco-
nmicos Regionales/Banco de la Repblica Cartagena de Indias, Co-
lombia.
Flores, Jos (2008), Integracin internacional y cambio estructural en
la economa mexicana, tesis de doctorado en Ciencias Sociales, uam-
Xochimilco, Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (inegi), Banco
de Informacin Econmica en Internet, [www.inegi.org.mx].
_____ (varios aos), Sistema de cuentas nacionales de Mxico. Cuentas de
bienes y servicios, inegi, Mxico.
Lira, Luis y Bolvar Quiroga (2003), Tcnicas de anlisis regional, Insti-
tuto Latinoamericano y del Caribe Planificacin Econmica y Social,
Santiago de Chile.
Semarnat, Compendio de estadsticas ambientales 2008, [http://app1.
semarnat.gob.mx/dgeia/cd_compendio08/compendio_2008/01_demo-
grafia2.html].
Tello, Carlos (2007), Estado y desarrollo econmico: Mxico 1920-2006,
Facultad de Economa/Universidad Nacional Autnoma de Mxico,
Mxico.
Villarreal, Diana y Marcela Villegas (en prensa), Cambios en la localizacin
de la industria automotriz en Mxico, uam-Xochimilco, Mxico [http://
csh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/articulos.html].
Williamson, J. (1990), The progress of policy reform en Latin America,
Washington D. C., Institute for International Economics; citado en Te-
llo, Carlos (2007), Estado y desarrollo econmico: Mxico 1920-2006,
Facultad de Economa/Universidad Nacional Autnoma de Mxico,
Mxico.
| 199 |
El desempeo ambiental de Mxico
y su impacto en la competitividad global
Pablo Sandoval Cabrera*
Introduccin
D
esde principios de la dcada de 1970 las preocupaciones en tor-
no a los efectos negativos de la contaminacin, degradacin y
desgaste de los recursos medioambientales pas del mbito local
al global. En las sucesivas reuniones multilaterales realizadas desde la
de Estocolmo de 1971 se han firmado ms de 250 acuerdos, la mayora
con enlaces slidos respecto del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente.
1
En este marco institucional multilateral se pone de
manifiesto el inters de los diversos actores sociales (gobiernos, empresas,
organizaciones sociales y sociedad civil en general) de hacer un buen uso
de los recursos naturales y el medio ambiente, al constituirse, la mayora de
ellos, en bienes (o males) pblicos globales que inciden en el bienestar y
en la competitividad de empresas y naciones.
Hoy, gracias al esfuerzo mencionado, se reconoce el efecto que tiene el
medio ambiente sobre la competitividad de las economas, en momentos
en que la disputa por un mejor posicionamiento en los mercados globa-
les obliga a stas a sostener estndares altos de competitividad. Diversos
* Profesor-investigador en el Centro Universitario de Ciencias Econmico Administra-
tivas de la Universidad de Guadalajara [padilu23@yahoo.com.mx].
1
Entre otros: 1) Convenio sobre Diversidad Biolgica, 2) Convenio sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, 3) Protocolo de Mon-
treal, 4) Convenio de Estocolmo, 5) Convenio de Rterdam, y 6) Convencin Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climtico.
200 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
estudios permiten corroborar, por un lado, la estrecha correlacin que
existe entre responsabilidad ambiental y competitividad, y por otro, la
valoracin de los mercados para las buenas prcticas ambientales al mo-
mento de calificar a las economas en general y a las empresas en particu-
lar. Por esta razn, la inclusin de la variable ambiental en el anlisis de la
competitividad no slo es oportuna, sino necesaria para comprender por
qu economas como la mexicana se mantienen rezagadas en la clasifica-
cin mundial en la materia.
En el presente ensayo se pretende verificar la hiptesis de que la va-
riable ambiental es un determinante de la competitividad de los pases y
una condicin necesaria para mantener un crecimiento sustentable que
contribuya a una mejor calidad de vida intergeneracional. Para el logro
de este propsito, el anlisis que ahora presentamos se compone de tres
apartados. En el primero se explora el significado del trmino compe-
titividad y su relacin con el medio ambiente en el marco de los estu-
dios realizados por organismos internacionales como el Foro Econmico
Mundial (wef, por sus siglas en ingls), el Instituto para la Gestin del
Desarrollo (imd, por sus siglas en ingls) y el Instituto Mexicano para
la Competitividad (imco). Cabe destacar que los tres organismos reco-
nocen la existencia de una correlacin innegable entre buenas prcticas
ambientales y competitividad.
En el segundo apartado se analiza la situacin ambiental de Mxico en
trminos no slo de los costos por prdidas y desgaste de recursos, sino
tambin respecto a los llamados gastos defensivos erogados para con-
trarrestar el dao ambiental. Se ofrecen indicadores sobre los principales
problemas ambientales y los ritmos de degradacin o desgaste tanto de
los recursos biticos, flora y fauna, como de los recursos no biticos, sue-
los, recursos minerales y agua, as como las emisiones de gases de efecto
invernadero, entre otros indicadores.
En el tercer apartado del ensayo se hace una revisin indicativa de la
relacin entre competitividad y comportamiento ambiental en los ltimos
aos; ello con el propsito de destacar la cada vez mayor relevancia que
tiene la variable ambiental en la determinacin de la competitividad, de
acuerdo con los estudios realizados por los organismos evaluadores.
En la parte final del texto se propone una lista no exhaustiva de reco-
mendaciones que ayude a generar una agenda que, en todo caso, pudiera
contribuir a mejorar la condicin que guarda nuestro pas respecto de
otros pases en el tema de competitividad, poniendo especial nfasis en la
gestin ambiental.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 201
Competitividad y medio ambiente,
una relacin necesaria
Analizando la evolucin que ha tenido la teora econmica convencional
(entendiendo como tal la propuesta de la economa clsica y sus deriva-
ciones: las escuelas marginalista, neoclsica, monetarista, etctera), es po-
sible observar una notable transicin en su concepcin del crecimiento
econmico y los factores que lo determinan. En una primera fase, esta
escuela sostuvo que el crecimiento dependa, esencialmente, de la capaci-
dad para acumular capital fijo y trabajo y, en un segundo momento, del
progreso tecnolgico aplicado a los procesos productivos. As, esta ver-
sin de la teora econmica transita de una nocin en la que el crecimien-
to exhibe sus propios lmites, debido a los rendimientos decrecientes de
los factores y cuyo colofn fatalista era el estado estacionario, a una
visin en la que gracias al avance cientfico y tecnolgico y su aplicacin
a la produccin sera posible crecer de manera indefinida, rompiendo con
el estado estacionario.
No es nuestro inters realizar una exposicin detallada de la evolucin
que mostr la ciencia econmica en las etapas posteriores a esta propues-
ta enunciada en trminos generales. Queremos simplemente llamar la
atencin respecto de la importancia de romper con esta visin pesimista
de la economa gracias al reconocimiento del papel que tienen el progreso
tecnolgico y el capital humano en el crecimiento econmico. Las posibi-
lidades de combinacin entre un trabajador capacitado y capital (como
expresin del uso de la ciencia y tecnologa en el proceso productivo) pu-
sieron al descubierto una de las variables fundamentales para alcanzar un
crecimiento sostenido de la economa: la productividad, entendida sta
como el resultado o producto que se obtiene de la eficiente utilizacin de
los factores.
La productividad se relaciona directamente con otro concepto rele-
vante, la competitividad, que, en una primera aproximacin, podemos
entenderla como la capacidad que tiene un pas o regin para incrementar
su productividad de forma sostenida. En este sentido, ambas variables re-
gularmente mantienen una relacin funcional: a mayor productividad,
mayor competitividad, y viceversa. Para constatar la dinmica de la pro-
ductividad a lo largo del tiempo, necesitamos observar un indicador b-
sico que d cuenta de la dinmica de una economa: el Producto Interno
Bruto (pib), que refleja la capacidad de generar valor en una economa
202 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
para un periodo determinado. En su versin per cpita, este indicador
sigue siendo esencial para categorizar a los pases a escala mundial; sirve,
al mismo tiempo, como un primer acercamiento para evaluar el nivel de
competitividad de un pas.
pib = p x t (1)
pib/pb = p x t/pb (2)
siendo p: productividad media
pib: Producto Interno Bruto
pb: poblacin
T: nmero de trabajadores ocupados
La razn es muy sencilla: tanto el pib nacional como el pib per cpita,
tal y como se muestran en las expresiones (1) y (2), dependen de una
variable estratgica: la productividad. El monto del pib per cpita es en-
tonces el producto de dos variables: productividad y tasa de ocupacin
(T/Pb). Como la competitividad de una economa depende esencialmente
de la productividad y sta, a su vez, determina el tamao del pib per cpi-
ta, es de esperarse que los pases que alcanzan un nivel sostenido en este
indicador se mantengan en los primeros lugares del escalafn internacio-
nal de competitividad.
El inters de los responsables de la poltica econmica de una nacin
determinada consiste en conocer qu factores hacen posible que un pas
observe altos estndares de productividad. Aunque no existe una receta
universal, vlida en todo momento y circunstancia, la mayora de los ex-
pertos opina que hay un conjunto de condiciones que se generan en los
pases con economas ms competitivas. Destacan, entre otras:
Un marco institucional funcional, en el que el respeto, el estado de de-
recho y la transparencia constituyan el soporte para la convivencia y la
cohesin social.
La estabilidad macroeconmica, que ayude a generar confianza y cer-
tidumbre para la expansin de los negocios.
El capital humano competitivo, lo que implica, a su vez, disponer de
un sistema educativo de calidad en todos los niveles, pero en particular
de carcter tcnico y universitario vinculados fuertemente a las necesi-
dades de la sociedad y del entorno productivo, as como con vocacin
innovadora.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 203
Un dinmico sector de investigacin cientfica y tecnolgica, vincula-
do a los sectores social y productivo con el soporte de la estructura de
formacin universitaria para garantizar altas tasas de innovacin.
Un fuerte sector exportador, que se convierta en un mecanismo de in-
sercin ventajosa de la economa nacional en la economa global como
una fuente segura de divisas para financiar el modelo de desarrollo.
La capacidad de financiamiento, como soporte para garantizar el acce-
so a fuentes locales de crdito para la expansin empresarial, reducien-
do la vulnerabilidad de la economa ante choques externos.
El marco regulatorio moderno, como condicin esencial para garanti-
zar la eficiencia en el funcionamiento de los mercados y en el desarrollo
de los negocios.
La responsabilidad social y ambiental, sustentada en un marco nor-
mativo moderno y en una integracin horizontal de lo ambiental en el
conjunto de polticas econmicas.
En concordancia con esta lnea de anlisis, el wef concibe la compe-
titividad como el conjunto de instituciones polticas y factores que de-
terminan el nivel de productividad de un pas (wef, 2008:3). Para este
organismo la productividad es una variable clave, dado que permite sos-
tener un nivel de crecimiento del ingreso de largo alcance y garantiza, a
su vez, atractivas tasas de retorno para los inversionistas. En este sentido,
para el mismo organismo la competitividad de una nacin descansa en
doce pilares, agrupados en tres categoras.
La primera categora agrupa los llamados requerimientos bsicos,
referidos a la calidad de las instituciones, la disponibilidad de infraes-
tructura, la estabilidad macroeconmica y las condiciones de salud y de
educacin bsica de la poblacin. Estos pilares, en conjunto, se constitu-
yen en el componente inicial para impulsar el crecimiento econmico y la
competitividad.
En la segunda categora se agrupan los factores propulsores de la efi-
ciencia econmica: la educacin superior y de formacin para el trabajo, la
eficiencia de los mercados de bienes y trabajo, la complejidad de los merca-
dos financieros, la tecnologa disponible y el tamao del mercado doms-
tico. Todos estos factores tienen una incidencia directa en la dinmica que
observe la productividad de un pas y, por tanto, en su competitividad.
En el tercer grupo se enlistan los factores propulsores de la innovacin
econmica, los cuales se refieren a la complejidad de los negocios en tr-
204 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
minos de la estructura productiva y las relaciones verticales y horizonta-
les que la definen funcional y geogrficamente para la conformacin de
agrupamientos empresariales, ms conocidos como clusters. Entendiendo
que, en una estructura econmica de tal naturaleza, se generan las me-
jores condiciones para la innovacin y la interaccin con los otros dos
pilares que, en conjunto, permiten alcanzar un crecimiento sostenido de
la competitividad nacional.
En paralelo con lo anterior, el wef elabora un ndice de Sustentabili-
dad Ambiental (esi, por sus siglas en ingls), que considera 21 factores
distribuidos en cinco componentes bsicos:
1) Estado y evolucin de los sistemas ambientales estratgicos.
2) Presiones y riesgos ambientales.
3) Vulnerabilidad ambiental humana, social y econmica.
4) Capacidades institucionales y sociales.
5) Responsabilidad global.
En estas condiciones, la relacin entre competitividad econmica y
sustentabilidad ambiental, reconocida por el wef, se constata estadsti-
camente en una elevada correlacin entre el esi y los ndices de com-
petitividad econmica y competitividad global. Esta correlacin, que en
algunos aos se ha acercado a un valor de 0.80 (la correlacin mxima
alcanzable es de 1), indica, en principio, que las buenas prcticas ambien-
tales caminan en el mismo sentido que la competitividad.
Otro prestigiado organismo internacional que disea su propio ndice
de Competitividad Global (icg) es el Instituto para la Gestin del Desa-
rrollo (imd, por sus siglas en ingls), para el que la competitividad es la
capacidad que tiene un pas para generar valor agregado (va) e incremen-
tar su riqueza por medio de la administracin de los activos, los proce-
sos, la seguridad social, la atractividad, la globalidad, la proximidad y la
integracin de estas relaciones dentro de un modelo econmico y social
(imd, 2004).
Entre los organismos evaluadores de la competitividad en el mbito
latinoamericano destaca el imco no solamente por ser pionero en la me-
dicin y el anlisis comparativo de la competitividad entre pases, sino
por el nfasis que pone en la necesidad de utilizar de la mejor manera los
recursos naturales. Por ese motivo, el imco incluye en su lista de 10 fac-
tores de competitividad uno relacionado con el Manejo Sustentable del
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 205
Medio Ambiente, que al igual que los otros nueve factores es evaluado
y ponderado en una muestra de 45 pases entre ellos, Mxico, por me-
dio de diagnsticos, consultas a expertos y estudios diversos.
En los trminos generales de esta evaluacin es posible observar el cre-
ciente inters por integrar lo ambiental en el conjunto de las polticas
de desarrollo, debido a una mayor preocupacin de la sociedad civil so-
bre este tema, as como por presiones de mercado. Sin embargo, entre
ciertos sectores de la sociedad, algunos empresarios e incluso gobiernos,
lamentablemente, prevalece la idea de una relacin negativa entre me-
dio ambiente y competitividad. Este asunto preocupa porque, entre otras
cuestiones, enva seales errneas a la sociedad, dificultando la generali-
zacin de buenas prcticas en materia ambiental.
Medio ambiente y resultados econmico-financieros
Si bien la percepcin de una relacin negativa entre competitividad me-
dida por medio de indicadores econmicos y responsabilidad ambiental
no es an general, es interesante analizar los resultados que arrojan los
estudios realizados por organismos internacionales e investigadores espe-
cializados en el tema, con el propsito de ofrecer alguna respuesta.
Un primer acercamiento a nivel de estudios de empresas nos aporta
evidencias de que la responsabilidad ambiental y los resultados econmi-
co-financieros presentan una fuerte relacin positiva (cuadro 1).
En un interesante anlisis realizado por Izaguirre y Tamayo (2005) se
constata la existencia de una relacin positiva entre responsabilidad so-
cial corporativa, incluyendo la responsabilidad ambiental, y desempeo
econmico, medido con diversos indicadores econmico-financieros. En
la gran mayora de las empresas muestreadas en diversos pases desarro-
llados y en Brasil, las variables que miden la responsabilidad ambiental
y la bsqueda de la ecoeficiencia mantienen una relacin en la direccin
correcta con variables de corte econmico-financiero, reportando eviden-
tes ventajas econmicas y de mercado cuando se asume una mayor res-
ponsabilidad ambiental.
206 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
Cuadro 1
Medio ambiente y resultados econmico-financieros, 1990-2003
Autor Diseo muestral Variable analizadas Relacin
Nehrt (1996)
Brasil, Canad, Espaa, Estados
Unidos, Portugal, Finlandia y
Suecia; 50 empresas fabricantes de
blanqueadores qumicos de pasta
de papel; periodo de anlisis:
1983-1991.
Anticipacin en el uso de tecno-
logas para reduccin de costes y
produccin de la contaminacin
ventaja financiera (incremento de
ingresos netos).
(+)
1
White
(1996)
Estados Unidos; 97 empresas; pe-
riodo de anlisis: 1989-1992.
Actuacin medioambiental (recicla-
je, fuentes de energa alternativas,
reduccin de residuos, productos
ecolgicos, etc.) rendimiento del
mercado de valores ajustado a ries-
go (valor medio mensual).
(+)
Cordeiro
y Sarkis
(1997)
Estados Unidos; 523 empresas;
periodo de anlisis: 1991-1992
(actuacin medioambiental), 1993
(pronsticos econmicos).
Cambio a proactivismo medioam-
biental (1991-1992):
pronstico de incremento de
ganancias anuales por accin
(1993);
pronstico de incremento de ga-
nancias por accin durante cinco
aos.
2
Alta actuacin medio-
ambiental (proactivismo 1992):
pronsticos de incremento de
ganancias anuales por accin
(1993);
pronstico de incremento de ga-
nancias por accin durante cinco
aos.
(-)
(-)
(-)
Cormier
y Magnan
(1997)
Canad; empresas contaminan-
tes, sector de la pasta y papel,
qumicas; periodo de anlisis:
1986-1993.
Nivel de contaminacin valor de
la empresa en bolsa.
(-)
Konar
y Cohen
(1997)
Estados Unidos; 321 empresas
de diversos sectores; periodo de
anlisis: 1988-1993.
Baja actuacin ambiental valor de
activos intangibles.
3
(-)
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 207
Cuadro 1 (contina)
Autor Diseo muestral Variable analizadas Relacin
Ahmed,
Montagno
y Firenze
(1998)
Estados Unidos; 655 empresas
industriales de diferentes tamaos
o sectores (altamente contaminan-
tes) divididas en dos grupos: con y
sin preocupacin ambiental.
Medidas ambientales; cuota de
mercado; volumen de ventas;
productividad; ganancias anuales;
rentabilidad; roi.
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Edwards
(1998)
Gran Bretaa; 51 empresas de
ocho sectores industriales;
periodo de anlisis: 1992-1996.
Empresas medioambientales exce-
lentes (dentro de su sector segn
la lista jeru, en comparacin con
empresas no pertenecientes a esta
lista): roce roe
(+)
(+)
Butz
y Plattner
(1999)
Europa; 65 empresas de diversos
sectores; periodo de anlisis:
mayo de 1996-mayo de 1997.
Empresas medioambientales inten-
sivas (n=39) exceso de rendimien-
tos ajustados a riesgo.
(+)
4
Wargner,
van, Phu,
Azomahou y
Wehrmeyer
(2002)
Alemania, Italia, Reino Unido,
Pases Bajos; 248 empresas de la
industria del papel; periodo de
anlisis: 1995-1997
Actuacin medioambiental
ros
roe
roce
(0)
(0)
(+)
Menguc
y Ozanne
(2003)
Australia; 140 de las 485 mayores
empresas manufactureras del pas.
neo:
5
cuota de mercado; crecimien-
to de las ventajas en los ltimos
dos aos;
6
beneficios despus de
impuestos.
(+)
(-)
(+)
(+) Relacin positiva / (0) No existe relacin / (-) Relacin negativa.
1
Las empresas que invertan en primer lugar, anticipndose a las dems empresas del
sector, obtendran una ventaja financiera adicional sobre las que lo hacan despus.
2
Cordeiro y Sarkis (1997) concluyen que los anlisis financieros anticipan sistemti-
camente menores ganancias por accin a corto plazo para las empresas medioambientales
proactivas.
3
Patente, marcas, reputacin de la empresa/marca, goodwill (fondo de comercio).
4
Las empresas intensivas en medio ambiente (por ejemplo, de sectores altamente con-
taminantes) obtienen un mayor rendimiento. Pero cuando se consideran las 65 empresas,
los coeficientes de correlacin pierden significancia estadstica.
5
neo (natural environment orientation), formada por tres elementos: el espritu em-
presarial, la rsc y el respeto al medio ambiente.
6
Los propios autores sealan que puede ser una relacin negativa derivada del periodo
de estudio (corto espacio de tiempo).
Fuente: Elaboracin propia con base en Izaguirre y Tamayo, 2005.
208 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
Competitividad de los pases y regulacin ambiental
La regulacin ambiental, como expresin de la fortaleza institucional de
una sociedad, es otro instrumento esencial para impulsar mejores prcti-
cas ambientales y alcanzar una mayor competitividad. De ello dan mues-
tras Esty y Porter (2004) en un interesante estudio en el que analizan, en
una muestra de pases, la relacin entre competitividad y regulacin
ambiental.
El estudio que realizaron ambos autores aporta serias evidencias de
cmo la regulacin ambiental abona a la competitividad, y aunque no se
puede concluir la existencia de una relacin de causalidad entre ambas
variables, la evidencia emprica registrada s demuestra una clara correla-
cin, que en 2002 fue de 0.771. Pases como Mxico que, de acuerdo con
ese estudio, mantienen un bajo perfil en regulacin ambiental se ubican
en una baja posicin en la clasificacin de competitividad ambiental del
wef (grfica 1).
Grfica 1
ndice de competitividad y rgimen de regulacin ambiental
Finlandia
Suiza
Alemania
Francia
Dinamarca
Reino Unido
Estados
Unidos
Noruega
Espaa
Italia
Chile
Israel
Sudafrica
Hong Kong
Malasia
China
Mxico
India
Costa Rica
Brasil
Bulgaria
Filipinas
El Salvador
Rusia
Argentina
Indonesia
Venezuela
Ucrania
0 20 40 60 80
R
g
i
m
e
n
r
e
g
u
l
a
t
o
r
i
o
a
m
b
i
e
n
t
a
l
,
2
0
0
2
-2.0000
-1.0000
0.000
1.0000
2.0000
3.0000
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 209
Pas
Rgimen regulatorio
ambiental
ndice de
competitividad 2002
en la clasificacin
WEF
Alemania 1.522 14
Argentina -0.732 63
Brasil -0.077 46
Bulgaria -0.584 62
Chile 0.177 20
China -0.348 33
Costa Rica -0.078 43
Dinamarca 1.384 10
El Salvador -1.215 57
Espaa 0.437 22
Estados Unidos 1.184 1
Filipinas -1.014 61
Finlandia 2.303 2
Francia 1.464 30
Hong Kong 0 17
India -0.759 48
Indonesia -0.758 67
Israel 0.021 19
Italia 0.498 39
Malasia -0.127 27
Mxico -0.602 45
Noruega 1.045 9
Reino Unido 1.185 11
Rusia -0.895 64
Sudfrica -0.029 32
Suiza 1.631 6
Ucrania -1.297 77
Venezuela -1.079 68
Fuente: Elaboracin propia con base en el wef, Report 2002-2003; Esty y Porter,
2004.
210 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
En su estudio, Esty y Porter toman en consideracin los siguientes indi-
cadores ambientales: 1) uso de energa por unidad del pib; 2) concentra-
cin de partculas urbanas; 3) concentracin urbana de xido de azufre
(so
2
); y 4) contenido, en las exportaciones, de recursos naturales como
proporcin del pib frente al pib per cpita. Asimismo, para medir la com-
petitividad econmica consideran tres variables bsicas: el pib per cpita,
el ndice de crecimiento y el ndice corriente de competitividad.
Con base en los resultados observados, la investigacin arroja las si-
guientes conclusiones:
1) Los pases con los niveles ms altos de productividad y competitividad
presentan los menores ndices de polucin.
2) De igual forma, se constata una correlacin fuerte entre eficiencia en el
consumo de energa y competitividad.
3) En el mismo sentido, destaca que los pases ms intensivos en el comer-
cio de recursos naturales distan mucho de ser los de mayor competiti-
vidad.
En trminos generales, podemos concluir con certeza que los pases
ambientalmente responsables son los que se mantienen a la cabeza en la
competitividad; en contraste, los pases menos estrictos en regulacin y
gestin ambiental (reactivos, en cuestin ambiental) se encuentran al fi-
nal de la lista en este indicador. Se constata, por tanto, que ecoeficiencia
y mayor responsabilidad ambiental son determinantes para crecer en la
competitividad.
Marco normativo y situacin ambiental en Mxico
Los problemas medioambientales de Mxico no son menores e inciden en
el desempeo econmico del pas y, por supuesto, en la calidad de vida de
la poblacin. Revisando solamente algunos indicadores sobre la situacin
que guarda el medio ambiente, podemos constatar la crtica situacin por
la que atraviesa el pas en este mbito (inegi, 2009). Las siguientes con-
sideraciones son ejemplos de lo comentado:
Entre 1950 y 2007, la disponibilidad natural media de agua per cpita
disminuy en promedio 241 m
3
por ao.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 211
Mxico es uno de los cinco pases que albergan entre 60 y 70% de las
especies de flora y fauna del planeta, calculada en ms de 10 millones
de especies.
De las 5 430 especies de vertebrados identificadas en el pas, 15.1%
son endmicas; 9.6% se hallan amenazadas; 5% estn en peligro de
extincin y 15.4% se encuentran bajo proteccin especial.
En el periodo de 1998-2007, los incendios forestales afectaron 235 000
hectreas en promedio anual de la superficie nacional.
Si se mantiene la actual tasa anual de deforestacin, calculada entre 1 y
2.5%, para 2050 se perder entre 40 y 50% de la superficie de manglar
del pas.
La produccin de residuos slidos urbanos aument en un milln de
toneladas en promedio entre 2000 y 2008.
Actualmente, Mxico contribuye con alrededor de 2% de los gases
de efecto invernadero emitidos anualmente a la atmsfera.
Todo lo anterior indica la fuerte presin que se ejerce sobre los recur-
sos naturales en Mxico, debido al programa econmico implementado
en el pas en los ltimos 25 aos. Como se puede apreciar en el cuadro 2,
las tasas anuales por degradacin o agotamiento en el territorio nacional
son significativas en varios rubros.
Cuadro 2
Tasa de crecimiento promedio anual (tcpa)
de la degradacin del aire, suelo y agua
(2003-2006)
Recursos tcpa
Contaminacin del aire por emisiones primarias 0.55
Degradacin del suelo (superficie afectada) 0.33
Contaminacin del suelo por residuos slidos municipales 3.74
Contaminacin del agua por descargas de agua residual 0.36
Fuente: Elaboracin propia con base en inegi, 2009.
Considerando los efectos de los procesos de urbanizacin y los cam-
bios de uso de suelo para distintos fines econmicos, la prdida de bos-
212 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
ques alcanza una tasa promedio anual de 0.87%, lo que en otros trminos
equivale a una prdida de 300 000 a 400 000 hectreas por ao. A ello
hay que agregar, por supuesto, los daos causados al aire, suelo y agua
por las mismas razones.
Estos ritmos de agotamiento o degradacin de muchos recursos na-
turales, as como los gastos defensivos necesarios para contrarrestar la
contaminacin de aguas, suelos y aire, significan altsimos costos eco-
nmicos y ambientales que afectan los equilibrios de los ecosistemas y
reducen la disponibilidad de recursos para las prximas generaciones. En
promedio anual, dichos costos han representado ms de 11% del valor
del Producto Interno Neto en los ltimos 16 aos (cuadro 3).
Cuadro 3
Costos ambientales como porcentaje del Producto Interno Neto
(1985-2006)
Ao Porcentaje
1985 7
1990-1999 11.5
2000-2006 10.8
Fuente: Elaboracin propia con base en inegi, 2009.
Normatividad y responsabilidad ambiental de las empresas
La mala gestin de los recursos naturales y el predominio de comporta-
mientos econmicos no sustentables tienen como marco una estructura
normativa atrasada, caracterizada por la aplicacin de medidas de con-
trol y comando (comand and control) tpicas de regulaciones ambientales
de primera y segunda generacin. La mayora de las regulaciones es de
carcter reactivo, orientadas stas bsicamente al cobro de derechos por
uso de recursos o por servicios ambientales; por ejemplo, pago por dere-
chos de uso de aguas, emisin y vertido de residuos o contaminantes.
Aunque el atraso en regulacin ambiental an es evidente, con la firma
del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (tlcan), la regula-
cin ambiental observ una evolucin significativa. Este avance se inici
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 213
con la creacin de la Comisin Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio) en 1992, continu con la transformacin de la
Secretara de Desarrollo Urbano y Ecologa en la Secretara de Desarro-
llo Social (Sedesol), y ms tarde con la creacin, en diciembre de 1994, de
la Secretara de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap)
(Escobar, 2007).
La evolucin legislativa ha sido lenta, pero se fortalece con la firma
y posterior entrada en vigor del tlcan. El evento previo ms relevante
en el campo legislativo lo constituy la aprobacin, en 1971, de la Ley
Federal para la Prevencin y Control de la Contaminacin, antecedente
inmediato de la actual Ley Federal de Equilibrio Ecolgico y Proteccin
Ambiental (lfeepa). Con la firma del tlcan las presiones para incremen-
tar los estndares ambientales del pas crecieron en intensidad debido a
las exigencias de los gobiernos, las empresas y los consumidores de los
socios firmantes. En tal circunstancia, paralelamente al tlcan, se firm
el Acuerdo de Cooperacin Ambiental de Amrica del Norte (aca), den-
tro del cual se contempla una serie de principios rectores, instrumentos
y sanciones en materia ambiental, vlidos en el contexto del acuerdo co-
mercial.
Las presiones para fortalecer la regulacin ambiental una vez firma-
do el tlcan tambin indujeron a la ampliacin del nmero de normas
ambientales. De las 87 normas expedidas en el periodo de 1993-2000,
49 fueron elaboradas entre 1993 y 1994 para cumplir las exigencias del
tlcan, que entr en vigor en enero de 1994. Estas normas se agrupan en
tres series: normas ecolgicas (nom-Ecol), normas de recursos naturales
(nom-recnat) y normas de pesca (nom-pesc).
Si bien la estructura normativa cambi ante las nuevas circunstancias,
todava presenta ciertas caractersticas que dificultan su cumplimiento
y aplicacin en sectores y actividades econmicas potencialmente con-
taminantes. Al mismo tiempo, lo primero que destaca de las nom es su
concentracin no slo respecto al mbito ambiental de aplicacin, sino
tambin en trminos sectoriales. Del total de normas aplicables en ma-
teria ambiental, 55 son de la serie nom-Ecol, y de stas, las referidas
al tema del aire son las ms numerosas, 29 en total. Sectorialmente do-
minan las normas aplicables a la industria, siendo evidente la falta de
regulacin ambiental en otras actividades de la economa que contribu-
yen a la contaminacin del agua, generan residuos con distinto grado de
peligrosidad y desgastan los recursos naturales. Entre otros renglones,
214 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
los servicios hospitalarios, la agricultura, la ganadera, la industria de la
construccin y el transporte de carga destacan por la insuficiencia o au-
sencia de normas.
Respecto a la responsabilidad ambiental de las empresas, se observa
un interesante punto de inflexin, nuevamente en razn del tlcan. Mien-
tras que en 1994 slo 725 establecimientos de 6 000 considerados en
la Encuesta Industrial Anual (eia) que realiza el Instituto Nacional de
Estadstica, Geografa e Informtica (inegi) tenan inversiones en acti-
vos ambientales; para 2002 dicha cifra fue de 2 463. Habra que agregar
en este caso que aunque la cifra anterior es muy pequea respecto a los
ms de dos millones de establecimientos del pas en 2003, en trminos de
va, esos 725 establecimientos representaron 65% del total de la mues-
tra de empresas consideradas en la eia (Domnguez y Brown-Grossman,
2007).
Pese al importante incremento en el nmero de empresas con inversio-
nes ambientales, an son pocas las empresas que estn concentradas en
activos de control ms que en investigacin y desarrollo, lo que muestra
el perfil regulatorio del pas en materia ambiental; adems de que dicha
inversin se concentra en empresas vinculadas con el sector externo, na-
cionales y extranjeras. De hecho, el gasto de las empresas exportadoras y
las extranjeras tiende a ser ms dinmico que el resto. En la medida en que
estas empresas aportan una buena parte del valor bruto de la produccin,
esto implica que buena parte de la contaminacin de la industria manu-
facturera est siendo abatida por estas inversiones (Domnguez y Brown-
Grossman, 2007:51). No obstante lo anterior, insistimos en que un gran
nmero de las actividades primarias, del sector servicios y del subsector de
transportes carece de regulacin ambiental o sta es muy frgil.
En este sentido es posible identificar tres problemas centrales de la nor-
matividad mexicana para la industria manufacturera, vlidos para todo
el espectro de aplicacin de las normas ambientales y que ilustran clara-
mente la situacin que guarda el pas en este campo (Mercado y Blanco,
2005).
1. Generacin de ineficiencias
a) Ineficiencia esttica del cumplimiento: debido a que muchas normas
son inadecuadas para ciertos tipos de industrias al no considerar las
diferencias de costos en cada estrato industrial.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 215
b) Ineficiencia dinmica del cumplimiento: por la propia estructura de la
norma, su aplicacin no incentiva la innovacin en aquellas empresas
que s la cumplen.
c) Ineficiencia por la exigencia del cumplimiento: debido a la falta de in-
centivos para cumplir con la norma y por las dificultades que la propia
aplicacin conlleva, la entidad reguladora asume elevados costos de
inspeccin y monitoreo para asegurar su aplicacin.
2. Ausencia de un marco normativo en algunos escenarios ambientales.
Como ya mencionamos, se observa cierto vaco normativo en algunos
mbitos, tales como el manejo de residuos no peligrosos, residuos peli-
grosos (grado de peligrosidad, disposicin, traslado y confinamiento) y el
manejo de los lodos generados por las plantas de tratamiento. Es notorio
tambin el rezago normativo en lo que respecta a la identificacin y tra-
tamiento de los llamados nuevos contaminantes, como son, entre otros,
los referidos a las descargas domsticas de residuos mdicos.
3. Bajos ndices de cumplimiento de la norma. Un importante nmero de
empresas tiene un alto ndice de incumplimiento de las normas ambienta-
les; este fenmeno obedece bsicamente a dos causas. Por una parte, son
empresas que perciben baja exigencia gubernamental; por otra, por la no
aplicacin de tratamientos especiales a ciertos segmentos de la industria,
como pueden ser los casos de las micro, pequeas y medianas empresas.
No menos importante es la carencia de instrumentos de carcter fiscal
de tercera generacin que internalicen los costos ambientales en las fun-
ciones de costos o de utilidad de los agentes econmicos durante todo el
ciclo de vida del producto. Si esto se lograra, permitira obtener un doble
dividendo de proteccin proactiva del medio ambiente y generacin de
empleos, al incentivar cambios de conducta de los agentes econmicos y
sustituir la utilizacin de recursos naturales con un menor consumo de
energa (Sandoval, 2008).
Comparacin internacional del desempeo ambiental del pas
La ausencia de un marco normativo moderno mantiene a Mxico en los
ltimos lugares a escala mundial en trminos de desempeo ambiental
(cuadro 4). De acuerdo con un estudio de Esty y Porter (2004), Mxico se
216 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
encuentra en el lugar 40 de 42 pases por concentracin de partculas
urbanas por habitante, en el lugar 44 de 47 pases por concentracin de
xido de azufre por habitante, y en el lugar 39 de 71 pases por consumo
de energa por cada 1 000 dlares del pib.
Cuadro 4
Desempeo ambiental por pas
CcPUxH CcOzxH CExMGDP
Lugar Pas Lugar Pas Lugar Pas
1 Suecia 1 Argentina 1 Dinamarca
2 Noruega 4 Finlandia 2 Suiza
7 Canad 6 Suecia 10 Inglaterra
21 Espaa 8 Noruega 28
Estados
Unidos
25 Malasia 9 Dinamarca 31 Brasil
28 Brasil 21
Estados
Unidos
36 Costa Rica
30 Colombia 25 Malasia 39 Mxico
36 Costa Rica 27 Ecuador 40 Corea
40 Mxico 36 Venezuela 41 Bolivia
41 China 44 Mxico 59 Nicaragua
42 Honduras 46 China 70 Rusia
47 Rusia 71 Ucrania
42 Pases 47 Pases 71 Pases
Notas: ccpuxh = concentracin de partculas urbanas por habitante, ccozxh = concen-
tracin de xido de azufre por habitante, cexmgdp = consumo de energa por cada 1 000
dlares de gdp (gross domestic product).
Fuente: Elaboracin propia con base en Esty y Porter, 2004.
En dichos indicadores Mxico est por debajo de todos y cada uno de
los pases desarrollados, incluso de muchos pases de menor desarrollo re-
lativo. En este sentido, cabe agregar que con este ltimo grupo de pases,
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 217
Mxico compite por inversiones y mercados en el mbito mundial. Des-
afortunadamente, el deficiente desempeo ambiental de Mxico lo pone
en desventaja competitiva en dichos rubros.
Finalmente, el desempeo ambiental del pas, como resultado del re-
zago normativo, afecta la competitividad ambiental y la global y es, sin
duda, un determinante fundamental para que Mxico se ubique en una
posicin de media tabla hacia abajo a nivel internacional en ambos in-
dicadores.
Situacin ambiental de Mxico
y su impacto en la competitividad
Al parecer, para muchos de los pases de menor desarrollo relativo, entre
ellos Mxico, la relacin entre buenas prcticas ambientales y competiti-
vidad no es muy clara, y prevalecen todava, como lo hemos constatado,
fuertes rezagos en materia ambiental. stos tienen repercusiones negati-
vas sobre el bienestar de la poblacin, el equilibrio ecolgico y la econo-
ma en general.
2
Muchos empresarios siguen creyendo que una mayor regulacin am-
biental genera desventajas competitivas y que slo significa mayores cos-
tos sin ser claros los beneficios. El resultado de estas conductas evasivas
y francamente irresponsables mantiene al pas en una posicin desventa-
josa en competitividad dentro de una economa globalizada, en la que los
consumidores valoran cada vez ms las buenas prcticas ambientales.
De acuerdo con evaluaciones realizadas por tres de los principales or-
ganismos promotores de la competitividad a nivel internacional: el wef,
el imd y el imco, la situacin de Mxico en competitividad no ha mejora-
do en los ltimos 10 aos; por el contrario, segn el imd y el wef, el pas
ha descendido en la clasificacin mundial de competitividad (grfica 2).
En el ndice de Competitividad Global (icg) elaborado por el wef para
131 pases, entre 2000 y 2009, Mxico pas del lugar 32 al 60 (cuadro
5); es decir, retrocedi 20 lugares y perdi competitividad con pases no
slo de mayor desarrollo relativo, sino tambin respecto a economas
2
A manera de ejemplo, la Organizacin de las Naciones Unidas (onu) estima que
35% de las enfermedades de los mexicanos tiene su origen en problemas ambientales
(onu, Informe Geo Mxico, 2005).
218 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
emergentes como Singapur, Corea del Norte, China e India, entre otros
(cuadro 6).
Cuadro 5
Competitividad de Mxico, 2000-2007
Ao WEF
1
IMD
2
IMCO
3
2000 32 33 -
2001 33 36 32
2002 31 43 31
2003 42 53 31
2004 42 56 30
2005 45 56 32
2006 45 45 33
2007 52 47 32
2008 60 50 33
2009 60 46 32
1
La muestra de pases estudiados varia de un ao a otro, pero siempre ha rebasado la
cifra de 100.
2
Muestra de 60 pases.
3
Muestra de 45 pases.
Fuente: Elaboracin propia con base en el wef, Report 2000-2009; imd 2007; imco,
2000-2007.
En el mismo sentido, la prdida de competitividad internacional es no-
toria en el gci del imd que clasifica a Mxico en el lugar 46 en 2009; esto
es, 13 lugares ms atrs que en 2000. Esta situacin ubic a Mxico, una
vez ms, por debajo de pases emergentes con los que compite por inver-
siones y mercados a nivel global, tales como China, Chile, Corea del Sur,
Malasia e India, entre otros. Similar posicin otorga el imco que, para
el periodo de 2001-2009, ubica al pas entre los lugares 30 y 33 de una
muestra de 45 pases, nuevamente a la zaga de pases emergentes como
Chile, Corea del Sur y Polonia, entre otros, y del conjunto de los llamados
pases ricos de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmicos (ocde), excepto Turqua.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 219
Es interesante sealar que a pesar de que los tres organismos utilicen
muestras de pases de diferente tamao, as como metodologas e indi-
cadores relativamente distintos, existe una alta correlacin en las tres
mediciones. En particular, las mediciones del wef e imco son mayores
a 0.7 para algunos aos, lo que permite su comparabilidad en muchos
aspectos.
Grfica 2
Correlacin entre los ndices de competitividad del wef e imco, 2007
Japn
Suiza
Alemania
Corea del Sur
Francia
Dinamarca
Noruega
Estados
Unidos
Rusia
Espaa
Rep.
Dominicana
Chile
Israel
Holanda
Per
Malasia
China
Colombia
Mxico
Costa Rica
Brasil
Blgica
Grecia
El Salvador
Turquia
Argentina
Irlanda
Venezuela
Australia
0 40 20 100 60 80 120
0
10
20
30
40
50
Nicaragua Guatemala
Bolivia
Honduras
Reino Unido
Rep. Checa
Italia
Portugal
Hungra
Polonia
Panam
Sudafrica
Tailandia
Suecia
Austria
Canad
Linear Regression
R
2
Linear = 0.76
India
Finlandia
Ranking 2007, IMCO
R
a
n
k
i
n
g
2
0
0
7
,
I
M
C
O
Fuente: Elaboracin propia con base en el wef, Report 2007-2008; imco, 2001-2007.
Entre otros posibles resultados, la prdida de competitividad se traduce
en menores flujos de inversin extranjera y dificulta el acceso al mercado
internacional de capitales. Ello genera un escenario de bajo crecimiento
y ofrece, al mismo tiempo, pocas oportunidades para desarrollar las ca-
220 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
pacidades locales de produccin y competencia. Un breve recuento de los
factores que determinan la competitividad internacional de Mxico indi-
ca que la situacin existente obliga a realizar una seria reflexin sobre lo
que se ha hecho y sobre la agenda pendiente que Mxico debe atender
para superar los rezagos.
Cuadro 6
Posicin de Mxico en el ndice de competitividad
global de acuerdo con los 12 pilares bsicos
Ao 2007-2008 2008-2009
Requerimientos bsicos 56 59
Instituciones 85 98
Infraestructura 61 69
Estabilidad macroeconmica 35 28
Salud y educacin primaria 55 65
Factores que determinan la eficiencia 50 55
Educacin superior y capacidad para el trabajo 72 74
Eficiencia de los mercados de bienes 61 90
Eficiencia de los mercados de trabajo 92 115
Madurez del mercado financiero 67 73
Aprendizaje tecnolgico 60 71
Tamao del mercado 13 11
Factores de sofisticacin e innovacin 60 67
Ambiente de negocios 54 62
Innovacin 71 78
Fuente: Elaboracin propia con base en el wef, Reports 2007-2008 y 2008-2009.
De los 12 pilares bsicos considerados en el ndice Global de Competiti-
vidad (igc) del wef, Mxico se ubica entre los primeros 30 lugares en slo
dos factores, en los que mejor su posicin en 2009 respecto del ao pre-
vio. En efecto, Mxico ocupa el lugar 28 en estabilidad macroeconmica y
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 221
la posicin 11 en tamao del mercado; sin embargo, ha retrocedido en el
resto de los factores. Ms an, en tres factores fundamentales para garanti-
zar un incremento sostenido del bienestar, Mxico se encuentra por debajo
de la media tabla de clasificacin mundial ocupando los lugares 78 en in-
novacin, 74 en educacin superior y capacitacin, y 98 en instituciones.
Dada esta situacin, el wef llama la atencin sobre los problemas de
dficit en desarrollo humano. Ello se hace de manera ms enftica en los
renglones relacionados con la formacin universitaria, la baja tasa de
innovacin derivada de la raqutica inversin en ciencia y tecnologa, as
como las debilidades institucionales provocadas por la laxitud de las le-
yes, las dificultades de su aplicacin y la corrupcin que penetra todo el
tejido social y dificulta reducir los graves niveles de delincuencia y seguri-
dad, tpicos de sociedades con esquemas institucionales dbiles.
En suma, la cada constante de Mxico en el igc se debe, segn el wef,
a deficiencias en el funcionamiento de las instituciones que inciden en el
predominio de reglas informales y prcticas ilegales como la corrupcin,
la delincuencia y la inseguridad pblica. Estos aspectos enrarecen el am-
biente social y econmico y se traducen en altos costos de transaccin y
prdidas de eficiencia. Todo ello est enmarcado en una economa que no
ha resuelto problemas estructurales fundamentales relacionados con el
financiamiento interno del desarrollo, la mejora de la calidad del capital
humano, la investigacin en ciencia y tecnologa, la modernizacin de su
sistema poltico y la responsabilidad ambiental.
De acuerdo con el imco, en 2007 Mxico no destac en ninguno de los
10 factores de competitividad que utiliza en sus mediciones, ubicndose
as en el ltimo tercio de la clasificacin mundial. En un total de 45 pa-
ses, slo en dos indicadores Mxico aparece entre los primeros 30 luga-
res: en macroeconoma estable y en sociedad incluyente (cuadro 7).
Vale la pena agregar que en el factor que Mxico tiene su peor posicin
es en el manejo sustentable del medio ambiente, ocupando la ltima po-
sicin en 2007 (cuadro 8).
Dicha posicin se explica, en parte, por la ausencia de polticas pbli-
cas efectivas y por un limitado compromiso de empresas y sociedad civil
en la materia. Debido a las altas tasas anuales de prdida de recursos na-
turales y de degradacin de suelos y recursos hdricos, Mxico se ubica de
media tabla hacia abajo en nueve de los 11 indicadores que constituyen
el subndice de manejo sustentable del medio ambiente, y en siete de ellos
ocupa los ltimos 10 lugares entre 45 pases de acuerdo con el imco.
222 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
Cuadro 7
Posicin internacional de Mxico en competitividad, 2001-2007
(anlisis por factor)
Factores de competitividad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sectores econmicos
con potencial
25 28 29 28 28 29 32
Relaciones internacionales
benignas
32 26 29 27 26 30 41
Gobiernos eficientes
y eficaces
28 28 31 26 28 32 32
Sectores precursores
de clase mundial
36 35 33 35 35 34 34
Mercado de factores
eficientes
39 42 38 44 42 35 42
Sistema poltico estable
y funcional
26 27 22 27 27 32 38
Macroeconoma estable 31 28 30 28 28 30 30
Sociedad incluyente,
preparada y sana
34 34 34 34 34 34 30
Manejo sustentable
del medio ambiente
40 42 41 40 42 40 45
Sistema de derecho
confiable y objetivo
34 35 35 32 35 33 33
Lugar en la clasificacin 32 31 31 32 32 33 32
Fuente: Elaboracin propia con base en el imco, 2001-2007.
La situacin es francamente dramtica en deforestacin, lugar 41; ero-
sin de suelos, lugar 40; ineficiencia en el consumo de agua para uso
agrcola, lugar 38; y nmero de tragedias ecolgicas por intervencin hu-
mana, lugar 37. En el mismo sentido, el wef, en su esi, ubica a Mxico
en el lugar 95 de un total de 146 pases evaluados, prcticamente coinci-
diendo con el imco en el diagnstico ambiental.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 223
Cuadro 8
Aspectos ambientales que sitan a Mxico en una posicin baja, 2007
Aspecto ambiental Posicin
Elevada tasa de deforestacin 41
Elevada tasa de terrenos ridos y secos 40
Baja productividad del uso agrcola del agua 38
Alto porcentaje de terrenos con estrs de agua 35
Alto ndice de tragedias ecolgicas 37
Falta de reas naturales protegidas 36
Pocas empresas limpias 34
Fuente: Elaboracin propia con base en el imco, 2007.
El estado de conservacin medioambiental y la forma en cmo se uti-
lizan los principales recursos naturales en su interaccin con las activi-
dades de extraccin, produccin, distribucin y consumo, reflejadas en
este subndice, son, indudablemente, una condicin indispensable para
garantizar el crecimiento y el desarrollo sustentable. Por desgracia, la len-
ta y tarda aplicacin de polticas para mejorar la relacin con el entorno
natural en Mxico ha propiciado una grave degradacin y prdida de
recursos que se traducen en altos costos sociales y econmicos que, al
mismo tiempo que afectan la salud humana, repercuten negativamente en
la actividad econmica y en la competitividad del pas y de sus regiones,
afectando, en consecuencia, las posibilidades de desarrollo.
Conclusiones y recomendaciones
de poltica econmica
De las alternativas que tiene Mxico para mejorar su competitividad am-
biental la gran mayora incide en la modificacin de los patrones de con-
sumo y produccin vigentes, caractersticos de un modelo econmico
sustentado en la utilizacin intensiva de recursos naturales y energa, as
como en la generacin de desechos contaminantes. Sobra decir que ello
trastoca el modelo de acumulacin vigente en el pas.
224 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
Desde nuestra perspectiva, hacemos una breve referencia a las lneas de
poltica que pudieran implementarse para mejorar la gestin ambiental,
necesaria si se quiere alcanzar mayores estndares de competitividad:
a) Aplicacin de nuevos instrumentos econmicos. Lo ms importante es
la modificacin de las conductas no sustentables, y para lograrlo se cuen-
ta con una serie de instrumentos econmicos; entre los ms importantes
estn los de tipo fiscal (impuestos y subsidios), la creacin de mercados y
el pago de derechos. Los instrumentos fiscales tienen la ventaja de generar
un dividendo parafiscal al incentivar cambios de conducta en los agentes
econmicos en direccin de la sustentabilidad. Destacan en este asunto
los impuestos al consumo de energa y de combustibles fsiles, al consu-
mo de agua para uso industrial y agrcola, as como los sistemas de dep-
sito-reembolso que han tenido un indiscutible xito en pases como
Holanda, Dinamarca, Alemania e Inglaterra. En los casos en que los sub-
sidios no generen distorsiones en los mercados y contribuyan a mejorar el
ambiente, stos deben aplicarse.
b) Sistemas de auditoras y certificacin ambientales. Se deben promover
sistemas voluntarios de auditoras ambientales que tengan como incenti-
vo la certificacin ambiental en todo el universo de empresas, incluyendo,
por supuesto, a las micro, pequeas y medianas empresas. stas obten-
drn beneficios no slo por menores costos, sino tambin en trminos de
imagen y posicionamiento de mercado; por su parte, los consumidores
gozarn de una mayor informacin sobre las empresas ambientalmente
responsables.
c) Creacin de mercados ambientales. El gobierno debe promover el cre-
cimiento de mercados ambientales, entre otros, el mercado de residuos
slidos reutilizables: envases, metales, papel, etc. Se estima que las posibi-
lidades de crecimiento de este tipo de mercados oscilan entre 10 y 14%
anual, y las polticas pblicas pueden contribuir para que ese crecimiento
se haga efectivo, permitiendo generar ofertas y demandas de bienes y ser-
vicios ambientales en todo el ciclo del producto.
d) Fortalecimiento de la normatividad ambiental. En este campo hay
varias reformas por realizar, empezando por la actualizacin del marco
normativo y la inclusin de algunos temas relacionados con la contami-
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 225
nacin ambiental, tanto la industrial como la generada por algunas acti-
vidades de los sectores primario y terciario. Es necesario tambin vincular
la aplicacin de la norma con un esquema de incentivos para resolver los
problemas, ya sealados, de inadecuacin, ineficiencia e incumplimien-
to. De igual forma, se debe ampliar el cuadro de elementos contaminan-
tes sujetos a la normatividad, como son los casos de los llamados nuevos
contaminantes, el bixido de azufre y las partculas de entre 1 y 2.5
micrmetros.
e) Promocin de la ecoeficiencia. Es necesario implementar polticas p-
blicas que promuevan la ecoeficiencia, reconociendo que la posibilidad de
reducir los impactos ambientales con los menores costos empresariales no
es tarea fcil, ya que obliga a redisear la produccin utilizando menos
recursos y reutilizando o comercializando los residuos. En este punto, el
gobierno puede tener un importante papel para el cumplimiento de este
objetivo. El otorgamiento oficial de crditos accesibles e incluso subsidios
a aquellas empresas que inviertan en activos ambientales o en investiga-
cin y desarrollo para la mejora ambiental puede ser un ejemplo en este
escenario. De igual forma, el gobierno puede incentivar la creacin de
mercados para la compra y venta de residuos reutilizables. Esta investiga-
cin ha permitido corroborar que ecoeficiencia y competitividad se mue-
ven en la misma direccin a nivel de empresa y pas.
f) Lo ambiental debe penetrar el conjunto de polticas econmicas. Que-
da claro tambin que lo ambiental debe permear el conjunto de polticas
econmicas en una relacin integral en la que cualquier poltica tenga su
toque ambiental. Las polticas ambientales deben dejar de ocupar, en
todo caso, un lugar complementario o suplementario en el conjunto de
las polticas econmicas.
g) Crear consensos para establecer una agenda ambiental y de competiti-
vidad. Se deben crear los consensos necesarios entre los distintos actores
sociales (empresarios, gobiernos, organizaciones civiles, etc.) para esta-
blecer la agenda de polticas, acciones y compromisos en materia ambien-
tal, en la perspectiva de cerrar la brecha que separa a Mxico de las
naciones ambientalmente exitosas.
226 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
h) Hay que aprender de los casos de xito. Debemos aprender de los casos
de xito en materia ambiental. Pases de Europa occidental y otros como
Polonia y Hungra constituyen excelentes espacios de aprendizaje para
desarrollar las buenas polticas ambientales y de competitividad.
i) Fortalecimiento y mejora del marco institucional. El fortalecimiento y
la mejora del marco institucional es imprescindible e inaplazable. El wef,
el imco y el imd coinciden en que Mxico debe mejorar sustancialmente
en la aplicacin del estado de derecho y en la observancia y respeto a la
ley, as como en materia de transparencia y rendicin de cuentas a la so-
ciedad. Ello es necesario para reducir la delincuencia, la inseguridad y
los altos ndices de corrupcin que se traducen en prdidas de eficiencia
y altos costos de transaccin, los cuales inhiben la inversin e inciden en
un menor crecimiento y prdida de competitividad.
j) Mayor desarrollo humano. Como intentamos enfatizar, otro pilar bsi-
co para incrementar la competitividad es la mejora del capital humano,
empezando por el fortalecimiento de la formacin en todos los niveles,
pero muy especialmente la educacin tecnolgica y universitaria, la inves-
tigacin cientfica y tecnolgica, as como la infraestructura social y de
salud.
k) Mayor informacin e indicadores ambientales. Se debe poner a dispo-
sicin de las empresas, y de la ciudadana en general, la mayor informa-
cin ambiental posible para alimentar una ptima toma de decisiones
en la materia sin incurrir en costos adicionales. Al respecto, debe ampliar-
se la base de indicadores de sustentabilidad, as como sus sistemas de ac-
ceso a la informacin.
l) Trabajar en lnea con la convergencia regulatoria. Debe insistirse en la
convergencia regulatoria en materia ambiental, tanto a nivel regional
como global, para que la degradacin ambiental no se convierta en una
potencial fuente de ventajas competitivas.
Finalmente, es preciso insistir en que el primer objetivo debe ser ga-
rantizar las mejores condiciones de vida de la poblacin del pas, y ello
conduce a poner en el centro del debate sobre competitividad y desa-
rrollo sustentable al ser humano no slo como ente econmico, sino en
todas sus dimensiones. Partiendo de este principio rector, es fcil apreciar
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 227
la trascendencia de realizar ms inversiones de creatividad, ingenio y vo-
luntad para crear las mejores condiciones de vida, sustentadas en una
relacin intergeneracional equitativa entre sujetos.
Bibliografa
Cmara de Diputados (2007), Productividad y competitividad en Mxi-
co, 1993-2006, H. Congreso de la Unin/Centro de Estudios de las
Finanzas Pblicas, Mxico.
Escobar, Lorena (2007), El desarrollo sustentable en Mxico (1980-
2007), Revista digital universitaria, nm. 3, 10 de marzo, Mxico.
Esty, Daniel y Michael Porter (2004), Ranking National Environmental.
Regulation and Performance: A Leading Indicator of Future Competi-
tiveness?, Institute for Strategy and Competitiveness, Boston.
_____ (eds.) (2002), Measuring National Environmental Performance
and its Determinants, Oxford University Press, Nueva York.
Grupo de Investigacin en Responsabilidad Social Ambiental (girsa)
(2006), Medio ambiente, factor de competitividad, Cuadernos La-
tinoamericanos de Administracin, vol. ii, nm. 3, julio-diciembre de
2006, Bogot, Universidad del Bosque, [http://www.unbosque.edu.co/
facultades/administracion/resvista/vol2no3/medioambiente.pdf], con-
sultado el 30 de julio de 2008.
Gonzlez, Karina, Notas generales sobre competitividad y medio ambien-
te en el contexto del mercado internacional 2001, [http:// www.gemi.
org.mx], consultado el 10 de julio de 2008.
Institute for Operations Research and the Management Sciences (in-
forms), [http:www.informs.org].
Instituto Mexicano para la Competitividad (2001-2007), ndice de com-
petitividad internacional, aos 2001 a 2007, [http://Imco.org.mx/
Imco/docbase/archivos], consultado el 7 de julio de 2008.
_____ (2007), Polticas de competitividad en Mxico, Fundacin Mexica-
na para la Salud, Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (2009), Siste-
ma de Cuentas Econmicas y Ecolgicas, Mxico.
International Institute for Management Development (imd), World Com-
petitiveness Yearbook 2007, [http://www.imd.ch/wcy/], consultado el
12 de mayo de 2008.
228 | PAB L O S ANDOVAL CAB RE RA
Izaguirre, J. y Vicente Tamayo, Medio ambiente y competitividad: obs-
tculo u oportunidad? Una aproximacin a partir de la evidencia em-
prica, aedem, [http://www.dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo],
consultado el 7 de julio de 2008.
Domnguez, Lilia y Flor Browm-Grossman (2007), El gasto ambiental:
diagnsticos y reflexiones de poltica, en Jos Luis Calva (coord.),
Sustentabilidad y desarrollo ambiental. Agenda para el desarrollo, vol.
14, Porra, Mxico.
Global Enviroment Outlook (geo), Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, Mxico, 2004, [http://www.ine.gob.mx],
consultado el 17 de julio de 2008.
Martnez, Joan y Jordi Roca (2000), Economa ecolgica y poltica am-
biental, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
Medina-Ross, Mara (2005), Los negocios y el ambiente: una relacin
cambiante, en Alfonso Mercado e Ismael Aguilar (eds.), Sustentabi-
lidad ambiental en la industria: conceptos, tendencias internacionales
y experiencias mexicanas, El Colegio de Mxico/Tecnolgico de Mon-
terrey, Mxico.
Mercado, Alfonso y Mara de Lourdes Blanco, Exigencia gubernamen-
tal y responsabilidad corporativa? Un estudio sobre las normas ecol-
gicas aplicables a la industria mexicana, en Alfonso Mercado e Ismael
Aguilar (eds.), Sustentabilidad ambiental en la industria: conceptos,
tendencias internacionales y experiencias mexicanas, El Colegio de
Mxico/ Tecnolgico de Monterrey, Mxico.
Nadal, Alejandro (2007), Medio ambiente y desarrollo sustentable en
Mxico, en Jos Luis Calva (coord.), Sustentabilidad y desarrollo am-
biental. Agenda para el desarrollo, vol. 14, Porra, Mxico.
Provencio, Enrique (2007), Propuestas para la mejor integracin eco-
nmico-ambiental, en Jos Luis Calva (coord.), Sustentabilidad y
desarrollo ambiental. Agenda para el desarrollo, vol. 14, Porra,
Mxico.
Sandoval, Pablo (2008), Anlisis comparativo de la fiscalidad ambien-
tal en Mxico y en Europa: opciones de cooperacin en el marco del
Acuerdo de Asociacin Econmica, Revista electrnica iberoameri-
cana, vol. 2, nm. 1, enero-junio de 2008, [http://www.urjc.es/ceib/
investigacion/reib/reib_02_01.html].
Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Indicado-
res bsicos del desempeo ambiental de Mxico 2005, [http://app1.
E L DE S E MP E O AMB I E NTAL DE M XI CO | 229
semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores04/06_biodiversidad/ficha_6_3_9.
shtml], consultado el 29 de junio de 2008.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (2000-
2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), [http://www.weforum.org/en/
initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/PastReports/
index.htm].
| 231 |
La sostenibilidad de la ciudad de Mxico y la conquista
de la cuenca hdrica del altiplano: los lmites de viejas
soluciones y la emergencia de nuevos problemas*
Roberto M. Constantino Toto**
Introduccin
E
l agua es un recurso fundamental para el sostenimiento de la vida
y est estrechamente relacionada con las posibilidades de desa-
rrollo de las sociedades. Sin embargo, la civilizadora comodidad
contempornea de su disposicin, a travs de los sistemas de distribucin
pblicos en los mbitos urbanos, tiende a hacer poco evidente la verdade-
ra dimensin de su importancia; como si no tuviera una historia.
En el caso de un pas semirido por sus caractersticas fisiogrficas,
meteorolgicas y climticas, y con un desequilibrado balance hidrulico
en el territorio, la conquista del agua es una oportunidad para el desarro-
llo y la posible prosperidad. A lo largo del pas, existen numerosos ejem-
plos histricos que tienen en comn el resolver los problemas del agua
como una condicin necesaria para garantizar la estabilidad relativa de
los asentamientos. Un caso particular en el contexto mexicano, debido a
la envergadura econmica que representa, la magnitud de la poblacin
que alberga, la significancia cultural y poltica que tiene para la confor-
* Este trabajo se llev a cabo con la imprescindible participacin de los licenciados Pilar
Salazar Vargas, Laura Barrios Fernndez y Eduardo Morales Santos, adscritos al Departa-
mento de Produccin Econmica, rea de Investigacin Poltica Econmica y Desarrollo,
uam-Xochimilco.
** Profesor-investigador en el Departamento de Produccin Econmica, uam-Xochi-
milco.
232 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
macin de la identidad nacional, pero adems porque se aparta del com-
portamiento tpico contemporneo del aprovechamiento del agua en el
pas, es el caso de la ciudad de Mxico.
Desde una perspectiva histrica y en un sentido amplio, no es incorrec-
to establecer que la fundacin y el desarrollo de la ciudad de Mxico ha
sido posible, entre varios otros factores, por la conquista de la cuenca h-
drica de la regin en la que se asent. Sin embargo, este hecho significati-
vo en s mismo, como muestra del ingenio y la voluntad de una sociedad,
ha determinado implcitamente una trayectoria de paradojas institucio-
nales que hoy vuelven, siglos despus, a colocar los asuntos pblicos del
agua entre los primeros en la agenda institucional.
En este texto se aborda la evolucin de la infraestructura hidrulica
como un mecanismo que permiti el desarrollo y el crecimiento de la
ciudad de Mxico. Desde diferentes puntos de vista, el agua es, y ha sido,
un factor clave en la determinacin de las posibilidades y limitaciones del
funcionamiento econmico y social de los centros urbanos en el pas. En
el caso de la ciudad de Mxico, la forma en que ha evolucionado el tipo
de soluciones gubernamentales al problema del agua, bien como un fen-
meno de abasto o bien de desalojo, ha determinado desde la antigedad
colonial el patrn de aprovechamiento y la forma de interpretar el bien-
estar. Ms de 400 aos despus, las polticas gubernamentales comienzan
a migrar desde el paradigma de abasto desequilibrado y del control de
inundaciones va desalojo hacia un modelo de gestin de sustentabilidad
hdrica de la cuenca que modificar en lo sucesivo el estilo del desarrollo
de esta regin del pas.
El texto est dividido en dos secciones que abordan una interpretacin
acerca de cmo lleg la ciudad de Mxico a una condicin de vulnera-
bilidad en materia de agua y cul es su contexto contemporneo, y por
dnde debemos comenzar a explorar. En la primera seccin se establece
el marco de evolucin histrica de la infraestructura hidrulica que le dio
viabilidad a la ciudad de Mxico en su momento. En la segunda, se plan-
tea la invariabilidad de la respuesta tecnolgica para tratar de resolver
el problema del agua en la ciudad, y se enfatiza que los problemas con-
temporneos del agua en la ciudad de Mxico son una manifestacin del
agotamiento del modelo de gestin extractivo.
La conquista del agua para la ciudad de Mxico convirti una cuenca
con un rgimen meteorolgico generoso en un valle dependiente del abas-
tecimiento de las fuentes subterrneas; permiti conectar la mayor parte
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 233
de los cuerpos de agua superficial, junto con el agua de lluvia, al drenaje,
y transform el problema del agua en uno de paradjica escasez perma-
nente que resulta significativamente costosa.
La conquista de la cuenca y la solucin
colonial al problema del agua: el principio
de un paradigma transhistrico
Desde su fundacin, la ciudad de Mxico ha estado inevitablemente liga-
da a la presencia del agua, aunque el papel de sta ha cambiado a lo largo
del tiempo. Existe evidencia histrica y arqueolgica que aporta indicios
acerca de las diferencias culturales y tecnolgicas que caracterizaron a los
modelos de aprovechamiento de los recursos hdricos regionales entre las
sociedades prehispnicas asentadas en la cuenca y la sociedad colonial
que le sucedi (Tortolero, 2006). Y aunque el punto de partida elegido
para plantear el origen del conjunto de soluciones que hoy caracterizan a
las estrategias institucionales en materia de agua pudiera parecer suma-
mente lejano, la realidad es que se requiere, para resaltar y contextualizar
un elemento central propio de la naturaleza de la cuenca en la que se
asent la ciudad de Mxico, la abundancia de agua.
Ms all de las notables diferencias entre las sociedades prehispnica y
colonial que compartieron la cuenca, un hecho significativo entre ambas
fue su preocupacin por evitar el impacto de las inundaciones. Al menos
esto es lo que se puede inferir por la infraestructura hdrica desarrollada
en ambos casos en el mbito de la cuenca lacustre ocupada. Sin embargo,
los cambios al entorno ocasionados por el modelo de infraestructura h-
drico para la prevencin de inundaciones que prevaleci desde la Colonia
condujeron a la transformacin de la cuenca lacustre cerrada en un valle
artificial, que en la actualidad trasvasa aguas provenientes del ocano Pa-
cfico hacia el Atlntico.
La evolucin de la infraestructura hidrulica desde la antigedad colo-
nial y el desplazamiento de los dispositivos de control de aguas prehispni-
cos revelan dos hechos cruciales para la comprensin de los desequilibrios
contemporneos en el balance hdrico de la ciudad de Mxico y en el
sistema de gestin del agua. Uno indica que en ambos casos el principal
problema de atencin era el control de los flujos excedentes de la cuenca.
El otro revela, sin un afn idlico, la existencia de dos visiones culturales
234 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
de aprovechamiento: una primera de adaptacin integral al medio y otra de
conquista y transformacin de la cuenca.
De acuerdo con los indicios actualmente disponibles, durante la poca
prehispnica el agua tuvo en el valle de Mxico una connotacin que iba
ms all de su aprovechamiento cotidiano; es decir, un vnculo cultural
y ritual a travs de Chalchiuhtlicue, diosa de los lagos y corrientes de
agua e indudablemente vinculada con la creacin de la vida. La existen-
cia de una deidad especfica relacionada con el agua y los lagos refleja la
construccin de una imagen social del agua, reverenciada como articu-
ladora regional del espacio, las actividades productivas, los mitos y las
costumbres.
La fundacin de Tenochtitlan aproximadamente en 1325 requiri de
una intervencin para el control de las inundaciones del islote debido a la
elevacin del nivel de las aguas del lago de Texcoco. Sin embargo, los dis-
positivos fueron adaptados no slo para evitar inundaciones, sino tam-
bin para el aprovechamiento productivo y habitacional bajo condiciones
lacustres. El sistema construido facilit el control de los flujos excedentes
de la cuenca por medio de la regulacin y el equilibrio del nivel entre el
sistema de lagos y lagunas de la misma.
1
Debe sealarse, sin embargo,
que las aguas dulces del sistema lacustre no se empleaban para el consu-
mo de las personas. Existe evidencia del aprovechamiento del agua para
el consumo de los pobladores que provena de manantiales en el cerro de
Chapultepec y en la regin de Coyoacn.
2
Con el fin de prevenir inundaciones y evitar que los lagos de Chalco y
Xochimilco se mezclaran con las aguas saladas del lago de Texcoco, los
pueblos prehispnicos desarrollaron unas tcnicas para la construccin
de un amplio sistema de obras hidrulicas, tales como el desarrollo de
diques, acueductos, calzadas, compuertas, viaductos y albarradones.
3
El
1
El sistema lacustre de la cuenca de Mxico estaba formado por cinco lagos: Zumpan-
go, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Los tres primeros estaban constituidos por
aguas salobres y los dos ltimos por aguas dulces.
2
Las crnicas de la reconstruccin del sistema hidrulico por los conquistadores sea-
lan las reparaciones del acueducto de dos vas en Chapultepec que alimentaba de agua al
asentamiento de Tenochtitlan. Uno de los canales introduca el agua y el otro la expulsaba.
La extensin de esta obra de suministro era aproximadamente de cuatro kilmetros y fue
originalmente construida durante el reinado de Moctezuma.
3
Con base en la evidencia arqueolgica, existe la hiptesis de que el periodo de mayor
transformacin del sistema lacustre de la cuenca local ocurri entre los siglos xiv al xvi
(Rojas, 2004). La importancia de las calzadas no slo era la de establecer vnculos con las
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 235
hecho de lograr una efectiva intervencin sobre el volumen de flujos de
agua les permiti evitar inundaciones, as como controlar la captacin,
conduccin, almacenamiento y distribucin del agua para usos doms-
ticos y agrcolas, tales como las chinampas (parcelas artificiales); o de
recreacin, como los jardines y casas de placer (lagunas-presas artifi-
ciales) (Conagua, 2009:19).
Uno de los vestigios ms significativos de la ingeniera indgena es el Al-
barradn de Nezahualcyotl.
4
Fue construido para el control de las inun-
daciones y evitar la mezcla de aguas dulces y salobres entre los lagos del
sistema debido a las diferencias de altura entre ellos. Su construccin se
llev a cabo a mediados del siglo xv por Nezahualcyotl (unam, 2009) y
contaba con una longitud aproximada de 22 kilmetros. Su trazo comen-
zaba desde el Cerro de la Estrella en Iztapalapa y llegaba hasta Atzacoalco,
al inicio de la Sierra de Guadalupe. El mapa 1 presenta una descripcin del
sistema lacustre y de los trazos de la infraestructura prehispnica.
La fractura del Albarradn durante la Conquista y los posteriores cam-
bios en el sistema de calzadas y compuertas facilitaron el inicio de la de-
secacin de la margen occidental del Lago de Texcoco, regin en la que
se asentara la sede de la Nueva Espaa sobre los vestigios de Mxico-
Tenochtitlan. Y aunque existen interpretaciones del doble propsito mili-
tar e hidrulico de la red, lo cierto es que desde la perspectiva hidrulica
la desarticulacin de la infraestructura prehispnica y la destruccin del
Albarradn dejaron a la naciente ciudad de Mxico a merced de las inun-
daciones de las aguas salobres del Lago de Texcoco.
La presencia de inundaciones en la cuenca de Mxico ha sido sig-
nificativa a lo largo del tiempo y con periodos de duracin variables;
algunas de ellas durante la poca colonial de ms de cinco aos. La cro-
nologa y magnitud de estos eventos alentaron respuestas de control que
abarcaron desde el intento de la reconstruccin del Albarradn de Net-
zahualcyotl (Martnez Baracs, 2006), hasta el diseo de las tcnicas de
desage de la cuenca, que se iniciaron con el Socavn de Nochistongo y
los trabajos de Enrico Martnez.
mrgenes que rodeaban a Tenochtitlan; al incluir compuertas, stas permitan llevar a cabo
desfogues de regulacin que mantenan reservorios durante las pocas de estiaje.
4
El dique construido separaba de norte a sur las aguas dulces y salobres, teniendo
como referencia el lago de Texcoco, desde Atzacoalco hasta Iztapalapa. Fue destruido con
el paso de los bergantines empleados para abatir las defensas de Tenochtitlan durante la
Conquista.
236 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Mapa 1
El sistema lacustre durante la poca prehispnica
Xaltocan
Lago de Xaltocan
Teotihuacan
Acolman
Texcoco
Coatlinchan
Huexotla
Lago de Texcoco
Atzacoalco
Ecatepec
Chiconautla
Cuauhtitln
Tenayuca
Tepeacac
Chimalhuacan-Atenco
Azcapotzalco
Mxico Tlaltelolco
Mxico Tenochtitlan
Tlacopan
Mixcoac
Tizapn
Coyohuacn
Mexicaltzinco
Iztapalapa
Aztahuacan
Ixtapalloacan
Xochimilco
Chalco
Fuente: Tomado de Niedelberger, 1987; con modificaciones.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 237
Tal y como se puede observar en el cuadro 1 que compendia algu-
nos de los eventos histricos ms significativos en la evolucin de la ciudad
de Mxico en materia de inundaciones, la transicin relevante entre los
estilos de manejo de la cuenca prehispnico y novohispano puede sinteti-
zarse como el cambio de un modelo de regulacin de la cuenca a otro de
desalojo y desecacin de sta.
La estrategia de desage de la cuenca y de la canalizacin de los ros
que alimentaban el sistema de lagos, una vez que se tom la decisin de
no cambiar la sede de la Nueva Espaa a principios del siglo xvii, tuvo
implicaciones que en lo sucesivo determinaran con muy pocas variacio-
nes el tipo de respuesta gubernamental a los problemas hdricos del valle
artificial de Mxico. La falta de visin acerca de la utilidad potencial del
lago de Texcoco, bien por la existencia de restricciones tecnolgicas de la
poca o bien por las caractersticas del modelo de aprovechamiento pro-
ductivo implantado (Archiga, 2005), condujo a un proceso de reduccin
de los niveles superficiales del sistema lacustre del altiplano; sin embargo,
un detalle importante es que el repliegue de las extensiones de los lagos
debido, por un lado, a la desviacin de los causes superficiales que les
alimentaban y, por el otro, al continuo desalojo de los flujos de los lagos
ocasion una prdida de capacidad para el abastecimiento de agua para
el consumo poblacional, pero adems, ya entrado el primer tercio del si-
glo xx, la ciudad de Mxico se sigui inundando.
La persistente estrategia de desalojo de los flujos de la cuenca (figura 1),
iniciada en la Colonia, redujo la capacidad de abastecimiento de agua para
usos poblacionales mediante el aprovechamiento de los cuerpos superficia-
les al desviarse el cause de los tributarios. Este asunto se agudiz cuando
los manantiales y ros fueron incorporados en la estrategia de control de
inundaciones. Al analizar en perspectiva el fenmeno, no parece aventura-
do establecer que la estrategia de desalojo paradjicamente requiere de la
creciente importacin de agua para el consumo poblacional.
El hecho de que la mayor parte de la reconstruccin histrica y ar-
queolgica de la infraestructura hidrulica de la cuenca de Mxico est
relacionada con dispositivos defensivos para la proteccin de los asenta-
mientos ante las inundaciones, no quiere decir que ste haya sido el nico
de los temas importantes en materia del agua. Desde luego que no. La
viabilidad de la ciudad de Mxico no slo se ha relacionado con el riesgo
devastador de las inundaciones, sino tambin con la posibilidad de dispo-
ner de agua con calidad para el consumo de la poblacin.
238 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Cuadro 1
Cronologa de eventos hidrulicos extremos en la ciudad
de Mxico y estrategias de control por periodo
Observaciones
Evento Infraestructura significativa Periodo
Fundacin Mxico-
Tenochtitlan (1325)
Prehispnico
Inundacin (1382)
Termina de construirse la calzada de Tepeyac
(1429)
Prehispnico
Construccin de la calzada de Iztapalapa
a la cada de Azcapotzalco (1432)
Canalizacin del ro Cuautitln (1435)
Inundacin de Mxico-
Tenochtitlan (1449)
Construccin del Albarradn
de Nezahualcyotl (1449)
Prehispnico
Construccin del acueducto de Chapultepec.
Agua para consumo humano (1446)
Prehispnico
Construccin del Albarradn
de Ahuizotl (1449)
Prehispnico
Construccin del acueducto de Santa
Fe a la fuente de Mariscala. Y reconstruccin
del acueducto de Chapultepec (1521-1536).
Agua para consumo humano
Colonial
Primera gran inundacin
de la ciudad de Mxico
(1555)
Intento de reconstruccin
del Albarradn de Nezahualcyotl
Colonial
Inundaciones sucesivas
de la ciudad de Mxico
(1580, 1607, 1615,
1622, 1707, 1714, 1806
y 1819)
Construccin del Socavn de Nochistongo
(1607-1608). La obra se detiene por orden
del virrey Gelves (1623)
Colonial
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 239
Cuadro 1 (contina)
Observaciones
Evento Infraestructura significativa Periodo
Gran inundacin
de la ciudad de Mxico
con duracin de cinco
a seis aos (1629)
El cierre de las compuertas del Socavn
de Nochistongo desprotege a la ciudad de
una crecida del lago de Texcoco.
Colonial
Posterior a las inundaciones de la primera
mitad de 1600, se continan las obras como
un conducto de desage a cielo abierto (Tajo)
(1640-1789). El objetivo de stas era desviar
las aguas del ro Cuautitln con desembo-
cadura natural en el lago de Zumpango y
conectarlo con el ro Tula.
Ignacio Castera comienza la construccin
del canal de Guadalupe para desviar
aguas del lago de Xaltocan (1790)
Inundaciones sucesivas
de la ciudad de Mxico
(1856, 1865, 1900,
1901 y 1910)
Francisco de Garay retoma las ideas de Hum-
boldt y propone un plan integral
de aprovechamiento que incluye la creacin
del Gran Canal de Desage y el tnel de
Tequixquiac.
Independiente
Entre 1866 y 1900 se llevan a cabo las
obras para el desalojo de agua de la ciudad
con variaciones respecto del plan propuesto
por Garay. Se inauguran las obras por
Porfirio Daz.
Fuente: Elaboracin propia con datos de Gonzlez, 1998; Archica, 2004; Vela, 2005,
y Legorreta, 2006.
Al menos sta es la hiptesis que se puede formular ante el hecho de
que, aun en la poca prehispnica y a pesar de los reservorios de agua
dulce en los lagos de Xochimilco y Chalco, la infraestructura de abas-
tecimiento de agua para el consumo provena de manantiales. Tal es el
caso del acueducto de Chapultepec o los flujos provenientes de Santa Fe,
Coyoacn y Xochimilco, adems de los que fueron desarrollados durante
el Virreinato, como el acueducto que desembocaba en la fuente de Maris-
240 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
cala, o el de Arcos de Beln, que con ms de 900 arcos desembocaba en
la fuente de Salto del Agua.
Figura 1
Trayectoria del modelo de desalojo de aguas en la ciudad de Mxico
Obras histricas para
el desalojo de agua
de la Ciudad de Mxico
1867
El gran canal
del desage y
el primer tunel
de Tequixquiac
1607
El lajo
de Nochistongo
1946
El segundo tunel
de Tequixquiac
1967
El drenaje
profundo
1790
El Canal de
Guadalupe
Fuente: Elaboracin propia con datos de Legorreta, 2006.
El desarrollo de la infraestructura de abastecimiento a principios del
siglo xx con la importacin de flujos provenientes de los manantia-
les de Xochimilco a travs de un acueducto subterrneo (1905) y la
construccin de las Casas de Bombas (estaciones de bombeo) en Nati-
vitas, Santa Cruz Acalpixca y La Noria (Vela, 2005) revela dos rasgos
importantes del impacto de la estrategia extractiva que ya eran visibles
entonces: en primer lugar, la prdida de la capacidad de abastecimien-
to de los acueductos centrales (Chapultepec, Santa Fe, Guadalupe); en
segundo lugar, la consecuente necesidad de ampliacin de las fuentes
de suministro que resultaran paulatinamente ms costosas al tener que
bombear los flujos.
Durante el siglo xx la ciudad de Mxico sigui propensa a las inun-
daciones, pero un rasgo adicional que acompaara ahora a esta etapa
y como una forma de resolver los problemas hdricos fue el aprovecha-
miento de las aguas subterrneas. En 1906 se perfor en Nativitas el
primer pozo con fines de abastecimiento pblico a la ciudad de Mxico
a una profundidad de nueve metros, y con ello inicia un periodo crtico
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 241
para la seguridad hdrica de los residentes de la ciudad. Toda vez que a
partir de ese momento y en el transcurso de las tres dcadas siguientes
ms de 350 pozos profundos proveeran de agua a la ciudad de Mxico,
lamentablemente los ltimos 18 pozos cavados entonces oscilaban a una
profundidad de entre 100 a 200 metros.
La ciudad de Mxico continu inundndose durante las dcadas de
1920, 1930 y 1940 (Archiga, 2004). Para intentar contener el impac-
to de las inundaciones, se reforz la infraestructura porfiriana con esta-
ciones de bombeo debido a la prdida de la inclinacin que permita el
desalojo del agua por gravedad, la compactacin de los suelos y el hundi-
miento ocasionado por la extraccin del agua subterrnea.
5
Hacia la dcada de 1950, la infraestructura de desage creci en ca-
pacidad y en profundidad; el segundo tnel de Tequixquiac permita un
mayor volumen de desalojo. Para entonces, ms de 700 pozos profundos
abastecan de agua a la ciudad, que ahora confrontaba una creciente pre-
sin demogrfica. Es precisamente durante esta poca que los principales
ros y cuerpos superficiales de agua comienzan a ser entubados como
parte de la estrategia de prevencin de las inundaciones y del control sa-
nitario ante su calidad como desages a cielo abierto.
Desde finales de la dcada de 1930 comenzaron las iniciativas para en-
tubar los ros que surcaban la ciudad de Mxico (Legorreta, 2006). sta
se instrument tcnicamente en la dcada de 1950 y sellara, junto con los
tubos empleados, la trayectoria de dependencia a las fuentes subterrneas
y la importacin de flujos provenientes de sistemas hdricos externos a la
propia cuenca.
El paisaje urbano de la ciudad de Mxico se modific absolutamente.
La presin demogrfica y la demanda de vialidades coincidieron con los
objetivos de equipamiento pblico y el programa de entubamiento de las
corrientes superficiales. Sin embargo, enterrados bajo el pavimento que cu-
bre algunos trazos viales de la ciudad subyacen tanto vestigios de la infra-
5
Las mediciones acerca de las propiedades de compactacin, plasticidad y contenido
de agua de los suelos de la cuenca de Mxico indican que stos poseen propiedades geo-
lgicas extremas. La deformacin de los suelos ocasionada por la aplicacin de presin es
una de las causas que explican el asentamiento de los terrenos. Un efecto visible al nivel
de la superficie es el hundimiento, que se document por primera ocasin para la ciudad de
Mxico en 1891. Las primeras estimaciones reportaron tasas de hundimiento de 3 a 5 cm
al ao. Para 1947 la velocidad de hundimiento se aceler a 15-30 cm al ao. La velo-
cidad actual de hundimiento se ubica en el rango de 5 a 7 cm al ao ((Daz-Rodrguez,
2006:17).
242 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
estructura prehispnica (calzadas), como ros y canales que dan su nombre
a las calles; tal es el caso del Canal de Miramontes, el Canal de La Viga, el
Canal Nacional, o bien el Viaducto Ro de La Piedad, el Ro Churubusco,
el Ro Mixcoac, entre algunos de los ms conocidos por los residentes de la
ciudad de Mxico. El aprovechamiento de las acequias para el riego como
vialidades fue lo que en su momento permiti denominar a algunos de los
trazos de la ciudad de Mxico como las calles de agua.
El entubamiento de los ros vinculado con medidas de proteccin ante
las inundaciones y con objetivos sanitarios ante un ineficiente desempeo
en materia de saneamiento pblico propici el desperdicio de las aguas
de lluvia en las partes bajas del valle y estimul una creciente dependen-
cia de las fuentes subterrneas. Un rasgo significativo de este modelo de
gestin hdrico ha sido la persistente idea de proteger a la ciudad de las
inundaciones, y con el tiempo se puede observar que slo ha variado en la
profundidad a la que se tiene que cavar y el dimetro de la tubera reque-
rida para el desalojo. La incorporacin de los ros y la colecta del agua de
lluvia en el drenaje, como resultado de la ampliacin de la pavimentacin
de la ciudad, y su efecto colateral al impedir la recarga subterrnea por
filtracin, ha favorecido un crculo vicioso de funcionamiento del sistema.
As lo demuestra el hecho de que ante la compactacin de suelos y el hun-
dimiento, nuevamente tuvieron que reforzarse las medidas de proteccin;
a mediados de la dcada de 1960 se iniciaron las obras del drenaje pro-
fundo que aumentaba la capacidad de aforo de las aguas servidas ante el
incremento de los volmenes asociados con el aumento de la poblacin y
la incorporacin de las aguas de los ros y la lluvia.
Junto con la estabilidad de la respuesta tcnica de los gobiernos para
dar viabilidad a la ciudad de Mxico en materia de agua, un elemento im-
portante que ha caracterizado al modelo de gestin es el paradjico des-
perdicio hdrico. La idea es la siguiente: una sociedad que requiere de la
importacin de volmenes significativos de agua para atender la demanda
de sus habitantes conecta al drenaje los flujos de agua a travs del entu-
bamiento de ros en lugar de sanear estos cuerpos de agua; desaprovecha
el agua de lluvia mezclndola con las aguas negras en el drenaje; utiliza
predominantemente agua de un solo ciclo para dar cobertura a la deman-
da de agua de la ciudad; y exporta ms agua fuera de la cuenca que la que
dispone al interior. En suma, es un modelo que, visto en perspectiva, es
depredador de su recurso ms escaso, tomando en cuenta que la intensi-
dad de abatimiento del manto fretico es importante.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 243
Un aspecto a resaltar, relacionado con el modelo de gestin de la cuen-
ca y determinante en la dinmica hidrulica moderna de la ciudad de
Mxico, es el incremento de la superficie asfaltada. La dependencia del
abastecimiento de agua respecto de la disponibilidad subterrnea propi-
cia condicio nes para acelerar el hundimiento regional de los suelos de la
cuenca debido a las propiedades geolgicas de los suelos lacustres. Desde
la dcada de 1940, Nabor Carrillo demostr con sus estudios de mec-
nica de suelos el impacto que provocaba el abatimiento de la cuenca so-
bre el hundimiento de la ciudad, fenmeno que se asocia no slo con la
tasa de extraccin de agua, sino adems con las restricciones a la recarga
natural a causa de la impermeabilidad de los suelos ocasionada funda-
mentalmente por la asfaltacin de vialidades y la impenetrabilidad de
los suelos en los estratos de arcillas blandas (Santoyo, 2008). Desde una
perspectiva institucional, el hundimiento de los suelos es importante por-
que provoca la fractura de las lneas de distribucin y drenaje instaladas
subterrneamente en la ciudad. Con lo cual el problema de la gestin del
agua incorpora una dimensin tcnica adicional: la prdida de eficiencia
del sistema hidrulico.
La urbanizacin se ha mantenido creciente y constante a lo largo del
siglo xx (cuadro 2), y junto con ello ha crecido tambin la superficie de la
carpeta asfltica que obstaculiza una proporcin importante de la recarga
natural del acufero de la cuenca de Mxico (cuadro 3).
Cuadro 2
Evolucin del rea de la zona
metropolitana de la ciudad de Mxico
Ao Km
2
1910 27
1940 90
1960 382
1980 838
1990 1 209
2003 1 475
Fuente: Brea, 2003.
244 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Los movimientos demogrficos y econmicos, provocados por el sis-
tema de incentivos al amparo del modelo de desarrollo de economa ce-
rrada, dieron como resultado la creciente concentracin de poblacin y
actividades econmicas con una demanda de vialidades que en la actuali-
dad supera los diez mil kilmetros.
Cuadro 3
Extensin de la red vial de la ciudad de Mxico a principios del siglo xxi
Vialidad Kilmetros
Anillo Perifrico 58.83
Circuito Interior 42.98
Calzada de Tlalpan 17.70
Viaducto 12.25
Viaducto Ro Becerra 1.87
Calzada Ignacio Zaragoza 14.12
Radial Aquiles Serdn 9.80
Radial Ro San Joaqun 5.46
Gran Canal 8.41
Subtotal 171.42
Ejes viales 421.16
Arterias principales 320.57
Total de la vialidad primaria 913.152
Total de la vialidad secundaria 9 269.062
Red vial total 10 182.214
Fuente: Elaboracin propia con datos del Gobierno del Distrito Federal, 2002a.
El anlisis de la transicin contempornea en materia de agua en la
ciudad de Mxico no se puede entender sin tener presente la importancia
de la dinmica demogrfica.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 245
De acuerdo con las crnicas de Bernal Daz del Castillo y de Bernar-
dino de Sahagn, a la cada de Mxico-Tenochtitlan, el restablecimiento
de la funcionalidad de la ciudad para asentar la sede del poder colonial
ordenada por Corts desde Coyoacn (Romero, 1999) requiri, como
una de sus primeras acciones, la reparacin del sistema de abasto de agua
proveniente de los manantiales de Chapultepec. El sistema de aprovisio-
namiento, con base en el aprovechamiento de los flujos superficiales de la
cuenca, fue suficiente en su momento para sostener el ritmo de operacin
de la ciudad desde finales del siglo xvi y hasta finales del xix.
Un elemento importante que explica la aparente suficiencia durante
varios siglos del abasto superficial de agua a la ciudad de Mxico es sin
duda la densidad demogrfica, aunque existen tambin indicios acerca
de la importancia que ha tenido la segmentacin poblacional en esta ma-
teria. Acerca del primer elemento, no se puede perder de vista que las
crnicas de Indias sealan la presencia de pandemias que redujeron drs-
ticamente la poblacin predominantemente indgena (Crosby, 1991). Re-
gistros histricos acerca de epidemias significativas en la historia colonial
y virreinal de Mxico apuntan a que las crisis de salud que redujeron la
poblacin en su momento fueron: viruela (1521), sarampin (1531), vari-
cela (1538), peste (1545) y paperas (1550), con un controversial impacto
estimado de entre 80 y 90% de la poblacin originaria (Malvido, 1992).
La reduccin de la poblacin durante la Conquista y la lenta recupe-
racin de su magnitud durante el Virreinato y parte de la poca indepen-
diente a los niveles demogrficos prehispnicos, ocasionadas entre otras
varias causas por los vectores de contagio de enfermedades, la precarie-
dad en las condiciones sanitarias de la poblacin originaria debido a la
segregacin colonial, y la limitada capacidad de movilidad poblacional
en el territorio, son condiciones que facilitan entender la suficiencia del
abasto de agua con base en el aprovechamiento de las aguas de los ros y
manantiales de la cuenca (grfica 1).
A pesar de que las Leyes de Burgos de 1512 intentaron modular la
violencia de la conquista en la Nueva Espaa, no existe evidencia que
nos haga pensar que ello implic en s mismo la creacin de un rgimen
ms benigno y de menor segregacin para las naciones del altiplano que
fueron sometidas militarmente. De hecho, la base de la organizacin eco-
nmica sobre la figura de la Encomienda, que sera abolida hacia finales
del siglo xviii, en la prctica implic un patrn de relaciones sociales de
transicin de un modelo esclavista a otro con similitudes feudales (vila,
246 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
2003). Y ello, por supuesto, es un elemento importante en la bsqueda
de explicaciones acerca de por qu el agua de las corrientes superficiales
fue en su momento suficiente para mantener la operacin de la ciudad. Fue
suficiente porque el agua no se garantizaba para todos.
Grfica 1
Evolucin poblacional de la ciudad de Mxico. Siglos xviii al xix
0
50
100
150
200
250
300
350
M
i
l
e
s
d
e
p
e
r
s
o
n
a
s
1
7
9
0
1
8
0
3
1
8
0
5
1
8
1
1
1
8
2
0
1
8
3
8
1
8
4
2
1
8
4
6
1
8
5
2
1
8
5
6
1
8
5
7
1
8
5
7
1
8
6
2
1
8
6
2
1
8
6
5
1
8
6
9
1
8
7
0
1
8
7
0
1
8
7
4
1
8
7
8
1
8
8
0
1
8
8
2
1
8
8
4
1
8
8
4
1
8
9
5
1
8
9
5
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Estadsticas histricas de Mxico,
Mxico, 2009.
La fundacin de la capital de la Nueva Espaa sobre los terrenos y la
estructura de la organizacin prehispnica (calpullis) gener una traza
urbana en la que las diferencias de castas, asociadas al origen tnico de
los residentes, generaban patrones de exclusin (Romero, 1999).
6
Debe
6
No se puede perder de vista que la ocupacin y la drstica reduccin de la poblacin
nativa facilitaron condiciones para la llegada de nuevos grupos raciales a las nuevas tierras
conquistadas. Grupos de esclavos negros provenientes de las colonias espaolas en frica,
pero tambin grupos asiticos, aunque en menor proporcin (chinos, japoneses y filipinos),
completaban el escenario demogrfico del Mxico colonial. Aunque algunas compilacio-
nes histricas sealan la existencia de castas debido al origen tnico, no existe un acuerdo
en las denominaciones ni en su composicin. Baste sealar que stas se asocian con las
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 247
sealarse, sin embargo, que esta condicin tambin estaba presente en el
funcionamiento de Mxico-Tenochtitlan como sede de una sociedad con-
quistadora en su momento.
7
El patrn urbano de la ciudad de Mxico durante la Colonia correspon-
da con las diferencias sociales de los individuos, aunque su trazo original
incorpor una parte significativa del patrn urbanstico prehispnico.
8
El
viejo casco de la ciudad de Mxico, de nueve kilmetros cuadrados de ex-
tensin, concentr, adems de la sede las instituciones civiles y religiosas,
a la poblacin peninsular y criolla que resida en la ciudad. Mientras tan-
to, las comunidades de la poblacin indgena, predominantemente asen-
tada a las orillas de los lagos, fueron convertidas en encomiendas. Ello
permite entender las razones de la densidad de la infraestructura hdrica
contempornea en el rea correspondiente al centro histrico de la ciudad
de Mxico y el origen de las diferencias en el alcance de la infraestruc-
tura de abastecimiento.
En el anlisis transhistrico de los fenmenos relacionados con la in-
fraestructura del agua en la cuenca de Mxico, existe la posibilidad de
hacer una lectura incorrecta acerca de su propia evolucin. No pare-
ce y no es incorrecto establecer como un objetivo de la accin pblica
mezclas tnicas. Desde luego, existe coincidencia en sealar que los grupos socialmente
dominantes se formaban por espaoles peninsulares y sus descendientes nacidos en los
nuevos territorios ocupados (criollos).
7
La reconstruccin histrica a travs de cdices y el descubrimiento arqueolgico de
la infraestructura hidrulica prehispnica indican que el sistema de abastecimiento en la
sociedad mexica funcionaba de la siguiente manera: los dos acueductos centrales eran pro-
vistos de agua proveniente de los manantiales Acuecuexcatl, Zochcoatl y Tiliatl situados
en Coyoacn y Churubusco, pero adems del que vena de Chapultepec. El agua dentro
de la ciudad se distribua a travs del sistema de canaletas abiertas (apantles) a las casas y
baos de la realeza. Los pobladores que no tenan acceso a ellas podan obtenerla mediante
la compra a quienes la distribuan por canoas.
8
Romero (1999) sostiene que la decisin de construir la sede de la Nueva Espaa sobre
los vestigios de Mxico-Tenochtitlan responda al inters de Corts por refundar la ciudad
y recuperar el resplandor que le sorprendi a su llegada a la capital mexica (Cuarta carta de
relacin). La Conquista arras con la ciudad mexica: desaparecieron los palacios, centros
de culto y casi la totalidad de las edificaciones. Alonso Garca Bravo, con la ayuda de Ber-
nardino Vzquez de Tapia, fue el responsable de la refundacin urbanstica. Con un trazo
geomtrico rectangular, la nueva ciudad respet una parte del trazo previo al incorporar
y mantener como ejes algunas de las principales acequias sobre la divisin de los nuevos
cuatro barrios. Con calles simtricas y anchas, debemos entender que tenan el objetivo de
la logstica de los conquistadores, pero con la incorporacin de callecillas para la comuni-
cacin de los barrios y arrabales de la vivienda indgena.
248 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
la salvaguarda de la ciudad ante el impacto de las inundaciones, como
tampoco lo es la idea de la seguridad hdrica de sus residentes. El asun-
to relevante, en todo caso, se concentra en cules fueron las alternati-
vas para poder efectuarlas tomando en consideracin las implicaciones
ecosistmicas de las decisiones en el marco de un ambiente institucional
precautorio.
9
Los problemas en materia de agua en la antigedad fun-
dacional de la ciudad de Mxico, como hoy, revelan los desequilibrios y
las asimetras sociales entre sus habitantes. A diferencia de la antigedad
colonial en la que se establecen las bases de una estrategia que arriesga-
ba a no resolver los problemas, debemos reconocer que ha existido entre
los responsables de la gestin hdrica moderna una falta de visin retros-
pectiva para reconocer que algo verdaderamente no funciona despus de
casi cinco siglos.
La estrategia de la gestin hdrica de la cuenca durante el Virreinato
y una parte importante de la formacin de la Repblica estuvo pro-
fundamente influenciada por las ideas higienistas que relacionaban el
concepto de la enfermedad basada en la transmisin area con la falta
de limpieza (Martnez de la Vega, 1995; Salas y Salas, 2006). Tal es el
contexto de la construccin de atarjeas y el inicio de la red cubierta de
alcantarillado, desarrollada bajo la iniciativa del virrey de Revillagigedo
a finales del siglo xviii, y con la cual se pretenda eliminar las fuentes
de enfermedad por las descargas residuales. Las recurrentes inundacio-
nes, sin importar su magnitud, no slo anegaban la ciudad con aguas del
sistema de lagos, sino que tambin facilitaban el acceso de las aguas
del desecho urbano al mezclarse con las aguas servidas contenidas en las
9
Tanto las discusiones entre Adrian Boot, enviado por la corona espaola para sus-
tituir a Martnez, y Enrico Martnez como el juicio de residencia practicado al virrey Re-
villagigedo revelan la diversidad de posiciones en su momento respecto de la viabilidad y
funcionalidad de la propuesta de desalojo de aguas para resolver el riesgo de inundaciones
en la ciudad de Mxico. El hecho de que durante las inundaciones de finales del siglo
xviii en la ciudad se desaguaran ms lentamente aquellas reas de la ciudad en las que se
haban cancelado las acequias y transformado en alcantarillado estableca indicios acerca
del papel que tena an la infraestructura prehispnica como mecanismo de control. Du-
rante la gestin del segundo conde de Revillagigedo se cre la base del sistema de recolec-
cin de aguas servidas de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de Miguel Constanz,
ingeniero responsable de las obras durante el periodo del virrey Revillagigedo, se constru-
yeron 15 535 varas de atarjea principal y 13 391 de atarjeas conectoras (1 vara castellana
= 0.8359 m). A pesar de las crticas sobre la utilizacin de este sistema, no existi en el
Virreinato una conclusin definitiva sobre la relacin entre la capacidad de desalojo y la
construccin de atarjeas (Moncada, 2006).
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 249
acequias, que formaban parte del trazo urbano de la ciudad (Miranda,
2003; Moncada, 2006).
El contexto contemporneo en la estrategia
de gestin hidrulica de la ciudad de Mxico:
los lmites fiscales del paradigma de extractivo
Muchas cosas han pasado y cambiado en la ciudad de Mxico desde el
inicio de las deliberaciones virreinales acerca de cmo proteger a la ciu-
dad de las inundaciones y del inicio de las obras que an hoy constituyen
la esencia de las ideas de la seguridad hdrica al nivel institucional para
esta urbe. Y aunque la complejidad de las soluciones tcnicas para salva-
guardar y abastecer de agua a la ciudad ha ido en aumento (nrc, aic y
ami, 1995), poco ha cambiado la idea de cmo resolver los problemas del
agua en la ciudad; salvo por el hecho significativo de haberse descubierto
que la sostenibilidad hdrica involucra los esfuerzos institucionales de
ms de una entidad de la federacin.
El anlisis de la evolucin de la infraestructura hidrulica de la ciudad
a lo largo del tiempo no es una resea acerca del dimetro de los tubos y
la cantidad de tuercas empleadas. Permite establecer un hilo conductor a
partir del cual se estructura una discusin histrica de las caractersticas
institucionales del modelo de aprovechamiento de los recursos naturales
y del desarrollo tecnolgico e ilustra un fragmento significativo de las
relaciones sociales. A diferencia de lo que ocurre en el resto del pas, el
comportamiento contemporneo del aprovechamiento de la cuenca im-
plica que la mayor proporcin de flujos se emplea para el abastecimiento
residencial y, en segundo lugar, para los usos productivos.
A las condiciones hidrolgicas y a las caractersticas geolgicas propias
de la cuenca, que han propiciado en su momento el riesgo de las inunda-
ciones, se han incorporado a lo largo del tiempo condiciones antropog-
nicas e institucionales que han incrementado la presin sobre los recursos
hdricos de la regin y los sistemas de gestin locales. En un sentido, la
infraestructura para el desalojo ha transitado desde los trabajos del So-
cavn de Nochistongo y su transformacin en un tajo, la construccin
del Gran Canal del Desage porfiriano y los tneles de Tequixquiac, de
ah el fortalecimiento de la infraestructura con el Drenaje Profundo y la
puesta en marcha de los emisores Poniente (1962) y el Central (1975). En
250 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
la actualidad la iniciativa gubernamental para reducir el impacto de las
inundaciones en la ciudad consiste en construir un nuevo tnel profundo,
el Emisor Oriente con conexin en el Ro de los Remedios y desalojo cer-
ca de la desembocadura del Emisor Central.
Por su parte, en materia de abastecimiento de agua se ha pasado de una
infraestructura para el aprovechamiento superficial con recursos endge-
nos a la cuenca, como los acueductos de Chapultepec y Guadalupe, as
como el aprovechamiento de los manantiales de Santa Fe, Xochimilco y
Chalco; el uso de las fuentes subterrneas y, finalmente, hasta completar
los flujos demandados con la importacin de volmenes crecientes prove-
nientes de los sistemas Lerma y Cutzamala (cuadro 4).
Desde la perspectiva de la estabilidad de la respuesta tecnolgica para
contender con los asuntos pblicos del agua en la ciudad de Mxico, al-
gunas preguntas que saltan a la vista en primera instancia son: cunto
ms profundo tendr que cavarse en el futuro para construir un drenaje
que garantice el desalojo ante las condiciones meteorolgicas de la cuenca
y de hundimiento de los suelos? Cunto ms lejano tendrn que tenderse
las lneas de abastecimiento del agua fuera de la cuenca para abastecer a
la ciudad?
La ciudad de Mxico es actualmente vulnerable en materia de agua y
desde diferentes perspectivas. Desde la lgica de su asentamiento, es vul-
nerable porque ocupa una superficie que corresponde a una antigua cuen-
ca lacustre, y eventualmente las partes bajas de la traza urbana tendern
a inundarse casi de manera inevitable. Pero tambin es vulnerable porque
la disponibilidad de agua para el consumo y sostenimiento de la dinmi-
ca econmica y social es incierta. Adicionalmente, es vulnerable porque
subsisten diferencias sociales importantes en la capacidad de cobertura en
un contexto de restricciones fiscales significativas.
La evolucin demogrfica de la ciudad de Mxico es un vector que
escala la problemtica del agua. Tal y como se puede observar en la gr-
fica 2, la poblacin de la ciudad se mantiene creciente hasta la dcada de
1980. El crecimiento poblacional sostenido durante el siglo xx supuso un
reto en aumento para el abastecimiento de agua.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 251
Cuadro 4
Abastecimiento de agua del Distrito Federal, 2008
Origen Fuentes (m3/s)
Externas
Gravamex
Sistema Cutzamala 9.575
Sistemas Barrientos y Risco 2.239
Sistema de Aguas del Sur 0.382
Subtotal 12.196
sacm
Sistema Lerma 3.832
Sistema Chiconautla 1.402
Subtotal 5.234
Internas
Pozos de la Red Norte 1.037
Pozos de la Red Centro 2.037
Pozos de la Red Sur 7.853
Pozos de la Red Oriente 2.773
Pozos de la Red Poniente 0.213
Ro Magdalena 0.203
Manantiales 0.792
Subtotal 14.908
Total a la ciudad de Mxico 32.338
Fuente: Elaboracin propia con base en datos del sacm, gerencia tcnica.
Al interior de la ciudad de Mxico la expansin demogrfica gener
condiciones para la acumulacin de rezagos que presionan el sistema de
gestin hdrica. No slo haba que garantizar el abasto para una pobla-
cin mayor, adems la dinmica poblacional se ampliaba territorialmente
a partir del casco histrico de la ciudad (cuadro 5).
252 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Cuadro 5
Dinmica demogrfica de la ciudad de Mxico, 1950-2005
Delegacin
Tasa de crecimiento %
1950-
1960
1960-
1970
1970-
1980
1980-
1990
1990-
1995
1995-
2000
2000-
2005
Ncleo central
Benito Jurez 4.17 1.22 -1.06 -2.86 -1.93 -0.58 -0.30
Cuauhtmoc 0.18 -1.45 -1.28 -3.08 -1.94 -0.95 0.20
Miguel Hidalgo 3.64 -0.03 -1.75 -2.85 -2.18 -0.70 0.05
Venustiano Carranza 4.47 2.35 -0.40 -2.64 -1.34 -0.99 -0.67
Subtotal 3.12 0.52 -1.12 -2.91 -1.85 -0.81 -0.18
Expansin primaria
Azcapotzalco 7.03 3.73 1.19 -2.34 -0.84 -0.65 -0.72
lvaro Obregn 8.97 7.58 3.42 0.06 1.04 0.25 0.56
Coyoacn 9.27 7.17 5.81 0.70 0.42 -0.45 -0.39
Gustavo A. Madero 10.95 7.42 2.47 -1.75 -0.18 -0.37 -0.70
Iztacalco 19.34 9.15 1.80 -2.38 -1.34 -0.40 -0.81
Iztapalapa 12.75 7.46 9.23 1.68 2.62 0.87 0.53
Cuajimalpa
de Morelos
7.09 6.55 9.68 2.75 2.72 2.00 2.80
Subtotal 10.77 7.01 4.80 -0.18 0.63 0.18 0.18
Expansin secundaria
Magdalena
Contreras
6.37 6.36 8.66 1.20 1.67 0.91 0.61
Tlhuac 4.35 7.64 8.94 3.47 4.36 3.40 2.59
Tlalpan 6.45 7.89 10.78 2.91 2.65 1.00 0.87
Xochimilco 4.10 5.17 6.44 2.23 4.15 2.11 1.81
Subtotal 5.32 6.77 8.71 2.45 3.21 1.86 1.47
Expansin terciaria
Milpa Alta 2.96 3.29 4.75 1.73 4.96 3.59 3.67
Subtotal 2.96 3.29 4.75 1.73 4.96 3.59 3.67
Total 5.54 4.40 4.28 0.27 1.74 1.20 1.29
Fuente: Elaboracin propia con datos de los Censos de poblacin y vivienda, varios
aos. Cubo de poblacin, vivienda y agua, 2008.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 253
Grfica 2
Poblacin de la ciudad de Mxico en el siglo xx
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
8
9
5
1
9
0
0
1
9
1
0
1
9
2
1
1
9
3
0
1
9
4
0
1
9
5
0
1
9
6
0
1
9
7
0
1
9
8
0
1
9
9
0
1
9
9
5
2
0
0
0
2
0
0
5
M
i
l
l
o
n
e
s
d
e
p
e
r
s
o
n
a
s
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Censos de poblacin y vivienda, varios
aos.
Al evaluar las dimensiones de la poblacin y su crecimiento a lo largo
del territorio durante la ltima dcada, claramente se puede observar que
son los residentes de la delegacin Iztapalapa los que deberan ocupar un
papel de centralidad en las deliberaciones acerca del fortalecimiento de
las capacidades institucionales en materia de agua (grfica 3), toda vez
que no slo la dimensin de su poblacin es la mayor de todas las delega-
ciones, sino que posee una tasa de crecimiento por encima del promedio
de la ciudad.
Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que no haya un sentido de
apremio por reducir el rezago que existe en toda la ciudad en su conjunto
(grfica 4). El dficit en las conexiones domiciliarias al sistema de drenaje
pone en riesgo la calidad de las aguas subterrneas debido a las potencia-
les filtraciones al subsuelo, sobre todo en el caso de aquellas delegaciones
que se ubican cerca de la formacin basltica de la Sierra de Chichinau-
tzin, al sur de la ciudad de Mxico, en la cual la capacidad de infiltracin,
por las caractersticas de los suelos, es la mayor de la ciudad.
254 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Grfica 3
Poblacin residente y crecimiento anual, 1995-2005
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o
a
n
u
a
l
p
o
r
c
e
n
t
u
a
l
Iztapalapa
Poblacin (millones)
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
Miguel Hidalgo
Azcapotzalco
Iztacalco
Benito Jurez
Cuajimalpa
Milpa Alta
Tlalpan
Venustiano Carranza
Coyoacn
Cuauhtmoc
M. Contreras
Gustavo A. Madero
lvaro Obregn
Xochimilco
Tlahuac
Fuente: Elaboracin propia con datos del Cubo de poblacin, vivienda y agua, 2008.
Grfica 4
Dficit de agua potable y drenaje por viviendas, 2005
-16 000 -14 000 -12 000 -10 000 -8 000 -6 000 -4 000 -2 000 0
Drenaje Agua potable
Azcapotzalco
Coyoacn
Cuajimalpa de Morelos
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Milpa Alta
lvaro Obregn
Tlhuac
Tlalpan
Xochimilco
Benito Jurez
Cuauhtmoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Anuarios estadsticos del Distrito Fe-
deral, 2006.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 255
El modelo de gestin hdrica contemporneo es socialmente costoso.
Por un lado, porque impone crecientes costos a los residentes para susti-
tuir el abastecimiento de agua sin considerar las asimetras distributivas;
en segundo lugar, porque genera costos ambientales y ecolgicos ocultos,
que no son contabilizados, pero que son directamente imputables al pa-
trn extractivo, como el hundimiento o las afectaciones ecosistmicas de
las regiones de extraccin; y en tercer lugar, porque es fiscalmente caro
de sostener.
El patrn de gestin del agua en la ciudad de Mxico ha generado
durante mucho tiempo una trayectoria de exclusin social. Si bien no
es claramente visible en un primer momento, al construir los ndices de
marginalidad y compararlos con el patrn de consumo facturado prome-
dio por habitante al da, es posible detectar que aquellas delegaciones en
las que la condicin de marginalidad social es menor tienen acceso a una
capacidad de consumo promedio de agua proveniente de la red pblica
mayor (grfica 5).
La relacin de marginalidad y consumo de agua es consistente ma-
croeconmicamente con el nivel del impacto que provoca el consumo de
agua en el ingreso de los hogares, de acuerdo con la informacin que se
puede obtener de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
(grfica 6). Tal y como se puede observar, existe un efecto regresivo de las
tarifas de agua en los grupos sociales de menor ingreso, que complemen-
tan su consumo de agua mediante la adquisicin de agua embotellada. En
este sentido, el agua ms cara de la ciudad es el agua que no se tiene.
El abastecimiento de agua para la ciudad, bajo las condiciones actua-
les, implica un costo presupuestal significativo. El modelo de importacin
de agua de fuentes externas a la cuenca tiene una implicacin fiscal sig-
nificativa no slo por la adquisicin del agua en bloque que se hace a la
Comisin Nacional del Agua (Conagua).
Como se puede observar en la grfica 7, el consumo de energa elctrica
requerido para la operacin del sistema hidrulico de la ciudad de Mxico
equivale alrededor de 15% del total de la energa empleada para este fin
en todo el pas. La razn de ello es la operacin del sistema de bombeo
que es necesario mantener para abastecer a la ciudad y movilizar las aguas
residuales fuera de la cuenca. En particular, la importacin de flujos pro-
venientes del Sistema Cutzamala del que depende aproximadamente un
caudal cercano a 30% del agua consumida en la ciudad tiene un costo de
operacin energtica creciente desde mediados de la dcada de 1990. Se
256 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
debe sealar que el Sistema Cutzamala se integra por los suministros de
agua superficial (programa e001 de agua en bloque) y subterrnea (pro-
grama e002 del Programa de Accin Inmediata). La grfica 8 muestra el
comportamiento tanto del agua abastecida por ambos programas como
el costo energtico implicado en su adquisicin.
Grfica 5
Relacin entre los ndices de marginalidad
y de consumo diario de agua por habitante
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
B
e
n
i
t
o
J
u
r
e
z
C
o
y
o
a
c
n
C
u
a
u
h
t
m
o
c
M
i
g
u
e
l
H
i
d
a
l
g
o
A
z
c
a
p
o
t
z
a
l
c
o
V
e
n
u
s
t
i
a
n
o
C
a
r
r
a
n
z
a
I
z
t
a
c
a
l
c
o
G
u
s
t
a
v
o
A
.
M
a
d
e
r
o
T
l
a
l
p
a
n
l
v
a
r
o
O
b
r
e
g
n
M
a
g
d
a
l
e
n
a
C
o
n
t
r
e
r
a
s
I
z
t
a
p
a
l
a
p
a
X
o
c
h
i
m
i
l
c
o
C
u
a
j
i
m
a
l
p
a
T
l
h
u
a
c
M
i
l
p
a
A
l
t
a
M
a
r
g
i
n
a
l
i
d
a
d
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
C
o
n
s
u
m
o
Marginalidad Consumo
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Estadsticas histricas de Mxico,
2009.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 257
Grfica 6
Impacto del gasto en agua sobre el ingreso corriente de los hogares,
1984-2002
I II III IV V VI VII VIII IX X
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
g
a
s
t
o
s
e
n
a
g
u
a
p
o
t
a
b
l
e
Deciles
Agua potable Agua purificada
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
g
a
s
t
o
s
e
n
a
g
u
a
p
u
r
i
f
i
c
a
d
a
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Estadsticas histricas de Mxico,
2009.
La tendencia del costo de la energa elctrica para el abastecimiento del
Sistema Cutzamala ha ido en aumento desde mediados de la dcada de
1990. Sin embargo, la aceleracin del gasto por concepto de este insumo
es significativa a principios de la dcada presente.
La instrumentacin de la estrategia extractiva en materia de agua es
presupuestalmente costosa y reduce la maniobrabilidad gubernamental
en este campo. El impacto de la importacin de agua representa un poco
ms de la tercera parte del presupuesto asignado al concepto de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento (grfica 9).
258 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Grfica 7
Proporcin del gasto en energa elctrica
por organismos operadores del pas
0
2
4
6
8
10
12
14
16
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Entidad Federativa
Durango Guanajuato Mxico Nuevo
Len
Jalisco
1998 2003
Distrito
Federal
Chihuahua Coahuila
de Zaragoza
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Censos econmicos, 1999 y 2004.
La disponibilidad de la infraestructura de tratamiento de aguas residua-
les de la ciudad de Mxico es limitada y con baja densidad tecnolgica
respecto de algunos estados del norte del pas como Nuevo Len o Baja
California (cuadro 6). De las 24 plantas de tratamiento en operacin en
diciembre de 2007, salvo la planta de tratamiento de Tlhuac que dispone
de una tecnologa primaria avanzada, las dems estn diseadas para la
operacin tcnica de lodos activados. Bajo estndares de operacin estric-
tos, esta tecnologa puede ser til para el tratamiento de agentes biolgicos,
pero desde luego no para ser reincorporada en un ciclo de reutilizacin ur-
bana o de reinyeccin bajo la disponibilidad de tratamiento actual.
El agua que se emplea hoy en la ciudad de Mxico es agua de un solo
ciclo. Ello quiere decir que una vez aprovechada para los fines urbanos,
se integra al drenaje para su desalojo, previo tratamiento. Esta situacin
representa una prdida continua de los recursos hdricos de la cuenca
porque se exporta ms agua de la que se dispone al interior.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 259
Cuadro 6
Cobertura de tratamiento de la infraestructura de la ciudad de Mxico
Ao
Agua residual
generada (l/s)
Agua residual
colectada (l/s)
Caudal tratado
(l/s)
Cobertura de
tratamiento (%)
2003 28 380 28 018 3 790 13.5
2004 28 584 28 439 3 790 13.3
2006 28 584 28 204 3 525 12.5
2007 25 011 24 486 3 525 14.0
2008 24 093 23 636 2 806 12.0
Fuente: Conagua, Organismos de Cuenca Aguas del Valle de Mxico, 2008.
Grfica 8
Volumen suministrado por el Sistema Cutzamala y costo de energa elctrica
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
700 000 000
800 000 000
900 000 000
1 000 000 000
(
m
3
;
m
i
l
e
s
d
e
p
e
s
o
s
,
a
p
r
e
c
i
o
s
c
o
n
s
t
a
n
t
e
s
d
e
2
0
0
2
)
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
Volumen suministrado m
3
Costo energa elctrica (miles de pesos)
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
Fuente: Conagua, Organismos de Cuenca Aguas del Valle de Mxico, 2008.
260 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
El cuadro 7 muestra que el principal uso que se da a las aguas tratadas
es en actividades agrcolas fuera de la ciudad de Mxico. El resto se uti-
liza en el riego de reas verdes y slo una fraccin se emplea para fines
industriales.
Cuadro 7
Utilizacin del agua residual por uso y regin hidrolgico-administrativa
(m
3
/s, 2006)
Regin hidrolgico-
administrativa
Uso consuntivo
Total Agrcola
Uso
pblico Industrial
I Pennsula de Baja California 1.9 0.3 0.0 2.2
II Noroeste 2.7 0.0 0.0 2.7
III Pacfico norte 3.0 0.1 0.0 3.1
IV Balsas 1.6 0.1 0.0 1.7
V Pacfico sur 0.7 0.3 0.0 1.0
VI Ro Bravo 16.8 0.7 2.1 19.7
VII Cuencas centrales del norte 6.6 0.1 0.4 7.1
VIII Lerma-Santiago-Pacfico 40.0 0.3 7.3 47.5
IX Golfo norte 1.9 0.0 0.0 10.6
X Golfo norte 10.6 0.0 0.0 10.6
XI Frontera sur 0.3 0.0 0.0 0.3
XII Pennsula de Yucatn 0.2 0.0 0.0 0.2
XIII Aguas del valle de Mxico
y Sistema Cutzamala
44.4 6.2 1.3 51.9
Total 130.8 8.1 11.2 150.0
Fuente: Conagua, Estadsticas del agua en Mxico, 2007.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 261
Grfica 9
Costo de la importacin de agua y su impacto
en las finanzas de la ciudad de Mxico
0
5
10
15
20
25
30
35
40
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Impacto en el presupuesto
para agua
1998 2003
Impacto en el presupuesto
de la ciudad
Fuente: Elaboracin propia con datos del inegi, Censos econmicos, 1999 y 2004.
Un futuro diferente
En qu contexto tendra que iniciarse un proceso de transicin en la po-
ltica hidrulica que intentara moderar y corregir los impactos sobre las
fuentes subterrneas y as reducir la dependencia a las fuentes de suminis-
tro externas? Primero tendra que reconocerse que no toda el agua que se
emplee en la ciudad debe salir de la cuenca, lo cual desde luego es recono-
cer que la estrategia extractiva durante varios siglos ha dado muestras de
ineficacia para evitar las inundaciones. En segundo lugar, tendran que
promoverse los procesos de tratamiento de aguas residuales y agua de
lluvia que permitieran darles una calidad suficiente para reinyectar el
acufero en las zonas que fueran aptas para ello. En tercer lugar, en la
medida que la ciudad de Mxico mantenga una dinmica urbana desor-
denada, permitiendo los asentamientos en zonas bajas susceptibles al ries-
go de inundacin, ningn esfuerzo de mitigacin tendr efecto. En cuarto
262 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
lugar, recuperar el balance hdrico de la cuenca es posible si se modera la
demanda de agua en la ciudad; ello podr ocurrir de dos maneras: por un
lado, promoviendo una reduccin efectiva del consumo entre los usuarios
finales, pero tambin al sustituir una parte de la demanda de agua por
conducto del organismo operador con base en las ganancias de flujo re-
cuperado en la red de distribucin y al sustituir agua de primer uso por
aguas recicladas.
Una ilustracin de las implicaciones de lo anterior se puede simular
con el sistema dinmico que se ha tomado en cuenta como referencia para
realizar una aproximacin a los escenarios institucionales entre la poltica
hidrulica y la demanda de flujos.
En este modelo referencial se considera que la demanda de agua est
representada por ( ), que es dependiente de las tomas existentes ( ) de
facto al momento de promoverse o autorizarse los desarrollos inmobilia-
rios o las reas de equipamiento para servicios. Por su parte, la estrategia
hidrulica estara representada por la oferta de agua ( ), que debido a
las restricciones tcnicas y presupuestales tiene una capacidad limitada de
tomas que puede atender ( ), las cuales son una cantidad menor a las
requeridas por el desarrollo urbano en el momento del tiempo T.
El sistema de retroalimentacin entre ambos agentes autnomos se re-
presenta por la ecuacin en diferencia no homogenea de grado uno, la
cual resulta de la interaccin de ambos tipos de comportamiento insti-
tucional con objetivos independientes. En este modelo se asume que la
calidad del agua que reciben todos los usuarios es idntica, aunque su dis-
ponibilidad es limitada. El objetivo de la autoridad central es garantizar
los servicios hidrulicos para facilitar la transicin en el uso del suelo. De
manera que un aumento de la demanda de agua por un incremento de las
tomas provoca una reduccin del flujo disponible para cada una de stas.
Por su parte, en el caso de la oferta hidrulica, la autoridad correspon-
diente tiene como objetivo la prestacin del servicio, aunque el aumento
de la demanda le exija un creciente costo tcnico y presupuestal debido
a que existe un rezago en el abasto del agua. La autoridad en materia hi-
drulica no puede hacer crecer infinitamente la disponibilidad. El acervo
de agua est limitado, al igual que la capacidad presupuestal a la que se
tiene acceso. De manera que una creciente proporcin de su disponibi-
lidad de recursos se destina al abastecimiento de la nueva demanda, sin
considerar que existe un costo de oportunidad asociado con la cobertura
del rezago, el mantenimiento y la extraccin.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 263
El modelo siguiente recrea las condiciones antes descritas con una im-
plicacin especfica para la estructura gubernamental de la ciudad de
Mxico:
La utilizacin de una condicin de equilibrio en la que la demanda de
agua es atendida por la autoridad hidrulica conduce al sistema a una
situacin en la que se puede escribir la interaccin entre ambas estrate-
gias en trminos del flujo de agua demandado y ofertado a travs de las
tomas:
A partir de ello, la estructura de la solucin homognea correspondien-
te indica que:
De manera que la nica posibilidad que existe para que este sistema
de interaccin alcance un equilibrio intertemporal es aquella en la que se
modera relativamente la demanda de agua en el corto plazo por medio
de la suma de un conjunto de acciones, tales como la reduccin efectiva
del consumo promedio de los usuarios, la recuperacin de prdidas en el
sistema de distribucin y el aprovechamiento de las aguas residuales y de
lluvia.
El modelo de regresin desarrollado para verificar el impacto de la mo-
deracin de la demanda de agua sobre la capacidad de accin del orga-
nismo operador para cumplir con sus funciones bsicas (cuadro 8) indica
que, en efecto, existe una forma diferente de hacer una poltica hdrica
en la ciudad que no excluya a las personas y que aproveche el potencial
hidrulico de la propia cuenca.
264 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Cuadro 8
Resultados del modelo probabilstico entre la demanda
de agua y la poltica de gestin hdrica
Variable Coeficiente Error estndar Estadstico t Probabilidad
C 0.045644 0.006413 7.117744 0.0000
relacin vt -0.046604 0.006475 -7.197867 0.0000
R cuadrada 0.799411 Media de variable dependiente 0.011000
R cuadrada ajustados 0.783982 D.E. variable dependiente 0.035311
E.E. de la regresin 0.016412 Info criterio Akaike -5.258068
Suma de residuos al cuadrado 0.003502 Criterio de Schwarz -5.163661
Log verosimilitud 41.43551 Estadstico F 51.80928
Estadstico Durbin-Watson 2.484786 Prob. (estadstico F) 0.000007
Bibliografa
Archiga, E. (2004), El desage del Valle de Mxico. Siglos xvi-xxi. Una
historia paradjica, Arqueologa mexicana, vol. xii, nm. 68, Institu-
to Nacional de Antropologa e Historia/Races, Mxico.
vila, S. (2003), Una reflexin sobre la historia de la economa prehis-
pnica, Anlisis econmico, vol. xvii, nm. 39, uam-Azcapotzalco,
Mxico.
Brea, Agustn (2003), Hidrologa urbana, Universidad Autnoma Me-
tropolitana, Mxico.
Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas (2007), Nota informativa:
el programa nacional de infraestructura 2007-2010, 7 de septiembre,
Mxico.
Comisin Nacional del Agua (Conagua) (2009), Semblanza histrica del
agua en Mxico, Semarnat, Mxico.
_____ (2001), Programa hidrulico 2001-2006, Mxico.
_____ (2007), Organismo de Cuenca Aguas del Valle de Mxico (ocavm),
Infraestructura hidrulica, Mxico.
_____ (2007), Estadsticas del agua en Mxico, Mxico.
_____ (2008a), Organismos de cuenca aguas del Valle de Mxico, Mxico.
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 265
_____ (2008b), Cubo de poblacin, vivienda y agua, Mxico.
_____ (varios aos), Situacin del subsector de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento, Mxico.
_____ Comit de Academias para el Estudio de Suministro de Agua de
la ciudad de Mxico (1995), El suministro de agua de la ciudad de
Mxico. Mejorando la sustentabilidad, Academia de la Investigacin
Cientfica, Mxico.
_____ Consejo Nacional de Poblacin (Conapo) (2009), Proyecciones de
la poblacin de Mxico 2005-2050, Mxico.
Crosby, A. (1991), El intercambio transocenico. Consecuencias biolgi-
cas y culturales a partir de 1492, Universidad Nacional Autnoma de
Mxico, Mxico.
Daz-Rodrguez, J. (2006), Los suelos lacustres de la ciudad de Mxi-
co, Revista internacional de desastres naturales, accidentes e infraes-
tructura civil, vol. 6 (2), nm. 111, Mxico.
Gerencia de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado
(2009), Proyectos emblemticos, Comisin Nacional del Agua, Mxico.
Gobierno del Distrito Federal, (1999), Secretara de finanzas, Mxico.
_____ (2002a), Estadsticas del medio ambiente del Distrito Federal y
Zona Metropolitana, Mxico.
_____ (2002b), Gaceta oficial del Distrito Federal, Mxico.
_____ (2003), Secretara de finanzas, Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (1999), Censos
econmicos, Mxico.
_____ (2004), Censos econmicos, Mxico.
_____ (2006), Estadsticas a propsito del Da Mundial del Agua. Datos
nacionales, Mxico.
_____ (2008a), Anuarios estadsticos. Zona Metropolitana de la Ciudad
de Mxico, Mxico.
_____ (2008b), Encuesta nacional de ocupacin y empleo, Mxico.
_____ (2009a), Perspectiva estadstica Distrito Federal, Mxico.
_____ (varios aos), Anuarios estadsticos del Distrito Federal, Mxico.
_____ (2009b), Estadsticas histricas de Mxico, Mxico.
_____ (varios aos), Censos de poblacin y vivienda, Mxico.
_____ (varios aos), Encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares,
Mxico.
Legorreta, Jorge (2006), Los nuevos escenarios del agua para la ciudad
de Mxico, El agua y la ciudad de Mxico de Tenochtitlan a la mega-
lpolis del siglo XXI, Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico.
266 | ROB E RT O M. CONS TANT I NO T OT O
Gaceta Oficial del Distrito Federal (varios aos), Ley de Egresos del Dis-
trito Federal, Mxico.
_____ (varios aos), Ley de Ingresos del Distrito Federal, Mxico.
Malvido, E. (1992), El arca de No o la caja de Pandora? Suma y
recopilacin de pandemias, epidemias y endemias en Nueva Espaa,
1519-1810, en Enrique Crdenas (coord.), Temas mdicos de la Nue-
va Espaa, Instituto Cultural Domecq, Mxico.
Martnez Baracs, Rodrigo (2006), Mandamientos del virrey Don Luis
de Velasco sobre el repartimiento para las obras de reparacin de las
albarradas y calzadas de la ciudad de Mxico, Historias, nm. 65,
Instituto Nacional de Antropologa e Historia, Mxico.
Martnez de Vega, M. E. (1995), La Laguna de Mxico y el problema del
desage (1600-1635), Anales de Geografa de la Universidad Com-
plutense, nm. 14, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Medina, A. (1995), Los sistemas de cargos en la cuenca de Mxico: una
primera aproximacin a su trasfondo histrico, Alteridades, vol. 5,
nm. 9, Universidad Autnoma Metropolitana, Mxico.
Mio, M. (2008), La ciudad de Mxico en el trnsito del Virreinato a la
Repblica, Revista destiempos, ao 3, nm. 14, Mxico.
Miranda S. (2003), El juicio de residencia al virrey Revillagigedo y los
intereses oligrquicos en la ciudad de Mxico, Estudios de historia
novohispana, nm. 29, Instituto de Investigaciones Histricas/Univer-
sidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico.
Moncada J. (2006), La ciudad de Mxico a finales del siglo xviii. Una
descripcin por el Ingeniero Miguel Constanz, Revista bibliogrfica
de geografa y ciencias sociales, Serie Geo Crtica, vol. xi, nm. 692,
Universidad de Barcelona, Espaa.
Niedelberger, Christine (1987), Palopaysages et archologie pr-urbaine
du Bassin du Mexique, Centre dEtudes Mexicaines et Centramericai-
nes, Mxico.
National Research Council (nrc), Academia de la Investigacin Cientfica
(aic), Academia Mexicana de Ingeniera (ami) (1995), El suministro de
agua de la ciudad de Mxico, National Academy Press, Washington.
Rojas, T. (2004), Las cuencas lacustres del altiplano central, Arqueo-
loga mexicana, vol. xii, nm. 68, Instituto Nacional de Antropologa
e Historia, Mxico.
Romero, Jos R. (1999), La ciudad de Mxico: los paradigmas de dos
fundaciones, Estudios de historia novohispana, nm. 20, Instituto de
L A S OS T E NI B I L I DAD DE L A CI UDAD DE M XI CO | 267
Investigaciones Histricas/ Universidad Nacional Autnoma de Mxi-
co, Mxico.
Rosas, Alejandro (1998), La ciudad en el islote, en Gonzlez de Len,
et al., La ciudad y sus lagos, Instituto de Cultura de la ciudad de Mxi-
co/Clo, Mxico.
Salas, M. y M. E. Salas (2009), Salubridad urbana en la sociedad virrei-
nal, Arqueologa mexicana, vol. xvii, nm. 100, Instituto Nacional
de Antropologa e Historia/Races, Mxico.
Snchez, E. (2004), El nuevo orden parroquial de la ciudad de Mxico:
poblacin, etnia y territorio (1768-1777), Estudios de historia novo-
hispana, nm. 30, Instituto de Investigaciones Histricas/ Universidad
Nacional Autnoma de Mxico, Mxico.
Santoyo, E. (2008), Historia y actualidad del hundimiento regional de la
ciudad de Mxico, mimeo, Geotecnia, Mxico.
Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2009),
El tnel Emisor Oriente, Mxico.
_____ y Comisin Nacional del Agua (Conagua) (2001), Compendio b-
sico del agua en Mxico, Mxico.
_____ y Comisin Nacional del Agua (Conagua) (varios aos), Estadsti-
cas del Agua en Mxico, Mxico.
Tortolero, Alejandro (2006), El agua y su historia. Mxico y sus desafos
hacia el siglo XXI, Siglo xxi, Mxico.
Universidad Nacional Autnoma de Mxico (unam) (2009), Sistema Hi-
drulico del Valle de Mxico. Antecedentes prehispnicos, Instituto de
Investigaciones Jurdicas, mimeo, Mxico.
Vela, E. (2005), La ciudad de Mxico vista desde el agua, Arqueologa
mexicana, vol. xii, nm. 71, Instituto Nacional de Antropologa e His-
toria/Races, Mxico.
| 269 |
L OS AUT ORE S
Roberto Constantino Toto
Licenciado en economa por la uam-Xochimilco y maestro en polti-
cas pblicas por el itam. Tiene especialidad en polticas tecnolgicas
y medio ambiente por el Instituto de Poltica de Ciencia y Tecnologa
de Corea del Sur. Es profesor-investigador de la uam-Xochimilco. En
esta institucin ha sido jefe del rea de investigacin, coordinador de
la licenciatura en economa y secretario acadmico. La lnea de investi-
gacin que trabaja es poltica econmica y sustentabilidad ambiental.
Forma parte del Comit Acadmico de la Red de Agua de la uam y es
integrante del Consejo Cientfico y Tecnolgico Nacional del Sector
Agua. Actualmente se desempea como director de la ctedra Ral
Anguiano de desarrollo sustentable y recursos naturales.
Jos Flores Salgado
Licenciado y maestro en economa por la Universidad Nacional Au-
tnoma de Mxico (unam) y doctor en ciencias sociales por la uam-
Xochimilco. Ha impartido docencia en la unam, en la uam y en el
Instituto Politcnico Nacional (ipn). Es profesor-investigador de la
uam-Xochimilco. En esta institucin ha sido jefe de rea de investi-
gacin, coordinador de la licenciatura en economa y jefe del Depar-
tamento de Produccin Econmica. Ha publicado diversos artculos
sobre poltica econmica en Mxico y relaciones econmicas interna-
cionales. Su ltimo libro publicado se titula Cambio estructural e in-
tegracin regional de la economa mexicana (2010). Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel i.
270 | L OS AUT ORE S
Bernardo Jan Jimnez
Licenciado y maestro en economa por la Universidad de Guadalajara
y por la unam, respectivamente; tiene tambin el grado de maestro en
economa y gestin del cambio tecnolgico por la uam-Xochimilco y
de doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Es
profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara. En su acti-
vidad profesional ha laborado como consultor en las secretaras del
Trabajo y Previsin Social y la de Salud. Ha publicado diferentes art-
culos sobre temas de economa internacional, organizacin industrial
y cambio tecnolgico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigado-
res, nivel i.
Pablo Sandoval Cabrera
Licenciado y maestro en economa por la Universidad de Guadalajara,
tiene estudios de doctorado en crecimiento econmico y desarrollo sos-
tenible por la Universidad Nacional de Educacin a Distancia (uned)
de Espaa. Es profesor-investigador del Centro Universitario de Cien-
cias Econmico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Su
desarrollo profesional ha sido en los campos de planeacin, prospec-
tiva y administracin, as como asesor y consultor en los mbitos p-
blico y privado. Es autor y coautor de varios libros y ha publicado
diferentes artculos en revistas especializadas.
Carlos Tello Macas
Licenciado en economa por la Universidad de Georgetown y maestro
en economa por la Universidad de Columbia; tiene estudios de docto-
rado en la Universidad de Cambridge. Es profesor-investigador de la
Facultad de Economa de la unam. Ha desempeado diversas activida-
des como funcionario pblico, entre ellas: secretario de Programacin
y Presupuesto; director general del Banco de Mxico y del Instituto
Nacional Indigenista; embajador de Mxico en Portugal, la ex urss y
Cuba. Es autor y coautor de varios libros, entre ellos: La poltica eco-
nmica en Mxico, La disputa por la nacin, La nacionalizacin de la
banca en Mxico, Estado y desarrollo econmico: Mxico 1920-2006;
y autor de diversos artculos. Es miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores, nivel iii.
L OS AUT ORE S | 271
Ral Vzquez Lpez
Licenciado en economa por la Universidad de Pars, maestro en eco-
noma internacional por el ipn y doctor en ciencia poltica por la Uni-
versidad del Pas Vasco. Ha sido docente e investigador del Instituto
Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), de la
upaep y del ipn. Actualmente es investigador titular del Instituto de In-
vestigaciones Econmicas de la unam. Ha publicado un libro sobre la
reforma del Estado en Mxico y diversos artculos relacionados con los
efectos de la poltica econmica y de la apertura comercial en la estruc-
tura del sector industrial en Mxico. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores, nivel i.
Diana R. Villarreal Gonzlez
Licenciada en economa por la Universidad Autnoma de Nuevo Len
y doctora en Sociologa por la cole des Huates tudes en Sciences So-
ciales de Francia. Es profesora-investigadora de la uam-Xochimilco. En
esta universidad imparte docencia en la licenciatura en economa y en
el doctorado en ciencias sociales, y ha sido jefa de rea de investigacin.
Ha publicado numerosos artculos y captulos de libros sobre los temas
de metropolizacin, espacios territoriales y desarrollo urbano. Su lti-
mo libro publicado (en coordinacin) es Les Formes de la Mtropolisa-
tion en Costa Rica, France et Mexique (inrets-let, Francia), en 2009.
Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel ii.
Tsuyoshi Yasuhara
Doctor en economa por la unam. En 2003 gan el Premio Okita, otor-
gado por la Foundation for Advanced Studies on International Develo-
pment, con su libro Mexico keizai-no kinnyu-huanteisei (Inestabilidad
financiera en la economa mexicana), basado en su tesis doctoral. Ha
publicado varios artculos sobre desarrollo econmico en Amrica La-
tina (Mxico, Brasil y Per), y sobre la teora poskeynesiana enfocada
en la endogeneidad de oferta monetaria y desarrollo restringido por la
balanza de pagos. Actualmente es profesor de la Facultad de Estudios
Extranjeros de la Universidad Nanzan, en Nagoya, Japn.
Crecimiento y desarrollo econmico de Mxico,
nm. 1 de Pensar el futuro de Mxico. Coleccin
Conmemorativa de las Revoluciones Centenarias,
se termin de imprimir el 13 de mayo de 2010,
la produccin estuvo al cuidado de Logos Editores,
Jos Vasconcelos 249-302, col. San Miguel Chapultepec,
11850, Mxico, D. F., tel 55.16.35.75.
logos_editores@yahoo.com.mx
La edicin consta
de 1 000 ejemplares
ms sobrantes para reposicin.
ISBN 607477293- 7
También podría gustarte
- Tratado Leopold Mozart en Castellano PDFDocumento248 páginasTratado Leopold Mozart en Castellano PDFJuan Carlos Rivas Perretta100% (2)
- Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994De EverandDel nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Análisis Del Entorno Económico, Político y Social de MéxicoDocumento26 páginasAnálisis Del Entorno Económico, Político y Social de MéxicoAndrés LoteroAún no hay calificaciones
- Junro ShodanDocumento4 páginasJunro ShodanJuan Beltrán RodríguezAún no hay calificaciones
- Libro de Realidad NacionalDocumento180 páginasLibro de Realidad NacionalJhoselin Suarez Atiencie67% (18)
- Tomo 2 Memoria Del III Encuentro de Historia EconómicaDocumento500 páginasTomo 2 Memoria Del III Encuentro de Historia EconómicaIsabel Ortega RidauraAún no hay calificaciones
- Investigación Histórica EconómicaDocumento7 páginasInvestigación Histórica EconómicaRoberto CuevasAún no hay calificaciones
- CSM U1 EaDocumento6 páginasCSM U1 EaLay HernandezAún no hay calificaciones
- TRABAJO FINAL Del Enfoque de La DependenciaDocumento32 páginasTRABAJO FINAL Del Enfoque de La DependencialeydyarteagafloresAún no hay calificaciones
- Actualidad de La Investigacion RegionalDocumento378 páginasActualidad de La Investigacion RegionalelgrandulonAún no hay calificaciones
- 11.000 Historia de México IIDocumento259 páginas11.000 Historia de México IIgnmilczlAún no hay calificaciones
- 3.8. Lectura 1. La Zona Metropolitana Del Valle de MéxicoDocumento264 páginas3.8. Lectura 1. La Zona Metropolitana Del Valle de Méxicodrake_sgcAún no hay calificaciones
- Interpretaciones Sobre El Desarrollo Económico de México enDocumento5 páginasInterpretaciones Sobre El Desarrollo Económico de México enOliver CaballeroAún no hay calificaciones
- GCSM U1 Ea MarcDocumento42 páginasGCSM U1 Ea MarcMaggAún no hay calificaciones
- Espacios BorrarDocumento264 páginasEspacios BorrarCoordinación Viridiana Canseco MartínezAún no hay calificaciones
- CSM U1 A3 FasgDocumento5 páginasCSM U1 A3 FasgFabiola SanchezAún no hay calificaciones
- El Nuevo Milenio MexicanoDocumento462 páginasEl Nuevo Milenio MexicanoJavi NobleAún no hay calificaciones
- GCSM U1 Ea Luhg PDFDocumento8 páginasGCSM U1 Ea Luhg PDFJenevieer HAún no hay calificaciones
- Auge y Decadencia de Un Proyecto Industrializador 1945Documento3 páginasAuge y Decadencia de Un Proyecto Industrializador 1945Flores Pérez EdgarAún no hay calificaciones
- Estado Economía y Hacienda Pública 5Documento105 páginasEstado Economía y Hacienda Pública 5eehpUV100% (3)
- Participación en El Foro y Aportaciones Al MismoDocumento5 páginasParticipación en El Foro y Aportaciones Al MismoDES JURAún no hay calificaciones
- Martínez y Padilla - México Sus Revoluciones y EducaciónDocumento31 páginasMartínez y Padilla - México Sus Revoluciones y Educacióncentro de estudiantes filosofìa y letrasAún no hay calificaciones
- Heterodoxus A5 N10Documento229 páginasHeterodoxus A5 N10Ernesto CarranzaAún no hay calificaciones
- La Administracion en Mexico y LatinoamericaDocumento9 páginasLa Administracion en Mexico y LatinoamericaMarco Varela GonzalezAún no hay calificaciones
- Unidad 2. Historia Economica y Politica de Mexico en El Siglo XX - 2017 - 2017 - 2 PDFDocumento62 páginasUnidad 2. Historia Economica y Politica de Mexico en El Siglo XX - 2017 - 2017 - 2 PDFJonjos EsovAún no hay calificaciones
- Antología de Problemas Socieconomicos de México 1 ING. JULIO CÉSAR VIGGIANO GUERRADocumento205 páginasAntología de Problemas Socieconomicos de México 1 ING. JULIO CÉSAR VIGGIANO GUERRAAnonymous Zzlrc8LscEAún no hay calificaciones
- La Revolución MexicanaDocumento6 páginasLa Revolución Mexicanaverónica veraAún no hay calificaciones
- Historia de México U8Documento10 páginasHistoria de México U8Sebastián GuzmánAún no hay calificaciones
- El laboratorio de la Revolución: El Tabasco garridistaDe EverandEl laboratorio de la Revolución: El Tabasco garridistaAún no hay calificaciones
- Luis Paulino Vargas Solís. Modelo DesarrollistaDocumento80 páginasLuis Paulino Vargas Solís. Modelo DesarrollistaBOB2292Aún no hay calificaciones
- Contexto Socioecomico de Mexico HistoriaDocumento62 páginasContexto Socioecomico de Mexico HistoriaRafael TaboadaAún no hay calificaciones
- Basualdo-1-, Eduardo - Modelo de Acumulac y Sist Político en ArgDocumento73 páginasBasualdo-1-, Eduardo - Modelo de Acumulac y Sist Político en ArgterciarioAún no hay calificaciones
- Espacio SDocumento265 páginasEspacio SHoracio CastañedaAún no hay calificaciones
- Historia B PDFDocumento112 páginasHistoria B PDFflowersAún no hay calificaciones
- Kaplan Estado y Globalizacion LCDocumento452 páginasKaplan Estado y Globalizacion LCcristinathm100% (1)
- Reportaje: El Camino Hacia El Desarrollo en Tiempos de Transformación: de Ávila Camacho A Díaz Ordaz.Documento9 páginasReportaje: El Camino Hacia El Desarrollo en Tiempos de Transformación: de Ávila Camacho A Díaz Ordaz.mmartinezAún no hay calificaciones
- CSM U1 EaDocumento4 páginasCSM U1 EaFernandaAún no hay calificaciones
- Dependencia y Desarrollo en América Latina (F. Cardoso y E. Faletto)Documento63 páginasDependencia y Desarrollo en América Latina (F. Cardoso y E. Faletto)AngelFabCab100% (2)
- Trabajo Globalizacion NuevoDocumento13 páginasTrabajo Globalizacion NuevoNANCYAún no hay calificaciones
- Aguilar Carmona MexicoRiquezaMiseria PDFDocumento256 páginasAguilar Carmona MexicoRiquezaMiseria PDFRicardo CaballeroAún no hay calificaciones
- Algodón en El Norte-Último PDFDocumento360 páginasAlgodón en El Norte-Último PDFsergioAún no hay calificaciones
- Enfoque de La DependenciaDocumento33 páginasEnfoque de La DependencialeydyarteagafloresAún no hay calificaciones
- Historia de Mexico Contemporaneo 1Documento165 páginasHistoria de Mexico Contemporaneo 1Manuel Dunton DiazAún no hay calificaciones
- Reconstrucción NacionalDocumento9 páginasReconstrucción NacionalMarcos GarciaAún no hay calificaciones
- Rougier Banca DesarrolloDocumento11 páginasRougier Banca DesarrolloMilena AcostaAún no hay calificaciones
- Panorama Mundial Una Perspectiv - Yoselman R. MirabalDocumento159 páginasPanorama Mundial Una Perspectiv - Yoselman R. Mirabalcampoes_7100% (2)
- Bello Solís LizbethDocumento18 páginasBello Solís LizbethyanwilotaAún no hay calificaciones
- Lineadeltiempou1 JulietamargaritadelacruzbalditDocumento8 páginasLineadeltiempou1 JulietamargaritadelacruzbalditDe la Cruz Baldit Julieta MargaritaAún no hay calificaciones
- Módulo 7: Economía Nacional y Finanzas PúblicasDocumento38 páginasMódulo 7: Economía Nacional y Finanzas Públicasmercedes rodriguezAún no hay calificaciones
- CSM U2 Actividad 1 Mapa MentalDocumento5 páginasCSM U2 Actividad 1 Mapa MentalMartin HortaAún no hay calificaciones
- Problemas Actuales Del Desarrollo Económico de México Trabajo ParcialDocumento8 páginasProblemas Actuales Del Desarrollo Económico de México Trabajo ParcialMarco A. MontesAún no hay calificaciones
- Teoria de La DependenciaDocumento12 páginasTeoria de La DependenciaLucía DanielaAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del Congreso en México. Siglo XXDocumento130 páginasBreve Historia Del Congreso en México. Siglo XXCINTHYA MONTSERRAT VASQUEZ SANCHEZAún no hay calificaciones
- Romero Sotelo Los Orígenes de La Ortodoxia (Neoliberal) en México PDFDocumento28 páginasRomero Sotelo Los Orígenes de La Ortodoxia (Neoliberal) en México PDFAndrés Quesada100% (1)
- Divergencias en el desarrollo económico de México y ChinaDe EverandDivergencias en el desarrollo económico de México y ChinaAún no hay calificaciones
- Claves de la historia económica de México: El desempeño de largo plazo (siglos XVI-XXI)De EverandClaves de la historia económica de México: El desempeño de largo plazo (siglos XVI-XXI)Calificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Raymond Vernon en 1963.: Los dilemas de entonces y de ahora del desarrollo mexicanoDe EverandRaymond Vernon en 1963.: Los dilemas de entonces y de ahora del desarrollo mexicanoAún no hay calificaciones
- De la era del estado a la era del mercado.: Estado de bienestar social, crisis y neoliberalismoDe EverandDe la era del estado a la era del mercado.: Estado de bienestar social, crisis y neoliberalismoAún no hay calificaciones
- País complejo: Cambio social y políticas públicas en la sociedad valenciana, 1977-2006De EverandPaís complejo: Cambio social y políticas públicas en la sociedad valenciana, 1977-2006Aún no hay calificaciones
- Otro siglo perdido: Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005)De EverandOtro siglo perdido: Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005)Aún no hay calificaciones
- El Perú Entre 1868 y 1876Documento2 páginasEl Perú Entre 1868 y 1876Katherine Olivares ReynaAún no hay calificaciones
- 1011 HistoriADeLaSensibilidadEnElUruguayV1Documento276 páginas1011 HistoriADeLaSensibilidadEnElUruguayV1Raúl Adhemar Sardo Wesz100% (4)
- RosasDocumento2 páginasRosasLucas AvellanedaAún no hay calificaciones
- Golpe de EstadoDocumento6 páginasGolpe de EstadoAhslymaria Delgado AgueroAún no hay calificaciones
- Adverbio 6°Documento10 páginasAdverbio 6°César Francisco Tito RomeroAún no hay calificaciones
- El Caudillismo en MéxicoDocumento26 páginasEl Caudillismo en MéxicoJosé Alfredo Arias0% (1)
- Desarrollo Litigación Oral ADocumento3 páginasDesarrollo Litigación Oral ARenhy Henrry RenhyAún no hay calificaciones
- Breve Relato de LasarteDocumento127 páginasBreve Relato de LasarteAlicia NolandAún no hay calificaciones
- SenceDocumento4 páginasSenceMatías Rawlins KunstmannAún no hay calificaciones
- Consecuencias de La Conquista Del TahuantinsuyoDocumento1 páginaConsecuencias de La Conquista Del TahuantinsuyoAMADO JESUS ROSALES ROSALES100% (2)
- La Falta de Quijotes Con Sueños e Ideales, y de Sanchos Responsables y PrudentesDocumento24 páginasLa Falta de Quijotes Con Sueños e Ideales, y de Sanchos Responsables y PrudentesRaúl SánchezAún no hay calificaciones
- Resumen Completo de Libro InsurgentesDocumento21 páginasResumen Completo de Libro InsurgentesalesilveraAún no hay calificaciones
- Problema Fronterizo Colombia VenezuelaDocumento5 páginasProblema Fronterizo Colombia Venezuelaisrael_ramirezAún no hay calificaciones
- Recuperando La TierraDocumento405 páginasRecuperando La TierraLeePiensaLibreAún no hay calificaciones
- Octu BreDocumento17 páginasOctu BreJM DiazAún no hay calificaciones
- El Virreinato PeruanoDocumento4 páginasEl Virreinato Peruanojacinta del valleAún no hay calificaciones
- Guion Obra TeatralDocumento4 páginasGuion Obra Teatralguayaramiguel95Aún no hay calificaciones
- Ivan Turguenev - Nido de HidalgosDocumento2 páginasIvan Turguenev - Nido de HidalgosRoy OliveraAún no hay calificaciones
- Control de Lectura Iii - Relato de Un Borracho y Un Epe YuiDocumento2 páginasControl de Lectura Iii - Relato de Un Borracho y Un Epe YuiBlanca VillanuevaAún no hay calificaciones
- Agencia Internacional para El DesarrolloDocumento9 páginasAgencia Internacional para El DesarrolloRonalGalanAún no hay calificaciones
- Rut Juan CamiloDocumento1 páginaRut Juan CamiloAlvaro Acuña PatiñoAún no hay calificaciones
- 4 - Courtine (Seleccion 1981Documento21 páginas4 - Courtine (Seleccion 1981gonzalezcanosaAún no hay calificaciones
- Guía para NO Entender A Sócrates - Gregorio Luri Medrano PDFDocumento255 páginasGuía para NO Entender A Sócrates - Gregorio Luri Medrano PDFMario González100% (1)
- Historia Del Perú Entre 1821 y 1842 - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento246 páginasHistoria Del Perú Entre 1821 y 1842 - Wikipedia, La Enciclopedia LibreRemilia ScarletAún no hay calificaciones
- Abanderamiento de BuquesDocumento2 páginasAbanderamiento de BuquesAngel CamposAún no hay calificaciones
- Comercios Afiliados RegaloDocumento88 páginasComercios Afiliados Regalodanilatulasexy69Aún no hay calificaciones
- El 'Calypso' de Jacques CousteauDocumento1 páginaEl 'Calypso' de Jacques CousteaufabianwebAún no hay calificaciones