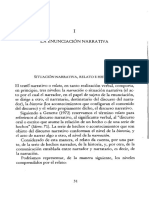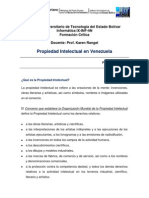Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Miguel Ángel Huamán - "Segunda Mesa Redonda Sobre Arguedas"
Miguel Ángel Huamán - "Segunda Mesa Redonda Sobre Arguedas"
Cargado por
RN FrankTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Miguel Ángel Huamán - "Segunda Mesa Redonda Sobre Arguedas"
Miguel Ángel Huamán - "Segunda Mesa Redonda Sobre Arguedas"
Cargado por
RN FrankCopyright:
Formatos disponibles
LA POTICA DE LA VERDAD O LA VERDAD SOBRE UNA POTICA?
:
SEGUNDA MESA REDONDA SOBRE ARGUEDAS
*
Miguel ngel HUAMN
Universidad de San Marcos
Hace algunos aos, un colega extranjero, que estuvo de visita por nuestras universidades,
me comentaba que le llamaba la atencin la cantidad de eventos que se organizaban todas
las semanas. Asimismo, estaba sorprendido de que siempre tuvieran oyentes o asistentes.
Tom en cuenta de que para un observador externo, el ambiente acadmico, educativo,
cultural del pas apareca predominantemente dominado por certmenes marcadamente
dialgicos.
Efectivamente, en las casi ciento veinte universidades que hay en el Per, podemos afirmar
sin temor a equivocarnos que todos los das se convoca por lo menos a un coloquio,
conversatorio, mesa redonda, encuentro, conferencia y una diversidad de otros eventos,
cuyo formato elegido parece priorizar el promover el intercambio de ideas, opiniones,
juicios entre los expositores y el pblico asistente. Lo paradjico del caso es que en todas
estas actividades orientadas al intercambio de ideas y al debate, lo que menos se produce es
precisamente el dilogo. En realidad, el evento sirve para que los expositores lean o hablen,
cada quien a su turno, sin que se produzca discusin ni preguntas del pblico ni que exista
un verdadero inters en generar debates, solo en cumplir con el programa estipulado.
He constatado esta peculiaridad, en casi todo el territorio nacional, a donde he sido invitado
y cuando me ha correspondido participar en dichas actividades, y en todos esos certmenes,
gracias a mi insistencia, se ha dado ocasin a pocas preguntas de los espectadores o rplicas
y aclaraciones espordicas con los integrantes de la mesa. Sin duda resulta un rasgo
distintivo de nuestra vida cultural que en el terreno intelectual an estemos en una
tradicin oral y no debe sorprendernos que esta sea predominantemente monolgica,
autoritaria, egocntrica, hecha exclusivamente para que la autoridad intelectual, las grandes
luminarias del conocimiento muestren su saber, cada quien a su turno.
Obviamente no se trata de una oralidad primaria, sin contacto con la escritura, propia de
etnias cuya memoria colectiva se transmite por va de mitos o relatos tradicionales, sino de
un fenmeno propio de la oralidad globalizada de los medios audiovisuales, de lo
informtico y de la cultura del espectculo, en su variante ms ilustrada. El pblico que
asiste a cuanta charla o conferencia de su inters encuentra, difundida a travs de volantes,
radio, prensa escrita y televisiva, mensajes de textos o internet, est conformado en forma
heterognea por estudiante de diversos niveles, empleados o trabajadores de las ms
distintas empresas, profesionales jvenes o jubilados, todos ellos con una caracterstica en
comn: enterados por diversos medios de la actividad, gratuita o pagada, asisten ms que
para informarse para formarse.
Es decir, no tienen tiempo, recursos, ganas o costumbre de investigar, con la carga de
lectura y estudio que implica, pero valoran lo que escuchan como fuente de un saber
* Publicado en Letras v.82 n.117 Lima (ene.-dic.) 2011. UNMSM
verdadero, que obtienen sin esfuerzo, cuyos conocimientos repetirn en su entorno laboral o
social, y del que obtendrn, de ser posible, hasta una constancia de asistencia, mejor si es
un certificado. Esta prctica, tal vez consecuencia del desborde popular andino, pareciera
sustentarse en una continuidad entre la oralidad primaria, tradicional de las comunidades, y
la terciaria, de la aldea global, que la actual cultura del espectculo, con su soporte
massmeditico, ha impuesto. Lo cierto es que la gente cada vez lee menos libros, pero
recibe a travs de la voz e imagen de un intermediario (locutor, periodista, expositor,
conferencista, etc.) ms informacin que constituye su bagaje principal de conocimientos.
En el Per hay muchos intelectuales y profesionales de odas y de currculum vitae, que
no lee ni investigan ni escriben desde su graduacin.
Esta larga introduccin, con la anuencia de los lectores, me permite hacer una precisin que
sirve de contexto para el libro que reseamos: no todos los eventos de esa tradicin oral
son intrascendentes o epidrmicos, algunos constituyen verdaderos documentos histricos e
hitos para la comprensin de nuestros procesos culturales o literarios. Uno de ellos,
precisamente, fue el primer conversatorio sobre la novela Todas las sangres que organiz el
Instituto de Estudios Peruanos en 1965, motivo por el cual, fue editado aos despus y
reimpreso este ao. La importancia de esa publicacin ha sido reconocida por los
estudiosos, pero no por las razones que uno podra imaginarse: porque fue ejemplo de un
dilogo fructfero entre los asistentes, conferencistas y espectadores, sino porque fue un
tremendo fracaso.
Se invit a un reconocido escritor de esos aos, Jos Mara Arguedas, autor de una reciente
novela de gran repercusin en el momento, Todas las sangres; a un grupo de literatos,
encabezado por Alberto Escobar, a quien consideramos en el ambiente acadmico como el
fundador de los estudios literarios modernos, basados en el anlisis y la comprensin de los
textos y no en impresiones subjetivas sobre la vida o la biografa de los escritores; y a un
grupo de destacados cientficos sociales.
La intencin era propiciar un dilogo, de ah el nombre de Mesa Redonda, entre
especialistas de la literatura y de las ciencias sociales. El conversatorio termin convertido
en un enjuiciamiento al escritor, que fue acusado del delito de que sus novelas no reflejaban
la realidad social y cultural del pas. Solo uno de los participantes, Alberto Escobar, lo
defendi, pero su voz fue avasallada por los dems. El resultado, se sintetiza en la frase
pregunta de Arguedas: He vivido en vano?.
Cuarenta y seis aos despus, el Congreso de la Repblica, el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Educacin, organizaron en la Biblioteca Nacional del Per un segundo
coloquio
1
para darles a los acadmicos amigos de Arguedas, la posibilidad histrica de
ratificar o modificar sus pareceres ensayando visiones alternas a lo discutido en el IEP. Es
decir, se convoca a un certamen desde las instancias ms representativas de la actividad
cultural del pas, con un espritu de reparacin con el ilustre escritor, con voluntad de
dilogo y con afn de rendir homenaje a su figura en el centenario de su nacimiento.
1
Ver la edicin de esta segunda mesa redonda: Arguedas. Potica de la verdad. Segunda mesa redonda sobre Todas las
sangres. Lima, Biblioteca Nacional del Per, Fondo Editorial, 2011; 97 pp.
Das antes de que concluya el ao jubilar, el libro que recoge las intervenciones de esta
segunda mesa redonda, aparece editado en formato tabloide, poco usual para una
publicacin acadmica y literaria, pero ms apto para el despilfarro de fotografas que rinde
tributo al henchido ego de los convocados al conversatorio. En las palabras del Director de
la Biblioteca Nacional del Per que sirven de presentacin al texto se afirma que al
repetirse el mismo acto con algunos de los mismos protagonistas, como en un ritual mgico
o de exorcismo, la figura de Arguedas qued liberada para siempre del demonio ideolgico
de sus captores. Cmo se produjo este extraordinario acto de reconciliacin histrica y de
enmienda del grave pecado cometido contra un escritor, cuyo centenario de su nacimiento
se ha venido celebrando con mltiples actos artsticos, certmenes acadmicos y
publicaciones diversas en el pas?
La posible respuesta la empezamos a encontrar si prestamos atencin al ttulo elegido para
la publicacin: Arguedas. Potica de la verdad, cuyo sentido se explicita en el propio texto
donde se afirma que no escribi cuentos o novelas de ficcin, sino testimonios verdaderos
del alma, pues sus novelas sociales, despus de todo, pretendan ser un fiel reflejo de la
realidad; una potica de la verdad social y cultural que l conoca. Tan contundente
declaracin parecera significar una aceptacin del error cometido, pero este otorgamiento
no implica un acto de enmienda de las propias posiciones esgrimidas sino, en palabras de
Matos Mar, uno de los participantes de la primera mesa redonda, que Arguedas narraba la
realidad del proceso peruano correspondiente a 1940, mientras que socilogos y
antroplogos habamos avanzado desde 1946.
Cul fue la postura del otro de los asistentes a la mesa redonda del 65, que tambin estaba
en esta oportunidad? El destacado cientfico social, al que hacemos referencia, coincidente
con lo reseado, ya no sac en cara al personaje indgena protagonista de la novela
arguediana el no expresar sus teoras sobre los procesos de mestizaje modernizador, sino
que puso la vida y obra de Arguedas como portadoras de la paradoja de la colonialidad del
poder que ahora propugna. Es decir, los dos conspicuos socilogos, como en 1965,
reiteraron el error de juzgar lo literario desde pticas que dejan de lado su naturaleza
esttica, sin comprender que para poder dialogar era necesario que hablaran no como
especialistas en ciencias sociales, sino como simples lectores capaces de disfrutar del placer
del texto, al decir de Barthes, y de ampliar sus percepcin de los procesos que estudiaban,
con la sensibilidad y la emocin artstica.
A quines ms convocaron para esta segunda mesa redonda y cules fueron las reflexiones
que realizaron, cuya versin escrita recoge el libro? La tertulia se ampli con la inclusin
de amigos personales del escritor fallecido, un reconocido artista plstico y connotados
cientficos sociales, de amplio prestigio acadmico. La frase con la que abre su intervencin
uno de ellos, que fue precisamente el editor de la primera mesa redonda, resume la
naturaleza de las intervenciones de los expositores de esta segunda mesa: Mi intervencin
es sobre el Arguedas observador, el apasionado estudiosos del mundo andino, el etnlogo,
para lo cual prescindo del Arguedas literato.
Estuvo presente algn crtico literario para cumplir el papel de defensor del novelista? No.
Ninguno de los herederos de Alberto Escobar fue invitado y, por ello, en esta ocasin, nadie
present el estado actual de las interpretaciones de la obra de Arguedas en los estudios
literarios, que se han desarrollado muchsimo, cuyas propuestas no se han quedado ancladas
en 1965. La crtica literaria arguediana vigente no se centra en Todas las sangres ni en el eje
modernidad- tradicin ni afinca en el indigenismo su produccin discursiva. Mucho menos
asume lo que se ha denominado una antropologizacin del discurso sobre los Andes, pues
rechaza la triple A: la identidad entre Andes = Antropologa = Arguedas. La escritura, lo
tico y la afectividad son algunos de los ejes que las recientes investigaciones literarias
indagan, labor de explicacin textual del sistema de significacin del discurso arguediano
que ha ubicado al autor andahuaylino como hito en la reflexin sobre la sociedad, la cultura
y la identidad en los Andes y Latinoamrica.
Es lamentable que ninguna de estas contribuciones haya podido ser escuchada y difundida
entre el pblico participante, por un afn de figuracin, una poltica de promocin cultural
oportunista y una actitud concesiva frente al poder de la ideologa consumista dominante,
que promueve slo aquello que contribuya al espectculo, mas no a la conciencia crtica ni
al dilogo y la tolerancia. Asimismo, deviene ridculo que los funcionarios, representantes y
responsables de las entidades estatales y pblicas que promueven la educacin, la cultura y
la equidad social discriminen, o como dicen los mexicanos ninguneen, a los intelectuales,
acadmicos e investigadores de las universidades nacionales y pblicas, cuya opinin
crtica y juicio alternativo permitira una visin ms plural sobre los temas propios de
nuestra realidad cultural y literaria.
En resumen, consideramos que el libro Arguedas. Potica de la verdad. Segunda mesa
redonda sobre todas las sangres (Lima, Biblioteca Nacional del Per, 2011), constituye
paradjicamente un valioso documento histrico porque permite apreciar que en los
procesos socio-culturales algunos acontecimientos adquieren su condicin de traumticos
porque se repiten, lo que nos facilita apreciar sintomticamente la tensin que determina
nuestra representacin simblica y la perentoriedad de una conciencia crtica, que propicie
un cambio en el camino a instaurar una tradicin de dilogo, tolerancia y solidaridad en
nuestra cultura, condicin indispensable para un desarrollo sostenible con inclusin social.
La conclusin de esta valiosa iniciativa de convocar una segunda mesa redonda y publicar
sus intervenciones, no estoy seguro que sera como ha aseverado uno de los participantes
que Arguedas estara bailando y cantando, sino tal vez preguntndose: he muerto en vano?
En tal caso, habra que recordarle sus propias palabras: Es que no vale nada la vida? No
contestes que no vale. Ms grande que mi fuerza en miles de aos aprendida; de los
msculos de mi cuello en miles de meses, miles de aos fortalecidos es la vida, la eterna
vida ma, el mundo que no descansa, que crea sin fatiga; que pare y forma como el tiempo,
sin fin y sin precipicio.
En medio de tanto evento celebratorio del nacimiento de Jos Mara, de tanta tradicin oral,
de tanto monlogo y tan poco dilogo, y del intento de contraponer su figura a la de Mario
Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura, me viene a la memoria las agudas
palabras de Voltaire: Cuando un pueblo ya no lee a sus escritores, los celebra, les rinde
homenaje. En tal sentido, debemos reiterar que la mejor manera de reivindicar a un
escritor es leyendo su obra.
Para finalizar, me gustara decir lo siguiente: desde nuestro punto de vista dos
acontecimientos iluminan el escenario cultural del ao que abre la segunda dcada del
tercer milenio en el Per. La obtencin del Premio Nobel de Literatura por Mario Vargas
Llosa y la conmemoracin de los cien aos del nacimiento de Jos Mara Arguedas. Ambos
escritores simbolizan los problemas y las posibilidades del Per como nacionalidad en
formacin. Una de las intenciones de nuestras palabras en el acto de presentacin del texto
reseado, al que fui invitado, y que reitero en este escrito ha sido exhortar a las
instituciones, a los acadmicos e intelectuales para que promuevan la lectura de las obras de
estos dos grandes literatos en el colegio. En tal sentido, debera reincorporarse la asignatura
de literatura en las escuelas, como una competencia propia, que propicia en los nios y
jvenes el dilogo y el respeto por la ideas de los otros, porque esas es la virtud del discurso
esttico-literario. Slo as lograremos construir una tradicin de dilogo, fortalecer una
cultura del respeto y la solidaridad, y desarrollar una reflexin colectiva que incorpore
ambos geniales imaginarios en un sentido integrador, a favor de una identidad nacional.
También podría gustarte
- Raz Verbal - 5 - Tarea PDFDocumento5 páginasRaz Verbal - 5 - Tarea PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 3 - El Predicado PDFDocumento8 páginasLenguaje - 3 - El Predicado PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 5 - Acentuación PDFDocumento10 páginasLenguaje - 5 - Acentuación PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 2 - Tarea PDFDocumento3 páginasLenguaje - 2 - Tarea PDFmartinadan0% (1)
- Raz Verbal - 8 - Repaso 2 PDFDocumento5 páginasRaz Verbal - 8 - Repaso 2 PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 1 - Reconocimiento de Categorias Gramaticales PDFDocumento7 páginasLenguaje - 1 - Reconocimiento de Categorias Gramaticales PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 1 - Tarea PDFDocumento3 páginasLenguaje - 1 - Tarea PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 7 - Repaso 1 PDFDocumento5 páginasLenguaje - 7 - Repaso 1 PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 4 - Tarea PDFDocumento3 páginasRaz Verbal - 4 - Tarea PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 3 - Tarea PDFDocumento3 páginasLenguaje - 3 - Tarea PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 3 - Analogias PDFDocumento6 páginasRaz Verbal - 3 - Analogias PDFmartinadan0% (1)
- Raz Verbal - 2 - Termino Excluido - Series Verbales PDFDocumento7 páginasRaz Verbal - 2 - Termino Excluido - Series Verbales PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 5 - Comprension de Lectura I PDFDocumento7 páginasRaz Verbal - 5 - Comprension de Lectura I PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz V - 7 - Repaso 1 PDFDocumento5 páginasRaz V - 7 - Repaso 1 PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 2 - Termino Excluido - Series Verbales.Documento7 páginasRaz Verbal - 2 - Termino Excluido - Series Verbales.Roy Jheral Rojas RamirezAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 1 - Reconocimiento de Categorias GramaticalesDocumento7 páginasLenguaje - 1 - Reconocimiento de Categorias GramaticalesRoy Jheral Rojas Ramirez100% (2)
- Raz Verbal - 3 - Tarea PDFDocumento2 páginasRaz Verbal - 3 - Tarea PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 1 - Sinonimos - AntonimosDocumento7 páginasRaz Verbal - 1 - Sinonimos - AntonimosRoy Jheral Rojas RamirezAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 5 - Comprension de Lectura I PDFDocumento7 páginasRaz Verbal - 5 - Comprension de Lectura I PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz V - 7 - Repaso 1 PDFDocumento5 páginasRaz V - 7 - Repaso 1 PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Lenguaje - 5 - Acentuación PDFDocumento10 páginasLenguaje - 5 - Acentuación PDFmartinadanAún no hay calificaciones
- Raz Verbal - 3 - AnalogiasDocumento6 páginasRaz Verbal - 3 - AnalogiasRoy Jheral Rojas RamirezAún no hay calificaciones
- Asi Que Quieres Ser EscritorDocumento3 páginasAsi Que Quieres Ser EscritorSabrina del CastilloAún no hay calificaciones
- Filinich, Enunciación NarrativaDocumento41 páginasFilinich, Enunciación Narrativamonica guzman fernandezAún no hay calificaciones
- 1912 U2026 Un Pajaro Azul en Costa Rica Fco Javier Vargas GomezDocumento26 páginas1912 U2026 Un Pajaro Azul en Costa Rica Fco Javier Vargas GomezAntonioAún no hay calificaciones
- Para Verte Mejor..., Carmelo SantanaDocumento15 páginasPara Verte Mejor..., Carmelo Santanakrazzyale09100% (1)
- Entrevistas Recopiladas Jordi LlobregatDocumento277 páginasEntrevistas Recopiladas Jordi LlobregatrocioAún no hay calificaciones
- Cuadro SinópticoDocumento2 páginasCuadro SinópticonorasamanthagalgriAún no hay calificaciones
- El Médico A PalosDocumento59 páginasEl Médico A PalosCarolina Muñoz100% (1)
- Clase 1 RedaccionDocumento10 páginasClase 1 RedaccionRafaella RandelloAún no hay calificaciones
- Prueba Unid 1 Teatro y Sociedad 2doDocumento6 páginasPrueba Unid 1 Teatro y Sociedad 2doMei-lyn Kong100% (1)
- Propiedad Intelectual en VenezuelaDocumento12 páginasPropiedad Intelectual en Venezuelasosajohnny100% (1)
- Debravo TrayectoriaDocumento8 páginasDebravo TrayectoriaFranciscoAún no hay calificaciones
- Reseña Teórica Silogismo y El TaoDocumento6 páginasReseña Teórica Silogismo y El Taojhoan.narvaezpsiAún no hay calificaciones
- HACIA UNA INTERPRETACIÓN PRAGMÁTICA. Siegfried SchmidtDocumento29 páginasHACIA UNA INTERPRETACIÓN PRAGMÁTICA. Siegfried Schmidthugocluna100% (1)
- Curaduría en Un Museo PDFDocumento76 páginasCuraduría en Un Museo PDFAndrés CastelblancoAún no hay calificaciones
- Epistolas 2° Iv Monica Lavín - Leo, Luego EscriboDocumento32 páginasEpistolas 2° Iv Monica Lavín - Leo, Luego Escribopeluche17epoemAún no hay calificaciones
- Aptitud Verbal 2 PDFDocumento6 páginasAptitud Verbal 2 PDFMonica Patricia Pardo MorenoAún no hay calificaciones
- Pablo Neruda EstudianteDocumento4 páginasPablo Neruda EstudiantemarifegruesoAún no hay calificaciones
- Poetica de La Pedagogia Teatral - Maria PDFDocumento174 páginasPoetica de La Pedagogia Teatral - Maria PDFSofia Rodriguez Gonzalez100% (1)
- Claves para Presentar Un Trabajo EscritoDocumento6 páginasClaves para Presentar Un Trabajo EscritoHernando Delgado VillegasAún no hay calificaciones
- Tipología de Textos AcadémicosDocumento15 páginasTipología de Textos AcadémicosmanuelAún no hay calificaciones
- Cardinale, Rosa - Imágenes Del Bandolero en Algunas Obras Literarias Españolas PDFDocumento15 páginasCardinale, Rosa - Imágenes Del Bandolero en Algunas Obras Literarias Españolas PDFAntonio LorenzoAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales UmodelohondurasDocumento23 páginasCiencias Sociales UmodelohondurasnandoacAún no hay calificaciones
- Benedetti, Letras Del Continente MestizoDocumento263 páginasBenedetti, Letras Del Continente MestizoPablo YZ100% (1)
- Gonzalez y Martell 2013. ACD Desde FoucaultDocumento11 páginasGonzalez y Martell 2013. ACD Desde FoucaultAlfonso RagaAún no hay calificaciones
- Actividad Ficha de LecturaDocumento4 páginasActividad Ficha de LecturaYuye AbEllaAún no hay calificaciones
- MODULO 1 LECTURA CRITICA Alcance de Los NiñosDocumento4 páginasMODULO 1 LECTURA CRITICA Alcance de Los Niñosgladys velandia100% (1)
- SM70-Loza-Dolores Veintimilla de Galindo PDFDocumento123 páginasSM70-Loza-Dolores Veintimilla de Galindo PDFJavier RamírezAún no hay calificaciones
- Sergio Chejfec La Experiencia DramaticaDocumento6 páginasSergio Chejfec La Experiencia DramaticaSebastian OsvaldoAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre Laberinto de Fortuna de Juan de MenaDocumento1 páginaComentario Sobre Laberinto de Fortuna de Juan de MenavaneottoneAún no hay calificaciones
- Sobre Barba de Abejas Editorial ArtesanaDocumento6 páginasSobre Barba de Abejas Editorial ArtesanaVerónica Stedile LunaAún no hay calificaciones