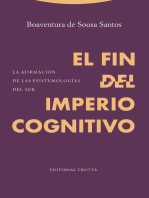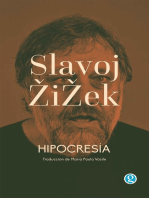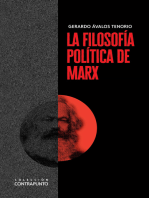Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Carlos Pérez Soto - Proposición de Un Marxismo Hegeliano
Carlos Pérez Soto - Proposición de Un Marxismo Hegeliano
Cargado por
SeguuuuDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Carlos Pérez Soto - Proposición de Un Marxismo Hegeliano
Carlos Pérez Soto - Proposición de Un Marxismo Hegeliano
Cargado por
SeguuuuCopyright:
Formatos disponibles
Carlos Prez Soto
Proposicin de un
marxismo hegeliano
( D I T O R I A L A R d S
I
Carlos Prez Soto, Profesor de Estado en
Fsica, se desempea desde 1986 como profe-
sor de marxismo en la Universidad ARCIS.
Realiza regularmente cursos sobre Epistemolo-
ga, Filosofa Moderna, fundamentos de la Psi-
cologa, historia de la Danza y la filosofa de
G. W. E Hegel.
Ha publicado Sobre la condicin social de
la Psicologa (Arcis-Lom, 1996); Sobre un con-
cepto histrico de ciencia (Arcis-Lom, 1998,
2008); Para una crtica del poder burocrtico.
Comunistas otra vez (Arcis-Lom, 2001, 2008);
Sobre Hegel (Palinodia, 2006); Desde Hegel,
para una crtica radical de las Ciencias Sociales
(Itaca, Mxico, 2008) y Proposiciones en torno a
la Historia de la Danza (Lom, 2008).
Carlos Prez Soto
Proposicin de un
marxismo hegeliano
mm ;i(ii
Universidad ARCIS
Editorial ARCIS
Libertad 53
Telfono: (56-2) 386 6412
E,-mail: publicaciones@uarcis.cl - www.uarcis.cl
Coordinador de publicaciones: V/ctor Hugo Robles
Diseo y diagramacin: Paloma Castillo
Registro de Propiedad Intelectual N 173.634
ISBN: 978-956-8114-78-7
Impreso en
Alfabera Artes Grficas
Carmen 1985
Fono Fax 364 9242
para mi hijo Pablo Salvador
para mi hijo Simn Emilio
para mi hijo Ignacio Mijael
NDICE
Prol ogo
I nt r oducci n
I. Nuevas formas de domi naci n
II. Sobre la idea de enaj enaci n
III. I cor a del valor y expl ot aci n
IV. Diferencias epi st emol gi cas:
marxi smo y C'iencias Sociales
ICOS
V. Burgueses pobres, asalariados ric
VI. Para una izquierda marxista en el siglo XXI 177
VII. Sobre la relacin ent re Hegel y Marx 191
Anexo. Mi t os y leyendas sobre Hegel
Bibliografa
PRLOGO
Qu puede t ener de hegel i ano un mar xi smo "hege-
liano"? El hi st ori ci smo absol ut o. Qu puede t ener de
marxi smo un "marxi smo" hegeliano"? La compl et a secu-
larizacin del conflicto que ha const i t ui do a la hi st ori a
humana hasta hoy: la idea de lucha de clases.
Por que recurrir nuevament e a Hegel? Por su lgica
de la movi l i dad absol ut a. Por una lgica que per mi t e
pensar la universalidad como i nt er nament e di ferenci ada,
y a la diferencia como operaci n de la negat i vi dad.
Por qu recurri r nuevament e a Marx? Por su idea
de que el hor i zont e comuni st a, el fin de la l ucha de
clases, es posible. Por su radical crtica de la expl ot aci n
capitalista, que puede ext enderse de maner a consi st ent e
a una crtica del usufruct o burocrt i co.
C' ontra t odo nat ur al i smo, cont ra la idea de fi ni t ud
humana, tan caracterstica de la cul t ura de la derrot a.
C' ontra la esterilidad burocrt i ca de las Ci enci as Sociales.
Cont r a el academi ci smo desmovi l i zador de la fragment a-
cin "post moder na".
Rect uri r hoy a la conj unci n posible ent re Hegel y
Marx es una bofet ada a las modas acadmi cas y a la
resignacin encubi ert a de teora.
Pero qu Hegel? El de la lgica, el filsofo de la
negat i vi dad, el que consi der que nada gr ande se ha he-
cho en la historia sin pasi n, el que instal la t ragedi a en
la ndol e mi sma del Ser.
Pero qu Marx? El que resulta de leer bajo una
lgica comn t ant o la Ideologa Alemana como El Capi-
tal. No el mar xi smo del siglo XX: Mar x. Su idea de la
hi st ori a, su mat eri al i zaci n de la dialctica.
Se trata de volver a considerar seriamente el papel
de la violencia en la historia. Se trata de romper con el
continuo triunfalista de la tolerancia represiva y, a la vez,
con la autocrtica destructiva, que se complace en los
mritos del enemigo.
Se trata de romper con la ominosa luminosidad de
la administracin y el lucro. No habr paz mientras se
siga mirando como paz la violencia estructura! que !as
clases dominantes nos imponen como Estado de Dere-
cho. No habr paz mientras se siga tolerando en su nom-
bre cjue cientos de millones de seres humanos simple-
mente sobren, y que otros tantos cientos de millones no
tengan ms horizonte que la mediocridad de la vida ad-
ministrada.
Decir de una vez basta, y echar a andar.
Tenemos derecho a correr el riesgo.
Santiago, septiembre de 2008
10
INTRODUCCIN
1. La di c ot om a I l us t r ac i n- Romant i c i s mo
I.a reflexin sobre lo poltico en la moder ni dad, t an-
to en la Filosofa Poltica como en el i magi nari o de los
actores polticos mi smos, est ampl i ament e domi nada por
la di cot om a entre Ilustracin y Romant i ci smo. Ir ms all
de esta di cot om a al analizar las nuevas formas de domi na-
cin nos lleva a concept os que aparecen como fuert emen-
te paradjicos ant e los hbitos del pensami ent o comn.
I,a dualidad ent re Ilustracin y Romant i ci smo, una
de las di cot om as modernas por excelencia, se expresa en
otros pares como det er mi ni smo o cont i ngenci a, teleologa
o i mnedi at i smo, nfasis en la legalidad de lo social o en la
fuerza de la vol unt ad, confianza en la razn cientfica o
apelacin a la lgica de los sent i mi ent os, disear la accin
poltica como tcnica o nfasis en el i mpul so creador, pri-
vilegio de la relacin tctica-estrategia o de la accin di -
recta, nfasis en la accin organizada y con uni dad de
propsi t o o de la accin mtiltiple o, en fin, en las miilti-
ples disquisiciones sobre universal o particular, posibilidad
o necesidad, economi ci smo o sobre det ermi naci n ideol-
gica, estrategia o serialidad..., la lista podr a ser muy larga.
Dos cuestiones llaman la at enci n para el que no
quiera acost umbrarse a los ritos del academi ci smo i nst i t u-
cional. Una es la insistencia mani quea en el carcter exclu-
yente del "o" omni pr esent e en la lgica de estas presuntas
alternativas. Ot r a es la aparicin recurrente de los mi smos
temas a lo largo de ms de dos siglos, bajo retricas distin-
tas o, como suele decirse, diversos "marcos tericos".
Cuando se discuti sobre la primaca de la razn o las
pasiones, cuando se discuti sobre la det ermi naci n desde
11
las ideas o desde las relaciones econmicas, cuando se dis-
cuti sobre la audacia de crear o la inautenticidad, cuando
se discuti sobre la primaca del discurso o de la esfera
econmica, o de la escritura o del habla, en el fondo siem-
pre se discuti de la misma cosa, y bajo ima lgica comn.
No es raro entonces que pueda hablarse, una y otra
vez, generacin de intelectuales por medio, de "eclcti-
cos" y de "neos". Es decir, los que vuelven al ritual del
recuento, o los que insisten bajo retricas diversas en el
ejercicio de anular la dicotoma sin preguntarse por qu
ha llegado a existir como tal.
No es raro que los eclcticos del recuento y los
neologistas no sean sino, una y otra vez, neoilustrados,
ni es raro que la estridencia retrica recurrente de lo
"post" no sea sino, una y otra vez, neorromanticismo. La
modernidad es una vieja ms sabia y ms real C[ue los
intelectuales que la describen o destruyen desde sus pe-
leas institucionales. La postmodernidad real es una jo-
venzuela demasiado psictica para los parmetros de los
acadmicos que nacieron antes de la telaraa globalizada
y la realidad virtual.
Lo que sugiero es que las discusiones en torno a lo
poltico estn trabadas por un obstculo epistemolgico al
estilo de los que describi Gastn Bachelard en los aos
cincuenta' , un obstculo que tiene su origen en la lgica
de la discursividad moderna, y en el arraigo de esa lgica
en la vida acadmica. Una dificultad que no tiene que ver
con lo pensado, sino con la operacin del pensar. No tiene
que ver con las teoras o los discursos, sino con las opera-
ciones que presiden el formular una teora o el sustentar
un discurso. No es una erudicin banal recordar que esta
' Gastn Bachelard: La Formacin del Espritu Cientfico (1938),
Siglo XXI, Mxico, 1976.
12
idea tiene su origen en Kant, y que los pensadores del
idealismo alemn tuvieron plena consciencia de la diferen-
cia entre el mbito de lo pensado y el mbito de las opera-
ciones discursivas, sociales, y en buenas cuentas histricas,
que lo configuran como espacio. Este es, propiamente, el
mbito de lo lgico: el del espacio de operaciones en que
el pensar ocurre. En este sentido la Ilustracin y el Ro-
manticismo enmarcan el pensar sobre lo poltico. Con-
densan, como hbitos del pensamiento, la lgica moder-
na, la estructura de su imaginario.
2. Una derecha postmoderna
Ms all de las modas y las consolidaciones institu-
cionales, postmoderna debera ser una lgica que sea ca-
paz de trascender las dicotomas de la modernidad sin
limitarse a componer los trminos como meros aspectos
o a anular uno de los trminos bajo la acusacin de
ficticio, lanto la prctica social como la teora han cons-
truido ya muchas realidades que podran, sin impostura
literaria, llamarse "post".
Un ejemplo que debe explorarse con seriedad es la
lgica de las organizaciones en red, como la web, las
manufacturas ordenadas de manera postfordista, la co-
munidad cientfica. La lgica de la operacin en red es
capaz de trascender las dicotomas entre lo local y lo
global, entre jerarqua y horizontalidad, dependencia y
autonoma, emergencia y planificacin, habla y escritu-
ra... toda una revolucin!
Hay una derecha postmoderna, a la vez post ilustra-
da y postromntica, que es capaz de trascender alinea-
mientos que se crean muy firmes. Trascender la dicoto-
ma entre fascismo y democracia dessustancializando la
13
democraci a, o ent re lo pol t i co y lo econmi co convir-
l i endo a lo pol t i co en escenario i nmedi at o de lo econ-
mi co, o ent re represent at i vi dad real e i mposi ci n jerr-
qui ca qui t ndol e su base a la aut onom a del ci udadano.
Una derecha diversa, con ni mo progresista, dis-
puesta a regular los excesos del capital, t ant o como a
repri mi r, policial o mdi cament e, a la posible oposi ci n
radical. Una derecha qtic no t i ene i nconveni ent es en
configurarse desde los restos de las ant i guas izquierdas
renovadas, o de la cor r upci n de los aparat os part i dari os
del cent ro y la derecha clsica. Una derecha que por sus
i nt egrant es en la clase poltica a veces parece una nueva
izcjuierda, a veces parece una nueva derecha, o a veces
parece una si mpl e const rucci n de los aparat os comuni -
caci onal es, pero que no t i ene grandes diferencias de
pr i nci pi o en su interior, y que puede alternarse t r anqui -
l ament e en el poder pol t i co, apr ovechando la ilusin de
diversidad real y el poder l egi t i mador de mecani smos
democrt i cos vaciados de cont eni do real.
Ant e esta derecha no convenci onal t ant o las iz-
qui erdas conro la derecha clsica resultan descol ocadas.
Las et i quet as de "popul i st a" o "neofascista" o "neocon-
tractualista" no hacen sino ocul t ar la falta de compr en-
sin del nuevo escenario bajo el rectuso pobr e de asimi-
lar los nuevos f enmenos a las claves ya conoci das, que
erar tiles para un mundo que ya casi no existe.
Esta nueva derecha que no t i ene ant e s i zqui erda
real al guna. Ant e ella las izquierdas clsicas oscilan ent re
plegarse a lo que creen que es su "ala izquierda", u opo-
nerse de maner a radical, i norgni ca, r ompi endo desde el
pr i nci pi o la posi bi l i dad de establecer un espacio pol t i co
en que la l ucha sea posible, j ust i fi cando ampl i ament e las
ofensivas comuni caci onai cs que la acercan a la del i n-
cuenci a comi n, o al desequi l i bri o psicolgico. Ant e ella
14
tanto la izquierda como la derecha clsicas no tienen
otra conceptualizacin que la de tratar de asimilarlas al
eje tradicional capital trabajo, o al eje tradicional soli-
daridad- mercado, perdiendo la posibilidad de captar lo
nuevo de su operar como algo autnticamente nuevo.
3. Paradojas
Pero tratar de entender el nuevo escenario de la glo-
balizacin y el postfordismo, requiere tambin asumir
cuestiones que tanto para el marxismo ilustrado como
para el marxismo romntico pueden aparecer como fuer-
tes paradojas. Paradojas c|ue muestran la enorme distancia
entre el sentido comn imperante en la teora poltica, la
poltica etcctiva, y la realidad postlordista.
La primera de estas paradojas puede ser caracteriza-
da como tolerancia represiva. Una situacin en que la
eficacia de los mecanismos del nuevo poder es tal que la
represin directa queda marginada al submundo, oscuro,
aparentemente lejano, de la delincuencia, o de lo que es
presentado como delincuencia, mientras que el principal
vehcido de la sujecin al poder es ms bien la tolerancia
misma, la capacidad de resignificar toda iniciativa, radi-
cal o no, hacia la lgica de los poderes establecidos, con-
virtiendo los gestos que se proponan como contestata-
rios u opositores en variantes contenidas en la diversidad
oficial, que operan confirmando el carcter global del
sistema.
Una tolerancia que es posible sobre la base de una
enorme eficacia productiva, que permite no solo la pro-
duccin de diversidad, sino que implica un significativo
aumento de los estndares de vida de grandes sectores de
la poblacin mundial. Una productividad que ya no ne-
15
cesita homogenei zar, que no depende cr uci al ment c de la
generaci n de pobreza, que per mi t e ampl i as zonas de
trabajo rel at i vament e confort abl e que, aunque sean mi -
nori t ari as respect o del conj unt o de la tuerza laboral, ope-
ran como poder osos est abi l i zadores de la pol t i ca, y
como sust ent o de la l egi t i maci n democrt i ca. Una si-
t uaci n a la que se puede l l amar explotacin sin opresin.
Unas formas de organi zaci n del trabajo en que se han
r educi do sust anci al ment e los component es clsicos de
fatiga fsica y las component es psicolgicas asociadas a la
domi naci n vertical, compul si va y directa.
Por cierto la inercia de la izquierda clsica en este
punt o, como en t odos los ot ros, ser t rat ar de asimilar
estas si t uaci ones a las ya conoci das, o reduci r su i mpac-
t o, o descubri r en ellas los rasgos que las muest r an como
simples apariencias que encubr en formas perfect ament e
est abl eci das desde la i nst auraci n del capi t al i smo. La
idea de que la admi ni st r aci n pueda fundar su domi ni o
en esta nueva expl ot aci n y en esta nueva tolerancia es
vista como der r ot i smo.
Pero lo que afirmo N O es que t oda iniciativa radi -
cal est condenada al naufragio, y que el poder sea en
ello omni pot ent e. Lo que af umo N O es que la mayor a
de los t rabaj adores viven estas condi ci ones, o que bajo
estas condi ci ones l abot al es no haya cont r adi cci ones ,
nuevas, que las hagan, a la larga, inestables. En ambos
casos lo que hago not ar es ima clara y firme t endenci a de
la realidad, que resulta decisiva si opt amos como i nt er-
pret arl a como f enmeno nuevo y, en cambi o, puede ser
vista como perfect ament e i nci dent al si nos aferramos a
los clculos clsicos.
Es frente a esa nueva funcionalidad del bienestar y la
tolerancia que es necesario cambi ar de manera radical la
forma en que evaluamos nuest ra propia historia. Ir ms
16
all del prejuicio ilustrado que nos hace vernos como los
representantes del progreso de la razn, ms all del pre-
juicio romnt i co que nos hace ver nuestros fracasos como
monst t uosas confabulaciones histricas, casi como errores
de la realidad. Es necesario aceptar la posibilidad de una
consciencia revolucionaria enajenada. Una consciencia que
cree estar haci endo algo compl et ament e di st i nt o de lo que
el poticr ce la det ermi naci n histrica no reconoci da le
permi t e de manera efectiva. Una consciencia revoluciona-
ria c]uc no es compl et ament e duea de las iniciativas his-
tricas que empr ende, es decir, una prctica poltica en
que la iniciativa histrica nunca es t ransparent e, y la pol-
tica es siempre un riesgo. Un riesgo que siempre vale la
pena asumir, pero sobre cuyos resultados no se puede
ofrecer garanta terica alguna.
Para las t radi ci ones del marxi smo clsico esto i mpl i -
ca asumi r dos noci ones ms, que nuevament e t i enen la
apariencia de la paradoja. Una es caracterizar a la enaje-
nacin como algo que trasciende la consciencia. Ot r a es
consi derar al sujeto como algo que no es un individuo.
Pensar a la enaj enaci n como una si t uaci n de hecho,
como un campo de actos, una de cuyas caractersticas
centrales es que no ptiede ser vista por la consci enci a de
los que la viven. Y c]ue no puede ser vista, al menos en
las sociedades de clase, sino desde ot ra si t uaci n de ena-
j enaci n, ce tal maner a que nunca hay un lugar privile-
gi ado de la consci enci a, o la lucidez, absol ut a. Pensar a
los i ndi vi duos como un resi dt ado de condi ci ones hi st ri -
cas que los t rasci enden, y a las subj et i vi dades que const i -
tuyen esas condi ci ones histricas como sujetos que ope-
ran de hecho, con una consci enci a si empre variable e
i ncompl et a de sus propi as realidades.
Est o significa a su vez una idea en que el funda-
ment o de la prct i ca revol uci onari a resulta ms pr of undo
17
que la consci enci a sobre la que const ruye su lucidez y su
di scurso. Es decir, una idea en que la voluntad revolucio-
naria tiene races propias y previas a la lucidez de la teora
revolucionaria, y en que la teora revol uci onari a const r u-
ye una real i dad para hacer posible la prct i ca pol t i ca,
ms que l i mi t arse a const at ar una realidad para t]ue las
const at aci ones al i ment en a la vol unt ad. Teora revol uci o-
nari a para que la vol unt ad pueda ver, vol unt ad revolu-
cionaria para que la teora pueda ser.
Pero esta posi bi l i dad de la enaj enaci n de la propi a
prct i ca revol uci onari a es t ant o, o ms, real en el j ui ci o
que debemos hacer sobre la prct i ca histrica de las cla-
ses somet i das a las nuevas formas de domi naci n. Es
necesario ver en ellas no una conqui st a de las consci en-
cias, sino una batalla ganada por debaj o, y ms all de lo
que las consciencias pueden ver y saber. Y es necesario
ent onces buscar las cont radi cci ones que hagan posible
una vol unt ad revol uci onari a, ant es que una consci enci a
clara y di st i nt a de los que ocurre. Es decir, es necesario
buscar las cont r adi cci ones existenciales que se hacen po-
sibles en el mar co de una domi naci n sust anci al ment e
ms sofisticada que la opresi n capitalista clsica. Solo
desde all se podr acceder a una consci enci a crtica.
Es en este cont ext o que pr opongo el concept o para-
djico de agrado frustrante. Es necesari o, en cont ra de la
mesura clsica, hacer un j ui ci o pr of undo sobre las condi -
ciones existenciales del confort que hace posi bl e la altsi-
ma pr oduct i vi dad y encont r ar all las races de la iirsatis-
faccin, fci l ment e const at abl e, ampl i ament e di fundi da,
que t odos advi ert en en la vida de los sectores i nt egrados
a la pr oducci n moder na, pero que nadi e sabe cmo
concept ual i zar ni, menos aiin, cmo convert i r en fuerza
pol t i ca. Para esto es necesario un concept o pr of undo y
f undado de los que ent endemos por subj et i vi dad, por
placer o, en suma, por vivir felices, cuest i ones t odas que
dejan de ser probl emas del mbi t o pri vado, y se convi er-
ten en variables polticas centrales, desde el mome nt o en
que es preci sament e desde ellos t]iic los nuevos poderes
afirman su domi ni o.
Es necesario, j unt o a todo esto, una nocin que sea
capaz de dar cuenta de las nuevas complejidades del poder.
Ent ender que el descentramiento de! poder no implica la
desaparicin absoluta del centro, sino su operacin paralela,
desiocalizada, distribuida, en red. Es decir, su desplaza-
mi ent o hacia un segundo orden desde el cual se constituye
como wdcr sobre los poderes repartidos, y puede aprovechar
las posibilidades tecnolgicas de ejercerse como dominio in-
teractivo, fuertemente consultivo, con una poderosa i mpre-
sin de gestin democriica, en que los sutiles lmites que
su diversidad permite a penas si son notados por los coop-
tados en sus diferentes estratos de privilejio.
4 . Ot r o mar xi s mo es pos i bl e
Pero t odo esto se expresa, por l t i mo, en lo que
puede ser la pret ensi n y la paradoj a bsica de este i n-
t ent o: la noci n de itiventar de nuevo el mar xi smo de
Marx. Romper con el pasado y a la vez l evant ar el i magi -
nari o bol chevi que de que cambiar las leyes de la realidad
misma es posi bl e. Ol vi darse de cien aos de mar xi smo
real para hacer que el mar xi smo sea posi bl e. Recoger
rodo lo c]ue sea til en el mar xi smo de papel despren-
di ndol o de su cont ext o de el aboraci n para ori ent arl o
radi cal ment e hacia el fut uro. Ir ms all del pasado tris-
t n a la vocaci n de fut uro que caracteriza a la vol unt ad
revol uci onari a en un gesto emi nent ement e pol t i co, ms
all de la l ament aci n y la et erna reevaluacin masoqui s-
19
ta, que solo es capaz de seal arnos los fracasos que se
pr oduj er on en si t uaci ones histricas que ya no existen.
Un marxi smo que pueda pensar sin rubor la posibili-
dad material del comuni smo, es decir, de una sociedad en
que se haya superado la divisin del trabajo, sin tener que
somet er esta idea a los supuestos ilustrados de la felicidad
general, o de la t ransparenci a general de los actos, o al
t ot al i t ari smo r omnt i co de la comuni n mstica. Que
pueda pensar el comuni smo como una sociedad en que no
t odos sern felices, y no t odos lo sabrn t odo, pero en tjuc
llegar a ser feliz o avanzar en el conoci mi ent o no rec]uerir
cambi ar las est ruct uras de la historia. En qtie las causas del
sufrimiento estarn compl et ament e al alcance de los seres
humanos , no para su el i mi naci n abstracta, sino para do-
minarlas y removerlas dondequi er a que aparezcan. Donde
el sufrimiento y la ignorancia no desaparecen de manera
absoluta, sino que se convierten en probl emas intersubje-
tivos, propios de la libertad humana, ms que en est ruct u-
ras permanent es que nos niegan.
Pensar el comuni smo como una sociedad en que los
intercambios no t endrn por que ser equivalentes, es decir,
en que habr i nt ercambi o pero no mercado, del mi smo
modo como habr familia pero no mat r i moni o, gobierno
pero no Estado, organizaciones pero no instituciones.
Una teora a la vez anticapitalista y antiburocrtica, que
sabe reconocer no solo el burocratismo de baja tecnologa, ya
derrotado, imputable a los soviticos, sino ms bien el de alta
tecnologa, que est revolucionando el mundo, y que tiene
en los intelectuales y acadmicos aliados tan eficaces.
Una marxi smo cuya crtica a la moder ni dad no se
l i mi t e sol ament e a la crtica del racionalismo verticalista y
homogenei zador de la Ilustracin, sino que es capaz de ver
el reverso irracionalista y vol unt ari st a del Romant i ci smo.
Y que es capaz de criticar t ambi n el nuevo racionalismo
20
diversificador de las nuevas formas de domi naci n, t ant o
como la prdica de la cont i ngenci a y la resistencia en lo
mer ament e particular de los neorromant i ci smos.
Sost engo que esto es posible si podemos rei nvent ar
el mar xi smo sobre la base de la dobl e operaci n de leer
hegelianamente a Marx y leer de manera marxista a Hegel.
Hegel i ana por la idea de que es posi bl e una lgica
ms compl ej a que la lgica de la raci onal i dad cientfica,
una lgica que es a la vez la forma del pensar y la forma
de la realidad. Una lgica mat eri al , u ont ol gi ca.
Pero una reinvencin marxista, y no solo hegeliana, en
cambio, por la premisa de que la historia humana es t odo el
ser, toda la realidad. Una premisa ontolgica que no admi t e
exterior divino o natural alguno, que requiere pensar t oda
diferencia como diferencia interna. Una premisa que puede
llamarse, propi ament e, humani smo absoluto.
Marxi st a, y no solo hegeliana, por la noci n de que
la mat eri al i dad de la hi st ori a humana, y el ori gen de
t oda realidad, residen en las relaciones sociales de pr o-
ducci n. Lo qtie obliga a un concept o general i zado de
pr oducci n, ont ol gi co, en que t oda pr oducci n es pr o-
ducci n del ser mi smo.
Recoger de Hegel la premi sa de que la real i dad debe
ser pensada como negat i vi dad, y la negat i vi dad debe ser
pensada como sujeto. Pero marxi st a, y no solo hegeliana,
por la noci n de sujeto di vi di do en s, en que se ha
i nmanent i zado compl et ament e t oda noci n de Di os. En
que Di os somos nosot ros.
Ms all de los academicismos, la esencia de un mar-
xismo de tipo hegeliano debe ser la doble operacin de leer
a Hegel desde Marx y a Marx desde Hegel. La diferencia
esencial entre ambos est en la completa humani zaci n (lo
que Feuerbach llam "i nversi n"), y la mat eri al i zaci n
(Marx) de la dialctica. La cont i nui dad esencial est en una
21
lgica (no un "sistema", o un "mtodo", como dicen los
manuales) en que el Ser es ent endi do como sujeto.
Quizs las diferencias ms visibles con el marxismo
clsico seran el paso del materialismo dialctico a una dia-
lctica materialista; el paso de la crtica del capitalismo a la
comprensi n del capitalismo tarcio como poca de la emer-
gencia del poder burocrtico; el paso del mesianismo teleo-
lgico fundado en una idea ilustrada de la historia a la
postulacin de una vol unt ad revolucionaria no teleolgica,
que asume la complejidad de su propia enajenacin posible.
Pero, tambin, sus diferencias ms visibles respecto de
las diversas recomposiciones postmarxistas que ms circulan
en la discusin actual seran el nfasis en la nocin de suje-
to, y en su voluntad posible y su enajenacin, frente a la
crtica de la idea de sujeto; la confianza en la posibilidad de
una ontologa en que la sustancia es ent endi da como sus-
tancia tica e histrica, frente a la desconfianza hacia toda
ontologa; su idea de ima poltica fundada en la aiuodeter-
mi naci n, en la libertad aut odet ermi nada, en la historici-
dad ci las leyes, frente a una poltica fundada en la memo-
ria, en el acont eci mi ent o, o en la i mpugnaci n cont i ngent e;
la noci n de que una revolucin, como cambio global en el
modo de producir la vida, es necesaria y posible, frente a la
idea de la poltica como construccin de hegemonas par-
ciales y contingentes.
5. Cons e c ue nc i as pol t i cas
Hay dos consecuencias polticas principales que se
pueden seguir de una reinvencin hegeliana del marxismo.
Una contra el liberalismo, en cualquiera de sus formas.
Ot r a contra las filosofas post modernas, en cualquiera de
sus formas. La primera es la crtica radical a la idea de
22
naturaleza humana, sea entendida de manera etolgica,
como incomplitud en el lenguaje, o como falta constitu-
yente. La segunda es la crtica radical a la reduccin de la
poltica a poltica local, ya sea como resistencias impugna-
doras, o como construccin de hegemonas parciales.
Frente a estos conceptos lo que un marxismo hege-
liano busca como fundamento de la poltica es la idea de
la completa responsabilidad humana, y riesgosa, sobre una
accin poltica colectiva, con nimo global, que se ejerce
desde una vohmtad histrica. La articulacin posible entre
el deseo, como momento particular, en los individuos, y
la vohmtad reconocida, como momento universal, en los
colectivos, debera ser pensada como el motor de las ini-
ciativas polticas que surgen de este nuevo marxismo. Los
productores producidos asociados, autnomos en su per-
tenencia a una voluntad, movidos desde el deseo que la
actualiza en cada uno, son el motor, en el plano especula-
tivo, de una revolucin posible. El anlisis econmico so-
cial concreto debe darse la tarea de identificar a los actores
sociales efectivos en que esta posibilidad se constituye. El
criterio central es que se d en ellos a la vez la posibilidad
de esta subjetividad y el acceso al control de los medios
ms avanzados y dinmicos del trabajo. Solo de esta coin-
cidencia puede surgir una revolucin que sea algo ms que
puesta al da de la industrializacin incompleta y enajena-
cin de la voluntad revolucionaria.
Pero es esencial tambin, en el plano poltico, ir ms
all de la enajenacin tradicional del movimiento popular,
que ha inscrito permanentemente sus reivindicaciones en
el horizonte de posibilidades del sistema de dominacin.
Cuando la dominacin clsica poda dar homogeneidad y
aumento en los niveles de consumo, el movimiento obre-
ro pidi igualdad y consumo. Ahora que el sistema de
dominacin puede producir y manipular diferencias, la
23
oposicin pide el reconocimiento de las diferencias. Siem-
pre, la mayor parte de la oposicin se ha limitado a pedir
lo que el sistema puede dar, y no ha dado todava. La
poltica revolucionaria no puede conformarse con ser el
arte de lo posible, debe ser el arte de lo imposible, debe
pedir justamente lo que el sistema no puede dar.
Hoy, ante im sistema capaz de doininar en la diversi-
dad, ante la realidad de la interdependencia desigual, del
dominio interactivo, de las diferencias enajenadas, lo que
cabe pedir es, justamente al revs, universalidad. Cabe lu-
char por el reconocimiento humano global, por la constitu-
cin de una humanidad comiin. Los derechos globales de
los hombres no pueden ser satisfechos por la creacin de
mercados sectoriales, de espacios de consumo dierencial.
De los que se trata no es de anular las diferencias en
la universalidad, como en la mstica, o de hipostasiar las
diferencias, como en el extremo liberal que es el pluralis-
mo de la indiferencia. Se trata de producir un universal
internamente diferenciado. Reivindicaciones globales,
para todos los seres humanos, que contengan el recono-
cimiento de sus diferencias. Se trata, pues, de una revo-
lucin. Se trata de volver a ser comunistas.
Reinventar el marxismo pensando en el siglo XXI,
to en los traumas y las nostalgias del siglo XX. Pensando
en la necesidad de la revolucin en una sociedad globali-
zada, no en las componendas sindicales o acadmicas de-
fensivas, que se refugian en el rescate de lo partictilar sin
entender que lo particular no es contradictorio en absolu-
to con la nueva dominacin.
Un marxismo postilustrado y postromntico. Con
horizonte comunista y voluntad revolucionaria. Que se
puede sentir y saber, pensar y actuar, argumentar y pro-
mover, soar y vivir. Un marxismo bello en fin, para una
sensibilidad nueva, para el futuro.
24
I. NUEVAS FORMAS DE DOMINACIN
1. Domi naci n y subjetividad
Foda la discusin sobre la eventual relacin entre
Hegel y Marx sera mera escolstica si no fuese por una
urgencia poltica concreta, la necesidad de conceptuali-
zar las nuevas formas de dominacin, caractersticas del
modo postfordista de acumulacin capitalista, y de la
emergencia del poder burocrtico. Existe un consenso
cada vez ms amplio, incluso entre los pensadores no
marxistas, en torno a que comprender las caractersticas
de esta nueva poca pasa por entender las formas en que
es administrada la subjetividad.
Desde un punto de vista doctrinario estricto, se po-
dra creer que esto conlleva el riesgo de desplazar la obje-
tividad brutal de la sobreexplotacin, en beneficio del
examen de problemas que parecen ser caractersticos ms
bien de las capas medias.
Se pueden agregar tres razones, a las muchas que se
han invocado desde las ms diversas orientaciones teri-
cas, para tranquilizar a los rigoristas, y acentuar la perti-
nencia de abordar estos asuntos. La primera es que en las
nuevas formas de produccin, altamente tecnolgicas,
los fallos laborales pueden significar prdidas tan impor-
tantes que ha llegado a ser una necesidad del propio
proceso productivo promover el compromiso subjetivo
de los trabajadores con sus instrumentos de trabajo, y
con el proceso productivo en general. La administracin
de la subjetividad se ha convertido, de esta manera, en
un factor productivo inmediato.
La segunda razn es que la etiqueta algo torpe "capas
medias", que designa a un sector social en un anlisis de
25
estratificacin, no en un anlisis de clase, no hace sino
oscurecer el hecho, bastante objetivo, de que la ctialifica-
cin progresiva de los trabajadores, requerida por el progre-
so tcnico en la divisin tcnica del trabajo, ha aumentado
de manera sustantiva el costo de reproduccin de su fuerza
de trabajo, lo que se ha traducido en un aumento real del
estndar de vida entre los integrados a la produccin alta-
mente tecnolgica en amplios sectores la poblacin. Para
decirlo de orro modo, las "capas medias", en su enorme
mayora, estn compuestas por los propios trabajadores.
La tercera razn es monstruosamente correlativa a la
segunda. El aumento revolucionario de la productividad
ha tenido como efecto reducir la proporcin de la fuerza
de trabajo necesaria para la produccin de bienes que es,
en buenas cuentas, el origen de la plusvala y, con ello, de
toda riqueza real. Esto ha significado, por un lado, enor-
mes y significativos movimientos hacia la tercerizacin de
la fuerza de trabajo (su desplazamiento hacia el sector de
servicios), pero tambin, por otro, un enorme y catastrfi-
co proceso de tendencia hacia el desempleo estructural
bajo la lgica de hierro del capital: el que no compra o
vende fuerza de trabajo simplemente no come.
Esta tendencia hacia el desempleo absoluto, es decir,
un desempleo que ya no opera como "ejrcito de reserva",
que va asociado a una diferencia cada vez ms acentuada
en los niveles educacionales, culturales, e incluso nutricio-
nales, debe ser examinada de manera global. Es decir, se
hace presente en el centro capitalista, en los geros de
inmigrantes, o de minoras tnicas, pero se expresa tam-
bin en las gigantescas poblaciones que, a nivel mundial,
van siendo desplazadas tanto de la produccin, a travs de
la destruccin de sus modos de vida, como del consumo,
porque no hay para ellos vas de "industrializacin" de
ningn tipo que los saquen de la miseria.
26
Respecto de esos pobres absolutos, que no produ-
cen ni consunicn, presentes tanto en el centro, como
cotidiana amenaza, como en la periferia "brbara y leja-
na", solo cabe la administracin. Una administracin
tjue pasa por el manejo, a veces elegante y la mayor parte
de las veces simplemente a patadas, de su subjetividad.
Los anlisis c]ue har en lo que sigue, sin embargo, a
pesar de la urgencia atroz, estn centrados en el universo de
los trabajadores. La razn es cruelmente objetiva: son los
trabajadores, en tanto trabajadores, los que pueden hacer la
revolucin, no los pobres, en su condicin de pobres.
Para los marxistas la revolucin es esencialmente un
cambio en la dominacin de clase. Una clase social, do-
minante, es combatida y derrocada por otra, dominada,
y en esc proceso desaparecen las condiciones fundantes
c]ue las constituan a ambas. Para que esto ocurra, desde
un ptmto de vista estructutal, lo que debe cambiar de
manos en esencia es el control sobre la divisin social del
trabajo. Ese es el origen material de la dominacin. So-
bre l se montan los sistemas de legitimacin qtie la ha-
cen viable en trminos sociales efectivos.
Pues bien, solo pueden llegar a dominar el control de
la divisin social del tiabajo los que estn en contacto con
ella. En particular los trabajadores ms altamente tecnol-
gicos. Esta es la razn de fondo para la centralidad de los
trabajadores en la poltica marxista. Muy distinta en eso a
la poltica anarquista, o la de los socialistas utpicos, que
fundaron sus iniciativas radicales en un llamado a los po-
bres en general, ms que a los trabajadores en particular.
Y esta es la razn de fondo para que, en algtn mo-
mento histrico, y solo debido al grado de desarrollo del
la divisin tcnica del trabajo, se pensara en la centrali-
dad de los obreros industriales. No hay, por supuesto,
ninguna razn para seguir sosteniendo ese particular pri-
n
vilegio ms all de los lmites de tal desarrollo tecnolcSgi-
co. Los trabajadores actuales pueden ser muy distintos a
los obreros industriales clsicos, pero la lgica marxista,
que los ve como asalariados, como explotados, como
productores directos, sigue siendo la misma.
Esta lnea de razonamientos, sin embargo, se presta
para una objecin emprica bastante notoria: justamente
los que pueden hacer la revolucin parecen ser los menos
interesados en hacerla; los que aparentemente no pueden
hacerla, en cambio, no solo la requieren de manera im-
periosa, sino que podran ser movilizados con mucho
menos dificultad tras ella.
Por supuesto esta objecin deriva de una constata-
cin elemental: los trabajadores no son, actualmente, los
ms pobres de la sociedad. Los ms pobres son, justa-
mente, aquellos que no trabajan.
Pero deriva tambin de un supuesto que podra ser
impugnado; el de que la motivacin revolucionaria solo
puede provenir de la pobreza.
No estoy afirmando que los pobres absolutos no
puedan iniciar revoluciones. Lo que sostengo es que no
pueden hacerlas. Lo que sostengo es que la revolucin no
puede triunfar sino en estrecha relacin con lo que es, de
manera material, su nico sostn posible: cambiar las
condiciones imperantes en el control material de la pro-
duccin de la riqueza, es decir, cambiar radicalmente el
dominio de clase imperante.
En todos los casos, sin embargo, como se ve, el pro-
blema de la subjetividad resulta crucial. Entre los trabajado-
res, porque son cooptados cada da de manera ms profun-
da por el sistema de dominacin. Entre los pobres
absolutos, porque son administrados, de manera "elegante",
a travs de los medios de comunicacin, o de manera bru-
tal, a travs de la llamada "guerra contra la delincuencia".
28
Las consideraciones que siguen, como deca ms arri-
ba, estn centradas en los trabajadores. Para esto describir,
de manera sumaria, las caractersticas de los modos de acu-
mulacin capitalista a travs del siglo XX, poniendo nfasis
al hacerlo en lo que significan para el disciplinamiento cor-
poral, y el disciplinamiento consiguiente de la subjetividad.
Afortunadamente hay ima gran cantidad de litera-
tura respecto a estas formas de la acumulacin. Por eso
puedo hacer una descripcin sumaria, sin pretensin al-
guna de originalidad ni de novedad. Lo que me interesa
es directamente el pinito: la relacin entre acumulacin
capitalista, rgimen corporal y subjetividad. Para esto he
apelado, solo como ejemplo, al arte de la danza, desde el
cual es posible obtener categoras y formas de concep-
tualizar apropiadas para el tema.
Respecto del proyecto general de este libro, este largo
rodeo me servir para avanzar hacia un punto esencial: la
comprensin profunda de la subjetividad requiere de un
horizonte terico que exceda al de las Ciencias Sociales en
su forma actual. Es en ese contexto que volver al proble-
ma de la pertinencia de un enfoque marxista y hegeliano.
2. El trabajo taylorista
La ganancia capitalista depende completamente de
la explotacin del trabajo asalariado. Es cierto que un
capitalista puede hacerse rico comprando barato y ven-
diendo caro (aprovechando las oscilaciones de la oferta y
la demanda), o usufructuando de "ventajas comparati-
vas" (como aduearse de pozos de petrleo por la fuer-
za), o incluso ganando la Lotera. Histrica y globalmen-
te, sin embargo, por cada uno que se enriquece de estas
formas otros tantos se empobrecen. Globalmente, consi-
29
s
derada como clase social, la i'inica fuente de enric]ueci-
mi ent o capitalista es la expl ot aci n, la apropi aci n de
pltisvala creada por el trabajo asalariado.
Desde luego si empre es posible aument ar la ganan-
cia obt eni da por el capitalista di smi nuyendo los salario,
o aument ando la j or nada l aboral . Estos medi os, a los que
se les suele l l amar "extraccin de plusvala absoltita", sin
embar go, requi eren de una enor me fuerza coercitiva so-
bre el conj unt o de los trabajadores. Requi eren de pol t i -
cas policiales, de reg menes mi l i t ar es. . . o de gobi ernos
como los cic la Concer t aci n.
El capitalismo ms di nmi co, en cambi o, el que real-
ment e ha logrado hacer progresar a la sociedad y a la
enajenacin moder nas, trata de obt ener mayores ganan-
cias a travs del at mi ent o de la product i vi dad del trabajo,
ya sea aument ando el ri t mo de la producci n o intensifi-
cando la j ornada laboral. Estos son los mecani smos de lo
que se llama "extraccin de plusvala relativa". En ellos
resulta esencial la admi ni st raci n de los ri t mos del trabajo
y, por consi gui ent e, de la corporal i dad y los esquemas de
movi mi ent o que sean necesarios para su racionalizacin^.
Ai mque la t endenci a a aument ar las ganancias a tra-
vs de la racionalizacin de los ritmos del trabajo es tan
ant i gua como el capitalismo, la mayor part e de las fbri-
cas, hasta medi ados del siglo XIX, estaban organizadas de
maneras cont i ngent es y relativamente caticas. Los que
domi naban sin cont rapeso en ese relativo caos eran los
gremi os, es decir, las asociaciones de trabajadores especia-
lizados en rubros o aspectos especficos de los procesos
^ Sobre esta perspectiva marxista acerca cic la ganancia capitalista
ver, ms adelante, la seccin Teora del Valor y Explotacin. 1
texto de Carlos Marx que corresponde ms directamente a esta
teora de la explotacin es Salario, Precio y Ganancia (1865), que
se encuentra habitualmente en cualquier antologa de sus obras,
y est disponible en muchos sitios de Internet.
30
product i vos. Hi l anderos, tejedores, teiiidores, costureros,
zapateros, panaderos, orfebres, carpinteros, vidrieros, alba-
fiiles, etc. La sociedad burguesa, hasta medi ados del siglo
XIX, estaba compuest a por un abi garrado abani co de
maestros, alguaciles, capataces y aprendices, de oficios es-
pecficos, que vivan en barrios det er mi nados, y t en an sus
santos, fiestas y rituales propi os.
Desde el punt o de vista que aqu nos interesa, que
es la organi zaci n del trabajo, la clave de la cul t ur a de
los gremi os es que los trabajadores posean el saber efec-
tivo e i nmedi at o sobre los procesos product i vos y pod an
de muchas maneras, a part i r de ese saber, admi ni st r ar los
ri t mos del t r abaj o^
Si consi deramos que al interior de los gremios haba
toda una estratificacin social, puest o que eran los maes-
tros gremiales los que negociaban, y luego repart an, el
salario (en un estado general de salarios muy bajos), no es
extrao que los trabajadores resistieran de muchos modos
la sobreexplotacin, aunque no pudi eran evitarla. La pri n-
cipal forma de resistencia pasiva era la admi ni st raci n que
pod an hacer, uno a uno, en sus puestos de trabajo, de los
t i empos dedi cados al trabajo electivo y los t i empos de
relativo descanso. El trabajo l ent o, o descui dado, eran for-
mas comunes de resistencia ant e situaciones en general
opresivas y retribuciones salariales miserables.
Ante esto el capitalista se vea obligado a recurrir a la
fuerza. Las fbricas, llenas de mujeres y nios, cont aban
con capataces que, armados de ltigos y fustas, si mpl ement e
Una excelente exposicin sobre la cultura de los gremios, su
crisis y la implantacin del sistema taylorista se puede encontrar
en Benjamn Coriat: El Taller y el Cronmetro (1979), Siglo XXI,
Mxico, 1982. Sobre el paso del taylorismo al fordismo, y luego
del fordismo al postfordismo, se pueden ver otros dos textos
suyos: El Taller y el Robot (1990), Siglo XXI, Mxico, 1992, y
Pensar al Revs (1991), Siglo XXI, Mxico, 1992,
31
golpeaban a las obreras que no llevaran el ritmo establecido.
Golpear mujeres y nios es una constante en todas las cul-
turas humanas. La sociedad capitalista, sin embargo, agrav
enormemente esta violencia agregando una razn especfi-
camente econmica: la "racionalizacin" del trabajo.
A pesar de esta violencia, que atraviesa de manera
brutal todo el siglo XVIII y XIX, y que, junto con el
saqueo colonial, es una de las principales fuentes de lo que
los pases capitalistas pueden inostrar como "civilizacin"
y "cultura", el hecho de que los trabajadores mantuvieran
el saber, organizado en oficios y competencias globales,
necesarias para ejercer el trabajo concreto, les segua per-
mitiendo en lo esencial apurar o hacer ms lento el traba-
jo en general, o hacer ms grandes los espacios improduc-
tivos (tiempos vacos) al interior del ptoceso productivo, y
aprovechar esos tiempos como descansos relativos.
Esta situacin es en el fondo la que quiso resolver
Frederick W. Taylor (1856-1915) con su "estucho cient-
fico del trabajo"''*. Aunque no fue el nico ni el primero,
la versin sistemtica de sus proposiciones, y el xito que
tuvieron, hace que se hable comnmente de "raylori.smo"
para aludir a las formas ms extremas de "racionaliza-
cin" del trabajo industrial.
El sistema taylorista consiste en una segmentacin
extrema de la cadena productiva en series de operaciones
elementales, abstractas, cada una a cargo de un solo tra-
bajador. De esta manera, por ejemplo, la tarea general de
fabricar zapatos, que hasta entonces estaba globalmente
a cargo de un maestro zapatero, se divide en una serie de
'^ Los dos textos fundacionales del taylotismo se ptieden encontrar
en una misma edicin. Henri Fayol: Administracin Industrial y
General (1916), y Frederick W. Taylor: Principios de la adminis-
tracin cientfica (1911), ambos en Librera El Ateneo Editorial,
Buenos Aires, 1991.
32
trabajadores que solo moldean cuero, pegan suelas, solo
ponen tachuelas o agregan tacos, sin que ninguno de
ellos sepa realmente hacer un zapato. El saber pasa de los
trabajadores a un diseador y coordinador del trabajo, el
que impone ritmos definidos para la realizacin de tareas
abstractas, dentro de los que establece tambin perodos
demidos de reposo y descanso. Los tiempos vacos que
los trabajadores de los gremios podan aprovechar se
convierten en tiempos de descanso administrado, al inte-
rior y funcionales a la racionalidad de la jornada laboral.
Con el taylorismo que, desde luego, tiene muchos
precedentes antes de Frederick W. Taylor, aparecen los
obreros abstractos, que no tienen ningin oficio especial,
c]ue realizan tareas repetitivas, que por s mismas no tie-
nen significado alguno. Obreros que son una parte ms
de la mquina t]ue manejan, y deben acomodarse a rit-
mos de carcter esencialmente mecnico, que no tienen
relacin alguna con sus ciclos fisiolgicos o con su subje-
tividad. Sesenta aiios antes de la generalizacin del taylo-
rismo, este es el tipo de obrero que tiene en mente Car-
los Marx cuando escribe sobre la enajenacin en el
trabajo industrial capitalista^
El orden taylorista del trabajo requiere, por supues-
to, un orden determinado de la corporalidad. El cuerpo
debe adoptar ritmos y rutinas que le son ajenas objetiva
y subjetivamente. Se puede decir que esta es una situa-
cin que ya est presente en el trabajo agrcola. Es inne-
gable, sin embargo, que la intensidad y la monotona del
trabajo industrial son inconmensurablemente mayores.
No hay equivalente alguno en toda la historia humana
anterior a la situacin de millones y millones de obreros
"^ Ver, Carlo.s Marx: Manuscritos Econmico Filosficos (1844), en
particular "El trabajo enajenado", en el Tercer Manuscrito. Est
disponible en varios sitios en Internet,
33
que realizan trabajos mecni cament e repetitivos cada da
dur ant e ocho horas, ci nco o seis das a la semana, ci n-
cuent a semanas cada ario, dur ant e veinte o t rei nt a aos.
Es muy i mpor t ant e not ar adems c]ue estos obreros
moder nos, a diferencia de los esclavos de la ant i gedad,
son "libres", es decir, hacen lo que hacen por un salario, al
que por cierto estn obligados de muchas maneras, pero
no por la tuerza directa. Esto es muy i mpor t ant e porque
implica que la sociedad debe ejercer sobre ellos modos
esenci al ment e ms sofisticados de fuerza, y que esos mo-
dos deben i ncorporarse a ellos t ambi n de maneras pro-
fundas y sofisticadas. Por esto, como nunca en la historia
humana, los modos de la socializacin, de la integracin
de cada i ndi vi duo a las relaciones sociales, empezaron a
centrarse esencialmente en el di sci pl i nami ent o y cont rol
de la corporal i dad y, desde ella, de la subjetividad.
El di sci pl i nami ent o i ndust ri al del cuer po excede
ampl i ament e las rut i nas laborales. Todos los mbi t os de
la vida son confi gurados desde esquemas tfe movi mi ent o
que son adecuados al trabajo. Una cierta parsi moni a al
cami nar o al gesticular, la cont enci n general de las ex-
presiones emot i vas, la fcil adapt aci n a rut i nas diarias
fijas (como las horas para comer, o el or denar y asear la
casa), un ni mo general ms parco y silencioso. Estas son
paut as conduct ual es pl enament e histricas, que no tie-
nen nada de t ni co o geogrfico. Hoy en da es posible
compar ar el i ndi vi dual i smo y la par quedad de los bl an-
cos del nor t e de Eur opa con las personal i dades ms ex-
pansivas y parl anch nas de los del sur (por ej empl o, los
al emanes y los i t al i anos). Es i nt eresant e saber, sin embar -
go, que los al emanes eran consi der ados par l anchi nes,
gesticuladores c incluso flojos en el siglo XVI, compar a-
dos con los i t al i anos, de los que se deca que eran parcos
y trabajlicos. O saber que los ingleses t en an fama de
34
exagerados y gri t ones hasta el siglo XVI I I (considrese
como ej empl o a Shakespeare), mi ent r as los espaol es
eran vistos como t aci t urnos y mel ancl i cos.
Recin desde hace muy poco las "hi st ori as de la
vida privada"'^' han empezado a sacar a luz t odo este
mundo de profundos cambi os sobre la subj et i vi dad y la
corporal i dad c]ue i mpl i c la i ndust ri al i zaci n moder na.
Di gamos desde ya un resul t ado general: no son los pue-
blos "trabajadores", poseedores de una tica part i cul ar,
los que i mpul sar on la revolucin i ndust ri al , como sostie-
ne la popul ar y vagament e racista tesis de Max Weber ' ,
sino al revs, puebl os que t en an fama de "flojos" empe-
zaron a ser consi derados "trabajadores" cuando se i mpu-
so ent re ellos la i ndust ri al i zaci n.
Son estos modos del di sci pl i nami ent o corporal los
que han cambi ado de maner a sust ant i va en los l t i mos
t rei nt a aos. La tesis general que desarrollar es que en
las pocas t ayl ori sra ( 1890- 1920) y fordi st a ( 1920-
1980), la l i beraci n corporal , la danza y el baile fueron
espacios sociales de resistencia a la corporal i dad mecni -
ca pr omovi da por la cul t ura i ndust ri al , y con ello a las
'' Se pueden ver, por ejemplo, los entretenidos cinco romos de la
Historia de la Vida Privada (1985-87), editada por Georges
Duby y Philippe Aries, Faiirus, 1989. Aforttmadamente su ejem-
plo ha sido imitado. Por ejemplo, Rafael Sagrado y Oi st i n Gas-
niuri, Historia de la inda privada en Chile, Taurus, Santiago, tres
tomos, 2005, 2006, 2007.
Max Weber: La tiea protestante y el espritu del capitalismo (1905),
Alianza Editorial, Batcelona, 2002. Notar que la tesis que Weber
sostiene en este texto es adems empricamente falsa para la propia
Alemania. A pesar de que la Reforma Luterana ocurri desde 1520
la industrializacin aleinana no prosper hasta 1860. Durante esos
trescientos aos los alemanes fueron considerados tan "flojos"
como los rusos o los brilgaros. Notar, al revs, que Italia, un pas
manifiestamente catlico, vivi un poderoso auge capitalista en los
siglos XIV y XV, qtie es el precursor, con todas sus caractersticas,
de toda la industrializacin posterior.
.35
formas de dominacin imperante. Ese papel de subver-
sin relativa, en cambio, se habra perdido radicalmente
en la cultura postfordista.
2. El sistema fordista
El fordismo, llamado as por Henry Eord (1863-
1947)*^, el creador de ia gran industria automotriz, llev
al extremo la lgica de la taylorizacin del trabajo. Por
un lado aument la segmentacin de las tareas hasta
convertirlas en operaciones elementales, c]ue requieren
solo unos pocos movimientos, como apretar tuia tuerca o
poner una plancha de metal en una mquina y luego
retirarla convertida en olla. Por otro lado lig todas estas
tareas ponindolas sobre una correa trasmisora, que
mueve las piezas frente a los trabajadores para qtie estos
las vayan modificando paso a paso. Es cl mundo de
Tiempos Modernos (19,^6), de Cebarles C'haplin, y Metr-
polis (1927), de Fritz Lang.
La cadena de montaje fordista est constantemente
en movimiento, por lo que los trabajadores deben adap-
tarse obligadamente a su ritmo o exponerse a precipitar
fallas en el producto. Ni capataces ni coordinadores or-
denan el trabajo, sino la mquina misma, y el trabajador
resulta ms que nunca un engranaje, una pieza ms, en
una maquinaria que lo excede completamente, y que exi-
ge de l acciones abstractas, elementales, repetitivas, arti-
culadas de manera mecnica.
El sistema Ford fue descrito por l mismo, en un libro notable,
Hcnry Ford y Samuel Crowther; Today and Tomorrow (1926).
Hay una traduccin castellana, Hoy y Maana, en Aguilar, Ma-
drid, 193! .
36
La producci n en serie de las cadenas fordistas signifi-
c un enorme aument o de la product i vi dad. . . y de las ga-
nancias. Gigantescos galpones a los que ent ran por un lado
materias primas, arrojan en el otro extremo product os ela-
borados en masa, tan iguales y repetitivos como el trabajo
que los produjo. El vol umen de la producci n aument de
tal manera que entre los aos 30 y 40 ocurri un cambi o
histrico en el destinatario de la producci n capitalista.
Hasta entonces los capitalistas haban produci do siempre
para una capacidad de compra ya instalada, en las clases
domi nant es de Europa o en la periferia. Desde entonces el
principal destinatario fueron ios mismos trabajadores. El
sustantivo aument o de las ganancias y la intervencin esta-
tal masiva hicieron posibles regmenes contractuales esta-
bles, un aument o progresivo del salario real directo, la apa-
ricin de una serie de compl ement os indirectos del salario
(como la previsin, las inversiones estatales en salud y edu-
cacin, el acceso masivo a la culttu'a a travs de los nuevos
medios de comunicacin) y, por consiguiente, un fenme-
no nico en la historia humana: el consumo masivo.
Producci n masiva, cons umo masi vo, soci edad de
masas. Nunca antes en la hi st ori a humana una pr opor -
cin tan gr ande de la pobl aci n t uvo acceso a niveles tie
vida rel at i vament e confort abl es. Y nunca ant es los miles
de mi l l ones de pobres de la periferia fueron t an pobres.
A reverso de esa abundanci a ent re los i nt egrados al siste-
ma es la compl et a est andari zaci n de la vida. El reverso
ent re los excluidos es la miseria absol ut a.
La poca fordista, ent re 1930 y 1980, t ant o en los
pases socialistas como en los pases capitalistas desarrolla-
dos, est asociada al "Est ado de Bienestar". El Est ado se
convierte en el principal empresari o, el pri nci pal banque-
ro, el mayor empl eador y t ambi n el mayor consumi dor.
A travs de estas funciones se convierte en un poderoso
37
motor de la economa, lo que permite un sistema de con-
sumo en permanente crecimiento y una elevacin progre-
siva de los estndares de vida en una significativa propor-
cin de la poblacin mundial. El crecimiento, fomentado
por los Estados, de los sistemas educacionales, de salud y
de servicios culturales, crea un nivel sin precedentes de
alfabetizacin y consumo cultural masivo''. En los pases
desarrollados esto lleva a la aparicin de una nueva clase
media, muy amplia, masiva, formacia por profesionales,
funcionarios del Estado y obreros calificados.
t^s en estas capas medias masivas donde est centra-
da la experiencia cultural de esta poca, qtie cubre la
mayor parte del siglo XX, y es en ella donde har crisis
hacia fines del siglo.
La vida de la sociedad fordista est animada por
una profunda contradiccin, en los planos cultural y
subjetivo, entre el estilo del trabajo industrial y los mo-
dos burocrticos, que son su fundamento, y la promesa
permanente de una vida mejor contenida en la elevacin
de los estndares de vida primero, pero fomentada luego,
por razones mercantiles, por los medios de comunica-
cin masivos.
Por un lado impera en el mundo del trabajo, que
ocupa la mayor parte del tiempo de la vida cotidiana, la
rutina mecnica, abstracta, la serialidad burocrtica, cpie
requiere de un riguroso disciplinamiento corporal para
ser tolerada. La rutina de las fbricas, de las infinitas
oficinas, que se repiten como rutina del da a da en la
escuela, en el hogar, en los servicios del Estado, ahoga
buena parte del bienestar alcanzado por la nueva situa-
cin econmica. Si bien la primera y segunda generacin
'' En las sombras del Tercer Mundo el a.sunt es distinto, aunque se
repite en menor escala en pases como Brasil, Argentina y Chile.
38
sometidas a esta rutina pudieron tolerarla como reverso
de su progreso material, para las generaciones siguientes
se fue haciendo cada vez ms opresiva.
Pero a la vez, por otro lado, esta sensacin opresi-
va se hie haciendo ms protunda en la medida en que
se fue confrontando con las promesas desmesuradas de
los medios de comunicacin, que mostraron y exalta-
ron el alto consumo y el consumo orientado al despilfa-
rro por razones econmicas que es necesario considerar
ahora, porque explican el quiebre general del fordismo
en los aos 80.
El sistema fordista contena las razones de su quie-
bra desde el principio. Enormes instalaciones ordenadas
en serie por las cadenas tte montaje producan cantidades
gigantescas de productos iguales. En todo el sistema im-
peraba la planificacin central de las tareas. Se haca
control de calidad al final, sobre productos terminados
(de tal manera que si haba tallas se perda un objeto
elaborado completo). Se haca investigacin para la reno-
vacin tecnolgica de manera centralizada, sobre instala-
ciones que era muy ditcil renovar parte por parte. La
comercializacin de los productos se haca de manera
independiente, bajo el supuesto de que la demanda esta-
ba en constante ampliacin (cosa que fue cierta durante
los primeros treinta aos). Se ejercan todas las gerencias
de manera centralizada, de tal manera que muchas de las
grandes industrias se convirtieron en enormes corpora-
ciones muy difciles de administrar y enormemente bu-
rocratizadas (y muchas permanecen as hasta hoy).
En estas condiciones, con una produccin orienta-
da hacia la oferta, las grandes fbricas no contemplaban
la variacin de la demanda real. Despus de todo el capi-
talismo sigui teniendo crisis cclicas, en las cuales dis-
minua el poder de compra, tal como lo haba anticipado
39
Marx cien aos antes. Esto dio origen a acumulaciones
permanentes de productos elaborados, que no tenan sa-
lida en los momentos de crisis. Y oblig a su vez a los
departamentos de comercializacin a promover el recam-
bio meramente suntuario de productos entre los consu-
midores (autos, ropa, radios, televisores, etc.), es decir, a
promover lo que hoy llamamos "consumismo". Debido a
esto se produjo un cambio notable en la propaganda
comercial, muy notoria desde principios de los aos 60
en Estados Unidos, y luego extendido a todo el mundo.
La propaganda masiva, de la mano con el auge de la
televisin, prometa un miuido de mejoras y maravillas
tecnolgicas posibles, un mimdo de disfrute del consu-
mo que se ofreca como realizacin de la vida. Es lo cjue
se lleg a llamar american ivay of living.
Sin embargo, la revolucin de expectativas tpie esto
produjo' " tena un serio taln de Aquiles. Ocurri que,
tras el enorme aumento de productividad que se produjo
con la inauguracin de la produccin en serie, esa pro-
ductividad empez a bajar progresivamente debido, en
esencia, a los fallos laborales. Las enormes mquinas for-
distas tenan una pieza defectuosa... los seres humanos.
Despus de aos de rutina laboral espantosamente mec-
nica, y de horizontes desmesurados de vida consumista,
los trabajadores fordistas empezaron simplemente a ha-
cer mal sus trabajos. Aument de manera espectacular el
alcoholismo, el ausentismo y los accidentes laborales, el
trabajo mal terminado. Todos resultaban defraudados.
' " Es importante notar que este complejo entramado cultural de
nuevo consumo y expectativas crecientes ttivo consecuencias po-
lticas. En Estados Unidos es la euotia de la poca Kennedy. En
Chile son las enormes esperanzas que se abrieron para las capas
medias con la "revolucin en libertad" de Eduardo Frei Montal-
va (1964-1970).
40
Los trabajadores que pareca pod an vivir mej or resulta-
ban at rapados en vidas mont onas y mecni cas. Los con-
sumi dor es, en gran part e ellos mi smos, a los que se les
pr omet an pr oduct os mejores, reciban pr oduct os iguales
y de calidad det eri orada. Los capitalistas vean bajar sus
gananci as ant e las oscilaciones de la demanda, el encare-
ci mi ent o por el almacenaje de los pr oduct os que no te-
nan salida, la burocrat i zaci n de las empresas, el ausen-
tisnto l aboral .
La revuelta hippie en los aos 60 puede verse como
una gran respuesta social, masiva y t ur bul ent a, a la mo-
not on a l ordi st a. Las revueltas democr t i co- bur guesas y
popul i st as en la periferia agravaron la si t uaci n. La de-
rrota nor t eamer i cana en Vi et nam, la naci onal i zaci n del
pet r l eo, los gobi er nos popul i st as y de i zqui er da en
Amri ca f,atina, el al t si mo costo de la carrera ar mamen-
tista ent re la Uni n Sovitica y Estados Uni dos. Los aos
70 fueron los aos de la gran crisis del fordi smo, y de
t odo el estilo de vida que se hab a forjado a lo largo de
los cien aos ant eri ores.
La qui ebra catastrfica de los pases socialistas, que
cul mi nar con la desapari ci n de la Uni n Sovitica. La
qui ebra masiva de la gran i ndust ri a en Ingl at erra y Esta-
dos Uni dos, apenas velada por su papel rect or de la eco-
nom a mundi al . La dcada negra de las di ct adur as mi l i -
tares en Amr i ca Lat i na. El cambi o hi s t r i co en el
carcter del comuni s mo chi no, que inicia en esa poca el
gran viraje que lo llevar a su creci mi ent o capitalista
act ual . El hundi mi ent o en la miseria y la mar gi nal i dad
de la mayor par t e de frica. La emergenci a de Japn y
los "tigres de la Mal asi a" (Tai wan, Si ngapur , Corea)
como nuevas pot enci as i ndust ri al es. En suma, los aos
70 estn ent re los ms vi ol ent os de un siglo l l eno de
violencia.
41
3. El sistema postfordista
El sistema global de dominacin encontr una ma-
nera altamente compleja para salir de esas crisis, tma
forma que implica radicales cambios en todos los mbi-
tos de la vida social y en los estilos de la vida cotidiana.
Somos dominados hoy de maneras sustancialmente ms
complejas que en cualquier otra poca histrica. Y esos
cambios en los medios de dominacin han producido
cambios en la estratificacin social, en el rol de la cultu-
ra de masas y en las formas de la subjetividad.
La mejor manera de acercarse al sistema productivo y
cultural postfordista es considerando el cambio en la lgi-
ca global: de la produccin en serie a la produccin en
red, de la dominacin homogeneizadora al tratamiento
diferenciado y diferenciador, de la dominacin puramente
vertical a una mezxla de verticalismo e interactividad.
En el plano productivo las innovaciones ms im-
portantes pueden ser simbolizadas en la figura de Taiichi
Onho (1912-1990)" que, tal como Taylor y Ford, reali-
z grandes cambios en la produccin automotriz de To-
yota, donde trabaj por ms de treinta aos.
Propuso, en primer lugar, segmentar las grandes ca-
denas de produccin en serie en pequeas unidades pro-
ductivas organizadas en red. Dentro de esta red cada m-
dulo acttia como cliente de los que lo siguen y a su vez
demanda partes y piezas de los que lo anteceden. En cada
mdulo se hace control de calidad y se hacen investiga-
cin y mejoras tecnolgicas. Es decir, cada uno funciona
de manera autnoma y a la vez integrada a un "mercado
" Su libro est en castellano, Taiichi Ohno: El sistema de produc-
cin Toyota, ms all de la produccin a gran escala (1978), Edi-
ciones Gestin 2000, Barcelona, 1991.
42
i nt erno" en que t odos pueden plantear demandas de i nsu-
mos y a la vez ofrecer prodtictos. Un mercado por cierto
est ri ct ament e regulado por el orden global que pr oduce la
demanda de product os de parte de los consumi dores.
Propuso, en segundo lugar, ordenar la pr oducci n
scgtin la demanda (y no por la oferta, como en el fordis-
mo) . Esto significa que la red solo se activa si hay real-
ment e demanda de pr oduct os. Si la demanda baja su
actividad se cont r ae y, a la inversa, debe estar preparada
para aument ar la pr oducci n si la demanda aument a. Y
debe t ener los pr oduct os en el mome nt o en que se ha
compromet i ci o a t enerl os, es decir, no en un stock previ o,
esper ando, sino en el moment o en que son pedi dos. Este
es el sistema de pr oducci n "justo a t i empo", que los
japoneses llaman kanban.
flay una increble cant i dad de consecuenci as de es-
tas dos polticas, la de pr oduci r en red y de acuerdo a la
demanda. El cont rol de calidad punt o a punt o, y por
piezas, y las exigencias de calidad que los mdul os pr o-
duct i vos pueden hacer a sus proveedores, ha pr oduci do
un enor me i ncr ement o en la calidad de los pr oduct os. Es
lo t]ue los japoneses l l aman kaizen, "calidad t ot al ". Es
not abl e, por ej empl o, como en los liltimos vei nt e aos
han casi desapareci do los talleres para arreglar radios o
para desabollar aut os. Y esto empuj ado adems por el
i ncr ement o en el desarrollo t ecnol gi co que i mpl i ca la
investigacin di st ri bui da y por piezas.
La desagregacin de los procesos productivos hace que
los mdul os de una red no tengan por qu estar en un
mi smo taller, o en una mi sma ciudad o pas. Esto ha produ-
cido un t remendo ahorro por el acercamiento de los mdu-
los de producci n a las fuentes de materias pri mas, y de las
armaduras a los consumi dores finales. Este ahorro se suma
al que se produce por la radical reduccin de las bodegas de
43
materias primas y de productos elaborados, que es posible
porque se produce de acuerdo a la demanda.
Con esto se ha producido un nuevo y enorme in-
cremento en el volumen de la produccin de bienes a
nivel mundial, surgido de procesos de "industrializacin"
en red, de apariencia pobre, pero con un enorme impac-
to social en los sectores donde ocurre. Este incremento,
por cierto, se ha traducido en un incremento consiguien-
te del consumo masivo de bienes de bajo costo en gran-
des sectores de la poblacin mundial, lo que de algn
modo est hoy ciminando en la progresiva integracin
de millones de chinos a los estndares de consumo carac-
tersticos del siglo XX. Un proceso que quizs puede ser
visto como la ltima frontera de ampliacin efectiva del
mercado capitalista global.
Pero este sistema ha introducido tambin una pol-
tica general de precarizacin del empleo. Primero porque
las redes se instalan en un pas y luego pueden migrar a
otro (de Alemania a Brasil, de Brasil a Corea, de Corea a
Malasia, de Malasia a China). En segundo lugar porque
cuando la demanda disminuye la red simplemente se
contrae, lanzando al desempleo temporal a sus trabaja-
dores hasta que la demanda vuelva a recuperarse.
Hay que tener presente, sin embargo, que la "preca-
rizacin del empleo" contiene dos complejidades esen-
ciales. La primera es que, aunque sea esa la realidad ms
comn, no implica necesariamente una baja salarial. Es
necesario distinguir entre los trabajadores precarios de
alta tecnologa, que en enclaves adecuados son capaces
de mantener promedios salariales bastante aceptables (es
el caso de los programadores en computacin, o del nue-
vo ejercicio "liberal" de profesiones como el periodismo,
o la medicina), de los trabajadores que adems de em-
pleo precario son sobreexplotados, como los son los de
44
los sistemas de "maciuila". Esta diferencia tiene impor-
tantes consecuencias en las adhesiones polticas concretas
de cada sector.
Por otro lado, hay que considerar la precarizacin
del empico como fenmeno global, teniendo presente la
tuerza de trabajo a nivel trasnacional. Esto es importante
porque en las grandes trasnacionales no todo el empleo
est prccarizado, o tiende a estarlo. Cada trasnacional
mantiene un importante sector de trabajadores protegi-
dos, cuyos regmenes contractuales siguen siendo de tipo
ordista, sobre todo en el micleo administrativo central,
y en los enclaves estratgicos desde un punto de vista
tecnolgico. Nuevamente, esto se traduce en importan-
tes diferencias en las conductas polticas de los trabaja-
dores que estn a uno u otro lado de tal proteccin.
4. Nueva estratificacin social, nuevos
modos de disciplinamiento
Quizs la consecuencia ms brutal de esta nueva or-
ganizacin del trabajo es la radical brecha que abre entre
integrados y marginados. A diferencia de la pobreza del
perodo anterior, que siempre tena ante s mecanismos de
ascenso social, la nueva pobreza es excluyente, marginado-
ra, y tiende a reproducir la marginalidad.
Otra diferencia notable es que se trata de una mar-
ginalidad distribuida, es decir, se encuentra en todos los
pases y grandes ciudades del planeta. Aunque desde lue-
go la gran mayora de estos nuevos pobres estn en el
Tercer Mundo, hoy ocurre que se los puede encontrar
tambin por todo el mundo "desarrollado". Son los ne-
gros en Francia, los turcos en Alemania, los albaneses en
Italia, los mexicanos y haitianos en Estados Unidos, los
45
c
africanos en Espaa. Y ai revs, liay barri os de ricos tan
opul ent os en Nueva Del hi , Sao Paulo, t^l Chairo o Sant i a-
go, como puede haberl os en Mi ami , Europa o C^alitor-
nia. Hay Tercer Mt mdo en t odo el mundo, hay Pri mer
Mundo en rodo el mundo.
Ot r a consecuenci a, de este nuevo or denami ent o de
los grupos sociales, como he seal ado ya, es que, entr
los i nt egrados al mundo de la pr oducci n, hay not ori as
diferencias ent re los trabajadores precarizados, de em-
pleo t empor al , eni pobrcci dos y somet i dos a tcnicas neo-
tayloristas, y los trabajadores de empl eo rel at i vament e
estable, t ant o en el Est ado como en las profesiones libe-
rales, como en los niicleos prot egi dos de las redes pr o-
duct i vas, esos que no cierran aunque la demanda di smi -
nuya, haci endo recaer las prdi das sobre los cont t asi as
y subcont rat i st as.
Esto hace que, de manera general, se puedan di st i n-
guir tres mundos de la cul t ura, la educaci n, la salud, la
vivienda, el cons umo: luio es el de una enor me "clase
medi a" global, compuest a por trabajadores que t i enen
empl eos r el at i vament e est abl es ( di gamos, en general ,
compuest a por unos 1.500 mi l l ones de personas); ot ro es
el de los t rabaj adores pobres (qtie abarca a unos 2. 500
mi l l ones de personas); el ot r o es el mundo de la miseria
at roz de los mar gi nados absol ut os, que no pr oducen ni
cons umen, repart i dos por t odo el mundo (unos 2. 000
mi l l ones de personas), condenados si mpl emet ue a mor i r
de SIDA, bola, o peste aviar.
Por supuest o la cul t ura domi nant e es la que es pro-
duci da y consumi da por, y para, esta "clase metiia", t am-
bi n estresada, por el cons umo, por la i nt ensi dad de la
vida cot i di ana, por las per manent es promesas de una
vi da bella que son bombar deadas desde los medi os de
comuni caci n social.
46
En este amplio estrato social, que produce y consu-
me casi todos los bienes culturales (que llegan a los po-
bres y marginados solo en calidad de espectadores pasi-
vos), impera el trabajo altamente tecnolgico, y una
enorme intensidad tecnolgica en la vida cotidiana: ma-
nejar el auto, el celular, el control remoto, equilibrarse
en el metro, atravesar ciudades gigantes y abarrotadas,
vivir entre el cemento y la contaminacin.
Todo esto ha producido un cambio muy profundo
en los patrones sociales del cansancio. La mayor parte
del cansancio es de tipo neurolgico y psicolgico (el
estrs) y tiene que ver con la infinidad de operaciones en
que est implicada la motricidad fina, ms que la motri-
cidad gruesa, que estamos obligados a realizar a cada
momento. Por primera vez en la historia humana hay
millones de personas que para descansar tiene que ir a
un gimnasio... a cansarse.
Pero este trabajo altamente tecnolgico permite una
enorme productividad. Esto hace que los fallos laborales
sean muy costosos. Como la ejecucin de la produccin
depende del manejo de interfaces (teclados, indicadores,
pantallas) esto intensifica el uso de la motricidad fina.
Pequeas desviaciones o errores muy pequeos pueden
producir enormes alteraciones y prdidas. La consecuen-
cia es que tiene que incrementar enormemente su aten-
cin y concentracin, o tambin, para decirlo al revs...
no pueden tener estrs. Los fallos laborales en este con-
texto dependen de los aspectos ms subjetivos del traba-
jo. El trabajador no puede ser un simple apndice de la
mquina, tiene que comprometerse con todas sus capaci-
dades para poder realizar un trabajo exitoso.
Uno de los grandes aportes de Taiichi Onho es este
reconocimiento: para que la productividad se mantenga
es necesario atender a las necesidades subjetivas del tra-
47
bajador. A partir de este principio todas las grandes em-
presas empezaron a desarrollar polticas de personal des-
tinadas a fomentar el compromiso subjetivo del trabaja-
dor con su medio de produccin y con el proyecto de la
empresa en general.
Los trabajadores, que para el taylorismo eran meras
piezas de una mquina, y para el lordismo eran incluso la
parte defectuosa, son ahora, para el posrlordismo, nueva-
mente seres humanos. Desde luego... por razones estricta-
mente mercantiles. El compromiso, la iniciativa, el entu-
siasmo, la valoracin de sus saberes y competencias,
empiezan a ser importantes... y lucrativas. Incluso sti per-
sonalidad, que ahora los genios de la administracin de
personal han "descubierto" como inseparable de los aspec-
tos anteriores. Celebrar cinnpleaos, nombrar al emplea-
do destacado del mes, tener mascotas o compartir ritos
institucionales, se convierten en actividades comunes en
ambientes laborales "democratizados", interactivos, en que
se reconoce y fomenta la creatividad de cada uno. Y tam-
bin, como reverso de ignominia, se vigila la lealtad, la
actitud positiva, se castiga el aislamiento, se fomenta a la
vez lo bueno y lo opresivo del espritu de grupo.
Esto es lo que se ha llegado a conocer como "espri-
tu Toyota", y es el modo de operar hoy no solo en las
empresas de alta tecnologa, sino tambin en la poltica
(los candidatos simpticos con pocas ideas y muchas
sonrisas), en la educacin (el imperio de los orientado-
res, psicopadagogos y psiclogos sobre los profesores), en
la administracin demaggica y asistencialista de la mar-
ginalidad (siempre que los recursos destinados no pon-
gan en peligro los equilibrios macroeconmicos).
Un sistema de dominacin flexible, que no necesita
homogeneizar para dominar. Que prodtice diversidad,
que la fomenta y es capaz de administrarla. Que pro-
48
mueve la tolerancia y la administra. Un sistema de domi-
nio interactivo, en que los dominados son reconocidos
como seres humanos y se los involucra en los mecanis-
mos de su propia dominacin. Un sistema que solo nece-
sita reprimir en el extremo y como ejemplificacin. En
que la represin no es la tnica dominante en la vida
cotidiana "normal" de los integrados, sino ms bien un
espritu liberal y liberaliz.ador. Un sistema que es capaz
de tolerar agudos gestos de diferencia (tnica, de genero,
sexual) y hacerlas funcionales a la vida administrada.
Ivs necesario transitar nuevos caminos tericos. Es
necesario practicar nuevas miradas y flexibilidades, para
abordar esta nueva complejidad. Voy a apelar, como he
anunciado ms arriba, al mundo de la danza como refe-
rente. Tendremos que dar mayores explicaciones a los
ortodoxos?
5. Un espacio nuevo. . . para la danza
Ahora, con la exposicin precedente, la tesis resulta
simple de formular: en la medida en que la administra-
cin de la subjetividad es crucial de manera inmediata
para realizar la productividad altamente tecnolgica, la
administracin del agrado corporal se ha convertido en
un recurso esencial de las nuevas formas de dominacin.
I bdo sistema de dominacin requiere de algn
modo del disciplinamiento de la subjetividad. Y en cada
uno de esos modos el imprimir la dominacin en la cor-
poralidad, en las pautas de movimiento y accin, es
esencial e, incluso, lo ms esencial; es el centro mismo
del modo de operar del disciplinamiento. No es esta tesis
general, en algiin sentido obvia, sin embargo, la que
quiero exponer, sino una mucho ms especfica.
49
Lo que sostengo es que, a diferencia de todos los
sistemas de dominacin anteriores, que requeran de la
represin y la fuerza (disciplinamicnro en el sentido de
coercin), el actual es capaz de dominar administrando el
agrado. Permitindolo, administrando su obtencin, con-
cedindolo de manera real en espacios y tiempos acotados.
Se puede vet de esta manera: en la medida en c}ue
han cambiado los patrones del cansancio (del cansancio
muscular al cansancio neurofsiolgico y psicolcgico)
han tenido que cambiar tambin los modos del descan-
so, es decir, de la restauracin de la fuerza de trabajo.
Para que podamos tolerar las tensiones del trabajo, y de
la vida cotidiana, para que podamos obtener la producti-
vidad que el sistema requiere, necesitamos "descansar
subjetivamente", no solo de manera muscular y objetiva.
Para eso necesitamos espacios de expresin de nuestra
subjetividad, espacios a la vez de desahogo y contencin,
espacios en que podamos ejercer nuestra humanidad, ne-
gada por las condiciones generales prevalecientes.
Los integrados a la produccin y el consumo, de
acuerdo a sus niveles de consumo y complejidad cultu-
ral, requieren imperiosamente del Aikido, el Tai Chi, el
Kung Fu o simplemente del Gym Jazz, el footing o el
gimnasio. Nadar, andar en bicicleta, pasar extenuantes
"vacaciones" en la playa, suftir muscularmente subiendo
cerros o haciendo pesas. La mayora de estas formas son
simplemente enajenantes. Se trata del descanso que se
logra "olvidndose un rato de todo" o "yndose a alguna
parte por unos das". En ellas hay ms evitacin que
cultivo positivo de alguna cualidad humana. Esta fun-
cin de parche, de cura provisoria para el mal que preva-
lece, la puede cumplir tambin el bailar de manera com-
pulsiva. La discoteca, la salsoteca, con su ruido y su
ambiente general de "olvido" de las frustraciones diarias.
50
Esta enaj enaci n si mpl e, sin embar go, solo es til
para desahogar sul ri mi ent os simples o cansanci os que
son an rcl at i vamenre mecni cos. Mi opi ni n es que no
logran alcanzar la sutileza necesaria para hacer algo de
manera positiva: foment ar la subj et i vi dad ar mni ca que
se requiere para los trabajos ms sofisticados y a la vez
ms estresantes. En esos casos el yoga, la medi t aci n
pueden ser una al t ernat i va. . . o la danza moder na. Desde
luego la danza moder na como terapia (la eutom' a, el m-
t odo Fcldeikrais, el 'lates), pero t ambi n la danza mi s-
ma, su ejercicio como art e.
El ideal expresivo de la danza moder na es hoy t odo
un model o de la corporal i dad y la subj et i vi dad adecua-
das para el trabajo al t ament e t ecnol gi co. Fal como el
estilo acadmi co y sus rigiclcces muscul ares resul t an, hi s-
t r i cament e consi deradas, ima estctizacin del esfierzo y
el fesmo i ndust ri al tayiorista, la danza de estilo moder -
no puede verse hoy como la estctizacin de la flexibili-
dad y la compl ej i dad objetiva y subjetiva de la pr oduc-
cin en red. Ea combi naci n ar mni ca de expresin y
cont rol , de disciplina y subj et i vi dad, de flexibilidad y
destreza fina. La grcil apari enci a de un "sin esfuerzo"
que se consi gue por un del i cado desarrollo subjetivo,
ms que por el mero cont rol muscul ar y el ocul t ami ent o
de la respi raci n y la t ranspi raci n. Un cuerpo gil y
subjetivo, eso es lo que se recjuiere en las oficinas de las
corporaci ones, eso es lo que invoca t or pement e el repet i -
do: "se requi ere buena presencia".
Desde luego, si consi deramos el carcter cont est at a-
rio con que fie creado el estilo moder no, esta nueva situa-
cin implica un radical vuelco en su significado histrico.
Mi opi ni n es que ese vuelco, y la enajenacin que gene-
ra, es un verdadero model o para muchos otros que la
poltica de la izquierda anticapitalista no logra asimilar.
51
Muchas acciones que en el marco de la cultura fordista
tenan un sentido plenamente antisistcmico resultan hoy
en da perfectamente funcionales a la nueva dominacin.
Quizs la caracterstica ms notoria del expresionis-
mo en danza sea la (aparente) tendencia al desborde
emotivo. En una sociedad qtie ejerca ima inerte repre-
sin sobre la expresin pblica de las emociones esto
apareci tan llamativo como la liberacin correlativa de
los gestos y el desnudo. Autoras como Mary Wigman e
Isadora Duncan posterior a la Primera Guerra Mundial
propusieron explcitamente que esta era una ci las cii-
mensiones de la nueva libertad que ofreca el ejercicio
de este nuevo arte. Incluso desde el mismo gremio de la
danza, sin embargo, este desborde aparente fue conside-
rado excesivo. Kurt Jooss es particularmente duro al res-
pecto: fulgido, sobreactuado, incluso poco profesional.
El arte de Mary Wigman {a la que nunca alude directa-
mente) tendra los defectos del individualismo y el psi-
cologismo propio de los aficionados.
La danza expresiva, en cambio, trabajara la expre-
sin de las emociones sin descontrol ni improvisacin. El
disciplinamiento estricto del cuerpo en una modalidad
ms amplia y flexible que la de la tcnica acadmica (la
tcnica Leeder) deber ir acompaado paralelamente de
un disciplinamiento de la subjetividad misma, en que la
apropiacin de la profundidad psicolgica de im personaje
deber distinguirse en todo momento del psicjuismo parti-
cular del intrprete. El precio de no respetar esta diferen-
cia implica para Jooss, significativamente falto de lenguaje
en este punto, "falta de profesionalismo". Expresin que
repetir a propsito de cualquier desviacin de la discipli-
na. El equilibrio es sutil. Se cuenta con la capacidad emo-
tiva y las emociones del intrprete para dar complejidad y
riqueza a la representacin en una obra, pero no en tanto
52
esas emoci ones son las suyas, de manera particular, sino
en la medi da en que es vi rt ual ment e capaz de expresarlas.
El espacio escnico nunca llega a ser el de la vida mi sma y
la representacin nunca deja de ser tal. Se cuent a con las
virtudes de la compl ej i dad y verosimilitud i nt erpret at i va,
pero se niega la vi rt ud simple y prosaica de la aut ent i ci dad
y la verdad. El arte es el arte, la vida es la vida.
Y este es justamente el sutil equilibrio que requiere el
trabajo altamente tecnolgico. Se necesita la complejidad
emotiva de los trabajadores, su compromi so, creatividad,
lealtad pero, desde luego, no sus desbordes. El compromi so
con el espritu corporativo de una empresa, el orgullo de
pertenecer a ella, la disposicin anmica para sacarla adelan-
te, deben estar enraizadas en la capacidad emotiva del tra-
bajador, pero no deben coincidir con ella. La empresa "es
como" su casa, pero de hecho no lo es. Y, sobre t odo, "es
como si la empresa fuese suya" per o. . . por cierto!, de he-
cho no lo es. El trabajo es el trabajo. La vida es la vida.
Los expert os en desarrol l o organi zaci onal se en-
cuent r an a me nudo con el desencant o y la frust raci n de
los t rabaj adores que se t oman demasi ado en serio la
emot i vi dad del esp ri t u corporat i vo en que se los i nvol u-
cra. Los seres humanos , precarios y frgiles al fin, se
forjan fci l ment e esperanzas de r econoci mi ent o aut nt i -
co, sobre t odo cuando se les empi eza a reconocer por su
nombr e y se les dice que trabajan en el mar co de "una
gran amilia". Ant e ese desbor de posible los expert os de-
bern recurrir a un sutil manej o de las expectativas y los
compr omi sos. A una presi n selectiva de pr emi os y si-
t uaci ones de castigo. Se pr emi ar la lealtad, la di sposi -
ci n, la eficiencia, el buen ni mo, se castigar el berri n-
che, la crtica sost eni da, e i ncl uso la i ron a, la sol edad y
la mel ancol a. En general se foment ar la levedad, an mi -
ca y fsica, y se castigar la i nt ensi dad y la pesant ez. Este
53
tipo de organizacin sigue siendo en el fondo la de una
mquina (una mquina para hacer dinero), pero se trata
de un mecanismo que ha sido enriquecido con los valo-
res de la organicidad, la subjetividad y el agrado.
Por supuesto los seres humanos son ms complejos
ain que este mundo artificioso de reconocimientos "pro-
ductivos y felices". La tristeza autntica, la melancola
infinita, la desesperanza en la soledad radical, la ira in-
contenible o la pasin desbordada, forman parre de su
ser tan habinialmente como su capacidad de establecer
consensos o de mantener un nimo productivo. El am-
biente laboral tecnolgico rec}uiere por esto de una fuer-
te seleccin para privilegiar unos estados anmicos y des-
alentar radi cal ment e ot ros. L')eber privilegiar un
predominio de los sentimientos (suaves, tratables racio-
nalmente) y desalentar la tendencia a expresar emociones
(ms intensas, menos controlables). Deber seleccionar
sentimientos "positivos", productivos, congregadores, y
deber desalentar los "negativos", disruptivos, paralizan-
tes. Alentar el flujo, la continuidad, la agilidad. (Casti-
gar la torpeza, la compulsin y el descontrol.
El mtindo del trabajo se convierte as en una escena
permanente, en que se trata de actuar con la mxima
verosimilitud un rol complejo, cjue no es ajeno a nues-
tras cualidades como seres humanos, o al menos a una
fuerte seleccin de ellas. Una escena en que no se trata
de reprimir o coartar, ni de impedir la crtica o la re-
flexin. No puede haber creatividad sin crtica, ni puede
haber un espritu compartido en un ambiente de repre-
sin. De lo que se trata es ms bien del triunfo sostenido
de lo positivo sobre lo negativo, de la productividad so-
bre la parlisis, del orden sobre la anarqua. De una posi-
tividad, desde luego, que est definida de manera estricta
por el xito de los negocios.
54
Para que esta hegemona de lo positivo se mantenga
no es necesario eliminar el drama pero debe ser visible un
final feliz. No es necesario impedir la crtica, pero estricta-
mente seguida por la proposicin de soluciones. No es
necesario prohibir la tristeza o el duelo, pero obligatoria-
mente deben estar ligados a un horizonte de esperanza.
Por supuesto, abocados diariamente a un mundo
opresivo y estresante, este espacio de buena positividad y
comprensivas sonrisas nos parece el cielo. Cuanto hay de
enajenante en l, sin embargo, einpieza a ser notorio cuan-
do constatamos t|ue su mantencin depende estrictamente
de que el mercado est en expansin y de que obedezcamos
la disciplina impuesta. Apenas hay crisis econmica, o ape-
nas somos expulsados por delitos de humanidad varia, nos
encontramos de golpe con la cruda y despiadada lgica
mercantil c]ue lo sostiene. Pero, ms an, en cuanto nos
ponemos a pensar en la riqueza de las emociones radicales
nos podemos dar cuenta de que se trata de un mundo en
que lo bello ha sido reducido al imperio de lo bonito, lo
justo a la medida de lo conveniente, lo verdadero a la exi-
gencia de lo productivo, el placer a la debilidad miserable
del agrado. Un mundo sin hroes ni gritos, sin soledad ni
nostalgia, sin pasiones ni memoria, sin misterios ni angus-
tias, sin risas desbordantes o amores imposibles, sin valen-
tas audaces ni esperanzas inmedibles, no es realmente un
mundo autnticamente humano.
Pero el simulacro de la positividad puede ser man-
tenido indefinidamente si se lo apoya permanentemente
en un modelo de corporalidad. El cuerpo gil, dispuesto
a lo positivo, es el cuerpo leve, flexible, a la vez relajado
y dispuesto a la tensin, a la vez descansado y dispuesto
al esfierzo. Un cuerpo que ha sido entrenado en destre-
zas y habilidades finas, que es capaz de mantener rutinas
complejas. Una corporalidad que ha desarrollado su ca-
55
pacidad para la percepcin fina, para discernir entre mi-
lsimas de espacio, tiempo o materia. Un cuerpo cuya
aptitud fsica est conectada de manera fluida con una
subjetividad igualmente dispuesta a la levedad positiva.
No caben aqu, desde luego, los gordos, los torpes,
los espsticos, los ciegos, los cojos, los demasiado delga-
dos, los demasiado altos, los que tengan baja sensibilidad
perceptual o malos funcionamientos orgnicos. Pero no se
trata en absoluto de excluirlos. En el mundo de las sonri-
sas represivas nada est prohibido de manera definitiva. Se
trata ms bien de que todo este universo de alteracin y
anomala debe ser atrado hacia el modelo corporal ade-
cuado a travs de la terapia. De la terapia fsica y subjeti-
va. Los gordos deben adelgazar, los torpes deben entrenar
nuevas destrezas, los cieg(is deben ejercitar sus otros senti-
dos, los cojos deben ser hbiles con el resto del cuerpo. En
el marco de la terapia y el entrenamiento "descubrirn"
muy pronto que sus actitudes y disposiciones negativas
estaban relacionatfas con sus discapacidades fsicas.
Sin embargo, en un contexto c]ue promueve el alivio
de la angustia a travs del consumo, y que mantiene a la
vez mltiples fuentes de angustia que lo reproducen, to-
dos, absolutamente todos, requerirn insistentemente de
estos recursos teraputicos. El modelo corporal adecuado
es curiosamente difcil de mantener. Todo el mundo debe-
r vigilar peridicamente el colesterol, los recurrentes do-
lores musculares, las mltiples tendinitis, la desagradable
tendencia a engordar o a dormir mal, las discopatas, los
colon indignados, los mareos y los exmenes de orina alte-
rados. As la obsesin por las dietas, los gimnasios, las
terapias corporales, las hierbas medicinales o la homeopa-
ta inundan las vidas de los mismos sectores sociales que
supuestamente viven los espritus corporativos comprensi-
vos e integradores en sus mbitos laborales.
56
6. Dsciplinamiento subjetivo y
destruccin de la ciudadana
El estado actual de la subjetividad cooptada, sin
embargo, es un resultado de la decadencia de los princi-
pios con que la propia modernidad construy el hori-
zonte subjetivo que le hizo posible conquistar el mundo.
Cuando se compara el sujeto medio actual, absorbido en
el consiuno, en la manipulacin de los medios de comu-
nicacin, en los terrores que el Estado capitalista le in-
tundc contra los "terroristas", los "delincuentes" e inclu-
so los "extraos" en general, con lo que fueron los
conquistadores de America, o los que construyeron a
sangre, fuego y sobreexplotacin la colonizacin e indus-
trializacin de Estados Unidos, se tiene una sensacin
triste de decadencia, aun por sobre los horrores que pro-
movieron y sufrieron sus antepasados.
Se puede hablar hoy de una "subjetividad moderna
clsica", frente a sus realidades actuales. Una subjetivi-
dad clsica t]ue atravesaba tanto las violencias y valen-
tas de los explotadores, como las rebeldas y juegos de
contrapoder de los explotados. Una construccin subje-
tiva que era capaz de arraigar psquicamente la posibili-
dad de una ciudadana, de un hombre poltico, poten-
cialmente autnomo, como nunca antes existi en la
historia humana.
Es sobre ese ciudadano posible, sobre el ejercicio de
su libertad, de sus posibilidades de asociarse consciente-
mente para luchar por sus derechos, que todos los clsi-
cos de la revolucin, marxistas, anarquistas o socialistas
utpicos, cifraron sus esperanzas. Hasta el da de hoy, los
opositores de izquierda en general mantienen, como un
supuesto no explorado, la existencia, que presumen
dada, presente de manera emprica, de ese sujeto clsico.
57
De maner a per f ect ament e i l ust rada, es decir, de
acuerdo a los i mpul sos filosficos y pedaggi cos de la
Il ust raci n, se pens que lo que ataba a estos sujetos a la
expl ot aci n y la miseria era la i gnoranci a, la falta de una
consci enci a clara y cierta, terica, sobre lo que experi-
ment aban de hecho, como consci enci a i mpl ci t a. "Hacer
consciencia" era, ent onces, la tarea pol t i ca pri ori t ari a.
Lo que sostengo es qtie las ntievas formas tie domi na-
cin han alterado muy profundani cnt e estas realidades y,
con ello, han alterado profundament e t ambi n los modos
en que se puede hacer viable llevar adelante esas esperanzas.
Voy a abordar este asunt o persi gui endo ahora estric-
t ament e sus orgenes subjetivos. Ms en t rmi nos de la
psicologa social y la ciencia poltica, que el enfoque, ms
de tipo econmi co, y corporal , c]ue he seguido hasta aqu .
La const r ucci n de la subj et i vi dad en el hor i zont e
ut pi co de la soci edad liberal i mpl i caba una clara di st i n-
ci n ent re el espacio pbl i co y el espacio pri vado. Por un
l ado el dobl e mbi t o pbl i co de la sociedad civil, pol t i -
ca y econmi ca, y el de las relaciones i nt erpersonal es
abiertas. Es decir, el mbi t o del ci udadano. Por ot ro, el
dobl e carcter de la pri vaci dad: la vida i nt erna de la fa-
milia y la esfera de la pri vaci dad de la consci enci a. El
mbi t o de las relaciones i nt ersubj et i vas, y el que se l l am
"subj et i vi dad" pr opi ament e tal.
La i nst i t uci n de la familia nuclear, monogmi ca,
patriarcal, fue el cent r o desde el cual cl si cament e se
pudo const i t ui r el aparat o ment al adecuado para este
or denami ent o. La subj et i vi dad, que la estricta separacin
de lo pbl i co y lo pri vado nos ense a consi derar como
pur ament e i nt er na e i ndi vi dual , fue el sostn, t ant o en-
tre los domi nados como ent re los domi nador es, de t oda
la const rucci n social. Un sent i do comn adecuado, una
tica del trabajo y de la obedi enci a, una vida ment al
compl ej a, llena de rencores, rebeldas, mor al i dad, repre-
sin, necesidad de r econoci mi ent o, un lenguaje domi na-
do por la ley pat erna, una const i t uci n, en suma, desde
la "i nt eri ori dad", de los sujetos apr opi ados para esa "ex-
t eri ori dad".
No se trata, desde luego, de pr oponer un or den
causal. La soci edad moder na no fue como fue gracias a
esta subj et i vi dad, o al revs. Una y ot ra deben ser ent en-
di das como const rucci ones cor r espondi ent es, y corres-
pondi ent ement e necesarias.
Dos caractersticas sobresalientes de esa subjetividad
pueden ser especialmente sealadas. Por un lado la enor-
me capacidad de obedi enci a civil, ya sea expresada como
tica del trabajo, como conformi smo poltico o como es-
pecial disposicin a acatar el "dilogo" y rehacer la paz,
aun en los contextos de domi naci n ms extremos (como
la sociedad industrial y victoriana del siglo XIX, o la "paz"
interior en los regmenes fascistas o estalinistas). Pero, por
otro lado, y de manera paradjica, la i gual ment e enor me
capacidad de agresin, ya sea como furiosa t ransformaci n
y dest rucci n del medi o ambi ent e, o subl i mada como
creacin cultural desenfrenada en lo artstico o lo cientfi-
co, o liberada de manera simple y brutal cont ra el enemi -
go exterior, o las mi nor as interiores a cada sociedad.
Nunca en la hi st ori a humana una soci edad conoci
tma di nmi ca tan vi ol ent a ent re la sumi si n ms ext rema
y la agresin ms ext rema, f r ecuent ement e vi ncul adas de
maner a muy estrecha una a la ot ra. La sumi si n al apara-
t o estatal, o al or den social, si mul t nea a la guerra exte-
rior o al desahogo social a travs de la di scr i mi naci n.
Las ms altas creaciones del esp ri t u, como la "Ul t i ma
Cena", realizadas por el mi s mo hombr e que i nvent la
amet ral l adora y las granadas de fragment aci n. Las ms
compl ej as t eor as sobre la nat ur al eza desarrol l adas al
59
mismo tiempo como Fsica Cuntica y bombas atmicas.
El delirio de la sublimacin esttica, junto a la mstica
ms esclavizante. Personajes extremos, torturados en y
por su creatividaci, como Pascal, Leonardo, Van Gogh,
Nietzsche, se repiten una y otra vez, en todas las escalas
y todos los niveles de la pirmide social'^.
Es en la reproduccin de esta subjetividad particu-
lar donde el papel de la familia clsica es crucial. La ley
del padre, que la preside y la ordena, la situacin edpi-
ca, que la perpetiia introyectando el orden al nivel del
aparato mental, su machismo y autoritarismo explcito,
su escala de jerarquas internas, que se expresan luego en
las jerarquas de la vida ciudadana, constituyen una ver-
dadera "fbrica" de sujetos que, generacin tras genera-
cin, vivirn con distintos ropajes y formas el mismo
cclico drama de su angustia.
Siempre la institucin paterna ha intentado con
enorme fuerza psquica mantener el orden, que no existe
en el espacio piiblico, al menos en el espacio privado.
Educar, preparar para la vida, ensear las duras lecciones
que fortalecern para lo que vendr. Los padres saben
que la vida es terrible, e intentarn hacrselo saber a los
hijos. Las hijas deben buscar buen recaudo en algn ma-
rido poderoso. Los hijos deben ser hombres de bien,
capaces de defenderse con su educacin y sus habilida-
des. Todas las servidumbres, todo el machismo y autori-
tarismo de la familia patriarcal tienen un ciato sentido
de realidad, tiene una clara funcin utilitaria. El mundo
es de esta manera y es mejor estar preparado. Todos los
' - Sigo en estas ideas, en lo esencial y de manera libre, el anlisis, ya
clsico, de Herbert Marctise. Ver, Herbert Marcuse: Eros y Civili-
zacin (1955), Seix Barral, Barcelona, 1968. Ver tambin el crucial
artculo "El anticuamiento del psicoanlisis" (1963), en castellano
en la antologa Cultura y Sociedad (X^di), Taurus, Madrid, 1970.
60
dolores que sean necesarios se justificarn si los hijos
resultan bien preparados para la vida.
En el espacio ps qui co i nt er no el resul t ado de este
ext r emo rigor es tm aparat o ment al al t ament e compl ej o
y mar cado por la ambi val enci a. En una sorda l ucha, que
Freud ha caract eri zado de maner a precisa, apr endemos a
no ser felices de maner a adapt ada y t i l . Apr endemos a
repri mi r nuest ros i mpul sos, se const ruye en nosot ros la
moral i dad "espont nea", preconsci ent e, que nos hace "ci-
vilizados", ret enemos un alto grado de agresividad que
se expresar como apt i t udes compet i t i vas, o secreta re-
belda, o ensofiaci(Sn semi consci ent e, que si empre se po-
dr subl i mar como i nt enso afecto por el art e, por el pr -
j i mo, o por el trabajo.
Sost engo que es esta fuerte ambi val enci a i nt royect a-
da en el aparat o ps qui co la que const i t uye la base, dol o-
rosa pero eficiente, de nuest ra creat i vi dad compul si va, de
nuest ros hbi t os sociales civilizados, de nuest ros anhel os
por const r ui r un mundo mejor. El dr ama que qui ero
present ar es cjue t odos los males de la familia patriarcal,
su machi smo, su aut or i t ar i smo, su indiferencia i nst i t u-
cional ant e la vida pbl i ca, son inseparables de una vir-
t ud cent ral : es gracias a sus dolores que existe en noso-
tros el espacio ps qui co que hace posible la rebelda. La
crisis de la familia clsica, su disgregacin, su fragment a-
cin en un per manent e campo de batalla ent re i ndi vi -
dtialidades, podr a ser t ambi n el debi l i t ami ent o de la
capaci dad, ps qui cament e arrai gada, de rebelarse cont ra
el orden est abl eci do.
Desde luego lo que sost engo no es que las razones
de la rebelda cont r a la desi gual dad, la injusticia, la feal-
dad, o el cri men, t engan su ori gen en la ambi val enci a del
aparat o ps qui co de los hombr es moder nos . Lo que me
interesa aqu , por ahora, no es el conj unt o de razones
61
objetivas por las que uno podr a rebelarse o no cont r a la
domi naci n. Lo que qui ero es llamar la at enci n sobre
las bases psquicas que podr an convert i r todas esas bue-
nas razones en un sent i do coni i i n al t ernat i vo y en fuerza
social. Si esa di sposi ci n pscjuica desaparece, el ci i mt do
de buenas razones se quedar a si mpl ement e en el nivel de
la queja i l ust rada, casi erudi t a y porfiada, que insiste en
aguar la fiesta de las posi bi l i dades de consi mi o. Si las
bases psquicas de la rebelda social son mi nadas pr o un-
dament e, podr amos llegar a una sociedad con increbles
niveles de indiferencia ant e el dol or ajeno. Una sociedad
cuyo conf or mi smo no tiene el ms m ni mo doble/., im
aparat o ment al adecuado para el t ot al i t ari smo de las di -
ferencias mani pul adas. Y eso es j ust ament e lo que creo
que nos est pasando.
La crisis de la i nst i t uci n familiar es im hecho obje-
tivo, que t rasci ende la vol unt ad, e incluso la consci enci a,
de los actores sociales. Es necesario pensar que en su
model o clsico la himilia moder na cont en a un solo suje-
t o, y un solo model o de sid:>jetividad. Ll sujeto moder no
es un hombr e, padre, t rabaj ador o, i deal ment e, propi et a-
rio. Son estas condi ci ones las que permi t en la plena ciu-
dadan a, es decir el ejercicio pl eno de los derechos y
deberes civiles. Es necesario recordar que ni las mujeres
ni los ni os, muchas veces ni siquiera los anci anos, y
desde luego ni los negros ni los i nmi gr ant es, fueron con-
si derados ci udadanos de pl eno derecho. Dur ant e la ma-
yor part e de la hi st ori a moder na ni los anal fabet os, ni los
cesantes ni, desde luego, los homosexual es o los locos
fueron ci udadanos de derecho pl eno. No hay que olvidar
que las famosas democraci as moder nas ms ant i guas ape-
nas t i enen unos cien o menos aos en su forma act ual .
El trabajo de la mujer, la ampl i aci n de los dere-
chos ci udadanos a los i nmi gr ant es, el progresivo aumen-
62
to en los estndares de vida entre los trabajadores, la
segmentacin del mercado laboral y de consumo en gru-
pos diferenciados y, sobre todo, la invasin del espacio
de la privacidad de la familia por los nuevos medios de
comunicacin, han destruido el marco social en que la
familia patriarcal poda existir y tener sentido.
El reconocimiento de la autonoma civil de la mu-
jer, con sus nuevos derechos y deberes ciudadanos, ha
sido seguido por una dura batalla por el reconocimiento
de su autonoma psquica. Se ha ganado im enorme es-
pacio de reconocimiento de Ja especificidad psquica de
los nios y los jvenes. Las minoras tnicas y culturales
han peleado y ganado amplios espacios para el reconoci-
miento de sus estilos de subjetividad. Ya no hay, de he-
cho, una sola manera de ser sujeto, ni un solo modelo de
subjetividad. La autoridad del padre clsico ha sido cla-
ramente desafiada.
Sin embargo, cinco siglos de hegemona cultural de
la familia patriarcal nuclear no pueden ser borrados f-
cilmente. Hasta el da de hoy, y hasta en los ms ntimos
y cotidianos detalles, el modelo de la subjetividad clsica
sigue siendo el parmetro central, y con l su divisin
obligada de tareas: los hombres son estables, emprende-
elotes, racionales, idealistas, las mujeres son afectivas, de-
pendientes, prcticas, volubles, los homosextiales son
una desviacin, las minoras tnicas son mero folclore.
Esta contradiccin entre el modelo social dominante de
subjetividad y la emergencia de la diversidad efectiva ha
convertido a la familia en un campo de batalla en que,
curiosamente, todos quieren los privilegios del padre,
pero nadie est dispuesto a ser el padre real. Las madres
han descubierto su estado de discriminacin, los jvenes
han descubierto sus derechos y posibilidades objetivas,
los nios reclaman sus espacios en los mundos diversos
63
del cons umo, los apabul l ados padres i nt ent an mant ener
su domi ni o recurri endo a la violencia, pscjuica o 'sica.
Es en el mar co de este est ado de verdadera guerra
interior, en que todas las obvi edades clsicas estn en
di scusi n, donde hay tjue pensar el efecto crucial ci los
nuevos medi os de comuni caci n, y de la altsima sofisti-
cacin t ecnol gi ca del mer cado diversificado. La comu-
ni caci n social salta por sobre los lmites de la familia
clsica y pr omueve nuevos pat rones de socializacin que
escapan a la aut or i dad del padre. El mer cado diversifica-
do es capaz de generar espacios de identificacin para las
i dent i dades perdi das, procfuciendo una fuerte ilusin de
i ndi vi dual i dad y aut onom a, que puede sust i t ui r la aut o-
nom a de la consci enci a privada.
Sost engo que el el ect o combi nado de esta crisis in-
t erna y de estas invasiones desde el mer cado y el sistema
de la comt mi caci n social es un stistancial debi l i t ami en-
to de la si t uaci n edpica en c]iie se forjaba la compl ej i -
dad del aparat o ps qui co de los ci udadanos. E\ efecto
consi gui ent e es la formaci n de un aparat o ment al drs-
t i cament e si mpl i fi cado, en que se ha debi l i t ado t oda la
esfera preconsci ent e: la mor al i dad "espont nea", la rebel-
da i nt erna, el di l ogo interior, la espont anei dad sensi-
ble. Indi vi duos que ya no pueden estar solos, por que no
t i enen un i nt eri or real con el que dialogar, y que si ent en
por t ant o una necesi dad compul si va de identificacin, y
de compa a real o ficticia. Indi vi duos c|ue ya no viven
la culpa de la mi sma maner a, y que pueden por t ant o
abandonar se a sus i mpul sos sin medi aci n ni barreras
i nt ernas, para sentirse luego sobrepasados por sus pr o-
pios actos, en los que no se reconocen, y que, sin embar -
go, no logran cont rol ar. I ndi vi duos cuya necesi dad de
i dent i fi caci n los hace apt os para la mani pul aci n por el
mer cado diverso. I ndi vi duos perfect ament e conformi st as
64
e indiferentes en la medi da en que las ut op as posibles
que pueden aprender a travs de la consci enci a carecen
de un respaldo psc]uico en que arraigarse.
La violencia intraamiliar, la apata poltica y el opor-
t uni smo social, las conduct as orientadas hacia el consumo
ms all de la posibilidad real de consumo, la uni forma-
cin creciente de los patrones de conduct a social en una
diversidad acorada y mani pui abl e, son todas expresiones
de una vida psquica empobreci da e intervenida.
El mer cado al t ament e t ecnol gi co y el Est ado, t ot a-
litario a pesar de sus apari enci as democrt i cas, son las
ni cas fuerzas sociales que capitalizan de hecho las nue-
vas condi ci ones de la subj et i vi dad emer gent e. No es que
estos poderes sociales pr oduzcan, o puedan ser consi de-
rados como causas de estos s nt omas. Lo que sost engo
si mpl ement e es que ellos son los tnicos que han encon-
t rado ima maner a de aprovechar una crisis que t ambi n
los t rasci ende. Una crisis que en el fondo provi ene de un
radical r eor denami ent o de las relaciones del hombr e con
las formas del trabajo, preci pi t ada y ampl i ada por la re-
vol uci n t ecnol gi ca.
I odos los i nt ent os, conservadores o liberales, para
salvar la est ruct ura de la familia clsica estn condenados
al fracaso en la medi da en que no logran tocar las bases
sociales que la dest ruyen. Los i nt ent os liberales chocarn
una y ot ra vez cont r a el sent i do comt i n, cont r a las ansie-
dades de orden y paz, y no harn sino reforzar la i ni ci at i -
va conservadora. Los conservadores solo podr n acercar-
se a su ideal de echar mar cha atrs la hi st ori a a costa de
hacerla avanzar hacia un Est ado policaco y t ot al i t ari o.
La progresiva decadenci a de los derechos i ndi vi dual es y
su usur paci n por el Est ado, la progresiva i nvasi n del
poder Estatal en el mbi t o de la aut onom a ps qui ca de
los i ndi vi duos, la legislacin psi col ogi zant e y represiva
65
en materia de libertad sexual, son una buena muestra de
esta tendencia.
Es ante este panorama que la izquierda marxista debe
prontmciarse. No simplemente traduciendo los nuevos fe-
nmenos a sus tradicionales claves de comprensin, sino
asumindolos como radicalmente nuevos, y construyendo
teora desde ellos. La lucha por la subjetividaci es hoy
mucho ms profimda que la lucha clsica por "hacer cons-
cicncia". Es, de manera inevitable, una lucha por recons-
truir las bases psquicas mismas desde donde podra ope-
rar la conscicncia. Se trata de entender que los medios de
comunicacin estn haciendo poltica desde que ios nios
se sientan ante el televisor, mucho antes de saber leer o de
preguntarse en qu mundo les toc vivit. Entender que los
administradores globales estn haciendo poltica a travs
de la manipulacin de la tolerancia, a travs de la admi-
nistracin del agrado, a travs de la administracin de las
angustias cotidianas que nos significa el horizonte de agra-
do que nos prometen y que solo nos brindan a gotas, de
manera enajenada.
Es para entender esta lucha, que opera por debajo
de la conscicncia clsica que las categoras de la Ccncia
Social imperante, atascada en el burocratismo y el acade-
micismo, no es suficiente. Es aqu donde nuestro hori-
zonte poltico clsico, marcado de Ilustracin y Roman-
ticismo resulta pobre y empobrecedor. Es por esto que el
argumento marxista que voy a presentar a continuacin
est arraigado en claves tericas muy distintas de las que
se han discutido en esa poca clsica cjue, llenando nues-
tras nostalgias, nos impide mirar de manera radical hacia
el futuro.
66
II. SOBRE LA IDEA DE ENAJENACIN
a. Sobre el f undame nt o
1. En este apar t ado, de maner a breve, c]uiero con-
densar el t razado del ar gument o general de lo que podr a
ser ima formi aci n hegeliana del mar xi smo.
Co mo punt o de part i da hay que acept ar esto, que
ya se habr not ado ampl i ament e en las secciones ant er i o-
res: es posible formi dar ms de un mar xi smo, t ant o en el
sent i do de que sea compat i bl e con las ideas de Marx,
como en el sent i do, ms i mpor t ant e, de que sea compa-
tible con sus opci ones polticas generales. Es bueno, en-
t onces, especificar qu condi ci ones bsicas me interesa
mant ener como "tm mar xi smo posible", acept ando desde
ya que no puede haber un "marxi smo correct o", y que es
solo la prctica histrica la que deci di r cul de estas
formul aci ones (o ni nguna) es capaz de dar cuent a de
maner a ms cercana de la realidad social.
Creo que es posible, y necesario, formul ar la idea de
un marxi smo revolucionario. Revolucionario en el sent i do
especfico de que sostiene que solo a travs de la violencia
es posible romper la cadena, ya establecida, de la violencia
de las clases domi nant es. Pero t ambi n, en el sent i do, un
poco ms erudi t o, de que la tnica forma de t er mi nar con
la domi naci n de clases i mperant e es cambi ar radi cal men-
te el Est ado de Der echo y, en liltimo t r mi no, que t ermi -
nar con la lucha de clases implicar abolir t oda forma de
institucionalizacin de algiin tipo de Est ado de Derecho.
Sostener esto significa considerar que la est ruct ura de
las relaciones sociales es, en su forma i mperant e, esencial-
ment e violenta. Incluso en lo que se llama habi t ual ment e
"paz". Significa sostener que las clases domi nant es llaman
67
"paz" a los momentos en que van ganando la guerra, y
solo hablan de guerra cuando se sienten amenazadas. Se
puede decir tambin as: no vamos a iniciar ima guerra, ya
estamos en guerra. I.a violencia revolucionaria no es sino
una respuesta a la violencia imperante. No somos "parti-
darios de la violencia", pero creemos que solo a travs de
la violencia se puede terminar con la violencia esencial,
con la que ha definido hasta aqu a la historia humana. O,
tambin, significa que el Estado de Derecho mismo, lejos
de evitar la violencia, lo que hace es consagrarla, legiti-
marla, presentarla con la apariencia de la paz.
Pero esta premisa implica tambin poner en el cen-
tro de la reflexin marxista a la lucha de clases. I'oner la
realidad antagnica de las relaciones sociales como un
conflicto que no es susceptible de ser "pacificado" dentro
de los modos tie vida que han impuesto las clases domi-
nantes. Significa construir una teora que explicite las
caractersticas de este conflicto timdantc. Y su relacin
con los conflictos sociales en general.
Me importa formular un marxismo que est orientad
desde sus mismos fundamentos [>or un horizonte comunisia.
Esto requiere formular una idea no Ilustrada, ni Romnti-
ca, de las caractersticas que se pueden atribuir al comunis-
mo. Pero, a la inversa, significa especificar claramente bajo
qu condiciones, bajo que tipo de realidades sociales, sera
posible hablar, de manera concreta, de comunismo.
Un horizonte comunista implica, y es necesario ser
explcito al respecto, una idea de la historia en general,
una cierta filosofa de la historia. En ella, me parece
central la idea de modos de produccin, y la idea, ms
amplia, e formas generales del trabajo.
Por supuesto, de acuerdo a todos los argumentos esbo-
zados en los captulos anteriores, me parece necesaria una
formulacin del marxismo que est arraigada en una slida
68
o
serie de opciones en t orno a la subjetividad, y a la condicin
humana en general. En que la antropologa supuesta no se
limite a un conj unt o de implcitos, que abran paso a la
operacin moderna del pensar, con sus ideas bsicamente
cartesianas sobre el hombre. No solo una antropologa que
establezca la plena condicin social del hombr e, sino su
historicidad ms radical, su carcter de pr oduct o histrico,
de consecuencia de s mi smo, de su propio obrar absoluto.
Como se ve, se trata de un ar gument o en general
filosfico. C) que, desde la formul aci n de premi sas filo-
sficas generales, vaya a encont r ar su correl at o en las
realidades histricas y sociales que, en rigor, las pr odu-
cen y condi ci onan. Una ar gument aci n, como ya not a-
rn los nostlgicos, compl et ament e di st i nt a de la catas-
t r f i ca e s t e r i l i da d de la t r a d i c i n del ma r x i s mo
est ruct ural i st a, y de las rui nosas consecuenci as polticas
de su rui na, que suele llamarse "post est ruct ural i st a".
No rengo t emor al guno a la teora, y me dejan ab-
sol ut ament e i ndi ferent e las acusaci ones event ual es de
"i nt el ect ual i st a" y, menos an, las t rasnochadas est i gma-
tizaciones de "metafsico" o "humani st a", que se usan
f r ecuent ement e como i nsul t os por part e de i nt el ect ual es
de lo ms humani st as, y oscur ament e meta' sicos.
Lo que me i mpor t a es formul ar un f undament o. La
relacin ent re f undament o y poltica real solo puede pr o-
venir desde el mbi t o pol t i co. Los i nt el ect ual es nunca
han di ri gi do nada, , peor, cuando lo han hecho ha sido
catastrfico. Es preferible, y ms honr ado, mant ener el
trabajo i nt el ect ual como un trabajo acot ado, y con un
carcter especfico. Los i nt el ect ual es deben consi derar lo
real, formul ar las teoras que consi deren ms ajustadas, y
tiles, posibles, pero es solo el movi mi ent o popul ar el
que decidir, en l t i mo t r mi no, cul de esas retricas
vehiculiza mej or sus esperanzas.
69
2. A diferencia tie la lectura clsica, que parte de la
crtica a la economa capitalista, y luego extiende esa lgi-
ca como modelo para toda otra crtica, propongo fundar
el marxismo en ima teora de la enajenacin. Hay dos
opciones de lectura principales implicadas en esto. Una es
el sostener una continuidad y coherencia esencial en el
conjunto de la obra de Marx. No leer su "himianismo
juvenil" desde la economa, ni leer la economa como sim-
ple "aplicacin" del primero. Pensar, en cambio al trata-
miento t]ue se puede encontrar en La Ideologa Alemana
como distinto y complementario del que se puede encon-
trar en El Capital. La otra opcin es considerar la crtica
del capitalismo como un caso de luia lgica ms general,
la de la crtica a la explotacin en general.
Un orden posible podra ser el siguiente. A partir
de una teora de la enajenacin, fundar en ella una idea
del valor en general. Desde esta idea de valor en general
formular una nocin de explotacin, tambin en general.
A partir de ella formular, de manera paralela, una teora
de las clases sociales, y de la lucha de clases, e insertar en
ella la teora de la explotacin capitalista, es decir, de
aquella forma de explotacin que opera a travs de tma
forma especial de valor de cambio, la que est asociada a
la propiedad privada y al contrato de trabajo asalariado.
Este conjunto debe permitir su ampliacin hacia una
teora de la historia humana y, estrechamente relacionada
con ella, una teora del comunismo. Y debe permitir, por
otro lado, una teora del poder burocrtico, y una concep-
tualizacin de la poltica actual en trminos de un blo-
que de clases, burgus burocrtico.
3. Un fundamento, en una concepcin historicista, es
algo que se pone, no algo que es constatado o "descubier-
to". La teora de la enajenacin est fundada en un histori-
cismo absoluto, en el cual todo objeto es objetivado en el
70
marco de la accin humana de autoproducir todo su Ser. La
razn poltica para sostener un fundamento tan extrao,
tan contraintuitivo, es evitar toda huella de naturalismo,
toda posibilidad de apelar a elementos que desde la natura-
leza himiana, o desde la condicin humana, le pongan un
lmite a la perspectiva de terminar con la lucha de clases. Lo
que est puesto aqu, como fundamento, es una afirmacin
radical de la infinitud humana. Pensado de manera pura-
mente argumentativa el asunto es este: solo bajo estas pre-
misas es pensable el comunismo. O, si se me permite la
reiteracin, al revs, sin estas afirmaciones fundantes lo que
se puede proyectar como horizonte utpico es una humani-
dad mejor, pero no una humanidad en esencia libre.
Pero tambin la verdad de este fundamento debe
ser examinada en el marco del historicismo que a su vez
lo sostiene. Para un concepto historicista la verdad es
algo que debe ser realizado. No es algo que sea verdadero
por s mismo, in algo cuya esencia sea ya emprica y,
desde ella, se pueda constatar. La verdad es un asunto
propiamente poltico. La verdad es algo que es puesto,
para ser realizado, por una voluntad racional.
Por supuesto, para la tradicin ilustrada, la idea de
"voluntad racional" parece ser una antinomia. La Ilustra-
cin separ de manera radical el intelecto de la voluntad.
Puso al primero como todo criterio de verdad, y a la
segunda como un caso, siempre sospechoso de megalo-
mana, de arbitrariedad. Contra estas filosofas de la ex-
terioridad, desde la lgica hegeliana, es perfectamente
posible la formulacin de esta idea, que de otra manera
estara condenada a ser considerada un mero hbrido.
Se puede llamar "voluntad racional" a aquella que
busca en lo que ha puesto como real los elementos que le
harn posible ir ms all de ello, y de s misma. En una
dinmica en que el futuro est por un lado abierto a la
71
posi bi l i dad real, y el pasado, puest o por la historia mi s-
ma, opera como campo de det er mi naci ones, ir ms all
de la realidad establecida es ir ms all de lo qire la
pr opi a soci edad humana ha puest o como su campo de
det er mi naci n. La voluntaci trata de ver en lo real esc
campo de det er mi naci ones, para aprender como superar-
lo, pero a la vez funda esa mi rada en la convi cci n de
que no hay nada all, en la det er mi naci n, que no haya
sido puest o y, por lo t ant o, que no pueda ser super ado.
Esta vol unt ad es racional en el sent i do de t)uc se da
a s mi sma una teora para poder ver esa realidad de las
det er mi naci ones. No es una vol t mt ad que derive de una
teora, al modo de los vanguardi smos i l ust rados: "de una
teora correcta surge una lnea poltica correcta". Es ms
bi en al revs: necesita a la teora para ver, no para ser. No
se ori gi na en un clculo mer ament e i nt el ect i vo, se origi-
na en una serie de experiencias, cargadas de cont eni dos
existenciales, que es capaz, a la vez, de verse raci onal -
ment e a s mi sma. Una razn apasi onada, una pasin
que es i nt er nament e raci onal .
4. Poner el hor i zont e comuni st a como part e del
f undament o requi ere decir algo m ni mo acerca de esta
noci n, tan t ei da de valoraciones y buenas y malas vo-
l unt ades. Nuevament e, y ahora compl et ament e a pesar
de su pr opi o aut or, es desde la lgica hegel i ana cjuc se
puede formul ar una idea de comuni s mo que vaya ms
all de las i ngenui dades que los marxistas han afi rmado
bajo este nombr e.
Lo i mpor t ant e es poder formular una idea postilus-
t rada y post romnt i ca de comuni smo. Una idea que no
sea la comuni n mstica de los romnt i cos, cjue subsume a
los particulares en la ebriedad totalitaria de la t ot al i dad.
Una idea que no sea, a la vez, la noci n de felicidad gene-
ral de origen russoni ano. Se ha ar gument ado de manera
72
consistente en torno a ccSmo ambas conducen a prcticas
polticas totalitarias. La argumentacin marxista no est
obligada a mantenerse en alguna de ellas.
Por un lado, lo que queremos es una sociedad de
hombres libres, que se recono7,can entre s. No se trata
de buscar que los particulares se identifiquen en lo uni-
versal, se trata de que se reconozcan en l. Que reconoz-
can a lo universal como suyo. No se trata de pensar la
universalidad como homognea y homogeneizadora. Es
perfectamente posible pensar una universalidad diferen-
ciada, en que los particulares, constituidos desde ella,
son a su vez particulares reales (no simples "ejemplos" o
casos de lo que los constituye) y libres (capaces de impri-
mir sus formas sobre el origen que los configura).
Por otro lado, lo que queremos no es una sociedad
donde todos sean felices, o donde todos lo sepan todo.
Lo que queremos es que se acabe la lucha de clases. Es
decir, queremos que la diferencia entre ser feliz o no
serlo no est institucionalizada en torno a la lucha por la
existencia. En uiia sociedad comunista debe ser posible el
sufrimiento. El asunto es que la posibilidad de sufrir o
no est confinado al mbito de las relaciones intersubje-
tivas, no pase por cambiar las estructuras de la historia.
Un mundo donde la enajenacin no sea necesaria.
b. Para una teora de la enajenacin
1. El concepto de enajenacin, en la tradicin mar-
xista, es quizs uno de los peor discutidos^^. En trmi-
nos historiogrficos esto quizs se deba a que ha sido un
" Sobre la relacin entre Hegel y Marx en la tradicin marxista,
ver el captulo VIL, ms adelante.
73
concepto recurrente entre los que se podran llamar
"marxistas humanistas", sin embargo, ellos mismos nun-
ca lograron constituir una tradicin de discusiones real-
mente constituida y estable.
A diferencia de la escuela sovitica, o de escuelas
como el estructuralismo marxista francs, o el historicis-
mo cultural ingls, el "hiunanismo" marxista aparece, a
lo largo del siglo XX, como un archipilago de resisten-
tes, casi siempre sometidos a condiciones acadmicas y
polticas adversas.
Es claramente el caso de Gramsci, o de las mltiples
tribulaciones de Liikacs, Kosik, Korsch y Bloch. En me-
nor medida es el relativo aislamiento de Sartre, de Ador-
no, por muchos aos, de Marcase, o las dificultades po-
lticas de Garaudy y Lefebre, o de Markovic, Petrovic y
Vraniki, con sus respectivos partidos comunistas.
El resultado lamentable de estas circunstancias, en
trminos puramente tericos, es c]ue no se cuenta, hasta
hoy, con un lenguaje comn en torno al cual discutir.
Proliferaron trminos a los que no se les han dado ni
traducciones coherentes ni usos constantes, lo que fre-
cuentemente convierte las discusiones en intercambios
confusos de matices y connotaciones no especificados.
Las traducciones de un idioma a otro generaron ms
confusiones. La estigmatizacin del fundamento vaga-
mente hegeliano que haba en ellos, y la actitud defensi-
va que eso gener, no ayud en absoluto.
Es por eso que, sin pretensin alguna de cerrar el
tema, y sin pretensin alguna de ser original o novedoso,
voy a iniciar estas consideraciones sobre el tema explici-
tando una serie de opciones metodolgicas, que contri-
buyan a discutir en trminos algo ms razonables.
2. El asunto ha sido discutido tradicionalmente en
una constelacin de nociones entre las que hay que con-
74
signar: obj et i vaci n, ext r aami ent o, cosificacin, aliena-
ci n, reificacin, fetichizacin, enajenacin' ' *. Or i gi nal -
ment e provi enen de dos t r mi nos al emanes, frecuentes
en Hegel : Entausserung (l i t eral ment e "extcriorizacin") y
Entfremdung (l i t eral ment e "ext raaci n"). Las connot a-
ciones de estos t r mi nos varan segn ciertos usos pr i ma-
rios: jiu-i'dicos (enajenar como vender bi enes), psi qui t ri -
cos (alienacin como l ocura), teolgicos (fetichizar como
adorar una mera represent aci n).
Respecto de estas expresiones, en la exposi ci n que
sigue adopt ar los siguientes criterios, aun a costa de
agregar otra ms a uita verdadera selva de formul aci ones.
Primero: usar palabras di st i nt as para noci ones di s-
t i nt as. Aunque los ocho t r mi nos que he enumer ado se
super pongan parci al ment e, aunque se acumul en de he-
cho en i mo solo (enaj enaci n), si uso ocho t r mi nos
di st i nt os debo especificar al menos el mat i z que justifica
a cada uno.
Segundo: voy a pensar en castellano, usando como
recurso (retrico) las et i mol og as castellanas correspon-
di ent es. No voy a proceder, como se hace habi t ual ment e,
desde los t r mi nos en al emn, para luego buscar (t radu-
cir) el resul t ado a sus equi val ent es castellanos. El ser
puede habl ar y pensar perfect amei t t e, de maner a pl ena y
a sus anchas, en otras l enguas, que no sean el al emn o el
griego.
Los textos clsicos en torno a los c|ue giran estas discusiones son:
(' arlos Marx: El CJapita!^ tomo I, hl hetichismo de lu mercanca;
(darlos Marx: Manuscritos Econmico filosficos de 1844, FJ Tra-
bajo Enajenado; Ceorg I.ukacs: Historia y Consciencia de Clase;
Ernst Bloch: El Principio Esperanza; Karel Kosik: Dialctica de lo
Concreto. Es til agregar a estos a Andr Gorz: Historia y Enaje-
nacin, como tambin ciertos textos de Antonio Gramsci y de
Karl Korsch. La literatura secundaria al respecto es simplemente
apabullante.
75
Tercero: voy a establecer el campo semnt i co de cada
uno de acuerdo a ima lgica de inclusin y agravami ent o
progresivo, para centrar t oda la serie en la idea de enajena-
cin, i ndependi ent ement e de las muchas formas en que
ha sido abordado cada uno antes, por otros amores. Me
interesa ms esa coherencia propi a que la mera fdologa.
Cuarto: que, desde luego, no debe darse por obvio, el
de usar palabras distintas para nociones distintas. En el caso
que desarrollar se trata de nociones estrechamente relacio-
nadas, en que es muy fcil mezclar las connotaciones de
cada t rmi no. El principio c]uc seguir ser el de asociar
palabras distintas para designar connot aci ones distintas,
aunque las nociones sean de hecho difcilmente separables.
3. La base de t odos estos concept os es la idea, origi-
nal ment e hegeliana, de que la historia huma na es una
t ot al i dad vi vi ent e. La general i dad de la categora "hi st o-
ria humana", vista desde Marx, puede concret arse ont o-
l ogi zando la categora "trabajo". Ll amo t rabaj o, de ma-
nera ont ol gi ca, al proceso efectivo de pr oducci n de
Ser. En el t rabaj o, en el f ondo, lo que se pr oduce es el
Ser mi smo. Es el proceso en el cual el Ser resulta Ser.
Puest o t odo el Ser como acto de Ser que es, a la vez,
sujeto, la objetivacin es el act o por el cual el sujeto
devi ene obj et o: se hace ext eri or a s mi smo y se encuen-
tra, ant e s mi s mo, como una ext eri ori dad pr oduci da.
No hay "objetos objetivos" por s mi smos (dados, exte-
riores, present es). I o d o obj et o recibe su obj et i vi dad de la
obj et i vaci n que lo establece o, t ambi n, t odo obj et o es
el obj et o que es solo en vi r t ud de la huma ni da d que
cont i ene. Y aun, ms all, t odo obj et o es deseable o va-
lioso (tiene valor, puede ser obj et o de deseo) solo en
vi r t ud de esa humani dad, la que cont i ene o pr omet e.
En la obj et i vaci n no solo el sujeto pone la objeti-
vi dad como exterior, se pone t ambi n, l mi smo, como
76
obj et i vi dad. Es una relacin const i t uyent e en que la ob-
j et i vi dad del sujeto y el carcter subjetivo del obj et o re-
sul t an a la vez, y de manera cor r espondi ent e. Est o hace
que, usado el t r mi no de esta maner a, la pal abra "sujeto"
t enga dos niveles de significacin. La t ot al i dad es sujeto
en t ant o resulta ser desde la act i vi dad de la obj et i vaci n
y, por ot r o l ado, uno de los t r mi nos pr oduci dos es suje-
to en t ant o reside en l la pot enci a negativa que ani ma al
t odo. Sujeto es a la vez, de un modo di st i nt o, el uni ver-
sal di ferenci ado que es t odo el ser, y el part i cul ar real en
que esa uni versal i dad es ser de maner a efectiva.
Para que el hori zont e del pensar a la vez postilustra-
do y post romnt i co sea posible, es necesario enfatizar dos
aspectos que no son visibles hasta aqu. Uno es el que lo
universal solo puede ser de manera efectiva como multipli-
cidad, ot ro es la realidad sustantiva de lo particular.
Un universal real y efectivo como lo es t odo el Ser,
no puede ser una mera coleccin de partes ext eri ores. Es
una act i vi dad absol ut a y negativa que pr oduce sus par-
tes, las pr oduce como modos y moment os . Pero como
pura actividad es solo esencia, es en aquello que pr oduce
donde resulta Ser, de maner a efectiva. Ahor a bi en, no
hay ni nguna razn para l i mi t ar esa efectividad a la di co-
t om a solitaria ent re un obj et o y un sujeto hi post asi ados.
Su Ser es de suyo ml t i pl e por que su esencia es por s
niisma libre. La mul t i pl i ci dad de lo part i cul ar deriva,
por decirlo de al gn modo, de que la esencia no descan-
sa nunca en s mi sma, o en este lugar o el ot r o. Se hace
una y ot ra vez de infinitos modos , y cada uno de ellos es
a su vez un hacerse i nfi ni t o.
Pero es necesario t ambi n pensar esos modos part i -
culares como reales. Lo part i cul ar aqu no es un mero
efecto, un mero ej empl o o present aci n de lo universal:
t i ene de maner a esencial un ser por s mi s mo en esa
77
real i dad que es pr oduci da. Es libre. La realidad de lo
part i cul ar no es sino su l i bert ad. No es sino el que el
hacerse de la diferenciacin ocurre de manera negativa.
Los part i cul ares son aut nomos y libres por el modo en
que son pr oduci dos, no por que sean or i gi nar i ament e ex-
teriores, como los t omos inertes de la mot i er ni dad.
Si ext endemos esta realidad de su l i bert ad hasta
i magi nar una sociedad reconci l i ada, el resul t ado es este:
la reconci l i aci n no consiste en diluir lo part i cul ar en lo
universal, no consiste ni puede consistir en su identifica-
ci n. Lo que quer emos es que los part i cul ares se reconoz-
can en lo universal, no que desaparezcan en l. La recon-
c i l i a c i n y la c o mu n i n m s t i c a s on c u e s t i o n e s
cl ar ament e di st i ngui bl es, no solo pr ct i cament e si no, so-
bre t odo, desde un punt o de vista lgico.
La pri nci pal consecuenci a, ont ol gi ca y poltica, de
la realidad de lo part i cul ar es la posibilidad del sufri-
miento. La reconciliacin i nmedi at a, la del si mpl e agra-
do, es la que es posible en el obj et o. La ver dader ament e
compl ej a, aquella que es el placer, es la realizacin del
deseo, la satisfaccin que se alcanza en el deseo del. otro.
Pero somos libres. Int erpel ados por el deseo de ot ro no
hay necesi dad al guna, n garant a al guna, de que de he-
cho ocurra esa petjuena comuni n, esa pequea muer t e,
que es naut ragar en el placer de ser uno. Y aun en esa
pequea comuni n la l i bert ad hace que no haya necesi-
dad ni garant a al guna de su per manenci a. Podemos su-
frir por que somos libres. Eso es el mal .
Pero tal como no hay garant a ni necesidad del pla-
cer, t ampoco hay necesi dad al guna de la per manenci a del
dolor. El que el sufri mi ent o sea posible es el correl at o
exacto de qtie ser feliz sea posi bl e. Ni el placer ni el
dol or son realidades homogneas y necesarias en un uni -
versal que const i t uye part i cul ares libres. La di cot om a
78
moderna contenicia en el ideal de felicidad general, o
somos felices de manera permanente o estamos condena-
dos al sufrimiento, queda desplazada. La felicidad gene-
ral, de todos y cada tmo, permanente y garantizada, no
es ni posible ni deseable.
En trminos puramente polticos esto permite una
idea no ilustrada (ni romntica) del comunismo. Lo que
los marxistas postilustrados queremos no es que todos
sean felices. Se ha argimicntado de manera consistente
que esa pretensin conduce a una prctica poltica totali-
taria. Lo qtie queremos, "simplemente", es que termine
la lucha de clases. No se puede eliminar la causa ltima
del sufrimiento humano. Y, lo t|ue es ms importante,
no es deseable hacerlo. Lo que queremos es, ms bien,
que las causas inmediatas del sufrimiento no estn cosifi-
cadas como instituciones. Queremos que la diferencia
entre sutrir y ser feliz sea un asunto meramente intersub-
jetivo, cara a cara, sobre el que no operen condiciones
que nos obliguen a permanecer en uno o en otro estado
sin que haya alternativa real y eficaz. No queremos que
cada vez que sufrimos haya que cambiar la sociedad en-
tera, las estructuras histricas, para superarlo.
Para poder pensar el comtmismo como una socie-
dad de seres hiunanos autnomos y libres, como una
sociedad diferenciada que no sea una mera comunin
mstica totalitaria, es necesario pensar una sociedad en
que cada uno pueda ser efectivamente feliz, y pueda
tambin a la vez sufrir y salir del sufrimiento, en el plano
meramente intersubjetivo. La posibilidad del sufrimiento
es el signo de que se trata de una sociedad de seres hu-
manos efectivamente libres.
4. La nocin de extraamiento recoge de manera
lgica lo que he establecido hasta aqu de manera (retri-
camente) subjetiva. El objeto "deviene extrao" cuando
79
somos i mpedi dos de reconocernos en l, de volver al s
mi s mo que hemos puest o en l como un ot ro.
Pero esta di st anci a ent re el sujeto y el obj et o solo
puede proveni r de ot ro sujeto. Tal como la esencia del
placer reside en el juego del deseo i nt ersubj et i vo, y lo
requi ere, as, lo liiiico que puede hacer sufrir a un ser
huma no es ot r o ser humano, dal como es cl arament e
or mul abl e la diferencia ent re agrado y placer, t ambi n es
formul abl e, de maner a cor r espondi ent e, tma diferencia
ent re carencia y sufrimiento.
El ext r aami ent o es, pues, un asunt o i nt ersubj et i vo.
Su verdad no est en el obj et o' ' ' . Y volver de l es t am-
bi n un asunt o i nt ersubj et i vo, cara a cara. Hste ext raa-
mi ent o, f or mul ado as, sin que haya i nst i t uci ones que lo
consagren y cosiflquen, est i nst al ado en el orden del ser.
No puede haber una sociedad libre que no lo exper i men-
te. No es deseable i nt ent ar un orden que lo niegue. In-
cluso su experiencia ext t ema, la cosificacin es, en algn
gr ado, necesaria.
5. Se puede habl ar de cosificacin cuando el extra-
ami ent o del olijeto se ha llevado al ext remo de experi-
ment ar l o como cosa. F,l objeto deviene cosa cuando lo
exper i ment amos sin consi derar la hunt ani dad cjue con-
t i ene, que lo const i t uye.
La corporalidad es esa mediacicSn que requiere del "de-
venir cosa" para recrearse. En esencia, los rboles, el trigo,
las ovejas, estn plenas de humani dad objetivada. Los traba-
jamos y consumi mos, sin embargo, por su objetividad pura,
como cosas. En sentido estricto, no es porque t enemos
cuerpo que necesitamos consumi r ciertos objetos como co-
sas, es al revs, el que haya un mbi t o de objetividad pura,
un mbi t o de i ndependenci a de lo objetivado, es lo que
'^ Justamente esta es la esencia del argumento antinaturalista.
80
experi ment amos subjetivamente como cuerpo. La objetivi-
dad del cuerpo es piu' amente objetivada. No hay necesida-
des naturales. Yoda necesidad es produci da en la historia
humana. Llamamos "naturaleza" a esa objetivacin como
det ermi nant e. La necesidad es el modo objetivo, y objetiva-
dor, de una ai uodet ermi naci n esencial.
Kn im pri mer acercami ent o la cosificacin no es
sino esa act i vi dad de la obj et i vi dad pura que se despliega
como necesidad y vuelve como satisfaccin a travs del
obj et o separado de su hmnani dad esencial, de la cosa.
No deber a haber nada par t i ci dar ment e noci vo en esto y,
al revs, es necesario reconocerl o como el modo efectivo
en que resul t amos ser. La cosiPicacin es la figura lgica
de la est abi l i dad del obj et o.
l'-n esta nocin, como en la siguiente (alienacin), no es
este primer orden de objetivacin establecida el que debe
preocupar a un pensamiento crtico, sino el segundo: la cosi-
hcacin de la cosificacin, la inmovilidad de la estabilidad.
("uando se usa "habi t ual ment e" la pal abra cosifica-
ci n, quizs se sobr eent i ende este segundo or den, y si m-
pl ement e se resume en el pr i mer o por razones estilsticas,
para evitar la cacot on a de "la cosificacin de la cosifica-
cin". Nadi e pr et ende que no haya que exper i ment ar
nunca un obj et o como cosa, sino que el nfasis es ms
bien que, al hacerl o, se corre el riesgo de desconocer en
esa experiejicia el proceso de pr oducci n que lo hizo
posi bl e. Ci er t ament e en la cosificacin que opera en lo
particular, en lo i nmedi at o, este riesgo no se da, o no es
relevante. Se que este l i bro, que ser ledo como cosa, y
este sandwi ch, que he pr epar ado para que mi compaer a
lo consuma como cosa, son pr oduct os, y no es para m
crucial ser reconoci do de maner a expresa en ellos. La
cosificacin de la cosificacin es muy difcil, y no es muy
relevante, como asunt o i nt ersubj et i vo.
81
Es el ejercicio social, per manent e, ri t ual i zado, de
exper i ment ar los obj et os como meras cosas, de descono-
cer la humani dad que los const i t uye, el que t i ene t oda
clase de consecuenci as nefastas. C' omo la de reduci r el
placer al agrado, como depredar los recursos sin mi ra-
mi ent os estratgicos, como at ri bui rl e valor a una cosa
como tal, y no al proceso de pr oducci n que la ha hecho
posi bl e. Y de este pr obl ema social solo es posible salir de
un modo social, a travs de una iniciativa poltica. Recu-
perar, soci al ment e, la humani dad de las cosas.
6. Si la cosificacin en general t i ene que ver con el
obj et o (en general ), se puede l l amar alienacin, de mane-
ra especfica, a la cosificacin de un sujeto. Nuevament e,
y en pri nci pi o, hay muchas si t uaci ones en que no t en-
dr a por qu ser noci vo t rat ar a un sujeto como cosa.
Apoyarse en al gui en para t repar un mur o, usar a un ser
huma no como la par t e fina de una mqui na, obt ener
placer de ser moment neament e cosa en el i nt er cambi o
amor oso. Al gunas de estas ci rcunst anci as podr an ser, in-
cl uso, deseables. El ast mt o es si se puede volver desde ese
est ado. El punt o crucial es cunt o nos queda de l i bert ad
an en ese ext r emo. O, de nuevo, el pr obl ema no es la
cosificacin de un sujeto, sino la cosificacin de su cosi-
ficacin. La fijacin de su ser cosa, como rol, como ot re-
dad sin al t ernat i va, como paut as obligadas de acci n.
El ext remo de este ext remo es la instalacin del "de-
venir cosa" del sujeto en l mi smo, en un modo en que el
propi o sujeto reproduce en l la alienacin a la que ha
sido somet i do. Esto es, en sent i do lgico, la locura.
En la enor me mayor a de los casos la l ocura t i ene
un ori gen pur ament e social. El t r auma, la sol edad, la
di scr i mi naci n o el mi edo, bast an para explicarla. En
una sociedad reconci l i ada no existirn locos de esta cla-
se, ni t ampoco las raci onal i zaci ones moder ni st as que
82
at ri buyen la l ocura a los genes, las hor monas o los neu-
rot ransmi sores. La l oct ua t emporal , en cambi o, a la que
se va como desborde, y de la que se vuelve en un pl ano
i nt ersubj et i vo, es ini derecho y una rica posi bi l i dad de la
l i bert ad. La posi bi l i dad que muest ra a la l i bert ad en su
modo negat i vo. La locura estable, t rat abl e, separabl e, no
existir, ni es descable que exista.
Pero la l ocura es algo ms, ont ol gi ca y pol t i ca-
ment e. F,s necesario mant ener concept ual ment e aquella
que es esencial, la que no tiene su origen en la cosifica-
ci n, la que es si mpl ement e el ejercicio de lui ot r o de la
raz()n. Por supuest o la moder ni dad no puede concebi r
este caso de ot redad radical, como no logra concebi r, en
general , la realidad de lo ot ro. Para la moder ni dad la
razn es ima, homognea, slida, o si mpl ement e no es.
La locura como negat i vi dad radical, en cambi o, es la
experiencia viva de la esencial diferenciacin i nt erna en
la razn mi sma. Ls el i ndi ci o de que la propi a razn,
como t odo el Ser, puede ser otra de ella mi sma.
l',n una idea post i l ust rada y post r omnt i ca del co-
muni s mo, esta l ocura raclical es necesaria, y deseable,
lis el ndice de un resguardo bsico, t eri co y prct i co,
cont ra el t ot al i t ari smo qtie se hace posible al decl arar la
homogenei dad de la razn c, i nevi t abl ement e, identificar
como tnica y per manent e, como verdadera, a una de sus
formas histricas. La i nconmensur abi l i dad de la locura
radical en una soci edad de product ores di rect os libres, la
posibilidad de ent rar y salir de ella de maner a pur ament e
i nt ersubj et i va, es el mej or i ndi ci o, el ms pr of undo, de la
realidad de su l i bert ad.
7. Se puede l l amar reificacin a la cosificacin de
una relacin social. En un cont ext o de i nt er cambi os sub-
jetivos en pr i nci pi o libres esto equivale casi si empre a la
cosificacin de la cosificacin. Esa est abi l i dad que t i ene
83
el modo de las cosas, en las relaciones sociales, es lo que
se puede llamar "institucin". Las instituciones son
siempre relaciones sociales reificadas.
A pesar de su etimologa real (re, en latn, significa
"cosa") voy a considerar, por mera conveniencia, que la
palabra "reificacin" deriva de "rey". Una relacin social
que hemos establecido para producir, para realizarnos,
para poner un orden en algo, se vuelve sobre nosotros
mismos, nos prociiice, nos ordena, nos exige ima obedien-
cia ineludible, llega a tener poder sobre nosotros. Algo
sutil (una relacin social) que opera como cosa, esto es,
independientemente de la subjetividad que la produjo,
nos determina, determina a sus propios productores.
Para entender que esto sea posible es necesario
aceptar una paradjica consecuencia del poder de lo ne-
gativo: el que acciones particulares racionales (en sentido
instrumental) puedan conjugarse de tal modo que su re-
sultado de conjunto sea irracional. Aceptar t|ue pueda
ocurrir que "racionalidad ms racionalidad d como re-
sultado irracionalidad".
Se puede formular la hiptesis antropolgica de que
esto ocurre cuando la libertad de los particiares se des-
pliega en un entorno hostil, en un entorno en que el
inters de algimos puede ser directamente contradictorio
con el inters de todos. Una situacin en que el poder ya
no es solo el ejercicio del arbitrio simple, intersubjetivo,
sino que se convierte en un recurso de sobrevivencia. La
reificacin sera una estrategia de sobrevivencia en una
sociedad enfrentada a condiciones hostiles, bsicamente,
condiciones de escasez que obligan a un intercambio
desigual"".
'^' La importancia poltica de esta hiptesis es que permite imaginar
su reverso: la reificacin puede set superada en una sociedad
donde impere la abundancia y el intercambio libre.
84
La reificacin es una cosificacin que nos domi na,
que ejerce poder sobre nosot ros. O, de maner a ms pre-
cisa, que const i t uye a al gunos de nosot ros como posee-
dores de poder sobre ot ros. Aqu la figura del poder se
hace visible, explcita: por eso cor r esponde la met fora
de un rey. Y opera sobre nosot ros esenci al ment e sobre
nuest ra subj et i vi dad, como poder en el or den si mbl i co.
C' uando se trata de seres humanos no hay ms poder que
este. El ni co poder real y efectivo es el que obt i ene
obedi enci a desde nosot ros mi smos. Una buena part e del
sent i do de consagrar a una persona particular, frgil, fi-
nita, como rey, es hacer visible en ella el or den si mbl i co
de la relacin social cosificada que encarna. Y esta figura
del rey, investida ("vestida" de poder ) , apar ent ement e
i mpvi da y per manent e, es lo que opera en t oda escala y
en t odas las formas que puedan tener las i nst i t uci ones: el
Est ado, la Iglesia, el par t i do, la familia.
En rigor no hay objeto reificado o, ms bien, solo lo
hay en sentido metafrico, cuando el objeto es el indicio de
una relacin social reificada. En la medi da en que la reifica-
cin (la metfora del rey) exige un lugar visible del poder,
es poco probable encont rar ese lugar en un objeto, y es
poco apropiado tratar de identificarla con l. Cuando el
lugar visible no es el patriarca, el magistrado, el gobernant e,
o el lder, es decir, figuras subjetivas que operan (aparente-
mente) como sujetos, el concept o pierde su matiz inicial.
En esos casos es preferible hablar de fetichizacin.
8. Wzy fetichizacin cuando la operaci n de la cosi-
ficacin de la cosificacin de una relacin social deja de
ser visible, y lo que aparece ant e nosot ros es si mpl emen-
te un obj et o que nos domi na. Es la diferencia ent re un
rey, que aparece ant e nosot ros como un sujeto, y un
faran, que nos es pr esent ado si mpl ement e como un
di os, como algo que es ms que un sujeto. En t odo caso,
55
es lo que ocurre cuando obj et os que encar nan relaciones
sociales, como el di ner o, o ent i dades abst ract as, como la
ley, la patria o el honor , aparecen domi n ndonos de ma-
nera compul si va, i nt eri or. Cuando obt i enen nuest ra obe-
di enci a por su mera i nvocaci n.
I.a reificacin nos manda, la tctichizacin nos fasci-
na. La pri mera nos det er mi na como sujetos en est ado de
obedi enci a, la segunda nos convi ert e en obj et os. Somos
ant e un rey, el fetiche es el ser ant e nosot ros. La fcrichiza-
cin nos cosifica. Es la reificacin i nt ernal i zada.
Para que una fuerza como esta llegue a operar no es
suficiente un orden social en que impere la escasez, es
necesario uno y ot ro, uno tras ot ro. La domi naci n de
unos seres humanos sobre otros existi ori gi nal ment e, y
existe de manera particular, como reificacin. Y en esa
medi da puede ser derribada con las armas de una socie-
dad, eit el coittexto de una lucha social. La fetichizacin es
el universal que se ha l or mado en la recurrcncia de ima
lucha tras otra, o es el universal que opera como concept o
y perfeccin de aquello que est en juego en esas luchas.
Esto se puede decir as: mientras la reificacin es un pro-
bl ema social, la fetichizacin es im probl ema histrico.
9. Fetiches coma as dioses (que an t i enen a for-
ma de sujetos), el dest i no, la ley o, el jns abst ract o de
t odos, el di ner o, ponen de mani fi est o el concept o de la
negat i vi dad efectiva del sujeto, la del sujeto en su efecti-
vi dad. Este concept o es el que est cont eni do en la no-
cin de enajenacin.
La pri mera connot aci n que es propi a de la idea de
enaj enaci n, y que ya est present e desde la reificacin y
la fetichizacin, es que el proceso que la pr oduce est
ocul t o para los sujetos que la exper i ment an, y son cons-
t i t ui dos desde ella. Este proceso, que no es sino un con-
j unt o de actos de pr oducci n social, de i nt er cambi o, es
86
vivido de tal manera que aparece ante sus actores como
ajeno y enemigo. Los productores aparecen como produ-
cidos, los que son libres resultan dominados por sus pro-
pios actos, la buena voluntad empeada se vuelve sobre
ellos como enemistad y voluntad inala, lo que podran
saber queda oculto y aparece ante ellos como un miste-
rio. La enajenacin representa la inversin radical de to-
dos los contenidos de una accin humana. Los actos
particulares se vuelven lo contrario de lo cjue pretendan
ser. Lo universal, ajeno, aparece como una amenaza.
En la tradicin del marxismo ilustrado se presenta-
ba la enajenacin como un fenmeno de la consciencia.
Se hablaba de "falsa consciencia", bajo el supuesto de
que puede haber una clara diferencia entre lo verdadero
y lo falso y, de manera correspondiente, de que es posi-
ble el paso desde una consciencia falsa a una consciencia
verdadera. I^o cjuc sostengo aqu es algo muy diferente.
Por la lgica en que est fundado, y por las consecuen-
cias que permite.
La enajenacin, segn lo t]ue he desarrollado hasta
aqu, es ms bien im conjunto de actos que de represen-
taciones o ideas. Es una situacin social, ms que un
"punto de vista". Es un fenmeno inconsciente'^ (que no
puede ser consciente) para los que lo viven, ms que un
defecto de la consciencia que se podra resolver desde
otra. Es un modo de vida ms que un fenmeno en el
pensamiento.
'^ En rigor, considerado el asunto desde un punto de vista lgico, no
es que la enajenacin sea inconsciente. Es al revs, todo aquello
que llamamos inconsciente es efecto de la realidad de la enajena-
cin. No hay razn alguna para que, en una sociedad reconciliada,
los sere.s humanos autnomos y libres, no tengan acceso a las
claves que detetminan sus actos desde ms all de la consciencia.
El "no puede" que aparece en la frmula "lo inconsciente es aque-
llo que no puede ser consciente", es estrictamente histrico.
87
Y esto es lo ms importante de la enajenacin,
como concepto, es una situacin objetiva, es tiecir, algo
en que estamos involucrados ms all de nuestra volun-
tad, buena o mala, o de nuestra consciencia posible.
Hasta el punto de cjue hay en ella una diferencia objetiva
entre el discurso y la accin, una diferencia qtie no solo
no se sabe, sino que no puede saberse desde s.
Es litil, al respecto, desde un punto de vista solo
epistemolgico, distinguir entre la mentira, el error y la
enajenacin. En los tres casos tenemos una diferencia
entre el discurso y la accin: se dice algo y, en realidad,
ocurre otra cosa. En la mentira hay consciencia, hay
inters: s que miento. No tiene sentido decir que
miente alguien que no sabe que miente. Y me interesa:
hay un compromiso cxistencial en el discurso que hago,
algo en mi existencia hace que me interese mentir, fin
el error no hay consciencia, ni inters. No s, desde
luego, que estoy en un error, y no me interesa estarlo.
El error es subjetivo, depende de m y del objeto. Ea
mentira es intersubjetiva. Miento para otros o, a lo
sumo, me miento para aparecer de un modo distinto
ante otros. Pero ambos son fenmenos de la conscien-
cia. Estoy en un error, no lo s, pero puedo llegar a
saberlo. Miento, lo s, pero puedo ser sorprendido, y
puedo llegar a reconocerlo. Conocer, reconocer, son
cuestiones que son posibles en ambos casos.
Frente a esto lo caracterstico de la enajenacin es
que no solo no s, no reconozco, la diferencia entre lo
que digo y lo que hago, sino qtie no puedo reconocerlo:
hay un fuerte compromiso existencial que me impide
saberlo o reconocerlo. La enajenacin, como discurso, es
un fenmeno inconsciente en el sentido freudiano. No
solo no se sabe, sino que no puede llegar a saberse solo
por medio la consciencia. Y como situacin, o como
act o, es una si t uaci n objetiva, no depende, en esencia,
de m . Me t rasci ende. No es que alguien est enaj enado,
como si el mi smo pudi era no estarlo. Uno es su enaj ena-
ci n. Y no se puede dejar de estar en ella hast a que no
cambi e lo que uno es. Para salir del error, o de la ment i -
ra, se debe llegar a saber o reconocer algo, para salir de la
enaj enaci n debe ocur r i mos algo, debe haber una expe-
ri enci a, no pr opi ament e, o pr i mar i ament e, un saber.
Una experi enci a cjue nos saque de lo que somos y nos
haga exper i ment ar algo que no ramos, desde lo cual
podamos llegar a saber lo que no pod amos saber. Este
proceso, en general dol oroso y catastrfico, es lo que se
puede llamar aut oconsci enci a. El di scurso de la enaj ena-
cin es pl enament e consi st ent e con la si t uaci n que ex-
presa, aunque desde fuera de esa si t uaci n se vea una
diferencia flagrante, e i ndi gnant e. Es pl enament e consi s-
t ent e por que no es un di scurso sobre algo, si no t | ue , de
una maner a ms profuncia, ese algo mi smo. Co mo est
di cho ms arriba: es una si t uaci n de vida, un mbi t o de
la experi enci a.
No hay, por lo t ant o, tm punt o de vista no enajena-
do en una si t uaci n de enaj enaci n. Ambos actores en
cont r aposi ci n estn enaj enados de maner a correlativa.
No pueden verse a s mi smos desde s mi smos. Solo des-
de ot ra enaj enaci n es posible ver la enaj enaci n. Est o
significa que superarl a no puede ser un proceso epi st e-
mol gi co (hacer aparecer la verdad), o pedaggi co ("ha-
cer coirsciencia"), sino que solo puede ser un proceso
especficamente pol t i co: llegar a vivir de ot r a maner a,
dejar de ser lo que se es.
Es i mpor t ant e not ar la conexi n pr of unda que hay
acju con la violencia. La enaj enaci n es el ser efectivo de
la violencia. En ella se ha cosificado la vi ol enci a, y solo
se puede salir de esa si t uaci n a travs de la violencia.
89
Peor ain: en la enaj enaci n la violencia const i t uyent e
aparece ant e s mi sma como paz, como una si t uaci n
pacificada. En medi o de la guerra que es de hecho la
l ucha de clases, las clases domi nant es l l aman "paz" a los
moment os en que la van ganando, y sealan como "gue-
rra" aquellos moment os en que se si ent en en peligro.
Poner este concept o en el cent r o de la compr ensi n de la
hi st ori a humana real, es sealar en ella, eri su pr et endi da
paz, la realidad const i t uyent e de la violencia, y la necesi-
dad de una acci n revol uci onari a para t er mi nar con ella.
Por supuest o t odo esto no significa que no se puede
salir de la enaj enaci n, o que salir signifique un et er no
retroceso de salir de una para caer a ot ra. Solo un i nt e-
l ect ual , o un expert o, pueden llegar a una concl usi n
semej ant e.
Pr i mer o por que la enaj enaci n es una si t uaci n
existencial, y no si mpl ement e un empat e epi st emol gi co
ent r e dos verdades incapaces de verse a s mi smas. Al
menos para uno de los t r mi nos, y casi si empre para
ambos, esta si t uaci n implica un sufi' imiento que exige y
empuj a para r omper la relacin que la const i t uye, para
cambi ar la vida. La movilitiad posible de la consci enci a
enaj enada provi ene de la cont r adi cci n flagrante, exis-
tencial, emp ri ca, ent re lo que la consciencia armoni za y
lo que la experiencia i nmedi at a sufre. Desde luego esa
cont r adi cci n no i mpl i ca por s mi sma que el v ncul o
cosificado se r ompa, o que los afectados qui eran r omper -
lo. La fuerza de la enaj enaci n es j ust ament e la de haber
i nst al ado, como fascinacin y acat ami ent o i nt ernal i zado,
la necesi dad de ese sufri mi ent o y de esa cont r adi cci n.
Pero la cont r adi cci n subsiste. Tras un largo y pe-
noso desarrollo los seres humanos han l ogrado pensar su
aut onom a propi a, su l i bert ad esencial. Es decir, han lo-
grado concebi r la posi bi l i dad de lo espec fi cament e pol -
90
tico, [.a violencia que es la enaj enaci n puede ser der r o-
tada cuando la consciencia de la diferencia ent r e su dis-
curso ar moni zador y las penal i dades de la si t uaci n exis-
tencial que consagra puede ser convert i da en consci enci a
poltica. Solo la enaj enaci n pol i t i zada es superabl e.
Pero t ambi n, en segi mdo lugar, nada nos obliga a
pensar c]ue la enaj enaci n forma part e de la condi ci n
hi unana, y que salir de ella no consistir si no en una
serie i nt er mi nabl e de nuevas y diversas enaj enaci ones,
n la medi da en tjuc la reificacin desde la que surge
puede ser vista como tuia estrategia social de sobrevi ven-
cia ant e la escasez, nada i mpi de pensar en una soci edad
en que la vokmt ad poltica ha l ogrado poner l e fin. La
abundanci a es la condi ci n necesaria. Pero solo el ejerci-
cio pol t i co ci la l i bert ad es necesario y sufi ci ent e.
Es perfect ament e pensabl e una soci edad en que i m-
pere la abi mdanci a no enaj enada, en que no haya cosifi-
cacin de la cosificacin. Una sociedad sin i nst i t uci ones
i nst i t uci onal i zadas. En que haya i nt er cambi o pero no
mer cado, gobi er no pero no Est ado, familias pero no ma-
t r i moni o, ritos pero no rituales, orden pero no leyes. Esa
es la sociedad comuni st a.
10. La enaj enaci n es la condi ci n i mper ant e de
algo t]ue es esencial, C[ue pert enece al orden del ser: el
ext r aami ent o. Es la violencia excedent e, hi st r i cament e
innecesaria, c]ue se fimda en una violencia const i t uyent e:
el poder de lo negativo. Es el grado trgico del dr ama
que represent a la l i bert ad. Podemos vivir sin esa violen-
cia excedent e, pero no sin lo negativo en general.
La idea de enaj enaci n pone al concept o post i l us-
t rado de sujeto en el espacio efectivo de su ser di vi di do,
descent r ado, ant agni co. Nos trae desde las di st i nci ones
categoriales mer ament e lgicas, si empre formul abl es con
algo de frivolidad epi st emol gi ca, al mbi t o pasi onal y
91
compl ej o de la vida cot i di ana y sus brut al i dades. Los
i nt el ect ual es moder nos suelen refugiarse en las di cot o-
m as ilustradas y en las mi t ol og as romnt i cas ant e el
espect cul o de barbari e soledad y lucha que es, ost ensi -
bl ement e, el mu n d o real. Las abst racci ones de la razn
moder na resultan un recurso de evasin ant e la dura rea-
lidad y, an as, nos aparecen ms realistas y polticas
que los desencant os post moder nos que las deconst r uyen.
Negando la posi bi l i dad de pensar en t r mi nos de sujeto,
sust ant i vi dad, uni versal i dad, niegan incluso las respues-
tas cjue las mi t ol og as clsicas daban a estas realidades,
sin poner en su reempl azo ms que la crtica i ndet er mi -
nada, o el opt i mi s mo cul pabl e.
La diferencia ent re enaj enaci n y ext r aami ent o
pone una not a de compl ej i dad en la nueva di cot om a
ent r e opt i mi s mo neoi l ust rado y desencant o ant i i l ust ra-
do. Podemos ser felices, pero la felicidad no t i ene por
qu ser ni ilusoria, ni homognea, ni per manent e. Puede
ser i nt ensament e real, su realidad es una compl ej i dad
diferenciada, tiene una intensa y per manent e relacin
con el dol or que la hace humana, viviente, alegre. Lo
cont r ar i o de la felicidad no es la const at aci n de que es
el mero nombr e de una ilusin, de un i nt ent o carent e de
obj et o, o de una i mposi bi l i dad fsica e hi st ri ca. Lo con-
t rari o de la felicidad es la enaj enaci n.
92
III. TEORA DEL VALOR Y EXPLOTACIN
1. I,a teora de la enaj enaci n, arraigada en la teora
de la obj et i vaci n, puede ser el f undament o de una teo-
ra del Villar. Se trata de establecer esta conexi n para
que se pueda, a su ve?,, const rui r una teora r adi cal ment e
no nat ural i st a del valor.
De manera directa, espont nea, el pr obl ema del va-
lor no puede ser sino el de qu clase de cosas resultan
"valiosas" para un ser humano, y por qu t i po de razo-
nes. Lo valioso est conect ado est r echament e con lo que
es deseable. Dar por obvio que hay necesi dades y que
son deseables las cosas c|ue las satisfacen es, j ust ament e,
dejar sin di scut i r el pr obl ema de fondo: el de las concep-
ciones del deseo que estn en juego. Es desde esas con-
cepci ones de donde surgen los "l mi t es" que los conser-
vadores de t odo t i po, i ncl uso los que encubr en su
t radi ci onal i smo en retricas muy "rupt uri st as", i nvoca-
rn luego como condi ci onant es i nel udi bl es de la poltica.
Especificar, luego, las concepci ones sobre la condi -
cin humana que estn en juego en esta pol mi ca soterra-
da. I,o que me i mport a aqu es sealar la lgica del argu-
ment o. Solo de una slida concepci n de la condi ci n
humana es posible obt ener una argument aci n sustantiva
en favor del comuni smo. En el probl ema del valor es eso
lo que est i mpl i cado en esencia, antes de la forma con-
creta de realizacin social de lo t]ue se considera valioso.
La crtica radical, la que se pr oponga un cambi o
revol uci onari o, no puede limitarse hoy a la crtica de la
expl ot aci n que deriva del i nr et cambi o desigual de valor
de cambi o. Arraigar la idea de valor en el pr obl ema sus-
t ant i vo de qu clase de cosas son valiosas para los seres
humanos per mi t e ampl i arl a, y ser capaz desde all de
93
asumir como problemas sustantivos no solo los qtie se
expresan en trminos ele valores de cambio, o en la lgi-
ca mercantil capitalista comtn.
El asunto es hoy polticamente inmediato. Es la pol-
mica de si la discriminacin por razones de gnero, etnia o
cultura puede ser reducida a derivaciones del intercambio
mercantil desigtial. O, en trminos ms clsicos, es el viejo,
viejsimo, problema del reduccionismo economicista.
Si ha habido marxistas reduccionistas en este senti-
do es un problema histrico, meramente emprico. Lo
importante es que la argiunentacin marxista no est
obligada al reduccionismo. FJI este caso, la generaliza-
cin de la idea de valor permite evitarlo.
El reduccionismo se asocia casi siempre a reduccio-
nismo causal. En el caso del economicismo se tratara de
la afirmacin de que la explotacin en trminos de valor
de cambio, a travs de la extraccin de plusvala, en el
marco del trabajo asalariado, sera la causa de los proble-
mas de gnero, o tnicos o citurales, o ecolgicos. Esta
causa nica y general sera el gran problema tjue la inicia-
tiva revolucionaria tendra que abordar. La resolucin de
este problema conllevara la resolucin de todos los otros.
Se pueden dar, y se han dado, abundantes y contun-
dentes argumentos, empricos y tericos, en contra de este
reduccionismo causal. Como mnimo no es empricamente
constatablc que las diferencias de gnero, por ejemplo, impli-
que siempre intercambio mercantil o, incluso, relaciones de
intercambio que puedan ser expresadas en trminos de mer-
cancas, o de dinero. Otro tanto se puede decir de la discri-
minacin tnica, o cultural. Al revs, se pueden mostrar
abundantes ejemplos de situaciones en que, aiin bajo relacio-
nes mercantiles favorables, operan situaciones de opresin o
de discriminacin sobre los favorecidos. Se discrimina a ma-
puches ricos, se discrimina a mujeres empresarias.
94
El argumento original contra este economicismo re-
monta a Max Wcber. El punto, en Weber, es que quizs
los marxistas tengan razn en cuanto a que la relacin
social que se da en el trabajo asalariado sea desigual,
discriminatoria, injusta, pero, aun ^s, ello no agotara
todos los problemas sociales. Weber afirma la multiplici-
dad de los problemas sociales: muchos problemas parale-
los, muchas iniciativas paralelas. La idea de que una revo-
lucin las resolvera no resultara viable.
Mi inters apunta justamente a esta consecuencia
poltica: el problema de la unidad de la revolucin. O de
la imidad bsica de rodas las iniciativas revolucionarias
en torno a un gran problema.
2. Voy a entender por "valor en general", como he
anunciado, a aquello que en el obje;to resulta "valioso"
para im ser humano. A su vez, este Carcter de "valioso
est relacionado con aquello en el objeto que sera "de-
seable". Lo deseado es lo valioso.
Pero esto hace retroceder el problema hacia el tema
del deseo. Los seres humanos producen, consumen,
intercambian, en virtud de que tienen necesidades. Esas
necesidades se traducen, en trminos positivos, en de-
seos-. Neccsdiid y deseo son dos categoras que apuntan
de manera inversa al mismo asunto. El "imperio de la
necesidad" no es ms ni menos que un "imperio del
deseo". Es importante consignar tambin la relacin en-
tre estos conceptos y la idea simple, espontnea, de "feli-
cidad". Se pude ser "feliz" si se logra satisfacer el deseo.
De una manera un poco ms compleja, se podra distin-
guir entre realizar el deseo y "colmirlo": llevar a cabo
aquello que el deseo nos pide (realizar) y, ms all, con-
seguir de manera efectiva aquello a k) que el deseo aspi-
raba (colmarlo). Parece una diferencia demasiado sutil,
pero se hace necesaria para lo que explicar luego.
95
La moder ni dad clsica formul una idea nat ural i st a
de las necesidades y los deseos. Habr a necesidades natu-
rales determinadas, que se pueden satisfacer por medi o de
obj et os nat ut al es det er mi nados. Di gamos, por ej empl o,
la sed, el agua. De esta maner a, si realizamos lo que el
deseo pi de ( obt enemos los obj et os que los satisface), y si
cons umi mos aquel l os obj et os, ser amos, s i mpl ement e,
felices ( col mamos el deseo).
Esta dea naturalista est hasta el da de hoy en el
fundament o de las economas formuladas desde el liberalis-
mo, o desde ima perspectiva purament e cientllca. Se presu-
me, como fundament o, agentes econiriicos "natmales",
cuyas cotuiuctas estn det ermi nadas por esta base natural.
Incluso muchos marxistas han puesto como fundament o de
sus reflexiones econmicas este naturalismo, a travs de una
interpretacin simple de la nocin de "valor de uso". I'J
valor de uso consistira en la utilidad de un bien, en el
fondo, en su capacidad de satisfacer una necesidad. Ni libe-
rales, ni cientficos, ni este tipo de marxistas, se cuestiona-
ron este fundament o. Lo dierort si mpl ement e por obvio.
Pero esta idea, surgida del opt i mi smo clsico de la
cul t ur a bur guesa, solo puede mant ener se i nmacul ada
mi ent ras impere tal opt i mi smo. Art uro Schopenhauer fue
uno de los pri meros en indicar que la idea de colmar el
deseo es ilusoria, fras la realizacin de lo deseado, la ob-
t enci n del objeto, incluso su consumo, solo sobreviene la
frustracin y el hasto. Schopenhauer, pesimista, sostuvo
que no haba otra salida cjue desear cada vez menos.
El fondo de esta idea de frustracin inevitable es
que Schopenhauer ha al t erado de manera muy funda-
ment al la idea mi sma de desear. En su teota el deseo no
desea ya obj et os, det er mi nados, nat ural es, sino tjue desea
pur ament e el desear mi smo. Es, por decirlo de algn
modo, un deseo vaco, indeterminado. Sin obj et o real. Si
96
el deseo solo desea desear la consecuenci a lgica es c]ue
ningiin obj et o puede col marl o. Aun si llega a realizarse
no logra ser col mado. Se puede decir t ambi n de maner a
directa: no se puede ser feliz.
Federico Ni et zsche en cambi o, opt i mi st a en la dra-
mt i ca medi da de sus posibilidades'**, sostuvo que si no
se puede col mar el deseo lo que hay que hacer es i nant e-
nerse deseando. C]ada cosa obt eni da hay que despreci ar-
la. Y hay que not ar que incluso el poder, esc obj et o
preci ado de la "vol unt ad de poder", e.u somet i do a esta
frrea condi ci n. El "super hombr e" ni et zscheano buscar
el poder y, cuando logre obt enerl o lo abandonar con
desdn, despreci ndol o. Solo el desear como tal es real-
ment e vital. Esto, di cho de manera directa, equivale a
sostener que, si bien no se puede ser feliz, se puede en
cambi o obt ener "alegra", sobre t odo la "profunda ale-
gra" de somet er y luego abanclonar al somet i do.
Un mri t o interesante de esta idea nietzscheana de
deseo es que apunt a ms bien al deseo intersubjetivo que
al que aspira si mpl ement e a objetos. Reinterpreta, incluso,
el deseo de objetos como deseo interstibjetivo. Esto es lo
que hace que pueda ser ret omada por Jacques Lacan,
qui en se a atribuye a S'igrnund Fretid' -l Para Lacan e
deseo aspira a objetos mer ament e ima|;rinarios, de tal ma-
nera que, en su realiciad efectiva, carece en rigor de obje-
tos. Ni ngn objeto puede realizarlo y, rnenos aiin, colmar-
lo. O, de nuevo, di cho de manera directa: no se puede ser
Hay que considerar que vivi roda su vid acompaado y cuida-
do por su mam, su hermana y su ta.
En realidad es dudoso que Freud, un filsofo imbuido de los
ideales pedaggicos de la Ilustracin, haya estado de acuerdo con
esta atribucin. De la idea Freudiana, bastante sutil, de que el
deseo no tiene objetos determinados, es dtxir, que puede circular
de un objeto a otro de manera fluida, nr se sigue que no haya
objeto en absoluto, o que el deseo no sea Colmable.
97
(eliz. Por cierro Lacan no tuvo la valenta nietzscheaua de
pr oponer un cami no de "alegra" y jovialidad, lo que se
t raduce en su concepci n, y en las terapias que derivan de
ella, en una sistemtica tristeza, disfrazada de "realismo"
ant e la propia coadi ci n humana.
Por supuest o las act i t udes polticas de los que creen
que s se puede ser feliz son muy di st i nt as de los que
creen que la felicidad no es sino una const rucci n imagi-
nari a, y que hay que "conocerse" mejor para ir abando-
nando ya tal mistificacin. No es ext rao que los filso-
fos que se l l amaron en algtin mome nt o "post modet nos",
c|uc t i enen casi si empre a Lacan ent re sus referencias,
pr act i quen esta tristeza si st emt i ca, y la t raduzcan, como
es lgico, en evasin y abst enci oni smo pol t i co.
Sost engo que se puede fundar en Hegei una idea de
deseo que nos libre de esta di cot om a ent re "tfeseo nat u-
ral" y "deseo vaco". Se puede afiriuar que, por un lado,
el deseo desea algo det er mi nado pero, por ot r o lado, algo
que no es un obj et o nat ural . Lo qtie el deseo hi unano
desea no es sino la propi a subjetividad ht mi ana. Hegel lo
dice de esta maner a: "La autoconciencia solo alcanza su
satisfaccin en otra autoconciencia'^-^K O, t ambi n, lo tni-
co qtie es real ment e valioso para un ser hi unano es la
subj et i vi dad de ot ro ser humano, l odo aquel l o que se
consi dera "valioso" recibe esta det er mi naci n de su co-
nexi n con este deseo funciamental. Todo obj et o que es
deseado lo es por la subj et i vi dad c]uc cont i ene, o que
pr omet e. Son deseados como objetos obj et i vados, como
pr oduct os de la actividad humana.
Lo que est cont eni do en esta idea de deseo es luia
hi st ori zaci n radical de la necesi dad: no hay necesidades
' " G. W. F. Hegel, Fenomenologa del Espritu, traduccin de Wences-
lao Roces, Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 1966, pg, I 12.
98
nat ural es. Toda necesi dad es hi st r i cament e pr oduci da.
Y, de manera consi st ent e, esto i mpl i ca una hi st ori zaci n
radical de la idea de valor. A esto es lo que l l amar "valor
en general ". Respecto de el es que se puede habl ar del
valor de cambi o como un caso particular.
Esta formul aci n per mi t e el udi r la noci n de "valor
de uso", tan cargada a travs de la t radi ci n marxi st a de
nat ur al i smo. Y per mi t e ir ms all del rescate de la com-
plejidad de esa noci n defendi da por los que han queri -
do ir ms all del nat ural i smo, sin embar go, conservn-
dol o"' . No se trata de que el valor tenga un "aspecto"
social, por ej empl o, el de las significaciones que en el
i nt er cambi o huma no se le at ri buyen al obj et o, pero que
estara mont ado, a su vez, sobre un fondo nat ur al . No
hay tal h) ndo nat ural . No se trata solo del act o comuni -
cativo cont eni do en el i nt er cambi o. Se t rat a de valor
pur ament e hi unano, radi cal ment e hi st ri co.
Es i mpor t ant e notar, por ijitimo, que el deseo, for-
mul ado de esta manera, s es realizable, y t ambi n col-
mabl e. Es decir, s se puede ser feliz, incluso pl enament e.
Sugiero c]ue, en estos t r mi nos, parece haber abundant e
evidencia emp ri ca al respecto. Pero, como he sost eni do
en la seccin anterior, nada aqu obliga a pensar en la
felicidad como per manent e, homognea y general. Para
la vol unt ad comuni st a es suficiente con establecer la po-
sibilidad real de la felicidad. No es necesaria la idea rous-
soni ana de felicidad general.
Ver, por ejemplo, Bolvar Echevcn'a, til Discurso Critico de Marx,
Era, Mxico, 1986. En particular su decnsa de la idea de valor de
uso en el captulo: Comentario sobre el "punto de partida" de El
Capital. Mi opinin, en general, es c|ue en el rescate cjue hace, el
valor de uso reproduce, de manera sofisticada, la diferencia entre
cultura y naturaleza. Una diferencia en la que resulta t^uc la cultu-
ra es lo relevante y la "naturaleza", cjue l mismo pone entre comi-
llas, no es sino un indeterininado de tipo kantiano.
99
3. Los seres humanos producen toda hi objetivi-
dad. Esto es lo que he afirmado como teora de la
objetivacin. Al producirse, al objetivarse, producen
valor. Producen su propia subjetividad exteriorizndo-
la como objetos. El valor en general, como subjetivi-
dad humana exteriorizada, es lo que est en juego en
todo intercambio.
El valor, sin embargo, como subjetividad en gene-
ral, es simple y raciicalmente inconmensurable. No hay
manera de reducirlo a cantidad de ningn tipo. Es, para
decirlo de manera elegante, lo cualitativo puro.
Esto significa que todo intercambio de valor debe
ser considerado, en principio, como no etjiiivalente. La
lgica bsica, primitiva, espontnea, de todo intercam-
bio, es la de! devorar y del regalo. Se da algo sin expecta-
tiva alguna de recibir, o se busca algo, sin disposicin
alguna a ofrecer.
Lo realmente importante de esto, que es una cues-
tin de tipo meramente lgico, es su formulacin inver-
sa: todo intercambio que se considere et]uvalenre est
fundado en una ficcin, una ficcin de equivalencia,
acordada o impuesta.
Sostengo que se puede hablat de "mercado en gene-
ral" cuando los intercambios se realizan sobre la base de
alguna ficcin de equivalencia. A lo largo de la historia
humana se pueden encontrar muchas construcciones so-
ciales de este tipo. Construcciones histricas, la ficcin
de equivalencia, levantadas sobre tm hecho fundamental
igualmente histrico, el valor como aquello sustantivo
que est contenido en toda objetivacin.
Hay "mercado capitalista", en particular, cuando la fic-
cin de equivalencia se realiza a travs de una ponderacin de
hecho, global, tendencial, del tiempo sociabnente necesario
para producir algo que, en virtud de esa ponderacin, se
100
puede llamar mercanca^-'-. Este valor, el que se intercambia
de esta manera, es el que se ha llamado "valor de cambio".
Se puede decir que el gran logro de la moder ni dad,
en esto, es llevar las ficciones de equivalencia mercant i l es
a su mxi ma abst racci n posible, a una medi da exent a de
t oda cualidad reconoci bl e como di r ect ament e deseable:
el t i empo. Es esta enor me abst racci n la que per mi t e
operaci ones aut nt i cament e cuant i t at i vas, como nunca
ant es. Oper aci ones en que todas las cual i dades sensibles
de los objetos i nt ercambi ados pasan a un segundo pl ano.
Por ci ert o, por un lado, se puede ver en esta abs-
traccin el fondo de deshumani zaci n general que carac-
teriza a la moder ni dad capitalista. Pero, por ot r o, no
podemos dejar de reconocer, y admi r ar nos, de este l mi -
te, soci al ment e conqui st ado, sin que nadi e en part i cul ar
lo haya pl aneado, en que cada vez que cambi amos una
mercanc a por di nero cambi amos una cant i dad de t i em-
po por ot ra, cant i dades de t i empo medi adas, t ransforma-
das una y otra vez, cant i dades de t i empo que ocul t an en
ellas la sangre, el sudor y las lgrimas que const i t uyen en
esencia a aquellos objetos que medi an.
I-.a gigantesca eficacia, la enor me pr opor ci n, de las
t ransformaci ones pr oduci das a part i r de esta forma de
i nt er cambi o, nos han llevado a l l amar "mercado" a t odo
i nt er cambi o que suponga al guna clase de equi val enci a, a
'' Quizs sea importante observar que, en rigor, debera hablarse
aqu de "mercanca capitalista". Desde qtie hay mercado que hay
mercancas, pero solo en el mercado capitalista hay mercancas
capitalistas. Hsla aparente obviedad dista mucho de serlo. Lo que
est en juego aqu es la reduccin de toda forma histrica a la
lgica de la modernidad. Una operacin anloga a la que hace-
mos habitualmcnte cuando hablamos de "ciencia" maya, o de
"arte" egipcio, como si todo saber autntico pudiera llamarse sin
ms "ciencia"', o como si todas las sociedades humanas hubieran
distinguido ciettas obras suyas como lo que nosotros entende-
mos como "arte".
101
buscar equivalencia en sentido moderno en todos los in-
tercambios, a llamar mercanca en general a todo objeto
del que presumimos que puede ser intercambiado.
Como he indicado en nota a esta misma seccin, con
esto no hacemos sino extencier la lgica de la modernidad a
toda la historia humana, y a todos los aspectos que se dan en
ella. Una operacin caracterstica de esta cultura: su dificul-
tad sistemtica para ver a lo otro como otro, su tendencia a
colonizar toda la realidad tjue encuentra a su paso. Digmos-
lo: no todo procedimiento es un "mtodo", no todo objeto
que nos parezca bello ha sido considerado por otras culturas
como "arte", no todo saber tjue vemos en otras cultiuas qtie
nosotros consideramos correcto es "ciencia", no todas las his-
torias sobre hroes sei'alan la presencia de "individuos", el
derecho a voto de los aristcratas griegos no es asimilable a lo
que llamamos hoy "tiemocracia" o "ciudadana". Y, tambin,
no rodo intercambio mercantil puede ser considerado como
intercambio mercantil capitalista, es decir, hmdado en el in-
tercambio de valor de cambio.
La inercia conceptual es tal, sin embargo, que es
necesaria una opcin, solo para facilitar las cosas, aini a
costa de una prtiida parcial de rigor. Llamar "intercam-
bio mercantil" al que est basado en el valor de cambio.
E "intercambio no mercantil" al que est basado en otras
ficciones de equivalencia. A pesar de la concesin al uso
comn, colonizador, hemos ganado algo con esto: no
todos los intercambios de valor en la sociedad capitalista
son intercambios de valor de cambio. Subsisten en el
capitalismo "economas", heredadas de formas sociales
anteriores, que operan de maneras alternativas a la domi-
nante. "Mercados" que no son considerados por nuestra
mentalidad colonialista como autnticos mercados.
Los intercambios que llamamos "subjetivos" o "cultu-
rales", como los que ocurren en las relaciones entre gneros,
102
o entre identidades tnicas, o entre marcadas diferencias
sociales, constituyen autnticos "mercados" en el sentido de
que lo intercambiado en ellos es valor en general, subjetivi-
dad humana objetivada. En realidad la caracterizacin
como "subjetivos" o "culturales", dada en un cont ext o ideo-
lgico t]uc privilegia ampl i ament e lo que llama "objetivo" o
"econmico", no hace sino bajar la relevancia, cont ri bui r a
ocultar, los autnticos dramas que se dan en ellos, cont ri bu-
yen a oscurecer su carcter de conflictos objetivos.
La obj et i vi dad de t odo i nt er cambi o t i ene su ori gen
y sent i do en lo ni co que es fuente y sent i do de t oda
obj et i vi dad: la pr oducci n humana. En t odo i nt er cam-
bio se transa algo obj et i vo. Eso, obj et i vo, que es t ransa-
do, es la cxteriorizaciii de la subj et i vi dad humana.
4. Dada esta idea general de valor e i nt er cambi o, se
puede formul ar una idea, t ambi n general de explotacin.
Hay expl ot aci n cuando hay intercambio desigual de va-
lor. Hay que recordar, por supuest o, que el valor es i n-
conmensur abl e. Esto sigjiifica que el j ui ci o "expl ot aci n"
refiere no al i nt er cambi o como tal, sino a la ficcin de
equivalencia que lo preside. Hay expl ot aci n cuando,
dada una Ficcin de equi val enci a, aun en sus propi os
t r mi nos, el i nt er cambi o resulta desigual.
Las lgicas del devor ani i ent o y del regalo son i m-
por t ant es aqu . En la medi da en que no ha oper ado una
ficcin ci equi val enci a, no se puede decir que en ellas
haya expl ot aci n. En la pri mera por que la equi val enci a
no ha al canzado a formul arse, en la segunda por que se
ha r enunci ado a ella.
La lgica del devorami ent o es i mpor t ant e por que se-
ala la estructura bsica, en un pl ano mer ament e lgico,
t]ue preside t odo i nt ercambi o humano. Es lo que Hegel
llama "apetencia", y exami na en su famosa "dialctica Se-
or/a - Servi dumbre". El punt o esencial es que la subjeti-
103
vidad humana est constituida como tensin. Como aspi-
racin indeterminada a ser en cada una de sus figuras
particulares el todo. Como tendencia constituyente al de-
voramiento del otro. Lo que el deseo tie.sea, en cada uno
de los particulares que hacen efectiva la multiplicidad sub-
jetiva, es estar completamente en el deseo del otro. Es
poseer su deseo, es ser en el otro un s mismo. Devorarlo.
Esto hace que, desde su fundamento lgico, la rela-
cin intersubjetiva est constituida como lucha. Pues
bien, la esencia de esta lucha es c]ue no puede ser ganada,
al menos de esta manera. Justamente aquello que se trata
de devorar no es devorable: una subjetividad otra. Una
subjetividad como tal, una que es autoconciencia, es una
subjetividad libre. Dada su libertad, constituida esta
como tensin, es decir, como negatividad, la tinica ma-
nera de ganar esta lucha es que ese otro consienta ser
derrotado; que se resigne. El drama, sin embargo, es que
hecho esto, habindose resignado, ya no es aquel objeto
deseado, una autoconsciencia libre.
Los que han ledo la Fenomenologa del Espritu
solo hasta la pgina 140, una desafortunada costumbre
francesa, inaugurada por Kojcve y mantenida por lecto-
res haraganes, saltan rpidamente de este cirama a la con-
clusin radical de que toda lucha es vana, y que, al estilo
de Lacan, el deseo es simplemente irrealizable. Pero el
libro tiene otras 340 pginas. Y en ellas est contempla-
da una posibilidad que puede ser pensada con indepen-
dencia del contexto religioso, luterano, en t|ue Llegel la
plantea: que ambos se regalen^\ Que consientan libre y
mutuamente su entregarse, y ser devorados, uno por el
*'' G. W. F. Hegel, Fenomenologa del Espritu (1807), traduccin
de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Fxonmica, Mxico,
1966. Ver la seccin "El mal, y su perdn", pg. 384.
104
ot r o, y que mant engan su l i bert ad en ello. Cons i der ando
la uni dad t ransi ndi vi dual de la Aut oconsci enci a, desde la
qtie se const i t uyen las Atitoconsciencias cont r apuest as,
Hegel llama a esto "reconciliacin". Depur ado de sus
connot aci ones mer ament e cristianas, se t rat a del recono-
ci mi ent o mut uo de los particulares reales y libres en la
uni versal i dad que los pr oduce. Esto puede per f ect ament e
ser pensado como la lgica del comuni s mo: una si t ua-
cin de abundanci a en que i mpera, tras una enor me y
trgica historia de medi aci ones, la lgica general del re-
galo, la lgica del i nt er cambi o no eqtiivalente.
Por supticsto, nada obliga a pensar el "regalarse mu-
t uo" de dos autoconsciencias independientes en t rmi nos
cristianos y, mucho menos, a describirla como "perdn". Lo
nico relevante es establecer su posibilidad. Por ot ro lado,
nada obliga a pensar esta posibilidad como necesaria, obli-
gatoria y homognea. Uso aqu el t rmi no "posibilidad" en
sentido hierre, (' on eso es suficiente. Lo esencial es esto: la
posibilidad real de una sociedad en que impere el i nt ercam-
bio no equivalente, de una sociedad sin mercado.
5. Aunque, en t rmi nos concept ual es, especificar la
posibilidad de una sociedad en que impere el i nt ercambi o
no equivalente, es relevante, es obvio que la noci n de
explotacin es ms urgent e y pert i nent e a nuestra historia
efectiva. Ambas quedan conect adas, sin embargo, porque
es necesario especificar en qu sent i do un regalo, inter-
cambi o no equivalente, no es explotacin. Esto permi t i r
detallar el cont eni do de la noci n explotacin mi sma.
Para que se reconozca una relacin social como ex-
plotacin es necesario consi derarl a desde la ficcin de
equi val enci a que la presi de. Es desde ella que el i nt er-
cambi o es desigual. Desi gual en t r mi nos de que el pr o-
ceso de valorizacin que cont i ene favorece a uno de sus
t r mi nos por sobre el ot r o. Pero es necesari o, adems,
105
que haya ima conexin causal entre ambas cosas: que la
razn de la valorizacin de uno est directamente ligada
a la desvalorizacin del otro. No solo que el valor produ-
cido circule de uno a otro, sino que de esa circulacin
dependa la valorizacin del favorecido.
Esto es importante porque es esa conexin la tpie
creo un inters objetivo en la mantencin de la situacin.
Por debajo de la posicin subjetiva de cada uno, de las
buenas o malas voluntades implicadas, la explotacin es
una situacin objetiva, que conlleva un inters objetivo.
Es, tpicamente, casi por antonomasia, ima situacin de
enajenacin. Solo se podr salir de ella terminando con
la relacin que la constituye, es decir, con la circulacin
diferencial del valor.
Pero, tambin, es en virtud tie ese inters objetivo que
cada una de las posiciones subjetivas implicadas se construi-
r como verdad en conflicto. Es decir, la explotacin es tnia
relacin antagnica por el inters objetivo que contiene, el
que deriva a su vez de un beneficio objetivo. En la medida
en que es una relacin de asimetra antagnica no debe ser
extrao decir que es una relacin dicotmica.
Es necesario distinguir entre explotacin y opre-
sin. Para que haya explotacin es necesario un proceso
de valorizacin y desvalorizacin correlativa, de tal for-
ma que la segunda se deba, causalmcnte, a la primera.
Esto significa que una de las partes extrae valor de la otra
y la apropia. En la opresin, en cambio, hay un impedi-
mento de la valorizacin del otro, independientemente de
si hay o no extraccin de valor.
Se puede llamar explotacin absoluta a la que impli-
ca ese impedimento de valorizacin (explotacin con
opresin). Es perfectamente posible, sin embargo, la ex-
plotacin sin opresin, es decir, una situacin en que
ambos trminos se valorizan, pero no en la misma medi-
106
da, de tal maner a que en esc i nt er cambi o desigual la
gananci a del expl orador es solo el diferencial ent r e uno y
ot ro. Eso es lo que se puede llamar explotacin relativa.
La i mpor t anci a poltica de este segi mdo caso resulta
de su relacicSn con la producci n al t ament e t ecnol gi ca.
Es la forma de expl ot aci n ms comn en los sectores
i ndust ri al es de alta pr oduct i vi dad que son, j ust ament e,
los ms cercanos al cont rol de la divisin social del tra-
bajo. Es decir, ent re los eventuales sujetos revol uci ona-
rios. Es obvi o, sin embar go, que las conduct as polticas
esperables de los opr i mi dos son muy di st i nt as de las que
se pueden esperar de los que no lo son, aimcjue estos
l t i mos sean, obj et i vament e, expl ot ados.
De manera correspondi ent e, tal como puede haber
expU)tacin sin opresin, puede haber opresi n sin que
haya, di rect ament e, explotacin. Los desempl eados, los
hijos de los obreros, los ancianos que reciben beneficios
sociales miserables, los pobres absolutos de t odo t i po, son
evi dent ement e vctimas de la injusticia, de la desvaloriza-
cin, son opri mi dos, sin ser, en cambi o, expl ot ados.
C.omo se trata aqu de hacer di st i nci ones concep-
tuales, es i mpor t ant e pensar la posi bi l i dad de sittiaciones
de opresi n ( i mpedi ment o de val ori zaci n) que sean
compl et ament e ajenas a la expl ot aci n. Son necesarias, al
respecto, al menos dos tesis marxistas. Una es que no
t odas las formas de expl ot aci n i mpl i can valot de cam-
bio en sent i do capitalista. Ot r a es que, como relacin
social, t oda forma de opresi n refiere di rect a o i ndi rect a-
ment e a la expl oraci n.
La pr i mer a tesis es necesaria, como he esrablecido
ant es, para darle carcter de siruaciones de expl ot aci n a
las que se rel aci onan con la di scri mi naci n t ni ca, o de
gnero. La segunda es necesaria para evitar la idea de que
habr a en los seres humanos al gn t i po de t endenci a i n-
107
trnseca a oprimir a sus semejantes, haya o no un inters
econmico de por medio. L.a tesis marxista en ese caso es
que la nica razn por la cual puede interesar oprimir a
alguien es la apropiacin directa de valor, o el asegura-
miento indirecto del mismo propsito.
Planteado el asunto con este grado de generalidad se
hace necesario especificar el caso de la opresin puramen-
te intersubjetiva. Un ejemplo posible es el de las relaciones
sadomasoquistas. Aunque toda relacin social de opresin
se hace real, en ltimo trmino, como relacin intersubje-
tiva de dominacin y diferencia desvalorizadora, no es ri-
guroso, al revs, llamar opresin a lo que estas relaciones
tienen de particular o propiamente intersubjetivo. Una
condicin que permaneca implcita debe ser explicitada
ahora, porque no es por s misma obvia: tiene sentido
hablar de explotacin u opresin para referirse a relaciones
sociales cosificadas, relaciones que definen y constituyen
bandos de intereses contrapuestos. Estos trminos pier-
den, en cambio, su sentido propio, cuando se usan en
contextos interpersonales o meramente particulares.
Es este punto el que exige distinguir entre explota-
cin y dominacin. Mientras el primero refiere al inter-
cambio desigual de valor, a un asunto econmico, el se-
gundo refiere a una relacin desigual de poder, es decir, a
lo especficamente poltico. En la medida en que la ex-
plotacin es una relacin desigual que establece intereses
antagnicos, es lgico pensar que no puede haber explo-
tacin sin dominacin. La medida y el modo de este
ejercicio del poder, sin embargo, puede ser muy distinta
en la explotacin absoluta que en la relativa.
El punto inverso, en cambio, es ms interesante: la
posibilidad de dominacin sin explotacin, es decir, sin
un inters econmico especfico. Sera el caso, por ejem-
plo, de la "voluntad de poder" sostenida por Federico
108
Ni et zsche. Ant e si t uaci ones de ese t i po la tesis marxi st a
sera, nuevament e, que no hay domi naci n sin expl ot a-
ci n, esto es, que no hay en los seres humanos una t en-
denci a propi a y especfica hacia la obt enci n y el ejerci-
cio del poder mi smo. El ni co inters de f ondo para
ejercer un diferencial del poder es el de alcanzar o man-
tener una si t uaci n de expl ot aci n.
I,a tesis ant ropol gi ca que est en juego aqu es que
la expl ot aci n es, or i gi nar i ament e, una estrategia de so-
brevivencia rent e a la escasez, una estrategia progresiva-
ment e cosificada a lo largo de la historia. Desde un pun-
to de vista econmi co eso significa que una condi ci n
m ni ma para t er mi nar con ella es la abundanci a. Desde
un punt o de vista pol t i co, en cambi o, su cosificacin
significa que solo un esfuerzo espec fi cament e pol t i co
puede llevarnos de esa condi ci n m ni ma hasta el fin de
la l ucha de clases.
Que no haya en los seres humanos una t endenci a
i nt erna a domi nar (ejercer el poder) u opr i mi r (desvalo-
rizar) por fuera e i ndependi ent ement e de mot i vaci ones
econmi cas (apropi ar valor) no es, ni puede ser, una tesis
emp ri ca. E.s una cuest i n de pri nci pi os, obl i gada por la
concl usi n a la que se qui ere llegar. Si estas t endenci as
existieran (como nat ural eza humana, o condi ci n huma-
na, o bases biolgicas de la conduct a) el comuni s mo se-
ra si mpl ement e i mposi bl e. Si se qui ere llegar a esa con-
clusin se las debe excluir de las premi sas.
Sobre la verdad emp ri ca de esas premi sas solo pue-
de pr onunci ar se la prct i ca hi st ri ca efectiva. Son pr emi -
sas cuya verdad debe ser realizada. En el pl ano de la
teora lo ni co que se puede hacer es post ul ar su posi bi -
l i dad. No hay, ni puede haber, garant as tericas para esa
posi bi l i dad. Toda poltica revol uci onari a es un riesgo. Y
no es bueno operar como si no lo fuera. Oper ar desde
109
una falsa certeza, desde una certeza i mposi bl e que no
hace si no subjetivizar al enemi go: si existe una verdad
pr obada, si es posible conocerl a, ent onces solo luia extre-
ma mal a vol unt ad podr a mant ener l o como enemi go.
Co mo he sost eni do en la seccin anterior, la expl o-
t aci n debe ser ent endi da como una situacin de enaje-
naci n objetiva, que t rasci ende las vol unt ades part i ci da-
res de los que part i ci pan en ella. No es, de hecho y
concepiLialmcnte, tuia situacin de i nt er cambi o subj et i -
vo de buena o mala vol unt ad.
I bdas estas consi deraci ones nos permi t en volver a
la tesis de que toda forma de opresi n refiere, directa o
i ndi r ect ament e, a si t uaci ones de expl ot aci n, l'.n la me-
dida en que fradi ci onal ment e se ha reduci do la dea de
expl ot aci n al i nt er cambi o de valor de cambi o capitalis-
ta, se ha sost eni do t ambi n que la expl ot aci n es solo
una ent re muchas formas de opresi n posibles. La am-
pliacin de la noci n de valor, pt)r un lado, y la exclu-
sin de la idea de una t endenci a propi a a la opresiSn,
por ot r o, per mi t en ext ender la dea de exploraci(')n a in-
t ercambi os de valor no capitalistas, permi t en la dea de
que las pri nci pal es formas de opresi n (aquellas que no
derivan de una si mpl e omi si n) son en realidad el resul-
t ado de formas activas de apropi aci n diferencial de va-
lor. La opresi n de gnero, tnica, cul t ural , seran as, de
manera efectiva, casos de expl ot aci n, en que los bienes
apr opi ados son valor real, subjetividad humana, que no
es medi bl e en t r mi nos del t i empo soci al ment e necesario
para su pr oducci n. La expl ot aci n es as el ni co y cen-
tral pr obl ema que establece a la l ucha de clases. Un pr o-
bl ema que se da en varias formas.
Con esto la acusaci n clsica de economicismo pue-
de ser sort eada de maner a lgica, sin abandonar , en cam-
bi o, la tesis poltica que persegua, t]ue le daba sent i do.
fi o
En trminos puramente lgicos la acusacin clasica
de "economicismo" ec]uvala a la de un reduccionismo
causal doble. Por im lado se procuraba entender proble-
mas muy diversos, como el gnero, el trabajo asalariado,
o las diferencias culturales, como si tuvieran una sola
causa comiin. Por otro, se entenda esa causa "econmi-
ca" de una sola forma: intercambio desigual de valor de
cambio capitalista.
Es importante tener presente que, a pesar de que
desde siempre estas reducciones parecan implausibles,
tenan, sin embargo, un sentido poltico: hay un solo
gran problema, la explotacin; hay una sola gran solu-
cin, la revolucin. Es innegable, d(i manera inversa, que
buena parte de la oposicin al economicismo derivaba
no solo de su propia falta de plausibidad, sino ms bien
de esa consecuencia poltica. Es notorio que la principal
consecuencia de postular la "diversidad de lo social" es
que conduce a polticas retormistas. Hay ahora muchos
problemas, debe haber muchas soluciones y muchas ma-
neras de buscarlas. La prdida de unidad del principio
explicativo conduce a una prdida de la unidad de la
poltica, necesaria para el principio tevolucionario.
Las distinciones y consideraciones que he hecho,
sin embargo, permiten mantener la unidad explicativa
sin recurrir al reduccionismo causal y, con esto, mante-
ner la unidad y centralidad del principio revolucionario.
El asunto es que no es necesirio sostener que los
intercambios mercantiles de valor de cambio son la causa
de la discriminacin, por ejemplo, de gnero. En esa dis-
criminacin ya hay, de suyo, una situacin de explotacin.
La mujer produce de hecho valor, este valor es apropiado
por el patriarca como insumo de su propia valorizacin en
el espacio social del gnero. El inters objetivo de esta
valorizacin lleva al inters de impechr la valorizacin au-
111
t noma de la mujer (opresin), y la situacin, cosificada
como pautas ctilturales, fetichizada en las ideologas de lo
femeni no y lo mascul i no, solo se puede mant ener a travs
del ejercicio de una diferencia de poder (domi naci n). Kl
pr obl ema sigue si endo uno: la deshtmianizacin de unos
seres humanos por ot ros, por debajo de sus muchas for-
mas (valores de cambi o, tnicos o de gnero). La solucin
sigue siendo una: t ermi nar con la lucha de clases, ms all
de cules sean las instituciones que la expresan. Y son esas
i nst i t uci ones que protegen de maneras diversas los mu-
chos aspectos de la deshumani zaci n, las cjue reejuieren
del pri nci pi o revolucionario: solo la violencia revoluciona-
ria ptiede t ermi nar con la violencia cosificada que se nos
present a como paz.
6. Abor dando el probl ema nuevament e de una for-
ma ms concept ual que poltica, es necesario agregar una
tiltima especificacin sobre la generalizacin de la no-
ci n de valor, y su relacin con las ideas efe i nt er cambi o
i nconmensur abl e y de ficciones de ec]uivalencia.
Esta generalizacin de la idea de valor debe ent en-
derse t ambi n como una forma ci su plena historiza-
ci n. C]omo la post ul aci n de cont ext os hi st r i cament e
det er mi nados de la valorizacin humana. C/ada uno aso-
ci ado a formas diversas de apropi aci n del valor.
Si coment amos el caso de las diferencias de gnero
como gua esta historizacin significa reconocer que la fami-
lia no es propiamente un mecanismo de reproduccin que
podra considerarse "natural". Es en realidad un mecanismo
de ordenami ent o social, fue, en alguna poca histrica ahora
remota, pero que dur fcilmente unos cien mil aos, un
mecanismo que haca posible la sobrevivencia.
Esa enor me ext ensi n de t i empo arraig quizs en
nuest ra const i t uci n una pr of unda di sposi ci n al i nt er-
cambi o de "bi enes" reproduct i vos como si fuese i nt er-
112
cambios afectivos. Comparado con esa extensin, su co-
sificacin bajo la forma insticucionaJ de matrimonio, es
realmente reciente. Esa institucin introduce una ficcin
de equivalencia, que prometa mantener la funcionalidad
que tena la familia en la tarea de la sobrevivencia del
todo social. Aun as, sin embargo, el matrimonio, en sus
mltiples formas histricas, estuvo ampliamente caracte-
rizado por la dominacin patriarcal hasta hace menos de
doscientos aos. Lo que se consider equivalencia no
consider en absoluto la retribucin a la condicin K-
menina de lo que se crea obtener de ella en trminos de
invocacin de la fertilidad general de la naturaleza.
En que sentido se podra decir entonces que haba
una ficcin de equivalencia? Y, si la haba, en qu senti-
do se podra decir que esa ficcin jio se respetaba en sus
propios trminos? Ambos asuntos son cruciales desde un
punto de vista puramente conceptual.
A pesar de su apariencia, inofensivamente matem-
tica, la expresin//Vr/Viw /e equpalencia, como toda fun-
cin social, contiene un horizonte de realizacin. Tratn-
dose de un intercambio dinmico y permanente de
subjetividad, como lo es en las rtlaciones de gnero o
etnia, los "contratantes"' ' no pretenden haber realizado
la equivalencia por el mero hecho de establecerla. Lo que
esperan es que la relacin se perfeccione^^ progresiva-
mente hasta alcanzar una cierra plenitud. La "felicidad"
conyugal, en el matrimonio, o la "superioridad", en la
relacin tnica, son ms bien actividades que eventos
-* I.as comillas en "contratantes" se debt n a que en contextos pre-
modernos obviamente esta palabra es ^tnacrnica. Lo qtie conno-
ta, en esencia, sin embargo, la Formali/.acin de un intercambio,
es plenamente pertinente.
^"^ "Perfeccione", por cierto, en el sentidc, de que se realice, se com-
plete. No en el sentido de que sea cad^ vez mejor.
113
aislados y particulares. Al considerar de manera amplia
esta nocin podemos hacer visible, por contraste, otro de
los aspectos del fetichismo capitalista de la mercanca:
oculta en la apariencia dada e inmvil del objeto la dina-
micidad de la relacin social de la que es portador.
Pero este "perfeccionamiento" contiene un horizon-
te. Cuando el discurso de esc horizonte no hace sino
encubrir el hecho real de la opresin, cuando se convier-
te en consagracin de la situacin de opresin dada, en-
tonces puede ser confrontado con ella. Se puede con-
frontar lo que el discurso anuncia, promete, con la
opresin real que expresa. El "cuidado" del patriarca so-
bre la esposa, o del "padre blanco" sobre el negro, se
convierte en el reverso de su propia reaHdad de apropia-
cin deshumanizadora y antagonismo. En ese caso es
discurso de la explotacin y, de manera correlativa, el
juicio "explotacin" se puede hacer desde el propio hori-
zonte que ese discurso promete.
As, la ficcin es, si se quiere, doblemente ficticia. Lo
es, en primer lugar, pereque hace etjuivalente lo que de suyo
no lo es. Pero aim as ambas partes podran asiunirla como
tal, y resultar valorizadas en ello. Pero es Ficticia tambin,
en segundo lugar, porque ni siquiera lo que se ha asumido
como equivalente lo es, en sus propios trminos-^^'.
La crtica a estas dos ficciones es, conceptualmcnte,
distinta. En la primera se afirma una cuestin terica y de
fundamento: la inconmensurabilidad de todo intercambio
Un notable anlisis del contrato matrimonial como una ficcin
que no respeta sus propios parmetros de equivalencia se puede
encontrar en Caro! Pateman, El Contrato Sexual (1988), en cas-
tellano en ntropos, Barcelona, 1995. All Pateman tnuestra que
el matrimonio burgus tiene jurdicamente la forma de un con-
trato de compraventa, pero que, a la vez, no cumple con los
requisitos que el propio Derecho burgus exige para que un con-
trato sea vlido.
114
de valor. En la segunda se hace una consideracin empii"''
ea, relativa a un asunto de hecho: la aceptacin mutua de
un intercambio como equivalente, y su eventual falsedad.
Para un horizonte coniimista, no es esta segunda ia
relevante, solo lo es la primera: no se trata de que los c\U-e
han prometido equivalencia realmente !a cumplan. Se tra-
ta de que no haya, en absoluto, ia cosificacin de estas
ficciones. Porque lo son. Solo esta cxigeiicia pone en pi'i-
mei- plano la historicidad radical de la equivalencia. Si se
limitaran las demandas solo al cumplimiento de lo prome-
tido, la base misma de la promesa podra ser naturalizada.
Dicho de ima manera directamente poltica: no pueden
eiunplir porque lo que han prometido es falso. Esas pro-
mesas solo llegaron a existir como racionalizaciones de la
opresiSn, y esta como recurso de la explotacin.
7. La explotacin, como relacin que es antagnica
en virtud de! inters objetivo que contiene, define las
f/st's sociales.
Para este argumento marxista la nocin '"clase" re-
fiere a una muy particidar forma de agrupacin humana.
En el captulo siguiente enumerar diferencias epistemo-
higicas entre el anlisis le clase y el anlisis de estratifica-
cin social, que permite definir grupos sociales como co-
lecciones empricas. Ac, de maiicra preliminar, me
importan cuestiones de fundamento.
La explotacin constituye a las clases, las produce.
Los seres humanos, eventualmente preexistentes, son
configurados en ella de manera total y radical, en una
situacin objetiva, que excede sus voluntades particula-
res, que constituye en ellos una voluntad, una perspecti-
va, una existencia total, "de clase".
Por supuesto esta constitucin los excede como par-
ticulares, en tanto tales, no necesariamente como indivi-
duos. Para la mentalidad burguesa, tan cuidadosa siem-
115
pre de los fueros del "yoito" i ndi vi dual , esta es una dife-
rencia que si empre pasa desaperci bi da: conf unden sin
ms "part i cul ar" e "i ndi vi dual " (o "si ngul ar"). Y, por su-
puest o, no puede sino recl amar bajo los t r mi nos de las
di cot om as que caracterizan su pobreza: o se es i ndi vi -
duo, o se es masa. Si algo excede a los part i cul ares, en-
t onces los i ndi vi duos han sido ahogados en el t orrent e
del det er mi ni smo sin al t ernat i va.
Af or t unadament e no est amos obl i gados a razonar
sobre la base de semej ant es pobrezas. Ser tur particular,
i ncl uso un part i cul ar real, a ut nomo, no es sino ser una
funci n en el universal di ferenci ado que lo prociucc. Hay
en ello una t ensi n per manent e, una lucha tjue no puede
alcanzar la qui et ud. Por un lado abandonar se a lo const i -
t uyent e, por ot ro l uchar por la realidad de la aut onom a.
Di cho de maner a directa: nada i mpi de que un i ndi -
vi duo se sobr eponga a su det er mi naci n de clase y se
excluya del lugar obj et i vo que lo define como un part i -
cular, ya sea sal t ando de una clase a la ant agni ca, o
adopt ando, respecto de ese proceso part i cul ar, tui lugar
ms o menos neut ral . Est o es tan obvi o como poco rele-
vant e, salvo, por supuest o, para cada "yoito". Es obvi o,
en t r mi nos lgicos, por que determinacin no es lo mi s-
mo que determinismo, y por que hemos afi rmado en el
f undament o que los part i cul ares son ont ol gi cament e li-
bres. Es irrelevante, en t r mi nos argumnt al es, en cam-
bi o, por que est amos desarrol l ando una ar gument aci n
j ust ament e en t or no a esas funci ones sociales, no en tor-
no al dest i no i ndi vi dual de qui enes las poseen.
Como est di cho, pertenecer a una clase es estar en
una funcin social. No es una propiedad o un estado, es
una actividad. Solo se es clase mientras se permanece en esa
actividad. Esto significa una pertenencia dinmica, en tor-
no a la di cot om a que establece el ant agoni smo que la defi-
116
nc. No hay nada de extrao en esta dicotoma. La relacin
de clase es dual simplemente porque es antagnica, porque
est producida por un inters objetivo en mantener la dife-
rencia en el intercambio de valor. No hay, no puede haber,
un lugar intermedio entre explotados y explotadores. Es un
astmto de lgica. Como explicar ms adelante, la idea de
que hay "clases medias" proviene de confundir la estratifica-
cin social (que puede tener muchos estratos) con la dife-
rencia de clase (en que solo hay dos).
Es necesario agregar, sin embargo, que las clases son
dos respecto de cada antagonismo. Pero puede haber, y
hay, ms de uno. No es lo mismo ser burgus, hombre y
blanco que ser burguesa, mujer y negra. Sobre un mismo
individuo hay de hecho, siempre, varios antagonismos,
cada uno de los cuales totaliza su ser particular en una
dimensin distinta.
Pero, si la relacin de clase es dicotmica, puede ha-
ber alguien que no est en ninguno de los lados de la dico-
toma?: por supuesto! Nada obliga a que todos los seres
humanos participen directamente de una relacin de explo-
tacin. El asunto es no olvidar la diferencia entre explota-
cin y opresin. "Pertenecen" a una clase todos los que son
explotados de un modo determinado, y tambin lo son los
que son optimidos como consecuencia de esa forma de
explotacin. Pero no todos los oprimidos son explotados.
Por supuesto, en timinos estrictos, la pertenencia de los
explotados es directa y de primer otden, en cambio la de los
que son oprimidos es derivada, de segundo orden.
De la misma manera, cuando se dice que la discri-
minacin de gnero conlleva una forma de explotacin
que define clases antagnicas, no se est diciendo que
"los hombres" son una clase y "las mujeres" otra. Como
funciones sociales, es el patriarcado el que constituye
una clase (los que son padres al interior de la prctica
117
desigual del gnero), y "lo femeni no", a falta de un nom-
bre mejor, lo que es la clase explotacia. No t odos los
hombr es son padres, no todas las mujeres son esposas.
No es dih' cil not ar, sin embar go, que la expl ot aci n de
las esposas es el cent r o, la causa t t ui dant e, de la opresi n
de las mujeres en general .
8. El anlisis terico tendr c|ue especificar en qu
consiste la ficcin de equivalencia respecto de la tjue deci-
mos ciue hay explotacin, cmo opera, en qu i nst i t uci o-
nes encarna, cmo es el discurso de su legitimacin. FJ
model o de la explotacin capitalista parece bast ant e claro.
La ficcin en juego es que la ponderaci n de los t i empos
soci al ment c necesarios para produci r las mercancas per-
mitira intercambiarlas como equivalentes, i ndependi ent e-
ment e de sus cualidades sensibles, o tie su uso. La opera-
cin se hace efectiva con la reduccin de estos t i empos al
equivalente tmiversal di nero. L.sto se encarna en la institu-
cin del trabajo asalariado, i'ero lo que ocurre de hecho es
que el salario no paga t odo el valor creado por el trabaja-
dor. Paga solo el costo de producci n y reproducci n de
su fuerza de trabajo. El residtado es que el i nt ercambi o es
desigual. El trabajador produce ms valor del que esta
cont eni do (actimulado) en el di nero que se le paga. La
abstraccin del di nero, la apariencia jurdica que es el
cont rat o, la reduccin de las cualidades sensibles, de la
humani dad cont eni da en el objeto a mero i nt ercambi o
mercant i l , cont ri buyen a ocultar esta apropi aci n (feti-
chi smo de la mercanca). La propi edad privada de los me-
dios de producci n, y el discurso j ur di co, tico y social
const rui do a su alrededor, la legitiman. FJ resultado global
es que el i nt ercambi o que el cont rat o de trabajo asalariado
establece como "justo" o "conforme a derecho", es decir,
que pr omet e como equi val ent e es, de hecho, la forma de
una relacin de expl ot aci n.
118
No creo que sea difcil, siguiendo en general este
modelo, mostrar la forma y la operacin de la explota-
cin tnica o de gnero. Aqu lo relevante son los aspec-
tos del modelo mismo. El intercambio, inconmensurable
en general, se hace ficticiamente equivalente a travs de
algiin rasgo que se presenta como patrn de medida. No
es necesario que esta medida sea numrica o numerable,
basta con que establezca el tango de lo "mayor" y lo
"menor" desde el cual se pueden hacer un juicio sobre lo
"igual" o lo "desigual". Quizs solo el intercambio capi-
talista sea susceptible de evaluacin numrica. En toda la
historia anterior los seres humanos aceptaron la vague-
dad de la equivalencia, sin inquietarse por su incerti-
dumbre. Es imaginable, por cierto, que esta vaguedad
contribuyera al ocultamiento de la desigualdad neta del
intercambio'^''.
La operacin efectiva de una ficcin de equivalencia
es un hecho histrico, global, situado social y cultural-
mente. Es por eso inseparable de las instituciones en que
se expresa y del disctirso de legitimacin que lo vehictiza.
En rigor, para caracterizar una forma de explotacin y,
desde all, un modo de produccin, son necesarios a la vez
todos los aspectos. Esto es importante porque un mismo
mecanismo de equivalencia puede servir para dos o ms
Un punto relevante, al respecto, es que el argumento de Marx no
requiere, en realidad, de su traduccin a trminos numricos. Es
un razonamiento de tipo cuantitativo, pero en l solo basta con
establecer un "mayor que" para mostrar que hay apropiacin. No
es el mont o de la apropiacin lo relevante, sino el modo y la
desigualdad que conlleva. Es por esto que el intento cienticista
de encontrar la equivalencia entre valores de cambio y precios no
es una buena estrategia. Es dudoso que pueda llevarse a cabo con
xito pero, lo ms importante, es que no es necesaria. El argu-
mento de Marx es perfectamente sostenible sin ella. Ms adelan-
te argumentar, adems, que hay en estos intentos una confusin
de tipo epistemolgico.
119
formas de explotacin cjuc difieren en las instituciones y
las legitimaciones en que se encarnan. O, tambin, en ima
misma institucin y bajo un mismo discurso (como el
matrimonio) pueden cruzarse dos o ms formas de inrer-
cainbio, cada uno desigual, bajo un patrn de dominacin
(poder) y opresin (desvalorizacin) comn.
Este aspecto me interesa, en particular, porque
sostendr luego que la burocracia es una clase social
(no solo un grupo) que apropia plusvala (medida en
trminos de valor de cambio capitalista) sobre la base
de un sistema de legitimacin distinto de la legitimidad
capitalista (el saber como ideologa). Lo que hace tjue
estemos hoy frente a una relacin antagnica pero tri-
ple: un bloque de clases dominantes burgus-burocrti-
co, frente a la clase de los ptoductores directos, cuyo
salario depentie solo del costo de produccin y repro-
duccin de su tuerza de trabajo. Esta triangulacin de
relaciones antagnicas, por cierto, complcjiza la polti-
ca. Pero el inters de los productores directos sigue
siendo perfectamente claro: que termine la explotacin
en ctialqiera de stis formas.
9. Nota sobre la idea de "trabajo inmaterial"
La idea de que habra "trabajo inmaterial", y de que
este trabajo puede valorizar las mercancas, descansa en
dos opciones tericas que conducen a toda clase de erro-
res y mistificaciones: confundir "valor" y "precio", consi-
derar como "trabajo intelectual" algo que en realidad es
"trabajo burocrtico". En su fundamento hay una op)cin
an ms trivial, y nociva: llamar "trabajo manual" al que
requiere esfuerzo fsico y considerar "trabajo intelectual"
al que aparentemente no lo requiere.
120
El resultado de estas simplificaciones es que ciertos
"trabajadores intelectuales" cont ri bui r an ms que el resto
a la valorizacin de la mercanca y, en general, que los
aspectos "intelectuales" de t odo trabajo (el l l amado general
intellect) seran parte decisiva del proceso de valorizacin,
cuestin cjue, por supuest o, se hara progresi vament e ms
i mpor t ant e con el avance tecnolgico.
No ha hdt ado los c]ue han llegado a afirmar cjie hoy
en da el i nt er cambi o capitalista gira casi excl usi vament e
en t or no a bienes si mbl i cos, y que la pr oducci n se ha
"desmat eri al i zado' . Lo afirman mi ent ras viajan en sus
aut os per t ect ament e materiales, lo escriben en sus com-
put adores materiales, lo venden en sus libros mat eri al es,
mi ent ras compr an cosas perfect ament e mat eri al es, pr o-
duci das por asalariados muy poco si mbl i cos que viven
su sobreexpl ot aci n en regiones muy lejanas (concep-
t ual ment e) de estos i nt el ect ual es, regiones llenas de ver-
gonzosa y porfiada mat eri al i dad.
Se suele mont ar esta di scusi n sobre la diferencia
ent re trabajo manual y trabajo i nt el ect ual . En al gn mo-
ment o al mi sm si mo Marx se le ocurri i nt r oduci r esta
diferencia en el cont ext o de una explicacin muy suma-
ria sobre los efectos de la divisin social del trabajo^*^. Ni
el texto de Marx, muy prel i mi nar, en el mar co de un
apunt e que nunca publ i c, ni la di st i nci n mi sma, bas-
t ant e artificiosa, ofrecen mucho material para una di scu-
sin profunda. Por un l ado, no hay trabajo huma no al-
guno tjue carezca de concept o (c|ue no incluya trabajo
intclecriial); por ot r o l ado, hasta el trabajo ms i nt el ec-
tual est asoci ado a mat eri al i dades, e incluso manual i da-
des, que lo hacen t angi bl e. Adems de proveni r de Marx,
esta diferencia no parece t ener mr i t o al guno.
-** Carlos Marx: La Ideologa Alemana (1846), Pueblos Unidos, Gri-
jalbo, Barcelona, 1970.'Pgs. 32-34
121
Se podr a alegar, para mant ener l a, la diferencia en-
tre bi enes materiales y bienes simblicos. La diferencia
ent re "idea" y "materia" que la ani ma, sin embar go, sigue
si endo sospechosa. Clarece una sinfona de Beet hoven de
mat eri al i dad? Carece una si mpl e silla de concept o?
Se podr a alegar, aun, que el asunt o real es la dife-
rencia ent re el valor que estos bienes poseen. VX que
i nt egran como valor acumul ado en los i nsumos que ocu-
pan. Y el valor que se integra en el acto de prociucirlos.
Tal como lo he caract eri zado, habr a que reconocer que
en ambos t i pos de bi enes hay valor: hay trabajo huma no
obj et i vado. En pr i nci pi o, aunque haya qui enes se ofen-
dan, en la medi da en que el valor (la humani dad obj et i -
vada) es i nconmensur abl e, habr a que reconocer que no
es posible saber si una sinfona vale ms o menos que
una silla. Por supuest o, la mayor a de nosot ros, en con-
di ci ones normal es, at ri bui r a ms valor a la sinfona. F,s
necesario t ener claro, sin embar go, que esta valoracin
solo tiene sent i do bajo un det er mi nado criterio de equi -
valencia. Qui zs preferi mos los pr oduct os "espirituales" a
los mer ament e "materiales". O al revs.
Es esto lo que los defensores de la idea de trabajo
"i nmat er i al " qui er en deci rnos? Por supuest o cpie no.
Ellos qui eren hacer luia est i maci n en t r mi nos de valor
de cambi o y, en sus r azonami ent os, no hay duda de cjue
se trata de valor de cambi o capitalista.
De acuerdo al concept o, lo que parecen decir es que
la pr oducci n de bienes si mbl i cos rec]uicre ms tiempo
socialmente necesario que la de los bienes fsicos. Por qu
esto t endr a que ser as? Se podr a sospechar que fabricar
una casa requi ere ms t i empo, act ual y acumul ado, que
demost r ar un t eor ema, o admi ni st r ar una facultad. O, en
la mi sma casa, que pr oduci r l a fsicamente requi ere ms
t i empo que di searl a. Las compar aci ones, como se ve,
122
son at duas, y fundament arl as persi gui endo la lgica que
las preside puetie ser bast ant e sutil.
Aun en el caso, dudoso, de c]ue pudi r amos compa-
rar el trabajo actual de los albailes con el del ar qui t ect o,
la clave parece residir ms bien en lo cjue se acumul a en
sus respectivas fuerzas de trabajo, no en lo actual como
tal. Eso t| ue se acumul a es lo t]ue puede ser l l amado
cutificncin: al parecer ret[uiere ms t i empo social for-
mar un arqui t ect o que formar un al bai l . Ese excedent e
de t i empo acumul ado como cualificacin del trabajo po-
dra ent onces valorizar la mercanc a: una casa di seada
por un arqui t ect o valdra ms que la cjie ha sido cons-
t rui da solo por albaiiles.
Al parecer, ent onces, se llama "i nmat er i al " al t raba-
jo que cont i ene cuaiificacin, que es por t ador de "saber".
Aunque en t r mi nos fdosficos no se ent i enda muy bien
por tju se lo llama "i nmat eri al ", ahora parece claro por
c[u podr a llamarse "i nt el ect ual ".
Pero ent onces el pr obl ema ret rocede. "Saben" los
albailes hacer una casa? Segur ament e los que se dedi can
a la i ndust ri a de la const r ucci n nos di rn c]ue cuesta
mucho ms t i empo formar un buen albail que un mal
art]uitecto. Por qu se t i ene la i mpresi n de que formar
un arqui t ect o t i ene ms valor (requiere ms t i empo so-
cial) c[ue formar un obrero de la const rucci n? La res-
puest a es muy si mpl e: por que el arcjuitecto s sabe cons-
t r u i r una casa. Los m d i c o s s a be n ms q u e las
enfermeras. Los economi st as saben ms que los cont ado-
res. Los i ngeni eros saben ms que los t cni cos. Por lo
dems . . . t odo el mundo lo sabe.
- ' Elementos para mostrar esto son los que he desarrollado en Carlos
Prez Soto: Sobre un concepto histrico de ciencia, Arcis-Lom, 2"'
edicin, Santiago, 2008.
123
No se trata aqu de un asunto moral. Todo el mundo
reconoce que el trabajo de un contador, de una enfermera,
o un obrero de la construccin, es tan "valioso" como el del
economista, el mdico o el art]uitecto. No es ese el punto.
Aqu estamos usando la palabra "valor" en el sentido objeti-
vo de "valor de cambio", no en el sentido moral de recono-
cimiento intersubjetivo del trabajo o del esfuerzo. La idea es
que, objetivamente, requiere ms tiempo formar a alguien
que sabe que a alguien que no sabe. Y ese es el tiempo que
se expresa en la valorizacin de la mercanca.
Desgraciadamente, sin embargo, la medicin de
esos tiempos no es tan fcil como parece. Podra requerir
muchos aos formar una buena enfermera. Despus de
cinco o siete aos podramos obtener, en cambio, un
muy mal mdico. La experiencia casi universal de los
tcnicos que enmiendan los errores de los ingenieros, de
las enfermeras que salvan a sus pacientes de los errores
de los mdicos, del barman que ofrece gratis el servicio
del psiclogo, o del aficionado ingenioso que escribe me-
jores libros que los cientficos sociales, nos hace sospe-
char de la objetividad de esas estimaciones en torno ai
tiempo socialmente necesario para la formacin de un
trabajador "intelectual".
Cuando se examinan de cerca esos tiempos lo que
se encuentra es que no se puede formular una regla gene-
ral segn la cual los que "saben" han ocupado ms tiem-
po en su formacin que los que "no saben". Y, peor an,
se encuentra que esta misma diferencia en el saber es
ampliamente sospechosa.
Sostengo que una crtica radical del saber cientfico
simplemente echara por tierra la alardeada diferencia
entre experto y lego"''. Se puede mostrar que en esa dife-
rencia el "saber" opera ms bien como una retrica de
legitimacin que como una ventaja real. Para conceptua-
124
lizar ese i deol ogi smo se puede pensar en t r mi nos de
"saberes operat i vos i nmedi at os", es decir, los saberes emi -
nent ement e prcticos que per mi t en resolver de hecho un
probl ema, llevar del ant e de hecho, de maner a operat i va,
una funcin product i va. Estos son, en realidad, los ni -
cos que valorizan una mercanc a. Y no en t ant o "saberes"
si no, j ust ament e, por el t i empo social que ha sido nece-
sario para formarl os.
Los saberes operativos se l l aman as por que estn
cont eni dos ms bien en actos que en ideas que puedan
ser especificadas y puestas por escritos. Y se l l aman inme-
diatos por que ocurren como operaci n i ndependi ent e-
ment e de que qui enes los det ent an "sepan que saben", o
se identifrt| uen a s mi smos por la consci enci a de saber.
Por supuest o su explicitacin ayuda a di scut i rl os y, even-
t ual ment e, a mejorarlos. Pero la observaci n de los mo-
dos del progreso t ecnol gi co muest ra, de maner a con-
t i mdent e, que las di scusi ones que conducen a los avances
efectivos son emi nent ement e prcticas, funci onan a tra-
vs del uso si st emt i co del ensayo y error, ms que a
partir de desarrollos tericos.
Respecto de ese progreso cectivo del operar del sa-
ber, el saber mer ament e "i nt el ect ual " es ms bien una
lgica de l egi t i maci n, que establece y defi ende los i nt e-
reses de un gremi o, que saber efectivo.
Por supuest o an este saber mer ament e t eri co o
intelectual debe ser f or mado, y esa formaci n i mpl i ca un
costo. El punt o es si, en esencia, ese cost o expresa valor
de cambi o ( t i empo soci al ment e necesario para la pr oduc-
cin) o mer ament e refleja la l egi t i mi dad que se le at ri bu-
ye al consi derarl o saber efectivo. Lo que sost engo es que
el t i empo social que se requi ere para formar un buen
enfermero no es ni mayor no menor que el que se re-
qui ere para formar un buen mdi co, y que esto se t r adu-
125
ce en que el valor del saber operat i vo que se puecie obt e-
ner en ambos casos es, pr ct i cament e, el mi smo. ELsto
significa que el mdi co o el i ngeni ero no apor t an ms
valor, en t ant o tales, que el ttabajatior calificado, y que
la i mpresi n de t| ue ocurri r a as es un i deol ogi smo que
encubr e una operaci n de l egi t i maci n a travs del saber,
o de la i mpresi n de saber.
Est o mi smo se puede expresar de otra maner a: el
"saber" apor t ado por el pr esunt o "trabajo i nt el ect ual "
cont r i buye en realidad a at nnent ar el precio de las mer-
cancas, no el valor. El preci o, como variable local y t em-
poral , puede fluctuar por muchas razones. La pri nci pal ,
desde l uego, son las oscilaciones de la oferta y la deman-
da. Pero t ambi n pueden fluctuar por razones mer amen-
te especulativas. Co mo , por ej empl o, las cont eni das en
los i deol ogi smos de lo sunt uar i o. Lo que sost engo es c|ue
hoy en d a la apclaciir al general intellect cont eni do en
el "trabajo i nt el ect ual " como manet a de ament ar el pre-
cio de una mercanc a es un mecani smo especul at i vo,
f undado en una serie de ideologisinos sobre la presunt a
efectividad de los "saberes i nt el ect ual es".
Que el precio pueda variar, local y t empor al ment e,
en vi rt ud de estos i deol ogi smos o, incltiso, por las varia-
ciones de la oferta y la demanda, no es cont r adi ct ot i o
con la tesis de Marx de que la tnica fuente de valoriza-
cin de una mercanc a es el trabajo humano. Precio y
valor son categoras di st i nt as, concept ual y epi st emol gi -
cament e. Para que la tesis de Marx se mant enga, o para
hacerlas compat i bl es, basta con sost ener tjue las oscila-
ciones t emporal es y locales de los precios t i enden, hi st -
rica y gl obal ment e, al valor.
Esto significa que aunque un capitalista u ot r o pue-
da hacerse rico apr ovechando las variaciones de los pre-
cios, la burgues a como conj unt o solo puede aument ar
126
su riqueza, histrica y gl obal ment e, apr opi ando valor
creado por los product ores di rect os.
Pero esto significa t ambi n que la "riqueza" apar en-
t ement e creada por el "trabajo i nt el ect ual " solo lo es en
t r mi nos de precios y, en el movi mi ent o global es anul a-
da por depreci aci ones correlativas en ot ros moment os y
lugares del sistema econmi co global. Cada vez que se
pi ncha una de las sucesivas burbuj as economt r i cas que
se l l aman "financieras" no solo se estn depr eci ando los
bienes monet ar i os t]ue figuran en ellas si no, en general ,
t odo el "valor" especulativo que las aleja del valor real,
cont eni do en los bienes materiales que son obj et o de
pr oducci n di rect a, i ncl uyendo en ellos la inflacin art i -
ficiosa agregada por el hmoso general intellect.
Ms all del dest i no variable de cada uno de estos
"trabajadores intelectuales" por separado, sin embar go,
consi derados como conj unt o, no es difcil most r ar que
hay en ellos enr i queci mi ent o objetivo y real. Si lo que
aport an es mer ament e precio y lo que acumul an a cam-
bio es valor la si t uaci n solo puede tener un nombr e:
expl ot aci n. VI i nt er cambi o del que part i ci pan es des-
igual en los propi os t r mi nos del valor de cambi o capi t a-
lista. La si t uaci n es esta: apr opi an valor de maner a ven-
tajosa sobre la base de un si st ema de i deol ogi smos
cent rados en la pret ensi n de saber.
Este resultado puede expresarse t ambi n as: a pesar de
ser formalmente asalariados, los salarios de los "trabajadores
intelectuales" son muy superiores al costo real de su fuerza
de trabajo. O, tambin, la expresin "trabajador intelectual"
solo embellece, ideolgicamente, la realidad del estatus so-
cial que realmente los caracteriza: el de burcratas.
La idea de que el "saber i ncor por ado" valoriza la
mercanc a, la idea de que la experticia, o la responsabi l i -
dad, aport an valor efectivo, la noci n de "trabajo i nma-
127
terial", o la de hegemon a de la pr oducci n si mbl i ca,
no son sino el ement os del sistema de l egi t i maci n del
usufruct o bur ocr t i co del valor creado, en realidad, solo
por los pr oduct or es di rect os.
La apelacin al discurso del saber como mecani smo
de legitimacin, sin embargo, solo da cuent a del cmo del
enri queci mi ent o, no del porc| u. Si, en buenas cuent as, en
la esfera de la producci n electiva, lo nico que cuent a
son los saberes operativos i nmedi at os por qu solo algu-
nos de ellos llegan a tener acceso a este mecanismo?
No t odos los saberes operat i vos son del mi smo tipo
y al cance. Pero no en cuant o a su cont eni do de saber, o
al mbi t o pr oduct i vo sobre el que oper an, cuest i ones en
t or no a las cuales son t odos ms o menos equi val ent es.
La di t erenci a crucial est ms bien en la forma y el <)bje-
to del poder que i mpl i can.
Hay saberes operativos que se traducen en poder sobre
objetos, hay otros que consisten en poderes sobre el ejerci-
cio del saber operativo como tal. Es la diterencia entre la
producci n directa y la coordinacin de la producci n, o
entre el trabajo y la coordinacin de la divisin del trabajo.
El poder y usufructo burocrtico proviene de la cosificacii
de las funciones de coordinacin de la divisin social del
trabajo, legitimada en las ideologas del saber y la responsa-
bilidad. Como he sostenido en otro t ext o' ", la i'mica mane-
ra de evitar la posibilidad de esta cosificacin es superar la
divisin social del trabajo, es decir, construir un mundo en
que nuestras vidas no depencian de ella, en que el t i empo
de trabajo libre sea, cualitativa y cuant i t at i vament e, muy
superior al t i empo de trabajo socialmente obligatorio. Ese
mundo es el comt mi smo.
-'" Carlos Prez Soto: Para una crtica del poder burocnitico, Arcis-
Lom, Santiago, 2001.
128
IV. DIFERENCIAS EPISTEMOLGICAS:
MARXISMO Y CIENCIAS SOCIALES
] . Sostener un marxi smo verosmil, or i ent ado hacia
el siglo XXI, una perspectiva comuni st a que no dependa
ya de las tragedias del socialismo real, exige pensar t am-
bin su relacin con las Ciencias Sociales, Lo que sostengo
es c]ue un marxi smo pensado de manera hegeliana, a tra-
vs de un hegelianismo pensado de manera marxista, pue-
de ofrecer ciertas ventajas epistemolgicas que le permi t i -
ran cont ri bui r desde una posicin no subordi nada a la
comprensi n de los fenmenos sociales. Me interesa trazar
una perspectiva general, y ejemplificarla con el abordaje
del probl ema de la Economa Poltica. Para esto definir
un particular concept o de "epistemologa" y enumer ar las
diferencias epistemolgicas posibles ent re el t r at ami ent o
que un marxi smo as concebi do podr a presentar respecto
de lo que llamar ^''economa cientfica".
Para esto har una diferencia sistemtica entre el estu-
dio purament e "cientfico" (orientado por los procedi mi en-
tos cientficos estndar) y el estudio "poltico" (orientado a
fiuidamentar la accin poltica) de una mi sma cuestin. No
me parece que sean dos enfoques excluyentes, ni me parece
que haya una jerarqua epistemolgica (y menos an valri-
ca) entre estos dos acercamientos. Creo preferible simple-
ment e indicar las diferencias que implican sus objetivos, la
compl ement ari edad posible, y las ventajas de cada uno de
ellos respecto de lo que les es propio.
Razonar como si la poca de los l mi t es di sci pl i na-
res, de las banales di sput as de pr i or i dad, de los academi -
cismos barrocos y las defi ni ci ones estrechas hubi ese pasa-
do. Por supuest o no hago esta opci n at endi endo a la
triste realidad emp ri ca, sino ms bi en a la real i dad que
129
necesitamos construir. Me importa mucho ms el mar-
xismo posible que los muchos marxismos del pasado. Me
importa mucho ms contribuir a comprender lo que
ocurre, y configurar herramientas para ello, que defender
academicismos o izc]uierdismos estrechos.
2. La muy amplia discusin acumulada en la Filo-
so'a de la Ciencia contempornea^' hace ya, afortunada-
mente, insostenibles las pretensiones de superioridad de
la ciencia emprica respecto de toda otra forma de com-
prensin de la realidad. Pasados ya los entusiasmos cien-
ticistas del siglo XIX, sabemos hoy que no se puede fun-
damentar el mtodo cientfico, en cualquiera de sus
muchas versiones, sobre la nica base de "hechos bien
establecidos y pura lgica". Sabemos tambin que la fi-
delidad de los cientficos mismos a ctialquier frmula
metodolgica que los filsofos les atribuyan es extrema-
damente variable. Quizs no sea necesario llegar al extre-
mo al que se atreve Paul Feyerabend^'^, pero es bastante
notorio que muy pocos se atreven hoy a proclamar el
reinado metodolgico de la ciencia por sobre cualquier
otro saber. Salvo los metodlogos, por supuesto.
He propuesto, en otro t ext o' ' , que la racionalidad
cientfica est ligada a la sociedad moderna, es decir, es
" Ver Alan F. (Jhalmers: Clu es esa cosa llamada ciencia? (1976),
Siglo XXI, Mxico, I 984; Harlod Brown: I,a nueva filosofa de la
ciencia (1977), l'ccno.s, Madrid, 1984; Jos Echeverra: hitroduc-
ciri a la metodologa de la ciencia (1989), Barcanova, Barcelona,
1994; H. \V. Ncwron-Sniirh: 1.a Racionalidad de la Ciencia
(1981), Paids, Barcelona, 1987; Gerard Radnitzky y otros: Es-
tructura y desarrollo de la ciencia (1979), Alianza, Madrid, 1984;
Gunnar Andersson y otros: Progreso y racionalidad en la ciencia
(1979), Alianza, Madrid, 1982; Imre Lakatos: Historia de la Cien-
cia y sus reconstrucciones racionales (1970), cenos, Madrid, 1993.
^- Ver, por ejemplo, Pai Fcyerabend, Tratado contra el Mtodo
(1975), Tccnos, Madrid, 1981
'-' Ver Carlos Prez Soto, Sobre un concepto histrico de ciencia,
Arcis-Lom, Santiago, 1998
130
una forma de la razn histricamente condicionada. No
la forma tic conocimiento superior c]ue se pretendi en
el siglo XIX, sino una lgica especfica, caracterizable y,
en la medida en que expresa de manera profunda un
mundo determinado, superable. Superable en el sentido
hegeliano de que se podra concebir una forma del saber
que la contenga y a la vez la trascienda, que integre sus
modos esenciales, modificados, pero que a la vez permita
una visin ms amplia de la complejidad de la realidad.
Para defender esta hiptesis es necesario distinguir la
"ciencia" de la "racionalidad cientfica", es decir, el mbito
de lo pensado, de los productos del pensamiento, de aqticl
otro mbito que es el de las operaciones del pensamiento, el
de las operaciones que hacen posible lo pensado, que hacen
posible la diferencia entre lo pensablc y lo impensable. Esta
esfera de las operaciones del pensamiento, la de la racionali-
dad cientfica, es la que constituye el dominio de la episte-
mologa o, tambin, en tuia versin ms hegeliana, el domi-
nio tie "lo lgico", l^accr "epistemologa", en sentido
particular significa, siguiendo este concepto, especificar el
tipo de operaciones que el pensar hace, en una determinada
poca histrica, cuando piensa lo que pone como real''*.
l',s importante notar que estoy dando un sentido no habitual al
rrniino "epistemologa". Ms que una reflexin sobre el mtodo,
cuyo sentido illtimo es en realidad legitimar los procedimientos
cientficos, lo c]ue entiendo como epistemologa es la idea, en
buenos trminos kantiana, de que es posible especificat las condi-
ciones a partir de las cuales es posible lo pensado. Este es un
concepto tiue se distancia de la tradicin de la fdosofa de la
ciencia contempornea, desde Popper hasta Lakatos, y que se acer-
ca ms a la nocin de "episteme" que propone Michel Foucault en
"Las palabras y las cosas". Frente a los "kantismos" foticaultianos,
sin embargo, he historizado radicalmente la episteme moderna,
acercndola a ima visin ontolgica, en t|ue la opetacin del saber
expresa de manera inmediata la operacin social de la produccin
de la vida. Un concepto de totalidad en que saber y ser coinciden
que, ciertamente, no sera del gusto de Foucault.
131
3. La racionalidad cientfica puede ser caracterizada
histricamente como racionalista, realista, naturalista,
objetivista, analtica, atomista, y el imaginario cientfico
est determinado estrechamente por las connotaciones
que carga cada una de estas categoras.
Se puede mostrar cmo su particular forma de experi-
mentar el racionalismo''' la lleva a concebir la realidad
como un ente quieto, en que impera lo comn y lo cons-
tante, en que toda diversidad y todo cambio debe ser referi-
do a una mismidad idntica y originaria. Su objetivismo lo
lleva a intentar una y otra vez a diferenciar al sujeto del
saber del saber mismo y del objeto o, al menos, a intentar
dar cuenta de su relacin, de su influencia mutua, supo-
nindolos en principio, exteriores c independientes.
Su tendencia analtica lo lleva a concebir toda reali-
dad como articulacin, es decir, como conjuntos en t]tie
las partes son exteriores al todo, son exteriores a las rela-
ciones que pueden tener o no entre s, en que el todo es
exterior a su funcionamiento, y en qtie hay una verdade-
ra precedencia ontolgica entre "partes" y "relaciones".
Conjuntos en que lo "verdaderamente real" son ms bien
las partes que las relaciones o, dicho de otro modo, en
que las relaciones no son pensadas como constituyentes,
sino como enlaces o conexiones informativas.
Se puede mostrar, en fin, para sealar solo algunas
entre muchas otras caractersticas, que la relacin interna
entre tendencia analtica y atomismo lleva al imaginario
cientfico una y otra vez a la tentacin reduccionista, por
'^ La expresin "su particular forma de experimentar el racionalis-
mo" tiene un amplio trastondo filosfico e implica varias opcio-
nes muy profundas, que solo pueden ser materia de otro texto.
Pero es bueno advertir expresamente dos. Una es cjue contiene
una historizacin radical de la razn misma. La otra es que con-
tiene la idea de que la razn es de suyo ms bien una experiencia
que una entelequia pi nament e formal e ideal.
132
mucho que se rechace el reducci oni smo clsico, por la va
de un nuevo reducci oni smo que act an por analoga, o
ret eni endo las formas comunes a fenmenos diversos-^''.
La vieja tradicin ilustrada, que nos empuja a buscar
"la mejor manera de conocer" o, incluso, el conoci mi ent o
sin ms, para distinguirlo, y defenderlo del "error" y la
desviacin, nos tienta a considerar estas caractersticas de la
razn en su forma cientfica como meros lmites, como
otros tantos "errores" que habra que combat i r y abandonar.
La vieja mana que subyace a esta tentacin es la de
distinguir si mpl ement e entre lo verdadero y lo falso, de
manera exterior y excluyente. Un testigo ilustrado de estas
reflexiones, advertido sobre mis inclinaciones hegelianas,
sospechara de i nmedi at o que lo que i nt ent o es ir ms all
de la razn cientfica en el sentido excluyente de "no piense
cientficamente, SI NO de manera dialctica". De ms est
decir que esta disyuntiva ha sido planteada ms de una vez.
No son esas exterioridades, sin embargo, las que me
interesan. En la medida en que la razn cientfica es expre-
sin de Un modo de vida, el problema de su superacin no
es, primariamente, un problema epistemolgico, sino ms
bien histrico y poltico. En la medida en que el mundo que
es expresado por la racionalidad cientfica est vigente y vigo-
roso, a pesar de todas las crisis que queramos atribuirle, el
pensamiento cientfico es un elemento obligado para guiar-
nos en la realidad efectiva y concreta. Sin ciencia no es posi-
ble entender la realidad inmediata, su complicacin, su ley.
El probl ema es, por ot ro lado, que no hay nada en la
ciencia como tal que apunt e a la superaci n de la realidad
que describe. En la aut opr ocl amada neut ral i dad tica y
"' He tratado con detalle el tema de la relacin entre la operacin
moderna del pensar y las Ciencias Sociales en Carlos Prez Soto:
Desde Hegel, para una critica radical de las Ciencias Sociales, ha-
ca, Mxico, 2008.
133
poltica del proceder cientfico hay algo ms que mera
indiferencia o ingenuidad. La ciencia es la forma de cono-
cimiento adecuada para el mundo realmente existente.
Conocer y reproducir ese mundo son en ella dos caras de
una misma cuestin. No se trata simplemente de que la
ciencia este "al servicio" de ese mundo, se trata ms bien
de c(tie, en sentido duro, simplemente coincide con l. Es,
ella misma, y de manera inmediata, ese mismo mimdo,
considerado en lo que tiene de concepto. Para undar la
superacin de esa realidad efectiva es necesario ir ms all
tambin de la forma de la razn qtie le es propia. Y ese
intento es lo que quiero llamar "dialctica". No dialctica
en general, porque hay mtichas posibles, sino "dialctica
materialista" en particular, que es lo que creo se puede
encontrar en la obra de Carlos Marx.
La relacin entre racionalidad cientfica y dialctica
materialista que propongo es ima relacin histrica, no de
alternativa o una relacin jerrquica. Tal como el mundo
imperante no puede sino ser la premisa del miuido posi-
ble, as tambin la ciencia es la premisa de todo razona-
miento dialctico que quiera escapar al misticismo, al
idealismo tico, al mesianismo. Y, al revs, tal como todo
juicio sobre la realidad imperante contiene el concepto de
un mundo posible, as entonces toda tarea cientfica que
t]uiera ponerse en conexin con la tarea del cambio social
deber ponerse en conexin con algo ms que la mera
epistemologa que acota a la ciencia, auncjue de ella surja
todo su valor. La relacin entre ciencia y dialctica que
propongo, pues, es una relacin poltica que tiene alcan-
ces epistemolgicos, y no al revs, una pretensin episte-
molgica que quiera ponerse al servicio de la poltica,
aunque de hecho cumpla ese servicio^^.
' ' ' Ver, al respecto, el Captulo VII, ms adelante.
134
4. Lo que sostengo es que el marxismo de Marx no es
solo una ciencia, su verdadero valor proviene de aquellos
elementos que estn ms all del imaginario histrico de la
ciencia. Sostengo que su valor proviene de la voluntad revo-
lucioitaria, de su horizonte comunista, de sus proposiciones
polticas, que no se limitan a ser simples dictados de la
volimtad, o consecuencias de una tica de ideales, sino que
afirman estar arraigados firmemente en lo real-^**.
La reflexin de Marx, en particular su crtica al ca-
pitalismo, que ocupa la mayor parte de su obra, est
articulada de una manera que se puede considerar como
slidamente cientfica. Mi opinin, sin embargo, es que
la racionalidad cientfica no es propiamente su fijnda-
mento, y c]ue el enfoque de Marx respecto de cuestiones
muy concretas, en el mbito de la economa y el anlisis
social, se ve enormemente enriquecido por im fianda-
mento epistemolgico ciistinto al que imper en las
Ciencias Sociales, que aparecieron en su misma poca.
Sostengo que la tradicin de las Ciencias Sociales ha
insistido en sus bases cientficas, profundizndolas, obte-
niendo de ellas todo lo que era posible, y trabndose lue-
go en sus propias determinaciones, hasta llegar a un calle-
Las discusiones entre marxisras siguen atadas, desgraciadamente,
a la ritualizacin de las palabras y, ciertamente, la palabra "co-
munista" es tma de las ms manidas y manoseadas. El antisovie-
tismo imperante tanto en las izquierdas radicales como, simtri-
camente, en las derechas, se articul de manera explcita y
tambin de manera latente como anti"comunismo". Eso hace
necesaria esta nota explicativa, y lamentable. Llamo comunista a
tma sociedad en que ya no hay lucha de clases, y horizonte
comunista a la dea de que una sociedad como esa es posible.
Creo que todos los que creen que esa sociedad es posible debe-
ran llamarse, limpiamente, comtinistas. Cualquier parecido ter-
minoligico a otras realidades debe considerarse una lamentable
coincidencia. Para mi posicin respecto de los "comunismos"
reales se puede ver: Carlos Ptez Soto, Para una crtica del poder
burocrtico, Arcis - Lom, Santiago, 200 L
135
jn sin salida ante el que ha reaccionado de maneras pro-
gresivamente escolsticas. La institucionalizacin creciente
del saber, el academicismo y tambin, en ima medida no
menor, la emergencia de un poder burocrtico que obtie-
ne legitimidad de las pretensiones de saber de esa escols-
tica, han llevado a las Ciericias Sociales a una amplia cri-
sis, y a toda clase de alarmas y angustias epistemolgicas.
La conciencia lcida tiene la experiencia de que el "obje-
to" se escapa y que su complejidad la trasciende, el cient-
fico social comiin, sin ms horizonte c|ue el ejercicio aca-
dmico o profesional burocrtico, elude esa experiencia en
la enajenacin del comentario de textos, o en la mera
administracin de lo que aparece como naturalizado.
Si se trata de cambiar el mundo, si se trata de com-
prender para cambiar, si es una conciencia revolucionaria
lo que est en juego cuando nos proponemos entender lo
que ocurre, el marxismo puede aportar su ric|ueza tam-
bin en el mbito epistemolgico. Es obvio, sin embar-
go, que estos propsitos no son muy comunes hoy en da
entre los estudiosos de la sociedad.
5. Para explicitar en cju sentidos el marxismo de
Marx puede ser ledo como conteniendo un timdamento
epistemolgico distinto del que acota a las Ciencias So-
ciales enumerar diferencias en este mbito entre la eco-
noma poltica marxista y la economa cientfica que
normahnente se estudia en las facultades de economa.
Ya antes de Marx se llam ''economa poltica' a la
tradicin de reflexin econmica de la que formaron
parte ingleses como Adam Smith, David Ricardo y John
Stuart Mill. Marx quiso hacer, en la mayor parte de sus
escritos, una ''crtica de la economa poltica'. Es esta sin
embargo la que, comparada con la tradicin que empez
con Jean Baptiste Say y Agustn Cournot, puede ser lla-
mada hoy "poltica", mientras que me referir a esta lilti-
136
ma como "cientfica", sin que estos adjetivos sean, como
he indicado, excluyentes, y menos an, antitticos.
La economa marxista es un anlisis global, centrado
en la idea de valor de cambio, un anlisis fuertemente his-
toricista. I,o que a Marx le interesa es entender el fenmeno
de la explotacin capitalista, para lo cual hace una conside-
racin basada en el mbito de la produccin de mercancas
y en sujetos histricos, las clases sociales, en cuya accin los
agentes individuales afrontan una profunda contradiccin
entre sus acciones particulares y el producto global que
resulta de ellas. La economa cientfica, en cambio, centrada
en la idea de precio, tiene como objeto y propsito el clcu-
lo econmico, para lo cual se centra en los procesos de
circulacin de las mercancas, distinguiendo constantemen-
te entre dos niveles analticos, la micro y la macroecono-
ma, que nunca llegan a articularse en un anlisis global.
Para este anlisis los agentes econmicos son simplemente
individuales, o colectivos, que nunca llegan a considerarse
como sujetos autnticamente histricos. La historia ha sido
reducida a su forma simple de temporalidad, de transcurso,
como variable independiente, y los efectos contradictorios
entre la accin local y los resultados globales, que Marx se
empe en tratar como "enajenacin", simplemente no son
considerados, o se los contempla como variables externas al
sistema econmico.
E.n Marx el origen del enriquecimiento capitalista
se debe, nica y exclusivamente, a la apropiacin de la
plusvala, de valor creado por la fuerza de trabajo. Para la
economa cientfica, en cambio, hay muchas fuentes po-
sibles de "valorizacin" de una mercanca, en particular
la oscilacin de los precios por las diferencias entre la
oferta y la demanda y, correlativamente, puede haber
muchas causas del enriquecimiento, en particular el
aprovechamiento hbil de esas oscilaciones. Este es un
137
buen punto para comparar la diferencia entre ambos en-
foques. En primer trmino, Marx no necesita negar la
validez de la "ley" de la oferta y la demanda, su tesis es
que en su consideracin los economistas burgueses sim-
plemente han confundido el comportamiento del valor
con el de los precios. Ambas cosas son claramente distin-
gtiibles en su teora. Y se pueden relacionar sosteniendo
que los precios tienden, histrica y globalmente, al valor
de cambio. Pero, al hacer esta relacin, es necesario ob-
servar que la categora "precio" es una variable local y
temporal, mientras que es necesario considerar al "valor"
como una categora global e histrica. Y, de la misma
forma, es necesario notar que lo que a la economa cien-
tfica le interesa es el enriquecimiento posible de capita-
listas ("empresarios") en particular, mientras que lo tjvie a
Marx le interesa es el enriquecimiento de la burguesa
como clase. El anlisis marxista no necesita negar la des-
cripcin del enriquecimiento particular que hace la eco-
noma burguesa, lo que afirma es que mientras este capi-
talista o este otro se enriquece debido a sus competencias
tecnolgicas, a su habilidad para comprar barato y ven-
der caro, o a llegadas intempestivas de recursos (como
sacarse la lotera, o encontrar casualmente una mina de
oro), el conjunto de los capitalistas, en cambio, no sern
ni ms ni menos ricos debido nicamente a estos facto-
res, sino que solo inctementarn su riqueza sobre la base
de la apropiacin de los esfuerzos de los trabajadores.
No estamos en este caso particular frente a dos con-
cepciones distintas o antagnicas (aunque el anlisis
marxista s pueda ser antagnico al anlisis burgus en
otros puntos) sino simplemente a dos niveles de anlisis,
y a dos propsitos, epistemolgicamente distintos. A
Marx le interesa la burguesa como clase, a la economa
convencional le interesa el empresario particular o, a lo
138
sumo, el colectivo que conforma el sistema econmi co,
como agentes econmi cos, y los consi dera en sus acci o-
nes part i ci dares o, a lo simio, como art i cul aci n de i ni -
ciativas y acciones i ndi vi dual es. A Marx le interesa en-
t ender el pr obl ema de la expl ot aci n, a la econom a
cientfica le interesa si mpl ement e el clculo econmi co,
consi derado de maner a pragmt i ca, tcnica.
Sostengo que es j ust ament e este t i po de diferencias
lo que le permi t e a Marx formular una teora demost rat i va
y explicativa de las ctisis generales del capitalismo. Es no-
torio que la econom a cientfica ha t eni do dificultades sis-
temticas para abordar el probl ema de la crisis general. Es
un t ema postergado en la corriente pri nci pal de la disci-
plina hasta hace solo unos veinte aos. Cuest i n not abl e y
curiosa: es emp ri cament e constatablc que las crisis ccli-
cas del capitalismo son su caracterstica sistmica que ma-
yores electos provoca, a t odo nivel, y la ciencia dedi cada a
ello posterg hi st ri cament e su estudio hasta que alcanza-
ron la frecuencia y la gravedad de las crisis financieras.
Aiin hasta hoy, sin embargo, no hay ni nguna teora que
explique las crisis en vi rt ud de mecani smos pur ament e
i nt ernos. Siempre el origen es visto como exterior y con-
t i ngent e respecto del sistema como conj unt o. Sequas,
t emporal es, la escasez cont i ngent e de materias pri mas, el
pnico de los inversionistas. Una y otra vez los economi s-
tas cientficos cent ran sus anlisis en la periferia. Exacta-
ment e al revs, el punt o de partida de Marx es la idea de
que el sistema econmi co global es hi st ri cament e inesta-
ble. Teoras cientficas fundadas en el dogma del equili-
brio versus la teora de Marx, en que el desequilibrio es un
dat o inicial.
La teora de las crisis cclicas de Marx no ha sido
refutada, hasta el da de hoy, quizs por la ms triste de las
razones. Si mpl ement e nadie la ha di scut i do cr t i cament e
139
en sus propios trminos. Se ha criticado la teora del valor
desde una base epistemolgica distinta a la que le sirvi de
origen. Se han buscado toda clase de responsables exterio-
res y contingentes para lo que es una realidad flagrante. Se
ha llegado a recurrir a las teoras del caos, en buenas cuen-
tas: la realidad caotiza sola y por s misma, irrumpe, de
manera irracional, lo simplemente irracional. Sin atreverse
nunca a asumir lo que para Marx era casi axiomtico: una
economa de agentes individuales, en competencia, en un
mercado opaco y originariamente desigual, solo puede
conducir al desequilibrio. El desequilibrio tiene que ser
una caracterstica estructural del sistema.
Esto nos lleva a otra diferencia notable. En ningiin
momento Marx recurre a modelos de competencia per-
fecta, o siquiera a modelos generales y absttactos de nin-
giin tipo. La economa poltica es un saber situado, pone
como su punto de partida un conjunto de situaciones
empricas, histricamente reales, y solo a partir de ellas
se eleva a la abstraccin. Exactamente al revs de la eco-
noma cientfica que, como la fi'sica, pone modelos abs-
tractos y generales en el inicio, y solo desde all va agre-
gando las variables, las "imperfecciones", que hacen que
los capitalistas nunca lleguen a competir como los bellos
modelos de competencia prescriben y hacen deseable.
La acumulacin primitiva del capital, el desarrollo
desigual de las tcnicas, de las economas nacionales, de
las empresas de una misma rama de la produccin, la
necesidad del desarrollo tecnolgico como elemento in-
terno a la competencia son todos, para Marx, elementos
de partida. Incluso el machismo, como elemento cultu-
ral real y prevaleciente, es una variable interna para
Marx, lo que le permite explicar la integracin de las
mujeres a la fuerza de trabajo fabril buscando el objetivo
de aumentar la plusvala por la va absoluta.
140
Se puede decir que en Marx siempre operan causas
histrico-culturales y que la economa cientfica en cam-
bio no solo rehuye las causas y las explicaciones, ten-
diendo sieinpre a mantenerse en el nivel descriptivo,
sino que, cuando avanza hacia el nivel explicativo, las
causas que invoca siempre estn en el orden de la natura-
leza, o son meramente contingentes.
Cuando buscamos el fondo histrico de estas dife-
rencias lo que encontramos es una economa cientfica
lue no es sino una racionalizacin ilustrada de la moder-
nidad o, a lo sumo, y empujada por la evidencia de la
crisis, una teora neoilustrada del caos como factor expli-
cativo de los dramas del comportamiento humano. Sos-
tengo que en la economa marxista en cambio se debe ver
una teora postilustrada en que el saber coincide con una
voluntad poltica, con una voluntad revolucionaria. No es
lo mismo concebir la poltica econmica como un con-
junto de tcnicas, micro y macroeconniicas, en que la
opinin del "experto" se impondr a la del "lego", que
concebirla como la tarea de mover sujetos sociales hacia la
consciencia de su propia situacin, de su enajenacin es-
tructural, y hacia la transformacin profunda de sus vidas.
Muchas veces los economistas marxistas, llevados
por la reduccin del marxismo a mera ciencia, han trata-
do de asimilarse a los estndares de saber y competencia
dictados por la economa burguesa. Mi opinin es que
no solo se trata de intentos destinados, en lo esencial, al
fracaso, sino que adems han desdeado con ello justa-
mente lo especfico y ms valioso del anlisis de Marx.
No es intil, dados los largos y profundos prejuicios im-
perantes, insistir una vez ms en que no veo que ambos
enfoques sean completamente antagnicos. Muy proba-
blemente a los marxistas les hara muy bien estudiar con
todo rigor la economa cientfica. Dominar las artes del
141
clculo econmi co, hasta donde los mi t os de la discipli-
na )o per mi t an. Lo que sost engo, en cambi o, es que a los
economi st as convenci onal es les hara muy bien pr egun-
tarse si una base epistetriolgica di st i nt a no podr a enri -
quecer sus propi os anlisis, ms all de que estn dis-
p u e s t o s a c o mp a r t i r la v o l u n t a d qt i e a n i m la
formul aci n de tal epi st emol og a.
Y, por ci ert o, a los economi st as marxistas les hara
iriuy bi en, en estos t i empos duros y grises, taj llenos de
escept i ci smo y cl audi caci n, astunir y desarrollar la sus-
tancia espec fi cament e poltica que hay en la econom a
poltica.
6. Enfatizar el carcrer compl cmci uar i o de los an-
lisis que son tpicos de la raci onal i dad cientfica y los
que son propi os de la ar gument aci n marxista, como lo
he hecho hasra ac[u, sin embar go, me parece de una
neut r al i dad sospechosa. En las compar aci ones que he
trazado hasta ahora si empre aparece un pol o "polrico" y
ot ro "cienri'fico", en el sent i do de "tcnico". At r i bui r a
cada uno lo suyo, del i mi t ar los mbi t os, declarar la com-
pl ci nent ari edad posible, subrayar por cierto sti i ndepen-
denci a t nut ua, es un ejercicio de tolerancia liberal que
puede dejar satisfechos a ios bien pensanrcs que scgtra-
ment e se alegrarn de saber que el marxi smo no puede
prescinciir de la ciencia y que esta, en cambi o, s puede
presci ndi r del mar xi smo. La ciencia sera, en esta visin
opt i mi st a, una her r ami ent a de validez general capaz de
prestar servicios a muchas causas posibles, el mar xi smo,
en cai nbi o, sera una opci n mer ament e valrica par t i cu-
lar. Es hora de especificar aut nt i cas diferencias.
La primera cuestin, desde luego, es la pret endi da di-
ferencia entre lo "poltico" y lo "tcnico". Ms all de la
posible eficacia, o aun de la realidad de la eficacia, el pre-
t ender que un saber es merament e tcnico no es sino una
142
operacin ideolgica. El asunto no es, propiamente, "al ser-
vicio" de c}u este una tcnica, no es ese el lugar principal
del ideologismo, sino ms bien cju se quiere implicar con
esa idea. La nocin de lo "meramente tcnico" descansa,
por un lado, en la idea de que ha derivado de un saber
neutro (que se puede "usar" para esto o lo otro) y, por otro,
en la idea de que la eficacia deriva del saber o, tambin, de
la precedencia del saber sobre el poder (para tener poder
habra cjue poseer, primero, el saber adecuado).
Las discusiones en la filosofa de la ciencia contem-
pornea muestran que no hay un findamento epistemo-
lgico suficiente como para defender la exterioridad del
saber respecto del contexto del descubrimiento y, con
ello, cualquier pretensin de neutralidad. No solo las
relaciones sociolgicas al interior de la comunidad cien-
tfica influyen profundamente en lo que se acepta como
saber cientfico, como han mostrado Kuhn, Laicatos,
Bourdieu^'', sino cjue se ha mostrado una y otra vez la
dependencia del saber cientfico de las variables cultura-
les y del fondo filosfico, caractersticos del entorno his-
trico en que se desarrolla''". El saber cientfico carece de
neutralidad mucho antes de su aplicacin, por su origen.
De ms est agregar que esta conclusin es plenamente
concordante con una perspectiva marxista, y que est
anunciada en miiltiples prrafos de la obra de Marx.
''' Ver, por ejemplo: Thomas S. Kuhn, La Estructura de las revolu-
ciones cientficas. Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 1971;
Imre Laicatos, La Metodologa de los Programas de Investigacin
Cientfica, Alianza, Madrid, 1983; Pierre Bourdieu, Intelectuales,
poltica y poder, Eudeba, Buenos Aires, 1999.
'" Ver, por ejemplo: Alexander Koyr, Del mundo cerrado al univer-
so infinito. Siglo XXI, Madrid, 1979; Thomas Laquear, La cons-
truccin del sexo. Ctedra, Madrid, 1983; Donna J. Haraway,
Ciencia, cyborg y mujeres. Ctedra, Madrid, 1985; Baudouin Jur-
dant, Impostures Scientifiques, Alliage, Paris, 1998.
143
Pero la cuestin ms profunda es la idea, en buenas
cuentas ilustrada, de la precedencia del saber respecto de
la eficacia. Una idea que descansa en el supuest o de que
podr a distinguirse, en pri nci pi o, ent re un mbi t o de rea-
lidad efectiva y de prcticas reales y ot ro de meras ideas,
qtie lo representa con menor o mayor precisin, bis justa-
ment e en este punt o donde una lectura hcgeliana del mar-
xismo puede ser litil. Hegel ha criticado con extrema efi-
cacia la idea del saber como represent aci n' ' recogiendo y
llevando ms all las dudas y respuestas formuladas por
Berkeley, Hume , Kant y Jacobi. El resultado de su crtica
puede resumirse as: no hay ms saber que el que est
cont eni do en la prctica inisma (en las situaciones histri-
cas de hecho, o en la eficacia tcnica, por ejemplo), lo cjuc
la teora puede decir al respecto solo recoge y recapitula lo
que de hecho ocurre. La teora es efecto, resultado. La
prctica, sobre t odo la prctica hi mi ana, social e histrica-
ment e organizada, se mueve con una lgica propia, en que
impera la libertad, si empre en lucha con su propia cosifi-
cacin. No es cierto que pueden distinguirse el sujeto, el
saber, el objeto, como instancias i ndependi ent es, qtic son
por s mi smas y que, luego, ent abl an relaciones ent re s.
Toda diferencia ent re ellos no es sino una diferencia inter-
na donde, en l t i mo t r mi no, siempre i mpera el sujeto, es
decir, la historia humana. La naturaleza es un efecto, t odo
lo que parece dado en realidad est puest o.
Pero qu decir ent onces de la pret ensi n ilustrada
de que el saber es sobre el ser, y una condi ci n para
act uar con eficacia? Es en este punt o donde una l ect ura
marxi st a de la obra de Hegel puede ser ms t i l . El saber
'*' Por ejemplo, en la Fenomenologa del Espritu, seccin Cx)n.scien-
cia. Fondo de Cultura Fxonmica, Mxico, 1966, pgs. 6.3-104;
Enciclopedia de las CAencias Filosficas, Concepto Previo, Alianza,
Madrid, 1997, pgs. 125-185.
144
es ideologa. No en el sentido, tambin ilustrado, de
ideologa frente y contra la ciencia, sino en el sentido,
profundamente historicista, de una lgica en lo real.
Ideologa como discurso de lo real (no sobre lo real). Esta
situacin se puede resumir as: el saber es el discurso de
la eficacia, no su origen, l.o que hay de hecho es eficacia
y poder, el saber es el mbito simblico que legitima y
vehiculiza la operacin del poder.
Esta conclusin es particularmente relevante en tr-
minos polticos. Tal como he sostenido en otro texto ,
hay una clase social, la btirocracia, cuyo sistema de legi-
timaciones descansa en el saber. El saber cientfico cum-
ple hoy la funcin que cumpli la propiedad privada
para la burguesa: es el elemento legitimador de un nue-
vo dominio de clase. Marx mostr que el dominio bur-
gus no requera, en principio, de la compulsin fsica
sobre la fuerza de trabajo para ejercer su dominio, y que
levant el mbito del derecho como espacio de vehiculi-
zacin y legitimacin de su propio poder.
En el sistema del derecho burgus las figuras de la
propiedad privada y el contrato de trabajo asalariado cum-
plan esa funcin esencial. Por esto su tarea crtica empie-
za como una "crtica de la filosofi'a del derecho", justa-
mente de la de Hegel, cuya lgica, por otro lado, asimila y
usa. Marx critica la pretensin de neutralidad del derecho,
su apariencia ideolgica de universalidad, y de espacio de
resolucin igualitaria de conflictos. De la misma manera
hoy la crtica del poder burocrtico debe empezar como
una "crtica de la filosofa de la ciencia", y de la conexin
entre saber y eficacia comnmente aceptada y esgrimida
como legitimacin del usufructo de parte del producto
'** Carlos Prez Soto, Para una critica del poder burocrtico, Arcis-
Lom, Santiago, 2001.
145
social por la clase social que ha llegado a hegemoni zar el
cont rol sobre la divisin social del trabajo.
De la mi sma manera, tambin, como criticar el Esta-
do de Derecho en su cont eni do de clase no implica, en una
argument aci n marxista, si mpl ement e desecharlo (como en
el mbi t o de los derechos humanos o de las regulaciones
ecolgicas), as criticar el dispositivo cientfico no tendra
por qu implicar su abandono. Una relacin productiva
entre Ci enci a Social y epistemologa marxista no puede ser
de simple alternativa. Ms bien debe ser construida sobre la
consciencia de la relacin histrica entre ambas visiones.
Una manera de ver que esta complemcntariedad es po-
sible es considerar la relacin entre legitimacin y verdad. Si
consideramos al mbito ideolgico como el de la lgica que
anima a una formacin social, expresado en su universo sim-
blico, entonces estamos muy lejos de la contraposicin en-
tre ideologa y verdad. La ideologa es verdad, es la verdad de
un mundo dado, la verdad de un mundo que puede y debe
ser superado. Si esto es as, entonces legitimidad y verdad no
tendran por qu ser excluyentes. Por un lado la operacin de
legitimar expresa de manera cruda y directa la verdad social
de lo legitimado (ms all de nuestra oposicin tica o polti-
ca), por orro, lo verdadero mi smo debe ser historizado. La
verdad de esta realidad es falsa para una realidad posible.
Verdad y falsedad son ms bien estados de cosas, situaciones
histricas, que entes ideales o meras ideas'*'.
**' Sirva, para mayor abundami ent o, un ejemplo. David Ricardo ha
descrito la economa burguesa de una manera en gran medida
vlida y correcta, ms all de c|ue, spalo o no, su obra contribu-
ya a legitimarla. Marx ha desarrollado sus ideas, las ha corregido
y, sobre todo, ha puesto de manifiesto la operacin ideolgica
que contiene. Se podra resumir as, Marx ha partido de la cien-
cia que era la economa poltica, la ha desarrollado y criticado, y
la ha superado hasta convertirla en una economa poltica episte-
molgicamente distinta.
146
7. Para avanzar sobre lo que esas relaciones ent r e
epi st emol og a marxista y Ci enci as Sociales podr an ser,
se pueden agregar, algunas sugerencias ms generales.
Una epi st emol og a marxista deber a caracterizarse
por la operaci n de historizar t odo aquel l o que aparece
como nat ural , o dado. En part i cul ar t oda premi sa del
anlisis social que se at ri buya a la "nat ural eza humana" o
a la "condi ci n humana". Pero no basta con hi st ori zar lo
particular, lis necesario most rar la realidad universal que
reside en t odo aquello qtie se presume mer ament e par t i -
cular o finito. Sobre t odo aquellos l mi t es de la acci n
hi unana, mer ament e supuest os, que se deri van de la con-
di ci n de "fi ni t ud" que la afectara.
Una epi st emol og a marxista deber a encont r ar su
fuerte en la consi deraci n directa de la compl ej i dad real,
como compl ej i dad i nanal i zabl e. En lo fuert ement e no
lineal, en la compl ej i dad sinergtica, en la consi deraci n
de lo global como tal. De la mi sma manera debera apr o-
vechar su capaci dad para abordar de esta forma sistemas
globales caracterizados por el desequi l i bri o est ruct ural ,
i nt er no.
Por cierto debera t ambi n aprovechar su capaci dad
de desmont aj e ideolgico para poner de mani fi est o el
carcter hi st ri co de t odo saber, y su lugar en la confron-
tacin de clase. En cada uno de estos aspectos una l ect u-
ra marxi st a e i nt erna de la lgica hegel i ana deber a servir
para establecer t ant o la modal i dad general de una episte-
mol og a di st i nt a, como sus pr ocedi mi ent os especficos.
He defendi do hasta aqu una serie de posibles ven-
tajas epi st emol gi cas que resultaran de abor dar los pr o-
bl emas de las Ci enci as Sociales desde un part i cul ar con-
cept o del mar xi smo. Tengo que especificar, sin embar go
que, desgr aci adament e, esas ventajas son defendibles por
s mi smas, sin necesari ament e ser marxi st a. El marxi smo
147
es ante todo una voluntad revolucionaria, un horizonte
comunista, no una epistemologa. Y, a la inversa, ningn
conjunto de criterios epistemolgicos puede implicar,
por s mismo, una voluntad poltica o social cuakjuiera.
Sostengo que el marxismo es consistente con estas
ideas epistemolgicas que propongo (y quizs tambin
con otras) y se podra afirmar incluso que es el mbito
de ideas ideal para que estos criterios surjan y se hagan
eficaces. Pero estos criterios epistemolgicos no requie-
ren lgicamente, ni implican, al marxismo. En contra de
lo que una mentalidad ilustrada podra suponer, una vo-
luntad revolucionaria solo puede surgir de una situacin
existencial, no de una serie de "descubrimientos" en la
esfera del saber. El saber es solo el discurso de la vida. La
vida misma lo produce, lo inunda y, sobre todo, siempre
lo trasciende.
No he hecho el conjunto de distinciones que hay en
este texto para abrir la posibilidad epistemolgica de que
sepamos ms, sino pensando en la posibilidad poltica de
que vivamos mejor. Que podamos ser libres y felices, esc
es el contenido profundo de una voluntad comunista.
Afortunadamente no es obligatorio ser marxista. No lo
es de hecho, no puede serlo. Seguramente muchos se
sentirn aliviados por esta libertad. Aun para ellos puede
ser til, sin embargo, una epistemologa ms compleja,
que los confirme en su enajenacin.
148
V. BURGUESES POBRES, ASALARIADOS
RICOS
1. Soc i ol og a ci ent f i ca y s oci ol og a pol t i ca
De la mi sma manera en que Marx hizo una economa
poltica se puede decir que hizo una sociologa poltica. La
sociologa que hay en Marx, t ambi n paralela y epi st emo-
l gi cament e diferente de la c]ue se desarroll como disci-
plina en el marco de las Ciencias Sociales, est cent rada en
una consideracin de las clases sociales y de la lucha de
clases. Una herrami ent a fundament al de la sociologa pu-
rament e cientfica, en cambi o, es el anlisis de estratifica-
cin social. La diferencia ent re ambos enfoques es t am-
bi n la di ferenci a que se puede hacer ent r e "grupos
sociales" en general, y "clases sociales" en particular.
Lo caracterstico de la sociologa cientfica es el anlisis
de estratificacin social que es, y debe ser, una tarea emi nen-
t ement e emprica. Estos anlisis buscan establecer grupos
sociales de acuerdo a indicadores que permi t an la clasifica-
cin, la medi ci n, y la cuantificacin de lo que estudian.
T pi cament e, diferencias educacionales, de ingresos, o de
edad o, incluso, categoras ms sutiles como gnero, etnia,
o religin. Como t odo anlisis emprico, proceden sobre
conjuntos sociales acotados, locales, considerados en un
moment o det ermi nado. Como en toda investigacin cient-
fica, su objetivo es aportar elementos para elaborar tcnicas,
bases medi anament e objetivas sobre las cuales t omar deci-
siones, elaborar polticas, intervenir procesos de acuerdo a
sus caractersticas actuales y reales.
Desde un punt o de vista marxista el f undament o de
t odos los grupos sociales se puede encont r ar en la divisin
149
social del trabajo'**. Su clasificacin y caract eri zaci n
per mi t e definir un est ado det er mi nado de la base tcnica
de la pr oducci n, y la compl ej i dad cul t ural e i nst i t uci o-
nal que la rodea. No es necesario para el ar gt unent o
marxista sost ener c]ue t odos los gr upos sociales estn di -
recta y act ual ment e const i t t i i dos en t or no a la divisin
del trabajo. Basta con la hi pt esi s de que se ori gi naron
en ella, ms all de los procesos post eri ores de consol i da-
cin e i nst i t uci onal i zaci n que los afecten. El sent i do de
esta hi pt esi s en el anlisis marxista t i ene que ver con el
inters de establecer la relacin posible de los grupos
sociales en general con las agrupaci ones part i cul ares que
en ellos pueden ser l l amadas "clases".
El anlisis de clase, en cambi o, es, y debe ser, una
tarea muy di st i nt a. Ix) que ment a es det er mi nar la ali-
neacin de los grupos sociales en t or no a un eje part i cu-
lar: el modo en que par t i ci pan del pr oduct o social. Eas
palabras son engaosas y en ciertos casos esto se agrava
con la cacofona. Ent endmonos , el eje es el "modo", no
el "mont o", de su part i ci paci n.
Part i ci par del pr oduct o social es ujia relacin social.
E^spccificar el modo en que se logra hacerlo es eni ui ci ar
" Si pensamos la tarca de la estrarificacin de manera esrricrameii-
te "neutral", la Kiptesis de que los grupos sociales derivan de la
divisin del trabajo no es, obviamente, la ni t a posible. Kn prin-
cipio se puede estratificar grupos sociales con indicadores de
cualquier tipo, ctdturaics, educacionales, psicolgicos, y no solo
salariales o laborales. Esto hace |H)sible distinguir un modo mar-
xista de entender la estrarificacin social de otros modos ms
directamente empricos. Mi hiptesis es que un modo de estrati-
ficacin especficamente marxista estara ligado a una teora ex-
plicativa (fiente a otros modos predominantemente descripti-
vos), y tendra que poner su nfasis en los indicadores laborales y
salariales (ms lo primeros que los segundos) que aporten la base
etnprica necesaria para formular las diferencias conceptuales en-
tre clases, o para especificar empricamente el modo y carcrer de
las relaciones de explotacin.
150
los rasgos claves de esa relacin. Rasgos que requieren la
formulacin de criterios de tipo terico, cuya relacin
con las realidades empricas es de suyo ms compleja que
la de un indicador cuantificable. Esta complejidad deriva
en buena parte de la diferencia epistemolgica entre am-
bos tipos de anlisis.
Las clases sociales^ desde el punto de vista marxista se
constituyen en torno a las relaciones de apropiacin del
producto social y, en particulat, por su posicin respecto
de las relaciones de explotacin. Su clasificacin y caracte-
rizacin permite definir un "modo de produccin", es de-
cir, un estado determinado de la historia humana.
En el anlisis de clase hay una profunda hiptesis
acerca de la historia hmxiana, que trasciende el anlisis
puramente cientfico. Lo que se supone es que los seres
humanos estn implicados en un radical conflicto en
torno a la apropiacin del producto social, y que ese
conflicto los constituye como stijetos antagnicos y dis-
puestos a luchar alrededor de ese antagonismo. Lo que el
anlisis de clase busca es determinar los sujetos consti-
tuidos en un estado determinado de la lucha de clases.
Para sostenet esto, no es necesaria ninguna hipte-
sis sobre alguna pretendida "naturaleza" o propensin
natural que los impulse a las clases sociales a esto o aque-
llo. El anlisis de clase distingue antagonismos objetivos,
ms all de la buena o mala voluntad consciente de sus
actores. Determinaciones que, en la medida en que son
histricas, son plenamente superables y que, en la medi-
da en que se experimentan de manera enajenada, son
vividas (y pueden ser estudiadas) con la objetividad de
las determinaciones naturales.
El anlisis de clase puede ser tan objetivista como el
de estratificacin. Nada impide que, hecho el anlisis co-
rrespondiente, optemos polticamente por la clase domi-
151
nante y aceptemos, con la racionalizacin correspondien-
te, su sistema de legitimaciones. Considerada de esta ma-
nera, la diferencia entre anlisis de clase y anlisis de estra-
tificacin es ms epistemolgica que poltica, aunque se
pueda especificar luego qu poltica subyace a cada imo.
En sentido estricto, adems, no es necesario para el
argumento marxista reducir las relaciones de "apropia-
cin" a relaciones de "propiedad". La propiedad como fi-
gura jurdica y cultural tiene una larga y compleja histo-
ria, en la que, en particular, la "propiedad privada" es solo
tm momento, el que est asociado al modo de produccin
capitalista. Se puede perfectamente construir un argumen-
to en torno al problema de la explotacin en general, en el
que cumpla un papel esencial las formas de apropiacin, y
luego especificar las formas de explotacin que son carac-
tersticas del capitalismo, centrado en la propiedad priva-
da. No es necesario argumentar como si el capitalismo
fuese la base de un "modelo analtico" de validez general,
es preferible, terica y polticamente, la situacin inversa,
pensar la explotacin capitalista como un caso particular.
Sin embargo, la diferencia entre grupos y clases so-
ciales es mucho ms profunda. Los grupos deben ser
pensados, en la lgica cientfica, como sujetos sectoria-
les, locales, temporales. Como sujetos pensados a partir
de distinciones empricas. Las clases en la lgica marxis-
ta, en cambio, son sujetos globales, histricos, propia-
mente sociales. Estas, que son diferencias epistemolgi-
cas, tienen que ver con las diferencias entre el anlisis de
clase y el anlisis cientfico de estratificacin social.
El objetivo del anlisis de clase es comprender una
situacin histrica en que impera la explotacin. Aportar
una especificacin histrica concreta del estado de la lu-
cha de clases. Se trata de un problema conceptual, ms
que emprico. Se trata de discernir una contradiccin
152
principal y, en torno a ella, establecer criterios generales
para el alineamiento en la lucha poltica.
Sera simplemente absurdo y contraproducente pe-
dit que la sociologa emprica se comprometa con una
hiptesis como esta. Absutdo poique es una hiptesis
que conlleva una carga valrica enorme, una exigencia
implcita de compromiso y participacin, que un cient-
fico, en tanto cientfico, no tendra por qu asumir. Una
hiptesis ciuc tiene su origen ms bien en un conjunto
de situaciones existenciales que en detallados estudios
empricos, y que est animada ms bien por luia volun-
tad revolucionaria que por un simple amor a la verdad.
El anlisis de esttatificacin, en cambio, no tiene por
qu tener un objetivo primariamente poltico. Obedece
ms bien al nimo general, propio de la ciencia, de esta-
blecer bases empricas para el diseo de tcnicas, en este
caso de intervencin social, tcnicas incluso para la lucha
poltica. Se trata de anlisis locales, sobre agrupaciones
temporales, definidas por criterios convencionales, ade-
cuados al tipo y objetivo de las tcnicas que se quiere
generar. Tambin los estudios de mercado requieren de
anlisis de estratificacin de los destinatarios posibles de la
mercanca. Intervenciones como estas solo pueden se lla-
madas "polticas" en un sentido extremadamente genrico.
ficluso, en ttminos puramente polticos, confun-
dir ambos anlisis sera simplemente contraproducente,
porque los servicios posibles de la sociologa a la poltica
concreta pueden set muchos y muy valiosos aun sin tm
compromiso revolucionario. En la investigacin cientfi-
ca son necesarias pasiones distintas que las que hacen a
un buen revolucionario, y eso est muy bien, y una cosa
no tendra por qu ser contradictoria con la otra. Mez-
clarlas o confindirlas le hace mal tanto a la sociologa
como a la revolucin. A los marxistas les sirve mucho
153
saber sociologa emprica, los socilogos qtie la produz-
can no tienen por qu ser marxistas.
2. Burgueses pobres, asalariados ricos
Puede haber burgueses pobres y asalariados ricos?,
puede haber burgueses explorados y asalariados que los
exploten?, ptiede haber burgueses de izcjuierda y asala-
riados de derecha?, puede haber trabajadores que no
sean ni burgueses ni proletarios? Estas preguntas solo
representan un problema para los expertos en anlisis
social. Cualquier persona que no lo sea notar de inme-
diato que la respuesta emprica a cada ima de ellas es s.
Y no se alarmar particularmente, ni iniciar un debate
con caracteres de escndalo al respecto, salvo que tenga
buenas razones polticas para hacerlo o, al menos, para
simularlo. No es raro tjue entre los ex marxistas que son
llamados "postmarxistas" este debate haya prosperado.
Muchos de ellos suelen cumplir con ambas condiciones.
La primera cuestin que ima persona razonable po-
dra notar en cada una de estas preguntas es que mezclan
dos ejes de distincin. Burgus-asalariado, pobre-rico,
explotador-explotado, "de derecha"-"de izquierda", o in-
cluso tres: burgus-proletario-rrabajador. Solo alguien
que no sea un experto podra creer que los primeros
trminos, o los segundos, de cada uno de estos pares se
implican entre s, terica o empricamente. De hecho
estas aparentes paradojas aparecen porque es fcil mos-
trar que empricamente no siempre se corresponden.
Es necesario notar tambin que algunos de estos
pares representan distinciones empricas, en cambio
otros implican distinciones que, aunque tengan un co-
rrelato emprico, son ms bien de tipo terico. Es el caso
154
de la diferencia entre "burgus-proletario" y "rico-po-
bre". En el primer par tenemos una diferencia de clase,
en el segundo una diferencia de estratificacin social.
Cuando combinamos ambas distinciones estamos com-
binando dos tipos de anlisis prctica y epistemolgica-
mente distintos.
La diferencia, y la evidente complementariedad, en-
tre ambos tipos de anlisis se puede ver en los que cons-
tituyen sus objetivos caractersticos, cuando se piensa en
la poltica. Como he sealado ya: el anlisis de clase sirve
para fundamentar la poltica, el anlisis de estratificacin
sirve para hacer poltica efectiva. Una cosa es establecer
la diferencia bsica entre amigos y enemigos, otra es es-
tablecer la gama de aliados con que se puede contar,
incluso entre los "enemigos", y la de enemigos que hay
que considerar, incluso entre nuestros "amigos".
Para la poltica marxista la sociedad capitalista est
dividida de manera antagnica entre burgueses y proleta-
rios. El criterio de esta alineacin de clases es la propie-
dad privada de los medios de produccin. La burguesa,
como clase, apropia plusvala creada por el proletariado,
como clase, y legitima esa apropiacin en la figura jur-
dica de la propiedad privada. El instrumento inmediato
de esta apropiacin es el contrato de trabajo asalariado, y
la condicin social para su viabilidad es la existencia de
un mercado de fuerza de trabajo.
Para el argiunento marxista es suficiente con esta-
blecer que, histricamente, el conjunto de la burguesa
(la burguesa como clase) extrae plusvala del conjunto
del proletariado. Como en esta apropiacin, el proleta-
riado es retribuido solo segn el costo mercantil de su
fuerza de trabajo, y la burguesa en cambio puede dispo-
ner de todo el resto del producto, como ganancia, hay
una transferencia neta de valor desde una clase, que es
155
explotada, a otra, que es objetivamente explotadora. Es-
tas premisas son suficientes para sostener que si la pro-
duccin de bienes es eminentemente social y la apropia-
cin de su usufructo, en cambio, es desigual y privada,
es necesaria una revolucin que termine con el Estado de
Derecho que permite y avala tal situacin.
Este es un razonamiento en c]ue estamos conside-
rando a sujetos, histricos y globales, no a colectivos,
locales y temporales. Lo que nos importa no es c]ue un
burgus sea generoso y pague buenos salarios, o que otro
ciuiebre, debido a los malos negocios o a la incompeten-
cia de sus trabajadores. No estamos considerando la rela-
cin entre un burgus y sus trabajadores en particular,
sino la relacin entre una clase social entera y otra, que
es explotada. Se trata de un razonamiento fundante, que
tiene evidentes correlatos empricos, pero que no depen-
de, en lo sustancial, de ellos. Y esto se puede hacer evi-
dente en que no nos importa, para este fundamento, el
nivel efectivo de los salarios. Aun en el caso de que los
burgueses paguen muy buenos salarios, cuestin que no
es imposible, reclamaramos el fin de una sociedad orga-
nizada de manera capitalista. Y esto porque estamos re-
clamando contra la explotacin, no directamente contra
la pobreza. Porque creemos que la explotacin es injusta,
no se justifica social e histricamente, y da origen a toda
clase de situaciones existenciales inaceptables, de las cua-
les la pobreza es solo una, aunque sea la ms urgente.
Si est clara la distincin entre una diferencia de
clase como "burgus-proletario" y una diferencia de es-
tratificacin como "rico-pobre", entonces podemos abor-
dar el dato emprico de que efectivamente hay burgueses
pobres y proletarios ricos. Por un lado, la altsima pro-
ductividad de las empresas que usan tecnologa de mane-
ra intensiva permite, efectivamente, que haya proletarios
156
que gocen de salarios muy altos, de los que, en una
escala simple de estratificacin se pueda decir que son
"salarios de ricos". Por otro lado, la desagregacin de las
cadenas fordistas de montaje en innumerables talleres de
produccin organizados en red hace posible la figura del
pequeo, e incluso micro, empresario, que es dueo de
una o dos mquinas, y que est sometido a las fluctua-
ciones de la demanda como un iiltimo eslabn, precario,
lo que hace que sus ingresos puedan calificarse de "ga-
nancia de pobre".
Para el anlisis de clase, en el orden de los funda-
mentos, un "microemprcsario" que hace movimientos de
capital, que contrata a un amigo suyo, del que en princi-
pio extrae plusvala es, sin duda, im capitalista, un bur-
gus. Es obviamente una estupidez, en cambio, conside-
rar que este sector de "empresari os" pueden ser
prcticamente asimilados a los intereses de la gran bur-
guesa, el carcter de "enemigo de clase".
Hay ima diferencia clara entre la situacin en que
lo pone el mero anlisis de fundamentos, de la situacin
que descubre en l un anlisis emprico de su situacin
concreta. Que se pueda hacer poltica sin fundamento, o
que se puedan elaborar estrategias sin considerar empri-
camente los estratos sociales a los que se aplicarn, son
discusiones de otro tipo. Lo bsico es que la diferencia es
claramente formulable.
Justamente el ejemplo de este "microemprcsario"
(frecuentemente tan "micro" que solo un anlisis pura-
mente terico puede descubrirlo como potencial "enemi-
go de clase") muestra que anlisis de clases y anlisis de
estratificacin, en la argumentacin marxista, no tienen
por qu ser contradictorios. La cuestin estriba ms bien
en establecer el mbito de competencia, validez y utili-
dad de cada uno. Reducir el anlisis marxista a anlisis
157
de clases conducira a roda clase de torpezas en la polti-
ca concreta' ' ' . Reducir el anlisis de clases a anlisis de
estratificacin conduce a reducir su contenido poltico,
en particular, a reducir su contenido revolucionario posi-
ble. No es extrao que el ultraizquierdismo prefiera la
primera reduccin, y el reormismo esta segunda.
Estas situaciones no tienen por qu alterar el clcti-
lo esencial de los marxistas: los burgueses son el enemi-
go. Pero es bastante obvio, salvo quizs para un experto
en anlisis social, que deben alterar la poltica marxista
etectiva, a nivel emprico y cotidiano. No debera ser
muy difcil entender que siendo los propietarios privados
los enemigos en general, haya un nivel de estratificacin
de las ganancias bajo el cual es posible considerarlos
como aliados. El aparente misterio de esta situacin solo
consiste en la reduccin impropia de la expresin "ene-
migos en general", a esta otra: "enemigos por esa exclusi-
va razn". Que alguien sea propietario privado de me-
dios de produccin solo es una de las razones por las
cuales podra ser amigo o enemigo en la lucha social,
aunque sea la razn ms importante. Otras condiciones
existencialcs, tanto entre los explorados como entre los
explotadores, podran acercarlos o alejarlos, sobre todo,
como veremos ms adelante, otras correlaciones de clase
que estn presentes a la vez. Dot Vicente Clarca-Huido-
bro Fernndez, poeta y mago, dueo de la Via Santa
Rita, no tuvo problemas para ser candidato a la presi-
'^ Desgraciadamente no puedo decir que e.sta reduccin no se haya
hecho, y que his torpezas consiguientes no se hayan cometido,
ms de una vez. El anlisis de clases, reducido a una mera retri-
ca de agitacin y propaganda, ha dado lugar a justas crticas
dentro y fuera del marxismo muchas veces. Lo que puedo soste-
ner, en cambio, es que esa reduccin no es ni ptopia, ni necesa-
ria, en las ideas de Marx, y que los crticos que lo consideran de
esta manera simplemente pasan por alto sus argumentos.
158
denci a de la Repiiblica apoyado por el Part i do Comuni s -
ta de Chi l e, hay muchas y sobradas razones par a esperar
si t uaci ones si mt r i cament e cont rari as.
Es i mpor t ant e notar, por ot ro l ado, que expresi ones
como "enemi go de clase", o "tirana burguesa" se suelen
i nt erpret ar de maner a psicolgica, como si hubi ese una
mala vol unt ad consci ent e y explcita en el acci onar de la
burgues a. Est o, que es tpico de las muchas formas del
socialismo ut pi co, no es ni propi o ni necesario en la
ar gument aci n de Marx. Ni la econom a poltica ni el
anlisis de clase requi eren de hi pt esi s psicolgicas, ti-
cas o cul t ural es, sobre la conduct a de los capitalistas. En
una econom a si t uada hi st ri cament ; , que part e de la
premisa efectiva de un mercado de agentes i ndi vi dual es,
en compet enci a ent re s, de un mer cado opaco y des-
igual, la t endenci a a maxi mi zar la gananci a como forma
de compet i r con ventaja puede ser vista como una con-
duct a raci onal . Eos marxistas no necesitan suponer que
los capitalistas son par t i cul ar ment e egostas, avaros, aho-
rrativos o ambi ci osos, no necesitan at ri bui rl es ni una ti-
ca de la pr oduct i vi dad, ni una vol unt ad brbara de opre-
sin. Para el aniisis de Marx basta con considerarlos
como seres racionales, det er mi nados por una si t uaci n
social e hi st ri ca objetiva.
Eos burgueses pobres pueden ser aliados de la revo-
l uci n marxista por que obj et i vament e son perj udi cados
por el gran capital, y por que la revolucin podr a abrirles
un mejor hor i zont e de vida aun en el caso en que t engan
que renunci ar a la pr opi edad pri vada de los medi os que
poseen. Si la revol uci n es capaz o no de ofrecer de
hecho esas mejores condi ci ones de vida es un asunt o
emp r i co. En t r mi nos tericos ni la existencia de bur -
gueses pobres ni su event ual apoyo a la causa revol uci o-
nari a debera ser mat eri a de sorpresa.
159
3 . Burgues es expl ot ados y asal ari ados expl ot adores
La existencia, emp ri cament e constatable, tie asala-
riados ricos abre otro flanco, ahora interesante, en esta
discusin. En la lgica del marxi smo clsico nada i mpi de
que un burgus sea expl ot ado por ot ro, o ms bi en, que
un sector del capital, como el capital financiero, obt enga
ganancia a costa de ot ro, como el capital industrial. C),
t ambi n, en el caso de las redes postkirdistas, que los capi-
talistas que comercializan obt engan ganancias a partir de
los mi croempresari os, cpie son los t^ue efectivamente pro-
ducen. En estos casos lo c|ue ocurre es si mpl ement e im
repart o de la plusvala entre diversos sectores capitalistas.
Plusvala que, de t odas maneras, es produci da en l t i mo
t rmi no por los asalariados. En t odos estos casos se cum-
ple la hiptesis de que los burgueses expl ot an a los prole-
tarios. La di cot om a de clase, complcjizada por las cont ra-
dicciones posibles ent re burgueses, se mant i ene.
Desde luego la hiptesis marxista es t| ue el enri queci -
mi ent o de la btirguesa se debe a estas relaciones de explo-
tacin. Esto resulta de una idea fundament al : solo el tra-
bajo humano pr oduce valor. Si t odo el valor es pr oduci do
por el trabajo humano, el enri queci mi ent o, que es el co-
rrelato emp ri co de la valorizacin en general, debera pro-
ducirse a travs del trabajo. La crtica bsica de Marx es
que el enri queci mi ent o general de la sociedad humana,
produci do por tina forma del trabajo, el trabajo industrial,
que ha llegado a ser emi nent ement e social, es i nt er r umpi -
do y di st orsi onado por el usufructo privado de esa riqueza
debi do a la explotacin capitalista. Bajo el capitalismo la
que se enri quece es la burguesa, a costa de los asalariados.
Esta idea no cont radi ce la const at aci n ant eri or de
que son posibles los burgueses pobres. Para el ar gument o
marxista, como est di cho, lo relevante es el enri queci -
160
miento de la burguesa como clase, no el de cada burgus.
Es posible, por ejemplo, que un burgus se haga rico solo
debido a las fluctuaciones de la oferta y la demanda, que
Marx no niega. Si compra sistemticamente barato cuan-
do hay abimdancia, y vende caro en los momentos de
escasez, en su enriquecimiento particular no habr jugado
ningn papel relevante el hecho de que los productos que
trans hayan sido producidos por el proletariado.
I,a cuestin es, y Marx lo mostr de manera contun-
dente, que el conjunto de los burgueses no podra hacer a la
vez la misma operacin. Por cada burgus que logr hacerse
rico por esta va otros tantos habrn perdido sus riquezas.
Esto es porqtie el precio de los productos, que es una variable
local y temporal, y que est efectivamente sometido a las
fluctuaciones de la oferta y la demanda, tiende, histrica y
globalmente, al valor real, que est determinado ms bien
por el trabajo humano incorporado en la mercanca. De esta
manera, los enriquecimientos locales, temporales, obtenidos
por las fluctuaciones de los precios, se compensan en torno al
enriqzecimiento real, que solo aumenta, globalmente, en la
medida en tjue se ejerce socialmente el trabajo humano.
En el anlisis de clase, entonces, el enriquecimiento
bajo el capitalismo, solo se puede obtener, en lo esencial,
a partir de la explotacin, de la extraccin de plusvala a
partir de la propiedad privada de los medios de produc-
cin. Los asalariados, que solo pueden vender su fuerza
de trabajo, no podran hacerse ricos, aunque puedan ob-
tener salarios bastante altos. Si se hacen exmenes de
estratificacin social adecuados, sin embargo, es posible
constatar que hay asalariados ricos, y que se enriquecen
progresivamente. Yo creo que es posible hacer un anlisis
marxista, de clase, de esta situacin.
El asunto es preguntarse qu es lo que hace que un
grupo social pueda ser llamado "clase" y bajo qu condi-
161
Clones puede estar en la posicin de "clase domi nant e" .
Co mo est di cho, el criterio general para establecer la
diferencia de clase es el modo en que se part i ci pa del
pr oduct o social. Pero qu es lo que hace posible que las
diversas clases par t i ci pen de maner a di t erenci ada?, en
particular, qu hace posible que un gr upo usufructtie
con ventaja del pr oduct o? Yo creo que un criterio mar-
xista posible es este: una clase social logra ser la clase
domi nant e cuando domi na la divisin social del trabajo
y, para poder lograr este domi ni o, domi na las tcnicas
ms avanzadas y claves en la pr oducci n social.
Este criterio implica distinguir entre la causa material
del domi ni o de clase y los medios a travs de los cuales esc
domi ni o es legitimado. La burguesa, a partir de la posesin
de hecho de las tcnicas ms avanzadas, y de los medios de
producci n ms eficaces, logr el domi ni o de la divisin del
trabajo en la moderni dad. Es a partir de esc domi ni o que
construy su hegemon a social, e instaur el derecho de la
propi edad privada como sustento legitimador. La burguesa
no es la clase domi nant e porque sea propietaria privacia de
los medios de producci n, es al revs, lleg a ser propietaria
privada porque era ya la clase domi nant e.
En esto consiste j ust ament e la idea de Marx de que
el Est ado de Der echo moder no t i ene un carcter de cla-
se. La afi rmaci n no es desde luego que t odas las leyes
beneficien a la burgues a. Solo un expert o podr a llegar a
una concl usi n como esa. La idea es que el Est ado de
Der echo como conj unt o, global e hi st r i cament e, est
const r ui do en t or no al derecho de la pr opi edad pri vada,
y a la l egi t i mi dad del cont r at o de trabajo asalariado. Es
por esto que, para Marx, superar el capi t al i smo solo pue-
de consistir en abol i r ese f undament o del Est ado de De-
recho moder no, y esta, como es obvi o, es en pr i nci pi o,
j ur di cament e consi derada, una idea revol uci onari a.
162
Muchas leyes particulares, que benefician directamente
a los trabajadores, o a la sociedad humana en general, pueden
coexistir con ese Estado de Derecho burgus, sin contrade-
cirlo de manera frontal y directa, aunque su contenido tico
lo trascienda largamente. Las personas razonables deberan
esperar que esas leyes sean mantenidas y potenciadas a travs
de una revolucin que erradique un fundamento del Estado
de Derecho e imponga otro, en que tengan cabida de manera
ms directa, ms real y practicable. A pesar de la aparente
espectacularidaci de la expresin, no es sino eso lo que Marx
quiere decir con su idea favorita: "que la dictadura de la
burguesa sea derrocada por una dictadura revolucionaria del
proletariado". Es obvio que el modo emprico de este "derro-
camiento" es un problema bastante delicado. Pero, al menos
tericamente, no hay en esta idea ningiin misterio especial.
Pero entonces, si la propiedad privada no es el ori-
gen sino tm efecto del dominio de clase, nada impide
que en la sociedad moderna real haya ms de una mane-
ra de usufructuar del producto social con ventaja, y ms
de una manera de legitimar ese usufructo. Lo que sosten-
go es c]ue actualmente, debido a la complejizacin cre-
ciente de los procesos productivos, y del mercado global,
el control sobre la divisin social del trabajo ha escapado
de las manos de la burguesa como clase. Otro sector
social, que posee de hecho las tcnicas de produccin
ms avanzadas, sobre todo las de coordinacin de la pro-
duccin, ha levantado lentamente su hegemona dentro
del sistema de explotacin burguesa, y sin contradecir
frontalmente el Estado de Derecho que la legitima.
No hay una razn esencial para que los burgueses se
llamen "burgueses". El nombre proviene de una circuns-
tancia histrica, importante, pero accidental. Histrica-
mente qued demostrado que nada en la condicin bur-
guesa exige que los burgueses vivan en burgos. De la
163
mi sma maner a no hay una razn esencial para l l amar
"burcrat as" a los nuevos expl ot adores. El nombr e es
apr opi ado, acci dent al ment e, por que trabajan en oficinas,
pero podr an no hacerl o. Qui zs es ms apr opi ado lla-
marl os "t ecncrat as" o, i ncl uso, por sus formas de legiti-
maci n, si mpl ement e "cientficos". Voy a consi derar t o-
dos estos t r mi nos como aspectos de uno solo, y voy a
llamar, por razones histricas im t ant o l ament abl es, "bu-
rocracia", a la nueva fraccin de la clase domi nant e.
La figura del burcrat a no est consi derada en el
or denami ent o esencial del Ivstado de Der echo burgus.
Los burcrat as son, de manera j ur di ca y efectiva, asala-
ri ados. Sin embar go el modo en que part i ci pan del pr o-
duct o, en que obt i enen su "salario" es esenci al ment e dis-
t i nt o del modo en que lo hace el pr ol et ar i ado, o la clase
de los pr oduct or es di rect os. En la lgica marxista el pr o-
l et ari ado obt i ene su usufruct o de vender su uerza de
t rabaj o, sin embar go, el punt o clave no es ese si no, ms
bi en, qu valor es el que cor r esponde tie hecho, en el
mer cado, a esa fuerza de trabajo. Es el modo en que se
det er mi na este valor el que hace posible la expl ot aci n.
Uno de los aport es esenciales de Marx a la crtica de
la econom a pol t i ca t]ue ya hab an desarrol l ado los eco-
nomi st as ri cardi anos como Thomas Hodgski n y J ohn
Bray, es la idea de que la fuerza de trabajo es una mer-
canca, y de que su valor de cambi o cu el mer cado capi-
talista se establece de hecho de la mi sma maner a en que
se establece el valor de cambi o de t odas las mercanc as:
por el valor del trabajo que t i ene i ncor por ada. Ot r a ma-
nera de decir esto es que el valor de cambi o de la fuerza
de t rabaj o, que es el salario, est det er mi nado por el
cost o social de pr oduci r l a y de reproduci rl a.
Es muy i mport ant e not ar que los factores que deter-
mi nan el salario, global e histricamente, son dos, no solo
164
uno. Se trata no solo del costo de producir fuerza de traba-
jo, digamos, de alimentar, vestir, dar educacin y vivienda a
lui obrero, sino tambin de los costos implicados en repro-
ducirlo, literal y socialmente. De una u otra manera en el
salario el capitalista paga el costo de subsistencia de la fami-
lia del trabajador. Y no solo eso. Paga el costo social de
educarlo para que est a la altura de los nuevos medios de
produccin. Paga el costo social de hacer posible su vida, en
ciudades ms o menos miserables, pero que de todas mane-
ras requieren calles, sistemas de transporte, plazas, lugares
de recreo. Paga todo esto a veces directamente y, en general,
a travs de lo que paga en impuestos.
Incluso, si el anlisis se hace ms fino, el capitalista
debe aceptar un cierto salario mnimo socialmente acepta-
ble, bajo el cual los trabajadores simplemente se negaran
a trabajar. Y esto se hace visible a medida que aumentan
los estndares de vida en toda una sociedad. Los obreros
alemanes simplemente no aceptan ciertos tipos de trabajos
y niveles de salario, lo qtie explica que Alemania tenga a la
vez cientos de miles de alemanes desempleados y cientos
de miles de inmigrantes turcos dispuestos a ocupar los
empleos que los alemanes no aceptan.
El costo de la produccin de fuerza de trabajo es,
para Marx, una variable histrica plenamente situada, que
obedece a tactores no solo estrechamente econmicos sino
tambin fuertemente culturales. Por esto Marx previo,
como ningn otro economista de su poca, que se produ-
cira una diferencia creciente entre el salario de subsisten-
cia, que solo paga la sobrevivencia del trabajador, y el
salario real, que paga la reproduccin del trabajador como
actor social, con todas las complejidades que esto implica.
En la medida en que el costo digamos, de los alimentos y
del vestuario, baja, el salario de subsistencia tiende histri-
camente a bajar. Pero eso no significa que los burgueses
165
puedan, o de hecho, paguen menos a sus trabajadores. A
diferencia de la opinin de los socialdemcratas y socialis-
tas utpicos, el clculo de Marx es que habra una tenden-
cia histrica al alza de los salarios reales. De ms est decir
que una buena parte de los marxistas siempre han razona-
do en este punto como perfectos socialdemcratas o, peor
an, como socialistas tupicos.
Es el alza histrica, culturalmentc determinada, del sa-
lario real, la que oblig a los capitalistas del siglo XIX a
contratar mujeres y nios, y pagarles menos que a los hom-
bres porque no se supone, culturalmeute, que mantettgan sus
hogares. Y es esa misma presin la c|uc obliga a los capitalis-
tas del siglo XX a llevarse sus industrias a pases perifricos
donde las condiciones polticas y culturales prevalecientes les
permiten pagar salarios menores tambin a los hombres (y
mantenerlos apoyados en los sistemas de dictaduras inlames
que han sido superadas en los pases centrales).
La conclusin de esto es que nada impide que, a
partir de la alta productividad, los capitalistas paguen
salarios mayores, aimque siempre, en principio y de he-
cho, los paguen segn el costo social que va adquiriendo
el reproducir la fuerza de trabajo. Pues bien, esto es jus-
tamente lo que permite reconocer el "salario" burocrti-
co: se trata de salarios que exceden largamente esc costo
social de produccin y reproduccin de la tuerza de tra-
bajo que aportan a la produccin social. Solo este exceso
es lo que permite el enriquecimiento de un burcrata
"asalariado": usufructa de la extraccin de plusvala sin
ser propietario de medios de produccin.
No hay, en el ordenamiento jurdico burgus, un
lugar para este usufructo. En un orden que solo distin-
gue la "ganancia" y el "salario", la idea de una "ganancia
burocrtica" es extraa. Yo creo que es preferible, en tr-
minos polticos, referirse a ella como "salario burocrti-
166
co". Pri mero por que, j ur di cament e habl ando, es real-
ment e salario, y segundo, por que nos advi ert e que ent r e
los trabajadores podr a haber un gr upo cuyos intereses
de clase no son, no solo emp r i cament e, si no que en
pri nci pi o, los del prol et ari ado.
El modo en que se consigue el salario burocrt i co es
directo y simple. Hay lugares en los procesos product i vos,
y en la coordi naci n del mercado global, en que se puede
usut ruct uar del hecho de que el propi et ari o no est en
condi ci ones prcticas de intervenir o de decidir. Es el caso
de la alta complejidad tcnica de la producci n, donde el
tecncrata tiene los el ement os para t omar decisiones y el
burgus no, o de las tareas de coordi naci n del mercado
que estn en manos de los Estados, donde el burcrat a se
hace pagar bast ant e caro su influencia. Lo clave, sin em-
bargo, es el modo como esta intervencin es legitimada,
las maneras en que la hegemon a burocrt i ca sobre el ca-
pital es i mpuest a, a pesar de que el estado de derecho
favorece en pri nci pi o al propi et ari o privado.
l^il como la burgues a l egi t i ma su usufruct o en la
figiua ideolgica de la pr opi edad pri vada, la burocraci a
legitima el suyo en la figura ideolgica del saber. La pr o-
piedad pri vada es una figura ideolgica por que es una
const rucci n hi st ri ca que t i ene su sent i do real en algo
que no est de hecho en ella mi sma, y que est encubi er-
ta por su apari enci a: la posesi n de hecho de los medi os
tjue per mi t en la expl ot aci n. El saber, en el sistema bu-
rocrt i co, es ima figura ideolgica por que es una cons-
t rucci n hi st ri ca cuyo ori gen y sent i do real es el mi s-
mo: l egi t i mar una forma de expl ot aci n.
Tai como en el sistema j ur di co burgus la propi edad
no implica la posesin efectiva de bienes (un propi et ari o
puede no tener la posesin de un bien, y no tener el poder
efectivo de usarlo segn su arbitrio y, al revs, alguien
167
podra usufructuar de hecho de la posesin de un bien sin
ser su propietario), as tambin, en el dominio burocrti-
co, el "saber" no tendra por qu corresponder a algo en el
mundo real. El dominio efectivo de un bmcrata sobre un
proceso productivo requiere un saber, pero el discurso so-
bre el saber por parte de los burcratas no necesariamente
corresponde a ese dominio electivo. Para el poder buro-
crtico, de manera creciente, el solo discurso del saber, la
mera apariencia del saber, protegida institucionalmente, es
suficiente, muchas veces, para obtener el usufructo.
De la misma manera como un burgus puede recla-
mar ganancias por el mero reciuso jurdico de ser el pro-
pietario, independientemente de si efectivamente tiene al-
giin contacto con la posesin y el ejercicio electivo sobre
los bienes que le pertenecen segn la ley. Es hcil ciarse
cuenta de que la ley de la propiedad es injusta en ese caso.
Hoy da es cada vez ms fcil darse cuenta de que el
salario burocrtico es injusto: no hay nada realmente pro-
ductivo o efectivo en "coordinar" una funcin productiva,
un salario comiin debera poder pagar ese oficio. C'ada
uno de nosotros puede atestiguar ampliamente, en toda
clase de trabajos, que no es eso lo que ocurre.
El salario burocrtico lo que expresa es una rela-
cin de explotacin de ciertos "asalariados" sobre los
propios burgueses, propietarios del capital. Un ejemplo
que es muy nuestro, que expresa con ima sinceridad
monstruosa nuestra "shilenidad": el caso de las Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones, AFP. Los propietarios
del capital son los trabajadores. Ellos han "contratado" a
unos seores para que "administren" el capital que acu-
mulan, con una constancia tpica de una "tica protes-
tante", como cotizaciones destinadas juntar un fondo de
pensin que les permita una vejez apacible. Elasta el ms
conservador de los clculos indica, sin embargo, que es-
168
COS "asalariados" van a ganar muchsimo ms con su ta-
rea de administracin que los "capitalistas populares"
que los contrataron. Las ganancias de las AFP resultan
as de la explotacin de "asalariados" sobre "burgueses".
4. Burgueses de izquierda y asalariados de derecha
Todo salario y toda ganancia se obtienen, siempre,
a partir de la riqueza creada por los productores directos.
El salario burocrtico corresponde a un reparto de la
riqueza creada por los trabajadores, entre dos clases do-
minantes que legitiman su usufructo de distinta manera.
Los intereses de clase de los productores directos son
antagnicos no solo a la burguesa sino tambin a una
parre de los propios asalariados. Los objetivos de una
eventual revolucin comunista son dobles. Es el anlisis
de clase, terico, global, histrico, cargado del impulso
valrico que aporta una vokmtad revolucionaria, el que
puede llegar a estas conclusiones. La poltica concreta
siempre es ms complicada que sus fundamentos.
Se trata del derrocamiento no solo del Estado de
Derecho t|ue favorece y avala a la burguesa, sino tam-
bin, en l, de la construccin progresiva de una juridici-
dad burocrtica. Lentamente el libre arbitrio burgus so-
bre la propiedad ha sido limitado, recortado, por el
inters burocrtico en nombre, como siempre, del inte-
rs de todos los ciudadanos. Ya Marx, en la Ideologa
Alemana, haca ver esta obviedad, y mostraba su oscura
trastienda: toda nueva clase social dominante presenta
sus intereses como si fueran los de toda la humanidad.
La cuestin no es si la limitacin progresiva del arbi-
trio sobre la propiedad favorece de hecho, empricamente,
a toda la humanidad o no. Perfectamente esto podra ser
169
cierto y, a la vez, encubrir una nueva forma de domina-
cin de clase. Solo una nocin muy simplista del progre-
so, esa que es tpica del pensamiento ilustrado, podra
creer que la historia avanza simplemente de lo malo a lo
bueno, de lo ptiramentc catico a lo ordenado, o de lo
inhumano a lo puramente ms humano. Perfectamente
podra ocurrir que el progreso de lo "bueno" vaya junto, y
sea inseparable de lo que podemos llamar "malo". Este es
el criterio de "progreso", no ilustrado, que hay en Marx.
Los cambios histricos experimentados en la modernidad
no solo son un gran paso adelante en la humanizacin de
la sociedad humana, sino que tambin, y de manera inse-
parable, han acentuado las dimensiones de la enajenacin.
No se trata de una tesis escatolgica, o de im pronuncia-
miento tremebundo y espectacular sobre la relacin entre
el bien y el mal. Se trata ms bien de ima hiptesis formu-
lada a propsito de cuestiones de hecho, que es cierta en
estas pocas histricas y podra no ser cierta en otras.
Quizs sea bueno ofrecer un ejemplo de esto, para
poder evaluar luego qu de "bueno" y qu de "malo", para
un horizonte comimista, puede tener el dominio burocr-
tico, porque lo que quiero considerar a continuacin son
justamente situaciones en que se presentan estos tipos de
ambigedades y conflictos, morales y tericos.
Como est dicho ms arriba, para los capitalistas
result conveniente aprovechar la condicin machista
prevaleciente de la cultura europea del siglo XIX para
contratar en sus industrias a mujeres, a las que se paga-
ban salarios menores que los que se pagaban a los hom-
bres. Con esto el costo de la reproduccin de la fuerza de
trabajo baj y la plusvala, de manera correspondiente,
subi. Hay que considerar, sin embargo, que este abuso
capitalista fue posible a partir de una situacin de la que
los mismos capitalistas no eran responsables. Nada en la
170
condi ci n burguesa, salvo el inters por la gananci a,
obliga a consent i r o a foment ar una cul t ur a machi st a.
Aqu , si mpl ement e, un rasgo ci dt ural ant er i or al capi t a-
lismo se hace funcional al inters de la burgues a.
El reverso de esta situacin, sin embargo, es que las
mujeres adqui ri eron una nueva capacidad de negoci aci n
social y, j ust ament e, en los t rmi nos en que la sociedad de
la poca valoraba la tuerza de negociacin: en di nero. La
mujer poda, con su salario, establecer tma nueva forma
de relacin con el hombr e, con sus hijos, con la sociedad
entera. Por mucho que sus salarios fuesen real ment e bajos,
pasaron de la opresin feudal que las condenaba a la casa
y la cocina, a la explotacin capitalista, que les permi t a
acceso a poderes con que antes no cont aban.
Hs preferible la explotacin capitalista a la opresin
feudal? Marx, y cualquier persona razonable, dira que s.
Es clave notar la relatividad de esta respuesta, un detalle
quizs demasiado sutil para ultraizquierdistas o expertas en
feminismo. No se trata de afumar que la explotacin capi-
talista es "buena", por s misma, como tal, como si no
hidiese ni ngn otro contexto para juzgarla que el supremo
bien y la verdad. Se trata de notar que en una situacin
dada, en ima perspectiva histrica, cuando se est entre lo
peor o lo malo, puede ociurir que lo malo sea mejor que lo
peor. La btnguesa, queri ndol o o no, promovi de hecho
la liberacin de la mujer, como promovi en general la
liberacin de la fuerza de trabajo, para poder usufructuar de
ella a travs del cont rat o de trabajo asalariado. Marx sola
decir: "un gran paso adelante en la historia humana".
Mucho ms ac de las escatologas y los clculos abs-
tractos y formales, esta situacin es i mpor t ant e porque
nos dice algo acerca de los intereses y compromi sos posi-
bles de los trabajadores. Nos sugiere que quizs las perso-
nas razonables no hacen sus clculos polticos concretos a
171
partir de consideraciones fdosficas abstractas sobre el
bien y la justicia, como suelen hacerlo los intelectuales y
los estudiantes, sino sobre la base de juicios empricos
relacionados con sus propias condiciones de vida. Para
una posible poltica marxista actual es notablemente rele-
vante captar la profundidad histrica de esos clculos, por
muy empricas que sean sus referencias.
Cuando ima persona comiin y corriente decide, de
manera explcita o implcita, mantener una conducta po-
ltica conservadora, o progresista, o de izquierda, en ge-
neral est haciendo, aunque no lo sepa, un delicado y
fino clculo no solo sobre su situacin particular y pre-
sente, sino sobre la perspectiva de vida c]ue resulta de
considerar cmo vivieron sus padres y abuelos y cmo
podran vivir sus hijos y sus nietos. En ese clculo parti-
cipan estimaciones sobre cmo han logrado salir adelan-
te sus vecinos y conocidos, o por qu razones se ha de-
gradado la vida de aquellos que ve como fracasados. No
es relevante si estas estimaciones y clculos son correctos
o no. Frecuentemente en ellos estn presentes los ideolo-
gismos comunes acerca de la riqueza y la pobreza: los
ricos se esforzaron, entre los pobres abunda el descuido y
la flojera. Lo relevante es que, sean ciertos o no, deter-
minarn su conducta poltica efectiva.
Entre las personas que tienen un acceso mayor a la
cultura y a la educacin, como es el caso de los obreros
modernos, o de los trabajadores en el rea de servicios, o
de los sectores privilegiados de la poblacin, estos clculos
suelen estar atravesados por consideraciones estrictamente
culturales y tericas, ms all de los intereses puramente
materiales. Es el caso, que he citado, de don Vicente Hui-
dobro. Solo a los ultraizquierdistas, que coinciden en esto
con las ingenuidades del socialismo utpico, se les puede
ocurrir que la "conciencia de clase" coincide siempre y
172
uno a imo con la conciencia emprica de cada ciudadano.
No creo necesario discutir semejante simplificacin.
Lo que me importa es que la conciencia einprica
de los asalariados est ligada histricamente al aumento
objetivo del salario real, y que es perfectamente razona-
ble a partir de esto que los trabajadores industriales ha-
yan mantenido tradicionalmente una conducta poltica
reformista. El clculo histrico indica que es posible es-
perar im aumento en los estndares de vida a partir del
progreso capitalista, al menos entre los que estn integra-
dos de manera efectiva a la produccin y al avance tec-
nolgico. Que esto sea real o no en trminos del conjun-
to de la humanidad no es realmente relevante. No se le
puede pedir, de manera verosmil, a un trabajador, que
tenga una consciencia revolucionaria solo a partir de lo
que ocurre en un indefinido "otros", que no son para l
significativos en trminos de su perspectiva vital.
Los marxistas clsicos siempre pusieron el nfasis de
sus razonamientos y propagandas en los desastres, mlti-
ples y objetivos, que conlleva el desarrollo capitalista.
Para entender la poltica actual, en cambio, es bueno
echar una mirada al reverso de esos desastres, y darse
cuenta que las personas razonables, mucho antes y con
mucha mayor habilidad que los marxistas, ya haban no-
tado que la realidad no suele ocurrir en blanco y negro.
Puede haber burgueses de izquierda.'' Puede, de he-
cho los hay. Es muy importante preguntarse por qu.
Puede haber asalariados de derecha? La respuesta es de-
masiado obvia, incluso para los marxistas. Es clave pre-
guntarse por qu, desde un punto de vista marxista.
Hay dos razones bsicas para que haya asalariados de
derecha, ambas importantes desde un punto de vista te-
rico. Una es la diferencia entre los asalariados que solo
viven de vender su fuerza de trabajo y los que usufructan
173
del cont rol burocrt i co, cuyo salario, como est di cho,
est det er mi nado de una manera muy cliferentc a los pri-
meros. La otra es que entre los efectivamente i nt egrados a
la pr oducci n moder na el salario real ha crecido histrica-
ment e, dndol es una perspectiva histrica que los liga a
una cierta "promesa" de progreso dent ro del capitalismo.
En el pr i mer caso, el del salario bur ocr t i co, es i m-
por t ant e not ar que las conduct as polticas que se pueden
seguir podr an perfect ament e ser progresistas e incluso
ant i capi t al i st as. Si son ms o menos conservadoras de-
pender ms bien tie un asi mt o de estratificacin social.
En esencia los intereses de la burocraci a son cont r adi ct o-
rios con los de la burgues a, ai mque esta cont r adi cci n
no sea aiin frontal. Lo relevante aqu , sin embar go, es
que estos intereses son hi st r i cament e cont r adi ct or i os
t ambi n con los de los pr oduct or es di rect os.
En el segundo caso es i mpor t ant e el que las con-
duct as polticas de los trabajadores i nt egrados a la pro-
ducci n moder na son no solo emp r i cament e si no, in-
cluso, en pr i nci pi o, muy diferentes a la de los ampl i os
sectores mar gi nados. Esto no es her moso ni deseable, es
si mpl ement e real, y t odo clculo marxista debe part i r
desde esta const at aci n. Podra ocurri r t]ue los trabaja-
dores, que son los que pueden hacer la revol uci n, no
estn interesados en hacerla, y cjue los margi nados de la
pr oducci n, que son j ust ament e los t]ue no pueden ha-
cerla, sean en cambi o los que ms la i nvoquen.
Esta est i maci n puede ser muy dura, pero deriva de
una cuest i n bsica en el mar xi smo: hacer la revol uci n
consi st e en t omarse la divisin social del trabajo (que es
lo que det er mi na el domi ni o social), y esto solo pueden
hacerl o los t rabaj adores, en t ant o t rabaj adores no, bsi-
cament e, los pobres, en vi r t ud de su condi ci n de po-
bres. Esta es la gran y crucial diferencia ent re la idea de
174
revolucin prol et ari a en el marxi smo, y los muchos revo-
l uci onari smos que se han pensado en el mar co del anar-
qui smo o del socialismo ut pi co.
La tarea de los marxistas, sobre t odo en el siglo
XXI, no es la cuest i n clsica de convencer a los pobres
para que asalten el poder, sino la de encont r ar v ncul os
que liguen las necesidades extremas de la pobreza con los
probl emas que acarrea la expl ot aci n en cont ext os en
que el est ndar de vida no es compl et ament e mal o.
Por eso, por que una revolucin efectiva, que vaya
ms all de la mera "t oma del poder", solo pueden hacer-
la los trabajadores, es que a los marxistas les interesa ms
el probl ema de la expl ot aci n que el pr obl ema di rect o de
la pobreza. En el siglo XIX ambas cuest i ones est aban
ligadas, y coi nci d an de hecho, en el siglo XXI nuest ro
pr obl ema es j ust ament e que ya no coi nci den. Y que los
intereses de los trabajadores podr an ser muy di st i nt os
que los intereses de los pobres en general.
Es ant e ese di l ema en que, cur i osament e, la pr egun-
ta de si puede haber burgueses de i zqui erda resulta rele-
vant e. No por que t engamos que esperar que sea la bur -
guesa de i zqui erda la que haga o encabece una event ual
revol uci n, idea que sera un poco extraa para la lgica
marxista habi t ual , e i ncl uso para el sent i do comn.
Para la perspectiva de una revol uci n comuni st a en
el siglo XXI es relevante pregunt arse por qu don Vi cen-
te Hui dobr o qui so al guna vez ser comuni st a. Pregunt arse
cont ra qu recl amaba en esencia, cul era el posible n-
cleo raci onal detrs de sus rebeldas de muchacho mal
cri ado, o de di l et ant e sofisticado. Estas pr egunt as nos
llevan al asunt o de establecer las cont r adi cci ones que
afectan a los t rabaj adores que t i enen ciertos niveles de
consumo. Las cont radi cci ones vitales, aquellas que afec-
t an su perspect i va existencial, aquellas que podr an ha-
175
cerlos dudar del clculo que tan confiadamente han en-
tregado al posible progreso dentro del capitalismo.
Puesto este asunto de manera terica el problema es
describir la relacin posible entre enajenacin y consu-
mo, Y no solo la relacin ms inmediata entre enajena-
cin y pobreza. El concepto de enajenacin resulta clave,
una teoia de la subjetividad materialista, ms profunda,
ms all de las ingenuidades y los optimismos ilustrados,
es necesaria.
Yo creo que esto significa volver a pensar el marxis-
mo desde lo que fue propiamente su origen: la protesta
contra el avance de la deshumanizacin en medio de un
proceso de humanizacin creciente. La rebelin contra
los aspectos represivos de lo que es tambin de manera
objetiva humanizacin y progreso. Yo creo, como Marx,
que esta rebelin solo puede ser ima rebelin radical,
una revolucin que termine con el nudo que hace posi-
ble esta conexin perversa, cjue termine con la lucha de
clases, con la necesidad de la lucha de clases. Una socie-
dad en que ya no haya lucha de clases puede llamarse
sociedad comunista, y los que creen que construir un
mundo como ese es posible deberan tambin llamarse a
s mismos comunistas.
176
VI. PARA UNA IZQUIERDA
MARXISTA EN EL SIGLO XXI
1. Una izquierda apropi ada para el siglo XXI, t odos
qui si ramos saber cmo podr a ser eso. El or den fordista
ha col apsado desde su pr opi o i nt eri or. Ahor a, vei nt e
aos despus, qui si ramos ver, como si empre, hacia vein-
te aos ms adel ant e. Lo pr i mer o, creo, es mi r ar desde
hoy hacia del ant e. El pasado solo es til si su lgica se
mant i ene. Pero eso es j ust ament e lo no cjue ha ocur r i do.
La lgica mi sma del pasado es lo que ha col apsado, de
t ant as maneras, con tantas consecuenci as, que solo mi -
rndol as cara a cara se puede const rui r hacia el fut uro.
Lie car act er i zado, en las secciones ant er i or es, lo
c|ue me parece, son al gunos de los rasgos esenci al es, y
al gunos de los el ement os t eri cos que pueden oper ar
como l unda me nt o. Ahor a, si empr e en general , me i m-
por t a especificar algo acerca del f undament o de la pol -
tica concr et a.
Asumi r pl enament e los efectos de la organi zaci n
post fordi st a del trabajo sobre las relaciones sociales es
asumi r que hoy somos domi nados en red. O, asumi r que
ent ender las caractersticas de las redes es clave para en-
t ender la lgica de los nuevos poderes.
Lo esencial es que este nuevo poder no requi ere
homogenei zar para domi nar . Puede domi nar a travs de
la admi ni st r aci n de la di versi dad. Esto hace que lo local
no sea di r ect ament e cont r adi ct or i o con lo global. Este
nuevo domi ni o no necesita t ener t odo el poder para ejer-
cer el poder. La di cot om a clsica, que cul mi na en el
fordi smo, da lugar a un ejercicio i nt eract i vo de poderes
de pr i mer y segundo or den. Los domi nados pueden ejer-
177
cer, incluso plenamente, poder local. El poder real, el de
segundo orden, consiste en la capacidad de hacer funcio-
nales esas autonomas locales a una distribucin des-
igual, a nivel global, tanto del poder mismo como del
usufructo.
No es posible enfrentar de manera homognea y
jerrcjuica a un poder que domina de manera diversa y
distribuida. Tinto la percepcin del ciudadano comn,
que preferir apoyar la diversidad aunque a nivel global
resulte dominado, como la eficacia operativa del poder
distribuido, harn chocar esos intentos organizativos
contra la flexible consistencia de un mundo en que lodo
ocurre en muchas dimensiones. Un poder organizado en
red solo puede ser subvertido oponindose en red.
Para esto es esencial notar t]ue la organizacin en
red no consiste solo en repartir el poder en unidades
autnomas, con propsitos locales y capacidades de ini-
ciativa y accin propias. Es necesario, a la inversa, dotar
al conjunto de luia unidad lo suficientemente amplia
como para contener esa diversidad. Lo que necesitamos
no es unidad de propsito y "lnea" correcta. Es necesa-
rio un horizonte de universalidad, un espritu comiin,
que sea capaz de congregar diferencias reales.
2. Sostengo que im anlisis de ciase de la situacin
presente, fundado en el marxismo que he propuesto,
mostrara que estamos frente a un bloque de clases do-
minantes compuesto, burgus burocrtico. Esto crea una
triangulacin de intereses, de alianzas y antagonismos
compuestos, que debe ser considerado en el fundamento
de todo anlisis global posible.
La dominacin burguesa, caracterizada por la pro-
piedad privada de los medios de produccin, implica
una cultura, un conjunto de ideologismos, una serie de
polticas concretas, diferentes de las que son propias del
178
dominio biuocrtico. Estas diferencias, que en el anlisis
puro del antagonismo no son esenciales, s resultan de
gran importancia para el anlisis poltico concreto.
La ideologa liberal de la libertad es en esencia anti-
burocrtica, los ideologismos en torno a la proteccin de
la igualdad t]ue proclaman los burcratas son, en esen-
cia, antiliberales. Se podra hacer una larga lista de con-
trapuntos como estos. En general se trata de tjue cacia
segmento del bloque dominante ha formulado, en el
marco de sus operaciones de legitimacin, un horizonte
utpico que lo presenta como defensor de los intereses
de toda la humanidad.
Hn trminos puramente tericos, no tendra por
qu haber nada imdamentalmente falso en estos ideales.
Su defecto, correlativo, mutuo es, por un lado, que la
propia prctica de quienes los proclaman los contradice
y, por otro lado, que llevados a su extremo, cosa que
ocurre frecuentemenre, resultan autocontradictorJos.
Pero justamente este carcter defectuoso hace cjue siem-
pre se puedan contraponer a sus propios autores, por un
lado, y a sus antagonistas por otro. Una versin modera-
da, cointmitaria, de la idea de libertad, por ejemplo,
puede resultar, a la vez, tan antiburguesa como antiburo-
crtica. Y puede ser eficaz en una plataforma poltica
reformista.
El primer paso de una izcjuierda radical siempre
puede ser este; levantar el propio horizonre utpico libe-
ral y burocrtico a la vez, tanto contra la burguesa como
contra la burocracia, de manera correlativa. El segundo
paso es ser capaz de formular un horizonte que los tras-
cienda. C'ontra el mercantilismo y la propiedad privada,
por un lado, contra el paternalismo y el autoritarismo,
por otro. A favor de la autonoma de los ciudadanos por
un lado, a favor de la democracia participativa por otro.
179
Por ci ert o, ios mani que smos de las izquierdas clsi-
cas dificultan esta operaci n. El est at al i smo del socialis-
mo bur ocr t i co cre el aut omat i s mo de est i gmat i zar
t odo ar gument o liberal, aun a costa de la aut onom a de
los ci udadanos, y de confiar ci egament e en las bondades
de la i nt er venci n estatal, ai mque en la prct i ca benefi-
cie solo al pr opi o Est ado. Superar estos reflejos condi ci o-
nados, pr oduct os de ms de sesenta aos de pr opaganda
estalinista, es una condi ci n esencial para ir ms all tie
las obvi edades de la pol t i ca popul i st a.
Qui zs esto podr a condensarse en la exigencia, for-
mul ada en el lenguaje clsico, de que el "hombr e nuevo"
sea, en pr i mer lugar, capaz de formarse a s mi smo. Si
l ogramos sacudi r de esta frmul a sus connot aci ones ma-
chistas ("el hombr e") e i ndi vi dual i st as ("s mi smo") qui -
zs podamos const r ui r en la cul t ura de i zqui erda un ver-
da de r o c onc e pt o de c i uda da n a , soci al , pl ur al . Un
concept o en que la aut onom a de la soci edad civil, por
fuera de la lgica de la pr opi edad privada sea, desde ya,
una prefi guraci n del comuni s mo.
3. Pero la l ucha por la aut onom a de los ci ut i adanos
solo puede ser radical, solo llega a ser revol uci onari a, si
est or i ent ada a la crtica radical de los poderes domi -
nant es. Por un lado del Est ado de Der echo or i gi nado y
f undado en los intereses de la burgues a, y de su progre-
siva burocrat i zaci n. Por ot r o, del Sistema del Saber, de
la mi t ol og a de la experticia y la responsabi l i dad mera-
ment e nomi nal .
Bajo la hegemon a burocrtica el Estado de Derecho
burgus ha derivado progresivamente en Estado policial.
Requiere cada vez ms mant ener el orden frente a la violen-
cia social que crean los excesos capitalistas. Requiere incluso
cont ener el exceso, para hacer posible un capitalismo m ni -
mo, que no conduzca a la destruccin del planeta.
180
Pero la imposicin de este orden, sin un horizonte
comunista, tiene un precio: la hegemona de una nueva
clase dominante que perpeta la estupidizacin del tra-
bajo, la enajenacin y el desempleo estructural, porque
se niega a abandonar el mercado como forma dominante
del intercambio.
La crtica de la clase dominante siempre empieza
por la crtica de sus legitimaciones. La contraposicin se
la sabidura de los saberes operativos inmediatos a la
abstraccin demaggica del Sistema del Saber, es el co-
mienzo. Ms all, el horizonte, es la crtica radical del
orden y el dominio imperante en la divisin social del
trabajo.
Es por esto que la lucha por el copy left y la construc-
cin social y compartida del saber'*'', en el nivel de las
demandas inmediatas, y la lucha por una reduccin radi-
cal de la jornada laboral manteniendo el salario (es decir, a
costa de la plusvala), en el nivel de las demandas estrat-
gicas, son los dos pilares fundamentales. Ambos directa-
mente, y a la vez, antiburgueses y antiburocrticos.
En las demandas inmediatas (esas que los fanticos
estigmatizan como "reformistas") es crucial atacar direc-
tamente la hegemona del Estado, su intromisin pater-
nalista autoritaria en todos los mbitos de la vida pbli-
ca. Reducir el costo de la funcin estatal, con reduccin
funcionara incluida, es una manera de devolver parte de
la plusvala a los productores directos.
De la misma manera que aumentar los impuestos a
la ganancia de capital, o disminuir la jornada laboral a
expensas de la ganancia, es una manera de recuperar para
"' Ver, al respecto, el notable Proyecto GNU, promovido por Ri-
chard Stallman, para crear un sistema operativo que sea realmen-
te de dominio publico y libre. El "Manifiesto GNU" (1985) pue-
de verse en www.gnu.org
181
los pr oduct or es directos part e de la plusvala apr opi ada,
as, di smi nui r el costo del Est ado es asegurar que esa
plusvala recuperada no vaya a parar a las manos del ot r o
pol o del bl oque domi nant e.
Tal como, cl si cament e, el exceso capitalista se at ri -
bm'a a los avaros y usureros, ahora el exceso bur ocr t i co
puede at ri bui rse a los cor r upt os y a los pol t i cos. Pero
t ambi n, tal como la crtica del exceso e.s solo el comi en-
zo de la crtica, la crtica ahora debe ir ii<) solo al Est ado
cor r upt o sino al Est ado como tal. En el fondo lo que
l l amamos "corrupci n" no es sino su pr()pia lgica, con-
si derada de maner a liberal, es decir, haci endo caso omi so
de sus pret ensi ones de l egi t i mi dad.
4. La di nmi ca de oposi ci n ant i burguesa y ant i bu-
rocrtica que he descri t o requi ere, sin embar go, de supe-
rar ot ro viejo at avi smo i l ust rado de las izquierdas clsi-
cas: la di cot om a reforma-revol uci n. Se trata de tma de
las di scusi ones ms estriles y ms dest ruct i vas en la cul -
t ura de i zqui erda. Una di cot om a que ha llevado hi st ri -
cament e a que la i zqui erda discuta mucho ms, y ms
i nt ensament e, con la izqtiierda que con la derecha.
Qui zs en la poca de la pr oducci n y la poltica
j errqui ca, en que se t en a t odo el poder o nada, esto
t uvo algn sent i do. Se puede sospechar, aunque sea aho-
ra compl et ament e ocioso det enerse a di scut i rl o, que qi -
zs ni siquiera ent onces fue una prctica y un f undamen-
to estable o pr oduct i vo.
En la poca de la pr oducci n y el clominio en red,
sin embar go, la di cot om a resulta si mpl ement e desplaza-
da y anul ada. En tma oposi ci n en red, pl ural , diversa,
congregada por un hor i zont e comn, hay t oda clase de
l uchas, grandes y pequeas, y es i nt i l , y cont r apr odu-
cent e, i nt ent ar formul ar un criterio de j erarqu a. En la
pol t i ca en red, en la prct i ca concret a, la i mposi ci n de
182
criterios jerrquicos solo tiene el efecto de alejar a los
nticleos perifricos, sin lograr a cambio congregar real-
mente a los ms centrales. No estamos ya en la poca del
contundente principio leninista de la "unidad de prop-
sito". Un "espfitu comn" es ms eficiente que una "l-
nea correcta". Todas las peleas hay que darlas a la vez.
Que esto no puede hacerse es solo un mito estalinista
convertido en sentido comiin.
Todo revolucionario debe ser como mnimo refor-
mista, l.a diferencia entre reforma y revolucin es una
diferencia de grado, de alcance, no de disyuntiva, y mu-
cho menos de antagonismo. Se es reformista en la lucha
por lo local y revolucionario si se la pone en un horizon-
te de lucha global. Se es revolucionario en la crtica radi-
cal, y reformista a la vez si se es capaz de llevar los
principios de esa crtica a toda lucha local.
La politizacin de la subjetividad y la subjetiviza-
cin de la poltica. O, tambin, la politizacin del mun-
do privado y la subjetivizacin del espacio pblico, si-
guen este movimiento conjunto de reforma y revolucin.
Se trata de mostrar que la poltica es el centro y nudo de
la posibilidad de la felicidad privada. Se trata de mostrar
a la vez que la posibilidad de la felicidad es el centro y
nudo de la poltica radical.
Todas las luchas, de todos los tamaos y colores,
son prioritarias e igualmente valiosas para un espritu
comn. La medida en que estamos ms cerca o ms lejos
de ese espritu, del horizonte comunista, queda en evi-
dencia cuando consideramos la generosidad (o la falta de
generosidad) con que estamos dispuestos a apoyar causas
que no son directamente las nuestras, pero que implican
el horizonte universal que es ese espritu.
5. Siempre la generosidad radical implica estar dis-
puestos a la violencia. Para un espritu revolucionario la
183
generosidad no es un ideal santurrn. Es la disposicin
de entregarse a la lucha. El uso ejemplarizador que el
Estado policial hace de la violencia, sin embargo, nos
obliga a pronunciarnos de manera ms especfica sobre
ella que antes.
En realidad siempre las discusiones sobre la violen-
cia estn contaminadas de una hipocresa esencial: el
aceptar como paz atjuello que las clases dominantes lla-
man paz. Las clases dominantes llaman paz a los mo-
mentos en que van ganando la guerra, en que han logra-
do establecer su triunfo como orden de la dominacin, y
empiezan a hablar de violencia solo cuando se sienten
amenazadas.
Los revolucionarios no quieren, en realidad, empe-
zar una guerra. Ya estamos en guerra. Eso que ellos lla-
man paz es en s mismo la violencia. Lo que la crtica
revolucionaria cree es que esa violencia estructural solo
puede terminarse a travs de la violencia. La nica ma-
nera de terminar con esa guerra que es la lucha de clases
es ganarla. Tenemos derecho a la violencia revolucionaria
en contra del continuo represivo, moral, legal, policial,
que se nos impone como paz.
Sostenida esta dura premisa, sin embargo, no se
consigue establecer qu es lo "revolucionario" de la vio-
lencia a la que creemos tener derecho, ni bajo qu condi-
ciones lo que hagamos merece tal nombre. Es obvio que
podemos invocar a nuestro favor profundos y hermosos
principios. Es igualmente obvio, sin embargo, que el
enemigo tambin puede hacerlo para legitimar la suya.
Es necesario imponer condiciones en el ejercicio mismo
de la violencia que pretendemos, no solo en el horizonte
que la legitima.
La violencia siempre es un problema tico, en el
sentido de que est directamente relacionada con la posi-
184
bilidad del reconocimiento y la convivencia humana.
Para el horizonte revolucionario, sin embargo, se trata de
ima tica situada, cultural e histricamente. No ima ti-
ca abstracta, fundada en la simple dicotoma entre lo
bueno y lo malo, sino una tica en que el bien relativo es
inseparable del mal, y el mal est contenido en las es-
tructuras que constituyen la convivencia. En esas condi-
ciones el asunto no es el simple si o no a la violencia
sino, ms bien, gira en torno a los lmites, a los propsi-
tos, cjue ptieden hacerla trgicamente aceptable.
Por supuesto lo que aparece de inmediato en la
discusin es el terrorismo. Se puede condenar, desde
luego, al terrorismo de Estado. Por la desproporcin
entre la tuerza que aplica y la de las vctimas. Porque
traiciona los valores que el propio Estado dice defen-
der. Por su sistemtico y meditado totalitarismo. Por la
crueldad, la alevosa y la ventaja abrumadora con que
es practicado.
Para la izquierda revolucionaria, sin embargo, es el
terrorismo de izquierda el que debe ser meditado. No se
trata de igualar lo notoriamente desigual, ni de invocar
principios abstractos que conduzcan a un empate moral.
Se trata de formular criterios que, dada la violencia
como un hecho, nos permitan dar una lucha en la cual
no terminemos confundindonos con el enemigo.
Sostengo que la violencia, fsica o simblica, solo es
aceptable para el bando revolucionario si es violencia de
masas, y bajo el imperativo de un respeto general del
horizonte de los derechos humanos. Esto significa con-
denar la violencia puntual, la que es llevada a cabo por
comandos especiales, sobre objetivos particulares. Signi-
fica condenar la violencia que busca la represalia, el ame-
drentamiento, o el producir un efecto ejemplarizador
atacando a particulares.
185
La huelga, la roma, la sublevacin popular, la pro-
testa ciudadana en todos sus grados, es violencia de ma-
sas. Opera siempre al borde de la ley y, en Estados totali-
tarios, ms all de la ley. Pero busca operar dentro de un
horizonte de derecho y justicia. Se inscribe en objetivos
estratgicos, sobre todo cuando contempla reivindicacio-
nes directamente pol/ticas.
Tenemos derecho a la violencia de masas en contra
de la violencia estructural. Tenemos derecho a combatir
tambin, tanto al enemigo como en nuestras propias fi-
las, la violencia focalizada, que sigue la lgica de la ven-
ganza. Nuestros enemigos tienen y deben tener los mis-
mos derechos universales que rei vi ndi camos para
nosotros. Los derechos que les impugnamos son aque-
llos, particulares, que se arrogan por s mismos, y que los
hacen, estructuralmente, nuestros enemigos: todos aque-
llos derechos que solo han establecido para legitimar la
explotacin.
En una situacin trgica, como es la lucha de clases,
que excede la voluntad particidar de los particulares a los
que involucra, puede haber un horizonte humanista para
la guerra. La izquierda puede ser creble, la lucha puede
ser verosmilmente justa, si se hace un esfuerzo por cx-
plicitar los lmites de la violencia, y se contribuye a criti-
car a todos los que, en uno y otro lado, ponen al fin
abstracto y la accin puntual, por sobre ese horizonte de
humanidad realizable.
6, Cuando hoy decimos "universal" lo estamos refi-
riendo de un modo casi literal. Prcticamente no hay ya
seres humanos que no estn ligados a la globalidad del
sistema de produccin imperante. Incluso los excluidos
lo estn en virtud de la misma lgica que sigue la inte-
gracin. Esto hace que si bien el espacio de accin local,
el cara a cara y codo a codo, sea crucial para integrarnos
186
de un modo ctectivo, tan importante como l sea la
mantencin de vnculos fsicos, directos, con el carcter
global e interrclacionado que ha adquirido cada uno de
los conflictos.
Existen sobrados y eficaces medios tcnicos para
dar luchas globales. Nada impide hoy que hasta las ms
locales agrupaciones juveniles se pongan en contacto con
sus similares al otto lado del planeta. En una produccin
dcslocalizada, frectienremenrc los trabajadores tienen
mucho ms en comtin con los t|ue hacen la misma tarea
en otro continente que con los que hacen tarcas distintas
en la misma ciudad. El trabajo comin, terico y prcti-
co, a distancia, en espacios virtuales, es plenamente posi-
ble y, en algunos trabajos especficos, es una realidad
cotidiana.
Organizar sindicatos, jtmtas de pobladores, federa-
ciones estudiantiles, grupo.s tnicos disgregados, en red y
de manera global. Luchar por la conectividad y usar su
espacio pblicamente, es un gran desafo pata la izquiet-
da del siglo XXI. Un desafo en que la derecha ya es
eficaz, y tjue es para ella una prctica cotidiana, cada vez
ms imprescindible.
Pero tambin, de manera correlativa al desarrollo
material de esta univetsalidad, es necesario asumir y ex-
poner explcitamente el horizonte universal c]ue le da
contenido a una tarea tjue se propone una crtica revolu-
cionatia: el comtinismo. No ya solo el objetivo socialista,
ya no la mera tarea de industrializar y modernizar pases.
De lo que se trata es, directamente, del fin de la lucha de
clases. Y de todo lo que conduzca a ello, y en la medida
en que nos acerque de alguna manera plausible.
Grandes rateas para un gran espritu. Ms all del
populismo y la demagogia. Autenticidad para una lucha
poltica que puede y debe combinar en cada acto lo in-
187
mediato y lo final tal como, y en la misma medida,
combina lo particular y lo global, lo contingente y lo
histrico.
Es necesario concretar esta demanda radical en un
camino, y ese camino debe empezar por algo. Los refor-
mistas siempre estn vidos de programa, as como los
que tienen espritu radical tienden a eludirlos. Los que
queremos combinar ambos esprittis tenemos que aten-
der tanto a uno como al otro. L^c aqu estos prrafos
contingentes que siguen: para concretar.
Si el camino ha de empezar hoy por algtin lado,
debe atacar en primer lugar la especulacin financiera.
Bajar radicalmente el costo del crdito, subir de manera
radical los impuestos a la ganancia financiera, limitar
drsticamente la circidacin internacional de capital es-
peculativo.
Esta lucha, nacional y global, debe ir de la mano
con la lucha frontal por la nacionalizacin de las rique-
zas bsicas, y esta a su vez debe estar ligada a una poltica
de colaboracin internacional, poltica y militar, para re-
chazar las intervenciones militares que buscan su desna-
cionalizacin.
En el plano local sostengo que hay que buscar una
radical descentralizacin de los servicios prestados por el
Estado, paralela a la descentralizacin de su gestin pol-
tica y econmica. Muchos municipios en red son preferi-
bles a un Estado central. El Estado debe administrar las
riquezas y servicios estratgicos, y debe promover a su
vez una fuerte redistribucin de los recursos que tienen
carcter nacional.
Ms all del comienzo, ya he mencionado las inicia-
tivas de tipo estratgico que me parecen centrales: redu-
cir progresivamente la jornada laboral, manteniendo los
salarios a costa de la ganancia; reducir el aparato central
del Estado por la va de la descentralizacin y la asigna-
cin de los recursos a los usuarios finales; limitar el arbi-
trio sobre la propiedad privada para mantener economas
compatibles con el medio ambiente y la autonoma de
los ciudadanos.
Como se ve, nada que no se pueda entender y hacer
claramente, de manera directa y sin demagogia. Todas
tareas que una voluntad poltica clara y decidida puede
emprender de manera concreta e inmediata.
7. Problemas que la supersticin ilustrada llama
"concretos", como el del costo del crdito o la autono-
ma de los ciudadanos, parecen estar muy lejos de otros,
como la vinculacin de Hegel con Marx, o la sustancia
del valor y del deseo, que preferiran llamar "abstractos".
A lo largo de todo este texto, sin embargo, he estado
pasando de unos a otros ima y otra vez, justamente para
mostrar, entre muchas otras cosas, que esta dicotoma es
artificial y artificiosa. Pero, adems, que no es en absolu-
to inocente. Es mantenida tanto por los pontfices aca-
dmicos, que circunscriben y defienden con ello su po-
der, como por los operadores polticos inmediatistas y
oportimistas, que tambin defienden de ese modo el
suyo. En contra de la dictadura correlativa de los exper-
tos en ideas y los expertos en poltica efectiva, todos
podemos ser a la vez intelectuales y polticos. Todos lo
somos ya, incluso, en el simple acto de comportarnos
como ciudadanos razonables. Tambin de esta idea que
es, en buenas cuentas, la de un profundo antivanguardis-
mo, depende la verosimilitud y la viabilidad de una gran
izquierda para el siglo XXI.
189
VIL SOBRE LA RELACIN
ENTRE HE GE L Y MARX
1. Un asunto acadmi co. . . o mi tol gi co
Kl problema tie la relacin entre Hegel y Marx es
distinto que el de la relacin entre Hcgel y la tradicin
marxista. El primero, por s mismo, es un asunto relati-
vamente acadmico. El segundo es, en cambio, abierta-
mente poltico. La tradicin marxista, sin embargo, acos-
tumbrada al uso y al abuso del argumento de autoridad,
los presenta a ambos en el mismo plano, y defiende los
intereses polticos que son pertinentes en cada uno de
sus momentos, apelando de manera presuntamente "ob-
jetiva" a lo que Marx habra dicho o no e, incluso, a lo
que habra pensado o no.
Por supuesto, acerca de cmo los marxistas de dis-
tintas pocas han podido enterarse de lo c]ue }ry^pensa-
ba solo puede reinar un profundo misterio. La ms ele-
mental prudencia exige atenerse ms bien a lo que dijo y,
en rigor, a lo que escribi.
Sobre lo que dijo, sin embargo, nuevamente todas
las precauciones metodolgicas se hacen pocas. No tene-
mos grabaciones, o videos, en que nos conste Su Palabra.
Los testimonios son todos fi-agmentarios, sobre todo res-
pecto de este tema. Y no tendran por qu, como todo
testimonio sobre eventos vivientes, no ser interesados.
El asunto debe restringirse, por lo tanto, a lo que
Marx escribi. Como si esto hicse fcil! Ocurte que la
gran mayora de los escritos de Marx, que se conservan,
no fueron publicados durante su vida. Y no est claro si
Marx mismo habra tenido con sus propios escritos la
191
c
generosi dad de Engeis, o el rigor edi t ori al de Davi d Ria-
zanov. Incl uso, los t est i moni os al respecto indican que
sola sentirse abi er t ament e di sconforme con lo que escri-
ba y que, a pesar de la paciencia de Engcls, se resista
una y ot ra vez a ent regar sus textos a la i mpr ent a.
Ocur r e, adems, que j ust ament e los textos en los
t]ue Marx se refiere a Hegel , si empre en carct et de
apunt es o alusiones rpi das, estn ent re los no publ i ca-
dos. Es decir, para ser claro y cont undent e: ent re los no
aut ori zados por el pr opi o aut or para publ i car.
Peor aiin. Es sabi do que Engeis, tras la muer t e d
Marx, dedi c mucho t i empo, y gran esfuerzo, a publ i car
textos que Marx no haba publ i cado, o a reedi t ar textos
que, debi do a la precari edad de las edi ci ones iniciales,
si mpl ement e se hab an per di do. Eos casos ms not ori os
son los t omos II y III de El Capital ( 1885 y 1894), la
Miseria de la Filosofa (publ i cada en 1847, reeditada en
1884), la Crtica del Programa de Gotha (escrita en 1875,
publ i cada por pr i mer a vez en 1891), La lucha de Clases
en Francia (publ i cada en 1850, reedi t ada en 1895), El
18 Brumario de Luis Bonaparte (escrito en 1852, publ i -
cado por pr i mer a vez en 1885). Sin embar go, j ust ament e
los textos ms per t i nent es sobre el t ema "Hegel " no fue-
ron publ i cados por Engeis.
Por supuesto, se trata de los manuscritos de la Crtica
de la Filosofa del Derecho de LLegel (cuya Int roducci n fue
publicada en 1844, y el resto, poco ms que un conj unt o
de apuntes de lectura, solo en 1927), los llamados ''Manus-
critos Econmico Filosficos de 1844" (una serie de apuntes
de lectura, publicados recin en 1932), y los diversos textos
que componen La Ideologa Alemana (escritos en 1845-46,
y publicados recin en 1932). Su tesis doctoral, de inspira-
cin hegeliana, Diferencia entre la Filosofa de la Naturaleza
segn Demcrito y segn Epicuro, escrita en 1841, fue publ i -
192
cada por primera vez en 1929. El texto La Sagrada Familia,
Critica de la Critica Critica, publ i cado en 1845, en una
pequea edicin, solo fue reeditado en 1917.
El caso de la Ideologa Alemana es, para mayor abun-
ciamicnto, ejemplar. Sabemos que Engels t en a a la vista el
legajo de papeles, cosidos por el l omo por el propi o Marx,
que ms tarde fueron publicados por Davi d Riazanov bajo
ese ttulo. Se refiere a l varias veces, en cartas y en prl o-
gos. Sin embargo, cuando Karl Kaursky Je escribe desde
Alemania para consultarle sobre la nueva moda de los
neohegelianos (Bradley, Bossanquet, Gent i l e), y la presun-
ta relacin de Hegel con Marx, decide no publ i car este
manuscri t o y, en su reemplazo, escribe, en 1886, Ludwig
Feuerbach y el fin de la filosofa clsica alemana, un texto
que se relicre al mismo tema del manuscri t o que evita.
INOIA SOBRE LA EDICIN DE LOS MANUSCRLVOS
DE MARX. Como es sabido, los manuscritos de
Marx empezaron a ser publicados de manera com-
pleta, sistemtica y cuidadosa, por iniciativa del no-
table camarada, bolchevique no leninista segn su
propia expresin, David Zelman Berov Goldenda-
ch, que se haca llamar David Riazanov (1870-
938). Como director def instituto Marx Engeis de
Moscii desde 1921, Riazanov promovi la publica-
cin de ios Marx Engels Gesamtausgahe (Obras
Completas de Marx y Engels), llamados hoy MEGA
I. Entre 1927 y 1935 se alcanzaron a pubUcar 12
volmenes, de un proyecto que contemplaba 42.
Los ltimos, aunque completamente diseados bajo
su direccin, fueron publicados por su continuador,
un burcrata, Vctor Adoracskrr. Entre eios, en
1932, en un mismo volumen, los Manuscritos y la
Ideologa Alemana. El camarada Riazanov fue purga-
do en 1931, en plena revolucin estalinista, y final-
mente fusilado, tras una sesin del Tribunal Revolu-
cionatio que dur solo quince minutos, en 1938.
193
Si consideramos las fechas, hay que resaltar algo,
por lo dems evidente: ni Lenin (muerto en
1924), ni Rosa Luxemburgo (asesinada en
1919), ni Antonio Gramsci (en la crcel desde
1927), tres de los marxistas ms importantes del
siglo XX, pudi eron leer los manuscritos de
Marx. Sus opiniones sobre la relacin entre He-
gel y Marx, por lo tanto, no pueden provenir
directamente de El Maestro.
Un intento posterior de Obras Completas son las
Marx Engels Werke (MEW), publicadas en Alema-
nia Democrtica (DDR) entre 1945 y 1968. A
esta edicin, en 42 volmenes, distribuidos en 44
libros, se agreg, despus de ser interrumpida por
muchos aos, un volumen 43 en 1989. No fue
continuada. Por ltimo, una monumental edi-
cin crtica de Obras Completas, llamada MEGA
II, fue planeada desde 1972, en la Unin Soviti-
ca. Contendra 164 volmenes. De estos, hasta
1990, se haban publicado 36. El proyecto fue
retomado, desde 1992, por el MEGA Project, en-
cabezado por el Instituto Internacional de Histo-
ria Social de Amsterdam, que mantiene hasta hoy
muchos de los manuscritos originales, heredados
desde Engels, a travs de Eduard Bernstein. Este
proyecto, que rene a institutos de Mosc, Berln
y Amsterdam en la Marx Engels Foundations, re-
dujo el proyecto a 114 volmenes, de los que
hasta hoy se han publicado 52.
Como se ve, si el mtodo de exegesis de la obra de
Marx sigue descansando en apuntes, cartas y textos
no publicados por l mismo, hay todava un larg-
simo camino por recorrer. Un camino que podra
contener algunas sorpresas, desgraciadamente has-
ta ahora simplemente inimaginables].
El r esumen de esta compl ej a si t uaci n es que de las
opi ni ones de Mar x sobre Hegel solo nos const an al usi o-
nes y apunt es, dispersos en cartas y manuscr i t os no pu-
194
blicados. De manera directa, afirmado por el autor con
toda seguridad, no sabemos casi nada.
Por supuesto esta situacin, en principio espantosa
para la mayora de los marxistas, solo es "compleja" o,
an, "espantosa", bajo ciertos supuestos, que tales mar-
xistas rara vez se detiene a explicitar.
El primero, y ms grueso, es que la autoridad de
Marx basta para dilucidar cualquier eventual contienda
sobre el significado, o las proyecciones de su obra. Los
notorios rituales del marxismo establecido rara vez pasan
por la idea de que Marx podra haberse equivocado, en
general y, an ms, podra haberse equivocado incluso
respecto de su propia obra.
Esto, que parece extrao, e incluso sacrilego, se
debe a una razn en verdad muy simple, en realidad
demasiado simple: un autor, sobre todo un gran autor,
no tiene por qu tener una consciencia clara y distinta
acerca de las influencias que operan sobre su obra y,
menos an sobre los modos en que puede influenciar a
otros. Es absolutamente habitual que los grandes pensa-
dores reconstruyan, de acuerdo a los intereses y contex-
tos a los que estn abocados de manera inmediata, el
camino que habra seguido el desarrollo de su obra de
una manera distinta a lo que un observador, exterior, y
menos comprometido, puede constatar. No es para nada
extrao que grandes autores nos digan "desde el princi-
pio cre tal cosa", o "desde hace mucho que esa idea no
influye para nada en mi pensamiento".
El asunto, considerado desde el punto de vista de
una historia de las ideas medianamente seria, es que el
propio autor es solo uno de los antecedentes que habra
que tomar en cuenta para reconstruir su trayectoria inte-
lectual. Es el primer y ms importante antecedente, por
supuesto. Pero solo es uno, entre muchos posibles.
195
Desde luego, esto no sera difcil de aceptar respec-
to de ningn otro autor: pero se trata de Marx. Y en este
terreno, el ritualismo de las discusiones entorpece enor-
memente cualquier examen medianamente racional.
El segundo supuesto, ahora sobre lo escrito, es que se
puede dar la misma clase de autoridad a un testimonio de
las opiniones de un autor que proviene de una carta priva-
da, de un apunte de lectura, de un escrito temprano, de
una alusin, que los que provienen de textos publicados, y
revisados por el autor para su publicacin. De nuevo, por
supuesto, este procedimiento solo se aplica con Marx, o
con Lenin, o con Heidegger, o con Lacan, o con Mateo,
Lucas, Marcos y Juan. Es decir, con autores en que la
reverencia a sus palabras resulta ms importante que los
argumentos que se puedan establecer a favor, o en su con-
tra. Nadie discute en estos trminos sobre Weber, o sobre
Parsons o Luhmann. Nadie argumenta en estos trminos
sobre Kant, o sobre Platn o Foms de Aquino.
El tercer supuesto es Cjue Hegel ue realmente un
problema central para Marx mismo, algo sobre lo que
tena que pronunciarse de manera imperiosa y clara.
Ninguna evidencia muestra que esto haya sido as. Marx
estudi con los discpulos de Hegel. Admir en particu-
lar a Feuerbach, y argumentar contra l cumpli un pa-
pel importante en su formacin filosfica. Todas las refe-
renci as di rect as a Hegel , en cambi o, parecen
relativamente incidentales. Apuntes, lecturas que al pare-
cer le resultaban sugerentes, sin que nos diga claramente
en qu sentido, un encuentro grato, despus de muchos
aos, con la Ciencia de la Lgica, sin que sepamos hasta
dnde, y con qu detalle, la ley.
Desde luego la relacin entre Hegel y Marx podra ser
muy importante para nosotros, y quizs haya en ella claves
que nos permitan reformular de manera profunda la polti-
196
ca y la teora crtica. No sabemos, sin embargo, salvo un
conjunto de alusiones en sentido estricto ms bien vagas, si
Marx habra estado de acuerdo con esta urgencia nuestra,
determinada tan evidentemente por nuestros problemas,
que en tantos sentidos ya no son los que l mismo enfrent.
He descartado con estos razonamientos toda espe-
ranza de encontrar una relacin entre Hegel y Marx? Es-
pero, sinceramente, que ningn lector haya llegado a esta
conclusin solo leyendo lo que he escrito hasta aqix. Si lo
ha hecho me sentira en verdad profundamente intrigado.
Lo que he establecido es que el problema de la rela-
cin entre Hegel y Marx no se puede resolver de manera
satisfactoria en un plano puramente acadmico, acudien-
do solo al necesario rigor que debera tener la historia de
las ideas. En ningn momento hasta aqu he sostenido
que no haya tal relacin, o que no podamos "encontrar-
la". Ms an, lo que sostendr es que necesitamos, de
una manera imperiosa, "encontrar" una relacin, formu-
larla claramente, y usarla para desarrollar la teora mar-
xista, y proyectarla sobre las polticas marxistas posibles.
Pero la palabra "encontrar", en este contexto, solo
puede estar entre comillas. Se trata de un "encontrar"
que no sea gratuito, que no fuerce los textos, o las ideas
de Marx, ms all de lo razonable. Pero se trata de un
"encontrar" fundamentalmente motivado por la poltica.
El resumen, en buenas cuentas, para decirlo de ma-
nera directa, es el siguiente: el problema de la relacin
entre Hegel y Marx es un problema poltico, no un pro-
blema acadmico. Y, como tal, tiene que ver ms con
nosotros que con las ideas de Hegel o Marx.
Justamente porque se trata de grandes pensadores, se
puede encontrar en ellos ms de una, mucho ms de una,
relacin entre sus ideas que sea, al menos en general, com-
patible con lo que ellos mismos sostienen. Compatible,
197
adems, de una manera asimtrica: nos imporra ms enri-
quecer el pensamiento potencialmente revolucionario de
Marx que comprender los conservadurismos, bastante rea-
les, de Hegel. Leer de manera marxista a Hegel es quizs
ms relevante, para la poltica revolucionaria, que leer de
manera hegeliana a Marx. En lo que sigue sostendr am-
bas operaciones. Pero no debe ser un secreto, no debe
permanecer implcito, el que el propsito general que per-
sigo es reformular el marxismo de una manera que sea
significativa para la poltica del siglo XXI.
2. Engels, creador del marxismo
El que no dud ni por un instante que la relacin
eventual entre Marx y Hegel era un asunto ms bien
poltico cjue acadmico le l'ederico Engels.
En un sentido muy real, verdaderamente, Engels in-
vent el "marxismo". Es decir, invent la dea de que la
obra de Marx constitua un sistema general, capaz de dar
cuenta de toda la realidad. Para mostrar esto, como he
sealado, reedit las obras de Marx que ya no estaban
disponibles, edit y public los manuscritos que le pare-
cieron importantes, e incluso complet con obras suyas
aquellos espacios tericos que no le parecieron suficiente-
mente representados. Es el caso de sus textos La revolucin
de la ciencia de Eugenio During (el Anti-Dring) en 1 878,
El origen de la familia, la propiedad privada y el estado,
escrito en 1880 y publicado en 1884, Ludivig Feuerbach y
el fin de la filosofa clsica alemana, publicado en 1886, y
los mltiples artculos de tipo doctrinario que public en
Die Nene Zeit desde 1883 hasta su muerte.
Pero tambin, de manera correlativa al estableci-
miento de un verdadero canon de obras de carcter doc-
198
trinarlo, Engcls cre la dierencia entre ortodoxia y desvia-
cin, y su corolario, la idea de que hay desviaciones de
izquierda y de derecha. En el marco de la Segunda Inter-
nacional, Eduard Bernstein represent el modelo de "revi-
sionista" (desviacionista de derecha), y Rosa Luxemburgo
el de "izquierdista" (desviacionista de izquierda). Lenin,
aiios ms tarde, consagrar este esquema con dos obras
simtricas: La revolucin proletaria y el renegado Kautsky
(1918), contra el revisionismo y sus consecuencias refor-
mistas, y El izquierdismo, la enfermedad infantil del comu-
nismo, contra la llamada "izquierda bolchevique" (1920).
En este pian de construccin cannica, Engels pen-
s que haba una base filosfica definida, claramente de-
terminable, que sustentaba la obra de Marx. Una "filoso-
fa cientfica" a la que se refiri con el nombre de
"dialctica". Sus desarrollos sobre el tema se pueden en-
contrar en el Anti-Dring, donde especifica lo que llama
"leyes de la dialctica", en el Ludwig Feuerbach, eii que
explcita en qu sentido la "filosofa" de Marx habra
superado a la de este pensador, discpulo y crtico de
Hegcl, Y en la serie de textos escritos entre 1875 y 1885,
que fueron publicados posteriormente, en 1925, en la
Unin Sovitica, como Dialctica de la Naturaleza.
En todos estos textos, sin embargo, nunca usa la ex-
presin "materialismo dialctico", que tampoco se encuen-
tra en ningiin texto de Marx. Esta figura fue introducida
por George Plejanov quien, en un nimo sistemtico anlo-
go al de Engels, sostuvo que en el marxismo podan distin-
guirse dos partes principales: el materialismo dialctico, que
opera como base filosfica general, y el materialismo histri-
co, que sera una suerte de aplicacin del anterior al campo
de las relaciones sociales y la historia humana.
Cuando se examina, con criterio filosfico, la idea
que Engels y Plejanov tienen de la "dialctica", sin em-
199
bargo, lo que se encuentra no es sino, justamente como
ellos mismos pretenden, una "filosofi'a cientfica". Una
concepcin que, comparada con las tendencias generales
que se encuentran en la historia de la filosofi'a moderna,
resulta ms bien una reformulacin de las ideas de la
Ilustracin, flexibilizadas a travs de crticas a las ideas
de determinismo, de accin mecnica, de exterioridad.
A ambos les import enfatizar el carcter conflicti-
vo de la realidad, la concatenacin de todos los fenme-
nos, una idea del conflicto que lo presenta como oposi-
cin de contrarios, como intcrrelacin conflictiva, y la
introduccin de un principio que d cuenta, desde lo
real mismo, de la posibilidad de cambios cualitativos.
Cuestin, esta ltima, desde luego, esencial para arraigar
la idea de revolucin en el carcter de la realidad misma.
Grandes cambios, desde Iviego. C/ambios significati-
vos, que llevan a la filosofa ilustrada a un estado ms
complejo, capaz de dar cuenta de manera ms cercana de
los fenmenos en el orden biolgico, o de las compleji-
dades de la vida social. En muchos sentidos es justo re-
conocer en esta concepcin un poderoso avance terico
respecto de su precedente ilustrado al que, desde acju, es
comprensible llamar "mecanicista".
Por supuesto, el gran objetivo explcito de esta ope-
racin terica, en todo momento, es acentuar el carcter
cientfico de la dialctica. Afirmarla como "la ciencia
ms general". Y usar este carcter como fundamento
para las teoras consiguientes en torno a la sociedad, el
pensamiento y la historia.
La importancia de este propsito, respecto de lo
que aqu importa es que, desde Engels, el principal pro-
blema que conlleva la nocin de "dialctica", y el tema
general de la relacin entre Hegel y Marx, es el de la
relacin entre dialctica y ciencia. Toda la discusin en
200
torno a la "lgica dialctica" ser, desde aqu, una discu-
sin acerca de la mejor manera de entender la ciencia.
3. M ni ma defensa del materialismo dialctico
El materialismo dialctico es hoy ampliamente impo-
pular. Dado el carcter sombro de nuestros tiempos esa
sola razn debera incitarnos a una mnima defensa. Las
modas "postmarxistas", profesadas casi siempre por ex
marxistas, se solazan en criticar su precariedad, que no
resiste las mltiples y profundas crticas que la propia tra-
dicin filosfica moderna ha formulado contra su poca
clsica. Critican sus modos de argumentacin, algo ritua-
les. (Critican su ingenua aceptacin de la evidencia cient-
fica, que ha sido criticada de muchas formas en la filosofa
contempornea de la ciencia. Y, ahora, cuando no hay ya
ningn gran poder, ni movimiento social que lo enarbole
como su visin de mundo, critican incluso, con sospecho-
so entusiasmo, muchas cuestiones, como el determinismo,
la afirmacin de que se pueden predecir eventos histri-
cos, el mesianismo, el totalitarismo, la subordinacin del
individuo al Estado, que simplemente... nunca fueron
sostenidas por los materialistas dialcticos.
Una defensa mnima, que se impone contra esta l-
nea de crticas, algo detestable, se puede hacer en dos
mbitos. Uno puramente terico, y otro poltico, prctico.
De manera puramente terica quizs el nico anli-
sis moderado, estricto y filosfico, del materialismo dia-
lctico se puede encontrar en la notable obra del jesuta
alemn Gustav Andreas Wetter (1911-1991)' ' ' ' . Ms me-
*^ Gustav A. Wetter: El Materialismo Dialctico (1952), Taurus,
Madrid, 1963. Se puede ver, tambin, G. A. Wetter y W. Leon-
hard: La Ideologa Sovitica (1962), Herder, Barcelona, 1964,
201
ritoria an si se considera que sus estudios fueron reali-
zados en plena guerra fra, una poca poco apta para
anlisis desapasionados.
Bsicamente Wetter sostiene que el materialismo dia-
lctico ptiede ser comparado con la filosofa de la natura-
leza que se puede encontrar en. . . Toms de Atjuino. En
trminos conceptuales esto significara una posicin descie
la que se reconoce la dinamicidad interna a la realidad
natural, anterior a los extremos mecanicistas del siglo
XVIII, y plenamente defendible hoy en da, cuando las
propias ciencias naturales han superado esos extremos.
Una manera de visualizar esta eventual vigencia,
como concepcin de la naturaleza, se puede constatar en
la excelente introduccin a la ciencia del siglo XX hecha
por el astrnomo y exobilogo Cari Sagan (1934-1996),
en su famosa serie Cosmos''*'. Es perfectamente imaginable
la felicidad de Engels si pudiera haberla visto. Sus conte-
nidos son plenamente compatibles con los que la vapulea-
da ideologa sovitica ensetl y difimdi masivamente.
Porque este ltimo es im significativo dato, prctico
y poltico: el materialismo dialctico es cjuizs la ms am-
plia filosofa de masas que ha existido en la historia huma-
na. Por primera vez una filosofa radicalmente laica, pro-
fundamente naturalista y humanista, edtic, tormo, a
todo un pueblo, en un lapso, adems, increblemente bre-
ve. En el resto de Europa la filosofa de la Ilustracin, que
sirvi de sustento ideolgico a los procesos de revolucin
industrial, nunca se independiz realmente de su co-
nexin profunda con el cristianismo. En la Unin Soviti-
La serie televisiva Cosmos, un viaje personal, extraordinariamente
recomendable para cualquier persona que quiera estar informado
sobre el mundo en que vive, se puede adquirir on line en el sitio
oficial www.carlsagan.com. Tambin existe el libro, editado en
castellano por Labor. La serie de televisin es muy superior.
202
ca, un poderoso aparato estatal totalitario realiz una re-
volucin cultural de enormes proporciones, que llev a un
pueblo de cien millones de campesinos a su insercin en
plena modernidad, en tan solo cuarenta aos.
Es a travs del materialismo dialctico que el pueblo
sovitico experiment las enormes novedades existenciales
y polticas que implicaba la revolucin industrial forzada.
Es por su intermedio que se llev adelante una enorme
cruzada de captacin de talentos cientficos, los que, apo-
yados sin lmite por el Estado, llegaron a conformar la
comunidad cientfica nacional ms grande del siglo XX^.
Eos crticos habituales, cegados por la guerra fra, o
por las secuelas del desencanto postmoderno, descono-
cen que es bajo la influencia de esta filosofa, que puede
ser considerada como bastante pobre incluso desde el
punto de vista de la ciencia, que se formaron y produje-
ron grandes cientficos, que sostuvieron, usndola como
fundamento, notables teoras.
La ms simple enumeracin puede ser abrumadora.
Las contribuciones a la neurologa de Alexander Luria y
Anaroly Leontiev, la psicologa y las teoras de la educa-
cin, crticas del canon pavloviano de L. S. Vigotsky y P.
K. Anokhin, las contribuciones crticas a la fsica cunti-
ca de V. A. Fock y A. D. Alexandrov, las teoras cosmol-
gicas de O. Schmidt, V. M. Ambartsumian y G. I. Naan,
las teoras sobre el origen de la vida de A. Oparin. Para
citar solo a los que se refieren explcitamente al materia-
lismo dialctico como la filosofa que funda sus trabajos.
Todava, sin embargo, se pueden citar a algunos que,
tal como los anteriores, estn entre los ms importantes
'"' Considrese este dato, habitualmente desconocido, e increble;
hacia 1970 el cuarenta por ciento de los cientficos e ingenieros
dedicados a la investigacin cientfica de todo el mundo eran
soviticos.
203
cientficos del siglo XX. A. N. Kolmogorov, I. M. Gelfand
y O. B. Lupanov, en matemticas. . Kapitza, Lev Landau
y Y. B. Zeldovich, en fsica. B. P. Belusov, N. N. Semyo-
nov y A. N. Frumkin, en qumica. Todos ellos formados
en ese espritu y reconocedores de su influencia.
Por supuesto, para los crticos, las arbitrariedades y
persecuciones promovidas por Trifim Lysenko, en particu-
lar la desgracia de Nikolai Vavilov, tjue muri en la crcel
por defender una gentica "pseudocientfica y burguesa",
son suficientes para anular, e incluso ignorar de manera
olmpica toda esa gigantesca creatividad, sin la cual la
ciencia del siglo XX sera muy distinta. Baste indicar,
como un dato ms, que tras la cada de la URSS, las
comunidades cientficas europea, estadounidense y japo-
nesa se han llenado de apellidos rusos, que estn reputa-
dos hoy en da como cientficos de primera lnea. O, tam-
bin, otro dato enojoso ms, observar cmo tras ese
colapso poltico las listas de Premios Nobel se llenaron,
por bastantes aos, de grandes eminencias soviticas, reco-
nocidas en su vejez, dramticamente a posteriori.
Tal como Wetter es la referencia obligada en el pla-
no filosfico, para examinar de manera desapasionada la
relacin entre la dialctica y la ciencia en la URSS es
necesario acudir a los extraordinarios estudios de Gra-
ham R. Loren, un acadmico perfectamente norteameri-
cano, hoy Ph. D. en Columbia, Profesor Emrito del
Programa de Ciencia, Tecnologa y Sociedad, en el MIT
quien, desde 1970, tambin en plena guerra fra, se dedi-
c al tema^*^.
''" De Graham R. Loren se puede consultar, entre muchos otros,
Science, Philosophy and Human Behavior in the Soviet Union
(1987), Columbia University Press, Columbia, 1987. En caste-
llano se puede encontrar Ciencia y Filosofa en la Unin Sovitica
(1973), Siglo XXI, Madrid, 1976.
204
4. "Hegel i anos" y "antihegelianos": l os aos 2 0 y 3 0
Sin embar go, a pesar de t odas las consi deraci ones
que se puedan hacer en cont ra o a favor del lugar de la
"dialctica" en el mar xi smo, una cosa debe quedar com-
pl et ament e clara: muy poco de esto t i ene que ver real-
ment e con Hcgel . En el mar xi smo el uso de Hegel es,
acadmi ca y pol t i cament e, ms relevante que el saber
efectivo sobre su obra.
No es difcil most r ar que las consi deraci ones de los
mar xi s t as cl si cos, di ga mos , Ma r x, Engel s , Le ni n,
Luxembur go, Kautsky, Trotsky, Gramsci , Ma o Zedong,
para cubri r un espectro ampl i o, solo estn dbi l ment e
apoyadas en referencias directas a los textos de Hegel , y
carecen compl et ament e de la dedi caci n y di fi cul t ad
que, f amosament e, exige una consi der aci n medi ana-
ment e seria del conj unt o de su obra.
El caso ms flagrante es quizs el de Lenin que, en su
exilio, encont r t i empo para leer partes de la Ciencia de la
Lgica y que, como lector cuidadoso, t om una serie de
apunt es sobre muchos prrafos de esta obra^' . En estos
apuntes, publicados como ''Cuadernos Filosficos", en Mos-
c, en 1933, Lenin se revela como un lector inteligente,
profimdo, sobre t odo con una clara idea de las consecuen-
cias polticas que quiere obt ener de sus lecturas. No puede
Es bueno considerar que los Cuadernos Filosficos de Lenin, que
se puede encontrar en ediciones castellanas, contienen apuntes
de lectura, no estudios sistemticos. Apuntes, por lo dems, que
refieren a obras tan diversas como La Sagrada Familia, de Marx y
Engels, La esencia del cristianismo, de Ludwig Feuerbach, La filo-
sofa de Herclito, el oscuro, de Ferdinand Lassalle, y la Metafsi-
ca, de Aristteles. Desde luego Lenin nunca pens en publicar
dichos apuntes, que escribi en diversos momentos de sus varios
exilios, ni constituyen la unidad que aparece debido a la volun-
tad de los editores.
205
ser considerado, sin embargo, como un lector especializado,
o como conocedor cercano del contexto filosfico en qtie
los textos de Hegel se originan. Ni siquiera es posible com-
partir muchas de sus estimaciones sobre lo que Hegel ha-
bra queri do decir c]ue, a la luz de la "hegelologia" ms
elemental, resultan si mpl ement e errneas''-^.
Nuevament e, ent onces, puedo insistir en el punt o
cent ral . El uso de Hegel es ms pol t i co que acadmi co.
La filosofa "de Hegel " es ms un el ement o discursivo
que un ar gument o real.
Pero aun si asumi mos que el pr obl ema se debe exa-
mi nar en estos t r mi nos, lo que encont r amos en la t radi -
cin marxi st a es una larga di sput a ent re los que podr an
ser consi derados como "hegel i anos" y los que se decl aran
abi er t ament e "ant i hegel i anos".
La pol mi ca se da pr i nci pal ment e en dos pocas,
pr i mer o en los aos 20 y 30, en la Uni n Sovitica,
luego en los aos 50 y 60, en el mar co de lo que se ha
l l amado "marxi smo occi dent al ". No es banal recordar
que t odo esto ocur r i . . . en el siglo pasado.
Cur i osament e, t ant o el bando "t ri unfant e" como el
si gno pol t i co de tal "triunfo"' es, cada vez, casi exacta-
ment e inverso. Lo que t ambi n muest ra que no es en el
pl ano de la dialctica donde se juega lo esencial, sino
que, ms bi en, esta es usada como un el ement o ret ri co
en una di scusi n que la excede l argament e, y que, por
supuest o, es ms pol t i ca que filosfica.
En los aos 20 y 30 se di o, en la Uni n Sovitica,
en medi o de las t or ment as que darn ori gen a la revolu-
Quizs la ms difundida, pero no la menor, es su reinterpreta-
cin de !a figura lgica de la contradiccin, claramente estableci-
da en el libro segundo, de la Lgica, La Doctrina de la Esencia,
como oposicin, o interaccin conflictiva, cuestiones que Hegel
distingue de manera completamente explcita.
206
cin estalinista, una polmica entre "dialcticos" y "me-
canicistas". Estos ltimos llamados as por los primeros.
Por un lado, el ms importante de los "dialcticos" es
Abram Moiseevich loffc, c]ue us el apellido Deborin
(1881-1963), estrecho discpulo de George Plejanov,
t|uicn puede ser sealado como el verdadero inventor del
Diamat' ' ' , en su versin oficial y definitiva. Por otro, los
ms importantes "mecanicistas" fueron Liubov A. Aksel-
rod (1868-1946), I. I. Stepanov (1870-1928) y A. K.
Timiarazov (1880-1955), que reformularon las crticas
de O. S. Minin y E. S. Enchmen contra la filosofa en
general, t[uienes ya haban sido calificados de "materia-
listas vulgares" por Nicolai Bujarin, considerado por en-
tonces "el mximo terico del partido".
La discusin empieza con artculos de Minin y
Enchmen, en 1920, en tjuc reclaman la exclusin de la
filosofa del pensamiento marxista, bajo la acusacin de
"metafsica", muy tpica, por lo dems, de tocios los
fundadores de las C.iencias Sociales. Akselrod, en 1922,
tras la condena del "enchmenismo" (que sigui siendo
un pecado ideolgico por largo tiempo), aboga por una
reduccin completa de la filosofa a criterios de verdad
y argumentacin cientficos. Nuevamente una idea bas-
tante comn en la fllosofi'a europea contempornea, sin
ir ms lejos, en el Empirismo Lgico del Crculo de
Viena. En este contexto Akselrod y Timiarazov critican
las influencias "hegelianas" sobre la filosofa marxista,
en la que ven un germen de dogmtica metafsica que
puede llevar a posiciones polticas de tipo totalitarias.
Una acusacin, como se ve, muy comn entre los opo-
sitores a la filosofa de Hegel.
^' Este es el nombre con que se conoci, de manera popular, la
filosofa oficial promovida por el Estado sovitico.
207
Estas proposiciones que, tal como sus anlogos en-
tre los filsofos europeos contemporneos, poco tiene
que ver con Hegel mismo'''', tiene, sin embargo, un com-
ponente que es polticamente relevante, y peligroso, en
la poca: su alusin al totalitarismo. Deborin intervino,
desde 1924, tanto a favor de la herencia "hegeliana",
como a favor de sus consecuencias "revolucionarias", in-
vocando los textos de Dialctica de la Naturaleza, de En-
gels, publicados justo para la ocasin, en 1925, y afir-
mando la tradicin proveniente de Plejanov. La polmica
se resolvi en una sesin de la seccin filoscfica de la
Academia de Ciencias, en abril de 1929... a mano alza-
da! Y de los "mecanicistas" nunca ms se supo. La mayo-
ra de ellos simplemente se perdi en las mltiples oscu-
ridades del Gulag.
El mismo Deborin, sin embargo, no result inmu-
ne. Fue criticado, en 1931, como "menchevique ideali-
zante" por el mismsimo Ysif Grigori Dzhugashvili^'', lo
que, a pesar de las sombras consecuencias que se po-
dran suponer, solo le signific dejar de publicar durante
los veinticinco aos siguientes, ocupando un cmodo si-
lln de honor en la Academia de Ciencias hasta ser reha-
bilitado en la poca de Nikita Jruschov. Muri rodeado
^' Estn, en general, arraigadas en las estimaciones interesadas de
Rudolf Haym, en su biogtafi'a de Hegel (1857) y en el eco que
generan, sobre todo en los fundadores de la tradicin analtica, en
Inglaterra. Sobre los mitos acerca de Hegel ver el Anexo, al final
de este texto, que recoge el ttulo de uno de los textos ms relevan-
tes al respecto, el de Jon Stewatt, ed.: The Hegel myths and legends
(1996), Northwestern University Press, Illinois, 1996.
' ' Una de las primeras cosas que entendi el revolucionario geot-
giano Ysif Grigori Visarinovich Dzhugashvili es que nadie
puede pasar a la historia con semejante nombre: se hizo llamar
Jos Stalin. Si consideramos la palabra rusa "stal", "acero", acom-
paada por el sufijo personal "in", que se puede leer como "he-
cho de", se puede adivinar la intencin de ese apelativo. Sus
ntimos, sin embargo, solan llamarlo simplemente Koba.
208
de honores y reconocimientos, tras la edicin de los
mltiples escritos de su poca de silencio, en 1963.
El segundo captulo de esta historia se incub ya en
la poca de la primera gran polmica, pero alcanz noto-
riedad piiblica solo en los aos 60. Desde los aos 20
varios filsofos marxistas haban advertido el carcter
"mecanicista" del propio materialismo dialctico soviti-
co. Su influencia, sin embargo, fue largamente acallada
por el xito poltico de las frmulas estalinistas.
Uno de los primeros es Antonio Gramsci, cuya cr-
tica al manual de El ABC del Comunismo, escrito por
Nicolai Bujarin y Evgeni Preobrazhenski, que Lenin ha-
ba calificado de "un libro precioso, al mayor nivel", fue
discretamente silenciada por Palmiro Togliatti, su suce-
sor en la direccin del Partido Comunista Italiano,
mientras estuvo exiliado en Mosc.
Otro intento, por completo independiente, es el de
Georg Lukacs quien, en contacto con los Manuscritos de
1844 de Marx, por su trabajo en el Instituto Marx En-
gels de Mosc, desde Historia y Conciencia de Clase
(1923), desarroll ima visin del marxismo mucho ms
cercana a la filosofa de Hegel que la de cualquiera de sus
contemporneos. Criticado, por Deborin y B. M. Mitin
como "idealista subjetivo", sin embargo, inici una larga
y dramtica serie de avances y retrocesos, arrestos de
valenta y retractaciones obligadas, que envuelven la ma-
yor parte de su obra en la retrica estalinista, completa-
mente inadecuada para el asunto, y que arrojan como
resultado final una serie de dudas sobre el grado, e inclu-
so el modo, en que realmente habra estado dispuesto a
fundar la filosofa marxista en la de Hegel.
La amplitud y profundidad de la obra de Georg
Lukacs lo convierten, sin duda alguna, en uno de los gran-
des filsofos del siglo XX. Su dramtica relacin con el
209
estalinismo dice algo muy central respecto de t odo ejercicio
filosfico en ese siglo terrible. Su situacin perfectamente es
comparabl e a la de Heidegger respecto del nazismo. Sin
embargo ha sido criticado por ella de manera desmesurada
y descontexttiaiizada. Hoy forma parte de los kigarcs comu-
nes de la filosofa acadmica, en particular de la llatnada
"postmoderna", criticar ci dament e a Lukacs, casi en la
mi sma medida c]ue "comprender", de manera igualmente
desmesurada y dcscontextualizada, a Heidegger.
Una m ni ma compar aci n, sin embar go, muest ra a
un Lukacs que aprovecha cada opor t uni dad en que las
condi ci ones polticas present an algiin grado de apert ura
para criticar la pol t i ca t ot al i t ari a, frente al tenaz silencio
de Hei degger, aun en las condi ci ones ms favorables,
ant e el conoci mi ent o general de los cr menes del nazis-
mo. Un filsofo t| ue fue Mi ni st r o de CAiltura dur ant e el
i nt ent o de democr at i zar el soci al i smo hngar o, bajo
I mr e Nagy, y tjue fue r epr i mi do por ello, frente a un
filsofo que sigui envi ando r egul ar ment e por correo sus
cot i zaci ones al Part i do Naci onal Socialista hasta 1946,
cuando ya la realidad del Hol ocaust o era ampl i ament e
piiblica, e incluso el Part i do Nazi ni siquiera exista.
Respect o de nuest r o rema, sin embar go, la si t uaci n
de Lukacs, a pesar de lo que se podr a creer, es bast ant e
ambi gua. En El Joven Hegel (19.38), present a un Hegel
i nveros mi l , convert i do pr ct i cament e en un precursor
del mar xi smo, y se hace cargo, de maner a i nfundada, de
la leyenda que di st i ngue ent re ese "joven" casi socialde-
mcr at a y un "viejo" conservador y reacci onari o. Una
l eyenda que, para los cnones actuales de los est udi os
sobre Hegel , es si mpl ement e i nsost eni bl e. En El Asalto a
la Razn ( 1954) , una obra sutil y pr of unda, a pesar de su
ret ri ca de poca, describe el i rraci onal i smo en el pensa-
mi ent o al emn de maner a filosficamente incisiva, pero
210
l ament abl ement e parcial desde el punt o de vista de los
cont ext os hi st ri cos que per mi t i r an compr ender l o.
En el balance de conjunto la obra de Lukacs parece
estar ms cerca de Schiller, incluso de la esttica kantiana,
rcinterpretada de manera historicista, que de la obra de
Hegel. Por cierto esto no puede sealarse como un defecto.
Las diferencias entre la filosofa de un gran pensador y otro
no pueden ser catalogadas de "errores de interpretacin",
son ellas, por s mismas, otra filosofa. Y ese me parece que
es un buen criterio respecto del dramt i co y profundo
Lukacs: sus opiniones sobre Hegel nos ensean mucho ms
de su propio pensamiento C]ue de la filosofa hegeliana.
Un tercer lado de estas lecturas "hegelianas" de los
aos 20 y 30 est representado por pensadores como Ernst
Bloch (1885-1977), Karl Korsch (1886-1961) y Herbert
Marcuse (1898-1980), que estn entre los primeros, como
Lukacs, en conocer y ser influidos por los Manuscritos de
Marx, publicados en 1932. La inmensa erudicin de Bloch
y el radicalismo filosfico de Korsch operan, nuevament e,
sin embargo, sobre los lugares comunes establecidos sobre
Hegel. Procuran defenderlo de la acusacin de precursor
del totalitarismo. Tratan de presentarlo como un humani s-
ta. Asumen el mi t o de que su filosofa no es sino teologa
encubierta. Pero no se distancian de la idea de que habra
que separar en l un "ncleo racional", que residira sobre
t odo en la "dialctica", de una "envoltura mstica", que esta-
ra relacionada con el supuesto compromi so hegeliano con
la idea de un Dios superior a la historia, o de un "espritu"
histrico que no dejara lugar para la aut onom a del ciuda-
dano. Mi t os que, como tantos otros sobre la filosofa hege-
liana, los estudiosos actuales consideran, t ambi n, simple-
ment e insostenibles.
Por ci ert o, t ant o Lukacs, como Bl och y Korsch,
compar t en el dest i no de hacer filosofa ent re dos fuegos.
211
Son criticados cidamente, sin contemplaciones, por los
idelogos soviticos y son a la vez ignorados, o ahididos
de manera lateral y algo despectiva por los mandarines de
la filosofa europea. Este trato, cercano a la caricatura, se
agravar en los aos 60 con los "filsofos" estructuralistas.
5. "Hegelianos" y Antihegelianos ":
la polmica de los aos 60
La poderosa influencia de Lukacs, Bloch, Korsch y,
en menor grado, Marcuse, se hace sentir en los aos 40 y
50 al menos en tres escuelas. Una es el marxismo influi-
do por el existencialismo, en Francia, en Jean Paul Sartre
(1905-1980), Roger Garaudy (1913) y Henri Lefebre
(1901-1991). Otra es la llamada "Escuela de Frankfiut",
en particular Thcodor Adorno (190.3-1969). Y en el
Grupo Praxis, llamado tambin "Escuela de Belgrado",
que reuni a pensadores de primera lnea como Mihailo
Markovic (1927), Pedrag Vraniki (1922-2002), Cajo Pc-
trovic (1927-1993)^''. Todos ellos podran compartir la
calificacin general de "marxismo humanista". Varios la
defendieron explcitamente.
En general se trataba de levantar un marxismo al-
ternativo al que se haba convertido en ideologa oficial
del Estado sovitico. Se trataba de arraigar la reflexin
^'' En realidad esta enuineracin de marxistas humanistas, como
cualquier otra, siempre ser parcial, lamentablemente sumaria.
El ejemplo ms notorio de omisin posible es, desde luego, el
ineludible filsofo checo Karel Kosik (1926-2003), cuyo marxis-
mo radical y antiautoritario, construido en un permanente dilo-
go crtico con la fenomenologa de Husserl y la filosofa de Hei-
degger lo acompa, como a pocos, hasta mucho ms all del
derrumbe de los pases socialistas, oportunidad en que muchos
intelectuales del este, que hasta entonces se decan "marxistas",
ptefirieron abjurar, con diversos grados de cinismo y vergenza.
212
marxi st a en el humani s mo que se vea en los textos t em-
pranos de Marx, y en la crtica al aut or i t ar i smo i mper an-
te en los pases socialistas. Lejos de la pol t i ca t rot ski st a,
que busc objetivos similares, t odos estos pensadores
creyeron f i r mement e en el r endi mi ent o pol t i co y social
que pod a t ener la fdosofa.
Just ament e esta urgencia poltica, sin embar go, hace
que, en general, sus discusiones en t or no a la "dialctica"
tengan c]ue ver ms con distanciarse del mat eri al i smo dia-
lctico oficial que con recurrir de manera directa y pr o-
funda a la Lgici hegeliana. Se podr a decir, ya en un
mundo poltico muy diferente, y con ms de cuarent a
aos de perspectiva, que quedaron at rapados en el estigma
que asociaba la figtu'a de Hcgel a la escolstica sovitica,
defendi do con t ant a fuerza por los partidarios del marxis-
mo l eni ni smo oficial como sealado, a la vez, por los fil-
sofos acadmi cos de los pases no socialistas. En esa
disyuntiva (Hegel defendi do y atacado a la vez por la mis-
ma razn: como precursor del t ot al i t ari smo), recurrieron a
otras fuentes tericas para "purificar" la dialctica de su
"velo mstico", de su apariencia conservadora.
Est la estrategia compar t i da por Sart re, Kosik, Le-
febre y Mar cuse de recurri r a una pr ol ongaci n de iz-
qui erda de la fenomenol og a husserl i ana, asoci ndol a a
una crtica ms o menos explcita de su pr ol ongaci n
conservadora en Hei degger. Est la estrategia de Ador no,
cercana a la de Garaudy, a travs de su "dialctica negat i -
va", const rui da sobre una l ect ura mistificada y errnea
de la Lgica de Hegel , que recurre a una hi st ori zaci n de
la tica kant i ana, sin llegar a ent ender las claves profun-
das de la hi st ori zaci n pr opuest a por Hegel . Est la es-
trategia del Gr upo Praxis de disolver el pr obl ema propi a-
ment e lgico de la dialctica en una filosofa de la accin
social, en una sociologa radical.
213
En general, cuando se recorre este universo de tex-
tos, tan arraigados por sus propios autores en la poltica
concreta, antiburocrtica, contra el ejercicio de evasin
acadmica de la fdosofa oficial a uno y otro lado del
muro, se siente una enorme simpata por su voluntad
izquierdista, por su profunda vocacin contestataria.
Pero se encuentra muy poco de Hegel mismo, incluso
ctiando se lo reivindica directamente.
Por supuesto que esa urgencia poltica era mucho
ms importante C[ue im filsofo concreto, auntjue fuese
de algn motfo uno de sus estandartes. El asunto, ms
all de su inmediatez, es si esa apelacin a lo concreto
puede resolver lo que la filosofa quiere resolver. Y el
asunto, ahora explcitamente poltico, es si los enemigos
contra los que ellos lucharon son los mismos, o son si-
quiera comparables, a los que enfrentamos hoy en da.
Lo que los continuadores de ese marxismo huma-
nista hacen hoy, atacados por los virus de la nostalgia,
abrumados por el estrepito de la derrota, no es sino repe-
tirlos. Tratar de acomodarlos a las nuevas realidades del
postfordismo y la globalizacin, de Internet y las nuevas
formas de manipulacin de masas. Insisten en aplicar
esas ya antiguas retricas, creadas para realidades que ya
no existen, a realidades que las exceden. Reinterpretan,
traducen, lo nuevo apelando al operar del pensamiento
sobre lo viejo. No solo la filosofa, sobre todo la poltica,
nos exige ir ms all de este horizonte, por muy noble
que haya sido en su momento.
La crtica de estos marxistas de tipo "hegeliano" fue
emprendida, sin embargo, como es sabido, ya en los
aos 60, desde esa ostentosa soberbia acadmica que se
llam "estructuralismo". El estructuralismo marxista,
propugnado al menos por unos quince aos (1958-
1973) por Louis Althusser (1918-1990), (quien luego
214
deriv, Lacan mediante, a lo que se llam "postestructu-
ralismo") y profusamente difundido, sobre todo en las
universidades de Amrica Latina, por los libros de divul-
gacin de Marta Harnccker. En su momento Alain Ra-
dien, Jacques Ranciere, Etiennc Balibar y muchos otros
famosos, se declararon orgullosamente "estructuralistas",
cada uno de ellos, aos ms tarde, terminara negndolo,
incluso de manera retroactiva: "nunca lo fuimos".
Althusser, que tal como Foucault, y muchos de los
intelectuales franceses de motia, en su juvcntvid fue fer-
vientemente catlico, es universalmente conocido por su
"antihuinanismo", "antihistoricismo" y "antieconomicis-
mo". Intent, a su manera, rescatar el carcter autntica-
mente cientfico del marxismo, repitiendo sin querer, y
seguramente sin saber, el gesto de Akselrod en los aos
20. Su intencin poltica, curiosamente, se dirige contra
el mismo marxismo escolstico c ideolgico, profesado
por los socialismos btirocrticos, que es el adversario de
sus oponentes "humanistas".
Desgraciadamente sti crtica contra estos "humanis-
tas" sospechosos de desviacin pequeo burguesa es amplia-
mente ms radical, y acida, que la que dice dirigir contra el
burocratismo, al que al parecer da por obvio. Su deriva
posterior hacia el postestructuralismo, no hace sino acen-
tuar sus argumentos antihumanistas, generalizndolos aho-
ra contra todo horizonte utpico surgido desde la moderni-
dad. Quizs para su fortuna, su desafortunada condicin de
salud le impidi, en sus ltimos aos, asistir a la catastrfica
desintegracin filosfica y poltica de la tradicin que con-
tribuy a fundar. Y ser testigo de la manera en que es hoy
en da excusa para la evasin poltica, o la voltereta, en ios
crculos intelectuales que tanto lo admiraron.
No es difcil mostrar la sorprendente ignorancia con
que Althusser y sus seguidores abordan la filosofa de He-
215
gel. Lugares comunes. Confusiones elementales de trminos
filosficos de uso habitual. Una lectura largamente sosteni-
da en "lo que se dice de" ms que en los textos mismos del
filsofo, ms referida a mitos y leyendas de diccionario que
al contexto filosfico efectivo. Una lectura que le atribuye a
los principales t rmi nos de la filosofa hegeliana un campo
semntico absol ut ament e ajeno al que, explcitamente, les
confiri el autor. En su primera poca lo critican como un
oscurantista romnt i co, en su poca "post" lo identifican
ms bien con un archirracionalista Ilustrado, es decir, exac-
t ament e lo contrario. En fin, la enumeraci n de las "dificul-
tades" merament e acadmicas que sus interpretaciones im-
plican podr a ser bastante larga. Lo i mport ant e aqu es
consignar esta estimacin general: los alegatos del estructu-
talismo marxista no tienen que ver directamente con Hegel.
Su filosofa es en ellos ms un lugar de condensacin de
t odo lo que se quiere criticar de la moderni dad, que una
referencia estricta.
Los resul t ados de las pol mi cas en t or no a Hegel en
los aos 60 son casi t an l ament abl es como los de los
aos 30. Los "hegel i anos" son "derrot ados", como antes
lo hab an sido los "ant i hegel i anos", pero esta vez no van
al Gul ag, sino a los i nfi ni t os desfiladeros de la nostalgia
y der r ot a en general . Los "ant i hegel i anos" "t ri unfan",
pero solo al precio de devorarse a s mi smos, en menos
de una dcada. Los resabios de unos y otros nos at or-
ment an hast a hoy, como una especie de fantasmas t eri -
cos, tal como los fant asmas de los aos oscuros del estali-
ni smo los at or ment ar on a ellos.
La crisis de las modas "post", que han t er mi nado por
hacer evi dent e su esencial vocacin antipoltica e, incluso,
en ms de un caso, derechament e antiizquierdista, ha sig-
nificado el resurgi mi ent o de varios nobles "viejos sesen-
teros", con su humani s mo de siempre. Los jvenes acuden
216
a ellos con la misma actitud de una graciosa cancin de
moda: "Pap cuntame otra vez ese cuento tan bonito de
estudiantes de flequillos, de dulce guerrilla urbana en pan-
talones de campana, y canciones de los Rolling [Stones] y
nias en minifalda...". Nuestros acadmicos ms compro-
metidos, muchas veces confundiendo la simple tozudez de
la nostalgia con compromiso militante, suelen prestarse
para este curioso espectculo''^.
6. La misma "historia tan bonita",
en clave puramente terica
Tengo la penosa sensacin de que he dedicado hasta
aqu pginas y pginas a la estril mana del recuento,
tan tpica de la nostalgia. Quiera Dios, el que no existe,
que pueda librarme alguna vez de ella. Por lo menos
habr satisfecho, en alguna medida, la ansiedad de los
que esperan que toda consideracin terica est enmar-
cada en algiin tipo de conologa. Como si la historia
que se escribi en otra historia pudiera sernos titil an,
en un mundo radicalmente diferente.
Intentar, por tanto, en lo que sigue, abordar el
tema desde una perspectiva ms estrictamente argumen-
tativa. Siguiendo el concepto, el asunto mismo, ms all
de quienes lo representaron, y de las razones que tuvie-
ron para hacerlo.
^'' La cancin es, por supuesto, de Ismael Serrano, que suele ser
presentado como "el nuevo Serrar", y en sus versos ms dramti-
cos dice: "Pap cuntame otra vez que tras tanta barricada, y tras
tanto puo en alto y tanta sangre derramada, al final de la parti-
da no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no haba arena
de playa". Muchos intelectuales de mi edad, incluso yo mismo,
podran emocionarse sinceramente con "esta cancin tan boni-
ta". El asunto es si se puede hacer poltica desde esa sensacin.
217
Se podr a decir que la clave de t odas estas di scusi o-
nes en la t radi ci n marxista si empre tiene que ver con
un pt i nt o cent ral : la relacin ent re la "dialctica" y la
"ciencia". Para los l l amados "hegel i anos" la dialctica no
es sino una forma de la ciencia. O "la ms general ", o la
que se sigue de persegui r un "pensami ent o cr t i co". Para
los "ant i hegel i anos" la dialctica solo puede ser consi de-
rada aut nt i cament e cientfica si se separa cl arament e de
la metafsica, si gui endo, en general , la figura de una
"ciencia no positivista", "no mecani ci st a".
Not emos , por supuest o, que despus de t ant os ros
de t i nt a al respect o, en el fondo se trata de un mi smo
i nt ent o: cmo hacer de mejor maner a la tarea que ci ent -
fica. Especi fi quemos.
La frmula que mejor define a la dialctica, desde la
perspectiva del mat eri al i smo dialctico, fue formulada ya
por Federico Engels: "La dialctica no es ms que la cien-
cia de las leyes generales del movi mi ent o y la evolucin de
la naturaleza, la sociedad ht i mana y el pensamiento"^**.
L dialctica es, ella mi sma, una ciencia. La rela-
cin sera c generalidad. Hay ciencias part i cul ares y hay
"una ciencia de las leyes generales".
Desde luego esto supone una visin en que habra
diversos "niveles de realidad", que los textos de materialis-
mo dialctico enumer an una y otra vez: un nivel fsico-
qu mi co, un nivel biolgico, orgnico, un nivel social rela-
t i vament e simple, el nivel de la historia humana como
proceso general. Estos "niveles" de complejidad justifican
ciencias especficas. Pero en t odos ellos habra leyes que se
ct i mpl en, en cada cont ext o, de una manera comi i n.
'** Federico EngeLs, Li revolucin de la ciencia de Eugenio During
(1878), (Anti-Dring), Editorial Progreso, Mosc, pg. 131. En
Int ernet : ht t p: / / www. marxi st s. org/ espanol / m-e/ 1870s/ ant i -du-
hring/index. htm
218
El mismo Engels hace la primera enumeracin de
estas leyes: la ley de unidad y lucha de los contrarios, la
que determina el paso de la acumulacin de cambios
cuantitativos a una transformacin cualitativa, la ley de
negacin de la negacin. Los tratadistas posteriores, sin
apartarse demasiado de este plan bsico, enumerarn algu-
na otra, o formiarn de manera explcita, como "leyes"
adicionales, algunas condiciones que se consideran doctri-
nariamente fundamentales: la primaca de la materia sobre
la consciencia, como proyeccin de esta la primaca del ser
social sobre el pensamiento, la teora del reflejo como me-
canismo bsico del saber, y aun algunas otras.
Para la tradicin de los marxistas humanistas, en
cambio, la mejor manera de definir la dialctica es en
contraste con el "mecanicismo", que se asocia habitual-
mente a defectos como el determinismo, el positivismo, la
unilateralidad en los anlisis, el reduccionismo. Estos de-
fectos, a su vez, suelen ser criticados por conducir, a des-
conocer el papel de la subjetividad y a ahogar la iniciativa
histrica, por traducirse en economicismo, por fomentar
el fatalismo y la resignacin ante el autoritarismo. De ms
est agregar que todos los marxistas humanistas atribuye-
ron estas caractersticas no solo al positivismo habitual, o
al determinismo comiin, sino tambin a la filosofa del
materialismo dialctico difundida por la escuela sovitica.
En estos trminos la cuestin general es "no sea
mecanicista (o positivista) sino dialctico". Es decir, la
relacin es de alternativa. La dialctica constituye una
opcin crtica frente a formas menos deseables de la
ciencia. Sera una forma ms profunda de ciencia.
Dos versiones podran ser las caractersticas. Para
Gramsci, por un lado, la manera de encontrar esa alter-
nativa es enfatizar el historicismo: situar e historizar.
Para Adorno, por otro, la manera estara en criticar
219
epistemolgicamente al positivismo. Eln ambos casos
sera apropiado usar como frmula de resumen la idea
de que "dialctica equivale a pensamiento crtico". Con
esta frmula quedan ligados tanto el carcter epistemo-
lgico del proyecto como su intencin poltica. Se tra-
ta, por supuesto, de "pensamiento crtico" en el plano
de la teora, pero, ms bien, quizs con mayor nfasis,
de "prctica poltica crtica". La confluencia de ambos
aspectos es lo que se llam, muy ampliamente, "filoso-
fa de la praxis".
Tanto las soluciones presentadas por los "antihege-
lianos", como sus intenciones polticas, son curiosamen-
te similares a las de los oponentes que combatieron en
una "lucha terica" tan entusiasta... como estril. Por un
lado, lo que consideraron una dialctica "autnticamente
cientfica" apenas se distingue de los reiterados llamados
de los "humanistas" a situar cada problema en su contex-
to social y poltico, y a situar cada contexto social en la
situacin histrica que lo determina. Por otro, se en-
cuentran en ellos prcticamente los mismos llamados a
una "prctica poltica crtica", casi en los mismos trmi-
nos. Incluso, sin dificultad aparente, ellos tambin pu-
dieron llamar a sus posturas "filosofa de la praxis". Sal-
vo, por supuesto, por la reticencia a usar un trmino tan
cargado de connotaciones burguesas como "filosofa".
Consideradas a la distancia, las crticas althusseria-
nas al "historicismo" parecen montadas sobre una idea
de la historia (determinista y teleolgica) que ninguno
de los filsofos humanistas habra aceptado, y que les es
atribuida, por lo tanto, de manera completamente gra-
tuita, en un dilogo de sordos que, desgraciadamente, ha
sido bastante comiin en la historia del marxismo. Lo
mismo ocurre con las acusaciones contra el "reduccionis-
mo economicista" que, consideradas atentamente, no fue
220
defendido prcticamente por ningn marxista mediana-
mente relevante, ni siqdera en la Unin Sovitica^''.
Cuando se lee directamente a los grandes acusados,
como Kautsky, o Bujarin, o Deborin, y hay que sealar que
las acusaciones alcanzaron frecuentemente a Engels, e in-
cluso a Marx (el "joven"), lo que se encuentra es una dosis
inesperada de moderacin en los juicios, de complejidad en
los planteamientos globales, de contrapesos entre unas afir-
maciones que parecen tajantes y otras que las compensan.
El procedimiento de los marxistas estructiiralistas
cuando se sealan estas dificultades respecto de sus "de-
mostraciones" olmpicas fue, de manera invariable, visi-
blemente maoso: se citan pronunciamientos parciales,
fuera de contexto, se recurre a citar las frmulas propa-
gandsticas como si representaran literalmente las cons-
trucciones tericas que traducan, o se recurre a enuncia-
dos oblicuos como "tal idea tiende a tal consecuencia...".
En resumen, una historia de soberbia intelectual sin
lmites que, peor sobre peor, esterilidad sobre esterilidad,
no condujo sino a su propia autodestruccin.
7. "Hegelianismos" sin Hege
La notoria ausencia de la filosofa misma de Hegel
en estas interminables discusiones en torno a Hegel repre-
senta, en mi opinin, su sello comn. Es el punto nodal
que liga a todas las posturas, ms all de las enojosas
diferencias que se discutieron de manera tan acalorada.
Vt
Se puede plantear al respecto, a estas alturas como mero juego
intelectualista, el siguiente desafo: encontrar textos de marxistas
relevantes en que se defienda expresamente el reduccionismo
economicista, el carcter teleolgico y determinista de la histo-
ria, o una idea fatalista de la accin poltica.
221
Lo mismo se puede decir de otra manera. El supues-
to coniiin a todas estas discusiones es una visin extraa-
mente acrtica del significado histrico de la propia cien-
cia. En todos estos autores la palabra "ciencia" es usada sin
ms como sinnimo de "verdad", o de "la mejor verdad
posible". Todo es histrico, incluso para los ms historicis-
tas, salvo la idea de que el saber como tal est profunda-
mente determinado por sti origen histrico.
Pero antes de dar paso a las ansiedades y sorpresas
de los que pretenden haber establecido esto de manera
taxativa hace ya mucho ms de medio siglo, especifique-
mos de manera ms cuidadosa a qu historicidad se est
refiriendo cada uno.
A muy pocos, incluso en vastos sectores del pensa-
miento no marxista, les cabe duda alguna acerca de la histo-
ricidad del saber cientfico. La diferencia implcita en esta
afirmacin simple es que se podra distinguir entre un as-
pecto epistemolgico de la verdad, la verdad en tanto conoci-
da por el observador, y un sustrato ontolgico, el de la ver-
dad como tal, la que contendra el objeto por s misino.
La gran mayora de los que hablan de "historicidad"
del saber se estn refiriendo en realidad a la "historici-
dad" de la ignorancia. La verdad por s misma, la del
objeto, la de lo que se sostiene como "realidad como
tal", no tiene historia. Lo que tiene historia es nuestro
conocimiento que, segtn las frmulas clsicas del mate-
rialismo dialctico, se va acercando a ella de manera pro-
gresiva (cada vez estamos ms cerca), contradictoria (con
avances y retrocesos) y acumulativa (ya hay, en el conoci-
miento acumulado, cuestiones que son verdaderas como
tales, que corresponden al objeto).
Lo que se formula de esta manera es ms bien una
sociologa del conocimiento que una autntica proble-
matizacin de la posibilidad de conocer. Y prcticamente
222
a nadi e le cabe la menor duda de que los progresos en el
saber estn, de hecho, fuert ement e condi ci onados por el
ent or no social en que se desarrolla la ciencia. En t or no a
estas vicisitudes se han cont ado t oda clase de hi st ori as,
con toda clase de consecuenci as moral i zant es, desde los
t i empos de la Il ust raci n. En eso consiste, preci sament e,
gran part e del proyect o i l ust rado.
Por ci ert o, en esta sociologa se asi une sin ms que
t enemos al menos al gunos conoci mi ent os sobre lo real
que se pueden consi derar correctos en un sent i do obj et i -
vo. Sobre t odo en el mbi t o de las ciencias nat ural es. El
ar gument o ms popul ar al respecto no es si no el viejo
recurso a la eficacia tecnolgica: si las tcnicas que he-
mos deri vado de nuest ros saberes son eficaces, ent onces
esos saberes se pueden consi derar verdaderos. Un argu-
ment o que, a pesar de su aparent e cont undenci a, desgra-
ci adament e no resiste el menor anlisis lgico' ' ". Un ar-
gument o, sin embar go, que lo que pone de mani fi est o es
j ust ament e que no se trata de la hi st ori ci dad de lo real
como tal, sino de la de nuest ros esfuerzos por domi nar l o.
Para decirlo al revs, muy pocos marxistas llevaron el
historicismo hasta el grado de relativizar en l la realidad
como conj unt o. Los ms "dialcticos" lo que acept aron sin
probl emas es que las realidades sociales, las que tiene que
ver con la historia humana, son pr of undament e histricas.
''" No es este ei lugar adecuado para iniciar una reflexin detallada
sobre lo que en Filosofa de la Ciencia se considera establecido
hace muchsimo riempo, pero ciigamos, para los sorprendidos,
que la lgica esrndar ms elemental nos muestra que de premi-
sas falsas siempre es posible obtener consecuencias verdaderas.
O, en otros trminos, que de la verdad del consecuente no se
puede concluir la verdad del antecedente. Si es cierto que existen
los electrones, al ponerlos a circular por el filamento de una
ampolleta este emitira calor y luz, sin embargo, el hecho de que
las ampolletas emitan de manera efectiva calor y luz no demues-
tra en absoluro que a travs de ellas circulen electrones.
223
Guardando, sin embargo, una consistente prudencia a la
hora de pronunciarse sobre la eventual historicidad de la
naturaleza, de la realidad que se afirma implcitamente
como "exterior" a la historia humana, salvo, por supuesto,
la afirmacin de que esa realidad est sometida a leyes
evolutivas. La mayora, incluso, inadvertidamente confun-
den ambas nociones, llamando simplemente "historia" al
hecho de que haya procesos evolutivos. Confusin que,
por supuesto, quita todo inters a la nocin de historia:
mientras la "evolucin" es algo que le ocurre a los objetos,
de acuerdo con leyes dadas, que acn'ian sobre ellos de
manera exterior e ineludible, la autntica "historia" no
puede ser sino ese mbito propio de los sujetos, es decir, el
espacio en que despliegan la potencia de su libertad, cons-
truyendo o derogando las leyes que los rigen^''.
El problema, en trminos de la enojosa poltica de
la poca, era no correr el riesgo de "idealismo pequeo
burgus", una concepcin indeseable segn la cual los
individuos tendran el poder de crear por s mismos la
realidad. "Obviamente" una expresin del subjetivismo
caracterstico de la decadencia de la cultura cientfica. Y
tambin, obviamente, una simplificacin filosfica extre-
ma, que no resiste la menor confrontacin con lo que los
filsofos clsicos de la modernidad pensaron, de manera
muchsimo ms cuerda, al respecto.
Sin embargo, cuando dirigimos la atencin a aque-
llos marxistas que llevaron ms lejos el tema del histori-
cismo, como Gramsci, Lukacs o Bloch, que no cometie-
ron nunca la trivialidad de confundir historia con
'"' Sobre la diferencia entre historia y evolucin, considerada desde
un punt o de vista hegeliano, ver Carlos Prez Soto, Desde Hegel,
para una critica radical de las Ciencias Sociales, Itaca, Mxico,
2008. En el mismo texto se desarrolla una crtica de los "kantis-
mos" asociados a la identificacin entre ambas nociones.
224
evol uci n, o con sucesin t empor al , y asumi er on de ma-
nera pr of unda la conexi n ent re la noci n de hi st ori a y
la idea de l i bert ad humana, encont r amos vacilaciones
pareci das. Tambi n las encont r amos en los alegatos, que
no t i ene la forma explcita del hi st ori ci smo, de Ador no,
Kosik o Marcuse. Nuevament e lo c]ue hay es la t endenci a
a aceptar, i ncl uso de manera radical, la hi st ori ci dad de
los asunt os hi unanos, y a rehuirla en el caso de "lo exte-
rior". En varios de ellos, cuest i n par t i cul ar ment e clara
en Ador no, lo que se encuent r a es una versin "hi st ori za-
da" de la idea de en s i ndet er mi nado kant i ano. La reali-
dad exterior, aquello sobre la cual se ha const r ui do la
hi st ori a humana, sera por s mi sma i ncognosci bl e pero,
en t odo caso, real: algo debe haber. La hi st ori a huma na
no puede ser, por s mi sma, t odo.
La idea de limitar la historicidad de lo real a los
asunt os humanos es, por supuest o, bast ant e verosmil. So-
bre t odo para el sentido comn educado en la operaci n
moderna del pensar. Pero es una idea que, por muy plau-
sible que aparezca, tiene sus consectiencias. La ms i mpor-
t ant e es que mant i ene un mbi t o de realidad sobre el cual
las iniciativas humanas resultan si mpl ement e i mpot ent es.
Lo que ocurre con esto es que si esa realidad "exte-
rior", i nel udi bl e, t oma la forma del i ncognosci bl e kan-
t i ano, nada i mpi de que, de maner a t r amposa pongamos
en ella, una y ot ra vez, los f undament os metafsicos que
se supone, por ot r o l ado, rechazamos. Fundament os que
operan como "ncleos de pr edet er mi naci n" que, en la
prctica, resul t an tan per ent or i os como lo seran det er-
mi naci ones definidas y cognosci bl es. El caso ori gi nari o y
pr ot ot pi co es el Di os i ncognosci bl e post ul ado en la Cr-
tica de la razn Prctica por Kant . Una ent i dad sin la
cual, segn Kant , no se podr a garant i zar la posi bi l i dad
de la mor al i dad. Una ent i dad que, a pesar de ser "i ncog-
225
noscible", nos pone como condi ci n imversal y necesa-
ria de tocio acto mor al . . . j ust ament e la moral cristiana.
De maner a anl oga, si empre se podr "post ul ar"
esta t endenci a i nt erna, o este ot ro l mi t e exterior que,
aunque sean i ndet er mi nados en su ndol e y posi bi l i dad
de domi ni o, nos condi ci onan de maner a i nel udi bl e. Es
el caso de las famosas "finitudes" de la condi ci n huma-
na, sost eni das por filsofos como Ki erkegaard, Schopen-
hauer o Hei degger: la soledad, la muer t e, la i ncomuni ca-
ci n, la fal t a. . . las leyes del mer cado.
Peor es el caso en que ese "exterior" se piensa como
det er mi nado, y cognoscible. En esa alternativa quedamos
a merced de los "descubridores" de los lmites naturales,
en particular "biolgicos", de la condi ci n humana. Todo
tm ejrcito de et l ogos y neurofisilogos di spuest os a
"most rarnos cientficamente" t]ue somos egostas ciebido a
la seleccin nat ural , o que somos agresivos debi do al fun-
ci onami ent o neuronal . De all a most rar que las leyes c]ue
rigen al mercado capitalista, o al pat crnal i smo burocrt i -
co, estn arraigados en nuestros genes no hay ms que im
paso. Y en contra, al menos filosficamente, no poticmos
ms que esgrimir nuestra buena vol unt ad, o nuestro ni-
mo de "i mponer nos a nuestra propia nattualeza" a travs
de al guna frmula tica, al mejor estilo del "idealismo
pequeo burgus", ahora en su forma tica, t^ue se supo-
na t]ueramos combatir.
Es en este pr obl ema crucial donde los marxistas que
pueden ser l l amados "hegel i anos" carecen de t odo arrai-
go en la filosofa de Hegel . Lo c]ue equivale a decir, sin
ms, que carecen compl et ament e de lo que es esencial en
esa filosofa. O, para deci rl o de maner a directa: solo des-
de la filosofa hegel i ana es posible pensar de maner a ra-
dical un hi st ori ci smo absol ut o. Una forma del hi st ori ci s-
mo que ponga de maner a absol ut a t odos los asunt os
humanos bajo la soberan a de los propi os seres humanos .
226
8. Un marxismo "hegeliano". . . desde Hegel
Para un marxismo hegeliano pensado desde la Lgi-
ca de Hcgel, ms que desde las urgencias poltico-fdos-
ficas del momento, la historicidad de la ciencia est
arraigada en la historicidad de la realidad misma, de toda
la realidad. O, para decirlo de una manera a la vez ms
directa y dura: est arraigada en el hecho de que lo que
llamamos "naturaleza" no es sino una exteriorizacin de
la historia humana, de nuestra propia historia.
Ksto hace que la ciencia no solo sea la expresin
epistemolgica de una verdad, que sera de suyo exterior y
anterior a ella, sino que sea la verdad tambin en sentido
ontolgico: la verdad de una determinada experiencia,
histricamente finita, de la realidad.
Pero hace tambin c]uc la palabra "ciencia" no pueda
ser usada ya de manera abstracta, como sinnimo de ver-
dad, o de la mejor verdad posible. Usada en trminos estric-
tamente histricos, la palabra "ciencia" no designa sino a la
experiencia moderna de lo real. Al saber moderno, y a la
operacin del pensar que preside a ese saber, sobre lo reaK'^.
Toda cultura humana ha tenido saberes, en sentido
terico y, sobre todo, en sentido operativo, t]ue se pue-
den considerar "verdaderos" respecto de sus propios cri-
terios de verdad y de eficacia prctica. La ciencia, hist-
ricamente considerada, es uno de esos saberes. El ms
complejo, el que, de manera tautolgica, nos parece ms
plausible, pero no el liltimo imaginable.
En la misma medida en que la modernidad, es de-
cir, la cidtura industrial y capitalista, con sus prolonga-
d a
Una defensa, a partir de una crtica de la tradicin de la filosofa
de la ciencia contempornea, de esta idea histrica de ciencia se
puede ver, Carlos Prez Soto, Sobre un concepto histrico de cien-
cia, LOM, Santiara de Chile, 1998.
227
clones postindustriales y burocrticas, es stiperable, as
tambin la ciencia, arraigada en ella, es superable.
Es a partir de esta premisa, que deriva del histori-
cismo radical que hay en la filosofa hegeliana, que se
puede sostener lo siguiente: la dialctica es una forma de
superacin histrica de la racionalidad cientfica. Una
forma que la contiene, como premisa, y a la vez la tras-
ciende, desde un horizonte de complejidad mayor.
Hagamos aqu una muy breve recapitulacin. Lo
que sostengo es que la relacin entre ciencia y dialctica
no tiene por qu ser pensada en trminos a generalidad,
o de alternativa, sino que puede ser pensada, ms bien,
como una relacin histrica.
Histrica no solo en sentido epistemolgico sino
que, ms radicalmente, en sentido ontolgico. Son las le-
yes de la realidad misma las que cambiarn. No nos limi-
taremos a conocer lo dado en nuestra finitud, para usarlo
de manera benvola, en provecho de todos. Lo tjue vamos
a hacer es revolucionar las leyes de la realidad misma.
Vamos a producir una realidad radicalmente distinta a la
que nos condena, como si fuera una naturaleza, como si
fuese un signo de nuestra finitud, a la lucha de clases. No
hay absolutamente nada, ni en la naturaleza, ni en nuestra
condicin humana, que nos impida en esencia, transfor-
mar radicalmente la historia. Todo lo que llamamos natu-
raleza, o finitud, lo hemos puesto nosotros mismos, hist-
ricamente, cosificando las diferencias que nosotros
mismos hemos creado como enajenacin. Somos libres,
somos infinitos: ese es el mensaje ms profundo que la
lgica hegeliana puede traerle al marxismo.
Examinar las connotaciones principales de cada una
de estas tres maneras de entender la dialctica en un con-
texto marxista: la dialctica como ciencia ms general, la
dialctica como pensamiento crtico, la dialctica como supe-
11%
racin de la ciencia, contrastndolas de manera sistemtica
entre s. Voy a considerar para esto como autores paradig-
mticos de estas posturas, respectivamente, a Abram Debo-
rin y la escuela sovitica, como materialismo dialctico, a
Gramsci y Adorno, como dialctica historicista, y a Prez,
por ahora, en nombre de una dialctica materialista''^^.
El materialismo dialctico es tma filosofa naturalista,
cientfica, que arraiga las relaciones sociales en la relacin
entre naturaleza y cultura. En esta concepcin la dialctica
es una ciencia y, como tal, un mtodo. En este mtodo se
asumen una diferencia de principio entre sujeto y objeto,
y se sostiene como relacin im realismo crtico, es decir,
una versin flexible del objetivismo positivista, que reco-
noce la determinacin social sobre el progreso del conoci-
miento. La exterioridad entre sujeto y objeto est recogida
aqu en la "teora del reflejo", en la que se asume que lo
cognoscible es objetivo por s mismo, y que es el proceso
del saber el que es influido socialmente. Por supuesto,
bajo estos supuestos, se considera que el Ser en general es
anterior y exterior al acto de conocerlo.
Esta es una filosofa que entiende la consciencia
como tm conjunto de representaciones e ideas, como algo
que se da en los individuos, pero que est fuertemente
determinada desde su contexto social. Es una concepcin
en que los sujetos son bsicamente los individuos, pero en
que un colectivo (coleccin) puede operar como sujeto
dada una estrecha relacin entre sus intereses sociales.
Para esta filosofa la ideologa es una "falsa conscien-
cia", en el sentido no solo de saber interesado, sino de la
diferencia, presupuesta, entre lo verdadero y lo falso. Ir de
la ideologa a la ciencia equivaldra ir de una idea falsa de
*"' Digmoslo, puede ser necesario... Prez soy yo. Bueno, al menos
en general, o. . . casi siempre.
229
la realidad a otra verdadera. "Hacer consciencia" significa-
ra, en tal caso, hacer triunfar lo verdadero sobre lo falso.
La explicacin sobre el origen de la ideologa, y su
contraposicin a la ciencia, se formulan a partir de una
teora del inters, y de la primaca frente a ella de la
lgica formal y el conocimiento emprico objetivo.
Para el materialismo dialctico la materia es dialctica,
es decir, se cumplen en ella, en primer lugar y de manera
fundante, las leyes generales que se han establecido como
en el "mtodo dialctico". Dada esta realidad fundante, el
materialismo histrico resulta una aplicacin de ese mtodo,
y un reconocimiento de esas leyes fundamentales, al mbito
de la sociedad humana y de la historia.
Para dialctica historicista, la dialctica puede ser en-
tendida como pensamiento crtico. La relacin entre suje-
to y objeto no es ya de exterioridad, sino de cocreacin.
Una relacin en que el saber es una interaccin en que
permanece siempre un fondo incognoscible, exterior, pero
en que lo relevante es la capacidad humana para modificar
lo real, y producir la propia humanidad en esa actividad.
La determinacin social sobre el saber es llevada ms
all de la teora del reflejo, y se la considera constitutiva.
Desde ese carcter, entonces, la diferencia entre lo "verdade-
ro" y lo "falso" queda radicalmente historizada, entendin-
dose el saber siempre como "perspectiva", propia e insepara-
ble de los intereses sociales en juego. Esto hace que se
reconozca como ideologa a la concepcin de mundo tanto
de las clases dominantes como de las dominadas, y que
"hacer consciencia" signifique ms bien reconocer la propia
situacin, en las relaciones sociales, que un simple paso de
una verdad enteramente distinguible de la falsedad. La "ver-
dad" se convierte de esta manera ms en una estimacin
poltica que en una constatacin sobre hechos objetivos.
Algo que debe ser realizado, ms que constatado.
230
El origen de la ideologa aqu es profundamente
histrico, y su combate no puede realizarse desde el pun-
to de vista de la verdad abstracta, sino ms bien desde la
formulacin de una ideologa de clase opuesta. De esta
manera lo esencial no es tanto el saber pretendidamente
objetivo, sino la manera en que lo real, y el propio saber,
intervienen en el conflicto de clase.
Para esta concepcin el materialismo dialctico no
es sino un naturalismo, y la filosofa que fundara al
marxismo sera ms bien el materialismo histrico. Solo
en el contexto de este ltimo se podra dar cuenta de la
eventual vigencia o utilidad del primero.
La dialctica historicista asume a los colectivos hu-
manos, en particular a las clases sociales, como los suje-
tos reales. El individuo as es, casi completamente, un
producto de su insercin en la clase. Dos cuestiones que-
dan, sin embargo, a resguardo de esta eventual absorcin
en el colectivo: una radical defensa de la libertad de los
agentes individuales, incluso por sobre sus determinacio-
nes sociales, y una aceptacin, curiosamente implcita,
de las determinaciones naturales que operan como lmite
sobre la realidad fsica del individuo, y lo estableceran,
en un ncleo insalvable, como tal.
Desde el punto de vista de una dialctica materialis-
ta, en las dos concepciones anteriores la palabra "dialc-
tica" no designa sino a formas exteriores de interrelacin.
Una "estrecha relacin", en el primer caso, una "cocrea-
cin", en el segundo, que asumen ambas, sin embargo, la
realidad previa de los trminos relacionados. La idea
fundante en esta concepcin, en cambio, es la idea de
relacin interna, de totalidad diferenciada, sin un exte-
rior previo e incognoscible.
Pensar en trminos de totalidad significa, en este
caso, afirmar un historicismo absoluto, en que no hay
231
exterior alguno respecto de la historia humana, en que
todo ms all es un ms all de s mismo, y toda diferen-
cia es pensada como contradiccin, como diferencia in-
terna opuesta.
En estas condiciones el saber no es sino una proyec-
cin de la experiencia que produce al objeto en sentido
integral. No se ttata de una constatacin, ni de una co-
creacin sino, autnticamente, de la ptoduccin del Ser
como tal, en el marco de la historia humana.
La relacin sujeto objeto aqu es la de una identidad
diferenciada, internamente contradictoria. Pero no hay "ob-
jetos objetivos", que sean por s mismos. Todo lo que se
experimenta como objeto no es sino "objeto objetivado".
La dialctica, en esta concepcin, corresponde a la
operacin del Ser como tal, al hacerse Ser del Ser. Solo
como proyeccin epistemolgica, puede ser considerada
tambin como la estructura, histricamente condiciona-
da, de la operacin del pensar. La dialctica, como supe-
racin de la operacin del pensar que es la ciencia, puede
ser entendida como una lgica ontolgica. La lgica del
despliegue mismo de la autoproduccin humana.
Si en el materialismo dialctico la materia es dialc-
tica, aqu la dialctica debe ser llamada material. Material
no en el sentido de la qumica o la fsica, sino en el
sentido histrico, de que experimentamos las relaciones
sociales como si fuesen naturales.
A esta experiencia se la puede llamar consciencia. La
consciencia no es as un conjunto de ideas, o de repre-
sentaciones, sino un campo de actos, de experiencias rea-
les. Un modo de vida en que se experimenta el objeto
como dado. Frente a ella se puede llamar autoconsciencia
a la experiencia de que lo que pareca dado, exterior,
natural, es en realidad nuestro producto, un producto
objetivado desde la accin humana.
232
La ideologa, con esto, no es c paso de lo verdadero
a lo falso, sino el de la consciencia a la autoconsciencia.
''Hacer consciencia' significa, en este contexto, hacer auto-
consciencia, es decir, involucrarnos en experiencias que
pongan en evidencia la historicidad radical de lo que vivi-
mos. No hay en la ideologa, entendida as, lo verdadero o
lo falso por s mismo. Todo en la ideologa es verdad. Lo
que ocurre es que la verdad misma est dividida. Cada
verdad, en esta doble verdad, no es sino la experiencia
propia de los que estn en lucha. La expciiencia de que lo
c|ue se juega en esa lucha es su vida misma. Su modo de
estar en la contradiccin que constituye lo social.
Cada una de estas ideas de la relacin entre la cien-
cia Y Ja dialctica contiene una reconstruccin en torno a
la relacin que histricamente se habra dado en el paso
de Llegel a Marx. Ms all de las dificultades puramente
metodolgicas que he indicado antes, es posible recoger-
las, y compararlas, como elementos significativos en cada
postura, que dicen tambin, a su modo, el fondo poltico
que se proponen.
En el caso del materialismo dialctico, se recoge un
pronunciamiento de Marx al respecto: "invertirla dialcti-
ca". La idea es que Marx habra hecho una "inversin" de
la dialctica como la contenida en la nocin de que "no es
la consciencia la que crea el ser social, sino el ser social el
cjue crea a la consciencia". La tradicin de la dialctica
historicista ha puesto el nfasis en la continuacin de esa
misma afitmacin de Marx: "encontrar el ncleo racional
que hay dentro del envoltorio mstico"'^'*.
^''' Para ios que gustan de las citas, la alusin de Marx es: "En l
[Hegeil la dialctica est puesta al revs. Es necesario darla vuelta,
para descubrir a.s el ncleo racional que se oculta bajo la envoltu-
ra mstica". Est al final del Eplogo de la segunda edicin de El
Capital, con fecha enero de 1873. El contexto es que Marx se
defiende all de las interpretaciones que se han hecho sobre el
233
En ambos casos, sin embargo, el defecto filolgico es
que no se hace una comparacin entre Hegel y Marx con-
siderando de la misma manera los dos trminos de la
comparacin. En lugar de eso, se asume que la postura de
Hegel en juego es, sin ms, aquella que Marx le atribuye.
Hegel habra sido, segn Marx, un idealista que pone un
espritu abstracto como trascendente a la historia*^'^. La
verdad es que no hay muchos expertos en el pensamiento
de Hegel que estaran de acuerdo con tal estimacin.
Cuando se examina el origen de estas ideas, y de las
afirmaciones cannicas que las sustentan, lo que se en-
cuentra es que no solo no estn referidas directamente a
Hegel sino, incluso, a lo que Ludwig Feuerbach pensaba
sobre Hegel.
Quizs esta podra ser una hiptesis til, la enuncio
sin grandes pretensiones, porque en verdad no creo que se
juegue nada esencial en ella: en realidad todo lo que Marx
cree de Hegel proviene de su dilogo permanente con lo
que aprendi con Feuerbach en su juventud. Para los eru-
ditos, digamos que podra haber bastante aval textual para
esto. Marx se refiri a Hegel a travs de alusiones al Feuer-
bach prcticamente a lo largo de todos sus escritos. Engels
continu de manera invariable esta prctica.
mtodo con que ha escrito el primer volumen de esc libro. Hay
por lo menos cuatro cartas de Marx, incluso una de 1858, donde
repite esta idea, de manera casi literal. En sus apunrcs tempranos
se ve que era la idea que tena de la clialctica ya en 1 844.
'''' Nuevamente, como el terreno es delicado pues estamos hablando
del Maestro Como Tal, vaya una cita-. "l,a concepcin hegeliana
de la historia supone un espritu abstracto o absoluto, el cual se
desarrolla de modo t]ue la htutianidad slo es una masa que,
inconciente o concientementc le sirve de soporte". Esto se puede
encontrar en La Sagrada Familia, o Critica de la Crtica Crtica,
que escribi con Federico Engels, en 1845. (Aiarenta aos des-
pus, en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofa clsica alemana,
Engels lo repite casi literalmente, y agrega otra.s estimaciones tjue
agravan la afirmacin central.
234
Sostengo c]ue, si reconstruimos la relacin compa-
rando directamente lo escrito por cada uno de estos tres
pensadores directamente, y no a travs de lo que cada
uno dijo que el otro deca, se podra obtener una visin
muy diferente.
En realidad lo que es el todo, el Concepto Absolu-
to, en Hegel, no es un "espritu" exterior, que sobrevuela
la historia a espaldas de la libertad htimana, una carica-
tura que ha sido divulgada por muchos marxistas, inclu-
so algunos de respetable ascendencia acadmica. Se po-
dra decir que en Hegel el Espritu no es sino la
identidad absoluta, trgicamente dividida, entre la histo-
ria humana y Dios. Sobre la idea de una identidad divi-
dida habra que ver las cosas qtie Hegel dice en su Lgi-
ca, en particular en la Doctrina de la Esencia. Para
entender el significado filosfico del carcter trgico de
esa divisin habra que recurrir quizs a la seccin Reli-
gin de la Fenomenologa del Espritu, y considerarla en la
lgica propia e interna de esa obra.
("uando se leen los textos de Feuerbach, sin embar-
go*^"'', se tiene la impresin de que l llev a cabo dos
grandes operaciones tericas, que cambian completa-
mente el sentido de lo sostenido por Hegel. Primero,
Por stipuesro, los rcxtos de Feuerbach, no lo que Marx o Engeis
dicen que Feuerbach dijo. t,n castellano se pueden ver, en un
mismo volumen, los dos textos breves Tesis provisionales para la
reforma de la filosofa (1842) y Principios de la filosofa del futuro
(1843), traducidos y editados por Eduardo Subirats, en Labor,
Barcelona, 1976. Tambin el texto central, La esencia del cristia-
nismo (1841), en Claridad, Buenos Aires, 1963. Sobre el mismo
tema se pueden consultar tres estudios extraordinariamente va-
liosos. Gabriel Amcngual, Critica de la religin y antropologa en
Ludwig Feuerbach, Laia, Barcelona, 1980. Alfred Schmidt, Feuer-
bach o la sensualidad emancipada (1973), Taurus, Madrid, 1975.
Werner Post, La critica de la religin en Karl Marx (1969), Her-
der, Barcelona, 1972.
235
convi rt i la relacin de i dent i dad absol ut a y di vi di da en
una relacin de det er mi naci n ent re t r mi nos exteriores.
Segundo, hizo la famosa "inversin" que Marx si mpl e-
ment e recoge: "no es Di os el que crea al hombr e, es el
hombr e el qvie crea a Dios"'^'''.
Lo que sost engo, a part i r de esto, es que la crtica
de Marx a Feuerbach cont i ene a su vez dos operaci ones,
que lo acercan filosficamente a Hegcl . Pri mero, recupe-
ra hi st ori a humana:
"El fundamento de la crtica irreligiosa es: el
hombre hace la religin, la religin no hace al
hombre. Y ciertamente la religin es conciencia
de s y de la propia dignidad, corno las puede
tener el hombre que todava no se ha ganado a
s mismo o bien ya se ha vuelto a perder. Pero el
hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera
del mundo. El hombre es su propio mundo, Es-
tado, sociedad; Estado y sociedad, que producen
la religin, Icomo] conciencia tergiversada del
mundo, porque ellos son un numdo al revc-s".
(Es palabra de Marx: Crtica de la Filosofa del
Derecho de Hegel, hnroduccin, 1843).
Segundo, recupera la relacin de i dent i dad, pero
esta vez no ent re la historia humana y Di os, sino ent re lo
que l l amar despus Modo de Producci n y lo que l l am
Ideol og a. A esta segunda operaci n habr a que llamarla
''materializacin de la dialctica'. Es decir, la idea de cjue
Inserteinos las consaliidas citas, solo para crtjditos: "l,a esencia
de la teologa es la esencia trascendente del hombre puesta fuera
del hombre; la esencia de la lgica de Hegel es el pensar trascen-
dente, el pensar puesto fitera del hombre". Y otra, "El espritu
absoluto de Hegel no es otro que el espritu abstracto, separado
de s mismo, el llamado esptitu fmito, del mismo modo que el
ser infinito de la teologa no es otro qtie el ser finito abstracto'.
Ambas en "Tesis provisionales...' I^as cursivas son del aut or
236
aquello que es la dialctica como tal son las relaciones
sociales de produccin, de las que se puede decir que son
materiales, en el sentido que he especificado ms arriba.
Marx ha mantenido, en esta concepcin de una
identidad diferenciada, la idea de tragedia. Pero esta vez
con dos cambios t]ue son justamente la sustancia de su
concepcin. Se trata de una tragedia entablada entre los
hombres mismos, no entre la humanidad y Dios: ''La
ertica de la Religin ha llegado a su fin\ Se trata de una
tragedia eminentemente histrica, es decir, plenamente
superable: la lucha de clases. Una iniciativa revoluciona-
ria para superarla es plenamente posible.
Pero postular que el papel efectivo de Marx en estas
transiciones es el de materializar la dialctica, volviendo
a una lgica de la identidad diferenciada, como la que
hay en la Ciencia de la Lgica de Hcgel es, desde luego,
una gran hiptesis. Se trata de pensar las relaciones so-
ciales de produccin como una totalidad internamente
dividida. De tal manera que toda relacin en ellas no es
sino relacin interior. O, tambin, de tal manera que la
negacin no es pensada como interaccin, sino propia-
mente como contradiccin, es decir, como diferencia in-
terna y opuesta.
Para que se tenga presente al menos una consecuen-
cia de esta manera de considerar el asunto, se puede
observar que, bajo esta manera de leer, el viejo, viejsi-
mo, problema de las relaciones entre "Base" y "Superes-
tructura" simplemente pierde sentido. No se tratara ya
de una relacin exterior, en que cabe preguntarse qu
trmino influye ms o menos al otro, o preguntarse si
hay "sobre determinacin" o "desfase" entre los trmi-
nos. La llamada "Base" (una metfora desafortunada), no
puede sino corresponder a la "Superestructura" puesto
que no son sino la misma cosa, consideradas de manera
237
distinta. Su relacin no es de trminos de una relacin
exterior, sino de momentos o aspectos de ima totalidad
diferenciada.
Tanto el "economicismo", como los intentos de evi-
tarlo poniendo nfasis en la "estrecha relacin" o cocrea-
cin de los trminos, quedan as desplazados por un tipo
de anlisis que sortea el problema, y permite poner el
nfasis en sus aspectos propiamente histricos y polti-
cos, ms que en los que a la escolstica ce las Ciencias
Sociales, weberianas o estructuralistas, le ha interesado
hasta aqu.
9. La dialctica como crtica poltica
La idea de una dialctica materialista, Itmdada en
una lectura marxista de Hegel y a la vez en una lectura
hegeliana de Marx, asume nuevamente lo que ha sido
comn en la tradicin marxista: que en la relacin entre
Hegel y Marx es el uso de Hegel el relevante, no Hegel
mismo. Sin embargo, a partir de esta constatacin, que
no hace sino exponer la primaca del inters poltico en
un mbito que parecera meramente filosfico, lo que se
sostiene es que la filosofa de Hegel, en particular su
Lgica, puede ser ima fuente apropiada, por s misma,
para lo que la poltica marxista se propone.
Esto significa que no es necesario ya afirmar esta
telacin eventual en los mitos clsicos sobre la obra de
Hegel. Y que tampoco es necesario arraigar la reflexin
en un uso ritual de los textos de Marx, publicados o no.
La lgica que se puede atribuir al pensamiento de Marx
y, sobre todo, el objetivo comunista, son los marcos que
rigen aqu los criterios de lectura, y los modos de apro-
piacin del pensar filosfico.
238
En rigor, no necesitamos que Marx est de acuerdo
con nuestros razonamientos. Lo que necesitamos es que
apunten de manera verosmil al nico fin relevante: el
fin de la lucha de clases. El pensamiento de Marx es lo
suficientemente profundo, incisivo y general, su volun-
tad poltica es suficientemente clara, como para que sea
ampliamente reconocido como la matriz y, de manera
correspondiente, nuestra poltica sea reconocida como
"marxista". No hay, ni puede haber, sin embargo, absolu-
tamente nada sagrado en esto. Cada vez que las opinio-
nes de Marx respecto de puntos concretos resultan dife-
rentes, o insuficientes, respecto de nuestras necesidades o
perspectivas... lo sentimos por Marx. El comunismo nos
debe importar ms que Marx. No puede caber duda al-
guna de que l mismo habra estado de acuerdo con este
sano criterio.
Pero, adems, esto es porque sostener hoy que la
relacin entre la ciencia y la dialctica es una relacin
histrica tiene un sentido bastante ms contingente que
estas precisiones filosficas: implica una crtica del dis-
curso cientfico como forma de legitimacin.
La cuestin directamente poltica implicada es que
el saber cientfico se ha convertido en la forma de legiti-
macin del poder burocrtico, considerado como clase,
en el bloque de clases dominante''*^.
Para enunciar de manera muy breve una idea que
exige un desarrollo ms detallado el asunto es el siguien-
te. Es necesario distinguir, en el dominio de clase, el
mecanismo material que lo hace posible, del sistema de
legitimaciones que permite convertirlo en una prctica
''"^ Sobre una crtica al poder burocrtico ver Carlos Prez Soto,
Para una critica del poder burocrtico, LOM, Santiago de Chile,
2001. Como se ve, los ttulos de estos libros son bastantes
explcitos.
239
social relativamente estable, de manera real y efectiva.
En general el mecanismo propiamente material del do-
minio es la posesin, de hecho, de las tcnicas, de los
saberes operativos inmediatos, que permiten el dominio
sobre la divisin social del trabajo. El grupo social que
logra dominar la divisin del trabajo se pone, en virtud
de este dominio, en posicin de usufructuar del produc-
to social con ventaja. Dado este poder material, requiere,
de manera imperiosa, expresarlo en un sistema de legiti-
maciones que, en la prctica no es sino un sistema de
relaciones sociales, de ideas expresadas en instituciones,
que respaldan y hacen fluido su poder.
En el caso de la burguesa^ ese sistema de legitima-
ciones est centrado en las figuras jurdicas de \ propie-
dad privada de los medios de produccin y del contrato
de trabajo asalariado. Dicho de otra manera, la burguesa
no es la clase dominante porque sea propietaria de los
medios de produccin, es al revs, lleg a ser propietaria
de los medios, que de hecho ya los posea, gracias a que
lleg a ser la clase dominante.
La hiptesis consiguiente es que hoy en da la buro-
cracia, por su posesin de hecho del saber operativo in-
mediato sobre la divisin tcnica del trabajo, y sobre la
coordinacin del mercado global, ha llegado a controlar
de manera efectiva la divisin social del trabajo. Y es
capaz de usufructuar con ventaja, desde esa posicin, del
producto social. Pero, en este caso, el sistema de legiti-
macin de lo que recibe bajo la figura espuria de "sala-
rio" es la ideologa del saber, es decir, la construccin,
meramente ideolgica, de que detentara experticias y
responsabilidades que derivaran de su conocimiento
cientfico de la realidad.
Los nicos creadores reales de todo valor y toda
riqueza no son sino los productores directos, los trabaja-
240
dores que pr oducen bienes susceptibles de ser cons umi -
dos. A ellos solo se les ret ri buye, en el salario, de acuerdo
al cost o de r epr oducci n de su fuerza de trabajo. La
plusvala excedent e a part i r de su trabajo es apr opi ada
hoy desde dos sectores, en el bl oque de clases domi nan-
te. La burgues a, que avala su adj udi caci n en el der echo
que derivara de la pr opi edad pri vada. Y la burocraci a, a
la que r emuner amos mucho ms all del cost o social de
r epr oducci n de su fuerza de t rabaj o solo en vi r t ud de la
ideologa del saber y la experticia.
La ciencia resulta as, para deci rl o de una forma
pol mi ca, ms histrica que nunca. Tal como Mar x reali-
z una crtica de la filosofa del derecho hegel i ana, mos-
t r ando que lo que se hacia aparecer como un mbi t o
neut ral , por sobre los conflictos, en que los ci udadanos
podr an negoci ar en t r mi nos i gual i t ari os, como una
mera const rucci n ideolgica, atravesada desde su ori gen
por el inters de clase, as, hoy, es necesario realizar una
crtica de la filosofa de la ciencia, que muest r e cmo la
ciencia cumpl e t ambi n ese papel respecto del inters
bur ocr t i co.
Con esto, como es evi dent e, la idea de una posible
superaci n de la ciencia adqui ere un inters pol t i co i n-
medi at o. Mi tesis es que desde la lgica hegel i ana puede
hacerse esa crtica.
241
ANEXO
MITOS Y LEYENDAS SOBRE HEGEL
1. Dedicar un anexo especial a una serie de explica-
ciones adversativas, "no esto, no lo otro", es verdadera-
mente lamentable, pero tratndose de Hegel es una des-
gracia inevitable. Durante ms de ciento cincuenta aos
las discusiones en torno a su filosofa han estado amplia-
mente presididas por una serie de mitos, algunos abierta-
mente contradictorios entre s, que dificultan notoria-
mente acercarse a lo que sus proposiciones tengan,
eventualmente, de razonable.
No voy a hacer un tratamiento exhaustivo del asun-
to, cosa que requerira de todo un texto aparte, y de una
consideracin ms profunda sobre un difcil tpico de
historia de las ideas. Har ms bien, y de manera simple,
una enumeracin que consigne los temas que yio aborda-
re, o la defensa puntual de sus ideas, que no emprender,
solo con el objeto de centrar los argumentos que siguen
en un terreno ms productivo, en lo posible lejos tanto
de la filologa como de la animadversin heredada por el
burocratismo acacimico'^''^
'' He obtenido el ttulo de esta seccin de uno de los textos ms
claros t]ue se puede consultar, al respecto: la valiosa antologa,
ahora un clsico, de Jon Stewart: The Hegel myths and legends
(1996), Northwestern University Press, Illinois, 1996. En esta
tarea de desmitificaciin, cjue podra ser muy larga, son impor-
tantes tambin: la notable biografa de Terry Pinkard: Hegel
(2000), Acento, Madrid, 2001; la nueva biografa de Jacques
D' Hondt : Hegel (1998), Tusquets, Barcelona, 2002; la introduc-
cin de Stephen Houlgate: An Introduction to Hegel (2005),
Blackwell, Oxford, 2005; el estudio de Flix Duque: La Restau-
racin, la escuela hegeliana y sus adversarios, (1999), Akal, Ma-
drid, 1999.
243
a. Desde luego, la idea ms comiin en torno a la
obra de Hegel es que su manera de entender el devenir
se puede condensar en la famosa trada tesis-anttesis-sn-
tesis. A pesar de los ilustres pensadores que se pueden
citar como ejemplos de esta creencia (entre ellos Engcls,
Adorno y Deleuze), el asunto se puede enfrentar de ma-
nera simple y directa: la trada dialctica no juega ningn
papel esencial en la obra de Hegel. En sus enormes
Obras Completas no es mencionada ms de una docena
de veces, invariablemente para ridiculizarla. Notar que,
entre muchas otras cosas, esto obliga como mnimo a
reformular la famosa tesis de Adorno segn la que la
fdosofa de Hegel implicara una "dialctica de snte-
sis"''*' o, en fm, una enorme proporcin de los comenta-
rios crticos que se hacen sobre su obra.
b. Ms amplia que la anterior, y contenindola, es
la idea de que la obra de Hegel estara (fosficamente)
relacionada con el Materialismo Dialctico, que cimipli
el papel de filosofa oficial del rgimen cstalinista en la
Unin Sovitica.
A pesar de su amplia impopularidad (actual), el
Materialismo Dialctico no carece completamente tic
mritos. Fue una filosofa de masas, quizs una de las
ms ampliamente difundidas y ms exitosas en la histo-
ria de la humanidad, fue la gua filosfica de un proceso
de industrializacin forzosa, llevado adelante a sangre y
fuego que, en buenas cuentas, logr traer a la moderni-
dad a un pueblo de cien millones de campesinos en un
lapso sorprendentemente breve.
Ms all de estas evidencias histricas, en cuanto a
sus mritos propiamente filosficos, lo que se aprecia
^" Ver Theodor W. Adorno: Dialctica negativa (1966), Taurus,
Madrid, 1973.
244
como sti debilidad argumentativa general no es sino el
rcstiltado de su enseanza autoritaria. En el contenido
mismo se trata de una versin flexible de la filosofa de
la Ilustracin, cuyas pretensiones son curiosamente an-
logas a las de la Teora General de Sistemas, y no carece
en absoluto de coherencia, e incluso de platisibilidad,
sobre todo en el contexto de un posible fundamento
para la imagen cientfica del mundo.
Sin embargo, aim tras esta pequea defensa, por
cierto extempornea, el punto de fondo es este: toda esa
construccin terica no tiene nada que ver con el pensa-
miento de Hegel. En muchos sentidos est profunda-
mente alejada, tanto de su espritu como de su letra.
Tambin en el mbito de la lgica. La filosofa de
Hegel no es, como examinare ms adelante, ni una teora
de la interaccin, ni de la polaridad externa ni, menos
aiin, de la exterioridad entre materia y consciencia. O,
en resumen, no es una lgica que pretenda fundar la
ciencia, tal como es entendida en el marco de las ciencias
naturales.
c. Un mito inverso al anterior, que proviene de los
crticos anglosajones: Hegel rechazara la lgica formal (en
beneficio de una presunta "lgica dialctica") y, con ello,
rechazara las formas habituales y razonables de argumen-
tar de manera vlida. Con esto, sus teoras no seran sino
un conjunto de sinsentidos y falacias, derivadas en general
de la vaguedad de los trminos que usa, y de la falta de
consistencia interna en su manera de conectar las ideas^'.
'"' Es la lnea de crticas emprendidas por G. E. Moore, B. Russell,
\.. Wittgenstein y el imponderable Karl Popper. En un tono
menor, se puede ver tambin en Hans Reichenbach, Cari Hem-
pel y Rudolf Cat nap, que alguna vez fueron llamados "empiristas
lgicos", hasta que cada uno de ellos se encarg de explicar, a la
larga, que no lo eran.
245
Por ci ert o hay que ser muy val i ent e para sostener
esta tesis. Pero ent re los filsofos ingleses del siglo XX no
falta la valenta, aiin a costa de la ms m ni ma er udi ci n.
Hegel no rechaza, ni menos an abandona!, la lgi-
ca formal , en el sent i do de teora aristotlica del silogis-
mo. Sus ar gument os, compl ej os, atravesados por una jer-
ga b a s t a n t e de poc a , y mu y e s pe c i a l i z a da , s on
pl enament e inteligibles desde las formas convenci onal es
de ar gument aci n. Una vez, por ci ert o, que nos hemos
dado el trabajo de ent rar en el cont eni do propi o que los
ani ma, en sus objetivos y en el cont ext o de di scusi ones
del que deri van. Cuest i ones t odas que los ctiriosos "lgi-
cos" que sost i enen la acusaci n escasament e hacen.
Ot r o asunt o, compl et ament e di st i nt o, es que Hegel
ha creado una "lgica ont ol gi ca", de ot ro orden y pr o-
psi t o compl et ament e diverso, cuyos mri t os filosficos
habr a que apreciar de maner a i nt erna, sin comet er el
crculo ar gument al , obvi o hasta lo i ndi gnant e, de operar
como si rodo lo que no es la lgica de predi cados est n-
dar si mpl ement e no se puede l l amar lgica.
d. Hegel habr a sido un filsofo reaccionario que
habr a pr opor ci onado el f undament o y la justificacin
ideolgica de la monar qu a prusi ana. Una idea insisten-
te, que aparece r egul ar ment e hasta en las historias con-
venci onal es de la filosofa, destiitadas a la formaci n de
profesionales en ese campo.
Qui zs la biografa de Jacques D' Hondt , que he cita-
do ms arriba, sea la mejor manera de abordar este mi t o.
Los punt os centrales son dos: su absol ut a falta tic una
consi deraci n seria del cont ext o hi st ri co, y su dependen-
cia de una sola fuente, abi ert ament e interesada y hostil.
El cont ext o es la situacin de la regin alemana, que
dur ant e la vida de Hegel no solo no era aun un solo
estado, sino incluso una coleccin de feudos (tras las gue-
246
rras napolenicas an haba ms de 30), la mayora de los
cuales, en particular Prusia, estaban gobernados por no-
bles que ejercan como monarcas absolutos. Justamente la
poca en que Hegel fue profesor en Berln (1818-1831)
coincide con el momento ms oscurantista, en el plano
poltico, del siglo XIX, la poca de la Restauracin.
Un dato mnimo: la primera Constitucin alemana,
que abri paso a la monarqua constitucional, fue dicta-
da recin en 1848, diez y siete aos despus de la muerte
de Hegel.
Uno de los diputados liberales del llamado "Parla-
mento de Francfort", que redact esa constitucin, fue
Rudolf Haym (1821-1901), quien public en 1857 una
biografa de Hegel, presentndolo como fdsofo oficial,
c idelogo de la forma de estado que se trataba ahora de
superar. Prcticamente todas las acusaciones posteriores
sobre este punto se fundan en esta obra, y en los modos
en que lee, fuera de contexto y de manera parcial, los
escritos de Hegel. No hay muchos hegellogos actuales,
sin embargo, que la consideren una fuente confiable.
El punto, ms all de la discusin sobre las fuentes
de esta creencia, es que Hegel fue un conservador, alguien
que desconfa de las conmociones a que dan lugar las
revoluciones (es contemporneo del Terror de la revolu-
cin francesa), pero no un reaccionario, es decir, alguien
que proponga la mantencin de las formas autoritarias o
absolutistas de la monarqua. Fue un permanente admira-
dor de lo que la Revolucin Francesa prometa como ca-
mino de emancipacin humana. Un partidario de una
monarqua constitucional en que incluso el monarca estu-
viese sometido a la ley, una idea que en la Prusia de su
tiempo era considerada explcitamente como subversiva.
O, en suma, fue todo lo "liberal" que se puede ser en un
pas polticamente oscurantista, y en un mundo en que ya
247
era posible constatar las consecuencias centrfugas que po-
da tener el liberalismo sin contrapeso.
e. Habra un "joven Hegel", progresista, laico, "de-
mocrtico" (1798-1807), que se habra vuelto con el
tiempo un "viejo Hegel", reaccionario, teolgico, absolu-
tista (1818-18.31).
No solo por las razones expuestas en el punto ante-
rior, sino en virtud de un anlisis ms propio y fdoscifico
de sus obras, la mayora de los estudiosos actuales tien-
den a estar en desacuerdo con esta visin.
Desde luego Hegel, como todo gran filsofo, fue
modificando sus ideas con el tiempo. Pero sera insoste-
nible mantener que lo hizo justamente en esta direccin.
Hay una considerable continuidad en la terminologa,
en la temtica, en el enfoque general, a lo largo de su
obra. Algo que tambin se puede afirmar del proyecto
poltico subyacente, que se puede reconocer a pesar de
su firme conviccin de que los filsofos no deban pro-
nunciarse sobre asuntos polticos concretos.
f. Hegel habra sido en el fondo un filsofo de la
religin, un telogo encubierto, un mstico que cree que
Dios gobierna la historia de manera exterior, y el Espritu
Absoluto la "sobrevuela", determinando su fin necesario.
Es esta una reverenda tontera, tpica de crticos ca-
tlicos, o ex catlicos, que suelen ser tan frecuentemente
anticatlicos abstractos.
Hegel no es un filsofo catlico. Es luterano, y en
muchos sentidos un anticatlico explcito, lo que tambin,
en la poca de la Triple Alianza, poda ser considerado sub-
versivo. No cree en la exterioridad de la historia humana
respecto de Dios. Es un luterano radicalmente secularizado,
en cuyo sistema el cristianismo cumple una funcin ms
bien de tipo civil que eclesistica. Una y otra vez expone y
defiende la superioridad de la filosofa respecto de la reli-
248
gin corno forma de comprender el mundo. Usa las metfo-
ras religiosas, como "espritu", "encarnacin", "desventura",
ms bien por su cont eni do filosfico que por su valor in-
trnseco de adoracin. Considera a la religin como un
moment o en que el espritu (la sociedad humana en su
concepto) est ante s "en el elemento de la representacin",
no todava en el elemento del concepto como concept o,
c]ue es el que puede vislumbrar la filosofa.
g. Hegel habr a sost eni do que con la monar qu a
prusi ana cul mi naba la historia humana, y con su propi a
post ura cul mi naba la hi st ori a de la filosola. Nuevamen-
te una reverenda t ont era, esta vez por par t e de los crti-
cos franceses^^.
Hegel no hizo, y se neg expl ci t ament e a hacer,
cualquier pr onunci ami ent o sobre el futuro emp ri co de la
historia humana. Cada vez que parece hacerlo rodea sus
pr onunci ami ent os de toda clase de cautelas y resguardos.
La cuestin de fondo es que para su filosofa la historia
est abierta a la posibilidad en un sent i do muy radical. Un
asunt o un poco ms i nmedi at o es que consideraba, con o
sin razn, que a los filsofos solo les correspond a ofrecer
claves generales, tratar de ent ender lo que ocurra, y no
inmiscuirse en temas polticos concret os.
A pesar de estas pr udenci as, es claro que pens que
con la Revol uci n Francesa se abra la posibilidad (no la
real i dad emp ri ca) de la const r ucci n de una soci edad de
ci udadanos libres, aut nomos , reconci l i ados. Y, de ma-
nera paralela, la posibilidad de una filosofa que diera
cuent a de esta posi bi l i dad real.
' - Vuelta al tapete acadmico y popularizada, sin embargo, en una
versin "pop" y neoliberal por Francis Fukuyama: FA fin de la
historia y el ltimo hombre (1989), Planeta, Buenos Aires, 1992.
Sus tesis se consideran hoy ampliamente cuestionables. Su cono-
cimiento de Hegel tambin.
249
Por supuesto la monarqiu'a prusiana no llenaba, ni
empricamente, ni en principio, esa esperanza. Y por su-
puesto no habra identificado con ella, ni con ningtin
acontecimiento histrico emprico, un supuesto "fin de
la historia". Examinar este punto ms adelante en rela-
cin con otra idea, tambin gruesamente mal entendida,
la de que la historia tendra en s un orden tcleolgico.
Acerca de la vanidad inverosmil de atribuirse a s
mismo ser el fin de la filosofa, ms propia de filsofos
franceses actuales, o incluso de los "Prolegmenos a toda
Metafsica futura", de Kant, solo dir que el prudentsi-
mo Hegel era un hombre bsicamente sensato, sin aspa-
vientos de gran filsofo, y que su escritura tro ofrece, por
ningn lado, la impresin de cierre que, curiosamente,
tanto sus discpulos inmediatos como sus detractores
suelen atribuirle.
h. Y este ltimo pimto est relacionado con otra
leyenda: Hegel habra construido un sistema cerrado,
bajo la pretensin de que todos los problemas filosficos
estaran resueltos en l.
Digamos al respecto que quizs Hegel tuvo esa
ambicin, pero nada en su obra indica que la haya al-
canzado, o siquiera que l mismo creyese que la haba
alcanzado.
Todos los libros importantes que Hegel public lle-
van, de una u otra forma, los sugestivos apelativos de
"introduccin" o "primera parte". Ninguno lleva la de-
signacin inversa de "ltima parte", o "culminacin". La
Fenomenologa es explcitamente la "Primera Parte" de un
cierto "Sistema de la Ciencia", que nunca public. Nue-
vamente la Ciencia de la Lgica recibe el mismo carcter.
La Enciclopedia no es sino un ''Compendio', y la Filoso-
fa del Derecho unos ^'Lincamientos Generales". Nunca lle-
g a haber "sistema".
250
Por cierto los "amigos del difunto"' ' ' tuvieroit otra
impresin. Hasta el punto de intentar completar, con
lamentables consecuencias para toda la crtica po.sterior,
aquellas partes del "sistema" que el filsofo no habra
publicado, quizs tan solo por falta de tiempo que por
alguna complicacin especial. De all las series de "Lec-
ciones", sobre las que ya he comentado, o de los desafor-
tunados "Agregados" a los libros principales. La tradicin
de comentarios sobre Hegel ha seguido ms bien este
intento desafortunado de los discpulos que la pruden-
cia, y la complejidad de los trabajos del mismo autor.
i. Por ltimo dos mitos, curiosamente inversos, en
los que tie alguna manera culmina esta historia de in-
comprensiones. Hegel sera, por un lado, un hiperracio-
nalisra, que cree que el entendimiento (el intelecto) pue-
de dar cuenta punto a punto de toda la realidad, y
dominarlo todo. Es la perspectiva de Jacques Derrida,
Guilles Deleuze y Jacques Lacan, por ejemplo. Pero, a la
vez, Hegel sera un arch irromntico, un mstico oscuran-
tista, que ha postulado que la voluntad ciega y la guerra
gobiernan de hecho la historia, cuestin que solo podra
controlarse apelando de manera igualmente volunrarista
a una comunin autoritaria, propiciada por la religin.
Es la perspectiva, por ejemplo, de Karl Popper, Bertrand
Russell y Leszek Kolakowski.
Por cierto es curioso que un mismo filsofo sea
acusado a la vez de cuestiones tan flagrantementc opues-
tas. Es acusado al mismo tiempo ser la culminacin
"logo-falo-cntrica" de la Ilustracin, y la culminacin
autoritaria y mstica del Romanticismo.
''' La edicin de Obras Completa.s que publicaron sus discpulos inme-
diatos, entre 1832 y 1845, tena el siguiente ttulo: "Obras del Doctor
Jorge Guillermo Federico Hegel, ex Rector de la Universidad de Ber-
ln, edicin a cargo de la Sociedad de Amigos del Difunto".
251
La sola simetra de estas acusaciones permite sospe-
char que estn fundadas ms bien en no lecturas. La tarea
de desbaratarlas, sin embargo, excede esta Introduccin.
Es quizs parte de las ambiciones de todo este texto.
Digamos, a pesar de esto, algunas cosas, tambin sim-
tricas, contra ambas caricaturas.
En contra de los que los crticos cjuc le atribuyen
una actitud ilustrada puedan incluso sospechar, Hegel,
de manera muy central y visible, pone a la tragedia en el
orden no solo de la historia humana, sino de la ndole
misma del Ser. Su estimacin sobre las pasiones htunanas
es tan profunda c|ue se puede argumentar, como lo har
luego, que ha concebido a la razn misma como apren-
te. Forma parte de una generacin de filsofos c|ue ha
criticado ampliamente la dicotoma entre la razn y las
pasiones, tan ostensible en Kant. Es im filsofo para el
cual la razn misma es impensable sin un momento in-
terno y esencial de locura^'*.
En contra de lo que los crticos anglosajones consi-
deraran razonable, debido a su mltiple unilateralidad
filosfica, Hegel ha podido sostener de manera plausible
la idea de que hay "un cierto sentido" en la historia huma-
na, y que la nocin de una "voluntad racional" no es
enteramente absurda. Ha ido ms all del volimtarismo
romntico, se ha opuesto de manera explcita al naciona-
lismo estrecho y al fanatismo fundado en la mstica. Ha
propugnado la autonoma de la sociedad civil respecto de
las instituciones del Estado, ha pensado la autonoma civil
de los ciudadanos, ha sido un admirador de la libertad
que la modernidad ha creado como su horizonte utpico.
^^ Como lo ha mostrado muy bien Daniel Berthold-Bond, en su
notable Hegel's theory of madness, (1995), State University ot
New York Press, Albany,' 1 995.
252
En fin, un amplio mundo de filosofa, ms all de
la dicoroma entre Ilustracin y Romanticismo, que los
crticos dicotmicos no pueden aprehender sin un im-
portante sacrificio de sus atavismos modernistas.
2. Aunque no forma parte de los mitos como tales,
la desagradable historia de las ediciones de la obra de
Hegel en general, y de las ediciones castellanas en parti-
cular, es una fuente de primer orden de toda clase de
malentendidos. Sobre esto se pueden consultar las indi-
caciones, breves, que he hecho en la Bibliografa, al final
del texto. Aqu solo har algunas recomendaciones preli-
minares, muy generales. Solo las tres ms urgentes.
a. Hegel nunca public, ni escribi, los textos llama-
dos ''Lecciones de Historia de la Filosofa', ''Lecciones de
Filosofa de la LListoria\ "Lecciones de Filosofa de la Reli-
gin' y "Lecciones de Esttica'. Todos los cuales circulan,
sin embargo, profusamente, en castellano. Estos textos
no han sido incluidos en la edicin crtica de sus obras
Completas-''', pues sus compiladores, rompiendo la cos-
tumbre instaurada incluso por las ediciones de obras an-
teriores, han considerado que no pueden ser conside-
rados como textos del autor (de hecho, en ms de un
noventa por ciento, no lo son), o que el autor mismo
hubiese aprobado para su publicacin.
Estos textos, que provienen de los apuntes que sus
discpulos tomaron en clases, sin que se especifique cla-
ramente qu personas lo hicieron, ni en los cursos de
qu aos (Hegel dio sus cursos principales varias veces, y
cada vez cambi contenidos importantes), ni cules son
los eventuales apuntes del propio autor que se intercalan.
' ' ' Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Gesammelte Werke in Verbindung
mit der Deutscien Forschungsgemeinschaft herausgegeben von
der Nordrhrien - Westflischen Akademie der Wissenschaften,
22 volmenes, Editorial Felix Meiner, Hamburgo, 1968-2003.
253
En la mayora de las ediciones, incluso, ni siquiera se
advierte que los autores son estos discpulos, y no el
mismo Hegel.
An as, innumerables crticos basan sus juicios en
el contenido de estos textos. El caso ms flagrante es el
de la supuesta "Esttica" de Hegel, sobre cuya relacin
con la obra misma del filsofo se han establecido serias y
profundas dudas, lo que no obsta para que sea enseada
casi universalmente en su nombre.
b. Hegel no escribi los "agregados" (Zusatze) que
figuran en las ediciones habituales tic la Enciclopedia de
las Ciencias Filosficas. Tambin son apuntes de sus
alumnos. Y, por supuesto, casi ningn editor lo advierte.
Lo ms curioso, sin embargo, es que tampoco escri-
bi algunos de los prrafos que aparecen, sin advertencia
alguna, en el propio cuerpo del texto en la traduccin
castellana ms comn, la de Ovejero y Maury' ' ' , cosa
que resulta visible casi de inmediato, al compararla con
ediciones francesas o la edicin alemana. Este "traduc-
tor" simplemente los agreg, obtenindolos de las notas
explicativas! que pone a pie de pgina el traductor fran-
cs, August Ver.
La nica versin castellana de la Enciclopedia con-
fiable es la traducida por Ramn Valls Plana, sobre la
edicin crtica del texto de 1830, y que, por supuesto,
no contiene los agregados de los discpulos. Contiene, en
cambio, un valioso glosario alemn castellano, preparado
por l mismo, un gran especialista en Hegel.
c. Desgraciadamente, aunque los entendidos reco-
nocen que la traduccin de la Ciencia de la Lgica por
'^^ Esta traduccin es ia que contienen las ediciones publicadas por
Porra, en Mxico, por Ediciones Libertad, en Buenos Aires, y
todas las ediciones cubanas. Su origen es la edicin Victoriano
Surez, Madrid, 1917.
254
Rodolfo Mondolfo est perfectamente ajustada al alemn
comn, y es incluso elegante, desde un punto de vista
filosfico, sin embargo, no es confiable. Justamente sus
mritos son su principal defecto.
Hegel no es un escritor muy elegante, y su jerga
filosfica suele diferir del alemn comn, e incluso del
uso filosfico tradicional. Mondolfo, preocupado por la
reiteracin y la redundancia, no respeta la notable con-
sistencia terminolgica de Hegel. Pone estilo all donde
el filsofo, sacrificando todo al concepto, suele escribir
como un bruto: construyendo, por ejemplo, frases de
veinte lneas, con seis u ocho clusulas subordinadas, de
diverso nivel. Mondolfo mejora la puntuacin y la es-
tructura de los prrafos, all donde el autor no ha tenido
la menor consideracin editorial. No agrega ninguna ad-
vertencia a pie de pgina sobre las diferencias entre el
cuerpo de los pargrafos y las notas, muchas veces bas-
tante relevantes, y que s estn consignadas en la edicin
Lasson.
El resumen de todo esto es que una lectura estricta
de este texto capital solo puede hacerse, hasta hoy, directa-
mente en alemn, siguiendo las notas de la edicin crtica
(no la edicin tradicional de Suhrkamp), o en la excelente
traduccin francesa, de Pierre-Jean Labarriere y Gwendo-
line Jarczyk, cuyas notas y glosario francs-alemn la con-
vierten en un notable instrumento de trabajo^''.
Science de la logique, traduccin francesa de Pierre Jean Laba-
rriere y Gwendoline Jarczyk, en tres libros, (1972 (edicin de
1812); 1976; 1981), Aubier, Pan's, 1972, 1976, 1981.
255
BIBLIOGRAFA
a. Textos en la tradicin marxista que
abordan la relacin entre Marx y Hegel
ADORNO, T HE ODOR W. , Tres estudios sobre Hegel
(1957), Taurus, Madrid, 1969.
ADORNO, T HE ODOR W. , Dialctica negativa (1966),
Taurus, Madrid, 1975.
ALTHUSSER, LOUI S, La revolucin terica de Marx
(1965), Siglo XXL Mxico, 1967.
BLOCH, ERNST, Sujeto - objeto, el pensamiento de Hegel
(1949 en castellano, 1962, aumentada, en alemn).
Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 1983.
BUTLER, J UDI TH, LACLAU, ERNESTO, ZI / . EK, SLAVOV,
Contingencia, hegemona, universalidad, (2000), Fon-
do de Cultura Econmica, Mxico, 2003.
C(~)LLErTI, LUCI O, La superacin de la ideologa. Cte-
dra, Barcelona, 1982.
COLLETTI, LUCI O, El marxismo y Hegel, Grijalbo,
Mxico, 1985.
ENCIELS, FEDERI CO, Ludwig Feuerbach y el fin de la filo-
sofa clsica alemana (1886), Ed. Ricardo Aguilera,
Madrid, 1969.
GARAUDY, ROGER, El pensamiento de Hegel (1966), Seix
Barral, Barcelona, 1974.
GORZ, ANDR, Historia y Enajenacin (1959), Fondo de
Cultura Econmica, Mxico, 1964.
KOLAKOWSKl, LESZEK, Las principales corrientes del marxis-
mo, L Los fundadores (1976), Alianza, Madrid, 1980.
KSIK, KAREL, Dialctica de lo concreto (1963), Grijalbo,
Mxico, 1967.
257
KORSCH, KARL, Karl Marx (1938), Ariel, Barcelona,
1975.
LACLAU, ERNESTO, MOUFFE, CHANTAL, Hegemona y
estrategia socialista (1985), Fondo de Cultura Econ-
mica, Mxico, 2004.
LUKACS, GEORG, Historia y Conciencia de Clase (1923),
Orbis, Barcelona, 1986.
LUKACS, GEORC;, El joven Hegel y los problemas de la
sociedad capitalista (1938), Grijalbo, Mxico, 1963.
LUKACS, GEORG, El asalto a la razn (1954), Grijalbo,
Mxico, 1972.
LUKACS, GEORO, Marx, ontologa del ser social, (1965-
71), Akal, Madrid, 2007.
MARCUSE, HERBERT, Ontologa de Hegel (1932), Mart-
nez Roca, Barcelona, 1970.
MARC:USE, HERBER1\ Razn y revolucin (1941), Alian-
za, Madrid, 1971.
Me LEEEAN, DAVI D, Marx y los jvenes hegelianos
(1969), Martnez Roca, Barcelona, 1971,
ROSSI, MARI O, La gnesis del materialismo histrico, Al-
berto Corazn, Madrid, 1971,
b. Textos sobre Hegel escritos
por "hegellogos" actuales
ALVAREZ, EDUARDO, El saber del hombre, introduccin al
pensamiento de Hegel (2001), Trotea - Universidad
Autnoma de Madrid, Madrid, 2001.
CHAEELET, FRANCOI S, //f^' /(1968). Senil, Paris, 1994.
D' HONDl \ JACQUES, Hegel (1998), Tusquets, Barcelona,
2002.
DRI , RUBN, Revolucin burguesa y nueva racionalidad
(1991), Biblos, Buenos Aires, 1994.
258
FlN[H.AY, J. N. , Hegel, A Re-examination (1958), Oxford
University Press, 1976.
HENRK; H, DI FTHR, Hegel en su contexto (1967), Monte
vila, C:aracas, 1990.
KAUI' MANN, WALTER, Hegel (1965), Alianza, Madrid,
1972.
PlNKARD, TERRY, Hegel, una biografa (2000), Acento,
Madrid, 2001.
PIPPIN, ROBERL B. , Hegel's idealism (1989) Cambridge
University Press, 1999.
R()(:K\4C)RE, Tt)M, Before & After Hegel (1993), Hac-
kctt, Indianapolis, 2003.
SPENCER, L. , Hegel para principiantes (1996), Era Na-
ciente, Bs. Aires, 2002.
SlEWARI, J ON, ED. , The Hegel myths and legends (1996),
Northwestern University Press, Illinois, 1996.
TAYLOR, CHARLES, Hegel {1975), Cambridge University
Press, Cambridge, 1998.
TAYLOR, CHARLES, Hegel y la sociedad moderna (1979),
FC: E, Mxico, 1983.
THE CAMBRIDGI-: COMPANION TO HEGEL, Frederick C.
Beiser, Ed. (1993), Cambridge University Press,
Cambridge, 1998.
VALLS PLANA, RAMN, La dialctica (1981), Monteci-
nos Editor, Barcelona, 1982.
c. Textos de Marx sobre Hegel
Todos estos textos de Marx se pueden encontrar en la
edicin de Obras Fundamentales de Carlos Marx y Fede-
rico Engels, Fondo de Cultura Econmica, Mxico.
En particular es litil el volumen I: Marx, Escritos de Ju-
ventud, publicado en 1987.
259
Se pueden encontrar tambin en diversos sitios en Inter-
net.
Se indican, en orden, el ao en que el texto fue escrito,
el ao de la primera edicin, el ao de la primera edi-
cin amplia, generalmente leda, el ao de la primera
edicin en castellano.
Texto: (Escrito en) (T' edicin) (1^ edicin amplia) (1''
edicin castellana)
- La Filosofa de la naturaleza en Demcrito y Epicuro:
(1841) (1929) (1929) (1970).
Crtica de la Filosofa del Derecho de Hegel: Apuntes e
Introduccin (1843) (1844) (1927) (1937).
Manuscritos Econmico Filosficos: (1844) (1932)
(1932) (I960).
La sagrada Familia, Crtica de la crtica crtica: (1845)
(1845) (1917) (1958).
- Fesis sobre Feuerbach: (1845) (1888) (1926) (1932).
- La Ldeologa Alemana: (1846) (1932) (1932) (1958).
- Miseria de la Filosofa: (1847) (1847) (1884) (1891).
Introduccin general a la crtica de la Economa Polti-
ca: (1857) (1903) (1903) (1933).
Materiales Fundamentales pam la Critica de la Econo-
ma Poltica: (1857-9) (1939-41) (1958) (1966).
Cuadernos preparatorios para El Capital: (1860-1)
(1933) (1969).
- El Capital, Libro L: (1866-7) (1867) (1873) (1898)
- Notas sobre el manual de Adolf Wagner: (1881) (1932)
(1958) (1960).
Una valiosa seleccin de textos de Marx sobre Hegel,
hecha por el gran estudioso de la historia del marxismo
que fue Jos Aric, y que muestra lo increblemente frag-
mentarias que son las alusiones del gran Marx sobre el
260
gran Hegel, se puede encontrar, junto a un texto de Ro-
ger Ciaraudy, en:
Karl Marx, Textos sobre Hegel. Roger Garaudy, El Pro-
hleina Hegeliano, Ediciones Caldcn, Buenos Aires,
1969. Ambos textos solo ocupan 94 pginas en for-
mato de bolsillo.
d. Textos de Hegel
Fenomenologa del Espritu, Fondo de Cultura Econ-
mica, Mxico, 1966, traduccin de Wenceslao Roces.
La phnomnologie de l'espirit, Aubier, Editions Mon-
taigne, Paris, 1941, traduccin francesa de Jean
Hyppolite.
Phnomnologie de lEspirit, Editions Gallimard, Paris,
1993, traduccin francesa de Gwendoline Jarczyk y
Pierre-Jean Labarriere.
(Pericia de la Lgica, Librera Hachet t e - Solar
(1956), Buenos Aires, 1968, traduccin de Augusta y
Rodolfo Mondolfo.
Science de la logique, en tres libros, (1972 (edicin de
1812); 1976; 1981), Aubier, Pars, 1972, 76, 81, tra-
duccin francesa de Pierre Jean Labarriere y Gwendo-
line Jarczyk.
Enciclopedia de las Ciencias Filosficas (1830), Alian-
za, Madrid, 1997, traduccin de Ramn Valls Plana.
Rasgos fundamentales de la Filosofa del Derecho
(182F), Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, traduccin
de Eduardo Vsquez.
261
Horacio C. Foladori
La Intervencin Institucional Hacia una clnica
de las instituciones
Qu puede tener de hegeliano un marxismo "hegelia-
no"? El historicismo absoluto. Qu puede tener de marxis-
mo un "marxismo" hegeliano"? La completa secularizacin
del conflicto que ha constituido a la historia humana hasta
hoy: la idea de lucha de clases.
Por qu recurrir nuevamente a Hegel? Por su lgica de
la movilidad absoluta. Por una lgica que permite pensar la
universalidad como internamente diferenciada, y a la dife-
rencia como operacin de la negatividad.
Por qu recurrir nuevamente a Marx? Por su idea de
que el horizonte comunista, el fin de la lucha de clases, es
posible. Por su radical crtica de la explotacin capitalista,
que puede extenderse de manera consistente a una crtica
del usufructo burocrtico.
Contra todo naturalismo, contra la idea de finitud
humana, tan caracterstica de la cultura de la derrota.
Contra la esterilidad burocrtica de las Ciencias Sociales.
Contra el academicismo desmovilizador de la fragmenta-
cin "postmoderna".
Esta es la poltica desde la cual se escribi este libro.
También podría gustarte
- Teoría Del Ensayo (Aullón de Haro)Documento510 páginasTeoría Del Ensayo (Aullón de Haro)jdmp100% (1)
- El fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del SurDe EverandEl fin del imperio cognitivo: La afirmación de las epistemologías del SurAún no hay calificaciones
- En defensa de la razón: Contribución a la crítica del posmodernismoDe EverandEn defensa de la razón: Contribución a la crítica del posmodernismoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Aprender A Vivir Sin MaestrosDocumento13 páginasAprender A Vivir Sin MaestrosRodolfo MardonesAún no hay calificaciones
- Deliberada EstupidizacionDocumento528 páginasDeliberada Estupidizaciongaara100% (1)
- Analiticos y ContinentalesDocumento547 páginasAnaliticos y ContinentalesJaiver Joan Cabrera Duarte100% (4)
- Perez Soto Carlos - Proposicion de Un Marxismo HegelianoDocumento264 páginasPerez Soto Carlos - Proposicion de Un Marxismo HegelianogastonishingmailAún no hay calificaciones
- Carlos Perez Soto Proposicion de Un Marxismo HegelianoDocumento264 páginasCarlos Perez Soto Proposicion de Un Marxismo Hegelianomartin 80Aún no hay calificaciones
- Perez 1Documento9 páginasPerez 1Alvaro Hevia CastilloAún no hay calificaciones
- Carlos Perez Soto - Introduccion A La Proposicion de Un MarxismoDocumento20 páginasCarlos Perez Soto - Introduccion A La Proposicion de Un Marxismoericrahe100% (1)
- NAMER, GÉRARD - Maquiavelo (O Los Orígenes de La Sociología Del Conocimiento) (OCR) (Por Ganz1912)Documento118 páginasNAMER, GÉRARD - Maquiavelo (O Los Orígenes de La Sociología Del Conocimiento) (OCR) (Por Ganz1912)JOSE MANUEL GARCIA CRUZAún no hay calificaciones
- Cinatti, Claudia - La Impostura Postmarxista. Sobre Butler, Laclau y ZizekDocumento12 páginasCinatti, Claudia - La Impostura Postmarxista. Sobre Butler, Laclau y ZizekPedro Dall ArmellinaAún no hay calificaciones
- Laclau Moffe Hegemonia y Estrategia Socialista (Introducción) PDFDocumento9 páginasLaclau Moffe Hegemonia y Estrategia Socialista (Introducción) PDFMaria Auxiliadora RodriguezAún no hay calificaciones
- Historia Inmediata: Marxismo, Democracia y Socialismo Del Siglo XXIDocumento22 páginasHistoria Inmediata: Marxismo, Democracia y Socialismo Del Siglo XXICarlos BarrosAún no hay calificaciones
- Textos sin disciplina: Claves para una teoría crítica anticolonialDe EverandTextos sin disciplina: Claves para una teoría crítica anticolonialAún no hay calificaciones
- El Intelectual Como Ciudadano - CastoriadisDocumento20 páginasEl Intelectual Como Ciudadano - Castoriadiseducacionintegral786Aún no hay calificaciones
- Boron Poder Contrapoder y AntipoderDocumento11 páginasBoron Poder Contrapoder y AntipoderIcela Ponce de LeónAún no hay calificaciones
- Cornelius Castoriadis - El Intelectual Como CiudadanoDocumento20 páginasCornelius Castoriadis - El Intelectual Como CiudadanoIl Gato100% (2)
- Boron, Atilio - Poder, Contra Poder Y Antipoder. Notas Sobre Un Extravio Teorico Politico en El Pensamiento Critico Contemporaneo1Documento17 páginasBoron, Atilio - Poder, Contra Poder Y Antipoder. Notas Sobre Un Extravio Teorico Politico en El Pensamiento Critico Contemporaneo1Jhovan MartinezAún no hay calificaciones
- Boron Atilio - Poder, Contra-Poder y AntipoderDocumento17 páginasBoron Atilio - Poder, Contra-Poder y AntipoderGDFAún no hay calificaciones
- Perez Marximos HegelianoDocumento10 páginasPerez Marximos Hegelianocabusta111Aún no hay calificaciones
- Guardado Con Autorrecuperación de Comunicación y Nuevos Campos de EstudioDocumento15 páginasGuardado Con Autorrecuperación de Comunicación y Nuevos Campos de Estudiojb bcAún no hay calificaciones
- Henri Lefebvre El Reino de Las SombrasDocumento107 páginasHenri Lefebvre El Reino de Las SombrasWinston Poki Smith100% (1)
- Atilio Boron - Poder, Contra Poder.Documento2 páginasAtilio Boron - Poder, Contra Poder.sara_delgado_46Aún no hay calificaciones
- Lectura 1 - Ideas Políticas de La Hacienda PúblicaDocumento65 páginasLectura 1 - Ideas Políticas de La Hacienda PúblicaAlejandro BlancoAún no hay calificaciones
- Alberto Santofimio BoteroDocumento3 páginasAlberto Santofimio BoteroEl Cronista IbaguéAún no hay calificaciones
- El Retorno Al Estudio de MarxDocumento3 páginasEl Retorno Al Estudio de MarxEl Cronista IbaguéAún no hay calificaciones
- MAQUIAVELO Los Orígenes de La Sociología Del ConocimientoDocumento118 páginasMAQUIAVELO Los Orígenes de La Sociología Del ConocimientoLeonardoAlejandroJaraGodoy100% (1)
- El Auténtico Marxismo Ni Es Izquierda Ni Es Progresismo Por Carlos X Blanco MartínDocumento6 páginasEl Auténtico Marxismo Ni Es Izquierda Ni Es Progresismo Por Carlos X Blanco MartínUlises RenoirAún no hay calificaciones
- Castoriadis. El Taparrabo de La ÉticaDocumento10 páginasCastoriadis. El Taparrabo de La ÉticaAaron FarfanAún no hay calificaciones
- Castoriadis - Miseria de La ÉticaDocumento16 páginasCastoriadis - Miseria de La ÉticatobaramosAún no hay calificaciones
- Namer, Gérard., Maquiavelo o Los Orígenes de La Sociología Del Conocimiento.Documento117 páginasNamer, Gérard., Maquiavelo o Los Orígenes de La Sociología Del Conocimiento.Jesus MendívilAún no hay calificaciones
- Protocolos para Un Apocalipsis - Reseña de Felix Rodrigo Al Libro de Frank RubioDocumento4 páginasProtocolos para Un Apocalipsis - Reseña de Felix Rodrigo Al Libro de Frank Rubiovane_31Aún no hay calificaciones
- Entrevista Laclau - Del PostMarxismo Al Radicalismo DemocraticoDocumento21 páginasEntrevista Laclau - Del PostMarxismo Al Radicalismo Democraticogalahad_tannhauser9981100% (1)
- Cornelius Castoriadis - Miseria de La EticaDocumento14 páginasCornelius Castoriadis - Miseria de La Eticacipocipo100% (1)
- Ideología y Crítica de La Ideología. René Antonio Mayorga PDFDocumento43 páginasIdeología y Crítica de La Ideología. René Antonio Mayorga PDFMauri SanchezAún no hay calificaciones
- TRASÍMACO Y FOUCAULT (Anotaciones Sobre La Figura Epistemologica de La Guerra)Documento4 páginasTRASÍMACO Y FOUCAULT (Anotaciones Sobre La Figura Epistemologica de La Guerra)Japhet TorreblancaAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Monedero Socialismo Siglo XxiDocumento37 páginasJuan Carlos Monedero Socialismo Siglo XxiJuan Jose Fernandez100% (1)
- I.Althusser (Elementos de Autocrítica) 69 A 85 PDFDocumento18 páginasI.Althusser (Elementos de Autocrítica) 69 A 85 PDFSpectre de la RoseAún no hay calificaciones
- Las Élites Políticas - Monserrat BarasDocumento16 páginasLas Élites Políticas - Monserrat BarasMiguel Rojas CureñoAún no hay calificaciones
- Jacques Derrida Contra El Fin de La HistoriaDocumento4 páginasJacques Derrida Contra El Fin de La HistoriaCarlos González AburtoAún no hay calificaciones
- Castoriadis - Contra El PosmodernismoDocumento6 páginasCastoriadis - Contra El Posmodernismoapi-19916084100% (1)
- El Megarelato PosmodernoDocumento14 páginasEl Megarelato PosmodernoFabian Di NucciAún no hay calificaciones
- Elias Palti - El Esquema de La Tradición A La Modernidad y La Dislocación de Los Modelos Teleológicos.Documento9 páginasElias Palti - El Esquema de La Tradición A La Modernidad y La Dislocación de Los Modelos Teleológicos.Maria Celeste Vicencio SalazarAún no hay calificaciones
- El Populismo (Álvarez Junco)Documento24 páginasEl Populismo (Álvarez Junco)Francisco ReyesAún no hay calificaciones
- Dialnet RompiendoViejosDualismos 304416Documento0 páginasDialnet RompiendoViejosDualismos 304416Alx AcabAún no hay calificaciones
- Epistemologías Del SurDocumento13 páginasEpistemologías Del SurMikjail CarrilloAún no hay calificaciones
- Fetichismo y Hegemonia en Tiempos de RebelionDocumento39 páginasFetichismo y Hegemonia en Tiempos de RebelionPedroMarinhoAún no hay calificaciones
- Adolescencia y PosmodernidadDocumento7 páginasAdolescencia y PosmodernidadYohana Yesica AgueroAún no hay calificaciones
- La barbarie patriarcal: De Mad Max al neoliberalismo salvajeDe EverandLa barbarie patriarcal: De Mad Max al neoliberalismo salvajeAún no hay calificaciones
- Giro Linguistico Nestor KohanDocumento29 páginasGiro Linguistico Nestor KohanIrving PérezAún no hay calificaciones
- Brian Holmes. Una Crítica Cultural para El Siglo 21 PDFDocumento6 páginasBrian Holmes. Una Crítica Cultural para El Siglo 21 PDFAriadna Odette Martínez SalgadoAún no hay calificaciones
- A. Gramsci Espontaneidad y Dirección Consciente PDFDocumento4 páginasA. Gramsci Espontaneidad y Dirección Consciente PDFÁlvaro Bustamante0% (1)
- Cuaderno Postmodernidad WEBDocumento54 páginasCuaderno Postmodernidad WEBSantiago TeránAún no hay calificaciones
- 1233-Texto Del Manuscrito-2649-1-10-20180126Documento16 páginas1233-Texto Del Manuscrito-2649-1-10-20180126Milton JarrinAún no hay calificaciones
- Utopia y BarbarieDocumento5 páginasUtopia y BarbarieNiqui ArteagaAún no hay calificaciones
- El Mega Relato PosmodernoDocumento12 páginasEl Mega Relato PosmodernoLex Vidal100% (2)
- Lecturas filosóficas del presente: IntervencionesDe EverandLecturas filosóficas del presente: IntervencionesAún no hay calificaciones
- Comprar a Marx por Amazon: Diccionario utópico actualizadoDe EverandComprar a Marx por Amazon: Diccionario utópico actualizadoAún no hay calificaciones
- Sim A 24 JunioDocumento11 páginasSim A 24 JuniokevinAún no hay calificaciones
- La Fonda FilosóficaDocumento205 páginasLa Fonda FilosóficaJose LuisAún no hay calificaciones
- El Grito de AntígonasDocumento16 páginasEl Grito de AntígonasSpiter DescartesAún no hay calificaciones
- Seminario Sobre HegelDocumento375 páginasSeminario Sobre HegelCristian Carrizo100% (1)
- Proyecto de Tesis Unasam 2009Documento61 páginasProyecto de Tesis Unasam 2009Carlos Alberto Tinoco HuamanAún no hay calificaciones
- Pal Pelbart Peter 2009 Filosofia de La Desercion Nihilismo Locura y Comunidad Buenos Aires Tinta LimonDocumento320 páginasPal Pelbart Peter 2009 Filosofia de La Desercion Nihilismo Locura y Comunidad Buenos Aires Tinta LimonJessica CuelloAún no hay calificaciones
- Zamora El Centro Ausente. La Justicia en AdornoDocumento12 páginasZamora El Centro Ausente. La Justicia en AdornoJorge RamírezAún no hay calificaciones
- ¿Qué Dios Ha Muerto Nietzsche, El Nihilista AntinihilistaDocumento22 páginas¿Qué Dios Ha Muerto Nietzsche, El Nihilista AntinihilistahomeropecAún no hay calificaciones
- Comentario AdornoDocumento11 páginasComentario AdornoRosa MartínezAún no hay calificaciones
- Escritos Pedagogicos - Georg Wilhelm Friedrich HegelDocumento326 páginasEscritos Pedagogicos - Georg Wilhelm Friedrich Hegelemramoser428Aún no hay calificaciones
- La Importancia de La Filosofía Política en La Formación Del PolitólogoDocumento7 páginasLa Importancia de La Filosofía Política en La Formación Del Politólogodanny felipe yepes cAún no hay calificaciones
- Derecho Hegel IDocumento14 páginasDerecho Hegel IOdiseo LaertiadaAún no hay calificaciones
- Lado Oscuro de La Razon Por SamajaDocumento10 páginasLado Oscuro de La Razon Por Samajanequechery tepetateAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofía IV. de Descartes A Leibniz - Copleston (Pp. 135-147)Documento15 páginasHistoria de La Filosofía IV. de Descartes A Leibniz - Copleston (Pp. 135-147)Gladys LugoAún no hay calificaciones
- Diagnóstico 2013 IDocumento34 páginasDiagnóstico 2013 IErwin AlberthAún no hay calificaciones
- Filosofia PDFDocumento25 páginasFilosofia PDFpereza01Aún no hay calificaciones
- El Sentido de La Arquitectura Moderna - Helio Piñon PDFDocumento56 páginasEl Sentido de La Arquitectura Moderna - Helio Piñon PDFLaura Josefina VazquezAún no hay calificaciones
- Martin Heidegger La Verdad y El ArteDocumento32 páginasMartin Heidegger La Verdad y El ArtePatricia BoussardAún no hay calificaciones
- Alberto Hirschman - Las Pasiones y Los Intereses FCE Mexico 1978Documento150 páginasAlberto Hirschman - Las Pasiones y Los Intereses FCE Mexico 1978Ignatius J. ReillyAún no hay calificaciones
- Historicism o AyudaDocumento29 páginasHistoricism o AyudaMarco Homero Vázquez SaldañaAún no hay calificaciones
- 2015 BDocumento20 páginas2015 BBlithz Yorgen Lozada PereiraAún no hay calificaciones
- Derecha e IzquierdaDocumento85 páginasDerecha e IzquierdajotaizaAún no hay calificaciones
- Habermas Desde HegelDocumento7 páginasHabermas Desde HegelDiego Pantaleón RamosAún no hay calificaciones
- El Pensamiento de Marx en La Obra de DusselDocumento103 páginasEl Pensamiento de Marx en La Obra de DusselWashington LunaAún no hay calificaciones
- Dartigues - La FenomenologíaDocumento98 páginasDartigues - La Fenomenologíavruiz_206811100% (1)
- Ni Con Marx Ni Contra MarxDocumento15 páginasNi Con Marx Ni Contra MarxMaria Isabel Caicedo NarvaezAún no hay calificaciones
- Corrientes y Autores de La SociologíaDocumento12 páginasCorrientes y Autores de La SociologíajuanAún no hay calificaciones