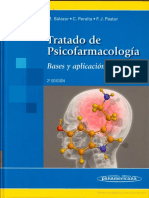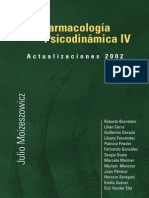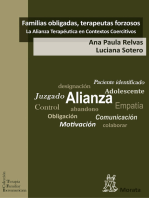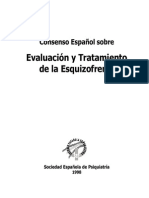Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual de Psiquiatria
Manual de Psiquiatria
Cargado por
Juan ManuelTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Manual de Psiquiatria
Manual de Psiquiatria
Cargado por
Juan ManuelCopyright:
Formatos disponibles
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/index.htm [02/09/2002 03:05:18 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/guia.htm [02/09/2002 03:07:20 p.m.]
Desde que la Psiquiatra se ha integrado como especialidad mdica en los programas de formacin constituidos por el Ministerio de
Educacin y Ciencia, tanto desde la Comisin Nacional de la Especialidad, como desde los responsables de las distintas Unidades Docentes
acreditadas para la formacin de especialistas en Psiquiatra, se ha tenido siempre presente el establecimiento de unas directrices
acadmicas, que ofrecieran a los futuros especialistas orientacin y conocimientos suficientes, a travs de los cuales los mdicos residentes
de Psiquiatra pudieran llegar a una acreditacin profesional de la especialidad.
Si bien se dispona de una fuente de conocimientos suficiente, una cobertura clnico-asistencial digna y unas directrices bsicas con
estructura adecuada respecto a los programas de formacin, carecamos al menos de una perspectiva global en lo que podramos considerar
los principios bsicos de las distintas reas de conocimiento que integraban el contenido pedaggico de la especialidad. Claro est, que
dichas materias se encontraban implcitamente desarrolladas en los numerosos manuales, libros de texto, monografas y artculos de revistas,
que habitualmente son consultados cuando se quiere abordar en profundidad estos conocimientos, pero de lo que s carecamos era de estos
dos aspectos fundamentales: 1, recopilacin de las reas temticas en una publicacin que ofreciese el menos lo fundamental o bsico de
cada rea, y 2, una labor de coordinacin que, respetando las distintas corrientes doctrinales de nuestra especialidad, ofreciese una
informacin completa, pero a la vez clara y adecuadamente proporcional. Por eso, el presente Manual del Residente de Psiquiatra es el
resultado de una inquietud docente y una dedicacin de personas que quisieron hacer realidad estas carencias.
Inquietud docente para ofrecer en una publicacin, que sin ser demasiado extensa pudiera reunir los principios bsicos de aquellas reas de
conocimiento que haban sido establecidas por la Comisin Nacional de la Especialidad de Psiquiatra, como necesarias para una adecuada
formacin del residente de Psiquiatra. Para tal fin, se form un Comit Editorial constituido por representantes de las sociedades cientficas
(Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra, Sociedad Espaola de Psiquiatra y Sociedad Espaola de Psiquiatra Biolgica) y del Comit
Nacional de la Especialidad. Dicho Comit Editorial estudi en profundidad los objetivos docentes establecidos por el Ministerio de
Educacin y Ciencia para la especialidad de Psiquiatra y delimit, como primera medida, las correspondientes Areas de Conocimiento, con
sus contenidos fundamentales.
A continuacin, se hizo indispensable contar con un nmero suficiente de colaboradores que redactaran los distintos captulos del Manual.
El parecer unnime del Comit Editorial fue sealar que las personas ms idneas para este trabajo deberan ser los mismos mdicos
residentes en perodo de formacin, que, oportunamente asesorados por los psiquiatras de sus unidades docentes, elaborasen un texto con
sentido prctico y contenido adecuado que sirviera para la formacin de los futuros psiquiatras. Se recab informacin al respecto y tras un
estudio minucioso se fueron asignando uno a uno los distintos captulos del Manual, teniendo en cuenta que cada captulo dispona, adems
del autor o autores, de un coordinador, y que en cada rea de conocimiento exista un responsable.
Merece ser destacado de manera especial el hecho que, desde el primer momento, cuando expusimos la idea a los posibles interesados,
encontramos una acogida extraordinaria, tanto por parte de los coordinadores como de los residentes. De esta forma, se constituy un
colectivo amplio, aproximadamente 250 personas, dispuesto a colaborar en la publicacin del libro. Nos parece relevante este hecho por
varias razones: 1, porque no es fcil conseguir la participacin de un colectivo tan amplio en un tema relacionado con la Psiquiatra; 2,
porque supuso un reto que los autores hayan sido los mismos residentes, aunque supervisados por especialistas, pero tambin un gesto de
servicio de aquellos a las nuevas generaciones de especialistas; y 3, porque entre especialistas y postgraduados o mejor an, entre docentes y
discentes, se ha constituido un marco de colaboracin, del que han sido y son beneficiarias ambas partes, sobre todo en lo concerniente a
alcanzar el cumplimiento de los objetivos docentes de la especialidad.
Por su propia denominacin es evidente que este Manual va dirigido de modo directo a los Mdicos Residentes de Psiquiatra, que en los
prximos aos iniciarn su perodo de formacin en la especialidad. Pero no tenemos la menor duda que el Manual del Residente de
Psiquiatra ser tambin de utilidad a otros grupos de profesionales. Y los primeros destinatarios de dicha utilidad somos los que actualmente
estamos dedicados a la docencia de esta especialidad, dado que el Manual nos puede servir para orientar de modo ms directo la labor
docente que realizamos, a la vez que nos ayudar tambin a reflexionar acerca de sus contenidos. Pero, en nuestro afn para extender las
reas de prestigio pedaggico del Manual, pensamos, asimismo, en los postgraduados de los pases de habla espaola (Mxico, Cetroamrica
y Amrica del Sur), quienes quizs encuentren en este libro algo, por otro lado, tambin deseado, buscado e incluso no encontrado. Por
ltimo, pensamos en los que ya son especialistas en Psiquiatra o en el resto de profesionales que integran los equipos de Atencin Primaria
o los Centros de Salud Mental y que por la variedad de materias contenidas en el Manual, pueden resultar de su inters el conocimiento de
algunos aspectos.
Lo que s nos gustara resaltar es que bajo ningn concepto el Manual del Residente de Psiquiatra es un libro de texto que pretende sustituir
las numerosas y completas obras psiquitricas de prestigiosos autores. Es ms, el libro ha sido posible gracias a la existencia de esos textos,
continuamente citados en la bibliografa de nuestras reas de conocimiento, y que necesariamente los lectores debern consultar y estudiar si
quieren formarse bien. El hecho de que en cada captulo del libro exista una bibliografa recomendada, para que el lector ample y
profundice los conocimientos ya adquiridos, es una expresin ms de la finalidad exclusivamente pedaggica del libro. El Manual del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/prologo.htm (1 of 2) [02/09/2002 03:08:02 p.m.]
Residente de Psiquiatra viene a constituir un primer encuentro con el lector vido de conocimientos, que le conducir hacia esas otras
fuentes bibliogrficas ms completas y que imprescindiblemente deber consultar.
Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que con su trabajo, dedicacin y esfuerzo han contribuido a
la realizacin de la presente obra. Especialmente a los autores de los captulos, mdicos-residentes de las unidades docentes, que han sabido
ilusionarse por la idea del Manual y han prestado su colaboracin de forma desinteresada. Tambin, y de una manera singular a los
coordinadores y responsables de rea, por el trabajo de supervisin y orientacin que tan correctamente han realizado. Y, por ltimo, a
SmithKline Beecham, porque gracias a su inestimable contribucin se ha hecho factible que este Manual haya visto la luz.
El Comit Editorial
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/prologo.htm (2 of 2) [02/09/2002 03:08:02 p.m.]
1996: la Psiquiatra al final del segundo milenio
Es fcil hacer girar los logros y transformaciones de la Psiquiatra en 1996 en torno al Congreso Mundial de
Psiquiatra. 12.000 participantes y ms de 4.500 intervenciones en torno a la idea integradora "Un mundo, un
lenguaje", acompaado de una proyeccin internacional y una repercusin social, sobre todo en los medios de
comunicacin, excepcionales, hacen del Congreso de Madrid un hito en la historia de nuestra disciplina. Sin
embargo, un congreso no es ms que eso, una feria a la cual cada uno puede traer lo mejor de s mismo y encontrar lo
que un rico mercado en expansin puede ofrecer. Es difcil sealar algn rea, idea, investigacin, punto de vista que
no tuviera su oportunidad de estar presente entre miles de otras en la ltima semana de agosto en el Parque de las
Naciones. Todo este esfuerzo habra resultado intranscendente si se hubiera perdido la ocasin para profundizar en
las races ltimas de la psiquiatra, y esto es lo que hizo la Asamblea General de la Asociacin Mundial de
Psiquiatra al aprobar la Declaracin de Madrid.
La Asociacin Mundial de Psiquiatra tiene una larga tradicin de compromiso con las cuestiones ticas de la
asistencia psiquitrica y la prctica de la profesin. La Declaracin de Hawaii, aprobada en 1977 y actualizada en
1983 surgi de esta necesidad, en un tiempo en el que el abuso de las enfermedades mentales, de la psiquiatra en s y
a veces de los psiquiatras, por motivos polticos, ideolgicos o religiosos exiga una respuesta firme de la comunidad
psiquitrica internacional. El final de la Guerra Fra ha acabado casi con el abuso, al mismo tiempo que ha puesto de
manifiesto otras injusticias, esta vez ms sutiles y difciles, porque ya no son externas. El fin de las sociedades
totalitarias del este de Europa deja ver, cada vez ms claro, que Occidente tiene tambin sus sombras y que el
capitalismo, que alcanz su mayor prestigio en la confrontacin con el Comunismo, encierra en s mismo profundas
injusticias hacia los ms dbiles.
La estigmatizacin de la enfermedad mental y la discriminacin real de los que la padecen es una realidad cotidiana
en todos los pases. La conciencia de cualquier ser humano en este fin de milenio debe sentirse profundamente
avergonzada porque las Naciones Unidas en 1992 aprobara una resolucin sobre los derechos de los enfermos
mentales. Tan vejados estn, tan abandonados por los distintos pases que la ONU ha tenido que llamar la atencin
sobre ello!. Los cancerosos, diabticos, tuberculosos o paralticos que pueblan el planeta no necesitan de resoluciones
as. Por qu los enfermos mentales?. La discriminacin del enfermo mental es ubicua.
En un Symposium en torno al tema de la enfermedad mental y el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios,
celebrado en noviembre en el Vaticano, el cardenal Angelini habl con vehemencia del rechazo del enfermo mental
en nuestros das, subrayando que nuestra cultura occidental y cristiana no podra entrar en un nuevo milenio as. En
pocas palabras, la discriminacin y rechazo hacia los enfermos mentales no es un fenmeno social, menos an
econmico, es sntoma del fracaso de una cultura que se tiene a s misma por culminacin de lo humano.
La raz del fenmeno es muy profunda. En este mismo Symposium, Juan Pablo II, desde las huellas de su edad y
avatares de su vida, de los sntomas de un Parkinson evidente y de un nimo y una mirada que evocan a la vez la
melancola de Durero, la de Wiesel y la del DSM-IV, cuestion que la vida psquica, alma y espritu, fueran lo hecho
a imagen y semejanza de Dios y el cuerpo el origen de lo diablico en el ser humano. Si lo ms humano es la mente,
si el hombre es un animal racional son slo animales los nios que no han alcanzado la razn o los enfermos
mentales que la han perdido?. A partir de ah hizo un enfoque teolgico de la corporalidad, como cuerpo animado y a
la vez alma encarnada, que tiene races en la tradicin mstica de Hildegarda de Bingen o de la filosofa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/introdu.htm (1 of 2) [02/09/2002 03:08:12 p.m.]
existencialista de Gabriel Marcel.
La Declaracin de Madrid afronta estas cuestiones desde su nivel ms intimo: la relacin entre el mdico y el
enfermo. "El psiquiatra y su enfermo son colaboradores" reza el principio de un prrafo. Slo desde ah, desde la
relacin entre dos seres humanos tiene solucin el problema general. La Declaracin de Madrid se mueve en torno a
un concepto de verdad muy heideggeriano, de revelacin (aletheia), de dejar que las cosas se manifiesten y sean lo
que son en una relacin personal en la que slo cabe la libertad. Late en ella tambin una tica de autonoma y
servicio muy popperiana.
La Declaracin de Madrid viene a decir que la revolucin que ha de liberar a los enfermos mentales no se libra ya a
las puertas de los manicomios, ni en las denuncias de abusos de la psiquiatra, sino en la relacin mdico-enfermo. El
reto es abrumador. Exige, ni ms ni menos, que ser libres y aceptar como libres a los dominados por su enfermedad,
relacionndose de igual a igual con los ms retrados y autistas, dejar que se manifieste la verdad de una relacin
autntica con aquellos que no pueden salir de su delirio.
No estoy muy seguro de que los miembros del Comit de Etica de la Asociacin Mundial de Psiquiatra, que
redactaron el borrador de la Declaracin, ni todos aquellos otros que contribuyeron a su redaccin final, fueran
conscientes del alcance de sus palabras. Ledas en la asamblea de sociedades de muchos pases, amparadas por un
congreso gigantesco, provocaron por fuerza entre los psiquiatras que da tras da ven en enfermo tras enfermo,
sentimientos de una profunda responsabilidad los que forzosamente dejarn impacto en nuestra profesin. Incluso
ms que el Congreso.
Prof. Juan J. Lpez-Ibor Alio
Catedrtico de Psiquiatra
Presidente Electo de la Asociacin Mundial de Psiquiatra
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/introdu.htm (2 of 2) [02/09/2002 03:08:12 p.m.]
Declaracin de Madrid
En 1977 la Asociacin Mundial de Psiquiatra aprob la Declaracin de Hawai, introduciendo unas normas ticas para la
prctica de la psiquiatra. La Declaracin fue actualizada en Viena en 1983. Con el objeto de recoger el impacto de los cambios
sociales y los nuevos descubrimientos cientficos de la profesin psiquitrica, la Asociacin Mundial de Psiquiatra ha revisado
nuevamente estas normas ticas de comportamiento.
En la medicina se combinan el arte de curar y la ciencia. Donde mejor se refleja la dinmica de esta combinacin es en la
psiquiatra, la rama de la medicina especializada en el cuidado y la proteccin de aquellos que padecen a causa de enfermedades
o minusvalas mentales. An existiendo diferencias culturales, sociales y nacionales dentro y entre los pases, es imprescindible
y necesario el desarrollo de una conducta tica universal.
Como profesionales de la medicina, los psiquiatras deben ser conscientes de las implicaciones ticas que se derivan del ejercicio
de su profesin y de las exigencias ticas especficas de la especialidad de psiquiatra. Como miembros de la sociedad, los
psiquiatras deben luchar por un tratamiento justo y equitativo de los enfermos mentales, por una justicia social igual para todos.
El comportamiento tico se basa en el sentido de la responsabilidad de cada psiquiatra hacia cada paciente y en la capacidad de
ambos para determinar cual es la conducta correcta y ms apropiada. Las normas externas y las directrices tales como los
cdigos de conducta profesional, las aportaciones de la tica y de las normas legales, no garantizan por s solas la prctica tica
de la medicina.
Los psiquiatras deben, en todo momento, tener en cuenta las fronteras de la relacin psiquiatra-paciente y guiarse principalmente
por el respeto al paciente y la preocupacin por su bienestar e integridad.Con este espritu, la Asociacin Mundial de Psiquiatra
ha aprobado las siguientes directrices relativas a las normas ticas que deben regir la conducta de los psiquiatras de todo el
mundo:
- La Psiquiatra es una disciplina mdica orientada a proporcionar el mejor tratamiento posible de los trastornos mentales, a la
rehabilitacin de individuos que sufren de enfermedad mental y a la promocin de la salud mental. Los psiquiatras atienden a
sus pacientes proporcionndoles el mejor tratamiento posible, en concordancia con los conocimientos cientficos aceptados y de
acuerdo con unos principios ticos. Los psiquiatras deben seleccionar intervenciones teraputicas mnimamente restrictivas para
la libertad del paciente, buscando asesoramiento en reas de su trabajo en las que no tuvieran la experiencia necesaria. Adems,
los psiquiatras deben de ser conscientes y preocuparse de una distribucin equitativa de los recursos sanitarios.
- Es deber del psiquiatra mantenerse al tanto del desarrollo cientfico de su especialidad y de diseminar estas enseanzas
actualizadas. Los psiquiatras con experiencia en la investigacin deben tratar de ampliar las fronteras cientficas de la
psiquiatra.
- El paciente debe ser aceptado en el proceso teraputico como un igual por derecho propio. La relacin terapeuta-paciente debe
basarse en la confianza y en el respeto mutuos, que es lo que permite al paciente tomar decisiones libres e informadas. El deber
de los psiquiatras es proporcionar al paciente la informacin relevante y significativa para que pueda tomar decisiones racionales
de acuerdo a sus normas, valores o preferencias propios.
- Cuando el paciente est incapacitado o no pueda ejercer un juicio adecuado a causa de un trastorno mental, el psiquiatra deber
consultar con su familia y, si fuera necesario, buscar consejo jurdico, con el objeto de salvaguardar la dignidad humana y los
derechos legales del paciente. No se debe llevar a cabo ningn tratamiento en contra de la voluntad del paciente, salvo que el no
hacerlo ponga en peligro la vida del paciente o de aquellos que lo rodean. El tratamiento debe guiarse siempre por el mejor
inters del paciente.
- Cuando a un psiquiatra se le solicite evaluar a una persona, es su deber informar a la persona que se evala sobre el propsito
de la intervencin, sobre el uso de los resultados de la misma y sobre las posibles repercusiones de la evaluacin. Este punto es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/directr.htm (1 of 3) [02/09/2002 03:09:03 p.m.]
particularmente importante cuando los psiquiatras tengan que intervenir en situaciones con terceras partes.
- La informacin obtenida en el marco de la relacin teraputica debe ser confidencial, utilizndose exclusivamente con el
prposito de mejorar la salud mental del paciente. Est prohibido que los psiquiatras hagan uso de tal informacin para uso
personal o para acceder a beneficios econmicos o acadmicos. La violacin de la confidencialidad slo podra ser adecuada
cuando existiera serio peligro mental o fsico para el paciente o terceras personas si la confidencialidad se mantuviera. En estas
circunstancias el psiquiatra deber, en la medida de lo posible, informar primero al paciente sobre las acciones a tomar.
- Una investigacin que no se lleva a cabo de acuerdo con los cnones de la ciencia no es tica. Los proyectos de investigacin
deben ser aprobados por un comit tico debidamente constitudo. Los psiquiatras deben cumplir las normas nacionales e
internacionales para llevar a cabo investigaciones. Slo las personas debidamente formadas en metodologa de la investigacin
deben dirigir o llevar a cabo una investigacin. Debido a que los pacientes con trastornos mentales son sujetos especialmente
vulnerables a los procesos de investigacin, el investigador deber extremar las precauciones para salvaguardar tanto la
integridad fsica como psquica del paciente. Las normas ticas tambin se deben aplicar en la seleccin de grupos de poblacin,
en todo tipo de investigacin, incluyendo estudios epidemiolgicos y sociolgicos y en investigaciones con otros grupos, como
las de naturaleza multidisciplinaria o multicntrica.
Aprobado por la Asamblea General el 25 de Agosto de 1996
Normas para situaciones especficas
El Comit de Etica de la Asociacin Mundial de Psiquiatra reconoce la necesidad de desarrollar normas especficas relativas a
situaciones especficas. Cinco de estas normas se detallan a continuacin. El Comit tratar en el futuro otros asuntos
importantes como la tica de la psicoterapia, las nuevas alianzas teraputicas, las relaciones con la industria farmacutica, el
cambio de sexo y la tica de la economa de la salud.
Eutanasia
La primera y principal responsabilidad del mdico es la promocin de la salud, la reduccin del sufrimiento y la proteccin de la
vida. El psiquiatra, entre cuyos pacientes hay algunos que estn incapacitados y no pueden tomar decisiones informadas, debe
ser particularmente cuidadoso con las acciones que pudieran causar la muerte de aquellos que no pueden protegerse debido a su
discapacidad. El psiquiatra debe ser consciente de que las opiniones de un paciente pueden estar distorsionadas por una
enfermedad mental, tal como la depresin. En estos casos, el deber del psiquiatra es tratar la enfermedad.
Tortura
Un psiquiatra no debe tomar parte en ningn proceso de tortura fsica o mental, an cuando las autoridades intenten forzar su
participacin en dichas acciones.
Pena de muerte
Un psiquiatra no debe participar, bajo ningn concepto, en ejecuciones legalmente autorizadas ni participar en evaluaciones de
la capacidad para ser ejecutado.
Seleccin de sexo
Un psiquiatra no debe participar bajo ninguna circunstancia en decisiones de interrupcin del embarazo con el fin de seleccionar
el sexo.
Trasplante de rganos
La funcin del psiquiatra es la de clarificar todo lo relacionado con la donacin de rganos y aconsejar sobre los factores
religiosos, culturales, sociales y familiares para asegurar que los implicados tomen las decisiones correctas. El psiquiatra no
debe asumir el poder de decisin en nombre de los enfermos, ni tampoco utilizar sus conocimientos psicoteraputicos para
influir en sus decisiones. El psiquiatra debe proteger a sus pacientes y ayudarles a ejercer su autodeterminacin en el mayor
grado posible en los casos de trasplante de rganos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/directr.htm (2 of 3) [02/09/2002 03:09:03 p.m.]
Aprobado por la Asamblea General, 25 de Agosto de 1996
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/directr.htm (3 of 3) [02/09/2002 03:09:03 p.m.]
A
C.Almenar Monfort, Barcelona - Area 4
J. Artal Simn, Cantabria - Area 6
J.L. Ayuso Gutirrez, Madrid -Area 7
A. Agero, Valencia - Area 10
I. Avellanosa Caro , Madrid - Area10
V. Aparicio, Oviedo - Area 14
E. Alvarez Martinez, Barcelona - Area 21
B
A. Blanco Picabia, Sevilla - Area 1
J. Bobes Garca, Oviedo - Area 8
C. Ballesteros Alcalde, Valladolid - Area 10
F.J. Bustos, Badajoz - Area 10
C
M. Casas Brugu, Barcelona - Area1
F.J. Cabaleiro Fabeiro, Jan - Area 2 y Area
10
M. Camacho Laraa, Sevilla - Area 5
M.D. Crespo Hervs, Madrid - Area 7
A. Calcedo Barba, Madrid - Area 8
J.L. Carrasco Perera, Salamanca - Area8
F. Chicharro Lezcano, Vizcaya - Area 9
M
L. Morcillo Moreno, Murcia - Area 1
I. Montero Piar, Valencia- Area 6
I. Mateo Martn, Sevilla - Area 8
J.A. Macas Fernndez, Valladolid - Area8 y Area 11
M. Martn Carrasco, Baraain (Navarra) - Area11
E. Mir Aguade, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -
Area 12
J.M. Menchn Magria, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - Area 12
J.J. Melendo, Madrid - Area 13
J. Montejo, Gijn - Area 14
A. Medina Len, Crdoba - Area 20
N
J. Nieto Munuera, Murcia - Area 1
O
J. Obiols Llandric, Barcelona - Area 12
J. Otero, Villalba (Madrid)- Area 16
L. Ortega-Monasterio y Gastn, Barcelona - Area18
P
P.Pozo Navarro, Murcia - Area 1
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/coord.htm (1 of 3) [02/09/2002 03:09:51 p.m.]
L. Cabrero Avila, Barcelona - Area12
J.M. Costa Molinari, Barcelona - Area12
J. Casco Sols, Madrid - Area 13
V. Corcs Pando - Area14
L. Caballero Martnez, Madrid - Area 17
A. Calcedo Ordez, Madrid - Area 18
A. Calcedo Barba, Madrid - Area 19
V.J.M. Conde Lpez, Valladolid - Area 20
D
F. Dourdil Prez, Zaragoza -Area 4
J.F. Dez-Manrique, Cantabria - Area 22
E
J. Espinosa Iborra, Madrid - Area 18
J.A. Espino Granado, Madrid - Area 22
F
P. Fernndez Argelles, Sevilla -Area 7
M.A. Franco Martn, Valladolid - Area 9
A. Fernndez del Moral, Madrid - Area 14
D. Franco, Sevilla - Area 21
G
O. Gonzlez Alvarez, Huelva -Area 2
J. Gonzlez Murga, Zaragoza- Area 4
D. Gonzlez de Chaves, Madrid - Area 6
E. Garca - Camba -Area 7
P .Gual Garca, Pamplona -Area 8
J. de la Gndara, Burgos - Area 8
M. Gutirrez Fraile, Vitoria -Area 9
J.R. Gutirrez Casares, Badajoz - Area 10
L. Goenechea Alcal- Zamora, Toledo -
J. Pl, Pamplona - Area 3
A. Prez Urdaniz, Salamanca - Area 7
J. Pujol Domenech, Barcelona - Area 12
J. Prez Blanco, Barcelona - Area 21
R
E. Ruz Fernndez, Murcia - Area1
C. Ruz Ogara, Granada - Area1
F. Rivas Guerrero, Mlaga - Area 1
L. Rojo Moreno, Valencia - Area 5
A. Rodrguez Lpez, Santiago de Compostela - Area
6
J.L. Rubio, Valladolid - Area 7
J. Rodrguez Sacristan, Sevilla - Area 10
E. Rojo Rodes, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -
Area 12
A.I Romero, Madrid - Area 13
P. Ridruejo, Madrid - Area 20
A. Rodriguez Lpez, Santiago de Compostela (La
Corua) - Area 20
S
Sala Ayma, Zaragoza - Area 4
A. Seva Daz, Zaragoza - Area 4 y Area 16
J. Santo-Domingo Carrasco, Madrid - Area 8
J. Sola Muoz, Granada - Area 10
J. Serrallonga Parreu, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - Area 12
J.A. Sanz Menarguez, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - Area 12
T. Surez, Mostoles (Madri) - Area 16
J. Saiz Ruz, Madrid - Area 20
T
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/coord.htm (2 of 3) [02/09/2002 03:09:51 p.m.]
Area10
C. Gast Ferrer, Barcelona - Area 12
E. Gonzlez Monclus, Barcelona - Area 12
E. Gay Pams, Crdoba- Area 12
S. Garca Reyes, Madrid - Area 20
M. Gmez Beneyto, Valencia - Area 21
I
F. Iglesias, Valencia - Area 8
J
J.M. Jaquotot Arniz, Crdoba - Area 1
L
R. Luque Luque, Crdoba -Area 2
G. Llorca Ramn, Salamanca - Area 7
A. Labad Alquzar, Reus (Tarragona ) -
Area12
A. Latorre, Madrid - Area 13
A. Latorre Blanco - Madrid - Area 16
J. Toro Trallero, Barcelona - Area 10
V. Turn Gil, Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -
Area 12
F. Torres Gonzlez, Granada - Area 18
V
J.M. Valls Blanco, Crdoba - Area 2
F.J. Vaz Leal, Badajoz - Area 5
J. Vallejo Ruiloba, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) - Area8 y Area 12
M. Valds Miyar, Barcelona - Area 12
D. Vico Cano, Granada - Area 15
Y
L.Ylla, Bilbao - Area 8
Z
Zapata Garca, Pamplona - Area 3
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/coord.htm (3 of 3) [02/09/2002 03:09:51 p.m.]
1
Las corrientes y los fundamentos del pensamiento
psiquitrico
13
Asistencia psiquitrica y salud mental
2
Concepto del concepto psiquitrico
14
Rehabilitacion y atencin prolongada del enfermo
psiquitrico
3
Relacin mdico-enfermo
15
El equipo multidisciplinario y sus relaciones en el
mbito sanitario
4
La exploracin psiquitrica
16
Atencin primaria e salud y psiquiatra en la
comunidad
5
Semiologa Psiquitrica
17
Calidad asistencial y evaluacin de servicios
6
Epidemiologa Psiquitrica
18
Problemas legales
7
Psiquiatra de interconsulta y enlace
19
Dimensin personal de la formacin psiquitrica
8
Clnica psiquitrica
20
Etica psiquitrica
9
Urgencia psiquitrica e intervencin en crisis
21
Metodologa de la investigacin psiquitrica
10
Psiquiatra de la Infancia y de la Adolescencia
22
Gua de formacin del residente
11
Gerontospsiquatra
23
Manejo de fuentes bibliogrficas en psiquiatra
12
Tratamientos Psiquitricos
24
Bibliografa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area.htm [02/09/2002 03:10:08 p.m.]
1
LAS CORRIENTES Y LOS FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO PSIQUIATRICO
1. La psiquiatra como campo cientfico: modelos y tendencias
Coordinador: E. Ruz Fernndez, Murcia
Que estudia la psiquiatra? G
Dnde se encuentra la psiquiatra en la actualidad? G
Modelos G
Modelos organomecanicistas G
Modelo psicodinmico G
Modelo psicosocial G
Modelo organognico dinamista G
2. La historia del pensamiento psiquitrico
Coordinador: L. Morcillo Moreno,Murcia
Antigedad G
Edad Media y Renacimiento G
Siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII G
La ilustracin G
Del siglo XIX al XX G
La Escuela Francesa G
La Escuela Alemana G
3. Las corrientes y los fundamentos del pensamiento psiquitrico
Epistemologa psiquitrica
Coordinador: C. Ruz Ogara, Granada
El concepto de epistemologa G
La psiquiatra como ciencia G
El objeto del conocimiento psiquitrico G
Las actuales clasificaciones nosolgicas G
El mtodo psiquitrico G
El cuerpo de conocimientos resultantes: Los modelos
psiquitricos
G
Cul es el momento actual de la epistemologa psiquitrica? G
Psicoanalticas-Psicodinmicas
Coordinador: F. Rivas Guerrero, Malaga
Aspectos histricos y fundacionales G
Aspectos tericos clsicos G
Teora de los sueos G
Cognitivo-Conceptuales
Coordinador: A. Blanco Picabia, Sevilla
Conductismo G
Concepto y fundamentos tericos G
Aspectos explicativos de la psicopatologa desde el punto de
vista conductista
G
Aspectos teraputicos G
Cognitivismo G
Conceptos y fundamentos tericos G
Aspectos explicativos de la psicopatologa desde el punto de
vista cognitivo
G
Corrientes Socio-Culturales
Coordinador: J.M. Jaquotot Arniz, Crdoba
Aspectos Generales G
Cultura y Personalidad G
Cultura y Trastornos psiquitricos G
Consideracines finales G
Tendencias fenomenolgicas
Coordinador: P.Pozo Navarro y J. Nieto Munuera,Murcia
Introduccin histrica G
Introduccin general G
El mtodo psicopatolgico G
Psicologa comprensiva de Jaspers G
Escuelas fenomenolgicas G
Biolgicas
Coordinador: M.Casas Brugu, Barcelona
Psiquiatra biolgica y neurociencias G
Del inicio de la psicofarmacologa a la Dcada del Cerebro G
Psiquiatra cientfica G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area1.htm (1 of 2) [02/09/2002 03:10:39 p.m.]
Teora del aparato psquico G
Teora de las pulsiones G
Sexualidad infantil y fases del desarrollo psicosexual G
Concepto de narcisismo G
Principio del placer y principio de realidad G
Psicopatologa freudiana: Teora de las psicosis y de las
neurosis
G
Corrientes psicodinmicas G
M. Klein: Las relaciones objetales G
J. Lacan: La lingstica del inconsciente G
Psicologa del yo G
Otros autores G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area1.htm (2 of 2) [02/09/2002 03:10:39 p.m.]
1
LAS CORRIENTES Y LOS FUNDAMENTOS DEL
PENSAMIENTO PSIQUIATRICO-Responsable: D.Barcia
Salorio, Murcia
1. LA PSIQUIATRACOMO CAMPO CIENTFICO:MODELOS Y
TENDENCIAS
Autores: J. Rodano y F. Navarro
Coordinador: E. Ruz Fernndez, Murcia
"El sino de la psiquiatra hasta estos ltimos aos ha sido un gran malentendido..."
(Castilla del Pino, 1978).
Hasta hace poco tiempo nos encontrbamos no con una sino con mltiples psiquiatras, de carcter
nacional muchas veces, otras de claro significado escolstico. Cualquier rama de la psiquiatra, y por
supuesto, cualquier concepcin "nacional" de la psiquiatra pretenda constituirse en una visin
totalizadora de la enfermedad mental. Cada una de las diversas tendencias de la investigacin pretenda
establecerse en una explicacin autosuficiente de la totalidad de los hechos psquicos morbosos y an de
los hechos psquicos normales. Como consecuencia, la dispersin en escuelas ha sido constante,
ignorando cada una de ellas lo que las dems podan aportar en orden al esclarecimiento real del
problema.
La psiquiatra no es una ciencia autnoma. Acepta aquello que le es til, venga de donde viniere. En este
sentido, la psiquiatra asume las tendencias de cada poca con la que convive. En palabras de Castilla del
Pino (1978) la psiquiatra de un tiempo es ciencia de ese tiempo.
Junto a la estructura dominante de la psiquiatra alemana oficial de la primera mitad del siglo XX,
aparecen diversas escuelas cuyo nexo de unin se caracterizaba por no estar integradas dentro del saber
psiquitrico dominante en la poca. Estas subestructuras empiezan siendo o meras tendencias de la
investigacin muy circunscritas o especializadas, o adoptan formas escolsticas de igual modo cerradas,
que hacen difcil su integracin parcial en otro saber o compartir los conocimientos que podan aportar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (1 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
entre ellas.
A partir de 1945, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, existe en cada una de ellas un
suficiente cmulo de hechos como para que se les empiece a tener en cuenta. Estas formas de
investigacin hoy prevalecientes son divididas por Castilla del Pino (5) (6) (1978 y 1987) en dos grupos:
- uno caracterizado por la utilizacin de medios tcnicos procedentes de la fisicoqumica y que se
proyectan hacia la investigacin somtica en el amplio sentido.
- otro que tiene de carcter comn la adopcin de un punto de partida personalstico, antropolgico (la
psiquiatra actual se ha fundamentado en la relacin hombre-medio, esto es, se ha fundamentado
antropolgicamente).
Qu estudia la psiquiatra?
La psiquiatra es una especialidad mdica dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades
mentales.
H. Ey (7) la define como una rama de la medicina que tiene por objeto la patologa de la vida de relacin
a nivel de la integracin que asegura la autonoma y la adaptacin del hombre a las condiciones de su
existencia, y se encarga de diferenciarla de la psicologa en tanto no se encarga de la patologa sino del
estudio del sistema relacional y su organizacin en el individuo normal, y de la neurologa a la que define
como rama que estudia la patologa de la vida de relacin instrumental, las vas y centros de la
psicomotricidad constituyentes de los subsistemas funcionantes.
Dnde se encuentra la psiquiatra en la actualidad?
En la actualidad es evidente la modificacin de las actitudes del psiquiatra como investigador o como
profesional. La superacin de las visiones escolsticas y exclusivistas ha sido posible all donde se ha
sabido despojar a la accin investigadora de toda actitud personal. Hoy, por ejemplo, se hace psicoterapia
en la esquizofrenia y se aplican tratamientos psicofarmacolgicos, sin que por ello implique la existencia
de una dispersin fundamental, sino todo lo contrario, la conciencia que a cada mtodo le est conferido
en la totalidad del problema.
En el momento actual de la psiquiatra se puede decir que la dispersin de conocimientos que
caracterizaba a la psiquiatra de antao ha sido en buena parte superada. Como seala Castilla del Pino
(5) (1978), no hay que confundir la divisin del trabajo y la necesidad de la subespecializacin con la
dispersin. El psiquiatra clnico va adquiriendo una imagen cada vez ms semejante a la del internista en
el hospital general. Una visin totalista y una praxis totalizadora componen el rasgo fundamental de la
psiquiatra y del psiquiatra de hoy. Es cierto que an existen tendencias parciales que actan sin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (2 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
conciencia de su unilateralidad. Pero puede afirmarse, sin embargo, que en todo caso, un psiquiatra
escolstico es cualquier cosa menos un psiquiatra actual.
Cada poca tiene sus epistemas, y en nuestra cultura actual prodramos decir, como seala Ruz Ogara
(17), que la psiquiatra estara representada por un tiedro compuesto por:
- las ciencias deductivas, matemticas y fsicas;
- las ciencias que se ocupan del lenguaje, la vida y la economa;
- la reflexin filosfica.
La psiquiatra como ciencia que se ocupa del hombre se mantendra en una situacin de relacin incierta
con cada uno de los tres ejes de este tiedro bsico, tomando modelos de los tres campos.
Las afirmaciones o definiciones de la psiquiatra como ciencia no autnoma (Lpez-Ibor) (15), ciencia
mixta natural y cultural (F. Alonso) (1), ciencia mdica especial (H. Ey) (7), o ciencia
mdico-antropolgica sealan la posicin peculiar de la psiquiatra en la encrucijada de las ciencias
humanas y biolgicas, recogiendo hechos y perspectivas cientficas, ideolgicas y filosficas distintas en
un intento de integracin de datos multidisciplinares.
De ah el encontrarnos con varios modelos desde donde abordar la enfermedad mental y que han ido
desarrollndose a lo largo de la historia de la psiquiatra.
Modelos
Modelos organomecanicistas
Consideran las enfermedades mentales como de etiologa orgnica. Como seala Ey se tratara de teoras
organomecanicistas en el sentido de que el esquema etiopatognico que proponen o postulan consiste en
reducir las enfermedades mentales a fenmenos elementales directamente ocasionados por lesiones
cerebrales.
Analizan las enfermedades mentales de tal manera que aparecen como compuestas de sntomas
determinados por lesiones del sistema funcional cerebral.
De inters por primera vez con el auge de la fisiopatologa en el siglo XIX, con autores como Wernicke,
Magnan, Meynert, toma importancia ya en este siglo con figuras como Kleist, Clearambeault (7), tomado
de H. Ey (7), etc., para desarrollarse cada vez ms paralelamente al desarrollo de las tcnicas
exploratorias (EEG, TAC, RMN...), de la neurobioqumica y de la neurofisiologa, que ha permitido
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (3 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
conocer las bases bioqumicas y fisiolgicas de las enfermedades mentales. Actualmente con el
desarrollo de tcnicas como el SPET y el PET, que nos permiten un conocimiento ms exacto y dinmico
de las estructuras cerebrales, se est produciendo un auge cada vez mayor de este modelo.
Las ventajas de este modelo son que concibe el proceso mental como una enfermedad en el sentido
verdadero y mdico del trmino, entendindolo por tanto como una anomala y no una variacin
psicolgica de la vida de relacin, acercndose por tanto al resto de especialidades mdicas.
Presenta como dificultad el poder integrar todas aquellas variables psicolgicas y ambientales que
intervienen tambin en la enfermedad, pudiendo, de no tenerlas muy en cuenta, "mecanizar'' la
enfermedad mental substrayndola de toda comprensin psicolgica.
Modelo psicodinmico
Parte de la obra desarrollada por Freud y considera el trastorno psquico en general y el neurtico en
particular como la expresin de un "conflicto" entre fuerzas opuestas y que tienen que ser armonizadas
para la estabilidad del sujeto. En el encuadre de la primera tpica creada por Freud el concepto de
"conflicto'' se establece por oposicin entre los sistemas conscientes por una parte y los sistemas
inconscientes por otra, correspondiendo globalmente a la oposicin entre el principio del placer y el
principio de la realidad.
Todo el planteamiento de Freud (9), est basado en la teora instintivista, a la que fue fiel durante toda su
vida. El mvil y el organizador del psiquismo humano es el principio del placer y el objeto es un puro
instrumento.
A partir de los aos 40 una serie de autores como Melanie Klein (12), Fairbairn (8), introducirn la teora
de las relaciones objetales, en la que la base organizativa del psiquismo lo constituye las formas de
dependencia y la evolucin o falta de la misma que se produce segn las circunstancias.
La gran paradoja de la psicologa anterior a Freud (9) era que a fuerza de ser descriptiva dej de percibir
la realidad del hombre. Dej de ser un "conocimiento del hombre" en cuanto tal.
Entre las razones que han hecho difcil la penetracin de las tesis psicoanalticas destacan la propia
estructura escolstica y aislacionista de la doctrina psicoanaltica y su marcado carcter de exclusividad
que haca imposible su aceptacin slo en parte (an ahora se encuentra esa actitud en algunos
psicoanalistas). La psiquiatra dinmica ha dado a la psiquiatra una dimensin general antropolgica de
la que estaba carente.
"... la transformacin en estos ltimos aos del psicoanlisis en una psicologa dinmica marca el
momento en que aquel cesa como una teora ms para integrarse en el saber psicolgico comn. Lo que
no se contradice con el hecho de la existencia de formas ortodoxas decididamente anacrnicas, llamadas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (4 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
a desaparecer sin duda" (Castilla del Pino, 1978) (6).
Las ventajas de este modelo, seala Henry Ey (7), consiste en su perspectiva optimista y teraputica y
tambin en que aprehende la enfermedad en lo que ella es, es decir, una produccin simblica e
imaginaria en la cual los sntomas tienen un sentido.
Las dificultades y los lmites los encuentra en el hecho de que la enfermedad mental, en general, o si se
quiere todo el campo de la psiquiatra, no puede ser concebido fuera de la patologa orgnica.
Modelo psicosocial
Considera la enfermedad mental como efecto de la estructuracin social y de la presin que esta ejerce
sobre el individuo. Es en cierta manera suponer la enfermedad mental como un producto artificial de la
cultura.
Presente a lo largo de la historia de la psiquiatra, se encuentra en la obra de autores como Esquirol,
Stahl, Heinroth (7), tomado de H. Ey (7) postulados alegando un origen de los trastornos mentales en las
causas "morales'', centrando estas causas "morales" en las situaciones ms o menos dramticas de la
existencia. Puesto que estas dificultades son siempre "morales'', en el sentido que introducen en todo
hombre un conflicto entre el deseo y su satisfaccin, entre lo ideal y lo moral, es en este sentido como
manifiestan la accin de lo moral en lo fsico, y en este sentido tambin como introducen la accin del
pensamiento y de los sentimientos de los otros.
El estudio de las neurosis experimentales hecho por Paulov, Gant y Masserman, as como el inters de la
escuela anglosajona por el estudio de las conductas inadaptadas, han ido consolidando este modelo. El
desarrollo de la psicologa de masas (Le Bon) (7), tomado de H. Ey (7) los trabajos de M. Mead (16) y
Karen Horney (10) han dado una gran importancia a los factores "ambientales".
Actualmente este modelo estara representado por la escuela de Palo Alto y los estudios de Bateson (2)
sobre el "doble vnculo".
Supone este modelo la necesidad de una intervencin a nivel familiar y social, tropezando con las
exigencias biolgicas de las enfermedades como la herencia, las alteraciones fisiolgicas y la
constitucin que difcilmente se imbrican con esta concepcin.
Su peligro proviene de una posible confusin entre la nocin de enfermedad mental y las variaciones de
la vida de relacin, y corre el riesgo de enfrentarse con la imposibilidad de definir y aprehender la
enfermedad mental e incluso negarla.
Modelo organognico dinamista
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (5 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
Este modelo admite un proceso orgnico como substrato hereditario, congnito o adquirido, de las
enfermedades mentales, pero a diferencia del modelo organomecanicista, no hace depender los sntomas
de las lesiones de una manera directa y mecnica.
Tomando como modelo terico fundamental, la concepcin de Jackson de la estructura cerebral, pero
adaptndolo al dominio de la psiquiatra, considera la organizacin psquica como un edificio dinmico y
jerarquizado en el que el proceso orgnico es el agente que producir una desestructuracin o disolucin
de ese edificio estructural producindose una inmaduracin o regresin que dependiendo del nivel dar
un tipo de clnica.
La obra de P. Janet (11) se enmarca en esta corriente. E. Bleuler (4) en su concepcin de la esquizofrenia,
con la distincin de los trastornos primarios y de los trastornos secundarios, forj una teora de la
enfermedad mental que se integra en este movimiento. Tambin la escuela fenomenolgica postula un
condicionamiento orgnico, al comprender la enfermedad mental como una estructura arcaica y
desestructurada, condenando el mecanicismo.
Las ventajas de este modelo estn en su capacidad de poder sintetizar los puntos de vista organognicos y
psicognicos, presentando como peligro el hecho de ser una construccin terica que corre el riesgo de
sustituir la observacin de los hechos por criterios puramente hipotticos sobre la evolucin y la
estructura jerarquizada del ser psquico.
En resumen, en la psiquiatra actual destacan dos caracteres fundamentales:
- la investigacin somtica es el nico camino para la edificacin de una psiquiatra de base
cientfico-natural, es decir, que plantee la historia natural de la enfermedad.
- la investigacin psicolgica, en el ms amplio sentido, es la nica capaz de descubrir las dimensiones
intrnsecas de lo psquico, es decir, su conexin de sentido, su dinmica superficial y profunda, sus
tensiones internas y con el medio. Slo en este plano puede plantearse el problema singular del enfermo.
Estas formas de investigacin son slo mtodos y no prejuzgan nada acerca de la naturaleza de lo
psquico. No se trata de principios antagnicos, sino complementarios. En un caso determinado, como
parece serlo hoy el de las psicosis, puede ser de mayor inters, ms urgente, determinar las causas. En
otro, como en el caso de las neurosis, pueden aparecer como ms importantes los motivos; pero ambos
estn presentes en cualquier situacin y es slo el punto de vista del observador el que confiere a uno u
otro determinado acento unilateral.
Atendiendo a la definicin de mtodo cientfico de Castilla del Pino (1978 y 1987) (5) (6) sealaremos
que "...un mtodo es cientfico en la medida de su comunicabilidad, que es tanto como decir de su
posibilidad de discusin y, en consecuencia, de logro de objetividad" (Castilla del Pino, 1978). Este
hecho se consigue acercndose a las caractersticas que la crtica de la ciencia y la epistemologa han
sealado como propias del saber cientfico en nuestro siglo, y que Lain Entralgo expone como las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (6 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
siguientes:
- Conversin de la "idea a priori" en "modelo''.
- Introduccin de la estadstica en la conversin del resultado experimental en saber cientfico incluso
antes de someterlo a interpretacin.
- Necesidad de atenerse a una invisible "officina universalis" o conjunto mundial de todos los que directa
o indirectamente hayan estudiado o estn estudiando el mismo tema.
Hemos visto que cada modelo tiene ventajas e inconvenientes y sin entrar en valoraciones subjetivas,
creemos interesante el conocimiento de los mismos como diferentes formas de acercamiento y
explicacin de la patologa mental, para una completa formacin globalizadora como especialista en
psiquiatra. En palabras de Castilla del Pino (1978) (5): "La conjuncin de las dinmicas psicolgica y
somtica es la mejor profilaxis de que el psiquiatra sea, en el futuro, un optimista unilateral, hombre de
una sla doctrina. La psiquiatra de hoy no puede considerarse como invariante, y es su mismo
desarrollo, todava en ciernes, el que debe darle el carcter definitivo, permanente, de una estructura
abierta".
BIBLIOGRAFIA
1.- Alonso Fernndez F. Fundamentos de la psiquiatra actual. Paz Montalvo, Madrid, 1968.
2.- Bateson G, Jackson D, Haley J, Weakland J. Toward a theory of schizophrenia. Behavioral Science,
vol 1, pp: 251-264.
3.- Binswanger L. Introduction l'analyse existentielle, 1974-1955. De. de Minuit, Paris, 1971.
4.- Breuler E. Demencia precoz. Editorial Lumen. 2. ed. Buenos Aires, 1993.
5.- Castilla del Pino C. Vieja y nueva psiquiatra. Alianza Editorial. Madrid, 1978.
6.- Castilla del Pino C. Cuarenta aos de psiquiatra. Alianza Universidad. Alianza editorial, S.A.
Madrid, 1987.
7.- Ey H. Las tendencias doctrinales de la psiquiatra contempornea. En: Tratado de Psiquiatra. Henri
Ey, Bernard P. Brisset CH (eds). Masson S.A. Barcelona, 1992, pp: 59-66.
8.- Fairbairn W. Estudios psicoanalticos de la personalidad. Horm. Buenos Aires, 1962.
9.- Freud S. Obras Completas. Editorial Biblioteca Nueva, 2. ed. Madrid, 1983.
10.- Horney K. Neurosis and human growth. New York, Norton, 1950.
11.- Janet P. Les nurosis. Flammarion, Paris, 1910.
12.- Klein M. Obras Completas. Ediciones Paidos. Barcelona, 1989.
13.- Lan Entralgo P. Conocimiento cientfico y gobierno tcnico del cosmos. En: Historia de la
Medicina. Ed. Salvat, S.A. Barcelona, 1982, pp: 66-71.
14.- Laplanche J, Pontalis JB. Diccionario de Psicoanlisis. Ed. Labo, S.A. Barcelona, 1993.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (7 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
15.- Lpez-Ibor JJ. Los problemas de las enfermedades mentales. Labor. Barcelona, 1949.
16.- Mead M. Adolescencia y cultura en Samoa. De. Paidos, Buenos Aires, 1961.
17.- Ruz Ogara C. Corrientes del pensamiento psiquitrico. En: Psiquiatra. Ruz Ogara C, Barcia
Salorio D, Lpez-Ibor Alio JJ. (eds.). Ediciones Toray, S.A. Barcelona. 1982, pp: 44-56.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1.htm (8 of 8) [02/09/2002 03:24:09 p.m.]
1
2.LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO PSIQUITRICO
Autores: G. Pagn y M.J.Ruz
Coordinador: L. Morcillo Moreno, Murcia
La psiquiatra se ha definido como una rama de las ciencias mdicas; esto ha sido el resultado de un
largo proceso de conceptualizacin de la locura, que ha durado ms de veinte siglos e implicado a
religiosos, filsofos, patlogos y ms recientemente a psiclogos y psiquiatras. Estudiar la historia del
pensamiento psiquitrico, puede hacerse desde dos perspectivas distintas: la primera, por medio de
estudios histricos transversales, evidenciando las respuestas que la medicina occidental ha dado a la
locura a lo largo de todas las etapas histricas; la segunda por medio de estudios longitudinales,
investigando la evolucin de las teoras psiquitricas como resultado de los distintos sistemas tericos
(naturalismo griego, pensamiento anatomo-clnico, etc.) y grandes lneas de pensamiento que han creado
la medicina actual.
En este captulo vamos a intentar aprovechar los conocimientos que nos brindan estas dos perspectivas,
para hacer un repaso de lo que ha sido el pensamiento psiquitrico desde la antigedad hasta nuestros
das.
ANTIGEDAD
Las culturas primitivas consideraban la enfermedad mental como algo sobrenatural, relacionado con
violaciones de tabes, prdida del alma o por la introduccin en el cuerpo de un espritu, y los enfermos
eran sometidos a rituales para obtener la curacin, rituales que contenan mtodos homeopticos, danzas,
sacrificios expiatorios, exorcismos, etc. generalmente realizados por un chaman o hechicero.
La cultura china consideraba, que la conducta correcta era guiada por el tao y el perfecto equilibrio
psquico dependa del yin y el yang. En el texto Medicina interna clsica del Emperador Amarillo (aprox.
1000 aos a. C.) se hace referencia a diversas patologas mentales, recomendando para su tratamiento la
acupuntura (que restableca el perfecto fluir del yin y el yang por los canales del cuerpo) y rituales de
exorcismo. En el Atharva Veda (700 aos a. C.) se encuentran las primeras referencias a la enfermedad
mental en la cultura hind. La prdida de la salud mental se daba cuando prevaleca la pasin (rajas) y la
oscuridad (tamas), que desequilibraban el microcosmos que constituye la persona. Como mtodos
teraputicos utilizaban rituales de ayuno y purificacin y drogas extradas de las plantas como la
sarpaganda (rauwolfia serpentina). En la cultura judaica ya aparecen menciones a la locura en textos
como el Talmud y el Deuteronomio. Esencialmente apareca por dos causas, bien por decreto divino,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (1 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
bien como castigo por actos llevados a cabo por la persona.
En la Grecia clsica se desarrolla el primer modelo mdico de la locura. La concepcin mgica y
sobrenatural de las enfermedades mentales se mantiene hasta Hipcrates (460-355 a. C.), que indic la
naturaleza puramente humana de estos procesos, incluyndolos en el mbito mdico. Partidario de la
teora de los humores, pensaba que las alteraciones mentales eran debidas a excesos de algn humor,
generalmente la bilis negra (mlania chole, trmino del que deriva la palabra melancola). Describi
varios cuadros en sus obras, habl de la epilepsia o enfermedad sagrada, de algunos casos de psicosis, de
la melancola, etc. Platn (429-347 a. C.) considera los trastornos mentales en parte orgnicos, ticos y
divinos. En Fedro, uno de sus ms famosos Dilogos clasifica la locura en cuatro tipos: Proftica,
Telstica, Potica y Ertica. Aristteles (384-322) desarrolla un enfoque de la conducta humana mucho
ms empirista, cercano a los planteamientos actuales; acepta el papel de la bilis negra en el desarrollo de
los cuadros mentales y considera que la liberacin de las emociones o pasiones reprimidas como algo
esencial para la curacin. Durante el siglo III a. C., triunfan los planteamientos filosficos epicreos y
estoicos que consideraban la ataraxa, un estado mental de imperturbabilidad, como el estado mental
ideal; los planteamientos se hacen ms racionalistas. La teraputica mental de la poca clsica se basaba
sobre todo en la liberacin catrtica de las emociones, bien por medio del teatro, bien por medio de
rituales msticos grupales dentro de la tradicin dionisaca o individuales dentro de la tradicin
pitagrica; se daba gran importancia a la funcin teraputica de los sueos (tradicin rfica) y a las
sustancias homeopticas, como el helboro negro, purgante que restableca el exceso de bilis negra.
Durante la poca romana se repiten la mayora de los esquemas griegos. Asclepiades (s. I a. C.) fundador
de la escuela metdica rechaza la teora de los humores y se adscribe a la teora atomista de Demcrito.
En su obra aparecen la Frenitis (excitacin mental con fiebre) y la Mana (excitacin mental sin fiebre) y
diferenci las ilusiones de las alucinaciones. Celso en el tercer volumen de su obra "De Re Medica"
anticipa la importancia de la relacin mdico-enfermo; Galeno (130-220) ms influido por la teora de
los humores, describi diferentes tipos de alteraciones melanclicas y relacion la abstinencia sexual con
la patologa ansiosa; Areteo de Capadocia, perteneciente a la escuela neumtica, relacion las emociones
y la enfermedad mental; Sorano de Efeso (120 d. C.), que distingue tres cuadros clnicos distintos, la
Frenitis, definida como una enfermedad mental aguda, con fiebre, pensamiento decado, alteraciones de
la percepcin, somnolencia, letargia y en ocasiones coma y la Mana o Locura y la Melancola entre los
cuadros crnicos. La aportacin ms importante de la poca romana es la legislacin sobre los derechos
de los enfermos mentales. En el Corpus Juris Civilis se considera la locura como eximente para
determinados delitos y se legisla la capacidad del loco para contraer matrimonio, disponer de sus
posesiones, etc.
EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO
La medicina grecolatina considera pues, la enfermedad mental como un estado de perturbacin del
organismo que lo apartaba de la ordenacin regular de su propia naturaleza y a causa de la cual se
alteraban sus distintas actividades. La Edad Media se caracteriza por el mantenimiento de los postulados
clsicos y por el abandono y el uso de mtodos crueles con los enfermos mentales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (2 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
La Alta Edad Media est influida por el pensamiento de San Agustn (354-430), en su libro Confesiones
realiza una excelente descripcin de su propia psicologa muy influido por el pensamiento platnico.
Constantino el Africano (1020-1087) funda la Escuela Mdica de Salerno que recoge la tradicin clsica.
En su libro De melancholia describe dos formas de melancola, una asentada en el cerebro y otra en el
estmago (hipocondra), describi por primera vez los sntomas que caracterizaban este sndrome y di
hiptesis sobre el pronstico, ms favorable en casos agudos.
Los rabes crearon escuelas mdicas florecientes que heredaron el saber griego y adoptaron una actitud
ms humanista hacia el enfermo mental, quizs influidos por la creencia musulmana de que el loco es
amado por Dios y ha sido escogido para decir la verdad. Ellos recuperaron para Occidente el saber
aristotlico, de extraordinaria importancia en la Baja Edad Media. En el siglo XIII, sobresalen San
Alberto Magno (1193-1280) y Santo Toms de Aquino (1225-1274), filsofos escolsticos, que aceptan
la locura como un trastorno del organismo, ya que el "alma" no poda enfermar. Describieron diversos
cuadros mentales: la melancola, la ira patolgica (mana), la prdida de memoria (psicosis orgnica), la
stulticia (psicopata), la hebetudo (retraso mental), la ignorantia (retraso social). A nivel popular, se
aceptaba que la locura equivala a posesin del loco por un espritu demonaco y los exorcismos eran una
prctica frecuente durante la Edad Media.
En el Renacimiento se mantiene an esa idea mgica de la locura, tildando a los enfermos de "brujos" o
"posesos". La mxima expresin de dicha teora qued plasmada en la bula Summis Desiderantes
Affectivus, en la que el Papa Inocencio VIII exhortaba en l484 a descubrir, perseguir y castigar la
brujera. As en el ao l486 se publica el Malleus Maleficarum ("El martillo de las brujas") por Kraemer
y Sprenger, monjes dominicos, un exquisito manual para el castigo de los "brujos". Paralelamente se
desarrolla una corriente de opinin que plantea la necesidad de un acercamiento racional a los trastornos
mentales, incluida una actitud ms humanista ante los enfermos; representantes de esta corriente son Luis
Vives (1492-1540) que cuestiona el origen demonaco de las enfermedades mentales; Fernel (1497-1588)
que plantea una correlacin entre estructura corporal y enfermedad; Weyer (1515-1588), que en l563
publica De Praestigiis Daemonum (incluido en el ndice de libros prohibidos hasta el siglo XX) en la que
se hace una crtica de la obra de Kraemer y Sprenger, denunciando que la mayora de los acusados como
brujos eran en realidad enfermos mentales. Algunos autores consideran a Weyer como el fundador de la
psiquiatra moderna, por su contribucin tanto en el campo de la clnica psiquitrica como en el de la
teraputica (relacin teraputica, comprensin, observacin, etc.). Desde unos postulados ms radicales,
Paracelso (1493-1541) en su obra De las enfermedades que privan al hombre de la razn afirma que las
enfermedades mentales son de orden natural, postula unos mecanismos "fisiolgicos" de ndole
yatroqumico, basados en la estrecha correspondencia hombre-universo (antropologa cosmolgica) y
propone los primeros tratamientos a base de sustancias qumicas.
A pesar de estas aportaciones cientficas, la mayor aportacin del Renacimiento a la historia de la
psiquiatra fue la creacin de movimientos asistenciales; as se funda en 1409 en Valencia el primer
hospital psiquitrico del que se tiene constancia, gracias a la prdica del padre mercedario Fray Juan
Gilaberto Jofr. A esta creacin sigui rpidamente una red de centros en Zaragoza (1425), Sevilla
(1436) y Valladolid (1489), Barcelona (1481), Toledo (1483) y Granada (1507), extendindose ya
entrado el siglo XVI la creacin de estos centros por Europa y el Nuevo Mundo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (3 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
SIGLO XVII Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII
La poca barroca se considera como un perodo de transicin entre los planteamientos renacentistas y la
definitiva "eclosin" psiquitrica al amparo de los postulados de la Ilustracin. La inclusin de las
enfermedades mentales en los tratados mdicos se hizo norma general durante esta etapa; as F. Platter
(1536-1614) en su Praxis Mdica (que se considera un primer ensayo de cimentar una patologa distinta
de la galnica) dedica varios captulos a describir formas de alteracin psquica e intenta una
clasificacin en base a su sintomatologa; Burton (1577-1640) que estableci causas psicolgicas y
sociales para la enfermedad mental; Zacchia (1584-1659), al que se considera un adelantado de la
psiquiatra legal, en su obra Questiones Mdico-Legales clasifica las enfermedades mentales en: 1)
Fatuitas (personalidades inmaduras y psicopticas), 2) Insania (mana, melancola, alteraciones de la
pasin) y 3) Phrenitis (alteraciones de base somtica como indic Hipcrates). Para los enfermos
clasificables en estos apartados, Zacchia elabor normas sobre su imputabilidad delictiva y sus
capacidades de actuacin. La figura clave de este perodo es Sydenham (1624-1689), iniciador del
enfoque clnico en medicina, que hizo una magistral estudio sobre la histeria y al realizar formulaciones
tericas sobre las "vesanias" introduce, adems de teoras yatrognicas y yatroqumicas, junto con Willis
el concepto de "enfermedad nerviosa".
Estos avances en el plano terico no se vieron reflejados en el plano asistencial. En el Barroco la red
asistencial para los enfermos mentales creada siglos antes, se convierte exclusivamente en unidades de
confinamiento para los enfermos y otros elementos marginales, de los que hay que proteger a la sociedad.
LA ILUSTRACION
Durante la segunda mitad del siglo de las luces, la humanidad asiste al nacimiento de la psiquiatra como
especialidad mdica; dos son las causas a las que se puede achacar este nacimiento; en primer lugar la
aparicin del pensamiento ilustrado, claramente humanista y volcado en la reforma y mejora de la
sociedad y en segundo lugar los importantes cambios que se producen a nivel econmico, poltico y
social fruto de las revoluciones de este siglo, la Revolucin Industrial, la Revolucin Francesa, etc.
En 1751 un mdico ingls, W. Battie crea el Hospital de San Lucas donde elimina las medidas de fuerza
en el trato de los enfermos mentales y crea una lnea de tratamiento basado en el trato humanitario, el
Moral Management. Su enseanza tuvo su mximo exponente en el reputado "Retreat" de York fundado
por W. Tuke en l796. Rpidamente la reforma se extiende a toda Europa, Langerman y Reil en
Alemania; Chiaruggi en Italia (Hospital Bonifacia en Florencia); y Pinel, figura clave en Francia. Otros
dos hechos denuncian la importancia de la reforma que se est llevando a cabo; por primera vez aparece
la figura del "alienista", mdico encargado del estudio y tratamiento de los enfermos mentales, y por otro
lado aparecen una serie de textos exclusivamente psiquitricos, en los que se estudian dichas
enfermedades con la misma metodologa que el empirismo britnico haba desarrollado para las
enfermedades corporales. La obra A treatise of Madness, publicada por Battie en 1758 puede
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (4 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
considerarse el primer manual de psiquiatra publicado.
En 1793, en plena agitacin, P. Pinel (1745-1826) es nombrado por la Comuna de Pars director del
Hospital de La Bictre (para enfermos) y posteriormente de La Salptrire (para enfermas). La reforma
que hace de estos centros, y de los aproximadamente 32 hospitales que se fundan guiados por sus
revolucionarios pasos, tena en cuenta tanto los aspectos asistenciales como los que iban dedicados a
hacer ms agradable la estancia a los enfermos (jardines, etc.). En el plano cientfico a Pinel, influido por
el vitalismo (tendencia filosfica nacida en Alemania, de gran predicamento para la Escuela de
Montpelier a la que perteneci), se le deben grandes obras, en 1798 publica Nosographie Philosophique
donde elabora una clasificacin de las enfermedades psiquitricas amparndose en los sistemas
nosogrficos establecidos: melancola (alteracin de la funcin intelectual), mana (excesiva agitacin
nerviosa, con delirio o sin l), demencia (alteracin de los procesos de pensamiento) e idiocia
(detrimento de las facultades intelectuales); en 1801 publica el Trait Mdico-Philosophique de la Manie
donde hace una descripcin de dicha enfermedad. La labor de Pinel, seguida por su discpulo Esquirol
crea la escuela francesa, uno de los pilares de la psiquiatra en el siglo siguiente.
Como ya se ha sealado antes, tambin en otros lugares evolucionan los conocimientos, as en Italia la
figura clave es Chiaruggi con su obra Trattato medico analitico della pazzia in generale e in specie; en
Alemania empieza a desarrollarse otro de los pilares fundamentales del conocimiento psiquitrico del
siglo XIX con las obras de Fricke y Reil. En Estados Unidos, B. Rush (1745-1813) influenciado por su
formacin inglesa escribe el primer tratado de psiquiatra americano (Medical Inquiries and Observations
upon the Diseases of the Mind).
Al mismo tiempo se desarrollan dos movimientos: la Frenologa y el Mesmerismo que alcanzaran su
mximo desarrollo en el siglo XIX. Gall (1758-1828), creador de la Frenologa era un neurofisilogo
viens que postul la existencia de zonas cerebrales de las que dependan las facultades mentales; stas
eran innatas y no podan modificarse con la educacin. El tambin viens Mesmer (1734-1815),
basndose en la antropologa cosmolgica de Paracelso, plante que los astros influan en los procesos
fisiolgicos y psicolgicos; el hombre presentaba un fluido magntico especial que al liberarse produca
sorprendentes efectos curativos. El desarrollo posterior del Mesmerismo devino en la hipnosis y fue un
intento de definir los procesos neurticos en contraposicin a los psicticos.
La psiquiatra de la Ilustracin introduce una serie de planteamientos en el estudio de las enfermedades
mentales. Es una psiquiatra esencialmente clnica y teraputica. Considera la locura como una
enfermedad mental, definindola como una alteracin funcional del sistema nervioso (prdida de la razn
sobre la base de una alteracin somtica) y rigindola por las mismas leyes que el resto de las
enfermedades, dentro de una concepcin naturalista del enfermar. Esta fundamentacin somtica de la
locura se hizo gracias a su inclusin en el concepto de enfermedad nerviosa de Willis y Sydenham y a
partir del trmino "neurosis", introducido en 1777 por Cullen para designarlo. Arrancando de la tradicin
empirista inglesa y su versin francesa, el sensualismo de Condillac, se intenta crear una metodologa de
trabajo, mediante la observacin de casos individuales para inferir las caractersticas comunes y descubrir
la historia natural de los procesos morbosos. De igual forma se busca un agente causal de la enfermedad
mental; para los Ilustrados, cobran gran importancia las "pasiones" como desorganizadoras del perfecto
funcionar psquico (para el pensamiento ilustrado la pasin es el principal enemigo de la razn). Todos
los esfuerzos teraputicos van encaminados a que el enfermo mental recupere el control racional de su
conducta, se crea lo que se ha denominado el "tratamiento moral". Se rompe pues el tpico de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (5 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
incurabilidad del loco, aunque los resultados obtenidos dejaran mucho que desear.
Se crean, pues, en el siglo XVIII los planteamientos tericos y la metodologa necesaria para el definitivo
despegue de la psiquiatra como ciencia en el siglo XIX.
DEL SIGLO XIX AL XX
El siglo XIX supuso la consolidacin definitiva de la psiquiatra como disciplina mdica separada. El
sistema terico vigente fue el "cientfico natural" de la enfermedad mental, que a su vez es el sistema de
la medicina contempornea. Dentro del siglo XIX podemos diferenciar dos mitades, en la primera el
marco terico es el del Romanticismo y en la segunda mitad ser el Positivismo. Son contribuciones
fundamentales de este siglo: una importante labor nosotxica y nosogrfica, en un intento de clarificar,
describir y sistematizar los trastornos psquicos y por otra parte la introduccin de las tcnicas de
investigacin cientfica, para verificar hiptesis causales, debido esto al movimiento anatomo-clnico. Se
pasa as con stas contribuciones de la locura a las enfermedades mentales.
Para poder describir mejor este complejo y productivo periodo, vamos a separar las principales escuelas
existentes en estos momentos, la escuela francesa y la escuela alemana, ya que cada una tendr una
peculiar evolucin.
La Escuela Francesa
Como se esboz anteriormente tuvo su punto de partida en la figura de P. Pinel y de su discpulo y
colaborador J. E. Esquirol (1772-1840), que fue un gran clnico realiz una importante labor asistencial y
un gran impulsor de las transformaciones de las instituciones para alienados. En 1837 publica "Des
Maladies Mentales" que fue texto bsico de la Psiquiatra francesa durante decenios. Introdujo
variedades en la clasificacin de su maestro Pinel; as separa la idiocia de la demencia y crea un nuevo
grupo, las monomanias, quedndose por tanto su clasificacin en: demencia, idiocia, mana, lipemana y
monomanas. Sus discpulos fueron numerosos destacando entre ellos: Georget, Leuret, Moreau de
Tours, Fovil, etc. todos ellos subrayaban la importancia del estudio clnico del paciente, la clasificacin
de los sntomas y su descripcin detallada. Durante la segunda mitad del siglo y bajo el marco del
positivismo destacan: Morel, Lasgue, Magnan, Cotard, Falret, etc.
La escuela francesa a diferencia de la alemana tuvo una orientacin uniforme a lo largo de este siglo, la
"clnica-asistencial". Se realiza aqu la primera clasificacin de las enfermedades mentales dentro de la
psiquiatra moderna; a su vez siguiendo los esquemas anatomo-clnicos se intenta explicar e interpretar la
clnica de los trastornos psquicos, sobre todo tras los grandes xitos obtenidos en las enfermedades
corporales. Se buscaban as lesiones del sistema nervioso que fueran las responsables de los cuadros
clnicos. Esta tendencia tendramos que matizar, era seguida sobre todo por los discpulos de Esquirol
con una orientacin ms somaticista que la de su maestro.
En cuanto a la labor clasificadora sus discpulos continuaron aislando grupos y se produjo una excesiva
fragmentacin de las formas bsicas descritas por Esquirol, llegando a mediados de siglo a una situacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (6 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
de crisis por este confusionismo. As, a finales del s. XIX esta escuela es influida por la alemana,
sistematizando las enfermedades mentales en: demencia, que poda ser aguda (el sndrome confusional) y
demencia orgnica (o primitiva, con lesin cerebral) y demencia vesnica (secundaria o forma de
terminacin de otras enfermedades), monomanas, mana-melancola, sndrome delirante, delirios
crnicos y personalidades anormales. Vemos cmo segn avanza el siglo, el saber psiquitrico francs
evoluciona desde unas formas bsicas no claramente definidas, hasta unas claras clasificaciones con
sndromes bien definidos.
Salvo algunas modificaciones, ser la sistematizacin que ha mantenido la escuela francesa hasta
nuestros das.
La Escuela Alemana
Esta estuvo influida durante la primera mitad del s. XIX por la "Naturphilosophie" dominante en el
romanticismo alemn, por lo que los psiquiatras se alejaron de la experiencia clnica y utilizaron la
reflexin y la intuicin para estudiar las enfermedades mentales. Durante la segunda mitad de siglo con
la revolucin de 1848, llega el positivismo y el triunfo de la orientacin naturalista. Su protagonista ms
destacado fue Griesinger (1817-1868), que publica en 1845 "Patologa y teraputica de las enfermedades
mentales". Sostena que las enfermedades mentales podan explicarse slo sobre la base de los cambios
fsicos del sistema nervioso, afirmando por primera vez que las enfermedades mentales son trastornos
cerebrales.
As surge en Alemania la orientacin anatomoclnica con figuras tan destacadas como: Westphal,
Meynert y Wernicke, que eran profesores de las universidades, tambin pertenecen a ella: Nissl, Gudden,
Alzheimer y Pick, los cuales obtuvieron xito slo en el campo de las demencias orgnicas.
La otra escuela, la clnica, estaba formada por psiquiatras con labor asistencial en hospitales, dedicados a
describir y clasificar los trastornos psquicos, como ya hiciera la escuela francesa a principios de siglo;
pertenecen a ella figuras claves como Kahlbaum y Kraepelin.
En Alemania las concepciones de la escuela francesa de las "formas" de alienacin mental tuvo una
amplia difusin y aceptacin, pero sera tras los trabajos de Griesinger cuando se consider que los
cuadros clnicos eran formas de estado de la evolucin de la locura, que se sucederan regularmente. Se
aceptaba en la psiquiatra alemana de mitad del XIX que los cuadros afectivos, la melancola y la mana,
tenan un carcter primario, e iniciaran siempre el curso clnico, seguidos de alteraciones del
pensamiento y de la voluntad, la paranoia primero y la demencia despus; la constatacin clnica de que
sto no se cumpla llev a la crisis del sistema y al desarrollo del movimiento nosogrfico. Uno de los
protagonistas de dicho movimiento fue Kahlbaum (1828-1873), predecesor de Kraepelin, que incorpor a
la hora de clasificar las enfermedades mentales la valoracin del curso de la enfermedad al tradicional
anlisis de la clnica del periodo de estado. Utiliz por tanto dos criterios el clnico y el patocrnico y
propuso su ordenacin en: formas elementales (manifestaciones sintomticas), formas de estado
(complejo de sntomas) y formas de enfermedades. Las construcciones nosogrficas se caracterizaran
cada una por unos sntomas tpicos y curso y terminacin fijos y similares en todos los casos adems de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (7 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
una causa especfica.
La figura ms destacada de la psiquiatra mundial del siglo XIX fue sin duda el alemn E. Kraepelin
(1856-1926), discpulo de Griesinger. En 1883 publica la 1. edicin de su Tratado de Psiquiatra, y a
travs de nueve ediciones de su obra, la ltima en 1927, construy un sistema de clasificacin de las
enfermedades mentales, integrando el enfoque descriptivo y longitudinal de Kahlbaum, con el sistema
conceptual de enfermedad somtica de Griesinguer. Utiliz la nocin de proceso, como criterio evolutivo
en esta clasificacin. Supuso la sntesis y culminacin de los esfuerzos de la psiquiatra a lo largo del
XIX para esquematizar la realidad clnica. Muchos aspectos de su obra tienen vigencia en la actualidad,
aunque como veremos tambin fue ampliamente criticada.
La formulacin de Kraepelin estaba tomada de "la teora de la degeneracin", elaborada por la psiquiatra
francesa a partir de la obra de Morell (1857). Bsicamente deca que los trastornos psquicos eran
variaciones degenerativas de la especie humana y que iban incrementando la gravedad de generacin en
generacin. As la 1. padecera neurosis, la 2. psicosis y la 3. demencia. Esta tesis fue depurada por
Magnan de los elementos creenciales y religiosos y tuvo un profundo arraigo en la psiquiatra del
positivismo. A travs de su presencia en la obra de Kraepelin ha inspirado hiptesis en la psiquiatra
contempornea.
Kraepelin ordena las enfermedades mentales siguiendo una base etiolgica, recogiendo la distincin
realizada por Mbius (1892) entre cuadros exgenos y endgenos. As establece dos grupos, el primero
seran "trastornos psquicos adquiridos o exgenos", resultantes de la actuacin de un agente externo en
el cerebro seran: el delirium y la demencia orgnica. El segundo grupo "trastornos psquicos por
predisposicin patolgica o endgenos", donde estaran includos dentro de las psicosis endgenas: la
demencia precoz y la psicosis manaco depresiva (sus dos construcciones tricas ms importantes).
Incluy adems en ste segundo grupo algunas neurosis y reacciones psicgenas y en su 7. edicin las
psicopatas.
Este slido edificio creado durante el s. XIX, cuya obra fundamental es la de Kraepelin, sufrir
importantes crticas sobre todo en la primera dcada del s. XX. Autores como Bleuler, Bnhoffer y
Hoche sern los ms destacados revisores de la misma.
Tendramos que nombrar a dos autores destacados en esta poca por sus importantes contribuciones,
Bleuler y Jaspers. As en 1911, E. Bleuler (1857-1939) publica "Demencia precoz o el grupo de las
esquizofrenias", suponiendo una reordenacin de los cuadros delimitados por Kraepelin. El trmino
demencia precoz es sustituido por el de esquizofrenia, a la vez que describe unos sntomas primarios y
secundarios de la misma. Por su parte Jaspers (1883-1969) publica en 1913 "Psicopatologa general".
Con l se introduce el rigor metodolgico en psiquiatra para facilitar su desarrollo como ciencia. As,
apoyndose en Dilthey propone dos mtodos, el explicativo, propio de las ciencias de la naturaleza, y el
comprensivo, de las ciencias del espritu. Considerndolos como dos formas de acceder al fenmeno
psquico. De su obra surgen dos conceptos bsicos: proceso, como interrupcin de la constitucin
histrico-vital y desarrollo, exponente de la continuidad comprensible.
Otro personaje bsico de esta poca es sin duda Freud (1856-1939), elaborador de la doctrina del
psicoanlisis,vigente en la actualidad; influido por Helmholtz y Meynert y por los conceptos de Darwin
elaborados por Jackson, adems de los estudios realizados sobre la histeria e hipnosis por Charcot. Con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (8 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
su magnfica aportacin se pasa a estudiar otra patologa que ha estado relegada durante el siglo anterior
por el nfasis en el estudio de la psicosis, se trata de la neurosis, que es ahora cuando tendr su desarrollo
ms importante.
Surge tambin la figura de Paulov (1849-1936), su estudios sobre reflejos condicionados y no
condicionados, son los pilares del actual conductismo, aunque no tendr su autntica repercusin hasta
que Watson (1878-1958), psiclogo americano, recoja lo bsico de su obra y aos ms tarde tenga su
impacto definitivo
Otras figuras destacadas sern A. Meyer que introdujo el sistema kraepeliniano en Estados Unidos. Janet
en 1859 elabora la teora de la disociacin psquica y el automatismo. Kretschmer en 1921 publica su
obra "Constitucin y carcter". A su vez Binet, Cattell, Terman y Rorschach sern los pioneros en la
valoracin objetiva o proyectiva de la personalidad.
En Alemania en el primer tercio del s. XX, existen dos ncleos bsicos. Por una parte la escuela de
Frankfurt, con Kleist y su discpulo Leonhard a la cabeza, con una orientacin clnica, delimitan formas
autnomas de las psicosis. Por otro lado la Escuela de Heidelberg con Gruhle, Mayer Gross, K.
Scheneider y C. Schneider, con una orientacin fenomenolgica jasperiana clnico-descriptiva. Esta
hegemona alemana culmina con la publicacin en 1933 del "Handbuch der Psychiatrie" en 11
volmenes, bajo la direccin de Bumke.
Otra corriente surgir en la dcada de los 30: el anlisis existencial, cuyas figuras ms destacadas son
Binswanger y Minkowski entre otros. Esta permite una aproximacin existencial al enfermo, facilitando
una comprensin mucho ms profunda del enfermar. Su riesgo ms evidente es la subjetividad del
anlisis, as como confundir la comprensin del caso individual y los contenidos formales de la
existencia con la raiz etiolgica de la enfermedad.
BIBLIOGRAFIA
1.- Barcia D. Psiquiatra. Ediciones Toray, S.A. Barcelona 1985. Tomo I, Captulo II.
2.- Freedman AM, Kaplan HI. y Sadock BJ. Tratado de Psiquiatra. Tomo I. Captulo 1 y 52.
3.- Vallejo J. Introduccin a la Psicopatologa y Psiquiatra. Ed. Masson-Salvat. Barcelona 1992.
Captulo I.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n2.htm (9 of 9) [02/09/2002 03:24:25 p.m.]
1
3.LAS CORRIENTES Y LOS FUNDAMENTOS DEL PENSAMIENTO
PSIQUITRICO
EPISTEMOLOGIA PSIQUIATRICA
Autores: L. Prez Costillas y A. Jimnez Egea
Coordinador: C. Ruz Ogara, Granada
EL CONCEPTO DE EPISTEMOLOGIA
Abordar el tema de la epistemologa supone introducirnos en un rea de la filosofa, la llamada filosofa
de la ciencia. La filosofa como disciplina pretende tomar una posicin con respecto a la totalidad de lo
real en un conocimiento que podramos denominar "supracientfico" (R. Ogara) (1); La epistemologa se
acerca a los distintos campos de conocimientos con esa misma perspectiva, de tal modo que, en lo que
atae a su posicin con respecto a la ciencia, si considerramos tres niveles tendramos:
en un nivel 0 estaran los hechos de la realidad;
en un nivel 1 la ciencia, esto es, la explicacin de los hechos; y
en un 2. nivel, el filsofo de la ciencia que se dedicara al anlisis del mtodo cientfico, de los
procedimientos y estructuras de las distintas ciencias.
Esta actividad epistemolgica suele desarrollarse tanto por algunos cientficos como por los filsofos
"especializados".
Situado as, un paso alejada de la propia prctica cientfica, el filsofo de la ciencia se plantea responder
a preguntas tales como:
- Qu caractersticas distinguen a la investigacin cientfica de otros tipos de investigacin?;
- qu procedimientos debe seguir un cientfico al investigar?;
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (1 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
- qu debe satisfacer una explicacin cientfica?; cul debe ser el rango de conocimiento de las leyes y
principios cientficos?.
Cientficos y filsofos de la ciencia, trabajan para un mismo objetivo, el conocimiento: los primeros
buscando sus "cmos" y los segundos cuidando de que estos procesos de bsqueda sean adecuados. La
ciencia, como objeto de saber, puede considerarse como un "conocimiento de un determinado gnero"
(B. Russell, 1989), ms que como bsqueda de verdades. K. Popper, 1982) (2) seala que la ciencia
nicamente puede probar con seguridad la insuficiencia o falsedad de las teoras.
En el desarrollo de la filosofa actual la epistemologa ha cobrado gran importancia frente a tiempos
anteriores, pero ante las distintas interpretaciones de este concepto, nosotros vamos a seguir a Foucault
que considera "episteme" a las condiciones de posibilidad de saber -En el campo mdico eso es lo que ha
hecho en su obra "El Nacimiento de la Clnica-, lo que nos da un modelo de saber. Y ese modelo
evoluciona segn las pocas. En el momento actual podemos considerar siguiendo a este autor que el
saber se distribuye de acuerdo a un triedro formado por: a) las ciencias empricas, b) las ciencias
matemtico-fsicas, y c) la reflexin filosfica. Pues bien, nuestro objetivo va a ser acercarnos a cmo
es el modelo de saber psiquitrico? y qu relaciones mantiene con los tres ejes del tiedro clsico?.
LA PSIQUIATRIA COMO CIENCIA
La Psiquiatra se ha definido como:
"Rama de la medicina humanstica por excelencia, que se ocupa del estudio, prevencin y tratamiento de
los modos psquicos de enfermar" (Alonso Fernndez).
"Rama de la medicina que tiene como objeto la patologa de la vida de relacin a nivel de la integracin
que asegura la autonoma y la adaptacin del hombre a las condiciones de su existencia" (H. Ey) (3).
"Ambito del saber, institucionalmente mdico en el actual momento histrico, que se ocupa de las
consideradas alteraciones psquicas (mentales o de la conducta), cualquiera que sea su gnesis, en lo que
concierne a la dilucidacin de su naturaleza, a la interpretacin de las mismas y a su posible teraputica"
(Castilla del Pino).
Ruz Ogara (1982) define la Psiquiatra como aquella que es, o, mejor dicho ha querido ser, una
especialidad mdica dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales.
Sin embargo, la historia de la locura y el intento de conceptuarla como entidad mdica, es muy anterior a
la aparicin de la ciencia psiqutrica. Es ms, la humanidad viene padeciendo y preguntndose acerca de
los trastornos psquicos desde mucho antes de que hubiera ciencia; trazando incluso la frontera entre la
normalidad y la locura. Hemos recorrido un largo camino desde la concepcin primitiva del enfermo
mental como alguien portador de poderes sobrenaturales, hasta el momento actual, en el que envueltos en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (2 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
un pensamiento positivista se le intenta encorsetar en un modelo explicativo reduccionista.
Para conceptualizar y analizar la ciencia se puede, segn Marx y Hillix, atender preferentemente a:
- el objeto de conocimiento;
- al mtodo o
- al cuerpo de conocimientos resultantes, o sea a las "teoras que sirven de gua para las explicaciones de
los fenmenos observados" (R. Ogara).
Este es el esquema que vamos a seguir para, bajo una visin epistemolgica, acercarnos al da de hoy de
la psiquiatra.
El objeto del conocimiento psiquitrico
Segn Binswanger y Strauss (1957) la psiquiatra debe el establecimiento de su autonoma dentro del
campo de la medicina a las caractersticas de su objeto de estudio. El objeto de la psiquiatra no es el
cerebro, ni tampoco la vida psquica, ni el conjunto del organismo, sino el hombre-enfermo psquico
tomado en su totalidad; atendiendo a la dimensin biolgica, psicolgica y sociambiental del enfermar.
En un momento en el que con la superespecializacin la medicina se acerca a la patologa desde una
perspectiva cada vez ms parcial el psiquiatra dirige su preocupacin hacia el hombre completo
(perspectiva holista).
Basndonos en la clasificacin de Foucault de los campos de las ciencias, situaramos la psiquiatra
dentro del campo de las ciencias empricas, eso es, aquellas que abordan su objeto de estudio con
observaciones y verificaciones experimentales. Su objeto de estudio va a ser la "enfermedad mental".
Pero, lo primero que hemos de plantearnos es qu es la enfermedad mental? por qu viene definida?.
Para H. Ey la evolucin de la Psiquiatra transcurre paralela a la precisin que se obtiene al
conceptualizar la enfermedad mental. Podemos considerar que un primer acercamiento viene marcado
por la psicopatologa, que describe lo psquico morboso o anormal (R. Ogara). En un sentido restrictivo
la psicopatologa sera para la psiquiatra lo que es la patologa general para la medicina; y continuando
el smil, la agrupacin de sntomas psicopatolgicos llevara a la constitucin de sndromes y a su vez,
continuando esta regla de carcter estrictamente sumatorio, se llegara a la nocin de entidades clnicas o
enfermedades mentales.
Pero, el fenmeno psquico es ms complejo que el somtico, y si bien se deja abarcar parcialmente por
el saber objetivo y emprico, contiene elementos dispares -lo comprensivo, lo intencional- que requieren
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (3 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
mtodos de estudios especiales.
As en la semiologa clnica actual habra que distinguir:
- La semiologa cualitativa o clsica que proviene de la entrevista y de la relacin mdico-enfermo y que
abarca: los sntomas, considerados desde el punto de vista biolgico-mdico; y las vivencias, a las que se
accede por medio de la comprensin emptica (fenomenologa).
- La constatacin de datos de la relacin dinmica de la comunicacin metaverbal
(transferencia-contratransferencia), demandas y respuestas a las demandas, que componen un campo
muy sutil y complejo.
- La semiologa cuantitativa, basada en la utilizacin de escalas de evaluacin de sntomas, cuestionarios,
entrevistas estructurales y los ms diversos test; y que persigue conseguir registros lo ms objetivos
posibles.
Y an contanto con todos estos elementos, la psicopatologa no ha logrado operativizarse como un
organizador eficaz de nuestro objeto de estudio. Quedara an por desarrollar una nueva semiologa
derivada de los nuevos resultados y modificaciones que se producen con la introduccin de los avances
teraputicos; matizaciones mltiples al respecto de la presencia de factores sociales y culturales...
La "enfermedad mental", y con ella la psiquiatra, se mueve en un campo de estudio cuya caracterstica
principal es su gran heterogeneidad de datos, que se recogen por mtodos diferentes y han de ser
evaluados conjuntamente.
Los comportamintos humanos no son reductibles o asimilables a objetos fsicos, porque, como deca
Ortega, el hombre no tiene naturaleza sino historia, o como deca ms tarde Zubiri, el hombre tiene una
"corporeidad anmica".
Este objeto complejo de nuestro conocimiento hace que nuestro "paradigma envolvente" (o cdigo de
interpretacin y conjunto de teoras y modelos de un campo cientfico segn Kuhn, 1962) (4) sea
"especial"; y su captacin y representacin de una realidad compleja con muchas variables: la interaccin
psiquesoma, la causalidad, la individualidad personal, etc., muestran como nuestros conocimientos han
de ser parciales.
En esta indefinicin de la nocin de enfermedad mental se han sostenido incluso posturas que negaban su
existencia. Dentro del movimiento antipsiquitrico de los aos 70. Szasz mantena que era un mito
invencin de los psiquiatras, adems de ser un concepto cientficamente innecesario y socialmente
perjudicial. Anteriormente Kronfeld consideraba que el trmino "enfermedad mental" era una "metfora
inaudita.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (4 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
Las actuales clasificaciones nosolgicas
Data de la segunda mitad del siglo XIX con Kraepelin una carrera por lograr clasificar los trastornos
mentales, y a medida que avanzamos en el siglo XX son cada vez ms enconados los intentos por
conseguirlo. Se persigue entendernos, con un lenguaje comn, aprehender con trminos precisos con
campos heterogneos, inscribindolo en entidades diagnsticas recogidas en manuales, DSM-IV y
CIE-10. En ellos los diferentes cuadros clnicos no figuran como particin de un dominio, no entran en
consideracin criterios evolutivos (como el delirio sistematizado de Magnan o como la nocin de
demencia precoz de Kraepelin); sino patrones, tipologas o figuras discretas del discurso clasificatorio,
que se considera explcitamente como descriptivo. Las tipologas no refieren a individuos; es decir, no
estn sustancializadas.
Nos encontraramos as ante una tetraloga del lenguaje:
- por una parte estara el lenguaje nosolgico, formado por la delimitacin de entidades clnicas
psiquitricas tradicionales que se han ido sedimentando o modificando a lo largo del tiempo;
- por otra, un lenguaje clasificatorio, con un origen instrumental y que junto a elementos de la
codificacin nosolgica se formara con variables de tipo operativo necesarias para una funcin concreta,
por ejemplo, la estadstica, la epidemiologa o la investigacin.
- un lenguaje de lo personal, de lo individual, como lugar de resolucin de problemas;
- y, por ltimo, un lenguaje teraputico, que viene a constituirse como una entidad derivada pero, en
cierta medida, independiente del diagnstico.
Slo al abarcar estas cuatro dimensiones se consigue la plenitud de la riqueza y la funcionalidad del
diagnstico psiquitrico.
El mtodo psiquitrico
El mtodo de una ciencia comprende el proceso fundamental de la misma, conducente al anlisis y
control de su objeto de estudio. Dada la heterogeneidad del campo psiquitrico abordaremos su mtodo
transcendiendo el concepto de modelo, como sistema abstracto de interpretacin y verificacin, y
centrndonos en la multiplicidad de utensilios que nos acercan y dibujan la enfermedad mental.
Si partimos de considerar al hombre como una totalidad existencial que comprende una triple dimensin:
biolgica, psicolgica y social podemos agrupar los mtodos que nos acercan a su conocimiento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (5 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
siguiendo ese mismo esquema. As hablaramos de:
- Mtodos psicolgicos, instrumentalizados en utensilios muy diversos que van desde la clsica historia
clnica psiquitrica hasta una amplia gama de test y cuestionarios destinados a"medir" aspectos de la
personalidad, capacidades, emociones, etc. (MMPI, escala de evaluacin compartamental, etc.).
- Mtodos biolgicos que son los que, si nos atenemos estrictamente al grueso que ocupan en la literatura
actual de nuestra especialidad, suponen el principal punto de mira de la investigacin. Incluiran
determinaciones bioqumicas, neuroendocrinas, tcnicas de neuroimagen estructurales (TAC, RNM) y
funcionales (PET, SPECT, BEAM), estudios neurofisiolgicos, etc. Todos ellos tienen en comn el
considerar los fenmenos mentales como meros epifenmenos de la actividad cerebral; criterio ste de
causalidad simple y origen de sus mltiples discordancias. La hipertrofia en el desarrollo de esta
dimensin ha tenido y sigue teniendo importantes repercusiones espistemolgicas.
Valga de ejemplo el devenir del saber psicofarmacolgico. Kraepelin (1892) fue el primero en utilizar el
trmino psicofarmacologa, aunque l lo llamaba farmacopsicologa, sobre la utilizacin de las drogas
para llegar a una compensin de los mecanismos subyacentes de las funciones mentales. Es en los aos
50 con el descubrimiento accidental de la clorpromacina donde podemos fijar el comienzo de la era
psicofarmacolgica. A partir de aqu y en el plazo de diez aos se sucedieron en cascada una serie de
descubrimientos como las butirofenonas, los antidepresivos tricclicos, los inhibidores de la MAO, etc.
La constatacin de que un medicamento pudiera influir sobre el estado de nimo, el pensamiento y la
percepcin sin alterar la conciencia tuvo un impacto revolucionario en los tericos de la psiquiatra. Los
frmacos son sustancias qumicas que actan sobre reacciones qumicas cerebrales y no sobre
abstracciones psicolgicas como la mente o construcciones metapsicolgicas como el "id". Los procesos
mentales son modificados por los frmacos tanto en cuanto stos alteran los procesos qumicos. Quera
sto decir que las conductas, las emociones, no son ms que reflejos de determinados trastornos
neuroqumicos?, cules eran las alteraciones neuroqumicas propias de cada entidad nosolgica?; y si
todo sto era as por qu los frmacos no retribuyen el mismo efecto beneficioso en distintos individuos
dolentes, al menos aparentemente de la misma patologa?.
Lo expuesto hasta ahora no dista mucho de la situacin actual, en la que seguimos sin encontrar una
causa nica que explique fenmenos tan complejos. Y as seguimos encontrndonos dentro de una
misma disciplina, tericos del comportamiento, de la cognicin, del Yo; mientras otros se afanan en la
bsqueda del que ya sera el decimoctavo receptor de la serotonina.
El cuerpo de conocimientos resultantes: Los modelos psiquitricos
Un modelo es un cuerpo de conocimientos abstracto que mantiene hiptesis en busca de su verificacin.
Los modelos psiquitricos son los cuerpos tericos conducentes a explicar la enfermedad mental y en
ltima instancia, a resolver su causalidad.
El problema de la causalidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (6 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
Un principio fundamental del pensamiento cientfico mantiene que los fenmenos estn determinados
por "causas". Pero el sentido comn y nuestra percepcin-interpretacin de muchos fenmenos nos
induce a utilizar la idea de causalidad de un modo simple e inadecuado, por ejemplo: puesto que primero
pienso en moverme y despus me muevo, el pensamiento y la voluntad (fenmenos psquicos) originan o
causan los cambios anatmicos, fisiolgicos, mecnicos, etc., de mi cuerpo en movimiento (fenmenos
somticos).
Existen muchos tipos de causalidad (Ruz Ogara, 1989) (5):
- Tipo 1: La causalidad mecnica unidireccional
A es causa de B
------------>
- Tipo 2: La causalidad en cadena:
A es causa de B que es causa de C
------------> ------------>
- Tipo 3: La causalidad mltiple:
A+B+C causan D
---------->
- Tipo 4: Las causalidad recproca o circular:
------------>
es causa de
A B
<------------
Cmo se plantea la psiquiatra la causalidad de la enfermedad mental?; qu modelos la sustentan?. Para
responder a estos interrogantes podemos distinguir cuatro grandes bloques: el modelo mdico o
biologicista; el modelo cognitivo conductual; el modelo psicodinmico y el modelo socio-cultural.
El modelo biologicista, coincide con el modelo mdico tradicional. Supone que la enfermedad mental
tiene una causa orgnica hstica o bioqumica a nivel cerebral por defecto gentico, metablico,
endocrino, infeccioso o traumtico. El enfermo es ajeno tanto a la gnesis del trastorno como a la
curacin del mismo. Se sustenta en el concepto de endogeneidad; en la presencia de alteraciones de los
parmetros biolgicos ms o menos concordantes en los distintos cuadros clnicos; y en la respuesta a los
psicofrmacos. Este modelo parte de una causalidad mltiple suficiente para la explicacin de algunos
casos (ej. trastorno delirante secundario o disregulacin metablica o infecciosa); parcial para la
explicacin de otros (ej. esquizofrenia); e ineficaz para unos terceros (ej. trastornos por estrs).
El modelo cognitivo conductual. Su raz principal es el condicionamiento en cualquiera de sus
modalidades: clsico o respondiente (pavloviano) y operante (skineriano). Las conductas se mantienen o
extinguen por presencia o cese de estmulos gratificantes (estmulo incondicionado en el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (7 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
condicionamiento clsico y refuerzo en el operante). Los sntomas son conductas anormales
(desadaptadas) generadas por esquemas aprendidos; y que pueden ser desaprendidas.
Los cognitivistas, consideran la conducta como el resultado de la interaccin de los estmulos externos
activadores sobre esquemas cognitivos generados con el interjuego de los pensamientos y las emociones
(Kelly, 1955; Ellis, 1957; Beck, 1976).
Siguen una causalidad lineal
Estmulo -------- esquema aprendido--------- conducta
Estmulo ----- pensamiento
esquema cognitivo
o creencias bsicas
El modelo psicodinmico, se basa en una hiptesis dinmica y gentica, que permite comprender el
sentido de los sntomas como expresin de un conflicto latente; y cada estructura psicopatolgica, por
fijacin o regresin, remite a un momento de desarrollo de la personalidad. La terapia tratar de producir
un insght o comprensin por parte del paciente de la significacin de sus sntomas (hacer consciente lo
inconsciente) para disminuir as las presiones del Ello y Superyo que determinan su creacin y
mantenimiento (Ruz Ogara, 1982). Seguira una causalidad lineal del tipo:
conflicto latente -------- fijacin o regresin --------- sntoma
El modelo sociocultural. Bajo este enfoque se examina la influencia de los grupos sociales en la gnesis y
evolucin de la enfermedad mental. Analiza el papel de la familia, de sus interacciones y formas de
comunicacin patolgicas (Bateson, 1956; Wynne, 1963; T. Lidz, 1958); el papel de la institucin, aporte
de la neurosis institucional (Barton, 1959); considera determinantes socioculturales ms amplios como la
emigracin (Ruz Ogara, 1979), la ideologa y la estructura grupal (Bastide). Cristaliza en el surgimiento
en Estados Unidos, a mediados de la dcada de los 70, de la psiquiatra de la comunidad. Se trata de un
modelo multicausal, no explicativo por s solo de la enfermedad mental (Bastide) y cuya operatividad
reside en la intervencin familiar y en la comunidad.
Como deca Kuhn, el paradigma de un campo cientfico puede utilizar modelos explicativos de
causalidad simples o cientficamente deficientes, pero debemos de ser conscientes de las insuficiencias
de nuestras concepciones de causalidad y por ello tratar de concebir nuestras experiencias de un modo
que sea lo ms vlido posible, esto es, que interprete las relaciones entre lo psquico y lo somtico, lo
individual y lo ambiental, etc., como fenmenos de interaccin en sistemas abiertos en los que
intervienen muchas variables.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (8 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
CUAL ES EL MOMENTO ACTUAL DE LA EPISTEMOLOGIA
PSIQUIATRICA?
Nagel, en "La estructura de la Ciencia" (1981) (6), establece 4 tipos de explicaciones cientficas, que
segn su rango clasifica en:
- Modelos deductivos (propios de la Fsica, Matemticas, Lgica, etc. y otras reas cientficas muy
elaboradoras).
- Explicaciones probabilsticas (muy empleadas en Medicina).
- Explicaciones funcionales-teleolgicas (que deben reducirse a pequeos mbitos y son discutibles en su
formulacin).
- Explicaciones genticas (gnesis como causa u origen de una secuencia).
Y bien, cual sera el rango actual de nuestra ciencia?. La psiquiatra est en un paradigma peculiar en el
cual tiene un valor prctico las nosologas, los mtodos, la nocin de causalidad, los mltiples utensilios
de evaluacin, etc. Siguiendo el modelo de Nagel diramos que nos valemos para el abordaje de nuesto
objeto de estudio de mtodos probabilsticos, que nos ayudan en el avance de nuestras clasificaciones
nosolgicas, en los trabajos epidemiolgicos y, sobre todo, en el campo de la investigacin; utilizamos
mtodos funcionales que constituyen la base, por ejemplo, en el estudio dinmico de casos y mtodos
genticos teorizando al respecto de la etiologa de la mayora de las enfermedades mentales. No
utilizamos mtodos deductivos, ya que nos falta una construccin cientfica potente de la que derivar
como ocurre con la fsica y las matemticas.
Estamos entonces ante una ciencia con un objeto de estudio heterogneo, al que nos acercamos mediante
modelos explicativos mltiples, y que, en su evolucin, podramos decir que est en un estadio
preparadigmtico. Es sta una tarea que coloca al psiquiatra en una situacin privilegiada, como ante una
gran aventura enriquecida por multitud de avatares, por la que hay que avanzar con ojo atento, abierto y
crtico; de la que mucho sabemos y que a la vez nos brinda el atractivo de todo lo que nos queda por
descubrir.
BIBLIOGRAFIA
1.- Ruz Ogara C, Barcia Salorio D, Lpez-Ibor J.J. (1982). Psiquiatra. Barcelona: Toray S.A.
2.- Popper K, Eccles JC. (1982). El Yo y su cerebro. Madrid: Labor Universitaria.
3.- Ey H, Bernard P, Brisset (1978). Tratado de Psiquiatra. Barcelona. Toray-Masson, S.A.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (9 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
4.- Kuhn TS. (1975). La estructura de las revoluciones cientficas. Mxico: Fondo Cultura Econmica.
5.- Ruz Ogara C (1989). estudios Psicosomticos: Teoras y Experiencias. Publicaciones Univesidad de
Granada, Granada.
6.- Nagel E. (1981). La Estructura de la Ciencia. Barcelona: Paidos Studio Basica.
BIBLIOGRAFIA GENERAL
1.- Ayuso Gutirrez JL, Salvador Carulla L. (1992). Manual de Psiquiatra. Madrid: Interamericana.
2.- Bunge M. (1982). El problema mente-cerebro. Madrid: Tecnos.
3.- Burgeliri P. et al. (1970). Anlisis de Michel Foucaul. Buenos Aires: Ed. Tiempo Contemporneo.
4.- Eco V. (1989). La Estructura Ausente (Introduccin a la Semitica). Barcelona: Ed. Lumen.
5.- Kuhn TS. (1975). La estructura de las revoluciones cientficas. Mxico: Fondo Cultura Econmica.
6.- Losee J. (1987). Introduccin histrica a la filosofa de la ciencia. Madrid: Alianza Universidad.
7.- Nagel E. (1981). La Estructura de la Ciencia. Barcelona: Paidos Studio Basica.
8.- Palomo Alvarez T. (1990). Repercusiones epistemolgicas de la irrupcin de los psicofrmacos. En:
Desviat M. et al. Epistemologa y prctica psiquitrica, pp. 209-226. Madrid: Mariar S.A.
9.- Piaget J. (1973). Biologa y Conocimiento. Madrid: Siglo XXI de Espaa.
10.- Popper K, Eccles JC. (1982). El Yo y su cerebro. Madrid: Labor Universitaria.
11.- Ruz Ogara C, Barcia Salorio D, Lpez-Ibor J.J. (1982). Psiquiatra. Barcelona: Toray S.A.
12.- Wittgenstein L. (1987). Ultimos escritos sobre Filosofa de la Psicologa. Madrid: Tecnos S.A.
13.- Ey H, Bernard P, Brisset (1978). Tratado de Psiquiatra. Barcelona. Toray-Masson, S.A.
14.- Ruz Ogara C (1989). estudios Psicosomticos: Teoras y Experiencias. Publicaciones Univesidad de
Granada, Granada.
PSICOANALITICAS-PSICODINAMICAS
Autores: A. Bordallo Aragn y A. Plaza Torres
Coordinador: F. Rivas Guerrero, Mlaga
La introduccin a cualquier corriente del pensamiento es una labor difcil. Se corre el riesgo de que para
hacerla inteligible se falseen los datos o, por el contrario, nos ciamos totalmente a la teora, la hagamos
incomprensible y no consigamos nuestro objetivo. Valgan estas palabras para dar una idea de la
dificultad que supone sistematizar en pocas pginas una corriente de pensamiento que adems de ejercer
gran influencia sobre el pensamiento psiquitrico, ha constituido un verdadero hecho social que no slo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (10 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
cubre el espacio que le es propio, el inconsciente, sino que puede extenderse a otras parcelas de saber de
nuestra poca (sociologa, antropologa cultural, historia, arte, lingstica, etc.).
El mismo Freud a lo largo de su vida realiza diferentes intentos de sistematizacin del mtodo
psicoanaltico ("El mtodo psicoanaltico de Freud" (1914), "Lecciones introductorias al psicoanlisis"
(1916), "A propsito de un anlisis profano" (1926), "Las nuevas lecciones introductorias" (1933),
"Compendio de psicoanlisis" (1940). La secuencia de temas propuestos por Freud como un principio
que guie la introduccin a los elementos principales del psicoanlisis es la siguiente: el sueo, el
inconsciente, la vida instintiva y sexual, la estructura de la personalidad, los mecanismos de defensa y la
formacin de sntomas (1).
Este ser, en general, el esquema que seguiremos para la realizacin de la primera parte de este captulo,
dedicando la segunda al estudio de las corrientes psicoanalticas surgidas del psicoanlisis clsico.
Para entender la importancia del paradigma psicoanalitico-psicodinmico en el pensamiento psiquitrico
actual basta citar a Alexander: "la corriente dinmica en psiquiatra, es el resultado del impacto de la
teora, el mtodo, la investigacin y la terapia psicoanaltica sobre la psiquiatra en su conjunto.
Esencialmente, esta tendencia puede ser definida como el progreso de la investigacin psiquitrica desde
una etapa descriptiva a una explicativa" (2).
Muchas han sido las crticas y discrepancias hacia el psicoanlisis, tanto desde dentro como desde fuera
del propio psicoanlisis; quiz una de las ms polmicas es si el psicoanlisis es o no un saber cientfico.
Sin embargo, si definimos el saber cientfico en funcin de un objeto, un conjunto de teoras, una prctica
y una tcnica, el psicoanlisis sera un saber que tiende a inscribirse en el mbito de los saberes
cientficos y en consecuencia constara, desde un punto de vista formal, de:
- un objeto especfico: el inconsciente y sus efectos (sueos, lapsus,...),
- un conjunto de teoras (repeticin, pulsin, narcisismo...) tendentes a dar cuenta de dicho objeto
especfico,
- una prctica: la cura psicoanaltica,
- una tcnica: el mtodo psicoanaltico (asociacin libre, atencin flotante, interpretacin...) (3).
De cualquier forma, y al margen de la discusin sobre la cientificidad o no del psicoanlisis, la mayora
de los autores encuentran un antes y un despus de ste en relacin con la enfermedad mental, lo que, sin
dudas, constituira una de sus aportaciones fundamentales.
ASPECTOS HISTORICOS Y FUNDACIONALES
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (11 of 73) [02/09/2002 03:24:58 p.m.]
La relacin cuerpo-alma ya haba sido tratada en la Edad Antigua (Grecia y Roma) y posteriormente en
la Edad Media por los rabes, siendo estos los transmisores del pensamiento griego a Occidente.
La Edad Media europea supone una poca de rigidez y retroceso en el desarrollo de los saberes y
conocimientos tanto del cuerpo como del alma. Los enfermos mentales fueron considerados como
posedos, brujos, etc... Hay que esperar al siglo XVIII para que algunos autores retomen la dualidad
cuerpo-alma; entre ellos destaca A. Mesmer (1734-1815) quien desarroll la idea del "magnetismo
planetario", segn el cual, las enfermedades mentales son consecuencia del desequilibrio de unos
supuestos fluidos magnticos universales. Las concepciones de Mesmer fueron extendindose
rpidamente, sobre todo desde los trabajos del ingls J. Braid (1795-1860), quien formul la prctica de
la hipnosis con fines terapeticos; posteriormente sta fue recogida en Francia por Liebeault (1823-1904)
quien convirti su consultorio rural de Nancy en el ms importante centro mundial de investigacin del
hipnotismo (4).
La escuela de Nancy, dirigida por Liebeault y Bernheim (1837-1919), se ocup de la finalidad
teraputica de la hipnosis. Bernheim pone cada vez ms nfasis en la "sugestin", en el sentido de como
una mente, la del hipnotizador, acta con un mtodo sobre una mente supuestamente patolgica. Sostena
que los sntomas histricos eran el resultado de un estado de autosugestin similar a la hipnosis (origen
psicogentico de la histeria).
Charcot (1825-1893), en la misma poca, pero en la Salpetriere de Paris, sostena que la hipnosis era algo
especfico de la histeria; la hipnosis no era un mtodo curador, sino en s mismo una neurosis. Desde su
formacin neurolgica postul que la histeria era una deficiencia neurolgica congnita que la hipnosis
poda activar, de ah la posibilidad de curar, si no la histeria, s sus sntomas. Durante su estancia en
Francia (1886), Freud se interes por las investigaciones sobre la histeria y la hipnosis de Charcot (4,5,6).
Otra figura importante para Freud fue Breuer, el cual utiliza el hipnotismo, no para que el paciente
olvide, sino para que exponga sus pensamientos. Anna O, la paciente de Breuer, lo llamaba "la cura de
hablar". Esta era la base de la tcnica catrtica de Breuer, entendida como mtodo de psicoterapia en el
que el efecto terapetico buscado consiste en una descarga adecuada de los afectos patgenos (7). En
1882, cuando Breuer le comunica sus descubrimientos sobre el caso de Anna O, Freud qued
impresionado por sus descripciones. La tcnica catrtica le descubre a Freud algo sorprendente, la
disociacin de la conciencia. Breuer postul que la causa de este fenmeno era el estado hipnoide (estado
de conciencia anlogo al que produce la hipnosis; durante l los contenidos de conciencia que aparecen,
apenas entran en conexin asociativa con el resto de la vida mental; Breuer ve en l, el fenmeno
constitutivo de la histeria) (7). El uso de la hipnosis para conseguir la catarsis psquica, y as llegar a los
procesos psquicos de los que el paciente no tiene conciencia, fue la base de lo que posteriormente lleg a
ser el psicoanlisis
Freud y Breuer trabajaron juntos y expusieron sus descubrimientos en 1895 con la publicacin del primer
estudio sobre la histeria; en ella explican la histeria como el resultado de experiencias traumticas,
generalmente de naturaleza sexual. Los histricos sufren a causa de reminiscencias inconscientes, cuyo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (12 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
recuerdo resulta inaceptable para el yo consciente del paciente. La colaboracin de Breuer dur poco
tiempo, ste pareca discrepar con Freud por el creciente reconocimiento de la sexualidad en la etiologa
de la neurosis.
Otra figura importante en la obra de Freud fue un otorrinolaringlogo de Berlin al que conoce en 1893,
W. Fliess, con el que mantuvo una importante correspondencia que registra los orgenes del
psicoanlisis.
Desde un punto de vista cronolgico, y en funcin de la temtica en la que Freud centra su atencin,
podemos diferenciar cuatro periodos en su obra:
- Etapa del mtodo catrtico (1880-1895) o prehistoria del psicoanlisis (referida anteriormente).
- La poca dorada (1895-1905); poca inicial del psicoanlisis propiamente dicho y caracterizada por los
fulgurantes xitos terapeticos (por ejemplo, los casos que aparecen en los estudios sobre la histeria (8),
o en la narracin que hace E. Jones del tratamiento breve que sigui Freud con Gustav Mahler)(9).
- El surgimiento de las resistencias: tras la brevedad de la etapa anterior el inconsciente empieza a
mostrarse rebelde a la intervencin psicoanaltica. Freud ya haba tenido experiencias de ello (por
ejemplo, en el caso Dora) (10), empezando a plantearse la cuestin de qu es lo que en el inconsciente
resiste a la cura y qu aspectos de la tcnica psicoanaltica favorecen la irrupcin de las resistencias. As,
en el periodo de transicin publica dos trabajos de ttulo y contenido significativo "Sobre psicoterapia"
(1904) y "Psicoterapia (Tratamiento por el espritu)" (1905), en los que, adems de plantear la ruptura
con el mtodo de la sugestin-hipnosis, plantea el psicoanlisis como una psicoterapia.
4. El inconsciente como lenguaje: en un trabajo de 1905, sealado anteriormente -"Psicoterapia
(Tratamiento por el espritu)"- plantea Freud que la psicoterapia es el tratamiento del alma (psique=alma)
por medio de la palabra. Sin embargo, no hay en Freud, en sentido estricto, una reflexin de por qu las
palabras actan sobre el sntoma, aunque bien es verdad que, en su tiempo, al no existir todava una
ciencia del lenguaje, Freud, para intentar dar cuenta de este hecho, tiene que hacer uso de los saberes
dominantes en su poca (la fisiologa, la neuroanatoma, la epistemologa kantiana, etc...) (11).
ASPECTOS TEORICOS CLASICOS
Teora de los sueos
Freud publica en 1900 "La interpretacin de los sueos"; en esta obra propone la teora de que los sueos
son la expresin consciente de una fantasia inconsciente; o dicho de otra forma, los sueos seran una
manifestacin normal de los procesos inconscientes (por ello su anlisis pondra de manifiesto este
material inconsciente). As, en los sueos se podran distinguir dos tipos de contenido: el latente y el
manifiesto. El primero estara constitudo por los pensamientos y deseos inconscientes del sujeto,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (13 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
mientras que el segundo sera la narracion-descripcin que el propio soante realiza de este material
onrico latente. La elaboracin del sueo es la operacin mental inconsciente por la cual el contenido
latente se transforma en el manifiesto, o en palabras del propio Freud: "El proceso de la conversin del
contenido latente en manifiesto lo denominaremos elaboracin del sueo (Traumarbeit), siendo el
anlisis la labor contraria que ya conocemos y que lleva a cabo la transformacin opuesta". Freud
pretendi pasar del contenido manifiesto del sueo al latente por medio de la exploracin asociativa
(anlisis de los sueos).
Introducindonos algo ms en el proceso de elaboracin onrica vemos que los deseos e impulsos
reprimidos tendran que asociarse a imgenes neutrales o inocentes extradas de vivencias del sujeto, de
las vsperas de sus das previos, para pasar as el filtro del censor del sueo (por ello se produce la
seleccin de imgenes triviales o aparentemente sin sentido). En este proceso intervendran distintos
mecanismos que formaran la gramtica del sueo y, en general, del inconsciente y de todas sus
formaciones (sntomas, lapsus, actos fallidos, sueos). El primero de estos mecanismos sera la
condensacin (Verdichtung), que consiste en que una representacin nica representa por s sola varias
cadenas asociativas, en la interaccin de las cuales se encuentra. Por tanto desde un punto de vista
econmico, esta representacin ("multirepresentativa") estara sobrecargada de energa, fruto del
sumatorio de la energa de las diferentes cadenas asociativas (7). A este mecanismo lleg Freud tras
observar que el nmero de elementos de representacin del contenido manifiesto era siempre inferior al
de las ideas latentes; generalmente se halla representada una idea por ms de un elemento. Este
mecanismo de condensacin, junto con la dramatizacin (transformacin de una idea en una situacin) y
el desplazamiento seran para Freud los caracteres ms importantes y a la vez peculiares de la
elaboracin del sueo (12).
En cuanto al desplazamiento (Traumverschiebung) consistente en que el acento, el inters, la intensidad
de una representacin puede desprenderse de sta para pasar a otras representaciones originalmente poco
intensas, incluso anodinas, aunque ligadas a la primera por una cadena asociativa (7), Freud sealaba:
"durante la elaboracin del sueo pasa la intensidad psquica desde las ideas y representaciones, a las que
pertenece justificadamente, a otras que, a mi juicio, no tienen derecho alguno a tal acentuacin".
Este factor estara presente en mayor medida cuanto ms oscuro y confuso sea el sueo. Uno de sus
efectos sera el hecho de que en lugar de la impresin justificadamente estimulante, sea lo indiferente lo
que le haga hacerse admitir con el contenido del sueo.
Estos mecanismos descritos constituyeron para Freud un tipo de pensamiento al que denomin proceso
primario (inconsciente); a su vez tambin consider que una parte razonable y madura del yo trabajaba
durante el proceso del sueo para organizar los aspectos primitivos de ste de una forma de alguna
manera racional. Este proceso sera la elaboracin secundaria (consciente) (13,14).
Teora del aparato psquico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (14 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
Los primeros intentos de Freud para explicar el funcionamiento mental los encontramos durante su etapa
neurolgica, en su intento de construir una "psicologa cientfica" que culmin con su obra "Proyecto de
una psicologa para neurlogos" (15).
Modelo topogrfico (Primera Tpica Freudiana)
El "Proyecto de una psicologa para neurlogos" (1895) y "La interpretacin de los sueos" (1900)
constituyen el inicio de la psicologa freudiana. Freud considera que lo que tiene lugar en la consciencia
es slo una parte de la vida mental humana. Lo que sucede "detras" de ella, en otro lugar (inconsciente) y
que emerge bajo la forma de sntomas patolgicos es curiosamente tan irracional, deformado,
condensado y responde a la misma lgica que los fenmenos de la vida onrica. La interpretacin
psicoanaltica de los sueos puede explicar esta deformacin onrica y traducir el contenido latente del
sueo en contenido manifiesto. Por consiguiente, a partir de esta poca Freud considera los sueos como
actos psquicos completos (y va regia de acceso al inconsciente) y mtodo de interpretacin; es decir
paradigma metodolgico de interpretacin de todas las dems formaciones del inconsciente. De esta
forma desarrolla un modelo explicativo del aparato psquico: "la primera tpica".
En palabras del propio Freud "...un acto psquico pasa generalmente por dos estados o fases, entre las
cuales se intercala un especie de examen (censura). En la primera fase es inconsciente y pertenece a este
sistema. Si al ser examinado por la censura es rechazado, le ser negado el pase a la segunda fase; lo
calificamos de reprimido y tendr que permanecer inconsciente; pero si triunfa del examen pasar a la
segunda fase y pertenecer al segundo sistema, o sea al que hemos convenido en llamar sistema
consciente. No es todava consciente, pero capaz de consciencia [...] y atendiendo a esta capacidad de
consciencia damos tambin al sistema consciente el nombre de preconsciente [...]. Nos bastar retener
que el sistema preconsciente comparte las cualidades del sistema consciente y que la severa censura
ejerce sus funciones en el paso desde el inconsciente al preconsciente (o consciente)" ("Lo inconsciente",
1915).
En este prrafo tenemos los elementos diferenciales de la primera tpica freudiana:
- El inconsciente: entendido como contenidos o procesos mentales, que no son capaces de alcanzar la
consciencia por la actuacin de la fuerza de la censura o represin. Estos contenidos inconscientes seran
representaciones impulsivas (deseos), que seran amenazantes o inaceptables para el individuo, que
estaran constantemente luchando por descargarse en la conducta o en los procesos del pensamiento, y
que se organizaran fundamentalmente en base a impulsos o deseos infantiles (concepto dinmico de
inconsciente).
- La consciencia: es un fenmeno subjetivo cuyo contenido puede comunicarse slo por medio del
lenguaje de la conducta. Atiende a las reglas de la razn y la lgica (proceso secundario); Freud lo
consider estrechamente asociado al preconsciente.
- El preconsciente: este sistema, consiste en contenidos mentales capaces de alcanzar la consciencia
mediante el acto de centrar la atencin. Se tratara de contenidos mentales que se hacen conscientes de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (15 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
forma fcil y en condiciones muy frecuentes (por aumento de la catexis mediante la atencin). No estara
presente desde la infancia sino que se desarrollara durante sta. Una de sus funciones, sera mantener
una barrera represiva (censura) de deseos inconscientes que slo podran alcanzar la consciencia a travs
de este sistema.
Esta tpica psquica no tiene nada que ver con la anatoma, refirindose a regiones del aparato anmico,
cualquiera que sea el lugar que ocupen en el cuerpo y no a localidades anatmicas ("Lo inconsciente",
1915) (16).
Muy influenciado por su formacin neurolgica, Freud concibe el funcionamiento de este modelo como
una especie de arco reflejo que constara de tres regiones, una sensorial-perceptiva (que recibe las
impresiones), la intermedia sera el almacn de los recuerdos inconscientes y la tercera regin, la motora,
producira la descarga instintiva (estara asociada con el preconsciente). En condiciones normales la
energa mental asociada con las ideas inconscientes busca descarga, desplazndose del terminal
perceptivo al motor (estado de vigilia). En condiciones especiales como el sueo, la direccin se invierte
y la energa se desplaza entonces del terminal motor al perceptivo ("La interpretacin de los sueos",
1900) (13).
Freud da a este sistema inconsciente una serie de cualidades especficas al estar asociado con los
procesos del pensamiento primario. El proceso primario tiene como objetivo la satisfacin de los deseos
y la descarga pulsional, no sigue conexiones lgicas permitiendo la existencia simultnea de
contradicciones, no reconoce negativas (ausencia de negacin), carece de nocin del tiempo
(atemporalidad) y se representan los deseos como satisfacciones (17).
Modelo estructural (Segunda Tpica Freudiana)
La teora topogrfica fue un modelo de transicin en el pensamiento de Freud; pronto se mostr
inadecuada para explicar el amplio espectro de datos clnicos. La segunda tpica (modelo estructural) fue
formulada en la obra "El Yo y el Ello" en 1923. En este modelo distingui tres entidades en el aparato
psquico: el ello, el yo y el supery.
El ello constituye el polo pulsional de la personalidad. Sus contenidos -expresin psquica de las
pulsiones- en parte hereditarios e innatos, en parte reprimidos y adquiridos, son inconscientes. Desde el
punto de vista econmico formara el reservorio primario de la energa psquica; mientras que desde el
punto de vista dinmico entrara en conflicto con el yo y el supery, que genticamente constituiran
diferenciaciones de aquel.
El yo, desde una perspectiva tpica, se encuentra en relacin de dependencia, tanto respecto a las
reivindicaciones del ello como a los imperativos del supery y a las exigencias de la realidad.
Dinmicamente, el yo representa en el conflicto neurtico el polo defensivo de la personalidad, siendo el
encargado de poner en marcha los mecanismos de defensa. Desde un punto de vista econmico
aparecera como un factor de ligazn de los procesos psquicos.
La funcin del supery es comparable a la de un juez o censor con respecto al yo. Freud considera la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (16 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
conciencia moral, la auto-observacin, y la formacin de ideales como funciones del supery.
Clsicamente se define como el heredero del complejo de Edipo y se formara por interiorizacin de las
exigencias y prohibiciones parentales (7,18,19).
Teora de las pulsiones
Freud da acepciones claramente diferentes a los trminos instinto y pulsin. Cuando habla de Instinkt es
para calificar un comportamiento animal fijado por la herencia, estructurado rgidamente en torno a un
objeto especfico, y caracterstico de cada especie. Mientras que la pulsin (Trieb) sera un proceso
dinmico consistente en un impulso que hace tender a un sujeto hacia un fin; tendra su origen en una
excitacin corporal, siendo su fin suprimir el estado de tensin que reina en la fuente pulsional; gracias al
objeto (inespecfico) puede sta alcanzar su fin (7).
A pesar de estas definiciones tambin en este tema tuvo Freud un cambio de visin a lo largo de los aos.
Inicialmente Freud habl sobre la existencia de dos instintos bsicos, a los que llam "instinto del yo" o
instinto de autoconservacin e instinto sexual o "libido", este postulado queda bien completo en 1910
cuando publica "Formulaciones sobre los dos principios del funcionamiento psquico" donde podemos
decir que se recoge esta primera teora pulsional o de los instintos (profundiz en ella en 1915 con "Las
pulsiones y sus destinos"). Sin embargo esta distincin introdujo una serie de poblemas a nivel terico, el
primero aparece cuando se reconoce la existencia de la sexualidad infantil, puesto que este hecho
demostrara que existen pulsiones sexuales cuyo fin sera la autoconservacin. A esta fase de desarrollo
de la pulsin sexual (libido) la denomina Freud narcisismo. Obviamente, al reconocer que el primer
objeto de amor era uno mismo (libido narcisista), no se poda ver clara la diferencia entre los dos tipos de
instintos antes postulados. Por sta y otras razones, Freud era consciente de la fragilidad de su teora de
las pulsiones. Sin embargo, hasta 1920, tras postular la existencia de otro tipo de pulsin, la de muerte,
Freud no reelabora su vieja teora pulsional. Esta reelaboracin se va a concretar en la obra "Ms all del
principio del placer" (1920), donde introduce un nuevo concepto dualista de las pulsiones: vida y muerte
(eros y tanatos). Freud escribe al respecto: "Tras largas vacilaciones nos hemos decidido a aceptar slo
dos instintos bsicos [pulsiones]: el eros y el instinto de destruccin (la anttesis entre los instintos de
autoconservacin y de conservacin de la especie, as como aquella entre el amor y odio y el amor
objetal, caen todava dentro de los lmites del eros). El primero de dichos instintos bsicos persigue el fin
de establecer y conservar unidades cada vez mayores, es decir, a la unin; el instinto de destruccin, por
el contrario, busca la disolucin de las conexiones, destruyendo as las cosas" (20).
Dentro de esta teora de las pulsiones habra que encuadrar una serie de postulados tericos de una
importancia fundamental en el desarrollo de la obra de Freud. Seran principalmente estos tres:
Sexualidad infantil y fases del desarrollo psicosexual
Respecto a este tema Freud llev a cabo una serie de observaciones fundamentales. La primera fue el
describir la existencia de sexualidad desde poco despus del nacimiento (hasta entonces slo se entenda
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (17 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
la sexualidad a partir de la pubertad); l explica esto mediante su creencia de un arranque bifsico de la
sexualidad con una etapa intermedia de latencia. Freud hace una descripcin marcada de las etapas del
desarrollo psicosexual y a la vez relaciona estas etapas con el desarrollo sano o patolgico del sujeto
(segn se superen estas etapas). Seran las siguientes:
Oral
Abarcara el primer ao de vida. La boca sera el primer rgano que aparecera como zona ergena y que
plantea la necesidad de exigencias de tipo libidinal, en el sentido en que la tensin y la descarga pulsional
se manifestaran en ella. Por un lado, la boca es el lugar por donde se consigue la autoconservacin pero
tambin es el lugar que sirve al nio para alcanzar una serie de gratificaciones.
Anal o sdico-anal
En ella las satisfacciones se buscan en las agresiones y en las funciones excretorias. Esta etapa suele
durar hasta el tercer ao.
Flica
Dura del tercer al sexto ao y es central dentro del desarrollo psicosexual porque nos va a definir el tipo
de sexualidad adulta que se va a adoptar. En esta fase, la sexualidad infantil precoz llega a su punto
mximo, y a partir de aqu inicia su declive. Hay que recordar que tambin es en este perodo cuando el
nio hace su pase por el Edipo; este trmino fue tomado por Freud de la mitologa griega, y se refiere al
deseo de la muerte del rival o progenitor del mismo sexo y el deseo sexual hacia el progenitor del sexo
contrario. Hay que resaltar el que slo intervenga el rgano genital masculino; sto se va a deber a la
presuncin universal sobre la existencia del pene. Por ello el paso por esta etapa va a ser totalmente
distinto segn el sexo del nio. Por ejemplo la disolucin de este problema en el nio pasara por la
identificacin con el padre, mientras en la nia, despus de un intento fracasado de emular al varn
debera llegar a reconocer su falta de pene.
Latencia
Dura hasta la llegada de la pubertad, en ella se llevaran a cabo procesos fundamentalmente de
socializacin.
Genital
Es la reaparicin de los impulsos sexuales bajo el predominio de los rganos genitales (21).
Esto es una divisin totalmente terica, ya que Freud se ocup principalmente de las tres primeras, y en
relacin a ellas dijo: "sera errneo suponer que estas tres fases se suceden simplemente; por el contrario,
una se agrega a la otra, se superponen, coexisten". A raz de la existencia de estas fases y en ntima
relacin con la patologa Freud describe el trmino de fijacin; la regresin tambien estara intimamente
relacionada con este tema. Entendidos estos trminos dentro de un proceso psquico que comporta un
desarrollo, la regresin consistira en un retorno en sentido inverso a partir de un punto ya alcanzado
hasta otro situado anteriormente, mientras que la fijacin sera el estancamiento en una etapa del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (18 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
desarrollo libidinal.
Concepto de narcisismo
El narcisismo ocupa un lugar central en el desarrollo de la teora psicoanaltica. El inters de Freud por
este concepto comenz en 1909, pero no es hasta 1914 cuando publica el primer trabajo sobre el tema en
un artculo llamado "On Narcissism".
El que Freud tomara este trmino (acuado haciendo referencia al mito clsico de Narciso) signific
aceptar la existencia de una conexin libidinal dirigida hacia el propio yo (catexis del yo). Esto rompa
esencialmente el dualismo bsico de la teora del instinto que se basaba en la distincin entre los instintos
sexuales libidinales y los instintos autoconservadores del yo (tal como se ha sealado al tratar la Teora
de las pulsiones).
Al principio (1908), y estudiando los casos de demencia precoz (dementia praecox), Freud observ que
la libido tenda a rehuir a las otras personas y a interiorizarse; en 1914 llega a la conclusin que esta
libido separada de los objetos externos se une al yo del paciente y esta unin sera la responsable de las
condiciones delirantes megalomaniacas de estos pacientes. Pero Freud tambin observ que el
narcisismo no estaba limitado a estos pacientes, tambin estaba en los neurticos y en sujetos normales.
Como ejemplos de estos cit: la hipocondra, la melancola, el sueo, las perversiones, la
homosexualidad y en el nio pequeo.
Las observaciones sobre el narcisismo en la conducta de los nios pequeos le report a Freud datos
sobre la funcin del narcisismo en el desarrollo. A raz de esto postul un estado de narcisismo primario
existente ya en el nacimiento; este estado era una construccin hipottica de Freud y por esto ltimo ha
sido puesto en cuestin en los ltimos aos. Freud consider que el recien nacido era completamente
narcisista, estando sus energas libidinales dedicadas completamente a la satisfaccin de sus necesidades
fisiolgicas. La libido investida en el nio por si mismo fue llamada por Freud libido narcisista o del yo;
posteriormente el nio dirige esta libido hacia la madre, siendo llamada entonces libido objetal. El
cambio en estas relaciones de objeto va siempre aparejadas al cambio hacia esta libido objetal desde la
libido narcisista. A pesar de que en la edad adulta la dominante es la objetal siempre queda alguna dosis
de la narcisista, siendo esta necesaria para el mantenimiento de un sentido de bienestar y de autoestima.
Freud observ una serie de situaciones en que la libido poda retirarse de su conexin de los objetos y
volverse a investir en el yo. Esta nueva investidura libidinal del yo fue llamado por Freud narcisismo
secundario, en contraposicin al narcisismo primario.
Con esto hemos visto como en la obra de Freud el trmino narcisismo es planteado desde dos puntos de
vista: por un lado tiene que ver con el autoconcentramiento del sujeto sobre s mismo y la
despreocupacin con respecto al objeto y, por otro lado como valoracin propia y autoestima. No
obstante, con "La introduccin al narcisismo" (1914) aparece una nueva dimensin de la teora freudiana,
reestructurndose toda esta teora. Pero a su vez la doble visin del narcisismo ha hecho que hasta hoy en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (19 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
da hayan aparecido diferentes concepciones sobre el mismo. Para algunos autores el narcisismo es
siempre negativo (en el sentido de gnesis de lo patolgico), mientras que otros lo consideran normal, en
el sentido de que es una posicin de extrema importancia para el crecimiento psicolgico del individuo
(22).
Principio del placer y principio de realidad
Son los principios por los que se rige el funcionamiento mental. Por el principio de placer, la actividad
psquica tendra por finalidad evitar el displacer y conseguir el placer. El principio de realidad sera
regulador del anterior: la bsqueda de la satisfaccin aplaza sus resultados en funcin de las condiciones
impuestas por el mundo exterior.
Freud escribe en 1911 un artculo breve pero de gran valor, "Los dos principios del suceder psquico". En
este artculo plantea que la Humanidad ha pasado de buscar ciegamente el placer y la satisfaccin de los
instintos hasta adquirir capacidad para reconocer las caractersticas y los factores que van a conformar la
realidad. A partir de aqu Freud hace una analoga con lo que tiene que hacer cada ser humano para
lograr un desarrollo armonioso; para ello el sujeto durante su infancia tendra que pasar desde un sistema
primario donde la bsqueda del placer fuera lo fundamental y adems esto se llevara a cabo en el sistema
inconsciente, a un segundo sistema que sera el consciente (en el que se adquiriran las funciones propias
de ste: funciones cognitivas); ese paso se llevara a cabo gracias a un proceso de adaptacin del aparato
psquico donde se vera principalmente involucrado el yo. De alguna manera podramos decir que el
principio de realidad se sita en el yo y opera gracias a las funciones del proceso secundario, mientras
que el principio del placer opera con las del proceso primario comportndose por tanto de una manera
totalmente impulsiva.
Freud con respecto al paso de un principio a otro comenta: "la sustitucin del principio del placer por el
de realidad no implica un abandono del principio del placer, sino su salvaguarda. Se renuncia a un placer
momentneo, de resultados inciertos, pero slo para obtener por el camino nuevo un placer ulterior
garantizado" (20).
Psicopatologa freudiana: Teora de las psicosis y de las neurosis
Desde un punto de vista terico-prctico, Freud trabaj principalmente con cuadros neurticos,
interesndose por las psicosis en contadas ocasiones, y generalmente desde un punto de vista terico. As
intent evidenciar cuales eran los factores comunes entre ambas patologas y cuales eran las diferencias.
Curiosamente, consider que el origen de ambas era el mismo: la frustracin de la satisfaccin pulsional;
la diferencia estara en ntima relacin con esa frustracin que la realidad nos depara; es decir, con el
constructo con el que se constituye el deseo.
En efecto, en su artculo "Neurosis y psicosis" (1924), considera que la diferencia estara centrada no
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (20 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
tanto en que en la psicosis la frustracin del deseo se vivencie como intolerable, y que esto conlleve la
ruptura de la relacin con la realidad, sino que el psictico se va a replegar hacia el ello (creando as el
sujeto, de esta fuente pulsional, una neo-realidad sustitutoria de la realidad intolerable) y la formacin de
los sntomas se va a deber a esto ltimo. En cuanto a las posibilidades terapeticas del psictico, Freud
no crey adecuado el anlisis para este tipo de pacientes, dado que careceran de las funciones necesarias
para que el anlisis se pudiera llevar a cabo.
En cuanto a la teora de las neurosis podramos decir que la base estara en la existencia de un conflicto
entre las pulsiones o instintos y la realidad, producindose una sustitucin de la realidad por la fantasa
(mientras que el psictico reviste al ello de una nueva realidad). Si el conflicto no se resuelve la represin
u otros mecanismos de defensa se encargan de mantener alejados de la consciencia a los deseos o
instintos conflictivos; pero este mundo inconsciente siempre encuentra las vas para aparecer en el
mundo consciente, y normalmente lo hace en forma de sntomas. Y el que se forme uno u otro tipo de
neurosis va a estar siempre muy en relacin con el paso del sujeto por las distintas etapas del desarollo
psicosexual como vimos anteriormente (23).
CORRIENTES PSICODINAMICAS
A partir de Freud se han ido formando distintas escuelas psicodinmicas. Dada la gran cantidad de
escuelas existentes y ante la imposibilidad de tratar cada una de ellas, con el rigor que se merecen, nos
vamos a limitar al estudio de tres de las corrientes ms significativas as como de las aportaciones que
realizan a la corriente psicoanaltica en general, para luego hacer un pequeo resumen de la obra de otros
grandes autores dentro del psicoanlisis.
M. Klein: Las relaciones objetales
Las aportaciones de esta autora (1882-1960) son de gran importancia para el movimiento psicoanaltico
actual, ya que encabeza una de las grandes corrientes del momento.
Podemos resumir sus aportaciones de la siguiente forma:
Aportaciones tcnicas
En cuanto al anlisis de nios descubri que con la "tcnica del juego" creada por ella, poda tener acceso
a las fantasas inconscientes del nio, en la misma forma que la "asociacin libre" en los adultos. Fue la
pionera del anlisis de nios.
Aportaciones tericas
- Postula la existencia de dos etapas fundamentales en la evolucin infantil, a las que se refiere con el
trmino de "posiciones". Estas posiciones no implicaran nicamente una fase transitoria, sino una
configuracin de las relaciones objetales (modo de relacin del sujeto con su mundo; es el resultado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (21 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
complejo y total de una determinada organizacin de la personalidad y de unos tipos de defensa
predominantes), persistente a lo largo de la vida. Diferencia dos posiciones (que pueden considerarse
subdivisiones de la etapa oral). La posicin esquizo-paranoide ocupara los 3-4 primeros meses de vida;
en ella el beb no diferencia personas sino objetos parciales; en esta posicin hay un predominio de la
ansiedad paranoide y los procesos de escisin. Despus estara la posicin depresiva que ocupara
cronolgicamente la segunda mitad del primer ao; en ella el nio reconoce los objetos totales, y se
caracteriza por la ansiedad depresiva, los sentimientos de culpa y el predominio de la ambivalencia y la
integracin.
- El descubrimiento del edipo precoz (primer trimestre de la vida), determinado por pulsiones
pregenitales.
- La formacin precoz del yo y del supery.
- El surgimiento de la angustia desde el nacimiento y el funcionamiento de los mecanismos de defensa
ms primitivos (disociacin, identificacin proyectiva, omnipotencia, negacin...) que estaran
implicados en la gnesis de las distintas posiciones.
Sus conceptos crearon importantes diferencias con las teoras psicoanalticas clsicas, sobre todo en la
cronologa del desarrollo y las caractersticas del mundo interno (24).
J. Lacan: La lingstica del inconsciente
El francs J. Lacan (1901-1981), es otra de las figuras emblemticas del movimiento psicoanaltico
actual.
Su obra fue un intento de retomar a Freud, aplicando al psicoanlisis la lingstica estructural de
Levi-Strauss, Jakobson y Saussure.
En 1950 dimite de la "Asociacin Psicoanaltica Internacional" y funda su propia escuela, "La Escuela
Freudiana de Pars". Las ideas centrales de su obra las podemos resumir de la siguiente forma:
- El inconsciente est estructurado como un lenguaje. El lenguaje es un sistema de smbolos, los cuales
cobran significado slo en relacin con los dems siguiendo una estructura determinada. El sntoma se
transforma en signo o smbolo de este lenguaje. La tarea analtica ser interpretar el texto simblico.
- La distincin entre significante (lo que decimos) y significado (representacin mental de lo que
decimos). Su relacin no es fija; depender del contexto el que le demos un significado u otro.
- El hablar implica fundamentalmente dos tipos de operaciones: operaciones metafricas (relaciones de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (22 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
similitud y sustitucin de una palabra con las restantes) y operaciones metonmicas (relaciones de
contigidad y conexin). La condensacin de Freud se convierte as en metfora y el desplazamiento en
metonimia (ambos en el sentido que les da Lacan). El inconsciente sera la articulacin de los
significantes segn las leyes de la metfora y la metonimia.
- Relacionado con sus cuestiones tericas aparecen innovaciones en el campo de la cura psicoanaltica.
Lacan habla de atravesamiento o construccin del fantasma como objetivo de la curacin analtica, que
como otras de sus aportaciones sobrepasaran el objeto de este trabajo (25,26).
Psicologa del yo
Freud empieza a estudiar el yo en 1914 a raz del artculo "On Narcisism", publicando en 1923 su primer
trabajo importante sobre el tema ("El yo y el ello"). A partir de ese momento podemos empezar a
considerar el psicoanlisis como una psicologa del yo. A partir de aqu se inicia el estudio de las
funciones yoicas, siendo los primeros autores que se dedicaron a esto A. Freud, Lowestein, Rapaport,
etc... Todos estos van a ir abriendo el camino a la aparicin de la psicologa del yo, cuyo representante
principal va a ser H. Hartmann.
Esta corriente ha contribuido al desarrollo de importantes temas psicoanalticos como son el narcisismo,
los procesos defensivos, la tcnica analtica, etc... Adems ha contribuido a convertir al psicoanlisis en
una psicologa general.
Hartmann public en 1939 su libro "Ego Psychology and the Problem of Adaptation". En l, considera
que en el yo existen un grupo de funciones independientes del ello; seran las funciones cognitivas que
constituiran el rea de autonoma primaria.
Otros conceptos que aporta esta psicologa seran: "regresin al servicio del yo" (trmino propuesto por
Kris), "alianza teraputica" (Zetzel) y "alianza de trabajo" (Greenson).
Como derivada de esta corriente estara la psicologa del self, postulada principalemente por Kohut, autor
fundamental en la concepcin actual de los trastornos narcisistas de la personalidad. (27)
Otros autores
K.Abraham: su principal contribucin va a consistir en el estudio de la formacin del carcter.
A.Adler: es el fundador de la llamada "Psicologa individual", expuesta en su obra "El carcter nervioso".
Toda su teora gira en torno a una serie de conceptos: inferioridad de rgano, protesta masculina,
complejo de inferioridad, estilo de vida, etc...
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (23 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
F. Alexander: introdujo los conceptos de anlisis de vector, especificidad y exceso de energa
(descargado a travs de la enfermedad).
A. Freud: investiga los procesos del yo tal como se revelan a travs de los mecanismos de defensa.
Dentro de los mecanismos subray la represin, la cual estara en la base de las neurosis.
E. Fromm: se dedic al estudio de los tipos de carcter, describiendo cinco tipos principales.
K. Horney: considera que los factores culturales son de gran importancia en la gnesis de las neurosis;
desafi la universalidad del complejo de Edipo.
C.G. Jung: su escuela fue conocida como "Psicologa analtica"; parte de las teoras de Freud para ir
separndose posteriormente de l. El motivo primario de las discrepancias fue la crtica por parte de Jung
del nfasis que pona Freud en la sexualidad infantil. Sus teoras se basan sobre todo en los siguientes
conceptos: energa psquica, inconsciente colectivo, la persona, el nima, la individuacin, etc...
H.S. Sullivan: fue el fundador de la "Psiquiatra interpersonal"; en su obra considera que el objeto de
estudio no debe ser el individuo sino una situacin interpersonal en un momento dado. Para este autor el
hombre es un ser social, y por ello la terapia debe ir encaminada a una orientacin constructiva de las
relaciones interpersonales.
Ya para terminar, citaremos a otros autores destacados: Allport, Bion, Fairbairn, Ferenczi, Kernberg,
Lewin, Meyer, Rado, Rank, Reich, etc (12).
BIBLIOGRAFIA
1.- Freud S. Los textos fundamentales del psicoanlisis. 1. ed. Barcelona, Altaya, 1993.
2.- Alexander F, Ross H. Psiquiatra dinmica. 4. ed. Buenos Aires, Paidos, 1979.
3.- Rivas Guerrero JF. Psicoanlisis y ciencia. Rev Asoc Esp Neuropsiquiat, 1990; 35: 555-565.
4.- Etchegoyen R. Los fundamentos de la tcnica psicoanaltica.1. ed. Buenos Aires, Amorrortu, 1988.
5.- Anguera Domenjo B, Gimnez Segura MC. Fundamentos de la psicoterapia psicoanaltica: primeros
pasos. En: Manual de tcnicas de psicoterapia. Un enfoque psicoanaltico. Ed. Siglo XXI. Avila Espada
A, Poch i Bullich J. 1. ed. Madrid, 1994:91-126.
6.- Stewart RL. El psicoanlisis y la psicoterapia psicoanaltica. En: Tratado de Psiquiatra. Ed.
Masson-Salvat Medicina. Kaplan HI, Sadock J. 2. ed. Barcelona, 1992:1326-1359.
7.- Laplanche J, Pontalis JB. Diccionario de Psicoanlisis. 2. ed. Barcelona, Labor, 1994.
8.- Freud S. Estudios sobre la histeria. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2. ed.
Madrid, 1987:39-168.
9.- Jones E. Freud.1. ed. Barcelona, Barna, 1984.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (24 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
10.- Freud S. Anlisis fragmentario de una histeria (Caso Dora). En: Sigmund Freud Obras Completas.
Biblioteca Nueva. 2. ed. Madrid, 1987:933-1002.
11.- Rivas Guerrero JF. La psicoterapia otro producto ms del mercado de las tcnicas psicolgicas?.
Rev Asociac Desarrollo Terap Analit, 1990:21-34.
12.- Kaplan H, Sadock BJ, Grebb JA. Kaplan and Sadock's Synopsis of psychiatry. 7. ed. Baltimore,
Williams & Wilkins, 1994.
13.- Freud S. La interpretacin de los sueos. En: Sigmund Freud Obras Completas. Bilioteca Nueva. 2.
ed. Madrid, 1987:349-754.
14.- Freud S. Compendio de Psicoanlisis. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2.
ed. Madrid, 1987:3379-3418.
15.- Freud S. Proyecto de una psicologa para neurlogos. En: Sigmund Freud Obras Completas.
Biblioteca Nueva. 2. ed. Madrid, 1987:209-276.
16.- Freud S. Lo inconsciente. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2. ed. Madrid,
1987:2061-2082.
17.- Meissner WW. Teora de la personalidad y psicopatologa, psicoanlisis clsico. En: Tratado de
Psiquiatra. Ed Masson-Salvat. Kaplan HI, Sadock BJ. 2. ed. Barcelona, 1992:339-414.
18.- Freud S. El yo y el ello. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2. ed. Madrid,
1987:2701-2728.
19.- Freud S. Anlisis profano. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2. ed. Madrid,
1987:2911-2959.
20.- Freud S. Ms all del principio del placer. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva.
2. ed. Madrid, 1987:2508-2541.
21.- Freud S. Tres ensayos para una teora sexual. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca
Nueva. 2. ed. Madrid, 1987:1169-1283.
22.- Freud S. Introduccin al narcisismo. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2. ed.
Madrid, 1987:2017-2033.
23.- Freud S. Neurosis y psicosis. En: Sigmund Freud Obras Completas. Biblioteca Nueva. 2. ed.
Madrid, 1987:2742-2744.
24.- Grinberg L, Klein M, Segal H. Melanie Klein Obras Completas. 1. ed. Buenos Aires, Paidos,1980.
25.- Marini M. Lacan: Itinerario de su obra. 1. ed. Buenos Aires, Nueva Visin, 1989.
26.- Moreno Mitjana B.Teoras del mundo interno y del conflicto intrapsquico (IV): Jacques Lacan. Los
planteamientos sobre la "cura". En: Manual de tcnicas de psicoterapia. Un enfoque psicoanaltico. Ed
Siglo XXI. Avila Espada A, Poch i Bullich J. 1. ed. Madrid, 1994:197-212.
37.- Ingelmo Fernndez J, Ramos Fuentes MI, Muoz Rodrguez F. Teoras del mundo interno y del
conflicto intrapsquico (III): La psicologa del yo y sus perspectivas recientes. En: Manual de tcnicas de
psicoterapia. Un enfoque psicoanaltico. Ed. Siglo XXI. Avila Espada A, Poch i Bullich J. 1. ed. Madrid,
1994:163-196.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (25 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
Freud S. Obras completas (nueve tomos). 2. ed. Madrid, Biblioteca Nueva, 1987.
Para entender cualquier teora hay que buscarla en sus fuentes, por eso esta obra es de suma importancia
para todos los iniciados en el mundo del psicoanlisis; tambin imprescindible en la biblioteca de las
personas que se inicien en el mundo de la psiquiatra, ya que a pesar de las crticas que hoy da recibe
esta escuela, las aportaciones del psicoanlisis al campo de la psiquiatra no debieran ser ignoradas por
ningn aspirante a convertirse en psiquiatra. En castellano tenemos una de las mejores traducciones de la
obra de Freud, que en su tiempo recibi el visto bueno por parte del mismo autor.
Lapanche J, Pontalis JB. Diccionario de Psicoanlisis. 2. ed. Barcelona, Labor, 1994.
De orientacin amplia, y con trminos tomados de las distintas escuelas psicoanalticas, este diccionario
es de fcil uso y puede resolver problemas conceptuales sobre las distintas acepciones psicoanalticas,
incluso a personas poco introducidas en el tema.
Alexander F, Ross H. Psiquiatra dinmica. 4. ed. Buenos Aires, Paidos, 1979.
Obra clsica en nuestros das; en ella se realiza un acercamiento a la psiquiatra desde el psicoanlisis
abordando tanto los aspectos clnicos como los terapeticos.
Mackinnon RA, Michels R. Psiquiatra clnica aplicada. 1. ed. Mxico, Interamericana, 1984.
Parecida a la anterior, pero con un enfoque mucho ms prctico y dirigido ms hacia la teraputica.
Lectura ms fcil y amena que la obra de Alexander.
Avila Espada A, Poch i Bullich J. Manual de tcnicas de psicoterapia. Un enfoque psicoanaltico. 1. ed.
Madrid, Siglo XXI, 1994.
Reciente obra que traduce un buen intento de acercarse hacia la psicoterapia psicoanaltica desde un
encuadre histrico y abordando las distintas escuelas existentes hoy da.Otro punto destacable es l que
est realizada por autores espaoles. Lectura fcil, aunque de contenidos profundos.
Grimberg L, Klein M, Segal H. Melanie Klein Obras Completas. 1. ed. Buenos Aires, Paidos, 1980.
Importante por ser la fuente original de donde se nutren las distintas escuelas de orientacin kleiniana;
tambin de inters para los estudiosos de la patologa infantil desde una orientacin psicoanaltica. Su
lectura requiere estar familiarizado con los temas tratados.
Etchegoyen R. Los fundamentos de la tcnica psicoanaltica. 1. ed. Buenos Aires, Amorrortu, 1988.
Interesante acercamiento a la tcnica psicoanaltica, aunque tambin sera necesaria una cierta
familiarizacin para una adecuada lectura. Original en castellano.
Lacan J. Escritos. 17. ed. Madrid, Siglo XXI, 1994.
Al igual que las obras de Freud y Klein, esta recopilacin de temas tratados por Lacan resulta
imprescindible para los que quieran profundizar en el estudio del psicoanlisis contemporneo y sus
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (26 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
corrientes.
COGNITIVO-CONCEPTUALES
Autor: M. C. Saavedra Mateos
Coordinador: A. Blanco Picabia, Sevilla
Es lgico que a estas corrientes se las denomine cognitivo-conductuales y no conductual-cognitivas, es
decir, que se ordenen como un concepto donde lo cognitivo va por delante como lo ms definitorio y
fundamental. Y es lgico porque son estos ltimos aspectos cognitivos los que predominan en esta
corriente, as como los que hoy en da son objeto de estudio y profundizacin. Pero ambos aspectos
surgieron en el tiempo en orden inverso a su prevalencia actual, primero el conductismo y luego el
cognitivismo. Deben ir unidos porque, en su modo de entender al hombre, los conceptos de uno surgen
del otro, sucedindose cronolgicamente. Y es en este orden cronolgico en el que van a ser expuestos a
continuacin.
CONDUCTISMO
Concepto y fundamentos tericos
El conductismo es una corriente dentro de la psicologa que, en su momento, representa la revolucin
ms radical en el enfoque del psiquismo humano. Nace en un momento histrico (Siglo XIX) dominado
por el introspeccionismo e irrumpe en el mismo considerando que lo que le compete es la conducta
humana observable y rechazando que se tenga que ocupar de la conciencia.
Su fundamento terico est basado en que a un estimulo le sigue una respuesta, siendo sta el resultado
de la interaccin entre el organismo que recibe el estimulo y el medio ambiente.
El nacimiento del conductismo suele centrarse en J.B.Watson (1913) (1). Desde sus inicios esta corriente
estuvo muy relacionada con la psicologa experimental. Se podra decir de hecho que si el evolucionismo
de Darwin estableci una continuidad filogentica entre el animal y el hombre, el conductismo
proporcion una continuidad epistemolgica entre las ciencias que estudian al animal y las que estudian
al hombre, teniendo como objetivo el estudio de su conducta (2).
Influenciado por Pavlov (3), quien consideraba que los actos de la vida no eran ms que reflejos, y por
Betcherev (2), que se interesaba especialmente por los reflejos musculares, el condicionamiento empieza
a ocupar un lugar central en la teora conductista.
El principio del condicionamiento surge al describir que en el organismo existen respuestas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (27 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
incondicionadas ante determinadas situaciones. Estudiando los procesos de condicionamiento se podran
detectar unidades o patrones muy precisos de estmulos y de respuestas, pudindose definir mejor la
interaccin entre organismo y ambiente. As, se supona que los comportamientos humanos complejos
eran el resultado de una larga historia de condicionamientos. Y a travs de estas conclusiones, comenz a
adquirir importancia el estudio del aprendizaje que comienza en el hombre desde su infancia (4).
Surgieron entonces, ya entre 1920 y 1960, varias teoras acerca del aprendizaje, siendo las ms relevantes
las de Thorndike, Torman, Hull, Skinner y Wolpe, entre otros (citados por Polaino-Lorente y
Martnez-Cano) (2).
As, mientras Pavlov consideraba que el aprendizaje se produca por el conocido condicionamiento
clsico, es decir, por la asociacin temporo-espacial de un estimulo (condicionado o incondicionado y
una respuesta), a Thorndike se le debe la introduccin del trmino refuerzo, pensando este autor que el
aprendizaje era el resultado de una respuesta instrumental con la que se ha conseguido un estimulo
gratificante o satisfactorio (5).
Hull, por su parte, opin que para que exista aprendizaje no es necesario que exista respuesta,
argumentando estas deducciones con conceptos basados en el llamado "conductismo molecular" (5).
Tras Hull, Wolpe anunci que la conducta neurtica era un conjunto de hbitos persistentes de una
conducta desadaptadora aprendida, ante situaciones que provocan ansiedad (5).
Y por ultimo Skinner, con su modelo de condicionamiento operante o tambin llamado voluntario,
explic el aprendizaje mediante el anlisis del comportamiento y su relacin con las contingencias de
refuerzos introduciendo el trmino de modelado de la conducta (5).
Las aportaciones de Pavlov y Skinner, -los padres del condicionamiento clsico y del operante,
respectivamente-, fueron especialmente importantes pues en ellas se consolidan las nociones ms
elementales del conductismo y en ellas, adems, estn basadas la mayora de las terapias puramente
conductuales en la actualidad. Pavlov observ que una reaccin que se produca naturalmente tras una
excitacin llamada incondicional (por ejemplo: la saliva tras el alimento en la boca) poda producirse tras
un estimulo cualquiera, si este ltimo se haba asociado con el estimulo incondicional (segregar saliva al
oir el ruido de un timbre que se ha asociado a la introduccin de alimentos en la boca). Por la asociacin
de un estimulo llamado condicional a un estimulo incondicional, se obtiene una reaccin o respuesta
condicional. Pavlov estudi las propiedades de estas "relaciones temporales" entre estmulos y
respuestas, pues a diferencia de las relaciones incondicionadas, estas pueden extinguirse. Y para ello,
para que se extingan, es suficiente con dejar de reforzarlas, es decir, con no presentar el estimulo
incondicional durante un cierto tiempo (4).
Por su parte, Skinner, hizo estudios en su famosa jaula en la que un ratn se apoya sobre una palanca
-constituyendo cada accin de apoyarse una respuesta- y recibe, despus, un poco de comida o refuerzo.
Si no hay respuesta, no hay refuerzo. Por tanto, el refuerzo depende del comportamiento del sujeto; es su
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (28 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
consecuencia. Este es el condicionamiento operante distinto del esquema de Pavlov o condicionamiento
clsico. En el operante, el comportamiento es controlado por sus consecuencias, esta es la relacin
fundamental del condicionamiento operante. Pero el refuerzo, puede ser intermitente en lugar de
continuo, por ejemplo: se produce tras un nmero definido de respuestas, o bien solo se dar si las
respuestas estn espaciadas con un intervalo determinado, etc. Skinner design estas variaciones o
modalidades como "contingencias de refuerzo". As, el medio no provocara los comportamientos, sino
que los "selecciona", mantenindolos o eliminndolos, segn las contingencias reforzadoras que estn en
vigor en ese momento (4).
Aspectos explicativos de la psicopatologa desde el punto de vista conductista
En lo que respecta a las aportaciones que este modelo hace a la psicopatologa cabe decir que para el
conductismo los sntomas no son expresiones de una enfermedad sino que son la enfermedad misma,
siendo estos el tema central de su anlisis.
As, la conducta normal, al igual que la patolgica, quedan explicadas en base a estos principios
tratndose el comportamiento normal de un buen aprendizaje y la enfermedad de un mal aprendizaje. Y
por tanto, la desaparicin de las conductas anormales sera equivalente a la curacin.
El conductismo considera, adems, que la conducta animal ms elemental se puede extrapolar a la
conducta ms compleja del ser humano (6).
Los conductistas asumen tres conceptos fundamentales: conflicto, frustracin y tendencia condicionada
de evitacin.
Se entiende por conflicto, la situacin en la que existen dos tendencias simultneas que conducen a
respuestas incompatibles entre s. As, ante el conflicto "miedo-hambre" los animales estudiados
muestran sntomas como anorexia (6). Se han considerado tres tipos de conflictos.
Aproximacin-aproximacin; evitacin-evitacin; Y aproximacin-evitacin. Este ltimo dara lugar a
respuestas de ansiedad y desplazamiento (6).
La frustracin es el estado al que se llega cuando se produce el bloqueo de una tendencia. Puede dar
lugar a tres tipos de respuesta: agresin, regresin y fijacin. La agresin se produce cuando se rompe el
equilibrio entre instigacin e inhibicin a favor de la instigacin. La regresin ocurrira cuando la ruptura
es a favor de la inhibicin, pudiendo existir respuestas que ya haban sido superadas. La fijacin, sera la
adopcin de mecanismos anormales, que permanecen, insistindose en una conducta que se ha
comprobado que es ineficaz. Un ejemplo clnico de este ltimo mecanismo seran las conductas de tipo
obsesivo. Para el conductismo, estos comportamientos se explican por un modelo segn el cual los
rituales obsesivos son reforzados y mantenidos para evitar el estmulo aversivo. Es decir, un
comportamiento compulsivo sera reforzado y mantenido para reducir la ansiedad, que se teme que sera
ms intensa si no existiera dicho comportamiento obsesivo o ritual (6).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (29 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
Por ultimo, la Tendencia condicionada de evitacin se podra explicar con el ejemplo de las respuestas
vegetativas que se condicionan por simples estmulos neutrales que aparecen a la vez que otra respuesta
incondicionada. As, la rata que recibe un choque elctrico sufre una vagotona, mientras que el estimulo
condicionado al choque produce un tono simptico. En la clnica, esta respuesta se corresponde con la
"ansiedad situacional" (6).
Por otra parte, tambin como aportacin a la psicopatologa, el conductismo ha elaborado distintas tesis
sobre la personalidad. La que cabe destacar es la de Eysenk (6) que las clasific en funcin de
dimensiones bsicas. Extroversin/introversin, neuroticismo-estabilidad emocional y por ltimo, el
psicoticismo. Hizo, adems, una correlacin de estos rasgos con determinadas caractersticas
nurofisiolgicas. Adems, segn este autor, a cada tipo de personalidad le correspondera una
predisposicin diferente a padecer una serie de trastornos: A la introversin y neurotizacin le
corresponden la ansiedad, depresin, obsesiones, fobias, etc..., mientras que la extroversin, estara
inclinada a padecer histeria. O bien, extraversin ms neurotizacin que llevaran a las psicopatas (6).
Tambin en las fobias el conductismo hace sus aportaciones explicativas en psicopatologa. Para este,
una fobia es una respuesta aprendida por transmisin de informacin (cuentos, fbulas,) de contenido
miedoso, por observacin de otras personas que reaccionan con temor o por experiencias directas de
estmulos muy aversivos (6).
Pero no son estas las nicas aportaciones que la psicologa conductual ha realizado a la psiquiatra.
En la actualidad, el condicionamiento, nos ha proporcionado, tambin, un instrumento precioso para el
estudio experimental de los medicamentos en el SNC, cuyo auge comenz desde que se descubrieron los
primeros neurolpticos hace un cuarto de siglo.
Pero sobre todo, nos ofrece sus principios para aplicarlos al tratamiento de los trastornos mentales y
teniendo como fundamento los modelos de condicionamiento clsico y condicionamiento operante aporta
a las terapias parasiquitricas numerosas tcnicas.
Aspectos teraputicos
Aunque no es competencia de este captulo detallar las tcnicas teraputicas conductuales, s sera
conveniente mencionar los principios conductuales en los que se fundamentan, que como ya se ha
mencionado, parten de los conceptos de condicionamiento clsico y operante. As, el refuerzo positivo,
sera la presentacin de una consecuencia positiva despus de una respuesta deseada, consiguindose con
ello un incremento en la frecuencia de esa respuesta, mientras que el refuerzo negativo consistira en que
tras un comportamiento determinado, se realizara la cesacin inmediata de una situacin aversiva, de
modo que el comportamiento sera reforzado por el alivio que supone esa cesacin. Otro concepto, el
castigo positivo es aquel en el que se presenta una consecuencia negativa o estimulo aversivo despus de
una respuesta no deseada. Tiene gran utilidad en conductas de autoagresin (mutilaciones, vmitos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (30 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
autoinducidos, etc.). Mientras que el castigo negativo, consiste en la retirada de una consecuencia
positiva despus de una respuesta no deseada. En ambos castigos se pretende disminuir la frecuencia de
la respuesta no deseada. Por ltimo, la extincin consiste en la retirada de los estmulos reforzantes que
siguen a una respuesta que ha sido previamente reforzada (7).
Otros principios seran el moldeamiento, la saciedad, el control estimular, la sensibilizacin encubierta,
la desensibilizacin operante, la implosin, la inundacin, los entrenamientos aversivos o el
"biofeedback", todos ellos utilizados en trastornos tan variados como ansiedad, fobias, depresin,
toxicomanas, disfunciones sexuales, alteraciones de la conducta alimentaria y trastornos psicosomticos
(8).
Muchas han sido las criticas recibidas por este modelo, como por ejemplo, que desprecia lo congnito en
favor de lo puramente adquirido, o que ataca al sntoma sin tener en cuenta la causa. O la nula atencin
que le da a la vida psquica (caja negra) reduciendo al hombre a una mquina simple o un arco reflejo
(8). Asunto este ltimo por el que este modelo tiene poca aplicacin en los estados psicticos donde la
vivencia subjetiva delirante es poco abordable desde el punto de vista comportamental.
Adems, el rigor cientfico de que hace gala tiene el precio de un excesivo reduccionismo. Esto, sin dejar
de lado que los estudios experimentales que le han dado ese rigor y que son imprescindibles en otras
ciencias (farmacologa), son un inconveniente en psiquiatra, pues si hay alguna diferencia entre el
hombre y los animales es precisamente, el psiquismo, que es lo que aqu est en juego (8).
Como comentaba Richelle (4), no es ms interesante identificar las necesidades y comprender las
motivaciones que insistir sobre los refuerzos?. Al entregarse el conductismo a una descripcin minuciosa
de la conducta, no traslada las motivaciones del organismo, que es su sede, hacia el medio, que se limita
a aportar las satisfacciones esperadas?.
COGNITIVISMO
Conceptos y fundamentos tericos
Dentro de esta corriente del pensamiento psiquitrico, el cognitivismo supone un paso posterior, en el
que se trata de aplicar lo aportado por el conductismo a los procesos mentales internos o no visibles.
Existen dos formas de entender y definir que es lo cognitivo: La primera, entiende lo cognitivo como el
estudio de los procesos mentales tales como memoria, percepcin, atencin, inteligencia, etc... Es decir,
como el estudio de las funciones cognoscitivas del ser humano. Se trata, pues, de una definicin en
funcin del objeto de estudio. Esta consideracin de lo cognitivo es restrictiva y tiene su aplicacin y
proyeccin clnica en la neuro-psiquiatra, y su mtodo en la gran batera de pruebas neuropsicolgicas y
tests que se utilizan para el estudio de estas funciones mentales.
La segunda definicin es aquella que considera lo cognitivo como un modo de entender el psiquismo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (31 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
humano, como un modelo explicativo de todo lo que ocurre en la mente humana, de las representaciones
mentales -cogniciones- y de lo que de ellas el ser humano produce como fenmenos directamente
observables. Esta conceptualizacin de lo cognitivo es ms amplia que la anterior, pues no se reduce al
estudio de los procesos puramente cognoscitivos. Su aplicacin clnica se contempla en los modelos
etiopatognicos de los trastornos psiquitricos y el mtodo que utiliza son tests y pruebas objetivas; pero
tambin la comunicacin verbal de los pacientes.
Esta ltima definicin es la que corresponde al conocido modelo cognitivo que, como dijimos, supone, al
igual que otros modelos, un fundamento terico que trata de explicar el psiquismo humano. Este modelo
es, adems, la gran aportacin que la psicologa ha hecho a la psiquiatra, y la ha hecho desde el mismo
momento en que trata de dar explicaciones a los trastornos psicopatolgicos o de establecer una
etiopatogenia o psicopatologa de los mismos. Es esta la razn por la que ser esta concepcin de lo
cognitivo la que describiremos en este captulo.
Es importante saber, adems, que el modelo cognitivo no slo posee un aspecto clnico que nace del
estudio del hombre normal y sano, sino que goza tambin de un aspecto experimental basado en el
estudio de los animales, aspecto del que no participan todos los modelos en psiquiatra.
Otra particularidad que diferencia este modelo de los otros es el hecho de que en su intento de explicar el
psiquismo humano rompe las barreras entre la salud y la enfermedad mental, interesndose por un
entendimiento global del mismo con independencia de que los sntomas o "productos" humanos a
estudiar queden definidos como patologa o normalidad.
El cognitivismo surge como consecuencia directa del conductismo, es decir, se basa en la misma nocin
de que a un estmulo le sigue una respuesta pero introduce en este esquema reduccionista un elemento
fundamental: la cognicin o los procesos cognitivos que se suceden en el organismo que recibe el
esmulo y que elabora la respuesta. Su idea bsica es que el hombre es un agente activo, no pasivo como
en el conductismo, que selecciona, interpreta y acta ante dichos estmulos poniendo en marcha
respuestas cargadas con cierta "intencionalidad". Y adems, considera que el psiquismo humano es capaz
de emitir respuestas sin necesidad de que est el estmulo presente, sino con la sola imagen del estmulo,
es decir, con la "simbolizacin" de la realidad. Por lo tanto, el cognitivismo lo que hace es ocuparse de
qu es lo que ocurre en la "caja negra".
Ambas concepciones, la de "intencionalidad" y la manipulacin "simblica" del entorno, constituyen el
procesamiento de la informacin (P.I.) (9), erigindose hacia los aos 40 50 como primer y
fundamental paradigma de la psicologa cognitiva. Y as, frente a la analoga del comportamiento animal
defendida por el conductismo se desarrolla a partir de entonces la analoga funcional con el ordenador
(10).
Pero junto a estas nuevas concepciones que tenan sus fuentes en las teoras de la ciberntica de Wiener,
surgen otras de forma independiente con races en la teora de los sistemas de Von Bertalanffy, en la
teora de la comunicacin de Shannon y Weaver, en la lgica digital de Turing o en la lingustica de
Chomsky, as como en los trabajos de Piaget, posteriormente (Cit. por Barcia:) (6).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (32 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
De esta forma, la psicologa cognitiva fue ampliando sus marcos, surgiendo como consecuencia otras
teoras que trataban de colmar las lagunas que dejaba el P.I. Surgen as tres paradigmas ms: el de la
psicologa social, abanderado en la actualidad por Bandura, el de la psicologa de la personalidad,
representado sobre todo por los planteamientos de Kelly y el de la nueva reconceptualizacin del estrs",
defendida por Lazarus a partir de la cual hizo importantes y novedosas aportaciones acerca de las
emociones (10).
Y con lo dicho hasta aqu es evidente que la psicologa cognitiva no se restringe al P.I., no siendo por
tanto el modelo cognitivo un modelo unitario (11).
Aunque hacer una descripcin detallada de cada uno de los paradigmas excedera las pretensiones de este
captulo, es necesario, sin embargo, describirlos brevemente.
El paradigma del procesamiento de la informacin
El procesamiento de la informacin (P.I.) se define como el enfoque conceptual que asume que el
funcionamiento humano puede ser concebido como un sistema de procesamiento y utilizacin de la
informacin ambiental y personal. Su objetivo es investigar las estructuras y operaciones que se
producen dentro de ese sistema, es decir, investigar como selecciona, transforma, codifica, almacena,
recupera y genera informacin y conducta (11). Desde que surgi este paradigma dentro de la corriente
del cognitivismo, se han propuesto multitud de modelos para los tipos de actividad cognitiva. Unos,
postulan una ordenacin secuencial y lineal en las etapas del procesamiento, son los ms sencillos y
segn estos modelos en serie, cada una de las etapas recibir informacin de la anterior, realizar ciertas
transformaciones sobre ella y dar lugar a un output que ser recogido por la subsiguiente etapa, que a su
vez reobrar sobre la informacin recogida (11). Otros, modelos en paralelo, postulan que la solucin de
problemas no exige su descomposicin en pasos secuenciales, ni la resolucin correcta de cada uno de
ellos para alcanzar la resolucin final. En realidad, la solucin se alcanzara de un modo ms globalizado,
en el sentido de que se analizaran varios aspectos a la vez (11 y 12).
El primero de estos conceptos hace referencia a la capacidad limitada del cerebro humano como sistema
que procesa informacin. Es lgico; cualquier proceso cognitivo del hombre requiere la intervencin de
numerosas variables que dependen de la persona, de la situacin que le rodea, de los recursos, etc. Y esto
requiere un esfuerzo de elaboracin de los materiales (12).
Otro concepto a sealar dentro del paradigma del P.I. sera el de que el procesamiento tiene la cualidad
de ser selectivo, tamizando los estmulos de forma que considera unos y elimina o ignora otros. A esto se
denomina "atencin selectiva", que desde el punto de vista clnico se halla alterada en varias
enfermedades mentales y que sirve como modelo explicativo de las mismas (11).
Explicar detalladamente el contenido de estos conceptos excedera las pretensiones de este captulo.
Quiz la aportacin importante de este paradigma es que nos hace saber que ni todos los individuos
realizan igual una tarea, ni el mismo individuo las realiza igual en los distintos momentos momentos.
(12) De esto se deduce que el existir cognitivo es flexible y que en l se dan procesos automticos o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (33 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
rgidos y procesos controlados o flexibles (12).
La distincin entre unos y otros estn siendo muy tiles para explicar la presencia de ciertos dficits
bsicos en la atencin y ms concretamente en las alteraciones de la atencin en la esquizofrenia (13).
Psicologa cognitiva de la personalidad y psicologa social
Mientras el P.I. se ha ocupado de estudiar los procesos mentales (atencin memoria...), as como sus
estructuras y operaciones (esquemas, redes...), la psicologa social cognitiva se ha encargado de los
"contenidos mentales" (14), o sea, de las atribuciones, actitudes, expectativas, creencias, valores y de
cmo todo ello modula el comportamiento humano. Por otra parte, la psicologa de la personalidad,
apareci en los aos 60-70 a travs de la psicologa social y del fenmeno de la percepcin de personas y
con el objetivo de "cognitivizar" la personalidad centrando su estudio en la identidad personal, la
autoconciencia de si mismo o el mundo de las habilidades interpersonales (14).
Con esta psicologa cognitiva de la personalidad se introducen los conceptos de "estilos cognitivos de
personalidad" que se diferencian de la clsica conceptualizacin fenomenolgica basada en rasgos (14).
Por su parte, la psicologa social-cognitiva arroja modelos clnicos como el aprendizaje social de
Bandura, o la Teora del Desamparo de Abramson, o la Teora de Autoconciencia de Fengistein, Scheier
y Carvier (citados por Belloch e Ibez) (10).
Las distintas aportaciones que estos dos paradigmas han hecho a la psicopatologa son numerosas pero lo
ms destacado y valioso es el estudio de las atribuciones y explicaciones que las personas damos a
nosotros mismos y a lo que nos ocurre.
Tratando de unificar la psicologa cognitiva como un modelo nico, podra decirse que si el P.I. se ocupa
de estudiar el cmo, la social y la de la personalidad se ocupan del qu (del contenido).
El estrs como paradigma del modelo cognitivo
El concepto de estrs ha sido considerado durante siglos, pero recientemente se ha reconceptualizado de
forma sistemtica y ha sido objeto de investigacin, siendo Lazarus en 1966 (15) quien sugiri que el
estrs fuera tratado como un concepto organizador que sirviera para entender un amplio grupo de
fenmenos que acontecen en el ser humano. La definicin de estrs que defiende el cognitivismo hace
referencia a la relacin entre el individuo y el entorno en el cual se tienen en cuenta las caractersticas del
sujeto por un lado y la naturaleza del medio por otro. Esta consideracin es paralela al concepto mdico
actual de enfermedad, segn el cual, la enfermedad ya no es vista como consecuencia nica de la accin
de un agente externo, sino que exige tambin la participacin del organismo en cuanto vulnerabilidad se
refiere (16).
Segn este paradigma, en la relacin del hombre con el ambiente externo, el sujeto realiza en primer
lugar una evaluacin cognitiva de la situacin (17) que sera un proceso mental rpido, intuitivo y
automtico, y sobre el que influyen evidentemente factores inherentes al individuo (creencias y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (34 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
compromisos) y factores dependientes de las caractersticas formales de la situacin externa (18). En
segundo lugar, y tras la evaluacin cognitiva, el sujeto hace un afrontamiento de la situacin, es decir,
esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas externas o internas
que han sido evaluadas como excedentes o desbordantes (19). Por ejemplo, cuando un individuo tiene
una lesin de disco medular o sufre la muerte de un ser querido, muestra una forma de afrontamiento
comn en el que aparece un periodo de negacin o minimizacin (afrontamiento dirigido a la emocin)
que ocurre inmediatamente despus de que se de el acontecimiento, para ser sustituido gradualmente por
actividades dirigidas al problema: preocupacin por su tratamiento, acomodacin a las limitaciones
impuestas por el accidente, restablecimiento de las relaciones sociales, etc. (afrontamiento dirigido al
problema) (20).
Y en tercer y ltimo lugar, tras la evaluacin cognitiva y el afrontamiento, surge como fruto, una
adaptacin a la situacin provocadora del estrs. La cuestin de mayor inters para los investigadores de
este campo es la forma en que la evaluacin cognitiva y el afrontamiento afectan a las tres clases
principales de resultados adaptativos .(20)
Y lo que es ms importante, las teoras cognitivas sobre la emocin parten de la base de que todo
estmulo o situacin debe ser primero identificado, reconocido y clasificado antes de que pueda ser
evaluado y de que suscite o active una respuesta emocional. Es decir, las teoras sobre la emocin se
sustentan en este paradigma ms que en ningn otro. Por tanto, la cognicin es una condicin
necesariamente previa a la elicitacin de una emocin. Aunque las emociones, una vez generadas,
pueden afectar tambin a los procesos cognitivos de evaluacin. Ahora bien, la realizacin que una
persona haga de una tarea que no evoca ninguna emocin particular (detectar una luz) ser
cualitativamente diferente de la que esa misma persona har si la naturaleza de los estmulos
involucrados en la tarea conllevan o provoca algn significado emocional, previamente almacenado en la
memoria. Este tipo de planteamientos ha recibido muchas crticas, ya que convierte a las emociones y los
afectos en un proceso ms de conocimiento, secundario a otros como la atencin, percepcin o memoria
(11).
Tras la exposicin resumida del modo de entender el psiquismo humano por parte del modelo cognitivo,
de los pilares de los que nace y los paradigmas en los que se sustenta, quiz lo ms til sera ver ahora
cmo entiende este modelo los distintos modos de enfermar del psiquismo humano, es decir, cmo
explica las distintas enfermedades mentales, que a fin de cuenta, son el objeto de estudio del futuro
psiquiatra. Y es en este punto donde hay que hacer un pequeo esfuerzo de adaptacin para aplicarlo a
nuestro trabajo, pues el psiquiatra en su labor utiliza los sntomas psquicos del paciente, su
psicopatologa, para elaborar un diagnstico de la enfermedad del paciente concreto que tiene delante y
posteriormente comenzar un tratamiento. Es decir, el psiquiatra aplica el modelo mdico, y ste no es
labor de la que se ocupe la psicologa cognitiva.
Aspectos explicativos de la psicopatologa desde el punto de vista cognitivo
De entrada, los cognitivistas opinan que la psicopatologa no es lo opuesto a salud mental. No hablan de
conductas anormales o enfermedades mentales, sino de experiencias inusuales o anmalas, o de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (35 of 73) [02/09/2002 03:24:59 p.m.]
disconformidad (21), porque no son los que experimentan la mayora. Definen la salud mental como la
habilidad para adaptarse a las demandas externas e internas, balanceada por la tendencia a la
autoactualizacin y la bsqueda de novedades, as como por los sentimientos de autonoma funcional y
de autodeterminacin. Para los cognitivistas, "vivir es tomar decisiones" (11).
En virtud de estos postulados sobre la salud mental, el modelo cognitivo trabaja en la posibilidad de
elaborar una psicopatologa cognitiva que explique las enfermedades mentales. Pero los propios
cognitivistas dicen que no se puede hacer un planteamiento unitario sobre la psicologa cognitiva porque
esta no es un modelo unitario. Y por lo tanto, no existe un modelo cognitivo unitario de psicopatologa
(22). Tan solo existen explicaciones desde el punto de vista cognitivo a determinados trastornos. Y para
dar estas explicaciones, el cognitivismo utiliza como marco de referencia el P.I., comportndose en
realidad como si fuera un modelo nico.
Y pensando que la intencin de este captulo sera que el futuro psiquiatra conociera las aportaciones que
otras ciencias han hecho a la psiquiatra, vamos a exponer de forma somera estas explicaciones y modos
de entender de la psicologa cognitiva sobre algunas enfermedades o trastornos psiquitricos.
Aunque existe una psicopatologa cognitiva sobre anomalas en muchos de los procesos puramente
cognoscitivos, (memoria, atencin, percepcin, etc.), que es necesario conocer, por motivos prcticos y
porque excedera las pretensiones de este captulo, nos centraremos en tres trastornos: ansiedad,
depresin y esquizofrenia, que son las alteraciones ms estudiadas por esta corriente. Aunque tambin
mencionaremos las aportaciones hechas en los trastornos de personalidad y desrdenes
obsesivo-compulsivos.
Sobre la ansiedad
Varias han sido las teoras cognitivas que han surgido con la finalidad de dar una explicacin que
sustentase lo que ocurre en los estados de ansiedad. Las primeras fueron teoras de aprendizaje de la
ansiedad, como las de Seligman y Johnston (1973) (23), o la de expectativas de auto-eficacia de Bandura
(1977) (24), pero las ltimas y ms recientes son teoras menos ligadas a procesos de aprendizaje y ms
al P.I.
Entre ellas cabe destacar la de Beck, que basa los trastornos de ansiedad en el hecho de que en ellos se
produce un procesamiento selectivo de la informacin. Para Beck, el individuo con ansiedad procesa
selectivamente la informacin referente al peligro personal y la misma activa su esquema de peligro
memorizado en el cerebro. Cuando una persona tiene ansiedad, el contenido de su P.I. puede ser variable
como lo son sus propios pensamientos, pero siempre ir referido a la idea de peligro personal. As, si el
contenido est localizado externamente, la ansiedad se puede manifestar en forma de fobia, si el
contenido va referido al fracaso social, la ansiedad podra ser generalizada y cuando la localizacin es
corporal y catastrofista, la conexin se hara con los ataques de pnico (25).
Pero otros autores dicen que la caracterstica de la ansiedad seran los errores o sesgos atencionales, de
tal forma que en la ansiedad habra una mayor atencin hacia la informacin amenazante. Adems,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (36 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
tambin habra un sesgo interpretativo por el que estos individuos explicaran siempre la realidad de la
forma ms amenazante posible.
Una de las ltimas aportaciones de corte cognitivo a los trastornos de ansiedad conceptualiza los
fenmenos emocionales y por tanto la ansiedad bajo la perspectiva del P.I. As, las emociones seran
como programas afectivos.
Cada programa afectivo est formado por redes asociativas o emocionales. Cada red contiene o conecta
entre s las unidades de informacin o proposiciones. Y estas proposiciones, a su vez, estn constituidas
por argumentos o nodos. Formndose de esta manera toda una estructura de datos asociados que poseen
informacin acerca de la agresin fisiolgica de las emociones. Cuando accede al programa un estmulo
ste se procesa en su interior a travs de la activacin de un nmero determinado de proposiciones. Como
resultado de dicho procesamiento surge la expresin afectiva o emocional en forma de "set" de accin
(26). De esta forma, la fobia simple se caracterizara por una explcita imagen de miedo desencadenada
por un estmulo y con un procesamiento coherente y buena estructura de base en los programas afectivos.
Mientras que la agorafobia y la ansiedad generalizada no tendran estmulos especficos y careceran de
representaciones focales en la memoria.
Es necesario decir que esta ltima aportacin es an de escasa relevancia en la psicopatologa de la
ansiedad aunque se piensa que es una alternativa a los enfoques tradicionales que tratan sobre la
imaginacin emocional y se espera de ella gran utilidad en la aplicacin de terapias de conducta basadas
en la imaginacin.
Aportaciones cognitivas a los trastornos de personalidad y a los trastornos obsesivo-compulsivos
Aunque la ansiedad, la esquizofrenia y la depresin han sido las alteraciones ms estudiadas por la
psicologa cognitiva, en la actualidad estn ocupando un gran inters tanto los trastornos de personalidad
(que siempre fue un centro de atencin del psicoanlisis) como los trastornos obsesivo-compulsivos.
En los trastornos de personalidad cabe destacar el reciente modelo aportado por Millon (1990) (citado
por Wesler:) (27), sobre el aprendizaje social. Este modelo genera ocho tipos de personalidad patolgica
leve y tres ms considerados como graves. Cada categora se describe en funcin de cinco dimensiones:
apariencia conductual, conducta interpersonal, estilo cognitivo, expresin afectiva y autopercepcin. Y
cada una de ellas sera un objetivo de terapia.
Otra aportacin a estos trastornos sera la del modelo de Young (1990) (citado por Wesler) (27), basado
en los TED (Esquema Desadaptativo Temprano), definindolos como temas extremadamente estables y
duraderos referentes a uno mismo y a los dems que se desarrollan desde la infancia y se elaboran
durante la vida del individuo (27).
En lo referente a los trastornos obsesivo-compulsivos existen varios modelos que establecen una
explicacin psicopatolgica desde el punto de vista cognitivo.
Uno (Carr, 1974) postula que los sntomas son el producto de las valoraciones no reales de amenaza o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (37 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
desastre. Considera que los obsesivos tienen expectativas anormalmente altas de resultado desagradable
y negativo. Las compulsiones se desarrollan para aliviar el temor mientras que las obsesiones se
producirn cuando el sujeto no disponga de conductas que alivien el temor (citado por Daz O. y
Pastoriza P.) (28).
Otro, (McFall y Wollershein, 1979), parte de la misma concepcin que el anterior pero lo matiza
considerando que los obsesivos tienen la idea de que uno debe ser competente en toda tarea y en caso de
no cumplirla debe ser castigado. Adems, las rumiaciones obsesivas previenen la ocurrencia de
catstrofes; de la misma manera que otros pensamientos llevan a consecuencias desastrosas (citado por
Daz O. y Pastoriza P.) (28).
Y otros, recogen lo dicho en los anteriores pero parten de las suposiciones disfuncionales de Beck para
estos trastornos (29):
- Tener un pensamiento sobre una accin es como realizar la accin.
- El fracaso al intentar prevenir el dao a uno mismo o a los dems es igual que haber causado dao sin
haber intentado prevenirlo.
- La responsabilidad no se atena por otros factores.
- No realizar neutralizacin cuando ocurre una "intrusin" (pensamiento obsesivo) es lo mismo que
desear dao relacionado con la intrusin.
Los estados depresivos desde el punto de vista cognitivo
Ha sido en este campo de los trastornos depresivos donde la perspectiva cognitiva ha ahondado y
extendido ms sus investigaciones.
Con el fin de entender la amplia diversidad de constructos cognitivos es necesario aplicar primero el
sistema taxonmico cognitivo sugerido por Ingram (30).
Este distingue cuatro categoras cognitivas:
Estructuras; proposiciones; operaciones; productos.
Las estructuras cognitivas son la arquitectura del sistema, es decir, la manera en que est almacenada y
organizada ntimamente la informacin. A esta categora pertenecen la memoria a corto y largo plazo, as
como las redes cognitivas que se mencionaron en este captulo al hablar de los trastornos de ansiedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (38 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
Las proposiciones cognitivas son el contenido mismo de lo que est almacenado en las estructuras
cognitivas. Incluye la informacin generada internamente, las creencias, el conocimiento semntico, etc.
Las operaciones cognitivas se refieren al manejo de las proposiciones, es decir, de la informacin. Son
los procesos mediante los cuales el sistema opera, codifica, recupera, propaga o elabora la informacin.
Por ltimo, los productos cognitivos son el resultado final de las operaciones que se realizan con las
proposiciones esquematizadas o ancladas en las estructuras. Son los pensamientos o cogniciones de los
que el individuo tiene conciencia. Las atribuciones, inferencias, decisiones, pensamientos automticos e
imgenes son varios de los constructos que se incluyen en esta categora (31).
Conocer esta taxonoma es importante pues es el edificio mental supuesto por los cognitivistas sobre el
que se producen las alteraciones propias de las enfermedades mentales, y en concreto, la depresin.
As, en los depresivos, existen autoesquemas depresivos en su estructura cognitiva en los que la memoria
contiene material representacional autorreferente que organiza y gua el P.I. relacionado con la propia
persona, de forma que las personas clnicamente deprimidas recuerdan mejor los adjetivos
autorreferenciales negativos (32).
Adems, las proposiciones cognitivas revelan actitudes vitales que establecen contingencias rgidas e
inapropiadas para determinar la propia vala acerca de si mismo y del mundo. Las operaciones cognitivas
muestran atencin selectiva y atencin autofocalizadas que hace alusin al proceso que consiste en dirigir
la atencin sobre cualquier aspecto de si mismo (por ejemplo: las propias sensaciones fsicas o los
propios pensamientos o emociones) y ser conscientes de la informacin autorreferente generada
internamente (31).
Un ejemplo de este fenmeno lo podemos ver en la persistencia de la atencin autofocalizada, despus de
un fracaso en los estudiantes depresivos, y cmo estos, evitan la autofocalizacin despus del xito, as
como realizan un sesgo en la memoria (33).
Por ltimo, los productos cognitivos tambin presentan contenidos caractersticos en la depresin. As,
los pensamientos automticos, que son imgenes mentales espontneas, estereotipadas, inintencionadas,
irracionales, aceptadas como plausibles e incontrolables (33), se hallan alterados en la depresin
apareciendo estos en sus contenidos ms negativos, como la desesperanza, el pesimismo y la tristeza,
constituyendo una parte integral de la misma.
Sin embargo, su papel causal en la depresin es discutible. Al igual que ocurre en las atribuciones,
probablemente no son un factor de iniciacin de la depresin (40). Como dice Beck (1991) "...concluir
que tales cogniciones causan la depresin es igual que afirmar que los delirios causan la esquizofrenia..."
(31).
Las inferencias son otros de los constructos que se incluyen en los productos cognitivos y que en el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (39 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
deprimido consisten en atribuciones causales negativas ante sucesos hipotticamente negativos. Es decir,
los deprimidos poseen una mayor tendencia a atribuirse a s mismos la causa de los sucesos negativos, en
comparacin a las personas no deprimidas. Sin embargo, respecto a los sucesos positivos, ambos grupos
prefieren atribuirse a s mismos la causa ms que a factores externos, de los xitos (31).
Las teoras atribucionales han tenido un especial eco en la investigacin de la depresin y en especial en
la teora de la indefensin aprendida y de la desesperanza (34). Desde estos modelos se sostiene que las
personas poseen un "estilo atribucional" que, a modo de rasgo de personalidad, sera una caracterstica
ms o menos estable de la persona. As, algunas personas seran especialmente vulnerables a la depresin
porque poseen un estilo atribucional autoinculpatorio relativamente constante en diversas situaciones
(31).
Aunque, en un principio, los cognitivistas asumieron que estas atribuciones eran poco realistas, errneas
y negativas, a partir de los aos 70 los investigadores sealaron la posibilidad de que los individuos
depresivos fueran ms precisos y realistas en su visin de s mismos y del entorno que los no depresivos.
Es lo que se conoce como "realismo depresivo", una hiptesis ya adelantada por Freud (35) para quien
nicamente la persona deprimida comprende verdaderamente la esencia del ser humano. Incluso los
resultados de los ltimos aos apuntan a la existencia de errores y sesgos entre las personas normales en
la percepcin de la realidad -"la ilusin positiva no depresiva"- (31).
No obstante, esto es una cuestin que an esta sin dilucidar. De hecho, los postulados bsicos de las
principales teoras cognitivas de la depresin (modelos de Beck o de la indefensin aprendida), as como
los supuestos que subyacen a las terapias cognitivas de la depresin parten de la base de que el depresivo
hace una inferencia distorsionada y negativa de s mismo y la realidad.
Y por ser los trastornos depresivos los ms estudiados por esta corriente consideramos conveniente
mencionar la existencia de modelos clnicos construidos desde la perspectiva cognitiva. Entre ellos
destaca el modelo de Beck (36), que postula la aparicin de una triada perceptiva cognitiva en los
depresivos:
- Percepcin de si mismos, vindose estos individuos como menos vlidos y competentes a nivel social
en comparacin a como se ven los no depresivos.
- Percepcin de experiencias anteriores, viendo su vida con escasos cambios y acontecimientos.
- Expectativas de futuro, que en el depresivo son desesperanzadas y evaluadas como negativas (37).
Este autor, adems, ha establecido una relacin entre cognicin y afecto en sujetos normales y en estados
psicopatolgicos de tipo afectivo (38), concluyendo que en los sujetos normales la secuencia
"percepcin-cognicin-emocin" est dictada principalmente por las caractersticas externas o
ambientales de la situacin. Mientras que en los sujetos psicopatolgicos esta secuencia queda
determinada en mucho mayor grado por procesos internos (38). Esta idea queda expresada en el siguiente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (40 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
esquema:
Estmulo Afecto Psico-Patologa
Prdida Tristeza Depresin
Ganancia Euforia Estado hipomaniaco
Peligro Ansiedad Neurosis de ansiedad
Aportaciones cognitivas a los fenmenos esquizofrnicos
El cognitivismo, en la ambiciosa bsqueda de una alteracin especfica que explique las diversas
anomalas de la esquizofrenia ha centrado sus investigaciones en el proceso de la atencin considerando
que en el dficit de la misma subyacen los sntomas cognitivos de los esquizofrnicos.
Para estos autores, el modelo de "filtro atencional" abra la posibilidad de que los esquizofrnicos
tuvieran un filtro defectuoso (39). Aunque no es este el nico modelo que destaca en los estudios de esta
enfermedad. Tambin hay que hacer mencin a la teora de la "disposicin fragmentaria de Shakow"
(1962), o la de Claridge (1967) sobre la disociacin de los mecanismos de activacin o arousal (citados
por Belloch y Baos:) (40).
Y concretando algo ms, las investigaciones de la psicologa cognitiva inciden especialmente en una de
las modalidades bsicas de la atencin, la de la vigilancia (atencin sostenida) o la de la seleccin.
Llegando estas investigaciones a la conclusin de que estos pacientes presentan un dficit en su
capacidad de procesamiento, lo que implicara que su sistema cognitivo se sobrecargue con gran
facilidad. Y este dficit se manifiesta muy especialmente en aquellas tareas y situaciones en las que es
necesaria una buena capacidad atencional, lo que en trminos experimentales se traduce en tareas que
exigen "atencin sostenida" (vigilancia), como las que se realizan con el test de ejecucin continua
(CPT). Los resultados son siempre los mismos: los esquizofrnicos cometen sistemticamente ms
errores de omisin y de comisin que los grupos control.
No obstante, an haciendo una valoracin positiva de estos estudios, hay que tener en cuenta que se
toman como punto de partida modelos muy restrictivos que se detienen en uno solo de los procesos
bsicos del conocimiento -la atencin en este caso-. Y con esto se corre el riesgo de fragmentar
excesivamente los procesos de conocimiento humano como si fueran entidades ntidamente separadas. Y
si algo caracteriza cualquier funcin del ser humano es precisamente su dinamismo, interrelacin y
multidireccionalidad.
En un intento de dar solucin a esta carencia, surgen los trabajos de Magaro (1980) (citado por Belloch y
Baos:) (40), que propone la existencia de diferencias cualitativas en el P.I. que llevan a cabo los
esquizofrnicos paranoides frente a la que realizan los esquizofrnicos no paranoides concluyendo que
estos ltimos prefieren utilizar un procesamiento automtico con dificultades para resolver tareas que
requieran un procesamiento controlado. Por el contrario, los paranoides lo haran a la inversa, procesando
peor la informacin que llega por va perceptiva (automtica) y mejor la que reciben en forma de
conceptos (controlada).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (41 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
Es decir, el paranoide no toma en consideracin el contexto sensorial que le rodea y por ello presentara
dificultades en obtener informacin de dicho contexto sensorial, perdindose as un elemento
fundamental para resolver situaciones que requieran un esquema flexible e influenciado por la
percepcin. Mientras que el no paranoide atiende a los estmulos sensoriales de modo automtico
mostrando dficits en la organizacin conceptual (41).
A estas conclusiones se suman para complementarlas los hallazgos de que los esquizofrnicos presentan
un dficit perceptivo que reside en un fracaso para organizar la informacin en un estadio temprano del
procesamiento (40), de forma que ejecutan peor las tareas u emplean ms tiempo a medida que aumenta
el nmero de estmulos irrelevantes, siendo poco capaces de diferenciar cundo perciben un estmulo con
significado de otro sin significado (40).
Dentro de este paradigma del P.I., las conclusiones ms actuales a las que ha llegado la psicologa
cognitiva en su intento de explicar la esquizofrenia se pueden resumir diciendo que desde este modelo el
esquizofrnico es una persona que tiene consciencia de los procesos automticos que habitualmente
discurren por debajo del nivel de conciencia, fracasando en el procesamiento automtico y convirtiendo
esta actividad en un procesamiento secuencial. Y debido a este deterioro en el procesamiento automtico
no se pueden beneficiar de las ventajas que el mismo proporciona a la percepcin y, naturalmente, al
sistema cognitivo. Dicho de otra forma ms simple, el esquizofrnico se vera obligado a analizar todos
los estmulos en una tarea experimental, como si ellos fueran siempre nuevos, sin aprovechar la
experiencia que ya tuvo con los mismos (de organizacin, de significado o de repeticin estimular). Se
concentran en el detalle a expensas del tema (42).
Segn este planteamiento, los trastornos del pensamiento, las alucinaciones y los delirios seran el
resultado de un defecto en el mecanismo que controla y limita los contenidos de la conciencia.
As, las alucinaciones auditivas se pueden explicar como una consciencia de estmulos auditivos
preconscientes que han sido errneamente percibidos; los delirios pueden ser vistos como intentos para
explicar las percepciones errneas; y los trastornos del pensamiento pueden ser el resultado del fracaso
para inhibir la consciencia de implicaciones y significados alternativos e irrelevantes de las palabras (42).
De todos modos, no todos los autores que trabajan en esta lnea de investigacin opinan igual. Para otros
el problema del esquizofrnico no estara situado en el procesamiento automtico (no consciente), sino
en el procesamiento controlado (consciente) (43).
Pero no es el PI el nico paradigma que utiliza la psicologa cognitiva para entender la esquizofrenia.
Tambin se acerca a ella desde la nueva reconceptualizacin que este modelo hace del estrs. Basndose
en este ltimo paradigma el cognitivismo encuentra numerosas relaciones entre el estrs y la
esquizofrenia, en virtud de los efectos que este puede ejercer sobre la etiopatogenia de la enfermedad y
de la vulnerabilidad de las personas esquizofrnicas a dicho estrs (40).
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (42 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
1.- Watson JB. Conductismo y neoconductismo norteamericanos. En: Sahakian WS (ed.), Historia de la
psicologa, 2. ed., Mxico: ed. Trillas S.A., 1982: 509541.
2.- Polaino-Lorente A. y Martnez-Cano P. Historia de la Psicologa y los movimientos psicolgicos. En:
Seva Daz A. (Coord.). Psicologa Mdica, bases psicolgicas de los estados de salud y enfermedad. 1.
ed. Zaragoza: INO reproducciones, S. A. 1994: 37-56.
3.- Pavlov IP. Conductismo ruso. En: Sahakian WS. (ed.), Historia de la psicologa, 2. ed., Mxico:
Editorial Trillas, S.A., 1982: 502-508.
4.- Richelle M. El condicionamiento. Algunas aclaraciones. En Richelle, M. (ed.) Skinner o El peligro
behaviorista. 1. ed. Barcelona: Herder, 1980: 29-50.
5.- Bachrach AJ. Teora del aprendizaje. En Kapplan HI, y Sadock BJ. (eds.). Tratado de Psiquiatra. 2
ed. Vol. I. Barcelona: Ediciones Cientficas y Tcnicas S.A. 1989:186-200.
6.- Barcia D. Introduccin a la Historia de la Psicopatologa. En Belloch A. e Ibez E. (eds.). Manual de
Psicopatologa. 1. ed. Vol. I Valencia. Primolibro, 1991: 47-112.
7.- Bandura A. Principles of behavior modification. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969.
8.- Vallejo J. Introduccin (II). En: Vallejo J. (dir.). Introduccin a la Psicopatologa y la Psiquiatra. 3.
ed. Barcelona: Ediciones Cientficas y Tcnicas, S.A. 1991: 19-36.
9.- Declaux I. Introduccin del procesamiento de la informacin en Psicologa. En: Declaux I. y Seoane
J. (dirs.) Psicologa cognitiva y procesamiento de la informacin. 1. ed. Madrid. Pirmide, 1982: 5-20.
10.- Belloch A. e Ibez E. Acerca del concepto de Psicopatologa. En: Belloch A. e Ibez E. (eds).
Manual de Psicopatologa. 1. ed. Vol. I. Valencia: Primolibro 1991; 1-45.
11.- Ingram R. Information Processing Approaches to Clinical Psychology. Orlando, FL: Academic
Press, 1986.
12.- Cooper A. y Marshall, PH. Spatial location judgements as a function of intention to learn and mood
state: an evaluation. Am. J. Psychol., 1985; 98: 261-269.
13.- Belloch A, Baos RM y Perpia C. Schizophrenia and Automatic Processing: an exploratory study.
Perceptual and Motor Skills, 1991; 73: 3137.
14.- Mischel W. On the interface of cognition and personality: beyond the person-situation debate. Amer.
Psychologist, 1979, 34: 740-745.
15.- Lazarus RS. Psychological Stress and the coping process. New York: McGraw-Hill, 1966.
16.- Lazarus AA. The practice of multimodal therapy. New York: McGraw-Hill, 1981.
17.- Lazarus RS y Folkman S. Procesos de evaluacin cognitiva. En Lazarus RS. y Folkman S. (eds.).
Estres y procesos cognitivos. Barcelona: Martnez-Roca, 1986: 74-104.
18.- Lazarus RS, y Folkman S. Factores personales que influyen en la evaluacin. En: Lazarus RS, y
Folkman S. Estrs y procesos cognitivos. Barcelona: Martnez-Roca, 1986: 140-163.
19.- Lazarus RS, y Folkman S. El concepto de afrontamiento, En: Lazarus RS, y Folkman S, Estrs y
procesos cognitivos. Barcelona: Martnez-Roca, 1986: 140-163.
20.- Kahn RL, Wolfe DM, Quin RP, Snoek JD y Rosenthal RA, organizational stress Studies in role
conflict and ambignity. New York: Wiley, 1964.
21.- Reed GF. The psychology of Anomalous Experience. A cognitive Approach. Bufalo, NY:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (43 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
Prometens Book,1988.
22.- Ibaez E. Conducta anormal y estructuras patolgicas. Anlisis y modificacin de la conducta, 1980;
6:127-137.
23.- Seligman ME, P y Johnston JC. A cognitive theory of avoidance learning. Washington DC:
Winston, 1973: 50-110.
24.- Bandura A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review,
1977; 84: 191-215.
25.- Beck A. Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books, 1985.
26.- Lang PJ. The cognitive psychophysiology of emotion: Fear and anxiety. En: Tuma AH y Maser JD.
(eds.). Anxiety and the anxiety disorders. Hilldale NJ: Erlbraum, 1985.
27.- Wesler RL. Enfoques cognitivos para los trastornos de personalidad. Psicologa Conductual, 1993; 1
35-50.
28.- Daz O y Pastoriza P. Modelos conductual-cognitivos de los desrdenes obsesivos
obsesivo-compulsivos. Rev. Esp. de Terapia del Comportamiento, 1987, 5: 31-39.
29.- Beck AT. Cognitive Therapy and the emotional Disorders. New York, International Unv. Press,
1976.
30.- Ingram RE. Content and process distinctions in depresive self-schemata. In: Alloy LB (presidente).
Depression and schemata. Simposium presentado en el congreso de la Americam Psychological
Association, Anaheim, California, 1983.
31.- Sanz J y Vzquez C. Trastornos depresivos (II): productos, operaciones, proposiciones y estructuras
cognitivas. En: Belloch A e Ibaez E. (eds.), Manual de psicopatologa, 1. ed. vol. II. Valencia:
Primolibro, 1991; 785-860.
32.- Segal ZV. Appraisal of the self-schema construct in cognitive models of depression. Psychological
Bulletin, 1988; 103: 147-162.
33.- Beck AT. Cognitive models of depression. Journal of Cognitive Psychotherapy, 1987; 1: 5-37.
34.- Abramsom LY, Seligman MEP y Teasdale JD. Learned helplessness in humans: critique and
reformation. J. of Abn. Psychol., 1987; 87 (1): 49-74.
35.- Freud S. Duelo y melancola. En: Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1917: 2091-2100.
36.- Beck AT. Cognitive therapy and emotional disorders. New York: International Universities Press,
1976.
37.- Blanco A. Planteamientos clnicos en la valoracin de los trastornos afectivos. En: Blanco A. (ed.),
Apuntes de diagnstico clnico, 1. ed. Valencia: Primolibro, 1990: 247-268.
38.- Beck A. Cognition, Affect, and Psychopathology. Arch. Gen. Psychiat., 1971; 24: 495-500.
39.- Broadbent DE. Perception and comunication. Londres: Pergamon Press, 1958.
40.- Belloch A y Baos R. Psicopatologa de la esquizofrenia. En: Belloch, A. e Ibez, E. (eds.) Manual
de psicopatologa, la ed. vol. II. Valencia: Primolibro, 1991; 684-715.
41.- Magaro PA. Schizophrenia. En: Turner SM y Hersen M. (eds.), Adult Psychopathology and
Diagnosis. New York: Wiley, 1984b.
42.- Frith CD. Conciousness, information processing and schizophrenia. British Journal of Psychiatry,
1979; 134: 225-235
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (44 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
43.- Ruiz-Vargas JM (dir.). Esquizofrenia: un enfoque cognitivo. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Liberman RP. Iniciacin al anlisis y teraputica de la conducta. 3 ed. Coleccin "conducta humana n.
17". Barcelona: Ed. Fontanella S.A., 1978.
*** Texto muy til para internarse en el campo de la teraputica de la conducta, as como para entender
sus principios ms bsicos. Se formulan preguntas a las que se debe responder eligiendo respuestas.
Luego se va a la pgina indicada para comprobar si era o no correcta (retroalimentacin). Los ejemplos
del libro son casos reales. Muy prctico ***.
- Skinner BF. Science and human behavior. Coleccin "Conducta humana". New York: Macmillan,
1953. (Existe traduccin al castellano).
*** Representa los primeros intentos de demostrar que los principios del aprendizaje y de la conducta
pueden explicar el comportamiento humano en una serie de contextos. Se divide en dos partes: la primera
hace un anlisis de la conducta y la segunda versa sobre la comprensin de la emocin, el autocontrol, el
pensamiento, los grupos, el gobierno, la religin, la psicoterapia, la educacin y la economa. Asequible
y no necesita ninguna preparacin especializada para su lectura ***.
- Cohen G. Psicologa cognitiva. (Versin esp. de M J Gonzlez y G. Gil) la ed. Madrid: Ed. Alhambra,
1983.
*** Trata temas centrales en el estudio del pensamiento (memoria semntica, imgenes visuales,
lenguaje, resolucin de problemas, formacin de conceptos, simulacin con ordenadores, diferencia de
hemisferios cerebrales,...). Pone en relacin de forma globalizada los datos de distintos mtodos, como
estudios clnicos, observacin de conductas o pruebas experimentales. Proporciona una introduccin a la
cognicin ***.
- Belloch A e Ibaez E. Manual de psicopatologia. 1 ed. 2 vols. Valencia: Primolibro, 1991.
*** Este libro recoge los distintos paradigmas que sustentan el modelo cognitivo. Con aportaciones de
otros autores, profundiza en el concepto de psicopatologa desde distintos ngulos. Explica los
mecanismos psquicos que llevan a las distintas enfermedades psiquitricas, segn el modelo cognitivo.
Es un texto muy actualizado y til para el residente de psiquiatra ***.
Artculos:
- Mayor J. Orientaciones y problemas de la psicologa cognitiva. Anlisis y modificacin de la conducta,
1980; 6: 213-279.
*** Este artculo hace un breve recorrido histrico del pensamiento cognitivo. Pero lo ms interesante es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (45 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
su modo de conceptualizar las bases de una psicologa cognitiva en sentido estricto, es decir, cual es su
mbito de estudio, sus presupuestos, su metodologa y su relacin con las restantes orientaciones***.
- Mathews A. Cognitive processes in anxiety and depression: discussion paper. Journal of the Royal
Society of Medicine , 1989; 79: 158-161.
*** El artculo hace un barrido de experiencias de investigacin con diferentes modelos (escucha
dictica, color, interpretacin de estmulos ambiguos, tareas de completar palabras-raices, etc.). Todos
ellos en los trastornos de ansiedad y depresin ***.
- Beck AT. Cognition, affect and psichopathology. Arch. Gen. Psychiat., 1971; 24: 495-500.
*** En este artculo, el autor establece una correlacin entre cognicin y afecto en sujetos "normales" y
en algunas patologas. Observando cmo la misma cognicin provoca o se relaciona con diferentes
afectos segn el psiquismo sea normal o patolgico. Adems, trata de dar una explicacin
psicopatolgica a estas diferencias observadas. Muy interesante ***.
CORRIENTES SOCIO-CULTURALES
Autores: J. Alonso Cullar, R. Burgos Marn y R. Martn Calvo
Coordinador: J. M. Jaquotot Arniz, Crdoba
Aspectos Generales
Tanto la vida psquica normal como la psicopatolgica slo son concebibles dentro del medio que las
engloba y contribuye a darles forma y estructura. La realidad psquica del hombre se manifiesta a travs
del grupo humano y es imposible estudiarla sin tener en cuenta este contorno que le es consustancial (1).
La psiquiatra social o sociopsiquiatra es la ciencia que estudia los determinantes sociales de la conducta
humana. Tomando el concepto de modelo cultural de Benedict como conjunto de esquemas de conducta
de una sociedad en particular, la Psiquiatra cultural se centra en el estudio de las relaciones entre los
trastornos psiquitricos y la matriz creada por la interrelacin entre sociedad, cultura y ambiente. Seguin
diferencia la psiquiatra transcultural, que sera la que estudia los fenmenos psicopatolgicos en culturas
diferentes a la del observador, de la psiquiatra intercultural o comparada que intenta comparar la
fenomenologa psicopatolgica en diferentes medios culturales, buscando similitudes y diferencias tanto
cuantitativas como cualitativas (2).
El reconocimiento de determinantes socioculturales en el enfermar psquico es algo que preocupa a la
psiquiatra desde hace mucho tiempo, ya en 1904 Kraepelin public un artculo sobre la Vergleichende
Psychiatrie (psiquiatra comparada) despus de sus viajes a Singapur y Java. Los estudios de Durkheim
sobre la anomia, concepto que utiliza por primera vez en su libro "Divisin du Travail Social" (1893) y
ms tarde en "Le suicide" (1897), que explican la ausencia de lazos estructurantes entre los miembros de
un grupo, son ya un avance sobre lo que ser una autntica psiquiatra social (3).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (46 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
Pero la sociologa moderna ha influido negativamente en el desarrollo de esta llamada psiquiatra social
ya que sus mtodos son estrictamente objetivos en un vano intento de imitar a las ciencias naturales y
precipitndose en una psiquiatra hecha por socilogos (4). Los estudios sociolgicos han ayudado a la
clarificacin de factores etiolgicos, pero no son capaces de crear una nueva psiquiatra, "y menos an
una verdadera ciencia del hombre" (H. Baruk). Son ejemplos de esta aportacin los estudios de Bastide
sobre la sociologa de los enfermos mentales, de Carstairs sobre el desarrollo de los pases y de Sleim
Ammar en Tnez, dando lugar a una embriognesis de lo que hoy llamamos "etnopsiquiatra" con
aportaciones tan interesantes como las Aubin en el Africa negra, Goldman sobre el divorcio o Friedman
sobre la psicopatologa administrativa, pero en ningn caso pueden reemplazar a la psiquiatra pues las
causas de las enfermedades mentales van mucho ms all de los antecedentes sociolgicos como nos lo
demuestra diariamente la investigacin mdica sensu estricto y el quehacer diario con nuestros enfermos
aquejados de mltiples enfermedades, da a da ms somticas y tambin ms humanas.
Concepciones importantes en psiquiatra se han desarrollado a partir del campo de la antropologa y la
etnopsiquiatra, as R. Benedict formul la nocin de "ethos"como lo que caracteriza el comportamiento
de un grupo particular; M. Mead utiliz sus observaciones en islas asiticas para concluir que en ciertas
culturas la adolescencia no es un perodo de conflicto tal y como se considera en Occidente y que los
criterios de masculinidad-feminidad son cambiantes segn las culturas. Otros autores como Malinowsky,
Kardiner, Linton, Bettelheim y Cawte tambin han centrado sus estudios en esta interaccin entre
antropologa y psiquiatra, especialmente como ampliacin de conceptos psicoanalticos (5).
Tambin desde el psicoanlisis se ha investigado la influencia de los factores socioculturales en el
desarrollo de las neurosis, reconociendo la importancia de lo ambietal-social en la gestacin de patologa
psquica. Sullivan di un paso ms al considerar la psiquiatra como "la ciencia de las relaciones
humanas" (6).
Pero tampoco el psicoanlisis puede, aunque lo pretende, explicar todo ni aun desde el imperialismo
totalitario que le alienta y su permanente afn de hacer sucumbir cualquier otro modelo y/o disciplina
para explicarlo todo por s mismo sin admisin de crtica alguna dado su carcter cerrado donde el
fracaso siempre est en la resistencia... del otro, claro. Pese a todo s tuvo el mrito de introducir una
visin humana, ms subjetiva que humana, en la forma de abordar la enfermedad mental.
Otro afn imperialista, este ms peligroso por cuanto ms oficial, lo constituy el tremendo avance de lo
que Menninger y Ellenberger llamaron "diagnsticos destructores" que comprometen el futuro del ser
humano y que estn al servicio de la anttesis del espritu liberal del siglo XIX que impera en nuestra
poca. Frente a este imperialismo oficial han reaccionado, a veces de manera desmesurada e incorrecta ,
aquellos cuya concepcin del ser humano y el ser humano enfermo iba ms all del simple organismo.
En Gran Bretaa en la dcada de los 40 fue M. Jones quien inici el movimiento asistencial comunitario
cuya idea bsica es que el sujeto no puede ser tratado slo, sino que hay que tratar al conjunto del que
forma parte, tomando conciencia de la realidad psicolgico-social de la enfermedad mental. Bajo su
influencia y la de P. Mac Ewan, crea J. Bierer en Gran Bretaa los primeros hospitales de da y de noche
y los primeros clubs teraputicos. Esto permite una nueva y mejor estructuracin de la asistencia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (47 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
psiquitrica y constituye la gran aportacin de la psiquiatra social a la curacin y rehabilitacin de los
enfermos mentales (6).
Es en las ltimas dcadas cuando surgen corrientes en psiquiatra que de una forma ms clara se plantean
las bases sociogenticas de la enfermedad mental; siguiendo a Fbregas y Calafat (1976) podemos
dividirlas en tres enfoques fundamentales (7):
Corriente fenomenolgica-existencial: Se basan en los estudios de la escuela de Palo Alto sobre la
comunicacin humana, y en concreto en la teora de Bateson sobre el doble vnculo en familias de
esquizofrnicos. Fruto de estas investigaciones es el libro Locura, cordura y familia publicado en 1964
por Laing y Esterson, que abre el camino de una futura lnea de trabajo. Laing se erigir en la figura ms
destacada de esta corriente fenomenolgica-existencial. Los pilares conceptuales de su obra se
encuentran en el psicoanlisis (Freud, M. Klein, Jung), en la escuela analtico-existencial (Binswanger),
la filosofa de corte existencial (Jaspers, Heidegger, Kierkegaard, Sartre y Tillich), la ideologa marxista,
la sociologa (Goffman, Scheff) y la mencionada escuela de Palo Alto. En este contexto, el proceso
sociognico de la enfermedad mental se analiza como "resultado de la interaccin dialctica entre interior
y exterior, subjetivo y objetivo, individuo y familia". La atencin de esta corriente se centra en la
dinmica familiar como fuente de patologa y micromodelo donde se hallan las contradicciones sociales
y polticas.
Corriente poltico-social: El fundamento de esta corriente es la obra de Marx. Conecta lo individual y lo
social, la alienacin mental y la alienacin social, la enfermedad deja de ser una situacin personal para
convertirse en el fruto de las contradicciones internas de la estructura social en que aparece. Los
representantes ms importantes de esta corriente son Basaglia, Cooper, Deleuze y F. Guatari. Basaglia
fue el autor ms destacado de esta tendencia, cuya estructuracin en Italia culmin con la creacin de la
asociacin llamada Psiquiatra Democrtica. Este movimiento tuvo estrecha relacin con la evolucin
poltico-social del pas, y sus objetivos prcticos se centraron en el desmantelamiento de la institucin
psiquitrica.
Fue Cooper en 1967 quien acu el trmino antipsiquiatra en su obra Psiquiatra y Antipsiquiatra. Sus
crticas se centraban en tres estructuras diferentes, por una parte en la familia como elemento portador y
continuador de las contradicciones sociales; por otra en la institucin psiquitrica tradicional como
exponente del autoritarismo social y por ltimo en la propia sociedad como germen de todo trastorno
psquico. Cada vez ms radicalizado, Cooper propugn el compromiso poltico para el quehacer
psiquitrico.
Deleuze y Guatari propugnan el esquizoanlisis (psiconlisis poltico y social) como alternativa al
psicoanlisis tradicional al que acusan de estar al servicio de la ideologa burguesa represiva, ya que trata
la enfermedad mental como algo individual que se sustrae de lo social y de los poderes polticos y
econmicos.
Todos estos elementos de lucha cristalizaron en la llamada Red Internacional Alternativa a la Psiquiatra,
que naci en Bruselas en 1975 (Elkam, Guatari, Jervis, Castel, Cooper, Basaglia, Bellini, Schatzman...)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (48 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
y propugnaba la transformacin de la sociedad como forma de luchar contra la enfermedad mental, ya
que esta slo sera la expresin de las contradicciones sociales.
Corriente tico-sociolgica: Representada por el norteamericano Thomas Szasz que en su obra La
Fabricacin de la Locura (8), intenta demostrar por el anlisis histrico la relacin entre dos fenmenos
como la Inquisicin y la psiquiatra institucional, de tal forma que sta derivara de la primera. Cree que
ambas son instrumentos del poder al servicio de la tica social dominante. Para Szasz la enfermedad
mental es un mito, una invencin de los psiquiatras, "El mito de la enfermedad mental" (9), que utilizan
la nocin de trastorno mental que es un concepto cientficamente innecesario y socialmente perjudicial.
Aunque en la actualidad puede darse por superada la etapa antipsiquitrica, su impacto en la sociedad y
en la psiquiatra acadmica e institucional es evidente; as las reivindicaciones lgicas de esta corriente
como la modernizacin y humanizacin de los hospitales psiquitricos, la estructuracin de la asistencia,
la proteccin de los derechos de los enfermos mentales, la creacin de dispositivos intermedios como
hospitales de da y talleres protegidos, han sido asumidos por la psiquiatra y los organismos pblicos,
aunque su desarrollo vara segn los pases.
Para concluir y siguiendo a Mart Tusquets (6), podemos decir que la psiquiatra que comenz su
desarrollo cientfico siendo bsicamente una ciencia descriptiva siguiendo la epistemologa clasificatoria
de las ciencias naturales, despus de enriquecerse con los estudios fisiopatolgicos y anatomopatolgicos
que permitieron incluir algunas de las enfermedades mentales dentro de los sndromes clnicos de la
patologa cerebral, sufri una evolucin psicodinmica y psicogentica que posteriormente ha ido
hacindose cada vez ms psicosociolgica y sociogentica. En la actualidad todas las ciencias
psiquitricas se encuentran influidas por la dimensin social, tanto en los aspectos etiolgicos, como en
los patognicos, en los diagnsticos teraputicos y en los de profilaxis o higiene mental.
Cultura y Personalidad
Existen numerosos estudios sobre cultura y personalidad que tratan con profundidad temas evolutivos
variados, desde los efectos de la educacin infantil en la evolucin hasta el impacto de la cultura en las
maneras de prepararse para la muerte. Vamos a tratar sobre dos formas de entender como se entrelazan la
cultura y el desarrollo psicolgico.
Stoller y Hert (1982) tras sus observaciones realizadas en Nueva Guinea, postularon que el desarrollo de
la masculinidad de un nio est favorecido por tres factores; la biologa, la adquisicin de habilidades y
los fuertes valores culturales que se oponen a la feminizacin de los nios. En los ltimos aos se ha
realizado un trabajo considerable sobre los estmulos culturales que llevan a las mujeres a conceptualizar
su estatus como secundario a la posicin del hombre. Se ha sealado que en el mundo de los negocios
durante mucho tiempo se ha asumido que las mujeres son sumisas, dependientes, susceptibles, no
competitivas, vulnerables y emocionales, por lo que se supone que estos rasgos incapacitaran a una
mujer para tomar decisiones con seguridad y rapidez. Muchos autores defienden la postura de que el
hecho de reestructurar valores distorsionados como estos podra llevar a un cambio significativo en la
forma en que las mujeres de futuras generaciones pensarn sobre ellas mismas (10).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (49 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
En general, la agresividad con que la cultura deja clara la importancia fundamental de los valores influye
en el modo bsico de pensar y comportarse del individuo.
Es fcil demostrar que la sociedad, mediante la enunciacin de valores y creencias, puede afectar y
dirigir la naturaleza de las relaciones interpersonales. No obstante, no ha sido fcil demostrar
empricamente la existencia de una clara relacin entre las primeras experiencias de un beb con su
madre, que podramos decir es la encarnacin de los valores de la cultura, con el tipo especfico de
personalidad que tendr como adulto. As, la cultura como elemento aislado no debe ser considerada
como el nico determinante del pensamiento o conducta humana (11).
Cultura y Trastornos psiquitricos
La cultura tiene una clara influencia sobre las manifestaciones o expresin de un sntoma, la frecuencia
de los posibles trastornos psiquitricos, su diagnstico e incluso tratamiento.
Adebimpe particip en un estudio de pacientes esquizofrnicos entre Missouri y Turqua, observando
diferencias entre la gravedad de los sntomas manifestados en pacientes de raza negra y blanca, de zonas
rurales y urbanas, encontrando sntomas ms graves en los pacientes negros, siendo los pacientes de
zonas urbanas menos colricos y agresivos que los rurales (12).
En cuanto al diagnstico se suele admitir generalmente que la cultura tiene un efecto significativo en la
determinacin de las categoras diagnsticas. Este enunciado parte de la observacin de que las
diferentes culturas estn a menudo en desacuerdo con lo que etiquetan como conducta normal y anormal.
De esta forma, en una cultura determinada, un individuo que sufre desmayos histricos puede ser
considerado como bendecido de una forma especial o como una manifestacin esperada ante diversas
situaciones. As mismo, la determinacin de donde termina un duelo no complicado y empieza una
depresin clnica presenta problemas particulares. En algunas culturas se admite que una persona en
dicho proceso oiga las voces o los pasos del familiar fallecido.
Por otro lado, tambin se ha discutido mucho acerca de como el sexo, por su condicin cultural, ha
influido en el diagnstico. Se han planteado cuestiones sobre el diagnstico de la depresin en las
mujeres, acerca de si las altas tasas de depresin que muestran las mismas han sido facilitadas, de hecho,
por su supuesta tendencia a mostrarse indefensas y a manifestar sentimientos de tristeza. Tambin si la
observacin de diagnsticos ms elevados de esquizofrenia en varones ha estado, influida por el hecho de
que muchas esquizofrnicas pasivas y no violentas no estn hospitalizadas (10).
Por tanto, el diagnstico en muchos pases puede estar en funcin de las actitudes, creencias polticas,
influencias histricas e incluso factores econmicos y en consecuencia se conoce relativamente poco
sobre la incidencia y prevalencia de los trastornos psiquitricos a travs de las diferentes naciones y
culturas, como igualmente es difcil adivinar, en un grupo especfico, qu influencia podra tener la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (50 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
cultura en el hallazgo de que un trastorno psiquitrico particular ocurra con frecuencia, mientras que otro
sea raramente observado. En ciertas culturas se observa que el uso generalizado de alcohol parece
enmascarar la expresin de la depresin o la esquizofrenia.
Quedan pendientes cuestiones sobre la existencia de elementos determinados de una cultura que
favorecen el desarrollo de entidades clnicas nicas y por esclarecer si los sndromes clnicamente
extraos, como el Koro, que es miedo intenso-terror-, que se observa en cantoneses y malayos a que el
pene encoja y desaparezca dentro del abdomen provocando la muerte, tengan contrapartida en otras
culturas.
Los puntos de vista de la sociedad no slo influyen en el diagnstico del trastorno sino que de hecho
condicionan el tratamiento, e incluso pronstico, de lo que puede ser diagnosticado finalmente como
normal (11).
Mencionar por ltimo la importancia de la emigracin con respecto a los trastornos psiquitricos debido
al efecto que tiene sobre familias e individuos las distancias de sus sistemas de apoyo habituales y de la
nueva relacin que se establece, proceso denominado aculturacin psicolgica. As, la postura de
asimilacin es autodestructiva, particularmente en la esfera psicolgica. La resistencia supone un estado
perpetuo de conflicto con el grupo dominante y la marginacin, que representa una formas de ver la vida
negativa y sin esperanza, supone que los individuos acaban funcionando al margen de la sociedad. La
integracin es la respuesta adaptativa menos estresante al proceso de aculturacin (11).
Consideracines finales
Tras este breve repaso de historia y estado actual de los aspectos socioculturales de la psiquiatra hay que
destacar con Mart Tusquets que "el hombre solo no existe, depende de su entorno y convendremos
entonces que una investigacin basada en estas premisas es mucho ms objetiva" (13). "Sin mengua de
su radical y primaria condicin de persona individual, al contrario, para realizarse conforme a lo que
como tal persona es, el hombre, quiralo o no, y hasta cuando se asla para estar solo, tiene que vivir en y
con un grupo humano, la familia, grupo profesional, clase, pas, etc., en definitiva con la humanidad
entera" (14), como escribe Lan Entralgo.
Las aproximaciones crticas a este tema, tan cargado de ideologa y compromiso que va ms all de lo
profesional suponiendo en ocasiones un estilo no slo de entender el devenir de la enfermedad mental,
sino de la propia esencia de la vida humana, han originado polmicas con mutuas descalificaciones entre
los contendientes, como siempre ha ocurrido en la historia de nuestra disciplina. Desde quienes se rasgan
las vestiduras horrorizados por la utilizacin poltica de enfermos y enfermedades hasta los que ms
eclcticamente, han recogido las aportaciones innegables de este abordaje para la mejora en la
comprensin y atencin a los enfermos. Si bien es cierto que el marxismo que propugnaba un cambio en
la sociedad como nico procedimiento para erradicar las enfermedades mentales, no slo no las erradic
sino que produjo un movimiento internacional en contra de la utilizacin del internamiento psiquitrico
en la Unin Sovitica de personas por motivos polticos, no es menos cierto que desde la psiquiatra de
saln, descomprometida por todo cuanto no suponga el mantenimiento del stablishment en su beneficio,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (51 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
jams se aport ms que el afn de lucimiento, cuando no de simple lucro. Todo reducionismo est
condenado al fracaso y la mala utilizacin por interesados y mal interesados. Las referencias a cualquier
modelo que pretenda dar cuenta y razn del acontecer del ser humano en s mismo y slo por s mismo,
es susceptible de perversin y debe merecer nuestro rechazo, incluso los aparentemente ms aspticos
como son los medicalistas a ultranza. Es de aplicacin la frase de Michea: "la evolucin de la psiquiatra
ha seguido a la de las creencias y opiniones filosficas de cada poca, pasando de la observacin de
Hipcrates al empirismo de Filino y Serapio...", estas mismas tendencias siguen oponindose en cada
siglo, hasta hoy y por siempre.
Para terminar, E. Baca, resumiendo las propuestas realizadas en 1986 por el Comittee on Psichatry and
Comunity of the Group for Advancement of Psichatry, ofrece una sntesis mesurada y equilibrada del
estado actual de conocimientos y consenso sobre la relevancia del ambiente social en la gnesis de las
enfermedades mentales: "Todo parece indicar que el principio de la causacin social de las enfermedades
mentales ha de ser revisado con prudencia y mesura. Es evidente que situaciones de estrs ambiental
pueden precipitar trastornos mentales y que diversos, y complejos, factores sociales tienen un claro, pero
diferente papel en la gnesis, curso y tratamiento de los procesos psiquitricos. Pero tambin es evidente
que en la etiologa de un nmero creciente de patologas, los factores sociales no son un elemento central
y no hay evidencia suficiente para sostener que las acciones sobre el medio social, sobre todo las
acciones que estn al alcance de un equipo profesional, tengan un efecto apreciable sobre la incidencia de
la enfermedad mental. La experiencia demuestra tambin que la focalizacin del trabajo de los servicios
asistenciales en la mejora del medio social supone un esfuerzo no realista y poco eficiente. La
implicacin masiva en este tipo de acciones acaba destruyendo la efectividad asistencial de dichos
equipos sin obtener, a cambio, modificaciones sustanciales del medio sobre el que se pretenda actuar. Y
compartiendo la opinin de E. Baca tambin debemos reconocer que poco nos gusta a los psiquiatras que
se entrometan en lo que consideramos el objeto de nuestra profesin, sean socilogos, psiclogos o
cualquier otro con pretensiones de psique y logos.
BIBLIOGRAFA
1.- Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de Psiquiatra. 8 edicin. Editorial Masson, Barcelona. 1978.
pp. 854.
2.- Seguin CA. Enciclopedia de Psiquiatra. Editorial El Ateneo, Buenos Aires. 1977. pp. 608-610.
3.- Disertori B, Piazza M. Psiquiatra Social. Editorial El Ateneo, Buenos Aires. 1974. pp. 283-286.
4.- Baruk H. La Psiquiatra Social. Oikos-tau Ediciones. Barcelona. 1979. pp. 12.
5.- Griffith EH. Psiquiatra y Cultura, en Tratado de Psiquiatra. Talbot. Editorial Ancora. S.A. pp.
1083-1099.
6.- Mart Tusquets JL. Psiquiatra Social. Editorial Herder, Barcelona 1976. pp. 19-23.
7.- Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la Psicopatologa y a la Psiquiatra. 3 Edicin. Editorial Salvat.
Barcelona. pp. 11-17.
8.- Szasz, Thomas S. La fabricacin de la locura. Editorial Kairs. Barcelona 1974.
9.- Szasz, Thomas S. El mito de la enfermedad mental. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1976.
10.- Carmen E, Russo NF, Miller JB. Inequality and women mental health: an overview. Am J
Psychiatry, 1981; 138: 1.319-1.330.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (52 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
11.- Ezra EH, Griffith MD. Psquiatra y Cultura, en Tratado de Psiquiatra. Talbot. Editorial Ancora. S.A.
1989. pp: 1.083-1.099
12.- Adebimpe VR, Chu C, Klein HE, et al: Racial and geographic differences in the psychopathology of
schizophrenia. Am J Psychiatry, 1982; 139:888-891.
13.- Mart Tusquets JL. Enfermedad mental y entorno urbano. Editorial Anthropos. Barcelona, 1988, pp.
16.
14.- Baca Baldomero E. Atencin Primaria de salud y asistencia psiquitrica comunitaria: origen,
desarrollo y perspectivas, en Libro del Ao, Psiquiatra, Director: Espino Granado, JA. Editorial Saned,
1992, pp. 119-140.
TENDENCIAS FENOMENOLOGICAS
Autores: A. Micol Torres y R. Ortega Garca
Coordinadores: P. Pozo Navarro y J. Nieto Munuera, Murcia
INTRODUCCION HISTORICA
Parecer ser que el trmino de "fenomenologa" fue creado por el cientfico y filsofo alemn J.H.
Lambert, nacido en Mulhoyse en 1728 y muerto en Berln en 1774, quien titula la cuarta parte de sus
Neues Organon (1764): Phaenomenologie oder lehre des scheins, fenomenologa o teora de la apariencia
o del fenmeno, manteniendo rigurosamente la acepcin etimolgica de la palabra en su sentido clsico,
que el tiempo, habra de modificar profundamente. Ms adelante se encuentra en Kant (Metaphisische
Anfangsgrnde der Naturwissenschaft, 1786), Hegel (Phnomenologie des Geistes, 1807), E. von
Hartmann (Phnomenologie des sittlichen Bewusstsein, 1879) y otros. Su significado es sin embargo
muy diferente en cada uno de estos autores, aunque ninguno emplea el trmino de fenomenologa para
significar un mtodo especial y determinado de pensamiento filosfico hasta su desarrollo por Edmundo
Husserl (1859-1938), nacido en la misma dcada que S. Freud (1856-1939) y E. Kraepelin (1856-1926),
para traer a colacin dos de sus contemporneos culturales de generacin.
Hegel, en 1807 y en su Fenomenologa del espritu, describe las etapas por las que el espritu subjetivo se
eleva desde la sensacin individual hasta la razn universal, pretendiendo dar una explicacin
consecuente a las apariencias y fenmenos y dando con ello un sentido ms actual a esta palabra, de tal
forma que el trmino "fenomenologa" servira para expresar la totalidad de las manifestaciones del
espritu en la conciencia, en la historia y en el pensamiento. Posteriormente se diluye la segunda raz del
trmino -"loga" o tratado, de "logos" o razn- u "fenomenologa" viene a ser no la teora general de los
fenmenos sino su inventario y descripcin, es decir, una especie de "fenomenografa". En este sentido
Hartmann entenda por "fenomenologa de la conciencia moral" el inventario ms completo posible de
los hechos de la conciencia moral conocidos empricamente, el estudio de sus relaciones y la
investigacin inductiva de los principios a que pueden reducirse.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (53 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
Etimolgicamente procede del griego Phainomenon y logos; el primero derivado de Phainesthai, voz
media de phaino, que significa poner en la luz o en la claridad y que a su vez tiene la misma raz de phos
o luz, por lo que fenmeno parece ser lo que se muestra, lo que se pone a la luz y no es por tanto
apariencia. Ricoeur, sin embargo, ha sealado que: "si se atiene uno a la etimologa todo aquel que trata
del modo de aparecer no importa qu, todo aquel que describe unas apariencias o unas apariciones, hace
fenomenologa", y por lo tanto la lista de fenomenlogos sera inagotable desde William Whewel, que
confeccionaba una "geografa fenomenolgicas" en 1847 y Ernst Mach con su "fenomenologa fsica
general" de 1894 hasta "El fenmeno humano" de Teihard de Chardin en su intento de descubrir "slo el
fenmeno, pero tambin todo el fenmeno".
Los orgenes principales del fundamento terico del mtodo fenomenolgico -aunque retrospectivamente
se puede pluralizar y sus senderos llevaron a mltiples lugares claro-oscuros del conocimiento y
sabidura- de aqu que se pretenda integrar los diferentes caminos y posadas con la simple denominacin
de "movimiento" aunque otras, como "perspectivas", "actitudes", "puntos de vista", etc., son tambin
vlidas aunque plurvocas - es una manifestacin del "espritu del tiempo" iniciado a finales del siglo
XIX y comienzo del XX por Husserl con su vuelta "a las cosas mismas" como principio plenamente
expresado de sus ideas relativas a una fenomenologa pura en la segunda edicin reelaborada en 1913 y
en el libro primero de su "Ideas para una fenomenologa pura y una filosofa fenomenolgica" o Ideen zu
einer reinen Phnomenologie und phnomenologische Philosophie, publicado tambin en el mismo ao y
latente a travs de toda su obra hasta "La crisis de las ciencias europeas y la fenomenologa
transcendental" (1934 a 1937), y pocos aos despus en sus orgenes tras diversos intentos en lecciones y
conferencias de la aparicin del "malestar de la cultura", de la "rebelin de las masas" y de la "situacin
espiritual de nuestro tiempo", lo que parece confirmar objetivamente la situacin de crisis de la cultura
europea a partir de la primera guerra mundial y que eclosiona a travs de una compleja evaluacin
crtica, en cierto modo convergente de Freud, Ortega, Jaspes y Husserl, junto con otros movimientos
crticos en todas las manifestaciones artsticas de la poca tanto de preguerra como de entreguerras. Para
este ltimo el fin de la historia es la razn; entre las cosmovisones optimistas de las revoluciones
liberal-burguesas desde la americana, o las antropologas, espacios antropolgicos de la Ilustracin en el
sentido de Focault, o las utopas, entonces modernas y en crisis, y las ideologas crepusculares,
decadentes y en lisis de su Zeitgeist, Husserl considera la historia de Occidente como un movimiento
europeo de racionalizacin, conscienciacin, autoemancipacin y autoapropiacin general para el
progresivo perfeccionamiento del individuo como ser racional en una comunidad de hombres libres. En
ltimo extremo propone tambin descripciones ms diferenciadas para una mejor valoracin y
comprensin pormenorizada y correcta de una historia que se vivencia con desconcierto, malestar, estrs,
"angustia vital", "enfermedad", y tantos otros trminos de origen mdico, como el mismo de
"alineacin", que a partir de entonces constituirn tambin puntos de cristalizacin o de sealamiento de
los modos y modas de enfermar, llegndose a hablar de una poca de angustia, otra del estrs, otra de la
depresin, y as, sucesivamente.
Parece tambin oportuno recordar algunos datos histricos acerca de Karl Jaspers, prusiano de pura cepa,
nacido en Oldemburg, condado de Schleswig-Holstein, prximo a Bremen y a Dinamarca, el 23 de
febrero de 1983 y fallecido en Basilea el 26 de febrero de 1969, tres das despus de haber cumplido los
86 aos de edad. Doctor en medicina en los primeros aos de nuestro siglo, a partir de 1909 y hasta 1915
trabaj en la Clnica Psiquitrica de Heidelberg, quizs la ms productiva en pensamiento
psicopatolgico original de nuestro siglo, dirigida entonces por el psiquiatra y neuropatlogo Franz Nissl,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (54 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
donde fue profesor en 1913. Tras su habilitacin en Psicologa en este mismo ao, consigui los diversos
niveles del profesorado alemn, hasta alcanzar la ctedra de filosofa en la Universidad de Heidelberg
desde 1921 a 1937 y de 1945 a 1948, pasando con posterioridad a Basilea. En otras palabras y
probablemente por los mismos motivos que le impulsaron ha desarrollar su profunda y original
concepcin psicopatolgica, abandon la prctica mdica en 1920 y en 1931 obtuvo una ctedra de
Filosofa en Heidelberg hasta ser expulsado de su patria y emigrar de ella por diversas razones que le
honran en 1937, refugindose en Suiza y ms especficamente en Basilea, de cuya universidad fue
designado profesor de filosofa a partir de 1948.
Considerado como el mejor psicopatlogo sistemtico de nuestro siglo desde la publicacin de su clsica
Psicopatologa General, cuya primera edicin apareci en 1913 y desde entonces y a partir de la tercera,
apenas modificada, se ha ido reimprimiendo hasta 1965, es algo ms, en nuestra opinin, que un
psicopatlogo, pues ya mostr sus intereses desde sus estudios de pre-grado por la medicina interna, que
no pudo seguir entre otros motivos por una enfermedad pulmonar, la neuropatologa, trabaj entre otros
con Nissl, y la psiquiatra, siendo discpulo de Kraepelin y defendiendo una tesis doctoral ms
psicopatolgica que puramente mdica, en 1909 y acerca de "morria y criminalidad" o si se prefiere
Nostalgia y delito, que abre la edicin espaola de sus "Escritos psicopatolgicos" (1967), tambin
injustamente olvidada y an sorprendente por su espritu clnico, su profundidad psicopatolgica y una
erudicin poco frecuente an contemplada desde la poca actual de las indigestas relaciones
bibliogrficas a la carta. Entre 1910 y 1913 escribi trabajos tales como: "El delirio celotpico,
contribucin al problemas: Desarrollo de las personalidad o proceso?"; "Los mtodos de medicin de la
inteligencia y el concepto de demencia"; "Anlisis de las percepciones equivocadas (o errneas)
(vivacidad y juicio de la realidad)"; "Las pseudopercepciones (anlisis crtico)"; "La corriente de
investigacin fenomenolgica en psicopatologa"; "Relaciones causales y "comprensibles" entre destino
y psicosis en la demencia precoz" - escrita prcticamente al ao de que E. Bleuler diera este nombre a lo
que podra denominarse hoy en da sndrome de Kraepelin-Bleuler; "Sobre cogniciones vividas (errores
de conciencia): Un sntoma psicopatolgico elemental". En 1919 escribe las "Psicologa de las
concepciones del mundo", o si se prefiere de las cosmovisiones, lo que expresa su evolucin del campo
de la medicina psicolgica al de la filosofa antropolgica, de tal forma que despus de ser nombrado
asistente cientfico de psiquiatra en 1909 y docente privado en psicologa en 1913 y en la Universidad de
Heidelberg, es nombrado profesor ordinario de filosofa en 1922, publicando a partir de 1932 su obra
capital en tres volmenes en octavo sobre "Filosofa" y sobre la "verdad" en 1947, primer tomo de una
"Lgica filosfica" sin terminar. De su obra escrita cabe tambin destacar en esta "era de crisis" o si se
prefiere de "aldabonazos" a los sordos odos de la conciencia cultural y civilizadora europea "La
situacin espiritual de nuestra poca", de 1931 -es decir, un ao despus de "La rebelin de las masas" de
Ortega y Gasset y "El malestar de la cultura" de S. Freud- "la bomba atmica y el futuro de la
humanidad" de 1958, "Dnde va Alemania" y dentro del contexto fenomenolgico-existencial que nos
ocupa merece la pena recordarse "Razn y existencia" de 1935, "Filosofa de la existencia" de 1937, "La
fe filosfica ante la revelacin" de 1962, "Origen y meta de la historia", etc.
INTRODUCCION GENERAL
La psiquiatra es la doctrina mdica acerca de los trastornos y enfermedades psquicas, cualesquiera que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (55 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
sean su denominacin y contenido, as como sus niveles de organizacin acadmicos, universitarios,
cientfico-tecnolgicos, asistenciales, filosficos, antropolgicos, culturales, etc. En cuanto a su
estructura no difiere, en principio otras disciplinas mdicas, ya que se articula como ellas en reas de
estudio, trabajo e investigacin, tal y como la defini la Comisin Nacional de Especialidad de
Psiquiatra, en 1979, y actualiz en 1995, tal como se expone en el captulo correspondiente de rea 24
acerca de la gua de formacin del residente.
Las tendencias de inspiracin fenomenolgica parte de la consideracin del hombre en su situacin y
relacin con el mundo. A partir de autores como Husserl, Jaspers, Sarte y sobre todo Heidegger se
establece una nueva forma de describir los modos psiquitricos del enfermar, Binswanger, Khun,
Minkowski y otros enriquecen la psicopatologa tradicional; Medard Boss y Frankl entre otros dan
fundamento antropolgico a la psicoterapia.
Las descripciones fenomenolgicas de la psicopatologa o de la psicoterapia son compatibles con
cualquier posicin respecto a la causa de las enfermedades mentales porque no se interesan directamente
por la etiologa ni la patogenia.
Es distinta la fenomenologa emprica de Jaspers que la fenomenologa eidtica de Husserl, quien en su
obra pstuma acerca de "La crisis de las ciencias europeas y la fenomenologa transcendental" (1934-37),
desarrolla su rica concepcin del hombre y de su tarea en la historia. En ella se subraya ya la implicacin
del sujeto y del objeto cientficos en el acto del conocimiento, frente a posiciones filosficas y
antropolgicas -sirvan de ejemplo Descartes o Kant- que han insistido en su separacin, en lo que se
poda denominar una posicin dialgica de la ciencia, en una abierta crtica a la mera acumulacin de
conocimientos, que se obtiene partiendo de los fenmenos y pasando posteriormente a las estructuras
complejas de la experiencia, con sus interdependencias y procesos. Reducindolo a la mxima sencillez
posible, el pensamiento humanstico fenomenolgico con sus implicaciones para la prctica, por ejemplo
psicoteraputica, se puede considerar que toda investigacin crea una situacin social con una relacin de
interdependencia entre investigador e investigado, en la que el investigador ha de convertirse en
investigado, y contribuir al esclarecimiento y comprensin de su existencia y de su o sus consciencias, en
funcin de sus problemas y objetivos. Por otra parte la investigacin fenomenolgica aborda tambin los
problemas vitales y existenciales del hombre concreto, partiendo de su realidad y contexto social, sin
tener que caer en circunstancialismos superficiales. Precisamente una de las crticas ms relevantes a esta
orientacin estriba en la insuficiencia de una "fenomenologa gentico-evolutiva", al no poderse
considerar como suficientes los esbozos de una "antropologa fenomnica de las edades de la vida", sin
que el mtodo fenomenolgico desvele sus races y frutos. Esta insuficiencia se presenta ya en Jaspers y
puede servir de ejemplo sus consideraciones acerca de los fenmenos obsesivos: "slo en la etapa de vida
psquica voluntariamente dirigida es posible la obsesin psquica... Slo entre tanto que los procesos
psquicos contienen una vivencia de actividad, pueden ser procesos obsesivos... Donde no tiene lugar una
direccin voluntaria, donde no se da una eleccin, como en idiotas y nios, en perodos precoces del
desarrollo, no hay tampoco ninguna convulsin y obsesin psquica" (Psicopatologa general. pg 160).
Sin embargo, ni la fenomenologa como filosofa ni aplicada a la psiquiatra entraa estas limitaciones,
ya que es posible el desarrollo de una aproximacin gentico-evolutiva y en funcin de los tiempo,
pocas y perodos humanos, que por cierto, no debe confundirse con la comprensin gentica de la
psicopatologa fenomenolgicas jasperiana. En todo caso son relevantes como preferencia para el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (56 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
psicopatlogo de orientacin fenomenolgica aquellos conocimientos que sirven para ahondar en la
comprensin de la situacin vital y existencial, as como en lo que Jaspers denomin tambin
"situaciones lmites" individuales y colectivas y que despus numerosos psiquiatras, entre otros Battegay,
aplicaron a situaciones lmites psicopatolgicas concretas, por cierto utilizando tanto formas de
comprensin estticas como genticas, y lo que es ms importante y al mismo tiempo, psicodinmicas, lo
que vuelve a permitir hablar de una actitud psicolgica y psicoteraputica occidental y europea
confluyente en un claro humanismo; estas situaciones vitales y existenciales dejan de ser as
consideraciones puramente filosficas y antropolgicas que enraizarse e integrarse en la psicopatologa
clnica concreta, de la existencia y de la vida cotidiana, de sus problemas vitales, en la cual los saberes y
conocimientos se obtienen partiendo de los fenmenos y pasando a las ms complejas y estructuras de la
experiencia y de los procesos individuales y colectivos. Para Husserl el mtodo propio de la
fenomenologa en la "crisis de las ciencias como expresin de la crisis vital radical de la humanidad
europea" sigue siendo la descripcin y anlisis de nuestras representaciones y vivencias, una vez
realizado el proceso de distanciamiento por referencia a aquellas, denominado "Epoje" -o si se prefiere
"poner entre comillas el juicio", "entre parntesis", "Einklammerung", "supresin "abstencin" o
"desconexin" o "Ausschaltung"; en virtud de esta "reduccin fenomenolgica" el sujeto-, sin
pronunciarse acerca de la realidad o irrealidad del mundo, como ya haban hecho los filsofos escpticos
griegos, pero no slo, - se desentiende de sus creencias e imgenes ingenuas sobre la realidad, para
restringir su foco de conocimiento (atencin, consciencia, representacin, etc.), a su contenido y captarle
en su autenticidad o en su mismicidad. Esta desvalorizacin, puesta en juego, reduccin o "Epoje"
fenomenolgica de todo lo que se considera real, no modifica nada nuestras apariencias y fenmenos, ni
impide otro tipo de investigaciones, sino ms bien lo contrario, ampla el campo cientfico, puesto que la
conciencia es para el investigador "conciencia de algo", es intencionada y es holstica. Para Husserl la
conciencia no es una sustancia, sino pura intencionalidad, sin el ms mnimo residuo de objeto, de tal
forma que para este autor la psicologa se encarga de la conciencia emprica adscrita a lo natural,
mientras que la fenomenologa es una ciencia de la conciencia enajenada o abstrada de todo tinte
psicolgico o naturalista, es decir la conciencia pura despus de todas las reducciones metodolgicas
(fenomenolgicas y transcendental). En otras palabras la psicologa fenomenolgica sera para Husserl
una ontologa regional de lo psquico -dispuesta a tomar nota de lo emprico de otras psicologas, de la
conciencia o de las consciencias humanas, desde el inconsciente colectivo hasta la memoria consciente
colectiva, y por supuesto, de las situaciones y experiencias de la vida humana- pero adaptada a un cuerpo
individual y proyectada hacia el mundo real exterior e interior. La fenomenologa como tal no puede ser
emprica, ya que la actitud fenomenolgica pura no se dirige a las formas empricas naturalistas de
conciencia sino a la conciencia en general. En resumen, se poda considerar la psicologa fenomenolgica
como la elaboracin de una psicologa descriptiva como captacin de lo puramente esencial de o a lo
psquico ofrecido en el curso temporal de las vivencias intencionales humanas.
Jaspers dio a la fenomenologa el sentido de descripcin emprica de la apariencia, y Husserl presenta la
actitud fenomenolgica bsica y trascendental: ir a las cosas mismas y describir su significacin, tal
como se muestra con evidencia. Merece la pena recordar tambin que el objetivo ideal que se propone en
definitiva el mtodo fenomenolgico o ms precisamente Jaspers, ya en 1912 y en su artculo sobre: "La
corriente o la dimensin investigadora o de investigacin fenomenolgica en psicopatologa" es el
establecimiento de "una infinidad abarcablemente ordenada de cualidades psquicas irreductibles" (pg.
404 de la ed. original), o si se prefiere: "De las consideraciones anteriores surge de inmediato: lo
importante que es -para hablar con una palabra clave- diferenciar las transiciones fenomenolgicas de las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (57 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
simas fenomenolgicas. Las primeras permiten ordenaciones fenomenolgicas; las ltimas, slo pares de
opuesto o enumeraciones... Sin embargo, en el estado actual del problema en el cual muchos quieren
reducir todo lo mental en lo posible a unas pocas cualidades simples, o, mejor dicho... a caer en la
simpleza de aquellos sistemas psicolgicos construdos en base a unos pocos elementos... Si el ideal de la
fenomenologa lo representa una infinitud abarcable y ordenada de cualidades mentales irreductibles,
existe por otra parte un ideal opuesto a ste, el ideal de lo menos posible de elementos ltimos, tal como
los que posee la Qumica, por ejemplo... Este ideal, orientado en las Ciencias de la Naturaleza, tiene
ciertamente un sentido con respecto a la gnesis de las cualidades psquicas... Pero para la fenomenologa
misma tal exigencia parece completamente insensata. El objeto del anlisis fenomenolgico es hacerse
consciente de los fenmenos mentales mediante una ntida delimitacin... En contraposicin a estas
concepciones, la fenomenologa no tienen ni siquiera el ideal de los menos posibles elementos ltimos.
Por el contrario, ella no desea limitar la infinitud de los fenmenos mentales, pero s hacerles en lo
posible -naturalmente que esto es una tarea infinita tambin- abarcables, ntidamente conscientes y
reconocibles aisladamente. De esta manera y ha grandes rasgos hemos descrito el mtodo y la meta de la
fenomenologa". (pg. 408 y 409 de la ed. espaola de Escritos psicopatolgicos. 1977). En otras
palabras, "la fenomenologa tiene que ver slo con lo realmente vivenciado, slo con lo intuble y no con
unas ciertas cosas a las que se considere en o como la base de lo mental y que puedan ser teorticamente
construdas. En todas sus comprobaciones (fenomenolgicas) se deber preguntar: Es esto realmente
vivencial (vivenciado)?. Est esta dado tambin realmente en la conciencia?". (pg. 409), es decir, se
consigue la captacin estable de los fenmenos psicopatolgicos como fenmenos psquicos delimitados
prescindiendo del conjunto coherente, estructurado y dinmico del psiquismo donde se inserten, enrazan
y acuan. El verdadero modo cognitivo, el mtodo cognoscitivo del mtodo fenomenolgico de Jaspers
(1912, pgs. 395, 406 y ss.; 1963, pg. 330 y ss.; 1965, pg. 250 y ss., de las ediciones originales) es la
"comprensin esttica" propia de la "psicologa fenomenolgica". La "comprensin gentica" permite el
saber del conjunto coherente psquico o de la totalidad del sentido y del significado del psiquismo y se
constituyen en "psicologa comprensiva", que como se ha de recordar, abarca y configura la psicologa,
psicopatologa y psiquiatra en las acepciones tradicionales de estos trminos. Como muestra de esta
bsqueda de la neutralidad y especificidad en los mbitos de la salud y enfermedad mental a la que aspira
la fenomenologa puede recordarse esta consideracin psicopatolgica de K. Jaspers: "La expresin
enfermo en su generalidad no dice absolutamente nada en el dominio psquico; pues esta palabra abarca
al idiota y al genio, abarca a todos los individuos. Nada nos ensea la declaracin de que un individuo
est psquicamente enfermo, sino slo cuando omos acerca de manifestaciones y procesos determinados
de su alma".
Tambin ha de mencionarse a Heidegger quien establece que antes de estudiar el problema del Ser, hay
que estudiar al existente particular. Su obra inicial es una descripcin fenomenolgica de la existencia de
ese Hombre.
Por otro lado Sartre afirma que todas las descripciones fenomenolgicas pueden realizarse sin referirse a
un sujeto trascendental; es una fenomenologa sin referencia alguna a una subjetividad. Intenta llevar a
cabo una psicologa fenomenolgica, pero acaba en una antropologa.
En este sentido y con todas las dificultades que entraa interpretar un complejo y heterogneo
movimiento histrico y filosfico que abarca desde el preludio de la primera Guerra Mundial hasta las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (58 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
consecuencias de la segunda, puede hablarse de una tercera orientacin histrica de la psicopatologa
continental europea que consisti en la creacin y desarrollo de un sistema analtico-existencial,
existencialista y antropolgico, que fundament el concepto de salud y enfermedad en trminos
vitalistas, en el sentido de considerar la estructura espiritual concreta del individuo, plantendose tambin
la naturaleza de la enfermedad no como una categora absoluta, sino como una cuestin integrable o
relativa a la esencia del ser y del existir. En otras palabras y desde esta perspectiva, la psicopatologa se
abre a todas las direcciones noseolgicas y se transforma en una antropologa filosfica, que puede
recibir tanto apellidos como se quiera y donde es pertinente preguntase si el trmino patologa conserva
an un solo sentido y un solo significado.
En principio, todos estos pensadores muestran una actitud fenomenolgica comn caracterizndose por
estos rasgos:
- la naturaleza descriptiva de todo conocimiento;
- el hombre existe en el mundo hacia los otros y, por tanto, su experiencia no es puramente personal;
- la filosofa fenomenolgica se transforma en una antropologa.
La fenomenologa ha enseado a la psiquiatra que tambin debe respetar la ley de ir a las cosas mismas.
La obra de Binswanger representa un esfuerzo por intentar caracterizar a cada enfermo por el modo en
que vive la transformacin de su experiencia en el mundo. Es importante sealar la opinin de Van der
Berg de que el psiquiatra debe retener de la actitud fenomenolgica la necesidad de considerar la relacin
mdico-enfermo como fuente de comprensin de la significacin de los sntomas fundados en ese
reencuentro. Minkowski seala que la psicopatologa ha de ser una psicologa de lo patolgico, es decir,
una fenomenologa y no una patologa de lo psicolgico.
La psicopatologa clsica estudia el sntoma sin tener en cuenta si ste cambia sus cualidades y su
significacin por el contexto en el que se da el cuadro clnico. El psiquiatra con actitud fenomenolgica
debe captar de un modo directo y total los fenmenos vivenciales y de conducta anormales. Lo
esencialmente fenomenolgico es la consideracin del psiquismo como intencionalidad, y no como
interioridad, comprendiendo la situacin del enfermo con la situacin. El estudio se desplaza del enfoque
objetivo del enfermo al estudio del paciente en relacin con el mdico, la familia y el entorno porque el
hombre est en el mundo y es all y con el mundo como l se conoce.
Por ltimo y en esta introduccin general merece la pena recordarse que Jaspers parece que propuso unos
modos cognoscitivos -o si se prefiere "cognitivos"- categoriales y tipolgicos de comprensin esttica y
gentica, sin cuya consideracin atenta no pueden entenderse an hoy los conceptos implcitos o
explcitos de las grandes sistemticas psiquitricas de una poca de tres generaciones al menos -E.
Kraepelin, E. Bleuler, K. Schneider- y por lo tanto las nosologas, nosografas y nosotasias actuales,
cualesquiera que sea su nombre de moda y, por supuesto, sus referenciales clnicos tales como "de primer
orden o rango", "procesual", "primario", "desarrollo", etc. A continuacin se resumen algunos autores
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (59 of 73) [02/09/2002 03:25:00 p.m.]
germnicos, entre otros muchos europeos, de un cierto inters en el movimiento fenomenolgico en
diversos mbitos.
ALGUNOS AUTORES GERMANICOS DE INTERES EN EL MOVIMIENTO FENOMENOLOGICO
EN CIENCIAS HUMANAS,FILOSOFA PSICOPATOLOGIA Y PSIQUIATRIA
DILTHEY
HUSSERL, E
SCHELER, M.
JASPERS, K.
WEBER, W.
HEIDEGGER, M.
DROYSEN, J.G.
SIMMEL, G.
STRAUSS, E.
SCHNEIDER, K.
BINSWANGER, L.
JANZARIK, W.
EL METODO PSICOPATOLOGICO
La psiquiatra es antes que nada medicina, un conjunto de saberes que pretenden ser cientficos dirigidos
a la curacin del enfermo mental. Solamente se diferencia de la medicina general en que ha debido
elaborar tcnicas especficas pues su objeto formal es el hombre enfermo de la mente. Se ha desarrollado
la patobiografa, tcnicas de exploracin psicolgica y teraputicas especficas con la psicoterapia que se
utilizan adems de las tcnicas habituales de la medicina general.
La psiquiatra, pues, ocupa un lugar singular en el mbito de las ciencias, no puede situarse
exclusivamente como ciencia de la cultura o como ciencia de la naturaleza. Es Dilthey quien concibe dos
modos de metodologa, la explicacin y la comprensin que corresponden a los dos tipos de ciencia: de
la naturaleza y de la cultura, respectivamente.
La metodologa en psiquiatra utiliza tanto orientaciones explicativas como comprensivas y esto es lo que
ha llevado a importantes tensiones en el mbito de la psiquiatra y a considerar el fenmenos psicolgico
de modo diferente, por lo menos en su tratamiento cientfico.
La psiquiatra de orientacin somaticista ha intentado utilizar el mtodo de la ciencia positiva, es decir,
de las ciencias de la naturaleza. Pero si una caracterstica esencial de la ciencia positiva es la exigencia de
objetividad y de medida, cmo es posible tratar cientficamente lo psquico si es esencial su carcter
subjetivo y cualitativo?. Las mayores dificultades se han presentado con la consideracin o no de la
personalidad como algo nico e irrepetible, lo relativo a la validez de la intuicin para captar el
fenmeno psicolgico; los problemas con la medida, con la introspeccin, la posibilidad o no de
experimentacin y, por ltimo, con el concepto de causalidad. De todas maneras ninguna de estas
cuestiones han conseguido anular el hecho de admitir la psicologa y la psiquiatra de orientacin
cientfico natural en el mbito de las ciencias de la naturaleza.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (60 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
Las consecuencias fundamentales para la psiquiatra han sido el desarrollo de tcnicas psicomtricas,
aplicacin de la epidemiologa, el uso de tcnicas de modificacin de conducta y adems utilizar
tratamiento estadstico y la elaboracin de ciertos modelos matemticos.
La mayor dificultad viene de que la psicologa o la psiquiatra de corte cientfico-natural da slo una
ayuda marginal al anlisis autntico de los problemas que tiene planteada la clnica psiquitrica y, por el
momento el anlisis de los cuadros mentales slo parece posible con un tratamiento directo de las
manifestaciones patolgicas.
A continuacin analizaremos aspectos de la psicologa comprensiva de Jaspers y de la fenomenologa
existencial.
PSICOLOGIA COMPRENSIVA DE JASPERS
Marco conceptual
La obra de Jaspers fue el primer planteamiento fundamental a parte de la pura consideracin clnica,
elaborando el primer modelo para caracterizar la Patologa mental. Hasta este momento imperaba la
Psiquiatra clnica elaborada por Kraepelin surgiendo autores como Bleuler, Bonhoeffer y Hoche
oponindose a las entidades nosolgicas kraepelianas. De todas formas, la elaboracin de la
Psicopatologa debemos buscarla sobre todo en el campo de la filosofa con la Fenomenologa de Husserl
y con la Psicologa de Dilthey.
La psicopatologa General de Jaspers se basa en dos ideas fundamentales:
- La existencia de diversos mtodos en Psiquiatra: clnicos, antropolgicos, psicolgicos, etc., sin
conexin entre ellos; no siendo la Psiquiatra un derivado de estos sino un todo, siendo una visin
totalizadora.
- La aceptacin de que en la Psicologa es posible un conocimiento cientfico.
Con el planteamiento de la Psicologa y Psicopatologa de Jaspers podemos captar todas las
exteriorizaciones del hombre por medio de cuatro mtodos: Psicologa subjetiva o fenomenolgica,
Psicologa objetiva, Psicologa comprensiva y Psicologa explicativa.
Psicologa y psicopatologa subjetiva o fenomenolgica
Lo que pretende Jaspers es la descripcin de los fenmenos psquicos del paciente tal como se muestra
en su conciencia y rechaza la intuicin esencial defendida por Husserl. Los rasgos esenciales de su
concepcin es hacer presente, delimitar y describir los fenmenos mentales. Jaspers distingue en la vida
Psquica dos conceptos: los elementos como hechos aislados que son construcciones artificiales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (61 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
necesarios para introducirnos en la vida psquica ajena, y el estado de conciencia que es el conjunto de la
vida psquica, la totalidad y la verdadera realidad fenomenolgica.
Jaspers estableci dos formas de comprensin, referidas al mtodo, y otras dos referidas al objeto.
Metodolgicamente distinguimos la comprensin emptica: de la vivencia del paciente en cuanto pueda
o no ser revivida por el observador, y la comprensin racional: la intelectual o como representacin.
Con respecto al objeto diferenciamos una comprensin esttica o fenomenolgica, integrada por las
cualidades psquicas tal como son vivenciadas por el paciente, y una comprensin gentica: la
capacitacin de la procedencia de lo psquico a partir de lo psquico, que representa la autntica
comprensin en el sentido original de una psicologa comprensiva.
Estos conceptos han sido de gran trascendencia y fundamentales en psicopatologa. Recordar que las
nociones bsicas de reaccin, proceso y desarrollo han servido para ordenar adecuadamente las
manifestaciones patolgicas de la vida psquica.
K. Schneider enriqueci estos conceptos; su comprensin es singularmente representativa, ya que se
refiere a la comprensin de las formas de la vivencia. La comprensin de Jaspers se refera a los
contenidos, es una comprensin de motivo. La otra distincin bsica establecida por Schneider fue la
diferenciacin de las nociones de Dasein y Sosein de los estados psquicos para referirse a las
modalidades y formas vivenciales a lo largo de todo el contexto histrico-vital y para las modalidades y
estructuras en un momento dado respectivamente, pero lo decisivo es que Schneider desarroll
especialmente la cuestin de la continuidad o no de la vida psquica mientras que Jaspers acentu la
comprensin actual de la vivencia. En Jaspers lo psictico es incomprensible en el sentido de extrao y
en Schneider lo es en el sentido de rotura en la continuidad de la vida psquica.
Existen dos aportaciones bsicas de la Psicopatologa subjetiva o fenomenolgica; la primera es la
descripcin y caracterizacin de los fenmenos patolgicos: alucinaciones, delirios, obsesiones, etc., y la
segunda es reconocer en las psicosis la existencia de vivencias propias de cada enfermedad, lo que
representa una base slida para el diagnstico.
Psicologa y Psicopatologa objetiva
Intenta valorar los hechos perceptibles por los sentidos, analizndose los rendimientos, los procesos
somticos concomitantes a los psquicos, las expresiones significativas, los fenmenos conductuales y de
la creatividad humana. Con esta psicopatologa no se aportaron planteamientos conceptuales nuevos.
Psicologa y Psicopatologa comprensiva
Intenta relacionar los diversos hechos psicopatolgicos entre s, como una nueva tarea despus de la
recogida y descripcin de dichos hechos, para ello Jaspers establece dos mtodos: La Comprensin,
mediante la cual se comprende genticamente lo psquico en virtud de otros hechos psquicos y la
Explicacin, por medio de la relacin causal.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (62 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
Para la Psicopatologa de Jaspers existen dos categoras del Espritu: El Desarrollo que describe la
evolucin de un individuo a lo largo de la vida (Biografa), y el Motivo que participa de las tres
categoras de Dilthey como son el Significado, el Fin y el Valor.
En la Comprensin Dinmica hay tres campos bsicos: las relaciones comprensibles, los mecanismos por
los que se producen estas relaciones y la autocomprensin del enfermo.
No cabe duda que fue la nocin de Reaccin vivencial anormal lo que la Psicologa comprensiva aporta,
de manera fundamental, a la Psicopatologa. Una reaccin vivencial anormal es la respuesta afectiva y
dotada de una motivacin plena de sentido a una vivencia. Sus rasgos bsicos son: la relacin
comprensible entre el contenido de la reaccin y el de la vivencia; que la reaccin es fruto de la vivencia
y que aquella es dependiente del tipo de vivencia, que sea posterior y que desaparezca al ceder el motivo.
De esta forma se han podido diferenciar las "verdaderas reacciones vivenciales" de las Psicosis
"desencadenadas" donde no hay relacin de sentido con el motivo desencadenante.
Psicologa y Psicopatologa explicativa
Se ocupa de las relaciones causales externas que se establecen segn el modelo de las ciencias naturales;
en estas relaciones siempre hay algo incomprensible, donde aparece lo biolgico hay siempre
incomprensibilidad que se hace inteligible al imaginarse un extraconsciente que ser su substrato; por
otro lado aparecen tambin relaciones causales comprensibles cuyo substrato est en la conciencia.
Llegamos a la nocin de Proceso y Desarrollo decisiva en Psiquiatra: hablamos de desarrollo de una
enfermedad cuando comprendemos los cambios que la biografa experimenta; no hay rotura de la
personalidad del sujeto. En contraposicin, la nocin de proceso indica siempre una ruptura en la
personalidad y en su curso apareciendo lo incomprensible por lo que los procesos solamente son
explicables.
K. Schneider separ ms ambos conceptos en su tesis sobre la concepcin sobre la enfermedad,
diferenciando entre proceso patolgico y variaciones anormales de la vida psquica, presentando a la
esquizofrenia y a la ciclotimia en el primer grupo, agrupando a la fase y al brote junto al proceso y
separndolo de los desarrollos.
Conclusin
Las aportaciones fundamentales de los diversos modelos psicolgicos clnico-fenomenolgicos a la
psicopatologa han sido entre otros:
- Psicologa fenomenolgica: Depresin y delimitacin de los fenmenos patolgicos. Caracterizacin de
los Sntomas primarios y secundarios.
- Psicologa comprensiva: Reacciones vivenciales anormales y Desarrollos psicopatolgicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (63 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
- Psicologa explicativa: Proceso. Brote y Fase.
ESCUELAS FENOMENOLOGICAS
La limitacin ms importante de la psicologa comprensiva es precisamente una limitacin conceptual,
en el sentido de que, por definicin, lo psictico es incomprensible, lo que quiere decir que el psiquiatra
debe renunciar a comprender precisamente la manifestacin central del objeto de su ciencia. En parte por
la necesidad de no renunciar a la comprensin de los psictico y en parte por el advenimiento de una
serie de movimientos filosficos y mdicos, es por lo que surgi la psiquiatra fenomenolgica. La
psicologa comprensiva que hemos comentado, es en cierto modo fenomenolgica, especialmente la que
deriva de Jaspers. Esta fenomenologa puede designarse como descriptiva y hay que distinguirla de las
escuelas fenomenolgicas caracteriales y de las existenciales.
Escuelas fenomenolgicas estructurales y categoriales
Intentar una comprensin de la vida psquica, pero a partir de una determinada estructura. Se alejan de la
pura descripcin y establecen hiptesis o teoras explicativas por lo que estn ms cerca de la ciencia
emprica positiva que Jaspers.
Muy emparentada con estas escuelas est el anlisis intencional o estructural de Kronfeld. Este autor
piensa que toda funcin psquica hay una actividad continua del Yo, el cual no es slo activo en la
objetivacin sino tambin en la intencin. El acto como fenmeno objetivo o como intencin puede ser
tratado fenomenolgicamente, pero no puede serlo el que tales actos sean objetivos o intencionados.
Tambin separndose de la fenomenologa descriptiva de Jaspers se encuentran el anlisis estructural de
Minkowski y la consideracin contructivo-gentica de Von Gebsattel. Estos autores tienen en comn el
hecho de intentar una base gentica que explique todo el fenmeno psicopatolgico. Intentaron
reconstruir el mundo interior de los pacientes sobre el anlisis de los modos de experimentar los
enfermos las categoras en sentido kantiano: el tiempo, el espacio, la causalidad, etc. Han hecho
importantes aportaciones al conocimiento de la vida psquica normal y patolgica, pero en rigor sus tesis
no pueden ser consideradas como fenomenolgicas en sentido estricto.
Fenomenologa existencial
El existencialismo como tal es un trmino nebuloso, que ha sido intudo por todas las esferas del
pensamiento humano, ya que innumerables creadores - escritores desde Homero, Virgilio y Horacio
hasta Kafka, Rilke y Cams, dramaturgos desde Sfocles y Eurpides a Kleist, Sartre y Beckett, pintores
desde las Cuevas de Altamira a Van Gogh, Cezanne y Kandisky, filsofos intuitivos, desde Pitgoras y
Anaximenes hasta Bacon, Spinoza, Dilthey, Borh, telogos desde Buda hasta San Buenaventura, Toms
de Aquino o Nieburh lo han sentido dentro de ellos mismos. Pero ha sido a partir de la "metapsicologa y
metafilosofa romntica" -y como polo dialctico al imperialismo hegeliano- cuando se ha configurado
ese movimiento filosfico-cultural que ha sido denominado como "existencialismo" y que incluye
fundamentalmente a Kierkegaard, Heidegger, Jaspers y Sartre, que en cierto modo ha sustituido y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (64 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
complementado a los sistemas psicopatolgicos fenomenolgicos, presionados en todos los niveles por
los socio-culturales, psicoanalticos y conductistas-materialistas de todo tipo. Por otra parte, debe tenerse
en cuenta tambin que tanto Heidegger como Jaspers rechazarn su adscripcin al "movimiento
existencialista", e incluso este ltimo tomar una actitud crtica e hipercrtica frente a la comprensin
psicodinmica, y por supuesto, al entonces naciente "movimiento psicoanaltico".
En conjunto y en su sentido ms amplio podra incluso considerarse que los movimientos
fenomenolgicos y existencialistas abarcan un espectro que va desde una psicologa humanstica hasta
una psicoterapia humanstica, centrada en un abordaje global del hombre considerado como tema central
de estudio y que se constituye en una especie de "tercera va o camino" junto al psicoanlisis y al
conductismo de la poca, con los que tambin se relaciona siquiera parcialmente. Tampoco deben
olvidarse algunos aspectos metodolgicos, antropolgicos y psicopatolgicos del movimiento
analtico-existencial de Binswanger, Boss, Zutt, etc., y cuyos orgenes histricos en el rea de la
psiquiatra pueden remontarse a la "crisis de las ciencias europeas" posterior a la I Guerra Mundial y
sobre todo a la tensin entre la psicopatologa clnica, sistemtica y semiolgica tradicional versus el
psicoanlisis, por cierto el primer movimiento psicolgico y psicopatolgico global u holstico en llamar
la atencin sobre el "malestar de la cultura" y a partir de la dcada de los treinta. En todo caso naci as
lo que podra denominarse "psiquiatra antropolgica" fundada por psiquiatras que habran de alcanzar su
renombre en nuestro pas dcadas despus, como Ludwig Binswanger, Viktor von Weizcker, Erwin
Straus, Viktor von Gebsattel, Eugne Minskowski, Hans Kunz, entre otros. Desde este punto de vista
merece la pena tenerse en cuenta que la influencia de Jaspers fue menos quizs en la psiquiatra
antropolgica y analtico-existencial germnica que en Espaa, donde algunas de sus obras,
especialmente su Psicopatologa general fue el libro de cabecera de algunas generaciones de psiquiatras.
Al lado de este movimiento fenomenolgico y existencial se diferencian otras ramas, que tendrn una
gran influencia en la "Medicina en movimiento" de Siebeck, en la "antropologa configuracional" o de la
forma de von Weizcker, y en la "Medicina y psicopatologa psicosomtica" de esta orientacin, como
fuente de unin entre la psicopatologa y las diversas disciplinas mdico-quirrgicas. A modo de ejemplo
merece tambin la pena recordar que para estas "antropologas psicosomticas de orientacin
fenomenolgico-asistencial" todo sntoma considerado como psicosomtico se comprende como la
expresin corporal de una determinada relacin individual con el mundo, en lo que se considera una
"corporacin o corporizacin "referencial mundana; desde esta perspectiva la solicitud, preocupacin o
cuidado por el prjimo no es slo "de momento", sino y principalmente "preventiva" pues slo el mostrar
esta solicitud puede ayudarle a asumir la propia libertad y responsabilidad individual para la realizacin
prctica de cada existencia, que se constituye as en el objetivo prioritario y ltimo de toda forma de
terapia de cada hombre en su mundo con una personalidad irrepetible, creadora y en evolucin continua.
La creacin de una "analtica existencial y personal" con V. Frankl e I. Karuso, la creacin de una
Asociacin Americana para Psicologa Humanstica con C. Rogers, R. May, C. Bhler, y desde la dcada
de los 70 el desarrollo de una Sociedad Europea de Psicologa Humanstica, constituyen en cierto modo
la derivacin ms actual de estas tendencias.
Esta fenomenologa asistencial est ligada a las anteriores, sobre todo con la obra de Minkowski, siendo
sus mximos exponente Kuhn y Boss. El anlisis existencial es simplemente antropologa
fenomenolgica en el sentir de Binswanger. Quiere describir una existencia, la del enfermo mental; parte
del principio existencial de Heidegger: el hombre es un ser en el mundo. El anlisis existencial va a
estudiar precisamente la manifestacin del ser, el mundo, ya que ser y mundo forman una unidad y por
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (65 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
esto estudiando el mundo, podemos tener noticias del ser. Binswanger seal que la escisin
sujeto-objeto ha sido el autntico cncer de la psicologa. Ser en el mundo implica siempre estar en el
cosmos, con seres como yo, con coexistentes y trascender.
Los autores han descrito una serie de mundo patolgicos que han servido para ayudar a comprender un
elemento constitutivo del hombre, pero a diferencia de l, en lugar de intentar someterlos a la razn,
piensa que precisamente constituyen la razn de la existencia. Por otro lado, la consideracin bsico del
yo-t ha dado lugar a un notable cambio en la tcnica psicoterapetica, y que aqu se trata de un autntico
encuentro interhumano.
BIBLIOGRAFIA
- Alonso Fernndez F. Fundamentos de la psiquiatra actual. Tomo I: Psiquiatra General. Tomo II:
Psiquiatra clnica. Ed. Paz Montalvo. Madrid. 1976 y 1977.
- Barcia D. Fenomenologa. En: Manual de Psicopatologa de A. Belloch y E. Ibez. Ed. Prolibro, 1991.
Cap. 3.1., pp. 58-76.
- Barcia D. El mtodo psicopatolgico. En: Psiquiatra de D. Barcia, C. Ruz Ogara y JJ. Lpez-Ibor, 1.
edicin, 1982. Cap. VII, pp. 239-245.
- Nattegau R, Clatzel J, Rauchfleisch U. Diccionario de Psiquiatra. Herder. Barcelona. 1989.
- Cabalero Goas M. Temas psiquitricos. Tomos I y II. Ed. Paz Montalvo. Madrid. 1959 y 1966.
- Dilthey W. Introduccin a las ciencias del Espritu. Alianza Universidad 271. Madrid. 1980.
- Ferrater Mora J. Diccionario de Filosofa. Tomos I y II. Ed. Sudamericana. Buenos aires, 1969.
- Heidegger M. El ser y el tiempo. 5 reimpresin. Fondo de Cultura Econmica. Mjico. 1984.
- Heidegger M. Conceptos fundamentales. Curso del semestre de verano. Friburgo. 1941. Alianza
Universidad. 576. Madrid. 1989.
- Heidegger M. La proposicin del fundamento. Ed. del Serbal. Ods. Barcelona. 1991.
- Husserl E. Ideas relativas a una fenomenologa pura. Fondo de Cultura Econmica. Mjico.
- Husserl E. La idea de la Fenomenologa. Fondo de Cultura Econmica. Mjico. 1982.
- Husserl E. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenologa trascendental. Crtica. Filosofa.
Clsicos. Barcelona. 1990.
- Husserl E. Problemas fundamentales de la fenomenologa. Alianza Universidad. 777. Madrid. 1994.
- Jaspers K. Psicopatologa General. Editorial Beta. Buenos Aires. 1963.
- Jaspers K. Escritos psicopatolgicos. Biblioteca de psicologa y psicoterapia. 23. Ed. Gredos. 23.
Madrid. 1977.
- Kahn E. Una evaluacin del anlisis existencial. En: Ruitenbeek y otros: Psicoanalisis y filosofa
exisntencial. Paidos. Buenos Aires, 1965.
- Lersch Ph. La estructura de la personalidad. Ed. Sciencia. Barcelona, 1962.
- Lpez-Ibor JJ. Lecciones de Psicologa Mdica. Tomos I y II. Ed. Paz Montalvo. Madrid, 1957 y 1964.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (66 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
- Minkowski E. Le temps vcu. Coll. Evolution psychiatrique. Paris. 1933. (Hay tradiccin espaola.
Fondo Cultura Econmica. Mxixo, 1973).
- Ruz C. Corrientes del pensamiento psiquitrico. En Psiquiatra de D. Barcia, C. Ruz Ogara y JJ.
Lpez-Ibor, 1 edicin, 1982. Cap. III, pp. 44-58.
- Scheler M. Esencia y formas de la simpata. Biblioteca Filosfica. Losada. 3 Edicin. 1957
- Schneider K. Patopsicologa clnica. Ed. Paz Montalvo. Madrid, 1963.
- Weitbercht HJ.: Manual de Psiquiatra. Ed. Gredos. Madrid, 1969.
BIOLOGICAS
Autor: F. Batlle Batlle
Coordinador: M. Casas Brugu, Barcelona
La propuesta de que las enfermedades mentales pueden tener un origen orgnico, se enuncia ya
claramente en los trabajos de las escuelas hipocrticas de la antigedad clsica. Desde entonces y hasta
que un autor como Guze se atreve a publicar un artculo en 1989 en que se plantea si existe algn tipo de
psiquiatra que no sea biolgica, han transcurrido veinticinco siglos en los que la visin de la enfermedad
mental como producto de una disfuncin del sistema nervioso ha pasado por mltiples avatares y
visicitudes. Nombres como Gall, Cullen, Morel, Bayle, Griesinger, Westphal, Kraepelin, etc., estn
indeleblemente ligados a este intento de objetivizar desde el punto de vista de la medicina, los sustratos
biolgicos de las trastornos psquicos.
Es muy difcil encontrar una adecuada definicin de los fundamentos y objetivos de las corrientes de
orientacin biolgica en psiquiatra, a pesar de la gran cantidad de artculos que a ellas se refieren.
Pichot, en 1992, expone con gran brillantez su visin actual sobre el tema: "La Psiquiatra Biolgica es la
corriente de pensamiento que considera que las alteraciones somticas tienen un papel preponderante en
el origen de los trastornos del comportamiento y que, en consecuencia, son ante todo las investigaciones
biolgicas las que permitirn descubrir la etiologa y la patogenia de los mismos y el lograr unas
teraputicas fsicas o qumicas que sean eficaces. Salvo en las posturas extremas que haya podido
adoptar, admite que unos factores psicolgicos y/o sociales son susceptibles de desempear un papel en
conjuncin con los determinantes biolgicos como elemento causal o favorecedor del trastorno y que
unas psicoterapias o unas socioterapias puedan desempear eventualmente una accin favorable, pero a
pesar de estas concesiones, sus representantes estan convencidos de la primaca de lo somtico".
PSIQUIATRIA BIOLOGICA Y NEUROCIENCIAS
Del inicio de la psicofarmacologa a la Dcada del Cerebro
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (67 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
Al iniciar la segunda mitad del presente siglo, la psiquiatra se enfrentaba, en su intento de figurar como
miembro de pleno derecho en el conjunto de ciencias mdicas, con dos barreras aparentemente
infranqueables: La gran dificultad para establecer sustratos orgnicos alterados que pudieran
correlacionarse con los diversos trastornos psquicos observados en clnica y la falta de tratamientos
especficos para las denominadas enfermedades mentales. Ciertamente, se saba que traumatismos
craneales y diversas noxas externas, como infecciones, enfermedades sistmicas o sustancias txicas,
podan alterar el funcionalismo cerebral hasta el punto de llegar a mimetizar la sintomatologa de
determinadas enfermedades psquicas consideradas como "endgenas", indicando ello una probable base
orgnica subyacente a estos trastornos. Tambin se conoca el efecto beneficioso de algunas sustancias
psicotropas, como los derivados del opio, los barbitricos y las anfetaminas, as como la utilidad de
tratamientos fsicos, como los comas hipoglucmicos o la electroconvulsivoterapia. Sin embargo, la falta
de especificidad y de correlacin causa-efecto de la mayora de las intervenciones teraputicas, impeda
constituir un cuerpo de doctrina consistente.
Con la aparicin de los psicofrmacos en 1952, autntica revolucin teraputica slo comparable, en
aquel momento, a la introduccin de los antibiticos, se abre realmente una nueva era que permiti
levantar, progresivamente, la bandera de una autoproclamada "psiquiatra cientfica" de base
eminentemente biolgica. Sin embargo, por desgracia, la gran mayora de grandes familias de
psicofrmacos fueron introducidas en clnica gracias a la "serendipia" -trmino que significa el
descubrimiento de hechos y cosas novedosas a travs de la casualidad captada por un observador bien
entrenado- lo cual oblig, a falta de consistentes hallazgos fisiopatolgicos, a elaborar hiptesis de
trabajo sobre la etiopatogenia de los trastornos mentales basadas, exclusivamente, en el progresivo y
parcial conocimiento de los mecanismos de accin de los psicofrmacos que se iban descubriendo, con lo
cual la psiquiatra de orientacin biolgica estaba fcilmente expuesta a la confrontacin dialctica de sus
mltiples detractores.
Junto a ello, con la llegada de los aos 60, la psicofarmacologa propicia, al facilitar la salida de las
instituciones manicomiales del paciente medicado y su progresiva integracin social, la eclosin de la
mal llamada antipsiquiatra, que aportar evidentes beneficios desde el punto de vista asistencial, pero
que aliada de las orientaciones dinmicas arrinconar, durante un par de dcadas, a la psiquiatra de
orientacin biolgica, etiquetndola de reduccionista y ridiculizando -"camisas de fuerza
farmacolgicas"- o proscribiendo -electroconvulsivoterapia, psicociruga- sus armas teraputicas ms
efectivas. Es el momento en que se reclaman "Facultades de Salud Mental" separadas de las de Medicina.
En este contexto, el inicio de la expansin de las neurociencias pasa totalmente desapercibido para la
gran mayora de psiquiatras y solamente algunos reductos universitarios, (Escuela de Saint Louis y
grupos neo-kraepelianos en EE.UU., Instituto de Psiquiatra de Londres, etc.) seguan apostando por una
visin ms cientfica de la especialidad, vindose muchos de ellos en la necesidad de diferenciarse de
otras escuelas adoptando el calificativo de "biolgica" para la orientacin psiquitrica que postulaban.
Progresivamente, esta denominada psiquiatra biolgica fue delimitando sus objetivos y su campo de
actuacin: retorno a la medicalizacin de las enfermedades mentales, reclamando la categora de
especialidad mdica de pleno derecho; focalizacin de su inters en los trastornos psquicos propiamente
dichos, para lo cual busca definirlos de forma operativa a travs de criterios diagnsticos consensuados y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (68 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
medirlos con instrumentos de evaluacin validados; entusiasmo por todas aquellas disciplinas cientficas
que faciliten un mayor conocimiento de las bases etiopatognicas de estos trastornos y, finalmente,
desarrollo de una metodologa rigurosa para efectuar estudios clnicos sistemticos tendentes a delimitar
aquellos tratamientos que puedan ser objetivamente considerados como efectivos.
A principios de los aos 80 la psiquiatra biolgica est ya suficientemente madura para poder destacarse
del resto de las escuelas que trabajan en salud mental y desear acercarse, sin miedo a perder su identidad,
a las denominadas "neurociencias".
Desde entonces, el uso acadmico de este trmino, "neurociencias", es cada vez ms frecuente en
psiquiatra, hasta el punto de que algunas revistas de divulgacin de salud mental se hacen eco del
nacimiento de esta, aparentemente, nueva disciplina cientfica. Las neurociencias, en minscula, es decir,
las distintas disciplinas que se ocupan del estudio de la estructura y funciones del sistema nervioso, tanto
en su vertiente neurolgica como psicolgica, son tan antiguas como la mayora de las restantes ramas
cientficas que componen la medicina actual aunque, al no tener inicialmente una entidad propia aceptada
acadmicamente, se vean obligadas a desarrollar su labor integradas en otras de nombre ms consagrado
como la neurologa, la psiquiatra, la psicologa, las ciencias mdicas bsicas, etc. Las Neurociencias, en
mayscula, se definen como un conjunto de disciplinas que, siguiendo el mtodo cientfico-natural, han
efectuado la declaracin explcita de constituir una rama del saber dirigida al intento de comprensin
holstica de la estructura y funcionalismo del sistema nervioso. Actualmente, la psiquiatra es
considerada, por derecho propio, como parte integrante, y necesaria, de las neurociencias, a pesar de que
algunas de las diversas escuelas que la componen no trabajen, habitualmente, utilizando el mtodo
cientfico natural. No ha sido ste, sin embargo, un proceso fcil.
Dadas las conocidas especiales peculiaridades de la psiquiatra, nica especialidad de la medicina en la
que sus miembros pueden defender puntos de vista no solo totalmente divergentes, sino contrapuestos,
respecto de un mismo tema o entidad nosolgica, despus de la II Guerra Mundial los profesionales que
desde la anatoma, la histologa, la bioqumica, la fisiologa, etc. trabajaban sobre el sistema nervioso,
intentaron aunar esfuerzos exclusivamente con la neurologa, especialidad considerada mucho ms
"cientfica" que la psiquiatra y la psicologa, en su intento de abordaje global del estudio del sistema
nervioso central. Dos poderossimas razones, sin embargo, se lo impidieron.
La primera fue el hecho de que, sin la psiquiatra y la psicologa, les hubiera quedado una importantsima
rea de conocimiento por cubrir: el estudio fisiopatolgico de las actividades neuronales que se organizan
para dar lugar a lo que, en conjunto, se denomina psiquismo humano y que constituye la expresin
mxima de la sofisticacin del funcionalismo del sistema nervioso. Tanto si se intenta superar el
dualismo cartesiano cerebro-mente con la asuncin reduccionista, a un plano estrictamente biolgico, de
que la mente es una pura funcin del cerebro, como si se aceptan argumentaciones provenientes de la
antropologa filosfica, magnficamente representadas en nuestro pas por Zubiri, para quin el ser
humano no tiene organismo y psique, si no que es psico-orgnico, siendo cuerpo y mente dos
subsistemas que se complementan e integran para generar un nico sistema completo, el "estado
psicobiolgico", que Lan Entralgo entiende como "una estructura csmica esencialmente nueva respecto
de las que inmediatamente le han precedido, dotada de propiedades estructurales esencial y
cualitativamente distintas de las que haban mostrado todas las estructuras precedentes", las nuevas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (69 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
neurociencias no podan, de ninguna forma, circunscribirse exclusivamente al estudio del puro
componente orgnico, dado que tienen marcado como objetivo final, segn claramente apunta Barraquer
Bordas, el estudio del sistema nervioso "como un todo".
La segunda razn, vena determinada por un hecho incuestionable: la aparicin de la moderna
psicofarmacologa en 1952 fue el inicio, y aun actualmente es el motor, del extraordinario florecimiento
de las neurociencias. La gran revolucin teraputica que signific la aparicin sucesiva, en el plazo de
una dcada, de potentes frmacos antipsicticos (1952), antidepresivos (1957) y ansiolticos (1960), vino
acompaada, gracias a la masiva aceptacin de estos nuevos tratamientos por una gran mayora de los
profesionales de la psiquiatra, de importantes logros econmicos de la industria farmacutica que,
sabiamente, apost por aplicarlos en el desarrollo de nuevas lneas de investigacin centradas en el
sistema nervioso central (SNC). Aun actualmente, y a pesar de la gran diversificacin de los
medicamentos disponibles en neurologa, el apartado "psicofarmacologa" sigue constituyendo el
principal nutriente de los fondos que se destinan a la investigacin bsica del SNC.
Sin embargo, la psiquiatra, salvo contadas excepciones, tard casi treinta aos en aprovechar esta
situacin privilegiada para integrarse, al menos parcialmente, en este gran movimiento cientfico que
focalizaba su atencin en el estudio del sistema nervioso.
Se inician los aos 90, "Dcada del Cerebro", con un deseo generalizado de entendimiento y
colaboracin, olvidando las crueles luchas tribales de los aos 60 y 70, por parte de la gran mayora de
las diversas escuelas y corrientes que constituyen el panorama psiquitrico actual. La psiquiatra de
orientacin biolgica abandona progresivamente algunas actitudes dogmticas que, a pesar de ser muy
poco cientficas, se haba visto obligada a adoptar para conseguir conquistar un espacio vital en el que
poder desarrollarse y, segura de s misma, con la tranquilidad que le proporciona el saber que est bien
implantada en la mayora de centros hospitalarios universitarios, inicia una segunda revolucin
conceptual, despus de la que supuso el advenimiento de la psicofarmacologa, y empieza a contemplar
al cerebro no solamente como un rgano enfermo donde se originan los trastornos psquicos, incapaz, la
mayora de las veces, de sanar sin la ayuda de los actuales tratamientos farmacolgicos, sino, tambin,
como el rgano que con grandes posibilidades de ser "estimulado" y "reprogramado", puede convertirse
en el principal motor de sus propios procesos curativos.
Para ello, sin embargo, reconoce que es imprescindible profundizar en el conocimiento de la morfologa
y funcionalismo del SNC y esta conviccin se refleja claramente en el contenido de las revistas
psiquitricas que poseen un mayor factor de impacto dentro de la literatura cientfica internacional: justo
despus de los artculos centrados en aspectos nosolgicos y en los resultados de los ensayos clnicos que
investigan la efectividad de los nuevos psicofrmacos, aparecen, cada vez ms frecuentemente, los
trabajos que se centran en los diversos sistemas de neurotransmisin y neuromodulacin, con un especial
inters por el estudio sistemtico de los mecanismos de transduccin de seales a partir de un mejor
conocimiento de la morfologa y funcionalismo de los mltiples receptores celulares existentes y de los
complejos procesos intraneuronales que genera su estimulacin o bloqueo. Las nuevas tcnicas de
neuroimagen, la cronobiologa, la gentica molecular, las denominadas neurociencias cognitivas, etc.,
son, entre otras muchas, las reas de investigacin, reflejadas en la literatura actual, que la moderna
psiquiatra considera absolutamente necesarias a desarrollar para conseguir su avance como disciplina
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (70 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
cientfica.
PSIQUIATRIA CIENTIFICA
El futuro de la psiquiatra no pasa, sin embargo, por una radicalizacin reduccionista de su orientacin
biolgica que la conduzca, a corto plazo, a necesitar cambiar su nombre por el de "bio-psiquiatra
molecular", ni por su difuminacin en el fascinante mundo de las neurociencias, a pesar de que debe estar
en una permanente simbiosis con las diversas disciplinas que lo integran. Como ya sealaba Tissot en
1978, ha llegado el momento en el que la asociacin del calificativo "biolgica" al trmino "psiquiatra"
debera ser contemplado como un pleonasmo sin sentido, o si se quiere, como apunta Massana, como un
eufemismo de psiquiatra cientfica utilizado para evitar roces con otras tendencias o escuelas
psiquitricas.
No cabe duda de que los continuos avances de las neurociencias propiciarn, en los prximos aos,
cambios cualitativos sustanciales en los conocimientos que contituyen la base terica de nuestra
especialidad, lo cual permitir, forzosamente, disponer de aproximaciones teraputicas ms especficas y
efectivas. No sabemos, sin embargo, como sern estos cambios cualitativos. La posibilidad de poder
disponer de tcnicas ms sofisticadas que la actual psicofarmacologa para ayudar a sanar a un cerebro
enfermo, poda parecer ciencia ficcin hace solamente unos pocos aos, mientras que, actualmente, el
estudio sistemtico del funcionalismo cerebral permite poder pensar en estrategias teraputicas, de base
totalmente "biolgica", aunque no forzosamente mediatizadas por frmacos, capaces de propiciar
comunicaciones interactivas con el cerebro enfermo con el fin de intentar estimular su capacidad para
programar e iniciar procesos de autocuracin. Es muy probable que las neurociencias del siglo XXI, hijas
directas de la revolucin psicofarmacolgica acontecida en la segunda mitad del siglo XX, sean las que a
travs de un progresivo entendimiento del funcionalismo del sistema nervioso contribuyan a superar la
actual etapa teraputica farmacolgica de la psiquiatra, basada en la utilizacin de sustancias exgenas
extraas al organismo, para dar paso a la utilizacin de los ingentes recursos propios que el ser humano,
y concretamente el cerebro, debe poder movilizar, aun en situacin de enfermedad, para conseguir
reencontrar su equilibrio funcional. No es descartable, pues, que sean estas mismas neurociencias las que,
a medio plazo, demuestren los diversos mecanismos neurobiolgicos en los que se sustenta la efectividad
teraputica de la psicoterapia en sus mltiples formas, o las bases moleculares en que se asientan los
efectos beneficiosos observados tras las intervenciones teraputicas dirigidas a modificar el medio
ambiente que rodea a los pacientes psiquitricos, posibilitando, con ello, conseguir una mayor
especificidad y efectividad en la aplicacin de estos tratamientos.
Esta visin, totalmente acorde con los presupuestos tericos de las orientaciones biolgicas actuales,
acepta con entusiasmo las aportaciones del resto de corrientes del pensamiento psiquitrico, propugnando
una progresiva colaboracin entre todas ellas a partir de la hiptesis de trabajo de que toda estrategia
teraputica que se demuestra efectiva en clnica indica, muy probablemente, una lnea de investigacin
que las neurociencias deberan explorar en su intento de comprensin global de la realidad del ser
humano.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (71 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Barraquer Bordas, Ll. El Sistema Nervioso como un todo. La persona y su enfermedad, Barcelona,
Ediciones Paids, 1995.
2.- Casas M. Bases biolgicas de la personalidad, en Psicologa Mdica: Bases psicolgicas de los
estados de salud y enfermedad. Editado por Seva Daz A. Zaragoza, INO Reproducciones, S.A., 1994, pp
149-172.
3.- Desimone R, Posner MI. Cognitive neuroscience. Current Opinion in Neurobiology. 1994; 4:
147-150.
4.- Guze MB. Biological psychiatry: is there any other kind?. Psychological Medicine, 1989; 19:
315-323.
5.- Lan Entralgo P. El cuerpo humano. Teora actual. Madrid, Espasa-Universidad, 1989.
6.- Massana J. Psiquiatra biolgica frente a qu?. Psiquiatra Biolgica, 1995; 2(2): 49.
7.- Mendlewicz J. Avances en Psiquiatra Biolgica. Barcelona, Masson, S.A., 1992.
8.- Micale MS, Porter R. Discovering the History of Psychiatry. New York, Oxford University Press,
1994.
9.- Palomo T. Neurociencias y psiquiatra, en Libro del ao. Psiquiatra 1993. Editado por Lpez-Ibor
Alio JJ. Madrid, SANED, 1993, pp 7-37.
10.- Pardes H. Future of psychiatry, in Comprehensive Textbook of Psychiatry/VI vol. 2. Edited by
Kaplan HI, Sadock BJ. Baltimore, Williams & Wilkins, 1995, pp 2.801-2.804.
11.- Parnham MJ, Bruinvels J. Discoveries in pharmacology. Psycho-and Neuro-pharmacology.
Amsterdam, Elsevier, 1983.
12.- Pichot P. Un sicle de psychiatrie. Paris, ditions Roger Dacosta, 1983.
13.- Pichot P. Nosologa y Psiquiatra Biolgica. En: Avances en Psiquiatra Biolgica. Editado por
Mendlewicz J. Barcelona, Masson, S.A., 1992, pp. 1-7.
14.- Postel J, Quetel C. Nouvelle histoire de la psychiatrie. Paris, Dunod, 1994.
15.- Romm S, Friedman RS. The Psychiatric Clinics of North America. History of Psychiatry.
Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1994.
16.- Ruz Ogara C, Barcia Salorio D, Lpez-Ibor Alio JJ. Psiquiatra. Barcelona, Ediciones Toray S.A.,
1982.
17.- Snyder SH. Future directions in neuroscience and psychiatry. In: Comprehensive Textbook of
Psychiatry/VI. vol. 1. Edited by Kaplan HI, Sadock BJ. Baltimore, Williams & Wilkins, 1995, pp
164-166.
18.- Tissot R. Introduction la psychiatrie biologique. 1 vol. Pars, Masson, 1978.
19.- Zubiri X. Sobre el hombre. Madrid, Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1986.
20.- Zubiri X. Inteligencia sentiente. Madrid, Alianza Editorial. Sociedad de Estudios y Publicaciones,
1980.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (72 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a1n3.htm (73 of 73) [02/09/2002 03:25:01 p.m.]
2
CONCEPTO DE CASO PSIQUIATRICO
1. Los lmites de la normalidad en salud mental
Coordinador:O. Gonzlez Alvarez, Huelva
La idea de normalidad G
Normalidad como salud G
Concepto de Salud G
Concepto de enfermedad G
Criterio estadstico de normalidad G
Criterio psicodinmico G
Criterio forense G
Criterio social G
La anormalidad y su medicalizacin G
2. Metodologa general del proceso diagnstico en psiquiatra
Coordinador: J.M.Valls Blanco y R. Luque Luque, Crdoba
Concepto de diagnstico. Implicaciones y necesidad de
diagnstico psiquitrico
G
Evolucin histrica del diagnstico psiquitrico G
Diagnstico etiolgico G
Sntesis de los planteamientos clnico-descriptivo, etiolgico
y del curso: Kraepelin
G
Diagnstico psicopatolgico: Bleuler, Jaspers, Kurt
Schneider
G
La antipsiquiatra G
Situacin actual G
El proceso diagnstico G
Valoracin de los sntomas G
El signo clnico y la prueba funcional G
El sndrome psiquitrico G
Clasificacin, definicin de trastornos e identificacin de
enfermedades
G
Diagnstico sintomatolgico versus diagnstico
fenomenolgico
G
La formulacin clnica y el diagnstico diferencial G
Contrastacin y verificacin G
Fiabilidad y validez de los sistemas actuales de diagnstico
y clasificacin
G
Limitaciones del diagnstico categorial y de los actuales G
3. Los sistemas nosolgicos psiquitricos
Coordoba: F.J. Cabaleiro Fabeiro, Jan
Las clasificaciones G
Qu es clasificar? G
Qu es formalmente una clasificacin?. Principios lgicos
y metodolgicos
G
Clases, niveles y tipos lgicos G
Intensin y extensin G
Tipos de conceptos G
Tipos de clasificacin segn su nivel de profundidad G
Caractersticas de la una clasificacin correcta G
Previsin histrica G
La nosologa antes de Kraepelin G
Kraepelin G
Cuestionamiento del modelo nosolgico kraepeliniano G
El renacimiento de la nosologa descriptiva G
Sistemas de clasificacin actuales: DSM-IV, CIE-10 G
Clasificacin internacional de enfermedades G
Revisiones de la CIE G
CIE-10 G
Caractersticas y diferencias respecto a la CIE-9 G
Trastorno G
Psicgeno y psicosomtico G
Versiones de la CIE-10 G
Manual diagnstico y estadstico de los trastornos mentales G
Revisiones del DSM G
DSM-IV G
Caractersticas G
Diagnstico multiaxial G
Trastorno mental G
Psicosis G
Neurosis G
Modificaciones con respecto al DSM-III-R G
Ventajas y limitaciones de una nosologa descriptiva G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area2.htm (1 of 2) [02/09/2002 03:29:15 p.m.]
sistemas de clasificacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area2.htm (2 of 2) [02/09/2002 03:29:15 p.m.]
2
CONCEPTO DE CASO PSIQUIATRICO-Responsable: F.
Torres Gonzlez, Granada
1. LOS LIMITES DE LA NORMALIDAD EN SALUD MENTAL
Autores: E. Gmez-Alvarez Salinas y J.C. Villalobos Vega
Coordinador: O.Gonzlez Alvarez, Hueva
LA IDEA DE NORMALIDAD
En la prctica diaria, el psiquiatra se ve obligado a diferenciar si los comportamientos y pensamientos del
individuo que tiene frente a s son normales o no. Para dicha tarea, es indispensable poseer un marco
conceptual preciso sobre lo que entendemos por normalidad.
Fijndonos en la ordenacin psicopatolgica de Kurt Schneider (1), contemplamos como punto de
partida la divisin de las anomalas psquicas en "variedades anormales del modo de ser" y
"consecuencias de enfermedades y malformaciones", con lo que tendramos una doble dicotoma:
anormalidad/normalidad y enfermedad/no enfermedad o salud (adems de inferir el error que supondra
un abordaje mdico de las variedades anormales del modo de ser).
No hemos de olvidar, asimismo, el contexto sociocultural que determinar de manera fundamental lo que
pudiera ser considerado normal.
Pasamos a delimitar los distintos criterios por los que se puede definir el concepto de normalidad.
NORMALIDAD COMO SALUD
Corresponde al criterio mdico: parte de la divisin entre salud y enfermedad e identifica salud con
normalidad.
Concepto de Salud
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (1 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
Elemento central en la prctica mdica, diagnostica la prdida de salud y prescribe un tratamiento para
devolverla.
Como ha sealado el Lan-Entralgo, la salud humana posee una estructura compleja (2), definida por:
- Criterio subjetivo: salud como sentimiento difuso de bienestar.
- Criterio objetivo: necesitamos previamente percibir sensorialmente el organismo del paciente, es decir,
considerarlo como "objeto perceptible". La objetividad puede ser establecida desde cuatro puntos de
vista.
Morfolgico
Salud como ausencia de malformaciones, lesiones y cuerpos extraos.
Funcional
Sano sera aquel cuyas funciones vitales se encuentran dentro de los lmites que definen la norma
funcional de la especie.
Rendimiento vital
Sano sera el que rinde sin fatiga excesiva lo que la sociedad o l mismo espera.
Conducta
Sin un comportamiento que se atenga a las pautas habituales no podra hablarse de salud.
Dependiendo del punto de vista en que nos instalemos, variar nuestra idea de salud.
Cuando coexisten un sentimiento subjetivo de bienestar con una morfologa, una actividad funcional, un
rendimiento vital y una conducta, manifiestamente normales hablamos de "salud perfecta".
Esta sera un estado lmite al que se aproximan los diversos estados reales de la vida humana; lo que
habitualmente se denomina buena salud sera una "salud relativa".
R. Moragas, nos aporta desde un enfoque sociolgico, una serie de concepciones de salud
complementarias (3):
Somtica-Fisiolgica
Salud es, en esta concepcin, bienestar del cuerpo y del organismo fsico, y la enfermedad es el proceso
que altera este bienestar.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (2 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
Esquemticamente puede enunciarse esta concepcin diciendo que si el organismo fsico no posee
alteraciones visibles existe salud, y slo cuando haya una alteracin del soma existir enfermedad.
A pesar de las caractersticas objetivas que parece asumir el concepto de salud orgnica, interesa a la
sociologa destacar que la percepcin y vivencia de la salud y enfermedad no es uniforme para todos los
individuos; el nivel socio-econmico o educacional, la clase social, el grupo de ocio al que se pertenece,
la religin, son todos ellos factores que influyen en la forma que los diferentes individuos viven y
perciben la enfermedad somtica.
Psquica
Seala la oposicin tradicional entre lo psquico y lo orgnico (lo psquico como lo no explicable
orgnicamente), como entre lo subjetivo y lo objetivo. En las sociedades avanzadas, a medida que se
logran mayores niveles de salud fsica, es cuando la medicina comienza a reconocer la relacin entre
organismo fsico y psquico.
Remarca el subdesarrollo de las teoras psquicas; se sabe mucho ms sobre la base somato-fisiolgica de
la enfermedad que sobre la base psquica de la misma. La limitacin fundamental con la que se
enfrentara la concepcin psquica es la subjetividad e indeterminacin de las manifestaciones. La
sensacin de bienestar psquico es en ltima instancia una expresin subjetiva, a la que intentamos llegar
a travs de la relacin mdico-paciente. Esta relacin, que es manifestada mediante el dilogo, reconoce
la individualidad de cada enfermo, pero los principios en los que se basa son menos cientficos que los
que se puede explicar en el examen del componente smatico.
El mdico se limitara en muchos casos a reconocer la necesidad de enfrentarse con el componente
psquico de la salud, y se sabe que su consejo y presencia curan, pero sin poseer una explicacin
sistemtica de la forma en que se consigue.
Sanitaria
Pondra el nfasis en la salud colectiva de una poblacin. No se interesa por un caso concreto sino por
grupos sociales, lo que le lleva a utilizar la estadstica, elevando sus conclusiones a niveles generales.
Estas generalizaciones deben identificar el grado de salud de una comunidad. La sanidad establece
medidas de lo que se considera saludable para una determinada comunidad (que sern distintas para un
pas en vas de desarrollo y para un pas industrializado).
Otra caracterstica fundamental sera su enfoque preventivo; su trabajo se disea para evitar la
enfermedad a toda la poblacin potencial.
La concepcin sanitaria posee un contenido amplio, que puede dividirse en medio ambiente material
(tierra, aire, alimentos...) y las personas que lo ocupan, a las que se agrupar por edad, sexo y adscripcin
a determinados grupos sociales (de residencia, trabajo, ocio...), buscando regularidades en estas
agrupaciones que permitan establecer programas para actuar sobre los mismos. Es fundamentalmente una
concepcin mdica, pero pblica y estatal.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (3 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
Poltico Legal
La salud como un bien general, un derecho exigible por los ciudadanos y, como tal, susceptible de
proteccin jurdica.
El atentar contra la salud es penado por el Estado, pues supone un bien comn que debe protegerse.
Econmica
Por un lado la importancia de la salud para la eficacia del factor humano en los procesos productivos y
por otro como un estado siempre mejorable en el que las inversiones nunca son suficientes.
Social
Salud y enfermedad no son acontecimientos individuales sino sociales. Para ser una persona sana, el
hombre necesita de relaciones sociales con ciertas caractersticas, y cuando pierda la salud, su curacin
se acelera si mantiene contactos sociales adecuados. Las relaciones sociales pueden ser causa
coadyuvante de salud o enfermedad, o ser la sociabilidad la propia causa de falta de salud. Adems cada
sociedad evala lo que es estar sano y enfermo, a la luz de una situacin de hecho existente en la misma
(determinada por el desarrollo econmico, educativo, poltico...); lo que hoy es salud para una sociedad,
puede no serlo dentro de unos aos.
Ideal
Como la que suscribe la O.M.S.: "Estado de completo bienestar fsico, mental, social, no meramente una
ausencia de enfermedad". La concepcin ideal servir de estmulo para mejorar los niveles de salud
existentes, aunque nunca se vaya a alcanzar dicho estado ideal.
Concepto de enfermedad
Etimolgicamente, enfermedad viene del latn "in firmitas", esto es, aquello que no es firme, que no
puede sostenerse por s mismo.
Para Lan-Entralgo, la enfermedad es una prdida de salud, es un estado defectivo de la vida humana (4).
siendo el paso (objetivo y subjetivo) del estado de salud al estado de enfermedad paulatino (rechazo al
ontologismo nosolgico, cuyo mximo defensor fue Paracelso, que consideraba la enfermedad como ente
sustantivo). Como ejemplo del paso paulatino entre ambos estados veamos la cita de Castilla del Pino:
"Las formaciones psicticas son el resultado de un proceso, de un continuun, que se inicia desde las
denotaciones y connotaciones correctas, o, cuando menos, no psicticas, hasta las estrictamente
psicticas" (5).
Consideremos a la enfermedad como la conjuncin entre la experiencia del paciente y la del mdico:
Experiencia del paciente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (4 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
Lan-Entralgo seala cinco momentos cardinales de la vivencia de enfermedad (6):
- La "Afliccin" (la enfermedad es penosa).
- El "Impedimento" (impide hacer algo, limita la vida).
- La "Amenaza" (el enfermo se siente en riesgo de morir, de quedar invlido).
- La "Soledad" (la enfermedad aisla, centra el enfermo en su aqu y ahora).
- El "Recurso" (la enfermedad libera de los deberes que la sociedad impone).
Para Carrino (7), los rasgos fundamentales de la identidad de enfermo seran:
"Pasividad forzada". El enfermo se ve obligado a delegar en otros la gestin de su propia persona y se
somete a una serie de actos incomprensibles, convirtindose en objeto de produccin de la institucin
sanitaria. Segn el grado de pasividad ser calificado como buen o mal enfermo.
"Disociacin". La ciencia mdica divide la totalidad de la persona asumida, aislando la parte que
estima, que es su campo de accin especfico. La responsabilizacin sanitaria crea esta situacin
contradictoria, de una parte el hombre contina siendo un todo, con sus vivencias y condicionantes
sociales, y, por otra parte, la institucin sanitaria gestiona dicha totalidad en funcin prcticamente
exclusiva de uno de sus aspectos.
"Culpabilidad". La idea de enfermedad ha estado teida con una connotacin negativa desde antiguo,
generando rechazo y agresividad (siendo considerada incluso como castigo de un pecado). La
agresividad social es una respuesta al peligro que el sufrimiento y la marginacin suponen respecto a los
valores dominantes.
Experiencia del mdico:
La enfermedad se manifiesta a travs de la comunicacin subjetiva que le realiza el paciente y a travs de
desrdenes objetivos.
- Desrdenes funcionales: sntomas "hiper" (intensificacin anmala de una funcin fisiolgica), "hipo"
(decaimiento cuantitativo), "a" (abolicin), "dis" (alteracin cuya cantidad no es fcilmente cuantificable
en trminos de ms o menos).
- Lesiones orgnicas: anatmica, celular, bioqumica.
- Trastornos del rendimiento vital.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (5 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
- Anomalas de la conducta.
En psiquiatra, el concepto de enfermedad presenta unas dificultades importantes que se apartan de las
que aparecen en el resto de las enfermedades mdicas.
Por ello, en la clasificacin de la patologa psiquitrica de la O.M.S. (CIE-10) no se habla ya de
enfermedades sino de Trastornos Mentales y del Comportamiento.
La enfermedad mental raramente origina una amenaza vital en s misma (excepto en el caso de las
conductas suicidas), lo que tambin la diferencia de un gran nmero de enfermedades somticas, en las
que este riesgo vital condiciona la actitud de paciente y mdico.
Adems, el enfermo mental no suele presentar dolor (no al menos de la forma que se presenta en otras
patologas), y es la afectacin de terceras personas muchas veces la nica sintomatologa que revela la
existencia de la enfermedad.
Otro de los aspectos ms destacables es la ausencia de conciencia de enfermedad que suele tener el
enfermo mental.
La Federacin Mundial de Salud Mental ha dejado bien claro en la Declaracin de Makuhari (Japn)
(1993) que la enfermedad mental no puede ser discriminatoria para los ciudadanos y debe ser tratada de
igual forma que cualquier otra enfermedad.
Para Conrad (8), las enfermedades son juicios que los seres humanos emiten en relacin con condiciones
que existen en el mundo natural. Son esencialmente construcciones humanas, construcciones sociales,
construcciones hipotticas creadas por nosotros mismos. Como son juicios sociales, las enfermedades
son juicios negativos y por tanto son consideradas indeseables.
T. Parsons (9) seal que tanto la criminalidad como la enfermedad son formas de designar el
comportamiento anormal. La anormalidad que aparece como intencionada tiende a ser definida como
delito; cuando aparece como no intencionada tiende a ser definida como enfermedad.
Parsons conceptualiz la enfermedad como anormalidad, principalmente debido a su amenaza para la
estabilidad de un sistema social a travs de su impacto sobre el desempeo del rol de enfermo. Este rol de
enfermo tendra 4 componentes (2 exenciones de las responsabilidades normales y 2 nuevas
obligaciones). Primeramente, a la persona enferma se la exime de sus responsabilidades normales, al
menos en la medida necesaria "para que se ponga bien". En segundo lugar al individuo no se le juzga
responsable de su condicin y no puede esperarse que se recobre por la fuerza de su voluntad. En tercer
lugar, la persona debe reconocer que estar enferma es un estado inherentemente indeseable y debe desear
el restablecimiento. En cuarto lugar, la persona enferma est obligada a buscar y cooperar con un agente
competente que la someta a tratamiento (generalmente un mdico). Como legitimador del rol de enfermo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (6 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
y como curador que vuelve a colocar los enfermos en sus roles sociales convencionales, el mdico
funciona como agente de control social.
Para T. Szasz (10) "slo cuando los legisladores y los juristas despojen a los mdicos, y sobre todo a los
psiquiatras, del poder de ejercitar el control social por medio de sanciones cuasimdicas, estarn entonces
protegidos los derechos civiles de las personas acusadas de enfermedad mental o envueltas en cualquier
otra forma de intervenciones psiquitricas que no han solicitado".
Ya para finalizar hay que indicar que llamar a algo "enfermedad" en la sociedad humana tiene unas
consecuencias importantes al margen de las alteraciones biolgicas que produzca. El diagnstico mdico
afecta, de una manera fundamental, en el comportamiento de la persona enferma, en la posicin que
adopta ante s misma y en la que adoptan los que le rodean.
CRITERIO ESTADISTICO DE NORMALIDAD
Segn este enfoque podramos dar una doble acepcin:
- Sera normal lo que aparece con ms frecuencia.
- Seran normales aquellos comportamientos, actitudes, etc, que, en relacin al grupo social en que se
realiza el estudio estadstico, quedan dentro del rea de normalidad de la curva de Gauss, es decir, una
desviacin estndar por encima y debajo de la media aritmtica (11).
La mayor parte de los autores coinciden en criticar respecto a este criterio dos defectos fundamentales:
- No discrimina suficientemente entre las desviaciones por exceso y por defecto.
- No aclara la esencia de la normalidad, que va a depender ms de cmo sea la muestra con la que se
compara que del sujeto mismo.
CRITERIO PSICODINAMICO
Para J. Coderch (12), sera normal aquel individuo capaz de convertir sus fantasas inconscientes en
sentimientos y pensamientos conscientes y en formas de comportamiento satisfactorias para l y los
dems.
Mientras mayor sea la solucin de continuidad entre los procesos mentales inconscientes y conscientes
mayor ser la anormalidad, con el consiguiente uso masivo de los mecanismos de defensa, que junto a la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (7 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
gratificacin inconsciente y simblica de los impulsos insatisfechos, dan lugar a la sintomatologa de los
trastornos psquicos.
Sera relativamente normal aquel que est adaptado a las circunstancias reales de su vida y que es capaz
de armonizar las presiones de sus pulsiones instintivas (ello) con las exigencias de su yo y la instancia
censora (super yo).
No debemos entender la normalidad como ausencia de conflictos; en ocasiones dicha ausencia podra
indicar una escasa salud mental (como ejemplo tenemos el exceso de conformismo a presiones
ambientales) (13).
Lo que distingue al sujeto mentalmente sano es la capacidad de afrontar los conflictos extra e
intrapsquicos y de resolverlos, o, como apunta Tizn, "una persona sana sera aquella en la que sus
ansiedades persecutivas estn suficientemente elaboradas" (14).
CRITERIO FORENSE
Adems de la ausencia de enfermedad, la normalidad exigira una cierta madurez de la personalidad y
una capacidad de tolerancia, de flexibilidad y de adaptacin al medio.
Consistira en valorar la conducta de acuerdo con la imputabilidad del acto y su responsabilidad.
Jurdicamente, la imputabilidad es la actitud de la persona para responder de los actos que realiza.
Gisbert Calabuig (15) define como condiciones integrantes de la imputabilidad las siguientes:
Un estado de madurez mnimo, fisiolgico y psquico.
Plena conciencia de los actos que se realizan.
Capacidad de voluntariedad.
Capacidad de libertad.
A su vez, estas condiciones se podran resumir en dos:
- Que en el momento de la accin el sujeto posea la inteligencia y el discernimiento de sus actos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (8 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
- Que el sujeto goce de la libertad de su voluntad o de su libre albedro.
Segn esta lnea argumental, toda enfermedad mental que afecte a la inteligencia o a la voluntad, as
como cualquier estado temporal de anulacin o perturbacin de la conciencia, viciaran la imputabilidad
por principio.
Goffman seala, que cuando un individuo realiza un acto que luego ser considerado como sntoma de
enfermedad mental, dicha accin es valorada, inicialmente, como una infraccin de las reglas sociales
(16); como un comportamiento lesivo digno de sancin. Destaca la importancia de la teora freudiana al
respecto, a partir de la cual puede inferirse que el comportamiento socialmente inadecuado puede ser
psicolgicamente "normal" y que el comportamiento socialmente adecuado pueda ser "enfermo".
En este orden de cosas, referente a la imputabilidad-responsabilidad, nos parece adecuado recordar las
precisiones de Castilla del Pino (17) referentes al mundo del psictico: "Hay que dilucidar en qu
aspectos de su mundo mental el sujeto se comporta como psictico y en cuales no, y cunto hay, adems,
de psictico y cunto resta de no psictico".
CRITERIO SOCIAL
A lo largo de este captulo hemos visto como el contexto social va impregnando los criterios anteriores
(la idea de normalidad). De ah la importancia del modelo sociolgico en psiquiatra: "delimitar lo
normal desde el mbito sociocultural; lo anormal puede ser patolgico, doloroso e inadaptado, pero en
ocasiones sano" (18).
Nos parece fundamental destacar la concepcin de normalidad de G. Jervis (19):
- La normalidad se definira por su diferencia respecto al trastorno mental, que sera lo relativamente
evidente.
"Normal sera el que tiene la suerte de formar parte de la definicin convencional del no trastorno
mental", "que no se considera ni es considerado como afecto a los problemas y trastornos competencia de
la psiquiatra".
- Normalidad como conformismo: "Normal es el que se resigna a su dosis diaria de sufrimiento y aquel
que no es obstaculizado en su proyecto por especficas dificultades psicolgicas y el que es aceptado por
su ambiente como un individuo que no necesita ser curado. Normal es el que se conforma a las reglas
dominantes".
Es la normalidad psicolgica como un aspecto de la normalidad social; como consecuencia de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (9 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
tentativa del poder establecido de mantener los propios privilegios mediante la normalizacin social.
Desarrollaremos a continuacin el anlisis que realiza E. Goffman. (20) La forma en que un individuo
trata a los dems y es tratado por ellos manifiesta una definicin del mismo: definicin "virtual". Esta
puede ser dada, identificable en el comportamiento de agentes externos al individuo, constituyendo la
"persona" del individuo. Paralelamente a estas suposiciones dadas, existirn aquellas virtualmente
actuadas, proyectadas a travs de lo que se considera su comportamiento personal, constituyendo el "s"
del individuo. La persona y el s son dos imgenes del mismo sujeto; la primera incorporada en las
acciones de los dems y la segunda en las del individuo mismo.
La definicin que alguien proporciona de s puede ser distinta de la que le es proporcionada. Muchas de
las obligaciones y expectativas de ste se refieren a la organizacin social a que pertenece. La
socializacin en la vida de un grupo lleva al sujeto a formular suposiciones sobre s, delimitadas por las
relaciones con los otros miembros del grupo y por ellos aprobados segn su relacin con el trabajo
colectivo: la contribucin que tiene la obligacin de proporcionar y la cuota que tiene derecho a recibir;
estas suposiciones se refieren a su puesto dentro del grupo, que es sostenido por las normas del grupo. El
comportamiento de un individuo tiene una funcin indicativa que confirma o no el hecho de que l
conoce y mantiene su propio puesto. Los sntomas mentales seran formas de comportarse inadaptadas
(formas de desviacin social), la prueba de cmo el individuo no est dispuesto a ocupar su propio
puesto; son actos a travs de los cuales declara a los dems su exigencia de obtener definiciones de s
mismo que la parte dirigente de la organizacin social no puede aceptar ni controlar.
El paciente obra como un elemento disgregante en la organizacin y en la mente de sus componentes; un
ejemplo de esto estara en el caso del que se atribuye una identidad biogrfica ajena, se reconstruye a s
mismo segn edad, categora profesional que no le corresponden, presumiendo de disponer enormes
posibilidades personales ("locura del puesto"); pretende posteriormente un trato segn esta nueva
definicin y obligar a los dems a que confirmen esta identidad mediante la forma en que lo traten. Se
atribuye privilegios informales, transgrede las normas de la administracin del espacio personal. Rompe
la barrera de las relaciones entre su segmento y los dems, olvida las lneas de separacin entre los
grupos, comprometiendo las relaciones de trabajo. Esto traer consecuencias destructoras para los
compaeros de trabajo, se sacar en ellos la idea de la existencia de una forma comn de entender el
puesto social. Surge una solidaridad entre ellos por el antagonismo en sus relaciones con el paciente;
surge un contragrupo que tiene como blanco al paciente, frente al cual el individuo puede sentirse
obligado a reaccionar de forma violenta para liberarse de la atmsfera asfixiante creada a su alrededor. El
grupo puede considerar necesario formar una red de complicidad para obligarlo a que acepte el ser
curado por un psiquiatra.
Para finalizar sealaremos que desde la posicin cultural relativista, una entidad (una condicin) puede
ser llamada enfermedad slo si como tal es reconocida y definida por la cultura. As diferentes culturas
pueden entender una misma entidad como normal o como enferma. De esta manera Dubos (21) ha
expresado que una condicin universal como la salud es un espejismo y que la salud y la enfermedad se
ven limitadas por el conocimiento cultural y las condiciones y adaptaciones al medio ambiente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (10 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
LA ANORMALIDAD Y SU MEDICALIZACION
Ya hemos visto anteriormente la gran dificultad para obtener una idea consensuada de lo que es
normalidad y el establecimiento de sus lmites en salud mental.
Es fcil equiparar enfermedad mental con anormalidad, y, como indica T. Szasz "llamamos, en efecto,
&laqno;enfermedades mentales a determinados problemas de la vida" (22).
Siguiendo lo indicado por P. Conrad (23) podemos establecer que la medicalizacin de la anormalidad y
el control mdico social que la acompaa predomina de forma creciente en las modernas sociedades
industriales.
El papel de la medicina ha sido el de curar a los enfermos y dar consuelo a los afligidos.
Hoy se buscan soluciones mdicas para problemas de comportamiento y de anormalidad, habindose
ensanchado la jurisdiccin de la clase mdica, medicalizndose todos los problemas de la vida que
conlleven algn tipo de sufrimiento, personal o social.
La intervencin mdica se puede utilizar entonces como forma de control social, actuando sobre el
comportamiento anormal socialmente definido, utilizando medios mdicos y en nombre de la salud.
En el concepto de enfermedad ya indicamos que para T. Parsons (24) la anormalidad tiende a ser definida
como delito o enfermedad segn sea intencionada o no. Las respuestas sociales a la criminalidad y a la
enfermedad son diferentes; al criminal se le castiga para alterar sus motivaciones; al enfermo se le trata
para alterar sus condiciones; el fin es el mismo: conducir hacia el convencionalismo.
Los conceptos de comportamiento anormal son cambiantes con el tipo de sociedad. Cuando el
tratamiento le gana terreno al castigo como sancin preferida de la anormalidad, una proporcin
creciente de comportamiento se define como enfermedad en un marco mdico. En la actualidad gran
parte de la anormalidad que antes se consideraba como maldad ahora se considera como enfermedad, a
consecuencia de una tendencia humanitaria general, del prestigio de la biomedicina y de la disminucin
del control ejercido por la religin. Esto hace que la respuesta social a la anormalidad sea teraputica en
vez de punitiva.
Antes de que pueda medicalizarse la anormalidad el comportamiento debe ser definido como anormal y
adems debe ser visto como un problema por algunos miembros de la sociedad, personas cuyo poder
social es mayor que el del anormal.
Las formas y mtodos de control social cambian, y es fcil que formas previas de control social que se
consideren como ineficientes o inaceptables dejen paso a controles mdicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (11 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
Cules son las condiciones necesarias para llevar a cabo la medicalizacin de la anormalidad?
- Disponer de alguna forma mdica de control social.
- Existencia de algunos datos orgnicos ambiguos sobre la fuente del problema.
- Que la clase mdica acepte que tal comportamiento anormal entra en su jurisdiccin.
Cuales son las consecuencias de la medicalizacin de la anormalidad?
- Expansin (en apariencia interminable) de la jurisdiccin de la medicina.
- Supuesta neutralidad moral de la medicina a pesar de verse influida por el orden moral de la sociedad.
- La medicalizacin profesionaliza los problemas humanos y sociales y delega en los expertos mdicos la
atencin de los mismos. Aparta la anormalidad del reino del debate pblico.
- El control social mdico utiliza mtodos poderosos y a veces irreversibles para tratar el comportamiento
anormal.
- La medicalizacin individualiza las dificultades humanas, ignorando o minimizando la naturaleza social
del comportamiento humano.
No podramos terminar el captulo sin hacer referencia a lo que debera ser una buena asistencia mdica y
para ello utilizaremos las palabras de R. Willie del Instituto de Psiquiatra de Londres:"... "El tratamiento
es slo una de las variables de un muy complejo campo de fuerzas. Debemos examinar como la gente
acta por s misma, como utiliza a sus amigos, a sus familias, como se entrelaza la vida del individuo con
los hechos fortuitos y con los acontecimientos de la vida, y analizar entonces el tratamiento en ese
contexto, en la medida en que viene a aadirse a esos &laqno;procesos naturales...".
BIBLIOGRAFIA
1.- Schneider K. Psicopatologa Clnica. Editorial Paz Montalvo. 3. Edicin espaola. Madrid 1970.
Pginas 13-15.
2.- Lan Entralgo P. Concepto de Salud y Enfermedad. Editorial Toray. Patologa General de Balcells.
Barcelona 1965. Pginas 9-10.
3.- Moragas R. Enfoque sociolgico de diversas concepciones de salud. Revista de Sociologa. 1976 n.
5. Pginas 31-54.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (12 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
4.- Lan Entralgo P. Concepto de Salud y Enfermedad. Editorial Toray. Patologa General de Balcells.
Barcelona. 1965 Pgina 11.
5.- Castilla del Pino C. Homenaje a Castilla del Pino. Revista de la Asociacin Espaola de
Neuropsiquiatra. Volumen VIII, n. 27. 1988 Pg. 664.
6.- Lan Entralgo P. Concepto de Salud y Enfermedad. Editorial Toray. Patologa General de Balcells.
Barcelona. 1965. Pgina 13.
7.- Carrino L. Identidad, Sanidad y Psiquiatra. Barral Editores. Psiquiatra, antipsiquiatra y orden
manicomial. Ramn Garca, compilador. 1975. Pginas 197-208.
8.- Conrad P. Medicalizacin y control social. Crtica (Grijalbo). Ingleby D. Barcelona. 1980. Pginas
134.
9.- Parsons T. The social systen. Free Press. Glencoe, III. 1951. Pginas 428-479.
10.- Szasz T. "A quin sirve la Psiquiatra?". siglo XXI. Basaglia. "Los crmenes de la paz". 1977.
pgina 320.
11.- Coderch J. Psiquiatra Dinmica. Editorial Herder. Barcelona. 5. edicin. 1991. Pginas 64-65.
12.- Coderch J. Psiquiatra Dinmica. Editorial Herder. Barcelona. 5. edicin . 1991. Pginas 69-70.
13.- Coderch J. Teora y Tcnica de la psicoterapia psicoanaltica. Editorial Herder. Barcelona. 2.
Edicin 1990. Pginas 66-67.
14.- Tizn Garca JL. Apuntes para una psicologa basada en la relacin. Editorial Hogar del libro
Barcelona. 3. Edicin. 1992 Pgina 362.
15.- Gisbert Calabuig JA. Tratado de Medicina Legal. Fundacin Garca Muoz, Seccin Saber,
Valencia. 1983. Pginas 596-597.
16.- Goffman E. Sntomas psiquitricos y orden pblico. Editorial a cargo de Laura Forti. La otra locura,
mapa antolgico de la psiquiatra alternativa. Cuadernos ntimos de Tusquets. 1970. pginas 265-266.
17.- Castilla del Pino C. Homenaje a Castilla del Pino. Revista de la Asociacin Espaola de
Neuropsiquiatra. Volumen VIII, n. 27. 1988. Pgina 665.
18.- Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la Psicopatologa y la Psiquiatra. Ediciones Cientficas y
Tcnicas, Masson-Salvat. 3. Edicin. Barcelona. 1991. Pgina 35.
19.- Jervis G. Manual crtico de Psiquiatra. Editorial Anagrama. Barcelona. 1977. pginas 205-209.
20.- Goffman E. La locura del puesto. Siglo XXI Editores. Los crmenes de la paz. Editorial por F.
Basaglia. Primera edicin en espaol. 1977 Pginas 257-307.
21.- Dubos R. Mirages of health. Harper. Nueva York 1959.
22.- Szasz T. "A quin sirve la Psiquiatra?". Siglo XXI editores. Los crmenes de la paz. Editorial por
F. Basaglia. 1977. pginas 308.
23.- Conrad P. Medicalizacin y control social. Crtica, Grupo editorial Grijalbo. Psiquiatra Crtica.
David Ingleby, Ed. 1982.
24.- Parsons T. The social system. Free Press. Glencoe. III. 1951 pginas 428-479. (Revista de
Occidente, Madrid. (1976).
25.- Willie R. (Instituto de Psiquiatra de Londres). "Caminos de liberacin". Revista "Correo de la
Unesco". Enero de 1982. Pgina 24.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (13 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Coderch J. Psiquiatra Dinmica. Editorial Herder. Barcelona. 5. Edicin. 1991.
2.- Ingleby D. Psiquiatra Crtica. Editorial Crtica, Grupo Editorial Grijalbo. 1982.
3.- Jervis G. Manual crtico de Psiquiatra. Editorial Anagrama. Barcelona. 1977.
4.- Tizn Garca JL. Apuntes para una psicologa basada en la relacin. Editorial Hogar del Libro.
Barcelona. 3. Edicin. 1992.
5.- Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la Psicopatologa y la Psiquiatra. Ediciones cientficas y Tcnicas.
Masson-Salvat. 3. Edicin. Barcelona. 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2.htm (14 of 14) [02/09/2002 03:29:47 p.m.]
2
2. METODOLOGIA GENERAL DEL PROCESO DIAGNSTICO EN
PSIQUIATRA
Autores: T. Rodrguez Cano y A.I. Lpez Fraile
Coordinadores: J.M. Valls Blanco y R. Luque Luque, Crdoba
El diagnstico psiquitrico constituye uno de los temas fundamentales en psiquiatra. Aunque en la
actualidad su importancia e inters son mayoritariamente aceptados, el diagnstico ha sido uno de los
captulos de la psiquiatra que ms controversia ha creado. Su significado y utilidad han sido
cuestionados tanto en la investigacin como en determinados mbitos clnicos. En realidad, el proceso
diagnstico es algo ms que la simple eleccin de un trmino de una clasificacin de las enfermedades
mentales. Antes de alcanzar la clasificacin, el psiquiatra debe realizar una serie de actividades y
procesos cuya importancia ha sido, en ocasiones, infravalorada. En este captulo se exponen las bases
tericas y la evolucin histrica del concepto de diagnstico, las cuestiones en torno a las cuales ha
girado la discusin, los componentes del proceso diagnstico, las dificultades que entraa el logro de un
diagnstico vlido y fiable, as como las limitaciones de los instrumentos y de los sistemas de
diagnstico y clasificacin actualmente disponibles.
CONCEPTO DE DIAGNOSTICO. IMPLICACIONES Y NECESIDAD DE DIAGNOSTICO
PSIQUIATRICO
El diccionario de la Real Academia Espaola (1) define la palabra diagnstico como "el arte o acto de
conocer una enfermedad mediante la observacin de sus sntomas y sus signos". El diagnstico refleja
por tanto el conocimiento acerca de una enfermedad o trastorno. En trminos mdicos, cuando se conoce
la causa o proceso subyacente de un conjunto de sntomas, hablamos de enfermedad. Segn Cooper (2),
los avances mdicos y tecnolgicos han contribuido a mejorar de modo considerable el conocimiento de
la etiologa y patologa de muchos trastornos en slo unas pocas generaciones. De esta forma, la mayora
de las disciplinas mdicas han llegado a considerar al diagnstico etiolgico (con implicaciones
fisiolgicas o anatmicas) como el nico correcto. Cooper sostiene que, en la actualidad, en ocasiones se
ve el proceso diagnstico exclusivamente como la utilizacin de la tecnologa mdica aplicada a la
bsqueda de una etiologa tangible. Este autor recuerda que, con frecuencia, se olvida que en diversas
disciplinas mdicas un gran nmero de pacientes nunca van a recibir un diagnstico etiolgico definitivo
y satisfactorio. Frecuentemente el mdico ha de contentarse con un enunciado provisional o intermedio,
reflejo de todo lo que puede concluirse acerca de las probables causas de los sntomas referidos por el
paciente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (1 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
Las dificultades y limitaciones del diagnstico son an ms patentes en psiquiatra al no existir consenso
sobre una definicin conceptual de enfermedad o salud mental. Kendell (3) sugiere cuatro estrategias
para definir la enfermedad mental: 1) no hacer ningn intento por definirla; 2) definir el concepto de
enfermedad de una forma vaga, como algo que se ajuste a la opinin mdica contempornea (DSM-IV);
3) definirla de manera explcita con unas reglas precisas para su aplicacin; y 4) definir el trastorno
mental como aquellos problemas por los que se consulta a los psiquiatras. Estos, generalmente siguen el
modelo mdico propuesto por el DSM-IV (4). Para Dworkin (5), aunque en el DSM-IV se acepta la idea
de la enfermedad como un continuo, en la prctica clnica apenas se utiliza. En su lugar, este continuo
existente entre la salud y la enfermedad se convierte en una dicotoma: el concepto de caso psiquitrico.
Un punto de corte implcito y, en ocasiones, fluctuante, seala donde termina la normalidad y comienza
la alteracin. El establecimiento del punto de corte est influido por circunstancias sociales, econmicas
y, en ocasiones, polticas, al igual que vara a travs del tiempo y de las culturas. Por tanto, aunque de
forma arbitraria, el punto de corte separa el caso psiquitrico del que no lo es. Esta dicotoma implica la
toma de una decisin clnica bsica: tratar o no tratar al paciente (6).
Puesto que no existe una definicin genrica de enfermedad mental (es decir, no existe un acuerdo
universal sobre ella), los sujetos que presenten sntomas similares pueden ser diagnosticados como
enfermos o no. Adems, el calificativo de caso depende en gran parte de la eleccin del punto de corte. Si
este punto de corte es muy bajo, se identificarn como casos sujetos que, en realidad, no lo son (falsos
positivos); por el contrario, si el punto de corte se sita muy alto se escaparn muchos casos verdaderos
(falsos negativos).
Para la mayora de los clnicos y los investigadores los trastornos mentales se definen de forma operativa
de acuerdo con algn sistema nosolgico. En este sentido, el diagnstico es un criterio de caso: si el
sujeto es un caso, existe un diagnstico; si el individuo es diagnosticable, l o ella es un caso (5). Por
tanto, ms que la enfermedad mental como continuo, es la dicotoma del caso lo que concierne con la
investigacin psiquitrica.
Todos estos aspectos del proceso diagnstico tienen implicaciones tanto en la clnica como en la
investigacin. Por ejemplo, el investigador debe decidir si la enfermedad mental es un continuo en el que
existen grados de salud y enfermedad o si, por el contrario, la salud y la enfermedad se consideran como
una dicotoma en los que los diferentes trastornos se clasifican en diagnsticos especficos de acuerdo
con una determinada nosologa. Recientemente Wiggins y Schwartz (7) han sugerido que los trastornos
mentales no deben considerarse enfermedades sino tipos ideales que estaran "a mitad de camino entre la
arbitrariedad de los conceptos nominalsticos y la validez de los conceptos naturalsticos".
Bsicamente, el diagnstico se puede considerar como la inclusin de una serie de sntomas o actos de
conducta en categoras o clases, reconocidas y aceptadas por la mayora de la comunidad cientfica, con
objeto de realizar una operacin ulterior, bien sea la investigacin, la emisin de un pronstico o la
planificacin teraputica. Guimn (8), define el diagnstico psiquitrico como un "proceso por el que se
intenta someter a verificacin cientfica la hiptesis de la pertenencia de determinadas manifestaciones
clnicas observadas en un paciente a una clase o a una dimensin dentro de una determinada clasificacin
de referencia". Los propsitos del diagnstico son: 1) diferenciar el cuadro observado de otros cuadros;
2) otorgarle un nombre que permita comunicarnos fiablemente; 3) establecer un tratamiento y un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (2 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
pronstico respecto a su evolucin; y 4) medir los cambios que se producen en esa evolucin y realizar
estudios sobre su etiologa.
El proceso diagnstico es algo ms que elegir un trmino de una clasificacin, puesto que se debera ver
como una parte de un proceso ms amplio que es la formulacin clnica, es decir, la impresin holstica
que el psiquiatra obtiene de un paciente y su situacin (2, 9). Desde este enfoque, el diagnstico es una
parte necesaria y esencial en la valoracin y el abordaje teraputico del paciente psiquitrico. No obstante
el diagnstico entraa atribuir una etiqueta. Este hecho tiene sus implicaciones sociolgicas y legales y
en l influyen la experiencia, caractersticas personales y orientacin terica del psiquiatra.
EVOLUCION HISTORICA DEL DIAGNOSTICO PSIQUIATRICO
El diagnstico se halla estrechamente unido a la nosologa psiquitrica. Las opiniones respecto a los
criterios diagnsticos y de clasificacin han variado a travs de las distintas pocas y mbitos, desde los
criterios etiolgicos de la nosologa alemana tradicional, iniciada a partir de la segunda mitad del siglo
XIX y la consideracin sindrmica de la psiquiatra francesa, hasta la aproximacin emprica y
supuestamente aterica de los sistemas de clasificacin actuales.
DIAGNOSTICO ETIOLOGICO
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se produce en Alemania un giro de la psiquiatra hacia la
bsqueda de criterios homologables con el resto de las disciplinas mdicas. De esta forma, la
denominada corriente psicologista (Reil, Haindorf, Heinroth, Kerner, etc.) es sustituida por una corriente
somaticista (10), cuyo primer representante con trascendencia fue Griesinger. Los descubrimientos de
Bayle de la etiologa de la parlisis general progresiva y Broca de las relaciones de las afasias con
determinadas lesiones cerebrales, llevaron a Griesinger a decir que "las enfermedades mentales son
enfermedades del cerebro" (8).
Kahlbaum, aunque estaba convencido de que se podra llegar al diagnstico etiolgico, enfatiz la
necesidad de apoyarse en los complejos de sntomas ms que en la enfermedad subyacente. Este autor
reuni los sntomas que coincidan con mayor frecuencia para construir sndromes o tipos de trastornos.
De esta forma pudieron definirse la catatona y la hebefrenia (esta ltima fue descrita por su discpulo
Hecker en 1871) (11). Adems, Kahlbaum y Hecker sentaron las bases de la nosologa de Kraepelin al
plantear el estudio del curso como parte esencial de la enfermedad, en tanto que fenmeno natural.
SINTESIS DE LOS PLANTEAMIENTOS CLINICO-DESCRIPTIVO,
ETIOLOGICO Y DEL CURSO: KRAEPELIN
Aunque Kraepelin crea, al igual que Griesinger, que las categoras diagnsticas estaban vinculadas a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (3 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
hallazgos neuropatolgicos (8), pens que el paso inicial sera realizar una descripcin clnica cuidadosa,
como queda reflejado en su descripcin de la demencia precoz y en la delimitacin de la psicosis
manaco-depresiva. Para Kraepelin slo puede crearse una unidad nosolgica si para una misma etiologa
existe una clnica concordante, un curso equiparable en todos los casos, un final idntico y una anatoma
patolgica comn. Existe aqu, junto al acento en el factor etiolgico, la idea explcita de la especificidad
de los sndromes psquicos (12,13). En la quinta edicin de su tratado de 1896, abandona definitivamente
una concepcin sindrmica y adopta un concepto estrictamente mdico de enfermedad. As pues,
Kraepelin representa, frente al anlisis psicopatolgico puro, el pensamiento cientfico natural en
psiquiatra. Sin embargo, este planteamiento fue contestado desde la psiquiatra francesa (los franceses
nunca aceptaron su concepto de enfermedad) y desde la propia psiquiatra de habla alemana. Para Hoche,
que se opuso desde el principio a la construccin kraepeliniana, la clnica slo hace posible la
delimitacin de sndromes inespecficos desde el punto de vista etiolgico; seran respuestas preformadas
constitucionalmente que se "dispararan" ante causas diversas. Este planteamiento fue refrendado por
Bonhoefer, con la descripcin de los tipos de reaccin exgena, y Bumke, que continu la teora de
Hoche y critic la especificidad de la relacin etiologa/clnica (10).
DIAGNOSTICO PSICOPATOLOGICO: BLEULER, JASPERS,
KURT SCHNEIDER
Bleuler defiende una etiologa comn de base psicopatolgica en los trastornos psquicos. Propone,
frente a Kraepelin, que, ms que por el curso, el diagnstico ha de hacerse por los aspectos formales de
los sntomas. Es decir, considera prioritaria la necesidad de una psicopatologa precisa. De esta forma,
Bleuler distingue entre sntomas fundamentales y accesorios (segn estn o no presentes a lo largo de
toda la evolucin), y primarios y secundarios (segn sean expresin directa del proceso patolgico
-fisigenos- o consecuencia de la reaccin del psiquismo enfermo-psicgenos). Esta tendencia
psicopatolgica fue continuada por la escuela de Heidelberg (Gruhle, Jaspers, K. Schneider,
Mayer-Gross, C. Schneider etc.) a partir de presupuestos tericos muy distintos (10). Jaspers fundamenta
su tratado de Psicopatologa General (14) en la fenomenologa y postula que el diagnstico debe basarse
en la descripcin y categorizacin de los aspectos objetivos de la conducta y de las experiencias internas
del paciente en un intento por observar y comprender los fenmenos psquicos tal y como el paciente los
siente. Es de destacar la diferencia que Jaspers establece entre proceso y desarrollo. El proceso es una
irrupcin en la vida psquica del sujeto en la que provoca una solucin de continuidad haciendo
imposible su compresin, aunque no su explicacin. El desarrollo es la evolucin de una personalidad
preexistente, sin solucin de continuidad, y susceptible en todo momento de ser comprensible.
Como se puede observar, a partir de la primera dcada del siglo XX la psiquiatra adquiere caractersticas
distintas a las de la psiquiatra kraepeliniana: tanto en la obra de Bleuler como en el tratado de
Psicopatologa General de Jaspers se vislumbra un claro inters por la investigacin psicolgica y el
diagnstico basado en la psicopatologa ms que en la etiologa. Con estos presupuestos y una defensa
estricta del sistema nosolgico de Kraepelin en lo que respecta a las entidades clnicas, Kurt Schneider
(15) sent las bases de un diagnstico que an hoy tiene cierta vigencia. Para Schneider, la ciclotimia y la
esquizofrenia son "hechos psicolgicos puros" que pueden diferenciarse slo tipolgicamente. Las
considera psicosis endgenas, sin que existan entre ellas cuadros intermedios. Schneider mantiene que la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (4 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
categorizacin de estas entidades no es un diagnstico en el sentido mdico sino ms bien la valoracin
de diferentes tipologas. El diagnstico, por tanto, debe basarse en el cuadro y no en la evolucin. De esta
forma, describe los sntomas de primer orden de la esquizofrenia (no especficos de esta, pero de gran
valor prctico por su frecuencia) y los sntomas de segundo orden (menos frecuentes pero que no
excluyen el diagnstico). El establecimiento de entidades tipolgicas significa realizar una correlacin
estadstica de sntomas ms frecuentes, cuyas causas son desconocidas, y que pueden verse como meras
convenciones nosolgicas (9). La psicopatologa descriptiva y el diagnstico tipolgico de los trastornos
psiquitricos, junto a las ideas de Kraepelin, han inspirado los sistemas de clasificacin actuales.
Kretschmer, que tambin puede encuadrarse dentro de la corriente psicopatolgica, habla por primera
vez de la necesidad de un diagnstico polidimensional: personalidad, vivencia desencadenante y cuadro
(10). De manera opuesta a K. Schneider, considera la posibilidad de cuadros psicticos psicogenticos
como expresin de la personalidad e historia personal, y, al contrario que Jaspers, niega la diferenciacin
estricta entre proceso y desarrollo.
LA ANTIPSIQUIATRIA
La psiquiatra alemana postkraepeliniana, si bien se hizo sistemtica y precisa, dej de prestar atencin a
los contenidos de los sntomas y sus motivaciones por los que el psicoanlisis, desarrollado a partir de
Freud, vena interesndose. Durante los aos siguientes, se concede ms valor a los criterios dinmicos y
funcionales que a los criterios descriptivos y es ms importante el estudio de lo psquico inconsciente que
la especificacin de un diagnstico. El diagnstico psiquitrico perdi inters no slo por la influencia
del psicoanlisis, que propona una etiologa nica de los trastornos psquicos, sino tambin como
consecuencia del fracaso de la psiquiatra biolgica en encontrar nuevas etiologas y tratamientos
especficos para los trastornos psiquitricos (8).
En los aos 60 surge el movimiento de la antipsiquiatra que apoyado en el modelo psicosocial
dominante en la psiquiatra de la poca (16) y basado en consideraciones antropolgicas, filosficas,
legales y tericas, puso en tela de juicio la necesidad del diagnstico y la categorizacin de los trastornos
mentales. As por ejemplo, Szasz mantiene que la enfermedad mental es un "mito" (17) y considera el
diagnstico psiquitrico como una forma de etiquetado arbitrario, que es til tanto para las necesidades
profesionales como para la sociedad (polticamente conservadora) dominante y que contribuye, y en
algunos casos determina, la cronicidad de la alteracin psquica. Por tanto, las supuestas manifestaciones
de las enfermedades son desviaciones del comportamiento aceptado por un grupo sociocultural concreto,
de tal forma que la definicin de normalidad diferir de un grupo a otro (18).
SITUACION ACTUAL
A partir de los aos 70 ha aumentado el inters por el diagnstico psiquitrico y en ello han influido
razones de diversa ndole (16): 1) el desarrollo de la psicofarmacologa y la investigacin biolgica y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (5 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
gentica, que han conducido a la bsqueda de marcadores de enfermedad y frmacos potencialmente ms
eficaces frente a determinados sndromes; 2) la falta de eficacia de la psicoterapia psicodinmica en los
sndromes psiquitricos mayores; 3) la falta de resultados en la investigacin a partir del modelo
psicosocial y, en consecuencia, el recorte en los gastos destinados a ella; 4) la corriente de psiquiatra
comunitaria y la atencin a los pacientes psiquitricos, antes recluidos en hospitales, dentro del sistema
de seguridad social; y 5) la incomodidad originada en la psiquiatra por la falta de fiabilidad en el
diagnstico que se manifest, por ejemplo, en la discusin del status de enfermedad de la
homosexualidad y que puso de manifiesto cmo el diagnstico psiquitrico estaba atrapado en criterios
sociales y culturales. Adems, la publicacin en 1973 del artculo de Rosenhan, "On Being Sane in
Insane Places" (19), contribuy al malestar entre la profesin. En el estudio de Rosenhan, ocho
"pseudopacientes" simularon sufrir alucinaciones auditivas y fueron admitidos en doce hospitales
psiquitricos diferentes con el diagnstico de esquizofrenia. Durante el ingreso dejaron de manifestar los
sntomas, por lo que fueron dados de alta con el diagnstico, en la mayora de los casos, de
"esquizofrenia en remisin". Rosenhan utiliz este estudio para atacar la poca fiabilidad de la evaluacin
psiquitrica y el peligro del error diagnstico. La crtica de Rosenhan estaba implcitamente ligada a los
estereotipos culturales y a las prcticas psiquitricas inhumanas de los manicomios.
Coincidiendo con la aparicin del DSM-III en 1980 (20). comenzaron a publicarse una serie de trabajos
relacionados tanto con las dificultades metodolgicas, tericas y prcticas, cuanto por los problemas
psicopatolgicos y filosficos que surgen al abordar el diagnstico y la clasificacin en psiquiatra.
Actualmente se acepta que el fundamento filosfico del DSM-III (20), DSM-III-R (21) y DSM-IV (4)
est muy relacionado con el empirismo lgico (o positivismo lgico) y con el operacionalismo. Esta base
filosfica, reconocida por aquellos que inspiraron esos sistemas de clasificacin como Kendell (22) y
Spitzer (23), al igual que por sus opositores como Malt (24) y Faust y Miller (25), fue sugerida por el
filsofo de la ciencia Carl G. Hempel en 1959 en una conferencia titulada Los fundamentos de la
taxonoma pronunciada en Nueva York ante la Work Conference on Field Studies in the Mental
Disorders, organizada por la American Psychopathological Association (26). En este trabajo, Hempel
establece una sistematizacin para realizar una taxonoma de los trastornos mentales. En primer lugar,
para este autor, los objetos de la clasificacin en la taxonoma psiquitrica no deberan ser los diversos
tipos de alteraciones psquicas, sino los casos individuales que pueden ubicarse en diversas clases segn
el tipo de trastorno mental padecido. Esto permite la posibilidad de que una persona pueda pertenecer a
una clase, que representa una determinada enfermedad, en un momento determinado pero no
necesariamente durante toda su vida. En segundo lugar, la ciencia debe aspirar al conocimiento objetivo
apoyado sobre la base de datos asequibles obtenidos mediante experimentos y observaciones apropiadas.
Esto exige que los trminos utilizados para formular enunciados cientficos tengan significados que estn
especificados de forma clara, y, por lo tanto, puedan entenderse en el mismo sentido por todos aquellos
que los usan. Para alcanzar este propsito, Hempel recomienda la utilizacin de las denominadas
definiciones operacionales de los trminos cientficos, introducidas en 1927 por el fsico P.W. Bridgman
en su libro La lgica de la fsica moderna. Las definiciones operacionales permiten criterios objetivos
mediante los cuales cualquier investigador cientfico puede decidir, en cualquier caso particular, si el
trmino tiene o no aplicacin. En tercer lugar, con la aplicacin de estas definiciones se logra avanzar en
la consecucin de unos criterios diagnsticos cada vez ms fiables. Esta fiabilidad, a su vez, aumenta si
los criterios que sirven para asignar casos individuales a clases especficas se descomponen en diversos
componentes. Por ltimo, Hempel llama la atencin sobre los factores subjetivos que intervienen en la
aplicacin de un conjunto dado de conceptos y recomienda que se intente reducir dradualmente su
influencia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (6 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
En los aos 60 surgi en los Estados Unidos un grupo de investigadores interesados por una
aproximacin cientfica al diagnstico que permitiera la consecucin de diagnsticos fiables. Este
movimiento, denominado "neokraepeliniano" por Klerman (27), defiende la importancia de la
clasificacin en psiquiatra, la aproximacin al diagnstico mediante el mtodo cientfico de
investigacin, y la consideracin de que los trastornos mentales son estables y resultan de la expresin de
un proceso orgnico, donde la personalidad ejerce un efecto patoplstico. Adems, este grupo mantena
la necesidad de describir de forma detallada los cuadros clnicos al estilo de Kraepelin, procurando
validar los diagnsticos con mtodos estadsticos y evitando referencias tericas.
Una de las primeras y principales aportaciones de este movimiento fue la publicacin en 1972 de los
criterios de Feighner realizados por el grupo de St. Louis (28), un sistema taxonmico basado en las
definiciones precisas y la descripcin de los criterios necesarios para diagnosticar las 16 categoras ms
frecuentes. Posteriormente Spitzer, Endicott y Robins publicaron los Research Diagnostic Criteria (RDC)
(29) que incluye la definicin operativa de 25 categoras.
EL PROCESO DIAGNOSTICO
El proceso diagnstico consiste en un clculo de probabilidades y es realizado con habilidad y rapidez
por los mdicos con experiencia, aunque generalmente de forma no consciente. Se basa en la
confrontacin de dos bases de datos: por un lado los conocimientos mdicos y, por otro, la informacin
obtenida del paciente, que debe ser lo ms segura y completa posible. Con el diagnstico se pretende
obtener un mayor conocimiento mediante la comparacin de un patrn de fenmenos o datos
individuales con un patrn supraindividual. De este modo es posible hacer inferencias respecto a la
prediccin del curso clnico, la respuesta teraputica y el resultado final del trastorno (30). Ello se
consigue a travs de una serie de pasos que son interdependientes y que, gran parte de ellos, tienen lugar
generalmente durante la entrevista psiquitrica:
- Observacin de los fenmenos individuales acerca de la conducta del paciente, la forma y contenido del
lenguaje, bien espontneamente o en respuesta al psiquiatra.
- Anlisis de todos los datos conocidos que se intentan formular en trminos psicopatolgicos. El clnico
organiza la informacin, separndola en categoras de sntomas, signos, rasgos de personalidad,
problemas y dificultades sociales, y decide cmo usar esta informacin y qu ms necesita saber acerca
del enfermo.
- Identificacin de sndromes que sugieren con una mayor probabilidad la alteracin existente, a la vez
que disminuyen las posibles entidades responsables del trastorno. Cuando ello no es factible se
selecciona un ncleo de problemas-gua (un sntoma o un nmero reducido de ellos) de especial
relevancia.
- Clasificacin, en la cual el psiquiatra elige uno o ms trminos de un determinado sistema de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (7 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
clasificacin, de forma que el diagnstico del paciente pueda ser comunicado y entendido por otros
profesionales.
Algunos estudios sobre toma de decisiones en el trabajo clnico psiquitrico subrayan dos aspectos
sorprendentes: 1) la rapidez con que se realiza el diagnstico; y 2) el clnico normalmente no realiza el
proceso de forma consciente. En un estudio sobre entrevistas filmadas realizado en 1966, Gauron y
Dickinson (31) observaron que los psiquiatras a menudo se formaban la impresin diagnstica en los
primeros minutos de la entrevista. Sandifer, Hordern y Green en 1970 (32), encontraron que despus de
tres minutos de entrevistas filmadas, los psiquiatras haban llegado a un diagnstico que, en tres cuartas
partes de los casos, era el mismo que el diagnstico final. En 1975 Kendell (22) confirm estos hallazgos
y tambin mostr que los psiquiatras no solan darse cuenta de qu aspectos de la informacin utilizaban
para realizar la decisin diagnstica y que algunos de los tems que ellos consideraban cruciales, en
realidad tenan poco peso diagnstico. Sin embargo, este procedimiento aparentemente rpido y fcil de
realizar, entraa enormes dificultades si se pretende obtener de una manera vlida y fiable. A
continuacin analizaremos de forma ms detallada cada uno de los componentes de este complejo
proceso.
VALORACION DE LOS SINTOMAS
El sntoma psiquitrico se ha definido como "la descripcin por parte del paciente de un fenmeno
mental anormal bien cuando presenta sus quejas acerca de algo que le aflige o simplemente cuando
describe sus experiencias mentales que aparecen como patolgicas para un observador" (33). El concepto
de sntoma hace referencia a una determinada conducta, afecto cognicin o percepcin, de carcter
manifiesto y que pertenecen a las experiencias subjetivas del enfermo.
En psiquiatra, pese a que se han realizado diversos intentos, no existen sntomas patognomnicos. Sin
embargo, no todos los sntomas tienen el mismo valor indiciario. Para que un sntoma tenga valor
diagnstico debe ser tpico del trastorno y debe ocurrir con relativa frecuencia. Por eso el clnico acta de
forma lgica, tratando de buscar lo siguiente: 1) el mayor nmero de sntomas que por acumulacin
incrementen el valor de cada uno de ellos en su referencia al diagnstico posible; y 2) la existencia de
sntomas indiciarios de cualesquiera otros procesos patolgicos, que contradigan al ms presumible, y
con ello lleve a cabo un diagnstico diferencial en sentido estricto (34).
Para dar una mayor fiabilidad y validez a la descripcin de los sntomas, Berrios propone que no se
hagan diferencias entre los macro y microsntomas, incluyendo a estos ltimos en la definicin de la
enfermedad. Adems, para este autor, sera conveniente realizar una calibracin clnica, histrica y
numrica de los mismos (35,36):
- La calibracin histrica se ocupa del anlisis de la diacrona de trminos, conceptos y fenmenos
comportamentales. Para hacerlo, usa la semntica histrica, la historia mdica y la paleontologa de la
conducta respectivamente. El historiador presupone que el sntoma conlleva una carga de informacin y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (8 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
que esta es susceptible de ser cuantificada. La informacin est contenida en una seal y/o en la
asociacin de esta con otras seales simultneas. Las seales se presentan al observador en forma de
"ruido", que tendra dos orgenes: uno procede de los patrones expresivos del enfermo y el otro el sesgo
perceptual del observador. Parte de la tarea del historiador es la de identificar esa relacin "seal ruido",
lo que podra lograr a travs del anlisis detallado de la interaccin histrica de trminos, conceptos y
fenmenos psicopatolgicos. De esta forma podra encontrarse relacin entre la seal y la patologa
biolgica.
- Para el clnico esto no es suficiente. El sntoma, con su presencia, no solo debe acusar la enfermedad,
sino tambin dar informacin acerca del futuro: "diagnosis is prognosis" (37).
- La calibracin numrica en psiquiatra se realiza mediante transformaciones diversas, tales como las
puntuaciones obtenidas a travs de instrumentos y escalas; la especificacin probabilstica de la hiptesis
nula y, ms recientemente las tcnicas estadsticas para la extraccin de patrones numricos. En opinin
de Berrios, el acto de representar un sntoma mediante un nmero es engaosamente simple, pues en
psicopatologa no slo existen variables discretas, sino que la mayora tienen carcter continuo. La
aparicin de definiciones operacionales llev primero a la creacin de listas de sntomas y estas a
representaciones numricas binarias, tiles para su procesamiento en el ordenador. Posteriormente
apareci la necesidad de representar las graduaciones cualitativas verbales de variables dimensionales
que llev a representaciones numricas en escalas. La cuantificacin mediante escalas tena como
objetivo representar la gravedad del sntoma. Sin embargo, al no existir una definicin operacional
adecuada de la gravedad, la responsabilidad permanece al final en el observador que tiene que combinar
mltiples atributos del sntoma como intensidad, frecuencia o duracin. A estos problemas se aade el
decidir si el sntoma est presente o ausente. Si el clnico quiere recoger tantos casos como sea posible,
no le importar tener falsos positivos y si busca casos claros posiblemente obtenga muchos falsos
negativos.
A la vista de todas estas dificultades y controversias, sera conveniente tener presente que la
interpretacin de los sntomas debe hacerse con prudencia, sin extraer interpretaciones patognicas
precipitadas, sino valorando los sntomas dentro de un conjunto, con una ampliacin clara del contexto.
De esta manera el psiquiatra debe decidir si lo que el paciente relata debe considerarse como normal o
anormal en un amplio significado del trmino: 1) normalidad como valor, es decir, como estado ideal de
salud; 2) normalidad estadstica, significa hallarse dentro de los lmites de los valores medios de la
poblacin; 3) normalidad individual, respecto al nivel previo de funcionamiento (33).
EL SIGNO CLINICO Y LA PRUEBA FUNCIONAL
Hemos mencionado anteriormente que los sntomas son experiencias subjetivas referidas por el paciente.
Los signos, en cambio, proceden de las conductas observables y de los datos de marcadores biolgicos.
El humor depresivo es un sntoma, mientras el llanto es un signo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (9 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
Histricamente, a partir de la mentalidad anatomo-clnica, que se consolida en el S. XIX, se concede
primaca a la observacin, es decir, al signo clnico, como instrumento para el diagnstico, siendo el
signo capaz de revelar la existencia de ciertas lesiones anatmicas (38). Este pensamiento que tuvo un
importante desarrollo en medicina general slo pudo aplicarse en psiquiatra a la descripcin de ciertos
cuadros orgnicos cerebrales.
La mentalidad fisiopatolgica introdujo algunos cambios en la forma de concebir y estudiar las
enfermedades: ms que como una alteracin morfolgica, la enfermedad puede entenderse como un
proceso en el que lo que est alterada es la funcin. El signo clnico se convierte en la expresin de dicha
alteracin funcional y el sntoma espontneo adquiere el valor de signo clnico, pudiendo ser mensurable.
Como consecuencia de ello se crean nuevas tcnicas de estudio funcional, al mismo tiempo que el curso
de la enfermedad se considera fundamental para la comprensin de la enfermedad como un proceso
mensurable y continuo.
La concepcin de la enfermedad como un proceso llev a Kraepelin y a sus seguidores a intentar
caracterizar la enfermedad mental siguiendo el modelo mdico desde el punto de vista terico, sin que
lograran identificar claramente cules son los signos clnicos definitorios. Actualmente esta idea
prevalece en el seno de las investigaciones de la psiquiatra biolgica. En las ltimas dcadas han
proliferado las investigaciones bioqumicas y genticas: se intentan buscar marcadores genticos; se
conocen sustancias predictoras de respuesta teraputica, como la respuesta al metilfenidato en la
depresin; se utilizan las pruebas de funcin endocrina, como el test de supresin de la dexametasona y
las tcnicas de neuroimagen. Sin embargo, hasta el momento no se ha conseguido hallar signos
especficos de ninguna enfermedad mental. No obstante, pudiera ser que la causa de esta inespecificidad
se deba a la inadecuacin del mtodo utilizado. El procedimiento habitual en las investigaciones
biolgicas es ordenar las enfermedades segn unos criterios -en general descripciones sintomatolgicas,
del curso, etc.- y, posteriormente buscar asociaciones con determinadas alteraciones biolgicas. Para
intentar solucionar este problema, durante los ltimos aos, se ha mantenido que la investigacin
centrada en los sntomas psiquitricos tiene, heursticamente, ms valor que la investigacin de los
sndromes, debido a la mayor fiabilidad de los sntomas en su posible asociacin con determinadas
localizaciones cerebrales (39,40). Sin embargo, la verificacin de los sntomas tambin est dirigida por
una teora y, por tanto, puede ser tan problemtica como los sndromes (41).
EL SINDROME PSIQUIATRICO
Tradicionalmente se han realizado intentos de generar sndromes basados en la experiencia clnica, es
decir, combinaciones de sntomas que suelen aparecer de forma simultnea y evolucionan de forma
estable en el tiempo. Los criterios utilizados varan segn los autores. En la clnica, la formacin de
sndromes es un proceso en el que participa la mutua interaccin entre el paciente, que refiere los
sntomas segn l los experimenta, y el entrevistador, quien no slo rene los sntomas sino que
construye el sndrome segn su experiencia previa, el marco terico internalizado a partir de sus
conocimientos, y sus propios factores personales, familiares y culturales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (10 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
Para operacionalizar el concepto de sndrome con vistas a la investigacin, Weber y Scharfetter (11)
proponen la siguiente definicin: "En psiquiatra, todo lo que podemos percibir es la concurrencia de
ciertos sntomas en un nivel superficial. Ciertos sntomas aparecen simultneamente y, cuando se
observan repetidamente en muchos pacientes, podemos asumir un origen comn y llamar sndrome a
esos sntomas relevantes". Estos autores opinan que la concurrencia de sntomas constituye una regla
satisfactoria para la deteccin de sndromes ofreciendo un mtodo de anlisis factorial que ellos
consideran apropiado.
El sndrome no siempre configura una entidad diagnstica. Dos individuos con sntomas similares
pueden ser ubicados en clases diferentes, ya que algunos de los tipos de trastornos mentales que se
diferencian en el nivel etiolgico-terico, pueden coincidir parcialmente en los sndromes asociados a
ella. Adems, en los actuales esquemas de clasificacin puede existir un solapamiento de sntomas entre
los distintos sndromes y diagnsticos. Por ejemplo, las alucinaciones aparecen entre los criterios de
inclusin de varias categoras diferentes. Sin embargo, en trminos ms generales, existen sntomas que
por s solos son suficientes para hablar de la existencia de un determinado sndrome. Por ejemplo, de una
persona que padece un delirio de persecucin podemos afirmar que sufre un sndrome psictico, aunque
no podamos especificar en principio si se trata de un trastorno delirante o una esquizofrenia paranoide.
CLASIFICACION, DEFINICION DE TRASTORNOS E IDENTIFICACION
DE ENFERMEDADES
El trastorno mental es considerado como un sndrome conductual o psicopatolgico clnicamente
significativo que conlleva un importante deterioro en una o ms reas del funcionamiento del individuo.
El concepto de enfermedad se aplica en psiquiatra cuando existe una etiologa conocida y un proceso
fisiopatolgico subyacente identificable. Segn Kendell (42), el reconocimiento de una enfermedad
implica la existencia de lmites naturales o discontinuidad entre la entidad en cuestin y otras. Sin
embargo, hasta ahora no se ha conseguido demostrar de forma concluyente dicha discontinuidad en el
caso de la esquizofrenia y las psicosis afectiva. Por este motivo, la mayora de las clasificaciones
psiquitricas contemporneas prefieren hablar de trastornos mentales y reconocen que slo logran en
general agrupar sntomas o sndromes. De esta forma, hasta el momento no se han conseguido en
psiquiatra todos los propsitos del diagnstico, pues la pertenencia a una clase nosolgica no ofrece
informacin global acerca de la etiologa, patogenia y pronstico de una enfermedad.
DIAGNOSTICO SINTOMATOLOGICO VERSUS DIAGNOSTICO
FENOMENOLOGICO
La secuencia diagnstica anteriormente esbozada es un proceso complejo y representa el modo de
proceder siguiendo el mtodo denominado diagnstico sintomatolgico o de criterios, que se ajusta al
modelo mdico de enfermedad. Otra forma de enfocar la prctica diagnstica es el diagnstico
fenomenolgico, que trata de describir "el modo particular de experiencia y conducta de un paciente y su
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (11 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
relacin con l mismo y con el mundo". El diagnstico fenomenolgico se orienta ms a la persona
mientras el diagnstico sintomatolgico se orienta ms al proceso morboso (9).
En la prctica, el diagnstico fenomenolgico no slo se interesa por la valoracin de los sntomas, el
curso de la enfermedad, las caractersticas biolgicas y los factores genticos, sino por la impresin
holstica que el psiquiatra obtiene de un paciente y su situacin, considerando todos los aspectos del
contexto. Los defensores de este mtodo opinan que el diagnstico sintomatolgico ha ganado en
fiabilidad a expensas de una simplificacin reductiva mediante la seleccin de algunos aspectos de una
amplia fuente de datos a los que se dota de una especial significacin. La reduccin de fenmenos a
sntomas podra perder especificidad. Adems la simple acumulacin de sntomas y la bsqueda de
criterios de inclusin y exclusin convierte al diagnstico en un proceso cerrado que puede incluso
hacerlo un ordenador. Por el contrario, el diagnstico fenomenolgico, con ayuda de la intuicin del
psiquiatra, capta algo del paciente que no se puede encontrar ni en los sntomas individuales ni en la
acumulacin de estos, es decir, su modo de ser y relacionarse en el mundo. Es, por tanto, un proceso
abierto en el que pueden aadirse nuevas experiencias y datos permitiendo que el diagnstico sea
reevaluado. Los detractores del diagnstico fenomenolgico centran sus crticas en el hecho de que la
intuicin no es ms que un sentimiento que no puede describirse claramente, ni es susceptible de ser
investigado cientficamente.
Los fundamentos cientficos del diagnstico fenomenolgico y sintomatolgioco son diferentes. El
diagnstico sintomatolgico, representado actualmente por el DSM-IV (4) y la CIE-10 (43), sigue el
esquema de la explicacin cientfica de Hempel y Oppenheim, fundado en el empirismo lgico del
crculo de Viena y en el racionalismo crtico de Popper. El diagnstico fenomenolgico/antropolgico,
tiene sus races en la fenomenologa de Husserl y en la filosofa existencial (9).
Ambos mtodos, aunque son diferentes en sus fundamentos, pueden ser complementarios. El psiquiatra
no slo puede dirigir la entrevista hacia la bsqueda de sntomas y datos objetivos, sino tambin intentar
comprender el modo global de estar en el mundo del paciente, para lo cual es importante la biografa. De
esta forma, el diagnstico sera un proceso dialctico, con una parte retrospectiva y otra predictiva o
anticipatoria, en el que el sntoma o el fenmeno simple pueden conectarse con el todo.
LA FORMULACION CLINICA Y EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
La denominada formulacin clnica es una manera de dar la informacin ms completa posible acerca del
paciente. Junto al diagnstico se indica cmo las experiencias vitales del paciente han influido en ste,
resaltando la interrelacin entre los factores orgnicos, psicodinmicos y sociales. De esta forma, se
intentan explorar todos los aspectos del paciente con el fin de detallar las reas donde debe incidir la
teraputica, que ser no slo farmacolgica, sino tambin de los patrones de relacin maladaptativos y
las situaciones sociofamiliares desfavorables. La formulacin debera ser un breve resumen escrito,
adaptado de forma flexible al caso individual, donde se demuestre una posible explicacin y
comprensin del cuadro clnico particular dentro de un marco psiquitrico general.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (12 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
Generalmente la formulacin comienza con una descripcin del paciente y su contexto sociocultural.
Posteriormente se enuncia la queja principal y otros sntomas relevantes, cmo se han iniciado y, si es
posible, qu razones podran motivarlos. Es fundamental emitir un diagnstico o, al menos, un
diagnstico diferencial, donde figuren por orden de probabilidad las categoras posibles y si estas son
mutuamente excluyentes o concurrentes. Sera conveniente aadir los datos disponibles a favor o en
contra de cada una de las posibilidades. La inclusin de factores etiolgicos implica el uso de modelos
tericos.
CONTRASTACION Y VERIFICACION
Actualmente la mayora de los psiquiatras parecen estar de acuerdo en dos cuestiones: 1) Los pacientes
necesitan ser diferenciados unos de otros en funcin del trastorno o trastornos que padecen porque
necesitan ser tratados adecuadamente; y 2) El mejor sistema hasta ahora conocido es el diagnstico y la
clasificacin porque permiten una mayor fiabilidad y comunicabilidad de los resultados.
Se han propuesto diversos sistemas de clasificacin, basados en los siguientes atributos de la enfermedad
(44): 1) la sintomatologa: las quejas del paciente, su descripcin de experiencias subjetivas anormales y
las alteraciones observables de su conducta; 2) el pronstico: el curso temporal o la respuesta al
tratamiento de los sntomas y las discapacidades asociadas a ellos; 3) la etiologa: las alteraciones
fundamentales, conocidas o supuestas, de la estructura o funcin que subyacen y preceden a los sntomas.
Las clasificaciones etiolgicas seran las ms deseables pero en el caso de la psiquiatra todava no se ha
llegado a una clasificacin etiolgica de todos los trastornos mentales. La clasificacin basada en el
pronstico podra ser una alternativa de inters, y as lo consider Kraepelin cuando clasific las psicosis
funcionales basndose en los diferentes pronsticos de la demencia precoz y la enfermedad
manaco-depresiva. No obstante, en opinin de Kendell (44) "si los diagnsticos estuvieran basados en el
pronstico, slo podran hacerse de forma retrospectiva, y en casos extremos slo despus de la muerte, y
por tanto no podran usarse para determinar el tratamiento o predecir la respuesta. De hecho, Kraepelin
no defini la demencia precoz o la enfermedad manaco-depresiva en trminos pronsticos, sino en
funcin de su sintomatologa, pero deline dos sndromes de forma que maximiz la diferencia en la
evolucin entre ellos".
Debido a que las clasificaciones etiolgicas no son todava factibles y las pronsticas no muy apropiadas,
la mayora de los diagnsticos y clasificaciones de los trastornos mentales se basan primariamente en la
sintomatologa mediante la elaboracin de sndromes clnicos, como hemos expuesto en el apartado
referido al proceso diagnstico. La relacin entre estos sntomas concurrentes y el diagnstico no suele
ser nomottica (30), es decir, las clases no se diferencian entre s por el valor asignado a una o a un
reducido nmero de variables, sino que son politticas, porque cada categora posee las siguientes
caractersticas: 1) cada miembro del grupo posee un significativo nmero de propiedades que
caracterizan a ese grupo; 2) cada propiedad es poseda, a su vez, por una proporcin significativa del
grupo; y 3) ninguna caracterstica tiene que encontrarse necesariamente en todos los miembros de la
categora. El diagnstico es establecido, por tanto, por la presencia de varios de los sntomas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (13 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
constituyentes del sndrome, sin que ninguno de ellos sea esencial.
Esta preponderancia de los sntomas ha recibido contestacin por parte de algunos: los psicoanalistas
propusieron una clasificacin basada en los mecanismos de defensa, algunos cognitivistas pretendieron
sustituir los sntomas por puntuaciones en determinados tests cognitivos, los conductistas buscan una
clasificacin basada en el anlisis de la conducta en diferentes situaciones. Por otra parte, incluso
utilizando clasificaciones sindrmicas, existe el riesgo de que los clnicos utilicen sus propios criterios y
los diagnsticos se convirtieran en algo poco fiable; de esta forma, se dejara de cumplir uno de sus
principales objetivos: ser susceptibles de contrastacin y verificacin. Precisamente, las definiciones
operacionales surgieron para tratar de eliminar la ambigedad, precisando qu combinaciones de
sntomas son adecuadas para establecer el diagnstico.
FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS SISTEMAS ACTUALES DE DIAGNOSTICO Y
CLASIFICACION
Los estudios internacionales de comparacin de criterios diagnsticos en psiquiatra han sido frecuentes
en la dcada de los setenta, como por ejemplo el US-UK Diagnostic Project (45) o el International Pilot
Study of Schizophrenia (46). En estos estudios se comprob, por ejemplo, que los psiquiatras
neoyorquinos utilizaban el diagnstico de esquizofrenia en el doble de los casos que los londinenses, o
que en Mosc los psiquiatras parecan tener un concepto inusualmente amplio de esquizofrenia.
Los trabajos de Spitzer y otros seguidores del grupo de S. Louis enfatizaron la necesidad de un
diagnstico fiable que hasta entonces no se haba conseguido con el DSM-I y DSM-II. En 1976, Spitzer,
refirindose al estudio de Rosenhan acerca de los "pseudopacientes" que fueron admitidos en diferentes
hospitales con el diagnstico de esquizofrenia (19), admite que si bien en psiquiatra, como en el resto de
la medicina, los diagnsticos no son del todo fiables (por ejemplo la interpretacin de las radiografas o
la certificacin de las causas de muerte), los resultados de Rosenhan son irrelevantes para el problema
real de la fiabilidad y validez del diagnstico psiquitrico (47). Defiende que la nueva aproximacin al
diagnstico psiquitrico con el uso de criterios especficos, propugnada por el grupo de St. Louis en
asociacin con el Departamento de Psiquiatra de Washington, puede aumentar la deseada fiabilidad.
Desde entonces se han publicado numerosos trabajos revisando la fiabilidad de los estudios publicados
con anterioridad e intentando precisar cules son los factores que determinan un mayor grado de sta
(48-54): 1) consistencia diagnstica en el tiempo; 2) acuerdo interdiagnosticadores; 3) frecuencia
diagnstica en muestras comparables.
Para establecer la validez clnica de una determinada entidad nosolgica, Kendell (55) ha propuesto
diferentes estrategias: 1) identificacin y descripcin del sndrome, bien sea a travs de la "intuicin
clnica", bien por medio del anlisis de clusters; 2) demostracin de los lmites o puntos de distincin
entre sndromes relacionados, mediante el anlisis discriminante o el anlisis factorial; 3) realizacin de
estudios de seguimiento que permitan establecer una evolucin y unos resultados diferenciados entre los
sndromes; 4) realizacin de ensayos teraputicos que permitan establecer una respuesta diferenciada a
los tratamientos; 5) realizacin de estudios familiares que permitan establecer una verdadera influencia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (14 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
en el origen del sndrome; y 6) asociacin con alguna anormalidad ms fundamental de tipo histolgico,
psicolgico, bioqumico o molecular.
LIMITACIONES DEL DIAGNOSTICO CATEGORIAL Y DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE
CLASIFICACION
En los ltimos aos se ha abierto el debate en torno a las bases tericas que deben inspirar los sistemas de
clasificacin: empirismo lgico frente a filosofa antiempiricista de la ciencia (56). Las mayores crticas
que se hacen a las clasificaciones actuales aluden a su rigidez, a su carcter contingente y al hecho de
proporcionar definiciones parciales que carecen de entidad terica. Otros argumentos en contra son (57):
1) los mtodos utilizados para el establecimiento de las categoras y criterios de clasificacin no se han
basado en hallazgos empricos, sino en el consenso entre los especialistas, lo que va en detrimento de su
validez. 2) los principios que sustentan la clasificacin muestran poca consistencia interna, ya que no se
mantienen estables a lo largo de las categoras. 3) los supuestos bsicos de la clasificacin de los
trastornos presuponen la existencia de discontinuidades cualitativas, cuando de hecho muchos sntomas
se ajustan mejor al concepto de un continuum cuantitativo.
A la vista de estas deficiencias, cabe esperar que en un futuro las investigaciones consigan organizar el
conocimiento de forma ms vlida y, mientras eso llega, sera conveniente que el psiquiatra acepte la
utilidad de los sistemas disponibles sin concebirlos por ello de una manera dogmtica.
BIBLIOGRAFIA
1.- Real Academia Espaola. Diccionario de la Lengua Espaola. Madrid, Calpe, Madrid, 1993.
2.- Cooper JE. Diagnosis and the diagnostic process. En Handbook of Psychiatry 1 (5 vols.). Shepherd M
(ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp 199-209.
3.- Kendell RE. What are mental disorders. En: Issues in psychiatric classification. Freeman AM,
Brotman R, Silverman I y Huston D (eds.). New York, Human Sciences Press, 1986, pp 23-45.
4.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition
(DSM-IV). American Psychiatric Association, Washington, 1994.
5.- Dworkin RJ. Diagnosis and other measurements of illness. En Reaserching persons with mental
illness. Dworkin RJ. Newbury Park, Sage Publications, 1992, pp 24-41.
6.- Klerman GL. Comment on "Psychiatric diagnosis as reified measurement". Journal of Health and
Social Behavior, 1989; 30:26-34.
7.- Wiggins OP y Schwartz MA. The limits of pstychiatric knowledge and the problem of classification.
En: Philosophical Perspectives on Psychiatric Diagnostic Classification. Sadler JZ, Wiggins OP y
Schwartz MA (eds.). Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp 89-103.
8.- Guimn J. Condicionamientos del diagnstico psiquitrico. En: Diagnstico en psiquiatra. Guimn J,
Mezzich JE y Berrios GE (eds.) Barcelona, Salvat, 1988, pp 3-8.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (15 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
9.- Kraus A. Phenomenological and criteriological diagnosis. Different or Complementary? En The
perspectives of psychiatry. Mc Hugh PR y Slavney PR. Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1983, pp 148-160.
10.- Valls Blanco J M. La cuestin nosolgica en psiquiatra. En: Libro del ao, Psiquiatra. Espino
Granado JA (dir.). Madrid, Ediciones Saned, 1992, pp 7-13.
11.- Weber AC, Scharfetter C. The syndrome concept: history and statistical operationalizations.
Psychological Medicine, 1984; 14: 315-325.
12.- Castilla del Pino C. El punto de vista clnico en la sistemtica psiquitrica actual: teora nosolgica.
En: Cuarenta aos de Psiquiatra. Madrid, Alianza Universidad, 1987, pp 35-79.
13.- Castilla del Pino C. Vieja y nueva Psiquiatra. En: Cuarenta aos de Psiquiatra, Madrid, Alianza
Universidad, 1987, pp 81-103.
14.- Jaspers K. Psicopatologa General. Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1993.
15.- Schneider K. Patopsicologa Clnica. Madrid, Paz Montalvo, 1975.
16.- Wilson M. DSM-III and the transformation of American psychiatry: a history. American Journal of
Psychiatry, 1993; 150: 399-410.
17.- Szasz T. El mito de la enfermedad mental. Amorrortu, Buenos Aires, 1976.
18.- Mindham RHS, Scadding JG y Cawley RH. Diagnosis are not diseases. British Journal of
Psychiatry, 1992; 161: 686-691.
19.- Rosenhan DL. On being sane in isane places. Science, 1973; 179: 250-257.
20.- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3 ed.
(DSM-III). Washington, American Psychiatric Association, 1980.
21.- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3 ed.
revised (DSM-III-R). Washington, American Psychiatric Association, 1987.
22.- Kendell RE. The role of diagnosis in psychiatry. Oxford, Blackwell, 1975.
23.- Spitzer R, Sheey M y Endicott J. DSM-III: Guiding principles. En: Psychiatric diagnosis. Rakoff V,
Stancer H y Kedward H (eds.). London, McMillan, 1978, pp 1-24.
24.- Malt U. Philosophy of science and DSM-III. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1986; supl. 328:
10-17.
25.- Faust D, Miner RA. The empiricist and his new clothes: DSM-III in perspective. American Journal
of Psychiatry, 1986; 143:962-967.
26.- Hempel CG. Fundamentos de la taxonoma. En: La explicacin cientfica. Estudios sobre la filosofa
de la ciencia. Barcelona, Paids, pp 141-158.
27.- Klerman GL. Historical perspectives on contemporary schools of psychopathology. In:
Contemporary directions in psychopathology. Millon T y Klerman GL (eds.). Nueva York, Guilford
Press, 1986, pp 3-28.
28.- Feighner JP, Robins E, Guze SB, Woodruff RA, Winokur G y Muoz R. Diagnostic criteria for use
in psychiatric research. Archives of General Psychiatry, 1972; 26: 57-63.
29.- Spitzer RL, Endicott J y Robins E. Research Diagnostic Criteria (RDC. for a selected group of
functional disorders. New York, NY State Psychiatric Institute, 1975.
30.- Lemos Girldez S. Diagnstico y clasificacin en psicopatologa. En Manual de psicopatologa, 2
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (16 of 20) [02/09/2002 03:30:55 p.m.]
vols. Belloch A y Ibez E (eds.), Valencia, Promolibro, 1991, pp 113-194.
31.- Gauron EK, Dickinson JK. Diagnostic decision making in psychiatry. Archives of General
Psychiatry, 1966; 14: 225-237.
32.- Sandifer MG, Hordern A y Green LM. The psychiatric interview: the impact of the first three
minutes. American Journal of Psychiatry, 1970; 126: 968-973.
33.- Sims A. Symptoms in the mind. An introduction to descriptive psychopathology. London, Baillire
Tindall, 1988.
34.- Castilla del Pino C. Diagnstico psiquitrico. En: Introduccin a la psiquiatra, tomo 2. Madrid,
Alianza Universidad, 1980, pp 31-50.
35.- Berrios GE. Descriptive psychopathology: conceptual and historical aspects. Psychological
Medicina, 1984; 14: 303-313.
36.- Berrios GE. Descripcin cuantitativa y fenmenos psicopatolgicos. En: Diagnstico en psiquiatra.
Guimn J, Mezzich JE y Berrios GE (eds.). Barcelona, Salvat, 1988, pp 16-19.
37.- Goodwin DW y Guze SB. Psychiatric Diagnosis, 4th Edition. New York, Oxford University Press,
1989.
38.- Barcia D y Pozo P. El diagnstico en Psiquiatra: el signo clnico y la prueba funcional. En:
Diagnstico en psiquiatra. Guimn J, Mezzich JE y Berrios GE (eds.). Barcelona, Salvat, 1988, pp
20-28.
39.- Persons JB. The advantages of studying psychological phenomena rather than psychiatric diagnoses.
American Psychologist, 1986; 41:12-52-1260.
40.- Costello ChG. Research on symptoms versus research on syndromes. British Journal of Psychiatry,
1992; 160:304-308.
41.- Berrios GE, Chen EYH. Recognising psychiatric symptons. British Journal of Psychiatry, 1993;
163:308-314.
42.- Kendell RE, Brockington IF. The identification of disease entities and the relationship between
schizophrenic and affective psychoses. British Journal of Psychiatry, 1980; 137: 324-331.
43.- Organizacin Mundial de la Salud. Clasificacin Internacional de las Enfermedades (CIE-10).
Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clnica y pautas para el diagnstico. Madrid,
Meditor, 1992.
44.- Kendell RE. The principles of classification in relation to mental disease. In: Handbook of
Psychiatry 15 vols.). Shepherd M (ed.). Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp 191-198.
45.- Cooper JE, Kendell RE, Gurland BJ, Sharpe L, Copeland JRM y Simon R. Psychiatric diagnosis in
New York and London. Maudsley Monograph No 20. London, Oxford University Press, 1972.
46.- World Health Organization. The International Pilt Study of Schizophrenia, vol.1. Geneva, WHO,
1973.
47.- Spitzer RE. More on pseudoscience in science and the case for psychiatric diagnosis. Archives of
General Psychiatry, 1976; 33: 459-470.
48.- Mazure C, Gershon ES. Blidness and reliability in lifetime psychiatric diagnosis. Archives of
General Psychiatry, 1979; 36: 521-525.
49.- McDonald-Scott P. y Endicott J. Informed versus blind: the reliability of cross-sectional ratings of
psychopathology. Psychiatric Research, 1984; 12: 207-217.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (17 of 20) [02/09/2002 03:30:56 p.m.]
50.- Cohen P and Cohen J. The clinicians illusion. Archives of General Psychiatry, 1984; 41:
1178-1182.
51.- Strauss JS, Hafez H, Lieberman P y Harding DM. The course of psychiatric disorder, III:
longitudinal principles. American Journal of Psychiatry, 1985; 142:3 , 289-296.
52.- Robins LN. Diagnostic grammar and assessment: translating criteria into questions. Psychological
Medicine, 1989; 19: 57-68.
53.- Helzer JE, Robins LN, Taibleson M, Woodruff RA, Reich T y Wish ED. Reliability of Psychiatric
Diagnosis. Archives of General Psychiatry, 1977; 34: 129-133.
54.- Kendell RE. The choice of diagnostic criteria for biological research. Archives of General
Psychiatry, 1982; 39: 1334-1339.
55.- Kendell RE. Clinical validity. Psychological Medicine, 1989; 19:45-55.
56.- Malmgren H. Psychiatric classification and empiricist theories of meaning. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 1993; 88: Suppl 373, 48-64.
57.- Lemos S. Clasificacin y diagnstico en psicopatologa. En Manual de psicopatologa. Belloch A,
Sandn B y Ramos F (eds.). McGraw-Hill/Interamericana, Madrid, 1995, pp 127-161.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIBROS O CAPITULOS DE LIBROS
- Castilla del Pino C. Diagnstico psiquitrico. En: Introduccin a la psiquiatra, tomo 2. Madrid, Alianza
Universidad, 1980, pp 31-50.
- Cooper JE. Diagnosis and the diagnostic process. In: Handbook of Psychiatry 1 (5 vols.). Shepherd M
(ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp 199-209.
- Dworkin RJ. Diagnosis and other measurements of illness. In: Reaserching persons with mental illness.
Dworkin RJ. Newbury Park, Sage Publications, 1992, pp 24-41.
- Guimn J, Mezzich JE y Berrios GE (eds.). Diagnstico en psiquiatra. Barcelona, Salvat, 1988.
- Kendell RE. The role of diagnosis in psychiatry. Oxford, Blackwell, 1975.
- Kendell RE. The principles of classification in relation to mental disease. In: Handbook of Psychiatry
15 vols.). Shepherd M (ed.). Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp 191-198.
- Kendell RE. What are mental disorders. In: Issues in psychiatric classification. Freeman AM, Brotman
R, Silverman I y Huston D (eds.). New York, Human Sciences Press, 1986, pp 23-45.
- Kraus A. Phenomenological and criteriological diagnosis. Different or Complementary? En The
perspectives of psychiatry. Mc Hugh PR y Slavney PR. Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1983, pp 148-160.
- Lemos S. Clasificacin y diagnstico en psicopatologa. En Manual de psicopatologa. Belloch A,
Sandn B y Ramos F (eds.). McGraw-Hill/Interamericana, Madrid, 1995, pp 127-161.Valls Blanco J M.
La cuestin nosolgica en psiquiatra. En: Libro del ao, Psiquiatra. Espino Granado JA (dir.). Madrid,
Ediciones Saned, 1992, pp 7-13.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (18 of 20) [02/09/2002 03:30:56 p.m.]
- Wiggins OP y Schwartz MA. The limits of pstychiatric knowledge and the problem of classification. In:
Philosophical Perspectives on Psychiatric Diagnostic Classification. Sadler JZ, Wiggins OP y Schwartz
MA (eds.). Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp 89-103.
ARTICULOS
- Berrios GE. Descriptive psychopathology: conceptual and historical aspects. Psychological Medicina,
1984; 14:303-313.
- Berrios GE, Chen EYH. Recognising psychiatric symptons. British Journal of Psychiatry, 1993;
163:308-314.
- Costello ChG. Research on symptoms versus research on syndromes. British Journal of Psychiatry,
1992; 160:304-308.
- Feighner JP, Robins E, Guze SB, Woodruff RA, Winokur G y Muoz R. Diagnostic criteria for use in
psychiatric research. Archives of General Psychiatry, 1972; 26: 57-63.
- Helzer JE, Robins LN, Taibleson M, Woodruff RA, Reich T y Wish ED. Reliability of Psychiatric
Diagnosis. Archives of General Psychiatry, 1977; 34: 129-133.
- Kendell RE, Brockington IF. The identification of disease entities and the relationship between
schizophrenic and affective psychoses. British Journal of Psychiatry, 1980; 137:324-331.
- Kendell RE. The choice of diagnostic criteria for biological research. Archives of General Psychiatry,
1982; 39: 1334-1339.
- Kendell RE. Clinical validity. Psychological Medicine, 1989; 19:45-55.
- King LS. Signs and symptons. JAMA, 1968; 206:1063-1065.
- McDonald-Scott P. and Endicott J. Informed versus blind: the reliability of cross-sectional ratings of
psychopathology. Psychiatric Research, 1984; 12: 207-217.
- Persons JB. The advantages of studying psychological phenomena rather than psychiatric diagnoses.
American Psychologist, 1986; 41:12-52-1260.
- Robins LN. Diagnostic grammar and assessment: translating criteria into questions. Psychological
Medicine, 1989; 19: 57-68.
- Strauss JS, Hafez H, Lieberman P and Harding DM. The course of psychiatric disorder, III: longitudinal
principles. American Journal of Psychiatry, 1985; 142:3 , 289-296.
- Weber AC, Scharfetter C. The syndrome concept: history and statistical operationalizations.
Psychological Medicine, 1984; 14: 315-325.
- Wilson M. DSM-III and the transformation of American psychiatry: a history. American Journal of
Psychiatry, 1993; 150: 399-410.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (19 of 20) [02/09/2002 03:30:56 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n2.htm (20 of 20) [02/09/2002 03:30:56 p.m.]
2
3. LOS SISTEMAS NOSOLGICOS PSIQUITRICO
Autores: M.I. Aguilera del Moral y .R. Sanz Rivas
Coordinador: F.J. Cabaleiro Fabeiro, Jan
Como muy acertadamente escribe Lpez Snchez "los dos lugares menos confortables del mbito
psiquitrico son los manicomios y el captulo de la nosologa" (1). Por ello al escribir ste captulo
ramos conscientes de que, pese a ser un componente central del paradigma psiquitrico, no recibir ms
atencin que un simple vistazo por parte de muchos de los lectores de este manual, como en general
ocurre con este tema en el resto de los tratados de la especialidad.
Es significativo y por ello contradictorio que, constituyendo una herramienta de uso cotidiano en la
prctica clnica y siendo la estructura sobre la que se articula el resto de la teora y prctica psiquitrica,
haya ocupado un lugar tan poco relevante en nuestra especialidad.
A nuestro juicio la relegacin de un instrumento tan bsico en la constitucin de toda ciencia puede
concebirse por la sensacin de escaso rigor con que con mucha frecuencia han sido elaboradas las
clasificaciones, su utilizacin como simple forma de transmisin sinttica de informacin, la exasperante
discriminacin minuciosa de cuadros que en nada contribuan al pronstico y tratamiento, el
cuestionamiento de los paradigmas en que cada una de ellas se basaban y, adems, la tremenda
confusin, claramente evidenciada por nosotros al revisar el material para este trabajo, de trminos como
nosologa, nosografa, nosotaxia, taxonoma, nomenclatura, catlogo, clasificacin, semiologa, etc. (2)
(3) (4).
Por todo ello nuestro propsito en la elaboracin de ste captulo ha sido introducir al lector con
amenidad pero con rigor, en lo que sin duda consideramos los cimientos sobre cuya base se puede
construir el edificio terico de la Psiquiatra.
As pues empezaremos, dada la confusin constatada, por explicar los principios lgicos y metodolgicos
en los que se basa cualquier tipo de clasificacin, como elemento primordial que posibilita el acceso a
cualquier conocimiento o ciencia.
Abordaremos despus, desde una perspectiva histrica, los paradigmas en los que se han basado las
clasificaciones nosolgicas ms representativas hasta la II Guerra Mundial, fecha sta que marca la crisis
de la nosologa clsica y el nacimiento, tmidamente primero y de forma radical posteriormente, de las
clasificaciones internacionales, que, desde lo que se ha dado en llamar neokraepelinismo, han inducido
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (1 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
un autntico "furor nosotxico" en la psiquiatra de los ltimos 20 aos.
Nos centraremos ms adelante, en la evolucin de los modelos clasificatorios internacionales de mayor
impacto, la CIE de la O.M.S. y el DSM de la A.P.A, detenindonos fundamentalmente en sus dos ltimas
versiones, CIE 10 y DSM-IV, que analizaremos con ms detalle.
Por ltimo discutiremos las ventajas y los inconvenientes que presentan estos modelos clasificatorios, y
su valor paradigmtico para una ciencia como la Psiquiatra, que puede cuestionar el modelo seguido
hasta la fecha y apostar por una epistemologa multidisciplinar ms enriquecedora.
LAS CLASIFICACIONES
En el principio, G. Spencer-Brown (5) escribi: "Trazad una distincin!". Este mandato bsico,
obedecido consciente o inconscientemente, es el punto de partida de cualquier accin, decisin,
percepcin, pensamiento, descripcin, teora y epistemologa (6). En una obra clsica, Laws of Form,
Spencer Brown (1973) enuncia que "un universo se engendra cuando se separa o aparta un espacio", y
que "los lmites pueden trazarse en cualquier lugar que nos plazca" (pg. 5); de este modo, a partir del
acto creativo primordial de establecer distinciones pueden engendrarse infinitos universos posibles. "El
acto ms bsico de una epistemologa es crear una distincin" (7).
Levi-Strauss (1962) escribe: "Cualquier clasificacin es superior al caos; e incluso una clasificacin a
nivel de las propiedades sensibles es un paso hacia un orden racional" (8). En otra de sus obras (1958)
seala "ninguna ciencia puede actualmente considerar que las estructuras que pertenecen a su campo de
estudio se reducen a un ordenamiento cualquiera de partes cualesquiera. Slo es estructurado el
ordenamiento que cumple dos condiciones: es un sistema, regulado por una cohesin interna; y esta
cohesin, inaccesible a la observacin de un sistema aislado, se revela en el estudio de las
transformaciones gracias a las cuales es posible hallar propiedades semejantes en sistemas en apariencia
diferentes" (pg. 35) (9) en estas referencias de autores sobradamente reconocidos, desde diferentes
paradigmas, se sintetiza el acto epistemolgico bsico subyacente al principio clasificador.
QUE ES CLASIFICAR?
Clasificar es el proceso por el cual el hombre reduce la complejidad de los fenmenos agrupndolos en
categoras y siguiendo unos criterios establecidos con uno o ms propsitos.
Todo sistema de clasificacin, como seala Sokal (1974) (10), trata de ordenar y agrupar entre s ciertos
elementos u objetos en conjuntos o clases, en base a sus propiedades comunes, ignorando las diferencias
entre los mismos, no juzgadas relevantes para los propsitos de la clasificacin.
La clasificacin constituye la base de toda ciencia ya que supone el proceso bsico de identificacin de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (2 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
un fenmeno, lo que permite poder medir los distintos acontecimientos y hacer posible con ello la
comunicacin entre los cientficos y los profesionales (11).
Toda clasificacin supone una simplificacin y por ello una prdida de informacin, pasando por alto
ciertas peculiaridades y caractersticas propias del sujeto concreto que estamos estudiando. Lo importante
a este respecto es decidir si la informacin que se pierde con la clasificacin es relevante o si, por el
contrario, carece de importancia y podemos prescindir de ella.
Nuestras descripciones concretas han de ser inevitablemente limitadas, de modo que estamos casi
obligados a privilegiar determinados criterios. En este sentido, aunque no pudiera afirmarse que
construimos el objeto, s cabra decir que construimos una representacin suya. Tal representacin resulta
empobrecida pero, a la vez, operativa.
QUE ES FORMALMENTE UNA CLASIFICACION?.
PRINCIPIOS LOGICOS Y METODOLOGICOS
Aunque puede parecer una obviedad, y por ello nunca se explicita, la metodologa cientfica define y
operativiza los pasos, requisitos y niveles lgicos que debe cumplir una clasificacin.
Clases, niveles y tipos lgicos
La agrupacin de objetos, elementos o conceptos que tienen una caracterstica comn constituye una
clase, la clase en s misma es un concepto y como tal pertenece a un nivel lgico superior al de los
objetos o conceptos que ella subsume. Sin entrar en la clsica paradoja de los tipos lgicos de Russell
(12), a su vez podremos agrupar un conjunto de clases en otra clase que sigue siendo un concepto que
subsume desde un metanivel el total de las clases (conceptos) que tienen propiedades en comn, sin que
se pueda confundir el concepto de la clase con las clases por l subsumidas que tambin son conceptos
pero de un nivel lgico inferior.
Las clasificaciones, como tales, han de ceirse escrupulosamente a reglas lgicas y metodolgicas, que
de vulnerarse implican la confusin.
Intensin y extensin
Desde el punto de vista lgico y dado que las clases son conceptos, debemos entender que todo concepto
tiene una intensin o connotacin y por lo menos una extensin o dominio de aplicabilidad.
La intensin de un concepto es el conjunto de las propiedades y relaciones subsumida bajo el concepto o
que el concepto, por as decirlo, sintetiza. La intensin de "hombre" es el conjunto de propiedades que lo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (3 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
caracterizan: ser vivo, animal, mamfero, bpedo, racional, etc.
La extensin de un concepto es el conjunto de todos los objetos, reales o irreales, a los que puede
aplicarse el concepto. La extensin total de "hombre" est constituida por la poblacin humana actual y
el conjunto de todos los hombres pasados y futuros. La extensin actual de un concepto de clase se llama
frecuentemente coleccin, agregado o poblacin, mientras que la extensin total se llama generalmente
clase.
La intensin de los conceptos se comporta inversamente respecto de su extensin: cuantas ms son las
propiedades reunidas, tantos menos los individuos que las presentan. Dicho de otro modo: la intensin de
los conceptos generales est incluida en -o es a lo sumo idntica con- la intensin de los correspondientes
conceptos especficos. En la ciencia, la intensin y la extensin de los conceptos se determinan por la
investigacin teortica y emprica.
Condicin suficiente para la determinacin inequvoca de la intensin de un concepto es que se disponga
de una descripcin o anlisis completo del concepto o de su correlato. La intensin nuclear de un
concepto constituida por sus notas inequvocas, es sin duda insuficiente para caracterizarlo
completamente, pero suministra lo que podramos llamar una definicin del trabajo del concepto.
Recurdese que las propiedades definitorias pueden ser una pequea parte de las que constituyen la
intensin total (y acaso desconocida), y que pueden no ser en modo alguno esenciales: una definicin de
trabajo de un concepto no nos suministra la esencia de la referencia del concepto, sino que es un simple
instrumento clasificatorio. Pero desde luego, cuento menos superficiales o derivadas son las propiedades
cogidas como notas inequvocas, tanto ms profundo conocimiento recoger la definicin de trabajo, y
tanto ms natural ser la clasificacin de individuos llevada a cabo con su ayuda.
As pues desde el punto de vista lgico, las reglas de intensin, extensin y niveles lgicos, tal y como se
ha expuesto, son imprescindibles, si no queremos entrar en grandes confusiones.
Tipos de conceptos
Una vez explicada la lgica de los conceptos, es necesario explicar la funcin metodolgica de los
mismos a travs de la operacin conceptual ms elemental que se realiza en la ciencia, que no es otra que
la clasificacin.
Desde este punto de vista metodolgico, los conceptos son instrumentos utilizados para distinguir
entidades y agruparlas; ellos nos permiten realizar anlisis y sntesis conceptuales y empricas. En
particular los conceptos individuales nos sirven para distinguir entre individuos y los conceptos de clases
para establecer clasificaciones. Algunos conceptos relacionales posibilitan la comparacin y la
ordenacin, y los conceptos cuantitativos son el ncleo de la medicin.
Los conceptos individuales determinados tienen una gran capacidad resolutoria, discriminatoria, pero no
tienen ninguna de sntesis o sistematizacin. Los conceptos de clases permiten a la vez la sntesis y la
discriminacin entre conjuntos. Los conceptos relacionales nos permiten hacer distinciones an ms finas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (4 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
y establecer vnculos entre conceptos. Por ltimo, los conceptos cuantitativos nos llevan a las
discriminaciones ms tiles y exactas, y, cuando se combinan entre ellos en enunciados, permiten
obtener la sistematizacin ms firme y clara de la ideas. No puede, pues, asombrar que el trabajo
conceptual de la ciencia empiece con variables y clases y culmine con las magnitudes.
La clasificacin es el modo ms simple de discriminar simultneamente los elementos de un conjunto y
de agruparlos en subconjuntos, o sea, el modo ms simple de analizar y sintetizar. Lo clasificado se llama
universo o dominio del discurso. El universo del discurso puede ser cualquier conjunto: una clase de
individuos o una clase de conjuntos; puede ser discreto (numerable) o continuo (no numerable),
compuesto de cosas (por ejemplo, una poblacin de organismos), de hechos (por ejemplo, nacimientos),
de propiedades (por ejemplo, longitudes de onda), o de ideas (por ejemplo, nmeros) (13).
Ciertas variables se presentan en conjunto bajo la forma de variables discretas, y otras como variables
continuas. Y algunas son susceptibles, segn los casos, de ser tratadas como discretas o continuas a tenor
del nivel de observacin en que uno se site (color como concepto ostensivo o color como frecuencia de
onda) o del criterio diferenciador seguido (temperatura en grados o temperaturas superiores a 30).
Tambin hay que constatar que, aunque como seala Kendell (1975) (14), los clnicos piensan
naturalmente en trminos de categoras mientras que los investigadores prefieren de ordinario utilizar
dimensiones, la conversin de variables continuas en discontinuas plantea a veces dificultades en el
sentido de delimitacin escalar, sealado por Mandelbrot (1975) (15) y lo mismo ocurre a la inversa en la
cuantificacin dimensional. Si las variables son discretas precisan de una clasificacin categorial, con
lmites entre las categoras y sin casos fronterizos (nmeros enteros); una clasificacin dimensional se
utiliza para las variables continuas (temperatura); una clasificacin prototpica separa los casos en
funcin de sus caracteres comunes o diferenciales con respecto a un prototipo establecido (curva de
Gauss), del mismo modo variables fenomnicas o inferenciales, diacrnicas o sincrnicas, daran lugar a
diferentes tipos de clasificaciones
Tipos de clasificacin segn su nivel de profundidad
La forma ms elemental de clasificacin es la divisin: consiste en distribuir los elementos del universo
del discurso entre cierto nmero de clases o casilleros, disyuntos dos a dos, y que no se encuentran en
relacin sistemtica entre ellas. La divisin ms simple es, naturalmente, la dicotoma; es tan sencilla que
por regla general se presenta en el primer estadio de un anlisis. Basta un concepto para sugerir una
dicotoma.
Evidentemente, se pueden realizar divisiones ms complejas en cuanto al nmero de casilleros a
completar, pero el mecanismo intrnseco es del mismo nivel de simplicidad, dado que no existen
relaciones lgicas intrnsecas a los conceptos, obedeciendo ms a ordenaciones extrnsecas (colores,
formas, hbitats, etc.).
En orden de complejidad, el siguiente nivel de clasificacin, lo constituye la ordenacin, en la que se
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (5 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
establece alguna relacin asimtrica y transitiva que existe entre dos miembros cualesquiera del conjunto
(por ejemplo: mayor o igual que, nacido en o despus de, etc.). El resultado de la ordenacin simple es
un catlogo.
Dentro de la ordenacin, su forma ms simple es la lineal, lo cual no quiere decir que sta sea sencilla,
pues a veces es el resultado de un trabajo experimental y teortico complicado (por ejemplo: la
ordenacin de los elementos qumicos por su peso atmico).
Ordenaciones ms complejas, bi o tridimensionales, se pueden llevar a cabo si encontramos o
establecemos, dos o ms relaciones entre los miembros del conjunto.
La clasificacin jerrquica, es una ordenacin ms completa (supone la relacin de inclusin), e implica
que cada clase subsume grupos subordinados. El ejemplo ms clsico, es la jerarqua linneana en
zoologa.
Una jerarqua es mucho ms que un catlogo, porque se basa en la subordinacin o subsumisin de
conceptos: una jerarqua establece un sistema, no de proposiciones (que sera una teora), sino de
conceptos.
Las agrupaciones cientficas ms profundas -y, por tanto, ms frecuentadas- no son ni divisiones ni
ordenaciones, sino lo que se denominan clasificaciones sistemticas, en las cuales las clases estn
vinculadas por una o ms relaciones que denotan relaciones reales. Una clasificacin sistemtica no es un
mero encasillamiento ni una mera asignacin de lugar y nombre (un catlogo). Es el resultado de una
operacin por la cual se relacionan conceptos -y sus referencias, si las tienen- unos con otros, de tal modo
que resulte una conexin o un sistema de algn tipo. Y la mejor clasificacin sistemtica es la que
consigue la agrupacin ms natural, menos arbitraria, menos subjetiva.
Un ejemplo de sistemtica lo constituyen J. Greenberg y su discpulo Ruhlen (16) (17) que clasifican las
cinco mil lenguas existentes en la tierra en diecisiete familias, basndose en criterios estructurales y
evolutivos profundos, estudiando todas las lenguas en su conjunto, mientras que el resto de los
sistemticos continuaban comparndolas dicotmicamente.
As, toda clasificacin puede ser superficial o profunda. La atencin a un nico carcter no dar lugar a
una agrupacin profunda y objetiva, a menos que el carcter escogido sea esencial, o constituya el tronco
comn de todo un grupo de caracteres derivados.
Dicho de otro modo, un conjunto de propiedades interrelacionadas dar una disposicin ms natural u
objetiva que una o dos notas inequvocas, del mismo modo que propiedades esenciales o troncales darn
lugar a una comprensin mas profunda que las notas fenomnicas (observables). Un ejemplo de
sistemtica diacrnica en base a una propiedad troncal esencial (reloj biolgico) lo constituira la
clasificacin de poblaciones del mundo segn el grado de discrepancias gnicas de grupos sanguneos
(18).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (6 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
Es en este sentido en el que Bunge (19) diferencia la sistemtica objetiva o natural propia de la ciencia
pura (por ejemplo, la biologa o la botnica) de las clasificaciones artificiales propias de las tecnologas
(la agronoma).
Este mismo autor tambin diferencia, por ejemplo en el mbito de la biologa, las clasificaciones o
sistemticas preteorticas (clasificaciones alfa) basadas en caracteres exosomticos (externos,
directamente observables) que siendo naturales y objetivas alcanzan solo un nivel superficial, de la
sistemtica biolgica (20): filogentica, cromosomial y biomolecular, que siendo tambin natural y
objetiva alcanza niveles de mayor profundidad y por ello la considera y denomina teortica.
Lo mismo podra decirse de la sistemtica qumica preteortica, basada en color, sabor, peso especfico,
punto de ebullicin, etc. frente a aquella sistemtica teortica, basada en el peso o composicin atmica.
Es importante darse cuenta de que el sistema peridico en qumica presupone la teora atmica,
exactamente igual que la sistemtica filogentica en biologa presupone entre otras la teora de la
evolucin, por lo que ambas careceran de sentido y seran irrealizables si se prescinde de dicha teora.
En definitiva la divisin, la ordenacin y la medicin no son sino partes del proceso de anlisis y sntesis,
el cual empieza con la discriminacin o distincin, continua con la descripcin y culmina en la teora.
CARACTERISTICAS DE UNA CLASIFICACION CORRECTA
Uno de los principios de la clasificacin correcta dice que los caracteres o propiedades elegidos para
llevar a cabo la agrupacin debe mantenerse a lo largo de todo el trabajo. Otra regla de la clasificacin
correcta es que los conjuntos de un mismo rango jerrquico (por ejemplo, especies biolgicas) deben se
exhaustivos y disyuntos dos a dos, o sea, deben cubrir, juntos, el campo entero, y no deben tener ningn
miembro en comn. Una tercera regla no es lgica, sino metodolgica, a saber, que las varias
clasificaciones de un mismo universo del discurso deben coincidir (por lo que hace a extensin), si es que
deben ser agrupaciones naturales, no artificiales. Estas tres reglas se violan con mucha frecuencia, ya a
causa de descuidos lgicos, ya a causa de dificultades reales como son las planteadas por los casos
limtrofes (20).
Segn Rsch (1976) (21) (15) los principios en los que se basa cualquier clasificacin se sintetizan en:
- Exhaustividad de la clasificacin: "cualquier especie (...) concebida u observada, con una probabilidad
de ser observada, debe ocupar un lugar en la clasificacin".
- Conceptualizacin o definicin: cualquier especie debe corresponder a una definicin precisa.
- Denominacin: la clasificacin coloca y designa en el mismo grupo, mediante el mismo trmino
cientfico y universalmente reconocido, todo aquello que posee algunos caracteres comunes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (7 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
- Criterios de clasificacin: resultan de la eleccin del o de los caracteres comunes ms importantes que
definen la especie. La dificultad est en determinar la importancia relativa de cada criterio. Esta razn ha
llevado a establecer una jerarqua entre todos los posibles criterios, resultando algunos de ellos
dominantes y otros subordinados.
- Ordenamiento de la clasificacin: una taxonoma ideal debera poder revelar las semejanzas y
diferencias entre individuos o los objetos clasificados; es decir, revela el orden oculto de las cosas.
En sntesis, y hacindonos eco de la opinin de Blashfield (1984) (22), entre las principales ventajas
ofrecidas por la clasificacin se encuentran las siguientes: 1) aporta la terminologa y la nomenclatura
necesarias para hacer posible la comunicacin entre los cientficos y los profesionales que trabajan en un
determinado campo; 2) sirve de base para la acumulacin y ordenacin de los conocimientos disponibles,
as como para la obtencin de nueva informacin en relacin con las diferentes categoras; 3) es de
utilidad, asimismo, para la descripcin de las entidades bsicas estudiadas por cada ciencia; 4) permite
igualmente hacer predicciones en torno a las diferentes categoras del sistema clasificatorio; 5) y, en
ltimo trmino, la clasificacin proporciona los conceptos bsicos que posibilitan el desarrollo de
formulaciones tericas ms amplias o leyes generales, lo que constituye un objetivo fundamental en toda
ciencia.
La existencia de una multitud de modos de agrupar la misma serie de objetos deriva de distintos factores.
Una clasificacin nica no podra satisfacer todas la necesidades, es decir, resultar satisfactoria en
relacin a todos los proyectos. Temkin (1968) (23), admite la necesidad de una clasificacin cientfica y
de una clasificacin emprica -la del botnico y la del jardinero-, y concede legitimidad a una y otra. Y
aqu es donde toma cuerpo la oposicin entre los mbitos terico y prctico. Por otra parte, e incluso en
el interior de sistemas clasificadores propiamente dichos, el tipo de clasificacin que ha de utilizarse
depende del objetivo propuesto, de la pregunta a la que se quiere responder y de la naturaleza de los
datos que deben ser agrupados (Kramer, 1968) (24). Aqu es donde resulta relevante el proyecto o la
intencin a los que ha de servir el sistema clasificador. En ltimo extremo, podra decirse que hay tantos
modos de clasificacin cuantos son los proyectos (Tatossian, 1977) (25) (4).
PREVISION HISTORICA
Actualmente se considera que al hacer un diagnstico, establecemos una hiptesis que ha necesitado ser
validada por criterios extrnsecos (como curso, evolucin, datos genticos, respuesta al tratamiento,
investigacin biolgica), necesitndose para su validacin un procedimiento diagnstico reproducible e
inequvoco. Para esto se establecieron unos criterios diagnsticos operativos en las ltimas dcadas (26).
Hasta hoy la historia de la psiquiatra ha estado jalonada por el esfuerzo y el intento continuo de llegar al
conocimiento, diagnstico y clasificacin de las enfermedades mentales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (8 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
Hacemos aqu un repaso histrico de cmo diferentes autores fueron dando soluciones a este problema
en sucesivas pocas de la historia de la psiquiatra.
LA NOSOLOGIA ANTES DE KRAEPELIN
Considerando la aparicin de la psiquiatra como especialidad mdica en la primera mitad del siglo
XVIII, se inicia el estudio de la enfermedad mental en el marco del empirismo como metodologa,
destacando Pinel y Esquirol, (formaron parte de los "alienistas" en la Ilustracin) (27).
Pinel establece una clasificacin nosogrfica de la enfermedades mentales basndose en la observacin
de los sntomas y agrupamiento de estos en sndromes fijos, (influido por la taxonoma botnica de
Linneo). As establece su clasificacin nosogrfica de las enfermedades mentales:
- Melancola.
- Mana sin delirio.
- Mana con delirio.
- Demencia o abolicin del pensamiento.
- Idiotismo u obliteracin de las facultades intelectuales y afectivas.
Esquirol (1838) (28) (29), discpulo de Pinel, mejora la nosologa de ste, aade las monomanas y en su
definicin de enfermedad mental: "la locura en su forma pura, est exenta de base lesional y consiste en
una modificacin funcional desconocida del cerebro" (28), aparece un concepto dualista, que estar
presente en un pensamiento organicista que triunfar a mediados del siglo XIX en el marco del
positivismo. Crea una nosografa psiquitrica basada en la clnica, define gneros y clases de las
enfermedades psquicas, recogiendo diversas descripciones de los sndromes psicticos. Comienza aqu
el perodo eminentemente clnico de la escuela psiquitrica francesa.
El alienismo va decayendo, crece el modelo de Bayle de P.G.P. y el pensamiento positivista (Comte). La
medicina investiga bases anatomo-patolgicas de la enfermedad mental: es una medicina
cientfico-natural, una investigacin anatomo-clnica (30).
Griessinger (1817-1868) fue el pionero en crear una psiquiatra alejada de la psicologa. Bajo la
influencia de Mueller (fisilogo) y Virchow (anatomopatlogo) lanza su lema "las enfermedades
mentales son enfermedades del cerebro" (31), inclinndose as la psiquiatra alemana a una corriente
somaticista.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (9 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
Griessinger realiz una descripcin anatomoclnica de las enfermedades mentales. Las consider como
fases evolutivas clnicas de un mismo proceso: "las psicosis nicas o monopsicosis".
KRAEPELIN
Tanto la nosologa kraepeliniana como el resto de su obra surgen en una etapa histrica que Lan
Entralgo (32) ha denominado, refirindose a la medicina, "Medicina del Positivismo Naturalista" y que
para este autor est comprendida entre 1848 y 1914.
Kraepelin (1856-1926), que auna las directrices de las escuelas psiquitricas francesa y alemana,
establece el curso y evolucin de los procesos patolgicos como la gua ms importante para el
diagnstico. As estructura Kraepelin una nosologa (Tabla 1) basada en unidades nosolgicas naturales,
con una misma etiologa, evolucin, curso, terminacin y pronstico. Describe la Demencia Precoz y la
Psicosis Maniaco Depresiva. Aqu iba la primera seleccin se sntomas para un diagnstico transversal
de estos trastornos (26). La hiptesis nosolgica de Kraepelin en base a curso y evolucin la construye a
partir de un enfoque terico del proceso diagnstico.
Tabla 1. CLASIFICACION PSIQUIATRICA DE KRAEPELIN
I. Alteraciones en los traumatismos craneales.
II. Alteraciones psquicas en otras encefalopatas orgnicas.
III. Alteraciones mentales en las intoxicaciones.
IV. Alteraciones mentales en las enfermedades infecciosas.
V. Sfilis.
VI. Procesos arterioesclerticos y de la involucin.
VII. Epilepsia genuina.
VIII.Esquizofrenias.
IX. Psicosis Maniacodepresiva.
X. Psicopatas.
XI. Reacciones Psicgenas.
XII. Paranoia.
XIII.Oligofrenias.
XIV.Casos oscuros.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (10 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
Kraepelin (33) en la primera edicin de su tratado (1889) (34), se dedica a la simple compilacin de los
conocimientos psiquitricos hasta la fecha. Mas tarde en su cuarta edicin (1893) y tomando conceptos
de Kalhbaum y Hecker, que siguen un criterio clnico fenomenolgico (observacin del curso externo y
fenomenologa subjetiva de las enfermedades), introduce un nuevo captulo al que designara "Procesos
Degenerativos" dividindolo en tres apartados. El primero, "Demencia Precoz", es el correspondiente a la
Hebefrenia de Hecker, siendo la primera vez que introduce aquel trmino. Un segundo apartado es el
concepto de "Catatona" que recoge de Kahlbaum y un tercero, "Demencia Paranoide" que incluye las
diversas manifestaciones de la Paranoia de la psiquiatra alemana. En esta edicin considera a estas tres
entidades como sndromes distintos.
Pero es en la quinta edicin (1896), en su prefacio, donde observamos el gran cambio de sus ideas: de la
concepcin sindrmica a la concepcin clnica de la locura. Lo que ya avanz en la quinta edicin
aparece en la sexta edicin donde auna a las tres enfermedades anteriores en una; la Demencia Precoz,
dividindola en tres manifestaciones: Hebefrnica, Catatnica y Paranoide. Esto lo hace as basndose en
que evolucionan hacia un estado terminal igual para las tres, la debilidad mental que es lo que le da la
categora de enfermedad nica. Diferencia la Demencia Precoz de la Locura Maniaco Depresiva y de la
Paranoia (33).
Kraepelin va a ser conocido siempre por este concepto de Demencia Precoz y su evolucin fatal. Pero en
su octava edicin ya reconoce casos de larga evolucin y sin deterioro a los que denomin "Parafrenias"
(33).
Para algunos, el mrito de Kraepelin est en establecer una clasificacin operativa, que se ha mantenido
hasta nuestros das, que favoreci la comunicacin entre psiquiatras y es este espritu el que algunos
consideran que influy en las clasificaciones que luego hizo la APA y se plasmaron en la aparicin del
DSM-III (28) (35).
CUESTIONAMIENTO DEL MODELO NOSOLOGICO KRAEPELINIANO
Aunque la acogida de la obra de Kraepelin fue exitosa, no se libr de las crticas. En Alemania Hoche
(1912) (36), recogiendo el concepto de Bayle (1824) de la P.G.P. con el descubrimiento de una nica
lesin anatmica y diversas manifestaciones clnicas, ataca la causalidad estricta etiolgiclinica
kraepeliniana y formula su tesis de la "reaccin biolgica", como modelo explicativo de accin causal en
Psiquiatra.
Bonhoeffer (1917) (37), hace una crtica radical al ncleo fundamental de la teora de Kraepelin, el de la
especificidad etiolgica y sintomtica ya que mltiples causas dan lugar a diversas manifestaciones
clnicas y viceversa. Ademas, con la descripcin de lo que denomina "tipos predilectos de reaccin
exgena", estructura la clasificacin de los cuadros de base somtica, txica y orgnica, que aunque
matizados y enriquecidos, entre otros por Kleist, Stertz, Wieck, Scheid y Bleuler, persisten en lo bsico
en las actuales clasificaciones internacionales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (11 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
Los psiquiatras franceses (Magnan) que haban construido una nosologa de los estados delirantes, se
oponan a la excesiva extensin de la forma paranoide que haca Kraepelin (33).
Aunque el sistema kraepeliniano se impuso rpidamente en todas partes, Kraepelin descuid el aspecto
psicolgico de la persona, y fueron apareciendo la psicologa experimental, neovitalismo, psicoanlisis,
psicologa de la estructura y la personalidad, conductismo, psicosomtica y corrientes antropolgicas que
atacaron el trabajo kraepeliniano.
De todas ellas, sin duda la de mayor importancia epistemolgica, pese a la opinin de Popper (38), es el
psicoanlisis. Freud a travs de su psicoterapia persigue descubrir la causa de la enfermedad psquica. Un
mtodo teraputico se convierte en mtodo de exploracin psicopatolgica (33). El psicoanlisis impuso
sus puntos bsicos en la psiquiatra actual, Su influencia se ha extendido en todo el mundo, impregnando
en mayor o menor medida en diferentes pocas las concepciones de diferentes autores y escuelas e
influyendo en sus modelos diagnsticos y nosolgicos. Aunque para Guimn esta ltima adolece de una
baja fiabilidad entre jueces y en general las diferentes escuelas, ademas de emplear los mismos trminos
con significado distinto, no han mostrado mucho inters en sistematizar sus hallazgos semiolgicos en
construcciones diagnsticas.
Eugen Bleuler (1857-1939) (39) (40), a diferencia de Kraepelin, defenda una hiptesis patolgica, con
diversas etiologas que llevaran a diferentes estados patognicos. Evitando caer en la frecuente tentacin
de "una demasiado fcil vinculacin entre cuadros clnicos aparentes y entidades clnicas" consideraba
posible aislar, bajo la maraa de sntomas presentes en cada enfermo, los procesos bsicos que permitan
una estructuracin psiquitrica sistematizada. Estos cuadros, desnudos de su ropaje encubridor,
constituyen sus cinco "formas bsicas de enfermedad mental".
ambin a este autor se debe el cambio del trmino Demencia Precoz por el de Esquizofrenia, palabra que
cre Bleuler y que expresa la idea de "disociacin de las funciones psquicas ms diversas" y sera por lo
tanto un grupo de estados que tendran en comn una alteracin psicopatolgica y no una nica
enfermedad definida por su evolucin. Estableci sntomas fundamentales y accesorios. Los
fundamentales siempre estn presentes, y seran los trastornos de las asociaciones, de la afectividad, de la
ambivalencia y el autismo (las cuatro A). Los accesorios, ms manifiestos, inconstantes y por tanto sin
valor diagnstico real, seran las alucinaciones, las ideas delirantes, la despersonalizacin, la catatona y
los sntomas agudos entre otros. Bleuler aade una segunda dicotoma: los sntomas primarios (expresin
directa de los procesos psicopatolgicos, trastornos de las asociaciones) y los sntomas secundarios que
seran la reaccin de la personalidad al trastorno primario siendo los observables en las manifestaciones
de la enfermedad. Algunos autores consideran a Bleuler como el primero que estableci criterios
operativos de diagnstico (26).
Jaspers (41), clasifica la sintomatologa psiquitrica en cuatro niveles. De ms superficial a ms
profundo: neurtico, maniaco-depresivo, esquizofrnico y orgnico. En su nivel de jerarquas el
diagnstico viene determinado por el nivel ms profundo donde presente sntomas. De esta forma, se
extiende el diagnstico de esquizofrenia y se restringe el de psicosis maniaco-depresiva. Adems, este
autor, utilizando criterios diacrnicos del enfermar, introduce los conceptos de "proceso", "desarrollo" y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (12 of 65) [02/09/2002 03:32:04 p.m.]
"reaccin".
Kurt Schneider (1939) (42) inici el proceso de su sistema diagnstico separando los trastornos de las
vivencias (distincin que haca Jaspers en trastornos de las vivencias y de la conducta) en dos categoras:
sntomas de primer orden y sntomas de segundo orden (33). La adscripcin que este autor hace de las
psicopatas como trastornos de la personalidad (considerada sta como una de las tres esferas de su
sistema del psiquismo) oponindolas a las restantes enfermedades, no se diferencia mucho formalmente
de las clasificaciones actuales (43).
Un elemento terico muy importante que surge con K. Schneider, es la delimitacin entre ciclotimia y
esquizofrenia. Se basa en el principio jerrquico de Jaspers (1914, 1946) que establece que los sntomas
neurticos y los trastornos de personalidad estaran a un nivel ms superficial, y los trastornos afectivos,
esquizofrnicos y sntomas orgnicos, estaran en un nivel ms profundo (41).
Pero Kasanin (44) en 1933, ya haba roto con el establecimiento de sntomas jerrquicos, al establecer su
concepto de "Psicosis Esquizoafectivas". De esta forma, la aparicin de sntomas afectivos exclua a la
esquizofrenia.
En la ruptura del principio jerrquico de Jaspers, siguen a Kasanin, Pope y Lipinski (1978) (45), Khler
(1979) (46), Berner (1983) (47). Son los sntomas esquizofrnicos y no los afectivos, los que no poseen
peso para hacer un diagnstico diferencial entre esquizofrenia y ciclotimia (26). Cualquier trastorno
afectivo que apareciese en el curso, o anteriormente a la enfermedad, e incluso en la historia familiar,
sera excluyente de esquizofrenia.
Janzarik (1959) (48) con su concepto de "coherencia estructural dinmica", intent explicar la
inespecificidad de algunos sntomas esquizofrnicos clsicos y as poder diferenciar las psicosis
esquizofrnicas y afectivas.
De esta forma, desde que se han desarrollado criterios operativos para el diagnstico psiquitrico,
aparece la discusin sobre los lmites de las psicosis afectivas. Kasanin y Janzarik, se pueden considerar
como los iniciadores de esta discusin.
Lo que hemos visto anteriormente son enfoques tericos para el establecimiento de criterios diagnsticos.
Otros han utilizado un enfoque pragmtico (Schneider, en las jerarquas de alteraciones de la experiencia
y Robins (1972), con la distincin entre trastorno afectivo primario y secundario). Siguen el enfoque
emprico los que necesitan estudios completos de validacin (26).
En los aos 60, como consecuencia de la aparicin de diversas opiniones que cuestionan la psiquiatra
clsica desde posturas contraculturales, ideas filosficas y sociolgicas, anlisis institucional, estudios
familiares, etc... aparece un movimiento denominado antipsiquiatra, representada principalmente por
Laing y Szasz que influir notablemente en el inicio de las corrientes contraculturales que pasamos a
exponer a continuacin (49).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (13 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
EL RENACIMIENTO DE LA NOSOLOGIA DESCRIPTIVA
En los aos 60 surgi en Estados Unidos un grupo de investigadores que se interesaron por una
aproximacin al modelo mdico y al diagnstico descriptivo, alejndose de teoras etiolgicas no
probadas. Este movimiento, denominado por autores como Klerman, neokraepelinismo (35), culmin
con la aparicin de los Criterios Diagnsticos para Investigacin (RDC, 1975), de los que es heredera
directa la tercera edicin del Manual Diagnstico y Estadstico (DSM III, 1980).
Se hace precisa una revisin del entorno en el que se produjo tan importante cambio epistemolgico (50)
(51) (52) (53) (54) (55) (56) (57).
La psiquiatra americana de la posguerra estaba dominada por las corrientes biopsicosociales de A.
Meyer y el psicoanlisis. No slo estas tendencias se oponan a un diagnstico descriptivo a la manera de
la psiquiatra europea: terapeutas familiares, conductistas, enfoques comunitarios y sociales compartan
el desprecio hacia lo que algunos consideraron una etiqueta que predeterminaba al individuo.
Sin embargo, una serie de autores comenzaron una crtica apoyndose en criterios economicistas y de
investigacin.
Las Compaas de Seguros haban ido reduciendo paulatinamente sus aportes porque no existan criterios
para analizar los diagnsticos y pronsticos de los muchos especialistas privados que haban convertido
la Salud Mental en "saco sin fondo". Los progresos en Neurociencias y Farmacologa exigan un
diagnstico fiable con el que realizar estudios epidemiolgicos. La eficacia de los neurolpticos en el
tratamiento de los trastornos psicticos o del litio para la prevencin de los afectivos, por ejemplo,
necesitaba de una identificacin previa del paciente susceptible o no de beneficiarse de dichas terapias.
El proyecto EE.UU./GB sobre la esquizofrenia (1972) puso de manifiesto que los psiquiatras americanos
sobrediagnosticaban esquizofrenia a expensas de trastornos afectivos, de personalidad y neurticos (58).
El hecho de que la homosexualidad como categora desapareciese del DSM-II ante la presin de
colectivos homosexuales hizo patente que el diagnstico psiquitrico poda verse afectado por influencias
de la sociedad. El estudio Rosenhan termin de avergonzar a los profesionales americanos (1973) (59).
En este clima antinosolgico un grupo de investigadores del departamento de psiquiatra de la
Universidad de Washington, bajo la direccin de E. Robins y S. Guze, empez a trabajar sobre la base
del modelo mdico de enfermedad. Segn Klerman: consideraban que la psiquiatra era una rama de la
medicina, que haba enfermedades mentales porque existan fronteras entre lo normal y lo enfermo y
defendan el uso del mtodo cientfico. Su orientacin era biolgica y preconizaban la validacin de los
diagnsticos con mtodos estadsticos (35).
Se dieron cuenta de que para realizar estudios de investigacin era preciso obtener muestras homogneas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (14 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
Confeccionaron criterios diagnsticos descriptivos, explcitos y reglados en varios pasos: criterios de
inclusin o descripcin tipo sindrmico con rasgos caractersticos, criterios de exclusin para diferenciar
los distintos trastornos, estudio familiar (patologa en parientes de primer grado), estudios de laboratorio
y seguimiento para confirmar la estabilidad del diagnstico. El uso de estos criterios diagnsticos
operativos consigui aumentar la fiabilidad interexaminador.
En 1972, el grupo de trabajo bajo el mando de E. Robins public los Criterios de Feighner para 14
sndromes psiquitricos (60). Este artculo fue el ms citado en la literatura psiquitrica americana de los
aos 70 y principios de los 80.
Basados en los criterios de Feighner los Criterios Diagnsticos para Investigacin (RDC) de Spitzer,
Endicott y Robins, se publicaron en 1975, dentro de un proyecto sobre la psicobiologa de la depresin
patrocinado por el Instituto Nacional de Salud Mental (61). Los RDC cubran 25 categoras e incluan
cuadros complejos; tambin intentaban desarrollar subclasificaciones dentro de las categoras extensas,
introduciendo cambios en el concepto de esquizofrenia (que los criterios de Feighner limitaban a la
forma crnica).
R. Spitzer empez a colaborar con la Universidad de Washington en la elaboracin de los RDC. El
espritu descriptivo de este grupo de autores se mantuvo en la realizacin del DSM III, que ha supuesto
un importante giro en el paradigma psiquitrico y ha modificado de forma sustancial la prctica y la
docencia de la especialidad. Segn Akiskal: "el desarrollo que se observ representa una victoria de la
aproximacin descriptiva europea a la psicopatologa, que fue interpretada, modificada y refinada por el
pragmatismo americano" (50).
SISTEMAS DE CLASIFICACION ACTUALES: DSM-IV, CIE-10
Los sistemas de clasificacin vigentes en la actualidad son el resultado de esta aproximacin a la
psiquiatra descriptiva y del esfuerzo por una cooperacin internacional que proporcione un lenguaje
comn entre profesionales. Estos esfuerzos culminaron con la publicacin por la OMS del captulo V de
la Dcima Edicin de la Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE-10) en 1992 y de la Cuarta
Edicin del Manual Diagnstico y Estadstico de Trastornos Mentales (DSM-IV) en 1994, a cargo de la
Asociacin Psiquitrica Americana (APA).
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
La CIE desarrollada por la OMS es una clasificacin estadstica, no slo de los trastornos mentales sino
tambin de otras enfermedades y estados patolgicos. Est destinada principalmente a informar sobre las
estadsticas nacionales de morbilidad y mortalidad.
Como tal clasificacin estadstica queda sujeta a una serie de limitaciones, que se aplican tambin en la
seccin psiquitrica. Por ejemplo, debe tener un nmero finito de categoras y cada una de ellas o
subcategora debe disponer de un nico nmero de cdigo que muestre su lugar dentro de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (15 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
clasificacin.
Se ha adaptado tambin para ser empleada como nomenclator de las enfermedades en los registros de
ndices mdicos, para facilitar la recogida de informacin.
La necesidad adicional de ser internacionalmente aceptable implica un proceso amplio de consultas con
los estados miembros y sus organizaciones profesionales, por lo que en la versin final se presentan
tantos puntos de vista como resulten practicables y compatibles. Los esfuerzos para hacer esta
clasificacin explican su gran importancia como instrumento de investigacin, educacin y
comunicacin internacional (62).
Revisiones de la CIE
La CIE se revisa regularmente cada 10 aos desde la Primera Revisin de la Conferencia de la Lista
Internacional de Causas de Muerte, celebrada en Pars en 1900. La clasificacin original slo se usaba
para codificar las causas de muerte y los trastornos mentales no se incluyeron hasta la Quinta Revisin en
1938. Entonces se asign slo una categora de tres dgitos con cuatro subcategoras en la seccin de las
enfermedades del sistema nervioso y de los rganos de los sentidos: a) deficiencia mental, b)
esquizofrenia, c) psicosis maniaco depresiva, d) trastornos mentales restantes.
La Sexta Revisin (1948) extendi la clasificacin para incluir las causas de morbilidad. La CIE-6
contena la primera seccin independiente para trastornos mentales, la V. La CIE-7 (1955) no supuso
grandes cambios. Ambas ediciones tuvieron poco crdito entre los profesionales de la psiquiatra, en
parte por su gran confianza en conceptos etiolgicos no probados.
Dada la importancia creciente de los problemas mentales a nivel mundial la OMS ha prestado especial
atencin a la revisin de su captulo V desde la octava edicin en adelante. Para la CIE-8 (1965) se
realizaron una serie de ejercicios diagnsticos utilizando historias de casos y registros de entrevistas, de
los que resultaron propuestas para la comprobacin de la forma y contenido de la clasificacin,
reflejando conocimientos nuevos sobre las caractersticas, diagnstico y tratamiento de los trastornos
mentales especficos. Adems, para lograr un uso ms uniforme de los trminos psiquitricos, se public
en 1974 un glosario de trastornos mentales y gua para su clasificacin.
Para la Novena Revisin que se public en 1975, la OMS puso en marcha un extenso programa para
obtener informacin sobre los problemas que tenan los psiquiatras de distintos pases en el empleo de la
seccin V de la CIE-8. Una parte importante del programa se centraba en un conjunto de 8 seminarios
internacionales celebrados entre 1965 y 1972, dedicando los siete primeros a los grupos mayores de
diagnstico psiquitrico y el ltimo a una revisin global. Miembros de la APA participaron activamente
en el desarrollo de la CIE-9 en numerosos campos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (16 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
La mayor innovacin de esta edicin es la incorporacin de un glosario como parte integrante de cada
categora. El captulo V de la CIE-9 es el nico que est configurado de esta forma. Segn la OMS, las
razones para este cambio eran la carencia de informacin independiente del laboratorio en el diagnstico
psiquitrico y la necesidad de unificar trminos a nivel internacional. Adems elimin la combinacin de
categoras que la CIE-8 usaba para tipificar trastornos mentales y somticos juntos. La CIE-9 no
incorpora una clasificacin multiaxial, si bien se realizaron estudios extensos sobre dicha posibilidad.
En Estados Unidos la CIE-9 se consider poco especfica en la descripcin del cuadro clnico del
paciente. Por ello en 1977 el Centro Nacional de Estadstica Sanitaria form un Comit Asesor del
Consejo para la Clasificacin Clnica de acuerdo con numerosas organizaciones profesionales
americanas que desarroll la Modificacin Clnica de la CIE-9 (CIE-9-MC). Con ella se pretenda crear
un instrumento ms til, con cdigos ms precisos que los necesarios para fines estadsticos, ms
adecuada para registrar datos que permitieran revisiones sobre teraputica y asistencia as como para la
confeccin de programas en funcin de esos datos.
La CIE-9-MC es compatible con la CIE-9 para que se obtengan datos comparables desde el punto de
vista estadstico. Para ello ha respetado los epgrafes de tres dgitos de la CIE-9 sin aadir ninguno mas;
lo que s aade es un quinto dgito en muchas de las categoras o nuevos epgrafes de cuatro dgitos
cuando ese quinto dgito no era suficiente. Casi todos los trminos del DSM-III, vigente cuando se
elabor, estn incluidos.
A pesar de la publicacin en 1992 de la dcima revisin de la CIE, en Estados Unidos sigue siendo
oficial la CIE-9-MC, y no se espera la introduccin de la CIE-10 hasta finales de siglo. Una razn para
esto puede ser la poca compatibilidad entre los cdigos que hace necesaria una extensa revisin de los
sistemas automatizados existentes (62) (63) (64).
CIE-10
A partir de 1978 las OMS comenz un proyecto de colaboracin con asociaciones profesionales e
investigadores de diferentes pases y escuelas para mejorar la clasificacin y diagnstico de trastornos
mentales y problemas relacionados con el alcohol y las drogas. En 1982 todas las recomendaciones
recogidas hasta entonces se revisaron en un Congreso Internacional sobre Clasificacin y Diagnstico
que esboz futuras directrices de trabajo. Estas lneas de investigacin se han desarrollado en distintos
frentes con influencias y beneficios mutuos.
En 1987 se termin el borrador de la versin de la CIE-10, captulo V (F), denominada "Descripciones
Clnicas y Pautas para el Diagnstico" ("Libro Azul"). Inclua la estructura general, los ttulos y los
cdigos alfanumricos, aunque continuaron en estudio algunos aspectos de las descripciones de las
categoras. A partir de dicho borrador se han realizado ensayos de campo en ms de 170 centros de 52
pases que incluyen ejercicios con historias clnicas, evaluacin conjunta de pacientes y varias
puntuaciones referentes a la clasificacin. Se pretenda investigar la fiabilidad interexaminador y adems
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (17 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
la "bondad de adecuacin" de las categoras en la aplicacin clnica; en este sentido se peda la opinin
de los colaboradores acerca de la clasificacin, la facilidad de decisin o la confiabilidad del diagnstico.
Tambin bajo los auspicios del Congreso de Copenhague de 1982 se han desarrollado instrumentos
diagnsticos como la Entrevista Diagnstica Internacional Compuestas (CIDI), la Escala de Evaluacin
Clnica en Neuropsiquiatra (SCAN), un Examen Internacional de Trastornos de la Personalidad (IPDE)
o glosarios de los trminos utilizados en la CIE-9 y CIE-10.
Se ha puesto especial cuidado en captulos importantes por su relacin con la Salud Mental, como
enfermedades neurolgicas, razones para el contacto con los servicios de Salud, mtodos de suicidio,
incapacidad, etc.
Gran parte de los esfuerzos se han realizado para conciliar la prctica y teora de distintas culturas. Es
evidente la influencia de conceptos franceses, norteamericanos, escandinavos, alemanes, rusos y de
pases en vas de desarrollo. En particular las clasificaciones de la APA, del DSM-III al DSM-IV,
entonces en preparacin, han sido importantes en el trabajo sobre la CIE-10. Por ello hay que destacar la
colaboracin de numerosas organizaciones, entre ellas la Administracin para Salud Mental y Abuso de
Alcohol y Drogas (ADAMHA) de los Estados Unidos y su relacin con el comit para la elaboracin del
DSM-IV, el Comit Asesor de la OMS y la Asociacin Mundial de Psiquiatra.
Este respeto a las culturas y escuelas psiquitricas se ha extendido al lenguaje. Las versiones en los
distintos idiomas no son meras traducciones de la inglesa: se han elaborado versiones en cada idioma que
han aportado datos vlidos para todas, intentando que el uso de trminos modernos y universales sea
compatible con la tradicin de cada pas.
Se pretende que las revisiones de la CIE que la OMS ha realizado cada diez aos acaben con esta Dcima
Revisin. Para ello se ha estructurado de forma que admita variaciones o inclusin de nuevas categoras
sin modificaciones sustanciales de la clasificacin en s.
El Dr. N. Sartorius es el responsable de todo el trabajo que ha culminado en la publicacin en 1992 de la
CIE-10 (62) (64) (65) (66).
Caractersticas y diferencias respecto a la CIE-9
Segn la CIE-10: "Las descripciones y pautas no presuponen implicaciones tericas y tampoco pretenden
abarcar la amplitud de los conocimientos actuales sobre trastornos mentales y del comportamiento. Son
nicamente un conjunto de sntomas y descripciones consensuadas por un gran nmero de asesores
clnicos e investigadores de diferentes pases, que sirve de base razonable para la definicin de las
diferentes categoras de la clasificacin de los trastornos mentales" (65).
Con respecto a la CIE-9 se observa un importante acercamiento a otros sistemas de clasificacin. En
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (18 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
especial se aproxima al DSM-IV en muchos puntos: terminologa, modelo descriptivo, elaboracin de
criterios diagnsticos (CDI. 10) o un sistema multiaxial.
En la CIE-10 los cdigos numricos de la CIE-9 han sido sustituidos por un sistema alfanumrico: una
letra seguida de dos nmeros. As resulta una clasificacin mucho ms amplia que puede permitir esa
inclusin o variacin de categoras sin necesidad de modificar su estructura. En cuanto al captulo V se
pasa de treinta categoras en la CIE-9 (230-319) a cien en la CIE-10 (F00-F99); muchas de estas
categoras no se utilizan ahora en previsin de esos posibles cambios.
Los trastornos se agrupan en bloques de acuerdo a la semejanza diagnstica o un tema principal comn
(Tabla 3). Resulta as una clasificacin muy operativa, de fcil manejo; categoras que antes estaban
separadas aparecen ahora juntas, como los trastornos afectivos y los de causa orgnica. Adems se ha
aumentado la atencin a enfermedades importantes en la prctica general como los trastornos neurticos,
somatoformes, relacionados con el estrs, de la personalidad; en el campo de la Psiquiatra Infantil se ha
extendido el nmero de categoras que ahora ocupan dos bloques (F8 y F9) de la clasificacin. En el
abuso de sustancias se han introducido cambios estructurales con finalidad epidemiolgica, anteponiendo
el txico al sndrome clnico en el cdigo alfanumrico (Tabla 2).
Tabla 2. CATEGORIAS PRINCIPALES DE LA CIE-10
F00-F09 Trastornos mentales orgnicos, incluidos los sintomticos
F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer
F00.0 Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz.
F00.1 Demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardo
F00.2 Demencia en la enfermedad de Alzheimer atpica o mixta.
F00.9 Demencia en la enfermedad de Alzheimer sin especificacin.
F01 Demencia vascular
F01.0 Demencia vascular de inicio agudo
F01.1 Demencia multi-infarto
F01.2 Demencia vascular subcortical
F01.3 Demencia vascular mixta cortical y subcortical
F01.8 Otras demencias vasculares
F01.9 Demencia vascular sin especificacin
FO2 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar
F02.0 Demencia en la enfermedad de Pick
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (19 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F02.1 Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
F02.2 Demencia en la enfermedad de Huntington
F02.3 Demencia en la enfermedad de Parkinson
F02.4 Demencia en la infeccin por HIV
F02.8 Demencia en enfermedades especficas clasificadas en otro lugar
F03 Demencia sin especificacin
F04 Sndrome amnsico orgnico no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas
F05 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas
F05.0 Delirium no superpuesto a demencia
F05.1 Delirium superpuesto a demencia
F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o droga
F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas sin especificacin
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesin o disfuncin cerebral o a enfermedad somtica
F06.0 Alucinosis orgnica
F06.1 Trastorno catatnico orgnico
F06.2 Trastorno de ideas delirantes (esquizofreniforme) orgnico
F06.3 Trastornos de humor (afectivos) orgnicos
F06.4 Trastorno de ansiedad orgnico
F06.5 Trastorno disociativo orgnico
F06.6 Trastorno de labilidad emocional (astnico) orgnico
F06.7 Trastorno cognoscitivo leve
F06.8 Otro trastorno mental especificado debido a lesin o disfuncin cerebral o a enfermedad somtica
F06.9 Otro trastorno mental debido a lesin o disfuncin cerebral o a enfermedad somtica sin
especificacin
F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesin o disfuncin
cerebral.
F07.0 Trastorno orgnico de la personalidad
F07.1 Sndrome post-encefaltico
F07.2 Sndrome post-conmocional
F07.8 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesin o
disfuncin cerebral
F07.9 Trastorno de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesin o disfuncin
cerebral sin especificacin
F09 Trastorno mental orgnico o sintomtico sin especificacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (20 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotropas.
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol
F11 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de opioides
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cannabinoides
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sedante o hipnticos
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cocana
F15 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de otros estimulantes
(incluyendo la cafena)
F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alucingenos
F17 Trastornos mentales y de comportamiento debidos al consumo del tabaco
F18 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de disolventes voltiles
F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de mltiples drogas o de otras
sustancias psicotropas
F1x.0 Intoxicacin aguda
F1x.1 Consumo perjudicial
F1x.2 Sndrome de dependencia
F1x.3 Sndrome de abstinencia
F1x.4 Sndrome de abstinencia con delirio
F1x.5 Trastorno psictico
F1x.6 Sndrome amnsico inducido por alcohol o drogas
F1x.7 Trastorno psictico residual y de comienzo tardo inducido por alcohol u otras sustancias
psicotropas
F1x.8 Otros trastornos mentales o del comportamiento inducidos por alcohol u otras sustancias
psicotropas
F1x.9 Trastorno mental o del comportamiento inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas sin
especificacin.
F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotpico y trastornos de ideas delirantes
F20 Esquizofrenia
F20.0 Esquizofrenia paranoide
F20.1 Esquizofrenia hebefrnica
F20.2 Esquizofrenia catatnica
F20.3 Esquizofrenia indiferenciada
F20.4 Depresin post-esquizofrnica
F20.5 Esquizofrenia residual
F20.6 Esquizofrenia simple
F20.8 Otras esquizofrenias
F20.9 Esquizofrenia sin especificacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (21 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F21 Trastorno esquizotpico
F22 Trastorno de ideas delirantes persistentes
F22.0 Trastorno de ideas delirantes
F22.8 Otros trastornos de ideas delirantes persistentes
F22.9 Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificacin
F23 Trastornos psicticos agudos y transitorio
F23.0 Trastorno psictico poliformo sin sntomas de esquizofrenia
F23.1 Trastorno psictico agudo poliformo con sntomas de esquizofrenia
F23.2 Trastorno psictico agudo de tipo esquizofrnico
F23.3 Otro trastorno psictico agudo con predominio de ideas delirantes
F23.8 Otros trastornos psicticos agudos transitorios
F23.9 Trastorno psictico agudo transitorio sin especificacin
F24 Trastorno de ideas delirantes inducidas
F25 Trastornos esquizoafectivos
F25.0 Trastorno esquizoafectivo de tipo maniaco
F25.1 Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo
F25.2 Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto
F25.8 Otros trastornos esquizoafectivos
F25.9 Trastorno esquizoafectivo sin especificacin
F28 Otros trastorno psicticos no orgnicos
F29 Psicosis no orgnica sin especificacin
F30-39 Trastornos del humor (afectivos)
F30 Episodio maniaco
F30.0 Hipomana
F30.1 Mana sin sntomas psicticos
F30.2 Mana con sntomas psicticos
F30.8 Otros episodios maniacos
F30.9 Episodio maniaco sin especificacin
F31 Trastorno bipolar
F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco
F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin sntomas psicticos
F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con sntomas psicticos
F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado
F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin sntomas psicticos
F31.5. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con sntomas psicticos
F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto
F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (22 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F31.8 Otros trastornos bipolares
F31,9 Trastorno bipolar sin especificacin
F32 Episodios depresivos
F32.0 Episodio depresivo leve
F32.1 Episodio depresivo moderado
F32.2 Episodio depresivo grave sin sntomas psicticos
F32.3 Episodio depresivo grave con sntomas psicticos
F32.8 Otros episodios depresivos
F32.9 Episodio depresivo sin especificacin
733 Trastorno depresivo recurrente
F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve
F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado
F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin sntomas psicticos
F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con sntomas psicticos
F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisin
F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes
F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificacin
F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes
F34.0 Ciclotimia
F34.1 Distimia
F34.8 Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes
F34.9 Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificacin
F38 Otros trastornos de humor (afectivos)
F38.0 Otros trastornos del humor (afectivos) aislados
F38.1 Otros trastornos del humor (afectivos) recurrentes
F38.8 Otros trastornos del humor (afectivos)
F39 Trastorno del humor (afectivo) sin especificacin
F40-49 Trastorno neurticos, secundarios a situaciones estresantes y sotamatomorfos
F40 Trastornos de ansiedad fbica
F40.0 Agorafobia
F40.1 Fobias sociales
F40.2 Fobias especficas (aisladas)
F40.8 Otros trastornos de ansiedad fbica
F40.9 Trastorno de ansiedad fbica sin especificacin
F41 Otros trastornos de ansiedad
F41.0 Trastorno de pnico (ansiedad paroxstica episdica)
F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (23 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo
F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad
F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados
F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificacin
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
F42.0 Con predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas
F42.1 Con predominio de actos compulsivos (rituales obsesivos)
F42.2 Con mezcla de pensamientos y actos obsesivos
F42.8 Otros trastornos obsesivos-compulsivos
F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo sin especificacin
F43 Reacciones a estrs grave y trastornos de adaptacin
F43.0 Reaccin a estrs agudo
F43.1 Trastorno de estrs post-traumtico
F43.2 Trastornos de adaptacin
F43.8 Otras reacciones a estrs grave
F43.9 Reaccin a estrs grave sin especificacin
F44 Trastornos disociativos (de conversin)
F44.0 Amnesia disociativa
F44.1 Fuga disociativa
F44.2 Estupor disociativo
F44.3 Trastornos de trance y de posesin
F44.4 Trastornos disociativos de la motilidad
F44.5 Convulsiones disociativas
F44.6 Anestesias y prdidas sensoriales disociativas
F44.7 Trastornos disociativos ( de conversin) mixtos
F44.8 Otros trastornos disociativos (de conversin)
F44.9 Trastornos disociativos (de conversin) sin especificacin
F45 Trastornos somatomorfos
F45.0 Trastorno de somatizacin
F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado
F45.2 Trastorno hipocondriaco
F45.3 Disfuncin vegetativa somatomorfa
F45.4 Trastorno de dolor persistente somatomorfo
F45.8 Otros trastornos somatomorfos
F45.9 Trastorno somatomorfo sin especificacin
F48 Otros trastorno neurticos
F48.0 Neurastenia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (24 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F48.1 Trastorno de despersonalizacin-desrealizacin
F48.8 Otros trastornos neurticos especificados
F48.9 Trastorno neurtico sin especificacin
F50-59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiolgicas y a factores somticos
F50 Trastornos de la conducta alimentaria
F50.0 Anorexia nerviosa
F50.1 Anorexia nerviosa atpica
F50.2 Bulimia nerviosa
F50.3 Bulimia nerviosa atpica
F50.4 Hiperfagia en otras alteraciones psicolgicas
F50.5 Vmitos en otras alteraciones psicolgicas
F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria
F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria sin especificacin
F51 Trastornos no orgnicos del sueo
F51.0 Insomnio no orgnico
F51.1 Hipersomnia no orgnico
F51.2 Trastorno no orgnico del ciclo sueo-vigilia
F51.3 Sonambulismo
F51.4 Terrores nocturnos
F51.5 Pesadillas
F51.8 Otros trastornos no orgnicos del sueo
F51.9 Trastorno no orgnico del sueo de origen sin especificacin
F52 Disfuncin sexual no orgnica
F52.0 Ausencia o perdida del deseo sexual
F52.1 Rechazo sexual y ausencia de placer sexual
F52.2 Fracaso de la respuesta genital
F52.3 Disfuncin orgsmica
F52.4 Eyaculacin precoz
F52.5 Vaginismo no orgnico
F52.6 Dispareunia no orgnica
F52.7 Impulso sexual excesivo
F52.8 Otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades o trastornos orgnicos
F52.9 Disfuncin sexual no debida a enfermedad o trastorno orgnico
F53 Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar
F53.0 Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar leves
F53.1 Trastornos mentales y del comportamiento en el puerperio no clasificados en otro lugar graves
F53.8 Otros trastornos mentales en el puerperio no clasificados en otro lugar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (25 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F53.9 Otro trastorno mental o del comportamiento del puerperio, sin especificacin
F54 Factores psicolgicos y del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificadas en otro
lugar
F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia
F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiolgicas y a factores somticos sin
especificacin
F60-69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto
F60 Trastorno especficos de la personalidad
F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad
F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad
F60.2 Trastorno disocial de la personalidad
F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad
F60.4 Trastorno histrinico de la personalidad
F60.5 Trastorno anancstico de la personalidad
F60.6 Trastorno ansioso (con conducta de evitacin)de la personalidad
F60.7 Trastorno dependiente de la personalidad
F60.8 Otros trastornos especficos de la personalidad
F60.9 Trastorno de la personalidad sin especificacin
F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad
F61.0 Trastornos mixtos de la personalidad
F61.1 Variaciones problemticas de la personalidad no clasificables en F60 F62
F62 Trastornos persistentes de la personalidad no atribuible a lesin o enfermedad cerebral
F62.0 Transformacin persistente de la personalidad tras experiencia catastrfica
F62.1 Transformacin persistente de la personalidad tras enfermedad psiquitrica
F62.8 Otras transformaciones persistentes de la personalidad
F62.9 Transformacin persistente de la personalidad sin especificacin
F63 Trastornos de los hbitos y del control de los impulsos
F63.0 Ludopata
F63.1 Piromana
F63.2 Cleptomana
F63.3 Tricotilomana
F63.8 Otros trastornos de los hbitos y del control de los impulsos
F63.9 Trastornos de los hbitos y del control de los impulsos sin especificacin
F64 Trastornos de la identidad sexual
F64.0 Transexualismo
F64.1 Transvestismo no fetichista
F64.2 Trastorno de la identidad sexual en la infancia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (26 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F64.8 Otros trastornos de la identidad sexual sin especificacin
F64.9 Trastorno de la identidad sexual sin especificacin
F65 Trastornos de la inclinacin sexual
F65.0 Fetichismo
F65.1 Transvestismo fetichista
F65.2 Exhibicionismo
F65.3 Escoptofilia (voyeurismo)
F65.4 Paidofilia
F65.5 Sadomasoquismo
F65.6 Trastornos mltiples de la inclinacin sexual
F65.8 Otros trastornos de la inclinacin sexual
F65.9 Trastornos de la inclinacin sexual sin especificacin
F66 Trastornos psicolgicos y del comportamiento del desarrollo y orientacin sexuales
F66.0 Trastorno de la maduracin sexual
F66.1 Orientacin sexual egodistnica
F66.2 Trastorno de la relacin sexual
F66.8 Otros trastornos del desarrollo psicosexual
F66.9 Trastorno del desarrollo psicosexual sin especificacin
F68Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.
F68.0 Elaboracin psicolgica de sntomas somticos
F68.1 Produccin intencionada o fingimiento de sntomas o invalideces somticas o psicolgicas
(trastorno ficticio)
F68.8 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto especificados
F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento del adulto sin especificacin
F70-70 Retraso mental
F70 Retraso mental leve
F71 Retraso mental moderado
F72 Retraso mental grave
F73 Retraso mental profundo
F78 Otros retrasos mentales
F79 Retraso mental sin especificacin
F80-89 Trastornos del desarrollo psicolgico
F80 Trastornos especficos del desarrollo del habla y del lenguaje
F80.0 Trastorno especfico de la pronunciacin
F80.1 Trastorno de la expresin del lenguaje
F80.2 Trastorno de la comprensin del lenguaje
F80.3 Afasia adquirida con epilepsia (sndrome de Landau-Kleffner)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (27 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje
F80.9 Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificacin
F81 Trastornos especficos del desarrollo del aprendizaje escolar
F81.0 Trastorno especfico de la lectura
F81.1 Trastorno especfico de la ortografa
F81.2 Trastorno especfico del clculo
F81.3 Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar
F81.8 Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar
F81.9 Trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar sin especificacin
F82 Trastorno especfico del desarrollo psicomotor
F83 Trastorno especfico del desarrollo mixto
F84 Trastornos generalizados del desarrollo
F84.0 Autismo infantil
F84.1 Autismo atpico
F84.2 Sndrome de Rett
F84.3 Otro trastorno desintegrativo de la infancia
F84.4 Trastorno hipercintico con retraso mental y movimientos estereotipados
F84.5 Sndrome de Asperger
F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo
F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo sin especificacin.
F88 Otros trastornos del desarrollo psicolgico
F89 Trastornos del comportamiento y de la emociones de comienzo habitual en la infancia y
adolescencia
F90 Trastornos hipercinticos
F90.0 Trastorno de la actividad y de la atencin
F90.1 Trastorno hipercintico disocial
F90.8 Otros trastornos hipercinticos
F90.9 Trastorno hipercintico sin especificacin
F91 Trastornos disociales
F91.0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar
F91.1 Trastorno disocial en nios no socializados
F91.2 Trastorno disocial en nios socializados
F91.3 Trastorno disocial desafiante y oposicionista
F91.8 Otros trastornos disociales
F91.9 Trastorno disocial sin especificacin
F92 Trastornos disociales y de las emociones mixtos
F92.0 Trastorno disocial depresivo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (28 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
F92.8 Otros trastornos disociales y de las emociones mixtos
F92.9 Trastorno disocial y de las emociones mixto sin especificacin
F93 Trastornos de la emociones de comienzo habitual en la infancia
F93.0 Trastorno de ansiedad de separacin de la infancia
F93.1 Trastorno de ansiedad fbica de la infancia
F93.2 Trastorno de hipersensibilidad social de la infancia
F93.3 Trastorno de rivalidad entre hermanos
F93.8 Otros trastornos de las emociones en la infancia
F93.9 Trastorno de la emociones en la infancia sin especificacin
F94 Trastorno del comportamiento social de comienzo habitual en la infancia y adolescencia
F94.0 Mutismo selectivo
F94.1 Trastorno de vinculacin de la infancia reactivo
F94.2 trastorno de la vinculacin de la infancia desinhibido
F94.8 Otros trastornos del comportamiento social en la infancia y adolescencia
F94.9 Trastorno del comportamiento social en la infancia y adolescencia sin especificacin
F95 Trastornos de Tics
F95.0 Trastorno de tics transitorios
F95.1 Trastorno de tics crnicos motores o fonatorios
F95.2 Trastorno de tics mltiples motores y fonatorios combinados ( sndrome de Gilles de la Tourette)
F95.8 Otros trastornos de Tics
F95.9 Trastorno de Tics sin especificacin
F98 Otros trastornos de la emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y
adolescencia
F98.0 Enuresis no orgnica
F98.1 Encopresis no orgnica
F98.2 Trastorno de la conducta alimentaria en la infancia
F98.3 Pica en la infancia
F98.4 Trastorno de estereotipias motrices
F98.5 Tartamudeo (espasmofemia)
F98.6 Farfulleo
F98.8 Otros trastornos de las emociones y del comportamiento en la infancia y adolescencia
especificados
F98.9 Trastorno de las emociones y del comportamiento de comienzo habitual en la infancia o la
adolescencia sin especificacin
F99 Trastorno mental sin especificacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (29 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
Tabla 3. BLOQUES TEMATICOS DE LA CIE-10
F00-F09 Trastornos mentales orgnicos, incluidos los sintomticos.
F10-F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas.
F20-F29 Esquizofrenia, trastorno esquizotpico y trastornos de ideas delirantes.
F30-F39 Trastornos del humor (afectivos).
F40-F49 Trastornos neurticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos.
F50-F59 Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiolgicas y a factores somticos.
F60-F69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.
F70-F79 Retraso mental
F80-F89 Trastornos del desarrollo psicolgico.
F90-F98 Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y
adolescencia.
F99 Trastorno mental sin especificacin
La CIE-10 no mantiene la tradicional distincin entre neurosis y psicosis que s se observaba en la CIE-9.
El trmino "neurtico" aparece en el encabezamiento de un grupo principal de trastornos: F40-49
(Trastornos neurticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos). All se encuentran la
mayora de los trastornos que son considerados neurosis en la prctica psiquitrica. De igual forma el
trmino "psictico" aparece como descriptivo, en particular en F23: Trastornos psicticos agudos y
transitorios, para indicar una serie de rasgos clnicos y nunca posibles mecanismos en su gnesis (62)
(64) (65).
Trastorno
Aunque no es un trmino preciso se usa para sealar la presencia de un comportamiento o de un grupo de
sntomas identificables en la prctica clnica, que en la mayora de los casos se acompaan de malestar o
interfieren con la actividad del individuo. Se intenta evitar el uso de trminos como "enfermedad" o
"padecimiento" (65).
Psicgeno y psicosomtico
El trmino "psicgeno" tiene diferentes significados en distintas lenguas y escuelas psiquitricas. Por ello
no se ha utilizado en los ttulos de las categoras y cuando aparece debe interpretarse que existen
importantes acontecimientos vitales o dificultades ambientales que intervienen en la gnesis del
trastorno.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (30 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
El uso del trmino "psicosomtico" ha desaparecido porque podra implicar que factores psicolgicos no
juegan un papel en el desencadenamiento, curso y evolucin de otras enfermedades no descritas como
psicosomticas. Los trastornos clsicamente considerados como tales aparecen en F45 (trastornos
somatomorfos), F50 (trastornos de la conducta alimentaria) y sobre todo en F54 (factores psicolgicos y
del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificadas en otro lugar). En esta ltima categora es
necesario aadir el cdigo adecuado para la enfermedad orgnica de otros captulos de la CIE-10 (65).
Versiones de la CIE-10
El Captulo V (F) de la CIE-10, Trastornos Mentales y del Comportamiento, incluye diversas versiones
para aplicaciones distintas. Todas las versiones comparten las categoras, ttulos y nmero de cdigo,
pero la informacin que contienen depende de la utilizacin para la que estn previstas.
Descripciones Clnicas y Pautas para el Diagnstico (DCPD).
La primera versin publicada en 1992 est destinada a la clnica general, a la docencia y a fines
administrativos. El "Libro Azul" sustituye las breves explicaciones de la CIE-9 por descripciones
detalladas de cada una de las categoras o grupos que incluyen rasgos principales y asociados,
diagnstico diferencial y pauta para el diagnstico. Estas ltimas indican el nmero y sntomas
especficos para hacer un diagnstico, con cierta flexibilidad y varios grados de confianza (65).
Criterios Diagnsticos para Investigacin (CDI-10)
Las directrices del "Libro Azul" pueden resultar insuficientes para estudios de investigacin. A partir de
ellas se han desarrollado los CDI ("Libro Verde"), publicados en 1994, que construyen criterios
diagnsticos de inclusin y exclusin en la lnea de los RDC o DSMs. Estn diseados para ser utilizados
de forma conjunta con la DCPD slo para investigacin, no en la prctica habitual ni por separado.
Aportan, adems, dos apndices no incluidos en el "Libro Azul", es decir, no pertenecientes a la CIE-10
"oficial": el primero incluye criterios provisionales para algunos trastornos afectivos y de personalidad
que estn siendo objeto de la investigacin internacional, y el segundo contiene descripciones de
trastornos considerados como especficos de determinadas culturas, cuya relacin con las categoras de la
CIE-10 est por definir (66).
Estas son las dos versiones hasta ahora publicadas, junto a Tablas de Conversin entre la CIE-8, CIE-9 y
CIE-10 (1993), para facilitar la transicin entre estas versiones y hacer posible la comparacin de los
datos obtenidos de la investigacin con cada una de ellas (67).
Glosario
Versin mucho ms corta que aparecer en los volmenes completos de la CIE-10 "oficial", para uso de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (31 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
codificadores y administrativos.
Sistema Multiaxial
La OMS ha colaborado en el estudio de instrumentos de puntuacin para problemas sociales y
psicolgicos, incapacidad social y deterioro psicolgico. De los datos obtenidos se pretende elaborar un
sistema que permita un mejor conocimiento del paciente y sus interacciones con el entorno. (62)(64)
Clasificacin simplificada para asistencia primaria
Actualmente en preparacin.
MANUAL DIAGNOSTICO Y ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES
El Manual Diagnstico y Estadstico de los Trastornos Mentales (DSM) es la clasificacin oficial de la
Sociedad Americana de Psiquiatra (APA). No puede, sin embargo, considerarse una clasificacin
"nacional". Desde su tercera edicin se ha convertido en el mximo exponente y promotor de la
aproximacin al diagnstico descriptivo que ha experimentado la psiquiatra mundial en las ltimas
dcadas. Su mbito de influencia supera con mucho las fronteras de Estados Unidos: con traducciones a
mltiples lenguas es referencia obligada de toda publicacin que presuma de una metodologa cientfica
(57) (68).
Las sucesivas revisiones del DSM han pretendido mantener en la medida de lo posible la concordancia
con la CIE, oficial en Estados Unidos desde 1968. Es en los recientes DSM-IV y CIE-10 donde se
observa un mayor acercamiento terminolgico y conceptual. La CIE-10 incorpora muchos de los
postulados del DSM-III y sus sucesivas ediciones como el uso de criterios diagnsticos, el sistema
multiaxial, la verificacin de la clasificacin con datos de investigacin o el alejamiento de teoras
etiolgicas no probadas.
Revisiones del DSM
En 1952, un ao despus de la publicacin de la CIE-6, el Comit de la APA para Nomenclatura y
Estadstica desarroll una variante de la misma que constituy el primer DSM. La CIE-6 no result
adecuada para la clasificacin de trastornos agudos, psicosomticos y de personalidad que era necesaria
en la psiquiatra de la postguerra. Tampoco cubra las expectativas de los psiquiatras de orientacin
dinmica o biopsicosocial. Es por ello que el DSM mostr claras influencias de la clasificacin de la
Administracin de Veteranos de W. Menninger, con su gran atencin a los trastornos neurticos, y del
modelo de A. Meyer, con el uso del trmino "reaccin" a lo largo de todo el manual. A diferencia de la
CIE-6 aportaba descripciones de las categoras con una orientacin clnica. Cuando se hizo patente la
necesidad de futuras revisiones pas a ser el DSM-I.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (32 of 65) [02/09/2002 03:32:05 p.m.]
El DSM-II se public en 1968 de forma simultnea a la CIE-8 porque sta, en su primera versin, no
contena glosario. Eliminaba el trmino "reaccin" pero era, en conjunto, muy similar a la anterior
edicin.
En 1974, de forma paralela a la revisin de la CIE para su novena edicin, la APA design un Comit de
Intervencin en Nomenclatura y Estadstica para la preparacin del DSM-III. Se pretenda conseguir una
clasificacin y un glosario que estuvieran de acuerdo al nivel de conocimientos del momento y existan
dudas acerca de la adecuacin de la CIE-9 para la prctica en EE.UU. Bajo la direccin de R. Spitzer,
consultor en el DSM-II y coautor de los RDC, este comit introdujo numerosas innovaciones que
buscaban la defensa del modelo mdico en la lnea de la Universidad de Washington y el llamado
neokraepelinismo. Su posicionamiento ateortico hara posible un instrumento vlido para todos los
profesionales.
Se configuraron criterios diagnsticos explcitos para 150 categoras que se centraban en
comportamientos objetivables, con poco lugar para la inferencia clnica; con ello se podra aumentar la
fiabilidad interexaminador del diagnstico. Las teoras etiolgicas no probadas dejaban de ser principios
clasificatorios. As, la psicognesis pura de determinados trastornos quedaba en entredicho y el trmino
"funcional" no resultaba correcto. Los trminos "psicosis" y "neurosis" pasaban a ser adjetivos que
definan comportamientos dados y no incluan una patogenia. Se introduca, adems, el diagnstico
multiaxial.
Gracias a la labor de 14 comits asesores y numerosos consultores para temas especficos, varios
borradores del DSM-III fueron sometidos a la opinin de los miembros de la APA hasta su publicacin
en 1980. Es para muchos autores la publicacin psiquitrica ms importante de esta dcada y
clasificaciones posteriores no han modificado en esencia sus directrices fundamentales.
La revisin del DSM-III comenz en 1983 a la vista de datos obtenidos del uso de dicho manual que
sugeran discordancia, confusin o inconsistencia de algunos de los criterios diagnsticos y categoras. A
su vez se pretenda que la informacin conseguida pudiera ser til para la elaboracin de la CIE-10. Se
formaron 26 comits asesores que estudiaron las propuestas de los mismos comits o de expertos en
distintos temas. Adems se realizaron ensayos de campo para aspectos conflictivos dentro de la
psiquiatra infantil y los trastornos de ansiedad. El DSM-III-R se public en 1987.
Las principales diferencias con el DSM-III son la eliminacin de casi todas las jerarquas diagnsticas
(excepto la de los trastornos mentales orgnicos sobre las dems y las de los trastornos ms generalizados
sobre los menos) y el cambio del eje I al II de los trastornos del desarrollo en la infancia. Tambin se
incluyeron escalas para los ejes IV y V.
Qued claro que no exista suficiente informacin bibliogrfica por la corta experiencia en el uso del
DSM-III. Estos problemas no existieron en la siguiente edicin, DSM-IV, publicada en 1994 (50) (51)
(52) (53) (54) (55) (56) (57) (63) (69) (70) (71).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (33 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
DSM-IV
La publicacin del DSM-IV, aunque prematura para algunos (72), pretende aportar una clasificacin
basada ms que nunca en la evidencia emprica, que aumente la compatibilidad con la CIE-10 de la
OMS. El trabajo en ambas clasificaciones ha sido simultneo y de constante colaboracin, de forma que
todas las categoras del DSM-IV estn incluidas en la CIE-10, aunque no todos los de sta lo estn en la
clasificacin de la APA (Tabla 12).
Tabla 12. CLASIFICACION DSM-IV
* Conversin CIE-10
TRASTORNOS DE INICIO EN LA INFANCIA, LA NIEZ O LA ADOLESCENCIA
Retraso Mental
[317] * (F70.9) Retraso mental leve
[318] (F71.9) Retraso mental moderado
[318.1] (F72.9) Retraso mental grave
[318.2] (F73.9) Retraso mental profundo
[319] (F79.9) Retraso mental de gravedad no especificada
Trastorno del Aprendizaje
[315.00] (F81.0) Trastorno de la lectura
[315.1] (F81.2) Trastorno del clculo
[315.2] (F81.8) Trastorno de la expresin escrita
[315.9] (F81.9) Trastorno del aprendizaje no especificado
Trastorno de las habilidades motoras
[315.4] (F82) Trastorno del desarrollo de la coordinacin
Trastornos de la comunicacin
[315.31] (F80.1) Trastorno del lenguaje expresivo
[315.31] (F80.2) Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo
[315.39] (F80.0) Trastorno fonolgico
[307.0] (F98.5) Tartamudeo
[307.9] (F80.9) Trastorno de la comunicacin no especificado
Trastornos generalizados del desarrollo
[299.00] (F84.0) Trastorno autista
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (34 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[299.80] (F84.2) Trastorno de Rett
[299.10] (F84.3) Trastorno desintegrativo infantil
[299.80] (F84.5) Trastorno de Asperger
[299.80] (F84.9) Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Trastornos por dficit de atencin y comportamiento perturbador
[314.XX] (--.-) Trastorno por deficit de atencin con hiperactividad
[314.01] (F90.0) Tipo combinado
[314.00] (F98.8) Tipo con predominio del dficit de atencin
[314.01] (F90.0) Tipo con predominio hiperactivo impulsivo
[134.9] (F90.9) Trastorno por deficit de atencin con hiperactividad no especificado
[312.8] (F91.8) Trastorno disocial
[313.81] (F91.2) Trastorno negativista desafiante
[312.9] (F91.9) Trastorno de comportamiento perturbador no especificado
Trastornos de la ingestin y de la conducta alimentaria de la infancia o la niez
[307.52] (F98.3) Pica
[307.53] (F98.2) Trastorno de rumiacin
[307.59] (F98.2) Trastorno de la ingestin alimentaria de la infancia o la niez
Trastornos de tics
[307.23] (F95.2) Trastorno de la Tourette
[307.22] (F95.1) Trastorno de tics motores o vocales crnicos
[307.21] (F95.0) Trastorno de tics transitorios
[307.20] (F95.9) Trastorno de tics no especificado
Trastornos de la eliminacin
[--.-] (--.-) Encopresis
[787.6] (R15) Con estreimiento e incontinencia por rebosamiento
[307.7] (F98.1) Sin estreimiento ni incontinencia por rebosamiento
[307.6] (F98.0) Enuresis (no debida a una enfermedad mdica)
Otros trastornos de la infancia, la niez o la adolescencia
[309.21] (F93.0) Trastorno de ansiedad por separacin
[313.23] (F94.0) Mutismo selectivo
[313.89] (F94.x) Trastorno reactivo de la vinculacin de la infancia o la niez
(-.-1) Tipo inhibido
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (35 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
(-.-2) Tipo desinhibido
[307.3] (F98.4) Trastorno de movimientos estereotipados
[313.9] (F98.9) Trastorno de la infancia, la niez o la adolescencia no especificado
DELIRIUM, DEMENCIA, TRASTORNOS AMNESICOS Y OTROS TRASTORNOS
COGNOSCITIVOS
Delirium
[293.0] (F05.0) Delirium debido a ... (indicar enfermedad mdica)
(--.-) Delirium inducido por sustancias
(--.-) Delirium por abstinencia de sustancias
(--.-) Delirium debido a mltiples etiologas
[780.09] (F05.9) Delirium no especificado
Demencia
[290.xx] (F00.xx) Demencia tipo Alzheimer, de inicio temprano
[290.10] (F00.00) No complicada
[290.12] (F00.01) Sin ideas delirantes
[290.13] (F00.13) Con estado de nimo deprimido
[290.xx] (F00.xx) Demencia tipo Alzeheimer, de inicio tardo
[290.10] (F00.10) No complicada
[290.03] (F00.11) Con ideas delirantes
[290.21] (F00.13) Con estado de nimo deprimido
[290.xx] (F01.xx) Demencia vascular
[290.10] (F01.80) No complicada
[290.12] (F01.81) Con ideas delirantes
[290.13] (F01.83) Con estado de nimo deprimido
[290.xx] (F02.4) Demencia debida a enfermedad por VIH
[294.1] (F02.8) Demencia debida a traumatismo craneal
[294.1] (F02.3) Demencia debida a enfermedad de Parkinson
[294.1] (F02.2) Demencia debida a enfermedad de Huntington
[290.10] (F02.0) Demencia debida a enfermedad de Pick
[290.10] (F02.1) Demencia debida a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
[294.1] (F02.8) Demencia debida a ... (indicar enfermedad mdica)
(--.-) Demencia persistente inducida por sustancias
(F02.8) Demencia debida a mltiples etiologas
[294.8] (F03) Demencia no especificada
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (36 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
Trastornos amnsicos
[294.0] (F04) Trastornos amnesicos debidos a ... (indicar enfermedad mdica)
(--.-) Trastorno amnsico persistente inducido por sustancias
[294.8] (R41.3) Trastorno amnsico no especificado
Otros trastornos Gognoscitivos
[294.9] (F06.9) Trastorno cognoscitivo no especificado
TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A ENFERMEDAD MEDICA, NO CLASIFICADOS EN
OTROS APARTADOS
[293.89] (F06.1) Trastorno catatonico debido a
[310.1] (F07.0) Cambio de personalidad debido a...
[293.9] (F09) Trastorno mental no especificado debido a...
TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS
Codificacin del curso de la dependencia en el quinto dgito:
0=Remisin total temprana/remisin parcial temprana
0=Remisin total sostenida/remisin parcial sostenida
1=En entorno controlado
2=En teraputica con agonistas
4=Leve/moderada/grave
TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL
Trastornos por consumo de alcohol
[303.90] (F10.2x) Dependencia de alcohol
[305.00] (F10.1) Abuso de alcohol
Trastornos inducidos por alcohol
[303.00] (F10.00) Intoxicacin por alcohol
[291.8] (F10.3) Abstinencia de alcohol
[291.0] (F10.03) Delirium por intoxicacin por alcohol
[291.0] (F10.4) Delirium por abstinencia de alcohol
[291.2] (F10.73) Demencia persistente inducida por alcohol
[291.1] (F10.6) Trastorno amnsico persistente inducido por alcohol
[291.x] (F10.xx) Trastorno psictico inducido por alcohol
[291.5] (F10.51) Con ideas delirantes
[291.3] (F10.52) Con alucinaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (37 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[291.8] (F10.8) Trastorno de estado de nimo inducido por alcohol
[291.8] (F10.8) trastorno de ansiedad inducido por alcohol
[291.8] (F10.8) Trastorno sexual inducido por alcohol
[291.8] (F10.8) Trastorno del sueo inducido por alcohol
[291.9] (F10.9) Trastorno relacionado con el alcohol no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALUCINOGENOS
Trastornos por consumo de alucingenos
[304.50] (F16.x) Dependencia de alucingenos
[305.30] (F16.1) Abuso de alucingenos
Trastornos inducidos por alucingenos
[292.89] (F16.00) Intoxicacin por alucingenos
[292.89] (F16.70) Trastornos perceptivos persistentes por alucingenos
[292.81] (F16.03) Delirium por intoxicacin por alucingenos
[292.xx] (F16.xx) Trastorno psictico inducido por alucingenos
[292.11] (F16.51) Con ideas delirantes
[292.12] F16.52) Alucinaciones
[292.84] (F16.8) Trastorno del estado de nimo inducido por alucingenos
[292.89] (F16.8) Trastorno de ansiedad inducido por alucingenos
[292.9] (F16.9) Trastorno relacionado con alucingenos no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON ANFETAMINAS (O SUSTANCIAS DE ACCION
SIMILAR)
Trastornos por consumo de anfetaminas
[304.40] (F15.2x) Dependencia de anfetaminas
[305.70] (F15.1) Abuso de anfetaminas
Trastornos inducidos por anfetaminas
[292.89] (F15.00) Intoxicacin por anfetaminas
[292.89] (F15.04) Intoxicacin por anfetaminas, con alteraciones perceptivas
[292.0] (F15.3) Abstinencia de anfetaminas
[292.81] (F15.03) Delirium por intoxicacin por anfetaminas
[292.xx] (F15.xx) Trastorno psictico inducido por anfetaminas
[292.11] (F15.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F15.52) Con alucinaciones
[292.84] (F15.8) Trastorno del estado de nimo inducido por anfetaminas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (38 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[292.89] (F15.8) Trastorno de ansiedad inducido por anfetaminas
[292.89] (F15.8) Trastorno sexual inducido por anfetaminas
[292.89] (F15.8) Trastorno del sueo inducido por anfetaminas
[292.9] (F15.9) trastorno relacionado con anfetaminas no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON CAFEINA
Trastornos inducidos por cafena
[305.90] (F15.00) Intoxicacin por cafena
[292.89] (F15.8) Trastorno de ansiedad inducido por cafena
[292,89] (F15.8) Trastorno del sueo inducido por cafena
[292.9] (F15.9) Trastorno relacionado con cafena no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON CANNABIS
Trastornos por consumo de cannabis
[304.30] (F12.xx) Dependencia del cannabis
[305.20] (F12.1) Abuso de cannabis
Trastornos inducidos por cannabis
[292.89] (F12.00) Intoxicacin por cannabis
[292.89] (F12.04) Intoxicacin por cannabis, con alteraciones perceptivas
[292.81] (F12.03) Delirium por intoxicacin por cannabis
[292.xx] (F12.xx) Trastorno psictico inducido por cannabis
[292.11] (F12.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F12.52) Con alucinaciones
[292.89] (F12.8) Trastorno de ansiedad inducido por cannabis
[292.9] (F12.9) Trastorno relacionado con cannabis no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON COCAINA
Trastornos por consumo de cocana
[292.89] (F14.00) Intoxicacin por cocana
[292.89] (F14.04) Intoxicacin por cocana, con alteraciones perceptivas
[292.0] (F14.3) Abstinencia de cocana
[292.81] (F14.03) Delirium por intoxicacin por cocana
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (39 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[292.xx] (F14.xx) Trastorno psictico inducido por cocana
[292.11] (F14.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F14.52) Con alucinaciones
[292.84] (F14.8) Trastorno del estado de nimo inducido por cocana
[292.89] (F14.8) Trastorno de ansiedad inducido por cocana
[292.89] (F14.8) Trastorno sexual inducido por cocana
[292.89] (F14.8) Trastorno del sueo inducido por cocana
[292.9] (F14.9) Trastorno relacionado con cocana no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON FENCICLIDINA (O SUSTANCIAS DE ACCION
SIMILAR)
Trastornos por consumo de fenciclidina
[304.90] (F19.xx) Dependencia de fenciclidina
[305.90] (F19.1) Abuso de fenciclidina
Trastornos inducidos por fenciclidina
[292.89] (F19.00) Intoxicacin por fenciclidina
[292.89] (F19.04) Intoxicacin por fenciclidina, con alteraciones perceptivas
[292.81] (F19.03) Delirium por intoxicacin por fenciclidina
[292.xx] (F19.xx) Trastorno psictico inducido por fenciclidina
[292.11] (F19.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F19.52) Con alucinaciones
[292.84] (F19.8) Trastorno del estado de nimo inducido por fenciclidina
[292.89] (F19.8) Trastorno de ansiedad inducido por fenciclidina
[292.9] (F19.9) Trastorno relacionado con fenciclidina no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON INHALANTES
Trastorno por consumo de inhalantes
[304.60] (F18.xx) Dependencia de inhalantes
[305.90] (F18.1) Abuso de inhalantes
Trastornos inducidos por inhalantes
[292.89] (F18.00) Intoxicacin por inhalantes
[292.81] (F18.03) Delirium por intoxicacin por inhalantes
[292.82] (F18.73) Demencia persistente inducida por inhalantes
[292.xx] (F18.xx) Trastorno psictico inducido por inhalantes
[292.11] (F18.51) Sin ideas delirantes
[292.12] (F18.52) Con alucinaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (40 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[292.84] (F18.8) Trastorno del estado de nimo inducido por inhalantes
[292.89] (F18.8) Trastorno de ansiedad inducido por inhalantes
[292.9] (F18.9) Trastorno relacionado con inhalantes no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON NICOTINA
Trastorno por consumo de nicotina
[305.10] (F17.2x) Dependencia de nicotina
Trastornos inducidos por nicotina
[292.0] (F17.3) Abstinencia de nicotina
[292.9] (F17.9) Trastorno relacionado con nicotina, no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON OPIACEOS
Trastornos por consumo de opiaceos
[304.00] (F11.2x) Dependencia de opiaceos
[305.50] (F11.1) Abuso de opiaceos
Trastornos inducidos por opiaceos
[292.89] (F11.00) Intoxicacin por opiaceos
[292.89] (F11.04) Intoxicacin por opiaceos, con alteraciones perceptivas
[292.0] (F11.3) Abstinencia de opiaceos
[292.82] (F11.03) Delirium por intoxicacin por opiaceos
[292.xx] (F11.xx) Trastorno psictico inducido por opiaceos
[292.11] (F11.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F11.52) Con alucinaciones
[292.84] (F11.8) Trastorno del estado de nimo inducido por opiaceos
[292.89] (F11.8) Trastorno sexual inducido por opiaceos
[292.89] (F11.8) Trastorno del sueo inducido por opiaceos
[292.9] (F11.9) Trastorno relacionado con opiaceos no especificado
TRASTORNOS RELACIONADOS CON SEDANTES, HIPNOTICOS O ANSIOLITICOS
Trastorno por consumo de sedante, hipnticos o ansiolticos
[304.10] (F13.2x) Dependencia de sedantes, hipnticos o ansiolticos
[305.40] (F13.1) Abuso de sedante, hipnticos o ansiolticos
Trastornos inducidos por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.89] (F13.00) intoxicacin por sedantes, hipnticos o ansiolticos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (41 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[292.0] (F13.3) Abstinencia de sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.81] (F13.03) Delirium por intoxicacin por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.81] (F13.4) Delirium por abstinencia de sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.82] (F13.73) Demencia persistente inducida por sedantes, hipsticos o ansiolticos
[292.83] (F16.6) Trastorno amnsico persistente inducido por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.xx] (F13.xx) Trastorno psictico inducido por sedantes, hipntico o ansiolticos
[292.11] (F13.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F13.52) Con alucinaciones
[292.84] (F13.8) Trastorno del estado de nimo inducido por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.89] (F13.8) Trastorno de ansiedad inducido por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.89] (F13.8) Trastorno sexual inducido por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.89] (F13.8) Trastorno del sueo inducido por sedantes, hipnticos o ansiolticos
[292.9] (F13.9) Trastornos relacionados con sedante, hipnticos o ansiolticos no especificados
TRASTORNO RELACIONADO CON VARIAS SUSTANCIAS
[304.80] (F19.2x) Dependencia de varias sustancias
TRASTORNOS RELACIONADOS CON OTRAS SUSTANCIAS (O DESCONOCIDAS)
Trastornos por consumos de otras sustancias (o desconocidas)
[304.90] (F19.2x) Dependencia de otras sustancias
[305.90] (F19.1) Abusos de otras sustancias
Trastornos inducidos por otras sustancias (o desconocidas)
[292.89] (F19.00) Intoxicacin por otras sustancias
[292.89] (F19.04) Intoxicacin por otras sustancias con alteraciones perceptivas
[292.0] (F19.3) Abstinencia de otras sustancias
[292.81] (F19.03) Delirium inducido por otras sustancias
[292.82] F19.73) Demencia persistente inducida por otras sustancias
[292.84] (F19.6) Trastorno amnsico persistente inducido por otras sustancias
[292.xx] (F19.xx) Trastorno psictico inducido por otras sustancias
[292.11] (F19.51) Con ideas delirantes
[292.12] (F19.52) Con alucinaciones
[292.84] (F19.8) Trastorno del estado de nimo inducido por otras sustancias
[292.89] (F19.8) Trastorno de ansiedad inducido por otras sustancias
[292.89] (F19.8) Trastorno sexual inducido por otras sustancias
[292.89] (F19.8) Trastorno del sueo inducido por otras sustancias
[292.9] (F19.9) Trastorno relacionado con otras sustancias no especificado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (42 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS
[295.xx] (F20.xx) Esquizofrenia
[295.30] (F20.0x) Tipo paranoide
[295.10] (F20.1x) Tipo desorganizado
[295.20] (F20.2x) Tipo catatnico
[295.90] (F20.3x) Tipo indiferenciado
[295.60] (F20.5x) Tipo residual
[295.40] (F20.8) Trastorno esquizofreniforme
[295.70] (F25.x) Trastorno esquizoafectivo
[--.-] (F25.0) Tipo bipolar
[--.-] (F25.1) Tipo depresivo
[297.1] (F22.00) Trastorno delirante
[298.8] (F23.xx) Trastorno psictico breve
[--.-] (F23.81) Con desencadenante(s) grave(s)
[--.-] (F23.80) Sin desencadenante(s) grave(s)
[297.3] (F24.) Trastorno psictico compartido
[293.xx] (F06.x) Trastorno psictico debido a ...
[293.81] (F06.2) Con ideas delirantes
[293.82] (F06.0) Con alucinaciones
[--.-] (--.-) Trastorno psictico inducido por sustancias
[298.9] (F29) Trastorno psictico no especificado
TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO
Trastornos Depresivos
[296.2x] (F32.x) Trastorno depresivo mayor, episodio nico
[296.3x] (F33.x) Trastorno depresivo mayor, recidivante
[300.4] (F34.1) Trastorno distmico
[311] (F32.9) Trastorno depresivo no especificado
Trastornos Bipolares
[296.0x] (F30.x) Trastorno bipolar I, episodio manaco nico
[296.40] (F31.0) Trastorno bipolar I, episodio ms reciente hipomanaco
[296.4x] (F31.x) Trastorno bipolar I. episodio ms reciente manaco
[296.6x] (F31.6) Trastorno bipolar I, episodio ms reciente mixto
[296.5x] (F31.x) Trastorno bipolar I, episodio ms reciente depresivo
[296.7] (F31.9) Trastorno bipolar I, episodio ms reciente no especificado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (43 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[296.89] (F31.9) Trastorno bipolar II
[301.13] (F34.0) Trastorno ciclotmico
[296.80] (F31.9) Trastorno bipolar no especificado
[293.83] (F06.xx) Trastorno del estado de nimo debido a enfermedad mdica
[--.-] (F06.32) Con sntomas depresivos
[--.-] (F06.32) Con sntomas de depresin mayor
[--.-] (F06.30) Con sntomas manacos
[--.-] (F06.33) Con sntomas mixtos
[--.-] (--.-) Trastorno del estado de nimo inducido por sustancias
[296.90] (F39) Trastorno del estado de nimo no especificado
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
[300.01] (F41.0) Trastorno de angustia sin agorafobia
[300.21] (F40.01) Trastorno de angustia con agorafobia
[300.22] (F40.00) Agorafobia sin historia de trastorno de angustia
[300.29] (F40.2) Fobia especfica
[300.23] (F40.1) Fobia social
[300.3] (F42.8) Trastorno obsesivo-compulsivo
[309.81] (F43.1) Trastorno por estrs postraumtico
[308.3] (F43.09 Trastorno pos estrs agudo
[300.02] (F41.1) Trastorno de ansiedad generalizada
[293.89] (F06.4) Trastorno de ansiedad debido a enfermedad mdica
[--.-] (--.-) Trastorno de ansiedad producido por sustancias
[300.00] (F41.9) Trastorno de ansiedad no especificado
TRASTORNO SOMATOMORFOS
[300.81] (F45.0) Trastorno de somatizacin
[300.81] (F45.1) Trastorno somatomorfo indiferenciado
[300.11] (F44.x) Trastorno de conversin
[--.-] (F44.4) Con sntomas o dficit motores
[--.-] (F44.5) Con crisis o convulsiones
[--.-] (F44.6) Con sntomas o deficit sensoriales
[--.-] (F44.7) Con presentacin mixta
[307.xx] (F45.4) Trastorno por dolor
[300.7] (F45.2) Hipocondra
[300.7] (F45.2) Trastorno dismrfico corporal
[300.81] (F45.9) Trastorno somatomorfo no especificado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (44 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
TRASTORNOS FACTICIOS
[300.xx] (F68.1) Trastorno facticio
[300.19] (F68.1) Trastorno facticio no especificado
TRASTORNOS DISOCIATIVOS
[300.12] (F44.0) Amnesia disociativa
[300.13] (F44.1) Fuga disociativa
[300.14] (F44.81) Trastorno de identidad disociativo
[300.6] (F48.1) Trastorno de despersonalizacin
[300.15] (F44.9) Trastorno disociativo no especificado
TRASTORNO SEXUALES Y DE LA IDENTIDAD SEXUAL
Trastorno del deseo sexual
[302.71] (F52.0) Deseo sexual hipoactivo
[302.79] (F52.10) Trastorno por aversin al sexo
Trastorno de la excitacin sexual
[302.72] (F52.2) Trastorno de la excitacin sexual en la mujer
[302.72] (F52.2) Trastorno de la ereccin en el varn
Trastornos orgsmicos
[302.73] (F52.3) Trastorno orgsmico femenino
[302.74] (F52.3) Trastorno orgsmico masculino
[302.75] (F52.4) Eyaculacin precoz
Trastornos sexuales por dolor
[302.66] (F52.6) Dispareunia (no debida a una enfermedad mdica)
[306.51] (F52.5) Vaginismo (no debido a una enfermedad mdica)
Trastorno sexual debido a una enfermedad mdica
[625.8] (N94.8) Deseo sexual hipoactivo en la mujer debido a ...
[608.89] (N50.8) Deseo sexual hipoactivo en el varn debido a ...
[607.84] (N48.4) Trastorno de la ereccin en el varn debido a ...
[625.0] (N94.1) Dispareunia femenina debida a ...
[608.89] (N50.8) Dispareunia masculina debida a ...
[625.8] (N94.8) Otros trastorno sexuales femeninos debidos a ...
[680.89] (N50.8) Otros trastornos sexuales masculinos debidos a ...
[--.-] (--.-) Trastorno sexual inducido por sustancias
[302.70] (F52.9) Trastorno sexual no especificado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (45 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
Parafilias
[302.4] (F65.2) Exhibicionismo
[302.81] (F65.0) Fetichismo
[302.89] (F65.8) Frotteurismo
[302.2] (F65.4) Pedofilia
[302.83] (F65.5) Masoquismo sexual
[302.84] (F65.5) Sadismo sexual
[302.3] (F65.1) Fetichismo transvestista
[302.82] (F65.3) Voyeurismo
[302.9] (F65.9) Parafilia no especificada
Trastornos de la identidad sexual
[302.xx] (F64.x) Trastorno de la identidad sexual
[302.6] (F64.2) En la niez
[302.85] (F64.0) En la adolescencia o en la vida adulta
[302.6] (F64.9) Trastorno de la identidad sexual no especificado
[302.9] (F52.9) Trastorno sexual no especificado
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
[307.1] (F50.0) Anorexia nerviosa
[307.51] (F50.2) Bulimia nerviosa
[307.50] (F50.9) Trastorno de la conducta alimentaria no especificado
TRASTORNOS DEL SUEO
TRASTORNOS PRIMARIOS DEL SUEO
Disomnias
[307.42] (F51.0) Insomnio primario
[307.44] (F51.1) Hipersomnia primaria
[347] (G47.4) Narcolepsia
[780.59] (G47.3) Trastorno del sueo relacionado con la respiracin
[307.45] (F51.2) Trastorno del ritmo circadiano
[307.47] (F51.9) Disomnia no especificada
Parasomnias
[307.47] (F51.9) Pesadillas
[307.46] (F51.4) Terrores nocturnos
[307.46] (F51.3) Sonambulismo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (46 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[307.47] (F51.8) Parasomnia no especificada
TRASTORNOS DEL SUEO RELACIONADOS CON OTRO T. MENTAL
[307.42] (F51.0) Insomnio relacionado con...
[307.44] (F51.1) Hipersomnia relacionada con...
OTROS TRASTORNOS DEL SUEO
[780.xx] (G47.x) Trastorno del sueo debido a...
[780.51 (G47.0) Tipo insomnio
[780.54] (G47.1) Tipo hipersomnia
[780.59] (G47.8) Tipo parasomnia
[780.59] (G47.8) Tipo mixto
[--.-] (--.-) Trastorno del sueo inducido por sustancias
TRASTORNOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS NO CLASIFICADOS EN OTROS
APARTADOS
[312.34] (F63.8) Trastorno explosivo intermitente
[312.32] (F63.2) Cleptomana
[312.33] (F63.1) Piromana
[312.31] (F63.0) Juego patolgico
[312.39] (F63.3) Tricotilomana
[312.30] (F63.9) Trastorno del control de los impulsos no especificado
TRASTORNOS ADAPTATIVOS
[309.xx] (F43.xx] Trastorno adaptativo
[309.00] (F43.20) Con estado de nimo depresivo
[309.24] (F43.28) Con ansiedad
[309.28] (F43.22) Mixto con ansiedad y estado de nimo depresivo
[309.3] (F43.24) Con trastorno de comportamiento
[309.4] (F43.25) Con alteracin mixta de las emociones y el comportamiento
[309.9] (F43.9) No especificado
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
[301.0] (F60.0) Trastorno paranoide de la personalidad
[301.20] (F60.1) Trastorno esquizoide de la personalidad
[301.22] (F21) Trastorno esquizotpico de la personalidad
[301.7] (F60.2) Trastorno antisocial de la personalidad
[301.83] (F60.31) Trastorno lmite de la personalidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (47 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
[301.5] (F60.4) Trastorno histrinico de la personalidad
[301.81] (F60.8) Trastorno narcisista de la personalidad
[301.82] (F60.6) Trastorno de la personalidad por evitacin
[301.6] (F60.7) Trastorno de la personalidad por dependencia
[302.4] (F60.5) Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
[301.9] (F60.9) Trastorno de la personalidad no especificado
OTROS PROBLEMAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCION CLINICA
Factores psicolgicos que afectan al estado fsico
[316] (F54) ...(Especificar el factor psicolgico) que afecta a ...
Trastorno mental que afecta a una enfermedad mdica
Sntomas psicolgicos que afectan a una enfermedad mdica
Rasgos de personalidad o estilo de afrontamiento que afectan a una enfermedad mdica
Comportamiento desadaptativos que afectan a una enfermedad mdica
Respuesta fisiolgica relacionada con el estrs que afecta a una enfermedad mdica
Otros factores psicolgico o no especificados que afectan a una enfermedad mdica.
Trastornos motores inducidos por medicamentos
[332.1] (G21.0) Parkisonismo inducido por neurolpticos
[333.92] (G21.0) Sndrome neuroleptico maligno
[333.7] (G24.0) Distona aguda inducida por neurolpticos
[333.99] (G21.1) Acatisia aguda inducida por neurolpticos
[333.82] (G24.0) Discinesia tarda inducida por neurolpticos
[333.1] (G25.1) Temblor postural inducido por medicamentos
[333.90] (G25.9) Trastorno motor inducido por medicamentos no especificados
Trastornos inducidos por otros medicamentos
[995.2] (T88.7) Efectos adversos de los medicamentos no especificados
Problemas de relacin
[V61.9] (Z63.7) Problemas de relacin asociado a un trastorno mental o a una enfermedad mdica
[V61.29] (Z63.8) Problemas paterno-filiales
[V61.1] (Z63.0) Problemas conyugales
[V61.8] (F93.3) Problema de relacin entre hermanos
[V62.81] (Z63.9) Problema de relacin no especificado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (48 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
Problemas relacionados con el abuso o la negligencia
[V61.21] (T74.1) Abuso fsico del nio
[V61.21] (T74.2) Abuso sexual del nio
[V61.21] (T74.0) Negligencia de la infancia
[V61.1] (T74.1) Abuso fsico del adulto
[V61.1] (T74.2) Abuso sexual del adulto
Problemas adicionales que pueden ser objeto de atencin clnica
[V15.81] (Z91.1) Incumplimiento teraputico
[V65.2] (Z76.5) Simulacin
[V71.0] (Z72.8) Comportamiento antisocial del adulto
[V71.02] (Z72.8) Comportamiento antisocial en la niez o en la adolescencia
[V62.89] (R41.8) Capacidad intelectual lmite
[780.9] (R41.8) Deterioro cognoscitivo relacionado con la edad
[V62.82] (Z63.4) Duelo
[V62.3] (Z55.8) Problema acadmico
[V62.2] (Z56.7) Problema laboral
[313.82] (F93.8) Problema de identidad
[V62.89] (Z71.8) Problema religioso o espiritual
[V62.4] (Z60.3) Problema de aculturacin
[V62.89] (Z60.0) Problema biogrfico
[300.9] (F99) Trastorno mental no especificado (no psictico)
[V71.09] (Z03.2) Sin diagnstico o estado en el eje I
[799.9] (R69) Diagnstico o estado aplazado en el eje I
[V71.09] (Z03.2) Sin diagnstico en el eje II
[799.9] (R46.8) Diagnstico aplazado en el eje II
Para la presente edicin se dispuso de mayor informacin experimental que para las anteriores; no en
vano la mayor parte de las publicaciones cuenta con una referencia a alguno de los DSM. Bajo la
direccin de A.J. Frances se constituy un comit de 27 miembros, muchos de los cuales dirigan
tambin alguno de los grupos de trabajo, con representantes de diversas orientaciones y experiencias.
Desde 1988 ms de mil consejeros colaboraron con el Comit Elaborador y los Grupos de Trabajo en su
proceso de investigacin, que se realiz a tres niveles: 150 revisiones sistemticas de la literatura
cientfica disponible, 40 reanlisis de datos no publicados y 12 estudios de campo que incluyeron a ms
de 6.000 individuos, comparando el DSM-III, el DSM-III-R, la CIE-10 y las propuestas para el DSM-IV.
Como en anteriores ediciones fueron distribuidos sucesivos borradores para conocer la opinin de
expertos y futuros usuarios.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (49 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
El DSM-III-R fue criticado por su creciente nmero de categoras y la complejidad de algunas de ellas.
Los cambios que aporta el DSM-IV intentan aumentar la claridad y utilidad del sistema y siempre estn
avalados por una fuerte evidencia experimental (70) (71) (73) (Tabla 4).
Tabla 4. BLOQUES TEMATICOS EN EL DSM-IV
- Trastornos de inicio en la infancia, la niez o la adolescencia.
- Delirium, demencia, trastornos amnsicos y otros trastornos cognoscitivos.
- Trastornos mentales debidos a enfermedad mdica no clasificados en otros apartados.
- Trastornos relacionados con sustancias.
- Esquizofrenia y otros trastornos psicticos.
- Trastornos del estado de nimo.
- Trastornos de ansiedad
- Trastornos somatomorfos
- Trastornos facticios
- Trastornos disociativos
- Trastornos sexuales y de la identidad sexual.
- Trastornos de la conducta alimentaria.
- Trastornos del sueo.
- Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados.
- Trastornos adaptativos.
- Trastornos de la personalidad.
- Otras problemas que pueden ser objeto de atencin clnica.
Caractersticas
Como sus predecesores el DSM-IV tiene una orientacin descriptiva y se define como ateortico con
respecto a la etiologa de los trastornos mentales. Proporciona criterios explcitos que se apoyan en
comportamientos fcilmente objetivables. Se simplifica as el proceso del diagnstico y se aumenta la
fiabilidad interexaminador.
En cada trastorno hace una descripcin sistemtica que incluye rasgos asociados, edad especfica de
presentacin, sexo, rasgos culturales, prevalencia, incidencia, factores predisponentes, factores de riesgo,
curso, complicaciones posibles, patrones familiares y diagnstico diferencial; cuando son relevantes se
describen tambin hallazgos fsicos y de laboratorio. Existen normas para la gradacin de distintos
diagnsticos, si los hay, as como para la codificacin cuando la informacin es insuficiente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (50 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
En consonancia con su posicionamiento ateortico sigue descartando las jerarquas diagnsticas (en el
DSM-III) y mantiene slo las dos contempladas en el DSM-III-R: la de los trastornos de causa orgnica
sobre los dems y la de los trastornos ms generalizados sobre los menos. De esta forma da preferencia al
diagnstico mltiple sobre el diferencial, considerando que los datos sobre comorbilidad son de gran
inters para futuras revisiones (70) (73).
Diagnstico multiaxial
Una caracterstica especialmente relevante de los DSMs es la existencia de distintos ejes de evaluacin
que proporcionan informacin independiente para una valoracin ms global de cada caso (Tabla 5).
Tabla 5. SISTEMA MULTIAXIAL
Eje I. Sntomas clnicos y otras condiciones que merecen atencin o tratamiento.
Eje II. Trastorno de la personalidad.
Retraso mental
Eje III. Trastornos y estados fsicos.
Eje IV. Problemas psicosociales y ambientales.
Eje V. Escala de evaluacin global del sujeto (Escala GAF)
- En el eje I se incluyen los trastornos clnicos y otros problemas que pueden ser objeto de atencin
clnica, es decir, todas las categoras del DSM-IV excepto las incluidas en el eje II.
- En el eje II estn los trastornos de personalidad y el retraso mental. Tambin pueden recogerse aqu los
mecanismos de defensa predominantes en cada individuo (Tabla 6).
Tabla 6. EJE II. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, RETRASO MENTAL
- Trastorno paranoide de la personalidad
- Trastorno esquizoide de la personalida
- Trastorno esquizotpico de la personalidad
- Trastorno antisocial de la personalidad
- Trastorno lmite de la personalidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (51 of 65) [02/09/2002 03:32:06 p.m.]
- Trastorno histrinico de la personalidad
- Trastorno narcisista de la personalidad
- Trastorno de la personalidad por evitacin
- Trastorno de la personalidad por dependencia
- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
- Trastorno de la personalidad no especificado
- Retraso mental
Con respecto al DSM-III-R han desaparecido de este eje los trastornos generalizados del desarrollo en los
nios, ahora en el eje I con el resto de los trastornos clnicos.
- El eje III se ocupa de las enfermedades mdicas importantes en el abordaje del trastorno mental del
sujeto (Tablas 7 y 8).
Tabla 7. EJE III. ENFERMEDADES MEDICAS (CON CODIGOS CIE-10)
- Alguna enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)
- Neoplasias (C00-D48)
- Enfermedades de la sangre y de los rganos hematopoyticos y algunas enfermedades
inmunitarias (D50-D89)
- Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas (E00-E90)
- Enfermedades de sistema nervioso (G00-G99)
- Enfermedades del ojo y sus anejos (H00-H59)
- Enfermedades del odo y de las apfisis mastoides (H60-H95)
- Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)
- Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)
- Enfermedades del aparato digestivo (K00-K93)
- Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutneo (L00-L99)
- Enfermedades del sistema musculoesqueltico y del tejido conectivo (M00-M99)
- Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)
- Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)
- Patologa perinatal (P00-P96)
- Malformaciones, deformaciones y anomalas cromosmicas congnitas (Q00-Q99)
- Sntomas, signos y hallazgos clnicos y de laboratorio no clasificados en otros apartados - Heridas,
envenenamientos y otros procesos de causa externa (S00-T98)
- Morbilidad y mortalidad de causa externa (V01-Y98)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (52 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
- Factores que influyen sobre el estado de salud y el contacto con los centros sanitarios (Z00-Z99)
Tabla 8. EJE III. ENFERMEDADES MEDICAS (CON CODIGOS CIE-9-CM)
- Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139
- Neoplasias 140-239
- Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas, y trastornos de la inmunidad 240-279
- Enfermedades de la sangre y de los rganos hematopoyticos 280-289
- Enfermedades del sistema nervioso y de los rganos sensoriales 320-389
- Enfermedades del sistema circulatorio 390-459
- Enfermedades del sistema respiratorio 460-519
- Enfermedades del sistama digestivo 520-579
- Enfermedades del sistema genitourinario 580-629
- Complicaciones de embarazo, parto y puerperio 630-679
- Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo 680-709
- Enfermedades del sistema msculoesqueltico y del tejido conjuntivo 710-739
- Anomalas congnitas 740-759
- Algunos estados originados en el perodo perinatal 760-779
- Sntomas, signos y trastornos definidos como enfermedad 780-799
- Traumatismos y envenenamientos 800-999
Estos tres primeros ejes son los que siempre deben codificarse. Los restantes,IV y V, son opcionales (74).
- En el eje IV se incluyen los problemas psicosociales y ambientales (Tabla 9). Slo deben registrarse
aquellos de importancia en el ltimo ao, por regla general.
Tabla 9. EJE IV. PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES
- Problemas relativos al grupo primario de apoyo
- Problemas relativos al ambiente social
- Problemas relativos a la enseanza
- Problemas laborales
- Problemas de vivienda
- Problemas econmicos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (53 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
- Problemas de acceso a los servicios de asistencia sanitaria
- Problemas relativos a la interaccin con el sistema legal o con el crimen
- Otros problemas psicosociales y ambientales
- El eje V registra la evaluacin de la actividad global del sujeto. Para ello se utiliza la escala GAF
(Global Assessment of Functioning) que debe aplicarse al momento presente y de forma opcional a otro
periodo de tiempo, a diferencia del DSM-III-R que aconsejaba referirse siempre a dos momentos: el
presente y el de mejor funcionamiento en el ao anterior (Tabla 10).
Tabla 10. EJE V. ESCALA DE EVALUACION DE LA ACTIVIDAD GLOBAL (EEAG O GAF)
Hay que considerar la actividad psicolgica, social y laboral a lo largo de un hipottico continuum que va
de salud-enfermedad. No hay que incluir alteraciones de la actividad debidas a limitaciones fsicas (o
ambientales).
(Nota: Utilice los cdigos intermedios cuando resulte apropiado, por ejemplo, 45,68,72).
Cdigo
100-91 Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado por los
problemas de su vida, es valorado por los dems a causa de sus abundantes cualidades positivas. Sin
sntomas.
90-81 Sntomas ausentes o mnimos (por ejemplo, ligera ansiedad antes de un examen), buena actividad
en todas las reas, interesado e implicado en una amplia gama de actividades, socialmente eficaz,
generalmente satisfecho de su vida, sin mas preocupaciones o problemas que los cotidianos (por ejemplo,
una discusin ocasional con miembros de su familia).
80-71 Si existen sntomas, son transitorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes
psicosociales (por ejemplo, dificultades para concentrarse tras una discusin familiar); solo existe una
ligera alteracin de la actividad social, laboral escolar (por ejemplo, descenso temporal del rendimiento
escolar).
70-61 Algunos sntomas leves (por ejemplo, humor depresivo o insomnio ligero) o alguna dificultad en la
actividad social, laboral escolar ( por ejemplo, hacer novillos ocasionalmente o robar algo en casa)
pero, en general funciona bastante bin, tiene algunas relaciones interpersonales significativas.
60-51 Sntomas moderados (por ejemplo, afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia
ocasionales) o dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar (por ejemplo, pocos
amigos, conflictos con compaeros de trabajo o de escuela).
50-41 Sntomas graves (por ejemplo, ideacin suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas) o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (54 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
cualquier alteracn grave de la actividad social, laboral o escolar, (por ejemplo, sin amigos, incapacidad
de mantenerse en un empleo).
40-31 Una alteracin de la verificacin de la realidad o de la comunicacin (por ejemplo, el lenguaje es a
veces ilgico, oscuro o irrelevante) o alteracin importante en varias reascomo el trabajo escolar, las
relaciones familiares, el juicio, el pensamiento o el estado de nimo (por ejemplo, un hombre depresivo
evita a sus amigos, abandona a la familia y es incapaz de trabajar; un nio golpe frecuentemente a nios
ms pequeos, es desafiante en casa y deja de acudir a la escuela).
30-21 La conducta est considerablemente influida por ideas delirantes o alucinaciones o existe una
alteracin grave de la comunicacin o el juicio (por ejemplo, a veces es incoherente, actua de manera
claramente inapropiada,preocupacin suicida) o incapacidad para funcionar en casi todas las reas (por
ejemplo, permanece en la cama todo el da; sin trabajo, vivienda o amigos)
20-11 Algn peligro de causar lesiones a otros o a s mismo (por ejemplo, intentos de suicidio sin una
espectativa manifiesta de muerte; frecuentemente violento; excitacin manaca) u ocasionalmente deja de
mantener la higiene personal mnima (por ejemplo, con manchas de escrementos) o alteracin importante
de la comunicacin (por ejemplo, muy incoherente o mudo).
10-1 Peligro persistente de lesiononar gravemente a otros o a s mismo (por ejemplo, violencia
recurrente)o incapacidad persistente para mantener la higiene personal mnima o acto suicida grave con
expectativa manifiesta de muerte.
0 Informacin inadecuada
La utilizacin de la escala GAF ha puesto de manifiesto algunos problemas: sus valores han resultado
estadsticamente relacionados con los trastornos del eje I en algunos estudios (es decir, no resulta
independiente como se deseara) y mezcla el rendimiento en distintas esferas, como la psicolgica, social
o laboral. Tampoco refleja los problemas derivados de enfermedades mdicas (74) (75).
Por ello se proponen tres nuevas escalas en el DSM-IV. La informacin que de su uso se obtenga
determinar su inclusin posterior. La primera es una Escala de Mecanismos de Defensa, o estrategias de
afrontamiento del individuo. La Escala de Evaluacin Global de la Actividad Relacional valora cmo los
miembros de distintos grupos relacionales se manejan con resolucin de problemas, clima emocional,
etc. Por ltimo, la Escala de Evaluacin de la Actividad Social y Laboral pretende medir el
funcionamiento sin incluir la sintomatologa que el individuo presenta (70).
Trastorno Mental
El uso mismo del trmino "trastorno mental" se discute porque perpeta la distincin entre mental y
orgnico que se ha intentado evitar a lo largo del manual: se ha sustituido la categora "Trastorno mental
orgnico" por "Delirium, demencia, trastornos amnsicos y otros trastornos cognoscitivos", y en la
versin en lengua inglesa las enfermedades mdicas son "condiciones mdicas generales".
Si el trmino es conflictivo no lo es menos su definicin. An considerndola inadecuada el DSM-IV
sigue la lnea de las anteriores ediciones: "Cada trastorno mental es conceptualizado como un sndrome o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (55 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
un patrn comportamental o psicolgico de significacin clnica, que aparece asociado a un malestar (por
ejemplo dolor), a una discapacidad (por ejemplo deterioro en una o ms reas de funcionamiento) o a un
riesgo significativamente aumentado de morir o sufrir dolor, discapacidad o prdida de libertad. Adems
este sndrome o patrn no es solamente una respuesta esperable a un acontecimiento particular (por
ejemplo la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su etiologa, debe considerarse como la
manifestacin individual de una disfuncin psicolgica, conductual o biolgica. Ni el comportamiento
desviado (por ejemplo poltico, religioso u sexual) ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son
trastornos mentales, a no ser que la desviacin o el conflicto sean sntomas de una disfuncin" (70).
En el DSM-III y DSM-III-R aparece a continuacin: "No hay ningn postulado que afirme que cada
trastorno mental es una entidad discreta con lmites precisos (discontinuidad) respecto a otros trastornos
mentales y a la ausencia de trastorno mental." Los autores admiten que la clasificacin es categorial pero
solo por el propsito al que sirve. Se acercan ms a una concepcin continua de la enfermedad mental
pero consideran una clasificacin dimensional poco til para la investigacin (63) (69) (71).
Psicosis
Como sus predecesores el DSM-IV no admite la tradicional dicotoma neurosis/psicosis porque se define
como ateortico con respecto a las causas. Admite distintos usos del trmino "psictico"; sin embargo
ediciones anteriores se ajustaban al glosario de la APA y definan el trmino en relacin a su alteracin
del juicio de realidad (63) (70).
Neurosis
Se define como un trastorno crnico o recurrente no psictico caracterizado principalmente por ansiedad,
que se vive o expresa directamente como tal o alterada por mecanismos de defensa; aparece entonces
como sntoma, como una obsesin, una compulsin, una fobia o una disfuncin sexual (63).
En el DSM-IV no se utiliza el trmino como clase diagnstica pero muchos profesionales lo consideran
til, incluyendo dentro de las neurosis los trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos, trastornos
disociativos, trastornos sexuales y distimias. El trmino "neurosis" engloba una gran serie de trastornos
de expresin clnica variable y ha perdido su precisin indicando slo que el contacto con la realidad y la
estructura de la personalidad estn intactas, aunque una neurosis pueda ser suficiente para producir
deterioro en el funcionamiento de la persona en distintas reas.
Modificaciones con respecto al DSM-III-R
El DSM-IV introduce modificaciones en las definiciones de muchos trastornos, que sern tratadas en
mayor profundidad en los captulos especficos de este libro. En general se han cambiado los criterios
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (56 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
para 117 categoras, en especial en psiquiatra infantil, trastornos del estado de nimo, trastornos de
ansiedad y trastornos del sueo. La tabla 11 muestra aquellas categoras que han sido includas y
excludas en la presente edicin (70).
Tabla 11. CATEGORIAS MODIFICADAS EN EL DSM-IV
Nuevos trastornos introducidos en el DSM-IV
(excluyendo otros problemas que pueden ser objeto de atencin clnica)
- Trastorno de Rett
- Trastorno desintegrativo infantil
- Trastorno de Asperger
- Trastorno de la ingestin alimentaria de la infancia o la niez
- Delirium debido a varias etiologas
- Demencia debida a varias etiologas
- Trastorno catatnico debido a una enfermedad mdica
- Trastorno bipolar II
- Trastorno por estrs agudo
- Disfuncin sexual debida a una enfermedad mdica
- Disfuncin sexual inducida por sustancias
- Narcolepsia
- Trastorno del sueo relacionado con la respiracin
Trastornos del DSM-III-R suprimidos en el DSM-IV o sumidos en otras categoras del DSM-IV
- Lenguaje confuso
- Trastorno de ansiedad excesiva de la infancia
- Trastorno por evitacin de la infancia
- Trastorno por dficit de atencin indiferenciado
- Trastorno de identidad
- Transexualismo
- Intoxicacin alcohlica idiosincrsica
- Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad
VENTAJAS Y LIMITACIONES DE UNA NOSOLOGIA DESCRIPTIVA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (57 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
Las clasificaciones ms usadas en la actualidad proponen un enfoque descriptivo para el diagnstico
psiquitrico y son el resultado del consenso de especialistas y asociaciones profesionales de diversos
paises y teoras. Han conseguido, despus de muchas dispersiones, poner de acuerdo a una parte
considerable de los profesionales con responsabilidad clnica.
Precisamente esa dispersin fue la que anim a una serie de autores a exigir un diagnstico ms fiable.
Spitzer en 1975 (76), explicaba la baja fiabilidad del diagnstico psiquitrico en funcin de cuatro
fuentes de varianza: la distinta informacin de la que se dispone, el proceso de observacin e
interpretacin, el momento de la observacin y los diferentes criterios diagnsticos.
En funcin de esta ltima fuente de error, el grupo de Saint Louis propone la utilizacin de criterios
diagnsticos. Feighner, Robins y Guze (60) proponen que dichos criterios se basen en 5 elementos:
- La descripcin clnica: lo esencial de esta descripcin puede ser un nico elemento clnico
particularmente caracterstico o incluso una combinacin de varios elementos clnicos considerados
como pertenecientes a un mismo sndrome.
- Los exmenes de laboratorio: incluyen al conjunto de los resultados qumicos fisiolgicos, radiolgicos
y anatmicos actualmente disponibles, as como ciertos tests psicolgicos con cualidades metodolgicas
satisfactorias.
- El diagnstico diferencial: es necesario determinar criterios de exclusin que permitan diferenciar
pacientes que no pertenecen a la categora estudiada. Asimismo los criterios de exclusin debern
permitir descartar los casos lmites o dudosos, con objeto de obtener un grupo lo ms homogneo
posible.
- Los estudios catamnsicos: la evolucin hacia una curacin total o, por el contrario, hacia la cronicidad
debe formar parte integrante del diagnstico.
- Los estudios familiares: la mayor parte de las enfermedades psiquitricas aparecen con una frecuencia
ms elevada en ciertas familias y determinados antecedentes familiares caractersticos deben tambin ser
tomados en consideracin.
Posteriormente (1981) (77) (78) se aadi un sexto criterio; la respuesta al tratamiento.
Sobre esta base terica se elaboran los sistemas de clasificacin actuales, que propugnan una nosologa
cientfica que permita un anlisis epidemiolgico y estadstico y que a su vez proporcione informacin
vlida para la revisin de los mismos sistemas mediante estudios experimentales (en eso consiste el
mtodo cientfico: formulacin de hiptesis y verificacin experimental de las mismas).
Este mtodo ofrece una serie de ventajas: aumenta la validez y fiabilidad de los diagnsticos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (58 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
psiquitricos y es en s misma un "filtro" frente a posibles cambios nosolgicos en funcin de moda u
opiniones de las distintas escuelas psiquitricas. Acerca la disciplina al modelo mdico y proporciona
una entidad que se haba perdido entre la antipsiquiatra y las distintas corrientes tericas. Sin embargo
las nosologas actuales presentan, a nuestro juicio, una serie de inconsistencias que pasamos a resear a
continuacin:
Se definen como atericas con respecto a la etiologa de los trastornos mentales. Esto no es lo mismo que
decir que no tienen orientacin alguna; el espritu descriptivo es evidente. Sus propios autores reconocen
que sirven mejor a profesionales de orientacin biologicista y conductista que a psicoanalistas o
sistmicos. Lo que se postula como aproximacin a la psicopatologa europea de Kraepelin no es tal; de
hecho la psicopatologa se descuida basndose en "sntomas fcilmente observables" (57). Freedman, en
1994, se lamenta de que el DSM-III y el DSM-III-R han convertido el diagnstico en una "maravilla
exquisita pero mecnica", empobreciendo el proceso en si, pero con un considerable ahorro de tiempo y
dinero (79).
No podemos olvidar que en el nacimiento de estos sistemas de clasificacin subyacen fuertes criterios
economicistas en base al sistema americano de pago de los seguros mdicos. Adems no deja de ser
llamativo que los grupos diagnsticos que, progresivamente, se configuran en cada uno de los sistemas
clasificatorios como relevantes, sean los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos y los trastornos
psicticos, que corresponden a los tres grandes grupos de psicofrmacos.
Sin entrar en tentaciones dualistas como las vertidas por Popper y Eccles (80), asumiendo en parte la
concepcin monista defendida por Guze (81) y recientemente parafraseada y matizada por Villagran
(82), parece difcil que puedan encontrarse correlatos biolgicos a trastornos definidos sin que se revise
el paradigma descriptivo decimonnico en el que se basan las clasificaciones internacionales en las
vsperas del siglo XXI. Es decir, si no se cuestiona el sntoma como correlato directo de la alteracin
biolgica, si no se hace una revisin epistemolgica profunda de su significado y de su valor semitico,
aquilatando, como recientemente hace Berrios (83), su organizacin, su estructuracin jerrquica y
dimensional, su valencia, su grado de especificidad y su heterogeneidad.
El mbito de aplicacin de estas clasificaciones tambin resulta confuso. Aunque inicialmente surgieron
por la necesidad de recoger informacin para estudios epidemiolgicos y estadsticos, han pasado a
convertirse en libros de texto, instrumentos propuestos para la psicoeducacin (71), herramienta para
administrativos, etc. Una clasificacin no puede servir a todos los propsitos. En este sentido la CIE-10
resulta ms innovadora, al presentarse en distintas versiones, en funcin de la finalidad perseguida.
El objeto de la clasificacin tampoco queda claro: el "trastorno mental" se define de forma imprecisa y,
segn sus autores, inadecuada. Se describe como categorial pero reconoce un continuum de las
enfermedades mentales entre si y de stos con respecto a la salud, rechazando al menos de momento,
modelos dimensionales (84) (70).
Desde el punto de vista metodolgico como clasificaciones aportan un bajo nivel de profundidad. No
existen conceptos relacionales que posibiliten un cierto nivel de sistematizacin, por lo que no pueden ser
consideradas ms que catlogos, consensuados y con cierta base emprica, basados en agrupaciones de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (59 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
variables operacionalmente definidas y que pueden ser autovalidadas experimentalmente. Ni siquiera la
introduccin de distintos ejes, que proporcionan mayor informacin sobre casos concretos y para fines
estadsticos y epidemiolgicos (14) (21), consiguen mayor profundidad clasificatoria, por el motivo antes
citado la ausencia de conceptos relacionales.
Adems de carecer de jerarquas, salvo criterios de inclusin y exclusin, existen otros requisitos
formales que no cumplen. Se puede cuestionar su exhaustividad e introducen en un mismo nivel
elementos sincrnicos y diacrnicos y variables observacionales e inferenciales.
Como clasificaciones descriptivas tambin admiten crticas. Los datos experimentales son utilizados para
validar esas "hiptesis a testar" de Spitzer (85); pero las cuestiones ms importantes no derivan ms que
del constructo terico que se maneja (68).
Por este motivo adems del inherente al modelo descriptivo, Berrios (83) (51) (86) (87) habla del
fenmeno de cierre que presentan estas clasificaciones y que en su opinin "puede ser estudiado en tres
niveles:
- A nivel epistemolgico, hay una hieratizacin de criterios que perpeta una visin particular del cuadro
mrbido especfica para cada sistema. Por ejemplo, el DSM III no ofrece un anlisis criterial adecuado
del trastorno cognoscitivo que caracteriza a la depresin mayor, y as, indirectamente, perpeta el
concepto de sta como primariamente afectiva. En este caso, una decisin puramente conceptual, que fue
tomada durante el siglo XIX, deviene incorregible. Esto se debe a que las ventanas conceptuales del
sistema slo permiten que penetre aquella informacin que va a corroborar la versin original.
- A un nivel prctico, el fenmeno de cierre produce en el psiquiatra clnico un congelamiento creativo o
descriptivo que slo le permite hablar de aquellos cuadros clnicos aceptables o visibles.
- Finamente, a nivel de investigacin biolgica, la fijeza de criterios no es una garanta para el
neurobilogo. La muestra homognea es til slo si la semejanza externa o fenomenolgica que los
criterios alcanzan es capaz de ser respaldada por una semejanza interna, que es, despus de todo, lo que
el neuroqumico quiere cuando solicita una muestra homognea.
El cierre epistemolgico, el cierre prctico y la aceptacin de un concepto de homogeneidad superficial
constituyen una amenaza real. En trminos prcticos, esto se refleja en el hecho de que las revistas
prestigiosas que controlan, en nombre de la comunidad psiquitrica, los estndares cientficos tienden a
no aceptar trabajos que no utilicen estos instrumentos" (51).
El uso continuo del DSM-III y sus ediciones posteriores, con igual espritu, est modificando la prctica
y la docencia psiquitrica. Los trastornos por ellos definidos toman la apariencia de una entidad natural,
en el sentido clsico de este trmino: un proceso morboso con etiologa, patogenia, lesin
anatomopatolgica (si la hubiera), presentacin clnica, curso y evolucin definidos. La aparente
objetividad del proyecto de una psiquiatra descriptiva est sirviendo justamente para lo contrario.
En su introduccin, el DSM-IV defiende su utilidad en funcin de un "lenguaje comn" entre distintos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (60 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
profesionales de forma independiente a su orientacin terica. Esto es cierto y se debe valorar, desde una
posicin honesta, las sutiles definiciones, la rica nomenclatura y la creacin de un autntico metalenguaje
(88) en el mbito de nuestra especialidad, de quienes dirigieron y participaron en la monumental tarea
semitica que suponen las actuales clasificaciones descriptivas. Pero no por ello debemos dejar de
evidenciar la importancia de no descuidar aspectos tan importantes como la psicopatologa o la gnesis
de los trastornos mentales, reduciendo la especialidad a meras agrupaciones consensuadas de sntomas.
La descripcin est en el principio de toda ciencia y parece que estas clasificaciones pretenden romper
con la confusin existente y empezar de nuevo. Sin embargo, a nuestro juicio, no ser la observacin ni
los modelos inductivistas ms o menos refinados (89), los que marquen el futuro de la psiquiatra. Quizs
una aproximacin desde el estudio de sistemas hipercomplejos adaptativos (90), con participacin
cientfica multidisciplinar (inter e intra niveles), posibilite la aparicin de un paradigma (en el amplio
sentido de Kuhn) (91) ms globalizador que suponga el salto definitivo hacia clasificaciones ms
profundas de los objetos, que como ciencia, abarca el campo de estudio de la psico(pato)loga (92).
BIBLIOGRAFIA
1.- Lpez Snchez JM. Nosologa y diagnstico. En: Ruiz Ogara C, Barcia Salorio D, Lpez-Ibor JJ.
(Direct.) Psiquiatra. Tomo I. Barcelona: Toray, 1982: 433-46.
2.- Vzquez C. Fundamentos tericos y metodolgicos de la clasificacin en Psicopatologa. En:
Fuentenebro F., Vzquez C. (Dir.). Psicologa Mdica, Psicopatologa y Psiquiatra. Madrid:
Interamericana-McGraw-Hill, 1990: 655-6.
3.- Wing JK. Clasificacin y Nosologa (aspectos metodolgicos). Confrontaciones Psiquitricas 1987;
20 (1): 117-40
4.- Bourguignon A. Biologa y clasificacin en psiquiatra. Confrontaciones Psiquitricas 1978; 20 (2):
7-28
5.- Spencer-Brown G. Laws of form. New York: Bantam. 1973.
6.- Keeney BP. Esttica del cambio. Barcelona: Paidos. 1987.
7.- Segal L. Soar la realidad. El constructivismo de Heinz von Foerster. Barcelona: Paidos.1994.
8.- Levi-Strauss Cl. El pensamiento salvaje. Mxico: F.C.E., 1964
9.- Levi-Strauss Cl. Antropologa estructural. Buenos Aires: Editorial Universitas.
10.- Sokal RR. Classification: Purpose, principle, progress, prospects. Science 1974; 185: 1115-23.
11.- Carrobles JA, Sanz Yaque A. Terapia sexual. Madrid:Fundacin Universidad-Empresa. 1991.
12.- Russel B. El conocimiento humano. Madrid: Taurus. 1974.
13.- Hermann P. Clasificacin y epidemiologa. Confrontaciones Psiquitricas 1987; 20 (2): 47-77.
14.- Kendell RE. The role of diagnosis in psychiatry. Oxford: Blakwell, 1975
15.- Gleick J. Caos. La creacin de una ciencia. Barcelona: Seix Barral. 1994
16.- Greenberg J. Language in the Americas. Stanford: University Press, 1987.
17.- Ruhlen M. A guide to the world languages. Stanford: University Press, 1987.
18.- Cavalli-Sforza L. Cavalli-Sforza F. Quienes somos. Historia de la diversidad humana. Barcelona:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (61 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
Grijalbo. 1994.
19.- Bunge M. La investigacin cientfica. Barcelona: Ariel, 1972
20.- Ayala FJ. La teora de la evolucin. De Darwin a los ltimos avances de la gentica. Madrid: Temas
de Hoy. 1994.
21.- Rsch G. La taxonomie nosologique. Classification des maladies dans l`enqute de 1970 sur les
soins mdicaux. Consommation 1976; 13: 5-36.
22.- Blashfield RK. The classification of Psychopathology: Neo-Kraepelinean and quantitative
approaches. New York: Plenum Press. 1984.
23.- Temkin O. The history of classification in the Medical Science. En: Katz MM, Cole JO, Barton WE.
(edit). The Role and Methodology of Classification in Psychiatry and Psychopathology. Rockville: US
Dpt of Health Education and Welfare, NIMH, 1968.
24.- Kramer M. Classification or Mental Disorders for Epidemiological and Medical Care Purposes:
Current Status, Problems and Needs. In: Katz MM, Cole JO, Barton WE. (edit). The Role and
Methodology of Classification in Psychiatry and Psychopathology. Rockville: US Dpt of Health
Education and Welfare, NIMH, 1968.
25.- Tatossian A. Les classifications Psychiatriques. Le point de vue du clinicien. Psychol md 1977; 9:
271-8
26.- World Psychiatric Association. Criterios Diagnsticos para la esquizofrenia y las psicosis afectivas.
Barcelona: Espaxs. 1986.
27.- Sol-Sagarra Leonhard Manual de Psiquiatra. Madrid: Morata. 1953
28.- Desviat M, Corces V, Fernndez-Liria A, Martnez FJ, Mas Hesse J, Romero AJ. Aproximacin a la
Epistemologa Psiquitrica. Desviat M. (coord). Epistemologa y prctica psiquitrica. Madrid: A.E.N.,
1990: 25-100.
29.- Esquirol JED. Des maladies mentales sous le rapport medical, hyginique et mdico-legal, 1838
30.- Bayle ALJ. Trait des maladies du cerveau, 1824.
31.- Griessinger. Pathologie der psychische Krankheiten. Stuttgart, 1845.
32.- Lan Entralgo P. Historia de la medicina. Barcelona: Salvat, 1978
33.- Pichot P. Evolucin del concepto de esquizofrenia. En: Gutirrez Fraile M. Ezcurra Snchez J.
Pichot P., editores. Esquizofrenia, entre la sociognesis y el condicionamiento biolgico. Barcelona,
1995: 1-12.
34.- Kraepelin E. Psychiatre. (1 ediccin) Leipzig, 1889.
35.- Klerman GL. The evolution of a scientific nosology. En: Shesshow J.C. (dir): Schizophrenia:
Science and practice. Harvard University Press, Cambridge, 1978
36.- Hoche. Z. Neurol. 1912; 12
37.- Bonhoeffer M. Arch Psych 58, 1917.
38.- Popper KR. Conocimiento Objetivo. Madrid: Tauros. 1992
39.- Bleuler E. Dementia Praecox oder Gruppe der Schizohrenien. Leipzig: Deuticke, 1911.
40.- Bleuler E. Tratado de psiquiatra. Revisado por M. Bleuler (2 ediccin). Madrid: Espasa-Calpe,
1967.
41.- Jaspers K. Psicopatologa general. Buenos Aires: Beta. 1953
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (62 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
42.- Schneider K. Patopsicologa clnica (2 ediccin). Madrid: Paz Montalvo, 1963.
43.- Diatkine G. Las transformaciones de la psicopata. Madrid: Tecnipublicaciones, 1986
44.- Kasanin J. The acute schizo-affective psychoses. Am J Psychiat 1933; 13: 97-126.
45.- Pope HG, Lipinski JF. Diagnosis in schizophrenia and manic-depressive illness. A reassessment of
the specificity of "schizophrenic" symptoms in the light of current research. Arch Gen Psychiat 1978; 35:
811-28.
46.- Khler K. First rank symptoms of schizophrenia: questions concerning clinical boundaries. Brit J
Psychiatry. 1979; 34: 236-48
47.- Berner P, Katschnig H.Principles of "multiaxial" classification in psychiatry as a basis of modern
methodology. In Helgason T. (ed.): Methods in Evaluations of Psychiatric Treatment. Cambridge:
Cambridge University Press, 1983.
48.- Janzarik W. Dynamische Grundkonstellationen in endogenen psychosen.
Berlin-Gttingen-Heidelberg: Springer. 1959.
49.- Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la Psicopatologa y la Psiquiatra. Barcelona: Masson-Salvat. 1991
50.- Akiskal HS. The classification of mental disorders. In: Kaplan HI, Sadock BJ, editors.
Comprehensive Textbook of Psychiatry IV. Baltimore: Williams & Wilkins, 1989: 583-98.
51.- Berrios GE. Descripcin y entrevistas estructuradas en psiquiatra. En: Guimon J, Mezzich JE,
Berrios GE. Diagnstico en psiquiatra. Barcelona: Salvat, 1988;29-36.
52.- Guimon J, Ylla L. Limitaciones del diagnstico segn el modelo biolgico. En: Guimon J, Mezzich
JE, Berrios GE. (comp) Diagnstico en Psiquiatra. Barcelona: Salvat, 1988: 195-9
53.- Guimon J. Condicionamientos del diagnstico psiquitrico En: Guimon J, Mezzich JE, Berrios GE.
Diagnstico en psiquiatra. Barcelona: Salvat, 1988: 3-8
54.- Sabshin M. Turning Points in Twentieth-Century American Psychiatry. Am J Psychiatry 1990; 147:
1267-74.
55.- Spitzer RL, Wilson PT. Clasificacin en psiquiatra. Nosologa y la nomenclatura psiquitrica
oficial. En: Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BJ.(Comp.) Tratado de Psiquiatra. Tomo I. Barcelona:
Salvat, 1982: 924-45.
56.- Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC. (edc) The American Psychiatric Press. Tratado de Psiquiatra.
Barcelona: Aucara. 1989
57.- Wilson M. DSM-III and the transformation of American Psychiatry: A History. Am J Psychiatry
1993; 150: 399-410.
58.- Cooper B, Kendell RE, Gurland BJ, Sharpe L, Copeland JRM, Simon R. Psychiatric diagnosis in
New York and London. London: Oxford University Press. 1972.
59.- Rosenhan DL. Acerca de estar sano en un medio enfermo. En: Watzlawick P. (comp.). La realidad
inventada. Barcelona: Gedisa, 1990: 99-120.
60.- Feighner JP, Robins E, Guze SB, Woodruff RA, Winokur G, Muoz R. Diagnostic criteria for use in
psychiatric research. Arch Gen Psychiatry 1972; 26: 57-63.
61.- Spitzer RL, Endicott J, Robins E. Research Diagnostic Criteria (RDC) for a Selected Group of
Functional Disorders. New York: New York State Psychiatric Institute. Biometrics Research, 1975, 3
ed. 1978
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (63 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
62.- Cooper JE. Perspectivas para la CIE-10, Captulo V (F) En: Guimon J. Mezzich JE. Berrios GE.
(Comp) Diagnstico en Psiquiatra. Barcelona: Salvat, 1988: 80-3
63.- American Psychiatric Association. DSM-III-R: Manual diagnstico y estadstico de los trastornos
mentales. Barcelona: Masson, 1988
64.- Sartorius N. Perspectivas internacionales de las clasificaciones psiquitricas. En: Guimon J. Mezzich
JE, Berrios GE. (comp). El diagnstico en Psiquiatra. Barcelona: Salvat, 1988: 9-15.
65.- Organizacin Mundial de la Salud CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento:
Descripciones clnicas y pautas para el diagnstico. Madrid: Meditor. 1992.
66.- Organizacin Mundial de la Salud CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento: Criterios
diagnsticos de investigacin. Madrid: Meditor. 1994.
67.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento: Tablas de
conversin entre la CIE-8, la CIE-9 y la CIE-10. Madrid: Meditor. 1993.
68.- Kendler KS. Toward a Scientific Psychiatry Nosology. Strengths and Limitations. Arch Gen
Psychiatry 1990; 47: 969-73.
69.- American Psychiatric Association. DSM-III: Manual diagnstico y estadstico de los trastornos
mentales. Barcelona: Masson, 1985
70.- American Psychiatric Association. DSM-IV: Manual diagnstico y estadstico de los trastornos
mentales. Barcelona: Masson, 1994
71.- Frances A, Pincus HA, Widiger ThA, Davis WW, and First MB. DSM-IV: Work in Progress. Am J
Psychiatry 1990; 147: 1439-56.
72.- Zimmerman M, Chowdary Jampala V, Sierles F, Taylor MA. DSM-IV: A Nosology sold before its
time? Am J Psychiatry 1991; 148: 463-7.
73.- Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. editors. Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences Clinical
Psychiatry Seventh Edition. Williams & Wilkins editor. 1994
74.- Goldman HH, Skodol AE, and Lave TR. Revising Axis V for DSM-IV: A Review of Measures of
Social Functioning. Am J Psychiatry 1992; 149: 1148-56.
75.- Endicott J, Spitzer RL, Fleiss et al. The global Assessment Scale: A procedure for measuring overall
severity of psychiatric disturbance. Arch Gen Psychyatry 1976; 33: 766-71
76.- Spitzer RL, Endicott J, Robins E. Clinical criteria and DSM-III. Am J Psychiat, 1962; 7: 198-205
77.- Feighner JP. Nosology of primary affective disorders and application to clinical rearch. Acta
Psychiatr Scand Suppl, 1981; 63:29-41
78.- Boyer WF, Feighner JP. Nosologa en los aos 1990: Una actualizacin sobre los procesos
diagnsticos y su aplicacin a los trastornos depresivos. En Feighner JP, Boyer WF. Diagnstico de la
depresin. Chichester: John Wiley and Sons, 1991: 201-18.
79.- Freedman AM. American Psychiatry and the specificity of the clinical approach. In: Pichot P., Rein
W. The Clinical Approach in Psychiatry. Cond - Sur - Noireau: Corlet Impremeur S.A., 1994: 449-61
80.- Popper KR, Eccles C. El yo y su cerebro. Barcelona: Labor. 1994.
81.- Guze SB. Biological psychiatry: is there any other kind?. Psycological Medicine 1984; 19:315-23.
82.- Villagran JM, Olivares JM. Hay alguna psiquiatra que no sea biolgica?. Rev Asoc Esp Neuropsiq
1995; 54: 527-42.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (64 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
83.- Berrios G.E. Descriptive psychopatology: Conceptual and historical aspects. Psichol Med 1984; 14:
303-13.
84.- Wetzler S, Van Praag HM, Katz MM. Diagnosticando la depresin: una doble lnea de
aproximacin. En: Feighner JP, Boyer WF. Diagnstico de la depresin. Chichester, John Wiley and
Sons, 1991: 83-97.
85.- Faraone S, Tsuang TM. Measuring Diagnostic Accuracy in the Absence of a "Gold Standard". Am J
Psychiatry 1994;151: 650-7.
86.- Berrios GE. Phenomenology and Psychopatology: was there ever a relationship?. Compr Psychiatry
1993; 34: 213-20.
87.- Fuentenebro E. Crtica de la razn psicopatolgica. La obra de G.E. Berrios. Rev Asoc Esp
Neuropsiq 1995; 54: 527-42
88.- Corces V. El diagnstico psiquitrico. En: Desviat M. (Coord) Epistemologa y prctica psiquitrica.
Madrid: A.E.N. 1990: 193-207.
89.- Chalmers AF. Qu es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI de Espaa Editores. 1993
90.- Gell-Mann M. El quark y el jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo. Barcelona: Tusquets,
1995.
91.- Kuhn T. La estructura de las revoluciones cientficas. Madrid: Fondo de Cultura Econmico, 1994.
92.- Castilla del Pino C. Introduccin a la Psiquiatra, 2 vols. vol.1. Problemas generales. Psico
(Pato)logia.(3 ed.). Madrid: Alianza, 1980.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a2n3.htm (65 of 65) [02/09/2002 03:32:07 p.m.]
3
RELACION MEDICO - ENFERMO
1. Modelos de relacin mdico-enfermo
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Caractersticas de la relacin mdico-paciente G
Modelos de relacin mdico-enfermo G
Tipos de relacin mdico-enfermo segn el grado de
participacin
G
Tipos de relacin mdico-paciente segn el grado de
personalizacin
G
Tipos de relacin mdico-paciente segn el objetivo
de la relacin
G
2. La entrevista mdica
Coordinador: J. Pl, Pamplona
La accin teraputica del mdico G
El mdico como elemento teraputico G
La personalidad del terapeuta G
El efecto placebo G
La estructura como efecto placebo G
La entrevista mdica G
La comunicacin interpersonal G
La historia clnica G
Fase inicial de la entrevista G
Desarrollo de la entrevista G
Finalizacin de la entrevista G
Tipos de entrevista mdica G
Entrevista directiva G
Entrevista no directiva G
Obstculos para una entrevista efectiva G
Desde la estructura G
Desde el mdico G
Desde el paciente G
3. Dinmica de la relacin mdico-enfermo:
Transferencia
y contratransferencia
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Transferencia G
Contratransferencia G
4. Comunicacin verbal y no verbal
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Concepto y tipos de comunicacin G
Comunicacin verbal G
Comunicacin no verbal G
Comunicacin teraputica G
5. Derechos y deberes del enfermo y del mdico
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Derecho a la informacin G
Derecho al consentimiento informado G
Derecho a una asistencia integral G
El derecho a la confidencialidad G
6. Conducta de enfermedad y actitud del paciente hacia
sus sntomas
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area3.htm (1 of 2) [02/09/2002 03:33:20 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area3.htm (2 of 2) [02/09/2002 03:33:20 p.m.]
3
RELACION MEDICO-ENFERMO - Responsable: S. Cervera
Enguix, Pamplona
1. MODELOS DE RELACIN MDICO-ENFERMO
Autor: M.Prez- Gaspar
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Por relacin mdico-enfermo se entiende aquella interaccin que se establece entre el mdico y el
paciente con el fin de devolverle a ste la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad. Para
que el mdico pueda aplicar sus conocimientos tericos y tcnicos al diagnstico y tratamiento, necesita
establecer este dilogo con el enfermo del que depende en gran parte el xito teraputico.
La relacin mdico-paciente, sigue siendo, por encima de los avances tecnolgicos, tan importante para
la prctica mdica y tan imprescindible en la formacin integral del mdico, como siempre; o un poco
ms si cabe, dado el deterioro a que viene estando sometida dicha relacin, tanto por la utilizacin
hipertrfica de las medidas tcnicas, como por la masificacin -asociada con las tendencias
socializadoras y preventivas-, que la Medicina ha experimentado en los ltimos aos.
CARACTERISTICAS DE LA RELACION MEDICO-PACIENTE
La atencin mdica es una forma especfica de asistencia, de ayuda tcnica interhumana (1). Su
especificidad le viene dada tanto por las especiales caractersticas del "objeto" a reparar -que es un sujeto,
un ser humano-, como por algunas de las caractersticas de la tcnica de reparacin -en la que participa
como instrumento la misma personalidad de otro ser humano. En ambos casos, lo que hay que "arreglar"
y el que "arregla", son personas humanas y la relacin interhumana forma parte de la misma tcnica. Con
palabras de Kollar (2): "se espera que el mdico se ocupe no slo del organismo enfermo, sino, as
mismo, del estado del organismo entero, del hombre en su totalidad, porque se encuentra de hecho frente
a una persona no ante un rgano aislado, ni ante una psique abstracta".
Como toda relacin interhumana implica, en ltimo trmino, actitudes de solidaridad con un prjimo
-actitudes de projimidad, como sealan Barcia y Nieto (3)- que necesita ayuda, pero una ayuda y una
solidaridad especialmente trascendentes, puesto que la enfermedad supone una necesidad, un
sufrimiento, que implica al propio cuerpo, a la intimidad de la propia persona. De aqu que el instrumento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3.htm (1 of 6) [02/09/2002 03:33:43 p.m.]
ms adecuado para la relacin, sea la comunicacin verbal y no verbal y el vnculo ms apropiado la
empata o capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sintonizar con sus vivencias.
Como toda relacin interpersonal de ayuda tiene caractersticas, motivacionales y actitudinales, -de
dependencia y necesidad, de altruismo y ayuda desinteresada, de confianza-, anlogas a las de otras
relaciones naturales de asistencia, desiguales y asimtricas: padres-hijos, maestros-alumnos. Por ello
tiende a configurarse segn dichos modelos relacionales que favorecen las actitudes espontneas de
confianza y de altruismo en la relacin y suponen, tambin tcnicamente, el mejor vehculo para las
medidas ms tcnicas.
Como toda relacin de asistencia tcnica tiene la formalidad de un contrato por el que el experto, el
tcnico, ofrece unos servicios o prestaciones al usuario de un bien como la salud que, al no ser slo
-como todos- un bien individual y privado, sino tambin social y pblico adquiere el carcter de hecho
social. Desde este punto de vista la relacin mdico-enfermo "socialmente institucionalizada" (4), estara
delimitada por las expectativas que la sociedad tiene de los roles, de los papeles, de mdico y enfermo.
De uno y otro se esperan una serie de comportamientos, de derechos y deberes, por los que ambos
-tcnico y usuario- se comprometen a administrar, cuidar y restaurar en su caso, el bien de la salud.
Pero tambin el contrato, por la especial naturaleza del bien que se halla en juego, conlleva, adems de
las actitudes altruistas y de confianza ya dichas, y sin las que el contrato quedara sin operatividad, la
aceptacin, ms o menos implcita, de las limitaciones de la tcnica y del riesgo -y del fracaso, en su
caso-, del servicio prestado. Esto es as debido a la imposibilidad de controlar todas las variables de los
procesos naturales y, por lo tanto, a la condicin de slo medios y no de resultados, de los cuidados
mdicos
MODELOS DE RELACION MEDICO-ENFERMO
Algunos autores, atendiendo a los diferentes factores que intervienen en la relacin, han analizado las
distintas formas que puede adoptar la relacin mdico-enfermo. Entre ellas destacan los modelos, ya
clsicos, de Szasz y Hollender (5), Von Gebsattell, y Tatossian. Dichos autores analizan las diferentes
actitudes e interacciones entre mdico y paciente segn el tipo de enfermedad de que se trate -aguda o
crnica-, la mayor o menor capacidad de participacin y colaboracin del enfermo, el momento del acto
mdico en que se est -anamnsico, diagnstico, teraputico-, etc. Aunque como construccin terica, y
por lo tanto artificial, cada modelo enfatiza un factor como determinante de la dinmica de la relacin, en
la prctica constituyen diferentes puntos de vista de la misma realidad, que se complementan y pueden
ayudar a entender mejor las distintas etapas de este encuentro.
TIPOS DE RELACION MEDICO-ENFERMO SEGUN EL GRADO DE PARTICIPACION
Szasz y Hollender, teniendo en cuenta el grado de actividad y participacin de mdico y paciente en la
interacin, describen tres niveles o modalidades de relacin mdico-paciente (ver Tabla 1).
NIVEL MEDICO PACIENTE RELACION-PROTOTIPO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3.htm (2 of 6) [02/09/2002 03:33:43 p.m.]
1 Actividad Pasividad Madre-lactante
2 Direccin Cooperacin Padre-nio
3
Participacin
mutua
y recproca Adulto-adulto
El nivel 1, o de "actividad del mdico y pasividad del enfermo", es el tipo de relacin que se produce en
situaciones en que el paciente es incapaz de valerse por si mismo: situaciones de urgencia mdica o
quirrgica, pacientes con prdida o alteracin de conciencia, estados de agitacin o delirio agudo, etc. En
estos casos, el mdico asume el protagonismo y toda la responsabilidad del tratamiento. El prototipo de
este nivel de relacin sera el que se establece entre una madre y su recin nacido: relacin
madre-lactante.
El nivel 2 o de "direccin del mdico y cooperacin del enfermo", es el tipo de relacin que tiende a
darse en las enfermedades agudas, infecciosas, traumticas, etc., en las que el paciente es capaz de
cooperar y contribuir en el propio tratamiento. El mdico dirige, como experto, la intervencin -adopta
una actitud directiva-, y el paciente colabora contestando a sus preguntas, dando su opinin, y realizando
lo que se le pide. El prototipo de relacin de nivel 2 sera el que se establece entre un progenitor y su hijo
no adulto: relacin padre-nio.
El nivel 3 o de "participacin mutua y recproca del mdico y del paciente", es la forma de relacin ms
adecuada en las enfermedades crnicas, en las rehabilitaciones postoperatorias o postraumticas, en las
readaptaciones fsicas o psquicas, y en general en todas las situaciones, muy frecuentes en el mundo
mdico actual, en que el paciente puede asumir una participacin activa, e incluso la iniciativa, en el
tratamiento: As en pacientes diabticos, enfermedades cardiacas, enfermedades de la vejez, etc., el
mdico valora las necesidades, instruye y supervisa al paciente, que, a su vez, lleva a cabo el tratamiento
por si mismo, segn lo programado, y con la posibilidad de sugerir otras alternativas o decidir la
necesidad y prioricidad de una nueva consulta. El prototipo de relacin que establecen es el de una
cooperacin entre personas adultas: relacin adulto-adulto.
Como parece lgico, no es que haya un nivel de relacin mejor que otro, pero s uno ms adecuado para
un determinado padecimiento o una situacin clnica dada. Frecuentemente mdico y paciente tendrn
que modificar su actitud a lo largo de una misma enfermedad y adoptar uno u otro tipo de relacin de
acuerdo con lo que permitan o requieran las circunstancias.
TIPOS DE RELACION MEDICO-PACIENTE SEGUN EL GRADO DE PERSONALIZACION
Von Gebsattel describe las fases por las que pasa la relacin mdico-enfermo segn el distinto grado de
relacin interpersonal que adquiere la misma durante el acto mdico (Tabla 2). As en una primera fase
de llamada, el paciente acude al mdico solicitando remedio para sus dolencias y el mdico responde
acudiendo a satisfacer las necesidades del enfermo. La relacin entre un hombre experto y un hombre
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3.htm (3 of 6) [02/09/2002 03:33:43 p.m.]
que sufre es todava, desde el punto de vista interpersonal, annima.
Tabla 2. TIPOS DE RELACION MEDICO-ENFERMO SEGUN EL GRADO DE
PERSONALIZACION
FASE PACIENTE MEDICO
1. De llamada
2. De objetivacin
3. De personalizacin
"le necesito como
experto"
"El debe saber..."
"El me comprende"
"Es un hombre que
sufre..."
"Es un caso..."
"Es mi enfermo"
En una segunda fase de objetivacin, el inters del mdico se centra en el examen "cientfico" del
proceso patolgico, por lo que las relaciones personales pasan a un segundo plano, relacionndose con el
paciente ms como "un objeto de estudio" que como una persona.
Finalmente, en la fase denominada de personalizacin, realizado ya el diagnstico y establecido el plan
teraputico, es cuando el mdico se relaciona, por fin, no slo con un hombre que sufre o un "caso", sino
con una persona enferma determinada, que es ya "su" enfermo.
TIPOS DE RELACION MEDICO-PACIENTE SEGUN EL OBJETIVO DE LA RELACION
Otra forma de entender la relacin mdico-paciente, propuesta por Tatossian, distingue dos tipos de
relacin segn que la interacin entre el mdico y el enfermo sea directamente interpersonal o se halle
mediatizada por el rgano enfermo (Tabla 3).
En el modelo interpersonal de relacin, la enfermedad es considerada como un todo -el trastorno forma
parte del paciente- y se produce una implicacin personal en la relacin, ya que sta se establece
directamente entre dos personas entendidas en su globalidad afectivo-intelectual. El mdico no slo ve el
rgano enfermo, sino la totalidad del paciente, lo somtico y lo psquico. La actitud del teraputa resuena
sobre la del paciente, de modo que "se pasa de la medicina de una persona a la medicina de dos
personas". Es la relacin que se utiliza en psiquiatra y ms an en psicoterapia.
Tabla3. TIPOS DE RELACION MEDICO-ENFERMO SEGUN EL OBJETIVO DE LA
RELACION.
RELACION
INTERPERSONAL
MEDICO PACIENTE
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3.htm (4 of 6) [02/09/2002 03:33:43 p.m.]
ORGANO-ENFERMO
RELACION TECNICA DE SERVICIO
En el modelo tcnico de servicio de la relacin, la atencin se centra en el rgano "que no marcha bien"y
el paciente adquiere connotaciones de cliente que solicita la reparacin del mismo. Se trata de una
relacin ms pragmtica, operativa y funcional, dirigida a la obtencin de informacin sobre la alteracin
del rgano y el tipo de restauracin que se pretende. Es el modelo de relacin que caracteriza la prctica
mdica general y las especialidades mdicas, y que, si se exagera, corre el peligro de ignorar la
personalidad o incluso parcelar el cuerpo fsico del paciente, tratando al rgano enfermo, como si de un
autntico objeto se tratara.
Sin duda que ambos modelos se complementan, aunque el objetivo principal de la relacin puede variar,
segn el momento de que se trate. El mdico debe prestar atencin a los sntomas y a los exmenes de
laboratorio, pero sin desatender la relacin con el paciente, que es la que le va a proporcionar la
comprensin tanto de los sntomas y de su elaboracin psicolgica como del paciente en su totalidad.
BIBLIOGRAFIA
1.- Lan Entralgo P. La relacin mdico-enfermo. Madrid: Alianza Universidad, 1983.
2.- Puig J, Ferrer F. Perspectiva psicosomtica de la relacin mdico-paciente. En: Anguera Y (dir)
Medicina Psicosomtica. Barcelona: Doyma, 1988 pp 19-22.
3.- Barcia D, Nieto J. La relacin mdico-enfermo. En: Seva A (coord.) Psicologa Mdica. Zaragoza:
Ino Reproducciones, 1994 pp 665-679.
4.- Parsons T. El Sistema Social. Madrid: Alianza Universidad, 1984.
5.- Szasz TS, Hollender MH. A contribution to the philosophy of medicine: the basic models of
doctor-patient relationship. Arch Intern Med 1956; 97: 585-592.
6.- Von Gebsattel VE. Imago Hominis. Madrid: Gredos pp 49-61
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
ARTICULOS Y MONOGRAFIAS
- Barcia D, Nieto J. La relacin mdico-enfermo. En: Seva A (coord.) Psicologa Mdica. Zaragoza: Ino
Reproducciones, 1994 pp 665-679.
- Resulta interesante por contener una visin de la relacin mdico-enfermo como relacin social
institucionalizada y como sistema social. Igualmente descubre la problemtica actual de la relacin.
- Szasz TS, Knoff WF, Hollender MH. The doctor-patient relationship and its historical context. Amer. J.
Psychiat., 115: 522-528, 1958.
- Seala la importancia de la evolucin histrica de la relacin y ofrece una visin integradora de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3.htm (5 of 6) [02/09/2002 03:33:43 p.m.]
misma.
- De las Heras J. La relacin mdico-paciente. En Polaino-Lorente A (dir). Manual de Biotica General.
Madrid: Rialp, 1994 pp 271-278.
- Una revisin actualizada y prctica del tema, teniendo en cuenta los aspectos ticos intrinsecamente
unidos a la relacin mdico-enfermo.
- Jeammet P, Raynaud M, Consoli S. Manual de psicologa mdica. Barcelona: Masson, 1982 pp
279-322.
- Resalta las influencias que tienen sobre la prctica del mdico aspectos sociales, culturales y subjetivos.
LIBROS
- Lan Entralgo P. El mdico y el enfermo. Madrid: Guadarrama, 1969.
- Lan Entralgo P. La relacin mdico-enfermo. Madrid: Alianza Universidad, 1983.
- Lan Entralgo P. Antropologa Mdica para clnicos. Barcelona: Salvat, 1984.
Son tres clsicos en el anlisis de la relacin mdico-enfermo. Imprescindible para profundizar en sus
aspectos antropolgicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3.htm (6 of 6) [02/09/2002 03:33:43 p.m.]
4
2.LA ENTREVISTA MEDICA
Autor: N.Ramrez Nebreda
Coordinador: J.Pl, Pamplona
La relacin mdico-enfermo, dada la trascendencia psicolgica del proceso de enfermar fsico o mental,
es uno de los factores ms importantes a tener en cuenta en el contexto de la atencin mdica y en
concreto en el marco de la entrevista.
Se define la entrevista mdica como el tipo de encuentro entre un terapeuta y un paciente, en el que
existe una especial forma de comunicacin, encaminada a conseguir un fin comn, el diagnstico de la
dolencia por la que se consult y, si fuera posible, su curacin. Este modo peculiar de relacin personal
est determinado en su base por la situacin vital del paciente, que pide ayuda ante su enfermedad, y del
mdico que a travs de sus capacidades esta dispuesto a prestar esa ayuda que se espera de l (1).
A pesar de la progresiva tecnificacin de los medios que la ciencia ha puesto en las manos del mdico en
el ltimo siglo, el elemento principal e imprescindible de la accin teraputica de ste, continua siendo el
contacto que se establece entre el mdico y el enfermo, ya sea como fuente de informacin y diagnstico,
o como elemento de curacin.
Desde la antigedad, la medicina ha sido considerada como un arte. Resulta sumamente difcil tratar de
concretar, esquematizar o encasillar el "hacer mdico" en un modelo o lnea de actuacin concreta,
puesto que cualquier mdico sabe que una gran parte de su ciencia o "arte" proviene de una experiencia
acumulada a lo largo de muchos pacientes con los cuales ha contactado (2). Asimismo, el mdico ha de
tomar conciencia de la responsabilidad que adquiere con el paciente desde el momento en que ste acude
a l. Esta responsabilidad, tanto legal como tica, nace de la relacin entre ambos y tiene como
fundamento el derecho del paciente a ser atendido lo mejor posible desde un punto de vista cientfico y
tico (3).
Es importante conseguir un entrenamiento adecuado en las tcnicas de entrevista, y hacerlo lo antes
posible dentro del periodo de formacin que se abre al comienzo de la prctica mdica, ya que de otra
manera se tiende a mantener los propios errores, y estos llegan a fijarse hacindose cada vez ms difciles
de erradicar. Los mdicos poco expertos en las tcnicas de entrevista tienden particularmente a fallar a la
hora de obtener informacin o que esta no sea completa, o al establecer una adecuada relacin con el
paciente (4), condicin sin la cual obtendremos solo un eficacia parcial de la entrevista.
En la relacin mdico-enfermo no pueden ser considerados ambos como situados al mismo nivel. Lo que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (1 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
no quiere decir que uno est por encima del otro, sino que los dos juegan en esa relacin un rol diferente
derivado de la posicin del sujeto enfermo, el cual presenta unas preocupaciones sobre su salud, y en
definitiva sobre su seguridad como propio sujeto, que le llevan a buscar consejo en el mdico, y ste
recibe esa preocupacin buscando solucionar el sufrimiento del paciente. Esto, independientemente de
entrar a considerar al enfermo segn otros roles comentados por algunos autores (5), como son constituir
la parte deudora de una relacin econmica o bien ser el objeto de investigacin y conocimientos
cientficos, aspecto ste que se deber realizar sin detrimento de la libertad y dignidad del enfermo.
LA ACCION TERAPEUTICA DEL MEDICO
El mdico ejerce su accin teraputica, en el marco de la entrevista, en base no solo a sus conocimientos
tcnicos, ya supuestos, sino adems, a travs de su figura como terapeuta y de sus actitudes durante la
entrevista. En este sentido es un factor a considerar tanto la personalidad del terapeuta como elemento
obstaculizador o favorecedor de esta relacin, como el efecto placebo ejercido por el mdico.
El mdico como elemento teraputico
La accin que el terapeuta realiza a travs de la entrevista mdica va ms all que alcanzar una meta
diagnstica. Existe ya en ese dilogo que realiza durante el proceso diagnstico una accin teraputica,
es decir, est curando mientras y a travs del dilogo con el paciente (6).
La imagen cientfica que busca dar la medicina hoy da, deriva directamente y a travs de una larga serie
de "terapeutas", de aquellos tiempos en los que se confunda la medicina, la adivinacin, la brujera, la
magia y la religin. Estas imgenes permanecen de algn modo, en cada uno de los enfermos y sostienen
la relacin entre el mdico y el paciente. En esta relacin, se le aplica al mdico en muchas ocasiones una
capacidad de curar que no tiene una relacin directa con el conocimiento tcnico y cientfico que posee,
sino que est cedida por el propio enfermo y corresponde al deseo humano de proteccin o de magia (7).
Cuando un paciente va a la consulta del mdico, las expectativas de resultados desbordan con frecuencia
las posibilidades teraputicas de ste, hipertrofindose la capacidad semitica del mdico de ver detrs de
cada signo una expresin de enfermedad. El paciente espera que con los datos que aporta, el mdico no
solo sea capaz de descubrir la causa de su mal, sino que espera de l la "formula mgica", que por
supuesto posee, y que le curar; incluso se sorprender, o enfadar, si el mdico muestra su incapacidad
para hacerlo as.
Existen pacientes que no refieren sntomas, a veces de forma voluntaria, porque suponen o esperan que
su mdico los adivine. Tratan de esta manera de comprobar hasta que punto depositan su confianza en el
mejor. Esa actitud crtica que en muchas ocasiones se observa en las personas, especialmente hoy da, es
abandonada en cuanto se pasa a ser sujeto "paciente", depositando una confianza "ciega" en su mdico.
El paciente necesita creer que se encuentra en manos del mejor mdico, a pesar de que en muchas
ocasiones ni siquiera ha sido elegido por l; esa confianza ciega tiene como base la necesidad de ayuda
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (2 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
que siente.
El mdico ha de tener siempre conciencia de ser a su vez evaluado, examinado y puntuado de forma
permanente por el paciente, que busca confirmar que el depsito de su confianza en l no ha sido
errneo. De hecho, es mucho lo que se juega: su salud, su seguridad como individuo, su vida. As el
mdico ha de saber aprovechar al mximo esas armas "teraputicas" con las que cuenta, y que son la
esperanza y la ilusin del paciente que necesita mejorar. No importa lo que el propio mdico piense de s
mismo; lo que importa es lo que el paciente y sus familiares esperan ver, porque esa imagen que buscan
afectar a la larga a la eficacia del tratamiento (8).
Si el mdico comprende a su paciente a travs de la relacin que l establece, esta comprensin le da un
efecto teraputico. Por contra, si existen zonas oscuras, territorios de conflicto en la relacin
interpersonal, aparecer un aspecto antiteraputico.
La personalidad del terapeuta
Es claro que en la entrevista y posteriormente en todo el transcurso teraputico se produce un encuentro
entre dos personas. Y el terapeuta es y debe ser, todo menos un elemento fro en el que rebotan como en
una pared los componentes de la relacin que el paciente aporta. El terapeuta siempre actuar de manera
acorde con una tcnica que a lo largo de siglos y de su propia experiencia personal ha ido elaborando,
pero esta actuacin estar modulada por su propia personalidad. La separacin no puede ser total entre el
tcnico y el hombre (7). As, es muy posible pensar que la personalidad misma del terapeuta acte como
un factor fundamental en el establecimiento de esta relacin con el paciente, bien favoreciendo o bien
dificultando la obtencin del beneficio que se busca en la misma; esto es especialmente as, cuando sta
relacin es de tipo psicoteraputico. Aceptar esto transforma la tcnica de la entrevista y del hacer
mdico en un verdadero "arte", para el cual unos estaran ms dispuestos e inspirados que otros, y que
condiciona el proceso y resultado de la psicoterapia (2) y lo que de psicoteraputico hay en toda
entrevista mdica. Un factor negativo de la personalidad del terapeuta que puede incidir de manera
importante y daar el curso de la entrevista, que por tanto conviene tener en cuenta, es la inseguridad
ante su propia vida, que puede tratar de compensar o enmascarar adoptando una actitud de falsa
seguridad frente al paciente manifestando con l una rudeza, brusquedad, altanera y prepotencia que se
satisfar cuando logre situarse sobre el propio enfermo. El mdico se debe estar preguntando
constantemente si utiliza o sacrifica al paciente en beneficio propio, lo cual es totalmente antiteraputico
(8).
El efecto placebo
El denominado efecto placebo no es ms que la implicacin entre la actitud de confianza y esperanza del
paciente y una adecuada, no implicada y acogedora actitud mdica (9). Otra definicin podra ser el
atender al enfermo afecto de padecimientos ms o menos banales asociados a un gran componente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (3 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
psicolgico. La finalidad que siempre busca es beneficiar al paciente.
En el efecto placebo inciden muy diversos factores que hacen que su influencia sea mayor o menor: las
caractersticas de la enfermedad, la personalidad del paciente, el entorno o ambiente del mismo, las
caractersticas del medicamento si lo utilizamos, y por supuesto, la relacin mdico-paciente.
Acerca de la base del efecto placebo existen posturas contrarias. Se puede ver tanto una respuesta
teraputica originada por las expectativas del paciente ante el acto mdico, como un fenmeno con bases
conductuales y correlatos neurofisiolgicos y neuroqumicos posibles de controlar teraputicamente (10).
Aqu solo expondremos el relacionado con la actuacin del mdico.
Siguiendo a Jeammet (7) se pueden establecer cuatro factores de tipo placebo en la relacin
mdico-paciente correspondientes a la figura del terapeuta:
- Los mdicos optimistas obtienen mejores resultados que los pesimistas o escpticos.
- Un mdico mostrando una actitud "experimental" ser menos eficaz que un mdico presentando una
actitud "teraputica".
- Los enfermos que juzgan al mdico como "afectuoso" mejoran antes que los que lo juzgan como "no
afectuoso".
- Distintas explicaciones dadas al enfermo sobre el mismo tratamiento pueden influenciar sensiblemente
su efecto.
La estructura como efecto placebo
El mdico a la hora de transmitir un efecto positivo sobre la relacin con el paciente ha de cuidar no
solamente aquellos aspectos que afectan a su propia persona, sino de muchos otros que dependen del
resto del personal, la arquitectura del lugar, la consulta, etc., que debern dar en conjunto al paciente una
sensacin de eficacia y profesionalidad. De nada le sirve al mdico ser "muy comprensivo y simptico"
con su paciente cuando previamente le ha tenido esperando media hora al telfono porque solo dispone
de una lnea, o debe esperar de pie a ser visto porque la aglomeracin de pacientes no permite a todos
sentarse, o bien la enfermera que es inexperta le ha acribillado el brazo en un frustrado intento de obtener
sangre suficiente para la analtica. Ese ambiente o "atmsfera" de la consulta u hospital es fcilmente
detectable por el paciente, que necesita sentirlo y comprobarlo. La atmsfera es algo difcil de definir
porque se compone de decenas de pequeos detalles de autocontrol y servicio por parte de todo el
personal del hospital. Cada mdico debe cuidar ser un ejemplo de excelencia profesional (8).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (4 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
LA ENTREVISTA MEDICA
La entrevista mdica es, como venimos viendo, una relacin interpersonal entre el mdico y el paciente
en la que hay una comunicacin mutua, verbal y no verbal, lo cual ser considerado con ms amplitud en
el siguiente captulo. No obstante nos parece til presentar aqu unas breves pinceladas.
La comunicacin interpersonal
Segn Ruesch (11), una afirmacin constituye la expresin intencional de los sucesos internos con el fin
de transmitir informacin a otra persona. Y una afirmacin se convierte en mensaje cuando ha sido
percibida e interpretada por otra persona.
Este ltimo elemento de la definicin dada es fundamental en la entrevista mdica ya que el simple
intercambio de informaciones en uno u otro sentido, no garantiza la eficacia del resultado teraputico. De
alguna forma, tanto el mdico como el paciente han de comprender, asimilar y hacer suyo aquello que la
otra persona quiere transmitir. Esto requiere una actitud activa de escuchar, no solo de or, que debe ser
idntica para los dos, de manera que el mdico debe evitar caer en el peligro de pensar que solo es el
paciente el que no le comprende, que no le hace caso en definitiva, y viceversa. En caso contrario
podramos concluir que es posible sustituir la entrevista mdica por una en la que el paciente cuenta sus
sntomas a un ordenador, el cual capaz de almacenar una informacin cientfica extraordinaria, diera en
pocos segundos con un diagnstico y un tratamiento adecuados, incluso extendiera la receta, previa
autorizacin por las autoridades sanitarias.
Segn el concepto expresado, la entrevista mdica puede ser vista como un conjunto de mensajes entre
dos personas, a uno de los cuales, por convencin, se le llama terapeuta y al otro paciente. Evidentemente
esta comunicacin se singulariza por la finalidad que busca: producir un cambio en uno de los
componentes, el paciente.
La comunicacin teraputica puede ser considerada como un arte que el terapeuta va adquiriendo a travs
de la experiencia, modelando su propia capacidad de comprender, hacerse entender y ensear a otros a
comunicarse, y que se enriquece a travs del estudio de las enfermedades y del intercambio de
conocimientos con otros colegas.
La historia clnica
El encuentro entre el mdico y el paciente precisa un instrumento bsico de trabajo para el primero,
especialmente en los primeros encuentros, y sta es la historia clnica. La entrevista mdica, que tiene
como fin conocer y si es posible resolver la dolencia del enfermo, se favorece a travs de su
estructuracin desarrollndose la historia clnica. La valoracin del paciente en la entrevista realizada por
un mdico, debe adems abarcar todos los mbitos de su persona, debindose establecer como un hbito
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (5 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
de exploracin igual que la inspeccin, palpacin, percusin y auscultacin tpicas de la exploracin
somtica (12). Esta determinacin del quehacer mdico no solo no encorseta al terapeuta, sino que es una
tarea legtima y til (13).
Siguiendo a Serani y col (14) la historia clnica se situara en la etapa investigativa, la primera de las tres
que distinguen en la accin mdica. Las otras dos serian la judicativa, con la realizacin del diagnstico y
pronstico y la operativa, donde estaran incluidos todos los procesos de tratamiento, prevencin y
rehabilitacin. A travs de la historia clnica, el mdico es capaz de situar la enfermedad en un momento
evolutivo determinado del paciente y considerar los sntomas como manifestaciones que ha causado en el
sujeto normal. El terapeuta a travs de la entrevista mdica trata de averiguar todo lo que se refiere a la
enfermedad en ese paciente y al mismo tiempo conocer, entender y comprender al mismo, cumplindose
la finalidad primordial de la historia clnica (15). Por tanto, la observacin del paciente no puede
limitarse a lo estrictamente objetivo (acmulo ms o menos ordenado de datos que resaltan del paciente),
ni a lo puramente subjetivo (tanto lo que el paciente observa introspectivamente de s mismo, como lo
que impresiona subjetivamente al mdico sobre ese enfermo), sino que debe conjugar ambos aspectos y
quedar reflejada lo ms fielmente posible en un instrumento que permita utilizar toda la informacin
obtenida en beneficio del paciente; ese instrumento debe ser la historia clnica.
Fase inicial de la entrevista
Es un elemento fundamental del que depende en gran medida la evolucin posterior de la misma. No es
definitiva, porque siempre existe la posibilidad de corregir un error cometido en esta fase, pero no es
difcil darse cuenta del tiempo precioso que deberemos invertir para llevar la entrevista de nuevo hacia
cauces ms adecuados. La acogida constituye un momento en el que el enfermo es particularmente
vulnerable. Las palabras y las actitudes tomarn para l una gran importancia, tanto para ayudarle como
para agravarle (7).
Es importante empezar por decir quien es uno, es decir presentarse; y si somos nosotros los que acudimos
al paciente, como ocurre en muchas ocasiones a nivel hospitalario, explicar el propsito de la entrevista y
mostrar consideracin preguntando si es una ocasin conveniente para el paciente; normalmente lo ser,
pero a la gente le gusta sentir que han sido consultados (16). Al comienzo de la entrevista no debemos
dirigir excesivamente al paciente en sus respuestas. Las preguntas deben ser generales de manera que el
paciente, que seguramente ha estado pensando muchas horas sobre qu contar al mdico, y cmo,
exprese con sus propias palabras lo que le ocurre; posteriormente, ya tendremos oportunidad de aclarar
puntos oscuros que se nos hayan quedado en el camino. La informacin espontnea o cuasi espontnea
del enfermo que se obtiene de esta manera, alcanza un valor semiolgico ms elevado que las estrictas
reacciones verbales a las palabras del mdico (15).
Desarrollo de la entrevista
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (6 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
El conocimiento que el mdico va adquiriendo de su paciente a lo largo de la relacin le llevar a saber
de l no solo aquellos datos "estticos" que se refieren a su proceso y enfermedad, sino tambin aquellos
elementos que aportan una vertiente "dinmica" a esa relacin, porque sta es flexible, variable segn los
momentos y circunstancias, tanto del paciente como del mdico. As, el mdico ha de saber cuando
guardar una estricta formalidad y cuando, por el contrario, conviene adoptar una actitud ms amistosa o
relajada con el paciente. Deber saber en qu puntos necesita ms apoyos, o que es lo que quiere or
adivinando incluso las preguntas que no hace porque no se atreve, o no quiere escuchar. Tiene que
mantener una enorme elasticidad con cada paciente, lo cual le permitir variar el rumbo dentro de la
entrevista siempre que sea necesario. Saber cuanto quiere saber el paciente, es como en casi todo, una
habilidad especial en el servicio de la medicina (8). La labor de inspeccin del mdico es constante a lo
largo de toda la entrevista. Todo en ella tiene sentido y puede tener un significado importante. Lo que
dice el paciente, lo que no dice, como lo dice, estableciendo el verdadero valor de la respuesta en la
forma en que ha sido contestada (8). Asimismo debe observar como elementos interesantes en esa
comunicacin mdico-enfermo, tanto la reaccin que producen en s mismo las palabras o actitudes del
paciente, como los "ecos" producidos por el paciente como respuesta a sus preguntas y comentarios (17)
observando en todo momento el efecto que consigue con sus palabras, lo que le permitir si ha aprendido
a ser flexible, corregir y ajustarse a lo que quiere conseguir de la entrevista.
Preguntas
Otro elemento importante, por no decir fundamental, de la entrevista consiste en las preguntas y el modo
en que se elaboran y se transmiten. Puede suceder con frecuencia que la informacin que obtengamos no
corresponda realmente a la intencin de la pregunta, o bien que esta informacin solo sea parcial debido
a que no supimos hacer bien la pregunta. Debemos intentar hacer preguntas cortas, sencillas, claras,
empleando un lenguaje acorde con el paciente que tenemos delante.
Duracin
Es necesario dedicar el tiempo adecuado a cada paciente, especialmente en la primera entrevista (3), a fin
de que se favorezca el establecimiento de ese marco de confianza y conocimiento que precisa el mdico
para ayudar mejor al paciente. La entrevista debe tener un lmite, por una parte por la imposibilidad
material de tiempo que tiene el mdico, y por otra por el cansancio que se genera con frecuencia en el
paciente y que hace decaer la atencin y a veces la colaboracin del mismo.
Finalizacin de la entrevista
Una vez terminada la recogida de informacin se procede a preparar el final de la entrevista.
Habitualmente requerir un planteamiento y explicacin por parte del mdico acerca del problema que
trajo el paciente (18). Se intentar ser lo ms claro posible en la exposicin del diagnstico o de los
procesos de evaluacin y tratamiento que se vayan a realizar, asegurndose que el paciente las
comprende bien (4). Antes de ello, podemos terminar nuestras preguntas ofrecindole al paciente la
posibilidad de aportar alguna informacin que considere importante o que no haya salido durante la
entrevista (19). Sucede en ocasiones que es al final de la misma, cuando se acerca el momento de irse,
cuando el paciente expresa lo ms importante de su enfermedad. Esto es debido, especialmente en la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (7 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
entrevista psiquitrica, a que el paciente est hablando de su interioridad, de s mismo, de lo cual es
lgicamente muy celoso. El mdico a veces corre el peligro de olvidarlo, y se puede extraar que el
paciente niegue por ejemplo ideas de suicidio si le "lanza" la pregunta en los primeros momentos de la
conversacin. Es tambin ste, el momento de aclarar cualquier cuestin que el paciente nos haga acerca
de su padecimiento, siendo igualmente claros y concretos, evitando generalizar, divagar, o dando
respuestas evasivas. Aunque el mdico ha de intentar transmitir optimismo en sus afirmaciones (8), al
mismo tiempo ha de ser veraz y evitar aportar datos excesivamente exactos o concretos (18) que soslayan
o esconden la existencia, por desgracia frecuente, de efectos secundarios o complicaciones en el proceso
de una enfermedad. La manera como se trasmite la informacin al paciente tiene en opinin de
Alonso-Fernndez (15) tanta importancia como la informacin misma.
Finalizacin de la relacin teraputica
La relacin con el paciente deber terminar cuando se haya solucionado el problema que requiri la
consulta, evitando otras posteriores innecesarias (3), que solo supondrn una carga econmica para el
paciente y la posibilidad de crear un interaccin de dependencia de ste hacia su mdico
TIPOS DE ENTREVISTA MEDICA
Es importante aclarar el mtodo de la entrevista. Ya hemos visto que es diferente en muchos aspectos de
otros tipos de encuentros interpersonales. As el mdico no interroga como un polica, no entrevista como
un periodista y no conversa con el enfermo como lo hara con su portero, sino que debe entrar en relacin
afectiva y reflexiva con l (20).
Podemos considerar principalmente dos tipos de entrevistas: la entrevista directiva y la no directiva. La
dimensin directividad/no directividad hace referencia al grado de estructuracin que introduce el
terapeuta durante la entrevista; es decir, el grado en que se dirige al paciente empleando sus propios
sistemas de referencia o los de este ltimo (21).
Sin embargo esta clasificacin binomial ha de ser flexible, ya que en cada ocasin utilizaremos una u otra
en funcin de muchos factores e incluso las mezclaremos, evitando as que la relacin inmediata entre el
mdico y el paciente se vuelva fra y rgida (6).
Entrevista directiva
Concepto
Las entrevistas de corte directivo se caracterizan porque en ellas el terapeuta tiende a llevar buena parte
de la conversacin, realizando preguntas especficas sobre temas que con frecuencia son elegidos por l,
al tiempo que ofrece frecuentes informaciones o explicaciones del problema planteado por el paciente.
As la actitud del mdico en este tipo de entrevista es claramente activa (16).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (8 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
Indicacin
Este es el tipo de entrevista que ms se utiliza cuando lo que se busca es la etiologa del proceso de
enfermedad, precisar el diagnstico y fijar la pauta teraputica (23), ya que dirigimos las preguntas hacia
un objetivo muy concreto que tratamos de clarificar. Tambin en situaciones de urgencia es til ya que
deberemos limitarnos a obtener la mayor informacin en el menor tiempo posible. Cuando realizamos
una primera entrevista intentaremos conseguir una informacin amplia y completa a travs de preguntas
dirigidas para obtenerla, aunque existe el riesgo de convertir la entrevista en algo estresante, y que los
"disparos a ciegas" hieran al paciente (6).
Es relativamente frecuente, especialmente cuando se llevan algunos aos de experiencia, que ya en el
primer contacto, intercambio de primeras frases u observacin del aspecto fsico del paciente, nos
hagamos una impresin o "intuicin diagnstica". Por una parte esto ayuda a orientar la entrevista de
manera adecuada, pero es importante estar atentos para no hacer decir al paciente aquello que queremos
or a fin de confirmar esa impresin diagnstica. Si, por ejemplo, de manera repetida, aunque cambiando
la forma, le preguntamos al paciente si el dolor en el pecho le aparece solo ante esfuerzos, este acabar
"arreglando" su historia para terminar diciendo que s, sobre todo si se da cuenta que en el rostro del
mdico aparece una clara desilusin cada vez que contesta negativamente. Los pacientes suelen ser muy
amables con el mdico, les gusta quedar bien y agradarle (8). Como aspecto limitador, este tipo de
entrevista metdica suele generalmente excluir al hombre enfermo, quedndose solo con la enfermedad.
En los ltimos aos se han elaborado sistemas que permiten realizar la entrevista de una forma
estructurada, que busca unificar lo ms posible los diagnsticos, evitando la dispersin subjetiva en la
valoracin del paciente por parte del mdico. Esta ventaja se ve de alguna forma contrarrestada por la
excesiva rigidez que condiciona de manera importante la entrevista, siendo ms tiles en procesos de
investigacin de aspectos particulares que en una primera entrevista diagnstica.
Entrevista no directiva
Concepto
Al contrario que en la anterior, aqu es el paciente quien de alguna forma toma un papel ms activo en la
entrevista, mientras que el terapeuta deja hablar realizando solo pequeas intervenciones orientadoras,
que ayuden al paciente a expresar aquello que le sucede.
Indicacin
Su objetivo es ensanchar, tanto como sea posible, el campo informativo, y aprender a conocer
simultneamente al hombre y a la enfermedad. Es ms frecuente que se utilice cuando existe un
conocimiento previo entre el terapeuta y el paciente, habindose creado ya una relacin de confianza
suficiente. De alguna forma se puede considerar tambin como no directivo el momento inicial de la
primera entrevista, que como veamos anteriormente requiere dejar que el paciente comente con sus
propias palabras el problema. Otros autores (6), por el contrario, consideran que la primera entrevista
debe ser en su totalidad no directiva, de manera que el mdico se limite a ayudar al paciente a abrirse y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (9 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
expresarse, crendose un clima de confianza que ser la base de toda otra teraputica posterior.
Como se deriva de sus propias caractersticas, este tipo de entrevista requerir un mayor tiempo en su
desarrollo, del que lamentablemente en muchas ocasiones no se dispone. Asimismo la obtencin de
informacin sobre el paciente viene condicionada por lo que l mismo refiere, ya que al no ser directivos
en las preguntas habr datos de la enfermedad que no sabremos, a no ser que, evidentemente, se los
preguntemos.
Alonso Fernndez (15) establece una serie de ventajas de la entrevista no directiva sobre la directiva:
- Informacin sobre los distintos aspectos de la existencia del enfermo, pretrita y actual, y sus relaciones
con otras personas.
- Informacin sobre cmo piensa el enfermo acerca de su enfermedad y a qu la atribuye.
- Provocacin de abundantes reacciones del enfermo con intensa ventilacin afectiva, lo que permite
efectuar una exploracin directa de la personalidad con relativa facilidad.
- Presenta al enfermo una imagen del mdico nada frustradora ni punitiva.
- Establece una atmsfera de serena confianza en la relacin mdico-enfermo.
- Abandono implcito de la hiptesis (base de la anamnesis metdica) de que la enfermedad es una
entidad determinada exclusivamente por la intervencin de un agente causal.
Podramos finalizar diciendo que ambas son adecuadas. As en funcin de circunstancias como el tipo de
paciente, momento, lugar y objetivo de la entrevista, etc., deberemos utilizar una u otra. Y como siempre
que existe un dilema entre dos extremos, la solucin suele estar en el medio: en la utilizacin inteligente
y adecuada de las dos, incluso simultneamente, evitando tanto la total pasividad del mdico, como una
actitud autoritaria que limite la capacidad del enfermo a hablar con libertad.
OBSTACULOS PARA UNA ENTREVISTA EFECTIVA
Desde la estructura
Existen diferencias en la atencin a un paciente segn esta se de en una consulta o en un medio
hospitalario. Este ltimo modifica en algunos aspectos la relacin que se establece entre el mdico y el
paciente. Segn Jeammet (7) se produce un aumento de la desigualdad de la relacin y del sentimiento de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (10 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
inferioridad y dependencia del enfermo, as como un aumento tambin del aspecto tcnico, de la
centralizacin de intereses en el cuerpo y la enfermedad en detrimento de la relacin de la palabra y de la
personalidad del enfermo. Las dimensiones del hospital, la multiplicidad del personal, su alta
competencia supuesta, la ausencia de relacin personalizada, se asocian para contribuir a abrumar al
enfermo. Todos estos factores se conjugan para acentuar la vulnerabilidad del enfermo y aumentar su
desconcierto (7).
Otro riesgo de la hospitalizacin es la prdida de la atencin personalizada al paciente. Son muchas las
personas que entran en relacin con el paciente, ya que con gran frecuencia el trabajo se realiza en
equipo. Aunque es el mdico el ltimo responsable del paciente, este al final recibe influencias e
informacin de otras personas como las enfermeras y el personal auxiliar, que en ocasiones le pueden
confundir ms que ayudar.
Aunque el denominado trabajo en equipo es uno de los aspectos ms positivos de la actividad mdica en
los ltimos tiempos, requerida por la complejidad tcnica actual, tiene, bajo el aspecto que estamos
considerando, un claro riesgo: la impersonalidad de la relacin. Sea cual fuere la fase de la asistencia que
se realice, siempre uno de los miembros del equipo es el que se pone en contacto con el paciente, de
manera que no se pierda un aspecto fundamental de esta relacin: que la asistencia tcnica al enfermo es
en definitiva ayuda de un hombre a otro hombre (24).
Desde el mdico
El mdico ha de cuidar no realizar un trato selectivo entre sus pacientes, lo cual no quiere decir que a
todos los trate por igual. Salvando las caractersticas de cada paciente, con todos ser amable, tratando de
dejar a un lado la simpata o antipata que por supuesto le puede producir el paciente, igual que a ste le
puede caer mejor o peor su mdico. Este factor, an siendo importante en la relacin mdico-paciente ha
de quedar siempre en un segundo plano. Otro tema muy distinto sucede con la empata que siempre
debemos conseguir con el paciente, en el sentido de que el mdico comprenda la situacin del otro como
si l fuese esa misma persona. Esta relacin emptica, junto a un ambiente de confianza mutua,
aumentar la eficacia teraputica favoreciendo el cumplimiento del tratamiento y la posibilidad de
cambio del paciente.
El mdico en ocasiones puede notar que no consigue "conectar" con su paciente. Muchas veces se deber
a que el paciente adopta una actitud cerrada, de reserva o no cooperadora, pero otras, a veces no menos
frecuentes, se puede deber a que el mdico "tiene un mal da". Evidentemente el mdico no es una
mquina. El tambin tiene una serie de circunstancias vitales que le afectarn positiva o negativamente.
Aunque le cueste, el mdico debe tratar de que no transciendan en la consulta sus propios problemas, que
no tienen que ver con el paciente y por lo tanto no tiene la culpa de ellos. La frialdad, condescendencia,
brusquedad, arrogancia, falta de tacto o frivolidad, incluso cuando van acompaados de gran prestigio
profesional y cientfico, definen a un mal mdico (8). En la medida que pueda el mdico debe considerar
que lo primordial en ese momento es el paciente y debe tratar de mostrar todo el inters y deferencia
posible hacia el mismo; y esto no consiste solo en simular una atencin hacia l, sino cumplir con un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (11 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
proceso mdico ya determinado, es decir, hacer las cosas como su profesin le exige. Si en todo caso, el
mdico considera que no est en condiciones de atender a los pacientes adecuadamente, tendr que
plantearse quedarse en su casa.
El mismo problema se plantea ante una situacin tan frecuente, por desgracia, como es la saturacin de
trabajo tanto en la consulta como en una planta de hospitalizacin. Esto hace trabajar al mdico con una
"espada de Damocles" constante que es el tiempo, que puede hacer que se deteriore la relacin con el
paciente. Si hay algo que ste intuye rpidamente es si el mdico acta con la idea de quitrselo cuanto
antes de encima. Dada la sensibilidad del paciente, alta ya de por s, tender a sentirse molesto y no
dejar descubrir el fondo de su problema, perdindose la eficacia que se buscaba. Aunque el problema
est siempre ah, el mdico debe actuar como si no hubiera nada ms importante que el paciente mismo.
Debe crearse un compartimento estanco en esa relacin, de manera que no haya un antes o un despus, y
en la que, por supuesto, ha de evitarse lo que sea extrao a ella, sobre todo las interrupciones.
El mdico ha de tratar de captar todas las circunstancias que rodean la enfermedad del paciente y por lo
tanto ha de implicarse de manera intensa con l; sin embargo ha de intentar desvincularse afectivamente
del mismo. El mdico debe acompaar al paciente en su recorrido por la enfermedad pero no ha de
compartir sus consecuencias, ni vivenciar sus xitos o fracasos como si fueran propios. Esto no es papel
del mdico sino de amigos o familiares (3). Si hiciera esto con todos los pacientes no durara en el
ejercicio de la profesin ms all de unos meses; si lo hiciera solo con algunos caera en el error de la
preferencia en el trato con ellos. Y en cualquier caso no es lo que el paciente necesita.
Aunque el mdico en su actuar acabar tocando los ms diversos aspectos de la vida del paciente, no
debe tener una funcin moralizante. El paciente cuenta su historia y el mdico debe escuchar y tomar las
notas que considere oportunas, sin mover la cabeza, sin arquear las cejas y sin mascullar comentarios en
voz baja. Se le deber escuchar con la misma actitud tanto si refiere un dolor en la rodilla, como si nos
cuenta que cuando bebe pega a sus hijos. La funcin del mdico es curar no juzgar (8).
Uno de los principales y relativamente frecuentes riesgos que corre el mdico es la consideracin del
paciente desde una vertiente en la que elimina el elemento constitutivo ms importante del mismo: su
"ser persona". El convertirlo en objeto observado o de investigacin alterara en su misma raz la relacin
mdico-paciente, que como ya hemos dicho es una "relacin interpersonal". La creacin de una
atmsfera de fro y puro inters cientfico dentro de la relacin mdico-paciente representa adems un
importante obstculo de cara a la eficacia teraputica. No nos es posible considerar la desesperanza, el
desamparo, la angustia o el apuro en que pueda encontrarse una persona a lo largo de la vida debido a
una anomala, como algo a utilizar para nuestro mejor conocimiento de los estados anmicos, reacciones
y desarrollos patolgicos (5). Sera errneo considerar que la estimacin del paciente como persona, con
todas las implicaciones ticas que esto lleva consigo, signifique un obstculo o impedimento para realizar
una actividad plenamente cientfica dentro de nuestra profesin.
Asimismo, el mdico ha de tener siempre una visin holstica de su paciente desde dos puntos de vista:
en primer lugar fsicamente, porque aunque bien nos dediquemos por nuestra especializacin a un rgano
determinado, o bien porque la patologa se centre en un aparato concreto, existe algo que une a todos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (12 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
ellos. El cuerpo humano debe considerarse como un todo, puesto que cuando un rgano enfermo duele,
por ejemplo el estmago, no es a ste al que le duele, sino al mismo paciente. Quien padece la
enfermedad es la persona y ella por supuesto considera como "suya" cualquiera de sus partes. Adems el
padecimiento de una parte del cuerpo siempre repercute en todos los dems. En segundo lugar no
debemos hacer un estudio del paciente "transversalmente" valorando exclusivamente su situacin actual.
Existe una continuidad lgica de la vida del paciente que nos ayudar a comprender su totalidad. No me
refiero solo a los antecedentes mdicos, sino a "conocer" como es el paciente. Esta cohesin del
conjunto, no implica que haya una unin material entre los diferentes estados mrbidos, sino que estos
estados pueden tener, entre otras, causas comunes y que por medio de estas causas la organizacin
psquica, el estilo de vida, las relaciones afectivas particulares de un individuo dado puedan desempear
una funcin esencial (7).
La confidencialidad es un elemento fundamental en el hacer mdico, que deber quedar siempre clara.
En ocasiones, especialmente ante cuestiones especialmente delicadas, no estar de ms el recordar ese
derecho del paciente y deber del mdico, lo cual favorecer la colaboracin de aquel (3).
La funcin del mdico cara al tratamiento es convencer y nunca coaccionar. Esta actitud es poco positiva
por diversos motivos: en primer lugar porque antepone su propia persona a la del paciente; en segundo
lugar porque el paciente debe tomar una actitud activa hacia el tratamiento y acogerlo con entusiasmo
para aumentar las posibilidades de xito; y en tercer lugar, si el tratamiento no tiene xito, tanto el
mdico como el paciente se arrepentirn de haber insistido. No vale la pena exigir algo que sabemos que
el paciente no va a hacer o en lo que no colaborar. El mdico que no es humilde y que no hace caso a
los pacientes (en sus quejas) es el mejor candidato para un proceso judicial (8).
Desde el paciente
La entrevista mdica como encuentro entre dos personas se ha tratado en ocasiones de explicar por
analoga como una relacin ms, social o de amistad, en la que el mdico es el amigo del enfermo. Salvo
excepciones esto ha de evitarse por el bien de ambos ya que el deseo, comprensible del enfermo, de
contar con la amistad del mdico conduce con frecuencia, como es fcil de comprender, a decepciones,
malentendidos y enfados (5).
Aunque en lneas generales la actuacin del mdico deba ser siempre similar, sta se ver influida por el
tipo de paciente con el que est tratando. La palabra "caso" que tan frecuentemente se utiliza para
designar a los pacientes en ocasiones, aqu est perfectamente utilizada, ya que cada paciente debe ser
nico y por lo tanto la relacin con l tambin. As deberemos ser ms pacientes e ir ms despacio con
los enfermos que no son muy inteligentes; evitar grandes explicaciones que fomenten la hipocondra en
pacientes que ya lo son de por s; mantener una actitud menos seria y rgida con los nios, etc. Hemos de
conseguir "contactar" con el paciente, de manera que se encuentre a gusto en la consulta, para obtener la
mayor informacin posible del mismo y as poderle ayudar ms. A cada persona hay que tratarla segn
sus circunstancias.
El paciente considera la enfermedad como una agresin ante la cual debe defenderse. Por esto acude al
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (13 of 16) [02/09/2002 03:34:14 p.m.]
mdico en busca de ayuda y proteccin. Un sujeto enfermo es algo distinto a la suma de ese sujeto ms
su enfermedad. Es eso, "un sujeto-enfermo", modificado y condicionado en todas sus circunstancias por
la propia enfermedad. Es un sujeto con miedo que ve peligrar su seguridad vital y que adopta una actitud
defensiva y que segn Jeammet (7) tiende a retroceder. Retroceder para este autor significa dos cosas: 1)
abandonar sus preocupaciones y las exigencias habituales y concentrar sus fuerzas en s mismo; y 2)
aceptar ayuda y apoyo del medio, contar con l para el seguimiento del tratamiento y no oponerse. As el
mdico debe contar con estas actitudes del paciente a fin de aprovecharlas en su bien que es obtener la
curacin, ya que en caso contrario se puede encontrar con un obstculo difcil de salvar. La actitud del
mdico deber ser no solo de comprender sino de demostrar que comprende en todo momento las
dificultades del paciente. Si el paciente percibe esto de su mdico, habremos conseguido dar un paso muy
importante hacia la curacin.
Si por las circunstancias que fueren, las condiciones bsicas de respeto y confianza que deben imperar en
la relacin no se han llegado a obtener o se han perdido, deteriorndose en grado importante, el mdico
deber comentarlo claramente con su paciente e intentar ponerle en manos de otro colega (3), por el bien
del propio paciente.
BIBLIOGRAFIA
1.- Lan Entralgo P. Antropologa mdica. Barcelona: Salvat, 1985:343-362.
2.- Monedero C. Historia de la Psicoterapia. Madrid: UNED, 1982.
3.- de las Heras J. La relacin mdico-paciente. En: Polaino Lorente A, editor. Manual de Biotica
General. 2. ed. Madrid: Rialp, 1994:271-278.
4.- Ginsberg GL. Entrevista psiquitrica. En: Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BJ, editores. Tratado de
Psiquiatra. Barcelona: Salvat, 1984:477-482.
5.- Zuit J. Psiquiatra Antropolgica. Madrid: Gredos, 1974:641-652
6.- Spoerri TH. Compendio de Psiquiatra.2. ed. Barcelona: Toray, 1970: 200-218.
7.- Jeammet PH, Reynaud M, Consoli S. Psicologa Mdica. Barcelona: Mason, 1989.
8.- Mendel D. El buen hacer mdico. Pamplona: Eunsa, 1991.
9.- Wulff J. Psicoterapia Mdica. En: Anguera I, editor. Medicina Psicosomtica. Barcelona; Doyma,
1988: 183-186.
10.- Burunat E, Castellano MA, Rodrguez M. El efecto placebo: entre la mente y el cerebro. Med Clin
1989; 92: 232-235.
11.- Ruesch J. Comunicacin teraputica. Buenos Aires: Paidos, 1980:385-399.
12.- Stollerman GH. Exploracin de la persona. Hospital Practice (Ed. Espaol) 1989 Oct; 4(8): 5-7.
13.- Lan Entralgo P. La relacin mdico-paciente. Madrid: Alianza Universal, 1983.
14.- Serani A, Burmester M. Etica, historia clnica y datos informatizados. En: Polaino Lorente A, editor.
Manual de Biotica General. 2 ed. Madrid: Rialp, 1994:291-297.
15.- Alonso-Fernndez F. Psicologa Mdica y Social (5. ed). Barcelona; Salvat, 1989.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (14 of 16) [02/09/2002 03:34:15 p.m.]
16.- Goldberg D, Benjamn S, Creed F. Psychiatry in Medical Practice. London: Routledge, 1987:9-22.
17.- Parry R. Psicoterapia Bsica. Pamplona: Eunsa, 1992.
18.- Gradillas V. Arte y tcnica de la entrevista psiquitrica. Barcelona: JIMS, 1992.
19.- Scheiber SC. Entrevista psiquitrica, anamnesis y exploracin psicopatolgica. En: Talbott JA,
Hales RE, Yudofsky SC, editores. The American Psychiatric Press. Tratado de Psiquiatra. Barcelona:
Ancora, 1989: 163-193.
20.- Ey H, Bernard P, Brisset CH. Tratado de Psiquiatra. 8. ed. Barcelona: Toray-Masson, 1978:73-118.
21.- Roj MB. La Entrevista Teraputica: Comunicacin e Interaccin en Psicoterapia. 5. ed. Madrid:
UNED, 1991:59-84.
23.- Poveda JM. La entrevista clnica. En: Vallejo-Njera JA, editor. Gua prctica de psicologa.
Madrid: Temas de hoy, 1988:514-515.
24.- Lan Entralgo P. El mdico y el enfermo. Madrid: Guadarrama, 1969:149-177.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Lan Entralgo P. La relacin mdico-paciente. Madrid: Alianza Universal, 1983.
Recoge de manera muy completa todos los aspectos derivados del encuentro entre el terapeuta y el
paciente, a modo de manual especfico sobre este tema.
- Lan Entralgo P. Antropologa Mdica. Barcelona: Salvat, 1985.
Especialmente en el captulo "el acto mdico y sus horizontes" (pp 343-507), donde realiza el autor una
revisin de las bases, consistencias y fines de la relacin mdico-enfermo, as como de los aspectos
ticos que tocan al mdico y al paciente en dicha relacin. Aporta un anlisis bastante completo e
interesante desde el punto de vista antropolgico de este tema. Destaca tambin los comentarios del autor
acerca de la actitud del mdico ante la enfermedad y la muerte.
- Lan Entralgo P. El mdico y el enfermo. Madrid: Guadarrama, 1969.
Realiza el autor una valoracin histrica de la relacin mdico-paciente desde la poca griega hasta la
actualidad, mostrando las peculiaridades de dicha relacin en funcin de condicionamientos polticos,
sociales y culturales de cada una de las etapas.
- Mendel D. El buen hacer mdico. Pamplona: Eunsa, 1991.
Explica de manera muy prctica, sencilla y fcil de entender muchos de los aspectos que se presentan en
el encuentro entre el terapeuta y el enfermo, con ejemplos de la propia experiencia que ayuda a concretar
problemas que el mdico puede encontrarse en su prctica diaria.
- De las Heras J. La relacin mdico-paciente. En: Polaino Lorente A, editor. Manual de Biotica
General. 2 ed. Madrid: Rialp, 1994:271-278.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (15 of 16) [02/09/2002 03:34:15 p.m.]
A lo largo de este manual se hace una revisin amplia y profunda de los diversos aspectos de la biotica.
Dedica un captulo breve pero al mismo tiempo completo de lo referente a la relacin mdico enfermo.
- Zutt J. Psiquiatra Antropolgica. Madrid: Gredos, 1974:641-652.
Dado que la entrevista mdica se basa en el encuentro entre dos personas, es interesante conocer los
aspectos antropolgicos que ayudan a comprenderla mejor. El capitulo "El mdico y el enfermo. El
profesional y el caso clnico" de este manual est dedicado a dicha relacin.
- Parry R. Psicoterapia Bsica. Pamplona: Eunsa, 1992.
Es un libro que aporta una visin a la vez conceptual y prctica de los principios fundamentales de la
psicoterapia. Puede servir de gran ayuda en los primeros momentos de la formacin psiquitrica, porque
resuelve con claridad las dificultades de la praxis mdico-paciente.
- Gradillas V. Arte y tcnica de la entrevista psiquitrica. Barcelona: JIMS, 1992.
Aunque ambos estn escritos desde un punto de vista de aplicacin psicolgica o psiquitrica, los datos
que aporta acerca de aspectos concretos prcticos del hacer mdico respecto a la entrevista son muy
tiles y aplicables a cualquier campo de especialidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n2.htm (16 of 16) [02/09/2002 03:34:15 p.m.]
4
3. DINAMICA DE LA RELACION
MEDICO-ENFERMO:TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA
Autor: M.Prez-Gaspar
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona.
Como hemos visto la relacin mdico-paciente se caracteriza por una estructuracin interpersonal
asimtrica de dependencia y una finalidad de ayuda, de servicio tcnico-asistencial; y conlleva, adems
de las actitudes propias de cualquier relacin interpersonal -la solidaridad con el semejante, con el
prximo-, y asimtrica -el altruismo que no espera contraprestacin-, otras especialmente significativas
-la confianza y el respeto mutuos- que derivan de la trascendencia de los valores -la salud y la propia
intimidad- que se ponen en juego en la relacin y que sobrepasan las exigencias, insuficientemente
operativas, de un mero contrato de asistencia tcnica.
Durante la entrevista mdica se produce una rica trama relacional entre mdico y paciente que es
importante conocer y manejar en pro de la eficacia teraputica. Se trata de todo un "sistema de fuerzas"
que condiciona la relacin mdico-paciente, y que constituye lo que se conoce por dinmica de la
relacin. As se han identificado una serie de fenmenos -transferencia, contratransferencia, empata,
rapport-, dependientes tanto de las caractersticas de la relacin como secundariamente de las
personalidades -actitudes y creencias- del mdico y del paciente. La mayora de ellos fueron
originalmente elaborados por el psicoanlisis y posteriormente asumidos, algunos tras un proceso de
reconceptualizacin, por las diferentes escuelas, de forma que hoy da forman parte del acerbo comn de
la psicoterapia y de la relacin mdico-paciente.
Un primer fenmeno que destaca por su importancia en la dinmica de la relacin mdico-paciente es el
de la empata o conocimiento intuitivo del sentido de los sentimientos, emociones y conducta de otra
persona. Supone una sintona con las vivencias del paciente, la capacidad para ponerse en su lugar, para
adoptar sus puntos de referencia y comprender objetivamente sus sentimientos y sus conductas.
La empata se caracteriza por ser un proceso activo, que tiene como finalidad conocer la situacin de una
persona a travs de traducir sus palabras y gestos a un significado experiencial equiparable. Es una de las
cualidades ms importantes que debe tener un terapeuta. Cuando un mdico empatiza con un enfermo
aumenta la confianza y esperanza de ste en el terapeuta, mejorando por tanto la relacin
mdico-paciente.
Un fenmeno relacionado con la empata es el de la simpata que podra definirse como la capacidad
natural y espontnea de la persona para empatizar en la relacin social. Supone un compartir con otra
persona sentimientos, ideas y experiencias, por lo que al contrario que la empata, la simpata no es
objetiva.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n3.htm (1 of 6) [02/09/2002 03:34:38 p.m.]
En la relacin mdico-paciente se cruzan consciente o inconscientemente sentimientos recprocos de
coincidencia emptica o simpata que aunque difciles de analizar objetivamente, sirven para comprender
mejor al enfermo.
TRANSFERENCIA
La nocin de transferencia fue enunciada por Freud, como la reactualizacin focalizada de un conflicto
psquico infantil que, por estar reprimido, escapa a la verbalizacin y por tanto a la consciencia del
paciente (1). Se trata por lo tanto de un fenmeno inconsciente en el que los sentimientos, las actitudes y
los deseos originalmente ligados a importantes figuras de los primeros aos de la vida, son proyectados
en otras personas -en este caso en el mdico- que representan a aquellas en el momento actual. Con todo,
la manifestacin transferencial no es una repeticin literal de experiencias previas, sino una
representacin simblica de las mismas (2).
La figura del mdico, como otras connotaciones parentales, acogedoras y dadoras de cuidados, es
fcilmente evocadora del fenmeno transferencial. La revelacin de datos ntimos por parte del paciente,
que el mdico escucha como si de un padre o un amigo ntimo se tratara, puede suscitar en el paciente
actitudes y modalidades de relacin aprendidas durante la infancia.
Con todo, la transferencia que se produce en la situacin psicoanaltica no se puede generalizar al
conjunto de la prctica mdica ni al tipo de relaciones que induce la situacin de asistencia. La distorsin
de la relacin que se produce en la cura psicoanaltica est favorecida por las condiciones especiales de
este tipo de terapia -neutralidad del analista, duracin y regularidad de las visitas, relacin prolongada,
etc.-. Las caractersticas actitudes irreales a que da lugar, ligadas a emociones intensas, facilitan, al ser
interpretadas, la integracin en la conciencia de los contenidos reprimidos, y se convierten en la va que
permite al paciente comprender la naturaleza de sus dificultades y liberarse de ellas. El analista viene a
representar el papel en blanco en el que se proyectan las fantasas, necesidades y espectativas del
paciente.
En la relacin mdica, la distorsin de la relacin puede tener su origen en toda una gama de posibles
malentendidos -frecuentes, por otra parte, en muchas otras relaciones interpersonales-, por los que las
personas proyectan en sus interlocutores una serie de imgenes preestablecidas y esperan de ellos las
respuestas que esperaban de estas imgenes. Esto es debido a que, como se sabe, la percepcin no es un
fenmeno pasivo sino activo, que no asimila sino que proyecta, que no depende fundamentalmente de la
estimulacin sino de nuestras necesidades, de nuestras capacidades de configuracin y del estado
funcional de nuestro psiquismo.
En la prctica mdica ocurre lo que en todo primer encuentro entre dos personas que todava no se
conocen. Como no tienen datos sobre los que organizar la interaccin, la percepcin del otro se configura
mediante un proceso de realce o destaque del conjunto de impresiones indiferenciadas en un intento de
"llenar", "organizar", "configurar" y destacar o corporeizar sectores del campo fenomnico. Para ello
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n3.htm (2 of 6) [02/09/2002 03:34:38 p.m.]
acuden a sus experiencias anteriores, no precisamente conflictivas. Slo as pueden sentirse relativamente
seguros y orientados. ya que solamente la percepcin posibilita la adopcin de una postura o una actitud
ante la situacin.
Como dice Mira y Lpez (3), "Desde el punto de vista psicobiolgico el hombre prefiere una creencia
errnea a una duda cierta y por esto cuando no sabe se lanza a suponer y bien pronto supone saber todo
lo que acontece a su alrededor. En virtud de esta tendencia a atribuir corporeidad y destaque a una simple
apariencia es posible todo el encantamiento de una ilusin o de una vivencia deliroide".
Otro factor regulador de la organizacin configurativa que contribuye a comprender la tendencia del
paciente a falsear, a distorsionar, su percepcin del terapeuta, es el factor de utilidad o sintona. Segn
ste, en igualdad de condiciones, se configuran preferentemente aquellas formas que satisfacen una
necesidad, un inters. As la situacin de dependencia y la necesidad de ayuda del paciente, favorece la
proyeccin en el mdico, de las aoranzas e ideales arquetpicos de hombre, mujer, madre protectora,
padre autoritario, amigo etc., de forma que la relacin se configura segn tales proyecciones, ms que
sobre la autntica personalidad del mdico. Detrs de estos grandes estereotipos sociales el enfermo lo
que busca es, frecuentemente, una imagen ideal a la medida de su necesidad de consuelo, ayuda,
seguridad y proteccin.
Otro paso ms en la distorsin vendra explicado por la tendencia de las formas perceptivas a ejercer
efectos de organizacin contagiantes o contrastantes -influencia configurativa-sobre otras formas, dando
lugar a nuevas configuraciones que se imponen como estructuras diferentes. As, la tendencia a
generalizar alguna de las caractersticas de la persona, del mdico, -apariencia fsica, posturas y
movimientos, determinadas expresiones faciales, forma de hablar- que recuerdan o sugieren, a otras
personas, que no tienen por qu ser precisamente figuras importantes de la primera infancia, y que
predisponen a actitudes, expectativas, confianzas y desconfianzas en la relacin, objetivamente no
pertinentes. Es como si el enfermo, al encontrar en el mdico algn aspecto coincidente con sus
prejuicios e imgenes preestablecidas, le adjudicara la totalidad de alguna de dichas imgenes, para
adoptar entonces sus actitudes habituales frente a stas.
Todos estos fenmenos que podramos llamar de transferencia "light" se encuentran ms en la linea de lo
que Sullivan (4) describe como "distorsin paratctica", trmino que emplea para describir algunas
distorsiones perceptivas, base de muchas incomprensiones en las relaciones interpersonales, mediante las
cuales el sujeto trata de defenderse de la angustia (5).
Por otra parte, tanto la transferencia como el resto de falsas representaciones de la realidad interpersonal
pueden ser positivas o negativas, segn que los afectos desplazados, o las generalizaciones y
proyecciones realizadas, sean de un signo u otro. Si la transferencia es positiva el mdico pasa a ser una
figura amable, simptica, digna de respeto, confianza, admiracin, y dems sentimientos positivos que,
en principio, favorecen los efectos teraputicos de la relacin. Si la transferencia es negativa el mdico
pasa a ser una figura malvola, antiptica, no fiable, indigna, autoritaria y desptica, que hacen
conflictiva, antiteraputica o incluso imposible la relacin, "como el enfermo imaginaba".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n3.htm (3 of 6) [02/09/2002 03:34:38 p.m.]
Como la base de ambos fenmenos es la misma, el sentido de la transferencia puede cambiar de signo en
el curso del tratamiento, de forma que una fe ciega en el mdico, capaz de suspender temporalmente la
manifestacin funcional o incluso lesional de un trastorno, puede transformarse, a continuacin y sin un
motivo aparente, en sentimientos negativos de desilusin y desencanto por parte del paciente, que hagan
ineficaces hasta los efectos ms biolgicos de un tratamiento.
Por todo ello es muy importante que el mdico reconozca estas falsas representaciones de la realidad
basadas en motivos inconscientes, las controle y aproveche sus aspectos teraputicos.
CONTRATRANSFERENCIA
Por contratransferencia se entiende la distorsin de la relacin teraputica producida por el mdico. Esta
nocin, introducida tambin por Freud en la literatura clnica, hace referencia, en trminos
psicoanalticos, tanto a "todo aquello que, por parte de la personalidad del analista, puede intervenir en la
cura" como "a los procesos inconscientes que el analizado provoca en el analista" (6).
En la actualidad, el concepto ha sido, como el de transferencia, asumido tambin por casi todas las
escuelas, y en l se incluyen el conjunto de efectos que las necesidades y conflictos de un terapeuta
tienen sobre su capacidad para atender y comprender al paciente, as como las dificultades que presenta
para abordar con efectividad aquellas conductas y mensajes del paciente que activan sus propios
conflictos.
Tambin como en la transferencia hay que admitir, en la prctica mdica, toda una serie de distorsiones
de la relacin debidas a la generalizacin y desplazamiento de la experiencia previa, de los propios
prejuicios y estereotipos, del mdico sobre el paciente, que sin ser tan especficas como la
contratransferencia psicoanaltica, tienen, igualmente, efectos antiteraputicos, si no son tenidas en
cuenta y controladas. Asimismo, la contratransferencia tambin puede ser positiva o negativa y tanto un
tipo como otro puede crear dificultades si el mdico, dejndose llevar por ella, se involucra en los
problemas del paciente.
Una cierta reaccin afectiva a la personalidad del paciente -edad, sexo, situacin social, presentacin,
comportamiento- y a su adecuacin al papel de enfermo -del enfermo ideal, del "buen" enfermo y del
"mal" enfermo-, que el mdico tiene, es inevitable (7). As, el mdico puede experimentar al paciente de
muchas maneras. A veces se le hace pesado y otras veces interesante, provocador, seductor, hostil,
lastimero, sumiso o dominante. Igualmente el mdico puede sentirse compasivo y encolerizado, molesto,
perplejo, acogedor o frustrado. Son sentimientos que no deben ser ignorados sino utilizados para
comprender la relacin interpersonal y aprender ms del paciente y -lo que es igualmente importante- de
uno mismo.
Del desconocimiento de estos procesos, vinculados a ansiedades fundamentales del paciente y del
mdico, pueden surgir, al margen de la capacitacin profesional y tcnica, actitudes teraputicas poco
eficaces o incluso contraproducentes. Por ello el clnico debe tener mnimamente aclarados los conflictos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n3.htm (4 of 6) [02/09/2002 03:34:38 p.m.]
personales, con el fin de que los mismos, no interfieran en exceso en la marcha de la relacin y en la
captacin de los significados de la misma; es decir, se requiere un adecuado manejo de la transferencia,
de la contratransferencia y de los fenmenos similares, para que exista la objetividad suficiente e
imprescindible para cualquier observacin clnica.
BIBLIOGRAFIA
1.- Roj MB. La entrevista Teraputica: Comunicacin e interaccin en psicoterapia. Madrid:
Universidad Nacional de Educacin a Distancia, 1990 pp 59-84.
2.- Racker H. Estudios sobre tcnica psicoanaltica. Buenos Aires: Paids, 1979.
3.- Mira y Lpez E. Psicologa experimental. Buenos Aires: Kapelusz, 1958.
4.- Sullivan HS. La entrevista psiquitrica. Buenos Aires: Psique, 1964 pp 27-51.
5.- Mira y Lpez E. Doctrinas psicoanalticas. Buenos Aires: Kapelusz,1963 pp 113-123.
6.- Laplanche J, Pontalis JB. Diccionario de Psicoanlisis. Barcelona: Labor, 1981 pp 83-84.
7.- Jeammet PH, Reynaud M, Consoli S. Psicologa mdica. Barcelona: Masson, 1989 pp 295-322.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIBROS
- Jeammet PH, Reynaud M, Consoli S. Psicologa mdica. Barcelona: Masson, 1989.
Aunque de ideologa exageradamente psicoanaltica, aplica a la prctica mdica los fenmenos
transferenciales y contratransferenciales.
- Laplanche J, Pontalis JB. Diccionario de Psicoanlisis. Barcelona: Labor, 1981.
Diccionario esencial para conocer los autnticos conceptos de los fenmenos descritos por la corriente
psicoanaltica.
- Dewuald PA. Psicoterapia un enfoque dinmico. Barcelona: Toray, 1973.
Es un libro clsico y sencillo sobre psicoterapia dinmica, aconsejable para entender los conceptos
bsicos sobre transferencia y contratransferencia.
- Roj MB. La entrevista Teraputica: Comunicacin e interaccin en psicoterapia. Madrid: Universidad
Nacional de Educacin a Distancia, 1990.
Supone una exposicin actual, en el captulo dedicado a la interaccin teraputica, de los fenmenos
dinmicos en la entrevista.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n3.htm (5 of 6) [02/09/2002 03:34:38 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n3.htm (6 of 6) [02/09/2002 03:34:38 p.m.]
4
4. COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL
Autor: M. Prez -Gaspar
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona.
CONCEPTO Y TIPOS DE COMUNICACION
La comunicacin interpersonal o transmisin de informacin entre dos personas supone un proceso de
interaccin circular que incluye (1) la expresin de un fenmeno por parte de una persona, y la
observacin de que tal accin expresiva ha sido percibida (e interpretada) convertida en mensaje por
parte de otra.
Toda comunicacin tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional -o indicaciones sobre cmo
debe ser la relacin en el proceso comunicativo-; y dos formas de transmitir la informacin: verbal y no
verbal. La forma verbal se denomina tambin digital porque, como en el caso de las computadoras
digitales, la relacin entre la informacin y los signos con que se expresa, es arbitraria. La forma de
comunicacin no verbal recibe tambin el nombre de analgica porque su forma de expresin guarda
alguna relacin con la informacin que se comunica (como ocurre en las computadoras de
funcionamiento analgico).
El prototipo de comunicacin digital o verbal lo constituyen las lenguas naturales que utilizan palabras o
nmeros para designar a los acontecimientos y destacar aspectos de detalle sin tener que recurrir a
analogas. La comunicacin analgica abarca todo aquello que se considera comunicacin no verbal:
Signos no lingsticos -posturas, gestos, movimientos corporales y expresiones faciales- y
paralingsticos -tonos de voz, acento, ritmo, pausas y vocalizaciones-.
Los canales digital y analgico se combinan para determinar tanto los aspectos de contenido como los de
relacin de la comunicacin; con todo, aunque se comunican significados de contenido y de relacin
tanto a travs del canal digital como del analgico, gran parte del contenido de un mensaje se expresa por
el sistema de comunicacin digital, verbal, mientras que los aspectos relacionales de la comunicacin, es
decir, la informacin concerniente al tipo de relacin entre los interlocutores, son transmitidos
predominantemente por cauces analgicos, no verbales.
Por otra parte, los medios de comunicacin digital y analgico se cualifican uno a otro, de modo que un
determinado mensaje es congruente cuando los dos canales refuerzan el mismo significado, o
incongruente cuando la relacin entre ellos cambia el significado del mensaje que propone la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (1 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
comunicacin digital, es decir, lo descalifica.
Habitualmente, no se es consciente de la forma de comunicarse con los dems y se focaliza la atencin
nicamente en los aspectos de contenido de la comunicacin. Slo cuando los aspectos relacionales,
normalmente "automticos", se ponen en entredicho, por ejemplo por no adecuarse a las expectativas de
los interlocutores, se dirige la atencin hacia la naturaleza de la relacin, y se convierten en contenido de
la comunicacin dichos aspectos; pero, an as, slo con intencin de volver a adecuarlos y no de realizar
un anlisis objetivo de la comunicacin, como se hace en la relacin teraputica.
COMUNICACION VERBAL
Comunicacin verbal es aquella que utiliza la palabra, oral o escrita, como vehculo del intercambio de
informacin entre dos personas. El lenguaje verbal es producto de un contexto que abarca otros sistemas
de comunicacin y que da sentido a los signos verbales que se inscriben en l. La denotacin
verbal-digital facilita el almacenamiento y la disposicin de la informacin que influye en el pensamiento
y es esencial para la planificacin.
El vocabulario para referirse a los acontecimientos que ocurren en el mundo que nos rodea es bastante
rico; por el contrario, el vocabulario para expresar acontecimientos que se presentan dentro de nuestro
organismo y experiencias corporales, es ms bien rudimentario.
Con las palabras, se expresa y comunica fcilmente lo que puede verse y orse o aquello sobre lo que se
puede pensar. Sin embargo, los acontecimientos que precisan receptores cercanos de tipo mecnico y
qumico -el tacto, el olor, el gusto, el dolor y la temperatura- para ser percibidos, apenas si tienen
representacin verbal apropiada (2). Por ejemplo, no existen palabras especficas para designar los olores
y slo hay cuatro palabras (dulce, cido, salado y amargo) para describir los sabores.
Otra limitacin de la codificacin verbal-digital, es que, constituida por el alineamiento seriado de signos
y seales, arbitrario y discontinuo, no permite describir los acontecimientos simultneos, ms que de una
forma sucesiva. Tambin resulta ambigua la denotacin verbal para indicar disposiciones espaciales, con
excepcin de la descripcin de los lmites. Asimismo, aunque resulta excelente para expresar el tiempo
pasado, es poco apropiada para indicar la temporizacin y la coordinacin.
La importancia de todo esto para la comunicacin teraputica es evidente, ya que, como en la vida
cotidiana, en la entrevista mdica el lenguaje verbal es el sistema bsico de comunicacin, por lo que hay
que contar tambin en ella, con las ventajas y con los inconvenientes de dicho sistema.
As, y dado que un mensaje puede interpretarse de muchas maneras segn sean las circunstancias de
tiempo y lugar en que se produjo, las caractersticas sociales de los interlocutores y el tipo de relacin
que los une, es necesario que el mdico investigue todos los aspectos, antes de darse por satisfecho con el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (2 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
grado de comprensin alcanzado sobre un determinado tema.
Tambin es muy importante que el mdico se asegure, ante posibles usos particulares o idiosincrsicos
del significado de las palabras por parte del paciente y de la adecuacin y propiedad entre los
acontecimientos y los signos y smbolos con que los expresa.
Asimismo, no hay que olvidar que muchas palabras utilizadas por la ciencia mdica, y por la gente en
general -depresin, neurosis, estrs, hipocondra, etc.-, reflejan abstracciones o hiptesis intermedias que
no se refieren propiamente a acontecimientos reales, y pueden por lo tanto dar lugar a distorsiones
significativas en la interpretacin de los mensajes.
COMUNICACION NO VERBAL
Por comunicacin verbal se entiende aquella que trasciende la palabra hablada o escrita (3). Como se
basa en analogas autoevidentes constituye un lenguaje intercultural por encima de razas y grupos
sociales. La denotacin no verbal permite expresar de forma simultnea acontecimientos sucesivos y es
excelente para indicar la temporizacin y la coordinacin en tiempo presente, aunque resulta inadecuada
para describir el tiempo pasado.
En la comunicacin interpersonal, acompaa a la verbal, habindose postulado (4) que puede llegar a
constituir hasta el 65% del total de la informacin transmitida durante una conversacin cotidiana.
Tradicionalmente la comunicacin no verbal incluye, adems de las caractersticas generales del sujeto
-peso, altura, aspecto fsico, olor- que, en cuanto apariencia personal, contribuye a crear expectativas
sobre la forma de ser del interlocutor, los aspectos kinsicos o de motrica general posturas, marcha,
gestos, expresiones faciales, y contacto ocular-, los aspectos paralingsticos o vocales no lingsticos del
mensaje -tono y calidad de la voz, acento, ritmo, pausas y vocalizaciones, sonidos como la risa, el
carraspeo o el gruido-, y los aspectos proxmicos o de utilizacin del espacio personal y social
-distancia interpersonal, forma de sentarse o de disponer una habitacin (5, 6, 7).
Es de suma importancia para la entrevista teraputica, dado que, mientras que las partes del mensaje
referidas al objeto se expresan con palabras, a travs de la comunicacin no verbal se expresan
preferentemente y con mayor propiedad los aspectos subjetivos o propios de los participantes. De aqu la
necesidad de que el terapeuta est especialmente sensibilizado respecto al tipo de conductas que tanto en
su paciente como en l mismo configuran dicha comunicacin.
As, el lenguaje no verbal es el encargado de transmitir las instrucciones metacomunicativas del paciente
sobre sus emociones, sus preocupaciones, su estado de salud y sus actitudes en general.
Por ejemplo, la urgencia de una determinada situacin o las actitudes de sumisin, ansiedad o intimidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (3 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
de los pacientes se expresan frecuentemente mucho antes de modo no verbal que verbal (8).
Adems, al ser la comunicacin no verbal ms espontnea -el paciente no suele tener conciencia de la
misma- y mucho ms difcil de controlar, por lo tanto, que las palabras, constituye para el terapeuta una
buena piedra de toque a la hora de evaluar la calidad y autenticidad de los contenidos expresados
verbalmente por el paciente y de identificar posibles conflictos.
Lo mismo ocurre con el lenguaje no verbal "espontneo" del entrevistador que, manejado hbilmente, se
convierte en un instrumento de segura eficacia, dado que el paciente, al no ser del todo consciente del
mismo, no identifica los mensajes que el mdico enva por este canal y, por lo tanto, le van a afectar sin
que tenga la posibilidad de contrarrestarlos o controlarlos voluntariamente.
En este sentido el clnico debe ser consciente de que los mensajes no verbales que transmite durante la
entrevista influyen en la naturaleza de los contenidos que, a su vez, el paciente va a expresar. As una
mmica facial y unos gestos que muestren inters, aprobacin, cansancio o disgusto facilitarn o
dificultarn el tipo y la amplitud de las respuestas.
COMUNICACION TERAPEUTICA
Durante la entrevista mdica se produce un intercambio de informacin entre el mdico y el paciente,
dirigido tanto a la elaboracin de un diagnstico, mediante la objetivacin de signos y sntomas, como a
la comprensin intelectual y emocional del paciente; todo ello como base imprescindible para una accin
teraputica eficaz.
Esta comunicacin teraputica no es, aparentemente, muy distinta de la que puede darse en la vida
cotidiana, pero se distingue de sta, por la relacin asimtrica (mdico-paciente) en que se produce, por
la motivacin curativa con la que se ejerce, y por la habilidad profesional y capacidad tcnica que supone
para saber escuchar -captar la informacin del paciente de la forma ms efectiva, atendiendo al mximo a
las peculiaridades y matices de la comunicacin- e influir en el paciente a travs de la informacin que se
le proporciona.
La autorrevelacin o relato de las propias vivencias, constituye una de las fuentes de informacin ms
importantes para el clnico y contribuye al buen desarrollo de la entrevista teraputica. La calidad y
cantidad de informacin que se transmite entre mdico y paciente van a estar influenciadas por una serie
de variables propias de la relacin, que se conocen como factores reguladores de la comunicacin.
En primer lugar favorecen la autorrevelacin del paciente de aspectos generales tales como la
voluntariedad de su participacin en la entrevista y la seguridad en la confidencialidad de la misma.
Tambin son muy importantes una acogida cordial y afectuosa por parte del mdico, y un estilo de
comunicacin abierto y libre. El mdico se propone sencillamente comunicarse con el paciente de la
manera ms eficaz posible, comportndose como un ser humano normal, de una forma natural, sin
utilizar un lenguaje especial, ni adoptar actitudes artificiales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (4 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
En segundo lugar pueden facilitar la comunicacin, al evocar en el paciente informacin de tipo similar,
las autorrevelaciones del mdico, siempre que sean hechas en el adecuado contexto relacional y temtico
y con la exclusiva finalidad de favorecer la ventilacin afectiva del enfermo. Nunca la autorrevelacin
debe ser para el mdico una confidencia liberadora de las propias tensiones o desveladora de aspectos
ntimos de su vida -en la que el paciente no tiene por qu participar-. Este tipo de confidencias son, sin
excepciones, inadecuadas psicolgicamente productoras de discomunicacin-, cuando no claramente
yatrgenas.
Tambin habra que evitar caer en el extremo opuesto. El mdico debe ser l mismo, sin conformarse a
una imagen estereotipada e impersonal, y sin que su personalidad sea un tema tab.
Dentro de lo que l autnticamente es, debe adaptarse, en cada caso, a las conveniencias psicolgicas del
enfermo. El valor del terapeuta para ser l mismo y revelarse tal como es inducir al paciente a hacer lo
mismo.
Por otro lado, la restriccin de la informacin, por resistencia del paciente a desvelar la propia intimidad,
supone una dificultad para la comunicacin y puede poner en peligro la consecucin de los objetivos de
la entrevista teraputica. Dicho fenmeno suele ponerse de manifiesto por comportamientos de silencio o
mutismo, por respuestas vagas, o por la tendencia a tratar nicamente sobre temas banales o aspectos
intranscendentes, sin implicaciones personales.
Tambin la falta de fiabilidad de la informacin puede afectar negativamente al proceso de
comunicacin. As, una informacin equvoca, con respuestas al azar, contradicciones frecuentes, o
mensajes incongruentes -en los que los indicadores no verbales puntan incongruentemente el contenido
verbal-, descalifica el propio discurso, hacindolo irrelevante, y produce desconfianza y desinters por la
comunicacin.
En resumen, la comunicacin teraputica es un arte que depende de la capacidad de comunicarse del
mdico, de su comprensin de personas y situaciones, de su experiencia personal con la patologa y la
terapia, y su disposicin para ayudar a los pacientes a que aprendan a comunicarse y a comprenderse a s
mismos.
Por todo ello, es necesario que el mdico conozca los principios y reglas bsicos que rigen la
comunicacin interpersonal, sobre todo si se tiene en cuenta que todos los comportamientos humanos son
potencialmente comunicativos y por lo tanto capaces de ser analizados desde este punto de vista y
utilizados para comprender y ayudar al enfermo.
El especialista en psiquiatra debe entrenarse, especficamente, en los procesos de comunicacin
interpersonal, ya que, independientemente de cuales sean las causas de las alteraciones de la
comunicacin del paciente -malformaciones, enfermedades, traumatismos o aprendizajes defectuosos-,
su conducta va a estar controlada por la informacin que sea capaz de adquirir, almacenar e intercambiar
a travs de los procesos de comunicacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (5 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- Ruesch J. Comunicacin teraputica. Buenos Aires: Paidos, 1980.
2.- Ruesch J. Comunicacin y psiquiatra, en Tratado de Psiquiatra (tomo 1). Editado por Freedman AM,
Kaplan HI, Sadock BI (dirs), Barcelona: Salvat, 1982, pp 383-397.
3.- Knapp ML. Nonverbal communication in human interaction. Nueva York: Holt, Rinehart and
Winston, 1972.
4.- Birdwhistell RL. Paralanguage: 25 years after Sapir. En Brosin HB (de) lectures on experimental
psychiatry. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 1961.
5.- Bulbena A. Psicopatologa de la psicomotricidad en Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra.
Vallejo J (dir), Barcelona: Masson-Salvat, 1991, pp 204-217.
6.- Roj MB. La entrevista teraputica. Comunicacin e interaccin en psicoterapia (5. de) Madrid:
Universidad Nacional de Educacin a Distancia, 1990.
7.- Alonso-Fernndez F. Psicologa mdica y social (5. de.) Barcelona: Salvat, 1989.
8.- Snchez-Pedraza R, Lpez PA. Entrevista y semiologa psiquitricas. Santa Fe de Bogot: Fundacin
Educativa Paramdica, 1993.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Artculos y monogrficos
- Alonso-Fernndez F. Psicologa mdica y social (5. ed.) Barcelona: Salvat, 1989.
En el captulo 52 dedicado a la comunicacin se trazan las lneas generales sobre este tema y se aclaran
los conceptos bsicos sobre el lenguaje verbal y no verbal.
- Ruesch J. Comunicacin y psiquiatra. En Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BI (dirs) Tratado de
psiquiatra (tomo 1) Barcelona: Salvat, 1982 pp 383-397.
Trata de las bases y principios generales de la comunicacin humana y de sus aplicaciones en la relacin
teraputica. Sirve de base y aclaracin para otros artculos ms concretos.
- Snchez-Pedraza R, Lpez PA: Entrevista y semiologa psiquitricas. Santa Fe de Bogot: Fundacin
Educativa Paramdica, 1993.
La primera parte, que trata sobre la entrevista clnica en psiquiatra, constituye una buena sntesis de los
aspectos prcticos del lenguaje verbal y no verbal, a tener en cuenta por el entrevistador, durante la
entrevista clnica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (6 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
Libros
- Gradillas V. Arte y tcnica de la entrevista psiquitrica. Barcelona: JlMS, 1992.
Breve monografa sobre la entrevista psiquitrica que, aunque sin un contenido explcito, hace
abundantes referencias a aspectos de comunicacin, especialmente en el captulo 2 que trata sobre las
preguntas, en el 7 que trata sobre la comprensin emptica, y en el 8 y el 9 que tratan sobre el silencio y
el vocabulario respectivamente.
- Ruesch J. Comunicacin teraputica. Buenos Aires: Paidos, 1980.
Libro fundamental sobre el tema de la comunicacin ya que revisa, bajo dicho aspecto, todo el proceso
de la relacin y de la entrevista psicoterpica.
- Roj MB. La entrevista teraputica. Comunicacin e interaccin en psicoterapia (5. ed.) Madrid:
Universidad Nacional de Educacin a Distancia, 1990.
Todo l es bsico para el aprendizaje de la entrevista teraputica. En especial el captulo 1 dedicado ala
comunicacin. Sullivan HS: La entrevista psiquitrica. Buenos Aires: Psique, 1964. Es un libro clsico
sobre la entrevista psiquitrica, que aporta sugerencias muy tiles sobre la relacin y la comunicacin del
psiquiatra con el paciente, en particular el captulo 6 sobre la entrevista como proceso y el 10 sobre
problemas de comunicacin en la entrevista.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n4.htm (7 of 7) [02/09/2002 03:35:33 p.m.]
4
5. DERECHOS Y DEBERES DEL ENFERMO Y DEL MEDICO
Autor: F. Ortuo Snchez-Pedreo
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
El hecho de enfermar constituye adems de un fenmeno complejo, analizable desde muchas
perspectivas, un fenmeno social de primera magnitud, tanto por sus antecedentes socioculturales como
por sus consecuencias sociales. El concepto de rol de enfermo constituye el punto de encuentro entre el
individuo enfermo y las expectativas y exigencias de los dems.
Tambin la relacin entre el mdico y el enfermo viene definida, en cuanto relacin social, por los
correspondientes status y roles de sus participantes. La enfermedad sita al que la padece en el status y
en el papel de enfermo y al que la atiende, con unos determinados requisitos, en el status y papel de
mdico. Dichas situaciones y papeles conllevan, a su vez, una serie de deberes y derechos bsicos ya
tradicionales, que han sido hechos explcitos por numerosos autores (1,2,3).
As, el enfermo tiene la obligacin de no buscar conscientemente la enfermedad y de desear la curacin,
de buscar ayuda competente y cooperar en la curacin, y de aceptar las limitaciones de la enfermedad. Al
mismo tiempo tiene el derecho de que la enfermedad le sea legitimada socialmente y de quedar exento de
las obligaciones y responsabilidades que le competen normalmente en estado de salud.
Por su parte el mdico tiene el deber de ser tcnicamente competente, de tener una actitud universalista
(por encima de credos y banderas), altruista y desinteresada (no guiada por un exclusivo fin de lucro), y
de neutralidad afectiva (sin implicaciones emocionales ajenas a las de la relacin teraputica). Como
contrapartida tiene reconocidos los derechos a legitimar socialmente la enfermedad y a acceder y
explorar la intimidad psicofsica del paciente siempre, y exclusivamente, con los fines especficos de la
actuacin mdica.
Pero en los ltimos aos se ha producido un profundo cambio en el esquema tradicional de la relacin
mdico-enfermo (4), del que son buen exponente los principios recogidos en la "Carta de los Derechos de
los enfermos", aprobada por la Asociacin Americana de Hospitales (5), en 1973. A partir de entonces, e
inspirndose en ella, diversas asociaciones pblicas y privadas, mdicas o no, de la mayor parte de los
pases occidentales han desarrollado, con parecidos principios, sus propias declaraciones.
Tal vez el cambio ms significativo en todas ellas, es que se reconoce a los enfermos como agentes
autnomos, en tanto que, en la asistencia mdica, participan en sus propias decisiones. Si
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (1 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
tradicionalmente haba sido el mdico quien tomaba las decisiones y realizaba "lo que era mejor para el
paciente", es ahora ste quien decide lo mejor para s mismo. Esto es lo que se ha venido a denominar: el
cambio de la "tica de la beneficencia" por la "tica de la autonoma".
Este cambio conlleva, y obliga a hacer explcitos, una serie de derechos de los enfermos -derecho a la
informacin, derecho al consentimiento informado-, que, junto a otros derechos tambin fundamentales
-derecho a una asistencia integral, derecho a la confidencialidad-, vienen recogidos en todas las
declaraciones mencionadas.
Estos derechos son reconocidos por los cdigos deontolgicos de los diferentes pases, includo el
espaol (6), y expresados ya "como principios y reglas ticas que han de inspirar la conducta profesional
del mdico" (definicin de Deontologa Mdica segn el cdigo deontolgico espaol). As, respecto al
derecho a una asistencia integral del enfermo, se extienden diversos artculos del captulo V de dicho
cdigo, que trata de la calidad de la atencin mdica; el captulo IV, que trata del secreto profesional del
mdico, y diversos artculos del captulo III, que tratan sobre el derecho a la informacin y el
consentimiento informado.
Otro aspecto a destacar es que los derechos de los enfermos se corresponden no slo con deberes por
parte del mdico sino tambin con las contraprestaciones de las correspondientes administraciones
sanitarias y, en definitiva, del estado. En este sentido la Ley General de Sanidad, del 25 de Abril de 1986
(7), tiene por objeto "la regulacin general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a
la proteccin de la salud, reconocido en el artculo 43 y concordantes, de la Constitucin" (Art. 1); y su
artculo 10 constituye una breve declaracin de derechos de los enfermos donde tambin se encuentran
recogidos los de confidencialidad, informacin y consentimiento informado.
DERECHO A LA INFORMACION
El derecho a la informacin es un requisito previo para la obtencin del consentimiento informado. El
cdigo deontolgico en su artculo 11.1 afirma que "los pacientes tienen derecho a recibir informacin
sobre el diagnstico, pronstico y posibilidades teraputicas de su enfermedad, y el mdico debe
esforzarse en facilitrsela con las palabras ms adecuadas".
Pero adems, el punto 5 de la Ley General de Sanidad expresa el derecho "a que se le d en trminos
comprensibles a l y a sus familiares allegados, informacin completa y continuada, verbal y escrita
sobre su proceso, incluyendo diagnstico y alternativas al tratamiento.
Tambin la Declaracin de Hawai (1977) de la Asociacin Mundial de Psiquiatra (8), expresa que "el
psiquiatra debe informar al paciente de la naturaleza de su estado o del diagnstico sugerido o de los
tratamientos posibles, as como de las alternativas posibles. Debe igualmente informarle acerca del
pronstico. Esta informacin debe ser dada de una manera delicada y el paciente debe tener la
posibilidad de elegir entre los diferentes modos de tratamiento susceptibles de serle aplicados".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (2 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
Es decir, que la informacin facilitada por el mdico debe ayudar al paciente a sopesar los riesgos y
beneficios de las diferentes posibilidades de actuacin mdica con el fin de que pueda decidirse por una u
otra. En el caso de trastornos psiquitricos en los que el paciente no sea consciente de su enfermedad o
tenga limitada su capacidad de comprender la informacin y por lo tanto de decidir libremente, es a los
familiares o representantes legales a quien se les debe facilitar dicha informacin. As mismo es
obligacin del mdico psiquiatra informar a los familiares de la posibilidad de un ingreso involuntario,
tras la solicitud de la oportuna autorizacin judicial.
Especial hincapi sobre el derecho a la informacin hace el cdigo deontolgico, en el caso de
enfermedades graves. As en su artculo 11.4 considera que, "en principio, el mdico comunicar al
paciente el diagnstico de su enfermedad y le informar con delicadeza, circunspeccin y sentido de la
responsabilidad, del pronstico ms probable. Tambin lo har al familiar o allegado ms ntimo o a otra
persona que el paciente haya designado para tal fin".
Muy relacionado con el derecho a la informacin est el derecho del paciente a obtener un certificado o
informe de la consulta mdica realizada. En su artculo 12, el cdigo deontolgico expresa que "Es
derecho del paciente obtener un certificado o informe, emitido por el mdico, relativo a su estado de
salud o enfermedad, o sobre la asistencia que le ha prestado. El contenido del dictamen ser autntico y
veraz y ser entregado nicamente al paciente o a otra persona autorizada".
Tambin segn la Ley General de Sanidad el paciente tiene derecho "a que se le extienda certificado
acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposicin legal o
reglamentaria".
DERECHO AL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este derecho, mximo exponente del nuevo modelo de relacin mdico-paciente basado en el
reconocimiento de la autonoma del paciente, posibilita que ste exprese su voluntad de aceptar o de
rechazar un tratamiento.
Siguiendo la definicin del Manual de Etica del Colegio de Mdicos Americano, tal como la recogen
Simn et al. (9), "el consentimiento informado consiste en la explicacin a un paciente atento y
mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, as como del balance entre los efectos de la
misma y el riesgo de los procedimientos diagnsticos y teraputicos recomendados, para, a continuacin,
solicitarle su aprobacin para ser sometido a esos procedimientos. La presentacin de la informacin al
paciente debe ser comprensible y no sesgada: la colaboracin del paciente debe ser conseguida sin
coaccin, el mdico no debe sacar partido de su potencial dominio sobre el paciente".
En esta definicin se advierte la necesidad, previa al consentimiento informado, de la informacin con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (3 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
los requisitos mnimos a los que anteriormente nos hemos referido. Como seala el Cdigo Civil Espaol
(10), en su artculo 1265, el consentimiento se considera nulo si se prest por error, con violencia o
intimidacin y dolo. Los requisitos derivados de las leyes y jurisprudencia, adems del de la informacin,
son que el consentimiento sea libre y voluntario y que haya capacidad para poder consentir o
competencia. Competencia a la que ya nos hemos referido anteriormente y que puede definirse como la
"capacidad para conocer, comprender y querer el alcance de su decisin".
En el caso del paciente psiquitrico, como en el caso de enfermos con disminucin del nivel de
conciencia o en los nios, la capacidad referida puede estar ausente o limitada, encontrndose entonces
una excepcin al consentimiento.
Aunque por lo general, en la mayor parte de las actuaciones mdicas, no se hace una manifestacin
explcita del consentimiento, sino que ste se da por supuesto de una forma tcita y verbal, cada vez se
hace ms recomendable sin embargo, la utilizacin del procedimiento explcito y por escrito para las
propuestas teraputicas y asistenciales que puedan entraar algn riesgo.
En este sentido, el cdigo deontolgico espaol expone dos artculos que recogen y regulan este derecho:
"Cuando las medidas propuestas supongan un riesgo importante para el paciente, el mdico
proporcionar informacin suficiente y ponderada, a fin de obtener el consentimiento imprescindible
para practicarlas" (Artculo 11.2); y "si el enfermo no estuviese en condiciones de prestar su
consentimiento a la actuacin mdica por ser menor de edad, estar incapacitado o por la urgencia de la
situacin, y resultarle imposible obtener el consentimiento de su familia o representante legal, el mdico
podr y deber prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional" (Artculo 11.3).
Tambin la Ley General de Sanidad recoge este derecho y las circunstancias excepcionales que puedan
objetar el mismo:
El paciente tiene derecho (Apartado 6) "a la libre eleccin entre las opciones que le presente el
responsable mdico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la
realizacin de cualquier intervencin excepto en los siguientes casos: a) Cuando la no intervencin
suponga un riesgo para la salud pblica. b) Cuando no est capacitado para tomar decisiones, en cuyo
caso el derecho corresponder a sus familiares o personas a l allegadas. c) Cuando la urgencia no
permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento".
Claro est que en el caso de que el enfermo se niegue a continuar o aceptar un tratamiento ejerciendo su
derecho, el mdico puede tambin ejercer el suyo y declinar la responsabilidad de su atencin; aunque
siempre procurando la continuidad teraputica a travs de facilitar que otro mdico, al que se transmitir
la informacin oportuna, se haga cargo del paciente.
As nuestro cdigo deontolgico seala, en su artculo 10, el correspondiente derecho del mdico: "Si el
paciente debidamente informado no accediera a someterse a un examen o tratamiento que el mdico
considerase necesario, o si exigiera del mdico un procedimiento que ste, por razones cientficas, juzga
inadecuado o inaceptable, el mdico queda dispensado de su obligacin de asistencia".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (4 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
En cuanto al consentimiento informado, como derecho del paciente, respecto a la investigacin, la
Declaracin de Hawai (artculo 9) expone que "... el consentimiento informado, sin embargo, debe ser
obtenido antes de presentar un paciente en una clase de estudiantes, y si es posible, antes de publicar una
observacin psiquitrica... En investigacin clnica, igual que en teraputica... Su participacin debe ser
voluntaria, despus de una informacin completa, que le debe haber sido dada, de los fines,
procedimientos, riesgos e inconvenientes del proyecto teraputico... En el caso de menores y de otros
pacientes, que no puedan ellos mismos dar el consentimiento, ste debe ser obtenido de un pariente
prximo".
Finalmente la Ley General de Sanidad, en su artculo cuarto, considera igualmente que el paciente tiene
derecho "a ser advertido de si los procedimientos de pronstico, diagnstico y teraputicos que se le
apliquen, pueden ser utilizados en funcin de un proyecto docente o de investigacin, que, en ningn
caso, podr comportar peligro adicional para su salud. En todo caso ser imprescindible la previa
autorizacin, y por escrito, del paciente y la aceptacin por parte del mdico y de la Direccin del
correspondiente centro sanitario".
DERECHO A UNA ASISTENCIA INTEGRAL
El juramento hipocrtico expresa en una de sus clusulas: "Aplicar mis tratamientos para bien de mis
enfermos, segn mi capacidad y buen juicio". Hoy en da, por demandas jurdicas y sociales, esta
exigencia es especialmente marcada. Es un derecho del paciente reconocido en primer lugar, como el
derecho a la proteccin de la salud, en el artculo 43 de la Constitucin.
En lo que se refiere al mdico, no se trata de una obligacin de satisfacer a los usuarios, sino de una
exigencia deontolgica intrnseca, como se expone en el artculo 21.1 del cdigo: "Todos los pacientes
tienen derecho a una atencin mdica de calidad cientfica y humana. El mdico tiene la responsabilidad
de prestarla, cualquiera que sea la modalidad de su prctica profesional, comprometindose a emplear los
recursos de la ciencia mdica, de manera adecuada a su paciente, segn el arte mdico del momento y las
posibilidades a su alcance".
Es decir que este derecho supone a su vez lo que quizs sea la primera obligacin del mdico: estar
preparado y seguir preparndose, da a da, para estar en las mejores condiciones profesionales posibles,
segn el estado del arte y de la ciencia mdica del momento. Con todo, como seala Voltas (12), son
varios los problemas que puede plantear este derecho-deber.
Por una parte, aunque el mdico debe atender al paciente, sin discriminaciones de ningn tipo, no hay
que olvidar que, en primer lugar, est sujeto a unas normas de conducta profesional que le obligan a
negarse a determinadas peticiones del paciente, sin que ello suponga una falta de atencin. El mdico
tampoco est obligado a efectuar actos que choquen con la tica profesional, aunque las leyes civiles lo
autoricen.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (5 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
Dado que el derecho a la salud se ha consolidado e incluso se recoge en las constituciones de algunos
pases, y que el concepto de salud se interpreta desde presupuestos aparentemente totalizadores y
ecologistas -aunque ticamente parciales y reduccionistas-, cada vez es ms frecuente que se hagan al
mdico demandas de actuaciones, supuestamente de salud, sin que exista de por medio enfermedad
alguna que las justifique, que atentan contra las convicciones ticas y cientficas de ste. Lgicamente el
mdico no slo no tiene obligacin alguna de acceder a tales pretensiones sino que tiene el deber de
negarse a satisfacerlas. La misma actitud de negacin activa debe adoptar el mdico contratado por una
administracin estatal que le exigiera prestaciones -supuestamente beneficiosas para la salud segn la
ideologa estatal- ticamente incorrectas.
En definitiva, como se recoge en el artculo 2. de los Principios Europeos de Etica Mdica (13), "... El
mdico slo podr utilizar sus conocimientos profesionales para mejorar o mantener la salud de aquellos
que confan en l, a peticin de los mismos; en ningn caso puede actuar en perjuicio suyo. La autonoma
del paciente debe prevalecer, siempre que no entre en grave colisin con el cdigo moral del mdico,
tratando de obligarle a aceptar decisiones que, segn juzga, van en contra del bien del enfermo".
Por otro lado, es claro que el deber de tratar a los pacientes, que no es la obligacin que surge de un
contrato -obligacin que, de existir, se sobreaadira-, sino que est vinculado a la ms profunda
tradicin de la medicina, nicamente se complementa con el derecho del mdico a aceptar o a rechazar al
paciente, en dos casos excepcionales: la falta de competencia del mdico en el campo especfico de que
se trate, y el rechazo del tratamiento propuesto o la desconfianza, por parte del paciente.
El problema surge cuando se plantea la obligatoriedad de atender a pacientes con enfermedades que
impliquen un riesgo vital para el mdico. Tradicionalmente se consideraba que los mdicos que rehuan
aceptar el riesgo de contraer enfermedades no deberan seguir practicando la medicina. El mdico deba
enfrentarse a la enfermedad aun a riesgo de su propia vida, tal como se recoge en el primer Cdigo de
Etica de la Asociacin Mdica Americana, aparecido en 1847 (14).
Aunque cuestionado por algunos, en ciertos momentos y aspectos, hoy da no hay duda de que el espritu
de la medicina es de dedicacin y entrega total y absoluta, y de que el deber de tratar a los pacientes
permanece aunque existan riesgos evidentes de contagio o amenazas a la propia vida. Por supuesto que
todo ello es compatible con la obligacin de ponderar serenamente todas las circunstancias y factores
implicados en cada caso -ventajas que va a obtener el paciente, riesgos para terceras personas, incluidos
los familiares del mdico, etc.-, y de adoptar todas las precauciones posibles, para evitar riesgos intiles.
EL DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD
El secreto mdico es de tradicin hipocrtica. El juramento hipocrtico reconoca la obligacin del
mdico de salvaguardar la intimidad del enfermo: "Guardar silencio sobre todo lo que en mi consulta o
fuera de ella vea u oiga que se refiera a la vida de los hombres y que no deba de ser divulgado.
Mantendr en secreto todo lo que pueda ser vergonzoso si lo supiera la gente" (15). Esta tradicin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (6 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
profesional no es ms que el reflejo de la necesidad profunda del acto mdico de lograr y mantener la
confianza del paciente.
De la tesis histrica de origen hipocrtico del "secreto mdico absoluto", se ha ido derivando hacia el
secreto "mdico relativo", en la medida en que el saber mdico se ha extendido a salvaguardar, ms all
de los intereses individuales de la salud del enfermo, los intereses de la salud pblica y otros intereses
relacionados. Motivos concretos como la declaracin de enfermedades infecciosas o ciertas
enfermedades mentales en las que puede existir dao a terceros, son ejemplos en los que se entiende la
necesidad de relativizar el secreto mdico.
Hoy da parece claro que, aunque el secreto mdico tiene su base en un inters individual -y en este
sentido ya cumple una funcin social-, como las dems modalidades del secreto profesional, tiene sus
implicaciones de orden general y pblico. Cuando del mantenimiento del secreto con carcter absoluto
puede derivarse un perjuicio para los intereses sociales -del estado, de la salud pblica, de la justicia o de
la institucin empleadora o aseguradora del paciente-, no puede prevalecer la conveniencia privada.
El secreto mdico encontr en Espaa un precedente de regulacin en el Cdigo Penal de 1822, que fue
posteriormente derogado. Desde entonces (16) y hasta la actualidad el secreto mdico no se encuentra
recogido explcitamente en el ordenamiento jurdico. Sin embargo, este derecho se ampara en diversos
artculos de la constitucin espaola que garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen" (Art. 18.1).
Por otra parte, el artculo 20.1 seala que "la ley regular el derecho al secreto profesional en el ejercicio
de esas libertades en relacin con el derecho a comunicar o recibir libremente informacin veraz por
cualquier medio de difusin".
Los cdigos deontolgicos desde Hipcrates hasta la actualidad -el Cdigo espaol, la Declaracin de
Ginebra, el Cdigo Internacional de Etica Mdica, la Declaracin de Hawai, entre otros-, recogen
ampliamente este derecho. La ley General de Sanidad en su artculo 10.3 seala el derecho del enfermo a
"la confidencialidad de toda informacin relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones
sanitarias pblicas o privadas que colaboren con el sistema pblico". Y la Declaracin de Hawai expresa
en su artculo 8. que "cualquiera que sea el mensaje dirigido por el paciente al psiquiatra o de las
constataciones que haya podido obtener durante el examen o el tratamiento, el psiquiatra debe mantener
la confidencia, a menos que el paciente le libere del secreto profesional, o bien que los valores comunes
fundamentales o de los intereses superiores del paciente obliguen a su divulgacin".
Uno de los problemas que puede plantear este derecho a la confidencialidad, surge de la necesidad -dado
el tipo de medicina socializada y en equipo que se realiza actualmente- de que otras personas ajenas al
mdico accedan a la informacin que facilita el enfermo. En este sentido se habla de secreto mdico
compartido cuando la razn de que el contenido del secreto pueda ser conocido por otras personas (otros
mdicos, terapeutas, enfermeras, auxiliares, etc.) es el beneficio asistencial del paciente; y se conoce
como secreto mdico derivado aquel cuyo conocimiento por otros profesionales (administradores,
secretarias, etc.) se basa en razones administrativas. En ambos casos las personas que acceden a la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (7 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
informacin estn igualmente obligadas al secreto.
Especialmente en psiquiatra, existen algunas circunstancias que pueden plantear un mayor conflicto
respecto a la confidencialidad. As, los casos relacionados con el matrimonio cuando los familiares de
alguno de los futuros contrayentes -o de los cnyuges, en matrimonios ya establecidos-, pretenden
indagar la existencia de patologa en el otro miembro o los casos de separaciones o divorcios en los que
est en juego la asignacin de la custodia de los hijos. Tambin suelen ser confidencialmente
problemticos los casos de toxicomanas en los que el psiquiatra conoce la identidad de personas
implicadas en delitos de trfico de drogas, los casos de valoracin de capacidad laboral por parte de las
empresas, y, en general, aquellos procedimientos penales o civiles (p. ej. testamentos, incapacitaciones
civiles) en donde se reclama informacin al psiquiatra.
"En todos los casos mencionados, como seala Carrasco Gmez (17), la informacin debera ser
sistemticamente negada y reservada, salvo autorizacin expresa del interesado o cuando es solicitada
por alguna autorizacin judicial".
BIBLIOGRAFIA
1.- Parson T. El Sistema Social. Madrid: Alianza Universidad, 1984.
2.- Lan Entralgo P. La relacin mdico-enfermo. Madrid: Alianza Universidad, 1983.
3.- Barcia D, Nieto J. la relacin mdico-enfermo En: A Seva (coord.) Psicologa Mdica. Zaragoza, INO
Reproducciones, 1994, pp. 665-679.
4.- Barcia D. Los derechos de los enfermos. Boletn de Psicologa. 1988; 19: 7-31.
5.- Asociacin Americana de Hospitales, 1973
6.- Cdigo Deontolgico Espaol.
7.- Ley General de Sanidad, 1986.
8.- Declaracin de Hawai, 1977.
9.- Simn D, Simn P, Rodrguez A, Concheiro L. El consentimiento informado en psiquiatra: un
formulario escrito de consentimiento para terapia electroconvulsiva (TEC) o electroshock. Anales de
Psiquiatra, 1992; 8(7): 245-252.
10.- Cdigo Civil Espaol.
11.- Constitucin Espaola, 1978.
12.- Voltas D. La obligatoriedad tica de asistir al paciente. En: Polaino-Lorente A (dir.) Manual de
Biotica General (2 de.). Madrid: Rialp, 1994 pp 322-327.
13.- Principios Europeos de Etica Mdica. Conferencia Internacional de Ordenes Mdicas, Pars, 1987.
14.- American College of Physicians Ethics Manual: Annals of Internal Medicine, 101, 1984.
15.- Juramento Hipocrtico.
16.- Gisbert J. El secreto mdico. En Polaino-Lorente A (dir.) Manual de Biotica General (2. de.)
Madrid: Rialp,1994 pp 298-310.
17.- Carrasco JJ. Responsabilidad Mdica y Psiquiatra. Madrid: Colex, 1990.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (8 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Artculos y monografas
- Barcia D. Los derechos de los enfermos. Boletn de Psicologa. 1988; 19; 3-31.
Es una reflexin que orienta sobre los cambios "histricos" que han experimentado los derechos de los
enfermos en las ltimas dcadas.
Libros
- Herranz G. Comentarios al cdigo de Etica y Deontologa mdica. Eunsa. Pamplona. 1992.
Este libro actualiza los principios y reglas ticas deontolgicas en el quehacer diario del mdico interno
residente en psiquiatra.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n5.htm (9 of 9) [02/09/2002 03:36:07 p.m.]
4
6.CONDUCTA DE ENFERMEDAD Y ACTITUD DEL PACIENTE HACIA
SUS SINTOMAS
Autor: F. Ortuo Snchez- Pedreo
Coordinador: R. Zapata Garca, Pamplona
Un aspecto importante a la hora de entender la relacin mdico-paciente y comprender sus vicisitudes,
es la forma en que el paciente entiende y vive su enfermedad. De aqu que desde diversas perspectivas
-antropolgicas, fenomenolgicas, biolgicas, psicopatolgicas o psicodinmicas- se hayan estudiado las
formas de reaccin del paciente tanto hacia sntomas aislados, como ante una enfermedad diagnosticada.
El concepto de conducta de enfermedad ha sido desarrollado por Mechanic (1, 2, 3). El autor considera
que el concepto de enfermedad se refiere a modelos cientficos limitados que implican una constelacin
de sntomas y a los procesos patolgicos que subyacen a aquellos. Por el contrario el concepto de
conducta de enfermedad, desarrollado por l, describe "el modo en que las personas responden ante las
percepciones corporales y las condiciones bajo las cuales se encuentran para llegar a percibirlas como
anormales (3).
Segn esto, la conducta de enfermedad incluye tanto la manera en que los individuos perciben, definen y
evalan sus sntomas, como la respuesta a los sntomas y a su evolucin a lo largo del curso de la
enfermedad, y tambin la forma en que sta afecta a la conducta, a la bsqueda de soluciones y a la
respuesta al tratamiento.
Las diferencias posibles en estas percepciones, evaluacin y respuestas a la enfermedad, pueden tener
repercusiones en la intensidad con que los sntomas interfieren en la actividad diaria, en la cronicidad, y
en la adecuada cooperacin del paciente en el tratamiento. Adems, hay que destacar que las variables
que afectan a la conducta de enfermedad comienzan ya antes de que se efecte una evaluacin mdica y
un tratamiento (Mechanic, 1978).
Otra premisa importante, propuesta por Mechanic, para estudiar la conducta de enfermedad es la de que
tanto la enfermedad como la experiencia de enfermar est influida por factores socioculturales y
sociopsicolgicos de una manera que no se corresponde necesariamente con las bases genticas,
psicolgicas y biolgicas. A este respecto el autor destaca las diversas maneras con que los pacientes
pueden responder a un mismo agente estresante tanto en los niveles fsicos, psicolgicos o sociales.
As el autor (2) considera que la conducta de enfermedad puede enfocarse desde dos perspectivas
diferentes aunque complementarias. Por una parte la conducta de enfermedad puede entenderse, como ya
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n6.htm (1 of 4) [02/09/2002 03:37:03 p.m.]
se ha dicho, como una respuesta cultural y socialmente aprendida. En este sentido, variables como la
pertenencia tnica, la composicin familiar, la pertenencia a un grupo, y los roles sexuales, seran
factores muy influyentes en las actitudes de los pacientes hacia los riesgos, en la significacin que
otorgan a una misma amenaza y en la actitud hacia los servicios mdicos.
Pero por otra parte, la conducta de enfermedad puede entenderse como una respuesta de afrontamiento
(coping) ante las dificultades situacionales. As a travs de una dolencia puede ser que una persona lo que
busque sea un apoyo para resolver un problema que es incapaz de formular con claridad. Es decir que el
estrs generado por un problema, conocido o no por el paciente, puede llevar a ste a una estrategia
concreta de solucin.
En definitiva, como resumen Llor y cols. (4), Mechanic seala cuatro acepciones diferentes sobre el
concepto de conducta de enfermedad: En primer lugar como disposicin u orientacin estable de la
persona para responder de una manera determinada a la enfermedad; en segundo lugar como resultado de
las interacciones de las personas y el medio ambiente; en tercer lugar como el modo en que se
identifican, evalan e interpretan los sntomas, incluyendo el proceso por el que se decide el tipo de
bsqueda de ayuda; y finalmente como respuesta ante la organizacin y el sistema de servicios de salud,
examinando cmo las distintas caractersticas de los servicios de asistencia sanitaria influyen en la
respuesta del paciente.
En la prctica, Mechanic destaca la importancia que tiene la comprensin, por parte del mdico, de la
elaboracin que hace el paciente de sus sntomas o de las teoras causales que ste ha podido imaginar, y
las repercusiones prcticas que dicho conocimiento puede tener de cara a mejorar la comunicacin
mdico-paciente, y sintonizar las instrucciones teraputicas y los consejos mdicos. Con todo, pese a los
esfuerzos y a la importante contribucin de Mechanic a la comprensin de la conducta de enfermedad, se
le ha criticado (4) el no haber logrado un modelo terico de conducta de enfermedad.
Sobre estas bases, algunas corrientes psicolgicas han ido desarrollando diferentes lineas de
investigacin. La medicina comportamental se ha ocupado de abordar las estrategias de afrontamiento
("coping") con la enfermedad del paciente, intentando detectar patrones cognitivos y conductuales;
alguno de ellos como el de "negacin" ha suscitado especial inters por sus repercusiones clnicas.
Pilowski (5), desde una perspectiva psicopatolgica, se centra en el estudio de las formas patolgicas, no
adaptativas o "conducta anormal de enfermedad" que define como "la persistencia de una forma
inapropiada de percibir, evaluar y actuar en relacin con el propio estado de salud, a pesar de que el
mdico haya ofrecido una explicacin razonablemente lcida de la naturaleza de la enfermedad y de la
direccin a seguir".
Desde una visin fenomenolgica Lan Entralgo (6) distingue diversas vivencias "elementales y
constantes": La invalidez, la molestia o la afliccin, la amenaza, la succin por el cuerpo, la anomala
-por la que "el enfermo se encuentra anmalo respecto de la regularidad de su propia vida antes de
enfermar y respecto de su apariencia de los no anmalos que le rodean"-, y el recurso -por el que "la
enfermedad sirve en ocasiones para evadirse de los quehaceres y las responsabilidades"-.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n6.htm (2 of 4) [02/09/2002 03:37:03 p.m.]
Alonso Fernndez (7) propone una serie de elementos o rasgos caractersticos en la vivencia de
enfermedad que pueden guardar correspondencia con conductas reactivas. As si el rasgo vivencial
prevalente es el de "amenaza por la muerte o la invalidez" el tipo de conducta reactiva que tiende a
producirse es el de una "reaccin regresiva", si lo que predomina es la frustracin, la reaccin
correspondiente tiende a ser la agresiva, a la vivencia de soledad se reaccionara preferentemente con
conductas evasivas, a la de absorcin por el cuerpo le corresponderan reacciones hipocondriacas y,
finalmente, la vivencia de coartada ira acompaada de conductas reactivas de ganancia.
Desde una perspectiva de corte psicoanaltico Jeammet y cols (8). refieren que los efectos psicolgicos
de la enfermedad implican, en mayor o menor medida, una situacin de debilidad y dependencia, por lo
que las consecuencias psicolgicas para el enfermo vendran a ser la regresin y la depresin.
La regresin sera el mecanismo inevitable que conlleva la reaccin de proteccin ante la enfermedad. La
regresin se caracteriza por la emergencia de un comportamiento infantil, con reduccin de intereses,
egocentrismo, dependencia de los que rodean al enfermo y diferentes formas de pensamiento mgico
sobre la omnipotencia del mdico.
Con todo, y fuera de connotaciones peyorativas, ciertas conductas adaptativas y consecuentes con las
limitaciones de la enfermedad -abandonar preocupaciones habituales, centrarse en s mismo, aceptar
ayuda y apoyo del mdico, etc.,- se pueden entender como una "regresin normal". La depresin, para
estos autores, sera el resultado de la constatacin de "prdida de omnipotencia o de invulnerabilidad"
que la enfermedad supone.
Por otra parte, las actitudes reaccionales de todo enfermo ante la enfermedad, segn dichos autores,
pueden ser de cuatro tipos: reacciones de adaptacin, de negacin, de persecucin y de aislamiento.
Las actitudes de adaptacin, que suponen una elaboracin y dominio de la depresin, estaran
representadas por el comportamiento obediente y equilibrado del enfermo, que le lleva a cambiar su
ritmo de vida habitual sin desorganizarse. La reaccin de negacin de la enfermedad, la no aceptacin de
la misma, se traduce en el rechazo del enfermo a someterse a las exigencias del tratamiento y sera
debida al miedo a la enfermedad. El mdico slo lograr vencer esta actitud negativa, si consigue
tranquilizar al paciente.
La actitud de persecucin, que frecuentemente es consecuencia de la de negacin, llevara al enfermo a
achacar al exterior -p. ej. a los cuidados-, la causa de sus desgracias y es la que puede desembocar,
muchas veces, en reivindicacin y en pleito. Finalmente, las conductas de aislamiento, con ausencia
aparente de emociones y afectos -que en realidad son reprimidos-, acompaaran a la conciencia de
enfermedad.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n6.htm (3 of 4) [02/09/2002 03:37:03 p.m.]
1.- Mechanic D, Volkart EH. Stress, illness behaviour and the sick-role. American Sociological Review,
1961; 26: 51-58.
2.- Mechanic D. Medical Sociology. Nueva York:Free Press, 1968.
3.- Mechanic D. The concept of illness behaviour: culture, situation, and personal predisposition.
Psychological Medicine, 1986, 16: 1-7.
4.- Llor B, Godoy C, Nieto J. Aspectos tericos en conducta de enfermedad. An. Psiquiatra 1993; 9:
140-145
5.- Pilowsky Y. Abnormal illness behaviour. Brit J Med Psychol. 1969; 42: 347-351.
6.- Lan Entralgo P. El estado de enfermedad. Madrid: Moneda y crdito, 1968.
7.- Alonso-Fernndez F. Psicologa Mdica y social (5. de.) Barcelona: Salvat, 1989.
8.- Jeammet H, Reynaud M, Consoli S. Psicologa Mdica. Barcelona: Masson, 1989.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Libros
- Alonso Fernndez F. Psicologa Mdica y Social 5. de. Salvat: Barcelona, 1989.
Especialmente en el captulo 29 que versa sobre la Psicologa del enfermo mdico y quirrgico, expone
de manera clara las diversas formas de reaccin ante la enfermedad.
- Jeammet H, Reymanal M, Consol S. Psicologa Mdica. Masson: Barcelona 1989.
En el captulo 7., se exponen algunos conceptos psicoanalticos sobre la conducta de enfermedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a3n6.htm (4 of 4) [02/09/2002 03:37:03 p.m.]
4
LA EXPLORACION PSIQUIATRICA
1. La entrevista psiquitrica
Coordinador: Sala Ayma, Zaragoza
Tipos de entrevista G
Partes y curso de la entrevista G
Condiciones para la realizacin de la entrevista G
Modo de acceso G
Lugar de la entrevista G
Duracin G
Curso de la entrevista G
Fase inicial G
Fase intermedia G
Fase final G
Elementos de la entrevista G
Situaciones especiales G
2. La historia clnica psiquitrica
Coordinador: Sala Ayma, Zaragoza
Estructuracin de la historia clnica psiquitrica G
Anamnesis G
Exploracin fsica G
Exploracin psicopatolgica G
Pruebas complementarias G
Impresin diagnstica G
Tratamiento y evolucin G
Pronstico G
Epicrisis G
Consideraciones para elaborar la historia clnica G
3. La anamnesis biogrfica
Coordinador: A. Seva Daz, Zaragoza
Concepto de anamnesis biogrfica G
Principios generales de la entrevista anamnsica biogrfica G
Problemas en la informacin de la amamnesis
(rememoracin)
G
Contenido de la anamnesis biogrfica o historia personal G
4. La exploracin psicopatolgica
Coordinador: A. Seva Daz, Zaragoza
7. Exploraciones psicolgicas. Psicodiagnstico
Coordinador: J. Gonzlez Murga, Zaragoza
Instrumentos evaluadores de los trastornos psicopatolgicos G
Evaluacin de la depresin G
Evaluacin de los trastornos por ansiedad G
Evaluacin de conductas obsesivo-compulsivas G
Evaluacin de la esquizofrenia G
Evaluacin del alcoholismo y del abuso de sustancias
psicoactivas
G
Los tests de personalidad G
Test psicomtricos G
Test proyectivos G
Evaluacin de la inteligencia y de las funciones superiores G
Test de inteligencia G
Pruebas de evaluacin de las funciones superiores G
8. Pautas de diagnstico psiquitrico
Coordinador: F. Dourdil Prez, Zaragoza
Categoras diagnsticas principales G
Trastornos mentales orgnicos G
Delirium G
Demencia G
Otros trastornos mentales orgnicos G
Trastornos debidos al consumo de sustancias ps G
icotropas G
Esquizofrenia. Trastornos delirantes y otros trastornos
psicticos
G
Esquizofrenia G
Trastornos delirantes G
Psicosis agudas transitorias G
Trastorno psictico inducido G
Trastornos esquizoafectivos G
Trastornos afectivos G
Episodio depresivo G
Episodio manaco G
Trastorno bipolar G
Trastorno depresivo recurrente G
Trastornos afectivos persistentes G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area4.htm (1 of 3) [02/09/2002 03:37:51 p.m.]
Concepto de psicopatologa G
Los modelos en psicopatologa G
Lo normal y lo anormal en la conducta humana G
La exploracin psicopatolgica G
Modelos de exploracin psicopatolgica G
Funciones psquicas y sus trastornos G
Trastornos de la conciencia G
Alteaciones de la conciencia del yo G
Alteraciones de la temporalidad y espacialidad G
Trastornos de la memoria G
Trastornos de la afectividad G
Trastornos de la sensopercepcin G
Trastornos del pensamiento G
Trastornos del lenguaje G
Trastorno de la vida intelectiva G
Trastorno de la vida instintiva G
Psicopatologa de la voluntad G
Psicopatologa de la conducta y motricidad G
5. Sistemas de documentacin psicopatolgica
Coordinador: A. Seva Daz, Zaragoza
Examen del estado actual (PSE) G
Inventario para los trastornos afectivos y la esquizofrenia
(SADS)
G
Programa de entrevista diagnstica del Instituto Nacional de
Salud Mental
G
Entrevista diagnstica compuesta internacional (CIDI) G
Entrevista clnica estructurada para el DSM-III-R (SCID) G
Inventario del estado psiquitrico (PSS) G
Formulacin de evaluacin psiquitrica (PEF) G
Escala de psicopatologa actual y anterior (CAPPS) G
Asociacin para la metodologa y documentacin en
psiquiatra (AMDP)
G
Cuestionarios para la evaluacin clnica de neuropsiquiatra
(SCAN)
G
Entrevistas estructuradas para trastornos de personalidad G
Estado mental geritrico (GMS-AGECAT) G
Diagnstico por computadora G
6. Exploraciones somticas e instrumentos
Coordinador: C. Almenar Monfort, Barcelona
Exploraciones somticas e instrumentos G
Diagnstico diferencial G
Estudios hormonales G
Estudio inmunolgico G
Determinaciones de sustancias txicas G
Serologa infecciosa G
Estudio neurolgico G
Comorbilidad G
Depresiones atpicas G
Trastornos neurticos G
Trastornos de ansiedad G
Fobias G
Trastorno obsesivo-compulsivo G
Reacciones a estrs grave y trastornos de adaptacin G
Tratornos somatomorfos G
Trastornos disociativos G
Trastornos de la personalidad G
Trastorno paranoide de la personalidad G
Trastorno esquizoide de la personalidad G
Trastorno esqizotpico G
Trastrono antisocial de la personalidad G
Trastorno lmite de la personalidad G
Trastorno histrinico de la personalidad G
Trastorno ansioso de la personalidad G
Trastorno dependiente de la personalidad G
Trastorno anancstico de la personalidad G
Otros trastornos de la personalidad G
Trastornos del control de impulsos G
Trastornos asociados a disfunciones fisiolgicas G
Trastornos de la conducta alimentaria G
Trastornos no orgnicos del sueo G
Trastornos sexuales G
9. El informe psiquitrico. Generalidades
Coordinador: F. Dourdil Prez, Zaragoza
El informe judicial psiquitrico G
Prembulo G
Anamnesis y exploracin psicopatolgica G
Valoracin mdico-legal G
Conclusiones mdico-legales G
Informe sobre incapacidad laboral G
Informe de alta G
Datos de filiacin G
Datos de ingreso y alta G
Motivo de ingreso G
Anamnesis G
Exploracin psicopatolgica al ingreso G
Test psicolgicos G
Pruebas complementarias G
Evolucin y tratamiento durante el ingreso G
Impresin o juicio diagnstico G
Recomendaciones teraputicas al alta G
Solicitud de ingreso G
Informe de colaboracin G
Solicitud de consulta G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area4.htm (2 of 3) [02/09/2002 03:37:51 p.m.]
Marcadores biolgicos en psiquiatra G
Determinaciones bioqumicas G
Pruebas neuroendocrinas G
Pruebas farmacolgicas G
Exploraciones neurofisiolgicas G
Neuroimagen G
Exploraciones en los tratamientos biolgicos en psiquiatra G
Antidepresivos tricclicos (ATCs) G
Litio G
Frmacos antipsicticos G
Inhibidores de la monooxidasa (IMAOs) G
Anticonvulsivantes G
Terapia electroconvulsiva (TEC) G
Informe de urgencias G
Datos de filiacin G
Motivo de la consulta G
Anamnesis G
Exploracin psicopatolgica G
Juicio diagnstico G
Tratamientos efectuados, otras valoraciones G
Destino al alta G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area4.htm (3 of 3) [02/09/2002 03:37:51 p.m.]
4
LA EXPLORACION PSIQUIATRICA-Responsable: A. Seva
Daz, Zaragoza
1. LA ENTREVISTA PSIQUIATRICA
Autor: C. De la Cmara
Coordinador: Sala Ayma, Zaragoza
La entrevista psiquitrica sigue siendo nuestra principal arma en el quehacer psiquitrico, a la hora de
llegar a la comprensin y conocimiento de la persona que precisa nuestra intervencin. El grado en que el
paciente y el mdico desarrollan un sentimiento de comprensin mtua es lo que indica el xito de la
entrevista. La funcin principal del entrevistante es escuchar y comprender al paciente, con objeto de
poder ayudarle (1). Por otra parte, el establecimiento de una buena relacin mdico-paciente es un primer
paso indispensable para conseguir una eficacia en el tratamiento, tanto si se plantea un tratamiento
psicoterpico, como si se decide el uso de frmacos (un paciente psictico nunca tomar la medicacin si
no si fa del mdico), y esto solo se consigue mediante un buen contacto con el paciente, que comienza
en nuestro primer encuentro y sigue en las sucesivas revisiones, utilizando como principal "prueba" la
entrevista psiquitrica. Cuantos ms conocimientos se tengan de las enfermedades psiquitricas, ms
datos relevantes pueden obtenerse de utilidad diagnstica y teraputica (2).
Aunque no hay frmulas magistrales, existe una tcnica de entrevista y una serie de condiciones, que,
aunque se irn conociendo con la prctica y la experiencia, se pueden dar unas lneas generales que
faciliten los primeros pasos, haciendo del arte de la entrevista algo sistematizado (3).
Es fundamental durante la entrevista no atender nicamente a lo que el sujeto nos relata, sino tambin
tener en cuenta toda la transmisin a travs de la conducta no verbal (1), por lo que es imprescindible una
observacin detallada de los movimientos, la vestimenta, los gestos del paciente, sus expresiones
emocionales y su manera de reaccionar ante determinados temas, etc. (3, 4).
Resumiendo, podramos decir que los principales objetivos de la entrevista psiquitrica son (5):
- Obtener informacin sobre el padecimiento del paciente: sintomatologa actual, antecedentes del
episodio actual que ayuden a clarificar posibles causas, datos biogrficos, etc.
- Estudiar las actitudes y los sentimientos del paciente ante su enfermedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (1 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
- Observar la conducta no verbal del paciente, que nos ampla informacin sobre l y la naturaleza de los
problemas.
- Observar el tipo de relaciones interpersonales que maneja el paciente, y estudiar de qu forma se han
alterado debido al actual trastorno.
TIPOS DE ENTREVISTA
No directiva
El objetivo es conseguir una mnima contaminacin por parte del mdico, para lo que se realizan el
menor nmero de preguntas posibles (las imprescindibles para que el paciente no interrumpa el hilo de la
conversacin) (6). Al paciente se le ofrece un espacio donde expresar libremente sus vivencias y
sentimientos. Ofrece la ventaja de aportar muchos datos sobre la personalidad del paciente. No es
aplicable en situaciones de urgencia o cuando no se va a seguir un vnculo profesional, sino que el
paciente solo consulta por algn problema concreto (3).
Estructurada o semiestructurada (5)
Se trata de realizar una evaluacin estandarizada de la psicopatologa del paciente. Su objetivo
primordial es ofrecer uniformidad en la recopilacin global de los datos psicopatolgicos (al estandarizar
la evaluacin, todos los clnicos podrn utilizar los mismos mtodos y sabrn que sus evaluaciones sern
idnticas a las de otros profesionales). Esto es fundamental a la hora de realizar un estudio de
investigacin, donde medir de forma uniforme y estandarizada es la nica va de hacer los datos
comparables. En la clnica, este tipo de entrevista puede ser una herramienta de apoyo a la hora de
identificar los sntomas ms importantes y realizar un diagnstico sindrmico, til a la hora de tomar
decisiones concernientes a la medicacin. Sin embargo, no obvian la necesidad de un buen juicio clnico
a la hora de su interpretacin; es necesaria una evaluacin individualizada basada en una descripcin
narrativa del paciente y su conducta.
En la prctica se usa una mezcla de ambas, ya que no se excluyen, sino que se complementan
mutuamente. Una entrevista excesivamente dirigida puede implicar una falta de espontaneidad y llevar a
un diagnstico basado ms en los conocimientos cientficos del mdico que en la realidad del paciente.
Por el contrario, una entrevista demasiado libre, puede conducir a que "el mdico pierda el control de la
misma y se convierta en un mero espectador de lo que el paciente ofrece" (7). En cualquier caso, el
mdico debe mantener siempre el control de la entrevista; si en algn momento lo pierde, debe saber
reconocerlo y retomarlo mediante maniobras como volver a temas superficiales (6).
PARTES Y CURSO DE LA ENTREVISTA
CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LA ENTREVISTA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (2 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
Modo de acceso
El paciente puede venir espontneamente a la consulta porque cree que necesita ayuda, puede ser
remitido por otro mdico que solicita una opinin sobre la posible naturaleza psicolgica de sus
sntomas, o puede ser llevado de una forma ms o menos forzado (por familiares, fuerza pblica...), por
falta de una correcta conciencia de su enfermedad. Todas estas condiciones deben ser consideradas, ya
que tienen importantes implicaciones a la hora de llevar a cabo la entrevista.
Lugar de la entrevista
Lo importante es que mdico y paciente se encuentren cmodos, asegurando en cualquier caso (consulta
privada, institucin, etc.) que quede garantizada la confidencialidad (2). No se debe aceptar realizar la
entrevista en lugares como bares o el domicilio del paciente, ya que el entrevistador no es un amigo, sino
un profesional al que se solicita una consulta especializada (3).
Duracin
Variable segn se trate de una primera entrevista o subsiguientes, en que el tiempo a emplear depende del
tipo de tratamiento escogido, la complejidad del paciente, etc. De todos modos hoy da los estndares
medios de tiempo en las entrevistas psiquitricas son los siguientes:
- Entrevista normal: 1,1 horas (70 minutos).
- Entrevista en situacin de urgencias: 1,8 horas (108 minutos).
- Entrevista/visita en hospitalizacin de agudos: 0,55 horas (33 minutos).
Por otro lado conviene tener en cuenta que en psiquiatra no puede aceptarse que una consulta primera
haya de tener una duracin mayor que una de revisin, ya que muchas veces en estas segundas la
profundizacin en la relacin mdico-paciente puede ser mayor de lo esperado. De ah que el estndar
medio para todas sea de 70 minutos. En cualquier caso, suele ser recomendable planificar la duracin de
la entrevista y transmitir al paciente una idea del tiempo de que se dispone (6).
CURSO DE LA ENTREVISTA
Fase inicial
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (3 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
La entrevista comienza indicndole al paciente nuestro nombre y especialidad (no se debe ceder a la
peticin de la familia de presentarse como un amigo o un mdico de otra especialidad). Una vez tomados
los datos personales del paciente, se solicita informacin (verbal o escrita) sobre quin lo ha remitido y el
motivo de acudir a nuestra consulta (4). Es importante insistir desde el comienzo que todo lo que el
paciente nos cuenta es estrictamente confidencial (1). A continuacin se invita al paciente a que exponga
el problema que le trae a la consulta. En esta primera parte se debe interrumpir lo menos posible al
paciente, limitando la intervenciones a aclarar algn punto del relato (2).
Fase intermedia
Una vez que tenemos una idea general del paciente y su problema, se pasa a realizar una historia clnica y
un examen completo del paciente (2), a travs de nuestra intervencin mediante preguntas concretas,
evitando interrogar directamente, y dando la impresin con las preguntas de un inters sincero por
conocer su situacin. Es fundamental la actitud del mdico, ya que "la muestra de inters estimula al
paciente a hablar, mientras que si ste se muestra indiferente, el paciente no tendr suficiente confianza
para comunicar sus sentimientos; sin embargo, si el mdico habla demasiado, el paciente se distrae de lo
que tiene en su mente" (1). Se evaluar, junto a los sntomas actuales, el contexto familiar y personal del
paciente, datos biogrficos de inters, seguidos de un examen psicopatolgico, asimismo se evaluar la
necesidad de realizar otros tests psicolgicos o biolgicos (8).
Fase final
En esta ltima fase, en la que el mdico ya tiene datos para formular una hiptesis de diagnstico, as
como una idea de la forma de ser del paciente, se le dar una opinin acerca de su situacin, y se
realizar un plan teraputico. Este debe ser comunicado al paciente, dndole instrucciones cuidadosas
sobre el mismo y asegurndose de que el paciente (y/o la familia) lo ha entendido correctamente.
Asimismo se le ofrecer la oportunidad de realizar las preguntas que estime pertinentes en relacin a su
caso (2).
ELEMENTOS DE LA ENTREVISTA
- El mdico: el instrumento principal de la entrevista es el mdico; cada mdico aporta a la entrevista
antecedentes personales y profesionales distintos; su estructura de carcter, sus valores, su sensibilidad,
etc. El entrevistante ha de ser: acrtico, interesado, preocupado y amable (1). Pero no siempre es posible
que el mdico mantenga una absoluta neutralidad, sino que en algn momento puede participar de la
problemtica del paciente; es importante aprender a detectarlo y controlarlo (7).
Uno de los pacientes que ms sentimientos suscitan en el mdico es el paciente suicida, bien en el sentido
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (4 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
de ansiedad por temor a no valorar el caso adecuadamente, o de irritabilidad en los casos de mltiples
tentativas suicidas, o, lo ms peligroso de todo, de identificacin con el paciente, que puede conducir a
transmitir una falsa seguridad de que no va a ocurrir nada y no se aborde este tema abiertamente (9).
El mdico principiante presenta otras fuentes de ansiedad adicionales: temor a equivocarse o a hacerlo
peor que un mdico ms experimentado, sensacin de estar "practicando" con el paciente, miedo a la
crtica de sus superiores, sensacin de que no se han descartado bien los factores orgnicos, etc. Esta
ansiedad excesiva, puede interferir a la hora de detectar respuestas emocionales sutiles del paciente. Por
otra parte, la forma de llevar la entrevista puede fluctuar entre dos extremos: hablar demasiado e
interrumpir al paciente para hacer excesivas preguntas, o caer en la pasividad de no realizar ninguna
intervencin por temor a decir algo inapropiado (1). Todo ello, con la experiencia de la prctica clnica
diaria y el estudio, se va resolviendo progresivamente.
- El paciente: a su vez ste tiene mltiples fuentes de ansiedad; est ansioso por su enfermedad, por la
reaccin del mdico hacia l y por los problemas que pueda conllevar el tratamiento psiquitrico. A lo
largo de la entrevista, el paciente puede expresar otros afectos como tristeza, ira, culpabilidad, vergenza,
alegra..., que debern ser abordados por el mdico, indagando sobre los desencadenantes de tales
sentimientos, ya que ello aporta datos muy importantes para la comprensin del paciente y sus problemas
(1).
SITUACIONES ESPECIALES
- Entrevista a familiares: es fundamental la informacin aportada por los familiares, tanto ms, cuanto
ms grave y aguda sea la condicin del paciente. Podemos recoger datos sobre el padecimiento del
paciente, su entorno socioambiental y los apoyos con que se puede contar. Sin embargo, hay que cuidar
la forma de acceso, y contar siempre con el paciente, ya que puede conducir a una ruptura de la relacin
mdico-paciente (2). Tambin es importante estudiar las actitudes de la familia ante el paciente y su
enfermedad, y, en funcin de sus propios conflictos, el grado de distorsin con que nos aportan los datos
(4).
- El paciente suicida: se debe preguntar sobre el suicidio a cualquier paciente deprimido, a pacientes que
den la impresin de desesperanza o en aquellos sujetos deprimidos que mejoran sbitamente. Hay que
tener presente que el hecho de preguntar por el suicidio, no le da idea de suicidarse; por el contrario,
puede suponer un alivio. La mejor forma de abordar el tema es comenzando por preguntas generales
sobre las ganas de vivir, pasando paulatinamente a otras ms concretas sobre la ideacin autoltica y la
elaboracin y la realizacin de planes suicidas. Debe escucharse y evaluar, y luego adoptar una decisin
de tratamiento (9).
- La entrevista en urgencias (9): presenta unas caractersticas especiales:
- se suele contar con poco tiempo, por lo que se debe dirigir la entrevista hacia los temas de inters, sin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (5 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
dejar que el paciente divague.
- deben ser tomadas en serio todas las amenazas, gestos o intentos suicidas u homicidas por parte del
paciente.
- tras la evaluacin se deben dar pautas claras sobre las recomendaciones teraputicas (tratamiento
farmacolgico, derivacin del paciente a servicios ambulatorios, etc.), aclarando cualquier duda antes de
que abandonen la sala de urgencias.
- La entrevista telefnica: siempre es preferible una entrevista personal, por lo que aqulla slo se
plantea, generalmente, en situaciones de urgencia, en las que un sujeto llama solicitando ayuda. En estos
casos, los objetivos mnimos a alcanzar son (10):
- Obtener datos identificativos del sujeto.
- Identificar el problema fundamental, con especial atencin al posible potencial auto o heteroagresivo
del paciente.
- Establecer un plan teraputico, movilizando los recursos del sujeto y de su entorno para resolver la
situacin.
- El paciente delirante: el tema del delirio no se debe abordar de entrada, sino que se har tras una
valoracin completa del paciente Se le debe ofrecer sensacin de que se comprende que l cree en el
delirio, pero que no lo compartimos (2).
- El paciente violento: no se debe acceder nunca a realizar la entrevista en presencia de armas, debiendo
solicitar colaboracin al servicio de seguridad para que se haga cargo del tema. La actitud del mdico
debe ser serena, pero poniendo en todo momento lmites al paciente. Si la situacin del paciente lo
permite, se debe establecer una relacin comunicativa, pero si el paciente est alejado de la realidad (por
ejemplo en un cuadro psictico agudo o en una intoxicacin), se proceder a la administracin de
medicacin sedante y a la contencin mecnica en caso de que sea necesario (9).
- El paciente mutista (11): el mutismo del paciente puede deberse a un estado de ansiedad intensa, a una
alteracin de la atencin por fijacin en ideas delirantes o alucinaciones, un estado catatnico, un estado
disociativo o una alteracin del nivel de conciencia. Cuando no es posible la comunicacin verbal, el
nico recurso de la observacin cuidadosa de la actitud del paciente y su psicomotricidad: posicin del
cuerpo, la expresin fisonmica, los movimientos del rostro y las extremidades, etc. Una vez observada
la actitud general del enfermo, hemos de intentar la provocacin de una serie de reacciones psicomotrices
y observar la reaccin a los estmulos afectivos, por ejemplo, a preguntas relativas a sus deseos de salir
del hospital, o a la formulacin de preguntas absurdas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (6 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
En definitiva, toda la entrevista psiquitrica va destinada a: la elaboracin de la historia clnica, la
realizacin del examen mental, la formulacin de hiptesis de diagnstico y el planteamiento de una
estrategia teraputica.
BIBLIOGRAFIA
1.- Mackinon RA. Principios generales de la entrevista. En:. Psiquiatra clnica aplicada. Mackinnon RA,
Michels R. (eds.). Ed. Interamericana. Mxico,1981, pp 3-59.
2.- Ginsberg GL. Diagnstico y psiquiatra: examen del paciente psiquitrico. Entrevista psiquitrica. En:
Tratado de Psiquiatra. Tomo 1. Kaplan Hl, Sadock BJ (eds). Editorial Salvat. Barcelona, 1989, pp
360-364.
3.- Poch J. Entrevista psicolgica e historia clnica. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra.
Vallejo J, Bulbena A, Gonzlez A, Grau A, Poch J, Serralonga J. 2. edicin. Ed. Salvat. Barcelona,
1985, pp 79-93.
4.- Gonzlez de Ribera JL. Anamnesis y exploracin del enfermo psiquitrico. En: Manual de
Psiquiatra. Gonzlez de Rivera JL, Vela A, Aranda J (eds). Editorial. Karpos. Madrid,1980, pp 360-364.
5.- Rubinson EP, Asnis GM. Utilizacin de entrevistas estructuradas para el diagnstico. En: Medicin
de las enfermedades mentales: Evaluacin psicomtrica para los clnicos. Wetzler S (ed) Ed. Ancora.
Barcelona 1991, pp 41-63.
6.- Lpez-lbor Alio. Propedutica. Mtodos de exploracin. En: Psiquiatra. Ruiz C, Barcia D,
Lpez-lbor JJ. (eds) Tomo 1. Ed. Toray. Barcelona,1982, pp 450-456.
7.- Seva Daz A. La entrevista clnica psiquitrica: la historia clnica. En: . Psiquiatra clnica Seva A
(ed). Ed. Expass. Barcelona, 1979.
8.- Barcia Salorio D, Muoz-Prez R. The interview in Psychiatry. In: The European Handbook of
Psychiatry and Mental Health. Seva A (Director). Barcelona. Anthropos. 2 v,1991, pp 443-458
9.- Hyman SE. Introduccin a las urgencias psiquitricas. En: Manual de Urgencias psiquitricas. Hyman
SE. (ed). Editorial Salvat. Barcelona, 1990, pp 5-36.
10.- Seva A. y cols. Urgencias en Psiquiatra. Publ. Sanofi Winthrop. Barcelona, 1993, 355 pp.
11.- Vallejo-Njera A. Importancia de la semiologa de la conducta. En: Propedutica clnica
psiquitrica. Vallejo Njera, A. 2. edicin. Madrid, 1944, pp 27-42.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Gonzlez de Rivera JL, Vela A, Aranda J. Manual de Psiquiatra. Ed. Karpos. Madrid, 1980.
- Hyman SE. Manual de Urgencias psiquitricas. 2. edicin. Ed. Salvat. Barcelona, 1990.
- Kaplan Hl, Sadock BJ. Tratado de Psiquiatra. Tomo 1. Ed. Salvat. Barcelona, 1989.
- Mackinnon RA, Michels R. Psiquiatra clnica aplicada. Ed. Interamericana. Mxico,1981.
- Ruz C, Barcia D, Lpez-lbor JJ. Psiquiatra. Tomo 1. Ed. Toray. Barcelona, 1982.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (7 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
- Seva A. Psiquiatra clnica. Ed. Expass. Barcelona,1979.
- Seva A. y cols. Urgencias en Psiquiatra. Publ. Sanofi Winthrop. Barcelona, 1993, 355 pp.
- Seva A. (Director). The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Barcelona. Anthropos. 2
v, 1991, 1311-2496 pp.
- Vallejo J, Bulbena A, Gonzlez A, Grau A, Poch J, Serralonga J. Introduccin a la psicopatologa y la
psiquiatra. 2. edicin. Ed. Salvat. Barcelona, 1985.
- Vallejo Njera, A. Propedutica clnica psiquitrica. 2. edicin. Madrid. 1944.
- Wetzler S. Medicin de las enfermedades mentales: Evaluacin psicomtrica para los clnicos. Ed.
Ancora. Barcelona 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4.htm (8 of 8) [02/09/2002 03:38:15 p.m.]
4
2. LA HISTORIA CLNICA PSIQUITRICA
Autor: S. Gonzlez- Jovellar
Coordinador: Sala Ayma, Zaragoza
La historia clnica psiquitrica podramos definirla como el registro completo realizado de forma
confidencial a todo tipo de paciente psiquitrico que atendemos por primera vez en un Servicio de
Psiquiatra hasta que nos despedimos definitivamente de l (1), en donde establecemos un dilogo de tal
forma que se entienda, conozca y comprenda al enfermo generando as una relacin mdico-paciente de
considerable valor teraputico.
Jaspers transport a la psiquiatra el movimiento fenomenolgico con lo que puso en relieve la necesidad
de recoger en las historias clnicas psiquitricas una transcripcin literal de las expresiones del enfermo y
una fiel descripcin de su comportamiento, dejando de un lado los sntomas y las interpretaciones de los
mismos, para obtener un completo registro del modo que tena el enfermo de experimentar los sntomas
de su mundo interior (2).
En otras ocasiones se realizaban las historias clnicas cientfico-naturales centradas en la descripcin de
rasgos externos y objetivos de la enfermedad, lo que resultaba insuficiente; desde entonces hasta la
actualidad se han efectuado mltiples cambios en su conformacin (2).
Para evitar posibles omisiones en la recogida de datos que debemos efectuar, se han confeccionado las
historias protocolizadas, cuya ventaja supondra la uniformidad de criterios y posterior facilidad a la hora
de elaborar el diagnstico. Como ejemplo de este tipo de historias Vallejo Ruiloba nos menciona las
siguientes:
- "El PSE: examen del estado actual (Wing, Birley, Cooper, Graham e Isaacs, 1967), utilizado para
valorar el estado mental de pacientes adultos afectados de psicosis o neurosis funcionales".
- "El SADS: para evaluar la esquizofrenia y trastornos afectivos (Endicott y Spitzer, 1978)".
- "El NIMHI-DIS: es una entrevista diagnstica altamente estructurada del Instituto Nacional de Salud
Mental de EE.UU. diseada para realizar diagnsticos en base a los tres sistemas diagnsticos como son
el DSM-III, RDC y los del grupo de San Luis".
Ya en 1979 Seva y cols. valoraron la importancia de los sistemas-cuestionarios debidamente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (1 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
estandarizados para obtener homogeneidad en los protocolos clnicos y evitar las posibles omisiones de
determinados aspectos de la historia clnica, nos referimos a la automatizacin de las historias clnicas
por ordenador. Para subsanar el inconveniente de la escasa elasticidad en las respuestas, elaboraron un
cuestionario donde se fusionaban la rigidez y ordenacin necesarias para su tratamiento con el ordenador
y la espontaneidad y libertad inherentes en la comunicacin personal mdico-paciente. El resultado fue la
Historia Clnica Psiquitrica Automatizada Zaragoza, donde aadieron a la informacin codificada, un
apartado denominado "Hoja de comentarios" para que el psiquiatra la rellenara libremente con lenguaje
telegrfico, logrando personalizar y humanizar la informacin de cada uno de los 14 bloques codificados
(3, 4).
En lneas generales, la historia clnica junto a la anamnesis familiar y la psicobiografa condicionan la
vida de nuestro enfermo. La enfermedad actual es resumen y consecuencia de lo anterior (3,4). Todo ello
unido a los diferentes tipos de exploraciones, psicopatolgica y somtica, a las pruebas complementarias,
diagnstico y adecuado tratamiento, conformarn los principales apartados de una completa historia de
nuestro enfermo psiquitrico. sin olvidar la importancia de los antecedentes (somticos, psicosomticos y
psiquitricos) sean o no patolgicos.
El orden en que se analicen estas reas depender de la demanda del paciente, de su actitud y de las
propias preferencias del psiquiatra.
ESTRUCTURACION DE LA HISTORIA CLINICA PSIQUIATRICA
Anamnesis
Es donde se recogen datos de filiacin, motivo de consulta, antecedentes personales y familiares, historia
de la enfermedad actual. Sin embargo este esquema vara de acuerdo con las diferentes instituciones
psiquitricas e incluso con las distintas modalidades del terapeuta segn sea conductista, psicoanalista o
biologista (1).
Datos de filiacin e identificacin del paciente
Nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de origen y de residencia, estudios realizados, profesin,
situacin laboral y socioeconmica...
Motivo de consulta
Lo que en realidad ha ocasionado que el paciente haya acudido a nuestro servicio. Si se rellena con las
palabras del propio paciente sabremos cmo ha percibido los acontecimientos ya que su familia puede
considerar el problema de forma diferente (5, 6). Tambin valoraremos las circunstancias del envo,
quines han sido los personajes implicados: el propio paciente voluntariamente, la familia, el mdico de
cabecera... y si se ha efectuado en contra a los deseos del paciente; en este ltimo caso es evidente que el
enfermo no estar en condiciones de ofrecernos informacin por lo que transcribiremos las anotaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (2 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
ofrecidas que el profesional correspondiente suele remitirnos en un volante.
Antecedentes familiares
Se recogen los datos de parentesco referidos a su origen familiar, fratria, y ncleo familiar actual. As
mismo es de considerable importancia indagar sobre historia de suicidios anteriores, motivo y
consumacin o no de los mismos, y la posible existencia de trastornos psiquitricos (alteraciones
afectivas, retraso mental, comportamientos extraos...) en alguno de los miembros de la familia.
Debemos tener en cuenta que reconocer el padecimiento de una enfermedad psiquitrica o el suicidio de
algn familiar supone una carga emocional intensa para el paciente e incluso para la propia familia que
pueden motivar encubrir el evento y expresarse de formas similares a las siguientes: "no sabemos bien
como fue", "muri en circunstancias extraas",... con el objetivo de eludir la respuesta.
Constataremos si ha habido historia de ingresos o institucionalizacin de algn familiar.
Preguntaremos sobre existencia de problemtica alcohlica o de consumo de otras substancias txicas en
el mbito familiar.
Antecedentes personales orgnicos y psiquitricos
Lo acaecido desde su nacimiento hasta la actualidad. Se reflejarn las enfermedades mdicas y/o
psiquitricas previas y la psicobiografa del paciente.
El conocimiento de la historia natural de las afecciones psiquitricas y su relacin con la edad y los
posibles sntomas es importante, dado que ciertos trastornos suelen iniciarse solapadamente antes de que
manifiesten la sintomatologa clsica que los clasifique como autntica enfermedad psiquitrica (7).
Los episodios previos, en especial los relacionados con acontecimientos vitales, pueden ser considerados
por el paciente de escasa importancia, por lo que debe insistirse en ellos de forma ms directiva debido a
que dificilmente nos los relatar de forma espontnea; la frecuencia y duracin de estos episodios, la
edad a la que el paciente fue visto por primera vez por un psiquiatra, lugar de asistencia (urgencias,
consulta, hospitalizacin), intervalo mayor entre los episodios en que el paciente se mantuvo estable con
o sin tratamiento, nos ayudarn para la posterior elaboracin del diagnstico y tratamiento.
Del mismo modo investigaremos enfermedades fsicas, intervenciones quirrgicas, accidentes, o bien si
ha precisado hospitalizacin por cualquier otra causa, ya que pueden constituir acontecimientos vitales
desencadenantes de alteraciones psiquitricas (trastornos adaptativos, depresiones reactivas,
somatizaciones...).
Reflejaremos claramente los medicamentos que consume nuestro paciente hallan sido prescritos o no por
algn facultativo y su forma de administracin, por su posible repercusin en la sintomatologa
psiquitrica (antihipertensivos, anticonceptivos, analgsicos...).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (3 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
Enfermedad actual
Desde el momento en que aparecieron los primeros sntomas actuales, especificando la tipologa,
duracin e intensidad de los mismos y cmo han evolucionado con el paso del tiempo, si cursaron con
mejora espontnea, si ha precisado o no asistencia psiquitrica previa, si ha recibido tratamiento
psicofarmacolgico (anotar el tipo de psicofrmacos) y el efecto producido (tanto teraputico como
secundarios o indeseables).
Hay que intentar precisar cundo fue la ltima vez que el paciente se sinti medianamente estable y
duracin aproximada de este periodo asintomtico.
Tambin debe indagarse sobre la personalidad previa a la aparicin de la enfermedad, de qu forma se
han visto afectadas sus actividades cotidianas y sus relaciones personales (7), en definitiva, valorar si ha
habido o no ruptura en su psicobiografa.
En el caso de que hubiera episodios anteriores, evaluar si fueron o no similares al actual.
Registraremos sus hbitos en cuanto a consumo de caf, alcohol, tabaco, y otras drogas.
Exploracin fsica
Es importante para descartar posibles causas orgnicas enmascaradas por sntomas psiquitricos o
concomitantes.
Exploracin psicopatolgica
Se valora el estado de la conciencia, orientacin, atencin, conducta motora, memoria, afectividad, esfera
instinto-vegetativa (sueo, alimentacin, sexualidad), curso y contenido del pensamiento,
sensopercepcion. Con la valoracin del estado mental obtenemos una imagen precisa del estado
emocional, funcionamiento y capacidad mental del paciente (5, 6).
Pruebas complementarias
Fsicas y psicomtricas, que se comentarn detalladamente en otro captulo.
Impresin diagnstica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (4 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
Una vez recogida y ordenada la exahustiva informacin aportada por la anamnesis, las pruebas
psicolgicas y somticas y por la exploracin psicopatolgica, debemos "comprender, explicar, analizar e
interpretar" (2) para establecer un diagnstico inicial; de ah que no seamos concluyentes, puesto que
dependiendo de la evolucin posterior del paciente podremos modificarlo para encaminarnos a la
elaboracin de un diagnstico definitivo.
Asimismo, en ocasiones nos enfrentamos a la necesidad de realizar un diagnstico diferencial entre dos o
tres orientaciones diagnsticas debido a la complejidad de la sintomatologa, que confirmaremos con el
paso del tiempo y las posteriores revisiones.
En el caso de que haya habido hospitalizaciones previas, no nos circunscribiremos exclusivamente al
diagnstico inicial sino que analizaremos cuidadosamente el episodio actual para evaluar si se trata o no
de la misma sintomatologa o bien corresponde a un nuevo diagnstico al que deberemos realizar una
modificacin en su tratamiento de base.
Tratamiento y evolucin
Se reflejar el tratamiento administrado al paciente y el consecuente proceso evolutivo. En las sucesivas
entrevistas valoraremos si la respuesta teraputica es favorable o no, si precisa sustitucin de frmacos, si
aparecen o no efectos secundarios o desfavorables y la intensidad de los mismos.
Pronstico
No en todas las historias clnicas se hace alusin a este apartado, sobre todo si es de poco tiempo. A
nuestro parecer es importante hacerlo constar cuando el paciente lleva largo tiempo bajo nuestra
supervisin, lo conocemos a fondo, ya que depender entre otras cosas de la intensidad y evolucin de la
enfermedad y del apoyo socio-familiar que dispone el paciente.
Epicrisis
Cuando se trate de un paciente hospitalizado que sea dado de alta para continuar una supervisin
ambulatoria, o bien deba derivarse a otro Centro de Salud Mental, se realizar una valoracin general de
la evolucin del caso, donde se anotar de forma resumida y concreta los aspectos ms importantes de su
historia clnica, las disquisiciones diagnsticas, el pronstico, los diferentes tratamientos empleados, as
como las conclusiones definitivas. De esta forma el nuevo profesional que atienda al paciente tendr una
visin objetiva, general y concisa del proceso patolgico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (5 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
CONSIDERACIONES PARA ELABORAR LA HISTORIA CLINICA
En cuanto a la forma de realizar la historia, el paciente no debe sentir que se encuentra frente a un
interrogatorio al que debe contestar de la forma ms satisfactoria posible para quedar bien. No debe
sentirse acosado, sino que hay que dejarle que en determinados momentos se exprese libremente; en
cambio en otros, incidir sutilmente para que se centre en los objetivos de inters.
Nuestra actitud como psiquiatras no debe caer en la "camaradera", sino que fusionaremos la cordialidad
y compresin con cierto matiz de distanciamiento adecundolo a cada tipo de paciente (2, 3, 4); de este
modo unas veces adoptaremos una posicin directiva, ordenando la informacin de acuerdo a nuestros
conocimientos y otras seremos ms liberales y flexibles; no se trata de una contrariedad sino de dos
posturas o actitudes complementarias (3, 4).
El lenguaje debe ser sencillo y asequible para que nos entienda, olvidndonos de los tecnicismos que
pueden confundir al paciente. Por ejemplo, a la hora de establecer el diagnstico, que es cuando
utilizamos trminos acadmicos, debemos explicar la denominacin de su enfermedad, en qu consisten
los sntomas y su posible evolucin, para que el paciente no lo vivencie como acusacin, principalmente
en aqullas situaciones en que es difcil que tomen conciencia de enfermedad.
En ocasiones el paciente puede distorsionar voluntaria o involuntariamente la informacin que
recogemos en su historia, omitir sucesos importantes, alterar la cronologa de los mismos,... para ello es
fundamental contrastar con algn familiar o cnyuge los datos obtenidos.
Otra dificultad que en ocasiones afrontamos y que Alonso Fernndez describe son los peritajes penales,
donde es habitual que los parientes del procesado aleguen que ste ya padeca trastornos psquicos
cuando se produjo la conducta punible, con el objeto de evadir la responsabilidad penal.
En algunas de estas situaciones no conseguiremos una reproduccin absolutamente fidedigna de los
acontecimientos que realmente han sucedido, por lo que deberemos recurrir a nuestro juicio clnico
basndonos en un anlisis objetivo de los hechos y de la exploracin psicopatolgica incluida en nuestra
historia.
Para averiguar las autnticas vivencias del paciente, inicialmente hay que reflejarlas cmo las siente, no
slo cmo supone la familia o cmo interpretamos nosotros que sucedieron. Alonso Fernndez nos
recuerda como muchas veces la presunta causa del trastorno psquico puede ser consecuencia biolgica o
psicolgica del mismo, as como los ensayos de psicologizar y hacer comprensibles las manifestaciones
psicticas de un amigo o un familiar son frecuentes y en ocasiones poco certeras. As estableceremos una
diferencia entre lo que el paciente dice, la familia aade y nosotros pensamos, registrndolo por separado
e indicando claramente la procedencia de la fuente informante.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (6 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
De todas formas el sentido crtico mdico debe aplicarse con rigor para seleccionar ante cada enfermo el
material realmente importante de la historia clnica. Con esto no se quiere incurrir en la brevedad ya que
Weitbrecht asegura que "no hay historia clnica psiquitrica corta que sea buena" (2). Con esto no
queremos decir que nos extendamos innecesariamente en sus lmites sino que seamos adecuadamente
concisos en su elaboracin.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Y RECOMENDADA
1.- Vallejo Ruiloba J. "Introduccin a la psicopatologa y a la psiquiatra": "Entrevista psicolgica e
historia clnica". 3. ed., Barcelona 1991; pp.: 64-75.
2.- Alonso Fernndez F. "Fundamentos de la psiquiatra actual": "Exploracin del enfermo mentar'. 3.
ed., Madrid 1976. Tomo 1, p.: 135-39.
3.- Seva Daz A. "Psiquiatra clnica": "La entrevista clnica psiquitrica: la historia clnica". Barcelona
1979; pp. 95-156.
4.- Seva Daz A. (Director): "The European Handbook of Psychiatry and Mental Health". Barcelona.
Anthropos, vol. 2; 1991; pp.1311-2496.
5.- Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BI. "Compendio de Psiquiatra": "Historia psiquitrica y estado
mentar'. Barcelona, 1975; pp.: 175-77.
6.- Kaplan HI, Sadock BJ. "Tratado de psiquiatra": "Diagnstico y psiquiatra: examen del paciente
psiquitrico". 2. ed., Barcelona 1989; tomo 1, pp.: 477-79.
7.- Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BI. "Tratado de Psiquiatra": "Historia psiquitrica y examen del
estado mentar'. Barcelona 1982; tomo 1, pp.: 815-19.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n2.htm (7 of 7) [02/09/2002 03:38:42 p.m.]
4
3. LA AMNESIS BIOGRFICA
Autores: P.M. Ruz Lzaro, C. Corral Blanco y S Gonzlez Jovellar
Coordinador: A. Seva Daz, Zaragoza
CONCEPTO DE ANAMNESIS BIOGRAFICA
Como afirma Alonso Fernndez (1976) toda historia clnica es una pieza cientfica unitaria en cuya
estructura longitudinal se articulan y funden tres sucesivos momentos: anamnsico, catamnsico y
exploratorio. Anamnesis y catamnesis se contraponen desde lo temporal (1). Cardenal define a la
anamnesis como la parte del examen clnico que rene todos los datos personales y familiares del
enfermo anteriores a la enfermedad. Es un concepto opuesto al de catamnesis (forma prefija del griego
Kat: hacia abajo, debajo, contra; griego mnesis: memoria) que es la historia clnica del paciente a partir
del examen mdico; las conclusiones obtenidas despus de terminado el tratamiento de una enfermedad y
que permiten establecer su evolucin y pronstico (1,2).
La anamnesis (trmino griego que significa recuerdo) es pues el apartado de la historia clnica, recogido
mediante el interrogatorio, que agrupa los antecedentes familiares y personales del enfermo; es la historia
del desarrollo de un paciente y de su enfermedad, especialmente sus recuerdos (2,3).
La entrevista psiquitrica tiene tres funciones bsicas como nos recuerda Lpez-Ibor (1982): redactar una
anamnesis biogrfica, poner de manifiesto la conducta del enfermo y establecer una adecuada relacin
mdico-enfermo (4). La historia clnica, como dice Seva (1979), consta de la anamnesis familiar, donde
lo gentico y lo ambiental (natura versus nurtura) dialogan directa o indirectamente con el enfermo, y la
anamnesis personal hecha biografa (escritura de la vida etimolgicamente) (5). El material anamnsico
puede pertenecer al pasado (anamnesis pretrita o retrospectiva) o al presente (anamnesis presencial o
inspectiva), pero nunca est ausente el futuro, lo prospectivo (1). La anamnesis debe superar el mero
acmulo y sucesin de hechos o acontecimientos para convertirse en una historia personal o anamnesis
biogrfica en el sentido de Clauser (1968) (4,5,6). Pondr de manifiesto una relacin en el tiempo de
eventos y sntomas, su sentido histrico y su repercusin en la vida del enfermo. La anamnesis es una
prueba funcional (Lpez-Ibor), la ms fisiolgica sin duda (4).
Los datos personales se renen en:
- Historia vital interna de Binswanger: o vivencial o intrahistoria unamuniana. El paciente refiere su vida
interior y la forma de vivenciar los diferentes hechos de su biografa. No se puede pretender que muchos
enfermos mentales (inhibidos, mutistas, oposicionistas, agitados u obnubilados) colaboren con una
contribucin anamnsica significativa. En las situaciones de urgencia el mdico psiquiatra prestar su
atencin al riesgo vital sin perder tiempo ni esfuerzos en nimios detalles anamnsicos biogrficos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (1 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
(aunque en una buena entrevista en un Servicio de urgencias se debe recabar informacin sobre los
acontecimientos psicobiogrficos ms destacados, la historia personal y social) (7).
- Historia vital externa de Binswanger: versa sobre los rasgos de la biografa externa del enfermo, sobre
su conducta y comportamiento. Para captarla se precisa de la informacin por familiares, amigos y
compaeros del paciente. Importante siempre, su inters se acrecienta si no se puede obtener la
autobiografa del paciente.
Lo ms recomendable para reunir estos datos es el empleo de dos fuentes de informacin: el propio
enfermo (anamnesis subjetiva de Spoerri) y alguna persona que haya convivido prolongadamente con l
o bien actas o testimonios escritos (anamnesis objetiva de Spoerri) (8).
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ENTREVISTA ANAMNESICA
BIOGRAFICA
El patgrafo debe tener formacin e informacin psiquitricas y una serie de cualidades anlogas a las de
un buen psicoteraputa: receptividad, tolerancia, atencin, confidencialidad, habilidad, tacto, actitud
neutra pero emptica, calor humano, comprensin, inters cientfico, flexibilidad y sentido crtico. La
anamnesis biogrfica, exploracin psicopatolgica y psicoterapia son tres actividades del psiquiatra
conceptualmente distintas que se integran en la prctica en el desarrollo de la relacin mdico-enfermo
(1,4). La entrevista anamnsica como escribe Sainsbury (1978) es un dilogo durante el que intercambian
sentimientos y palabras dos personas (9).
La entrevista centrada en la comprensin del paciente proporciona informacin diagnstica ms valiosa
que la que trata de descubrir la psicopatologa para Mac Kinnon (1986) (10). Se debe adoptar posiciones
y actitudes tan variadas como el paciente demande para mantener un ptimo nivel de comunicacin
interpersonal. As se pasar de la clsica posicin directiva, estructurada en preguntas y respuestas, a otra
ms liberal o flexible, de comunicacin libre o enfoque abierto, con la mnima contaminacin posible,
segn las circunstancias. Pero sin caer en el no intervencionismo a ultranza de la tcnica psicoanaltica
(el ideal de la atencin flotante) pues hay aspectos importantes que si no se mencionan espontneamente
deben ser inquiridos (4,5,9). Es ilustrativo observar tanto los temas que el paciente evita como aquellos a
los que vuelve con insistencia (10).
Es esencial no slo conocer los hechos relevantes de la historia de un paciente sino tambin examinar sus
pautas de conducta; de forma que se pueda construir una formulacin multidimensional de los problemas
del paciente al tiempo que se acumula los hechos y la cronologa de los acontecimientos para llegar a un
diagnstico longitudinal (Scheiber, 1988) (11).
El tomar notas o no se reconsiderar ante cada sujeto: el paranoide pondr objecciones, al histrico o
deprimido le suele molestar, pero otros pacientes pueden tener la sensacin de que no se otorga
importancia a sus palabras si no se recogen por escrito. Se puede establecer un sentido de intimidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (2 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
reforzada si se cesa o posterga el registro escrito al examinar material del que se espera reticencias por
parte del enfermo (como su vida sexual).
La capacidad crtica ha de aplicarse para seleccionar el material anamnsico ms importante y las
pruebas exploratorias imprescindibles. La anamnesis es interminable y el mdico ha de fijar el adecuado
lmite, ceirse a lo estrictamente necesario. Es preciso planificar. En la primera entrevista se podr
recoger datos correspondientes a la mayora de los epgrafes de la historia personal, pero no a todos ellos
(ya habr otras entrevistas). No es prudente superar los 45-50 minutos pues la atencin decae, ni es
bueno el afan de brevedad (1,4,9,10). Y es que no hay historia clnica psiquitrica corta que sea buena.
Todo lo biogrfico debe aclararse tan completamente como sea posible, como afirmaba Weitbrecht
(1968, 1970) (1,12), aunque hay situaciones en que el estado del paciente impide seguir las estrategias de
registro habituales y se debe recurrir a la creatividad del psiquiatra para obtener los datos necesarios (13).
PROBLEMAS EN LA INFORMACION DE LA ANAMNESIS
(REMEMORACION)
Falsas informaciones, errneas o tergiversadas son debidas a mentiras deliberadas y conscientes, reservas
de informacin con respecto a temas que el enfermo considera muy personales, errores involuntarios de
la memoria, informaciones selectivas e interpretaciones equivocadas. As se cambia la narracin de los
sucesos pasados; se miente, niega o subestima ante el perito penal, civil o laboral; se alega trastorno
psquico cuando se realiz una conducta delictiva. Al ser recuerdos evocados no son una reproduccin
fidedigna de los acontecimientos vividos (ni son exactos ni completos por entero). La falsificacin
retrospectiva es un peligro constante con deformaciones catatmicas y omisiones por olvido. Se
reinterpretan los hechos y se construyen historias para satisfacer una necesidad psicolgica particular
(13). Se realizan adems interpretaciones equivocadas como el aplicar el principio de causalidad por la
simple sucesin temporal ("Post hoc, ergo propter hoc") confundiendo causas con consecuencias muchas
veces. Ante el riesgo de las falsas informaciones la actitud del psiquiatra ha de ser no la desconfianza y la
precaucin sino la comprensin "a distancia del enfermo" (1,9,13).
CONTENIDO DE LA ANAMNESIS BIOGRAFICA O HISTORIA
PERSONAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (3 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
Busca la comprensin de los acontecimientos crticos del pasado que han
hecho que el paciente sea la persona que es. Los sectores biogrficos cuya
descripcin no debe faltar son: vida familiar, escolar, profesional-laboral,
social, de ocio, ertica y morbosa (1). La organizacin de los datos sigue un
orden cronolgico (11, 13) que se puede expresar grficamente (5,6) (Figura
1). Es un informe sobre la maduracin, el desarrollo del sujeto, que por
motivos acadmicos o didcticos se divide en reas (14,15). La primera,
segunda y tercera infancia, adolescencia y edad adulta deben describirse por
separado (16):
Desarrollo prenatal
Informacin desde la concepcin al nacimiento (11). El material disponible
est ms all del alcance de la memoria consciente del enfermo y representa
lo que ha odo narrar o los informes de familiares u observadores (14). Se registra si el embarazo era
planificado o accidental, el beb deseado o no, el estado de la madre durante el embarazo y los cuidados
prenatales, las expectativas o esperanzas familiares frente al desarrollo del futuro recin nacido, si el
parto fue a trmino, hubo o no problemas obsttricos, la reaccin de la madre y la fecha y lugar de
nacimiento (9,11,13,14).
Desarrollo en lactancia. Infancia y primera etapa de la niez
Los recuerdos de la primera infancia son especialmente susceptibles de distorsin (13). Se investiga la
salud del lactante, problemas de alimentacin o del sueo, si fue precoz o retrasado, la edad de denticin,
los hitos del desarrollo psicomotriz: sonreir, sentarse (sedestacin), ponerse de pie (postura erecta) y
caminar (deambulacin) (17), el comienzo del lenguaje (locucin) y la socializacin, y el control de
esfnteres urinario y anal (9,11). Se exploran los denominados "signos neurticos": fobias, pesadillas,
sonambulismo, terror nocturno, enuresis, onicofagia, chupeteo del pulgar, rabietas, manierismos,
repugnancia frente a alimentos y tartamudeo (logoclona o disfemia) (9,11). Es til registrar los primeros
recuerdos y sueos (9,14), y revisar el desarrollo social, los primeros contactos con otros individuos,
examinando las actividades de juego del nio (9,11).
Etapa media de la niez (3-11 aos)
Inquirir por la adaptacin social, la respuesta a la separacin de los padres, la primera vez que sali de
casa, fue a la escuela (valorar la interaccin entre las fuerzas de dependencia y de autonoma), la actitud
frente a la disciplina de los padres, si existi maltrato infantil. Interesarse por el desarrollo intelectual, las
actividades recreativas, culturales y deportivas. Preguntar sobre las figuras influyentes en su vida.
Tambin aqu interesan los estigmas neurticos. Se incluye la historia escolar o escolaridad: edad de
comienzo y terminacin, rendimiento acadmico, grado alcanzado, capacidades o incapacidades
especiales, repeticiones, fracaso, fobia escolar, cambios de escuela, relaciones con compaeros y
profesores (9,11,14,15).
Ultima etapa de la niez y adolescencia (12-18 aos)
Ver los mtodos de adaptacin, la respuesta al desarrollo puberal: emisin seminal y menarquia, la
educacin sexual recibida, la identidad psicosexual, los enamoramientos, la participacin en grupos,
asociaciones, pandillas (su red social), las identificaciones idealizadas (dolos), la actitud ante la
autoridad (complacencia o desafo), el potencial acadmico (11,14).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (4 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
Todos estos apartados pueden englobarse en uno comn: Historia infanto-juvenil.
Historia militar
Es un periodo singular que para muchos adultos difiere del resto de su vida. Es una situacin tensa
provocadora de ansiedad en ocasiones (13). Ver si hizo el Servicio, o los motivos de exclusin, exencin
o inutilidad, o de objeccin con prestacin social sustitutoria o insumisin (9).
Historia de la vida adulta
Empieza cuando el paciente abandona su hogar paterno (16). Se recoge la Historia laboral: eleccin de
ocupacin, actitud ante el trabajo, profesin, relaciones laborales con jefes y subordinados, habilidad
para puestos de responsabilidad (13,15). Tambin la situacin socioeconmica y las vivencias religiosas
(episodios de conversin, actitudes y creencias), inters por filosofas orientales, ciencias esotricas,
magia, espiritismo, meditacin, reencarnacin o metempsicosis. (15)
Asimismo, las actividades sociales: afiliacin, asociacionismo en organizaciones polticas, culturales,
religiosas; los hbitos de vida: costumbres, diversiones, tabaquismo, toma de caf, alcohol, drogas. De
especial importancia es la historia sexual: que se preguntar con delicadeza y tacto e incluye
antecedentes ginecolgicos (menarquia, menstruacin, menopausia y climaterio), inclinaciones y
prcticas sexuales (masturbacin, fantasas, homosexualidad, heterosexualidad, desviaciones o
perversiones, promiscuidad, enfermedades venreas, abuso sexual infantil, agresiones sexuales) y la
historia conyugal: noviazgos, matrimonio, edad de cnyuge, profesin, personalidad, convivencia,
reparto de papeles, relaciones, fidelidad, separaciones o divorcios, satisfaccin sexual, trastornos
funcionales, anafrodisia, anorgasmia, frigidez, impotencia, esterilidad, mtodos anticonceptivos, control
de natalidad, matrimonio forzado por embarazo, y los hijos (lista cronolgica incluyendo abortos y la
relacin con ellos) (9,11,13,14,15).
Personalidad previa
Intentar una descripcin de una persona, no de un tipo (9). A travs de su constitucin y temperamento,
su carcter, relaciones sociales, interpersonales,tiempo de ocio o aficiones, estado habitual de nimo, sus
valores o estndares (moral, religioso, social, econmico), su iniciativa, fantasa, hbitos, sus reacciones
al stress y mecanismos de defensa (respuesta directa adecuada o sublimacin frente a negacin,
proyeccin, represin o regresin) (9).
Historia de la edad avanzada
Actitud ante la separacin de los hijos, jubilacin y muerte de otras personas (14).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (5 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
Historia. vida y cultura familiar (15)
Abarca la descripcin de los procesos morbosos de los parientes de
primer y segundo grado, la familia de origen, nuclear y extensa del
paciente (13), y de la personalidad de los convivientes con el enfermo
durante cierto tiempo (figuras de importancia). El estudio del
ambiente familiar se ocupa de la trama psicolgica de la familia
actual y pretrita y la configuracin de la red de relaciones
interpersonales en su seno (1,9). Es til emplear un genograma o diagrama del rbol familiar o
genealgico (5,17,18) (Figura 2) donde consten:
Los padres: su edad actual o en el momento de la muerte (si falleci, la causa de defuncin), profesin y
status socioeconmico. Si falt alguno por enfermedad, fallecimiento o separacin la edad del individuo.
Los hermanos: nmero, nombres, sexo, edad, lugar en la fratra, estado, convive o no con los padres,
buena relacin o no.
El cnyuge, los hijos, nietos: nmero, edad, sexo.
Las relaciones afectivas mantenidas con todos ellos, las significativas en la actualidad y en la infancia
(investigar el posible maltrato infantil).
La existencia de trastornos mentales, problemas emocionales y trastornos orgnicos, alteraciones
neurolgicas o mdicas relevantes (19,20).
BIBLIOGRAFIA
1.- Alonso-Fernndez F. "La exploracin del enfermo mental". En: Alonso-Fernndez F. "Fundamentos
de la Psiquiatra actual", 3. ed. Editorial Paz Montalvo, Madrid, 1976, pp 135-171.
2.- Jven J, Villabona C, Julia G, Gonzlez-Huix F. "Diccionario de Medicina", Marn, Barcelona, 1986.
3.- Stone EM. "Glosario de Psiquiatra", Daz de Santos, Madrid, 1989.
4.- Lpez-Ibor JJ. "La entrevista psiquitrica". En: Ruz C, Barcia D, Lpez-Ibor J.J.; "Psiquiatra", 1.
ed, Barcelona, 1982, pp 450-456.
5.- Seva A. "La entrevista clnica psiquitrica: la historia clnica". En: Seva A. "Psiquiatra Clnica",
Espaxs, Barcelona, 1979, pp 95-152.
6.- Glauser G. "Manual de anlisis biogrfico", Editorial Gredos, Madrid, 1968.
7.- Seva A. "Urgencias en Psiquiatra", EDOS, Barcelona, 1993.
8.- Spoerri TH. "Exploracin psiquitrica". En: Spoerri T H: "Compendio de Psiquiatra", 3. ed, Toray,
Barcelona, 1975, pp 230-238.
9.- Sainsbury MJ. "La Historia clnica psiquitrica; anotaciones por parte de la enfermera". En: Sainsbury
MJ. "Introduccin a la Psiquiatra", Morata, Madrid, 1978, pp 157-166.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (6 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
10.- MacKinnon RA, Yudofsky SC. "The Psychiatric evaluation in clinical practice", Lippincott,
Philadelphia, 1986.
11.- Scheiber SC. "Entrevista psiquitrica, anamnesis y exploracin psicopatolgica". En: Talbott JA,
Hales RE, Yudofsky SC. "Tratado de Psiquiatra", Ancora, Barcelona, 1989, pp 163-191.
12.- Weitbrecht HJ. "Observaciones acerca de la exploracin". En: Weitbrecht HJ. "Manual de
Psiquiatra", Gredos, Madrid, 1968, pp 18-27.
13.- Ginsberg GL. "Historia psiquitrica y examen del estado mental". En: Kaplan HI, Sadock BJ, 2. ed.,
Salvat, Barcelona, 1989, pp 482-489.
14.- Kolb LC. "Examen del paciente". En: Kolb LC. "Psiquiatra Clnica Moderna", 5. ed., La prensa
mdica mexicana, Mjico, 1976, pp 181-219.
15.- Gonzlez JL. "Anamnesis y exploracin del enfermo psiquitrico". En: Gonzlez JL, Vela A, Arana
J. "Manual de Psiquiatra", Madrid, 1980, pp 359-373.
16.- Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BJ. "Diagnstico y Psiquiatra: exploracin del paciente
psiquitrico". En: Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BJ. "Compendio de Psiquiatra", Salvat, Barcelona,
1975, pp 172-197.
17.- Poch J, Talarn A. "Entrevista psicolgica e historia clnica". En: Vallejo J. "Introduccin a la
psicopatologa y la psiquiatra", 3. ed., Salvat, Barcelona, 1991, pp 64-75.
18.- Pascual A, de Uribe F. y Redero JM. "La entrevista en atencin primaria". En: Junta de Castilla y
Len. Consejera de Sanidad y Bienestar social: "Trastornos mentales en Atencin primaria", 2. ed.,
Varona, Salamanca, 1993, pp 9-25.
19.- Gelder M, Gath D, Mayou D. "Entrevista, examen clnico y registro de datos". En: Gelder M, Gath
D, Mayou D. "Psiquiatra", 2. ed, Nueva Editorial Interamericana McGraw-Hill,1993, pp 36-73.
20.- Barcia-Salorio D, Muoz-Prez R. "The interview in Psychiatry". En: Seva A. " The European
Handbook of Psychiatry and Mental Health", 1. ed, Anthropos, Prensas Universitarias de Zaragoza,
Barcelona, 1991, pp 443-458.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n3.htm (7 of 7) [02/09/2002 03:40:14 p.m.]
4
4. LA EXPLORACIN PSICOPATOLGICA
Autores: C. Corral Blanco, P. M. Ruz Lzaro y S. Gonzlez Jovellar
Coordinador: S. Seva, Zaragoza.
CONCEPTO DE PSICOPATOLOGIA
Delgado H (1). define la psicopatologa como "el conjunto ordenado de conocimientos relativos a las anormalidades
de la vida mental en todos sus aspectos, inclusive sus causas y consecuencias, as como los mtodos empleados con
el correspondiente propsito...; su fin ltimo no es el cuidado del individuo anormal o enfermo, sino el
conocimiento de su experiencia y de su conducta, como hechos y relaciones susceptibles de ser formulados en
conceptos y principios generales" .
Para Jaspers (2), la Psicopatologa busca aprehender la ntima relacin de los diversos fenmenos psicopatolgicos
en el tiempo, a fin de comprender la "estructura de su continuidad". Ser funcin del psicopatlogo buscar los
vnculos que permitan establecer "conexiones significativas" entre el devenir psicolgico y emocional del hombre,
y los eventos y situaciones que lo circundan.
Para Delgado (1), el psicopatlogo: "aunque no pueda vivir o convivir lo que pasa en el alma ajena, es capaz de
pensarlo, de considerarlo metdicamente, quedndole a menudo un fondo de incertidumbre.... Combinando el
anlisis y la sntesis de una suerte de proceso dialctico que avanza en profundidad y en amplitud, se esclarece ms
y ms la significacin de los hechos que motivan la exploracin".
La psicopatologa es fundamentalmente descriptiva y ha sido asociada con el mtodo fenomenolgico, o sea el
estudio de los fenmenos psicolgicos subjetivos.
A principios de siglo, Husserl introdujo la idea de que la fenomenologa, era la ciencia que preceda y subyaca a
todas las dems. Ms tarde, Karl Jaspers estableci que la tarea cardinal de la fenomenologa en psiquiatra era la de
describir, no explicar, de la forma ms clara posible, las diversas condiciones psicolgicas experimentadas por el
paciente, sin pretender en modo alguno la exactitud. Esta forma de ver las cosas, es lo que caracteriza la utilizacin
del mtodo fenomenolgico en psicopatologa. Es libre de connotaciones filosficas y queda lejos de la
"fenomenologa existencial" postulada por Binswagner, as como de sus posteriores y especificas orientaciones
psicoteraputicas tales como las de Rogers o Ellis.
Ruz Ogara (3) considera, que la psicopatologa es el ncleo central constitutivo de la Psiquiatra, entendindola
como el conjunto de signos y sntomas que debemos interpretar y tratar. Con ella se pretende llegar a la experiencia
ntima del sujeto y a su vivencia, a fin de clarificarla. El mtodo a seguir se basara en la observacin cuidadosa,
experta y comprensiva del paciente.
Para Maher (4) es la ciencia de la conducta desviada, si bien lo psquico, es difcil captarlo directamente, puede
hacerse a travs de la observacin de la conducta del paciente, y del anlisis de la conversacin con l (5).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (1 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
Mac Kinnon (6) afirma adems, que la comprensin del paciente proporciona una informacin ms valiosa que
aquella que nicamente trata de aislar e identificar unos sntomas psicopatolgicos.
LOS MODELOS EN PSICOPATOLOGIA
Nacen del estudio histrico de lo acontecido con las enfermedades mentales y del acercamiento a las mismas segn
las escuelas; los inicialmente elaborados, fueron (7), (8) el biofsico (Kraepelin, Bleuler), el psicoanaltico (Freud,
Adler), el fenomenolgico (Jasper, Binswagner), el conductista (Eysenck, Bandura).
Posteriormente a ellos, se aadieron otros, el de interaccin familiar (Bateson, Click), el conspiratorio (Szasz,
Gofman), y el social (Laing, Alper). Estos ltimos son entendidos partiendo del modelo fenomenolgico (7), (8).
Los sntomas psiquitricos se pueden clasificar en un modelo por categoras, donde incluiramos los sntomas
delirantes, un modelo unidimensional, al que perteneceran los sntomas de ansiedad, y en un modelo
multidimensional, donde encuadraramos el funcionamiento o calidad de vida.
As mismo existiran diversos modelos de enfermedad mental, el sobrenatural, mdico, moral, dinmico,
conductista y estadstico entre otros (9, 10).
LO NORMAL Y LO ANORMAL EN LA CONDUCTA HUMANA
Si el trmino"anormalidad" indica una expresin exagerada o desequilibrada de lo normal, el concepto de
"normalidad", no est claro. Su definicin se suele basar en un criterio estadstico, en el que hablamos de frecuencia
y distribucin, en un criterio valorativo, en el que lo que se enfatiza es lo "ideal". Adems hay que tener en cuenta
que ni lo normal se identifica con salud ni lo anormal con enfermedad. Segn Lpez-Ibor "no existe un loco
absoluto ni un cuerdo absoluto".
En psicopatologa se maneja el trmino de "anormalidad indeseable" como lo que se aparta del ideal (7) (11).
La cuestin que se plantea es la de decidir cuando una conducta se puede considerar dentro de los lmites de la
normalidad o no. No se puede decir de una forma categrica y depender de diversas circunstancias y en ocasiones
de autores.
Para Buss seran criterios de anormalidad el disconfort (el cual englobara la indisposicin, la preocupacin y la
depresin), la desviacin (en la percepcin, que en el caso del mundo seran las psicosis, en la percepcin de uno
mismo constituiran lo que denominamos neurosis y finalmente la desviacin en la percepcin de los otros
constituiran las psicopatas) y la ineficacia (productividad inadecuada).
Para Maher (4, 9) los criterios que permiten valorar una conducta como patolgicas son la existencia de angustia
personal, un deficiente contacto con la realidad y las conductas incapacitantes.
Otros criterios como los sociolgicos, son peligrosos, pues evalan slo el nivel del comportamiento de acuerdo
con las normas sociales (Basagli, Laing). El concepto de "mal ajuste" social precisa la existencia de un marco de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (2 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
referencia, que en algunos casos sern las normas legales. El tener un marco referencial estable es una necesidad
que hace que el sujeto est compensado.
El utilizar el diagnstico psiquitrico tampoco sera vlido cuando se hiciese de forma aislada, pues no excluye
errores por defecto ni por exceso. Otros criterios como el internamiento psiquitrico, criterios objetivos y
subjetivos, tambin deben ser contemplados muy cautamente (7).
LA EXPLORACION PSICOPATOLOGICA
Se realiza simultaneando la introspeccin o informacin comunicada verbalmente por el paciente cuya validez es
cuestionada por autores conductistas, con la extrospeccin y observacin de la conducta del paciente y con la
actividad crtico-racional subjetiva del explorador, el cual integrar de forma unitaria los datos obtenidos (12).
La exploracin psicopatolgica, segn Vallejo Njera (12), ha de ser metdica, adaptada a las circunstancias
individuales y externas momentneas, no debe limitarse a la observacin pasiva, sino que requiere la intervencin
activa del explorador que ha de adaptarse a la situacin psicolgica momentnea del paciente y de forma
simultanea, debe mostrar una sintonizacin afectiva con una actitud neutral. Otros autores, por el contrario, son
partidarios de que la exploracin psicopatolgica sea espontnea, debiendo seguirse un orden preestablecido (4).
Una secuencia exploratoria adecuada consistira en establecer un buen contacto con el paciente, escuchar su relato
espontneo y observar su conducta, introducir preguntas o gestos que ayuden a profundizar en determinados temas
y por ltimo, completar la informacin facilitada de forma espontnea profundizando en la valoracin de aquellos
aspectos que no resultaron claros (3).
De lo anterior hay que decir que se precisa un entrenamiento especfico para realizarlo correcta y eficazmente. Al
respecto Storring deca: "el hacer preguntas acertadas es un arte".
Las molestias o sntomas que el paciente refiere o que el mdico observa son agrupadas en sndromes, para lo que el
psiquiatra utilizar el marco referencial dado por las diversas funciones o parcelas psquicas, sndromes que junto
con la informacin obtenida de otras fuentes as como de la experiencia del facultativo, le permiten a ste realizar
los diagnsticos clnico, pronstico y teraputico.
El paso inicial o la descripcin del sntoma, debe de hacerse de una forma tcnica y en base a una precisa
orientacin terminolgica, usando en lo posible la propia asercin del paciente.
Corresponde a la psicopatologa, integrar estas complejas tareas. La obtencin de una certera informacin clnica se
erige como piedra fundamental de la accin mdica, y ms en psiquiatra, habida cuenta de la escasa disponibilidad
de mtodos diagnsticos complementarios.
En el contexto moderno, la medida de los fenmenos psicopatolgicos se han enriquecido con el desarrollo de
escalas, cuestionarios e inventarios que identifican sntomas, signos y an sndromes, permitiendo una apreciacin
mas ajustada del peso clnico de cada hallazgo. El sistema AMDP (Manual para la documentacin de los hallazgos
psiquitricos de la Asociacin para la Metodologa y Documentacin en Psiquiatra) es un grupo de trabajo,
configurado de manera abierta, con participacin desde 1965 de distintos colegas. Est compuesto por cinco
apartados, los tres primeros configuran la anamnesis, el cuarto la exploracin psicopatolgica y el ltimo la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (3 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
exploracin somtica. Aporta una valoracin conjunta de los datos objetivos y subjetivos .
La exploracin psicopatolgica nos ofrece un diagnstico pluridimensional, ya que no slo determina la
sintomatologa, sino que incluye la personalidad del enfermo y la relacin dinmica de ste con el terapeuta (3). La
observacin de la conducta del paciente refleja perfectamente el estado de las funciones psquicas superiores (12).
Paralelamente, una adecuada exploracin psicopatolgica se beneficiar enormemente de la visin enriquecedora de
muchas otras disciplinas, desde las ciencias sociales, como la antropologa y la sociologa, hasta las ciencias
bsicas, como la fisiologa o la farmacologa.
MODELOS DE EXPLORACION PSICOPATOLOGICA
El material psicopatolgico puede ser esquematizado de distintas formas, segn diversos autores, as:
- Kurt Schneider (13) ordena el material psicopatolgico en: tipos y formas de vivencia (sensaciones y
percepciones, representaciones y pensamientos, sentimientos y valoraciones, aspiraciones y voliciones), cualidades
fundamentales de la vivencia (conciencia del yo, conciencia del tiempo y espacio, memoria, capacidad de reaccin),
as como el trasfondo de la vivencia (atencin, conciencia, inteligencia y personalidad), y expresin de la vivencia
(lenguaje hablado y escrito, mmica y resto de la motrica).
- Freedman, Kaplan y Saddock incluyen (14) conductas durante la entrevista y reacciones emocionales, contenido
de sus pensamientos, estado de la conciencia, percepcin, memoria e inteligencia, autovaloracin comprensiva
(insight), juicio y confiabilidad.
- Stevenson y Sheppe (15), proponen observaciones generales (circunstancias del examen, descripcin general del
paciente), emociones y conducta, proceso de organizacin central (inteligencia, memoria, pensamiento e insight.),
percepciones (alucinaciones e ilusiones, conciencia, orientacin espacio-temporal-autopsquica y atencin).
- Freedman (16), aade al examen clsico aspectos psicodinmicos (caractersticas de las relaciones objetales,
percepcin de s mismo, esquema corporal e identidad personal, estado de las funciones intelectuales, motilidad,
organizacin sensoriomotriz, actividad pulsional, afectividad y organizacin de las defensas).
- Ruiz Ogara (3) propone un esquema exploratorio, que incluye aspectos fenomenolgico-clnicos (observacin
general de la presentacin y conducta del enfermo, estado de conciencia y orientacin, estado afectivo, estado de las
pulsiones agresivas y sexuales, vivencias corporales y sntomas somticos, procesos perceptivos, cognitivos e
intelectuales, expresin lingstica, vivencias delirantes), aspectos psicodinmicos (motivaciones aparentes y
latentes de la consulta, formas de relacin, vinculacin y demandas, estructura yoica, sueos y fantasas, actitudes
frente al tratamiento y deseo de curarse, impresin contratransferencial sobre el ncleo conflictivo latente y
manifiesto).
FUNCIONES PSIQUICAS Y SUS TRASTORNOS (17,18,19)
TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (4 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
La conciencia puede definirse como el estado de conocimiento y percatacin de s mismo y del ambiente. Es una
funcin psicolgica en mayor o menor grado omnipresente y por tanto los cambios y alteraciones de la misma
podrn reflejarse en el resto de las funciones psicopatolgicas.
Dentro de los trastornos estructurales de la conciencia se distinguen los que provienen de la zona central o
trastornos de la atencin y los que se deben a una alteracin en las reas perifricas que se manifestarn mediante
trastornos de la orientacin.
Con respecto a la atencin, entendida como concentracin de la luz de la conciencia sobre un determinado
contenido, podemos distinguir los trastornos por exceso o hiperprosexia, consistentes en el mantenimiento de la
atencin durante un tiempo desmesurado; trastornos por defecto o aprosexia, debidos a una elevacin del umbral de
la atencin, siendo necesarios estmulos ms intensos. Otros trastornos seran la fatigabilidad de la atencin en la
que se produce una disminucin de la capacidad atentiva o hipoprosexia, debido a que el paciente se fatiga mucho
al mantener la atencin, y la inestabilidad de la atencin o distraibilidad, en la que el enfermo es incapaz de
mantener la atencin sobre un estmulo, debido a que se distrae por casi todos los estmulos nuevos, y la
habituacin a los mismos le lleva ms tiempo de lo normal.
Con relacin a los trastornos de la orientacin, podemos encontrarnos con una desorientacin intelectual o
dificultad para captar el sentido fundamental inherente de una "estructura significante", la desorientacin
alopsquica consistente en una mayor o menor afectacin en cuanto a nuestras relaciones espaciales y temporales
con el ambiente que vivimos, y por ltimo la desorientacin autopsquica, con una mayor o menor dificultad para
reconocer las circunstancias de nuestra propia persona.
El trastorno de conciencia suele acompaarse de una desorientacin en mayor o menor grado, aunque hay
situaciones de desorientacin en que la conciencia est ms o menos clara. En este sentido distinguimos la
desorientacin aptica secundaria a un estado de abulia, indiferencia y debilidad general de los sentimientos; la
desorientacin estuporosa, por una falta de capacidad de reaccionar frente a la realidad; la desorientacin amnsica,
por una dificultad para conservar las propias experiencias afectndose de este modo sus relaciones con el ambiente,
la desorientacin demencial secundaria a la propia incapacidad de juicio, y por ltimo, la desorientacin delirante,
con una desinters del paciente hacia todo aquello que no sean sus falsas creencias patolgicas.
Pueden aparecer cuadros en los que la desorientacin es selectiva, tal como sucede en algunos cuadros neurticos
(sndrome de Ganser) e incluso en el delirium tremens del alcohlico en el que es frecuente la existencia de
desorientacin alopsquica con conservacin de la autopsquica.
Tambin podemos distinguir trastornos de la conciencia reflejados en el propio esquema corporal, pudiendo ocurrir
que no sea sentida esa sensacin particular, apareciendo entonces los trastornos de despersonalizacin. Cuando se
proyecta su especial situacin vivencial sobre el mundo, aparece el estado denominado desrealizacin. Estos
cuadros no siempre se dan con la existencia de un trastorno de conciencia.
Respecto a los trastornos de conciencia en s, en cuanto a la amplitud sta puede variar en dos sentidos:
estrechamiento y apertura. El estrechamiento consiste en una delimitacin de la conciencia a una pequea rea, que
puede llegar en los casos extremos a constituir un estado crepuscular psicgeno. En cierto modo se corresponde con
lo que Mayer-Gross llama "trastornos afectivos de la conciencia". La apertura de conciencia aparece por un
ensanchamiento de la misma, correspondera al estado de "hipervigilia" descrito por Zutt.
Con respecto a la nitidez, el obscurecimiento homogneo de la conciencia da lugar al denominado sndrome de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (5 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
obnubilacin, la afectacin de la conciencia puede ser ms o menos profunda y de ah que este sndrome englobe a
todos los estados de la conciencia descendida que van desde una simple somnolencia hasta los estados de coma
profundos. En el delirium se unira un estado de intensa actividad alucinatoria, sobre todo visual, que condicionara
su afectividad y comportamiento. El sndrome de confusin mental o amencia consiste en un descenso intenso del
nivel de conciencia, acompaado de logorrea improductiva, actividad alucinatoria, agitacin psicomotriz y profunda
desorientacin, que superado el cuadro dejar una amnesia lacunar. Tambin pueden aparecer cuadros en los que
predominen los automatismos. Siempre que aparecen los cuadros anteriormente descritos nos debe hacer pensar en
la existencia de una etiologa de naturaleza exgena.
El obscurecimiento heterogneo de la conciencia dara lugar al llamado estado crepuscular orgnico. Consistira en
un estrechamiento de la misma, de tal forma que deja fuera de su campo vivencial una serie de elementos de la
realidad interna y externa, permaneciendo nicamente un pequeo puente de comunicacin con la realidad, a travs
del cual una cierta adaptacin al mundo se mantiene durante el tiempo que dura el estado (de minutos a semanas),
que conlleva una desorientacin y amnesia subsiguientes. Kleist los clasific en estados crepusculares impulsivos,
alucinatorios, perplejos y expansivos.
ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA DEL YO
La conciencia del Yo puede presentar clnicamente modalidades psicopatolgicas muy diferentes. Unas veces, la
angustia se vivir en la materialidad misma de la existencia personal encarnada en la propia vida del cuerpo y de
sus rganos, estaramos en el dominio de la hipocondra y las cenestopatas. Otras veces se expresara en un nivel
inmaterializado o puramente psicolgico, en el sentido de la propia existencia ntima de s mismo y de sus lmites,
sera el llamado estado de despersonalizacin.
Dentro de "la vivencia del Yo" podramos hablar de "vivencias de irrealidad y extraeza'' frente al propio actuar,
hablar y encontrarse, tal como sucedera en el sndrome de despersonalizacin y desrealizacin, incluiramos
tambin a la "vivencia de doble" o "autoscopia"; "los trastornos del sentimiento de lo mo", propios del paciente
esquizofrnico; tambin puede trastornarse la vivencia del Yo en oposicin al "fuera" y los "otros", la identidad del
Yo en el transcurso del tiempo (doble y triple personalidad, personalidad alternantes), y la unidad del Yo en el
momento (despersonalizacin y autoscopia).
ALTERACIONES DE LA TEMPORALIDAD Y ESPACIALIDAD
Con respecto a la patologa de la percepcin e interpretacin del espacio distinguimos las alteraciones del tamao
(enormes o diminutos) y estructura (desordenados al perderse las referencias arriba-abajo, derecha-izquierda) del
mismo. Otras veces es el sentimiento ptico del espacio lo que se altera, manifestndose como extraeza del espacio
conocido. o familiaridad de un espacio no vivido. Incluira el sentimiento de ocupacin del "espacio de mi espalda"
y la vivencia del espacio doble.
Con relacin a la patologa del tiempo vivido distinguimos la alteracin del tiempo presente, afectado en su
velocidad con la lentificacin en depresivos y aceleracin en manacos, afectado en su direccin en el sentido de la
inversin o existencia de mltiples direcciones a la vez a partir del espacio presente. Patologa del tiempo pasado en
el sentido de "elongacin" y "contraccin". Y con respecto a la patologa del futuro a travs de una "precipitacin"
del futuro y "anulacin".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (6 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
Tambin incluiramos una patologa del movimiento con dos trastornos fundamentales, la ilusin del movimiento
expresada en la lentificacin o aceleracin de los objetos, y la alucinacin del movimiento, con una falsa percepcin
del movimiento.
TRASTORNOS DE LA MEMORIA
Podramos definir la memoria como la capacidad que poseemos para retener las impresiones y vivezas que nos
afectan, as como para rememorar los acontecimientos pasados.
Dentro de los trastornos de la rememoracin distinguimos las hipermnesias y las hipomnesias.
Las hipomnesias se refieren a la afectacin de la memoria en el sentido de la disminucin de la misma. Pueden
clasificarse en hipomnesias selectivas o alomnesias e hipomnesias generalizadas.
Las alomnesias afectan de un modo selectivo a determinados recuerdos. Las alomnesias afectivas, dificultan la
evocacin de los recuerdos ms tristes en el maniaco y ms alegres en el deprimido. Las alomnesias catatmicas
impiden la evocacin de determinados recuerdos excesivamente ansigenos. Las alomnesias situacionales surgen
del poco inters que hacia determinados contenidos vivenciales tiene una persona. En las alomnesias por
interceptacin (frecuente en la esquizofrenia), el paciente dentro de su dinmica pensante, siente perderse su
pensamiento como desdibujado en una neblina.
En las hipomnesias generalizadas puede existir una dificultad para fijar nuevas experiencias, o una dificultad para
evocar las que ya formaban parte de nuestro bagaje mnsico. Distinguimos por tanto, las de fijacin o antergradas
en las que falla la fijacin de los acontecimientos recientes, recordando bien los antiguos; y las retrgradas o de
conservacin en las que el material ya almacenado va perdindose progresivamente, partiendo del que fue adquirido
ms recientemente al ms antiguo. En toda amnesia retrgrada se da tambin la antergrada, cosa que no ocurre
siempre al revs. La "amnesia lacunar" consiste en la permanencia de un vaco libre de vivencias, durante un
tiempo en el que fall la fijacin y la conservacin de los recuerdos que ya existan.
Dentro de las hipomnesias en las que el mecanismo afectado es la evocacin encontramos la amnesia lacunar de
evocacin, que consiste en la imposibilidad de evocar recuerdos que estn bien conservados y slo en determinadas
circunstancias patolgicas surgen, por lo que tambin se llaman "amnesias peridicas" (frecuentes en los estados
crepusculares epilpticos y estados de trance hipnticos). En las dismnesias existira una dificultad para encontrar el
recuerdo que necesitamos en un momento dado; podemos distinguir "el eclipse de la memoria" a consecuencia de
un bloqueo emocional, la "mnemastenia" a causa de un estado de agotamiento psicofsico y la "afasia amnstica"
debido a lesiones localizadas en el rea 37 de Broodman, existiendo una dificultad para encontrar la palabra que
designa un objeto determinado.
El sndrome que une una amnesia de fijacin, confabulacin y desorientacin recibe el nombre de sndrome de
Korsakoff, frecuente en el alcoholismo crnico y algunos TCE.
Las hipermnesias pueden ser de dos tipos: las criptomnesias y las ecmnesias. En estas experiencias se ve o se viven
rpidamente acontecimientos pasados que forman parte de nuestros recuerdos. En las criptomnesias el paciente se
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (7 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
encuentra perfectamente orientado (accesos manacos y en situaciones lmites de la existencia en las que se da el
"fenmeno del libro de la vida"). En las ecmnesias el paciente se encuentra tan desorientado que no sabe donde est
y cree que vive en el pasado.
Dentro de los trastornos del reconocimiento podemos distinguir los trastornos del reconocimiento de lo evocado
(reminiscencias y pseudomnesias) y los trastornos del reconocimiento de lo percibido en el presente
(paramnesias,confusin del reconocimiento y las agnosias).
Las reminiscencias consisten en el no reconocimiento del recuerdo como lo que es sino como algo nuevo y original.
Las pseudomnesias es creer que hemos vivido en el pasado situaciones que aparecen en nuestra conciencia.
En las pseudomnesias distinguimos la pseudologa fantstica o mitomana que consiste en un mecanismo
psicolgico mediante el cual algunos individuos a base de contar exageraciones vividas por ellos, terminan
creyndose sus propias mentiras; las confabulaciones son falsos recuerdos que en algunos casos ocupan los vacos
de la memoria de enfermos orgnicos-cerebrales (confabulacin amnstica), en otros surgen como consecuencia de
una falta de diferenciacin entre los mundos objetivo y subjetivo (confabulosis fantstica); las ilusiones del
recuerdo consisten en modificaciones de las representaciones vividas antao como consecuencia de un determinado
estado afectivo actual, sirviendo para mantener las creencias tambin falsas que el paciente presenta. Por ltimo en
la alucinacin del recuerdo, el paciente cree vivamente que algo le sucedi en el pasado sin que ello sea verdad.
Posee tres caractersticas, su brusca rememoracin como surgida de pronto del olvido, la creencia de que esta
experiencia pasada ocurri en un estado anormal de conciencia (hipnosis) y la creencia de haber estado a merced de
otra persona que dispona as de su libertad.
Dentro de los trastornos de lo percibido en el presente destacamos las paramnesias, que incluyen el "fenmeno del
deja vu o deja vecu", que consiste en creer que ya se ha vivido determinada situacin; puede tomar dos formas, la
paramnesia reduplicativa en la que se tiene conciencia de la existencia de dos lugares iguales y repetidos en alguna
parte, y la seudopremonicin paramnstica consistente en reconocer como ya conocida la situacin que en el
presente se est viviendo; la confusin del reconocimiento en la que se confunde a las personas que ve por otras
conocidas; y las agnosias o dificultad para reconocer los objetos percibidos y ya bien conocidos por la experiencia
pasada. Se pueden distinguir varios tipos segn los campos perceptivos afectados, las agnosias auditivas (la afasia
sensorial en la que no comprende lo que se le dice, y la amusia o no reconocimiento de los sonidos musicales), las
agnosias visuales (alexia o no comprensin del texto escrito, no reconoce la hora del reloj, no reconoce la cara de
una persona), y las agnosias tctiles (estereognosia o no reconocimiento de los objetos mediante el tacto.
En las aprasias o amnesias motrices existira una dificultad para reconstruir estructuras de conducta ya aprendidas
en el pasado.
Lo delirante se puede expresar tambin en la actividad mnsica; as la representacin delirante o el recuerdo
delirante consistira en interpretar de modo diferente los recuerdos, y en la llamada fabulacin delirante los
recuerdos son falseados transformndolos radicalmente en otros que sirven a otro contexto emocional nuevo.
TRASTORNOS DE LA AFECTIVIDAD
La afectividad es una funcin psicolgica consistente en la personal y subjetiva valoracin que el individuo hace de
las vivencias.
La ambivalencia afectiva consiste en la coexistencia simultnea de dos afectos contrarios en un mismo individuo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (8 of 20) [02/09/2002 03:41:24 p.m.]
("queriendo y odiando al mismo tiempo") sin que el uno desplace al otro. Se suele asociar a una extraeza de sus
propios sentimientos por parte del paciente. Es frecuente en la esquizofrenia.
La proyeccin afectiva consistir en la traslacin que se hace sobre los dems de nuestros propios sentimientos.
En la catatimia, la realidad puede deformarse como consecuencia de nuestro estado emocional.
El cambio o inversin de los afectos consiste en la transformacin de signo del afecto dominante en un individuo
("odiando a quin tanto ha querido"), se suele observar al comienzo de las psicosis. En la disociacin afectiva y
paratimias se observa una expresin contradictoria de afectos, manifestando con ello el paciente su honda ruptura
personal. Las neotimias son sentimientos nuevos y desconocidos por el propio enfermo, tales como sentimientos
impuestos o robados, sentimientos incongruentes con la situacin del paciente, frecuente en los pacientes
esquizofrnicos. El autismo consiste en una prdida de contacto afectivo con la realidad.
La labilidad afectiva se caracteriza por la relativa facilidad que algunas personas tienen para cambiar rpidamente
de sentimientos que persistirn poco tiempo; en la incontinencia afectiva se observa la dificultad que tienen algunas
personas para inhibir o contener dentro de s sus propios estados emocionales de tal manera que los expresan
espontneamente ("llora con facilidad"). Son frecuentes en los enfermos orgnicos-cerebrales.
La tenacidad afectiva consiste en una persistencia o adherencia sentimental que les permite a estos pacientes (sobre
todo epilpticos y obsesivos) continuar durante muchos aos sometidos o impregnados de sentimientos que
difcilmente les abandonan.
Existen igualmente las distimias o trastornos del humor afectivo, tales como la distimia triste que se manifiesta
como depresin, consiste en un hundimiento afectivo que conlleva sentimientos de apata, desinters, astenia y
tristeza secundaria al sentimiento de desolacin afectiva; la distimia alegre manifestada en forma de exaltacin,
expansin, excitabilidad afectiva que va unida a una euforia con sensacin de aumento de la vitalidad, a veces
puede unirse irritabilidad y agresividad; la distimia colrica o estado afectivo de agresividad potencial, y la distimia
desconfiada o estado afectivo de inseguridad y perplejidad con lo que se tiende a interpretar la realidad. Esta ltima
incluira el llamado humor delirante caracterizado por "la espera tensa", "angustia mantenida", por el pasmo y la
certeza de que "algo importante va a acontecer".
La apata o indiferencia afectiva consiste en una mayor o menor incapacidad para experimentar afectos que, o no
llegan a movilizarse, o si lo hacen es de forma muy lenta. El estupor emocional o bloqueo afectivo sera la perdida
de la capacidad para experimentar afectos durante un cierto tiempo.
Otra manifestacin afectiva de gran importancia clnica es la angustia o temor a lo desconocido (contrapuesto al
miedo, que es un temor a algo concreto). Podemos distinguir una angustia normal, patolgica (neurtica) y
existencial. La angustia patolgica arranca del fondo vital en el sentido psicofisiolgico del trmino, vivindose
muy somatizada y restringe la libertad del individuo; la angustia normal deriva del conflicto emocional que todo
hombre arrastra como consecuencia de su finitud y libera al individuo. La angustia existencial surge como
consecuencia de la especial situacin del hombre con el mundo. Convendra por ltimo, diferenciar la angustia de la
ansiedad: la primera tendra un carcter ms orgnico y visceral (opresin precordial y epigstrica) y es vivida
como amenaza de muerte inminente o volverse loco, la segunda sera ms fluida y espiritual (falta de aire) y se vive
como posibilidad de que pueda ocurrir algo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (9 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
TRASTORNOS DE LA SENSOPERCEPCION
Es una de las funciones psquicas que ms inters poseen ya que constituye a manera de puente o comunicacin
permanente del hombre con el mundo de los objetos exteriores.
Dentro de los trastornos de la percepcin podemos distinguir segn se afecte el parmetro de intensidad de la
misma, el de su integracin, el de la incorporacin personal de la percepcin y el de la fidelidad de la misma.
Las alteraciones de la intensidad dan lugar a las hiperestesias, que consisten en un aumento de la intensidad de la
captacin de la percepcin. Se distinguen hiperestesias sensoriales (visuales como las hipercromas) e hiperestesias
hiperpticas que se generan por un acrecentamiento del afecto asociado a la percepcin (manacos). Las
hipoestesias se caracterizan por una disminucin en la intensidad que puede llegar en su mxima expresin al
estado de anestesia, pueden ser orgnicas y funcionales o hipoestesias psicgenas (pudindose inducir en personas
normales mediante sugestin hipntica).
Las alteraciones de la integracin generan las distorsiones formales perceptivas. Incluyen las "dismorfopsias"
(distorsin de los objetos percibidos) y "metamorfopsias" (transformaciones profundas de un objeto a otro); las
"escisiones perceptivas" consisten en la ruptura de los componentes de la percepcin (metacrmias, en las que los
colores de los objetos pueden separarse). El fenmeno contrario seran las aglutinaciones perceptivas, que incluyen
las sinestesias que anan la percepcin auditiva con visin de un color, y las contaminaciones perceptivas, que
hacen que una percepcin real pueda actuar como estmulo de una alucinacin verbal como sucede en las
alucinaciones funcionales.
Los trastornos de la incorporacin personal de la percepcin dan lugar a la "extraabilidad perceptiva" (depresivo),
la "entraabilidad perceptiva" (maniaco) y las sensorializaciones anormales o sentimientos sensoriales anormales de
Jaspers que consiste en captar un sentimiento diferente al usual que se tiene en el curso de una percepcin
determinada, en el caso de sentidos como la vista y odo se manifiesta como irradiaciones dada la lejana de los
objetos percibidos.
Dentro de los trastornos de la fidelidad perceptiva, distinguimos las ilusiones y las pseudopercepciones.
Las ilusiones consisten en deformaciones de la realidad sobre un objeto real que transformamos en otro, en virtud
de una falta de atencin (ilusiones por error o por simple inatencin), situacin afectiva intensa (ilusiones
catatmicas o afectivas), y las construcciones pareidlicas cuando creamos cosas que no existen sobre elementos o
formas poco estructuradas (sombras, manchas en las paredes..).
Las pseudopercepciones aparecen sin estmulo exterior que lo genere. Dentro de stas encontramos la "imagen
mnmica" y de la "fantasa" con su carcter subjetivo y su influenciabilidad mediante nuestra voluntad; la "imagen
parsita", ms autnoma e independiente de los deseos del sujeto; dentro de ella distinguimos "la memoria de los
sentidos" (falta de atencin y estados de agotamiento en general) y la "imagen obsesiva" que se impone al paciente
aunque l la intente hacer desaparecer; la "imagen consecutiva" (los objetos que ve dejan como rfagas o estelas
tras ellos); "la imagen eidtica"; la "imagen alucinoide o fantasiopsia", que no tienen carcter corpreo pero si
surgen en el espacio exterior siendo objetivas y autnomas; las "pseudoalucinaciones" referidas a un espacio
interior, pueden ser de dos tipos, las de Kandinsky que poseen gran sensorialidad presentndose tanto a nivel visual,
como acstico, tctil y cenestsico, y las de Baillarger o alucinaciones psquicas que poseen una gran corporeidad,
faltndoles la sensorialidad, son las llamadas alucinaciones aperceptivas de Kahlbaum, seudopercepciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (10 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
extracampinas o cogniciones corpreas de Jaspers, se trata de sentir la autntica presencia de alguien o algo "como
un espritu" que no se ve ni se oye pero se presiente de un modo real y corpreo.
Las alucinaciones consisten en la percepcin de objetos plenos de realidad sin necesidad de utilizar soporte real
alguno para su construccin. Se diferencia de los dems fenmenos sensoriales por su sensorialidad, espacialidad o
localizacin, objetivacin en un lugar determinado del campo real y su juicio errneo que puede conllevar ideas
delirantes secundarias a la propia alucinacin. Podemos clasificar las alucinaciones en dependencia de la esfera
sensorial afectada, en alucinaciones visuales, que a su vez pueden ser elementales o complejas (fijas o
metamrficas), cuando no se corresponde el tamao de la alucinacin con el que en realidad existe (liliputienses y
gulliverianas), en un slo ojo o en los dos (monoculares y biloculares), dentro del campo perceptivo normal o fuera
(extracampinas), autoscpicas o visin de s mismo desde otro lugar del espacio (interna o visin del propio cuerpo
de uno por dentro, negativa o desaparicin de la imagen de nuestro cuerpo al acercarnos a un espejo), hipnaggicas
(transicin vigilia-sueo) e hipnapmpicas (transicin sueo-vigilia), onricas (contexto escenogrfico que semeja
lo ensueos); las alucinaciones acsticas o auditivas pueden ser elementales (ruidos o sonidos simples), ms
complejas en forma de voces, que hablan entre ellas o se dirigen al paciente (insultos, consejos y rdenes), eco del
pensamiento (las voces repiten lo que el paciente piensa), sonorizacin del pensamiento (cree que su pensamiento
es escuchado por los que le rodean), son frecuentes en la esquizofrenia; las alucinaciones olfatorias y gustativas
suelen experimentarse juntas, son ms raras, aparecen en forma de sabores, olores extraos, desconocidos y
desagradables; las alucinaciones tctiles o hpticas, en forma de quemazn, pinchazos.. ser tocado, movimientos
justo debajo de la piel que el paciente puede atribuir a insectos (intoxicacin cocanica); las alucinaciones
cenestsicas, en forma de alucinaciones de la sensibilidad interna (generales y parciales) y cinestsicas
(desplazamientos de partes del cuerpo, levitacin..); y por ltimo las alucinaciones psicomotoras, en las que el
enfermo oye salir la voz de alguna parte de su cuerpo al tiempo que la musita l mismo sin darse cuenta de ello.
Las seudopercepciones pueden dan lugar a importantes alteraciones en la esfera auditiva, como sucede en la
"alucinoidia" acstica, surgida a raz de los acfenos y ruidos de odos que sufren algunos enfermos y que parecen
presentarse a veces como voces y frases sentidos como irreales.
TRASTORNOS DEL PENSAMIENTO
Tradicionalmente se han clasificado los trastornos del pensamiento en dos grandes grupos, segn afecten a la forma
y curso del mismo o tambin al contenido. A ellos se aadirn los que afectan a la propia conceptualizacin del
pensar.
Dentro de los trastornos del curso o forma del pensamiento, distinguimos pensamiento fugitivo o fuga de ideas, que
consiste en un aumento de la rapidez de asociacin de las ideas, cualquier estmulo exterior arrastra el pensamiento
de un tema a otro sin llegar a concluir probablemente ninguno (cuadros de exaltacin psquica); el pensamiento
inhibido se caracteriza por la lentitud de las asociaciones y su escasez de ocurrencias, el paciente se siente
incapacitado para pensar sobre nada (depresin), en su mxima expresin puede llevar al mutismo (no habla ni
responde, puede aparece no slo en la depresin, sino tambin en la exagerada ideacin que puede llegar a un
bloqueo total del lenguaje incapaz de expresar la enorme productividad que surge en el paciente, es el llamado
mutismo maniaco, mutismo catatnico como manifestacin de su oposicionismo en el esquizofrnico, y el mutismo
histrico que expresa simblicamente a travs del silencio algn traumatismo emocional); en el pensamiento
perseverante se da el manejo de pocos temas o perseveracin temtica con el resultado de un pensamiento pobre,
lento, pesado y repetitivo (epilpticos y orgnico-cerebrales); pensamiento prolijo, en el que el paciente se
entretiene con lo secundario y accesorio, apegado al detalle y le cuesta cerrar sus pensamientos en temas concluidos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (11 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
(epilpticos); el pensamiento divagatorio no sigue una lnea consistente, perdindose en idas y venidas, de forma
que tras una fachada de palabras y frases se oculta un dficit de contenidos; el pensamiento aflojado muestra como
un aflojamiento en el tono de las conexiones del mismo, el paciente tiene la sensacin de que se le van las ideas
(esquizofrnicos); en el pensamiento interceptado o deshilachado el paciente tiene la impresin que de vez en
cuando se producen rupturas del mismo, al quedarse su conciencia como en un vaco que inmediatamente recupera;
en el pensamiento disgregado (falla la sintaxis) las conexiones se disocian tanto que el discurso puede hacerse
incomprensible, y el pensamiento incoherente conserva la sintaxis pero la diccin es de forma entrecortada y por
eso se hace ininteligible (esquizofrenia y psicosis exgenas), alcanza su mxima expresin en la jargonofasia o
ensalada de palabras.
En los trastornos del concepto del pensar, es decir, afectacin de los contenidos del pensamiento a nivel de la
conceptualizacin, distinguimos la alogia, las paralogias o paralogismos y las neologas o neologismos.
La alogia consiste en una incapacidad o dificultad para formar conceptos, producindose un empobrecimiento en el
stock de stos. La "alogia de entes" es decir, de conceptos que definen objetos del mundo, se manifiesta por
dificultades para encontrar la palabra adecuada y una conversacin montona y perseverante, se suele asociar a
dficit en la memoria de fijacin o conservacin. La "alogia de valentes" expresa la dificultad que el paciente puede
tener para valorar adecuadamente las conductas humanas social y ticamente consolidadas.
Los paralogismos son confusiones en la adecuacin del concepto al vocablo, y los neologismos son palabras
desconocidas inventadas por el enfermo para designar conceptos o experiencias sin parangn lingstico para ellas.
En los trastornos del contenido del pensamiento, podemos distinguir las ideas obsesivas, las ideas fbicas, ideas
sobrevaloradas, ideas delirantes secundarias o deliroides y las ideas delirantes primarias.
Las ideas obsesivas son pensamientos que se imponen al paciente sin que pueda hacer nada para librarse de ellos;
poseen carcter impositivo-compulsivo. Al mismo tiempo el sujeto reconoce lo absurdo e ilgico del pensamiento
que por angustiarle tanto le imposibilita para realizar su vida con normalidad y permanece en una duda contnua.
Tienen carcter repetitivo.
Las fobias son temores angustiosos sentidos ante determinados objetos y situaciones de los cuales huye evitando su
contacto.
Las ideas deliroides o delirantes secundarias son pensamientos o juicios falsos secundarios a otros trastornos, que
no pertenecen en s al propio pensamiento, de tal manera que suelen desaparecer cuando remite el trastorno
sensorial, afectivo o situacional que las generaba o mantena (sensoriales secundarias a alucinaciones;
megalomanacas secundarias a manas; culpa, condenacin, ruina y nihilista secundarias a depresin).
En las ideas sobrevaloradas un tema ocupa el lugar central de la vida del individuo, poseyendo para l un hondo
significado, a partir de una serie de experiencias profundamente afectivas que vivi y le marcaron de alguna manera
(seran afirmaciones exageradas por parte del paciente).
En las ideas delirantes propiamente dichas o primarias, existe conviccin total de su tema delirante, no es posible
hacerle dudar al paciente mediante ninguna demostracin lgica. A veces puede surgir de un modo inesperado sin
que pueda comprenderse a partir de un estado afectivo especfico o de una experiencia perceptiva anormal
(ocurrencia, intuicin o inspiracin delirante). En el juicio delirante, el enfermo halla la respuesta a su inquietud
interior y nace la idea delirante; a partir de entonces sta se convierte en el eje fundamental desde el cual se da una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (12 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
interpretacin delirante de la realidad dentro de una sistemtica ms (sistema delirante) o menos coherente. La
percepcin delirante aparece cuando lo percibido en un momento determinado tiene una interpretacin delirante
generalmente autorreferencial; en la representacin delirante lo sucedido aos atrs puede ser ahora interpretado
delirantemente.
Existen una serie de trastornos propios de la esquizofrenia, que afectan a la propiedad y a la personificacin del
pensamiento, como el fenmeno de la divulgacin del pensamiento (siente que todo cuanto piensa es conocido por
los dems), eco o sonorizacin del pensamiento (siente el conocimiento que los dems tienen los contenidos de su
mente), interceptacin y robo del pensamiento (experiencia de su manipulacin exterior quitndole las ideas y
dejndole la mente en blanco) e imposicin del pensamiento (siente que lo que l piensa le es impuesto por otros
mediante formas muy diversas).
Las ideas delirantes dominantes suelen ser de carcter "universal" (interesan a todo el mundo), aunque tambin
pueden ser personales (sus contenidos se refieren al propio paciente).
Dentro de las personales distinguimos las subjetivas como son las "de la propia corporalidad" (ideas
hipocondracas: nosofbicas y delirio nihilista o de negacin o de Cotard, donde se unen las ideas delirantes de
negacin de la existencia del cuerpo o de su interior a las ideas de condenacin y de inmortalidad; se da una
asomatognosia total perdiendo el paciente el sentimiento de su cuerpo) o las "del yo del paciente" (delirio
autoexpansivo y megalomanaco, delusin de fracaso, delusin de incapacitacin..); las de relacin y dentro de ellas
las "de influencia", "de control", "de amenaza", "de persecucin", "de perjuicio", "querulantes" "de celos" y
"erticas"; y las de significado anormal que distingue las "de autorreferencia", "de significacin" y "de
transformacin".
Finalmente tendramos las ideas delusivas o delirantes universales u objetivas (se refieren a cambios drsticos en la
naturaleza y en la cultura) dentro de las cuales podemos distinguir las csmicas, las de catstrofe, las de inspiracin,
las de reforma y las de invencin.
En la parafrenia son caractersticos los delirios fantsticos de naturaleza mtica y fantstica, en la paranoia se
distinguen "el delirio de interpretacin de Sereux y Capgras". "el delirio de reivindicacin de Clerambault", "los
delirios pasionales" (celos y erotomanaco) y el "delirio de relacin de Kretschmer".
TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Los trastornos del lenguaje se pueden clasificar en morfolgicos o formales y semnticos.
Dentro de los morfolgicos, distinguimos la disartria, que consiste en un trastorno de la articulacin del lenguaje
por afectacin de las neuronas motoras; la dislalia es una dificultad ms bien funcional en la produccin de la
palabra; la sordomudez y la tartamudez son trastornos motores, la primera debido a la existencia previa de una
sordera congnita que desde los primeros momentos de la vida est impidiendo la normal adquisicin y aprendizaje
de la lengua, y la tartamudez consistira en la repeticin clnica de slabas, cuando no por la suspensin brusca del
discurso durante unos instantes.
Los trastornos semnticos al afectar a los propios contenidos pueden dar lugar a una incoherencia verbal; los
neologismos y traslocaciones gramaticales y sintcticas seran los ms representativos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (13 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
Existen otros tipos de trastornos que afectan ms bien a la sintaxis, que conllevan fragmentaciones y otros
desrdenes como son el lenguaje fugitivo y el estilo telegrfico entre otros. Otras veces se puede afectar el ritmo del
habla que puede ser lento (bradifemia o bradifasia) y otras ms rpido (taquifasia, verborrea), el mutismo como ya
hemos comentado, sera la desaparicin de la comunicacin verbal.
Otro tipo de manifestaciones poseen un carcter ms psicolgico, gritos y voces intensas, musitaciones y
monlogos (habla en voz baja, en la depresin con contenidos inculpadores, y en la esquizofrenia cuando el
paciente conversa con sus alucinaciones). Las estereotipias verbales y ecosntomas consisten en la repeticin de una
misma palabra o frase, entre ellas se encuentran las palilalias que consisten en la repeticin de palabras o slabas
propias de los pacientes afsicos, las logoclonias son repeticiones espasmdicas de slabas en el medio o al final de
las palabras y las ecolalias son repeticiones de palabras o frases enteras pronunciadas por el interlocutor.
Dentro de las desorganizaciones ms neurolgicas, destacamos las afasias, que son trastornos instrumentales del
lenguaje debido a lesiones de las llamadas reas del lenguaje de la corteza, entre ellas se encuentran la afasia motriz
(imposibilidad de emitir palabras hallndose indemne la musculatura comprometida del lenguaje), la afasia
sensorial (incapacidad de comprender el idioma hablado an oyndolo perfectamente), y la afasia amnstica
(dificultad para encontrar la palabra). Las agrafias se caracterizan por la incapacidad para construir el lenguaje
grfico. Las alexias consisten en la imposibilidad para comprender mensajes escritos an vindolos perfectamente
el paciente. Todos estos trastornos simblicos del lenguaje suelen venir asociados a diferentes manifestaciones
aprxicas y agnsticas, siendo frecuentes en pacientes con afectacin orgnico-cerebral (demencias). El llamado
sndrome de Gertsmann es una forma de anosognosia (prdida del conocimiento del cuerpo) secundaria a lesin
cerebral izquierda, compuesto por acalculia (no puede realizar clculos sencillos), agrafia, agnosia digital y una
dificultad para diferenciar la derecha e izquierda.
TRASTORNOS DE LA VIDA INTELECTIVA
La inteligencia podra definirse como la capacidad del individuo para servirse de sus disposiciones psicofsicas y en
especial del pensamiento de forma eficiente y productiva, segn la experiencia adquirida y los requerimientos e
incitaciones de la existencia en cada situacin y sobre todo en situaciones nuevas. Distinguiramos la inteligencia
prctica o concreta y la terica, abstracta o verbal. Existen unas condiciones instrumentales (sistemas
sensoperceptivos, funcin mnsica, habilidades psicomotrices y verbales) y unas premotoras (dependen de los
factores afectivos, emocionales e instintivos) que influyen sobre la inteligencia.
Las llamadas "oscilaciones de la productividad" (aumento y disminucin) no son realmente trastornos de la
actividad intelectiva ya que puede suceder en un individuo normal En algunos cuadros psicopatolgicos (mana y
depresin) los cambios afectivos pueden repercutir sobre la dinmica de la funcin intelectual.
Entre los trastornos de la actividad intelectiva destacamos la oligofrenia, pseudooligofrenias, las demencias,
pseudodemencias y parademencias.
La oligofrenia consiste en un trastorno del desarrollo de la inteligencia acaecido durante los primeros momentos de
la vida. Existen tres grandes grupos atendiendo a los niveles de desarrollo intelectual alcanzado, la debilidad mental
(C.I oscilan entre 0,50 y 0,70, pueden alcanzar cierta autonoma personal), imbecilidad (C.I entre 0,50 y 0,25,
lenguaje y escritura dificultoso) y la idiocia (C.I por debajo de 0,25, necesitan una tutela casi total).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (14 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
En las pseudooligofrenias no existe alteracin cerebral sino una inhibicin del normal desarrollo de la inteligencia,
debido a diferentes factores ambientales que dificultan el aporte normal de material sensoperceptivo para su
elaboracin intelectiva.
Las demencias consistiran en alteraciones de la capacidad y rendimiento intelectual una vez que se alcanz un
desarrollo normal de la inteligencia, debido a una afectacin orgnico-cerebral que se manifiesta bajo la forma de
un progresivo e irreversible deterioro de las funciones psquicas ms superiores y evolucionadas.
Las pseudodemencias son falsas demencias que presentan algunos enfermos en situaciones lmites. Las llamadas
parademencias tampoco son realmente demencias sino ms bien perturbaciones en el rendimiento intelectual debido
a disturbios psicopatolgicos (esquizofrenia).
TRASTORNOS DE LA VIDA INSTINTIVA
Atendiendo a consideraciones simplemente cuantitativas de lo instintivo distinguimos la excitacin general, que se
presenta en el curso de muchos estados de agitacin, en forma de una exaltacin de los deseos orales y sexuales,
aumento exagerado de la actividad, insomnio, y la depresin instintiva que consiste en una disminucin de lo
tendencial instintivo con anorexia, disminucin de la libido, disminucin de la vitalidad.
Dentro de las alteraciones de los instintos de conservacin individual se encuentran las alteraciones de los instintos
de nutricin (anorexia o falta de apetito, sitiofobia o rechazo negativista del alimento, bulimia o aumento exagerado
de la ingesta, coprofagia o ingestin de excrementos), de los instintos de apropiacin (cleptomana y prodigalidad),
de los instintos de defensa personal (conductas suicidas contempladas desde la propia idea o pensamiento suicida
que no llega a actuarse hasta la realizacin de la misma), alteraciones de los instintos de limpieza y aseo personal
(gatismo o incontinencia repetida de la miccin y defecacin sobre un fondo de deterioro y grave defecto de la
personalidad), alteraciones del sueo (insomnio que puede ser de conciliacin con grandes dificultades para
comenzar a dormir, de medianoche alternando varios episodios de vigilia con otros de sueo a lo largo de la noche,
el total o generalizado y el parcial con una reduccin de las horas de sueo; la hipersomnia o letargia que consiste
en un aumento del sueo producido por diferentes causas; conductas sonamblicas en las que el durmiente sin dejar
de serlo, realiza una serie de actividades motrices a veces muy complejas que no dejan huella alguna en su mente;
las somniloquias en las que el durmiente habla sin recordar lo que habl al da siguiente; a veces el contenido de los
ensueos, cuando es desagradable o conflictivo puede crear situaciones nocturnas de gran ansiedad ligadas a las
llamadas pesadillas, los terrores nocturnos frecuentes en los nios dan lugar a crisis nocturnas con despertar
angustioso).
Entre las alteraciones de los instintos de conservacin de la especie o instinto sexual distinguimos las llamadas
insuficiencias o inhibiciones sexuales y las perversiones o desviaciones de la conducta sexual.
Dentro de las inhibiciones sexuales en el hombre destacamos la impotencia sexual (trastornos de la ereccin con
ausencia completa o insuficiencia de la misma, trastorno de la eyaculacin en forma de eyaculacin precoz o tarda,
impotencias electivas que se dan slo frente a determinada compaera y la impotencia orgsmica consistente en la
ausencia de sensacin placentera) y en la mujer se encuentran la frigidez o ausencia de orgasmo que se puede
asociar a dispareunia o dolor en regin genital, y vaginismo o espasmo vaginal que impide la penetracin, entre
otras.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (15 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
Las desviaciones de la conducta sexual se clasifican atendiendo a que la desviacin tenga lugar en la eleccin del
objeto sexual (en la homosexualidad la eleccin se realiza sobre una persona del mismo sexo, en el autoerotismo o
masturbacin sobre el propio individuo, en la paidofilia en el nio, en la gerontofilia sobre personas de edad
avanzada, en el fetichismo sobre objetos que han pertenecido o pertenecen a personas, en la necrofilia sobre
cadveres, la necromania puede ir desde la simple tendencia sexual hacia personas enfermas o minusvlidas hasta la
prctica sexual con cadveres con incluso despedazamientos y necrofagia, en la zoofilia un animal suplantar a la
persona en la relacin sexual, el transvestismo consiste en la utilizacin de ropas del sexo opuesto que alcanza su
mxima manifestacin en el transexualismo con el deseo de cambio de sexo), y las alteraciones relacionadas con la
propia realizacin del acto sexual (en el sadomasoquismo la satisfaccin sexual se alcanza o por el sufrimiento al
que se somete la pareja o sadismo, o porque uno mismo se impone o solicita o masoquismo, suelen asociarse; la
escoptofilia o "voyeurismo" consiste en la consecucin del placer sexual por medio de la visin del desnudo, de
rganos genitales o relaciones entre una pareja; en el exhibicionismo el sujeto muestra los genitales a los dems con
lo que obtiene satisfaccin al comprobar la reaccin del otro; la coprofilia consiste en la bsqueda de satisfaccin
sexual mediante la erotizacin de la excrecin que puede llegar a coprofagia).
PSICOPATOLOGIA DE LA VOLUNTAD
Una de las alteraciones ms conocidas de la voluntad es la hipoabulia o abulia, consistente en una dificultad mayor
o menor en llevar a cabo el proceso volitivo (ste puede suspenderse tras la "concepcin" debido a una disminucin
de la energa tendencial, tras la "deliberacin" sin llevarse a cabo la decisin final, y consumada la "decisin" puede
suspenderse la "ejecucin" del acto volitivo por agotamiento de la energa que alimenta la accin).
La inestabilidad volitiva consiste en una dificultad para mantener la ejecutoria de lo decidido por el sujeto (debido a
fatiga o inestabilidad de los intereses). La ambivalencia volitiva se manifiesta en que la "decisin" no termina de
realizarse por existir en el individuo dos tendencias contradictorias. En la obediencia automtica el paciente ejecuta
automticamente nuestras solicitudes y en el negativismo ocurre lo contrario.
Los actos o reacciones en cortocircuito consisten en la actuacin ciega y no deliberada de tendencias instintivas y
afectos primarios que escapan a todo control, distinguimos impulsos que se caracterizan por la "adquisicin" como
la cleptomana o necesidad irresistible de apropiarse de algo y la dipsomana o necesidad irresistible de beber gran
cantidad de lquido; impulsos caracterizados por la "evasin" como la poriomana o necesidad irresistible de
caminar; y por ltimo, impulsos con "destruccin" como la piromana o necesidad o deseo de quemar, la
suicidomana o impulsos suicidas y la tanatomana o impulsos homicidas. En todos los anteriores la ejecucin del
acto es automtica y suele ir acompaada de un sentimiento de satisfaccin a veces de gran intensidad.
PSICOPATOLOGIA DE LA CONDUCTA Y MOTRICIDAD
Jaspers diferenciaba los fenmenos motores segn fuesen "comprendidos" por nosotros por estar imbuidos de una
necesidad expresiva y comunicativa, o bien segn perteneciesen a alteraciones en los mecanismos motores tal como
se estudia en neurologa.
Podemos distinguir los trastornos hipercinticos, acinticos y paracinticos.
Dentro de los hipercinticos destacan el temblor (oscilaciones de un segmento neuromuscular de carcter rtmico e
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (16 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
involuntario que puede darse en muchas afecciones de tipo neurolgico o simplemente psicolgico), la acatisia
(estado de intranquilidad motora que lleva al paciente a moverse continuamente, cambiando de postura y no
permaneciendo quieto en el mismo lugar; tras su hipercinesia puede hallarse una ansiedad mal soportada o el efecto
secundario de un tratamiento neurolptico), la inquietud psicomotriz (en el sentido de desasosiego de raz
emocional, es una conducta que acompaa a los estados de fuerte tensin psquica), las estereotipias motoras y los
tics (son movimientos repetidos sin finalidad alguna en el momento actual, aunque en un tiempo pasado pudieron
formar parte de alguna manifestacin expresiva cargada de sentido o simplemente de algn cuadro neurolgico),
eretismo, los ataques o crisis de carcter motor (pueden tener una raz bsicamente orgnica y neurolgica como
sucede en el ataque epilptico de gran mal, o bien proceder de una situacin insoportable para el sujeto), y la
agitacin (es un estado de tremenda actividad muscular en la que el paciente ofrece las ms variadas conductas y
movimientos).
En la llamada agitacin catatnica es frecuente que la agitacin cobre un carcter estereotipado y salpicado de
ecopraxias o repeticin de movimientos y ecolalias o repeticin de palabras, como respuesta a los movimientos y
palabras del interlocutor. La agitacin puede aparecer en cuadros psicticos como respuesta a los delirios y
experiencias alucinatorias, en cuadros neurolgicos, en cuadros manacos como manifestacin del desbordamiento
de su extraordinaria actividad vaca de finalidad, y en cuadros disociativos y reacciones funcionales frente al estrs.
Jaspers describe dentro de los estados acinticos, la tensin muscular frrea, que se percibe al querer abrir las
manos o cambiar la posicin de los miembros de un paciente; la flexibilidad crea, que se nota al doblar los
miembros del enfermo por sus articulaciones y que parecen ser de cera blanda; y la inmovilidad corporal.
El estupor se caracteriza por la quietud del cuerpo sin que exista una prdida de conciencia; puede distinguirse el
estupor catatnico, estupor depresivo y el histrico. La catalepsia consistira en la aceptacin por parte del paciente
de las posturas ms difciles, modelados adems por el fenmeno de la flexibilidad crea al que nos hemos referido
antes. Los ecosntomas (ecolalias y ecomimias o repeticin de los gestos) son la manifestacin de esa tremenda
sugestionalidad u obediencia automtica que se da en algunos enfermos esquizofrnicos como contrapartida a sus
otras posiciones negativas y oposicionistas. En el oposicionismo y el negativismo, el paciente no habla ni responde,
oponindose a las sugerencias que se le hace y rechazando todo tipo de comunicacin interpersonal. La catatona es
un sndrome motor caracterizado por mltiples manifestaciones de tipo acintico e hipercintico.
Otras alteraciones de la psicomotricidad son las paramimias o movimientos y gestos discordantes con los que se
transmite el paciente. La mmica tambin puede expresarse desde la amimia propia del depresivo hasta la
hipermimia caracterstica de los cuadros de exaltacin psquica.
Los manierismos se caracterizan por una sobrecarga bizarra y hasta grotesca de los gestos y movimientos realizados
por el paciente. Las apraxias propias de las demencias se caracterizan por la dificultad para realizar movimientos
complejos y aprendidos.
Por ltimo, destacar las compulsiones caractersticas de los obsesivos, son conductas repetitivas y aparentemente
finalistas, estereotipadas, no son un fin en s mismas sino que estn diseadas para producir o evitar algn
acontecimiento futuro. El acto se realiza con una sensacin de compulsin subjetiva junto con un deseo de resistirse
a la compulsin. El individuo reconoce la falta de sentido de la conducta y no obtiene placer al llevarla a cabo,
aunque le produce alivio de su tensin.
EXPLORACION PSICOPATOLOGICA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (17 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
CONCIENCIA/ORIENTACION Disminucin. Enturbiamiento. Estrechamiento. Exaltacin.En el tiempo. En el
espacio. Respecto a la situacin. Respecto a la propia persona
ATENCION Y MEMORIA T. de la aprehensin. T. de la concentracin. T. de la fijacin. T. de la memoria
(hipoamnesia, amnesia). Confabulaciones. Paramnesias (falsos recuerdos, falsos
reconocimientos, ecmesias, hipermnesia).
T. FORMALES DEL
PENSAMIENTO
Inhibicin (subjetivo), enlentecimiento (objetivo), pensamiento divagatorio
(prolijo), pobreza del pensamiento, perseveracin (verbigera-cin), rumiacin
(no obsesiva). Mentismo o aceleracin del pensamiento). Fuga de ideas.
Pararespuestas. Bloqueo o interceptacin del pensamiento, pensamiento
disgregado (paraloga, paragramatismo, contaminacin, condensacin,
sustitucin, descarrilamiento), incoherencia o disociacin del pensamiento
(esquizoafasia).
TEMORES Y
ANANCASMOS
Desconfianza, hipocondria, fobia. Pensamientos obsesivos. Impulsos
obsesivos, compulsin.
DELIRIOS
TEMATICA
Humor delirante. Percepcin delirante, intuicin u ocurrencia delirante, ideas
delirantes, delirio sistematizado. Compromiso afectivo del delirio. Delirio de
referencia, de influencia y de persecucin, de celos, de culpa. de ruina,
hipocondraco, nihilista, de grandeza, mstico o religioso, otros contenidos
delirantes.
T. DE LA
SENSOPERCEPCION
Ilusiones, alucinaciones acsticas (oir voces o fonemas, acoasmas),
Alucinaciones pticas (elementales o fotomas, escnicas). Alucinaciones
corporales o cenestsicas (incluye las tctiles o hpticas, delirio dermatozoico,
quinestsicas y dolorosas o disestsicas), alucinaciones olfativas y gustativas.
T. DE LA VIVENCIA
DEL YO
Desrealizacin, despersonalizacin (T. de la vivencia de unidad en el momento
y de la identidad a lo largo del tiempo). T. de la propiedad de las vivencias
(difusin del pensamiento, robo o expropiacin del pensamiento. Influencia del
pensamiento); otras vivencias de influencia (sentimientos, impulsos y voluntad
y acciones).
T. DE LA
AFECTIVIDAD
Perplejidad. Sentimiento de vaco afectivo, empobrecimiento afectivo. T.
(negativos) de los sentimientos vitales. Tristeza y depresin. Desesperanza.
Angustia y ansiedad, euforia. Disforia, irritabidad, intranquilidad interna.
T. DE LA
AFECTIVIDAD
Actitud quejumbrosa, sentimientos de incapacidad o insuficiencia, sentimientos
de sobrestima en si mismo. Sentimiento de culpa. Sentimiento de ruina.
Ambivalencia afectiva. Paratimia o discordancia afectiva. Labilidad afectiva.
Incontinencia afectiva. Rigidez afectiva.
T. DE LA
PSICOMOTRICIDAD
Y LOS IMPULSOS
Pobreza de impulsos o adinamia psquica, inhibicin de los impulsos, aumento
de la impulsividad, inquietud psicomotriz. Paraquinesias (estereotipias,
flexibilidad crea, cataplesia, automatismos, obediencia automtica a las
rdenes, ecolalia. ecopraxia), manierismos, amaneramientos, teatralidad
mutismo, logorrea.
VARIACIONES
CIRCADIANAS
Peor por las maanas, peor por las tardes, mejor por las tardes, oscilaciones
estacionales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (18 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
OTROS TRASTORNOS Disminucin de la sociabilidad, aumento de la sociabilidad, agresividad,
suicidalidad, autoagresiones, ausencia de sentimiento de enfermedad, ausencia
de conciencia de enfermedad, rechazo del tratamiento necesidad de cuidados. T.
del sueo y de la vigilancia (dificultad en conciliar el sueo, insomnio a la
mitad de la noche, acortamiento del sueo, despertar precoz, cansancio). T. de
los apetitos (disminucin del apetito o hiporexia, aumento del apetito o
hiperorexia, aumento de la sed o polidipsia, disminucin del apetito sexual.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Y RECOMENDADA
1.- Delgado HI. "Curso de psiquiatra" Barcelona. Editorial Cientifico-Mdica, 1969.
2.- JaspersK. "Psicopatologa general". Buenos Aires. Ed. Beta, 1963.
3.- Ruz Ogara C, Barcia Salorio, D y Lpez-Ibor JJ. "Psiquiatra", 1. ed, Barcelona, 1982
4.- Maher B. "Principios en Psicopatologa. Un enfoque experimental", Madrid, 1970.
5.- Gonzlez de la Rivera JL, Vela A y Arana J. "Manual de Psiquiatra", Madrid, 1980.
6.- MacKinnon, RA y Yudofsky SC. "The Psychiatric evaluation in clinical practice", Lippincott, Philadelphia,
1989.
7.- Alonso Fernndez F. "Fundamentos de la Psquiatra actual", 3. ed. Editorial Paz Montalvo, Madrid, 1976.
8.- Fish. "Psicopatologa Clnica de Fish (Max Hamilton). Signos y sntomas en Psiquiatra", 2. edicin. Editorial
Interamericana, Madrid, 1986.
9.- Seva Daz A. "Psiquiatra Clnica", Espaxs, Barcelona, 1979.
10.- Vallejo Ruiloba J. "Introduccin a la Psicopatologa y la Psiquiatra", 3. edicin, Masson-Salvat, Madrid,
1991.
11.- Ayuso Gutirrez JL, Salvador Carulla L. "Manual de Psiquiatra", 1. edicin, editorial Interamericana, Madrid,
1992.
12.- Vallejo-Njera A. "Propedutica Clnica Psiquitrica", Madrid, 1980.
13.- Schneider K. "Patopsicologa clnica". Madrid. Ed. Paz Montalvo, 1970.
14.- Freedman AM, Kaplan HI y Sadock BJ. "Compendio de Psiquiatra", Salvat, Barcelona, 1975.
15.- Stevenson I y Sheppe WM. "The Psychiatric Examination en: American Handbook of Psychiatry", 2. edicin,
S. Arieti. Basic Books, Nueva York, 1974.
16.- Freeman T. "Psicopatologa de las Psicosis", Toray SA, Barcelona, 1972.
17.- Seva A. "La observacin y el tratamiento del paciente psquico" (estudio comentado de casos). A. Seva.
Zaragoza, 1983, 253 pp.
18.- Seva A et al. "Psicologa Mdica (Bases psicolgicas de los estados de salud y enfermedad). Editorial INO.
Reproducciones, Zaragoza, 1994.
19.- Seva A. (director): "The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Barcelona. Anthropos, 2v.,
1991, 1311-2496 pp.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (19 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n4.htm (20 of 20) [02/09/2002 03:41:25 p.m.]
4
5. SISTEMAS DE DOCUMENTACIN PSICOPATOLGICA
Autores: S. Gonzlez Jovellar, P. M. Ruz Lzaro y C. Corral Blanco
Coordinador: A. Seva Daz, Zaragoza
Los psiquiatras varan mucho en la cantidad de informacin que obtienen de la entrevista as como en
su interpretacin y es posible reducir las diferencias en la obtencin de sntomas si se entrenan para
utilizar programas estandarizados de entrevista (1).
Los mtodos de entrevista y exploracin estructurada ofrecen ventajas (2, 3, 4):
Para facilitar el registro de los sntomas especficos (presentes o ausentes) y posteriormente codificarlos.
Capacitar a clnicos prcticamente noveles y no especialistas, para realizar diagnsticos fiables.
Disminuir las discrepancias en el modo de llevar la historia y hacer la exploracin, obteniendo una
informacin precisa y uniforme.
Aumentar la fiabilidad y concordancia diagnstica entre los diferentes profesionales (los trminos
suelen definirse operativamente).
Estos programas estandarizados de entrevista se construyeron para describir sntomas clnicos de forma
que al compararlos con un estereotipo se pueda llegar a un diagnstico. Pero tambin tienen
inconvenientes:
No son tan vlidos para recoger los aspectos dinmicos de la situacin y personalidad del enfermo.
Los sntomas quedan como moldes esquemticos en los que hay que encajar multitud de variables
vivenciales, fenomenolgicamente relevantes, lo que fragmenta la psicopatologa del paciente.
El entrevistador se convierte en un interrogador lo que provoca cambios sustanciales en la relacin
mdico-enfermo.
Son entrevistas directivas no flexibles que no introducen las cuestiones en el momento ms adecuado, y
generan resistencias.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (1 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
Tienen poco potencial teraputico, ya que una exploracin psicopatolgica es el primer momento de
una relacin teraputica a establecer adecuadamente desde el comienzo.
En la exploracin psicopatolgica rutinaria es preferible la tcnica exploratoria libre (2), pero en los
ltimos aos, la investigacin psiquitrica se ha visto facilitada por la evolucin de criterios diagnsticos
especficos (Feighner et al, 1972; Spitzer et al, 1978; American Psychiatric Association, 1980) y las
entrevistas diagnsticas estructuradas ceidas a estos criterios (3).
Aunque Galton (1883) y Tolouse (1920) ya propusieron modelos de entrevista estructurada y el uso de
criterios diagnsticos, el empleo de modernos instrumentos estandarizados de evaluacin psiquitrica se
inici en Inglaterra con el Examen del Estado Actual o Present State Examination de Wing (PSE) (Wing
y Giddens, 1959), y unos aos despus en Estados Unidos con el Mental Status Schedule (MMS) de
Spitzer et al (1964).
Desde entonces se ha desarrollado un elevado nmero de programas de entrevista estandarizados para la
evaluacin psiquitrica (3, 5).
EXAMEN DEL ESTADO ACTUAL (PSE)
El Present State Examination (PSE) es el antecesor de las entrevistas estructuradas de diagnstico. Se
desarroll hace unos 30 aos por un grupo de Inglaterra encabezado por J. Wing, y se ha utilizado en
estudios internacionales y transculturales.
Presentado en muchas ediciones, la ltima es la PSE-10. Una versin reciente consta de 140 tems
principales, incluido un segmento sobre el estado mental.
Consiste en un protocolo de entrevista estructurada que se centra en sntomas ocurridos durante las
ltimas cuatro semanas. Con formato flexible ofrece seis amplias categoras descriptivas.
En el programa se incluyen preguntas especficas a modo de sondeo de cada sntoma, hacindose un
mximo esfuerzo para estandarizar la entrevista. La mayora de sntomas se puntan en calidad de
ausentes o presentes en grado "grave" o "moderado".
Una puntuacin total del PSE se basa en la suma de puntuaciones de los sndromes, con subpuntuaciones
para:
Sndromes de delirios y alucinaciones.
Sndromes conductuales y del habla.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (2 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
Sndromes neurticos especficos e inespecficos.
Los diagnsticos se realizan con un programa de ordenador denominado CATEGO (Wing, 1974). Los
diagnsticos sindrmicos realizados mediante este programa se han relacionado con las categoras
correspondientes ms prximas de la CIE-9 y del DSM-III (1, 3, 4, 6).
INVENTARIO PARA LOS TRASTORNOS AFECTIVOS
Y LA ESQUIZOFRENIA (SADS)
El Programa de Trastorno Afectivo y Esquizofrenia o Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia (SADS) (Endicott, Spitzer, 1978) es un instrumento ideado para el registro de
informacin, sobre el funcionamiento y sntomas de un paciente, de modo que pueda ser evaluado
mediante los criterios diagnsticos que se quiera elegir (DSM-III u otros). Se ha utilizado ampliamente
en EE.UU. y en otros pases para realizar diagnsticos basados en el RDC o Research Diagnostic Criteria
(Spitzer et al,1978) que cubre 21 categoras diagnsticas.
Es un protocolo de 78 pginas que presenta un inventario de preguntas muy detalladas y especficas.
Las evaluaciones sobre la progresin de preguntas, tems y criterios debe basarse en todas las fuentes de
informacin disponibles, resolviendo el entrevistador las discrepancias entre lo conocido acerca del
paciente y sus respuestas.
La primera parte (SADS-I) se centra en el episodio actual y la segunda (SADS-II) en la informacin
histrica.
A diferencia del PSE, los diagnsticos los realiza el clnico despus de la entrevista consultando los
criterios del RDC. Se ofrecen ocho escalas resumidas o miniescalas de seis puntos, para la mayora de
sntomas que aportan una extensa informacin descriptiva y un mecanismo para esquematizar los
cambios temporales, pero alargan la duracin de la administracin del instrumento.
Se han desarrollado diversas versiones (1, 3, 4):
SADS-C: describe el nivel de psicopatologa durante la semana precedente y se puede usar
repetidamente para medir los cambios.
SADS-L ("Lifetime"): para sujetos de la comunidad y familiares del paciente. Es similar a la parte II del
SADS aunque incorpora el episodio actual.
SADS-LA ("Lifetime-anxiety disorders"): detallada anamnesis de los sntomas ansiosos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (3 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
PROGRAMA DE ENTREVISTA DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MENTAL
El Plan de Entrevista Diagnstica del National Institute of Mental Health (NIMH-DIS) (Robins et al,
1981) se cre explcitamente para ser utilizado por personal no mdico ("Lay interviewers") y as facilitar
el examen de un elevado nmero de sujetos de una comunidad en el servicio del NIMH Epidemiologic
Catchment Area Program (Regier et al,1984) (1, 3).
ENTREVISTA DIAGNOSTICA COMPUESTA INTERNACIONAL (CIDI)
El Composite International Diagnostic Interview (CIDI) es una entrevista diagnstica totalmente
estructurada creada dentro de un programa de cooperacin entre la Organizacin Mundial de la Salud
(OMS) y la Alcohol Drug Abuse and Mental Health Administration (Robins et al, 1983). Es una revisin
y extensin del DIS, elaborada para su utilizacin internacional, siendo probablemente la entrevista
estructurada ms ampliamente utilizada en la actualidad (7).
La versin 1.0 apareci en diciembre de 1990, y la versin 1.1 en Mayo de 1993.
La entrevista se estructura en mdulos y abarca los trastornos somatomorfos, de ansiedad, depresivos,
psicticos, de la conducta alimentaria, alteraciones cognitivas, por abuso de sustancias y mana.
Los diagnsticos se realizaban mediante un algoritmo informtico a partir de los criterios de Feighner, el
RDC y el DSM-III (3). En 1992 el centro de Sidney desarroll la versin informatizada del CIDI,
denominada CIDI-Auto, que permite obtener diagnsticos CIE-10 y DSM-III-R, as como archivos de
resultados conteniendo todas las respuestas (7).
Sus caractersticas principales son:
Permitir diagnsticos principales a travs de la recogida de datos con el fin de investigar.
Proporcionar una herramienta de aprendizaje para los clnicos, sobre la indagacin de los sntomas
presentes y la organizacin de los criterios operativos de la CIE y DSM.
Dar un soporte clnico.
Estos instrumentos estn plenamente estructurados con el fin de minimizar el grado de juicio decisorio
requerido para administrarlos. Aunque han sido utilizados en algn estudio por investigadores clnicos,
no hacen uso de la habilidad de un profesional experimentado, algo que muchos consideran esencial para
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (4 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
asegurar la validez de los exmenes diagnsticos (3).
ENTREVISTA CLINICA ESTRUCTURADA PARA EL DSM-III-R (SCID)
La entrevista clnica estructurada para el PSN-III-R (Clinical Interview for DSM-III-R) (SCID) es un
protocolo de entrevista diseado por Spitzer et al (1987) con el fin de capacitar a los profesionales para
reunir la informacin apropiada que permita llegar a diagnsticos en los ejes I y II, basndose en el
DSM-III-R.
Sigue un modelo de entrevista diagnstica clnica. Empieza con un repaso de la enfermedad actual y los
episodios de psicopatologa anterior y prosigue con preguntas sobre sntomas especficos que se inician
con un examen para incluir o descartar trastornos especficos.
La SCID se puede usar de forma modular de tal forma que el investigador pueda seleccionar para un
estudio concreto nicamente los mdulos de diagnstico relevantes en una muestra particular de sujetos.
Se han elaborado diversas versiones para los trastornos en el eje I (SCID-I)
SCID-P para pacientes psiquitricos.
SCID-OP para pacientes psiquitricos externos.
SCID-NP para individuos de la comunidad, parientes, pacientes de atencin primaria y otras personas
no identificadas como pacientes psiquitricos.
La SCID-II sirve para el diagnstico de los trastornos de personalidad. Se usa con un cuestionario
autoadministrado que el sujeto debe completar antes de la entrevista. El clnico se centra en las
respuestas positivas del cuestionario al revisar los sntomas de trastorno de personalidad.
INVENTARIO DEL ESTADO PSIQUIATRICO (PSS)
Derivado del Mental Status Schedule (MMS, Spitzer et al, 1964) el Present State Examination (PSS) fue
desarrollado por Spitzer y sus colaboradores del Instituto de Investigacin Biomtrica de Nueva York en
1970.
Ofrece una gua de entrevista estandarizada diseada para evaluar la psicopatologa y funcionamiento
vital de los pacientes a lo largo de toda la gama de salud-enfermedad. La puntuacin "verdadero/falso" de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (5 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
321 tems dicotmicos precodificados en un inventario de codificacin permite una sencilla
administracin y puntuacin y cubren reas mayores tales como (4, 5):
Estado mental.
Alteracin del funcionamiento en el "rol".
Alteracin de relaciones interpersonales.
Dependencia al alcohol y otras drogas.
FORMULACION DE EVALUACION PSIQUIATRICA (PEF)
Con formato de entrevista valora dimensiones generales a travs de 27 tems con una escala de seis
puntos, con menor tiempo de administracin que el PSS. Ofrece una escala para evaluar el tratamiento,
similar al BPRS (Escala de Evaluacin Psiquitrica Breve), con una gua de entrevista opcional. (4)
ESCALA DE PSICOPATOLOGIA ACTUAL Y ANTERIOR (CAPPS)
Con formato de entrevista, nos evala 171 tems definidos ampliamente con una escala de seis puntos.
Similar al PEF, aade tems histricos.
ASOCIACION PARA LA METODOLOGIA Y DOCUMENTACION
EN PSIQUIATRIA (AMDP)
El AMDP se trata de un dosier donde se recopilan de forma objetiva y estandarizada los datos
almacenados en la historia clnica psiquitrica, y donde puede cuantificarse la sintomatologa presentada
por el paciente (8).
El primer AMDP se inici por la Asociacin para la Metodologa y Documentacin en Psiquiatra
("Association for Methodology and Documentation in Psichiatry"), dando a entender que el AMDP no
solo se cea a la documentacin psiquitrica, sino que abarcaba todos los aspectos relacionados con la
recogida de datos, objetivacin y cuantificacin de los sntomas, con la metodologa de los ensayos
clnicos, y con la estandarizacin conceptual de la psicopatologa de acuerdo a un nivel internacional.
Originalmente se conoci como AMP, creada como trabajo de grupo en Basilea (1965) bajo los auspicios
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (6 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
de varios psiquiatras de Hospitales Universitarios en Alemania y en Suiza, quienes decidieron unificar
sus esfuerzos para llegar a un sistema de documentacin psiquitrica y cuantificacin psicopatolgica
que fuera vlido para toda Europa. El grupo se reuni en el Clnico Universitario de Viena, y la idea se
difundi por todo el viejo continente. En el Sexto Congreso del Colegio Internacional de
Neuro-Psicofarmacologa (CINP) celebrado en Tarragona (1968) se decidi cambiar el nombre por
AMDP. Desde entonces, el sistema AMDP ha sido revisado en varias ocasiones dando lugar al
"Secretariado Internacional AMDP" y al "Grupo Internacional Francfono AMDP".
Se trata de un sistema eficaz, homogneo, fiable, validado y traducido en 14 idiomas; la versin espaola
la realiz Lpez-Ibor en 1981.
Tiene dos partes principales:
ANAMNESIS: donde se registran los antecedentes del paciente. Se subdivide en:
AMDP-1 o anamnesis general: incluye los 21 tems primeros para registrar los datos demogrficos y
otros aspectos genricos del paciente.
AMDP-2 o acontecimientos patognicos: contiene dos tems fundamentales ("22" y "23"), continuando
con la numeracin correlativa de la primera parte. Por un lado se hace referencia a las principales
influencias que conlleva la enfermedad (amor, sexualidad, familia, economa, vida conyugal, estudios,...)
valorando la influencia del estrs. Por otra parte se exploran las alteraciones en el estilo de vida debidas a
acontecimientos vitales mayores sufridos por el paciente.
En cada caso se debe registrar la edad que tena el paciente, y cuanto tiempo hace que aconteci el
suceso.
El AMDP-3 hace referencia a los antecedentes psicopatolgicos personales y familiares (tems 24-38)
donde se incluyen: primeros sntomas de la enfermedad, posibles cambios en la sintomatologa, edad de
inicio de los primeros sntomas, cuando se iniciaron los sntomas actuales, historia psiquitrica familiar,
suicidios de algn componente de la familia, intentos de suicidio por parte del paciente, ingresos
psiquitricos anteriores, tratamientos pslcofarmacolgicos previos...
La exhaustividad y objetividad con que se recoge toda esta informacin anamnsica hace del AMDP un
valioso utensilio de documentacin psiquitrica.
ESTADO ACTUAL: recoge los sntomas fsicos y psicopatolgicos del paciente. Para ello se emplean
el AMDP-4 que centra su atencin en la "escala psicopatolgica" (dividida en trece grupos
sintomatolgicos bsicos), y AMDP-5 que valora la "escala somtica". Cada uno de los sntomas se
identifica y cataloga de acuerdo a 4 niveles establecidos por Bente (7):
Primero, constatar si o no el sntoma est expuesto a valoracin (p.e. si el paciente no puede hablar,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (7 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
difcilmente se podrn evaluar si existen o no ideacin delirante o alucinaciones). Segundo, debemos
determinar el grado de (certeza) seguridad del investigador sobre la presencia de sntomas. En estos
primeros dos niveles el tem puede clasificarse como "no valorable o incierto". El tercero se refiere a la
presencia de sntomas, en el que se est completamente seguro de la aparicin o ausencia del mismo.
Finalmente, si no hay sntoma se catalogar como 0 y si est presente se cuantificar su gravedad
("leve=1", "moderado=2". "intenso=3", "muy intenso=4").
De acuerdo con Bobon (1987) el sistema AMDP tiene como mnimo 6 campos de aplicacin:
La estandarizacin de la historia clnica.
La investigacin epidemiolgica.
La enseanza de la psicopatologa.
La investigacin transcultural.
El diagnstico sindrmico.
La medida multifactorial de los campos teraputicos.
Hay dos sistemas derivados del AMDP:
AGP (Arbeitsgemeinschaft fur Gerontopsychiatrie): para psicogeriatra.
FPDS (Forensic Psychiatric Documentation System): para la psiquiatra legal.
CUESTIONARIOS PARA LA EVALUACION CLINICA
DE NEUROPSIQUIATRIA (SCAN)
El sistema SCAN (Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) fue desarrollado por la
Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Psiquiatra de Londres. Se compone de un
conjunto de instrumentos y manuales destinados a analizar, medir y clasificar la psicopatologa y
conducta asociada a las alteraciones psiquitricas de la edad adulta. Su objetivo central es proveer a los
clnicos e investigadores de una entrevista estandarizada para los diagnsticos CIE-10.
El texto del SCAN consta de tres apartados:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (8 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
El ncleo del instrumento es la 10. versin del Present State Examination (PSE-10) que ha probado ser
uno de los ms tiles instrumentos de valoracin psicopatolgica.
La lista de comprobacin de grupos de tems (Item Group Checklist-IGC).
Cuestionario de la historia clnica (Clinical History Schedule-CHS).
El PSE-10 consta de dos partes:
Parte I: recoge los trastornos somatomorfos, disociativos, de ansiedad, depresivos y bipolares, trastornos
de la conducta alimentaria, consumo de alcohol y otras sustancias. Existe tambin un apartado para los
estados de la parte II.
Parte II: registra los trastornos psicticos y cognitivos, las anomalas del lenguaje, afectividad y
comportamiento.
El sistema SCAN contiene otros dos elementos fundamentales:
El Glosario de definiciones diferenciales.
El programa computarizado CATEGO-5: un conjunto de programas informticos para el procesado de
la informacin del SCAN y la gnesis de resultados diagnsticos CIE-10, DSM-III-R y DSM-IV (en
preparacin).
Existe un programa de conversin que genera tems equivalentes a los del PSE-9 para poder ser
procesados por el CATEGO-4 y proporcionar una salida susceptible de ser usada en comparacin con
estudios anteriores (9).
ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS PARA TRASTORNOS
DE PERSONALIDAD
Hay tendencia a desarrollar formatos de entrevistas especficos para los trastornos de personalidad en los
que resulta difcil obtener de otra forma diagnsticos fiables. Los ms importantes son (4):
Entrevista diagnstica para pacientes lmites (DIB)
Desarrollada por Gunderson y colaboradores, con formato de entrevista semiestructurada, categoriza a
los pacientes en grupos de "lmites" (la puntuacin divisoria es 7/8) y "no lmites".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (9 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
Inventario para sujetos de personalidad esquizotpica (SSP)
Desarrollado por Barn y colaboradores, con formato de entrevista valora 10 reas de funcionamiento.
Entrevista estructurada de Pjohl para trastornos de la personalidad DSM-III (SIDP)
Desarrollado con formato de entrevista, valora los trastornos del eje II.
Examen del trastorno de personalidad de Loranger (PDE)
De igual forma valora las dimensiones del eje II.
ESTADO MENTAL GERIATRICO (GMS-AGECAT)
La batera GMS-AGECAT (Geriatric Mental State-Automated Geriatric Examination for Computer
Assisted Taxonomy) fue diseada en 1976 por Copeland, el director del Proyecto de investigacin
psiquitrica USA/U.K. La versin espaola validada por Saz en 1991 consta de 43 secciones, y permite
mediante el sistema computerizado de diagnstico AGECAT la obtencin de diagnsticos psiquitricos
fiables en la tercera edad, siendo especialmente interesante para la demencia y depresin. Junto al GMS
se utiliza la History and Aetiology Schedule (HAS), que incorpora datos biogrficos y anamnsicos del
paciente (5).
Al igual que existen entrevistas estructuradas para la poblacin adulta y tercera edad, se estn elaborando
guas de entrevista para cubrir diagnsticos presentes en nios y adolescentes (3).
DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA
Este diagnstico asegura que se apliquen las mismas reglas a todos los casos (1).
Los programas de computadora para generar diagnsticos se basan, sobre un rbol de decisiones lgicas
o sobre modelos estadsticos.
Un programa de rbol de decisin evala la frecuencia de respuestas SI/NO, limitndose de esta forma
sucesiva el diagnstico. Se asemeja al diagnstico diferencial de la prctica clnica.
Los orgenes de este moderno procedimiento se encuentran en el sistema DIAGNO de Spitzer y Endicott
(1968). Posteriormente, Wing y cols (1974) crearon el programa CATEGO, para el uso con el Examen
del Estado Actual (PSE). El CATEGO ha demostrado su validez en estudios epidemiolgicos de
trastornos psiquitricos mayores y menores, y se encuentran disponibles en la actualidad datos de
comparacin de varios grupos de pacientes en poblaciones normales (1, 5).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (10 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
En el enfoque estadstico alternativo, los datos se recolectan de una muestra de sujetos cuyos
diagnsticos se conocen. A partir de estos datos base, mediante mtodos estadsticos, se idea un esquema
de clasificacin. Mientras que en el mtodo de rbol de decisiones sigue la secuencia de reglas arbitrarias
que sostiene la prctica clnica ordinaria, este otro sistema estima la probabilidad de que los sntomas de
un determinado individuo se ajusten a los de pacientes diagnosticados con anterioridad.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Y RECOMENDADA
1.- Gelder M, Gath D, Mayou R. "Clasificacin en Psiquiatra" En: Gelder M, Gath D, Mayou R.
"Psiquiatra". Nueva Editorial Interamericana, 2. ed., McGrwhill, Mxico, 1993; pp.: 74-93.
2.- Ruz C. "Exploracin psicopatolgica". En: Ruiz C, Barcia D, Lpez-Ibor JJ. "Psiquiatra", 1. ed.,
Barcelona, 1982, pp.: 456-460.
3.- Williams JBW. "Clasificacin psiquitrica". In: Talbott JA, Hales RE, Judofsky SC. "The American
Psychiatric Press. Tratado de Psiquiatra", Ancora S.A., Barcelona, 1989, pp: 199-221.
4.- Carr AC. "Test psicolgicos de la personalidad". En: Kaplan HI, Sadock BJ. "Tratado de Psiquiatra".
2. ed., Masson Salvat, Barcelona, 1989; pp. 508-529.
5.- Saz P. "GMS-AGECAT: "Validacin y estudio de su utilidad en la comunidad geritrica". Tesis
Doctoral, Universidad de Zaragoza, 1991.
6.- Romanoski AJ, Nestadt G, Chahal R, Merchant A, Folstein MF, Gruenberg EM, NcHugh PR.
"Interobserver reliability of a Standardized Psychiatric Examination (SPE) for case ascertainment
(DSM-III)". J-Ner-Ment Disorders; 1988; 176 (2): 63-71.
7.- Vzquez-Barquero JL. "Versin computerizada del CIDI (CIDI-Auto)". CIDI-SCAN-IPDE.
Newsletter, n. 3, 1994, pp. 5-6.
8.- Snchez-Blanque A. "Psychiatric Documentation System. AMDP". In: Seva A. "The European
Handbook of Psychiatry and Mental Health". Barcelona, Anthropos; Zaragoza: Prensas Universitarias de
Zaragoza; 1991; pp. 639-647.
9.- Vzquez-Barquero JL. Glosario. Definiciones diferenciales de los tems del SCAN y comentario
sobre el texto. Meditor, Madrid, 1993.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n5.htm (11 of 11) [02/09/2002 03:42:06 p.m.]
4
6.EXPLORACIONES SOMATICAS E INSTRUMENTOS
Autor: M. Campillo Sans
Coordinador: C. Almenar Monfort, Barcelona
EXPLORACIONES SOMATICAS E INSTRUMENTOS
El progresivo conocimiento del sustrato biolgico en las enfermedades mentales, con la paralela introduccin de la
psiquiatra en el campo del resto de especialidades mdicas, obliga, por diferentes razones, a plantearse el manejo
de parmetros biolgicos, en la prctica psiquitrica diaria.
En este apartado revisaremos precisamente, todas aquellas circunstancias en las que el psiquiatra, adems de sus
instrumentos de exploracin psicopatolgica habitual, indicar una serie de exploraciones complementarias con la
finalidad de conseguir un mayor logro diagnstico y, en consecuencia, tambin teraputico.
De un modo esquemtico podran quedar resumidas en estas cuatro situaciones:
- Diagnstico diferencial de sintomatologa psiquitrica con otras enfermedades mdicas.
- Comorbilidad de patologa psiquitrica con otras enfermedades.
- Estudio de marcadores biolgicos.
- Tratamientos biolgicos que requieren control mdico especfico.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Al utilizar el manual de clasificacin de trastornos mentales de la APA (DSM-III-R) se constata la necesidad, de
descartar una causa orgnica que pueda ocasionar los sntomas psiquitricos del paciente. Este punto es un criterio
comn en la mayor parte de las categoras diagnsticas de ste manual.
Al valorar a un enfermo mental, es importante, en determinadas circunstancias, descartar condiciones mdicas que
puedan presentarse con clnica psiquitrica. Un amplio rango de alteraciones fsicas pueden dar lugar a diferentes
sndromes o sntomas psiquitricos. La sintomatologa mental puede ir, desde breves y autolimitados episodios
depresivos relacionados con la convalescencia de diferentes procesos mdicos y quirrgicos (enfermedades vricas,
bacterianas, ingresos hospitalarios, etc.), hasta complejos episodios de caractersticas ansiosas, afectivas o
psicticas de difcil resolucin, durante la evolucin de enfermedades neurolgicas, reumatolgicas,
endocrinolgicas, etc.
La realizacin de una historia clnica detallada, que no descuide la anamnesis de sntomas fsicos y una exploracin
adecuada, puede hacer sospechar el origen no mental del trastorno. Cualquier atipicidad en la forma de presentacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (1 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
de la enfermedad, edad de inicio, sntomas iniciales, evolucin del cuadro clnico, respuesta teraputica, as como la
presencia de otros signos o sntomas no psiquitricos, obliga a replantear el diagnstico de enfermedad mental
(Tabla 1).
De igual modo que en el resto de especialidades mdicas, el estudio sistemtico de parmetros hematolgicos y
bioqumicos considerados de rutina (hemograma completo, estudio renal, heptico, ionograma) permite fcilmente
descartar la existencia de alteraciones generales, la valoracin clnica de los resultados, decidir la implicacin de
dichos hallazgos en la sintomatologa psiquitrica.
Ante datos orientativos en la anamnesis, signos en la exploracin fsica, o hallazgos de laboratorio, est indicada la
realizacin de pruebas complementarias especficas, dirigidas a estudiar con mayor detalle, las alteraciones
encontradas. Este tipo de estudios incluye entre otros: estudios hormonales, estudio inmunolgico, determinacin de
txicos, serologa infecciosa, estudio neurolgico, neurofisiolgico y neuroradiolgico.
ESQUIZOFRENIA T. AFECTIVO T.ANSIEDAD
EDAD
> 40 Aos Episodio maniaco >60 aos
FORMA
PRESENTACION
Muy insidiosa/muy aguda muy aguda muy aguda
EVOLUCION trpida mala mala
SINTOMAS ASOCIADOS no psiquitricos no psiquitricos no psiquitricos
RESPUESTA
TERAPEUTICA
SINTOMATICA
mala mala mala
Estudios hormonales
Las alteraciones de la funcin tiroidea (hiper o hipotiroidismo) cursan frecuentemente asociadas a sintomatologa
ansiosa o afectiva y ms raramente, a caractersticas psicticas; la forma de presentacin clnica y la relevante
aparicin de trastornos del ritmo cardaco, trastornos del ritmo intestinal, del sueo, del peso corporal, as como del
control de la temperatura endgena, obligan a completar el estudio diagnstico con la determinacin de TSH srica
(T3 y T4 libre si procede). Por otra parte, algunos autores, valoran la relacin del hipotiroidismo subclnico con
determinadas formas de depresin, sugiriendo una disminucin del umbral como mecanismo de aparicin de la
sintomatologa afectiva (1).
Aunque con una menor frecuencia en la clnica, en ocasiones la sintomatologa psiquitrica (desconfianza, tristeza,
ansiedad) puede enmascarar alteraciones de otras glndulas endocrinas. Sntomas como hiperexcitabilidad
neuromuscular, fracturas patolgicas o tetania, hacen pensar en hiper o hipoparatiroidismo, mientras que un exceso
de adiposidad o prdida de peso excesiva junto a alteraciones en la pigmentacin cutnea, orientan hacia trastorno
adrenocortical. En consecuencia, estar indicada la determinacin de PTH, calcio y fsforo sricos, y estudio
completo de funcin corticoadrenal.
Estudio inmunolgico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (2 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
El lupus eritematoso sistmico (LES), es el proceso de etiologa autoinmune que, con mayor frecuencia, en algn
momento de su evolucin, se presenta con sntomas psiquitricos (trastornos psicticos y afectivos, estados
confusionales y deterioro cognitivo). La edad, sexo, sntomas dermatolgicos, articulares, y probablemente
neurolgicos, obliga a la determinacin de parmetros especficos de confirmacin diagnstica (clulas LE,
anticuerpos antinucleares sricos (ANA), anticuerpos anti DNA, anticoagulante lpico, etc.). No obstante, es
conveniente resaltar, la posible confusin diagnstica, ante la aparicin de alteraciones mentales, en el curso de
terapia con corticoides (2). Desde otro punto de vista, estudios recientes indican que con relativa frecuencia se
observa un dficit del sistema inmunolgico en algunas enfermedades mentales (ej.: depresin).
Determinaciones de sustancias txicas
La exposicin a txicos ambientales, en especial a metales pesados, (As, Hg, Pb) se ha asociado con la aparicin de
trastornos de conducta y sntomas asteniformes. Es importante en estas circunstancias, realizar una historia laboral
detallada, (anterior, y actual), que permita valorar esta posibilidad. Por otra parte, aunque su uso en tentativas
autolticas ha disminuido en las ltimas dcadas, el fcil acceso a estas sustancias, debera despertar sospechas en
determinados grupos de poblacin. En ambas circunstancias, intoxicaciones agudas o crnicas, la combinacin de
sntomas neurolgicos y cutneos, facilitar el diagnstico.
Adems de los frmacos de indicacin psiquitrica, otros frmacos, pueden producir sntomas mentales como efecto
indeseable (delirio, depresin secundaria, ansiedad). Esta situacin es especialmente grave en pacientes
psiquitricos en tratamiento por otra circunstancia mdica. La determinacin de niveles plasmticos de estas
sustancias, se hace necesaria en sujetos con alteraciones del estado mental, de inicio agudo, fcilmente relacionable
con la introduccin de una nueva teraputica (anestsicos, beta bloqueantes, teofilina y determinados antibiticos).
La elevada incidencia de abuso de sustancias psicotropas (cannabis, opiceos, cocana, derivados anfetamnicos,
psicofrmacos, alcohol, etc.) y la repercusin de su accin sobre el sistema nervioso central, a corto y largo plazo,
hace que determinados cuadros clnicos, de presentacin sbita y curso recortado, y otros cambios en la conducta
caracterizados por lentitud y dificultades cognitivas, planteen el consumo de este tipo de sustancias como origen de
la sintomatologa psiquitrica. En la mayora de los casos, la falsedad de la informacin aconseja ratificar la
sospecha con la determinacin de las mencionadas sustancias en orina (3).
Las situaciones en las que puede ser til este tipo de examen, son:
- historia de consumo o dependencia previos
- grupos de alto riesgo como pueden ser adolescentes, personas de vida marginal o bohemia, personas con
antecedentes penales
- pacientes con trastornos de conducta dificilmente explicables por una enfermedad psiquitrica.
Serologa infecciosa
Las infecciones que afectan al sistema nervioso central pueden presentar, con una alta frecuencia, clnica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (3 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
psiquitrica como sintomatologa, en algn momento de su evolucin.
De entre estas infecciones, la clsicamente relacionada con sntomas psiquitricos ha sido la infeccin por
treponema pallidum, especialmente en la fase terciaria o parlisis general progresiva (actualmente poco frecuente en
la prctica diaria). Es posible cualquier sintomatologa psiquitrica en la evolucin de la sfilis del sistema nervioso
central, pudiendo aparecer trastornos afectivos o clnica que sugiera esquizofrenia, e incluso se han descrito casos
de aparicin de sndrome catatnico. (4) Aunque en el curso de la enfermedad aparece evidencia clara de trastorno
orgnico, debe sospecharse en grupos de riesgo, historia previa de enfermedad de transmisin sexual o
promiscuidad, signos neurolgicos en la exploracin y enfermedad atpica que no responde al tratamiento. Para
ratificar el diagnstico clnico, est indicada la confirmacin srica mediante pruebas reagnicas inespecficas
(VDRL o RPR) y antitreponmicas especficas (FTA-ABS) (5).
La tuberculosis en su forma de afectacin del sistema nervioso central, ya sea vascular, menngea, o granulomatosa,
puede presentarse con sintomatologa psiquitrica de curso trpido, frecuentemente asociada a afectacin de pares
craneales, signos neurolgicos focales, y evidente deterioro del estado general. La posibilidad diagnstica, hace
necesaria la realizacin de un estudio general de infeccin por mycobacterium tuberculosis (tincin de
Ziel-Nielssen en lquidos biolgicos, cultivo en medio de Lowenstein), test dermatolgico de tuberculina, estudio
radiolgico de posible afectacin respiratoria, as como una completa investigacin (bioqumico, citolgico y
microbiolgico) del lquido cefaloraqudeo.
Otra de las infecciones que actualmente se relaciona con sntomas psiquitricos, es la infeccin por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). En la evolucin de la enfermedad, una importante proporcin de pacientes con
sida desarrollan demencia secundaria al virus, con una supervivencia media tras la aparicin de los sntomas de 6
meses. La clnica es de deterioro progresivo tanto cognitivo como conductual, debiendo descartarse previamente
otras alteraciones mdicas asociadas (trastornos metablicos e infecciones oportunistas). Es importante resaltar en
este apartado, la alta frecuencia de infeccin por VIH entre la poblacin psiquitrica crnica, dadas las conductas de
riesgo (6). Siempre que se sospeche esta posibilidad diagnstica, debe determinarse la presencia de anticuerpos anti
VIH 1 y 2.
Con mucha menor frecuencia, otras infecciones pueden dar lugar a diferentes sntomas psiquitricos (cisticercosis,
brucelosis, borreliosis, etc.), no obstante por la rareza de presentacin en clnica, estas patologas slo deberan
tenerse presentes en circunstancias muy determinadas (inmigracin, inmunodepresin, etc.).
Estudio neurolgico
Sin ninguna duda, el diagnstico diferencial que se plantea con mayor frecuencia en los trastornos mentales, es la
posible afectacin del sistema nervioso central relacionada con enfermedades neurolgicas y/o aquellos cuadros
clnicos que cursan con sintomatologa mixta, "neuropsiquitrica".
En estas condiciones, el profesional dispone de una serie de exploraciones que por sus caractersticas, ayudarn a
especificar diagnsticos concretos.
Es por eso que en este amplio apartado, ms que detallar la variedad de trastornos neurolgicos aqu incluibles,
resultar ms didctico comentar las diferentes pruebas diagnsticas que consideramos ms tiles.
El estudio de la actividad bioelctrica cerebral (electroencefalografa, EEG), mediante colocacin de electrodos de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (4 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
superficie, en cuero cabelludo, estudia el funcionalismo de la actividad neuronal. Aunque clsicamente fue el
mtodo de exploracin ms usado en el estudio de los trastornos mentales, en la actualidad, queda limitado a
aquellas condiciones en las que se sospecha que la patologa responsable cursa con: cambios en las frecuencias
normales de la actividad cerebral (encefalopatas txicas, traumticas, encefalitis infecciosas, procesos expansivos,
demencias), con elementos paroxsticos (sndromes epilpticos), o con actividades patolgicas de presentacin
peridica (Creutzfeld-Jakob, encefalitis herptica, encefalopata heptica). Adems, el EEG permitir el diagnstico
inmediato de confirmacin, mediante el registro contemporneo de episodios con variada manifestacin clnica, en
los que se sospecha la posibilidad de trastorno comicial (7).
No obstante esta exploracin, en muy pocas ocasiones permitir el diagnstico definitivo del paciente, precisando,
en la mayora de casos, la combinacin de datos clnicos y otras pruebas complementarias que lo ratifiquen.
El estudio encefalogrfico, coordinado con el registro de otras actividades corporales (respiracin, movimientos
musculares, movimientos oculares, electrocardiografa), durante el sueo (polisomnografa), se utiliza como
complemento de la electroencefalografa basal, (ej.: posibilidad de episodios comiciales durante el sueo), y en el
estudio de cualquier trastorno mental, frecuentemente de aspecto depresivo, o de deterioro cognitivo, en el que se
sospeche la posibilidad de patologa intrnseca del sueo (narcolepsia, apnea obstructiva).
Otras exploraciones neurofisiolgicas, quedan restringidas a circunstancias neurolgicas en las que la
desmielinizacin sea el diagnstico a confirmar (ej.: potenciales evocados en esclerosis en placas, leucodistrofia
metacromtica), o bien en estudios de investigacin (variable contingente negativa, en cualquier patologa
psiquitrica).
La radiografa simple de crneo, examen sencillo, y fcilmente accesible a todos los niveles de la psiquiatra
asistencial, permite de inmediato, evaluar aquellas patologas que cursan con algn tipo de alteracin del material
seo de la bveda craneal (fracturas, hiperostosis, disminucin de la densidad sea), las que tienen calcificaciones
anmalas (facomatosis, tumores, alteraciones vasculares), y en patologa infantil, aquellos trastornos que
condicionan un aumento de la presin endocraneal (hidrocefalia, procesos expansivos).
La tomografa axial computarizada (TAC) aade al estudio radiolgico, la posibilidad de estudiar las estructuras
enceflicas y medulares, permitiendo, mediante tcnica no invasiva, el diagnstico de enfermedades vasculares
(infartos, hematomas), procesos expansivos (infecciosos, neoplsicos, metastsicos), alteraciones del sistema
ventricular, as como calcificaciones anmalas.
La resonancia nuclear magntica (RNM), completa los estudios de neuroimagen, ofreciendo una mayor definicin
en determinadas caractersticas lesionales (desmielinizacin), y topogrficas (reas posteriores, y medulares). No
obstante, dado que la colaboracin del paciente es imprescindible en la realizacin de esta prueba, quedar limitada,
en pacientes con estados de agitacin psicomotriz o ansiedad, estando, asimismo, contraindicada en portadores de
cualquier elemento de caractersticas metlicas (marcapasos, aneurisma grapado, cuerpo extrao ferromagntico) y
embarazo (5).
Dado el incremento de exmenes no invasivos, en el estudio de enfermedades relacionadas con el SNC,
actualmente, el uso del examen del LCR, debe quedar limitado, a aquellos cuadros clnicos de evolucin subaguda,
en que los cambios del estado mental se asocien a sndrome febril y signos de afectacin menngea.
Adems de estos exmenes tiles en el estudio de enfermedades neurolgicas, hay que mencionar la necesidad de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (5 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
combinacin con otros mtodos diagnsticos, especficos en diferentes etiologas (ej.: determinacin enzimtica de
arilsulfatasa A en leucodistrofia metacromtica, determinacin niveles de Cu y ceruloplasmina en enfermedad de
Wilson). Por otra parte, y quizs algo apartado del objetivo prctico de este captulo, es probable que en un futuro
prximo, los estudios de medicin de flujo cerebral, mediante tcnicas de emisin de positrones (PET, SPECT),
sean instrumentos diagnsticos bsicos en el estudio de las alteraciones del SNC (Tabla 2).
Tabla2. EXAMENES COMPLEMENTARIOS INDICADOS EN TRASTORNOS MENTALES CON
SOSPECHA DE DIAGNOSTICO NEUROLOGICO
EEG: Encefalopatias txicas
Encefalitis
Epilepsia
Rx simple: Traumatismos
Facomatosis
TAC Enfermedades vasculares
Procesos expansivos
Trastornos degenerativos
RNM Localizacin posterior
Localizacin medular
Desmielizacin
Otros: Determinacin enzimtica (metabolopatas)
Determinacin de metales (enfermedades de
depsitos)
EMG
PLS
PE
Sin embargo, la utilidad, y posterior valoracin de los resultados de estos exmenes complementarios, en la
investigacin de posible enfermedad neurolgica, vendr siempre condicionada por la adecuada indicacin de cada
una de ellas, fruto de una correcta anamnesis (antecedentes familiares, forma de inicio, evolucin, sntomas
asociados, respuesta teraputica), de una precisa exploracin general (ej.: rasgos dermatolgicos en facomatosis,
anillo corneal en la enfermedad de Wilson, etc.) y neurolgica (alteracin de pares craneales, signos piramidales,
cambios de tono muscular).
Otra serie de circunstancias mdicas, debe ser considerada en el estudio del diagnstico diferencial, de
sintomatologa psiquitrica de caractersticas atpicas. Enfermedades como la porfiria aguda intermitente, o el
feocromocitoma, pueden presentarse con sintomatologa ansiosa grave, e incluso simular crisis de angustia. Tabla 3.
Tabla3.
Enfermedades mdicas ms comunmente asociadas a SINDROME DEPRESIVO
Endocrinopatas: alteraciones tiroideas, alteraciones de la gl,andula paratiroides, hiper o hipoadrenalismo,
trastornos en la secrecin de ADH, insulinoma
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (6 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
Enfermedades neurolgicas: esclerosis mltiple, esclerosis amiotrfica lateral, esclerosis tuberosa
Colagenosis: lupus eritematoso sistmico, periarteritis nudosa, enfermedad mixta del colgeno y de los vasos
Infecciones: mononucleosis infecciosa, gripe, hepatitis, tuberculosis, encefalitis, malaria
Patologa cardiovascular: insuficiencia cardaca congestiva, infarto de miocardio, isquemia cerebral
Alteraciones de la dieta: alcoholismo, beribri,pelagra,anemia perniciosa
Neoplasias: feocromocitoma, tumor carcinoide
Enfermedades genticas: enfermedad de Wilson, porfiria
Como curiosidades, se encuentra descrito en la literatura, un caso de neurinoma del acstico de lento crecimiento,
asociado a trastorno bipolar, mejorando la sintomatologa psiquitrica, con la extirpacin del tumor (8); la aparicin
de un quiste coloidal en tercer ventrculo en una mujer con minusvalas psquicas, de presentacin con
sintomatologa depresiva y agresividad, que recuper su estado habitual tras la intervencin quirrgica (9); por
ltimo, describir la aparicin de un sndrome catatnico secundario a una encefalitis por Borrelia burgdorferi
(enfermedad de Lyme) (10).
COMORBILIDAD
Diferentes circunstancias mdicas, pueden ser causantes de la enfermedad de un paciente presumiblemente
psiquitrico, pueden exacerbar un trastorno mental, ya sea preexistente o de desarrollo posterior, o pueden ser
coincidentes, pero en cualquier caso requieren de actuacin mdica concomitante. Es de sobras conocida, la
existencia de una alta prevalencia de comorbilidad entre las diferentes enfermedades mentales y otras condiciones
mdicas. Entre otros, factores como un estatus socioeconmico bajo y un pobre nivel educativo, pueden contribuir,
junto al trastorno psiquitrico existente, a que estos pacientes tengan un escaso control mdico. Dado el problema
que esta comorbilidad puede representar, resulta de gran ayuda el tener en cuenta esta posibilidad, dirigida a un
tratamiento lo ms precoz y eficaz posible.
En los pacientes psiquitricos de tratamiento ambulatorio, el psiquiatra es, en muchas ocasiones, el nico contacto
con el mdico. Aunque la realizacin de exploraciones de laboratorio y otros exmenes complementarios,
habitualmente no se considera necesaria en ausencia de sntomas fsicos, estos enfermos, y en especial la poblacin
de mayor edad, pueden beneficiarse, a lo largo del seguimiento psiquitrico, de valoraciones mdicas peridicas,
que incluyan una revisin por aparatos, alertando al facultativo, de la existencia de otros trastornos mdicos, y la
consiguiente necesidad de derivacin teraputica a otros especialistas.
MARCADORES BIOLOGICOS EN PSIQUIATRIA
Los marcadores biolgicos de las enfermedades psiquitricas son una serie de determinaciones de laboratorio cuyo
objetivo es estudiar e identificar o bien cuantificar, parmetros biolgicos relacionados con la fisiopatologa
cerebral existente, en un determinado trastorno. La finalidad de estos estudios puede ser, tanto el ayudar a realizar
un diagnstico en casos en los que existen dudas, como el elaborar un pronstico o la previsin de respuesta
teraputica. La utilidad de estos marcadores est por el momento en estudio siendo los resultados, en la mayora de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (7 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
los casos, poco concluyentes. Son necesarios estudios posteriores.
Existen dos tipos de alteraciones en los parmetros biolgicos. Puede hablarse de un marcador de rasgo o
permanente cuando la alteracin o cambio en el parmetro no vara con la evolucin favorable de la enfermedad, lo
que hace suponer que ya exista previamente a su inicio. Estos marcadores de rasgo indicaran la vulnerabilidad del
individuo que los presenta a padecer una determinada enfermedad. Por otro lado existen los marcadores de estado,
alteraciones que se producen nicamente mientras la enfermedad permanece activa y que se normalizan al cesar la
sintomatologa clnica.
Los marcadores biolgicos pueden, para facilitar su estudio, agruparse segn el tipo de exploracin realizada o la
clase de sustancia utilizada. A continuacin se expone una relacin de estos parmetros (11), (12).
Determinaciones bioqumicas
Determinacin qumica de neurotransmisores, precursores y metabolitos
El estudio de este tipo de sustancias no puede considerarse por el momento como un examen de rutina, debido a su
alto coste y todava bajo beneficio, sin embargo el hecho de determinar la sustancia alterada resulta de gran inters.
- Determinacin de metabolitos cidos de la serotonina en lquido cefalorraqudeo (LCR). El
cido-5-hidroxi-indolactico (5-HIAA) ha permitido diferenciar, de manera todava terica, dos grupos de
trastornos depresivos segn su bioqumica, la depresin serotoninrgica en la que se encontraran cifras bajas de
5-HIAA en el LCR con una mejor respuesta teraputica a agonistas serotoninrgicos, y un subtipo noradrenrgico
en el que aparecen en orina niveles bajos de 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (MHPG) (principal metabolito en orina
de la noradrenalina) que presentara mejor respuesta a frmacos agonistas noradrenrgicos. Este marcador
permitira hacer tanto una clasificacin diagnstica como una indicacin sobre su pronstico con respecto al
tratamiento utilizado.
- El principal metabolito de la feniletilamina, el cido fenilactico, se ha encontrado en valores menores en
enfermos con depresin que en controles.
- Algunos estudios han encontrado niveles bajos de serotonina en pacientes con depresin melanclica, este
hallazgo podra tratarse de un marcador de rasgo, ya que no se detectaron normalizaciones de los niveles tras la
mejora clnica.
Tambin se han intentado determinaciones con diferentes metabolitos en esquizofrenia, pero por el momento los
resultados son pocos y contradictorios.
Determinacin bioqumica de enzimas
Se han estudiado dos enzimas relacionadas con la sntesis y degradacin de las monoaminas, la monoaminooxidasa
(MAO) y la catecol-O-metiltransferasa (COMT), de forma ms secundaria se ha estudiado tambin la
indol-O-metil-transferasa (IOMT). Parece que estas enzimas podran indicar marcadores pronsticos que haran
esperar un resultado determinado ante un frmaco concreto, sin embargo los resultados no son concluyentes por el
momento.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (8 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
Estudios con receptores
No son de utilidad clnica en psiquiatra ya que su estudio precisa de tejido cerebral, sin embargo se ha utilizado la
plaqueta como modelo perifrico de neurona por poseer caractersticas de membrana y receptores similares a los de
las clulas nerviosas. Ha sido en las plaquetas donde se ha detectado una disminucin de lugares de alta afinidad en
la membrana celular de pacientes con depresin endgena frente a los que no presentaban esta endogeneicidad, as
como una disminucin en el transporte de serotonina a travs de la membrana debido a una disminucin en la
captacin. Tambin se ha detectado en plaquetas un aumento de adrenoreceptores alfa-2 en pacientes deprimidos
melanclicos (estos receptores intervienen en el feedback negativo de la sinapsis).
Pruebas neuroendocrinas
Este tipo de pruebas se basa en la regulacin suprahipofisaria de los neurotransmisores que se suponen implicados
en la gnesis de los trastornos afectivos.
- Diversos estudios, han demostrado la existencia de un incremento en la secrecin de cortisol, resistente a la
frenacin con dexametasona (test de supresin con dexametasona, TSD) y un aplanamiento en el ritmo circadiano
de esta hormona, en pacientes deprimidos melanclicos, que se supone debido a una alteracin a nivel
supra-hipofisario del eje hipotlamo-hipofisario, con un dficit de control noradrenrgico. Se ha hablado de esta
alteracin neuroendocrina como un marcador diagnstico, seguramente de estado. Hay que tomar estos datos con
una cierta precaucin ya que se ha observado que numerosos factores pueden influir en los resultados del TSD.
Otros autores han hablado de la utilidad pronstica del TSD, la normalizacin de la respuesta en esta prueba, podra
indicar un pronstico mejor a corto y medio plazo ante la eliminacin del tratamiento farmacolgico.
- El eje neuroendocrino de respuesta tiroidea ante la liberacin de TRH, tambin parece estar alterado en los
trastornos afectivos. El aplanamiento de la respuesta de hormona tirotropina (TSH) tras la administracin
intravenosa de TRH, por debajo de 5 microgramos/ml a las nueve semanas de tratamiento con antidepresivos,
parece predecir una buena respuesta, mientras que la persistencia de esta alteracin tras la mejora clnica, indicara
un mayor riesgo de recada temprana, siendo considerado como un marcador de estado.
Pruebas farmacolgicas
Los estudios realizados en este sentido consisten en la administracin de frmacos y en valorar la respuesta clnica a
los mismos desde el punto de vista del frmaco como marcador diagnstico, o bien como marcador pronstico.
- Se ha hablado de la utilidad de la buena respuesta en trastornos depresivos ante el tratamiento con anfetaminas,
como un predictor de buena respuesta a frmacos de tipo agonista noradrenrgico ms que a serotoninrgicos. Sin
embargo, ya que la mayor parte de pacientes responden a los dos tipos de antidepresivos, su utilidad sera dudosa.
Esta prediccin ante la respuesta teraputica, slo podra realizarse con anfetamina, y no con metilfenidato.
- La perfusin de lactato sdico provoca crisis de angustia con una sensibilidad diagnstica del 70%, indicando una
buena eficacia del tratamiento con imipramina y otros frmacos, sin embargo su especificidad no ha sido bien
estudiada, por lo que no es una prueba de rutina en el diagnstico de las crisis de angustia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (9 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
Exploraciones neurofisiolgicas
- Polisomnografa (registro poligrfico del sueo): adems de su utilidad en el estudio de los trastornos del sueo,
las variaciones de latencia y densidad en la fase REM (fase de movimientos rpidos oculares), han sido implicadas
en determinados grupos de poblacin (adultos, y tercera edad) y en algunos subtipos de trastorno afectivo
(depresin melanclica); no obstante, las investigaciones realizadas en otros tipos de patologa psiquitrica (
esquizofrenia), en las ltimas dcadas, plantean su utilidad como marcador biolgico en el estudio de las
alteraciones del estado de nimo (13).
- Electroencefalograma computadorizado (EEGC): el estudio sistematizado de sustancias psicotropas, mediante el
anlisis digital y computarizado de las diferentes frecuencias observadas en la actividad bioelctrica cerebral,
ratificado en la literatura, permitira evaluar la accin especfica, y presumiblemente, predecir la respuesta
teraputica en el paciente (14).
Neuroimagen
Las exploraciones por neuroimagen estudian, in vivo, los aspectos estructurales y funcionales del sistema nervioso
central. Pueden clasificarse en dos grupos; unos estudian las estructuras, tomografa axial computerizada y
resonancia magntica nuclear, mientras el segundo grupo estudia la funcin. Entre estos ltimos se incluyen la
tomografa por emisin de positrones (PET), y estudio del flujo sanguneo cerebral. La diferencia principal con las
tcnicas neurofisiolgicas es la posibilidad de estudiar tanto estructuras corticales como subcorticales, mientras que
stas permiten bsicamente el estudio de la corteza.
- Tomografa axial cerebral (TAC): adems de su indicacin en todos los casos en que se sospeche etiologa
orgnica del trastorno psiquitrico, los exmenes practicados en pacientes esquizofrnicos, valoran la aparicin de
determinadas anomalas (dilatacin de los ventrculos laterales y del tercer ventrculo, ensanchamiento de los surcos
corticales, disminucin del tamao del vermis cerebeloso, asimetras interhemisfricas, anomalas en la densidad
cerebral, y algunas malformaciones menores de la linea media), relacionadas con el subtipo y la evolucin de la
enfermedad. Estas alteraciones halladas en la TAC desde el inicio de los sntomas, se asociaran con mayor
frecuencia a pacientes con sintomatologa negativa, alteraciones cognitivas, resistencia al tratamiento habitual y un
peor pronstico clnico aunque no pueden por el momento utilizarse como predictor de evolucin (15).
- Resonancia nuclear magntica (RNM): del mismo modo que con la exploracin anterior, los estudios con RNM,
han confirmado las anomalas descritas en pacientes psicticos, aportando la observacin de diferencias de densidad
cerebral, en las reas correspondientes a ganglios basales.
- Tomografa de emisin de positrones (PET y SPECT): estas tcnicas son, por ahora, de uso limitado a la
investigacin. En esquizofrenia se ha encontrado hipofrontalidad as como cambios en la actividad del metabolismo
de la glucosa en el lbulo temporal, y una menor actividad metablica en ganglios basales.
- Flujo sanguneo regional cerebral (FSRC): estudios preliminares realizados con esta tcnica, han descrito tambin
una hipofrontalidad en pacientes esquizofrnicos.
EXPLORACIONES EN LOS TRATAMIENTOS BIOLOGICOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (10 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
EN PSIQUIATRIA
Otra de las utilidades de las pruebas diagnsticas y anlisis de laboratorio en psiquiatra, es el estudio de las
reacciones adversas potenciales, producidas por los tratamientos psiquitricos. Las indicaciones pueden dividirse
en, las realizadas previamente al inicio del tratamiento y las de seguimiento.
El mdico psiquiatra debe conocer las posibles reacciones txicas ms frecuentes de los tratamientos biolgicos que
utiliza y partiendo de estos datos, solicitar las exploraciones previas y de seguimiento ms indicadas para controlar
estas reacciones.
Como pautas generales puede decirse que, adems del hemograma y bioqumica de rutina ya comentados al inicio
del presente captulo, debe valorarse la posibilidad de realizar un electrocardiograma en pacientes a partir de la
tercera dcada, sin historia previa de patologa cardiaca y sin que se le haya realizado ninguno en el ltimo ao, si
va a empezar un tratamiento con posible riesgo de cardiotoxicidad. Es tambin recomendable explorar la funcin
heptica en tratamientos con frmacos que son metabolizados por el hgado, en pacientes con historia previa de
alteraciones. Por otro lado, en poblaciones con alto riesgo de presentar reacciones adversas como pueden ser
poblacin infantil, geritrica y enfermos crnicos, deben extremarse tanto las evaluaciones iniciales, como las de
seguimiento (16).
En mujeres en edad frtil, que vayan a iniciar un tratamiento con psicofrmacos, o bien que estn realizndolo, debe
tenerse siempre en cuenta la posibilidad de embarazo, por las implicaciones que tienen sobre el feto la mayora de
estos frmacos.
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS (ATCs)
En este grupo de frmacos, as como con los antipsicticos y las benzodiazepinas, se recomienda la realizacin de
exploraciones de laboratorio previas al inicio del tratamiento, si la historia clnica anterior, la exploracin fsica,
antecedentes de reacciones adversas o los efectos secundarios conocidos de los ATCS, as lo indicaran.
Deberan solicitarse pruebas hepticas en pacientes con antecedentes de hepatopata que van a iniciar tratamiento
con ATCs, electrocardiograma en historia previa de patologa cardiaca debido a la asociacin conocida de estos
frmacos con alteraciones significativas de esta exploracin.
Si el paciente en tratamiento con ATCs presenta un trastorno delirante, debe plantearse la posible implicacin del
frmaco, para lo cual sera til la realizacin de electrocardiograma, electroencefalograma y niveles plasmticos.
Por otra parte, la evidente disminucin del umbral convulsivo, obliga a un estricto control en pacientes epilpticos
(tambin con el tetracclico, maprotilina).
Durante el tratamiento con ATCs, ser til la determinacin de niveles plasmticos, (obtenida entre 9 y 12 horas
despus de la ltima dosis), especialmente en circunstancias de dudoso cumplimiento teraputico, escasa respuesta
a dosis eficaces conocidas, utilizacin de altas dosis con estricto control de toxicidad, y aparicin de efectos
secundarios con dosis mnimas. Tambin se ha sugerido la necesidad de comprobar niveles plasmticos en
pacientes en tratamiento conjunto de ATCs y neurolpticos por existir interacciones entre ambos en cuanto a su
metabolismo. Adems los niveles plasmticos pueden modificarse al cambiar la marca del frmaco (diferencias en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (11 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
la biodisponibilidad del preparado).
LITIO
El tratamiento con litio (Li) puede provocar varios efectos adversos de diferente importancia clnica entre los que se
incluyen alteraciones de la glndula tiroidea y paratiroidea con menor frecuencia, trastornos en la funcin renal,
alteraciones cardiacas, malformaciones en el desarrollo fetal o una elevacin habitualmente benigna del recuento de
glbulos blancos. Previamente al tratamiento con Li se recomienda la realizacin de un hemograma completo,
electrolitos en sangre, nitrgeno urico en sangre (BUN), creatinina plasmtica, pruebas de funcin tiroidea que
incluyan la hormona estimulante de la tiroides y, si esta es anormal, prueba de captacin de resina de T3 y T4,
anlisis de orina, electrocardiograma, y a veces prueba de aclaramiento para la creatinina con orina de 24 horas.
Debido a la alta toxicidad que presenta el Li y a la proximidad de los niveles teraputicos de Li en sangre y los
niveles txicos, es necesario un control frecuente de niveles (obtenidos doce horas despus de la ltima dosis), en el
seguimiento de este tratamiento. Despus de cuatro o cinco das de haberse iniciado el tratamiento o de un ajuste de
las dosis se alcanzan niveles estables de Li. A veces se recomienda una valoracin al iniciar el tratamiento de dos
veces por semana. Deben solicitarse niveles en sangre en cualquier paciente que, a lo largo de la teraputica,
presente algn signo de posible toxicidad.
Los niveles teraputicos propuestos para el tratamiento del episodio de mana se sitan entre 0,8 mEq/l y 1,4 mEq/l.
Se caracteriza como "rango de alerta" valores situados entre 1,2 mEq/l y 1,5 mEq/l (16), siendo considerados como
txicos valores superiores a estos. Tambin se ha observado toxicidad en pacientes con niveles por debajo de este
"rango de alerta", especialmente en enfermos ancianos o con enfermedades orgnicas. Los efectos txicos severos
se observan habitualmente con niveles plasmticos de litio en torno o superiores a los 3 mEq/l, los niveles de 4
mEq/l o superiores deben considerarse una emergencia mdica debiendo ser valorada la necesidad de dilisis.
Despus de un episodio agudo, la dosis de mantenimiento o profilctica ha sido propuesta recientemente (17), en
niveles plasmticos de 0,6 a 0,8 mmol/l. Durante la terapia de mantenimiento deben solicitarse niveles de litio con
una periodicidad de alrededor de uno a tres meses, o ms a menudo si existe indicacin clnica para ello (por
ejemplo pacientes embarazadas o en el postparto, pacientes en tratamiento con diurticos tiazdicos o que sufren
deshidratacin o pacientes con la funcin renal deteriorada). Adems de los niveles sricos, deben realizarse otras
exploraciones en el seguimiento del paciente tratado con litio. Estas pruebas son similares a las previas al
tratamiento incluyendo funcin tiroidea, nitrgeno de la urea en sangre, creatinina plasmtica y posiblemente un
ECG, as como test del embarazo y determinaciones de calcio srico si se sospecha un hipoparatiroidismo. La
frecuencia de este seguimiento es variable, dependiendo de la situacin clnica. Incrementos inexplicados en los
niveles de litio deben seguirse con controles de la creatinina srica (Kallner). El tratamiento con tiroxina en aquellos
pacientes que presentan un hipotiroidismo es un riesgo y debera evitarse.
FARMACOS ANTIPSICOTICOS
La realizacin de pruebas de laboratorio previas al tratamiento con antipsicticos viene determinada, como siempre,
por los antecedentes del paciente y las posibles reacciones adversas conocidas de los frmacos (agranulocitosis,
hepatotoxicidad, alteraciones del EEG). La agranulocitosis es la alteracin hemtica de mayor gravedad que se da
en el tratamiento con clozapina, por lo que se precisa la determinacin peridica frecuente (incluso semanal) de un
hemograma completo. En la utilizacin de otros antipsicticos, debe tenerse presente la posible hepatotoxicidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (12 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
(clorpromazina), o alteraciones de la frecuencia cardaca (tioridazina), y el efecto epileptgeno de estos frmacos
(especialmente clorpromazina y tioridazina).
No existen, por el momento, indicaciones claras para el control del nivel en sangre de los antipsicticos. Esta
determinacin puede ser til para valorar el cumplimiento y para la evaluacin de ciertas interacciones entre
frmacos (haloperidol y carbamacepina).
Una de las reacciones adversas ms temidas en el tratamiento con antipsicticos es la aparicin del sndrome
neurolptico maligno (SNM) ya que puede comportar un riesgo vital. Se observa en una proporcin del 1 al 2,4%
de los pacientes con este tratamiento (5). Aunque los antipsicticos han sido los frmacos ms comunmente
relacionados con este sndrome tambin ha sido descrito en tratamientos con los siguientes frmacos: inhibidores de
la monoaminooxidasa, ATCs, reserpina, hidrocloruro de meperidina, o proclorperazina en combinacin con
inhibidores de la monoaminooxidasa y, en situaciones en las que se retiran bruscamente agonistas de la dopamina,
como la levodopa o la amantadina. Los cuatro sntomas principales que se presentan en el SNM son: 1)
hiperpirexia, 2) inestabilidad neurovegetativa (alteraciones de la presin de la frecuencia cardaca), 3) disfuncin
extrapiramidal grave (rigidez, alteraciones de la postura) que pueden llevar a una insuficiencia renal por
mioglobinuria debida a rigidez muscular extrema y, 4) alteraciones del estado mental de naturaleza delirante. Las
alteraciones de laboratorio observadas incluyen elevacin de la creatinfosfoquinasa (en el 40-50% de los pacientes
con SNM), leucocitosis con desviacin a la izquierda en el 40%, mioglobinuria y, en ocasiones, elevaciones de los
parmetros de funcionalismo heptico. Todas estas alteraciones revierten con la resolucin del sndrome. El SNM
puede complicarse con una neumona por aspiracin, paro respiratorio, insuficiencia renal aguda y colapso
cardiovascular.
INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA (IMAOs)
En el tratamiento con IMAOs debe valorarse cuidadosamente la funcin heptica debido a su asociacin con
hepatotoxicidad especialmente en IMAOs no hidracnicos (fenelcina e isocarboxacida). La utilidad del estudio
plaquetar, del grado de inhibicin de la MAO para determinar los beneficios teraputicos, est todava en estudio.
El contenido en tiramina de determinados alimentos, hace necesaria su restriccin en la dieta del paciente en
tratamiento con IMAOs irreversibles, no as con los reversibles.
ANTICONVULSIVANTES
El uso de determinados frmacos anticonvulsivantes en psiquiatra es una prctica creciente debido a su utilidad en
algunos trastornos psiquitricos como el caso de pacientes bipolares resistentes o intolerantes al litio. Los frmacos
de este tipo ms utilizados son la carbamazepina, el cido valproico y el clonazepam. Previo al inicio de tratamiento
con carbamazepina, es recomendable la realizacin de un hemograma completo y recuento de plaquetas as como
hierro en plasma y valoracin de reticulocitos, por el riesgo descrito de anomalas hematolgicas como anemia
aplsica, leucopenia, trombocitopenia y anemia. En pacientes con historia de patologa cardaca debe valorarse la
realizacin de un ECG por el potencial efecto de la carbamazepina de enlentecer la conduccin auriculoventricular.
En el tratamiento con cido valproico es necesario el control del funcionalismo heptico, dado su potencial
hepatotxico. En los tratamientos con clonacepan, dada la escasa incidencia de efectos adversos importantes, slo
debera controlarse la remota posibilidad de trombocitopenia.
Los niveles plasmticos teraputicos de los frmacos anticonvulsivantes en su uso psiquitrico no ha sido, por el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (13 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
momento determinado con claridad. Se recomienda la monitorizacin de los niveles plasmticos de carbamazepina
y cido valproico, con la indicacin de prevenir posibles efectos adversos, ya que estos efectos secundarios, parecen
ser ms intensos cuando los niveles en sangre alcanzan valores superiores a los rangos teraputicos establecidos. En
el uso de carbamazepina se recomienda un seguimiento peridico de las funciones hematolgicas, as como de
posibles alteraciones en el ionograma, dada la potencial presentacin de hiponatremia en estos pacientes. En
tratamientos prolongados con cido valproico, ser necesaria una evaluacin peridica de las funciones hepticas,
especialmente durante los seis primeros meses de tratamiento.
TERAPIA ELECTROCONVULSIVA (TEC)
Previamente a la realizacin de terapia electroconvulsiva es necesario, hemograma completo, perfil bioqumico
sanguneo, radiografa de trax, anlisis de orina, y electrocardiograma. Si est indicado por la historia previa del
paciente, por la exploracin fsica que incluya un examen neurolgico, o por el estado de conciencia, debe
realizarse adems un EEG y una TC cerebral. Debido a su accin sobre las funciones cognitivas, especialmente la
memoria reciente, se plantea la posibilidad de realizar exmenes de seguimiento a este nivel. Actualmente, el riesgo
de la TEC, viene condicionado por la utilizacin de frmacos anestsicos en su realizacin, ms que por la TEC en
s.
BIBLIOGRAFIA
1.- Haggerty JJ, Stern RA, Mason GA, Beckwith J, Morey CE, and Prange AJ. Subclinical Hypothyroidism: A
Modifiable Risk Factor for Depression?. Am J Psychiatry, 1993; 150:508-510. 2) Futrell N, Schultz LR, and
Milikan C. Central nervous system disease in patients with systemic lupus erythematosus. Neurology, 1992;
42:1649-1657.
3.- Galletly CA, Field CD, Prior M. Urine drug screening of patients admitted to a state psychiatric hospital.
Hospital and Community Psychiatry, 1993; 44:6:587-589.
4.- Sivakumar K, Okocha CI. Neurosyphilis and schizophrenia. British Journal of Psychiatry, 1992; 161:251-254.
5.- RB Rosse, AA Giese, SI Deutsch, JM Morihisa: Concise Guide to laboratory and diagnostic testing in
psychiatry. American Psychiatric Press INC. 1989. Edicin espaola. Pruebas de Laboratorio para el Diagnstico en
Psiquiatra. GRASS Ediciones. 1992.
6.- Kelly JA, Murphy DA, Bahr GR, Brasfield TL, Davis DR, Hauth AC, et al. AIDS/HIV Risk behavior among the
chronic mentally ill. Am J Psychiatry, 1992; 149:886-889.
7.- Boutros NN. A review of indications for routine EEG in clinical psychiatry. Hospital and Community
Psychiatry, 1992; 43:7:716-719.
8.- Mark M, Modai I, Aizenberg D, Heilbronn Y, Elizur A. Bipolar disorder associated with an acoustic neurinoma.
Hospital and Community Psychiatry, 1991; 42:12:1258-1259.
9.- Jones AM. Psychiatric presentation of a third ventricular colloid cyst in a mentally handicapped woman. British
Journal of Psychiatry, 1993; 163:677-678.
10.- Pfister HW, Preac-Mursic V, Wilske B, Rieder G, Forderreuther S, Schmidt S, and Kapfhammer HP. Catatonic
syndrome in acute severe encephalitis due to Borrelia burgdorferi infection. Neurology, 1993; 43:433-435.
11.- E. Alvarez. Mtodos paraclnicos de diagnstico en psiquiatra (I): Marcadores biolgicos y mtodos de
exploracin fsica; Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Salvat Editores. J. Vallejo Ruiloba, tercera
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (14 of 15) [02/09/2002 03:43:31 p.m.]
edicin, Barcelona, 1991, pp 76-83.
12.- Darrell G. Kirch. Diagnosis and Psychiatry: Examination of the Psychiatric Patient: Medical Assessment and
Laboratory Testing in Psychiatry. Comprehensive Textbook of Psychiatry/V. Edited by HI Kaplan, BJ Sadock, fifth
edition, Baltimore, 1989. pp 1280-1297.
13.- Kryger MH, Roth T, Dement VC. Principle and practise of sleep medicine. Edited by VD Sounders Company,
Philadelphia, 1989, pp 416-449.
14.- Anlisis de frecuencia del EEG y frmacos antidepresivos. Eitorial PPU, E Alvarez, M Casas, R Noguera y C
Odina. Frmacos antidepresivos. Barcelona, 1990, pp 167-171.
15.- Rubin P, Karle A, Moller-Madsen S, Hertel C, Povlsen UJ, Noring U and Hemmingsen R. Computerised
tomography in newly diagnosed schizophrenia and schizophreniform disorder. A controlled blind study. British
Journal of Psychiatry, 1993; 163:604-612.
16.- RB Rosse, JM Morihisa. Pruebas de laboratorio y otras pruebas diagnsticas en psiquiatra: JA Talbott, RE
Hales, SC Yudofsky. Tratado de psiquiatra. Editorial Ancora, Barcelona, 1988. pp 245-275.
17.- Kallner G, Petterson U. Renal, thyroid and parathyroid function during lithium treatment: laboratory tests in
207 people treated for 1-30 years. Acta Psychiatr Scand, 1995; 91:48-51.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- E. Alvarez. Mtodos paraclnicos de diagnstico en psiquiatra (I): Marcadores biolgicos y mtodos de
exploracin fsica; Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Salvat Editores. J. Vallejo Ruiloba, tercera
edicin, Barcelona, 1991, pp 76-83.
2.- RB Rosse, JM Morihisa. Pruebas de laboratorio y otras pruebas diagnsticas en psiquiatra: JA Talbott, RE
Hales, SC Yudofsky. Tratado de psiquiatra. Editorial Ancora, Barcelona, 1988. pp 245-275.
3.- JR Marck Lipkin. Psychiatry and Other Specialties: Psychiatry and Medicine; Comprehensive Textbook of
Psychiatry/V. Edited by HI Kaplan, BJ Sadock, fifth edition, Baltimore, 1989. pp 12801297.
4.- RB Rosse, AA Giese, SI Deutsch, JM Morihisa. Concise Guide to laboratory and diagnostic testing in
psychiatry. American Psychiatric Press INC. 1989. Edicin espanola. Pruebas de Laboratorio para el Diagnstico en
Psiquiatra. Grass Ediciones. 1992.
5.- E Alvarez, M Casas, R Noguera y Codina. Frmacos antidepresivos. Editorial PPU. Barcelona, 1990.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n6.htm (15 of 15) [02/09/2002 03:43:32 p.m.]
4
7. EXPLORACIONES PSICOLOGICAS.PSICODIAGNOSTICO
Autores: J. Larrubia Romero, J. Tappe Martnez y C. de la Cmara Izquierdo
Coordinador: J. Gonzlez Murga, Zaragoza
Dentro de la clnica psiquitrica existen mtodos complementarios de exploracin, que ayudan a una
mejor evaluacin psicolgica del individuo, as como a la medicin de los componentes de la enfermedad
mental, es decir, existe una amplia variedad de instrumentos para ayudarnos a reunir informacin
referente a cuestiones de importancia en la evaluacin, manejo y tratamiento de los individuos.
Segn Clarkin & Hurt (1989) (1), bajo la categora general de instrumentos de evaluacin, podramos
diferenciar tres tipos de instrumentos: Los test psicolgicos, las escalas de valoracin y las entrevistas
estructuradas o semiestructuradas.
Los tests psicolgicos son mtodos estandarizados para el muestreo Sable y vlido de las conductas. Los
estmulos concretos del test pueden construirse de numerosos modos.
Las escalas son instrumentos estandarizados que permiten que varios observadores valoren la conducta
del paciente en reas especficas.
Las entrevistas semi o estructuradas se estandarizan controlando las preguntas que hace el examinador,
includa la especificacin del tipo de pruebas que puede usarse y estandarizando la puntuacin de las
respuestas del paciente, a menudo mediante escalas. Estas entrevistas se han elaborado sobretodo para la
investigacin.
Otra forma de clasificar los mtodos de exploracin psicolgica es atendiendo al objetivo de la prueba, es
decir, al tipo de aptitudes o rasgos de conducta que se intenta explorar (Abella, 1981) (2).
Siguiendo este criterio, podramos dividir los instrumentos psicolgicos en:
- Instrumentos evaluadores de habilidades intelectuales, que a su vez se podran dividir en test y escalas
de inteligencia general y test de aptitudes.
- Pruebas de evaluacin de las funciones superiores.
- Instrumentos evaluadores de la personalidad, de los cuales tenemos test psicomtricos, test proyectivos
e instrumentos evaluadores de los trastornos de personalidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (1 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
- Instrumentos evaluadores de los trastornos psicopatolgicos.
Antes de pasar a describir los instrumentos ms relevantes, un dato muy importante, a tener en cuenta, es
que los resultados de la exploracin no deben ser estimados aisladamente, sino integrados en el contexto
global del paciente, pues la utilizacin de datos aislados pueden inducir a error; por tanto, siempre deben
estar supeditados a la clnica y psicopatologa del sujeto, que nos vendrn dados por una adecuada
anamnesis y una correcta exploracin psicopatolgica.
INSTRUMENTOS EVALUADORES DE LOS TRASTORNOS
PSICOPATOLOGICOS
Tambin podramos denominarlos mtodos de evaluacin conductual, ya que tratan de reunir
informacin sobre diversas reas de funcionamiento del individuo y detectar conductas-problema.
Evaluacin de la depresin
En los ltimos aos se han realizado importantes progresos en la evaluacin psicomtrica, siendo una de
las reas que ms se han desarrollado la de la depresin. Se han presentado diferentes tipos de
instrumentos de evaluacin (pruebas de autoinforme, entrevistas estructuradas, escalas de valoracin).
Las entrevistas estructuradas son un mtodo de diagnstico psiquitrico y constan todas ellas de
elementos que evalan el estado afectivo del paciente. Entre estas entrevistas podemos citar: P.S.E.
(Wing et al., 1974) (3), P.A.S. (Dean 1983) (4), S.C.I.D. (Spitzer & Williams, 1985) (5), D.I.S. (Robins
et al., 1981) (6), C.I.S. (Goldderg et al., 1970) (7), C.I.D.I., etc.
Dentro de las pruebas de autoinforme que evalan en alguna medida la depresin estn: SCL-90
(Derogatis & Clearly, 1977) (8), MMPI (Hathaway & McKinley, 1943) (9), MCMI (Millon, 1983) (10).
Dentro de las escalas de autoinforme, pero evaluando ms especficamente depresin tenemos: Beck
Depression Inventory (Beck et al., 1961) (11), Zung Self-Rating Depression Scale (Zung, 1965) (12),
Depression Adjetive Check List (Lubin, 1965) (13), Center for Epidemiological Studies-Depression
Scale (Radloff, 1977) (14).
De las escalas de valoracin podemos citar: Hamilton Rating Scale for Depression (Hamilton, 1960) (15)
y la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (Montgomery & Asberg, 1979) (16).
Evaluacin de los trastornos por ansiedad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (2 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
La mayora de los instrumentos psicomtricos son entrevistas estructuradas y/o cuestionarios de
autoinforme.
Dentro de las primeras, entre los instrumentos que evalan ansiedad tenemos la Anxiety Disorders
Interview Schedule-Revised (Dinardo et al., 1985) (17), y las ya vistas previamente, por evaluar tambin
depresin, como son: P.S.E. (Wing et al., 1974) (3), P.A.S. (Dean, 1983) (4), S.C.I.D. (Spitzer &
Williams, 1985) (5), D.I.S. (Robins et al., 1981) (6), C.I.S. (Goldberg et al., 1970) (7), C.I.D.I., etc.
Dentro de las escalas de valoracin de la ansiedad podemos citar: Hamilton Anxiety Rating Scale
(Hamilton, 1959) (18), State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1970) (19), Anxiety Sensitivity lndex
(Reiss et al., 1986) (20), entre otras.
Existen tambin, instrumentos que evalan reas concretas dentro de los trastornos de ansiedad, como
son: agorafobia, crisis de pnico, etc.
Evaluacin de conductas obsesivo-compulsivas
Entre los instrumentos evaluadores de estos trastornos se pueden destacar el Leyton Obsessional
Inventory (Cooper, 1970) (13) y el Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (Hodgson & Rachman,
1977) (13).
Evaluacin de la esquizofrenia
Dada la complejidad de las manifestaciones clnicas de la esquizofrenia existen distintos tipos de
instrumentos evaluadores, entre los que podemos citar:
- Evaluadores de sntomas: Brief Psychiatric Rating Scale (Overall & Gorham, 1962) (21), Global
Assessment Scale (Endicott et al., 1976) (22), Scale for the Assessment of Positive Symptoms
(Andreasen 1984) (23), Scale for the Assessment of Negative Symptoms (Andreasen, 1983) (24),
Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (Endicott & Sptzer, 1978) (25), Escala de estados
psicticos esquizofrnicos (Philips 1953) (13), Escala para la evaluacin de la esquizofrenia crnica
(Honigfeld & Klett, 1965) (13), Social Stress and Functioning Inventory for Psychotic Disorders (Serban,
1978)... (26).
- Escalas de autoinforme: MMPI (Hathaway & McKinley, 1943) (9), SCL-90 (Derogatis et al., 1973) (8).
- Entrevistas psiquitricas: Estas suelen tener apartados que evalan la esquizofrenia: P.S.E. (Wing et al.,
1974) (3), P.A.S. (Dean, 1983) (4), S.C.I.D. (Spitzer & Williams, 1985) (5), D.I.S. (Robins et al., 1981)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (3 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
(6), C.I.S. (Goldberg et al., 1970) (7), C.I.D.I., etc.
Evaluacin del alcoholismo y del abuso de sustancias psicoactivas
Entre los problemas de salud ms frecuentes y con ms importantes consecuencias mdicas y
psicosociales se encuentran los problemas relacionados con el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Un
problema sobreaadido que presentan estos trastornos es su difcil identificacin.
De los instrumentos evaluadores de estos trastornos, podemos citar:
- Cuestionario CAGE (Ewing, 1984)(27): Es quizs el instrumento de screening ms utilizado para la
deteccin de alcoholismo.
- Cuestionario MAST (Selzer, 1971) (28): Es tambin un cuestionario sobre el consumo de alcohol y
sobre las consecuencias de su uso.
- Cuestionario DAST (Skinner, 1982) (29): Cuestionario sobre el grado y las consecuencias del abuso de
sustancias psicoactivas.
- Otros instrumentos son: Alcohol Dependence Scale (Skinner & Allen, 1982 (30); Skinner & Horn,
1984) (31), Drinking Profile (Marlatt, 1976) (32), Addiction Severity Index (McLlellan et al., 1980) (33),
Alcohol Use Inventory (Wanberg et al., 1977 (34); Horn et al., 1983) (35).
LOS TEST DE PERSONALIDAD
Segn las diversas teoras de la personalidad, se han diseado numerosos test que intentan explorar sus
diferentes facetas. La personalidad se puede estudiar de forma analtica (explorando cada uno de los
principales aspectos que la constituyen y formando luego un psicobiograma de conjunto) o sinttica
(intentando abordarla globalmente). Los test de personalidad son instrumentos complementarios a la
exploracin clnica en su evaluacin, habiendo demostrado su utilidad; p.ej. en lo que respecta al campo
de la peritacin psiquitrica y en el de la orientacin y seleccin profesional. Se suelen clasificar en 2
tipos: psicomtricos y proyectivos.
Test psicomtricos
Son test de tipo cuantitativo, ya que miden capacidades, aptitudes, rasgos de personalidad. La seleccin y
formulacin de sus diferentes tems se realiza mediante criterios de validacin objetiva. Uno de sus
inconvenientes, es que el sujeto puede no responder con sinceridad de forma intencionada, pero suelen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (4 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
presentar alguna escala para controlar sta. Suelen ser de tipo analtico, de forma que pueden dar una
idea del predominio de unas cualidades sobre otras en la personalidad del sujeto. A continuacin, se
realiza una aproximacin a diversos test psicomtricos de personalidad que se utilizan con frecuencia:
16 PF (Cuestionario factorial de personalidad) (36)
Es considerado como uno de los mejores test factoriales de exploracin de la personalidad, siendo
utilizado frecuentemente. Se aplica a partir de los 16 aos; explora los siguientes 16 factores de la
personalidad que se expresan de forma polarizada: a) Sizotimia-Ciclotimia (reservado-abierto), b)
lnteligencia (pensamiento concreto-abstracto), c) Fuerza del Yo (emocionable-estable), e)
Sumisin-Dominancia (conformista-agresivo), f) Desurgencia-Surgencia (moderado-impulsivo), g)
Fuerza del Supery (evasin de reglas perseverante), h) Trectia-Parmia (tmido-atrevido), i)
Harria-Premsia (durosensible), l) Alaxia-Pretensin (confiado-suspicaz), M) Praxernia-Autia
(prctico-imaginativo), n) Sencillez-Astucia (espontneo-calculador), o) Imperturbabilidad-Culpabilidad
(tranquilo-aprensivo), Q1) Conservadurismo-Radicalismo (tolerante-crtico), Q2) Adhesin
social-Autosuficiencia (dependiente-autosuficiente), Q3) Poca Integracin-Autocontrol
(indisciplinado-controlado). Q4) Baja-Alta Tensin Energtica (relajadotenso).
Este test, tambin permite determinar cuatro "factores de segundo orden": Ansiedad, Extroversin,
Socializacin controlada e lndependencia. En la adaptacin espaola, se incluye una escala de distorsin
motivacional (DM) en las formas A y B, que expresa la tendencia del sujeto a querer ofrecer una "buena
imagen", as como otra escala de negacin o cooperacin en la realizacin de la prueba.
MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (9)
Se administra, al igual que el anterior, en forma de cuestionario autoadministrado en el que se realizan
preguntas sobre la presencia o ausencia de sentimientos, pensamientos, experiencias; respondiendo el
sujeto segn el formato verdadero/falso. Consta de ms de 500 tems y evala los siguientes factores: 1)
Hipocondra (Hs), 2) Depresin (D), 3) Histeria (Hy), 4) Desviacin psicoptica (Pd), 5)
Masculinidad-Feminidad (Mf), 6) Paranoia (Pa), 7) Psicastenia (Pt), 8) Esquizofrenia (Sc), 9) Mana
(Ma), 10) Introversin Social (Si). Presenta tambin cuatro escalas de correccin Interrogantes (?),
Fiabilidad (F), Sinceridad (L) y Factor K de correccin. Ofrece informacin sobre el estilo de respuesta
del individuo evaluado. La versin espaola incluye otras escalas adicionales: Fuerza del yo,
Dependencia, Dominancia, Responsabilidad y Control. El test puede dar los siguientes perfiles bsicos:
Psictico, Neurtico y Trastorno de personalidad. Su correccin es compleja y requiere experiencia, ya
que los resultados de las escalas deben interpretarse en relacin al perfil global.
Cuestionario de Personalidad EPQ (37)
Se aplica de los 8 a los 15 aos en la forma J y en adelante en la forma A. Explora tres aspectos de la
personalidad: N-Neuroticismo (inestabilidad emocional), E-Extroversin y P-Psicoticismo (dureza
afectiva). Tambin presenta una escala S (Sinceridad), y en la forma J una escala CA (Conducta
Antisocial). Es de mayor facilidad y brevedad de aplicacin y correccin que el 16 PF y el MMPI.
Otros Tests Psicomtricos
Cuestionario de Anlisis Clnico (CAQ, S.E. Krug). Cuestionario de Adaptacin de Bell (existe una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (5 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
versin para Adultos y otra para Adolescentes). Cuestionario de Personalidad EPI.
Test proyectivos
Se caracterizan porque el sujeto examinado proyecta inconscientemente en las respuestas, sus propios
rasgos de personalidad (afectos, pulsiones, conflictos pasados y presentes...). Estn menos sujetos que los
psicomtricos a la deformacin voluntaria de las respuestas, sin embargo, se les atribuye por parte de sus
detractores, menor objetividad, ya que pueden verse afectados por la subjetividad del examinador.
Algunos de los ms utilizados son los siguientes:
El Test de Rorschach
Se compone de 10 lminas, debiendo el sujeto interpretar libremente las manchas simtricas de tinta
presentes en las mismas, verbalizando lo que le sugieren. A travs del tiempo se ha constatado la
fiabilidad y validez del test. Previo a la obtencin del protocolo, se le realiza una explicacin escueta,
entregndole una a una las lminas en mano, advirtindole que puede girarlas y que no hay lmite de
tiempo. Se anota el tiempo exacto de inicio, finalizacin y al final de la quinta lmina. No solo deben
registrarse las respuestas, sino todo cuanto el sujeto dice y sus actitudes, as como la posicin en la que
interpreta cada lmina. Las lminas se designan con nmeros romanos, hacindose constar si la
interpretacin es de toda la lmina o de un detalle de la misma, localizndolo en este caso, para lo cual
existen lminas auxiliares. Para cada respuesta del test, hay 4 elementos que es necesario analizar:
- Modo de Apercepcin o clasificacin espacial: Segn esto, las respuestas se clasifican en: G) de lmina
entera, D) De detalle de la lmina, Dd) Pequeo detalle, Do) Interpretacin de detalle donde la mayora
de los sujetos ven una figura completa, Dzw) Interpretacin de espacios blancos entre las manchas.
- Determinantes o Tipo de Vivencia: F) Respuesta de forma, Fb) Respuesta de color, B) Respuesta de
Movimiento. A su vez, todas ellas se clasifican en + (bien vistas) y (mal vistas).
- Contenido Intrnseco: Respuesta relacionada con: anatoma, sexo, animales, humanos, geografa,
plantas, escultura, escenas, paisajes, objetos, etc.
- Frecuencia estadstica: O (Original, si la interpreta as menos del 1% de los probandos), V (Vulgar, si lo
hacen ms del 30%), Personales (slo se produce en 1 de cada 500 personas. A su vez, pueden ser +
(bien vistas o (mal vistas).
Tambin hay que constatar la presencia de los llamados "Fenmenos Especiales", muchas veces tpicos
de determinados rasgos de personalidad: Fracasos (interrupcin sbita de las interpretaciones de una
determinada lmina); Conciencia de Interpretacin; Crtica del sujeto y del objeto; Shock al color
(estupor motivado por el estmulo afectivo del color, p.ej. el rojo); Shock kinestsico (no aparecen
respuestas de movimiento); Acentuacin de la simetra (puede ser una manifestacin de inseguridad
interior); Pedantera en la formulacin (puede aparecer en el carcter epileptoide); Confabulaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (6 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
(respuestas excesivamente fantsticas); Perseveracin (p.ej. la preferencia por respuestas anatmicas);
Valoraciones (observaciones que contienen un juicio de valor); Autorreferencias; Estupor ante smbolos
sexuales; Respuestas de Ojos (tpicas de sujetos paranoides), etc.
En la valoracin global del test se debe analizar, entre otros: Nmero de respuestas (R); Tiempo total (T);
Tiempo de reaccin (transcurrido desde la presentacin de la lmina hasta la aparicin de la primera
respuesta); Cociente R/T; Sumatorios y porcentajes de cada tipo de respuesta; Tipo dominante de
apercepcin; Sucesin (rgida, ordenada, relajada, desordenada, invertida); Tipo de vivencia (coartado,
coartativo, ambigual, intratensivo, extratensivo); Tipo de color.
La correcta interpretacin del Test de Rorschach es muy compleja y requiere de notable experiencia,
proporcionando informacin valiosa sobre inteligencia, contacto con la realidad, estructura de
personalidad: mecanismos defensivos, complejos, afectividad, conflictos, etc.
Test de Apercepcin Temtica (39)
Consta de 31 lminas en blanco y negro, de forma que en cada una aparece el dibujo de una situacin,
pidindose al sujeto que invente una historia (disponiendo de tiempo indefinido para ello) sobre el dibujo
y ms concretamente que imagine lo que piensan y sienten los personajes de las historias, lo que pas, lo
que est pasando y lo que suceder. De esta forma, el sujeto proyecta sus propios pensamientos y
sentimientos en los personajes al identificarse inconscientemente con ellos. Se aplican 20 lminas en
total (es aconsejable hacerlo en 2 sesiones separadas por 24-48 horas) algunas de las cuales son
especficas segn edad y sexo: 11 lminas son comunes (de las cuales hay una en blanco en la que el
sujeto debe imaginar enteramente la historia), 7 son MF (se aplican slo a adultos, varones y mujeres), 7
BG (comunes a nios y nias), l MB (varones adultos y nios), 1 FG (mujeres adultas y nias), 1 M
(varones adultos), 1 F (mujeres adultas), 1 B (nios) y 1 G (nias). El test se debe aplicar en un ambiente
tranquilo y cmodo, pidindole que responda con la mayor espontaneidad posible. No suele aplicarse
antes de la pubertad, existiendo otros tests proyectivos especficos par nios (p.ej. su homlogo CAT,
que consta de 10 lminas). Segn Murray, existiran 3 tipos de lminas segn su estructuracin aparente
(buena, media y escasa), que daran lugar a 2 posibles tipos de respuestas (comunes y subjetivas, siendo
stas ltimas las ms importantes a la hora de valorar la personalidad del sujeto). Tambin se considera
que la realizacin del test podra tener una accin teraputica, por el efecto catrtico de la expresin de
contenidos inconscientes. Se considera el test proyectivo ms til despus del Rorschach.
Con respecto a la valoracin del test, se debe anotar literalmente todo lo que el sujeto dice, animndole si
tiene dificultades en contestar pero no dndole ideas u orientacin sobre las lminas. Cabe la posibilidad
de preguntarle al final de la prueba si hay personajes con los que se siente identificado, si tienen relacin
con personas que l conoce o pedirle aclaracin sobre algunos relatos. En la valoracin del TAT, se
requiere gran experiencia previa, habindose realizado diversos intentos de sistematizacin del test pero
no siendo ninguno enteramente satisfactorio. Se deben analizar los siguientes aspectos: a) tipo de
reaccin: promedio de palabras, actitudes y expresiones (miedo, suspicacia, disgusto), tiempo empleado
(inteligencia, atencin), cumplimentacin de las instrucciones (resistencias, mala comprensin). b)
estudio aperceptivo, es decir, si la interpretacin de la lminas se aproxima a la realidad o si existen
distorsiones perceptivas en personas u objetos. c) estudio temtico: es con mucho lo ms importante,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (7 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
permitiendo el acceso a la personalidad del sujeto, a su imagen del pasado, presente y futuro, a
contenidos inconscientes, etc. Se realiza a travs del anlisis de los temas principales que aparecen, del
desenlace dominante (desagradable, feliz, incierto), de la monotona o variedad temtica, etc.
Test del Arbol (K. Koch)
Se pide al sujeto que dibuje un rbol (hay autores que opinan que sea un rbol frutal, para otros puede ser
de cualquier tipo), de forma que se valora el trazo del dibujo (fuerte, dbil, rpido, lento, curvo, recto...),
su tamao, el dibujo del suelo, estructura del rbol (con o sin alguna de sus partes fundamentales: copa,
tronco, raz), etc. Es de aplicacin y valoracin rpida y se puede utilizar en nios.
Test del Dibujo de la Figura Humana (Machover)
Se pide al sujeto (que tambin puede ser un nio) que dibuje una persona y posteriormente se le pregunta
sobre diversas caractersticas de la misma (edad, inteligencia, problemas, sexo, virtudes, defectos...).
Ofrece, (tras la valoracin del dibujo y de las respuestas) informacin sobre imagen corporal,
identificacin sexual, autoconcepto, imgenes parentales...
Test de la Frases Incompletas (Rotter)
Consta de una serie de 40 palabras o frases que inician una oracin que debe completar el sujeto, las
cuales se comparan con las que aparecen en el cuaderno de correccin del test, puntundose segn sus
indicaciones de 0 a 6. La suma total de puntos sera un indicador del grado de adaptacin del sujeto.
House Tree Person (HPT, Buck-Hammer)
El sujeto debe dibujar sucesivamente, una casa, un rbol y una persona, de forma que se considera que la
persona es la ms expresiva de sus mecanismos defensivos, en el rbol proyecta el autoconcepto y en la
casa su situacin familiar.
Otros Tests Proyectivos
Test de Relaciones Objetales (TRO; Phillipson). Test de Frustracin (Rosenzweig). Prueba Configurativa
de Wartegg. Test Aperceptivo Tridimensional (Allen). Psicodiagnstico Miokintico (PKM, E. Mira).
EVALUACION DE LA INTELIGENCIA Y DE LAS FUNClONES
SUPERIORES
Algunas de las situaciones clnicas ms comunes en las que se hace necesaria la utilizacin de tests son:
aquellas en las que se requiere evaluar el nivel de inteligencia de un paciente, con fines diagnsticos y/o
teraputicos y, en segundo ligar, la evaluacin de los trastornos mentales orgnicos (tambin llamada
evaluacin neuropsicolgica). Para ambas situaciones, existen mltiples instrumentos a utilizar;
pasaremos a enumerar los ms conocidos, detenindonos en aquellos ms comnmente utilizados en la
prctica clnica diaria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (8 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
Test de inteligencia
Las unidades de medida que se emplean habitualmente son: la edad mental (EM), para la que se
considera que un tem de un test es caracterstico de una edad determinada cuando es resuelto por todos
los sujetos de edad cronolgica inmediatamente inferior; el cociente de inteligencia (CI), que se obtiene
de dividir la edad mental por la edad cronolgica y multiplicar el resultado por cien y los centiles y
percentiles. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que el CI no es una medida absoluta, es decir,
no se puede diagnosticar a un paciente como deficiente mental empleando slo esta medida, sino que es
necesaria la realizacin de una historia clnica detallada y otros test complementarios (40).
Escalas de Inteligencia de Wechsler
Los tests ms frecuentemente empleados (1) son las Escalas de Inteligencia de Wechsler, que incluyen,
por orden cronolgico de aplicacin: el Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI;
Wechsler, 1949), el Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R; Wechsler, 1974) y el
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS; Wechsler, 1956).
El WAIS consta de 11 subtests, 6 de los cuales se refieren a las capacidades verbales (informacin,
comprensin, aritmtica, semejanzas, memoria de dgitos y vocabulario) y 5 a diversas capacidades
manipulativas (clave de nmeros, figuras incompletas, cubos, historietas y rompecabezas). Las
puntuaciones directas de cada uno de los subtests se transforman en puntuaciones tpicas, basadas en
extensos datos normativos. Estas puntuaciones tpicas se utilizan para generar cocientes de inteligencia
verbal (CIV), manipulativo (CIM) y total (CIT). Las puntuaciones tpicas se determinan de tal modo que
una ejecucin promedio alcance una puntuacin de 100, y la desviacin estndar sea de 15 puntos.
Adems de la valoracin cuantitativa, son importantes los aspectos cualitativos, es decir, la forma de
responder y reaccionar ante las diferentes cuestiones, que no puede dar datos sobre el diagnstico (1).
Test de Factor G, Escalas 1. 2 y 3 (Catell, 1959)
Destinadas a medir el factor G o de inteligencia global, que es un "constructo hipottico en el se hace
referencia a una dimensin lineal en la que cabe ordenar las puntuaciones que representan el promedio
ponderado de los resultados obtenidos por distintas personas en un nmero determinado de tems o tests"
(41).
Estas escalas incluyen cada una una serie de subtests:
- Escala 1: aplicable a nios de 4 a 8 aos o adultos con deficiencia mental: laberintos, identificacin,
semejanzas, clasificacin, ordenes, errores y adivinanzas.
- Escala 2: (aplicable entre 8 y 14 aos) y 3 (de 14 aos en adelante): incluyen subtest nicamente
perceptivos: Series, clasificacin, matrices y condiciones.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (9 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
En cada escala se obtiene una nica puntuacin global, que se transforma en puntuacin centil o en CI
(41).
Test de Matrices Progresivas de Raven (Raven; 1938. 1943. 1947)
Tambin evala el factor G. No es un test nico sino un conjunto de ellos de estructura anloga,
aplicables a distintos grupos de edades y niveles culturales. Se compone de un conjunto de lminas
(matrices), agrupadas en 5 series de dificultad creciente; la respuesta correcta se elige de entre las
alternativas de solucin que se ofrecen. Los resultados se dan en percentiles.
Pruebas de evaluacin de las funciones superiores
La disciplina encargada de dicha evaluacin es la neuropsicologa, que tiene por objeto (42) "el anlisis
de aquellos comportamientos que reflejan trastornos en el funcionamiento del cerebro y permiten o
colaboran en el diagnstico, prediccin y tratamiento de las disfunciones o lesiones del Sistema Nervioso
Central, y ms concretamente de la corteza cerebral", lo que permite detectar, por ejemplo,
complicaciones neurolgicas en sujetos que consultan por otros trastornos conductuales. El clnico puede
utilizar el resultado de las pruebas psicomtricas para diagnosticar una demencia, ya que el DSM-III-R
(44) y la CIE-10 (45), incluyen entre sus criterios el deterioro de determinadas habilidades cognitivas que
pueden estudiarse mediante la aplicacin de pruebas cognitivas. Estas adems, pueden facilitar realizar el
diagnstico diferencial, en primer lugar entre funcional u orgnico (p. ej. entre depresin y demencia), en
segundo lugar, entre un trastorno mental orgnico y otro (p. ej. demencia tipo Alzheimer de la demencia
vascular). Pero a pesar de la disponibilidad de estos mtodos de evaluacin y a las ventajas de su uso,
todava no se utilizan de forma rutinaria en la evaluacin clnica (43).
Los trastornos mentales orgnicos que con ms frecuencia precisan de esta evaluacin son el delirium,
los trastornos orgnicos inducidos por sustancias psicoactivas, los trastornos mentales postraumticos y
las demencias, en los que, junto a una historia clnica y psiquitrica completa, y las exploraciones
mdicas pertinentes, la exploracin psicomtrica ofrece gran ayuda a la hora de diagnosticar y
documentar la evolucin longitudinal del trastorno (43).
Algunos autores como Strub y Black (46) destacan la importancia de realizar un examen del estado
mental de forma rutinaria, incluyendo en la evaluacin las siguientes reas: nivel de conciencia, atencin,
lenguaje, memoria, habilidades visoperceptivas y constructivas, praxis, capacidad de abstraccin, lectura,
escritura y aritmtica. Tras la realizacin de la evaluacin completa del estado mental del sujeto, el
clnico podr tener una orientacin sobre el diagnstico y sobre las pruebas complementarias o consultas
que ha de solicitar (43).
Principales instrumentos de evaluacin:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (10 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
Para realizar este examen rutinario de modo exploratorio, es preciso que el instrumento sea fcil de
aplicar y de breve duracin, pero que tengan una buena fiabilidad y validez. Tales condiciones las rene
el "Mini Mental State" (prueba reducida del estado mental, MMSE, Folstein et al, 1975) (47) y su versin
adaptada y validada en nuestro medio, el "Mini-Examen Cognoscitivo" (MEC; Lobo et al, 1979) (48),
que explora las principales reas cognitivas (orientacin, concentracin, clculo, memoria, lenguaje y
construccin), y suministra informacin sobre cada rea, adems de un puntaje global; la puntuacin
mxima es de 35 puntos, y ofrece dos puntos de corte en funcin de la edad, que delimitan un dficit
global de funciones cognitivas: 27/28 en adultos no geritricos (< de 65 aos) y 23/24 en geritricos (2 de
65 aos).
El mal rendimiento en esta prueba debe alertar sobre la existencia de un compromiso cognitivo
importante, y dar lugar a la realizacin de un estudio clnico y complementario exhaustivo. Otra utilidad
de la prueba es la de establecer una lnea basal cuantitativa que sirve para evaluar el resultado de las
intervenciones teraputicas realizadas (43).
Escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS)
Adems de su utilidad en la medicin del CI, esta escala tiene aplicacin en la evaluacin del deterioro
cognitivo. Wechsler (1958) (49) defini un perfil propio del sujeto orgnico cerebral, que es el siguiente:
mejores puntuaciones en subtests verbales que en los ejecutivos (diferencia de 20 puntos), puntuacin
mnima en clave de nmeros, bajas puntuaciones en cubos y en aritmtica, diferencia de 3 o ms dgitos
presentados en orden inverso en relacin con los presentados en orden directo, baja puntuacin en
rompecabezas. Otro indicador de posible dao cerebral es el llamado ndice de deterioro, calculado a
partir de la comparacin del nivel premrbido con los niveles globales de ejecucin de la prueba o con el
resultado de los subtests ms sensibles al deterioro. Los subtests que se mantiene a pesar del deterioro
(SM) son: informacin, vocabulario, rompecabezas y figuras incompletas y los que no se mantiene
(NSM), es decir, cuyas ejecuciones se ven afectadas cuando existe tal deterioro son: memoria de Dgitos,
semejanzas, bloques y clave de nmeros. Algunos autores (Portuondo, 1971) amplan los subtests que se
mantiene con comprensin y los que no se mantienen con aritmtica e historietas. El ndice de deterioro
psicomtrico es: ID = SM-NSM x 100
SM
A este ndice hay que restarle el deterioro fisiolgico (esperado segn la edad), lo que da el ndice de
deterioro patolgico. Un sujeto que presentara ms de un 20% de deterioro psicomtrico, podra
sospecharse afecto de un dficit orgnico o funcional. Esta prueba no es concluyente y precisa
completarse con otros estudios de mayor especializacin.
Batera de Halstead-Reitan (Halstead-Reitan Battery; Halstead 1947; Reitan 1975) (50)
Est compuesta por una serie de tests independientes, que son: I) Test de categoras, 2) Test de ejecucin
tctil, 3) Test de ritmo de Seashore, 4) Test de percepcin de palabras sin sentido, 5) Test de golpeo, 6)
Test de discriminacin de afasias Indiana-Reitan, 7) Examen sensoperceptivo, 8) Dominancia lateral, 9)
Test de trazado. Las funciones que evala pueden ser consideradas como propiedades emergentes de
mltiples sistemas funcionales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (11 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
Examen Neurofisicolgico de Luria (Luria 1974 Christensen 1978)
A diferencia de los tests anteriores, esta prueba no tiene estudios sobre fiabilidad y validez, as como
tampoco una tipificacin. Su valoracin se basa en un anlisis cualitativo de las funciones psicolgicas
que pueden verse afectadas en los trastornos cerebrales. Consta de diez apartados: Funciones motoras,
organizacin acstico-motriz, funciones cutneas superiores y funciones cinestsicas, funciones visuales
superiores, lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, lectura y escritura, destreza aritmtica, proceso
mnsicos y procesos intelectuales. Su principal utilidad radica en que permite la rehabilitacin de las
funciones deficitarias. Golden (1979) ha realizado una versin con el nombre de Batera Luria-Nebrasca,
que est siendo estandarizada (42).
Test de Retencin Visual de Benton (1965 y 1974)
Es un test que evala la percepcin, la memoria visual y las habilidades visioconstructivas. Consta de 10
tarjetas en las que hay uno, dos o tres dibujos, y se puede aplicar de diversas formas: Reproduccin
inmediata tras diez o cinco segundos de exposicin, reproduccin tras quince segundos, o copia de
dibujos.
Test Gestltico Visomotor de Laureta Bender (Bender, 1938)
El material se compone de nueve tarjetas en las que estn impresas una serie de dibujos sencillo; se van
presentando una a una al sujeto, solicitndole que las copie de la forma ms exacta posible. Este test ha
demostrado su eficacia relativa en la discriminacin entre pacientes neurolgicos y psiquitricos (42).
Como destacan Bilder y Kane (43) "el objetivo global de una exploracin de este tipo no es solamente
responder a preguntas sobre el diagnstico diferencial o sobre la clasificacin, sino tambin el
proporcionar una visin del paciente como conjunto, poniendo nfasis en el papel que tienen los
mecanismos intactos o comprometidos del funcionamiento cerebral en la capacidad de adaptacin
presente y futura del individuo".
BIBLIOGRAFIA
1.- Clarkin J and Hurt S. Evaluacin psicolgica: Test y escalas de valoracin. In: The America II
Psychiatric Press Tratado de Psiquiatra. Editado por Talbott JA, Hales RE and Yudofsky SC. Ancora,
Barcelona, 1989, pp 223-244.
2.- Abella D, et al. Psiquiatra fundamental. Edicions 62, Barcelona, 1981. Citado en Vallejo Ruiloba J,
lntroduccin a la psicopatologa y la psiquiatra (3 edicin). Salvat, Barcelona, 1991.
3.- Wing J, Cooper J and Sartorius N. The description and classification of psychiatric symptoms: An
instruction manual for the PSE and CATEGO system. London: University Press, 1974.
4.- Dean C, Surtees PG and Sashidharan SP. Comparison of research diagnostic systems in an
Edimburgh community sample. Br. J. of Psych., 1983; 142: 247-256.
5.- Spitzer RL and Williams JB. Structured Clinical Interview for DSM-III-R. New York. New York
Psychiatric Institute, 1985.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (12 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
6.- Robins LN, Helzer JE, Croughan J and Ratcliff KS. National Institute of Mental Health Diagnostic
Interview Schedule: It's history, characteristics and validity. Arch. Gen. Psych, 1981; 38: 381-389.
7.- Goldberg D, Cooper B, Eastwood MR, Kedward HB and Sheperd M. A standarized psychiatric
interview for use in community survey. Br. J. Prev. Soc. Med, 1970; 24: 18-23.
8.- Derogatis LR and Clearly PA. Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90: A study in
construct validation. J. Clin. Psychol, 1977; 33: 981 -989.
9.- Hathaway SR and McKinley JC. Minnesota Multiphasic Personality lnventory (MMPI). Minneapolis,
University of Minnesota Press, 1943.
10.- Millon T. Millon Clinical Multiaxial Inventory Manual, 3rd ed. Mineapolis, National Computer
Systems, 1983.
11.- Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An inventory for measuring depression. Arch. Gen.
Psychiatry, 1961; 4: 561-571.
12.- Zung W. Aself-rating depression scale. Arch. Gen. Psychiatry, 1965; 12: 63-70.
13.- Citado en: Gonzlez A. Mtodos paraclnicos de diagnstico en psiquiatra (II): Mtodos de
exploracin psicolgica, en Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra (3 edicin). Editado por
Vallejo Ruiloba J. Salvat, Barcelona, 1991, pp 86- 102.
14.- Radloff LS. The Center for Epidemiological Studies-Depression Scale: aself-report scale for
research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1977; 1: 385-401.
15.- Hamilton M. Rating depressive patients. J. Clin. Psychiatry, 1960; 41: 21 -24.
16.- Montgomery SA and Asberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br. J.
Psychiatry, 1979; 134: 382-389.
17.- DiNardo PA, Barlow DH, Cerny JA, et al. Anxiety Disorders Interview Schedule-Revised
(ADIS-R). Albany, NY, Center for Stress and Anxiety Disorders, 1985.
18.- Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br. J. Med. Psychol, 1960; 23: 51-56.
19.- Spielberger CD, Gorsuch RL and Lushene RE. Manual for the StateTrait Anxiety Inventory. Palo
Alto, CA, Consulting Psychological Press, 1970.
20.- Reiss S, Peterson RA, Gursky DM, et al. Anxiety sensitivity, anxiety frequency, and the prediction
of fearfulness. Behav. Res. Ther, 1986; 24: 1-8.
21.- Overall J and Gorham D. The brief psychiatric rating scale. Psychol. Rep, 1960; 10:799-812.
22.- Endicott J, Spitzer R, Fleiss J, et al. The global assessment scale. Arch. Gen. Psychiatry, 1976; 33:
766-771.
23.- Andreasen N. The scale for the assessment of positive symptoms (SAPS). Iowa City, The University
of Iowa, 1984.
24.- Andreasen N. The scale for the assessment of negative symptoms (APS). Iowa City, The University
of Iowa, 1983.
25.- Endicott J and Spitzer R. A diagnostic interview: schedule for affective disorders and schizophrenia.
Arch. Gen. Psychiatry, 1978; 35: 873-844.
26.- Serban G. Social Stress and Functioning Inventory for Psychotic Disorders (SSFIPD): measurement
and prediction of schizophrenics' community adjustment. Compr. Psychiatry, 1978; l9: 337-347.
27.- Ewing JA. Detecting alcoholism: The CAGE questionnaire. JAMA, 1984; 252: 1905-1907.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (13 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
28.- Selzer ML. The Michigan Alcoholism Screening Test: the quest for a new diagnostic instrument.
Am. J. Psychiatry, 1971; 127: 1653-1658.
29.- Skinner HA. The Drug Abuse Screening Test. Addict. Behav, 1982; 7: 363-371.
30.- Skinner HA and Allen BA. Alcohol dependence syndrome: measurement and validation. J. Abnorm.
Psychol, 1982; 91: 199-209.
31.- Skinner HA and Horn JL. Alcohol Dependence Scale User's Guide. Toronto, Canada, Addiction
Research Foundation, 1984.
32.- Marlatt GA. The Drinking Profile: a questionnaire for the behavioral assessment of alcoholism, in
Behavior Therapy Assessment. Edited by Mash EJ, Terdal LG. New York, Springer, 1976.
33.- McLellan AT, Luborsky L, O'Brien CP, et al. An improved evaluatio instrument for substance abuse
patients: the Addiction Severity lndex: reliability and validity in three centers. J. Nerv. Ment. Dis, 1980;
168:26-33.
34.- Wanberg KW, Horn JL, Foster FM. A differential assessment model for alcoholism: the scales of the
Alcohol Use Inventory. J. Stud. Alcohol, 1977; 38: 512-543.
35.- Horn JL, Wanberg KW, Foster FM. The alcohol Use Inventory. Baltimore, Psych. Systems, 1983.
36.- Cattell RB, Eber HW, Tatsuoka MM. Handbook for the Sixteen Personality Factor Inventory.
Champaign, IL, Institute for Personality and Ability Testing, 1970.
37.- Eysenck HJ, Eysenck SB. The Structure and Measurement of Personality. RR Knapp, San Diego
CA, 1969.
38.- Bohm E. Manual de psicodiagnstico de Rorschach. Morata, Madrid, 1957.
39.- Murray A, Morgan ChD. A method for investigating phantasies: the thematic aperception test, 1935.
40.- Gonzlez A. Mtodos paraclnicos de diagnstico en psiquiatra (II). En: Introduccin a la psicologa
y la psiquiatra, 3. ed., Vallejo Ruiloba J, Barcelona, 1991, pp 86-102.
41.- Alonso Tapia J. La evaluacin de la inteligencia l: inteligencia general. En: Psicodiagnstico,
Fernndez Ballesteros R. Tomo l, Universidad Nacional de Educacin a Distancia. Madrid, 1983, pp
481-516.
42.- Fenndez Ballesteros R, Vila Abad E. Evaluacin psiconeurolgica. En: Psicodiagnstico,
Fernndez Ballesteros R. Tomo 2, Universidad Nacional de Educacin a Distancia. Madrid, 1983, pp
975- 1021.
43.- Bilder RM, Kane JM. Evaluacin de los trastornos mentales orgnicos. En: Medicin de las
enfermedades mentales: Evaluacin psicomtrica para los clnicos, Wetzler s. Ed. Ancora. Barcelona,
1991, pp 179-203.
44.- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disoders, Third
Edition, Revised. Washington, DC, American Psychiatric Association, 1987.
45.- World Healh Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders:
Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: W.H.O, 1992.
46.- Strub RL, Black FW (eds). The Manual Status Examination in Neurology, 2nd ed. Philadelphia, FA
Davis, 1985. Citado en: Medicin de las enfermedades mentales: Evaluacin psicomtrica para los
clnicos Wetzler S. Ed. Ancora. Barcelona, 1991.
47.- Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR: "Mini-Mental State": a practical method for gradins the
cognitive state of patients for the clinician. J. Psychiatr. Res., 1975; 12: 189-198.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (14 of 15) [02/09/2002 03:44:24 p.m.]
48.- Lobo A, Ezquerra J, Gmez F, Sala JM, Seva A. El "Mini-Examen Cognoscitivo": un test sencillo,
prctico, para detectar alteraciones intelectivas en pacientes mdicos: Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiat.
Cienc. Afines, 1979; 3: 189-202.
49.- Wechsler D. The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence, 4th ed. Baltimore, Williams and
Wilkins, 1958.
50.- Reitam RM. Manual for Administration of Neuropsychological Test Batteries for Adults and
Children. Tucson, AZ, Reitan Neutopsychology Laboratories, 1979.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Wetzler S. Medicin de las enfermedades mentales: Evaluacin psicomtrica para los clnicos. Ancora,
Barcelona, l991.
- Fernndez Ballesteros R. Psicodiagnstico Tomos I-II. Universidad Nacional de Educacin a Distancia,
Madrid, 1983.
- Gonzlez A. Mtodos paraclnicos de diagnstico en psiquiatra (II): Mtodos de exploracin
psicolgica, en Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra (3 edicin). Editado por Vallejo Ruiloba
J. Salvat, Barcelona, 1991, pp 86-102.
- Clarkin J and Hurt S. Evaluacin psicolgica: Test y escalas de valoracin, en The American
Psychiatric Press Tratado de Psiquiatra. Editado por Talbott J.A., Hales R.E. and Yudofsky S.C.,
Ancora, Barcelona, 1989, pp 223-244.
- Bech P, Kastrup M and Rafaelsen O. Breve Compendio de las Escalas de Evaluacin para los Estados
de Ansiedad, Depresin, Mana y Esquizofrenia con los Sndromes Correspondientes en el DSM-III.
Acta Psychiatr. Scand, (edicin espaola, 1988); Supl. 326, vol. 73.
- Kaplan HI, Sadock BJ. Tratado de psiquiatra. 2. Ed. Salvat, Barcelona, 1989.
- Rey Ardid R. Psicologa mdica. Espaxs. Barcelona, 1981.
- Seva Daz A. Psicologa mdica. INO Reproducciones. Zaragoza, 1994.
- Seva Daz A. The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Prensas Universitarias de
Zaragoza y Anthropos SA, Editorial del Hombre, Barcelona, 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n7.htm (15 of 15) [02/09/2002 03:44:25 p.m.]
4
8.PAUTAS DE DIAGNSTICO PSIQUIATRICO
Autor: J. Larubia Romero
Coordinador: F. Dourdil Prez, Zaragoza
A lo largo de la historia, la mayora de sociedades han aceptado las formas ms variadas de explicaciones y tratamientos;
pero, tanto los mdicos antiguos, como los modernos han debido realizar clasificaciones para delimitar el comportamiento
morboso.
Mediante el anlisis clnico se pueden describir comportamientos que pueden ser agrupados en sndromes temporalmente
estables, es decir, existen distintas formas de trastorno mental, que es necesario que sean clasificadas, y para las que es
necesario dar unas pautas de diagnstico.
La forma de agrupar estos comportamientos ha variado considerablemente con los aos llegando al mximo grado de
operatividad con los modernos sistemas de diagnstico.
Las clasificaciones diagnsticas ms frecuentemente utilizadas, hoy en da, son: la clasificacin de la Asociacin Americana
de Psiquiatra, cuya ltima edicin ha sido publicada recientemente, en 1994 (DSM-IV); y el captulo V (F) de la Dcima
Edicin de la Clasificacin lnternacional de Enfermedades (CIE-10), publicada por la O.M.S. en 1992.
Aunque existen algunas diferencias entre ambas clasificaciones, se pueden considerar bastante coincidentes en lo bsico, por
lo que intentaremos basarnos en ambas a la hora de desarrollar el tema que nos ocupa.
CATEGORIAS DIAGNOSTICAS PRINCIPALES
Podramos clasificar los distintos trastornos mentales en las siguientes categoras diagnsticas principales:
Trastornos mentales orgnicos. G
Trastornos debidos al consumo de sustancias psicotropas. G
Esquizofrenia, trastornos delirantes y otros trastornos psicticos. G
Trastornos del humor o del estado de nimo. G
Trastornos neurticos y somatoformes. G
Trastornos de la personalidad. G
Trastornos asociados a disfunciones fisiolgicas. G
Trastornos de la infancia, la niez o la adolescencia. G
TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS (Tabla 1)
Tabla 1. TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS
Anomalias psicolgicas o conductales asociadas a disfuncin cerebral
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (1 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Trastornos en
funciones
cognitivas
superiores.
Constantes
Alteraciones en
atencin,percepcin,pensamiento,emociones
y conducta.Fluctuantes
Sintomatoliga similar a
cuadros psiquitricos "no
orgnicos" de causa orrgnica
DEMENCIA DELIRIUM
OTROS
TRASTORNOSMENTALES
ORGANICOS
La sintomatologa esencial de un sndrome mental orgnico consiste en anomalas psquicas o conductuales asociadas a una
disfuncin cerebral transitoria o permanente.
A pesar de que el espectro de las manifestaciones psicopatolgicas de estos trastornos es amplio y variado, sus rasgos
esenciales pueden agruparse en dos grupos principales. Por un lado, estn los sndromes en los cuales son constantes y
destacados los trastornos de las funciones cognitivas superiores (memoria, inteligencia, capacidad de aprendizaje,
alteraciones de la conciencia, etc.). Por otro lado, estn los sndromes en los que las manifestaciones ms destacadas se
presentan sobretodo en reas de la percepcin, del contenido del pensamiento, del humor y de las emociones, de los rasgos
de personalidad y formas del comportamiento.
Las categoras ms importantes que lo componen son las siguientes:
Delirium
Se conceptualiza como un trastorno orgnico cerebral con la presencia simultnea de alteraciones de la conciencia y
atencin, de la percepcin, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad, de las emociones y del ciclo
sueo-vigilia. Estos sntomas suelen desarrollarse en un corto perodo de tiempo y ser fluctuantes a lo largo del da,
careciendo de una etiologa especfica.
Demencia
Su concepto implica una alteracin insidiosa de mltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria a corto y
largo plazo, el pensamiento, la orientacin, la comprensin, el clculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio,
sin alteracin del nivel de conciencia. Estos dficits se acompaan de deterioro en el control emocional, del comportamiento
o de la motivacin, as como de modificaciones en la personalidad. Repercutiendo todo ello en las actividades cotidianas del
paciente.
Su curso es crnico y progresivo y su origen multicausal. Dependiendo de la etiologa en cada uno de los distintos tipos de
demencia (demencia en la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia en la enfermedad de Pick, demencia en
la hidrocefalia normotensiva, demencia complejo-SIDA, etc.) existen rasgos caractersticos diferenciadores que permiten su
diagnstico.
Otros trastornos mentales orgnicos
Bajo este epgrafe incluimos distintos trastornos mentales causados por una enfermedad o disfuncin cerebral, cuyas
manifestaciones clnicas se parecen o son idnticas a aquellas de los trastornos no considerados como "orgnicos".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (2 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Dentro de estos podemos incluir: el Sndrome amnsico orgnico donde existe una alteracin en la memoria con un
deterioro de la misma para hechos recientes (amnesia antergrada y retrgrada). El Sndrome delirante orgnico (predominio
de ideas delirantes). La Alucinosis orgnica (predominio de alucinaciones recurrentes y persistentes). Los Trastornos del
humor orgnicos (predominio de un estado de nimo deprimido, eufrico o expansivo). El Trastorno de ansiedad orgnico
(predominio de ansiedad generalizada o de ansiedad paroxstica episdica). El Trastorno orgnico de la personalidad
(alteracin persistente de la personalidad, bien de forma global o como cambio o acentuacin de alguna caracterstica
previa).
TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOTROPAS
Son trastornos muy diversos que van desde la intoxicacin no complicada y el consumo perjudicial hasta cuadros psicticos
y de demencia. Su diagnstico se basa en la identificacin de la sustancia psicotropa.
ESQUIZOFRENIA. TRASTORNOS DELIRANTES
Y OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS (Tabla 2)
Tabla 2. ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS PSICOTICOS
Deterioro grave en el juicio de la realidad, evidenciado por la presencia de delirios, alucionaciones, incoherencia,
estupor o agitacin o alteraciones de conductas.
Distorsiones de la
percepcin,
pensamiento y
emociones y
secundariamente
deterioro de la
conducta y
actividades diarias
Ideas delirantes
no extraas
Sntomas esquizofrnicos
tpicos,
perplejidad,confusin,cambios
emocionales bruscos,
acontecimientos estresantes
Manifestacin
simultanea de sntomas
esquizofrnicos y
afectivos
ESQUIZOFRENIA
TRASTORNOS
DELIRANTES
PSICOSIS AGUDAS
TRANSITORIAS
TRASTORNOS
ESQUIZO-AFECTIVOS
Estos trastornos forman un grupo heterogneo que aun con diferencias especficas para cada uno de ellos, en general, se
caracterizan por un deterioro grave en el juicio de la realidad evidenciado por la presencia de alguna o varias de las
siguientes alteraciones: delirios, alucinaciones, incoherencia o prdida notable de la capacidad asociativa, estupor o
excitacin catatnica o conducta gravemente desorganizada. La esquizofrenia es el cuadro ms frecuente e importante de
este grupo.
Esquizofrenia
Los trastornos esquizofrnicos se caracterizan por distorsiones de la percepcin, del pensamiento y de las emociones,
existiendo secundariamente un notable deterioro en las actividades diarias. En general, se conservan tanto la claridad de la
conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el tiempo pueden presentarse dficits cognoscitivos.
Las alteraciones de la percepcin suelen ser normalmente alucinaciones de tipo auditivo, las de pensamiento pueden ser
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (3 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
tanto en el contenido como en el curso del mismo, as tenemos ideas delirantes; eco, robo, insercin o bloqueo del
pensamiento; pensamiento disgregado, incoherente o con notable perdida de la capacidad asociativa.
Las alteraciones de la afectividad suelen ser en forma de embotamiento o falta de adecuacin de las emociones,
acompandose de apata marcada y falta de iniciativa e inters, conduciendo a un aislamiento y retraimiento social.
La esquizofrenia dependiendo de la sintomatologa predominante se suele dividir en distintos tipos:
Esquizofrenia paranoide
Predominan las ideas delirantes o las alucinaciones.
Esquizofrenia catatnica
Tipo de esquizofrenia en la que domina la presencia de trastornos psicomotores graves.
Esquizofrenia hebefrnica o desorganizada
Las caractersticas predominantes de este tipo son los importantes trastornos afectivos, la incoherencia, la perdida de la
capacidad asociativa y una conducta muy desorganizada.
Esquizofrenia indiferenciada
Es un tipo de esquizofrenia que no cumple los criterios para incluirla en los otros tipos.
Esquizofrenia residual
Se trata de un estado crnico del curso de la enfermedad, siendo los estadios finales de la misma caracterizndose por la
presencia de sntomas "negativos" y de deterioro persistente.
Esquizofrenia simple
Podramos decir que se trata de la presencia de sntomas similares a los de la esquizofrenia residual pero sin el antecedente
de sintomatologa psictica productiva.
Trastorno esquizofreniforme
Tambin podramos llamarlo trastorno psictico agudo de tipo esquizofrnico, se refiere al trastorno esquizofrnico que no
cumple todava una duracin mnima de tiempo para poder ser diagnosticado como esquizofrenia.
Trastornos delirantes
Incluye un grupo de trastornos donde su caracterstica clnica ms destacada y normalmente nica es la presencia de ideas
delirantes no extraas.
Psicosis agudas transitorias
Los elementos generales de estos cuadros serian: Inicio agudo, presencia de sntomas esquizofrnicos tpicos junto a
cambios emocionales bruscos y perplejidad y confusin, y la objetivacin de factores desencadenantes. Dentro de estos
cuadros se podran incluir el llamado "bouffe delirante", la psicosis cicloide, la psicosis reactiva breve, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (4 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Trastorno psictico inducido
Sistema delirante que se desarrolla en una persona como resultado de la estrecha relacin con otro individuo que ya tiene un
sistema delirante similar y establecido.
Trastornos esquizoafectivos
Se trata de trastornos en los cuales los sntomas afectivos y esquizofrnicos son manifiestos y se presentan simultneamente
o con un plazo de pocos das en el curso del mismo episodio. Pueden ser de tipo maniaco, depresivo o mixto.
TRASTORNOS AFECTIVOS (Tabla 3)
Tabla 3. TRASTORNOS AFECTIVOS
Alteracin de la afectividad o del humor, en el sentido de la tristeza o la
euforia
Existencia en
ocasiones de
episodios maniacos
y en otras
depresivos
Episodios repetidos
de depresin
Alteraciones del
estado de nimo
persistente y de
intensidad
fluctuante
Sintomatologa
depresiva con
caractersticas
peculiares
TRASTORNO
BIPOLAR
TRASTORNO
DEPRESIVO
RECURRENTE
TRASTORNOS
AFECTIVOS
PERSISTENTES
DEPRESIONES
ATIPICAS
CICLOTIMIA
Episodio de
depresin o
euforia leves
DISTIMIAS
Sintomatologa
depresiva
En estos trastornos hay una alteracin fundamental que es la de la afectividad o del humor, por lo general en el sentido de la
depresin (con o sin ansiedad) o de la euforia, acompandose de un cambio a la vez del nivel general de la vitalidad. El
resto de sntomas son secundarios a estas alteraciones o son comprensibles en su contexto.
Episodio depresivo
Se caracterizan por presentar tristeza vital, prdida del inters y de la capacidad de disfrutar de las cosas, disminucin de la
vitalidad y apata, acompandose tambin de perdida de energa o cansancio exagerado, disminucin de la capacidad de
concentrarse y de la atencin, inhibicin y enlentecimiento o agitacin psicomotriz, sentimientos de inutilidad inferioridad y
culpa, ideas de muerte y pensamientos y actos suicidas. Tambin existen trastornos del sueo, del apetito y de la libido.
Segn la intensidad y caractersticas de los sntomas hay distintos niveles de gravedad.
Episodio manaco
Se caracteriza por presentar un estado de nimo elevado expansivo o irritable, junto con aumento de la vitalidad e
hiperactividad o incluso agitacin psicomotora, aumento de la cantidad y velocidad de los pensamientos y del habla,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (5 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
distraibilidad, acompandose de autoestima excesiva o grandiosidad, de desinhibicin conductual e implicacin en
actividades peligrosas o extravagantes. Tambin existen alteraciones en el apetito y necesidad de sueo disminuida. Al igual
que en el episodio depresivo segn la intensidad de los sntomas hay distintos niveles de gravedad.
Trastorno bipolar
Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados de alteracin de la afectividad, es decir, de la
existencia en ocasiones de episodios maniacos y en otras de depresivos.
Trastorno depresivo recurrente
Se trata de la aparicin de episodios repetidos de depresin, sin la aparicin de episodios maniacos.
Trastornos afectivos persistentes
Dentro de estos trastornos se incluyen alteraciones del estado de nimo que suelen ser de intensidad fluctuante, pero que se
caracterizan por su persistencia en el tiempo lo que provoca un considerable malestar e incapacidad en los pacientes que los
padecen.
Ciclotimia
Se caracteriza por la inestabilidad persistente del estado de nimo, lo que conlleva gran nmero de episodios de depresin o
euforia leves, sin llegar a tener caractersticas de episodios depresivos mayores o maniacos.
Distimia
Tambin llamada depresin neurtica se caracteriza por presentar sintomatologa depresiva, aunque sin llegar a la suficiente
intensidad como para catalogarla de episodio depresivo, de curso fluctuante y persistente en el tiempo.
Depresiones atpicas
Se incluiran trastornos con sintomatologa depresiva que no se pueden encuadrar dentro de ninguno de los trastornos del
humor anteriores.
TRASTORNOS NEUROTICOS (Figura 1)
Bajo este epgrafe se incluyen un grupo de trastornos que les une una serie de
caractersticas bsicas: su etiopatogenia es fundamentalmente psicolgica, existe una
determinacin de la personalidad premrbida del paciente, los sntomas los puede
sentir cualquier sujeto en situacin normal adquiriendo aqu naturaleza patolgica, el
curso es en general crnico con fluctuaciones, el pronstico es variable, en el
tratamiento es importante su enfoque psicolgico.
Trastornos de ansiedad
El sntoma principal de estos trastornos es la presencia de ansiedad.
Trastorno de pnico
Se caracteriza por ataques recurrentes de ansiedad grave, acompaados de sntomas vegetativos y a menudo de distintos
miedos.
Trastorno de ansiedad generalizada
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (6 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Este trastorno se caracteriza por la existencia de ansiedad, que se acompaa de preocupaciones no realistas o excesivas y
sntomas relacionados con tensin muscular, hipervigilancia e hiperactividad vegetativa.
Fobias
Se trata de cuadros donde existe ansiedad pero en relacin a situaciones u objetos bien definidos, lo que provoca una
evitacin de esas circunstancias. Dentro de este grupo podemos incluir:
Agorafobia
Las circunstancias que la provocan y por tanto se evitan son todas aquellas en las cuales pueda ser difcil o embarazoso
escapar u obtener ayuda. Este trastorno se puede o no acompaar de un trastorno de pnico.
Fobia social
Los sntomas aparecen en situaciones sociales normales cuando el individuo se expone a ser observado por los dems. La
conducta de evitacin interfiere en el funcionamiento habitual del paciente.
Fobias especficas
El trastorno se limita a la presencia de objetos o situaciones fbicas especficas.
Trastorno obsesivo-compulsivo
La caracterstica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos y/o actos compulsivos recurrentes.
Reacciones a estrs grave y trastornos de adaptacin
Estos trastornos se caracterizan por la presencia de alteraciones psicopatolgicas, que son expresin de una mala adaptacin
a situaciones de estrs agudo grave o a una situacin traumtica mantenida. Los sntomas suelen ser tipo afectivo-emocional
y/o alteraciones en el comportamiento.
Tratornos somatomorfos
Su caracterstica principal es la tendencia a experimentar y comunicar sntomas o malestar somtico no respaldado por
hallazgos clnicos, atribuyndolos a enfermedades fsicas y buscando ayuda mdica por ello, con negativa persistente a
aceptar las explicaciones de los mdicos de la no existencia de explicacin somtica para los sntomas.
Trastorno de somatizacin
Se caracteriza por la existencia de mltiples sntomas somticos, recurrentes y con frecuencia variables, no pudindose
explicar por ninguna patologa orgnica o mecanismo fisiopatolgico.
Trastorno hipocondriaco
Preocupacin, miedo o creencia persistente de tener una enfermedad somtica grave, no encontrndose ningn trastorno
somtico que pueda explicar esa preocupacin.
Otros trastornos somatomorfos
Entre otros trastornos que se pueden incluir dentro de este grupo estn el dolor somatomorfo, la disfuncin vegetativa
somatomorfia, la dismorfofobia...
Trastornos disociativos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (7 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Se trata de trastornos en los que hay alteracin de las funciones integradoras de la identidad, la memoria o la conciencia, o
alteracin de una funcin fisica, generalmente de la esfera neurolgica, y cuyo rasgo caracterstico de todos ellos es la
ausencia de un trastorno somtico que pudiera explicar los sntomas y la evidencia de una gnesis psicgena.
Amnesia disociativa
Incapacidad para recordar informacin personal importante.
Fuga disociativa
Un desplazamiento intencionado ms all de lo cotidiano, junto con amnesia disociativa, pero manteniendo un nivel de
cuidados e interacin bsicos.
Trastornos disociativos de la motilidad
Alteracin o prdida de las funciones motrices.
Trastornos de la sensibilidad o prdidas sensoriales disociativas
Alteracin o prdida de la sensibilidad o de los rganos sensoriales.
Otros trastornos disociativos
Entre otros trastornos que se incluyen dentro de este grupo estn, el estupor disociativo, los trastornos de trance y de
posesin, las convulsiones disociativas, trastorno de personalidad mltiple, etc.
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD (Figura 2)
Podramos decir que son variantes cuantitativas de la manera habitual de ser
del sujeto y se vivencian como tal por l mismo. Los "sntomas" derivan de la
particular relacin del sujeto con el entorno, provocando alteraciones
personales y sociales considerables. Son alteraciones del desarrollo que
aparecen en la infancia o la adolescencia y persisten en la madurez.
Trastorno paranoide de la personalidad
Existe una tendencia generalizada e injustificada a interpretar las acciones de
los dems como deliberadamente agresivas o amenazantes. Presentan
desconfianza, hipersensibilidad, celos patolgicos, rencor, ideas transitorias de
referencia, etc.
Trastorno esquizoide de la personalidad
Sus caractersticas esenciales son indiferencia a las relaciones sociales y nula
expresividad emocional.
Trastorno esqizotpico
Se trata de un trastorno "a caballo" entre la esquizofrenia y los trastornos de personalidad. Se caracteriza por un
comportamiento excntrico, por anomalas del pensamiento y la afectividad, y dficit en las relaciones interpersonales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (8 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Trastrono antisocial de la personalidad
Existencia de una pauta de conducta antisocial e irresponsable caracterizada por: impulsividad, inconstancia y volubilidad;
frialdad; escasa tolerancia a la frustracin, incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia; mentiras, robos, y
agresiones; crueldad hacia los animales y las personas.
Trastorno lmite de la personalidad
Lo ms caracterstico es la inestabilidad en la vivencia de la propia imagen, en las relaciones interpersonales y en el estado
de nimo.
Trastorno histrinico de la personalidad
Se caracteriza por emocionalidad y bsqueda de atencin exagerada, sugestibilidad, afectividad lbil y superficial, escasa o
nula tolerancia a la frustracin, necesidad de gratificaciones inmediatas.
Trastorno ansioso de la personalidad
Malestar en el contexto social, miedo a ser evaluado negativamente, sentimientos de tensin emocional y temor, carencia de
habilidades sociales.
Trastorno dependiente de la personalidad
Conducta dependiente y sumisa, dificultad para iniciar proyectos sin el consejo o seguridad de los dems, falta de confianza
en s mismo, temor a ser abandonado.
Trastorno anancstico de la personalidad
Los "sntomas" esenciales son: perfeccionismo, inflexibilidad, rectitud y escrupulosidad, rigidez, perseveracin, indecisin,
perseveracin.
Otros trastornos de la personalidad
Entre los que se incluiran la personalidad narcisista, inestable, pasivo-agresiva, inmadura...
Trastornos del control de impulsos
Aunque no son trastornos de personalidad como tales, s comparten algunas caractersticas con estos. Podemos incluir entre
estos la ludopata, piromana, cleptomana y tricotilomana.
TRASTORNOS ASOCIADOS A DISFUNCIONES FISIOLOGICAS
Este grupo lo podemos dividir en:
Trastornos de la conducta alimentaria
Donde se incluiran entre los ms importantes la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.
Trastornos no orgnicos del sueo
Entre los que destacaran: insomnio, hipersomnio, trastornos del ciclo sueo-vigilia, sonambulismo, terrores nocturnos y
pesadillas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (9 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
Trastornos sexuales
Dentro de estos podemos clasificarlos en:
Disfunciones sexuales
Entre los que se encuentran la ausencia o prdida del deseo sexual, rechazo sexual, ausencia de placer sexual, fracaso de
respuesta genital, disfuncin orgnica, eyaculacin precoz, vaginismo, dispareunia, impulso sexual excesivo.
Trastornos de inclinacin sexual
Se incluiran el fetichismo, exhibicionismo, voyeurismo, paidofilia, sadomasoquismo.
Trastornos de la identidad sexual
Donde destacara el transexualismo y el transvestismo no fetichista.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Gast C. "Clasificacin de las enfermedades mentales". In: Vallejo Ruiloba J. "Introduccin a la psicopatologa y la
psiquiatra" (3 edicin). Salvat, Barcelona, 1991, 304-320.
- Janet BW, Williams DSW. ''Clasificacin psiquitrica". In: Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC. "The American
Psychiatric Press Tratado de Psiquiatra". Ancora, Barcelona, 1989, 199-221.
- American Psychiatric Association: DSM-IVTM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition.
Washington DC, 1994.
- Organizacin Mundial de la Salud: CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento: Descripciones clnicas y pautas
para el diagnstico. Meditor, Madrid, 1992.
- Seva A. "The European Handbook of Psychiatry and Mental Health". Prensas Universitarias de Zaragoza y Anthropos SA,
Editorial del Hombre, Barcelona, 1991.
- Kaplan HI, Sadock BJ. Tratado de Psiquiatra. 28 Ed. Salvat, Barcelona, 1989.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n8.htm (10 of 10) [02/09/2002 03:45:11 p.m.]
4
9. EL INFORME PSIQUIATRICO.GENERALIDADES
Autor: J. Tappe Martnez
Coordinador: F. Dourdil Prez, Zaragoza
El informe psiquitrico es el documento escrito en el que se refieren determinados aspectos de la
patologa psiquitrica de un paciente.
Hay que decir, que el paciente tiene el derecho a que se realice un informe sobre su patologa. Segn el
Cdigo de Etica y Deontologa Mdica (O.M.C. de Espaa): "Es derecho del paciente obtener un
certificado o informe, emitido por el mdico, relativo a su estado de salud o enfermedad o sobre la
asistencia que le ha prestado. El contenido del dictamen ser autntico y veraz y ser entregado
nicamente al paciente o a otra persona autorizada" (Captulo III, Art.12).
Un aspecto bsico, al que ya se hace referencia en el anterior artculo, es el de la confidencialidad del
informe. Salvo cuando sea requerido por el juez o en determinadas situaciones y ante quien est
contemplado en la legislacin (p. ej.: si el mdico en el desempeo de su profesin tiene conocimiento de
la comisin de un delito, tiene la obligacin de comunicarlo a la autoridad judicial a pesar de revelar el
secreto profesional), nunca debe de ser entregado a otra persona sin el consentimiento pleno del paciente.
No obstante, an en los casos en los que se informe a otras personas distintas del paciente, dicha
informacin debe tener unos lmites; como se refiere en "The principle of medical ethics with annotations
especially applicable to psychiatry" (Asociacin Americana de Psiquiatra, 1973): "Cuando deba
revelarse una confidencialidad -p. ej.: en virtud de una orden judicial obligatoria o autorizado por el
paciente- estas revelaciones deberan limitarse slo a aquella informacin relevante a una determinada
situacin".
A continuacin se realiza una descripcin de distintos tipos de informe que el psiquiatra puede tener que
realizar en el curso de su ejercicio profesional:
EL INFORME JUDICIAL PSIQUIATRICO
Es el documento mdico-legal emitido a requerimiento de la autoridad judicial o a solicitud de
particulares, que se refiere a la significacin, a nivel mdico-legal, de ciertos hechos judiciales.
Como caractersticas generales de este tipo de informe, se debera ser neutro y objetivo en su realizacin,
contribuyendo a aclarar el caso ms que a oscurecerlo. Hay que intentar ajustarse en la respuesta a las
preguntas que se cuestionan, y exponer fundamentalmente los aspectos ms significativos de la
psicopatologa, y ms concretamente, aquellos que tienen relacin con el problema legal que se plantea.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (1 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
Se deben evitar afirmaciones que supongan valoracin jurdica, ya que sta es funcin del juez. El
informe no debe improvisarse; debe de ser preparado de forma meticulosa, ya que es un acto importante
(Simonin) con posibles consecuencias relevantes para el paciente.
En un estudio (James y Hamilton, 1991), se encontr que el asesoramiento psiquitrico a los juzgados,
poda reducir de forma significativa el tiempo que pasan en custodia los acusados con trastornos
mentales antes de ser remitidos al centro oportuno.
Dicho informe consta, en general, de las siguientes partes:
Prembulo
Se hacen constar los nombres de los peritos y sus ttulos (y en su caso, la persona que lo ha solicitado) y
el objeto del informe.
Anamnesis y exploracin psicopatolgica
Fundamentalmente se hace referencia a lo relacionado con los hechos que se juzgan.
Valoracin mdico-legal
Es la parte que fundamentalmente caracteriza a este documento (Gisbert Calabuig), precisando un
razonamiento cientfico, lgico y claro que sirva de nexo entre los hechos y las conclusiones. Se suele
hacer una valoracin de las repercusiones de la psicopatologa con respecto a las capacidades o funciones
psquicas sobre las que se solicita el informe.
Conclusiones mdico-legales
Son resultantes del anterior razonamiento. Se suelen formular numerndolas en prrafos aparte.
A continuacin se exponen una serie de circunstancias en las que se debe realizar un informe o parte al
juez:
- Para informarle de un ingreso forzoso o involuntario (en contra de la voluntad del paciente) por razones
de urgencia, lo cual se debe poner en conocimiento del juez cuanto antes, y en todo caso dentro del plazo
de 24 horas.
- Solicitud de Autorizacin Judicial para proceder al ingreso forzoso de un paciente (en el que no hay
razn de urgencia) o para continuar el ingreso en contra de la voluntad de un paciente que demanda el
alta. En cualquier caso, tras dicha solicitud (en la que se deben exponer de forma razonada sus motivos),
el juez dictaminar la autorizacin o no del ingreso o de su continuidad.
- Paciente ingresado por Orden o con Autorizacin Judiciales: en estos casos el juez puede recabar
informacin con la periodicidad que crea oportuna. Adems se le debe informar cuando se produzcan
determinadas circunstancias en la evolucin del paciente, p.ej. cuando se produzca el alta mdica (en el
caso de la Autorizacin), fuga y retorno al centro, traslado a otro centro, fallecimiento, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (2 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
INFORME SOBRE INCAPACIDAD LABORAL
Al igual que el anterior es un informe "pericial", esto es, una respuesta especializada ante una solicitud de
valoracin psiquitrica. Puede ser emitido a requerimiento de los rganos oficiales de valoracin de
incapacidades laborales o a peticin del paciente. No se debe informar a las empresas (an solicitndolo
stas) de aspectos mdicos del paciente sin su consentimiento.
En este tipo de informe se hace referencia al diagnstico, situacin evolutiva, impresin pronstica, y
especficamente a las posibles repercusiones de la psicopatologa del paciente sobre su capacidad laboral.
INFORME DE ALTA
Es el informe que se realiza a un paciente ingresado en una unidad o centro psiquitricos cuando se
produce su alta. El paciente puede haber estado ingresado en una unidad de agudos o en un centro de
media o larga estancia. Una variedad es el "Informe de Traslado", que se realiza cuando es trasladado a
una unidad de otra especialidad, o a otro centro o unidad psiquitricos. Generalmente una copia del
informe queda en su historia clnica y otra se le da al paciente, quien de este modo la puede presentar a
otros facultativos, siendo de importancia sobre todo, para el seguimiento psiquitrico si procediese ste.
En l se recogen los aspectos ms importantes en relacin al motivo de su ingreso y evolucin durante su
estancia y asimismo, se dan las recomendaciones que se creen oportunas tras el alta. Hay que decir, que
se trata de un informe, no de una historia clnica en s, y que hay que considerar la exposicin o no de
determinados datos psicobiogrficos, cuyo conocimiento por terceros pudiese no ser oportuno.
Los principales apartados de los que consta dicho informe son los siguientes:
Datos de filiacin
Nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento y edad al ingreso, nmero de historia clnica,
afiliacin/nmero de seguro, domicilio, poblacin y provincia, telfono.
Datos de ingreso y alta
- Centro, direccin y dependencia del mismo.
- Servicio, seccin o unidad.
- Fechas de ingreso y alta.
- Motivo del alta (Curacin o Mejora, Traslado a otra unidad del mismo centro, Traslado a otro centro,
Alta Voluntaria, Defuncin).
- Nombre, rbrica y nmero de colegiado del mdico/s que ha/n atendido al paciente y, en su caso, del
responsable de la unidad o centro.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (3 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
Motivo de ingreso
En este apartado se realiza la descripcin del cuadro que motiva el ingreso, pudindose hacer constar, si
el paciente es remitido por otro facultativo, las razones de dicha remisin. Es recomendable hacer
referencia a la forma de inicio (agudo, subagudo, trpido...) y tiempo de evolucin de la psicopatologa
que motiva el ingreso, as como a la existencia o no de acontecimientos vitales relacionados
sincrnicamente con sta.
El paciente puede ingresar procedente de un servicio de urgencias, de una unidad ambulatoria, o bien ser
trasladado desde otra unidad del mismo centro hospitalario o desde otro centro psiquitrico. Es
importante consignar si el ingreso se realiza por Orden o con Autorizacin Judicial.
Anamnesis
Tratamientos psiquitricos previos, tratamiento farmacolgico al ingreso, consumo de sustancias
psicoactivas, ingresos anteriores, antecedentes psiquitricos familiares, antecedentes mdicos (es
importante consignar alergias medicamentosas)... es decir, se recogen los aspectos ms significativos de
la historia clnica del paciente. En este sentido, hay autores que opinan (Morrant, 1982) que es ms fcil
escribir un buen informe psiquitrico sobre psicticos que sobre neurticos.
Exploracin psicopatolgica al ingreso
Es de inters, para apreciar la evolucin a lo largo del tiempo de la psicopatologa del paciente.
Test psicolgicos
Que ayudan a valorar personalidad, estado afectivo y cognitivo. Pueden ser psicomtricos y proyectivos.
Tambin es interesante incluir la evolucin con respecto a tests realizados con anterioridad.
Pruebas complementarias
Analticas de sangre y orina, EEG, TC cerebral, etc. Tambin se consignan colaboraciones a otros
servicios (motivo de la solicitud, valoracin, diagnsticos, tratamientos y evolucin, recomendaciones al
alta).
Evolucin y tratamiento durante el ingreso
Con respecto a la psicopatologa que presentaba el paciente a su ingreso, se puede especificar si se ha
producido una "Remisin Parcial" (mejora), "Remisin Total", persistencia de la misma, evolucin a la
"Cronicidad" e incluso el "Fallecimiento". Tambin se deben hacer constar los tratamientos efectuados
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (4 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
(psicofarmacolgicos y/o psicoteraputicos) y su relacin con la mejora de los sntomas, as como
posibles efectos indeseables. Se puede hacer referencia al grado de colaboracin del paciente en el
tratamiento y su conciencia de enfermedad y tambin a posibles factores que han tenido relacin con la
mejora o empeoramiento (tanto a nivel de su sintomatologa y malestar psquico como de su
funcionamiento relacional y ocupacional).
Es importante hacer referencia a su estado psicopatolgico al alta. Tambin se puede realizar una
apreciacin sobre su potencial auto o heterolesivo en dicho momento, lo cual tiene inters a nivel
mdico-legal. Hay que hacer constar, si es un "Alta Voluntaria", de producirse sta (el paciente decide
abandonar el ingreso, en contra de la indicacin del psiquiatra).
Impresin o juicio diagnstico
En el momento actual se recomienda la realizacin de los diagnsticos psiquitricos segn la
clasificacin CIE-10 de la OMS.
En el diagnstico es importante hacer constar no slo el trastorno psiquitrico de base, sino tambin el
momento evolutivo del mismo, la posible presencia de trastornos de personalidad y del desarrollo y las
enfermedades somticas, pudindose incluir tambin la existencia actual de acontecimientos vitales
estresantes. Es recomendable dar explicaciones al paciente (Morrant, 1982) sobre el diagnstico, para
evitar problemas de interpretacin por su parte.
Recomendaciones teraputicas al alta
- Tratamiento psicofarmacolgico y/o psicoteraputico que se recomienda seguir.
- Modificaciones ambientales (relacionales y/o ocupacionales) aconsejables.
- Posibilidad de continuar abordaje de problemtica socio-familiar por Asistencia Social.
Las posibilidades de remisin al alta son las siguientes:
- Al domicilio: indicndose la necesidad (lo ms frecuente) o no de continuar tratamiento psiquitrico
ambulatorio, pudindose hacer la recomendacin del intervalo de tiempo en el que es aconsejable realizar
la prxima visita. Tambin se puede indicar un determinado tipo de abordaje psiquitrico especializado
(gerontopsiquiatra, rehabilitacin psiquitrica, psiquiatra infanto-juvenil, toxicodependencias...).
- Traslado a unidad de otra especialidad.
- Traslado a otra unidad o centro psiquitrico. Exponindose tanto en este caso como en el anterior, los
motivos de dicho traslado.
SOLICITUD DE INGRESO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (5 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
Se puede realizar cuando un paciente sigue tratamiento ambulatorio o estando ya ingresado en una
unidad o centro psiquitrico para solicitar su traslado a otro (p. ej.: desde una unidad de agudos a un
centro de media estancia con fines rehabilitadores). Tras la descripcin desde el punto de vista
psiquitrico del caso, se deben de argumentar las razones por las cuales se solicita dicho ingreso o
traslado.
INFORME DE COLABORACION
Es el informe que se realiza tras la valoracin psiquitrica de un paciente (ingresado o ambulatorio),
solicitada por un facultativo de otra especialidad o por el mdico de asistencia primaria. Su realizacin es
habitual en la llamada Psiquiatra de Interconsulta o de Enlace.
Este tipo de informe tiene dos funciones bsicas: a) Clnica: informar del estado psicopatolgico del
paciente (diagnstico) y realizar las recomendaciones teraputicas que sean oportunas. b) "Docente": de
aspectos psiquitricos a mdicos de otras especialidades, lo cual redundar en un mayor conocimiento de
estos aspectos en el futuro.
El informe debera ser claro y concreto, evitando trminos o expresiones que pueden contribuir a
confundir ms que a aclarar al facultativo que lo solicita. Su estructura bsica es similar a la del informe
de alta. Los diagnsticos se realizan en trminos psiquitricos, si bien se pueden aclarar para facilitar su
comprensin.
Como en el resto de los tipos de informes psiquitricos pueden existir modelos, en los cuales se puede
hacer constar los datos del paciente, fecha y hora de la solicitud, carcter (normal, preferente, urgente),
motivo de la solicitud, mdico que lo solicita y que informa, fecha y hora de evaluacin y de informe,
etc.
Es muy frecuente su solicitud en pacientes ingresados que presentan cuadros confusionales, patologa
psiquitrica de base o enfermedades orgnicas con problemas adaptativos a las mismas. Tambin se
solicita con frecuencia en pacientes a los que va a ser realizado determinados tipos de ciruga (p. ej.: de
obesidad, esttica y tratamiento quirrgico de la impotencia), consultndose especialmente si el paciente
es capaz de tomar decisiones responsables y las posibles repercusiones psicolgicas de las medidas
adoptadas. Asimismo, el mdico de cabecera puede solicitar valoracin sobre el estado psicopatolgico,
evolucin, tratamientos psicofarmacolgicos, indicacin o no de baja laboral, etc.
SOLICITUD DE CONSULTA
Va dirigida a otro especialista mdico o quirrgico. Su finalidad es requerir de dichos facultativos
(pudindose solicitar informe escrito), alguno o varios de los siguientes aspectos sobre un paciente en
tratamiento psiquitrico:
- Informacin sobre la patologa somtica preexistente, ya que puede condicionar el diagnstico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (6 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
psiquitrico y el tipo y/o dosis de los psicofrmacos utilizados.
- Evaluacin desde el punto de vista orgnico y tratamiento si procediese, si en el paciente se sospecha
patologa somtica, o bien sta ya preexista y se solicita una reevaluacin como control de su evolucin.
- Valorar en qu medida la patologa orgnica, de estar presente, puede contraindicar el tratamiento
psicofarmacolgico de forma absoluta o relativa y a la inversa, valorar las posibles repercusiones
somticas indeseables de ste.
En la peticin de consulta es aconsejable incluir los datos fundamentales de la anamnesis, exploracin y
tratamiento psiquitricos y exponer las razones y demandas de dicha solicitud.
INFORME DE URGENCIAS
Es el informe que se realiza tras la valoracin psiquitrica de un paciente en una unidad de urgencias. En
l se procurar incluir los aspectos ms significativos de la misma, evitando detalles innecesarios, ya que
los objetivos fundamentales de ste informe son concretar los datos ms relevantes de la anamnesis y
exploracin psicopatolgica, realizar un juicio diagnstico, y remitir al paciente al medio oportuno. Va
dirigido tanto al paciente, sujeto de nuestra valoracin, como, a los posibles medios de seguimiento del
mismo. Hay que poner especial cuidado en lo que se hace constar en el informe y en cmo se expresa, ya
que una mala interpretacin por parte del paciente, p. ej.: podra dar lugar a problemas con el posterior
seguimiento.
Dicho informe consta, en general, de los siguientes apartados:
Datos de filiacin
Nombre y apellidos, nmero de historia clnica, domicilio, telfono, da y hora de admisin en el servicio
y al alta.
Motivo de la consulta
Puede ser aconsejable transcribirlo con las propias palabras del paciente o de sus acompaantes,
detallando la forma en la que acude a urgencias: remitido o no por otro mdico, slo o acompaado
(familiares, amigos, vecinos, compaeros de trabajo...), por voluntad propia o trado por la familia o la
polica, con Orden o Autorizacin Judicial, etc.
Anamnesis
Se refieren los datos ms relevantes de la misma y de los antecedentes psicopatolgicos. Es importante
resear acontecimientos vitales estresantes que puedan estar relacionados con el problema actual.
Exploracin psicopatolgica
Es de importancia especial, ya que se refiere a ese determinado momento en el que el paciente requiere
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (7 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
una valoracin psiquitrica urgente, de forma que con posterioridad se dispone de una apreciacin
psiquitrica especializada en dicha situacin, y tener de esta forma la posibilidad, en una futura
reevaluacin, de apreciar los posibles cambios existentes.
Juicio diagnstico
En una valoracin urgente, y ms si no se tienen referencias previas del paciente, a veces puede ser difcil
precisar un diagnstico exacto, pero en todo caso, habra que realizar un diagnstico sindrmico y no
slo de la psicopatologa que se aprecia en el momento de la valoracin, sino tambin del posible
trastorno de base.
Tratamientos efectuados, otras valoraciones
Adems del instaurado por el psiquiatra (y su resultado), tambin hay que incluir valoraciones de otros
especialistas (p.ej. de medicina interna para descartar patologa orgnica), anotaciones de enfermera
(tensin arterial, frecuencia cardaca, temperatura...), pruebas complementarias realizadas (analtica, Rx,
ECG...), emisin de Parte al Juzgado (p.ej. parte de lesiones en los actos autolticos o de comunicacin
de un ingreso involuntario), etc.
Destino al alta
Se procurar justificarlos brevemente. Cabe citar remisin a:
- Tratamiento psiquitrico ambulatorio (siendo posible hacer constar el plazo aconsejable de realizacin
de la prxima valoracin).
- Otros Especialistas: para valoracin somtica.
- Mdico de Asistencia Primaria.
- Ingreso en psiquiatra: se detallar si es demandado por el paciente, o si es propuesto por el psiquiatra
(lo cual puede ser aceptado o rechazado por el paciente dando lugar, de encontrarse indicado, a un
ingreso forzoso urgente lo cual ha de ser comunicado al juzgado).
BIBLIOGRAFIA
- Ferrer C. Cuestiones legales en relacin con la psiquiatra de urgencia. En: Urgencias en Psiquiatra.
Seva A y cols. EDOS, Barcelona, 1993; 289-296.
- Gisbert Calabuig JA. Documentos mdico-legales. En: Medicina Legal y Toxicologa. Gisbert Calabuig
JA. 4 ed. Salvat, Barcelona, 1991; 128.
- Hardin Branch CH. Principles of medical ethics with annotations especially applicable to psychiatry.
Am J Psychiatry 1973; 130:9.
- Hoffman BF. How to write a psychiatric report for litigation following a personal injury. Am J
Psychiatry 1986; 143(2): 164-169.
- James DV, Hamilton LW. The Clerkenwell scheme: assesing efficacy and cost of a psychiatric liaison
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (8 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
service to a magistrates court. BMJ 1991; 303 (6797): 282-285.
- Kaplan HI, Sadock BJ. Informe psiquitrico. En: Tratado de Psiquiatra. Kaplan HI y Sadock BJ . 2 ed.
Salvat, Barcelona, 1989; Tomo I: 489-493.
- Larkin EP, Collins PJ. Fitness to plead and psychiatric reports. Med Sci Law 1989; 29 (1): 26-32.
- Morrant JC. How often do you receive a good psychiatric report? Can Med Assoc J 1982;127 (8):
697-698.
- Organizacin Mdica Colegial de Espaa. Cdigo de Etica y Deontologa Mdica. 1990.
- Seva Daz A. La legislacin psiquitrica: problemas que se plantean. En: Psiquiatra Clnica. Seva Daz
A. Espaxs, Barcelona, 1979; 563-567.
- Webb WL. Etica y Psiquiatra. En: Tratado de Psiquiatra. Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC. Ancora,
Barcelona, 1989; 1071-1082.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a4n9.htm (9 of 9) [02/09/2002 03:45:51 p.m.]
5
SEMIOLOGIA PSIQUIATRICA
1. Concepto de fase, acceso, brote, equivalente, reaccin,
proceso y desarrollo
Coordinador: L.Rojo Moreno, Valencia
Formas agudas G
Formas agudas no reactivas G
Reversibles G
Irreversibles G
Formas agudas reactivas G
Reacciones G
Formas crnicas G
Proceso G
Desarrollo G
2. Psicopatologa de la conciencia
Coordinador: L.Rojo Moreno, Valencia
Dimensiones de la conciencia G
Exploracin de la conciencia G
Patologa de la conciencia G
Trastornos cuantitativos de la conciencia G
Trastornos cualitativos de la conciencia G
Trastornos de la conciencia del "yo" G
Trastornos de la conciencia del "yo" corporal G
Trastornos de la conciencia del "yo" psquico G
Trastornos de la conciencia del mundo circundante G
3. Los trastornos de la percepcin
Coordinador: L.Rojo Moreno, Valencia
Trastornos de la percepcin G
Anomalas de la percepcin G
Trastornos de la intensidad G
Traslaciones de la calidad de las sensaciones G
Sensaciones anormales simultneas (contaminacin
perceptiva o aglutinacin)
G
7. Los trastornos de la psicomotilidad y psicomotricidad
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
Psicopatologa de la psicomotilidad G
Inquietud psicomotriz G
Agitacin psicomotriz G
Acatisia G
Tics G
Inhibicin G
Estupor G
Catalepsia. Flexibilidad crea G
Manierismos G
Estereotipias motoras G
Negativismo G
Obediencia automtica G
Psicopatologa de la psicomotricidad G
Temblor G
Rigidez G
8. Psicopatologa del yo
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
Concepto del yo G
Psicopatologa del yo G
Alteraciones de la unidad del yo G
Alteraciones de la identidad o la continuidad del yo G
Alteraciones en la actividad del yo G
Alteraciones de la delimitacin con lo exterior G
Alteraciones de la vitalidad del yo G
Alteraciones de la familiaridad G
9. La vivencia corporal y sus alteraciones
Coordinador: P. Fernndez-Argelles Vinteo, Sevilla
Trastornos del esquema corporal de base neurolgica G
Aumento patolgico de la imagen corporal G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area5.htm (1 of 4) [02/09/2002 03:47:03 p.m.]
Escisiones de la percepcin G
Caracteres anormales de la percepcin G
Extraeza perceptiva G
Entraabilidad perceptiva G
Percepcin cambiada del tiempo G
Percepciones engaosas G
Ilusiones G
Imagen consecutiva y parsita G
Imgenes eidticas G
Pseudoalucinaciones G
Alucinosis G
Alucinaciones G
Exploracin de los trastornos de la percepcin G
4. Psicopatologa de la memoria
Coordinador: L.Rojo Moreno, Valencia
Concepto G
Memoria G
Trastornos de memoria G
Amnesia G
Clasificacin cronolgica G
Amnesia anterograda G
Amnesia retrgrada G
Amnesia lacunar G
Clasificacin etiolgica G
Amnesias de causa orgnica G
Subtipos G
Sndrome de Korsakof G
Blackouts alcohlicos G
Amnesia postraumtica G
Amnesia global transitoria G
Terapia electroconvulsiva (TEC) G
Demencia G
Delirium G
Olvidos benignos de la edad G
Amnesias de causa afectiva G
Amnesia selectiva G
Amnesia por ansiedad G
Amnesia disociativa o psicgena G
Hipermnesia G
"Idiots Savants" G
Hipermnesia ideativa G
Hipermnesia afectiva G
Disminucin patolgica de la imagen corporal G
Distorsin de la imagen corporal G
Alteracin patolgica de la vivencia corporal G
Fenmenos heautoscpicos G
Despersonalizacin G
Sndrome hipocondraco G
Dismorfofobia G
Alucionaciones tctiles G
Alucinaciones cenestsicas G
Delirios G
Trastornos facticios G
Trastornos de la identidad genrica G
Histeria G
Trastornos de la alimentacin G
10. Psicopatologa de la vida instintiva: Sueo, nutricin,
sexualidad y agresividad
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
Psicopatologa del sueo G
Hipersomnias G
Parasomnias G
Sonambulismo G
Terrores nocturnos G
Enuresis G
Insomnios G
Psicopatologa de la conducta alimentaria G
Trastornos cuantitativos del hambre G
Trastornos cualitativos del hambre G
Trastornos de la sed G
Psicopatologa de la sexualidad G
Impotencia G
Frigidez G
Eyaculacin precoz G
Ninfomana y satiriasis G
Masturbacin G
Homoxesualidad G
Narcisismo G
Tansexualismo G
Parafilias G
Psicopatologa de la agresividad G
Trastornos por aumento o inhibicin de la agresividad G
Autoagresividad G
11. Psicopatologa e interaccin familiar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area5.htm (2 of 4) [02/09/2002 03:47:03 p.m.]
Visiones panormicas de la existencia G
Ecmnesia G
Paramnesia G
Falso reconocimiento G
Dja vu, Dja vcu o Dja entendu o sus opuestos
Jamais vu, Jamais vcu, Jamais entendu
G
Agnosias G
Criptomnesia G
Alomnesia G
Confabulacin G
Pseudologa fantstica o mitomana G
Exploracin de la memoria G
Exploracin de la memoria inmediata G
Repeticin de dgitos G
Exploracin de la memoria reciente G
Informacin personal G
Repeticin de palabras G
Historia verbal-recuerdo inmediato G
Memoria visual-reproduccin inmediata G
Exploracin de la memoria remota G
Informacin personal G
Informacin histrica G
5. Los trastornos de la afectividad
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
Definicin de afectividad. Sentimientos G
Estados de nimo. Distimias G
Distimia manaca G
Distimia depresiva G
Distimia desconfiada G
Distimia perpleja G
Distimia de culpa G
Distimia disfrica G
Distimia de angustia o de ansiedad G
Distimia de miedo G
Alteraciones en la expresin de la afectividad G
Ambivalencia afectiva G
Paratimia afectiva G
Labilidad afectiva G
Incontinencia afectiva G
Frialdad y rigidez afectiva G
Sentimiento de falta de sentimiento G
Viscosidad G
Coordinador: F.J. Vaz Leal, Badajoz
Funcionalidad familiar G
Estabilidad y cambio G
Tipos de familia G
Familia original o biolgica G
Familia nuclear G
Familia conjunta o multigeneracional G
Familia extensa o extendida G
Familia compuesta o reconstituida G
Familia sin hijos G
Familia homosexual G
Funciones familiares G
Funcin de supervivencia G
Funcin reproductora G
Funcin de crianza G
Funcin de delimitacin G
Funcin cognitivo-afectiva G
Funcin comunicativa G
Funcin de adquisicin de gnero y de diferenciacin
de roles ligados al sexo
G
Funcin de formacin de la personalidad G
Funcin de liderazgo G
Funcin de culturizacin-socializacin G
Funcin de proteccin psicosocial G
Funcin de recuperacin G
Dinmica familiar y psicopatologa G
Esquizofrenia G
Trastornos afectivos G
Dependencia de sustancias psicoactivas G
Trastornos alimentarios G
Evaluacin diagnstica de la familia G
Tratamiento G
Esquizofrenia G
Trastornos afectivos G
Dependencia de sustancias psicoactivas G
Trastornos alimentarios G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area5.htm (3 of 4) [02/09/2002 03:47:03 p.m.]
Moria G
Hipocondra G
Neotimias G
Autismo G
Trema G
6. Los trastornos del pensamiento y del lenguaje
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
Psicopatologa del pensamiento G
Trastornos formales del pensamiento G
Pensamiento inhibido-lentificado G
Pensamiento acelerado-ideofugaz G
Pensamiento perseverante G
Pensamiento prolijo G
Pensamiento interrumpido-bloqueos G
Pensamiento incoherente-disgregado G
Trastornos del contenido del pensamiento G
Ideas sobrevaloradas G
Ideas obsesivas G
Ideas delirantes G
Psicopatologa del lenguaje G
Trastornos funcionales (no orgnicos) G
Trastornos formales del lenguaje G
Trastornos del vocabulario y sintaxis G
Trastornos orgnicos del lenguaje G
Alteraciones de la articulacin G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area5.htm (4 of 4) [02/09/2002 03:47:03 p.m.]
5
SEMIOLOGIA PSIQUIATRICA-Responsable: J.Giner Ubago, Sevilla
1. CONCEPTO DE FASE,ACCESO,BROTE,EQUIVALENTE,REACCIN, PROCESO Y
DESARROLLO
Autores: F. Bellver Pradas, M. Hernndez Viadel, M.A. Cuquerella Benavent y J.F. Prez Prieto
Coordinador: L. Rojo Moreno, Valencia
La enfermedad, como cualquier otro acontecimiento biolgico, se presenta en unas dimensiones temporales cuyas caractersticas
necesitamos conocer a fin de diagnosticar correctamente el fenmeno morboso.
La forma y velocidad de instauracin del cuadro actual, su duracin, su tendencia a la progresin, estabilizacin o remisin, el estado
del sujeto tras la resolucin, as como la existencia o no de antecedentes similares y la recuperacin del funcionamiento previo tras
ellos, son aspectos necesariamente explorados en cualquier anamnesis mdica y, en particular, psiquitrica.
Desde que Jaspers en su "Psicopatologa general" (1), hizo una descripcin fenomenolgica de las formas patocrnicas del enfermar
psquico, stas han suscitado alternativamente inters y posteriormente crtica, al indicar las numerosas excepciones que se presentan
al aplicar unas categoras rgidas ante la complejidad de la psique humana y su patologa.
No obstante, aun teniendo en cuenta estas objeciones, su conocimiento sigue siendo til, si bien entendindolas de forma flexible y
no categrica. Dos razones principales justifican su inters:
Como se planteaba al inicio, en una disciplina como la psiquiatra, cuyo principal instrumento diagnstico es la observacin de la
clnica y su evolucin, el estudio de las formas patocrnicas aporta datos fundamentales para orientarnos ante qu entidad nosolgica
nos encontramos.
Tradicionalmente, existe acuerdo en la denominacin de los episodios de las enfermedades, resultando inaceptable acadmicamente
hablar de brotes depresivos o de accesos esquizofrnicos. As, al decir "fase depresiva" informamos tanto de la clnica del episodio
como de su evolucin.
Tras reiterar la flexibilidad con que deben aplicarse, se definen a continuacin las distintas formas patocrnicas, cuya exposicin se
ha ordenado siguiendo el siguiente esquema, dividindolas en funcin de su curso agudo o crnico (Tabla 1).
Tabla 1. CLASIFICACION SEGUN EL CURSO EVOLUTIVO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (1 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
AGUDO Inexistencia
desencadenante
extrapsquico
Respuesta a
desencadenante
extrapsquico
Reversible (*)
Irreversible = Brote
o defectual
Reaccin
Fase(cclicas=perodo)
Acceso
Comprensible:
R.legtima
Incomprensible:
R. desencadenada
CRONICO
Ruptura incomprensible:Proceso
Evolucin compensible: Desarrollo
(*) Si alternancia de
sndromes: Equivalentes
FORMAS AGUDAS
En la Tabla 2 se han pretendido recoger las principales caractersticas diferenciales entre las distintas formas agudas:
Tabla 2. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LAS FORMAS AGUDAS
FASE ACCESO BROTE REACCION
1.Instauracin Rpida(das/sema.) Sbita(seg./min.) Rpida Sbita/Rpida
2.Duracin Semanas o meses Minutos horas Semanas o
meses
Variable
3.Restitucin de la
personalidad
premrbida trasla
resolucin
S S infrecuente S
4.Aparicin como
respuesta a un
desencadenante
exgeno
No No No S
FORMAS AGUDAS NO REACTIVAS
Las podemos dividir a su vez en reversibles e irreversibles o defectuales, en funcin de que permanezca o no transformada la
personalidad premrbida tras la resolucin del episodio agudo.
Reversibles
Fase
Alteracin aguda de la vida psquica que dura semanas, meses o aos, dejando al desaparecer la personalidad premrbida intacta. Se
caracteriza por:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (2 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
Instauracin rpida, en das o semanas.
Tendencia a la autolimitacin temporal en semanas, meses o aos.
Restitucin completa de la personalidad premrbida tras la resolucin.
Inexistencia de desencadenantes. En caso de existir un agente estresante precipitante, no guarda relacin de sentido con la clnica.
Evolucin independiente de vivencias externas.
La alteracin condiciona a todo el funcionamiento psquico del sujeto.
El ejemplo prototpico son las fases de las psicosis maniaco-depresivas. En ellas, la clnica aparece en das o semanas siguiendo un
curso agudo, tras cuya resolucin el paciente vuelve a presentar su personalidad y funcionamiento previo, no permaneciendo una
alteracin duradera.
Las fases suelen presentar un curso recurrente, por lo que la investigacin en la historia clnica de otras fases previas, con un
funcionamiento adecuado entre ellas, puede aportar la clave para el diagnstico.
Acceso
Son fases de instauracin sbita (segundos o minutos) y menor duracin (minutos, horas o excepcionalmente das).
Comparten el resto de caractersticas de las fases, diferencindose de ellas tan slo en su menor duracin. La tendencia a la
autolimitacin temporal es an ms marcada que en las fases, logrndose en la mayora de las ocasiones la resolucin espontnea.
El ejemplo clsico es el ataque epilptico, en el que las convulsiones se desencadenan en segundos, de forma espontnea o
secundaria a un precipitante que no guarda relacin de sentido con la clnica, durando unos minutos y resolvindose
espontneamente, volviendo el sujeto a su estado previo. Del mismo modo que en las fases, la existencia de accesos previos similares
sin defecto residual aclara el diagnstico.
Periodos
Hablamos de perodos para referirnos a fases de similares caractersticas clnicas que se presentan a intervalos regulares.
La flexibilidad con la que debemos entender este concepto debe ser an mayor que en las restantes formas patocrnicas, pues en los
fenmenos psquicos, como en el resto de los biolgicos, no hay dos sucesos exactamente iguales, ni los ocurridos en dos individuos
distintos ni siquiera los ocurridos a un mismo individuo en dos momentos diferentes.
Lo fundamental pues en el concepto de perodo ser el patrn de presentacin cclico. Observados aislados, sin investigar
antecedentes similares, sus caractersticas patocrnicas sern indistinguibles de una fase. Nuevamente la realizacin de una historia
clnica buscando episodios en el pasado, cobra importancia para lograr un diagnstico.
El ejemplo caracterstico son las depresiones estacionales o fsicas, en las que el paciente presenta fases depresivas en determinadas
pocas, ao tras ao, llegando a preveer su aparicin.
Alternancia
Es un concepto fenomenolgico ms que patocrnico. Lo incluimos en este captulo ya que la interpretacin del sndrome clnico
actual slo puede hacerse a travs del estudio de la historia previa.
La alternancia alude a que una misma enfermedad puede presentarse mediante sndromes clnicos cambiantes en diferentes
momentos evolutivos. Estos sndromes deben entenderse como dos manifestaciones distintas de una misma enfermedad, no estando
en una relacin causa-efecto.
As, la misma enfermedad psquica puede presentarse en unas ocasiones con predominio de una sintomatologa somtica
determinada; en otras adoptar el aspecto de otro sndrome somtico y en otras con clnica psiquitrica franca.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (3 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
Para comprender la alternancia hay que introducir el concepto de equivalentes: "Manifestaciones menos frecuentes de algunas
enfermedades psquicas en las que los sntomas somticos se presentan en primer plano, permaneciendo los psquicos en un segundo
lugar" (Lpez-Ibor) (2).
Los equivalentes adoptan la forma patocrnica de la enfermedad a la que suplen. As, un equivalente depresivo adoptar una
evolucin fsica y un equivalente epilptico cursar como un acceso.
En la alternancia, los equivalentes se presentan como fases/accesos pero de manera no uniforme, con gran variabilidad de los
sndromes clnicos en cada ocasin. Las fases se suceden unas a otras con perodos interfsicos variables y sin orden en la repeticin
del tipo clnico.
As, por ejemplo, una epigastralgia de inicio sbito y cese brusco y espontneo, de breves minutos de duracin y presentacin
intermitente, puede corresponder a un equivalente epilptico. Un dolor difuso braquial, que no respeta dermatomos, puede ser la
principal queja de un paciente en el que aparece un fondo de astenia, inhibicin y anhedonia, siendo en realidad un equivalente
depresivo que responde al tratamiento antidepresivo. En ambos casos, el diagnstico se lograr orientar al investigar la historia del
paciente.
As, la realizacin minuciosa de la anamnesis ser fundamental, prestando especial inters a antecedentes psiquitricos o somticos
mltiples y cambiantes de caractersticas patocrnicas similares.
En la exploracin ser til investigar:
Curso evolutivo (Fsico/accesos).
Presencia de sntomas psquicos.
Antecedentes somticos o psquicos de patocrona similar, aunque pueden haber presentado sndromes diferentes en el pasado.
Irreversible
Brote
Es, como la fase, una alteracin aguda de la vida psquica que dura semanas, meses o aos. A diferencia de las fases, tras la
desaparicin de la clnica aguda persiste una alteracin duradera de la personalidad del paciente, de modo que ya no volver a ser
como antes del brote.
La alteracin residual suele ser defectual, con sntomas de deterioro de la psique del sujeto o, excepcionalmente, de mejora.
El concepto de brote es evolutivo. En su presentacin, es patocrnicamente indistinguible de una fase, pudiendo concluir que
estamos ante uno u otra slo tras la resolucin de la clnica aguda, al comparar el nivel de funcionamiento actual del sujeto con el
previo.
El concepto de brote va ntimamente ligado al de proceso, presentndose los brotes a modo de hitos agudos en su evolucin.
El ejemplo caracterstico es el brote esquizofrnico: en unos das o semanas se instaura una clnica de ideacin delirante de
alteraciones sensoperceptivas y de la propiedad del pensamiento, tras cuya resolucin aparece un deterioro del funcionamiento previo
del sujeto, con apata, abulia, embotamiento afectivo, apragmasia, etc. As el esquizofrnico que antes era activo y con un
rendimiento socio-laboral adecuado, se muestra incapaz de mantener el trabajo, se asla de pareja y amigos, permaneciendo la mayor
parte del da tumbado, etc.
Tras cada brote, el defecto puede tender a ser progresivamente mayor, al deteriorarse an ms un funcionamiento previamente
afectado.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (4 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
Probablemente, este concepto haya sido el ms criticado de todos, al sealar que no siempre los brotes se suceden de una
transformacin de la personalidad del sujeto.
Sus caractersticas sern las mismas que las descritas para la fase, con la excepcin de que no habr una restitucin de la
personalidad premrbida como en sta. Por ello, ser fundamental investigar el funcionamiento y las pautas de conducta antes y
despus del momento agudo, demostrando una ruptura entre la personalidad previa y la actual.
Como ya se ha dicho, slo se podrn distinguir retrospectivamente, pues en el momento agudo, entre fase y brote no existen
diferencias, incluso clnicas (recurdense las psicosis cicloides, de clnica esquizofreniforme pero con curso fsico).
FORMAS AGUDAS REACTIVAS
Reacciones
Reaccin es una respuesta aguda de la psique ante una vivencia. Caractersticamente habr una vivencia causal inmediatamente antes
de la irrupcin de la clnica y habitualmente tendrn un carcter transitorio, con tendencia a la resolucin.
Dentro de ellas, clsicamente se distinguen:
Reaccin legtima
El contenido de la reaccin est en relacin comprensible con la vivencia, de forma que no se hubiera producido sin ella,
dependiendo su curso del de la vivencia y sus relaciones.
La compresibilidad de la reaccin puede ser emptica o biogrfica.
En la comprensibilidad emptica, el observador, al ponerse en el lugar del paciente, encuentra una relacin de sentido lgica entre la
vivencia y el contenido de la reaccin, considerando la intensidad de la vivencia suficiente para causar esta respuesta.
Tomemos como ejemplo una reaccin de duelo por la muerte de un hijo. Cualquier observador entiende esta prdida como un suceso
de la suficiente intensidad como para originar una conmocin psquica. Adems la respuesta depresiva se considera la lgica ante
esta vivencia.
La comprensibilidad biogrfica alude a cuando slo podemos comprender la reaccin experimentada por el sujeto indagando sobre
su historia personal (Comprensin als-ob de Dilthey).
En estos casos podemos no encontrar una relacin de sentido aparente entre la reaccin y la vivencia (p. ej. una crisis conversiva al
enterarse del accidente de un familiar) o podemos considerar insuficiente la intensidad de la vivencia para justificar la respuesta del
sujeto (p. ej. un sndrome depresivo tras una disputa con una vecina).
Sin embargo, tras indagar sobre la personalidad e historia del sujeto, podemos llegar a comprender por qu ha reaccionado as. A
travs del estudio de la biografa del sujeto encontraramos la relacin de sentido y de intensidad aparentemente inexistente. A este
tipo corresponderan las reacciones que se producen en las neurosis (reacciones conversivas, disociativas, etc.).
Reaccin desencadenada
En ellas no existe una relacin de sentido comprensible con la vivencia desencadenante.
El sacudimiento psquico ocasionado por la vivencia actuara como precipitante ltimo de una patologa que hubiera aparecido
finalmente an sin ese motivo. La vivencia acta como un gatillo que desencadena la clnica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (5 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
La reaccin podr ser explicable en base a una alteracin biolgica preexistente en el sujeto, pero nos resulta ininteligible la relacin
entre la clnica del sujeto y el contenido de la vivencia.
En la exploracin de las reacciones en general debemos centrar la atencin en:
Identificar un desencadenante inmediatamente antes del comienzo de la clnica horas o das).
Inicio sbito tras el desencadenante.
Evolucin en funcin del curso de la vivencia.
Investigar episodios similares en el pasado.
FORMAS CRONICAS
Clsicamente se distinguen el proceso y el desarrollo que presentan las caractersticas diferenciales recogidas en la Tabla 3 y que
describimos a continuacin.
Tabla 3. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE LAS FORMAS CRONICAS
PROCESO DESARROLLO
Instauracin
Curso
Ruptura de la personalidad previa
Afectacin de la vida psquica
Brusco/rpidam. progresivo
Progresivo/estable
S
Global
Insidioso
Progresivo
No
Circunscrita a los rasgos
exagerados
Proceso
Fenmeno psquico que irrumpe en la vida del sujeto a partir del cual se produce una transformacin permanente de su personalidad.
Esta transformacin puede ser deteriorante o, excepcionalmente, de mejora. Toda la conducta del sujeto se estructura en funcin de
la transformacin.
Viene definido, pues, por la irrupcin de algo nuevo, que transforma la personalidad previa, y por su permanencia. Permanencia no
significa necesariamente progresin, pudiendo permanecer un cuadro estable tras la transformacin.
No todos los procesos cursan a brotes. En los que s lo hacen, los brotes representan los episodios agudos del proceso, pudiendo
aparecer tras cada brote un deterioro mayor, que permanece estable hasta el siguiente brote.
Las enfermedades que ms habitualmente siguen un curso procesual son tpicamente la esquizofrenia y las demencias.
Inicialmente, Jasper distingui entre proceso psquico, en el que se produca una transformacin duradera, sin destruccin completa
de la vida psquica del sujeto y proceso orgnico, en el que apareca una destruccin grosera de las cualidades psquicas. As, el
ejemplo de proceso psquico sera la esquizofrenia, en la que habra una desestructuracin del sujeto pero sin que perdiera
habilidades adquiridas como hablar, escribir, memoria, etc. Como proceso orgnico caracterstico estara la demencia, en la que el
paciente perdera capacidades adquiridas como las ya comentadas. Actualmente no es aceptada tal distincin.
Desarrollo
Exageracin progresiva de rasgos de la personalidad del sujeto hasta hacerse patolgicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (6 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
Su instauracin es insidiosa, siendo a menudo difcil precisar el momento de comienzo. El curso es lentamente progresivo, pudiendo
o no exacervarse ante circunstancias externas.
Suelen encontrarse rasgos de personalidad prepatolgicos al investigar la historia del sujeto que, como ya se ha dicho, van
paulatinamente incrementndose hasta hacerse patolgicos.
La alteracin se configura aislada del resto del psiquismo y discurre paralela a ste, de forma autnoma, por lo que no se alteran el
resto de funciones psquicas, que se hallan conservadas, e incluso aumentadas, excepto en lo concerniente a los rasgos que se han
hipertrofiado. Slo en estados avanzados, todas las conductas se subordinan al contenido del desarrollo.
Las enfermedades que pueden tener un curso de este tipo son las neurosis y los trastornos delirantes. Aunque no es comnmente
aceptado, los trastornos de personalidad tambin se encuentran en este tipo de curso.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
1.- Jaspers, Karl "Psicopatologa general" (traduccin de la 5. edicin alemana por R. Saubidet y D. Santillon) Editorial Beta. 4.
Edicin, Buenos Aires (1975).
2.- Lpez-Ibor Alio JJ. "Los equivalentes depresivos" Edit. Paz-Montalvo. 2. Edicin, Madrid (1976). pp. 11-47; 157-194;249-256.
3.- Simms, Andrew "Symptons in the mind: an introduction to descriptive psychopathology" Edit. Balliere-Tindall. Londres (1988)
pp. 6-11.
4.- Lpez-Ibor Alio JJ. "La psiquiatra de hoy" Editorial Toray. 1. Edicin, Barcelona (1975) pp. 136-156.
5.- Rojo Sierra M. "Cuadernos de Psiquiatra N. 1 al 18" Editorial Eunibar. 1. Edicin, Barcelona (1983) pp. 144-150.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5.htm (7 of 7) [02/09/2002 03:47:33 p.m.]
5
2. P SICOPATOLOGIA DE LA CONCIENCIA
Autores: M. Hernndez Viadel, F. Bellver Pradas, M. A. Cunquerella Benavent
y J.F. Prez Prieto
Coordinador: L.Rojo Moreno, Valencia
Es muy difcil realizar una adecuada definicin de la conciencia. Prueba de ello es la multitud de
intentos para hacerlo que podemos encontrar a lo largo de la historia. El vocablo, de origen latino, hace
referencia al conocimiento que acompaa a nuestras impresiones y acciones. Para Fish (1), la conciencia
es un estado de conocimiento de uno mismo y del entorno. Sutter la define como la sntesis que el
individuo realiza de sus actividades perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. Este ltimo concepto
lo recoge, en nuestro medio, Rojo Sierra (2), que define a la conciencia como una funcin potencial o
funcin de funciones, que se encargara de manejar el resto de funciones, relacionarlas entre s y darles
un sentido. Segn Rosenfeld es la totalidad de la vida psquica en un momento dado, definicin con la
que estara de acuerdo Jaspers (3). Bleuler, por su parte, realiz una propuesta poco comprometida, al
enunciar que la conciencia es indefinible y que es aquella cualidad que diferencia al hombre de la
mquina.
Hasta el inicio de la aplicacin de las ciencias experimentales a la Neurologa, momento en que se
identific con la actividad cerebral, la conciencia era considerada como una realidad ontolgica separada
del cerebro o como un epifenmeno de cada una de las funciones mentales (Berrios, 1981) (4). Uno de
los mitos que se ha relacionado siempre con cierta concepcin romntica de la conciencia y que ha
servido de inspiracin a multitud de obras literarias, ha sido la idea de la existencia en la misma de un
lado oscuro, que en gran parte fue recogida por el desarrollo de la Psicologa Profunda, a partir del
concepto de inconsciente. En etapas ms recientes la conciencia tiende a ser considerada como un
complejo de unidades de informacin que tiene su base material en el cerebro.
Intentando hacer una sntesis y tras nombrar aquellas aportaciones histricas que creemos ms sealadas,
diremos que la conciencia es una propiedad del organismo, consistente en la capacidad para conocer
nuestras experiencias y las del mundo que nos rodea, junto a la posibilidad de darse cuenta de la realidad
interior y exterior. El trmino es usado por los clnicos referido a tres circunstancias: la internalizacin de
la experiencia, la reaccin intencionada hacia los objetos y el conocimiento del propio yo.
DIMENSIONES DE LA CONCIENCIA
Muchas han sido tambin las clasificaciones de las partes en que podemos dividir a la conciencia.
Creemos adecuada aquella que distingue tres ejes principales: vigilancia/somnolencia, lucidez o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (1 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
claridad/obnubilacin y conciencia de uno mismo.
Por vigilancia entendemos la facultad de permanecer deliberadamente alerta en lugar de estar
somnoliento o dormido. Esta facultad es fluctuante, nunca permanece de forma invariable. Los factores
que influyen en ella son el inters, la ansiedad, el miedo o la diversin. Tambin afecta a este eje la
situacin del entorno y la forma en que sta es percibida. Existen diferencias cualitativas para un mismo
nivel de vigilancia, que dependen de las variaciones de la atencin ante diferentes situaciones. La
atencin, de hecho, no es ms que la concentracin de la luz de la conciencia sobre un contenido
determinado.
Ha habido muchas clasificaciones de los grados o niveles de conciencia en los ltimos aos. Citaremos
slo la enunciada por Lindsay (5) ya que la consideramos la ms representativa. Habla de siete niveles de
conciencia diferentes, intentando clasificar en categoras lo que en realidad es un continuum y
correlaciona cada uno de ellos con sus hallazgos electroencefalogrficos:
Nivel I Hipervigilancia. Ritmo alfa desincronizado en el EEG.
Nivel II Vigilancia normal. Ritmo alfa menos desincronizado.
Nivel III Atencin flotante. Ritmo alfa algo desincronizado.
Nivel IV Somnolencia. Disminucin de ondas alfa y algunas ondas lentas.
Nivel V Sueo ligero. Desaparicin de ondas alfa y aparicin de ondas beta peridicas en forma de
husos.
Nivel VI Sueo profundo. Ondas delta de gran amplitud.
Nivel VII Coma. Grandes ondas lentas.
La lucidez, claridad o brillo de la conciencia es la capacidad para darse cuenta de todas las sensaciones,
tanto internas como externas, presentes en el organismo en un momento determinado. Se puede, a efectos
prcticos, identificar con el sensorio y puede variar desde la completa claridad hasta la obnubilacin. En
este ltimo estado, como veremos posteriormente, una persona puede estar completamente vigilante a
pesar de poseer poca claridad en la conciencia.
La conciencia del propio yo hace referencia al conocimiento del propio ser en cuanto a su parte corporal,
su parte psquica y sus relaciones con el mundo circundante. Consiste en darse cuenta de la propia
actividad, unidad e identidad, junto a los lmites del propio yo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (2 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
EXPLORACION DE LA CONCIENCIA
La forma bsica de explorar la conciencia es mediante la observacin del comportamiento, especialmente
referido a los siguientes aspectos: evaluacin de la capacidad de atencin y de su grado de
mantenimiento, conducta motora, existencia de alteraciones patolgicas de la percepcin, del
pensamiento o del estado afectivo (es importante valorar la adecuada reactividad del mismo). La correcta
evaluacin de todos estos datos debe proporcionarnos un acercamiento de naturaleza sindrmica a la
alteracin de conciencia que es, en s misma, fcilmente identificable. Por ejemplo, sern muy
significativos de alteracin orgnica de conciencia: fluctuacin de la reactividad sensorial, agitacin
psicomotriz con ausencia total de cooperacin y labilidad afectiva. Posteriormente habremos de
continuar recabando informacin, ser fundamental averiguar la existencia de enfermedades previas,
tanto somticas como psquicas, el consumo de frmacos o txicos y la forma de inicio del trastorno:
Antecedentes mdicos o psiquitricos
Es necesario descartar la existencia de traumatismos craneoenceflicos, especialmente en las horas
previas al inicio del cuadro. Debe averiguarse tambin la presencia de otras alteraciones conocidas con
anterioridad, especialmente cardiovasculares, pulmonares, metablicas y endocrinas. Tambin es
importante conocer si existe algn trastorno conductual o algn diagnstico psiquitrico, as como la
existencia de antecedentes similares y la informacin disponible sobre los mismos.
Consumo de frmacos o txicos
Los frmacos ms frecuentemente relacionados con la patologa de la conciencia son los psicofrmacos,
aunque deben tenerse en cuenta muchos otros. En cuanto a los txicos, los ms frecuentemente
implicados son el alcohol y la herona.
Forma de inicio
Es un aspecto decisivo para orientar el trastorno de conciencia. Plum y Posner (6) en 1982 dividieron en
agudas y crnicas las alteraciones de conciencia:
- Alteraciones agudas:
Obnubilacin y confusin mental Estupor
Delirio
Coma
- Alteraciones subagudas o crnicas:
Demencia
Hipersomnia
Estado vegetativo
Mutismo acintico
Sndrome aptico
Sndrome de encerramiento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (3 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
Muerte cerebral
La observacin y la realizacin de la historia clnica deben proporcionarnos un diagnstico de presuncin
acerca de la etiologa de la alteracin de la conciencia o, como mnimo, habernos clarificado si el origen
de la misma es orgnico o funcional, pero todos estos datos deben completarse con los procedentes del
examen fsico y de las pruebas de laboratorio. El primero consistir en una exploracin general,
fundamentalmente centrada en la esfera neurolgica (es necesario realizar una valoracin del grado de
reactividad ante estmulos sensoriales, que nos dar una idea de la profundidad de la alteracin). Las
pruebas de laboratorio rutinarias deben ampliarse, dentro de las limitaciones materiales, hacia aquello
que se sospeche (por ejemplo, determinar niveles de txicos o frmacos en sangre).
PATOLOGIA DE LA CONCIENCIA
TRASTORNOS CUANTITATIVOS DE LA CONCIENCIA
Obnubilacin
A pesar de que es un trastorno de la claridad, hemos decidido clasificarla en los trastornos cuantitativos
de la conciencia, siguiendo a Lishman, para el que la obnubilacin representa el estado menos severo de
deterioro de la conciencia en un continuum que ira desde el mximo grado de alerta al coma. Se
considera el ms leve estado de alteracin en el pensamiento, atencin, percepcin y memoria. El sujeto
presenta una reducida capacidad de captacin del entorno. Encajan en este estado tanto el inicio del
sueo normal como la alteracin leve de la conciencia, producto de una causa orgnica, aunque entre
ambas situaciones hay diferencias notables: por ejemplo, en la segunda de ellas, el sujeto puede estar
agitado o excitable, en lugar de la tranquilidad del sueo fisiolgico. El trmino obnubilacin es usado
pues, para un estado de alteracin de la conciencia (no de la vigilancia pero si de la claridad), con o sin
agitacin y con dificultad en la atencin y la concentracin. Puede encontrarse formando parte del dficit
cognitivo que puede observarse en la esquizofrenia y en general en aquellas situaciones que cursen con
deterioro cognitivo.
Somnolencia
Es el siguiente nivel en la prdida cuantitativa de la conciencia. El sujeto est todava despierto pero
puede quedarse dormido enseguida si se libra de estimulacin sensorial. Las acciones que puede realizar
son muy lentas, el habla es en mayor o menor grado disrtrica y subjetivamente est dormido. Cuando
este cuadro es debido a una causa patolgica no se le puede sacar de su estado tras estimulacin y la
entrevista con el paciente es imposible. Es frecuente tras sobredosificacin de sustancias depresoras del
SNC, aunque no es especfica de ninguna causa.
Sopor
Aqu el sujeto ya est inconsciente, aunque puede parecer mnimamente consciente, de forma
momentnea, ante estmulos de gran intensidad. Los reflejos y el tono muscular estn muy disminuidos y
la respiracin es lenta y profunda.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (4 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
Coma
En este estado el sujeto no responde en absoluto a ningn estmulo, est profundamente inconsciente. Si
progresa, evoluciona a la muerte cerebral.
TRASTORNOS CUALITATIVOS DE LA CONCIENCIA
Suelen estar siempre asociados a cierto grado de alteracin de tipo cuantitativo que, a su vez, puede
variar a lo largo del tiempo. Es lo que se llama fluctuacin del nivel de conciencia, que es una propiedad
asociada a determinadas alteraciones de la misma. Es caracterstico en el delirium que el sujeto muestre
mayor desorientacin, alteracin del humor y de la percepcin, con ilusiones y alucinaciones durante la
noche, encontrndose con mayor lucidez durante la maana; tambin es frecuente observar momentos de
gran agitacin, con actividad alucinatoria y delirante seguidos de otros de relativa calma en los que puede
llegar a recuperarse en parte la orientacin y la capacidad atencional. Adems del delirium, la fluctuacin
est presente en otros cuadros, como la intoxicacin con determinadas drogas y algunos tumores
cerebrales.
Confusin-delirium
Confusin es un trmino imprecisamente definido y ampliamente manejado que hace referencia a la
incapacidad para distinguir lo real de lo imaginario, por lo que a menudo es identificado con el onirismo
y de hecho el sujeto confuso verbaliza con frecuencia contenidos imaginarios. Pero, parece ms adecuado
definir la confusin como la prdida de la capacidad para tener un pensamiento claro y coherente, ya que
es as como la entienden la mayor parte de los autores en la actualidad. Aparece normalmente en los
trastornos orgnicos, tanto agudos como crnicos, aunque tambin puede ocurrir en las psicosis
funcionales e incluso en los trastornos neurticos, acompaando a emociones intensas. El trmino
"estado confusional agudo" es usado normalmente como sinnimo de "psicosndrome orgnico agudo",
que la American Psychiatric Association en su Manual Diagnstico y Estadstico de los Trastornos
Mentales denomina "delirium" y que consiste en una reduccin en la claridad con que se percibe el
entorno. Lishman (7), en cambio, restringe el significado del trmino delirium a la alteracin de la
conciencia que cursa con anormalidades de la percepcin y el afecto. Berrios (4) resalta que el trmino
confusin fue introducido en las ltimas dcadas del siglo XIX y que haca referencia a un sndrome
general que se caracterizaba por pensamiento catico y alteracin cognitiva, del que el delirium era slo
una subcategora. As pues, hechas estas consideraciones adoptaremos la ausencia de distincin que
existe en las nuevas nomenclaturas entre estados confusionales y delirium.
El cuadro clnico del delirium se repite de forma similar en todos los sujetos y es, hasta cierto punto,
independiente de la causa; por ello se consider una respuesta preformada del cerebro humano
prcticamente desde el inicio de su descripcin clnica, que podemos documentar en los comienzos del
siglo XIX, cuando Georget llam a este cuadro delirio agudo, aunque durante un tiempo se crey que
siempre se asociaba a cuadros febriles. Posteriormente, se denomin, entre otras: confusin alucinatoria
aguda, delirio confuso-onrico, reaccin exgena aguda y delirium. El trmino "reaccin exgena",
acuado a principios de siglo por Bonhoeffer (8), ha llegado hasta nuestros dias, aunque se presta a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (5 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
ciertos equvocos, ya que lo exgeno para l era lo externo al psiquismo, tanto el entorno como el propio
cuerpo, al que identificaba como causante de dichas reacciones psquicas. Tambin se les ha llamado
psicosis sintomticas, orgnicas, txicas, etc.
Las caractersticas comunes del cuadro clnico seran las siguientes: inicio rpido (en horas o dias), falta
de sistematizacin delirante, duracin relativamente corta y posibilidad de restitutio ad integrum. La
DSM-IV distingue cinco apartados para clasificar el delirium, segn sea debido a una causa general
mdica, a una intoxicacin, a una abstinencia, a mltiples etiologas o a causa no especificada. Viene
definido por cuatro criterios, los tres primeros son comunes, independientemente de la causa (que se
recoge en el cuarto criterio):
- alteracin de conciencia (claridad o percepcin del entorno reducida) con capacidad reducida para
centrar, sostener o cambiar la atencin.
- cambio de cognicin (como dficit mnsico, desorientacin, trastornos del lenguaje) o desarrollo de
alteraciones perceptivas que no guardan relacin con una demencia.
- el trastorno se desarrolla en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar durante el curso del dia.
Estado crepuscular
Solemos referirnos con este trmino a una situacin de causa orgnica (normalmente de origen
epilptico), aunque tambin puede tener una etiologa psquica. Se caracteriza por un inicio y un final
bruscos, una duracin muy variable que puede ir desde pocas horas hasta varias semanas y la posibilidad
de que aparezcan actos violentos o explosivos recortados en el contexto de una conducta tranquila. El
individuo suele presentar incoherencia, dificultades de comprensin y entorpecimiento perceptivo. En
ocasiones se pueden llegar a realizar actos complejos, incluso viajes, todo ello de modo semi-automtico,
acompaado siempre de amnesia prcticamente total de lo sucedido.
El estado crepuscular constituye una forma especial de alteracin de la conciencia que se ha intentado
definir con los trminos de estrechamiento, restriccin o disociacin. Con ste ltimo se pretende
describir la separacin existente entre los elementos cognitivos y los comportamentales, ya que mientras
los primeros han sido interrumpidos, los segundos aparentan normalidad, aunque en realidad se han
hecho automticos. Fish prefiere no emplear el trmino disociacin, ya que est provisto de gran carga
psicodinmica y sugiere la participacin de mecanismos inconscientes. Probablemente por esta razn no
es empleado de forma general para referirse a los estados crepusculares, aunque s que es habitualmente
aceptado para los de causa psicgena que, siguiendo las nomenclaturas actuales, se clasifican como
trastornos disociativos y que ocurren principalmente en el contexto de la histeria, aunque pueden
producirse en otras situaciones como, por ejemplo, tras una catstrofe.
Con los trminos de reduccin, restriccin o estrechamiento del campo de conciencia, se pretende
caracterizar el estado crepuscular como la concentracin de la actividad consciente sobre un solo objeto o
grupo de objetos, estando desenfocado y sin relieve todo lo que queda fuera. Rojo Sierra (9) opina, en
cambio, que el estrechamiento en la amplitud de la luz de la conciencia slo sera aplicable a la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (6 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
patodinamia de los estados crepusculares psicgenos, mientras que en los orgnicos lo que ocurrira sera
un oscurecimiento heterogneo, en el que no habra ninguna vivencia que se impusiera de forma
deslumbrante.
Estupor
Es un estadio complejo cuyo principal signo es la reduccin o ausencia de funciones de relacin con el
entorno: movimiento y habla. El trmino debera ser reservado para el sndrome que cuenta con mutismo
y acinesia, en el que el sujeto no puede iniciar el habla o la accin a pesar de que parece estar despierto e
incluso alerta en ocasiones, aunque lo normal es que ocurra asociado a algn grado de obnubilacin de
conciencia. Diferenciamos el estupor orgnico y el psiquitrico. Este ltimo fue definido por Wing como
"la completa ausencia de cualquier movimiento voluntario en un estado de conciencia clara". Sin
embargo, una descripcin fenomenolgica del paciente estuporoso excluye la claridad de su conciencia,
ya que sta es imposible de inferirse mediante la observacin. El estupor psiquitrico puede aparecer en
la esquizofrenia, psicosis afectivas y en la histeria. La mejor forma de realizar el diagnstico diferencial
es mediante la realizacin de la historia clnica con una adecuada valoracin de los antecedentes y en
segundo lugar la exploracin fsica y las pruebas complementarias (en el estupor psiquitrico el sensorio,
la reactividad del mismo y los reflejos estn conservados y el EEG es normal). Las causas orgnicas de
estupor son lesiones dienceflicas, frontales y de los ganglios basales, entre otras. El mutismo acintico
es un trmino reservado por los neurlogos para describir un sndrome orgnico ms estrechamente
definido.
TRASTORNOS DE LA CONCIENCIA DEL "YO"
Siguiendo a Serrallonga (10), pueden subdividirse en: trastornos de la conciencia del "yo" corporal,
trastornos de la conciencia del "yo" psquico y trastornos de la conciencia del "yo" circundante.
Trastornos de la conciencia del "yo" corporal
Anosognosia
Es la falta de conciencia sobre una parte del cuerpo, que generalmente se encuentra disminuida o anulada
funcionalmente.En realidad el trmino hace referencia a la ausencia de conciencia de que existe una
alteracin en dicha zona.
Miembro fantasma
Suele ocurrir en pacientes a los que se les ha amputado un miembro. Consiste en la falsa percepcin del
miembro amputado, sintiendo normalmente un intenso dolor en l.
Asomatognosia
Es la vivencia de desaparicin del propio cuerpo,la ausencia de reconocimiento del mismo. Aparece en
lesiones cerebrales, normalmente parietales (al igual que la anosognosia) o como integrante de algn
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (7 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
delirio en enfermos psicticos o depresivos.
Trastornos de la conciencia del "yo" psquico
Trastorno de la identificacin o de la identidad del "yo"
Se pueden definir como aquellas alteraciones que producen en el sujeto un concepto errneo acerca de
quin es y de cual es su historia. Es tpico de la esquizofrenia y de la demencia.
Trastorno del gobierno del "yo"
Se trata de una dificultad para percibir la sensacin de que se es capaz de dirigir los propios actos,
pensamientos y deseos. Ocurre en algunos pacientes esquizofrnicos.
Despersonalizacin
En este trastorno el sujeto siente una cierta extraeza hacia s mismo, notndose cambiado o distinto,
hasta el punto de que puede intentar comprobar su propia identidad. Roth (11) defini el sndrome de
despersonalizacin fbico-ansioso en 1959 en los siguientes trminos: prdida de la espontaneidad del
movimiento, del pensamiento y de los sentimientos junto a experiencia de conducta automtica. Fish
sugiri la existencia de tres tipos de despersonalizacin, cualitativamente diferentes, en los enfermos
orgnicos, psicticos y neurticos, siendo en estos ltimos ms destacable la vivencia de extraeza frente
a la de perplejidad o confusin que caracterizara a los dos primeros.
Trastornos de la conciencia del mundo circundante
Desrealizacin
Suele acompaar a la despersonalizacin y se refiere a la sensacin de extraeza experimentada frente al
mundo externo, que es percibido como distinto, no pudindolo reconocer.
Asterognosia
Es el fracaso para reconocer objetos por el tacto. Sobreviene en las lesiones del cuerpo calloso.
Prosopagnosia
Es una rara forma de agnosia en la que existe una incapacidad para reconocer caras familiares o, en
general, aquellos estmulos que deberan evocar asociaciones en un determinado contexto. Parece
asociada a lesiones bilaterales del sistema visual central.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (8 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
1.- Fish F. Clinical Psychopatology, John Wright. Bristol, 1967.
2.- Rojo Sierra M. Psicopatologa de la conciencia. En: Psiquiatra. Tomo I. Ed. Toray. Ruz-Ogara C,
Barcia Salorio D, Lpez-Ibor Alio JJ. Barcelona,1982, pp 276-284.
3.- Jasper K. Psicopatologa General, Beta. Buenos Aires, 1955.
4.- Berrios GE. Delirium and confusin in the 19th century: a conceptual history. British Journal of
Psychiatry, 1981. 139:439-449.
5.- Lindsay PH, Normal DA. Human information processing: an introduction to psychology (2. ed.)
Academic Press. Neww York, 1975.
6.- Plum F, Posner JB. Estupor y coma, 2. ed. Manual Moderno. Mxico, 1982.
7.- Lishman W. Organic Psychiatry. Blackwell Scientific Publications, 2. ed., Oxford, 1992.
8.- Bonhoeffer K. Exogenous psychoses. En: Hirsch SR. Themes and variations in European Psychiatry.
Jon Wright, Bristol, 1974.
9.- Rojo Sierra M. Disorders of conscience. In: European Handbook of Psychiatry and Mental Health.
Vol. I. Ed. Anthropos. Seva, A. 1991. pp 579-589.
10.- Serrallonga J. Psicopatologa de la conciencia. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra.
Ed. Salvat, 2. ed. Vallejo Ruiloba J. Barcelona, 1985.
11.- Roth M. The phobic-anxiety-depersonalization Syndrome, Proc, R. Sec. Med. 1959. 52: 587-595.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Ochoa E, De la Fuente ML. Psicopatologa de la atencin, percepcin y conciencia. En: Psicologa
mdica, Psicopatologa y Psiquiatra. Ed. Interamericana McGraw-Hill. Fuentenebro F, Vzquez C.
Madrid, 1990, pp 498-505.
2.- Gast C. Psicopatologa de la conciencia. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Ed.
Salvat, 3. ed. Vallejo Ruiloba J. Barcelona, 1991, pp 111-130.
3.- Kaplan H, Sadock B. Synopsis of Psychiatry. Williams & Wilkins, 7 ed., Baltimore, 1994.
4.- Seva A. Psicologa y trastornos de la conciencia. En: Psiquiatra Clnica. Ed. Espaxs. Seva, A.
Barcelona, 1979, pp 222-234.
5.- Sims A. Consciousness and disturbed consciousness. In: Symptoms in the mind. Ed. Baillire Tindall.
Sims A. London, 199, pp 19-29.
6.- Gelder M, Gath D, Mayou R. Oxford Textbool of Psychatry. Oxford University Press. 2nd ed. 1990.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n2.htm (9 of 9) [02/09/2002 03:48:35 p.m.]
5
3. LOS TRASTORNOS DE LA PERCEPCION
Autores: M.A. Cunquerella Benavent, J.F. Prez Prieto, M. Hernndez Viadel
y F. Bellver Pradas
Coordinador: L. Rojo Moreno, Valencia
La sensopercepcin es una de las funciones psicolgicas que ms inters tiene, desde el punto de vista
psicopatolgico, y esto es as, porque funciona a manera de puente o comunicacin permanente del
hombre con el mundo de los "objetos" exteriores (Seva, 1979) (6). Pinillos, en 1975, la defini como una
aprehensin de la realidad a travs de los sentidos; un proceso sensocognitivo en el que las cosas se
hacen manifiestas, como tales, en un acto de experiencia. Es importante remarcar que la percepcin
constituye un proceso constructivo en el que el sujeto desempea un papel activo y, en funcin de su
experiencia, estado fisico y afectivo, interpreta y da forma a las sensaciones procedentes de los rganos
de los sentidos (Ochoa, 1990) (3). La sensacin sera el contenido ms sencillo de la percepcin
procedente de la primera etapa del proceso perceptivo. No estara constituida por objetos sino por
cualidades: por ej. fro o caliente, fino o rugoso, colores... (Barcia, 1982) (1). Para que estas sensaciones
adquieran un significado, a nivel cortical (reas de proyeccin sensorial secundaria) se produce un
proceso de seleccin y reorganizacin de la informacin, mediante una eliminacin de lo irrelevante, en
funcin de los contenidos experienciales previos.
Sims en 1988 (7), define las tres condiciones que se requieren para que una percepcin pueda tener lugar.
Primero, que el sujeto sea capaz de distinguirse perfectamente y en oposicin del objeto de percepcin.
En segundo lugar, el Yo perceptor se debe encontrar en un movimiento de aproximacin hacia el objeto;
este movimiento puede ser fsico (acercarse para or, ver, oler...) o mental (el pensamiento se desplazar
de otras reas de contemplacin hacia el objeto). Por ltimo, el objeto debe presentarse como un "reto"
para ser explorado. Esto es, que sea diferente de otros objetos de percepcin que se presentan en el
mismo tiempo o espacio y, por tanto, que se constituya como un claro objeto capaz de ser percibido.
TRASTORNOS DE LA PERCEPCION
Siguiendo la divisin clsica de Jaspers (2), vamos a separar las alteraciones perceptivas en los siguientes
apartados: 1. Anomalas de la percepcin; 2. Caracteres anormales de la percepcin; y 3. Percepciones
engaosas.
ANOMALIAS DE LA PERCEPCION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (1 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Trastornos de la intensidad
Existira un fracaso de los mecanismos reguladores del umbral sensitivo. Puede alterarse tanto en sentido
positivo como negativo.
En sentido positivo, tendramos la hiperestesia o percepcin acentuada: sera el aumento extraordinario
de intensidad de captacin de la percepcin. Aparece en numerosos procesos (migraa, estados txicos
como la resaca tras la ingesta de alcohol, depresin,...). En estos casos no hay una mejoria en la
percepcin sino que existe una disminucin para el umbral de dolor en el que una sensacin pasa a ser
molesta (Ej.: sonidos, luces,...). En otras ocasiones, como las experiencias de xtasis, puede aparecer una
hiperestesia visual: los colores parecen ms intensos o vvidos. Pueden suceder en las intoxicaciones con
LSD, en la mana y, menos habitualmente, en el aura epilptica.
En el sentido negativo estara la hipoestesia o percepcin embotada: por el contrario, aqu habria una
reduccin de la intensidad de captacin del mundo de las percepciones, pudiendo llegar en su mxima
expresin a la anestesia. Existen hipoestesias orgnicas, por lesiones de las vias u rganos sensoriales, y
psicgenas. Nos vamos a referir a estas ltimas. Algunos enfermos neurticos son incapaces de captar
determinadas informaciones sensoriales. Tambin se pueden inducir mediante sugestiones hipnticas a
sujetos susceptibles de la poblacin general. Aadamos que siempre que se d una focalizacin de la
atencin hacia un determinado objeto del campo de la conciencia, ste suele hacerse hiperestsico
mientras que el resto de objetos se convierten en hipoestsicos. As se comprende que un soldado apenas
sienta el dolor de las heridas mientras se encuentra luchando, pero aparezca en toda su intensidad cuando
cesa la batalla. Est descrita la hipoalgesia en los esquizofrnicos. En general, toda la gama sensorial
suele estar disminuida en las depresiones: todo se vuelve gris, inspido, montono,...
Traslaciones de la calidad de las sensaciones
Cambios en el brillo, intensidad o color de los objetos percibidos se han descrito en la intoxicacin con
mescalina o digitlicos. Cambios en la forma percibida aparecen en ocasiones en lesiones del lbulo
parietal. En la micropsia los objetos parecen ms pequeos que su tamao real; en la macropsia,
mayores; y en la dismegalopsia, mayores por una parte que por la otra. Estos fenmenos aparecen en
estados agudos orgnicos, epilepsia, muy raramente en la esquizofrenia, y ocasionalmente en neurosis.
Con mescalina, las partes del cuerpo pueden aparecer como cortadas o separadas en el espacio.
Sensaciones anormales simultneas (contaminacin perceptiva o aglutinacin)
Consiste en la asociacin simultnea de dos sensaciones reales. Se trata de una forma alucinatoria de
sinestesia, en las que ciertas percepciones nos evocan otras de distinto sentido; Ej: sonidos con colores.
Aparecen de forma normal en un tercio de los nios y en un 10% de los adultos.
Las sensaciones anormales simultneas fueron descritas, sobre todo, en la esquizofrenia; seran en
realidad alucinaciones que tienen lugar slo en funcin de una determinada percepcin real. Si stas se
producen en la misma modalidad sensorial, se tratara de alucinaciones funcionales (Ej.: Oir voces slo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (2 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
mientras est funcionando la lavadora; y oyendo, al mismo tiempo, el ruido de la lavadora y las voces);
en el caso de que el estmulo perceptivo produzca la alucinacin en otra modalidad sensorial, se tratara
de alucinaciones reflejas (Ej.: El paciente que dice: "Puedo notar su escritura en forma de un dolor
punzante en mi estmago").
Escisiones de la percepcin
Este raro fenmeno se describe en algunas alteraciones orgnicas, como la intoxicacin por mescalina,
tambin en la esquizofrenia. El paciente es incapaz de formar los lazos habituales entre dos o ms
percepciones de diferente modalidad sensorial. Las sensaciones, aunque de hecho estn asociadas,
parecen estar muy separadas, incluso en conflicto. Ej.: Un paciente que est viendo la TV y experimenta
un sentimiento de competencia entre las percepciones visuales y auditivas, que incluso pueden llevarle
mensajes diferentes, incluso contradictorios.
CARACTERES ANORMALES DE LA PERCEPCION
La percepcin est siempre acompaada del afecto que, en razn de nuestras experiencias personales,
puede ser un sentimiento de familiaridad o extraeza, de alegra o tristeza, de proximidad o lejana. Este
es usualmente apropiado, y por tanto no es consciente. Sin embargo cambios en dichos sentimientos
pueden presentarse como sntomas.
Extraeza perceptiva
En esta alteracin, lo percibido es reconocido, a nivel consciente, como familiar, pero es "vivido"
subjetivamente como algo completamente nuevo, extrao o irreal. No se encuentran alterados ni los
elementos de la sensacin, ni la aprehensin de su significado, ni el juicio de la percepcin en su
conjunto; slo el sentimiento de familiaridad o reconocimiento que acompaa a la percepcin. Puede
manifestarse de varias formas: desrrealizacin, sentimiento de irrealidad del campo perceptual ("Todo
parece muerto, como en una pelcula, falso,..."). Estos fenmenos pueden aparecer en diversos trastornos:
ansiosos, depresivos, esquizofrnicos, epilpticos...
Entraabilidad perceptiva
Al contrario que en el caso anterior, aqu se da un anormal sentimiento de familiaridad en todo lo que el
paciente percibe. Es frecuente, en pacientes maniacos o que estn bajo los efectos de los psicodislpticos,
que afirmen poseer una capacidad de penetracin sobre las personas e incluso sobre las cosas, que les
hace abarcarlas en profundidad y tornarlas en algo "conocido", "propio", "familiar".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (3 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Percepcin cambiada del tiempo
El sujeto puede sentir que su percepcin del tiempo ha cambiado de manera que ste parece discurrir
muy lento, muy rpidamente o cambiar su "tempo". Puede parecer que el tiempo se ha detenido por
completo. Los pacientes deprimidos sienten a menudo que el tiempo se ha enlentecido, que transcurre
pesadamente, aunque cuando miran atrs, a algn periodo anterior, parece que hubiera pasado
rpidamente. Los pacientes manacos, por el contrario, son especialmente propensos a sentir que el
tiempo fluye con gran rapidez.
Anormalidades muy extraas en la percepcin del tiempo se dan en la esquizofrenia, donde puede
parecer p. ej. que de repente se detiene completamente y despus arranca de nuevo, o su periodicidad
puede cambiar frecuentemente y de manera impredecible. Tambin se producen alteraciones en la
percepcin del tiempo en sujetos neurticos y en sndromes orgnicos.
PERCEPCIONES ENGAOSAS
Ahora vamos a repasar diversos fenmenos en los que, a diferencia de los anteriores, el sujeto llega a
percibir objetos irreales que son de hecho nuevas percepciones, incluyen: las ilusiones, las alucinaciones
y las pseudoalucinaciones.
Ilusiones
Son percepciones reales, pero adulteradas y deformadas por el sujeto que las recibe. Es decir, en la
ilusin el objeto de la percepcin sirve, nicamente, para que sobre l se construya uno nuevo, merced a
la elaboracin que nuestra mente realiza sobre la realidad dada. Buena parte del proceso perceptivo
normal conlleva un cuantum de ilusorio, ya que nuestra visin de la realidad no es imparcial sino una
versin personal e individualizada. Normalmente se describen tres tipos de ilusin:
Ilusin de acabado o del "linotipista"
Suelen darse con frecuencia en la vida ordinaria; al leer un libro, p. ej. los defectos de imprenta son
rellenados por nosotros, y son raramente percibidos. Con ello se demuestra el principio de "cierre" de la
psicologa de la Gestalt: ante la imposibilidad de registrar todos y cada uno de los detalles del mundo
objetivo, y siendo siempre nuestro campo de atencin muy reducido, tendemos a percibir figuras
completas y de un modo integrado, viendo complementado por nosotros cualquier detalle que rompiera
la totalidad de la forma.
Ilusiones afectivas
Es un estado afectivo especial el que determina su produccin. Un nio asustado en la oscuridad puede
ver en las sombras de la habitacin personas amenazantes. Durante el periodo de duelo es frecuente
reconocer a la persona muerta entre la multitud.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (4 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Pareidolias
Ocurren en una proporcin importante de la gente normal aunque el fenmeno puede verse exacerbado
mediante drogas simpticomimticas. Su aparicin es ms frecuente en los nios que en los adultos.
Consisten en imgenes creadas por nuestra imaginacin trabajando sobre elementos de la realidad, en
cierto modo amorfos o imperfectos. Son las imgenes que nos parece ver en los contornos y claroscuros
de las nubes, sobre las manchas y desconchones de la pared, en el test de Roschach... No suelen ser
indicativas de patologa psiquitrica.
Si bien los dos primeros tipos de ilusiones, de acabado y afectivas, desaparecen con el aumento de la
atencin, en el caso de las pareidolias, stas se vuelven ms intrincadas y detalladas cuanto ms nos
fijamos en ellas.
Imagen consecutiva y parsita
Ambas aparecen en estados de fatiga, en ciertas intoxicaciones por drogas y otros cuadros de etiologa
orgnica, aunque pueden no tener ningn significado patolgico. La imagen consecutiva aparece cuando
cesa un estmulo que ha sido mantenido durante mucho tiempo y dura unos pocos segundos. Se produce
por un agotamiento de los receptores perifricos. Suele ser un "negativo", es decir, tiene las
caractersticas opuestas de la sensacin anterior y aparece en el campo exterior. Ej. el estudiante que tras
haber estado leyendo durante horas sigue viendo letras en la oscuridad. La imagen parsita, a diferencia
del fenmeno anterior, aparece en el espacio interior. Se puede producir tambin por un fenmeno de
cansancio, en situaciones con un gran impacto emocional y en los trastornos obsesivos. Tiene mayor
duracin y puede estar ms distanciada de la percepcin original, que en el caso de la imagen
consecutiva. Es fija y autnoma, y puede aparecer tambin en forma de "flash-back", tras haber pasado
por una experiencia traumtica.
Imgenes eidticas
Se encuentra a caballo entre la percepcin y la imaginacin. Se trata de imgenes intuitivas y subjetivas,
pues son condicionadas centralmente como las imaginaciones, sin excitacin del rgano sensorial, pero
que aparecen en el espacio exterior, como las percepciones, siendo adems sensibles y corpreas como si
interviniesen los rganos de los sentidos. Poseen evidencia objetiva, pero son condicionadas por el
sujeto.
Estos fenmenos son frecuentes en la infancia, comienzan a disminuir a los 15-16 aos y slo un 7% de
los adultos muestran fenmenos eidticos. Un ejemplo sera el de ciertos pintores que, a voluntad,
pueden evocar un cuadro o imagen, vindolo con perfecta claridad frente a ellos. En algunas
personalidades histricas o muy sugestionables tambin se puede dar; sera ste el caso de
pseudo-apariciones religiosas o de tipo paranormal.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (5 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Pseudoalucinaciones
Tambin llamadas alucinaciones psquicas. Son una forma intermedia entre la imaginacin y la
alucinacin. Se diferencia de esta ltima, en que la percepcin de un objeto inexistente, con conciencia
de realidad por parte del sujeto, se lleva a cabo dentro del espacio interno del sujeto y no en el mundo
exterior. Se captaran no con los rganos de los sentidos sino con el "ojo interno" (Jaspers, 1975) (2). La
pseudoalucinacin tiene, por tanto, una objetivacin psquica pero no espacial. Pueden ser auditivas o
visuales. Existe bastante controversia acerca de su significacin y definicin, segn las diferentes
escuelas. Cada vez se concede menor importancia a su diferenciacin respecto a las alucinaciones.
Alucinosis
Se trata de una percepcin sin objeto, al igual que la alucinacin; pero a diferencia de sta, el juicio de
realidad est conservado. El sujeto se da cuenta de lo patolgico de la percepcin y la critica. Aparece en
algunas intoxicaciones por drogas, como la mescalina, el LSD...
Alucinaciones
Son fenomenolgicamente hablando, el tipo ms significativo de percepcin engaosa. De toda la
psicopatologa de la percepcin son el fenmeno mejor estudiado. Esquirol, 1838, define la alucinacin
como percepcin sin objeto. Jaspers (2), las distingue de las ilusiones en cuanto que son "percepciones
corporales engaosas, que no han surgido de percepciones reales por transformacin, sino que son
enteramente nuevas", y tambin las distingue de los fenmenos onricos porque "se presentan junto y
simultneamente a las percepciones reales". Ms recientemente, Slade, 1976, exige tres criterios para
poder llevar a cabo una definicin operativa: 1.-Experiencia perceptiva en ausencia de estmulo externo;
2.-Experiencia perceptiva que tiene la completa fuerza e impacto de una percepcin real; 3.- Experiencia
perceptiva que es inesperada, ocurre espontneamente y no puede ser controlada fcilmente por el sujeto
perceptor. Subjetivamente una alucinacin es indistinguible de una percepcin normal. La nica seal,
para el sujeto que la padece, de que se trata de una alucinacin es la imposibilidad de compartir su
experiencia con los dems, aunque, a menudo el sujeto desarrolla explicaciones delirantes para justificar
este hecho (Rojo Sierra, 1980) (4). En resumen, la alucinacin presenta todas las caractersticas de una
percepcin normal: complejidad, estabilidad, intensidad, corporeidad y localizacin en el campo
sensorial, sin embargo, se produce sin la existencia de un objeto real y con convencimiento de su realidad
por parte del sujeto que la sufre, lo que implica la no conciencia de lo anormal del fenmeno.
Vamos a revisar los distintos tipos de alucinaciones, en funcin de la esfera sensorial implicada:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (6 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Alucinaciones auditivas
Usualmente son las de mayor significado diagnstico. Las de etiologa orgnica aguda normalmente son
sonidos sin estructurar: chirridos, golpeteos, silbidos, maquinarias, disparos,... Usualmente el ruido es
experimentado como muy desagradable o amenazante. Oir voces es, por supuesto, caracterstico de la
esquizofrenia, pero tambin aparece en otras muchas patologas; por ejemplo, en la alucinosis del
alcoholismo crnico y, ocasionalmente, en las psicosis afectivas. A estas voces se les ha llamado
fonemas, aunque pueden surgir equvocos pues este trmino se utiliza con un sentido completamente
diferente en lingstica (Sims, 1988) (7). En las alteraciones orgnicas los fonemas son palabras sueltas o
frases cortas, a menudo hablan al paciente en segunda persona comunicndole rdenes o comentarios
abusivos; aunque esto tambin puede aparecer en la esquizofrenia, en ella pueden manifestarse otros
discursos ms complicados: las voces pueden ser una o varias; hombre o mujer, o ambos; conocidas o
desconocidas; pueden ser experimentadas como llegando desde el espacio exterior o desde s mismo. La
voz es clara, objetiva y definida, y es asumida por el paciente como una percepcin normal que al mismo
tiempo puede ser desconcertante e incomprensible en su sentido. Particularmente caractersticas de la
esquizofrenia son las voces que repiten los propios pensamientos del paciente en voz alta (eco del
pensamiento), las que comentan sus acciones o las que discuten vigorosamente entre s. Estas se refieren
al paciente en tercera persona. La descripcin que el paciente hace de sus fonemas es muy variable. En
ocasiones el paciente habla abiertamente y sin acaloramiento de sus voces. No es raro que el paciente
niegue las voces pero afirme que oye "mensajes hablados" o "transmisiones". Los fonemas pueden ser
tan convincentes, insistentes e interesantes que la conversacin ordinaria con el mdico se encuentre, en
comparacin, aburrida e incluso irreal.
Alucinaciones visuales
Las alucinaciones visuales aparecen caractersticamente en los cuadros de etiologa orgnica ms que en
las psicosis funcionales. En muchas ocasiones es dificil decidir si se renen todos los criterios para
definir una alucinacin en el campo visual, ya que la distorsin de las percepciones visuales, basadas en
sensaciones externas o interferencias internas en la va neurolgica, puede producir alteraciones que son
similares a aquellas que ocurren completamente como nuevas percepciones.
Las alucinaciones visuales son infinitamente variables en su contenido. Desde las ms elementales de
luces o colores, pasando por formas ms organizadas, hasta percepciones complejas y escnicas, que, a
su vez, pueden ser fijas o cargadas de gran movimiento y dramatismo. Las alucinaciones visuales y
auditivas pueden aparecer sincrnicamente en las alteraciones orgnicas: por ejemplo en la epilepsia del
lbulo temporal. Otra forma clsica de dividir las alucinaciones visuales es en: Centrales, cuando
aparecen en el centro del campo visual; o Perifricas, cuando las alucinaciones entran en el campo visual
a travs de la periferia. Este tipo de distincin tena implicaciones etiolgicas, que no tienen ninguna
validez actualmente.
Entre las causas de etiologa orgnica, las alucinaciones visuales aparecen en los tumores del lbulo
occipital que afectan al cortex visual; especialmente cuando el lbulo temporal y el parietal estn
tambin implicados. Alucinaciones y otras alteraciones visuales pueden aparecer con otras lesiones
fsicas tales como: prdida de la visin en color; hemianopsia homnima; dislexia y alexia, en una lesin
del hemisferio dominante; y ceguera cortical. Aparecen alucinaciones visuales en estados
postconmocionales, estados crepusculares epilpticos y alteraciones metablicas. Se han descrito en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (7 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
esnifadores de colas o derivados del petrleo. La mescalina y el LSD son potentes causas de cambios en
la percepcin visual. Las alucinaciones visuales tambin pueden aparecer asociadas con un estado
afectivo de terror o hilaridad en el delirium tremens u otras clases de delrium. En el delirium tremens las
imgenes pareidlicas o ilusiones afectivas son a menudo los prdromos, y se siguen por alucinaciones
Liliputienses visuales, pequeos animales (zoopsias) u hombrecillos, y hpticas. Las alucinaciones
pueden cambiar tan rpidamente que el paciente puede tener dificultades para describirlas. El paciente en
delirium tremens es altamente sugestionable y puede formar experiencias visuales anormales como
resultado de la sugestin.
La alucinacin visual es muy rara en la esquizofrenia y se considera que no aparece en las psicosis
afectivas no complicadas. Clsicamente se describan en la histeria aunque, en la mayora de ocasiones,
perteneceran a otra clase de alteraciones perceptivas diferentes de las alucinaciones: ilusiones,
pareidolias, imgenes eidticas...
Una forma especial de presentarse las alucinaciones visuales es en el fenmeno de la autoscopia. Este
consiste en la experiencia de verse a s mismo y reconocerse. Es una de las alteraciones de la unidad del
self. Tambin puede aparecer bajo la forma de pseudoalucinacin. Se presenta en la esquizofrenia,
epilepsia del lbulo temporal y lesiones del lbulo parietal. Tambin se ha descrito la autoscopia
negativa, en la que el sujeto se mira en un espejo y no ve a nadie.
Alucinaciones corporales
Pueden afectar a la sensibilidad superficial, kinestsica o visceral.
Las alucinaciones de la sensibilidad superficial se dividen en: trmicas; sensaciones anormales de calor o
fro; hgricas: percepcin de ser humedecido; y hpticas o de tocamiento. Estas ltimas se han dividido
en activas. el sujeto cree haber tocado un objeto inexistente y son tpicas de las psicosis txicas; y
pasivas, en las que el sujeto tiene la falsa sensacin de haber sido tocado, propias de la esquizofrenia y
otros cuadros delirantes crnicos (Vallejo, 1987) (8).
Las alucinaciones kinestsicas se dan en los msculos y articulaciones. El paciente puede sentirse
levantado, con sensacin de oscilar, que sus miembros son inclinados o retorcidos. En la esquizofrenia
estn a menudo ligadas con delirios somticos muy abigarrados. Alucinaciones kinestsicas pueden
aparecer en sndromes orgnicos, como en la abstinencia de benzodiacepinas.
Las alucinaciones de la sensibilidad visceral son falsas percepciones de los rganos internos. Puede
aparecer dolor, pesadez, latido, distensin o vibracin. Las alucinaciones corporales son comunes en la
esquizofrenia y casi siempre se elaboran mediante delirios de control. Una forma particular de
alucinacin hptica es la formicacin, en la que se tiene la sensacin que pequeos animales o insectos
corren por la piel o inmediatamente por debajo de la misma. Suele aparecer en la intoxicacin por
cocana o en la abstinencia de alcohol. Se asocia con delirios de infestacin y, en ocasiones con
alucinaciones visuales, por ejemplo en el sndrome de Ekbom.
Alucinaciones olfativas
Puede aparecer en la esquizofrenia, en depresiones psicticas y en otros sndromes de etiologa orgnica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (8 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
como tumores y epilepsia, en forma de aura, sobre todo del lbulo temporal, especialmente en la zona del
uncus. El olor puede ser desagradable o no; puede ser producido por el propio paciente o por los dems.
En ocasiones puede darse una elaboracin delirante sobre olores corporales normales, sin que se
acompae de alucinaciones.
Alucinaciones gustativas
Son frecuentes en la esquizofrenia y se asocian a la presencia de delirios de envenenamiento. En
ocasiones es complicado decidir si se trata de una alucinacin o no, ya que alteraciones en el gusto
pueden aparecer tambin en la depresin, epilepsia y tambin con ciertos tratamientos psicotrpicos,
como con el disulfiram o el litio.
Otras formas de alucinacin
Alucinaciones hipnaggicas e hipnopmpicas. Estas percepciones visuales, auditivas o tactiles, pueden
aparecer cuando se est a punto de dormirse (hipnaggicas) o se est despertando (hipnopmpicas). En
esos momentos hay una marcada disminucin del nivel de conciencia y no tienen porqu tener un
significado patolgico. Se ha visto con mayor frecuencia en casos de ansiedad fbica, depresivos, estados
febriles, sobre todo en nios, esnifadores de colas... Junto con los ataques de sueo, cataplejia y parlisis
de sueo, forman una ttrada de sntomas caracterstica de la narcolepsia.
Alucinacin extracmpica. Tambien se le llama alucinacin de presencia. Estas alucinaciones se
experimentan fuera de los lmites del campo sensorial; por ejemplo: por fuera del campo visual o ms
all del rango de audibilidad; el paciente puede contar: "S que hay alguien detrs de m todo el tiempo y
se mueve cuando yo lo hago. Aunque no lo he visto nunca siento su presencia". Este tipo de alucinacin
no tiene importancia diagnstica. Pueden aparecer en la esquizofrenia, epilepsia, otros cuadros de
etiologa orgnica, e incluso en forma de alucinaciones hipnaggicas en gente sana. El fenmeno debe
ser experimentado por el paciente como una percepcin, no slo como una experiencia o idea. Para
algunos autores se tratara ms bien de pseudoalucinaciones.
EXPLORACION DE LOS TRASTORNOS DE LA PERCEPCION
A continuacin vamos a poner ejemplos de preguntas exploratorias para los trastornos de la percepcin
ms importantes, tomados de la versin espaola del SCAN, dado el consenso internacional alcanzado
con dicho instrumento y su gran utilidad clnica:
Sensaciones poco habituales
Las cosas tienen una apariencia normal, le suenan o las siente normalmente, o ha percibido sensaciones
poco habituales?
Percepciones cambiantes
Le parece que las cosas cambian de tamao, de forma o de color de una manera que le confunde?
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (9 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Percepcin embotada (hipoestesia)
Le han parecido las cosas grises y sin relieve, carentes del color y del detalle habitual?
Percepcin acentuada (hiperestesia)
Le resultan los sonidos extraordinariamente molestos? o Los nota claros y fuertes y ve los objetos con
colores vivos o los dibujos le parecen especialmente detallados e interesantes?
Percepcin cambiada en el tiempo
Le parece que su vivencia del tiempo ha cambiado?, Va muy deprisa o muy despacio?; Le parece que
su vida discurre de la misma manera que lo haca anteriormente?.
Desrrealizacin
Ha sentido recientemente como si el mundo fuera irreal o solamente una imitacin de la realidad, como
un escenario, como formado por recortables o decorados de una pelcula?; Le parece que las dems
personas son irreales, como si estuvieran representando un papel, como actores en una funcin, como
marionetas e incluso muertos?
Despersonalizacion
Ha sentido que Vd. mismo no fuera una persona real, como si no formara parte del mundo viviente?;
Cmo si estuviera soando?; Cmo si interpretara una obra en la que su papel ya estaba escrito?.
Sensacin de extraeza ante uno mismo. dismorfofobia
Ha sentido que parte de su cuerpo no le perteneca, que le resultaba desconocida o que tena un tamao
o forma inadecuado?.
Experiencias perceptivas poco habituales
Qu puede decirme acerca de experiencias o facultades poco habituales que tienen algunas personas,
tales como ver cosas que otros no pueden, tener premoniciones o ser conscientes de presencias extraas?;
Es Vd. supersticioso?; Tiene poderes especiales de los que carecen los dems?; Cmo son?;
Pertenece a algn grupo de gente que tenga ese tipo de experiencias o poderes?
Presencia de alucinaciones
Ha oido en alguna ocasin ruidos o voces cuando no haba nadie cerca y no pareca posible que hubiera
una explicacin lgica?; Vio o sinti cosas que los dems no podan?
Alucinaciones auditivas no verbales
Escucha sonidos como msica, pjaros, murmullos o susurros?; Puede describirlos?; Puede distinguir
en ellos alguna palabra?
Alucinaciones auditivas verbales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (10 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Qu es lo que el/ellos le dicen?; Puede ponerme algunos ejemplos?; Dicen algunas palabras o
mantienen un largo monlogo (o conversacin entre las voces)?; Repiten las mismas frases breves una y
otra vez?;
Cualidad de las voces. Cmo son las voces, son cmo una voz real?; Puede distinguirlas de mi voz?;
Hay alguna cualidad especial en ellas?; Cmo es?
Procedencia (Pseudoalucinaciones). Las escucha en su cabeza o en su mente?; En sus odos o cmo si
procedieran de fuera de Vd.?; De dnde le parece que vienen?.
Voz/voces que comentan pensamientos o acciones. Las voces comentan sus pensamientos?; La voz
repite cosas que est pensando? (Eco del pensamiento).
Alucinaciones auditivas en segunda o tercera persona. Oye voces hablando entre s o hablndole
directamente a Vd.?
Alucinaciones funcionales. Oye las voces exclusivamente a travs de otros ruidos? Por ej., algunas
personas las oyen slo sobre los ruidos del coche, de los aviones, del canto de los pjaros, y no si est
silencioso.
Alucinaciones visuales
Ha tenido visiones o ha visto cosas que otras personas no podan ver?; Qu es lo que vi?; Fueron
luces o sombras o formas de personas u objetos?; Fueron escenas completas o solamente personas u
objetos individuales?; Con sus ojos o con su mente?; Estaba medio dormido en ese momento o estaba
completamente despierto? (Alucinaciones hipnaggicas/hipnapmpicas); Si era una persona La ha
reconocido?; Dijo algo?; Pudieron mantener una conversacin entre los dos?. (Con esta serie de
preguntas valorariamos la presencia de alucinaciones breves asociadas al duelo, las alucinaciones
disociativas o imgenes eidticas).
Alucinaciones olfativas o gustativas
Ha notado olores poco habituales que no puede explicar?; Aparecen solos o se acompaan de sabores
extraos?; Cmo los explica?
Alucinaciones de otros sentidos
Ha notado otras sensaciones extraas o inexplicables: tctiles, trmicas, dolorosas o errticas? o Cmo
la sensacin de que algo se arrastra bajo la piel?; Puede describirlo?.
BIBLIOGRAFIA
1.- Barcia D, Lpez L. "Psicopatologa de la Sensopercepcin". En: Psiquiatra. Tomo I. Ed. Toray.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (11 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
Ruz-Ogara C, Barcia Salorio D, Lpez-Ibor Alio JJ. Barcelona, 1982, pp 267-275.
2.- Jasper K. Psicopatologa General. Ed. Beta 4. Edicin, Buenos Aires (1975).
3.- Ochoa E, de la Fuente ML. "Psicopatologa de la Atencin, Percepcin y Conciencia". En Psicologa
Mdica, Psicopatologa y Psiquiatra, Vol. II. Ed. Interamericana. McGraw-Hill. Fuentenebro. Madrid,
1990, pp. 489-506.
4.- Rojo Sierra M. "Perception Disorders". En The European Handbook of Psychiatry and Mental Health.
Vol I. Ed. Anthropos. Seva, A. 1991, pp. 578-589.
5.- Rojo Sierra M. Psicologa y Psicopatologa de la Percepcin, Memoria y Fantasa. UNIBAR,
Barcelona (1980).
6.- Seva Daz A. "Psicopatologa de la Percepcin". En: Psiquiatra Clnica. Ed. Spaxs. Seva Daz A.
Barcelona, 1979, pp 173-180.
7.- Sims A. "Pathology of Perception". In: Symptoms in the Mind: An Introduccion to Descriptive
Psychopathology". Ed. Bailliere Tindall. Sims, A. Londres. 1988, pp. 61-81.
8.- Vallejo Ruiloba J. "Psicopatologa de la Percepcin". En: Introduccin a la psicopatologa y la
psiquiatra. Ed. Salvat. Vallejo Ruiloba, et al. 2 Ed. Barcelona. 1987, pp 182-195.
9.- Vzquez Barquero JL. Adaptacin al espaol del Schedules for Clinical Assesment in
Neuropsychiatry (SCAN). OMS 1992. Ed. Meditor. Madrid. 1993. Pp 143-154.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA AMPLIAR CONOCIMIENTOS
- Rojo Sierra M. "La Asimetra Cerebral y la Experiencia Psicolgica y Patolgica del Tiempo". Ed.
Sancho. Valencia. 1984.
- Rojo Sierra M. "Psicologa y Psicopatologa de la Percepcin, Memoria y Fantasa". Ed Universitaria
de Barcelona. Barcelona, 1980.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n3.htm (12 of 12) [02/09/2002 03:49:13 p.m.]
5
4. PSICOPATOLOGIA DE LA MEMORIA
Autores: J.F. Prez Prieto, M. A. Cunquerella benavent, M. Hernndez Viadel
y F: Bellver Pradas
Coordinador: L. Rojo Moreno, Valencia
CONCEPTO
MEMORIA
Es una funcin compleja por la cual, la informacin almacenada en el cerebro es despus recordada.
Intervienen varios componentes:
- Fijacin. Entrada y Registro de la informacin.
- Conservacin. Almacenamiento de la informacin.
- Evocacin. Posibilidad de recuperar informacin almacenada.
- Reconocimiento. Es la sensacin de familiaridad que acompaa a la informacin almacenada, cuando
sta es recuperada o presentada de nuevo ante nosotros (1).
Para una descripcin clnica, podemos dividir la memoria en:
Memoria inmediata
Se refiere a la memoria de aquello que ha ocurrido o se ha presentado apenas unos segundos antes. Se
relaciona con las funciones de percepcin, atencin y conciencia. Clnicamente nos indica si la funcin
de entrada y registro est intacta.
Memoria reciente
Memoria de aquello que ha ocurrido o se ha presentado varios minutos u horas antes. Refleja la
capacidad de adquirir y retener nueva informacin. Requiere un proceso de almacenamiento, adems de
registro.
Memoria remota
Recoge la experiencia y acontecimientos pasados en la vida del sujeto. Refleja la capacidad de recordar
informacin sobre hechos sucedidos en un tiempo ya distante, y por supuesto, anteriores al inicio de los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (1 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
problemas de memoria. Interviene fundamentalmente la funcin evocativa (2,3).
En el campo de la investigacin se utilizan otros trminos, referidos a los mecanismos de memoria, y que
pueden dar lugar a confusin cuando se utilizan en la clnica: Memoria a Corto Plazo (MCP) o Memoria
Primaria: A menudo es utilizado por psiclogos como sinnimo de memoria inmediata, sin embargo, en
la prctica mdica se identifica con memoria reciente. Memoria a Largo Plazo (MLP) o Memoria
Secundaria: Englobara los conceptos clnicos de memoria reciente y remota. En la clnica se identifica
con memoria remota (3).
En la MLP podemos hacer 2 tipos de distinciones. La primera es entre Memoria Episdica (memoria de
sucesos, ligada al tiempo y espacio) y Memoria Semntica (aqu se almacenaran contenidos semnticos
generales. P. ej. el significado de palabras o conceptos, o la comprensin abstracta de nuestro entorno).
La segunda distincin reside entre Reconocimiento del material presentado a la persona y Recuerdo sin
ofrecerle ms ayuda. Esto ltimo requiere mayor esfuerzo (10).
TRASTORNOS DE MEMORIA
Tienen gran importancia clnica, pues a menudo un trastorno de memoria es un signo clnico que nos
indica la existencia de un trastorno cerebral subyacente. De hecho, son uno de los indicadores ms
sensibles de disfuncin o dao cerebral (3).
Hemos diferenciado 3 apartados: Amnesia, Hipermnesia y Paramnesia.
AMNESIA
Es la incapacidad de conservar o recuperar informacin y constituye el trastorno de memoria ms
importante. Puede ser de causa orgnica o afectiva. Existen diversas clasificaciones: Segn etiologa, tipo
de material, funcin o perodo cronolgico afectado
CLASIFICACION CRONOLOGICA
Amnesia anterograda
Tambin llamada amnesia de fijacin. Se refiere a la incapacidad para aprender nueva informacin tras la
aparicin del trastorno (generalmente orgnico) que di lugar a la amnesia. El paciente parece olvidar al
mismo ritmo que se suceden los acontecimientos. Afectar por definicin a la memoria reciente. Suele
ser reversible en amnesias postraumticas y algunos sndromes de Korsakof e irreversible en demencias
avanzadas (2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (2 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
Amnesia retrgrada
Incapacidad para recordar informacin previamente aprendida tras la aparicin del trastorno
(generalmente orgnico) que di lugar a la amnesia. Segn la ley de Ribot, estos recuerdos se perderan
en orden inverso al momento de su adquisicin. Es decir, primero desapareceran los recuerdos ms
prximos en el tiempo, y en ltimo lugar los ms remotos (recuerdos de la infancia) (7). En casos como
la Demencia de Alzheimer la amnesia retrgrada puede llegar a ser tan masiva que la persona pierde
incluso su identidad personal (1).
A menudo va acompaada de amnesia antergrada (2).
Amnesia lacunar
Llamada tambin amnesia localizada. Es una prdida de memoria que abarca un perodo de tiempo
concreto. Este trmino se suele utilizar para denominar la amnesia que el paciente guarda acerca de un
episodio de trastorno de la conciencia, como obnubilacin, estados confusionales o estado de coma.
CLASIFICACION ETIOLOGICA
Amnesias de causa orgnica
Sndrome amnsico (4)
Concepto. Segn el DSM-IV, el sndrome amnsico se caracteriza por un deterioro de la capacidad de
aprender nueva informacin o incapacidad para recordar informacin previamente aprendida. Causa un
deterioro significativo del funcionamiento social y laboral del paciente y no ocurre solo en el transcurso
de un delirium o una demencia. Se relaciona con una etiologa orgnica, conocida o sospechada, a
diferencia de los trastornos disociativos.
Etiologa. Las principales estructuras neuroanatmicas relacionadas con el sndrome amnsico son el
diencfalo (ncleos dorsomedial y de la lnea media del tlamo) y formaciones medias del lbulo
temporal (hipocampo, cuerpos mamilares y amgdala).
Las causas ms frecuentes de sndrome amnsico son el alcoholismo crnico y traumatismo cerebral.
Otras causas: enfermedades sistmicas (hipoglucemia), enfermedades cerebrales (vasculares, tumores,
infecciones, convulsiones, esclerosis mltiple) y frmacos hipntico-sedantes (alcohol, benzodiacepinas).
Caractersticas clnicas. Alteracin de la memoria reciente y conservacin de la memoria inmediata. La
memoria remota tambin est afectada. Aunque la memoria de un pasado lejano como experiencias de la
infancia est conservada; la memoria para sucesos menos remotos como los de la ltima dcada est
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (3 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
afectada. El dficit afecta ms a la memoria episdica, que la semntica. Otros sntomas que suelen
aparecer en el sndrome amnsico: cambios de personalidad, prdida de iniciativa, apata, episodios de
agitacin, perplejidad y confusin, confabulaciones.
SUBTIPOS
Sndrome de Korsakof
Sndrome amnsico causado por dficit de tiamina. La causa ms frecuente es el dficit nutricional de
pacientes con alcoholismo crnico. Otras causas de dficit nutricional (carcinoma gstrico, hiperemesis
gravdica, hemodilisis...) tambin pueden causar dficit de tiamina. La memoria reciente est ms
afectada que la remota. Los sntomas acompaantes suelen ser apata, pasividad, falsos reconocimientos,
polineuritis y confabulaciones. A menudo se asocia o aparece tras la Encefalopata de Wernicke
(confusin, ataxia, y oftalmopleja). Aproximadamente, un 30% recupera completamente la memoria,
mientras en un 25% no hay mejora de la sintomatologa, a pesar del tratamiento con tiamina.
Blackouts alcohlicos
Aparece en personas con abuso severo de alcohol. El paciente despierta por la maana sin poder recordar
un perodo de la noche anterior en el que el sujeto estaba bebiendo, aun sin mostrar sntomas de
intoxicacin. Algunas conductas especficas (esconder dinero en un lugar secreto, provocar peleas) se
asocian con los blackouts alcohlicos. Segn algunos autores, la repeticin de este fenmeno sera un
prdromos de dependencia alcohlica.
Amnesia postraumtica
Se acompaa de amnesia de los momentos previos al accidente (amnesia retrgrada) y amnesia del
accidente (amnesia antergrada). Existe relacin entre severidad del sndrome amnsico y dao cerebral,
aunque el mejor parmetro es el grado de mejora clnica de la amnesia durante la primera semana
despus que el paciente ha recuperado la conciencia.
Amnesia global transitoria
Trastorno amnsico de inicio brusco, que suele durar entre 6 y 24 horas. Una vez finalizado el cuadro no
recordar lo sucedido durante el episodio (amnesia lacunar). Aunque puede ocurrir a cualquier edad es
ms frecuente en mayores de 50 aos. La patologa es desconocida. Se sospechan fenmenos isqumicos
a nivel de diencfalo o lbulo Temporal.
Terapia electroconvulsiva (TEC)
Aparece amnesia retrgrada de unos pocos minutos antes del tratamiento y amnesia antergrada despus
del tratamiento que se resuelve en las 5 horas siguientes. Dficits leves de memoria pueden permanecer
durante 1-2 meses despus del curso de TEC y desaparecen completamente a los 6-9 meses despus del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (4 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
tratamiento.
Demencia
Existe deterioro de la memoria reciente y remota. A diferencia del sndrome amnsico, el trastorno de
memoria en la demencia se acompaa de un dficit importante de otras funciones cognitivas: trastornos
del lenguaje (afasias). Alteracin de habilidades motoras y constructivas (apraxias) y de la capacidad de
reconocer objetos (agnosias). Alteracin del pensamiento abstracto y de la capacidad de juicio.
Delirium
Se encuentra afectada principalmente la memoria inmediata y reciente. El trastorno de memoria es
secundario a la alteracin del nivel de conciencia y disminucin de la capacidad de mantener la atencin.
Olvidos benignos de la edad
En pacientes aosos pueden aparecer fallos de memoria, considerados normales para la edad del
paciente. A diferencia del Sndrome amnsico, no se produce deterioro del funcionamiento ocupacional y
social del paciente. Forma parte del proceso de envejecimiento normal del individuo, por lo que no sera
un trastorno de memoria propiamente dicho.
AMNESIAS DE CAUSA AFECTIVA
Son las producidas por factores psicolgicos emocionales-afectivos.
Amnesia selectiva
Es la incapacidad para recordar ciertos tipos de recuerdos o detalles de hechos ocurridos. Es una prdida
parcial de memoria como ocurre en la amnesia lacunar, sin embargo, la informacin olvidada no es
brusca y global, sino ms sutil y discriminativa. Incluira los lapsus de la vida cotidiana y amnesias
selectivas secundarias al estado de nimo, p.ej. el depresivo tendra dificultad en recordar sucesos alegres
de su vida, y al contrario en la mana (2,7).
Amnesia por ansiedad
Estados de ansiedad excesiva, pnico o tensin afectan la capacidad de fijacin de la memoria (dificultad
para aprender nueva informacin) p.ej. vctimas de robos y secuestros son a menudo incapaces de
identificar la cara de los delincuentes. La ansiedad tambin puede producir una dificultad en la capacidad
de evocar un recuerdo almacenado en la memoria (dismnesia). Es tpico el caso del estudiante que por un
nivel excesivo de ansiedad sufre un "bloqueo mental" ante un examen, siendo incapaz de recordar lo que
haba aprendido (2,7).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (5 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
Amnesia disociativa o psicgena
Incapacidad para recordar informacin personal importante, que es demasiado intensa para ser explicada
por un olvido corriente o cansancio y no es debida a enfermedad orgnica o ingesta de txicos.
La amnesia psicgena puede ser localizada (abarca un perodo de tiempo, de horas o das), sistematizada
o selectiva (abarca ciertos sucesos, p.ej. matrimonio, discusin..) o generalizada (abarca toda la vida del
sujeto). En general, suele ser parcial y selectiva.
El inicio del cuadro suele ser brusco y de breve duracin, con una terminacin abrupta en horas o das.
Con frecuencia existen acontecimientos biogrficos traumticos, precipitantes del cuadro amnsico,
como situaciones de amenaza fsica o muerte (accidente, guerra) o sucesos inaceptables (duelo
inesperado, abandono de la pareja).
La extensin y alcance de la amnesia vara a menudo de da en da y segn quien explore al enfermo,
pero hay un ncleo comn persistente que no puede ser recordado en estado de vigilia. La amnesia
completa y generalizada es rara y por lo general forma parte de una fuga, y si es as, debe ser clasificada
como tal.
Los estados afectivos que acompaan una amnesia disociativa son muy variados, pero es rara una
depresin grave. Pueden presentarse perplejidad, angustia y diversos comportamientos de bsqueda de
atencin, pero a veces es sorprendente una tranquila aceptacin del trastorno.
Los adultos jvenes son los ms frecuentemente afectados, siendo ejemplos extremos los casos de
varones sometidos al estrs del combate. Los estados psicgenos disociativos son raros en las edades
avanzadas.
Un trastorno prximo a la amnesia disociativa es la fuga disociativa o psicgena, en la que se suman,
adems de una incapacidad del paciente para recordar su propio pasado, un viaje lejos del hogar o del
lugar habitual de trabajo y un cambio de identidad parcial o completa (2,4).
HIPERMNESIA
Grado exagerado de retencin y recuerdo de la memoria.
"Idiots Savants"
Normalmente nios con autismo o deficiencia mental que presentan una habilidad extraordinaria en
memorizar listas de datos (p. ej. listados de telfonos o calendarios de aos completos...) (1).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (6 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
Hipermnesia ideativa
Incluye desde los fenmenos obsesivoides (repetida aparicin de frases, msicas, palabras de las que es
difcil desprenderse) hasta las propias ideas obsesivas.
Hipermnesia afectiva
Se recuerda con mayor intensidad y frecuencia experiencias desafortunadas en la depresin, y al
contrario en la mana (2).
Visiones panormicas de la existencia
Actualizacin momentnea con gran plasticidad y detalle de la totalidad o de trozos de la propia
biografa. Suele aparecer en estados crepusculares, hipnticos y situaciones de gran riesgo vital.
Ecmnesia
Vivencias del pasado con gran carga emocional (p. ej. un bombardeo), se pueden revivir y representar,
con gran viveza e implicacin emocional. En ocasiones pueden tener un carcter delirante o un origen
epilptico (1,5,7).
PARAMNESIA
Distorsin o falsificacin de la memoria, bien por alteracin del recuerdo o del reconocimiento (2).
Falso reconocimiento
Identificacin errnea que hace el paciente de una persona como conocida cuando es la primera vez que
la ve. Es tpico en Sndrome de Korsakof, demencias y cuadros confusionales.
Dja vu, Dja vcu o Dja entendu o sus opuestos Jamais vu, Jamais vcu, Jamais entendu
Dja vu, Dja entendu o Dja vcu: El paciente tiene la impresin equivocada de haber visto, odo o
vivido una situacin con anterioridad, cuando en realidad se trata de una experiencia nueva.
Jamais vu, Jamais vcu, Jamais entendu. Es el fenmeno inverso al anterior, donde experiencias previas
no son reconocidas, y se experimentan como nuevas. Estos fenmenos pueden aparecer en personas
normales y en la epilepsia del lbulo temporal.
Agnosias
Algunos autores las consideran alteraciones perceptivas. (4) Dentro de los trastornos de memoria, se
definen como amnesias sensoriales (1,5) o alteracin del reconocimiento de lo percibido en el campo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (7 of 13) [02/09/2002 03:49:58 p.m.]
sensorial. (7) Son de causa neurolgica y no existe alteracin sensorial perifrica. Tipos.
- Visuales. Puede existir una incapacidad para reconocer los colores (agnosia de color), comprender el
lenguaje escrito (alexia), los nmeros (acalculia) o dificultad para reconocer caras conocidas
(prosopoagnosia).
- Auditivas. Dificultad para reconocer palabras auditivamente (afasia sensorial de Wernicke), o sonidos
musicales (amusia).
- Tctiles. Estereoagnosia, incapacidad para reconocer objetos por el tacto.
- Corporales. Incapacidad para reconocer la mitad del propio cuerpo (hemisomatognosia) o negacin de
que exista cualquier lesin en la parte afectada (anosognosia).
- Motoras o Apraxias. Dificultad para imitar secuencias de movimientos o tareas motoras como dibujar o
vestirse.
Criptomnesia
Tambin denominada Reminiscencia (7). El recuerdo evocado no es reconocido como tal y se toma como
algo nuevo y original. Una persona hace un comentario ingenioso, escribe una meloda inolvidable, sin
darse cuenta que est citando (plagiando) mas que hacer algo original. Est relacionado ms con las
ideas, a diferencia del Jamais vu, que sera un fenmeno ms perceptivo (6, 1).
Alomnesia
Deformacin del contenido de los recuerdos por el estado afectivo del individuo. Tal sucede en el curso
de las depresiones en que todo se torna gris, apagado y acusador; o en el curso de la paranoia celotpica,
en que gran parte del pasado del individuo colabora activamente en la sistematizacin del tema delirante
celotpico (5).
Confabulacin
Falsificacin de la memoria que aparece en un estado de conciencia lcida y habitualmente asociada a
una amnesia orgnica (6). El paciente evoca una historia falsa sobre acontecimientos pasados,
generalmente relacionados con su propia biografa y a menudo en respuesta a preguntas del examinador.
Parece creer lo que dice, sin ser consciente de sus errores y no se observa intencin de engaar al
interlocutor, sino ms bien de rellenar el hueco producido por su amnesia.
La confabulacin aparece de forma tpica en el Sndrome de Korsakof y en las demencias. Cuando
aparece es ms comn en las etapas iniciales que en la fase crnica de la enfermedad. Pueden aparecer
como un fenmeno fugaz o en casos raros pueden durar aos. Las confabulaciones desaparecen al
mejorar la amnesia. Se distinguen 2 tipos de confabulaciones:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (8 of 13) [02/09/2002 03:49:59 p.m.]
Confabulacin amnstica o situacional.
El paciente no suele confabular espontneamente, sino al dar respuesta a preguntas sugestivas del
examinador. Entonces inventa historias sobre conductas y vivencias que ha olvidado, intentando rellenar
los graves defectos de su memoria La confabulacin es breve en contenidos y hace alusin a un pasado
reciente. A veces los hechos referidos han sucedido de verdad pero han sido situados en un tiempo o
contexto equivocados
Confabulosis fantstica
Elaboracin de relatos grandiosos y fantsticos que exceden las necesidades de "relleno" de los defectos
de memoria. El paciente tiende a confabular espontneamente, y el contenido de las fantasas a menudo
se relaciona con la satisfaccin de deseos y bsqueda de prestigio.
Algunos autores consideran que la confabulosis fantstica puede aparecer en enfermos no amnsticos
como la esquizofrenia y la mana (7,2). Otros autores denominan estos casos como falsos recuerdos
delirantes (1) reservando el concepto de confabulacin a la existencia de un defecto de memoria.
Pseudologa fantstica o mitomana
Es un relato inventado de experiencias personales que supuestamente le han acontecido al sujeto. Son
historias aparentemente verosmiles y donde el sujeto es protagonista. Busca el aprecio del interlocutor y
ensalzar la estima personal. A veces, el paciente confrontado con la realidad de los datos reconoce que
estaba mintiendo, sin embargo, parece inclinado compulsivamente a generar nuevas fantasas que incluso
llega a creerse. En general es muy difcil saber si acta inconsciente o conscientemente con la intencin
de engaar. A diferencia de la confabulacin, no hay sndrome amnsico y se relaciona con personalidad
histrinica, trastornos facticios y sndrome de Munchausen (2,7).
EXPLORACION DE LA MEMORIA (8)
EXPLORACION DE LA MEMORIA INMEDIATA
La prueba ms utilizada es la repeticin de dgitos o palabras. Es necesario valorar la atencin y
concentracin del paciente y su estado de ansiedad, puesto que puede alterar sensiblemente los
resultados.
Repeticin de dgitos
Decir al paciente: "Le voy a decir una lista de nmeros, escuche atentamente, cuando termine reptala".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (9 of 13) [02/09/2002 03:49:59 p.m.]
- Se dice uno cada segundo, empezando por una lista de dos, hasta que el paciente falla.
- No asociarlos en pares.
- Que no tengan una secuencia lgica.
- Puntuacin normal: 5-7.
- Por debajo de 5 implica un defecto en la capacidad de atencin o fijacin (memoria inmediata).
- Por Ejemplo:
3-7
7-4-9
8-5-2-7
2-9-6-8-3
5-7-2-9-4-6
8-1-5-9-3-6-2
3-9-8-2-5-1-4-7
EXPLORACION DE LA MEMORIA RECIENTE
Informacin personal
Se le puede preguntar al paciente si recuerda lo que cen el da anterior o lo que ha hecho en las horas
previas a la entrevista.
Repeticin de palabras
Se le dice al paciente 3 palabras no relacionadas. Por ejemplo:
- "Peseta, Caballo, Manzana" o "Montaa, Camisa, Paraguas".
Se advierte al sujeto que las trate de memorizar, porque las preguntaremos ms adelante.
No poder recordar ms de dos palabras a los 10 minutos sugiere deterioro de la memoria reciente.
Historia verbal-recuerdo inmediato
"Voy a leerle un prrafo, escuche atentamente porque cuando termine, quiero que me diga todo lo que le
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (10 of 13) [02/09/2002 03:49:59 p.m.]
he contado".
Memoria visual-reproduccin inmediata
Se presenta una figura por 5 segundos y se esperan 10 segundos a empezar a reproducirla.
EXPLORACION DE LA MEMORIA REMOTA
Informacin personal
Preguntamos al paciente sobre datos de la infancia, juventud y momentos significativos de su biografa
(la informacin habr que comprobarla con familiares o allegados):
- Lugar de nacimiento.
- Colegio donde curs estudios.
- Fecha de la boda (Da y ao).
- Nombre, edad del cnyuge o de los hijos.
Informacin histrica
Preguntamos acerca de personajes, fechas y acontecimientos relevantes (sociales, deportivos, polticos,
etc.) que han ocurrido en el pasado. En este tipo de informacin es muy importante valorar el nivel
cultural del paciente ya que va a repercutir en el resultado de las respuestas.
Ejemplos:
- Ao de inicio de la Guerra Civil Espaola.
- Ao de inicio de la Segunda Guerra Mundial.
- Quin era Jose Antonio Primo de Rivera?.
- Quin era el Cordobs?.
- Quin es Sara Montiel?.
- Cmo se llama el Rey de Espaa.
- Cmo se llama el Presidente del Gobierno.
- Cul es la capital de Francia?.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (11 of 13) [02/09/2002 03:49:59 p.m.]
Existen test o escalas que permiten una evaluacin especfica del trastorno de memoria:
- Escala de Memoria de Wechsler.
- Batera de memoria remota de Boston (9).
Sin embargo, los test ms utilizados en la clnica son aquellos que exploran el estado neuropsicolgico
del paciente para el diagnstico de demencias. Aqu, el estudio de la memoria se realiza de forma
conjunta con otras funciones cognitivas. Algunas de estas escalas son:
- Para screening neuropsicolgico: Miniexamen cognoscitivo
- Para evaluaciones neuropsicolgicas sistemticas de las demencias y el deterioro:
- CAMDEX.
- Test Barcelona.
- Batera para evaluar deterioro neuropsicolgico (Salamero).
- Batera neuropsicolgica de Luria-Nebraska.
BIBLIOGRAFIA
1.- Vzquez C. Psicopatologa de la memoria: Psicologa Mdica, Psicopatologa, y Psiquiatra. Editores
Fuentenebro F y Vzquez C. Ed. Interamericana, Madrid, 1990. pp 507-535.
2.- Bulbena A. Psicopatologa de la memoria: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Vallejo
Ruiloba J. Ed. Salvat, 3. Ed., Barcelona, 1991.pp 143-163.
3.- Lishman WA. Symptoms and Syndromes with Regional Affiliations: Organic Psychiatry: The
Psychological Consequences of Cerebral Disorder. Ed: Blackwell Scientific Publications, 2. Ed.,
Oxford,1992. pp 26-36.
4.- Kaplan and Sadock. Amnestic Disorders: Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral
Sciences, Clinical Psychiatry.Published by Willians and Wilkins., Baltimore (USA). 7th Ed., 1994. pp
357-361.
5.- Seva A. Psicologa y Trastornos de Memoria: Psiquiatra Clnica. Ed. Espaxs, Barcelona, 1979. pp
181-187.
6.- Sims A. Disturbance of Memory: Symptoms in the mind. An Introduccin to Descriptive
Psichopatology. Ed. Bailliere Tindall, London, 1991.
7.- Rojo Sierra M. Psicologa y Psicopatologa de la percepcin, memoria y fantasa Ed. Universitaria de
Barcelona, EUNIBAR. Barcelona. 1980.
8.- Sanjun Arias J. Fundamentos de Neuropsicologa y deteccin de deterioro cognitivo .Cursos de
Doctorado. Facultad Medicina de Valencia, Departamento Medicina. Ttulo: Psiquiatra, 1993/94.
9.- Wetzler S. Medicin de las Enfermedades Mentales: Evaluacin Psicomtrica para los clnicos. Ed.
Ancora S.A. Barcelona, 1991. p 198.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (12 of 13) [02/09/2002 03:49:59 p.m.]
10.- Gelder M, Gath D, Mayou R. Signs and symptoms of mental disorder: Oxford Texbook of
Psychiatry. Oxford University Press. 2nd ed. 1990, pp 30.
11.- Pena J, Salamero M, Vias J. Protocolos Neuropsicolgicos: Recomendaciones Teraputicas
Bsicas en los Trastornos Mentales. Soler P, Gascn J. Ed. Cientficas y Tcnicas. Barcelona, 1994. pp
11-17.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n4.htm (13 of 13) [02/09/2002 03:49:59 p.m.]
5
5. LOS TRASTORNOS DE LA AFECTIVIDAD
Autores: M. del Rojas Vidal y A. Coicou
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
DEFINICION DE AFECTIVIDAD. SENTIMIENTOS
Existen varios tipos de vivencia afectiva: sentimiento, estado de nimo y emocin. El ms representativo
y frecuente de ellos es sin duda el sentimiento.
Sentimiento es todo estado pasivo del yo que se acompaa de una tonalidad agradable o desagradable.
Segn Max Scheller los sentimientos pueden clasificarse en:
Sensoriales.
Vitales.
Espirituales.
Psquicos.
Sensoriales
Son estados corporales localizados de tonalidad placentera o displacentera. Ej. el dolor.
Vitales
Son estados corporales difusos que nacen en la corporalidad, como por ejemplo el aplanamiento,
vitalidad.
Espirituales
Son estados absolutos que nacen en la espiritualidad, como por ejemplo los sentimientos artsticos,
metafsicos y religiosos.
Psquicos
Son formas sentimentales reactivas ante el mundo exterior como pueden ser la tristeza, la alegra y el
miedo.
Dentro de los sentimientos psquicos podemos distinguir los movimientos afectivos muy intensos y de
presentacin ms o menos brusca que son los afectos, las emociones y las pasiones, y las disposiciones
afectivas o estados de nimo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (1 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
Los afectos son sentimientos positivos o negativos expresados hacia un objeto o que acompaan a una
idea o a una representacin mental (por ej. amor, odio, celos...). Las emociones son reacciones negativas
o positivas, de carcter brusco y de duracin breve, que aparecen como respuesta ante objetos o
acontecimientos externos o internos. Por lo general, las reacciones emocionales tienen una influencia
directa sobre la conducta del individuo (por ej. pnico, miedo, clera...), y se asocian a manifestaciones
somticas de tipo neurovegetativo.
Las pasiones se diferencian de los afectos y de las emociones por ser de ms larga duracin y producen
una deformacin de las ideas del sujeto, dando as lugar a las ideas sobrevaloradas, ideas sobrecargadas
de afectividad que ocupan el centro de la conciencia del sujeto y rigen su pensamiento y su conducta. El
contenido de la idea sobravalorada est en concordancia con el colorido de la pasin: celos,
desconfianza, envidia, miedo, etc... Las ideas sobrevaloradas se transforman en ideas deliroides cuando
se muestran irrebatibles a la experiencia y a cualquier argumentacin lgica.
ESTADOS DE ANIMO. DISTIMIAS
Se denomina estado de nimo o humor al nimo profundo que prevalece sobre el resto de la vida afectiva
del sujeto de forma duradera (ms de una o dos semanas) y que pueden seguir un patron cclico. A
diferencia de las emociones, no se asocia a sntomas neurovegetativos sino a otros sntomas somticos
como las alteraciones en el apetito, el sueo, el impulso sexual o los ritmos biolgicos.
Se denomina distimia a las acentuaciones del nimo en una direccin determinada que suelen ser
transitorias y que destacan por su intensidad anormal.
Las distimias mas representativas en la clnica psiquitrica son las siguientes:
Distimia manaca
En ella hay una exaltacin de la vitalidad acompaada de sentimientos de regocijo, bienestar y euforia.
Tambien hay sensaciones de gran capacidad y falta de fatiga as como hiperactividad, desinhibicin y
pensamiento acelerado. A veces adopta formas irritables llegando incluso a ser agresivas (en este caso
recibe el nombre de mana iracunda) y puede dar lugar a formaciones delirantes.
Distimia depresiva
Se trata de un sentimiento de tristeza, desesperanza e infelicidad, o bien sensaciones de pobreza afectiva,
desolacin emocional, vaco interior y falta de inters. El sujeto siente un apagamiento o disminuin de
su energa y cpacidades. En casos ms graves el sentimiento profundo de tristeza es vivido como una
anestesia afectiva, en la que el sujeto se queja de su imposibilidad de sentir las cosas, de que lo que
ocurre a su alrededor no tiene resonancia afectiva alguna en l.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (2 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
La distimia manaca y la depresiva pueden presentarse de manera alternante en un sujeto formando la
sintomatologa bsica de las psicosis manaco-depresiva.
Conviene aqu distinguir la distimia triste reactiva de la distimia triste vital. En la primera existe una
relacin temporal entre su aparicin y la presentacin previa de un acontecimiento traumatizante, con el
que sigue una evolucin paralela, y que se constituye en el contenido fundamental de la vivencia de
tristeza. Se trata de una distimia que cumple los requisitos de una reaccin vivencial anormal. La distimia
triste vital (o endgena) se caracterizada por ser un sentimiento a la vez vital y sensorial, que aparece de
una forma autnoma y no obedece por tanto a los requisitos que prejuzgan la reaccin vivencial.
Distimia desconfiada
Aqu el sujeto presenta sentimiento de recelo y suspicacia que motivan una conducta especialmente
defensiva. Muy frecuente en cuadros paranoides y en esquizofrenias.
Distimia perpleja
En este estado de humor predomina el desconcierto, el pasmo, el asombro y adems la indecisin,
sentimientos que no siempre resultan fciles de completar y que suelen venir determinados por
alteraciones parciales de la conciencia o que suceden por choques emocionales.
Distimia de culpa
Prevalecen en este cuadro sentimientos de culpabilidad extremos, patolgicos (por su intensidad,
duracin y por su desconexin de la realidad) que solemos encontrar en cuadros depresivos y obsesivos.
En depresiones pueden dar lugar a conductas suicidas.
Distimia disfrica
Aqu predominan el mal humor, la irritabilidad, el enfado, etc..., y en general la disposicin a la
excitacin. Cuando el mal humor se convierte en ira, constituye la distimia colrica, donde se producen
amenazas, insultos, agresiones, pudiendo desembocar en una agitacin psicomotriz.
Distimia de angustia o de ansiedad
Esta situacin distmica es vivenciada como una amenaza de disolucin del yo, y se presenta como un
temor a morir, a enloquecer, o en su forma mas general, como un temor ante la nada.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (3 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
Existe una angustia denominada existencial inherente a la propia existencia del individuo, del hecho
mismo de vivir y controlable por ste. La angustia es patolgica cuando es desencadenada por conflictos
intrapsquicos o cuando se da una respuesta exagerada a un estmulo mnimo.
Aun cuando la angustia y la ansiedad se equiparan en muchas ocasiones, es posible identificar en ellas
cualidades diferenciales. La angustia es vivida a nivel ms visceral, concretandose en manifestaciones
corporales del tipo de la opresin precordial o epigstrica, taquicardia y palpitaciones. La ansiedad se
manifiesta ms frecuentemente a nivel de sntomas respiratorios, como la sensacin de falta de aire, o la
dificultad para respirar. La angustia es experimentada como una sensacin de inmovilizacin expectante,
mientras que la ansiedad se experimenta ms como sensacin de inquietud. Por ltimo, en la angustia la
vivencia de temor a la locura o la disolucin del yo es lo habitual, mientras que en la ansiedad la vivencia
psquica se caracteriza por un temor indeterminado.
Distimia de miedo
Se caracteriza por un estado afectivo intenso causado por la conciencia de un peligro que el paciente vive
como una situacin de inseguridad, la cual conlleva una inclinacin a la fuga, la defensa o la inhibicin.
En el terror, en cambio, la sensacin de amenaza es menos fuerte que en el miedo porque el objeto que lo
desencadena aparece menos estructurado. Las situaciones de pnico distintamente se caracterizan por un
descontrol que acompaa la conducta y la facilidad con que se comunican a los dems.
La fobia es un miedo patolgico e irracional a objetos, fenmenos o situaciones que no representan un
peligro real para el sujeto. Este miedo puede ser controlado mediante las llamadas "maniobras de
evitacin", por las que, como su nombre indica el paciente evita el contacto con el objeto fobgeno.
Hay varias clases de fobias, pero las mas frecuentes son la agorafobia y la claustrofobia que son
respectivamente temor a los espacios abiertos y a los espacios reducidos.
ALTERACIONES EN LA EXPRESION DE LA AFECTIVIDAD
Ambivalencia afectiva
Considerada segn Bleuler como sntoma primario de esquizofrenia, consiste en la presencia de
sentimientos, tendencias o pensamientos opuestos simultneamente. En este sentido el paciente puede
experimentar en el mismo momento sentimientos de atraccin y de repulsin por algn objeto o persona,
o bien tiene tendencias a realizar actos contrapuestos al mismo tiempo, como querer hablar y no querer
hacerlo. Aunque puede encontrarse en personas sin alteraciones psicolgicas se trata de un sntoma que a
veces se observa en cuadros obsesivos y depresivos, pero sobretodo es caracterstico de la esquizofrenia,
donde surge como expresin de la divisin interior que experimentan estos pacientes.
Paratimia afectiva
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (4 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
Los sentimientos y emociones que experimenta el paciente no son adecuados o no se adaptan al contexto
en un momento determinado. Por ej., un paciente nos cuenta que sufre mucho y al mismo tiempo est
sonriendo.
Suele ser frecuente en esquizofrnicos en los cuales es imposible conocer la motivacin de una sonrisa o
una crisis de llanto, ya que es interno a ellos mismos y escapan a nuestro entendimiento.
Labilidad afectiva
El paciente presenta una facilidad llamativa para cambiar de sentimientos y para expresar los mismos de
forma generalmente brusca y poco duradera. Nos llama la atencin como puede mostrarse triste y
quejumbroso y seguidamente irrumpir con llanto. Puede ser manifestacin de un sndrome orgnico
cerebral y aparecer en personas inmaduras, en oligofrnicos y en psicpatas explosivos.
Incontinencia afectiva
Dificultad para controlar la expresin de los sentimientos en un momento determinado, mostrndose
estos de forma brusca y exagerada. El sujeto irrumpe llorando o rindose ante un estmulo mnimo.
Podemos observarlo en personas psicolbiles y en el psicosndrome orgnico.
Frialdad y rigidez afectiva
Se trata de una falta de modulacin emocional sin respuesta a estmulos afectivos. El sujeto es frio,
indiferente, insensible, con escasez de sentimientos, ya sea con respecto al mundo externo o a su propia
persona. Hay que diferenciarlo del embotamiento afectivo, en el que no existe una escasez de
sentimientos sino una dificultad para exteriorizar los mismos.
Se puede apreciar este sntoma en trastornos de base timoptico-neurtico, en el psicosndrome orgnico,
en esquizofrenia residual y como desarrollo secundario en toxicmanos.
Sentimiento de falta de sentimiento
El sujeto se siente vaco, indiferente, y con incapacidad para sentir pena, dolor, tristeza, alegra... Este
estado genera sufrimiento al paciente, ya que l siente que no es capaz de sentir, todo le resulta
indiferente y no encuentra ninguna motivacin para vivir. Muy caracterstico de depresiones endgenas y
a veces lo observamos en trastornos distmicos.
Viscosidad
Adherencia afectiva con tendencia a ser perseverante, pesado y pegajoso con personas, determinados
hbitos o cosas. Suele ir unido a un pensamiento pertinaz, con tendencia a perseverar, poco flexible y que
gira continuamente sobre s mismo. A veces va seguida de una explosin afectiva secundaria al
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (5 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
estancamiento que finalmente termina por descargarse. Es caracterstico de epilpticos y lesionados
cerebrales.
Moria
Es un cuadro compuesto por excitacin, euforia, puerilidad y tendencia a realizar juegos de palabras. El
enfermo presenta un humor expansivo, eufrico, con tendencia al erotismo, que a diferencia de los
enfermos hipomanacos, se presenta en un contexto menos adecuado.
Se observa en tumores cerebrales de localizacin frontal.
Hipocondra
Temor y deseo al mismo tiempo a padecer una enfermedad. El enfermo manifiesta quejas repetidamente
y de forma intensiva sobre alteraciones corporales, mostrndose preocupado y temeroso por padecer
alguna enfermedad, y al mismo tiempo convencido de ello.
Puede existir en:
- Cuadros depresivos: donde la preocupacin por el cuerpo est agudizada por la tristeza que padece. A
veces, las quejas somticas forman parte de un cuadro de "depresin sin depresin", donde no hay una
alteracin del estado de nimo y el sujeto se siente enfermo y no triste.
- Neurosis fsicas: donde siempre existe la angustia vital y las quejas somticas son una forma de
racionalizar sta.
- Desarrollo neurtico hipocondraco: actitud anormal frente a las sensaciones corporales propias.
- Esquizofrnicos: en los que existe un trastorno de los sentimientos corporales.
Neotimias
Son nuevos sentimientos que el sujeto los vive de forma muy especial, dadas las caractersticas de estos.
Por ej. en un esquizofrnico la sensacin de detencin del tiempo, la vivencia de la salida del yo...
Autismo
Es un estado de incomunicacin con el mundo externo, perdiendo el sujeto todo contacto afectivo. Este
concepto se debe a Bleuler, el cul pensaba que es un sntoma bsico en la esquizofrenia en el que la
persona ha perdido su identidad interior y como consecuencia pierde tambin sus conexiones con el
mundo real.
Trema
Se ha denominado de mltiples formas: humor delirante (Hagen), esquizoforia (L. Ibor) y trema
(Conrad). Se trata de un estado de nimo amenazador, vivido como que "algo va a ocurrir", con la
sensacin por parte del sujeto de que el mundo exterior est cambiando (vivencias de lo puesto, vivencias
de vaga significacin y percepciones delirantes). Considerado por algunos autores de gran importancia
diagnstica en la esquizofrenia, dado que suele ser el sntoma de inicio de la enfermedad precediendo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (6 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
generalmente a las vivencias delirantes.
BIBLIOGRAFIA
1.- Alonso Fernndez F. Compendio de Psiquiatra. Ed. Oteo, 2 Edicin. Madrid, 1982. p.p. 217-227.
2.- Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la psicopatologa y a la psiquiatra. Ed. Masson-Salvat. 3a Edicin.
Barcelona, 1991. p.p 188-202.
3.- Higueras Aranda A, Jimnez Linares R, Lpez Snchez JM. Compendio de psicopatologa. Ed.
C.E.P. 3 Edicin. Granada, 1986. p.p. 187-198.
4.- Ayuso Gutierrez JL, Salvador Carrulla L. Manual de psiquiatra. Ed. McGraw-Hill-Interamericana de
Espaa. 1 Edicin. Madrid, 1992. p.p. 143-152.
5.- Henry Ey, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de Psiquiatra. Ed. Masson. 8 Edicin. 1985.
6.- Scharfetter. Introduccin a la psicopatologa general. Ed. Morata. Madrid 1976. pp. 290-312.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n5.htm (7 of 7) [02/09/2002 03:50:33 p.m.]
5
6. LOS TRASTORNOS DEL PENSAMIENTO Y DEL LENGUAJE
Autores: M. del M. Rojas Vidal y M. I. Espaa Ros
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
PSICOPATOLOGIA DEL PENSAMIENTO
Pensar significa mantenerse abierto a cuestiones, a informacin, comprender, hacer presente, entender
significaciones, conectar entre s y dotar de sentido; tambien supone explicacin de causas y reflexin
preparatoria de actividades, adoptar decisiones, establecer juicios, en definitiva, ordenar hechos
materiales e inmateriales relativos a nosotros mismos y nuestro mundo.
El pensamiento atraviesa por distintos estadios del desarrollo, desde un pensamiento menos estructurado,
ms determinado por estados de nimo y en muchas ocasiones caracterizados por formas de pensamiento
plstico-concretos, hasta un pensamiento ms abstracto y conceptual.
Los determinantes psicolgicos ms importantes del pensamiento son: la vigilancia, la claridad de
conciencia, la inteligencia, la memoria y la afectividad. El pensamiento necesita de un funcionamiento
intacto de todo el cerebro.
Los trastornos psicopatolgicos del pensamiento han de ser estudiados a travs del lenguaje, vehculo
habitual de transmisin entre las personas. De ah que los tratornos del pensamiento y lenguaje vayan
ntimamente relacionados. Sin embargo, con fines expositivos hemos diferenciado en lo posible los
trastonos de cada una de estas funciones.
La psicopatologa del pensamiento debe abordarse en dos dimensiones: en primer lugar observando sus
aspectos formales, relativos sobre todo al curso del mismo, para en segundo lugar abordar los trastornos
del contenido del pensamiento.
TRASTORNOS FORMALES DEL PENSAMIENTO
En este epgrafe se incluyen algunos trastornos del curso, de la productividad del pensamiento y del tono.
PENSAMIENTO INHIBIDO-LENTIFICADO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (1 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
Con estos trminos se hace referencia a dos tipos de pensamiento que con frecuencia suelen presentarse
conjuntamente. El pensamiento lentificado se refiere al retraso, casi siempre continuo, del curso del
pensamiento. Se manifiesta por la lentitud en el modo de hablar, en el ritmo de emisin de las palabras,
que suele ser mucho menor el habitual. Tambin puede reflejarse en la tardanza del paciente en
responder a las preguntas que se le formulan, a pesar de que no se encuentra afectada la comprensin de
las mismas. Por su parte el pensamiento inhibido hace hincapi en la vivencia subjetiva del paciente que
comunica una dificultad para mantener el ritmo del pensamiento y por tanto de la conversacin. Su queja
estriba en una "dificultad para pensar", como si le faltara la energa necesaria para mantener el flujo de
ideas.
En la clnica ambos trastornos suelen aparecer como consecuencia de un enlentecimiento general de la
vida psquica por alteraciones de ndole somtica o estar basados en trastornos de ndole afectiva
(depresiones).
PENSAMIENTO ACELERADO-IDEOFUGAZ
Se caracteriza por una desbordada productividad y un aumento de la velocidad del pensamiento y del
lenguaje. Hay una extremada capacidad asociativa que produce un distanciamiento del tema inicial. En
ocasiones el slo sonido de una palabra provoca por asociacin otra de fontica parecida (asociaciones
por asonancia). El examinador puede seguir casi siempre la superficial y fugaz asociacin de ideas a
diferencia del pensamiento incoherente. El enfermo puede sentirlo como una aglomeracin de ideas. Este
pensamiento es tpico de la mana.
PENSAMIENTO PERSEVERANTE
Lo constituye la asociacin de la escasez ideativa junto a la repeticin montona de la misma idea o
pensamiento, con imposibilidad de establecer un curso fluido, sin lograr una elaboracin, ni concluirlo.
Pueden causarlo el estadio de presueo, insomnio debido a preocupaciones, depresiones y psicosndrome
orgnico. Las ideas obsesivas son a menudo perserverantes.
PENSAMIENTO PROLIJO
Existe una dificultad en la seleccin de ideas, no suprimiendo lo accesorio, perdindose en una profusin
de detalles, dando la misma importancia a lo anecdtico que a lo fundamental. Este pensamiento sera
tpico de algunos enfermos epilpticos, formando parte de lo que clsicamente se ha denominado carcter
viscoso, y en general de los procesos orgnico-cerebrales.
PENSAMIENTO INTERRUMPIDO-BLOQUEOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (2 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
En el pensamiento interrumpido el enfermo siente la sbita interrupcin del curso, quedando cortado; en
este caso, hay una ausencia de conciencia a diferencia de los bloqueos. En los bloqueos existe una
repentina ruptura del curso, el enfermo se detiene en medio de la conversacin, se calla, "pierde el hilo",
reanudando la conversacin con otro tema. La conciencia permanece clara. Mientras que el pensamiento
interrumpido suele ser una consecuencia de la interrupcin brusca de la conciencia (ausencias), los
bloqueos son una manifestacin tpica de las psicosis esquizofrnicas.
PENSAMIENTO INCOHERENTE-DISGREGADO
Para algunos autores los dos trminos seran sinnimos. Para otros el pensamiento incoherente expresara
una exuberancia asociativa extrema, aunque su grado de comprensin sera mnimo. El sujeto no tendra
tiempo de expresar muchas de sus asociaciones, quedando silenciadas, las palabras y las frases quedan
sin conexin, se afecta el contacto con la realidad, y suele ser una manifestacin de los trastornos de
conciencia. Este cuadro se da en las psicosis exgenas y en todas los tratornos de base somtica que
afecten el nivel de conciencia.
Cuando el pensamiento carece de coherencia lgica y su contenido es incomprensible, se conoce como
pensamiento disgregado. Cuando aparecen fragmentos sin aparente relacin unos con otros, mezclados al
azar, hablamos de prdida de asociaciones.
En el grado mximo de disgregacin, aparecen neologismos y paralogismos (ver trastornos del lenguaje).
Bleuler consideraba que la caracterstica sobresaliente del trastorno formal del pensamiento en la
esquizofrenia era la falta de asociaciones, que dara lugar a conceptos confusos y verstiles. Esta falta de
la totalidad de las ideas sera el resultado de la condensacin (dos ideas con algo en comn se combinan
en un concepto falso), del desplazamiento (se usa una idea para formar una idea asociada), o del uso
equivocado de smbolos (utilizacin de los aspectos concretos del smbolo en vez del significado
simblico). La falta de conexiones adecuadas entre pensamientos sucesivos (asindesis) motiva la
agrupacin de ideas ms o menos relacionadas en vez de secuencias bien estructuradas y que es incapaz
de eliminar el material innecesario y enfocar el problema que tiene que resolver. Todo ello da lugar a un
tipo de pensamiento concreto por la prdida de la capacidad de abstraccin (este pensamiento tambin
puede darse en las enfermedades orgnicas cerebrales, aunque aqu se pierde el repertorio verbal).
TRASTORNOS DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO
IDEAS SOBREVALORADAS
Son pensamientos que predominan sobre los dems por su especial tonalidad afectiva y que mantienen su
predominio permanentemente o durante un periodo largo de tiempo. Gira toda su actividad en torno a s,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (3 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
predominando los temas del honor, la afirmacin social, la venganza. Conducen a una conviccin ms
timgena que racional.
IDEAS OBSESIVAS
Estas ideas aparecen reiteradamente, de caracter molesto y preocupante, que escapan al control del Yo y
determinan que el enfermo establezca una serie de estrategias para luchar contra ellas, sin xito, ya que
una y otra vez le torturan con su presencia, apareciendo contra el deseo del paciente.
Sus caractersticas son: ideas errneas, absurdas para el propio sujeto, aunque se siente obligado a
pensarlas de forma repetitiva y que se acompaan de gran angustia. Se expresan como dudas,
vacilaciones, escrpulos representaciones o temores irracionales
Aunque las ideas obsesivas son propias de los trastornos obsesivo-compulsivoss, tambin pueden
aparecer en las depresiones, en la esquizofrenia y en los cuadros orgnicos, sobre todo en los cuadros
postencefalticos.
IDEAS DELIRANTES
Distinguimos entre ideas delirantes primarias y secundarias.
Ideas delirantes primarias. Para que una idea pueda ser considerada como delirante, debe cumplir las
siguientes premisas:
- Ser falsa.
- Ser irrebatible a toda argumentacin lgica.
- Establecerse por va patolgica (diferencindose de las creencias mgico-religiosas en las que prima los
factores socio-culturales.
- No derivarse directamente de otras manifestaciones psicopatolgicas.
Lo fundamental de la experiencia delirante primaria es que aparece un significado nuevo asociado a
algn otro suceso psicolgico. Kurt Schneider ha sugerido que estas experiencias pueden reducirse a las
siguientes: humor delirante, percepcin delirante, ocurrencia delirante, interpretacin delirante y
representacin delirante.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (4 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
Para algunos autores lo primario sera un trastorno de la actividad del Yo que se reflejara en la vida
afectiva, dando lugar a estados especiales de nimo denominados humor delirante o trema, del que
surgiran las ideas delirantes como tablas de salvacin. Los contenidos no se deberan al azar sino que
son respuestas universales a sentimientos y acontecimientos ntimos.
- El humor delirante o trema hace referencia a un estado de nimo especial caracterizado por la actitud de
perplejidad, expectacin, ante la realidad exterior, que conlleva la vivencia de que las cosas suelen perder
su significado habitual, sin llegar el paciente a captar qu pueden significar, pero con la certeza de que
est en relacin con l mismo. Este estado especial se manifiesta por los "presentimientos" (algo
importante y grave va a ocurrir), "ideas de vaga significacin" (las cosas significan "algo" en relacin
con el paciente), "oscuras sospechas" y "vivencias de lo puesto" (los objetos son colocados y puestos
para indicar "algo" al paciente).
- Percepcin delirante. Es la atribucin de un significado nuevo, generalmente autorreferencial, a un
objeto normalmente percibido. El paciente en el momento de percibir el objeto lo vincula con un
significado absolutamente descontextualizado del objeto (un perro significa que el fin del mundo es
inminente, o un cochecito de nio significa que lo van a matar). No existe ningun proceso de elaboracin
del significado del objeto percibido, lo que dara lugar a una interpretacin, sino que la vinculacin
objeto-significado absurdo se da en el instante mismo de la percepcin. Este significado suele ser de tipo
autorreferencial. La percepcin delirante es considerada desde Kurt Schneider un sntoma de primer
rango para el diagnstico de esquizofrenia .
- Ocurrencia delirante. Se trata de una certeza sbita de caracter delirante, sin que medie percepcin
alguna. Aqu el fenmeno se produce a nivel del pensamiento sin intervencin de la percepcin, surge
primariamente del propio proceso mental del sujeto. Son mucho ms frecuentes que las percepciones
delirantes, pero tienen menos valor para el diagnstico de esquizofrenia.
- Interpretacin delirante. Consiste en la valoracin delirante de hechos, ideas, actuaciones u otros
fenmenos psquicos correctos. El sujeto establece conexiones entre varios acontecimientos presentes y
pasados, por lo que supone un trabajo de elaboracin ms compleja que en el caso de la ocurrencia o la
percepcin delirante.
- Representacin delirante. Tambin denominada recuerdos delirantes. Es dar un significado nuevo a un
recuerdo, de forma que el enfermo interpreta el pasado con una configuracin delirante.
Ideas delirantes secundarias o deliroides. Contienen todas las caractersticas de las ideas delirantes
primarias, a excepcin de que siempre se derivan de manifestaciones psicopatolgicas de otra ndole, por
ejemplo, a partir de un fenmeno alucinatorio o de un estado de nimo depresivo o eufrico. Por ello este
tipo de fenmeno psicopatolgico puede estar presente no slo en las psicosis esquizofrnicas, sino
tambin en todo tipo de psicosis y en los trastornos afectivos.
Contenido de los delirios. El contenido de los delirios es muy variable y est en relacin con la biografa
del propio paciente o con el medio social y cultural en que vive. Los agruparemos segn su presentacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (5 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
en las siguientes patologas: Los delirios msticos son frecuentes en las psicosis de base orgnica como la
epilptica; el delirio autorreferencial y de perjuicio en la esquizofrenia; el delirio de celos en el
alcohlico; el delirio de grandeza en la mana; el delirio de enfermedad, de culpa, nihilista y de runa en
la depresin; el delirio erotomanaco en la esquizofrenia y la mana...
Evolucin de los delirios. Distinguimos tres posibilidades de evolucin:
- El delirio persiste con igual intensidad a lo largo del tiempo; a medida que se va cronificando, la fuerza
operante sobre la conducta va disminuyendo.
- El delirio se aisla o encapsula, permitiendo una actividad del pensamiento y de la conducta poco o nada
contaminadas por la influencia del mismo, aunque persiste.
- El delirio se degrada hasta su disolucin. Ira desde una disminucin de la certeza del delirio, la
aparicin de recuerdos delirantes (en el que aun no se acepta la falsedad del delirio aunque se vive como
externo al Yo) y el recuerdo del delirio (se recuerda la temtica del delirio y se aprecia su falsedad).
PSICOPATOLOGIA DEL LENGUAJE
Definimos el lenguaje como un sistema de signos que sirve de vehculo para expresar vivencias, ideas, y,
en definitiva, para establecer la comunicacin con otras personas. Para el funcionamiento correcto del
lenguaje es necesario la coordinacin motora de todo el aparato destinado a la fonacin, as como la
integridad de las reas cerebrales responsables del lenguaje.
Ya se hizo referencia a la estrecha relacin entre pensamiento y lenguaje, en tanto que el lenguaje es el
vehculo de expresin del pensamiento, y as mismo el lenguaje ejerce un importante influjo sobre el
pensamiento.
TRASTORNOS FUNCIONALES (NO ORGANICOS)
En ellos no se demuestra alteracin de tipo sensorial, motor, o de comprensin, expresin o elaboracin
del lenguaje y son consecuencia de un trastorno psquico.
TRASTORNOS FORMALES DEL LENGUAJE
- Mutismo. Podra considerarse como la mxima expresin de alteracin del lenguaje, consistente en la
ausencia del mismo, conservndose indemne la funcin verbal. El sujeto no habla, pero es capaz de
hablar, permaneciendo generalmente inmvil, o con escasez de movimientos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (6 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
Puede aparecer mutismo en las siguientes patologas:
- Depresiones graves (estupor depresivo). El enfermo presenta una inhibicin del lenguaje con prdida
del impulso para hablar.
- Cuadros psicticos. Como en la esquizofrenia catatnica (estupor catatnico), en cuyo caso el paciente
permanece insensible a la reiteracin de las preguntas, con los dientes apretados y la expresin
impenetrable, generalmente acompaado de gran angustia y desesperacin. Tambin en pacientes
delirantes crnicos y paranoides el paciente puede aparecer como ocupado en otra cosa, lejano, distrado,
ajeno a la conversacin.
- Cuadros orgnicos. Puede aparecer mutismo en estados demenciales avanzados o en proceso
orgnico-cerebrales de otra etiologa.
- Histeria. Generalmente reactivo a una situacin estresante, aunque a veces no se detecta un motivo
justificante. Sbitamente el paciente no puede seguir hablando de forma transitoria.
- Taquifasia. Consiste en la produccin acelerada de palabras. El sujeto parece saltar de una palabra a
otra, habla sin parar, unas veces siguiendo un orden, y otras veces de forma incoherente. Generalmente
va unido a un hablar excesivo y compulsivo en cuyo caso hablamos de logorrea. Suele observarse en
cuadros psicticos acompaados de gran agitacin psicomotriz, y en trastornos orgnicos.
- Bradifasia. Se trata de un enlentecimiento de la emisin de las palabras. Se observa en melanclicos,
confusionales, y a veces en la esquizofrenia.
- Musitacin. Que consiste en el cuchicheo de palabras en voz baja sin intencin de comunicarse con las
otras personas. El paciente parece estar hablando consigo mismo. Es propio de la esquizofrenia y de
enfermos con deterioro importante.
- Estereotipia verbal. Repeticin frecuente de la misma slaba, frase o palabra en un contexto inadecuado.
Se presenta en esquizofrenias, epilepsias y demencias orgnicas.
- Verbigeracin. Se tratara de una forma de repeticin automtica de frases o palabras escasamente
comprensibles en el curso de un lenguaje verborreico. Propio de la agitacin catatnica y de otros
trastornos esquizofrnicos.
- Ecolalia. Trastorno que consiste en la repeticin de palabras y frases emitidas por el interlocutor como
si fuera su eco. Propia de esquizofrnicos, estados catatnicos, demencias y oligofrenias.
TRASTORNOS DEL VOCABULARIO Y SINTAXIS
- Neologismos. Son palabras nuevas inventadas por el paciente, o bien palabras normales a las que le
atribuye un significado especial. Pueden ser totalmente inventadas, o bien formadas por contraccin o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (7 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
distorsin de otros trminos. Se observa sobre todo en esquizofrnicos, en los que el origen de ste
fenmeno podra estar en la necesidad de encontrar una palabra para expresar una vivencia del todo ajena
a lo normal, en la simple repeticin de trminos aportados por las alucinaciones auditivas, o en el uso de
un lenguaje simblico particular inducido por las ideas delirantes.
- Paralogismos. En los que el paciente utiliza palabras del vocabulario habitual, pero para significar un
concepto distinto del que la propia palabra tiene. Es decir, atribuye a una palabra normal un significado
peculiar y propio, del todo ajeno al real. Lo vemos sobre todo en esquizofrnicos.
- Pararrespuestas. Son aquellas respuestas no apropiadas a las preguntas formuladas. Distinguimos
pararespuestas en el sindrome de Ganser (simulacin), en el que el contenido de las respuestas nos indica
que el paciente entiende lo que se le dice y deliberadamente habla de un tema relacionado. Por ejemplo,
cuando se le pregunta su edad contesta "en Enero de 1968", y cuando se le pregunta la fecha de
nacimiento contesta "26 aos". Tambin puede observarse este fenmeno en pacientes esquizofrnicos,
los cuales contestan lo primero que se les viene a la cabeza sin relacin alguna con la pregunta.
- Parasintxis y paragramatismos. Consiste en el uso de frases incompletas, palabras entrecortadas,
monoslabos, expresiones complicadas o alteracin del orden de las palabras que da lugar a un lenguaje
incoherente, ilgico e incomprensible. Este trastorno del lenguaje en su forma ms severa se encuentra en
un tipo de esquizofrenia denominada esquizoafasia.
TRASTORNOS ORGANICOS DEL LENGUAJE
Afasias. Son alteraciones del lenguaje secundarias a lesiones cerebrales localizadas en el hemisferio
dominante. Se distinguen varios tipos de afasias segn la localizacin del dao cerebral. Describiremos
las dos ms importantes.
- Afasia motora o de Brocca. El sujeto entiende el lenguaje hablado y escrito pero es incapaz de articular
palabras. Permanece mudo o altera palabras mutilandolas a veces (parafasias). La lesin est localizada
en el area 44 de Broca.
- Afasia sensitiva de Wernicke. El sujeto es incapaz de entender el contenido del lenguaje. Habla mal,
con lagunas en el vocabulario. Puede acompaarse de alexia (incapacidad para leer), agrafia (incapacidad
para escribir) y acalculia (incapacidad para realizar clculos). La lesin cerebral est localizada en la
circunvolucin temporal posterior.
ALTERACIONES DE LA ARTICULACION
- Disartria. Trastorno de la articulacin del lenguaje, secundario a mltiples causas, desde alteraciones a
nivel central, hasta alteraciones del aparato de la fonacin. La medicacin neurolptica puede dar lugar a
disartria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (8 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
- Disfona, Afona. Trastorno de la emisin del lenguaje que consiste en la voz apagada o ausente,
respectivamente. Puede ser secundario a patologa orgnica, o menos frecuentemente de etiologa
psicgena (trastornos emocionales, histricos...).
- Dislalia. Expresin de los sonidos de forma defectuosa.
- Tartamudez. Trastorno del ritmo del lenguaje. Su causa puede ser puramente psicgena (trauma
psquico, conflictos afectivos...) o secundario a un retraso del desarrollo psicomotor.
BIBLIOGRAFIA
1.- Alonso Fernndez F. Compendio de Psiquiatra. Edit. Oteo. Madrid 2 ed 1982. pp. 25-693.
2.- Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de psiquiatra. Edit. Masson. Barcelona. 8 ed. 1978, 5
reimpresin 1992. pp.112-114.
3.- Hamilton M. Psicopatologa clnica de Fish. Edit. Emalsa. Madrid. 2 ed. 1986. pp. 43-74.
4.- Higueras Aranda A, Jimnez Linares R, Lpez Snchez JM. Compendio de Psicopatologa. Edit.
Crculo de Estudios Psicopatologicos. Granada. 3 ed. 1986 pp. 59-94
5.- Ruz Ogara C. Psicopatologa del pensamiento y del lenguaje. En: Ruz Ogara C, Barcia Salorio D,
Lpez-Ibor JJ. Psiquiatra. Tomo 1. Edit. toray. Barcelona. 1 ed. 1982. pp. 396-420.
6.- Serrallonga J. Trastornos del pensamiento y del lenguaje. En: Vallejo J. Introduccin a la
psicopatologa y la psiquiatra.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n6.htm (9 of 9) [02/09/2002 03:53:23 p.m.]
7. LOS TRASTORNOS DE LA PSICOMOTILIDAD Y PSICOMOTRICIDAD
Autores: M. Luna Gallardo y M.M. Rojas Vidal
Coordinador: M.Camacho Laraa, Sevilla
La actividad motora es la actitud, el reposo y el movimiento del individuo actuante. El ser humano se
expresa (estado de nimo, conciencia a cerca de si mismo...) y nos da informacin objetiva (estado de
conciencia, orientacin...) a travs de la mmica, los gestos, la actitud y los movimientos aislados o
combinados.
En la psicopatologa de la motrica, se distinguen aquellos fenmenos, sntomas o manifestaciones ms
desligados de la expresividad y menos atribuibles al mundo vivencial, es decir, con una base ms
neurolgica (psicopatologa de la psicomotricidad), de aquellos otros trastornos ms directamente
relacionados con la expresividad y con los comportamientos intencionales (psicopatologa de la
psicomotilidad).
PSICOPATOLOGIA DE LA PSICOMOTILIDAD
La motilidad puede estar aumentada en numerosos cuadros psquicos y se habla de forma genrica de
hipercinesia. Si se analiza cualitativamente esta hipercinesia se diferencian los siguientes cuadros:
Inquietud psicomotriz
Estado de hiperactividad psquica y motora donde las acciones no estn ordenadas ni dirigidas hacia la
consecucin de un fin determinado. Es la expresin de un desasosiego interno (ansiedad), no hay una
forma de expresin consciente. Suele aparecer en los trastornos de ansiedad, siendo muy importante
hacer el diagnstico diferencial con la acatisia.
Agitacin psicomotriz
Es una forma mayor de inquietud psicomotriz en la que los pacientes realizan los movimientos de una
manera desorganizada, pareciendo carecer de objetivos: tempestad de movimientos (rpida sucesin de
movimientos, gestos e impulsos). Existe un potencial agresivo hacia s mismo y/o hacia los dems, por lo
que la agitacin psicomotriz es una de las urgencias psiquitricas ms clsicas. Encontramos las
siguientes peculiaridades en la agitacin segn los diferentes cuadros:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n7.htm (1 of 6) [02/09/2002 03:54:23 p.m.]
Trastornos psicticos
Manacos: suele aparecer cuando el estado de nimo irritable predomina sobre el eufrico,
desencadenndose al imponerles lmites.
Esquizofrnicos: se da con una intensa angustia psictica, asociada a contenidos de influencia y/o
alucinaciones y/o ideas delirantes. Los actos son extravagantes y aparentemente absurdos.
Una forma especial de agitacin se da en la esquizofrenia catatnica donde la inmovilidad y el
automatismo son entrecortados por episodios de agitacin: gritan, corren hacia un lado y hacia otro,
hacen muecas y contorsiones estereotipadas. Todo esto se puede convertir fcilmente en agresividad.
Trastornos psicopticos
Las agitaciones suelen ser reactivas a pequeas frustraciones o a la imposicin de normas que lo limiten.
Trastornos de base orgnica
Se puede detectar en estos cuadros una alteracin de conciencia (obnubilacin, onirismo, estado
crepuscular...) que dificulta ms la contencin externa. La impulsividad predomina en la agitacin de
estos pacientes. En este grupo destacan:
Cuadros epilpticos. Con frecuencia hay gran agresividad.
Intoxicacin por txicos (alcohol, anfetaminas, cocana,...) o estados de abstinencia de los mismos: se
asocia a los sntomas y signos propios de cada txico.
Trastornos cognitivos
En la demencia senil la agitacin est favorecida por la prdida de la comprensin de las situaciones, del
sentido crtico y de las habilidades prxicas.
Acatisia
Situacin en la que el paciente presenta una incapacidad para permanecer quieto acompaada de una
sensacin subjetiva de intranquilidad a nivel corporal sin sensacin de angustia. La necesidad imperiosa
de movimiento le lleva a cambiar de lugar y de postura, a levantarse y sentarse repetidamente, a cruzar y
extender las piernas..; por lo que la acatisia se conoce tambin como "sndrome de las piernas inquietas".
Se trata de un efecto adverso de los neurolpticos, no se debe confundir con manifestaciones motoras de
tipo ansioso ya que la acatisia empeorar con el aumento de las dosis de neurolpticos.
Tics
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n7.htm (2 of 6) [02/09/2002 03:54:23 p.m.]
Son movimientos anormales, simples, repetitivos, carentes de sentido, cuya aparicin el paciente puede
retrasar en el tiempo (este control voluntario genera desazn e inquietud que van aumentando hasta que
se repite el tic. Es raro que se involucre musculatura por debajo de los hombros. Aparecen
frecuentemente los siguientes patrones: parpadeos, carraspeos, movimientos de cuello y gestos de boca y
frente.
Un sndrome especial es el de Gilles de la Tourette que comienza antes de los 10 aos con tic
monosintomtico y se le van sumando: contracciones de masas musculares indiscriminadas, coprolalia,
sonidos inarticulados (gruidos, chasquidos de lengua) y trastornos de tipo obsesivo-compulsivo.
Es posible encontrar en cuadros psiquitricos una disminucin llamativa de la psicomotilidad del sujeto
hablndose de forma genrica de hipocinesia. Cuando se analizan los distintos trastornos posibles
podemos diferenciar distintos grados de hipocinesia:
Inhibicin
Defecto en la energa necesaria para poner en marcha los movimientos. Al paciente le cuesta trabajo
moverse, andar, hablar... Suele ir acompaada de una dificultad en la expresividad del lenguaje y gestos
hablndose entonces de hipomimia. Este estado es caracterstico de cuadros depresivos.
Estupor
Lo consideramos como un cuadro mayor de hipocinesia caracterizado por la ausencia absoluta de
movimiento asociado a la falta de lenguaje (mutismo), sin que exista alteracin de la conciencia. A veces
se detecta una disminucin de la actividad psquica junto con un descenso del nivel de conciencia, pero
nos interesa ver aquellos trastornos en los que la conciencia est lcida con un origen ms psquico que
orgnico.
Generalmente encontramos al paciente con un dficit o ausencia completa de movimientos voluntarios,
permaneciendo con el rostro inexpresivo, sin respuesta a estmulos externos o con movimientos
semiautomticos sbitos. Aunque en apariencia el paciente denote frialdad e indiferencia suele
encontrarse una gran ansiedad, angustia y/o perplejidad. Este estado puede durar desde minutos a
semanas, y a veces se acompaa de mutismo, sitofobia (negativa a comer), y gatismo (incontinencia de
heces y orina).
Ante un cuadro estuporoso tenemos que plantearnos cuatro diagnsticos diferenciales fundamentales:
Estupor catatnico
El paciente aparece mutista, hipoquintico, con fascies inexpresiva y con musculatura tensa o relajada.
De forma paradjica en los cuadros catatnicos coexiste el fenmeno de obediencia automtica y la
catalepsia, junto con la actitud negativista como expresin de la ambivalencia caracterstica de los
cuadros esquizofrnicos.
Estupor depresivo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n7.htm (3 of 6) [02/09/2002 03:54:23 p.m.]
En el que ms que una actitud negativista predomina el estado de inhibicin del paciente, que a
diferencia del catatnico no presenta una actitud tan rgida e impenetrable reaccionando a estmulos
externos. La expresin facial suele ser de pesadumbre, a veces tensa, junto con una gran ansiedad.
Estupor psicgeno
En el que generalmente existe una situacin desencadenante muy clara y el paciente suele interrumpir el
estado de estupor con descargas de agitacin, llanto...
Estupor orgnico
Como manifestacin de cuadros orgnicos. A diferencia de los anteriores existe una alteracin de la
conciencia que justifica el estupor. Puede observarse en psicosis por drogas, demencias, estado postictal
epilptico y otros procesos orgnico-cerebrales.
Una vez estudiados los aspectos cuantitativos de la psicopatologa de la psicomotilidad pasaremos a
describir las alteraciones cualitativas de la misma.
Catalepsia. Flexibilidad crea
El fenmeno de catalepsia se caracteriza por el mantenimiento de una postura impuesta externamente
durante largo tiempo, a veces hasta que no se le indique que cese. Hablamos de flexibilidad crea cuando
al intentar que el paciente adopte una postura impuesta pasivamente, existe una pequea tensin
fcilmente superable comportndose como si fuera de cera. Estos fenmenos son caractersticos de la
esquizofrenia catatnica.
Manierismos
Se trata de una gesticulacin exagerada, grotesca y extravagante como forma de expresin voluntaria.
Tpica de cuadros esquizofrnicos residuales en los que hay una prdida del contenido afectivo de los
movimientos y gestos volvindose vacos de contenido e insulsos.
Es interesante realizar el diagnstico diferencial con los movimientos coricos de base neurolgica,
caracterizados por ser de carcter involuntario, irregulares, arrtmicos, bruscos, rpidos, no sostenidos,
que fluyen de una parte del cuerpo a otra y generalmente asociados a una incapacidad para mantener una
contraccin muscular sostenida.
Estereotipias motoras
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n7.htm (4 of 6) [02/09/2002 03:54:23 p.m.]
Son movimientos de alguna parte del cuerpo, repetitivos, descontextualizados de la situacin en la que se
encuentra el sujeto. En principio podra haber existido una finalidad, pero cuando se hace estable carece
totalmente de sentido y se automatiza sin compromiso afectivo alguno.
Pueden ser movimientos simples (frotar, araar...), sobre todo en cuadros orgnicos cerebrales; o
movimientos ms complejos (dar vueltas, balancearse...), tpicamente en catatnicos y otras formas de
esquizofrenias.
No debemos confundir con la disquinesia tarda que aparece como complicacin de los tratamientos con
neurolpticos. En este caso son movimientos involuntarios aunque rtmicos y es caracterstico la triada
bucolingual y masticatoria consistente en muecas (pucheros, succin, chupeteo, soplo de mejillas),
mascado, protusin y otros movimientos de lengua. Desaparecen durante el sueo.
Negativismo
Considerado como una manifestacin de oposicionismo. Puede haber un negativismo activo, casi
patognomnico de cuadros esquizofrnicos, donde el paciente realiza lo opuesto de lo que se le indica.
En el negativismo pasivo el paciente se niega a hacer lo que se le ordena. Mientras que el primero es casi
exclusivo de la esquizofrenia, el negativismo pasivo puede observarse en otros cuadros psquicos.
Obediencia automtica
El enfermo colabora exageradamente en todo lo que se le pide y realiza los actos automticamente. Suele
asociarse a la persistencia de postura impuesta (catalepsia) y a veces a los fenmenos en eco (ecolalia,
ecopraxia, ecomimia).
PSICOPATOLOGIA DE LA PSICOMOTRICIDAD
Vamos a considerar nicamente el temblor y la rigidez; ya que la corea, la mioclonia, la disquinesia
tarda, la distona y la atetosis son tratornos de base neurolgica estricta.
Temblor
Es la oscilacin involuntaria y rtmica de una parte del cuerpo alrededor de un eje terico. Los temblores
ms frecuentes en la clnica psiquitrica son:
- Temblor inducido por neurolptico (parkinsonismo). En general es un temblor lento, de reposo, de
predominio en manos y dedos, que desaparece con el sueo y a veces con el movimiento voluntario de la
zona afecta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n7.htm (5 of 6) [02/09/2002 03:54:23 p.m.]
- Temblor del sndrome de abstinencia alcohlico. Es un temblor intencional, es decir, aparece durante el
movimiento voluntario aumentando la amplitud del mismo al aproximarse al destino (por ejemplo, le
tiembla ms la mano en el momento en que va a coger el vaso). Adems de intencional, suele ser tambin
de actitud (postural). Se atena con la ingesta de alcohol.
- Temblor ansioso. Es de actitud (postural), hacindose ms intenso con la intencionalidad.
- Temblor por antidepresivos tricclicos. De actitud.
Rigidez
Es una hipertona muscular que se manifiesta como un aumento de la resistencia a la movilizacin pasiva
de una articulacin. sta puede ser en "tubo de plomo" (resistencia constante tpica de la flexibilidad
crea de la catatona) o en "rueda dentada" (intermitente). En la impregnacin neurolptica suele aparecer
el segundo tipo de resistencia.
En las reacciones distnicas agudas secundarias al tratamiento con neurolpticos y, en general con
frmacos antidopaminrgicos, pueden aparecer estados de rigidez siendo los ms frecuentes la tortcolis,
trismus, sensacin de macroglosia con o sin protusin lingual, dificultad para hablar y tragar, y las crisis
oculgiras (desviacin de los ojos hacia un lado). Estas reacciones desaparecen con antiparkinsonianos.
BIBLIOGRAFIA
1.- Alonso Fernndez F. "Compendio de Psiquiatra". Edit. Oteo. Madrid. 1982 (2 ed.) pags. 249-258.
2.- Higueras A, Jimnez R y Lpez JM. "Compendio de Psicopatologa". Crculo de Estudios
Psicopatolgicos. Granada. 1986 (3 ed.). pags. 97-110.
3.- Scharfetter Ch. "Introduccin a la Psicopatologa General". Ed. Morata. Madrid, 1976.
4.- Vallejo J. "Introduccin a la Psicopatologa y a la Psiquiatra". Ed. Masson-Salvat. Barcelona, 1991
(3ed.). pags. 252-268.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n7.htm (6 of 6) [02/09/2002 03:54:23 p.m.]
5
8. PSICOPATOLOGIA DEL YO
Autores: A.M.Jimenez Ciruela y M. Luna Gallardo
Coordinador: M. Camacho Laraa, Sevilla
El concepto del Yo no es unvoco en psicopatologa. Cierto es que el Yo hace referencia en primer
lugar al sujeto en accin. As yo soy el sujeto de lo que hago, el agente de mi conducta. Pero tambin soy
el sujeto de mi experiencia y por tanto del conocimiento de la realidad. Por otra parte yo soy consciente
de m mismo como yo, es decir, como sujeto histrico, idntico a pesar de mi evolucin existencial,
siempre dinmica. Yo soy adems mi cuerpo, y finalmente yo soy tal en tanto que hay otras cosas, ya
sean objetos o personas, con las que establezco una relacin.
La psicopatologa del Yo ser pues compleja, unas veces porque pondr el nfasis en tal o cual aspecto
del concepto del Yo; otras porque siendo el yo un ncleo confluente en psicologa, su psicopatologa
estar en estrecha relacin con otras funciones: percepcin, pensamiento, memoria.
CONCEPTO DEL YO
Desde el punto de vista fenomenolgico, el "yo" es la experiencia de uno mismo. El Yo se considera
como sujeto de conocimiento del mundo, de los otros, de s mismo. El "yo" segn Lpez-Ibor (1966), no
es una formacin esttica, sino una experiencia psicolgica peculiar que no se percibe ms que en
movimiento.
Existe una conciencia del yo, y una conciencia de los objetos. La conciencia del yo est presente ms o
menos veladamente en todos los estados de conciencia. Por tanto el yo es una cualidad comn a todas las
experiencias psquicas normales. Esto permite al sujeto tener conciencia de que las experiencias y las
vivencias son un producto psquico suyo.
PSICOPATOLOGIA DEL YO
Jaspers, clasifica la psicopatologa del yo atendiendo a las cuatro caractersticas formales de la
conciencia del yo:
Unidad.
Identidad.
Actividad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n8.htm (1 of 5) [02/09/2002 03:54:59 p.m.]
Delimitacin con lo exterior.
Alteraciones de la unidad del yo
El yo en condiciones normales se experimenta como una totalidad coherente, pero esta experiencia
autorreflexiva puede interrumpirse de forma momentnea y parcial en la vida psquica normal (oradores
que se escuchan a si mismos), e incluso puede llegar a desaparecer en algunos cuadros psiquitricos. As,
la prdida de la vivencia de la consistencia o unidad del yo se presenta sobre todo en la esquizofrenia y
en las psicosis exotxicas. Las principales alteraciones de la unidad del yo son:
Desdoblamiento del "yo"
El sujeto vivencia la propia escisin, nos dice que es a la vez dos "yos". Se trata de dos "yos" que
coexisten sin conexiones entre ellos. Hay que diferenciar esto del desdoblamiento de personalidad, donde
existe una conciencia alternante (no se vivencian ambas personalidades al mismo tiempo). El
desdoblamiento del yo tambin hay que diferenciarlo de las alucinaciones autoscpicas, donde el
paciente ve a otra persona exactamente igual que l en el espacio exterior.
Invasin del espacio interior por un yo extrao
El sujeto cree que otro yo se ha metido en l, as por ejemplo dicen: "hay otro en m", " yo soy el que era
ms otro".
Disociacion del yo secundaria a otras alteraciones psquicas
En este caso no existe un verdadero desdoblamiento. El sujeto experimenta que unas actividades
psquicas le pertenecen, y otras le son impuestas. Esto les lleva a vivenciar dos "yos", el yo que acta, en
definitiva el suyo, y el que se le impone desde el exterior.
La atomizacin del yo
El yo experimenta una disociacin mltiple. Esto puede ocurrir en psicosis esquizofrnicas, y tambin en
psicosis exotxicas agudas por alucingenos.
Heautoscopia
La vivencia de un doble corpreo en el espacio exterior. Es un autntico desdoblamiento fsico, y a veces
tambien puede ser un desdoblamiento psquico, cuando el doble corpreo tiene actividad psquica.
Alteraciones de la identidad o la continuidad del yo
La identidad del yo, es aquella por la que siempre nos sentimos idnticos a nosotros mismos, pero al
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n8.htm (2 of 5) [02/09/2002 03:54:59 p.m.]
mismo tiempo con unos rasgos diferentes a causa de los cambios psquicos que se van produciendo a lo
largo de la vida. As, como deca Kant, "somos siempre el mismo, pero nunca lo mismo". La identidad
del yo es una conciencia acerca de la propia configuracin a lo largo de la biografa, de ser idnticamente
el mismo en el tiempo. En los trastornos ms leves se da una inseguridad acerca de ser uno mismo, de
saberse el mismo desde que naci. Aparece un sentimiento de extraeza, lejana o distanciamiento con
respecto a s mismo (lo que se conoce con el nombre de despersonalizacin). La prdida de la identidad
del yo ms demostrativa es la que ocurre en el esquizofrnico a partir de la irrupcin de la enfermedad.
Algunos afirman "haber nacido de nuevo".
Este fenmeno se diferencia claramente de otros dos:
- Las sensaciones de cambio que parecen darse en muchas ocasiones de la vida del sujeto, en especial en
la pubertad, por hacer irrupcin de impulsos muy diversos y vivencias de nueva naturaleza, simultneos a
los cambios biolgicos y corporales propios de esta etapa de la vida.
- El fenmeno de personalidad alternante, en el que el individuo presenta alternativamente dos o ms
personalidades sin conexin psquica entre ellas, de forma que se establece una amnesia recproca total, y
cada una ignora a la otra. Este fenmeno es muy poco frecuente y se da en formas especiales de histeria.
Pueden darse personalidades dobles, triples. etc, con las correspondientes amnesias de un periodo a otro.
Alteraciones en la actividad del yo
En condiciones normales los individuos nos percibimos como "actores", como actuantes por nosotros
mismos (dotados de libre albedro); pero esta conciencia de ejecucin se puede alterar y aparecer la
intencionalidad inhibida, frenada o retardada. Algunos pacientes llegan a perder la certeza de que pueden
an percibir, sentir, pensar, emprender, moverse activamente.
El dficit en la actividad del yo constituye probablemente el fenmeno psicopatolgico nuclear y
primario de la esquizofrenia. Consiste en que el sujeto experimenta que una parte o la totalidad de sus
experiencias no le pertenecen, no son suyas, sino que son ajenas. Aqu estaran incluidos los sntomas de
primer rango de la esquizofrenia descritos por K. Schneider: vivencias de influencia (sobre pensamiento,
sentimientos, etc.), fenmenos de robo o interceptacin del pensamiento, eco del pensamiento,
divulgacin del pensamiento, imposicin del pensamiento.
Tambin existe una alteracin de la actividad del yo en los fenmenos de posesin, que se dan sobre todo
en cuadros histricos. Aqu el sujeto se siente absorbido y dominado por una energa psquica irresistible,
que puede venir de entidades sobrenaturales, brujas o hechiceros, personas vivas o muertas.
Alteraciones de la delimitacin con lo exterior
El individuo sano tiene capacidad para distinguir perfectamente los lmites entre el "yo" y el "no yo", es
decir, para tener conciencia de la demarcacin de su yo. Esta conciencia del yo en oposicin a lo externo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n8.htm (3 of 5) [02/09/2002 03:54:59 p.m.]
est intimamente relacionado con el control de la realidad por parte del sujeto.
Este fenmeno, aparece igualmente en las psicosis exotxicas y en la esquizofrenia.
Aqu estara incluido el xtasis, que fenomenolgicamente hablando, no es una salida de s, sino ms
bien un ensanchamiento hasta la ruptura de los lmites experienciales del yo, que llega a fusionarse con la
naturaleza, el mundo y lo absoluto.
En el esquizofrnico, la disolucin de la frontera entre el yo y el mundo exterior puede determinar varios
fenmenos:
- La fusin del yo con los objetos.
- La apertura del yo propio, a la percepcin interior o psquica de otras personas.
- La vivencia de la participacin en el yo de otras personas: el enfermo est convencido de conocer el
pensamiento de otras personas, y de poder influir directamente sobre ellos sin necesidad de que ellos
estn presentes.
- Transitivismo. Incapacidad de distinguir entre los procesos psquicos internos y la sensopercepcin del
mundo exterior, piensan que otros experimentan o hacen equello que en realidad sienten o realizan ellos
mismos.
- Apersonificacin. Ciertos pacientes creen vivenciar ellos mismos lo que ven u oyen en otras personas.
Por ejemplo el sujeto ve poner una inyeccin a un tercero, y se queja de ser pinchado l mismo.
Alteraciones de la vitalidad del yo
Los seres humanos nos experimentamos autorreflexivamente como vivientes, como corporalmente
presentes. Cuando se altera esta conciencia de vivir, incluso de existir, entramos en la patologa del yo.
En la depresin endgena grave y en la esquizofrenia puede descender la vitalidad llegando en ocasiones
a desaparecer (S. de Cotard). Por otra parte la vitalidad puede experimentarse incrementada en algunas
entidades como en la mana y la psicosis txica.
Alteraciones de la familiaridad
Extraeza
Consiste en el sentimiento de extraeza que acompaa a la percepcin de realidades conocidas: "les
parece que todo es distinto...; todo parece asombroso, nuevo, como si hiciese largo tiempo que se dej de
ver". El caso extremo de este fenmeno psicopatolgico sera la:
Desrealizacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n8.htm (4 of 5) [02/09/2002 03:54:59 p.m.]
En la cual el entorno aparece como irreal, nebuloso, extrao. Este fenmeno se encuentra en psicosis de
base orgnica, en la esquizofrenia, en algunas depresiones, y con frecuencia se acompaa de:
Despersonalizacin
El sentimiento de extraeza abarca al propio Yo, al propio cuerpo.
Como apunta Henri Hey: "la experiencia de despersonalizacin, constituye un sntoma muy importante y
frecuente en mltiples enfermedades mentales. Se caracteriza por la impresin de extraeza o de
deformacin del propio cuerpo o del pensamiento. Estas impresiones constituyen toda una gama de
sentimientos de irrealidad, de alteracin, de metamorfosis y de sentimientos inefables, que pueden llevar
hasta fenmenos de influencia o de accin exterior".
BIBLIOGRAFIA
1.- Alonso Fernndez F. "Compendio de Psiquiatra". Edit. Oteo. Madrid. 1982 (2 ed.) pags. 173-178.
2.- Cabaleiro M. "Temas Psiquitricos". Ed. Paz Montalvo. Madrid, 1966. T.II. pags. 373-405.
3.- Jaspers K. "Psicopatologa General". Fondo de Cultura Econmica. Mxico. 1993 (2 ed.). pags.
139-150.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n8.htm (5 of 5) [02/09/2002 03:54:59 p.m.]
5
9. LA VIVENCIA CORPORAL Y SUS ALTERACIONES
Autores: M.S. Bayle Montero y M.I. Montes Santana
Coordinador: P. Fernndez-Argelles Vinteo, Sevilla
El concepto cuerpo engloba dos aspectos diferentes pero intrnsecamente unidos. Por un lado, estara el
cuerpo como objeto, envoltura corprea (denominado extracuerpo por Ortega) que es percibido
sensorialmente y, por otro lado, el cuerpo como sujeto (denominado intracuerpo por Ortega, corporalidad
por Lpez-Ibor y cuerpo vivido por los fenomenlogos), que es la experiencia total de nuestro cuerpo, es
decir, la forma en que la persona se expresa a travs y en su cuerpo en las relaciones humanas: "El
cuerpo como sujeto que soy". Ligado a este ltimo concepto, el cuerpo se revela as como un medio de
comunicacin (por medio de gestos, mmica, el vestir, el lenguaje corporal) en las relaciones
interpersonales en tanto que vehculo de expresin de nuestra interioridad, mi propia
persona-personalidad y a la vez al recibir los estmulos externos es un conocedor e intrprete de la
realidad del otro.
Debemos destacar otro matiz y es que generalmente y en condiciones habituales el cuerpo permanece
silencioso, es decir, slo tenemos conciencia de l en aquellas situaciones generadoras de ansiedad, de
dolor, o de placer; as nos expresamos ante la aparicin de tales situaciones con frases como: "me late el
corazn", "me tiemblan los dedos", "me suenan las tripas", tpicas todas ellas del lenguaje coloquial.
De este modo, la conciencia corporal es una nocin bastante abstracta que se ha ido enriqueciendo con
las aportaciones de los distintos modelos tericos (fenomenolgico, psicoanaltico, neurolgico,
sociolgico), teniendo as denominaciones diferentes: esquema corporal, imagen corporal, catexia
corprea o cuerpo percibido, segn el matiz que se quiera destacar.
Podemos considerar a la Neurologa, y por supuesto a los neurlogos, los pioneros en la aportacin de
estudios y conocimientos sobre el esquema corporal, siendo el primer concepto que surge, a principios
del S. XIX, el de cenestesia con el que se hace referencia a la organizacin del conjunto de sensaciones
internas procedentes del cuerpo trasmitidas a los centros superiores por vas nerviosas y cuya alteracin
patologica se denomina cenestopata.
Posteriormente el neurlogo Head introduce el concepto "esquema corporal", que l lo consider como
un esquema postural (Mapa Corporal) construido a travs de estmulos propioceptivos que se proyectan
en el crtex cerebral (lbulo parietal derecho).
Ser Pick, tambin neurlogo, el que amplia esa nocin de esquema corporal aadiendo a los estmulos
propioceptivos otros estmulos sensoriales, principalmente los visuales.
Critchley (1954) englobar las aportaciones hasta entonces sealadas, definiendo el concepto de Imagen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (1 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
Corporal como la idea que un individuo tiene de su propio cuerpo y a lo que aade el conjunto de
sensaciones percibidas (visuales, tctiles, propioceptivas), los atributos fsicos y estticos del individuo.
Schilder (1935) introduce matices psicodinmicos al concepto de imagen corporal definindola como
"La imagen tridimensional que el individuo tiene de si mismo" y aporta sobre todo dos nociones
importantes que enriquecen este concepto:
- Motricidad (Unidad perceptivo-motriz): Por ej., conduciendo un automvil introducimos en nuestra
imagen corporal el vehculo y sus caractersticas, del mismo modo que cuando llueve incorporamos el
paraguas en la imagen corporal.
- Como experiencia afectiva en la relacin con los dems, que es la dimensin psicolgica en la nocin
de esquema corporal ("yo me imagino la idea que t te haces de m y la que t crees que yo me hago de
t").
Por ltimo, la perspectiva fenomenolgica ha aportado el concepto de vivencia corporal (corporalidad),
como la forma en que nuestro cuerpo se manifiesta en las relaciones humanas, que como sealamos al
inicio sera la experiencia total de nuestro cuerpo.
Todas estas nociones quedan magnficamente reflejadas y sintetizadas en la ya clsica formulacin de
"Soy y tengo un cuerpo".
TRASTORNOS DEL ESQUEMA CORPORAL DE BASE NEUROLOGICA
Describiremos en este apartado todas aquellas alteraciones de base orgnica que provocan un trastorno en
la imagen corporal. Dichas alteraciones pueden ser debidas a: traumatismos crneo-enceflicos (T.C.E.),
a una enfermedad difusa cerebral (esclerosis mltiple, arteriopatas, etc.), a un dao localizado a nivel
central (por ej., seccin del cuerpo calloso) o a la amputacin brusca de un rgano o un miembro.
De esta manera definiremos a continuacin las alteraciones de la imagen corprea que pueden
presentarse ya sea por aumento, disminucin o distorsin de dicha imagen.
AUMENTO PATOLOGICO DE LA IMAGEN CORPORAL
Distintos autores han descrito diferentes causas que pueden provocar un aumento en la imagen corprea,
citaremos algunas de ellas:
Algias. Un rgano doloroso es percibido, "sentido", con dimensiones mayores a las que posee en estado
normal. En la prctica esta percepcin no se considera patologica. Por ej., un hombre tras golpearse el
dedo gordo refera lo siguiente: "Senta que mi cuerpo era un cascarn inconsistente alrededor de un
enorme dedo pulstil.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (2 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
Distintas lesiones neurolgicas
- Parlisis de Brown-Sequard (parlisis unilateral de la mdula espinal) en la cual el lado lesionado es el
que se percibe de mayor tamao.
- Trombosis de la arteria Cerebral Postero-Inferior (aqu tambin el aumento es percibido de forma
unilateral).
- Esclerosis mltiple (unilateral).
Enfermedades vasculares perifricas.
Estados txicos agudos.
DISMINUCION PATOLOGICA DE LA IMAGEN CORPORAL
Las distintas causas que pueden provocar este descenso patolgico en la percepcin de la imagen
corporal son:
En situaciones no patolgicas tras la perdida de la gravedad (debajo del agua).
Seccin transversal de la mdula espinal, en la cual se ha perdido la inervacin tanto aferente como
eferente (sintindose el paciente seccionado a nivel de la cintura).
Lesiones del lbulo parietal: En este apartado haremos referencia a diferentes alteraciones que estn
ampliamente descritas en todos los tratados de neurologa y que nosotros solo abordaremos de una forma
ms somera:
Anosognosia
Que se define como la ausencia de conciencia de enfermedad, ya sea como la indiferencia ante la
enfermedad bien una hemipleja o una ceguera (Anosodiaforia), ya sea como el no reconocimiento o
ausencia de conciencia del cuerpo, un miembro o un hemicuerpo (Hemianosognosia).
Sndrome de Gertsman
Aparece en las lesiones del cerebro izquierdo y se caracteriza por una incapacidad para distinguir derecha
e izquierda, una agnosia digital, acalculia y agrafia.
Autotopoagnosia o sndrome de Pick
Es la prdida de la localizacin de las diferentes partes del cuerpo.
Asomatognosia total
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (3 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
Ideas de negacin o prdida total del cuerpo, prximo a la vivencia corporal de los delirios de negacin
(Sndrome Cotard).
Miembro fantasma
El paciente percibe el miembro ausente y toda las sensaciones (tctiles, cenestsica, etc.) propias de
cualquier miembro normal en el marco de una amputacin brusca del miembro u rgano (ojo, recto,
laringe). El miembro fantasma negativo es la percepcin de la falsa ausencia del miembro en pacientes
sometidos a entrenamientos autgenos.
DISTORSION DE LA IMAGEN CORPORAL
Este tipo de trastorno aparece sobre todo tras la utilizacin de distintos tipos de drogas alucingenas
(L.S.D., mescalina) ya que bajo su efecto se percibe el cuerpo distorsionado, deformado, separado o
mezclado con el ambiente externo. Efectos semejantes, aunque con menor frecuencia, pueden aparecer
en lesiones orgnicas como ocurre en el aura epilptica. Aqu puede incluirse el sndrome de
despersonalizacin de causa orgnico-cerebral.
ALTERACION PATOLOGICA DE LA VIVENCIA CORPORAL
Aqu describiremos los trastornos que hacen referencia a la corporalidad y cuyo abordaje corresponde
ms especficamente a la psicopatologa psiquitrica.
FENOMENOS HEAUTOSCOPICOS
Comenzaremos describiendo el fenmeno de la heautoscopia como la vivencia del doble corporal propio
en el espacio exterior. A este fenmeno corresponden las siguientes modalidades:
El doble corporal experimentado en el marco de la despersonalizacin. Por ej., "una paciente neurtica
refiere tener la sensacin de ser transportada fuera de su cuerpo y presenciar como mero testigo el
desarrollo de sus propios movimientos, pensamientos y sentimientos al tiempo que experimentaba que
ella no era ella misma...".
Doble corporal percibido visualmente como alucinacin visual, autoscopia o fantasma especular. Por
ej., "...Veo a una mujer que se viste como yo, tiene mis manos, mi cara, no se como piensa pero se que
soy yo...".
Delirio heautoscpico, fenmeno cognitivo e ideativo sobre la conciencia directa y certera del doble
corporal montado sobre una inspiracin delirante. Por ej., "...No lo he visto ni odo, pero s que est ah,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (4 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
va donde yo voy, se me ha revelado como una luz...".
Todos estos fenmenos pueden presentarse en la siguientes nosografas:
- Neurosis (sobre todo n. histricas).
- Esquizofrenia.
- Psicosis orgnica (afectacin local o difusa temporo-parieto-occipital).
- Psicosis exotxicas.
- Epilepsia.
Hay que hacer mencin que estos trastornos para que sean calificados de psicopatolgicos debe existir
integridad funcional del S.N.C. ya que pueden ser secundarios a una lesin cerebral.
DESPERSONALIZACION
Se define como las vivencias de extraeza referidas a s mismo, a la conciencia de su "yo" corporal.
Algunos pacientes lo verbalizan "como si" estuviera vaco, muerto, fuera una mquina viviente o un
autmata. El requisito imprescindible para admitir un fenmeno de despersonalizacin es que la vivencia
no sea experimentada como una influencia ajena o como "algo hecho" (por eso las vivencias
predelirantes de vagas significacin y "de lo puesto y de lo hecho" son incompatibles con el sndrome de
despersonalizacin). El individuo deber presentar un nivel de conciencia tal que le permita el
autoanlisis; as pues la despersonalizacin es siempre una vivencia propia y jams impuesta (delirio y
despersonalizacin son fenmenos cualitativamente distintos). Valga este ejemplo. Una paciente joven
refera: "...Me siento como si no me adaptase al mundo. Cuando miro la luna siento que no lo consigo.
Un da la luna est all y al da siguiente ha desaparecido. La he visto y esto me ha trastornado,
hacindome pedazos. Senta que no quera estar viva porque no me senta unida a nada. Propiamente era
como si fuese extraa a cada cosa y comenc a llorar. No poda tolerar el mal y el dolor. Me senta como
si nunca hubiese formado parte de nada...".
El sntoma viene descrito segn numerosas modalidades y a menudo es imposible hacer una distincin
entre despersonalizacin y desrealizacin. "...Me parece que cada cosa se est alejando de m..." refera
una paciente.
Cualquiera de las cuatro modalidades de la conciencia de s mismo (Yo) estar implicada en la
descripcin de los sntomas (actividad, unidad, identidad y lmites del s mismo). Casi siempre est
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (5 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
presente un trastorno del nimo, depresin, ansiedad o ambas. Asociado a esto debe haber una prdida de
la autoestima como sntoma preeminente, "...Me siento irreal, vaco, como si no estuviera aqu, como si
no pudiese andar..." refiere otro enfermo.
Los pacientes con despersonalizacin dudan acerca de lo que les est sucediendo y anteponen en sus
descripciones la expresin "como si" que los distingue de los delirios de los enfermos psicticos.
Este Sndrome se puede presentar en distintas enfermedades:
- En las psicosis manaco-depresiva (trastorno bipolar) sobre todo aparece en la fase depresiva.
- Otros autores han considerado la estrecha relacin existente entre sntomas ansiosos y la
despersonalizacin. Roth (1959) describi el sndrome de despersonalizacin con ansiedad fbica (forma
de neurosis en la que aparecen: sintomatologa de despersonalizacin, rasgos fbicos y neurticos).
Considerando el que ste es mas frecuente en los trastornos de ansiedad que en los trastornos afectivos.
Se han descrito tambin los sntomas de despersonalizacin en asociacin con la agorafobia, crisis de
angustia (ataques de pnico en dnde predomina la despersonalizacin) y otros trastornos fbicos.
- Tambin aparecen con frecuencia en personalidades anancsticas.
- En la adolescencia puede ir asociado a: depresin vital, esquizofrenia y anorexia nerviosa.
- Psicosis exotxicas: por consumo de L.S.D., mescalina, marihuana y cannabis.
- Se han descrito en esquizofrenia y en depresiones.
- En la epilepsia del lbulo temporal.
- Tras deprivacin sensorial.
- Como efecto colateral de ciertos medicamentos. Por ejemplo, los propios antidepresivos tricclicos.
- Cuadros ligeros y fugaces pueden aparecer en sujetos sanos.
SINDROME HIPOCONDRIACO
Se incluye en este apartado aquellos trastornos que engloban una preocupacin excesiva por la salud ya
sea fsica o psquica (Temor a padecer una enfermedad o Nosofobia). La semiologa de la hipocondra
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (6 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
incluye:
- Alucinacin auditiva, voces alucinatorias que dicen "tienes un cncer y vas a morir")
- Delirio hipocondraco, idea deliroide en una Psicosis Afectiva, donde el paciente de modo irracional
cree que tiene, por ejemplo un cncer y es incapaz de aceptar los razonamientos del mdico. Dicho
cuadro puede llegar a lo descrito por Cotard (1882) como sndrome que lleva su nombre. Por ej., una
paciente se acusaba y se senta culpable y al cabo de unos meses desarroll un delirio hipocondriaco
estando convencida que no tena estmago y sus rganos haban sido destruidos y lo atribua a una
medicacin que le habla sido prescrita.
- Los delirios pueden ser de naturaleza primaria. Por ej., una paciente crea que habla sido inoculada con
un cncer, (inoculacin por transmisin) porque crea que la consideraban homosexual.
- La hipocondra puede manifestarse como isea sobrevoladora (prevalente). Por ej., el estar
constantemente preocupado por la prevencin de la salud, teniendo conductas a veces exageradas y que
pueden considerarse absurdas (a veces pueden configurarse como ideas obsesivas).
- Puede aparecer dentro de un cuadro depresivo pero sin presentar el matiz delirante aunque s matizando
toda la enfermedad con las citadas preocupaciones hipocondriacas.
- Dentro de un cuadro de ansiedad aguda o crnica, en dnde normales percepciones sensoriales son
vividas como sntomas y estos como reflejo de una grave enfermedad. La mayora de las situaciones
hipocondriacas se presentan en cuadros ansiosos y depresivos.
Las preocupaciones hipocondriacas suelen centrarse en sntomas fsicos: musculares y gastrointestinales,
localizndose sobre todo a nivel de la cabeza, cuello, pecho y abdomen.
Resumiremos diciendo que el estado hipocondriaco debe ser evaluado en funcin del contexto clnico
estructural. As pues, las demencias y las esquizofrenias pueden comenzar con un delirio hipocondriaco,
la parafrenia y las psicosis paranoides incluyen temas delirantes hipocondriacos o de negacin en su
cuadro clnico en muchas ocasiones y frecuentemente la causa es una melancola delirante (sindrome de
Cotard con delirio de negacin, trasformacin, etc..).
Si existe un claro contexto neurtico deber ser estudiado en profundidad desde la doble perspectiva
estructural y dinmica para encontrar la verdadera significacin del sndrome hipocondriaco de aspecto
nosofbico o psicastnico y conviene diferenciarlo de aquel otro, parecido, que puede ser el signo inicial
de una esquizofrenia.
Debemos establecer como puntualizacin final con relacin al diagnstico de hipocondria el no
desestimar la enfermedad orgnica detrs de las quejas hipocondriacas.
DISMORFOFOBIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (7 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
Se define como la preocupacin excesiva por una deformidad fsica (ms o menos evidente o
fantaseada), fealdad e incluso por la exhalacin de malos olores. Dicha preocupacin puede recaer en una
parte determinada del cuerpo (nariz, orejas...) o en el cuerpo completo (estatura, obesidad, delgadez)
provocando gran sufrimiento en quien lo padece, que acudir a distintos mdicos (mdicos de familia,
cirujano plstico, etc.) en un intento de remediar la supuesta deformidad. Sera una hipocondria de la
esttica.
Este fenmeno est sujeto a una afiliacin psicopatolgica, sindrmica y nosolgica evidentemente
pluralista:
- Puede ser considerada como una autntica fobia, formando parte del cortejo sindrmico de una fobia,
un trastorno depresivo o un trastorno neurtico. Tambin se ha sealado que la mayor parte de las
dismorfofobias son fenmenos depresivos y que existe relacin de semejanza entre la dismorfofobia y la
despersonalizacion.
- Como fobia anancstica dentro de la enfermedad obsesivo compulsiva.
- Conviccin delirante sobre la deformidad corporal, delirio dismrfico, o desprender mal olor, delirio
autodissmico, propio de un delirio depresivo. La dismorfofobia como estructura prepsictico o psictica
aparece referida a la imagen corporal en trastornos como la anorexia mental o la obesidad.
- Como alucinacin olfativa corporal, frecuente en Esquizofrenias residuales y psicosis exotxicas.
- Como una actitud afectiva constituido sobre la plataforma de un sentimiento de inseguridad o
personalidad insegura incluso anancstica, formando parte del desarrollo neurtico de la personalidad.
- Como preocupacin legtima de un sujeto normal que realmente padece la deformidad, incluso la
halitosis.
ALUCINACIONES TACTILES
Son aquellas percepciones sin objeto referidas a la sensibilidad cutnea. Por ej., el enfermo siente que le
queman, que le pinchan o le hacen cosquillas. Este tipo de alteraciones hacen referencia bien a un
trastorno de naturaleza orgnica o bien a una esquizofrenia. Podemos considerar distintas variantes:
- Trmicas. Sensacin de ser calentado o enfriado.
- Hgricas. Sensacin de ser humedecido.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (8 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
- Zoopticas. Cuando a las alucinaciones tactiles se suman las de insectos, parsitos o gusanos que
pululan por dentro o fuera de la piel. Este tipo de alucinaciones son frecuentes en el delirium tremens y
en otras afectaciones de ndole orgnica (ej., intoxicacin por cocana e insuficiencia renal crnica).
ALUCINACIONES CENESTESICAS
Estas percepciones sin objeto estn en ntima relacin con las alucinaciones tactiles y se refieren a las
sensaciones profundas y viscerales difciles de definir por el paciente y con un recorrido poco fisiolgico.
Este tipo de alucinaciones suelen aparecer en esquizofrenias crnicas de evolucin trpida o en cuadros
de naturaleza orgnica.
Para este tipo de alucinaciones son frecuentes expresiones tales como "...Siento tirones internos... Me
siento de hielo, oro, o piedra... Me siento petrificado....".
DELIRIOS
En este apartado daremos algunas pinceladas sobre el tema de los delirios que hacen referencia a la
corporalidad, aunque lgicamente ser tratado con ms profundidad en el captulo correspondiente.
Consideramos a los delirios como una alteracin cualitativa del pensamiento, de carcter patolgico e
inaccesible a la argumentacin lgica. Destacaremos aquellos mas importantes y que hagan una principal
referencia a las alteraciones corporales.
Delirio nihilista
Corresponde a aquellas ideas referentes al cuerpo caracterizadas por contenidos de negacin o
inexistencia del mismo (sndrome de Cotard), caracterstico de trastornos depresivos mayores
(melancola). Por ej., el paciente refiere "...Estoy muerto, ya no existo...".
Delirio hipocondriaco
Hace referencia a ideas fuertemente enraizadas y persistentes sobre la certeza de padecer una enfermedad
(que no padecen realmente o es mal interpretada) en base a trastornos cenestsicos y a una actitud
hipocondriaca de atencin focalizada en el propio cuerpo. Este tipo de delirio se asocia con frecuencia a
trastornos depresivos mayores.
Delirio de transformacin o vivencias de cambio
El tema delirante se refiere al cambio en la substancia del organismo por entero o de partes del mismo.
Es frecuente en esquizofrenias y ciertas intoxicaciones agudas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (9 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
Delirio de posesin o de embarazo
Se basa en la certeza de estar posedo por otro cuerpo. Aparece en entidades nosolgicas tipo la
esquizofrenia, la histeria y a veces puede tener un substrato cultural (Vud). Los ms tpicos son:
- Demonopata. Cuando la posesion es atribuida a un ser demonaco. Con frecuencia ocurre bien en
cuadros esquizofrnicos o en Histerias, mas raramente en cuadros depresivos
- Dermatozoico o Sndrome de Ekbom o delirio de parasitacin o de infestacin. Consiste en la creencia
irrefutable sobre la existencia de diminutos parsitos que habitan y proliferan bien en la piel o en el
interior del organismo. Ante un delirio de estas caractersticas deberemos, en principio, sospechar de una
alteracin de base orgnica.
- De embarazo. Consiste en la creencia de estar embarazada (embarazo histrico).
TRASTORNOS FACTICIOS
Consiste en la produccin de sntomas fsicos bien inventados o autoinflingidos o la exageracin de
trastornos funcionales, cuya finalidad no sera el engao (diagnstico diferencial con la simulacin) sino
un deseo patolgico de estar enfermo o, como sucede en muchas ocasiones, una llamada de atencin al
mdico como forma de expresar un conflicto. Tambin ha sido denominado sndrome de Mnchausen o
patomimia como prefieren designarla los dermatlogos.
TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD GENERICA
Nos estamos refiriendo al sexo "psicolgico" de la misma forma que el trmino sexual se refiere al
aspecto "biolgico".
Su mxima expresin est en el transexualismo, es decir, aquel paciente que aunque anatmicamente sea
normal (sexo biolgico) sin embargo, tiene la conviccin de pertenecer al sexo opuesto (sexo
psicolgico) viviendo su cuerpo con autntico sufrimiento. En algunas ocasiones el deseo transexual
sucede en el marco de una esquizofrenia.
HISTERIA
Freud deca que el histrico "habla con el cuerpo", es decir expresa su angustia, sus deseos, en una
palabra, sus conflictos por medio de la corporalidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (10 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
La conversin
Consiste en la trasformacin de los conflictos psquicos en sntomas somticos, sobre todo en plano
sensorio-motor: astasia-abasia, convulsiones, anestesias, etc.
Los trastornos disociativos
Consisten en estados de despersonalizacin asociados con alteraciones de la conciencia vigil. En estos
estado el paciente puede presentar: fugas psicgenas, amnesias, estados crepusculares, doble
personalidad, etc.
TRASTORNOS DE LA ALIMENTACION
Describiremos a continuacin los trastornos de la vivencia corporal que aparecen en la obesidad, la
anorexia nerviosa y la bulimia.
La obesidad, y sobre todo en las adolescentes, provoca una repulsin por la propia imagen, sintindose la
persona poco favorecida, desagradable para los que la rodean de manera que evita en todo momento
mirarse al espejo. A menudo existe una distorsin en la dimensin del cuerpo, el cual se sobreestima en
exceso. En muchas ocasiones al instaurar una dieta suele aparecer un cuadro depresivo principalmente en
aquellos casos en que la obesidad es de comienzo infantil.
La anorexia nerviosa ha sido considerada como una fobia del peso; sin embargo tambin se la considera
como un trastorno narcisstico. En las mujeres anorxicas suele existir una alteracin en la percepcin de
su anchura, la cual la sobreestiman en todas sus zonas, siendo el rostro el que ms se sobreestima (un
50%) y se ven tambin ms gruesas aunque estn ms delgadas en la cintura, el trax y los costados. La
distorsin en la imagen corprea disminuye a medida que van ganando peso, especialmente si esto va
sucediendo lentamente. Para algunos autores esta distorsin de la percepcin es variable y slo est
presente entre algunas pacientes y en ciertos estadios de la enfermedad y se ha demostrado que existe un
mayor grado de persistencia en la distorsin de la imagen corprea en aquellas pacientes que vomitan.
La bulimia ha sido descrita en relacin con la anorexia, en ella el disturbio caracterstico de la
alimentacin consiste en una gran preocupacin por la comida con episodios de ingesta excesivos
("atracones") seguidos de vmitos autoinducidos o de otros mtodos para reducir el peso, como son el
abuso de laxantes, anfetaminas o el ayuno voluntario. El peso es inestable de forma que a veces la
paciente est muy delgada y otras con una ligera obesidad (asociada a sentimientos de culpa). Las ideas
dominantes en ella son el miedo al aumento de peso y la preocupacin por la comida. La paciente se ve
excesivamente obesa y suele asociarse a un humor depresivo.
BIBLIOGRAFIA
1.- Ajuariaguerra J de. L'enfant et son corps. Information Psychiat., mayo 1971, 47, 391-402.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (11 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
2.- Ajuriaguerra J. de. Manual de psiquiatria infantil (4 ed.), cap. XI: Evolucin y trastornos del
conocimiento corporal y de la conciencia de s mismo, pp. 341-360. Ed. Toray-Masson, Barcelona, 1977.
3.- Alby JM, Mallat CF, Morel-Fatio D. De quelques aspects du syndrome dysmorphophobique
particulirement en rapport avec la chirurgie plastique. Confrontations Psychiat., 1969, 4, 27-48.
4.- Alonso-Fernndez F. Las vivencias de despersonalizacin: Fundamentos de la psicopatologa actual;
2 Ed. Paz Montalvo, Madrid 1972. Cap. 6, pp 211-229. El sndrome de Capgras y la heautoscopia:
Fundamentos de la psicopatologia actual. 2 Ed. Paz Montalvo. Madrid 1972. Cap. 7, pp. 229-250.
5.- Andreasen NC y Bardach J. Dysmorphophobia: Symptom or Disease?. Am. J. Psychiatry, 1977, 134,
673-675.
6.- Bariety M, Bonniot R, Bariety J. Smiologie mdicale, 4 ed. Edit. Masson et Cie, Pars 1974.
7.- Barsky AJ, Klerman GL. Overview: Hypocondriasis, bodily complaints and somatic styles. Amer. J.
Psychiatry, 1983, 140, 273-283.
8.- Bernard P. El desarrollo de la personalidad. Ed. Toray-Masson, Barcelona, 1977
9.- Berthaud G, Gibello B. Schma corporel et image du corps. Perspectives Psychiat., 1970, 3, 29,
23-35.
10.- Bourgeois Ph. Image du corps et anorexie mentale. Evol. Psychiat., 1973, I, 73-121.
11.- Brauer R y cols. Depersonalization phenomena in psychiatric patients. Br. J. Psychiatry, 1970, 117,
509-515.
12.- Button EJ, Fransella F, Slade PD. A reappraisal of body perception disturbance in anorexia nervosa.
Psychological Medicine, 1977, 7, 253-263.
13.- Carney MWP. Artefactual illness to attract medical attention. Br. J. Psychiatry, 1980, 136, 542-547.
14.- Cervera S, Gurpegui M. Anorexia Nerviosa. En: Psiquiatra. Dir: JJ Lpez-Ibor Alio, C Ruz, D
Barcia. Tomo II, Cap. XXVII, pp 1225-1238.
15.- Crisp AH. Anorexia Nervosa. In: Silverstone T, Barraclough B. (Eds) Contemporary Psychiatry.
1975. Headley Brothers. Ashford.
16.- Critchley M. The body image in neurology. Lancet, 1950, 1, 335-341.
17.- Demangeat M. D'une approche phnomnologique de la schizophrnie. Rflexions et recherches.
Evol. Psychiatr., 1970, 35, 221-248.
18.- Diatkine R. Psycho-motricit et psychiatrie d'enfants. Information Psychiatr., 1971, 47, 495-500.
19.- Enachescu C. Les troubles du schma corporel et leurs reprsentations dans le dessin. L`Encphale,
1971, 60, 210-244.
20.- Ey H. Etudes Psychiatriques. Aspects smiologiques, II. Etude n 16. Dlire des Ngations et tude
n 17, Hypocondrie. Descle de Brouwer, dit. Paris, 1950, 427-482.
21.- Ey H, Bernard P, Brisset CH. Tratado de Psiquiatra. 8 ed. Cap. I: Semiologa, pp. 73-117. Ed.
Toray-Masson, Barcelona 1990.
22.- Fairburn CG, Cooper PJ. The clinical features of anorexia nervosa. Br. J. Psychiatry, 1984, 144,
238-246.
23.- Follin S y Azoulay J. Les altrations de la conscience de soi, fasc 37 125 A 10, Encycl. Md. Chir.
La dpersonnalisation, fasc. 37 125 A 30. Encycl. Md. Chir.
24.- Garfinkel PE, Moldofsky H, Garner D. The stability of perceptual disturbances in anorexia nervosas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (12 of 14) [02/09/2002 03:55:48 p.m.]
Psychological Medicine, 1979, 9, 703-708.
25.- Gelder MG. Neurosis: another tough old word. British Medical Journal, 1986, 292, 972-973.
26.- Hay GG. Dysmorphophobia. Br. J. Psychiatry, 1970, 116, 399-406.
27.- Hecaen H. La notion de schma corporel et ses applications en psychiatrie. Evol. Psychiatr., 1948,
II, 75, 122-135.
28.- Jaspers K. Captulos Conciencia corporal y Conciencia del Yo. En: Psicopatologa General, 4 ed.,
Edt. Beta, Buenos Aires, 1980. pp. 111-117 y 147-157
29.- Katon W, Kleinman A, Rosen G. Depression and somatization: A review. Amer. J. Medicine, 1982,
72, 127-135
30.- Kellner R. Functional somatic symptoms and hypocondriasis. Arch. Gen. Psychiatry, 1985, 42,
821-833.
31.- Kenyon FE. Hypochondriacal states. Br. J. Psychiatry, 1976, 129, 1-14.
32.- Kestemberg E, Kestemberg J, Decobert S. El hambre y el cuerpo. Espasa Calpe S.A., 1976.
33.- L'hermitte J.L. Les hallucinations. C. Doin. Edit., Pars, 1951,
34.- Lpez Ibor J.J., Lpez-Ibor Alio J.J.- El cuerpo y la corporalidad, Edit. Gredos, Madrid 1974.
35.- Lpez-Ibor Alio JJ, Cervers S. La entidad nosolgiaca de la bulimia nerviosa. Actas
Luso-espaolas, 19, 6, 304-325, 1991.
36.- Meadow SR. Munchausen syndrome by proxy. Lancet, 1977, 343-345.
37.- Merleau-Ponty M. Phnomnologie de la perception. 3 edic. Gallimard edit. Paris, 1945.
38.- Mesnard A. Le mcanisme psychanalitique de la psychomtrie hypocondriaque. Rev. de
Psychanalyse 1929-1930, n3, Nueva contribucin al estudio psicoanaltico de la psiconeurosis
hipocondraca. Revue de Psychanalyse 1930-1931, n3
39.- Myers DH y cols. A study of depersonalization in students. Br. J. Psychiatry, 1972, 121, 59-65.
40.- Orbach CE, Tallent N. Modifications of perceived body and of body concept. Arch. Gen. Psychiatry,
1965, 12, 126-135.
41.- Pankow G: Image du corps et structures familiales chez les psychotiques. Information Psychiat.,
1972, 48, 157-164.
42.- Pankow G. Image du corps et mdicine psychosomatique. Evol. Psychiat., 1973, II, 201-203.
43.- Pilowsky I. Dimensions of hypocondriasis. Br. J. Psychiatry, 1967, 113, 89-94.
44.- Poeck K, Orgass B. The concept of body schema. A critical review and some experimental result.
Cortex, 1971, VII, 3, 254-277.
45.- Roth M. The phobic anxiety-depersonalization syndrome and some general aetiological problems in
psychiatry. Journal of Neuropsychiatry, 1960, 1, 292-306.
46.- Russell GFM. Bulimia nervosa: An ominous form of anorexia nervosa. Psychological Medicine,
1979, 9, 429-428.
47.- Sapir M. Les corps dans la relation mdicine-malade. Encycl. Md-Chir., (Psychiatrie), 1975, II, 37
402 E 10.
48.- Schilder P. Imagen y apariencia del cuerpo humano. Edt. Paids. 1958.
49.- Sedman G. Theories of depersonalization: a re-appraisal. Br. J. Psychiatry, 1970, 117, 1-14.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (13 of 14) [02/09/2002 03:55:49 p.m.]
50.- Steichen R. La notionde "corporit" dans le vcu de l'hypocondriaque. Acta Psychiat. Belg., 1972,
72, 366-381.
51.- Toro J. Clasificacin y relaciones de los trastornos del comportamiento alimentario. Monografas de
Psiquiatra, II, 4, 10-16.
52.- Toro J, Vilardell E. Anorexia nerviosa. Martinez Roca. 1987.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n9.htm (14 of 14) [02/09/2002 03:55:49 p.m.]
5
10. PSICOPATOLOGIA DE LA VIDA INSTINTIVA: SUEO, NUTRICION,SEXUALIDAD
Y AGRESIVIDAD
Autores: P. Mass Garca y A. Coicou
Coordinador: M. Camacho Laraa,Sevilla
Entre las motivaciones que determinan nuestra conducta hay unas que tienen su origen en necesidades fisiolgicas, como
la conservacin, el hambre, la sed, la sexualidad y el sueo. Estas se valoran como motivaciones primarias o instinto, para
distinquirlas de aquellas motivaciones secundarias de tipo psicolgico o social. El concepto de instinto hay que situarlo en el
contexto de las necesidades fisiolgicas primarias, entendindolo como un factor innato de comportamiento que impulsa a
los seres humanos hacia ciertos fines u objetivos. Hay que diferenciarlo, por tanto, del concepto de impulso, que se define
como un acto incoercible y sbito que se escapa al control reflexivo del sujeto; es, por consiguiente, un instinto privado de
su meta.
Trataremos de revisar en este apartado las alteraciones de la vida instintiva en sus diversas reas: sueo, nutricin,
sexualidad y agresividad.
PSICOPATOLOGIA DEL SUEO
La ASDC propuso en el ao 1979 la siguiente clasificacin de los trastornos del sueo: los trastornos por excesiva
somnolencia o hipersomnias, los trastornos del ritmo vigilia-sueo, las disfunciones asociadas al sueo, fases del sueo o
actividades parciales o parasomnias, y, finalmente, los trastornos de inicio y mantenimiento del sueo.
HIPERSOMNIAS
Son una tendencia al sueo exagerada y prolongada con disminucin de los perodos vigiles.
Son muy diversas las causas de hipersomnia: desde encefalitis infecciosa, encefalopatas txicas, procesos tumorales o su
presentacin como sntoma acompaante de estados neurticos.
La narcolepsia es una forma particular de hipersomnia. Es una necesidad de dormir sbita y de corta duracin que aparece a
intervalos ms o menos cortos. Este trmino incluye: catalepsia, parlisis de sueo y alucinaciones hipnaggicas, asociado a
manifestaciones anormales del sueo REM.
La catalepsia consiste en una prdida brusca del tono muscular que afecta al conjunto de la musculatura. Estas crisis suelen
ser provocadas por estmulos emocionales, ms a menudo de contenido alegre y placentero que triste y displacentero.
Las parlisis del sueo se producen en la transicin entre el sueo y la vigilia. El sujeto se siente despierto, pero se muestra
incapaz de realizar ningn movimiento voluntario hasta que sale espontneamente de la crisis o mediante el contacto con
otra persona.
Las alucinaciones hipnaggicas son trastornos del sueo en los que el sujeto vivencia lo soado como ocurrido en la
realidad. Uno de los cuadros clnicos ms representativos de la hipersomnia es el sndrome de Kleine-Levin, caracterizado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (1 of 10) [02/09/2002 03:56:28 p.m.]
por largos perodos de sueo o de somnolencia cuya duracin oscila entre varias horas y varios das con perodos de sueo
normal que dura entre varios das y varias semanas. Los perodos de hipersomnia pueden estar rodeados de manifestaciones
de agresividad, hiperfagia y excitacin sexual.
En la depresin ciclotmica la hipersomnia aparece como un largo sueo paralelo al ritmo da-noche. El sueo es profundo y
sin actividad onrica, y suele durar por lo general de diecisis a veinte horas.
La hipersomnia neurtica suele mostrar un curso muy influido por vivencias traumatizantes y las situaciones conflictuales, y
por lo general difiere de las caractersticas de la hipersomnia de la depresin ciclotmica.
PARASOMNIAS
Las parasomnias son fenmenos que ocurren exclusiva o preferentemente durante el sueo. Los ms caractersticos son el
sonambulismo, los terrores nocturnos y la enuresis.
Sonambulismo
Es el acto de deambular durante el sueo. Podemos distinguir dos formas bsicas de sonambulismo repetido: el epilptico y
el histrico. El trastorno puede consistir desde una simple deambulacin hasta la realizacin de actividades motoras a veces
complejas y bien coordinadas, con acciones y eventualmente expresiones verbales (somniloquia) producindose el despertar
slo ante estmulos sensoriales, quedando el sujeto amnsico y desorientado.
Este fenmeno se da preferentemente en la infancia, y la mayora de los episodios sonamblicos se presentan entre la
primera y la tercera hora del sueo.
Terrores nocturnos
Se da preferentemente en la infancia y sobre todo en varones, siendo la edad normal de aparicin a partir de los dos aos.
Suelen presentarse en forma de espanto sbito con expresin de miedo y una actitud general de alarma. El nio suele estar
confuso e incoherente. Pasada la crisis se reanuda el sueo con amnesia total o parcial. Pueden durar desde unos minutos
hasta media hora y se presentan durante el sueo no REM.
Enuresis
Se denomina enuresis a una miccin involuntaria e inconsciente que aparece con mayor frecuencia durante el sueo en un
nio mayor de tres o cuatro aos y sin que exista una lesin urinaria orgnica. Se distingue entre enuresis primaria (nios
que nunca llegan a controlar la miccin) y secundaria (nios que habindola controlado antes, luego han perdido el control).
INSOMNIO
Este trmino puede significar una dificultad para conciliar el sueo, o para mantenerlo, o incluso un despertar precoz
acompaados de una sensacin de sueo insuficiente o no reparador con las consecuentes repercusiones sobre la vigilia
diurna.
Segn la duracin, el insomnio puede clasificarse en:
Transitorio
Duracin inferior a 1 semana.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (2 of 10) [02/09/2002 03:56:28 p.m.]
De corta duracin:
De 1 a 3 semanas.
Crnico
Ms de 3 semanas.
Segn la etiologa, podemos clasificar el insomnio en:
Insomnios producidos por sndromes txicos
Aquellos debidos a la ingesta de sustancias estimulantes (caf, alcohol, anfetaminas, etc.).
Insomnios orgnicos
Aquellos producidos por patologas no psiquitricas. Las causas ms frecuentes son la demencia arteriosclertica y senil, los
trastornos degenerativos cerebrales, la enfermedad de Parkinson, las enfermedades pulmonares obstructivas crnicas, las
mioclonas asociadas con el sueo, el sndrome de piernas inquietas, la lcera pptica, etc.
Insomnios psicgenos
El insomnio es un sntoma frecuente en la mayora de las patologas psiquitricas.
Trastorno de ansiedad generalizada
Estos pacientes presentan dificultades de iniciacin y mantenimiento del sueo, siendo ste superficial y con varias
interrupciones. Las caractersticas del insomnio en los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo son similares a las del
insomnio por trastorno de ansiedad generalizada.
Psicosis
En las psicosis esquizofrnicas no existen alteraciones claras en la conducta del dormir. Sin embargo, en las psicosis agudas
suelen existir alteraciones del sueo, siendo frecuente la existencia de un insomnio total dos o tres das antes de la aparicin
de la enfermedad.
En la psicosis manaco depresiva, en la hipomana el paciente tiene un sueo de corta duracin pero satisfactoriamente
reparador para l, mientras que en la fase depresiva puede ser frecuente la presencia de hipersomnia.
Trastornos afectivos
La presencia de insomnio es sumamente frecuente en este tipo de trastornos y en muchas ocasiones es el sntoma ms
llamativo de la depresin. Por regla general, la persona deprimida considera que no duerme bastante, que no descansa
cuando duerme, que sufre de agitacin y falta de reposo.
En la depresin monopolar, se puede presentar tanto la dificultad para conciliar el sueo como despertares frecuentes y el
insomnio tardo. La depresin reactiva presenta una alteracin predominante de la conciliacin, mientras que la depresin
melanclica o endgena se caracteriza por el despertar precoz. Los problemas de mantenimiento pueden aparecer en ambos
cuadros.
Delirium tremens
En los episodios de delirium tremens, los pacientes presentan un insomnio total que puede durar 2-3 das, mejorando este
sntoma con la remisin de dicho cuadro.
PSICOPATOLOGIA DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
El hambre y la sed forman parte de las necesidades primarias que contribuyen a la conservacin del individuo. Pero adems,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (3 of 10) [02/09/2002 03:56:28 p.m.]
los actos de comer y de beber tienen un sentido simblico, interviniendo de manera decisiva las caractersticas
psicodinmicas de las relaciones madre-hijo y el modelado sociocultural en su configuracin definitiva.
En cuanto a la semiologa de los trastornos de la conducta alimentaria, cabe distinguir (Tabla 1):
Tabla 1. PSICOPATOLOGIA DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
TR. CUANTITATIVOS DEL
HAMBRE
Bulimia
Anorexia
TR. CUALITATIVOS DEL
HAMBRE
Pica
Coprofagia
Mericismo
Escrpulos alimentarios
Sitiofobia
TR. DE LA SED Potomana
Dipsomana
TRASTORNOS CUANTITATIVOS DEL HAMBRE
Bulimia
Consiste en un aumento exagerado del apetito y por tanto de la ingestin de alimentos. Habra que diferenciarla de la
hiperfagia, donde lo caracterstico es la ingestin exagerada de alimentos con o sin aumento del apetito. La bulimia puede
ser originada por causas orgnicas cerebrales, psicgenas o como intento de compensar la ansiedad.
Anorexia
Consiste en la disminucin o falta del deseo de comer, a lo que se puede sumar un sentimiento de repugnancia o asco frente
a los alimentos.
Hay que diferenciar la anorexia entendida como un sntoma, consistente en la falta de apetito, de la entidad nosolgica
denominada Anorexia Mental o Nerviosa, entre cuyos sntomas puede manifestarse la anorexia, aunque puede tambien
hallarse en otros muchos cuadros psiquitricos, como trastornos por ansiedad o sndromes depresivos.
TRASTORNOS CUALITATIVOS DEL HAMBRE
Existen determinadas conductas alimentarias en las que la alteracin radica en el objeto que se ingiere, como en la Pica o
tendencia a la ingestin de sustancias extraas no alimenticias (un raro trastorno que se manifiesta en dficits intelectuales y
neurosis infantiles); o la Coprofagia o ingestin de heces (que se manifiesta en dficits intelectuales severos y en
comportamientos regresivos esquizofrnicos).
En estructuras neurticas o hipocondracas, pueden encontrarse los Escrpulos alimentarios.
Tambin pueden encontrarse alteraciones cualitativas por estructuras delirantes, como en la Sitiofobia, que consiste en el
rechazo total o parcial de los alimentos por miedo a la alimentacin y fundamentado en ideas delirantes, permaneciendo el
apetito conservado.
TRASTORNOS DE LA SED
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (4 of 10) [02/09/2002 03:56:28 p.m.]
Potomana
Que consiste en el deseo frecuente de beber grandes cantidades de lquido, asociado a una actitud placentera. Aunque lo ms
frecuente es que se manifieste en trastornos orgnicos, est descrita en en cuadros psicticos delirantes.
Dipsomana
Que consiste en la necesidad brusca, inmotivada e imperiosa de beber grandes cantidades de lquido, y que sobrviene por
crisis, hallndose generalmente una base orgnica.
PSICOPATOLOGIA DE LA SEXUALIDAD
La sexualidad es una dimensin de las relaciones interpersonales humanas. Se entiende por vida sexual el conjunto de
procesos somticos, psquicos y sociales sobre cuya base y por medio de los cuales se satisface el deseo sexual.
La sexopatologa es la rama de la medicina que estudia los trastornos sexuales y que tiene como objetivo su diagnstico,
tratamiento y profilaxis. La conducta sexual humana tiene condicionamientos culturales, sociales, legales y ticos que dan
lugar a que las definiciones sobre lo que es normal o anormal sean difciles de precisar.
Basndonos en la CIE-10, podemos clasificar los trastornos sexuales de la siguiente forma:
A) DISFUNCION SEXUAL NO ORGANICA
Eyaculacin precoz.
Impotencia.
Frigidez.
Ninfomana-satiriasis.
B) TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD SEXUAL
Transexualismo.
C) TRASTORNOS DE LA INCLINACION SEXUAL
Masturbacin.
Narcisismo.
Travestismo.
Fetichismo.
Exhibicionismo.
Voyeurismo.
Paidofilia.
Froteurismo.
Sadomasoquismo.
Zoofilia.
D) TRASTORNOS PSICOLOGICOS Y DEL COMPORTAMIENTO
DEL DESARROLLO Y ORIENTACION SEXUALES
Homosexualidad.
Necrofilia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (5 of 10) [02/09/2002 03:56:28 p.m.]
A continuacin, pasaremos a definir los principales trastornos:
Impotencia
Imposibilidad de llevar a cabo el coito por falta de ereccin del pene o insuficiencia de la misma para realizar la
penetracin.
Desde el punto de vista etiolgico, podemos distinguir la impotencia orgnica y la impotencia psicgena. La caracterstica
principal de la impotencia orgnica es la ausencia de ereccin durante la fase de sueo REM y en las primeras horas de la
maana. No hay cambio de volumen peneano durante el sueo. Se da en enfermedades como alcoholismo y
drogodependencias, diabetes, y en pacientes sometidos a tratamientos con psicofrmacos (ansiolticos, antidepresivos y
neurolpticos). La impotencia psicgena se debe a factores psicolgicos inhibidores, como ansiedad y sentimientos de
culpa, temor a prcticas sexuales, miedo a provocar un embarazo o temor a no tener un pene de tamao adecuado.
La enfermedad psquica donde se da ms frecuentemente la impotencia es la depresin.
Frigidez
Falta de deseo sexual y ausencia de sensacin placentera en la relacin sexual.
La frigidez puede combinarse con otras alteraciones como dispareunia y vaginismo. Rara vez es debida a causas orgnicas,
respondiendo en la mayora de los casos a factores educacionales y psicolgicos. En ocasiones se debe a fatiga y
frecuentemente a depresin, falta de experiencia en el varn, violacin, incesto, relaciones sexuales dolorosas y coitus
interruptus.
Conviene no confundir la frigidez con la anorgasmia o falta de orgasmo en la mujer.
Eyaculacin precoz
Se define como una eyaculacin ante una estimulacin sexual mnima, que tiene lugar antes, durante o inmediatamente
despus de la penetracin sin que el individuo lo desee. En ocasiones se debe a etiologa orgnica (uretritis, prostatitis,
problemas neurolgicos degenerativos) pero lo usual es que sea de causa psicgena.
Ninfomana y satiriasis
Consiste en un excesivo deseo sexual generalmente asociado a insatisfaccin. Aparece con frecuencia como sntoma de
mana, pero puede deberse a otras etiologas como epilepsas o formando parte del sndrome de Kluver-Bucy.
Masturbacin
Es el placer sexual obtenido por manipulacin de los genitales u otras partes ergenas. La masturbacin ha de considerarse
como anormal tan solo en la edad adulta y existiendo posibilidades para una actividad sexual normal, constituye la nica
forma deseada y practicada de actividad sexual.
Homoxesualidad
Es el trmino empleado para designar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (6 of 10) [02/09/2002 03:56:29 p.m.]
Actualmente, la homosexualidad en las clarificaciones psiquitricas no est considerada como una enfermedad ni como una
conducta desviada.
En cuanto a la conducta del homosexual, algunos autores ditinguen tres tipos:
Homosexualidad vinculada
Relacin de pareja duradera entre dos personas del mismo sexo. Hay sentimientos de fidelidad, de celos, etc. Los sujetos
estn unidos por fuertes y duraderos lazos afectivos.
Homosexualidad promiscua
Relacin en la que no existe pareja nica o fija. Se busca ms el acto sexual que la relacin con una persona determinada.
Homosexualidad contenida
El sujeto renuncia a su homosexualidad, la reprime por motivos sociales.
Narcisismo
Se considera una variante de la masturbacin. El sujeto obtiene placer contemplando su imagen en el espejo (narcisismo
visual) o bien al acariciarse sin llegar a la masturbacin (narcisismo tctil).
Tansexualismo
Se trata de una alteracin en la que el individuo somticamente muestra una diferenciacin sexual normal a la vez que posee
la conviccin de pertenecer al sexo contrario. Dicha conviccin da lugar al deseo de cambiar de sexo.
Se presenta casi siempre en hombres y conviene no confundirla con la homosexualidad.
Parafilias
Se denomina parafilia a aquella activacin sexual que se produce ante objetos, sujetos o situaciones que no forman parte de
las pautas habituales de excitacin sexual.
Fetichismo
Estimulacin y satisfaccin sexual obtenida mediante el uso de objetos inanimados, que adquieren una significacin
especial para el sujeto. Es casi exclusivo del varn.
Exhibicionismo
Excitacin y satisfaccin sexual mediante la exhibicin de los genitales a otras personas. Se desarrolla casi siempre en el
varn, siendo en la mayora de los casos heterosexual y ms raramente homosexual.
Froteurismo
Excitacin y satisfaccin sexual mediante frotes, roces o empujones realizados a otras personas y que se producen
generalmente en aglomeraciones (cine, transportes colactivos, reuniones).
Voyeurismo
Satisfaccin sexual obtenida mediante la observacin oculta de personas desnudas o que se encuentran en actividad sexual.
Paidofilia o infantosexualidad
Consiste en la obtencin de placer sexual por contacto con un nio del sexo opuesto o no. Se da sobre todo en sujetos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (7 of 10) [02/09/2002 03:56:29 p.m.]
inseguros o con escasa capacidad de establecer relaciones sexuales con parejas sexuales adultas. Se puede dar en psicpatas,
alcohlicos y oligofrnicos.
Sadismo y masoquismo
Consiste en la obtencin del placer sexual por medio de la produccin de dolor a la pareja (sadismo) o por el contrario por
medio de castigos infringidos por la pareja (masoquismo).
Zoofilia o bestialismo
Consiste en el acto de mantener relaciones sexuales con animales. La zoofilia parece darse sobre todo en situaciones de
necesidad sexual: entre pastores, adolescentes del mbito rural, en ocasiones entre oligofrnicos.
Necrofilia
Obtencin del placer sexual con cadveres. Es muy rara y casi siempre va asociada a otras perversiones. Los necrfilos son
sujetos evidentemente anormales en otros sentidos.
Travestismo
Placer sexual obtenido llevando ropas del sexo contrario. Aparece tanto en sujetos heterosexuales como homosexuales, y en
varones con mayor frecuencia que en mujeres. El travestismo no implica pues homosexualidad.
PSICOPATOLOGIA DE LA AGRESIVIDAD
La agresividad se define como el deseo, bsqueda o intencin de producir un dao, ya sea ste real o simblico, hacia s
mismo o hacia otros, y constituye uno de los instintos bsicos del hombre. Se considera patolgica en virtud de la
desproporcin o inadecuacin de la respuesta respecto al estmulo que la provoca o por el desplazamiento del objeto hacia el
que va dirigida. As, consideraremos (Tabla 2):
Tabla 2. PSICOPATOLOGIA DE LA AGRESIVIDAD.
HETEROAGRESIVIDADAutolesiones
Mutilaciones
S. consumado
AUTOAGRESIVIDAD C. Suicidas Deseado
No deseado
S. frustrado
Intento suicida
Pseudosuicidio
Aparente
Chantaje
TRASTORNOS POR AUMENTO O INHIBICION DE LA AGRESIVIDAD
Heteroagresividad. Es la agresividad dirigida contra otros. La conducta heteroagresiva puede ir desde aquella donde hay una
intencionalidad, como los comportamientos activos, a las conductas pasivas de omisin. Cabe diferenciar la existencia de
una agresividad normal, inherente al ser humano, y de una agresividad patolgica, secundaria a una perturbacin de base
neurofisiopsicolgica, tambin matizada por un condicionamiento sociocultural al perder su finalidad.
En la agresin, hay que distinguir tres aspectos fundamentales (Bandura, 1973): 1. El potencial agresivo que existe en el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (8 of 10) [02/09/2002 03:56:29 p.m.]
sujeto. 2. El control interno o externo de la descarga 3. Las condiciones del mantenimiento de la agresin. As, aunque
puede existir un potencial agresivo, una conducta agresiva puede ser desencadenada por diversos estmulos externos o
internos, participando en ello el trastorno psicopatolgico o el tipo de personalidad del individuo. Sobre esta base, el sujeto
mantendr o no algn grado de control interno, interviniendo tambin cierto control externo en virtud de las circunstancias
del medio.
Tras las conductas agresivas, las patologas psiquitricas ms frecuentemente encontradas son los cuadros psicticos, los
trastornos psicopticos, la epilepsa y trastornos orgnicos, la deficiencia mental y las intoxicaciones etlicas.
Cuando existe un trastorno orgnico de base, las conductas agresivas se caracterizan por ser conductas desorganizadas, en
las que se ha perdido toda forma de control interno, y pueden hallarse en cuadros epilpticos, intoxicaciones o cualquier tipo
de trastorno que provoque una alteracin del nivel de conciencia. Un potencial agresivo mantenido sin ningn tipo de
motivacin comprensible habla a favor de un trastorno orgnico de evolucin crnica (disfuncin cerebral, etc.).
La agresividad del psictico no tiene las caractersticas de desorganizacin de los cuadros orgnicos, y puede ser entendida
en funcin de sus contenidos alucinatorios y delirantes.
En el psicpata, la agresividad es descargada sobre todo lo que signifique la imposicin de una norma o lmite, y con mucha
frecuencia ante una frustracin.
AUTOAGRESIVIDAD
Consiste en la agresividad dirigida contra s mismo. Son algunas de sus manifestaciones:
Autolesiones
Son actos autoagresivos que suponen un dao corporal en los que no existe un deseo por parte del sujeto de comprometer la
vida.
Las autolesiones pueden manifestarse en cualquier patologa psiquitrica en la que exista sentimientos de culpa y necesidad
de autocastigo para reparar el sentimiento de culpa.
Mutilaciones
Se desea la prdida de una parte del cuerpo, que suele tener un carcter simblico.
Pueden manifestarse en sujetos depresivos en el contexto de un marcado sentimiento de culpa y en esquizofrnicos.
Conductas suicidas
Son aquellas actitudes activas o pasivas cuya finalidad es provocar de forma voluntaria la propia muerte. Al clasificar la
semiologa de los fenmenos autolticos hay que atender a otros elementos adems de la propia conducta apreciada por un
observador externo, como el grado de motivacin e intencionalidad autoltica, los factores externos, y la intervencin de
terceros. En funcin de ello, distinguiremos (Tabla 3):
Tabla 3. CLASIFICACION DEL ACTO SUICIDA SEGUN CRITERIO OBJETIVO
DESEO DE MUERTE INTERVENCION DE
FACTORES EXTERNOS
INHIBITORIOS
MUERTE
COMORESULTADOFINAL
SI NO SI S. CONSUMADO
DESEADO
NO NO SI S. CONSUMADO NO
DESEADO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (9 of 10) [02/09/2002 03:56:29 p.m.]
SI SI NO S. FRUSTRADO
NO SI NO PSEUDOSUICIDIO
(S. chantaje, S. aparente)
AMBIGUO AZAR NO INTENDO DE SUICIDIO
Suicidio consumado
Donde el resultado es la muerte del sujeto. A este desenlace se puede llegar por dos vas: el intento suicida emprendido con
un deseo cierto de morir, sin que se hayan interpuesto factores externos al sujeto; y la conducta en la que, no existiendo un
deseo expreso de morir, y por la no intervencin de factores, externos al propio sujeto, llevan a ste a la muerte no deseada,
denominndose por ello suicidio consumado no deseado.
Suicidio frustrado
En aquellos casos en los que, aun existiendo una autntica intencionalidad autoltica, algunas circunstancias no previstas por
el sujeto impiden la consumacin del suicidio, por la intervencin de personas o por la mala tcnica empleada.
Intento de suicidio
En el que el deseo de morir del sujeto suicida es ambiguo, y los factores externos pueden intervenir en funcin del azar,
llegando a la muerte en raras ocasiones. Es la heterogeneidad lo que caracteriza este acto suicida.
Pseudosuicidio
Donde tras una serie de maniobras que aparentan deseos de muerte, el sujeto se asegura en su realizacin que sta no se
materialice. Son variedades de este tipo de acto suicida el suicidio aparente, donde las autoagresiones son tan poco
significativas que no hacen pensar en un propsito suicida y el suicidio chantaje, donde lo caracterstico es el evidente matiz
manipulativo en la actitud y la conducta del sujeto.
BIBLIOGRAFIA
1.- Gayral L, Barcia D. Semiologa Clnica Psiquitrica. ELA.
2.- Higueras Aranda A, Lpez Snchez, JM, Jimnez Linares R. Compendio de Psicopatologa, Crculo de Estudios
Psicopatolgicos, 3 Ed , 1986.
3.- Moor L. Glosario de Trminos Psiquitricos. Ed. Toray-Mason S.A., Barcelona, 1966.
4.- Ruiz Ogara C, Barcia Salorio D, Lpez-Ibor J. Psiquiatra.
5.- Scharferter Ch. Introduccin a la Psicopatologa General. Ed. Morata, Madrid, 1976.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n10.htm (10 of 10) [02/09/2002 03:56:29 p.m.]
5
11.PSICOPATOLOGIA E INTERACCION FAMILIAR
Autor: T. Alcaina Prosper
Coordinador: F.J.Vaz Leal, Badajoz
Las investigaciones sobre el rea de la familia en salud mental se han limitado hasta no hace mucho a
cuestiones bastante restringidas, con escasa integracin interdisciplinaria. Aunque socilogos, genetistas,
psiclogos, psiquiatras y especialistas en disciplinas afines han desarrollado teoras acerca del origen
familiar o la transmisin de la psicopatologa y de los trastornos mentales, los trabajos han permanecido
en su mayor parte aislados en parcelas independientes. La psiquiatra de hoy se encuentra con la misin
de impulsar la integracin de tales trabajos, centrndose en el amplio campo de la familia y de las
relaciones de sta con la salud mental y la enfermedad (1).
A medida que el campo de estudio de la psicopatologa se ha ampliado y ha trascendido el conocimiento
de los trastornos mentales sobre las alteraciones cotidianas de la conducta humana, las investigaciones
clnicas han comenzado a centrarse en la influencia de los factores ambientales sobre la salud mental. La
psiquiatra social, trmino acuado en 1956 por Thomas Rennie, se erigi como la disciplina
comprometida en el objetivo de analizar la relacin existente entre factores ambientales y la
salud/enfermedad mental, y promovi investigaciones que incluan diversos mbitos: sociocultural,
poltico, ecolgico, antropolgico, transcultural, psicolgico, epidemiolgico y salud pblica. Numerosos
estudios llevados a cabo para evaluar la relacin entre aparicin de trastornos mentales y existencia de
factores ambientales especficos (nivel socioeconmico, ncleo de residencia rural/urbano, estructura
social, rgimen poltico, y otros) han demostrado la influencia de las variables sociales en la
etiopatogenia y en la evolucin de los trastornos mentales.
Dentro de este marco de referencia la familia emerge como unidad social primaria universal. Su
importancia estratgica reside en su composicin, organizacin, interaccin, y en las funciones que
desarrolla en cuanto que entidad biopsicosocial. Desde un punto de vista familiar, la salud mental sera
aquella condicin en la que los diferentes elementos que componen la organizacin o estructura de la
familia interactan de modo adecuado (entre s y con el entorno social) para llevar a cabo correctamente
sus funciones; de este modo, todas aquellas circunstancias que ejercen tensiones sobre alguno de estos
factores pueden provocar alteraciones y, si los correspondientes mecanismos de autorregulacin no son
capaces de restaurar la homeostasis familiar, pueden dar lugar a la aparicin de psicopatologa.
FUNCIONALIDAD FAMILIAR
La salud de la unidad familiar es un predictor de salud mental y, por extensin, de la salubridad de un
sistema social, ya que lleva implcita la inclusin, funcionamiento adecuado y capacidad de adaptacin
del individuo dentro de un contexto familiar y, por ende, del resto de la sociedad. Una de las funciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (1 of 23) [02/09/2002 03:58:16 p.m.]
primordiales de la familia es el apoyo psicosocial a sus miembros, fomentando el desarrollo de las
habilidades interpersonales de cada uno de los individuos que la constituyen. Esta funcin protectora de
la familia como grupo social es de mxima importancia, puesto que, ante dificultades de contacto de uno
de sus miembros con el mundo extrafamiliar puede efectuar modificaciones, mantener aquellos cambios
necesarios que posibiliten mecanismos de adaptacin y, de ese modo, evitar la alienacin de sus
elementos.
Uno de los principales problemas a la hora de abordar la evaluacin diagnstica del entramado familiar
es la delimitacin de lo que constituye una familia funcional y su diferenciacin de una familia patgena,
en lo referente a las pautas de interaccin que pueden generar psicopatologa. En el campo de la salud
mental, la conceptualizacin de la familia como productora de psicopatologa ha obligado a revisar el
concepto idealista de familia normal, es decir, aquellas familias idealizadas en las que se presupona la no
existencia de tensiones intrafamiliares. Hoy sabemos que toda familia presenta dificultades cotidianas
que deben ser afrontadas a lo largo de las distintas fases del ciclo vital. Por lo tanto, la familia
disfuncional no puede distinguirse de la familia funcional por la presencia de problemas, sino por la
utilizacin de patrones de interaccin recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de sus
miembros, su adaptacin y la resolucin de conflictos. La familia patolgica, en este sentido, sera
aqulla que ante situaciones que generan estrs responde aumentando la rigidez de sus pautas
transaccionales y de sus lmites, carece de motivacin y ofrece resistencia o elude toda posibilidad de
cambio.
Es preciso diferenciar tambin la familia disfuncional de la familia empobrecida, en la que una
disminucin de los recursos econmicos no tiene por qu acarrear de entrada disfunciones familiares.
Existen, sin embargo, datos que indican que este tipo de familia se ve imposibilitada para llevar a
trmino de un modo adecuado las funciones familiares, afectndose reas como la educacin y el
desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la afectacin de la funcin de culturizacin-socializacin
repercute negativamente en la consecucin de objetivos ldicos, de aprendizaje y estimulacin. Ello
deriva generalmente de la falta de implicacin parental, debido a desinters o ausencia fsica de uno o
ambos padres por motivos laborales o separacin, producindose un efecto circular en nios y
adolescentes, capaz de originar una falta de motivacin en la escolarizacin. Estas actitudes podran
transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar a deficiencias culturizadoras que sitan a estas
familias en desventaja en una sociedad competitiva.
Existen estudios que demuestran la relacin entre recursos econmicos y trastornos psiquitricos en
familias con hijos en que el cabeza de familia es una mujer. La carencia de una figura paterna conduce a
un aumento de los niveles de psicopatologa tanto en los hijos como en la madre, a travs de la
disrupcin de roles, relaciones, socializacin y desarrollo. La ausencia de padre/marido agravara el
estrs de la separacin familiar disminuyendo los ingresos familiares, a menudo hasta llegar al extremo
de generar condiciones de autntica pobreza (2,3).
ESTABILIDAD Y CAMBIO
Como se ha sealado anteriormente, la familia normal no puede distinguirse de la familia disfuncional
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (2 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
por la falta de dificultades; por lo tanto, el anlisis de la familia debe basarse en un esquema conceptual
de funcionamiento familiar, concibiendo a la familia como un sistema integrado dentro de un marco
social. De este modo, una familia normal con un funcionamiento eficaz constituye un microcosmos
social abierto en continua evolucin, que se transforma, se adapta, y se reestructura a lo largo del tiempo
para continuar en funcionamiento. La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional con la sociedad,
y aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que se adapta al entorno social en
constante cambio.
La familia se desarrolla a travs de las distintas etapas del ciclo vital, exigiendo cada etapa nuevas
demandas de adaptacin; se trata de una estructura viva, en movimiento, y la estabilidad de la estructura
familiar va a estar en funcin de la capacidad de movilizar pautas transaccionales alternativas frente a
circunstancias sociales o intrafamiliares que requieran de una reestructuracin dentro de su seno. As,
aunque los lmites entre los distintos subsistemas familiares deben estar bien definidos, deben ser
tambin lo suficientemente flexibles como para permitir una modificacin conjunta con el entorno
cuando ste se transforma. Por lo tanto, la familia se adapta a las distintas exigencias, preservando la
integridad de la estructura familiar y fomentando el desarrollo psicosocial de cada uno de sus elementos
(4).
Es necesario recalcar que todo proceso adaptativo, ya sea motivado por exigencias sociales o por
evolucin de los propios elementos familiares, se acompaa de estrs familiar y puede ser considerado de
modo equvoco como patolgico al movilizar nuevas pautas de interaccin. No obstante, el concepto de
familia como sistema social abierto determina el carcter transitorio de los procesos especficos de
transformacin.
Por otra parte, algunos estudios transculturales demuestran que, aunque en sociedades distintas a la
nuestra pueden observarse modalidades diferentes a la hora de llevar a cabo cometidos habituales dentro
de la familia, ms all de las diferencias culturales existen elementos nucleares comunes que apoyan las
semejanzas bsicas que subyacen en todos los procesos familiares, puesto que las familias pertenecientes
a distintas culturas que funcionan de modo adecuado se enfrentan a problemas similares.
TIPOS DE FAMILIA
La familia forma parte de la sociedad y por lo tanto es una estructura cambiante en el transcurso del
tiempo. Las relaciones causales entre las caractersticas familiares y los cambios sociales son muy
complejas. Los tipos de familia no son modelos estancos y excluyentes, de modo que una misma familia
puede adoptar diferentes modalidades familiares a lo largo del ciclo vital. En general, se pueden
distinguir los siguientes tipos de familia:
Familia original o biolgica
Este tipo de estructura define a los miembros de la familia en funcin de la genealoga. La familia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (3 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
biolgica es de especial importancia en la comprensin de la transmisin gentica de trastornos
psiquitricos y a la hora de llevar a cabo estrategias de intervencin preventivas del tipo del consejo
gentico.
Familia nuclear
Es un grupo social de elementos constituido por una mujer, un hombre y los hijos surgidos de tal
relacin. En los pases industrializados, la familia nuclear suele iniciarse como una diada aislada en
cuanto a espacio vital e independencia econmica, y cuando se han llevado a cabo los objetivos
familiares para con los hijos, que concluyen con su emancipacin del ncleo familiar para formar sus
propias familias, la familia nuclear vuelve de nuevo a la estructura didica. A la familia nuclear se le ha
criticado la falta de integracin adecuada de nios y ancianos en su estructura.
Familia conjunta o multigeneracional
Esta modalidad familiar se presenta cuando los elementos ms jvenes de la familia incorporan a ella a
sus propios cnyuges e hijos en vez de formar un ncleo familiar independiente, conviviendo
simultneamente varias generaciones en el mismo espacio vital. La crisis socioeconmica y la
inestabilidad laboral han contribuido en gran parte a que se d este tipo de fenmeno social.
Familia extensa o extendida
En este tipo de familia, aunque todos los miembros del sistema no conviven en el mismo habitculo,
mantienen estrechos vnculos que les hacen estar en continuo contacto. Como desventaja bsica de este
tipo de familia est el hecho de que los padres pueden no llegar a adquirir una plena independencia ni
autoridad sobre los hijos. Las formas comunitarias de organizacin familiar pueden simbolizar en
determinados aspectos un esfuerzo por reproducir artificialmente un sistema de familia extendida. En
esta forma de constelacin familiar las tareas domsticas son compartidas y tanto las figuras paternas
como los otros adultos del sistema sirven de modelos para nios y jvenes.
Familia compuesta o reconstituida
Este tipo de organizacin familiar se reestructura a partir de varias familias nucleares o miembros de
stas, como es el caso de padres viudos o divorciados con hijos que contraen nuevas nupcias. El ndice de
divorcios se ha considerado como un indicador de la estabilidad familiar y ha dado lugar a la formacin
de familias con uno o ambos padres adoptivos, hijos adoptivos y hermanastros, por lo que este modelo
familiar en concreto debe afrontar problemas especficos a la hora de efectuar la reorganizacin de la
estructura familiar (5).
Familia sin hijos
La vinculacin de una persona a otra de distinto sexo constituye una necesidad biopsicosocial universal
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (4 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
para la realizacin de uno mismo a travs de la unin con otro. Las personas pueden unirse por
satisfaccin mutua sin el propsito de tener hijos por cuestionamientos personales, ticos, religiosos o
determinantes sociales externos o internos que rigen la dinmica familiar, los cuales pueden influir en el
sentimiento de independencia de cada uno de los miembros, mediando el deseo de no adquirir nuevas
responsabilidades o la toma de conciencia de la incapacidad para llevar a cabo una adecuada funcin
parental. La opinin social generalizada de equiparar las familias sin hijos con familias desgraciadas,
aunque persiste, se ha modificado sustancialmente en los ltimos aos.
Familia homosexual
La unin no consensuada entre dos personas del mismo sexo puede ser satisfactoria para ellas, pero no
garantiza un pronstico favorable para la formacin de una familia sana. La fantasa de reproduccin
familiar no se basa nicamente en el deseo de paternidad, sino que implica la aceptacin de unos roles
parentales ligados al sexo en consonancia con el sistema social donde se desarrolla el nio, sus
responsabilidades inherentes y la capacidad para asumirlas.
FUNCIONES FAMILIARES
Las funciones familiares pueden ser contempladas tambin para su mejor comprensin desde el punto de
vista de la teora general de los sistemas, que considera la existencia de interrelaciones dentro de un
organismo estructural, y con ayuda del concepto de "ciclo vital", que aborda los distintos hitos y
relaciones que acontecen en cada fase del desarrollo, desde la concepcin hasta la muerte.
Los objetivos a desarrollar por la familia son mltiples y especficos, y aunque se procede a una
separacin artificiosa de las diferentes funciones familiares, una gran parte de stas presentan reas de
superposicin. Las distintas funciones de la familia emanan de una dotacin biolgica predisponente y
una organizacin sistmica, y obedecen a las exigencias de la sociedad donde se forma la misma.
El sistema social establece que la familia debe guiar al nio a travs de las diferentes etapas del ciclo
vital para que se integre completamente en la sociedad y para que con el tiempo llegue a construir su
propia familia. A pesar de los cambios sociales ocurridos en el transcurso del tiempo, la familia debe
realizar una serie de cometidos bsicos para el desarrollo familiar, que son independientes de las
diferentes organizaciones familiares y sistemas socioculturales.
La familia va a desempear una serie de misiones en relacin con el ciclo vital y con las distintas
personas que integran la estructura familiar. La existencia de una estructura familiar operativa ser
fundamental a la hora de llevar a buen trmino estas funciones.
Funcin de supervivencia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (5 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
En los orgenes de la Humanidad, prcticamente todas las actividades de la familia se vertebraban en
relacin con esta finalidad. Con el devenir del tiempo esta funcin, en un principio bsica, ha sido
relegada por otras funciones familiares que han pasado a un primer plano.
Funcin reproductora
Constituye una funcin esencial para la perpetuacin biolgica de cualquier especie animal, incluida la
especie humana, y va ms all de diferentes implicaciones socioculturales y religiosas.
Funcin de crianza
La crianza como proceso no hace referencia exclusivamente a la alimentacin y los cuidados fsicos, sino
a aspectos que tienen como finalidad proporcionar un cuidado mnimo que garantice la supervivencia del
nio, un aporte afectivo, y un maternizaje adecuado. A lo largo del perodo de crianza se fomenta el
control sobre las funciones corporales (comer, control de esfnteres, vestirse, limpiarse, etc.), las pautas
de aprendizaje, las conductas socializadoras y la comunicacin, tanto verbal como no verbal. La funcin
de crianza del nio es llevada a cabo en la inmensa mayora de casos por la familia nuclear, aunque esto
no ha sido ni es as en todas las culturas y sociedades.
Funcin de delimitacin
Se puede hablar de la existencia de tres tipos de lmites en el sistema familiar: individual, generacional, y
familia-sociedad (6). A continuacin se detalla cada uno de ellos.
Lmite individual
Cada miembro de la familia requiere unos lmites del yo para lograr la sensacin de identidad. La
familia, a travs de las distintas fases evolutivas del nio, moldea la conducta infantil y el sentimiento de
identidad independiente, fomentando el proceso de separacin-individuacin, pero transmitiendo al
mismo tiempo al nio un sentimiento de pertenencia y arraigo. La fase de separacin-individuacin
conlleva la consecucin de un territorio individual psicolgico por parte del nio, un sentido de
autonoma, y habilidades adaptativas ante las continuas demandas del ciclo vital, que se adquieren a
travs de la implicacin con los distintos subsistemas familiares y con el entorno extrafamiliar. La
resolucin con xito del proceso de separacin-individuacin es fundamental para el desarrollo normal
de la personalidad, ya que se asocia a una mejor tolerancia ante las frustraciones y ante los inevitables
procesos de separacin en la vida adulta, facilitando la adaptacin y el control de las situaciones
estresantes.
Lmite generacional
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (6 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
Este lmite es fundamental en la organizacin familiar puesto que compromete a la mayora de los
objetivos familiares, entre los que cabe destacar el aprendizaje social, la jerarqua de poder y la
transmisin de valores familiares de generacin en generacin. Los cambios socioeconmicos que han
afectado al sistema familiar, y especialmente a los miembros familiares que representan los extremos de
edad (nios y ancianos), separndoles del ncleo familiar, han privado desafortunadamente a stos del
intercambio transgeneracional.
Lmite familia-sociedad
La familia debe crear unos lmites circundantes que diferencien el marco exclusivamente familiar del
entorno social extrafamiliar, facilitando un sentimiento de cohesin familiar y de intimidad. La existencia
de estos lmites hace de la familia una unidad social diferenciada y facilita la ejecucin de las funciones
familiares.
Funcin cognitivo-afectiva
La familia es el lugar principal donde se aprende de modo adecuado la expresin y manejo de
sentimientos, a travs de distintos eventos vitales que conllevan connotaciones emocionales positivas y
negativas. El sistema familiar debe ejercer una relacin emptica con el nio para asegurar una
comprensin bilateral de los afectos, para corregir racionalmente aquellos aspectos que sean
disfuncionales y para fomentar la capacidad de adaptacin de sus miembros a diferentes experiencias
emocionales dentro de la sociedad. La carencia afectiva dentro de la unidad familiar puede producir
consecuencias devastadoras e irreversibles para el desarrollo biopsicosocial del nio. Adems, la
formacin de unos vnculos afectivos interpersonales slidos entre los distintos miembros del grupo
familiar es el principal elemento de cohesin que permite la estabilidad de la estructura familiar frente a
las tensiones intrafamiliares que pueden surgir.
Funcin comunicativa
La comunicacin tanto verbal como no verbal es un elemento esencial para el aprendizaje y el contacto
dentro de la unidad familiar y de la sociedad. El sistema lingstico que se desarrolla intrafamiliarmente
debe estar en consonancia con el del sistema sociocultural, para lograr una correcta comunicacin con el
entorno. En este sentido, una comunicacin familiar adecuada es aquella que est en relacin con los
estilos comunicativos y el lenguaje simblico del contexto social en el que se encuentra integrada la
familia. Por lo dems, el sistema lingstico va a ser una de las piedras angulares en la formacin y
desarrollo de la personalidad y del pensamiento abstracto de los individuos.
Funcin de adquisicin de gnero y de diferenciacin de roles ligados al sexo
Una funcin de las ms importantes de la unidad familiar es la diferenciacin de roles ligados al sexo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (7 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
entre ambos cnyuges, puesto que como padres simbolizan los patrones de masculinidad y feminidad
culturalmente establecidos. Los cnyuges deben ejercer con nitidez su papel con el sexo que le
corresponde, fomentando de modo mutuo sus respectivos roles diferenciales. Los roles ligados al sexo
estn modificndose dentro de la sociedad. Actualmente el reparto de las tareas familiares se est
equiparando en ambos gneros y la mujer est desempeando funciones distintas a las de la tradicional
ama de casa. De este modo, las responsabilidades familiares por parte de la pareja pueden verse
mermadas por la ausencia de padre-marido y/o madre-mujer durante las horas de trabajo, y adems por
un estilo de vida competitivo dentro de un sistema social determinado, que puede actuar
desfavorablemente en detrimento del tiempo compartido con el otro cnyuge y con los hijos.
A la figura paterna le son adjudicados una serie de atributos que estn en consonancia con el sistema
social en el que se incluye la familia, tales como actividad y competencia, en tanto que a la figura
materna se la identifica bsicamente con la crianza y el aporte afectivo a los hijos. No obstante, la
divisin de las funciones ligadas a los roles parentales tiene como caractersticas la flexibilidad,
complementariedad de las funciones marido-mujer y la adaptabilidad ante aquellas situaciones que
requieran una inversin transitoria de los roles ligados al sexo. Una cuestin importante es la relativa al
posible efecto patgeno de la inversin permanente de los roles ligados al sexo, fenmeno que se
produce por ejemplo en un hogar homosexual. Esta inversin puede ser nociva porque fomenta un
modelo de rol atpico, que no se adecua a los valores vigentes en el sistema social en el que vive el nio.
De hecho, a este tipo de entorno familiar se le ha atribuido la gnesis de trastornos de la identidad sexual
y de determinados trastornos sexuales. Sin embargo, la ausencia intrafamiliar de figuras de identificacin
no tiene por qu ser absoluta, ya que los miembros de un determinado sexo no pertenecientes a la familia
nuclear pueden ser importantes como figuras de imitacin e identificacin alternativa. En este sentido, las
experiencias de aprendizaje dentro del sistema social en general y en otras familias pueden completar las
caractersticas y funciones de los padres como elementos pertenecientes a un determinado sexo, y
proporcionar modelos alternativos o correctivos en caso de ausencia o defectos en los roles paternos.
Funcin de formacin de la personalidad
La familia es el agente ms significativo en la formacin de la personalidad, y de aqu su importancia
como factor etiopatognico capital en el desarrollo de numerosos trastornos psicopatolgicos (7). En la
familia nuclear, ambos padres forjan el modelo de identificacin principal para sus hijos, de manera que
los rasgos caracteriales de los padres y la relacin matrimonial entre stos sern factores importantes
tanto para el desarrollo de la personalidad de los nios como de la estabilidad familiar. De este modo, la
personalidad del nio estar en funcin de la personalidad paterna y del tipo de coalicin matrimonial
aprendido.
La estructura psquica de los nios -aparte de la dotacin gentica- depender fundamentalmente de la
organizacin y funcionamiento familiar. La relacin bidireccional entre padres-hijos y el temperamento
del nio en el momento del nacimiento generan unas pautas de interaccin intrafamiliares y
extrafamiliares concretas. El desarrollo de la personalidad del nio es un proceso de aprendizaje, que
mediante identificacin e imitacin de las relaciones parentales dentro del seno familiar y con el resto de
la sociedad acaban estableciendo unos estilos defensivos aprendidos a travs de las distintas modalidades
de interaccin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (8 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
En las familias extensas, determinadas figuras significativas pueden suplir los dficits de los modelos
parentales, permitiendo que el nio pueda identificarse con otros modelos caracteriales adultos de su
mismo sexo. De este modo, aquellos nios pertenecientes a familias nucleares que viven lejos de
familiares cercanos pueden verse faltos del enriquecimiento que supone el contacto con otros adultos
significativos.
Funcin de liderazgo
La funcin de liderazgo se halla implcita en cualquier sistema social y, por lo tanto, tambin dentro de la
unidad familiar. Normalmente, esta funcin es asumida por los padres, aunque en su defecto puede ser
realizada por algn miembro significativo de la familia extensa. La unidad familiar debe poseer una
organizacin adecuada que permita llevar a trmino las funciones de liderazgo: inculcar disciplina y
respeto entre los miembros de la familia y de stos con el entorno social, promover la educacin de los
hijos y efectuar una previsin realista de los recursos econmicos con los que cuenta la familia para
poder cumplir al menos con las funciones familiares bsicas. Existen estudios que ponen de manifiesto la
relacin existente entre prdida del poder ejecutivo del subsistema parental o la inversin en la jerarqua
familiar y la aparicin de psicopatologa en los hijos, en concreto trastornos de conducta y abuso de
sustancias (8).
La funcin de liderazgo es fundamental para el aprendizaje social de nios y adolescentes, ya que stos
tendrn que manejarse socialmente en condiciones desiguales en relacin con figuras que se encuentran
en niveles superiores y con las que tendrn que establecer relaciones y negociaciones.
El modelo de lder social dentro de la familia tpicamente ha recado en la figura paterna, aunque hoy en
da se encuentra en transformacin como consecuencia de los cambios socioeconmicos y del acceso
cada vez mayor de la mujer a puestos de responsabilidad. La funcin de liderazgo se simboliza en una
figura impulsora de la actividad, el trabajo y la educacin que rige el mbito familiar y que determina la
relacin con el contexto social a travs de la consecucin de un estatus socioeconmico concreto. Atrs
ha quedado tambin la autoridad indiscutible que caracterizaba el modelo patriarcal de familia, que se ha
visto reemplazado por el concepto de una autoridad flexible y racional.
Es necesario sealar que la funcin de liderazgo se solapa en parte con determinados roles paternos, y
que en el transcurso del ciclo vital puede haber una inversin en la direccin de la jerarqua de poder
entre generaciones. As, en determinados casos los hijos tendrn que asumir el papel de gua para con los
padres ancianos, y en circunstancias especiales puede ocurrir que miembros familiares con una edad
intermedia funcionen bidireccionalmente como padres para sus propios padres e hijos.
Funcin de culturizacin-socializacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (9 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
Una de las misiones de la familia es la culturizacin de sus miembros. La familia se constituye en
vehculo transmisor de pautas culturales a travs de varias generaciones asegurndose la transmisin de
la cultura, pero, permitiendo al mismo tiempo modificaciones. La funcin de culturizacin que
tradicionalmente ha venido realizando la familia nuclear puede ser llevada a cabo tambin por miembros
de la familia extensa o por instituciones sociales.
La socializacin de los miembros de la familia es especialmente importante en el perodo del ciclo vital
que transcurre desde la infancia hasta la etapa de adolescencia-adulto joven. Entre sus objetivos se
encuentran: la proteccin y continuacin de la crianza, la enseanza del comportamiento e interaccin en
sociedad, la inculcacin de valores sociales elementales, la orientacin y control, la adaptacin a las
exigencias de la civilizacin y de una determinada cultura y, posteriormente, la transmisin del proceso
de socializacin a otras generaciones.
En resumen, los miembros de la familia deben ser educados para participar en los distintos procesos
sociales y adquirir una flexibilidad que les permita adaptarse a las diferentes formulaciones cambiantes
que pueden surgir en el transcurso del tiempo dentro de una o varias generaciones. La sociedad est en
continua transformacin y a medida que el sistema social progresa exige unas demandas cada vez ms
especficas a los sujetos que la integran, y un nivel adaptativo mayor en relacin a una estructura social
viva que evoluciona inexorablemente y a la que los miembros de la familia deben adaptarse.
Funcin de proteccin psicosocial
Se trata de una funcin que sobrepasa el hecho de garantizar simplemente la supervivencia de los
componentes del sistema familiar. La funcin de apoyo psicosocial es una de las principales finalidades
de la familia, ya que puede ejercer un efecto protector y estabilizador frente a los trastornos mentales. De
este modo, la familia puede poner en marcha funciones de reestructuracin ante modificaciones que
amenacen la integridad organizativa del ncleo familiar, facilitando la adaptacin de sus miembros a las
nuevas circunstancias en congruencia con el entorno social. No hay que olvidar que, en ltima instancia,
la familia se convierte en el ltimo reducto social con que cuenta un elemento disfuncional para estar en
contacto con la sociedad.
Funcin de recuperacin
El sistema social exige a sus ciudadanos que cumplan una serie de normas establecidas en cuanto a
conducta, modales y pautas de interaccin. La familia ejerce una funcin catalizadora mediante la cual
vehicula una serie de pautas maladaptativas, disruptivas y en ocasiones regresivas que pueden aparecer,
pero que la estructura familiar neutraliza y restablece. A travs del aprendizaje social, el nio logra el
control de los impulsos y adquiere disciplina, en tanto que la familia puede fomentar la participacin de
sus miembros en actividades creativas y ldicas que equilibran las labores ms "estructuradas" realizadas
en sociedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (10 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
DINAMICA FAMILIAR Y PSICOPATOLOGIA
Hasta la dcada de los 20' los estudios psiquitricos sobre la familia se centraron exclusivamente en el
papel de la herencia como mecanismo de transmisin de los trastornos mentales. A partir de esta dcada
comienzan a aparecer estudios sobre el tema especfico de la dinmica familiar. El fenmeno
psicopatolgico es estudiado desde dos perspectivas antagnicas en su relacin con el contexto familiar:
por una parte se valora el potencial preventivo y curativo de la familia, mientras que, por otra parte, se
analiza su contribucin a la etiopatogenia y mantenimiento de los trastornos mentales. Un enfoque ms
ambicioso pretende encontrar una especificidad con la que asociar determinadas entidades
fenomenolgicas, es decir, constelaciones familiares concretas en relacin con entidades nosolgicas
especficas.
A continuacin se revisarn los estudios bsicos en relacin con cuatro trastornos: esquizofrenia,
trastornos afectivos, dependencia de sustancias y trastornos de la alimentacin.
Esquizofrenia
Numerosos estudios clnicos han demostrado que los factores genticos desempean un papel
incuestionable en la predisposicin a padecer esquizofrenia, pero es tambin evidente que los factores
ambientales interactan con los factores genticos, de modo que interfieren o potencian la predisposicin
gentica y determinan, en ltimo extremo, la aparicin de la enfermedad.
En los ltimos aos, las investigaciones se han dirigido a estudiar el entorno familiar de los pacientes
esquizofrnicos, con la finalidad de hallar variables o pautas de interaccin especficas que puedan
contribuir a la etiopatogenia de la esquizofrenia. Segn este punto de vista, el sujeto esquizofrnico sera
moldeado por las experiencias sociales a travs de las conductas parentales, las relaciones patgenas
padres-hijos, las formas de pensamiento aprendidas por imitacin, y el aprendizaje social fallido,
motivado por un entorno patolgico. Como veremos posteriormente, los factores ambientales conllevan
consecuencias pronsticas y teraputicas, ya que pueden actuar como factores moduladores del curso del
trastorno o factores precipitantes de las exacerbaciones, o de ellos se pueden derivar estrategias de
intervencin preventivas.
Harry Stack Sullivan, en los aos 20, comenz a desarrollar una teora interpersonal de la esquizofrenia.
Sullivan entenda el desarrollo de la personalidad como un reflejo de la evaluacin que realiza el paciente
de las personas que le son significativas, a travs de las pautas de interaccin interpersonales y
transacciones dentro de la familia, cultura y sociedad. La carencia en un sujeto de las oportunidades
necesarias para establecer relaciones significativas poda dar como resultado un dficit de personalidad o,
en el peor de los casos, llevarle a desarrollar una esquizofrenia. Para Sullivan, la esquizofrenia tendra
como base una disociacin masiva debida a una intensa ansiedad. Esta ansiedad sera el resultado de una
baja autoestima, la cual derivara de experiencias interpersonales errneas, entre las que habra que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (11 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
destacar la interaccin inicial madre-paciente. Esta hiptesis represent un cambio importante en el
enfoque que en su momento exista acerca de la gnesis de la esquizofrenia, basado en postulados
meramente intrapsquicos e individuales. En este sentido, las teoras bsicas de Sullivan estaban en
consonancia con las nuevas hiptesis que surgan subrayando la influencia de los padres y de la familia
en el desarrollo de la esquizofrenia.
Los primeros trabajos especficos acerca de las caractersticas parentales datan de la dcada de los 40 y
se centraron especialmente en la figura materna, a la que se atribuy la responsabilidad de la disfuncin
que genera la esquizofrenia. Frieda Fromm-Reichman acu el trmino "madre esquizofrengena" para
describir a una madre rechazante, fra, hostil, agresiva y dominante, pero al mismo tiempo insegura y
sobreprotectora (9). La influencia de este concepto sobre posteriores investigaciones en el estudio de las
familias de pacientes esquizofrnicos continu durante muchos aos. De hecho, las primeras
investigaciones se centraron en el estudio de aquellas pautas de crianza anmalas que pudieran actuar
como sustrato etiopatognico para un posterior desarrollo de la enfermedad.
En los aos 50, Lidz y colaboradores (10) ampliaron el foco patgeno, extendindolo a la figura paterna
y a la relacin conyugal. Los estudios de Lidz plantearon la existencia de variables como el "cisma
marital" y el "sesgo marital", fenmenos que, en su opinin, favorecan la aparicin de esquizofrenia, al
tiempo que identificaron una serie de caractersticas atribuibles a madres y padres "esquizofrengenos".
El "cisma marital" caracterizaba a un sistema familiar compuesto por una madre dominante y excntrica,
en oposicin a un padre pasivo y dependiente. Ambos cnyuges permanecan juntos a pesar de sus
manifiestas discrepancias, porque uno de ellos dependa del otro. En el "sesgo marital", por el contrario,
la interaccin conyugal estaba jalonada de continuos conflictos, discusiones y hostilidad entre los
consortes, lo que determinaba una divisin en los sentimientos de lealtad del hijo hacia cada uno de los
padres. Para Lidz, la esquizofrenia representara un estilo de vida adoptado por el paciente para eludir los
conflictos no resueltos en su familia. Otros investigadores en el campo de la patologa familiar han
utilizado los trminos "matrimonio aparente" o "divorcio emocional" para referirse a aquellas
interacciones conyugales externas aparentemente armnicas en las que subyace una profunda
discordancia.
Un conjunto especialmente interesante de estudios acerca de la interaccin entre familia y paciente en la
esquizofrenia lo constituyen aquellos que se centran en la cuestin de la denominada "emocin
expresada". Brown y colaboradores, (11) en la dcada de los 60, analizaron las caractersticas de las
familias en las que el paciente esquizofrnico recaa con mayor frecuencia, denominando "alta
expresividad emocional" a un conjunto de rasgos encontrados en el entorno familiar, como, por ejemplo,
la intensa expresin emocional por parte de los familiares del paciente, la actitud crtica y agresiva hacia
el enfermo, y el contacto estrecho y frecuente de los miembros de la familia con el paciente. Ms tarde,
en los aos 70, Waughn y Leff (12) acuaron el trmino "familias de alta expresividad emocional" para
aquellas estructuras familiares que expresaban rechazo hacia el paciente esquizofrnico, encontrando una
relacin significativa entre el nmero de recadas y el tiempo que pasaba el paciente en contacto con su
grupo familiar. En los estudios de Brown se obtuvieron unas tasas de recada de un 58% en familias de
alta expresividad emocional en los 9 meses siguientes al ingreso, lo que contrastaba con una tasa de tan
slo el 16% en familias de baja expresividad emocional. Por lo dems, la separacin de los pacientes
esquizofrnicos con respecto a sus familiares en los grupos con alta expresividad emocional reduca
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (12 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
sensiblemente los ndices de recada, al tiempo que los pacientes que convivan en familias de baja
expresividad emocional no precisaban de neurolpticos para prevenir las recadas. Estos resultados
fueron confirmados posteriormente en un estudio de mayor amplitud que se llev a cabo en una muestra
de 128 pacientes esquizofrnicos. Los ndices de recada que se obtuvieron fueron de un 51% y un 13%
respectivamente, siendo la diferencia altamente significativa. En las familias con alta expresividad
emocional, la disminucin del contacto con la familia a menos de 35 horas a la semana disminuy el
ndice de recada hasta un 28%, mientras que los pacientes en que no se pudo efectuar una reduccin del
tiempo de contacto familiar presentaron un ndice de recada de un 69%. Tambin confirm esta
experiencia el hallazgo de que el tratamiento psicofarmacolgico nicamente disminua el ndice de
recada en los pacientes esquizofrnicos que vivan en hogares con alta expresividad emocional. De estas
observaciones se han extrado aplicaciones teraputicas, y as, se han diseado ensayos de intervencin
teraputica con la finalidad de determinar la eficacia de una terapia familiar dirigida a reducir una
elevada expresividad emocional con el objeto de disminuir las recadas psicticas (13,14).
Algunos autores han defendido la idea de que una comunicacin anmala es una caracterstica frecuente
que puede encontrarse en las familias de pacientes esquizofrnicos. De acuerdo con este punto de vista,
la comunicacin defectuosa puede generar por s misma una situacin patgena particular. Los rasgos
formales y estructurales de la conducta y pensamiento parentales influyen en la formacin y desarrollo
del nio. De este modo, los nios aprenden estilos de comunicacin defectuosos que producen
alteraciones en el desarrollo cognitivo y lingstico, en la forma de percibir el mundo y en los procesos
de conceptualizacin. Una comunicacin anormal implica una expresin defectuosa dentro del sistema
familiar y un deterioro en la socializacin respecto del contexto extrafamiliar.
Dentro de la lnea de investigacin acerca de los defectos en la comunicacin, se ha diferenciado entre el
contenido de la comunicacin y el estilo de la comunicacin familiar, sobre todo la forma en que las
familias resuelven los problemas y su estilo de solucionarlos. Los estudios existentes han demostrado que
las familias de pacientes esquizofrnicos presentan ms problemas de comunicacin que las familias
normales y que una comunicacin alterada puede preceder al comienzo de la esquizofrenia en los hijos
de familias disfuncionales. El grupo de Palo Alto, encabezado por Bateson, (15) formul en los aos 50
el concepto de "doble vnculo", para subrayar la importancia patgena del contenido de la comunicacin,
en especial de mensajes antagnicos provenientes de los padres, y en concreto de la madre, que generan
en el hijo un estado de confusin capaz de llevarle a internarse en la psicosis. Las caractersticas de la
situacin de doble vnculo seran las siguientes: 1) el sujeto participa en una relacin tan intensa que, al
mismo tiempo que le imposibilita huir, le obliga a discriminar correctamente el tipo de mensaje que se le
est transmitiendo; 2) el individuo se encuentra atrapado en un contexto en el que el otro elemento de la
relacin expresa dos tipos de mensajes contradictorios entre s, en los que uno niega al otro; y 3) el sujeto
se ve incapaz de hacer comentarios acerca de los mensajes que se emiten, con la finalidad de saber a cul
de los dos mensajes debe responder, con lo que no puede llevar a cabo una formulacin
metacomunicativa.
Por su parte, las teoras de Wynne y Singer, aparecidas en los aos 70 subrayaron la importancia del
estilo de la comunicacin en la gnesis de la esquizofrenia. Para estos autores el flujo de la comunicacin
entre los miembros de la familia es disruptiva por la idiosincrasia de cada uno de los elementos que
participan en el acto comunicativo. Por otra parte, los estilos de comunicacin adquieren mayor
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (13 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
relevancia como estresores psicosociales pudiendo funcionar como factores desencadenantes en el inicio
o en la aparicin de recidivas de episodios psicticos, adems de la importancia que pueden tener en el
apoyo, control y prevencin de tales trastornos. Estos autores han sealado tambin que las familias de
los pacientes esquizofrnicos mantienen una relacin de "pseudomutualidad" que dificulta el proceso de
maduracin y cambio, y que el aprendizaje de un estilo de comunicacin anmalo produce alteraciones
cognitivas que repercuten de nuevo en una comunicacin ya previamente alterada (16).
Trastornos afectivos
Los trastornos afectivos suelen aparecer a menudo en familias y los datos de investigacin disponibles
indican que es posible la transmisin gentica de una fuerte predisposicin a los trastornos del estado de
nimo. No obstante, y a pesar de que los factores genticos son necesarios, no son suficientes para
explicar por s solos la gnesis de los trastornos afectivos. A los factores heredobiolgicos, una vez ms,
se aaden los factores ambientales, pues no hay que olvidar que el hombre integra una unidad
biopsicosocial indisoluble.
Las situaciones de separacin emocional o fsica se suceden habitualmente a lo largo del ciclo vital
humano. Una resolucin exitosa o un control adecuado de tales situaciones es un indicador de la
capacidad adaptativa de los sujetos ante posteriores situaciones vitales estresantes. El control sobre los
componentes emocionales de la conducta y la capacidad individual y colectiva para elaborar los procesos
de prdida desempean un papel protector frente al desarrollo de trastornos afectivos.
Existen estudios que han puesto de manifiesto la existencia de una serie de acontecimientos vitales
significativos en tanto que factores patgenos en el desarrollo de los trastornos afectivos, subrayando la
naturaleza negativa de tales acontecimientos. Sin embargo, tambin ponen de manifiesto estos estudios
que tales acontecimientos traumticos son influidos por otros factores como el entorno familiar y las
relaciones interpersonales (17, 18).
Desde el punto de vista psicosocial, los trastornos afectivos pueden ser promovidos y mantenidos tanto
por pautas de interaccin familiar disfuncionales como por la calidad de la red de apoyo psicosocial que
circunda a un individuo determinado, modulando el impacto de los acontecimientos ambientales
estresantes. Los factores generadores de estrs a nivel familiar pueden influir negativamente sobre los
nios, afectando mltiples reas de funcionamiento, tales como la competencia social, el desarrollo
cognitivo y la formacin de la personalidad, facilitando la aparicin de trastornos de conducta y cuadros
depresivos. Es necesario pues recalcar que los factores patgenos que han operado dentro de la matriz
familiar durante la infancia de algn modo han incidido tambin en la formacin de una personalidad
predispuesta para el padecimiento de los trastornos afectivos. Estudios realizados en nios y adolescentes
que presentaban sintomatologa afectiva, han correlacionado el nivel de la sintomatologa depresiva con
menores niveles de cohesin y adaptabilidad dentro del seno familiar y mayores ndices de emocin y
violencia expresadas dentro de la atmsfera familiar, sealando el papel contribuyente de la familia en la
etiopatogenia de los trastornos de la esfera afectiva (19,20,21).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (14 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
Dependencia de sustancias psicoactivas
La aparicin de problemas familiares es a menudo el primer indicador clnico acerca de la existencia de
un problema de consumo de sustancias. Dichos problemas se deben a la existencia de un patrn rgido de
no-resolucin de conflictos, con la consiguiente disminucin de los recursos adaptativos familiares. Suele
ser habitual la existencia de una situacin familiar caracterizada por la desesperanza, la baja autoestima y
el pesimismo. Con el tiempo, la actividad laboral del paciente, su situacin econmica y su salud general
pueden verse seriamente comprometidas.
La aproximacin familiar en casos de abuso y dependencia de sustancias es fundamental, dada la
tendencia del adicto a negar sus problemas en relacin con el consumo. Se sabe que el hecho de realizar
un diagnstico y un tratamiento precoces son fundamentales para una buena evolucin. Si no se aborda la
deteccin del problema desde la ptica de la familia, ste puede pasar desapercibido, con el consiguiente
empobrecimiento del pronstico.
En las familias en que existen problemas de consumo de txicos suele ser habitual la existencia de otros
problemas, tales como dificultades laborales, conductas autopunitivas, problemas escolares en los nios y
dificultades econmicas. Estas dificultades pueden actuar potenciando el problema de dependencia, al
actuar como fuentes de insatisfaccin recurrente. Tambin suelen existir dificultades para elaborar
adecuadamente las tareas propias del ciclo vital (nuevos miembros, emancipacin, jubilacin...) En
algunos casos, la superacin de etapas especficas es prcticamente imposible, ya que todas las
"energas" de la familia estn volcadas en la resolucin de los conflictos derivados de la adiccin (22).
Trastornos alimentarios
Es evidente el papel que desempea la familia en la gnesis de los trastornos de la alimentacin. Un
grupo de investigaciones en este rea han coincidido en sealar como factor patgeno una alteracin en
la interaccin o influencia recproca entre padres e hijos, mientras que otras teoras se han dirigido a
indicar alteraciones en el seno del conjunto de la familia como sistema interactuante. Por lo tanto, entre
los factores familiares que contribuyen a la psicopatologa de los trastornos alimentarios deben
considerarse tanto posibles factores genticos como los aspectos que hacen referencia a la estructura y el
funcionamiento familiar.
Las primeras observaciones de Hilde Bruch acerca del papel de la madre tanto en la obesidad como en la
anorexia nerviosa de los nios, llev a esta autora a considerar que el cuadro psicopatolgico no poda
entenderse sin tener en cuenta la unidad familiar en su conjunto y el sistema sociocultural. El estudio de
las familias de las pacientes con anorexia nerviosa permiti a esta autora defender con claridad la
existencia de tensiones y conflictos, a menudo latentes y ocultos, en los que las pacientes se encontraban
fcilmente atrapadas.
Autores como S. Minuchin y M. Selvini-Palazzoli se han dedicado al estudio de la estructura y dinmica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (15 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
familiares de los pacientes con anorexia nerviosa.
Minuchin ha estudiado los modelos transaccionales de las familias con pacientes psicosomticos
(anorexia nerviosa, diabetes mellitus, y asma bronquial), observando que el sistema familiar revelaba
modelos interactivos y organizativos en los cuales se podan identificar caractersticas disfuncionales
tpicas, independientemente del sntoma psicosomtico presentado. La organizacin disfuncional de la
familia facilita, junto con otros mltiples factores, internos o externos al sistema, la aparicin y la
persistencia del sntoma psicosomtico a cargo de uno de sus miembros. Pero ste, a su vez, y mediante
un mecanismo circular y de retroaccin, tiende a mantener estable la organizacin familiar disfuncional y
a conservar su equilibrio patolgico. Las caractersticas que segn Minuchin definen a las familias con
pacientes anorxicas son fundamentalmente cuatro:
Aglutinacin
Los miembros del sistema familiar se encuentran intensamente implicados unos con otros. Cada uno de
los elementos manifiesta tendencias intrusivas en los pensamientos, los sentimientos, las conductas y las
comunicaciones de los otros. Como consecuencia, existe una carencia de autonoma y privacidad. Por
otra parte, los lmites interindividuales y transgeneracionales son dbiles, con la consiguiente confusin
de roles y de funciones.
Sobreproteccin
Todos los miembros de la familia muestran un alto grado de solicitud y de inters recproco.
Constantemente se estimulan y suministran respuestas de tipo protector. En concreto, cuando el paciente
presenta un comportamiento sintomtico, toda la unidad familiar se organiza para intentar protegerlo,
omitiendo con este procedimiento la resolucin de otros conflictos familiares. De este modo, la
enfermedad del paciente ejerce de un modo circular una funcin protectora con respecto a la familia.
Rigidez
Este es el aspecto que define con mayor frecuencia a los sistemas patolgicos. Como consecuencia de
ello, la familia es particularmente resistente a todo cambio. La familia se presenta como una estructura
unida, armoniosa, y estable de cara al exterior, en la que no parecen existir ms problemas que la propia
enfermedad del paciente, rechazando, de este modo, la necesidad de un cambio en el interior del propio
sistema. Adems, las relaciones con el entorno social son evidentemente escasas, y la familia permanece
anclada para permitir la conservacin de la propia homeostasis.
Evitacin de conflictos
Las familias anorxicas presentan un umbral muy bajo de tolerancia a los conflictos. El sistema familiar
en su conjunto recurre a una serie de mecanismos para evitarlos, haciendo que stos permanezcan
encubiertos y sin resolver. En el proceso de evitacin de conflictos el paciente desempea un papel
principal; de este modo ante la aparicin de un conflicto en el subsistema conyugal, el paciente puede
reaccionar presentando una exacerbacin de su sintomatologa con lo que se yugula el conflicto, al
focalizar la atencin de todos los miembros de la familia en s mismo (23).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (16 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
Por su parte, M. Selvini-Palazzoli (24) llega a conclusiones anlogas a travs del estudio de familias con
pacientes anorxicas, en las que evala sobre todo los aspectos comunicativos, que agrupa en las
siguientes "reglas" fundamentales:
- Cada miembro del sistema familiar rechaza los mensajes de los dems elementos, tanto a nivel de
contenido como a nivel de relacin, con una frecuencia elevada.
- Todos los miembros que integran la familia revelan grandes dificultades para asumir abiertamente el
papel de lder.
- Se prohibe implcitamente toda alianza evidente de dos miembros de la familia contra un tercero, y
- Ningn miembro de la familia asume la culpa de la disfuncin familiar.
A partir de los estudios realizados por los dos autores anteriores se han extrado conclusiones acerca de la
utilidad de un enfoque sistmico en la interpretacin de la relacin entre el paciente psicosomtico y su
familia, y en la prctica a travs de intervenciones teraputicas familiares exitosas.
EVALUACION DIAGNOSTICA DE LA FAMILIA
Las fuentes de informacin que contribuyen al proceso de evaluacin diagnstica pueden proceder del
registro y anlisis de historias individuales de todos los miembros de la familia, escalas, cuestionarios,
entrevistas familiares abiertas o estructuradas, observacin de la familia como grupo mediante vdeo que
permite el visionado y estudio posteriores, y la colaboracin informativa de los trabajadores sociales.
Es importante que los mtodos de evaluacin diagnstica presten una especial atencin a la disfuncin de
los sistemas familiares como un factor etiolgico en el desarrollo de la psicopatologa "individual" (25).
Al mismo tiempo, es necesario tambin un sistema diagnstico de referencia para formular los objetivos
de la intervencin teraputica y para indicar reas disfuncionales en nios y adolescentes con riesgo de
desarrollar psicopatologa. Los principales signos de disfuncin familiar que hay que considerar en toda
evaluacin diagnstica incluyen: conflictos intrafamiliares, fenmenos de triangulacin, pseudosecretos,
fracaso para mantener la nuclearidad familiar, separacin de los padres, cisma conyugal, sesgo marital, y
pautas y coaliciones familiares disfuncionales. De este modo, cualquier enfoque teraputico en nios y
adolescentes debe basarse en un sistema de referencia diagnstico que sealar la dinmica de las
relaciones familiares que son susceptibles de disfuncin psicopatolgica (26).
La evaluacin del sistema familiar, aparte de valorar la posible existencia de una historia familiar de
trastornos mentales, se dirigir fundamentalmente a evaluar la estructura y el funcionamiento familiar. El
terapeuta deber centrarse en analizar las siguientes reas fundamentales: 1) estructura de la familia con
sus pautas transaccionales habituales y alternativas; 2) flexibilidad del sistema familiar y de los lmites, y
su capacidad de reestructuracin; 3) resonancia del sistema familiar en su conjunto frente a las acciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (17 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
individuales de sus miembros; 4) contexto familiar y extrafamiliar, evaluando las fuentes de apoyo
psicosocial y de estrs, adems del tipo y calidad de interacciones sociales extrafamiliares que mantiene
el sistema familiar; 5) fase del ciclo vital donde se encuentra la familia, valorando el rendimiento
funcional acorde a la etapa correspondiente; 6) contenido y estilos de las comunicaciones de la familia;
7) estilos defensivos familiares de afrontamiento de funciones y fuentes de estrs; y 8) formas en que los
sntomas del "paciente" identificado son utilizados en beneficio del sistema familiar para el
mantenimiento de determinadas pautas recurrentes de interaccin.
TRATAMIENTO
Aunque existen distintas escuelas de terapia familiar, todas ellas tienen como finalidad promover la
individuacin y maduracin de los sujetos que componen la familia, mejorar los canales de
comunicacin haciendo innecesaria la expresin a travs de los sntomas, y asumir los lmites entre los
distintos subsistemas familiares.
A pesar de que dentro de la terapia del grupo familiar existen diversas tcnicas, el punto de convergencia
especfico de todas ellas es el enfoque sistmico. El enfoque sistmico es de utilidad en la prctica clnica
porque permite la comprensin de estructuras tan vinculadas entre s como la personalidad y la familia.
La orientacin sistmica rene las siguientes caractersticas:
- Los diferentes miembros de la familia estn interrelacionados.
- Cada uno de los elementos que integran la familia no pueden ser entendidos aisladamente del resto del
sistema.
- El funcionamiento familiar no puede comprenderse por el conocimiento individual de cada uno de sus
elementos.
- La estructura y organizacin familiar son factores determinantes en la manifestacin de las conductas
de cada uno de sus elementos.
- Las pautas de interaccin del sistema familiar acaban moldeando la conducta de los miembros
familiares.
Los resultados de estudios de revisin de diferentes escuelas de terapia familiar sugieren que un enfoque
eclctico en la terapia de familia depara los mejores resultados, respaldando de este modo el creciente
nfasis en la integracin de las escuelas de terapia familiar. Los enfoques familiares parecen ser
especialmente adecuados en el tratamiento de la psicopatologa en la esquizofrenia, trastornos del estado
de nimo, trastornos de conducta, drogodependencias y trastornos alimentarios, siendo su aplicabilidad
menos clara para los trastornos por ansiedad y alcoholismo (27).
Esquizofrenia
La terapia de familia en la esquizofrenia se ha dirigido fundamentalmente a aquellos casos en los que las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (18 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
familias manifestaban una alta expresividad emocional. El tratamiento de la familia es especialmente til
en la prevencin de recadas cuando se asocia con medicacin neurolptica.
La terapia familiar ejerce efectos beneficiosos en la esquizofrenia a travs de los siguientes mecanismos:
1) disminucin del nivel de estrs familiar, ya que las relaciones familiares hiperestimulantes, crticas, o
excesivamente absorbentes pueden desbordar la capacidad defensiva del individuo enfermo y precipitar
un nuevo episodio psictico; 2) orientacin psicoeducativa familiar sobre tipos de la enfermedad, curso,
y necesidad de tratamiento a largo plazo para evitar recadas; 3) incremento de la cooperacin y
cumplimiento de las prescripciones teraputicas, tanto por parte del paciente como de la familia; 4)
entrenamiento en habilidades sociales del paciente para mejorar su capacidad adaptativa, con la finalidad
de que pueda afrontar con xito los problemas familiares y la rehabilitacin psicosocial; y, por ltimo, 5)
obtencin de apoyo de otras personas distintas a la unidad familiar, pero pertenecientes al contexto social
del paciente, evitando que la red de apoyo social del individuo enfermo se deteriore (terapia familiar
mltiple).
Trastornos afectivos
No han sido desarrolladas tcnicas especficas para el tratamiento de los trastornos afectivos en las
diversas orientaciones existentes de la terapia familiar; por lo tanto, para el tratamiento de una familia
con un miembro que padece un trastorno depresivo se suele recurrir a las distintas tcnicas de terapia de
familia, indistintamente.
La terapia familiar en los trastornos del estado de nimo engloba un conjunto de tcnicas con distintos
fundamentos tericos y metodologas teraputicas. Sin embargo, todas ellas tienen en comn que priman
ante todo las relaciones interpersonales frente a los elementos individuales y sostienen que las
modificaciones positivas efectuadas en el sistema familiar incidirn en los distintos miembros de la
familia, favoreciendo la aparicin de cambios beneficiosos. Los objetivos de la terapia familiar en los
trastornos afectivos son facilitar un mejor funcionamiento psicolgico y aumentar la satisfaccin en la
unidad familiar, a travs de la modificacin de pautas de interaccin disfuncionales, con la intencin de
disminuir la tasa de recadas. Los enfoques para el tratamiento de familias disfuncionales pueden
comprender: 1) tcnicas de terapia familiar estratgica, donde el tratamiento puede centrarse en la
resolucin de problemas especficos; 2) tcnicas de orientacin sistmica, en las que el foco de
tratamiento es la matriz de interaccin de la familia; y 3) tcnicas cognitivo-conductuales aplicadas al
contexto familiar para modificar los esquemas cognitivos y vivenciales del sistema y estimular los logros
conseguidos.
Las familias de pacientes con trastornos afectivos tambin pueden verse beneficiadas de un enfoque
psicoeducativo familiar. De acuerdo con este enfoque, el cnyuge desempea un papel primordial en el
tratamiento, ya que se le implica activamente en el proceso teraputico, favoreciendo la creacin de un
ambiente familiar protector. En caso de que existan problemas conyugales especficos que favorezcan las
disputas familiares, stos sern abordados tambin en el tratamiento. Por ltimo, puede aadirse a la
terapia familiar una terapia de grupo que facilite el desarrollo de facultades sociales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (19 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
Dependencia de sustancias psicoactivas
El tratamiento a nivel familiar de las dependencias es complejo, ya que a veces los problemas vienen de
lejos (a veces han sido padecidos a lo largo de varias generaciones). Ello hace que la familia tenga una
baja adaptabilidad y que reaccione con una fuerte resistencia ante cualquier intento de intervencin
teraputica, ya que, siendo incapaces de adaptarse a cualquier nueva demanda, viven la aparicin del
terapeuta como una amenaza. De ah que, muy a menudo, el terapeuta tenga que limitarse en las etapas
iniciales del tratamiento exclusivamente a brindar apoyo, renunciando a cualquier intento de modificar la
dinmica familiar. Esto puede ser especialmente importante, ya que, a pesar del sufrimiento
experimentado por la familia, el cambio puede ser vivido con un gran temor, por lo que supone de
desafo al equilibrio familiar.
A veces la intercurrencia de problemas fsicos graves en el sujeto dependiente hace que sea necesario
proceder al ingreso hospitalario como medida inicial. En estos casos, la terapia familiar puede ser
integrada en el plan de tratamiento, de modo que se den los primeros pasos durante el periodo
hospitalario. Tambin puede ser conveniente hacer coincidir la intervencin familiar con otros
tratamientos a nivel comunitario (por ejemplo, Alcohlicos Annimos e instituciones similares). De
cualquier modo, la programacin ha de ser hecha siempre a largo plazo, con objetivos concretos y
modestos, dada la dificultad de tratamiento de este tipo de problemas.
Trastornos alimentarios
Con anterioridad a los aos 70 los diferentes enfoques teraputicos de los trastornos alimentarios eran
fundamentalmente de tipo individual. A partir de los aos 70, S. Minuchin y M. Selvini-Palazzoli aplican
la terapia de familia al campo de la anorexia nerviosa, partiendo del concepto de que la anorexia no es un
trastorno mental "individual" sino que refleja una disfuncin de toda la familia como sistema, en relacin
con la cual el trastorno ejerce un papel homeosttico y estabilizador. Los dos autores citados han fundado
las dos escuelas de terapia familiar que ms han contribuido al estudio de los trastornos alimentarios: la
escuela de Filadelfia (terapia estructural) y la escuela de Miln (terapia familiar sistmica).
La terapia estructural concibe la unidad familiar como un sistema interrelacionado en el que las
intervenciones teraputicas pueden llevarse a cabo sobre uno o varios de los siguientes niveles
susceptibles de presentar disfunciones: 1) alianzas y escisiones significativas entre los distintos miembros
de la familia; 2) sistema ejecutivo o figura que ostenta la jerarqua de poder dentro del seno familiar; 3)
tipos de lmites entre los diferentes elementos individuales y generacionales de la familia; y 4) tolerancia
a los conflictos en el seno familiar sin necesidad de recurrir a la negacin o desplazamiento del sntoma.
La terapia estructural se dirige a modificar las pautas de interaccin que imposibilitan el desarrollo de los
distintos miembros de la familia, y en especial del paciente anorxico, para que adopten pautas de
transaccin intrafamiliares alternativas, se restablezca la autoridad ejecutiva del subsistema parental, se
fortalezcan los lmites normales o se establezcan alianzas adecuadas entre los miembros familiares.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (20 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
Por su parte, el modelo de terapia familiar sistmica conceptualiza el grupo familiar como un sistema
autorregulado basado en ciertas normas que mantienen su carcter disfuncional. El desarrollo de la
anorexia nerviosa sera la nica adaptacin posible del individuo a este tipo determinado de
funcionamiento familiar anmalo. Segn esta teora, la familia anorxica se caracterizara por un alto
grado de disfuncin conyugal, problemas de liderazgo en el subsistema parental, rechazo de los mensajes
emitidos por los distintos elementos familiares, escasa resolucin de conflictos familiares y conyugales,
alianzas encubiertas entre diferentes miembros familiares, no reconocimiento de coaliciones entre los
elementos de la familia, desplazamiento de la culpa y unos lmites extremadamente rgidos. La familia
"anorexgena" se considera aqu como un sistema autocorrectivo, que mantiene su estabilidad a travs de
mecanismos homeostticos, para cuya modificacin es necesario la accin de un agente externo al
sistema familiar, siendo sta la nica posibilidad de romper los vnculos patgenos que dificultan que el
sistema se reprograme de un modo no patolgico. Con el propsito de lograr este objetivo, se recurre a
tcnicas paradjicas especficas para cada grupo familiar evaluado, construidas a partir del estudio de las
pautas de interaccin especficas de cada sistema en particular. A las prescripciones paradjicas se
aaden maniobras como los rituales, que prescriben conductas cuyas normas sustituyen a las precedentes.
Los terapeutas de familia, por lo tanto, actan como catalizadores, actuando sobre el sistema pero
permaneciendo fuera de ste para evitar el riesgo de ser neutralizados por el mismo.
A partir de los aos 80 ha comenzado a aparecer una corriente integradora dentro de los terapeutas de
familia, aprehendiendo diferentes elementos de diversas escuelas de terapia familiar. Por lo tanto, en la
terapia familiar de los trastornos alimentarios, se est asistiendo cada vez ms a un enfoque multimodal y
eclctico, que incorpora estrategias de terapia individual, familiar, y cognitivo-conductual. La
perspectiva actual del tratamiento de los trastornos alimentarios es considerar al paciente y su entorno,
analizando los procesos sociales, familiares, e individuales, con el objetivo de obtener el mximo
rendimiento teraputico. En ltimo extremo, no hay que olvidar que el tratamiento de todo paciente con
un trastorno psicopatolgico debe individualizarse y adaptarse a las caractersticas especficas de cada
sistema familiar en particular.
BIBLIOGRAFIA DEL CAPITULO
1.- Kellam SG. Families and mental illness: current interpersonal and biological approaches. Psychiatry,
1987; 50: 303-307.
2.- Swanson JW, Holzer CE, Canavan MM and Adams PL. Psychopathology and economic status in
mother-only and mother-father families. Child Psychiatry Hum Dev, 1989; 20: 15-24.
3.- Dew MA, Penkower L and Bromet EJ. Effects of unemployment on mental health in the
contemporary family. Behavior Modification, 1991, 15:501-544.
4.- Witkowski P, Kahn JP and Laxenaire M. Mutations sociales et psychopathologie familiale. Annales
Medico-Psychologiques, 1988, 146: 954-957.
5.- Raffy A. Sur la pathogenie des placements en familie d'accueil. Perspectives Psychiatriques, 1988;
27: 37-43.
6.- Nemet L. Amenagement de l'espace et psychopathologie familiale. Perspectives Psychiatriques, 1988;
27: 105-110.
7.- Goldman SJ, D'Angelo EJ and DeMaso DR. Psychopathology in the families of children and
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (21 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
adolescents with borderline personality disorder.Am J Psychiatry, 1993; 150: 1832-1835.
8.- Green SM, Loeber R and Lahey BB. Child psychopathology and deviant family hierarchies. Journal
of Child & Family Studies, 1992; 4: 341-349.
9.- Fromm-Reichman F. Notes on the development of treatment of schizophrenia by psychoanalytic
psychopathology. Psychiatry, 1948; 11: 263-273.
10.- Lidz T, Cornelison AR, Fleck S, et al. The intrafamilial environment of schizophrenic patients: II.
Marital schism and marital skew. Am J Psychiatry, 1957; 114:241-244.
11.- Brown GW, Monck EM, Castairs GM, et al. Influence of family life on the course of schizophrenic
illness. Br J Prevent Social Med, 1962; 16: 55-68.
12.- Waughn C and Leff J. The influence of family and social factors on the course of psychiatric illness.
Br J Psychiatry, 1976; 129: 125-137.
13.- Bebbington PE and Kuipers L. The social management of schizophrenia. Br J Hosp Med, 1982; 28:
396-403.
14.- Barrowclough C, Tarrier N. Psychosocial intervention with families and their effects on the course
of schizophrenia: a review. Psychol Med, 1984; 14: 629-642.
15.- Bateson G, Jackson D, Haley J, et al. Towards a theory of schizophrenia. Beh Sci, 1956; 1:251-264.
16.- Wynne LC, Ryckoff IM, Day J and Hirsch SI. Pseudo-mutuality in the family relations of
schizophrenics. Psychiatry, 1958; 21: 205-220
17.- Coryell W, Winokur G, Maser JD, et al. Recurrently situational (reactive) depression: a study of
course, phenomenology and familial psychopathology. J Affect Disord, 1994; 31: 203-210.
18.- Grigoroiu-Serbanescu M, Christodorescu D, Jipescu I, et al. Children aged 10-17 of endogenous
unipolar depressive parents and normal parents: I. Psychopathology rate and relations of the severity of
the psychopathology to familial and environmental variables. Rom J Neurol Psychiatry, 1990; 28: 45-62.
19.- Summerville MB, Kaslow NJ, Abbate MF and Cronan S. Psychopathology, family functioning, and
cognitive style in urban adolescent with suicide attempts. J Abnorm Child Psychol, 1994; 22: 221-235.
20.- Fendrich M, Warner V and Weissman MM. Family risk factors, parental depression, and
psychopathology in offspring. Developmental Psychology, 1990; 26: 40-50.
21.- Narnow JR, Tompson M, Hamilton EB, et al. Family-expressed emotion, childhood-onset
depression, and childhood-onset schizophrenia spectrum disorders: is expressed emotion a nonspecific
correlate of child psychopathology or a specific risk factor for depression?. J Abnorm Child Psychol,
1994; 22: 129-146.
22.- Doherty WJ and Baird MA. Family therapy and family medicine.Nueva York: The Guilford Press,
1983
23.- Minuchin S. Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press, 1974
24.- Selvini-Palazzoli M. L'anoressia mentale. Dalla terapia individuale alla terapia familiare. Miln:
Feltrinelli, 2. ed., 1982
25.- Strozier AM and Armour MA. Family psychopathology: Cross training graduate marital and family
therapy students in family assessment and psychiatric nosology. Contemporary Family Therapy, 1993;
15:33-49.
26.- Ionescu A. Clinical phenomena of family psychopathology: Diagnostic reference points from the
perspectives of family psychopathology. Revue Romaine des Sciences Sociales-Serie de Psychologie,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (22 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
1985; 29: 147-156.
27.- Lange A, Schaap CP and Van Widenfelt B. Family therapy and psychopathology: Developments in
research and approaches to treatment. Journal of Family Therapy, 1993; 15: 113-146.
BIBLIOGRAFIA BASICA RECOMENDADA
1.- Bateson G. Pasos hacia una ecologa de la mente. Buenos Aires: Ed. Carlos Lohl, 1972.
2.- Bateson G, Ferreira AJ, Jackson DD, et al. Interaccin familiar. Aportes fundamentales sobre teora y
tcnica. Buenos Aires: Ed. Tiempo Contemporneo, 2. ed, 1974.
3.- Grotevant HD and Carlson CI. Family assessment. Nueva York: The Guilford Press, 1989.
4.- Minuchin S and Fishman HC. Tcnicas de terapia familiar. Barcelona: Paids, 1981.
5.- Simon FB, Stierlin H and LC Wynne. Diccionario de terapia familiar. Barcelona: Gedisa, 1988.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a5n11.htm (23 of 23) [02/09/2002 03:58:17 p.m.]
6
EPIDEMIOLOGIA PSIQUIATRICA
1. Conceptos bsicos
Coordinador: J. Artal Simn, Cantabria
Definicin G
Indices de morbilidad G
Indices de riesgo G
2. Aspectos metodolgicos
Coordinador: J. Artal Simn, Cantabria
Tipos de estudios G
Diseo de los estudios epidemiolgicos G
Establecimiento de hiptesis G
Seleccin de la muestra G
Recogida de datos G
Definicin de caso G
Anlisis de datos G
3. Epidemiologa especial. Estudios de morbilidad
de los trastornos psiquitricos
-Estudios de morbilidad de los trastornos psiquitricos
-Epidemiologa psiquitrica comparada o transcultural
-Vulnerabilidad, factores de riesgo y factores de
proteccinen la enfermedad mental
Coordinador: A.Rodrguez Lpez, Santiago de Compostela
El soporte social G
La emocin expresada y la esquizofrenia G
Los trastornos psiquitricos infantojuveniles G
-Acontecimiento vitales
Coordinador: I. Montero Piar, Valencia
Metodologa G
Factores predisponentes (vulnerabilidad) G
Factores de proteccin G
Hallazgos biolgicos sobre el estrs G
Hallazgos ms significativos en diferentes trastornos G
Implicaciones teraputicas G
-Factores demogrficos y socio-culturales
Coordinador:J.F.Dez- Manrique, Cantabria
Sexo G
Edad G
Estado civil G
Situacin laboral G
Nivel educacional G
Clase social G
Integracin social y religiosa G
Distribucin poblacional G
Salud fsica y enfermedad mental G
4. Metodologa de la evaluacin de la demanda de los
servicios y de las intervenciones
Coordinador: D. Gonzlez de Chaves, Madrid
Evaluacin de las demandas en salud mental G
Flujos en salud mental: modelo de Goldberg y Huxley G
Registro de casos G
Evaluacin en los servicios de salud mental G
Evaluacin de las intervenciones G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area6.htm (1 of 2) [02/09/2002 03:59:43 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area6.htm (2 of 2) [02/09/2002 03:59:43 p.m.]
6
EPIDEMIOLOGIA PSIQUIATRICA-Responsable:J.L. Vzquez
Barquero, Cantabria
1.CONCEPTOS BASICOS
Autor: J.A. Herrn Gmez
Coordinador: J. Artal Simn, Cantabria
DEFINICION
La epidemiologa psiquitrica trata del estudio de la distribucin de las enfermedades mentales en la
poblacin as como de los factores que la determinan. Esta disciplina mantiene estrechas relaciones con
la epidemiologa social y la epidemiologa psicosocial; sin embargo, mientras que la epidemiologa
psiquitrica slo se define por el objeto de estudio y es eclctica con respecto a las teoras sobre las
causas de la enfermedad mental, la epidemiologa social y la epidemiologa psicosocial tienen una clara
orientacin en relacin a los determinantes sociales y psicosociales y no se limitan al estudio de los
trastornos mentales, sino tambin a un amplio rango de experiencias y enfermedades humanas (1).
Aunque los orgenes de la epidemiologa psiquitrica se remontan a los mismos comienzos de la
epidemiologa en el siglo XIX, hasta no hace mucho los caminos de la psiquiatra y la epidemiologa han
transcurrido relativamente distanciados. La historia de la epidemiologa psiquitrica se describe
clsicamente, siguiendo a Dohrenwend, en tres generaciones sucesivas (1,2): La primera generacin,
antes de la 2 Guerra Mundial, utilizaba un estudio estadstico de carcter administrativo para analizar la
relacin de variables sociodemogrficas con trastornos mentales especficos. La segunda generacin, en
parte impulsada por cambios en la nomenclatura psiquitrica propiciados por la guerra, se caracteriz por
el uso de mtodos censales y muestras de la poblacin general para el estudio de sndromes generales, sin
mucho inters en los trastornos mentales especficos. La tercera generacin, desde los aos 80, y fruto
del gran cambio en los sistemas diagnsticos motivado por la aparicin del DSM III, ha combinado las
tcnicas muestrales con un inters en trastornos mentales especficos.
Adems de la psiquiatra y de ciencias sociales, como la sociologa, la antropologa y la psicologa social,
y debido a su carcter de estudio cuantitativo, disciplinas como la estadstica le aportan sus
conocimientos y sus mtodos. Segn los objetivos, y por lo tanto de los mtodos en aplicar, podemos
hablar de tres tipos de epidemiologa: descriptiva, analtica y experimental.
Epidemiologa descriptiva: Su objetivo es determinar la frecuencia con que se presentan los trastornos
psiquitricos en la poblacin. Aporta tambin datos para completar los cuadros clnicos y da informacin
fundamental a la hora de distribuir los recursos sanitarios.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6.htm (1 of 4) [02/09/2002 04:00:07 p.m.]
Epidemiologa analtica: As como la epidemiologa descriptiva estudia la tasa de enfermedad en el
conjunto de la poblacin, la vertiente analtica de la epidemiologa analiza las variaciones entre las tasas
de dos grupos diferentes de poblacin, pudiendo as estudiar las hiptesis etiolgicas. De esta manera se
pueden identificar grupos de riesgo y, a partir de stos, inferir posibles factores de riesgo.
Epidemiologa experimental: Analiza tambin las diferencias entre las tasas de dos grupos, pero en uno
de ellos se ha realizado una intervencin. Se evala la eficacia de la intervencin para reducir la
patologa objeto de estudio.
INDICES DE MORBILIDAD
La epidemiologa descriptiva basa su estudio en el clculo de la frecuencia de los trastornos mentales en
forma de morbilidad y se expresa mediante diversas tasas. La tasa es una relacin y representa el nmero
de casos afectos dividido entre el nmero total de sujetos que componen la poblacin de origen.
La tasa de prevalencia es la medida ms simple; consiste en la proporcin de casos encontrados en la
poblacin en un momento dado. Es una observacin transversal, y habitualmente se representa como
tanto por ciento. Segn el periodo de tiempo considerado hablaremos de prevalencia puntual o
instantnea, si nos referimos a un periodo de tiempo reducido, o prevalencia a un mes o a un ao si es
ste el tiempo estudiado. La tasa de incidencia mide el nmero de casos aparecidos en la poblacin
durante un determinado periodo de tiempo y se expresa con frecuencia como tantos por mil personas por
ao. Las tasas pueden representarse de forma bruta (en su forma global) o estratificada (representando,
por ejemplo, distintos grupos de edad). La tasa de prevalencia incluir tanto casos de reciente comienzo
como casos que lleven cierto tiempo padeciendo el trastorno; mientras que la tasa de incidencia nos
permite conocer el nmero de casos nuevos, cundo han comenzado, su relacin temporal con posibles
etiologas, etc. Pese a que el estudio de incidencia sea aceptado como el ms til para el anlisis de los
factores etiopatognicos, las dificultades para su realizacin (econmicas, necesidad de buenas
estructuras asistenciales, etc.) han hecho que proliferen ms los estudios de prevalencia (3).
La mayora de los trabajos que analizan los ndices de morbilidad se basan en datos obtenidos a partir de
registros de estructuras asistenciales (psiquitricas, de medicina general, etc.) y aunque esta metodologa
no es la idnea para la obtencin de datos de la poblacin general, permite un estudio ms exhaustivo de
la patologa psiquitrica. Los estudios de base comunitaria son ms escasos (por el considerable esfuerzo
de recursos y gasto econmico que suponen), pero recientemente y de manera paralela a los progresos en
la valoracin y el diagnstico psiquitrico (4), han aparecido los resultados de dos estudios americanos a
gran escala: el Epidemiologic Catchment Area (ECA) (5) y el National Comorbidity Survey (6). Ambos
representan lo expuesto anteriormente como la tercera generacin de la epidemiologa psiquitrica.
INDICES DE RIESGO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6.htm (2 of 4) [02/09/2002 04:00:07 p.m.]
Dentro de la epidemiologa analtica y para comparar entre s tasas de grupos diferentes de poblacin
utilizamos dos tipos de medidas: el riesgo relativo y el atribuible.
El riesgo relativo (o razn de tasas) es la relacin calculada de los sujetos expuestos al factor en estudio
que desarrollan el padecimiento entre los no expuestos que lo desarrollan. As, por ejemplo, si hablamos
de un riesgo relativo de 5 queremos decir que por cada persona entre cien no expuestas que desarrollan el
trastorno en un ao, habr 5 de cada cien expuestos que lo hagan.
El riesgo atribuible (tambin llamado diferencia de tasas) es el incremento absoluto en el riesgo asociado
con la exposicin. Segn el ejemplo anterior, sera cuatro de cada cien personas en un ao (esto es; cinco
del grupo de expuestos menos uno del grupo de no expuestos). Un riesgo relativo elevado habla a favor
de una fuerte carga etiolgica del factor estudiado, mientras que un riesgo atribuible elevado indica slo
la influencia absoluta del factor de riesgo.
Dicho de otra forma, para hallar ndices de riesgo tendremos que comparar dos grupos de pacientes que
difieran entre s en una caracterstica; esta caracterstica puede ser la exposicin a un factor de riesgo (lo
que sera un estudio de cohortes) o el padecer o no una determinada enfermedad (lo que sera un estudio
de casos y controles). Se puede ver representado en una tabla de 2x2 (Tabla 1), donde partiendo de la
exposicin o no al factor de riesgo, el riesgo relativo sera la relacin entre los expuestos que han
desarrollado la enfermedad y los no expuestos que tambin la han desarrollado. Sin embargo, dado que
los estudios de cohortes son largos y caros, el tipo de estudios ms habitual, con mucho, es el de casos y
controles. Se parte en stos de grupos de enfermos y de sanos (controles), y mediante la historia
intentaremos averiguar si tuvieron o no exposicin al agente causal. Aqu, sin embargo perdemos en
precisin, ya que hay varios factores que pueden distorsionar los resultados, tales como una incorrecta
eleccin de los controles o que los datos recogidos en la historia (retrospectiva) no sean fiables. La fuerza
de la relacin calculada de esta forma es denominada odds ratio (razn de ventaja o desigualdad relativa).
La asociacin entre causa y efecto determinada de esta ltima manera es bastante menos fiable que en los
estudios de casos y controles por los problemas metodolgicos reseados.
ENFERMEDAD
SI
(CASOS)
SI
(CONTROLES)
EXPOSICION
SI
(EXPUESTOS)
a b
NO
(NO EXPUESTOS)
c d
Riesgo relativo =
a
Odds Ratio =
axb
a+b
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6.htm (3 of 4) [02/09/2002 04:00:07 p.m.]
c bxc
c+d
Los ndices de riesgo, por lo tanto, nos muestran la fuerza de la asociacin entre dos variables; un
trastorno y un factor de riesgo. Sin embargo, no hay que olvidar que una asociacin estadsticamente
significativa no implica necesariamente una relacin causal, y hay que comprobar otro tipo de criterios
de causalidad, tales como la relacin temporal o la desaparicin de la enfermedad al desaparecer la
exposicin (7,8), adems de descartar posibles sesgos o factores de confusin que analizaremos ms
adelante.
BIBLIOGRAFIA
1.- Anthony JC, Eaton WE, Henderson AS. Psychiatric epidemiology. Epidemiol Rev 1995; 17(1): 1-8.
2.- Dohrenwend BP, Dohrenwend BS. Perspectives on the past and future of psychiatric epidemiology:
the 1981 Rema Lapouse Lecture. Am J Public Health 1982; 72: 1271-1279.
3.- Opit LJ. The epidemiological method. Current Opinion in Psychiatry 1994; 7: 192-196,
4.- Kaelber CT, Regier DA. Directions in psychiatric epidemiology. Current Opinion in Psychiatry 1995;
8: 109-115.
5.- Regier DA, Farmer M, Rae D, Myers J, Kramer M, Robins L, George L, Karno M, Locke B. One
month prevelence of mental disorders in the United States and sociodemographic characteristics: the
Epidemiologic Catchment Area study. Acta Psychiatr Scand 1993; 88: 35-47.
6.- Kessler R, Mc Gonagle K, Zhao S, Nelson C, Hughes M, Eshleman S, Wittchen H, Kendler K.
Lifetime and 12-month prevalance of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Arch Gen
Psychiatry 1994; 51: 8-19.
7.- Villalb JR. Epidemiologa. En: Pardell H, Cobo E, Canela J. Bioestadstica. Masson 1992. pp
205-219
8.- Lewis G. Mann A. Epidemiology. En: Weller M, Eysenck M. (eds.) The scientific basis of psychiatry.
Londres. WB Saunders 1992. pp 111-124.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6.htm (4 of 4) [02/09/2002 04:00:07 p.m.]
6
2. ASPECTOS METODOLOGICOS
Autor: J.A. Herrn Gmez
Coodinador: J. Artal Simn, Cantabria
En la investigacin epidemiolgica, como en cualquier otro tipo de investigacin cientfica, se han de
seguir una serie de pasos desde la concepcin original del estudio hasta la obtencin de los resultados. En
el caso de la epidemiologa psiquitrica, hasta las ltimas dcadas no han alcanzado un nivel de
desarrollo suficiente los conocimientos necesarios, sobre todo a nivel nosolgico, para dar lugar a
mtodos cuantitativos de estudio. Revisaremos por un lado los distintos tipos de estudios
epidemiolgicos psiquitricos, y por otro su realizacin, desde la concepcin inicial (establecimiento de
hiptesis) hasta la obtencin de los resultados finales.
TIPOS DE ESTUDIOS
Disponemos de varios parmetros con los que ordenar los estudios epidemiolgicos. En primer lugar y en
su forma ms sencilla, podemos hablar de estudios descriptivos y analticos, adems de los
experimentales, que como ya hemos visto, estudiaban porcentajes de morbilidad, causas y factores de
enfermedad y el efecto de intervenciones preventivas respectivamente. Hay adems otras formas de
clasificar los estudios psiquitricos:
- Segn la duracin del estudio: se puede hablar de estudios transversales, donde slo se realiza una
evaluacin en un momento dado, y de estudios longitudinales, cuando aparte de la evaluacin inicial se
realiza al menos otra ms adelante en el tiempo. Mientras los primeros estudian tasas de prevalencia y
forman parte de la epidemiologa descriptiva, los longitudinales nos permiten calcular la incidencia, vida
media, etc., adems de permitir anlisis cuasi-experimentales evaluando dos intervenciones y sus efectos
a travs del tiempo. Son estudios longitudinales, incluidos en la epidemiologa analtica, los estudios de
casos y controles, ya referidos anteriormente, en los que hay un grupo que presenta el trastorno y otro
que no lo presenta (como un estudio entre pacientes esquizofrnicos y sanos), y los estudios de cohortes,
en los que un grupo presenta una exposicin a un factor en estudio y otro grupo no lo presenta o lo hace
en menor medida (como un estudio entre hijos de esquizofrnicos e hijos de sanos). En ste ltimo caso,
ambos grupos son de "sanos" y se investiga una hiptesis etiolgica: la mayor vulnerabilidad de uno de
los grupos para desarrollar el trastorno.
- Segn la relacin con el presente encontramos estudios prospectivos y retrospectivos. Los primeros se
realizan "hacia adelante" y son habitualmente longitudinales, por el hecho de hacer repetidas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (1 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
valoraciones a lo largo del tiempo. En los estudios retrospectivos se realiza un estudio de datos recogidos
en el pasado.
- Segn las fuentes de informacin en que se basa el estudio tenemos, por una parte, los estudios basados
en fuentes secundarias de informacin, en los que los datos se recogen de "figuras clave" de la
comunidad (como el maestro o el sacerdote). Este tipo de enfoque generalmente slo es til para el
estudio de patologas fcilmente identificables (psicosis, oligofrenias, etc.) y generalmente se usa como
medio de apoyo del otro mtodo, que es el estudio basado en las fuentes primarias; en ste, que es el ms
ampliamente utilizado, la informacin se adquiere directamente de cada sujeto.
- Dependiendo de la proporcin de la poblacin sobre la que realizamos el estudio, hablamos de un
estudio censal o estudio intensivo si lo realizamos sobre la totalidad de la poblacin de un rea. En ellos
se lleva a cabo un anlisis profundo de una pequea comunidad, pero sus resultados alcanzan
lgicamente una escasa representatividad. Existen, por otro lado, los estudios muestrales, que se basan en
el anlisis de ncleos extensos de poblacin, donde a partir de una poblacin amplia, se selecciona una
muestra representativa por procedimientos aleatorios. Este enfoque hace que los resultados sean ms
generalizables, pero aade problemas metodolgicos y no permite un estudio tan profundo como los
censales.
- Por ltimo, y segn el universo objeto de estudio, podemos distinguir entre estudios comunitarios y
estudios de poblaciones en tratamiento. Los estudios comunitarios son los que permiten una
aproximacin a la patologa tal y como se presenta en la poblacin general. Con ellos podemos llegar a
conocer la prevalencia real y evitamos los filtros que tiene que pasar el paciente desde que se reconoce
como enfermo hasta que llega a la consulta del generalista o del especialista (9, 10, 11). Dentro de los
estudios de poblaciones en tratamiento podemos distinguir entre los de poblaciones bajo control
psiquitrico y poblaciones en contacto con consultorios de medicina general. En stos ltimos, los
objetivos de estudio suelen ser similares a los de los comunitarios, y lo mismo sucede con los mtodos
empleados (estudios de prevalencia, con diseos trasversales o longitudinales, con los mismos
instrumentos que en los comunitarios). Son importantes a la hora de estudiar patologa psiquitrica
menor, as como la relacin entre patologa fsica y psquica. Su principal inconveniente radica en que
precisan un desarrollo considerable de la asistencia primaria, por lo que slo han sido desarrollados en
pases que cumplen este requisito. En los estudios de poblaciones bajo control psiquitrico el objetivo no
es conocer la morbilidad, sino el estudio de la patologa psiquitrica en sus vertientes clnica,
etiopatognica, evolutiva y pronostica. Tienen la ventaja de que permiten aprovechar el trabajo
asistencial previo, y el inconveniente de no ser un buen reflejo de la expresin de la patologa en la
comunidad por los filtros previos que han tenido que atravesar los pacientes para llegar al especialista.
De entre todos los tipos de estudios reseados, se podra afirmar que el prototipo de estudio
epidemiolgico psiquitrico es aquel estudio que rene las caractersticas de comunitario, muestral,
transversal y descriptivo.
DISEO DE LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (2 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
Ante cualquier tipo de estudio epidemiolgico, nos encontramos ante una serie de dificultades
metodolgicas que hay que observar antes de llevarle a cabo. En el caso de la psiquiatra hay ciertas
dificultades especiales tales como son de qu forma cuantificar algo subjetivo como el sntoma
psiquitrico y el contestar quin es y quin no enfermo. Analizaremos, paso a paso, stos aspectos junto
con otros comunes de toda investigacin epidemiolgica.
Establecimiento de hiptesis
El paso inicial para la realizacin de cualquier estudio es disponer de una hiptesis de trabajo. A partir de
un cierto cuerpo de conocimientos se obtienen conclusiones que deben ser probadas y, desde el punto de
vista estadstico, slo es vlido confirmar una hiptesis que se ha planteado a priori, esto es, antes de
comenzar el estudio. La epidemiologa descriptiva habitualmente tiene un carcter observacional y no se
plantea hiptesis, sino que proporciona los datos que permiten proponer hiptesis que en la
epidemiologa analtica tratarn sobre el estudio de factores de riesgo y en la experimental, sobre la
evaluacin de intervenciones. A partir de la hiptesis elaboraremos la seleccin de la muestra, la
recogida de datos y el anlisis de los resultados.
Desde el punto de vista estadstico hablamos de hiptesis alternativa (H1), como aquella que resulta
contrapuesta a la hiptesis nula (H0), que es la que habr que rechazar. As, si quisiramos estudiar si los
pacientes con esquizofrenia tienen diferente estatura que la poblacin general, plantearamos un estudio
de casos y controles, utilizando instrumentos que evaluaran el diagnstico de esquizofrenia y la altura;
con los resultados obtenidos, y utilizando una t de Student intentaramos rechazar la hiptesis nula, segn
la cul enfermos y sanos tienen la misma estatura, para llegar a aceptar la hiptesis alternativa, esto es,
que los enfermos esquizofrnicos no tienen la misma altura que la poblacin general.
Seleccin de la muestra
Al hablar sobre los tipos de estudios veamos que los estudios muestrales ofrecen ventajas sobre los
censales, ya que con un coste razonable permiten conocer datos de poblaciones de gran tamao. Se dice
que cualquier muestra de poblacin, adems de ser lo suficientemente amplia, tiene que cumplir tres
requisitos (12): debe ser homognea (slo con elementos de la poblacin definida), adecuada (con las
variaciones del universo) y no viciada (con las variaciones en la misma proporcin). Esta muestra es
elegida de forma aleatoria, existiendo varios mtodos: El mtodo aleatorio simple es el mtodo ms
sencillo. En el muestreo estratificado se establecen dentro del universo estratos definidos por
caractersticas comunes (como sexo o edad) y por un procedimiento aleatorio simple se toma dentro de
cada estrato una submuestra para luego combinar todas las submuestras. Por ltimo el muestreo por
conglomerados consiste en dividir al universo en conglomerados, tomar un grupo de ellos al azar y
posteriormente tomar una muestra de stos. Este ltimo mtodo es menos fiable que el estratificado y se
reserva para poblaciones amplias, donde es difcil disponer de todos los datos individuales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (3 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
Recogida de datos
Una vez seleccionada la muestra que vamos a estudiar, comienza el proceso de recogida de datos. Esta se
puede realizar, fundamentalmente, de dos maneras: con escalas estandarizadas y con cuestionarios
autoadministrados.
Los cuestionarios generalmente se identifican con instrumentos de despistaje o de "screening" y se
caracterizan por ser menos extensos y menos exhaustivos que las entrevistas psiquitricas. Son, por otra
parte, menos costosos en tiempo y no necesitan entrevistadores especializados. El instrumento de
screening ms comnmente utilizado es el GHQ de Goldberg (13,14), diseado para el despistaje de
patologa psquica en la poblacin general. Otros, utilizados con menor frecuencia, son la forma
abreviada del Present State Examination (PSE-40) (15) y el Cornell Medical Index (16). Dentro del
grupo de instrumentos especficos, el test de Michigan se utiliza para el alcoholismo (17) y el Beck
Depressive Inventory para depresin (18).
Las entrevistas psiquitricas estructuradas, a cambio de una mayor cantidad de tiempo y de la necesidad
de ser administradas por personal especializado, aportan un extenso estudio psicopatolgico. Dentro de
ellas se incluyen el Present State Examination en su actual versin PSE-10, formando parte del sistema
de evaluacin SCAN (19) y que adems posee un programa informtico para elaboraciones diagnsticas
(CATEGO). Otros instrumentos son el Clinical Interview Schedule (CIS) (20), el Psychiatric Status
Schedule (PSS) (21,22) y el Diagnostic Interview Schedule (DIS) (23,24). Este ltimo instrumento, que
fue utilizado en el proyecto ECA, puede ser administrado por entrevistadores no psiquiatras, dada su alta
estructuracin.
En estudios comunitarios extensos, an tras haber elegido una muestra de la poblacin, nos encontramos
con un amplio nmero de sujetos que encarecera notablemente el estudio. Ante esta situacin, existen
dos posibles estrategias; la primera consiste en la utilizacin de entrevistas altamente estructuradas
susceptibles de ser utilizadas por legos (tal es el caso del DIS); en la segunda estrategia realizamos un
estudio en dos fases para reducir el nmero de personas que han de ser entrevistadas por personal de "alto
coste" (25, 26, 27).
Los estudios en dos fases constan de una primera parte en la que un instrumento de screening divide la
muestra en dos grandes grupos: "probables sanos" y "probables enfermos". En la segunda parte se utiliza
una entrevista psiquitrica para realizar una evaluacin ms exhaustiva. La entrevista se administra no
slo a los "probables casos" (definidos como tal por una alta puntuacin en el instrumento de screening),
sino tambin a un cierto nmero de "probables sanos". De esta forma podemos verificar la validez del
instrumento de screening, evitamos sesgos y hacemos que los resultados sean extrapolables al conjunto
de la poblacin. El estudio en dos fases "tipo" consiste en administrar en la primera fase el GHQ y en la
segunda fase el PSE.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (4 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
Adems de los cuestionarios y entrevistas psiquitricas diseados para recoger la psicopatologa hay que
utilizar instrumentos para la recogida de datos concernientes a las dems variables en estudio. Dentro de
la epidemiologa tiene especial importancia la recogida de datos referentes a variables
sociodemogrficas, laborales y culturales. Otras variables dependientes de inters en la epidemiologa
psiquitrica como el apoyo social o los acontecimientos vitales, se recogen con instrumentos de medida
especficos que veremos ms adelante.
Cualquier procedimiento diagnstico, sea en forma de cuestionarios o en forma de entrevistas, posee
unas caractersticas definitorias y que, esencialmente, son de dos tipos: "lo exactamente que mide lo que
quiere medir" o fiabilidad, y "lo bien que se ajusta lo que mide a lo que quiere medir" o validez. La
fiabilidad como medida de exactitud se puede ver influenciada por las tres variables que motivan la
variabilidad en un diagnstico: el propio procedimiento diagnstico, la variabilidad debida al paciente y
la debida al entrevistador. El trmino fiabilidad en el caso de tests autoadministrados se refiere
fundamentalmente al grado en que los distintos tems se correlacionan entre s. Es por tanto una medida
de homogeneidad y habitualmente se representa mediante la a de Cronbach. Se considera que hay una
buena consistencia interna con valores de a mayores a 0,7. La variabilidad debida al paciente se puede
determinar midiendo la estabilidad en el mismo sujeto evaluado en diferentes tiempos, por lo que se la
conoce como fiabilidad test-retest. La variabilidad debida a los evaluadores se determina por el acuerdo
para un mismo paciente entre dos o ms evaluadores; es la fiabilidad entre examinadores. La medida ms
usada de fiabilidad test-retest y la fiabilidad entre examinadores es la kappa (k), que aporta una
correccin para la proporcin de acuerdos debido al azar y que al ser dependiente de la prevalencia
pierde utilidad para fenmenos muy frecuentes o muy raros. Valores de kappa por debajo de 0,4 son
considerados malos y muy buenos por encima de 0,8. Por otra parte, la validez define no ya si el
instrumento es ms o menos preciso, sino si lo que nos refleja es lo que queramos medir u otra cosa
distinta, esto es, si responde a los propsitos para los que fue diseado. Se habla de varios tipos de
validez (28,29): La validez aparente expresa si el test "tiene sentido" a ojos de los expertos; la validez de
contenido, si el instrumento parece cubrir con sus tems todos los aspectos que intenta analizar; la validez
predictiva, si el test ser capaz de predecir la aparicin de un trastorno, todava no presente en el
momento de realizarse; y por ltimo, la validez de criterio expresa si el instrumento aparece como bueno
al compararlo con "lo que realmente se quiere medir", y que a falta de un criterio mejor se compara con
otros tests o pruebas "clsicas" cuya validez ya se supone probada, o bien con el juicio clnico de un
grupo de expertos. Este ltimo punto nos lleva a un aspecto fundamental dentro de la epidemiologa
psiquitrica y de la psiquiatra misma, y es: Qu es lo que queremos medir?; o dicho de otra forma:
Qu o quin es un caso?
Definicin de caso
Podramos decir que un caso es la persona que, a travs de unos determinados mtodos diagnsticos y a
propsito de un estudio, consideramos enferma o afecta de una determinada condicin. Pero esto implica
la necesidad de saber previamente quin es y quin no es un enfermo "de verdad", (lo que en el apartado
anterior se comentaba como "lo que realmente queremos medir"). El problema originado por esta
cuestin radica en el hecho de la enorme dificultad que plantea la definicin de caso en trminos exactos,
como por ejemplo definir qu es la esquizofrenia. Debemos recordar, en este punto, que las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (5 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
enfermedades son en realidad contructos tericos definidos a partir de las caractersticas fundamentales
que presentan un conjunto de individuos, y no entidades homogneas definibles (30). Este problema no
es exclusivo de la psiquiatra (31) y se hace extensivo a gran parte de la medicina. Slo en unos pocos
casos, como en el diagnstico etiolgico en las enfermedades infecciosas o el diagnstico por necropsia,
hay constancia de certeza de la existencia o no de una enfermedad. En psiquiatra no existe de lo que se
denomina "gold standard" o una prueba estndar de referencia, como pudiera ser un cultivo
microbiolgico para una enfermedad infecciosa, una angiografa para trastornos circulatorios o el
seguimiento y la mortalidad en el caso de neoplasias. Para definir caso en el mbito de los trastornos
mentales se ha propuesto la conveniencia de definir previamente tres elementos: un "validador externo",
una prueba discriminatoria y un punto de corte para esa prueba (32). Por ejemplo, a la hora de estudiar la
depresin en la poblacin general podramos elegir como "validador" el constructo de la severidad de la
depresin (sin que nos interese el diagnstico diferencial con cuadros ansiosos o los antecedentes, por
ejemplo), utilizar como separador o discriminador un instrumento como el cuestionario de Beck y elegir
para ste un punto de corte apropiado que distinga casos (depresivos) y no casos.
VERDAD
Enfermedad
presente
Enfermedad ausente
RESULTADO DE LA
PRUEBA
Positiva
a
Verdaderos positivos
b
Falsos positivos
Negativa
c
Falsos negativos
d
Verdaderos
negativos
Sin embargo, los instrumentos diagnsticos no son completamente precisos y, aparte de las ya
comentadas fiabilidad y validez, se definen mediante otros parmetros segn las relaciones de sus
resultados con "la verdad" (32,33) (Tabla 2). As, la sensibilidad mide el nmero de casos verdaderos
detectados por la prueba y la especificidad mide el nmero de verdaderos sanos detectados como tales
por el instrumento. La primera ser deseable para instrumentos de screening por su capacidad de captar
gran nmero de casos reales, mientras que la segunda ser una buena cualidad de los instrumentos que se
utilicen posteriormente, ya que permitir descartar a los falsos positivos. Otros parmetros son el valor
predictivo positivo, que refleja la proporcin de positivos en la prueba que son enfermos realmente, y el
valor predictivo negativo, que muestra la proporcin de verdaderos negativos dentro de el total de
resultados negativos dados por la prueba. Si consideramos la prevalencia de una enfermedad como la
probabilidad preprueba de que determinado sujeto la padezca, el valor predictivo refleja la probabilidad
postprueba; la probabilidad de tener la enfermedad despus de obtener el resultado de la prueba
diagnstica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (6 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
Una vez que tenemos definido nuestro constructo de enfermedad y elegido el instrumento con arreglo a
las caractersticas anteriores nos queda por definir un punto de corte. En el caso anterior; en que
puntuacin del cuestionario de Beck se establecer la lnea que separe a los sujetos depresivos de los no
depresivos? Dado que, como ya hemos comentado, ningn test es perfecto, cualquier valor que elijamos
siempre nos dar falsos positivos y falsos negativos. Si elegimos un punto de corte bajo el instrumento
ser ms sensible, pero obtendremos ms falsos positivos (menor especificidad). Si, por el contrario,
establecemos un punto de corte alto, el instrumento ser ms especfico, pero ser mayor el nmero de
falsos negativos (menor sensibilidad). El punto de corte que ms informacin dar se calcula partir de la
sensibilidad y la especificidad del test en cuestin mediante la llamada curva ROC (34).
An teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores a la hora de definir un caso, es innegable que
en los ltimos aos la epidemiologa se ha introducido de lleno en el campo de la psiquiatra, siendo esto
propiciado por el desarrollo de los mtodos clasificatorios. Son estos los que proporcionan una definicin
de caso y ha sido en especial desde la aparicin del DSM-III y la introduccin de criterios diagnsticos
operativos cuando ha aumentado de forma considerable la fiabilidad. Esto ha permitido, sin duda, el
aumento en la eficacia de los estudios epidemiolgicos que utilizan un lenguaje comn. Adems, se han
sealado dos puntos fundamentales (30) que han contribuido al aumento de concordancia en el
diagnstico; el desarrollo de glosarios para la definicin de trminos psiquitricos y la estandarizacin de
las distintas fases del proceso diagnstico como la recogida y el anlisis de datos. Actualmente se utilizan
dos sistemas clasificatorios: el DSM-IV de la Asociacin Psiquitrica Americana (35) y el CIE-10 de la
Organizacin Mundial de la Salud (36). Este ltimo cuenta con unos criterios diagnsticos de
investigacin especficos (37).
Anlisis de Datos
Tras el establecimiento de hiptesis, seleccin de la muestra, recogida de datos y definicin de caso, slo
resta analizar los datos disponibles para verificar o refutar las hiptesis de partida. A la hora de analizar
las relaciones entre una posible causa y un efecto (en forma de trastorno mental) hay que tener en cuenta
que sta asociacin adems de real (asociacin causal), puede tener otros orgenes; el azar y los errores.
El error aleatorio, o error debido al azar, es inherente a los estudios de los fenmenos naturales. Halla su
origen en el hecho de realizar muestreos, con la consiguiente variabilidad que ello conlleva, ya que
realmente slo se evala una parte de la poblacin, mientras que las conclusiones se generalizan a toda
ella. Este sesgo desaparecera, por lo tanto, si el estudio incluyera a toda la poblacin, y por ello la
manera de disminuir este tipo de error es aumentar el tamao muestral.
Los sesgos o errores sistemticos pueden ser de varios tipos. Pueden ser sesgos en la seleccin de la
muestra (como cuando los casos pertenecen a una poblacin hospitalaria y los controles a la poblacin
general) o sesgos de informacin. Estos ltimos pueden partir del informador, cuando "intenta buscar"
una relacin etiolgica, o del observador, cuando es ste el que ms o menos inconscientemente "intenta
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (7 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
conseguir" algn resultado segn la informacin que dispone del caso. Desde un punto de vista
estadstico se habla de error de tipo I (falso positivo) cuando damos por buena una diferencia
significativa que en realidad no existe (es el valor de P o a, habitualmente establecido en 0,05) y de error
tipo II (falso negativo) cuando rechazamos una asociacin que realmente existe (o error b, establecido
generalmente en 0,2) debido esto ltimo habitualmente a un nmero muestral pequeo. Se habla de
factores de confusin cuando variables no controladas se asocian simultneamente al efecto y a la
exposicin (como pensar que la depresin produce alergia dado que ambas son ms frecuentes en
primavera). Los sesgos de seleccin y observacin son previsibles, y deben intentarse evitar con un buen
diseo y una rigurosa recogida de datos. El sesgo debido a los factores de confusin es inevitable y para
minimizarlo deben conocerse los factores asociados tanto al agente etiolgico como a la enfermedad,
para intentar prevenirlos, y realizar tcnicas tales como estratificaciones, aleatorizaciones y aplicacin de
tcnicas de estudio multivariante (8).
Teniendo siempre en cuenta los posibles sesgos, se inicia el anlisis estadstico; ste puede limitarse a ser
simplemente descriptivo, o bien ser analtico. Intentaremos demostrar asociaciones estadsticamente
significativas para las variables dependientes (variables objeto de estudio). En este sentido, el uso de
programas informticos, como los paquetes estadsticos entre los que destacan el SPSS (38), el SAS (39)
y el BMDP (40), representa hoy en da una ayuda indispensable a la hora de realizar los clculos, sobre
todo teniendo en cuenta la necesidad cada vez ms extendida de uso de la estadstica multivariante. Esta
ltima est especialmente indicada cuando se quiere analizar la influencia de distintas variables entre s y
cuando no disponemos de hiptesis de partida bien delimitadas. A los ya clsicos ejemplos del uso del
anlisis factorial en psicometra, se han unido ms recientemente la regresin lineal mltiple para
variables cuantitativas, la regresin logstica para variables dicotmicas o el anlisis de clusters para
formar grupos homogneos, por citar algunos ejemplos.
BIBLIOGRAFIA
9.- Dez-Manrique JF, Garca Quintanal R y Vzquez-Barquero JL. Los estudios comunitarios en salud
mental. Su diseo y mtodo. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatra. 1984; 11(4): 319-329.
10.- Dez-Manrique JF, Vazquez-Barquero JL, Pea Martn C y Samaniego Rodriguez C. Metodologa
de la investigacin comunitaria (a propsito del Estudio de Salud General de Cantabria). En:
Epidemiologa Psiquitrica. Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1984. Tomo I. pp 53-74.
11.- Vzquez-Barquero JL. Los diseos para la investigacin en la poblacin general y en el primer nivel
de atencin. En: Garca Gonzlez J, Aparicio Basauri V (eds.) Nuevos sistemas de atencin en salud
mental; Evaluacin e investigacin. 1990; 313-331.
12.- Vzquez-Barquero JL. Los estudios comunitarios en salud mental: su diseo y ejecucin. En:
Gonzlez de Rivera JL, Rodrguez F, Sierra A. El mtodo epidemiolgico en salud mental.
Masson-Salvat. Medicina 1993.
13.- Goldberg DP. The deteccion of psychiatric illness by questionnaire. Maudsley Monograph. 1972;
21.
14.- Goldberg D. Williams P. A user's guide to the General Health Questionnaire. Wilson: Nefer-Nelson
1988.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (8 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
15.- Wing JK, Cooper JE, Sartorious N. The measurement and classification of psychiatric symptoms.
Londres; Cambridge University Press 1974.
16.- Broodman K, Erdman AJ, Wolff HG. The Cornell Medical Index Health Questionnaire Manual.
Revised form. Cornell University Medical College. New York 1956.
17.- Dez-Manrique JF, Aldama JM, Dez Aja J, Lequerica J, Pea C, Samaniego C y Vzquez-Barquero
JL. El test de Michigan (MAST) como instrumento de despistaje de alcoholismo en la comunidad
(Anlisis preliminar). Epidemiologa psiquitrica. Edit. Universidad de Zaragoza. 1984; Tomo I:
155-172.
18.- Beck AT, Ward CH, Mendelson M et al. An inventory for measuring depression. Arch Gen
Psychiatry 1961; 4: 561-571.
19.- Organizacin Mundial de la Salud.Versin espaola de Vzquez-Barquero JL. SCAN. Cuestionarios
para la evaluacin clnica en neuropsiquiatra. Meditor. 1993.
20.- Goldberg DP, Cooper B, Eastwood MR, Kedward HB, Shepherd M. A standarized psychiatric
interview suitable for use in community surveys. Br J Prevent Soc Med 1970; 24: 18-23.
21.- Spitzer RL, Fleis JL, Burdock EI et al. The Mental Status Schedule: Rationale, realibility and
validity. Compr Psychiatry 1964; 5: 384-395.
22.- Spitzer RL, Endicott J, Cohen J, et al. The Psychiatric Status Schedule for epidemiological research.
Arch Gen Psychiatry 1980; 37: 1193-1197.
23.- Robins LN, Helzer JE, Croughan J, Ratcliff KS. National Institute of Mental Health Diagnostic
Interview Schedule: Its history, characteristics, and validity. Arch Gen Psychiatry 1981; 38: 381-389.
24.- Robins LN, Helzer JE, Orvaschel H, Anthony JC et al. The Diagnostic Interview Schedule. En:
Eaton WW, Kessler LG. (Eds.) Epidemiological Field Methods in Psychiatry: The NIMH Epidemiologic
Catchment Area Program. Nueva York: Academic Press 1985.
25.- Vzquez-Barquero JL, Pea Martn C, Dez-Manrique JF. Los "diseos en dos fases" en la
investigacin psiquitrica. Avances metodolgicos. Psiquis 1988; 366 (9): 31-40.
26.- Vzquez-Barquero JL, Dez-Manrique JF, Pea C, Quintanal RG, Labrador Lpez M. Two-stage
design in a community survey. British Journal of Psychiatry 1986; 149: 88-97.
27.- Pickles A, Dunn G, Vzquez-Barquero JL. Screening for stratification in two-phase ("two-stage")
epidemiological surveys. Statistical Methods in Medical Research 1995; 4: 73-89.
28.- Burke JD y Regier DA. Epidemiologa de los trastornos mentales. En: Talbott JA, Hales RE,
Yudofsky SC. Tratado de psiquiatra. Ancora 1989. pp 67-89
29.- Porta Serra M, Alvarez-Dardet C, Bolmar F, Plasencia A y Velilla E. La calidad de la informacin
clnica (I): validez. Medicina Clnica 1987; 89: 741-747.
30.- Vzquez-Barquero JL, Padierna Acero JA, Dez-Manrique JF. El concepto de caso en la
investigacin psiquitrica. Psiquis 1984; 5: 17-22.
31.- Faraone SV, Tsuang MT. Measuring diagnostic accuracy in the absence of a "gold standard". Am J
Psychiatry 1994; 151: 650-657.
32.- Zarin DA, Earls F. Diagnostic decision making in psychiatry. Am J Psychiatry 1993; 150: 197-206.
33.- Goldman L. Aspectos cuantitativos del razonamiento clnico. En: Isselbacher KJ, Braunwald E,
Wilson JD, Martin JB, Fanci AS, Kasper DL. Harrison. Principios de Medicina Interna. 13 edicin.
Interameramericana- McGraw-Hill. 1994. pp 49-56.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (9 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
34.- Murphy JM, Berwick DM, Weinstein MC, Rorus JF, Budman SH, Klerman GL. Performance of
screening and diagnostic tests. Arch Gen Psychiatry 1987; 44: 550-555.
35.- The American Psychiatric Association: DSMIV. Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, Fourth Edition. 1995.
36.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE 10 Trastornos mentales y del comportamiento.
Descripciones clnicas y pautas para el diagnstico. Meditor 1992.
37.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE 10 Trastornos mentales y del comportamiento. Criterios
diagnsticos de investigacin. Meditor 1994.
38.- SPSS-PC, SPSS Inc, Chicago, Il.
39.- SAS Institute, Cary, NC.
40.- BMDP Statistical Software, University of California Press, Berkeley, 1990.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n2.htm (10 of 10) [02/09/2002 04:06:55 p.m.]
6
3. EPIDEMIOLOGIA ESPECIAL.ESTUDIOS DE MORBILIDAD DE LOS TRASTORNOS
PSIQUIATRICOS
Autores: A.I. Gonzlez Vzquez y E. Ferrer Gmez del Valle
Coordinador: A. Rodrguz Lpez, Santiago de Compostela
Las preguntas aparentemente sencillas no siempre pueden responderse fcilmente. Conocer la frecuencia con que los trastornos
psiquitricos se presentan en la poblacin ha llevado a realizar incontables estudios epidemiolgicos, sin que se pueda por el momento
afirmar que se han alcanzado conclusiones definitivas. Intentaremos, en la primera parte de esta revisin, aportar datos
fundamentalmente cuantitativos de la frecuencia de las ms importantes patologas psiquitricas.
Pero el tema resulta mucho ms complejo si nos preocupamos de tener en consideracin la influencia de factores sociales y culturales
en la forma de presentacin, la distribucin e incluso la gnesis de los trastornos mentales. Da buena cuenta de ello la proliferacin de
estudios de epidemiologa transcultural, que intentan interpretar los problemas de la aplicacin de las clasificaciones occidentales en
contextos distintos, as como integrar aportaciones desde mbitos no psiquitricos, como la sociologa, la antropologa o la psicologa
social.
Haremos, por ltimo, una pequea aproximacin a los porqus de la enfermedad y de la salud mental, enunciando diversos factores
que han sido relacionados en la literatura con la vulnerabilidad frente a los trastornos psquicos, as como aquellos que podran actuar
como protectores. Desde luego, un tema tan complejo como el que nos ocupa resultara en su exposicin mucho ms extenso, sin
olvidar adems que los datos que se aportan deben ser tomados con cautela dadas las dificultades metodolgicas que este tipo de
estudios entraan.
ESTUDIOS DE MORBILIDAD DE LOS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS
La prevalencia y la incidencia son dos parmetros fundamentales en los estudios epidemiolgicos. Se entiende por prevalencia el
nmero total de casos de una enfermedad. Si este nmero est referido al nmero de casos en un perodo determinado, estamos
hablando de prevalencia de perodo, que generalmente comprende un ao; Si hablamos de un perodo de tiempo reducido entonces nos
estaremos refiriendo a la prevalencia instantnea, que ser el nmero total de casos de una enfermedad, en una poblacin y momento
determinado.
Por incidencia entendemos el nmero de casos nuevos de una enfermedad durante un perodo determinado. Generalmente los datos de
incidencia y prevalencia se dan en funcin de una unidad de tiempo y del nmero de habitantes del rea estudiada para permitir hacer
comparaciones sobre la evolucin de la enfermedad en diferentes reas y poder comparar poblaciones diferentes, independientemente
del crecimiento demogrfico.
Un paso ms en los estudios epidemiolgicos es la comparacin de la distribucin de la enfermedad en relacin con los diferentes
valores que adoptan algunas variables. Ejemplos de tales variables son el sexo, la edad, la situacin socioeconmica, la localizacin
geogrfica, etc. Tal tipo de anlisis es lo que se ha dado en llamar Epidemiologa Especial, y est orientado fundamentalmente a la
deteccin de poblaciones en riesgo (por ejemplo, la mayor tasa de trastornos depresivos en mujeres) y a realizar estudios de
causalidad.
Los estudios de epidemiologa psiquitrica en la poblacin general han adquirido una importancia relevante a partir de la 2 Guerra
Mundial. En la dcada de los cuarenta empieza a haber un inters cada vez mayor por conocer el estado de salud mental de la
poblacin general. En la conferencia del Milbank Memorial Found, en 1949, ya se destac la importancia de la epidemiologa en la
salud mental, tanto para la investigacin causal como para la administracin de recursos. Otras aplicaciones de la epidemiologa,
especialmente de los estudios de prevalencia e incidencia, son los siguientes:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (1 of 29) [02/09/2002 04:08:07 p.m.]
- Control de las enfermedades.
- Planificacin y ejecucin de medidas preventivas.
- Planificacin de la accin teraputica.
- Anlisis de factores sociales relacionados con la salud de la poblacin.
- Estimacin de la importancia econmica de una enfermedad.
- Investigacin etiolgica y clnica de una enfermedad.
- Investigacin sobre la eficacia de las medidas preventivas y teraputicas.
- Comparaciones nacionales e internacionales de la distribucin de la enfermedad.
- Conocimiento de la distribucin de los trastornos y del uso de recursos con la finalidad de lograr una mejor distribucin del gasto
sanitario.
Los estudios de prevalencia de mayor inters son aquellos en los que se toma como referencia y objeto de estudio a la poblacin
mundial. La informacin que aportan resulta enormemente eficaz, pues proporcionan datos muy aproximados de la distribucin real
de la enfermedad, y los cruces con otras variables como sexo y edad van a estar menos contaminados por aspectos culturales y
geogrficos. Estos estudios son, lamentablemente, escasos en nmero dadas las enormes dificultades que entraa su realizacin. Es de
resea obligatoria el esfuerzo llevado a cabo por la Organizacin Mundial de la Salud en cuanto al estudio de la esquizofrenia en el
mbito internacional. El ltimo estudio de la serie desarrollada desde 1960 (41) arroja datos de gran inters que se comentan a
continuacin. Aplicando criterios estrictos para el diagnstico de esquizofrenia la variabilidad en las tasas de incidencia entre los
diferentes pases no result significativa y estaba comprendida entre 0.7 a 1.4 casos nuevos por 100.000 habitantes y ao, con un
riesgo vital entre 0.26 y 0.54% de la poblacin. La aplicacin, por otra parte, de criterios ms amplios para el diagnstico s que
permita obtener diferencias significativas en la distribucin geogrfica, siendo el valor ms alto para la India 4.2 y el menor, de 1.6,
para Honolulu (USA) y Aarhus (Dinamarca). Aceptando la validez de los criterios ms restrictivos para la inclusin de casos, es obvio
que la repercusiones de estos datos son considerables. Las tasas de esquizofrenia son independientes del pas en donde se lleve a cabo
la investigacin. La interpretacin de este hallazgo resulta, sin duda, compleja y escapa a los propsitos de esta pequea revisin. Los
datos en cuanto a la distribucin por sexos y grupos de edad indican que se observa una tendencia en hombres a iniciar la enfermedad
en edades ms precoces que en las mujeres, sucediendo esto con independencia del pas a estudio.
Estudios de menor envergadura son aquellos que abarcan un pas o una parte importante de l. La bibliografa existente aporta
informacin de un abanico ms amplio de patologas. Aunque el estudio de Kessler (6) nos puede servir de gua y es de especial
inters por su impecable diseo y reciente aparicin de los resultados, resulta interesante hacer un recorrido por diagnsticos
recogiendo datos de diversos trabajos, teniendo en cuenta que los datos que se aportan proceden de estudios comunitarios amplios en
los que se han utilizado entrevistas estructuradas o criterios suficientemente fiables, como los RDC (42), DSM-III-R (43) o CIE-10
(37). Tambin hay que considerar, a la hora de valorar los resultados, que los datos aqu expuestos proceden de diferentes estudios,
con diferencias metodolgicas y diferentes reas geogrficas a estudio. Los datos se refieren a poblaciones occidentales de pases
desarrollados, cuyo perfil se ajusta al de nuestro pas, pero an as no sera de extraar que estudios confeccionados aqu, en nuestro
entorno, proporcionaran resultados diferentes. Resulta tambin problemtico el intentar comparar tasas de diferentes patologas, a no
ser que se trate de estudios comunitarios o internacionales amplios en los que se mida la frecuencia de dichas patologas, estudios que
se echan en falta salvo en el caso ya mencionado de la esquizofrenia, que abarca -a su vez- otros diagnsticos dentro de la categora
"psicosis".
Con respecto a los trastornos afectivos hay que recordar, en primer lugar, que este grupo de patologas es el de mayor peso tanto por
su magnitud como por el gasto sanitario que suponen. Se estima que entre el 9 y el 23,1% de la poblacin presenta sntomas
depresivos sin llegar a cumplir criterios para depresin. Alrededor de un 5,4% de la poblacin padece formas menores de depresin,
apareciendo por ao 2,1 casos nuevos por cada 100 habitantes. En cuanto a la depresin mayor o monopolar, se estima una
prevalencia del 5% anual y una incidencia de 3,2%, siendo el riesgo de desarrollar depresin en algn momento de la vida del 17,1%.
Los trastornos bipolares aparecen en el 1,3% de la poblacin, con un riesgo vital de desarrollar trastorno bipolar del 0,24-1,6% y una
incidencia anual del 0,5%. Las diferencias por sexos en los trastornos afectivos son comunes para los tres primeros grupos descritos
(sntomas depresivos, depresin menor y depresin mayor), con unas tasas del doble e incluso del triple en las mujeres. Parece que las
formas de depresin mayor y menor predominan en clases sociales ms bajas. Para los trastornos bipolares las diferencias por sexos
muestran datos contradictorios, variando la incidencia anual en hombres del 0,009 al 0,015%, y en mujeres, del 0,007 al 0,03%.
En virtud a los resultados de los estudios epidemiolgicos sobre los trastornos por ansiedad se estima que afectan a una parte de la
poblacin general comprendida entre el 4,3 y el 8,1%. Por subgrupos, encontramos que la ansiedad generalizada es el trastorno ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (2 of 29) [02/09/2002 04:08:07 p.m.]
prevalente y supone entre el 2,5 y el 12,6%, los trastornos fbicos, entre el 1,4 y el 10,9%, los trastornos de pnico, del 0,2 al 1,3% y
el trastorno obsesivo-compulsivo, del 0,6 al 2,1%. Las tasas de incidencia de la ansiedad generalizada son del 5,3% y el 0,7% para los
trastornos de pnico; en el trastorno obsesivo-compulsivo suponen un 0,8% por ao, mientras que en el caso de las fobias aparecen 4,7
casos nuevos por cada 100 habitantes.
Las tasas de los cuadros ansiosos son mayores en las edades medias de la vida y aparecen mayoritariamente en las mujeres. Las tasas
en las mujeres son un 60% mayores en el caso de los trastornos de pnico, un 300% en las agorafobias, un 50% en las fobias sociales,
un 100% en fobias especficas y un 50% ms en los cuadros obsesivo-compulsivos.
Con respecto a la conducta suicida, se calcula que el suicidio consumado es la causa de muerte para 8,34 personas por cada 100000
habitantes y ao. Parece que el 4-5% de la poblacin hace un intento de suicidio a lo largo de su vida y que, de este porcentaje, entre el
15 y el 24% repiten en el periodo de un ao. Las tasas de intentos de suicidio vistos en los servicios de urgencias psiquitricas son
altsimas y pueden suponer el 6-22% de las demandas de atencin.
Disponemos tambin de resultados procedentes de estudios sobre la morbilidad de los trastornos de la alimentacin en la poblacin
general. Parece que la prevalencia de conductas bulmicas (episodios de ingesta incontrolada de alimentos) oscila entre el 20,9 y el
49,7% entre las muchachas en edad escolar. Los casos de bulimia nerviosa con criterios DSM-III estrictos suponen el 1-1,9% de la
poblacin femenina en edad escolar. La anorexia nerviosa se estima que afecta al 1% de la poblacin femenina en edad escolar en los
pases pertenecientes a la cultura occidental. Las tasas son ms bajas en Asia, Africa y en la poblacin negra norteamericana. Se da
una mayor frecuencia en clases media-altas. Se estima que el 10% de los casos de anorexia se presentan en varones.
Los trastornos por abuso de sustancias afectan a un 11,3% de la poblacin general de los Estados Unidos de Amrica, siendo la
prevalencia de los trastornos por dependencia del alcohol del 7,2%, y la de los trastornos por dependencia de otras sustancias del
2,8%.
El trastorno antisocial de la personalidad afecta al 2,7% (prevalencia anual), con una aparicin de 1 caso por 100 habitantes y ao.
EPIDEMIOLOGIA PSIQUIATRICA COMPARADA O TRANSCULTURAL
Podra parecer en principio sencillo comparar la presentacin y prevalencia de diversos trastornos psiquitricos en entornos culturales
distintos. Pero nos encontramos ante un problema de gran complejidad, si caemos en la cuenta de que no se trata de un anlisis de
sociedades "exticas" o radicalmente diferentes a la nuestra, sino que tanto nosotros como nuestras formas de clasificar y entender la
enfermedad mental estamos inmersos en una cultura y en una forma muy particular de ver el mundo.
Deberemos plantearnos inicialmente tres preguntas clave:
En que medida nuestras clasificaciones psiquitricas son aplicables a individuos de sociedades distintas a la nuestra? Est nuestra
forma de entender la enfermedad mental a su vez determinada por caractersticas de la cultura occidental?.
Apuntaremos algunos puntos que parecen destacables. As, en la psiquiatra occidental son ms frecuentes las clasificaciones
dicotmicas: neurosis y psicosis, afecto y cognicin, que han generado una buena cantidad de controversias y no poca literatura
mdica. Otro aspecto diferencial es la importancia dada a lo intrapsquico, no presente en otras culturas, y la mayor tendencia a la
explicacin psicogna del trastorno mental. Estos y otros aspectos pueden consultarse con ms amplitud en el artculo de Wig (44).
Influye la cultura en la patologa psquica?. Y de ser as, sobre qu aspectos? nicamente en la forma de presentacin? Podemos
hablar de sndromes determinados por la cultura, que sean realmente especficos?
En el libro "Principles of Social Psychiatry" (45), en el captulo destinado a este tema, se recogen diversas posibilidades de
interaccin, de tal manera que los efectos benficos del entorno cultural sobre la enfermedad mental podran ejercerse a travs de
diversos mecanismos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (3 of 29) [02/09/2002 04:08:07 p.m.]
- Proporcionando vas de expresin emocional y estrategias catrticas.
- Sincronizando los universos de significados, con sus diferencias interindividuales, con la visin del mundo que es aceptada por todo
el grupo social.
- Proporcionando mecanismos para atenuar el estrs derivado de la adaptacin ecolgica y del desempeo de los roles sociales.
- A travs de la forma en la que la sociedad se conduce con sus miembros enfermos, que puede ser de aislamiento, marginalizacin o
tratamiento.
- Mediante la creacin de entornos gratificantes por parte de la organizacin socioeconmica, el control poltico y los lderes sociales.
Pero la cultura puede tambin actuar como predisponente, precipitante o perpetuadora de los trastornos mentales. En este sentido
podramos enumerar diversos factores:
- Desarrollo de tipos de personalidad vulnerables.
- Roles sociales estresantes.
- Interacciones familiares patolgicas.
- Aculturacin.
- Existencia de sanciones contra ciertas conductas y recomendando comportamientos desadaptados, como prcticas insanas, patrones
rgidos, etc.
En cuanto al segundo aspecto, el de la existencia de los sndromes culturales, carece a nuestro modo de ver de relevancia y puede
distraernos del que debera ser el objetivo prioritario de la dimensin transcultural de la psiquiatra, esto es, la comprensin integral
del paciente inmerso en su contexto y no aislado en una etiqueta nosolgica. En este sentido el intento de la CIE 10 de incluir un
apartado de sndromes culturales, si bien podra contribuir a generar un mayor inters por estos temas, servir de bien poco si no se
produce un cambio tanto en la clnica como en el diseo de las investigaciones.
Empleando nuestro propio vocabulario psicopatolgico, seran uniformes los cuadros en cuanto a la distribucin, forma de
presentacin, curso, etc., en distintas reas geogrficas?
En lo que respecta a la esquizofrenia, los estudios de la O.M.S parecen mostrar una uniformidad en la incidencia del trastorno. Sin
embargo, las formas clnicas descritas parecen no ser fcilmente aplicables en los pases en vas de desarrollo. El curso parece ser
tambin variable, bien por las menores exigencias que generan en el individuo las sociedades no industrializadas, o bien por una
evaluacin del estado del paciente ms benvola en estos ltimos contextos. No se dispone hasta el momento de estudios
longitudinales con largos periodos de seguimiento.
En los pases en vas de desarrollo son frecuentes las psicosis "atpicas". Se trata fundamentalmente de reacciones breves y agudas,
generalmente precipitadas por un estresante externo. No se corresponden con una categora diagnstica determinada de las
clasificaciones habituales, y son trastornos por el momento escasamente comprendidos.
En cuanto a los cuadros neurticos, dos rasgos seran destacables: por una parte, en los contextos urbano-occidentales la expresin del
malestar es ms frecuentemente psicolgica, mientras que en el resto de los sistemas culturales es habitual la presentacin de un
mayor nmero de quejas somticas, del empleo de un "lenguaje corporal" y de la demanda de asistencia en contextos no psiquitricos.
Por otro lado, es ms frecuente en determinadas culturas una mayor expresividad de los sntomas, esto es, una mayor presentacin de
stos dentro del grupo social. Estos dos aspectos contribuiran, al menos parcialmente, al mayor nmero de diagnsticos de histeria o
de conductas histrinicas en un contexto y a la etiqueta de "trastornos somatoformes", en el otro.
VULNERABILIDAD,FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCION EN LA ENFERMEDAD MENTAL
Los trminos "susceptibilidad", "riesgo" y "vulnerabilidad" se utilizan muchas veces como sinnimos en la literatura. Fernndez Ros
los considera conceptos similares, y define el modelo de vulnerabilidad como el que propone que en un individuo o grupo de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (4 of 29) [02/09/2002 04:08:07 p.m.]
individuos confluyen un conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que los sujetos lleguen a presentar una
determinada patologa. A los indicadores de riesgo se les suele denominar "marcadores de vulnerabilidad".
En este captulo Fernndez Ros (46) recoge algunos factores relacionados con el desarrollo de depresin. As, entre los factores
tempranos estaran la resolucin no exitosa de las tareas evolutivas especficas de cada estadio evolutivo, las experiencias repetidas de
no contingencia accin-resultado, el genotipo depresivo, el tener padres con trastornos afectivos, la hipersensibilidad a la frustracin,
el pobre autocontrol, la excesiva dependencia, etc. En cuanto a los factores de riesgo en personas adultas estaran: ser mujer, estar
entre los 20 y los 40 aos, haber tenido historia previa de depresin, disponer de bajas estrategias de afrontamiento, tener una
sensibilidad aumentada a los eventos aversivos, ser pobre, ser altamente autoconsciente, tener un bajo umbral para la evocacin de
autoesquemas depresgenos, baja autoestima, alta dependencia interpersonal, tener nios menores de 7 aos, personalidad introvertida
y dependiente, dficits en habilidades sociales, enfermedades fsicas, etc.
Tambin destaca como importante la percepcin que el propio sujeto tiene de su propia vulnerabilidad a los distintos factores, y los
sesgos en el autoconocimiento. Los sujetos que se sienten invulnerables tienen menor probabilidad de involucrarse en actividades
preventivas, y adems se preocupan menos por afrontar situaciones una vez que hayan tenido lugar.
Por ltimo seala algunos factores protectores frente a la enfermedad mental. Algunos de estos factores seran: la forma en que los
individuos trabajan con los estresores, sobre todo el afrontamiento activo de los problemas; las competencias cognitivas; las
experiencias de autoeficacia y autoconfianza; las relaciones emocionales estables y el clima social que favorece el apoyo social.
Cita tambin un trabajo de Werner y Smith en el que se analizan los factores protectores que operaban en sujetos que se mantenan
sanos a pesar de tener cuatro o ms factores de riesgo. Algunos de dichos factores protectores se consideran internos o "dentro del
sujeto", y entre ellos se encuentran: integridad del sistema nervioso central; alto nivel de actividad; "buena naturaleza", disposicin
afectuosa; responsividad a la gente; ausencia de hbitos estresantes; orientacin social positiva; autonoma; destrezas de autoayuda y
destrezas perceptivas y sensoriomotrices apropiadas a la edad, como destrezas de comunicacin adecuada, habilidad para focalizar la
atencin, capacidad de control de impulsos, inters y aficiones especiales, autoconcepto positivo, locus de control interno y de mejora
de s mismo.
Otros factores protectores son ambientales, como los siguientes: el nmero de nios en la familia (cuatro o menos); ms atencin
prestada al nio durante el primer ao; relaciones padre-nio positivas en la primera infancia; cuidadores adicionales al lado de la
madre; cuidado de hermanas y abuelos; la madre tiene un empleo fijo y fuera del hogar; disponibilidad de familiares y vecinos para
apoyo emocional; estructura y reglas en el hogar; valores compartidos (un sentido de coherencia); amigos de los iguales prximos;
disponibilidad de consejo por parte de profesores y otras personas; y, finalmente, acceso a diferentes tipo de servicios.
Adems de los factores internos y externos ya comentados, otros factores que actuaran como protectores seran:
- El control percibido de la persona sobre su entorno. La actividad planificada, organizada y autodirigida parece reducir el estrs y la
enfermedad consiguiente. Aquellos que permiten que otros tomen el control de sus vidas estn ms predispuestos a la enfermedad
tanto fsica como psquica.
- El desempeo de una ocupacin determinada es un componente importante de la competencia personal, y es importante y
significativo para los individuos.
- Estilos de vida. Los individuos resistentes al estrs tienen mayor capacidad para modificar sus hbitos.
Un ltimo aspecto relacionado con la vulnerabilidad es el que se refiere a los mecanismos de defensa empleados por el sujeto. Desde
un punto de vista ms psicoanaltico se recogen mecanismos de defensa maduros (supresin, anticipacin, altruismo, sublimacin y
humor); neurticos (represin, formacin reactiva, intelectualizacin y desplazamiento), e inmaduros (agresin pasiva, masoquismo,
hipocondriasis, disociacin, negacin neurtica, fantasa esquizoide, "acting out" y proyeccin).
Vamos a comentar, para finalizar este apartado, algunos temas especficos, tales como el papel del soporte social como protector, el
papel de la emocin expresada en la esquizofrenia, y algunos datos sobre los trastornos mentales infantojuveniles.
El soporte social
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (5 of 29) [02/09/2002 04:08:07 p.m.]
El concepto de soporte social, que ha sido especialmente estudiado en relacin con la depresin, parece estar relacionado con los
trastornos psiquitricos en general, as como con las enfermedades somticas. Las mediciones del soporte social incluyen aspectos
como las relaciones ntimas, el grado de integracin social, la participacin en la comunidad, el tamao de la red social y la
disponibilidad de buenos amigos (47, 48).
En los estudios longitudinales, que son los que nos proporcionan conclusiones ms fiables acerca del posible papel protector del
soporte social, la falta de soporte social conllevara un peor pronstico en los individuos depresivos. Sin embargo, esto puede ser
interpretado de diversos modos, ya que la falta de un soporte social efectivo puede ser tanto origen de la enfermedad afectiva como
consecuencia de sta.
Algunos estudios analizan diferencias en el soporte social previas al inicio del trastorno. Sus resultados apoyan la hiptesis del papel
protector del soporte social, atenuando los efectos patgenos de los eventos vitales estresantes.
La emocin expresada y la esquizofrenia
Se trata, como es bien conocido, de un concepto referido a las relaciones entre el paciente psictico y su familia. Los parientes son
valorados en funcin del nmero de comentarios crticos hacia el paciente, su hostilidad y su sobreimplicacin emocional. La baja
expresividad emocional actuara como factor protector respecto a las recadas en la esquizofrenia. En las familias con alta emocin
expresada (EE) los niveles reducidos de contactos "cara a cara", junto con la medicacin neurolptica, tendran tambin un papel de
proteccin.
Estos resultados seran ms aplicables a las sociedades occidentales que a contextos culturales con otras organizaciones del grupo
familiar. De hecho, los estudios de la OMS (41) muestran una menor tasa de recadas en los pases en vas de desarrollo, y esto podra
estar parcialmente relacionado con factores dependientes de la estructura familiar. Los hallazgos en este campo son sin embargo
inconsistentes: el nivel de EE parece ser menor en entornos no urbanos, pero no se ha demostrado una correlacin con el tipo de grupo
familiar.
Los trastornos psiquitricos infantojuveniles
En este campo se han analizado un gran nmero de circunstancias del entorno, muchas de ellas estrechamente relacionadas. As, por
ejemplo, existe una clara asociacin entre la existencia de malas relaciones entre los progenitores y el padecimiento de depresin por
la madre, y ambos aspectos estn altamente relacionados con la presencia de trastornos en el nio. Tambin los factores genticos y
del entorno estn interconectados: por ejemplo, el desarrollo de un vnculo adecuado por parte del nio en el segundo semestre parece
tener un importante componente gentico, y es a su vez un prerrequisito para el desarrollo de las relaciones de apego.
Dadas las reducidas dimensiones de esta revisin nos limitaremos a enumerar aspectos con reconocida influencia en la salud mental
infantojuvenil:
Malas condiciones sociales.
Eventos vitales.
Separacin de los padres.
Circunstancias y dificultades crnicas, como los relacionados con la estructura familiar, la criminalidad paterna, la presencia de
trastorno mental en los progenitores, las relaciones interparentales, el tipo de atencin y cuidados recibidos por el nio y la influencia
del grupo de iguales.
En muchos de los factores mencionados, su influencia podra entenderse en funcin del tipo de relacin y de la calidad de la atencin
que el nio recibe de sus cuidadores. Sin embargo, otros aspectos no pueden explicarse desde aqu, como en lo que respecta al grupo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (6 of 29) [02/09/2002 04:08:07 p.m.]
de iguales y al papel de la escuela.
ACONTECIMIENT0S VITALES
Autores: M.A. Cunquerella Benavent y M.J. Masanet Garca
Coordinador: I. Montero Piar, Valencia.
La extensa investigacin que hasta la fecha se ha realizado sobre acontecimientos vitales (AV) y enfermedad ha demostrado que los
AV estresantes pueden dar como resultado problemas de salud fsica y mental. La importancia del tema se refleja en la afirmacin de
Brown y Harris, acerca de que aproximadamente el 60% de personas diagnosticadas de un trastorno mental han experimentado un
acontecimiento vital grave en las semanas previas al inicio de dicho trastorno (49).
La relacin entre cambios ambientales y de salud se conoce desde antiguo. Ya Hipcrates sealaba que "aquellas cosas a las que
estamos acostumbrados, a veces peores que aquellas a las que no lo estamos, suelen producirnos menos trastornos". Pero es en el siglo
XIX cuando emerge el inters en el papel de los AV estresantes en la enfermedad. La visin predominante entre clnicos y cientficos
contemplaba la predisposicin constitucional, por un sistema nervioso dbil, de aquellos individuos que desarrollaban sntomas en
respuesta a sucesos estresantes (50, 51).
Ya en nuestro siglo, diferentes autores han abordado el tema. En los aos 20, Cannon, a travs de estudios experimentales, defenda
que los AV pueden llevar a condiciones patolgicas. Por esa poca surge en la clnica el primer instrumento para valorar los datos de
salud biogrfica: el "Esquema de vida" de A. Meyer, quien defenda que los incidentes de la vida juegan un papel importante en la
etiologa de la enfermedad, sobre todo los hechos cotidianos ligados a la biografa del sujeto (51, 52). En 1953, Wolff, mediante un
enfoque multifactorial, intenta explicar el papel del estrs derivado de los AV en la etiologa de la enfermedad, evidenciando en sus
estudios que los episodios de enfermedad se agrupan en las pocas de cambio de la vida de una persona (51).
En la dcada de los 60, Holmes y Rahe trabajaron en la cuantificacin de los AV y en la creacin de una escala de reajuste social que
meda las situaciones de cambio vital, calculando el grado habitual de estrs psicolgico asociado a diversos acontecimientos o
cambios vitales. En las primeras investigaciones se observaba que, en muchos casos, la enfermedad coincida o apareca poco tiempo
despus de periodos donde se acumulaban AV, observndose una relacin directa entre la gravedad del suceso estresante y la
probabilidad de aparicin e intensidad de la enfermedad (52).
Entre los aos 60 y 70, autores destacados dentro del enfoque psicosomtico de la medicina realizaron aportaciones importantes. Selye
postul un "sndrome de adaptacin general en respuesta al estrs" y Engel propuso el nuevo modelo mdico biopsicosocial (53).
Metodologa
Definicin y conceptos
Cualquier suceso es una ocurrencia especial o significativa. Pero, qu hace que un evento sea lo bastante significante, estresante o
crtico para ser considerado un AV? Se podra definir AV como un "fenmeno externo, econmico, social, psicolgico o familiar,
brusco que produce desadaptacin social o malestar psicolgico" (54) o, en palabras de Brown, "cualquier circunstancia estresante,
cambio o situacin que exijan cambio en la vida del individuo" (51).
Aunque existe un acuerdo sobre la capacidad estresante de los AV y su relacin con la enfermedad, no existe, sin embargo, un
concepto exacto y universalmente aceptado de los AV (51). Holmes y Rahe definen los AV en trminos de cambio o reajuste social,
entendiendo por tal "la intensidad del hecho y duracin de tiempo necesario para acomodarse a un determinado AV prescindiendo de
la deseabilidad del mismo". Paykel y cols. destacan el concepto subjetivo de trastorno emocional producido por los AV y distinguen
varios grados: marcado, moderado, poco o ninguno. Brown los define en trminos de "posibilidad de producir emociones intensas,
positivas o negativas, ms que por la emocin que de hecho hayan producido". Valora tambin el cambio que suponen, pero a nivel de
la concepcin que de s mismo y del mundo que tiene el individuo. Horowitz subraya el grado de estrs subjetivo vivido como
resultado de un hecho especfico, que vendra dado por dos clases de pensamientos al respecto: "pensamientos de intrusin" y
"pensamientos de evitacin". Dohrenwend y Dohrenwend destacan dos aspectos en el concepto de AV: la relacin que tienen los AV
prximos en el tiempo con el inicio de la enfermedad y el mayor poder estresante o patgeno de los que se consideran indeseables.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (7 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
Instrumentos de medida
Dado que existen diversos conceptos de AV, se han elaborado variados y muy numerosos instrumentos de medida en funcin de
dichos conceptos. Aqu vamos a tratar de hacer un breve resumen de los ms importantes y de sus principales caractersticas:
Schedule of Recent Experiences (SRE), publicada por Holmes y Rahe en 1967. Est basada en dos instrumentos desarrollados
previamente por los mismos autores: el Social Readjustment Rating Questionnaire y el Social Readjustment Rating Scale. Recoge una
lista de 43 AV y el entrevistado debe indicar los que le han sucedido en el ltimo ao. Introduce el concepto de "unidades de cambio
vital" (LCU) y asigna a cada acontecimiento una determinada puntuacin estndar. Segn el cmputo total, el sujeto est ms
predispuesto a padecer un determinado trastorno; as, por ejemplo, con puntuaciones por encima de 150 aumenta la probabilidad de
padecer una depresin. En la ltima versin, llamada Recent Life Changes Questionnaire (RLCQ), los 43 tems originales han sido
reformulados como preguntas y se han aadido opciones de respuesta especficas. En sta se utilizan tres escalas de puntuacin: para
los ltimos 6 meses, para el total del ao y una medida subjetiva, tambin en LCU, para poder compararlo con los resultados estndar.
El SRE, a pesar de sus limitaciones metodolgicas, marc un hito en la investigacin de los AV y su influencia en la aparicin de
enfermedades (50-52, 55, 56).
New Haven Measure (PVP). Paykel y los miembros del Grupo New Haven desarrollaron, en 1971, un catlogo de 60 tems para
determinar los sucesos estresantes experimentados por un grupo de pacientes en los 6 meses antes del inicio de la enfermedad. Los
sucesos fueron valorados por reas, incluyendo trabajo, familia y salud, y en funcin de si representaban un factor crtico en el campo
social de la persona. Una tercera valoracin determinaba si los sucesos eran o no socialmente deseables y si constituan una prdida.
Todas estas puntuaciones se agrupan para determinar el grado de estrs experimentado por el sujeto (50, 51).
Psychiatric Epidemiological Research Interview Life Events Scale (PERI-LES). Fue desarrollada por Dohrenwend y col. en 1978.
Mide el grado de estrs asociado con 102 AV. Introducen el concepto de acontecimientos decisivos e identifican 12 AV que pueden
inducir un trastorno depresivo (50, 57).
Life Events and Difficulties Schedule (LEDS), desarrollada por Brown y col., en 1978. Es un instrumento bastante diferente a los
anteriores tanto en su formato, de entrevista semiestructurada, como en el modo de medir el impacto de los AV. Tiene una lista de 38
tipos de acontecimientos, agrupados en 8 categoras. Es el entrevistador, tras una serie de preguntas y utilizando un manual que
tipifica estrictamente qu tipo de incidente debe ser calificado como AV, quien determina qu acontecimientos resultan significativos.
Tampoco es, adems, el entrevistador quien punta la severidad de los acontecimientos, sino un grupo de expertos que desconocen
cul es el estado psquico del sujeto y su respuesta individual. Es, sin duda, el instrumento que mejor valora los AV, pero es mucho
ms difcil de utilizar en poblaciones amplias por la necesidad de entrevistadores entrenados, el mayor tiempo de administracin y
correccin y, en consecuencia, el mayor coste econmico (50, 51, 58-60).
Tabla 2. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE MEDIDA
NOMBRE AUTOR AO POBLACION
The Life Chart Harold Vilkes y Aldof Meyer 1916 general
Social Readjustment Rafting
Questionnaire (SRRS)
Holmes y Rahe 1967 general
Schedule of Recent
Experiences (SRE) y Social
Readjustment Rating Scale
(SRRS)
Holmes y Rahe 1967 general
New Haven Measure (PVP) Paykel y cols 1971 general
Hospital Stress Rating Scale
(HSRS)
Volicer y Bohannon 1975 pacientes hospitalizados
Life Efents and Difficulties
Schedule (LEDS)
Brown y cols. 1978 general
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (8 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
Cuestionario de Hust Hurst y cols. 1978 general
Life Experience Survey Saranson y cols 1978 general
Psychiatric Epidemiological .
Research Interview Life
Events Scale (PERI-LES)
Dohrenwend y cols 1978 general
Escala de Horowitz Horowitz y cols. 1979 general
Universal and Group-Specific
Life Events Scales
Hough y cols. 1980 poblaciones
culturaciones
heterogneas
Social Readjustment Rating
Scale modificada
Coddington 1983 nios
ROLE Jenkins y Rose 1987 general
Tipos de AV y terminologa frecuentemente utilizada
Los AV se pueden clasificar de muy diversas formas, en funcin del instrumento que se utilice para medirlos y de la significacin que
se le otorgue a los mismos. Una de las categoras de ms frecuente utilizacin y con importantes repercusiones metodolgicas, es la de
AV dependiente/independiente. Un suceso es independiente cuando viene aparentemente impuesto al sujeto y se encuentra fuera de su
control. Este tipo de divisin intenta, sobre todo, diferenciar los AV que estn determinados por la enfermedad a estudio.
Sucesos normativos, evolutivos o habituales son aquellos que ocurren a la mayor parte de las personas de un determinado sexo,
generacin, cultura, etc., y lo hacen siguiendo un cierto orden con respecto a otros sucesos. Incluyen acontecimientos tales como la
entrada en la escuela o trabajo, el matrimonio, la maternidad/paternidad, la jubilacin, la muerte no prematura, etc. Los sucesos no
normativos o no habituales, por el contrario, se caracterizan por su imprevisibilidad y pueden hacerse presentes en cualquier momento
de la vida. Suponen un grado mayor de inestabilidad y cambio que los anteriores (cambio de trabajo o de hogar, cambios en relaciones
interpersonales, etc.). Los sucesos disrruptivos suponen un fuerte impacto emocional (crisis, robos, asaltos, peleas fuertes, contacto
con la polica, divorcio o separacin, revelaciones sorprendentes, etc.).
La prdida es un tipo de suceso muy estudiado aunque su concepto resulta muy difuso y con mltiples acepciones, ya que puede
incluir tanto prdidas materiales como psicosociales (separacin, muerte, etc.). Se le ha otorgado cierta especificidad en el
desencadenamiento de las depresiones, as como los sucesos que suponen una amenaza se han ligado a los cuadros ansiosos. Esta
distincin con supuestas implicaciones etiolgicas no est definitivamente demostrada (61).
Los AV pueden dividirse tambin en positivos o negativos. Los positivos poseen una fuerte una fuerte carga de deseabilidad social,
aunque no por ello dejan de ser estresantes, como, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el matrimonio o un ascenso laboral (55).
Los acontecimientos neutralizantes reducen el nivel de severidad de un suceso anterior o una dificultad duradera preexistente. Un
ejemplo sera encontrar trabajo tras haber estado una temporada parado. Son considerados un factor de buen pronstico en la remisin
de depresiones neurticas leves (55, 58). Los acontecimientos de nueva salida ("fresh start events"), por su parte, dan al sujeto la
esperanza de un futuro mejor, como por ejemplo un divorcio tras un matrimonio conflictivo, y mejoran el pronstico de depresiones
crnicas (55, 58, 61).
Los acontecimientos de anclaje suponen una mayor regularidad y/o predictibilidad de las actividades y relaciones interpersonales del
sujeto. Se han ligado a la remisin de cuadros ansiosos (55). Los acontecimientos de salida, por el contrario, producen un cambio en
las relaciones interpersonales con cierto grado de ruptura. Han sido relacionados con los intentos de suicidio en depresivos primarios y
con trastornos afectivos graves en la infancia (61, 62).
Problemas metodolgicos
En la investigacin sobre AV y su relacin con la enfermedad surgen diversos problemas metodolgicos tanto en la recogida de datos
como a su interpretacin. Con respecto a los problemas en la recogida de datos, se han citado los relacionados con el diseo de los
estudios y las dificultades para obtener una medida fiable de los AV. Hay pocos estudios con un grupo control adecuado; si
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (9 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
pretendemos medir la tasa de AV el grupo control debe estar compuesto por sujetos de la poblacin general, siendo inadecuados los
grupos de pacientes somticos o psiquitricos. Aun as, existen dificultades en la comparacin de pacientes y no pacientes en cuanto a
la tasa de AV, ya que es de esperar que estn expuestos a distintos tipos de sucesos (61, 63).
Los problemas relativos a la obtencin de una medida fiable de los sucesos ha sido objeto de numerosas revisiones. El primero lo
constituye el problema del recuerdo, derivado del carcter retrospectivo de los estudios, que hace que surjan problemas como el olvido
y/o la distorsin del recuerdo por parte de los sujetos. Es, por ello, importante el periodo de tiempo de estudio desde el inicio de la
enfermedad, emplendose unidades de tiempo que van desde menos de un mes hasta ms de tres aos. Brown sugiere que no sea
mayor de un ao para disminuir la probabilidad de olvidos y distorsiones (54, 58), que pueden ser los siguientes: 1) Disminucin de la
tasa de acontecimientos recordados conforme aumenta el tiempo. 2) Tendencia a encontrar en el pasado circunstancias que den
significado a la situacin actual. 3) Influencia del estado de nimo actual en el recuerdo (58).
Adems del problema del recuerdo, otra dificultad aadida en la recogida de los datos sobre AV es la distincin entre acontecimientos
dependientes e independientes. As, sucesos que ocurran poco tiempo antes de la enfermedad pueden ser debidos a cambios sutiles
resultantes de estadios tempranos de la propia enfermedad. Con entrevistas como la de Brown y Harris es posible examinar la relacin
temporal entre sucesos y enfermedad, lo que no se puede conseguir con cuestionarios autoadministrados. Estos tampoco permiten
subdividir los sucesos en independientes y posiblemente independientes. De hecho, algunos cuestionarios autoadministrados incluyen
sucesos potencialmente relacionados con la enfermedad e incluso sntomas actuales (por ejemplo, cambio en el patrn de sueo o en la
ingesta de alimentos) (58).
Otra cuestin, finalmente, relacionada con la recogida de datos es la medicin de la magnitud de los AV, que se deriva de la falta de
consenso en la definicin de AV y la diversidad de sistemas de puntuacin utilizados. Adems, algunas escalas, como la de Holmes y
Rahe, pueden dar lugar a posibles contradicciones por influencias culturales (54).
Otras problemas metodolgicos se refieren a la interpretacin de los datos. Autores como Cooke y Maes y col. defienden que para
establecer que los AV causan enfermedad psiquitrica es necesario que cumplan los siguientes criterios (58): 1) Debe haber una
correlacin estadstica clara entre AV e inicio del trastorno psiquitrico. 2) Dada tal correlacin, debe haber evidencia de que los AV
conducen a la enfermedad y no al contrario. 3) Debe haber un constructo tericamente satisfactorio que indique una relacin
especfica entre AV y trastorno, y en el que adems las variables confundientes tales como factores demogrficos, no sean
responsables de la asociacin estadstica. 4) La relacin debera sostenerse a lo largo de diferentes poblaciones y diferentes pocas.
Algunos de los problemas metodolgicos con los que nos podemos encontrar en esta fase de la investigacin son los siguientes:
- Independencia entre acontecimientos y enfermedad. Este problema se supera incluyendo slo los sucesos que puedan ser
considerados definitivamente como independientes del desarrollo de la enfermedad (58).
- Dosis-respuesta: Cooke ha sostenido que la relacin lineal entre dosis (acontecimientos) y respuesta (depresin) sugiere la existencia
de una relacin causal, basndose para ello en algunos estudios que han encontrado asociacin entre la cantidad de sntomas
depresivos y el nmero de situaciones recientes amenazantes. Aunque el anlisis no resulta sencillo, la mayora de autores revisados
estn de acuerdo en que si bien varios sucesos menores no se suman para ejercer el mismo efecto que un suceso gravemente
amenazante, dos sucesos graves tienen mayor probabilidad de producir depresin que uno nico acontecimiento (58).
- Valoracin del impacto de los AV: La magnitud del efecto causal de los AV puede ser valorada por diversos mtodos (54, 61). El
primero de dichos mtodos es el tiempo de adelanto (Brown); se considera que el episodio de la enfermedad habra ocurrido de todas
formas, pero se adelanta por haber acaecido el AV, y para cuantificar su efecto utiliza un modelo matemtico que nos da el promedio
de tiempo que el AV podra adelantar al comienzo de la enfermedad. Brown considera que dicho tiempo sera de 10 semanas para la
esquizofrenia y de casi dos aos, si el suceso es muy amenazante, para la depresin. El segundo mtodo es el riesgo relativo (Paykel),
cuyo concepto ya se coment al comienzo de este captulo. Los sucesos ms estresantes aumentan el riesgo en ms de 6 veces en le
caso de la depresin, 7 en los intentos de suicidio y 4 en la esquizofrenia. Finalmente, el porcentaje de riesgo atribuible (Lilinfield y
Cooke), como se vio tambin al inicio del captulo, indica cul es el mximo porcentaje de casos que pueden ser directamente
atribuidos al supuesto AV; se estima, para la depresin, en alrededor de un 40%. El riesgo relativo y el atribuible siguen un modelo
multicausal, pues se considera que los efectos de los AV slo contribuyen en una parte a la varianza total, siendo necesario tener en
cuenta otros factores modificadores, como los biolgicos, ambientales, de personalidad, etc.
Factores predisponentes (vulnerabilidad)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (10 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
Brown sugiere que los AV estresantes actan a lo largo de un "continuum" para influir en el desarrollo de una enfermedad mental. En
un extremo se sita el efecto "desencadenante", precipitando la enfermedad en sujetos predispuestos que la habran desarrollado poco
tiempo despus por diferentes razones. En otro extremo se sitan los sucesos estresantes, que pueden tener un efecto "formativo",
avanzando sustancialmente o produciendo una enfermedad psiquitrica (50).
Los factores predisponentes han sido estudiados sobre todo en la depresin. Brown y Harris (49) los dividen en dificultades a largo
plazo y factores de vulnerabilidad. Los primeros son circunstancias estresantes prolongadas que pueden por s mismas causar
depresin. Los segundos no la causan por s mismos y actan aumentando el efecto de los AV. Los factores de vulnerabilidad pueden
ser circunstancias vitales particulares de un individuo o corresponder a algunas caractersticas generales de la sociedad (62). En el
estudio de Camberwell (49) se obtuvieron cuatro factores de vulnerabilidad para la depresin en mujeres: 1) no existencia de relacin
de confidencialidad, 2) prdida de la madre antes de los 11 aos de edad, 3) no tener empleo fuera del hogar, y 4) tener en casa tres o
ms hijos menores de 14 aos. Cuando todos estos factores se daban juntos los resultados eran aditivos, ya que todas las mujeres con
los cuatro factores que experimentaban un suceso o una dificultad grave desarrollaban depresin. Otros factores de vulnerabilidad
citados por Brown son: nulo o difuso soporte social, vivir solo, pobre relacin con los miembros de la comunidad, separacin de uno o
ambos padres durante ms de un ao antes de los 11 aos, y contacto previo con los servicios de salud por "nervios" (54, 58).
Los factores de vulnerabilidad de Brown no se han sostenido de forma consistente en investigaciones posteriores realizadas en
contextos socioculturales distintos. En un estudio realizado en la poblacin vasca (60) no se observaron diferencias en la presencia de
depresin por clase social, presencia de hijos en casa, muerte temprana de la madre o carecer de empleo fuera del hogar. Por lo tanto,
la tesis de Brown de que circunstancias particulares de la vida aumentan la vulnerabilidad no puede ser aceptada ntegramente (62).
Recientemente, la atencin ha girado desde los factores externos hacia un factor intrapsquico, como la baja autoestima. En el estudio
de Edinburgh, en 1989, Miller y col. encontraron que la depresin mayor era ms fcilmente predicha con un modelo de dos etapas: en
la primera, la experiencia de un AV llevaba a una baja autoestima, seguida, en una segunda etapa, de un suceso estresante que
interactuaba con ella (58, 62).
Respecto a la prdida paterna como factor de vulnerabilidad, los resultados de los estudios son controvertidos. Parece que la prdida
tanto del padre como de la madre son patgenos a edades tempranas, aunque otros estudios sealan nicamente la prdida de la madre
como relevante (54, 64). Lo realmente importante, al parecer, son los factores ambientales concurrentes tras la prdida, como la
relacin con el padre superviviente o el estilo de vida. Otros factores predisponentes hallados en diversas investigaciones seran la
percepcin de sobreproteccin y la prdida de afecto durante la infancia (54).
Se han propuesto distintos modelos de vulnerabilidad en la depresin (56). En el de Brown y Harris los factores de vulnerabilidad no
seran suficientes por s mismos para provocar depresin, requiriendo tambin la existencia de acontecimientos precipitantes. La
probabilidad de que se desencadenase el cuadro depresivo dependera del nivel de vulnerabilidad del sujeto. Seligman y col., por su
parte, atribuyen tambin a la coexistencia de factores predisponentes y precipitantes el aumento de la probabilidad de que aparezca un
cuadro depresivo. Ambos modelos no consideran la vulnerabilidad como un continuum, sino que postulan la existencia de un estado
"no vulnerable".
Un tercer modelo es el modelo aditivo, de Dohrenwend y col., segn el cual la vulnerabilidad y los factores precipitantes se suman a
partes iguales en el riesgo de producir depresin. Este modelo evita las crticas en relacin al carcter arbitrario de la distincin entre
factores de vulnerabilidad y factores precipitantes. Finalmente, Rodgers, tras reanalizar los datos obtenidos en una muestra muy
extensa, plantea que si se excluyen del anlisis los deprimidos crnicos, el modelo se asemejara al de Brown y Harris; mientras que
sera de tipo aditivo si se tienen en cuenta los deprimidos crnicos.
Factores de proteccin
Los factores de proteccin modifican el impacto de los factores o situaciones estresantes disminuyendo el riesgo de aparicin de un
determinado trastorno. Su efecto es ms global que los factores de riesgo y tienen mayor impacto en el bienestar en general. Un mismo
factor puede ser de proteccin o de riesgo, dependiendo del contexto (por ejemplo, la raza o la religin) (16). Estos factores tienen
especial importancia en nios, adolescentes y adultos jvenes, en quienes se dan la mayora de los puntos clave de cambio (Rutter),
que son determinadas situaciones muy importantes para el futuro del individuo, pues implican decidirse por una determinada opcin,
como la escolarizacin, la eleccin de una profesin o de una pareja. En esta etapa de la vida han sido identificados los siguientes
factores de proteccin: 1) Determinados rasgos de personalidad del individuo. 2) Cohesin familiar y ausencia de discordia. 3)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (11 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
Disponibilidad de apoyos externos que refuercen las estrategias de afrontamiento de los sujetos (64).
La existencia de factores de proteccin reduce determinadas reacciones en cadena que se produciran tras la aparicin de un
determinado AV. As, Brown propone que proporcionar un adecuado y compensador cuidado a los nios que han sufrido una prdida
parental minimizara el riesgo de padecer depresiones en la edad adulta. Otros autores, mediante estudios prospectivos, han encontrado
que la presencia de un confidente en la edad adulta, as como tener experiencias positivas en el mbito laboral o educativo, protegen
del riesgo de depresin en algunos sujetos calificados como vulnerables cuando fueron estudiados en la adolescencia (64).
Un aspecto de enorme importancia al hablar de factores de proteccin es el apoyo social. Ya la OMS, en 1986, se refiere a ste de la
siguiente forma: "Otro aspecto del ambiente social que es importante para salvaguardar la salud es la existencia de un apoyo social
satisfactorio y unos contactos sociales gratificantes. Est demostrado que su falta incrementa las tasas de tuberculosis, de hipertensin,
de afecciones cardiacas, de accidentes, de complicaciones del embarazo, de diversos problemas sociales y de episodios de enfermedad
de todos los tipos. Es evidente que los grados de contacto, de integracin o de apoyo en la sociedad, tienen incidencia en la mortalidad
por suicidios y por accidentes vasculocerebrales, e incluso, en algunos estudios sobre las tasas de mortalidad por todas las causas"
(65).
Existen tantas definiciones de apoyo social como trabajos sobre el tema. Cornes, en 1994, lo define como el acceso directo o indirecto
a la utilizacin formal o informal de personas, grupos y organizaciones para reducir en lo mximo el sentimiento de aislamiento,
soledad e indefensin de los individuos. Se supone que as el individuo tiene mayores probabilidades de llegar a sentirse ms
competente y ms autoeficaz para afrontar mejor los AV que, quiera o no, se va a encontrar a lo largo de su ciclo vital (65). Para que
un apoyo social resulte efectivo debe tener las siguientes caractersticas: a) expresin de un efecto positivo, que puede incluir
informacin de que uno es cuidado, amado y estimado, b) manifestar acuerdo con o reconocimiento de las creencias, interpretaciones
o sentimientos de una persona, c) poder fomentar la expresin de las creencias y sentimientos, d) la posibilidad de ofrecer consejo,
informacin o acceso a la informacin nueva y diversa, e) provisin de ayuda material o asistencia instrumental, y f) acceso a personas
para que le ayuden a solucionar conflictos de cualquier tipo (54, 65, 66).
Tabla 3: CLASES DE APOYO SOCIAL
Emocional: incluye empata, amor o estima.
Instrumental: se traduce en ayuda de bienes o servicios.
Informativo: informacin til para enfrentarse a los problema sociales y
ambientales.
Como ya hemos sealado, existen numerosos estudios que demuestran el efecto beneficioso del apoyo social sobre la incidencia y
pronstico de determinadas enfermedades fsicas (reumatoideas, infecciosas, coronarias, respiratorias, oncolgicas, recuperacin en
ciruga, dolor crnico, diabetes, etc.) y psiquitricas (depresin, esquizofrenia, trastornos neurticos, etc.). Tambin se han encontrado
anomalas en las redes de apoyo social en depresivos, neurticos y esquizofrnicos. Basndose en ello, se utilizan los grupos de
autoayuda, con una efectividad ms que demostrada en determinadas patologas (65, 66).
Existen dos modelos fundamentales a la hora de explicar la interaccin entre los AV y el apoyo social (54, 55, 59, 61, 65, 66): El
primero afirma que el apoyo slo tendra un efecto tampn, amortiguando los efectos perniciosos de los AV, y no actuara en
condiciones libres de estrs. Su ausencia no constituira un efecto negativo por s misma. Segn el segundo modelo el apoyo social
proporciona una efecto positivo sobre la salud mental ms que tamponar simplemente los efectos de los estresores. La falta de apoyo
parece constituir una influencia negativa y un factor de riesgo "per se". Una red efectiva puede funcionar de forma idntica en
situaciones de alto y bajo estrs: afirmando la identidad del individuo, facilitando dimensiones cognitivas de resolucin de problemas,
proporcionando ayuda material y asegurando al individuo que es querido, valorado y respetado. Bajo condiciones de alto estrs, el
apoyo puede estar especficamente dirigido hacia la amenaza, movilizado por ella, mientras que operara con una orientacin ms
difusa en condiciones de bajo estrs. Alternativamente, las funciones del apoyo pueden ser diferentes en forma, contenido o propsito
en las dos situaciones, pero conducir hacia salud mental positiva en ambas. Aunque no existe un acuerdo definitivo sobre el tema,
existe un mayor consenso sobre que el primer modelo se ajusta ms a la realidad, sobre todo cuando se tiene en cuenta el apoyo
"percibido" ms que el "objetivo" (61), pues lo que mejor predice la efectividad del apoyo es la percepcin que se tenga del mismo,
particularmente la satisfaccin, siendo esto especialmente observable en personalidades dependientes (54). Tambin se ha demostrado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (12 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
que el incremento del estrs crnico produce un decrecimiento en la percepcin del apoyo.
Las dimensiones de la personalidad, pues, actan como moderadores en la relacin entre apoyo social y trastorno mental mediante la
utilizacin de diferentes locus de control. La personalidad podra representar una tercera variable que explicara la situacin en la que
se da un apoyo bajo y la presencia de trastorno. Un problema a la hora de correlacionar los trastornos de personalidad y el apoyo
social es que, dentro de los criterios para definir determinados trastornos de personalidad, se usan medidas de apoyo e integracin
social. Asimismo, la personalidad influye en el desarrollo y mantenimiento de la estructura de apoyo social. Determinadas conductas
de afrontamiento supondran un factor de proteccin muy ligado a la personalidad (54).
Hallazgos biolgicos sobre el estrs
Existen innumerables trabajos que estudian la respuesta biolgica al estrs. Intentaremos, en este apartado, hacer un breve resumen de
los ms importantes, centrndonos, sobre todo, en la depresin y la esquizofrenia.
Trastornos afectivos
La presencia de un estrs importante producira un aumento cerebral localizado de la neurotransmisin que activara los receptores
postsinpticos. Esto pondra en marcha el sistema AMPc, y ste -a su vez- el ARMm. Como consecuencia se producira una sntesis
elevada en ciertas regiones de proto oncogen c-fos, responsable a su vez de la sntesis, por medio del ADN, de ciertas protenas:
neuropptidos, neurotransmisores (NT), receptores, etc. Estos cambios pueden dar por resultado cambios en el estado funcional de
varios NT y sistemas de seal intraneuronal, como la prdida de neuronas o la reduccin excesiva en los contactos sinpticos
interneuronales. La red resultante de los cambios es la causa de que la persona tenga un riesgo alto de sufrir episodios subsecuentes,
incluso en ausencia de AV. Se producira, as, una duradera sensibilizacin de carcter biolgico al trastorno, una vez ste ha sido
desencadenado, y una mayor vulnerabilidad a medida que las recadas se suceden por una mayor activacin de estos circuitos.
Adems, la implicacin del ADN explicara su transmisin gentica (67).
Se ha propuesto que la adaptacin neuroqumica a estresores crnicos puede prevenir el desarrollo de sntomas depresivos, as como el
fracaso en la adaptacin puede favorecer su aparicin. En modelos animales se han detectado alteraciones en la noradrenalina (NA),
dopamina (DA) y serotonina (5-HT), as como variaciones en la regulacin de sus receptores, provocadas por el estrs. Se ha sugerido
con frecuencia que el estrs incontrolable puede servir como un modelo til de depresin, y que los cambios neuroqumicos pueden
influenciar los cambios comportamentales. En una exposicin inicial, NA, DA Y 5-HT pueden liberarse y aumentar su sntesis. Si el
estrs es suficientemente severo, y particularmente si es incontrolable, la liberacin puede exceder la sntesis, reducindose los niveles
de dichos NT (54).
Corticoides y seal de alarma: La reaccin al estrs lleva a una activacin del eje hipotlamo-hipofiso-suprarrenal. Existen numerosas
observaciones que apuntan a que existira una activacin patolgica de dicho eje en sujetos deprimidos. Gold propone que una
anomala en la regulacin de la respuesta al estrs sera el soporte biolgico de una vulnerabilidad a la depresin. Esto predispondra a
la depresin y explicara la transmisin hereditaria de los bipolares, as como el papel desencadenante de los AV en los episodios
depresivos. A pesar de lo dicho anteriormente, no existe en estos momentos ningn parmetro biolgico de vulnerabilidad depresiva,
ni se ha demostrado que el estrs produzca la depresin mediante una hipercortisolemia mantenida ni por alteracin de los receptores a
los corticoides (56, 68, 69).
Se han detectado alteraciones en el sistema inmunitario de sujetos sometidos a un estrs: elevacin de las inmunoglobulinas
circulantes, reduccin de la actividad de los linfocitos NK, y disminucin de la respuesta linfocitaria a la estimulacin mitgena. Estos
hallazgos tambin se han encontrado en algunos pacientes deprimidos, pero sin resultados concluyentes (56).
Esquizofrenia
Existe la hiptesis de que la hiperactividad autonmica es un factor que media entre las recadas en pacientes esquizofrnicos y las
influencias de tipo psicosocial, tales como alta expresividad emocional y AV. Para tratar de demostrarla se midi la actividad
electrodrmica correlacionndola con los AV. Los pacientes que haban experimentado un AV en las 4 semanas previas al test
presentaban alteraciones significativas de la conductancia cutnea, pero slo en presencia de un familiar (Tarrier, 1992). La evidencia
parece apuntar a que los AV aumentan la hiperactividad autonmica y pueden hacer al paciente ms reactivo frente a otras influencias
ambientales (70).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (13 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
Hallazgos ms significativos en diferentes trastornos
Depresin
Est bien establecido el papel de los AV recientes en el desencadenamiento de los episodios depresivos. Se podra resumir en los
siguientes puntos (55, 56, 61, 71):
- Los pacientes deprimidos refieren una media de 3 veces ms AV, en los 6 meses que preceden al inicio del cuadro, que la poblacin
general. Ms de un 60% de los primeros episodios depresivos se ven precedidos de uno o varios acontecimientos estresantes, mientras
que en la poblacin general la proporcin de sujetos expuestos es inferior a un 20%.
- El riesgo de depresin en un sujeto expuesto a un AV es unas 6 veces superior a aquel que presenta otro que no est expuesto,
aunque menos del 10% de los primeros desarrollarn una depresin ulterior. Entre stos parece que los AV son ms estresantes,
traumticos y con una menor deseabilidad social. As, parece que el efecto favorecedor de depresin de los acontecimientos ms
traumticos es importante y duradero, mientras que el de los AV ms frecuentes sera modesto y de breve duracin.
- Los AV representan un factor de riesgo poco especfico. Pueden, de hecho, precipitar tanto las depresiones endgenas como las
bipolares o las neurticas, e incluso otras enfermedades mentales o somticas. Un 30% de las depresiones no estn precedidas de
ningn AV. No existe una asociacin clara entre tipo de AV y un patrn de sntomas depresivos determinado.
La mayora de los trabajos acerca de AV y depresin se centran en estudiar su papel precipitante de la enfermedad o sus recadas, y
slo una minora estudia su papel sobre el curso evolutivo de la enfermedad depresiva. A este respecto, podemos diferenciar entre AV
previos al episodio y AV concomitantes con la depresin (54-56, 61, 71).
A pesar de todos los problemas metodolgicos implicados, podemos decir que los AV previos a la aparicin del episodio depresivo no
tienen influencia sobre la evolucin a corto o medio plazo de las depresiones mayores endgenas, siendo esto menos claro para los
casos menos severos. Para Tennant la presencia de AV precipitantes sera un factor de buen pronstico para ciertas depresiones de
pequea intensidad que no llegan a ser tratadas farmacolgicamente. Contrariamente, Parker no confirma los resultados anteriores,
pero encuentra que la presencia de la ruptura de una relacin ntima el ao precedente da un mejor pronstico a las 6-20 semanas. Esto
lo explica apelando a la presencia de acontecimientos positivos derivados de la propia ruptura. Autores como Bebbington no
encuentran diferencias entre el efecto causal de los AV en las depresiones neurticas y las endgenas, afirmando, adems, que tanto el
riesgo a padecer depresin como la mayor propensin a sufrir AV es familiar.
Los acontecimientos concomitantes parecen jugar un papel muy variable segn la naturaleza y tipo de depresin. Una sobrecarga de
AV estresantes y/o indeseables, sobre todo los independientes y las dificultades duraderas, acaecidos en el transcurso del episodio
representan a corto, medio y largo plazo un factor mayor en la encronizacin de la depresin. Esto es as tanto para las depresiones
menores, vistas en poblacin general, como para trastornos ms severos. Junto con ste, otros factores de mal pronstico lo
constituiran el retraso en el tratamiento, la carga familiar, la hospitalizacin y el nivel alto de neuroticismo.
Algunos autores han estudiado el medio familiar del depresivo y su influencia en la evolucin. Keitner encuentra disfuncin familiar
concomitante a la depresin y que persiste despus de los sntomas; si el apoyo familiar desfallece o el sujeto recibe crticas excesivas,
el episodio durara ms y aumentara el riesgo de suicidio. Hooley correlaciona el alto nivel de expresividad emocional con mayor
riesgo de recadas.
Ciertos tipos de acontecimientos definidos como "positivos", "neutralizantes" o de "nueva salida" parecen susceptibles de favorecer la
remisin de episodios depresivos. Tal efecto, sin embargo no ha sido estudiado ms que en deprimidos de la poblacin general o en
los pacientes que no necesitaban tratamiento farmacolgico, y su impacto sobre las depresiones ms severas est todava por evaluar.
Brown liga la presencia de una autoestima positiva con una mayor capacidad para generar acontecimientos de nueva salida.
Si el papel de los AV en el desencadenamiento de las depresiones parece indiscutible, su influencia se ejerce igualmente en el caso de
las recadas y recidivas, como lo han podido demostrar numerosos estudios (55, 56, 61). Esto es vlido para todo tipo de depresiones,
as como tambin, si el nivel de estrs es muy elevado, para la mana (Ellicott).
Con todo lo dicho anteriormente, es tambin cierto que existe una mayor influencia en el desencadenamiento del primer episodio
depresivo y que, posteriormente, los AV van perdiendo importancia a medida que aumenta el nmero de recadas (Kraepelin, Post,
Swann). Se han argumentado una serie de posibles sesgos para explicar dicho fenmeno, como la influencia de la edad, con su menor
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (14 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
exposicin a los AV, o el hecho de que los pacientes recuerdan mejor el desencadenante del primer episodio por tratarse de una
enfermedad nueva; pero parece claro que la enfermedad depresiva tiende a hacerse autnoma una vez declarada, y que la
vulnerabilidad va aumentado a medida que el sujeto experimenta recurrencias depresivas.
Otro aspecto interesante al analizar la influencia de los AV en la aparicin de cuadros depresivos se refiere a la utilizacin de
mecanismos de afrontamiento ("coping"), entendidos como la forma de hacer frente a una situacin estresante. Esta conducta va ligada
a los conceptos de locus de control y a la personalidad. Nos permite explicar gran parte de la debilidad de unin entre AV y sntoma
psiquitrico y, en general, la variabilidad en cuanto a la sensibilidad individual al estrs (56). Parece que los depresivos son menos
resueltos a la hora de solventar los problemas, con mayor utilizacin de la reaccin emocional en los enfrentamientos, mayor
dificultad en la toma de decisiones y que poseen un menor soporte emocional. Adems, utilizan una valoracin de los AV de
desesperanza/dependencia o autocrtica/culpa (54).
Esquizofrenia
Las investigaciones realizadas hasta la fecha en pacientes esquizofrnicos muestran que la ausencia de medicacin de mantenimiento
y la existencia de ciertos factores ambientales, tales como altos niveles de expresividad emocional familiar y sucesos vitales
estresantes, estn asociados con tasas ms altas de recada psictica. Estos estudios sugieren que el curso de la esquizofrenia est
mediado por factores biolgicos y psicolgicos, enmarcndose dentro del modelo de vulnerabilidad-estrs.
En 1968 se public el primer estudio en el que se sealaba un aumento de la frecuencia de AV en las tres semanas previas al inicio o a
la reaparicin de sintomatologa psictica. Se produca un aumento para todo tipo de sucesos, incluyendo tambin los de escasa
magnitud. En otros estudios los AV y la disminucin o interrupcin de medicacin neurolptica contribuan como precipitantes de
esquizofrenia aguda, observndose una asociacin entre AV y recada con medicacin, y tambin entre AV y recada en pacientes sin
tratamiento al menos un ao (57, 58, 63).
Los estudios del grupo de Leff llevan al desarrollo de un modelo que defiende la existencia de una interaccin entre la propensin para
la recada entre esquizofrnicos, la influencia de los factores sociales mediados por AV y alta expresividad emocional y el efecto de la
medicacin reduciendo el riesgo; la medicacin neurolptica proporcionara un factor de proteccin, aumentando el umbral de recada.
Los AV no son tan importantes en el periodo de alto riesgo que sigue a la supresin de la medicacin, pero los pacientes que se han
mantenido un ao sin tratamiento, o los que nunca la han recibido, tienen un riesgo de recada sustancialmente aumentado por la
presencia de AV. Los pacientes en tratamiento raramente recaen sin el estrs de un AV o la exposicin a un familiar de alta EE.
Encuentran asociacin significativa para enfermedad y experiencia de AV slo en las cinco semanas previas a la recada (57, 63). Los
estudios realizados posteriormente sobre el posible papel causal directo de los AV en las recadas esquizofrnicas han obtenido
resultados desiguales (57, 63, 72).
Otros trastorno
- Trastornos por ansiedad. Clsicamente se han asociado los sucesos que implican amenaza con la ansiedad y los sucesos que implican
prdida, con la depresin. Recientemente, se han propuesto dos posibles relaciones causales respecto al papel de los AV en la
ansiedad: la prdida o separacin durante la infancia servira como factor predisponente para la psicopatologa en el adulto y los AV
que ocurren en los meses previos al inicio del trastorno por ansiedad actuaran como precipitantes. Los datos clnicos y
epidemiolgicos son consistentes con la visin de que el trastorno por angustia est asociado significativamente con muerte parental y
separacin en la infancia. Algunos estudios sugieren que AV tempranos y recientes, especialmente prdida y separacin, pueden ser
un factor de riesgo para depresin secundaria en ansiedad (73).
- Personalidad. Se ha encontrado asociacin entre neuroticismo y tendencia a informar de alta exposicin a AV, existiendo varias
explicaciones posibles para este fenmeno; en primer lugar que estos sujetos estn realmente ms expuestos por su tipo de
personalidad; otra explicacin sera que la personalidad se modifique por haber experimentado AV o, finalmente, que las diferencias
se deriven de la entrevista (58). Tambin se ha hallado asociacin entre personalidad socioptica y aumento de sucesos indeseables y
autogenerados (58).
- Mana. Aunque existen escasos estudios con una metodologa adecuada, los datos apuntan a que existe un aumento de AV
precediendo al primer episodio de mana y a las recidivas, siendo esto ms evidente cuando la enfermedad se inicia por encima de los
20 aos (58, 62).
- Trastornos de la alimentacin. Existe escasa investigacin sistemtica en este campo. Miller 50 ha planteado la hiptesis de que estos
trastornos sean un efecto secundario de desviaciones precipitadas por el estrs en los sistemas que normalmente regulan la conducta
alimentaria: sistemas de monoaminas, adrenocortical y de neuropptidos. Algunos trabajos encuentran asociacin entre AV y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (15 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
trastornos de la alimentacin, sugiriendo que los AV pueden contribuiran a la anorexia nerviosa, siendo algunos especficos para esta
enfermedad. Horesh y col. (74) encuentran que las pacientes anorxica muestran puntuaciones significativamente ms altas en AV
negativos que los controles sanos, y significativamente ms AV negativos referentes a los padres que pacientes con otros diagnsticos
psiquitricos.
- Suicidio. Existen evidencias de que en el mes y ao previos a la realizacin de una tentativa de suicidio existe un acumulo de AV,
con un pico de frecuencia en los das que preceden al intento. En los 6 meses previos a la tentativa la tasa de sucesos es cuatro veces
mayor respecto a controles, y una vez y media sobre los depresivos. Los conflictos interpersonales son los AV ms frecuentes en este
grupo de pacientes. En adultos, en general, se trata de conflictos familiares y conyugales; en adolescentes, conflictos con los padres,
con los amigos y con el entorno escolar. En ancianos, el suceso ms comn es el fallecimiento del cnyuge. La prdida de relacin de
confidente sera precipitante en pacientes deprimidos (58, 75).
- Trastornos somticos. La teora psicosomtica sostiene que los cambios emocionales se acompaan de cambios fisiolgicos, que
llegan a ser patolgicos si son persistentes o frecuentes. Cuando la enfermedad est establecida, los factores psicolgicos pueden tener
un papel en su mantenimiento o agravacin, o desencadenando recidivas. Se han desarrollado dos teoras. Una sostiene que tipos
especficos de conflicto emocional o de personalidad podran causar patologa fsica especfica. La otra, que factores estresantes no
especficos podran contribuir a producir patologa en rganos que fueran vulnerables por otros motivos (61). Dentro de este campo,
algunas investigaciones se han centrado en el estudio del papel de los AV estresantes en la precipitacin de la enfermedad somtica o
su evolucin. Holmes y Rahe hallaron que puntuaciones de 200 o ms LCU en un ao aumentaban la incidencia de enfermedad
psicosomtica. Posteriores investigaciones han hallado asociacin entre aumento de AV e inicio o diagnstico de enfermedades, tales
como colitis ulcerosa, colon irritable, diabetes, tuberculosis, infarto agudo de miocardio, algunos tipos de cncer, enfermedades
autoinmunes, etc. En algunas de ellas, los AV influiran tambin en la evolucin (50, 51, 61). En conjunto, los hallazgos apuntan a que
el papel de los AV en la etiopatogenia de la enfermedad somtica sera ms precipitante o desencadenante que formativo.
Implicaciones teraputicas
El conjunto de observaciones acerca de los AV y su influencia en los trastornos psiquitricos nos lleva a considerar posibles
aplicaciones teraputicas en forma de prevencin secundaria, ya que parece que existen numerosas aproximaciones que pueden
reducir el efecto perjudicial de los AV. Desde este punto de vista, una accin destinada a la reduccin de los AV indeseables parecera
un objetivo primordial, no tanto por los sucesos independientes, por definicin incontrolables, sino por los dependientes. En esta lnea,
la psicoterapia de apoyo a largo plazo permitira, por una accin de consejo o gua, un manejo del ambiente del paciente con reduccin
de las dificultades o de los acontecimientos indeseables. Sera, por ejemplo, el objetivo de algunas terapias de familia (por ejemplo, las
intervenciones psicoeducativas en familias de esquizofrnicos, que tratan de reducir la expresividad emocional y, con ello, el riesgo de
recidivas). De la misma manera, una accin de reforzamiento de la autoestima del paciente, como hemos dicho anteriormente,
reforzara los efectos beneficiosos e incluso favorecera la aparicin de acontecimientos de nueva salida. Este podra representar el
objetivo de las terapias conductistas (55).
El impacto de los acontecimientos ya sucedidos sera susceptible de verse reducido por ciertas intervenciones psicoteraputicas
estructuradas y desde diversas aproximaciones: mediante una modificacin del sentido atribuido al acontecimiento -aproximacin
psicodinmica- o de las representaciones negativas que estn asociadas -aproximacin cognitivista-, incluso mediante una mejora de
las capacidades adaptativas del sujeto para hacer frente al estrs -aproximacin cognitivo-conductual- (55).
Los tratamientos biolgicos, aunque no influyen directamente en la produccin de AV o su interpretacin, s pueden hacerlo
mejorando el estado psquico del sujeto. Permitiran, adems, elevar el umbral de vulnerabilidad biolgica al estrs (55,56),
previniendo recadas de ciertos trastornos, sobre todo en contextos especialmente adversos. Si esto es vlido para la mayora de
trastornos psiquitricos, se hace especialmente evidente en los ms severos.
Una labor teraputica y de prevencin social consiste en ensear a la poblacin, y especialmente a los pacientes, a utilizar los AV
como seal de alarma para buscar ayuda lo ms rpidamente posible (61) y cortar as las potenciales "reacciones en cadena" que
podran derivarse.
Vista la importancia del apoyo social en la evolucin de los trastornos, otra tcnica muy til es la utilizacin de los grupos,
especialmente los de autoayuda, en sujetos expuestos a crisis o AV especialmente traumticos; por ejemplo, mujeres maltratadas,
sujetos seropositivos, enfermos somticos, etc. Estos grupos favorecen la asuncin de responsabilidades por parte de los miembros, la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (16 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
autorrevelacin y crtica mutuas, y el aprendizaje de nuevos mtodos de resolucin de problemas. Al descubrir que los dems
comparten las mismas experiencias y temores, se reducen las autoevaluaciones negativas, se fomenta la autoestima y se comparten
estrategias de afrontamiento (66). Fomentar el asociacionismo sera otra medida til, aunque esto se deba efectuar desde otros mbitos
sociales distintos de la Psiquiatra. Tambin, en este sentido, se debera utilizar la escuela como punto clave para desarrollar factores
de proteccin en nios con factores de riesgo (64).
En todo caso, estas consideraciones sobre las interacciones entre enfermedad mental y ambiente confirman la necesidad de un
tratamiento, precoz y prolongado, del trastorno y sus factores asociados.
FACTORES DEMOGRAFICOS Y SOCIO-CULTURALES
Autores: S. Otero Cuesta y M.Y. Tascn Lpez
Coordinador: J.F. Dez- Manrique, Cantabria
La importancia del estudio de la relacin existente entre los factores socioculturales y la morbilidad psiquitrica ya fue sealado por
Plunket y Gordon en 1960. Numerosos estudios realizados en las ltimas dcadas permiten defender la hiptesis segn la cual la
distribucin de las enfermedades mentales en la poblacin no es debida meramente a la intervencin del azar, sino que responde a la
intervencin e interaccin de diversos factores, siendo relevantes, dentro de una variada constelacin, el sexo, la edad, el estado civil,
el nivel socioeconmico, el grado de interaccin social o el nivel de salud fsica.
La revisin de los trabajos ms relevantes en este campo ofrecen gran cantidad de informacin cuyo anlisis no resulta sencillo en
muchas ocasiones, siendo frecuentemente contradictorios los datos que reflejan la relacin de cada una de las variables estudiadas y la
enfermedad mental. Esto es debido, al margen de problemas metodolgicos, a que el efecto que muchas de estas variables (como, por
ejemplo, el estado civil) ejercen sobre la morbilidad parece estar confundido con el de otros factores (como el sexo o la edad). Es
preciso por ello, como sealan Shepherd y col. (76), garantizar que los estudios analicen el efecto de cada variable controlando, a su
vez, el efecto que sobre ella ejercen otros factores socio-demogrficos. En esta revisin de la literatura, sin embargo, y en un intento
de ser sistemticos en la exposicin, se abordarn de manera separada, en la medida de lo posible, diferentes variables demogrficas y
socioculturales.
Sexo
Constituye una variable fundamental a la hora de intentar explicar la diferente distribucin de las enfermedades mentales en la
poblacin, y su estudio ha sido objeto de innumerables investigaciones en el campo de la Epidemiologa Psiquitrica.
En las ltimas dcadas se ha confirmado repetidamente la evidencia respecto a las diferencias significativas existentes entre ambos
sexos en las tasas de trastornos mentales especficos. Dicha evidencia se basa en los estudios de poblaciones psiquitricas
hospitalizadas (77), de pacientes en unidades de medicina general (76), (78), de poblaciones con patologa psiquitrica menor (79) y
de estudios epidemiolgicos comunitarios (80-82).
El predominio del sexo femenino encontrado en los diferentes estudios es debido fundamentalmente a las neurosis y los trastornos
afectivos, mientras que los varones padecen mayores tasas de trastornos de la personalidad, alcoholismo y conductas antisociales (83,
84). Con respecto a los trastornos psicticos, y de manera ms concreta a la esquizofrenia, la mayora de estudios han encontrado una
mayor incidencia en los varones (85-88, 41). Sin embargo, el estudio llevado a cabo por el grupo de Manheim (89) ha sugerido que
este predominio masculino es debido a aspectos metodolgicos relacionados con la seleccin de la muestra. Otros autores postulan
que se debe a las diferencias en los criterios aplicados para diagnosticar la esquizofrenia en mujeres y varones (90). Los resultados del
estudio de Vzquez-Barquero y col. (91) con pacientes en fases iniciales de esquizofrenia han confirmado la ausencia de diferencias
entre varones y mujeres con respecto a la incidencia, confirmando que las diferencias previamente comunicadas eran debidas
fundamentalmente a deficiencias metodolgicas.
Las diferencias existentes con respecto a la morbilidad psiquitrica entre varones y mujeres quedan tambin de manifiesto si
examinamos la distribucin de sntomas y sndromes psiquitricos. Jenkins (79), utilizando el G.H.Q. y el C.I.S. encontr ms
sntomas somticos, fatiga, irritabilidad y depresin en mujeres, mientras que en los varones exista una mayor tendencia a referir falta
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (17 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
de concentracin. De la misma manera, Mowbray (92), en un estudio con pacientes ingresados y utilizando la escala de Hamilton,
demostr que las mujeres presentaban ms altas puntuaciones en ansiedad somtica, sntomas somticos generales y ansiedad
psquica.
Diferentes estudios comunitarios han investigado perfiles sindrmicos utilizando el P.S.E.-9. Orley y Wing (93), en su estudio de
Uganda, no encontraron diferencias en cuanto a sndromes entre hombres y mujeres. Henderson y cols. (81) comunicaron que las
mujeres referan ms depresin, ansiedad e irritabilidad que los varones en su estudio de Camberra. Mavreas y Bebbington (95), al
comparar de manera independiente muestras procedentes de Atenas y Camberwell demostraron que las mujeres tendan a obtener
puntuaciones ms altas en todos los sndromes investigados, y que las diferencias resultaron especialmente marcadas en "depresin",
"ansiedad general", "ansiedad situacional", "tensin" y "preocupacin".
De la misma manera, en estudios llevados a cabo en atencin primaria de salud se ha constatado repetidamente la relacin existente
entre las quejas somticas y las mayores tasas de enfermedad mental y consultas mdicas en las mujeres (96-98). Vzquez-Barquero y
col. (99) demostraron, en relacin con este fenmeno, no slo que la mayor prevalencia de enfermedad mental en las mujeres es
influenciada por los factores sociales y la presencia de enfermedad fsica de manera independiente, sino tambin que la interaccin
entre enfermedad fsica y mental es modificada por variables sociodemogrficas.
La manera en que el sexo condiciona la morbilidad psiquitrica en las consultas mdicas ha sido frecuentemente analizado,
encontrndose en la mayora de los estudios y al margen de la metodologa utilizada, un claro predominio de morbilidad en el sexo
femenino. En los estudios revisados (76, 91, 100-108), exceptuando el de Wilkinson y Markus (106), la relacin mujer/varn de
morbilidad psiquitrica es favorable a las mujeres, oscilando entre el 1,15 y el 3,35. Se confirma as la tendencia observada por la
mayora de los autores en la poblacin general (109).
Resulta interesante verificar si este predomino femenino de morbilidad psiquitrica muestra en atencin primaria la misma intensidad
que en la poblacin general. La existencia de estudios que analizan, con la misma metodologa, la morbilidad psiquitrica en ambos
medios nos ofrecen una oportunidad inigualable de verificar dicha cuestin, evidencindose que el diferencial mujer/varn desciende
en algunos estudios (76, 84) al pasar de la poblacin general a la atencin primaria, y se incrementa en otros estudios (103, 110). Los
resultados concuerdan, por lo tanto, con las tesis de Goldberg y Huxley (98) que defienden no slo que la morbilidad psiquitrica es
ms frecuente en las mujeres que en los varones, sino -adems- que ello no puede atribuirse a una mayor tendencia femenina a visitar
al mdico general.
En los ltimos aos se han invocado diversos factores sociales para intentar explicar este claro predominio femenino en la prevalencia
de ciertos trastornos psiquitricos y en la utilizacin de los recursos sanitarios. Cabe destacar, entre otros, la prdida de la madre en la
infancia, la falta de empleo, la presencia en el hogar de hijos menores de 14 aos y los niveles sociales y educacionales ms bajos (49,
84, 111-113). A partir de los trabajos de Brown y Harris (49) diversos autores han demostrado, al menos en las mujeres de las zonas
urbanas, la existencia de una clara interaccin entre la presencia de hijos pequeos en el hogar y la existencia de enfermedad mental.
Esta interaccin se deba, segn dichos autores, a la imposibilidad que las mujeres tenan, en dichas circunstancias, de mantener una
actividad laboral fuera del hogar. De acuerdo, pues, con dichos estudios, el trabajo extradomstico y la ausencia de hijos menores de
15 aos parecen actuar como factores protectores para la mujer, sobre todo en poblacin urbana (113, 114).
Los resultados de investigaciones llevadas a cabo en una zona rural de nuestro pas (84, 115) demostraron, sin embargo, que la
existencia de hijos pequeos en el hogar ejerca un efecto protector frente al desarrollo de enfermedad mental, al tiempo que la
ausencia de trabajo fuera del hogar se converta en factor de predisposicin para el desarrollo de alteraciones psiquitricas
exclusivamente en los hombres. Estos hallazgos, que son similares a los obtenidos por Brown y Harris (49) en las zonas rurales de las
Nuevas Hbridas, son el resultado de la existencia en estas zonas no slo de un entramado ms rico de interacciones y apoyos sociales,
sino tambin de una distinta valoracin de la actividad laboral y de la presencia de hijos en el hogar. Se demuestra as que la
relevancia de dichos factores en el condicionamiento de la enfermedad mental depende de la valoracin que cada sociedad haga de
ellos y de cmo los site en el contexto de la estructura de apoyos e interacciones sociales. Queda tambin patente, como se
comentaba al comienzo de este apartado, que el anlisis de la influencia de las variables sociales y demogrficas sobre la enfermedad
mental resulta extraordinariamente complejo, siendo necesario tener en cuenta la interaccin que dichas variables ejercen entre s.
Otras posibles explicaciones de este predomino femenino de morbilidad, que se expresa fundamentalmente -como veamos- a travs
de los cuadros depresivos y de ansiedad, pero no as en otros tipos de patologa como las alteraciones de la personalidad o las
adicciones, ms frecuentes en el sexo masculino, se basan en interpretaciones de tipo sociolgico, en cuanto a maneras equivalentes
para ambos sexos de expresar el sufrimiento psicolgico. Dirase, de acuerdo con esta hiptesis, que las mujeres expresan su desajuste
a travs de la ansiedad y la depresin, mientras que los hombres se ven socialmente estimulados a mitigar su sufrimiento psicolgico a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (18 of 29) [02/09/2002 04:08:08 p.m.]
travs de manifestaciones conductuales o del consumo excesivo de txicos (12).
Edad
La relacin entre la edad y la morbilidad psiquitrica resulta ambigua a tenor de los resultados obtenidos por los autores que se han
ocupado de esta cuestin. Si bien existe unanimidad en que la patologa mental no se distribuye de manera homognea a lo largo de la
vida, el acuerdo es escaso en lo que se refiere a los periodos de edad en los que dicha patologa se da con la mxima prevalencia.
Esta ambigedad de la asociacin entre edad y morbilidad psiquitrica ha sido confirmada, para ambos sexos, en los estudios
realizados en la poblacin general y en la atencin primaria (84, 91). As, mientras que algunos autores encuentran que la mayor
prevalencia de enfermedad aparece a partir de la edad media, y generalmente entre la dcada de los cuarenta y la de los setenta aos
(76, 84, 104, 116, 117), otros indican que la mxima prevalencia de enfermedad mental se sita entre los 25 y los 55 aos (118), y
finalmente otros no encuentran diferencias significativas entre las distintas edades (108).
La asociacin se hace todava ms confusa al analizar la asociacin que la edad mantiene con la enfermedad mental en cada sexo por
separado. Vemos as, por ejemplo, que mientras que Shepherd y col. (76) encuentran que en las mujeres la prevalencia psiquitrica es
ms alta en la edad media (25 a 64 aos), en los varones permanece significativamente ms alta y constante por encima de los 25 aos.
Similares discrepancias entre los sexos se observan tambin en otros estudios (101, 103).
La valoracin de la variable edad resulta por tanto compleja, especialmente si tenemos en cuenta que determinados momentos
evolutivos de la vida (infancia, adolescencia y postadolescencia, climaterio y envejecimiento) se relacionan con un aumento de
trastornos mentales especficos; as por ejemplo, las edades extremas de la vida se asocian a una mayor tasa de trastornos mentales
orgnicos.
Los datos obtenidos en nuestro medio (119), y al contrario de lo que ocurre en algunos estudios (49, 81), permiten establecer una
asociacin significativa entre la edad y la morbilidad psiquitrica. As, en los varones de la Comunidad de Cantabria se apreci un
aumento significativo de morbilidad a partir de los 30 aos, alcanzndose el nivel mximo en la dcada de los 40, mientras que en las
mujeres el incremento de prevalencia apareci a partir de los 45 aos. Se confirma as un dato mencionado con frecuencia, segn el
cual en los varones la edad de los 40 marca el inicio de un periodo de crisis, quizs en relacin con una autoevaluacin del propio
proyecto vital, mientras que en las mujeres la poca de crisis aparece ms tardamente, coincidiendo con el momento en que los hijos
abandonan el ncleo familiar (80).
Un aspecto que ha llegado a ser relevante en el estudio de la epidemiologa de la esquizofrenia, cuya aparicin en edades tempranas de
la vida no admite discusin, lo constituye la diferente edad de inicio entre varones y mujeres. El 70% de los nuevos casos se dan entre
los 15 y los 30 aos de edad, representando el grupo de 15 a 24 aos cerca de la mitad del total de la incidencia (120). Sin embargo, y
aunque ya se ha comentado previamente que en muestras no sesgadas de primeros episodios de esquizofrenia no se aprecian
diferencias significativas entre los sexos en cuanto a la incidencia (91), las mujeres parecen tener una mayor tendencia a los inicios
tardos.
El trabajo de Vzquez-Barquero y col. con un grupo de pacientes en fases iniciales de esquizofrenia (91) confirma dicha aceptada
hiptesis, al encontrar una media de edad significativamente ms alta en las mujeres (27 aos) que en los varones (24 aos). En base a
estos datos, dichos autores concluyen en que las mujeres consumen su riesgo de contraer la enfermedad ms tardamente y alcanzando
incluso edades en las que los varones estn ya normalmente libres de riesgo. Esta relacin entre el sexo y la edad de aparicin de la
enfermedad tiende a interpretarse como debida a una asociacin entre el sexo y los factores que precipitan el desarrollo de la
enfermedad, ms que a una asociacin etiolgica directa (121). Existen, sin embargo, autores que defienden las causas biolgicas
como origen de dicha asociacin, postulando -por ejemplo- que en las mujeres el efecto modulador del receptor dopaminrgico por los
estrgenos genera una elevacin del umbral de vulnerabilidad a padecer esquizofrenia hasta la menopausia (122).
Esta significativa diferencia en la edad de inicio de la esquizofrenia para varones y mujeres tiene, a su vez, efecto sobre otras variables
sociodemogrficas. As, por ejemplo, encontramos una mayor proporcin de mujeres esquizofrnicas casadas conviviendo con sus
cnyuge e hijos, mientras que los varones con esta enfermedad estn mayoritariamente solteros y conviviendo con sus padres (91).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (19 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
Estado civil
El estado civil, considerado como una variable de gran importancia al expresar en ocasiones la mayor o menor integracin de los
individuos, ha venido siendo sealado por muchos autores como un factor significativo relacionado con el desarrollo de la enfermedad
mental (80, 123, 124). Esta hiptesis procede de los trabajos de Gove (125), y en base a ella se considera, dentro del campo de la
Epidemiologa Psiquitrica, que el matrimonio tiene un efecto protector frente a la enfermedad mental en los varones, mientras que en
las mujeres acta como una importante fuente de estrs.
Confirman la hiptesis comentada varios estudios en los que el estado civil soltero se acompaa de cifras muy bajas de morbilidad,
especialmente en lo que se refiere a las mujeres (112, 114, 126, 127). Otros estudios, por el contrario, apuntan en una distinta
direccin, como el llevado a cabo por Seva y col. (128), donde el grupo de poblacin de solteros, separados, divorciados y viudos
presentaba mayores tasas de prevalencia de morbilidad psiquitrica. Estos datos, sin embargo, deben matizarse en funcin del factor
sexo, puesto que en varios trabajos estas diferencias slo son significativas para los varones (129, 130).
No faltan, por otro lado, estudios en los que se defiende que no es el hecho de estar casado lo que protege frente a la enfermedad
mental, sino que lo importante es la calidad de las relaciones matrimoniales (49, 127). Otros autores, finalmente, no encuentran
relacin alguna entre estado civil y patologa psiquitrica en la comunidad (77, 84, 131).
Si bien, como hemos visto, la influencia del factor estado civil en la morbilidad psiquitrica puede resultar discutible en base a los
datos de la literatura sobre estudios comunitarios, en los estudios llevados a cabo en Atencin Primaria de Salud el estado civil parece
influir de manera significativa en las tasas de enfermedad mental. As, la mayora de los estudios demuestran que, para ambos sexos,
el estado civil soltero es el que presenta una menor morbilidad psiquitrica, dndose las cifras ms altas en el estado civil viudo,
divorciado y separado. En este sentido, Goldberg encontr en un grupo de usuarios de atencin primaria un 65,6% de morbilidad
psiquitrica en los separados, un 52,2% en los divorciados, un 40,6% en los viudos, un 37% en los casados que estn viviendo juntos,
y un 37,2% en los solteros (132). Fueron muy similares los datos de Marks y col. (116) y de Finlay-Jones y Burvill (103). Existen, sin
embargo, estudios en los que no se evidencia esta especial distribucin de la morbilidad psiquitrica segn el estado civil, apareciendo
por el contrario la mayor morbilidad psiquitrica en el estado civil casado, o incluso en el soltero (105, 110).
Los datos obtenidos en los estudios realizados en nuestro pas en Atencin Primaria ofrecen tambin una imagen similar,
observndose en general una menor morbilidad psiquitrica en los solteros que en los casados, divorciados y separados. As,
Vzquez-Barquero y col. (107) encontraron que la prevalencia en los casados o separados era del 20,3%, mientras que en los solteros
era del 11,5%. Tambin Pinilla y Salcedo (104) obtuvieron resultados similares, con cifras de morbilidad psiquitrica probable en
torno al 49% en los solteros, 61% en los casados, y del 70% en el grupo de viudos, separados o divorciados.
Los resultados obtenidos por Vzquez-Barquero y col. (91), en Atencin Primaria de Salud utilizando para la fase de entrevista
psiquitrica el Sistema S.C.A.N. (133) en su versin espaola (134) se asemejan notablemente a los de Goldberg (132), con mayor
porcentaje de patologa psiquitrica en las personas "previamente casadas" (agrupando a los separados, divorciados y viudos), que se
acercaron al 40%; mientras que tanto los solteros como los casados presentaban porcentajes en torno al 31%. El hecho de que la
morbilidad psiquitrica detectada con el Sistema S.C.A.N. sea marcadamente superior en nuestro medio a la encontrada por el mismo
grupo de investigadores cinco aos atrs con el P.S.E.-9 (107) resulta coherente con el hecho de que el S.C.A.N. explora una gama
sensiblemente ms amplia de cuadros psicopatolgicos.
Vemos, pues, que como suceda con la variable edad, tambin cuando se refieren al estado civil los distintos estudios ofrecen
resultados contradictorios. Esto es debido a que el efecto del estado civil sobre la morbilidad psiquitrica puede estar confundido con
el de otros factores, como la edad o el sexo. Otro aspecto muy a tener en cuenta al analizar la asociacin de factores como el estado
civil con la patologa psiquitrica es la direccin de la causalidad cuando se encuentran relaciones significativas; as, como veamos en
relacin a los factores sociodemogrficos asociados al inicio de la esquizofrenia, el mayor porcentaje de mujeres esquizofrnicas
casadas frente a los varones esquizofrnicos (91) puede interpretarse en base a un efecto protector del matrimonio frente a la
enfermedad, pero tambin debido al inicio ms tardo en las mujeres, dndoles opcin a alcanzar un mayor nivel de integracin social
antes de la aparicin de los sntomas, mientras que los varones, afectos ya de la enfermedad a una edad ms temprana, veran
seriamente dificultadas sus posibilidades de vivir en pareja.
Situacin laboral
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (20 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
El aumento de la morbilidad psiquitrica en relacin con situaciones de desempleo resulta un dato epidemiolgico difcilmente
cuestionable y est avalado, sobre todo para los varones, por los resultados de una larga serie de estudios (49, 77, 80, 84, 112, 127,
129, 130-136). En las mujeres, los datos resultan algo contradictorios, ya que -como se comentaba al analizar la variable sexo- aunque
los datos de autores como Brown y Harris (49) apoyan la asociacin entre enfermedad mental y ausencia de empleo en mujeres de
entornos urbanos dedicadas al cuidado de sus hijos pequeos, los mismos autores encontraron en zonas rurales una situacin inversa,
constituyendo la ausencia de empleo extradomstico y el cuidado de los hijos pequeos un factor protector frente a la patologa
psiquitrica, apareciendo este mismo hallazgo en los trabajos de Vzquez-Barquero y col. (84) y De Santiago y col. (115).
De manera similar a los estudios comunitarios, la mayora de los estudios epidemiolgicos llevados a cabo en Atencin Primaria de
Salud demuestran la existencia de tasas de patologa mental ms altas, aunque no siempre significativas, entre los desempleados (76,
104, 107, 116, 138).
Un aspecto interesante, y no totalmente claro en los estudios epidemiolgicos, se refiere a la posible existencia de una asociacin
especfica entre la morbilidad psiquitrica y las distintas actividades laborales. Vzquez-Barquero (129) encontr una morbilidad
psiquitrica ms baja en obreros no especializados. En el estudio comunitario de Salud de Cantabria (84), mientras que el desempleo
se relacionaba con la aparicin de trastornos psquicos en los varones, esto no suceda en las mujeres; pero en stas se encontr que el
tipo de ocupacin fue relevante, siendo la combinacin trabajo en el propio hogar junto con un empleo fuera de casa la que se asoci
de manera ms clara con la morbilidad. Sin embargo, los datos de otros estudios comunitarios son muy dispersos y no permiten sacar
conclusiones. Por lo que respecta a los estudios en Atencin Primaria, mientras que autores como Shepherd y col. (76) no encontraron
diferencias significativas de morbilidad psiquitrica entre distintas ocupaciones, otros autores como Pinilla y Salcedo (104) s las
demostraron, encontrando -por ejemplo- que los pequeos propietarios, los comerciantes, las amas de casa y los profesionales liberales
presentaban un mayor riesgo de alteraciones psiquitricas, situndose en el polo opuesto los oficinistas y los estudiantes. De manera
similar, Limn Mora (108) observ que en los obreros especializados se daban porcentajes significativamente ms bajos de "probable
enfermedad mental" (establecida segn el G.H.Q. de Goldberg) que en los empresarios, ejecutivos y profesionales liberales.
Nivel educacional
El nivel educacional es una variable de gran importancia al expresar el ajuste existente entre el individuo y la cultura de su grupo.
Aunque hay discrepancias sobre qu tipo de asociaciones se establecen, un amplio grupo de investigadores sealan que, en general,
existe una asociacin significativa entre niveles educacionales bajos y la presencia de morbilidad de tipo psiquitrico
(114,129,130,136,137,139), independientemente de otras variables como sexo o distribucin poblacional. En el Estudio Comunitario
de Salud de Cantabria (84) se evidenci una significativa asociacin entre bajo nivel educacional y la enfermedad mental para ambos
sexos, siendo este hallazgo discordante con los comunicados por otros autores (80, 81, 94). Este fenmeno no resulta extrao, si
tenemos en cuenta que la escasa informacin dificulta la integracin de la multiplicidad de estmulos propios de nuestra cultura y
merma las posibilidades de comunicacin verbal, lo que provoca en los niveles culturales ms bajos la expresin no verbal de las
emociones en forma de sufrimiento psicolgico o de sntomas especficos.
El mismo tipo de asociacin se constata tambin en los estudios llevados a cabo con pacientes de medicina general, apareciendo los
niveles educacionales bajos relacionados ms frecuentemente con la enfermedad mental (104, 105, 116). As, Marks y col. (116)
observaron que el mdico de cabecera realizaba ms diagnsticos psiquitricos entre las personas que haban abandonado la escuela
antes de los 15 aos (34,3%) que entre los que permanecan estudiando hasta los 23 aos (15,6%), confirmndose esta tendencia,
aunque no de forma tan intensa, cuando los pacientes eran evaluados con el G.H.Q. De manera similar, el estudio realizado por
Vzquez-Barquero y col. (107) describi un 20,2% de "prevalencia estimada" en los usuarios de nivel educacional bajo y un 13,3% en
los de nivel alto.
En un estudio realizado en Atencin Primaria utilizando el Sistema S.C.A.N. como instrumento diagnstico (91) la morbilidad
psiquitrica se distribua con diferencias estadsticamente significativas segn el nivel educacional. As, en el nivel ms bajo se
encontr un 38,8% de "casos", mientras que en el nivel ms alto slo un 12,38%, situndose de manera intermedia, con 28,2% de
"casos", los niveles educacionales medios.
Clase social
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (21 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
Desde el inicio de la investigacin epidemiolgica en Psiquiatra se ha defendido la existencia de una asociacin entre el nivel
socioeconmico bajo y la enfermedad mental. Ya en 1855, Jarvis hablaba del aumento de la patologa en las clases sociales bajas. Pero
fueron los resultados del estudio de Faris y Dunham en la ciudad de Chicago en 1939 (140), donde hallaron mayor incidencia de
esquizofrenia en las reas ms pobres y menor en las de nivel social ms elevado, los que generaron una polmica an no resuelta, con
sus dos hiptesis sociolgicas para explicar el origen de dicha enfermedad: la primera consideraba la situacin social estresante capaz
de desencadenar la enfermedad, mientras que la segunda se basaba en una "deriva social descendente", refirindose al efecto de la
enfermedad sobre el estado socioeconmico del paciente (141).
Adems del caso concreto de la esquizofrenia, los estudios clsicos britnicos y estadounidenses en poblacin urbana establecieron
tambin la asociacin entre clase social baja y enfermedad mental, especialmente para los trastornos de personalidad y conductas
adictivas, pero no en el caso de las neurosis y las psicosis manaco-depresivas (80, 142, 143). Estudios ms recientes han demostrado
tambin una relacin inversa entre la clase social y los trastornos psiquitricos llamados "menores" (49, 77, 80, 144, 145). Esta
relacin inversa entre clase social y enfermedad mental se verific tambin en el Estudio Comunitario de Salud de Cantabria (84) para
los varones, pero no para las mujeres. Se plantea as el hecho, ya descrito por Brown y Harris (49) en una rea rural de North-Uist y
tambin por Vzquez-Barquero y col. (130, 146) en su estudio del valle del Baztn, de que la asociacin entre clase social baja y
enfermedad mental parece ser ms un fenmeno urbano que rural.
Otro aspecto a destacar lo constituye el hecho de que no slo hay un aumento de morbilidad psiquitrica en las clases sociales ms
bajas, sino que es, adems, en stas donde se registran estados psicopatolgicos de intensidad ms severa (147, 148).
Situando el anlisis de la clase social como variable asociada a la patologa mental en los datos procedentes de estudios llevados a
cabo en Atencin Primaria de Salud, hay que sealar que, an cuando algunos autores no detectan en los pacientes que establecen
contacto con los servicios de Atencin Primaria ningn tipo de relacin entre el nivel social y la enfermedad mental (76), la mayora
demuestran que s existe en ellos una clara asociacin, y de manera ms especfica con la clase social baja. As, Hesbacher y col. (149)
observaron, en un grupo de 120 usuarios de Atencin Primaria, que los sujetos de clase social baja mostraban ms sintomatologa
psiquitrica que los pertenecientes a la clase alta, siendo esta asociacin entre clase baja y enfermedad mental tambin confirmada por
otros autores (107, 138).
Como se comentaba ms arriba, desde los trabajos de Faris y Dunhan se han postulado dos tipos de teoras acerca de la asociacin
entre clase social y patologa mental. Por una parte la teora basada en el origen social de la enfermedad mental, que defiende que el
aumento de patologa mental en ciertos grupos es consecuencia de la pobreza y de las deprivaciones existentes. Dentro de este aspecto
podemos incluir los modelos de respuesta frente al estrs y los procesos de desintegracin estudiados fundamentalmente en
comunidades urbanas. La segunda de las teoras se basa en el proceso de seleccin o deriva social, y sostiene que los individuos ms
aptos o ms favorecidos ascienden en la escala social, mientras que los ms dbiles o enfermos no lo hacen o incluso descienden de
nivel. Frente a este mecanismo pasivo que ha querido relacionar clase social baja, reas desintegradas urbanas y aumento de patologa
mental, existira un proceso de segregacin o seleccin activa por una bsqueda de anonimato o aislamiento. Ambas teoras no son
mutuamente excluyentes e intentan proporcionar un acercamiento a la complejidad que supone una explicacin a la asociacin de la
variable clase social y la patologa mental.
Integracin social y religiosa
La manera en que el nivel de integracin social y religiosa se relaciona con la enfermedad mental, apunta -segn los datos recogidos
de la literatura epidemiolgica- a la asociacin de los trastornos mentales, especialmente de tipo depresivo, con los bajos niveles de
integracin social en ambos sexos, y con la baja integracin religiosa en el caso de las mujeres (49, 126, 150, 151).
Los resultados del Estudio Comunitario de Salud de Cantabria (84) verificaron tambin esta misma asociacin, dando apoyo al hecho
de que la integracin social y religiosa resulta particularmente relevante para la salud mental de las mujeres de reas rurales. Aunque
son necesarias ms investigaciones centradas en estos aspectos, resulta difcil contradecir la opinin de Brown y sus colaboradores
acerca del efecto protector sobre la salud mental que ejercen los altos niveles de integracin social y religiosa promoviendo la
autoestima, las relaciones interpersonales adecuadas y los soportes sociales ms ptimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta
tambin el problema de la direccin de la causalidad, ya que se podra argumentar que la presencia de psicopatologa es en realidad la
causa y no la consecuencia de los bajos niveles de integracin social y religiosa.
Distribucin poblacional
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (22 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
La relevancia de analizar la manera en que los modos de vida, rural o urbano, condicionan la patologa mental se deriva del hecho de
stos representan dos realidades sociolgicas que trascienden las diferencias nacionales. Se observa una clara tendencia en todas las
sociedades a abandonar, conforme avanzan en su desarrollo y modernizacin, el modo de vida rural en pro del urbano. Esto conlleva
una serie de cambios que afectan a las relaciones que el individuo establece con su entorno, incluyendo las propias dinmicas
familiares. Estos cambios suponen algunos aspectos negativos que dependen de factores tales como la prdida del sentido artesanal del
trabajo, la ruptura de los lazos intrafamiliares, la incomunicacin o la masificacin, circunstancias todas ellas que originan
desintegracin social y tienen como consecuencia, entre otras cosas, el desarrollo de trastornos mentales.
Como se comentaba al analizar la variable clase social y su relacin con la patologa mental, la preocupacin por la interaccin entre
urbanismo, desorganizacin social y patologa mental fue recogida tambin por Faris y Dunham en su estudio de ingresos
psiquitricos en la ciudad de Chicago (140). En l se puso de manifiesto que la patologa mental, al igual que otras problemticas
sociales, se distribuye de forma peculiar y siguiendo la ley de las "zonas concntricas" a lo largo de la estructura geogrfica urbana.
Esta interaccin entre patologa mental y ecologa urbana no se dio, sin embargo, de manera uniforme en este estudio para los distintos
cuadros psiquitricos; por el contrario, mientras que las esquizofrenias, las psicosis orgnicas y las adicciones alcanzaron las cifras
ms altas en las zonas centrales desintegradas, las psicosis manaco-depresivas predominaron en las reas de nivel socioeconmico
superior (146).
Estos importantes hallazgos estimularon el inters por el anlisis de la distribucin urbana de la psicosis, de tal manera que en los aos
siguientes varios autores pudieron demostrar en otras ciudades europeas y americanas la existencia de reas con altos niveles de
patologa mental (152-155). Este hecho, sin embargo, no se repite de manera constante en todas las ciudades investigadas. As,
Clausen y Kohn (156), aplicando la metodologa de Faris y Dunham a la pequea ciudad de Hagerstown, En Maryland, pusieron de
manifiesto una distribucin no significativa de la psicosis por reas socioeconmicas, demostrando que la teora de las "zonas
recolectoras", propuesta por Faris y Dunham para las grandes urbes, no era vlida para las ciudades con un limitado nmero de
habitantes.
Al margen de las diferencias encontradas entre ncleos urbanos respecto a la prevalencia y distribucin de las enfermedades mentales,
parece existir unanimidad a la hora de reconocer la interaccin positiva entre modo de vida urbano y psicosis (140, 153, 157, 158),
mientras que esto no resulta tan categrico en el caso de las neurosis. Sin embargo, de acuerdo con la opinin de Dohrenwend y
Dohrenwend (83, 142), la ausencia de predominio urbano en el caso de las neurosis en los estudios comunitarios puede ser debida en
gran medida a las diferentes metodologas utilizadas. Esta consideracin queda confirmada cuando se comparan solamente los
resultados de estudios que utilizaron una metodologa similar (159-162), confirmndose en la mayora de ellos mayor prevalencia de
neurosis en reas urbanas.
Cuando se analiza el modo en que diferentes factores personales y sociales regulan la interaccin entre neurosis y lugar de residencia
encontramos que la mayor morbilidad urbana se asocia de manera significativa, tanto para varones como mujeres, con el estado civil
soltero, el intervalo de edad entre 15 y 24 aos, con niveles sociales y culturales bajos, y con empleos no especializados (146). La
razn por la cual en este grupo de personas se asociara la patologa neurtica con el entorno urbano podra ser su mayor
susceptibilidad al estrs que suponen los mecanismos de desintegracin puestos en marcha por los procesos de urbanizacin descritos
por Faris y Dunham (140), o bien porque representan el tipo de personas que se traslada ms frecuentemente a este tipo de reas.
La influencia de la localizacin y movilidad geogrfica sobre las tasas de enfermedad mental ha sido tambin analizada en Atencin
Primaria de Salud. En estudios llevados a cabo en dicho entorno se ha constatado repetidamente que las tasas de enfermedad mental
varan segn las caractersticas urbano/rurales de las zonas evaluadas (76, 138). La mayor variacin entre zonas sociodemogrficas
corresponde a los trastornos psiquitricos menores (76). Ahora bien, no slo la zona urbano/rural de residencia, sino tambin la
movilidad socio-geogrfica parece incidir de manera significativa en la morbilidad psiquitrica de los pacientes que contactan con los
centros de atencin primaria. Pinilla y Salcedo (104) clasificaron en su estudio la poblacin segn su lugar de nacimiento, encontrando
una prevalencia de patologa mental del 51,8% para los nacidos dentro del Pas Vasco, y del 68,5% para los nacidos fuera de dicha
comunidad.
Salud fsica y enfermedad mental
Desde el estudio de Hinckle, en 1961 (163), que demostraba la interaccin entre enfermedad fsica y enfermedad mental, muchos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (23 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
autores han avalado dicha relacin, tanto en Atencin Primaria de Salud (76, 164), pacientes psiquitricos ingresados y ambulatorios
(165, 166) y en la propia comunidad (84, 99, 100, 107, 130, 167, 168, 169).
En el estudio citado de Shepherd y col. (76), mediante la utilizacin de tres indicadores de patologa somtica (tasa de consulta, tasa
de prevalencia y nmero medio de enfermedades somticas), los resultados obtenidos denotaban, por una parte, que la "tasa de
consulta mdica" era ms alta en los pacientes con patologa psiquitrica; en segundo lugar, que la prevalencia de patologa somtica
era mayor en los pacientes psiquitricos, existiendo diferencias significativas principalmente en las enfermedades respiratorias y
gastrointestinales en el caso de los varones, y gastrointestinales en el caso de las mujeres. Finalmente, observaron que el "nmero
medio de enfermedades somticas" era significativamente mayor en los pacientes psiquitricos.
La asociacin entre enfermedad fsica y neurosis ha sido demostrada, de manera ms especfica, en diversos estudios (76, 168, 170),
aunque su origen no ha sido totalmente clarificado en la literatura. Esto es debido al hecho de que puede ser interpretada de diferentes
maneras (130). La asociacin puede ser atribuida, por ejemplo, a la tendencia de los mdicos a diagnosticar como neurticos a
aquellos pacientes que consultan frecuentemente por quejas somticas. Otro punto de vista para explicar la asociacin entre neurosis y
enfermedad somtica se basa en la hiptesis de que los pacientes neurticos tienen una menor tolerancia frente al sufrimiento fsico.
Una tercera interpretacin sugiere que la verbalizacin por parte del individuo de quejas somticas o psicolgicas para expresar su
malestar depende en gran medida de un proceso selectivo en el que las actitudes del mdico desempean un importante papel. En
cualquier caso, y como han demostrado autores como Eastwood (164), cualquiera que sea la naturaleza de la relacin entre salud fsica
y enfermedad mental, no puede ser debida exclusivamente a la autopercepcin que los pacientes hacen de su enfermedad o a las
demandas de atencin mdica.
Para finalizar este anlisis conviene decir que la comprensin de la interaccin entre patologa somtica y psquica se basa en el
conocimiento de que la enfermedad somtica, cualquiera que sea su naturaleza, puede asociarse a la patologa psiquitrica mediante
diversos mecanismos. Un primer mecanismo puede consistir en que la existencia de una patologa primeramente cerebral o sistemtica
llega a producir lesiones estructurales o trastornos neuronales funcionales (cuadros psico-orgnicos). Otro posible mecanismo actuara
mediante la presencia de una reaccin psicolgica frente a una enfermedad aguda o crnica (cuadros funcionales reactivos). Un tercer
mecanismo hace referencia a la aparicin de una reaccin desadaptada a la enfermedad (patrones anormales de "conducta de
enfermedad"). Por medio, entre otros posibles, de los mecanismos comentados se establecera una relacin causal en la que la
enfermedad somtica sera la situacin de estmulo o variable independiente que da lugar a las respuestas psicolgicas y, en su caso, a
la patologa psquica, mediadas por una constelacin de variables interactuantes de tipo personal o sociocultural (171). Pese a esta
formulacin terica persisten, sin embargo, sin aclarar las bases profundas de dicha interaccin.
BIBLIOGRAFIA
6.- Kessler R, Mc Gonagle K, Zhao S, Nelson C, Hughes M, Eshleman S, Wittchen H, Kendler K. Lifetime and 12-month prevalance
of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Arch Gen Psychiatry 1994; 51: 8-19.
16.- Broodman K, Erdman AJ, Wolff HG. The Cornell Medical Index Health Questionnaire Manual. Revised form. Cornell University
Medical College. New York 1956.
37.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE 10 Trastornos mentales y del comportamiento. Criterios diagnsticos de investigacin.
Meditor 1994.
38.- SPSS-PC, SPSS Inc, Chicago, Il.
39.- SAS Institute, Cary, NC.
41.- Jablensky A, Sartorius N et al. Schyzophrenia: Manifestations, Incidence and Course in Different Cultures. A World Health
Organization Ten-Country Study. Psychological Medicine, 1992, suppl 20. Incidence in Different Geographical Areas.
42.- Spitzer RL, Endicott J and Robins E. RDC. Research Diagnostic Criteria. Biometrics Research, New York State. PSychiatric
Institute, 722 West !68th Street, New York, N.Y. 10032.
43.- The American Psychiatric Association. DSMIIIR. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third Edition, Revised.
1987.
44.- Wig NN. Diagnstico y Clasificacin en Psiquiatra. Aspectos trans.culturales. Confrontaciones psiquitricas, 1984, n 20.
45.- Brugha D and Leff J. (Eds.). Principles of Social Psychiatry. Blackwell Scientific Publications, 1993.
46.- Fernndez Ros L. Manual de psicologa preventiva. Ed. Siglo XXI.
47.- House JS and Kahn RL. Measures and Concepts of Social Support. En: Social Support and Health. Academic Press Inc., 1985, pp
83-108.
48.- Monroe SM. The Social Environment and Psycopathology. Journal of Social and Personal Relationships, 1988; Vol 5: 347-366.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (24 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
49.- Brown GW and Harris T. Social origins of depression: a study of psychiatric disorder in women. Tavistock London, 1978.
50.- Miller TW. Advances in Understanding the Impact of Stressful Life Events on Health. Hospital and Community Psychiatry, 1988;
39, 615-622.
51.- Adam A, Montero I y Gmez Beneyto OI. Acontecimientos biogrficos y enfermedad somtica: Revisin crtica de la
metodologa. Medicina Espaola, 1984; 83, 1-8.
52.- Rahe RH. Life Change, Stress Responsivity, and Captivity Research. Psychosomatic Medicine, 1990; 52, 373-396.
53.- Talbott JA, Hales RE y Yudofsky SC. Tratado de Psiquiatra. Ed. Ancora. Barcelona, 1989.
54.- Cataln R. Factores de riesgo. Aspectos psicosociales. En: Trastornos Afectivos: Ansiedad y Depresin. Vallejo J y Gast, C. Ed.
Salvat. Barcelona, 1991.
55.- Hardy P et Gorwood P. Poids des vnements de la vie dans lvolution des dpressions. LEncphale, 1993; XIX, 481-9.
56.- Brochier T et Oli JP. Stress et depression. LEncephale, 1993; XIX: 171-178.
57.- Ventura al. Life Events and Schizophrenic Relapse after Withdrawal of Medication. British Journal of Psychiatry, 1992; 161,
615-620.
58.- Creed F. Life Events. En: Brugha D and Leff J. (eds.). Principles of social psychiatry. Oxford: Blackwell Scientific, 1993; pp
144-161.
59.- Aneshensel CS and Stone JD. Stress and Depression. Arch Gen Psychiatry, 1982; 39: 1392-1396.
60.- Gaminde I, Ura M, Padr D, Querejeta I and Ozamiz A. Depression in three populations in the Basque country - A comparison
with Britain. Soc. Psychiatr. Epidemiol, 1993; 28:243-251.
61.- Paykel ES. Life events, social support and depression. Acta Psychiatr Scand, 1994; Suppl 377:50-58.
62.- Gelder M, Gath D and Mayou R. Oxford Textbook of Psychiatry. 2 edicin. Oxford University Press, 1988.
63.- Hirsch S, Cramer P and Bowen J. The Triggering Hypothesis of the Role of Life Events in Schizophrenia. British Journal of
Psychiatry, 1992; 161 (suppl. 18) 84-87.
64.- Aro H. Risk and protective factors in depresion: a developmental perspective. Acta Psychiatr. Scand, 1994; Suppl 377: 59-64.
65.- Cornes JM. El apoyo social: su relevancia en la prctica psiquitrica. Rev. Psiquiatra Fac. Med. Barna, 1994; 21, 6: 147-154.
66.- Barrn A. Apoyo Social: Definicin. Jano, 1990; vol 38: 1087-1097.
67.- Post RM. Transduction of Psychosocial Stress Into the Neurobiology of Recurrent Affective Disorder. Am J Psychiatry, 1992;
149: 999-1010.
68.- Anisman H and Zacharko RM. Depression as a consequence of Inadequate Neurochemical Adaptation in Response to Stressors.
British Journal of Psychiatry, 1992; 160 (suppl.15), 36-43.
69.- Checkley S. Neuroendocrine Mechanisms and the Precipitation of Depression by Life Events. British Journal of Psychiatry, 1992;
160 (suppl. 15): 7-17.
70.- Tarrier N and Turpin G. Psychosocial Factors, Arousal and Schizophrenic Relapse British Journal of Psychiatry, 1992; 161: 3-11.
71.- Kaplan HI, Sadock BJ and Grebb JA. Synopsis of Psychiatry. Williams & Willkins, 1994.
72.- Norman Rand Malla A. Stressful Life Events and Schizofrenia I: A Review of the Research. British Journal of Psychiatry, 1993;
162: 161-166.
73.- Servant D et Parquet J. Evments de vie et anxit. L'Encphale, 1994; XX: 333-337.
74.- Horesh N et al. Life events and severe anorexia nerviosa in adolescence. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1995; 91: 5-9.
75.- Abbar M et al. Facteurs de stress psychosociaux et conduites suicidaires. LEncphale, 1993; XIX:179-185.
76.- Shepherd M, Brown A y Kalton G. Psychiatric Morbidity in General Practice. Oxford University Press, London, 1966.
77.- Cochrane R and Stopes-Roe M. Woman, marriage, employment and mental health. British Journal of Psychiatry, 1981; 139:
373-381.
78.- Williams P, Tarnopolsky A, Hand D and Shepherd M. Minor psychiatric morbidity and general practice consultation: the West
London Survey. Psychological Medicine, 1986; supp 9.
79.- Jenkins R. Sex differences in minor psychiatric morbidity. Psychol Med, 1985; Monogr. Suppl 7.
80.- Bebbington PE, Hurry J, Tenant C, Sturt E and Wing JK. The epidemiology of mental disorders in Camberwell. Psychol Med,
1981; 11: 561-580.
81.- Henderson AS, Byrne DG and Duncan-Jones P. Neurosis and the social environment. Academic, London, 1981.
82.- Mavreas VG, Beis A, Mouyias A, Rigoni F and Lyketsos G. Prevalence of psychiatric disorders in Athens: a community study.
Soc Psychiatry, 1986; 21: 172-181.
83.- Dohrenwend BP and Dohrenwend BS. Sex differences and psychiatric disorders. Am J Sociology, 1976; 81: 1147-1454.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (25 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
84.- Vzquez-Barquero JL, Dez-Manrique JF, Pea C, Aldama J, Samaniego C, Menndez Arango J and Mirapeix C. A community
mental health survey in Cantabria: A general description of morbidity. Psychological Medicine, 1987; Vol. 17: 227-241.
85.- Schwarz R, Biehl H, Krumm B and Schubart C. Case-finding and characteristic of schizophrenic patients of recent onset in
Manheim. Acta Psychiatr Scand, 1980; 62 (Suppl 282): 212-219.
86.- Shepherd M, Watt D, Falloon I and Smeeton N. The natural history of schizophrenia: a five-years follow-up study of outcome
and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol Med, 1989; Suppl 15: 1-46.
87.- Ring N, Tantam D, Montague L, Newby D, Black D and Morris J. Gender differences in the incidence of definite schizophrenia
and atypical psychosis - focus on negative symptoms of schizophrenia. Acta Psichiatr Scand, 1991; 84: 489-496.
88.- Iacono W and Beiser M. Are males more likely than females to develop schizophrenia? Am J Psychiatry, 1992; 149: 1070-1074.
89.- Hambrecht M, Riecher-Rssier A, Ftkenheur B, Louz MR and Hfner H. Higher morbidity risk for schizophrenia in males: fact
or fiction? Compr Psychiatry, 1994; 3: 1-5.
90.- Lewine R, Burbach D and Meltzer HY. Effect of diagnosis criteria on the ratio of male to female schizophrenic patients. Am J
Psychiatry, 1984; 141 (1): 84-87.
91.- Vzquez-Barquero JL, Cuesta Nez MJ, de la Varga M, Herrera Castanedo S, Gaite L and Arenal A. The Cantabria first episode
schizophrenia study: a summary of general findings. Acta Psychiatr Scand, 1995; 91: 156-162.
92.- Mowbray RM. The Hamilton rating scale for depression: a factor analysis. Psychol Med, 1972; 2: 272-280.
93.- Orley J and Wing JK. Psychiatric disorders in two African villages. Arch Gen Psychiatry, 1979; 36: 513-520.
94.- Henderson S, Duncan-Jones P, Byrne DG, Adcock S and Scott R. Neurosis and social band in an urban population. Australian
and New Zealand J Psychiat, 1979; 13: 121-125.
95.- Mavreas VG and Bebbington PE. Greeks, British Greek, Cypriots and Londoners: a comparison of morbidity. Psychol Med,
1988; 18: 433-442.
96.- Eastwood MR. The relationship between physical and mental illness. University of Toronto Press, Toronto, 1975.
97.- Horwith A. The pathway into psychiatric treatment. Some differences between man and women. J. Health Soc Behav, 1977; 18:
169-178.
98.- Goldberg DP and Huxley P. Mental illness in the community: the pathway to psychiatric care. Tavistock London, 1980.
99.- Vzquez-Barquero JL, Pea C, Dez-Manrique JF, Arenal A, Quintanal RG and Samaniego, C. The influence of sociocultural
factors on the interaction between physical and mental disturbances in a rural community. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology, 1988; 23: 195-201.
100.- Bremer J. Social psychiatric investigation of a samll community in Northern Norway. Acta Psichiatrica et Neurologica
Scandinavica, 1950; suppl 62.
101.- Mazer M. Psychiatric Disorders in general practice: The experience of an Island community. Am J PSychiatry, 1967; 124:
609-615.
102.- Eastwood, MR. Screening for psychiatric disorder. Psychlo Med, 1971; 1: 197-208.
103.- Finlay-Jones RA and Burvill PW. Contrasting demographic patterns of minor psychiatric morbidity in general practice and the
community. Psychol Med, 1984; 8: 455-466.
104.- Pinilla B y Salcedo M. Sintomatologa psquica en pacientes de medicina general: avance de hiptesis. Actas Luso-Esp Neur
Psiquiat, 1987; 15: 320-326.
105.- Barret JE, Barret JA, Oxman TE and Gerber PD. The prevalence of psychiatric disorders in primary care practice. Arch Gen
Psychiatry, 1988; 45: 1100-1106.
106.- Wilkinson G and Markus AC. Validation of a computerized assessment (PROQSY) of minor psychological morbidity by
Relative Operating Characteristic analysis using a single GP's assessment as criterion measures. Psychol Med, 1989; 19: 225-231.
107.- Vzquez-Barquero JL, Wilkinson G, Williams P, Dez-Manrique JF and Pea C. Mental health and mental consultation in
primary care settings. Psychol Med, 1990; 20: 681-694.
108.- Limn Mora J. Morbilidad mental en la consulta de medicina general. Atencin Primaria, 1990; 7: 88-93.
109.- Vzquez-Barquero JL and Dez-Manrique JF. Two-Stage survey design in epidemiological psychiatry. En: The European
Handbook of PSychiatry and Mental Health. Edit. A. Seva. University of Zaragoza, 1991.
110.- Casey PR, Dillon S and Tyrer Pj. The diagnosis status of patients with conspicuous psychiatry morbidity in primary care.
Psychol Med, 1984; 14: 673-681.
111.- Warr P and Parry G. Paid employment and women's psychological well-being. Psychol Bull, 1982; 91: 498-516.
112.- Surtees PG, Dean C, Ingham JG, Kreitman NB, Miller P McC and Sashidaran SP. Psychiatric disorder in women from an
Edinburgh commnity: association with demographic factors. Br J Psychiatry, 1983; 142: 238-246.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (26 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
113.- Bebbington PE, Sturt E, Tenant C and Hurry J. Misfortune and resilience: a community study of women. Psychol Med, 1984;
14: 347-363.
114.- Montero-Piar MI, Iglesias F y Leal C: Aportaciones al estudio de la depresin en la mujer. I. Anlisis de los factores
sociodemogrficos. Actas Luso-Esp Neurol Psiquiat, 1982; 10, 4: 205-214.
115.- De Santiago A, Vzquez-Barquero JL y Dez-Manrique JF. El rol femenino como determinante de la salud mental de las
mujeres de la poblacin general de Cantabria. Actas Luso-Esp Neurol Psiquiat, 1993; 2175: 168-180.
116.- Marks JN, Goldberg DP and Hillier VF. Determinants of the ability of general practitioners to detect psychiatric illness. Psychol
Med, 1979; 9: 337-353.
117.- Comstock GW and Helsing KJ. Symptoms of depression in two communities. Psychol Med, 1976; 61: 445-460.
118.- Fry J. Psychiatric illness in general practice. En: Psychiatry and General Practice. Ed. Clare AW and Lader M. Academic Press,
London, 1982.
119.- Vzquez-Barquero JL, Dez-Manrique JF, Muoz J, Menndez Arango J, Gaite L, Herrera S and Der GJ. Sex diferences in
mental illness: a community study of the influence of physical health an sociodemographic factors. Soc. Psychiatry Psychiatr
Epidemiol, 1992; 27: 62-68.
120.- Bernardo M. Epidemiologa Psiquitrica. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra, 3 edicin. Vallejo Ruiloba J.
Salvat, 1991.
121.- Hambrecht M and Maurer K. Gender bias in epidemiological studies on schizophrenia. In: Schizophrenia and affective
psychosis. Nosology in contemporary psychiatry. Edited by Ferrero FP, Haynal AE and Sartorius N. John Libbey CIC s.r.l., 1992; pp
251-258.
122.- Hfner H, Riecher-Rssier A, An Der Heiden W, Maurer K, Ftkenheur B. and Lffler W. Generating and testing a causal
explanation of the gender difference in age at first onset of schizophrenia. Psychol Med, 1993; 23: 925-940.
123.- Gove SG and Tudor JF. Adult sex roles and mental illness. American J Sociology, 1973; 1: 812-835.
124.- Weissman MM and Klerman GL. Sex differences and the epidemiology of depression. Arch Gen Psychiatry, 1977; 34: 98-111.
125.- Gove WR. The relationship between sex roles, marital roles and mental illness. Social Forces, 1972; 51: 34-44.
126.- Brown GW and Prudo R. Psychiatric disorder in a rural and an urban population: 1. Aetiology and depression. Psychol Med,
1981; 581-599.
127.- Ballinger CB, Smith AHW and Hobbs PR. Factors associated with psychiatric morbidity in woman. A general practice survey.
Acta Psychiat Scand, 1985; 71: 272-280.
128.- Seva A, Sarasola A, Merino J y Magalln R. Trastornos psquicos en ancianos de una poblacin urbana aragonesa. Actas
Luso-Esp Neurol Psiquiat, 1992; 20: 23-29.
129.- Vzquez-Barquero JL. Influencia de los factores socioculturales sobre la prevalencia neurtica: Un estudio de epidemiologa
comunitaria en el valle del Batzn. Tesis Doctoral, Universidad Autnoma de Madrid, 1979.
130.- Vzquez-Barquero JL. Sociologa de las neurosis. Psiquis, 1981; 126: 126-135.
131.- Radloff L. Sex differences in depression: the effects of occupation and marital status. Sex Roles, 1975; 1: 249-265.
132.- Goldberg D. Detection and assessment of emotional disorders in a primary care setting. International Journal Medical Health,
1979; 8: 30-48.
133.- Wing JK, Babor T, Brugha D, Cooper JE, Giel R, Jablenski A, Regier A and Sartorius N. SCAN: Schedules for Clinical
Assessment in Neuropsychiatry. Arch Gen Psychiatry, 1990; 47: 589-593.
134.- Vzquez-Barquero JL, Gaite L, Artal S, Arenal A, Herrera Castanedo S, Dez-Manrique JF, Cuesta MJ e Higuera A. Desarrollo
y Verificacin de la Versin Espaola de la Entrevista Psiquitrica "Sistema SCAN" (Cuestionarios para la Evaluacin Clnica en
Neuropsiquiatra). Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr, 1994; 23: 109-120.
135.- Mostow E and Newberry P. Work role and depression in woman: A comparison of workers and house wives in treatment. Am J
Orthopsychiatry, 1975; 45: 538-548.
136.- Cochrane R and Stopes-Roe M. Factors affecting the distribution of psychological symptoms in urban areas of England. Acta
Psychiat Scand, 1980; 61: 445-460.
137.- Roy A. Vulnerability factors and depression in women. British J Psychiatry, 1978; 133: 106-110.
138.- Goldberg D, Kay C and Thompson L.Psychiatric morbidity in general practice and the community. Psychol Med, 1976; 6:
565-569.
139.- Jimenez-Cruzado L, Gonzlez-Botella A, Pearroja D, Nolasco J, Prez-Navarro I y De La Hoz J. Factores asociados con la
prevalencia de morbilidad psiquitrica en una zona de salud. Atencin Primaria, 1993; 11, 9: 465-469.
140.- Faris RLE and Dunham HW. Mental disorders in urban areas. Phoenix Books. The University of Chicago Press, 1939.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (27 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
141.- Serrallonga J. Esquizofrenia. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra, 3 edicin. Vallejo Ruiloba J. Salvat, 1991.
142.- Dohrenwend BP and Dohrenwend BS. Social Status and psychological disorders. Wiley Interscience. J Wiley and Sons, New
York, 1969.
143.- Vzquez-Barquero JL, Muoz PE and Madoz Juregui V. The influence of the process of urbanization on the prevalence of
neurosis. Acta Psychiatr Scand, 1982; 65: 161-170.
144.- Warheit GJ, Holzer CE and Schwab JJ. An analysis of social class and racial differences in depressive symptomatology: a
community study. Journal of Health and Social Behaviour, 1973; 14: 291-295.
145.- Uhlenlut EH, Lipman RS, Balter MB and Stern M. Symptom intensity and life stress in the city. Arch Gen Psychiatry, 1974; 31:
759-764.
146.- Vzquez-Barquero JL, Dez-Manrique JF, Pea C, Arenal A y Arias M. Estudio comunitario de salud mental de Cantabria: una
recopilacin final de sus resultados. En: El mtodo epidemiolgico en salud mental. Edit. Gonzlez de Rivera JL, Rodriguez Pulido, F
y Sierra Lpez, A. Masson-Salvat, Medicina, 1982.
147.- Vaissanen J. Psychiatric disorders in Finland. Acta Psychatr Scand, 1975; suppl 263, 22.
148.- Dilling H and Weyrerer S. Prevalence of mental disorders in the small-town-rural region of Franwestein (Upper Bavaria). Acta
Psychiatr Scand, 1985; 69: 60-79.
149.- Hesbacher PT, Rickels K and Goldberg D. Social factors and neurotic sumptoms in family practice. Am J Public Health, 1975;
65: 148-155.
150.- Prudo R, Brown GW, Harris T and Dowland S. Psychiatric disorder in a rural and an urban population. 2. Sensivity to loss.
Psychol Med, 1981; 11: 601-616.
151.- Prudo R, Harris T and Brown GW. Psychiatric disorder in a rural and an urban population. 3. Social integration and the
morphology of affective disorder. Psychol Med, 1984; 14: 327-345.
152.- Schroeder CW. Mental disorders in cities. Am J Sociol, 1942; 47: 40-47.
153.- Hare EH. Mental illness ared social conditions in Bristol. J Mental Science, 1956; 102: 753-760.
154.- Stein L. Social class gradient in schizophrenia. Br J Prev Soc Med, 1957; 11: 181-195.
155.- Hafner H and Reimann H. Spatial distribution of mental disorders in Manheim. In Psychiatric epidemiololgy. Hare EH and
Wing JK (eds), Oxford University Press, London, 1970; pp 341-354.
156.- Clausen JA and Kohn ML. Relation of schizophrenia to the social structure of small city. In: Epidemiology of mental disorder.
Pasaamanick B (ed). Am Assoc Advan Scien, Washington DC, 1959.
157.- Malzberg B and Lee ES. Migration and mental disease: A study of first admissions to hospitals for mental disease. Social
Science Research Council, New York, 1956.
158.- Rose AM and Stub HR. Summary of studies on the incidence of mental disorder. In: Mental health and mental disorder. A
sociological approach. Edit AM Rose. New York, Norton, 1955.
159.- Leighton DC, Hardin JS, Macklin DB and MacMillan AM. The character of danger. Basic Books. New York, 1963.
160.- Helgason T. Epidemiology of mental disorders in Iceland. Acta Psychiat et Neurol Scand, 1964; suppl 173.
161.- Piotrowski A, Henisz J and Gnat T. Individual interview and clinical examination to determine prevalence of mental disorder.
Proc. IV World Congr. Psych. Madrid, Sept, 1966. Excerpta Med Int Congr Ser; n 150, 247-248.
162.- Bash KW and Bash-Liechti. Studies on the epidemiology of neuropsychiatric disorders among the rural population of the
province of Khuzestan (Iran). Soc Psychiatry, 1969; 4: 137-143.
163.- Hinckle LE. Ecological obserevations of the relationship of psysical illness, mental illness and social environment. Psycosomatic
Medicine, 1961; 23: 289-298.
164.- Eastwood MR. Psychiatric morbidity and physical state in a general practice population. In: Psychiatric Epidemiology,
Proceeding of the International Symposium. Eds. EH Hare and JK Wing, 1970.
165.- Davies DW. Physical illness in psychiatric outpatients. Br J Psychiatry, 1965; 111: 27-33.
166.- Maguire GP and Granville-Grossman KL. Physical illness in psychiatric patients. Br J Psychiatry, 1968; 115: 1365-1369.
167.- Downes J and Simon K. Characteristics of psychoneurotic patients and their famililes as revealed in a general morbidity study.
Milbank Memorial Foundation Quartely, 1954; 32: 42-64.
168.- Essen Mller E. Traits and morbidity in a Swedish rural population. Acta Psychiatr et Neurol Scand, 1956; suppl 100.
169.- Gillis LS, Lewis JB and Slabbert M. Psychiatric disorders among the coloured people of the Cape peninsula: An epidemiological
study. Br J Psychiatry, 1968; 114: 1575-1587.
170.- Hare EH and Shaw GK. Mental health in a new housing state. Maudsley Monograph, 1965; n 12.
171.- Lipowsky ZJ. Psychiatriy of somatic diseases: Epidemiology, pathogenesis, classification. Comprehensive Psychiatry, 1975; 16:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (28 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
105-124.
172.- Baca Baldomero E. Indicadores de efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos. Rev Asoc Esp Neuropsiq, 1991; 11:
93-101.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n3.htm (29 of 29) [02/09/2002 04:08:09 p.m.]
4.METODOLOGIA DE LA EVALUACION DE LA DEMANDA DE LOS
SERVICIOS Y DE LAS INTERVENCIONES
Autores: M. Sanz Amador y C. Arango Lpez
Cordinador: D. Gonzlez de Chaves, Madrid
El propsito principal de un buen servicio de salud es conocer las necesidades sanitarias de una
poblacin y proporcionar el mejor tratamiento posible segn el estado actual del conocimiento mdico y
psiquitrico. Para conseguir este objetivo es necesario hacer una evaluacin epidemiolgica de la
demanda, de los servicios y de las intervenciones. Estos tres niveles son los ejes sobre los que se
estructura un servicio de salud mental. Una caracterstica de los mismos es que no pueden ser estudiados
de forma aislada, ya que estn ntimamente relacionados, y cada uno de ellos modula el funcionamiento
del resto. As, por ejemplo, la existencia de servicios, su grado de accesibilidad, y el tipo de oferta que
hacen modulan la demanda. Para un nivel de demanda dado el servicio puede ser inadecuado o
sobrepasar lo necesario. Las intervenciones dependen de la demanda. La demanda y las intervenciones
dependen de los recursos.
EVALUACION DE LAS DEMANDAS EN SALUD MENTAL
Los datos epidemiolgicos sobre la prevalencia y distribucin geogrfica de la enfermedad son
fundamentales para entender las necesidades de la poblacin y elaborar un sistema racional de servicios
de salud mental. Como veamos en otras partes de este captulo, definimos incidencia como el nmero de
casos nuevos aparecidos en una poblacin durante un periodo de tiempo determinado y prevalencia como
el nmero de casos en una poblacin definida en un periodo de tiempo determinado. Con ambas tasas se
puede estudiar el riesgo relativo de que aparezcan nuevos casos en subgrupos de poblacin y estudiar el
curso de las enfermedades valorando las necesidades de tratamiento y servicios.
Entenderemos por necesidades los problemas o trastornos para los cuales existe atencin o tratamiento en
materia de salud mental. La nocin de necesidad es compleja ya que esta puede venir determinada por la
poblacin (demanda) o por los propios profesionales que con sus conocimientos diferencian las
necesidades objetivas de las irreales. Para estudiar la prevalencia de la morbilidad psiquitrica en la
poblacin general se han utilizado distintos instrumentos: el General Health Questionare (GHQ) (13, 14)
y el Present State Examination (PSE) (15, 84).
En cuanto a la demanda tendremos que separar distintos conceptos para definirla (172):
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (1 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
- Demanda psiquitrica explcita o expresada: queja o peticin expresa de ayuda que formula el afectado
o su familia al sistema de salud, a causa de alguna alteracin psicopatolgica.
- Demanda psiquitrica implcita: peticin expresa de ayuda por un problema sanitario, siendo la
patologa psiquitrica infravalorada, desconocida o inconsciente para el enfermo o su familia.
- Morbilidad psiquitrica conspicua: alteracin psicopatolgica que resulta evidente a los agentes del
sistema de salud, con independencia de que haya sido formulada como demanda explcita o implcita.
Depende de la habilidad profesional para identificar la morbilidad psiquitrica.
- Morbilidad psiquitrica oculta: la que no se hace evidente a los profesionales y queda oscurecida tras
toda suerte de diagnsticos.
El concepto de utilizacin indica la percepcin de los servicios, el nmero de personas que los reciben y
el nmero de episodios de enfermedad atendidos por unidad de tiempo con relacin a la poblacin. La
utilizacin y demanda responde a las preguntas de cuntos, cmo y de dnde vienen los pacientes.
En el estudio de la morbilidad psiquitrica es imprescindible la identificacin de casos que en la mayor
parte de las ocasiones se producen desde la peticin de ayuda (demanda) que el enfermo hace a los
servicios de salud mental (SSM). Se define como caso psiquitrico a todas aquellas personas que estn
enfermas, con independencia de que hayan demandado o no atencin sanitaria. Para hacer la distincin
caso - no caso, y como se vea al comienzo del captulo, es preciso utilizar criterios convencionales que
habrn de ser decididos arbitrariamente para cada problema.
FLUJOS EN SALUD MENTAL: MODELO DE GOLDBERG Y HUXLEY
El modelo magistralmente establecido por Goldberg y Huxley (98, 173) nos ayuda a comprender cmo
se distribuye la morbilidad psiquitrica en la comunidad, partiendo de la conceptualizacin de cinco
"niveles de asistencia" escalonados de localizacin del enfermo psiquitrico, establecindose tambin
tres "filtros"que es preciso superar para ir ascendiendo en la utilizacin de crecientes niveles de
especializacin en la asistencia psiquitrica.
El primer nivel representa la comunidad y a la morbilidad psiquitrica en ella existente. Factores de
ndole diversa, no directamente relacionados con la enfermedad, condicionan el reconocimiento, por
parte del sujeto o de las figuras clave de su entorno, del "estar enfermo" y la subsiguiente decisin de
demandar ayuda, as como el nivel en que sta se solicita. El proceso de utilizacin del sistema sanitario
comienza, por consiguiente, con la decisin de buscar ayuda mdica, siendo con frecuencia el punto de
entrada a dicho sistema un servicio de atencin primaria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (2 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
El segundo nivel hace referencia, en los pases desarrollados, a los pacientes que establecen contacto con
el mdico general o con los servicios de atencin primaria. El acceso a este nivel exige traspasar un
primer proceso de filtraje que condiciona el que determinados enfermos permanezcan en la comunidad
sin recibir ayuda mdica, siendo el porcentaje elevado en muchas comunidades.
El tercer nivel est integrado por aquellos pacientes que, tras acudir a su mdico o a un servicio de
"primer contacto", son identificados como enfermos psiquitricos. Existe hoy en da suficiente evidencia
como para afirmar que por cada dos pacientes psiquitricos reconocidos como tales por el mdico
general uno queda sin ser correctamente identificado (174).
El cuarto nivel corresponde a los pacientes que se encuentran en contacto con los servicios ambulatorios
de salud mental, mientras que el quinto nivel es el representado por los pacientes que ingresan en
unidades de internamiento psiquitrico.
Es importante puntualizar que en el desarrollo de los tres primeros niveles el psiquiatra tiene un escaso
papel que jugar, dependiendo la toma de decisiones fundamentalmente del paciente, del entorno
sociofamiliar, de los profesionales de las agencias de "primer contacto" y de la propia estructura de la red
asistencial. El papel del mdico de cabecera, pues, resulta fundamental como filtro entre los niveles
segundo y tercero, ya que su habilidad en la deteccin del trastorno mental determinar que el filtro sea
ms o menos permeable. En general, aquellos mdicos generales ms cualificados, que presentan un
mayor inters, cuyas entrevistas son ms directivas y que son capaces de valorar tanto los signos verbales
como no verbales, detectan ms casos de enfermedad mental. Asumiendo que esta deteccin ayuda al
paciente, la formacin de mdicos generales en la deteccin y manejo de los principales trastornos
mentales se convierte en una tarea importante en la salud pblica.
Aunque el modelo propuesto por Goldberg y Huxley es aplicable a comunidades con servicios de salud
bien desarrollados es sabido que, en ciertas situaciones, los pacientes son tambin referidos a los
servicios de salud mental por otros profesionales, siguiendo en muchos casos rutas asistenciales
diferentes (175, 176). A pesar de la constatacin de ese fenmeno y de su transcendencia clnica y
asistencial, las rutas seguidas por los pacientes para contactar con los servicios de salud mental rara vez
han sido analizadas de modo sistemtico (177, 178).
El estudio llevado a cabo por la O.M.S. en las ltimas dos dcadas demostr la importancia del
conocimiento de las rutas seguidas por los pacientes psiquitricos hasta alcanzar los servicios
psiquitricos. A partir de sus resultados es posible elaborar estrategias que permitan evitar demoras
innecesarias en la provisin de atencin psiquitrica, as como poner en marcha programas de
entrenamiento para personal sanitario orientados a proporcionar asistencia en salud mental en el nivel
ms bajo posible de especializacin (179).
Dentro de la lnea de investigacin descrita, la O.M.S. emprendi, en 1988, un proyecto orientado a
evaluar y optimizar los sistemas de atencin existentes en comunidades representativas de una amplia
variedad de sistemas de salud. Los dos principales objetivos de la primera fase del estudio fueron, en
primer lugar, la evaluacin de los efectos de diferentes niveles de provisin de servicios sobre la demora
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (3 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
en la bsqueda de atencin; y, en segundo lugar, documentar la relacin entre las demoras y ciertos
factores clnicos y demogrficos (175).
Dos de los centros participantes en el programa, Granada-Sur y Cantabria, son espaoles. Los resultados
del primero (176) demostraron que: i) mientras que en comunidades con servicios psiquitricos
desarrollados el mdico general dominaba la ruta asistencial, en comunidades con menor desarrollo de la
asistencia psiquitrica apareca una mayor variedad de rutas utilizadas; ii) las demoras fueron muy cortas
y sin relacin alguna con el grado de sofisticacin de los servicios psiquitricos; iii) las quejas somticas
fueron la forma ms comn de presentacin, asociadas en algunos centros a las mayores demoras; y, iv)
la ruta global obtenida en Granada-Sur no difera significativamente de la encontrada en otros pases con
estructuras en salud mental bien desarrolladas.
Por lo que respecta a los resultados de Cantabria, un primer anlisis (177), adems de replicar los
factores estudiados en otras comunidades, abord las diferencias existentes en las rutas utilizadas por los
pacientes psiquitricos en los entornos rural y urbano, los principales problemas y sntomas presentados,
as como los tratamientos recibidos a lo largo de la ruta asistencial, encontrndose como resultados ms
significativos: i) que mientras en un rea rural la mayor parte de los pacientes nuevos referidos
establecieron el primer contacto con el mdico general y, en menor grado, con el mdico del hospital,
llegando directamente desde all hasta los servicios psiquitricos, en un rea urbana se constat una
mayor tendencia a contactar con mdicos especialistas y con los servicios psiquitricos; ii) que las
demoras fueron llamativamente cortas en ambas reas y comparables a las de otros centros europeos; iii)
que los sntomas somticos fueron la principal forma de presentacin de los problemas consultados tanto
en el nivel primario como en el nivel psiquitrico; y iv) que la prescripcin de psicofrmacos fue elevada
en todos los niveles, especialmente para las mujeres.
Un segundo trabajo con de los datos procedentes de Cantabria (178) profundiz en el anlisis de las
"rutas asistenciales" seguidas por las personas que buscan ayuda psiquitrica, teniendo en cuenta, en
primer lugar, la influencia del sexo sobre las rutas en funcin de diversas variables demogrficas, clnicas
y asistenciales; en segundo trmino, el impacto de los antecedentes psiquitricos sobre el establecimiento
de contacto mdico y la derivacin hasta los servicios de salud mental; y, finalmente, la configuracin
que dichas rutas adoptan en funcin de los distintos diagnsticos psiquitricos. Todo ello con el propsito
de identificar factores que permitan mejorar la utilizacin que los pacientes hacen de los servicios
mdicos y psiquitricos y el nivel con que estos satisfacen sus necesidades de atencin mdica. Los
resultados obtenidos indicaron, en general, que la "ruta asistencial" global hacia los servicios
psiquitricos en Cantabria est dominada por el mdico general (54,3%) y por el "mdico
hospitalario/especialista" (26,4%), lo cual la hace muy similar a la encontrada en otros centros de habla
hispana incluidos en el estudio internacional (175) como Granada y La Habana. Se constat, adems, que
dicha ruta est condicionada por variables clnico-asistenciales tales como la presencia de antecedentes
psiquitricos, y -de manera especial- por las caractersticas de la psicopatologa. As, en lo que respecta a
estas ltimas, dos factores, como son la presencia de "psico-organicidad" y la gravedad de los cuadros
psiquitricos, condicionan: i) el grado de complejidad de las "rutas asistenciales", que se hace ms
intenso con la "organicidad" y con la gravedad de dichos cuadros; ii) el protagonismo que adquieren, en
detrimento del mdico general y ante la presencia de "organicidad" y de una mayor gravedad
psicopatolgica, las otras agencias sanitarias o de ayuda.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (4 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
REGISTRO DE CASOS
La complejidad de la red asistencial lleva a mediados de este siglo a la creacin de sistemas de
informacin basados en los Registros de Casos (RCP), que son definidos por la OMS como "Un fichero
longitudinal de pacientes sobre los contactos que establecen con un conjunto definido de servicios
psiquitricos".
Las caractersticas principales del RCP son las siguientes (180):
- Se centra en los pacientes y no en los sucesos.
- Se basa en la poblacin.
- Es longitudinal y acumulativo.
- Est orientado a los servicios.
Las principales ventajas de los RCP podran resumirse en los siguientes puntos:
- Estn geogrficamente definidos.
- Recogen informacin de todos los dispositivos y servicios relevantes, evitando as los sesgos del doble
cmputo y del centro nico, y permitiendo la extraccin de muestras representativas para estudios ms
profundos.
- Son acumulativos, se puede seguir el recorrido de un individuo particular a travs de los contactos con
distintos servicios, observar los cambios en los patrones que siguen los contactos a lo largo del tiempo y
seguir el efecto de la introduccin de nuevos servicios en el distrito.
Por el contrario, como mayores desventajas de los RCP se sealan las siguientes:
- Movilidad geogrfica.
- Casos leves de enfermedades mentales no son recogidos en registros basados en servicios
especializados.
- No son registrados casos de enfermos graves que no contactan con especialistas o abandonan la
asistencia.
EVALUACION EN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX la mayor parte de los pases desarrollados han iniciado un
proceso de transformacin de las viejas estructuras custodiales de la psiquiatra asilar en un nuevo y
heterogneo dispositivo de servicios de salud mental. Cuanto ms complejo es un sistema de sanidad, y
cuantos ms recursos y servicios se conectan, consecutiva o simultneamente, ms difcil se hace la
evaluacin. Debido a esta heterogeneidad surge la necesidad de buscar indicadores vlidos para el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (5 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
anlisis de los diferentes procesos y situaciones de la asistencia en cada lugar. Definiremos indicador
como una variable, dato, criterio o informacin que, recogida de forma rutinaria, nos permite describir y
conocer una situacin, compararla con otras y, analizarla evolutivamente en el transcurso del tiempo. Los
indicadores ideales debern ser vlidos, medir realmente lo que dicen medir; ser objetivos, dar el mismo
resultado realizndolos personas distintas en circunstancias anlogas; ser sensibles, es decir, tener la
capacidad de captar los cambios ocurridos; y ser especficos, reflejar slo los cambios ocurridos en la
situacin de que se trate (181).
Las variables que elegimos para analizar el funcionamiento global de los servicios y la organizacin
asistencial son macroindicadores (recursos, actividad, relaciones organizativas, demanda, utilizacin,
prestaciones, financiaciones, costes, etc.). Para ello utilizaremos censos, estadsticas sanitarias y
sociodemogrficas, mapas de servicios y registro de casos. Los microindicadores son otras variables de
dimensiones ms reducidas que nos sirven para medir los resultados de las tareas profesionales o
intervenciones teraputicas ms concretas. Para ello se usan escalas, supervisiones, grupos o
coordinaciones que permiten observar y analizar variables adecuadas.
Las reas de aplicacin del proceso de evaluacin pueden ser definidas por la clasificacin de
Donabedian (182), conocida como la Definicin Operacional de Calidad, que diferencia:
- Estructura: referido a los recursos humanos, financieros y fsicos.
- Proceso: referido a actividades diagnsticas, teraputicas, preventivas o rehabilitadoras.
- Resultado: referido a los efectos de las actividades a nivel individual y colectivo.
Los dos ltimos trminos, proceso y resultado, estaran relacionados tanto en la evaluacin de los
servicios como en la evaluacin de los resultados.
La divisin de Donabedian refleja el espritu clnico de sus creadores y para aqullos involucrados en la
administracin y planificacin de servicios de salud Morosini y Veltro (183) proponen una ms completa
subdivisin que incluira costes, recursos, realizacin, proceso y resultados. Es interesante sealar la
introduccin del trmino accesibilidad y aceptabilidad por parte de estos autores, que es un factor que
entronca con estructura y funcionamiento.
A la hora de evaluar los recursos en salud mental debemos tener en cuenta que stos pueden ser
econmicos, institucionales o de infraestructura y humanos. Para ello utilizaremos indicadores que
pueden ser referidos por ratio de habitante. Los recursos se pueden presentar de forma simple (por
ejemplo, cuantificando presupuestos, nmero de camas psiquitricas en hospitales, nmero de
profesionales de distintas categoras, etc.), o mediante clculos estandarizados, con frmulas ponderadas,
puntuaciones y desviaciones de la media, y puntuaciones globales resultantes de la suma de cada recurso
multiplicado por el peso relativo que a cada recurso se le otorga (184).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (6 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
Gonzlez de Chvez (181) resalta la importancia de elaborar indicadores de objetivos en recursos
psiquitricos. Conociendo las poblaciones y recursos promedios de otros pases con organizaciones
psiquitricas comunitarias, as como estudios epidemiolgicos de trastornos o utilizaciones de servicios,
es posible hacer una previsin de objetivos en recursos psiquitricos, explicitndolos para cada tipo de
centro, unidad, con el espacio, profesionales, poblacin a atender, capacidad asistencial, etc.
EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES
Para evaluar las intervenciones, es preciso que los criterios de cuidado sean objetivables y estn
previamente consensuados. As, es recomendable que los profesionales acuerden cmo actuar ante
problemas definidos. Esos criterios afectaran a frmacos (indicaciones, dosis, duracin), intervenciones
psicolgicas y sociales, niveles de cuidado, modelos de seguimiento, etc. Los requisitos anteriormente
mencionados dificultan los estudios de evaluacin en psicoterapia y rehabilitacin psiquitrica. A la hora
de evaluar las intervenciones hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Hacer un anlisis de la demanda y de la utilizacin de los servicios.
- Tareas y actividades, que son los procedimientos institucionalizados que usa el staff de los servicios de
salud mental para ayudar a los pacientes y a sus familiares. Al igual que vimos con los recursos, los
clculos de actividad pueden ser sencillos (nmero de consultas, nmero de altas, nmero de
interconsultas, etc.), o pueden realizarse clculos estandarizados de actividad, para el estudio
comparativo de diferentes servicios psiquitricos o de diferentes servicios sanitarios (184).
- Complejidad de la tarea, teniendo en cuenta su variabilidad, dificultad, intensidad, prolongacin,
contexto e incertidumbre (181).
Los tres elementos bsicos que ordenan y orientan las actividades son (185):
- Criterio: Elemento predeterminado que define apropiadamente una actividad en trminos operativos. Se
dividen en dos categoras: implcitos y explcitos realizados por grupos de expertos previo a la
evaluacin.
- Standard: Valor preestablecido que expresa cundo un criterio est dentro de los lmites de una calidad
aceptable. Se expresa normalmente en porcentaje.
- Indicadores: previamente definidos.
En la evaluacin de los resultados de un programa en salud mental, elaboraremos indicadores referidos
fundamentalmente a los cambios concretos que dicho programa produce en los que utilizan sus servicios,
y las modificaciones que experimentan los pacientes tras las actividades asistenciales y tratamientos.
Dadas las muchas variables que influyen en el proceso teraputico (influencia de la familia, personalidad
del paciente, entorno social en el proceso teraputico, recursos disponibles, etc.), a la hora de evaluar los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (7 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
resultados deberemos demostrar la relacin existente entre las distintas variables, la actividad asistencial
realizada y los cambios evaluados. En los estudios de evaluacin de resultados nos encontraremos
tambin con dificultades derivadas del sesgo introducido por los observadores, tales como falta de rigor
en la realizacin del diagnstico, grado de severidad o factores pronsticos.
El desarrollo de los indicadores de resultados requieren la eleccin de instrumentos concretos, desde las
escalas clnicas de funcionamiento o calidad de vida, a las tasas epidemiolgicas, incluyendo la
utilizacin de los servicios. Sealaremos los siguientes indicadores de resultados:
- Indicadores de efectividad, que miden el grado en que una actividad asistencial o teraputica alcanza su
objetivo. Hace referencia a la capacidad de una actividad para conseguir los resultados deseados
trabajando en condiciones reales. Hablaremos de eficacia en relacin a esta capacidad si las condiciones
de trabajo fuesen las ideales.
- Indicadores de eficiencia: miden la relacin entre los medios empleados y los resultados obtenidos.
Generalmente son indicadores econmicos, que responde a cuestiones sobre la asignacin de recursos, su
distribucin o sus beneficios.
- Indicadores de satisfaccin del paciente, familia o allegados, la comunidad o poblacin asistida y del
staff de los servicios.
Por ltimo, hablaremos de calidad asistencial como el conjunto de varios indicadores que nos remiten al
cmo, cundo y dnde se utilizan o deben utilizarse recursos, organizacin y procesos asistenciales con
criterios de rentabilidad y eficiencia. Sera pues un ndice que permite garantizar a cada paciente los
medios diagnsticos y teraputicos, obteniendo los mejores resultados con el mnimo riesgo (181).
BIBLIOGRAFIA
13.- Goldberg DP. The deteccion of psychiatric illness by questionnaire. Maudsley Monograph. 1972;
21.
14.- Goldberg D. Williams P. A user's guide to the General Health Questionnaire. Wilson: Nefer-Nelson
1988.
15.- Wing JK, Cooper JE, Sartorious N. The measurement and classification of psychiatric symptoms.
Londres; Cambridge University Press 1974.
84.- Vzquez-Barquero JL, Dez-Manrique JF, Pea C, Aldama J, Samaniego C, Menndez Arango J and
Mirapeix C. A community mental health survey in Cantabria: A general description of morbidity.
Psychological Medicine, 1987; Vol. 17: 227-241.
98.- Goldberg DP and Huxley P. Mental illness in the community: the pathway to psychiatric care.
Tavistock London, 1980.
173.- Goldberg D and Huxley P. Models for mental illness. Common Mental Disorders, a Bio-Social
Model. Tavistock/Routledge. Londres, 1992: pp 1-14.
174.- Vzquez-Barquero JL, Williams P, Dez-Manrique JF and Pea C. Mental health and mental
consultation in primary care settings. Psychological Medicine, 1990; 20: 681-694.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (8 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
175.- Gater R, De Almeida E, Sousa B et al. The pathway to psychiatric care: a cross-cultural study.
Psychol Med, 1991; 21: 761-774.
176.- Torres Gonzlez F, Fernndez Logroo J y Rosales Varo C. El camino hacia los servicios de salud
mental (En el rea de salud mental Granada-Sur). Rev Asoc Esp Neuropsiquiatr, 1991; 11: 103-108.
177.- Vzquez-Barquero JL, Herrera Castanedo S, Artal J, Cuesta Nez J, Gaite L, Goldberg D and
Sartorius N. Pathways to psychiatric care in Cantabria. Acta Psychiatr Scand, 1993; 88: 229-234..
178.- Vzquez-Barquero JL, Herrera Castanedo S, Artal J, Cuesta Nez J, Gaite L, Goldberg D and
Sartorius N. Factores implicados en las "rutas asistenciales" en salud mental. Actas Luso-Esp Neurol
Psiquiatr, 1993; 21, 5 :189-203.
179.- Harding TW, De Arango MV, Baltazar J et al. Mental Disorders in primary health care: a study of
their frequency and diagnosis in four developing countries. Psychol Med, 1980; 19: 231-241.
180.- Baca Baldomero, E. Indicadores de Efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos. Rev.
Asoc. Esp. Neuropsiq., 1991, 11: 93-101.
181.- Gonzlez de Chvez, M. Posibles indicadores para el anlisis de las reformas psiquitricas.En:
Evaluacin de Servicios de Salud Mental. Aparicio Basauri, V. (ed.). Asociacin Espaola de
Neuropsiquiatra. Madrid, 1993: 53-94.
182.- Donabedian, A. Evaluating the quality of medical care. Milbank memorial fund quarterly. 1966,
44: 166-206.
183.- Morosini, P. y Veltro, F. Process or outcome approach in the evaluation of psychiatric services. En:
Evaluation of Comprehensive Care of the Mentally Ill. Freeman, H. y Henderson, J. (eds). Gaskell.
Londres, 1991: 127-141.
184.- Hirsch, S.R. Estimating bed use, efficiency and bed needs. Psychiatric Beds and Resources. Factors
Influening Bed Use and Service Planning. Royal College of Psychiatrists. Gaskell. Londres, 1988: 47-56.
185.- Aparicio Basauri, V. Evaluacin de los servicios de salud, conceptos y componentes. En:
Evaluacin de Servicios de Salud Mental. Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra. Aparicio Basauri,
V(ed.). Madrid, 1993: 15-50.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Brown GW and Harris T. Social origins of depression: a study of psychiatric disorder in women.
Tavistock London, 1978.
Libro "clsico" en el que el grupo de Brown introduce y analiza los factores de riesgo asociados a la
depresin.
2.- Burke JD y Regier DA. Epidemiologa de los trastornos mentales. En: Talbott JA, Hales RE,
Yudofsky SC. Tratado de psiquiatra. Ancora 1989. pp 67-89
Revisan los datos de prevalencia de los distintos trastornos psiquitricos, haciendo especial hincapi en
los provinientes del estudio ECA.
3.- Castelnau D et Lo H. (coord). Le stress. L'Encephale. Vol. XIX. Numro Spcial, mars 1993; pp
144-161.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (9 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
Como su nombre indica, es un nmero especial de la revista que se dedica a hacer una revisin acerca del
estrs y su relacin con diversos trastornos psiquitricos, orgnicos, alteraciones neuroqumicas y
tratamientos.
4.- Creed F. Life Events. En: Brugha D and Leff J. (eds.). Principles of social psychiatry. Oxford:
Blackwell Scientific, 1993; pp 144-161.
Enfoca el problema desde un punto de vista epidemiolgico, con los problemas metodolgicos ms
frecuentemente implicados.
5.- Garca Gonzlez J, Aparicio Basauri V (eds.) Nuevos sistemas de atencin en salud mental;
Evaluacin e investigacin. 1990; 313-331
Recoge aportaciones muy interesantes de reconocidos autores en el tema de la epidemiologa de los
trastornos mentales y el anlisis de los servicios en salud mental.
6.- Goldberg DP and Huxley P. Mental illness in the community: the pathway to psychiatric care.
Tavistock London, 1980.
Es el libro en el ambos autores, ya "clsicos", establecen su conocido modelo de los diferentes niveles y
filtros en la patologa mental y en su manejo por los dispositivos asistenciales.
7.- Jablensky A, Sartorius N et al. Schizophrenia: Manifestations, Incidence and Course in Different
Cultures. A World Health Organization Ten-Country Study. Psychological Medicine, 1992, suppl 20.
Incidence in Different Geographical Areas.
Anlisis pormenorizado de los datos de un ambicioso estudio internacional y transcultural sobre la
esquizofrenia.
8.- Kessler R, Mc Gonagle K, Zhao S, Nelson C, Hughes M, Eshleman S, Wittchen H, Kendler K.
Lifetime and 12-month prevalance of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Arch Gen
Psychiatry 1994; 51: 8-19.
Ofrece datos de prevalencia de trastornos mentales de acuerdo con los criterios operativos del DSM III
R.
9.- Paykel ES and Cooper ZC. Life events and social support. In: Handbook of affective disorders. 2nd
Edition. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1992; pp 149-170.
Hace una revisin bastante exhaustiva acerca de los acontecimientos vitales y los trastornos afectivos.
10.- Regier DA, William EN et al. The de facto US mental and addictive disorders service system.
Epidemiological Catchment Area Prospective 1-year prevalence rates of disorders and services. Arch.
Gen. Psychiatry, 1993; 50: 85-94.
Datos del famoso y multicitado estudio ECA. Es una referencia obligada por el rigor del trabajo y por
permitir comprender la magnitud de los recursos que son necesarios para desarrollar un estudio de la
prevalencia de los trastornos psiquitricos en una comunidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (10 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
11.- Shepherd M, Brown A y Kalton G. Psychiatric Morbidity in General Practice. Oxford University
Press, London, 1966.
Libro multicitado en el que sientan las bases de la importancia de la deteccin de la patologa psiquitrica
en pacientes de atencin primaria.
12.- Vzquez-Barquero JL, Dez-Manrique JF, Pea C, Aldama J, Samaniego C, Menndez Arango J and
Mirapeix C. A community mental health survey in Cantabria: A general description of morbidity.
Psychological Medicine, 1987; Vol. 17: 227-241.
Artculo nuclear donde se comunican los datos principales del estudio de comunitario de Cantabria, con
metodologa epidemiolgica en dos fases e instrumentos de screening y diagnsticos reconocidos como
los ms utilizados a nivel internacional.
13.- Vzquez-Barquero JL. Los diseos para la investigacin en la poblacin general y en el primer nivel
de atencin. En: Garca Gonzlez J, Aparicio Basauri V (eds.) Nuevos sistemas de atencin en salud
mental; Evaluacin e investigacin. 1990; 313-331
Descripcin pormenorizada de las fases de un estudio epidemiolgico y de los instrumentos y
metodologa apropiados para su elaboracin.
14.- Vzquez-Barquero JL, Herrera Castanedo S, Artal J, Cuesta Nez J, Gaite L, Goldberg D and
Sartorius N. Factores implicados en las "rutas asistenciales" en salud mental. Actas Luso-Esp Neurol
Psiquiatr, 1993; 21, 5 :189-203.
Artculo en espaol que analiza y compara los resultados del "Estudio de Pathways" tanto internacionales
(Estudio de Gater y col.) como nacionales de Granada (Grupo de Torres) y de Cantabria (Grupo de
Vzquez-Barquero).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a6n4.htm (11 of 11) [02/09/2002 04:09:21 p.m.]
7
PSIQUIATRIA DE INTERCONSULTA Y ENLACE
1. Problemas psiquitricos en el hospital general.
Complicaciones de trastornos somticos
Coordinadores: M.D. Crespo Hervs, Madrid
Concepto G
Actitud del consultor psiquitrico G
Motivos de consulta al psiquiatra en un Hospital General G
Complicaciones psiquitricas de las enfermedades
psiquitricas
G
Sndromes generales G
Delirium o estado confusional agudo G
Sndromes afectivos G
Trastornos por ansiedad orgnica G
Trastorno orgnico de la personalidad G
Alucinosis orgnica G
Trastorno por ideas delirantes orgnico G
Sndrome amnsico orgnico G
Reacciones de estrs grave y trastornos de adaptacin G
Trastornos especficos G
Carencias nutricionales G
Enfermedades endocrinolgicas G
Enfermedades hepticas G
Enfermedades neurolgicas G
Infecciones G
Encefalitis herptica G
Neurosfilis G
Enfermedades sistmicas G
Artritis reumatoide G
Lupus eritematoso sistmico G
Trastornos psquicos debidos a txicos y/o frmacos G
Alcohol G
Otros trastornos inducidos por el alcohol G
Trastornos psicticos inducidos por el alcohol G
Drogas G
Dependencia de opiceos en la mujer embarazada G
Frmacos G
5. Problemas mdico-psicolgicos en el SIDA
Coordinador: J.L. Ayuso Gutirrez, Madrid
El temor a la infeccin y la reaccin al diagnstico G
Preocupaciones normales sobre el riesgo de infeccin G
Miedo persistente a la infeccin G
Conviccin delirante de estar infectado por el VIH G
Trastorno facticio G
Intentos de contraer deliberadamente el VIH G
Reacciones ante la prueba G
Trastornos neuropsicolgicos y psiquitricos persistentes G
Interconsulta psiquitrica G
Interconsulta de pacientes ingresados en un hospital
general
G
Interconsulta ambulatoria en un hospital general G
Unidades especialmente creadas para pacientes
infectados por el VIH
G
Muestras con grupo control de pacientes no VIH en
interconsultas
G
Estudios transversales G
Prevalencia de trastornos psiquitricos en homosexuales G
Estudios prospectivos: incidencia y factores de riesgo G
Estado psicolgico de los pacientes que sobreviven al
SIDA ms de lo esperado
G
Trastornos psicticos G
Trastornos de personalidad G
Suicicio G
Eutanasia y prolongacin de cuidados G
Factores sociales que afectan a la salud mental en la
infeccin por HIV
G
Evaluacin, diagnstico y tratamiento del trastorno
psicolgico persistente
G
Evaluacin y diagnstico G
"COUNSELLING" G
Tratamientos psicoteraputicos G
Tratamientos farmacolgicos y terapia electroconvulsiva G
Apoyo social G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area7.htm (1 of 5) [02/09/2002 04:11:50 p.m.]
Frmacos sedantes, ansiolticos e hipnticos G
Uso de psicofrmacos en el paciente con una enfermedad
orgnica
G
Antidepresivos heterocclicos G
Inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina G
IMAOS G
Benzodiacepinas G
Antipsicticos G
Litio G
2. Reacciones psicolgicas en pacientes somticos.
Conducta de enfermedad
Coordinadores:J.Soria Ruz y E. Garca- Camba, Madrid
Afrontamiento. Coping. Conducta de enfermedad G
Definicin G
Tipos G
Estilos G
Recursos G
Factores en relacin con la respuesta a la enfermedad G
Factores predisponentes G
Factores personales G
Factores sociales G
Factores relacionados con la enfermedad y el tratamiento G
Patrones de respuesta psquica a la enfermedad G
Adaptacin teraputica G
Trastorno de ansiedad G
Trastorno adaptativo G
Trastorno afectivo G
Psicosis breves G
Negacin G
Respuesta de los familiares G
Tratamiento G
Manejo psicoteraputico. Psicoterapia de apoyo. Consejo G
Psicoterapia de apoyo G
Consejo G
Terapia cognoscitiva y comportamental G
Apoyo social G
Apoyo religioso G
Tratamiento farmacolgico G
3. Trastornos psicosomticos. Somatizaciones
Coordinador: A. Prez Urdaniz, salamanca
Concepto G
Evolucin histrica G
Teoras etiolgicas G
Etiopatogenia G
Aspectos legales G
Manejo en salas de ingreso psiquitricas G
Aspectos neuropsiquitricos de la infeccin por VIH G
Cambios neuropsicolgicos y neuropatolgicos en el
SIDA
G
Fallos cognitivos en la infeccin por VIH G
Estudios controlados G
Pacientes que usan drogas G
Pacientes con hemofilia G
La progresin del deterioro cognitivo G
Terminologa G
Evaluacin y manejo del deterioro cognitivo G
Evaluacin G
Tratamiento G
Mujeres con HIV G
Nios y VIH G
Hemofilia y HIV G
Profesionales de la salud y otros cuidadores G
Consecuencias en los cuidadores y profesionales de la
salud
G
6. Psicooncologa
Coordinador: G. Llorca Ramn, Salamanca
Psicoinduccin G
Investigaciones experimentales en animales G
Estudios clnicos en humanos G
Psicoconsecuencias G
7. Enfermedad crnica. Problemas de rehabilitacin y
adaptacin.
Coordinador: J.L. Rubio, Valladolid
Dolor crnico G
Concepto de enfermedad crnica G
El hombre en la enfermedad crnica G
Fase aguda o crtica de las enfermedades crnicas G
Problemas asociados a la cronicidad G
Problemas fsicos G
Problemas laborables G
Problemas familiares y sociales G
Personalidad y respuesta a la enfermedad crnica G
Dinmica de la readaptacin G
Comorbilidad psiquitrica de las enfermedades crnicas G
Posibilidades teraputicas G
La relacin del mdico con el paciente crnico G
La rehabilitacin del paciente crnico G
Educacin sanitaria de pacientes crnicos G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area7.htm (2 of 5) [02/09/2002 04:11:50 p.m.]
Trastornos cardiovasculares G
Enfermedad coronaria G
Hipertensin G
Trastornos respiratorios G
Asma bronquial G
Sndrome de hiperventilacin G
Trastornos gastrointestinales G
Ulcera pptica G
Sndrome del colon irritable G
Enfermedad de Crohn G
Colitis ulcerosa G
Trastornos endocrinos G
Hipertiroidismo G
Hipotiroidismo G
Diabetes mellitus G
Hipoglucemia G
Sndrome de Cushing G
Sndrome de Addison G
Trastornos cutneos G
Dermatosis de origen psiquitrico G
Dermatitis artefacta G
Parasitosis delusional G
Excoriaciones neurticas G
Tricotilomana G
Dermatosis de origen mixto G
Prurito G
Urticaria G
Hiperhidrosis G
Dermatosis cuyo curso que puede modificarse por
factores psicolgicos
G
Dermatitis atpica G
Psoriasis G
Alopecia Areata G
Artritis reumatoide G
Cefalea G
Cefaleas vasculares G
Cefalea tensional G
Cefalea psicgena G
Cefalea postraumtica G
Obesidad G
Trastorno por somatizacin G
Epidemiologa G
Clnica G
Diagnstico diferencial G
Diagnstico diferencial G
Dolor crnico G
Definicin del dolor crnico G
Modelos psicobiolgicos multidimensionales del dolor G
Teora del control de la compuerta G
Modelo de Loeser G
Factores que influyen en la percepcin y expresin del
dolor crnico
G
Propios del sujeto G
Ligados al medio ambiente G
Factores culturales y sociales G
Factores educativos G
Psicopatologa y dolor crnico G
Actitud teraputica del paciente con dolor G
8. Trastornos por estrs
Coordinador: J.L. Gonzlez de la Rivera, Madrid
Breve psicopatologa sobre el estrs G
Constitucin, experiencia temprana y resistencia al estrs G
Clnica G
Conclusiones etiopatognicas G
Dolor crnico G
Trastornos de adaptacin y trastornos por estrs
postraumtico
G
Situacin actual nosolgica G
Tratamiento G
Neurosis traumtica y cohesin grupal G
9. Enfermedad y muerte: Asistencia al enfermo moribundo
Coordinador: A. Blanco Picabia, Sevilla
Problemas del residente ante la muerte G
Reacciones del enfermo ante la muerte. Proceso
psicolgico del enfermo terminal
G
Necesidades normales del enfermo en su fase terminal G
Aspectos psicopatolgicos implicados en el proceso de
morir
G
Como enfrentarse al enfermo en fase terminal G
El duelo G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area7.htm (3 of 5) [02/09/2002 04:11:50 p.m.]
Tratamiento G
Trastorno facticio G
Sndrome de Mnchausen G
Trastorno facticio con sntomas psquicos G
Trastornos facticios distintos del sndrome de
Mnchausen
G
Etiologa G
Diagnstico diferencial G
Tratamiento G
4. Aspectos psicolgicos y psiquitricos en unidades especiales
de hospitalizacin
Coordinador: P. Fernndez Argelles, Sevilla
Aspectos psicolgicos de la ciruga G
Aspectos psicolgicos en ciertas intervenciones
quirrgicas
G
Histerectoma G
Ciruga digestiva G
Aspectos psicolgicos/psiquitricos en la unidad de
cuidados intensivos (U.C.I.)
G
Aspectos psicolgicos del enfermo ingresado en unidades
coronarias
G
Aspectos psicolgicos-psiquitricos del enfermo
oncolgico
G
Aspectos psicolgicos que intervienen en la aparicin del
cncer
G
Aspectos mdicos-psicolgicos del enfermo con cncer G
Sintomatologa psiquitrica precoz del cncer G
Sintomatologa psiquitrica en el cncer en evolucin G
El psiquiatra ante el diagnstico y el tratamiento del
enfermo oncolgico
G
Aspectos psicolgicos en el cncer de mama G
Aspectos psicolgico-psiquitricos en el enfermo con
insuficiencia renal crnical terminal
G
Actitud frente a la enfermedad renal crnica G
Prdida de la salud y el bienestar G
Prdida de la libertad y de la autonoma G
Prdida de status social y profesional G
Actitud frente a la mquina de hemodilisis G
Modificaciones en la imagen corporal G
Trasplante renal G
Aspectos psicolgicos-psiquitricos en el enfermo
dializado
G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area7.htm (4 of 5) [02/09/2002 04:11:50 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area7.htm (5 of 5) [02/09/2002 04:11:50 p.m.]
7
PSIQUIATRIA DE INTERCONSULTA
Y ENLACE-Responsable:V.J.M. Conde Lpez, Valladolid
1.PROBLEMAS PSIQUIATRICOS EN EL HOSPITAL GENERAL.COMPLICACIONES DE
TRASTORNOS SOMTICOS
Autores: J.J. Valle Lapica, M.J. Martn Vzquez y D.R. Jimnez Morn
Coordinador: M.D. Crespo Hervs, Madrid
CONCEPTO
La Psiquiatra de interconsulta/enlace se puede definir como la parte de la Psiquiatra que se ocupa de los
trastornos psquicos en los pacientes atendidos por otros mdicos, por enfermedades fsicas. Es una parte
de la Psiquiatra subsidiaria, en principio, de la consulta por otros mdicos no psiquiatras. Se suele
diferenciar entre interconsulta psiquitrica y Psiquiatra de enlace. La primera es la respuesta a la
consulta de un colega, dando una opinin experta, sobre un paciente concreto por el que se ha
consultado. La segunda consiste en la formacin de otros mdicos y personal sanitario sobre problemas o
aspectos psquicos que se suelen encontrar en los pacientes que tratan, as como sobre sus propias
reacciones psquicas frente a estos pacientes.
La Psiquiatra de interconsulta/enlace es importante para la Medicina, los enfermos y la sociedad. Entre
el 30 y el 60% de los pacientes de un hospital general padecen algn trastorno psquico. Esta prctica
psiquitrica en un hospital general reduce la mortalidad, la morbilidad, la duracin de la estancia y los
costes de hospitalizacin (14).
ACTITUD DEL CONSULTOR PSIQUIATRICO
En la prctica de la interconsulta psiquitrica es conveniente seguir ciertas recomendaciones, como las
que siguen.
La demanda de una consulta psiquitrica se debe atender lo antes posible. El primer paso es aclarar cual
es concretamente la consulta, pues muchas veces es una peticin vaga de ayuda. Tambin es prioritario
que el mdico que consulta informe al paciente de que va a ser atendido por el psiquiatra y le motive para
ello.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (1 of 28) [02/09/2002 04:12:49 p.m.]
El psiquiatra, en esta prctica, debe tener una actitud fundamentalmente mdica, considerando para el
diagnstico toda la variedad de trastornos mentales -incluidos los de causa orgnica-, y como intervienen
en el paciente sus enfermedades fsicas y los frmacos que usa, y atendiendo a toda la informacin
disponible del paciente: antecedentes fsicos y psiquitricos, exmenes y pruebas realizados,
observaciones del mdico que consulta y de la enfermera, as como la informacin que pueda dar la
familia u otras personas.
Conviene que el psiquiatra tenga ciertas habilidades y caractersticas, adems de la buena formacin en
Psiquiatra, como son una buena formacin en medicina general, capacidad para realizar por s mismo un
examen fsico y para solicitar una prueba diagnstica si es necesaria y facilidad para relacionarse con
mdicos de otras especialidades y personal sanitario. Debe hablar de forma comprensible para los no
psiquiatras -para serles til- y contestar fundamentalmente a la consulta que se le ha hecho, dando unas
recomendaciones teraputicas claras. Intentar siempre, adems de dar un informe escrito, hablar
personalmente con el mdico que le ha consultado (14).
Se realizar un examen mental completo, como es habitual en Psiquiatra, pero con algunas
particularidades. La entrevista ir orientada, en principio, a esclarecer lo que se nos ha consultado,
aunque durante ella pueden aparecer nuevos problemas que atender. Se prestar especial atencin a la
evaluacin neuropsicolgica y de las funciones cognitivas.
MOTIVOS DE CONSULTA AL PSIQUIATRA EN UN HOSPITAL GENERAL
Los motivos por los que los mdicos no psiquiatras consultan al psiquiatra son muy diversos, influyendo
sus conocimientos de Psiquiatra, as como su actitud ante la misma y ante la enfermedad y el enfermo
mental. Tambin son varias las pretensiones que puede tener: la evaluacin de la capacidad mental de un
paciente, recomendaciones de tratamiento psicofarmacolgico o de pautas de conducta, que el enfermo
sea trasladado a una unidad de Psiquiatra, que el psiquiatra asuma el manejo de los aspectos psquicos
del paciente... (15).
Las razones ms frecuentes de la consulta psiquitrica son: intentos de suicidio, sntomas fsicos
inexplicables, valoracin psquica del paciente, abuso de drogas, incumplimiento del tratamiento,
antecedentes psiquitricos, peticin del propio paciente, agitacin, depresin, ansiedad...
Por otro lado, los diagnsticos a que ms frecuentemente llega el psiquiatra tras evaluar al paciente son:
depresin (14 a 50%), uso de drogas (7 a 31%), trastorno de personalidad (5 a 22%), trastorno adaptativo
(5 a 19%), trastorno mental orgnico (5 a 18%) y ausencia de diagnstico psiquitrico (12 a 15%) (14).
COMPLICACIONES PSIQUIATRICAS DE LAS ENFERMEDADES SOMATICAS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (2 of 28) [02/09/2002 04:12:49 p.m.]
SINDROMES GENERALES
Cuando coinciden en un paciente sintomatologa psiquitrica y patologa orgnica cabe hacer un
diagnstico diferencial de las posibles causas de esta coincidencia. Entre las causas definimos:
- yatrogenia: los sntomas psicopatolgicos estn relacionados con la medicacin o las intervenciones
realizadas sobre el paciente.
- origen orgnico de la sintomatologa psiquitrica: los sntomas estn producidos por el proceso de la
enfermedad.
- trastornos adaptativos: el estrs secundario a la enfermedad o a otra causa coincidente provoca la
psicopatologa observada.
- sin relacin aparente: la psicopatologa no se debera a un trastorno adaptativo, a la medicacin o a la
enfermedad somtica (1).
En este apartado incluimos la patologa psiquitrica que tiene un origen orgnico. Para delimitar la
etiologa somtica de un cuadro psicopatolgico tiene que existir la evidencia de una enfermedad, lesin
o disfuncin cerebral o de una enfermedad sistmica que pueda estar acompaada de los sntomas
encontrados. Esta enfermedad subyacente debe relacionarse temporalmente con el inicio del sndrome
psicopatolgico, siendo el criterio temporal variable (entre horas o meses) dependiendo de la patologa
de base. Cuando el cuadro sistmico remita o mejore, la sintomatologa psiquitrica debe hacerlo
tambin. La confirmacin se establecera de forma definitiva cuando no exista otra posible etiologa
(como antecedentes familiares muy cargados para el cuadro psicopatolgico, existencia de un estrs
precipitante que provocara el cuadro per se, antecedentes personales de episodios similares sin la
presencia de una enfermedad somtica previa, etc.).
Delirium o estado confusional agudo
El delirium es una de las patologas encontradas con mayor frecuencia en la interconsulta psiquitrica;
segn algunos estudios es la segunda en frecuencia despus de los trastornos adaptativos (1). El delirium
es una disfuncin global, reversible y transitoria del metabolismo cerebral, suele cursar de forma
fluctuante y su duracin vara entre pocas horas hasta un mximo de 6 meses, si la patologa de base no
remite (encefalopata crnica, carcinomas o endocarditis bacteriana subaguda, etc.). Su duracin suele ser
inferior a 4 semanas. Puede superponerse o evolucionar hacia una demencia (12).
El inicio suele ser agudo. Su etiologa es orgnica: infecciones, sndrome de abstinencia de substancias
psicoactivas, alteraciones metablicas, traumatismos, patologa previa del SNC, hipoxemia, dficits
nutricionales o de substancias fundamentales, endocrinopatas, enfermedades vasculares e intoxicaciones
por txicos, frmacos o metales pesados (1).
Los pacientes con mayor riesgo de sufrir un delirium cuando entran en el hospital son las personas
mayores de 60 aos, sobre todo si existe un cierto deterioro cognitivo previo, nios pequeos, pacientes
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (3 of 28) [02/09/2002 04:12:49 p.m.]
con patologa cerebral previa, adictos a substancias, intervenciones quirrgicas mayores (ciruga
cardaca, p. ej.) o pacientes con quemaduras severas (11).
El delirium suele aparecer precedido de sntomas prodrmicos: irritabilidad, ansiedad y trastornos del
sueo. Posteriormente aparece dificultad para mantener la atencin, lo que agrava la desorientacin que
acompaa el cuadro. La desorientacin ms frecuente es la temporal, seguida de la espacial y raramente
autopsquica. En el delirium tremens puede aparecer un delirio ocupacional. La memoria reciente e
inmediata disminuye, permaneciendo normalmente la memoria remota. El ritmo sueo-vigilia se ve
alterado, incluso con inversin de ste (somnolencia diurna e insomnio nocturno global). Aparecen
trastornos sensoperceptivos, con gran frecuencia visuales y auditivos, aunque no son infrecuentes las
alucinaciones cenestsicas. La actividad psicomotriz est alterada, tanto en el sentido de agitacin como
un estado estuporoso, con frecuencia alternando ambos. El pensamiento y lenguaje estn desorganizados.
En la exploracin, adems de lo anteriormente reseado, aparece disgrafia, apraxia constructiva, afasia
nominal, temblor de predominio intencional, asterixis, mioclonos, cambio de los reflejos y tono y
enlentecimiento global del EEG, sobre todo en los delirium de origen metablico (13).
La etiologa del delirium puede ser: infecciosa, abstinencial, por trastornos metablicos agudos,
traumatismos, patologa del SNC, hipoxia secundaria a anemia, intoxicacin por monxido de carbono,
hipotensin, fallo cardiaco, embolia o fallo pulmonar, dficits de substancias, endocrinopatas, trastornos
vasculares agudos, uso de txicos y frmacos, contacto con metales pesados, etc. (11).
Los frmacos que pueden producir delirium son medicaciones que se utilizan con gran frecuencia en la
prctica mdica habitual, sobre todo en personas mayores, lo que implicara incluso multiplicar el riesgo
de delirium (10).
El primer paso del tratamiento es corregir la causa etiolgica cuando esto es posible. En cualquier caso
son importantes las medidas generales: el paciente debe estar controlado clnicamente, con toma de
constantes de forma frecuente, en una habitacin tranquila, iluminada suavemente incluso por la noche,
ya que en la oscuridad la desorientacin aumenta y con ello el cuadro clnico. Es recomendable que est
un familiar cerca y que se le den al paciente las coordenadas necesarias de tiempo y espacio
frecuentemente. Se debe controlar la buena oxigenacin e hidratacin tisular. Todas las medicaciones
que no sean imprescindibles se deben eliminar. El tratamiento pasa por la instauracin de neurolpticos,
siendo el de eleccin el haloperidol, debido a su escaso potencial anticolinrgico y sedante. La dosis
mayor se debe administrar por la noche, para mejorar en lo posible la reanudacin del ciclo normal
sueo-vigilia. La dosis se debe ajustar teniendo en cuenta el grado del delirium, desde 0,5-2 mg como
dosis inicial a 5-10 mg si la agitacin es muy severa. La dosis se ir ajustando cuando vaya remitiendo el
cuadro del delirium, procurando no suspenderla bruscamente ni antes de tiempo y utilizando la dosis
inferior que controle la sintomatologa (1).
Sndromes afectivos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (4 of 28) [02/09/2002 04:12:49 p.m.]
La clnica del trastorno afectivo orgnico se caracteriza por un bajo estado de nimo, prdida de vitalidad
y actividad, trastornos del sueo, similar a la de cualquier trastorno afectivo, aunque en el caso de la
depresin orgnica es ms frecuente un nimo caracterizado por apata que por tristeza. Para diagnosticar
un trastorno afectivo orgnico es preciso que no sea expresin de una respuesta emocional al
conocimiento de la enfermedad. Las causas ms frecuentes de depresin orgnica son los trastornos
endocrinos, medicaciones, infecciones, tumores del SNC, pulmn o pncreas, trastornos neurolgicos,
alcoholismo, anemia, anormalidades electrolticas, intoxicacin por metales pesados, hipertensin
arterial, lupus eritematoso sistmico.
Cuando aparece una lesin en el hemisferio derecho hay cambios en la capacidad para expresar o
comprender emociones, lo que superficialmente puede parecer una depresin. El nimo no est realmente
bajo, pero la expresin de los afectos est disminuida (5).
Se define el trastorno de labilidad emocional orgnico como un cuadro de incontinencia emocional
persistente, fatigabilidad y diversas sensaciones corporales desagradables, generalmente en forma de
mareos, y dolores no atribuibles a ninguna enfermedad orgnica, aunque existe un factor orgnico
causante del cuadro (frecuentemente una enfermedad cerebrovascular o hipertensin arterial).
La mana orgnica es un cuadro similar al de la mana sin factores orgnicos, en los trastornos bipolares.
Las causas de la mana orgnica pueden ser endocrinas, infecciosas, txicas, neurolgicas, tumores,
alcoholismo, anemia, hemodilisis, etc.
En los pacientes en los que aparezca alguno de los factores reseados anteriormente, o en los que se
encuentren sntomas de alguna de las enfermedades anteriores, hay que tener en cuenta la posible
etiologa orgnica del cuadro afectivo y tratarla en primer lugar, aunque esto no excluye el tratamiento
propio del sndrome afectivo. En estos casos el tratamiento farmacolgico debe ser adecuado con la
patologa orgnica de base y no interferir con el curso de la enfermedad ni con su curacin (11).
Trastornos por ansiedad orgnica
Los trastornos por ansiedad orgnica suelen tener los mismos rasgos que los trastornos por ansiedad sin
causa orgnica, siendo las manifestaciones ms frecuentes las de la ansiedad generalizada y las del
trastorno por pnico. La clnica depende de la causa que haya motivado el trastorno y de su persistencia
en el tiempo. Como posibles etiologas orgnicas de la ansiedad pueden citarse: enfermedades
cardiovasculares, endocrinolgicas, inmunolgicas, metablicas, neurolgicas, digestivas, txicos,
frmacos: aminofilina, anticolinrgicos, antihipertensivos, tuberculostticos, intoxicacin por digitlicos,
dopamina, efedrina, epinefrina, levodopa, lidocana, metilfenidato, glutamato monosdico, neurolpticos,
AINEs, cido nicotnico, fenilefrina, fenilpropanolamina, procarbacina, pseudoefedrina, salicilatos,
sedantes-hipnticos, corticosteroides, teofilina, preparaciones tiroideas y enfermedades respiratorias (1).
Trastorno orgnico de la personalidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (5 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Numerosos factores orgnicos pueden cambiar los rasgos de la personalidad o acentuar los rasgos
preexistentes. Las reas que con mayor frecuencia se afectan en los trastornos orgnicos son las reas de
funcionamiento social. Son rasgos comunes la apata, suspicacia, ideas paranoides, inestabilidad afectiva,
prdida del control de los impulsos. La expresin de las emociones, necesidades e impulsos se
incrementa y sucede sin tener en cuenta las convenciones sociales. El conocimiento de la realidad tiende
a ser similar al previo, aunque la planificacin de la propia actividad y la previsin de las consecuencias
de sus actos estn afectadas. La capacidad para mantener una actividad orientada hacia un fin est
disminuida, sobre todo en las que la satisfaccin se obtiene a largo plazo. Suele aparecer una
preocupacin por un nico tema, sobre todo de carcter abstracto. A veces aparece aadido al cuadro
clnico un trastorno de humor predominante, sobre todo en cuanto a labilidad afectiva. Cuando los rasgos
predominantes son los estallidos de rabia o la agresividad se diagnostica de "tipo explosivo". El ritmo y
flujo del lenguaje se alteran, aparece circunstancialidad, sobre-inclusividad, pegajosidad e hipergrafa. El
comportamiento sexual se altera, disminuye o cambia. Durante las hospitalizaciones suele haber
regresiones importantes. La etiologa del trastorno orgnico de la personalidad suele ser de origen
neurolgico. Las causas de los trastornos orgnicos de la personalidad pueden ser demencia cortical (la
clnica precoz puede ser el cambio de carcter) tumores del SNC, enfermedades del lbulo frontal
(degenerativas o ablaciones), TCE, intoxicaciones por txicos, sndrome postcontusional, psicociruga,
ACV, hemorragia subaracnoidea, demencia subcortical (frecuentemente como manifestacin principal),
trastornos del lbulo temporal (tipo irritativo o epilptico) (3).
En los trastornos de personalidad es frecuente el motivo de consulta por las dificultades de manejo del
personal sanitario. El paciente frecuentemente se ve a s mismo como vctima y dificulta el tratamiento,
no tolera las rdenes de tratamiento ni de manejo (1).
En cuanto al tratamiento se pueden dar neurolpticos, que mejoran el descontrol de impulsos y
disminuyen la ansiedad severa e incapacitante; antidepresivos heterocclicos si predomina la labilidad
afectiva; litio para intentar controlar los sntomas afectivos, la labilidad emocional y la dificultad en el
control de impulsos; carbamacepina y propanolol pueden disminuir la explosividad. Hay que intentar
evitar el uso de ansiolticos por el riesgo de dependencia (1).
Ms importante que la medicacin seran las recomendaciones de manejo al personal sanitario: la
comunicacin es uno de los factores ms importantes en el manejo, hay que hablar claramente con el
paciente del plan de tratamiento. El paciente puede intentar enfrentar al personal, por lo que es
importante la comunicacin diaria con el staff para planear el tratamiento y consensuar lo que se va a
hacer. Se deben evitar en lo posible los cambios de personal frecuentes: slo una persona debe tomar
todas las decisiones y negociar con el paciente para que no se sienta agredido. El paciente suele plantear
mltiples preguntas y demandas para evitar la sensacin de abandono, por lo que es importante no
discutir con el paciente, poner lmites a los trastornos de conducta, las demandas y los enfados (1).
Alucinosis orgnica
Se caracteriza por alucinaciones persistentes o recurrentes, normalmente visuales o auditivas, con un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (6 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
estado de conciencia claro. Las alucinaciones pueden no ser reconocidas como tales. En ocasiones
aparecen elaboraciones delirantes basadas en las alucinaciones. No aparece obnubilacin de conciencia,
deterioro intelectual, trastorno de memoria o predominio de ideas delirantes (1).
Trastorno por ideas delirantes orgnico
Se caracteriza por ideas delirantes que no son exclusivamente debidas a una elaboracin delirante de
alucinaciones. La temtica de las ideas delirantes puede ser de persecucin, de referencia, de cambio
corporal, celos, hipocondracas o de muerte (1).
Sndrome amnsico orgnico
En los pacientes con afectacin del sistema hipotlamo-diencfalo, o en la regin hipocampal, debido a
alteraciones bilaterales de estructuras dienceflicas y temporales mediales puede aparecer una capacidad
reducida para recordar las experiencias pasadas en orden inverso a su aparicin, debido a un deterioro
marcado de la memoria remota con conservacin de la memoria inmediata. Debido a esto se altera la
capacidad de aprendizaje, con las consecuencias de amnesia antergrada y desorientacin temporal
cuando el trastorno avanza. La amnesia retrgada puede disminuir si la enfermedad de base remite.
Normalmente se acompaa de confabulaciones. La atencin, percepcin y capacidad cognitiva estn
conservadas normalmente. El paciente no es consciente de tener ningn deterioro y pueden aparecer
trastornos emocionales como la apata y la prdida de iniciativa. El sndrome de Korsakoff sera el
prototipo de ste cuadro (11).
Cuando el sndrome amnsico se debe a abuso de substancias aparece un deterioro notable y persistente
de memoria para hechos recientes. La memoria remota en ocasiones se afecta tambin. La memoria
inmediata est conservada. Debido al trastorno de memoria aparecen dificultades para orientarse en el
tiempo, disminucin de la capacidad de ordenar cronolgicamente los sucesos y disminucin de la
capacidad de aprendizaje. Suelen aparecer confabulaciones y cambios de personalidad similares a los
anteriores (apata, prdida de iniciativa y descuido del cuidado personal).
El trastorno cognoscitivo leve precede, acompaa o sigue a infecciones, trastornos somticos, cerebrales
o sistmicos (incluyendo la infeccin por HIV). Puede no haber afectacin cerebral o signos menngeos,
pero s molestias o interferencia con actividades. Se define por el menor rendimiento cognitivo, deterioro
de memoria y dificultades de aprendizaje o de concentracin que se manifiestan por anomalas en los
tests neuropsicolgicos (15).
REACCIONES DE ESTRES GRAVE Y TRASTORNOS DE ADAPTACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (7 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Cuando en los pacientes ingresados en el Hospital General aparecen sntomas psiquitricos hay que tener
en cuenta las reacciones que pueden seguir a un estresor o situacin traumtica sostenida, sin la cual no
se habra producido el trastorno. La clnica puede ser expresin de una mala adaptacin a un estrs grave,
como puede ser la enfermedad, el ingreso hospitalario y las consecuencias sociales, econmicas o
familiares derivadas del ingreso o del proceso de la enfermedad. Aparece una interferencia con los
mecanismos de adaptacin normal, con disminucin del rendimiento social.
TRASTORNOS ESPECIFICOS
Carencias nutricionales
Mltiples trastornos que implican disminucin de algn oligoelemento se acompaan de sntomas
psiquitricos, adems de la sintomatologa que aparece a nivel sistmico. En ocasiones la psicopatologa
aparece antes de los sntomas derivados de la carencia, por lo que es importante descartar el diagnstico
en la interconsulta psiquitrica cuando se sospecha dicha etiologa (1, 5, 11, 13).
Depleccin de volumen
Cuando es severa o brusca se acompaa de manifestaciones del SNC, entre las que destacan la sed
intensa y letargia que puede llevar al coma.
Hiponatremia
(Natremia es inferior a 120 mEq/l). Al instaurarse puede aparecer anorexia y nauseas, seguidas de
cefaleas, letargia, convulsiones y coma. Cuando la instauracin es lenta las manifestaciones son ms
leves. Se puede producir por un incremento en la ingesta de agua (potomana), por estrs o dolor que
producen una estimulacin "fisiolgica" para la secrecin de ADH.
Hipernatremia
Las manifestaciones del SNC dependen del grado y rapidez en la instauracin. Al inicio aparecen
irritabilidad e hipertonicidad muscular y posteriormente alteraciones sensoriales seguidas de
convulsiones, coma y muerte.
Hipo e Hiperpotasemia
Las parlisis peridicas hipo e hiperpotasmica pueden llegar al psiquiatra como un sndrome
conversivo.
Hipercalcemia
La crisis hipercalcmica puede confundirse con un cuadro conversivo, debido a la obnubilacin
progresiva. Las manifestaciones del SNC pueden ser sntomas neurticos difusos, falta de iniciativa y
espontaneidad y depresin, incluso con ideas suicidas. Cuando es crnica aparecen disminucin de la
capacidad de concentracin y dficit de la memoria reciente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (8 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Hipocalcemia
Aparece un cuadro de tetania que se inicia con parestesias acras (similar a una crisis de ansiedad),
espasmos musculares y espasmo carpopedal. En parte de los pacientes aparece aislamiento social,
irritabilidad, sntomas neurticos como obsesiones, fobias o tics, labilidad emocional, irritabilidad,
ansiedad, fatiga, depresin y puede aparecer un cuadro psictico o demencial cuando es muy importante,
asociada a trastornos extrapiramidales.
Hiperfosfatemia
Puede aparecer con abuso de laxantes.
Hipofosfatemia
Si es severa aparece una encefalopata metablica con confusin, obnubilacin, convulsiones y coma.
Hipermagnesemia
El paciente est consciente pero no puede utilizar los medios usuales de comunicacin por la paresia
muscular (D.D. con trastornos conversivos).
Hipomagnesemia
Aparece en alcohlicos por intoxicacin aguda de etanol. Aparece una encefalopata metablica con
hiperexcitabilidad muscular.
Acidosis metablica
Puede aparecer en cetoacidosis alcohlica, intoxicaciones con metanol, salicilatos, etilenglicol y
paraldehdo, as como en el ayuno prolongado. La clnica consiste en hiperventilacin (respiracin de
Kussmaul), debilidad muscular, anorexia, vmitos, disminucin del nivel de conciencia, cefalea,
confusin, estupor y coma. Cuando es crnica se acompaan los signos de la enfermedad de base de
cansancio y anorexia.
Alcalosis metablica
Aparece en anorxicas o bulmicas que vomitan. Se acompaa de confusin, estupor, convulsiones e
hipoventilacin.
Acidosis respiratoria
Ante sobredosis de sedantes o cualquier factor que produzca hipoventilacin. Se acompaa de
somnolencia, confusin y coma con asterixis.
Alcalosis respiratoria
La causa ms frecuente es la crisis de ansiedad. Aparece irritabilidad neuromuscular, parestesias acras y
peribucales, calambres musculares, tetania cuando es muy severa.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (9 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Alteraciones del metabolismo de las purinas
En el sndrome de Lesch-Nyham aparecen manifestaciones neurolgicas como parlisis cerebral,
coreoatetosis, espasticidad asociados a trastornos de la conducta como impulsin a la automutilacin.
En los pacientes con porfirias agudas y mixtas se puede provocar la aparicin de una crisis con algunos
psicofrmacos. Son considerados seguros: -bloqueantes, bromacepam, clorpromacina, codena,
diamorfina, litio, loracepam, metadona, mianserina, midazolam, morfina, promacina, triazolam y
vitaminas. En los pacientes con porfirias aparecen en un 50-70% manifestaciones psquicas, lo que
conlleva errores diagnsticos y la yatrogenia producida por los frmacos utilizados. Entre las
manifestaciones se encuentran cambios de carcter, irritabilidad e insomnio al inicio y posteriormente
ansiedad, cuadros depresivos, psicosis, confusin y alucinaciones. En el 90% se asocia a dolor
abdominal. Se pueden utilizar, en el control sintomtico promazina, clorpromazina y proclorpromazina,
as como propanolol o atenolol.
Enfermedades endocrinolgicas (1, 5)
Tiroides:
- Hipotiroidismo. En los pacientes ancianos las alteraciones mentales pueden ser la nica queja. La
sintomatologa es similar a la de la depresin endgena, con desesperacin, ideas suicidas, brotes de
llanto e ideas pesimistas. Se quejan de padecer fro, (puede aparecer hipotermia), fatiga y prdida de
apetito, con peso normal o aumentado, tendencia a la somnolencia, desinters por lo que les rodea,
lentitud de las funciones intelectuales, incluyendo el lenguaje, falta de concentracin y de memoria y
disminucin de la lbido, asociada a trastornos menstruales a veces. La voz se hace ronca y spera por el
mixedema, los movimientos son lentos. Puede parecer un trastorno depresivo. Ocasionalmente aparece
sintomatologa paranoide con alucinaciones auditivas, agitacin e incluso un cuadro demencial.
- Hipertiroidismo. La manifestaciones psiquitricas pueden ser la primera manifestacin: sensacin de
tensin e hiperexcitabilidad, labilidad afectiva, hiperactividad, pese a la fatiga, distraibilidad, prdida de
atencin y disminucin de la memoria reciente. El cuadro general se caracteriza porque aparece una
sensacin de calor y sofocos, toleran mal el calor, el sudor es excesivo, aparece astenia, poliuria,
polidipsia, prdida de peso con apetito normal o incrementado, nerviosismo, agitacin, inquietud,
taquilalia, hipercinesia y labilidad emocional, hiperactividad slo limitada por la fatigabilidad, insomnio
y a veces, cuando es grave, un cuadro psictico con trastornos de la percepcin, ideacin delirante y
delirium de tipo psicosis maniaco-depresiva, esquizoide o paranoide, con los que habra que efectuar el
diagnstico (adems de los trastornos por ansiedad, sobre todo en pacientes jvenes). En los varones hay
una disminucin de la potencia sexual, aunque al principio la lbido puede estar incrementada. La
ansiedad es constante, sin relacin con los estmulos ambientales, la taquicardia persiste durante el sueo.
El litio puede reducir los sntomas al depositarse en el tiroides, por lo que habra que efectuar el
diagnstico diferencial con la mana con pruebas de laboratorio.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (10 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Glndulas suprarrenales (1, 11)
- Enfermedad de Addison. Casi siempre al principio aparece un cambio de la personalidad, apata, fatiga,
falta de iniciativa, aislamiento, irritabilidad, depresin, negativismo, disminucin de la memoria,
pesadillas, estados confusionales y pobreza del pensamiento. Inicialmente se manifiesta por debilidad
muscular generalizada, fatigabilidad de predominio vespertino, anorexia y prdida de peso. Aparece
nerviosismo, irritabilidad, apata, as como otras manifestaciones.
- Hipofuncin corticosuprarrenal aguda. Aparece una encefalopata addisoniana acompaada de
alucinaciones, delirios que pasan a estupor y coma.
- Hiperaldosterolismo. Aparece cefalea con los sntomas de la alcalosis metablica e hipopotasemia.
- Sndrome de Cushing. Aparece inicialmente astenia intensa. En 40-50% de los pacientes las dificultades
psiquitricas son las quejas ms importantes. Es frecuente la aparicin de un cuadro depresivo a veces
severo, con alto riesgo de suicidio; en ocasiones los sntomas son los de una mana. Menos
frecuentemente (15%) aparecen cuadros confusionales, alucinaciones auditivas y visuales, ideas
delirantes y alteraciones de la conducta. La lbido est reducida. Puede aparecer prdida de la memoria
reciente y problemas para concentrarse.
En los pacientes con aporte exgeno de corticoides es ms frecuente un cuadro de euforia, irritabilidad y
desinhibicin con insomnio. Puede aparecer de forma aguda una depresin.
- Feocromocitoma. Las crisis en el feocromocitoma se pueden desencadenar por una hiperingesta
alimentaria, ingesta de alcohol o de alimentos grasos, por una emocin sbita o excitacin psquica, as
como por diversos psicofrmacos: derivados mrficos, fenotiazinas, imipramina o sulpiride. Como
manifestaciones iniciales puede aparecer agitacin psicomotriz o muerte sbita. En la mitad de los
pacientes aparece una importante prdida de peso (1).
Hipopituitarismo
La clnica es similar a la aparecida en los dficits tiroideos, suprarrenales y gonadales. Se caracteriza por
la apata, indiferencia, inactividad, fatiga, somnolencia y depresin con periodos de irritabilidad. Pueden
aparecer dficits cognitivos y delirium. La prdida de la libido es comn (13).
Gnadas (12)
- Secrecin hipoandrognica en los varones. El estrs, la fatiga aguda o el entrenamiento pueden
disminuir la secrecin urinaria de testosterona. La impotencia puede deberse a un conflicto neurtico,
depresin, fatiga o mala salud, adems de factores fsicos. Los andrgenos exgenos pueden producir
insomnio, taquipsiquia e irritabilidad.
- Trastornos menopusicos. Pueden aparecer quejas como ansiedad, fatiga, tensin, depresin, vrtigo e
insomnio, as como sofocos, atrofia de las mucosas con vaginitis, dispareunia, osteoporosis y
arterioesclerosis coronaria. Las personas que previamente han tenido dificultades psicolgicas son ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (11 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
propensas a sufrir estas manifestaciones.
- Sndrome premenstrual. Se caracteriza por irritabilidad y depresin, labilidad emocional, ansiedad,
crisis de llanto y fatiga, que aparecen poco despus de la ovulacin, alcanzando niveles mximos antes
de la menstruacin. Se acompaa de mayor apetito por dulces, cefalea, dilatacin dolorosa de las mamas,
estreimiento y sudor abundante.
Pncreas
- Hipoglucemia. En la instauracin brusca aparece inquietud, cefalea, confusin, hambre, irritabilidad,
mareo y alteraciones de la visin, con sntomas de descarga adrenrgica: ansiedad, palpitaciones,
temblor, palidez, taquicardia y sudor. Si no se alivia la confusin puede llevar a la desorientacin y
coma.
- Diabetes mellitus. Cuando se inicia en la edad adulta puede aparecer como fatiga, laxitud, impotencia y
parestesias, en ocasiones atribuidos a sntomas neurticos. El estrs emocional puede intervenir en la
precipitacin de la diabetes o en su exacerbacin. Los efectos de la enfermedad pueden producir cambios
en la personalidad. De cualquier manera, la diabetes, la dieta prolongada y la dependencia de controles
de glucosa y de la insulina puede ser un estresor psicolgico que puede desbordar la capacidad de
adaptacin del individuo, sobre todo en las diabetes de inicio en la pubertad, ya que se exageran las
diferencias con los compaeros. En las pocas de duelo o prdida se puede observar manipulacin de la
dieta o del tratamiento como un acto suicida encubierto (12).
Enfermedades hepticas
El trastorno mental ms frecuentemente asociado una a enfermedad heptica es la encefalopata heptica,
que se puede producir en enfermos que sufren una cirrosis heptica por las alteraciones circulatorias
consecuentes a la hipertensin portal. Es un delirium, con disminucin de la conciencia y los dems
sntomas de este sndrome, acompaados frecuentemente de sntomas motores como asterixis e
incoordinacin. El tratamiento es, por un lado, de las alteraciones metablicas, y por otro, si la agitacin
es importante, el habitual de un delirium, evitando las benzodiacepinas, pues empeoran esta
encefalopata.
Las hepatitis vricas pueden producir irritabilidad, dificultad de concentracin, letargia, fatiga y sntomas
que se pueden confundir con los de una depresin.
Enfermedades neurolgicas
Enfermedad de Parkinson
Un tercio de los enfermos padecen una demencia, aumentando la prevalencia de la misma con la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (12 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
duracin de la enfermedad. Aunque en algunos se debe a la coincidencia de una enfermedad de
Alzheimer, parece que en la mayora es la propia enfermedad la que la produce.
Entre un 29% y un 90% de los enfermos padecen en algn momento una depresin. Esta debe ser
diferenciada de la propia inhibicin psicomotora que produce la enfermedad, que puede simular aquella.
Los contenidos del pensamiento (pesimistas, de desesperanza, de ruina...) en estos enfermos, suelen ser el
mejor medio para diagnosticar una depresin. En un 25% de los deprimidos, la depresin comienza antes
que los sntomas motores, lo que sugiere que, ms que reactiva a sus limitaciones, es parte de la
enfermedad en si misma. En cuanto al tratamiento, los antidepresivos tricclicos son eficaces, pero
pueden producir en estos pacientes un delirium, hipotensin ortosttica o retencin urinaria. Los ISRS
son menos peligrosos y parecen igualmente eficaces. La TEC tambin lo es, mejorando en ocasiones
tambin los sntomas motores, pero son ms propensos a sufrir un delirium tras su aplicacin (8).
Estos enfermos padecen frecuentemente tambin alguna forma de psicosis. En algunos casos se trata de
una alucinosis, con alucinaciones visuales liliputienses y mantenimiento de la conciencia, aadindose en
otros ideas delirantes de perjuicio. En cualquiera de estos casos, la demencia y los frmacos utilizados
para el tratamiento de la enfermedad son factores de riesgo para su presentacin. El tratamiento de estas
psicosis es difcil pues los neurolpticos pueden, por un lado, empeorar los sntomas motores, y por otro,
estos pacientes suelen ser muy sensibles a sus efectos adversos; entre ellos, la clozapina puede ser el ms
conveniente.
Esclerosis mltiple
Hasta el 72% de las personas que padecen esta enfermedad pueden recibir un diagnstico psiquitrico.
Antiguamente se pensaba que la euforia -un concepto bastante vago- era el trastorno mental ms tpico de
estos enfermos. Actualmente se considera que lo es la depresin, que la padecen un 42% a lo largo de su
vida. Parece que la presencia de la misma est en relacin con los episodios de gravedad.
El 13% padecen un trastorno bipolar y tambin es frecuente la ansiedad, bien en forma generalizada o de
crisis de pnico.
Es frecuente tambin el deterioro cognitivo, que se encuentra en el 43% de ellos, siendo las funciones
ms frecuentemente alteradas la memoria, la atencin y el razonamiento conceptual. Este deterioro,
adems no est en relacin con los sntomas neurolgicos o el nmero de lesiones en la RNM.
Accidentes cerebrovasculares
Algunos ACV pueden presentarse clnicamente con sntomas psquicos solamente. Un infarto en el
hemisferio derecho puede provocar un delirium. Un infarto en el tronco de encfalo alto puede
manifestarse como alucinaciones visuales y auditivas con conservacin del juicio, o tambin como un
delirium. Un infarto en el rea de Wernicke, producir una afasia fluente, con un lenguaje
incomprensible, que puede ser tomado por sntoma de una psicosis. Es importante en estos casos
considerar la verdadera causa para diagnosticarla y tomar las medidas que prevengan otros ictus o eviten
complicaciones del actual.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (13 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
El trastorno psiquitrico mas frecuente tras un ACV es la depresin, que padecen un 45% de estos
enfermos, proporcin mayor que en enfermos de otros trastornos fsicos incapacitantes en el mismo
grado. En parte por ello se piensa que la reaccin a esta incapacidad no es la nica causa de la depresin,
proponiendo algunos autores que la lesin de ciertas reas del cerebro -el lbulo frontal del hemisferio
izquierdo- la causara. Esta depresin debe ser tratada, siendo el momento de iniciar el tratamiento
cuando ha pasado la fase aguda del ictus (8).
Epilepsia
Aproximadamente un 7% de las personas que padecen una epilepsia sufren tambin una psicosis crnica,
mantenida entre los episodios comiciales, sobre todo cuando el origen de las crisis es en el lbulo
temporal. Estas psicosis suelen ser esquizofreniformes, aunque los sntomas negativos aparecen menos
frecuentemente que los positivos y que las alteraciones del humor como depresin, euforia, ansiedad o
ira. Los frmacos anticomiciales no suelen ser eficaces para tratar estas psicosis. Hay que usar
neurolpticos, teniendo en cuenta las interacciones farmacocinticas con aquellos y que los de ms
accin anticolinrgica favorecen las convulsiones. Tambin puede ser eficaz el clonacepam.
La depresin es el trastorno psquico ms frecuente en enfermos de epilepsia, padecindola entre un 20 y
un 70% de ellos. El riesgo de suicidio de estos enfermos es cinco veces mayor que el de la poblacin
general. Adems el padecer una depresin a menudo aumenta la frecuencia de las crisis, probablemente
por las alteraciones del sueo que produce aquella. En ocasiones la depresin puede producirla alguno de
los frmacos que usa el paciente, como el fenobarbital, la fenitona o la carbamacepina, en este orden de
probabilidad. Hay que elegir el tratamiento con cuidado, pues prcticamente todos los antidepresivos
pueden favorecer las convulsiones, escogiendo los frmacos que menos lo hagan, que pueden ser la
nortriptilina o la trazodona. De usar los ISRS, hay que hacerlo con cuidado, en pacientes bien
controlados. La TEC es eficaz, incluso evitando nuevas convulsiones a corto plazo, pero no se sabe si a
largo plazo puede favorecerlas, siendo preciso, adems, suspender los frmacos anticomiciales para
realizarla, por lo que hay que ponderar su uso (8).
Se describe tambin una personalidad caracterstica de los enfermos con epilepsia del lbulo temporal.
Los rasgos de esta personalidad seran hiposexualidad, hipergrafa, preocupaciones filosficas y
religiosas, rigidez en las relaciones y emocionabilidad.
Traumatismos craneoenceflicos
Las consecuencias de estos pueden ser agudas, persistentes o diferidas.
Agudas. El sndrome postconmocional que sigue a traumatismos leves, es el trastorno psquico ms
frecuente asociado a TCE y consiste en cefalea, fatiga, aturdimiento, irritabilidad, labilidad emocional,
insomnio, hipersensibilidad a luz y sonidos e intolerancia al alcohol. Puede ser breve o durar meses y su
causa no es exclusivamente psicgena. El tratamiento es el apoyo, el consejo y la tranquilizacin,
intentando evitar los psicofrmacos. Pero si los sntomas duran ms de 6 meses se puede usar trazodona
para el insomnio, estimulantes para la fatiga y la inatencin y buspirona o benzodiacepinas para la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (14 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
ansiedad e irritabilidad (4).
Si el paciente sufre un coma, durante la recuperacin puede padecer un delirium. Si es preciso usar
frmacos, los mas eficaces parecen los agonistas dopaminrgicos, como la amantadina, que mejoran la
atencin, aunque si la agitacin es muy intensa ser necesario usar los frmacos habituales (3).
Persistentes. El paciente puede sufrir un trastorno orgnico de la personalidad. Si se lesiona el lbulo
frontal puede haber abulia e incapacidad para realizar actividades complicadas, o si la lesin es en su
porcin orbitaria, distraibilidad, impulsividad y desinhibicin. Si la lesin es en el lbulo temporal el
sndrome puede ser similar al descrito arriba para la epilepsia, pero tambin puede producir una psicosis
esquizofreniforme o afectiva. Si se lesionan los ganglios basales puede sufrir una acatisia.
Diferidas. Una proporcin importante de los pacientes sufre una depresin. La probabilidad de padecerla
y su gravedad aumentan con la severidad del TCE. Aunque las depresiones en pacientes con una lesin
neurolgica suelen ser resistentes, esta tiene mejor pronstico que la asociada a un ACV, respondiendo a
frmacos antidepresivos.
Tras un TCE, entre un 23 y un 79% de los pacientes quedan con alteracin en la memoria. Pero adems,
alrededor del 2. ao tras el trauma, puede comenzar un deterioro de la memoria de causa desconocida,
aislado, sin otras alteraciones cognitivas (4).
Puede aparecer tambin una epilepsia.
Una psicosis de tipo esquizofreniforme o afectiva puede aparecer incluso despus de aos tras un TCE.
El tratamiento de eleccin puede ser carbamacepina o cido valproico de forma continuada, aadiendo
neurolpticos cuando los sntomas son ms intensos.
Un TCE aumenta entre 4.5 y 5.3 veces el riesgo de padecer una demencia en algn momento. La mayor
edad, gravedad del TCE, haber sufrido mas de un trauma, y el padecimiento concurrente de alcoholismo
o aterosclerosis aumentan la probabilidad de desarrollar una demencia tras un TCE (4).
Infecciones
ENCEFALITIS HERPETICA
Constituye la forma ms comn de encefalitis focal, con preferencia por lbulos frontales y temporales
(5). Desde el punto de vista psiquitrico pueden producirse alteraciones en la personalidad con trastornos
de conducta, sntomas psicticos y dficits mnsicos.
NEUROSIFILIS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (15 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Es infrecuente, si bien existe cierta reaparicin debido al SIDA. Se afectan preferentemente los lbulos
frontales con desarrollo de cambios de carcter, alteraciones en el juicio y en la capacidad de autonoma
personal, con progresin hacia demencia (5).
Enfermedades sistmicas
ARTRITIS REUMATOIDE
Existen en una elevada proporcin de casos alteraciones emocionales tanto entre los pacientes como
entre sus familiares (12). Si bien se ha encontrado una mayor presentacin de trastornos depresivos entre
los pacientes con mayor progresin de la enfermedad, no existen evidencias claras sobre el sentido de la
causalidad. El tratamiento con ansiolticos puede resultar til en la disminucin del malestar asociado al
dolor agudo. Los antidepresivos son tambin beneficiosos en el tratamiento de los sntomas depresivos
asociados a los dolores crnicos. Algunos frmacos empleados en el tratamiento de la enfermedad
pueden ejercer efectos secundarios psiquitricos (depresin), como los corticoides, etc.
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
Es una enfermedad de etiologa autoinmune; un porcentaje variable de pacientes presenta psicopatologa
ya en el debut de la enfermedad. Hasta en la mitad de los casos se presenta afectacin neuropsiquitrica
(5), preferentemente depresin, ansiedad, insomnio, labilidad emocional etc. Los corticosteroides
empleados en el tratamiento pueden agravar estos sntomas.
Trastornos psquicos debidos a txicos y/o frmacos
ALCOHOL
Los problemas relacionados con el consumo de alcohol constituyen, sin duda, los ms frecuentes entre
los derivados del uso de txicos.
Entre los pacientes del hospital general, hasta un 20-30% cumple criterios de abuso/dependencia de
alcohol (4), sin embargo es relativamente frecuente que pase desapercibido por lo que resulta
fundamental la sospecha clnica.
Existe un elevado grado de morbimortalidad en relacin con el consumo de alcohol, que contribuye de
forma importante al nmero de muertes por accidentes de trfico, suicidios, homicidios, incendios, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (16 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
La morbilidad medicoquirrgica en relacin con el alcohol abarca la prctica totalidad de los rganos.
Abstinencia de alcohol
El sndrome de abstinencia de alcohol cobra una gran importancia en el contexto del hospital general; los
pacientes que renen comorbilidad medicoquirrgica adquieren mayor susceptibilidad a desarrollar un
delirium tremens y a padecer complicaciones derivadas de l. De forma especial, procesos como
infecciones, desnutricin, TCE, hepatitis, pancreatitis, etc. tienen especial importancia como factores
predisponentes. Una historia previa de delirium tremens constituye tambin un poderoso factor predictor
de su desarrollo.
Resulta fundamental la sospecha clnica por cuanto la frecuente minimizacin u ocultamiento del
consumo de alcohol por parte del paciente y el curso a veces fluctuante del cuadro pueden hacer que pase
desapercibido. Se estima que un 10% de los pacientes no tratados pueden fallecer en el curso de un
delirium tremens, cifra que se eleva al 25% en el caso de existir complicaciones medicoquirrgicas (1).
No siempre aparece un delirium tremens tras la suspensin del consumo de alcohol. El temblor, de
caractersticas variables y que suele aparecer de 6 a 8 horas tras el ltimo consumo, la irritabilidad,
anorexia, nauseas y vmitos, estado generalizado de alerta e insomnio constituyen sntomas
caractersticos de la abstinencia de alcohol "no complicada" (trmino este ltimo retirado en las
modernas clasificaciones CIE-10 y DSM-IV).
Pueden aparecer alteraciones sensoperceptivas as como convulsiones de tipo tnico-clnico, la mayora
en el primer da de abstinencia y que constituyen un importante factor predictor de la presentacin de un
delirium tremens. No es frecuente el status epilptico.
El delirium tremens constituye la forma ms severa del sndrome de abstinencia de alcohol y constituye
una emergencia mdica. Su aparicin es ms frecuente en las primeras 72 horas de deprivacin si bien
puede presentarse hasta una semana despus (1).
La sintomatologa caracterstica es la de un delirium. Existe tambin hiperactivacin autonmica con
taquicardia, incremento de la tensin arterial, midriasis etc. Habitualmente la duracin del episodio es de
2-3 das.
En su tratamiento es fundamental la vitaminoterapia con tiamina (100 mgrs/da IM durante 5 a 6 das
pasando luego a va oral), la reposicin hidroelectroltica y el control del estado general.
Para la sedacin se han recomendado varios frmacos, existiendo diversas pautas. El clormetiazol (hasta
16 caps./da segn la gravedad de la agitacin, con reduccin paulatina posterior) es ampliamente
utilizado. En caso necesario puede administrarse va i.v., preferentemente en UCI por el riesgo de
depresin respiratoria. Tambin las benzodiacepinas como el cloracepato dipotsico (hasta 50 mgrs cada
2 horas v.o. tambin con pauta descendente) constituyen una buena alternativa. El tiapride, un
neurolptico no hepatotxico es tambin muy utilizado (hasta 1200 mgrs i.m., i.v. o v.o. al da). En
ocasiones puede ser necesario el tratamiento en UCI.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (17 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
El mejor tratamiento, no obstante, lo constituye la prevencin mediante los frmacos anteriores ante la
sospecha clnica (5).
OTROS TRASTORNOS INDUCIDOS POR EL ALCOHOL
Trastornos mnsicos
Son infrecuentes por debajo de los 35 aos; suelen aparecer tras una larga historia de consumo
importante.
La Encefalopata de Wernicke es un fenmeno agudo, mientras que el Sndrome de Korsakoff constituye
un trastorno crnico. En ambos casos la deficiencia de tiamina bien por malnutricin o por malabsorcin
est implicada desde el punto de vista patognico.
Encefalopata de Wernicke
Desde el punto de vista clnico se caracteriza por ataxia, alteraciones oculares (parlisis del VI par,
debilidad de la mirada conjugada, nistagmo horizontal y a veces anisocoria), alteraciones vestibulares y
estado confusional, con trastornos mnsicos constantes. El tratamiento con Tiamina (dosis de ataque de
0,5-1 gr/da v.o. o i.m., pasando luego a 100-200 mgrs/da) revierte muy frecuentemente el cuadro
comenzando por las alteraciones oculares. Algunos pacientes, sin embargo, pueden evolucionar hacia un
sndrome de Korsakoff.
Sndrome de Korsakoff
Clnicamente se caracteriza por amnesia anterograda en un individuo que, sin embargo, mantiene un
estado de alerta (5). Es frecuente la desorientacin temporoespacial y en algunos casos aparece
confabulacin. Con el tratamiento con Tiamina ms de la cuarta parte de los pacientes obtienen algn
grado de mejora (14), obviamente si se mantienen abstinentes. Aproximadamente un 25% pueden
permanecer sin ningn grado de remisin.
Demencia alcohlica
Es un concepto controvertido en la actualidad. Si bien se han objetivado en los alcohlicos tanto
anomalas en las pruebas de neuroimagen (atrofia cortical, aumento del tamao de los ventrculos) como
dficits, a veces sutiles, en las pruebas neuropsicolgicas, no se ha evidenciado claramente una relacin
causa-efecto. Los dficits neuropsicolgicos pueden en, parte, revertir con la abstinencia. Resulta
fundamental descartar otras potenciales causas de demencia.
TRASTORNOS PSICOTICOS INDUCIDOS POR EL ALCOHOL
Alucinosis alcohlica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (18 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Aparece sin estado confusional y generalmente en los primeros dos das tras el cese del consumo de
alcohol. Constituye un sndrome ms infrecuente que el Delirium tremens y generalmente acontece en
pacientes con larga historia de etilismo. Las alucinaciones son generalmente auditivas y de contenido
amenazante. Por lo general el episodio dura menos de una semana aunque en algunos casos puede
persistir (5). Ms raramente aparece sin que exista una situacin de abstinencia. El tratamiento se basa en
las mismas premisas que el del Delirium Tremens, aunque en algunas ocasiones pueden ser necesarios
los neurolpticos.
DROGAS
Abstinencia de opiceos en el paciente orgnico
Durante los ltimos aos y en relacin con la problemtica creciente que supone el SIDA, la patologa
relacionada con el consumo de opiceos ha multiplicado su repercusin dentro del contexto del hospital
general. Resulta muy frecuente la hospitalizacin de pacientes heroinmanos bajo una indicacin
derivada de un proceso mdico-quirrgico, plantendose situaciones de desintoxicacin "secundaria". En
muchos medios existe la tendencia al mantenimiento de la adiccin mediante el uso de sustitutivos como
la metadona, al menos durante el curso del proceso sistmico, ofreciendo posteriormente al paciente la
opcin de la desintoxicacin.
En cualquier caso el paciente heroinmano con patologa orgnica constituye un reto importante debido a
factores como la escasa motivacin para la desintoxicacin, la mayor susceptibilidad a un curso
complicado del sndrome de abstinencia (delirium), la mayor vulnerabilidad a efectos secundarios de
psicofrmacos frecuentemente utilizados, etc. Asimismo, las caractersticas de estos pacientes y su
psicopatologa complican (altas voluntarias, abandonos, etc.) los tratamientos mdicos contribuyendo a
un crculo vicioso de importantes consecuencias sociosanitarias.
La sintomatologa caracterstica del sndrome de abstinencia de opiceos depende, en su latencia y
duracin, del tipo de droga utilizada y de la funcin heptica. En consumidores de herona la clnica
comienza entre 6 y 8 horas tras la ltima dosis. La intensidad mxima de los sntomas se alcanza al
segundo o tercer da y declina durante los siguientes 7 a 10 das. Sntomas como el insomnio y el
malestar general pueden durar varias semanas.
El SAO, salvo en contadas excepciones, en pacientes con grave patologa mdica asociada, no constituye
un riesgo vital, por otra parte, es caracterstica la presentacin de quejas ms o menos manipulativas que
persiguen la "prevencin", mediante frmacos del malestar asociado con la abstinencia.
La sintomatologa abstinencial consiste en ansiedad e insomnio, rinorrea y lagrimeo, bostezos, midriasis,
temblor, piloereccin, escalofros, calambres, vmitos y nuseas, diarrea, hipertermia, taquicardia,
taquipnea, etc. todo ello junto a intenso ansia de droga.
Para el tratamiento existen varios enfoques, desde el tratamiento sintomtico con medicacin sedante
(benzodiacepinas y/o neurolpticos generalmente en dosis altas y con pautas decrecientes) al tratamiento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (19 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
sustitutivo con metadona, propoxifeno etc. La clonidina ha sido tambin utilizada debido a su capacidad
para atenuar los sntomas.
DEPENDENCIA DE OPIACEOS EN LA MUJER EMBARAZADA
Si bien el sndrome de abstinencia de opiceos en un sujeto adulto sano rara vez reviste carcter de
gravedad, no ocurre as en al recin nacido. Se estima que hasta el 75% de recin nacidos de madres
heroinmanas sufren sndrome de abstinencia, que puede resultar fatal para el nio. La actitud ms
adecuada es mantener la dependencia materna mediante el uso de dosis moderadas de metadona (10-40
mgrs/da) lo que redunda en un sndrome de abstinencia en el recin nacido relativamente benigno y fcil
de tratar. En casos en que es necesario lograr la abstinencia total en la madre, lo ms aconsejable es
hacerlo durante el segundo trimestre de embarazo (5).
FARMACOS
FARMACOS SEDANTES, ANSIOLITICOS E HIPNOTICOS
La prescripcin de barbitricos se ha vuelto mucho menos frecuente que en el pasado debido a la
generalizacin de las benzodiacepinas. Estas son objeto de frecuente abuso y los problemas derivados de
su mala utilizacin pueden pasar desapercibidos en el hospital general. Los sntomas derivados de la
abstinencia de estas sustancias pueden aparecer con ms de una semana de latencia desde la interrupcin
del consumo. A pesar de la rpida aparicin de tolerancia, la dosis letal no varia con el consumo
sostenido. En el caso de las benzodiacepinas, dicha dosis letal es sustancialmente mayor que en el caso
de los barbitricos (5).
La intoxicacin por estas sustancias se caracteriza por sntomas similares a los de la intoxicacin por
alcohol, con el que muestran tolerancia cruzada (labilidad emocional, disartria, desinhibicin, ataxia,
etc.). En casos graves puede aparecer coma y muerte por depresin respiratoria. La intoxicacin por
benzodiacepinas se asocia con un menor sentimiento subjetivo de euforia que en el caso de los
barbitricos.
La abstinencia puede resultar letal en casos severos, mostrando tambin un cortejo sintomtico parecido
al de la abstinencia de alcohol, si bien con una duracin y tiempo de instauracin dependiente de la vida
media de la sustancia. En casos severos aparecen convulsiones. El tratamiento, junto con un soporte vital
adecuado, pasa por la reinstauracin de la dosis equivalente a la utilizada por el paciente y su
disminucin paulatina (10% cada da).
Al igual que en el caso del alcohol se han descrito trastornos mnsicos persistentes asociados con el uso
de frmacos sedantes e hipnticos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (20 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
USO DE PSICOFARMACOS EN EL PACIENTE CON UNA
ENFERMEDAD ORGANICA
Los problemas fundamentales que surgen a la hora de abordar el tratamiento psicofarmacolgico de los
pacientes mdico-quirrgicos son: el potencial aumento de la vulnerabilidad de estos pacientes a los
efectos adversos de los frmacos, aspectos en relacin con su metabolismo o eliminacin y las
interacciones con otros medicamentos en pacientes donde la polifarmacia es la norma (5).
Algunos sntomas muy frecuentes en los pacientes del hospital general como la ansiedad anticipatoria
relacionada con procedimientos diagnsticos o teraputicos o con el afrontamiento de la enfermedad
orgnica pueden ser susceptibles de un abordaje no farmacolgico, respondiendo satisfactoriamente a
una intervencin basada en el apoyo psicoteraputico (1). En los casos en que es necesaria la utilizacin
de psicofrmacos es importante en general seguir un abordaje conservador en el sentido de utilizar la
dosis mnima efectiva durante el tiempo estrictamente necesario (10). En estos pacientes, la introduccin
y aumento de la posologa de un frmaco deben ser cuidadosos.
ANTIDEPRESIVOS HETEROCICLICOS
Efectos secundarios y contraindicaciones
Efectos anticolinrgicos. De importancia en pacientes con patologa prosttica, glaucoma, etc. Tambin
pueden producir o agravar un sndrome confusional, sobre todo en pacientes predispuestos como
ancianos, pacientes neurolgicos, etc.
Imipramina, Doxepina, Trimipramina, Amitriptilina y Clorimipramina producen ms efectos
anticolinrgicos que Amoxapina, Maprotilina, Nortriptilina, Trazodona, Lofepramina y Desipramina
(10).
Efectos autonmicos. Hipotensin ortosttica, que puede repercutir sobre cadas, fracturas, etc. en
pacientes predispuestos. Los que producen menos ortostatismo son: Amoxapina, Doxepina, Maprotilina,
Mianserina y Nortriptilina.
Efectos cardacos. Estos frmacos producen taquicardia, aplanamiento de la onda T, alargamiento de QT,
PR y QRS. Los efectos sobre la conduccin cardaca de estos antidepresivos revisten importancia clnica
en situaciones de sobredosis y de anomalas preexistentes de la conduccin como bloqueos
auriculoventricular de segundo o tercer grado o bloqueos de rama bifasciculares. Asimismo su uso no es
aconsejable en pacientes con cardiopata isqumica aguda. Frmacos como Amoxapina, Trazodona,
Doxepina, Lofepramina y Mianserina presentan menos efectos secundarios a nivel cardaco.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (21 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
Efectos neurolgicos. Estos frmacos reducen el umbral convulsivo, especialmente la Maprotilina.
Desipramina, Lofepramina, Nortriptilina y Trazodona tienen menos efectos a este nivel.
Consideraciones farmacocinticas
Tanto en alteraciones hepticas como renales estos frmacos deben ser administrados con precaucin.
Asimismo deben ser evitados en embarazo y lactancia.
Interacciones (Tabla 1)
Tabla 1. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MAS IMPORTANTES DE LOS
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS
ALCOHOL depresin SNC
AMINAS SIMPATICOMIMETICAS Crisis hipertensivas
BARBITURICOS efecto AD
CIMETIDINA efecto AD
PROPANOLOL efecto hipotensor
CLONIDINA Efecto hipotensor
FENOTIAZINAS efecto AD
FLUOXETINA/PAROXETINA efecto/toxicidad AD
IMAOS
delirium, hipertermia,
convulsiones
L-DOPA
efecto L-DOPA/Crisis
hipertensivas
METILDOPA efecto antihipertensivo
QUINIDINA cardiotoxicidad
INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA
Efectos secundarios y contraindicaciones
Estos frmacos (Fluvoxamina, Fluoxetina, Paroxetina y Sertralina) tienen escasos efectos sobre la
presin arterial,la conduccin cardaca y el umbral convulsivo, por lo que resultan bastante seguros en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (22 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
pacientes orgnicos.
Consideraciones farmacocinticas
Como la mayora de los psicofrmacos, su administracin debe evitarse durante el embarazo y la
lactancia. Deben ser empleados con precaucin en la insuficiencia heptica y, sobre todo en el caso de
Fluoxetina y Paroxetina en la insuficiencia renal.
Interacciones
Si bien estos antidepresivos son seguros en cuanto a su perfil de efectos secundarios presentan un nmero
importante de interacciones con otros frmacos debido a su capacidad de inhibicin enzimtica (Tabla 2).
Tabla 2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MAS IMPORTANTES DE
LOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA
CARBAMACEPINA toxicidad
CIMETIDINA toxicidad Fluoxetina
FENITOINA toxicidad Fenitoina niveles paroxetina
HALOPERIDOL frecuencia extrapiramidalismo (infrecuente)
LITIO toxicidad Litio
IMAOS/TRIPTOFANO Sndrome serotoninrgico
TRICICLICOS toxicidad
BUSPIRONA efecto ansioltico Buspirona
WARFARINA efecto anticoagulante
BENZODIACEPINAS efecto Benzodiacepinas
IMAOS
Sus efectos secundarios ms importantes son: hipotensin ortosttica (Ms frecuente que con ADTC),
insomnio, taquicardia, ganancia de peso, edema, etc. Deben ser utilizados con precaucin en pacientes
con epilepsia, enfermedad renal, hipertiroidismo o trastornos cardiovasculares. No obstante estos
frmacos son sustancialmente menos cardiotxicos que los antidepresivos tricclicos y ejercen tambin
un menor efecto sobre el umbral convulsivo.
Estn contraindicados durante el embarazo y la lactancia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (23 of 28) [02/09/2002 04:12:50 p.m.]
El mayor problema en la utilizacin de estos frmacos lo constituyen las interacciones. La "reaccin
tiramnica" consiste en una crisis hipertensiva de consecuencias potencialmente graves que acontece al
ingerir, bajo tratamiento con IMAOS alimentos ricos en tiramina como quesos, alimentos aejos o
fermentados, hgado, habas, extractos de carne, levaduras, frutas maduras, alcohol (especialmente
cerveza y algunas clases de vinos). Es necesario evitar tambin estos alimentos durante las dos semanas
posteriores a la interrupcin del tratamiento.
La combinacin con otros antidepresivos debe ser evitada (9), especialmente con inhibidores selectivos
de la recaptacin de serotonina por la posibilidad de un sndrome serotoninrgico (temblor, hipertermia,
hipertona muscular, mioclonas, alteraciones neurovegetativas, alucinaciones) que puede resultar mortal.
Al cambiar de un IMAO a otro antidepresivo es necesario respetar el perodo de lavado de 15 das.
Los inhibidores selectivos de la MAO-A como la Moclobemida no producen reaccin tiramnica.
Tampoco es necesario el perodo de lavado.
Interacciones (Tabla 3)
Tabla 3. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MAS IMPORTANTES DE LOS IMAOS
ADRENERGICOS Hipertensin
BARBITURICOS efecto Barbitricos
TIRAMINA(alimentos) Crisis hipertensiva
ISRS Sndrome serotoninrgico
BUSPIRONA Hipertensin
SULFONILUREAS efecto hipoglucemiante
INSULINA efecto hipoglucemiante
MEPERIDINA Encefalopata
L-DOPA
Crisis hipertensiva (no si se asocia
Carbidopa)
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS
Posibilidad de delirium, hiperpirexia,
convulsiones
TRIPTOFANO Sndrome serotoninrgico
BENZODIACEPINAS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (24 of 28) [02/09/2002 04:12:51 p.m.]
El efecto adverso ms comn es la sedacin excesiva y las consecuencias que pueden derivarse de ella.
En pacientes predispuestos (dao orgnico cerebral) se han descrito reacciones paradjicas confusionales
y cuadros de agresividad. En el contexto del hospital general, los pacientes con enfermedad heptica as
como los ancianos son especialmente vulnerables a los efectos adversos, debido a la disminucin de la
capacidad de metabolizacin heptica (5).
En pacientes con EPOC severa pueden aumentar las dificultades respiratorias. Otras situaciones en las
que deben ser utilizadas con precaucin son los cuadros de deterioro cognitivo, enfermedades renales,
miastenia gravis y porfirias (5).
En el paciente orgnico, en general es ms seguro emplear benzodiacepinas de vida media corta y sin
metabolitos activos, (Loracepam, Oxacepam, Temacepam, Triazolam, etc.).
Existe evidencia del potencial teratgeno de las benzodiacepinas por lo que es necesario evitar su
utilizacin durante el primer trimestre del embarazo. Su uso durante el tercer trimestre puede provocar
sndrome de abstinencia en el recin nacido. Si se administran durante el parto pueden producir hipotona
muscular y depresin respiratoria en el neonato. Durante la lactancia deben ser evitadas.
Interacciones (Tabla 4)
Tabla 4. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MAS IMPORTANTES
DE LAS BENZODIACEPINAS
ALCOHOL Depresin SNC
ANTIACIDOS efecto BZD
CIMETIDINA
niveles de Benzodiacepinas
(excepto con Loracepam, Oxacepam,
Alprazolam, Temacepam)
DISULFIRAM
ISONIACIDA
CONTRACEPTIVOS ORALES
L-DOPA efecto L-DOPA
ANTIPSICOTICOS
La presentacin de efectos secundarios anticolinrgicos con los neurolpticos de baja potencia hace
recomendable su evitacin en pacientes con afecciones prostticas o glaucomatosas. Los efectos
secundarios cardiovasculares son ms importantes tambin en este tipo de antipsicticos, como las
fenotiacinas y especialmente la tioridazina. A nivel ECG dan lugar a aumento del QT y PR, depresin del
ST y aplanamiento de la onda T.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (25 of 28) [02/09/2002 04:12:51 p.m.]
Los antipsicticos de baja potencia tambin producen mayor hipotensin ortosttica.
La mayor parte de los neurolpticos pueden producir leucopenia, que generalmente no reviste gran
importancia. La agranulocitosis es una complicacin infrecuente y grave que se ha asociado sobre todo
con clozapina, tioridazina y clorpromacina (5).
Efectos secundarios frecuentes de la mayora de los neurolpticos son los extrapiramidales
(parkinsonismo, acatisia, temblor, distonas y discinesia tarda), ms frecuentes con frmacos de alta
potencia y menores con clozapina o risperidona.
La disminucin del umbral convulsivo es ms acusada con los de baja potencia. Otros efectos
secundarios son la hiperprolactinemia y las alteraciones de la funcin sexual.
Los antipsicticos deben ser administrados de forma cautelosa en pacientes con dao heptico. En el caso
del embarazo es necesario valorar la relacin beneficio-riesgo durante el primer trimestre si bien no
existen evidencias claras de teratogenicidad. Durante el segundo y tercer trimestre su uso es
relativamente seguro, siendo preferibles frmacos como el haloperidol. Es recomendable evitar la
lactancia natural en mujeres en tratamiento con neurolpticos.
Interacciones (Tabla 5)
Tabla 5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MAS IMPORTANTES DE
LOS ANTIPSICOTICOS
ALCOHOL/BENZODIACEPINAS
OPIACEOS depresin SNC
ANTICOLINERGICOS
absorcin/sumacin de efectos
anticolinrgicos
ANTIACIDOS absorcin
FENITOINA
toxicidad Fenitoina (especialmente con
Tioridacina)
BARBITURICOS niveles antipsicticos
CIMETIDINA toxicidad de las fenotiazinas
DIAZOXIDO Hiperglucemia (Fenotiazinas)
L-DOPA efecto L-DOPA (Fenotiazinas)
CLONIDINA
efecto hipotensivo de la Clonidina
(Fenotiazinas)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (26 of 28) [02/09/2002 04:12:51 p.m.]
DIGOXINA efecto digitlico (Tioridacina)
INDOMETACINA efecto Haloperidol
METILDOPA Toxicidad Haloperidol
CAFE, TE absorcin Haloperidol
CARBAMACEPINA niveles Haloperidol
LITIO (Tabla 6)
Tabla 6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS MAS IMPORTANTES DE
LAS SALES DE LITIO
AINES niveles de Litio
TETRACICLINAS niveles de Litio
METILDOPA toxicidad Litio
TIAZIDAS toxicidad Litio
FUROSEMIDA/ACIDO ETACRINICO toxicidad Litio
TEOFILINAS efectividad Litio
FENITOINA niveles Litio
CARBAMACEPINA toxicidad
BIBLIOGRAFIA
1.- Cassem NH. Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry. Mosby Year
Book. 3. ed. St. Lois 1991
2.- Epstein SA, Wise TN, and Goldberg RL. Gastroenterology, in Psychiatric care of the medical patient.
Edited by Stoudemire A, Fogel BS. New York, Oxford university press, 1993, pp 611-625.
3.- Gualtieri CT, Chandler M, Coons T. et al. Amantadine: a new clinical profile for traumatic brain
injury. Clin Neuropharmacol, 1989, 12: 258-270.
4.- Gualtieri CT. Traumatic brain injury, in Psychiatric care of the medical patient. Edited by Stoudemire,
A, Fogel BS. New York, Oxford university press, 1993, pp 517-535.
5.- Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Williams & Wilkins.
7. ed. Baltimore 1994
6.- Lipowski ZJ. Psychiatric consultation: concepts and controversies. Am J Psychiatry, 1977, 134:
523-528.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (27 of 28) [02/09/2002 04:12:51 p.m.]
7.- Lipowski ZJ. Consultation - liaison Psychiatry: the first half century. Gen Hosp Psychiatry, 1986, 8:
308-315.
8.- McNamara ME. Clinical neurology, in Psychiatric care of the medical patient. Edited by Stoudemire
A, Fogel BS. New York, Oxford university press, 1993, pp 455-483.
9.- Paez F. Psicofrmacos: Interacciones farmacolgicas. Ed. JIMS, Barcelona 1993
10.- Series HG. Drug treatment of depression in medically ill patients. Journal of Psychosomatic
Research, 1992; 36: 1-16
11.- Stotland NL, Garrick TR. Manual of Psychiatric Consultation. Washington DC, American
Psychiatric Press, 1990.
12.- Strain JJ, Taintor Z. Consultation - liaison Psychiatry, in Comprehensive textbook of Psychiatry.
Edited by Kaplan HI, Sadock BJ. Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, pp 1272-1279.
13.- Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC. Tratado de Psiquiatra. Ed. Ancora. Barcelona, 1989
14.- Wise MG, Rundell JR. Concise Guide to Consultation Psychiatry. American Psychiatric Press.
Washington, 1988
15.- Zumbrunnen R. Psychiatrie de liaison. Paris, Masson, 1992, pp 1-29.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7.htm (28 of 28) [02/09/2002 04:12:51 p.m.]
7
2. REACCIONES PSICOLOGICAS EN PACIENTES SOMATICOS. CONDUCTA DE
ENFERMADAD
Autores: P. Garca Rodrguez y F.R. Martnez Luna
Coordinadores: J. Soria Ruz y E. Garca-Camba, Madrid
Los modos y maneras de asumir realidades tan radicales como son la enfermedad y la muerte han
formado parte de la consideracin filosfica y de los mensajes de las religiones. El sentido del dolor y
sobre todo el sentido de la muerte son cuestiones cuyo planteamiento y resolucin determinan los
posibles modos de pensar o de creer. En este plano del pensamiento o de la creencia se pone de
manifiesto la enorme dimensin existencial que adquiere para cada hombre el modo de afrontar la
enfermedad y la muerte.
Para Heidegger por ejemplo el morir es un modo de ser que el hombre adopta en cuanto nace. Por tanto
no es algo que le atae en el futuro sino que est siempre presente, por lo que el existir (Dasein) humano
tambin debe entenderse como "ser para la muerte". El Dasein en cuanto Dasein slo desde la muerte se
completa. De acuerdo con este modo de pensar sera bueno encararse con la muerte como una posibilidad
harto real, hacerla propia, adelantarse decididamente hacia ella.
Para Jean Paul Sartre se trata de lo contrario. La muerte es un hecho fortuito, que irrumpe desde fuera,
que no tiene ningn sentido y del que en ningn caso podemos disponer. No slo no ayuda al hombre a
conseguir su totalidad, sino que la obstruye definitivamente. La muerte quita sentido a la vida y la muerte
es absurda porque hace absurda toda nuestra vida.
Jaspers introduce en su filosofa el concepto de "situaciones lmite" que se dan en las angustiosas
experiencias de la inevitabilidad de la lucha, del dolor, de la culpa, cuando se tiene la vivencia de la
fatalidad del destino, cuando muere una persona querida o cuando se piensa en la propia muerte. En
todos estos casos amenaza por doquier el fracaso, la desesperanza, la desesperacin nihilista. La forma de
afrontar todo esto solamente es vlida cuando el hombre acepta la situacin, la afirma y llega a decir s
incluso a su propia muerte: "si se absolutiza la vida, dejando aparte la muerte, ya no queda ante nuestros
ojos ninguna trascendencia, sino una pura existencia extendida conceptualmente hasta la infinitud. Y si
se absolutiza la muerte, se ofusca la trascendencia, pues lo nico que queda es la aniquilacin. Mas si
vida y muerte se identifican, lo cual para nuestro pensar es insensato, entonces, en el hecho mismo de
ensayar tal pensamiento, se realiza la trascendencia: la muerte no es lo que se echa de ver en la materia
inanimada an no viviente ni en el cadver ya sin vida; la vida tampoco es lo que se echa de ver en la
vida sin muerte o en la muerte sin vida. En la trascendencia la muerte es la realizacin del ser, en cuanto
vida identificada con la muerte".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (1 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
Ordinariamente, los modos de conducirse cada cultura con respecto al tema de la enfermedad y de la
muerte se encuentran fundamentados en lo religioso o en lo mgico-religioso de las culturas ms
primitivas. Las creencias con respecto a la enfermedad y la muerte a lo largo de la prehistoria y de la
historia han configurado los modos, hbitos y/o costumbres de las gentes.
Sin embargo, adems del sentido mgico, religioso o sobrenatural que la enfermedad, la convalecencia y
la muerte tuviera para cada uno de los actuantes, los modos culturales (costumbres adquiridas a lo largo
de siglos y trascendidas por las creencias religiosas que establecan comportamientos) servan de ayuda
para que los individuos implicados encajasen el "estrs" utilizando un modo de conducta, y unos apoyos
familiares, sociales y religiosos que facilitaban lo que ahora llamamos su "adaptacin psicosocial" a la
enfermedad, a la muerte, a la convalecencia y al luto.
Pero la desaparicin de la cultura rural (en la que se arraigaban estos comportamientos), la evitacin que
venimos haciendo en nuestra vida cotidiana de estos problemas radicales, y la concentracin de esos
mismos problemas en instituciones de tecnologa muy avanzada, pero sin tradicin cultural que la
soporte o le de sentido (ni a la tecnologa avanzada ni a los problemas que se le encomiendan) son
factores que ponen en riesgo de desequilibrio la mencionada "adaptacin psicosocial" a la enfermedad y
a sus consecuencias.
Si tenemos en cuenta que los aspectos psquico y fsico del hombre enfermo son manifestaciones de la
misma realidad personal y que como venimos diciendo, desde la antigedad y en las distintas
civilizaciones se consideraba al hombre, a cada hombre, como un todo (fsico, psquico y social) que
formaba parte inseparable de otro todo mayor (el entorno cultural al que perteneca), no es de extraar
que a travs de la historia siempre se haya considerado el cuidado del hombre enfermo como algo global
en el sentido de que las manifestaciones fsicas de la enfermedad no deben considerarse aisladamente
sino que es necesario valorar tambin su componente personal, familiar, social, cultural.
La enfermedad somtica siempre va a vivirse como algo que altera el equilibrio fsico y psquico del
individuo en mayor o menor grado, por lo que para recuperar ste, el sujeto debe realizar una serie de
cambios en sus cogniciones, emociones, actitudes y conductas. Es decir, tiene que afrontar la nueva
situacin de la mejor manera posible, que ser aquella que modifique las relaciones individuo-entorno
mejorndolas.
Por tanto en necesario tener en cuenta las implicaciones culturales, sociales, econmicas, familiares, etc.
(1), que la enfermedad tiene para cada individuo. En los ltimos aos, y en relacin con las conductas
adaptativas, ya no se habla de grupos humanos sino de personas, considerndose la enfermedad crnica
como una manifestacin culturalmente influenciada (2), as como una forma de expresar las relaciones de
uno consigo mismo y con el medio, ya sea para modificarlas, para legitimizar un cambio de rol o para
asumir el rol de enfermo (3).
Sin embargo, una gran parte de los profesionales de la medicina no va a mostrar esta actitud de atencin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (2 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
global al paciente por diversas razones (falta de tiempo, insuficiencia de conocimientos en aquellas reas
de la medicina que no constituyen su especialidad, creencia de que la valoracin de los aspectos
psicosociales de la enfermedad tiene poca utilidad, etc.). Por todo ello se ha postulado (4) que el
psiquiatra debe desempear una funcin no slo clnico-asistencial sino tambin, "educadora" de los
especialistas no psiquiatras, preparndoles para la evaluacin global del enfermo de forma que se tengan
en cuenta no slo los factores biolgicos que han intervenido en la aparicin de la enfermedad, sino
tambin los psicolgicos, sociales y culturales, como responsables tanto del inicio como de la evolucin
del proceso o de su resultado (5).
La expansin que en los ltimos veinte aos ha experimentado la Psiquiatra de Interconsulta y Enlace ha
facilitado un mejor conocimiento de las actitudes del paciente frente a los padecimientos fsicos,
permitiendo adems a los mdicos no psiquiatras (del mbito hospitalario o ambulatorio), una deteccin
ms fina y un tratamiento ms eficaz de las alteraciones psquicas, por medio de nuevas escalas de
evaluacin de la morbilidad psiquitrica (6, 7) y de programas especficos elaborados segn las distintas
patologas. Con ello ha aumentado el reconocimiento de los aspectos psiquitricos del enfermar,
mejorando la calidad asistencial de los pacientes y haciendo posible la reduccin del tiempo de estancia
media hospitalaria, del nmero de rehospitalizaciones y de los das de rehabilitacin tras el alta (8, 9, 10,
11). Todo ello es demostrativo de la importancia que el cuidado integral (somato-psquico) tiene, no solo
para el paciente, sino tambin para las personas que lo cuidan y para las instituciones que lo acogen.
AFRONTAMIENTO. COPING. CONDUCTA DE ENFERMEDAD
DEFINICION
El concepto de AFRONTAMIENTO ("COPING") se desarroll en los aos 40-50. Este trmino define
(12) el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, permanentemente cambiantes, desarrollados
para hacer frente a las demandas especficas, externas o internas, evaluadas como abrumadoras o
desbordantes de los propios recursos. Si estos esfuerzos resultan efectivos en la resolucin de los
problemas proporcionarn alivio, recompensa, tranquilidad y equilibrio: en definitiva, disminuirn el
estrs.
El paciente debe evaluar la situacin enfrentndose al dolor, la postracin o incluso la invalidez; debe
redefinir su propio rol, y modificar sus metas a corto o largo plazo, asumiendo la alteracin, temporal o
no, de sus relaciones intra e interpersonales. Los sujetos que presentan esta actitud suelen ser optimistas,
prcticos, flexibles y detectan y resuelven los problemas eficazmente, aunque hay que admitir que nadie
es capaz de lograrlo en todas las circunstancias y de hacerlo adems perfectamente, sobre todo en
aquellas situaciones que ponen en peligro la propia vida (13).
Existen en cambio otras actitudes que impiden afrontar debidamente las dificultades. Aparecen en los
sujetos que niegan sistemticamente todos los problemas o en aquellos que sintindose abrumados por su
"mala suerte", transfieren todas sus responsabilidades a otros.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (3 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
De hecho el fenmeno del afrontamiento no es nada nuevo ya que haba sido estudiado tanto en las
investigaciones endocrinofisiolgicas (modelo animal) que acerca del estrs se realizaron en los aos
40-50, como en la psicologa profunda de Freud en el ao 1937 (modelo psicoanaltico), que introdujo la
cuestin de los mecanismos de defensa del yo segn quedaban establecidos en la dinmica inconsciente
de la personalidad.
Segn el modelo animal el afrontamiento estara constituido por los actos que intentan controlar las
condiciones adversas del entorno, disminuyendo as el grado de perturbacin psicofisiolgica producida
por stas. El modelo psicoanaltico contemplara el conjunto de pensamientos y actos realistas y flexibles
que solucionan los problemas y que por tanto reducen el estrs (14).
El primero de ellos tiene poco que ver con el afrontamiento humano porque no incluye ni la evaluacin
cognitiva ni los mecanismos de defensa (base del modelo psicoanaltico), centrndose fundamentalmente
en la conducta de huida y evitacin.
Los socilogos tambin han analizado la situacin de "encontrarse enfermo" en su dimensin social y
han hallado que la sociedad provee de un estatus o rol de enfermo a las personas sometidas a tratamiento
o asumidas por las instancias asistenciales. Concretamente Parsons (15) entiende que son caractersticas
de este estatus: la exencin de las responsabilidades sociales normales, un cierto derecho a recibir apoyo,
ayuda o tratamiento y la suposicin de que el sujeto quiere curarse y pone los medios para conseguirlo.
El trmino CONDUCTA DE ENFERMEDAD fue definido ms tarde por Mechanic (16) refirindose
concretamente a los aspectos sociales del "estar enfermo"; es decir, los distintos modos en que los
sntomas del enfermar seran percibidos, evaluados y actuados (o no) por los diferentes individuos, lo
cual estara en relacin con la existencia de una serie de normas, valores, y miedos e incluso, con la
posible valoracin de la enfermedad como una forma de obtener recompensas o castigos. Es un concepto
que sirve para conocer y medir los efectos sociales del proceso del enfermar.
Esta conducta de enfermedad incluye el visitar a los mdicos y el tomar las medidas necesarias para
combatir los trastornos, buscando apoyo en familiares y amigos. En esta bsqueda de ayuda influir la
frecuencia con la que se presenta la enfermedad en el grupo social al que pertenece el individuo enfermo
y la valoracin que dicho grupo hace de las manifestaciones del trastorno.
El grado de peligro que implica la enfermedad estar en relacin con la posible prediccin de sus
resultados, as como con el nivel de amenaza o de prdida que pueda suponer.
Este mismo autor (Mechanic) se refiere al afrontamiento de la enfermedad adjudicndole tres funciones
fundamentales (17):
- hacer frente a las demandas sociales y del entorno.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (4 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
- crear el grado de motivacin necesario para hacer frente a tales demandas.
- mantener un estado de equilibrio psicolgico para dirigir la energa y los recursos hacia las demandas
externas.
Existen adems funciones distintas de afrontamiento en contextos especficos: salud/enfermedad,
exmenes, catstrofes (terremotos, inundaciones), etc.
Se ha hablado tambin de los componentes a considerar como en el proceso de afrontamiento (14): rasgo
o estilo estructural, conducta adaptativa automtica, resultados obtenidos y control del entorno.
Los rasgos son caractersticas estables de la personalidad que actan como predisponentes para afrontar
de una forma u otra los acontecimientos de la vida. Sin embargo, estos rasgos tendrn muy poco valor a
la hora de predecir los procesos de afrontamiento reales. Desde el punto de vista del rasgo se considerara
el afrontamiento segn una dimensin nica siendo as que en realidad el afrontamiento tiene una
naturaleza multidimensional. Por ejemplo, un paciente para afrontar la enfermedad tiene que enfrentarse
a mltiples fuentes de estrs: dolor e incapacitacin, entorno hospitalario, demandas del personal
sanitario y de los tratamientos a los que ser sometido, etc. Al mismo tiempo debe conservar un
equilibrio emocional positivo, una autoimagen satisfactoria, y una aceptable relacin con familiares y
amigos; todo esto exige mltiples estrategias de afrontamiento de gran complejidad como para ser
consideradas unidimensionalmente.
La conducta automtica es aquel comportamiento que se traduce en respuestas que no estn controladas
conscientemente, es decir, que no exigen un esfuerzo. Por ello, estas respuestas no pueden considerarse
propiamente como de afrontamiento a pesar de que la mayora de las conductas de afrontamiento se
conviertan en automticas una vez que son aprendidas.
Con respecto al resultado o al xito adaptativo, la equiparacin entre ste y el afrontamiento es un error,
ya que el afrontamiento designa el conjunto de conductas englobadas en l, no los xitos conseguidos
con tales conductas. El objetivo del fenmeno del coping sera el de lograr el equilibrio en la adaptacin
a la situacin de enfermedad. Pero es evidente que la conducta de afrontamiento tambin puede llegar a
ser totalmente anormal y producir efectos negativos. En este sentido las aportaciones de la psicologa
profunda son extraordinariamente orientadoras y por ello merece la pena recoger la exhaustiva
clasificacin que nos ofrece Vaillant (18) con respecto a los mecanismos de defensa utilizados por el
"yo":
Nivel de adaptacin Mecanismo defensivo del yo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (5 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
IV. Maduro Altruismo. Humor. Supresin. Anticipacin y sublimacin.
III. Neurtico Intelectualizacin-racionalizacin. Represin.
Desplazamiento. Formacin reactiva.
Disociacin.
II. Inmaduro Proyeccin. Fantasa esquizoide. Hipocondria.
Acting out. Conducta pasivo-agresiva.
I. Narcisista Proyeccin delirante. Distorsin (psictica). Negacin.
Para el clnico puede ser de mayor inters el detectar alguna de las caractersticas asociadas con el
excesivo sufrimiento en la situacin de enfermedad y estas vienen a ser: la actitud al aceptar la situacin
muy pasivamente, un exceso de ansiedad, la falta de confianza en el mdico, sentimientos de aislamiento
con falta de apoyo socio-familiar.
Por ltimo, y refirindonos al control del entorno, es necesario recordar las mltiples fuentes de estrs
que no pueden dominarse (accidentes, inundaciones, guerras, terremotos, enfermedades malignas, etc.),
en cuyo caso un afrontamiento eficaz incluye todo aquello que permita al individuo tolerar, minimizar,
aceptar o incluso ignorar dichos acontecimientos estresantes que escapan a su control.
TIPOS
Existen dos tipos bsicos de afrontamiento:
- el dirigido a resolver el problema: cuando se cree posible que ste sea susceptible de algn cambio.
- el que pretende controlar la emocin interna: cuando se valora el entorno como inmodificable y el
sujeto intenta cambiar ciertas pautas de conducta, aprender nuevos recursos, etc.
Ambos se influyen potencindose o interfiriendo el uno con el otro.
De hecho, las personas que creen que el resultado depende de sus propias conductas, afrontan de distinta
forma los problemas que las que piensan que todo es fruto del azar, de la casualidad, del destino o de
cualquier otra fuerza que escape a su control personal. Los primeros son los que emplean estrategias
activas, mientras que los segundos responden fundamentalmente con estrategias defensivas.
White (19) distingue tres tipos de actuacin: el de defensa que tiene que ver con las respuestas pensadas
que se dan ante la situacin de peligro y en busca de seguridad; el de dominio de la situacin que se
corresponde con el buen entrenamiento para superar con xito los riesgos de la situacin y finalmente el
coping en cuanto tal, que se aplica especficamente al modo de afrontar la situacin de estrs cuando esta
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (6 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
situacin bien sea por su dificultad o por lo que tiene de extraordinaria exige de la iniciativa del sujeto el
poner en marcha nuevos recursos.
ESTILOS
Los estilos, modos, conductas o estrategias de afrontamiento pueden considerarse desde un punto de vista
afectivo, cognitivo y conductual, aunque pensamos que es difcil establecer una separacin neta debido a
las interrelaciones existentes entre ellos dentro del propio sujeto, entre los distintos individuos y entre
cada uno de ellos con el entorno.
Las estrategias o estilos de coping vienen a ser las maniobras que pone en marcha el sujeto para
mantenerse estable ante la enfermedad.
El estilo emocional o afectivo es posible predecirlo con certeza en pocas circunstancias. Sin embargo
debe admitirse que existen situaciones que permiten suponer con escaso margen de error las respuestas
emocionales que desencadenarn (la muerte o enfermedad de un ser querido, una gratificacin
econmica, etc.).
Es por esto que los distintos estados afectivos, que pueden aparecer a lo largo de la evolucin de una
enfermedad, son frecuentemente predecibles. En todo trastorno o lesin severa se produce ansiedad y/o
depresin en mayor o menor medida.
La interpretacin personal que el paciente hace de su enfermedad respecto a las consecuencias que sta
tenga sobre s mismo, su familia, actividades, rol social, metas, etc., condiciona respuestas emocionales
que pueden incluir: ansiedad, depresin, rabia, resentimiento, vergenza, culpa, indefensin,
desesperanza, euforia, excitacin o mana (20).
La cualidad de la respuesta emocional frecuentemente refleja la amenaza que experimenta el individuo
de acuerdo con su personalidad e historia vital.
En general, las mujeres manifestarn ms preocupacin por su atractivo fsico o su sentido de integridad
como mujer, lo cual se traduce en una mayor sensibilizacin frente a la afectacin de la cara, mamas u
rganos reproductivos. Los hombres, en cambio, se ven ms amenazados por la indefensin fsica y las
perspectivas de limitacin en la actividad de su funcin instrumental, como por ejemplo en casos de
paraplejia postraumtica o de incapacidad tras un ACV. La transformacin sbita de una persona sana y
funcionante en un invlido dependiente de los dems supone una combinacin de retos de afrontamiento
en los que la prdida catastrfica es el estresante central, que anula el sentido de un futuro abierto; en
estos casos es fundamental la prdida de poder, autonoma, autoestima, potencia sexual o del sentimiento
de poder ser amado (21): ejemplos de este tipo pueden verse en casos de mutilaciones faciales extensas,
quemaduras de gran superficie, EPOC reagudizados con broncoespasmo asfixiante, inmovilizaciones por
politraumatismos severos, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (7 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
En cuanto a los estilos cognitivos, cada individuo posee unos patrones ms o menos estables,
determinados por la influencia que ejercen en l sus percepciones, interpretaciones y actitudes,
modelando as una determinada conducta.
Segn Lipowski (22) existen dos mecanismos cognitivos bsicos, que traducen dos tipos diferentes de
actitud: el mecanismo de minimizacin, asociado a una actitud negativa, y el mecanismo de
hipervigilancia que se traduce en una actitud hipocondraca.
La minimizacin es la tendencia a la falta de atencin, ignorancia, negacin o racionalizacin selectiva
de los hechos o del significado de la enfermedad y sus consecuencias. En algunas enfermedades puede
ser un proceso adaptativo que permite al paciente una aceptacin gradual de su condicin. Cuando existe
una seria amenaza para la vida o un peligro de desfiguracin o dao permanente, el paciente
frecuentemente no quiere saber el significado completo de los hechos que le alteran. En los casos en los
que la propia enfermedad puede afectar el sensorio (por mecanismos txicos, metablicos, etc.) a veces
es difcil distinguir entre mecanismos patofisiolgicos y psicolgicos. En los dficits orgnicos (por
ejemplo, hemiplejias) pueden emplearse estos mecanismos que tienden a disminuir la sobrecarga que
provoca el aceptar la realidad. Algunos individuos, sobre todo aquellos con una personalidad histrinica,
pueden presentar cuadros de regresin, negacin, amnesia e indiferencia como modelos habituales de
afrontamiento y no slo como respuestas de emergencia.
La hipervigilancia focalizada en los detalles o puntos ms importantes para el propio individuo, se
acompaa de rigidez de opinin y de inflexibilidad para adaptarse a lo inesperado. Es el mecanismo
opuesto al anterior y se da tpicamente en el carcter obsesivo, manifestndose como antes sealbamos,
en una actitud hipocondraca. Cuando estos sujetos enferman se muestran compulsivamente atentos a los
detalles del tratamiento, y son muy crticos con las demoras en la aplicacin de las pautas teraputicas
prescritas por su equipo sanitario. A veces tambin se muestran dudosos o escpticos sobre el personal
que les atiende, exigiendo explicaciones meticulosas sobre los procedimientos diagnsticos y
teraputicos. Sin embargo, estas actitudes irn desapareciendo en la medida en que vayan siendo
informados sobre la evolucin de la enfermedad, tratamientos aplicados, posibles complicaciones, etc.,
de forma detallada y cuidadosa.
Refirindonos ahora al estilo conductual, hay que decir que la evaluacin cognitiva de la amenaza ante
cualquier estmulo, incluida la percepcin de la enfermedad, genera una reaccin adaptativa hacia el
propio reto que se basa en races biolgicas elementales. Podemos distinguir tres tipos de estilo
conductual:
Lucha activa
Abarca desde el esfuerzo por minimizar los posibles efectos de la enfermedad sobre la capacidad
funcional, hasta la hiperactividad imprudente que frecuentemente refleja el estrs generado por la
debilidad e indefensin que lleva implcita la aceptacin del rol de enfermo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (8 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
Capitulacin
Se caracteriza por actitudes de pasividad, inactividad y dependencia de los dems (22). Este tipo de
pacientes a menudo provoca disgusto, resentimiento o dejadez en el personal sanitario que los atiende, lo
cual a su vez puede condicionar una dependencia ms pronunciada y una mayor demanda de servicios
por parte del paciente. De algn modo es ms importante para l, el que se le preste atencin, que las
limitaciones producidas por la propia enfermedad. A veces se recurre a consultar con el psiquiatra ante la
resistencia que muestran algunos enfermos frente a ciertas medidas teraputicas que podran facilitarles
una mayor independencia.
Evitacin
Se caracteriza por ser una estrategia orientada a liberarse de la obligacin implcita de aceptar la
enfermedad. Casi siempre se acompaa del tipo cognitivo de minimizacin, sobre todo como forma de
negacin. El miedo suele negarse y a veces llega a ser casi imperceptible (ejemplo: enfermos terminales
que minimizan su situacin o que se niegan a hablar de ella).
RECURSOS
Los recursos de los que dispone cada sujeto tambin van a condicionar el estilo de afrontamiento que ste
utiliza. Dichos recursos pueden provenir de l mismo o del ambiente.
El individuo dispone de los siguientes tipos de recursos (12):
- fsicos. Salud y energa fsica.
- personales. Son el conjunto de creencias que van a permitirle afrontar las dificultades de forma ms
satisfactoria. La percepcin idiosincrtica de cada individuo de su enfermedad condiciona la seleccin
por parte de ste de unas u otras estrategias de afrontamiento.
- sociales. Son las aptitudes o habilidades que le permiten una mayor o menor comunicacin con los
dems y con el entorno, de forma adecuada y socialmente efectiva.
- recursos materiales. Una posicin econmica favorable aumenta las opciones de afrontamiento, ya que
permite un acceso ms fcil a la asistencia mdica, legal, financiera, etc, con lo que disminuye tambin
en cierto modo la vulnerabilidad del individuo frente a la amenaza.
- tcnicas de resolucin de problemas. Se basan en experiencias previas (con la enfermedad u otras
situaciones estresantes), informacin y habilidades cognitivo-intelectuales para aplicar esa informacin,
as como en la capacidad de autocontrol.
Entre los recursos ambientales se incluyen el marco familiar, amigos, apoyo social, condiciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (9 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
laborales, tipo de vivienda, etc. Todos estos aspectos tienen una importancia fundamental y van a
condicionar de manera importante el tipo de respuesta del individuo, dada la interrelacin de ste con el
medio que le rodea. Cuanto ms adversas o insuficientes sean las condiciones ambientales de un sujeto,
tanto ms difcil le resultar el hacer frente a cualquier tipo de estrs, incluida la enfermedad, ya que sus
recursos de afrontamiento sern ms limitados.
FACTORES EN RELACION CON LA RESPUESTA A LA ENFERMEDAD
La percepcin de la enfermedad, su valoracin, y por tanto, la respuesta a ella no es algo fijo en el tiempo
sino que vara respondiendo a cambios ambientales y personales. (21) De hecho, las fuentes de estrs van
cambiando a lo largo de la vida, por lo que las respuestas a ste tambin deben ir modificndose, de
forma que el afrontamiento resultara, como ya dijimos al principio, en un proceso dinmico.
Por ello no puede afirmarse "a priori" que un tipo determinado de respuesta ante la enfermedad sea mejor
o peor, sino que ser necesario tener en cuenta el contexto, las caractersticas del individuo y las
interacciones entre ste y el entorno, as como el grado de amenaza que la enfermedad suponga para el
sujeto.
FACTORES PREDISPONENTES
El significado subjetivo de enfermedad puede tener las siguientes acepciones (23):
- amenaza: caracterizada por la ansiedad anticipatoria ante el dao fsico o psquico.
- prdida (anatmica o simblica) o castigo: que constituira la consecuencia negativa (punitiva) derivada
de transgresiones previas.
- ganancia: que llevara consigo las ventajas que el paciente relaciona con la enfermedad.
- insignificancia: el paciente tender a minimizar los sntomas o rehusar obtener informacin sobre
ellos.
- desafo o reto: cuando la enfermedad es considerada como un desafo, el paciente manifestar una
conducta racional y activa, buscando la opinin del mdico y cumpliendo cuidadosamente el tratamiento.
Engel (24) considera tres posibilidades en cuanto al significado de la enfermedad como desafo y al
estrs que conllevara:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (10 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
- La prdida -o amenaza ante la prdida- de "objetos" psquicos, tales como las relaciones personales, las
funciones corporales y el rol social.
- Lesiones -o amenaza de lesiones- del cuerpo, incluyendo el dolor y la mutilacin.
- Frustracin en cuanto a la satisfaccin de impulsos biolgicos, especialmente las necesidades de la
libido y algunos tipos de descarga de agresividad.
Estas tres categoras pueden superponerse y coexistir, sobre todo en enfermedades de importancia.
FACTORES PERSONALES
Como venimos diciendo, tanto la edad como las caractersticas individuales, desempean una funcin
indudable en la determinacin de cmo se percibe la enfermedad, siendo definitivo en la evolucin de
sta el modo en que el sujeto se enfrenta a ella, la personalidad del paciente y sus mecanismos de
defensa. Es muy de resear la idea de que el simple hecho de lograr que el paciente participe activamente
en el proceso de su adaptacin a la situacin y se sienta ayudado en ello tiende a producir resultados
espectaculares en las actividades cotidianas del paciente e incluso en la prolongacin de la supervivencia
segn experiencias obtenidas con enfermos de cncer (25).
Los condicionantes personales que limitan el empleo de los recursos de afrontamiento disponibles
incluyen tanto dficits psicolgicos como valores y creencias culturales interiorizadas, que prohiben
ciertas formas de conducta, acciones y sentimientos. Se han asociado factores de personalidad con
percepcin y quejas sobre el dolor, siendo los individuos con menor capacidad de introspeccin y
tolerancia a la frustracin los que ms frecuentemente expresan su malestar.
Cuanto mayor sea la percepcin de amenaza, mayor dificultad habr en el empleo de los recursos de
afrontamiento, con resultados menos eficaces y una posible aparicin de conductas primitivas y
regresivas.
Adems la amenaza tambin estimula la defensa, lo cual puede producir una evaluacin incorrecta de
informacin debido a la hipervigilancia que dicha actitud implica. Todo esto llevar a una disminucin
del funcionamiento cognitivo, al establecimiento de conclusiones prematuras y, posiblemente, a la
aparicin de pensamientos de carcter obsesivo (12).
Es importante resear aqu los factores religiosos como determinantes en muchas ocasiones, de la actitud
y conducta del enfermo ante la enfermedad y su desenlace, al influir en sus cogniciones, emociones y en
la manera de expresar stas. Es conocido que aquellas personas que disponen de recursos espirituales de
cierta solidez afrontan el estrs que supone la enfermedad de forma ms positiva y esperanzada.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (11 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
En cuanto a la edad, el rango de conductas de afrontamiento que presentan el nio y el adulto es
diferente; adems los nios tienen un repertorio ms limitado de estrategias de afrontamiento. La
conducta regresiva y la proyeccin son ms frecuentes y permisibles en la infancia que en la edad adulta,
. Por el contrario, las situaciones de confusin se dan ms en las personas de edad avanzada. Durante la
infancia puede quedar predeterminado un patrn especfico de afrontamiento ante futuras enfermedades,
en funcin de como un nio experimenta un padecimiento y de la respuesta que su actitud y conducta
desencadena en sus familiares. Es de destacar la enorme vulnerabilidad que presentan los nios ante las
reacciones y conductas de los adultos responsables de sus cuidados.
No existe evidencia de que los patrones de afrontamiento presenten rasgos especficos ligados al sexo
aunque los estudios epidemiolgicos han mostrado una mayor prevalencia de trastornos neurticos en
mujeres (26).
FACTORES SOCIALES
Actualmente se acepta que existen diferencias entre los distintos grupos socioculturales en cuanto a la
forma de afrontar la enfermedad. Aquellos con una mayor disponibilidad de apoyo social y familiar, as
como de recursos culturales y materiales, previsiblemente afrontarn la enfermedad de forma ms
satisfactoria.
El ambiente familiar y los amigos son sumamente importantes en la velocidad de recuperacin y en la
adaptacin del enfermo a una determinada incapacidad. Si, por ejemplo, los familiares manifiestan una
actitud sobreprotectora, favorecern en el paciente una conducta dependiente, con lo que persistirn ms
tiempo los sntomas y se prolongar el desvalimiento; esto es frecuente en los accidentes que comportan
una incapacidad desproporcionada. Esta conducta tambin puede aparecer fcilmente cuando, como
consecuencia de la enfermedad, se produce un cambio de rol entre los miembros de la familia.
Por otra parte puede haber pacientes involucrados en accidentes que busquen una compensacin
econmica. Las demoras en los procesos legales pueden condicionar incapacidades ligadas con la
"neurosis de renta" o "sinistrosis".
Otro concepto importante es el de "ganancia secundaria"; se refiere a los beneficios que pueden derivarse
de la enfermedad al liberar al paciente de muchas de sus responsabilidades sociales y familiares; en estos
casos el paciente asume el rol de enfermo solamente en los aspectos de la exencin de las
responsabilidades sociales y en el derecho a ser cuidado y ayudado por los otros, pero rechaza la
cooperacin con el tratamiento prescrito sin desear su curacin (14). Cuando sta se produce cabra
esperar que el enfermo asumiera las actividades que realizaba antes de la enfermedad; sin embargo, el
nuevo rol de enfermo puede resultarle muy atrayente por numerosos factores que abarcaran desde los
aspectos econmicos y de dependencia emocional ya citados, hasta ciertas modificaciones de las
relaciones familiares.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (12 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
FACTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD
Y EL TRATAMIENTO
Slo existen evidencias indirectas de que algunas enfermedades se siguen con mayor probabilidad de
reacciones psquicas patolgicas, pudiendo ser stas ms intensas cuanto ms se valore la parte del
cuerpo afectada. Por otro lado es evidente que, en determinadas sociedades, hay enfermedades que
estigmatizan a los pacientes que las sufren: es el caso, entre otras, de la tuberculosis, la epilepsia, el
cncer, las enfermedades venreas y, actualmente, el SIDA.
Ello puede guardar relacin con varios factores asociados a la enfermedad: rapidez de instauracin,
velocidad de progresin, localizacin de los sntomas, grado de reversibilidad potencial del proceso, e
intensidad de la incapacidad residual (21); es importante tambin el significado simblico de los rganos
afectados y la incidencia de la enfermedad en grupos considerados marginales (homosexuales o
toxicmanos en los pacientes con SIDA).
Los tratamientos farmacolgicos pueden tambin contribuir a la aparicin de sntomas. Los trastornos
afectivos (incluyendo tanto depresin como mana) junto con la ansiedad son los sndromes
frmaco-inducidos ms frecuentes desde el punto de vista psiquitrico. Otras alteraciones son los
cambios en la personalidad, los defectos cognitivos y las reacciones psicticas.
En la interminable lista de frmacos involucrados podramos citar los agentes antihipertensivos,
antiparkinsonianos, anticonceptivos orales, corticoides, betabloqueantes, analgsicos (salicilatos,
antiinflamatorios no esteroideos), hormonas tiroideas, Acyclovir, antibiticos, antihistamnicos,
inhibidores del calcio. Los agentes quimioterpicos y la radioterapia producen adems una serie de
efectos secundarios que conllevan una carga social importante (alopecia, nuseas, vmitos).
Un campo de estudio importante es el de las unidades de alta tecnologa, entre las que podran incluirse
las UCI. Dentro de estas unidades hay que considerar la dificultad de comunicacin del paciente con los
profesionales que le cuidan, la monotona sensitiva y la deprivacin de sueo. En casos extremos puede
desencadenarse una reaccin psictica aguda que se ha denominado "sndrome de la UCI".
Otras situaciones a considerar seran: las exploraciones radiolgicas con contraste, endoscopias, biopsias
y cateterizacin cardaca, las cuales pueden producir cuadros de ansiedad extrema en algunos pacientes.
Estos pueden observarse tambin en pacientes sometidos a "screening" de cncer, SIDA u otras
enfermedades graves.
No podemos olvidar tampoco la importancia que el ambiente institucional puede desempear en el curso
de la enfermedad, siendo determinantes en ello la relacin que el paciente establece con los mdicos y
enfermeras que se ocupan de l, y la de stos entre s.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (13 of 29) [02/09/2002 04:14:43 p.m.]
En este sentido, es esencial sealar la labor del psiquiatra de Enlace. Su funcin educadora del personal
sanitario, no slo debe perseguir el facilitar la deteccin precoz de problemas psquicos y de pacientes de
alto riesgo, sino que adems debe sensibilizarles en la importancia de un abordaje global
(bio-psico-social) del paciente, tanto en el momento de la evaluacin diagnstica como a lo largo de la
evolucin de la enfermedad y del proceso teraputico.
PATRONES DE RESPUESTA PSIQUICA A LA ENFERMEDAD
ADAPTACION TERAPEUTICA
En general se puede afirmar que la mayora de las personas responden a la enfermedad de forma
adaptativa o teraputica; esto no quiere decir que el individuo no est ansioso, preocupado o incluso
deprimido.
Sin embargo, estas reacciones no interfieren negativamente con su ajuste global a la enfermedad; el
paciente puede aceptar y seguir las indicaciones mdicas, modificar su modo de vida en funcin de la
gravedad y recuperar su ritmo laboral, social y personal cuando la enfermedad termina, salvo que queden
incapacidades residuales que exijan un definitivo reajuste (21).
Por ello, puede afirmarse que frente al estrs, la ansiedad es una respuesta transitoria esperable y normal,
siendo adems un estmulo necesario para que se verifiquen una correcta adaptacin y un adecuado
afrontamiento.
En este sentido McKegney y col. (27). sealan que en pacientes con transplante renal o en hemodilisis
las reacciones de estrs son mucho ms frecuentes que los trastornos psiquitricos especficos que
requieran tratamiento. En general se afirma que los pacientes que presentan sntomas psicopatolgicos
persistentes suelen ser los que tienen antecedentes familiares de alteraciones psiquitricas y desajuste
social previos al comienzo de la enfermedad.
Normalmente los sntomas psquicos (ansiedad y/o depresin) se hacen evidentes a los pocos das y
remiten poco despus de la curacin de la enfermedad. La ansiedad suele aparecer como respuesta
inmediata manifestndose los sntomas depresivos en un momento ms tardo de la evolucin del
proceso.
TRASTORNO DE ANSIEDAD
La ansiedad se encuentra entre las alteraciones psquicas ms frecuentes presentadas por la poblacin
general, encontrndose una prevalencia que oscila entre un 2,5-6,4% (28).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (14 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
Por ello es comprensible que ante la enfermedad y la hospitalizacin, estos niveles se incrementen, o que
individuos que previamente no la presentaban, la experimenten en estas circunstancias.
Hay pocos trabajos que estudien la ansiedad o la depresin por separado en el enfermo mdico, ya que se
asocian muy a menudo.
La presentacin de un trastorno de ansiedad de forma aislada en el enfermo hospitalizado no es tan
frecuente como la del trastorno depresivo, hallndose cifras que oscilan entre 1,7-6,8% (29, 30).
Por otra parte hay padecimientos que de forma habitual se asocian a la ansiedad: por ejemplo el dolor,
infeccin, enfermedades metablicas, alteraciones electrolticas, sndromes de abstinencia (alcohol,
tabaco, cafena, etc.).
Pero, no obstante, es necesario recalcar la relacin existente entre la ansiedad y la enfermedad orgnica,
con vistas al tratamiento. Hay ocasiones en que esta ltima puede causar directamente ansiedad
(hipertiroidismo, hipoglucemia, feocromocitoma), y otras en que la ansiedad va a constituir una reaccin
ante la enfermedad orgnica (artritis, asma, etc.).
Asimismo la presencia de ansiedad o depresin va a ser determinante en el resultado del tratamiento de
enfermedades tales como ulcus pptico o infarto agudo de miocardio.
Sin embargo, y a pesar de lo dicho, ms que la severidad de la enfermedad somtica, el mejor predictor
de la posible aparicin de un trastorno de ansiedad va a ser la existencia de una predisposicin personal a
padecerlo (26).
Discernir cundo la ansiedad es una reaccin patolgica no es fcil; para ello debe valorarse
fundamentalmente el que la respuesta sea inadecuada al estmulo que la ha provocado tanto en intensidad
como en duracin, en relacin a diversos aspectos:
- fsico. Con la aparicin de sntomas vegetativos: anorexia, diarrea, nuseas, vmitos, taquicardia,
palpitaciones, disnea, vrtigo, cefalea, tensin muscular, etc.
- cognitivo. Facilitando la aparicin de pensamientos de carcter obsesivo, etc.
- afectivo. Asocindose sntomas tales como decaimiento, apata, etc.
- conductual. Siendo frecuente actitudes de hipervigilancia o hipocondracas.
TRASTORNO ADAPTATIVO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (15 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
El Trastorno adaptativo es de los ms frecuentes (22.2%) entre los diagnsticos psiquitricos que realiza
el psiquiatra en su actividad de interconsulta hospitalaria (30).
Se considera que la respuesta adaptativa del individuo ante un estrs psicosocial identificable es anormal,
cuando los sntomas son excesivos respecto a su duracin o intensidad comparndolos con la reaccin
normal esperable frente a un determinado estrs, o bien cuando suponga una incapacidad inexplicable en
la actividad laboral y social del sujeto. Este cuadro (segn criterios del DSM-III-R) (31), debe
presentarse durante los tres meses siguientes a la aparicin del agente estresante y no debe tener una
duracin mayor de seis meses. La alteracin deber remitir cuando cese el estrs o, si ste persiste,
cuando se consiga un nuevo nivel de adaptacin.
El trastorno adaptativo puede presentarse con nimo ansioso, deprimido o mixto, presentando sntomas
de ambos tipos.
Se ha afirmado que es difcil establecer una clara distincin entre trastorno adaptativo y trastornos
afectivos mayores. Sin embargo Snyder y col. (32), consideran factible esta diferenciacin sealando los
siguientes puntos:
- el trastorno adaptativo no aparecera al comienzo de la enfermedad (como sera ms frecuente en los
trastornos afectivos), sino ms bien a lo largo de la evolucin de sta. En el momento en que surgen
complicaciones, coincidiendo con el comienzo de la cronicidad, o cuando parezca imposible una
curacin rpida.
- En cuanto a los motivos por los que es pedida la intervencin del psiquiatra, el coping o afrontamiento
de la enfermedad es la razn ms frecuente en los pacientes que sern posteriormente diagnosticados de
trastorno adaptativo (66.9% frente a un 39% en pacientes con trastornos afectivos).
- El cncer y la diabetes mellitus, son las enfermedades mdicas que ms frecuentemente se asocian con
ambos trastornos psiquitricos.
Por otro lado no parecen existir respuestas emocionales especficas frente a ninguna enfermedad fsica
concreta. Sin embargo, s se ha estudiado la enfermedad crnica como una entidad en la que,
cualesquiera que sean la localizacin o sintomatologa de la patologa que la producen, existen rasgos
comunes.
Las razones pueden ser mltiples. La enfermedad crnica tiene un profundo efecto sobre la autoimagen y
las expectativas del paciente en todos los rdenes (social, laboral, familiar, personal), pudiendo aparecer
complicaciones e incapacidades en cualquiera de ellos, con lo que se ira reduciendo poco a poco la
calidad de vida del paciente. Todos estos factores (en relacin con la intensidad y duracin del estrs)
pueden conducir a un empeoramiento de la capacidad de afrontamiento de la enfermedad. Ejemplos de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (16 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
ello seran el cncer, quemaduras extensas, amputaciones traumticas, enfermedad cardaca isqumica
(con todas las restricciones que implica su tratamiento en cuanto a hbitos sociales: alcohol, dieta,
tabaco, ejercicio, condiciones de trabajo) y la insuficiencia renal crnica que exije para su control
hemodilisis o dilisis peritoneal, con todas las implicaciones que conllevara, tanto para el enfermo
como para su familia (la obligacin inexcusable de acudir al hospital varias veces por semana durante
varias horas, limitaciones dietticas, etc.) Sin embargo, se ha afirmado (33) que la diabetes mellitus
insulinodependiente es, en el aspecto emocional, la ms traumtica de las enfermedades crnicas.
TRASTORNO AFECTIVO
Los trastornos afectivos en los enfermos somticos hospitalizados se presentan habitualmente como
cuadros depresivos (9.9%) (30), con un posible componente ansioso, y muy raramente como cuadros
maniacos. Es importante no olvidar la alta prevalencia de cuadros depresivos en enfermos con demencia
(30%), as como los cuadros llamados pseudodemenciales (cuadros depresivos en personas mayores, que
son valorados como procesos demenciales).
Un sndrome depresivo mayor se caracteriza por (31): estado de nimo deprimido, prdida de inters por
el placer, variacin de peso, alteraciones del sueo, agitacin o enlentecimiento psicomotor, sentimientos
de inutilidad y/o de culpa, fatiga, disminucin de la energa y/o de la capacidad de concentracin, ideas
de muerte. Algunos de estos sntomas (y obligadamente los dos primeros), deben persistir al menos dos
semanas para realizar el diagnstico.
Como sealan McKegney y col. (34), el advenimiento del DSM-III supuso que la mayora de las
depresiones descritas en los enfermos somticos pasaron a ser consideradas trastornos adaptativos.
Indudablemente los sntomas depresivos de estos pacientes son diferentes de los que se dan en los
enfermos psiquitricos, como tambin es distinta la respuesta a los antidepresivos en ambos grupos de
enfermos.
Establecer el diagnstico de depresin en enfermos somticos puede ser difcil, dado que en ste
aparecen sntomas fsicos (fatiga, falta de energa, insomnio, agitacin, etc.), que tambin se presentan en
el curso de las enfermedades mdicas. Por todo ello los sntomas depresivos en pacientes con
enfermedades somticas deben ser debidamente identificados como sentimientos de fracaso, castigo,
insatisfaccin, llanto, dificultad a la hora de tomar decisiones, incapacidad para obtener placer, prdida
de inters por el entorno e ideacin suicida (35); en resumen, es necesario dar mayor importancia a los
sntomas psquicos que a los fsicos, los cuales pueden ser engaosos a la hora de valorar a un enfermo
con importantes alteraciones somticas (36). Mayou y col. (37). han sealado que en los pacientes con
trastornos afectivos asociados con una enfermedad mdica es menos frecuente que sta mejore, en
comparacin con otra poblacin control sin comorbilidad afectiva, y adems, dichos pacientes tras ser
dados de alta precisan reingresar ms a menudo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (17 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
PSICOSIS BREVES
Pueden ser de tres tipos:
- reacciones psicticas con ideacin paranoide, cuyo contenido suele estar en relacin con el personal
sanitario que cuida del paciente.
- cuadros de delirium o confusionales, caracterizados por disminucin del nivel de conciencia junto con
alteraciones emocionales, de la orientacin, del ciclo sueo-vigilia, alteraciones psicomotoras (que
pueden cursar con altos niveles de agitacin), y alteraciones de las facultades cognitivas (que pueden
afectar la memoria, atencin, o percepcin). Todas estas caractersticas aparecen con un ritmo fluctuante.
Este es el diagnstico que ms frecuentemente realiza el psiquiatra en el hospital general (26.2%) (30),
siendo su etiologa mltiple. Engloba alteraciones de: electrolitos, creatinina, osmolaridad, glucosa,
transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, LDH, oxgeno, anhdrido carbnico, vitamina B12, cido
flico, protenas, lpidos, urea, hormonas tiroideas, etc., adems de una interminable lista de frmacos
(antibiticos, anticolinrgicos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios, antineoplsicos, antiparkinsonianos,
antituberculostticos, simpaticomimticos) y algunas drogas (cocana, anfetaminas); debe valorarse
tambin la fiebre y cuadros de abstinencia a alcohol y a sustancias tipo barbitricos o benzodiacepinas.
En el caso de abstinencia alcohlica aparecern caractersticamente alucinaciones visuales en forma de
zoopsias, con intensa inestabilidad vegetativa. Es muy importante hacer un diagnstico diferencial entre
un cuadro confusional o de delirium de causa orgnica y los cuadros demenciales, en los que por otra
parte aparecern con un alta frecuencia (15-30%) episodios psicticos y confusionales.
- Pueden aparecer tambin las llamadas psicosis txicas, que son cuadros psicticos inducidos por drogas
(cocana, anfetaminas, etc.).
NEGACION
Se refiere a la minimizacin extrema de la evidencia de la enfermedad o de sus implicaciones. Esta
respuesta es frecuente en cuadros agudos, en pacientes con enfermedades malignas (sobre todo en los
primeros momentos del diagnstico, cuando los sntomas de la enfermedad an no han hecho su
aparicin de forma ostensible), y en enfermedades crnicas, que pueden ir agotando los recursos de
afrontamiento del individuo (enfermos en dilisis, asmticos, diabticos, etc.). En todos estos casos, las
restricciones que poco a poco va imponiendo la enfermedad, limitan cada vez ms la calidad de vida del
sujeto.
En general, ste tipo de respuesta obstaculiza el afrontamiento de la enfermedad, aunque en algunas
ocasiones puede tener una funcin adaptativa al proteger al paciente de una posible reaccin depresiva o
de sentimientos de incapacidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (18 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
Sin embargo, en otros casos la distorsin de la realidad es tal que interfiere con el cumplimiento del
tratamiento o "compliance".
Ante una respuesta de negacin debe tenerse en cuenta: el contenido de lo que es negado, quin lo niega,
y la situacin en la que se produce ya que en determinados casos no tiene porqu tener consecuencias
ms desfavorables que una actitud de lucha, con la que el sujeto tampoco podra modificar nada. Por ello
se ha hablado de una conducta de "supresin de la informacin" en torno a la enfermedad ms que una
actitud de negacin de sta propiamente dicha.
RESPUESTA DE LOS FAMILIARES
La enfermedad no solo tiene repercusiones para el propio paciente, sino tambin para las personas que le
rodean, tanto si se trata de un cuadro agudo como crnico. La forma en que los familiares afrontan la
situacin va a tener gran importancia en como lo haga a su vez el propio enfermo (21).
El cnyuge particularmente suele desempear un papel preponderante; por ello es muy importante
proporcionarle toda la informacin disponible para que su influencia sobre el paciente sea lo ms positiva
posible, evitando a la vez conductas sobreprotectoras como de abandono. Adems es necesario tener en
cuenta los cambios que, a causa o en relacin con el cuidado del enfermo, pueden plantearse en el
trabajo, en la relacin de pareja o incluso en la vida social del cnyuge; el mejor predictor del estatus
psicosocial de ste parece ser el nivel de quejas expresadas por el paciente.
Por ltimo no hay que olvidar tampoco los problemas econmicos que habitualmente comporta la
enfermedad para la familia y para el propio enfermo en relacin con los posibles cambios profesionales y
sociales de todos los miembros para adaptarse a la nueva situacin, as como por las dificultades que
suelen plantear los elevados costes de los tratamientos, sobre todo en enfermedades crnicas o que
exigen una rehabilitacin posterior.
TRATAMIENTO
En cualquier trabajo acerca de los problemas psquicos en pacientes mdicos, se seala claramente la
necesidad de un tratamiento integral como parte del manejo teraputico del paciente.
De todos los tratamientos que un psiquiatra puede prescribir se ha de prestar una especial atencin al uso
de psicofrmacos dado que podran complicar la evolucin de la enfermedad somtica del paciente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (19 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
MANEJO PSICOTERAPEUTICO. PSICOTERAPIA DE APOYO. CONSEJO
Psicoterapia de apoyo
El aspecto fundamental de todo cuidado psicolgico es la calidad de la relacin mdico-paciente. La
mayor parte de las veces se traducir en una psicoterapia de apoyo, que podr acompaarse de otros
mtodos teraputicos. Spiegel y col. (38). encontraron una mayor supervivencia en un grupo de mujeres
con cncer de mama a las que se les realiz este tipo de psicoterapia en comparacin con un grupo
control en el que no se realiz.
En general, este apoyo psicoteraputico tendra que realizarlo el mdico que trata al enfermo. Todo
mdico debera estar preparado para establecer una relacin emptica con su paciente y poderle explicar,
tranquilizar y aconsejar de forma apropiada. El psiquiatra slo debera ser consultado en casos de
alteraciones psiquitricas graves, ante un diagnstico incierto, ante problemas especiales de manejo y en
pacientes con historia psiquitrica previa. A nuestro entender, todo mdico debera saber orientar al
paciente en los aspectos relativos al proceso de afrontamiento de su enfermedad siendo fundamental el
informarle de forma adecuada y suficiente, en torno al padecimiento (incluyendo tratamiento y
pronstico probables) sin ofrecer jams argumentos falsos.
Esto es especialmente importante en el caso de ciertas enfermedades infecto-contagiosas (en la
actualidad fundamentalmente el SIDA o la positividad HIV) donde los aspectos de manejo del paciente
deben incluir no solo los teraputicos sino tambin los de prevencin del contagio y propagacin de la
enfermedad (39).
Algunos mdicos desean proteger a sus pacientes del trauma que puede provocarles el comunicarles el
diagnstico de una enfermedad grave. Siempre existe la duda de si el paciente desea o no ser informado
sobre el diagnstico y pronstico de un padecimiento maligno. En general todos los pacientes desean
hablar sobre su enfermedad, tratamiento, posibles complicaciones, as como de los cambios que sta ha
supuesto o va a suponer respecto a su vida. En resumen, quiere saber la verdad aunque sta tenga
implicaciones desalentadoras. Brewin (40) puntualiza que la comunicacin del diagnstico debera ser
objeto de un seguimiento continuo. Nosotros pensamos que el dilogo entre el mdico y el enfermo debe
ser ininterrumpido y abierto durante toda la convalecencia de ste.
Si el enfermo presenta una actitud de negacin, hay que valorar el porqu de su aparicin, as como las
condiciones y la situacin que podran favorecerla, sin olvidar nunca que en ciertas circunstancias podra
tener un carcter adaptativo. El empleo adecuado de eufemismos, permitirn en ciertos casos una
comunicacin gradual de todas las implicaciones que conlleva la enfermedad; su buen o mal uso
depender tanto del conocimiento por parte del mdico de la personalidad del paciente, como de la
experiencia clnica y profesional en el manejo de estos problemas.
Es importante tambin sealar la importancia de la comunicacin entre los distintos miembros de los
equipos de profesionales implicados en la atencin de un determinado paciente, dada la
supraespecializacin a la que tiende la medicina actual. No conviene que el enfermo reciba una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (20 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
informacin distinta y parcial sobre su enfermedad segn sea informado por un especialista de una u otra
rea de la medicina. Sera importante organizar sesiones conjuntas multidisciplinarias donde se discutiera
el manejo conjunto del enfermo por parte de todo el equipo teraputico que se ocupa de l.
Consejo
Por otra parte, es importante tambin no olvidar el consejo como parte fundamental del tratamiento,
sobre todo si la enfermedad es crnica o maligna.
El consejo va encaminado habitualmente (41) a aportar informacin especfica al paciente en los aspectos
concernientes a su enfermedad (caractersticas del padecimiento, sntomas, consecuencias que en su vida
habitual puede reportarle a l y a sus familiares, actitud a tomar, pautas a seguir, etc.). El mdico puede
adems adoptar una actitud directiva en su relacin con el enfermo, siendo importante tambin el
ofrecerle la ayuda necesaria para que pueda expresar sus miedos, sentimientos de culpa, etc., as como el
soporte y apoyo emocional necesarios.
TERAPIA COGNOSCITIVA Y COMPORTAMENTAL
La terapia cognitiva intenta ayudar al paciente a reestructurar sus esquemas cognitivos mediante el
aprendizaje de otros nuevos que permitan un mejor afrontamiento de la enfermedad. Esta tcnica se
emplea por ejemplo en los trastornos de la conducta alimentaria, cuadros depresivos, etc.
Los tratamientos conductuales pretenden el aprendizaje de nuevas conductas y hbitos, basndose en el
refuerzo positivo, negativo, y en la extincin. Su fundamento es el condicionamiento clsico (en el que
un estmulo puede inducir una respuesta aunque no est previamente asociada a ella) y el
condicionamiento operante o instrumental (cuando el organismo aprende que las conductas estn
asociadas con acontecimientos positivos o negativos). Emplean tcnicas como el modelamiento,
desensibilizacin progresiva, autocontrol, relajacin, ensayo, etc.
APOYO SOCIAL
Como hemos repetido a lo largo de este captulo, todo enfermo necesita ser apoyado, reafirmado y
reasegurado.
Weissman (13) identific los siguientes puntos potenciales de presin donde pueden surgir dificultades y
en los que por tanto hay que incidir a la hora de planificar el apoyo que debe recibir un determinado
enfermo en unas circunstancias concretas:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (21 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
- Salud y bienestar
- Responsabilidad familiar
- Roles maritales y sexuales
- Puesto de trabajo; economa
- Expectativas y aprobacin del grupo social al que se pertenece
- Exigencias religiosas y culturales
- Autoimagen
- Aspectos existenciales
El apoyo social consiste en ayudar al paciente colaborando con l a seguir adelante sin la ayuda
profesional, permitindole desprenderse de su rol de enfermo ante s mismo y ante los dems.
APOYO RELIGIOSO
La dimensin religiosa o espiritual del hombre es incuestionable, y por ello debe ser considerada como
un aspecto importante entre todos los que han de abordarse cuando se plantea el cuidado fsico, psquico
y moral del paciente (42). Las creencias religiosas del individuo, le permiten descubrir un sentido al
proceso del enfermar y de su posible desenlace con lo que aumenta su tolerancia a la frustracin y al
sufrimiento, y tambin puede disminuir la angustia ante la muerte, fenmenos todos ellos que favorecen
un afrontamiento ms eficaz y positivo.
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
Siempre se habr de tener en cuenta la posible conveniencia de utilizar frmacos psicotropos, valorando
sus indicaciones, contraindicaciones y posibles efectos secundarios en funcin de la patologa del
enfermo.
Los ms utilizados por el psiquiatra en su actividad de Interconsulta son aquellos que van dirigidos al
tratamiento de los cuadros de mayor prevalencia en el enfermo mdico (delirium, trastorno adaptativo,
depresin, ansiedad).
Las benzodiacepinas son uno de los frmacos ms frecuentemente prescritos por el mdico, trabaje o no
en un hospital general y sea o no psiquiatra. Esto se debe sobre todo a su accin ansioltica
(independientemente de sus otras posibilidades de actuacin).
Entre las ms empleadas en el hospital general se encuentran:
- diazepam, clorazepato, ketazolam, flurazepam (hipntico), clonazepam (antiepilptico, antimaniaco),
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (22 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
entre las de vida media larga (ms de 24 horas). Adems, el diazepam y el clorazepato, pueden
administrarse va parenteral, lo cual es fundamental en el manejo de cuadros de delirium por abstinencia
a alcohol, y en ocasiones, tambin en la abstinencia a opiceos.
- lorazepam y oxazepam: son habitualmente de eleccin en enfermos hepticos y en aquellos en los que
sea importante evitar efectos acumulativos. Junto al alprazolam y bromazepam, pertenecen al grupo con
una vida media intermedia (5-24 horas).
- triazolam (hipntico): posee una vida media ultracorta (menor de cinco horas).
El elegir una u otra benzodiacepina depender del efecto perseguido (ansiolisis, induccin del sueo), del
tiempo que ste deba prolongarse, etc. A la hora de prescribir un frmaco de este tipo es necesario tener
en cuenta la posible presentacin de tolerancia y dependencia, lo cual puede producirse si se administran
durante largos perodos de tiempo. En general estos problemas aparecen con menor frecuencia con las
benzodiacepinas de vida media larga.
Por otro lado, suele preferirse la administracin oral ya que es la que mejor asegura su absorcin.
Una precaucin a considerar a la hora de utilizarlas, es el paciente con patologa respiratoria (sobre todo
si en ese momento est reagudizada), por la posibilidad de depresin del centro respiratorio. En estos
casos se intentarn emplear a la menor dosis y el menor tiempo posible.
Antidepresivos. En relacin con la clnica depresiva, es importante diferenciar las reacciones adaptativas
con nimo deprimido de los episodios depresivos. En las primeras no siempre es necesario el empleo de
medicacin antidepresiva, siendo muchas veces suficiente psicoterapia y cuidados de apoyo, soporte y
modificacin ambiental (familiar, laboral, social).
En los cuadros depresivos s se suele utilizar tratamiento antidepresivo. Desde la aparicin de las nuevas
generaciones de antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptacin de la serotonina: fluoxetina,
fluvoxamina, paroxetina, sertralina) (ISRS) se ha reducido considerablemente la posibilidad de
presentacin de efectos secundarios que s era importante con los antidepresivos clsicos:
- IMAOS (Fenelzina). Crisis hipertensivas con la ingesta de alimentos ricos en tiramina.
- antidepresivos tricclicos (Imipramina, Amitriptilina, Nortriptilina): sobre todo efectos anticolinrgicos:
estreimiento, sequedad de boca, retencin urinaria, aumento de la presin intraocular, visin borrosa,
arritmias, hipotensin arterial, convulsiones.
- antidepresivos tetracclicos (mianserina, maprotilina): fundamentalmente tambin efectos
anticolinrgicos, aunque menos importantes que con los tricclicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (23 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
De esta forma los ISRS han pasado a ser muy utilizados, dado que ofrecen posibilidades de manejo ms
amplias que los antidepresivos tradicionales.
No hay que olvidar tampoco la utilidad de la medicacin antidepresiva en el tratamiento del dolor
crnico (especialmente amitriptilina e imipramina), no solo por su efecto antidepresivo (en caso de que el
enfermo presentara sintomatologa depresiva), sino tambin por sus efectos analgsicos directos y por su
capacidad de potenciar la analgesia inducida por los mrficos y opiceos en general.
Para la administracin parenteral disponemos de la amitriptilina, clomipramina y trazodona. Esta va
puede ser fundamental en patologas tipo enfermedad inflamatoria intestinal, en ciruga del aparato
digestivo, o en cualquier otro trastorno que exija una larga temporada de nutricin parenteral y dieta
absoluta.
Los neurolpticos van a emplearse, por su actividad antipsictica y sedante, fundamentalmente en
cuadros psicticos, confusionales o de delirium, teniendo siempre en cuenta la posible etiologa del
trastorno, el nivel de agitacin psicomotriz, la edad, y la patologa orgnica concomitante del paciente.
Farmacolgicamente los neurolpticos pueden clasificarse en:
- Fenotiazinas: clorpromacina, flufenacina, tioridacina, trifluoperacina.
- Tioxantenos: flupentixol.
- Butirofenonas: haloperidol.
- Dibenzodiacepinas: clozapina.
Sin embargo, la clasificacin ms actual se basa en el receptor dopaminrgico por el que tengan afinidad
(dado que se han descubierto cinco subtipos distintos) habiendo surgido en los ltimos aos nuevas
sustancias (clozapina, risperidona) que no slo actan sobre los receptores D2 dopaminrgicos
postsinpticos (efecto comn de los neurolpticos clsicos), sino tambin a otros niveles, con lo que
disminuyen los efectos secundarios ms frecuentes: extrapiramidales (parkinsonismo, distona, acatisia,
discinesia) y anticolinrgicos.
Los neurolpticos ms empleados son el Haloperidol (dadas sus caractersticas como antipsictico
potente), clorpromazina, y tioridazina. La clozapina y ms recientemente la risperidona van cobrando da
a da ms importancia dentro de esta familia de psicofrmacos. En muchos casos es necesario comenzar
con administracin parenteral, dado el nivel de agitacin del paciente, para pasar luego a la va oral.
BIBLIOGRAFIA
1.- Twaddle AC. The concepts of the Sick Role and Illness Behavior. Adv. Psychosom. Med., 1972; 8:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (24 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
162-179.
2.- Nilchaikovit T, Hill JM, Holland JC. The effects of culture on illness behavior and medical care.
Asian and American differences. Gen. Hosp. Psychiatry, 1993; 15 (1): 41-50.
3.- Heurtin-Roberts S. "High-pertension"; the uses of a chronic folk illness for personal adaptation. Soc.
Sci. Med., 1993; 37 (3): 285-294.
4.- Strain JJ. Diagnostic considerations in the medical setting. Psychiatric Clinics of North America,
1981; 4 (2): 287-300.
5.- Kennet BW. Depression in General Medical Settings. Implications of three Health Policy Studies for
Consultation- Liaison Psychiatry. Psychosomatics, 1994; 35 (3): 279-296.
6.- Goldberg D, Bridges K. Screening for psychiatric illness in general practice: The general practitioner
versus the screening questionnaire. Journal of the Royal College General Practitioneres, 1987; 37: 15-18.
7.- Lobo A, Campos R, Prez-Echeverra MJ, Izuzquiza J, Garca-Campayo J, Saz P, Marcos G. A new
interview for the multiaxial assessment of psychiatric morbidity in medical settings. Psychol. Med.,1993;
23: 505-510.
8.- Strain JJ, Lyons JS, Hammer JS, Fahs M, Levobits A, Paddison PL. et al. Cost offset from a
psychiatric consultation-liaison intervention with elderly hip fracture patients. Am. J. Psychiatry, 1991;
148: 1044-1049.
9.- Strain JJ, Hammer JS, Fulop G. APM task force report on psychosocial interventions in the general
hospital inpatient setting: a review of cost offset studies. Psychosomatics, 1994; 35: 253-262.
10.- Katon W, Gonzales J. A review of randomized trials of psychiatric consultation-liaison studies in
primary care. Psychosomatics, 1994; 35: 268-278.
11.- Saravay SM, Lavin M. Psychiatric comorbidity and length of stay in the general hospital.
Psychosomatics, 1994; 35: 233-252.
12.- Lazarus RS, Folkman S. El proceso de afrontamiento. Una alternativa a las formulaciones
tradicionales. En: Estrs y procesos cognitivos. Editorial Martnez-Roca S.A. Barcelona, 1986 pp
164-102.
13.- Weisman AD. Coping with illness. In: Massachussets General Hospital Handbook of General
Hospital Psychiatry. Edited by Ned H. Cassem. St. Louis, Mosby-Year Book, Inc. 1991, pp 309-319.
14.- Parsons T. The social System. Free Press, Clencoe, 1951 pp 436-437.
15.- Lazarus RS, Folkman S. El concepto de afrontamiento. En: Estrs y procesos cognitivos.- Editorial
Martnez-Roca S.A., Barcelona, 1986 pp 140-163.
16.- Mechanic D. The concept of illness behavior. J. Chron. Dis.,1962; 15: 189-194.
17.- Mechanic D. Social structure and personal adaptation: some neglected dimensions. In: Coping and
adaptation. Coelho GV, Hamburg DA, Adams JE, (Eds). Basic Books, New York, 1974.
18.- Vaillant GE. Theoretical hierarchy of adaptative ego mechanisms. Arch. Gen. Psychiatry, 1971; 24:
107-117.
19.- White RW. Strategies of adaptation: An attempt at systematic description. In: Coping and
Adaptation. Coelho GV, Hamburg DA, Adams JE (Eds.). Basic Books, New York ,1974; pp 47-48.
20.- Kiely WF. Coping with severe illness. Adv. psychosom. Med., 1972; 8: 105-118.
21.- Lloyd GG. Psychological reactions in physically ill patients. In: Handbook of studies on General
Hospital Psychiatry. Judd, Burrows, Lipsitt (eds.). Elsevier Science Publishers B. V. (Biomedical
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (25 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
Division); London, 1991 pp 29-41.
22.- Lipowsky ZJ. Physical illness, the individual, and the coping process. Psychiat. Med., 1970; 1:
91-102.
23.- Lipowsky ZJ. Psychosocial aspects of disease. Ann. Intern. Med., 1969; 71: 1197-1206.
24.- Engel G. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 1977; 196:
129-136.
25.- Rowland JH. Intrapersonal resources: Coping. In: Handbook of Psychooncology. Psychological care
of the patient with cancer. Holland JC, Rowland JH (eds.). Oxford University Press, New York 1991, pp
44-57.
26.- Creed F. Anxiety in general medical patients. In: Hanbook of anxiety. vol. 2: Classification,
etiological factors and associated disturbances. R. Noyes Jr., M. Roth, G. D. Burrows, eds. Elsevier
Science Publishers, B.V., London, 1988 pp 239-268.
27.- McKegney FP, Runge C, Bernstein R, Willmuth R. Sever psychiatric disorders in dialysis-transplant
patients: the low incidence of psychiatric hospitalization. In: Psychonephrology, vol. 1: Psychological
factors in hemodialysis and transplantation. N. B. Levy (Ed.). Plenum, New York, 1981 pp 49-60.
28.- Weissman MM, Merikangas KR. The epidemiology of anxiety and panic disorders. J. Clin.
Psychiat., 1986; 47 (suppl): 11-17.
29.- Lipowsky ZJ, Wolston EJ. Liaison Psychiatry: referral patterns and their stability over time. Am. J.
Psychiatry, 1981; 138: 1608.
30.- Bronheim H, Strain JJ, Biller HF, Fulop G. Psychiatric consultation on an otolaryngology liaison
service. Gen. Hosp. Psychiat., 1989; 11: 95-102.
31.- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3rd. ed.
revised (DSM-III). APA, Washington, D. C., 1987.
32.- Snyder S, Strain JJ, Wolf D. Differentiating major depression from adjustment disorder with
depressed mood in the medical setting. Gen. Hosp. Psychiatry, 1990; 12: 159-165.
33.- Tattersall RB. Psychiatric aspects of diabetes: a physician's view. Br. J. Psychiatry, 1981; 139:
485-493.
34.- McKegney FP, McMahon T, King J. The use of DSM-III in a general hospital consultation liaison
service. Gen. Hosp. Psychiatry, 1983; 5: 115-121.
35.- Cavanaugh SA, Clark DC, Gibbons RD. Diagnosing depression in the hospitalize medically ill.
Psychosomatics, 1983; 24: 809-815.
36.- Endicott J. Measurement of depression in patients with cancer. Cancer, 1984; 53: 2243-2247.
37.- Mayou R, Hawton K, Feldman E. What happens to medical patients with psychiatric disorder? J.
Psychosom. Res., 1988; 32: 541-549.
38.- Spiegel D, Bloom JR, Kraemer HC, Gottheil E. Effect of psychosocial treatment on survival of
patients with metastatic breast cancer. Lancet, 1989; 2: 888-889.
39.- Wallack JJ, Snyder S, Bialer PA, Gelfand JL, Poisson E. An AIDS bibliography for the general
psychiatrist. Psychosomatics, 1991; 32 (3): 243-254.
40.- Brewin TB. The cancer patient: communication and morale. Br. M. J., 1977; ii: 1623-1627.
41.- Fallowfield LJ. Counselling for patients with cancer. Br. M. J., 1988; 297: 727-728.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (26 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
42.- Comstck GW, Partridge JD. Church attendance and health. J. Chron. Dis., 1972; 25: 665-672.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Strain JJ. Diagnostic considerations in the medical setting. Psychiatric Clinics of North America, 1981;
4 (2):287-300.
En este artculo se seala la necesidad de la valoracin global del enfermo con patologa somtica.
Plantea los problemas de los especialistas no psiquiatras ante las alteraciones psquicas y las dificultades
que encuentran los psiquiatras para comprender la naturaleza de los problemas que debe resolver el
especialista de otras reas.
- Twaddle AC. The concepts of the Sick Role and Illness Behavior. Adv. Psychosom. Med., 1972; 8:
172-179.
Twaddle aborda el concepto de Conducta de Enfermedad (haciendo una revisin bibliogrfica del tema),
del Rol de Enfermo y del concepto de Salud, ponindolos en relacin con las influencias tnicas, sociales
y culturales.
- Rapp SR, Vrana S. Substituting nonsomatic for somatic symptoms in the diagnosis of Depression in
elderly male medical patients. Am. J. Psychiatry, 1989; 146: 1197-1200.
Los autores estudian con una base emprica la posibilidad de sustituir los sntomas somticos de
depresin por otros de carcter psquico, en aquellos enfermos en que dichas manifestaciones no sean
discriminativas de enfermedad psiquitrica.
- Snyder S, Strain JJ, Wolf D. Differentiating Major Depression from Adjustment Disorder with
depressed mood in the medical setting. Gen. Hosp. Psychiatry, 1990; 12: 159-165.
Es el primer trabajo cientfico que demuestra que es posible la diferenciacin entre Depresin Mayor y
Trastorno Adaptativo con humor depresivo en pacientes somticos ingresados en un hospital general.
- Lobo A, Campos R, Prez-Echeverra MJ, y col. A new interview for the multiaxial assessment of
psychiatric morbidity in medical settings. Psychological Medicine, 1992; 23: 505-510.
Introducen y validan una nueva escala (SPPI) que pretende evaluar a los individuos en un esquema
multiaxial incluyendo reas de: psicopatologa, alteraciones somticas, apoyo social, y personalidad
premrbida.
- Katon W, Gonzales J. A review of randomized trials of Psychiatric Consultation-Liaison Studies in
Primary Care. Psychosomatics, 1994; 35: 268-178.
Los autores revisan tres generaciones de pruebas randomizadas de estudios sobre salud mental
desarrollados por psiquiatras de Interconsulta y Enlace en atencin primaria. Encuentran que se ha
mejorado la deteccin de alteraciones psiquitricas y su tratamiento.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (27 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
- Kenneth BW. Depression in general medical settings. Implications of three health policy studies for
Consultation-Liaison Psychiatry. Psychosomatics, 1994; 35 (3): 379-296.
Tras la revisin de tres estudios sobre la salud, el autor afirma la importancia de la funcin del psiquiatra
de Interconsulta y Enlace en la educacin de los mdicos generales, con lo que se mejoran los resultados
obtenidos en la curacin de los enfermos, sus necesidades psicolgicas y sus problemas sociales.
- Saravay S, Lavin M. Psychiatric comorbidity and Length of Stay in the general hospital. A critical
review of outcome studies. Psychosomatics, 1994; 35: 233-252.
Se revisan 26 trabajos internacionales que relacionan el tiempo de estancia media hospitalaria y la
comorbilidad psiquitrica, llegando a la conclusin de que las alteraciones cognitivas asociadas con
Delirium y Demencia, humor depresivo y otras variables de personalidad, contribuyen no slo a
aumentar los das de estancia en el hospital sino que tambin estn enrelacin con un mayor uso de los
recursos de salud posteriormente.
- Wallack JJ, Snyder S, Bialer F, Gelfand JL, Poisson E. An AIDS Bibliography for the general
psychiatrist. Psychosomatics, 1991; 32 (3): 243-254.
Los autores realizan una exhaustiva revisin bibliogrfica sobre todos los aspectos que pueden interesar a
un psiquiatra en enfermos con SIDA: alteraciones neurolgicas y neuropsiquitricas, demencia, aspectos
psicosociales, grupos de riesgo y poblaciones relacionadas, tratamientos (psicolgicos, somticos),
suicidio, prevencin, test- HIV, aspectos legales y ticos.
- Lipowsky ZJ. Physical illnes, the individual, and the coping process. Psychiat. Med., 1970; 1: 91-102.
El autor aborda el proceso de "coping" como algo que vara en funcin de los cambios personales y
ambientales. Tambin comenta los mecanismos cognitivos bsicos que modelan una determinada
conducta, considerando de sta varios tipos.
LIBROS
- Psiquiatra de Enlace en el Hospital General. Hospital General de Massachusetts. N. H. Cassen . Ed.
Daz de Santos, 3a. edicin. Madrid, 1994.
- Psychiatric Care of the Medical patient. Ed. by Alan Stoudemire, Barry S. Fogel. Oxford University
Press. New York, 1993.
- Psychiatrie de Liaison. R Zumbrunnen. ED. Masson. Pars, 1992.
- Textbook of General Hospital Psychiatry. Geoffrey Gower Lloyd. Ed. Churchill Livingstone. London,
1991.
- Handbook of studies on general hospital psychiatry. Edited by Fiona K. Judd, Graham D. Burrows, Don
R. Lipsiit. Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division). Amsterdam, 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (28 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n2.htm (29 of 29) [02/09/2002 04:14:44 p.m.]
7
3.TRASTORNOS PSISOMATICOS.SOMATIZACIONES
Autores: J.M.Snchez Garca, M.A. Garzn de Paz, G.M. Bueno Carrera y
E.D. Vega
Coordinador: P. Prez Urdaniz, Salamanca
CONCEPTO
La medicina psicosomtica estudia la relacin entre cuerpo y mente. Valora la importancia que el estrs y
los factores psicolgicos tienen en la aparicin, evolucin y tratamiento de ciertas enfermedades fsicas.
En el DSM-IV el trmino psicosomtico ha sido reemplazado con la categora diagnostica de "factores
psicolgicos que afectan a problemas mdicos", haciendo hincapi en los factores psicolgicos, mientras
que en la DSM-III-R se refera a estmulos ambientales. La DSM-IV destaca la importancia de la
cercana temporal entre los factores psicolgicos y la exacerbacin o el retraso de la recuperacin del
estado general. Dentro de los factores psicolgicos incluye los trastornos mentales, los sntomas
psicolgicos, los trastornos de personalidad y las conductas maladaptativas, excluyendo a los trastornos
mentales clsicos cuyos sntomas fsicos son parte del trastorno, como los trastornos de somatizacin, la
hipocondriasis, las quejas fsicas asociadas a trastornos mentales y las quejas fsicas asociadas a
trastornos asociados con las drogas (1,2).
La CIE-10 no utiliza los trminos "psicgeno" ni "psicosomtico", definiendo en el cdigo F54 la
categora de "factores psicolgicos o del comportamiento en trastornos o enfermedades clasificados en
otro lugar "y en el cdigo F68.0 la categora de "elaboracin psicolgica de sntomas somticos" (3).
EVOLUCION HISTORICA
TEORIAS ETIOLOGICAS
Las sociedades primitivas pensaban que la enfermedad estaba causada por espritus malignos;
posteriormente la enfermedad siempre ha estado muy ligada a las creencias religiosas. Los griegos y
romanos adoptaron un enfoque ms cientfico, pero en general hasta el Renacimiento predomin el
enfoque religioso o mgico. Desde entonces empez a surgir el pensamiento cientfico que alcanz su
autonoma respecto a la religin con la Ilustracin en el siglo XVIII.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (1 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Heinroht introdujo en 1818 (4) el termino psicosomtico para designar la influencia de ciertos estados
emocionales en la evolucin de algunas enfermedades crnicas. Durante el siglo XIX haba un auge de lo
orgnico debido a las influencias de Pasteur y Virchow, se pensaba que todas las enfermedades estaban
causadas por alteraciones celulares. Freud (5) estudio la histeria descubriendo que su origen era un
conflicto psicolgico y que sus manifestaciones se producan en los rganos inervados por el sistema
nervioso (SN) sensoriomotor, es decir, que unas alteraciones psquicas daban lugar a manifestaciones
fisiolgicas. As en el caso de Dora en 1905 se vio la influencia de los factores psquicos inconscientes
en la aparicin de sntomas de conversin.
En 1910 Ferenczi comenta que la histeria de conversin tambin puede tener lugar en rganos inervados
por el SN autnomo (4). En los aos veinte Cannon (4) explica la importancia de los efectos de la psique
en el SN autnomo mediante el modelo de afrontamiento-huida, estando relacionado el SN simptico con
la lucha y el SN parasimptico con la inhibicin de los movimientos. Posteriormente en los aos treinta
Dunbar (6) describe distintos tipos de personalidad que se relacionan con ciertas enfermedades y
defiende que los mecanismos de defensa utilizados eran el factor etiolgico fundamental. Durante los
aos cincuenta hay muchos estudios en Medicina psicosomtica, aunque no todos defienden las mismas
lineas tericas. As Garma en 1950 (4) comenta que la lcera pptica tiene un determinado significado
psicolgico, es decir, ampla el concepto de conversin freudiano a un rgano inervado por el SN
autnomo. Alexander (7) en 1950 defiende que un determinado conflicto psicolgico crea un estrs
prolongado que actuando a travs del SN autnomo produce, en funcin de la vulnerabilidad especifica
de cada individuo, un trastorno mdico especfico; as explica la aparicin de la lcera pptica, la
hipertensin arterial esencial, etc. Friedman y Rosenman (4) a finales de los cincuenta relacionan un tipo
de personalidad llamado personalidad tipo A con la predisposicin a padecer patologa coronaria.
Ms tarde, en los aos sesenta, Holmes y Rahe (8), basndose en estudios previos que relacionaban
ciertas variables psicosociales con cambios fisiolgicos, elaboran una escala con 43 sucesos en la vida
asociados a cantidades variables de estrs y los cuantifican, de tal manera que calculan el grado habitual
de estrs psicolgico que acompaara a esos sucesos vitales. As los individuos con una puntuacin
superior a 200 en el ao precedente, presentaran ms riesgo de desarrollar una enfermedad.
Durante los aos sesenta y setenta Selye (9) describe el sndrome de adaptacin general, que consiste en
una respuesta al estrs desarrollada en tres fases secuenciales: fase de alarma, fase de activacin
sostenida y fase de agotamiento, a la cual se llega si el estrs no cesa. Se produce porque el estrs induce
cambios en el eje crtico-hipotalmico-suprarrenal, que aumentan, entre otras sustancias, la
noradrenalina, responsable de los efectos autonmicos. En estos mismos aos, a partir de los estudios de
Miller sobre el aprendizaje del control de las funciones mediadas por el SN vegetativo, se empieza a
sentir en la psicosomtica el influjo de la psicologa conductista, sobre todo en los EE.UU., que
conducira a la aplicacin de los descubrimientos de la psicologa del aprendizaje al campo de la salud.
Sifneos y Neimiah (9) desarrollan el concepto de Alexitimia y describen a las personas alexitmicas
como aquellas que no pueden expresar verbalmente sus estados emocionales y por ello producen
trastornos psicosomticos cuando estn sometidos a estrs, de ah su escasa respuesta a psicoterapias de
introspeccin, y su mejor respuesta a terapias de modificacin de conducta y/o de apoyo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (2 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Interesantes fueron las contribuciones de Engel y col. (10), que realizaron un Modelo Biopsicosocial en
el que se contemplan factores externos (socioculturales y ecolgicos) junto con factores internos
(emocionales, genticos, somticos, constitucionales, y biogrficos) en la etiologa de los trastornos
psicosomticos. Estos factores se han tenido muy en cuenta en el DSM-IV.
Actualmente se estn haciendo estudios en animales sometidos a estrs crnico y se observa la aparicin
de enfermedades consideradas psicosomticas, lo cual corrobora la importancia de que el estrs,
actuando de una manera inespecfica, puede dar lugar a trastornos psicosomticos. Con el avance de las
tcnicas bioqumicas se ha profundizado en el conocimiento de las bases biolgicas de la conducta
normal y anormal, descubriendo, as, que hay distintos mediadores neurofisiolgicos y psicoinmunitarios
implicados en la respuesta ante determinados acontecimientos o situaciones vitales o para relacionar el
estrs con cambios moleculares sinpticos.
En Espaa, a parte de Garma, ya citado anteriormente, ha habido grandes personajes que han estudiado
estos temas como Gregorio Maran, o en los aos setenta, Rof Carballo que inicia una actitud
integradora de todas las corrientes (psicodinmica, psicofisiolgica, conductual y psicosocial), que
aunque diferentes en sus mtodos persiguen el mismo objetivo (11).
ETIOPATOGENIA
Las teoras para explican los trastornos psicosomticos se pueden englobarse en tres lineas:
- La que considera que cada enfermedad psicosomtica tiene una personalidad especifica.
- La que considera que habra unos conflictos inconscientes en las enfermedades psicosomticas,
pudindose establecer, en algunas, una buena correlacin entre el tipo de conflicto y la enfermedad.
- Una tercera linea, menos concreta, que propone que situaciones inespecficas crnicas de estrs,
combinadas con una vulnerabilidad gentica, produciran cuadros psicosomticos.
Todo lo anterior se complica cuando se intentan establecer modelos etiolgicos, puesto que mientras
unos modelos postulan que la causa original es psquica, como el modelo psicosomtico o el modelo de
estrs, otros postulan que la causa original es somtica, aunque despus lo psicolgico revierte en lo
somtico, como en el modelo somatopsquico, en cambio otros no le dan prominencia ni a lo somtico ni
a lo psquico, sino a lo biolgico, que puede ser gentico o constitucional, como el modelo de efectos
concomitantes. O bien, le dan importancia a todo por igual, ya que actan simultneamente, segn el
modelo holstico (12).
En la prctica se pueden establecer unos factores que deberan estar presentes simultneamente para que
se desarrolle un trastorno psicosomtico:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (3 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
- Que el individuo tenga una determinada predisposicin biolgica ya sea dada por el ambiente, por su
gentica o por sus hbitos.
- Que tenga una personalidad vulnerable o un grado de estrs que sus mecanismos de defensa no puedan
soportar.
- Que est bajo un importante estrs que acte en lo vulnerable de su personalidad (9).
En este captulo se van a tratar los trastornos psicosomticos ms caractersticos de cada sistema
orgnico realizando un breve repaso de su epidemiologa, sintomatologa, etiologa, aspectos
psicolgicos y sus posibles tratamientos.
TRASTORNOS CARDIOVASCULARES
La patologa cardiovascular constituye la causa de muerte ms frecuente en el mundo occidental. La
ansiedad puede desencadenar taquicardia y otras sensaciones que los pacientes asocian con su corazn,
de manera que hasta un 15% de los enfermos que consultan al cardilogo acuden con sntomas
relacionados con esta ansiedad.
ENFERMEDAD CORONARIA
La enfermedad coronaria se desarrolla por un desequilibrio entre los requerimientos de oxgeno por parte
del miocardio y la cantidad aportada por las arterias coronarias debido a la formacin de placas de
ateroma en las mismas. Constituye una de las causas ms frecuentes de muerte en el mundo occidental.
Se han identificado una serie de factores de riesgo como la hipertensin, la hiperlipemia, el tabaco, el
sedentarismo, la dieta, etc. No existe un rasgo de personalidad especifico en los pacientes con patologa
coronaria, pero se ha definido un patrn de comportamiento caracterstico. Osler en 1903 destac que
estos pacientes eran ambiciosos, agresivos y sin capacidad para relajarse. Friedman y Rosenman en 1959
(13) describen el patrn de personalidad tipo A como un sujeto ambicioso, competitivo, impaciente,
hostil, deseoso de xito y de reconocimiento por los dems, con necesidad de resolver las cosas con
urgencia y una gran dificultad para relajarse. Se ha demostrado que los sujetos con esta personalidad
tienen un riesgo dos veces superior al resto de la poblacin de padecer patologa coronaria. La patologa
coronaria ms grave se ha observado en pacientes que presentaban puntuaciones elevadas de hostilidad y
adems tendan a reprimir sus expresiones de ira, de manera que la combinacin de estos dos rasgos
parece ser el factor psicolgico ms nocivo. Acontecimientos vitales como cambios en la estructura
familiar, prdidas de un ser querido, situaciones de sobrecarga de trabajo o desempleo son situaciones
frecuentemente asociadas a patologa coronaria.
La aparicin de un infarto de miocardio es ms frecuente en enfermos con patologa coronaria, y es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (4 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
habitual que cuando se inicia la sintomatologa se produzca una reaccin de negacin sobre todo en
pacientes con rasgos tipo A ms intensos, con ello se retrasa la solicitud de atencin mdica, lo que tiene
gran importancia dado que la mayora de las muertes se producen en las primeras horas postinfarto.
El inicio de los sntomas o su ingreso en el hospital suscita una intensa ansiedad que ha de tenerse en
cuenta, pues puede producir la aparicin de arritmias o incluso producir la muerte sbita, posiblemente
por la liberacin de catecolaminas, por lo que el personal de la unidad coronaria juega un papel
importante ofrecindoles la comunicacin adecuada que les permita disminuir las manifestaciones
ansiosas, aunque en muchas ocasiones esto no es suficiente y hay que recurrir a los psicofrmacos como
las benzodiazepinas y el propanolol.
En el periodo de convalecencia, cuando el paciente vuelve a su domicilio, es frecuente que aparezca un
estado de disforia que hace ms difcil el periodo de rehabilitacin. Solo un pequeo porcentaje de estos
enfermos desarrolla depresin mayor precisando antidepresivos. Los antidepresivos tricclicos solo se
emplearan, si se precisan, a partir de la octava semana tras el infarto, siempre y cuando no haya una
arritmia que desaconseje su uso; se utilizarn las dosis habituales y sern mantenidos el tiempo
suficiente. Tambin se dispone, hoy en da, de los nuevos antidepresivos que apenas tienen efectos
cardiotxicos (mianserina, viloxacina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, moclobemida, amineptino, etc.)
de tal manera que constituiran los frmacos de eleccin.
Un abordaje farmacolgico, psicolgico, educativo, as como modificaciones del rgimen de vida,
pueden ayudar a disminuir los riesgos y as mejorar la evolucin de estos pacientes. Las diversas
psicoterapias (individual y grupal) pueden ayudar a disminuir el impacto del estrs y a modificar los
rasgos de personalidad tipo A, lo que incidira disminuyendo las descompensaciones y aumentando la
supervivencia de los pacientes que han sufrido un infarto.
HIPERTENSION
Se define como la elevacin persistente de la tensin arterial por encima de 140/90 mmHg. Al menos un
15% de la poblacin sufre este problema en algn momento de su vida. En el 90% de los casos se trata de
una hipertensin esencial o idioptica, es decir, producida por mecanismos etiopatognicos no bien
establecidos.
Los individuos con historia familiar de hipertensin tienden a presentar respuestas cardiovasculares y
emocionales intensas frente a situaciones frustrantes. La clera reprimida constituye un factor de riesgo
para la hipertensin esencial. Las depresiones agudas y la tristeza motivan que la tensin arterial sea tan
elevada en reposo como lo es despus de hacer ejercicio, interfiriendo en los ajustes cardiovasculares
asociados al ejercicio.
Las sociedades sometidas a un proceso de cambio en sus pautas culturales (urbanizacin,
industrializacin, perdida de tradiciones) han mostrado una mayor prevalencia de hipertensin arterial
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (5 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
(14). Tambin se ven implicados factores psicolgicos, como la hostilidad reprimida, que hace que el
individuo se encuentre tenso, en alerta constante y sienta su entorno como algo amenazante. Se ha visto
que pacientes hipertensos, con elevacin de la renina plasmtica presentan con frecuencia estados de ira
contenida, susceptibilidad, depresin y ansiedad (15).
Han resultado tiles en el tratamiento de la hipertensin tcnicas de relajacin, el biofeedback y tcnicas
para afrontar el estrs, teniendo en cuenta que en todo caso es necesario mantener una dieta adecuada y si
es preciso un tratamiento farmacolgico especifico. Hay que sealar que con frecuencia los
antihipertensivos producen alteraciones psicopatolgicas, fundamentalmente trastornos depresivos.
TRASTORNOS RESPIRATORIOS
El aparato respiratorio va a responder de distinta forma, dependiendo del estado emocional. As las
personas ansiosas manifiestan una respiracin corta y rpida, mientras que los individuos deprimidos
presentan una respiracin profunda y fatigosa, entrecortada por llantos y suspiros.
Distinguimos aqu dos cuadros patolgicos en los cuales los factores psicosociales estn involucrados
claramente en su patogenia: el asma y la hiperventilacin.
ASMA BRONQUIAL
El asma bronquial es una respuesta de broncoconstriccin del rbol respiratorio ante determinados
estmulos, que clnicamente se manifiesta como episodios de disnea paroxstica y broncoespasmo.
Clsicamente se diferencian dos tipos de asma:
- Asma extrnseco, cuya patogenia se basa en una reaccin inmunitaria desencadenada por un antgeno
que interacciona con una Ig E, dando lugar a la liberacin de sustancias (responsables de la reaccin
bronquial) liberadas por los mastocitos. Se desarrolla sobre todo en nios que tienen antecedentes
alrgicos (urticaria, rinitis, eczema).
- Asma intrnseco o idiosincrsico, no relacionado en su patogenia con las Ig E. Se presenta sobre todo en
personas mayores de 40 aos, sin antecedentes alrgicos. Se desencadena a raz de una infeccin viral,
ingesta de frmacos (AAS, indometacina) o contaminantes ambientales.
Aunque clsicamente se crea que el asma era una reaccin local del rbol traqueobronquial, actualmente
se sugiere que hay un aumento del tono parasimptico, debido a un reflejo que se origina a nivel
bronquial. Por otra parte, se sabe, que diversos factores psicosociales favorecen el desarrollo de un
ataque asmtico, sobre todo en su modalidad extrnseca.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (6 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Los estudios epidemiolgicos sobre factores psicosociales implicados en la etiopatogenia del asma,
fueron iniciados por Wess y col. (16). Este aspecto se ha estudiado mucho en nios, donde se ha
demostrado que la aparicin de un ataque de asma esta relacionado con situaciones de estrs emocional.
La hospitalizacin y otras situaciones en las que el nio sufre el temor por la separacin de la madre, el
nacimiento de un hermano, frente al que el nio desarrolla un sentimiento de celos, un ambiente familiar
desestructurado o inestable influyen de tal manera que en esta ltima situacin, por ejemplo, un
importante porcentaje de casos mejoran si son separados del ambiente familiar, resistindose sin embargo
al tratamiento farmacolgico.
Se ha observado, tambin, que los nios que viven en ambiente desfavorables, la mejora clnica esta
asociada con una mayor capacidad de afrontar situaciones conflictivas. Bustos y Bracamon (17) definen
el asma del fin de semana, observndose en nios cuyo padre est presente en casa solo los fines de
semana, favorecindose, as, en este periodo las situaciones conflictivas, que daran lugar a los ataques de
disnea.
No se ha definido un perfil psicolgico especfico de los pacientes asmticos, pero se aprecia que un gran
nmero de nios con este problema presentan una necesidad exagerada de ser protegidos, desarrollando
actitudes de dependencia frente a la madre, junto a un temor desproporcionado a separarse de la figura
materna.
Desde una perspectiva psicoanaltica, la manifestacin de ataques de asma se relacionara con situaciones
reales o inconscientes que tienen un riesgo inminente de prdida o separacin de la figura materna. Con
frecuencia la actitud hace que se den estas relaciones de dependencia. Es frecuente que estos nios sufran
problemas de fracaso escolar y de adaptacin a su entorno, favorecido, en parte, por las hospitalizaciones
que precisan y la sobreproteccin por parte de los padres y profesores. Por todo ello es importante evitar,
en estos nios, actitudes inadecuadas que favorezcan este tipo de relaciones.
No obstante, aunque los factores psicosociales estn implicados en la patogenia del asma, en un 70% de
los casos, un bajo porcentaje tienen desencadenantes puramente emocionales. Recientemente, se ha visto
que los pacientes asmticos que tienen una psicopatologa de base, un entorno familiar conflictivo, o que
han sufrido la perdida de alguna figura familiar representativa, tienen un curso ms desfavorable del
cuadro (18).
De todo ello se deduce la importancia de la participacin de un experto en salud mental, en el equipo que
trata al nio asmtico, para evitar que se produzcan alteraciones en su desarrollo psicolgico (19).
SINDROME DE HIPERVENTILACION
La hiperventilacin se define como un incremento de la actividad respiratoria para mantener el nivel de
oxgeno y de anhdrido carbnico dentro de lmites normales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (7 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Desde el punto de vista fisiopatolgico, el cuadro se desarrolla por la disminucin de la PCO2 en los
alvolos y en la circulacin arterial, desencadenando una alcalosis respiratoria, con lo cual disminuye el
calcio inico, modificndose el potencial de membrana, producindose as los sntomas neuromusculares.
Clnicamente se manifiesta con debilidad, sensacin de mareo, parestesias, espasmo carpopedal,
sensacin de despersonalizacin y de desrealizacin, cambios emocionales, labilidad afectiva, llanto
inapropiado, ansiedad, preocupacin por sntomas somticos, etc.
El sndrome de hiperventilacin se desarrolla, con frecuencia, de forma secundaria a estados de ansiedad,
bien sea formando parte de un cuadro psiquitrico o como una forma de respuesta ante estmulos
estresantes manifiestos o inconscientes. Es muy importante el diagnstico diferencial con lesiones del
SNC, hipoglucemia, arritmias, IAM, etc.
El tratamiento ser el de la causa, si es secundario a un cuadro de ansiedad el individuo debe ser
sometido a un ambiente rico en CO2, por ejemplo, respirando en una bolsa de papel, y si es preciso se
utilizaran las benzodiazepinas. Si hay un trastorno psiquitrico de base se aconseja su tratamiento.
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
El tracto gastrointestinal (TGI) es una de las localizaciones ms frecuentes de los trastornos
psicosomticos, puesto que es muy rico en terminaciones nerviosas del SN autnomo.
Psicodinmicamente la importancia del TGI en la primera infancia es vital en las fases oral y anal. El
digerir sustancias, masticarlas, expulsarlas y el control de esfnteres intervienen en muchos significados y
niveles de control (9). Por ltimo en la clnica diaria se puede observar la comorbilidad de alteraciones
gastrointestinales en trastornos depresivos y de ansiedad.
Adems de los cuadros que se exponen a continuacin tambin se han relacionado con factores
psicolgicos la aerofagia, la boca seca, la estomatitis, la disfagia, las nauseas, el mericismo, la acalasia, la
hipersalivacin, los vmitos, el piloroespasmo, la diarrea nerviosa, el estreimiento y la hiperemesis
gravdica.
ULCERA PEPTICA
Es una erosin circunscrita que atraviesa la muscularis mucosae y que aparece en el duodeno, el
estmago (sobre todo en antro) y en la zona inferior del esfago. Tiene una prevalencia aproximada de
un 6 a un 15% predominando en el varn. Sin embargo en autopsias se observa que el 30% de los
varones y un 15% de las mujeres tienen lceras aunque no han presentado sntomas en su vida.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (8 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
La sintomatologa se caracteriza por la presencia de dolor y malestar epigstrico que suele empeorar
cuando el estomago est vaco o se ingieren comidas picantes, alcohol, cafena o tabaco. Presentan
tambin nuseas, vmitos, cambios de apetito, prdida de peso, dispepsia e intolerancia a las comidas.
Las lceras ppticas pueden presentar varias complicaciones entre las que cabe destacar la obstruccin
intestinal, la hemorragia, y la perforacin que se acompaa frecuentemente de dolor de espalda, sangrado
y alteraciones sistmicas.
La etiopatogenia est relacionada con un desequilibrio entre los factores protectores de la mucosa y los
factores agresores de la misma, sobre todo el cido gstrico. La produccin de ClH depende de las
clulas parietales que estn en la mucosa gstrica, las cuales, estn estimuladas por la gastrina que
procede de las clulas G, la histamina y la acetilcolina liberadas por el sistema parasimptico, que a su
vez, sensibiliza a la clulas G para la histamina. El alcohol, la cafena y el tabaco son unos importantes
agresores de la mucosa puestos que alteran la barrera de retrodifusin de iones de hidrgeno. En los
ltimos aos ha acaparado mucho inters el Helicobacter pylori en la etiologa de esta enfermedad (20).
A lo largo de la historia se ha observado como las emociones influyen en la funcin gstrica. En 1947
Wolf y Wolff estudiaron a un paciente con fstula gastroduodenal y descubrieron que el miedo, la
ansiedad extrema y la depresin, tendan a disminuir la secrecin y motilidad gstrica y producan
palidez de la mucosa, mientras que la hostilidad y los sentimientos de ira y resentimiento, se asociaban a
un aumento de la secrecin y motilidad as como a una hiperemia de la mucosa. (21) Engel y col. en
1956 estudiaron a una nia con fstula gastrointestinal viendo como la interaccin personal aumenta las
actividades gstricas y el distanciamiento las disminuye (22). Alexander en 1950 pens que los pacientes
con posibilidades de desarrollar lceras eran dependientes al menos inconscientemente, con sentimientos
continuos de frustracin e insatisfaccin, esto daba lugar a un aumento de actividad del nervio vago que
aumentaba la secrecin cida, produciendo hiperemia de la mucosa, facilitando la aparicin de lceras.
Describi tres tipos de pacientes en funcin de como organizaban su dependencia: los
pseudoindependientes que negaban su dependencia comportndose, por usar la formacin reactiva, como
agresivos, confiados y dominantes; los pasivodependientes que sobreexpresaban su dependencia, y los
que se mostraban demandantes de dependencia que podan comportarse como antisociales (7). Weiner y
col. realizaron estudios en reclutas de la armada que confirmaron las teoras de Alexander (9). En esta
linea Bonfils (23) propuso cuatro tipos psicosomticos de pacientes ulcerosos: I.-tipo hiperactivo, con
preponderancia de sus tendencias independientes y conductas competitivas; el 25%. II.-tipo equilibrado,
con tendencias dependientes e independientes en equilibrio, con una conducta poco neurtica; el 50%.
III.-Tipo inestable, de edad inferior a 30 aos, frecuentemente con alcoholismo y conductas psicopticas;
el 10%. IV.-Tipo pasivo, individuos dependientes con frecuentes manifestaciones depresivas y ansiosas,
histerias de conversin y sntomas esquizoparanoides; el 15%.
No obstante, otros autores, muestran estudios en los que no se relacionan conflictos inconscientes ni
rasgos de personalidad con la tendencia a desarrollar lcera. (24) Estudios de perfiles de personalidad en
pacientes ulcerosos dio lugar a varios grupos homogneos destacando que lo ms importante eran el
neuroticismo y la ansiedad, sin observar diferencias significativas en la edad, sexo, duracin de la
enfermedad y niveles de pepsingeno. De ah concluyen que el estrs y la ansiedad actan de manera
inespecfica en el organismo y debido a otros factores como la predisposicin y/o el ambiente se
desarrolla un trastorno ulceroso.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (9 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
El tratamiento mdico consiste en una dieta que evite la cafena, la nicotina, el alcohol y los picantes;
frmacos como anticidos, anticolinrgicos y antihistamnicos tipo antiH2 como la cimetidina y la
ranitidina. La ciruga ha quedado relegada al tratamiento de complicaciones o al uso de vagotomas
selectivas. Desde el punto de vista psiquitrico se usan ansiolticos que pueden disminuir la respuesta al
estrs y antidepresivos, sobre todo aquellos que actan bloqueando receptores de histamina como la
Doxepina y la Desimipramina. Se ha utilizado el biofeedback y la psicoterapia para tratar defensas
adaptativas y conflictos psicolgicos exagerados de dependencia, hostilidad y frustracin. Hay estudios
que muestran que pacientes tratados con psicoterapia y tratamiento mdico mostraban resultados
equivalentes a los tratados slo con medicamentos a corto plazo, pero tenan menos recurrencias a largo
plazo (22).
SINDROME DEL COLON IRRITABLE
Es uno de los trastornos ms frecuentes del TGI que afecta del 50 al 70% de pacientes con quejas
digestivas. Suele aparecer desde la adolescencia hasta la edad media de la vida y es ms frecuente en los
pases desarrollados. Su incidencia est en aumento. Es ms frecuente en las mujeres. Los sntomas
consisten en la aparicin de episodios recurrentes, vagos e intermitentes de malestar abdominal con
diarrea, estreimiento, con o sin dolor abdominal. Se diagnostica tras descartar otras patologas. No se
encuentra ninguna alteracin histolgica en el TGI 9). En los estudios fisiopatolgicos, se ha observado
que estos pacientes tienen una frecuencia de ondas lentas intestinales anormalmente elevada, de 3 ciclos
por minuto, y que el estrs las aumentas (20).
Se ha asociado con caractersticas de la personalidad anal como la ordenabilidad, puntualidad, limpieza,
rigidez y rasgos obsesivos compulsivos. Alexander y otros pensaban que el estreimiento sera visto
como una retencin propia de un individuo obstinado y la diarrea sugerira ansia de desaprobacin y
agresividad inconsciente (22). Congard y Bonfils en 1986 distinguen dos tipos de pacientes: unos, el
60%, con una estructura obsesiva o compulsiva que son meticulosos, describen rigurosamente sus
sntomas y tratamientos y producen una actitud contratransferencial de rechazo; y otros, el 40%, de
estructura histerofbica que tratan de llamar la atencin y que predomina en mujeres (25). Sin embargo
en estudios actuales no se ha identificado ningn tipo de personalidad o rasgos en pacientes con este
sndrome, ni tampoco diferencias biolgicas ni psicolgicas claras (22). En la clnica se observa que un
25% de adultos con este sndrome padecen depresin unipolar, trastornos distmicos, de ansiedad, de
personalidad, somatoformes y de conversin o hipocondriacos, los cuales deben ser investigados para
realizar un tratamiento.
Se han usado diversos frmacos como analgsicos, ansiolticos y antidepresivos, sobre todo
anticolinrgicos, as como modificaciones de la dieta enriquecindola en fibras. Se han realizado
tratamientos psicolgicos como la hipnosis, biofeedback, terapia cognitivo-conductual con resultados
variables. Ciertos autores abogan por un tratamiento psicosocial y se establecen varios puntos en el
tratamiento de estos pacientes, concluyendo que el abordaje debe ser con medicacin cuando sea
necesaria; una educacin, poniendo nfasis en que es una enfermedad crnica con recadas y terapias
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (10 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
conductuales y de relajacin (26,27).
ENFERMEDAD DE CROHN
Se conoce tambin con el nombre de enteritis regional. Puede aparecer en cualquier lugar del TGI,
afectando a todo el grosor de la pared y presenta, en el estudio histolgico, granulomas no caseosos
adems de necrosis y lceras. Surge con ms frecuencia en leon terminal, el intestino delgado y el colon.
En Espaa hay una incidencia de la enfermedad de Crohn (EC) de 0,5 a 0,8 casos por cada 100.000 h.
por ao. Es ms frecuentes en la raza blanca y sobre todo en judos. Aparece por igual en ambos sexos.
Suele aparecer en la segunda y tercera dcada de la vida.
El inicio es insidioso presentando dolor abdominal y retortijones que se acompaa de diarrea y tenesmo.
Puede presentar varias complicaciones como fstulas, infecciones y abscesos perianales e intestinales. El
curso de la enfermedad es crnico con fases remisin y de exacerbacin aguda (20).
La etiopatogenia no est clara aunque se piensa en causas genticas, inmunolgicas, infecciosas e incluso
psicolgicas. Hay autores que piensan que no hay rasgos de personalidad caractersticos de la EC o bien,
que muchos de los rasgos son debidos a estados ansiosos o depresivos reactivos a la presencia de una
enfermedad crnica. Un dato observado por los clnicos es que a veces el inicio de la enfermedad y de las
recadas suele coincidir con periodos de estrs emocional adicional (9). Otros autores creen que hay
ciertos rasgos de personalidad en los enfermos de la EC parecidos a los de la CU aunque quiz menos
marcados. As, en un estudio realizado en 1969 con el MMPI, se observa un nivel aumentado en las
escalas de hipocondriasis, histeria y depresin y se aprecian rasgos obsesivo compulsivos y conflictos de
dependencia no resueltos semejantes a los de enfermos de CU (22).
El tratamiento principal es mdico: dieta, sulfasalazina y corticoides, tambin se usa metronidazol (20).
A veces hay complicaciones que necesitan de tratamiento quirrgico, como proctocolectoma con
ileostoma, lo cual influye mucho en el estado psicolgico del paciente ya que se tiene que adaptar a una
situacin nueva con control de la limpieza, de la defecacin por el orificio abdominal y al cambio de la
imagen corporal. El tratamiento psicoterpico es vlido, sobre todo las terapias de apoyo no
confrontativas y orientadas hacia la relacin con los dems, ya que se ha demostrado que ayudan a
disminuir la frecuencia de las exacerbaciones. Tambin es importante por los estados ansiosos y
depresivos que surgen en estas enfermedades crnicas, en todo caso hay que trabajar muy unido al
internista (9,22,28).
COLITIS ULCEROSA
Se caracteriza por la presencia de inflamacin y ulceracin de la mucosa y submucosa del intestino
grueso, con posible afectacin del leon distal. Tiene una distribucin bimodal con dos picos en las
edades de 20 a 40 y de 60 a 80 aos (20).
Puede iniciarse de forma aguda o insidiosa. El sntoma ms importante es una diarrea
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (11 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
mucosanguinolenta. Tiene periodos de remisin y otros de exacerbacin. Se presentan, a veces, graves
complicaciones como perforacin intestinal, megacolon txico, hemorragias masivas, pseudopoliposis.
Tras 20 aos o ms suele aparecer cncer de colon que requiere de proctocolectoma preventiva y/o
curativa (20). Su origen puede ser gentico, inmunitario, infeccioso y se afecta por factores psicolgicos.
Alexander, en los aos cincuenta, intent realizar una explicacin psicodinmica, y as pensaba, que los
sentimientos orales agresivos de estos pacientes, aumentaban cuando haba una frustracin de necesidad
de dependencia, por lo cual, solan estar ansiosos y ello estimulaba al sistema parasimptico y produca
colitis. Engels, en 1955, cree que las relaciones interpersonales son ms importantes que los conflictos
intrapsquicos, y que la base es una insatisfactoria relacin madre-hijo y que cuando el nio se siente
fracasado, en el intento de satisfacer a la madre real o sustituta, aparece una reaccin de
desesperanza-indefensin que puede desencadenar la CU (9). Otros autores piensan que hay rasgos de
personalidad obsesivo-compulsivos y anales con sensibilidad narcisista en estos pacientes (29). No
obstante, hay estudios con resultados contradictorios, y as hoy da no se puede asegurar la existencia de
personalidades tipo en los pacientes ni en sus padres (9,22). Todo lo anterior se complica porque es
difcil separar lo psicosomtico de lo somatopsquico una vez a aparecida la CU, pues es cierto que estos
enfermos viven en un estrs continuo que los lleva a padecer trastornos ansiosos y depresivos. Tambin
se ha observado que las psicosis aparecen con ms frecuencia en pacientes con CU que en grupos
control, a veces coincidiendo con el primer episodio de CU, habra que tener en cuenta si son secundarios
a trastornos metablicos o si son consecuencia del uso de corticoides.
El tratamiento consiste en dieta y empleo de medicaciones como la sulfasalazina, los corticoides, el
metronidazol, etc. y tratamiento quirrgico si se precisa. Se realizan psicoterapias para el manejo de las
defensas y las necesidades de dependencia y mantenimiento de la autoestima (30). A lo largo de la
historia hay estudios que demuestran el beneficio de la intervencin psicoteraputica, sobre todo de
apoyo. Actualmente los clnicos creen que la psicoterapia disminuye la frecuencia de recidivas (22).
TRASTORNOS ENDOCRINOS
El sistema endocrino y el sistema nervioso central (SNC) tienen mucho en comn, algunos
neurotrasmisores son tambin mensajeros qumicos en el sistema endocrino. El hipotlamo y el
diencfalo parecen ser el primer coordinador de esta integracin endocrino-neuronal.
Los factores ambientales y problemas interpersonales repercuten en este sistema influyendo a travs del
cortex sobre el eje hipotlamo hipofisario (31). A pesar de ello, no existe ningn factor especfico en
cuanto a conflictos o mecanismos de defensa que predisponga a padecer un trastorno endocrino. An son
desconocidos los mecanismos por los cuales las hormonas actan sobre el estado de nimo y las
funciones cognitivas, aunque est claro el efecto de las hormonas en las conductas sexuales, sociales y
agresivas, de manera que muchos disfunciones endocrinas pueden confundirse fcilmente con trastornos
psiquitricos como pueden ser: psicosis, trastornos de personalidad, trastornos afectivos, trastornos
mentales orgnicos, etc. Dado que el diagnstico de los trastornos endocrinos se puede confundir con
facilidad con un problema psiquitrico, sobre todo en ancianos, es importante diferenciarlos ya que en la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (12 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
mayora de los casos son cuadros tratables.
HIPERTIROIDISMO
El hipertiroidismo es un cuadro producido por un exceso de hormonas tiroideas, que habitualmente cursa
con alteraciones psicopatolgicas, a veces como nica manifestacin, cuyos sntomas pueden ser:
inquietud psicomotriz, sensacin de tensin interior, irritabilidad, ansiedad, hiperactividad, aceleracin
del curso del pensamiento y una afectividad lbil. En algunos casos, sobre todo en ancianos, puede
aparecer sintomatologa depresiva, y en hipertiroidismo severos, excepcionalmente, se han visto
sndromes paranoides. En ocasiones se pueden encontrar dficits cognitivos, con frecuencia, aparece una
atencin lbil y deterioro de la memoria de fijacin. No est clara la patogenia de estas alteraciones,
aunque autores como Reiser sugieren que podran ser secundarias a una alteracin de los receptores de
las catecolaminas, producido por el aumento de hormonas tiroideas.
No hay evidencia clara de que exista un patrn de personalidad predisponente para padecer
hipertiroidismo, pero algunos autores (31), relacionan el estrs emocional con el inicio del
hipertiroidismo, e incluso se han descritos algunos rasgos de personalidad ms frecuentes en enfermos
con esta patologa, tales como asuncin prematura de responsabilidad, supresin de los deseos y
necesidades de dependencia unida a un temor exagerado a la muerte y el dao.
La sintomatologa hipertiroidea puede confundirse con diversos cuadros psiquitricos, entre los que
habra que destacar el trastorno de ansiedad y los cuadros maniacos.
Adems del tratamiento mdico con antitiroideos, propanolol, yodo radiactivo, ciruga, etc., los
problemas de personalidad y psicosociales anteriores, o los producidos por la propia enfermedad y que
persisten tras la recuperacin mdica, debern ser tratados por tcnicas psicoteraputicas apropiadas.
Deberemos ser cautos a la hora de elegir un antidepresivo, pues los tricclicos pueden producir arritmias
cardiacas; tambin hay que saber que algunas fenotiazinas pueden aumentar la taquicardia y que el
haloperidol tiene una elevada neurotoxicidad en este tipo de pacientes.
HIPOTIROIDISMO
Es producido por un dficit de hormonas tiroideas. La forma congnita no tratada precozmente conduce
al cretinismo. En el adulto tiene un comienzo insidioso, a menos que sea secundario a la ciruga, y
predominan los sntomas psiquitricos sobre todo en ancianos; en muchos casos estas alteraciones
mentales son la nica queja que presentan. Es frecuente que remede una depresin endgena, en algunos
casos, incluso con ideas suicidas. Otros sntomas comunes son la despersonalizacin y crisis de llanto. A
nivel cognitivo manifiestan bradipsiquia, dficit de atencin y de memoria reciente. Pueden tener
tambin un sndrome cerebral orgnico que progrese hasta el estupor y el coma. El mixedema se puede
manifestar como un cuadro psictico caracterizado por suspicacia paranoide y alucinaciones auditivas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (13 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Los trastornos psicgenos que cursan con fatiga, apata, anemia, piel seca, estreimiento y aumento de
peso, se confunden fcilmente con el hipotiroidismo; de ah la importancia de hacer un estudio tiroideo
en estos pacientes.
El tratamiento consiste en la reposicin hormonal. La depresin del paciente hipotiroideo responde mal a
los ADT hasta que han recibido el tratamiento hormonal sustitutivo. En general las alteraciones mentales
son transitorias, aunque en enfermedades de larga duracin puede tener una alteracin residual del
funcionamiento intelectual. Los pacientes hipotiroideos tienen una alta sensibilidad a los depresores del
SNC, como la morfina y las fenotiazinas, quizs por una reduccin de la degradacin metablica,
apareciendo niveles altos en sangre.
DIABETES MELLITUS
Se produce por un dficit relativo o absoluto de insulina, que da lugar a una hiperglucemia y a una
alteracin en la utilizacin de lpidos y de protenas. Origina graves lesiones vasculares, sobre todo
microarteriales, y una ateroesclerosis acelerada.
No se tienen datos para pensar que los factores psicosociales estn implicados en la etiologa de la
diabetes, pero si se admite que estados de estrs pueden llevar a la exacerbacin y precipitacin de un
coma cetoacidtico. Se piensa que esta descompensacin se debe a la movilizacin de catecolaminas y
corticosteroides adrenales (32), pero no se conoce, como los factores psicosociales inciden en la
evolucin de la diabetes.
Desde el punto de vista psicolgico, su inters radica en que es una enfermedad crnica, con afectacin
multisistmica que va a cambiar los hbitos del enfermo considerablemente. Tienen que aprender a
administrarse el tratamiento, respetar una dieta, hacer ejercicio fsico y responsabilizarse del control de
las cifras de glucemia.
La presencia de alteraciones psicopatolgicas o algn estrs psicosocial, dificultan el tratamiento y deben
ser valorados por el mdico. Por otra parte la enfermedad es vivida por el enfermo como una amenaza
para su supervivencia y desencadena, frecuentemente, una serie de reacciones emocionales, incluso en
pacientes sin alteracin psicopatolgica, lo que es ms frecuente en la diabetes de inicio juvenil (33). El
apoyo psicolgico del paciente diabtico, por parte del mdico y de su ESM, contribuye a reducir la
repercusin emocional y con ello mejora la eficacia del tratamiento.
HIPOGLUCEMIA
Es un estado fisiopatolgico y no una enfermedad en si misma. La sintomatologa es secundaria a la
disminucin de la glucosa en el SNC y al aumento de la actividad autonmica. Cuando descienden los
valores de glucosa por debajo de 50 mgs/dl, el aporte que recibe el SNC es insuficiente y empieza a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (14 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
aparece el dficit funcional.
Clnicamente cursa en un principio con sntomas mentales, aparece inquietud, cefalea, confusin,
hambre, irritabilidad, mareos y alteraciones de la visin seguido al poco tiempo de una descarga de
adrenalina que provoca ansiedad y sntomas vegetativos, si no se trata puede progresar a la
desorientacin, alteraciones corticales e incluso la muerte. Cuando los ataques son repetitivos,
prolongados y graves, pueden dar lugar a un dao cerebral irreversible que conduce a un deterioro
cognitivo (9).
Cabe hacer el diagnstico diferencial con trastornos de ansiedad, incluidos los trastornos de pnico, y
depresiones con sntomas atpicos. Cuando en la exploracin neurolgica aparece alguna alteracin hay
que pensar en esta patologa y hacer una determinacin de la glucemia.
El tratamiento del episodio agudo se hace con glucosa que alivia los sntomas en las primeras fases, para
posteriormente buscar la causa subyacente.
SINDROME DE CUSHING
Se produce por un exceso crnico de cortisol. Las alteraciones mentales suelen preceder a los sntomas
fsicos. Las dificultades psiquitricas ms frecuentes son: la depresin con caractersticas endgenas y
alto riesgo de suicidio; un cuadro manaco; un sndrome orgnico con dficit de memoria y problemas de
concentracin; delirium como manifestacin aguda y un sndrome psictico orgnico que remeda a una
esquizofrenia.
El tratamiento de la causa que origina el exceso de cortisol, produce una mejora del estado psicolgico.
Cuando la psicosis es secundaria al tratamiento corticoideo, la disminucin de las dosis junto con la
administracin de neurolpticos, puede mejorar el cuadro psictico. Los cuadros depresivos son difciles
de tratar, ya que los antidepresivos en estos pacientes son menos efectivos.
SINDROME DE ADDISON
Es una enfermedad producida por un dficit de glucocorticosteroides por insuficiencia de la glndula
suprarrenal, cuya causa ms frecuente es la atrofia idioptica. El inicio es insidioso y predominan los
sntomas psquicos con cambios significativos de la personalidad y de la conducta. Se observa apata,
fatigabilidad, falta de iniciativa, aislamiento, humor depresivo y enlentecimiento. El paciente se suele
volver solitario e irritable, y en estados avanzados, el estado de animo depresivo y el retardo psicomotor
pueden ser acusados. En periodos de exacerbacin aguda pueden aparecer episodios de delirium con
alucinaciones ocasionales, pudiendo llegar al estupor y coma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (15 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Hay que hacer un diagnstico diferencial con cuadros psiquitricos como hipocondra, depresin y
trastorno de ansiedad crnico. Al principio los niveles basales de corticosteroides son normales y es
preciso utilizar un test de estimulacin para el diagnstico. El tratamiento con corticoides produce
generalmente la remisin de la sintomatologa.
TRASTORNOS CUTANEOS
La dermatologa se puede beneficiar de una aproximacin psicosomtica por varias razones:
- La piel representa la unin entre lo interno y externo del individuo, es el rgano ms visible y sirve de
intermediario entre el individuo, sus contactos sociales y el ambiente.
- La piel tiene mucha relacin con la apariencia, de ah que cualquier alteracin cutnea, sea temporal,
estacional o crnica puede influir en la autoestima y autoimagen.
- La piel es muy reactiva a la mayora de los estados emocionales, tales como la agresividad, la
vergenza y el miedo (34,35).
- La fcil accesibilidad de la piel hace que los pacientes puedan interaccionar con las lesiones cutneas
tocndolas, rascndolas y as empeorar su evolucin (36).
DERMATOSIS DE ORIGEN PSIQUIATRICO
Dermatitis artefacta
Son lesiones cutneas producidas por los propios pacientes, aunque ellos lo niegan. Siguen una
distribucin lineal. Es ms frecuente en mujeres (5-10:1) y en todas las edades. La mayora de los
pacientes sufren trastornos de ansiedad, depresiones mayores y trastornos de personalidad.
Parasitosis delusional
Los pacientes tienen la creencia de que su piel esta invadida por pequeos insectos que ellos pueden
sentir (37). Es ms frecuente en mujeres de edad media o tarda. Es muy difcil de tratar, aunque se han
observado xitos con el antipsictico pimozide. (38)
Excoriaciones neurticas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (16 of 32) [02/09/2002 04:16:04 p.m.]
Son lesiones cutneas autoproducidas que el paciente no niega. Suelen estar localizados en brazos y
piernas. Aunque a veces se desarrolla dentro de un rito compulsivo, la mayora de las veces ocurre
cuando el paciente esta desocupado, frecuentemente al final del da. La edad media de aparicin es de 30
a 40 aos. Los trastornos psiquitricos ms relacionados con este cuadro son la ansiedad, la
hipocondriasis, la esquizofrenia y los trastornos de personalidad, como el narcisista y el esquizoide. Un
tratamiento claro no se ha establecido an, pero se cree que es efectiva una psicoterapia de apoyo (39).
Tricotilomana
Se puede definir como el hbito de arrancarse el pelo. Es ms frecuente en edades tempranas y
adolescentes de la vida. La literatura sugiere que es ms grave en el adulto, tanto porque puede existir
una alteracin psicopatolgica subyacente, como por la vergenza y el malestar social asociado a tener
reas del cuero cabelludo descubiertas. Se han utilizado numerosos tratamientos como IMAOS, hipnosis,
psicoterapias de conducta, etc., con distintos resultados.
DERMATOSIS DE ORIGEN MIXTO
Prurito
Es uno de los sntomas ms frecuentes por el cual los pacientes acuden al dermatlogo (40). Esta
relacionado con muchas enfermedades cutneas y/o generales, de ah que es difcil establecer su
epidemiologa.
Tanto el prurito generalizado como el prurito anal y vulvar son los ms relacionados con factores
psicolgicos. El prurito es una experiencia normal, a la que los individuos responden, segn sea su
personalidad y al grado de atencin que le presten. En algunos individuos se ha observado que ciertos
estados de nimo como el aburrimiento, la irritacin, y la excitacin sexual predisponen al prurito.
Exploraciones psicodinmicas en pacientes con prurito generalizado, sugieren que la agresividad y la
ansiedad reprimidas juegan un papel importante en su gnesis y mantenimiento. Tambin se ha
observado que individuos sadomasoquistas encuentran placer en autoinfringirse lesiones en la piel y que
personas ansiosas descargan de esta manera su tensin (40). En el caso del prurito anal se especula que la
causa puede ser una fijacin en la fase anal del desarrollo, o conflictos relacionados con impulsos sdicos
o con una homosexualidad latente. En el caso del prurito persistente del pene o de la vulva podra ser una
forma de permitirse la masturbacin para as disminuir la culpa que ella supone.
Urticaria
Es una reaccin vascular de la piel caracterizada por la formacin de ronchas rosadas y/o blanquecinas,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (17 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
habitualmente transitorias, que pueden ser pequeas y discretas o grandes y confluentes, acompaadas de
prurito entre moderado o intenso. A veces se forman ampollas o prpuras.
Existe un alto nivel de estrs subjetivo en la vida de los pacientes con urticaria crnica y en las
exacerbaciones agudas. Algunos autores sugieren que representa la agresin o el masoquismo reprimido,
o bien una respuesta a un conflicto en particular. En su tratamiento se ha usado mucho la hipnosis aunque
con resultados variables. En EE.UU. se esta usando la Doxepina con resultados esperanzadores (41).
Hiperhidrosis
Se define como una transpiracin excesiva que a veces es generalizada y otras, lo ms frecuente,
localizada en las palmas, las plantas y las axilas. Aparece por igual en ambos sexos.
En algunos individuos se ha visto que la ansiedad, el miedo y otros estados emocionales dan lugar a un
aumento de la actividad del SN simptico, que puede llevar a un incremento de la sudoracin. Algunas
personas cuando se enfrentan a situaciones fbicas o ansigenas como hablar en publico, asistir a fiestas,
etc., presentan hiperhidrosis, esto hace que el paciente se avergence y se produce un circulo vicioso. A
veces se observan pacientes con creencias delirantes sobre la sudoracin, pensando que es maloliente o
repulsiva, esto puede aparecer en cuadros psicticos o depresivos requiriendo medicacin (9). Como
tratamientos efectivos se han utilizado la psicoterapia convencional, la terapia de conducta, el
biofeedback (42), medicacin anticolinrgica y la simpatectoma.
DERMATOSIS CUYO CURSO QUE PUEDE MODIFICARSE POR FACTORES PSICOLOGICOS
Dermatitis atpica
Se conoce tambin con el nombre de neurodermatitis, eczema atpico o prrigo de Besnier. Es una
inflamacin crnica y pruriginosa de la piel. Se estima que afecta al 0'5% de la poblacin. Aparece con
ms frecuencia en familias con historia de asma y rinitis alrgica. La mayora de los pacientes tienen un
nivel de IgE aumentado. Tambin se ha encontrado una asociacin de la demartitis atpica con una
depresin de la inmunidad celular. Se distinguen dos tipos de dermatitis atpica: la infantil, que tiene
tendencia a ser exudativa y eritematosa, pruriginosa y aparecer en las mejillas, que puede desarrollar
infecciones secundarias al rascado, y la del adulto, que es ms seca y liquenificada.
Puede exacerbarse en periodos de estrs emocional (41). Psicodinmicamente se piensa que puede
deberse a una deprivacin sensorial en la infancia temprana (35). Algunos individuos se muestran muy
dependientes y sensibles al rechazo, y otros muy independientes, debido al uso de formaciones reactivas.
El tratamiento incluye psicoterapia, sobre todo de conducta y de expresin de la hostilidad, y
psicofrmacos, aunque lo ms importante es el uso de corticoides tpicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (18 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Psoriasis
Es una dermatosis crnica y recurrente que se manifiesta con placas eritematosas, lesiones
maculopapulosas, circunscritas, discretas y/o confluentes, que a menudo tienen una apariencia escamosa
y plateada. Se suele localizar en codos, rodillas, tronco o cuero cabelludo. Afecta al 1-2% de la poblacin
(40). El estudio histolgico muestra una marcada paraqueratosis. Se acompaa de prurito e irritacin de
la piel, que a veces si se rascan, llevan a infecciones secundarias.
No se conoce bien la causa de la psoriasis, aunque se piensa en una tendencia hereditaria. Diversos
factores pueden agravar una psoriasis, tales como infecciones sistmicas, medicaciones tpicas, cambios
de temperatura y el estrs. Las ltimas investigaciones neuroendocrinolgicas sugieren la hiptesis de
que los pacientes con psoriasis perciben la situaciones de cambio como ms estresantes que los no
psorisicos, observndose que tienen un incremento de adrenalina en orina y niveles ms bajos de
cortisol en plasma que el grupo control (43). Lo cierto es que en estos pacientes, el estrs y los cambios
vitales, empeoran su enfermedad, lo cual no parece relacionarse con ninguna personalidad especfica. No
hay muchos estudios que demuestren que las intervenciones psicolgicas o psicofarmacolgicas mejoren
la psoriasis, aunque se piensa que producen una mejora subjetiva en el estado del paciente.
Alopecia Areata
Est relacionada con muchas causas como bacterias, virus, traumas, causas genticas e incluso se
especula que es una manifestacin de una enfermedad autoinmune. Hay autores que lo relacionan con un
trauma psicolgico o con una prdida, en una persona con rasgos neurticos previos a la aparicin de la
alopecia; pero en un estudio de Perini y col. de 1984 (44) en el que se recogieron los sucesos de estrs en
los 6 meses previos a un ataque de alopecia, no se confirm esta teora. Otros autores han asociado el
tratamiento psicoterpico con su remisin, pero esto no esta claro, puesto que la Alopecia Areata tiene
muchas remisiones espontneas.
ARTRITIS REUMATOIDE
Es una enfermedad inflamatoria crnica de etiologa desconocida. Afecta al 1% de la poblacin, siendo
ms frecuente en las mujeres (4:1) (45). El hallazgo principal es una sinovitis inflamatoria persistente que
tiende a destruir el cartlago articular, produciendo deformidades articulares. Clnicamente se manifiesta
por dolor y rigidez de mltiples articulaciones con tendencia a la afectacin simtrica, principalmente en
las pequeas articulaciones de las manos y los pies. Adems de esto se produce una afectacin
multisistmica que afecta a rganos como: piel, vasos, riones, pulmones, corazn, pericardio, SNC, etc.
Evoluciona en forma de brotes, siendo su curso impredecible, desde un cuadro inflamatorio controlable
con antiinflamatorios, hasta producir la invalidez en pocos aos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (19 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Se desconoce el agente que pone en marcha el proceso inflamatorio, pero su mantenimiento tiene las
caractersticas de un cuadro mediado por el sistema inmune.
La Artritis Reumatoide (AR) ha sido considerada como un prototipo de enfermedad psicosomtica. Se ha
postulado que el estrs psicolgico y distintos factores ambientales, estn implicados en el agravamiento
de la enfermedad reumatoidea. En la sntesis del tejido conectivo estn implicadas numerosas hormonas
(GH, Hormona tiroidea, andrgenos, estrgenos, corticoides, etc.) en cuya regulacin influyen factores
emocionales. Por otro lado, el estrs y las emociones tambin influyen en el sistema inmunolgico.
Moss, en sus estudios, llega a la conclusin de que el patrn de personalidad de los enfermos con AR
estara caracterizado por un predominio de rasgos de masoquismo, perfeccionismo, inhibicin, timidez,
incapacidad para expresar agresividad y hostilidad (46). Posteriormente esta hiptesis no ha podido ser
corroborada, de manera que no se ha podido definir una personalidad premrbida especfica, ni una
mayor incidencia de circunstancias ambientales estresantes.
No obstante, factores emocionales acompaan siempre a la artritis reumatoide como a todas las
enfermedades crnicas, sin embargo acontecimientos estresantes preceden, con frecuencia, a los primeros
sntomas de AR, de forma que se ha sugerido que actuaran como precipitantes. En estos pacientes parece
ser que los brotes tambin estaran en relacin con los factores emocionales (47).
Dado el curso crnico de la enfermedad estas personas desarrollan un alto nivel de neuroticismo. As
mismo debido al dolor y a la limitacin que produce, se desarrolla en ellos un sentimiento de
desesperanza, baja autoestima y ciertos mecanismos de ajuste, que en unos casos permite la adaptacin a
la enfermedad, y en otros por el contrario, facilitan la aparicin de alteraciones psicopatolgicas, como
trastornos de ansiedad y trastornos depresivos.
El tratamiento es fundamentalmente mdico y rehabilitador. Desde el punto de vista psicolgico, es
importante que el enfermo posea una buena informacin de su enfermedad, para que adopte una buena
disposicin para el tratamiento. El hallazgo y tratamiento adecuado de los trastornos psicopatolgicos
acompaantes mejoran el pronstico de la enfermedad.
CEFALEA
Constituye, probablemente, el sntoma ms frecuente del ser humano, casi todo el mundo la padece en
algn momento de la vida. Se trata de un sndrome complejo que puede ser consecuencia de un dao
tisular, poner en evidencia un trastorno psicofisiolgico, reflejar una alteracin emocional o un trastorno
psicopatolgico; siendo la mayor parte de las veces producida por un conjunto de estos factores.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (20 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
CEFALEAS VASCULARES
Es una cefalea crnica, idioptica. Se manifiesta en forma de crisis que duran unas 4-72 horas; el dolor es
pulstil de intensidad moderada a severa, preferentemente unilateral, a veces se acompaa de vmitos,
nuseas, fotofobia, etc., se agrava con el ejercicio, esta en relacin con el periodo premenstrual, se alivia
con el embarazo y suelen existir antecedentes familiares.
Diversos factores emocionales estn presentes en el curso de estas cefaleas, principalmente en el periodo
de aura en el que hay fluctuaciones del estado anmico, como euforia, irritabilidad y tristeza (48). No est
claro que existan rasgos de personalidad tpicos como rigidez, perfeccionismo, etc., ya que hay estudios
en ambos sentidos (49).
CEFALEA TENSIONAL
Es una cefalea crnica, episdica, que se caracteriza por un dolor opresivo, de intensidad leve o
moderada, con frecuencia de localizacin frontooccipital bilateral, no empeora con el ejercicio y no se
acompaa de nauseas, vmitos ni de fotofobia. No suele interrumpir el sueo y mejora al tomar
cantidades moderadas de alcohol. La contractura de los msculos pericraneales, no se tiene muy claro si
es causa o consecuencia de la cefalea.
Aparece en el 80% de la poblacin durante periodos de estrs emocional. Tambin se observa que la
depresin y la ansiedad pueden estar asociadas. La personalidad tipo A es especialmente propensa.
El enfoque teraputico se basa en aprender a afrontar mejor las situaciones de tensin, as como tcnicas
de relajacin.
CEFALEA PSICOGENA
Entendemos por cefalea psicgena aquella que esta ligada a un trastorno mental. Incluimos aqu las
cefaleas de carcter tensional que se asocian a estados de ansiedad, as como las cefaleas asociadas con
depresin, trastornos psicticos, trastornos somatoformes y trastornos conversivos.
Con frecuencia cursa con dolores atpicos, crnicos, que no responden a los analgsicos habituales. El
paciente muchas veces rechaza la posibilidad de padecer un trastorno mental que justifique est
sintomatologa.
CEFALEA POSTRAUMATICA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (21 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Nos referimos aqu a cuadros de cefalea crnica y recurrente que se asocia a un cortejo de sntomas
(irritabilidad, dificultad de concentracin, nerviosismo, insomnio, inestabilidad) que constituyen el
sndrome postraumtico.
No siempre hay una relacin paralela entre la gravedad del traumatismo y la intensidad de la cefalea. Es
comn que este cortejo surja ms frecuentemente despus de accidentes laborales y de trfico, de los que
se pueda derivar una indemnizacin. A pesar de lo comentado algunos estudios recientes ponen en
entredicho la implicacin psiconeurtica, y estn ms a favor de la posible organicidad del trastorno.
OBESIDAD
Es una alteracin caracterizada por la excesiva acumulacin de grasa Para considerar a un individuo
como obeso es preciso que su peso corporal exceda un 20% del esperado en funcin de su estatura y
constitucin (50). Existe cierta predisposicin gentica, que va unida a factores socioculturales y
conductas aprendidas dentro de la familia. Cuando la obesidad se inicia en la infancia se produce una
hiperplasia de los adipocitos, mientras que en la obesidad del adulto, en la mayora de las ocasiones, es
por hipertrofia de los mismos. Es ms frecuente en el nivel socioeconmico bajo, y en mujeres.
La obesidad puede dar lugar a numerosas complicaciones entre las que cabe destacar: insuficiencia
cardiaca congestiva, hipertensin, intolerancia a los carbohidratos, dficit de funcin pulmonar, sndrome
de Pickwick, osteoartritis, etc., adems de la limitacin de la actividad fsica.
No existe un patrn de personalidad especfico definido en los pacientes obesos, aunque en algunos se
observan ciertos rasgos como optimismo o pesimismo excesivo, avaricia, dependencia e impaciencia.
Psicodinmicamente presentan fijacin y regresin oral y sobrevaloracin de la comida. De las distintas
alteraciones emocionales a las que estn sometidas las personas obesas slo tres estn especficamente
relacionadas con la obesidad: comer en exceso, el desprecio de la imagen corporal y las complicaciones
de la dieta. En un 5% de los obesos se pueden producir episodios de bulimia, seguidos de un estado de
animo deprimido y de ideas de autodesprecio; parece que las dietas juegan un papel en la produccin de
estos episodios. En individuos sometidos a estrs se puede dar el sndrome de la comida nocturna
caracterizado por anorexia matutina, hiperfagia nocturna e insomnio que cede al aliviarse el estrs. Los
obesos pueden sentir desprecio por su imagen corporal, lo que est asociado a un deterioro de sus
relaciones sociales; suele ser ms frecuente cuando la obesidad se inicia en la niez, asocindose a
neurosis. Las dietas pueden dar lugar a complicaciones como ansiedad y depresin leve.
La obesidad es una condicin crnica resistente al tratamiento y con tendencia a las recadas. La dieta,
con disminucin de la ingesta calrica, la prctica de un ejercicio leve y las terapias de apoyo y de
modificacin de conducta son beneficiosas para el tratamiento de la obesidad. El psicoanlisis en los
ltimos aos ha perdido el reconocimiento para este tratamiento. En pacientes con obesidad grave y con
fracaso de tratamientos anteriores se puede utilizar la ciruga (51).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (22 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
TRASTORNO POR SOMATIZACION
Se refiere al llamado, hasta hace poco tiempo, Sndrome de Briquet. Es un cuadro polisintomtico, que se
caracteriza a grandes rasgos por una combinacin de sntomas gastrointestinales, genitourinarios,
cardiovasculares, pseudoneurolgicos y dolor.
EPIDEMIOLOGIA
Es ms frecuente en el sexo femenino y se inicia antes de los 30 aos; los pacientes por lo general
pertenecen a un nivel socioeconmico bajo, son de raza blanca y con frecuencia del medio rural. La
prevalencia es del 0,2-20% (52).
Se ha observado este trastorno en un 10-20% de las mujeres emparentadas, en primer grado, con estos
enfermos, y que los varones, parientes de enfermas, tienen mayor probabilidad que la poblacin general,
de padecer el trastorno antisocial de personalidad y el trastorno por abuso de sustancias psicoactivas.
Algunos autores (53) han observado que mujeres que lo padecen, con frecuencia en su infancia tuvieron
situaciones traumticas: padres desaparecidos, abuso sexual, padres perturbados etc. y frecuentemente se
casan con sociopatas y tienden a ser malas madres.
CLINICA
Los individuos con trastorno por somatizacin, describen sus mltiples quejas somticas de forma
dramtica, vaga o exagerada, formando parte de una historia clnica muy complicada en la que se han
considerado multitud de diagnsticos somticos. Por lo general buscan ayuda mdica en distintos
profesionales, a veces incluso simultneamente, cuentan con mltiples hospitalizaciones, intervenciones
quirrgicas y pruebas diagnsticas, algunas muy peligrosas. Los sntomas de los que se quejan, afectan
simultneamente a distintos sistemas orgnicos:
- Sntomas gastrointestinales: Dolor abdominal, nuseas, sensacin de plenitud, mal sabor de boca,
lengua saburral, vmitos y regurgitacin de alimentos, quejas de transito intestinal rpido con diarreas,
etc.
- Sntomas cardiovasculares: Falta de aliento an sin haber realizado esfuerzos, dolor torcico, etc.
- Sntomas urogenitales: Disuria o quejas de miccin fuerte, sensaciones desagradables en o alrededor de
los genitales, quejas de flujo vaginal excesivo o desacostumbrado, etc.
- Dolores diversos en miembros, extremidades o articulaciones, cefalea, dolor de espalda, recto, dolor en
la menstruacin y durante las relaciones sexuales, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (23 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Es un trastorno crnico, pero fluctuante, que rara vez remite espontneamente. Las personas que lo
padecen, viven a menudo una vida catica y complicada como su propia historia mdica. Esta
sintomatologa comienza antes de los 30 aos de edad, se desarrolla durante mucho tiempo y puede
deteriorarlos o incapacitarlos social y laboralmente. Despus de una investigacin adecuada de todas sus
quejas no se encuentra explicacin para que puedan incluirse en un problema orgnico, o para ser
derivados de efectos propios del abuso de sustancias. En el caso de encontrar un problema orgnico, las
quejas que expresa el paciente son excesivas para lo que cabra esperar segn el resultado del examen
fsico y de las pruebas de laboratorio.
Para que estos individuos puedan ser catalogados como pacientes con un trastorno por somatizacin, la
sintomatologa no debe producirse en el curso de un trastorno del humor, una esquizofrenia, ni de un
trastorno de pnico; as mismo los sntomas no deben ser intencionados como ocurre en el trastorno
facticio o por simulacin.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El diagnstico de trastorno por somatizacin, es bastante problemtico y requiere casi siempre investigar
historias anteriores (muy voluminosas y repartidas por varios centros), o en su defecto, pedir informacin
a familiares y facultativos que lo trataron. La informacin del paciente es poco valida, con frecuencia
narran mal los sntomas anteriores, no recuerdan ingresos previos y niegan haber tenido sintomatologa
anterior.
En primer lugar es preciso descartar algn trastorno fsico que se presenta con sntomas somticos
mltiples, vagos y confusos, tales como el Hipertiroidis-mo, la Porfiria, la Esclerosis Mltiple, el Lupus
Eritematoso Sistmico, etc. Nos hace pensar que estamos ante un trastorno por somatizacin la
implicacin de mltiples rganos y sistemas, la ausencia de hallazgos en el laboratorio, las pruebas
complementarias y la exploracin fsica.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Se diferencia de la Esquizofrenia en que los pacientes esquizofrnicos son ms extravagantes,
distinguindose bien de las quejas propias del trastorno por somatizacin; las alucinaciones que surgen
en la Esquizofrenia son fcilmente distinguibles de las que surgen como sntomas pseudoneurolgicos,
aunque en ocasiones ambos cuadros pueden coincidir.
En el ataque de pnico surgen mltiples quejas somticas que ceden al desaparecer este.
Los enfermos depresivos, comnmente presentan quejas somticas, sobre todo cefalea y sntomas
gastrointestinales; pero en ellos los sntomas somticos se limitan al periodo del cuadro depresivo,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (24 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
aunque es frecuente que las personas con este trastorno lo padezcan.
En el trastorno facticio, el enfermo tiene el control sobre la produccin de los sntomas y tiene como
finalidad desempear el rol de enfermo.
TRATAMIENTO
Se recomienda la aplicacin de una terapia de apoyo que tiene como objetivo limitar la utilizacin
inadecuada de recursos mdicos, y el uso innecesario de procedimientos quirrgicos, as como de
tcnicas diagnsticas que pueden ser peligrosas. Se pretende no el tratamiento de los sntomas, sino
lograr que el enfermo se enfrente a ellos. La Terapia de Apoyo se recomienda, puesto que se trata de
pacientes que tienen una estructura del ego relativamente dbil con una autoestima frgil, y utilizan los
sntomas fsicos como expresin del malestar emocional y como medio para atraer la atencin y el
apoyo, de manera que la confrontacin de los sntomas la viven como un rechazo y falta de empata. Por
ello esta terapia ser emptica, reductora de ansiedad y dirigida al refuerzo de las defensas del ego. Los
sntomas sern tomados con seriedad, pero en las distintas sesiones se tratar de cambiar la atencin
hacia otras fuentes de estrs y preocupacin.
Muchos de estos enfermos tienen fuertes necesidades de dependencia, y buscan una persona estable en
quien apoyarse, para sentirse seguros y protegidos; a la vez que desarrollan un sentimiento de hostilidad
y ambivalencia, mezclada con su dependencia, que puede poner de manifiesto la repeticin de
experiencias emocionales frustrantes y llenas de privacin con los padres.
Son beneficiosas adems, las terapias individuales y las terapias de familia, pues aunque es un cuadro
crnico, tiende a exacerbarse en periodos de crisis matrimoniales y familiares. Tambin debe ser tratada
toda la patologa psiquitrica concomitante.
Algunos autores (54) incluyen unas recomendaciones para los mdicos generales ante los pacientes con
este trastorno. Se aconseja la citacin programada cada 4-6 semanas para un examen fsico adecuado en
cada visita, con el fin de buscar una enfermedad verdadera. Tambin se aconseja evitar la
hospitalizacin, as como tcnicas diagnsticas, ciruga y pruebas de laboratorio (a menos que estn
rigurosamente indicadas) y evitar comunicar al paciente que todo ha sido una invencin suya y que no
existe patologa alguna.
TRASTORNO FACTICIO
Se caracteriza por la invencin constante y deliberada de enfermedad fsica o psquica, sin ventaja
aparente, y a menudo, con grave riesgo para la salud. El nico objetivo del paciente es asumir el rol de
enfermo. Hay que diferenciarlo del trastorno por simulacin, donde el enfermo persigue un beneficio
fcilmente objetibable (incapacidad, privilegios, dinero, etc.).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (25 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
En general, se produce en mujeres menores de 40 aos, con profesiones sanitarias. Se han descrito rasgos
de personalidad inmaduros, dependientes, pasivos, masoquistas e histrinicos; pero es probable que
personas con Trastorno Facticio de aos de evolucin tengan un trastorno lmite de personalidad.
Muchos de estos pacientes a pesar de su aspecto suave y pasivo, revelan hostilidad e intenso odio
proyectado hacia si mismos.
SINDROME DE MNCHAUSEN
Es la enfermedad facticia ms conocida. Este termino fue acuado por Asher (55) y se caracteriza por
mentiras patolgicas (pseudologa fantstica) y una conducta errante, de hospital en hospital, fingiendo
una enfermedad fsica. Los patrones principales segn Asher son el tipo Abdominal agudo, el tipo
Hemorrgico (hemoptisis, hematemesis simulada) y el tipo Neurolgico (cefaleas, prdida de
conciencia), aunque tambin se implican otros aparatos.
Podemos describir una serie de caractersticas que permiten identificar a estos enfermos:
- Tienen una sumisin inusual a las hospitalizaciones, as como a las pruebas diagnsticas.
- Es ms frecuente en varones (en contraste con otros tipos de trastornos facticios).
- Han pasado por mltiples hospitalizaciones.
- Explican su historia de forma dramtica, son evasivos cuando explican sus hospitalizaciones y son
reacios a que se revisen sus historias.
- Son pacientes mentirosos y con frecuencia padecen un trastorno lmite de personalidad (56).
Se ha descrito tambin un cuadro llamado "Mnchausen por poderes" en la que los padres presentan a su
hijo con una enfermedad inventada por ellos; cuando un mdico se encuentra ante este cuadro debe
comunicarlo a las autoridades (57). En general las madres de estos nios padecen ellas mismas el
Sndrome de Mnchausen o tienen conocimientos en temas sanitarios. Se sospecha ante:
- Madres con antecedentes de Trastorno Facticio.
- Mltiples enfermedades recurrentes en nios, que en ausencia de sus padres, no muestran sntomas ni
signos de enfermedad.
- Falta de preocupacin de la madre.
- Pruebas diagnsticas con resultados incongruentes con los sntomas.
Trastorno facticio con sntomas psquicos
Se trata de un cuadro con sntomas y signos tpicos de enfermedades psquicas producidos de forma
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (26 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
voluntaria. Es frecuente que se manifieste en forma de cuadros psicticos, en los que es muy tpico las
pararrespuestas y delirios fantsticos que se modifican segn los estmulos. Tambin se han descrito
cuadros de duelo y trastornos por estrs postraumtico. Son ms frecuentes en personas con rasgos de
personalidad lmite, alcoholismo y personas que tienen en su familia trastornos afectivos.
TRASTORNOS FACTICIOS DISTINTOS DEL SINDROME
DE MNCHAUSEN
A diferencia de los enfermos que padecen el sndrome de Mnchausen, estos se caracterizan por una
conducta ms social y tienen conocimientos mdicos o de enfermera. Sobre todo se trata de mujeres
solteras, relativamente jvenes, generalmente relacionadas con profesiones dentro del mbito sanitario.
Son mltiples los trastornos descritos: fiebre, vmitos, clculos renales, dermatitis facticias, etc. La fiebre
facticia es el cuadro mejor estudiado. Son marcadores tiles para su diagnstico:
- Fiebre sin evidencia de enfermedad activa.
- Ausencia de taquicardia, picos febriles y variaciones diurnas.
- Discrepancia entre examen fsico y temperatura.
- Fiebre mayor de 41 grados.
- Disminucin de la fiebre no acompaada de diaforesis.
- Discrepancia entre temperatura oral y rectal.
La induccin se realiza generalmente mediante la manipulacin del termmetro o por inoculacin de
grmenes.
Etiologa
Partimos de la paradoja de que por un lado el enfermo induce la enfermedad y simultneamente busca
remedio para ello. Desde el punto de vista psicodinmico, este trastorno puede estar en relacin con
situaciones de privacin emocional temprana, falta de cuidados, historia de abusos o abandono en la
infancia (58). Tambin se describen con frecuencia antecedentes de enfermedad y de hospitalizacin en
la niez. Est en relacin principalmente con las figuras paternas caracterizadas por el abuso, esto les
hace desarrollar tendencias masoquistas, donde el cario va asociado a la sumisin y al dolor. Para
Naldelson (59) el paciente acta como vctima y castigador a la vez; quiere captar la atencin del mdico,
pero a la vez trata de desafiarlo.
Diagnstico diferencial
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (27 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Cuando al clnico se le presenta un cuadro cuyos sntomas somticos no se acompaan de una
anormalidad orgnica causal, debe recopilar detalladamente la historia, exmenes fsicos, pruebas de
laboratorio y preguntarse en primer lugar Qu enfermedad orgnica, no diagnosticada hasta ahora,
puede ser la responsable?. A veces es el psiquiatra quien diagnostica enfermedades orgnicas, ya que en
ocasiones los problemas psiquitricos distraen la atencin del mdico general.
El diagnstico diferencial con los trastornos por somatizacin, estriba en que en el trastorno facticio
existe intencionalidad en la produccin de los sntomas; y con el trastorno por simulacin, en que en este
el enfermo busca obtener una compensacin y no simplemente asumir el rol de enfermo.
Tratamiento
Ante todo hay que trazar un plan de como enfrentarse al paciente con la evidencia u opinin de que el
trastorno es autoinducido. Segn algunos autores, independientemente de los motivos que les lleven a
inducirse los sntomas, estn buscando cuidado mdico, y al menos al principio, consideran a este como
su aliado. Est claro que el enfermo tiene un grave problema emocional y tiene una larga historia de
sufrimiento (60). No es adecuado insistir al paciente que admita que se ha inducido los sntomas a si
mismo, es ms acertado tratar de convencerlo de que es innecesario que prosiga su postura cuando el
mdico conoce toda la verdad. Una vez discutido el problema se le debe ofrecer lo ms adecuado para l:
un tratamiento psiquitrico. No es fcil, sin embargo, que el paciente acepte este tratamiento, sobre todo
si el trastorno es grave; lo ms habitual es que muestre indignacin y deje el hospital o la consulta.
Cualquier actitud de clera, por parte del mdico, favorece la actitud de rechazo, por parte del enfermo.
La base de esta confrontacin est en buscar una ayuda para que el paciente cambie sus conductas
destructivas por otras constructivas. Ante sus descargas de ira se procurar tranquilizarle, recordndole
que lo alentador es no haber encontrado ninguna enfermedad intratable y la importancia que tiene la
ayuda que se le ofrece para abordar el problema psiquitrico genuino.
BIBLIOGRAFIA
1.- Manual Diagnstico y Estadstico de los Trastornos Mentales, Tercera Edicin Revisada, American
Psysiquiatric Association, Masson S.A., Barcelona, 1988, pp 399-400.
2.- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Published by the American
Psychiatric Association, Washington DC, 1994, pp 675-678.
3.- CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. OMS. Editorial Meditor y Prof. Lpez-Ibor.
Madrid, 1992.
4.- Kaplan HI. History of Psychosomatic Medicine in Comprehensive Textbook of Psychiatry, Fifth
Edition, Edited by Kaplan HI and Sadock BJ. Williams and Wilkins, Baltimore, 1989, pp 1155-1158.
5.- Freud S. Fragment of an Analysis of a Case of Hysteria the Standard Edition of the Complete
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (28 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Psychologycal Works of Sigmund Freud (Vol. 7), London, Hogarth Press, 1975, pp 1-122:f
6.- Dunbar F. Emotions and Bodily Changes, Fourth Edition, New York. Columbia University Press,
1954.
7.- Alexander F. Psychosomatic Medicine: Its Principales and Aplications. New York, WW Norton,
1950.
8.- Holmes TH, Rahe RH. The Social Readjustment Rating Scale. J. Psychosom Res, 1967; 11: 213-218.
9.- Thompson TL. Trastornos Psicosomticos en Tratado de Psiquiatra. Talbott JA, Hales RE y
Yudofsky SC. barcelona Ancora, SA, 1989, pp 487-525.
10.- Engel GL. The Heed For a New Medical Model: a Challenge For Biomedicine. Science, 1977; 196:
129-136.
11.- Rof-Carballo J. Relationships Between Psychosomatic and General Medicine in The European
Handbook of Psychiatry and Mental Health. Seva A and col. Barcelona, Anthropos y Prensas
Universitarias de Zaragoza, 1991, pp 1313-1315.
12.- Oken D. Current Theoretical Concepts in Psychosomatic Medicine in Comprehensive Textbook of
Psychiatry (Fifth Edition). Edited by Kaplan HI y Sadock BJ; Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, pp
1160-1169.
13.- Friedman M, y Rosenman RH. Association of Specific Overt Behavoir Pattern with Blood
Cardiovascular Findings, Jama, 1959; 169: 1286-1296.
14.- Dimsdale JE, Pierce CH, y Schoenfeld D. The Effects of Race,Social Class, Obesity and Age,
Psychosom.Med, 1986; 48: 430-436.
15.- Thailer SA, Friedman R, Harsfield GA, y Pickering TG. Psychological Differences Beetwen
High-Normal and Low-Renin Hypertension. Psychosomon. Med, 1985; 47: 294-297.
16.- Knapp PH. Ptchosomatic Aspects of Bronchial Asthma. American Handbook of Psychiatry, Vol. IV.
Nee York, Arieti, 1975.
17.- Bustos GJ, y Bracamonte E. Comportamiento y Relaciones Familiares en el Nio con Asma.
Alergol. Immunopathol. Madrid, 1981, Suppl. 9: 112-116.
18.- Mascia A, Frank S, Berkman A, Stern L, Lamp L, Davies M, Yeager T, Birmaher B, y Chieco E.
Mortality Versus Improvement in Severe Chronic Asthma: Physiologic and Psychologic Factors. Ann.
Alergy, 1989, 62: 311-317.
19.- Weiner H. Respiratory Disorders, in Comprehensive Textbook of Psychiatry (4 th Edition), Edited
by Kaplan HI y Sadock BJ. Williams and Willkins, Baltimore, 1985.:f
20.- Villaseca J, Casellas F. y Guarner. Enfermedad inflamatoria del Intestino en Medicina Interna.
Volumen I. Duodcima Edicin. Farreras y Rozman. Ediciones Doyma SA. Barcelona, 1992, pp
169-182.
21.- Wolf S, Wolff HC. Human Gastric Function: An Experimental Study of a Man and his Stomach
(Second Edition). New York, Oxford University Press, 1947.
22.- Lipsitt DR. Gastrointestinal Disorders in Comprehensive textbook of Psychiatry (Fifth Edition).
Edited by Kaplan HI y Sadock BJ, Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, pp 1169-1178.
23.- Bonfils S, Hachette SC, Danne O. L'Abord Psychosomatique en Gastroentrologie, Paris, Masson,
1982.
24.- Adami HO and col. Is Duodenal Ulcer Really a Psychosomatic Disease?. A Population Based
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (29 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Case-Control Study. Scand. J. Gastroenterol, 1987; 22: 889-896.
25.- Congard PF, Bonfils S. Le Comportement du Colopathe Funtionnal: Richesse, Modes D'Analyse et
Interjrt Thhrapeutique. Ann Gastroentrol Hpatol, 1986; 22: 1-3.
26.- Svedlung J, Sjvding L. A Psychosomatic Approach to Treatment in the Irritable Bowel Syndrome
and Peptic Ulcer Disease with Aspects of the Desing of Clinical Trials. Scand. J. Gastroenterol, 1985; 20.
Supp. 109: 147-151.
27.- Drossmann DA. Psychosocial Treatment of the Refractory Patient with Irritable Bowel Syndrome. J.
Clin. Gasroenterol. 1987; 9: 253-255.
28.- Martnez-Pina A, Fuste Valverd R. and Menchn-Magri JM. Psychosomatic Aspects of the
Digestive Apparatus in the European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Seva and col.
Barcelona, Anthropos y Prensas Universitarias de Zaragoza. 1991, pp 1371-1380.
29.- Bonfils S, Miuzan M: Irritable Bowel Syndrome us Ulcerative Colitis: Psychofuntional Disturbance
us Psychosomatic Disease?. J. Psychosom. Res, 1974; 18: 291-296.:f
30.- Karush A, Daniel DE, Flood C. et al.: Psychotherapy in Chronic Ulcerative Colitis. Philadelphia
WB, Saunders, 1977.
31.- Reiser LV, Reiser MF. Endocrine Disorders, in Comprehensive Textbook of Psychiatry (4 th
Edition), Edited by Kaplan HI y Sadock BJ. Williams and Willkins, Baltimore, 1985.:f
32.- Kemmer FW, Bisping R, y Steingruberhj. Psychological stress and Metabolic Control in Patients
with tipe I Diabetes Mellitus. N. Engel. J. Med. 1986, 314: 1078-1084.
33.- Lloveras G. Caractersticas Psicosomticas ms Relevantes de los Pacientes Afectos de
Enfermedades Endocrinolgicas. Medicina Psicosomtica. Anguera de Sojo (ed.), Barcelona, Doyma,
1988, pp 91-100:f.
34.- Musaph H. Psychodermatology on Modern Tiends in Psychosomatic Medicine. Vol. 3. Edited by
Hill. London. Butterworth, 1976, pp 320.
35.- Whitlock FA. Psychophysiological Aspects of Skin Disease. London. WB Saunders, 1976, pp 341.
36.- Moffaert M. Dermatological and Psychosomatic Problems in the European Handbook of Psychiatry
and Mental Health. Seva and col. Barcelona, Anthropos y Prensas Universitarias de Zaragoza, 1991, pp
1403-1416.
37.- Bourgeois M, Nouyen-Lan A. Syndrome d'Ekbom et Dlires D'infestation Cutane. Anales
Medicos-psychologiques,198; 144: 21-39.
38.- Fritly A. Delusions of Infestation: Treatment by Depot Injections of Neuroleptics. Clinical and
Experimental Dermatology, 1979; 4: 485-488.
39.- Fruensgaard G, Hjortshoj A and Nielsen H. Neurotic Excoriations. International Journal of
Dermatology, 1978; 17: 761-767.
40.- Engels WD. Skin Disorders in Comprehensive Textbook of Psychiatry (Fourth Edition). Edited by
Kaplan HI, y Sadock BJ. Baltimore, Williams and Wilkins,1985, pp 1178-1185.
41.- Strauss GD. Skin Disorders in Comprehensive textbook of Pychiatry (Fifth Edition). Edited by
Kaplan HI, y Sadock BJ. Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, pp 1221-1225.
42.- Duller P, Gentry ND.Use of biofeedback in Treating Chronic Hyperhidrosis; a Preliminary Report.
British Journal of Dermatology, 1980; 103: 143-146.
43.- Arnetz BB, Fjellner B, Eneroth P et al. Stress and Psoriasis: Psychoendocrine and Metabolic
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (30 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Reactions in Psoriatic Patients During Standardized Stressor Exposure. Psychosom. Med.,1985; 47:
528-541.
44.- Perini GI, Fornasa CU, Cipriani R, Betin A, Zecchino F, Peserico A. Life Events and Alopecia
Areata. Psychotherapy and Psychosomatic, 1984; 41: 48-52.
45.- Silverman RJ. Rheumatoid Arthritis in Comprehensive Textbook of Psychiatry, fourth edition,
Kaplan HI and Sadock BJ. Baltimore-London, Williams and Wilkins, 1985, pp 1185-1198.
46.- Moos RH. Personality factors associated with rheumatoid arthritis: a review. J. Chron. Dis.1964, 17:
41-55.
47.- Backer GHB y Brewerium DA: Rheumatoid Arthritis: A Psychiatric Assement, Br Med. J., 1981,
282: 2014.
48.- Lance JW. What is Migraine?: Advances in Neurology. Critchley (ed.). New York, Ravenpress,
1982, pp 21-27.
49.- Wolf HG. Personality Features and Reaction of Subjets whith Migragne. Arch. Neurol. Psychiatr.
1937, 37: 895-921.
50.- Bray GA. Definitions, Measurements and Classification of the Syndromes of Obesity. Int J. Obesity,
1978, 2: 99-112.
51.- Lomax J. Obesity in Comprehensive Textbook of Psychiatry (Fifth Edition). Edited by Kaplan HI y
Sadock BJ; Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, pp 1179-1186.
52.- Swartz M, Blazer D, George L. et el. Somatitation Disorder in a Community. Am. J. Psychiatry.
1986, 143: 1404-1408.
53.- Morrison J. Chidhood Sexual Histories of Women whith Somatitation Disorder. Am. J. Psychiatry.
1989, 146: 239-241.
54.- Smith GR Jr, Monson RA, Rzy DC. Med., 1986, 314: 1407-1417.:f
55.- Asher R. Munchausen's Syndrome. Lancet, 1951, 1: 339-341.
56.- Folk DG, Freeman AM. Mnchausen's Syndrome and other Facticius Illness. Psychiatr. Clin. North.
Am., 1985, 8: 263-276.
57.- Meadow R. Munchausen's Syndrome by Proxy. Arch. Dis. Chld., 1982, 57: 92-99.
58.- Viederman M. Somatoform and Factitius in Psychiatry (Chapter 35, Vol. 1). Edited by Cavernar JO.
Philadephia, JB Lippincott, 1985.
59.- Naldelson T. The False Patients: Chronic Factitius Disease, Munchausen Syndrome, and
Malingering, in Pychiatry (Chapter 101, Vol. 2). Edited by Cavernar JO. Philadelphia, JB Lippincott,
1985.
60.- Reich P, Gottfried LA: Factitius Disorders in a Feaching Hospital. Am. Intern. Med. !983, 99:
240-247.
LIBROS RECOMENDADOS
1.- Seva A. The European Handbook Psychiatry and Mental Health. Editorial Anthropos y Prensas
Universitarias de Zaragoza. Barcelona, 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (31 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
Tratado de Psiquiatra realizado por diversos autores europeos, entre ellos varios espaoles, coordinados
por el Profesor Antonio Seva, catedrtico de Psiquiatra de Zaragoza, que ofrece un panorama completo
y exhaustivo del estado actual de la Psiquiatra.
2.- Fuentenebro F, Vzquez C. Psicologa Mdica, Psicopatologa y Psiquiatra. Primera Edicin.
Interamericana de Espaa SA. Madrid, 1989.
Manual de Psicopatologa y Psiquiatra general, elaborado por diversos autores espaoles, en el que se
incluye un interesante y didactico captulo sobre los Trastornos Psicosomticos.
3.- Lpez Snchez JM y col. Resmenes de Patologa Psicosomtica. Crculo de Estudios
Psicopatolgicos. Granada, 1989.
Libro dedicado especificamente a Trastornos psicosomticos. Consta de dos volmenes. Incluye, adems
de estudios tericos, una serie de casos clnicos comentados. Muy prctico para mdicos residentes es
Psiquiatra.
4.- Talbott JA, Hales RE, Judofsky SC. Tratado de Psiquiatra the American Psychiatric Press. Tratado
de Psiquiatra. Ancora SA. Barcelona, 1989.
Tratado de Psiquiatra realizado por la Asociacin de Psiquiatra Americana, que incluye un amplio
captulo sobre Trastornos Psicosomticos de gran utilidad para todos los Psiquiatras.
5.- Kaplan HI, Sadock BJ, Comprehensive Textbook of Psychiatry. Fifth Edition. Williams and Wilkins.
Baltimore, 1989.
Libro clsico y enciclopdico de Psiquiatra, realizado por autores americanos, que ofrece una revisin en
profundidad del tema en el captulo correspondiente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n3.htm (32 of 32) [02/09/2002 04:16:05 p.m.]
7
4.ASPECTOS PSICOLOGICOS Y PSIQUIATRICOS EN UNIDADES
ESPECIALES DE HOSPITALIZACION
Autores: M.I. Montes Santana y M.S. Bayle Montero
Coordinador: P. Fernnez Argelles, Sevilla
La interrelacin entre la Psiquiatra y la Medicina es incuestionable del mismo modo que lo es la
relacin entre la mente y el cuerpo. Todas las enfermedades fsicas y no solo las ms graves, tienen
repercusiones psicolgicas en el paciente. El conocimiento del espectro y variedad de las relaciones
psicolgicas frente a la enfermedad es bsico en la prctica mdica. Existen enfermedades somticas en
cuya gnesis intervienen factores psicolgicos y tambin algunas enfermedades psiquitricas con
substrato orgnico que deben ser tratadas mdicamente para que remitan los sntomas de naturaleza
psiquitrica.
Adems actualmente existe un creciente aumento de enfermedades crnicas e invalidantes para el
paciente (insuficiencia renal crnica en estadio terminal, SIDA, enfermedades oncolgicas,
coronariopatas...) que exigen al enfermo una adaptacin vital importante y una aceptacin adecuada de
su enfermedad. Es en estos casos donde la pericia y el "saber hacer" del psiquiatra son decisivos para el
tratamiento de estas enfermedades en la medida en que ayudarn al paciente a aceptar la enfermedad.
Los internistas y psiquiatras deben comprender los mecanismos bsicos y pautas fisiopatolgicas por las
que mente-cuerpo interactan y se expresan mediante las conductas psicolgicas del paciente. Por lo
tanto la prctica correcta de la psiquiatra y de la medicina exigen un conocimiento de las reas de
interrelacin mdico-psiquitrica basado en un modelo bio-psico-social de la enfermedad y de la salud.
La Psiquiatra de Enlace es la aplicacin prctica de los conocimientos y tcnicas psiquitricas a la
asistencia de los pacientes ingresados en los diversos servicios mdico-quirrgicos. No es sinnimo de la
Psiquiatra Psicosomtica y requiere conocimientos de psiquiatra general as como la familiaridad con
las enfermedades mdico-quirrgicas y sus respectivos tratamientos. En la prctica clnica la Psiquiatra
de Enlace trata a pacientes que sufren problemas emocionales y cognoscitivos. Los estudios
epidemiolgicos revelan que el 30%-65% de pacientes mdicos internados sufren sintomatologa
psiquitrica importante y que los diagnsticos ms frecuentes son Ansiedad, Depresin y Trastorno
Mental Orgnico. Contribuyen aumentando la incidencia aquellos pacientes psiquitricos que presentan
problemas mdicos. Esto ha sido corroborado por diferentes investigadores en los ltimos aos.
Pero a pesar de esta incidencia otros autores han sealado que los psiquiatras solo valoran de un 2-12%
de pacientes mdico-quirrgicos. Quizs sea debido a que crean que los sntomas son comprensibles en
el contexto de la enfermedad del paciente y que por lo tanto no requieran tratamiento psiquitrico o si
este fuera necesario pueda ser proporcionado por el propio mdico que atiende al paciente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (1 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LA CIRUGIA
En los pacientes en los que se indica la intervencin quirrgica van a aparecer una serie de reacciones
psicolgicas que estn ligadas a la hospitalizacin, a la anestesia y al propio acto quirrgico. Ante dicha
intervencin el paciente reacciona ya sea rechazando la intervencin por el mecanismo de la negacin de
la enfermedad que le ha sido diagnosticada o por la elaboracin de fantasas hostiles contra la figura de
los mdicos (p.ej., puede ser debido al impacto que en l ocasion el fallecimiento de un familiar o
amigo en el curso de una intervencin quirrgica). En estos casos de oposicionismo es aconsejable
siempre investigar y analizar la motivacin de la misma pues es el mejor procedimiento para desmontar
dicha postura psicolgica.
Si el paciente acepta la intervencin pueden aparecer una serie de miedos: miedo a la lesin corprea y a
la muerte y miedo a no despertar despus de la anestesia, lo que se ha denominado "la ansiedad de la
narcosis". Otra serie de miedos que pueden aparecer son el miedo al dolor, miedo a que se les descubra
una neoplasia en la intervencin, miedo a despertarse durante el acto quirrgico, miedo por la propia
experiencia hospitalaria y por la separacin de la familia y del trabajo.
De este modo se constatar que como sintomatologa dominante ser la de naturaleza ansiosa y que se
manifestar antes y/o despus de la intervencin quirrgica. El origen de la ansiedad preoperatoria hay
que buscarlo en experiencias traumticas previas (p.ej., experiencias de separacin de los padres, en el
caso de una ciruga infantil). Adems la intervencin quirrgica desde el punto de vista psicodinmico
representa un prdida-castracin, pero tambin es una fuente de esperanza y de identidad mejorada (en el
caso de eliminar una neoplasia, amputar una zona gangrenosa, realizar un trasplante, implantar una
prtesis...).
Todo paciente que va a ser sometido a una intervencin quirrgica no urgente debe ser preparado
psicolgicamente que consistir en explicar al paciente la indicacin de la intervencin: se le va a
realizar, la descripcin del acto operatorio y el perodo postoperatorio. El perodo idneo para que el
paciente movilice los mecanismos de defensa frente a la angustia y el miedo que suponen la intervencin
oscila entre una a tres semanas. Un plazo mayor al indicado dara lugar a una encronizacin de los
mecanismos de defensa y a la neurotizacin del individuo. Los individuos con cuadros psicopatolgicos
(cuadros depresivos, cuadros ansiosos, psicopatas...) deben ser diagnosticados y recibir el tratamiento
ms adecuado.
En la prctica podemos encontrarnos con pacientes que demandan la intervencin quirrgica, pacientes
generalmente masoquistas con sentimientos de culpabilidad y que genricamente se conocen como
personalidad masoquista multioperada, que debe ser correctamente diagnosticada para evitar
intervenciones quirrgicas innecesarias. En la misma lnea ciertos autores han sealado la alta frecuencia
de mujeres con rasgos "histeromorfos" de personalidad que han sido intervenidas de histerectomas sin
necesidad (24%). Se trata de mujeres que acuden a las consultas refiriendo dolores plvicos y que fueron
histerectomizadas, persistiendo sin embargo la sintomatologa dolorosa tras la ciruga; con la
histerectoma ponan fin a su deseo inconsciente de suprimir la sexualidad-maternidad. En el caso de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (2 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
mujeres sin rasgos histeromorfos, ha sido tambin constatado por distintos autores, la importancia del
aparato genital como lugar de resonancia privilegiado de los conflictos intrapsquicos y de las relaciones
de pareja (dispareunia, dismenorreas).
En casos, el paciente puede quejarse de una serie de dolores, quejas que sobrevienen en el momento de
un cambio en su vida (profesional, familiar), y que traducen una enfermedad existencial, siendo la
mayora de las veces la expresin de una insatisfaccin neurtica, angustia o incluso de una depresin
reactiva. Por ej., es frecuente la asociacin entre la agudizacin de dolores artrsicos y depresin
neurtica.
En el campo de la ciruga esttica los pacientes que demandan la intervencin pueden presentar un
sentimiento de inferioridad, una dismorfofobia, una situacin de duelo por la prdida de objeto en su vida
afectiva (casos de separaciones o de duelo real o simblico), un cuadro delirante, etc. As pues siempre
ser necesario analizar la motivacin psicolgica oculta tras la demanda de dicha intervencin.
ASPECTOS PSICOLOGICOS EN CIERTAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS
Toda intervencin quirrgica desde el punto de vista psicodinmico supone una castracin. Ejemplos
evidentes son la histerectoma y en la ciruga digestiva.
HISTERECTOMIA
La repercusin en la paciente va a ser muy variable pues el tero est cargado de representaciones
simblicas: Como rgano que trasmite vida, como rgano reproductor que proporciona a las mujeres la
posibilidad de ser enriquecidas por sus hijos (reales o imaginarios). Destacaremos distintos aspectos que
conllevan la prdida de dicho rgano:
Comporta o no una castracin y sume a la mujer en una menopausia (si tambin es ovarectomizada)
para la cual no se ha preparado.
Repercute de una forma diferente si la mujer previamente ha tenido o no hijos.
Tambin si en la mujer existen antecedentes psiquitricos previos las repercusiones psicolgicas sern
mayores.
Origina en ella la desaparicin de la menstruacin, smbolo de la femineidad y fertilidad.
Ocasiona una reaccin diferente en cada mujer en funcin tambin de la imagen que ella tenga de si
misma, de su femineidad e incluso de sus perspectivas de futuro.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (3 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
Incluso es caracterstico que cuando las mujeres dialogan acerca del protocolo operatorio se expresen en
trminos tales como "el total" y la intervencin que ha originado la prdida de la menstruacin es tomada
por "el todo". Esto sucede incluso si se trata de intervenciones conservadoras ya que las pacientes
consideran al aparato genital la residencia de su identidad sexual y de su femineidad.
Tras la intervencin puede aparecer un sentimiento de no poder ser una mujer como las dems, una
perturbacin en su imagen corporal, a tener un hueco, un miedo al vaco. Este miedo al vaco ser
compartido por la pareja que, en muchas ocasiones, vivir de forma angustiante el reinicio de las
relaciones sexuales. Aunque debemos sealar que si la intervencin es resultado de una neoplasia estas
respuestas no suelen ocurrir y generalmente la intervencin es bien aceptada.
En relacin a la fertilidad destacaremos que el duelo del nio va a estar siempre presente. En la mujer
joven, rodeada de nios es vivido mejor que en aquella otra mujer prxima a la menopausia y sin hijos,
ya que la mujer que ha experimentado la maternidad est ms dispuesta a separarse del tero que en
aquella otra en la que este rgano no ha cumplido su funcin reproductora.
Los trastornos sexuales ms frecuentes que aparecen tras este tipo de intervenciones son las dispareunias
y un deseo sexual disminuido.
Los trastornos psiquitricos surgen tras la intervencin, siendo la ansiedad y la depresin reactiva los
motivos ms frecuentes de consulta; a veces la histerectoma reaviva un duelo previo no resuelto
convirtindose as en un duelo patolgico.
Como colofn final sealaremos que es recomendable que en estos casos sea el especialista en
ginecologa quin prepare a la mujer antes de la intervencin e incluso solicite asesoramiento del
psiquiatra en aquellas pacientes que lo requieran.
CIRUGIA DIGESTIVA
El aparato digestivo y sus funciones (alimentacin, defecacin, secrecin) son investidas libidinalmente
de forma precoz.
La colostoma es bien aceptada si es temporal o si se trata de eliminar un proceso maligno. Si es
definitiva origina sentimientos de desvalorizacin, miedo, repugnancia (posibilidad de desprender mal
olor), desencadenando tambin la aparicin de sndromes depresivos.
La existencia de sintomatologa ansiosa, hipocondriaca o reacciones histeromorfas, previas a la
intervencin, es causa de frecuentes complicaciones en el postoperatorio. Por lo cual es necesaria la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (4 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
psicoterapia previa a la intervencin quirrgica pues mejora los resultados de esta y ayuda al paciente
frente a la ambivalencia que expresa ante el acto quirrgico.
ASPECTOS PSICOLOGICOS/PSIQUIATRICOS EN LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS (U.C.I.)
Aunque en estas unidades es difcil entrevistarse con el paciente a causa de la falta de intimidad y por la
presencia de sistemas de apoyo vital (por ej. sistema de intubacin) es necesario intentar dicha
comunicacin recurriendo incluso a la paciencia y perseverancia.
En la U.C.I. lo que es traumtico para el paciente es la vivencia de aislamiento, la soledad que siente al
recuperar el nivel de conciencia y reincorporarse al mundo encontrndose en dicho momento en un
ambiente extrao, lleno de mquinas, artefactos, sin comunicacin humana en muchas ocasiones.
Si dicha comunicacin es imposible o difcil o tiene el paciente miedo, en este puede aparecer un cuadro
confusional (generalmente acompaado de agitacin psicomotora) y ms raramente un cuadro depresivo
o un desarrollo neurtico de la personalidad como consecuencia de dicha experiencia. As pues ser
recomendable que el mdico se encuentre presente cuando el paciente vaya recuperando la conciencia.
ASPECTOS PSICOLOGICOS DEL ENFERMO INGRESADO
EN UNIDADES CORONARIAS
El paciente tras un (I.A.M.) presenta miedo y ansiedad durante e inmediatamente despus del ingreso. Si
al paciente parece imposible de aceptar el da del ingreso en la Unidad de Coronarias la razn
probablemente sea el terror subyacente frente a una muerte inminente. Si esas dificultades las presenta a
los tres o cuatro das del ingreso en la unidad y no ha habido ninguna complicacin, probablemente sea el
reflejo de una forma personal de relacin que se pone de manifiesto ante situaciones estresantes o incluso
evidencie un trastorno de personalidad.
Otros trastornos que pueden aparecer son sentimientos de baja autoestima, resultado de la herida
narcisista que supone "el ataque al corazn".
La mayor parte de los problemas del tratamiento se originan por la negacin de la enfermedad y la
conducta eufrica, desafiante, hostil o sexual inapropiada.
Es preciso que el psiquiatra valore la personalidad del paciente y el modo en el cual interacciona con esta
situacin mdica ya que en general los pacientes suelen adaptarse a los problemas mdicos y aquellos
que no lo hacen suelen tener antecedentes de trastornos emocionales o de la personalidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (5 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
Como principio bsico se debe realizar una psicoterapia de apoyo reafirmando aquellos mecanismos de
defensa que el paciente utiliza para superar la angustia y si fuera necesario se recurrir a frmacos
psicotrpicos valorando siempre el estado orgnico del paciente. Por ejemplo, la negacin es un
mecanismo de defensa que en las fases iniciales del I.A.M. supone una mayor supervivencia para el
paciente.
Respecto a la evolucin de la enfermedad se sabe que los pacientes que han sufrido un I.A.M. al
principio pueden temer morir mientras duermen. Tras la recuperacin sus preocupaciones se relacionan
con el rendimiento en la esfera de la sexualidad. Los pacientes que sobreviven al paro cardaco sufren a
menudo insomnio, sueos violentos, fantasas sobre la muerte y tienen tendencia a exagerar sus
sentimientos de minusvala.
ASPECTOS PSICOLOGICOS-PSIQUIATRICOS DEL ENFERMO
ONCOLOGICO
En el lenguaje cotidiano, y en la sociedad en general, el trmino o palabra cncer supone una voz de
alarma dadas las connotaciones negativas que van asociadas a dicho concepto. Si buscamos la definicin
de dicha palabra en el Diccionario de la Real Academia constatamos la existencia de esta sentencia
fatdica ya que entre sus significados figuran a su vez trminos como maligno, destruccin, dao,
corrosin, proceso irreversible, muerte, etc.
As en el conjunto de los seres humanos se considera al cncer como una enfermedad maldita, temible y
contagiosa, siendo para el profano en estas cuestiones una afeccin mortal que en los estadios iniciales le
ocasionar dolores, deformaciones y mutilaciones yen los estadios terminales, sufrimientos notables,
originndole de forma global una prdida de su autoestima, la cual a nivel psicodinmico supone una
herida narcisista que deber elaborar.
Aadidos a estos aspectos, figuran tambin los secundarios a la reaccin que dicha enfermedad provoca
en el entorno del paciente y que se expresan en determinadas conductas de alejamiento y de abandono
del enfermo ya sea por el temor o por el recelo que la enfermedad oncolgica origina en ellos.
La conexin entre la Oncologa y la Psiquiatra tiene lugar a travs de la Psiquiatra de Enlace, forma
dinmica de la Psiquiatra y Psicologa en un Hospital General. Por lo tanto ser funcin del Psiquiatra de
Enlace el contrarrestar en su quehacer cotidiano todos los mitos y miedos que la enfermedad neoplsica
provoca en los pacientes.
ASPECTOS PSICOLOGICOS QUE INTERVIENEN EN LA APARICION DEL CANCER
A lo largo de las ltimas dcadas los investigadores han centrado sus estudios en relacionar distintos
aspectos psicolgicos (semiologa depresiva, personalidad, prdidas...) y la enfermedad oncolgica. Los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (6 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
trabajos publicados han sido mltiples y diversos respecto a los distintos factores psicolgicos
implicados y a su relacin con la citada enfermedad. De este modo en el estudio de la etiologa del cncer
se ha relacionado la aparicin de ste con la prdida brusca y reciente de una relacin dependiente y
gratificante, tambin con los sentimientos de desamparo y desesperanza y con la sintomatologa
depresiva.
En las investigaciones un papel destacado lo ha tenido el estudio de la personalidad, la cual ha sido
analizada desde distintas perspectivas y as mismo se han estudiado en ella diversas variables. As unos
autores han sealado la existencia de una personalidad de tipo C en el enfermo oncolgico caracterizada
por:
- La inhibicin en la expresin de los afectos y de los sentimientos agresivos.
- Por la negacin de las emociones y la propensin a estados de sumisin y adaptacin al entorno de
manera altruista.
Los estudios con un enfoque centrado en aspectos psicodinmicos concluyen que las caractersticas
destacadas que aparecen en pacientes con cncer de mama son:
- Una estructura de carcter masoquista.
- Sexualidad inhibida.
- Maternidad inhibida.
- Incapacidad de descargar la agresividad.
- Conflicto hostil irresuelto con la madre.
- Retraso en conseguir tratamiento.
En la personalidad tambin se han estudiado otras dimensiones como son: Introversin-Extraversin y en
Neuroticismo. Con respecto a este ltimo, en algunas trabajos se ha sealado que los neurticos tienden a
no padecer cncer dado que estn expuestos a estrs crnico y por lo tanto estn protegidos contra la
neoplasia (lo mismo se ha sealado para ciertos esquizofrnicos).
Sin embargo para ciertos investigadores lo que ms influira en la aparicin de cncer no sera la
personalidad sino los mecanismos de defensa del yo, en cambio para otros la influencia ms notable sera
la secundaria a las relaciones establecidas en la infancia con las figuras parentales.
La agresividad como factor psicognico del cncer tambin ha sido estudiada, as su represin no solo se
la ha relacionado con el aumento de la incidencia de ste sino que tambin con el aumento en la
aparicin de las metstasis, con el empeoramiento del pronstico y con la disminucin de la
supervivencia; con el espritu combativo ("espritu de lucha") sucedera lo contrario. Se ha propuesto un
mecanismo patognico en el que la citada agresividad actuando a travs del Sistema Inmune combatira
el cncer. En el estudio de la evolucin y el pronstico del cncer los trabajos de los autores han
apuntado que lo que ms influira sera la reaccin psicolgica ante esta situacin ms que la propia
personalidad del paciente. Otros estudios mencionan como factores influyentes en el pronstico, las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (7 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
condiciones psicolgicas durante el tratamiento las cuales actuaran alargando la supervivencia; se habla
as de la comunicacin durante los tratamientos, de la calidad de vida, de las circunstancias afectivas.
Para otros, la mejor evolucin estara en relacin con los factores inmunitarios, es decir, segn la
interaccin existente entre el Sistema Nervioso y Sistema Inmunolgico
ASPECTOS MEDICOS-PSICOLOGICOS DEL ENFERMO CON CANCER
Sintomatologa psiquitrica precoz del cncer
Sealaremos aqu la existencia de dos problemas de importancia y relacionados a su vez con el
diagnstico de cncer. El primero es que el cncer puede manifestarse en sus comienzos con sntomas
como la fatiga, la anorexia, la prdida de peso, el enlentecimiento psicomotor y el poco inters por la
vida sexual, sintomatologa de escaso valor diagnstico ya que se presenta tambin en patologa
depresiva. En estos casos para clarificar ambos cuadros es de utilidad evaluar otras sintomatologas como
son: El sentimiento de desesperanza, la sensacin de inutilidad y los pensamientos suicidas, as como la
gravedad del humor disfrico. El segundo problema a sealar es que la enfermedad neoplsica puede
comenzar con un sndrome depresivo. Citaremos como ejemplos el Cncer de Pncreas y de Pulmn
como se ha demostrado en los estudios realizados en los ltimos aos.
Sintomatologa psiquitrica en el cncer en evolucin
Esta sintomatologa ha sido estudiada por diversos investigadores siendo objeto de diferentes
publicaciones. Dicha sintomatologa se sabe que puede ser debida a:
Reacciones del paciente al conocer el diagnstico de la enfermedad oncolgica.
A la afeccin directa o indirecta del S.N.C. por dicha enfermedad (Psicosis Orgnicas y sintomticas).
A la relacin con el entorno y a las reacciones del mismo a las fluctuaciones del estado somtico del
enfermo.
A las repercusiones del tratamiento bien sea ante la expectativa del mismo o bien ante sus efectos. Se ha
sealado por distintos autores que ciertos medicamentos quimioterpicos (vincristina, vinblastina,
procarbacina, etc.) provocan depresin y algunos esteroides producen un sndrome que mimetiza una
Depresin Psictica y que puede remitir al suspender al tratamiento. En otros casos, la sintomatologa se
debe a los cambios en la imagen corporal y el compromiso tras la ciruga.
Respecto al estudio de la aparicin de cuadros depresivos en enfermedades neoplsicas debemos destacar
que el mayor porcentaje de trastornos corresponden a aquellos en los que predomina la sintomatologa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (8 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
ansiosa o la mixta (ansiosa-depresiva) siendo poco frecuentes los cuadros depresivos mayores.Debemos
mencionar que los investigadores han encontrado como sintomatologa predominante en estos cuadros
depresivos graves la siguiente: Sentimientos de impotencia, prdida de la esperanza, indiferencia a los
contactos, irritabilidad en el medio familiar, anorexia o repugnancia hacia los alimentos, desesperacin
existencial, cuestionndose de esta manera los pacientes las diferentes elecciones hechas a lo largo de sus
vidas.
Hay que destacar como sntoma importante la Ansiedad que a menudo se asocia al insomnio, a distintas
quejas somticas, a la anorexia y prdida de peso, siendo poco frecuentes las ideas de culpa e ideas
suicidas. Estos trastornos se han estudiado en su relacin con: el tipo de tratamiento, la edad del paciente
y con el suicidio.
Considerando el tipo de tratamiento, se sabe que la tumerectoma en el cncer de mama permite una
readaptacin rpida, las secuelas pueden ser bien superadas aunque las reacciones ansiosas y depresivas
(menos frecuentes) suelen tener un cierto componente reivindicativo. En cambio tras la quimioterapia y
concretamente a los cuatro o cinco das suele aparecer un abatimiento profundo que ms tarde
desaparecer.
Respecto a la edad del paciente, se sabe tambin que las personas de ms edad suelen expresar mayores
quejas somticas y tienden a la inhibicin, al aislamiento y a la anorexia. En cambio en las personas ms
jvenes dicha sintomatologa se manifiesta como un desasosiego, una ansiedad expectante y una prdida
de la autoestima. Se ha sealado como poca crucial la de la menopausia y sobre todo en su relacin con
el Cncer de Mama, que si aparece en estos aos provoca reacciones depresivas severas. Si existen
antecedentes psicopatolgicos previos se aumentara la prevalencia de los cuadros depresivos.
En relacin con el suicidio, se ha sealado que estas ideas aparecen en las primeras fases del diagnstico
o ante el fracaso teraputico o debido a las secuelas del tratamiento. La muerte en estos casos se
producir en el primer ao despus de realizado el diagnstico, siendo el intervalo de edad en que dicho
suceso tiene lugar o antes de los 45 aos o despus de los 60 aos. La mortalidad si se considera en
porcentajes es del 1% y los ltimos estudios apuntan a que el riesgo es superior en los hombres, 1,9 veces
ms respecto a las mujeres. Teniendo en cuenta el tipo de cncer se sita en el primer puesto al cncer
O.R.L. seguido por los cnceres de pulmn, gastrointestinal y de mama. El ndice de suicidio aumenta en
las fases terminales, siendo el dolor crnico la causa determinante de dicho acontecimiento. En tales
casos los pacientes presentan un trastorno depresivo grave y un alto porcentaje de los que se suicidaban
(45%-88%) referan antecedentes psicopatolgicos (10% tenan sintomatologa previa de trastorno
depresivo grave). Como procedimientos utilizados en estos suicidios se citan: El ahorcamiento y la
defenestracin. Otros mtodos ms sutiles utilizados son el rechazo del tratamiento o el abandono de los
cuidados (procedimientos pasivos). Los suicidios de caractersticas estoicas (dejando una carta escrita)
suelen ser poco frecuentes y si tienen lugar aparecen en pacientes muy desesperados o que tienen una
concepcin muy negativa de las posibilidades o abordajes teraputicos que pueden recibir.
Tambin se ha estudiado en la enfermedad neoplsica la relacin entre cncer y ansiedad; como todos
sabemos la ansiedad supone un mecanismo de anticipacin, un seal del YO comprensible en estas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (9 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
enfermedades, la cual se vivencia con un cierto desasosiego que debe ser distinguido de los trastornos de
angustia y que se expresa en algunas ocasiones utilizando conductas fbicas. Los estudios muestran que
en estos pacientes los trastornos de ansiedad graves son raros (4%-14%) siendo ms frecuentes las
manifestaciones ansiosas en el marco de problemas de adaptacin con o sin reacciones depresivas
(20-30%). En tales casos se estima que el entorno juega un papel muy importante y que incluso los
tratamientos, los sucesos familiares y los procedimientos diagnsticos pueden exacerbar dicha
sintomatologa. Se presentan en las mujeres de mayor edad y se expresan como quejas somticas, miedos
y dificultades en las relaciones interpersonales. Las citadas mujeres suelen demandar informacin acerca
de los tratamientos recibidos y si previamente tenan antecedentes psiquitricos dichas demandas se
incrementaran ante cualquier dificultad.
Otro aspecto sealado es que la existencia de sintomatologa ansiosa provoca un retraso en la demanda
de asistencia mdica y sobre todo en relacin con el cncer de mama. La sintomatologa ansiosa en esta
etapa previa a la consulta se manifiesta como crisis de somatizaciones, inquietud psicomotriz y posturas
del "todo o nada".
EL PSIQUIATRA ANTE EL DIAGNOSTICO Y EL TRATAMIENTO DEL ENFERMO
ONCOLOGICO
A menudo sabemos que existe cierto condicionamiento negativo con respecto al tratamiento del cncer
considerndolo el mdico como causa prdida y el fracaso teraputico como fracaso personal. Si
cambiamos nuestra actitud y nuestro concepto respecto a esta enfermedad, pasando a considerarla como
una transaccin natural entre la vida y la muerte nuestra ayuda a los pacientes ser ms eficaz. Hoy se
conocen muchos recursos teraputicos que controlan, palian o curan el cncer. Adems los esfuerzos
mdicos para controlar la enfermedad ejercen efectos psicolgicos beneficiosos al modificar la actitud
del paciente ante su padecimiento. De tal manera que el optimismo y la esperanza del paciente ante su
enfermedad pueden potenciar los efectos de la quimio-radioterapia.
Ante el diagnstico de cncer el paciente experimente una serie de reacciones psicolgicas. As, la
revelacin del diagnstico es vivida como momento traumtico, como una ruptura brutal en la
continuidad de la existencia y se manifiesta con gran ansiedad. En estos casos el mdico debe prestar el
mximo apoyo escuchando con benevolencia y compartiendo las aprensiones y temores del paciente,
explicndole que existen distintos tipos de tratamientos. Sin embargo el paciente experimenta una
vivencia de desrealizacin en estos primeros momentos y se revela como incapaz de aprehender, de
discutir los diferentes tratamientos. Esta reaccin suele durar de dos a tres semanas apareciendo en ella
como sintomatologa dominante: El insomnio, la prdida de apetito, el abatimiento, gran ansiedad, crisis
de llanto, dependencia de la figura del mdico ante la cual este deber aceptar como una regresin
pasajera y rpida que aparece en el enfermo a causa del pnico incontrolado. De este modo el psiquiatra
debe estar como figura de apoyo e inculcar al paciente que tiene poderes y responsabilidades respecto al
tratamiento que va a recibir. Tras estas dos o tres semanas, en el enfermo surgen otros miedos: miedo a la
muerte, miedo al dolor incontrolado, sentimientos de perder el control, miedo a la invasin metastsicas.
El paciente se siente en estos momentos dependiente al mximo y ello le provoca sentimientos de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (10 of 22) [02/09/2002 04:17:07 p.m.]
vergenza y humillacin. En los ms jvenes es frecuente que aparezca el miedo a ser abandonados,
siendo por ello muy susceptibles a cualquier demostracin de abandono o alejamiento.
Ante la ciruga, experimenta sentimientos de ambivalencia ya que de ella depende a la vez su curacin y
tambin su mutilacin o su deformacin o la influencia en su sexualidad (mastectoma, histerectoma). El
paciente teme al cirujano al cual ve como un hombre poderoso sobre su vida y sobre su muerte. Estos
sentimientos le ocasionan gran angustia de tal manera que los cirujanos para poder facilitar a los
pacientes la recuperacin psicolgica posterior a la intervencin deberan explicarle los procedimientos
diagnsticos y teraputicos que van a utilizar.
Ante la quimioterapia y la radioterapia, que pueden provocar la aparicin de ideas paranoides, es
aconsejable que el mdico explique previamente a los pacientes dichos tratamientos y sus consecuencias.
Al cabo de unos meses de tratamiento, aparece en los enfermos lo que se denomina una "crisis
existencial", la cual se manifiesta como reacciones ansiosas, irritabilidad, tensin psicolgica y la astenia,
siendo el insomnio muy frecuente. Esta crisis reaviva ciertos conflictos del pasado buscando el enfermo
medicinas alternativas para aliviar esta inseguridad. Las remisiones tienen repercusiones en la vida
profesional y familiar del paciente ya que cuando aparecen pueden los pacientes negarse a continuar con
el tratamiento; lo mismo sucede cuando aparecen los efectos secundarios de las distintas medicaciones
(alopecias, nuseas, vmitos...), aunque hoy da con los nuevos tratamientos la aparicin de esta
sintomatologa es menos frecuente.
Al finalizar el tratamiento suelen aparecer reacciones ansioso-depresivas ya que la confrontacin del
paciente con la precariedad de la existencia provoca en l un profundo sentimiento de vulnerabilidad el
cual ha sido denominado por diversos autores como "patologa de la incertidumbre" y que se expresa en
forma de ansiedad generalizada (ante la posible recada). A veces aparecen ciertas reacciones fbicas al
observar algunas partes del cuerpo (cicatrices) lo cual ser origen de posteriores dificultades en las
relaciones sexuales.
Destacaremos que la intervencin del psiquiatra se basar en la utilizacin de un modelo bio-psico-social
de manera que asume as las diversas contraposiciones de estos modelos diferentes intentando aunarlos y
coordinarlos. Para ello es necesario que tenga una cierta flexibilidad real en el ejercicio de dichas
funciones y que a su vez posea los conocimientos necesarios de las diversas enfermedades oncolgicas y
de sus protocolos teraputicos. A veces tendr dificultad en determinar los limites de sus funciones. El
abordaje que realizara ser principalmente psicoteraputico. Respecto al psicofarmacolgico podr
utilizar los diferentes preparados (benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicticos) pero siempre con las
limitaciones que supone utilizar dichas medicaciones en estos pacientes afectos de patologa orgnica.
En el manejo psicolgico del cncer son primordiales la informacin, la comunicacin, las cuales
constituyen los ejes principales de la oncologa.
Es necesario conocer el significado que la enfermedad neoplsica representan para una persona en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (11 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
particular, tambin es aconsejable conocer los sueos, objetivos y esperanzas, imagen y conceptos de "si
mismo" que dicha enfermedad ocasiona, as como las consecuencias principales que al paciente acarrea y
a su dinmica familiar.
Respecto a la revelacin de diagnstico, la mayora de los investigadores estn de acuerdo en que si se
realiza con empata y apoyo sincero es beneficiosa para el paciente ya que le permite un mejor control de
la situacin sobre todo en las etapas previas de los tratamiento y tambin cuando aparecen los efectos
secundarios. Adems le permite, en el dialogo con el psiquiatra, comunicar sus sentimientos y sus
vivencias sin miedo aunque en l aparezca el desaliento. Aminora los fenmenos de negacin,
ambigedad de la comunicacin permitiendo que el psiquiatra pueda conocer sus concepciones respecto
a la enfermedad y as mismo pueda evitar la aparicin en el paciente de actitudes paradojales que le
hagan recurrir a medicinas paralelas. Por lo tanto la informacin se adaptar al paciente y concretamente
a su personalidad, a sus mecanismos de defensa, a las etapas de la enfermedad y a la demanda progresiva
y repetida que l solicita en razn de la angustia que en l aparece ante la vivencia de una situacin
traumtica. En este abordaje nos ser de gran vala conocer como el paciente se ha enfrentado a crisis
anteriores en su biografa y como las ha resuelto, su manera de aceptar la enfermedad y los temores que
ella origina en l y en sus familiares.
El principio general acerca de la manera de decir al paciente su diagnstico es decir al paciente todo lo
que sea capaz de soportar emocionalmente y que la comunicacin debe ampliarse lo antes posible
estando el terapeuta dispuesto a escuchar al paciente para que le comunique sus ansiedades. Unos temen
la prdida de afecto, otros la prdida del control sobre si mismos y la humillacin por la dependencia,
otros el dolor y las mutilaciones corporales, otros la incapacidad para dar cumplimiento a alguna funcin
familiar y social. El psiquiatra deber tratar de aliviar esta ansiedad comentando los temores que tras ella
subyacen. Las respuestas a las preguntas de los enfermos sern prudentes y sinceras. Siempre habr que
alentar esperanzas pero siendo realistas. La esperanza deber relacionarse con una vida til y creativa,
con evitar el dolor y el sufrimiento, pero no con una longevidad o una cura milagrosa que equivaldra a
negar la enfermedad; toda informacin debe ser siempre veraz y real.
Los autores anglosajones proponen protocolos de apoyo psicolgico sistemtico en forma de entrevistas
asociadas a la informacin sobre la enfermedad (aproximadamente una docena), discusin de los
mecanismos de defensa, compartir las emociones, ayuda la resolucin de los problemas. La mayora de
los estudios demuestran que tales protocolos son eficaces y sobre todo en pacientes que utilizan la
negacin. Otros tratamientos utilizados son la hipnosis, terapias de grupo, actividad institucional y
terapias familiares.
En los ltimos aos se han publicado diferentes estudios y trabajos referentes a la importancia de la
comunicacin del diagnstico a los pacientes y tambin referentes a la importancia de la reincorporacin
de los pacientes al mundo laboral o del mantenimiento de su rol social despus del tratamiento.
ASPECTOS PSICOLOGICOS EN EL CANCER DE MAMA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (12 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
Dada la importancia que esta enfermedad tiene en el mbito sanitario, lo cual se refleja en las
aportaciones cientficas con vistas a: Realizar un diagnstico precoz, a lograr una intervencin quirrgica
especifica y menos mutilante, y a proporcionar una informacin para los autocuidados posteriores, etc.,
nosotros sensibilizados ante esta patologa y sus repercusiones socio-sanitarios describiremos a
continuacin los aspectos psicolgicos que influyen no solo en el diagnstico de esta enfermedad sino
tambin en relacin el tipo de tratamiento seleccionado.
La mama desde el punto de vista psicodinmico es el rgano sexual que la mujer exhibe y que le
proporciona atencin sexual. Es parte de la identidad femenina, su lesin es siempre una herida
narcisista. Al principio esta lesin se vivir como un sentimiento de despersonalizacin e inhibir todo
tipo de contacto. Tambin la mama es smbolo de la maternidad, representando conflictos ligados a la
propia madre y su extirpacin puede ocasionar ms all de los simples aspectos estticos o
exhibicionistas una agresin ms profunda a su personalidad, originando a su vez sentimientos de culpa o
de alivio en relacin con problemas anteriores vividos con la madre o con lo que representa la
maternidad y que todava no han sido elaborados. Tras el Diagnstico de esta neoplasia aparece en la
mujer un estado de angustia intensa, la cual se manifiesta con la siguiente sintomatologa: insomnio,
prdida de apetito, inquietud o retraimiento y dificultad en la concentracin.
Aunque el diagnstico de una enfermedad y citando las palabras de Alby (1987) "...Se acompaa de una
fractura en la vida psquica", en el caso de esta neoplasia el diagnstico precoz permite conseguir en unos
casos la curacin y en otros la supervivencia del 87% a los cinco aos en las formas precoces al precio,
algunas veces, de las secuelas que se producen en relacin con la exresis ganglionar y con la
radioterapia.
Respecto al tratamiento, y atendiendo a un anlisis psicodinmico, debemos sealar que la mastectoma
supone una castracin siendo por esto que es mejor tolerada la tumerectoma que la mastectoma, aunque
los miedos a las recurrencias permanecen iguales en ambas. Tras la intervencin quirrgica suele
aparecer un sndrome depresivo ms o menos latente que se manifiesta generalmente a los tres meses,
permaneciendo algunos aos. Segn algunos autores este sndrome afecta a un porcentaje mayor y su
duracin es tambin ms prolongada si se trata de mujeres orientales. Aunque en otros estudios hablan
que en su duracin influyen los antecedentes psiquitricos previos. Segn los estudios realizados en los
ltimos aos, la sintomatologa que se presenta en estos sndromes es la que mencionamos a
continuacin: Alteracin de la imagen corporal, disminucin de la libido (36% de los casos de
mastectoma y 6% de los casos de tumerectoma), repliegue sobre si misma, ideas autolticas, conviccin
de ser incapaz de agradar o gustar y dificultad en reanudar la vida sexual.
ASPECTOS PSICOLOGICO-PSIQUIATRICOS EN EL ENFERMO CON INSUFICIENCIA
RENAL CRONICA TERMINAL
Es en este apartado abordaremos una patologa que por sus repercusiones psiquitricas y
psicopatolgicas hacen de ella uno de los temas ms importantes de la Psiquiatra de Enlace. Nos
referimos a la Insuficiencia Renal Crnica, la cual en su estadio terminal, requiere tratamientos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (13 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
imprescindibles como la Dilisis o el Trasplante Renal, tratamientos que ocasionan un gran impacto en la
vida del paciente. Este deber enfrentarse no solo al hecho de padecer una enfermedad incurable sino
tambin a la necesidad de conectarse a una mquina para seguir vivo o someterse a una intervencin
quirrgica para ser trasplantado. Todo este cmulo de circunstancias repercutirn sobre el paciente y su
entorno familiar a distintos niveles:
En el plano somtico aparecern complicaciones tales como la anemia, la osteoporosis, etc, y el
paciente estar sometido a restriccin de lquidos y dieta.
En el plano psicolgico la personalidad del paciente matizar el contexto de la enfermedad, sus
complicaciones y tratamientos. As se evidenciara su capacidad para hacer frente a las dificultades de la
vida, su vulnerabilidad al estrs, sentimientos de inferioridad y mecanismos defensivos frente a la
angustia.
En el plano social la enfermedad repercutir en el entorno familiar y social del individuo pues se
producirn cambios familiares y profesionales y sufrir sentimientos de prdida en diferentes reas
(profesional, del status social, de las actividades de ocio, deportes favoritos...).
Ser pues la enfermedad (Insuficiencia Renal Crnica Terminal) el catalizador que transforme
completamente la vida del paciente. Este cambio movilizar en l todas sus angustias y miedos,
requiriendo la mayora de las veces la atencin especializada del psiquiatra.
ACTITUD FRENTE A LA ENFERMEDAD RENAL CRONICA
El paciente toma conciencia de la gravedad de su enfermedad y del peligro de muerte cuando se le
notifica la necesidad de dializarse para continuar con vida. As la enfermedad supondr un sentimiento de
prdida a todos los niveles y que podemos resumir en:
Prdida de salud y bienestar.
Prdida de libertad y autonoma personal.
Prdida del status socio-familiar y profesional.
A continuacin comentaremos cada uno de dichos puntos:
Prdida de la salud y el bienestar
Para los pacientes con Insuficiencia Renal Crnica Terminal existe una nica realidad y que es la
necesidad de dializarse para permanecer con vida y esta realidad supondr un corte radical en sus
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (14 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
biografas, existiendo un antes y un despus de la dilisis. El antes ser idealizado y asociado a una vida
feliz y el despus a una vida sin salud.
La realidad de estos pacientes girar en torno a un tratamiento, la dilisis, ya que tras ella disfrutarn de
un breve perodo de bienestar antes de que reaparezcan los signos evidentes del aumento de la uremia
(prurito, nuseas, letargia, astenia...) que suponen el recuerdo permanente de la enfermedad y la
necesidad de una nueva sesin de dilisis. Durante la Dilisis o inmediatamente despus de ella pueden
presentar los pacientes el llamado "Sndrome de Desequilibrio Postdilisis" caracterizado por la aparicin
de sntomas tales como cefalea, calambres e irritabilidad.
La periodicidad de la dilisis supone para el enfermo el constante enfrentamiento a la enfermedad sin
favorecer la elaboracin del duelo, provocando y manteniendo pues, un duelo permanente y una ansiedad
flotante. Esta ansiedad queda reflejada en la constante observacin corporal como reflejo de posibles
complicaciones y la hipocondrizacin de fenmenos que son totalmente fisiolgicos.
El paciente reaccionar ante la enfermedad mediante una lucha sin cuartel tal como si se tratase de su
mayor enemigo y ser vivida en la mayora de los casos como un castigo o el resultado de la mala suerte.
La sexualidad en la vida del paciente que precisa la dilisis, sin duda se ver afectada. Las estadsticas
hablan del 30-50% de los pacientes con I.R.C. presentan una disminucin del deseo sexual, de la
potencia, de la actividad y de la satisfaccin, lo cual lgicamente supone un descenso de la calidad de
vida y bienestar y que se reflejar en sus relaciones de pareja. Son muchas las posibles etiologas
implicadas en esta disfuncin sexual; por un lado se encuentran las alteraciones orgnicas como son los
factores endocrinos-metablicos (disfunciones gonadales, niveles elevados de Prolactina, PTH o Zinc,
etc.) y por el otro las alteraciones psicolgicas (distorsin de la imagen corporal, la ansiedad, etc.). As
pues esta disminucin en su sexualidad es una prdida ms y que es vivida en la mayora de las ocasiones
como una vejez prematura y una muerte que se aproxima.
En el enfermo dializado la dieta restrictiva (disminucin de caloras, dieta rica en protenas de alta
calidad, control de lquidos y electrlitos) es tambin un tema importante ya que les ocasiona un aumento
de las prdidas y limitaciones. Sin embargo en el quehacer clnico diario objetivamos que estos pacientes
no son rgidos en la dieta, fundamentalmente ignorndola y viviendo la dilisis como "su mquina
lavadora" que reparar cualquier exceso o transgresin en la dieta.
El tema de la muerte est presente en el vivir de cada da:
En las complicaciones mortales, en el descenso de la esperanza de vida, en el fallecimiento de los
compaeros de dilisis, etc. Esto conlleva a la necesidad de trivializar la enfermedad en el presente
inmediato, durante la rutina de los cuidados diarios o en las mismas sesiones de dilisis.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (15 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
Prdida de la libertad y de la autonoma
La prdida de la funcin miccional supondr una herida narcisista, punto de partida de sentimientos de
baja autoestima, de inferioridad y sobre todo de impotencia tanto a nivel real como imaginario. Esto
facilitar actitudes de pasividad y dependencia, de tal manera que la relacin con el personal
mdico-sanitario ser un reflejo de sus necesidades de dependencia y de bsqueda de seguridad, lo cual
se pondr de manifiesto en la relacin mdico-enfermo. As el paciente intentar establecer dicha
relacin con un solo mdico que es el que quiere que lo trate siempre y que supone de ms
conocimientos.
Tambin la familia tendr un papel primordial en el soporte y apoyo del paciente, aunque a veces en un
intento de ayudar potencian an ms los sentimientos de inutilidad y las actitudes regresivas de los
pacientes. Este por su parte se resiste frente a esta sumisin y lucha para reivindicar su propia autonoma
e independencia. Esta dualidad entre rechazo-aceptacin y/o dependencia-independencia tambin se
reflejar en su relacin con la mquina de dilisis.
Prdida de status social y profesional
El deterioro fsico junto con los sentimientos de inferioridad van a ir limitando las relaciones sociales y
familiares de los pacientes. El medio ser vivido con hostilidad (envidia) favoreciendo el egocentrismo
as como el retraimiento y la introversin de los pacientes, todo ello como resultado del control de la
afectividad y de la represin de la impulsividad.
ACTITUD FRENTE A LA MAQUINA DE HEMODIALISIS
El paciente sometido a dilisis se encuentra ante una situacin especial tanto frente a la vida como frente
a la muerte. Es evidente que su incorporacin a "la mquina" supone una muerte evitada y a la vez un
continuo renacimiento. Pero no es menos cierto que esta incorporacin se convierte en traumtica y
punitiva por el constante recuerdo de su fracaso personal, de su falta de futuro y de salud, de su muerte
anunciada. De este modo la relacin del paciente con la mquina es una relacin ambivalente donde se
pone en juego por un lado sentimientos de atadura y dependencia y amistad (no es extrao que los
pacientes nos refieran su miedo y ansiedad ante un cambio de mquina, Centro de dilisis u hospital). A
su vez surgen deseos de conseguir la mxima autonoma personal que sus condiciones le puedan
permitir, rechazando la mquina y la dependencia a ella.
Un aspecto de primordial importancia en la relacin del paciente con la mquina lo constituye la fstula,
como acceso vascular que permite la conexin a ella. Es el punto central de la reorganizacin de la
imagen corporal y se convierte en objeto de constante observacin y vigilancia por parte del paciente
("su nuevo corazn", segn refieren). No es pues extrao que en relacin a la fstula cristalicen toda una
serie de comportamientos fbicos-obsesivos del paciente y que a nivel inconsciente adquiera el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (16 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
simbolismo de una zona ergena. El constante flujo sanguneo a travs de la fstula (y de los tubos en las
dilisis) puede dar lugar a representaciones imaginarias de desgaste corporal pero sobre todo es
indicativo del buen funcionamiento de la mquina. Como ya dijimos anteriormente, los sentimientos de
pasividad e inferioridad tanto fsicos como psicosociales vividos por el paciente lo colocan en una
posicin de dependencia y sumisin frente al personal sanitario, pero tambin es un punto de proyeccin
de todos sus fracasos y agresividades considerando a estos, en muchas ocasiones, como responsables de
su enfermedad ("...Si el mdico me hubiera tratado a tiempo..." "...A mi nadie me avis.."). Otras veces
se recrimina a dichos profesionales por la falta de apoyo y cuidados que los pacientes precisan ("...ese
enfermero me tiene mana, me hace mucho dao al pincharme, con otros apenas me entero pero el ya lo
hace queriendo..."). Convirtindose de este modo, los enfermos en personas tiranas exigentes y poco
consideradas con los profesionales mdico-sanitarios.
MODIFICACIONES EN LA IMAGEN CORPORAL
La enfermedad se refleja sobre la imagen corporal, confiriendo a esta un evidente deterioro y
transformacin. Aspectos tales como la palidez, la impotencia sexual, el cambio de color y la
fstula-cicatriz contribuyen a que el paciente tenga una percepcin de su cuerpo poco satisfactoria. El
fracaso de la funcin miccional modificar la orientacin de sus motivaciones e intereses desplazando su
atencin de la mitad inferior "del cuerpo", recuerdo de su fracaso, hacia la mitad superior, concretamente
entre la fstula y el corazn.
Durante la hemodilisis, la mquina ser incorporada a la imagen corporal como una parte de s mismo,
no como "mero apndice" sino como otro rgano ms de su organismo. Pero esta incorporacin y
conexin a la mquina tiene tambin una ambivalente representacin simblica: Por un lado, es fuente de
vida y regeneracin smbolo del cordn umbilical (cuerpo muerto y enseguida revitalizado, que produce
el renacimiento de un cadver) y, por otro lado, el rechazo a la innegable sumisin y dependencia que de
ella tiene; es decir, rechazo y agradecimiento.
TRASPLANTE RENAL
El trasplante renal supone una aventura estresante y desorganizadora, pero a su vez es una experiencia de
cambio y muerte evitada. El trasplante renal es la solucin idealizada por el paciente, fantasa de
resolucin completa de sus problemas. Pero no est exento de angustias y el paciente en la realidad
deber enfrentarse al miedo que supone la intervencin quirrgica, a la posibilidad del rechazo del
mismo (posibilidad que nunca queda descartada) y que requerir un tratamiento intensivo con corticoides
e inmunosupresores los cuales provocaran importantes cambios en su imagen corporal.
La entrada del sujeto en el mundo del trasplante no es aceptada ni vivida por todos los pacientes de
idntica manera. Intervienen en esta vivencia las significaciones profundas e intrnsecas de cada paciente
as como ciertos movimientos fantsticos (p.ej. relacin entre regalar y ser regalado). No podemos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (17 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
olvidar que el aparato urogenital simboliza las pulsiones agresivas y es una zona fuertemente investida de
representaciones sexuales. As la anuria o la nefrectoma son smbolos de castracin vividos
traumticamente por el paciente y estos tendrn sueos conjuratorios y/o compensatorios en donde la
presencia del agua, mar, etc...estn presentes.
La enfermedad renal reactiva conflictos de identidad sexual, que puede conllevar o no una conflictiva,
que tras el trasplante tendern a resolverse como smbolo este de "refertilizacin". El trasplante adems
simboliza el renacimiento o la resurreccin definitivos (la dilisis es la resurreccin temporal) y a travs
del "Superyo", la redencin por medio de una muerte (la intervencin) y la obtencin del perdn
(representado por el nuevo rin). Pero la incorporacin de "un injerto" puede ser percibido por el
paciente como "un cuerpo extrao", una amenaza que se materializa por la constante amenaza de
rechazo, los pinchazos, etc.
Utilizando una dialctica objetal, entre donante y receptor, se instauran movimientos de identificacin
que pueden desembocar en verdaderas experiencias delirantes y/o psicticas. La culpa, el sentimiento de
endeudamiento del receptor frente al donante es muy frecuente y puede ocurrir que en un intento de
expiar las culpas se ponga en peligro el injerto y la propia vida del individuo (p.ej. en un accidente de
moto). Si el trasplante se realiza con un rin procedente de un cadver pueden observarse
identificaciones con la inanicin y con la muerte. La adaptacin al trasplante pasa por unas fases previas
hasta la total aceptacin del mismo y su integracin corporal.
ASPECTOS PSICOLOGICOS-PSIQUIATRICOS EN EL ENFERMO
DIALIZADO
La angustia desencadenada por la vivencia de la enfermedad y de la muerte obligar al paciente a la
utilizacin de mecanismos de defensa intensos y rgidos en un intento de mitigar dicha angustia.
Uno de los mecanismos ms frecuentemente utilizados ser la negacin, aunque esta ser una negacin
parcial, es decir aquella que permita al paciente estar atento a los movimientos corporales indicadores de
una posible complicacin (de todos modos la negacin total seria imposible dada la frecuente
periodicidad de las sesiones de dilisis, generalmente tres semanales).
La rigidificacin y su excesivo uso frente a situaciones estresantes e inestables vividas por el paciente
favorece la formacin de un "caparazn caracterial" rgido y hermtico en respuesta a la realidad diaria,
provocando una inhibicin emocional con escasos contactos afectivos y empobrecimiento en las
relaciones interpersonales (incluso llegando a afectar a la relacin teraputica).
La regularidad de los ritmos del tratamiento y la meticulosidad de los cuidados llevan al paciente hacia la
obsesivizacin, con el empleo de rituales (funcionamiento y control de la mquina), aislamiento y
formaciones reactivas constituyendo lo que se denomina como alexitimia secundaria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (18 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
La ansiedad est siempre presente como en las neurosis de Angustia, donde sobre un fondo de continua
incertidumbre surgen de forma ms o menos bruscas elevaciones de la misma, estando provocadas la
mayora de las veces por accidentes frecuentes o por el temor a los mismos (funcionamiento de la
mquina de dilisis, complicaciones orgnicas...). En muchas ocasiones esta ansiedad se expresa como
equivalentes somticos e incluso puede favorecer la aparicin de ciertas complicaciones como pueden ser
infecciones, alteraciones electrolticas o la hipertensin. Tambin debemos tener en cuenta que la
ansiedad es originada en muchas ocasiones por patologa orgnica, p. ej. hipertensin, hiperglucemia,
hipopotasemia, situaciones que no debemos confundir con la ansiedad primariamente psicgena.
Adems, en los pacientes cualquier cambio que suponga una ruptura de lo cotidiano y de lo ritualizado
provoca una gran incertidumbre y ansiedad (cambios respecto a la ubicacin de la mquina de dilisis,
cambios de nefrlogo, cambios en la imagen corporal o la incertidumbre sobre el xito o fracaso de un
trasplante).
Aunque la depresin junto con la ansiedad son los trastornos psiquitricos ms frecuentes en este tipo de
patologa, la frecuencia de la depresin es muy inferior a la de la ansiedad. La aparicin de un sndrome
depresivo est influida por vivencias de prdidas de gran importancia para el paciente como son la
prdida de la salud, complicaciones orgnicas irreversibles y prdidas afectivas. Tambin tiene gran
importancia la herida narcisista que supone el descenso de sus capacidades previas. Incluso, podemos
considerar la aparicin de reacciones depresivas como secundarias a la utilizacin de frmacos como
pueden ser los corticoides e hipotensores.
La frecuencia de los intentos de suicidio no es mayor que la de la poblacin general. Dichos intentos
cuando tienen lugar aparecen de una forma pasiva por abandono o negligencia respecto a los
tratamientos, dietas etc. Lo que si es ms frecuente en estos pacientes y en muchos momentos de la
enfermedad son las ideas de suicidio como fantasa liberadora.
Con cierta frecuencia estos pacientes tienen sndromes que corresponden a los de las psicosis orgnicas y
sintomticas. Se han descrito cuadros confusionales (sobre todo asociados a alteraciones metablicas o
complicaciones de la I.R.C.), evoluciones demenciales aunque son poco frecuentes, as como ciertas
encefalopatas. Generalmente la hemodilisis provoca mayores dificultades en la utilizacin de las
capacidades intelectuales (debido a la astenia, p. ej.) ms que a un verdadero descenso de las mismas
(deterioro cognitivo).
Los cuadros delirantes pueden aparecer cuando las defensas psicolgicas han sido desbordadas. El tema
de dichos cuadros suele ir relacionado con la historia del sujeto y los avatares de su tratamiento. Pueden
surgir vivencias de despersonalizacin, prdida de los limites corporales, pero sin duda el ms importante
es el delirio dermatozoico sobre un fondo de prurito secundario a la uremia y a la afectacin cerebral.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (19 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
- Abram HS. Psychological aspects of surgery. Int Psychiatry Clin., 1967, 4, 2-11.
- Alonso-Fernndez F. Psicologa del enfermo mdico-quirrgico. En Psicologa Mdica y Social. Ed.
Salvat 5. Ed. Madrid 1989, pp. 287-295.
- Bahnson CB, Bahnson MB. Role of the ego defenses: Denial and represion in the biology of malignant
neoplasman. Ann N.Y. Acad. Sci. 1966, 123, 827-845.
- Barcia D. Aspectos psicolgicos y psiquitricos del cncer. Med. Esp, 1984, 83, 209-218.
- Becker D, Igoin L, Delans S. Approche du vcu fantasmatique chez le dialyses et les transplantes
renaux. Revue de Mdicine Psychosomatique, Tome 20, 1978, 3, 257-265.
- Benabla S, Nollet A, Roy S. Autonomie et dialyse. Psichologie Mdicale, 1993, 25, 10, 1019-1021.
- Blanco Ruz MC, Navia JA. Factores psicosociales y cancer: Una revisin crtica. Estudios de
Psicologa, 1986, 25, 5-29.
- Blodgett CH. A selected review of the literature of adjustement to the hemodialysis. Int. J. Psychiatry
Md., 1981-1982, 11, 97-124.
- Brown J. Fitzpatrick R. Factors Influencing Compliance with dietary restrctions in dialysis Patients. J.
Psychosomatic Research, 32, 1978, 2, 191-196.
- Burton HJ, Kline SA, Lindsay RM. et al. The relationship of depression to survival in chronic renal
failure. Psychosom Med., 1986; 48, 261-269.
- Carbonell C. Attitudes devant la mort et mcanismes de defense pendant l`hemodialyse. L'Evolution,
fasc 2, 1978, 417-426.
- Cassem NH, Hackett TP. Psychiatric consultation in a coronary care unit. Ann. Inter. Med. 1971, 75,
9-14.
- Celdrn MT, Garca M, Plaza J, Hernndez L. Alteraciones psicopatolgicas en la insuficiencia renal
crnica. Criterios de seleccin al programa de hemodialisis trasplante y tcnicas de rehabilitacin
psicosocial. Nefrologa, VII, 3, 1987, 273-281.
- Cooper CL. Estrs y cancer. Edt. Daz de Santos. Madrid.
- Craven JL, Rodin GM, Johnson L. et al. The diagnosis of major depression in renal dialysis patients.
Psichosomatics Med. 1987, 49, 482-492.
- Crisp AH. Some psychosomatics aspects of neoplasia. Brit. J. Med. Psychol., 1970, 43, 313-332.
- Derogatis LR. Prevalence of psychiatric disorders among cancer patiens. J.A.M.A., 1983, 249, 751-757.
- Dubovsky SL, Penn I. Psychiatric considerations in renal transplant surgery. Psychosomatics, 1980, 21,
481-490.
- Escandem M, Girard M, Galtier LYB. Problmes mdico-psychologiques de l'hemodialyse et de la
transplantation rnale. Psychiat. Practique Mdica, 1981, 25, 1-3.
- Fernndez-Argelles P, Duque A, Iglesias JE. y cols.- Relaciones del cancer con las situaciones de
prdida y la personalidad. An. Psiquiatra, 1985, II, 1, 18-22.
- Fernndez-Argelles P, Camacho M, Garca O, Iglesias JE, Martnez A. Los primeros sntomas
funcionales y psquicos en los pacientes diagnosticados de cancer. Actas del XV. Congreso de la
Sociedad Espaola de Psiquiatra, Jaca 7-10 feb. 1983; 1984, 387-393.
- Fernndez-Argelles P, Duque A, Borrego A, Vallejo J, Garca O. Trastornos psquicos y adaptacin
psicosocial trs la mastectoma: Estudios retrospectivo y prospectivo. An. Psiquiatra, 1989, 5, 1, 20-24.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (20 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
- Fernndez-Argelles P, Guerrero J, Codes M, Mrquez J, Borrego A. Estado de conflicto mantenido
como agente precursor del cncer. An. Psiquiatra, 1986, II, 5, 188-191.
- Filiberti A, Rull G, Vanegas JR, Tamburini M, Ventafridda V. Oncologa Clnica: Aspectos
psicolgicos. Dolor, 1989, 4, 2, 93-97.
- Gath D, Cooper P, Day A. Hysterectomy and psychiatric disorder. I.Levels of psychiatric morbidity
before and after hysterectomy. Br. J. Psychiatry, 1982, 140, 335-350.
- Giner J, Fernndez-Agelles P, Iglesias JE, Barea L. Aspectos mdicos-psicolgicos en pacientes
oncolgicos (personalidad previa y trastornos psquicos). Psiquis 1983, VI, 6, 37-44.
- Goldberg RJ, Tull RM. The psychosocial dimensions of cancer. Free Press, 1983.
- Holland JC. Anxiety and cancer: The patient and the family. J. Clin. Psychiatric, 1989, (Suppl,2),
20-25.
- Johnston M. Anxiety in surgical patients. Psichol. Med., 1980, 10, 145-152.
- Jones DN, Reznikoff M. Psychosocial adjustement to a mastectomy. J. Nerv. Ment. Dis, 1989, 177,
624-631.
- Kaplan De-Nour A, Czaczkes JW. The influence of patient's personatity in adjustment to chronic
dialysis: A predictive study. J. Nerv. Ment. Dis., 1976, 2, 323-333.
- Kaplan de Nour A. Roles and reactions of psychiatristis in chronic hemodialysis programs. Psychiatry
Md., 1973, 4, 63-76.
- Kutner NG. Assesing Depression and anxiety in Chronic Dialysis Patients. Journal of Psychatria, 1985,
29, 1, 23-31.
- Ledesma A, Llorca G. y cols. Agresividad y cncer. I Congreso Nacional de las Sociedades
Oncolgicas Espaolas. 1986. Valencia.
- Lehmann A. Une approche psycanalitique en cancerologie. Patio, 1989, 10, 135-147.
- Lemperiere T, Feline A. Hystrectomie et troubles psychictriques. Ann. Md. Psychol., 1973, 1,
477-492.
- Levine PM, Siberfarb PM, Lipowski ZJ. Mental disorders in cancer patients. Cancer 1978, 42,
1385-1392.
- Levy NB, Wynbrandt GD. The quality of life on maintenance Hemodialysis. Lancet, 1975, 1,
1328-1330.
- Levy NB. Psychonephrology 1. Psichological factors in hemodialysis and trasplantation. New York,
Plenum Publishing Corp, 1981.
- Llorca G, Delgado E. Depresin y cncer. En: Estudio sobre las depresiones. Ed. Ledesma, 1989,
Universidad de Salamanca.
- Massiem J, Holland JC. Depression and the cancer patient. J. Clinical Psychiatry, 1990, 51, 7, 12-17.
- Miller F, Patterson J. Psychiatrics Complications of Renal Dialysis Disequilibrion: Case Report. Am. J.
Psychiatry, 136, 1970, 1330-1345.
- Montoya Carrasquilla J. El paciente con cancer avanzado: El suicidio o el deseo de morir. An.
Psiquiatra, 1992, 8, 5, 188-191.
- Ned H, Cassem A. y col. La unidad de cuidados intensivos: Psiquiatra de enlace en el hospital General
NH, Cassem, Daz de Santos, 3 Edicin, Madrid, 1994, pp 455-488.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (21 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
- O'Hara MW, Ghoneim MM, Hinrichs JV. et al: Psycological consequences of surgery. Psychosom.
Med., 1989, 51, 356-370.
- Revidi P. Facteurs d'agression et mcanismes de defense du moi dans les maladies somatiques graves
II. Les mecanismes de dfense. Ann Psychiatr., 1986, 1, 93-98.
- Rogers M, Reich P. Psychological intervention with surgical patients: Evaluation outcome. Adv.
Psychosom. Med., 1986, 15, 23-50.
- Salvador L, Oliveras V, Lobo A, Solsona F, Paracuellos J, Cabeza E. La morbilidad psiquitrica en
enfermas afectas de neoplasia de mama. Medicina Clinica. 1984, 83, 4, 142-145.
- Snchez-Crdenas M, Besancon G. Troubles psychiques au cours de l'hemodialyse chronique et de la
transplantation rnale. Encycl. Md. Chir. Pars- France, Psychiatrie, 37670 A 60, 10-1989.
- Sharman MD. Enoch Psychological sequelae of Kidney donation a 5-10 year follow up study. Acta
Psychiatr. Scand. 1987, 75, 264-267.
- Surman OS. Psychiatric aspects of organ transplantation. Am. J. Psychiatry, 1989, 146, 972-982.
- Surman OS. Psychiatric medicine update. En: Massachusetts general hospital review for physicians.
New York, Elsevier Biomedical Press, 1981, pp. 155-175.
- Vega J, Martnez P. El mdico ante el enfermo trminal. Valladolid, 1992, Clnica, 4, 61-72.
- Wallace LM. Psycological preparation as a method of reducing the stress of surgery. J. Hum. Stress,
1984, 10, 62-67.
- Wise MG, Cassem NH. Psychiatric consultion to criticalcare units. En: Tasman A., Goldfinger S.M.,
Kaufmann CA. (eds.): American Psychiatric Press Rewiew Of Psychiatry, vol. Washington, DC,
American Psychiatric Press, 1990, pp 413-432.
- Zittoun R, Ruszniewski M. Implications psychologiques des cancer. I. Consquences psychologiques
de la maladie. Bull. Cancer, 1988, 75, 943-948.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n4.htm (22 of 22) [02/09/2002 04:17:08 p.m.]
7
5.PROBLEMAS MEDICO-PSICOLOGICOS EN EL SIDA
Autor: F. Montas Rada
Coordinador: J.L.Ayuso Gutirrez,Madrid
El SIDA fue reconocido por primera vez en 1980 en los Estados Unidos en pacientes que tenan en comn fundamentalmente
el ser homosexuales. El retrovirus HIV fue aislado de la sangre de hemoflicos en Francia por Luc Montagnier en 1983. Es un
RNA virus que invade clulas de mamfero y slo puede replicarse usando los componentes de dichas clulas.
El virus entra a travs de soluciones de continuidad de mucosas despus de intercambio de fluidos corporales entre husped y
receptor. Los fluidos intercambiados ms frecuentemente en la transmisin del HIV son semen y sangre. Las vas de transmisin
son relaciones sexuales sin proteccin de tipo vaginal, anal o bucal, intercambio de sangre infectada por ejemplo por transfusin
de hemoderivados o compartir jeringuillas y va madre-bebe a travs de la placenta, parto o lactancia. La actividad de ms riesgo
es la penetracin anal.
De tres a seis meses despus de la transmisin los anticuerpos anti HIV son detectables en suero (seroconversin). Los sntomas
son similares a la mononucleosis infecciosa, aunque a veces se produce un cuadro clnico de encefalitis o mielopata junto a una
inmunodepresin severa, lo cual va asociado a un periodo de latencia corto.
El virus elude esta respuesta inmune y permanece quiescente hasta que se reactiva y vuelve a replicarse. Hay varios cofactores
que favorecen esta reactivacin como el abuso de sustancias, la presencia de malestar psicolgico (distress), la infeccin por
otros virus tipo citomegalovirus o herpes virus y por ltimo tambin se defiende la influencia del stress emocional.
Desde el 1 de enero de 1993 se ha revisado la clasificacin del CDC de Atlanta (tabla 1) y as es tambin caso de SIDA el tener
por debajo de 200 CD4/l o menos de 14 CD4. Con estas cifras de CD4 las neoplasias y las infecciones oportunistas son ms
frecuentes por lo que hay que poner tratamiento profilctico.Se han aadido tambin la neumona recurrente en 12 meses, la
tuberculosis pulmonar y el carcinoma invasor de crvix. El Centro Europeo de la Organizacin Mundial de la Salud para el
control epidemiolgico de SIDA ha aceptado la ampliacin de caso de SIDA para las tres nuevas enfermedades pero no los
criterios de recuento leucocitario.
Tabla 1. Clasificacin de 1987 del Centro para el control
de enfermedades de Atlanta (CDC de Atlanta).
Grupo I Infeccin aguda (seroconversin)
- puede ocurrir hasta tres meses despus del contacto
- normalmente asintomtica pero puede haber un cuadro
similar a la mononucleosis o ms raramente una encefalopata
o mielopata.
Grupo II Infeccin asintomtica.
- seropositividad para anticuerpos
Grupo III Linfadenopata generalizada persistente
- ndulos de al menos un 1 cm en dos o ms reas
extrainguinales durante al menos tres meses
- no historia de infecciones oportunistas o sntomas
constitucionales persistentes.
Grupo IV
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (1 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
Subgrupo A Enfermedad constitucional (Complejo relacionado con el
SIDA)
- fiebre, prdida de peso, fatiga o sudoracin nocturna.
Subgrupo B Enfermedad neurolgica
- demencia, encefalitis, meningitis, neuropata perifrica.
Subgrupo C Enfermedad infecciosa secundaria.
Subgrupo D Neoplasias secundarias
Subgrupo E Otras situaciones
Revisin de 1 de enero de 1993. Tambin son indicadores de SIDA:
- neumona recurrente
- tuberculosis pulmonar
- carcinoma invasor de crvix
- CD4 inferior a 14 o CD4/ l inferior a 200.
Los estudios de cohorte han revelado que 60% de seropositivos desarrollarn sntomas de enfermedad por HIV en los siguientes
12 aos (1). Los pacientes jvenes viven ms aos que los infectados de mayor edad (2). Se est a la espera de nuevos estudios
de cohorte tras la aparicin de los nuevos tratamientos contra el HIV y CMV.
Ha habido tres fases en la progresin de la epidemia. La primera fue cuando apareci en Africa tras mutaciones de formas
previas presentes en ciertos monos. La difusin hacia el oeste ocurri en los 60 y 70 por va homosexual predominantemente. La
segunda fase comprende la difusin entre homosexuales y usuarios de drogas va parenteral intravenosa (UDVP). La tercera fase
ocurre ahora en las personas con mala situacin socioeconmica en pases desarrollados y en los pases en vas de desarrollo del
Sudeste Asitico, Sudamrica y el Caribe, donde la transmisin es mediante conductas heterosexuales, homosexuales y de uso
de drogas.
EL TEMOR A LA INFECCION Y LA REACCION AL DIAGNOSTICO
Preocupaciones normales sobre el riesgo de infeccin
Las personas preocupadas acuden normalmente a su mdico de familia buscando tranquilizacin o un resultado negativo en la
prueba. Las campaas de divulgacin hacen aumentar la ansiedad y producen una mayor demanda de pruebas serolgicas, pero
no aumenta la proporcin de seropositivos (3).
MIEDO PERSISTENTE A LA INFECCION
Aquellos que no son tranquilizados sobre su probabilidad de estar infectados mediante informacin o una prueba serolgica
pueden convertirse en personas preocupadas de forma crnica. Aparecen entonces conductas y sntomas de tipo hipocondraco
fundamentalmente y tambin obsesivo, ansioso o depresivo sin caractersticas psicopatolgicas especiales respecto a cuadros
similares. Hasta un 50% pueden tener depresin con ideas de suicidio (4,5). No suelen acudir al especialista sino al mdico de
familia .
Las personas que tienen temor de haber contrado el VIH tienen antecedentes de miedo a haber contrado otras enfermedades,
principalmente venreas. El 30-40% de las personas que acuden a clnicas de enfermedades de transmisin sexual (ETS), tienen
antecedentes psiquitricos (6,7,8,9). Estudios no controlados en personas con temor a haber contrado el VIH sugieren que es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (2 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
ms probable que estn preocupados por cuestiones sexuales (4,5), por ideas de culpa sobre respecto a las conductas de riesgo
para adquirir el VIH realizadas en el pasado (10) y por temas de salud (11). Suelen tener problemas de homosexualidad
egodistnica y les cuesta tener relaciones sexuales hetero u homosexuales. Suelen provenir de ambientes moralmente rgidos. Es
ms probable que tengan parientes, amigos o estn al cuidado de personas con el VIH.
El tratamiento suele ser cognitivo-conductual junto con antidepresivos como en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Otra
posibilidad es tratarlo como si fuera un trastorno hipocondraco (4,5), intentando que el paciente sea capaz de reinterpretar sus
sntomas fsicos como manifestaciones fisiolgicas de la ansiedad y haciendo que afronte los pensamientos que emergen ante la
posibilidad de infeccin por ltimo se le niega la tranquilizacin respecto a sus dudas reiteradas sobre estar infectado por el HIV
y se da al problema el nombre de temor al SIDA en vez de SIDA. Es crucial que el paciente pueda entender la base terica del
tratamiento. Otras posibilidades son las tcnicas paradjicas como en las aplicadas en el TOC y los antidepresivos si hay una
depresin causante del temor a tener el VIH.
CONVICCION DELIRANTE DE ESTAR INFECTADO POR EL VIH
Los resultados serolgicos negativos no tienen efecto y el paciente usualmente no pide que se le realicen pruebas para el HIV.
Aparece en depresiones delirantes y trastornos psicticos no afectivos.
TRASTORNO FACTICIO
Usualmente el paciente presenta el trastorno facticio para conseguir ayuda socioeconmica. La solucin es hacer una serologa
de VIH a todo paciente que acuda a nuestra unidad si no tenemos ms garanta que su palabra sobre su situacin serolgica.
INTENTOS DE CONTRAER DELIBERADAMENTE EL VIH
Es una forma de conducta parasuicida que es vista raramente por los profesionales de la salud. Los casos comunicados han sido
sobre todo en el mbito homosexual.
REACCIONES ANTE LA PRUEBA
En la discusin sobre si se debe hacer la prueba de forma rutinaria e indiscriminada o incluso slo de forma selectiva, las
reacciones psicolgiccas ante la prueba son uno de los factores ms importantes. Tiene sentido hacer la prueba cuando no hay
una curacin eficaz? Incrementaremos de forma iatrognica la ansiedad y el riesgo suicida realizando la prueba? El argumento
de que el saberse seropositivo es necesario para proteger a los compaeros sexuales pierde fuerza al considerar que en cualquier
caso deberan tomarse estas precauciones.
Perry et al (12,13,14) realizaron una investigacin en New York con voluntarios en que se estudiaba la presencia y niveles de
malestar psicolgico previo y posterior a la realizacin de una prueba serolgica para el VIH. Hay niveles altos de malestar
(distress) previo a la notificacin de resultados tanto en los pacientes cuyo resultado era positivo como negativo. Tras la
comunicacin de los resultados, este malestar disminuye ms rpido en los seronegativos y se mantiene en el tiempo. Como el
90% de las pruebas realizadas en clnicas son negativas esto apoya que el hacer el test indiscriminadamente produce un
innecesario y iatrognico malestar. A aquellos a los que se comunic un resultado positivo, el malestar psicolgico no les
aument, sino que les disminuy. Las personas que predijeron que su resultado sera negativo, no tuvieron ms malestar al saber
que eran positivos que los que haban prevedo que eran positivos y efectivamente lo eran. Diez semanas despus, los
notificados seropositivos tenan menos malestar que antes de realizarse la prueba, estos resultados sugieren que el saberse
seropositivo no tiene efectos perjudicales a largo plazo. Hay dos explicaciones ante estos resultados, una, que se deben a la
intensiva terapia de apoyo antes y despus de la prueba, la otra, que la incertidumbre produce mayor malestar que la notificacin
de seropositividad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (3 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
Respecto a la ideacin suicida a pesar de sugerencias previas de que la notificacin de seropositividad podra producir un
aumento de suicidios (15), en el trabajo de Perry que ya hemos mencionado (13) un tercio tena ideacin suicida antes de la
prueba que no aument tras la notificacin de la situacin serolgica. Dos meses despus de la notificacin la ideacin suicida
haba disminuido incluso entre los seropositivos y a los 10 semanas era de un 15%. Este resultado se debe o bien a la presencia
alta de ideacin suicida en la comunidad de la que proceda la muestra o lo que es ms probable a la existencia de trastornos
psiquitricos previos. Hay dos estudios sobre ideacin suicida en una muestra que se someti a la prueba para ingresar en el
ejrcito en Estados Unidos. El estudio de Dannenberg es prospectivo y obtiene cifras muy bajas: 3 muertes por suicidio sobre
1862 seropositivos y 3 sobre 5583 seronegativos. El de Rundell es retrospectivo obteniendo cifras de intento (no de suicidio
consumado) de 4.500 por 100.000 personas-ao (7 intentos sobre 147 seropositivos durante 10.8 meses). Hubo un suicidio
consumado sobre 147. En otro estudio en este caso retrospectivo en personal en activo de las fuerzas armadas en Estados
Unidos, Brown y Rundell obtienen cifras similares (intentos: 4535 hombres por 100.000 personas-ao).
En el trabajo de Perry (12,13,14) sobre reacciones psicolgicas antes y despus de pruebas serolgicas para el HIV se
encontraron al inicio del estudio altos porcentajes de trastornos psiquitricos segn la clasificacin DSM III-R. En el eje I la
frecuencia era doble que la encontrada en pacientes ubicados en la comunidad en Estados Unidos, incluso controlando
estadsticamente la variable trastorno por uso de sustancias (16). La prevalencia-vida de trastornos afectivos era 7 veces mayor
que en muestras de la comunidad apareadas por la edad. Los homosexuales que posteriormente resultaron ser positivos, tenan
ms trastornos psiquitricos. Las explicaciones son que las personas en riesgo de HIV son ms propensas a trastornos
psiquitricos, que los que tenan ms probabilidades de ser positivos fueron los que al darse cuenta de esto acudieron, que los
voluntarios sean un grupo con ms trastornos psiquitricos o que el padecer un trastorno psiquitrico favorece tener conductas
de riesgo.
Sobre el impacto de las pruebas serolgicas para el VIH en homosexuales, un estudio realizado en San Francisco (17) muestra
que el conocimiento del resultado reduca el malestar en personas que pensaban incorrectamente que estaban infectadas y no lo
increment en los que se confirm que lo estaban.
En definitiva, y contestando las preguntas que nos formulbamos al principio, no se deben realizar pruebas serolgicas de forma
indiscriminada ya que la mayora de las pruebas saldran negativas y se producira iatrognicamente un malestar psicolgico
innecesario. La realizacin de pruebas serolgicas debe realizarse en grupos de riesgo. La notificacin de seropositividad no
aumenta el malestar psicolgico o ideacin suicida que hubiera antes de realizarse la prueba, al menos en pacientes que desean
realizarse la prueba voluntariamente y que reciben terapia antes y despus de la determinacin serolgica. Para ayudar a los
pacientes que se van a someter a la prueba lo mejor es hacer "counselling" (ver seccin cuatro), apoyarlos durante el proceso y
disminuir el tiempo de demora entre extraccin y resultado.
Respecto a la eficacia del "counselling" antes y despus de la determinacin serolgica, Perry et al (18) realizaron un estudio
ofreciendo tres tipos de ayuda: "counselling", "counselling" ms tres sesiones educativas de video interactivo y por ltimo
"counselling" ms seis sesiones de tipo cognitivo conductual para la prevencin de aparicin de stress. En los pacientes que
luego fueron seronegativos no hubo diferencias entre los tres tipos de terapia, sin embargo entre los seropositivos la ayuda que
inclua entrenamiento en prevencin de stress fue ms beneficiosa que las otras dos terapias durante al menos tres meses. No ha
habido investigacin en este campo con grupos sin "counselling" porque se ha considerado el "counselling" como algo
irrenunciable en la infeccin por VIH, aunque hasta ahora no se haba usado en situaciones parecidas (comunicacin de
enfermedad grave) de forma tan rutinaria.
TRASTORNOS NEUROPSICOLOGICOS Y PSIQUIATRICOS
PERSISTENTES
INTERCONSULTA PSIQUIATRICA
Los estudios realizados muestran la importancia del lugar donde se encuentra ubicada y de la naturaleza (orientacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (4 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
psiquitrica, organizacin) de la unidad que realiza la interconsulta a psiquiatra para un paciente VIH positivo. El tipo de
conducta de riesgo por la que el paciente adquiri el VIH se ve influenciada por estos dos factores y por la ciudad o pas donde
se realiza el estudio. A parte de este sesgo de seleccin en los trabajos publicados no es habitual como grupo de comparacin el
uso de pacientes no HIV del resto de las interconsultas a psiquiatra.
Interconsulta de pacientes ingresados en un hospital general
Uno de los primeros estudios fue realizado por Perry & Tross en New York (19) revisando historias clnicas de 51 hombres y 1
mujer con SIDA, encontraron que en el 83% de los pacientes haba anotaciones sobre trastornos del humor y el 65% tena
trastornos mentales orgnicos. Slo se pidi interconsulta psiquitrica en un 19,2%, y fue para problemas conductuales,
evaluacin diagnstica o porque el paciente lo pidi.
Dilley et al (20) estudiaron 40 pacientes con SIDA que eran homosexuales o bisexuales, de clase media, blancos y que vivan
solos. Se pidi interconsulta para 13 de ellos por problemas de tipo depresivo fundamentalmente. Los principales problemas
hallados en esta investigacin, se han vuelto a encontrar en otros estudios posteriores, y son: inseguridad respecto a la naturaleza
y progresin de la enfermedad, desconfianza respecto a los tratamientos, sentimientos de aislamiento social y abandono y
creencia de que el SIDA era un justo castigo por la conducta del pasado. Las reacciones ante la enfermedad eran las mismas que
ante cualquier enfermedad amenazadora para la vida: enfado y temor ante la discapacidad, dolor, desfiguracin, muerte y
prdida de salud, libertad, relaciones con personas queridas y de oportunidades en el futuro.
Interconsulta ambulatoria en un hospital general
Buhrich & Cooper (21) estudiaron una muestra de 150 pacientes homosexuales jvenes con SIDA en Australia. El 51%
requirieron interconsulta psiquitrica por presentar trastornos mentales orgnicos (10/51), psicosis (5/51) o trastornos afectivos
(5/51).
Sno et al (22) obtuvieron una muestra de 270 pacientes infectados por el VIH en Holanda. Al 19 % de ellos se les pidi
interconsulta psiquitrica para evaluar depresin o tratar delirium (todos eran hombres homosexuales o bisexuales). Haba poca
frecuencia de ideacin suicida.
Unidades especialmente creadas para pacientes infectados por el VIH
Baer (1989) hizo un estudio retrospectivo de historias clnicas de 60 personas infectadas por el VIH en San Francisco. Los
diagnsticos ms habituales fueron problemas psicolgicos, depresin, demencia y psicosis. Todos excepto un paciente haban
tenido impulsos suicidas antes de ser admitidos en la unidad. Los stresores ms importantes fueron: diagnstico reciente de VIH,
progresin de la enfermedad, prdida de relacin afectiva o crisis social.
O'Dowd et al (23) han estudiado en una unidad ambulatoria psiquitrica para pacientes con VIH a 324 pacientes que acudieron
por propia iniciativa. Eran pacientes de raza negra o hispanohablantes, la mitad mujeres, siendo las vas de transmisin ms
frecuentes la intravenosa y heterosexual. El 40% tenan tratamiento psiquitrico previo. Hubo una alta frecuencia de fallos en el
seguimiento. El diagnstico ms habitual fue trastorno adaptativo. Un tercio tenan adems diagnstico de abuso de sustancias.
El diagnstico de trastorno afectivo mayor era raro. Para cualquiera de los diagnstico no haba diferencias entre los que tenan
el complejo relacionado con el SIDA o slo la infeccin por el VIH.
Cuando los pacientes eran referidos desde una unidad especial para el SIDA donde los diagnsticos ms frecuentes son
trastornos adaptativos a un servicio de interconsulta psiquitrica (24) cambian los diagnsticos, siendo ms frecuentes los
trastornos afectivos que los adaptativos, ya que los pacientes son referidos precisamente por la presencia de una sintomatologa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (5 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
para cuyo manejo la unidad que manda al paciente no est preparada. Este estudio refleja una vez ms que los diferentes tipos de
pacientes vistos dependen de las caractersticas y localizacin del servicio en vez de cambios en los criterios diagnsticos.
Muestras con grupo control de pacientes no VIH en interconsultas
Ellis, Collis & King (25) consiguieron una muestra de 70 pacientes infectados por el virus del VIH y otra muestra de 70
pacientes no infectados por el VIH apareados por la edad procedentes de servicios mdicos o quirrgicos y referidos a la misma
interconsulta psiquitrica. Los trastornos orgnicos, adaptativos, afectivos y de personalidad fueron los ms frecuentes, sin
diferencias entre los dos grupos, salvo en el consumo de alcohol que era ms frecuente entre los HIV negativos. Un 40% de
pacientes HIV positivos y un 30% de los HIV negativos tenan como diagnstico secundario abuso de sustancias psicoactivas
diferentes del alcohol. El grupo control (no infectado por VIH) tena ms frecuencia de diagnsticos psiquitricos previos. No se
requirieron diferentes pautas de manejo o tratamiento entre grupos.
ESTUDIOS TRANSVERSALES
Atkinson et al (26) analizaron tres muestras de homosexuales masculinos: 15 con SIDA, 13 con sntomas relacionados con el
SIDA, 17 que eran o asintomticos o con sntomas leves y 11 seronegativos y las compararon con 22 controles masculinos
heterosexuales. Obtuvieron que haban tenido historia durante su vida de trastorno psiquitrico el 80% de los hombres con
SIDA, el 84,6% de los que tenan complejo relacionado con el SIDA, el 88,2% de los que tenan sntomas leves o nulos, el
100% de los seronegativos y el 57% de los controles. Los diagnsticos eran ansiedad, depresin y abuso de sustancias junto a un
nivel alto de trastornos neuropsicolgicos. Se sugera, en definitiva, que los homosexuales masculinos con o sin infeccin tenan
ms trastornos psiquitricos durante su vida que los heterosexuales, sin embargo la muestra es pequea y hay un sesgo de
seleccin (son voluntarios procedentes de otro estudio de tipo longitudinal).
King (27) estudi una muestra de 192 pacientes blancos, de clase media, homosexuales masculinos y usuarios habituales de
servicios mdicos, hallando una prevalencia de trastorno psiquitrico del 33% usando la clasificacin CIE 9. Los trastornos ms
frecuentes fueron ansiedad, depresin neurtica y trastorno adaptativo. Predecan la presencia de trastorno psiquitrico actual la
presencia en el pasado de problemas emocionales, tratamiento psiquitrico y preocupacin obsesiva por sntomas menores. No
hay diferencia con otros grupos que se enfrentan a un problema fsico serio y que han sido diagnosticados usando la misma
entrevista estructurada. La nica diferencia es que el 29% de los pacientes haban experimentado hostilidad de otras personas
por su diagnstico y que el 25% haban sido discriminados por su homosexualidad, en cualquier caso estas experiencias no
influan en la prevalencia de trastorno psiquitrico (28).
Ostrow et al (29) han estudiado en Estados Unidos una muestra de 5000 voluntarios, homosexuales o bisexuales. Para
reclutarlos se usaron anuncios en prensa y se hizo correr la voz de la necesidad de voluntarios, tambin se admitieron para el
estudio pacientes referidos desde clnicas u organizaciones no gubernamentales. Encuentran que el darse cuenta de la presencia
de sntomas de HIV, tales como la presencia de ganglios, prdida de peso etc. estaba relacionado con puntuaciones ms altas en
los test, psicolgicos independientemente del estado serolgico, del uso reciente de psicofrmacos o de la influencia de ser
examinado por un mdico. Los sntomas fsicos que el paciente comunica, ms que los que realmente tiene, estn ms
relacionados con las puntuaciones en escalas de depresin. Los pacientes se consideraban as mismos como de alto riesgo para
tener el SIDA. No queda claro al ser un estudio transversal si al darse cuenta de sus sntomas fsicos es causa o consecuencia de
la presencia de depresin.
Aunque no se pueden sacar conclusiones de tipo causal estos estudios sugieren que el preocuparse excesivamente por sntomas
menores es un indicador de malestar emocional y no al revs.
Chuang et al (30) en un estudio con homosexuales o bisexuales mediante entrevistas en Canad compar una muestra de 24
hombres asintomticos y 22 con sntomas relacionados con el SIDA y 19 con SIDA. Encontr altos niveles de malestar
psicolgico en los tres grupos que fue incluso menor en el grupo de pacientes con SIDA reflejando el intenso malestar que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (6 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
acompaa a la incertidumbre en las primeras fases de la enfermedad. Hubo poca ideacin suicida.
Chuang et al (31) estudi 47 seropositivos asintomticos, 57 con sntomas o signos de SIDA, 40 con SIDA y 29 seronegativos
con alto riesgo de contagio va homosexual. Volvi a encontrar altas tasas de diagnsticos del eje I de la clasificacin DSM
III-R en los pacientes infectados por el VIH, sobre todo debido a diagnsticos de consumo de alcohol y otras sustancias. No
haba diferencias en la presencia de depresin mayor con los no infectados.
Williams et al. (32) estudi una muestra de 124 HIV seropositivos y 84 seronegativos todos ellos homosexuales masculinos que
estaban participando en un estudio prospectivo reclutados va anuncios y organizaciones no gubernamentales. Eran pacientes de
clase media y con buen nivel de educacin. Encontr menores tasas de trastorno psicolgico actual (sobre todo depresin y
abuso de sustancias) que en el estudio de Atkinson et al. (26). An as tenan una tasa de prevalencia-vida de trastorno
psiquitrico no relacionado con el abuso de sustancias del 42%. La diferencia se explica en parte porque en este estudio se
consider actual slo el ltimo mes y en el de Atkinson et, al los ltimos 6 meses.
Caputi & King (33) estudiaron en Sao Paulo, Brasil de 164 homosexuales masculinos seropositivos y dos grupos de
comparacin: 42 homosexuales masculinos seronegativos y 32 hombres con enfermedad hematolgica grave. El 44% de los
seropositivos eran casos segn la Clinical Inteview Schedule (34) frente al 38% y el 28% respectivamente de los grupos de
comparacin. No hubo diferencias significativas. Predecan la presencia de trastorno psiquitrico actual la existencia en el
paciente de: malestar emocional, alcoholismo, intento de suicidio, enfermedad avanzada, experiencias de discriminacin por ser
seropositivo u homosexual, prdida econmica, tener una pareja seropositiva o una historia previa en el paciente o un familiar de
trastorno psiquitrico. Aunque la experiencia de discriminacin estaba asociada con la presencia de trastorno psiquitrico, la
intensidad de estas experiencias era similar a la de pases occidentales (28).
PREVALENCIA DE TRASTORNOS PSIQUIATRICOS EN HOMOSEXUALES
A parte del estudio de Atkinson et al (26) y el de Williams et al (31) que ya hemos comentado hay otros estudios que apoyan que
en homosexuales o bisexuales masculinos que se consideran as mismos en riesgo de estar infectados por VIH hay altas tasas de
trastorno psiquitrico.
Perry et al (14) estudiando 200 personas que queran realizarse la prueba del VIH encontr que la prevalencia vida en el eje I de
la clasificacin DSM III-R era el doble que en el "Epidemiological Catchment Area" (ECA), es decir doble que en una muestra
de la poblacin de la comunidad (35, 36, 16). Aunque la prevalencia a lo largo de la vida de trastorno psiquitrico es mayor en
las personas que estn buscando realizarse la prueba del VIH, esta tasa era mucho mayor si adems eran homosexuales o
bisexuales.
Existe evidencia de que el suicidio es ms frecuente entre homosexuales masculinos que en el total de la poblacin (37).
Ante estas altas cifras de trastornos psiquitricos se plantea la duda de si los subgrupos de homosexuales que han sido estudiados
y cuya caracterstica ms sobresaliente es el de ser jvenes, de clase media, con xito sociolaboral en la vida, es un subgrupo
vulnerable al stress de su orientacin sexual, que se agrava ante la aparicin del VIH. Al acudir a estos estudios de forma
voluntaria obtienen el apoyo y la ayuda que necesitaban. Si esto fuera as habra que plantear ofrecer ayuda de forma ms
accesible a los jvenes homosexuales a nivel de escuelas y universidades. Por otro lado se debe estudiar la frecuencia de
trastornos psiquitricos en otras muestras que no hayan sido seleccionadas acudiendo a estudios voluntarios.
ESTUDIOS PROSPECTIVOS: INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO
Kaslow et al. (38), siguieron a una cohorte de 1.018 homosexuales de raza predominantemente blanca, con un buen nivel de
educacin, de clase media que vivan en Chicago, reclutados en varios centros e infectados por el VIH pero asintomticos.
Completaron el estudio 436 pacientes a los tres aos. El objetivo era evaluar la situacin psicolgica y social. Las evaluaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (7 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
psicolgicas no cambiaron a lo largo del tiempo, aunque los pacientes se quejaban de tener ms pensamientos intrusivos
respecto al SIDA. Los niveles de ansiedad y depresin fueron ms altos que en la poblacin general, pero menores que los
encontrados en pacientes psiquitricos ambulatorios. El 62,5% puntuaron alguna vez positivamente en cuestiones de depresin o
ideacin suicida de la "Diagnostic Interview Schedule" adaptada para este estudio (Hopkins Symptom Check List). Sin embargo
slo el 3,7% repiti puntuaciones positivas en depresin o ideacin suicida en tres visitas seguidas. El estudio sugiere que el
malestar emocional parece ser un hallazgo frecuente en personas asintomticas pero fluctuante. Ninguna variable
sociodemogrfica o serolgica estaba asociada con cambios en el funcionamiento psicolgico.
Prier, McNeil and Burge (39) compararon historias clnicas de 573 soldados seropositivos con 2266 seronegativos apareados
para variables sociodemogrficas y profesionales. El 50% de los seropositivos era de raza negra y el 95% eran hombres. El 16%
de los seropositivos recibi al menos un diagnstico psiquitrico durante los 30 meses que dur el estudio comparado con el
1,6% de los seronegativos. Los trastornos de ansiedad y adaptativos eran ms frecuentes en los seropositivos. Estas diferencias
desaparecieron cuando se hizo el anlisis sin los pacientes pertenecientes al estadio III de la CDC. Es importante tener en cuenta
el sesgo que introduce el hecho de que las consecuencias de ser seropositivo son ms graves en un medio como el militar y que,
aunque los seropositivos ingresaron cinco veces ms que los seronegativos, esto fue debido al temor de que la ideacin suicida
se pudiera consumar ms fcilmente en un entorno militar.
ESTADO PSICOLOGICO DE LOS PACIENTES QUE SOBREVIVEN AL SIDA MAS DE LO ESPERADO
La media de supervivencia al SIDA una vez que aparece es de tres aos, sin embargo un 10% de los pacientes en Estados
Unidos sobrevive al menos seis aos. Remien et al. (40), y Katoff, Rabkin y Remien (41), han estudiado en Nueva York.una
muestra de este tipo de pacientes compuesta de 53 personas. Slo tres tuvieron un trastorno depresivo. Los pacientes se
mostraban interesados en mejorar la calidad de sus vidas y no utilizaban mecanismos de negacin. Al ser pacientes
acostumbrados a usar los servicios sanitarios y tener un buen nivel de educacin, hubiera sido deseable un grupo control.
TRASTORNOS PSICOTICOS
Las series de casos publicadas contienen con frecuencia pacientes con trastornos psicticos sin la presencia de trastorno de
conciencia o demencia. Hay adems series pequeas de casos de psicosis en pacientes seropositivos al HIV (42, 43, 44). Slo el
trabajo de Kieburtz et al (45) nos informa sobre la posible frecuencia. En este trabajo el riesgo para los pacientes era cuatro
veces mayor que el de la poblacin general. Respecto al tipo de trastorno, los sndromes de tipo esquizofrnico o afectivo
pueden ocurrir, pero son ms frecuentes los de tipo maniaco. Este sndrome maniaco tiene como caracterstica especial la
presencia de irritabilidad ms que euforia y los pacientes presentan distraibilidad fcil y fallos en la abstraccin y juicio que
pueden persistir una vez resuelto el cuadro maniaco (45).
En una revisin de 31 casos de psicosis de nueva aparicin sin trastorno orgnico o uso de drogas procedentes de la literatura o
de series de casos del Hospital de San Diego, Harris et al. (46), encuentran que los pacientes mejoraron con neurolpticos,
aunque pareca haber ms efectos secundarios. En 12 pacientes la psicosis fue la primera manifestacin de la infeccin. El 25%,
especialmente los que tenan alteraciones de la TAC o del EEG cuando apareci la psicosis, desarrollaron un rpido deterioro
cognitivo. Esto apoya la posible etiologa viral de los cuadros psicticos.
Aunque no sabemos la causa de estos cuadros psicticos, teniendo en cuenta los conocimientos actuales deberamos clasificarlos
como trastornos mentales orgnicos.
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
A los problemas del diagnstico de los trastornos de personalidad se aaden en el campo de la infeccin por VIH la carencia de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (8 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
estudios longitudinales que haran el diagnstico ms fiable. Seth et al (24) informan de cambios de personalidad. el estudio de
Ellis et al (25) encuentra trastornos de personalidad en un 25% de los pacientes infectados por el VIH y en un 15% de pacientes
no infectados por el VIH en un servicio de psiquiatra de enlace. Puede que en los subgrupos con abuso de sustancias o con
comportamiento impulsivo la prevalencia de trastornos de personalidad sea mayor, con el agravante de que sus conductas
favorecen el tener contactos sexuales de riesgo. Los trastornos de personalidad ante una situacin terminal pueden retornar a
patrones de conducta aun ms desadaptativos (24) y los resultados del tratamiento suelen ser desalentadores para el paciente y el
equipo que lo trata.
SUICIDIO
Los primeros estudios (47, 48) sugeran que si bien los impulsos suicidas eran frecuentes no lo era la consumacin del suicidio.
Perry et al (13) encontraron adems, que a las diez semanas de la realizacin de la prueba serolgica la ideacin suicida haba
bajado del 30% al 15% (hay que recordar que los pacientes recibieron psicoterapia) esto sugera que no haba incremento de
ideacin suicida despus de la determinacin serolgica.
Desde finales de 1980 hay varas investigaciones que apoyan que existe un alto riesgo de suicidio en los pacientes infectados por
el VIH.
Marzuck et al. (49) revisaron todos los casos de suicidio de Nueva York durante 1985. Las tasas de suicidio para pacientes con
SIDA eran 66 veces superiores a las de la poblacin general. Los hombres con SIDA con edad comprendida entre 20 y 59 aos
tenan en este estudio 36 veces ms probabilidad de cometer suicidio que sus compaeros sin SIDA. La mitad haba expresado
su intencin y un 25% se suicid finalmente mediante defenestracin estando ingresado en un Hospital General. Ya que las
estadsticas basadas en certificados de muerte suelen dar tasas ms bajas de muerte por suicidio (50), estas cifras son en todo
caso menores de las reales. Al analizar estas altas tasas de suicidio hay que tener en cuenta que la mayora de los pacientes de
este estudio eran homosexuales y que stos tienen tasas mayores de suicidio que la poblacin general (37).
En Escandinavia, Rajs & Fugelstad (51), revisaron todos los suicidios en un rea de Suecia durante 5 aos, encontrando que 21
infectados por el VIH se haban suicidado, 12 eran homosexuales, 8 usaban drogas y 1 lo adquiri va transfusin de
hemoderivados. Respecto a antes de la aparicin del HIV (10 aos antes), la tasa de suicido era menor en las personas que
usaban drogas, no se dispona de datos sobre los homosexuales, pero durante los cinco aos del estudio las tasas fueron cada vez
mayores en el grupo de homosexuales y bisexuales. Se suicidaban sobre todo los homosexuales no suecos y con mal apoyo
social. Cinco homosexuales se suicidaron cuando la infeccin estaba en fase avanzada. Cuatro homosexuales tenan historia
psiquitrica previa. Un 5% de seropositivos muri como consecuencia de conducta autodestructiva incluyndose como tal el
abuso de alcohol y de sustancias.
McKegney & O'Dowd (52) obtiene unos resultados discrepantes con el resto de estudios. Encuentran que en los pacientes con
SIDA el suicidio era menos frecuente que en las primeras fases de la infeccin por HIV, e incluso menor que en seronegativos o
en los que no se conoca la situacin serolgica.
Gala et al (53) sobre una muestra de 213 pacientes asintomticos (123 usaban drogas intravenosas) encuentran que los periodos
vulnerables para conducta autolesiva eran seis meses despus de la prueba del VIH y al desarrollar el SIDA. El riesgo es 7,7%
mayor para hombres con historia psiquitrica previa y 5 veces mayor para quienes se haban lesionado anteriormente en el
pasado. Hubo un 25% de pacientes que abandonaron el estudio, sobre todo personas que usaban drogas, quedando libre para
discusin si lo abandonaron por ser ms o menos robustas psicolgicamente.
Eutanasia y prolongaciOn de cuidados
En Holanda tan solo va mdico de familia 2000 personas han muerto por eutanasia (54, 55). La principal razn fue poner punto
final a los sufrimientos. Este tipo de muerte contrariamente a las creencias habituales, tiene un efecto traumtico en los
familiares. El stress en los familiares era mayor cuando la medicacin para la eutanasia la administr un familiar en vez del
mdico. Existe evidencia de que tras la eutanasia hay humor depresivo, sentimientos de culpa inapropiados, percepcin errnea
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (9 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
de la progresin de la enfermedad y de los mtodos para aliviar el sufrimiento. En Holanda no se necesita la evaluacin de un
psiquiatra pero s de otro mdico, aunque esto no se llega a hacer en un 12% (54, 55).
En una muestra de 59 pacientes Van den Boom et al. (56) encuentran que un 60% haba considerado la eutanasia y un 23%
finalmente la realiz. El motivo fue el temor a la demencia y al deterioro fsico.
En pacientes con otras enfermedades terminales diferentes del SIDA, la ideacin suicida era baja (57) y aunque las tasas de
suicidio son altas, el riesgo relativo es como mucho dos veces superior al de otras poblaciones no enfermas apareadas para
variables sociodemogrficas. (58) Puede que esta diferencia respecto a los pacientes con SIDA se deba a que tienen ms soporte
de sus personas queridas.
Respecto a la actitud frente a la prolongacin de cuidados Frankl, Oye y Bellamy (59) preguntaron a 200 pacientes adultos. El
90% queran que se tomaran medidas de soporte si podan recuperar su nivel previo de salud, el 30% si iban a poder valerse por
si mismos, el 16% aun si las posibilidades de recuperacin fueran malas y el 6% queran dichas medidas aun si se quedaban en
estado vegetativo. Un estudio similar con pacientes con SIDA (60) revel que entre el 17 y el 19% deseaban cuidados intensivos
especiales incluso ante la presencia de gran deterioro. Sin embargo la decisin no era muy firme y frecuentemente pensaban lo
contrario. El 73% de los pacientes lo que realmente queran era poder hablar sobre la prolongacin de cuidados con alguien a
nivel ambulatorio en vez de durante el ingreso, slo un 30% lo haba hecho.
Dado que en la mayora de los estudios las personas que se suicidaron tenan historia psiquitrica previa, ante un paciente con
ideacin suicida lo ms importante es averiguar su historia psiquitrica y ver si actualmente hay un trastorno psiquitrico y
pensar en su tratamiento. Si no hay trastorno psiquitrico evaluar si la idea que el paciente tiene sobre el futuro de su enfermedad
es realista o no.
FACTORES SOCIALES QUE AFECTAN A LA SALUD MENTAL
EN LA INFECCION POR HIV
Es esta un rea en donde el gran esfuerzo de investigacin realizado no se ha acompaado de resultados consistentes en parte por
problema metodolgicos intrnsecos al tipo de investigacin en este rea, como el efecto de la cultura o religin y la falta de base
terica de muchos estudios.
Actualmente ya sabemos que lo que tiene efecto en la respuesta al stress no es la situacin real de soporte social, sino la
percibida por el paciente (61). Sin embargo la variable percepcin de soporte social depende as mismo de variables como la
salud mental actual y es difcil determinar si las influencias del ambiente son causa o consecuencia de las actitudes del paciente.
Las correlaciones que obtengamos en las investigaciones podran ser tan slo correlaciones al azar entre las variables del
ambiente y las del paciente, que en realidad resultaran no ser independientes unas de otras.
La evidencia de que el apoyo social aminora el efecto psicolgico negativo de otras influencias en el SIDA o en otras
enfermedades es inconsistente, y en todo caso si lo aceptamos, debemos tener en cuenta que no es muy importante (62). En
muchos estudios el apoyo social se correlaciona con el bienestar psicolgico y en ocasiones con los sntomas fsicos y la
progresin de la enfermedad. Sin embargo otros estudios no apoyan estas afirmaciones (63).
Los homosexuales al menos en ciertos pases como Gran Bretaa tienen ms posibilidades de apoyo social.
No se ha conseguido demostrar que una forma especial de personalidad pueda actuar como moderador, un ejemplo es el estudio
de Blaney et al. (64)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (10 of 27) [02/09/2002 04:18:46 p.m.]
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL TRASTORNO PSICOLOGICO PERSISTENTE
EVALUACION Y DIAGNOSTICO
La historia clnica del paciente debe recoger los siguientes puntos:
1. Factores de riesgo en el pasado.
2. Historia familiar.
3. Eventos estresantes recientes.
4. Percepcin del apoyo social.
5. Estrategias de afrontamiento.
6. Posibilidades de alojamiento una vez que al paciente se le d de alta.
7. Consumo de sustancias y alcohol. El alcohol es inmunosupresor (65).
8. Evaluacin cognitiva.
Se debe recabar informacin de su mdico de cabecera y otros profesionales que le atiendan con el permiso del paciente.
Si tomaba sustancias o alcohol, controlar dicho consumo durante el ingreso mediante anlisis de orina.
La evaluacin cognitiva, de forma seriada, junto a la evaluacin del estado mental nos revelar generalmente si la naturaleza del
trastorno es de origen somtico o psiquitrico. Los test que debemos emplear son aquellos que nos den informacin sobre el
Coeficiente de Inteligencia previo (CI), la flexibilidad mental y rapidez de procesamiento mental, y sobre la memoria verbal y
visual. A nivel anglosajn representantes de estos test son: "The National Adult Reading Test" (66) que se correlaciona con el CI
y permanece estable en personas con enfermedad orgnica; "Trail making test A and B" (66) que miden rapidez de
reconocimiento y secuenciacin; "Rey Auditory Verbal Learning Test" (68) que mide intervalo de respuesta verbal,
reconocimiento y recuerdo. Si el paciente est muy deteriorado es ms recomendable el "The Mini Mental Test" (69). Hay
versiones validadas al espaol de la mayora de estos test.
"COUNSELLING"
El concepto de "counselling" es un trmino psicolgico nuevo que resulta difcil de traducir al espaol y que incluso en el
mbito anglosajn es un concepto que tiene diferentes significados. La asociacin Britnica de "counselling" define el objetivo
del "counselling" como el dar la posibilidad al cliente de explorar, descubrir y clarificar formas de vivir de forma ms
satisfactoria y hacia un mejor bienestar (70). No se hace referencia en esta definicin a que el "cliente" tenga que estar enfermo.
Por su parte la Comisin de Expertos del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos seala los
siguientes objetivos del "counselling" en la infeccin por VIH:
- Proporcionar circunstancias adecuadas para que los pacientes puedan asimilar su condicin serolgica.
- Facilitar informacin preventiva.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (11 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
- Ayudarles para que puedan encontrar y recibir informacin, ayuda mdica u otros servicios.
- Atender a las parejas sexuales o que compartieron el consumo de droga va intravenosa con el paciente.
En definitiva el "counselling" incorpora elementos tanto preventivos como de apoyo. En algunas ocasiones siguiendo
orientaciones ms psicoanalistas se ha hecho "counselling" poco directivo "se escucha al paciente" y se evita dar consejos,
intentando que el paciente se ayude as mismo (71). En las unidades para SIDA que es donde personal entrenado debe hace el
"counselling" (72), ste debe ser ms directivo con atencin a temas como la educacin, solucin de problemas, adaptacin a
dificultades, y ayuda en la toma de decisiones (4,73).
El problema que permanece sin estar bien resuelto es el de la eficacia. En pases occidentales se hace de forma tan sistemtica
que no se acepta como tica la investigacin con un grupo control sin ningn tipo de terapia. Por otro lado como en toda
evaluacin de terapia por la palabra, hay problemas al definir los criterios de inclusin, contenido de la terapia y resultado.
Hay pocos estudios en los pases occidentales en que se evale la eficacia del "counselling" en parejas o familias, ya que el
"counselling" se suele hacer de forma individualizada. En Zaire se realiz "counselling" a 149 parejas con discordancia
serolgica despus de la notificacin (74). Se detectaron cambios en la prctica del sexo que se hizo ms seguro y slo tres
personas se divorciaron.
TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS
Los problemas psiquitricos en los pacientes con HIV tienen pocas diferencias en la "forma" o criterios diagnsticos del
trastorno respecto a los que aparecen en otras enfermedades fsicas. El "contenido" es sin embargo diferente; trae a discusin
asuntos que normalmente no aparecen en otras enfermedades, como la sexualidad, el comportamiento sexual, el consumo de
drogas, aislamiento respecto a familia, amigos o parejas. Otros temas como el temor a la muerte, a la desfiguracin, al deterioro
progresivo y a la falta de control sobre la enfermedad es ms habitual que aparezcan tambin en otras enfermedades tratadas en
la interconsulta psiquitrica. La irritabilidad, los enfados y los periodos de negacin alternan con frecuencia. La presencia de
trastornos de personalidad obliga a mantener un contacto de poca intensidad permanente para intervenir rpidamente cuando
aparece ideacin suicida o depresin.
El consumo de alcohol complica el cuadro doblemente al favorecer conductas de riesgo por su efecto desinhibidor y aumentar la
inmunodepresin.
Los grupos de autoayuda en la comunidad aumentan mucho el apoyo social. Sin embargo la introduccin en una terapia de
grupo puede tener efectos contrarios a los buscados, fundamentalmente si el paciente busca confidencialidad, o si el paciente es
vulnerable y es enfrentado a otros pacientes ms deteriorados.
El apoyo al paciente terminal requiere de cierta experiencia que otros profesionales como onclogos o personal de hospitales de
terminales tienen y que podemos aprovechar pidindoles colaboracin. La actitud que ms puede ayudar es estar cerca y
disponible del paciente en sus ltimos momentos para escuchar al paciente.
TRATAMIENTOS FARMACOLOGICOS Y TERAPIA ELECTROCONVULSIVA
El 89% de los pacientes admitidos en una unidad para SIDA recibieron psicofrmacos. Las benzodiacepinas fueron los frmacos
ms usados. Las razones para la prescripcin fueron insomnio, malestar emocional y nausea. Las benzodiacepinas y los
antipsicticos fueron dados a dosis moderadas y los antidepresivos a dosis bajas (75).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (12 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
El tratamiento psicofarmacolgico de los trastornos psiquitricos en la infeccin por HIV se diferencia poco del de los pacientes
con otras infecciones (21, 24, 25). Puede que sean diferentes la severidad y el tipo de los efectos secundarios. Aunque la
agranulocitopenia es un efecto secundario raro de la terapia antidepresiva, y de algunos neurolpticos (76), se conoce poco de
sus efectos en el sistema inmune. Aunque hay algunos estudios que informan de aumento de la sensibilidad a los psicofrmacos,
especialmente en pacientes con SIDA (77, 78; 24) hay pocos estudios sistemticos. En un estudio de 11 pacientes con SIDA y
con depresin mayor, 8 de 9 pacientes que tomaron imipramina durante 12 semanas mejoraron. Se detect una disminucin de
CD4 que se recuper 6 meses despus (79). En otro estudio Hintz et al (80) comparan 45 pacientes seropositivos con 45
seronegativos sin factores de riesgo. Respecto a la sintomatologa, los pacientes HIV tenan mayores prdidas en el sueo y
apetito. La imipramina y la fluoxetina son los antidepresivos ms efectivos. No se encontr aumento de efectos secundarios.
Respecto a los antipsicticos algunas series informan de aumento de sensibilidad con reacciones distnicas y otros no
encuentran aumento de efectos secundarios a dosis estndar.
La terapia electroconvulsiva (TEC) no se debe realizar en pacientes con demencia.
La prescripcin de benzodiacepinas debe reservarse para un tratamiento de corto plazo y debe evitarse en pacientes con historial
de abuso de sustancias.
En ocasiones se pide al psiquiatra que atienda problemas de dolor. A no ser que haya una evidencia clara en contra, lo ms
juicioso es creer lo que el paciente diga y dar medicacin antilgica, intentando evitar que las consideraciones morales o la
desconfianza interfieran en nuestra decisin.
En psiquiatra de enlace hasta el 20% de los pacientes tienen un trastorno de personalidad (25). El trastorno de personalidad
empeora cuando hay deterioro cognitivo apareciendo fallos en el cumplimiento del tratamiento, aumento de las demandas, de las
molestias y amenazas cuando no se cumplen sus deseos inmediatamente. Se necesita que intervenga un psiquiatra que pueda
proveer de tratamiento a largo plazo y en ocasiones se necesitan dosis bajas de neurolpticos.
APOYO SOCIAL
El aislamiento, un ambiente fsico o interpersonal hostil o estilos inadecuados de afrontamiento pueden contribuir al
empeoramiento de la salud mental. en ocasiones el paciente adopta actitudes perjudiciales para su salud. Salvo que stas se
produzcan en el contexto de patologa psiquitrica no se debe forzar el internamiento involuntario.
ASPECTOS LEGALES
En ocasiones los pacientes se niegan a seguir tratamiento o ser ingresados para tratar su enfermedad somtica aun cuando esto
supone un riesgo vital inminente. En ocasiones se pide que un psiquiatra evale el estado mental e incluso que haga el trmite de
su ingreso involuntario. Ante esta situacin, tras la evaluacin psiquitrica caben los siguientes posibilidades
- El paciente no tiene alterado el juicio de realidad, o bien
- El paciente tiene alterado su juicio de realidad por una causa somtica, es decir la progresin de la enfermedad somtica ha
alterado el juicio de realidad.
En ambos casos solo cabe informar de la situacin al servicio que pidi la consulta y poner tratamiento sintomtico. La orden de
retencin y el informe al juez debe cursarlas el mdico responsable del tratamiento de su enfermedad somtica antes de 24 horas
desde el inicio de la retencin.
- El paciente tiene alterado el juicio de realidad y dicha alteracin es de causa primariamente psiquitrica. El psiquiatra debe
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (13 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
asumir la responsabilidad de la retencin y de informar al juez y debe pedir interconsulta para el tratamiento de su enfermedad
somtica.
En ocasiones sin embargo no hay riesgo vital que requiera tratamiento inminente, en tal caso al paciente no se le puede retener
para tratamiento de la patologa somtica, cabe la posibilidad sin embargo de que casualmente coincida en el mismo paciente
una patologa psiquitrica que requiera ingreso en tal caso se le ingresara por dicho motivo y aprovechando el ingreso se le
tratara de su problema somtico.
Respecto a la capacidad de testar, los pacientes son competentes si no hay evidencia de enfermedad mental grave, incluida la
demencia que altere el juicio y la comprensin de lo que es un testamento, de a quien puede razonablemente dejar sus
posesiones y de los derechos de cada uno. Los delirios u obsesiones no invalidan el testamento sino alteran directamente el
juicio o la comprensin necesarios para realizar el mismo. Hay que comprobar que el paciente no est bajo influencias de otras
personas.
MANEJO EN SALAS DE INGRESO PSIQUIATRICAS
Ante la duda los pacientes deben ser tratados como si fueran positivos, sin distincin entre pacientes con SIDA o slo
seropositivos. Los resultados slo deben ser conocidos por los que necesitan saberlo.
ASPECTOS NEUROPSIQUIATRICOS DE LA INFECCION POR VIH
Al principio de la pandemia del SIDA, se observ que haba complicaciones neurolgicas tanto centrales como perifricas en el
SIDA. Se detect RNA del VIH en el cerebro de pacientes con demencia por VIH (81). Hay crisis convulsivas en el 5% de los
seropositivos sin lesin identificable. El virus entra en el Sistema nervioso central (SNC) posiblemente dentro de los
macrfagos, al salir de stos se produce una meningoencefalitis de la que el paciente se recupera. Con el tiempo y junto a un
fallo en la competencia inmunolgica el virus empieza a replicarse en el SNC .
Antes de que se aplicaran pruebas cognitivas, se informaba en numerosos casos clnicos de la presencia de enlentecimiento
psicomotor, delirium o psicosis en pacientes con HIV y SIDA. As, Snider et al (82) examin a 50 pacientes con SIDA con
complicaciones neurolgicas. Encontr 18 pacientes con encefalitis subaguda, 10 de ellos tenan atrofia cortical en la TAC. Los
sntomas en este grupo eran del tipo cambios cognitivos sutiles, malestar, letargia, apata y abandono de los contactos sociales.
Las alteraciones anatomopatolgicas consistan en atrofia cerebral y cambios difusos en la sustancia blanca y gris. Haba
disminucin de mielina y clulas gigantes multinucleadas. En Nueva York (83, 84) se estudiaron 121 pacientes a los que se les
haba realizado autopsia. 51 tenan alteraciones macroscpicas y se eliminaron, de los 70 restantes se compar una muestra de
46 que tenan alteraciones cognitivas con los 34 que no tenan. El hallazgo ms importante fue fallo en la memoria y en la
capacidad de concentracin. Cuando haba alteraciones motoras stas consistan en ataxia, debilidad de extremidades inferiores,
temblor y fallo en la coordinacin fina. En ocasiones haba alteraciones del comportamiento en forma de apata, aislamiento y
psicosis. En un 25% el fallo cognitivo fue la nica alteracin clnica o de inicio. En las fases finales apareca demencia con
mutismo, paraplejia e incontinencia. Slo un 10% de los cerebros estaban libres de lesiones. Dichas lesiones eran similares a las
encontradas en el artculo de Snider et al (82) que ya hemos comentado. Haba sin embargo discordancia anatomoclnica. Fue en
este trabajo cuando se us por primera vez el trmino complejo demencia SIDA (CDS).
CAMBIOS NEUROPSICOLOGICOS Y NEUROPATOLOGICOS EN EL SIDA
Desde que se publicaron estos trabajos y debido a la investigacin realizada, se critic el trmino de CDS, ya que haba
discordancia anatomoclnica, la demencia era reversible, la demencia poda aparecer sin el cuadro de SIDA, las funciones
superiores no se afectaban siempre y el cuadro descrito no era siempre el que apareca.
Sin embargo no hay duda de que el SNC se ve afectado con intensidad por el VIH, aunque las investigaciones encuentran
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (14 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
dificultades a la hora de discernir su efecto del otros patgenos, especialmente otros virus. Parece que el efecto del VIH sobre el
SNC es por los efectos neurotxicos secundarios a una reaccin autoinmune. Aunque al principio se conceptualiz el CDS como
demencia subcortical, hay evidencia de que tambin se afecta el crtex (85), particularmente el crtex frontal (86). Los estudios
prospectivos muestran que un tercio de pacientes con SIDA desarrollarn demencia (87), generalmente en el contexto de
alteraciones inmunolgicas y fsicas y evolucionando a un estado vegetativo (88). Cuando el paciente no llega a tener demencia
el cuadro clnico consiste en prdida de memoria reciente y a largo plazo, del aprendizaje y anormalidades en el procesamiento y
en la flexibilidad mental. Sin embargo, la habilidad para realizar rutinas y la capacidad intelectual global permanece inalterada.
No hay afasia, apraxia o agnosia o alteraciones visuoperceptivas.
Hay un estudio en el que se compara con una enfermedad puramente neurolgica como la esclerosis mltiple (EM) y un grupo
de 20 homosexuales con SIDA (89). Los pacientes con SIDA tuvieron ms trastornos mentales en el momento de la evaluacin
y desde el diagnstico, tambin tuvieron ms trastornos psiquitricos antes del diagnstico, y ms sntomas psicticos y de
irritabilidad. Los pacientes con esclerosis mltiple sufrieron ms trastornos afectivos depresivos o maniacos desde el
diagnstico, y ms problemas de concentracin.
FALLOS COGNITIVOS EN LA INFECCION POR VIH
Grant et al (90) usando voluntarios de un estudio de cohortes encontraron que haba una gradacin de alteraciones
neuropsicolgicas desde un 9% en el grupo de los seronegativos hasta un 87% en el de los que haban desarrollado SIDA. Los
seropositivos sin SIDA tenan un 44%. Este trabajo a pesar de su sesgo de seleccin, llev a realizar pruebas en sectores
sensibles como las fuerzas armadas en Estados Unidos ya que se consider que haba pruebas de la presencia de un deterioro
progresivo.
En los estudios realizados, aparte del sesgo de seleccin existen otros problemas como la falta de una definicin clara de fallo
cognitivo. Se usan muchos tests con diferentes puntos de corte. Los grupos control y de estudio son generalmente con
homosexuales. Algunos estudios se basan en las quejas que el paciente relata, aunque algunos autores han encontrado que existe
una buena correlacin entre lo que el paciente relata y la exploracin objetiva del fallo cognitivo o neurolgico; otros han
encontrado que en realidad la presencia de quejas subjetivas est correlacionado con la presencia de trastorno o quejas
psiquitricas. El conocimiento del peligro de demencia afecta tambin lo que el paciente nos pueda decir, siendo esta variable de
confusin de difcil control.
ESTUDIOS CONTROLADOS
Siete estudios (91 al 97) usando bateras neuropsicolgicas similares y controlando las variables diagnstico psiquitrico y abuso
de sustancias no han encontrado niveles significativamente diferentes de deterioro cognitivo entre seropositivos y seronegativos.
Cuando ste deterioro aparece es en el contexto de importante inmunosupresin. Otros estudios (98 al 102) apoyan sin embargo
que existe deterioro como reflejaban los primeros estudios de Grant (90). El deterioro es sin embargo tan sutil (fallos en la
rapidez del procesamiento y en la memoria) que no tiene la suficiente importancia como para justificar un screening de las
personas que trabajan en profesiones con altas demandas cognitivas, ya que no afecta al funcionamiento diario. La presencia de
trastorno psiquitrico agravaba el deterioro.
Maj et al. (103, 104) han realizado un estudio a nivel internacional bajo los auspicios de la OMS encontrando que la presencia
de complicaciones neuropsiquitricas leves en la fase de infeccin asintomtica se ha estimado a la baja, ya que hasta ahora los
estudios se haban realizado sobre muestras sobre todo de homosexuales masculinos de raza blanca, bien educados, de clase
media y voluntarios. Las alteraciones neuropsicolgicas de la fase de infecciona asintomtica no se relacionan con cambios
neurolgicos y no parecen afectar el funcionamiento social.
A nivel electrofisiolgico las alteraciones electroencefalogrficas eran ms frecuentes en los seropositivos sin que esto tenga
como hemos visto una gran repercusin clnica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (15 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
PACIENTES QUE USAN DROGAS
Egan et al (105) y Royal et al (106) no encuentran diferencias neuropsicolgicas entre pacientes que usan drogas, seropositivos o
seronegativos. En el de Egan et al adems los pacientes con menor coeficiente de inteligencia o peor educacin tenan peores
puntuaciones. En cualquier caso todos los pacientes puntuaban por debajo de lo esperado en el estudio de Egan et al y peor que
un grupo control de homosexuales en el caso de Royal et al. McKegney et al (107) estudiando de forma prospectiva pacientes
que usan drogas encuentran que los pacientes seropositivos tienen peor rendimiento en algunos subtest. Hay sin embargo peor
control de variables de confusin tipo cantidad de consumo de sustancias o alcohol, y un periodo de seguimiento corto.
PACIENTES CON HEMOFILIA
Riedel y cols. (108) estudia 181 hemoflicos en varios estados de la infeccin y 28 hemoflicos seronegativos. Se encuentra una
tendencia a que haya una disminucin en los rendimientos y ms alteraciones en el EEG conforme avanza la enfermedad. La
variable depresin no tiene efecto de confusin.
LA PROGRESION DEL DETERIORO COGNITIVO
Muchos estudios longitudinales muestran que la presencia de deterioro cognitivo no evoluciona a un progresivo deterioro
(109,110,95,111,96). Algn estudio (112) muestra, sin embargo, que sobre 132 pacientes con diagnstico de complejo demencia
SIDA, un cuarto evolucionara a demencia en los siguientes 9 meses y otro cuarto en 1 ao.
Para la explicacin de estos resultados debemos recordar que la presencia de deterioro cognitivo se correlaciona con episodios
de inmunosupresin, conforme avanza la enfermedad, la inmunodepresin es mayor y el deterioro cognitivo asociado es mayor.
Esto no significa sin embargo que el episodio actual de deterioro cognitivo persista y evolucione o sea predictor de futuros
episodios cognitivos ms graves, el predictor de eso es la alteracin inmune, su persistencia y su evolucin.
TERMINOLOGIA
El trmino complejo demencia SIDA se quiere sustituir o bien por el trmino Complejo cognitivo-motor asociado al HIV 1
(CCMH) (113), o bien se pretende dividirlo en dos segn su severidad, la forma ms grave sera el complejo demencia asociado
al HIV (CDH) y la forma ms grave trastorno cognitivo-motor leve asociado al HIV 1 (CCMLH) (114). La diferencia en sta
ltima clasificacin es la incapacidad en el CDH y la capacidad en el CCMLH de llevar a cabo la mayora de las rutinas diarias.
EVALUACION Y MANEJO DEL DETERIORO COGNITIVO
Evaluacin
- Diferenciar de otras causas de encefalitis aparte del HIV 1, fundamentalmente toxoplasmosis, citomegalovirus, HIV 2 y
linfomas.
- Pruebas neuropsicolgicas. (Ver Evaluacin, diagnstico y tratamiento del trastorno psicolgico persistente).
- Pruebas complementarias. Un 75% de MRi tiene alguna anomala en pacientes con SIDA (90) pero se encuentran tambin en
seropositivos (109). El EEG muestra enlentecimiento difuso bilateral.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (16 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
- Sintomatologa psiquitrica. Los sntomas tipo prdida de peso, apetito, fatiga y alteraciones del sueo e irritabilidad son
menos tiles para el diagnstico. Las alteraciones del sueo parecen muy al principio de la infeccin por el VIH. Un 50% de los
pacientes en estadio IV tiene fatiga frente a un 10% de seronegativos (115).
Tratamiento
La zidovudina parece enlentecer la progresin o revertir el malestar psicolgico (116) y disminuir la frecuencia de complejo
demencia SIDA (117).
En Europa es menos habitual usar metilfenidato para tratar el deterioro cognitivo en la creencia de que ste no es reversible con
frmacos, sin embargo Fernndez y Levy (118) muestran que hay mejora cuantitativa y cualitativa en el funcionamiento
cortical, autoestima y autonoma. Para pacientes con delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado deben usarse los
neurolpticos. No hay datos suficientes para pensar que las reacciones distnicas o el sndrome neurolptico maligno sea ms
frecuente, aunque hay algunas comunicaciones en ese sentido (Ver Evaluacin, diagnstico y tratamiento del trastorno
psicolgico persistente). Las benzodiacepinas pueden ayudar a algunos pacientes terminales en situacin de pnico o gran
ansiedad.
Para el manejo de la demencia se recomienda intentar que el paciente est lo ms posible en su ambiente habitual, generalmente
su casa, que se acostumbre a una serie de rutinas, evite cambios repentinos y molestos, y hay que apoyar psicolgicamente a
amigos y familiares.
Hay que tener en cuenta desde que ingresa que un tercio de pacientes, sobre todo los ms graves, tienen problemas de
alojamiento al alta (119), y que un cuarto viven como pacientes sin techo.
MUJERES CON HIV
La decisin sobre el tipo de relaciones sexuales y los medios de proteccin, as como la planificacin familiar dependen en el
caso de las mujeres de su nivel socioeconmico, autoestima y relaciones de dependencia con su pareja (120). Una mujer que
llevara preservativos sera tratada como "fcil". A las prostitutas en ocasiones se les ofrece ms dinero para tener relaciones sin
proteccin. Incluso aunque consigan comunicar a sus parejas su seropositividad, stos insisten con frecuencia en tener relaciones
sin preservativos (121, 122). En Estados Unidos las mujeres con mayor riesgo son las de raza negra y de nivel socioeconmico
bajo como las hispanas. Las tasas de trastorno psiquitrico en mujeres infectadas por el HIV son bajas comparadas con las de los
hombres y son del tipo depresin y trastornos adaptativos. Las mayores preocupaciones son sobre planificacin familiar, el
estigma social y dilemas sobre el comportamiento sexual (122). En otro estudio (121) se encuentra un 35% de diagnsticos
DSM II-R pero la mayora son trastornos por disminucin del deseo sexual y adaptativos. La ideacin suicida es rara comparada
con los hombres que tienen un 25%.
El riesgo de transmisin "in tero" es de alrededor de un 15% con buenos cuidados obsttricos. Las mujeres que usan drogas
tiene tasas ms altas de abortos, sin embargo no hay diferencias entre seropositivas y negativas en la tasa de abortos (44% y 50%
respectivamente). Los factores que lo predecan eran: aborto previo, reaccin negativa a saberse embarazada y embarazo no
planificado (123).
El conocimiento sobre el SIDA de mujeres que acuden a una consulta ambulatoria es peor en mujeres no blancas y sobre todo en
pacientes con esquizofrenia. El 40% de estas pacientes usaba drogas va intravenosa y el 73% era sexualmente activa. Slo el
53% saba que los preservativos ayudaban en la prevencin para el VIH.
NIOS Y VIH
La va de adquisicin del VIH ms frecuente es "in tero", las otras son mediante transfusin y por leche materna. La
probabilidad de transmisin va transplacentaria, intra o postparto se consideraba que era de un 30-50% (124), sin embargo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (17 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
actualmente se considera que es de 15-30% (125). Aumenta la probabilidad con la presencia de lceras genitales.
Se necesitan 12 o incluso 18 meses para que desaparezcan los anticuerpos anti HIV de la madre presentes en la sangre del beb.
Por ello la infeccin por HIV slo se puede diagnosticar aislando el virus, detectando el antgeno p24 o con una prueba positiva
a los dos aos de edad (126).
No hay evidencia de que los nios nacidos de madres seropositivas tengan mayor riesgo de prematuridad o de retraso del
crecimiento (127), aunque hay que controlar variables como la malnutricin y el uso de drogas.
Los nios con HIV estn en mayor riesgo de mortalidad y morbilidad tanto por su infeccin como por el ambiente en que suelen
nacer ya que sus padres pueden no cuidarlos bien por desidia o porque a su vez estn enfermos. Hay cambios sutiles en el
funcionamiento escolar, rapidez de procesamiento motor o exploracin visual, y flexibilidad cognitiva (128). As como en la
produccin de palabras en el segundo ao.
HEMOFILIA Y HIV
Aunque los hemoflicos no son estigmatizados, s son rechazados por temor al contagio aunque se sepa que incluso el contacto
prximo no tiene ningn riesgo. El hecho de que de alguna manera haya sido el sistema sanitario el responsable de su infeccin
hace que haya ambivalencia en las relaciones con sus mdicos. Los hemoflicos y sus esposas tiene que afrontar problemas extra
como el hecho de sufrir una enfermedad debilitante y larga, el sentimiento de culpa por la transmisin gentica y el deber de
informar a sus hijos de todos los pormenores de la enfermedad inclusive el VIH y las precauciones a tomar (129, 130). Los
niveles de malestar psicolgico son an mayores en los seropositivos (131) y se acompaan de aumento del nivel de ansiedad,
depresin y agresividad. Esto estaba asociado con historia psiquitrica previa personal o familiar, menor nivel de educacin,
peor soporte por parte de sus mujeres, amigos o familia y experiencias recientes de prdidas. La noticia de la infeccin de sus
hijos era peor que su propia notificacin de seropositividad.
Las esposas de hemoflicos tienen el mismo (129), o algo superior (132), malestar emocional que otras mujeres de la comunidad
y los sntomas presentes no guardan relacin con el estatus serolgico de sus maridos. Las mujeres que trabajaban o las que se
sentan en riesgo de estar infectadas estaban ms alteradas. Las que tenan historia previa psiquitrica o de problemas sociales
tenan ms problemas psicolgicos que sus maridos con independencia del estatus serolgico de ellos. Un tercio de las esposas
tena miedo de contagiarse.
PROFESIONALES DE LA SALUD Y OTROS CUIDADORES
Las personas que atienden a estos enfermos tiene temor a ser infectados, tienen el stress extra de tener que mantener la
confidencialidad y de cuidar de personas jvenes sin esperanza de cura. Suele haber adems rechazo hacia la homosexualidad y
hacia los pacientes que usan drogas. La percepcin por parte del paciente de que incluso las personas que le cuidad le rechazan
de alguna manera puede ser devastadora. Los profesionales sanitarios tienen que realizar un esfuerzo de adaptacin para
actualizarse sobre el manejo de ciertos aspectos personales, psicolgicos y del comportamiento sexual que plantean estos
enfermos. Todos estos problemas son ms acusados en unidades no especializadas tipo asistencia primaria y en personal
sanitario de mayor edad.
Aunque el rechazo a atender a este tipo de pacientes ha disminuido entre los mdicos ste sigue existiendo en parte porque
piensan que perderan pacientes no infectados si stos llegaran a saber que atienden pacientes seropositivos o con SIDA. Muchos
mdicos actualmente piensan que la pareja sexual del seropositivo debera saber el diagnstico y estaran dispuestos a romper la
confidencialidad si fuera preciso para hacrselo saber. Muchos mdicos tienen problemas a la hora de indicar la conveniencia de
un ingreso involuntario.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (18 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
Los pacientes deben recibir en los ingresos el mismo trato que el resto de enfermos, la prueba slo se debe pedir con su
consentimiento y no de forma rutinaria. Todos los pacientes deben ser tratados como de riesgo. Se debe aislar a los seropositivos
slo cuando hay riesgo de hetero o autoagresividad. La tasa de seropositividad en pacientes psiquitricos entre 18 y 59 aos
ingresados en unidades de corta estancia psiquitrica en estudios de seroprevalencia annima es en Madrid de un 5% (133) y en
Nueva York de entre un 5% (134) y un 7% (135).
CONSECUENCIAS EN LOS CUIDADORES Y PROFESIONALES DE LA SALUD
Las consecuencias son ms intensas en aquellos cuidadores que estn as mismos enfermos o que comparten grupo de riesgo con
el paciente.
Las tasas de suicidio en mdicos son 2 3 veces superiores a las de la poblacin de igual clase social (136, 137, 138) sin que
predomine ninguna especialidad (138). El abuso de sustancias es 30 veces superior en los mdicos que en la poblacin general
(139). Hasta un 1% son dependientes de drogas. El consumo de alcohol es mayor que en la poblacin de igual clase social (140).
El funcionamiento diario a nivel social y laboral es peor por ejemplo tienen peores matrimonios. Es ms frecuente que reciban
psicoterapia de algn tipo. Estos datos son tan indiscutibles que hay quien piensa que no es debido slo al stress al que estn
sometidos, sino que tambin influyen problemas precoces y rasgos de personalidad especiales. La investigacin en este campo
es sin embargo difcil por la falta de colaboracin de los mdicos entre otras cosas.
El trmino "burnout" tiene dos acepciones, la primera se refera al proceso de desmoralizacin y descompensacin que ocurre
bajo un stress intenso y permanente en el trabajo. La segunda, ms reciente se refiere al agotamiento emocional que aparece en
las personas que trabajan con personas (141). El sndrome lleva a una frustracin crnica con hundimiento moral, negligencia en
el cumplimiento de responsabilidades y respuesta al stress aplanada. Le deja al que lo sufre con incapacidad de expresar
emociones al salir del trabajo con sus familiares o amigos.
La atencin intensa, ms que el tiempo dedicado, es el factor ms importante para que aparezcan respuestas emocionales. Los
periodos de descanso protegen. Los pacientes ms difciles son los hipocondriacos que piden constantemente que se les asegure
que no tienen nada. Los mdicos homosexuales tienen ms stress. Los principales mtodos empleados para aliviar el stress son
hablar con amigos, parientes o familiares e incluso otros colegas (142). Los mdicos ven al paciente con SIDA como ms
generador de ansiedad.
Las enfermeras de ms edad y las que llevaban menos tiempo en la unidad tenan menos "burnout". El "burnout" no era ms
frecuente que en otros servicios como oncologa, pero cuando apareca era ms intenso (143).
Los mdicos no aceptan entrar en grupos de discusin para liberar el stress. Otras soluciones para disminuir el stress de los
mdicos y el resto de componentes del equipo es periodos de descanso, que se traten los pacientes con SIDA en otros servicios y
usar plantilla de ms edad.
Las personas que cuidan a los enfermos son generalmente amigos o familiares. El 28% de ellos tiene problemas de salud que les
impide cuidar adecuadamente del paciente. Un 10% son seropositivos. Existen muchos motivos para que haya un stress fuera de
lo habitual entre estas personas. Las personas cercanas al enfermo que ha muerto habitualmente han de ocultar la causa de la
muerte, o que genera culpa. La pareja si es homosexual con frecuencia se ve apartada de todo el proceso de duelo desde los
preparativos hasta la propia posibilidad de asistir al funeral. Suele haber problemas con los testamentos. La iglesia se opone
activamente a la homosexualidad pudiendo perderse este apoyo en momentos de duelo o crisis. Son frecuentes los sntomas de
stress postraumtico en amigos ntimos o amantes de pacientes con SIDA, as como desmoralizacin y problemas de sueo.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (19 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
1.- Lifson AR, Hessol N, Rutherford G, O'Malley P, Barnhart L, Buchbinder S, Cannon L, Bodecker T, Holmberg S, Harrison J
, Doll L. Natural history of HIV infection in a cohort of homosexual and bisexual men: clinical and inmunologic outcome,
1977-1990. Paper presented in the VIth International Conference on AIDS, San Francisco, Book of Abstracts, 1990; Th C 33.
2.- Lee CA, Phillips AN, Elford J, Janossy G, Griffiths P, Kernoff P. Progresion of HIV disase in haemophiliac cohort followed
for 11 years and the effect of treatment. British Medical Journal, 1991; 303: 1093-6.
3.- Beck EJ, Donegan CS, Moss V, Terry P. An update on HIV testing at a London STD clinic: long-term impact on the AIDS
media campaigns. Genitourinary Medicine, 1990; 66: 142-7.
4.- Miller R, Bor R. AIDS A Guide to Clinical Consuelling. London, Science Press, 1988.
5.- Miller D, Acton TMG, Hedge B. The worried well: their identification and mangement. Journal of the Royal College of
Physicians of London, 1988; 22: 158-65.
6.- Pedder JR, Goldberg DP. A survey by questionare of psychiatric disturbance in patients attending a veneral disases clinic.
British Journal of Veneral Disases, 1970; 46: 58-61.
7.- Catalan J, Bradley M, Gallwey J, Hawton K. Sexual dysfunction and psychiatric morbidity in patients attending a clinic for
sexually transmitted disases. British Journal of Psychiatry, 1981; 138: 409-16.
8.- Ikkos G, Fitzpatrick R, Frost D, Nazeer S. Psychological disturbance and illness behaviour in a clinic for sexually transmitted
disases. British Journal of Medical Psychology, 1987; 60: 121-6.
9.- Barczak P, Kane N, Andrews S, Congdon AM, Clay JC, Betts T. Patterns of psychiatric morbidity in a genito-urinary clinic.
British Journal of Psychiatry, 1988; 152: 698-700.
10.- Davey T, Green J. The worried well: ten years of a new face for anold problem. AIDS care, 1991; 3: 289-93.
11.- Todd J. AIDS as a current psychopatological theme. A report on five heterosexual patients. British Journal of Psychiatry,
1989; 154: 253-5.
12.- Perry S, Jacobsberg L, Fishman B. Suicidal ideation and HIV testing. Journal of the American Medical Association, 1990a;
263: 679-82.
13.- Perry S, Jacobsberg L, Fishman B, Frances A, Bobo J, Jacobsberg BK. Psychiatric diagnosis before serological testing for
the human immunodeficency virus. American Journal of Psychiatry, 1990b; 147: 89-93.
14.- Perry S, Jacobsberg L, Fishman B, Weiler PH, Gold JW, Frances AJ. Psychological responses to serological testing for
HIV. AIDS, 1990c; 4: 145-52.
15.- Glass RM. AIDS and suicide. Journal of the American Medical Association, 1988; 259: 1369-70.
16.- Robins LN, Helzer JE, Weissman MM, Orvaschel H, Gruenberg E, Burke JD, Regier DA. Lifetime prevalence of specific
psychiatric disorders in three sites. Archives of General Psychiatry, 1984; 41: 949-58.
17.- Moulton JM, Stemperl RR, Bacchetti P, Temoshok L, Moss AR. Results of a one year longitudinal study of HIV antibody
test notification from the San Francisco General Hospital cohort . Journal of the Acquired Immune Deficiency Syndorme, 1991;
4: 787-94.
18.- Perry S, Fishman B, Jacobsberg L, Young J, Frances AJ. Effectiveness of psychoeducational interventions in reducing
emotional distress after human immunodeficiency virus antibody testing. Archives of General Psychiatry ,1991; 48: 143-7.
19.- Perry SW, Tross S. Psychiatric problems of AIDS inpatients at the New York Hospital: Preliminary report .Public Health
Reports ,1984; 99: 200-5.
20.- Dilley JW, Ochitill HN, Perl M, Volderbing PA. Findings in psychiatric consultations with patients with acquired immune
deficiency syndrome. American Journal of Psychiatry, 1985; 142: 82-6.
21.- Buhrich N, Cooper DA. Request for psychiatric consultation concerning 22 patients with AIDS and ARC. Australian and
new Zealand Journal of Psychiatry, 1987; 21: 346-53.
22.- Sno HN, Storosum JG, Swinkels JA. HIV infection: psychiatric findings in The Netherlands. British Journal of Psychiatry,
1989; 155: 814-17.
23.- O'Dowd MA, Natali C, Orr D, McKegney FP. Characteristics of patients attending an HIV-related clinic. Hospital and
Community Psychiatry, 1991; 42: 615-19.
24.- Seth R, Granville-Grossman K, Goldmeier D, Lynch S. Psychiatric illness in patients with HIV infection and AIDS referred
to the liason psychiatrist. British Journal of Psychiatry, 1991; 159: 347-50.
25.- Ellis D, Collis I, King M. A controlled comparasion of HIV and general medical referrals to a liason psychiatry service.
AIDS Care (in press), 1993.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (20 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
26.- Atkinson Jr JH, Grant I, Kennedy CJ, Richman DD, Spector SA, McCutchan JA. Prevalence of psychiatric disorders among
men infected with human immunodeficiency virus. Archives of General Psychiatry, 1988; 45: 859-64.
27.- King MB. Psychological and social problems in HIV infection: interviews with general practioners in London. British
Medical Journal, 1989a; 299: 713-17.
28.- King MB. Psychosocial status of 192 out-patients with HIV infection and AIDS. British Journal of Psychiatry, 1989b; 154:
237-42.
29.- Ostrow DG, Monjan A, Joseph J, VanRaden m, Fox R, Kigsley DrL, Dudley J, Phar J. HIV-related symptoms and
psychological functioning in a cohort of homosexual men. American Journal of Psychiatry, 1989; 146: 737-42.
30.- Chuang HT, Devins GM, Hunsley J, Gill MJ. Psychosocial distress and well being among gay and bisexual men with
human immunodefiency virus infection. American Journal of Psychiatry, 1989; 146: 876-80.
31.- Chuang HT, Jason GW, Pahurkova EM, Gill MJ. Psychiatric morbidity in patients with HIV infection. Canadian Journal of
Psychiatry, 1992; 37: 109-15.
32.- Williams JW, Robertson KR, Snyder CR, Robertson WK, Van der Horst C, Hall CD. Implications of self reported cognitive
and motor dsysfunction in HIV-positive patients. American Journal of Psychiatry, 1991; 148: 641-3.
33.- Caputi C, King MB. Prevalence and risk factors for psychiatric morbidity in HIV infection in Sao Paulo, Brazil. Paper
presented at the VIII International Conference on AIDS, Amsterdam, 1992.
34.- Goldberg DP, Cooper B, Eastwood MR, Kedward HB, Shepherd M. A standardised psychiatric interview for use in
community studies Journal of Preventive and Social Medicine. 24, 1970; 18-23.
35.- Regier DA,Myers JK, Kramer M, Robins LN, Blazer DG, Hough RL, Eaton WW, Locke BZ. The NIMH epidemiological
catchment area program. Archives of General Psychiatry, 1984; 41: 934-41.
36.- Myers JK, Weissman MM, Tisckler GL, Holzer CE, Leaf PJ, Orvaschel H, Anthony JC, Boyd JA, Burke JD, Kramer M,
Stoltzman R. Six Month prevalence of psychiatric disorders in three communities. Archives of General Psychiatry, 1984; 41:
959-67.
37.- Hull HF, Mack Sewell C, Wilson J, McFeeley P. The risk of suicide in persons with AIDS. Journal of the American
Medical Association, 1988; 266: 29-30.
38.- Kaslow RA, Ostrow DG, Detels R, Phair JP, Polk BF, Rinaldo CR. The multicenter AIDS cohort study: rationale,
organisation and selected characteristics of the participants. American Journal of Epidemiology, 1987; 126: 310-18.
39.- Prier RE, McNeil JG, Burge JR. Inpatient Psychiatric Morbidity of HIV -infected soldiers. Hospital and Community
PSychiatry, 1991; 42: 619-23.
40.- Remien RH, Rabkin J, Katoff L, Williams J. Suicidality and psychological outlook in long term survivors of AIDS. Paper
presented in the VIIth International Conference on AIDS, Florence. Book of abstrract, 1991.
41.- Katoff L, Rabkin J, Remien RH. A psychological study of long term survivors of AIDS. Paper presented at the VIIth
International Coference on AIDS, Florence. Book of abstracts vol I, TU. D. 105., 1991.
42.- Buhrich N, Cooper DA, Freed E. HIV infection associated with symptoms indistinguishable from functional psychosis.
British Journal of Psychiatry,1988; 152: 649-53.
43.- Halstead S, Riccio M, Harlow P, Oretti R, Thompson C. Psychosis associated with HIV infection . British Journal of
Psychiatry, 1988; 153: 618-23.
44.- Vogel-Scibilia SE, Mulsant BH, Keshavan MS. HIV infection presenting as psychosis: a critique. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 1988; 78: 652-6.
45.- Kieburtz K, Zettelmaier AE, Ketonen L, Tuite M, Caine ED. Manic syndrome in AIDS. American Journal of Psychiatry ,
1991; 148: 1068-70.
46.- Harris MJ, Jeste DV, Gleghorn A, Sewell D. New onset psychosis in HIV-infected patients. Journal of Clinical Psychiatry,
1991; 52: 369-76.
47.- Holland JC, Tross S. The psychosocial and neuropsychiatric sequuale of the acquired immunodeficiency virus syndrome
and related disorders. Annals of Internal Medicine, 1985; 103: 760-4.
48.- Faulstich ME. Psychiatric aspects of AIDS. American Journal of Psychiatry, 1987; 551: 556.
49.- Marzuk PM, Tierney H, Tardiff K, Gross EM, Morgan EB, Hsu M, Mann J. Increased risk of suicide in persons with AIDS.
Journal of the American Medical Association, 1988; 259: 1333-7.
50.- King MB. AIDS on the death certificate: the final stigma. British Medical Journal, 1989c; 298: 734-6.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (21 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
51.- Rajs J, Fugelstad A. Suicide related to human immunodeficiency virus infection in Stockholm. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 1991; 85: 234-9.
52.- McKegney FP, ODowd MA. Suicidality and HIV status.American journal of Psychiatry, 1992; 149: 396-8.
53.- Gala C, Pergami GC, Catalan J, Riccio M, Durbano F, Musicco M Baldeweg T, Invernizzi G. Risk of deliberate self-harm
and factors associated with suicidal behaviour among asymptomatic individuals with human immunodeficiency virus infection.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 19992; 86: 70-5.
54.- Van der Wal G, Van Eijk J, Leenen HJJ, Spreeuwenberg C. Euthanasia and assisted suicide. I. How often is it practised by
family doctors in the Neederlands?. Family Practice, 1992a; 9: 130-4.
55.- Van der Wal G, Van Eijk J, Leenen HJJ, Spreeuwenberg C. Euthanasia and assisted suicide. II. Do Dutch family doctors act
prudently? . Family Practice, 1992b; 9: 135-40.
56.- Van der Boom FMLG, Mead C, Gremmen T, Roozenburg H.AIDS, euthanasia and grief. Paper presented at the VIIth
International Conference on AIDS, Florence, Book of Abstracts, vol I, MD 55., 1991.
57.- Conwell Y, Caine ED. Rational suicide and the right to die. New England Journal of Medicine, 1991; 325: 1100-3.
58.- Allebeck P,Bolund C. Suicides and the suicide attempts in cancer patients. Psychological Medicine, 1991; 21: 979-84.
59.- Frankl D, Oye RK, Bellamy PE. Attitudes of hospitalized patients toward life support: a survey of 200 medical inpatients.
American Journal of Medicine, 1989; 86: 645-8.
60.- Steinbrook R, Lo B, Moulton J, Saika G, Hollander MH, Volberding PA. Preferences of homosexual men with AIDS for
life sustaining treatment. New England Journal of Medicine, 1986; 314: 457-60.
61.- Henderson AS, Byrne DG, Duncan-Jones P. Neurosis and the Social Enviromment. Sydney: Academic Press, 1981
62.- Alloway R, Bebbington P. The buffer theory of social support- a review of the literature. Psychological Medicine, 1987; 17:
91-108.
63 .- Kessler RC, Foster C, Joseph J, Ostrow D, Wortman C, Phair J, Chmiel J. Stressful life events and symptom onset in HIV
infection. American Journal of Psychiatry, 1991; 148: 733-8.
64.- Blaney NT, Goodkin K, Morgan RO, Feaster D, Millon C, Szapocznik J, Eisdorfer C. A stress-moderator model of distress
in early HIV-1 infection: concurrent analysis of life events, hardiness and social support. Journal of Psychosomatic Research,
1991; 35(2/3): 297-305.
65.- Dunne FJ. Alcohol and the immune system . British Medical Journal, 1989; 298: 543-4.
66.- Nelson HE, Willison J. The National Adult Reading Test Manual. England: NFER-Nelson, 1991.
67.- Reitan Rm, Wolfson D. The Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery: Theory and Clinical Interpretation. Tucson,
AZ: Neuropsychology Press, 1985.
68.- Rey A. Lexamen Clinique en Psychologie. Paris: Presses Universitaries de France, 1964.
69.- Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-mental state": a practical method of granding the cognitive state of patients
for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 1975; 12: 189-98.
70.- British Association of Consuelling. Consuelling:Definition of Terms in Use with Expansion and Rationale. Rugby,
England: British Association of Consuelling, 1979.
71.- Rowland N, Irving J. Toward a rationalisation of consuelling in general practice. Journal of the Royal College of General
Practicioners, 1984; 34: 685-7.
72.- Miller D, Green J. Psychological support and consuelling for patients with acquired immune deficiency syndrome (AIDS).
Genito Urinary Medicine, 1985 ; 61: 273-8.
73.- Seeley J, Wagner U, Muemwa J, Kengeya-Kayondo J, Mulder D.The development of a community-based HIV/AIDS
consuelling service in a rural area in Uganda. AIDS care, 1991; 3: 207-17.
74.- Kanmenga M, Ryder RW, Jingu M, Mbuyi N, Mbu L, Behets F, Brown C, Heyward WL. Evidence of marked sexual
behaviour change associates with low HIV-1 seroconversion in 149 couples with discordant HIV-1 serostatus: experience at an
HIV consuelling center in Zaire. AIDS, 1991; 5: 61-7.
75.- Ochitill H, Dilley J, Kohlwes J. Psychotropic drug prescribing for hospitalized patients with acquired immunodeficiency
syndrome. American Journal of Medicine, 1991; 90: 737-42.
76.- Gravenor DS. Leclerc JR, Blake G.Triciclic antidepresant agranulociyosis. Canadian Journal of Psychiatry, 1986; 31 : 661.
77.- Busch K, . Psychotic states in human immunodeficiency virus illness. Current Opinion in Psychiatry, 1989; 2: 3-6.
78.- Miller D, Riccio M. Non-organic psychiatric and psychosocial syndromes associated with HIV-1 infection and disase.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (22 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
AIDS, 1990; 4: 381-8.
79.- Rabkin jG, Harrison WM. Effect of imipramine on depression and immune status in a sample of men with HIV infection.
American Journal of Psychiatry, 1990; 147: 495-7.
80.- Hintz S, Kuck J, Peterkin JJ, Volk DM, Zisook S. Depression in the context of human immunodeficiency virus infection:
implications for treatment. Journal of Clinical Psychiatry, 1990; 51: 497-501.
81.- Shaw GM, Harper GM, Hahn BH, Epsterin LG, Gajdurisek DC, Price RW, Navia BA, Petito CK, O'Hara CJ, Groopman
JE, Cho ES, Oleske JM, Wong-Stall F, Gallo RC. HTLV-III infection in brains of children and adults. Science, 1985; 227:
177-82.
82.- Snider WD, Simpson DM, Nielsen S, Gold WM, Metroka CE, Posner JB. Neurological complications of acquired immuno
deficiency syndrome: analysis of 50 patients. Annals of Neurology, 1983; 14: 403-18.
83.- Navia BA, Eun-Sook C, Petito CK, Price RW. The AIDS dementia complex: II Neuropathology. Annals of Neurology,
1986a; 19: 525-35.
84.- Navia BA,Jordan BD, Price RW. The AIDS dementia complex: I Clinical features. Annals of Neurology, 1986b; 19:
517-24.
85.- Lantos PL, McLaughlin JE, Scholtz CL, Berry CL, Tighe JR. Neuropathology of the brain in HIV infection. Lancet, 1989;
1: 309-11.
86.- Everall IP, Luthert PJ, Lantos PL. Neuronal loss in the frontal cortex in HIV infection. Lancet, 1991; 337: 1119-21.
87.- Grant I, Atkinson JH. The evolution of neurobehavioural complications of HIV infection. Psychological Medicine, 1990;
20: 747-54.
88.- Price RW, Brew B. The AIDS dementia complex. Journal of Infectious Disases, 1988; 158: 1079-83.
89.- Morris R, Schaerf F, Brandt J, McArthur J, Folstein M. AIDS and multiple sclerosis: neuronal and mental features. Acta
Psiquiatrica Scandinavica, 1992; 85: 331-6.
90.- Grant I, Atkinson JH, Hesselink JR, Kennedy CR, Richman DD, Spector SA, McCutchen JA. Evidence for early central
nervous system involvement in the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and other human immunodeficiency virus
(HIV) infections. Annals of Internal Medicine,1987; 107: 828-36.
91.- Goethe KE, Mitchell JE, Marshall DW, Brey RL, Cahill WT, Leger D, Hoy LJ, Boswell Rn. Neuropsychological and
neurological function of human immunodeficiency virus seropositive asymptomatic individuals. Archives of Neurology, 1989;
46: 129-33 .
92.- Janssen RS, Saykin AJ, Cannon L, Campbel J, Pinsky PF, Hessol NA, OMalley PM, Lifson AR, Doll LS, Rutherford GW,
Kaplan JE. Neurological and neuropsychological manifestations of HIV-1 infection: asociation with AIDS-related complex but
not asymptomatic HIV-1 infection. Annals of Neurology, 1989; 26: 192-600.
93.- McArthur JC, Cohen BA, Selnes OA, Kumar AJ, Cooper K, McArthur JH, Soucy G, Cornblatch DR, Chmeil JS, Wang M,
Starkey DL, Ginzburg H, Ostrow D, Johnson RT, Phair JP, Polk BF. Low prevalence of neurological and neuropsychological
abnormalities in otherwise healthy HIV-1 infected individuals: results form the multicenter AIDS cohort study. Annals of
Neurology, 1989; 26: 601-11.
94.- Clifford DB, Jacoby RG, Miller JP, Seyfried WR, Glicksman M. Neuropsychometric performance of asymptomatic
HIV-infected individuals. AIDS, 1990 ;4: 767-74.
95.- Koralink IJ, Beaumanoir A, Hausler R, Kohler A, Safran AB, Delacoux R, Vibert D, Mayer E, Burkhard P, Nahory A,
Magistris MR, Sanches J, Myers P, Paccolat F, Quoex F, Gabriel V, Perrin L, Mermillod B, Gauthier G, Walvogel FA, Hirschel
B. A controlled study of early neurologic abnormalities in men with asymptomatic human immunodeficiency virus infection.
Bew England Journal of Medicine,1990 ;322 : 864-70 .
96.- Franzblau A, Letz R, Hershman D, Mason P, Wallace JI, Bekesi JG. Quantitative neurologic and nerobehavioral testing of
persons infected with human immunodeficiency virus type 1. Archives of Neurology, 1991; 48: 263-8.
97.- Gibbs A, Andrews DG, Szmuker G, Mulhall B, Bowden SC. Early HIV-related neuropsychological impairment:
relationships to stage of viral nfection. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 1990; 12: 766-80.
98.- Perry S, Belsky-Barr D, Barr WB, Jacobsberg L. Neuropsychological function in pshysically asymptomatic
HIV-seropositive men. Journal of Neuropsychiatry, 1989;I : 296-302 .
99.- Stern Y, Marder K, Bell K, Chen J, Dooneief G, Golstein S, Mindry D, Richards M, Sano M, Williams J, Gorman J,
Ehrhardt A, Mayeux R. Multidisciplinary baseline assesment of homosexual men with and without human immunodeficiency
virus infection. Archives of General Psychiatry, 1991; 48: 131-8.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (23 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
100.- Lunn S, Skydersberg M, Schulsinger H, Parnas J, Pedersen C, Mathiesen L. A preliminary report on the neuropsychologic
sequale of human immunodeficiency virus. Archives of General Psychiatry, 1991; 48: 139-42.
101.- Wilkie FL, Eisdorfer C, Morgan R, Loewenstein Dl, Szapcockink. Cognition in early human immunodeficiency virus
infection. Archives of Neurology, 1991; 47: 433-40.
102.- Naber D, Perro C, Schick U, Schmauss M, Erfurth A, Bove D, Goebel FD, Hippius H. Psychiatric symptoms and
neuropsychological deficits in HIV infection. Neuropsychopharmacology,1990; 745-55, .
103 .- Maj M, Janssen R, Satz P, Zaudig M, Starace F, Boor D, Sughondhabirom B, Bing EG, Luabeya MK, Ndetei D, Riedel R,
Schulte G, Sartorius. Who Neuropsychiatric AIDS study, Cross sectional phase I. Archives of General Psychiatry, 1991; 51:
39-49.
104.- Maj M, Janssen R, Satz P, Zaudig M, Starace F, Boor D, Sughondhabirom B, Bing EG, Luabeya MK, Ndetei D, Riedel R,
Schulte G, Sartorius. Who Neuropsychiatric AIDS study, Cross sectional phase II. Archives of General Psychiatry, 1991; 51:
51-61.
105.- Egan VG, Crawford JR, Brettle Rp, Goodwin GM. The Edimburg cohort of HIV-positive drug users: current intellectual
function is impaired, but not due to early AIDS dementia complex, AIDS, 1990; 4: 651-6.
106.- Royal W, Updike M, Selnes OA, Proctor TV, Nance-Spronson L, Solomon L, Vlahov D, Cornblath DR, McArthur JC.
HIV-1 infection and nervous system abnormalities among a cohort of intravenous drug users. Neurology, 1991; 41: 1905-10.
107.- McKegney FP, ODowd MA, Feiner C, Selwyn P, Drucker E, Friedland GH. A prospective comparassion of
neuropsychiatric function in HIV-serppositive and seronegative methadone-maintained patients. AIDS, 1990;4 : 565-9.
108.- Riedel RR, Helmstaedter C, Bulau P, Durwen HF, Brackmann H, Fimmers R, Clarenbach P, Miller EN, Bottcher M. Early
signs of cognitive deficits among human immunodeficiency virus-positive haemophiliacs. Acta Psychiatrica Scandinavica,
1991; 85: 321-6.
109 .- McArthur JC, Kumar AJ, Johnson DW, Selnes OA, Becker JT, Herman C, Cohen BA, Saah A, Multicenter AIDS Cohort
Study. Incidental white matter hyperintensities on magnetic resonance imaging in HIV-1 infection. Journal of Acquired Immune
Defeciency Syndromes, 1990;3 : 252-9.
110.- Fell M, Newman S, Herns M, Durrance P, Manji H, Connolly S, MacAllister R, Weller I, Harrison M. Serial assesment of
mood and psychiatric state changes over and relation to neuropsychological assesment the Middlesex MRC cohort study. Paper
presentes to the VIIth International Conference on AIDS, Florence, Book of Abstracts MB 2042, 1991.
111.- Riccio M, Pugh K, Catalan J, Jadresic D, Baldberg T, Hawkins D. Neuropsychological findings in CDC gropu II gay men
one year follow-up of the St Stephen's cohort Study. Paper presentes to the VIIth International Conference on AIDS, Florence,
Book of Abstracts, MB 2058, 1991.
112.- Siditis JJ, Thaler H, Brew BJ, SDaler AE, Kleip JG, Aranov HA, Price RW. The interval between equivocal and definite
neurological symptoms in the AIDS dementia complex (ADC). Paper presented to the Vth International Conference on AIDS,
Montreal, 1989.
113.- World Health Organization. Global Program on AIDS; Report on the Second Consultation on the Neuropsychiatric
Aspects of HIV-1 Infection. Reference Number WHO/GPA/MNH/90.1. Geneva, WHO, 1990.
114.- Report of a Working Group of the American Academy of Neurology AIDS task force. Nomenclature and research
definitions for neurologic manifestations for human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection. Neurology, 1991; 41:
778-85.
115.- Darko DF, McCutchan JA, Kripke DF, Gillin JC, Golshan S.Fatigue, sleep disturbance, disability and indices of
progression of HIV infection. American Journal of Psychiatry, 1992; 149: 514-20.
116.- Schmitt FA, Bigley JW. Neuropsycological outcome of zidovudine (AZT) treatment of patients with AIDS nad
AIDS-related complex. New England Journal of Medicine, 1988; 319: 1573-8.
117.- Portegies P, de Gans J, Lange JMA, Derix MMA, Speelman H, Bakker M, Danner SA, Goudsmit J. Declining incidence of
AIDS dementia complex after introduccin of zidovudine treatment. British Medical Association, 1989; 299: 819-21.
118.- Fernandez F, Levy JK: Adjuvant treatment of HIV dementia with psychostimulants, In Behavioural Aspects of AIDS.
Edited by DG Ostrow. New York, Plenum, 1990, pp 235-246.
119 .- Boccellari AA, Dilley JW. Management and residential placement problems of patients with HIV-related cognitive
impairment. Hospital and Community Psychiatry, 1992; 43: 32-7.
120.- Sherr L . HIV and AIDS in mothers and Babies , Oxford, Blackwell , 1991.
121.- Brown GR, Rundell JR . Prospective study of psychiatric morbidity in HIV-seropositive women without AIDS . General
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (24 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
Hospital Psychiatry , 1990; 12: 30-5 .
122.- Mellers J, Smith JR, Harris JRW, King MB . Case control study of psychosocial status in HIV seropositive women . Paper
presented in the VIIth International Conference on AIDS, Florence. Book of abstrract MB 2100 , 1991.
123.- Selwyn PA, Carter RJ, Schoenbaum EE, Robertson Vj, Klein RS, Rogers MF . Knoledge of HIV antibody status and
decisions to continue or terminate pregnancy among intravenous drug abusers . Journal of the American Medical Association ,
1989 ; 261 : 3567-71 .
124.- The European Collaborative Study. Mother to child transmission of HIV infection. Lancet, 1988; ii : 1039-43.
125.- Norman SE, Studd J, Johnson M. HIV infection in women. British Medical Journal, 1990; 301: 1231-2.
126.- Mok J. HIV infection in children. Journal of the Royal College of General Practitioners, 1999; 38: 342-4.
127.- Johnstone FD, MacCullum L, Brettle R, Inglis JM, Peutherer JF. Does infection with HIV affect the outcome of
pregnancy?. British Medical Journal, 1988; 296: 467.
128.- Cohen SE, Mundy T, Karassik B, Lieb L, Ludwig DD, Ward J. Neuropsychological functioning in human
immunodeficiency virus type I seropositive children infected through neonatal blood transfusion. Pediatrics,1991; 88: 58-68.
129.- Dew MA, Ragni MV, Nimorwicz P. Correlates of psychiatric distress among wives of hemophiliac men with and without
HIV infection. American Journal of Psychiatry, 1991; 148: 1016-22.
130.- Miller R, Harrington C. HIV and haemophilia. AIDS Care, 1989; 1: 212-15.
131.- Dew MA, Ragni MV, Nimorwicz P. Infection with human immunodeficiency virus and vulnerability to psychiatric stress.
Archives of General Psychiatry, 1990; 47: 737-44.
132.- Klimes I, Cataln J, Garrod A, Day A, Bond A, Rizza C. Partners of men with HIV infection and haemophilia: controlled
investigations of factors associated with psychological morbidity. AIDS Care, 1992; 4: 149-56.
133.- Ayuso-Mateos JL, Montas F, Lastra I, Plaza R. Clinical and prospective study of HIV associated schizophrenia-like
psychotic disorder. . Paper presented in AIDS IMPACT, Biopsychosocial aspects of HIV infection 2nd International
Conference, Brighton, 1994.
134.- Cournos F, Emfield M, Horwath E, McKinnon K, Meyer I, Phil M, Schrage H, Currie C, Agosin B. HIV seroprevalence
among patients admitted to two psychiatric hospitals. American Journal of Psychiatry ,1991; 148: 1225-30.
135.- Sacks M, Dermatis H, Looserott S, Burton W, Perry S. Undetected HIV infection among acutely ill psychiatric inpatients.
American Journal of Psychiatry, 1992; 149: 544-5.
136.- Anon. Suicide among doctors. British Medical Journal, 1964; i: 789-90 .
137.- Richings Jc, Khara GS, McDowell M. Suicide in young doctors. British Journal of Psychiatry, 1986; 149: 475-78.
138.- Rose KD, Rosow I. Physicians who kill themselves. Archives of General Psychiatry, 1973; 29: 800-5.
139.- Rucinski J, Cybulska E. Mentally ill doctors. British Journal of Hospital Medicine, 1985; 33q: 90-4.
140.- Murray RM. Characteristics and prognosis of alcoholic doctors. British Medical Journal, 1976; 2: 1537-9.
141.- Maslach C, Kackson S. The measurment of experienced burnout . Journal of Occupational Behaviour, 1981; 2: 9-113 .
142.- Horstman W, McKusick L. The impact of AIDS on the primary physician, in What to do about AIDS. Edited by
McKusick L. Berkeley, University of Californai Press, 1986, pp 63-64.
143.- Bennett L, Michie P, Kippax S. Quantitative analysis of burnout and its associated factors in AIDS nursing. AIDSCare,
1991; 3: 181-92.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIBROS
1. King MB. AIDS, HIV and Mental Health. Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
Es un libro introductorio pero que abarca todos los aspectos desde un punto de vista muy clnico y ms cercano a la psiquiatra
que a la psicologa.
2. Bayes R. SIDA y psicologa. Barcelona, Martnez Roca.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (25 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
El tratamiento es desde un punto de vista psicolgico, ms que psiquitrico.
3. Grant I, Martin A. Neuropsychology of HIV infection. Oxford, Oxford University Press, 1994.
No es una introduccin general sino un estudio en profundidad por diferentes expertos de temas muy concretos. Aun as queda
lejos de libros como el de Bridge en Raven press en que se toca prcticamente slo los aspectos neuropsiquitricos del HIV en
relacin a drogas e inmunidad.
4. Miller R, Bor R. AIDS A Guide to Clinical Counselling. London, Science Press, 1988.
Miller es considerado una autoridad en "consuelling" y su libro es punto de referencia obligado. Ha aparecido una actualizacin
en Cassell eds, en que esta vez es Bor el primer autor junto a Rita Miller y Eleanora Goldman.
5. Mann JM, Tarantola DJM, Netter TW. AIDS in the World. Cambridge, Harvard University Press, 1992.
En esta obra se recogen datos epidemiolgicos de todo el mundo sobre el HIV. Sus poco ms de 1000 pginas satisfacen
cualquier curiosidad. Se preveen actualizaciones peridicas.
ARTICULOS DE REVISTAS
1. Kelly JA, Murphy DA, Bahr GR, Brasfield Tl, Davis, DR, Hauth AC, Morgan MG, Stevenson LY, Eilers MK. AIDS/HIV
risk behaviour among the chronic mentally ill. American Journal of Psychiatry,1992 149:7 886-889.
Uno de los artculos ms importantes sobre factores de riesgo y que pone de manifiesto lo frecuente que son las conductas de
riesgo entre los pacientes psiquitricos.
2. Cournos F, Emfield M, Horwath E, McKinnon K, Meyer I, Phil M, Schrage H, Currie C, Agosin B. HIV seroprevalence
among patients admitted to two psychiatric hospitals. American Journal of Psychiatry, 1991; 148: 1225-30.
El siguiente paso despus de leer un artculo como el de Kelly sera comprobar la seroprevalencia entre pacientes psiquitricos.
Este artculo es el primer estudio de seroprevalencia annima en pacientes psiquitricos y obtiene la cifra de un 5%. Lo cual es
suficientemente alto para estimular otras investigaciones de seroprevalencia y de conductas de riesgo entre nuestros pacientes y
para plantearse campaas preventivas y lo suficientemente bajo como para dejar claro que no se debe hacer el test a todos los
pacientes psiquitricos en forma de screening. Al ao siguiente Saks obtuvo tambin en Nueva York , con similar metodologa
un 7%.
3. Perry S Warning third parties at risk of AIDS: APAs policy is a barrier to treatment. Hospital and Community Psychiatry,
1989; 40: 158-161.
4. Zonana H. Warning third parties at risk of AIDS: APAs policy is a reasonable aproach. Hospital and Community Psychiatry,
1989; 40: 162-4.
El artculo de Perry y el de Zonana son un buen inicio en la discusin permanente de la confidencialidad y su ruptura.
5. Goodkin K Psychoneuroimmunology and human immunodeficiency virus type 1 infection revisited. Archives of Psychiatry,
1994; 51: 246-248.
Una introduccin al debate sobre la influencia de variables psicosociales sobre el sistema inmune, artculo de Goodkin y rplica
de Perry.
6. Perry S, Jacobsberg L, Fishman B, Weiler PH, Gold JW, Frances AJ. Psychological responses to serological testing for HIV.
AIDS, 1990; 4: 145-52.
Este artculo junto al de Perry S, Jacobsberg L, Fishman B, Frances A, Bobo J, Jacobsberg BK. Psychiatric diagnosis before
serological testing for the human immunodeficiency virus. American Journal of Psychiatry, 1990; 147: 89-93 son cita obligada
en el estudio de las consecuencias psicolgicas y psiquitricas, incluyendo las iatrogenas, de realizarse el test, .
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (26 of 27) [02/09/2002 04:18:47 p.m.]
7. Perry S Organic mental Disorders Caused by HIV: Update on early diagnosis and treatment. American Journal of Psychiatry,
1990; 146: 696-710.
Una revisin de lo publicado hasta esa fecha pero que ha servido de base para estudios ms actuales.
8. Darko DF, McCutchan JA, Kripe D, Gillin JC, Golshan S. Fatigue, sleep disturbance, disability and indices of progresion of
HIV infection. American Journal of Psychiatry, 1992; 149: 514-520.
Un artculo que intenta una aproximacin ms cercana a la actividad clnica diaria de los posibles cambios que puede producir el
VIH en sus primeras fases.
9. Maslach C, Kackson S. The measurment of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 1981; 2: 9-113 .
Para los interesados en el "burnout" o sndrome de fatiga crnica. Una escala sobre el tema se puede encontrar en TEA
ediciones.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n5.htm (27 of 27) [02/09/2002 04:18:48 p.m.]
7
6.PSICOONCOLOGIA
Autores: J. Matas Polo
Coordinador G.Lorca Ramn,Salamanca
El cncer no es una enfermedad nica, sino un grupo de enfermedades con localizacin, clnica y
evolucin diferentes, pero con unos fundamentos biolgicos comunes: crecimiento celular incontrolado
con prdida de la diferenciacin y capacidad para difundir, invadiendo los tejidos prximos y dando
metstasis.
El por qu y cmo una clula adquiere estas caractersticas es una incgnita que empieza a conocerse. Se
sabe que los protooncogenes (genes que se encuentran en las clulas normales y codifican el crecimiento
y la diferenciacin celular) en algunas personas se transforman en oncogenes y comienzan a actuar de
forma anormal o fuera de tiempo. Esta transformacin probablemente ocurre tras la exposicin a
carcingenos, tales como sustancias fsicas, qumicas, virus, etc., que inducen mutaciones puntiformes,
ampliaciones, traslocaciones, transducciones e inserciones de informacin en el DNA. El cncer tambin
puede originarse cuando se alteran los antioncogenes o genes supresores de tumores. A estas dos
alteraciones genticas por herencia (sobre todo los antioncogenes) hay que aadir la susceptibilidad de
exposicin a una mayor o menor cantidad de carcingenos. Adems, las clulas tumorales son capaces de
superar las defensas inmunolgicas del husped, mediante varios mecanismos: generacin de clulas T
supresoras, presentacin inadecuada de antgenos, liberacin de sustancias inmunosupresoras, etc.
Junto a estos conocimientos bsicos y actuales de oncologa (1) hay aportaciones de la inmunologa, la
endocrinologa, la neurologa, la psicologa y la psiquiatra (ms especficamente la Psiquiatra de
Enlace), etc. que nos llevan a entender el cncer como un proceso multifactorial. El punto de encuentro
de todas ellas est en una naciente subespecialidad denominada Psicooncologa, Psicologa Oncolgica u
Oncologa Psicosocial (2). La Psicooncologa intenta poner al servicio de la prevencin, explicacin y
tratamiento del cncer todos los conocimientos obtenidos por el estudio de la influencia de los factores
psicolgicos en la aparicin del cncer (Psicoinduccin) y de las reacciones psicolgicas del paciente
canceroso, de su familia y del personal asistencial a lo largo de todo el proceso de la enfermedad
(Psicoconsecuencias) (Figura 1).
PSICOINDUCCION
-Carcinognesis psicobiolgica
-Inmunosupresin psicobiolgica
CANCER
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (1 of 21) [02/09/2002 04:19:45 p.m.]
PSICOCONSECUENCIAS
-Tumoracin
-tratamientis
-Terminalidad
-Supervivencia
PSICOINDUCCION
Diversos investigadores sugieren que la variabilidad de respuesta que presentan las personas expuestas a
carcingenos similares evidencia la importancia moduladora de las variables psicolgicas en la aparicin
y desarrollo del cncer (3). Esta idea es tan antigua como la Historia de la Medicina (4): Galeno en su
Tratado "De Tumoribus" (150 aos a.d.C.) seal que las mujeres melanclicas eran ms susceptibles al
cncer; la Medicina rusa de los siglos XVII y XVIII consider la pena prolongada como causa remota del
cncer; Snow en 1893 concluy que "la prdida de un pariente cercano era un factor importante en el
desarrollo del cncer de mama y tero"; entre otros autores. En el siglo XX, a pesar de atender
preferentemente a los factores externos y genticos, los estudios sobre Psicooncologa se han
multiplicado. El modelo Bio-Psico-Social y el enfoque Psicosomtico integran y compatibilizan ambas
perspectivas.
Biondi (1987), recogido por Nesci y cols. (1993) (5), propone un modelo de riesgo trifactorial para el
cncer:
A. Riesgo celular: paso de protooncogenes a oncogenes.
B. Riesgo ambiental: activacin de los oncogenes.
C. Riesgo por estrs: fallo inmune del control de clulas mutadas.
El riesgo sera mnimo con A, medio con A+B, y mximo con A+B+C.
Bays (1987) (6) relaciona los factores psicolgicos con el nivel biolgico a travs de un modelo con tres
vas fundamentales:
- Cognitivas y emocionales, capaces de modular las respuestas neurolgicas, endocrinas e inmunes, las
cuales se hallan, a su vez, en permanente relacin recproca.
- Conductuales, que traducen estilos de vida capaces de afectar al organismo de forma directa.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (2 of 21) [02/09/2002 04:19:45 p.m.]
- Influencias del medio ambiente fsico y social.
Las investigaciones orientadas a la bsqueda de variables psicolgicas y caractersticas de personalidad
que inciden en la etiopatogenia del cncer, en el sentido de que alteran la susceptibilidad a l aunque no
lo provoquen, se llevan a cabo en dos campos: experimentacin con animales y estudios clnicos en
humanos.
Investigaciones experimentales en animales
Mediante manipulaciones ambientales (aislamiento, jaula giratoria, estrs quirrgico, destete precoz,
ruptura del orden social, atrapamiento, etc.) practicadas sobre todo en topos, se ha observado aumento de
la incidencia y disminucin de la supervivencia de cnceres mamarios, leucemias linfoblsticas,
sarcomas, melanomas, etc. (5).
Estudios clnicos en humanos
Las investigaciones retrospectivas y prospectivas analizan variables como personalidad previa,
depresin, neuroticismo, psicoticismo, acontecimientos vitales estresantes, entre otras. La idea de una
personalidad previa en el canceroso ha sido estudiada con los mtodos ms diversos y en localizaciones
de cncer diferentes, llegando a resultados no siempre concordantes. Bacon y cols. (1952) (7), por el
estudio de las historias psicoanalticas de mujeres con cncer de mama, proporcionaron seis
caractersticas de conducta en estas mujeres:
- Estructura de carcter masoquista.
- Sexualidad inhibida.
- Maternidad inhibida.
- Incapacidad de descargar apropiadamente la clera.
- Conflicto hostil con la madre,manejado con sacrificio.
- Retraso en conseguir el tratamiento.
En series ms recientes (5, 8, 9, 10, 11) se ha encontrado que las mujeres con cncer de mama tienen ms
represin emocional, ms conductas de descarga anormal de las emociones con menor agresividad
manifiesta, ms rasgos depresivos, relatan prdidas afectivas en los 3 aos anteriores al comienzo del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (3 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
carcinoma mamario, y en el M.M.P.I. estn elevadas las escalas de hipocondriasis, depresin, histeria y
paranoia, y disminuida la hostilidad. Predominan los mecanismos de defensa de negacin y traslacin, al
igual que en el cncer de cuello de tero.
En nuestros estudios en cncer de mama (Matas y cols., 1990) (12) hemos encontrado una disminucin
de la agresividad general con aumento de la autoagresividad. En el M.M.P.I. tambin apreciamos
elevacin de las escalas hipocondriasis, depresin, histeria, masculinidad-feminidad e introversin social,
con disminucin de la desviacin psicoptica, el psicoticismo y la fuerza del Yo.
Eysenck (1986) (13) y otros autores (14, 15, 16) evidencian una relacin directa entre cncer de pulmn
y bajo neuroticismo, baja emotividad y tendencia (algo ms dbil) a la extroversin. Adems, encuentran
que dirigen su hostilidad, frustracin y fracaso al interior, y son ms vulnerables a la prdida de un
vnculo importante. Y no olvidemos que de los fumadores, hay al menos un grupo que fuma en
situaciones de excitacin o estrs, con el fin de reducir la ansiedad y la tensin emocional.
En los pacientes con melanoma tambin se ha observado mayor tendencia a la represin emocional y
relaciones interpersonales agradables a pesar de un distrs (angustia) interno desconocido (Termoshock,
1981) (17).
En el cncer de laringe, Coy y cols. (1989) (18) con el Cuestionario 16 PF de Cattell encuentran perfiles
de personalidad dentro de la normalidad, aunque destacan los rasgos de fuerza del Yo, atrevimiento,
astucia, conservadurismo, autosuficiencia y dureza, con gran control de sus emociones y dificultad para
expresar sentimientos.
Dentro de las investigaciones prospectivas (realizadas en personas sanas, valorando la incidencia de
cncer en revisiones hechas al cabo de 10-15 aos), Hagnell (1966) (19) observ que las personas que
presentaron cncer haban sido calificadas inicialmente como poseedoras de una personalidad
"subestable", descrita como "clida, cordial, concreta, pesada, industriosa, interesada en la gente,
sociable, con tendencia a las interrelaciones sociales e inhibicin". Los resultados de Thomas (1979),
Grossarth (1983), Graves (1986), etc. (5), reafirman en el paciente canceroso una mayor supresin de las
emociones (especialmente de la agresividad) y ms sucesos estresantes vividos con
desesperacin-depresin, y observan una menor intimidad afectiva con los padres en la infancia.
En definitiva, el cncer se ha asociado a una personalidad precancerosa caracterizada por inhibicin
emocional, negacin, represin, vulnerabilidad a la prdida afectiva, tendencia a la depresin,
perfeccionismo, laboriosidad, estoicismo, agresividad dirigida haca s mismo, etc. Se ha postulado una
Personalidad Tipo C (Termoshock, 1986) (20) como la constelacin o constructo de estas dimensiones
cognoscitivas, emocionales y conductuales (Figura 2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (4 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
PSICOINDUCCION
ONCOVINCULADA
-Inhibicin
-Negacin
-Represin emocional
-Autoagresividad
_Vulnerabilidad a prdidas afectivas
Rubio (1983) (21) establece desde un punto de vista gentico-analtico que la personalidad precancerosa
se encuentra entre las psicosis y las neurosis obsesivo-compulsivas, con una localizacin entre la
evolucin oral-anal, lo que sugiere una relacin con las observaciones de cncer en enfermos mentales,
que veremos ms adelante.
Bucher y cols. (1986) (22) han observado en pacientes con cncer de mama una estructura de
personalidad de tipo psicosomtico, con rgida negacin de sus conflictos en relacin al sexo,
identificacin, violencia y agresin. Dentro del enfermar psicosomtico tenemos los conceptos de
Alexitimia de Sigfeos y de Pensamiento Operatorio de P. Marthy, de forma que la nocin ms
ntimamente relacionada con este enfermar son las diferencias individuales en la susceptibilidad. De
hecho, Moreno y cols. (1993) (23) encuentran que las enfermas oncolgicas tienen puntuaciones
compatibles con alexitimia.
Como recoge Termoshock (1986) (20), hay hallazgos de ms depresin y de menos depresin entre las
personas que posteriormente desarrollaron cncer, aunque utilizando diferentes escalas para medirla. En
estudios posteriores se ha comprobado que haba unas pautas especficas que discriminan a los sujetos
que luego contrajeron cncer: signos vegetativos o de conducta de depresin, como postracin, menor
tiempo de sueo, sentirse frecuentemente nervioso o molesto, prdida del apetito, etc. Estas
caractersticas corresponden con puntuaciones altas en la escala Depresin del M.M.P.I.
Por tanto, no hay evidencia clara de que la depresin clnica (en sentido psiquitrico) sea un factor de
riesgo para el cncer, aunque si parece existir un "estado de afliccin leve crnica", similar a ella (24).
Tal vez las reacciones depresivas o "estados de afliccin" (en sentido de desnimo, desesperanza y
desvalimiento) sean la manifestacin de un estilo de afrontamiento insuficiente para salir adelante ante
los estreses vitales.
Como vemos, los acontecimientos de la vida como la muerte o separacin de seres queridos, la prdida
del trabajo o jubilacin, el envejecimiento, etc. se han relacionado con mayor riesgo de cncer en
personas con estilos insuficientes para entendrselas con ellos. As, el psicoanalista Le Shan (25) observ
hace muchos aos que los cancerosos tienen ms dificultad para expresar sentimientos hostiles y sufren
prdidas de seres queridos con anterioridad al diagnstico de cncer, y que esto era importante en
personas propensas a sentimientos de desesperanza, baja autoestima e introspeccin. Risquez (1978) (26)
sostiene que todo canceroso tiene en su biografa la prdida brusca de un ser querido. Posteriormente,
investigadores como Conti (1982), Grasi (1989), Geyer (1991), etc. (5) tambin han observado prdidas
afectivas anteriores a la aparicin de los sntomas del cncer. Estas prdidas se entienden en el sentido de
privacin de objeto y no tienen que ser siempre reales, pueden ser fantaseadas, temidas, esperadas o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (5 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
simblicas.
Otros autores, como Greer y Morris (1975) (10) no encontraron diferencias significativas en este aspecto.
La causa de estas divergencias puede estar en que la mayora de los estudios realizados son
retrospectivos y el paciente oncolgico puede recordar de forma parcial (reduccin del recuerdo positivo)
y distorsionada (sesgo atribucional negativo, similar al depresivo) en un intento inconsciente de buscar
explicacin para el cncer que amenaza su vida.
Grinker, en 1975 (27), postul que el conflicto inicial de desesperanza tras la prdida y los fuertes
mecanismos defensivos que caracterizan a la personalidad cancerosa, sin otra alternativa que la de
precipitarse en una psicosis, hacen que se facilite el crecimiento de clulas desdiferenciadas como un
intento de reemplazar la prdida afectiva. Esta hiptesis concuerda con la idea de Eysenck (1986) (13) de
que "el cncer es una alternativa a la psicosis". Y explicara las bajas puntuaciones en las escalas que
miden psicoticismo del M.M.P.I. encontradas en los pacientes oncolgicos (12, 28 y 29) y la baja
incidencia de cncer en los esquizofrnicos (Manzano y cols., 1992) (30). Cole (1985) (31) observ que
evoluciones espontneas en cnceres comprobados histolgicamente se relacionaban con personalidades
paranoides. De Beaurepaire y cols. (1994) (32) encontraron gran dispersin en la inmunidad humoral en
los pacientes esquizofrnicos, especialmente en el subgrupo paranoide, con ttulos anormalmente altos o
bajos en un 20.6%.
Creemos que en el futuro es necesario profundizar en el posible papel que juegan los neurolpticos,
especialmente en su relacin con el sistema inmune. En esta lnea, ya hay trabajos sobre la inmunidad
celular en esquizofrnicos antes y durante el tratamiento con neurolpticos, encontrando una activacin
del sistema inmunolgico, aunque no est claro su origen (Muller, 1991) (33). En este posible efecto
antitumoral se han implicado especialmente las fenotiacinas, concretamente la clorpromacina
(Mortensen, 1992) (34).
Cox (1986) (35) seala dos modos de relacionar estrs y cncer:
- El estrs puede iniciar el cncer (papel etiolgico) induciendo cambios celulares y hormonales
favorecedores de la transformacin maligna. Este mecanismo se ha llamado "Carcinognesis
Psicobiolgica".
- El estrs puede colaborar en el progreso de la transformacin maligna a travs de la supresin de la
vigilancia inmunolgica (papel en el desarrollo del cncer). Estos efectos pueden estar mediados por los
glucocorticoides, la hormona del crecimiento y las catecolaminas. Este mecanismo se ha denominado
"Inmunosupresin Psicobiolgica". Nos centraremos en l porque pensamos que el valor real del estrs
podra estar en su incidencia en una personalidad predispuesta al cncer (en los trminos actuales que
considera la Oncologa).
En el sistema inmunitario, investigadores como Monjan (1977) (36), Riley (1981) (37), Borysenko
(1982) (38), Levy (1991) (39), entre otros, refieren varios hechos fundamentales que acontecen tras el
suceso estresante:
- La disminucin de la funcin de las clulas T, mediada por el aumento de los glucocorticoides o por la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (6 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
hormona del crecimiento, que interactan con los factores tmicos.
- La disminucin de la actividad de las clulas supresoras naturales (clulas Natural Killer).
- La disminucin de la actividad de los macrfagos.
- La disminucin de la sntesis de anticuerpos.
Herbert y Cohen (1993) (40) realizan una revisin sobre estrs e inmunidad en humanos, encontrando
que el estrs guarda una relacin:
- Inversa con la respuesta linfoproliferativa a la fito-hemaglutinina y a la concanavalina A.
- Directa con el nmero de leucocitos circulantes.
- Inversa con el nmero de linfocitos B, T, T cooperadores, T supresores-citotxicos y linfocitos grandes
granulares (entre ellos estn las clulas NK).
- Inversa con los niveles sricos de Ig M y de Ig A salivar.
- Directa con los ttulos de anticuerpos frente al virus Herpes Simplex tipo I y al antgeno VCA del virus
de Epstein-Barr.
Se haba observado (41) que la funcin de los linfocitos T est deprimida, sin cambios numricos en los
mismos, durante el duelo por la muerte del cnyuge en comparacin con grupos control. Recientemente,
Zissook y cols. (1994) (42) en estudios inmunolgicos en mujeres a las 2-3 semanas de fallecer el
esposo, han encontrado que las viudas con sndrome depresivo mayor (criterios DSM-III R) presentaban
una menor concentracin de linfocitos T8, una menor actividad de las clulas NK y una menor
linfoproliferacin ante la estimulacin con concanavalina A. Cervera y cols. (1994) (43) han encontrado
un dficit generalizado en la funcin del sistema monocito-macrfago en pacientes deprimidos (criterios
RDC).
En una proporcin importante de pacientes deprimidos hay signos, al igual que ocurre tras el estrs, de
hiperactividad adrenal y se ha postulado que sera secundaria el supuesto dficit de aminas (44). Se sabe
que, adems de su papel modulador de las regiones cerebrales implicadas en la regulacin de la
afectividad, las catecolaminas estimulan en otras zonas del cerebro la secrecin de hormona liberadora de
corticotropina y que el sistema nervioso constituye una diana de los esteroides adrenales. La formacin
hipocmpica, componente del sistema lmbico, constituye una de las principales estructuras mediadoras
de los efectos de los esteroides adrenales, como seala Dubrovky (1993) (45). La serotonina tambin esta
implicada en la regulacin del eje hipotlamo-hipfisis-adrenal (46).
Por tanto, el sistema nervioso central (SNC), especialmente el eje hipotlamo-hipfisis, y los
neurotransmisores influyen en la regulacin del sistema inmune y hormonal (Figura 3). A su vez, el
sistema inmunolgico puede influir sobre los procesos del SNC. Parece que los linfocitos T tienen
receptores para ACTH, endorfinas, metaencefalinas, etc. lo que indica una comunicacin directa entre
ambos sistemas. Y las clulas NK poseen marcadores caractersticos, como el CD 57, que las distinguen
de otros linfocitos y que son compartidos por el SNC.
ESTRES
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (7 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
ALT.NEUROTRANSMISORES
RESPUESTA ENDOCRINA
FUNCION INMUNE DAADA
VIGILANCIA INMUNOLOGICA
CRECIMIENTO DEL TIMO
En cuanto a la duracin del estrs, Sklar y Anisman (1981) (47) indican que el estrs agudo lleva a un
descenso de catecolaminas, aumento de acetilcolina y hormonas, e inmunosupresin. En el estrs crnico
habra una adaptacin. En esta lnea, Eysenck (1983) (48) postul el "efecto de inoculacin", segn el
cual el estrs agudo aumenta la incidencia de tumores y el crnico tiene los efectos contrarios. Sin
embargo, Borysenko (1982) (38) relaciona el estrs crnico con el desarrollo del cncer a travs de
cambios endocrinos crnicos.
En la actualidad, todo parece indicar que el factor principal que afecta al crecimiento del cncer no es la
presencia del estresor en s, sino la capacidad individual de afrontarlo, es decir, la habilidad para manejar
el estrs modula la fuerza de su efecto. Hay estudios (49) que demuestran que la neurosis de ansiedad y
la baja capacidad de la persona para enfrentarse a eventos estresantes se acompaan de una actividad
citoltica NK dbil, concretamente su subpoblacin ms madura (las que poseen el fenotipo Leu 11+ Leu
7-).
En definitiva, para explicar las relaciones entre la exposicin al estrs y las alteraciones inmunes se han
propuesto mecanismos neuroendocrinos y conductuales. Actualmente se sabe que el estrs activa varios
sistemas neuroendocrinos, incluido el eje hipotlamo-hipfisis-adrenal y el sistema nervioso simptico,
con el aumento consiguiente de cortisol y de catecolaminas, hormonas para las que las clulas inmunes
poseen receptores. Los acontecimientos estresantes interpersonales tienen ms probabilidades de
producir respuestas afectivas, y estas pueden desencadenar alteraciones inmunolgicas. El estrs tambin
asocia conductas especficas que pueden influir en la respuesta inmune, como la disminucin del
ejercicio y del sueo, el aumento del consumo de tabaco y alcohol, las variaciones en la dieta, etc.
PSICOCONSECUENCIAS
Los sntomas y signos de sospecha del cncer, y por tanto el impacto psicolgico que supone, depende de
las diferentes localizaciones. Por ejemplo, en el caso del cncer de mama suele ser la propia paciente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (8 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
quien se descubre "un bulto" de forma accidental al baarse o vestirse, mientras que en las neoplasias
hematolgicas suelen ser hallazgos analticos o clnica inespecfica como astenia, equimosis, etc.
La sospecha de padecer un cncer es una alarma por su asociacin a las amenazas e incertidumbres que
origina. Cohn y Lazarus (1979) (50) establecieron una lista de amenazas: a la vida, a la integridad
corporal, a la incapacidad, al dolor, a la necesidad de enfrentarse con sentimientos como la clera, a
modificar los roles socio-profesionales, a la separacin de la familia, a la hospitalizacin, a los
tratamientos, a comprender la terminologa mdica, a tomar decisiones en momentos de estrs, a la
necesidad de depender de otros, a perder la intimidad fsica y psicolgica, etc. En definitiva, el paciente
se ve en la necesidad de responder a estas amenazas, de adaptarse bruscamente a una nueva realidad.
Adems, es una realidad que se va modificando segn cambian los tratamientos y evoluciona hacia la
curacin completa, la remisin temporal o la muerte.
La comunicacin del diagnstico de cncer es un aspecto muy controvertido. Cassem (1994) (51) seala
que los mdicos actuales prefieren decirles el diagnstico a los pacientes porque consideran que tienen
derecho a conocerlo. Esto no excluye la posterior evitacin o negacin de la verdad, como se ha
comprobado que ocurre en alrededor del 20% de los casos. Decir la verdad, adaptada a la fortaleza de
cada paciente y manteniendo la esperanza, es una base firme para una relacin de confianza y facilitar la
resolucin de los problemas que surgen en la trayectoria del canceroso.
Ante el diagnstico de cncer se produce una reaccin aguda de aflicin, un duelo con incredulidad,
miedo, tristeza, ansiedad, culpa, clera, etc. Posteriormente se aprecian mecanismos de adaptacin y
defensa como la negacin, la represin, la proyeccin, el aislamiento de los afectos, la evitacin de
situaciones y decisiones, la modificacin en el concepto del tiempo, etc. Deben aadirse los rasgos ms
sobresalientes y las defensas de la personalidad previa, que condicionan las reacciones al estrs que
supone la enfermedad neoplsica y que orientan para establecer las estrategias de afrontamiento. Por
ejemplo, ante un paciente oncolgico con rasgos orales, que vive el cncer como una amenaza de
abandono, se precisa apoyo con lmites firmes (Groves y Kurchaski, 1994) (52).
La depresin y la ansiedad son las reacciones psicolgicas ms frecuentes de adaptacin al cncer. Igual
pueden estimular o alertar al paciente que paralizarlo, por lo que en algunos casos tienen implicaciones
beneficiosas en el tratamiento y en otros pueden impedir que el paciente participe activamente en l.
Adems de ser parte del ajuste normal a la enfermedad oncolgica, tambin pueden constituir un
Trastorno o pueden estar causadas por los procesos somticos subyacentes, como sealan Stiefel y
Razavi (1994) (53).
Por tanto, los trastornos psiquitricos ms frecuentes en los pacientes oncolgicos son los Trastornos
Afectivos, seguidos del Sndrome Cerebral Orgnico. Massie y Holland (1990) (54) refieren que de los
pacientes cancerosos hospitalizados presentan diagnstico de depresin el 25%, abarcando desde el
humor depresivo hasta la depresin endgena. Otros investigadores dan cifras del 42% en pacientes
hospitalizados y del 8% en los ambulatorios (55). En series concretas, por ejemplo en cncer de mama
con mastectomia, la presencia de depresin y ansiedad clnicas es del 6% y del 10% respectivamente (56,
57). Estas diferencias se deben a lo heterogneo de las muestras (tipo y localizacin del cncer,
tratamientos recibidos, hospitalizado o no, etc.) y a la diversidad de instrumentos y criterios utilizados.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (9 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
Los factores que indican la posibilidad de que los pacientes oncolgicos desarrollen depresin son:
antecedentes de trastorno depresivo o de consumo de txicos (alcohol), cncer avanzado (sobre todo el
pancretico), dolor mal controlado, tratamientos con algunos frmacos concretos (vincristina,
vimblastina, procarbacina, interfern, etc.) y enfermedades intercurrentes (54).
Pocos pacientes cancerosos cometen suicidio, aunque pertenezcan a un grupo de alto riesgo,
especialmente si hay factores como los sealados por Scharaud (1985) (58) y por Filiberti (1989) (59):
psicopatologa previa, antecedentes de depresin y alcoholismo, cncer crvico-faccial y de la esfera
sexual (mama, genitales y urolgicos), fase avanzada con diseminacin, mayor edad del paciente, sexo
masculino, los 12 primeros meses posteriores al diagnstico, ciclos de quimioterapia o ausencia de
tratamiento (con ciruga o radioterapia el riesgo es menor).
Ms recientemente, Montoya Cascarrilla (1992) (60) indica como factores de riesgo suicida: enfermedad
avanzada, mal pronstico, desesperanza, depresin, dolor, aislamiento, sndromes cerebrales orgnicos
(delirium), agotamiento, fatiga, antecedentes personales psiquitricos y de tentativas, y antecedentes
familiares de suicidio. Nosotros (Llorca y cols., 1992) (61) pensamos que el riesgo de suicidio se ve
compensado o frenado por la "inhibicin improductiva", predominio de la inhibicin sobre la
impulsividad, apreciada en los pacientes oncolgicos.
Ansiedad, depresin y delirium tienen mayor significacin cuando el paciente tiene dolor. Massie y
Holland (1992) (62) aconsejan tratamientos que incluyan psicofrmacos, psicoterapia breve y tcnicas de
conducta. Para el manejo de estos cuadros ver el Captulo de "Problemas Psicolgicos en Unidades de
Hospitalizacin".
La repercusin psicolgica del tratamiento quirrgico es variable segn la deformidad corporal que
provoca, la funcin afectada y su significado emocional. Por ejemplo, la mastectomia inicialmente
tranquiliza a la mujer por la idea generalizada de que todo tejido maligno debe ser extirpado, pero luego
implica reacciones de depresin y ansiedad, preocupacin por la imagen corporal (63), disminucin de la
capacidad atencional (64), aumento de la introversin (65), mama fantasma (66), etc. con modificacin
de las relaciones familiares, sexuales, sociales y profesionales, especialmente en menores de 45-50 aos.
El mayor impacto psicolgico y dificultades de adaptacin aparecen tras una mastectomia radical versus
tcnicas ms conservadoras como la enucleacin tumoral (63, 67, 68). Las mamas, enraizadas en la
propia feminidad, maternidad y sexualidad, participan en el esquema corporal y son rganos psico y
hormonodependientes. Por ello, su deformidad o ausencia ("situacin de Amazona") conlleva esas
reacciones.
La ciruga de genitales provoca la prdida de toda posibilidad de maternidad, el renacer de fantasas
infantiles en relacin al complejo de castracin y trastornos en las relaciones sexuales. Puede dar lugar a
cuadros ansio-depresivos y manifestaciones psicticas con ms frecuencia que la ciruga realizada en
cualquier otra parte del cuerpo femenino.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (10 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
El cncer de aparato digestivo supone alteraciones en la alimentacin y a veces la realizacin de un ano
contranatura, que moviliza los tabs de la infancia en relacin a la suciedad. En general, las neoplasias de
abdomen se acompaan de fantasas de crecimiento de algo en el interior, relacionadas con los temores
infantiles de embarazo y de orificios sangrantes asociados a la mutilacin, como seala Rubio (1993)
(21).
La laringectoma total implica la prdida de la voz, con problemas en la comunicacin, favoreciendo la
tendencia al aislamiento de estos pacientes y a la depresin consiguiente a dicha prdida. En nuestro
estudio (LLorca y cols. 1991) (69) los trastornos ms frecuentes presentados por los pacientes con cncer
O.R.L., en el momento de ser vistos por el Equipo de Psiquiatra de Enlace, fueron los trastornos
adaptativos con nimo deprimido, seguidos del insomnio. Adems de la mutilacin fonatoria, estos
cnceres producen alteraciones de la imagen corporal y de la autoestima por el traqueostoma.
El tratamiento quirrgico bsicamente condiciona dos aspectos distintos: el significado de extirpacin del
proceso maligno, que para los pacientes es asimilable al de curacin, y la mutilacin fsica, con sus
cambios en el esquema corporal. En los casos de cncer que tienen un referente especfico (la tumoracin
localizada) que sirve como control perceptivo externo, este tratamiento probablemente colabora a que los
pacientes puedan diferenciar entre fantasa y realidad. En contraposicin tenemos las neoplasias
hematolgicas que, en virtud de lo oculto de su localizacin y sintomatologa junto a los efectos de su
principal tratamiento con antiblsticos, favorecen la suspicacia y la elevacin de la escala Paranoia del
M.M.P.I. (Matas y cols., 1995) (70).
El tratamiento con Radioterapia origina reacciones de ansiedad, depresin, clera y culpabilidad, siendo
pesimistas los pacientes acerca de sus efectos. Segn Holland (1990) (71), los mecanismos de defensa
ms utilizados son la negacin, el desplazamiento, la identificacin y la dependencia del especialista.
Hay una evolucin del impacto psicolgico a medida que trascurren las sesiones, de forma que en las
primeras se presentan los cuadros ansioso-depresivos moderados o intensos en un 25% y un 17%
respectivamente, luego disminuyen y se agudizan al terminar el tratamiento (72). Los pacientes de 25 a
35 aos parecen ser ms sensibles a la agresin de las radiaciones ionizantes (73).
Los ciclos de Quimioterapia, en sus diversas formas de utilizacin (Figura 4), provocan ansiedad, fobias,
depresin, euforia, disminucin de la capacidad intelectual, trastornos de conducta, cuadros psicticos
orgnicos (sobre todo paranoides con alucinaciones visuales), alteraciones sexuales, etc., con ms
frecuencia en menores de 50 aos (74). De modo similar a lo que ocurre con la radioterapia, la
prevalencia de trastornos psiquitricos (sndromes ansioso-depresivos los ms frecuentes) antes (72%) y
despus (75%) del tratamiento con citostticos es superior a la prevalencia durante el mismo (33%) (75).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (11 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
FORMAS DE QUIMIOTERAPIA
1. NEOADYUVANTES O DE INDUCCION. Antes del tratamiento
locoregional(ciruga o radioterapa)
2.ADYUVANTE. Despus de que el tumor primario ha sido controlado con
ciruga o radioterapia.
3.COMO TRATAMIENTO. Para cncer avanzado.
4. REGIONAL. En LCR, en espacio pleural o pericrdico o peritoneal, en
arteria heptica o cartica, etc.
Mencin especial merece la emesis anticipatoria, que son las nuseas y vmitos que ocurren antes de la
perfusin de la quimoterapia, por ejemplo al entrar en el Hospital para recibir el ciclo. Se originan por un
mecanismo de condicionamiento aversivo tras la emesis posterior a los primeros ciclos y son ms
frecuentes con frmacos como el cisplatino, la dacarbacina, la ciclofosfamida, etc., principalmente en
mujeres. Se asocian a niveles intensos de ansiedad e incluyen riesgo de trastornos electrolticos y
mecnicos potencialmente mortales, deterioran la calidad de vida del paciente oncolgico y favorecen el
abandono de un tratamiento en ocasiones curativo (76). Para su manejo se pueden asociar tcnicas como
la Relajacin Hipntica (Pellicer, 1994) (77) con frmacos como la metoclopramida, el loracepan o los
modernos antagonistas de los receptores serotoninrgicos 5-HT3 (Cruz y cols., 1995) (78).
La alopecia por adriamicina, ciclofosfamida y por radioterapia supone un impacto emocional que
tambin puede llevar al paciente a rechazar el tratamiento. Y la toxicidad neurolgica incluye
encefalopatas con somnolencia, confusin, irritabilidad, ataxia, demencia, etc. (78).
Quimioterapia, radioterapia y algunas complicaciones del cncer hacen necesario a veces el uso de
corticoides, con sus conocidos efectos de cuadros depresivos o maniacos, psicosis y disminucin de
algunas funciones intelectuales como la memoria, la atencin y la capacidad de concentracin (79).
El trasplante de mdula sea (TMO) se utiliza actualmente en neoplasias hematolgicas y en otros
cnceres slidos, porque permite manejar mayores dosis de citostticos con menos riesgos por aplasia
medular y, as, evita recurrencias. Son pacientes que precisan mayor tiempo de hospitalizacin y ms
cuidados para evitar complicaciones potencialmente mortales (80). Lesko (1990) (81) seala que los
problemas ms comunes que suelen aparecer son: conductas regresivas, excesivas demandas,
dependencia, hostilidad, manipulacin del personal sanitario y de la familia, ansiedad y cuadros
depresivos, con modalidades de suicidio pasivo como negarse a tomar la medicacin o la alimentacin.
Al ser el TMO una tcnica en auge, los estudios en receptores de mdula han proliferado. Por ejemplo,
Delvaux (1992) (82) destaca los trastornos de adaptacin tras el estrs que supone el trasplante. Steeves
(1992) (83) investiga el significado del TMO, encontrando que estas personas modificaron el sentido de
sus vidas en dos formas: renegociacin de su posicin social hacia una nueva orientacin o intentando
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (12 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
enriquecer el significado de su experiencia como algo global.
Como ya hemos mencionado, la proximidad de la finalizacin de cualquier tratamiento puede ocasionar
problemas psicolgicos por el miedo a una posible recaida, por la prdida de beneficios de pasar de
enfermo a sano y por la desconexin parcial con el hospital y con los mdicos que le protegen contra el
cncer. Las reacciones de ansiedad y depresin son ms intensas que al iniciar los tratamientos. (84)
Dhomont (1988) (85) ha denominado estos problemas de adaptacin ante la nueva situacin, como el
Sndrome de Lzaro.
Que sucede con el entorno familiar del paciente con cncer?. El impacto del diagnstico origina
reacciones de temor, negacin, confusin, ira, culpabilidad y actitudes de reparacin con
sobreproteccin, entre otras. Si se trata de una familia que comparte informacin y emociones, habr una
mejor adaptacin y afrontamiento. Pero si es una familia con problemas, estos aumentan.
A lo largo de todo el tratamiento, los miembros de la familia es fcil que presenten fatiga fsica, tristeza,
desesperanza, impotencia, hostilidad, culpa, agobio por la dependencia que el paciente ha desarrollado
hacia ellos, ansiedad por el mantenimiento en secreto del cncer, etc. es decir, estn desbordados por sus
propios sentimientos, a veces contradictorios. No hay que olvidar la situacin de duelo anticipado.
Dentro de la pareja se puede producir una alteracin de la comunicacin, de la afectividad y de la
sexualidad. El deseo de intimidad y de ser un buen amante son necesidades universales, muy
comprometidas cuando hay una incapacidad fsica. Por eso, la mutilacin corporal, el dolor, la
insuficiencia sensorial, la colostoma, la incontinencia, etc. crean dificultades en la expresin corporal de
los afectos y la sexualidad, obligando a buscar alternativas. La informacin adecuada de la pareja es
imprescindible para una buena comunicacin y favorece un mejor afrontamiento de los problemas
psicoemocionales y psicosociales que ocasiona el cncer (86, 68) Dependiendo de la vida de pareja, de la
retroalimentacin postoperatoria. que ejerza el compaero, por ejemplo la prdida del tero o de la mama
producir ms o menos alteraciones en la regulacin narcisista de la autovaloracin y autoestima, como
seala Poettgen (1993) (87).
La situacin estresante que vive el paciente con cncer hace que las relaciones con sus hijos sean menos
controladas y ms impulsivas, pudiendo favorecer problemas infantiles como hiperactividad, retraso
escolar, depresin, etc. Si los padres, con una actitud protectora, mantienen el criterio de que los hijos
son demasiado pequeos para entender lo que sucede, se potencian sus miedos y fantasas. Se les debe
informar de la realidad de un modo progresivo, adaptado a su edad y desarrollo, cuidadoso y clido.
El trabajo (incluyendo actividades y empleo remunerado) es muy importante para en bienestar
econmico y emocional del paciente oncolgico, para restablecer los sentimientos de autoestima y
canalizar la ansiedad-depresin. Mantener el empleo durante el tratamiento y despus del mismo se
asocia a mejor evolucin, como observan Berry (1992) (88) y Omne Ponte (1892) (68).
Y el entorno sanitario del paciente oncolgico?. Lederberg (1990) (89) ha sintetizado las respuestas en
tres grupos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (13 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
- Adaptacin, en las fases iniciales, fundamentalmente en base a la competencia profesional.
- Episodios ocasionales de ansiedad y depresin reactivas, que resultan brevemente incapacitantes.
- Raramente aparecen problemas psiquitricos, que son bsicamente de infravaloracin de s mismo.
Los pacientes cancerosos movilizan en el mdico sentimientos relacionados con su propia muerte y con
su competencia profesional (22). Las defensas pueden consistir en el aislamiento de la emocin y el
refugio en la ciencia, ser excesivamente pesimista u optimista en las tareas, utilizar tcnicas desmedidas
y desesperadas, acortar o espaciar las visitas, evitar preguntas, etc. con lo cual se priva al paciente de
necesario apoyo afectivo.
Cuando la curacin no es posible y el cncer progresa hacia la muerte entramos en los medios paliativos
y la terminalidad. Hay mayor incidencia de los problemas psicosociales y emocionales (ansiedad,
depresin, delirium, etc.) en estos estados avanzados y terminales. Necesitan ser detectados y tratados de
forma apropiada y concreta (ver captulo "Enfermedad Terminal y Tanatologa").
Con el diagnstico precoz y los avances en los tratamientos, hay personas que sobreviven al cncer y se
enfrentan a un futuro en que es posible su curacin pero tambin la recidiva. Tienen que someterse a
continuas y peridicas revisiones mdicas, que viven con intensa ansiedad como puede comprobarse en
cualquier Consulta de Oncologa.
Halttunen y Hietannen (1992) (90) han hecho una evaluacin en mujeres que 8 aos antes padecieron
cncer mamario y no han recaido, encontrando que un 50% an tenan pensamientos ocasionales de una
posible recurrencia, el 70% pensaban que no estaban curadas y ms del 50% admitieron que el cncer les
haba modificado sus pensamientos en el sentido de una mayor madurez. Las que asisten a terapias
psicolgicas grupales tienen menor ideacin de recaida y estn menos deprimidas.
En general, los aspectos observados en supervivientes de cncer pueden integrarse en 3 grupos (91):
- Aspectos Fsicos: continua preocupacin por la enfermedad con miedo de recaida, sensaciones de dao
fsico e infertilidad.
- Aspectos Psicolgicos: ansiedad y depresin, sensacin de disminucin del control, sensacin de
vulnerabilidad, certeza de incertidumbre sobre el futuro (Sndrome de Damocles) y miedo al rechazo
social.
- Aspectos Socio-Profesionales: problemas de adaptacin en la transicin de paciente a sano (Sndrome
de Lzaro), consideracin de "hroe o vctima" por los dems, discriminacin e inseguridad en el trabajo
y problemas con los seguros de vida.
En pginas anteriores hemos sealado como padecer un cncer supone un estrs vital muy grave, que
amenaza con agotar los recursos psicolgicos de la persona por la magnitud del peligro. Diversos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (14 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
investigadores se han preguntado si el estilo de afrontamiento al mismo y, por tanto, los rasgos de
personalidad, pueden influir en la supervivencia del canceroso. Blumberg (1954) (92), Stavraky (1969)
(93), Derogatis (1979) (94), Levy (1983) (95), Georgoff (1991) (96), etc. han observado que los
pacientes con cnceres que crecen ms rpidamente y tienen peor pronstico son ms defensivos e
inhibidos, tienen desahogos emocionales pobres y son incapaces de liberar tensiones a travs de
descargas motoras o verbales. Por el contrario, los pacientes con supervivencia a ms largo plazo son
menos ajustados y ms combativos, tienen niveles ms altos de malestar psicolgico, de estados de
nimo disfricos, de hostilidad y de psicoticismo, y son capaces de expresar emociones, positivas y
negativas.
Pettingale (1977) (97) asocia la falta de expresin de la ira con niveles alterados de Ig A y mayor
aparicin de metstasis. Un aumento de la agresividad interiorizada (autoagresividad) puede agravar el
cncer y acelerar la muerte. En cambio, la exteriorizacin de la agresividad parece combatir el cncer por
2 mecanismos:
- A travs de los receptores de los linfocitos T para las B-endorfinas, suprimiendo los efectos de los
corticoesteroides sobre el sistema inmunolgico (Kay y Morley, 1983) (98).
- A travs de conductas de lucha, que suponen una mayor colaboracin en los tratamientos.
Durante las ltimas dcadas se han realizado mltiples estudios sobre los problemas de los pacientes
oncolgicos, como hemos visto a lo largo del Captulo, y de ellos se desprende la necesidad de apoyo
psicolgico. Trijsburg y cols. (1992) (99) han realizado una revisin de 22 estudios controlados sobre las
intervenciones psicolgicas en estos pacientes, encontrando que el asesoramiento no estructurado fue
eficaz con respecto al concepto de s mismo, al distrs psicolgico, al control de la enfermedad, a la
fatiga y a los problemas sexuales. Las variables afectadas positivamente con el asesoramiento
estructurado fueron la depresin y el distrs. Las intervenciones conductuales y la hipnosis fueron
eficaces respecto a la ansiedad, el dolor, las nuseas y los vmitos. En general, como seala Spiegel
(1994) (100) las diversas psicoterapias reducen la ansiedad y la depresin, mejoran el afrontamiento,
aumentan la supervivencia y reducen costes innecesarios (consultas, pruebas e ingresos hospitalarios).
Concluimos resaltando que segn la localizacin y el tipo de cncer, los tratamientos, el momento en que
se valoran sus problemas psicolgicos y los criterios utilizados para ello, un 20-70% de los pacientes
oncolgicos desarrollan trastornos emocionales, que precisaran de algn tipo de intervencin
psicolgica. A medida que clarifiquemos estos problemas, desarrollaremos una mayor sensibilidad hacia
el paciente con cncer y entenderemos que mejorar su "calidad de vida" implica centrarse en los aspectos
que incluyen los tres factores de este concepto: estado fsico, bienestar emocional y funcionamiento
socio-familiar-ocupacional (101).
BIBLIOGRAFIA
1.- Cruz JJ. Mecanismos de produccin del cncer. En: Tratado de Medicina Interna. Ed.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (15 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
Inter-Americana Pres. (en prensa).
2.- Holland JC. Historial overview. In: Handbook of Psychooncology. Holland JC. and Rowland JH.
Oxford University Press. New York. 1990.
3.- Bayes R. Psicologa Oncolgica. Prevencin y teraputicas del cncer. Ed. Martnez Roca. Barcelona.
1985.
4.- Rosch PJ. Cncer y estrs. En: Estrs y Cncer. Cooper CL. Eds. Daz de Santos. Madrid. 1986. 3-23.
5.- Nesci DA, Poliseno TA, Averna S. y cols. La consulta psiquitrica en el campo oncolgico:
reflexiones metodolgicas. En: XVII Reunin Nacional de la Sociedad Espaola de Psiquiatra
Biolgica. Ed. ELA-ARAN. Madrid. 1983. 423-430.
6.- Bayes R. La prevencin del cncer. Jano. 783, 45-55.
7.- Bacon CL, Rennecker R. and Cutler M. Psychosomatic survey of cancer the breast. Psychosom. Med.
1952. 4, 453-460.
8.- Pauli H and Schmid V. Psychosomatics aspects in the clinical manifestation. Journal of
Psychotherapy and Medical Psychology. 1972. 22, 2.
9.- Beck D. Psychosomatics aspects of breast cancer. Zeistchrift fur Psychosomatische Medisin und
Psychoanalyse. 1975. 21, 101-117.
10.- Greer S. and Morris T. Psychological attributes of women who develop breast cancer: a controlled
study. J. Psychosom. Res. 1975. 19, 147-153.
11.- Jansen MA and Muez LR. A retrospective study of personality variables associated with fibrocistic
disease and breast cancer. J. Psychosom. Res. 1984. 97, 329-330.
12.- Matas J, Llorca G, Blanco AL. y cols. Aspectos psicopatolgicos del cncer en Ginecologa: cncer
de mama. Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr. 1990. 18, 1, 54-61.
13.- Eysenck HJ. Inventario de estrs-personalidad y cncer de pulmn. En: Estrs y Cncer. Cooper CL.
Eds. Daz de Santos. Madrid. 1986. 61-89.
14.- Booth H. Krebs und tuberculose im Rorschachs. Z. Psychosomat. Med. 1964. 10. 167-184.
15.- Kissen DM. Psychosocial factors, personality, and lung cancer in men aged. British J. Med. psych.
1967. 40, 29-42.
16.- Berndt H, Gunther H. and Rothe G. Persnlichkeitsstruktur nach Eysenck bei Kranken mit
Brustrusen undbronchialkrebs und diagnoseverzogerung durch den patienten. Archiv. fr
Geschwulstforschung. 1980. 50, 359-368.
17.- Termoshock L. and Heller BW. Stress and "Type C" versus epidemiological risk factors in
melanoma. Paper presented at the 89th Annual Convention of the American Psychological Association.
1981. Los Angeles. California.
18.- Coy R. y cols. Aspectos epidemiolgicos del cncer de laringe. Segunda parte: estudio de la
personalidad. Ann. Psiquiatra. 1989. 5, 108-111.
19.- Hagnell O. The premorbid personality of persons who develop cancer in a total population
investigated in 1947 and 1957. Psycho-physiological aspects of cancer. Annals of New York Academy of
Science. 846.
20.- Termoshock L. and Heller BW. Sobre la comparacin de manzanas, naranjas y ensalada de fruta:
una vista de conjunto, metodolgica, de los estudios de resultados mdicos en Oncologa Psicosocial. En:
Estrs y Cncer. Cooper, C.L. Eds. Daz de Santos. Madrid. 1986. 281-319.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (16 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
21.- Rubio Snchez JL. La interpretacin del psiquismo en el enfermo oncolgico. En: XVII Reunin
Nacional de la Sociedad Espaola de Psiquiatra Biolgica. Ed. ELA-ARAN. Madrid. 1983. 181-188.
22.- Bucher R, Rodavalho JC. y Ferreira TC. Influences and psychological structures in breast cancer.
Acta Psiquiatr. Psicol. Am. Lat. (Argentina). 1986. 32, 4.
23.- Moreno MJ, Medina A. y Segura C. Realidad, noesis y cncer. En: XVII Reunin Nacional de la
Sociedad Espaola de Psiquiatra Biolgica. Ed. ELA-ARAN. Madrid. 1983. 166-181.
24.- Bieliauskas LA. Cncer, estrs y depresin. En: Estrs y Cncer. Cooper, C.L. Eds. Daz de Santos.
Madrid. 1986. 45-47.
25.- Le Shan L. Psychlogical states as factors in the development of malignant disease: a critical review.
J. Nat. Cancer Inst. 1959. 22, 1-18.
26.- Risquez F. El enfermo canceroso. El impacto psicolgico del cncer. Ed. Galerna. Buenos Aires.
1978.
27.- Rof Carballo J. Teora y prctica psicosomtica. Ed. Desclee de Brouwer. Bilbao. 1984.
28.- Garca L, Ledesma A, Llorca G. y cols. Estudio de la personalidad y de la agresividad en pacientes
cancerosos. Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr. 1990. 18, 1, 34-46.
29.- Llorca G. Psiquiatra y Cncer. En: Libro del Ao de Psiquiatra. Eds. Saned. Madrid. 1993.
143-178.
30.- Manzano JM. y Llorca G. Mortalidad por cncer en una poblacin esquizofrnica de larga estancia.
Informaciones psiquitricas. 1992. 129, 627-632.
31.- Cole WC. and Humphrey L. Need for inmunologic simulators during inmunosupression produced by
major cancer surery. Ann. Surg. 1985. 22, 9-15.
32.- De Beaurepaire R, Fattal-German M, Kramartz P. et al. Etude des reactions inmunitaires humorales
et cellulaires dans diverses formes pathologies psychiatriques chronoques. LEncephale. 1994. 20, 57-64.
33.- Muller N. y cols. Inmunidad celular en pacientes esquizofrnicos antes y durante el tratamiento con
neurolpticos. Psychiatry Res. 1991. 37, 147-170.
34.- Mortensen PB. Neuroleptic medication and reduced risk of prostate cancer in schizofrenic patients.
acta Psychiatr. Scand. 1992. 85, 390-393.
35.- Cox T. Estrs: un planteamiento psicofisiolgico del cncer. En: Estrs y Cncer. Cooper CL. Eds.
Daz de Santos. Madrid. 1986. 181-206.
36.- Monjan A. and Collector MI. Stress-induced modulation of the immune response. 1977. Science.
196, 207-208.
37.- Riley V. Psychoneuroendocrine influences on immuno-competence and neoplasia. Science.1981.
217, 1100-1109.
38.- Borysenko JZ. Behavioral-physiological factors in the development and management of cancer.
Gen. Hosp. Psychiatr. 1982. 4, 69-74.
39.- Levy SM. and Heiden L. Depression, distress and immunity: risk factors for infectious disease.
Stress Med. 1991. 7, 45-51.
40.- Herbert TB. and Cohen S. Stress and immunity in humans: a meta-analytic review. Psychosomatic
Med. 1993. 55, 364-379.
41.- Bartrop RW, Lazarus L, Luckhurst E. et al. Depressed lymphocyte function after bereavement.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (17 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
Lancet. 1977. 1, 834-836.
42.- Zissock S, Schuchter SR, Irwin M. et al. Bereavement, depression and immune function. Psychiatry
Res. 1994. 1, 21-26.
43.- Cervera S, Ramos F. y Rodrguez A. Alteracin del sistema mononuclear fagoctico en los trastornos
depresivos: estudio de la expresin de filamentos intermedios, melculas HLA-DR, receptor CR1 y
capacidad fagoctica. Psiquiatra Biolgica. 1994. 1, 21-26.
44.- Schleifer SL, Keler SE, Bond RN. et al. Major despressive disorder and inmunity. Arch. Gen.
Psychiatry. 1989. 46, 81-87.
45.- Dubrovsky B. Effetcs of adrenal cortex hormones on limbic structures: some experimental and
clinical correlations related to depression. J. Psychiatry Neuroscl. 1993. 18, 4-16.
46.- Satos JL, Camarero M. y Barabash A. Psiconeuro-endocrinologa de los trastornos afectivos.
Monografas de Psiquiatra. 1993. 1, 9-17.
47.- Sklar LS. and Anisman H. Stress and cancer. Psyc. Bull. 1981. 89, 369-406.
48.- Eysenck HJ. Stress, disease and personality: the "inoculation" effect. In: Stress Research. Cooper
CL. Ed. John Wiley & Sons. New York. 1983. 121-146.
49.- Schlesinger M. and Yodfat Y. The impact of stressful life events on Natural Killer cells. Stress Med.
1991. 7, 53-60.
50.- Cohn F. and Lazarus RS. Coping with the stress if illnes. In: Health Psychology: a handbook. Stone
GC, Cohn F, Adler N. et al. Ed. Jossey & Bass. Washington. 1979. 217-254.
51.- Cassem NH. El paciente moribundo. En: Psiquiatra de Enlace en el Hospital General. Cassem NH.
Eds. Daz de Santos. Madrid. 1994. 419-454.
52.- Groves JE. y Kurchaski A. Psicoterapia breve. En: Psiquiatra de Enlace en el Hospital General.
Cassem NH. Eds. Daz de Santos. Madrid. 1994. 393-418.
53.- Stiefel F. and Razavi D. Common psychiatric disorders in cancer patients. Anxiety and acute
confusional states. Cancer. 1994. 2, 4, 233-239.
54.- Massie MJ. and Holland JC. Depression and the cancer patient. Journal of Clinical Psychiatry. 1990.
51, 7, 12-17.
55.- Cassem EH. Depression and anxiety secobdary to medical illness. Psichiatric Clinics of North
America. 1990. 13, 4, 597-612.
56.- Hughson AVM, Cooper AF, Mcardles CS. and Smith DC. Psychosocial consequences of
mastectomy: levels of morbility and asociated factors. J. Psychosom. Res. 1988. 32, 4-5, 383-391.
57.- Watson M, Greer S, Rowden L. et al. Relationships between emotional control, adjustment to cancer
and depression and anxiety in breast cancer patients. 1991. Psychol. Med. 21, 1, 51-57.
58.- Schraub S. Cancers et suicide. Bull. Cancer. 1985. 72, 48-51.
59.- Filiberti A, Rull G, Vanegas J. y cols. Oncologa Clnica: aspectos psicolgicos. Dolor. 1989. 4,2,
93-97.
60.- Montoya Cascarrilla J. El paciente con cncer avanzado: el suicidio o el deseo de morir. An.
Psiquiatra. 1992. 8, 5, 188-191.
61.- Llorca G, Blanco AL, Montejo AL. y cols. Cncer y riesgo suicida. Comunicacin Psiquitrica.
1992. 17, 83-94.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (18 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
62.- Massie MJ. and Holland JC. The cancer patient with pain: psychiatric complications and their
management. J. Pain Sympton Manage. 1992. 7, 2, 99-109.
63.- Van Heeringen C, Van Molfaert M. and De Cuypere G. Depression after surgery for breast cancer:
comparison of mastectomy and lumpectomy. Psychoterapy and Psychosomatics. 1989. 51, 4, 175-179.
64.- Cimprich B. Attentional fatigue following breast cancer surgery. Res. Nurs. Health. 1992. 15, 3,
199-207.
65.- Wenderlein JM. Aspectos socio-mdicos recogidos de tumores ginecolgicos postratamiento estudio
retrospectivo de 308 mujeres con carcinoma genital y mamario). Zentralblatt fr Gynkologie. 1982.
104, 19, 1250-1259.
66.- Bresler B, Cohen SI. and Magnusen F. The problems of phatom and phatom pain. J. Nerv. Ment.
1956. 123, 181.
67.- McArdle JM, Hughson AV. and McArdle CS. Reduced psychological morbidity after breast
conservation. Br. J. Surg. 1990. 11, 1221-1223.
68.- Omne Ponte M, Holmberg L. et al. Determinantsof the psychosocial outcome after operation for
breast cancer. Results of a prospective comparative interview study following mastectomy and breast
consevation. Eur. J. Cancer. 1992. 28, 1062-1067.
69.- Llorca G, Derecho J, Gmez MJ. y Caizo A. trastornos psicopatolgicos en las neoplasias
otorrinolaringolgicas. Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiat. 1991. 19, 5, 258-262.
70.- Matas J, Blanco AL, Llorca G. y cols. Psicooncologa: influencia de la percepcin externa sobre los
rasgos de personalidad en mujeres con cncer. Actas Luso-Esp. Neurol. Psiquiatr. 1995. 23, 1, 5-8.
71.- Holland JC. Radiotherapy. In: Handbook of Psychooncology. Holland, J.C. and Rowland, J.H.
Oxford University Press. New York. 1990. 137-145.
72.- Beck AT. An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry. 1961. 4, 561.
73.- Levrier M. et Dilhuydy JM. Cancer du sein et psychisme. In: Les cancers du sein au stade
apparement curable. Aspects modernes du diagnosic et du traitement. XXXII Assises Francaises de
Gyncologie. Ed. Masson. Paris. 1986.
74.- Horner-Vallet D. et Bonneterre J. Consquences psychosociales du traitement adyuvant des cancers
du sein. In: Les malades du sein en 1985. Demaille, A. et cols. Ed. Masson. Paris. 1986.
75.- Bailon, Lobo y Tres. Un estudio catamnesico en pacientes con cncer de mama. 1987. Noticias
Mdicas, 14, 10.
76.- Martn M, Rodrguez A. y Daz-Rubio E. Aportaciones y limitaciones de los antiserotoninrgicos en
el tratamiento antiemtico. Rev. Cncer. 1994. 1, 8, 27-30.
77.- Pellicer X. Aplicaciones de la Hipnosis en Oncologa. Psiquis. 1994. 15, 7, 343-349.
78.- Cruz JJ, Martn G. y Garca-Palomo A. Toxicidad inducida por frmacos antineoplsicos. Medicine.
1995. 6, 80, 3542-3550.
79.- Wolkowitz OM, Reus VI, Weingartner H. et al. Cognitive effects of corticosteroids. American
Journal of Psychiatry. 1990. 147, 10, 1297-1303.
80.- Lesko LM, Ostroff JS. and Holland JC. Long term psychological adjustement of acute leukemia
survivors: impact of bone marrow transplantation versus conventional chemotherapy. Psychosom. Med.
1992. 54, 1, 30-47.
81.- Lesko LM. Bone marrow transplantation. In: Handbook of Psychooncology. Holland JC. and
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (19 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
Rowland, J.H. Oxford University Press. New York. 1990. 163-173.
82.- Delvaux N. Adaptation psychologique a la greffe de moelle. Rev. Med. Brux. 1992. 13, 69, 219-222.
83.- Steeves RH. Patients who have undergone bone marrow transplantation: their quest for meaning.
Oncol. Nurs. Forum. 1992. 19, 6, 899,905.
84.- Schavelzon J. Paciente con cncer. Psicologa y Psicofarmacologa. Ed. Cientfica Interamericana.
1988. Argentina.
85.- Dhomont T. A propos du Syndrome de Lazarus. Psychologie Medicale. 1988. 9, 1276.
86.- Friedman LC, Baer PE, Nelson DV. et al. Women with breast cancer: perception of faminy
finctioning and adjustment to illness. Psychosom. Med. 1988. 50, 5, 529-540.
87.- Poettgen H. Controbucin clnica a la crisis de identidad de la mujer dspus de la prdida del tero.
Psychother. Psychosom. Med. Psycol. 1993. 43, 12, 428-431.
88.- Berry DJ. and Catanzaro M. Persons with cancer and their return the workplace. Cancer Nurs. 1992.
15, 1, 40-46.
89.- Lenderberg M. Psychological problems of staff and their management. In: Handbook of
Psychooncology. Holland JC. and Rowland JH. Oxford University Press. New York. 1990. 645.
90.- Halttunen A, Hietannen P. et al. Getting free of breast cancer. An eight-year prespective of the
relapse-free patiens. Acta Oncol. 1992. 31, 3, 307-310.
91.- Tross S. and Holland JC. Psychological sequele in cancer survivors. In: Handbook of
Psychooncology. Holland, J.C. and Rowland, J.H. Oxford University Press. New York. 1990. 103.
92.- Blumberg EM, Wets PM. and Eellis FW. A possible relationship between psychological factors and
human cancers. Psychosom. Med. 1954. 16, 277-286.
93.- Stavraky KM, Buck OW, Lott SS. and Wanklin JM. Psychological factors in the outcome of human
cancer. J. Psychosom. Res. 1969. 12, 251-259.
94.- Derogatis LR, Abeloff MD. and Melisaratos N. Psychological coping mechanims and survival time
in metastatic breast cancer. J.A.M.A. 1979. 242, 1504-1508.
95.- Levy S. Emotional response and disease outcome in breast cancer: immunological correlates. The
Society of Behavioral Medicine 4th Annual Scientific Sessions. Pg. 45.
96.- Georgoff PB. The Rorschach with hospice cancer patients and surviving cancer patients. J. Pers.
Asses. 1991. 56, 2, 218-226.
97.- Pettingale KW. Serum Ig A and emotional expression in breast cancer patients. J. Psychosom.
Research. 1977. 21, 395-399.
98.- Kay NE. and Morley JE. Paper presented at American Federation for Clinical Research Meeting.
1983. Washington D.C.
99.- Trijsburg RW, Van Knippenberg FCE. and Rijma SE. Effects of psychological treatment of cancer
patients: a critical review. Psychosom. Med. 1992. 54, 489-517.
100.- Spiegel D. Health caring. Psychosocial support for patients with cancer. Cancer. 1994. 74, 4,
1453-1457.
101.- Bousoo M, Gonzlez P, Pedregal J. y Bobes J. Calidad de vida relacionada con la enfermedad.
Monografas de Psiquiatra. 1993. 6, 12-17
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (20 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n6.htm (21 of 21) [02/09/2002 04:19:46 p.m.]
7
7.ENFERMEDAD CRONICA:PROBLEMAS DE REHABILITACION Y
ADAPTACION.DOLOR CRONICO
Autor:P.L.Moreno Flores
Coordinador: J.L. Rubio, Valladolid
En los pases desarrollados, los grandes avances mdicos y tcnicos y el incremento del nivel
socioeconmico y cultural de la poblacin han hecho posible el control en incidencia y prevalencia de las
enfermedades agudas, lo que unido al progresivo envejecimiento de la poblacin con un aumento en la
esperanza de vida y una mayor prevalencia de los factores de riesgo determinan que los trastornos
crnicos ocupen un lugar primordial en importancia social y sanitaria (1).
Algunos autores sealan que en la actualidad el 50% de la poblacin padece algn trastorno crnico que
requiere atencin del sistema sanitario. Estos pueden variar en un amplio espectro desde los
relativamente benignos como la prdida de agudeza visual o la halitosis hasta enfermedades graves como
enfermedades cardiovasculares, cncer, SIDA o diabetes. La etiologa de estas enfermedades est
sometida a una gran variedad de factores hereditarios y ambientales (como hbitos, grmenes,
contaminacin, factores estresantes, accidentabilidad, etc.). Adems la mayora de las enfermedades
agudas se pueden cronificar al no curarse ni matar (2).
El estudio psiquitrico de la enfermedad crnica tiene un doble inters; de un lado la repercusin
psicolgica desde el primer momento del enfermar hasta la rehabilitacin y completa integracin del
paciente una vez que ha concluido adecuadamente un proceso adaptativo a su nueva realidad; de otro la
aparicin con gran frecuencia de trastornos psiquitricos en estos pacientes ya sea de forma reactiva o
sintomtica. Genricamente se puede considerar que entre un 20 a un 50% de los pacientes crnicos
presentan problemas psiquitricos.
En este captulo consideraremos de forma global al enfermo crnico resaltando desde un punto de vista
humano y mdico los aspectos psicolgicos y de adaptacin que presentan estos pacientes, as como las
posibilidades de intervencin psiquitrica en distintos momentos del proceso de adaptacin y
rehabilitacin.
CONCEPTO DE ENFERMEDAD CRONICA
Hasta la dcada de los 60 en la que se consideraron desde un punto de vista integrado y holista las
experiencias de enfermedad de los pacientes, en lo que Engel denomin modelo biopsicosocial (1977)
(3), muchos fueron los esfuerzos para intentar definir que es la enfermedad. Tres son las significaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (1 of 29) [02/09/2002 04:20:39 p.m.]
originarias que los pueblos ms diversos han dado a la afeccin morbosa y que han sido adoptados por
prcticamente todas las culturas sucesivas: dao o mal (nosos, morbus), deficiencia o flaqueza (astenia,
infirmitas) y sufrimiento (pathos, pasio, dolentia).
Desde el punto de vista de los trminos de salud y enfermedad, debemos considerar implcitos un criterio
objetivo y otro subjetivo. Si consideramos al cuerpo como un objeto perceptible y aplicamos un criterio
objetivo para definir si esta sano o enfermo deberemos de valorar al sujeto desde puntos de vista
morfolgico y fisiolgico. El criterio subjetivo se refiere al sentimiento que el hombre tiene de su propia
vida, de la conducta que adopta y de su rendimiento vital. As la salud queda definida como un
sentimiento de bienestar difuso y genrico y la enfermedad como un sentimiento de malestar fsico
psquico o moral (4). Atendiendo tan slo a este criterio sera difcil definir como enfermo a un sujeto
que se siente bien y en cuyo organismo hay una lesin tumoral, un dficit hormonal una infeccin por el
virus del SIDA.
Teniendo en cuenta estas consideraciones podemos afirmar que la salud perfecta es un estado lmite al
que se aproximan los estados reales de la vida humana, y lo que habitualmente llamamos buena salud es
en realidad un estado de salud relativa. Esta relatividad puede depender de un leve desplazamiento de la
vida del sujeto hacia el estado de enfermedad, o bien puede ser debida al punto de vista en el que haya
querido situarse el entrevistador, que har posible que un mismo sujeto sea considerado como sano o
enfermo, o incluso de la resistencia y capacidad adaptativa del individuo a mantener el equilibrio elstico
y la seguridad con que transcurre su vida una vez alterado su organismo por una causa externa o interna
(4).
Desde un punto de vista nosotxico, al plantearnos el clasificar la enfermedad de acuerdo a su curso
temporal en enfermedades agudas y enfermedades crnicas (Letamendi: breves -efmeras y agudas- y
largas -crnicas y perptuas-) nos encontramos con la dificultad aadida de la relatividad de los
conceptos de salud y enfermedad.
La clasificacin de las enfermedades en agudas y crnicas procede de la medicina hipocrtica. Aunque
ha permanecido vigente durante toda la historia de la medicina occidental, no se le concedi valor
noxotxico suficiente hasta que Sydenham defini sus criterios diferenciales. Para este autor, el esfuerzo
de la naturaleza por alcanzar la curacin en las enfermedades agudas es mayor que en las crnicas. Esto
es por tres causas: la ndole miasmtica de la materia morbgena, su localizacin en sangre y la mayor
vitalidad natural del que hace y padece la enfermedad. Como en ellas el curso es ms rpido, se hace ms
evidente la causa "nosogrfica" y su implicacin en los sntomas patognomnicos. Estas son
imprevisibles y azarosas, y segn Sydenham tienen a Dios como autor. En las enfermedades crnicas la
materia morbgena es de ndole ms humoral, la localizacin del proceso no suele ser hemtica y la
vitalidad natural del sujeto que la padece es escasa, motivos estos por lo que el esfuerzo de la naturaleza
es menor y la especificidad sintomtica tambin sera menor. Las enfermedades crnicas seran
dependientes del gnero de vida de quien las hace y las padece teniendo su autor en el propio enfermo
(4).
Los criterios clnico, etiolgico y topogrfico descritos por Sydenham no son suficientes para distinguir
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (2 of 29) [02/09/2002 04:20:39 p.m.]
la enfermedad aguda y crnica y para su actual diferenciacin se ha recurrido a un criterio temporal y
sobre todo biogrfico, definindose de este modo:
Enfermedad aguda: aquella enfermedad que el sujeto siente como un parntesis en su vida habitual y no
la ha incorporado con carcter ms o menos definitivo a sus hbitos biogrficos.
Enfermedad crnica: trastornos orgnicos o funcionales que obligan a una modificacin del modo de
vida del paciente, y que han persistido o es probable que persistan durante largo tiempo.
Esta definicin contempla tanto los aspectos mdicos como los sociales y nos permite inferir con cierta
facilidad los psicolgicos y adaptativos que intervienen en estos procesos. De este modo se pueden
definir las caractersticas diferenciales de las enfermedades crnicas como las siguientes (5):
- Son permanentes e irreversibles, cursando con alteraciones residuales.
- Son multicausales y se deben afrontar desde una perspectiva multicausal.
- Requieren del entrenamiento especfico del paciente y de su familia para asegurar su cuidado y de la
colaboracin de ambos con el equipo de salud.
- Precisan largos periodos de cuidados y tratamiento para su control y para paliar los efectos de la
enfermedad.
- Conllevan sentimientos de prdida como componente especfico y predominante en cualquier tipo de
enfermedad crnica.
Son muchas las clasificaciones propuestas para las enfermedades crnicas.
Atendiendo a los aspectos predominantes en cada una de ellas podemos agruparlas segn propone Kiely
(1985):
- Enfermedades que provocan un intenso sentimiento de perdida o amenaza fsica.
Enfermedades de mal pronstico: oncolgicas, SIDA, etc.
Enfermedades que provocan gran dependencia: renales, neurolgicas, etc.
- Enfermedades que causan gran de dolor o mutilacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (3 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
Enfermedades que cursan con dolor crnico: artritis reumatoide, etc.
Enfermedades que determinan perdidas en la imagen corporal: amputaciones, colostomia, etc.
- Enfermedades que obligan para su evolucin favorable a modificaciones en el estilo de vida.
Enfermedades cardiovasculares: Hipertensin arterial, cardiopatas, etc.
Enfermedades metablicas diabetes mellitus, obesidad, etc.
Enfermedades respiratorias: asma, etc.
EL HOMBRE EN LA ENFERMEDAD CRONICA
Cuando un paciente es diagnosticado o padece una enfermedad crnica se van a ver afectados aspectos
fsicos, psicolgicos, familiares, laborales y sociales. Esta afectacin ser desigual dependiendo de la
naturaleza del trastorno y de la gravedad de este, pero tambin de los aspectos biogrficos del sujeto, de
su personalidad y de los recursos psicolgicos de los que disponga.
De forma general en estos trastornos existe una fase inicial crtica en la que al igual que en las
enfermedades agudas, los pacientes sufren importantes alteraciones en sus actividades cotidianas.
Posteriormente el curso del trastomo crnico implica, en mayor o menor medida, cambios en la actividad
fsica, laboral y social de los pacientes. Adems estos pacientes debern adaptarse a las nuevas
condiciones en que se van a ver implicados por un trastorno que puede durar toda la vida y asumir
psicolgicamente el rol de paciente crnico.
FASE AGUDA O CRITICA DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS
El diagnstico de una enfermedad crnica produce un impacto en la esfera psicolgica de la persona y
una serie de reacciones que se han descrito de la siguiente forma:
Fase inicial de rechazo o negacin. En un primer momento el descubrimiento de la enfermedad y su
caracterstica de incurable es difcil de asimilar y conduce a negar o minimizar sntomas, el diagnstico y
la propia enfermedad, haciendo planes para el futuro no acudiendo a los controles mdicos o incluso
incumpliendo las prescripciones mdicas. Esta fase dura unos das despus de confirmado el diagnstico
y es tanto ms intensa cuanto ms inesperado sea la notificacin de la enfermedad. Se trata de un
mecanismo de defensa til en los primeros momentos, que sirve de amortiguador ante el impacto de la
realidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (4 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
Cuando el paciente no puede seguir manteniendo la negacin la sustituye por sentimientos de ira, rabia
y resentimiento. Se muestra difcil intolerante quejumbroso y exigente. Esta conducta hostil aleja, a
veces, a la familia y a quienes le asisten, aumentando su frustracin y, por tanto, su agresividad. El
paciente necesita comprensin, paciencia y que no se responda a su irritacin con agresividad o
aislndole, sino que seamos capaces de ponernos en su lugar y ayudarle a exteriorizar su rencor,
proyectado a menudo sobre el personal sanitario.
La posterior racionalizacin o evidencia de la sintomatologa lleva a una situacin de bsqueda de
apoyo emocional en el equipo sanitario, en los amigos o en la familia para hacer frente a la realidad que
poco a poco va aceptando.
Con el tiempo entra en un estado que podramos definir de depresin reactiva en el cual existen
lamentos por las prdidas sufridas y por aquellas futuras a las que habr de enfrentarse. Es una fase que
puede entraar grandes dificultades para el personal sanitario y para la familia, pudiendo agravarse con
aparicin de ideas y comportamientos suicicas.
En la mayora de los casos el paciente supera esta cuarta fase y entra en un periodo de dependencia que
le conduce a multiplicar el nmero de visitas y a consultar por problemas nimios.
Obviamente no puede determinarse la duracin de cada una de las fases descritas, ya que en ella influirn
gran nmero de factores de distinta ndole que provocarn estancamientos, retrocesos e incluso
abandonos del tratamiento, con independencia del momento evolutivo y del nivel de educacin. Por otra
parte, existe una gran variabilidad interindividual, sin que todas las fases sean de obligada presentacin
ni secuenciales. Un paciente puede regresar a una fase anterior o saltarse etapas, llegando por ejemplo a
la situacin depresiva rpidamente. En general estas fases se van superponiendo manteniendo un
continuo dinamismo.
PROBLEMAS ASOCIADOS A LA CRONICIDAD
Problemas fsicos
En las enfermedades crnicas se pueden presentar dos tipos de problemas fsicos independientemente de
la naturaleza del proceso; por una parte los derivados del propio trastorno y por otra los que aparecen
como consecuencia de los tratamientos mdicos mantenidos. Los problemas fsicos que son consecuencia
directa del propio trastorno varan desde trastornos escasamente limitantes hasta aquellos que
prcticamente son invalidantes. La disnea de muchas enfermedades cardiacas, las limitaciones motoras
de los minusvlidos fsicos y de muchos procesos neurolgicos, los cambios metablicos de la diabetes,
las algias producidas por gran nmero de enfermedades crnicas, etc., suponen importantes problemas
para el mantenimiento del ritmo de vida habitual que estos pacientes tenan antes de enfermar. En
muchas ocasiones pueden ocurrir deterioros cognitivos (lenguaje, memoria, aprendizaje) como los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (5 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
derivados de los accidentes cerebrovasculares, de los tumores cerebrales y de los procesos psicticos
entre otros, con lo que la capacidad de relacin se ver estrechamente limitada. Estas consecuencias de
los trastornos crnicos imponen, en muchos casos, importantes restricciones en la vida de los individuos
(2).
Los tratamientos mdicos de las enfermedades crnicas pueden implicar importantes limitaciones, e
incluso ser causa de problemas fsicos de gravedad para la integridad del enfermo crnico que los tiene
que cumplir. As muchos pacientes crnicos psiquitricos reciben medicaciones con efectos colaterales
sedantes. Los neurolpticos en los pacientes psicticos adems de los efectos extrapiramidales, aumento
de peso y efectos anticolinrgicos someten al riesgo de padecer las temidas discinsias tardas. Los
tratamientos citostticos y radioterpicos en enfermos oncolgicos provocan importantes intolerancias
digestivas con nuseas y vmitos, cada de cabello y cuadro de deterioro general. Los pacientes
diabticos se ven sometidos a restricciones dietticas al igual que muchos otros pacientes con trastornos
metablicos. Los programas de rehabilitacin para pacientes con incapacidades fsicas o que sufren
procesos degenerativos articulares en ocasiones son dolorosos o incmodos, etc. Por todo ello el paciente
puede relacionar el tratamiento con una mayor prdida en su calidad de vida y reaccionar incumpliendo
el tratamiento prescrito. Es ms, uno de los principales problemas que plantean las enfermedades
crnicas es la adherencia o cumplimiento del tratamiento (2). En muchos estudios se ha puesto en
evidencia que sobre un 50% de los pacientes crnicos presentan una inadecuada adherencia a su
tratamiento y se demuestra que esta mejora con la puesta en marcha e integracin del paciente dentro de
protocolos y programas educativos especficos.
Problemas laborables
Muchas enfermedades crnicas van a obligar al paciente a una adecuacin en su situacin laboral que
pueden consistir desde variaciones en el ritmo u horarios de trabajo, hasta la condicin de incapacitacin
laboral. Las respuestas adaptativas del sujeto a esta nueva situacin laboral van a condicionar en gran
medida su adaptacin general a la realidad de enfermo crnico y van a depender de su grado de
capacitacin, de los recursos fsicos y cognitivos de los que disponga, del apoyo social y de la edad del
paciente (ms fcil cuanto ms joven). En otro sentido algunos estudios han puesto de manifiesto que
determinados pacientes crnicos (cardipatas u oncolgicos) pueden ser discriminados tras su
reincorporacin laboral (6), siendo este problema claramente evidente en enfermedades cronicas de
transmisin como pueden ser la hepatitis B o el SIDA.
Problemas familiares y sociales
En el rea familiar los problemas ms relevantes estn vinculados a la prdida del rol del paciente y la
consiguiente alteracin de la homeostasis familiar anterior. Los miembros de la familia deben asumir
cambios en las responsabilidades, la separacin del entorno familiar durante el ingreso, las variaciones en
las rutinas familiares y los problemas de comunicacin que surgen dentro del entorno familiar.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (6 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
Los problemas sociales dependern de la prdida de relaciones y lazos afectivos. Los ms significativos
son el cambio de status (motivado por los cambios o prdida de empleo o nivel econmico), el
aislamiento social, cambios en la utilizacin del tiempo libre y modificaciones en la calidad o cantidad de
interacciones sociales (5).
PERSONALIDAD Y RESPUESTA A LA ENFERMEDAD CRONICA
Los estudios de personalidad en este tipo de pacientes presentan una larga tradicin, siendo muchos los
que intentan relacionarlos. La personalidad del paciente crnico se puede estudiar desde una triple
perspectiva; por un lado cmo es la respuesta a la enfermedad crnica segn los rasgos de personalidad
propios de cada paciente; por otro cul es el papel que puede ocupar entre los factores de riesgo y por
ltimo el estudio de trastornos de personalidad especficos para cada patologa crnica.
De forma general el diagnstico de cualquier enfermedad crnica va a desencadenar unas respuestas
psicolgicas comunes, que no dependen directamente ni del tipo de proceso ni de la personalidad previa
del paciente, pero s de la gravedad de la naturaleza de ste. As, es frecuente como hemos dicho que tras
el diagnstico de enfermedad crnica el paciente sienta miedo y quiera negar su enfermedad, y que ms
tarde aparezcan la ira y la depresin. Estas emociones pueden ser beneficiosas y motivar conductas
adaptativas en el individuo. Por el contrario si persisten a lo largo del tiempo, o adoptan una gravedad
excesiva, pueden oscurecer el pronstico del enfermo. Atendiendo a los rasgos ms importantes de la
personalidad del paciente estas emociones entran dentro de la respuesta psicolgica del paciente y van a
quedar parcialmente moduladas por ellos condicionando a continuacin de la respuesta comportamental
determinada (7).
Segn Kahana y Bibring (8), los pacientes dependientes y sobreexigentes reaccionan en un principio con
miedo a la inutilidad o a ser abandonado. Van adoptar respuestas emocionales claramente regresivas
deseando ser alimentados y cuidados como si fuesen nios pequeos. Y de esta forma de reaccionar
psicolgicamente se desprenden conductas exigentes y a la vez dependientes, con frecuentes crticas de
falta de atencin y de cuidados adecuados.
Para pacientes con rasgos obsesivos de personalidad, excesivamente ordenados y controlados, la
enfermedad supone una amenaza de prdida de control sobre impulsos indeseados (como puede ser la
agresin), y por tanto las actitudes que van a tomar estarn encaminadas a conocer la enfermedad con
una exageracin de sus rasgos obsesivos, tendiendo a ser ms ordenado y limpio que de costumbre,
valorando la eficacia, la moderacin econmica y permaneciendo fiel a la rutina.
Cuando el paciente es un sujeto dramtico y emocionalmente implicado, el miedo tendr como objeto el
dao corporal y la prdida de atractivo o de capacidad. Recurriendo a una visin psicoanaltica podemos
aseverar que se esfuerza en una relacin intensa e idealizada con las personas que presentan figuras
paternales. Las reacciones de este tipo de paciente frente al personal mdico sern calurosas, vehementes
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (7 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
y muy personales. Si el mdico muestra en su presencia inters por otro paciente, puede sentirse celoso.
Seguramente se esforzar en ganarse la atencin y admiracin de quienes le rodean, incluso minimizando
o negando problemas de salud anteriores.
Los pacientes autosuficientes y con gran capacidad de sufrimiento prolongado se van a esforzar por
obtener cario, cuidados y aprobacin mediante el autosacrificio y la autoaceptacin.
En los sujetos con excesivos sentimientos de culpa, la capacidad de autopunicin puede ser tal que llegue
a obtener satisfaccin e incluso placer con el dolor. Por todo ello no es de extraar que estos sujetos
rechacen o incumplan el tratamiento y la rehabilitacin, adoptando posturas de sufrimiento y sumisin.
Los enfermos crnicos en los que dominan los rasgos paranoides de personalidad, que son recelosos y
querulantes, van a sentir miedo a ser situados en una posicin vulnerable en la que puedan perjudicarle o
daarle. Utilizar la proyeccin de sus impulsos negativos en los dems. Estos pacientes van a sospechar
de los tratamientos, del personal, del resto de pacientes y de sus familias, llegando a acusar a los dems
de su enfermedad. Se va a mostrar excesivamente vigilante y sensitivo frente a las crticas y
recomendaciones.
Cuando son los rasgos narcisistas los que predominan en el paciente crnico siendo orgulloso, arrogante
y considerndose a si mismo poderoso y muy importante, la enfermedad supone una amenaza para su
autoimagen de perfeccin, y la situacin de vulnerabilidad va a desencadenar un estado de ansiedad. El
sujeto se va a mostrar petulante, grandilocuente y competitivo. Solo acepta ser cuidado por los
profesionales sanitarios con mayor autoridad. En la relacin con el mdico va a buscar signos de
debilidad llegando a enfrentrsele, cuestionando conocimientos y tratamientos.
Son muchos los estudios que intentan relacionar a determinados rasgos de personalidad y pautas de
comportamiento con factores de riesgo de padecer determinadas enfermedades. As Marty llego a trazar
un perfil tpico del paciente psicosomtico, Roseman y Friedman definieron el patrn de conducta tipo A
cuando estudiaron la personalidad de los pacientes con problemas coronarios y otros autores describieron
un patrn C para los enfermos oncolgicos.
Finalmente sealar que son escasos y contradictorios en sus resultados los estudios dirigidos a valorar de
forma especfica los trastornos de personalidad en los pacientes mdicos por la escasa fiabilidad de estos
diagnsticos en este tipo de paciente.
DINAMICA DE LA READAPTACION
La readaptacin deber entenderse como la integracin de un individuo que es participe de una nueva
realidad dentro de la sociedad, ejerciendo sus posibilidades de forma que le permitan el mximo
desarrollo psicolgico, personal y social.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (8 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
La readaptacin de un enfermo crnico esta directamente relacionada con las capacidades energticas y
funcionales que le quedan, con su edad, con su nivel educativo y fundamentalmente con su personalidad
y con la fuerza de las motivaciones afectivas para superar sus dficit (9). As, un diabtico que consigue
un adecuado control de su enfermedad con un medicamento oral apenas tendr dificultades para
reintegrarse con normalidad a SU actividad; ese mismo paciente con frecuentes crisis hipoglucmicas y
mltiples ingresos hospitalarios quizs deba plantearse un cambio laboral.
En distintos estudios se ha demostrado que la incapacidad funcional es tanto mayor cuanto ms elevadas
sean la ansiedad, la depresin, la apata y la dependencia (10). Se considera que la depresin y la
reaccin de luto deben de respetarse en un primer momento. Este mecanismo de defensa tiene un
pronstico bastante favorable, y ser mejor en un enfermo moderadamente ansioso hacindose ms
desfavorable cuanto ms elevado sea el nivel o mayor gravedad presente el estado depresivo. El
mantenimiento de la negacin como mecanismo de defensa, refleja un pronstico ms adverso en cuanto
al progreso y a la adaptacin ulteriores (l l).
La edad de aparicin de la enfermedad tiene importancia segn sea el momento de presentacin (por
ejemplo si es congnita o adquirida, si es en la infancia, en la edad adulta o en la vejez) (9,12). Las
personas que padecen agenesias congnitas se han formado con su dficit construyendo su esquema
corporal de forma distinta a un sujeto sin esta alteracin intrauterina, el cual si sufre una amputacin se
afligir por la dificultad de igualar la visin de su cuerpo con la representacin de su imagen corporal.
Por otro lado la edad es un factor determinante del modo de respuesta a la enfermedad y determinante la
readaptacin (12). As, entre los trastornos engendrados por la enfermedad en los individuos afectos
durante su infancia estn los de la imagen de su cuerpo y el conjunto de relaciones afectivas, sociales y
profesionales. Desde el punto de vista psicolgico, la aparicin de una enfermedad crnica en uno de los
periodos fecundos de la vida agrava el dficit. Las enfermedades aparecidas relativamente tarde en la
vida de un adulto adaptado son amortiguadas por el xito profesional y personal que acta como sostn
de la frustracin. En el anciano la capacidad adaptativa ante la enfenfrmedad queda limita en mayor
grado que en los adultos ms jvenes por ser sus recursos fsicos y los apoyos afectivos y sociales en la
mayora de los casos menores. La prdida crea sentimientos de resignacin, colabora a poner en
evidencia la necesidad de dependencia y de este modo dificulta la rehabilitacin integral del paciente
(13).
La forma de instauracin, segn sea brusca o lentamente progresiva, puede influir el proceso
readaptativo. En los casos de ceguera de aparicin brusca, la prdida de la visin va seguida de un
periodo de shock con signos de despersonalizacin y de pasividad. Aparece despus un estado depresivo
seguido por una fase de reorganizacin, cuyas particularidades dependen de la personalidad previa. Estas
fases son menos evidentes si la ceguera se instaura progresivamente. Cuando aparece lentamente
(artrosis, esclerosis, arteritis), el dficit se desliza en la personalidad, dejndose moldear por ella. La
evolucin progresiva permite la actuacin de mecanismos de defensa. Por el contrario, el accidente
brusco determina una solucin de continuidad entre pasado y un futuro en la vida del individuo (9).
El progreso de la readaptacin tambin esta en relacin con el umbral de tolerancia a la frustracin del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (9 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
sujeto y de la idea que se hace el paciente de sus posibilidades. Es ms eficaz en aquellos cuya tolerancia
es elevada, soportan el fracaso y aceptan empezar de nuevo. Las motivaciones para hacer un esfuerzo son
ms intensas si se cree capaz de superar las dificultades y estima que el fin justifica sus esfuerzos, es
decir se esforzar ms logrando un progreso mayor si espera triunfar. Por tanto la confianza en s mismo
y la energa son factores de buen pronstico.
Otro factor a tener en cuenta en la perspectiva de triunfo o de fracaso de la readaptacin, es la situacin
de refugio que puede encontrar el sujeto en la enfermedad, pudiendo evadirse de esta forma de la
realidad. Entre los beneficios secundarios de la enfermedad no hay que olvidar las ventajas inmediatas de
paro laboral, la huida de las dificultades profesionales, la proteccin de las tensiones y obligaciones
familiares y sociales, las satisfacciones regresivas que encuentra el paciente de los cuidados y atenciones
que se le prodigan y el que se convierta en un vehculo para hacer desaparecer situaciones que podran
causar decepcin. En esta situacin, aparentemente cmoda, el enfermo ve en la cronicidad una solucin
aceptable para sus problemas afectivos y puede que no encuentre motivos para querer abandonarla (9).
La familia va a suponer un pilar esencial en la readaptacin del paciente. El medio familiar suele ser el
entorno habitual de vida del paciente y la separacin de l muchas veces constituye un factor agravante
del defecto. Por eso es interesante para la readaptacin del paciente crear una atmsfera familiar
apropiada y preservarla limitando los ingresos a los casos indispensables. Una familia que acepta la
enfermedad en un ambiente acogedor y anima al paciente sin infantilizarlo, puede conseguir un
importante apoyo para su rehabilitacin. Por el contrario cuando se cuestionan los tratamientos y el
pronstico, con frecuentes crticas, la influencia que se ejerce sobre el proceso de readaptacin del
enfermo es desfavorable.
En los pacientes que requieren el ingreso en centros especficos, de media o larga estancia (hospitales
para minusvlidos fsicos, centros de rehabilitacin), se pueden plantear problemas ante la resistencia del
paciente a los cambios. En los sujetos que conviven con su familia se evidencia una situacin de crisis
psicolgica ante el ingreso en dicho hospital; en los internos, esta crisis se produce segn se aproxima la
fecha de la salida, aumentando la ansiedad del enfermo ante la inseguridad que siente.
El papel protector de los grupos de enfermos es indiscutible. El encuentro del paciente con otras personas
con las que pueda identificarse tiene efectos beneficiosos. Los grupos de enfermos estn unidos por un
inters comn, pero se encuentran marginados con respecto a los individuos sanos. Se puede ayudar a un
enfermo que tiene dificultad para aceptar un dficit fsico o una enfermedad crnica irreversible
ponindole en contacto con otro individuo que haya realizado una buena adaptacin al mismo problema,
basndonos en que para algunas personas ser ms fcil imitar soluciones que encontrarlas por s
mismas.
Otro de los aspectos fundamentales y de los que depende en gran medida el xito en el proceso de
readaptacin es la reincorporacin laboral. La contratacin y recalificacin de pacientes epilpticos,
cardipatas, minusvlidos motores cerebrales o minusvlidos ortopdicos se va a ver limitada tanto por el
dficit en si como por el rechazo que todava sienten algunos sectores sociales. Es entendible que un
cardipata no pueda trabajar en una empresa de transporte de mudanzas y que a un insuficiente renal
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (10 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
crnico se le limite el ingreso en la marina mercante, pero a la hora de su recalificacin laboral el
reconocimiento de la experiencia previa, de la competencia tcnica, de su sociabilidad, deben pesar tanto
como el tipo de dficit.
Cuando la reincorporacin laboral se ve tan limitada, o los gastos derivados de la enfermedad son
importantes, la situacin de perdida en el nivel econmico influye de forma negativa en el pronstico de
la readaptacin. Pero por otro lado el apoyo econmico de la legislacin social puede tener en ciertos
casos consecuencias negativas. Las indemnizaciones y las pensiones pueden facilitar la instalacin en la
enfermedad y evitar readaptarse a una vida activa y de ejercicio profesional.
Tras la reincorporacin al trabajo no es infrecuente que el enfermo crnico se esfuerce en hacer olvidar a
los dems su defecto con reacciones de compensacin o de sobrecompensacin. La reaccin de
compensacin se traduce en el trabajo en un aumento del rendimiento y la eficacia y pretende en ltimo
trmino que el paciente llegue a sentir que el grupo le considera normal. Cuando el sujeto desea no tan
solo pasar desapercibido, haciendo las cosas como los dems, sino que busca hacerse notar realizndolas
mejor que los dems, a menudo en el campo influido por su invalidez, estamos ante una reaccin de
sobrecompensacin. Las reacciones de compensacin suelen ser exitosas en cambio las reacciones de
sobrecompensacin, con un gran componente neurtico implcito, suelen conducir al fracaso adaptativo.
COMORBILIDAD PSIQUIATRICA DE LAS ENFERMEDADES
CRONICAS
En los pacientes que acuden a una consulta de un mdico general por una enfermedad mdica la
presencia de patologa psiquitrica suele ser frecuente. Se ha estimado que el 40% de estos pacientes
refieren disestrs psquico, entendido ste como sntomas de tensin psicolgica no asociados a una
prdida en el funcionamiento habitual del sujeto, y un 25% presentan un trastorno psiquitrico especfico.
Las tasas de morbilidad psiquitrica en enfermedades mdicas de tipo crnico varan segn el segmento
de la poblacin evaluado (general, ambulatoria, hospitalaria), la metodologa empleada y las
caractersticas del sistema sanitario en que se realiza la evaluacin. De forma genrica se puede
considerar que entre un 20 y un 50% de los pacientes crnicos presentan problemas psiquitricos, siendo
estas tasas superiores para los pacientes hospitalizados, por la mayor severidad de sus procesos, que para
los pacientes de la poblacin general (7).
En relacin con la morbilidad psiquitrica se pueden considerar tres tipos de enfermedades mdicas de
tipo crnico (7):
- Enfermedades mdicas crnicas con una morbilidad psiquitrica elevada (SIDA, enfermedades
neurolgicas).
- Enfermedades mdicas crnicas con morbilidad psiquitrica moderada (enfermedades cardiovasculares,
respiratorias, oncolgicas).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (11 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
- Enfermedades mdicas con una morbilidad psiquitrica parecida a la poblacin general (diabetes
mellitus, hipertensin arterial).
Algunos grupos de enfermedades han sido descritas en distintas categoras por diferentes autores. As,
Wells refiere tasas de frecuencia cercanas a las del grupo 3 para las enfermedades reumticas (14),
mientras que Segu encuentra tasas prximas al grupo 2.
El exceso de morbilidad psiquitrica en pacientes afectos de SIDA y enfermedades neurolgicas puede
atribuirse a la propia enfermedad de base, a la severidad y escaso tratamiento de muchos de estos cuadros
y, en el caso del SIDA, a las caractersticas de la poblacin de riesgo en algunos pases y a la escasa
aceptacin social. En lo que respecta a las enfermedades del segundo grupo, el exceso de morbilidad
psiquiatrica es moderado y resulta explicable por el impacto psquico y fsico de estos trastornos. La
morbilidad psiquitrica que aparece en concomitancia con procesos diabticos e hipertensin arterial se
equipara a la de la poblacin general (en torno al 20% segn Wells) previsiblemente por el esfuerzo
informativo y las campaas de control y seguimiento instauradas por los sistemas sanitarios que
promueven una mejor aceptacin y adaptacin tras su diagnstico.
La mayora de los estudios efectuados coinciden en sealar una distribucin similar para morbilidad
psiquitrica que aparece al estudiar a pacientes con enfermedades mdicas crnicas, siendo los trastornos
afectivos los ms frecuentes seguidos de los trastornos orgnico cerebrales, abuso de sustancias,
trastornos de la personalidad y por ltimo, como menos frecuentes, los trastornos psicticos (15).
En los enfermos mdicos crnicos los porcentajes de aparicin de sintomatologa afectiva van a variar,
segn autores, desde un 30 a un 60% siendo los sntomas de aparicin ms frecuente astenia, cefalea,
humor depresivo, sintomas ansiosos, lumbalgias inespecficas e insomnio. A la hora del diagnstico
psiquitrico nos enfrentamos con varios problemas; por un lado el solapamiento entre sntomas de los
procesos crnicos y sintomatologa depresiva puede conducir a una sobreestimacin del proceso afectivo,
o a considerar la sintomatologa como propia de la enfermedad crnica o de su tratamiento (16). Por otro
lado, muchos mdicos consideran, de forma equivocada, que la aparicin de sintomatologa depresiva en
pacientes con enfermedades graves es normal y que por lo tanto no debe de tratarse (l7).
Los trastornos psiquitricos que se pueden diagnosticar de una forma ms habitual son los trastornos
adaptativos con sntomas emocionales y los trastornos distmicos, seguidos de los trastornos por ansiedad
(sobre todo trastorno por ansiedad generalizada) y en menor medida la depresin mayor. No es
infrecuente la coexistencia de un trastorno afectivo menor y un cuadro de ansiedad generalizada.
Los trastornos orgnico cerebrales constituyen una segunda causa de consulta psiquitrica en estos
pacientes. Esta patologa depende en gran medida de la naturaleza del proceso y tambin de la edad del
paciente. En pacientes afectos de SIDA las tasas de deterioro orgnico son elevadas (entre el 30 y el 90%
segn autores) sin embargo no todos estos pacientes cumplen criterios para ser diagnosticados de
trastorno orgnico cerebral, limitndose este diagnostico segn distintos trabajos del 5 al 25% (18). Estos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (12 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
porcentajes se elevan en los pacientes oncolgicos y neurolgicos y son sensiblemente menores en
diabticos e hipertensos.
Uno de los riesgos importantes a los que estn sometidos estos pacientes, en contraposicin al problema
de la adherencia teraputica, es el de conductas abusivas de txicos y sobre todo de medicacin
analgsica y psiquitrica. Los estudios que intentan demostrar la prevalencia de alcoholismo en este tipo
de pacientes son contradictorios encontrndose en algunos casos tasas menores que en la poblacin
general (19) y en otras cifras bastante ms elevadas (Cirera y Vilalta). Sin embargo, las conductas
adictivas a los distintos tipos de medicacin son relativamente frecuentes y se ven favorecidos por los
siguientes factores: 1) Importante patologa afectiva oculta que escapa del control psiquitrico adecuado
y que frecuentemente se acompaa de automedicacin por parte del propio paciente. 2) La concomitancia
de muchos de estos procesos con sintomatologa dolorosa. 3) El incorrecto control por parte del mdico
que atiende al sistema afecto y desatiende al "paciente" enfermo.
Si bien es verdad que se han descrito una mayor frecuencia de aparicin de cuadros psicticos en
relacin con determinadas patologas como en el caso del SIDA, los cuadros psicticos no son ms
frecuentes en los pacientes crnicos que en la poblacin general. En este aspecto no podemos tampoco
olvidar que reagudizaciones y descompensaciones de algunas de estas enfermedades pueden cursar con
cuadros delirantes orgnicos con alucinaciones vvidas e inducibles que van a corresponder a un trastorno
de delirium.
Existen otros muchos trastornos psicopatolgicos, de difcil catalogacin segn las clasificaciones
internacionales en uso, y que suelen ser considerados como trastornos adaptativos, aunque dadas las
caractersticas propias de cada uno de ellos convendra adecuar el diagnstico a una mayor
diferenciacin. En este sentido se han descrito en las enfermedades crnicas la disforia alrgica, la
rumiacin patolgica, la reaccin catastrfica ante el diagnstico, las reacciones de pseudoduelo, la
reaccin al alta y en pacientes oncolgicos que van a ser sometidos a quimioterpia, un cuadro de
disforia anticipatoria, nauseas, vmitos e inmunodepresin (7).
POSIBILIDADES TERAPEUTICAS
La finalidad ltima de la actuacin mdica ser no solo estabilizar la progresin de la enfermedad con el
control de la "nosos", sino el abolir el padecimiento, la "infirmitas", procurando situar al enfermo crnico
en un lugar activo dentro de la sociedad. De este modo, la actuacin teraputica deber enfocarse por un
lado en el defecto fsico de la afeccin somtica y por otro en las resistencias de tipo psicolgico que van
a constituir un serio obstculo para la readaptacin. Asimismo debe tenerse en cuenta que aunque el
aparente dficit fsico o incapacidad es una realidad objetiva, en buena medida depende de la conciencia
que el paciente tiene de l.
Por lo tanto, ante un enfermo crnico, desde un diabtico a un gran minusvlido fsico, la actitud mdica
debe integrar: a) la relacin mdico enfermo como neutralizante de los reacciones psicolgicas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (13 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
inadecuadas e instrumento de rehabilitacin moral; b) una labor rehabilitadora para rehacer al mximo el
estado anatmico, fisiolgico y de funcionamiento original; c) otra educacional con objeto de ensear al
paciente los cuidados y aspectos a tener en cuenta en su enfermedad. Estos diferentes abordajes van a
precisar la colaboracin de un equipo multidisciplinar en el que el paciente sienta la figura un mdico
como director de todo el proceso mdico y rehabilitador. El ser quien le gue entre los distintos
terapeutas, quien atienda a sus quejas ms ntimas, la persona indicada para orientar a la familia y
comprender las dificultades que se la van a plantear en la sociedad a partir de ahora.
LA RELACION DEL MEDICO CON EL PACIENTE CRONICO
El encuentro del mdico con el hombre enfermo y la relacin que se desarrolla entre ambos es lo que
forma la base sobre la que crece la accin mdica. Segn Freiherr este encuentro tiene un claro valor
comunicativo y en l se pueden distinguir tres grados de sentido que tienen entre s una relacin
dialctica:
- Grado de inicio de la relacin. Es un grado de sentido elemental-simpattico en el que el mdico es
llamado por la necesidad del que busca el encuentro.
- Un grado de enajenamiento de la relacin, que esta constituido por el pensar, planear y obrar mdico.
Sera, por tanto, un grado diagnstico teraputico.
- Un grado personal de la relacin de compaerismo entre mdico y enfermo.
La bsqueda del paciente en el mdico esta dirigida por la necesidad del primero de encontrar a alguien
sobre quien concretar la esperanza de su curacin. El mdico va a estar en disposicin de prestar ayuda a
estos pacientes por sus conocimientos tcnicos y por la posicin que su figura ocupa a los ojos del
paciente. Desde una visin dinmica el mdico va a encarnar a los padres de su infancia. Las
circunstancias objetivas de la identificacin mdico paciente son tales que esta actitud se produce casi de
forma automtica e invariable. El mdico es tan grande (social e intelectualmente) como lo fue el padre a
los ojos del nio, ocupa una posicin de autoridad y su funcin es la de prestar ayuda (20). Por esto
mismo el mdico polariza gran parte de las reacciones afectivas de los enfermos. En el paciente crnico,
estos movimientos afectivos profundos van a configurar una actitud ambivalente hacia su mdico: el
mdico es alguien a quien necesitan y necesitarn toda su vida y sin embargo es alguien que no consigue
curarlos.
Por lo tanto la actitud del mdico va a desempear un papel determinante en la estructura de la reaccin
ante la enfermedad crnica. El enfermo se puede abandonar a la desesperacin o conservar una firme
esperanza de curacin segn el tipo de mdico que encuentre.
La personalidad del mdico va ha influir notablemente en esta relacin. Por una parte determina el estilo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (14 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
de su ejercicio, que se manifestar en ]as decisiones teraputicas y en todos los aspectos de sus relaciones
con el paciente. Por otro lado estara lo que Balint ha denominado funcin apostlica del mdico, que
viene a ser la idea vaga pero casi inquebrantable que tienen todos los mdicos del comportamiento que
deben adoptar los pacientes cuando estn enfermos. Esta idea aunque no sea explcita y concreta posee
un poder inmenso e influye practicamente en cada detalle del trabajo del mdico con sus enfermos. Ante
una misma enfermedad, un paciente puede suponer que su mdico, con una imagen omnipotente, ser
capaz de actuar casi de forma mgica para obtener su curacin ,adoptando pues una actitud pasiva, y otro
que es tratado por un terapeuta que se present como colaborador y un apoyo para su curacin, puede
que participe en esta mediante su propio esfuerzo personal (9).
En conclusin, aunque la sola influencia del mdico, sin tener en cuenta sus decisiones teraputicas
especficas, puede modificar las reacciones de miedo y ayudar a incrementar la certeza de poder afrontar
la enfermedad, este debe procurar que el enfermo colabore en el tratamiento, confindole una cierta
participacin en los logros de su evolucin.
LA REHABILITACION DEL PACIENTE CRONICO
El trmino rehabilitacin, en sentido estricto, significa habilitar o restituir de nuevo a una persona o cosa
a su antiguo estado. Este trmino llevado a la medicina podra conformarse mejor como el de tratar de
habilitar, restituir o restablecer haciendo as referencia a que lo que se persigue no es solamente la
recuperacin absoluta, sino la reparacin en todo o en parte de lo disminuido o deteriorado, dndole al
paciente un nuevo bro fsico y una serenidad moral con la que dominar sus emociones y ponerle en
condiciones de ocupar de nuevo, dignamente, un puesto en la sociedad.
As entendida, una rehabilitacin eficaz precisar contemplar al paciente en todas sus dimensiones
humanas (fsica, psicolgica y social) y considerar todos los factores que intervienen en la enfermedad y
su tratamiento. Consistir por tanto en un conjunto de intervenciones fsicas, conductuales, dinmicas,
cognitivas y sociales que deben tener en cuenta las caractersticas de cada paciente en particular y la
posibilidad de realizar reajustes en su ejecucin en funcin de los cambios en el curso de la enfermedad y
los objetivos del tratamiento.
El enfoque de la intervencin psiquitrica rehabilitadora, en los procesos crnicos, exigir, por tanto,
abordar la patologa psiquitrica reactiva o desencadenada por la enfermedad en s y presentar los
recursos psicolgicos de los que se dispone para afrontar adaptativamente la reintegracin social
completa. Por otro lado deber estar orientada a ensear habilidades para hacer frente a la situacin y en
ltimo trmino, ensear a que se acepten las limitaciones fsicas y emocionales de un trastorno crnico.
Weisman y Sobel analizaron las formas de enfrentarse bien en los pacientes con cncer y propusieron el
siguiente planteamiento (21):
- Identificar los sentimientos primarios sobre la lesin, pero evitando convertirlos en el centro de la
terapia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (15 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
- Definir una jerarqua con los problemas que se enfrenta el paciente.
- Producir una jerarqua de metas deseadas y soluciones.
- Dirigir el trabajo con mucha flexibilidad hacia esas metas evitando posiciones de todo o nada.
En conclusin, teniendo en cuenta todos los factores que a lo largo del captulo hemos puesto en relacin
con la enfermedad crnica, el enfoque multidisciplinario en los programas rehabilitadores para pacientes
crnicos debe considerar fulndamental que el paciente mantenga un papel activo que debe desempear
como colaborador y partcipe de su propia rehabilitacin (2).
EDUCACION SANITARIA DE PACIENTES CRONICOS
La OMS, desde la declaracin de Alma-Ata, da especial importancia a la educacin sanitaria y define que
esta deber ir encaminada a aumentar la capacidad de los individuos y de la comunidad para participar en
la accin sanitaria y la autorresponsabilidad en materia de salud, y a fomentar un comportamiento
higinico, en particular en materia de salud de la familia y nutricin, higiene del medio, estilos de vida
sanos y prevencin y lucha contra las enfermedades. Por tanto, el ltimo objetivo de la educacin en los
pacientes es conseguir cambiar comportamientos inadecuados. Para ello ser prioritario una actitud
favorable por parte de la persona, con motivacin suficiente como para poder aceptar el mensaje
educativo. Conjuntamente debe existir un apoyo del medio social, laboral, etc... en que se mueva el
sujeto.
En los pacientes crnicos la educacin sanitaria quedar englobada en los trminos de prevencin
secundaria y terciaria. Sus objetivos prioritarios sern de un lado la participacin activa del propio
paciente en el control y recuperacin de su enfermedad y de otro. la eliminacin de comportamientos, el
cambio de estilo de vida o hbitos que constituyan factores de riesgo y las recomendaciones acerca de los
tratamientos.
La relacin mdico-paciente nos va a permitir explotar todas sus potencialidades comunicativas, con lo
que convierte a este mdico y a su equipo de Atencin Primaria en el mbito fsico donde mejor
rendimiento pueden dar los programas educativos.
Estos han de procurar ir orientados especficamente a los pacientes segn la naturaleza de su
padecimiento, y deben de tener en cuenta su nivel sociocultural y de conocimientos previos acerca de la
enfermedad y las caractersticas demogrficas y clnicas. En general las actividades educativas pueden
realizarse de forma individual o en grupo. La educacin individual se realiza en la consulta y siempre es
necesaria, especialmente en el periodo del postdiagnstico y en ]os momentos de estrs o
descompensacin. Debe de proporcionar los conocimientos imprescindibles para cada paciente y debe de
ayudar a detectar y resolver los problemas psicolgicos y sociales que puedan inferir en el cuidado y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (16 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
control de la enfermedad.
La educacin en grupo permite economizar personal y tiempo, favorece la socializacin de experiencias
y al igual que la relacin mdico-paciente puede ser en s misma teraputica. Al igual que en el caso
individual, los resultados o el impacto del programa deben evaluarse teniendo en cuenta los periodos
previamente determinados.
DOLOR CRONICO
Estudiar el dolor implica atender de forma integral a sus aspectos fsicos y psicolgicos. Ambos han sido
plasmados por las distintas culturas en expresiones lingusticas que les permitiesen comunicar una
vivencia tan ntima. As, la variedad de trminos con que a los griegos podan definir las sensaciones
dolorosas apoya la importancia que daban a esta faceta de sus vidas. Entre ellos unos se refieren al dolor
fsico de distinto origen o cualidad (Algos, Odyne, Lipe) y otros al dolor de sentido espiritual y de origen
psicolgico (Achos, Ponos, Kedos). De esta forma los griegos diferenciaban ambos conceptos aunque
con el paso del tiempo existe un paso de significados concretos a significados abstractos y genricos. Los
romanos van a fusionar en un significante (dolor, dolus) los significados de dolor fsico y psquico por
tener ambos el mismo sentido de afliccin o sentimiento desagradable.
Breuer y Freud en su publicacin "Estudios sobre la histeria" (1895) (22) reconocen el sufrimiento del
dolor como un modo de expresin del malestar psicolgico. Engel cree que el dolor crnico provee un
camino aceptable a los individuos para poder afrontar sus propias agresiones, y aporta un grupo de
pacientes con tendencia al dolor quienes buscan el dolor como una forma de autocastigo (23).
Es aceptado que en el dolor convergen factores fsicos y psicolgicos. La vivencia que tienen distintas
personas ante un mismo estmulo nociceptivo es diferente, depende de un umbral que a su vez est
precisado por la constitucin (nocirreceptores, sistema nervioso...) y por complejos determinantes
psicolgicos (24). Puede existir dolor sin causa nociceptiva aparente en cuya gnesis se impliquen
fundamentalmente mecanismos psicolgicos. De otro lado, un dolor importante o mantenido puede ser
causa de otros trastornos psicolgicos importantes. Este doble enfoque del dolor es reconocido en la
definicin que propone la Internacional Association for the Study of Pain (IAPS):
"El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesin real o potencial
de los tejidos, o descrita en trminos de tal dao (25).
De esta definicin se pueden desprender las siguientes caractersticas:
El dolor es un sntoma y a diferencia de los signos nos aporta una informacin subjetiva segn lo relate
el sujeto.
El dolor no puede ser estimulado ex novo por un esfuerzo de la imaginacin del propio paciente. Por
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (17 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
tanto, no existe el dolor imaginado. El dolor siempre es real y en l incluimos el concepto de dolor
psicgeno.
No existe necesariamente una correlacin cuantitativa entre la intensidad de la experiencia emocional
dolorosa y la cantidad de lesin hstica que supuestamente la provoca.
Hay asociacin entre los elementos de la experiencia sensorial y un estado afectivo aversivo.
Considera parte intrnseca de la experiencia de dolor la atribucin de significado a hechos sensoriales
desagradables.
Existen mltiples clasificaciones del dolor atendiendo a distintos aspectos (cualidad, connotaciones
especficas, etc.). Etiopatognicamente podemos categorizar el dolor segn sea de origen central, de
origen perifrico por estimulacin de nociceptores o por un mecansmo psicolgico, el dolor psicgeno.
El dolor central, que es sinnimo de dolor por desaferentizacin y de dolor neuroptico. Es un dolor
ardiente, vivamente sensible caracterizado por un comienzo retardado tras la lesin inicial, con
exacerbaciones paroxsticas espontneas, distribucin no anatmica, zonas desencadenantes y un cambio
en el umbral sensorial, por ejemplo, anestesia, alodinia, hiperalgesia o hiperestesia.
El dolor nociceptivo es producido por la estimulacin de las fibras sensoriales Ad o C, por estimulacin
de los receptores perifricos del dolor ante estmulos mecnicos, trmicos o qumicos. La estimulacin de
estas fibras puede producir un dolor repentino pero usualmente es autolimitado y de corta duracin.
Dolor psicgeno. Las situaciones emocionales pueden producir dolor, un dolor que hace sufrir tanto
como el de una herida por arma blanca. Es igualmente cierto que la gravedad del dolor resultante de una
herida o un tumor puede aumentar o disminuir en funcin de la aprensin del paciente. Se produce en
sujetos personalmente predispuestos con reacciones exageradas a mnimos estmulos o en aquellos en los
que se produce somatizacin frecuente de conflictos intrapsquicos o relacionales. Esto ltimo se conoce
como fenmeno de magnificacin del dolor (26).
DEFINICION DEL DOLOR CRONICO
Se define al dolor crnico como aquel dolor persistente o intermitente que dura ms de seis meses sin que
responda a las medidas convencionales de tratamiento. El dolor crnico va siempre acompaado de
alteraciones psquicas concomitantes.
Aparentemente no cumple ninguna funcin definida, sino que es parte de la enfermedad o la enfermedad
misma, globalmente considerada. Genera sentimientos de impotencia, desesperacin y/o absurdidad.
Provoca modificaciones en el estilo de vida de la persona que lo padece (reduccin en el nivel de
actividad, cambio en los patrones de sueo, modificaciones laborales) y cambios en el ambiente familiar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (18 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
(p. ej. relaciones basadas en la asistencia y cuidados).
Al dolor crnico se aaden como factores determinantes la tensin emocional, la constriccin vascular,
las alteraciones viscerales y la posible liberacin de sustancias intermediarias como mantenedoras de la
situacin dolorosa.
El dolor de larga duracin es difcil de valorar debido sobre todo a las limitaciones de nuestro esquema
de dolor. La mayor parte de lo que aprendemos sobre el dolor en la facultad de medicina est basado en
el concepto del dolor agudo. El paciente con dolor agudo gime, se retuerce, pide ayuda y presenta todo el
aspecto de sentir una gran angustia. Quien est cerca de alguien con dolor agudo siente la necesidad de
urgente de ayudar. Cuando el dolor persiste durante das y semanas, el individuo se adapta a l, a menudo
sin darse cuenta de que se esta adaptando. Esta adaptacin significa que el dolor se convierte en
soportable, sin que parezca cambiar en intensidad. Como sucede esto es algo que no se conoce bien. El
paciente aprende a acomodarse al dolor, de modo que puede aparecer en pblico sin hacer que los que le
rodean se sientan incmodos. Esto hace que el mdico dude de la veracidad del paciente como
informador y el enfermo se encuentra entonces obligado a demostrar que siente dolor. Este esfuerzo va a
determinar una conducta encaminada a reflejar la presencia de nocicepcin que se denomina conducta de
dolor, sien (lo labor del psiquiatra el intentar distinguir entre las conductas de dolor normales y las
patolgicas.
El dolor crnico puede plantear una serie de problemas especficos que segn Melzzack y Wall van ms
all de los aspectos clnicos. El concepto de cronicidad deriva en la necesidad de cambios adaptativos
que intentan paliar las incapacidades e invalideces, o que se corresponden a problemas concurrentes, y
que pueden convertirse en factores etiolgicos o mantenedores del cuadro de dolor crnico.
Desde el punto de vista del anlisis psicolgico el dolor crnico constituye un cuadro complejo, definido
por la presencia de un conjunto de problemas especficos entre los que encontraran segn (Sternbach,
Bonica, Melzack y Wall, 1988):
Dificultad para describir y discriminar los elementos del cuadro clnico. La informacin de que dispone
y que proporciona el paciente es confusa y ambigua.
Deterioro de las habilidades de comunicacin e inadecuadas pautas de relacin interpersonal o
habilidades sociales. En la interaccin social, predominan los repertorios comunicativos relacionados con
el dolor.
Reduccin en el nivel de actividad fsica y consiguientemente en el nivel de actividad funcional. Existen
deficientes repertorios de habilidades en diversas esferas adaptativas, por falta de aplicacin.
Percepcin del fracaso de los recursos teraputicos tanto profesionales como controlados por el paciente
y escasa confianza de que pueda encontrar un remedio eficaz.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (19 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
Abuso y posible dependencia de los narcticos y psicofrmacos.
Alteraciones del humor y estados de nimo con tendencia a la depresin.
Trastornos del sueo y deficiente calidad reparadora del mismo.
Abandono del trabajo y los consiguientes problemas de contacto y de relacin social, adems de
econmicos.
Modificaciones en el ambiente familiar, con relaciones familiares basadas en la asistencia y los
cuidados del paciente.
MODELOS PSICOBIOLOGICOS MULTIDIMENSIONALES DEL DOLOR
La relacin entre la percepcin del dolor y los impulsos aferentes del nervio de los nociceptores est
controlada por el SNC. El umbral, la intensidad, la calidad, el curso en el tiempo y la localizacin del
dolor percibido estn determinados por los mecanismos del SNC, de los cuales el input nociceptivo es
solo un factor. El dolor es una percepcin del SNC y aunque existe alguna relacin entre la sensacin
primaria y la percepcin secundaria esta no es de ninguna manera lineal o directa. No se puede afirmar
que cuanto mayor sea la cantidad de tejido lesionado mayor es el efecto psicolgico. Intervendrn otros
factores tanto fisiolgicos como psicolgicos. Este modo de dolor recurre a la psicologa de la
percepcin, l apsicofarmacologa de los circuitos cerebrales del dolor y la conducta del sistema lmbico
como moneda corriente de los planteamientos psiquiatricos del paciente con dolor (27).
La necesidad de integrar todos los fenmenos implicados en la percepcin del dolor llev a proponer a
distintos autores modelos que en un principio fueron lineales, pero quedaron desechados por modelos
ms complejos, los modelos multidimensionales.
TEORIA DEL CONTROL DE LA COMPUERTA (Melzack y Wall 1968) (28)
Es un modelo de base neurofisiolgica de modulacin nociceptiva que se ampliar sin que pierda vigor
con el descubrimiento de los opiceos endgenos.
Segn ella, tres son los elementos fundamentales que interactuan en la elaboracin de la experiencia
lgica, y cada uno de ellos tiene un sustento neuroanatmico determinado.
Elemento sensorial-discriminativo
Va a estar constituido por la informacin de la cualidad, intensidad y localizacin del dolor que es el
resultado de la transmisin nociceptiva por los sistemas espinales de conduccin rpida (fibras d tipo A,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (20 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
lminas I y V del asta medular dorsal, va espinotalmica anterior, terminando en reas talmicas y
sensoriales somticas).
Elemento motivacional-afectivo
Tienen su sustrato anatmico en las vas de transmisin lenta del dolor (fibras tipo C, neuronas de las
lminas II y III, va espinotalmica anterior terminando en los ncleos intralaminares del tlamo). Su
misin es categorizar el dolor como desagradable creando un estado afectivo y de excitacin,
estimulando las reacciones de urgencia, defensa y rechazo destinados a liberar a la persona del estmulo
doloroso.
Elemento cognitivo-evaluador
Con base funcional en la corteza cerebral, modulara la percepcin lgica con la participacin de
procesos atencionales, de aprendizaje, de memoria de sucesos anteriores y contextos socioculturales.
MODELO DE LOESER (1980) (29)
Segn la formulacin de este autor se podran diferenciar cuatro niveles que se sucederan segn una
jerarqua cronobiolgica. Estos niveles seran: nocicepcin, dolor, sufrimiento y conductas de dolor.
Nocicepcin
Sera un termino neurofisiolgico que se refiere a los mecanismos neurolgicos mediante los cuales se
detecta un estmulo lesivo (mecnico, trmico o qumico).
Dolor
Segn Loeser (1980) es la experiencia sensorial provocada por la percepcin de la nocicepcin.
Sufrimiento
Quedara definido como aquella respuesta afectiva negativa, generada en los centros nerviosos superiores
por el dolor y otras situaciones desagradables.
Conducta de dolor
As se denomina a todo tipo de conducta generada por el individuo, habitualmente considerada indicativa
de nocicepcin, que comprende el habla, la mmica, la bsqueda de atencin y asistencia mdica, el
consumo de frmacos y la inactividad entre otros.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCION Y EXPRESION
DEL DOLOR CRONICO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (21 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
PROPIOS DEL SUJETO
Predisposicin congnita. Se mueve entre los polos de la indiferencia congnita al dolor y la disminucin
congnita del umbral doloroso y va influir en la percepcin dolorosa de los estmulos dolorosos siendo en
un caso nula y en otro excesiva.
Personalidad del sujeto. En el caso del dolor agudo la influencia los factores de personalidad es
prcticamente nula. Sin embargo, la relacin entre la personalidad y dolor crnico ha sido puesto de
manifiesto en mltiples ocasiones. la personalidad del paciente es un determinante importante en la
captacin, en cuanto a la intensidad y calidad del dolor, y en la expresin de la situacin dolorosa
pudiendo afectar a la comunicacin (lenguaje, mmica del dolor y respuestas motoras).
Los enfermos con rasgos obsesivos presentan un alto grado de exigencia y minuciosidad que llegan a
poner a prueba la paciencia del personal sanitario. Los pacientes con rasgos histricos tienden a exagerar
los sntomas, no tolerando el dolor y volvindose ms manejadores y exigentes, con una forma de
expresin exagerada rayando a veces en la simulacin. Los sujetos que tienen una personalidad
marcadamente hipocondriaca manifiestan sistemticamente dolor ante la ms mnima seal disfuncional
que detectan. Bond ha constatado que los pacientes con rasgos ciclotmicos presentan aumento de los
niveles de dolor durante la fase depresiva y por el contrario hay una ligera disminucin de las conductas
dolorosas durante la fase eufrica.
Una personalidad pasiva, con baja autoestima, adoptar ante el dolor crnico una postura dependiente y
con frecuencia presentar unos umbrales lgicos y una tolerancia al dolor bajos.
Conductas de aceptacin se pueden observar tanto en individuos que buscan una ganancia secundaria o el
placer implcito (masoquistas) como aquellos que confieren al dolor un carcter mstico-religioso.
Los sujetos que tienen fuertes motivaciones, con una alta tolerancia a las situaciones de frustracin o con
experiencias previas favorables adoptaran una postura combativa y los umbrales doloroso estn ms
elevados.
Por otra parte la influencia del dolor crnico sobre los aspectos psicolgicos del sujeto as como a todas
las facetas de su vida parece suficiente motivo como plantear el estudio de las modificaciones en la
personalidad y conducta del sujeto. Sternbach (1973), confirma a travs del test multifsico de
personalidad de Minnesota (MMPI), que pacientes con procesos dolorosos crnicos dan valores ms
altos en las escalas de hipocondra (Hs), depresin (D) e histeria (Hy).
Emotividad
La afectividad propia del sujeto as como el estado afectivo propio del momento es un elemento de gran
relevancia en la gnesis y mantenimiento de la sensacin dolorosa.
Atencin-distraibilidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (22 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
La atencin es considerada como un proceso en el que las seales aferentes recogidas desde las distintas
modalidades sensoriales son combinadas para formar una representacin abstracta. As la atencin puede
acentuar o disminuir la experiencia de dolor en funcin que la barrera atencional se mantenga ms o
menos constante.
LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE
Factores culturales y sociales
Los estudios transculturales sobre el dolor crnico (Zborowski, Zola Wolfe y Langley) parecen coincidir
en que los patrones de conducta, las creencias y valores de grupo afectan el comportamiento individual
frente al dolor, en especial en lo que a las formas de expresin y comunicacin se refieren, as como al
modo de entender el dolor. As mientras que en ]a mayor parte de Occidente el dolor es considerado
como algo que afecta de manera importante al desarrollo normal de la persona, en muchas culturas
orientales se considera al dolor como algo inherente al ser humano, con lo que hay que convivir
diariamente del mejor modo posible.
Para Chapman el ambiente social juega un papel importante tanto en el control como en la cronificacin
del dolor (30). El ofrecimiento de pautas coml-ortamentales ante el dolor que pueden ser aprendidas y de
refuerzos o castigos sociales determinan o modulan la experiencia del dolor.
El papel de la religin en la concepcin del dolor est ntimamente relacionado con el factor cultural. En
las culturas religiosas que confieren al dolor crnico, en principio carente de significado, un
comportamiento finalista, los individuos ensalzan la transcendencia de su vivencia soportando mejor el
dolor.
Factores educativos
La forma de vivencia del dolor dentro del ncleo familiar se incorpora al proceso de socializacin del
nio y conforma las respuestas futuras de este que pueden ser ms o menos estereotipadas.
PSICOPATOLOGIA Y DOLOR CRONICO
Desde el punto de vista clnico psiquitrico el dolor crnico presenta una doble importancia. Por un lado
el paciente con dolor crnico esta sometido a una mayor incidencia de trastornos psiquiatricos (31,32).
Por otro, el dolor crnico puede ser la expresin sintomtica de un cuadro psiquitrico especfico; el
dolor psicgeno.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (23 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
Del 60 al 100% de los pacientes con dolor crnico presentan sntomas de un trastorno depresivo. De ellos
el 25% presentan criterios para ser diagnosticados de depresin mayor y la mayora de los restantes son
cuadros secundarios al dolor en s mismo (24). Desde otra perspectiva Merkey seala que el dolor
crnico es un sntoma destacado para el 50% de los depresivos. Para Stembach, el dolor crnico y la
depresin comparten muchas caractersticas similares. El enfermo con dolor crnico modifica los
conceptos sobre s mismo, presenta cambios de humor repentinos, est menos activo y ms encamado.
Existe una importante interrelacin entre la experiencia de dolor crnico y la ansiedad, hasta el punto que
algunos autores indican que el aumento de la ansiedad manteniendo constante la intensidad de dolor hace
calificar de insoportable su dolor, provocando un aumento de la ingesta de medicacin analgsica.
Aproximadamente en el 30% de los pacientes con dolor crnico se cumplen criterios DSM III-R para
diagnosticar un cuadro de ansiedad, generalmente ansiedad generalizada o pnico. De otro lado hay que
tener en cuenta que la preocupacin ante un proceso doloroso es en cierto grado normal. Algunos
pacientes con dolor crnico niegan cualquier tipo de preocupacin, miedo o nerviosismo. La negacin
patolgica de un sentimiento de ansiedad puede esconder un trastorno psictico, hipocondriaco, por
conversin, facticio o un trastorno de la personalidad (24).
El dolor psicgeno aparece en distintos cuadros clnicos a travs de diferentes mecanismos. Puede ser un
sntoma secundario, una disfuncin fisiolgica inducida por estmulos ambientales emocionalmente
significativos o ser un sntoma neurtico de conversin. Como expresin de un trastorno psicofisiolgico
puede implicar a muchos rganos entre los que seran ms comunes las cefaleas a tensin, la migraa
vascular, algunos casos de fibrositis, el colon espstico y el dolor lumbar (26).
El dolor crnico puede tener tambin un origen neurtico. En el dolor conversivo se utiliza la memoria
de un dolor inducido fsicamente para representar una idea que es experimentada como si se tratase de
una realidad. Este proceso incluye no solo la percepcin del dolor sino tambin las reacciones
psicolgicas que lo acompaan. El dolor de conversin se desarrolla cuando el paciente es incapaz de
resolver una situacin vital frustrante. Le permite la expresin de un deseo prohibido bajo una forma
reconocible para el paciente y a la vez le impone un sufrimiento por tal deseo. El paciente puede as salir
de una situacin vital perturbadora y adopta un nuevo modo de relacin, el de enfermo, que esta
perfectamente delimitado por la sociedad.
La CIE 10 diferencia el trastorno de dolor somatomorfo persistente como entidad nosolgica en la que
etipatognicamente los factores psicolgicos no deberan estar necesariamente involucrados,
diferencindolo de este modo de los cuadros psicofisiolgicos y conversivos. Para su diagnstico incluye
como criterios la queja predominante de la persistencia de un dolor intenso y penoso, sin que se
demuestre causa orgnica o fisiopatolgica que lo pueda explicar, o si existe el deterioro resultante es
desproporcionado con lo que cabra esperar (34).
Los trastornos psicticos y las demencias pueden presentarse con sntomas de dolor. El dolor ser de
naturaleza delirante a menudo con una distribucin y calidad extravagantes. Raramente el dolor ser el
nico sntoma y tambin es raro que sea sntoma de presentacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (24 of 29) [02/09/2002 04:20:40 p.m.]
Otras dos situaciones que desde el planteamiento clnico psiquitrico nos podemos plantear es si el
proceso doloroso esta dominado por la produccin intencionada o fingimiento de sntomas lgicos, bien
con un fin determinado (simulacin) o sin un propsito claro aparte de la necesidad intrapsquica para
mantener el rol de enfermo (trastorno facticio). En ambos casos una vez descartado un proceso orgnico
causal habr que recurrir a una historia clnica psiquitrica exhaustiva intentando descubrir conductas
similares en el pasado.
De otro lado, tanto los pacientes conversivos como los psicticos pueden presentar dolor crnico
patolgico la diferenciacin es difcil; los pacientes esquizofrnicos suelen negar el dolor o su
importancia. Esto es causa de un nmero extremadamente grande de perforaciones ulcerosas, rupturas
apendiculares, etc. Una exploracin fsica y psicopatolgica completa, teniendo presente que ante una
idea fija delirante o hipocondriaca el sujeto no esta dispuesto a que se le elimine la molestia, nos
permitir realizar un diagnostico diferencial evitando el riesgo vital aadido.
ACTITUD TERAPEUTICA DEL PACIENTE CON DOLOR
Es aceptado que el tratamiento del paciente con dolor crnico ha de ser multidisciplinario y debe abarcar
tanto el tratamiento sintomtico como el causal y el de los factores mantenedores. Como en cualquier
proceso que se extiende en el tiempo hay que prestar especial atencin al proceso de rehabilitacin que
permita al sujeto reintegrarse a una actividad lo ms normalizada posible (35,36).
El tratamiento analgsico como tratamiento sintomtico y de entrada debe estudiarse de forma
individualizada. Segn la naturaleza del proceso, las cualidades fsicas y psicolgicas de cada individuo
se realizara un tipo de terapia. Sin embargo, en todos los casos este tratamiento debe tener una cobertura
suficiente, indicarse en funcin del tiempo previsible de mantenimiento y en el caso de analgesia
qumica, prevenir dependencias. Entre los distintos tratamientos analgsicos disponibles utilizados hoy
en da junto con los tratamientos con analgsicos no opioides y los opioides, cabe citar la utilizacin de
anestsicos locales, las tcnicas con frmacos neurolticos, los bloqueos analgsicos locorregionales y los
bloqueos simpticos, la utilizacin de medicacin coanalgsica (antidepresivos, ansiolticos,
carbamacepina, corticoides...), la neuroestimulacin analgsica, las tcnicas quirrgicas y por ltimo un
conjunto de tcnicas de aplicacin ms especfica en el dolor crnico como son la acupuntura, la
iontoforesis, la fisioterapia y la relajacin.
Como en todos los problemas crnicos una parte importante de la estrategia teraputica ha de dirigirse a
los factores mantenedores que quedan configurados por el dilatado tiempo de evolucin. El grupo ms
importante de tales factores corresponde a los hbitos aprendidos, potencialmente desadaptativos, en
relacin con el dolor y a los ajustes que el paciente haya tenido que hacer en su estilo de vida. La actitud
rehabilitadora por tanto estar encaminada por un lado a aumentar la actividad fsica hasta un nivel
normal de acuerdo con la edad y sexo del paciente o sus limitaciones, normalizando su quehacer hasta
establecer unas condiciones de vida satisfactorias para l y para sus familiares y por otro a modificar las
relaciones familiares para que el paciente tenga menor necesidad para basarse en el dolor como medio de
control e interaccin social. Y por ltimo evitar la dependencia de los mdicos y hospitales procurando
reducir las quejas de dolor tanto verbales como conductales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (25 of 29) [02/09/2002 04:20:41 p.m.]
En esta actitud teraputico-rehabilitadora, el abordaje psicoteraputico del paciente juega un papel
estratgico fundamental. Las tcnicas que se pueden aplicar vendrn determinadas en cada caso por las
caractersticas que presente el dolor, por las circunstancias psicosociales del paciente y por la idoneidad o
no de su uso durante el proceso diagnstico y teraputico.
Las tcnicas de reduccin de ansiedad estn indicadas en aquellos pacientes en los que la ansiedad, la
sobrecarga de actividad, la contraccin muscular o el miedo son elementos significativos. Los
procedimientos ms utilizados son los mtodos de relajacin (relajacin progresiva de Jacobson y
entrenamiento autgeno de Schulz) y la desensibilizacin sistemtica.
Entre las tcnicas cognitivas utilizadas en el manejo del paciente con dolor crnico estn la
reestructuracin cognitiva, las tcnicas de coping y las tcnicas de resolucin de problemas. Estos
procedimientos constituyen una parte importante en el manejo del dolor, aunque no deben utilizarse
aisladamente sino acompaando a otro tipo de tcnicas psicolgicas para realzar el efecto de ambas.
La utilizacin del biofeedback se ha propuesto en el dolor crnico con el fin de romper el ciclo
dolor-tensin-dolor, evitando as las respuestas anticipatorias de ansiedad y cambiar la conceptualizacin
del paciente sobre su dolor, crendole la sensacin de que este es controlable. Aunque los resultados
obtenidos no son muy alentadores la experiencia de su uso en el dolor crnico no es demasiado extensa
todava.
Los procedimientos operantes aplicados al dolor crnico (introducidos por Fordyce) persiguen un triple
objetivo: 1.) Reducir o eliminar, si se puede las conductas de dolor. 2.) Incrementar los niveles de
actividad y las respuestas adecuadas en el tratamiento del dolor. 3.) modificar las contingencias sociales
de las conductas del dolor, incrementando las adecuadas y eliminando las inadecuadas.
La psicoterapia psicodinmica, cuando se utiliza en unin de otros mtodos de tratamiento puede
producir un beneficio significativo, sobre todo si descubre revelaciones interpersonales que contribuyen a
la conducta de dolor. El formato ms utilizado es el de la psicoterapia breve, con 10 a 20 sesiones
mximo una o dos veces a la semana o incluso con una frecuencia menor.
La terapia familiar y la terapia grupal estn indicadas cuando los problemas familiares o sociales son
determinantes de buena parte del problema de dolor crnico o las exigencias y comportamientos del
paciente han desestructurado su dinmica familiar y/o relaciones sociales.
Finalmente se debe aclarar que el fin ltimo de cualquier programa teraputico es la rehabilitacin del
paciente, cuando todos los mtodos fallan hay que ensearle a vivir con su dolor. No es fcil y ah entra
en juego la capacidad, habilidad y paciencia del mdico para conseguirlo.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (26 of 29) [02/09/2002 04:20:41 p.m.]
1.- Sierra A. Y Torres A. Enfermedades crnicas. Epidemiologa y prevencin de las enfermedades
cardiovasculares. En Piedrola (ed.). Medicina preventiva y salud pblica. Salvat, Barcelona, 1988,
691-704.
2.- Beneit PJ. La enfermedad crnica, en Psicologa de la salud. JM Latorre, Ed. Tebar, Albacete,
1987,206-218.
3.- Engel G. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196, 11291136.
4.- Lan P. Concepto de salud y enfermedad. Diagnstico de enfermedad. En Balcells et al.(eds.).
patologa General, tomo I, Toray, Barcelona, 1978, 9-27.
5.- Novel G, M T Lluch y Rourera A. Aspectos psicosociales del enfermo crnico, en Enfermeria
Psicosocial vol.II. Salvat, Barcelona, 1991, 239-241.
6.- Davison DM. Return to work after cardiac events: A review. J Card Reabilitation, 3, 60-69.
7.- Salvador L y Leonsegui I. Diagn6stico y tratamiento psiquiatrico del paciente cr6nico en unidades de
atenci6n primaria, en El paciente cr6nico y la medicina primaria. Ed. Fundacin Valgrande, Madrid
1992, 113-138.
8.- Kahana R.J. y Bibring GL. Personality types in medical management. En Zinberg, E.N. (Ed.),
Psychiatry and medical practice in a general hospital. Nueva York: Internatinal Universities Press, !964,
103-123.
9.- Moor L. Elementos de Psicologamdica en la prctica cotidiana.Ed Toray, Barcelona, 1973.
10.- Moos R. y Solomon G. Personality correlates to the degree of functional incapacity of patienswith
physical disease. J Chron Dis, 1965, 18, 1019-1038.
11.- Wright B. Spread in adjustment to disability. Bull Med Clin, 1964, 28, l98-208.
12.- Pless B y Nolan t. Revision, replication and neglect research on maladjustment in chonic illness. J.
Child Phychol. Psychiat. 1991, vol32,n2,347-365.
13.- Gald6n MJ y Andreu Y: El concepto de conducta de enfermedad y sus diferentes campos de
aplicaci6n, en Psicologa de la salud y estilos de vida. Promolibro, Valencia, 199l, 247-276.
14.- Wells KB, Golding JM, Burnam MA. Psychiatric disorder in a sample of general population with
and without Chronic medical condition. Am J Psychiatry, 1988, 145, 976-98l.
15.- Burvill PW. The epidemiology of psychosocial disorders in general medical settings. En
16.- Frank RG, Chaney JM, Clay DL, Shutty MS, Beck NC, Kay DR, Elliott TR y S. Grambling.
Dysphoria: a major symptom factor in persons with disability or chronic illness. Psychiatry res. 1992
Sep. 43 (3): 231-241.
17.- Lobo A, Esquerra J, Gmez F, Sala JM y Seva A. El mini-examen cognoscitivo: un test sencillo y
prctico en pacientes mdicos. Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr, 1979, 189-202.
18.- Salvador L, Lluch J, Cirera E. Aspectos psiquitricos de las enfermedades por VIH. Monograf~as de
psiquiatra. 1990, 13, 48-52.
19.- Derogatis LR, Morrow GR, Fettig J, Penman D, Piajetski S, Schmale AM y Henrichs M. The
prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA, 1983, 249 (6), 751-757.
20.- Hammerschlag E. Psiquiatra aplicada a la Medicina Interna, en Psicologa de las enfermedades
orgnicas. Bellak L.(Ed.) Horme, Buenos Aires, 1965.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (27 of 29) [02/09/2002 04:20:41 p.m.]
21.- Weisman AD, Sobel JH. Coping with cancer though self-instruction. A hypotesis . Hum Stress,
1979, 5, 3-8.
22.- Breuer J y Freud S. Studies on Hysteria. In Standard, Vol 2(ed y trans Strachey J), Hogath Press,
London.
23.- Engel G. Psychogenic pain and The pain-prone patient. Am J Medicine, l955, 899-918.
24.- Bouckoms A y Hackett PT. El paciente con dolor: evaluaci6n y tratamiento, en Cassem NH. (Ed.)
Psiquiatria de enlace en el Hospital general. Diez de Santos, Madrid, 1994, 47-83.
25.- IASP subcommittee on Taxonomy. Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Pain,
1979, 6, 249-252.
26.- Frederic T. Kapp MD. El dolor psicgeno. Tratado de psiquiqtria Freedman, Kaplan y Sadok.
Salvat, Barcelona, 1982.
27.- Penzo W. El dolor crnico Aspectos psicolgicos. Martinez Roca, Barcelona, 1989.
28.- Melzack R y Casey KL. Sensory, motivacional and central determinants ot pain: A new conceptual
model. En Kenshalo (ed.): The Skin Senses. Springfield: C.C. Thomas, 1968.
29.- Loeser JD. A definition of pain. University of Washigton Medicine, 7, 3-4.
30.- Llorca G, Manzano JM, Sanchez JL y Diez MA. Dolor, angustia y sufrimiento, en Seva Daz A
(Ed.) Psicologa mdica. INO Reproduciones, 1994.
31.- Chapman CR. Pain, perception and illusion. En R. A. Sternbach (Ed.). The psycology of pain. New
York: Raven Press,1986.
32.- Barsky AJ. Patiens who amplify boidily sensations, en Medical Phychiatry, Theory and practice, vol
1 y 2,Garza Trevio ES, Word Scientific, New Jersey, 1989.
33.- Elton NH, Hanna MMH y Treasure J. Coping with Chronic Pain Some Patiens Suffer More. Br J
Psychiatry, 1994, 165, 802-807.
34.- OMS. Dcima revisi6n de la clasificaci6n internacional de llas enfermedades.CIE 10, Meditor,
Madrid, 1992.
35.- Barra T. Aspectos psicosociales del dolor. En Estudio y tratamiento del dolor agudo y crnico I.
ELA, Madrid, 19994, 165, 802-807.
36.- Barcia D y Martnez A. Estudio y tratamiento del dolor. Roche. SA. Murcia, 1987.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Cassem N.H. Psiquiatra de enlace en el Hospital general. Diez de Santos, Madrid, 1994, 47-83.
El libro dirigido por el Dr. Cassem es un exaustivo tratado de psiquiatra de enlace en el que se estudian,
entre otros, los factores psicolgicos y sociales de la enfermedad medica, los sntomas somticos de
origen psicolgico, las reacciones psiquitricas en el curso de afecciones fsicas, as como aspectos
clnicos, diagnsticos y teraputicos.
2.- Penzo W. El dolor crnico Aspectos psicolgicos. Martnez Roca, Barcelona, 1989.
La Dra. Willma Penzo presenta una gua para el diagnostico y tratamiento psicolgico de los cuadros de
dolor crnico, describiendo adems sus principales procedimientos y las bases tericas que los sustentan.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (28 of 29) [02/09/2002 04:20:41 p.m.]
3.- Muriel CY, Madrid JL. Estudio y tratamiento del dolor agudo y crnico I. ELA, Madrid, 1994, 165,
802-807.
En el tomo I de esta obra, adems de consideraciones generales, anatmicas, neurofisiolgicas, clnicas,
diagnsticas y teraputicas del dolor agudo y crnico, se incluye un amplio captulo sobre los aspectos
psicolgicos del dolor.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n7.htm (29 of 29) [02/09/2002 04:20:41 p.m.]
7
8. TRASTORNOS POR ESTRES
Autor: S.Pea Albarracn
Coordinador: J.L. Gonzlez de Rivera, Madrid
BREVE PSICOPATOLOGIA SOBRE EL ESTRES
La palabra estrs fue empleada por primera vez en un contexto cientfico en 1911, por Walter Cannon,
quien descubri la influencia de factores emocionales en la secrecin de Adrenalina. Cannon, estudiando
este efecto, desarroll el concepto de reaccin de lucha o huida y otro concepto fundamental, el de
homeostasis, basado en la ley fisiolgica general que formul Claude Bernard: "La constancia del medio
interno es la condicin indispensable de la vida autnoma". Cannon llam homeostasis a los procesos
encargados de mantener esa constancia, y estrs a todo estmulo susceptible de provocar una reaccin de
lucha o huida.
Fue H. Selye en 1936, quien defini el estrs como la respuesta inespecfica del organismo a toda
exigencia hecha sobre l, cambiando el concepto de Cannon que lo defina como estmulo y no como
respuesta.
En sus estudios Seyle administr diversos txicos a animales de experimentacin, observando una
respuesta estereotipada y uniforme consecuencia de la produccin masiva de corticoesteroides. As
determin que si el estmulo estresante persiste, aparece el sndrome general de adaptacin, definido
como la suma de todas las reacciones inespecficas del organismo consecutivas a la exposicin
continuada a una reaccin sistmica al estrs.
Combinando los enfoques de Cannon y Selye, Gonzlez de Rivera (1979, 1980) formula la siguiente Ley
General del Estrs: "cuando la influencia del ambiente supera o no alcanza las cotas en las que el
organismo responde con mxima eficiencia, ste percibe la situacin como peligrosa o desagradable,
desencadenndose una reaccin de lucha-huida y/o una reaccin de estrs, con hipersecrecin de
catecolaminas y cortisol". H. Selye reconoca implcitamente esta interpretacin, cuando introdujo los
conceptos de eustress y distress, correspondindose el primero con la respuesta a la estimulacin idnea
y el segundo con la respuesta a la estimulacin excesiva o insuficiente.
El concepto de trauma psquico, que fue desarrollado desde un campo muy distinto, ha terminado por
converger con el de estrs. Breuer y Freud (1893), lo definieron inicialmente como "toda experiencia
evocadora de emociones desagradables". Posteriormente, esta definicin fue elaborada y expresada en
trminos ms generales: "una experiencia es traumtica cuando, en un corto lapso de tiempo produce una
sobrecarga de excitacin neuronal que no puede ser disipada de la manera habitual dando como resultado
alteraciones permanentes en la distribucin de la energa psquica" (Freud, 1916). Con ligeras variantes y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (1 of 16) [02/09/2002 04:21:56 p.m.]
adaptaciones, la concepcin freudiana del traumatismo psquico es todava vlida, aunque es
ampliamente reconocido que traumas mnimos, incapaces de desbordar aisldamente los mecanismos
psicolgicos de defensa, puede conducir a efectos patgenos si se acumulan o actan de manera repetida
e insistente. El paralelismo con el estmulo estresante es tan marcado, que Gonzlez de Rivers (1981)
define el trauma psquico como todo estmulo que exige un esfuerzo de los mecanismos psicolgicos de
defensa o como el estmulo especfico desencadenante de la reaccin de estrs psicolgico.
Mason en 1971 a raz de diversas experiencias en monos, afirma que la activacin de la corteza
suprarrenal es secundaria a la reaccin psicolgica del sujeto frente a unestmulo desagradable y no
necesariamente al estmulo en s.
Destaca ah la importancia de factores emocionales en la respuesta de estrs, determinando la
homogeneidad de respuesta ante estmulos distintos susceptibles de provocar reaccin emocional. Es
decir, la interpretacin de un estimulo como nocivo es lo que determina la activacin del eje simptico
mdulo-adrenal y del eje hipofiso-cortico-adrenal. La secrecin de catecolaminas desempea un papel
fundamental en la regulacin general del organismo, y acta como regulador del comportamiento, de la
secrecin neuroendocrna y del sistema circulatorio. Tambin a nivel central se ve aumentada la
secrecin y metabolismo de diversas sustancias neuro-transmisoras fundamentalmente por inhibicin y
activacin de la MAO.
Paradjicamente, la ausencia de estmulos tambin puede ser estresante. Tygranyan (1976) demostr
mediante experiencias en soldados rusos a los que mantuvo en reposo en cama durante siete semanas,
que una vez satisfechas las necesidades de descanso, el reposo absoluto constituye una situacin de estrs
tan importante como el ejercicio moderado. Adems del estrs fisiolgico descrito por Selye, otros
autores como Engel (1962) se preocuparon de la definicin del estrs psicolgico, "un proceso originado
tanto en el ambiente exterior como en el ambiente interior de la persona que implca un apremio o
exigencia sobre el organismo cuya resolucin o manejo requiere el esfuerzo de los mecanismos
psicolgicos de defensa antes de ser activado ningn otro sistema".
Debemos considerar que en ocasiones un trauma puede no ejercer efectos inmediatos, pudiendo aparecer
una intensa reaccin tarda, este fenmeno o trauma retrospectivo obedece a dos mecanismos
fundamentales, el primero es la retencin en la memoria de un significado que es comprendido ms tarde,
en el segundo mecanismo los efectos del trauma son inmediatos, evocando una intensa accin defensiva
del organismo, esta defensa se constituye en una regresin masiva de la calidad traumtica del evento y
hace que no aparezcan manifestaciones del estrs, excepto un aire distrado e indiferente que es
facilmente reconocible como patolgico. La representaciones mnsicas de la experiencia permaneceran
encapsuladas fuera de la conciencia y un fallo en la represin enfrentara al individuo bruscamente con
los contenidos reprimidos. Este es el caso de ciertas reacciones de duelo que se presentan aos ms tarde
cuando la reaccin inmediata haba sido mnima o ausente. Tambin es interesante el conocimiento del
estmulo simblico en la formacin del estrs psquico, un estmulo indiferente puede adquirir cualidad
traumtica en virtud de su similitud o asociabilidad con otra circunstancia naturalmente estresante. En
palabras de Gonzlez de Rivera (1980) "un estmulo simblico no es activo en s mismo sino en funcin
de aquello a lo que se asocia o que representa".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (2 of 16) [02/09/2002 04:21:56 p.m.]
CONSTITUCION, EXPERIENCIA TEMPRANA Y RESISTENCIA
AL ESTRES
La resistencia a las experiencias desestabilizadoras depende de un factor gentico y de un factor
adquirido, el primero est ntimamente ligado a la constitucin del individuo, demostrado en los trabajos
de Seguin (1950) y Poledrata (1976). El factor adquirido se foria s/t en las experiencias tempranas del
individuo con el medio y la madre. En los primeros meses de vida, la madre y el nio funcionan como
una unidad, y aqu se irn troquelando las potencialidades definitivas del nio que se desarrollan hasta su
total maduracin. Desde el punto de vista de la teora del aprendizaje las primeras percepciones infantiles
determinaran como han de ser percibidos los sucesos posteriores de la vida, formndose tambin las
pautas de respuesta psicofisiolgica que se repetirn posteriormente ante estmulos similares.
Podemos asegurar que las relaciones tempranas satisfactorias permiten la creacin de una resistencia
especial a la adversidad y las enfermedades (Winnicot). Es lo que Saul (1970) llam el apoyo interno.
CLINICA
La actuacin sobre el individuo del estrs favorecer la presencia de dos tipos de patologa, la
enfermedad psicosomtica caracterizada por la existencia de alteraciones orgnicas comprobables por
medios clnicos o complementarios, cuya investigacin etiolgica no es capaz de demostrar una causa
clara y donde parece de relieve la existencia concomitante de factores psicolgicos estresantes que
desempean un papel importante en la causalidad del proceso.
El trmino psicosomtico fue introducido por Heinroth en el siglo XIX y ha recibido la atencin de
investigadores como Cannon, la escuela de la medicina cortico-visceral (Paulov, Bykov, etc.), Hans
Selue, Holmes, Rahe, etc. Ya Freus desde la perspectiva psicoanaltica era consciente de la influencia de
los factores psicgenos en las enfermedades orgnicas, siendo otros los psicoanalstas se introdujeran
mas en el estudio de la enfermedad psicosomtica.
El estudio y la evolucin del concepto de la enfermedad psicosomtica se ha apoyado en varias teoras.
En un principio los formularios psicodinmicos intentaron establecer las bases de la etiologa con
formulaciones como la teora de la especificidad de la personalidad, cuyo principal representante es
Dunbar que en 1943, trat de establecer una serie de perfiles de personalidad que se correlacionaran con
una patologa concreta. La teora de la especificidad de conflictos, de Alexander (1952) la que seala que
cada estado emocional tendra su correspondiente sintomatologa fisiolgica y la teora de la
inespecificidad de los conflictos en la cual aparecen en los antecedentes de los enfermos psicosomticos
conflictos infantiles diversos que de forma inespecfica seran los responsables de la patologa orgnica
posterior, existiendo un factor comn: la frustracin afectiva durante la primera infancia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (3 of 16) [02/09/2002 04:21:56 p.m.]
Un cambio relativamente reciente, es la aceptacin de la enfermedad psicosomtica como enfermedad de
adaptacin al estrs, diversos investigadores, prescindiendo de las formulaciones psicodinmicas, han
dirigido su atencin hacia los relaciones existentes entre el ambiente, las circunstancias sociales, los
cambios vitales y el inicio o desencadenamiento de determinadas enfermedades, entre otras, destacan las
ya mencionadas Selye (sndrome general de adaptacin) y Cannon (estrs). Holmes y Rahe y su estudio
sobre la incidencia de los (life events) y su repercusin en la salud del individuo, Henry y Stephens
aportan sus apreciaciones sobre la respuesta del individuo dependiendo de la interaccin de factores
genticos, experiencias tempranas y el Rol del individuo dentro de su grupo y el apoyo social que recibe.
Marty introduce el concepto de pensamiento operativo y la alexitimia y la personalidad psicosomtica
como resultado de ambos factores.
Conclusiones etiopatognicas
Si bien la atencin al estudio de la enfermedad psicosomtica como resultado de la incidencia del estrs
sobre el individuo es amplia, sigue siendo escaso el conocimiento sobre su etiologa y patogenia, pero
debemos destacar hechos que presentan aceptacin y unanimidad general, podemos resumirlos como:
- Estmulos ambientales (excesivos, insuficientes, especiales.
- Constitucin, predisposicin gentica.
- Experiencias tempranas y aprendizaje previo.
- Recursos personales frente a la agresin.
- Soporte social.
- Respuesta del ambiente al sntoma psicosomtico (posibles ganancias secundarias, etc.).
- La pluricausalidad de importancia fundamental.
Estos factores actuaran sobre diversas estructuras orgnicas (neuronales, metablicas, bioqumicas y
estructurales) que produciran los consiguientes cambios patolgicos que en su conjunto son
considerados como la enfermedad psicosomtica, Hoy podemos destacar la incidencia del sistema
inmunolgico, el SNC, las vas metablicas, endocrinolgicas y neurolgicas que por mecanismos an
no bien conocidos son los principales responsables de las distintas patologas que enumero a
continuacin:
Alteraciones cardiovasculares
- Prolapso de la vlvula mitral.
- Patologa coronaria e infarto de miocardio.
- Hipertensin esencial.
Trastornos respiratorios
- Sndrome de hiperventilacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (4 of 16) [02/09/2002 04:21:56 p.m.]
- Asma.
Trastornos inmunitarios
- Trastornos alrgicos (asma, urticaria y reace de inmunidad tarda).
- Cncer (st de cervix, linfomas, leucemias, mama y pulmn).
- Trastornos autoinmunes (T. Hashimoto, LES, artritis reumatoide, miastemia gravis).
Trastornos gastrointestinales
- Clon irritable - enfermedad de Crohn.
- Ulcera pptica - colitis ulcerosa.
Trastornos cutneos
- Prurito. Psoriasis. Hiperhidrosis, Dermatitis atpica. Urticaria.
Trastornos del tejido conjuntivo
- Artritis reumatoide.
Trastornos endocrinos
- Pancreticos: hipoglucemia. Diabetes Mellitus.
- Tiroideos: Hiper e hipotiroidismo.
- Paratiroideos: Hiper e hipoparatiroidismo.
Dolor crnico
Este podra ser el resumen de los problemas clsicamente denominados psicosomticos, adems
tendremos en cuenta la existencia de otros grupos de patologa que se acompaan de sntomas
psiquitricos y que se clasifican ms concretamente en el grupo de "factores psicosociales que afectan al
estado fsico". DSM-III.R, son factores que influyen en la manifestacin del trastorno biolgico pero que
de una forma rigurosa no pueden denominarse psicosomticos.
Trastornos de adaptacin y trastornos por estrs postraumtico
Siguiendo con las manifestaciones clnicas de los trastornos ocasionados por el estrs nos encontramos
con el otro gran grupo, el de la patologa propiamente psiquitrica o preferentemente psquica.
Durante y posterior a la segunda Guerra Mundial, Kalinowski (EE.UU.) y otros investigadores Guillerpie
(U.K.) se dedicaron a estudiar los cuadros de desestructuracin psicolgica producido en una situacin de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (5 of 16) [02/09/2002 04:21:56 p.m.]
estrs mximo como es el momento de la batalla y las horas previas, llegando a la conclusin que se
producan alteraciones que no correspondan a los cuadros clnicos descritos hasta entonces. En EEUU,
se lleg a determinar que aproximadamente un 49% de licenciamientos en la armada se deban a
problemas psiquitricos, no obstante, en pases ms afectados por los hechos de guerra los problemas
neuropsiquitricos fueron menos evidentes, Penfield describi este hecho en sus trabajos de Rusia. En
Inglaterra, Gillespie observ que los efectos de los bombarderos de la aviacin parecan afectar la salud
mental de la poblacin civil de un modo apenas perceptible, de hecho se comprob que los nios
evacuados tenan mayores problemas que los que permanecan bajo el riesgo de los bombarderos. En
Alemania, Bonhoeffer y cols, creyeron que la neurosis de guerra era provocada por mecanismos
psicolgicos secundarios, como el deseo de escapar del peligro y la eventual obtencin de
compensaciones, dinmica por otra parte similar a la generadora de neurosis en tiempos de paz. Y
llamaron la atencin sobre el hecho que durante la primera Guerra Mundial las neurosis fueron
frecuentes entre los soldados alemanes en Verdum, pero no se apreciaron en los prisioneros aliados de
esa zona, Levin a su vez descubri la incidencia alta de neurosis entre los ingleses combatientes en esa
zona y la no existencia entre los prisioneros alemanes. Esta reflexin llev a los alemanes a suponer que
una atmsfera de inters pblico sobre las nerosis redundara en una mayor proclividad a que apareciesen
sntomas en las personas potencialmente neurticas. La experiencia general del ejercito alemn seala
que los sntomas que solan manifestarse en los momentos de peligro, rara vez aparecan en el trascurso
del combate y detectaron que la mayora de casos detectados eran reacciones depresivas, con apata y
quejas psicosomticas. En general se supuso que un importante factor preventivo contra las neurosis de
guerra era la actitud poco amistosa hacia los soldados que se mostraban dbiles o con crisis nerviosas. En
Francia Carnavin demostr que en este ambiente el sufrimiento grupal es ms fcil de llevar que el
individual, si alguien padece algn sntomas, los dems tienden a recibirlo con pocas muestras de
simpata lo cual anula la posibilidad de beneficio secundario. En lneas generales es lcito proponer que
en estado de emergencia el grupo se convierte en una estructura ms importante que el individuo. En esta
misma lnea Kardinel y Spiegel en USA, condenaran la baja mdica y el otorgamiento de pensiones y
recomendaran que la neurosis fuera tratada antes de declarar intil o enfermo al sujeto y antes que el
beneficio secundario se convirtiera en un problema crnico e intratable.
Durante una situacin de guerra, nos encontraramos con situaciones distintas que daran lugar a cuadros
psicopatolgicos distintos, en el momento del combate, en los momentos inmediatamente anteriores, y en
la situacin posterior., Durante la situacin previa, el silencio, la aparente ausencia de seres humanos y
las fantasas sobre el enfrentamiento, abonan el terreno para que aparezcan sentimientos de ansiedad, que
se incrementan por la inactividad de la espera tensa, un antdoto para combatir esta situacin emocional
consisti por parte del general Patton de ataques contnuos para precipitar la terminacin del combate,
esta actividad reforzara el sentimiento de participacin grupal y de control, disminuyendo la
sintomatologa, incluso se ha comentado por quienes han participado en una persecucin al enemigo la
existencia de un potente efecto liberador asociado a la actividad fsica.
Antes de la batalla los soldados noveles tienen una apreciacin racional de los peligros a los que se van a
exponer, despus su actitud cambia. Las experiencias sufridas les desencadenan sentimientos de
"aprehensin y fantasas" de muerte o daos fsicos, despus del combate son observables diversos
patrones de conducta, quizs el momento ms llamativo es la extraordinaria fatiga fsica, apata y escasa
reactividad a los estmulos, como variante se puede apreciar irritabilidad o a veces euforia moderada e
hiperreactividad con locuacidad excesiva. Durante la situacin extremadamente estresantes del
enfrentamiento se producen reacciones psicosomticas la mayora de las cuales caben incluirlas en la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (6 of 16) [02/09/2002 04:21:56 p.m.]
categora de hiperreactividad del sistma nervioso autnomo, y se acompaan de tensin muscular "duro
como una piedra", y "no puedo relajarme", son expresiones verbales frecuentes aparecen las cefaleas de
tensin moderadas, el trmino "congelacin" es frecuentemente empleado a propsito de sensacin de
inmovilizacin temporal durante los momento de mayor estrs, y se pueden evidenciar sacudidas o
temblores musculares. En general todas estas reacciones son ms frecuentes cuando no existe una
adecuada actividad y el individuo es obligado a permanecer pasivo ante el estrs del combate, toda esta
sintomatologa es favorecida cuando los mecanismos de identificacin grupal no existen y no se
evidencian objetivos claros, las actitudes paternalistas del mando alientan el beneficio secundario que
cronifica la enfermedad haciendo al individuo irrecuperable para sus funciones. Por contra en algunos
soldados el sentimiento grupal y la conciencia de grupo son suficientemente intensos como para reforzar
sus defensas psicolgicas. Estas exigen conformidad con la moral y la tica social y empujan al individuo
al cumplimiento de su deber con el fin de mantener la autoestma y evitar el autorreproche. El individuo
acaba identificndose con el grupo que le rodea cuyos miembros han de hacer frente a problemas
similares, estableciendo vnculos que hacen propios los intereses de la comunidad con el consiguiente
descenso en las lamentaciones de su propia situaciones y hacindolo ms impermeable a la situacin
traumatizante.
Situacin actual nosolgica
En el momento actual tanto el CIE-10, como el DSM-R han includo las reacciones en estrs dentro de
los grupos F40-F48 (Trastornos neurticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas.
CIE-10) y 309.89-T por estrs postraumtico y T. adaptativo en sus diversas formas DSM-III-R.
En el CIE-10 aparecen los trastornos identificados por su sintomatologa y curso y adems por uno u
otros de los factores siguientes: antecedentes de un acontecimiento biogrfico, excepcionalmente
estresante capaz de producir un estrs agudo o la presencia de un cambio vital significativo que da lugar
a situaciones desagradables persistentes que llevan a un T. de adaptacin. Aqu el estrs es un factor
necesario e imprescindible para la aparicin del cuadro clnico, la sintomatologa aparece como una
consecuencia directa de un estrs agudo o una situacin traumtica sostenida, de forma que en su
ausencia no se hubiera producido el trastorno. Estos trastornos han de ser considerados como la
expresin de una mala adaptacin a situaciones estresantes graves o continuadas en las que existe una
interferencia con los mecanismos de adaptacin normal y por lo tanto llevan a un deterioro del
rendimiento social.
Gonzlez de Rivera en su revisin de 1991 considera la patologa secundaria al estrs clasificable de la
forma siguiente:
Reacciones a estrs agudo
Se tratar de un trastorno transitorio de gravedad importante que aparece en un individuo sin otro
trastorno mental aparente como respuesta a un estrs fsico o vital excepcional y que por lo general
remite en horas o das, para diagnosticarlos debe existir una relacin temporal clara e inmediata entre el
impacto de un agente estresante excepcional y la aparicin de los sntomas los cuales se presentan de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (7 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
forma inmediata. Los sntomas son muy variables, generalmente aparece un primer momento de
alteraciones en el campo de la conciencia, atencin y capacidad para asimilar estmulos y orientacin,
pudiendo llegar el estupor disociativo o a una situacin de gran agitacin o hiperactividad, generalmente,
estn presentes los sntomas vegetativos de la crisis de pnico y tienen una duracin de minutos o como
mucho dos o tres das.
En la aparicin de la sintomatologa juega un papel importante la vulnerabilidad y la capacidad de
adaptacin individual, ya que no todas las personas sujetas a una situacin de estrs excepcional
presentan estos trastornos.
T. de estrs postraumtico
En la forma crnica de (SEPT) es la situacin clnica ms caracterstica de alteracin psquica producida
por un episodio suficientemente estresante para alterar el equilibrio mental, la sintomatologa
especialmente el entumecimiento psquico puede presentarse poco despus del suceso causal
instaurndose los dems de forma progresiva, insidiosa o repentina, generalmente en un lapso de tiempo
no superior a unos pocos meses, el cuadro clnico completo se caracteriza por entumecimiento psquico,
tendencia involuntaria a revivir el trauma, hiperreactividad simptica neurovegetativa, anhedonia,
alteraciones en la capacidad de respuesta al medio y evitacin de situaciones y actividades evocadoras
del trauma. En algunas ocasiones pueden presentarse estallidos dramticos y agudos de miedo, pnico,
agresividad generalmente desencadenada por estmulos que evocan un repentino recuerdo del trauma, o
de la reaccin original ante l.
No es raro que se acompae adems de alteracin del sueo y estados depresivos ansiosos. El
diagnstico no debe realizarse si la alteracin es menor a un mes, los traumas que desencadenan estas
reacciones ms frecuentemente son amenazas graves para la propia vida o la integridad personal, grave
peligro para algunos de los hijos, cnyuges o parientes cercanos o amigos, tambin la destruccin sbita
del propio hogar (catstrofes naturales) o la observacin de como otra persona se lesiona gravemente o
muere como resultado de un accidente o violencia fsica.
La accin traumtica se puede experimentar en solitario o en grupo y el tipo de desastre puede ocasionar
el trastorno frecuentemente (exposicin a torturas) o slo ocasionalmente como es el caso de los
desastres naturales o los accidentes de coche, adems la clnica puede ser distinta dependiendo de la edad
del sujeto expuesto, los nios pueden permanecer mudos o negarse a hablar del trauma, en stos adems
los sueos desagradables en relacin con el episodio traumtico pueden presentar un contenido
manifiesto absolutamente distinto del latente, en algunos nios tambin se puede presentar una sensacin
de prdida de futuro con frecuentes manifestaciones verbales sobre la imposibilidad de formar una
familia o de estudiar una carrera. La somatizacin en forma de dolores de cabeza o molestias
abdominales tambin es frecuentes en stos.
En algunos adultos adems de los sntomas capitales se puede apreciar una alteracin afectiva de
gravedad suficiente para ser considerada como una afeccin concomitante, las alteraciones de la
conducta y el manejo de los impulsos son evidentes apareciendo agresividad o conductas impulsivas
inexplicables, en las experiencias grupales describen sentimientos de culpa en relacin a los individuos
que no han sobrevivido, en este tema concreto la literatura actual presenta innumerables ejemplos en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (8 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
vctimas supervivientes de campos de concentracin o sometidas a interrogatorios sdicos.
El entumecimiento psquico puede presentarse en un grado mnimo como leve aturdimiento o
ensimismamiento o con desinters, apata, hipoprosexia, alteraciones numricas, fenmenos disociativos
y dficit en las relaciones interpersonales. Este sntoma se manifiesta como desapego y desinters por los
dems, prdida de la capacidad emptica e inhibicin de la experiencia de intimidad.
La tendencia involuntaria a revivir el trauma se experimenta en varias modalidades, siendo la ms simple
y generalizada la intrusin de ideas, imgenes y recuerdos relacionados con el trauma, tanto en estado
vigil como durante el sueo en forma de pesadillas recurrentes, en ocasiones la revivencia es an ms
traumtica con fenmenos alucinatorios o pseudoalucinatorios y flashbacks disociativos que llevan al
enfermo a reaccionar y comportarse como si estuviera de nuevo en medio de la situacin traumatizante,
de manera anloga hay un trastorno cognitivo con desviacin de la inercia asociativa hacia contenidos
traumticos, -la visin de unas artsticas rejas ornamentales puede desencadenar todo un flashbacks
disociativo en un exprisionero- y como consecuencia de sto aparecen las conductas de evitacin,
pudiendo llevar el paciente una vida normal y una relativa sensacin de salud si estos mecanismos son
eficaces, este tipo de conducta de evitacin a veces pueden empeorar otros aspectos del sndrome como
es el aislamiento social, el retraimiento y el abandono de las actividades profesionales.
En otro orden la hiperactividad simptica se acompaa de aumento generalizado de la vigilancia,
predisposicin a las reacciones de sobresalto, dificultad para conciliar el sueo con despertares precoces
aadidos, sensacin de angustia y tendencia a las disfunciones vegetativas como diaforesis, taquicardia y
diarrea.
SEPT atpico: Es una forma clnica de descripcin reciente que solo se diferencia de la habitual en que
los fenmenos de repeticin involuntaria de la experiencia traumtica no son de tipo cognitivo o
emocional, sino somtico. El trauma causante suele ser una intoxicacin involuntaria severa, un
accidente laboral o incluso la exposicin repetida pero poco intensa a txicos industriales (Scholtenfeld,
1985). El paciente reexperimenta estados somticos y sntomas fsicos que estuvieron presentes en el
momento de la intoxicacin o lesin original, con frecuencia desarrollan una incapacidad laboral
secundaria y son diagnosticados erroneamente de trastorno somatoforme. Una proporcin importante de
los enfermos considerados como afectos de neurosis de renta (Guimon, 1975) pueden pertenecer a esta
nueva categora diagnstica.
SEPT retardado: En ocasiones la circunstancia traumtica puede no ejercer efectos inmediatos
provocando sin embargo una intensa reaccin tarda con un periodo libre de sntomas que puede llegar a
aos, el mecanismo atiende a dos formas etiopatognicas, en el primer caso denominaremos traumama
retrospectivo en una situacin consistente en la retencin en la memoria de un suceso en apariencia
vanal, pero donato de un gran poder traumatizante que permanece oculto y no es comprendido hasta ms
tarde, la segunda forma es lo que denominamos trauma postpuesto que consiste en la represin masiva,
inmediata y persistente de la calidad traumtica del acontecimiento, aqu los efectos del trauma estn
presentes desde el primer momento pero la reaccin psicolgica no ser aparente hasta despus de un
cierto tiempo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (9 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
En el proceso de respuesta habitual ante situaciones traumticas intensas, la integracin cognitiva de una
situacin altamente innusual se acompaa de unos instantes de inhibicin, tras los cuales el sujeto
despliega sus respuestas caractersticas que pueden ser apropiadas, inapropiadas o patolgicas, en los
traumas de efectos retardado la intensidad y duracin del estado inicial de shock son tan exagerados que
el sujeto no parece reaccionar, adoptando un aire distrado e indiferente, que puede confundirse con valor
y entereza, es frecuente esta situacin en momentos de duelo, debiendo sospechar una inhibicin del
proceso de neutralizacin traumtica cuando algn pacientenos relata ejemplos de sus entereza ante
situaciones traumticas (Gonzlez de Rivera, 1981). La representaciones nmmicas de la experiencia
permanecen encapsuladas fuera de la consciencia sin provocar ninguna reaccin hasta que un fallo de los
mecanismos de represin enfrenta bruscamente al sujeto con los aspectos traumticos reprimidos,
desencadenndose la respuesta psicosomtica de forma aguda y total.
Evolucin y pronstico
En los estudios de seguimiento de grandes masas de poblacin sometidas a los efectos del SEPT se
demuestra que la sintomatologa va remitiendo con el tiempo, sin embargo en la clnica del paciente
individual esta disminucin no es tan clara, existiendo una proporcin an no bien determinada de
sujetos especialmente en los que desarrollaron formas menores o incompletas del SEPT experimentan
una reduccin de los sntomas lo que le facilita el desarrollo de una vida normal pero otro gran grupo de
los que desarrollan este cuadro tienden a seguir un curso clnico torpido como se demostr en los
estudios de seguimiento que realiz Kolb del 89 al 99. As las repercusiones del SEPT pueden llegar a
ser absolutamente invalidantes, abocando al individuo a altos ndices de alcoholismo, adiccin a drogas,
suicidio, divorcio, complicaciones laborales y traumatofilia.
Hearst en sus trabajos de 1986 demostr una mayor tendencia de los individuos afectos de SEPT crnico
a los accidentes de trfico, siendo sto una de sus mayores causas de mortalidad.
TRATAMIENTO
Durante la guerra ruso-japonesa (1904-1906) los psiquiatras rusos hicieron una importante contribucin
al tratamiento de la neurosis traumtica de guerra (actual SEPT o TEPT), pusieron a sus pacientes
mentales en manos de profesionales prximos al frente, y establecieron una red de centros de evacuacin
a lo largo del transiveriano, en sus resultados mencionaron estados confusionales y episodios "de
excitacin histrica" de corta duracin, seguidos de irritabilidad, temor e inestabilidad emocional a lo
largo de semanas y como reacciones ante la batalla, lo que constituy las primeras descriciones de
neurosis traumtica de guerra, estos informes junto a las experiencias de psiquiatras ingleses y franceses
de los aos 1914 a 1917 proporcionaron la base para la ley que cre la Organizacin Psiquiatra del
Ejercito de los Estados Unidos. En 1917 un selecto comit compuesto por Pearce Baiby, Thomas
Salmon, Adolf Meyer, William A. White y Stewart Paton, asesor al Surgeon General Gorgas sobre el
problema de la neurosis de guerra y recomend la creacin de hospitales psiquitricos cercanos al frente.
Salmon visit Inglaterra y seal la importancia del tratamiento precoz en la vanguardia y el xito
obtenido con ello de los psiquiatras franceses que informaban de buenos resultados aproximadamente en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (10 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
el 90% de los afectos. La recomendacin de Salmn consisti en que siempre que fuera posible los
psiquitras fueran destinados a posiciones de vanguardia, y orden (Salmn diriga la psiquiatria militar
de la fuerza expedicionaria estadounidense) que los psiquiatras de divisin se situaran en el punto de
asalto durante el combate, con lo que podan devolver a los hombres a sus lugares, mandarlos a los
hospitales prximos de campaa para unos pocos das de descanso y tratamiento o evacuarlos a la
retaguardia de la divisin. Con este mtodo se consigui devolver a cumplir con su deber al 60% de los
pacientes en un plazo igual o inferior a 14 das.
Basndose en estas experiencias, los mtodos desarrollados para el tratamiento de la reaccin de combate
son sencillos, Artiss (1963) ha describi la pauta teraputica en trminos que han llegado a ser clsicos:
- El principio de proximidad. El paciente tiene que ser tratado lo ms cerca posible del lugar donde ha
experimentado la crisis emocional.
- El principio de prontitud. Debe ser atendido de forma inmediata o lo ms pronto posible despus de la
aparicin de la crisis.
- El principio de expectacin. El paciente tiene que esperar (y se esperar de l) su reincorporacin a sus
anteriores funciones tras un corto periodo de recuperacin de su equilibrio emocional.
Con estos principios result sensato y practico ayudar a los soldados con alteraciones a soportar la
exigencias del combate en vez de mandarlos a remotos hospitales con lo que se evit la sensacin de
fracaso personal y el desarrollo de sntomas permanentes de evitacin fbica y la consiguiente
incapacitacin crnica.
Quizs tambin por primera vez Salmn y sus colegas de la fuerza expedicionaria percibieron y
utilizaron las actitudes y la conducta del personal asistencial como instrumentos terapeticos y ms tarde
esta tcnica ha formado la base de diferentes tipo de terapia ambiental, tanto en la psiquiatra civil como
en la militar (Artiss, 1963).
Neurosis traumtica y cohesin grupal
Durante el comienzo de la II Guerra Mundial se olvid los principios bsicos de tratamiento y no se tuvo
en cuenta que el curso y pronstico de la neurosis de combate estn enormemente influidas por el grupo
y los mecanismos sociales, con el consiguiente resultado de evacuaciones indiscriminadas, posterior
cristalizacin de las neurosis y desperdicio de recursos humanos y militares, despus sobretodo en la
campaa de Italia se reorganiz la asistencia segn las bases de Salmn consiguindose un xito rotundo,
se proporcion tratamiento en el lugar ms prximo al frente, se estableci un nico canal de evacuacin
y un control serio de evaluacin y seguimiento, se insisti en preservar la disciplina mdica y acortar el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (11 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
perodo de estancia hospitalaria, con lo que se consigue atenuar la influencia en el ambiente hospitalario
y promover en el paciente el ansia de volver a su tarea. Expresado en trminos psicodinmicos, la
organizacin y la administracin del rea psiquitrica de vanguardia se esforzaba por preservar la
identificacin del paciente con el grupo de combate, por disminuir la ganancia secundaria derivada de la
neurosis y por evitar el atractivo de la enfermedad y la incapacidad, de esta forma los principios
teraputicos se ponan en practica mediante la manipulacin social o de grupo, el xito de tales medidas
fue una de las mas importantes lecciones mdico-psiquitricas de la II Guerra Mundial.
Actualmente la evolucin del tratamiento del SEPT ha tenido varias contribuciones y se mantienen en
parte los principios fundamentales del tratamiento, porque stos son difcilmente instaurables fuera del
estricto y bien organizado medio militar.
Podemos considerar varios aspectos: a) la farmacoterapia; b) la psicoterapia; c) la terapia conductual y d)
una combinacin de estos tres.
Farmacoterapia
Los clnicos han utilizado varios agentes farmacolgicos en el tratamiento del SEPT, pero generalmente
en estudios abiertos y sin un nmero suficiente de ensayos controlados, Kolb (1984) realiz ensayos con
betabloqueantes a dosis de 120 a 160 mg diarios en veteranos del Vietnan afectos del sndrome, despus
de seis meses un 90% refiri mejoras en el sueo, reacciones impulsivas, pensamientos invasores,
pesadillas nocturnas y estado de hiperactividad y alarma, otro grupo de autores realiz pruebas con
clonidina (Agonista alfa-2-noradrenrgico) en nueve veteranos del Vietnan con SEPT con dosis de 0.2 a
0.4 mg diarios durante seis meses y obtuvieron resultados similares a los pacientes tratados con
betabloqueantes, los autores llegaron a la conclusin de que los agentes bloqueantes adrenricos, atenan
los sntomas derivados de la somatizacin de las emociones de ira, temor y ansiedad. En la mayor parte
de las publicaciones sobre el tratamiento del SEPT se han utilizado los antidepresivos, Burstein (1984) y
Marshall (1975) destacaron los efectos de la imipramina a dosis de 50 a 300 mg da para reducir los
fenmenos de flashback y en los terrores nocturnos postraumticos, los antidepresivos demostraron
mayor eficacia que los tranquilizantes mayores, mejorando los sntomas impulsivos alivianto el insomnio
y produciendo una sedacin general. Bleich en un estudio con 25 afectos seal la mejora en el 65% de
los casos tratados y un refuerzo en los efectos con psicoterapia en un 70% aproximadamente.
Hogben y Cornfield (1981) obtuvieron mejora en 5 casos de neurosis traumtica de guerra con
Fenercina 45 a 75 mg/da en los sueos traumticos, el flashbacks, reacciones de alarma y crisis de
agresividad, en este estudio todos los pacientes presentaban crisis de angustia espontnea, lo cual les
apoyaba la relacin entre el SEPT y el trastorno por angustia.
Psicoterapia
Desde las primeras descripciones del SEPT se han utilizado numerosas variantes psicoteraputicas, con
fortuna diversa. Se describieron xitos con hipnosis o relajacin, especialmente cuando resultaba
favorecido el proceso de catarsis, el narcoanlisis introducido despus de la II Guerra Mundial induce
con mayor regularidad o eficacia el proceso de catarsis y se sigue de mejoras sintomticas importantes
(Gonzlez de Rivera, 1980). Sin embargo la eficacia de esta tcnica quedaba reducida a casos agudos
detectados precozmente y tratados de forma muy intensa. Al parecer una vez que se instaura el SEPT
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (12 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
crnico se producen alteraciones ms o menos persistentes en los sistemas de neurotrasmisin
noradrenrgica que dificultan la accin beneficiosa de la catarsis (Kolb, 1987). Por esto si se realiza la
intervencin poco tiempo despus del suceso traumtico, probablemente puedan evitarse la evolucin
crnica o retardada. La psicoterapia breve psicodinmica es considerada como un buen mtodo
teraputico no existiendo consenso en la literatura psiquitrica sobre si los pacientes con antecedentes de
relaciones interpersonales interrumpidas bruscamente en una etapa precoz de su vida, tienen ms
propensin a presentar el SEPT, se ha postulado que individuos con traumas psquicos en el pasado
tendran predisposicin a distintas reacciones desadaptativas o a reacciones disociativas que abarcaran
de la despersonalizacin a la psicosis (Krystal, 1968), por lo tanto sera til intentar modificar los
conflictos preexistentes, las dificultades del desarrollo y los estilos adaptativos que hacen ms vulnerable
al individuo ante una experiencia determinada.
Horowitz (1976) propuso un modelo de tratamiento orientado respecto a las fases (phase-oriented) en el
que se establece un equilibrio entre una intervencin inicial de terapia de apoyo que atene el estado
traumtico y un tratamiento progresivamente ms agresivo en fases ms avanzadas. Los elementos
teraputicos ms importantes durante el tratamiento son una relacin segura, estable y comunicativa. La
reexposicin del suceso traumtico, la revisin de la imgen del mundo y de la autoimgen que tiene el
paciente y finalmente terminar con las reexperiencias subjetivas de prdida.
Terapia de conducta
Se han utilizado diversas tcnicas conductuales pero carecemos de estudios controlados sobre sus
resultados. Los individuos suelen desarrollar fobias o ansiedades fnicas en relacin a la circunstancia
traumtica y cuando se asocia una fobia al SEPT es til la tcnica de desensibilizacin sistemtica o de
exposicin progresiva, las tcnicas de exposicin imaginada y de desensibilizacin in vivo son variantes
del mismo tratamiento, la exposicin prolongada (inundacin) tambin es efectiva si es tolerada por el
paciente y se utiliz con xito en el tratamiento de veteranos de Vietnan y Corea (Fairbauk y Keane,
1982).
Las tcnicas de relajacin producen resultados fisiolgicos beneficiosos puesto que reducen la tensin
motora y disminuyen el nivel de actividad del sistema nervioso central.
La terapia cognitiva y la parada del pensamiento (en la que se empareja una frase y un dolor momentneo
con pensamientos o imgenes del trauma y han mostrado su utilidad en el control de la actividad mental
intrusiva del SEPT.
Podemos resumir como consideraciones generales al tratamiento del sndrome de estrs postraumtico
que todas y cada una de las diversas tcnicas teraputicas tienen una indicacin concreta y especfica
dependiendo del caso clnico en cuestin, considerando que generalmente una combinacin adecuada de
cada una de ellas en el momento oportuno y una actitud abierta y flexible del teraputa van a conseguir
los mejores resultados en la atenuacin de la sintomatologa y la reincorporacin del individuo a sus
labores sociales y profesionales en las mejores condiciones.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (13 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- American Psichiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Third
Revised Edition, Washington, 1987.
2.- Arthur RJ, McKenna GJ. Survival under conditions of extreme stress. En: Stress and its Management.
F. Flach (ed.) Norton, New York, 1989; 15-25.
3.- Bloch AM. Combat neuroses in inner-City schools. Am.J. Psychiat., 1978; 135: 1189-1192.
4.- Breuer J, Freud S. On the psychical mechanism of hysterical phenomena. Preliminary
communication. En: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud.
Hogart Press, London, 1955; vol. 2.
5.- Centro for Disease Control (CDC).: Health status of Vietnam veterans. Jama, 1989; 259: 2701-2719.
6.- Dath S. Acute response to rape. A PTSD variant. En: Acta Psychiat. Scand. Suppl. 355, 1989;
80:56-62.
7.- Davidson J, Swatz M, Storck M, Krishnan RR, Hammett E. A diagnostic and Family Study of
Posttraumatic Stress Disroder. Am. J. Psychiat., 1985; 142:90-93.
8.- Engel GL. Psychological Development in Health and Disease. Saunders, Philadephia, 1962.
9.- Eulenburg A. Traumatische Neurose. En: Diagnostiches Lexikon fr praktische Artze. A. Bum und
MT Schnirer, Wien Leipzig, 1895, vol. IV, pp. 364-369.
10.- Ferenczi S, Abraham K, Simmel E, Jones E. Psychoanalisis and the War Neurosis. International
Psychoanalytic Press. New York, 1921.
11.- Flach F. Psychobiological resilience. En: Stress and its Management. F. Flach (Ed.) Norton, New
York, 1989 1-14.
12.- Freud S. (1919) Introduction to Psychoanalysis and the War Neurosis. Standard Edition, Hogarth
Press, London, 1955; vol. 17.
13.- Freud S. (1916 Introductory lectures to Psychoanalysis. En: Standard Edition. Hogarth Press,
London, 1963; vol. 16:275.
14.- Furst S. Psychic Trauma. Basic Books, New York, 1967.
15.- Glass AJ. Psychological aspects of disaster. Jama, 1959; 171:222-225.
16.- Gonzlez de Rivera JL. Pseudopercepcin y pseudoalucination. Psiquis, 1984; 5:1-5.
17.- Gonzlez de Rivera JL. Psicosomtica. Manual de Psiquiatra, Karpos, Madrid, 1980; cap. 32.
18.- Gonzlez de Rivera JL. Procesos Psicopatogenticos en Medicina. En: Manual de Psiquiatria,
Karpos, Madrid, 1980; 795-805.
19.- Gonzlez de Rivera JL. Factores de estrs y enfermedad. Psiquis, 1989; 10:1-7.
20.- Gonzlez de Rivera JL, Morena A, Monterrey AL. El ndice de reactividad al estrs como
modulador del efecto sucesos vitales en la predisposicin a patologa mdica. Psiquis, 1989; 10:20-27.
21.- Gonzlez de Rivera JL. Narcoanlisis. En: Manual de Psiquiatria. J.L.G. de Rivera, A. Vela y J.
Arana (Eds). Karpos, Madrid, 1980; 1121-1123.
22.- Gonzlez de Rivera JL. Autogenic Neutralization. the Legacy of Wolfgang Luthe. En: Marruthers
(Ed.) Advances on Autogenic Therapy. Proceedings of the First International Conference of the British
Association of Autogenic Therapy, Institute of Psychiatry, London, 1987.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (14 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
23.- Conzlez de Rivera JL. El sndrome de estrs post-traumtico (SEPT). Psiquis, 1990, 11:290-298.
24.- Guimon J. Revisin crtica del concepto de Neurosis de Renta. Monografa de la Real Academia
Nacional de Medicina, Instituto de Espaa, Madrid, 1975; 1-64.
25.- Hamberger LK, Lohr JM. Stress and stress management. Springer, New York, 1984.
26.- Hearst N, Newman TB, Hulley SB. Delayed effects of military draft on mortality. N. Eng. J. Med.,
1986; 314:620-624.
27.- Hebb D. Organization of Behaviour. Science Editions, New York, 1961.
28.- Helzer JE, Robings LN, McEvoy L. Posttraumaticstress disorder in the general population. N. Eng.
J. Med., 1987; 317:1630-1634.
29.- Hocking FH. Stress and Psychiatry. Med. J. Aust., 1971; 2:837-840.
30.- Hogber GL, Cornfield RB. Treatment of traumatic war neurosis with phenilzine. Arch. Gen.
Psychiat., 1981; 38: 440-445.
31.- Horowith M, Wilner N, Kaltreider N, Alvarez W. Signs and symptoms of posttraumatic stress
disorder. Arch. Gen. Psychiat., 1980; 37: 85-92.
32.- Horowitz MJ, Weiss DS, Marmar C. Diagnosis of Post-traumatic Stress Disorder. J. Ment. Ner. Dis.,
1987; 175:225-264.
33.- Horowithz M. Stress response syndromes. Arch. Gen. Psychiat., 1974; 31:768-781.
34.- Horowithz M, Wilner N, Alvarez W. Impact of event scale. A measure of subjective stress.
Psychosom. Med., 1979; 41:209-218.
35.- Hytten K. Helicopter crash in water. Effects of simulator escape training. Acta Psychiat.Scand.
Suppl. 355, 1989; 80:73-78.
36.- Hytten, K, Herlofsen P. Accident simulation as a new therapy technique for post-traumatic stress
disorder. Acta Psychiat. Scand. Suppl. 355, 1989; 80:79-83.
37.- Kardiner A, Spiegel J. The Traumatic Neuroses of War. Hoeber, New York, 1947.
38.- Kolb LC. Chronic post-traumatic stress disorder: Implications of recent epidemiological and
neuropsychological studies. Psychol. Med., 1989; 19:821-824.
39.- Kolb LC. A neuropsychological hypothesis explaining posttraumatic stress disorders. Am. J.
Psychiat., 1987; 144:989-995.
40.- Kolb LC, Burris LC, Griffiths S. Propanolol and clonidine in the treatment of the chronic
postraumatic stress disorders of war. En: Van der Kolk, B.A. Post-Traumatic Stress Disorder:
Psychological and Biological Sequelae. American Psychiatric Press, New York, 1984; 97-107.
41.- Krupnick JL, Horowithz M. Stress response syndromes. Recurrent themes. Arch. Gen. Psychiat.,
1981; 38:428-435.
42.- Krystal H. Psychoanalytic views on human emotional damages. En: B. A. Van der Kolk, (Ed.)
Post-Traumatic Stress Disorder: Psychological and Biological Sequelae. American Psychiatric Press,
New York, 1984, 1-28.
43.- Leufer RS, Brett E, Gallops MS. Post-Traumatic Stress Disorder reconsidered: PTSD smong
Vietnam Veterans. En: B.A.Van der Kolk (Ed.) Post-Traumatic Stress Disorder: Psychological and
Biological Sequelae. American Psychiatric Press, New York, 1984; 60-79.
44.- Lpez-Ibor JJ. Psychopathological aspects of the toxic oil syndrome catastrophe. Brit. J. Psychiat.,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (15 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
1985; 147: 352-365.
45.- Luthe W. Dynamics of Autogenic Neutralization. Grune & Stratton, New York, 1970.
46.- Malt UF, Weisaeth L. Traumatic Stress: Empirical studies from Norway. Acta Psychiat. Scand.
Suppl. 355, 1989; 80:63-72.
47.- McMahon CE. The wind of the cannon bal... Psychother. Psychosom, 1975; 26:125-131.
48.- Pitman RK, Orr SR, Forgue DF, DeJong JB, Clairborn J. Psychophysiologic assesment of
posttraumatic stress disorders imagery in Vietnam combart veterans. Am. J. Psychiat., 1987; 44:970-975.
49.- Prados M. Fright and anxiety states in war psychiatry. McGill Medical J., 1944; 13:1-8.
50.- Pynoos RS, Frederick C, Nader K, Arroyo W. y cols. Life threat and posttraumatic stress in scholl
age childres.Arch. Gen. Psychiat., 1987; 44:1057-1063.
51.- Radil-Weiss T. Men in extreme conditions: Some medical and psychological aspects of the
Auschwitz concentration camp. Psychiatry, 1983; 46:259-269.
52.- Rangell L. Discussion of the Buffalo Creek Disaster: The course of psychic trauma. Am. J.
Psychiat., 1976; 133:313-316.
53.- Reynolds CF. Slepp disturbance in Posttraumatic stress disorders: Pathogenetic of epiphenomenal?
Am.J. Psychiat., 1989; 146: 695-696.
54.- Rose DS. Worse than death: Psychodinamics of rape victims and the need for psychotherapy. Am. J.
Psychiatr., 1986; 143:817-824.
55.- Salomon Z. Characteristic psychiatric symptomatology of post-traumatic stress disorder in veterans:
a three year follow-up. Psychol. Med., 1989; 19:927-936.
56.- Sartorius N, Jablensky A, Cooper JE, Burke JD. Psychiatric classification in an international
perspective. Brit. J. Psychiat., 1988; 152(Suppl.1):1-52.
57.- Saul LJ. Inner sustainement: The Concept. Psychoanal. Quart., 1970; 39:215-222.
58.- Schottenfeld RS, Cullen MR. Occupation induced posttraumatic stress disorders. Am. J. Psychiat.,
1985; 142:198-202.
59.- Van DerKolk BA. Post-Traumatic Stress Disorder: Psychologial and Biological Squelae. American
Psichiatric Press, New York, 1984.
60.- Weisaeth L. A study of behavioral responses to an industrial disaster. Acta Psychiat. Scand. Suppl.
355, 1989a; 80.13-24.
61.- Weisaeth L. Torture of a Norwegian ship crew. The torture, stress reactions and psychiatric
after-effects. Acta Psychiat. Scand. Suppl. 355, 1989b; 80:63-72.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n8.htm (16 of 16) [02/09/2002 04:21:57 p.m.]
7
9. ENFERMEDAD Y MUERTE:ASISTENCIA AL ENFERMO MORIBUNDO
Autores:P.Mass Garca y A. M. Gimnez Ciruela
Coordinador: A.Blanco Picabia, Sevilla
PROBLEMAS DEL RESIDENTE ANTE LA MUERTE
"Los mdicos, por definicin, parecen temer la muerte. Motivados a invertir sus vidas en controlarla y
prevenirla, su meta oculta parece ser eliminarla. Ellos, por tanto, son las ltimas personas que pueden
ayudarnos a aceptar la muerte. Los mdicos jvenes estn frecuentemente devastados por sus primeros
encuentros con la responsabilidad ante el moribundo y sus dolientes. Por lo general, son abandonados
cuando se enfrentan con su consecuente desorden emocional, no son alentados a compartir esto con sus
colegas y evitan y se separan de los dolientes cuando pueden, ya sea mediante un distanciamiento fsico o
emocional" (1).
Con esta afirmacin, Lorraine Sherr (1992) nos advierte de las limitaciones psicolgicas y emocionales
que los mdicos, y en especial los mdicos jvenes, podemos tener al abordar la asistencia al enfermo
moribundo. El conocimiento de nuestras posibles limitaciones no debe inducirnos al desaliento, sino ms
bien estimularnos a superarlas.
Trataremos a continuacin algunos aspectos importantes de la psicologa del enfermo moribundo y de su
asistencia cuyo anlisis puede ayudarnos a ello.
REACCIONES DEL ENFERMO ANTE LA MUERTE. PROCESO
PSICOLOGICO DEL ENFERMO TERMINAL
Kbler Ross (1969) describe cinco estados que se pueden asemejar a las fases que aparecen tras la
prdida de un ser querido (2). Estos estados, no son necesariamente sucesivos, pueden darse retrocesos,
y/o darse aspectos de distintas fases simultneamente. Estos estados, por los que no necesariamente
tienen que pasar todos los pacientes (Tabla 1):
Tabla 1. PROCESO PICOLOGICO DEL ENFERMO TERMINAL. ESTADIOS SEGUN
KBLER ROSS, 1969.
1.-NEGACION Y AISLAMIENTO
2.-INDIGNACION O IRA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (1 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
3.-REGATEO O NEGOCIACION
4.-DEPRESION
5.-ACEPTACION
Negacin y aislamiento
Es la reaccin que presenta el enfermo, y en ocasiones tambin la familia, tras ser informado de que su
enfermedad es irreversible, pudiendo servir como un mecanismo amortiguador. Esta fase se da en todos
los enfermos, pudiendo ser sustituida por una aceptacin parcial.
Indignacin o ira
Cuando el enfermo no puede seguir negando su estado, empieza a preguntarse "Por qu? Qu he hecho
yo para merecer esto?" y aparecen sentimientos de ira, rabia y resentimiento. Se culpa a s mismo, a la
familia, al personal mdico y a Dios. Este comportamiento del enfermo puede despertar desconcierto y
agresividad, por lo que es una fase en la que las relaciones mdico enfermo pueden ser difciles.
Tambin para la familia es cmodo en ese momento echar la culpa al mdico, o quejarse contnuamente
de todo (asistencia, personal, institucin, etc.).
Regateo o negociacin
Cuando el paciente ha exteriorizado su indignacin y empieza a afrontar la realidad pasa a una fase de
negociacin y pacto. Se somete dcilmente a las indicaciones de los mdicos y realiza promesas de ser
mejor con el fin de retrasar los hechos. ("yo me dejo hacer esta prueba o colaboro en el tratamiento, pero
usted me garantiza que...").
Depresin
Cuando el enfermo comprueba que su negacin, su indignacin o sus negociaciones no le han aportado
ninguna mejora, cae en una depresin, con una doble vertiente, como consecuencia de las prdidas
pasadas y como proyeccin hacia las prdidas futuras. El enfermo se aisla, no habla, no come y no
coopera. Ha aceptado plenamente que va a morir y desea que la familia y el personal asistencial le
acompaen en silencio.
Aceptacin
Si el paciente ha tenido el suficiente apoyo durante las fases anteriores, puede llegar a aceptar la muerte
con paz y serenidad. Ya no est deprimido, no hay sentimientos negativos. Est muy cansado y dbil.
Durante esta etapa la comunicacin no verbal puede ser de gran ayuda. El paciente requiere una persona
que con cario se ocupe de l. A veces, en esta fase tranquila de aceptacin se intenta, de una manera
equivocada, seguir animando al enfermo a que viva, cuando lo que el quiere es que le dejen morir
tranquilo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (2 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
Sporken (1978) distingue cinco fases que preceden a las de Kbler Ross.
Estos estadios son:
Ignorancia
El paciente no conoce su fatal diagnstico, mientras que sus familiares s han sido informados, el
enfermo permanece tranquilo, mientras que sus familiares estn angustiados y tristes. Se establece un
muro de silencio alrededor del enfermo, para que ste no conozca la gravedad de su enfermedad, por lo
que ste se encuentra cada vez ms incomunicado y ms solo.
Inseguridad
Esta fase se caracteriza por una ambivalencia entre la esperanza y el miedo. El enfermo pregunta a todo
el mundo para salir de sus dudas.
Negacin implcita
El enfermo empieza a sospechar la verdad, y al mismo tiempo quiere negarla. Algunos pacientes hacen
proyectos de vida completamente diferentes a los que haban realizado hasta entonces.
Comunicacin de la verdad
Sporken opina que no hay que comunicar siempre la verdad de la enfermedad al paciente ni tampoco
ocultarla sistemticamente. La comunicacin, si se hace, debera serlo en estados avanzados de la
enfermedad y considerando las necesidades psicolgicas y sociales del enfermo. El mdico, que debe ser
el que de la informacin, tiene que observar en sus conversaciones con los pacientes cual puede ser el
momento adecuado. Generalmente, lo indicar el mismo paciente.
Fase quinta y sucesivas
A partir de esta fase se sigue la clasificacin de Kbler Ross.
NECESIDADES NORMALES DEL ENFERMO EN SU FASE TERMINAL
El Consejo de Europa (Estrasburgo 1981) public un folleto denominado "Los problemas de la muerte y
los cuidados a los moribundos", en el que se exponen las necesidades fsicas, psicolgicas y religiosas
del enfermo terminal. En cuanto a las necesidades psicolgicas, seala:
- Seguridad: Confianza en la competencia del personal que le cuida, certeza de no ser abandonado,
informacin peridica, comprensible y creble, necesidad de una presencia que lo arrope, escuche y
apoye.
- Pertenencia: El enfermo necesita amar, ser amado y aceptado. Necesita ser comprendido y acompaado
en sus ltimos momentos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (3 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
- Consideracin: Necesidad de estima y de reconocimiento, de realizarse como hombre, necesidad del
otro y de su ayuda.
Asimismo, en la asistencia al enfermo moribundo, hay que tener en cuenta algunos factores que
favorecen notablemente su angustia e inseguridad (3):
- Ver sufrir a otros pacientes, o a sus familiares y allegados.
- Carecer de la informacin que desea acerca de su evolucin.
- Las angustias que pueden derivarse de sus propias caractersticas de personalidad.
- La imposibilidad de comunicar a las personas adecuadas sus miedos, problemas y preocupaciones.
ASPECTOS PSICOPATOLOGICOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE MORIR
La ansiedad, el miedo y la depresin son algunos aspectos casi inherentes al proceso de la muerte. La
ansiedad ante la muerte no responde a los factores sociales, personales o ambientales de la misma manera
en que lo hacen otros formas de ansiedad (4). La ansiedad ante la muerte se compone al menos de cuatro
factores diferentes:
- Preocupacin por las reacciones intelectuales y emocionales ante la muerte.
- Preocupacin por el cambio fsico.
- Darse cuenta y preocuparse por el agotamiento del tiempo vivible.
- Preocupacin por el dolor y el stress que acompaan a la enfermedad y a la muerte.
Algunas previsiones basadas en el fantaseo de determinadas situaciones (el dolor temido, la separacin
de los dems, las consecuencias en los dems de la propia muerte, el temor a morir mal) pueden resultar
ms angustiantes para el enfermo que la muerte en s misma.
En los das o semanas previos a la muerte, con frecuencia los mecanismos de defensa no son suficientes
para abordar la situacin o no son utilizables por estar afectado el sistema nervioso. Esta descrito que
pueden aparecer entonces las alteraciones psicticas de los moribundos, que deben ser consideradas
psicopatolgicamente como una forma particular de las psicosis exgenas. En ellas, se cumple la
inespecificidad etiolgica y sintomtica, por lo que no se evidencian relaciones especficas absolutas
entre el tipo de enfermedad final y la alteracin psquica causada por la misma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (4 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
Podemos hacer la siguiente clasificacin de los sndromes fundamentales que suelen aparecer:
- Cuadros de aspecto manaco.
- Cuadros de aspecto catatnico.
- Cuadros confuso-onricos.
- Cuadro psico-orgnicos.
En todo caso habr que distinguir, lo que es debido al cuadro orgnico determinante de la muerte o
perifrico, lo debido al tratamiento, y lo debido a la respuesta psicolgica del paciente.
COMO ENFRENTARSE AL ENFERMO EN FASE TERMINAL
Cuando nos acercamos al paciente agonizante, es crucial asumir que no existe ningn secreto o frmula
mgica. De igual modo que no hay dos hombres iguales, no puede haber dos formas iguales de morir. No
obstante es interesante conocer una serie de principios comunes, para lo cual Lorraine Sherr (Opus cit.)
propone las siguientes consideraciones:
Afrontarlo
El temor de hacerlo o no hacerlo bien suele aparecer cuando nos acercamos al enfermo agonizante o al
doliente. Esto tiene como resultado el aislamiento del individuo en el preciso momento en que puede
estar buscando compaa desesperadamente. Es probable que los pacientes tengan una idea ms clara de
lo que el asistente debe hacer, y si se les concede tiempo pueden facilitarnos el camino mientras les
ayudamos
No evitar el tema
Si nos sentimos incmodos no sirve de nada aparentar no estarlo tratando de distraer el tema y desviar la
conversacin. Demostremos que estamos accesibles y dejmonos guiar por el enfermo. Ellos pueden
querer o no hablar de la situacin. Si as lo desean, dejemos que lo hagan. Si no es as, intentemos no
imponerle la necesidad de "discutir su muerte". Es difcil alcanzar el equilibrio.
Si no se sabe qu decir, no importa
Algunas veces las personas slo quieren sentirse acompaadas. Resulta bastante ms til permanecer ah
y decirles que no se sabe que decir que retirarse y evitar la situacin.
No se les hace ningn dao al comentar lo que se siente
Podemos sentirnos tristes o torpes y decirlo.
Siempre puede haber algo que podamos hacer
Con frecuencia estas cosas son pequeos detalles prcticos que pueden pasar desapercibidos ante la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (5 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
amenaza de muerte. No los pasemos por alto. Pueden estar relacionados con los ltimos deseos,
peticiones, testamentos. Pueden referirse a pequeos bienestares fsicos. Pueden ser matices individuales.
Cuidar sto puede ser de gran beneficio para las personas.
No hay reglas
En momentos como estos solemos preguntarnos "qu debo hacer? cmo deben sentirse ellos? qu
debo decir?". El mejor consejo es que respondan a la persona y escuchen lo que solicita. No se necesita
tener autorizacin para tocarlas, ayudarlas o smplemente acompaarla.
EL DUELO
La muerte de un ser querido, tiene capacidad para movilizar todo un torbellino de sentimientos y
emociones, que no slo son de tristeza, y que obligan a cambios en el comportamiento de las personas
prximas. Si bien la pena es el sentimiento ms comn, tambin es cierto que pueden aparecer muchos
otros como la afliccin y la desesperacin, la apata, la ansiedad, la hiperactividad, los sentimientos de
culpa por acciones u omisiones... segn la personalidad del doliente. Pero las dudas, la angustia de que
an no han terminado todos los cambios, la desesperanza ante un nuevo futuro no deseado, puede inducir
reacciones cataclsmicas en personas dbiles, determinando intentos de autolisis o crisis agresivas hacia
el entorno (6,7).
De esta agresividad, es el mdico un objetivo frecuentemente seleccionado, al ser percibido como
culpable al fracasar en su obligacin de salvar la vida.
En cualquier caso, como describe Jeammet (1982), cuando un miembro de un grupo enferma, todo el
sistema grupal se debe reajustar en un nuevo equilibrio, que le permita seguir funcionando. Y si el final
de la situacin es la muerte, debern producirse los ajustes necesarios para suplir la funcin que el
fallecido desempeaba dentro de ese equilibrio dinmico.
El mdico adopta su propia funcin, de tal modo que las decisiones de los familiares estarn con mucha
frecuencia mediatizadas por las impresiones tcnicas, los consejos y los pronsticos del mdico en
relacin al paciente.
BIBLIOGRAFIA
1.- Lorraine Sherr. Atencin para los asistentes, en Agona, muerte y duelo. Ed. Manual Moderno, 1992,
pp 89-103.
2.- Kbler-Ross E. Therapy with the terminally ill, in On death and dying. Collier books, Macmillan
Publishing Company, 1969.Ed. Sociedad Nicols Monardes, 1992, pp 269-276.
3.- Norbert E. El envejecimiento y la muerte: algunos problemas sociolgicos, en La soledad de los
moribundos. Ed. Fondo de Cultura Econmica, 1987, pp 85-111.
4.- Richard Lonetto, Donald I. Templer: Superacin de la ansiedad ante la muerte, en La ansiedad ante la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (6 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
muerte. Ed. Termis S.A., 1988, pp 75-106.
5.- Blanco Picabia A. El Mdico ante la muerte de su paciente. Ed. Sociedad Nicols Monardes, 1992.
6.- Prados Prez F. El hombre ante la muerte. Ediciones Iberoamericanas QUORUM, 1986, pp 73-107.
7.- Santo-Domingo Carrasca J. Psicologa de la muerte. Ed. Miguel Castellote, 1976, pp 24-60.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1. Blanco Picabia, A . El Mdico ante la muerte de su paciente.
Recomendamos este libro, como bsico para el entendimiento del tema que nos ocupa. En l se hace un
abordaje claro y minucioso del problema de la muerte desde distintas perspectivas, la perspectiva cultural
o antropolgica, como perciben la muerte los que rodean al moribundo, qu es la muerte del sujeto vista
desde su propia perspectiva y como se percibe la muerte del paciente desde la ptica del mdico.
2. Kbler-Ross, E: On death and Dying.( Sobre la muerte y los moribundos).
Esta autora es de lectura obligada pues su libro constituye uno de los estudios clsicos ms relevantes
sobre las reacciones emocionales al morir. Es el resumen de ms de quinientas entrevistas con enfermos
moribundos. Describe cinco estados que se pueden asemejar a las fases que aparecen tras la prdida de
un ser querido, y que no siempre se dan todas ni en todos los pacientes.
3. Lorraine Sherr: Agona, muerte y duelo.
Este libro tambin nos parece de reomendable lectura, sobre todo el captulo referente a la atencin para
los asistentes, en el que se trata el papel del asistente con los agonizantes, las reacciones emocionales que
experimenta el mdico que trata a estos pacientes, sus actitudes, problemas, tensiones, formas de
enfrentarse de los asistentes, y cmo podran ser mejor apoyados.
4. Prados Prez F. El hombre ante la muerte.
Este libro, tambin nos ayuda a afrontar y comprender los problemas psicolgicos que puede plantear
una enfermedad terminal, tanto en el individuo que la vive como en su familia. As mismo describe las
necesidades del enfermo en su fase terminal, y de la preparacin para la muerte.
5. Richard Lonetto - Donald, I. La ansiedad ante la muerte.
En este libro se analiza la ansiedad ante la muerte que experimentan tanto el paciente, como los que le
rodean. Se hace as mismo una descripcin fenomenolgica de los distintos sntomas y sndromes que
aparecen en el enfermo moribundo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (7 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a7n9.htm (8 of 8) [02/09/2002 04:22:31 p.m.]
8
CLINICA PSIQUIATRICA
1. Clnica psiquitrica del adulto
-Trastornos Mentales Orgnicos incluidos los sintomticos
Coordinador: I. Mateo Martn, Sevilla
Definiciones G
Historia y clasificaciones G
Etiologa G
Clnica G
Delirium G
Concepto G
Etiopatogenia G
Epidemiologia G
Descripcin clnica G
Evolucin G
Tratamiento G
Demencias G
Clasificacin clnico-anatmica G
Demencias tipo Alzheimer G
Origen histrico G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Factores de riesgo G
Anatoma patolgica G
Clnica G
Exploraciones complementarias G
Diagnstico G
Demencia multiinfarto G
Etiopatogenia G
Clnica G
Exploraciones complementarias G
Tratamiento de las demencias G
Sndrome amnstico orgnico G
Sndromes cerebrales focales G
Lbulo frontal G
Lbulo parietal G
5. Trastornos neurticos relacionados con factores estresantes
y somatomorfos
Coordinador: J. Vallejo Ruiloba, Hospitalet de
Llobregat(Barcelona)
Trastornos de ansiedad
Clasificacin G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Teoras biolgicas G
Teoras biolgicas G
Personalidad G
Acontecimientos vitales. Estrs social G
Clnica G
Sintomatologa G
Formas clnicas G
Evolucin. Pronstico G
Diagnstico diferencial G
Otros trastornos psiquitricos G
Trastornos psiquitricos G
Tratamiento G
Trastorno de ansiedad generalizada G
Tratorno de angustia G
Trastornos fbicos
Definicin. Clasificacin G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Teoras biolgicas G
Teoras psicolgicas G
Personalidad G
Clnica G
Sintomatologa G
Formas clnicas G
Evolucin. Pronstico G
Diagnstico diferencial G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (1 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Lbulo temporal G
Lbulo occipital G
Cuerpo calloso G
Diencfalo G
Evaluacin G
Pseudodemencias G
Epilepsia y convulsiones
Coordinador: J. A. Macas Fernndez, Valladolid
Perfil histrico G
Concepto y etiologa G
Clasificacin G
Epidemiologa G
Diagnstico G
Diagnstico etiolgico G
Epilepsia y psiquiatra G
Trastornos ictales G
Trastornos postictales G
Trastornos interictales G
Personalidad epilptica G
Psicosis esquizofreniformes G
Psicosis afectivas G
Trastornos depresivos G
Aspectos psicolgicos y sociales G
Aspectos psicolgicos G
Aspectos sociales G
Epilepsia y alcoholismo G
Aspectos mdico-legales G
Tratamiento G
Tratamiento farmacolgico G
Inicio del tratamiento antiepilptico G
Seleccin del tratamiento G
Informacin al paciente sobre el tratamiento G
Farmacocintica, mecanismo de accin, interacciones y
reacciones adversas de los AE
G
Control del tratamiento antiepilptico G
Supresin del tratamiento G
Nuevos frmacos G
Vigabatrina (VGB) G
Lamotrigina (LTG) G
Felbamato (FBM) G
Valproato de liberacin retardada G
Oxcarbacepina (OCBZ) G
Tratamiento quirrgico G
Tratamiento G
Fobias monosintomticas G
Agorafobia G
Fobia social G
Trastornos obsesivos
Concepto G
Epidemiologa G
Personalidad premrbida G
Etiopatogenia G
Teoras biolgicas G
Teoras cibernticas G
Teoras psicodinmicas G
Teoras cognitivas G
Teoras conductuales G
Clnica G
Evolucin. Pronstico G
Trastornos relacionados G
Diagnstico diferencial G
Psicopatolgico G
Nosolgico G
Tratamiento G
Farmacolgico G
Terapia cognitivo-conductual G
Terapia analtica G
Psicociruga G
Histeria
Concepto. Clasificacin G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Teoras biolgicas G
Teoras psicofisiolgicas G
Teoras psicodinmicas G
Teoras conductuales G
Formas clnicas G
Trastornos disociativos G
Trastornos convulsivos G
Trastorno por somatizacin (Sndrome de Briquet o
Histeria de San Luis)
G
Personalidad histrica G
Evolucin. Pronstico G
Diagnstico diferencial G
Trastornos neurolgicos G
Trastornos psiquitricos G
Tratamiento G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (2 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Tratamiento higinico-diettico G
Epilepsia y embarazo G
Influencia del embarazo sobre la epilepsia G
Influencia de la epilepsia sobre el embarazo G
Teratogenia G
Lactancia G
Prevencin de la epilepsia G
Herencia G
Originadas por la mutacin de un gen o enfermedades
monognicas
G
Herencia multifactorial G
Anomalas cromosmicas G
Embarazo y parto G
Procesos infecciosos de la primera infancia G
Traumatismos craneoenceflicos G
2. Trastornos mentales y del comportamiento debido al
consumo de sustancias psicotropas
Coordinador: J. Santo-Domingo Carrasco, Madrid
Etiopatogenia G
Evaluacin G
Tratamiento G
Prevencin G
Alcohol G
Farmacologa del alcohol G
Intoxicacin aguda G
Intoxicacin idiosincrsica o atpica G
Trastorno amnsico: sndrome de Wernicke-Korsakoff G
Demencia alcohlica G
Alucinosis alcohlica G
Celotipia alcohlica G
Trastornos afectivos G
Trastornos de ansiedad G
Consumo perjudicial G
Sndrome de abstinencia G
Sndrome de dependencia alcohlica G
Opiceos G
Farmacologa G
Intoxicacin aguda G
Sndrome de abstinencia G
Sndrome de dependencia G
Cocana G
Farmacologa G
Intoxicacin aguda G
Sndrome de dependencia G
Sndrome de abstinencia G
6. Trastornos adaptativos
Coordinador: L.Ylla, Bilbao
Historia del concepto y generalidades G
Clasificacin nosolgica G
Establecimiento del diagnstico G
Establecimiento de una relacin causal con un agente
psicosocial estresante
G
Valoracin del nivel de alteracin G
Descartar otros trastornos mentales (salvo trastorno de
personalidad o del desarrollo)
G
Valoracin de la personalidad global del paciente G
Etiologa y patogenia G
Diagnstico diferencial G
Epidemiologa G
Pronstico G
Tratamiento G
7. Disfunciones fisiolgicas relacionadas con factores
mentales y del comportamiento: trastornos de la conducta
alimentaria
Coordinador: P. Gual Garca, Oviedo
Concepto G
Anorexia nerviosa G
Bulimia nerviosa G
Rumiacin o mericismo G
Pica G
Etiopatogenia G
Aspectos biolgicos G
Aspectos psicolgicos G
Aspectos familiares G
Aspectos socioculturales G
Aspectos clnicos G
Anorexia nerviosa G
Bulimia nerviosa G
Evaluacin de un paciente con trastorno de la conducta
alimentaria
G
Historia clnica psiquitrica G
Inicio de la enfermedad G
Conducta alimentaria G
Exploracin psicopatolgica G
Estudio de la personalidad G
Instrumentos para la valoracin del comportamiento
alimentario
G
Estudio del clima familiar G
Situacin orgnica G
Diagnstico de trastornos de la conducta alimentaria G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (3 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Cannabis G
Farmacologa G
Intoxicacin aguda G
Sndrome de dependencia G
Benzodiacepinas G
Intoxicacin aguda G
Sndrome de abstinencia G
Alucingenos G
Fenciclidina G
Anfetaminas G
Nicotina G
Inhalantes G
3. Esquizofrenia, estados esquizotpicos y trastornos delirantes
Coordinador:F. Iglesias, Valencia
Introduccin histrica G
Epidemiologa G
Incidencia y prevalencia G
Edad y sexo G
Estado civil y natalidad G
Fertilidad G
Distribucin geogrfica G
Periodo estacional G
Clase social G
Migracin G
Etiologa G
Factores biolgicos G
Hiptesis de los neurotransmisores G
Papel de la hipodopaminergia en el cortex frontal G
Otros neurotransmisores implicados G
GABA G
Cambios estructurales a nivel cerebral G
Anomalas estructurales G
Anomalas histoestructurales G
Cambios funcionales G
Factores de riesgo G
El factor viral G
Complicaciones obsttricas. Bajo peso al nacer G
Gentica G
Estudios con gemelos G
Estudios de adopcin G
Factores psicosociales G
La familia como causa en la esquizofrenia G
Cuadro clnico G
Personalidad premrbida G
CIE-10 G
Anorexia nerviosa atpica G
Bulimia nerviosa atpica G
Hiperfagia en otras alteraciones psicolgicas G
Vmitos en otras alteraciones psicolgicas G
Otros trastornos de la conducta alimentaria G
DSM-IV G
Otros trastornos de la conducta alimentaria G
Diagnstico diferencial G
Anorexia nerviosa G
Bulimia nerviosa G
Comorbilidad G
Pronstico G
Anorexia nerviosa G
Bulimia nerviosa G
Complicaciones mdicas G
Complicaciones cardiovasculares G
Complicaciones gastro-intestinales G
Complicaciones renales G
Complicaciones hematolgicas G
Cambios esquelticos G
Complicaciones endocrinas G
Complicaciones metablicas G
Complicaciones dermatolgicas G
Tratamiento G
Objetivos del ingreso hospitalario G
Terapia familiar G
Tratamiento psicofarmacolgico G
Prevencin G
8. Trastornos del ciclo sueo-vigilia
Coordinador: J. Bobes Garca, Oviedo
Fases del sueo G
Arquitectura del sueo G
Bases neuroanatmicas y bioqumicas G
Mtodos de evaluacin G
Nosografa, descripcin y manejo de los trastornos del
sueo
G
Trastornos primarios del sueo G
Disomnias G
Parasomnias G
Trastornos del sueo asociados a otras enfermedades
mentales
G
Insomnio asociado a otra enfermedad mental G
Hipersomnia asociada a otra enfermedad mental G
Otros trastornos del sueo G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (4 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Modo de inicio G
Sintomatologa G
Apariencia y conducta G
Discurso G
Trastornos perceptivos: Alucinaciones G
Trastornos del pensamiento G
Humor y afectividad G
Alteraciones del movimiento G
Estado cognitivo G
Control de impulsos G
Hallazgos neurolgicos G
Test psicolgicos G
Clasificacin G
Subtipos de esquizofrenia segn DSM-IV y CIE-10 G
Tipo paranoide G
Tipo desorganizado G
Tipo catatnico G
Tipo indiferenciado G
Tipo residual G
Esquizofrenia simple G
Depresin postesquizofrnica G
Esquizofrenia tipo I y tipo II G
Curso G
Morbilidad y mortalidad en la esquizofrenia G
Formas crnicas de la esquizofrenia G
Persistencia crnica de sntomas positivos G
Estados crnicos de defecto G
Pronstico G
Factores premrbidos G
Sexo G
Herencia G
Personalidad y ajuste premrbidos G
Comienzo G
Edad G
Modo de comienzo G
Tiempo de evolucin G
Forma clnica G
Sintomatologa G
Sntomas tpicos G
Sntomas atpicos G
Sntomas negativos G
Diagnstico G
Diagnstico diferencial G
Trastornos psicticos secundarios a patologa mdica
general e inducidos por sustancias
G
Trastronos del sueo secundarios a una enfermedad
orgnica
G
Trastornos del sueo inducidos por sustancias G
Pautas generales del tratamiento G
Medidas farmacolgicas G
Higiene del sueo G
Intervenciones psicolgicas G
Intervenciones farmacolgicas G
Recomendaciones generales para el empleo de hipnticos G
Utilizacin de hipnticos G
9. Trastornos de la personalidad
Coordinador: J.L. Carrasco Perera, Salamanca
Visin clnica general G
Modelos clasificatorios de la personalidad G
Etiopatogenia G
Factores genticos G
Factores constitucionales y biolgicos G
Factores ambientales G
Factores culturales G
Epidemiologa G
Clnica de los trastornos de la personalidad G
Generalidades G
Tipos G
Trastorno paranoide de la personalidad G
Trastorno esquizoide de la personalidad G
Trastorno disocial de la personalidad G
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad G
Trastorno histrinico de la personalidad G
Trastorno anancstico de la personalidad G
Trastorno ansioso (con conductas de evitacin) de la
personalidad
G
Trastorno dependiente de la personalidad G
Otros tipos G
Trastorno esquizotpico de la personalidad G
Trastorno narcisista de la personalidad G
Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad G
Trastorno sado-masoquista de la personalidad G
Trastorno depresivo de la personalidad G
Tratamiento de los trastornos de personalidad G
Tratamiento farmacolgico de los trastornos de
personalidad
G
Benzodiacepinas G
Neurolpticos G
Litio G
Estimulantes G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (5 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Otros trastornos psiquitricos G
Trastorno esquizofreniforme G
Psicosis reactiva breve G
Trastorno esquizoafectivo G
Trastorno delirante G
Trastornos de personalidad G
Simulacin G
Trastorno facticio G
Tratamiento G
Tratamiento farmacolgico G
Tratamiento en el brote agudo G
Tratamiento de mantenimiento G
Tratamiento de los efectos secundarios G
Neurolgicos G
Sistmicos G
Tratamiento electroconvulsivo G
Tratamientos psicosociales G
Terapia ambiental durante el episodio agudo G
Medidas rehabilitadoras G
Expresividad emocional G
El enfermo crnico G
-Paranoia y sndromes paranoides
Historia G
Epidemiologa G
Etiologa G
Factores biolgicos G
Factores psicolgicos G
Factores sociales G
Clnica G
Tipo erotomanaco G
Tipo celoso G
Tipo grandioso G
Tipo somtico G
Otras condiciones paranoides especiales G
Sndrome de Fregoli G
Psicosis inducida G
Curso y pronstico G
Diagnstico diferencial G
Tratamiento G
-Parafrenia
Historia G
Epidemiologa G
Clnica G
Diagnstico diferencial, curso y pronstico G
Anticonvulsivantes G
Antidepresivos G
Psicoterapias en los trastornos de personalidad G
10. Otros trastornos mentales y de conducta que requieren
abordaje psiquitrico
Coordinador: J. de la Gndara, Burgos
Sndrome de Ganser
Concepto G
Etiopatogenia G
Diagnstico G
CIE-10 G
DSM-IV G
Sndrome de "Burnout"
Concepto G
Etiopatogenia G
Epidemiologa G
Clnica y diagnstico G
Erotomana
Concepto G
Criterios diagnsticos clsicos G
Clasificacin actual segn el DSM-IV G
Tratamiento y evolucin G
Simulacin
Concepto G
Epidemiologa G
Curso clnico G
Criterios diagnsticos G
Diagnstico diferencial G
Tratamiento G
Trastorno disfrico premenstrual
Concepto G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Clnica y diagnstico G
Tratamiento G
Compra compulsiva
Concepto G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Descripcin de la compra compulsiva G
Comorbilidad G
Tratamiento y evolucin G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (6 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Tratamiento G
G
-Trastorno esquizoafectivo
Historia G
Epidemiologa G
Etiologa G
Diagnstico G
Curso y pronstico G
Tratamiento G
G
4. Trastorno del estado de nimo
Coordinador:A. Calcedo Barba, Madrid
Introduccin histrica G
Grecia G
Edad Media y Renacimiento G
Siglo XVIII G
Siglo XIX G
Siglo XX G
Aspectos epidemiolgicos G
Clasificacin de los trastornos afectivos G
Segn la etiologa G
Segn sintomatologa G
Segn el curso de la enfermedad G
Segn la edad de comienzo G
Clasificaciones actuales: criterios operativos de
diagnstico
G
Etiopatogenia G
Gentica G
Bioqumica G
Noradrenalina G
Equilibrio colinrgico-adrenrgico G
Serotonina G
Teoras cognitivo-conductistas G
Teoras psicodinmicas G
Acontecimientos vitales. Soporte social G
Personalidad G
Trastornos del humor secundarios G
Clnica/diagnstico G
Depresin G
Mana/hipomana G
Diagnstico diferencial G
Tratamiento G
Tratamiento psicofarmacolgico G
Tratamiento del episodio depresivo G
Sndrome de Mnchaussen
Concepto G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Clnica G
Formas clnicas mdico-quirrgicas (Asher, 1951) G
Criterios diagnsticos (DSM-IV) G
Tratamiento G
Sndrome de Mnchausen en la infancia
Concepto G
Epidemiologa G
Etiopatogenia G
Clnica G
Diagnstico G
Tratamiento G
Cdigo V: Factores no atribuibles a trastorno mental y que
merecen atencin y tratamiento
Problemas acadmicos. (V62.3) G
Funcionamiento intelectual lmite. (V62.89) G
Conducta antisocial G
Problema laboral G
Problema asociado a una etapa de la vida (u otro
problema de las circunstancias de sta)
G
Koro
Concepto G
Epidemiologa G
Clnica G
Diagnstico G
Tratamiento G
Sndrome de Digenes
Concepto G
Etiopatogenia G
Epidemiologa G
Complicaciones G
Diagnstico G
Tratamiento G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (7 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
Antidepresivos tricclicos y heterocclicos G
Inhibidores selectivos de la recaptacin de la serotonina
(ISRS)
G
Inhibidores de la monoamino oxidasa G
Tratamiento del episodio manaco G
Tratamiento profilctico G
Trastornos bipolares G
Comentarios prcticos sobre teraputica G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area8.htm (8 of 8) [02/09/2002 07:39:18 p.m.]
8
CLINICA PSIQUIATRICA-Responsable:C.Leal Cercos, Valencia
1.CLI NI CA PSI QUI ATRI CA DEL ADULT0
TRASTORNOS MENTALES ORGANI COS, I NCLUI DOS LOS SI NTOMTI COS
Autores: M. J . Acua Oliva, M.Blanco Venzala y J .F. Labrador Freire
Coordinador: I . Mateo Martn,Sevilla
DEFINICIONES
El captulo de trastornos mentales orgnicos plantea algunos problemas a nivel conceptual, con respecto a los
modelos de relacin cerebro-mente as como con las hiptesis etiolgicas subyacentes a las distintas nosografas.
Las definiciones y clasificaciones de uso ms extendido hoy en da, caracterizan estos trastornos como
constelaciones de signos y sntomas psquicos o comportamentales (sndrome mental orgnico), cuya etiologa es
demostrable: una disfuncin transitoria o permanente del cerebro. Esta disfuncin puede ser primaria o
secundaria. En el primer caso se tratara de enfermedades, lesiones o daos que afectan al cerebro de un modo
directo o selectivo. En el segundo, enfermedades y trastornos que afectan a diversos rganos o sistemas y entre
ellos al cerebro.
Con el trmino orgnico no se pretende excluir la existencia del substrato cerebral del resto de los trastornos
psiquitricos (1). Significa que el sndrome clasificado como tal puede ser atribuido a un trastorno o enfermedad
cerebral o sistmica diagnosticable en si misma. El trmino sintomtico se utiliza en los trastornos mentales
orgnicos en los que la afectacin cerebral es secundaria a un trastorno o enfermedad sistmica extracerebral.
Dentro de este grupo de sndromes y trastornos podemos encontrar una amplia variedad de cuadros y
manifestaciones psicopatolgicas, agrupando:
- Sndromes en los que destacan la afectacin de las funciones cognitivas (memoria, inteligencia, capacidad de
aprendizaje, etc.) o las alteraciones de la conciencia y atencin.
- Sndromes en los que predominan los trastornos perceptivos, de pensamiento, humor y emociones, rasgos de
personalidad y formas de comportamiento.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (1 of 65) [02/09/2002 07:41:38 p.m.]
La presentacin clnica de estos cuadros, as como la evolucin de los trastornos, se va a ver influida no solo por
los elementos biolgico-somticos a que hemos hecho referencia. Factores de personalidad, estrategias de
afrontamiento, la red social y el nivel econmico y cultural del paciente, influirn en la patoplastia, en los
contenidos psicopatolgicos as como en la teraputica y el pronstico
HISTORIA Y CLASIFICACIONES
La relacin entre las causas orgnicas y la sintomatologa psiquitrica es un hecho observado a lo largo de la
historia de la medicina.
Los primeros antecedentes del trmino demencia (de= sin; mens= inteligencia) se hallan en la escuela hipocrtica,
que consideraba que los trastornos mentales y temperamentales eran debidos a una alteracin cerebral. Estos
cuadros se deberan a un desequilibrio de los humores cerebrales.
Posteriormente Aristteles divide los trastornos mentales en dos grupos: secundarios a disrupciones del aparato
psquico y secundarios a pasiones que afectan la razn.
No es hasta el siglo V cuando Celsus define los trminos de demencia y delirium. Ms tarde Soranus describe las
formas letrgica y excitada del delirium y considera que estn provocadas por patologa cerebral o de otros
rganos.
En la Edad Media existe un periodo de parntesis en el que las manifestaciones psiquitricas se explican de forma
espiritual; paralelamente en la misma poca la escuela rabe, de tradicin aristotlica, define enfermedades como
la mana, la melancola, la amnesia y la epilepsia como cuadros de base orgnica.
Esquirol (s. XIX) define las demencias como una alteracin del entendimiento, el recuerdo y la comprensin.
Posteriormente Georget incluye el concepto de irreversibilidad en el trmino. En la misma poca, autores como
Bayle describen la demencia paraltica y las relaciones con la meningitis.
La escuela francesa acua el concepto de confusin a partir de los estudios sobre ilusiones y alucinaciones.
En la segunda mitad del s. XIX, se entra en un periodo en el que se intenta relacionar todos los trastornos
mentales con lesiones cerebrales focales (Griesinger). En esta poca se realiza la descripcin clnica de numerosos
cuadros de base orgnica (Wernicke, Korsakov, Biora, etc.). Kraepelin separa de forma ms o menos definitiva los
trastornos orgnicos de los sntomas mentales (Compendio de Psiquiatra, 1883).
En 1912 Bonhoeffer describe los tipos de reaccin aguda exgena, caracterizados por su inicio y final brusco, su
inespecificidad con respecto a la noxa, la alteracin de la conciencia y la reversibilidad.
Bleuler (1911) define las psicosis orgnicas como dao cortical difuso que provoca una prdida intelectual,
labilidad emocional y falta de control de impulsos.
Schneider (1951) las describe como psicosis motivadas por una enfermedad somtica que afecta al cerebro directa
o indirectamente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (2 of 65) [02/09/2002 07:41:38 p.m.]
Un concepto actualmente en desuso es el psicosndrome de transicin o de paso (Wieck 1956). Inclua el grupo de
psicosis reversibles provocadas por patologa somtica y sin trastornos de conciencia. Seria consecuencia de un
proceso fsico leve o de uno grave en sus fases iniciales. Inclua las siguientes formas clnicas: alucinatoria,
paranoide o paranoide-alucinatoria; formas afectivas (astenia, depresin, euforia, irritabilidad o agresividad);
psicomotoras (con aumento o disminucin de la actividad); amnstica (el caso tpico del Sndrome de Korsakov
transitorio).
La definicin y clasificacin de estos trastornos sigue lejos de estar clara y es uno de los principales temas de
controversia entre los autores actuales.
Si observamos las distintas clasificaciones DSM (Manual Diagnstico y Estadstico de los Trastornos Mentales)
vemos los siguientes cambios a nivel terminolgico:
- DSM-I (1952): Sndrome cerebral orgnico
- DSM-II (1968): Sndromes orgnicos cerebrales
- DSM-III (1987): Trastornos y sndromes mentales orgnicos.
- DSM-IV (1994): Demencia, delirium y sndrome amnstico
Trastornos Mentales secundarios a patologa mdica general.
Las distintas revisiones de la Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE - Organizacin Mundial de la
Salud) incluyen estos trastornos en los siguientes grupos:
- CIE-8 (1974): Psicosis.
- CIE-9 (1978): Psicosis orgnicas.
- CIE-10 (1992): Trastornos mentales orgnicos incluidos los sintomticos.
En cuanto al delirium existe cierta unanimidad, autores como Lipowski, Victor o Adams, consideran que se trata
de un solo espectro que abarcara todos los estados confusionales agudos. Algunos autores actuales, como Engel
y Romano, consideran que la clave de la diferenciacin entre delirium y demencia es la reversibilidad, mientras
que otros como Alexander y Gerschwich no admiten el criterio de irreversibilidad en el concepto de demencia y
la definen como el deterioro de funciones que incapacitan al individuo. Las discusiones terminolgicas afectan de
forma principal a la clasificacin del DSM IV. (Ver Clasificaciones CIE-10 y DSM-IV en Tablas 1 y 2) (2, 3).
Tabla 1. CLASIFICACION CIE-10
DEMENCIA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
DEMENCIA VASCULAR
DEMENCIA EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRO LUGAR
DEMENCIA SIN ESPECIFICACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (3 of 65) [02/09/2002 07:41:38 p.m.]
SINDROME AMNESICO ORGANICO NO INDUCIDO POR ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS
PSICOTROPAS
DELIRIUM NO INDUCIDO POR ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOTROPAS
OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION O DISFUNCION CEREBRAL O
A ENFERMEDAD SOMATICA
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESION O
DISFUNCION CEREBRAL
TRASTORNO MENTAL ORGANICO O SINTOMATICO SIN ESPECIFICACION
Tabla 2. CLASIFICACION DSM IV
DELIRIUM Secundario a patologa mdica general
Inducido por sustancias
Secundario a etiologas mltiples
Secundario a causas inespecficas
DEMENCIA Demencia tipo Alzheimer
Demencia vascular, VIH, traumtica, parkinsoniana; por enfermedad de
Huntington, Pick y Creutzfeldt-Jakob
Secundaria a etiologa mltiple
Secundaria a causas inespecficas
SINDROME AMNESTICO Secundario a patologa mdica general
Inducido por sustancias
Secundario a causas inespecficas
TRASTORNOS MENTALES
SECUNDARIOS A
PATOLOGIA
MEDICA GENERAL
INCLUYE:
Trastorno psictico
Trastornos afectivos
Trastornos ansiosos
Disfuncin sexual
Trastornos del sueo
Trastorno catatnico
Cambio de personalidad
Trastornos mentales inespecficos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (4 of 65) [02/09/2002 07:41:38 p.m.]
ETIOLOGIA
El factor orgnico que se juzga como causa del trastorno mental ha de ser demostrado o inferido por la historia,
examen fsico y/o pruebas complementarias.
Los sndromes mentales orgnicos pueden ser causados, como se refiere anteriormente, por cualquier
enfermedad, droga o traumatismo que afecte directamente al Sistema Nervioso Central (S.N.C.) o por cualquier
enfermedad sistmica que altere la funcin cerebral (4, 5).
Presentamos a continuacin una Tabla de aquellos agentes etiolgicos que se han identificado como responsables
de estas patologas. Desde Bonhoeffer se reconoce la inespecificidad de los distintos sndromes clnicos respecto a
su causa. (Tabla 3).
Tabla 3. ETIOLOGIA
VASCULAR
Multi-infarto (microinfartos corticales, demencia lacunar [infartos extensos], enfermedad de Binswanger,
enfermedad emblica cerebral [grasa, aire, trombos])
Endocarditis bacteriana subaguda
Insuficiencia cardaca, infarto de miocardio, fallo cardaco
Colagenosis y vasculitis (lupus eritematoso sistmico, polimialgia reumtica, poliarteritis)
METABOLICAS Y ENDOCRINAS
Patologa tiroidea (hipo e hipertiroidismo)
Hiperparatiroidismo (hipercalcemia)
Patologa adrenal (Addison y Cushing)
Hipopituitarismo
Hipoglucemias de repeticin /comas hiperosmolares
Acidosis respiratoria /hipoxia e hipercapnia
Uremia
Encefalopata heptica
Porfiria
Enfermedad de Wilson (degeneracion hepato-lenticular)
Hiper e hiponatremia. Otras
NUTRICIONALES
Anemia perniciosa; deficiencia de folato
Alcoholismo; deficiencia de tiamina
Pelagra
TOXICAS
Metales (mercurio, plomo, aluminio, manganeso, arsnico)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (5 of 65) [02/09/2002 07:41:38 p.m.]
Frmacos (psicofrmacos, antihipertensivos, digitlicos...). Otras
INFECCIOSAS
Neurosfilis
Meningitis y encefalitis. Encefalomielitis postinfecciosa
EFECTO MASA
Tumores intracraneales (primarios o metastsicos)
Hematoma subdural. Abcesos
EPILEPSIA
ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES
HIDROCEFALIA A PRESION NORMAL
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS
SIDA
CLINICA
A la hora de resear la descripcin clnica de los distintos trastornos seguiremos las actuales clasificacines DSM
IV y CIE-10. Se repasa de forma detallada los siguientes cuadros: delirium, demencia y sndrome amnstico. El
resto de los cuadros orgnicos tienen una presentacin clnica no diferenciable de los trastornos funcionales.
DELIRIUM
Concepto
Este trmino engloba a los cuadros que clasicamente se denominaban confusionales y confuso-onricos (6, 7). Se
caracteriza por deterioro de la alerta, atencin y concentracin de inicio agudo y corta duracin (horas o das).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (6 of 65) [02/09/2002 07:41:38 p.m.]
Etiopatogenia
Los mecanismos patognicos son esencialmente tres:
- Deprivacin de sustancias depresoras a nivel central (alcohol, barbitricos, etc.), por liberacin de funciones
inhibitorias.
- Efectos txicos: alteraciones funcionales por accin directa sobre el S.N.C. de sustancias exgenas o toxinas
endgenas.
- Lesiones estructurales del S.N.C.
Epidemiologa
Es un cuadro frecuente que afecta entre el 10 y el 15% de la poblacin hospitalaria.
La incidencia aumenta con la edad (30-50% en mayores de 70 aos). Entre los factores predisponentes en el
anciano se encuentran la disminucin de la capacidad homeosttica ante el estrs, las enfermedades de base y
diversos factores relacionados con los tratamientos farmacolgicos (polifarmacia, cambios farmacocinticos,
incumplimiento, etc.). Como factores precipitantes se identifican las alteraciones en los patrones de sueo,
deprivacin o sobrecarga sensorial y el estrs psicosocial.
Descripcin clnica
Este cuadro se caracteriza por:
Alteracin de la conciencia
Se trata de un hallazgo universal dentro del delirium. El nivel de conciencia oscila entre la vigilia y el coma; estas
fluctuaciones persisten durante todo el da, incrementndose durante la noche debido a la fatiga y a la
disminucin de estmulos externos. Esta caracterstica hace que puedan observarse periodos lcidos en los que la
actividad mental aparece completamente normal. Los niveles de vigilia y de alerta (inferido por la conducta
global del sujeto) varan segn el cuadro. Ambas pueden estar disminuidas (cuadros confusionales clsicos) o
aumentadas (estados de hiperalerta de los cuadros confuso-onricos). El nivel de alerta permite al sujeto
discriminar la importancia del estmulo. Una alteracin en dicho nivel (por exceso o por defecto) implica un
dficit de atencin que provoca respuestas indiscriminadas y/o excesivas. Existe dificultad para la concentracin,
alterndose la percepcin del paso del tiempo.
A menudo hay una alteracin del ciclo sueo - vigilia: insomnio, pesadillas y ensoaciones. Suele haber
somnolencia diurna y excitabilidad nocturna. Encontramos un paciente que responde lentamente, es incapaz de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (7 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
mantener la conversacin, tiene tendencia al sueo y su despertar es torpe y parcial.
En caso de progresin del cuadro, frecuentemente por persistir la causa que origina el trastorno, la evolucin
clnica objetivada puede ser hacia:
- Estupor: se caracteriza por acinesia, mutismo y falta de respuesta. No existen lenguaje ni movimientos
espontneos (s pueden observarse durante el sueo). Los ojos, si permanecen cerrados muestran resistencia a la
apertura pasiva, si estn abiertos aparentan estar mirando y seguir los movimientos. Mantiene respuestas a
estmulos intensos (reflejo de retirada).
- Coma: es la mxima afectacin de la conciencia. No hay respuesta a estmulos externos ni internos. No existen
movimientos ni lenguaje. Hay ausencia de actividad mental y reflejos.
Actividad psicomotriz
Puede disminuir de forma paralela a la conciencia. Hay escasos movimientos espontneos y ante los estmulos se
obtienen respuestas lentas y perseverantes. La actividad objetivada se encuentra mas relacionada con las
alteraciones de percepcin que con los estmulos reales del medio.
En otros casos el paciente est hiperactivo, objetivndose falta de descanso y comportamiento disruptivo. Se
observan movimientos repetidos sin propsito, esta actividad responde generalmente a la presencia de trastornos
sensoperceptivos y delirantes, a veces representan actos habituales (delirio ocupacional). Se acompaa de
agresividad y tendencia a la fuga. Suelen existir gritos, risas y lloros.
Es caracterstico en la evolucin el paso desde la hiperactividad a la apata y viceversa.
Pensamiento
Al disminuir la conciencia se hace lento, con dificultad para centrarse y formular ideas complejas; disminuye la
capacidad de razonar; se hace incoherente e ilgico. Se trata de un pensamiento concreto con escasas asociaciones
y pocas referencias al pasado y al futuro. El contenido de la ideacin delirante suele ser paranoide, aunque
depende de las caractersticas previas del individuo. Las ideas suelen ser inconsistentes, poco estructuradas y en
algunos casos tras la recuperacin pueden persistir como memoria delirante. El lenguaje esta enlentecido, con
respuestas estereotipadas. Ignora las preguntas difciles y a menudo se observa una musitacin incoherente.
Memoria
Hay una alteracin de la memoria inmediata como consecuencia de la disminucin de la atencin y las
alteraciones de la percepcin y el pensamiento. El aprendizaje se hace imposible. Suelen darse falsos
reconocimientos y existen confabulaciones que llenan el espacio amnstico.
Percepcin
Las alteraciones de la percepcin no son imprescindibles aunque s muy frecuentes. En algunos casos existe la
vivencia de hiperestesia. Son habituales las micropsias, macropsias e ilusiones. Suele existir una disminucin del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (8 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
umbral auditivo que dificulta la comunicacin y favorece las pseudopercepciones. Las alucinaciones por orden
de frecuencia son: visuales simples (luces, colores o formas geomtricas), visuales complejas (p.ej: las
liliputienses), auditivas (predominan las de tercera persona comentando la actividad) y cenestsicas (con
sensaciones de alargamiento, presin e inestabilidad).
Esto contribuye a la sensacin de despersonalizacin y desrealizacin. Todas estas alteraciones junto a la falta de
raciocinio provocan dificultades en la discriminacin de la realidad.
Afectividad
Existe un estado de ansiedad e irritabilidad, siendo frecuente la labilidad afectiva. El dficit de conciencia
potencia la apata y un sentimiento de indiferencia ante la enfermedad. Cuando el individuo est hiperalerta se
observan miedo y angustia con un importante componente vegetativo: taquicardia, rubefaccin, sudor, etc.
Cuando existen contenidos paranoides suelen encontrarse irritables y agresivos.
Sintomatologa fsica
Aparece la clnica especfica de la causa que provoc el delirium. A esta sintomatologa se suman un estado de
hiperactividad del sistema nervioso vegetativo. Se pueden observar rubefaccin facial, midriasis, conjuntivas
enrojecidas, pulso rpido y saltn y aumento de la temperatura.
Formas de presentacin bsica
Segn Cassem en el Delirium existen tres:
- Dificultad en la memoria, desorientacin y escasa agitacin.
- Sistema delirante paranoide. Predomina el miedo, la hiperalerta y agitacin leve en respuesta a la vida psquica
interna del paciente.
- Agitacin psicomotriz completa.
Evolucin
La duracin media de este cuadro suele ser de una semana. A menudo prolonga el tiempo de hospitalizacin y
empeora el pronstico. Existen tres formas de resolucin posibles: recuperacin completa, evolucin a sndrome
amnstico o demencia y la tercera, coma irreversible y muerte.
Entre los factores predictores del delirium se encuentran las alteraciones electrolticas, la gravedad de la
enfermedad de base, la fiebre, el uso de frmacos psicoactivos y el deterioro cognitivo previo. A menudo se trata
de un cuadro infradiagnosticado, con una mortalidad que alcanza el 40 50%. Las principales causas de muerte
son la propia patologa que da lugar al delirium, el riesgo de status epilptico y la hiperactividad autonmica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (9 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
Tratamiento
- Tratamiento etiolgico
- Medidas de soporte:
- Nutricin, hidratacin y correccin de alteraciones hidroelectrolticas
- Tratamiento del insomnio (preferibles benzodiacepinas de vida media corta y clormetiazol)
- Estimulacin sensorial adecuada (iluminacin adecuada de la sala durante el da y atenuada durante la noche,
tranquilidad, estimulacin verbal)
- Reorientacin
- Tratamiento de los trastornos de conducta: agitacin. Se usarn preferentemente neurolpticos, siendo de
eleccin el haloperidol a dosis bajas - medias fraccionadas a lo largo del da (2-7 mg/da).
DEMENCIA
Dentro del captulo de los Trastornos Mentales Orgnicos, las Demencias constituyen un apartado de gran
importancia. En el momento actual suponen el tercer problema de salud en pases desarrollados (a continuacin
de la patologa cardiovascular y el cncer). Afecta fundamentalmente a poblacin mayor de 65 aos (de un 5 al
10%), aumentando la incidencia a un 20-25% entre los mayores de 80 aos. Los costes humanos y materiales
generados son cada vez mayores.
La demencia es un sndrome, engloba a mltiples enfermedades (3, 8). El diagnstico es esencialmente clnico
(basado en conductas), alcanzndose una alta precisin de ste gracias a la utilizacin de criterios diagnsticos
consensuados, as como al empleo de entrevistas clnicas estructuradas y semiestructuradas.
Utilizamos aqu los criterios diagnsticos de demencia empleados en la clasificacin DSM IV a efectos de
definicin conceptual:
Criterio A: Dficit cognitivo mltiple, manifestado por ambos:
- Deterioro de memoria (deterioro de la capacidad de aprendizaje o de la recuperacin de informacin
previamente aprendida)
- Una (o ms) de las siguientes alteraciones cognitivas:
Afasia
Apraxia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (10 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
Agnosia
Alteraciones en capacidades ejecutivas (planificacin, organizacin, capacidad de abstraccin).
Criterio B: Los dficits cognitivos sealados en A1 y A2 conllevan un deterioro significativo en el funcionamiento
social u ocupacional y representan un declinar respecto al nivel de funcionamiento previo.
Adems de los sntomas que corresponden al deterioro de las funciones cognitivas del sujeto, en los pacientes con
demencia se pone de manifiesto frecuentemente otra sintomatologa neuropsiquitrica.
Clasificacin clnico-anatmica
Se basa en la localizacin de la lesin. El cuadro clnico depender, esencialmente de las estructuras cerebrales
daadas.
Se clasifican en :
Localizadas
- Demencia cortical.
- Demencia subcortical.
- Demencia tipo axial.
Globales
Demencias localizadas
Demencia Cortical
Se caracterizan por un deterioro en la capacidad de abstraccin, juicio, orientacin y memoria. Se encuentran
daadas las reas asociativas corticales que intervienen en el lenguaje, en la praxis y en el reconocimiento
sensorial, dando lugar al sndrome afaso-apraxo-agnsico. Tienden a acentuarse los rasgos previos de
personalidad. El paciente puede tornarse excntrico; en otras ocasiones aptico. Es incapaz de realizar
operaciones mentales complejas. En cuanto a la afectividad se torna lbil e incontinente.
Ej: Demencia tipo Alzheimer.
Demencia subcortical
Se caracterizan por un enlentecimiento ms que prdida de la memoria, la orientacin y el pensamiento
abstracto.
Toda la actividad del paciente se encuentra retardada, la atencin disminuye, la apariencia es descuidada y se
produce una tendencia al aislamiento. Esto afecta al trabajo y a las relaciones interpersonales. Tienden a presentar
dificultades en la concentracin as como distraibilidad, tornndose olvidadizos y faltos de motivacin ms que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (11 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
amnsicos. Pueden presentarse trastornos en el habla que oscilan desde una hipofona a la disartria franca. En el
plano psicomotriz se produce tambin un enlentecimiento global, siendo frecuentes los trastornos
extapiramidales (parkinson, corea y otros).
Ej: Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Huntington.
Demencias axiales
En ellas las estructuras predominantemente afectadas son la porcin media del lbulo temporal, el hipocampo,
hipotlamo y cuerpos mamilares.
Se afectan predominantemente la memoria reciente y el aprendizaje. Suele aparecer anosognosia, por lo que el
paciente se muestra a menudo plcido y colaborador.
Ej: Sndrome de Wernicke-Korsakov.
Demencias globales
En este tipo de demencias la afectacin es crtico-subcortical, apareciendo en la clnica sntomas propios de una y
otra.
Ej: Demencia tipo Alzheimer en estadios tardos. Demencia Multiinfarto. Demencia postencefaltica. Asociacin
Parkinson -Alzheimer.
Demencias tipo Alzheimer
Origen histrico
A principios de siglo Alois Alzheimer describi el caso de una mujer de 51 aos de edad que presentaba
celotipia, dficit de memoria, desorientacin, parafasias, disminucin de la comprensin del lenguaje y apraxias.
Muri a los cuatro aos. En la autopsia se evidenci atrofia cortical y a nivel histopatolgico placas seniles
corticales y degeneracin neurofibrilar. Kraepelin en 1910 fue el primero en usar esta denominacin
aplicndosela a las demencias de tipo presenil.
Epidemiologa
Constituye el 55% de las demencias. Afecta preferentemente a las mujeres (razn 2-3/1), aunque esta diferencia
vara con la edad. Entre los 65 y 70 aos se encuentran afectos un 1,7% de los hombres y un 4,1% de las mujeres;
en mayores de 75 aos la proporcin afectada son un 4,4% de los varones y un 9,3% de las mujeres.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (12 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
La esperanza de vida a partir del diagnstico oscila entre 6 y 12 aos, aunque existen casos de curso rpido en los
que la muerte acontece en menos de un ao.
Etiopatogenia
Desconocida, se postulan distintos factores genticos y ambientales que actuaran como factores de riesgo y
etiopatognicos cuya concurrencia dara lugar a la enfermedad.
Factores de riesgo
Su incidencia es directamente proporcional a la edad, clsicamente se diferencian dos formas, la de inicio presenil
en menores de 65 aos y la de inicio senil en mayores de 65.
La historia familiar de demencia, antecedentes familiares de Sndrome de Down e historia personal de
traumatismos craneoenceflicos y enfermedad de Parkinson se asocian a mayor incidencia de Demencia tipo
Alzheimer.
Factores etiopatognicos
- Factor gentico: se diferencian dos formas, ambas con transmisin autosmica dominante variando la
penetrancia. En primer lugar la E.A precoz y de perfil familiar se vincula a alteraciones en el brazo largo del
cromosoma 21 (10-15% de los casos) o del brazo largo del cromosoma 14 (80% de los casos). En segundo lugar la
E.A. tarda relacionada con alteraciones en el cromosoma 19.
- Fenmenos de muerte celular programada (apoptosis)
- Factores neuroinmunes
- Disfuncin neuroqumica: alteraciones en el ncleo basal de Meynert, hipocampo y neocrtex con dficits
colinrgicos.
Existen distintas hiptesis que imbrincan estos factores y mecanismos con una va comn final de degeneracin y
muerte neuronal y prdida de contactos sinpticos.
Anatoma patolgica
Estudios macroscpicos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (13 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
Atrofia cerebral a nivel cortical y que afecta en menor cuanta al cortex motor, visual y somatosensorial,
predominando a nivel temporal, parietal y frontal.
Estudios microscpicos
Se observan prdidas neuronales en hipocampo, crtex entorrinal, locus ceruleus y ganglios basales.
Se identifican placas seniles, ovillos neurofibrilares y degeneracin granulo-vacuolar. Estas alteraciones son
similares a las detectadas en el envejecimiento normal, diferencindose en su cuanta y localizacin. En la E.A
predominan a nivel cortical e hipocampal.
Alteraciones neurobioqumicas
Se postulan varias teoras, al principio se asociaban con un dficit del sistema colinrgico (disminucin de la
colina-acetiltransferasa). Posteriormente se han asociado otros sistemas neuroqumicos en su patognesis.
Clnica
Se caracteriza por su inicio insidioso y su curso paulatino con evolucin constante y progresiva, existiendo
escasos periodos de estabilizacin (1, 8, 9).
En un primer momento suelen presentar dficits en la memoria de retencin que dan lugar a imprecisiones
laborales y domsticas aunque las tareas rutinarias se realizan sin dificultad. Les resulta difcil encontrar palabras
adecuadas, por lo que son frecuentes los rodeos en la conversacin y las perseveraciones. Se deteriora la
comprensin y la capacidad de juicio por lo que les es trabajosa la resolucin de situaciones nuevas. A nivel
afectivo es usual la apata, anhedonia y falta de iniciativa; pueden presentar sntomas hipocondriacos, depresin,
ansiedad e irritabilidad. En un 15% aparecen ideas delirantes de tipo paranoide.
Posteriormente se alteran otros tipos de memoria, incluyendo la remota. Aparecen fallos prxicos y alteraciones
en las capacidades visoconstructivas (dibujos en ausencia de modelos, dibujos tridimensionales). Se mantienen la
fonologa y la sintaxis del lenguaje, aunque se suele producir un empobrecimiento del lxico. Se afectan en
primer lugar los nombres propios y los vocablos abstractos y especficos. El lenguaje se encuentra plagado de
trminos vagos e inespecficos, tornndose vaco, perseverante y a menudo, incorrecto. Se produce un
apagamiento paulatino de la afectividad que llega a la indiferencia. En el plano motor suele aumentar el tono
muscular, es frecuente la inquietud psicomotriz y la tendencia a la deambulacin.
En los estados finales de la enfermedad el dficit de la orientacin y memoria es severo, as como las agnosias
que incluyen prosopagnosias. En el lenguaje es frecuente la ecolalia, palilalia, logoclona, disartria y mutismo.
Aparecen apraxias severas, en principio ideomotoras y posteriormente ideatorias, perdindose el espacio
especular y tendiendo a usar las partes corporales como objetos externos. A nivel motor suele existir una
hipertona generalizada, se liberan reflejos primitivos y es frecuente la distona plvico-crural en flexin. Son
frecuentes las convulsiones. Casi la totalidad de estos pacientes presentan sintomatologa de rango psictico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (14 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
Exploraciones complementarias
Analtica (hemograma, bioqumica): habitualmente normales.
EEG: puede ser normal o estar enlentecido.
TAC craneal: suele presentar atrofia difusa cortical y agrandamiento ventriculares. Es importante distinguirlo de
los hallazgos asociados al envejecimiento que pueden ocasionar falsos positivos.
Diagnstico
La precisin diagnstica se ha incrementado gracias a la elaboracin por consenso de criterios diagnsticos
estandarizados. Se presentan aqu los criterios NINCDS - ADRA (National Institute of Neurological and
Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer's Disease and Related Disorders Association).
Diagnstico probable
- Demencia establecida por un examen clnico, documentada por MMS test, Escala de Blessed y confirmada por
test neuropsicolgicos.
- Dficit en dos o ms reas cognitivas
- Empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas
- No trastornos de la conciencia
- Inicio entre los 40 y los 90 aos, ms a menudo despus de los 65.
- Ausencia de otras enfermedades sistmicas o neurolgicas que pudieran explicar los trastornos cognitivos.
Este diagnstico es apoyado por
- Presencia de afasia, apraxia y agnosia
- Alteraciones conductuales e incapacidad para desarrollar las tareas cotidianas.
- Historia familiar, si est apoyada por estudio neuropatolgico
- Analtica de sangre y l.c.r. normales, e.e.g. inespecfico, TC y/o RNM con atrofia evolutiva en estudios seriados.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (15 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
Diagnstico posible
- Sndrome de demencia en ausencia de otras enfermedades neurolgicas, psiquitricas o sistmicas que puedan
causar una demencia con variaciones en el inicio o evolucin del proceso.
- En presencia de otra enfermedad sistmica o neurolgica potencialmente causante de demencia pero que no sea
considerada causante de la misma.
Diagnstico definitivo
- Cumplir los criterios clnicos de EA probable
- Evidencias histopatolgicas obtenidas por biopsia o necropsia (placas seniles Beta amiloide, degeneracin
neurofibrilar, perdida neuronal, gliosis, angiopata amiloidea)
Demencia multiinfarto
Constituye un 10 a un 15% de las demencias. Est disminuyendo su incidencia en el momento actual al mejorar el
control mdico de las causas implicadas en su gnesis.
Etiopatogenia
Desconocida en gran medida. La primera causa implicada es la hipertensin arterial mantenida que ocasionara
necrosis fibrinoide de las arteriolas cerebrales. Se afectan sobre todo las ramas penetrantes de la arteria cerebral
media, ocasionando isquemia e infartos de tipo lacunar esencialmente a nivel de los ganglios basales y sustancia
blanca de la corona radiada.
Otras etiologas son: 1) Embolismos mltiples de distinto origen (estenosis carotdea secundaria a arteriosclerosis,
enfermedad cardaca embolizante, otras.). 2) Arteriosclerosis no relacionada con la HTA. 3) Trastornos
inflamatorios. 4) Trastornos hematolgicos. 5) Malformaciones vasculares.
Clnica
Se caracteriza por:
- Presentar inicio brusco, curso escalonado con fases de estabilidad y otras paroxsticas de empeoramiento. Puede
fluctuar a lo largo del tiempo. Son frecuentes los cuadros confusionales, sobre todo al inicio del trastorno.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (16 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
- El cuadro clnico diferir en funcin de las estructuras cerebrales afectas: cortical (afasia, apraxia, agnosia,
amnesia) y/o subcortical (depresin, enlentecimiento psicomotor, olvidos, deterioro cognitivo).
- Suelen estar presentes signos focales neurolgicos que dependern de la zona cerebral lesionada (hiperreflexia,
reflejos patolgicos, alteraciones de la marcha, parlisis pseudobulbar, etc.).
- Suele mantenerse la capacidad de insight. Esto ocasiona frecuentemente sintomatologa depresivo-ansiosa
reactiva a la enfermedad. Es frecuente la labilidad emocional con respuestas explosivas ante estmulos mnimos
(reaccin catastrfica desencadenada por las limitaciones impuestas por la enfermedad).
Exploraciones complementarias
EEG: enlentecimiento multifocal
Exploraciones morfolgicas: suelen mostrar reas isqumicas mltiples y asimtricas.
Tratamiento de las demencias
Se basa en los siguientes apartados:
- Tratamiento etiolgico: en aquellos casos en que se identifique la causa y esta sea tratable. Habr que hacer
especial hincapi en aquel grupo de demencias llamadas reversibles. Se consideran como tales aquellos
sndromes demenciales producidos por una serie de agentes etiolgicos, susceptibles de ser tratados con remisin
completa del cuadro demencial en caso de ser diagnosticados a tiempo. Incluyen enfermedades metablicas y
carenciales (hipoglucemias, trastornos tiroideos, trastornos corticoadrenales, hipo-hipercalcemias, pelagra, dficit
de vitamina B12 y flico, encefalopata heptica, uremia, porfiria, enfermedad de Wilson); vasculitis (lupus);
intoxicacin por drogas y metales; infecciones; procesos intracraneales (hidrocefalia normotensiva, tumores
cerebrales y hematoma subdural).
- Tratamiento de los trastornos de conducta: constituyen la principal causa de institucionalizacin de estos pacientes.
Con mayor frecuencia son secundarios a psicopatologa de rango psictico y a reacciones explosivas con
irritabilidad y agresividad. Se emplearn preferentemente neurolpticos de alta potencia a dosis bajas, tipo
haloperidol. Los problemas que se plantean son: 1) La efectividad de estos tratamientos no est demostrada,
aunque se tiende a usarlos en la prctica clnica habitual. 2) Dado el riesgo de efectos secundarios
extrapiramidales se tiende a prescribir neurolpticos de baja potencia tipo tioridazina (dosis 55 mg/da) a pesar
de los efectos anticolinrgicos. 3) Son pacientes que frecuentemente no siguen revisiones psiquitricas adecuadas
por lo que los tratamientos tienden a continuarse de forma indefinida.
- Tratamiento de los problemas concurrentes tanto mdicos como psiquitricos (ansiedad, depresin, etc.).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (17 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
- Psicoterapia de corte cognitivo-conductual, eficaz unicamente en estados precoces.
- Abordaje familiar y de cuidadores: ayudar a la organizacin y coordinacin de cuidados del paciente; asegurando
que las necesidades fsicas, psquicas y sociales del paciente estn cubiertas; educacin y apoyo familiar
favoreciendo el asociacionismo y planteando incluso ingresos hospitalarios peridicos de corta duracin que
ayuden a descargar a la familia con lo que se evite la institucionalizacin.
SINDROME AMNESICO ORGANICO
Se caracteriza por un deterioro en la memoria, con evidencia de causa orgnica subyacente y sin cumplir criterios
diagnsticos de delirium o demencia.
El deterioro de la memoria afecta tanto a la memoria a corto como largo plazo, siendo la primera la ms
frecuentemente afectada. La memoria inmediata se encuentra preservada. Consecuentemente se produce
amnesia retrgrada y antergrada. Las confabulaciones son frecuentes. No se aprecian otros dficits (afasias,
apraxias, agnosias, alteraciones de la atencin y conciencia) o al menos no de forma relevante frente al sndrome
amnsico.
Se asocia habitualmente con lesin bilateral de las estructuras lmbicas(cuerpos mamilares, hipocampo,
hipotlamo y tlamo).
El diagnstico diferencial habr que realizarlo con el delirium, la demencia, la amnesia global transitoria y la
prdida de memoria de origen psicgeno esencialmente.
SINDROMES CEREBRALES FOCALES
En ciertos padecimientos cerebrales, en funcin de la afectacin territorial se producen signos y sntomas
especficos de la localizacin lesional. Se trata de los Sndromes Cerebrales Focales, que nos permiten la
localizacin de la lesin en base a la presentacin del cuadro clnico (1). Se resumen estos a continuacin:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (18 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
LOBULO FRONTAL
- Cambios de personalidad: desinhibicin, expansividad, entraabilidad, verborrea, moria y alteracin en el
comportamiento social.
- Disminucin de la atencin, apraxias precoces. Mantiene buenas puntuaciones en los test de estado mental.
- Paresia espstica contralateral a la lesin. Marcha a pasos cortos
- En caso de lesin del lbulo dominante: afasia motora, agrafia, apraxia facial.
- Incontinencia urinaria precoz.
- Deterioro en capacidades de abstraccin, concentracin, control de impulsos y capacidad de juicio.
- Presencia de reflejos primitivos.
Segn la localizacin especfica en el lbulo frontal:
- Convexidad de lbulo frontal: apata, trastornos del pensamiento abstracto; paciente pseudodeprimido.
- Regin orbital del lbulo frontal: impulsividad, desinhibicin, inadecuacin social; paciente pseudopsicoptico.
LOBULO PARIETAL
- Dificultades visoespaciales y desorientacin espacial: agnosia visoespacial, apraxia constructiva.
- Afasia motora, agrafia, alexia.
- Sndrome de Gerstman: agnosia digital, acalculia, desorientacin derecha e izquierda y agrafia.
- Alteraciones del esquema corporal y espacio externo: apraxia del vestir, prdida de sensibilidad, fenmeno de
extincin e inatencin sensorial.
- Dficit motor contralateral. Hemianopsias
LOBULO TEMPORAL
- Alteracin del lenguaje: jergoafasia, alexia, agrafia, apraxia motora y construccional.
- Sndrome amnstico si la lesin es bilateral
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (19 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
- Inestabilidad emocional, conductas agresivas.
- Cambio de personalidad. Si la lesin es excitatoria: desrealizacin, alucinosis.
Segn se afecte uno u otro hemisferio:
Lbulo dominante: afasias
Lbulo no dominante: anosognosia
LOBULO OCCIPITAL
- Agnosia visual. Anosognosia en ciegos. Niegan dficits visuales; se puede confundir con ceguera histrica.
- Prosopoagnosia
CUERPO CALLOSO
- Grave deterioro intelectual
DIENCEFALO
- Amnesia tipo Korsakov
- Somnolencia.
EVALUACION
En la evaluacin de los trastornos mentales orgnicos, ante la sospecha de estos, nos debemos plantear tres
objetivos (10, 11, 12):
- Valoracin clnica del paciente incluyendo las pruebas complementarias precisas con vista a la confirmacin del
diagnstico. Habr que hacer el correspondiente diagnstico diferencial con distintas entidades, entre ellas los
trastornos psiquitricos primarios (funcionales) que pueden simular cuadros orgnicos y son la principal causa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (20 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
de falsos positivos.
- Realizaremos aquellas exploraciones que sean precisas para identificar la etiologa de la disfuncin cerebral
responsable de los sntomas psicolgicos y conductuales.
- Tendremos que identificar los factores psicosociales que, al margen de influir en la patoplastia del cuadro,
pueden exacerbar las alteraciones emocionales y de conducta. Por consiguiente habr que prestarles atencin con
vistas a su manejo en la teraputica.
Los distintos procedimientos de que consta la evaluacin de los trastornos mentales orgnicos los podemos
resumir en la siguiente tabla (Tabla 4).
Tabla 4. Evaluacin de los Trastornos Mentales Orgnicos
1. Historia clnica completa.
2. Exploracin fsica (incluida exploracin neurolgica).
3. Evaluacin del estado mental y evaluacin neuropsicolgica.
4. Estudios de laboratorio y otros complementarios:
- Recuento y frmula sangunea, VSG.
Electrlitos, glucemia, B.U.N, creatinina, amonio, lpidos.
Pruebas de funcin heptica. Otras enzimas (CPK, fosfatasa alcalina).
Serologa de lues y V.I.H. Prueba de tuberculina. Autoanticuerpos.
Funcin tiroidea (T3, T4, TSH).
Vit B12 y cido flico.
Determinacin de metales (arsnico, mercurio, plomo).
Ceruloplasmina.
Gasometra.
- Analtica bsica de orina.
Screening de txicos en orina.
Determinacin de esteroides y catecolaminas en orina.
- ECG.
- Rx trax.
- T.A.C. o R.N.M. Cerebral. Otras tcnicas de neuroimagen.
- E.E.G.
- Puncin lumbar.
Detallaremos algunos aspectos de los distintos procedimientos reseados en la tabla, aunque centrndonos de
forma preferente en los tres primeros puntos:
- Respecto a la historia clnica recogeremos datos directamente del paciente y en la mayora de los casos
fundamentalmente de un familiar o acompaante. El objetivo es recoger aquella informacin mediante la que
podamos valorar un cambio en el funcionamiento mental del sujeto y el periodo de tiempo en que dicho cambio
se ha instaurado.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (21 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
- La exploracin fsica completa por distintos aparatos y sistemas ir encaminada al igual que el resto de los
exmenes complementarios a identificar una condicin somtica responsable de la psicopatologa que presenta el
paciente, como reflejamos en la introduccin del captulo. Las distintas pruebas irn dirigidas al diagnstico de
los trastornos reseados en la Tabla 3.
- En la evaluacin del estado mental y evaluacin neuropsicolgica, es donde se har ms hincapi. Conviene
recordar una vez ms que el diagnstico de los sndromes mentales orgnicos es un diagnstico clnico, en donde
las pruebas complementarias, tanto neuropsicolgicas como somticas tienen un papel coadyuvante en la
confirmacin diagnstica y en la valoracin etiolgica respectivamente. Los tests neuropsicolgicos deben
emplearse como suplemento y no como sustituto de una cuidadosa historia longitudinal as como de exmenes
del estado mental repetidos.
En la evaluacin psicopatolgica hemos de prevenir ciertos errores diagnsticos, evitando fundamentalmente los
falsos negativos:
- Es posible que fracasemos en el diagnstico de los S.M.O, no identificando como tal aquellos cuadros en los que:
El dao o deterioro cognitivo sea leve, quedando encubierto si tan solo realizamos tests simples. O bien que se
afecten funciones distintas de las cognoscitivas que pueden ignorarse si reducimos la exploracin del paciente a
la aplicacin de alguna escala neuropsicolgica de screening.
La afectacin cerebral corresponda a zonas responsables de funciones no verbales. En ocasiones se infravaloran
pruebas de tipo manipulativo en el examen del enfermo mental. Se suele aconsejar bateras que evalen
capacidades viso-espaciales y constructivas, habilidades motoras y de coordinacin ("finger tapping", prueba del
dibujo de reloj, test de Bender-Gestalt).
- Es aconsejable la repeticin de examen mental al cabo de un cierto tiempo con lo que pudiramos evaluar el
deterioro progresivo caracterstico de ciertos cuadros o bien constatar las fluctuaciones en la sintomatologa
tambin descritas anteriormente.
Habr que tener en cuenta una serie de indicadores no cognitivos de los T.M.O. que ayudarn a identificar stos
a travs de una historia clnica orientada al problema o de una meticulosa y detallada evaluacin clnica. Estas
"pistas" nos habrn de llamar la atencin en caso de su presentacin de novo:
Apata, fatiga, debilidad
Irritabilidad, impulsividad
Suspicacia, aislamiento
Exacerbacin de rasgos /trastornos de personalidad
Somatizaciones de inicio tardo
Enuresis, sonambulismo
Deterioro en el vestir, otras habilidades sociales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (22 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
Desinhibicin
Intolerancia al alcohol-drogas
Actitud "defensiva" ante la valoracin cognitiva
A lo largo de la evaluacin del estado mental del paciente, prestaremos atencin a las distintas capacidades y
funciones psicolgicas susceptibles de alteracin en los T.M.O. Realizaremos igualmente una exploracin
psicopatolgica detallada valorando la presencia de trastornos del estado de nimo y los sentimientos,
alteraciones sensoperceptivos, valoracin de funciones instintivas e impulsos y anlisis global de la conducta,
situacin y capacidad de insight del paciente.
En especial detallaremos respecto al estado mental lo siguiente:
- Estado de conciencia (alerta, somnolencia, estupor, coma)
- Apariencia del paciente
- Estado de nimo
- Orientacin (persona, tiempo y espacio)
- Retencin Inmediata, memoria a corto y largo plazo
- Capacidad de atencin
- Capacidad de clculo
- Pensamiento abstracto y capacidad de juicio.
Como instrumentos complementarios de exploracin psicopatolgica y neuropsicolgica researemos algunas de
las bateras ms aplicadas: Escala de Inteligencia de Weschsler, Batera de Halstead-Reitan, Batera de
Luria-Nebraska. En el caso particular de las demencias, hay que sealar que el desarrollo y uso de entrevistas
clnicas estructuradas ha aumentado la fiabilidad del diagnstico: Entrevista Estructurada para el Diagnstico de
Demencia tipo Alzheimer, Multiinfarto y otras - SIDAM (13); CAMDEX (14).
PSEUDODEMENCIAS
Este trmino tradicionalmente designa un conjunto de cuadros clnicos similares a las demencias en los que no
existe una causa orgnica (1, 15).
Sintomatolgicamente pueden agruparse en dos tipos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (23 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
- Presentan quejas excesivas y muy detalladas sobre la falta de memoria. Esta "amnesia lacunar" afecta
principalmente a los contenidos con gran carga afectiva. Las pruebas de rendimiento son muy irregulares entre
los distintos aspectos de la exploracin y no concuerdan con la actividad y la autonoma cotidiana del paciente.
Existe la sensacin subjetiva de gran dificultad y una tendencia a contestar "no s". No existen signos corticales. A
nivel longitudinal se aprecian rasgos de personalidad caractersticos de las distintas etiologas de la
pseudodemencia.
- Presentan sintomatologa que indica depresin y demencia: el cuadro se caracteriza por la ausencia de signos
corticales y escasa motivacin a la hora de la exploracin. Se objetiva retraso psicomotriz con perplejidad y
dificultad para el recuerdo y el aprendizaje.
Dentro del grupo de la pseudodemencia se perfilan distintas entidades:
Sndrome de Ganser
Descrito en 1898 a propsito de tres prisioneros de guerra. El cuadro se caracteriza por respuestas inadecuadas
con cierta proximidad a la correcta, lo que hace pensar que el paciente ha comprendido la pregunta. Se observan
respuestas aproximadas y contradictorias. El fallo de las funciones es aparente y no concuerda con las distintas
exploraciones y la actividad cotidiana. Puede aparentar una desorientacin pero mantener una buena actuacin
en general. El final es brusco y se acompaa de un cuadro de amnesia posterior.
Pseudodemencia histrica
Se caracteriza por comportamientos teatrales, los fallos son discordantes con la actitud habitual. Se mantienen
indiferentes ante dichos fallos. La conducta es pueril y aparatosa como: prdida brusca del habla o fallos
abruptos de memoria sin prdida de la identidad. En el anlisis longitudinal se aprecian rasgos histrinicos
previos y suele hallarse un antecedente traumtico al cuadro en estudio.
Pseudodemencia simulada
De presentacin infrecuente. Para su diagnstico es necesario observar el comportamiento cuando el paciente
cree estar solo. A diferencia de las demencias reales las respuestas se normalizan cuando se alarga la entrevista
(fatiga). No suele existir perseveracin en el contenido del pensamiento ni sugestionabilidad en dichos
contenidos.
Pseudodemencia depresiva
Comprende el 80% de estos cuadros. Es el que provoca mayor numero de errores diagnsticos. En el estudio
longitudinal pueden existir antecedentes de fases depresivas aunque tambin puede ser la primera manifestacin
de este tipo. Destaca la inhibicin psicomotriz que enlentece el comportamiento habitual. El paciente se muestra
preocupado por los contenidos depresivos y disminuye su atencin hacia el mundo externo, esto dificulta su
orientacin y el conocimiento de los acontecimientos recientes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (24 of 65) [02/09/2002 07:41:39 p.m.]
La evolucin se caracteriza por un comienzo brusco y corta duracin. No manifiestan fallos de memoria antes del
inicio del cuadro, aunque pueden presentar patologa afectiva previa.
Clnicamente refieren sensacin de malestar y exponen de forma detallada sus dficits de memoria. A menudo
contestan en la exploracin con respuestas aproximadas o contradictorias y en un nmero importante de
preguntas con "no s". Mantienen la concentracin pero se muestran bradipsquicos y con pobreza verbal. No se
objetivan fallos corticales. Hay una prdida precoz de relaciones sociales. En los antecedentes familiares no suele
haber casos de demencia y s de patologa afectiva.
Existen algunas pruebas complementarias para el diagnstico diferencial: 1) narcoanlisis (el individuo expresa
sus contenidos depresivos sin signos de fallo cognitivo); 2) buena respuesta a TEC.
BIBLIOGRAFIA
1-. Lishman WA. Organic Psychiatry: the psychological consecuences of Cerebral Disorder. 3th ed. Blackwell,
Oxford, 1987.
2-. W.H.O. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic criteria for research. 1992.
3-. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th ed. Washington
D.C, 1994.
4-. Grau A. Trastornos Exgenos u Orgnicos. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra, 3 Ed. Editado
por Vallejo Ruiloba J. Barcelona, Masson-Salvat, 1991, pp 559-583.
5-. Wynn J. Medical Illness presenting as Psychiatric Illnes. In: The Handbook of Psychiatry. Edited by Guze B.
California, Year Book Medical Publishers, 1990, pp 20-36.
6-. Lipowski ZJ. Delirium: Acute Brain Failure in Man. Charles C. Thomas, Springfield, 1980.
7-. Murray GB. Confusion, Delirium, and Dementia, in Handbook of General Hospital Psychiatry, 3th ed. Edited
by Cassem N.H. St. Louis, Mosby, 1991, pp 89-120.
8-. Horvath TB, Siever LJ, Mohs RC, Davis KL. Organic Mental Syndromes and disorders. In: Comprehensive
Textbook of Psychiatry 5th ed. edited by Kaplan H.I, Sadock B.J. Baltimore, Williams and Wilkins, 1989.
9-. Bulbena A. Demencias. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra, 3 Ed.. Editado por Vallejo
Ruiloba J. Barcelona, Masson-Salvat, 1991, pp 530-557.
10-. Perry SW, Markowitz J. Organic mental disorders. In: Textbook of Psychiatry. Edited by Talbott J.A, Hales
RE, Yudofsky SC. Washington, The American Psychiatric Press, 1988.
11-. Reichman W, Carosella N. Organic brain syndromes. In: The Handbook of Psychiatry. Edited by Guze B.
California, Year Book Medical Publishers, 1990, pp 20-36.
12-. Murray GB. Limbic Music. In: Handbook of General Hospital Psychiatry, 3th ed. Edited by Cassem NH. St.
Louis, Mosby, 1991, pp 121-130.
13.- Zaudig M, Mittelhammer J, Hiller W. Structured interview for the diagnosis of dementia of the Alzheimer
type, multi-infarct dementia and dementia of other etiology according to ICD-10 and DSM-III-R. SIDAM.
Logomed: Munich, 1989.
14.- Roth M, Tym L, Mountjoy C, et al. CAMDEX: A standardised instrument for the diagnostis of mental
disorders in the elderly with special reference to the early detection of dementia. Br J Psychiatry 1986;
149:698-709.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (25 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
15-. Bulbena A, Berrios G. Pseudodementia: facts and figures. British Journal of Psychiatry, 1986; 148:87-94.
EPI LEPSI A Y CONVULSI ONES
Autores: J . Domnguez Belloso y C. Parrado Prieto
Coordinador: J .A. Macas Fernndez, Valladolid
PERFIL HISTRICO
Toda revisin histrica sobre la epilepsia debe mencionar la importante obra de Owsei Temkin, La enfermedad
de la cada (The Falling Sichness,1945). Este autor realiz una exhaustiva investigacin histrica, desde la
antigedad hasta que con Jackson nace la moderna neurologa.
La palabra epilepsia procede del vocablo griego y posee el significado etimolgico de "sorprender"
o "agarrar de repente" (1). Su origen lo encontramos en la medicina credencial de la era precientfica, siendo
considerado en aquella poca como un castigo divino en una concepcin mgico-religiosa de la enfermedad.
Probablemente fue Hipcrates (460 a.C.) el primero que orient hacia las causas, sntomas y produccin de las
crisis. As, en su Corpus Hipocraticum seala que la convulsin es un hecho natural, no ms sobrenatural que la
fiebre de la malaria, sosteniendo una doctrina constitucionalista humoral, en la que el epilptico se incluira entre
los flemticos. Precisamente sera la retencin de flema en el cerebro y su posterior salida de aqul la responsable
de los ataques. El sentir hipocrtico puede ser reflejado en esta frase, coherente con su pensamiento: "...me
propongo tratar de la enfermedad llamada sagrada. En mi opinin no es ms divina ni ms sagrada que las otras
enfermedades, sino que obedece a una causa natural y su supuesto origen divino radica en la ignorancia de los
hombres y en el asombro que produce su peculiar carcter". Hipcrates utiliz el nombre de "gran enfermedad",
un trmino que a travs del latn morbus maior lleg al francs como gran mal.
El trmino de morbus comicialis se utiliza en la Roma de los Csares, en la que los comicios haban de
suspenderse cuando alguien sufra un ataque en su desarrollo, pues consideraban que slo as podan evitarse las
desgracias que la aparicin del ataque presagiaba.
La llegada del Renacimiento determin el inicio de los primeros estudios serios sobre la epilepsia, as como su
origen cerebral.
Las especialidades mdicas surgen a mediados del siglo XIX. Dos de ellas, la Psiquiatra y la Neurologa van a
aportar datos fundamentales en el conocimiento de la epilepsia.
El concepto etiopatognico de la epilepsia se debe a Bravais (1827) y Jackson, quien en 1890 describe la crisis de
epilepsia: "repentina, sbita y excesiva descarga neuronal".
Pinel (1754-1826) logra que las crceles para enfermos mentales se transformen en asilos o en hospitales donde se
aplican tratamientos mdicos. Los epilpticos son considerados enfermos psiquitricos, y van a ser separados
ms adelante en unidades especiales e incluso en instituciones especializadas. Una de las primeras en fundarse
en Europa fue el Instituto San Jos para epilpticos de Madrid en 1899.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (26 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
La epilepsia va a ser considerada durante todo el siglo XIX y gran parte del XX como una enfermedad mental.
Pinel clasificaba a la epilepsia como una neurosis (una enfermedad funcional del sistema nervioso); despus
Kraepelin distingui en 1923 tres grandes categoras de enfermedades psiquitricas: demencia precoz y
parafrenias, enfermedad epilptica y enfermedad maniaco-depresiva. Adems, separaba claramente las diversas
formas "sintomticas" de epilepsia, siendo la epilepsia de origen desconocido la que pudiera manifestarse
exclusivamente por sintomatologa psiquitrica que l denomin "equivalentes", trmino sinnimo de la actual
epilepsia del lbulo temporal.
La visin opuesta sobre los trastornos mentales la constitua la teora unitaria: existira un solo trastorno pero con
varios grados de severidad. Neumann (1859) en Alemania y Morel (1809-1879) en Francia son mximos
exponentes de esta teora. La enfermedad, incluida la epilepsia, sera el resultado de una tendencia degenerativa
progresiva que se transmitira de una generacin a otra y cuyas manifestaciones clnicas se haran cada vez ms
aparentes hasta llegar a la idiocia. Incluso para Lombroso la epilepsia sera el lazo unitario entre el imbcil moral
y el criminal; todos los criminales natos seran epilpticos.
Las consecuencias de la teora de Morel fueron muy negativas para los epilpticos. Estos seran vistos durante
aos como seres violentos y criminales en potencia. Adems, tendran un determinado "carcter epilptico",
sobre todo irritabilidad y agresividad, que en ausencia de crisis permitira el diagnstico de epilepsia "larvada" o
"enmascarada".
El psiquiatra francs Jules Falret (1824-1902) realiz la primera clasificacin de los trastornos mentales que se
asocian con la epilepsia. Distingua tres grupos: el primero lo constituan los trastornos asociados a la crisis
convulsiva, antes, durante o despus del episodio crtico; el segundo estara integrado por los trastornos
intercrticos; el tercer grupo comprenda los estados ms o menos prolongados de delirio (folie epileptique).
En el ao 1912, Hauptmann introduce en teraputica el fenobarbital (PB) primer frmaco antiepilptico (AE)
eficaz. El psiquiatra Hans Berger en el ao 1929, con un galvanmetro de cuerda recoge por primera vez la
actividad elctrica del cerebro, ampliada con lmparas termoinicas. Las observaciones de Berger fueron
reafirmadas por las escuelas de Harvard (Lennox y Gibbs) y Montreal (Jasper, Ericson y Penfield).
Importantes obras han contribuido a la comprensin cientfica de la epilepsia, entre otras: el Atlas de
Electroencefalografa de F.A. y E.L. Gibbs (1952); Epilepsia y Anatoma funcional del cerebro humano, de
Penfield y Jasper (1954); Epilepsia y cuadros relacionados de Willian Lennox (1960).
La primera Clasificacin Internacional de las Crisis Epilpticas fue adoptada en Viena en el ao 1965, en la que
tuvo gran influencia el eminente epileptlogo francs Henri Gastaut. Previamente Quastel y Wheatley en 1959
descubren el efecto excitador del glutamato, y Hayashi la accin depresora del GABA en el cerebro de los
mamferos.
Para finalizar, mencionar alguno de los personajes histricos que padecieron la enfermedad epilptica: Amenofis
IV, Julio Cesar (que sufri un ataque convulsivo al iniciarse el acto de su coronacin), San Pablo, Mahoma, Pedro
I, Lord Byron, Alejandro Magno, Flaubert y Dostoievski.
CONCEPTO Y ETIOLOGA
"La epilepsia es una afeccin crnica, de etiologa diversa, caracterizada por crisis recurrentes debidas a una
descarga excesiva de las neuronas cerebrales (crisis epilptica), asociada eventualmente con diversas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (27 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
manifestaciones clnicas o paraclnicas" (OMS, 1973) (2).
Una crisis epilptica es, a su vez, una crisis cerebral que obedece a la descarga excesiva y sincrnica de una
agrupacin neuronal hiperexcitable, y que se expresa por sntomas sbitos y transitorios de naturaleza motora,
sensitiva, sensorial, vegetativa y/o psquica, segn la localizacin del grupo neuronal responsable.
La epilepsia consiste, por tanto, en una afeccin caracterizada por la repeticin de crisis epilpticas. No hay
epilepsia sin crisis manifestadas clnicamente, por muchas alteraciones que aparezcan en el electroencefalograma
(EEG).
La epilepsia no constituye una enfermedad especfica, sino que es una expresin clnica de mltiples trastornos
cerebrales cuya naturaleza puede ser o no conocida. Atendiendo a este criterio la epilepsia puede ser de causa
desconocida (epilepsia esencial, idioptica o primaria) o bien puede obedecer a una causa conocida (epilepsia
secundaria o sintomtica) (3). Cuando no se conoce la causa, pero se sospecha la existencia de la misma, se habla
de epilepsia criptogentica.
El mecanismo implicado en la produccin de una crisis epilptica es complejo, pero puede resumirse en los
siguientes procesos (4,5):
- cambios en la permeabilidad de la membrana neuronal.
- cambios en los canales inicos (sodio, en menor grado potasio y calcio).
- liberacin de aminocidos excitadores, especialmente glutamato.
- potenciacin de neuromoduladores.
- alteraciones en las dendritas de las neuronas postsinpticas.
- reduccin del potencial inhibidor de los circuitos gabargicos.
- acoplamiento sinptico de subpoblaciones neuronales.
CLASIFICACIN
Los intentos de clasificacin se han realizado atendiendo a mltiples criterios: clnicos, anatomo-funcionales,
electroencefalogrficos, etc. Nos vamos a referir a dos clasificaciones, la primera propuesta por la Comisin de
Clasificacin y Terminologa de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) (Tabla 1),basada en la clnica y el
trazado EEG crtico e intercrtico, que data de 1981 y la segunda propuesta por el mismo organismo en 1989 en la
que clasifica las epilepsias y los sndromes epilpticos, y en la que se aaden una serie de conceptos, tales como:
etiologa (sintomtica, idioptica, criptogentica), edad (neonatales, infancia, adolescencia),e incorporando dos
nuevas categoras: epilepsias y sndromes epilpticos y sndromes especiales (Tabla 2). Previamente ha sido
preciso realizar una adecuada anamnesis, identificando el tipo de crisis, existencia o no de focalidad neurolgica,
y pruebas complementarias.
Tabla 1. CLASIFICACION DE LAS CRISIS EPILEPTICAS SEGUN LA ILAE
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (28 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
I. CRISIS PARCIALES (FOCALES,
LOCALES)
A) Crisis parciales simples (sin afectacin de la
conciencia)
1.- Con signos motores:
- Focal motora sin generalizacin
- Focal motora con generalizacin Jacksoniana
- Versiva
- Postural
- Fonatoria
2.- Con sntomas somatosensoriales especiales
(alucinaciones simples)
- Somatosensoriales
- Visuales
- Olfativas
- Gustativas
- Vertiginosas
3.- Con sntomas autonmicos (sensaciones digestivas,
palidez, sudoracin, midriasis, piloereccin,
incontinencia).
4.- Con sntomas psquicos (alteracin de funciones)
- Disfsicos
- Dismnsicos
- Cognitivos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (29 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
- Ilusiones
- Alucinaciones estructuradas
B) Crisis parciales complejas (con afectacin de la
conciencia)
1.- Comienzo parcial simple seguido de afectacin de la
conciencia:
- Con crisis parciales simples (A1-A4)
- Con automatismos
2.- Con afectacin inicial de la conciencia:
- Exclusivamente de la conciencia
- Con automatismos
C) Crisis parciales secundariamente generalizadas
(Tnicas, clnicas, tnico-clnicas):
- Crisis parciales simples (A) secundariamente generalizadas
- Crisis parciales complejas (B) secundariamente generalizadas
- Crisis parciales simples (A) que evolucionan a complejas (B) y
secundariamente generalizadas
II. CRISIS GENERALIZADAS
(CONVULSIVAS O NO CONVULSIVAS)
A) Ausencias:
1.- Ausencias tpicas:
- Con afectacin exclusivamente de la conciencia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (30 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
- Con componente clnico ligero
- Con componente atnico
- Con automatismos
- Con componente autonmico
2.- Ausencias atpicas:
- Con mayor afectacin del tono
- Con comienzo y/o final menos brusco
B) Crisis mioclnicas simples o mltiples
C) Crisis clnicas
D) Crisis tnicas
E) Crisis tnico-clnicas
F) Crisis atnicas
III. CRISIS EPILPTICAS
INCLASIFICABLES
Tabla 2. CLASIFICACION DE EPILEPSIAS Y SINDROMES EPILEPTICOS
1) SINDROMES EPILEPTICOS FOCALES, LOCALES O PARCIALES
- IDIOPATICOS (en relacin con la edad):
Epilepsia benigna infantil con paroxismos rolndicos temporales
Epilepsia infantil con paroxismos occipitales
Epilepsia primaria de la lectura
- SINTOMATICOS:
Epilepsia parcial continua crnica infantil
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (31 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
Sndromes caracterizados por crisis precipitadas por factores especficos
Sndromes epilpticos parciales caracterizados por el tipo de crisis, localizacin anatmica y etiologa (lbulo
temporal, frontal, parietal, occipital)
- CRIPTOGENETICOS:
Epilepsias criptogenticas que son presumiblemente sintomticas y de etiologa desconocida; difieren de la
anterior por la falta de evidencia etiolgica.
2) EPILEPSIAS Y SINDROMES EPILEPTICOS GENERALIZADOS
- IDIOPATICOS (en relacin con la edad):
Convulsiones familiares neonatales benignas
Convulsiones neonatales benignas
Epilepsia mioclnica benigna infantil
Epilepsia ausencia infantil (piknolepsia)
Epilepsia ausencia juvenil
Epilepsia mioclnica juvenil
Epilepsia con crisis generalizadas tonicoclnicas al despertar
Epilepsia generalizada con crisis precipitadas por factores especficos de activacin
- CRIPTOGENETICOS O SINTOMATICOS:
Sndrome de West
Sndrome de Lennox-Gastaut
Epilepsia con crisis mioclonicoastticas
Epilepsia con ausencias mioclnicas
- SINTOMATICOS:
Etiologa no especfica
Encefalopata mioclnica precoz
Encefalopata mioclnica precoz con brotes de supresin de actividad
Etiologa especfica
Las crisis epilpticas generalizadas pueden complicar distintas enfermedades. En este apartado se agrupan las
afecciones en las que la epilepsia es el sntoma predominante (lisencefalia, paquiginia, facomatosis, Lafora,
Lundborg, Ramsay-Hunt, etc.)
3) EPILEPSIAS Y SINDROMES EPILEPTICOS DE CARACTER
INDETERMINADO FOCAL O GENERALIZADO
- EPILEPSIAS CON CRISIS GENERALIZADAS Y FOCALES:
Crisis neonatales
Epilepsia mioclnica grave infantil
Epilepsia con punta-onda continua durante el sueo
Afasia epilptica adquirida (sndrome de Landau-Kleffner)
- EPILEPSIAS SIN HECHOS INEQUIVOCOS DE CARACTER PARCIAL O GENERALIZADO:
En este grupo entraran aquellas crisis generalizadas tonicoclnicas que por clnica o EEG no puedan ser
clasificadas en el grupo ni focal ni generalizado
4) SINDROMES ESPECIALES
- CRISIS RELACIONADAS CON DETERMINADAS SITUACIONES:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (32 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
Convulsiones febriles
Crisis aisladas o estatus epilptico
Crisis que ocurren frente a alteraciones txicas o metablicas
El mdico primero debe clasificar la crisis de acuerdo a la clasificacin del ao 1981, para finalmente clasificarla
con arreglo a la del ao 1989 de epilepsias y sndromes epilpticos.
EPIDEMIOLOGIA
Su aplicacin en la epilepsia es de carcter descriptivo, es decir analiza la distribucin de ella en poblaciones
definidas con respecto a personas, lugar y tiempo. La gran multiplicidad de factores que intervienen (gentica,
edad, respuesta teraputica, pronstico factores de riesgo) ha hecho que los estudios epidemiolgicos en
epilepsia sean difciles de realizar (6).
La epilepsia es la expresin o sntoma de muchas enfermedades, y por tanto su prevalencia e incidencia estar
determinada por la etiologa. La epilepsia se presenta en el 0,5-1% de la poblacin general, estimndose que un
4-6% de la poblacin presentar una crisis en algn momento de su vida. Actualmente se estima que en Espaa la
cifra de epilpticos alcanza los 300.000 y en el mundo asciende a 50 millones.
La Liga Francesa contra la Epilepsia seala una incidencia y prevalencia anual de 35 a 50 y de 300-800 por 100.000
habitantes respectivamente (7).
La incidencia media disminuye en relacin con la edad siendo el riesgo mximo en la infancia de tal forma que el
75% de los casos se inician antes de los 20 aos. La prevalencia generalmente aumenta, dado el carcter crnico
de la epilepsia y los criterios establecidos para hablar de su curacin. Las tasas de prevalencia son ms altas en
varones que en mujeres, en la primera dcada de la vida que con posterioridad y en negros que en blancos; en
relacin a la clase social y al tipo de crisis los estudios no son coincidentes.
La expectativa de vida de los epilpticos es objeto de discusin; todo depende del tipo de epilepsia, de su
gravedad, de la frecuencia de las crisis, de la respuesta al tratamiento y de la etiologa. Las causas de muerte del
epilptico se pueden clasificar en tres grupos:
- Consecuencia directa de la crisis: un accidente mortal, una crisis que aparece en circunstancias de riesgo, una
muerte sbita en el curso de una crisis. b) Muerte ligada indirectamente a la epilepsia: debida al proceso
responsable, a un suicidio o por reacciones adversas graves producidas por los frmacos AEs.
- Sin relacin con la epilepsia: por cualquiera de las causas que motivan la muerte de los no epilpticos.
DIAGNOSTICO
El diagnstico de una crisis epilptica es fundamentalmente clnico, siendo de gran ayuda la descripcin de la
crisis por parte del paciente y/o algn testigo.
No existe ninguna exploracin complementaria que asegure o descarte el diagnstico de epilepsia, ste debe
plantearse ante cualquier paciente que presente ataques recurrentes estereotipados de alteracin de la conducta,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (33 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
de la conciencia o de las funciones motores, sensitivas o sensoriales. Un diagnstico equivocado supone un
tratamiento prolongado con frmacos no desprovistos de reacciones adversas, la falta de tratamiento de la causa
que origina la sintomatologa, y los efectos psico-sociales que se ejercen sobre el paciente.
DIAGNOSTICO ETIOLOGICO
La epilepsia debe interpretarse como un sntoma producido por una gran variedad de causas que determinan la
produccin de una descarga neuronal excesiva. El abordaje diagnstico vara en funcin del tipo de crisis
identificada y de la edad del paciente y por tanto debe ser individualizado. Con los mtodos actuales puede
llegarse al conocimiento etiolgico en el 50-60 % de los casos, siendo el factor ms frecuentemente encontrado el
gentico (25-40%), ya sea directamente o como causante de una enfermedad que cursa con epilepsia. Debe
distinguirse la causa de la epilepsia del factor desencadenante de una crisis concreta (Tablas 3, 4).
Tabla 3. ETIOLOGIA DE LA EPILEPSIA SEGUN LA EDAD DE INICIO
(Adams y Victor, 1985)
Lactancia: Hipoxia e isquemia perinatales
Trauma obsttrico
Trastornos metablicos
Malformaciones congnitas
Trastornos genticos
Infecciones
Traumatismos
Infancia: Idioptica
Infecciones
Traumatismos
Lesin cerebral perinatal o posterior.
Trombosis de las arterias o las venas
cerebrales
Adolescencia: Idioptica
Traumatismos
Tumor cerebral
Alcoholismo
Drogadiccin
Edad media: Alcoholismo
Traumatismos
Tumor cerebral
Enfermedad vascular
Drogadiccin
Senectud: Enfermedad vascular
Tumor cerebral
Enfermedad degenerativa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (34 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
Tabla 4. FACTORES DESENCADENANTES DE EPILEPSIA (Modificada de Hopkins, 1987)
Sueo, despertar, deprivacin de sueo
Ciclo menstrual, pubertad, postparto, menopausia
Factores txicos: (ingesta/deprivacin)
Frmacos y drogas
Factores metablicos:
Hiperglucemia/hipoglucemia
Hipocalcemia
Uremia
Hiponatremia
Hipomagnesemia
Hiperventilacin/Hipoxia
Factores reflejos:
Televisin, luces intermitentes
Leer
Sonidos
Pensar
Sobresalto
Movimiento
Otros factores:
Estrs
Emocin
Fatiga
La sistemtica diagnstica debe fundamentarse en los siguientes apartados:
Historia clnica
Proporciona la informacin ms valiosa junto con la exploracin fsica. El conocer si las crisis son generalizadas
desde su inicio o tienen una cualidad parcial previa es de gran importancia, ya que es ms probable encontrar
una etiologa en las que son inicialmente parciales, en este caso debe determinarse si los sntomas son simples o
complejos. Analizar siempre las circunstancias de aparicin y la posible existencia de factores desencadenantes.
La historia familiar puede revelar antecedentes con crisis epilpticas o con enfermedades asociadas a epilepsia.
Especial inters tiene recoger minuciosamente la historia prenatal, perinatal y posnatal.
Examen general y neurolgico
Habitualmente es normal, sin embargo, una focalidad neurolgica puede iniciarse despus de una crisis, en este
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (35 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
caso la correlacin anatmica cortical del signo focal postictal es la clave para localizar el foco epileptgeno. Las
anormalidades postictales focales pueden ser de cualquier tipo (p. ej., afasia, dficit sensitivo o motor); la
debilidad transitoria localizada que sigue a una convulsin es llamada parlisis de Todd.
EEG
Se trata de una tcnica sencilla, segura, no invasiva y fcil de repetir; puede realizarse durante la crisis o bien en
el perodo intercrtico. Los registros crticos son los que dan el diagnstico de certeza, el intercrtico es una
muestra breve en el tiempo y por tanto puede ser incapaz de revelar una anormalidad significativa. En
consecuencia, un EEG normal no excluye el diagnstico de epilepsia, as como un EEG claramente anormal no es
una indicacin para el tratamiento antiepilptico y un EEG repetidas veces normal en presencia de frecuentes
ataques debe sugerir otro diagnstico fisiopatolgico. El valor del EEG es fundamentalmente (8): a) aadir"peso"
al diagnstico clnico; b) ayudar a la clasificacin de la epilepsia, as permite diferenciar entre ausencias tpicas
(punta-onda generalizada) y crisis parciales complejas (puntas focales), y entre ataques tnico-clnicos
generalizados primarios y ataques de comienzo focal con generalizacin secundaria; c) sugerir lesin estructural
debida a anormalidades localizadas (ondas delta focales). El EEG debe interpretarse en el marco de la clnica
presentada por el paciente, reforzando los datos de sta. El rendimiento diagnstico puede incrementarse con
varios mtodos de activacin con la finalidad de exacerbar una posible anormalidad subyacente no revelada por
el EEG de vigilia en reposo. Entre estos mtodos se encuentran la hiperventilacin, la estimulacin luminosa
intermitente y el registro poligrfico de sueo (9). La hiperventilacin lentifica el registro y llega a producir
brotes de ondas delta de alto voltaje (las ms fcilmente activadas son las ausencias). La estimulacin luminosa
intermitente es especialmente til en epilepsia fotosensibles.El sueo incrementa la actividad epiletgena
especialmente de las crisis parciales complejas.
En algunas circunstancias pueden ser til el EEG de larga duracin o tcnica de Holter EEG, mientras el paciente
desarrolla su actividad habitual, que posteriormente son analizados automaticamente permitiendo cuantificar el
nmero y duracin de las descargas y establecer correlaciones entre la clnica y el trazado del EEG; a la ventaja de
realizar un registro de 24 horas se aade la posibilidad activadora del sueo.
Monitorizacin video/audio/EEG: permite realizar registros simultneos de los acontecimientos clnicos y EEG; es
el mejor mtodo para recoger episodios crticos.
Las anormalidades del EEG que confirman el diagnstico clnico de epilepsia incluyen descargas de puntas (onda
elctrica breve de menos de 70 mseg), patrones de punta y onda lenta, y otras actividades paroxsticas rtmicas
con localizacin o forma anmalas, que indican la existencia de una hipersincronizacin anmala. Adems, el
EEG puede demostrar un patrn de ondas inespecfico lentas que indica la existencia de una lesin focal, de la
cual la crisis por s misma es un sntoma. Dado que las anormalidades lentas y agudas pueden ser ms
prominentes inmediatamente despus de una crisis, es muy deseable el registro postictal del EEG.
Tcnicas de cartografa cerebral o "mapping"
Que establece mapas de actividad elctrica cerebral despus de analizar la actividad de base en las distintas reas
cerebrales; es una exploracin funcional y no debe sustituir las tcnicas de neuroimagen.
Hemograma completo
Determinacin de electrlitos sricos, funcin renal, calcemia, glucemia y funcin heptica.
Evaluacin de lesiones estructurales (8):
- Radiografa de craneo, tiene una utilidad ocasional ya que su empleo es muy limitado. Puede demostrar
fracturas, calcificaciones u otros cambios oseos (hiperostosis, erosiones oseas, anomalias del desarrollo).
- Tomografa axial computerizada (TAC), prueba no invasiva que localiza y define la naturaleza del proceso. La
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (36 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
proporcin de anomalas encontradas es mayor en los pacientes con epilepsia de inicio tardo, y en aquellos con
enfermedad vascular. La utilizacin de contraste permite mejorar el rendimiento diagnstico.
- Resonancia magntica nuclear (RMN), ms sensible, sin embargo no est justificado su uso en todos los
pacientes con crisis. La RMN es superior a la TAC en la deteccin de la mayora de lesiones estructurales y
tumores, en la enfermedad vascular y en las enfermedades de la sustancia blanca; en la visualizacin del lbulo
temporal es muy superior a la TAC y no existen interferencias de estructuras seas. La TAC es superior para
demostrar lesiones calcificadas u seas y meningiomas.
- Tomografa de emisin de positrones (PET), permite la reconstruccin de las reacciones cerebrales en tres
dimensiones, utilizando radioncleos que emiten positrones. La utilizacin de radionucleos "fisiolgicos", de
muy corta vida media, permite medir el flujo sanguneo cerebral y el metabolismo del oxgeno, la glucosa y
ciertos neurotransmisores. Tambin permite localizar receptores de neurotransmisores. Las necesidades de
equipamiento tcnico limitan su disponibilidad. La definicin espacial es de 3 a 5 mm de espesor.
- Tomografa computerizada de emisin de fotn nico (SPECT), esta tcnica es menos cara y ms accesible, pero
de menor resolucin espacial que la PET (7-8 mm). Depende de radioncleos que emiten radiacin gamma
unidos a molculas que pueden cruzar la barrera hematoenceflica. Pueden utilizarse derivados de anfetaminas
etiquetados con istopos radioactivos para demostrar anormalidades en la epilepsia.
Modificaciones en los niveles de prolactina
En el perodo postictal, en los pacientes con crisis generalizadas y en muchos con crisis parciales complejas se
eleva el nivel srico de prolactina, mientras que no hay cambios en crisis no epilpticos.
Evaluacin psicodiagnstica
Entre los diferentes test, podemos distinguir: a) unos de tipo psicomtrico, que miden las capacidades
intelectuales, y cuyo ejemplo ms destacado sera el WAIS; b) test de personalidad como MMPI, 16 PF y
Rorschach.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Sncope
Es la causa ms frecuente de prdida de conocimiento en el adulto y se debe a un fallo transitorio y global en la
perfusin cerebral. Antes de la prdida de conocimiento el paciente suele referir: sudoracin fra, sensacin de
inseguridad y ansiedad, nuseas, tinnitus, sensacin de que los ruidos son lejanos y progresiva disminucin de la
agudeza visual; el episodio es de corta duracin y no existe confusin postictal. Unicamente puede prestarse la
confusin en el diagnstico si los sntomas premonitorios se interpretan como aura epilptica o por la posibilidad
de que aparezcan una o dos sacudidas mioclnicas que se siguen de un espasmo en extensin, con opisttonos,
dando un aspecto similar a una crisis tnica; estos movimientos no se reflejan en el EEG. En este caso el
diagnstico diferencial depende de las circunstancias en que ocurri el episodio, la naturaleza de los sntomas
previos a la prdida de conocimiento, y los datos aportados por un testigo. En caso de duda puede recurrirse al
registro continuo de la actividad electroencefalogrfica o cardaca (Holter).
Ataque isqumico transitorio
Se manifiesta con sntomas negativos (afasia, prdida de fuerza, de sensibilidad, etc) en una mitad del cuerpo.
Los sntomas de una crisis epilptica en la misma distribucin son positivos.
Amnesia global transitoria
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (37 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
Puede confundirse con una crisis parcial compleja. Se trata de un trastorno amnsico de instauracin aguda, con
una duracin de varias horas y que puede acompaarse de otros trastornos neurolgicos como hemiparesias. En
la exploracin de la memoria destaca: a) conservacin de la memoria inmediata; b) alteracin de la memoria
reciente, y como consecuencia desorientacin; y c) amnesia retrgrada que abarca varias horas antes de iniciarse
la sintomatologa. La recuperacin se caracteriza por presentar una amnesia lagunar.
Migraa
Cefalea intensa que evoluciona en varios minutos, con preservacin del nivel de conciencia.
Crisis de angustia
Son episodios sbitos, de aparicin diurna o nocturna, caracterizados por una descarga neurovegetativa, intenso
agobio moral, frecuente vivencia de muerte, ansiedad y eventualmente inquietud psicomotriz, cuya duracin no
sobrepasa los 15-30 minutos. La hiperventilacin asociada puede originar sntomas focales que confundan el
diagnstico, sin embargo no existe alteracin del nivel de conciencia.
Vrtigo paroxstico
Es una crisis monosintomtica, con conciencia preservada y anormalidades auditiva y vestibular.
Sndrome narcolepsia-cataplejia
Debuta en la adolescencia y clinicamente se caracteriza por ataques de sueo que aparecen a cualquier hora del
da, ataques de cataplejia o episodios de atona muscular desencadenados por factores emocionales (risa, llanto,
sorpresas, accesos de mal humor, etc.), alucinaciones hipnaggicas, y parlisis de sueos o imposibilidad total de
movimiento.
Hipoglucemia
Puede causar sntomas focales, prdida de conciencia, y cefalea con confusin postictal; sin embargo, a diferencia
de la epilepsia existe relacin temporal con el ayuno y una descarga inicial simptica.
Trastorno conversivo
Se precipitan por circunstancias estresantes, ocurren en presencia de testigos, se influyen por la sugestin, la
actividad motora es una mezcla de actividad con finalidad, asincrnica, no existe confusin postcrtica y el
paciente no suele lesionarse ni ser incontinente.
Finalmente puede llevar a confusin una variedad de entidades clnicas, como los episodios paroxsticos de la
esclerosis mltiple (en forma de ataxia y disartria), episodios de apnea del sueo (que pueden confundirse con
crisis nocturnas), "drop attacks", terrores nocturnos y pesadillas. En la infancia pueden diagnosticarse
errneamente como epilpticos los espasmos del llanto, los ataques cianticos de las cardiopatas congnitas y el
sndrome del dolor abdominal paroxstico.
EPILEPSIA Y PSIQUIATRIA
La epilepsia ocupa un lugar importante dentro de la patologa psiquitrica.Las enfermedades psiquitricas que
pueden aparecer en el paciente epilptico son muy diversas.
La existencia de una prevalencia aumentada de los trastornos psiquitricos en la epilepsia es justificada desde el
siglo pasado por el proceso epilptico "per se", si bien en las ltimas dcadas muchos clnicos asocian gran parte
de los trastornos psicopatolgicos a factores secundarios, tales como la estigmatizacin social del enfermo o el
efecto sobre l del empleo prolongado de los frmacos antiepilpticos. As, Pond (1981) refiere que 1/3 de los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (38 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
epilpticos sufren trastornos psiquitricos interictales significativos, esta proporcin se incrementa a 1/2 en los
epilpticos del lbulo temporal.
La clasificacin de los trastornos psiquitricos en las epilepsias conlleva una gran dificultad, sin embargo, y a
pesar de su antigedad, la de Pond (1957) sigue siendo las ms utilizada (10):
TRASTORNOS ICTALES
Los trastornos psiquitricos de mayor inters son los siguientes:
Alteraciones perceptivas:
- Alucinaciones simples:
Somatosensoriales: sensacin de adormecimiento, hormigueo, dolor.
Visuales: fosfenos, escotomas, amaurosis, con cambios en el color, forma, tamao, etc.
Auditivas: hipoacusia, acfenos.
Olfatorias: olores, generalmente desconocidos y desagradables.
Gustativas: tambin suelen ser desagradables.
- Experiencias alucinatorias complejas: con ms frecuencia son de carcter auditivo, como por ejemplo voces que
cantan una pequea cancin.
- Ilusiones: existe una percepcin erronea de un objeto real. Visuales: cambio de tamao de los objetos, sensacin
de alejamiento o acercamiento de los objetos, deformacin de los mismos. Somestsicos: sensacin de posicin
anormal o deformacin de todo o parte del cuerpo; percibirlo como disminuido o muy voluminoso; movimiento
de un miembro que realmente est parado; imposibilidad de mover un miembro que no est paralizado.
- Cambios en la percepcin de s mismo: sentimientos de despersonalizacin, desrealizacin y los sentimientos de
intensa familiaridad (dj vu, jamais vu, dj entendu, jamais entendu, dj pense).
- Alteraciones cognitivas: pensamiento forzado, desorganizado, bloqueo del pensamiento, estados de ensueo.
- Alteraciones del estado de nimo y afectividad: accesos de ansiedad, miedo, terror, clera, desesperacin,
depresin, vergenza, y con menos frecuencia experiencias placenteras de alegra, felicidad, y serenidad.
- Automatismos estereotipados complejos: que pueden parecer correctos en s, pero son inadecuados a la
situacin.
- Trastorno confusional:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (39 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
Estado de mal de crisis complejas: pueden durar desde horas hasta varios das. El paciente muestra una
disminucin del nivel de conciencia y realiza movimientos de manos o de chupeteo. El EEG intercrtico puede
mostrar lesiones unifocales temporales o frontotemporales, mientras que en el trazado crtico aparecen descargas
bilaterales o descargas de ondas agudas o de ondas lentas que predominan en la regin frontotemporal de un
hemisferio aunque ocasionalmente pueden propagagarse al contralateral.
Estado de mal de ausencias: se caracteriza clinicamente por un trastorno del nivel de conciencia de mayor o
menor duracin, y un EEG con un paroxismo de punta onda. Siguiendo a Oller Daurella (1982), pueden
distinguirse tres variedades de estado de mal de ausencia: ausencias de inusitada duracin (2-10 minutos),
ausencias subintrantes (ausencias de cinco a veinte segundos de duracin que se suceden cada dos o cuatro
segundos), y el estado de mal de ausencias tpicas (en el que el estado confusional es de larga duracin y durante
el cual el paciente puede adoptar una conducta ms o menos coherente; el EEG se caracteriza por una descarga
de punta onda bilateral sncrona, sin los caracteres de ritmicidad o de frecuencia de las ausencias tpicas) (11).
Por tanto, ante un trastorno confusional sin una etiologa clara, sobre todo en nios o adultos jvenes deber
descartarse siempre una epilepsia generalizada primaria. El EEG crtico confirmar el diagnstico, y la
administracin de diacepam intravenoso o rectal revertir la sintomatologa.
TRASTORNOS POSTICTALES
Se caracterizan por una alteracin del nivel de conciencia, y por tanto la clnica se caracteriza por la de un
trastorno confusional. La duracin es muy variable y puede oscilar entre horas e incluso das, con una total
recuperacin. La patogenia est mediada por una depresin de la funcin cortical, que a nivel del EEG se traduce
por frecuencias lentas difusas.
TRASTORNOS INTERICTALES
Personalidad epilptica
Los autores clsicos, en especial Minkowski (1923), Kretschmer y Enke (1936) y Mauz (1935), trataron de
demostrar la existencia de un tipo constitucional caracterstico de la epilepsia.
El carcter enequtico descrito por Mauz se caracteriza por: viscosidad afectiva, bradipsiquia y perseveracin.
Este carcter estara relacionado con el temperamento "gliscoide" o viscoide descrito por Minkowski (1923). Por
tanto la personalidad epilptica se caracterizara por la perseveracin, pegajosidad, pobreza de asociaciones e
irritabilidad.
Si bien autores como Kraepelin consideraron al carcter epilptico como un criterio de primer orden para el
diagnstico de la enfermedad, actualmente la tendencia es a considerar la ausencia de una determinada
personalidad que caracteriza al epilptico, es decir, que en los epilpticos podemos observar toda clase de
personalidades. Sin embargo, en los pacientes epilpticos del lbulo temporal se han descrito con mayor
frecuencia alteraciones en el control de impulsos, prolijidad, intereses filosficos y religiosos, viscosidad en las
relaciones interpersonales e hipergrafia.
La demencia epilptica de alta incidencia para los autores clsicos (Brissot, 1926), es considerada en la actualidad
como inexistente en tanto consecuencia directa de la epilepsia. Los sntomas que tradicionalmente se han
considerado caractersticos de la demencia epilptica (bradipsiquia, amnesia, incoherencia verbal, tendencia a la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (40 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
fabulacin y actos impulsivos) no son otra cosa que una exageracin de la "personalidad epilptica", ligada
tambin a las lesiones cerebrales, en especial del lbulo temporal.
Psicosis esquizofreniformes
Las relaciones de la epilepsia con las psicosis fueron establecidas en el siglo XIX (Bouchet, Cazanvielh, Falret,
Jackson). Sin embargo, la naturaleza de esta relacin sigue siendo debatida. Von Meduna (1937) admiti que
ambas enfermedades eran antagnicas. Este concepto fue apoyado por Landolt (1958), quien observ como en los
enfermos epilpticos se normalizaba el trazado EEG durante la psicosis, y se alteraba de nuevo al remitir dicha
sintomatologa. Este fenmeno fue explicado mediante el concepto de "normalizacin forzada" del EEG inducida
mdicamente, hablndose entonces de "psicosis alternativa" (Tellenbach, 1965).
Estas psicosis mantienen segn Slater (1963) algunas caractersticas: epilepsia del lbulo temporal (10-30%),
ausencia de antecedentes familiares de psicosis, personalidad previa normal, cambios frecuentes de humor,
estados msticos, alucinaciones visuales, rasgos catatnicos, se inicia con un intervalo medio de catorce aos
despus del inicio de la epilepsia y con frecuencia queda preservada su personalidad y mantienen sus intereses
sociales y actividad laboral.
La sintomatologa psictica asociada a la epilepsia puede ser de breve duracin o ser persistente. Los estados
psicticos breves pueden ser ictales y postictales, tomando la forma de un trastorno confusional. En cambio, las
psicosis interictales se caracterizan por psicosis esquizofreniformes y paranoides, y con menor frecuencia psicosis
afectivas. La psicosis esquizofreniforme es ms frecuente en la epilepsia del lbulo temporal dominante, y se
asocia con ms frecuencia a una ideacin delirante de perjuicio, autorreferencial, fantstica y alucinaciones
auditivas (12).
Tambin se han implicado los frmacos AE como desencadenantes de psicosis crnicas interictales. La ms
frecuente y estudiada corresponde a pacientes mayores con crisis generalizadas de ausencia en tratamiento con
etosuximida como manifestacin del fenmeno de "normalizacin forzada". Este hecho tambin ha sido
observado con los nuevos antiepilpticos vigabatrina (VGB) y lamotrigina (LTG).
Psicosis afectivas
El trastorno bipolar es poco frecuente, quiz el efecto antimaniaco de ciertos antiepilpticos sea uno de los
motivos; ms frecuente es la depresin con sintomatologa psictica en especial paranoide. En ocasiones en las
primeras 48 horas postcrisis puede iniciarse una sintomatologa caracterizada por alteraciones del humor,
disforia, hiperreligiosidad, delirios o alucinaciones de contenido religiosos e hipergrafia.
En relacin al tratamiento de los trastornos psicticos hay que diferenciar en primer lugar si son psicosis ictales o
interictales. En el primer caso el tratamiento se centra en el control de la propia crisis epilptica, si bien en
ocasiones es necesario emplear neurolpticos. Las psicosis interictales se tratan como trastornos psiquitricos
independientes de la epilepsia. Los trastornos bipolares pueden tratarse con litio y ms especificamente con
carbamacepina (CBZ).
Los neurolpticos, al igual que los antidepresivos disminuyen el umbral convulsivo, recomendndose por este
motivo la utilizacin de tioridacina, pimocide, trifluoperacina, perfenacina o las flufenacinas de larga duracin.
Los nuevos neurolpticos zuclopentixol y risperidona parecen disminuir el umbral convulsivo en menor grado, y
por lo tanto ser neurolpticos de eleccin en epilpticos.
La terapia electroconvulsiva en contra de lo que pudiera pensarse no est contraindicada en el paciente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (41 of 65) [02/09/2002 07:41:40 p.m.]
epilptico, y en algunos casos sera incluso de primera eleccin.
Trastornos depresivos
La depresin es el trastorno mental ms frecuente que puede asociarse a la epilepsia. Pueden diferenciarse los
siguientes tipos (13,14).
- Depresin reactiva: es la forma ms frecuente de presentacin de la depresin en el paciente epilptico.
Tpicamente se presenta en el momento del diagnstico de la enfermedad en la que el paciente debe de asumir su
condicin, situacin difcil debido al perjuicio social que existe todava contra esta enfermedad. La preocupacin
por las posibles repercusiones sociales, laborales y familiares contribuyen con frecuencia al establecimiento de los
sntomas depresivos, que suelen acompaarse de sntomas hipocondriacos e histricos.
- Depresiones ictales y periictales: se caracterizan por sentimientos depresivos, de aparicin aguda y de breve
duracin, que pueden acompaarse de sensaciones bizarras propias de la epilepsia. No es infrecuente la
presencia de ideas de indignidad e impulsos suicidas.
- Depresiones interictales: son las que tienen mayor inters. La aparicin de la depresin parece acompaarse con
una disminucin en la frecuencias de las crisis. Esta situacin parece emparentada con el clsico fenmeno
descrito por Landolt como "normalizacin forzada".
La aparicin del trastorno afectivo va a depender de varios factores: genticos, personalidad previa y presencia
de acontecimientos vitales, pero su frecuencia es mayor en epilpticos de comienzo tardo y en los que presentan
crisis parciales complejas. Parece probable que los focos frontotemporales derechos producen mayor
psicopatologa que el resto. Podemos diferenciar:
Distimia
Clnicamente de poca intensidad: adems de la tristeza existe un colorido hipocondriaco con irritabilidad,
inquietud y raptos impulsivos. Existe la posibilidad de aparicin de breves perodos de euforia a veces con
contenido mstico religioso. Con frecuencia la sintomatologa se agudiza en el perodo premenstrual.
Depresin mayor
En relacin a la de origen no epilptico se caracteriza por una menor afectacin de los sentimientos vitales y
ritmos biolgicos, inicio y terminacin rpidos con fluctuaciones afectivas y un marcado componente de
agresividad e irritabilidad.
Depresin yatrognica
Se ha relacionado con el cido valproico (VPA) , clonacepan (CZP), PB, VGB y LTG. Como posible patogenia se
ha implicado la disminucin de los niveles plasmticos de cido flico. La CBZ con un marcado efecto
estabilizador del estado de nimo, es una alternativa teraputica eficaz en los epilpticos con trastornos
depresivos interictales.
El riesgo de suicidio en el epilptico es 4 o 5 veces mayor que en los controles, incrementandose este riesgo
significativamente en la epilepsia temporal. Este hecho determina que el clnico adopte unas medidas
preventivas adecuadas ante este tipo de pacientes.
El tratamiento de los trastornos depresivos adems de la medicacin, se basa en una adecuada informacin al
paciente, evitando la aparicin de sentimientos de minusvalia y desesperanza ante la enfermedad. Una adecuada
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (42 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
terapia de familia es indispensable, puesto que la actitud de sobreproteccin es habitual. Los antidepresivos
tricclicos y tetracclicos,los IMAOs y las sales de litio disminuyen el umbral convulsivo, y de utilizarse debe
iniciarse el tratamiento con dosis ms bajas de las habituales incrementando stas de forma progresiva. Se
recomienda utilizar , por su mayor seguridad Viloxacina y Mianserina (15). Los nuevos antidepresivos ISRS no
parece que disminuyan en mayor medida el umbral convulsivo, y deben considerarse como una buena
alternativa para el tratamiento de estos pacientes. Algunos autores han preconizado la utilizacin de derivados
anfetamnicos (metilfenidato) con buenos resultados. El electrochoque no est contraindicado, siendo tratamiento
de primera eleccin en la depresin mayor grave, con sintomatologa psictica o con un riesgo grave de suicidio.
Su eficacia es an mayor si la sintomatologa depresiva interictal ha aparecido tras la desaparicin de las crisis
epilpticas.
ASPECTOS PSICOLOGICOS Y SOCIALES
Las repercusiones de un diagnstico de epilepsia sobre el paciente y su familia son muy variables, dependern de
varios factores: tipo de sndrome epilptico, etiologa, nmero de crisis y repercusin neurolgica, tratamiento y
manera de vivenciar la enfermedad (16).
ASPECTOS PSICOLOGICOS
Actualmente no se admite que el epilptico tenga una personalidad especial, ni que exista un deterioro cognitivo.
Sin embargo, la posible asociacin a una patologa orgnica cerebral, adems de una frecuente problemtica
personal y social, justifican una mayor presencia de retraso mental y de trastornos de conducta. (17)
Un 30% de los nios epilpticos tiene un bajo rendimiento escolar, aunque la ausencia de patologa cerebral
sobreaadida determina una inteligencia dentro de los lmites de la normalidad, si bien el porcentaje se
dificultades escolares es importante.
Los factores que afectan a las funciones cognitivas pueden resumirse en: disfuncin cerebral, medicacin
antiepilpticos, factores ambientales y familiares, factores emocionales, rasgos de personalidad, actividad crtica,
factores socio-psicgenos y afectacin neuropsicolgica.
La incidencia de trastornos de conducta en el epilptico es muy variable, se caracterizan por una inquietud
psicomotriz, hipoprosexia, inestabilidad emocional e irritabilidad. La etiologa de estas alteraciones es diversa:
orgnica, social y reacciones adversas a los antiepilpticos (fenobarbital).
ASPECTOS SOCIALES
El epilptico debe adaptarse a las limitaciones impuestas por la enfermedad, la familia y la sociedad. La
adaptacin a la enfermedad requiere una toma de conciencia progresiva, y un conocimiento preciso de sta y de
las posibles limitaciones en sus actividades habituales.
En la familia es frecuente la adopcin de una actitud de rechazo que puede manifestarse de diversas formas:
rechazo del diagnstico, mal cumplimiento de la prescripcin o prohibiciones para mantener una actividad
normal.
Una actitud de sobreproteccin tambin es frecuente, nace del desconocimiento de la enfermedad y de un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (43 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
sentimiento de culpabilidad por parte de la familia. En el caso de los nios, los padres angustiados imponen
pautas educativas ms restrictivas, y al mismo tiempo evitan medidas demasiado autoritarias ante el temor de
provocar una crisis, lo que lleva al nio a actuar de una forma indisciplinada, creando adems una tendencia a la
dependencia y un bajo rendimiento en los aprendizajes. Por tanto, el nio epilptico debe beneficiarse de una
educacin normal, similar a la seguida por otros nios de su edad, hasta tal punto que una ausencia de retraso
escolar es el mejor ndice de un buen ajuste socio-familiar. Para poder conseguir estos objetivos es importante
una buena informacin al profesorado del colegio, recomendndose una buena relacin mdico-profesor. En
cualquier caso, confianza y comprensin son requisitos esenciales en la educacin del nio epilptico.
EPILEPSIA Y ALCOHOLISMO
Se trata de una asociacin de aparicin frecuente en la clnica diaria. Es bien conocida la accin epileptgena del
alcohol, adems de la alta incidencia de alcoholismo entre los pacientes epilpticos.
Podemos distinguir siguiendo a Alonso Fernndez cinco tipos de crisis epilpticas relacionadas con el consumo
de alcohol: epilepsia alcohlica, embriaguez convulsiva, abstinencia convulsiva, epilepsia sintomtica y epilepsia
complicada con alcoholismo.
Epilepsia alcohlica
Es la epilepsia propia de los alcohlicos crnicos. El alcoholismo crnico es una de las causas ms importante de
epilepsia tarda e implica un estadio avanzado en la dependencia de alcohol. Las crisis son habitualmente de gran
mal, con un EEG intercrtico normal o con alteraciones inespecficas como por ejemplo una lentificacin difusa
del trazado, adems los estudios neurorradiolgicos evidencian a menudo una atrofia cerebral difusa de
predominio frontal. Habitualmente el abandono de la bebida conduce a la supresin de las crisis, no siendo
necesario un tratamiento antiepilptico, y s una cura de deshabituacin al alcohol.
Embriaguez convulsiva
Presencia de crisis convulsivas como una manifestacin frecuente de la embriaguez patolgica, tambin
denominada atpica (Perrin y Alonso Fernndez), que se caracteriza por la gran desproporcin existente entre la
cantidad de alcohol ingerida y la magnitud de la alteracin del comportamiento, lo que demuestra una
sensibilidad especial al alcohol. Tambin es frecuente en pacientes con lesiones orgnicas cerebrales, procesos
somticos graves y en pacientes en tratamiento con psicofrmacos. La clnica ms frecuente de la embriaguez
patolgica es el estado crepuscular, siendo tal su semejanza con los estados crepusculares epilpticos que
Kraepelin hablaba de "intoxicacin epileptiforme"; suele adems acompaarse de intensa inquietud psicomotriz y
agresividad. Otras formas clnicas menos tpicas son: forma alucinatoria, la confuso-onrica, la delirante, la
coreica y la convulsiva.
Abstinencia convulsiva
Se trata de crisis convulsivas que se presentan como un componente ms del sndrome de abstinencia alcohlica.
Presenta una mxima incidencia de doce a cuarenta y ocho horas despus de la supresin de alcohol. No existen
antecedentes convulsivos por lo que su aparicin resulta impredecible. Debe realizarse un tratamiento preventivo
mediante la administracin de dosis decrecientes de clormetiazol, que se complementar con vitaminoterapia del
grupo B y un aporte hdrico adecuado.
Epilepsia sintomtica
La ingesta de grandes cantidades de alcohol mantenida durante aos puede dar lugar a diversos cuadros
encefalopticos. Algunos de ellos incluye entre sus manifestaciones clnicas crisis epilpticas. Los ms
significativos son: la encefalopata de Gayet-Wernicke, la enfermedad de Marchiafava-Bignani, la esclerosis
laminar de Morel y el delirium tremens.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (44 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
Epilepsia complicada con alcoholismo
Las manifestaciones epilpticas son anteriores al inicio del abuso de alcohol, adems en el EEG se detectan
alteraciones propias de la epilepsia. El alcoholismo en los epilpticos est determinado por la presencia de
trastornos afectivos y alteraciones de la personalidad que son especialmente frecuentes en la epilepsia temporal.
Cuando el abuso de alcohol es peridico hablamos de dipsomana. En otras ocasiones el alcoholismo del
epilptico se caracteriza por un patrn de bebedor excesivo regular e incluso de bebedor alcoholmano, en estos
casos la epilepsia no interviene en la patogenia del alcoholismo y por tanto deberamos de hablar de asociacin
de epilepsia y alcoholismo.
ASPECTOS MEDICO-LEGALES
Se concretan en los siguientes aspectos (18):
Criminalidad
El paciente epilptico fue considerado como una persona peligrosa. Este hecho justific que los hospitales
psiquitricos reservaran pabellones aislados para ellos. Afortunadamente esta concepcin ha sufrido un cambio
radical propiciado por la utilizacin de los frmacos antiepilpticos.
Ciertos delitos son considerados como caractersticos de los pacientes epilpticos, entre ellos se citan: robos,
incendios, fugas y dipsomana, realizados en estados crepusculares. Como caso especial figura el denominado
"delirio epilptico" que produce en el sujeto manifestaciones de gran violencia en las que se ha llegado al
homicidio.
La criminalidad del epilptico suele producirse en las fases postcrticas ya que la alteracin de la conciencia
impide cualquier accin voluntaria.
El robo epilptico es tambin caracterstico: inmotivado, compulsivo, sin voluntad real y sin defensa a posteriori
por parte del paciente cogido "in fraganti".
Imputabilidad
La imputabilidad ser valorada segn el grado de afectacin de la conciencia en el momento de los hechos.
Podemos abogar por la inimputabilidad cuando los delitos se han cometido en pleno estado crepuscular y en este
sentido podra aplicarse el trastorno mental transitorio puesto que la enfermedad, si bien es crnica, con la
medicacin puede resultar asintomtica durante aos y la aplicacin del trmino enajenacin es a todas luces
exagerada.
Los delitos cometidos en las fases libres de enfermedad son imputables pues existe un perfecto conocimiento y
voluntad en los hechos. El hecho de ser epilptico no exime de la responsabilidad criminal.
Algunos datos clnicos pueden hacer sospechar la presencia de una epilepsia en la realizacin de un delito. Al
despertar de la crisis el paciente epilptico muestra un estado crepuscular, no habla por tanto de arrepentimiento.
Adems el acto suele ser brutal, automtico, faltan las medidas de ocultacin del hecho y nunca es un delito
premeditado y fro.
Incapacidad y tutela
El epilptico es capaz de regirse socialmente y administrar sus bienes, adems de cumplir sus deberes civiles.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (45 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
Podra hablarse de incapacitacin en aquellos pacientes con crisis farmacorresistentes, en casos de asociacin a
oligofrenia y si existiera un deterioro de las funciones cognoscitivas.
Aspectos laborales
La conduccin de vehculos de motor de forma profesional o el uso de armas de fuego deben de ser evitadas por
el paciente epilptico. En relacin a la conduccin de vehculos, el Real Decreto 2.272/85 de 4 de Diciembre,
especifica que todo paciente epilptico debe de llevar al menos dos aos sin presentar crisis para poder optar a la
obtencin de la licencia para la conduccin.
Matrimonio
La presencia de un episodio crtico durante el acto del matrimonio puede ser motivo de nulidad, si bien es muy
difcil que se de esta circunstancia.
Puede ser motivo de divorcio : asociacin con alcoholismo, trastornos de conducta, evolucin a un deterioro
orgnico o la presencia de una disfuncin sexual.
Otros
En relacin al cumplimiento del Servicio Militar, ser causa de exclusin total (grupo 2. letra C nmero 4) la
constatacin de sintomatologa epilptica previa observacin (tiempo mximo 40 das); el resto sern excluidos
con carcter temporal.
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
Los frmacos han sido utilizados en el tratamiento de la epilepsia durante al menos 2.500 aos. Sin embargo, fue
Sir Charles Locock (1857) quien refiri el tratamiento con xito de 13 casos de epilepsia catamenial con bromuro
potsico; la introduccin del fenobarbital por parte de Hauptmann en el ao 1912 supuso el siguiente avance
importante en el tratamiento de la epilepsia (19,20). La aparicin de nuevos antiepilpticos ha supuesto que
actualmente pueda lograrse el control del 70-80% de los epilpticos, no obstante, la existencia de crisis rebeldes o
refractarias a los tratamientos actuales obliga a la bsqueda de nuevos frmacos ms eficaces y menos txicos,
intentando acercarse al antiepilptico ideal: amplio espectro, posibilidad de administracin intravenosa, ausencia
de reacciones adversas, biodisponibilidad cerebral rpida, distribucin con vida media amplia, eliminacin con
vida media corta y utilizacin por via oral como frmaco crnico.
Una revisin histrica de los frmacos antiepilpticos se realiza en la Tabla 5.
Tabla 5. FARMACOS ANTIEPILEPTICOS (Revisin histrica)
Bromuro potsico (Charles Locock, 1857)
Ac. dietilbarbitrico (Fisher y Von Mehring, 1903)
Fenobarbital (Hauptmann, 1912)
Fenitoina (Merrit y Putmam, 1938)
Trimetadiona (Richards y Everett, 1944)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (46 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
Primidona (Handley y Stewart, 1952)
Etosuximida (Zimmerman, 1958)
Valproato sdico (Meunier, 1961)
Carbamacepina (Theobald, 1962)
Benzodiacepinas: Nitracepam (1963), Diacepam (1965), Clonacepam (1973)
Nuevos Frmacos:
Antagonistas del calcio: flunaricina, nicardipina, nimodipina
Felbamato
Gabapentin
Lamotrigina
Progabide
Remacemide
Stiripentol
Topiramato
Valproato de liberacin lenta
Vigabatrina
Zonisamida
Inicio del tratamiento antiepilptico
Slo debe instaurarse un tratamiento antiepilptico cuando se tenga seguridad del diagnstico de epilepsia y se
haya valorado que el beneficio personal, profesional y social de mejorar las crisis compense los riesgos del
tratamiento. La decisin de tratar a un paciente que ha sufrido una nica crisis ha de ser individualizada, y
depender de la certeza diagnstica, tipo y frecuencia de la crisis, presencia o ausencia de factores
desencadenantes, actividad profesional, opinin y actitud del paciente ante las posibles recurrencias. (21-23)
Seleccin del tratamiento (Tabla 6)
La eleccin del tratamiento se basa no slo en la eficacia, sino tambin en la posibilidad de aparicin de
reacciones adversas. Esta eleccin adquiere mayor relevancia en mujeres en edad frtil por la dificultad que
entraa la modificacin del tratamiento durante el embarazo.
Tabla 6. SELECCION DEL ANTIEPILEPTICO
PRIMERA
ELECCION
SEGUNDA ELECCION TERCERA ELECCION
1. EPILEPSIAS
GENERALIZADAS
IDIOPATICAS:
Ausencias VPA
ESM
ESM
VPA
VPA+ESM
ESM+VPA
E. mioclnicas VPA VPA+BDZ
VPA+ESM
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (47 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
C. tnico-clnica
generalizada
VPA CBZ
PHT
PRM
VPA+CBZ
VPA+PHT
VPA+PRM
SINTOMATICAS
S. West VPA
ACTH
VPA+GVG
VPA+BDZ
VPA
ACTH-VPA
ACTH+VPA
VPA+GVG
VPA+BDZ
S. Lennox y E.
mioclnicas
progresivas
VPA VPA+BDZ VPA+BDZ
VPA+PHT
VPA+PRM
VPA+PB
2. EPILEPSIAS PARCIALES
IDIOPATICAS:
E. rolndicas VPA CBZ VPA+CBZ
VPA+PHT
VPA+PRM
SINTOMATICAS:
E. Secund. gener. VPA CBZ VPA+CBZ
VPA+PHT
VPA+PRM
VPA+PB
Sin generaliz. CBZ VPA CBZ+VPA
CBZ+PHT
VPA+PHT
CBZ+PRM
CBZ+PB
VPA+PRM
PHT+PRM
PHT+PB
3. CONVULSIONES
NEONATALES
PB
BDZ
PHT VPA
4. CONVUSIONES FEBRILES BDZ
(intermitentes)
VPA PRM
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (48 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
5. ESTATUS EPILEPTICO BDZ PHT VPA
lidocana
PB
Tiopental
BDZ=benzodiacepinas; CBZ=carbamacepina; ESM=etosuximida; PB=fenobarbital; PHT=fenitona;
PRM=primidona; VPA=valproato; GVG=vigabatrn
El tratamiento se iniciar con un solo antiepilptico; las ventajas de la monoterapia son evidentes: facilita el ajuste
de la dosis, facilita la evaluacin de la eficacia y de la toxicidad, mejora el cumplimiento teraputico, disminuye
las interacciones y reacciones adversas, y el coste del tratamiento es menor. Los principales problemas de la
politerapia son: interacciones farmacocinticas, neurotoxicidad aditiva y dificultad para la interpretacin de la
eficacia y reacciones adversas. (24) En resumen, el tratamiento se iniciar en monoterapia que ser reemplazada
por otros antiepilpticos en monoterapia incluso en otras dos ocasiones, antes de pasar a la politeria, que
excepcionalmente incluir ms de dos frmacos simultneamente.
Informacin al paciente sobre el tratamiento
Los principales aspectos que se deben explicar son:
- Naturaleza de la enfermedad, implicaciones personales, profesionales y sociales.
- Importancia de evitar factores desencadenantes.
- Tipo de vida y actividad que puede realizar antes y despus de conseguir reducir o suprimir las crisis.
- Caractersticas del tratamiento elegido, efectos beneficiosos que se espera alcanzar y tiempo en que se
conseguirn, as como posibilidad de aparicin de reacciones adversas.
- Necesidad de iniciar el tratamiento lo ms precozmente posible.
- Importancia del buen cumplimiento del tratamiento. Si se olvida alguna dosis debe tomarla cuando se acuerde
o con la dosis siguiente.
- Carcter prolongado del tratamiento, pero no siempre de por vida.
- Otras posibilidades de tratamiento.
- Posibilidad de interaccin con otros medicamentos (25).
- Conveniencia de evitar el alcohol.
- Frmacos que no puede tomar.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (49 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
Farmacocintica, mecanismo de accin, interacciones y reacciones adversas de los AE. (Tablas 7-10)
Tabla 7. CARACTERISTICAS FARMACOCINETICAS DE LOS ANTIEPILEPTICOS (Modificada de Armijo,
1994)
PB PHT PRM CBZ VPA ESM
Absorcin f (%)
Tmax (h)
75-85
4-18
>95
4-12
80-100
3,5
95
6-30
80-92
1,5
96-100
1-4
Distribucin
Vd (1/kg) unin a protenas (%)
LCR/plasma (%)
Cerebro/plasma (%)
Feto/madre (%)
Leche/plasma (%)
0,5-1
60
43-60
100
95
40
0,8-1
90
12
75-150
100
19
0,6-1
0-25
99
87
-
60
0,8-1,4
75
20-43
80-160
100
25-80
0,1-0,3
85-95
7-28
8-25
120-300
5-10
0,7
<5
100
90-95
100
94
Eliminacin
Semivida (h)
Metabolizado (%)
Metabolitos activos
50-170
40-70
NO
15-120
>95
NO
9-22
50
SI
10-50
>95
SI
6-18
>95
SI
30-60
80
NO
Dosis (mg/kg/da)
Nios
Adultos
N. tomas
5-7
2-2,5
1(2)
8-10
4-6
3(1)
18-20
8-12
2(3)
18-20
6-12
2(3)
3-60
20-30
2(3)
15-30
20
2
Nivel estable (das) 14-21 5-5 3-6 4-6 2-4 7-12
Relacin dosis/nivel Buena Nula Regular Regular Nula Buena
Nivel plasmtico eficaz 15-30 10-20 5-15 4-10 50-100 40-100
Tabla 8. MECANISMO DE ACCION DE LOS FARMACOS ANTIEPILEPTICOS
A) ANTIEPILEPTICOS CLASICOS:
* FENITOINA:
- Bloquea las descargas repetidas de alta frecuencia.
- Unin a la forma inactiva del canal de sodio.
- Inhibicin de la ATPasa Na/K dependiente en el foco epilptico.
* FENOBARBITAL:
- Facilita la accin del GABA en el ionforo de cloro
* CARBAMACEPINA:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (50 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
- Bloquea las descargas repetidas de alta frecuencia por unin a laforma inactiva del canal
de sodio.
- Reduce la entrada de calcio presinptico y la liberacin de mediadores.
* ACIDO VALPROICO:
- Bloquea el circuito caudado-tlamo-cortical.
- Bloquea las descargas repetidas de alta frecuencia por unin al canal de sodio en lugar
diferente a la fenitona o carbamacepina.
- Aumenta la concentracin de GABA.
* BENZODIACEPINAS:
- Facilitan la accin del GABA en el ionforo de cloro.
* ETOSUXIMIDA:
- Bloquea el circuito caudado-tlamo-cortical.
- Inhibe la corriente T de calcio implicada en las ausencias.
- Accin antidopaminrgica?
B) NUEVOS FARMACOS ANTIEPILEPTICOS:
DECINAMIDA: Bloqueo de los canales de sodio.
ETEROBARBITAL: Refuerza la GABA-inhibicin (?).
FELBAMATO: Bloqueo de los canales de sodio.
GABAPENTIN: Desconocido (Monoaminas?).
LAMOTRIGINA: Disminucin de la liberacin de glutamato.
LORECLAZOLE: Desconocido.
LOSIGAMONE: Refuerza la GABA-inhibicin (?).
MILACEMIDE: Aumenta la glicina.
OXCARBACEPINA: Desconocido.
RALITOLINE: Inactivacin de los canales de sodio (?).
REMACEMIDE: Antagonismo en los receptores NMDA.
STIRIPENTOL: Inhibicin de la recaptacin de GABA (?).
TIAGABINE: Inhibicin de la recaptacin de GABA.
TOPIRAMATO: Desconocido.
VIGABATRINA: Inhibicin de la actividad GABA-T.
ZONISAMIDA: Bloqueo de los canales de sodio.
Tabla 9: INTERACCIONES CLINICAMENTE RELEVANTES DE LOS ANTIEPILEPTICOS
(Modificada de Armijo, 1994)
A- Interacciones entre antiepilpticos
El VPA aumenta los niveles de PB, LTG y FBM
La PHT aumenta el nivel de PB
El PB puede aumentar los niveles de PHT al principio del tratamiento y reducirlos despus
El VPA aumenta la concentracin libre de PHT y CBZ sin alterar su concentracin total
La PHT y el PB reducen los niveles de VPA, CBZ y LTG
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (51 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
La CBZ reduce los niveles de LTG, VPA y FBM, adems puede aumentar los de PHT
La PHT reduce los niveles de FBM
La VGB reduce los niveles de PHT (30%) y PB (10%)
El FBM aumenta la PHT (20%) y reduce la CBZ (30%)
B- Interacciones de otros frmacos sobre los antiepilpticos
La isoniacida, sulfamidas, cloranfenicol, cimetidina, omeprazol y propoxifeno aumentan los niveles de PHT.
La isoniacida, el propoxifeno, los macrlidos y los antagonistas del calcio aumentan los niveles de CBZ
La fenilbutazona aumenta la concentracin libre de PHT sin alterar su concentracin total
Los salicilatos reducen la concentracin total de PHT y VPA sin alterar la concentracin libre
La ingesta aguda de alcohol aumenta los niveles de PHT, mientras que la ingesta crnica los reduce
El cido flico reduce los niveles de PHT y PB
C- Interacciones de los antiepilpticos sobre otros frmacos
La PHT, PB, PRM y CBZ reducen los niveles de cido flico, vitamina D3, vitamina K, anticoagulantes orales,
anticonceptivos orales y corticoides.
Tabla 10. PRINCIPALES REACCIONES ADVERSAS Y ANTIEPILEPTICOS
QUE LAS PRODUCEN CON MAS FRECUENCIA
1. ALTERACIONES NEUROPSICOLOGICAS:
- Sedacin: PB y BDZ> PHT, CBZ y VPA
- Alt. cognoscitivas: PB, PHT y PRM > CBZ y VPA
- Alt. conducta: PB> CBZ, PRM y VPA > PHT
- Movimientos involuntarios:
Discinesias: PHT, ESM y CBZ
Asterixis: PHT, PB, CBZ y VPA
Temblor: VPA y PHT
- Encefalopata: PHT > CBZ y VPA
- Alt. psiquitricas: PB, PHT > BDZ, ESM > CBZ
- Neuropatas: PHT > PB, PRM, CBZ
2. ALTERACIONES DIGESTIVAS, HEPATICAS Y PANCREATICAS:
- Anorexia: VPA > PHT > CBZ, PB Y PRM
- Aumento de peso: CBZ y VPA
- Aumento de apetito: CBZ y VPA
- Nuseas y vmitos: VPA > CBZ y PRM
- Estreimiento: PB y CBZ
- Diarrea: VPA
- Hepatopatas: VPA y PHT > CBZ > PB
- Pancreatitis: VPA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (52 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
3. ALTERACIONES DE LA PIEL, CONECTIVO Y MUSCULOESQUELETICAS:
- Piel y faneras:
Cloasmas: PHT
Alopecia y cambios de textura o color del pelo: VPA
Hipertricosis e hirsutismo: PHT
Exantema: PHT y PB > ESM y CBZ
Dermatitis exfoliativa: PHT, PB, PRM y CBZ
S. de Stevens-Johnson: PHT, PB, PRM y CBZ
S. de Lyell: PHT, PB, PRM y CBZ
- Conectivo:
Hiperplasia gingival: PHT > PRM
Facies epilptica: POLITERAPIA
Contractura de Dupuytren: PB
Hombro congelado: PB y PRM
- Miopatas: PHT
- Osteomalacia: PHT y PB
4. ALTERACIONES CARDIOVASCULARES, RESPIRATORIAS, RENALES,
METABOLICAS, ENDOCRINOLOGICAS, HEMATOLOGICAS E INMUNOLOGICAS:
- Cardiovasculares:
Hipotensin: PHT i.v.
Bradicardia: PHT i.v. y CBZ
Bloqueo aurculo-ventricular: PHT i.v. y CBZ
- Renales:
Nefropatas: TMO > PHT y CBZ
Cristaluria: PRM
- Metablicas:
Alt. de la glucemia: PHT
Hiponatremia e intoxicacin acuosa: CBZ
Hiperamoniemia: VPA
Poliuria y enuresis: VPA
- Endocrinolgicas:
Mayor secrecin de FSH y LH: PHT
Mayor secrecin de prolactina: PHT, CBZ y PHT
Disminucin del crecimiento en nios: PB
Alteraciones tiroideas: PHT, CBZ, VPA y PRM
Aumento de la HDL-colesterol: PHT, PB y CBZ > VPA
- Hematolgicas:
Dficit de cido flico: PHT, PB y PRM > CBZ y VPA
Macrocitosis: PHT, PB y PRM > CBZ y VPA
Anemia megaloblstica: PHT y PB
Anemia aplsica: PHT y CBZ > PRM y ESM > VPA y BDZ
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (53 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
Agranulocitosis: PHT, PB, ESM y CBZ
Pseudolinfoma: PHT
Trombocitopenia: VPA
- Inmunolgicas:
Dficit de IgA, IgG e IgM: PHT
Lupus eritematoso: PHT, PRM, CBZ y ESM
5. MUTAGENICIDAD, CARCINOGENICIDAD Y TERATOGENICIDAD:
- Mutagenicidad:?
- Carcinogenicidad:?
- Teratogenicidad: todos los antiepilpticos
BDZ= benzodiacepinas; CBZ= carbamacepina; ESM= etosuximida; PB= fenobarbital;
PHT= difenilhidantona; PRM= primidona; TMO= trimetadiona; VPA= valproato sdico.
Control del tratamiento antiepilptico
Eficacia
Utilizacin de un registro de crisis, en el que se indicar las caractersticas de stas (tipo, frecuencia y duracin).
Prevencin de reacciones adversas (Tabla 11)
Tabla 11: MEDIDAS PARA PREVENIR LA TOXICIDAD DE LOS ANTIEPILEPTICOS
(Armijo y Herranz, 1989)
1.- No iniciar el tratamiento sin el diagnstico claro de epilepsia.
2.- Elegir el frmaco ms tolerable (VPA=CBZ>PRM>PB>PHT>BZD)
3.- Utilizar monoterapia
4.- Instaurar el tratamiento gradualmente
5.- Individualizar la dosis mediante la determinacin de niveles sricos
6.- Informar sobre los efectos secundarios ms probables
7.- Vigilar el cumplimiento teraputico
8.- En los casos graves no utilizar ms de dos antiepilpticos
9.- Evitar la toxicidad aguda, detectarla precozmente
10.- Conseguir precozmente el tratamiento eficaz
11.- Informar y prevenir interacciones con otros frmacos
12.- Informar y vigilar la toxicidad crnica, especialmente en los grupos de ms dificil identificacin.
13.- Controles clnicos periodicos
14.- Disponibilidad personal durante el curso evolutivo
15.- Plantear la simplificacin o supresin gradual del tratamiento antiepilptico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (54 of 65) [02/09/2002 07:41:41 p.m.]
Mediante una anamnesis meticulosa se valorarn signos y sntomas neurolgicos (sedacin, alteraciones
cerebelosas, movimientos involuntarios), digestivos (anorexia, nauseas y vmitos, hepatopata), cutneas
(palidez, ictericia, exantemas, hirsutismo o alopecia, hematomas) u otros (hiperplasia gingival) (26-29).
EEG
Se realizar un control anual si la evolucin es favorable, y con mayor frecuencia en caso de empeoramiento
clnico. No debe sobrevalorarse el EEG, ya que la mejora de la epilepsia debe valorarse en funcin de la
evolucin clnica y no en los hallazgos en el EEG.
Nivel plasmtico del antiepilptico
Debe hacerse en las siguientes circunstancias:
- Al inicio del tratamiento para ajustar la dosis al rango teraputico del frmaco.
- El control del cumplimiento teraputico.
- Cuando se sospechan reacciones adversas.
- Cuando se utiliza politerapia, por las posibles interacciones (30).
- Cambios importantes del peso corporal, especialmente en la infancia.
- En todos los casos, al menos una vez al ao.
Hematologa y Bioqumica
La analtica general antes de iniciar el tratamiento antiepilptico es til para detectar factores de riesgo, aunque
los controles peridicos hematolgicos y bioqumicos pueden no ser eficaces en la deteccin precoz de reacciones
adversas, siendo ms til el proporcionar una informacin al paciente y/o sus familiares sobre la aparicin de
determinados sntomas o signos. Se recomienda el control de leucocitos siempre que se valoren los niveles
plasmticos de CBZ. Otras determinaciones se llevarn a cabo slo cuando se objetiven signos o sntomas que lo
justifiquen: somnolencia, astenia, anorexia, vmitos, hematomas, ictericia, etc. Los pacientes con riesgo deben ser
sometidos a controles peridicos.
Un elevado porcentaje de pacientes presentan alteraciones analticas sin trascendencia clnica, por ejemplo,
aumento de la GGT, discreta leucopenia en pacientes sometidos a tratamiento con CBZ o trombopenia en los
tratados con VPA. Estas alteraciones no deben ser motivo de cambios en la actitud teraputica ni ser motivo de
alarma.
Supresin del tratamiento
La supresin de la medicacin podr intentarse en el paciente que se encuentre libre de crisis entre 3 y 5 aos. La
posibilidad de recidivas y sus consecuencias personales, profesionales o sociales, hacen que esta decisin deba
ser meditada y requiera el consentimiento del paciente o sus familiares (31).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (55 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
En el 75% de los nios y en el 50% de los adultos se consigue la supresin sin recidivas. El 90 % de las recidivas se
producen durante el primer ao, todava en la fase de supresin del tratamiento y un 80% de estos pacientes se
controlan de nuevo al reintroducir la medicacin con la ltima dosis que haba sido eficaz.
En todo caso es fundamental realizar una supresin de la medicacin lenta y progresiva, a lo largo de un ao. Si
el paciente toma dos frmacos, se reduce primero el frmaco tericamente menos eficaz, y despus el que
consigui el control definitivo de las crisis, cada uno de ellos a lo largo de un ao (32).
Un tratamiento precoz y correcto favorece una buena evolucin de las epilepsias e implica un mejor pronstico
ante la supresin del tratamiento (33).
Cuando se produce la recidiva se vuelve inmediatamente a la dosis que fue eficaz anteriormente. Son ms
frecuentes las recidivas en el adulto que en el nio, as como cuando en los nios se iniciaron antes de los dos
aos de edad, cuando hay lesiones cerebrales, con crisis parciales (especialmente las complejas) y con crisis
mioclnicas. Adems, tienen mayor riesgo de recidiva los pacientes en los que fue laborioso controlar las crisis, o
cuando no se consigue normalizar o mejorar el trazado EEG, as como cuando se realiza la supresin del frmaco
con excesiva rapidez.
NUEVOS FARMACOS
Vigabatrina (VGB)
La VGB o Gamma-Vinil-GABA es un frmaco sintetizado en 1974 y utilizado en humanos desde 1979. Se trata de
una sustancia anloga al GABA, que acta como un inhibidor especfico e irreversible de la GABA transaminasa
(GABA-T), enzima que metaboliza el GABA a succinilsemialdehido. (34). La absorcin por via oral es rpida y
prcticamente completa alcanzndose el nivel plasmtico mximo en 1-2 horas. El efecto sobre el metabolismo
heptico es mnimo; no se une a protenas plasmticas y no tiene metabolitos activos. Su eliminacin es la via
renal, con una vida media de 7 horas. Presenta una cintica lineal pero difunde mal al SNC. Su efectividad no
guarda relacin con la concentracin plasmtica y/o licuoral, por lo que el estudio rutinario de sus niveles
plasmticos solo tiene valor para objetivar el cumplimiento teraputico. La dosis oral es de 2 gramos diarios
repartidos en dos tomas, en nios es de 50 mg/kg/da. Reduce los niveles plasmticos de fenitoina (PHT) en un 30
% y PB en un 10%. La VGB ha mostrado una disminucin significativa en las crisis parciales, concretamente en
las complejas, siendo tambin muy eficaz en los espasmos infantiles del sndrome de West, sobre todo si es
sintomtico de la esclerosis tuberosa. Se trata de un antiepilptico bien tolerado, siendo sus reacciones adversas
ms frecuentes: somnolencia, astenia, aumento de peso, inestabilidad, cefalea e irritabilidad. Se han descrito
algunos casos de psicosis (en algunos con psicopatas previas) y un sndrome ansioso-depresivo (35). Estudios
experimentales en animales detectaron la presencia de vacuolas acompaadas de edema intramielnico, lesiones
que no han sido confirmados en el ser humano.
Lamotrigina (LTG)
LA LTG es un derivado de las fenil-triazinas (relacionados con los folatos) (36). Su mecanismo de accin se basa
en regular la excesiva eliminacin de glutamato estabilizando el canal de sodio en las membranas neuronales
(37). La absorcin oral es completa y rpida, obtenindose una concentracin plasmtica mxima a las 2-3 horas.
La biodisponibilidad es 98% y la vida media de eliminacin 29 horas. Se une a protenas plasmticas en un
70-80% y tiene una cintica lineal con una autoinduccin aproximada al 25% en administracin crnica. El
metabolismo es influido por frmacos inductores enzimticos (PB, CBZ, PHT), por lo que su vida media se
reduce a 15 horas. Por el contrario, el VPA inhibe la glucoronizacin de la LTG duplicando su vida media hasta
60 horas. La dosis es de 200-400 mg/da, con VPA debe de reducirse a la mitad. La gran aportacin de la LTG es
su eficacia en tipos de crisis poco sensibles a otros frmacos: crisis atnicas, tnicas y ausencias atpicas del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (56 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
sndrome de Lennox-Gastaut con porcentajes de eficacia iguales o superiores al 50% (35). En relacin a las
reacciones adversas destaca la produccin de un rash cutneo con una frecuencia aproximada del 5%, ms
frecuente cuando se asocia con VPA (38); adems puede producir cefalea, ataxia, diplopia, astenia, nauseas y
vmitos, visin borrosa, insomnio, trastornos depresivos y psicticos.
Felbamato (FBM)
El felbamato fue sintetizado en el mismo programa que desarroll el meprobamato, pero carece de los efectos
sedantes de ste (39). El mecanismo de accin es desconocido. (38) Presenta una buena absorcin por va oral, se
alcanza la concentracin plasmtica mxima 1-3 horas tras su administracin. Se liga a proteinas plasmticas en
un 25-35%, la vida media de eliminacin es de 14-20 horas, mostrando una cintica no lineal con dosis inferiores a
1600 mg/da, por encima de las cuales tiene cintica no lineal (35). Se aprecia cierta autoinduccin del
metabolismo del FBM, como ocurre con la CBZ. Se metaboliza por hidroxilacin y conjugacin, eliminndose
preferentemente por la orina. La mayor eficacia se centra en la epilepsia parcial rebelde, ausencias tpicas
persistentes a pesar de la administracin de VPA y ESM, sndrome de Lennox-Gastaut. La dosis es de 30
mg/kg/da en adultos y 45 mg/kg/da en nios repartida en 2-3 tomas. Las reacciones adversas ms frecuentes son
cefalea, nauseas y vmitos, vrtigos y somnolencia. Se han detectado varios casos de anemia aplsica mortales. El
FBM aumenta la concentracin de PHT en un 20%, y disminuye la de CBZ en un 30%.
Valproato de liberacin retardada
Resultado de la asociacin de valproato sdico y cido valproico. Tiene una biodisponibilidad similar al VPA, sin
embargo, presenta concentraciones plasmticas mximas ms bajas de VPA total y libre, como consecuencia se
reduce la frecuencia de reacciones adversas dosis-dependientes. El nivel plasmtico estable se alcanza antes y se
mantiene durante ms tiempo, lo que posibilita la administracin de una sola toma diaria del frmaco y que los
niveles plasmticos estables sean ms precoces. El valproato de liberacin retardada (Depakine crono) aporta
mayor comodidad en las tomas y por tanto favorece un mejor cumplimiento, adems de una menor frecuencia de
reacciones adversas (40).
Oxcarbacepina (OCBZ)
La Oxcarbacepina es un cetoderivado de la CBZ que se caracteriza por no metabolizarse como
epoxido-carbamacepina, metabolito responsable de la toxicidad cutanea (38). Presenta una eficacia similar a la
CBZ, sin embargo, presenta una menor frecuencia de reacciones adversas graves (sobre todo cutneas). La dosis
son un 50% superiores a las de CBZ, no objetivandose relacin de los efectos teraputicos con los niveles
plasmticos. El efecto de induccin enzimtica es menor que la de la CBZ, por lo que afecta en menor medida al
metabolismo de otros antiepilpticos. Las indicaciones de la OCBZ son las mismas que las de la CBZ, siendo
obligado el cambio a OCBZ en los pacientes en que la CBZ es eficaz pero se producen reacciones adversas a nivel
cutneo.
TRATAMIENTO QUIRURGICO
El tratamiento farmacolgico de la epilepsia ha permitido que un70-80% de los pacientes epilpticos se
encuentren asintomticos. Existe un porcentaje de pacientes que padecen una epilepsia farmacorresistente,
incluso despus de haber utilizado los nuevos antiepilpticos. Algunos de estos pacientes son candidatos a una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (57 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
intervencin neuroquirrgica de reunir los siguientes requisitos: a) epilepsia refractaria a frmacos, b) crisis que
dificulten al paciente sus actividades a nivel social, laboral, familiar o vital, c) demostracin del inicio de la crisis
en un rea irritativa focal del cerebro, e) que la localizacin del rea epileptgena permita su acceso y extirpacin
sin producir graves dficits o secuelas irreversibles. Aproximadamente un 5% de los epilpticos renen estas
condiciones y pueden ser considerados candidatos a una intervencin quirrgica.
El tratamiento quirrgico tiene una de las siguientes finalidades: a) actuar sobre el "foco epileptgeno" tratando
de extirparlo, b) actuar sobre las vias de propagacin mediante la seccin de comisuras, haces o ncleos, c) actuar
sobre ciertos centros inhibidores tratando de que un aumento de la inhibicin neutralice las crisis (estimulacin
del cerebelo) (41).
Las intervencin ms habitualmente utilizadas son:
Lobectoma temporal unilateral
Indicada en crisis parciales complejas con un foco temporal en el EEG. La excisin bilateral produce una
importante dficit mnsico. La ciruga debe estar precedida de una exacta delimitacin neurofisiolgica del "foco
epileptgeno" utilizando la EEG, implantacin de electrodos esfenoidales o nasofarngeos que detecten la
irritabilidad temporal, un estudio anatmico por medio de tcnicas de neuroimagen y una adecuada evaluacin
neuropsicolgica. Los resultados se resumen en una disminucin total de las crisis en un 55% y una marcada
disminucin en otro 25%. Las complicaciones ms frecuentes son: hemipleja, cuadrantanopsia contralateral
asintomtica , una hemianopsia tolerable y un dficit mnsico en las intervenciones del hemisferio dominante.
Amgdalo-hipocampectoma selectiva
Indicada en epilepsias parciales refractarias, con inicio en lbulo temporal medio y memoria contralateral
parcialmente afectada.
Escisin cortical extratemporal
Se utilizan con menor frecuencia, siempre en funcin de la localizacin de la lesin y de las secuelas que puedan
quedar tras la reseccin.
Hemisferectoma
Buenos resultados en epilepsias lesionales. Deben cumplirse varias condiciones: crisis parciales iniciadas en el
hemisferio lesionado, pacientes con hemipleja, hemianopsia o hemimegaencefalia y alteraciones del
comportamiento.
Callostoma
Es una alternativa a la tcnica anterior, encaminada a evitar la generalizacin bihemisfrica de las crisis. Las
secuelas ms frecuentes son trastornos de memoria, afasia, sndrome de desconexin y antagonismo
interhemisfrico.
Otras tcnicas como la talamotoma estereotxica, lesin de los Campos de Forel o del ncleo plido, son
intervenciones de gran agresividad y con elevada incidencia de efectos ideseables.
Gracias a la utilizacin de estas tcnicas quirrgicas, el 80% de los pacientes intervenidos por presentar epilepsia
temporal quedan libres de crisis manteniendo una medicacin antiepilptico. En el resto de localizaciones los
pacientes asintomticos son menos del 50%.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (58 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
TRATAMIENTO HIGIENICO-DIETETICO
Ante casos de epilepsia grave es recomendable tomar algunas precauciones, realizando algunas reformas en casa:
evitar escaleras, muebles o picaportes con ngulos agudos, es aconsejable la colocacin de alfombras, asi como
cubrir radiadores y asegurar que todas las fuentes de calor tengan una barrera de seguridad (42).
Estos pacientes pueden y deben realizar actividades deportivas; se evitarn aquellas que entraen riesgo:
submarinismo, alpinismo, competiciones con vehculos de motor y boxeo. El bao se realizar acompaado, no
desaconsejndose la actividad competitiva. El ciclismo y la equitacin se practicarn utilizando casco y
acompaado. El esqu puede permitirse en epilpticos controlados. La pesca se realizar con chaleco salvavidas;
no es recomendable la caza (42). La prohibicin absoluta del consumo de alcohol es fundamental; adems se
mantendr un sueo nocturno regular (horas y ritmo). No debe existir ninguna restriccin en la dieta, pueden
tomar caf y chocolate. La conduccin de vehculos est autorizada despus de permanecer dos aos libres de
crisis.
EPILEPSIA Y EMBARAZO
INFLUENCIA DEL EMBARAZO SOBRE LA EPILEPSIA
Alrededor del 0,4-0,5% de las embarazadas son epilpticas. Generalmente se considera que el embarazo no es
causa de epilepsia y slo de forma excepcional se describe la aparicin de crisis epilpticas exclusivamente
durante la gestacin: "epilepsia gestacional", estimndose en un 8% las gestantes epilpticas que han tenido su
primera crisis en el embarazo. Durante el embarazo un 50% de las pacientes no modifican la frecuencia de las
crisis, en un 20% disminuyen y en un 30% aumentan.
El principal factor que influye en la aparicin de las crisis es el mal cumplimiento del tratamiento (en gran parte
por miedo a sus efectos teratgenos) y las variaciones de los niveles plasmticos de los antiepilpticos durante el
embarazo, que disminuyen por varias razones: aumento del volumen de distribucin, modificacin en la fijacin
a las proteinas plasmticas y aumento del metabolismo heptico por induccin enzimtica provocada por la
progesterona (43).
INFLUENCIA DE LA EPILEPSIA SOBRE EL EMBARAZO
No puede afirmarse que exista una mayor incidencia de complicaciones en el embarazo o parto de las mujeres
con crisis. S se han detectado recin nacidos con bajo peso y la presencia en torno a un 10% de ditesis
hemorrgicas maternas o del neonato.
La cesrea puede estar indicada si hay crisis durante el parto o stas han sido frecuentes en los das previos, o si
se intuye una mala cooperacin de la madre en el parto por via vaginal bien por algn problema neurolgico o
psiquitrico (44).
La mortalidad perinatal en los hijos de epilpticas es mayor que en la poblacin general, con incremento del
sndrome de muerte sbita en la primera semana de vida.
TERATOGENIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (59 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
La frecuencia de la poblacin general de presentar malformaciones congnitas es aproximadamente de 2-3%, este
riesgo es de 1,25 a 2,24% ms frecuente en los hijos de madres epilpticas con tratamiento antiepilptico (6%), si
bien tambin se observa una mayor frecuencia de malformaciones en las mujeres epilpticas no tratadas (3-4%)
(45).
Las malformaciones ms frecuentes son cardiovasculares, paladar hendido y labio leporino, ciertas anomalas del
tracto urogenital y del aparato respiratorio, hernia inguinal o umbilical, defectos de cierre del tubo neural y
retraso en el crecimiento intrauterino. Los defectos del tubo neural pueden detectarse por ecografa y mediante la
determinacin de la alfa-fetoproteina srica en la 18 semana de embarazo; en caso de duda puede practicarse una
amniocentesis.
El PB y PHT producen con ms frecuencia malformaciones cardacas y paladar hendido, el VPA y CBZ espina
bfida e hipospadias; con el VPA se han descrito defectos de cierre del tubo neural, dismorfias faciales y una
aplasia radial bilateral.
Existen malformaciones fetales menores que constituyen el llamado sndrome fetal por antiepilpticos que se
caracteriza por hipertelorismo, nariz corta con puente ancho y plano, ptosis, pliegues epicnticos, pabellones
auriculares bajos, boca amplia con labios protruyentes e hiperplasia de las uas y falanges distales.
Todos los antiepilpticos pueden ser teratgenos, si bien la PHT y el VPA producen malformaciones ms graves
y con mayor frecuencia que el PB, CBZ y BZD. Sin embargo no est justificado suspender o modificar un
tratamiento antiepilptico que est resultado eficaz para evitar un posible efecto teratgeno. Los nuevos frmacos
antiepilpticos no han mostrado efecto teratgeno, sin embargo su utilizacin debe de evitarse en el primer
trimestre de embarazo. El riesgo de teratogenia es mayor al emplear dosis altas, cuando existen niveles
plasmticos suprateraputicos, al utilizar politerapia y ante la presencia de niveles plasmticos bajos de folato.
Las medidas de prevencin pueden resumirse en (46):
- Utilizar contraceptivos orales con dosis mnima de estrgenos de 50 ugr.
- Verificar el diagnstico y la necesidad de mantener el tratamiento antiepilptico.
- No cambiar el tratamiento antiepilptico en un paciente bien controlado.
- Utilizar monoterapia
- Monitorizar niveles plasmticos: intentar mantener los niveles plasmticos en el lmite teraputico inferior de la
normalidad.
- Multivitaminas y folato
- Vitamina K en la ltima semana de embarazo
LACTANCIA
Todos los antiepilpticos pasan a la leche materna en distintos porcentajes: ESM 90%, PB, CBZ, PRM 40-60% y
VPA 2%. No obstante es infrecuente que aparezcan reacciones adversas en el lactante, por lo que no existen datos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (60 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
que justifiquen contraindicar la lactancia materna, salvo en la utilizacin de politerapia, existencia de niveles
plasmticos suprateraputicos o si el nio presenta somnolencia. En todo caso tambin se tendr en cuenta el
deseo de la madre de dar lactancia natural (47).
PREVENCION DE LA EPILEPSIA
HERENCIA
La herencia como causa de epilepsia fu ya intuida por Hipcrates (400 a.C). Tradicionalmente se ha
hipertrofiado el papel de la herencia, siendo frecuente la creencia de que la epilepsia es una enfermedad
transmitida por los padres y por tanto, la adopcin de actitudes de rechazo y de sentimientos de culpabilidad.
Las tres formas principales de transmisin hereditaria son la herencia por genes simples, la herencia
multifactorial y las anomalas cromosmicas (48,49).
Originadas por la mutacin de un gen o enfermedades monognicas
Herencia autosmica dominante
Se transmite la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, la enfermedad de Huntington y el dficit de xilosidasa.
Estos procesos con frecuencia se encuentran en varias generaciones porque hay un 50% de riesgo para cada hijo
de heredar el gen. Esta herencia suele determinar alteraciones menos graves y la edad de inicio es ms tarda.
Herencia autosmica recesiva
Se transmiten las encefalopatias evolutivas de origen metablico y las epilepsias mioclnicas progresivas. Las
afecciones determinadas por este tipo de herencia son ms severas y de inicio ms precoz.
Herencia ligada al cromosoma X
Se transmite por ejemplo el sndrome de Aicardi.
Herencia multifactorial
En este tipo de herencia intervienen muchos genes (polignica) que interaccionan con diversos factores
ambientales. Los padres transmiten mediante este tipo de herencia un mayor o menor umbral convulsivo que
determinar una mayor o menor resistencia a convulsionar.
Anomalas cromosmicas
La presencia de malformaciones mltiples en un paciente con crisis obligar al estudio del cariotipo. El sndrome
de Angelman muestra una microdeleccin del brazo largo del cromosoma 15; se ha descrito epilepsia en la
trisoma parcial del cromosoma 15 y en el cromosoma 14 en anillo; la epilepsia mioclnica juvenil se acompaa
de alteracin del rea p. 21. 3 del cromosoma 6; en las convulsiones neonatales familiares benignas se localizan en
el brazo largo del cromosoma 20, posiblemente en la regin 20 p 13.2.
Algunos aspectos de inters con respecto a la herencia de la epilepsia pueden resumirse en los siguientes datos:
(50)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (61 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
- Ciertas formas de epilepsia idioptica (ausencias tpicas) tienen una transmisin gentica.
- Los familiares de epilpticos tienen un mayor riesgo de padecer epilepsia que la poblacin general; mayor
cuanto ms cercano sea el parentesco.
- El riesgo de padecer epilepsia en la poblacin general es de un 0,5-1%.
- Los hijos de madre epilptica tienen un riesgo del 3% de padecer epilepsia.
- Si ambos progenitores son epilpticos el riesgo es del 4-6%.
- Cuando un nio tiene epilepsia generalizada primaria el riesgo de que sus hermanos sean epilpticos es del
3-4%.
- Algunas formas de epilepsia son transmitidas por un solo gen, lo que incrementa el riesgo de la descendencia.
- Las epilepsias debidas a alteraciones cromosmicas, con alteraciones metablicas o malformaciones representan
un porcentaje mnimo.
- Las epilepsias postraumtica y postinfecciosa no son hereditarias y por tanto no aumenta el riesgo de epilepsia
en la descendencia.
EMBARAZO Y PARTO
La rubeola padecida durante el embarazo puede provocar diversas alteraciones cerebrales en el feto que sean la
causa de una epilepsia sintomtica. La vacunacin contra la rubeola va a representar un factor importante de
prevencin de este tipo de epilepsia.
El seguimiento regular de la embarazada por parte del especialista en obstetricia, adems de los avances en
neonatologa han contribuido en gran medida a la prevencin de la epilepsia. Por contra, estos avances permiten
la supervivencia de nios con importantes problemas cerebrales y que en el futuro presentaran un mayor riesgo
de padecer epilepsia.
PROCESOS INFECCIOSOS DE LA PRIMERA INFANCIA
Un diagnstico y tratamiento precoz del proceso infeccioso es imprescindible para prevenir la aparicin de una
epilepsia en la infancia, que en un porcentaje significativo son secundarias a este tipo de patologa.
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS
La epilepsia postraumtica est aumentando debido fundamentalmente al incremento del nmero y gravedad de
los accidentes de trfico. Existen algunos indicadores de riesgo de epilepsia en traumatismos cerebrales: fractura
de crneo con prdida de conciencia, aparicin precoz de crisis y presencia de focalidad neurolgica.
La prevencin debe de basarse en una adecuada informacin de los posibles riesgos, recomendar prudencia y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (62 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
fomentar el uso de casco.
BIBLIOGRAFIA
1.- Fermoso JI. Introduccin. Perfil histrico. Pathos: Epilepsias, 1981, N 25, 1 Quincena: 14-15.
2.- Gastaut,H. Diccionario de Epilepsia. Parte I: Definiciones. OMS,1973, pp 47.
3.- Coullaut JA. Epilepsia: concepto y etiologa. En: Las Epilepsias. Un estudio multidisciplinar. Coleccin
neurociencia, Madrid, 1991, pp 11-17.
4.- Oliveros A. Epilepsias: conceptos y fronteras. En: Epilepsia: gua prctica.Ed: Accin Mdica, Madrid, 1994, pp
1-14.
5.- Oliveros A. Etiologa y tratamiento de las epilepsias en el adulto. Rev. Esp. Neurol, 1989; Vol 4, N. 3: 231-239.
6.- Shorvon SD. Epidemiology, classification, natural history, and genetics of epilepsy. Lancet, 1990; Vol 336:
93-96.
7.- Nieto M, Pita E. Aspectos epidemiolgicos. En: Epilepsias y sndromes epilpticos en el nio. Ed. Universidad
de Granada, Granada, 1993, pp 37-49.
8.- Noya M, Vadillo J. Apoyos diagnsticos en epilepsia. En: Epilepsia: gua prctica. Ed: Accin Mdica, Madrid,
1994, pp 43-57.
9.- Picornell I, Conde M. Mtodos de diagnstico: mtodos de activacin en epilepsias. Pathos: Epilepsias; 1981,
N 25, 1 Quincena: 117-127.
10..- nchez J. Epilepsia y Psiquiatra. En: Las Epilepsias. Un estudio multidisciplinar. Coleccin Neurociencia,
Madrid, 1991, pp 99-117.
11.- Oller L. Trastornos psquicos crticos en la epilepsia. Rev. Dpto. Psiquiatra Facult. Med. Barna, 1982, 9,1:
7-21.
12.- Trimble MR. Las psicosis epilpticas y su tratamiento. En: Epilepsia y Psiquiatra. Ciba-Geigy, Barcelona,
1989, pp 173-186.
13.- Ayuso JL. Depresin y Epilepsia. En: Epilepsia y Psiquiatra. Ciba-Geigy, Barcelona, 1989, pp 17-23.
14.- Saiz J. Aspectos clnicos de las depresiones en la epilepsia. En: Epilepsia y Psiquiatra. Ciba-Geigy, Barcelona,
1989, pp 25-31.
15.- Herrero L. Tratamiento de las depresiones en la Epilepsia. En: Epilepsia y Psiquiatra. Ciba-Geigy, Barcelona,
1989, pp 33-45.
16.- Nieto M, Pita E. Aspectos psicolgicos y sociales. En: Epilepsias y sndromes epilpticos en el nio. Ed.
Universidad de Granada, Granada, 1993, pp 85-99.
17.- Portellano JA. Funciones cognitivas en la Epilepsia. En: Las Epilepsias. Un estudio multidisciplinar.
Coleccin Neurociencia, Madrid, 1991, pp 139-150.
18.- Cabrera J, Fuertes JC. Las epilepsias. Aspectos psiquitrico-forenses. En: La enfermedad mental ante la ley.
Ed: ELA. Madrid, 1994, pp 188-191.
19.- Oller-Daurella L. Tratamiento mdico de la epilepsia: revisin histrica con especial consideracin de las
adquisiciones ms recientes. Rev Neurol, 1993; XXI,109: 93-98.
20..- Moreno JM, Martn A. Epilepsia: Tratamientos actuales. Rev. Esp. Neurol, 1993; Vol 8, N 3: 115-124.
21.- Salas J. Inicio del tratamiento antiepilptico. Neurociencias, 1994; Vol 1, N Extraordinario: 9-13.
22.- Viteri C. Cundo se debe iniciar el tratamiento antiepilptico?. Neurociencias, 1994; Vol 1, N
Extraordinario: 3-8.
23.- De la Pea P. Evaluacin y manejo de la primera crisis. Neurociencias, 1994; Vol 1, N Extraordinario: 69-75.
24.- Armijo JA. Tratamiento farmacolgico de las epilepsias. Neurociencias, 1994; Vol 1, N 0: 3-23.
25.- Fontes CA. Influence of drugs, food and pharmaceutical formulations on biovailability of antiepileptic drugs.
Epileptologa, 1994; 2: (Suppl 1): 7-21.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (63 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
26.- Armijo JA, Herranz JL. Toxicidad de los frmacos antiepilpticos. Neurologa, 1989; Vol. 4, N 3: 88-102.
27.- Herranz JL. Tolerabilidad de los frmacos antiepilpticos. Neurociencias, 1994; Vol 1, N Extraordinario:
29-35.
28.- Herranz JL, Arteaga R. Efectos secundarios de los frmacos antiepilpticos sobre las funciones cognitivas.
Revisin crtica. Rev. Esp. Epilepsia, 1987; 2: 174-185.
29.- Beghi E. Adverse Reactions to antiepileptic drugs: A Multicenter Survey of Clinical Practice. Epilepsia, 1986;
27(4): 323-330.
30..- Majkowski J. Interactions between new and old generations of antiepileptic drugs. Epileptologa, 1994; 2:
(Suppl 1): 33-42.
31.- Oller-Daurella L, Oller F-V, L. 5000 Epilpticos. Clnica y evolucin. Ciba-Geigy, Barcelona, 1994, pp 307.
32.- Herranz JL. Pauta general de tratamiento antiepilptico. En: Epilepsia: gua prctica. Ed: Accin Mdica,
Madrid, 1994, pp 73-84.
33.- Oller-Daurella L, Oller F-V, L. Qu se puede lograr en el tratamiento del epilptico?. Pronstico de la
epilepsia a largo plazo y posibilidades de supresin del tratamiento. Ciba-Geigy. Barcelona, 1985, pp 186.
34.- Moreno JM, Martn A. Vigabatrin (Gamma-vinil-Gaba): un nuevo frmaco antieplptico. Rev Esp Neurol,
1992; Vol. 7, N 8: 409-415.
35.- Fisher RS. Emerging antiepileptic drugs. Neurology, 1993; 43 (Suppl 5): S12-S20.
36.- Brodie MJ. Lamotrigine. Lancet, 1992; Vol 339: 1397-1400.
37.- Matsuo F. et al. Placebo-controlled study of the efficacy and safety of lamotrigine in patients with partial
seizures. Neurology, 1993; 43:2284-2291.
38.- Herranz JL. Nuevas formulaciones de frmacos antiepilpticos. Neurociencias, 1994; Vol 1, N
Extraordinario: 41-46.
39.- Brodie MJ. Felbamate: a new antiepileptic drug. Lancet, 1993; Vol 341: 1445-1446.
40..- Perret A. Aspectos farmacocinticos y clnicos de una nueva forma de liberacin retardada: "Valproato
crono". Neurociencias, 1994; Vol 1, N Extraordinario: 47-53.
41.- Izquierdo JM. Tratamiento quirrgico de la Epilepsia. Pathos: Epilepsias,1981; N 25, 1 Quincena: 91-97.
42.- Gimeno A. Consejos prcticos para la vida diaria del epilptico. En: Epilepsia: gua prctica. Ed: Accin
Mdica, Madrid, 1994,pp 147-155.
43.- Prez I, Castillo J y Oliveros A. Evolucin de la epilepsia durante el periodo gestacional: un estudio
prospectivo en 45 gestantes. Neurologa, 1994; Vol 9, N 4: 141-147.
44.- Barragn JC, Quereda F, Barroso J, Armiana E, Milla A, Acin P. Epilepsia y embarazo: un estudio de 25
pacientes con embarazo evolutivo. Acta ginecolgica, 1990; Vol XLVII: 315-318.
45.- Lpez-Lpez F. Neurotoxicidad y teratogenia de la medicacin antiepilptica. En: Epilepsia: gua prctica.
Ed: Accin Mdica, Madrid, 1994, pp 85-96.
46.- Conde V, Macas JA y Franco MA. Epilepsa, embarazo y teratogeneidad de los antiepilpticos. Rev Esp de
Epilepsia, 1990; Vol 5, N 2: 59-74.
47.- Prez I. Peculiaridades del tratamiento antiepilptico durante el embarazo. Neurociencias, 1994; Vol 1.
Nmero extraordinario: 76-80.
48.- Nieto M, Pita E. Etiologa y Gentica. En: Epilepsias y sndromes epilpticos en el nio. Ed. Universidad de
Granada, Granada, 1993, pp 65-83.
49.- Oller, L. Gentica y epilepsia. Cundo y cmo debe iniciarse un tratamiento antiepilptico?. Cando y
cmo debe suprimirse un tratamiento antiepilptico?. En: Epilepsia: gua prctica. Ed: Accin Mdica, Madrid,
1994, pp 97-108.
50.- Rodrguez P. Medidas preventivas ante la epilepsia. En: Las epilepsias, un estudio multidisciplinar.
Coleccin neurociencia, Madrid, 1991, pp 247-260.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (64 of 65) [02/09/2002 07:41:42 p.m.]
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Diez A. Epilepsia y Psiquiatra. Ciba-Geigy, Barcelona, 1989.
- Portellano JA y col. Las Epilepsias. Un estudio multidisciplinar. Coleccin Neurociencias, Madrid, 1991.
- Gimeno, A. Epilepsia: gua prctica. Ed: Accin Mdica, Madrid, 1994.
- Cabrera J, Fuertes JC. La enfermedad mental ante la ley. Ed: ELA, Madrid, 1994.
- Oller-Daurella L, Oller F-V, L. 5000 Epilpticos. Clnica y evolucin. Ciba-Geigy, Barcelona, 1994.
- Barcia D. La Epilepsia desde el punto de vista psiquitrico. En: Psiquiatra. Tomo I. Ed: Toray, Barcelona, 1982,
pp 1081-1098.
- Vallejo J. Trastornos exgenos u orgnicos. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Salvat,
Barcelona, 1991, pp 572-574.
- Armijo JA. Tratamiento farmacolgico de las epilepsias. Neurociencias, 1994; Vol 1, n 0.
- Interactions in drug treatment of epilepsies. Epileptologia, 1994; Vol 2, Suppl 1.
- Cinco cursos de Epilepsia. Neurociencias, 1994; Vol 1, n Extraordinario.
- Pathos: monografas de patologa general. Epilepsias, 1981; N 25, 1 Quincena.
- Escartn AE, Mart J, Vias J. Epilepsia.Medicine, 1990; Quinta Edicin: 2476-2493.
- Fisher RS. Emerging antiepileptic drugs. Neurology, 1993; 43 (Suppl 5): S2-S20.
- Armijo JA, Herranz JL. Toxicidad de los frmacos antiepilpticos. Neurologa, 1989; Vol 4, n 3: 88-102.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n1.htm (65 of 65) [02/09/2002 07:41:43 p.m.]
8
2.TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO
AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPAS
Autores: S. Alvarez Avello y M. T. de Lucas Taracena
Coordinador: J.Santo-Domingo Carrasco, Madrid
En todas las pocas los hombres han consumido sustancias psicoactivas con el deseo de modificar el nivel de conciencia y el
estado de nimo con distintos fines. La Organizacin Mundial de la Salud define sustancia psicoactiva como aquella droga que
tiene capacidad para actuar sobre el sistema nervioso generando, en condiciones de abuso, una situacin de dependencia y en
algunos casos de tolerancia. En 1977 el grupo cientfico de la O.M.S (Edwards et al.) defini el concepto de problemas
relacionados con el uso de sustancias psicoactivas como todas las consecuencias derivadas del consumo en reas significativas
de la vida del paciente. Incluye la salud fsica y psquica, las relaciones familiares, laborales, sociales, las repercusiones legales
y econmicas. Este captulo se va a centrar en los trastornos mentales y del comportamiento. La CIE 10 (1) define la
intoxicacin aguda como un "estado transitorio secundario a la ingestin de sustancias psicoactivas que produce alteraciones
del nivel de conciencia, de la cognicin, de la percepcin, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y
respuestas fisiolgicas o psicolgicas". Consumo perjudicial es cuando el uso de la sustancia est afectando ya la salud fsica o
mental. En las clasificaciones DSM-III-R (2) y DSM-IV (3) se habla de abuso como un uso continuado de la sustancia a pesar
de que ya han aparecido problemas sociales, laborales, psicolgicos o fsicos. El sndrome de dependencia, es un conjunto de
manifestaciones fisiolgicas, cognitivas y del comportamiento en el cual adquiere mxima prioridad el consumo de una droga.
Para el diagnstico se necesita que, durante los doce meses previos, hayan estado presentes tres o ms de los rasgos siguientes:
a) deseo intenso o compulsin a consumir una sustancia; b) Disminucin de la capacidad para controlar el consumo; c)
aparicin de un sndrome de abstinencia cuando el consumo cese o se reduzca; d) tolerancia, es decir, necesidad de aumentar
la dosis para conseguir el mismo efecto; e) abandono de otras fuentes de placer y aumento del tiempo necesario para obtener o
ingerir la droga o para recuperarse de sus efectos; f) persistencia en el consumo a pesar de sus evidentes consecuencias
perjudiciales. El trastorno psictico, se presenta acompaando el consumo o inmediatamente despus. En el sndrome
amnsico, hay un deterioro persistente de la memoria para hechos recientes, trastorno del sentido del tiempo, disminucin de
la capacidad para aprender nuevas cosas y confabulaciones.
ETIOPATOGENIA
Se consideran tres factores en el consumo inicial de una droga: la disponibilidad de la sustancia, la vulnerabilidad de la
personalidad antes de la dependencia y las presiones sociales. Sin embargo, no todas las personas que consumen drogas
espordicamente se vuelven dependientes; en esto influyen factores farmacolgicos y psicolgicos. Segn las teoras
farmacolgicas (4) las drogas actan como reforzadores positivos. El valor de la recompensa que proporcionan no se mide
tanto en trminos de los estados subjetivos que puedan proporcionar, como por su efectividad para mantener la conducta
adictiva. Actuando como reforzadores positivos mantienen la autoadministracin. Sobre estos efectos actan influencias
genticas, as como las circunstancias que rodean al consumo. Las estructuras del cerebro y las sustancias qumicas que
median estos efectos reforzadores parecen ser la dopamina y el sistema mesolmbico y mesocortical. Existen al menos tres
teoras psicolgicas (5): 1) Evitacin del sndrome de abstinencia, segn la cual el consumo empieza por curiosidad, la presin
social, el deseo de efectos placenteros o por prescripcin mdica, pero con el uso continuado se desarrolla la tolerancia
aumentando la dosis para conseguir el mismo efecto, y si la droga no est presente se produce el sndrome de abstinencia. El
evitarlo y poder mantener un funcionamiento normal sera el motivo para mantener el consumo. 2) Otras basan la dependencia
en los efectos positivos de las drogas como el aumento de eficacia, la disminucin de la inhibicin, la euforia o el placer. 3)
Las teoras de la motivacin distorsionada afirman que lo principal de la dependencia es el cambio de reas significativas de la
personalidad, de tal forma que la principal motivacin que mueve al dependiente es el deseo de consumir y ste va
desplazando a otras motivaciones ms primordiales como la necesidad de seguridad, incluyendo el deseo de preservar la
propia salud.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (1 of 25) [02/09/2002 07:44:25 p.m.]
EVALUACION
Es importante realizar un diagnstico correcto, basndose en la informacin que aporta el paciente, corroborando sta con la
de familiares o amigos si es necesario, en las determinaciones urinarias y en posibles signos fsicos que puedan sugerir un
consumo de txicos (marcas de venopuncin, perforacin del tabique nasal etc.). En la entrevista diagnstica se debe realizar
un examen mdico y psicolgico. Este consiste en: 1.-Examen del estado mental, evaluando la presencia de trastornos
psiquitricos asociados. 2.-Determinar la motivacin del paciente a buscar tratamiento en este momento concreto y cuales son
sus objetivos. 3.-Hacer una historia completa del uso de drogas identificando qu txicos utiliza, la cantidad, la frecuencia de
uso, la forma de administracin, cundo ha sido el ltimo consumo, la existencia de tolerancia y de sndromes de abstinencia
previos. 4.-Evaluar las consecuencias laborales, sociales, legales, fsicas e interpersonales del consumo. Una vez realizado este
proceso, se realiza el diagnstico clnico. A partir de aqu es importante discutir con el paciente cual va a ser el plan de
tratamiento que se va a seguir, intentando llegar a objetivos terapeticos de mutuo acuerdo.
TRATAMIENTO
Para iniciar un tratamiento no se le puede exigir al paciente que demuestre poseer una gran motivacin para dejar el txico, ya
que su capacidad volitiva y de decisin estn sensiblemente mermadas (6). El tratamiento consta de varias fases:
1.-Desintoxicacin, consiste en interrumpir el consumo del txico y permanecer abstinente sin llegar a sufrir un sndrome de
abstinencia agudo. Este proceso se puede realizar de forma ambulatoria, hospitalaria o en rgimen de comunidad terapetica.
La desintoxicacin no podr evitar la recada del paciente si no va seguida del paso siguiente. 2.-Deshabituacin, es un
proceso largo y complejo durante el cual el paciente aprende cambios de estilos de vida y en una serie de estrategias de
afrontamiento que le permitirn enfrentarse de manera exitosa a las situaciones que pueden precipitar un nuevo consumo. Hay
dos enfoques distintos: a) uno propugna el alejamiento del paciente del medio ambiente en que se ha desarrollado la
dependencia mediante su ingreso, por un periodo de tiempo variable, en un centro donde ser acogido, cuidado y reeducado.
La separacin por s sola no es teraputica si no se acompaa de un programa estructurado de aprendizaje de nuevas
estrategias; b) El otro sostiene que el paciente debe enfrentarse lo antes posible con todas las circunstancias externas que
motivan el consumo, con una serie de armas terapeticas de tipo farmacolgico y comportamental que le permitirn mantener
la abstinencia. 3.-Reinsercin, todo el proceso anterior debe acompaarse de una progresiva integracin del individuo en el
medio familiar, social y laboral, de tal forma que lleve una forma de vida autnoma e independiente del txico.
4.-Rehabilitacin, destinado a reparar el deterioro psicosocial que ha producido la dependencia, recuperando la calidad de las
relaciones interpersonales, reducciendo la impulsividad, desarrollando habilidades sociales y tcnicas para buscar y mantener
un empleo.
PREVENCION
Se debe actuar sobre la oferta y la demanda. Una de las maneras de disminuir la oferta sera regulando la disponibilidad de las
drogas (7). Sobre la demanda se puede actuar mediante medidas educativas e informativas claras sobre las consecuencias del
consumo de drogas. Por otra parte se deben adoptar una serie de medidas sociales a favor de los grupos de alto riesgo.
ALCOHOL
El consumo de alcohol en Espaa, a diferencia de otros pases como los anglosajones, est respaldado por una amplia tradicin
del alcohol como elemento nutritivo (lo que propicia su ingesta diaria), comienzo del consumo en el entorno familiar a edades
muy jvenes, y una amplia permisividad y fomento social de la toma de alcohol y sus efectos txicos incluso en das
laborables. Existe una sorprendente estigmatizacin del enfermo alcohlico con graves secuelas a nivel fsico, psicolgico,
familiar, social, laboral y/o legal, la deteccin y tratamiento de los sujetos con dichos problemas es una habilidad
imprescindible en Psiquiatra.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (2 of 25) [02/09/2002 07:44:25 p.m.]
FARMACOLOGIA DEL ALCOHOL
El alcohol consumido se presenta en forma de disoluciones acuosas de alcohol etlico (etanol), el cual se produce en la
fermentacin anaerbica de lquidos azucarados mediante levaduras.
Una vez ingerido, se absorbe en estmago pero sobre todo en intestino, se difunde con rapidez a todos los tejidos segn el
flujo sanguneo, incluso a travs de las barreras fetoplacentaria y hematoenceflica. El metabolismo es sobre todo heptico
(90-98%) y renopulmonar (2-10%), mediante tres vas distintas (8). La va de la alcohol-deshidrogenasa aclara a velocidad
constante (6 g/hora) e independiente de la concentracin (cintica de orden cero), ya que la enzima es fcilmente saturable. En
menor proporcin actan las oxidasas mixtas microsomales (inducibles por frmacos) y las catalasas, que oxidan el alcohol
slo cuando el consumo es elevado. La mayor parte se elimina por orina y aire espirado, a una velocidad de 100-200
mg/kg/hora segn la cantidad consumida (8). Respecto a sus interacciones, el consumo agudo potencia la accin de
paracetamol, doxiciclina, tolbutamida, warfarina y depresores de Sistema Nervioso Central (SNC) como barbitricos y
benzodiacepinas al reducir su aclaramiento microsomal. En cambio la ingesta crnica aumenta el metabolismo de dichas
frmacos al inducir las enzimas microsomales, salvo cuando hay dao heptico grave (8).
Su inters farmacolgico radica en la variedad y importancia de sus acciones txicas. Sobre SNC, acta inhibiendo la
transmisin nerviosa. Inicialmente deprime los sistemas inhibidores de formacin reticular que controlan la actividad
asociativa cortical, de ah la desinhibicin y estimulacin iniciales, por liberacin cortical, pero al aumentar la alcoholemia, lo
hace tambin la depresin central a nivel psicomotor, pudiendo llegar al coma y depresin bulbar (9). Hay una tolerancia
aguda, ya que los efectos centrales son mayores cuando asciende la alcoholemia que cuando desciende (8). A dosis bajas
facilita la transmisin GABArgica inhibidora de modo similar a las benzodiacepinas (de hecho, es fcil comprobar
sinergismo y tolerancia cruzada entre ellos). A dosis altas acta sobre la membrana celular como un anestsico (9), inhibiendo
la entrada de ion calcio en las sinapsis y perturbando la liberacin de neurotransmisores, o alterando las estructuras proteicas
de membrana (receptores, bombas inicas). Por otra parte, el metabolismo del alcohol consume NAD+ y forma NADH (8), lo
cual altera varias vas metablicas. Por ejemplo, aumenta la sntesis de triglicridos en hgado e inhibe su degradacin en el
ciclo de Krebs, lo que favorece el hgado graso y aumenta la trigliceridemia (fraccin VLDL de las lipoprotenas). Eleva
tambin la colesterolemia (fraccin HDL). Respecto a los cidos grasos de membrana celular, el alcohol facilita su
peroxidacin por radicales libres, con la correspondiente lesin celular; adems, el glutatin protector est disminuido debido
a que el alcohol inhibe la absorcin y aumenta el catabolismo de metionina y otros aminocidos, a la vez que reduce la sntesis
proteica (8). En cuanto a la glucemia, el etanol la eleva si hay suficiente glucgeno heptico, pues aumenta la glucogenolisis y
reduce el uso tisular de glucosa y la glucolisis. Pero si hay poco glucgeno (situacin de desnutricin o ayunas de 72 h), el
NADH inhibe la gluconeognesis y se produce hipoglucemia (8). Respecto a su accin cardiovascular, reduce la tolerancia al
esfuerzo en el angor estable al disminuir la contractilidad, pudiendo provocar a dosis muy altas un shock cardiognico.
Asimismo, la ingesta crnica de dosis altas aumenta el riesgo de miocardiopatas dilatadas, hipertensin arterial e ictus. En
tubo digestivo, a concentraciones por encima del 40% deprime la actividad pptica y aumenta la produccin de HCl que irrita
fuertemente la mucosa pudiendo causar gastritis y ulcus. Tiene asimismo accin diurtica pues inhibe la secrecin de agua al
reducir la secrecin de ADH. Por ltimo, la ingesta crnica en sujetos con lesin heptica produce hiperestrogenismo
secundario e hipercatabolismo de testosterona, originando impotencia, atrofia testicular y ginecomastia (9,10).
INTOXICACION AGUDA
En Espaa, como ya hemos mencionado, hay una gran tolerancia social hacia la intoxicacin, sobre todo en varones jvenes y
durante los das festivos. Por tanto, y aunque las diferencias por sexo, sobre todo en jvenes, parecen estar disminuyendo, es
ms frecuente que sean los hombres menores de 30 aos los que consumen mayores cantidades de alcohol (15-25% de los
jvenes consumen ms de 80 cc de alcohol puro/da), reduciendo el consumo al aumentar su edad. El que se presente o no
intoxicacin ante estos consumos elevados depende, no slo de la cantidad de alcohol ingerido sino tambin del grado de
nutricin, la idiosincrasia personal y si se han tomado otros txicos (9-11). Por ello, conviene ms valorar el estado clnico del
paciente que su alcoholemia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (3 of 25) [02/09/2002 07:44:25 p.m.]
En general, tras un consumo reciente y elevado de alcohol, suelen aparecer trastornos de conducta (10) como desinhibicin de
impulsos sexuales o agresivos, actitud discutidora, labilidad afectiva, deterioro de atencin o juicio, interferencia en el
funcionamiento laboral o social, as como alteraciones neurolgicas o vasomotoras, p. e.: marcha inestable, dificultad para
mantenerse en pie, disartria, nistagmo, reduccin del nivel de consciencia, rubor facial o inyeccin conjuntival. El diagnstico
se realiza cuando tras una ingesta reciente y suficiente de alcohol, surgen al menos una alteracin conductual y al menos una
neurolgica o vasomotora (1). Al ser un diagnstico clnico, puede realizarse mediante la anamnesis al paciente o sus
acompaantes y la exploracin fsica, en cualquier setting (atencin primaria especializada ambulatoria u hospitalaria). Ante el
sujeto estuporoso hay que descartar (9-11) encefalopata heptica, hipoglucemia o cetoacidosis, meningoencefalitis, estados
post-ictales, hematomas subdurales o intoxicaciones por otras sustancias, lo que suele requerir un medio hospitalario, as como
las convulsiones y la agitacin extrema.
El tratamiento debe adecuarse al nivel de consciencia del paciente (11):
Paciente alerta
Puede tratarse de modo ambulatorio. Controlar constantes y procurar un espacio relajado. Tiamina 100 mg i.m. inicialmente,
despus 100 mg/da v.o. durante 3 das. Si presenta ansiedad: 1-2 mg de lorazepam v.o., que puede repetirse cada 4-6 h. Si est
agitado o presenta convulsiones, precisar mayor sedacin: 10 mg de diacepam 50 mg de cloracepato potsico. Ante
alucinaciones graves pueden darse neurolpticos de alta potencia a bajas dosis (haloperidol 2-10 mg i.m.: 1/2-2 amp, repetible
cada 4-6 h si es preciso).
Paciente comatoso
Debe tratarse en medio hospitalario. Situar al paciente en decbito lateral para prevenir aspiracin y proteger la va area.
Control frecuente de constantes y control hidrolectroltico. Si es preciso, expansores de plasma y reanimacin en UCI.
Tiamina como se cit arriba. Solucin glucosada i.v. al 50% para prevenir hipoglucemia nunca antes de la tiamina (riesgo de
sndrome de Wernicke).
INTOXICACION IDIOSINCRASICA O ATIPICA
En este subtipo de intoxicacin comienza sbitamente una conducta atpica para el sujeto (agresividad verbal o fsica) pocos
minutos despus de una ingesta pequea de alcohol (la alcoholemia suele ser menor de 40 mg/100 ml). Despus suele caer en
sueo profundo y olvidar parcial o totalmente lo sucedido (1). Puede asociarse a crisis del lbulo temporal y a trastorno
explosivo intermitente; o lesiones cerebrales post-traumatismo o encefalitis (10,11). Pero se cree que depende principalmente
de una predisposicin especial personal.
El tratamiento es de sostn (10,11): entorno y actitud relajados, sujeccin mecnica si es preciso. Evitar en lo posible los
sedantes porque potenciaran los efectos del alcohol. De ser necesarios, usar 1 amp. i.m. de diacepam, cloracepato o
haloperidol.
TRASTORNO AMNESICO: SINDROME DE WERNICKE-KORSAKOFF
Debido al dficit de tiamina secundario al consumo continuado de alcohol, se produce microhemorragias y necrosis,
desmielinizacin y gliosis del parnquima, sobre todo dienceflico.
Los sntomas de la fase aguda (encefalopata de Wernicke) son nistagmo por paresia/parlisis de los msculos rectos laterales
oculares o de la conjugacin, ataxia de postura y marcha y confusin; puede haber sntomas de abstinencia (12).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (4 of 25) [02/09/2002 07:44:25 p.m.]
El cuadro crnico o psicosis de Korsakoff (13) puede aparecer gradualmente por s sola, asociarse al Wernicke o evidenciarse
al mejorar sta. Aparecen fallos de memoria de evocacin y a menudo hay tambin fallos de orientacin, concentracin,
percepcin y juicio y apata. No siempre aparece fabulacin. Hay que diferenciarlo de los black-outs (14), que son amnesias
lacunares de lo realizado durante una intoxicacin, a veces recuperables, que suceden tras consumos elevados en pacientes con
inicio precoz del consumo e historia de traumatismo ceflico.
El tratamiento (que puede ser urgente) consiste en dar tiamina (11). Es muy importante administrarla antes de reponer glucosa,
para no precipitar o empeorar el sndrome de Wernicke. Se puede dar 100 mg/da, o bien usar un complejo vitamnico B. A
veces se han asociado clonidina y/o propanolol. La encefalopata de Wernicke suele ser reversible (las alteraciones oculares en
horas, la confusin hasta 2 meses), pero slo un 20% de los Korsakoff se recuperan totalmente.
DEMENCIA ALCOHOLICA
Deterioro de la memoria a corto y a largo plazo (14) y del pensamiento abstracto, juicio, personalidad; u otros trastornos
cognitivos como afasia, apraxia, agnosia y dificultades constructivas y grave deterioro de las relaciones sociales y laborales
(1). Surge tras un hbito prolongado de grandes ingestas de alcohol (15), y persiste al menos 3 semanas tras cesar el consumo.
Suele ser leve (conservando autonoma, aseo personal y capacidad de juicio), siendo muy raros los casos graves que precisen
control continuo y no posean habilidades mnimas de la vida diaria como lenguaje o higiene. Se tratan como cualquier
demencia.
ALUCINOSIS ALCOHOLICA
Cuadro poco comn, de curso breve (48 h), que consiste en ilusiones y alucinaciones vvidas persistentes, sin trastornos de
consciencia u orientacin (a diferencia del delirium tremens). Puede ocurrir en la abstinencia, pero tambin en la intoxicacin
o las recadas alcohlicas. Suele afectar a varones (4:1) con al menos 10 aos de dependencia. Se trata de alucinaciones
auditivas, acusatorias y amenazantes que producen pnico y conductas consecuentes (huida, agresin, denuncias). Existen
tambin formas de evolucin crnica, que pueden plantear problemas de diagnstico diferencial con otros trastornos delirantes
prolongados como la esquizofrenia (16). Como sedante puede usarse haloperidol (50 gotas 1/2 c v.o., 1/2-1 amp i.m., cada
6 h si es necesario). Es indicacin de ingreso.
CELOTIPIA ALCOHOLICA
Trastorno delirante donde se cuestiona la fidelidad del cnyuge. Hay problemas de convivencia por la extrema suspicacia,
irritabilidad e incluso agresividad fsica del paciente. Algunos autores lo relacionan con la afectacin sexual por etanol.
Aunque suele tratarse con neurolpticos, responde mal a ellos, y el mejor tratamiento es la prevencin evitando la ingesta.
TRASTORNOS AFECTIVOS
Su prevalencia en alcohlicos es muy variable (3-98%), probablemente por incluir variables como personalidad, neurosis,
abuso o abstinencia de drogas o el mismo craving (18). Hoy da no se admite globalmente una asociacin gentica entre
alcoholismo y trastornos afectivos, aunque hay autores que la admiten para ciertos subgrupos de pacientes (19). Sin embargo,
en los alcohlicos son frecuentes los sntomas depresivos: nimo bajo, culpa, ansiedad, disforia, ideacin suicida y trastornos
de sueo y apetito, sobre un trasfondo de mayor consumo, enfermedad fsica, problemas laborales, familiares, legales y
econmicos. Aunque pueden reunir criterios de depresin, suelen ceder tras 3-4 meses de abstinencia y no requerir frmacos
antidepresivos (20).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (5 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
Asimismo se calcula que 5-27% de las muertes de alcohlicos se deben a suicidio (riesgo vida del 15%), y a la inversa, el
alcohol aparece en 25-50% de los suicidios, incluso en los de sujetos no alcohlicos (21). El hallazgo de niveles bajos en LCR
de 5-hidroxi-indolactico, en suicidas y en alcohlicos, ha suscitado inters por el uso de inhibidores de la recaptacin de
serotonina (22).
Respecto a la asociacin de mana e ingesta masiva, los estudios son contradictorios, aunque parece que el consumo excesivo
en pacientes bipolares puede inducir cuadros maniacos.
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Su efecto sedante y su disponibilidad social hacen que se consuma alcohol para aliviar ansiedad o insomnio (23,24). Es
bastante frecuente en personalidades dependientes o evitativas, as como en trastornos de angustia y diversas fobias, sobre todo
fobia social (25). Sin embargo, la abstinencia en un sujeto dependiente puede generar ansiedad, lo que suele cerrar un crculo
vicioso y dificulta a veces la comprensin diagnstica del cuadro. En cualquier caso, dicha comprensin nunca ser completa
hasta que el sujeto permanezca varias semanas abstinente, condicin imprescindible para su recuperacin.
CONSUMO PERJUDICIAL
Categora diagnstica de la CIE, similar a la de abuso de la DSM, usada para los consumos desadaptativos que persisten
durante al menos un mes de modo continuo, o un ao de modo recurrente, causando al sujeto un claro dao fsico y/o psquico
(incluyendo alteracin del juicio o de la conducta) que podran llevar a discapacidad fsica o social.
Dada la alta prevalencia de estos trastornos, es aconsejable realizar screening, sobre todo en poblaciones de riesgo. Suelen
usarse tests de laboratorio, por ejemplo detectar etanol en aliento, sudor, saliva, sangre u orina, o el aumento de ciertos
parmetros (VCM, GGT, AST, ALT, ALP, CPK, tiempo de protrombina, cido rico, colesterol total, lipoprotenas,
transferrina baja en carbohidratos (CDT)). Su sensibilidad, alta en alcohlicos (90%), es menor para trastornos moderados
(30%). Tambin pueden usarse cuestionarios para realizar screening y orientar el diagnstico de consumo perjudicial o
dependencia. El Mnchner Alkoholismus Test (MALT) consta de una valoracin subjetiva por el paciente de sus problemas
fsicos, psicolgicos y sociales (MALT-S), y de una evaluacin que realiza el mdico (MALT-O) y que tiene cudruple
puntuacin que el MALT-S; ambas se suman, de modo que el punto diagnstico de corte son los 11 puntos. El CAGE
comprende cuatro preguntas al sujeto; su punto de corte es responder afirmativamente a dos de ellas; tiene buena sensibilidad
pero una alta tasa de falsos positivos (25%). En general, parece que los cuestionarios, adems de ms baratos y rpidos, al
estar ideados al efecto y ser congruentes con los sistemas de criterios diagnsticos, obtienen sensibilidad y valores predictivo
positivo y negativo mayores que el mejor test de laboratorio, el de la GGT (26,27).
Una vez identificado el probable paciente, para recoger la informacin respecto al alcohol, hay que anotar el consumo en las
ltimas 24 horas, el ltimo mes y los ltimos 6 meses. Para calcular dicho consumo (ver Tabla 1) hay que usar la siguiente
frmula: cc de bebida por graduacin de la bebida por 0,8 dividido entre 100. (Frmula: cc x gr x 0.8/100), ya que los grados
de una bebida alcohlica indican la cantidad de alcohol en centmetros cbicos (cc) o gramos (g) por cada 100 de dicha
bebida. Tambin debe anotarse a qu edad comenz el consumo, y si tuvo alguna vez sntomas de abstinencia o de
dependencia o si ha tenido periodos de abstinencia (duracin, apoyo que tuvo y causa de la recada). Hay que recoger tambin
los problemas pasados o presentes producidos por el alcohol: fsicos (gastritis, hepatitis, cirrosis, neuropata, pancreatitis,
cardiopata...), psicolgicos (ansiedad, ideacin o intentos de suicidio, depresin, fobias, delirios, alucinaciones) y sociales
(escndalos o peleas familiares, ausencias, bajas o despidos laborales, conflictos legales por agresiones o infracciones de
trfico, dificultades econmicas). Buscar signos sutiles como mayor tendencia a sufrir accidentes (de trfico, caseros,
laborales, cadas con traumatismo costal o craneal, etc.). Preguntar asimismo si consume otras drogas. Por ltimo, investigar
qu apoyo tiene actualmente (familiar, social, perspectivas laborales y de ocio, situacin econmica, etc.). En cuanto a la
exploracin fsica, pueden hallarse: nariz rojiza o rinofima, anillo corneal senil, telangiectasias faciales, hipertrofia parotdea,
eritema palmar, avejentamiento precoz, quemaduras interdigitales, hipertensin fluctuante, debilidad en piernas e hipoestesia
tctil por neuropata perifrica, temblor fino sobre todo matutino, hepatomegalia o clicos abdominales por pancreatitis.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (6 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
Tabla 1. BEBIDAS ALCOHOLICAS MAS FRECUENTES Y SU CONCENTRACION
EN ALCOHOL PURO
Cerveza o sidra (5 grados)
bebida en cc alcohol puro en cc
Un litro 1000 cc 40 cc
Un corto 100 cc 4 cc
Una caa 170 cc 6,8 cc
Un botelln de 1/5 200 cc 8 cc
Un doble 280 cc 11,2 cc
Una botella de 1/3 333 cc 13,6 cc
Un vaso grande 200 cc 8 cc
Vino: mesa, champn, espumoso (12 grados)
bebida en cc alcohol puro en cc
Uno dos dedos 25 cc 2,4 cc
Chato 50 cc 4,8 cc
Vaso de vino 100 cc 9,6 cc
Vaso grande 200 cc 19,2 cc
Media botella 375 cc 36 cc
Una botella 750 cc 72 cc
Aperitivos y vinos generosos: vermouth, bitter, jerez, manzanilla, oporto, quina... (17 grados)
bebida en cc alcohol puro en cc
Una copa, un vaso o un combinado 70 cc 10,08 cc
Licores afrutados: manzana, kiwi, baileys, patata, crema de cacao... (23 grados)
bebida en cc alcohol puro en cc
Una copa 45 cc 8,24 cc
Brandys y licores: brandy, ginebra, ron, ans, chinchn dulce... (40 grados)
bebida en cc alcohol puro en cc
Una copa 45 cc 14,4 cc
Un combinado 70 cc 22,4 cc
Whisky (43 grados)
bebida en cc alcohol puro en cc
Un medio 40 cc 13,6 cc
Un entero 70 cc 24 cc
Un doble 130 cc 44,8 cc
Aguardientes: vodka, aguardientes de hierbas, chinchn seco... (50 grados)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (7 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
bebida en cc alcohol puro en cc
Una copa 45 cc 25,5 cc
En el abordaje de este sndrome pueden usarse las estrategias teraputicas citadas para la dependencia (ver ms adelante). Sin
embargo, hasta las intervenciones motivacionales puntuales parecen eficaces para reducir el consumo en bebedores problema
(28,29).
SINDROME DE ABSTINENCIA
Es un cuadro que suele surgir a las 6-8 h de reducir el consumo de alcohol y dura 5-6 das (salvo problemas mdicos
asociados), con un pico a las 24-48 h. Se diagnostica (1) si tras el cese o reduccin reciente de un consumo repetido o
prolongado a altas dosis, surgen: temblor de lengua, prpados o manos extendidas; sudoracin; cefalea; insomnio; taquicardia
o hipertensin; nuseas o vmitos; agitacin grave, nimo bajo, irritabilidad o ansiedad; malestar o debilidad; alucinaciones o
ilusiones transitorias visuales, tactiles, auditivas u olfatorias; crisis gran mal.
Para hablar de delirium tremens (ms raro) debe estar reducida la atencin a estmulos externos y nuevos, con pensamiento
desorganizado o deliroide (tpicos los delirios paranoides y ocupacionales) y lenguaje vago o incoherente y nivel de alerta bajo
y/o fluctuante; ilusiones o alucinaciones visuo-tctiles terrorficas de animales pequeos o insectos muy vvidas (a veces
alucinaciones auditivas igualmente percibidas como amenazantes); trastorno mnsico; trastornos del ciclo sueo-vigilia
(somnolencia diurna/insomnio nocturno); hiperactividad autonmica; desorientacin temporo-espacial.
Debe hacerse anamnesis al sujeto y/o acompaantes recogiendo la fecha y cantidad de la ltima ingesta y si consume otros
frmacos o drogas, cul es su patrn de consumo (continuo o episdico) y la cantidad diaria consumida y la historia de
sntomas de dependencia, black-outs, temblor, convulsiones o delirium por abstinencia. La evaluacin mdica debe descartar
fallo cardiaco e infecciones (principales causas de mortalidad), as como hemorragias, traumatismo, trastornos neurolgicos y
hepatopata; realizar hemograma, bioqumica sangunea con glucosa, iones, creatinina, urea y pruebas de funcin heptica, y
en caso de delirium puede precisarse ECG, EEG, urianlisis...
Se debe controlar constantes cada 2-6 h., en observacin constante con escasa estimulacin. Hay que corregir problemas
mdicos coexistentes y desequilibrios hidroelectrolticos (dar al menos 2-3 litros/da de lquidos azucarados v.o. o de sueros
alternados i.v.). Aadir tiamina 100 mg v.o./8 h o i.m./12 h. o un multivitamnico diario. Como sedantes (10,11) son de
eleccin por su seguridad las benzodiacepinas, como el cloracepato 25-100 mg/6 h. (lorazepam 5-20 mg/6 h. por su corta vida
media en caso de disfuncin heptica), repitiendo la dosis cada 2 h. si persisten sntomas o suprimiendo una toma si hay
letargia; una vez controlados los sntomas, reducir la dosis diaria un 20% cada da. En caso de crisis tonicoclnicas
generalizadas, usar 5-10 mg de diacepam i.v. muy lento, hasta 5 mg/min (profilctico si hay historia previa). Se puede usar
hasta 3 dosis de 20 mg cada hora en crisis graves o cada 6 h. en el resto. Los neurolpticos pueden provocar convulsiones; usar
los de alta potencia (haloperidol), de menor riesgo, slo si persiste psictico o agitado con signos de intoxicacin por
benzodiacepinas. En cuanto a clormetiazol, tetrabamato y tiapride, suelen usarse dosis iniciales diarias de 10 cps. de
clormetiazol v.o., 6 comp. de tetrabamato u 8 comp. de tiapride reduciendo la dosis diaria en 1 cp. cada da. El clormetiazol
i.v. (4 gr por vial de 500 ml) se reserva para abstinencia complicada, a un ritmo inicial de 3-7,5 ml/min hasta lograr el sueo
superficial; luego se disminuye en 0,5-1 ml/min y se mantiene de tal forma que se pasen de 500 a 1000 ml en 6-12 horas. Si el
paciente se agita ms tras la infusin, suprimirlo y vigilar constantes antes de reinstaurarlo, porque si la dosis es excesiva, la
agitacin precede a la depresin respiratoria. El tiapride se puede usar tambien i.v. 100 mg por ampolla usando mitad de dosis
que por va oral y menor dosis en ancianos. En general, el delirium tremens debe tratarse en un servicio mdico de un hospital
general, as la abstinencia en que existan: TCE, crisis convulsivas, alucinosis, riesgo suicida, sndrome de Wernicke-Korsakov,
hepatitis, cirrosis, pancreatitis, sangrado gastrointestinal, malnutricin o deshidratacin graves, fiebre, neumona, o historia de
graves cuadros de abstinencia.
SINDROME DE DEPENDENCIA ALCOHOLICA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (8 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
Aunque suele conocerse el consumo de alcohol en un continuum, parece que slo algunos bebedores sociales pasan a un
consumo problema o perjudicial para su salud, y que es an menor el grupo que manifiesta dependencia (el clsico
"alcohlico"). Para diagnosticar este sndrome (1,30), durante al menos un mes han de aparecer a la vez tres sntomas de los
siguientes: deseo intenso o compulsin al consumo; reduccin de la capacidad de control, deseo persistente o fracaso para
reducir el consumo; signos de abstinencia al cesar o reducir el consumo, o consumo para evitar dichos signos; tolerancia
(necesidad de ms dosis para el mismo efecto o menos efecto con la misma dosis); abandono de otras actividades para obtener
alcohol, consumirlo o recuperarse de su efecto; consumo persistente aun conociendo sus consecuencias perjudiciales. Aunque
el diagnstico es bastante sencillo y puede realizarse en cualquier setting, la completa evaluacin del caso y su manejo
teraputico suelen requerir personal especializado.
En general, el alcohlico primario presenta su primer problema mayor relacionado con el alcohol (accidente, detencin,
prdida de trabajo, problemas conyugales) entre los 20 y 30 aos, pero no solicita tratamiento hasta bien cumplidos los 40
aos, cuando ya presenta secuelas fsicas evidenciables clnicamente o mediante tests de laboratorio (31,32). Hay barreras
importantes que impiden una bsqueda precoz de tratamiento (33,34), por ejemplo la negacin del problema, miedo al estigma
social, vergenza, culpa, miedo a fracasar y recaer, difcil acceso al centro especializado... Si el consumo de alcohol persiste,
se calcula que el alcohlico muere 15 aos antes de lo esperado entre la poblacin general. Las tasas de alcoholismo en
poblacin general son 3-5% en hombres y 0,1-1% en mujeres (32,35). Parece que los varones inician antes el consumo,
mientras las mujeres lo hacen en relacin a conflictiva conyugal o familiar o al enviudar.
En cuanto a la morbilidad del sndrome (9), se calcula que produce 15-20% de las urgencias psiquitricas, un tercio de los
ingresos en hospitales psiquitricos, y 12% de los ingresos en unidades psiquitricas de hospitales generales; as como 20% de
los ingresos en unidades no psiquitricas de hospitales generales (30% en servicios de aparato digestivo). Adems hay que
considerar el papel del alcohol en accidentes de trfico (25%), muertes accidentales y homicidios (50-70%), rias y violencia
domstica. Tambin se considera a los problemas por alcohol responsables de 5-10% de las bajas laborales y de 20-48% de los
accidentes laborales. Finalmente, se calcula que 45% de los vagabundos y un tercio de los reclusos son alcohlicos.
En cuanto a su etiopatogenia, hay diferencias tnicas y culturales en los patrones de instauracin de la dependencia. En los
pases mediterrneos, se comienza a beber a temprana edad en un ambiente familiar y social, sobre todo bebidas con baja
graduacin, pasando con la edad a bebidas de alta graduacin. En cambio, en el Norte de Europa las normas culturales
restringen el consumo hasta la edad adulta. Tambin parece que cambios culturales (emigracin, ascenso social...) que
impliquen menor control normativo pueden aumentar el consumo y promover la dependencia. Finalmente, en ciertas
profesiones se ha descrito que es ms frecuente la dependencia: trabajadores de hostelera o espectculos, ejecutivos,
periodistas, militares, mdicos, vendedores, trabajadores eventuales, marinos mercantes, conductores, etc. aunque elegir esas
profesiones puede depender de problemas con el alcohol preexistentes (36). En cuanto a los factores psicolgicos, los primeros
psicoanalistas conceban el alcoholismo como sntoma depresivo o regresin oral, equivalente masturbatorio o defensa contra
la homosexualidad (22). Las ms modernas teoras psicodinmicas lo explican como un alivio de carencias afectivas. Sin
embargo, no existe un perfil de personalidad predispuesta, aunque parecen ms vulnerables los sujetos inseguros,
desarraigados, pasivos, o solitarios, as como quienes padecen trastornos ansiosos, depresivos, psicticos residuales o
trastornos de personalidad relacionados con mal control de impulsos (antisocial, lmite). Pueden considerarse en cambio rasgos
de personalidad protectores los anancsticos. En cuanto a los factores bio-genticos (10), los estudios con gemelos indican una
concordancia doble en monocigticos que dicigticos para alcoholismo y su dao orgnico, as como para la cantidad y
frecuencia del consumo de alcohol en sujetos sanos (37,38). Por otra parte, los estudios de adopcin (39,40) revelan un riesgo
de alcoholismo para los hijos de alcohlico 3-4 veces mayor al de la poblacin general, sean criados por sus padres biolgicos
alcohlicos o por padres adoptivos no alcohlicos, sobre todo en el sexo masculino (40,41). Esto ha estimulado la bsqueda en
familiares cercanos de marcadores de rasgos de vulnerabilidad al trastorno antes de que surja. Se ha visto en alcohlicos y sus
descendientes exceso de actividad rpida y dficit de actividad alfa, theta y delta en el EEG, alteraciones de potenciales
evocados (voltaje P3 reducido) y ataxia esttica (10); adems, parece que tras dosis bajas de etanol, los hijos de alcohlico
perciben sensaciones menos intensas de intoxicacin que los controles, aunque a dosis altas no hay diferencias significativas,
lo que los supondra menos capaces de percibir los riesgos del consumo por la existencia de una "tolerancia" previa (42).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (9 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
Como en los casos de consumo perjudicial, hay que realizar pruebas de screening y recoger informacin sobre todo en estos
sujetos de riesgo, para prevenir y tratar precozmente los problemas de dependencia que puedan presentar. Suele ser til
realizar la formulacin de los casos hallados, es decir, realizar una sntesis de la historia que sirve para tener una visin clara
sobre el paciente y las estrategias de tratamiento (Tabla 2). Los objetivos iniciales, tras formular el caso, son exponer el
diagnstico al paciente y su familia y conseguir un compromiso del paciente para mantenerse abstinente explicando los
obstculos para ello (9,10,22,36,43). Es muy importante promover conciencia de enfermedad en el paciente y explicarle los
riesgos y secuelas de todo tipo, aunque puede surgir una pertinaz negacin. Algunos pacientes pueden recuperarse bebiendo de
modo controlado (suelen ser personas con consumos y secuelas menores), pero no es posible saber el desenlace de un paciente
determinado, por lo que la mayora de los clnicos recomiendan una abstinencia total (22,36,43). El que se consolide o no la
abstinencia depende de muchos factores, como motivacin para el cambio, soporte familiar y social, modalidades teraputicas
apropiadas, la capacidad de enfrentarse al estmulo de la bebida, la edad de inicio, la presencia de personalidad antisocial o de
otro consumo de drogas (22).
Tabla 2. FORMULACION DEL CASO
Introduccin Nombre, edad, sexo, estado civil,
nacionalidad, religin, profesin,
situacin laboral
Descripcin del problema actual Dosis, patrn de consumo e impacto
fsico, psicolgico, familiar, social,
laboral...
Antecedentes del problema Personalidad previa
Sucesos vitales estresantes
Intentos de abstinencia (nmero,
apoyo
recibido, curso)
Exploracin actual Mdica y psiquitrica (nivel de alerta,
estado cognitivo, y si hay
alucinaciones,
delirios, ansiedad, insomnio, anorexia,
trastornos de nimo o ideas suicidas
Informacin indirecta Exploraciones y tests
Informes de familia o amigos
Diagnstico Razonado y diferencial
Indicar trastornos asociados
Tratamiento Opciones. Objetivos.
Factores pronsticos Duracin, personalidad previa, apoyo,
motivacin, etc.
En cualquier caso, el tratamiento inicial requiere desintoxicacin, internamiento si es necesario (10,22,36,43,44) y evitar
sntomas de abstinencia. La desintoxicacin debe hacerse a nivel hospitalario en slo algunos casos: enfermedad grave mdica
o psiquitrica, delirium tremens actual o pasado, mltiples fracasos en la desintoxicacin extrahospitalaria, falta de soporte
social, dependencia grave (cronicidad y poliadiccin). Debe continuarse con una propuesta teraputica extrahospitalaria. En
general son ms econmicos y seguros los hospitales de da para tratar dependencias o abstinencias leves o moderadas (45). El
proceso de rehabilitacin comienza tras la desintoxicacin, puede realizarse dentro o fuera del hospital, e incluye terapia
individual, grupal y/o familiar para desmantelar defensas maladaptativas y aprender estrategias para prevenir recadas, as
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (10 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
como un programa educativo que enfatiza los daos del consumo persistente, y con frecuencia terapia farmacolgica con
interdictores. No parece poder definirse la indicacin de un tipo concreto de tratamiento segn las caractersticas del paciente
(46).
Los tratamientos conductuales para los problemas por alcohol (47) asumen que el consumo es una conducta aprendida que hay
que modificar, averiguando los antecedentes (ambientales, emocionales y cognitivos) y las consecuencias que conducen a su
mantenimiento. Por tanto, los objetivos y los planes de tratamiento son individualizados y revisados para abandonar las
estrategias no funcionantes, estudiando variables cognitivas, es decir, los pensamientos y expectativas del sujeto que
determinan su conducta. El sujeto es considerado tambin el principal agente de cambio, tanto a nivel de abstinencia como de
vida personal. Sin embargo, se asume que aunque es posible lograr cambios rpidos en la conducta (abstinencia), suele
persistir la tendencia a repetir la conducta patolgica (recada), por lo que suele realizarse aprendizaje de las habilidades de
que pueda carecer el paciente para enfrentarse a ello, como relajacin y manejo de situaciones sociales.
En cuanto a la psicoterapia grupal, su utilidad se basa en que promueve las relaciones interpersonales y el apoyo mutuo,
aumenta la autoestima y la motivacin y se facilita la observacin de conductas desadaptativas y la interpretacin de defensas.
Sin embargo, es aconsejable que antes de ser incluido en un grupo el paciente haya recibido alguna informacin sobre sus
problemas y se fijen las reglas del grupo (puntualidad, avisar de las ausencias, confidencialidad, sinceridad, abstinencia total).
En los primeros momentos suele ser difcil el manejo de quienes han sido conducidos a terapia, tienen graves carencias
afectivas, tienen ideas mgicas acerca de la cura o usan mecanismos de negacin. Conforme avanza la terapia, es posible
desmontar las defensas del paciente y aumentar su insight acerca de sus mltiples dificultades personales, aunque pueden
aparecer sentimientos de culpa o pasividad. En general, se requiere que el terapeuta sea experimentado y mantenga una actitud
de escucha y empata evitando juzgar y fomentando la cohesin.
La terapia familiar se puede usar para incluir a los familiares del paciente en el proceso teraputico como co-agentes del
cambio y/o para reorganizar sistemas familiares inadecuados que hayan promovido o perpetuado la conducta del consumo
(48). Beber puede cumplir una funcin "adaptativa" acaparando la culpa, y hay que reorganizar el sistema y buscar modos ms
apropiados de mantener la homeostasis. En otros casos (49) se hace un anlisis funcional operativo del problema
(desencadenantes, consecuencias...) con ayuda de todos los miembros de la familia y se les pide que generen gran nmero de
posibles soluciones al problema y colaboren cada uno con un papel concreto en la/s solucion/es acordadas por consenso.
Los grupos de autoayuda (Alcohlicos Annimos, Al-Anon, Al-Ateen, Asociacin de Ex-Alcohlicos Espaoles, Alcohlicos
Rehabilitados, etc.) organizan reuniones donde un miembro habla de algn tema particular o de su experiencia personal con el
alcohol para compartirla con el grupo, que lo apoya sin juzgarlo, e inicia un intercambio de experiencias constructivo. Se
insiste en que cada miembro es incapaz de enfrentarse por s solo a la adiccin alcohlica, de la cual slo es posible
recuperarse con la abstinencia y estimula a examinar sus problemas psicolgicos (culpa, tentaciones, tendencia a culpar a
otros...) fomentando la sinceridad y la esperanza en la recuperacin (36). Algunos puntos en contra, sin embargo, son su
excesivo nfasis en el modelo mdico del consumo o en aspectos religiosos, y la ausencia en ocasiones de asesora mdica y la
escasez de estudios controlados sobre su eficacia (50).
En cuanto a los frmacos (10,22,43,51,52), los ms usados para mantener la abstinencia en sujetos dependientes actan
inhibiendo la enzima aldehido-deshidrogenasa, con lo que hay una reaccin txica por acetaldehido (nuseas, vmitos,
taquipnea, taquicardia, rubefaccin, cefalea pulstil en cabeza y cuello, hipotensin, ansiedad, debilidad, confusin) si el
sujeto toma alcohol, motivo por el que el sujeto (al que debe informarse siempre de antemano) mantiene la abstinencia. La
dosis recomendada es 250 mg (125-500 mg) de disulfiram una vez al da, 50 mg de cianamida dos veces al da. Los efectos
adversos del disulfiram ms frecuentes (somnolencia, sabor metlico) suelen controlarse reduciendo dosis o tomndolo de
noche; el resto son poco comunes (agravamiento de psicosis o depresin, neuropata, hepatotoxicidad). La cianamida, en
cambio suele reducir la funcin tiroidea en pacientes con hipotiroidismo. La latencia de accin es larga con disulfiram
(tomarlo 12 h. antes de la situacin de alto riesgo) comparando con cianamida (1 h.). En cuanto a otros frmacos, el litio
parece poco eficaz, aunque naltrexona y acamprosato ofrecen resultados prometedores. Finalmente, recordemos que los
frmacos son ms eficaces al asociarse a los otros abordajes (grupal, familiar, etc.).
En cuanto al pronstico, vara segn las caractersticas de cada paciente. En general, se consideran factores de buen pronstico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (11 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
la estabilidad socioeconmica, ausencia de personalidad antisocial, historia familiar negativa de alcoholismo y pocos
problemas mdicos y psiquitricos (46), y ser enviados a los dispositivos apropiados. Sealan mal pronstico en cambio una
mala interaccin con el mdico, no reconocer el problema o ser permisivo, pesimismos sobre pronstico o generalizaciones
(22).
La prevencin secundaria y terciaria, cuyo fin es evitar complicaciones y secuelas, se basan en seguir los tratamientos
adecuados ya reseados. En cambio, la prevencin primaria (53) se basa en una reduccin del dao mediante la disminucin
del consumo tanto a nivel poblacional como individual. Hay dos estrategias posibles. Una de ellas consiste en medidas
legislativas, para dificultar la accesibilidad a bebidas alcohlicas; se ejerce tanto a nivel econmico (elevando el precio
mediante impuestos) como fsico (limitando la venta a ciertos lugares, das u horas), pero tambin impidiendo el consumo a
ciertos colectivos (menores de edad, retrasados mentales o sujetos con historia de dependencia al alcohol o problemas legales
por el consumo) e imponiendo limitaciones a la publicidad de bebidas alcohlicas. La otra estrategia se basa en la reduccin de
la demanda, reduciendo el inters de los sujetos por las bebidas alcohlicas. Se realiza mediante programas divulgativos en los
medios de comunicacin de masas que resalten el carcter de droga del alcohol y las discapacidades a que puede conducir su
consumo, preconizando la abstinencia total en nios, embarazadas o durante la conduccin o el horario laboral, y la
moderacin del consumo en el resto; y realizando campaas informativas a colectivos especficos (en escuelas, consultas
mdicas y grupos sociales organizados).
OPIACEOS
Los derivados naturales del opio son la morfina y la codena; la herona y hidromorfina son derivados semisintticos. En la
dcada de los 30 se sintetizaron drogas como la metadona, la meperidina y el dextropropoxifeno que tenan casi todas las
acciones farmacolgicas de la morfina. La dependencia de opiceos es la toxicomana por drogas ilegales ms importante y de
efectos ms devastadores en el mundo occidental. Suele iniciarse antes de los 25 aos de edad y es ms frecuente en varones.
Los patrones de uso incluyen: fumar, esnifar y la inyeccin intravenosa o subcutnea. La intravenosa es la forma preferida por
los dependientes, porque proporciona una rpida y elevada concentracin de la droga en el cerebro que se experimenta como
un instantneo y breve sentimiento de placer fsico y mental, que es especialmente importante en la gnesis de la dependencia.
Esta suele ir precedida por un periodo de uso de otras drogas, como tabaco, alcohol, cannabis, hipnticos sedantes,
alucingenos o estimulantes.
FARMACOLOGIA
Los opiceos actan sobre los mismos receptores que los pptidos endgenos opioides: endorfinas, dinorfinas y encefalinas
(54). Los receptores se agrupan en familias que se designan como: mu, kappa, delta y epsilon. Sobre ellos pueden actuar
agonistas, antagonistas y agonistas/antagonistas produciendo distintos efectos en el organismo. Aunque los opiceos tienen
propiedades farmacolgicas similares, hay diferencias qumicas que hacen que se absorban, metabolicen y excreten de distinta
forma. La codena por va oral escapa a la inactivacin heptica. La herona y la morfina se metabolizan en gran proporcin en
el hgado cuando son tomados por boca, pero si se inyectan, por su gran liposolubilidad en lpidos, atraviesan rpidamente la
barrera hematoenceflica. La herona, una vez en el cerebro, se convierte en morfina y 6-monoacetilmorfina, que produce la
accin opioide esperada. El pico mximo de la herona intravenosa se produce entre los 2 y los 15 minutos. La vida media de
la morfina, herona, codena, meperidina e hidromorfina es de 2-5 horas. La metadona por va oral no es metabolizadada por el
hgado tan rpidamente y tiene una vida media de 24-36 horas por lo que el nivel en el cuerpo aumenta cuando se da da a da.
Cuando cesa su administracin se inactiva y excreta lentamente. Todos los opiceos se excretan por la orina; la morfina, la
herona, la codena y la meperidina pueden ser detectados en orina slo durante 2 3 das, la metadona puede ser detectada
por ms tiempo.
Los opiceos actan en el cerebro, mdula espinal y elementos nerviosos que inervan otros rganos como el tracto
gastrointestinal. Son analgsicos perifricos y centrales. La analgesia no afecta al tacto, a la visin ni al oido. No alteran el
umbral de las terminales nerviosas a los estmulos nocivos, pero actan sobre los sistemas responsables de las respuestas
afectivas a estmulos dolorosos, aumentando as la tolerancia del paciente al dolor an cuando no haya sido modificada su
capacidad de percibir la situacin. Se alivia ms efectivamente el dolor continuo y sordo que el agudo e intermitente. Alteran
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (12 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
el nimo, provocando una sensacin de euforia as como aumento de la sensacin de "sentirse bien" e indiferencia a las
situaciones provocadoras de ansiedad. Sobre el sistema endocrino reducen la liberacin de ACTH, provocando un aumento de
liberacin de hormonas del estrs. Reducen la liberacin de hormonas gonadotropas, lo que altera el deseo sexual y en las
mujeres puede alterar la funcin reproductora. En el tracto gastrointestinal disminuyen el trnsito intestinal llegando a
provocar estreimiento.
INTOXICACION AGUDA
Los efectos de los opiceos varan dependiendo de las circunstancias de quien los consume (55). La primera vez que se
consumen aparece disforia, naseas, volubilidad y sensacin subjetiva de obnubilacin mental aunque sin alteraciones del
rendimiento psicomotor, excepto en estados de estrs. El drogodependiente siente un estado placentero de euforia,
somnolencia, el sensorio permanece intacto y las acciones delicadas no se alteran de forma manifiesta. La intoxicacin clnica
o sobredosis se produce tras la administracin de una dosis que excede la tolerancia del paciente, cuando se combina con otros
sedantes o en el curso de un tratamiento con naltrexona se consumen altas dosis de heroina intentando superar su efecto y
provocando un desplazamiento brusco de la misma de los receptores. Es mas comn con el uso intravenoso, pero puede ocurrir
con todas las formas de administracin. La triada tpica consiste en: 1.-Disminucin del nivel de conciencia, 2.-Depresin
respiratoria y 3.-Miosis (pupilas puntiformes). Tambin se acompaa de bradicardia, palidez, hipotermia, hipotensin,
raramente edema agudo de pulmn y aparicin de espuma en boca y nariz. Si la depresin respiratoria es grave puede causar
anoxia produciendo dao en el cerebro y en el sistema cardiovascular. En ese momento las pupilas estaran dilatadas y podra
haber un colapso cardiovascular.
Tratamiento: 1.-Restauracin de las funciones vitales mediante soporte respiratorio y circulatorio. 2.-Administracin de
antagonistas opiceos: la naloxona en dosis iniciales de 0.4-0.8 mg. por va intravenosa. Esto produce una recuperacin
inmediata de la conciencia, con remisin de la depresin respiratoria y la miosis. Si se utilizan dosis altas de naloxona la
recuperacin del estado de alerta puede acompaarse de cuadros de agitacin, ya que aparecer un sndrome de abstinencia si
el sujeto es toxicmano activo. La mera recuperacin de la conciencia no es criterio suficiente para el alta. Hay que mantener
la administracin de naloxona y la observacin hasta que se establezca con certeza que no hay riesgo de que continue
existiendo sobredosis (aproximadamente 3 horas). La sobredosis por metadona obliga a un periodo de control y tratamiento
ms prolongado ya que sus efectos pueden persistir de 24 a 72 horas.
SINDROME DE ABSTINENCIA
Aparece cuando se suprime bruscamente la administracin prolongada de un opiceo, variando de intensidad segn el tipo de
opiceo, la dosis consumida, la duracin de la dependencia, el estado fsico, la personalidad del paciente, el significado
psicolgico que para l tenga el sndrome, la ansiedad anticipatoria y el grado de tolerancia al estrs (56). A las 4-12 horas
desde el ltimo consumo aparecen lagrimeo, rinorrea, bostezos y sudoracin que van aumentando progresivamente. A las
12-14 horas midriasis, anorexia, piloereccin ("piel de gallina"), escalofros, inquietud, irritabilidad y temblor. Los sntomas
son mximos a las 48-72 horas, cuando el paciente presenta un aumento de los sntomas anteriores junto con debilidad y
depresin pronunciadas, nuseas y vmitos, espasmos intestinales y diarrea, elevacin de la frecuencia cardiaca y de la presin
arterial, rubor e hiperhidrosis, espasmos abdominales y dolores musculares de las extremidades y de la espalda. Van
disminuyendo de intensidad en 5-7 das. Con sustancias como la metadona, el pico puede alcanzarse el 3. o el 5. da y puede
durar hasta 10 15 das.
SINDROME DE DEPENDENCIA
En el sndrome de dependencia a opiceos se cumplen los criterios descritos en la introduccin. Se observan fenmenos de
tolerancia, aunque stos no se desarrollan igual para todos los efectos. As, por ejemplo, no se desarrolla tolerancia para el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (13 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
estreimiento ni para los efectos pupilares pero s para la depresin respiratoria, la euforia, el descenso del alivio del dolor y la
ansiedad. A pesar de la tolerancia siempre hay una dosis suficientemente alta para ser letal como consecuencia de una
depresin respiratoria. Algunos aspectos de la tolerancia incluyen factores aprendidos, de tal forma que los consumidores
pueden experimentar ms tolerancia en circunstancias donde ya se ha usado la droga previamente.
Tratamiento: en l se debe abordar la desintoxicacin, la deshabituacin y, si no es posible que el paciente se mantenga en un
programa libre de drogas incluirlo en los programas de mantenimiento.
Desintoxicacin. El objetivo ideal es lograr la abstinencia total mediante un programa de desintoxicacin. Estos programas no
son aplicables de forma inmediata a todos los pacientes que lo soliciten. La decisin respecto al proceso a seguir, el frmaco
que se va a utilizar y el rgimen ambulatorio u hospitalario, se tomarn en funcin de las caractersticas del paciente. En
aqullos con patologa orgnica grave, en determinados tipos de pacientes psiquitricos y en embarazadas es aconsejable
posponerlo hasta que estas circunstancias hayan variado. Generalmente, se tiende a controlar los sntomas y a minimizar el
malestar. La estructura de personalidad, las expectativas respecto a la severidad del sndrome, el estado de nimo durante el
proceso y el medio en que se realiza tienen un efecto sobre el sndrome de abstinencia mayor que cualquier otro factor
farmacolgico implicado.
Los frmacos utilizados son varios. La metadona, con una dosis inicial que depende de la cantidad de droga consumida (Tabla
3). Despus se realiza una pauta descendente de duracin variable, segn autores, entre 15 das y 6 meses. La reduccin diaria
no ser en ningn caso superior al 25% de la dosis. La clonidina, es un alfa-2-adrenrgico que suprime la mayora de los
sntomas inhibiendo la actividad neuronal del locus ceruleus. Su dosificacin depende del peso del paciente y de la cantidad de
droga consumida. Para un paciente estandar de 70 kgs se iniciara con 0.150 mg (1-1-2). Se administra por va oral esta dosis
los 10 primeros das, disminuyendo al 50% los das 11, 12 y 13 para acabar suprimindose de forma total el da 15. Aunque es
una forma mas rpida de retirada, prcticamente slo se utiliza en el medio hospitalario debido a la hipotensin que provoca
(57). El dextropropoxifeno que parece menos eficaz que la metadona en la retencin de los pacientes durante el proceso. La
buprenorfina, opiceo semisinttico con accin agonista-antagonista que produce bloqueo opioide a dosis elevadas. Otros
alfa-2-adrenrgicos como: guanabenz, lofexidina, azeprexol y guanfacina se utilizan solos o combinados con metadona para
reducir el tiempo de desintoxicacin y suprimir la abstinencia de la metadona. Las benzodiacepinas, se utilizan en la ansiedad
y los trastornos del sueo concretando la dosis dado el riesgo de abuso y dependencia en estos pacientes. Los neurolpticos,
cuando aparecen sntomas psicticos. Combinaciones de antagonistas opiceos (naltrexona) con agonistas alfa-2-adrenrgicos
(clonidina) que atenuan la sintomatologa de la abstinencia y, a la vez, acortan significativamente su duracin. Se consiguen,
as, desintoxicaciones de 5 6 das. Existen estudios que hablan hasta de 3 das (58).
Tabla 3. EQUIVALENCIAS ENTRE DOSIS DE HEROINA Y METADONA
HEROINA (5-10% de pureza supuesta) METADONA (Total en 24 horas)
1/8 g (125 mg) 15-20 mg
1/4 g (250 mg) 30-45 mg
1/2 g (500 mg) 60-90 mg
3/4 g (750 mg) 90-135 mg
1 g 120-190 mg
Cuando la desintoxicacin es voluntaria, el conocimiento por parte del paciente de la pauta disminuye la severidad del
sndrome y mejora el cumplimiento del plan.
Deshabituacin. La simple desintoxicacin no podr impedir la recaida de la mayora de los pacientes si no est en el contexto
de un plan estructurado de deshabituacin y reinsercin de 1 a 3 aos de duracin, cuyas fases y estructura exceden del
propsito de este captulo. Desde elementos bsicos -como discusin de las causas y consecuencias del trastorno,
reestructuracin de pensamientos irracionales y tcnicas de habilidades sociales- hasta mdulos de reinsercin -rehabilitacin
laboral, tcnicas de bsqueda de empleo, estrategias de prevencin de recadas etc.-. Hay que enfatizar que, dado que la
dependencia a opiceos es una enfermedad crnica recidivante, las recadas deben entenderse como una fase ms dentro del
largo proceso terapetico. Es importante hablar de "xitos parciales" que conduzcan a perodos de abstinencia cada vez ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (14 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
prolongados o a una estabilizacin y regulacin normativa de la vida del paciente. As, si durante el proceso de abstinencia el
paciente consume espordica y puntualmente, no implica forzosamente el reinicio del consumo compulsivo continuado, ni
mucho menos, la reanudacin de la dependencia acompaada de la desestructuracin global de la conducta. En el proceso de
recada estn implicados tanto factores exgenos (disponibilidad de la sustancia, pertenencia a grupos consumidores, medio
ambiente degradado) como endgenos, entre los que cabe destacar: 1.-Posible existencia previa de una enfermedad por
disfuncin del sistema opioide (59). 2.-Sndrome de abstinencia tardo, que puede durar semanas, meses o aos. Aparecen
algias difusas, astenia inmotivada, falta de adecuacin en la respuestas ventilatoria y cardiaca al esfuerzo, dificultad en la
atencin, concentracin, abstraccin y memoria. Esto dificulta enormemente el desarrollo de una vida saludable y autnoma y
contribuye a precipitar el proceso de recada. 3.-Sndrome de abstinencia condicionado, en el sentido pauloniano y como
combinacin de (a). Reforzadores positivos (sedacin, sensacin de bienestar) y negativos (supresin del "craving",
abstinencia) del consumo y (b). Estmulos internos y externos que rodean al individuo durante el proceso de bsqueda y
autoadministracin del txico. Suele crear un gran desconcierto y ansiedad lo que puede llevar a un nuevo consumo para
evitarlo. 4.-Presencia de trastornos psiquitricos. Es difcil distinguir cuando el trastorno era previo a la dependencia o cuando
sta lo desencaden. En el primer caso, el consumo de opiceos, dadas sus propiedades de tipo antipsictico, antidepresivo y
ansioltico van a producir una mejora subjetiva en el paciente que va a favorecer la perpetuacin del consumo (hiptesis de la
automedicacin).
En aquellos pacientes en los que dadas sus caractersticas particulares no es posible comenzar un programa libre de drogas se
utilizan los programas de mantenimiento. Hay varias modalidades de programas: los que utilizan agonistas opiceos
(metadona y levo-alfa-acetil-metadol (LAAM)) principalmente para heroinmanos que no consiguen mantener una vida
satisfactoria y autnoma sin opiceos, que presentan recadas frecuentes y una forma de vida marginal; los programas con
antagonistas opiceos (naltrexona), destinados a pacientes ya desintoxicados que recaen para volver a experimentar los efectos
reforzadores de la herona, impidiendo, al bloquear los receptores, que la herona produzca estos efectos y los programas de
mantenimiento con herona.
COCAINA
Originaria de Per, Bolivia, Ecuador, Colombia, la cocana es el principal alcaloide de la Erythroxylon Coca. La hoja de coca
no se us en Europa hasta que no se aisl su principio activo en el siglo XIX. En un principio hubo una amplia prescripcin
mdica para enfermedades como la dispepsia, las neuralgias, el alcoholismo o la melancola. Este entusiasmo fue seguido de
una condena general cuando se empezaron a manifestar sus efectos adversos. En la dcada de los 70 se consideraba una droga
segura y poco peligrosa, pero en los 80 aument su consumo y aparecieron nuevos preparados y nuevas formas de uso ms
rpidas que aumentaron las complicaciones graves y los problemas sociales. En Espaa la utilizan ms los hombres de nivel
socioeconmico alto. En los adolescentes las consecuencias aparecen ms rpidamente y de forma mas grave que en los
adultos. El lapsus de tiempo entre el primer consumo y la dependencia es de 4 aos en los adultos y de un ao y medio en
adolescentes. La mayora de los consumidores casuales de cocana no llegan a ser dependientes. Hay un grupo de
consumidores de cocana que presentan un trastorno por dficit de atencin, en los que la cocana tiene un efecto sedante y de
mejora de la concentracin. Parece existir un subgrupo significativo con trastornos afectivos subyacentes (ciclotimias o
distimias) que consiguen una normalizacin del estado de nimo los primeros y un aumento los segundos. Patrones de uso. La
cocana se consume habitualmente por aspiracin nasal de cristales de hoja de coca o polvo. La cocana "base", que se obtiene
macerando la hoja de coca junto con keroseno, se consume fumada con una pureza del 80%. El "crack" es un preparado de
cocana en forma de base libre que se suministra listo para fumar. Tambin suele consumirse por va intravenosa, sola o
combinada con opiceos para contrarrestar la sobreestimulacin de la cocana ("speed ball").
FARMACOLOGIA
La vida media cuando se toma por va nasal es de menos de 90 minutos y los efectos euforizantes duran entre 15 y 30 minutos.
Suelen repetirse dosis en "rayas" de 25-50 mg. a medida que va producindose una rpida tolerancia a los efectos euforizantes.
Al fumar en forma de base libre, en pocos segundos se siente una intensa euforia porque la droga pasa del pulmn al corazn y
de ste al cerebro directamente sin pasar por el hgado. La cocana bloquea la recaptacin neuronal de la dopamina, la
serotonina y la noradrenalina; acta, adems, activando la va dopaminrgica mesolmbica y mesocortical. La dopamina es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (15 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
importante para el refuerzo conductual, aumenta la actividad psicomotora, induce conductas estereotipadas y disminuye la
ingesta. Tambin est implicada en los centros de placer lmbicos, incluyendo comida y sexo.
INTOXICACION AGUDA
Los efectos dependen de la dosis y de la va de administracin. Tras el consumo de cocana, aparece 1.-Un sentimiento de
euforia, hipervigilancia, cambios perceptivos, desinhibicin, sensacin elevada de dominio, activacin sexual y aumento de la
autoestima. Esta experiencia se intensifica con la administracin intravenosa o utilizando la cocana en forma de base libre.
2.-Cambios conductuales desadaptativos como peleas, grandiosidad, estado de alerta, agitacin psicomotora, dficit en la
capacidad de juicio y en las actividades sociales y profesionales. 3.-Fsicamente aparece midriasis, taquicardia, aumento de la
tensin arterial, sudoracin, naseas y vmitos. La morbilidad cardiovascular incluye isquemia cardiaca, infarto de miocardio
y accidentes cerebrovasculares. Tambin produce hiperpirexia, hepatotoxicidad, dao en el tracto gastrointestinal, en el rin y
en el pulmn. A la media hora de haber consumido, cuando comienza a desaparecer el efecto, aparece un cuadro aptico,
amotivacional, con cansancio, fatiga, fro, indiferencia, depresin, temblor, ansiedad, irritabilidad. El tratamiento de la
intoxicacin aguda, en caso de ansiedad o agitacin, consiste en administrar diazepam o propranolol.
SINDROME DE DEPENDENCIA
Una de las consecuencias del abuso crnico de cocana es el desarrollo de una serie de cambios sutiles como irritabilidad,
hipervigilancia, actividad psicomotora extrema, pensamiento paranoide, deterioro de las relaciones interpersonales y
alteraciones en la alimentacin y el sueo. La psicosis cocanica se caracteriza por ideas delirantes persecutorias que impulsan
a la agresividad, con ansiedad y estereotipias compulsivas. Puede provocar alucinaciones auditivas de autorreferencia, con
crticas y reproches, alucinaciones visuales, coloreadas y mviles, y tctiles -(delirio dermatozoico)-. Por lo general estos
sntomas remiten, aunque el consumo importante prolongado o una predisposicin psicopatolgica pueden producir una
persistencia de la psicosis. El tratamiento de la psicosis se debe realizar en el mbito hospitalario, con neurolpticos.
SINDROME DE ABSTINENCIA
La cocana es tomada de forma que se alternan perodos de uso repetido con otros libres de droga. No hay evidencia de
sntomas fsicos de dependencia, aunque se ha sugerido que el cese del uso de cocana se asocia a una serie de sntomas
psquicos con un curso en el que se distinguen tres fases. 1.-"Crash" o disforia inmediata tras el uso de cocana, consistente en
depresin, anhedonia, insomnio, irritabilidad y deseos intensos de cocana (60). Pueden ser importantes la depresin mayor y
las ideas de suicidio. Gradualmente remiten estos deseos y son reemplazados por el deseo de dormir. En ocasiones se utilizan
agentes sedantes como el alcohol y las benzodiacepinas como automedicacin. Esta fase puede durar hasta 3 das.
2.-Abstinencia, es el periodo de mximo potencial de recada. Hay irritabilidad, ansiedad y disminucin de la capacidad de
sentir placer. El deseo de consumir aumenta especialmente en el contexto de estmulos ambientales. En esta fase es donde el
tratamiento farmacolgico puede ser ms beneficioso. Dura entre una y diez semanas. 3.-Extincin, de duracin ilimitada, el
estmulo que desencadena el "craving" puede ser progresivamente extinguido.
Tratamiento: en el abuso de cocana es preferible utilizar una combinacin de tratamiento farmacolgico y psicolgico (61).
Se utilizan tcnicas de prevencin de recadas como romper contactos con amigos que usan la droga y evitar situaciones que se
asocian con el uso de la cocana y su disponibilidad. Tambin se utilizan tcnicas de condicionamiento y extincin para
eliminar respuestas condicionadas que pueden ser importantes en la recada. Adems se deben realizar anlisis de orina de una
a tres veces a la semana para verificar el cumplimiento del programa. Este tratamiento se puede realizar en la comunidad,
aunque factores como depresin severa, sntomas psicticos, repetidos fallos en el tratamiento fuera del hospital, uso
intravenoso, abuso de otras drogas o problemas mdicos severos sugieren hacer el tratamiento en el hospital. Aunque es ms
fcil controlar el consumo de drogas en un paciente ingresado, el tratamiento ambulatorio tiene la ventaja para el paciente de
aprender a enfrentarse al estmulo, favoreciendo que se pueda reafirmar en su postura de abstinencia. Se han ensayado agentes
farmacolgicos (62) como las sales de litio y el metilfenidato para el tratamiento del abuso, para bloquear los efectos de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (16 of 25) [02/09/2002 07:44:26 p.m.]
euforia o para evitar la abstinencia. La amantadina, la carbamacepina, la bromocriptina, la desimipramina y la imipramina
tambin pueden usarse. Aunque con la desimipramina se mantiene una mayor disminucin del "craving" y de la abstinencia y
se mantienen en tratamiento un mayor nmero de pacientes, sta no est comercializada en el Espaa. El resultado del
tratamiento depende del estatus laboral, del apoyo familiar y de la presencia de rasgos psicopticos ms que de la motivacin
inicial.
CANNABIS
El cannabis es un derivado de la planta del camo cannabis sativa. Se conoce su uso desde el siglo III a.C. en China, con
fines hedonistas. A principios del siglo XX se utilizaba para el tratamiento de la histeria, la anorexia nerviosa, la epilepsia, el
asma bronquial, el dolor, el glaucoma y con mucha efectividad de la nasea inducida por la quimioterapia. Junto con el alcohol
y el tabaco es la sustancia de ms abuso entre los adolescentes y jvenes. Preparados: la marihuana es una mezcla variada de
las hojas de la planta del camo, semillas, tallos y las puntas de floracin, el hachs est elaborado a partir de la resina de la
planta y es, por tanto, ms potente.
FARMACOLOGIA
El principio activo es el delta-9-tetrahidrocannabinol. El mtodo ms eficaz de consumo es fumado, ya que as se absorbe el
50% de la preparacin y sus efectos se manifiestan en unos minutos, con una potencia 3 veces mayor que por va oral, dado
que la entrada directa por los pulmones evita el primer paso metablico del hgado. La absorcin intravenosa es comparable a
la fumada pero ms peligrosa por el alto riesgo de shock anafilctico por alguna sustancia no soluble. El cannabis es lipoflico,
se distribuye rpidamente por la sangre al tejido adiposo de los pulmones, al hgado, al cerebro, a las glndulas adrenales, a los
ovarios y a los testculos. Se metaboliza por hidroxilacin y por oxidacin en el hgado y se excreta lentamente por bilis, orina,
pelo y heces.
INTOXICACION AGUDA
El grado mximo de intoxicacin al fumar marihuana se produce generalmente entre los 10 y los 30 minutos despus de
comenzar el consumo. El efecto se prolonga de 2 a 4 horas en funcin de la dosis. Los "porros" contienen de 5 a 20 mg. de
delta-9-THC. La interaccin entre la droga y el entorno del consumo ejercen una influencia importante en los efectos
psicoactivos que se van a producir. Los consumidores sin experiencia pueden no sentir un cambio importante en el estado
subjetivo y es posible que tengan que aprender a apreciar los efectos psicoactivos sutiles asociados a la intoxicacin, que
conforman el llamado "estar colocado". Perciben euforia, enlentecimiento del tiempo, aumento del apetito y de la sed,
sensacin vvida del color, de los sonidos y los gustos, aumento de la introspeccin, sensacin de relajacin, de estar flotando
y un aumento de la autoconfianza. Pueden aparecer ilusiones transitorias y alucinaciones, elevacin de la sensibilidad
interpersonal y aumento del deseo sexual. Los signos fsicos son: inyeccin conjuntival (ojos rojos), midriasis, taquicardia,
aumento de la presin sangunea, sequedad de boca y tos. Los efectos adversos que pueden aparecer son ansiedad (que puede
progresar a crisis de angustia), depresin y paranoia. La conducta va desde la pasividad y sedacin a la hiperactividad con
marcada hilaridad. El tratamiento de los efectos adversos no suele requerir asistencia profesional y son suficientes el apoyo y
la confianza de los amigos o de la familia. Los ansiolticos slo son necesarios ocasionalmente.
SINDROME DE DEPENDENCIA
En algunos consumidores crnicos se ha descrito la tolerancia a algunos efectos, especialmente a la experiencia subjetiva. Sin
embargo, existen informes de tolerancia inversa, segn los cuales los consumidores veteranos tienen ms experiencias
subjetivas que los novatos. Cuando hay tolerancia se desarrolla en pocos das y decae rpidamente cuando se abandona el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (17 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
consumo. A nivel cognitivo la memoria a corto plazo es la ms afectada. No se sabe si este efecto es progresivo con el uso
crnico. La ingesta regular de pequeas cantidades puede disminuir la coordinacin y el tiempo de reaccin en situaciones
como el conducir. Se han descrito cuadros de psicosis txica (63) consistentes en, suspicacia, preocupacin, confusin,
alteraciones de la memoria, despersonalizacin, desrealizacin, delirios, alucinaciones auditivas y visuales. Estos cuadros
aparecen en consumidores crnicos de grandes cantidades, aunque tambin pueden aparecer cuando se toma la droga por
primera vez. Se describen "flashbacks", en los que se vuelven a experimentar despersonalizacin y desrealizacin prolongadas
en ausencia de consumo. Se ha descrito el sndrome amotivacional caracterizado por apata y prdida de inters en metas
aunque esto no ha sido completamente demostrado. Se ha descrito que el cese del consumo de cannabis puede ir seguido de
sntomas de abstinencia como irritabilidad, inquietud, prdida de apetito, naseas e insomnio. No hay evidencia de "craving"
ni de dependencia con sntomas fsicos.
El tratamiento sigue los principios generales de otros abusos siendo la abstinencia o el consumo controlado el objetivo
principal. La automotivacin no se produce hasta que los pacientes interrumpen el consumo crnico y se dan cuenta de las
mejoras cognitivas. Se deben contemplar factores como la baja autoestima, los problemas familiares y los trastornos del
aprendizaje. El tratamiento hospitalario es poco comn, ocasionalmente ante abusos graves o problemas conductuales. En
pacientes externos se hace terapia de grupo e individual, terapia familiar y determinaciones urinarias peridicas para controlar
la abstinencia. Los programas para adolescentes son muy importantes, con implicacin familiar, promoviendo conductas
relacionadas con la edad y aumentando la comunicacin tanto verbal como no verbal.
BENZODIACEPINAS
Una gran cantidad de personas experimentan ansiedad, tensin e insomnio de forma aguda o crnica. Las benzodiacepinas han
sido ampliamente usadas como remedios sintomticos efectivos. En los ltimos tiempos ha aumentado su prescripcin a largo
plazo, asocindose a un alto riesgo de dependencia. Por otra parte, tambin existe un uso no mdico en politoxicomanas.
INTOXICACION AGUDA
Aunque la toxicidad de las benzodiacepinas es muy baja, en casos de sobredosis con ideacin autoltica aparece somnolencia,
ataxia, desorientacin, mareos, hipotona, hipotensin, que puede evolucionar a coma. El tratamiento se debe instaurar si
existe depresin respiratoria. Se har lavado gstrico antes de que pasen 8 horas desde la ingesta y se administrar flumacenil.
SINDROME DE ABSTINENCIA
Sntoma de abstinencia puede ser el insomnio de rebote con un empeoramiento del sueo ms all de los niveles
pretratamiento tras la interrupcin de BZD de accin a corto o a medio plazo. Tambin puede haber ansiedad interdosis en la
cual los niveles de tensin aumentan justo antes de la siguiente dosis. Tras la retirada de un tratamiento a largo plazo dentro de
los lmites de dosis recomendada los sntomas son temblor, vrtigo, mareo, falta de concentracin, nasea, disforia, cefalea,
incoordinacin, hiperestesia, letargo, despersonalizacin, astenia, visin borrosa, sensacin facial de calor y dolor muscular.
Muchos de estos sntomas aparecen en pacientes con trastorno de ansiedad lo que puede dificultar la diferenciacin. (64) Sin
embargo, el sndrome de abstinencia comienza a los 2-10 das de interrumpir el tratamiento (segn su vida media) y suele
ceder en pocas semanas; el recrudecimiento de la ansiedad es persistente y menos predecible. La historia natural del sndrome
es difcil de entender y aunque la mayora de los pacientes experimentan un sndrome corto hay casos con sntomas
incapacitantes prolongados. Los pacientes con una alteracin psiquitrica previa mnima o sin ella responden mejor.
El tratamiento ms apropiado consiste en una reduccin gradual de la dosis. Despus de cada tratamiento de 3 4 semanas, es
aconsejable reducir cada semana la mitad de la dosis. Si el tratamiento ha sido largo, especialmente con los compuestos de
vida media corta, 4 semanas como mnimo de reduccin, teniendo en cuenta que se han defendido programas de hasta 16
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (18 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
semanas. Se suele sustituir una de accin corta por otra de accin larga, despus de la estabilizacin se comienza la retirada
gradual. Han sido intentadas otras terapias como los antagonistas alfa o beta que pueden disminuir algunos sntomas aunque la
clonidina es inefectiva. Tambin se usan la carbamacepina, el fenobarbital y los neurolpticos. El apoyo psicolgico es muy
importante. La mayora de los sntomas pueden disminuir por reaseguracin y la simple prctica del consejo. Un factor
importante en el xito de la retirada parece ser el soporte social del paciente. En consecuencia, debe explicarse el problema a la
familia. Otras ayudas menos tiles son la relajacin y el entrenamiento en el manejo de la ansiedad. Sin embargo, la mejor
prevencin de la dependencia es prescribir procurando que el tratamiento sea los ms breve y a la dosis ms baja posible.
ALUCINOGENOS
Los alucingenos fueron muy populares en los aos 60 y 70 por sus propiedades expansivas de la mente, llegando a ser un
smbolo cultural. El ms famoso es el LSD (cido lisrgico dietilamida) que se consume en forma de sellos impregnados de la
sustancia. La mescalina, derivada del Peyote cactus, qumicamente similar a la noradrenalina, la psilocibina derivada de varias
especies de setas, y el MDMA o xtasis (3-4 metildioximetanfetamina), perteneciente a las generaciones de drogas sintticas y
que combina el efecto de la anfetamina y del LSD son otros ejemplos. Otros alucingenos naturales son la belladona y la
datura. Con una pequea dosis de LSD son otros ejemplos ya aparece el efecto alucingeno. El LSD es 100 veces ms potente
que la psilocibina y 400 ms que la mescalina. Aunque no se conoce exactamente su modo de accin, se piensa que puede
haber una accin de la serotonina en los ncleos del rafe que produce una desinhibicin de occipital y lmbica. Los efectos
fsicos son simpaticomimticos: midriasis, aumento de la tensin arterial y del pulso. La intoxicacin aguda comienza media
hora despus del consumo y decae a las 12 horas dependiendo de la dosis. Consiste en alucinaciones visuales tales como
colores intensificados, distorsiones de figuras y tamaos, movimientos de objetos estticos o alteraciones de la percepcin
tmporoespacial. Aparece el fenmeno de la sinestesia o fusin de los sentidos, con lo que pueden verse los sonidos u oirse los
colores. Es frecuente el sentimiento de despersonalizacin, experimentando una separacin de la mente y del cuerpo y
desintegracin simblica del mundo real con un sentido de iluminacin de la realidad y del universo. Estos fenmenos son
reconocidos por los consumidores como no reales y extraos al yo. Tambin se puede dar el "mal viaje", consiste en una serie
de reacciones desagradables que incluyen ansiedad, depresin, vrtigo, desorientacin y, a veces, un episodio psictico breve
con alucinaciones y paranoia. Es ms frecuente en el consumidor inestable, ansioso o deprimido. El tratamiento se basa en
reasegurar y en cuidados generales hasta que pase el efecto de la droga. Ante sntomas psicticos agudos se pueden dar
neurolpticos.
No producen sndrome de dependencia aunque la tolerancia se desarrolla rpidamente, as que los consumidores toman
pequeas dosis cada poco tiempo. No hay sndrome abstinencia despus de la interrupcin brusca de LSD u otros
alucingenos. Se han descrito cambios menores de pensamiento, menor ansiedad y mayor sensibilidad a estmulos visuales de
baja intensidad en consumidores crnicos. Aunque no se ha demostrado la existencia de psicosis persistentes por LSD, existe
una asociacin entre antecedente de consumo y esquizofrenia. El "flashback"se produce en un estado libre de drogas y se
reexperimenta el viaje original de forma menos intensa y ms breve. El manejo tambin consiste en reasegurar mientras se
espera a que remita. Si el problema se vuelve persistente se puede tratar como una crisis de pnico. Las reacciones adversas
prolongadas de tipo ansioso, depresivo o psictico suelen terminar en 24-48 horas.
FENCICLIDINA
La arilciclohexilamina 1-(1-fenilciclohexilo)-piperidina ("polvo de ngel" o PCP), es un anestsico fabricado inicialmente para
utilizarse en ciruga animal. Su uso callejero apareci en los aos 60 y se extendi en los 70. La forma ms comn de consumo
es fumada junto con marihuana. Se considera una droga con caractersticas tanto de alucingenos como de tranquilizantes. La
intoxicacin aguda empieza a los 5 minutos y el pico mximo es a los 30. La manifestacin conductual predominante son los
afectos voltiles: el consumidor puede mostrarse simptico, sociable o locuaz en un momento y hostil y negativo en otro.
Experimentan bienestar corporal, sensacion de flotar, despersonalizacin, aislamiento y alteraciones de la imagen corporal,
intensificacin de los sentimientos de dependencia y confusin, desorganizacin del pensamiento y conductas estereotipadas.
Los signos fsicos son el aumento de la presin arterial, rigidez muscular, ataxia y disartria. La mayora se recuperan por
completo en un da o dos. El tratamiento de las reacciones adversas debe realizarse con la administracin de diacepam
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (19 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
intravenoso y ocasionalmente neurolpticos. En el caso de sobredosis aparece confusin, temor, aspecto inexpresivo y
perplejo, alteraciones de la conducta muy graves (nudismo, violencia, incontinencia urinaria...), alteraciones del pensamiento y
depresin con hipertermia, rabdomiolisis, nistagmus vertical, midriasis y coma. En el manejo del paciente psictico debe haber
una mnima estimulacin sensorial y en el caso de agitacin o trastornos conductuales importantes utilizar neurolpticos. En
ocasiones se utiliza el trmino de la calle "cristalizado" para describir a los consumidores crnicos. Aparecen con neutralidad
del pensamiento y reflejos, confusin, letargia y problemas de concentracin. Se han descrito disfunciones neurolgicas y
cognitivas persistentes incluso despus de 2 3 semanas de abandonar la droga. Parece que se desarrolla tolerancia pero no se
ha descrito sndrome de abstinencia.
ANFETAMINAS
Las anfetaminas se sintetizaron a finales del siglo XIX. Sus propiedades estimulantes fueron descritas en la dcada de los 30 y
rpidamente fueron objeto de abuso sustituyendo a la cocana en la calle al ser ms baratas y de efectos ms duraderos. Tienen
acciones simpaticomimticas, aumentan la liberacin y bloquean la recaptacin de transmisores dopaminrgicos y
noradrenrgicos. Se consume principalmente en forma de pldora, aunque puede ser inyectada intravenosamente y, ms
recientemente, fumada.
La intoxicacin aguda produce una mayor sensacin de energa, mayor capacidad de trabajo y sentimiento de facilidad, jbilo,
locuacidad, y estado de alerta. Los signos y sntomas fsicos son enrojecimiento, taquicardia, aumento de la tensin arterial y
midriasis. Tambin son comunes los efectos adversos como inquietud, irritabilidad, disforia, tensin, ansiedad, miedo,
insomnio y cierto grado de confusin.
Las anfetaminas producen un elevado grado de sntomas psicolgicos de dependencia. El deseo de consumir puede ser tan
intenso que se podra denominar compulsin. Tambin se desarrolla un alto grado de tolerancia a los efectos eufricos. Se ha
descrito un "bajn" al retirar la droga que consiste en aletargamiento, fatiga, ansiedad, pesadillas, hambre y depresin que
puede llegar a durar semanas. Esta se puede tratar con antidepresivos. Con el uso continuado de anfetaminas pueden aparecer
irritabilidad, hipervigilancia, alteraciones en la alimentacin y el sueo y deterioro en las relaciones interpersonales. Cuando se
produce un consumo abusivo de anfetaminas puede aparecer una psicosis que se caracteriza por alucinaciones visuales,
ansiedad, paranoia y alteraciones de la realidad. Los sntomas suelen desaparecer a los pocos das de haber retirado la droga.
En el tratamiento es fundamental la psicoterapia, estableciendo una alianza terapetica, debido a la gran dependencia
psicolgica que producen.
La cafena se encuentra dentro del marco de los estimulantes del SNC. Forma parte del caf, t, bebidas de cola, cacao y de
algunos anlgsicos. La intoxicacin se caracteriza por ansiedad, quejas psicofisiolgicas e insomnio aparece una media hora
despus de ingerir altas dosis. Los sntomas de abstinencia incluyen cefalea, somnolencia, sensacin depresiva y nerviosismo.
NICOTINA
La nicotina es una de las sustancias psicoactivas ms extensamente consumidas en el mundo. La iniciacin en su consumo
tiene lugar principalmente a partir de reforzantes sociales. Despus los mltiples efectos farmacolgicos de la nicotina
producen rpidamente la dependencia. Los instrumentos de fumar pueden jugar tambin una funcin como mecanismos
defensivos psicosociales para algunos fumadores.
El uso del tabaco en los consumidores crnicos produce un efecto calmante y eufrico. El sndrome de abstinencia (65)
consiste en irritabilidad, inquietud, flojedad, alteraciones del sueo y gastrointestinales, prdida de concentracin y memoria,
ansiedad y aumento del apetito. La sensacin de deseo de tabaco aumenta notablemente. Se han hallado diversos factores
asociados al fracaso de la abstinencia como: el estrs ambiental, un apoyo social deficiente (por ejemplo un familiar que
continua fumando), bajo nivel informativo, baja autoconfianza, poca motivacin y elevados niveles de cotinina (metabolito de
la nicotina) en el pretratamiento. Para el tratamiento se han aplicado diferentes abordajes: conductual, cognitivo, educativo,
farmacolgico y de autoayuda. Sin embargo, la amplia mayora de abstinentes reciben una asistencia informal. Las campaas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (20 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
pblicas de informacin y la disminucin de la tolerancia en la sociedad han tenido un fuerte impacto en el consumo de
cigarrillos. Dado que existe un autntico sndrome de abstinencia a la nicotina es muy recomendable prescribir tratamientos
sustitutorios. Tanto el chicle de nicotina como los parches (66) se utilizan para mantener los niveles de nicotina en sangre y
minimizar la abstinencia. La combinacin que se ha mostrado ms eficaz es la de un programa conjunto de sustitucin con
parches en el contexto de terapias breves de grupo. En conjunto son ms tiles los programas intensivos, sobre todo si existen
factores de mal pronstico. Al cabo de un ao, la eficacia de la mayora de los programas intensivos es del 25-40%.
INHALANTES
Incluyen sustancias como la gasolina, la cola de avin, los aerosoles, el gas de mechero, el quitaesmaltes de uas, el lquido
corrector, diversos limpiadores y adhesivos. Se consumen de forma inhalada. Los preadolescentes (6 a 11 aos) son el grupo
que lo utiliza normalmente. El diagnstico puede ser difcil, ya que las manifestaciones de su consumo pueden parecer
similares a los problemas del adolescente. Se debe sospechar ante el olor a disolvente, marcas adhesivas en la ropa o eczemas
alrededor de la boca. Se pueden detectar en orina en los 2 das siguientes a la intoxicacin.
Los efectos de la intoxicacin aguda son: grandiosidad, sensacin de invulnerabilidad y fuerza, euforia, excitacin, sensacin
flotante, habla farfullante y ataxia. Tambin son frecuentes las distorsiones visuales y la falsa percepcin del espacio. La
intoxicacin por inhalantes se asocia con conducta antisocial y agresiva. La duracin vara de 15 minutos a varias horas.
Su consumo crnico produce daos en los tejidos de la mdula sea, del cerebro y de los riones por la alta concentracin de
tolueno. Se produce tolerancia a estas sustancias pero no est claro si tambin dan lugar a dependencia fsica y a sndrome de
abstinencia. Sin embargo, no hay duda que las personas jvenes pueden desarrollar una dependencia psicolgica grave. Se
produce un importante patrn de desestructuracin funcional, con mayores tasas de fracaso escolar y de desestructuracin
grupal. Aparecen dficits en la capacidad de juicio y raciocinio, violencia y psicosis.
No hay tratamiento especfico, aunque es adecuada la profilaxis observando los envases y evitando la compra de productos
que contengan tolueno.
BIBLIOGRAFIA
1.- Clasificacin Internacional de las enfermedades. 10 Edicin. Trastornos Mentales y del Comportamiento.
2.- Asociacin Americana de Psiquiatra. Diagnostic Criteria from DSM-III-R. Editado MASSON, S.A. Barcelona. 1988.
3.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual, 4 edicin. Washington, DC. 1994.
4.- Littleton J. Drug dependence as pharmacological adaptation. Editado por Ilana Belle Glass. London. 1991, pp 11-15.
5.- Robert W. Psychological theories of addiction. The International Handbook of Addiction Behaviour. Ed. Ilana Belle Glass.
London. 1991, pp 20-25.
6.- Casas M, Guardia J, Duro P. Otras toxicomanas. En Vallejo Ruiloba. Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra.
Salvat Editores S.A. Barcelona 1991, pp 604-631.
7.- Bobes J, Gonzlez P. Drogodependencias. Coordinador Garca Prieto. Manual prctico de Psiquiatra Actual. Ed. Nobel.
Oviedo. 1994, pp 167-178.
8.- Flrez J, Armijo JA, Mediavilla A. Alcoholes Alifaticos: 1. Alcohol Etlico. En: Farmacologa Humana. Pamplona,
EUNSA, 1989, pp 339-344.
9.- Chinchilla Moreno A. Tratamiento psicofarmacolgico del alcoholismo. En: Tratamientos psicofarmacolgicos en
Psiquiatra. Barcelona, Nuevas Generaciones en Neurociencias, 1989, pp. 362.
10.- The international handbook of addiction behaviour. Edited by Glass IB. London, Routledge, 1991.
11.- Janicak PG & Piszczor J. Alcohol-related syndromes. In: Flaherty JA, Channon RA & Davis JM. Psychiatry: Diagnosis
and Therapy. East Norwalk, Appleton & Lange, 1988, pp 166-181.
12.- Lishman WA. Organic Psychiatry: The Psychological Consequences of Cerebral Disorder (2nd edn). Oxford, Blackwell
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (21 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
Scientific Publications, 1987.
13.- Kopelman MD. Frontal dysfunction and memory deficits in the alcoholic Korsakoff syndrome and Alzheimer-type
dementia. Brain,1991; 114: 117-137.
14.- Goodwin DW, Crane JB & Guze SB. Phenomenological aspects of the alcoholic black-out. Br J Psychiatry, 1969; 115:
1033-1037.
15.- Ron MA, Acker W, Shaw GK & Lishman WA. Computerises tomography on the brain in chronic alcoholism. Brain,
1982; 105: 497-514.
16.- Glass IB. Alcoholic hallucinosis: a psychiatric enigma. 1. The development of the idea. Br J Addict, 1989; 84: 29-41.
17.- Glass IB. Alcoholic hallucinosis: a psychiatric enigma. 2. Follow-up studies. Br J Addict, 1989; 84: 151-164.
18.- Bernadt MW, Murray RM. Psychiatric disorder, drinking and alcoholism: what are the links?. Br J Psychiatry, 1986; 148:
393-400.
19.- Winokur G, Coryell W. Familial alcoholism in primary unipolar major depressive disorder. Am J Psychiat 1991; 148 (2):
184-188.
20.- Schuckit MA. Genetic and clinical implications of alcoholism and affective disorder. Am J Psychiatry 1986; 143:
140-147.
21.- Frances R, Franklin J & Flavin D. Suicide in alcoholism. Am J Alcohol Abuse 1987; 13: 327-341.
22.- Group for the Advancement of Psychiatry, Committee on Alcoholism and the Addictions. Substance abuse disorders: a
psychiatric priority. Am J Psychiatry, 1991; 148 (10): 1291-1300.
23.- Hesselbrock MN, Meyer RE & Keener JJ. Psychopathology in hospitalized alcoholics. Arch Gen Psychiatry 1985; 42:
1050-1055.
24.- Weiss KJ & Rosenberg DJ. Prevalence of anxiety disorder among alcoholics. J Clin Psychiatry 1985; 46: 3-5.
25.- Stockwell T & Bolderston H. Alcohol and phobias. Br J Addict, 1987; 82: 971-979.
26.- Skinner HA, Holt S, Sheu WJ & Israel Y. Clinical versus laboratory detection of alcohol abuse: the clinical index. Br Med
J, 1986; 292: 1703-1708.
27.- Bernadt MW, Mumford J, Taylor C, Smith B & Murray RM. Comparison of questionnaire and laboratory tests in the
detection of excessive drinking and alcoholism. Lancet, 1982; 1: 325-328.
28.- Bien TH, Miller WR & Tonigan JS. Brief interventions for alcohol problems: a review. Addiction, 1993; 88: 315-336.
29.- Chick J, Lloyd G & Crombie E. Counselling problem drinkers in medical wards: a controlled study. Br Med J, 1985; 290:
965-967.
30.- Edwards G, Gross MM. Alcohol dependence: provisional description of a clinical syndrome. Br Med J, 1976; 1:
1058-1061.
31.- Vaillant GE. The natural history of alcoholism: causes, patterns and paths to recovery. Cambridge, Harvard University
Press, 1983.
32.- Schuckit MA. Drug and Alcohol Abuse: a Clinical guide to Diagnosis and Treatment (3rd edn). New York, Plenum
Medical Book Company, 1989.
33.- Sheehan M, Oppenheimer E & Taylor C. Who comes for treatment: drug misusers at three London agencies. Br J Addict,
1988; 83: 311-320.
34.- Skinner HA, Glaser FB & Annis HM. Crossing the threshold: factors in self-identification as an alcoholic. Br J Addict,
1982; 77: 51-64.
35.- Schuckit MA (ed.): Alcohol Patterns and Problems. New Jersey, Rutgers University Press, 1985.
36.- Edwards G.: Tratamiento de alcohlicos. Gua para el ayudante profesional (2 ed). Mxico, Trillas, 1992.
37.- Clifford CA, Fulker DW & Murray RM.: Genetic and environmental influences on drinking patterns in normal twins. In:
Alcohol related problems. Edited by Krasner N, Madden JS & Walker RJ. Chichester, John Wiley and Sons, 1984, pp
115-126.
38.- Kaprio J, Kokenvuo M, Langinvainio H, Romanov K, Sarna S & Rose RJ. Genetic influences on use and abuse of
alcohol. Alcoholism (NY) 1987; 11: 349-356.
39.- Goodwin DW, Schulsinger F, Hermansen L, Guze SB & Winokur G. Alcohol problems in adoptees raised apart from
alcoholic biological parents. Arch Gen Psychiatry 1973; 28: 238-243.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (22 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
40.- Cloninger CR, Bohman M, Sigvardson S. Inheritance of alcohol abuse: cross-fostering analysis of adopted men. Arch
Gen Psychiatry 1981; 38: 861-868.
41.- Cloninger CR. Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism. Science, 1987; 236: 410-416.
42.- Schuckit M. Genetics and the risk for alcoholism. JAMA 1990; 263: 2055-2060.
43.- Santo-Domingo J. Treatment and assistance for the disease alcoholism. In: Seva A. The European Handbook of
Psychiatry and Mental Health, Zaragoza, Anthopos, 1991, pp 1125-1134.
44.- Miller WR & Hester RK. Inpatient alcoholism treatment: who benefits? Am Psychol, 1986; 41 (7): 794-805.
45.- Hayashida M, Alterman AI, McLellan AT et al. Comparative effectiveness and costs of inpatient and outpatient
detoxification of patients with mild-to-moderate alcohol withdrawal syndrome. N Engl J Med 1989; 320: 358-365.
46.- McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O'Brien CP & Druley KA. Predicting response to alcohol and drug abuse
treatments: role of psychiatric severity. Arch Gen Psychiatry, 1983; 40: 620-625.
47.- Marlatt GA & George WH. Relapse prevention: introduction and overview of the model. Br J Addict 1984; 79: 261-273.
48.- Bennun I. Treating the symptom or the system: an evaluation of family therapy with alcoholics. Behav Psychother, 1988;
16: 165-176.
49.- D'Zurrila T & Goldfried M. Problem-solving and behaviour modification. J Abnorm Psychol, 1971; 98: 107-120.
50.- Emrick CD. Alcoholics Anonumous: affiliation processes and effectiveness as treatment. Alcoholism (NY) 1987; 11:
416-423.
51.- Sinclair JD. The feasibility of effective psychopharmacological treatments for alcoholism. Br J Addiction, 1987; 82:
1213-1223.
52.- Brewer C, Hardt F, Peterson EN (eds). Antabuse. Acta Psychiatr Scand 1992, (suppl), 369 (86).
53.- Salleras Sanmart L, Bach Bach L.: Alcohol y salud. En: Medicina Preventiva y Salud Pblica. Editado por Pidrola Gil
G, Domnguez Carmona M, Cortina Greus P y col. Barcelona, Salvat, 1988, pp 100-1015.
54.- Jaffe JH. Drogadiccin y abuso de drogas. En: Gilman AG, Goodman LS, Rall TW, et al. (Eds). Bases Farmacolgicas de
la Terapetica. Ed Panamericana. Madrid. 1990, pp 513-560.
55.- Fuster M, Cadafalch J, Domingo P, Santalo M. Intoxicacin aguda por opiceos, El Paciente Heroinmano en el Hospital
General. Plan Nacional sobre Drogas. Cadafalch J, Casas M. Ed. Citran y Generalitat de Catalunya. 1993, pp 245-252.
56.- Phillips GT, Gossop M, Bradley B. The influence of psychological factors on the opiate withdrawal syndrome. Br J
Psychiatric. 1986, 146:235-238.
57.- Rubio G,Pascual J, Lopz-Trabada JR, Andreu P. Revisin de la utilizacin de los alfa-dos agonistas en el sndrome de
abstinencia a opiceos. Psiquis, 1992:13(4) 143-156.
58.- Brewer C, Rezae H, Bailey C. Opioid withdrawal and naltrexone induction in 48-72 hours with minimal drop-out, using
modification of the naltrexone-clonidine technique. Br J Psychiatry 1988, 153:340-343.
59.- Tejero T, Casas M. Trastornos de personalidad en pacientes dependientes de opiceos. En: Trastornos Psquicos en las
Toxicomanas. Vol. 1. Casas M. Ediciones en Neurociencias. Barcelona, 1992, pp 142-168.
60.- Weddington WW, Brown BS, Haertzen CA, Cone EJ, Dax EM, Herning RI, Michaelson BS. Changes in mood, craving
and sleep during short-term abstinance reported by cocaine addicts. Arch Gen Psychiatry. 1990, 47:861-868.
61.- Strang J, Johns A, Caan W. Cocaine in the UK-1991. Br J Psychiatry. 1993, 162:1-13.
62.- Caballero L. Tratamientos psicofarmacolgicos en la adiccin a la cocana. Psiquiatra Pblica, Vol.3(1),1991, 9-18.
63.- Thornicroft G, Meadows G, Politi P. Is a "cannabis psychosis" a distinct category?. Eur Psychiatry, 1992, 7:277-282.
64.- Renner J, Gastfriend. Drogadiccin. Cassem NH. En: Psiquiatra de Enlace en el Hospital General. Ed. Daz de Santos 3
ed. Madrid, 1994 pp 29-46.
65.- West RJ. Psychology and pharmacology in cigarette withdrawal. J Psychosomatic Research. 1992, 28:379-386.
66.- Tomese P, Norregaard J, Urbain S, Simonsen K. Recycling with nicotine patches in smoking cessation. Addiction, 1993
88:533-539.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (23 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
- Bien TH, Miller WR & Tonigan JS. Brief interventions for alcohol problems: a review. Addiction, 1993; 88: 315-336.
Revisin crtica de la literatura existente sobre intervenciones breves en sujetos con consumo perjudicial de alcohol, tanto a
nivel de atencin primaria como en dispositivos terapeticos especializados, que enfatiza su utilidad en estos pacientes.
- Brewer C, Hardt F, Petersen EN (eds). Antabuse. Acta Psychiatr Scand 1992 (suppl), 369 (86).
Monografa sobre el frmaco interdictor ms usado en Espaa, abordando aspectos de especial inters como su uso a largo
plazo, sus reacciones adversas menos conocidas, las dosis y las vas de administracin ms adecuadas, su metabolismo, etc.
- Caballero L. Tratamientos psicofarmacolgicos en la adiccin a cocana. Psiquiatra Pblica. 1991. Vol.3(1):9-18.
Partiendo de una descripcin del sndrome de abstinecia a la cocana, se revisan los tratamientos que se han empleado, las
razones que llevaron a su utilizacin y el resultado de los mismos.
- Cadalfalon J & Casas M. El paciente heroinmano en el Hospital General. Barcelona, Ed. Plan Nacional sobre Drogas.
CITRAN y Generalitat de Catalunya, 1993.
Ofrece una panormica general, que sin ser exhaustiva, permite una comprensin y manejo del paciente heroinmano tanto en
el hospital como en el ambulatorio.
- Casas M. Trastornos psquicos en las Toxicomanas. Barcelona, Ediciones en Neurociencias, 1992.
Un libro en el que se abarcan las drogodependencias, los trastornos psiquitricos asociados a ellas y sus implicaciones tanto en
la etiopatogenia como en el tratamiento.
- Edwards G.: Tratamiento de alcohlicos. Gua para el ayudante profesional (2 ed). Mxico, Trillas, 1992.
Libro bsico, humano y ameno, de las habilidades imprescindibles para la comprensin de los problemas relacionados con el
alcohol y su abordaje teraputico.
- Edwards G, Gross MM. Alcohol dependence: provisional description of a clinical syndrome. Br Med J, 1976; 1: 1058-1061.
Como todos los textos de Edwards, jalonado por mltiples ejemplos clnicos, este artculo expone los conceptos bsicos en el
concepto de la dependencia alcohlica.
- Glass IB. The international handbook of addiction behavior. London, Routledge, 1991.
Manual breve que rene a los ms afamados autores en alcohol y toxicomanas, principalmente britnicos, y expone los
conocimientos ms recientes y esenciales sobre consumo de sustancias psicoactivas.
- Group for the Advancement of Psychiatry, Committee on Alcoholism and the Addictions. Substance abuse disorders: a
psychiatric priority. Am J Psychiatry, 1991; 148 (10): 1291-1300.
Revisin de aspectos etiolgicos, clnicos y teraputicos sobre el consumo de alcohol y otras drogas, sencilla y prctica.
- Kosten TR. Neurobiology of abuse drug opioids and stimulants. J Nerv Ment Dis. 1990, 178:217-227.
Se revisa la farmacologa de los opiceos y de los estimulantes del SNC. As se conocern los sistemas implicados, los
neurotransmisores, los receptores y los mecanismos de accin de los que dependen la dependencia, la tolerancia y la
abstinencia.
- Marlatt GA & George WH. Relapse prevention: introduction and overview of the model. Br J Addict 1984; 79: 261-273.
Exposicin breve de las teoras conductuales de Marlatt sobre prevencin de recadas en pacientes con problemas por diversas
drogas.
- Phillips GT, Gossop M, Bradley B. The influence of psychological factors on the opiate withdrawal syndrome. Br J
Psychiatry. 1986, 146:235-238.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (24 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
Se estudian los factores psicolgicos que pudieran influir en el sndrome de abstinencia en pacientes ingresados en una unidad
de toxicomanas. Permite saber lo que significa el "mono" para los pacientes ya que los sntomas de abstinencia no dependen
principalmente de la dosis consumida.
- Rubio G, Pascual J, Lpez-Trabada, Andreu P. Revisin de la utilizacin de los alfa-dos agonistas en el sndrome de
abstinencia a opiceos. Psiquis. 1992, 13(4):143-156.
Como su propio ttulo indica es una muy buena revisin de los distintos programas de desintoxicacin que emplean alfa-dos
agonistas.
- Santo-Domingo J. Treatment and assistance for the disease alcoholism. In: Seva A. The European Handbook of Psychiatry
and Mental Health, Zaragoza, Anthopos, 1991, pp 1125-1134.
En este captulo se ofrece, desde una postura eclctica, una visin global y actualizada de los problemas por el consumo de
alcohol, en la que se abordan aspectos etiolgicos, clnicos, de diagnstico y tratamiento.
- Sinclair JD. The feasibility of effective psychopharmacological treatments for alcoholism. Br J Addict 1987; 82: 1213-1223.
Se revisan aqu de un modo crtico pero compilador, los conocimientos sobre psicofarmacologa de los problemas por alcohol,
tanto lo ms utilizado como lo ms anecdtico.
- Strang J, Johns A, Caan W. Cocaine in the UK-1991. Br J Psychiatry. 1993, 162:1-13.
Es una revisin exhaustiva de todos los aspectos relacionados con la cocana.
- Thomas H. Psychiatric symptons in cannabis users. Br J Psychiatry. 1993, 163:141-149.
Revisin, realizada por un residente, de los sntomas que aparecen con el uso, tanto agudo como crnico, del cannabis. Lo
nico que le falta es hablar del tratamiento.
- Tonnesen P, Norregaard J, Urbain S, Simonsen K. Recycling with nicotine patches in smoking cessation. Adicction. 1993,
88:533-539.
En este momento en que los fumadores sufren un claro acoso, llegando casi al rechazo social, no est de ms conocer uno de
los mtodos ms eficaces para dejar de fumar.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n2.htm (25 of 25) [02/09/2002 07:44:27 p.m.]
8
3. ESQUIZOFRENIA,ESTADOS ESQUIZOTIPICOS Y TRASTORNOS DELIRANTES
Autores: J.Plumed Domingo,F.Prez Prieto, P. Llorens Rodrguez y G. Selva Vera
Coordinador: F. Iglesias, Valencia
INTRODUCCION HISTORICA
Si bien el trmino esquizofrenia es relativamente nuevo, los enfermos que actualmente catalogamos como tales no pasaron
desapercibidos a los clnicos en el pasado. stos ya observaron como entre todos los que poblaban los asilos en el siglo XIX exista
un cierto aire de familia, siendo por entonces una idea extendida que la psicosis era una entidad unitaria.
Ya Morel en Francia, en 1852, intent separar y hacer una clasificacin de los distintos transtornos mentales en base a la etiologa,
clnica y pronstico. Design a algunos de estos pacientes como dementes precoces, "afectos de estupidez desde su ms temprana
edad", cuyos sntomas se iniciaron en la adolescencia y llevaban a un progresivo deterioro intelectual. Ms tarde, Kahlbaum, se
interes por los transtornos de tipo psicomotor que acompaaban a muchos de estos enfermos (catalepsia, hipequinesia,
flexibilidad crea...), describiendo el sndrome catatnico; y Heckel design a esta enfermedad como una hebefrenia, es decir como
un estado demencial en gente joven.
En 1899, Kraepelin, apoyndose en el mtodo experimental, y tomando como principio el curso de la enfermedad, describi las
tres formas bsicas de las psicosis funcionales (demencia precoz, paranoia y psicosis manaco-depresiva). En su Tratado de las
enfermedades mentales, reuni los patrones hebefrnicos y catatnico de la enfermedad con una forma paranoide descrita por l y
definida por la presencia de ideas delirantes ms o menos extravagantes, denominndolas en conjunto "demencia precoz". Para
Kraepelin, estas tres formas pueden darse en una mismo paciente y conduciran a un estado de defecto con prdida de la capacidad
de juicio, alteraciones en el afecto y disminucin de la energa. Segn l, este sndrome deficitario es el que distinguira a la
demencia precoz de la psicosis manaco-depresiva, en la cual tras un numero variable de episodios la curacin sera total. Ya por
entonces, llam la atencin de los clnicos que esta ltima forma (paranoide) se tratara menos de una demencia que de una
"disociacin de la vida psquica".
Esta nocin conduce al concepto de esquizofrenia, trmino propuesto por Bleuler en 1911 para designar a estos pacientes,
entendindola como una escisin de lo psquico, un proceso de dislocacin que alterara la capacidad asociativa del sujeto y que lo
conduce a una interiorizacin de la vida psquica y prdida de los contactos sociales. Afirm, y aqu se desmarcara de Kraepelin,
que la evolucin de la enfermedad es variable y aunque raramente habra una restitucin ad integrum, dio una visin ms positiva y
optimista del pronstico, admitiendo la existencia de estados residuales muy prximos a la curacin. Bleuler no entendi la
esquizofrenia como una enfermedad nica, sino como un grupo de estados que tienen como base una similar perturbacin
psicopatolgica, distinguiendo unos sntomas fundamentales y otros accesorios. Los primeros son el autismo, la ambivalencia y las
alteraciones en las asociaciones y en el afecto, y estaran presentes en cada fase de la enfermedad. Para Bleuler, la esquizofrenia
sera un sndrome en el que todo sujeto que presentara sntomas fundamentales sera un esquizofrnico. Estos sntomas podran,
por lo dems, ser discretos, y en ocasiones difciles de observar. En cuanto a los sntomas accesorios, aunque ms llamativos no
seran tan importantes a la hora del diagnstico.
Kurt Schneider, por oposicin a Bleuler, describi una serie de sntomas en base a una finalidad prctica, no teniendo tanto en
cuenta las alteraciones psicopatolgicas subyacentes. Describi un conjunto de sntomas que deberan ser considerados como de
primer rango, y que, aunque no especficos, seran de gran valor para el diagnstico.
Otra importante aportacin la dio Kretschmer quien, apartndose del concepto de endogeneidad, afirm que habra un continuum
entre el enfermo sano y el esquizofrnico (esquizotmico-esquizoide-esquizofrnico). Afirmaba que esta enfermedad sera ms
comn entre las personas con un fenotipo astnico-atltico, en comparacin con los individuos pcnicos, en los que sera mas
frecuente la psicosis manaco-depresiva.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (1 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
Al principio de los aos sesenta, mientras en Europa se adoptaba un modelo, sntesis de las ideas de Kraepelin y Bleuler pero con
marcados matices en cada pas, en Estados Unidos, la influencia del psicoanlisis y el mantenimiento de la nocin de reaccin de
Mayer, provoc grandes diferencias en lo referente a los ndices de diagnstico entre ambos continentes. Los psiquiatras
norteamericanos daban una gran importancia a los mecanismos psicolgicos que se encontraran en la base de la esquizofrenia,
perdiendo el inters por fijar unos lmites precisos a la enfermedad. Gracias a estudios comparativos internacionales, la psiquiatra
americana se dio cuenta de que sus diagnsticos eran demasiado amplios e imprecisos, en relacin a Europa. As, en el estudio
piloto de la O.M.S. en 1975 en el que se compararon la incidencia de la enfermedad entre nueve pases, se puso de manifiesto esta
mayor amplitud de los criterios en Estados Unidos y la URSS; en los dems pases se utilizaban criterios similares.
Progresivamente, el inters por la fiabilidad diagnstica llev a la creacin de entrevistas semiestructuradas, buscando un mayor
acuerdo entre los clnicos e investigadores, prefirindose en los aos setenta los sntomas de Kurt Schneider, ms prcticos y
precisos que los bleulerianos.
Estas diferencias a la hora del diagnstico hacan imposible las comunicaciones a nivel internacional. Surge entonces el DSM-III
como frmula de compromiso, describiendo una serie de criterios diagnsticos que estrecharan los por entonces difusos lmites de
la esquizofrenia. Los criterios propuestos son principalmente la presencia de alucinaciones, delirios y manifestaciones catatnicas.
Se acuerda fijar en seis meses la duracin mnima para el diagnstico de la enfermedad, apoyando la visin de Kraepelin acerca de
la importancia del curso. Recoge sntomas bleulerianos como son los transtornos en las asociaciones y la afectividad, aunque no se
considera obligatoria su presencia para el diagnstico, y se apoya ms en las ideas de Schneider y Kraepelin a la hora de fijar los
criterios, dando una definicin, quiz demasiado restringida, que podra excluir los casos subclnicos, sobre todo dentro de las
familias con un peso gentico alto.
Se define la paranoia como entidad independiente y se crea la categora de esquizoafectivos aplicada a los sujetos que comparten
sntomas de la esquizofrenia y de un transtorno del humor.
Todas estas clasificaciones (DSM y CIE) han ido perfilndose en los ltimos aos gracias a los avances en campos como la
psicofarmacologa, cuya eficacia para controlar los sntomas de la enfermedad apoy en su da el concepto de endogeneidad en la
esquizofrenia, la gentica, bioqumica y anatoma patolgica, llevando en las dos ltimas clasificaciones (CIE-10 y DSM-IV) a dar
un punto de vista ms completo de la esquizofrenia, en el que el componente gentico determinara una vulnerabilidad sobre la que
actuaran factores pre y perinatales, junto a la educacin y otros factores de ndole ambiental.
EPIDEMIOLOGIA
A lo largo de este siglo, la esquizofrenia ha sido uno de los mayores retos para los epidemilogos. La dificultad que siempre ha
presentado esta enfermedad a la hora de establecer criterios ampliamente reconocidos, las discrepancias existentes en cuanto a
diagnstico entre distintos pases y la amplia variedad de sntomas han entorpecido la labor de los investigadores durante mucho
tiempo. Todo ello solo parece haberse soslayado con el advenimiento de nuevas clasificaciones diagnsticas como el DSM y el
CIE.
INCIDENCIA Y PREVALENCIA
Muchos han sido los estudios encaminados a valorar la incidencia de la esquizofrenia en todo el mundo. Parece claro que esta
entidad se encuentra en todos los mbitos geogrficos y en todas las razas y culturas.
El riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida se estima en el 0.7-0.9% de la poblacin en los pases europeos y la
prevalencia puntual entre el 2.5-5.3 por 1000. Tasas excepcionalmente altas se han descrito en algunas reas como el norte de
Suecia, en la Pennsula de Istria (Croacia), en el oeste de Irlanda, y tambin en otras culturas, como entre los Tamiles del sur de la
India.
Bajas prevalencias de la enfermedad (1.1 por mil) se han encontrado entre los Hutteritas (secta baptista de los Estados Unidos).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (2 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
Estudios realizados en Espaa, como el de Vzquez-Barquero en Cantabria, (1995) sealan una incidencia (nmero de casos
nuevos aparecidos en un ao) de 0.8 por diez mil para la poblacin general y de 1.9 por diez mil entre la poblacin con edad de
riesgo, no encontrando diferencias entre los sexos.
A la hora de valorar las discrepancias en las tasas entre distintos pases habr que tomar en cuenta diversos factores como el de las
migraciones, el aislamiento o el nivel de tolerabilidad que cada sociedad ofrece a los enfermos mentales.
EDAD Y SEXO
Tradicionalmente las tasas de prevalencia de la enfermedad entre hombres y mujeres se han considerado similares. Sin embargo,
diferencias importantes en cuanto a la edad de aparicin, gravedad de los sntomas, alteraciones cerebrales y funcionamiento social
son conocidas largo tiempo atrs.
El hecho de que el hombre se vea afectado ms gravemente por los sntomas nos puede hacer pensar que el uso de criterios
diagnsticos ms restrictivos excluira a un porcentaje importante de mujeres, desviando la balanza a favor de aquellos en lo
referente a las tasas de incidencia de la enfermedad.
La edad de presentacin en los hombres es ms temprana (18-25 aos), en comparacin con las mujeres (23-35) y esto es as tanto
si consideramos como aparicin de la enfermedad el descubrimiento de los primeros sntomas como el hecho de la primera
hospitalizacin. Es importante esta distincin dado que, por lo general, la mayor levedad de los sntomas en la mujer podra
hacerlos tolerables en algunas sociedades.
Estas diferencias en cuanto a la edad de aparicin tienen implicaciones etiolgicas. As, autores como Murray (1992) sugieren que
la esquizofrenia de inicio temprano sera causada por un transtorno del neurodesarrollo prenatal propiciado por un factor gentico,
distinguindola de la esquizofrenia de aparicin tarda. McGlashan y Fenton (1991) concluyen que la esquizofrenia de inicio
temprano y no paranoide estara asociada a un mayor riesgo familiar.
Recientes estudios pregonan la existencia de una elevacin del umbral para la aparicin de la enfermedad en las mujeres, lo que
puede explicar el menor riesgo de aparicin de la esquizofrenia en stas encontrado por algunos autores, y tambin el mayor riesgo
vital de padecer la enfermedad en los familiares de las mujeres esquizofrnicas en comparacin con los hombres (Sham, 1994). Del
mismo modo, la edad media de aparicin de la enfermedad en mujeres sin historia familiar sera ms tarda que aquellas que si la
tuvieran (Kiurachi, 1989).
Por todo lo anterior se ha sugerido por diversos autores la existencia de un subtipo de esquizofrenia, de aparicin tarda, que
diferira sensiblemente de la de inicio precoz por la existencia de ms sntomas afectivos, la rareza de los sntomas negativos, y por
una mayor relevancia de la sintomatologa alucinatoria. As, la esquizofrenia de aparicin tarda sera ms frecuente en mujeres y
habra una relacin inversa entre la edad de comienzo y la presencia de historia familiar. Se ha sugerido que la deprivacin
estrognica tendra un papel en la aparicin de sntomas de esquizofrenia en mujeres postmenopusicas. Segn Gorwood (1995) el
sexo no influira en la edad de aparicin en pacientes con historia familiar de esquizofrenia.
ESTADO CIVIL Y NATALIDAD
Est claramente establecido que la esquizofrenia se presenta ms frecuentemente entre individuos solteros que entre los casados,
siendo el riesgo relativo de 3 a 5 veces mayor. Esta caracterstica es ms acentuada en los varones, lo que podra explicarse por una
aparicin ms tarda de la enfermedad en la mujer y porque stas contraen matrimonio a una edad menor, previa a la aparicin de
los primeros sntomas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (3 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
La tasa en los viudos se acerca a la de los casados, lo que viene a corroborar que los pacientes esquizofrnicos tienen ms
dificultades a la hora de casarse que el resto de la poblacin. La personalidad premrbida, sntomas como el aplanamiento afectivo
y avolicin, dificultaran el establecimiento de relaciones personales previas al matrimonio. En varones la mayor gravedad de estos
sntomas y la ms temprana aparicin acentuaran el problema.
FERTILIDAD
Estudios realizados en los aos 30 mostraron una baja tasa de fertilidad entre los pacientes esquizofrnicos, tasa que fue doblada
entre 1935 y 1955, y que en los ltimos aos se ha ido acercando a la de la poblacin general. Entre las razones para esta
recuperacin se citan la aparicin de frmacos psicoactivos y la desinstitucionalizacin, que han actuado mejorado la socializacin
de estos pacientes.
Uno de los interrogantes que se plantean es porqu la baja tasa de natalidad entre los esquizofrnicos no ha llevado a una clara
disminucin de la incidencia de la enfermedad (aunque algunos estudios refieren un ligero retroceso), lo cual sera un dato en
contra de la importancia del papel de la gentica. En un reciente estudio en Irlanda, Lane y Byrne (1995) encontraron una baja tasa
de natalidad en los pacientes esquizofrnicos, sobre todo en varones, derivado de una mayor dificultad a la hora de contraer
matrimonio. Sin embargo, curiosamente, aquellos que se casaban tenan una tasa de natalidad mayor que las mujeres
esquizofrnicas casadas, lo que podra explicarse por un mayor riesgo fetal y prematuridad en los hijos de estas. Sera el grupo de
varones que acceden al matrimonio que mantendra una tasa estable de incidencia de la enfermedad. Retsner (1992) propone que a
mayor presencia de factores genticos en la esquizofrenia del paciente, menor ser la tasa de fertilidad y esto sera aplicable sobre
todo a las mujeres.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Existen claras evidencias de que la esquizofrenia es una enfermedad universal, presente en todas las culturas, y ello a pesar de que
las tasas de prevalencia son difciles de estimar en muchos lugares dada la ausencia de estudios al respecto, o bien, por la
discrepancia en lo referente a los criterios diagnsticos.
En investigaciones realizadas en pases de cultura occidental, parece encontrarse una mayor prevalencia de la enfermedad en reas
urbanas en comparacin con las zonas rurales, con alguna excepcin como zonas rurales del oeste de Irlanda donde se encuentra la
tasa ms alta registrada hasta el momento: 17.4 por mil de riesgo, y ciertas reas aisladas de Noruega e Islandia. Estos enclaves
rurales tendran en comn una alta proporcin de varones solteros y trabajadores del campo (Keatinge 1987).
Las tasas de prevalencia de la enfermedad en cada rea geogrfica vendrn condicionadas por factores como la inmigracin,
enfermedades infecciosas, tasas de fertilidad y mortalidad, cultura y otros condicionantes sociales, (Eaton 1986).
La aparicin de la esquizofrenia como gran enfermedad en el siglo XIX parece ser debida a las migraciones; stas dieron como
resultado acmulos de poblacin hasta entonces desconocidos en reas urbanas, saliendo a relucir los casos de enfermedad mental
hasta entonces desperdigados en el mundo rural. Ms recientemente, el efecto de la migracin puede ser el causante del desigual
reparto de los casos de esquizofrenia dentro de las ciudades del mundo occidental. Diversos estudios han sealado la existencia de
tasas de prevalencia ms altas en las zonas centrales de las urbes (por lo general zonas ms deprimidas) que en otras reas
residenciales ms perifricas. Esto podra ser explicado por dos hiptesis que podran actuar independientemente, las dos a la vez y
en mayor o menor medida en cada ciudad.
La hiptesis del desplazamiento social ("social drift") postula que los enfermos mentales, (no slo esquizofrnicos, sino tambin
toxicmanos, alcohlicos y transtornos de personalidad marcados) tenderan a emigrar a las zonas centrales de la ciudad, lugares
donde existen menores exigencias sociales, alojamientos pequeos y baratos y posibilidades de empleo temporal con sueldos bajos.
Esta deriva a zonas ambientalmente menos favorecidas sera ms marcada en varones y respondera a una incapacidad de estos
enfermos para vivir en zonas residenciales mejor acondicionadas. De esta forma, el vivir en reas desfavorecidas no sera un factor
etiolgico per se, sino que estara asociado al proceso de la enfermedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (4 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
La hiptesis alternativa es la del "residuo social", en la que se afirma que las personas mentalmente sanas tienden a emigrar a zonas
con ambientes ms favorecidos. A este flujo migratorio no se sumaran los enfermos mentales, concentrndose en las reas
centrales.
Por otro lado, una tercera hiptesis promulga que factores ambientales o causan, o han de estar presentes en una persona
predispuesta para que la enfermedad se desarrolle. As, ciertas reas urbanas poseeran una serie de caractersticas como la falta de
comunicacin simblica, gran nivel de desorganizacin, excesiva movilidad, conflictos tnicos, falta de consenso y aislamiento,
que resultaran en una ruptura de comunicacin (Dunham, 1965) y a la postre una mayor probabilidad de aparicin de la
esquizofrenia en los individuos expuestos.
PERIODO ESTACIONAL
Los pacientes esquizofrnicos nacen desproporcionadamente ms en los meses de invierno, como han venido demostrando
diversos estudios realizados en pases del hemisferio norte. Se ha sugerido que esta desequilibrio vendra determinado por diversos
factores de tipo medioambiental que actuaran sobre el nio en crecimiento en las etapas pre y perinatales de forma que
aumentaran el riesgo de aparicin de la esquizofrenia aos ms tarde. Diversas explicaciones han sido descritas para explicar este
fenmeno: agentes infecciosos, variaciones de temperatura en el periodo de concepcin, toxinas, etc. y la interaccin de ellos con
factores genticos. Una de las causas ms comnmente implicadas en este aumento son los virus, y entre ellos el virus influenza
tipo A2. Un reciente estudio en Japn (Kunugi 1995) sobre la epidemia de gripe de 1957 mostr que un nmero significativamente
mayor de mujeres que ms tarde desarrollaran la enfermedad nacieron cinco meses tras el pico de la epidemia; este aumento no
fue significativo en varones. Similares resultados fueron hallados en estudios sobre la misma pandemia en Finlandia (Mednick,
1988), Inglaterra (Shamp, 1992) y Dinamarca (Adams, 1993) en individuos expuestos en el tercer trimestre de embarazo. As,
aunque las investigaciones apuntan al virus influenza como principal responsable, no podemos descartar la participacin de otro
agentes que muestren solapamiento con la gripe, como por ejemplo, Mycoplasma pneumonie.
En lo referente a la distribucin, O'Callaghan (1995) encuentra un exceso de pacientes esquizofrnicos nacidos en invierno (meses
de enero a marzo) en las reas urbanas, siendo este fenmeno ms apreciable en las mujeres. Esto concuerda con el hecho de que el
contagio de enfermedades epidmicas es ms fcil en las ciudades, y adems, apoya la hiptesis de que la tendencia a la
urbanizacin de las sociedades ha sido un factor que ha contribuido a la estacionalidad de la esquizofrenia.
De estos estudios, se deduce que las nias son ms sensibles a la infeccin materna por influenza y a las carencias dietticas de la
madre.
El fenmeno de la estacionalidad no se apreci de igual forma en reas rurales donde, por contra, se observ un exceso de
nacimientos de futuros pacientes esquizofrnicos en los meses de primavera.
CLASE SOCIAL
Desde los estudios de Faris y Dunham en Chicago (1939), los epidemilogos han descrito una mayor prevalencia de la
esquizofrenia en las reas socioeconmicas menos favorecidas, y este ndice decrecera segn ascendemos en la escala social. La
teora de la causalidad promulga que el vivir en una clase social deprimida, con pocos recursos, con falta de medios de educacin y
servicios de salud, sera un factor involucrado en la causalidad de la enfermedad. Se ha sugerido tambin que la relacin padre-hijo
en las clases sociales bajas podra ser tambin un factor a tener en cuenta.
En contra de esta hiptesis, y a favor de la teora de la seleccin social, Goldberg y Morrison, 1963 no encontraron diferencias
entre los parientes de los esquizofrnicos en lo referente al estatus social, siendo similares entre si y en relacin con la poblacin
general. Sera el paciente esquizofrnico el que, en un momento determinado no sera capaz de ascender en la escala social de
forma similar a sus parientes. Este retraso no es, por otra parte, observable en la edad escolar temprana, antes de la aparicin de los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (5 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
sntomas de la enfermedad. Los rendimientos escolares previos son similares a los de los dems nios, siendo en la adolescencia
cuando comienza el descenso. En este punto parece haber evidencias de que existe una seleccin social por la que el paciente, ya
diagnosticado, sufrira un descenso progresivo en la escala social, no alcanzando el nivel ocupacional que sera esperable en el
momento previo a la aparicin de los sntomas. Todo lo anterior apoya la hiptesis de que el bajo estatus social es una
consecuencia ms que una causa de la enfermedad.
MIGRACION
Diferentes estudios han evidenciado una alta tasa de esquizofrenia entre la poblacin emigrante, sobre todo en la procedente de
pases del tercer mundo. Los partidarios de la causalidad social distinguen entre sociedades ms o menos esquizofrengenas y
apuntan a la sociedad occidental como prototipo de sta. La excesiva competencia, el anonimato, la impersonalidad y los cambios
de valores se han descrito como aspectos inherentes a ella y que podran estar en la base de este transtorno. La mayora de los
autores no valoran, sin embargo, como significativas las diferencias en cuanto a prevalencia de la enfermedad encontradas en
distintas culturas y continentes.
Tasas elevadas encontradas, por ejemplo, en emigrantes jamaicanos en Nueva York, en comparacin con el resto de la poblacin,
podran ser debidas al sesgo derivado a una predominancia de varones solteros, jvenes y de nivel socioeconmico bajo. Por otra
parte las tasas encontradas en Jamaica no difieren de las de otras partes del mundo.
ETIOLOGIA
Muchas son las teoras acerca del origen de la esquizofrenia que a lo largo de los aos han intentado explicar el porqu de su
aparicin. Factores biolgicos, genticos, ambientales y psicosociales han sido ampliamente sealados como causantes o
precipitantes. No obstante, ninguna de ellas ha obtenido hasta la actualidad una aceptacin plena, quizs porque lo que llamamos
esquizofrenia englobe diferentes entidades poco individualizadas.
FACTORES BIOLOGICOS
Hiptesis de los neurotransmisores
Teora dopaminrgica
Una de las hiptesis ms antiguas referentes a la etiologa de la esquizofrenia es la que seala a la hiperfuncin dopaminrgica
cerebral como responsable de la sintomatologa de la enfermedad. Muchas observaciones y crticas se han vertido a esta teora que,
no obstante, sigue siendo una de las explicaciones ms aceptadas. La hiptesis dopaminrgica asume que una alteracin de la
funcin de este sistema, particularmente en las vas mesolmbicas y mesocorticales estara conectada con la esquizofrenia. Entre las
crticas encontraramos la poca eficacia que los antagonistas dopaminrgicos muestran sobre los sntomas negativos. Adems, la
administracin de estos frmacos sera esperable que ejercieran un efecto inmediato sobre los sntomas, tardando en realidad das
en apreciarse.
A favor de esta hiptesis encontramos el hecho de que los neurolpticos clnicamente efectivos ocupan los receptores D2 en el
cerebro en una proporcin sustancial (70-80%) (Sedvall, 1990). Del mismo modo, la administracin de sustancias que aumentan la
actividad dopaminrgica (anfetaminas) pueden desencadenar un cuadro similar al de la esquizofrenia paranoide.
Recientes estudios con tomografa de emisin de positrones han mostrado un numero de receptores D2 en el estriado de pacientes
esquizofrnicos de 2 a 3 veces superior que en sujetos sanos, si bien otros slo han evidenciado este hecho en un subgrupo de
pacientes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (6 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
En los ltimos aos han sido descubiertos nuevos receptores dopaminrgicos: D3, D4 (al que tendra una fuerte afinidad la
clozapina), D5 (relacionado con el receptor D1). El papel de estos receptores en el origen de los sntomas negativos esta siendo
estudiado en la actualidad.
Aunque si bien los neurolpticos atpicos de reciente aparicin parecen tener cierto efecto en la correccin de la sintomatologa
deficitaria, la pobre respuesta de estos sntomas a los antagonistas dopaminrgicos pone serias dudas a la teora de que un exceso
de actividad dopaminrgica cerebral general est en la base de la enfermedad. El simple hecho de que un estado de
hiperdopaminergia pueda explicar por si solo los sntomas de la esquizofrenia es tambin cuestionado por la observacin de que
ciertos neurolpticos como la clozapina, con afinidad por los receptores D2 relativamente baja (diez veces menor que la
clorpromazina), son tanto o ms efectivos en el control de los sntomas que los neurolpticos clsicos. Tampoco se ha llegado a la
evidencia de que en la esquizofrenia se encuentren constantemente elevados los niveles de cido homovalnico, HVA (metabolito
de la dopamina ) en el lquido cefalorraqudeo, (muchos pacientes tienen niveles normales), y claramente se conoce que ese
aumento se correlaciona de forma inversa con el grado de atrofia cortical y dilatacin ventricular.
Ultimamente, nuevos hallazgos han apoyado la validez de la teora dopaminrgica aunque con matices importantes. Por una parte,
parece existir una relacin entre los sntomas deficitarios y la hipofuncin dopaminrgica cortical. Por otra, existira una relacin
entre esta hipofuncin cortical y la hiperfuncin dopaminrgica subcortical; y en tercer lugar, la relacin que parece existir entre
las concentraciones de HVA en plasma, los sntomas esquizofrnicos y la respuesta al tratamiento neurolptico.
Estudios sugieren que los neurolpticos actuaran disminuyendo la actividad dopaminrgica en las neuronas mesolmbicas
(subcorticales). Adems, estudios postmortem han demostrado una concentracin de HVA y dopamina, y una densidad de
receptores D2, mayor de lo normal en regiones subcorticales.
Papel de la hipodopaminergia en el cortex frontal
La disfuncin a nivel del lbulo frontal en pacientes esquizofrnicos es un hecho demostrable por la medida del flujo sanguneo
cerebral y el uso de pruebas como el Wisconsin Card Shorting Test. Apoyando lo anterior est la observacin efectuada en
individuos que sufrieron traumatismos en la regin frontal y que a posteriori desarrollaron sntomas similares a los negativos de la
esquizofrenia, como por ejemplo el aplanamiento afectivo en lesiones en las regiones anteriomedial y rbitofrontal del cortex
frontal.
El hecho de una hipofuncin dopaminrgica a nivel frontal se apoya en hallazgos sobre la concentracin del HVA en el lquido
cefaloraqudeo, que parece estar disminuido en ciertos pacientes esquizofrnicos, especialmente en aquellos que muestran
resistencia al tratamiento neurolptico. Hay que tener en cuenta que los niveles de estos metabolitos en plasma y LCR se
correlacionan con los niveles en las regiones mesocorticales, donde el "turn over" de dopamina es mayor que en las vas
mesolmbicas (subcorticales).
Weinberger (1991) refiere un menor incremento de flujo sanguneo durante la realizacin de tareas relacionadas con la regin
prefrontal en pacientes esquizofrnicos. Si bien este efecto sera corregido con la administracin de anfetaminas. Davidson (1988)
refiere asimismo niveles de HVA plasmticos menores en pacientes esquizofrnicos institucionalizados de forma crnica, cuando
se les compara con un grupo control.
Resumiendo, todo ello apunta a que la anormalmente baja actividad prefrontal observada en esquizofrnicos puede estar
relacionada con el complejo sntomas deficitarios/negativos, y se asociara con una insuficiente actividad a nivel de las neuronas
dopaminrgicas mesocorticales (Davis, 1991).
Otros neurotransmisores implicados
Serotonina
Su papel en la esquizofrenia fue propuesto por primera vez en los aos cincuenta en base a los efectos alucingenos del LSD,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (7 of 48) [02/09/2002 07:46:59 p.m.]
descubrindose ms tarde el efecto estimulador de esta sustancia sobre el sistema serotoninrgico
En los ltimos aos el desarrollo de nuevos antipsicticos como la risperidona, clozapina y ritanserina, que se han mostrado
eficaces en la disminucin de los sntomas positivos, y tambin en algunos casos en los sntomas deficitarios, y que ejercen parte
de su accin por el bloqueo de los receptores 5-HT2, han puesto de actualidad el papel que este neurotransmisor puede jugar en la
produccin de los sntomas de la esquizofrenia.
Acido glutmico
Se ha propuesto que podra actuar en la patofisiologa de la esquizofrenia en base a hallazgos postmortem (Harrison et al, 1992).
Estudios han encontrado que una proporcin de estos pacientes sufren de una relativa disfuncin del sistema del glutamato en
ciertas regiones lmbicas, particularmente en el hipocampo.
GABA
Ha sido implicado por medio de una reduccin de su actividad a nivel de las neuronas del hipocampo, lo que podra llevar a un
exceso de actividad dopaminrgica.
Cambios estructurales a nivel cerebral
Mtodos
Mltiples estudios han sido realizados con el fin de obtener hallazgos neuromorfolgicos en el cerebro de los esquizofrnicos. Fue
a final de los aos 70 cuando por medio la tomografa axial computerizada se descubri un agrandamiento del tercer ventrculo y
ventrculo lateral, as como cierto grado de reduccin del volumen cortical en algunos esquizofrnicos. Con el advenimiento de la
resonancia nuclear magntica se consigui una mayor resolucin de las imgenes obtenidas, corroborando los datos existentes
hasta entonces. En estudios en gemelos no concordantes para la esquizofrenia se observ que los hermanos afectos tenan mayor
dilatacin ventricular que los no enfermos aunque, si bien es verdad, el volumen en la mayora de ellos estaba dentro de los niveles
normales.
La tomografa de emisin de positrones permiti medir la utilizacin de glucosa a travs de la medicin del flujo sanguneo
cerebral regional. Con esta tcnica se estudi igualmente la cantidad de receptores D2 presentes en las estructuras anatmicas
estudiadas.
Otras tcnicas menos empleadas como la resonancia magntica espectroscpica permite medir la concentracin de molculas
especficas en el cerebro (ATP), de utilidad tambin en el estudio de la esquizofrenia.
Anomalas estructurales
Ventrculos cerebrales dilatados. Esta lesin, encontrada desde las primeras observaciones en algunos pacientes, parece guardar
relacin con la inoperancia del los neurolpticos. Este fenmeno no esta relacionado con la duracin o con el tratamiento de la
enfermedad, aunque estudios parecen indicar que los pacientes que presentan ventriculomegalia son ms proclives a la aparicin de
disquinesias tardas que en los que no lo poseen. La dilatacin ventricular no es un proceso progresivo, sino que est presente
desde el inicio de las enfermedad.
Ensanchamiento de los surcos y cisuras.
Disminucin del volumen cerebral. Observaciones efectuadas con R.N.M. muestran una hipoplasia de afectacin general, aunque
predominantemente frontal. Del mismo modo, estudios realizados con P.E.T. han mostrado una disminucin de la actividad a este
mismo nivel. Hallazgos postmrtem en esquizofrnicos sealan disminuciones del 5% del peso del cerebro en comparacin con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (8 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
controles de individuos sanos.
Sistema lmbico. Parece existir, segn estudios postmortem una reduccin del tamao de las estructuras a este nivel (hipocampo,
amgdala...).
Anomalas neuroanatmicas congnitas. En pacientes esquizofrnicos se ha demostrado la presencia en exceso de lesiones
derivadas de una alteracin del desarrollo neurolgico, como agenesia del cuerpo calloso, estenosis del acueducto, etc.
Anomalas histoestructurales
Apoyando esta misma hiptesis, en los ltimos aos se ha demostrado la presencia de anomalas en los procesos de proliferacin,
migracin y diferenciacin neuronal. Estas, aunque bajo control gentico, en parte podran estar moduladas por el ambiente.
Estas alteraciones estructurales han sido observadas postmortem en reas del hipocampo, tlamo, circunvolucin dentada, ncleo
acumbens...
Otro interesante hallazgo es la ausencia de gliosis, es decir, de tejido cicatricial del cerebro, como respuesta a la prdida neuronal.
Esta prdida es solo observable en condiciones normales en el cerebro fetal inmaduro, lo que probablemente indica que la lesin
cerebral en la esquizofrenia se produce en este periodo, cuando el S.N.C se esta desarrollando.
Por ltimo, otro de los descubrimientos que han llamado la atencin de investigadores es el mayor nmero de anomalas fsicas y
anormalidades en los dermatoglifos, derivadas posiblemente de una alteracin del desarrollo ectodrmico.
Cambios funcionales
Paralelamente a las alteraciones estructurales se han descrito anomalas funcionales en una proporcin de pacientes
esquizofrnicos, sobre todo a nivel de regiones temporales y frontales. Estudios con E.E.G, potenciales evocados,
magnetoencefalofrafa, PET, SPECT, y RNM han sido variados, si bien, los resultados no han pasado de ser modestos hasta el
momento. El dato ms consistente es la relativa baja metabolizacin de la glucosa en regiones temporales en estado de reposo,
especialmente en esquizofrnicos crnicos, aunque los resultados son controvertidos.
Se han descrito, adems, cambios funcionales en el lbulo temporal, especialmente en pacientes que sufren alucinaciones crnicas.
Tcnicas de magnetooencefalografa han mostrado que las alucinaciones auditivas transitorias causan una activacin del cortex
auditivo similar a los estmulos acsticos.
En los pacientes esquizofrnicos se ha demostrado que la onda P300 (onda de potencial evocado positivo que aparece 300
milisegundos despus de que el estmulo sensorial es detectado) es ms pequea que en grupos control. Tambin se han descrito
anormalidades en el P300 en nios con riesgo de padecer esquizofrenia por una conocida afectacin de los padres. Para explicar
este fenmeno se especula con que el paciente esquizofrnico compensa su inusualmente alta sensibilidad a los estmulos
sensitivos filtrando el proceso de informacin en las regiones corticales.
Hay evidencia consistente de que los movimientos oculares (gobernados por el lbulo frontal) estn relacionados con la
esquizofrenia. Esta disfuncin puede ser un rasgo marcador de la enfermedad y es independiente del estado clnico, del tratamiento
farmacolgico y tambin se ha observado en los parientes de primer grado de esquizofrnicos. As, alteraciones en los
movimientos oculares persecutorios lentos (SPEM) han sido identificadas en gran porcentaje de esquizofrnicos.
FACTORES DE RIESGO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (9 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
Paralelamente a los factores biolgicos, estudios en gemelos han demostrado la influencia de otros factores de ndole ambiental,
como apunta el hecho de la existencia de gemelos monocigticos discordantes para la esquizofrenia.
El factor viral
Como se indic con anterioridad, parece demostrado por investigaciones en diversos pases que los pacientes esquizofrnicos
nacen de una forma anormalmente alta durante los meses de invierno, apoyando la hiptesis de que algn factor ambiental acta en
la poca fetal desnivelando los ndices. Se ha sugerido que el virus influenza tiene un papel en la patogenia de la enfermedad,
actuando al final del primer y al principio del segundo trimestres del embarazo.
Un estudio reciente de O'Callaghan y Shamp (1994) valor la influencia de 16 enfermedades infecciosas en la aparicin de
nacimientos de futuros esquizofrnicos. Se compar el numero de pacientes esquizofrnicos nacidos en un periodo de tiempo
concreto y el nmero de muertes por cada una de estas enfermedades. Solo se encontr una asociacin estadsticamente
significativa entre la bronconeumona y nacimientos de esquizofrnicos cinco meses despus. Hay que tener en cuenta que las
epidemias de gripe se acompaan de un mayor nmero de muertes por neumona.
Esto apunta al hecho de que el virus influenza sea probablemente el nico agente infeccioso que aumentara el riesgo en la etapa
prenatal, si bien, esto podra explicarse por la enorme tasa de morbilidad de esta enfermedad comparado con la producida por otros
agentes, cuyas muestras es probable que sean insuficientes para valorar de forma precisa su papel en el riesgo de aparicin de la
enfermedad.
No obstante, el hecho de que solo el virus influenza y quizs el virus varicella zoster hayan sido implicados, prueba la hiptesis de
que su accin patognica no es causada por la fiebre ni por la medicacin, pues tambin estos factores estn presentes en las
infecciones por otros agentes.
Complicaciones obsttricas. Bajo peso al nacer
Parecen existir evidencias que apuntan a algunas dificultades obsttricas como factor de riesgo, al menos en algunos formas de
esquizofrenia (Macneil, 1988, Dykes, 1991). Pacientes con elevado riesgo gentico y con historia de importantes complicaciones
en el parto tienen ms probabilidades de presentar agrandamiento del tercer ventrculo, junto a un perfil predominante de sntomas
negativos. Se ha sugerido que en individuos con un riesgo aumentado de esquizofrenia, la anoxia y/o hemorragias secundarias a
complicaciones en el parto pueden producir un incremento en el dao al tejido periventricular. Sin embargo, no se puede olvidar
que muchas de estas complicaciones tienen su origen en la vida fetal, como seala el hecho de que un bajo peso al nacer sea
considerado por algunos estudios como factor de riesgo para la esquizofrenia. Rifkin (1994) encontr que un peso al nacer por
debajo de los 2.500 gramos es significativamente ms frecuente en pacientes esquizofrnicos que en pacientes con psicosis
afectivas y que, como ya se sugera, los pacientes esquizofrnicos poseen una media de peso al nacer, tomando en cuenta todas las
variables sociodemogrficas, por debajo de la poblacin general.
Para explicar este hecho, estudios neuropatolgicos indican que existira una alteracin en el desarrollo prenatal en al menos
algunos nios que posteriormente desarrollaron una esquizofrenia (Waddington, 1993), desconocindose la causa de esta
alteracin.
Se sabe que el peso al nacer esta determinado por influencias genticas y ambientales en el feto. Una anormalidad que afecte al
desarrollo cerebral intrauterino, podra igualmente influir en el bajo peso al nacer, por medio de una alteracin en el crecimiento
intrauterino o llevando a un parto prematuro.
Anomalas fsicas menores que se creen originadas en el feto entre el cuarto y sexto mes de gestacin, como por ejemplo una
mayor distancia entre las cejas, una nica cisura palmar transversa y una baja implantacin de las orejas, parece que son ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (10 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
frecuentes en pacientes esquizofrnicos, as como en otras entidades como la epilepsia, el retraso mental, y los problemas de
aprendizaje.
GENETICA
La esquizofrenia es la enfermedad psiquitrica ms ampliamente estudiada desde el punto de vista gentico. No cabe duda del
importante papel de la herencia en la aparicin de la enfermedad. Se puede decir que no hay mejor factor de prediccin del riesgo
que tener un familiar afecto.
El riesgo de desarrollar la enfermedad entre los familiares de un individuo enfermo es mayor cuanto ms cercano sea el parentesco.
As, el riesgo para los hijos y hermanos de un esquizofrnico (12.8 y 10.1, respectivamente) es diez veces superior al de la
poblacin general, aumentando el riesgo a mayor nmero de familiares diagnosticados de esquizofrenia.
Si ambos progenitores estn afectos el riesgo vital de padecer la enfermedad se eleva al 46%. El riesgo para un padre que tiene un
hijo esquizofrnico es menor, ya que el padre progenitor de un hijo enfermo es seleccionado entre los no afectos. Por otra parte, el
subtipo de esquizofrenia suele ser el mismo en el grupo familiar.
Estudios con gemelos
La importancia del factor gentico se pone de manifiesto al comparar las tasas de concordancia para la enfermedad en gemelos
homocigticos y heterocigticos que, de acuerdo con los estudios realizados en los ltimos aos, daran tasas del 52% para los
primeros y 15% para los segundos. Sin embargo, el hecho de la existencia de gemelos monocigticos discordantes para la
enfermedad apunta al factor ambiental como responsable en parte.
Estudios de adopcin
Los estudios de adopciones son un medio ideal para diferenciar los factores genticos de los ambientales. Uno de los problemas
con este tipo de trabajos es que no aclaran que tipo de factores ambientales estn influyendo, sino que tan solo llegan a dar una
visin general.
Tres han sido los abordajes dentro de este tipo de estudios:
Heston (1966), Rosenthal (1968) y Tienari (1994) estudiaron a nios adoptados de padres esquizofrnicos comparados con un
grupo control compuesto por nios adoptados de padres no esquizofrnicos, encontrando un exceso de individuos esquizofrnicos
en el primer grupo, as como un exceso de personalidad antisocial y transtornos neurticos.
Ketty y cols. (1975) comparan a nios adoptados que desarrollaron una esquizofrenia con un grupo de nios adoptados que no eran
esquizofrnicos. Se observ que la tasa de la enfermedad era mayor entre los familiares biolgicos de los afectados de
esquizofrenia que entre los familiares de los controles, lo que apoyara la hiptesis gentica.
Wender y cols. (1974) compararon a nios adoptados por padres esquizofrnicos con controles de nios adoptados por padres no
esquizofrnicos, no encontrndose diferencias significativas entre los grupos. Sin embargo, en este ltimo estudio las diferencias
encontradas solo se manifestaban en las familias cuyo ambiente haba sido etiquetado de problemtico, apuntando a que el impacto
de una relacin familiar defectuosa sera mayor en la presencia de un genotipo apropiado.
Aunque diversas investigaciones han demostrado la importancia de los factores genticos, parece demostrado que la esquizofrenia
no muestra un patrn mendeliano simple de herencia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (11 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
Una de las cuestiones a dilucidar es si los diferentes subtipos de esquizofrenia se transmiten de un familiar a otro. Los miembros de
la familia se han visto que son concordantes significativamente para el mismo subtipo de una forma mayor de lo que sera
esperable; sin embargo, en muchas ocasiones se encuentran solapamientos entre los distintos subtipos, sugiriendo la no existencia
de una separacin genotpica para cada uno de ellos. Por otra parte se ha observado una tendencia a que los casos ms severos,
tpicos y de comienzo temprano, como por ejemplo el patrn hebefrnico, sean los que poseen una mayor carga familiar.
FACTORES PSICOSOCIALES
Desde los estudios de Brown y Birley (1968) en los que se sugeran que los acontecimientos vitales jugaban un papel importante en
la precipitacin de brotes de esquizofrenia, muchos estudios han abordado este tema en profundidad. Los acontecimientos vitales
precederan de una forma superior a lo normal a las recadas de pacientes sin tratamiento ms de un ao y a los pacientes que
nunca haban sido tratados. No parecen ejercer influencia en los periodos siguientes la interrupcin de la medicacin ni en los
posteriores a la recuperacin tras un alta hospitalaria.
Desde 1968, varios estudios han intentado valorar el rol de los acontecimientos vitales en las recadas de la esquizofrenia. Dos de
estos sugieren que solo los acontecimientos vitales que ocurren pocas semanas antes de las crisis son importantes etiolgicamente
(Day, 1987, Ventura, 1989) y otros estudios no encontraron una relacin causal. Esto ha llevado a una inconsistencia en los
resultados y al interrogante acerca del tiempo en que los acontecimientos vitales han de operar para provocar una recada. Por los
estudios efectuados hasta el momento no parece que los acontecimientos acaecidos hasta los seis meses anteriores acten como
factor desencadenante (Hirch, Cramer, Bowen, 1992).
La familia como causa en la esquizofrenia
Aunque las influencias parentales no son consideradas como una causa de la esquizofrenia, su efecto sobre el curso de la
enfermedad sigue siendo estudiado. Bateson et al (1956), introdujo la idea del doble vnculo. Este aparecera cuando una
instruccin es dada al paciente de una forma vaga o contradictoria, lo que lleva al hijo a la situacin de ser siempre el perdedor.
Este doble vnculo slo deja al nio ser capaz de dar una respuesta sin significado o ambigua. Esta teora sobre la etiologa de la
esquizofrenia no ha sido apoyada por la evidencia.
Lidz et al. (1957) describieron dos tipos de familia que predispondran a la aparicin de la esquizofrenia: el matrimonio sesgado,
en el que la madre es dominante y excntrica y el padre pasivo y dependiente, y el matrimonio escindido, caracterizado por la
hostilidad entre los padres que origina una divisin entre los sentimientos de lealtad del hijo a cada uno de ellos.
Por ltimo, uno de los factores que s se ha descrito relacionado con las recadas en pacientes esquizofrnicos es la alta
expresividad emocional de la familia, caracterizada por crticas, hostilidad y excesiva involucracin.
CUADRO CLINICO
PERSONALIDAD PREMORBIDA
Aunque la esquizofrenia puede desarrollarse en cualquier individuo, es ms frecuente que aparezca sobre personalidades con
algunos rasgos concretos.
Los rasgos mas caractersticos son el aislamiento social y emocional. Suelen ser sujetos con escasas relaciones de amistad y
confidencialidad y con ausencia de habilidades sociales. Muestran preferencia por actividades solitarias y conductas excntricas,
evitan la competitividad y buscan refugio en la fantasa. Estas caractersticas constituyen los rasgos esquizoides de personalidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (12 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
Entre los antecedentes en la infancia son habituales la timidez excesiva, la hipersensibilidad, una menor sociabilidad que otros
nios de su edad e incluso mayor fragilidad fsica.
Esta asociacin entre personalidad premrbida y esquizofrenia no es lo suficientemente fuerte como para ser premonitoria de
padecer la enfermedad, sin embargo permite identificar a individuos con mayor riesgo de desarrollarla.
Todava no ha sido posible determinar si los rasgos esquizoides son una expresin estable del genotipo esquizofrnico o el
resultado del desarrollo insidioso de la enfermedad subyacente, o si simplemente son rasgos que hacen al individuo mas vulnerable
frente al stress ambiental implicado en la aparicin de la esquizofrenia. El motivo de esta falta de conocimientos concretos es la
dificultad para estudiar los rasgos de personalidad retrospectivamente.
MODO DE INICIO
Con frecuencia el inicio es insidioso de tal modo que es imposible fecharlo. Un joven con una conducta previa y un rendimiento
acadmico adecuados se convierte lentamente en un sujeto aislado e introvertido. Adquiere un nuevo inters por la religin,
psicologa y los temas ocultos y progresivamente pierde el contacto con sus amistades. Pierde su iniciativa y vivacidad, abandona
sus ambiciones de futuro, deja de asistir a clase, disminuye su rendimiento acadmico e incrementa el nmero de horas que pasa en
su dormitorio. Pierde el inters por relacionarse con jvenes del sexo opuesto, aunque puede que si se muestre interesado en el
consumo de sustancias txicas.
Los padres advierten un cambio importante en la conducta y se preocupan por la disminucin del rendimiento, pero no sospechan
que est enfermo hasta que un da, meses o aos despus, repentinamente se hace evidente que oye voces o que est delirante.
En otros casos el inicio es agudo, habitualmente tras un stress ambiental como una ruptura sentimental o un fracaso en los estudios,
desarrollndose un cuadro florido en el transcurso de pocos das.
SINTOMATOLOGIA
Apariencia y conducta
Algunos pacientes abandonan la higiene personal, mostrando un aspecto desaliado y sucio, otros utilizan vestimentas estrafalarias
con colores vivos y accesorios extraos.
Pueden tener comportamientos distintos durante la entrevista; hiperactividad y desinhibicin social, actitud pasiva y de
ensimismamiento o agresividad.
Otros esquizofrnicos en fase aguda tienen un aspecto y apariencia totalmente normales.
Discurso
Es el reflejo del trastorno del pensamiento subyacente. Es muy caracterstico el descarrilamiento del lenguaje, que traduce la
prdida de la capacidad de asociacin entre ideas y lleva al paciente a pasar de un tema a otro sin seguir una lnea lgica.
El discurso suele ser pobre o vaco de significado, circunstancial o centrado en detalles insignificantes, concreto o con incapacidad
para manejar conceptos abstractos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (13 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
Las respuestas pueden ser tangenciales, es decir no relacionadas en modo alguno con lo que se ha preguntado.
Es frecuente el uso de un vocabulario muy restringido, por lo que algunas palabras pueden utilizarse como muletillas y repetirse
constantemente sin razn aparente. Tambin es habitual la utilizacin del significado dominante de una palabra cuando el contexto
demanda el uso de otro significado menos comn, y la presencia de asociaciones irrelevantes entre palabras.
Los neologismos son palabras propias construidas por el paciente con un significado especial. La perseveracin es la presencia de
palabras o frases repetidas continuamente hasta carecer de sentido. La ecolalia consiste en la repeticin por parte del paciente de
palabras o frases que se pronuncian en su presencia.
Otra particularidad del lenguaje es la disprosodia, que hace referencia al trastorno de la entonacin y de la expresin gestual. En
estos pacientes es comn un discurso sin inflexiones, montono y sin expresividad no verbal.
Trastornos perceptivos: Alucinaciones
Pueden darse en cualquier modalidad perceptiva. Las alucinaciones auditivas en forma de voces son las mas comunes, siendo raras
las visuales, olfativas, gustativas y tctiles en ausencia de las primeras.
Alucinaciones auditivas
Constituyen uno de los sntomas mas frecuentes de la esquizofrenia. Se presentan como ruidos, msica, palabras aisladas, frases
cortas o conversaciones complejas. Las voces escuchadas pueden ser nicas o mltiples, masculinas o femeninas, de personas
conocidas o desconocidas.
Normalmente reflejan el estado de nimo, las esperanzas, miedos y preocupaciones del paciente. Le incitan a suicidarse, le dicen
que es homosexual, se ren de l, le advierten de que va a ser asesinado o le prometen protegerlo.
Desde un punto de vista diagnstico tiene especial importancia la frecuencia y duracin de las mismas, ya que las que se prolongan
durante varias semanas a lo largo de todo el da son tpicas de la esquizofrenia.
Tradicionalmente la psiquiatra ha hecho distincin entre las alucinaciones verdaderas, que son localizadas en el espacio exterior y
tienen todas las caractersticas de una percepcin real y las pseudoalucinaciones que se localizan en el interior de la mente. Aunque
la distincin puede tener una consideracin prctica importante por el diferente modo de ser vivida por el paciente, raramente tiene
significacin diagnstica. De hecho, las alucinaciones esquizofrnicas frecuentemente tienen una calidad intermedia entre una
percepcin genuina y un pensamiento. El paciente la describe como una voz interior o como un pensamiento que escucha a travs
de sus odos aunque provenga de la mente.
Se denominan alucinaciones en segunda persona, aquellas voces que hablan directamente al individuo insultndole o dndole
rdenes. Y en tercera persona, voces que conversan entre ellas refirindose al paciente. Estas ltimas parecen tener una especial
importancia diagnstica. Tambin se considera muy caracterstico el eco o sonorizacin del pensamiento (repiten en voz alta los
pensamientos del paciente).
Estas alteraciones perceptivas pueden ser poco intrusivas para el sujeto o pueden ser tan insistentes que provoquen que la actividad
del paciente durante la mayor parte del da vaya encaminada a responder y obedecer a las voces.
Alucinaciones visuales
Su contenido vara desde flashes de luz o color hasta formas complejas de gente y situaciones.
Son raras en la esquizofrenia, aunque es comn que el paciente describa alucinaciones auditivas asociadas a pseudoalucinaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (14 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
visuales e ideacin delirante.
Alucinaciones de sensaciones corporales
Pueden ser superficiales, cenestsicas o viscerales. Las primeras suelen ser sensaciones de calor o fro, de tacto, de pinchazos o
corrientes. Las cenestsicas se refieren a los msculos y articulaciones. Y las viscerales pueden presentarse como dolor, pesadez,
distensin o estiramiento, palpitaciones.
En general, son bastante frecuentes en la esquizofrenia y se elaboran casi siempre delirantemente. Es tpico que un paciente refiera
sentir insectos recorriendo su superficie corporal en el contexto de un delirio de contaminacin.
Alucinaciones olfativas y gustativas
Se asocian con frecuencia a la ideacin delirante de envenenamiento. Se presentan como olores y sabores especiales con un
significado concreto.
Trastornos del pensamiento
Son los sntomas fundamentales de la esquizofrenia. Pueden dividirse en trastornos del contenido, de la forma y del curso del
pensamiento.
Trastornos del contenido del pensamiento
Reflejan las ideas del paciente, creencias e interpretaciones de estmulos.
Los delirios constituyen el ejemplo ms claro. Son variables en el tipo y sobre todo en los detalles del contenido. Los delirios de
referencia son muy frecuentes; el paciente asegura que la prensa hace referencia a su persona, la radio emite mensajes especiales
para l o que otros individuos desconocidos se comportan de un modo concreto porque le reconocen. Tambin son comunes los
delirios de persecucin, el individuo es seguido por vehculos de polica, se siente espiado en el lavabo, est convencido de que las
paredes de su dormitorio son atravesadas por rayos gamma o de que se aaden hormonas a su comida. La finalidad de estas
acciones puede ser variable, la proteccin del individuo, ser parte de un experimento cientfico y en la mayora de los casos el fin
es hostil y malvolo. Otros delirios que pueden darse son los de grandeza, religiosos, hipocondracos o somticos, que no tienen un
significado diagnstico a no ser que su contenido sea bizarro. Un paciente que refiere que las dos mitades de su cerebro han sido
transplantadas o que se est transformando en el sexo opuesto es probablemente un esquizofrnico.
Las ideas delirantes mas caractersticas y con significacin diagnstica son la difusin del pensamiento (por algn mecanismo sus
pensamientos son conocidos inmediatamente por otras personas), robo del pensamiento (sus ideas son sustradas), insercin del
pensamiento (se introducen en su mente pensamientos ajenos a l) e ideas de control (el sujeto siente que no controla sus propios
pensamientos o sensaciones y que alguna fuerza externa o individuo intenta dominarle, con una actitud pasiva por parte del
paciente).
Son tpicos de la esquizofrenia los delirios primarios o autctonos y la percepcin delirante. Un delirio primario es aquel que
aparece espontneamente, completamente elaborado en la mente del paciente, sin que sea secundario al estado de nimo,
acontecimientos recientes o un pensamiento previo. Una percepcin delirante es una creencia delirante con una significacin
personal para el paciente, elaborada a partir de una percepcin real.
Trastornos formales del pensamiento
Son objetivables a travs del lenguaje escrito y oral. Incluyen el descarrilamiento, tangencialidad, circunstancialidad,
perseveracin, ecolalia, neologismos y mutismo.
Trastornos del curso del pensamiento
Se infieren a partir del discurso y la conducta del paciente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (15 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
Incluyen la disgregacin, resultado de la prdida de asociaciones entre una frase y la siguiente; la pobreza del pensamiento, por la
incapacidad para realizar generalizaciones abstractas; y el bloqueo del pensamiento, que hace referencia al cese brusco del mismo,
quedando la mente en blanco, por la influencia de un agente externo que roba sus ideas.
Humor y afectividad
El afecto esta casi siempre alterado en un sentido u otro. Los trastornos mas caractersticos de la esquizofrenia son los siguientes:
Alteraciones del humor
El paciente puede estar deprimido, ansioso, irritable o eufrico. Aunque es importante destacar que el afecto observado en el
esquizofrnico no refleja necesariamente el humor interno.
Respuesta emocional restringida
La disminucin en la intensidad de la respuesta emocional convierte al paciente en indiferente y aptico. Este hecho se manifiesta
en forma de una expresin facial inmodificable, una disminucin de los movimientos espontneos, pobreza de gestos expresivos y
de contacto visual, carencia de inflexiones vocales y enlentecimiento del habla. Tambin es frecuente que refiera anhedonia o
incapacidad para experimentar placer.
Este aplanamiento o embotamiento afectivo es la alteracin del afecto mas caracterstica de la esquizofrenia.
Respuesta emocional inapropiada
Se manifiesta por una expresin afectiva incongruente con el entorno. El paciente puede sonrer mientras habla de algn tema
trgico o enfadarse ante cualquier comentario banal.
Emociones bizarras
Estos individuos pueden tener sensaciones raramente experimentadas por sujetos sanos. Exaltacin, omnipotencia, unin con el
universo, xtasis religioso, terror por la desintegracin de la personalidad o el cuerpo o ansiedad por la destruccin del universo.
Hipersensibilidad emocional
Son pacientes especialmente sensibles ante conductas de rechazo o mnimamente agresivas por parte de los dems, que pasaran
desapercibidas para personas sanas.
Alteraciones del movimiento
La actividad motora suele estar afectada en este tipo de pacientes, apareciendo incrementada o notablemente disminuida.
Pueden permanecer inactivos durante largos periodos de tiempo o pueden entrar en una cadena de actividades sin propsito y
repetitivas. Los extremos son la catatona estuporosa y la agitada. En el estupor catatnico el paciente permanece inmvil, mudo y
arreactivo, aunque esta plenamente consciente. En el estado de agitacin catatnica el individuo exhibe una actividad motora
incontrolada y sin finalidad. Algunos pacientes presentan flexibilidad crea, que consiste en mantener el tronco y miembros en una
postura impuesta, aunque sea inconfortable, durante largos periodos de tiempo. En otros casos son los propios pacientes los que
adoptan posturas incmodas o extraas.
Existen algunas alteraciones del movimiento tpicas de la esquizofrenia como las estereotipias, manierismos, ambitendencia,
obediencia automtica, ecopraxia y mutismo. Las estereotipias son patrones repetitivos de movimientos o gestos extraos sin
propsito. Los manierismos son actividades con significado social, pero de apariencia extravagante o fuera de contexto. La
ambitendencia se manifiesta porque antes de haber finalizado un movimiento se inicia el movimiento contrario. La obediencia
automtica es el cumplimiento de rdenes simples de forma similar a un robot. La ecopraxia es la imitacin de los movimientos y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (16 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
gestos de otra persona. El negativismo es el rechazo a la cooperacin en actividades simples sin razn aparente.
Estado cognitivo
Orientacin
Habitualmente estn correctamente orientados en tiempo, espacio y persona. Si existe desorientacin debe plantearse la posibilidad
de un trastorno mdico subyacente.
Atencin y concentracin
Es frecuente la alteracin de la atencin y concentracin, que puede dar lugar a una aparente dificultad para recordar.
Memoria
No suele estar afectada, aunque algunos pacientes verbalizan una memoria delirante. Esta hace referencia a una interpretacin
delirante de un hecho pasado, anterior a la instauracin del delirio, otorgndosele un nuevo significado.
Conciencia de enfermedad
La mayora de los pacientes esquizofrnicos no tienen conciencia de enfermedad, no aceptan que sus experiencias sean el resultado
de la enfermedad y creen que estn provocadas por enemigos. Esta falta de insight se acompaa de dificultad en la
cumplimentacin del tratamiento.
Control de impulsos
Suelen tener menor capacidad para controlar sus impulsos que los individuos sanos y se suicidan con mayor frecuencia.
El menor control de impulsos puede estar en relacin con la menor sensibilidad social de estos pacientes, que les hace aparecer
como impulsivos en determinadas situaciones sociales. Adems pueden estar francamente agitados en la fase aguda de la
enfermedad.
Los pacientes esquizofrnicos cometen homicidios en la misma proporcin que la poblacin general. Cuando realizan un asesinato
es debido a delirios o alucinaciones. Posibles predictores de una actividad homicida son una historia previa de violencia, conducta
peligrosa durante la hospitalizacin e ideacin delirante o alucinaciones de carcter violento.
HALLAZGOS NEUROLOGICOS
Los signos neurolgicos focales y no focales son ms frecuentes entre los pacientes esquizofrnicos que en otros pacientes
psiquitricos. Entre estos signos neurolgicos destacan la disdiadococinesia, astereognosia, reflejos primitivos, tics, estereotipias,
muecas, anomalas del tono motor, escasa destreza para los actos motores finos y movimientos anormales. La presencia de estos
hallazgos neurolgicos se correlaciona con mayor severidad de la enfermedad, aplanamiento afectivo y mal pronstico. Los
esquizofrnicos tienen una tasa de parpadeo elevada, que podra reflejar una hiperactividad dopaminrgica. Los trastornos del
discurso, apraxia, desorientacin derecha-izquierda y falta de conciencia de enfermedad pueden relacionarse con alteraciones
parietales.
TEST PSICOLOGICOS
La psicometra puede ser til para establecer una lnea basal de funcionamiento intelectual del paciente, a partir de la cual puede
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (17 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
monitorizarse cualquier prdida progresiva.
Se pueden utilizar test de inteligencia como el WAIS-R, que suelen dar puntuaciones mas bajas en los esquizofrnicos que en otros
enfermos psiquitricos.
Tambin son de utilidad otros test neuropsicolgicos que valoran el funcionamiento cognitivo y perceptivo-motor como la batera
de LURIA-NEBRASKA, la escala de memoria de WECHSLER, el test de retencin visual de BENTON, el WINSCONSIN y
otros.
La personalidad puede ser estudiada por instrumentos objetivos como el MMPI o por test proyectivos como el ROSCHACH y el
TAT que analizan la organizacin de la personalidad, la calidad del pensamiento e integridad de ajuste a la realidad.
CLASIFICACION
SUBTIPOS DE ESQUIZOFRENIA SEGUN DSM-IV Y CIE-10
El DSM-IV clasifica la esquizofrenia en los siguientes tipos: paranoide, desorganizada, catatnica, indiferenciada y residual. La
CIE-10 clasifica la esquizofrenia en los subtipos anteriores y aade dos nuevas categoras: esquizofrenia simple y depresin
postesquizofrnica.
Tipo paranoide
Se define como aquel subtipo en el que existe una preocupacin por una o mas ideas delirantes estructuradas o por alucinaciones
frecuentes en ausencia de desorganizacin del pensamiento, de conducta extravagante o de afecto inapropiado o aplanado.
Clsicamente este tipo de esquizofrenia se caracteriza por la presencia de delirios de persecucin o de grandeza.
El paciente suele tener mayor edad que en otros subtipos de inicio de la enfermedad, lo que le permite tener una vida social
establecida, estar casado, tener hijos y trabajar. Tiene mas recursos propios y sufre menor regresin mental, afectiva conductual
que los pacientes catatnicos o desorganizados.
El tpico esquizofrnico paranoide es suspicaz, desconfiado y reservado. Tambin puede ser agresivo u hostil. Es capaz de
comportarse adecuadamente en algunas situaciones sociales y mantiene su inteligencia en aquellas reas no invadidas por la
psicosis.
Tipo desorganizado
El subtipo desorganizado o hebefrnico se caracteriza por una marcada regresin a un comportamiento primitivo, desinhibido y
desorganizado, junto con la ausencia de sntomas tpicos del subtipo paranoide o catatnico. El inicio de la enfermedad se produce
a una edad muy temprana con la instauracin progresiva de abulia, aplanamiento afectivo, deterioro en el cuidado y aspecto
personal, deterioro cognitivo e ideas delirantes mal estructuradas y alucinaciones. El paciente suele estar activo pero de un modo
apragmtico o no constructivo, presenta alteraciones del pensamiento pronunciadas y su contacto con la realidad es pobre.
Su apariencia personal y conducta social es inadecuada con respuestas emocionales inapropiadas, con muecas y risas inmotivadas
que dan al paciente una apariencia infantiloide y pueril.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (18 of 48) [02/09/2002 07:47:00 p.m.]
Tipo catatnico
Aunque era un subtipo comn hace algunas dcadas es raro en la actualidad. El sntoma fundamental es una alteracin evidente de
la funcin motora que puede incluir estupor, negativismo, rigidez, excitacin y actitudes o posturas extravagantes. En ocasiones el
paciente puede alternar extremos de agitacin psicomotriz con estupor, necesitando en estos casos una supervisin cuidadosa para
evitar la auto o heterolesin. Otros sntomas frecuentes son las estereotipias, manierismos, flexibilidad crea y mutismo. Es
importante una atencin mdica por la posible aparicin de complicaciones como malnutricin, hiperpirexia, autoagresin y fatiga.
Tipo indiferenciado
Se clasifica en este subtipo al paciente que presenta sntomas esquizofrnicos y no cumple criterios que permitan incluirlo en el
grupo paranoide, desorganizado o catatnico.
Tipo residual
Se caracteriza por la presencia de clnica esquizofrnica continua, en ausencia de sntomas activos. El paciente presenta
tpicamente aplanamiento afectivo, aislamiento social, conducta excntrica y pensamiento ilgico, sin que predominen los delirios
o alucinaciones.
Esquizofrenia simple
Consiste en el desarrollo insidioso aunque progresivo de una conducta extravagante, de una incapacidad para satisfacer las
demandas sociales y de una disminucin del rendimiento global. No hay evidencia de ideas delirantes ni alucinaciones y el
trastorno no es tan claramente psictico como los tipos paranoide, hebefrnico y catatnico. Los sntomas negativos propios de la
esquizofrenia residual aparecen sin haber sido precedidos de sntomas psicticos claramente manifiestos.
Depresin postesquizofrnica
Es un cuadro depresivo con sntomas destacados durante al menos dos semanas, que surge despus de un trastorno esquizofrnico.
Se caracteriza por la persistencia de algunos sntomas esquizofrnicos, fundamentalmente negativos, y por un elevado riesgo de
suicidio. Existe controversia sobre su etiologa (puede haberse revelado al resolverse los sntomas psicticos, ser de nueva
aparicin, ser parte intrnseca de la esquizofrenia o ser una reaccin psicolgica a la misma). Suele ser difcil distinguir estos
sntomas depresivos de los secundarios a la medicacin neurolptica y del empobrecimiento afectivo de la esquizofrenia por s
misma.
ESQUIZOFRENIA TIPO I Y TIPO II
Es una clasificacin propuesta por Crow en 1980, basada en la presencia o ausencia de sntomas positivos o productivos y de
sntomas negativos o deficitarios.
Los sntomas negativos incluyen aplanamiento afectivo, discurso pobre, bloqueo del pensamiento, abandono de la higiene
personal, prdida de motivacin, anhedonia, aislamiento social, deterioro cognitivo y dficit de atencin.
Los sntomas positivos son alucinaciones, delirios, conducta bizarra y trastorno formal del pensamiento evidente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (19 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
El tipo I hace referencia a los pacientes con predominio de sntomas positivos, ausencia de hallazgos en TAC cerebral y relativa
buena respuesta al tratamiento. El tipo II incluye a los pacientes que presentan fundamentalmente sintomatologa negativa,
anomalas estructurales en la TAC cerebral y pobre respuesta al tratamiento.
CURSO
La esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por su gran variabilidad evolutiva. A la hora de valorar los trabajos que han
estudiado el curso de la enfermedad, nos encontramos con dificultades procedentes de la gran heterogeneidad en la metodologa
utilizada, con distintos criterios diagnsticos y medidas evolutivas, distintos tiempos de evolucin observados y muestras
diferentes. Especial dificultad ofrece el problema del diagnstico, ya que en funcin de este se incluirn unos pacientes u otros. La
controversia fundamental se da entre aquellos que siguen los postulados de Kraepelin, que aceptan que la cronicidad es necesaria
para el diagnstico, y los que opinan, como Bleuler, que basta la presencia de sntomas especficos, con lo que los estudios son
mucho menos restrictivos en este tipo de casos.
A lo largo de este siglo, las diferencias en la evolucin de la esquizofrenia han dependido fundamentalmente de las nuevas
terapeticas biolgicas y la nueva poltica institucional. Estos cambios se han reflejado en una reduccin continuada de las cifras
de hospitalizaciones indefinidas, que descienden desde el 60% de comienzos de siglo hasta el 12% aproximado del momento
actual, y un aumento del nmero de pacientes socialmente recuperados, que asciende desde el 20% de comienzos de siglo hasta el
50% actual.
Un trabajo fundamental sobre la evolucin a largo plazo de la esquizofrenia es el de M. Bleuler (1978), que sigui 208
esquizofrnicos, de los cuales 66 eran primeras admisiones, diagnosticados con criterios sintomticos estrictos, sin tomar en
consideracin el curso de la enfermedad.
Bleuler encontr un 23% de remisiones completas al final del seguimiento y slo un 15% de estados de defecto severos, datos que
coinciden con los de otros trabajos realizados en la era pre-neurolptica. As, los extremos buenos y malos de la evolucin no
habran sido modificados por el tratamiento, y slo habra variado el curso de aquellos pacientes con una evolucin intermedia.
Cuando Bleuler comenta el estado social final de los probandos, encuentra a un 50% de los de primera admisin viviendo en la
comunidad, empleados y sin requerir cuidados.
Respecto a las modalidades de curso, todos los estudios hablan claramente a favor de la gran variabilidad evolutiva de la
esquizofrenia. Bleuler, estudiando sus resultados y comparndolos con los de los trabajos clsicos, lleg a las siguientes
conclusiones:
- La modalidad de curso ms frecuente es la episdica, que supone un 60% de los casos.
- Slo hay un 10% de cursos psicticos permanentes y severos.
- En un 25% de casos se produce una remisin completa y duradera.
- Los episodios agudos en los adolescentes rara vez van seguidos de una psicosis crnica severa.
- Bajo la influencia de las terapeticas actuales ha aumentado la frecuencia de cursos episdicos con largos perodos de remisin.
- La enfermedad se estabiliza evolutivamente despus del quinto ao, no existiendo ulteriormente ms tendencia a que el deterioro
progrese.
Esta ltima opinin se ha visto confirmada por trabajos recientes (Carpenter y Strauss, 91), que sugieren que el deterioro que tiene
lugar en un gran nmero de pacientes es un proceso que puede empezar a ocurrir en el periodo prepsictico y temprano en el curso
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (20 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
de la enfermedad.
Otros aspectos importantes del curso de la esquizofrenia son los referidos a la morbilidad y mortalidad, la persistencia crnica de
sntomas floridos y los estados crnicos de defecto.
MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA ESQUIZOFRENIA
Parece existir un aumento de la mortalidad entre esquizofrnicos, que depende fundamentalmente de las enfermedades cardacas y
de las muertes violentas, especialmente el suicidio.
El riesgo de suicidio en esquizofrnicos es cinco veces mayor que en la poblacin general. Alrededor del 50% de los pacientes
esquizofrnicos hacen tentativas suicidas y entre el 10 y 15% consuman el suicidio.
Entre los factores precipitantes destacan la depresin infradiagnosticada, los sentimientos de vaco intensos, la necesidad de
escapar de la tortura mental y las alucinaciones auditivas que le ordenan la muerte.
Los factores de riesgo suicida son la conciencia de enfermedad, ser hombre, ser joven, tener estudios superiores, carecer de
empleo, vivir solo, en condiciones sociales desfavorables, un cambio en el curso de la enfermedad, con el alta dada recientemente
(la mitad tienden a cometer suicidio en los tres meses siguientes al alta), dependencia del hospital e intentos de suicidio previos.
FORMAS CRONICAS DE LA ESQUIZOFRENIA
Persistencia crnica de sntomas positivos
Hay un 5-7% de pacientes que tras el comienzo agudo evolucionan a un estado de cronicidad estable, con sntomas positivos
presentes de forma permanente, que se mantienen estables e incambiables a lo largo de dcadas. Probablemente este porcentaje es
ms alto, ya que algunos pueden disimular sus sntomas hasta el punto de engrosar las cifras de remisiones con recuperacin social.
Estados crnicos de defecto
Un 45% de los esquizofrnicos desarrollan sntomas crnicos. La mitad de stos seran sntomas de defecto, y la otra mitad seran
sntomas positivos aislados, y lo que pareceran sntomas negativos no se tratara ms que de la reaccin emocional del paciente
ante sus delirios y alucinaciones.
En un 10% de los pacientes el defecto es lo suficientemente importante como para requerir hospitalizacin permanente.
La manifestaciones propias del estado de defecto aparecen al remitir los sntomas agudos o los acompaan en los estados crnicos
floridos. A veces siguen al primer brote, pero mas frecuentemente se hacen evidentes tras varios brotes en las formas de curso
episdico y suelen desarrollarse de forma gradual. Se caracterizan por:
Falta de iniciativa, por reduccin de la motivacin e incapacidad para convertir los impulsos en actos. Todos los impulsos, incluido
el sexual aparecen apagados, solo se mantienen las necesidades orales (comida, tabaco, alcohol).
Falta de energa, representada por la lentitud de los movimientos y las respuestas, y falta de vivacidad, por el retardo de la
actividad mental y el dficit de concentracin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (21 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
Progresiva reduccin del campo de intereses, hasta quedar inactivo o realizando alguna actividad en relacin con temas delirantes.
Estrechamiento de la gama de respuestas emocionales, alejndose afectivamente de los dems, hasta el embotamiento afectivo
terminal.
Retraccin social. Evitan la compaa, permanecen confinados en su habitacin la mayor parte del tiempo y sufren una progresiva
retraccin de la conversacin, desde la incapacidad para iniciarla a la falta de respuesta.
Falta de tacto social, con descuido de las normas de cortesa, modales en la mesa, vestido, apariencia e higiene personal.
Patrn de sueo perturbado, invirtiendo el ritmo del sueo.
PRONOSTICO
Respecto al pronstico de la esquizofrenia, se han estudiado numerosos factores que determinan la evolucin del trastorno.
Langfeldt (1956) identific un grupo de criterios, que quedaran as:
Seran predictores de buen pronstico: una personalidad premrbida adecuada intelectual y emocionalmente, la existencia de
factores precipitantes de la enfermedad, el comienzo agudo, la confusin de conciencia, presencia de sntomas afectivos, sin
embotamiento, y la ausencia de delirios de influencia y control, y un ambiente social y familiar favorable.
En tanto que los predictores de mal pronstico seran: la ausencia de factores precipitantes, el comienzo insidioso y la presencia de
un ambiente social y familiar desfavorable
Sobre la base de este tipo de datos, algunos autores han intentado describir dos tipos distintos de esquizofrenias: esquizofrenias
reactivas, de buena evolucin, y esquizofrenias nucleares, de curso crnico.
Estudios sucesivos han confirmado que el buen ajuste premrbido, la existencia de factores precipitantes del episodio y la
presencia de sntomas atpicos (confusin, desorientacin, sntomas afectivos) orientan a un curso favorable. Sin embargo, hay
evidencia de que muchos casos de buen pronstico inicial evolucionan mal (Vaillant encuentra un 50% de recadas con evolucin a
la cronicidad cuando sigue a pacientes con formas reactivas que tuvieron remisiones de aos), con lo que los intentos de encontrar
subtipos de buen pronstico han resultado fallidos.
Muchos estudios juzgan que la variabilidad de la evolucin en la esquizofrenia depende menos del tipo de sntomas que de los
factores socio-laborales y de ajuste premrbido.
Uno de los trabajos fundamentales es el estudio piloto internacional de la OMS, que juzgaba 47 variables que podran intervenir en
el pronstico de la enfermedad. Se comprob que no tuvieron xito al predecir el pronstico a los dos o cinco aos. De hecho, no
predecan ms de un 38% de la varianza evolutiva. Los predictores ms potentes resultaron ser: aislamiento social, larga duracin
del episodio, historia de tratamiento psiquitrico previo, ser viudo, divorciado o separado y la existencia de sntomas conductuales.
Vamos a considerar aisladamente cada uno de los predictores:
FACTORES PREMORBIDOS
Sexo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (22 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
Las mujeres tienden a tener un mejor pronstico; suelen tener una edad de comienzo ms tarda y estn casadas con mayor
frecuencia.
Herencia
En este sentido, las investigaciones no son consistentes. Algunos consideran que una historia familiar de psicosis afectivas mejora
el pronstico, pero una historia familiar de esquizofrenia no parece afectar definitivamente al pronstico.
Personalidad y ajuste premrbidos
La existencia de un trastorno esquizoide de personalidad previo va inevitablemente asociado al mal pronstico. Una personalidad
previa normal, y la buena adaptacin social y laboral van asociados al buen pronstico.
COMIENZO
Edad
Evolucionan mejor aquellos pacientes que comienzan su enfermedad a partir de los 35 aos.
Modo de comienzo
Aquellos casos de comienzo brusco y con factores precipitantes tienden a tener una mejor evolucin.
Tiempo de evolucin
Una larga evolucin de la enfermedad previa al tratamiento se considera de mal pronstico, y adems es un potente indicador.
FORMA CLINICA
A las formas hebefrnicas y simples se las considera de peor evolucin que a las paranoides. Esto resulta lgico, ya que estas
tienden a darse en gente joven, con mal ajuste previo, y son de comienzo insidioso. Sin embargo, no todos los investigadores han
encontrado esta relacin, probablemente debido a las dificultades diagnsticas. As, Tsuang ha encontrado que un 40%de los
cuadros paranoides y un 10% de los no paranoides cambiaban su diagnstico en el seguimiento.
SINTOMATOLOGIA
Sntomas tpicos
Los sntomas clnicos tienen un valor limitado en cuanto al pronstico de la evolucin clnica, especialmente en lo referido al
funcionamiento social y laboral del paciente. La presencia de los sntomas de primer orden de Kurt Schneider nunca ha probado
tener implicaciones en el pronstico.
Sntomas atpicos
La existencia en el cuadro de sntomas afectivos, depresivos o manacos, as como la presencia de confusin, desorientacin y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (23 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
perplejidad, se considera de buen pronstico.
Sntomas negativos
En este punto, hay que considerar las dificultades diagnsticas a la hora de evaluar los sntomas negativos, y los problemas
conceptuales que surgen respecto a esto. El sntoma mejor estudiado es el embotamiento afectivo, que se relaciona de forma
sistemtica con el mal pronstico.
DIAGNOSTICO
La esquizofrenia no tiene signos ni sntomas patognomnicos, ni tampoco anomalas de laboratorio que permitan hacer un
diagnstico. Por ello, el diagnstico es fundamentalmente clnico y se basa en una correcta anamnesis y una cuidadosa exploracin
del estado mental.
Kurt Schneider describi once sntomas de primer orden, no patognomnicos, pero de gran utilidad para el diagnstico, advirtiendo
que en algunos pacientes esquizofrnicos no se daban estos sntomas (Tabla 1):
Tabla 1. SINTOMAS ESQUIZOFRNICOS DE PRIMER ORDEN DE KURT SCHNEIDER
Alucinaciones auditivas, en forma de:
Sonorizacin del pensamiento.
Una o ms voces hablan del paciente en tercera persona.
Voces que comentan todo lo que est haciendo el paciente.
Percepcin delirante.
Delusiones:
De pasividad somtica, en forma de sensaciones corporales que se atribuyen a fuerzas externas que actan a distancia.
Delirios de control e influencia, en los que las emociones, los impulsos o los movimientos son impuestos o controlados por
fuerzas fsicas o espirituales ajenas al paciente,
Transtornos de la propiedad del pensamiento:
Robo del pensamiento.
Divulgacin del pensamiento.
Imposicin del pensamiento.
En la actualidad, existen criterios operativos multiaxiales que permiten aumentar la fiabilidad diagnstica. Vense en las Tablas 2 y
3 los criterios DSM-IV y CIE-10 para el diagnstico de la esquizofrenia.
Tabla 2. CRITERIOS DSM-IV PARA EL DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA
A.- Sntomas caractersticos: dos (o ms) de los siguientes presentes la mayor parte del tiempo durante un periodo de un mes (a
menos que los sntomas hayan sido tratados satisfactoriamente).
1. Ideas delirantes.
2. Alucinaciones.
3. Alteraciones del discurso (p. ej. descarrilamiento o incoherencia).
4. Conducta catatnica o claramente desorganizada.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (24 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
5. Sntomas negativos (aplanamiento afectivo, alogia o abulia).
Solo es necesario un sntoma, si las ideas delirantes son bizarras o las alucinaciones consisten en una voz que comenta los
pensamientos o conductas del sujeto o dos o ms voces conversando entre s.
B.- Disfuncin sociolaboral: durante el curso de la alteracin la vida laboral, las relaciones sociales y el cuidado personal estn
notablemente por debajo del nivel previo al inicio de la enfermedad (o, cuando el inicio se presenta en la infancia o en la
adolescencia, el sujeto no ha alcanzado el nivel de desarrollo social que cabra esperar).
C.- Duracin: signos continuos de la alteracin durante seis meses como mnimo. El periodo de seis meses debe incluir una fase
activa (de un mes como mnimo o menos si los sntomas han sido tratados satisfactoriamente) durante la cual se han presentado
sntomas psicticos caractersticos de la esquizofrenia (sntomas del criterio A) con o sin fase prodrmica o residual. Durante este
periodo prodrmico o residual los signos de la enfermedad pueden manifestarse solo por sntomas negativos o dos o ms sntomas
del criterio A presentes en forma atenuada (creencias extraas, experiencias perceptivas inusuales).
D.- Exclusin del trastorno esquizoafectivo y del estado de nimo con sntomas psicticos: se descartan 1): si a lo largo de la
fase activa de la alteracin no ha habido un sndrome depresivo mayor o un sndrome manaco, o 2): si la duracin global de todos
los episodios del sndrome del estado de nimo ha sido breve en comparacin con la duracin total de la fase activa y de la fase
residual de la enfermedad.
E.- Exclusin de un trastorno mdico general o de consumo de sustancias: si el trastorno no es debido a los efectos
psicolgicos directos de una sustancia o una alteracin mdica.
F.- Relacin con el trastorno generalizado del desarrollo: si hay una historia de trastorno autista u otro trastorno generalizado
del desarrollo, el diagnstico adicional de esquizofrenia solo se aplica si hay ideas delirantes o alucinaciones durante un mes como
mnimo (a menos que hayan sido tratados satisfactoriamente).
Clasificacin del curso evolutivo.
Solo puede realizarse tras el transcurso de al menos un ao desde el inicio de los sntomas de la fase activa.
episdica con sntomas residuales interepisdicos: Los episodios se definen como la reaparicin de sntomas psicticos
prominentes. Debe especificarse si es con sntomas negativos prominentes.
episdica sin sntomas residuales interepisdicos.
continua: presencia de sntomas psicticos prominentes durante el periodo de observacin. Especificar si es con sntomas
negativos prominentes.
episodio nico con remisin parcial: especificar si es con sntomas negativos prominentes.
episodio nico con remisin completa.
patrn inespecfico u otro patrn.
Tabla 3. CRITERIOS CIE-10 PARA EL DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA
La CIE-10 considera que el requisito habitual para el diagnstico de esquizofrenia es la presencia de un sntoma muy evidente (o
dos o ms si son menos evidentes) de los subtipos paranoide, hebefrnica, catatnica e indiferenciada, o sntomas tpicos de dos de
los restantes subtipos, que hayan estado presentes la mayor parte del tiempo durante un periodo de un mes o ms.
El diagnstico de esquizofrenia no deber hacerse en presencia de sntomas depresivos o manacos relevantes, a no ser que los
sntomas esquizofrnicos antecedieran claramente al trastorno afectivo. Tampoco deber diagnosticarse en presencia de una
enfermedad cerebral manifiesta o durante una intoxicacin por sustancias psicotropas o una abstinencia a las mismas.
Aunque no se han identificado sntomas patognomnicos, la CIE-10 considera que ciertos fenmenos psicopatolgicos tienen una
significacin especial para el diagnstico de esquizofrenia. Estos son:
a) eco, robo, insercin del pensamiento o difusin del mismo.
b) ideas delirantes de control, de influencia o de pasividad, claramente referidas al cuerpo o al pensamiento.
c) voces alucinatorias que comentan los actos del sujeto, que discuten entre ellas sobre el enfermo u otros tipos de voces que
proceden de otra parte del cuerpo.
d) ideas delirantes persistentes no adecuadas a la cultura del individuo o que son completamente imposibles.
e) alucinaciones persistentes de cualquier modalidad acompaadas de ideas delirantes no estructuradas y fugaces sin contenido
afectivo claro, de ideas sobrevaloradas persistentes o cuando se presentan a diario semanal o mensualmente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (25 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
f) interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan lugar a un lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente o lleno
de neologismos.
g) manifestaciones catatnicas como mutismo, negativismo, estupor, excitacin o flexibilidad crea.
h) sntomas negativos como apata, empobrecimiento del lenguaje o bloqueo afectivo. Debe quedar claro que no sean debidos a
depresin o a medicacin neurolptica.
i) cambio consistente y significativo de la conducta del paciente, que se manifiesta como prdida de inters, falta de objetivos,
ociosidad y aislamiento social.
Formas de evolucin.
continua.
episdica con defecto progresivo.
episdica con defecto estable.
episdica con remisiones completas.
remisin incompleta.
remisin completa.
otra forma de evolucin.
periodo de observacin menor de un ao.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Los sntomas psicticos son comunes y acompaan con frecuencia tanto a enfermedades mdicas no psiquitricas como a
trastornos inducidos por sustancias. Adems pueden aparecer en otros trastornos psiquitricos.
El diagnstico de esquizofrenia debera ser por exclusin, considerando las graves consecuencias y la limitacin de las opciones
terapeticas.
Trastornos psicticos secundarios a patologia medica general e inducidos por sustancias
Debe plantearse esta posibilidad cuando existan presentaciones atpicas como una alteracin del nivel de conciencia, dficit de
memoria o inicio tardo.
Los procesos que pueden estar incluidos en este grupo son los reseados en la tabla 4. Los test rutinarios de laboratorio pueden
ayudar a descartar estos trastornos y deben incluir un recuento sanguneo completo, estudio de funcin heptica y renal, analtica
de orina, pruebas tiroideas y determinaciones serolgicas. En algunos pacientes puede estar indicado realizar otras pruebas, como
la ceruloplasmina en plasma para descartar una enfermedad de Wilson o EEG, TAC o RNM en casos especficos.
Tabla 4. Trastornos psicticos secundarios a patologia medica general e inducidos por sustancias
1. Inducidos por sustancias (anfetaminas, alucingenos, cocana, alcohol, fenciclidina,
barbitricos).
2. Epilepsia (especialmente del lbulo temporal).
3. Tumores, traumas o AVC ( sobre todo a nivel frontal o lmbico).
4. Trastornos infecciosos, metablicos y endocrinos:
Corea de Huntington.
Dficit de vitamina B12.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (26 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
Encefalitis herptica.
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Enfermedad de Fabry.
Enfermedad de Fahr.
Enfermedad de Hallervorden-Spatz.
Enfermedad de Wilson.
Hidrocefalia normotensiva.
Homocistinuria.
Intoxicacin por CO.
Intoxicacin por metales pesados.
Lupus qritematoso sistmico.
Leucodistofia metacromtica.
Lipoidosis cerebral.
Neurosfilis.
Pelagra.
Porfiria intermiente aguda.
Sndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Sndrome de Wernicke-korsakoff.
OTROS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS
Trastorno esquizofreniforme
Los sntomas pueden ser idnticos a los de la esquizofrenia, pero la duracin del cuadro debe ser mayor de un mes y menor de seis
meses.
Psicosis reactiva breve
Se diagnostica si la sintomatologa tiene una duracin entre un da y un mes.
Trastorno esquizoafectivo
Precisa que junto con los sntomas tpicos de esquizofrenia aparezca simultneamente un sndrome depresivo o manaco.
Trastorno delirante
Se caracteriza por la presencia de delirios con un contenido menos bizarro y por la ausencia de otros sntomas esquizofrnicos.
Trastornos de personalidad
Los tipos esquizoide, esquizotpico y paranoide pueden caracterizarse por la indiferencia ante las relaciones sociales, afecto
restringido, lenguaje estrambtico, ideacin bizarra, suspicacia e hipervigilancia, pero no sufren alucinaciones, ideacin delirante o
conducta desorganizada. Estos sntomas han estado presentes a lo largo de toda la vida del paciente y no es posible identificar una
fecha de inicio.
Simulacin
Se diagnostica cuando el paciente imita sntomas esquizofrnicos de un modo totalmente consciente, con alguna ganancia legal o
econmica clara y evidente.
Trastorno facticio
Cuando el control sobre los sntomas es menor y la ganancia es el papel de enfermo por s mismo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (27 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
- Psicosis atpica.
- Autismo.
- Trastorno afectivo.
- Adolescencia normal.
- Trastorno obsesivo-compulsivo.
TRATAMIENTO
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
Desde la aparicin de la clorpromazina en los aos cincuenta, se conoce que los neurolpticos son frmacos efectivos en el
tratamiento de la esquizofrenia, tanto en los episodios agudos como en el mantenimiento a largo plazo.
Tratamiento en el brote agudo
Entre los distintos aspectos a considerar, el primero de ellos habr de ser la eleccin del frmaco. A equivalencia de dosis, todos
los neurolpticos han demostrado tener una eficacia similar en la clnica, y la eleccin de uno u otro deber ser en funcin de la
tolerancia al frmaco. Como primera opcin, se elegir aquel frmaco al que el paciente haya respondido adecuadamente en otros
brotes.
La dosis de neurolptico a administrar para la remisin del cuadro est establecida en unos 10 a 15 mg de haloperidol. Si la
eleccin del neurolptico es otra, recurriremos a las tablas de equivalencia (Tabla 5).
Tabla 5. Dosis equivalente (en mg.) a la potencia antipsictica
de 100 mg. de clorpromazina
Frmaco Dosis equivalente
Clotiapina Clorpromacina
Clozapina
Flufenacina
Haloperidol
Levomepromacina
Molindona
Perfenacina
Pimocida
Tioridacina
Tioproperacina
Trifluoperacina
40
100
100
2
2
75
10
8
1,5
100
5
5
El problema con esto es que la informacin referente a las dosis equivalentes no ha sido sistemticamente validada, y los trabajos
realizados presentan dificultades en su interpretacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (28 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
Se acostumbra a administrar neurolpticos de alta potencia en lugar de otros de perfil sedativo, dado que las dosis altas de estos
ltimos producen un aumento excesivo de efectos secundarios (somnolencia, hipotensin). Generalmente se tiende a combinarlos,
con la finalidad de obtener otros efectos en la conducta (control de la agitacin).
El tiempo medio necesario para ver la respuesta teraputica es de dos a cuatro semanas. No resulta til aumentar la dosis de forma
excesiva, ya que lo nico que podremos conseguir con seguridad es un aumento de los efectos secundarios.
Una vez pasadas seis semanas si no hay respuesta teraputica habr que cambiar a un neurolptico de un grupo qumico distinto.
Es necesario asegurarse de que existe una correcta cumplimentacin del tratamiento, y de que no existe ningn problema de
metabolismo u absorcin que impida conseguir niveles teraputicos del frmaco si es administrado por va oral. Respecto a la
medicin de los niveles en plasma de antipsictico, los diversos trabajos realizados no han encontrado una correlacin clara entre
los niveles de frmaco y la respuesta teraputica.
Si pasado el tiempo suficiente no se ha producido una mejora clnica significativa, una opcin teraputica es el uso de clozapina.
Es un antipsictico atpico, cuyo mecanismo de accin es el bloqueo simultneo de receptores dopaminrgicos (especialmente D1,
con baja afinidad para los D2) y serotoninrgicos (5- HT2). Varios estudios han demostrado la eficacia de este frmaco en aquellas
esquizofrenias rebeldes al tratamiento, de modo que un 30-40% de aquellos pacientes que no responden a la medicacin se
beneficiarn de este frmaco. A otros antipsicticos de nueva sntesis (risperidona), se les atribuye el mismo mecanismo de accin
e indicacin semejante aunque su eficacia no est todava tan apoyada por la investigacin.
Tratamiento de mantenimiento
Ya hemos visto que la esquizofrenia es una enfermedad mental con tendencia a la cronicidad. A pesar de que el paciente tome
medicacin neurolptica de forma preventiva, la probabilidad de recada es alta. De acuerdo con la informacin disponible, el
porcentaje de recadas en un perodo de dos aos se cifra en ms de un 40%. Sin embargo, el uso del frmaco es til en reducir el
nmero de brotes, y probablemente en atenuar la intensidad y gravedad de estos, aunque lo ltimo es ms complicado de valorar
objetivamente en la investigacin. As, Crow (1986) realiz un trabajo con 120 casos de un primer brote de esquizofrenia. En el
seguimiento de dos aos, un 46% en tratamiento activo con neurolpticos recay, frente a un 62% de los tratados en el grupo
placebo.
Un factor importante es el de la dosis de mantenimiento requerida. Los neurolpticos, especialmente a dosis altas, producen efectos
secundarios sobre el funcionamiento social y laboral de los enfermos. As, lo deseable es mantener a los pacientes con la menor
cantidad de medicacin posible. Sin embargo, no sabemos cual es la dosis con la que se consigue el mejor equilibrio entre los
efectos adversos y el riesgo de recadas. En distintos estudios se han comparado grupos de esquizofrnicos tratados
respectivamente con dosis altas (similares a las requeridas en el brote agudo) y bajas de antipsicticos. Las tasas de recada al cabo
de un ao en aquellos que tomaban la dosis mayor se cifran en tomo al 69- 56%, mientras que en el grupo que tomaba menor dosis
estn entre el 73%. Evidentemente, los efectos adversos en el grupo que tomaba menor dosis eran significativamente menores. Hay
que tener en cuenta al valorar esto que existe una correlacin negativa entre la funcin social y el nmero de recidivas sufridas en
el periodo de seguimiento.
En general, se valora la dosis de cada paciente de forma emprica, de acuerdo con los datos clnicos disponibles. Tras un brote, es
aconsejable no reducir la cantidad de frmaco de forma brusca, y mantener la dosis teraputica durante unos 3-6 meses. A partir de
ah, habr que reducirla de forma lenta y progresiva hasta establecer la dosis de mantenimiento. Si tras una reduccin se produce
una recidiva, la medicacin es conveniente estabilizarla durante unos 5-9 meses.
Dado que en torno a un 25% de primeros episodios son curaciones, y los factores pronsticos no nos permiten predecirlos con
fiabilidad, surge el problema del perodo en que debe mantenerse el tratamiento neurolptico. Vistos los datos disponibles en la
actualidad, es aconsejable dar tratamiento en todos los casos salvo, excepcionalmente, en aquellos pacientes con episodios
psicticos leves en que los efectos secundarios de la medicacin son ms graves que las posibles consecuencias de la recidiva.
En el caso de un primer brote, el tiempo aconsejable para mantener al paciente con medicacin es de dos aos. De todos modos, en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (29 of 48) [02/09/2002 07:47:01 p.m.]
pacientes en que haya una acumulacin de sntomas de buen pronstico y una falta de predictores negativos intensos estara
justificado retirar la medicacin con mayor brevedad (en torno a un ao). Si existe otro episodio, el tiempo recomendable de
tratamiento es de cinco aos. Evidentemente, si hay factores de gravedad especial en los episodios psicticos (riesgo suicida,
agresividad), habra que mantener el antipsictico ms tiempo, o indefinidamente.
TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS
Los neurolpticos plantean el problema del gran nmero de efectos secundarios que producen. Estos los podemos clasificar en dos
grupos: neurolgicos y sistmicos.
Neurolgicos
Los ms importantes son:
Distona aguda
Es la contraccin breve o prolongada de un grupo muscular, con lo que se producen posturas o movimientos anormales. Tiene
lugar de forma rpida tras la administracin de neurolpticos (el 50% de casos tienen lugar en las primeras 48 horas, y el 90% en
los primeros cinco das). Afecta fundamentalmente a la musculatura de la cara, cuello y tronco. El tratamiento es la administracin
parenteral de anticolinrgicos, con lo que el cuadro se resuelve en pocos minutos.
Parkinsonismo
El cuadro inducido por neurolpticos no difiere en gran medida del parkinsonismo idioptico. Se produce como consecuencia del
bloqueo dopaminrgico a nivel de los ganglios basales, y se corrige aadiendo medicacin anticolinrgica. Hay que tener en cuenta
que con el tiempo se produce una tolerancia a los efectos antiparkinsonianos del neurolptico, con lo que podremos planteamos
reducir el antiparkinsoniano y, en algunos casos, retirarlo.
Acatisia
Se define como una inquietud marcada y subjetiva, que muchas veces se expresa como una incapacidad para estar quieto.
Responde de forma irregular a los antiparkinsonianos. Las benzodiacepinas y los frmacos beta-bloqueantes son de utilidad.
Discinesia tarda
Consiste en el comienzo tardo de movimientos repetitivos e involuntarios que ocurren en pacientes predispuestos. Los sntomas
tpicos pueden incluir discinesias orofaciales masticatorias, movimientos linguales, chupeteo, movimiento lateralizador de la
mandbula y parpadeo. Pueden afectarse otras reas corporales, como brazos, piernas y cuello.
Los pacientes que toman neurolpticos de forma prolongada tienen una prevalencia media de este trastorno de un 18-20%. La
relacin entre la aparicin de discinesia y la dosis de neurolptico, as como el tiempo de exposicin al frmaco, no est clara.
Segn estudios recientes, parece que existe una ligera correlacin entre la cantidad de neurolptico tomada en los primeros aos de
tratamiento y la aparicin de discinesia. Es posible que la vulnerabilidad para el cuadro sea mxima al principio, y que despus la
discinesia no sea progresiva a pesar de que se contine la administracin de neurolpticos.
De hecho, la suspensin del tratamiento en la esquizofrenia no parece una estrategia adecuada, ya que normalmente se asocia a un
mayor nmero de recidivas que han de tratarse con dosis altas de antipsicticos. La mayora de los casos son de carcter leve, y
tienden a desaparecer con el tiempo, especialmente en gente joven. Slo un 8% llega a ser gravemente incapacitante, porcentaje
que coincide aproximadamente con la prevalencia de la discinesia espontnea irreversible. Adems, hay que recordar que desde las
primeras descripciones de casos de esquizofrenia, en que no reciban psicofrmacos, se nombra la aparicin espontnea de
sntomas compatibles con la discinesia a lo largo del curso de la enfermedad.
Los factores de riesgo ms claramente asociados al cuadro son: edad (mayor en ancianos), sexo femenino y la existencia de dao
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (30 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
cerebral.
No hay un tratamiento eficaz frente a la discinesia tarda, aunque hay diversas estrategias terapeticas (entre ellas, el uso de
clozapina), que han resultado ser tiles en esta enfermedad.
Sistmicos
En otra seccin del libro se explicarn con mayor detalle. Podemos significar:
Autonmicos
Sntomas anticolinrgicos: sequedad de boca, mareos, nuseas, vmitos, estreimiento, retencin urinaria, visin borrosa. Es
especialmente importante la hipotensin ortosttica, por bloqueo de receptores adrenrgicos a nivel perifrico.
Oculares y cutneos
Fototoxicidad por las fenotiacinas. Aparicin de rash alrgicos en los primeros meses de tratamiento. Retinopata pigmentaria con
dosis altas de tioridacina.
Endocrinos y metablicos
Trastornos en la ereccin y en la eyaculacin. Aumento de peso, y pueden producir hipertermia. Hiperprolactinemia, con la posible
aparicin de galactorrea o ginecomastia. Amenorrea.
Hematolgicos
El ms importante es la posible aparicin de agranulocitosis, con el grupo fenotiacnico y, especialmente, con la clozapina. El uso
de este frmaco exige hemogramas peridicos para detectar a tiempo la aparicin de este efecto.
Cardacos
Algunos neurolpticos pueden producir cambios en la conduccin cardaca, que se reflejan como alteraciones
electrocardiogrficas.
Hepticos
En raros casos se produce una ictericia colesttica con el uso de neurolpticos, especialmente clorpromazina.
TRATAMIENTO ELECTROCONVULSIVO
Se ha planteado el uso del electroshock como tratamiento alternativo en pacientes esquizofrnicos no respondientes al
neurolptico, especialmente en aquellos que presentan sntomas catatnicos o afectivos de difcil manejo con la medicacin.
Algunos autores consideran til su uso de forma sistemtica en el protocolo de tratamiento de los cuadros esquizofrnicos
resistentes.
TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES
Terapia ambiental durante el episodio agudo
La hospitalizacin no se considera una necesidad absoluta en el episodio agudo. La indicacin del ingreso vendr marcada por la
actitud de los familiares ante la enfermedad, y su capacidad de manejo sobre el paciente esquizofrnico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (31 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
Cuando el paciente llega a una sala hospitalaria, la unidad se convierte en un marco de realidad social, donde se busca, tanto la
reinsercin social, como la educacin necesaria para modificar los impulsos emocionales, y adecuarlos a las exigencias de la vida
real.
Se han manejado diversos programas para satisfacer estos objetivos, sin que su eficacia quede clara. Habr que tener presente que
un grado excesivo de implicacin emocional hacia el paciente, que le genere un nivel excesivo de estrs, puede ser
contraproducente.
Medidas rehabilitadoras
Una vez dado de alta el paciente, hay que recurrir a los medios disponibles (hospitales de da, centros de da) para conseguir
mejorar la adaptacin del enfermo y reducir la carga de su familia.
Al plantearse la rehabilitacin del paciente, los objetivos han de ajustarse a sus posibilidades reales, con la intencin de conseguir
que viva en casa, con ocupaciones y responsabilidades reales, aunque limitadas, sometido a una rutina diaria ordenada y
predecible, evitando la monotona excesiva y la sobrecarga emocional.
Expresividad emocional
Brown describi el hecho de que las tasas de recada eran ms altas en los pacientes cuyas familias eran de alta expresividad
emocional (EE). Esta se define como la presencia en la interaccin del familiar con el enfermo de comentarios crticos, hostilidad y
sobreimplicacin emocional. Un trabajo de Leff y Brown (1976), mostraba que en aquellos pacientes que vivan con familias de
alta EE y no tomaban neurolpticos, la tasa de recadas a los nueve meses era del 92%, mientras que si lo tomaban se reduca a un
53%, siempre que el contacto semanal del esquizofrnico con su familia fuese mayor de 35 horas. Entre los pacientes que vivan en
familias de baja EE, las tasas respectivas para pacientes que tomaban y no tomaban neurolpticos eran de 15 y 12%. Otros trabajos
han confirmado la capacidad predictiva de la EE para determinar la recidiva, aunque otros han juzgado lo contrario. As, Stirring
(1991) estudi una cohorte de 42 pacientes, en su mayora jvenes. En ellos, la EE era resultado en un 81% de la sobreimplicacin
antes que de las crticas. Los comentarios crticos, que no la sobreimplicacin, se relacionan con un comienzo insidioso de la
enfermedad y con una personalidad premrbida alterada. Si aparecen en respuesta a las dificultades crnicas del paciente, entonces
esto sera compatible con un modelo en que la crtica es consecuencia de la mala evolucin, y entonces selectivo para un nmero
reducido de pacientes, que recaer con ms facilidad.
Se han diseado programas de intervencin familiar basados en la EE, que incluyen medidas inespecficas de informacin a los
familiares sobre la enfermedad y su manejo, y otras ms especficas referidas a la modificacin de los factores que determinan la
expresividad emocional. Los resultados, de acuerdo con la investigacin, parecen satisfactorios, aunque no estn claros los
elementos del tratamiento que producen el beneficio teraputico.
El enfermo crnico
Los esquizofrnicos crnicos plantean problemas especiales a la hora del manejo y tratamiento. Los sntomas deficitarios del
enfermo recludo en instituciones se deben en parte a las condiciones del medio (pobreza de estmulos), a la propia enfermedad, y
al uso de la medicacin neurolptica, y son altamente incapacitantes. Distintas medidas sociales y conductuales pueden mejorar el
cuadro clnico de estos enfermos. Estos aspectos del tratamiento se vern con ms detalle en el captulo correspondiente.
BIBLIOGRAFIA
1.- Bateson G, Jackson D, Haley. et al. Towards a theory of schizophrenia. Beh. Sci.: 251-264, 1956.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (32 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
2.- Black D, Yates W, Andreansen N. Esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, y trastornos delirantes (paranoides). En: Talbott
J, Hales R, Yudofsky S. Tratado de Psiquiatra. The American Psychiatric Press-Ancora S.A. 1989. Pp 355-388.
3.- Davis L. et al. Dopamine in Schizophrenia: A Review and Reconceptualization. American Journal of Psychiatry, (1991); 148:
1474-1476.
4.- Freeman H. Schizophrenia and City Residence. British Journal of Psychiatry, (1994), 164, (suppl. 23): 39-50.
5.- Gelder M, Gath D, Mayou R. Schizophrenia and schizophrenia-like disorders. In: Gelder M, Gath D, Mayou R. Oxford
Textbook of Psychiatry. Oxford University Press. Second edition. Oxford, 1989. Pp 268-323.
6.- Gordon P. et al. Gender and Age at Onset in Schizophrenia. Impact of Family History. American Journal Of Psychiatry, (1995);
152: 208-212.
7.- Gureje O. Gender and Schizophrenia: Age at Onset and sociodemographic attributes. Acta Psychiatrica Scandinava, (1991); 83:
402-405.
8.- Hawton H. y Cowen J. Practical problems in clinical psychiatry. Oxford University Press, Oxford. 1992.
9.- Hirsch S, Cramer P, Bowen J. The triggering hypothesis of the Role of the Life Events in Schizophrenia. British Journal of
Psychiatry, (1992); 161, (suppl. 18): 84-87.
10.- Huttunen A, Machon R, Mednick S. Prenatal factors in the Pathogenesis of Schizophrenia. British Journal Of Psychiatry,
(1994); 164,(suppl. 23): 15-19.
11.- Kaplan H, Sadock B, Grebb J. Schizophrenia. In: Synopsis of Psychiatry. Williams & Wilkins. Seventh edition. Baltimore,
1994. Pp 457-486.
12.- Kendell R. Schizophrenia: Clinical Features. In: Michels R, Cooper A, Guze S, Judd L, Klerman G, Solnit A, Stunkard A.
Psychiatry, chap. 53, volume 1. J. B. Lippincott Company. U.S.A. 1990.
13.- Kissling W. Directrices para la prevencin de recadas en la esquizofrenia. Actas de la conferenciade Brujas de Abril de 1989.
Springer-Verlag.
14.- Kunugi H. et al. Schizophrenia Following In Utero Exposure to the 1957 Influenza Epidemy in Japan. American Journal of
Psychiatry, (1995); 152: 450-452.
15.- Lane A. et al. Reproductive Behaviour in Schizophrenics relative to other Mental Disorders: Evidence for Increased Fertility
in Men despite Decreased Marital Rate. Acta Psychiatrica Scandinav, (1995); 912: 222-228.
16.- Lidz T. Cornelison, A.R. Fleck, S., et al. The intrafamilial environmental of schizophrenia patients: II. Marital schism and
marital skew. American Journal of psychiatry (1957), 114:241-257.
17.- Nashrallah HA. Hallazgos paraclnicos en la esquizofrenia: morfologa e histologa neuroanatmica. En: Tringulo. Revista
Sandoz de Ciencias Mdicas. Esquizofrenia 2da parte., Basilea, 1991.
18.- O'Callaghan E. et al. The relationship of Schizophrenia Births to 16 Infectious Diseases. British Journal of Psichiatry; 165:
353-356.
19.- O'Callaghan E. Confinement of Winter Birth Excess In Schizophrenia to the Urban Born and its Gender Especifity. British
Journal of Psychiatry, (1995); 166: 518-524.
20.- Propping P. Gentica de la esquizofrenia. En: Tringulo. Revista Sandoz de Ciencias Mdicas. Esquizofrenia 2da parte.
Basilea, 1991.
21.- Rifkin, et al. Low Birth Weight and Schizophrenia. British Journal of Psychiatry, (1994);165: 357-362.
22.- Schreiber H. et al. Comparative Assesment of Saccadic Eye Movements, Psychomotor and Cognitive Performance in
Schizophrenics, their First Degree Relatives and Control Subjects. Acta Psychiatrica Scandinava, (1995); 91: 195-201.
23.- Shamp P. Age at Onset, Sex, and Familial Psychiatric Morbidity in Schizophrenia. Camberwell Collaborative Psychosis
Study. British Journal of Psychiatry, (1994); 165: 466-473.
24.- Sims A. Pathology of Perception (cap 6): Delusions and Other Erroneus Ideas (cap 7): Disorder of Intellectual Performance
(cap 8): Language and Speech Disorders (cap 9). In: Sims A. Symptons In The Mind. Ballire Tindall. London. 1988. Pp 61-141.
25.- Stirling J, Tantam D, Thomas P. Expesed emotion and early onset schizophrenia:a one year follow-up. Psychol. Med. (1991);
21:675-685.
26.- Syvlahti. Biological Factors in Schizophrenia. Stuctural and Funcional Aspects. British Journal Of Psychiatry (1994);164,
(suppl. 23): 9-14.
27.- Tienari P, et al. The Finnish Adoptive Family Study Of Schizophrenia. Implications for Family Research. British Journal of
Psychiatry. (1994); 164, (suppl. 23): 20-26.
28.- Vzquez-Barquero JL. The Cantabrian First Episode Schizophrenia Study. A Summary of General Findings. Acta Psychiatrica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (33 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
Scandinava (1995); 91: 156-162
PARANOIA Y SINDROMES PARANOIDES
Dentro de los sndromes paranoides existen bsicamente dos grupos: aquellos asociados a un trastorno mental primario, como
esquizofrenia, trastornos afectivos o trastornos mentales orgnicos y los que son independientes de cualquier otro trastorno, los
cuales se engloban dentro de lo que conocemos como trastorno delirante, paranoide o paranoia. Esta es definida como un trastorno
mental, de carcter psictico, que cuenta como sntoma dominante con la presencia de ideacin delirante, que suele ser compleja,
bien sistematizada y encapsulada, aunque no es extraa sino internamente lgica, en mayor o menor grado. Se acompaa de un
estado afectivo apropiado al contenido del pensamiento y suelen estar ausentes las alucinaciones. No existen trastornos formales
del pensamiento ni una etiologa orgnica demostrable y el deterioro de la personalidad es mnimo. Las ideas delirantes pueden
tener diferente contenido, como veremos posteriormente.
HISTORIA
El trmino "paranoia" presenta un origen etimolgico griego, de "para" y "noos" y haca referencia en principio, cuando era
empleado por la escuela hipocrtica, a la existencia de una mente junto a la propia, representando lo que hoy entendemos por
locura o trastorno mental en el sentido general. Pero fueron Neumann y principalmente Heinroth los que introdujeron el concepto
de paranoia en la psiquiatra, para designar una perturbacin intelectual que cursaba con exaltacin. Posteriormente, todava en la
primera mitad del siglo XIX, es Esquirol el primero que describe la condicin paranoide tal como la entendemos hoy en da.
Una vez establecido el concepto se comenz a profundizar en otros aspectos del trastorno. Kahlbaum afirm que se trataba de una
locura parcial que afectaba solamente a la esfera intelectual e intent, junto a otros autores, realizar subdivisiones del concepto. Sin
embargo, pronto se lleg a la conclusin de que al fenmeno paranoide no se le poda caracterizar como una entidad nosolgica
sino como un conjunto de sntomas que pueden presentarse en diversas patologas. En esta lnea se encontraba Kraepelin, quin
hizo considerables esfuerzos por intentar ubicar nosolgicamente los sndromes paranoides, cambiando esta ubicacin a lo largo de
su obra, incluyendo y excluyndolos de la clasificacin de la demencia precoz. Al final, en la octava edicin de su tratado de
Psiquiatra, separ de sta ltima algunos cuadros paranoides y los agrup bajo dos conceptos:
- Parafrenia, con el que se refera a un trastorno que presentaba delirios extraos y fantsticos, que solan ir acompaados de
alucinaciones y que tena un curso ms benigno que la demencia precoz.
- Paranoia vera, que defini como "el desarrollo insidioso de un sistema delirante persistente e inconmovible, hallndose
conservadas la claridad y el orden del pensamiento, la voluntad y la accin". Segn pensaba, se trataba de un desarrollo anormal
que tena lugar en personalidades psicopticas bajo la influencia de tensiones cotidianas.
Adolf Meyer, siguiendo la lnea de Kraepelin, distingui entre la paranoia genuina, que se produca en personas
constitucionalmente inferiores y que mostraba poca tendencia a la demenciacin, y las condiciones paranoides, en las que las ideas
delirantes formaban parte de un proceso que cursaba con deterioro mental (1).
Bleuler, por el contrario, no encontr una clara distincin entre paranoia y esquizofrenia y sugiri que toda forma de la primera era
sintomtica de la segunda. Sin embargo, Bleuler ofreci una brillante descripcin de esta patologa, que transcribimos a
continuacin: "La construccin, a partir de premisas falsas, de un sistema de ideas delirantes, lgicamente desarrolladas, con partes
lgicamente interrelacionadas e inconmovibles, sin ninguna perturbacin demostrable que afecte a las otras funciones mentales y
por tanto sin sntomas de deterioro, si se pasa por alto la completa carencia de discernimiento por parte del paranoico con respecto
al propio sistema delirante" (2).
Freud consider inicialmente a la paranoia como una neurosis de defensa, pero luego modific su conceptualizacin,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (34 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
relacionndola con la homosexualidad latente y afirmando que los sntomas eran causados por la transformacin de sentimientos
amorosos en vivencias de persecucin. Siempre la consider como una nica entidad, con una semiologa bien definida.
Aunque en la historia del trmino el trastorno paranoide no ha implicado nicamente la existencia de ideacin delirante de
perjuicio, en los pases anglosajones ha llegado a identificarse a stas. As figuraba, por ejemplo, en la tercera edicin del Manual
Diagnstico y Estadstico de los Trastornos Mentales (DSM-III), realizado en 1980 por la Asociacin Americana de Psiquiatra
(A.P.A.) (3). Tras las crticas, procedentes en su mayora de Europa, la versin revisada del mismo (DSM-III R) (4) ampli el
alcance de los delirios, incluyendo cinco tipos especficos segn la naturaleza de los mismos, junto a una categora sin
especificacin. Son los tipos erotomanaco (el delirio se refiere a ser amado por otra persona), grandioso (caracterizado por ideas
delirantes megalomanacas), celotpico, persecutorio (el ms frecuente) y somtico (delirios relativos a problemas fsicos).
En el DSM-IV (5) no se introducen apenas cambios y se caracteriza el trastorno delirante (trmino empleado en el DSM-III R para
salvar la ambigedad del vocablo "paranoide", que como hemos visto se poda prestar a malas interpretaciones en el entorno
americano) por: "delirios no extraos de duracin de un mes como mnimo". El resto de criterios son de exclusin y sirven para
descartar a los individuos con conducta extraa o a aquellos cuyo delirio es una manifestacin de esquizofrenia, trastorno del
estado de nimo u orgnico. No se hace referencia explcita a las alucinaciones auditivas o visuales pero s se precisa que pueden
aparecer alucinaciones tctiles u olfatorias si tienen relacin con el tema delirante. Especifica siete tipos, aadiendo el mixto a los
ya existentes en el DSM-III R, cuyos delirios se caracterizan por poseer caractersticas de ms de uno de los otros tipos sin que
predomine ninguno. Aunque las dos ltimas clasificaciones de la A.P.A. requieran una duracin superior a un mes, no hay ningn
consenso en la literatura en relacin a la duracin exigida para el diagnstico. En contraposicin, la Clasificacin Internacional de
las Enfermedades (C.I.E.), en su dcima edicin, pide una duracin de tres meses para realizar el diagnstico de trastorno de ideas
delirantes, que equipara a la Psicosis Paranoide clsica (6). Por ltimo, en los pases escandinavos denominan al trastorno
"reaccin psictica paranoide" y lo consideran como un estado reactivo que emerge en personas predispuestas ante situaciones de
estrs, siguiendo las hiptesis de Kraepelin.
EPIDEMIOLOGIA
Los datos epidemiolgicos de que disponemos subestiman sin duda la verdadera prevalencia del trastorno delirante, ya que deben
haber bastantes ms enfermos de los que recogen oficialmente las redes de asistencia psiquitrica. Son causas de ello la ausencia de
conciencia de enfermedad y el aislamiento social de muchos de estos pacientes. Tambin hay que tener en cuenta que algunos de
ellos son derivados al mdico de forma indirecta (por trastornos conductuales, agitacin, sospecha de patologa mental tras recurrir
con frecuencia a estamentos jurdicos o policiales, etc.), pero en muchos casos el sujeto puede realizar una vida aparentemente
normal, ya que su funcionamiento solo se ve interferido en aquello que concierne al delirio, por lo que es posible que nunca entre
en contacto con un profesional de la Salud Mental.
El mejor trabajo descriptivo de la epidemiologa de este trastorno continua siendo el de Kendler (7), que realiz un metaanlisis a
partir de diecisiete estudios ya existentes sobre la frecuencia de ingresos hospitalarios por paranoia. La prevalencia era estimada
alrededor de un 0.03% y la incidencia anual entre el 0.001 y el 0.003%. El trastorno delirante supone entre el 2 y el 4% de los
ingresos psiquitricos y entre el 2 y el 7 % de los ingresos por psicosis funcionales.
La edad tpica de inicio es la adulta tarda. El primer ingreso es ms frecuente entre los 40 y los 55 aos, aproximadamente en la
mitad de los casos. Un 20-25% de los casos nuevos se producen en ancianos y un porcentaje semejante comienzan entre los 25 y
los 40 aos. En edades ms tempranas esta patologa es extraordinariamente rara. La distribucin por sexos es de un ligero
predominio en mujeres, aunque estas diferencias van asociadas al tipo de delirio: el paranoide es ms comn entre los varones
mientras que el erotomanaco (8) y el hipocondraco lo son en las mujeres (9).
Entre el 60 y el 75% de los pacientes estn casados en el primer ingreso (ste es un dato ms parecido al de la enfermedad afectiva
que a la esquizofrenia, aunque sta ltima suele comenzar en edades ms tempranas de la vida), si bien una vez hecho el
diagnstico se tienen menos probabilidades de casarse que la poblacin general. La posicin social de estos pacientes, siempre
segn Kendler, tiende a ser desaventajada en el aspecto econmico y en el cultural y tienen ms probabilidad que los
esquizofrnicos y bipolares de ser inmigrantes y de poseer una deprivacin sensorial. Parece destacable, a modo de resumen,
resaltar que todas las caractersticas epidemiolgicas del trastorno paranoide apoyan la hiptesis de que es una entidad distinta de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (35 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
los trastornos afectivos y de la esquizofrenia.
ETIOLOGIA
Han habido muchos autores, entre ellos Kraepelin, que han intentado explicar la aparicin de sntomas paranoides en funcin de
una predisposicin para el desarrollo de los mismos, principalmente a travs de una personalidad premrbida con rasgos sensitivos
y de factores causantes de aislamiento social. Siguiendo esta lnea, Kay y Roth encontraron personalidades paranoides o
hipersensitivas en ms de la mitad de un grupo de 99 pacientes (10).
Factores biolgicos
Kendler y Davis llegaron a la conclusin, tras revisar algunos estudios, de que existan pocas pruebas que apoyasen la existencia de
una relacin gentica entre la psicosis paranoide y la esquizofrenia (11). Tambin revisaron la relacin con el trastorno afectivo,
sin encontrar ninguna asociacin, aunque en esta ocasin pensaron que los trabajos revisados presentaban importantes fallos
metodolgicos que impedan sacar conclusiones definitivas. Tambin Kendler, en otros trabajos, encuentra diferencias en la
personalidad premrbida de paranoides y esquizofrnicos: los primeros eran ms extrovertidos, dominantes e hipersensibles. Por
otro lado, entre los familiares de los paranoicos hay una mayor prevalencia de trastorno delirante o de rasgos de personalidad
paranoide, mientras que no existe un incremento de diagnsticos de esquizofrenia ni de trastornos afectivos con respecto a la
poblacin general. Parecen existir, pues, suficientes evidencias en la literatura para que podamos concluir que la paranoia no
guarda relacin con dichas enfermedades, sino que se trata de una entidad diferenciada, probablemente constituida por un grupo
heterogneo de situaciones morbosas que cuentan con delirios como sntoma predominante.
Hay multitud de enfermedades fsicas que pueden cursar con delirios, aunque estos no sean constantes y probablemente estn
influidos por factores de personalidad, sociales, etc. Las ms frecuentemente asociadas con delirios son las que afectan al sistema
lmbico y a los ganglios basales. Si se producen en ausencia de deterioro intelectual tienden a ser delirios complejos, similares a los
presentes en el trastorno delirante, por lo que se ha hipotetizado que en ste puede existir algn tipo de alteracin en estas zonas del
cerebro, mientras que se mantendra intacto el funcionamiento cortical.
Factores psicolgicos
Freud opin, en un primer momento, que el delirio paranoide estaba causado por la utilizacin de la proyeccin como mecanismo
de defensa. Posteriormente ley la autobiografa del juez Daniel Schreber, aquejado de una enfermedad paranoide, y aunque nunca
lleg a conocerlo teoriz acerca de sus escritos y los de su mdico. A partir de este momento pens que el cuadro era resultado de
la defensa ejercida contra unos impulsos libidinosos inaceptables, de carcter homosexual, mediante negacin, formacin reactiva
y proyeccin, mecanismos que transformaban "lo amo" en "l me odia", idea que finalmente acababa en "l me persigue". De la
misma forma en el delirio erotomanaco se pasara de "lo amo" a "la amo", que luego sera proyectado. En el delirio grandioso tras
la negacin ("no lo amo") se pasara a "me amo a m mismo". En la celotipia se proyectaran en la pareja los propios sentimientos
tras negarlos: "yo no lo amo, lo ama ella".
Otros autores dinmicos han escrito acerca de la condicin paranoide. Por ejemplo, Lacan afirm que para l lo patolgico se
iniciara en una fijacin en el estadio de formacin del Superego, mediante la asimilacin de las restricciones paternas.
En las ltimas dcadas parece existir cierto consenso entre muchas de las actuales corrientes psicolgicas acerca de la importancia
de la proyeccin como factor esencial en la formacin de los sntomas paranoides. El pensamiento proyectivo se conceptualiza
como un proceso defensivo natural, por el cual son atribuidos a los dems aquellos impulsos que resultan inaceptables para uno
mismo. La definicin clsica de proyeccin pona el nfasis sobre deseos, pulsiones o fantasas, pero este concepto se considera
hoy demasiado restringido, por lo que se amplia a cualquier sentimiento desagradable para el individuo. Segn opina Sullivan, (12)
utilizamos proyecciones constantemente en nuestras relaciones interpersonales, intentamos prever la accin de otros, a los que
personalizamos. Este autor seala cmo una persona que posea una baja autoestima suele anticipar opiniones ajenas, que sern casi
siempre desfavorables y esto puede llegar a convertirse en la conviccin de que la gente piensa mal de ella. Fenichel tambin opina
en este sentido y relaciona el miedo a ser criticado con las ideas delirantes de perjuicio (13). Pero, aunque la proyeccin sea un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (36 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
mecanismo de uso extendido, la frecuencia con la que sta producira un delirio es bajsima. Segn Redlich y Freedman (14) la
mayor parte de las personas son capaces de distinguir entre lo real y lo proyectado ya que tienen un pensamiento lo bastante
flexible como para corregir las interpretaciones equivocadas. En contraposicin, el razonamiento paranoide est sometido a
grandes distorsiones interpretativas, ignora lo aparente y solo toma en consideracin aquellos elementos que puedan confirmar su
desviacin ideatoria, pudiendo llegar incluso a buscarlos activamente.
Los otros dos mecanismos de defensa implicados por Freud tambin son aceptados en la actualidad: la reaccin-formacin usada
como defensa contra la agresin y la necesidad de dependencia y afecto, transformndolos en una marcada independencia, y la
negacin, evitando tomar conciencia de una realidad displacentera.
Cameron (15) describi en los aos sesenta siete situaciones que favoreceran el desarrollo de los trastornos paranoides:
- expectativa incrementada de recibir un tratamiento sdico
- situaciones que aumentan el recelo y la sospecha
- aislamiento social
- situaciones que aumentan la envidia y los celos
- acontecimientos que producen una baja autoestima
- situaciones que facilitan que los propios defectos sean vistos en otras personas
- incremento del potencial de rumiacin acerca de probables significados y motivaciones
El planteamiento que realiz a continuacin es que cuando alguna o algunas de estas situaciones supera el lmite de tolerancia de la
persona, sta llega a sentirse muy ansiosa y frustrada, siente que algo va mal, por lo que la nica salida que tiene es buscar
rpidamente una solucin, que llega en forma de una explicacin al problema, explicacin que es desangustiante y pronto cristaliza
en un sistema delirante. Segn Cameron, con la cristalizacin del delirio el paciente establece la pseudocomunidad paranoide, en la
que incluye a sus supuestos perseguidores, atribuyndoles motivaciones, intenciones y estrategias. El objeto de ello es el de
explicar su ansiedad, a la vez que mantener encapsulado su delirio para realizar una vida normal fuera de l, una vez delimitado
cual debe ser el objetivo de su hostilidad.
Tambin se ha intentado explicar a algunos pacientes paranoides a travs de un proceso de prdida de confianza en las relaciones
interpersonales, que comenzara normalmente en la infancia con un ambiente familiar hostil y unos padres represores.
Por ltimo, citaremos algunas hiptesis realizadas desde el modelo cognitivo-conductual:
Oxman y cols (16) demostraron que los pacientes paranoides manifestaban unos patrones lingsticos caractersticos, entre los que
se encuentran las tendencias a utilizar categoras abstractas e impersonales y a intentar dar una sensacin de normalidad o incluso
de superioridad, evitando cualquier reproche.
Magaro (17) postula un modelo de pensamiento paranoide, sobre la base del anlisis del procesamiento de la informacin. Melges
y Freeman (18) proponen un modelo ciberntico para explicar los sntomas, en el que se producen constantemente refuerzos que
podran extrapolarse, segn dicen, al mbito teraputico.
Factores sociales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (37 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
Su consideracin se ve avalada por la evidencia de que el trastorno es ms frecuente en determinados grupos sociales. Todos ellos
pueden resumirse nombrando el aislamiento social, una circunstancia crucial, segn se reconoce en la literatura, para la formacin
de sntomas paranoides. Es por esta razn que los prisioneros, refugiados y emigrantes parecen estar ms predispuestos a los
mismos, al igual que las personas con deprivaciones sensoriales, principalmente de carcter auditivo.
CLINICA
La caracterizacin clnica del trastorno ya ha sido realizada con anterioridad. Se tratara de la presencia de ideas delirantes de
referencia, persecucin, perjuicio, grandeza, celos, erotomanacas o somticas, en una persona que no presenta una alteracin de
conducta que no est claramente derivada de su delirio, ni deterioro alguno de la personalidad o de las actividades cotidianas. En
ocasiones pueden ser litigantes y pueden presentar una clara reaccin de rechazo hacia el mdico. El humor es congruente con el
delirio, eufrico o receloso, dependiendo de la naturaleza de ste; en ocasiones puede llegar a ser depresivo. No suelen haber
alucinaciones y cuando las hay son tctiles u olfatorias, consistentes con el delirio. Un pequeo porcentaje tienen otras
alucinaciones, prcticamente solo auditivas, pero nunca adquieren una marcada presencia. En ocasiones el sujeto muestra un
lenguaje prolijo, cercano a la circunstancialidad, al hablar del contenido delirante de su pensamiento. La orientacin y la memoria
estn respetadas. No existe conciencia de enfermedad. A veces puede existir dificultad para el control de impulsos, normalmente
violentos, directamente derivada de la presin delirante y que debe ser cuidadosamente valorada y tratada por el clnico.
Tipo erotomanaco
El paciente cree que es intensamente amado por otra persona, que suele ser famosa o superior en el escalafn social y normalmente
inaccesible. El sujeto se siente orgulloso y muy satisfecho de ese amor y puede o no corresponderlo, pero si lo hace siempre es en
menor intensidad y de forma posterior al enamoramiento de la otra persona. Existen diversas razones para que sta no revele su
amor. En ocasiones llega incluso a interpretarse su paradjica conducta. Algunas veces el amor acaba transformndose en odio y
persecucin por parte del enamorado. Se suele designar como erotomana, psicosis parcial o sndrome de De Clrambault, autor
que propuso en el primer cuarto de siglo la separacin de este cuadro de los delirios de perjuicio. Aunque es normalmente un
trastorno femenino, hay descritos algunos casos en hombres.
Tipo celoso
Tambin llamado paranoia conyugal o sndrome de Otelo. Consiste en la creencia delirante de que la pareja es infiel. La frecuencia
es desconocida, aunque probablemente debe ser inferior al 0.2% de todos los pacientes psiquitricos (19). Parece ser ms frecuente
en hombres, como han enunciado algunos autores, entre ellos Shepherd (20). Se puede acompaar de otras creencias anormales,
como por ejemplo que el compaero intenta envenenarlo o infectarlo con una enfermedad venrea. La conducta del paciente se
caracteriza por la constante bsqueda de indicios que confirmen sus delirios, espiando, registrando o siguiendo a la pareja, por
ejemplo. Es uno de los tipos de delirios que mayor agresividad pueden llegar a provocar.
Tipo grandioso
Conocido tambin como megalomana. Se caracteriza por el convencimiento de que se posee un gran talento no reconocido o que
se ha realizado un importante descubrimiento. Tambin pueden existir otros delirios menos frecuentes, como por ejemplo creer que
se tiene una relacin con una persona muy importante, que se es depositario de un designio divino (es conocido que algunos lderes
de sectas han sido enfermos delirantes) o que se est llamado a realizar una reforma filosfica, religiosa o poltica (son los delirios
reformistas, que han posedo algunos asesinos polticos). Es bastante raro.
Tipo somtico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (38 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
Llamado tambin psicosis hipocondraca monosintomtica. Debe diferenciarse de la hipocondra atendiendo al grado de
conviccin existente acerca del padecimiento de un determinada enfermedad. Las ms frecuentes patologas imaginadas son:
infecciones, infestacin por insectos en la piel, dismorfofobia, posesin de olores extraos o de anomalas en el funcionamiento de
rganos. Afecta por igual a los dos sexos y es raro. Los enfermos presentan una historia de mltiples exploraciones fsicas,
indicadas por multitud de profesionales, que a menudo ocultan, ya que estos son normalmente introducidos en el delirio como
forma de explicar la ausencia de los hallazgos patolgicos que el individuo presupone. Este hecho hace pensar que son muchos los
individuos con este trastorno que nunca sern vistos por un psiquiatra.
Otras condiciones paranoides especiales
Sndrome de Capgras
En 1923, Capgras y Reboul-Lachaux describieron el caso de una mujer afecta de un cuadro psictico crnico que refera la
sustitucin de ciertas personas de su familia (21). Lo llamaron "ilusin de Sosias", aludiendo al personaje mitolgico que es
suplantado por el dios Mercurio. El cuadro consiste en la creencia delirante de que alguien muy cercano al paciente ha sido
reemplazado por un doble. Este individuo tiene un gran parecido con la persona familiar, que suele ser el cnyuge, cuando ste
existe. Se trata de un sndrome difcilmente observable en la clnica y existen pocos casos publicados. Es ms frecuente en mujeres
(el primer caso en un hombre fue publicado en el ao 1936) (22) y est asociado frecuentemente con esquizofrenia o trastornos
afectivos (principalmente la primera, en ms de la mitad de los casos). El sndrome aparece con ms frecuencia despus de los 30
aos. Parece aceptado que en la mayora de los casos se puede poner de manifiesto algn componente orgnico y en la literatura se
ha relacionado con multitud de situaciones morbosas, como atrofia cerebral, traumatismos crneo-enceflicos, dficit de cido
flico, encefalitis y alcoholismo entre otras e incluso algunos autores lo han interpretado como una forma de prosopagnosia (23).
Tambin existen explicaciones dinmicas, que consideran que existe una imposibilidad por parte del paciente para admitir sus
sentimientos ambivalentes hacia la persona conocida, por lo que "escinde" la personalidad de sta, atribuyendo las caractersticas
negativas a un impostor y manteniendo una buena actitud hacia el amigo o familiar.
Sndrome de Fregoli
Esta condicin psictica tom el nombre de un actor italiano que posea una extrema habilidad para cambiar su apariencia facial.
Es todava menos frecuente que el anterior y fue descrito unos aos despus, en 1927, por Courbon y Fail (24). El paciente
identifica en l a una persona familiar (que suele ser alguien considerado como perseguidor) en varios sujetos, manteniendo que a
pesar de no existir parecido fsico, ste ha sido manipulado de alguna forma para cambiarlo, ya que s que existe una identidad
psicolgica entre todos ellos. Suele asociarse a la esquizofrenia y tambin parecen existir componentes orgnicos relacionados con
su etiologa.
Psicosis inducida
Se conoce tambin como "folie a deux" y consiste en la transmisin de un sistema delirante a una persona cercana al sujeto
paranoide. El delirio es prcticamente siempre de perjuicio. Es un trastorno raro, aunque no se conoce su distribucin exacta. Hay
ocasiones en que estn implicadas ms de dos personas, aunque no es lo habitual. Es ms frecuente en mujeres y en el 90% de los
casos suelen ser personas de la misma familia, que llevan mucho tiempo conviviendo ntimamente, con un relativo aislamiento del
mundo externo. Supuestamente uno de los miembros de la pareja sera ms dominante e inoculara el delirio al otro, ms
dependiente o sugestionable. El pronstico suele ser mejor en el sujeto contaminado. El tratamiento debe comenzar por la
separacin de ambos. El DSM III-R lo recoge como "Trastorno psictico inducido", trmino que el DSM-IV transforma en
"Trastorno psictico compartido", manteniendo los mismos criterios que definan al primero. La CIE-10 lo denomina "Trastorno
de ideas delirantes inducidas".
CURSO Y PRONOSTICO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (39 of 48) [02/09/2002 07:47:02 p.m.]
El curso del trastorno delirante es muy variable: pueden existir remisiones completas, con o sin recadas peridicas o puede
cronificarse. Kendler y Tsuang (25) consideraron que el diagnstico es bastante estable, ya que solo hay entre un 3 y un 22% de
pacientes que evolucionan haca el desarrollo de sntomas esquizomorfos. Retterstol (8) distingui dos grupos en su estudio: los
que presentaban delirios poco sistematizados en el momento de iniciar el tratamiento y los que mostraban ya un delirio muy
estructurado en dicho momento. De los primeros, el 76% presentaban completa ausencia del sntoma en el seguimiento, mientras
que del segundo grupo solo estaban libres del delirio el 53%.
Segn los datos citados por Kaplan y Sadock (19), menos del 10% son diagnosticados de trastorno afectivo en el seguimiento.
Tambin sealan que en el 50% de los casos existe mejora completa, en el 20% disminucin de la intensidad clnica y en el 30%
no existe ningn cambio en los estudios de seguimiento. Estos autores consideran como factores indicadores de buen pronstico:
un buen ajuste ocupacional y social, sexo femenino, inicio antes de los 30 aos, desarrollo rpido de la enfermedad, corta duracin
y presencia de factores precipitantes o estresores psicosociales. Segn el tipo de delirio, el peor pronstico parecen tenerlo los
celosos y los grandiosos.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El diagnstico diferencial debe realizarse con aquellos trastornos psiquitricos en los que la ideacin delirante es un sntoma
secundario. Tendremos que considerar en l, al trastorno paranoide de la personalidad, la esquizofrenia y el trastorno
esquizofreniforme, los trastornos afectivos con sntomas psicticos y los trastornos mentales orgnicos.
Los trastornos mdicos que pueden causar sndromes paranoides son fundamentalmente de tipo endocrino, metablico y
neurolgico, junto a los producidos por el consumo de sustancias con efecto psquico:
- Origen endocrino: Se pueden producir cuadros paranoides en las alteraciones de la secrecin de corticoides, tanto en la
enfermedad de Addison como en la de Cushing. Tambin en las enfermedades tiroideas y en las paratiroideas, siempre que haya
alteracin de la secrecin hormonal, tanto por hipo como por hiperfuncionamiento.
- Alteraciones metablicas: por ejemplo hipoglucemia, insuficiencia heptica, uremia e hipovitaminosis B12.
- Trastornos neurolgicos: entre ellos citaremos las enfermedades degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la de Pick, la
corea de Huntington, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis mltiple. Tambin puede estar producido por un trastorno
cerebrovascular, un tumor cerebral o encontrarse en el contexto de una epilepsia del lbulo temporal.
- Consumo de sustancias: las sustancias ms frecuentemente implicadas en la produccin de sndromes paranoides son: por
toxicidad directa, la anfetamina, el alcohol, la cocana, los alucingenos y la marihuana, y formando parte de un cuadro
abstinencial, el alcohol y las benzodiazepinas, especialmente.
TRATAMIENTO
En el tratamiento de este tipo de patologas deben ser consideradas las medidas farmacolgicas junto con las psicolgicas. Suele
ser muy dificultoso, ante la ausencia de conciencia de enfermedad de estos pacientes, por lo que hay que proceder con mucho
tacto, a menudo debiendo justificar el tratamiento farmacolgico para abordar los sntomas no especficos, como la ansiedad o el
insomnio.
Por otro lado, si la presencia del delirio conlleva un problema social o la potencialidad de una conducta agresiva, se deber valorar
la conveniencia de un ingreso hospitalario. Este deber ser involuntario en muchas ocasiones, en las que, a pesar de obrar con tacto
e inteligencia, no se consigue convencer al paciente para que acepte el ingreso, ante lo cual habr que valorar el riesgo y el
beneficio del mismo, teniendo en cuenta el probable resentimiento del paciente tras su imposicin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (40 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
Durante el tratamiento se debe intentar mantener una buena relacin con el paciente, evitando cualquier tipo de provocacin o
situacin que pueda despertar la suspicacia o el recelo del mismo. Hay que mostrar inters en el delirio, para que el paciente pueda
hablar de l con tranquilidad y as poder observar la eficacia del tratamiento, pero sin discutirlo en ningn momento, ni siquiera
tratar de razonar su desproporcin o falsedad mientras ste siga siendo inamovible. El enfoque psicoterpico debe ser de apoyo.
Utilizar otras tcnicas puede ser muy peligroso, ya que puede despertar sospechas o desconfianza en el enfermo. En esta lnea,
Retterstol (8) advirti que la psicoterapia de grupo debe estar contraindicada en enfermos paranoides. No existe, de todas formas,
ninguna investigacin que haya evaluado la efectividad de la psicoterapia en este tipo de pacientes.
El tratamiento farmacolgico consiste en el empleo de antipsicticos, cuya eleccin va a depender de la edad, estado fsico, grado
de agitacin o nerviosismo y respuestas previas a estos frmacos si existen antecedentes de tratamiento. Es un grave problema la
cumplimentacin en estos pacientes, ya que suelen abandonar el tratamiento, bien por no encontrarle justificacin o bien por la
aparicin de efectos secundarios, que suelen ser interpretados de forma delirante. Por esta razn en ocasiones es preferible emplear
las formas depot desde el principio, ya que nos aseguran el tratamiento durante varias semanas. Munro (9) sugiri que el pimozide
podra tener un efecto teraputico nico en los delirios monosintomticos. Las pautas recomendadas en el empleo de neurolpticos
son: empezar por dosis bajas e ir subiendo si se considera conveniente y existe buena tolerancia; cambiar a otro frmaco, a ser
posible de otra familia qumica, si no se obtiene efecto en 6-8 semanas; reducir o retirar la medicacin cuando queda claro que la
enfermedad no responde a los frmacos (aunque lo normal es que se mantenga, ya que casi siempre se obtiene algn tipo de
beneficio) y mantenerlo de forma indefinida si el frmaco ha sido efectivo, bajndolo progresivamente y de forma muy lenta hasta
mantener la mnima dosis eficaz.
BIBLIOGRAFIA
1.- Meyer A. The collected papers of Adolf Meyer. John Hopkins Press. Baltimore. 1931.
2.- Bleuler E. Dementia Praecox or the group of Schizophrenias. Internationals Universities Press. New York. 1950.
3.- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 3rd ed. A.P.A. Washington, D. C.
1980.
4.- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 3rd ed. revised. A.P.A. Washington
D.C. 1987.
5.- American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 4th ed. A.P.A. Washington D.C. 1994.
6.- Organizacin Mundial de la Salud: Clasificacin internacional de los Trastornos Mentales. 10 ed. O.M.S. 1992.
7.- Kendler KS. Demography of paranoid psychosis (delusional disorder). A review and comparison with schizophrenia and
affective illness. Arch. Gen. Psychiatry. 39:890-892. 1982.
8.- Retterstol N. Paranoid Disorders. En: Michels, R. Psychiatry. Ed. Lippincott. Philadelphia. 1993.
9.- Munro A. Paranoia revisited. Br. J. Psych. 141:344-348. 1982.
10.- Kay DWK, Roth M. Environment and hereditary factors in the schizophrenia of old age and their bearing on the general
problems of causation in schizophrenia. J. Ment. Sci. 110: 668. 1961.
11.- Kendler KS, Davis KL. The genetics and biochemistry of paranoid schizophrenia and other paranoid psychoses. Schizophr.
Bull. 7: 689-695. 1981.
12.- Sullivan HS. Clinical studies in Psychiatry. In: The collected works of H. S Sullivan, Perry HS, Gawel ML, Gibbon M.
Norton. New York. 1965.
13.- Fenichel O. Teora Psicoanaltica de las neurosis. Ed. Paids. Barcelona. 1984.
14.- Redlich FC, Freedman DX. The theory and practice of Psychiatry. Basic books. New York. 1966.
15.- Cameron N. Psychotic Disorders II: Paranoid Reactions. In: Comprehensive textbook of Psychiatry. Freedman AM. and
Kaplan HI. Williams and Wilkins. Baltimore. 1967.
16.- Oxman et al: The language of paranoia. Am. J. Psychiatry. 139, 275-282. 1982.
17.- Magaro A. The paranoid and the schizophrenic: The case for distinct cognitive style. Schizophr. Bull. 7: 632- 661. 1981.
18.- Melges FT, Freeman AM. Persecutory Delusions: A Cybernetic Model. Am. J. Psychiatry. 132 : 1038-1044. 1975.
19.- Kaplan HI, Sadock B. Synopsis of Psychiatry. Williams and Wilkins. Baltimore. 1994.
20.- Shepherd M. Morbid jealousy: some cinical and social aspects of a psychotic symptom. J. Ment. Science. 107 :687-753. 1961.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (41 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
21.- Capgras J, Reboul-Lachaux J. Lillusion des "sosies" dans un dlire systmatis chronique. Ann. Med. Psychol. 81 :186. 1923.
22.- Murra, JR. A case of Capgras syndrome in the male. J. Ment. Sci. 82: 63-66. 1936.
23.- Hayman M, Abrams R. Capgras syndrome and cerebral dysfunction. Br. J. Psychiatry, 130: 68-71. 1977.
24.- Courbon P, Fail G. Ilusion of Fregol. Bull. Soc. Clin. Med. Ment. 1927.
25.- Kendler KS, Tsuang MT. Nosology of paranoid schizophrenia and other paranoid psychoses. Schizophr. Bull. 7:594-610.
1981.
26.- Lyons MJ, Pepple JR, Tsuang MT. Trastorno Delirante (Paranoide). En: Manual de problemas clnicos en Psiquiatra. Hyman,
S.E.; Jenike,
27.- Gelder, M, Gath D, Mayou R. Paranoid symptoms and paranoid syndromes. In: Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford
University Press, 2nd ed. 1989.
28.- Bulbena A. Paranoia y psicosis delirantes crnicas. En: Introduccin a la psiquiatra y la psicopatologa. Vallejo Ruiloba J.
Salvat. Barcelona. 1991.
29.- Swanson DW, Bohnert PJ, Smith JA. El mundo paranoide. Ed. Labor. Barcelona. 1974.
30.- Black DW, Yates WR, Andreasen NC. Esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme y trastornos delirantes. En: Tratado de
Psiquiatra. Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC. De. Ancora. Barcelona. 1989.
31.- Breier A. Paranoid Disorders: Clinical features and treatment. In: Current Psychiatric Therapy. Dunner DL. Saunders
Company. Philadelphia. 1993.
PARAFRENIA
La esquizofrenia ha sido considerada como una psicosis de inicio en la adolescencia o el principio de la vida adulta. Sin embargo,
desde la versin revisada del DSM-III, existe en los sistemas diagnsticos la posibilidad de identificar la esquizofrenia de inicio
tardo, cuyo comienzo se cifra por encima de los 45 aos (en el DSM-III no se poda diagnosticar esquizofrenia si el inicio era
despus de los 45 aos). Esta esquizofrenia de inicio tardo no cuenta, por otro lado, con una definicin operativa distintiva, que
recupere el concepto clsico de parafrenia y tanto en el DSM-IV como en la CIE-10 habra que diagnosticar estos cuadros como
esquizofrenias paranoides, perdindose as toda la riqueza descriptiva que histricamente ha tenido esta patologa en Europa.
En este captulo hablaremos preferiblemente de "parafrenia", aunque tambin emplearemos "esquizofrenia de inicio tardo" para
referirnos a la misma enfermedad, ya que as es denominada preferentemente por la investigacin actual, que es pobre debido a los
problemas de conceptualizacin y de diagnstico que esta alteracin posee.
HISTORIA
Como hemos visto en el anterior captulo, Kraepelin separ dos entidades de la "dementia praecox". Una de ellas era la parafrenia
(la otra, la paranoia), que l defina como una enfermedad de comienzo tardo, constituida predominantemente por sntomas
paranoides y con una baja afectacin de las emociones, la voluntad y en general de la personalidad. Llamaba parafrenia sistemtica
a una entidad que comenzaba con un sndrome de referencia, que era seguido de ideas de grandeza, falsificaciones de recuerdos y
alteraciones sensoriales.
Para Kleist, las parafrenias seran un tipo especial de esquizofrenia, al que llama "psicosis progresiva de referencia", que est
dominado por ideas de referencia y vivencias de significacin, sin que existan trastornos esquizofrnicos profundos. Leonhard (1)
coincide con esto y cree que "existe una forma de esquizofrenia que comienza con ideas de alusin y que puede ser muy parecida a
una paranoia, pero que progresa hasta llegar a alcanzar un cuadro fantstico-esquizofrnico". Tambin destaca que la paranoia y la
parafrenia presentan en comn la congruencia de la afectividad con las ideas delirantes. Para l, el afecto paranoide rige todo el
proceso patolgico, por lo que denomina a la enfermedad "Parafrenia afectiva" y lo distingue claramente del afecto que se observa
en el "grupo central de las esquizofrenias", en las que ste no guarda relacin con el contenido del delirio. Tambin justifica el
apellido para distinguir este concepto de lo que otros autores, como Bumke, entendan por parafrenia y que englobaba a todas las
formas paranoides de esquizofrenia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (42 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
EPIDEMIOLOGIA
La prevalencia del trastorno viene a situarse entre el 15 y el 32% de los esquizofrnicos, segn los trabajos existentes. Esta
cantidad es mucho ms alta de lo que se observa en la clnica, lo cual induce a pensar en la existencia de errores metodolgicos
(inicio anterior inadvertido, sobrediagnstico en pacientes que presentan un inicio tardo de sntomas psicticos, falta de definicin
de criterios especficos, etc.). Parece ser ms frecuente en mujeres, aunque no existe acuerdo en cuanto a la proporcin.
CLINICA
La clnica est dominada por los delirios paranoides, seguidos en frecuencia por las alucinaciones auditivas. Kay y Roth (2)
apuntaron los siguientes datos: el delirio est sistematizado en mayor o menor grado y suele ser de tipo persecutorio, aunque en
ocasiones es ertico, hipocondraco o grandioso; existen ideas de influencia fsica o mental en al menos el 25% de los casos; las
alucinaciones auditivas ocurren en el 75% de los pacientes, mientras que las visuales, olfatorias y tctiles son bastante menos
frecuentes; lenguaje incoherente y neologismos fueron observados en casos de larga duracin; embotamiento emocional, afecto
incongruente o euforia fueron encontrados en pacientes crnicos. Kay y Roth pensaron que con el tiempo el cuadro clnico llegaba
a ser indistinguible del observado en esquizofrnicos crnicos.
Rabins y cols. (3) observaron que de 35 pacientes diagnosticados de parafrenia, 24 posean alucinaciones y 22 sntomas de primer
orden schneiderianos. Jeste, Harris y Zweifach realizaron un estudio (4) con 15 pacientes parafrnicos y de ellos 13 posean
delirios paranoides, 6 tenan alucinaciones auditivas; la media de edad era de 66 aos y la media de la edad de la primera
hospitalizacin 59 aos.
Los pocos estudios existentes tambin indican que entre los parafrnicos abundan las personalidades premrbidas con rasgos
paranoides y esquizoides. En contraste con la esquizofrenia de inicio precoz, el parafrnico presenta una buena adaptacin social y
laboral, hasta el comienzo de la enfermedad como mnimo, ya que durante ella la repercusin producida sobre la personalidad y las
relaciones con el entorno es mucho menor que en el resto de esquizofrnicos y a veces prcticamente inexistente. Una historia
familiar de esquizofrenia es encontrada con menos frecuencia que en la esquizofrenia de inicio en la juventud. Parece existir cierta
asociacin entre dficits sensoriales de larga evolucin, principalmente sordera, y parafrenia, probablemente por las mismas
razones inferidas para el caso de la paranoia. En la tomografa computerizada y en la resonancia magntica cerebrales pueden
aparecer lesiones no especficas, como anormalidades subcorticales de la sustancia blanca.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL, CURSO Y PRONOSTICO
El diagnstico diferencial debe realizarse principalmente con la esquizofrenia de inicio anterior a los 45 aos, con los trastornos
afectivos, los trastornos delirantes y los sndromes mentales orgnicos.
El curso es crnico y el pronstico con respecto a la remisin es pobre. Por ejemplo, Herbert y Jacbson (5) refieren que de 45
pacientes diagnosticados, 16 permanecieron hospitalizados de forma crnica, mientras que 14 de los restantes ingresaron una
segunda vez.
TRATAMIENTO
Una gran proporcin de los parafrnicos mejoran con tratamiento neurolptico, aunque aspectos concretos como el tipo de frmaco
y el grado de mejora de cada sntoma especfico no estn todava bien estudiados. Las dosis necesarias parecen ser menores que
las usadas para los esquizofrnicos jvenes, aunque es lgico pensar que la razn de esto debe encontrarse en las diferencias
farmacodinmicas y farmacocinticas existentes en la vejez y que rigen tambin para los antipsicticos. Tambin son estos
pacientes ms sensibles a los efectos secundarios de los neurolpticos, por lo que se debe ser ms prudente al instaurar la dosis
efectiva, que en algunos casos ser muy pequea.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (43 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
Existen otras modalidades de tratamiento que deben asociarse al farmacolgico y que incluyen la psicoterapia de apoyo y la
rehabilitacin social. No existen estudios acerca de la efectividad de estas terapias, aunque parece conveniente su realizacin. Por
supuesto, el internamiento hospitalario deber realizarse siempre que sea necesario, bien por la seguridad del paciente o de los que
le rodean o bien por la imposibilidad de realizar un adecuado tratamiento ambulatorio.
BIBLIOGRAFIA
1.- Leonhard K. Manual de Psiquiatra, Ed. Morata, Madrid, 1953.
2.- Kay DWK, Roth R. Environmental and hereditary factors in schizophrenias of old age ("late paraphrenia") and their bearing on
the general problem of causation in schizophrenia. J. Ment. Sci. 107, 649-686, 1961.
3.- Rabins P, Pauker S, Thomas J. Can schizophrenia begin after age 44? Compr. Psychiatry, 25, 290-293, 1984.
4.- Jeste DV, Harris MJ, Zweifach M. Late-onset Schizophrenia. En: Psychiatry. Michels, R. Lippincott Company, Philadelphia,
1993.
5.- Herbert ME, Jacobson S, Late paraphrenia. Br. J. Psychiatry, 113, 461-469, 1967.
TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO
La aparicin de las sales de litio en la teraputica psiquitrica contribuy a rigidificar la frontera diagnstica existente entre la
esquizofrenia y los trastornos afectivos, ya que la existencia de un tratamiento efectivo para la profilaxis de los episodios clnicos
de la enfermedad bipolar, consegua mejorar sensiblemente el pronstico de sta y obligaba, por tanto, a afinar en su identificacin
para poder establecer una adecuada indicacin farmacolgica.
La mayor definicin y separacin que, consecuentemente, han obtenido las dos grandes psicosis ha conseguido ensanchar y dotar
de relevancia a la zona limtrofe, es decir, a aquellas condiciones morbosas cuya clnica no es claramente esquizofrnica ni
claramente afectiva, sino que cuenta con elementos de ambos lados. Este tipo de patologa se designa con el nombre de trastorno
esquizoafectivo y est constituida por un grupo heterogneo de estados psicticos, que son rechazados por los rgidos criterios
diagnsticos de las clasificaciones consensuadas internacionales, para su etiquetado como esquizofrenia o trastorno afectivo.
Ha existido gran controversia en la forma de concebir este trastorno: desde las conceptualizaciones dimensionales, que lo colocan
en el centro de un continuum que abarcara a las dos psicosis que separa, hasta las categoriales, que lo consideran como un
sndrome diferenciado, o bien una variante de la esquizofrenia, de los trastornos afectivos o una mezcla heterognea de trastornos.
HISTORIA
Muchos fueron los autores post-kraepelinianos que disintieron del padre de la psiquiatra europea en cuanto a la concepcin de las
psicosis endgenas, como constituidas bsicamente por dos grandes entidades: esquizofrenia y psicosis manaco-depresiva. Uno de
ellos fue Kleist, que realiz una transformacin del sistema nosolgico kraepeliniano. Una de sus aportaciones nosotxicas eran los
tres tipos de psicosis que formaban parte, junto con la psicosis manaco-depresiva, de las formas bipolares o polimorfas de las
fasofrenias y que eran la psicosis de motilidad (sta recogiendo el concepto de su maestro Wernicke), la psicosis confusional y la
ansioso-exttica (tambin derivada del concepto de psicosis de angustia de Wernicke).
Estos tres tipos de cuadros formaban parte del concepto ms amplio de "Psicosis Cicloide", que fue desarrollado por Leonhard (1).
quien agrupaba bajo este nombre a "aquellas enfermedades de curso fsico que no pueden englobarse en la psicosis
manaco-depresiva, sino que recuerdan a un brote esquizofrnico y, sin embargo, curan sin defecto alguno", clasificndolas en tres
tipos, semejantes a los de Kleist.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (44 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
Las primeras descripciones de cuadros mixtos, esquizofrnicos y afectivos, que cursaban sin defecto, por lo que eran
diagnosticados normalmente de psicosis manaco-depresiva, se remontan al primer cuarto de siglo, pero fue Kasanin en 1933 el
primero en hablar de "Psicosis Esquizoafectivas Agudas" (2), trmino surgido y desarrollado en Estados Unidos y que haca
referencia a un cuadro ms parecido a lo que hoy entendemos por psicosis psicgena o reactiva que a las psicosis endgenas
clsicas.
Tres hechos de inters para la conceptualizacin de este trastorno ocurren en los aos setenta. En primer lugar la ya comentada
introduccin del litio en el arsenal psicofarmacolgico; tambin la publicacin del estudio comparativo del diagnstico de
esquizofrenia entre Gran Bretaa y Estados Unidos, que mostraba la excesiva tendencia por parte de los americanos a
sobrediagnosticar como esquizofrnico a todo aquel que poseyera sntomas psicticos, y que era consecuencia del triunfo en este
pas del concepto de esquizofrenia bleuleriano, mucho menos restringido que el de Kraepelin (Kasanin tambin pens que "sus
psicosis esquizoafectivas" eran un subtipo de esquizofrenia); por ltimo Perris publica un estudio (3) en el que retoma el concepto
de psicosis cicloide y define criterios operativos para su diagnstico.
Segn Perris, se trata de un sndrome constituido por sntomas afectivos (oscilaciones del humor), de curso episdico (nico o
recurrente) con remisiones completas, ausencia de defecto en los intervalos y dos o ms de los siguientes criterios:
- Confusin en grado variable (desde ligera perplejidad a gran desorientacin), con agitacin o inhibicin psicomotriz.
- Sntomas paranoides o alucinaciones no relacionadas con el estado de nimo, o ambos.
- Trastornos de la psicomotricidad: hiper o hipocinesia.
- Episodios ocasionales de xtasis.
- Ansiedad intensa.
La definicin del trastorno esquizoafectivo que han hecho las clasificaciones recientes ha evolucionado desde considerarlo una
forma de esquizofrenia con sintomatologa afectiva (DSM-I, DSM-II, CIE-9), hasta las concepciones de la CIE-10 o del DSM-IV
que ya lo individualizan como un trastorno independiente. La definicin que hace ste ltimo es semejante a la que haca el
DSM-III R; sta era la primera vez que una clasificacin de la Asociacin Americana de Psiquiatra inclua criterios operativos
para el diagnstico de este trastorno, criterios que eran directamente derivados de los Criterios Diagnsticos de Investigacin
(RDC), de Spitzer y colaboradores. Los criterios que incluye el DSM-IV (4) son los siguientes:
- Un perodo ininterrumpido de enfermedad durante la cual, al mismo tiempo, existe un episodio depresivo mayor, un episodio
manaco o un episodio mixto, de forma concurrente con sntomas que cumplen el criterio A de esquizofrenia.
- Durante el mismo perodo de enfermedad han habido delirios o alucinaciones durante dos semanas como mnimo, pero en
ausencia de sntomas afectivos prominentes.
- Los sntomas que cumplen criterios para un episodio afectivo estn presentes durante una parte sustancial de la duracin total de
los perodos activo y residual de la enfermedad.
- La alteracin no est debida a efectos fisiolgicos directos de una sustancia o a una condicin general mdica.
Distingue dos tipos: el bipolar y el depresivo, incluyendo ste ltimo nicamente episodios depresivos mayores.
EPIDEMIOLOGIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (45 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
La prevalencia-vida del trastorno esquizoafectivo parece ser menor del 1%. Es muy difcil obtener unos datos adecuados, ya que
estos estn muy condicionados a como se defina el trastorno. Brockington y cols. (5) hallaron que los pacientes esquizoafectivos
representaban el 3.7% de los primeros ingresos y el 10% de los primeros ingresos psicticos, con una incidencia de 4 por 100.000
personas. Clayton (6) lleg a la conclusin, revisando la literatura, de que la mana esquizoafectiva era ms frecuente que la
depresin.
En cuanto a la distribucin por sexos, este trastorno parece ser ms frecuente en la mujer, especialmente en mujeres casadas. La
edad de inicio es ms tarda que en el hombre, al igual que en la esquizofrenia. La edad media del primer ingreso, segn Tsuang y
cols. (7), es de 28.9 aos.
ETIOLOGIA
La causa del trastorno esquizoafectivo es desconocida, pero se han propuesto varios modelos conceptuales, de los cuales los ms
sealados son los siguientes:
- que el trastorno sea el resultado de la coincidencia en un mismo sujeto de una esquizofrenia y un trastorno afectivo. Esta hiptesis
es fcilmente desechable, ya que al calcular estadsticamente la co-ocurrencia, se observa que es un dato muy inferior a la
prevalencia de esta patologa.
- que sea una variante de esquizofrenia. Existen escasos datos para apoyar esta hiptesis. Se sugerira con ella que la esquizofrenia
es capaz de poseer sintomatologa afectiva inespecfica. Parece una postura lejana a la investigacin pero cercana a la prctica
psiquitrica, ya que hay algunos estudios que sugieren que los clnicos tienden a conceptualizarlo de esta forma.
- que sea una variante de trastorno afectivo. Sugiere que estos podran producir sintomatologa esquizomorfa inespecfica, al igual
que existen episodios afectivos con sintomatologa psictica no congruente con el estado de nimo. Esta hiptesis presenta gran
aceptacin y parece avalada por datos clnicos, teraputicos y evolutivos.
- que se trate de un trastorno provisional, que luego acabar decantndose hacia uno u otro lado. Es decir, siempre podra
clasificarse al paciente de "predominantemente afectivo" o "predominantemente esquizofrnico". A favor de esta teora est el
estudio de Baron y cols. (8), que dedujeron que el trastorno esquizoafectivo podra dividirse en dos grupos: uno cuya herencia se
asemejaba a la de la esquizofrenia y otro que tena una herencia parecida a la de los trastornos afectivos.
- que sea una tercera psicosis, hiptesis que recoge la tradicin de la psicosis cicloide y que est relativamente avalada por los
trabajos de Perris, pero que cuenta en contra con los estudios genticos en pacientes esquizoafectivos, que indican que los
familiares de estos pacientes tienen ms riesgo que la poblacin general de desarrollar algn tipo de trastorno psiquitrico
(principalmente esquizofrenia y trastornos bipolares), pero un bajo riesgo de padecer un trastorno esquizoafectivo.
- que se trate de la zona media de un continuum, situada entre la esquizofrenia y los trastornos afectivos, teora ya mencionada con
anterioridad y que parece bastante verosmil, aunque cuenta con el importante problema conceptual de la dificultad que existira
para individualizar categoras diagnsticas, algo poco acorde con el pensamiento mdico y con la actual nosologa psiquitrica,
edificada sobre un modelo categorial.
Parece una conclusin sensata el pensar que esta patologa debe estar constituida por un grupo heterogneo de situaciones clnicas:
algunas cercanas a la esquizofrenia o esquizofrenias, otras cercanas a trastornos afectivos o trastornos afectivos y otras que pueden
tener un origen distinto.
DIAGNOSTICO
La clnica del trastorno esquizoafectivo incluye todos aquellos signos y sntomas presentes en la esquizofrenia, mana y depresin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (46 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
Los sntomas esquizofrnicos y afectivos pueden estar presentes juntos o de forma alternante, aunque el DSM-IV pide dos
semanas, como mnimo, de presencia de sntomas psicticos sin sntomas afectivos prominentes, sin duda en un intento de mejorar
el diagnstico diferencial con los trastornos afectivos con sntomas psicticos. Para la CIE-10 los sntomas afectivos y los
esquizomorfos deben presentarse al mismo tiempo para poder realizar el diagnstico de esquizoafectivo (9). El DSM-IV tambin
permite especificar entre el tipo bipolar y el depresivo. El primer diagnstico se hace cuando un episodio presenta clnica manaca
o mixta y el segundo cuando todos los episodios son depresivos. Esta distincin est apoyada por datos demogrficos, clnicos,
familiares y teraputicos. Por ejemplo, los esquizoafectivos manacos han sido relacionados por muchos estudios con una alta
prevalencia familiar de trastorno bipolar, mientras que los esquizodepresivos tienen una prevalencia familiar de trastorno bipolar
baja, pero alta de trastorno afectivo unipolar, junto a una presencia de esquizofrenia superior a la poblacin general (6).
La estabilidad diagnstica del trastorno esquizoafectivo es relativamente baja, ya que es frecuente el cambio diagnstico, tanto en
un sentido como en otro: de esquizoafectivo a esquizofrenia o trastorno afectivo como al revs.
El diagnstico diferencial presenta dos niveles: uno de ellos es el diagnstico diferencial con sus trastornos hermanos, dificultoso,
como estamos viendo durante todo el captulo y especialmente con los episodios afectivos con sintomatologa psictica; el otro es
la suma de los diagnsticos diferenciales que se consideran para la esquizofrenia y para los trastornos afectivos, ms importante a
corto plazo que el anterior, sobre todo por lo que hace referencia a las posibles causas orgnicas, que deben ser prontamente
descartadas cuando exista una sospecha clnica.
Es muy importante, por su frecuencia, el diagnstico diferencial entre la mana esquizoafectiva y la intoxicacin por determinadas
sustancias psicoactivas, especialmente psicoestimulantes.
La esquizodepresin debe ser distinguida de aquellos sntomas que aparecen en la esquizofrenia y que pueden ser etiquetados de
depresivos clnicamente: los sntomas negativos de la enfermedad, los efectos secundarios de la medicacin antipsictica y el
sndrome de depresin secundaria o postpsictica, cuya existencia ha sido controvertida pero generalmente aceptada hoy y que
cuenta con la caracterstica distintiva de aparecer cuando la sintomatologa esquizomorfa ya no es intensa o no est presente.
CURSO Y PRONOSTICO
El pronstico como grupo es intermedio entre la esquizofrenia y los trastornos afectivos. Tienen peor pronstico que los pacientes
depresivos y bipolares y mejor que los pacientes con esquizofrenia. Estos datos parecen soportados ya por varios estudios de
seguimiento, como por ejemplo el de Grossman y cols. (10). Los estudios tambin indican que los pacientes con trastorno
esquizoafectivo tipo bipolar tienen un pronstico semejante a los pacientes con trastorno bipolar tipo I, mientras que el pronstico
de los esquizodepresivos es ms parecido al de los pacientes con esquizofrenia. Las variables que nos apuntan hacia un peor
pronstico son (11): una peor historia premrbida, un inicio insidioso, ausencia de factores precipitantes, predominancia de
sntomas psicticos (especialmente sntomas deficitarios o negativos), un comienzo temprano, un curso sin remisiones y una
historia familiar de esquizofrenia. La presencia o ausencia de sntomas de primer orden de Kurt Schneider no sirve para predecir el
curso.
TRATAMIENTO
El tratamiento de la esquizomana est constituido bsicamente por los neurolpticos y por el litio. Los pocos estudios que
comparan su eficacia obtienen resultados muy similares para ambos frmacos, excepto cuando los sntomas manacos presentan
una gran intensidad, en que son ms beneficiosos los neurolpticos. Lo ms efectivo parece ser el tratamiento combinado (12) y la
utilidad de aadir litio al tratamiento no solo se obtiene para los sntomas afectivos, sino que parece extenderse a toda la
sintomatologa (13). Las dosis deben ser las usadas en el tratamiento de la esquizofrenia o de la mana, teniendo en cuenta, en
relacin a sta ltima, que la mana esquizoafectiva puede mejorar ms tardamente y de forma menos completa. En aquellos que
no respondan a estos frmacos o no toleren sus efectos secundarios debe emplearse la carbamazepina, el valproato sdico o la
terapia electroconvulsiva, los dos primeros a las mismas dosis y niveles sanguneos que en el trastorno afectivo. Todas las medidas
farmacolgicas deben acompaarse de una adecuada intervencin psicosocial, que normalmente incluye la hospitalizacin, como
forma de proporcionar al paciente los lmites que necesita y ayudar a minimizar las consecuencias de una conducta inapropiada.
En la depresin esquizoafectiva el litio es menos efectivo que en la mana. Los antidepresivos tricclicos parecen ser tiles, aunque
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (47 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
principalmente de forma combinada con neurolpticos. Sin embargo, no es algo que est completamente claro y hay autores que
piensan que aadir un antidepresivo no solo no es beneficioso, sino que puede retrasar la mejora de los sntomas psicticos. El
problema reside en la tremenda complicacin de la investigacin de este aspecto, por la presencia de una gran cantidad de factores
que pueden falsear el resultado del estudio, como por ejemplo los sntomas negativos, los efectos secundarios de los antipsicticos,
las interacciones entre los diferentes frmacos o los efectos anticolinrgicos de los tricclicos, que pueden mejorar cuadros
extrapiramidales que pueden ser confundidos con depresivos. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento til en la depresin
esquizoafectiva, aunque probablemente no tanto como en la depresin psictica. Habr que tener en cuenta tambin el ingreso
hospitalario, principalmente ante ideacin suicida de relevancia (en algunos trabajos viene a cifrarse el suicidio en este trastorno
por encima del 10%).
En cuanto al tratamiento de mantenimiento del trastorno esquizoafectivo, ste est basado en los estabilizadores del humor: el litio
posee gran eficacia como agente profilctico con niveles plasmticos superiores a 0.60 miliequivalentes por litro; es ms eficaz en
pacientes que presentan una clnica ms afectiva que esquizofrnica; tambin es ms eficaz con los que presentan mana que con
los que padecen depresin y tambin es ms efectivo con los que tienen un curso previo bipolar frente a los que no lo tienen.
Deberan intentarse la carbamazepina o el cido valproico cuando no sea eficaz o tolerado el litio, existiendo cierta tendencia a
emplear la primera cuando el componente afectivo es inferior al esquizomorfo, caso en que, segn hemos comentado
anteriormente, puede pensarse que se va a obtener una respuesta pobre a las sales de litio.
BIBLIOGRAFIA
1.- Leonhard K. Manual de Psiquiatra. Ed. Morata, Madrid, 1953.
2.- Kasanin J. The acute schizoaffective psychoses. Am. J. Psychiatry, 90: 97-125,1933.
3.- Perris CA. Study of cycloid psychosis. Acta Psychiatr. Scand. (Suppl.), 253, 7-75,1974.
4.- American Psychiatric Association : Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders. 4th ed. A.P.A. Washington, D.C.
1994.
5.- Brockington IF, Leff JP. Schizoaffective psychoses: Definitions and incidence. Psychol. Med. 9, 91-99, 1979.
6.- Clayton PJ. Schizoaffective disorders. J. Nerv. Ment. Dis. 170, 646-650, 1982.
7.- Tsuang MT, Simpson JC, Fleming JA. Diagnostic criteria for subtyping schizoaffective disorder. En: Marneros A. and Tsuang
MT. Schizoaffective psychoses. New York, 1986.
8.- Baron M. et al. Schizoaffective illness, schizophrenia and affective disorders: morbidity risk and genetic transmission. Acta
Psychiatr. Scand. 65, 253-262, 1982.
9.- Organizacin Mundial de la Salud: Clasificacin de los Trastornos Mentales. 10 ed. O.M.S. 1992.
10.- Grossman LS, Harrow M, Goldberg JF, Fichtner CG. Outcome of schizoaffective disorder at two long-term follow-up:
Comparisons with outcome of schizophrenia and affective disordes. Am. J. Psychiatry. 148, 1359, 1991.
11.- Schizoaffective disorder. In: Kaplan H, Sadock B. Synopsis of Psychiatry. Williams & Wilkins, Baltimore, 1994.
12.- Levitt JJ, Tsuang MT. The heterogeneity of schizoaffective disorder: Implications for treatment. Am. J. Psychiatry, 145, 926 -
936, 1988.
13.- Siris SG. The treatment of schizoaffective disorder. En: Current Psychiatric Therapy. Dunner DL. Saunders Company, 1993.
14.- Levitt JJ, Tsuang MT. Psicosis atpicas. In: Hyman SE, Senike MA. Manual de problemas clnicos en Psiquiatra. Ed. Salvat,
Barcelona, 1992.
15.- Bulbena A. Trastornos Bipolares y esquizoafectivos. En: Introduccin a la Psicopatologa y la Psiquiatra. Vallejo Ruiloba J.
Salvat, 3 ed. Barcelona, 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n3.htm (48 of 48) [02/09/2002 07:47:03 p.m.]
8
4.TRASTORNO DEL ESTADO DE ANIMO
Autores: A. Daz Alvarez y M. de Iceta Ibez de Gauna
Coordinador: A. Calcedo Barba, Madrid
La descripcin pormenorizada de todos y cada uno de los aspectos relevantes de la etiologa, clnica, diagnstico y tratamiento de los
trastornos del humor (afectivos) escapan a los lmites de este captulo, por lo que nicamente trataremos de resumir aquellos aspectos
ms importantes de este rea de conocimiento.
INTRODUCCION HISTORICA
Grecia
Corresponden a Hipcrates las primeras referencias conceptuales y descripciones clnicas de la melancola. En su obra Corpus
Hippocraticum describe el tipus melanclicus, con tendencia a padecer este trastorno en primavera y otoo y cuya causa es un exceso
de bilis negra. Tambin describe la mana, aunque se limita a considerarla como un estado inespecfico de agitacin psicomotriz (1).
Areteo de Capadocia (s.I) tambin se preocupa de esta enfermedad y considera que la melancola estaba causada por un exceso de bilis
negra y la mana por una afectacin de la cabeza por ese exceso;para l, la mana es un estado avanzado de la melancola, aunque no
pens en mana-melancola como una misma enfermedad.
Edad Media y Renacimiento
Alejandro Trajano concibi la mana como una forma de melancola que progresa hacia la locura agitada y nos proporciona
descripciones clnicas de ambos estados.
Paracelso, ya entrando en el Renacimiento, resalt el curso peridico de la mana y la melancola. Tambin diferenci entre causa
endgena y causa exgena.
Siglo XVIII
Philippe Pinel y Johann Heinroth describieron como melancola lo que hoy en da consideraramos ms bien un cuadro de
esquizofrenia residual y denominaron mana a lo que corresponde al estado de agitacin de la esquizofrenia.
El espaol Andrs Piquer nos leg una detallada descripcin de la enfermedad manaco-depresiva padecida por el rey Fernando VI.
William Cullen recoge la visin que haba hasta esa poca de la enfermedad; la melancola se consideraba como un trastorno afectivo
con euforia y depresin, pero la mana era un trastorno intelectual (el componente afectivo pasaba a un segunda plano). Cullen la
consideraba como una demencia.
Siglo XIX
Falret por primera vez, propone la enfermedad manaco-depresiva como se entiende hoy; en el paso de la melancola a la mana
observ una metamorfosis ms que una transformacin (2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (1 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
Griesinger y Kahlbaum apoyaron una visin ms unitaria de los distintos fenmenos psicopatolgicos y concibieron, a partir de la
teora de la psicosis nica, la concepcin de que melancola y mana eran estados de una enfermedad mental.
Kraepelin, en la 6. edicin de su Tratado de Psiquiatra expone la diferencia entre psicosis manaco-depresiva y la demencia praecox,
en funcin del pronstico. La PMD recibe ya una categora nosolgica propia.
Siglo XX
Leonhard, en 1957, establece una diferencia entre las depresiones bipolares y las unipolares, con el apoyo posterior de Perris y Angst.
Los tres autores se enfrentan pues a la idea de la psicosis unitaria (2).
Cassano (3) y otros autores en los ltimos aos plantean los distintos tipos de depresiones (con o sin mana, con historia familiar de
trastorno afectivo, con fases de mana farmacgena, con oscilaciones en el estado de nimo que no llegan a configurar fases de mana,
etc.) como un espectro de trastornos afectivos que ira desde la depresin monopolar a la depresin bipolar ms grave.
En otro orden de discusin nosolgica Lpez-Ibor Alio (4) plantea la existencia de la depresin enmascarada, apoyado en la nocin
de ansiedad vital descrita por Lpez-Ibor. Dicho concepto facilit el camino hacia los equivalentes somticos de la ansiedad y, en este
sentido, tambin la depresin vital se puede manifestar como equivalentes depresivos. Por depresin enmascarada se entiende
entonces, aquel estado depresivo en el que los sntomas somticos estn en primer plano y los psicolgicos permanecen en la
penumbra.
ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS
Los trastornos del humor (afectivos) tienen una elevada incidencia y prevalencia; se suelen correlacionar con antecedentes familiares
de primer grado, y con importantes consecuencias individuales y a nivel socioeconmico. Una gran parte de ellos no son apreciados
por los propios pacientes, y en numerosas ocasiones no son reconocidos por los mdicos, con lo que pocas veces reciben un
tratamiento adecuado. Pasamos a revisar algunos datos epidemiolgicos de los diversos trastornos del humor.
Los trastornos bipolares (TB) son de naturaleza crnica, como refleja la similitud entre las cifras de incidencia y prevalencia a lo largo
de la vida (0,4 y 1,6% respectivamente). No se han encontrado diferencias en cuanto a prevalencia con respecto al sexo, raza o nivel
socioeconmico. Son de inicio en la juventud, con una edad media de inicio de unos 21 aos, y el componente familiar es de gran
importancia: los TB tienen mayor prevalencia entre los familiares de primer grado y los descendientes de sujetos afectos tienen mayor
probabilidad de padecer un TB, ciclotimia o depresin mayor que los controles. Asimismo, la concordancia entre gemelos
monocigticos supera claramente la de los dicigticos (70 frente a 20%). Por ltimo, los TB tienen tendencia a la cronicidad, si bien
esta tendencia vara segn la presentacin clnica (de slo el 10% de aqullos que nicamente presentan episodios manacos, pasando
por un 20% de los que tienen un episodio de debut depresivo, hasta el 35% de los que sufren episodios alternantes
manaco-depresivos).
El riesgo de padecer una depresin mayor a lo largo de la vida, se sita entre el 3-12% segn estudios, si bien si considersemos todos
los trastornos depresivos, esta cifra sera doble o triple. Es ms frecuente en mujeres (2:1), generalmente aparece antes de los 45 aos,
y la prevalencia es mayor entre los nacidos despus de la 2 Guerra Mundial. No existen diferencias entre razas o estratos sociales,
pero la prevalencia es mayor entre separados y divorciados, y entre familiares de primer grado de enfermos depresivos. Entre el 50 y el
85% de los enfermos recidivan (los ltimos estudios hablan de un 85% de recidivas a los 3 aos de suspender el tratamiento). Existen
diversos criterios a la hora de calificar una depresin como recurrente, pero uno de los ms aceptados (si bien es el menos exigente) es
del haber padecido dos episodios depresivos en el curso de cinco aos, de lo que se deduce que la mayora de las depresiones sern
casi siempre recurrentes. Por ltimo, aproximadamente un 20-30% de los depresivos no-distmicos se cronifican.
La distimia, present en el estudio ECA (Epidemiological Catchment Area) una incidencia global de alrededor del 3%. Al tratarse de
un trastorno crnico, de inicio en la infancia o adolescencia, las cifras se refieren a prevalencia a lo largo de la vida. Segn dicho
estudio, un 42% de estos pacientes haban experimentado un episodio de depresin mayor a lo largo de su vida (en estos casos la
escuela estadounidense habla de "doble depresin"), por un 75% que present otros diagnsticos psiquitricos adicionales. Es ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (2 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
frecuente entre descendientes de enfermos depresivos, sujetos con estrs psicolgico crnico y nivel socioeconmico y/o educacional
bajos. Para algunos autores se tratara de una forma incompleta o atenuada de depresin, mientras que otros lo emparentan ms con las
neurosis y problemas de carcter, o lo consideran secundario a otros trastornos psiquitricos. La prevalencia es tambin doble en las
mujeres que en los hombres.
El trastorno afectivo estacional (TAE) es aquel en que la fase depresiva aparece al acortarse los das, desde finales del otoo hasta el
inicio de la primavera. La prevalencia es mayor en mujeres (diferencias ms marcadas, 6:1), con inicio en la infancia o adolescencia.
Un gran porcentaje se convierten en bipolares, y aproximadamente la mitad sufren sndrome premenstrual (la CIE-10 lo engloba
dentro del trastorno depresivo recurrente). Parece que la incidencia est en relacin con el fotoperiodo, lo cual tiene implicaciones
teraputicas (es indicacin de fototerapia) y marca una variabilidad geogrfica en la prevalencia, siendo esta mayor al aproximarse a
ambos polos. Existen adems variaciones de carcter estacional en el estado de nimo, peso, energa y actividad social en una gran
parte de la poblacin, pero que no alcanzan la intensidad ni la repercusin de la clnica depresiva.
Finalmente, unas palabras sobre un cuadro cuya existencia es controvertida, la depresin breve recurrente (DBR). Se caracteriza por
una clnica de depresin mayor que no dura generalmente ms all de cinco das por episodio, presentando del orden de 12 a 20
episodios por ao. No se considera cuadro prodrmico de la depresin mayor.
CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS
La clasificacin de las enfermedades en psiquiatra es un tema en permanente debate; la nosologa de los trastornos afectivos no se ha
librado de las discusiones, al menos hasta que, con la llegada de las modernas clasificaciones, se ha llegado a un cierto punto de
consenso. Hasta entonces se haba intentado clasificar las enfermedades segn distintos criterios: etiolgico, clnico o en funcin del
curso de la enfermedad o de la edad de comienzo. En esta seccin intentaremos describir dichas clasificaciones y acercarnos
someramente a las clasificaciones actuales. (5)
Segn la etiologa
Endgena/Exgena
De acuerdo con este esquema, las depresiones se pueden clasificar segn su etiologa en endgenas o exgenas (reactivas). La
depresin endgena est causada por factores internos a la persona y difcilmente influenciables desde el exterior, mientras que la
depresin reactiva estara relacionada con acontecimientos vitales o factores estresantes externos. Esta clasificacin ha sido desechada
en la actualidad por varias razones. Las categoras resultantes no slo no son excluyentes entre s, sino que muchas veces se
superponen. Adems, la categorizacin endgeno-reactivo puede llevar a confusin con la clasificacin psictico-neurtico, que
implica unos perfiles clnicos concretos; as, muchos psiquiatras sostienen que la depresin endgena se asociara ms a sntomas
biolgicos (anorexia, prdida de peso, despertar precoz, agitacin/inhibicin psicomotriz) y la reactiva a sntomas psquicos
(irritabilidad, ansiedad, reactividad del estado de nimo, fobias). Estos perfiles son los que distinguen la depresin neurtica de la
psictica (como veremos ms adelante), con lo que surge la confusin entre una clasificacin etiolgica y otra ms clnica.
Por ltimo, estudios controlados recientes han demostrado que no existe relacin entre acontecimientos vitales estresantes y un perfil
clnico concreto; actualmente se acepta que no tienen ningn sentido tratar de asignar un cuadro depresivo concreto a la existencia o
no de factores desencadenantes, ya que en todo cuadro afectivo hay que tener en cuenta la situacin vital del paciente y sus
caractersticas personales de vulnerabilidad (personalidad premrbida, carga familiar afectiva, etc.).
Primaria/Secundaria
Esta divisin, tambin basada en la etiologa, considera como secundaria aquella depresin que aparece en pacientes con historia
previa de enfermedad no afectiva (esquizofrenia, alcoholismo, enfermedad mdica o tratamientos con frmacos). En un principio se
pens que podra tener alguna utilidad al sealar diferente pronstico o respuesta al tratamiento. Sin embargo, investigaciones
posteriores no han demostrado la existencia de tal diferencia por lo que esta divisin es de poca utilidad clnica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (3 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
Segn sintomatologa
Neurtica/Psictica
Como ya se ha dicho, algunos sntomas son ms prominentes en las depresiones moderadas que en las ms severas y viceversa. Esta
diferencia en los perfiles sintomatolgicos y en su intensidad ha llevado a la definicin de dos tipos distintos de depresin; psictica
(refirindose a una depresin con sntomas biolgicos y en la que puede llegar a aparecer sintomatologa alucinatorio-delirante) y
neurtica (con ms sintomatologa cognitiva, ansiedad disforia). En los ltimos aos se han aplicado estudios estadsticos para tratar
de confirmar la existencia de ambos tipos, pero los resultados son contradictorios, y no se ha conseguido validar dichas entidades.
Un problema importante que surge al intentar trabajar con este esquema, consiste en el uso impreciso que se hace del trmino
"psictico". Por un lado define un cuadro en el que aparecen alucinaciones y delirios, independientemente de que el origen sea
afectivo, esquizofrnico u orgnico-txico, y, por otro, se utiliza para indicar un trastorno con sntomas predominantemente
vegetativos, lo cual a su vez indica una etiologa "endgena" ms que reactiva, como ya hemos visto. As pues, esta clasificacin
mezcla ambos criterios (etiolgico y clnico) y resulta ms confusa que til.
Segn el curso de la enfermedad
Unipolar/Bipolar
En 1962 Leonhard propuso la divisin de los cuadros afectivos en tres grupos: depresin unipolar (pacientes con episodios depresivos
slo), mana unipolar (pacientes slo con fases manacas) y bipolares (pacientes con fases manacas y depresivas). Adems del curso
de la enfermedad, Leonhard describi diferencias en patrones de herencia y personalidad premrbida. Actualmente se admite que no
existen diferencias ni en la clnica ni en la respuesta al tratamiento en ambos grupos (con la excepcin quizs de la necesidad de
profilaxis con sales de litio o anticonvulsivantes en el caso de los trastornos bipolares). Dado que los cuadros de mana pura son muy
raros se consideran bipolares, al igual que aquellos trastornos en los que aparecen fases depresivas y manacas; aquellos en los que
slo hay constancia de episodios depresivos, son considerados unipolares mientras no aparezcan fases manacas o hipomanacas. As,
puede haber pacientes que en un principio sean diagnosticados como unipolares y, al presentar una fase manaca, pasen a pertenecer al
grupo de los bipolares; es pues inevitable que aparezca un problema de solapamiento.
Ms recientemente algunos autores (Goodwin, Cassano et al.) han definido subgrupos dentro del trastorno bipolar. As tenemos:
- Bipolar I: episodios depresivos con al menos una fase manaca (correspondera al trastorno bipolar clsico).
- Bipolar II: episodios depresivos con fases hipomanacas que no hayan requerido hospitalizacin.
- Bipolar III: episodios depresivos con antecedentes de trastorno afectivo bipolar clsico.
- Bipolar IV: episodios de hipomana de origen farmacolgico.
- Bipolar V: mana unipolar.
Se han encontrado diferencias en los patrones de herencia familiar entre el trastorno bipolar I y el trastorno bipolar II; sin embargo, las
otras tres categoras no presentan una utilidad clnica clara.
A pesar de todos los problemas de validacin esta categorizacin ha demostrado ser la ms til y permite pronosticar hasta cierto
punto diferencias en el curso de la enfermedad y en la posible respuesta al tratamiento.
Segn la edad de comienzo
Bajo este epgrafe describiremos algunos subtipos y nomenclaturas de episodios depresivos que estuvieron muy en boga en el pasado,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (4 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
pero que actualmente no tienen ningn apoyo emprico ni estadstico y cuya utilidad clnica es escasa.
Depresin involucional
Se entenda por depresin involucional aquella que comenzaba en la edad media de la vida y cursaba predominantemente con
agitacin psicomotriz y sntomas hipocondracos. Se le supona una etiologa definida, pero variada; involucin de los rganos
sexuales, o alguna clase de relacin con la esquizofrenia. Los estudios de herencia familiar realizados nunca corroboraron la existencia
de este subtipo como entidad nosolgica definida.
Depresin senil
La depresin senil intentaba agrupar a los pacientes en los que los episodios depresivos comenzaban en la tercera edad. Es posible que
en esta categora estn incluidas tambin cuadros depresivos ms en relacin con un inicio de demencia. Nunca se ha demostrado que
este concepto tenga alguna utilidad clnica ni con vistas al tratamiento.
CLASIFICACIONES ACTUALES: CRITERIOS OPERATIVOS
DE DIAGNOSTICO
La introduccin de los psicofrmacos en los aos 50 y la observacin de la poca fiabilidad de los diagnsticos psiquitricos,
confirmada por el US-UK Diagnostic Project en 1972 (6), determinaron un cambio en la importancia concedida al estudio de la
nosologa en psiquiatra. Se vio la necesidad de construir unos criterios que validaran el proceso diagnstico. Con el nacimiento del
neo-Kraepelinismo aparece un primer intento de desarrollar unos criterios diagnsticos operativos, los criterios de St. Louis o de
Feighner (7) que, ms desarrollados, fueron la base de los RDC (Research Diagnostic Criteria) (8). A su vez, y basados en stos,
nacieron en el seno de la Asociacin Psiquitrica Americana (A.P.A.), el DSM-III (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders)
en 1980 y su revisin, el DSM-III-R en 1987.
Por su parte, la O.M.S. tambin se ha preocupado de la clasificacin de los trastornos psquicos. La Clasificacin Internacional de las
Enfermedades, en sus sucesivas revisiones, contempla el captulo de las enfermedades mentales. La CIE-8 y la CIE-9 se pueden
considerar como las contrapartidas europeas del DSM-III y del DSM-III-R. En 1992, la O.M.S. publica la CIE-10 (9), que en su
captulo V se ocupa de las enfermedades mentales. Por su parte, el grupo de trabajo del DSM ha finalizado el DSM-IV, que
actualmente est siendo traducido al castellano.
Como se ve en la Tabla 1, ambas clasificaciones se parecen bastante en lo esencial. En el DSM-IV las caractersticas clnicas del
trastorno (severidad, presencia de sntomas psicticos, cronicidad, rasgos catatnicos, rasgos melanclicos, rasgos de atipicidad, inicio
en el postparto) o las caracterstica del curso de la enfermedad (con recuperacin interepisdica, patrn estacional, ciclador rpido) son
descritas aparte y configuran dos listados de especificadores que describen el episodio afectivo diagnosticado, sin variar la categora
diagnstica en la que est encuadrado. En cambio, en la CIE-10, cada categora diagnstica tiene sus propias caractersticas de curso y
severidad clnica. Adems, la ciclotimia (como en clasificaciones anteriores haba pasado con la distimia) pasa del captulo de los
trastornos de la personalidad al de los trastornos afectivos (en la CIE-10 lo hace dentro de la categora de trastornos afectivos
persistentes junto a la distimia; por contra el DSM-IV encuadra estos trastornos en las categoras de T. bipolares y T. depresivos
respectivamente). (Tabla 1).
Tabla 1. EQUIVALENCIAS CIE-10/DSM-IV EN TRASTORNOS DEL HUMOR
(AFECTIVOS)
CIE-10 DSM-IV
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (5 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
F30 Episodio manaco.
F30.0 Hipomana.
F30.1 Mana sin sntomas psicticos
F30.2 Mana con sntomas psicticos.
F30.8 Otros episodios manacos.
F30.9 Episodio manaco sin especificacin.
Trastornos bipolares
296.40 T.bipolar I, episodio hipomanaco reciente
296.4x T.bipolar I, episodio manaco reciente.
296.80 T.bipolar sin especificacin.
F31 Trastorno Bipolar
F31.0 T.bipolar, episodio actual hipomanaco.
F31.1 T.bipolar, episodio actual manaco,
sin sntomas psicticos.
F31.2 T.bipolar, episodio actual manaco
con sntomas psicticos.
F31.3 T.bipolar, episodio actual depresivo
leve o moderado.
F31.4 T.bipolar, episodio actual depresivo grave,
sin sntomas psicticos.
F31.5 T.bipolar, episodio actual depresivo grave,
con sntomas psicticos.
F31.6 T.bipolar, episodio actual mixto.
F31.7 T.bipolar, actualmente en remisin.
F31.8 Otros trastornos bipolares.
F31.9 T.bipolar sin especificacin.
296.4x T.bipolar I, episodio depresivo reciente
296.5x T.bipolar I episodio depresivo reciente
296.6x T. bipolar I, episodio mixto reciente
F32 Episodios depresivos
F32.0 Episodio depresivo leve.
F32.1 Episodio depresivo moderado.
F32.2 Episodio depresivo grave,
sin sntomas psicticos.
F32.3 Episodio depresivo grave,
con sntomas psicticos.
F32.8 Otros trastornos depresivos.
F32.9 Episodio depresivo sin especificacin.
Trastornos depresivos
296.2x T. depresivo mayor, episodio nico.
311.T.depresivo sin especificacin
F33 T.depresivo recurrente
F33.0 T.dep.rec, episodio actual leve.
F33.1 T.dep.rec, episodio actual moderado.
F33.2 T.dep.rec, episodio actual grave, sin sntomas
psicticos.
F33.3 T.dep.rec, episodio actual grave, con sntomas
psicticos.
F33.4 T.dep.rec, actualmente en remisin.
F33.8 Otros t. depresivos recurrentes.
F33.9 T.dep.recurrente sin especificacin.
296.3x T.depresivo mayor recurrente
F34 T. del humor persistentes
F34.0 Ciclotimia.
F34.1 Distimia.
F34.8 Otros t. del humor persistentes.
F34.9 T. del humor persistente, sin especificacin.
301.13 T.ciclotmico (T.bipolares)
300.4 T.distmico (T.depresivos)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (6 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
F38 Otros trastornos del humor
F38.0 Otros trastornos del humor aislados.
F38.1 Otros t. del humor recurrentes.
F38.8 Otros trastornos del humor.
296.90 T.afectivo sin especificacin
Otros trastornos afectivos
F39 T. del humor sin especificacin 296.90 T.afectivo sin especificacin
Por ltimo, destacar que en el DSM-IV los trastornos afectivos debidos a condiciones mdicas o abuso de sustancias se contemplan en
el captulo de los trastornos del humor, mientras que en la CIE-10 estn incluidos en el de los trastornos mentales orgnicos o
sintomticos.
ETIOPATOGENIA
Como se refleja en las secciones precedentes, los trastornos afectivos, y en particular en lo referente al concepto de depresin, destacan
por su gran heterogeneidad puesta de manifiesto por las distintas clasificaciones propuestas, uni vs. bipolar, endgena vs. exgena, etc.
Es pues ms que posible que dicha heterogeneidad explique la diversidad de teoras etiopatognicas existentes en la depresin, con
evidencias experimentales que apoyan la verosimilitud de cada una de ellas.
Antes de intentar describir algunas de las ms importantes teoras, nos gustara transmitir una serie de ideas ms o menos
universalmente admitidas, para evitar la confusin entre tantos datos:
- En los trastornos afectivos existe un componente gentico importante, ms marcado en algunos trastornos (bipolares).
- Los factores externos juegan un papel en el desencadenamiento sobre todo, pero tambin en la gnesis de algunos de estos trastornos.
Concepto que se integra con el previo, pues ante un determinado acontecimiento vital, hay personas que caen en la depresin y otras
que no.
- La personalidad previa del sujeto influye en la manera en que ste reacciona a los acontecimientos, y por lo mismo en que sea ms o
menos vulnerable al ambiente, interviniendo asimismo en el modo de presentacin clnica. La personalidad posterior puede quedar
marcada por sucesos y vivencias del episodio crtico.
- Si bien no se conoce con precisin la disregulacin ntima en los sistemas de neurotransmisin a nivel de SNC, la noradrenalina y la
serotonina deben jugar un papel preponderante en la gnesis de estos trastornos.
Gentica
Los siguientes datos avalan el componente gentico de los trastornos afectivos (mayor en general en bipolares que en el resto):
- Mayor concordancia en gemelos monocigticos que en dicigticos.
- Riesgo incrementado en familiares, tanto en bipolares como en unipolares.
- Los bipolares tienen antecedentes familiares tanto de bipolares como de unipolares, mientras que en los unipolares predomina
abrumadoramente la proporcin de antecedentes unipolares, sugiriendo un modo independiente de transmisin.
El modo de transmisin es un tema an no resuelto, unos autores defienden su ligazn al cromosoma X, mientras otros abogan por la
transmisin polignica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (7 of 24) [02/09/2002 07:50:31 p.m.]
Por ltimo, aunque sobre la llamada depresin neurtica existen menos estudios genticos, stos sugieren una menor participacin.
Bioqumica
Desde un punto de vista general, las teoras biolgicas han ido evolucionando en complejidad, influidas por avances tecnolgicos que
han permitido el estudio de nuevas sustancias presentes en cantidades nfimas, as como el estudio in vivo de receptores a nivel del
SNC. As, de la primeras teoras (noradrenrgica, serotonrgica) basadas en la carencia de una determinada sustancia, se pas a
medida que se empezaban a reconocer las mltiples interacciones entre los sistemas de neurotransmisin, a teoras basadas en el
desequilibrio. Ms recientemente, las hiptesis que apoyan delicadas formas de falta de regulacin a nivel de receptor han adquirido
consistencia.
Noradrenalina
La hiptesis noradrenrgica data de mediados de los 60 y sugera que "algunas, si no todas las depresiones, estn relacionadas con una
falta absoluta o relativa de catecolaminas, en particular de noradrenalina, en reas del cerebro funcionalmente importantes. La euforia,
por el contrario, puede asociarse con el exceso de estas aminas" (10). Esta hiptesis se basaba fundamentalmente en dos datos; la
respuesta a antidepresivos que incrementaban la disponibilidad de noradrenalina en las sinapsis centrales, y el hecho de que un
frmaco antihipertensivo como la reserpina, que reduca la reservas de NA en las vesculas sinpticas, poda causar reacciones
depresivas. Numerosos hallazgos posteriores cuestionaron esta teora (falta de efecto antidepresivo de otras sustancias potenciadoras
de la actividad noradrenrgica central, como cocana o anfetaminas; informes contradictorios sobre los efectos depresgenos de
beta-bloqueantes; retraso de 2-6 semanas en la respuesta antidepresiva, mientras que el aumento de NA a nivel central es
prcticamente inmediato...) que ha ido sufriendo diversas modificaciones.
En la actualidad, las hiptesis ms aceptadas postulan que no existe tanto un dficit absoluto de NA, como una falta de eficacia de los
sistemas noradrenrgicos en los pacientes depresivos. Asimismo, parece que en los pacientes depresivos existe una regulacin a la baja
(down-regulation) de los receptores noradrenrgicos, lo cual explicara el retraso en el efecto antidepresivo, al ser precisa la correccin
de esta mala regulacin para la obtencin de dicho efecto. As pues, si bien la primitiva hiptesis noradrenrgica, no tiene otro inters
que el histrico, el papel etiolgico de la NA en los trastornos del humor merece atencin y estudio en el futuro.
Equilibrio colinrgico-adrenrgico
Planteada en 1972 por Janowsky y cols. (11), explicaban las enfermedades afectivas en funcin del equilibrio colinrgico-adrenrgico
a nivel del SNC. Esta teora se basaba en la gran densidad de receptores colinrgicos a nivel del sistema lmbico, y postulaba que un
exceso relativo de la actividad colinrgica frente a la adrenrgica conducira a la depresin clnica, mientras que una hiperactividad de
la noradrenalina frente a la acetilcolina llevara a la mana. Existen diversos hallazgos que apoyan el papel de dicho equilibrio en las
enfermedades afectivas (reacciones depresgenas tras la administracin de colinomimticos; relacin acetilcolina-noradrenalina con la
latencia del sueo REM, con la acetilcolina que disminuye dicha latencia y la noradrenalina que la aumenta; hipersensibilidad
colinrgica en pacientes con antecedentes depresivos; efectos anticolinrgicos marcados en algunos antidepresivos...), si bien es
necesario de nuevos estudios que aclaren mejor el papel de estos mecanismos en la gnesis de las enfermedades afectivas.
Serotonina
De modo anlogo a la hiptesis noradrenrgica inicial, esta postulaba que la carencia o dficit funcional de la serotonina poda causar
las enfermedades depresivas (12). Apoyaban dicha hiptesis hallazgos similares a los que fundamentaban la hiptesis noradrenrgica
(algunos de los primeros antidepresivos, IMAOs y algunos heterocclicos, aumentaban la 5-HT disponible en cerebro; el triptfano,
precursor de la 5-HT, aumentaba el efecto antidepresivo de los IMAO, e incluso su administracin aislada poda ser eficaz).
Posteriormente se observ que el triptfano era eficaz en el tratamiento de la mana, revisando la hiptesis, pasando a un modelo
"permisivo" segn el cual, el dficit de serotonina permitira la aparicin de enfermedades afectivas; cuando se asociase a un dficit de
NA se producira la depresin, y la mana aparecera con el aumento de la actividad noradrenrgica en el contexto de un dficit de
5-HT.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (8 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
Existen numerosos datos indicadores de una disminucin de la actividad serotonrgica funcional (niveles de 5-HT o sus metabolitos
disminuidos en las autopsias de los cerebros de depresivos y suicidas; aumentos del nmero de receptores 5-HT2; pruebas de respuesta
hormonal con antidepresivos que potencian la transmisin serotonrgica...). A pesar de los numerosos indicios en favor de una
hiptesis indolamnica, las conclusiones que pueden extraerse son limitadas, alguno de los datos no ha sido replicado en estudios
posteriores, y otros pueden ser inespecficos por la falta de selectividad en la accin de algunos frmacos.
Teoras cognitivo-conductistas
La indefensin aprendida (13) describe un estado caracterizado por la ausencia de conductas adaptativas al no reconocerse la relacin
entre unas determinadas respuestas (adaptativas) y el alivio de los estmulos aversivos. Este modelo, uno de los que mejor se ajusta al
paradigma conductista de la depresin, supone un fracaso relativo sistemtico en ejercer control sobre los reforzadores ambientales,
que lleva a una frustracin permanente. Para Seligman, la depresin aparece al percibirse el sujeto sin ningn control sobre dichas
situaciones reforzadoras externas, lo que le ocasiona vivencias de inseguridad, pasividad y desesperanza, tpicas de la depresin.
Por otra parte (an con ciertas conexiones con el modelo antes descrito) Beck, destaca que los aspectos cognitivos de la depresin
seran la base del trastorno (14). Para este autor, un estilo cognitivo alterado con expectativas negativas acerca del ambiente sera el
estilo de pensamiento de la personalidad predepresiva, y unido a la desesperanza y la incapacidad, constituira la parte nuclear de la
depresin humana. Desde este punto de vista, la visin pesimista del futuro, la interpretacin negativista de la propia experiencia junto
a una concepcin peyorativa de s mismo, forman la trada cognitiva bsica de los depresivos. Beck dise una psicoterapia en la que
trata de modificar estos aspectos, amn de preparar al sujeto para afrontar situaciones distorsionantes futuras (15).
Otros autores centraron sus investigaciones en torno a la separacin y la privacin social, en parte en la lnea de los modelos
psicoanalticos que analizaremos posteriormente, concluyendo con respecto a la posible relacin causal entre dicho evento y la
depresin que: la separacin (considerada genricamente) figura destacada entre los factores precipitantes de la depresin, no es
especfica respecto del trastorno depresivo, no es causa necesaria ni suficiente para la gnesis del trastorno depresivo y adems, puede
ser consecuencia y no causa de la propia depresin.
Teoras psicodinmicas
Ya desde Freud y Abraham se considera a la melancola, desde un punto de vista psicoanaltico, como una situacin de "prdida del
objeto amado". Sera un estado de duelo por el objeto libidinoso perdido en el cual el instinto agresivo que se genera, por alguna razn
no se dirige hacia el objeto adecuado y se internaliza, desarrollando una autoagresin contra un objeto internalizado con el que el Yo
se identifica. Este proceso se desencadena con la prdida de un objeto amado de forma ambivalente, siguiendo la actitud canibalstica,
propia de la fase oral (16).
Acontecimientos vitales. Soporte social
En los ltimos aos se han dedicado numerosos trabajos a la influencia de estos aspectos en la etiopatogenia de la depresin. Como
conclusiones ms destacadas sealaremos que se ha evidenciado que en pacientes depresivos ocurren un mayor nmero de
acontecimientos estresantes (no necesariamente negativos) en el perodo que antecede al episodio depresivo. Sin embargo, cabe
sealar con respecto a su posible papel precipitante que: los acontecimientos estresantes previos no son causa necesaria ni suficiente
para la aparicin de un cuadro depresivo; su importancia relativa es mayor en los episodios iniciales de la enfermedad, ya que en los
episodios sucesivos aparece una cierta autonoma en el desencadenamiento del cuadro (sobre todo en trastornos bipolares y depresin
mayor con melancola); y dichos eventos carecen de valor predictivo en cuanto a la respuesta al tratamiento (17-19).
En cuanto al soporte social, el factor ms importante se considera el de la presencia de una relacin de confianza, que aunque acta
fundamentalmente como factor de vulnerabilidad (otros factores seran: el desempleo, la presencia de ms de tres hijos menores de 14
aos en el hogar y la prdida de la madre antes de los 11 aos) condiciona, sobre todo a medio y largo plazo, el resultado del
tratamiento.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (9 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
Personalidad
Con respecto al papel de la personalidad en la etiopatogenia de los trastornos afectivos, sealaremos que no existe una personalidad
predepresiva definida, y que nicamente la introversin se ha sealado como posible rasgo premrbido. Otros rasgos sealados en la
revisin de Akiskal y cols. de 1983 (20), los temperamentos ciclotmicos e hipertmicos o el temperamento distmico, pueden ser
considerados ya incluidos en el espectro de los trastornos bipolares o del trastorno distmico respectivamente. Por otra parte,
Tellenbach partiendo de un anlisis fenomenolgico define los rasgos constitutivos del tipo melanclico, que determinaran una
tendencia "hacia el campo de gravedad de la melancola" (21). Son personas caracterizadas por un afn de orden en sus vidas
(entroncando con los obsesivos), en el que quedan encerrados. Son sobrios, formales y con sentido del deber; evitan todo conflicto en
sus relaciones personales, ajustadas a gran pulcritud y escrupolosidad moral (que les arrastra a la culpa con frecuencia) manteniendo
una actitud de cordialidad y fidelidad; a nivel profesional tienen un elevado nivel de autoexigencia, que les proporciona buena
aceptabilidad social.
Trastornos del humor secundarios
En general se caracterizan por tener una presentacin clnica atpica, hay que tenerlos siempre presentes, y en ocasiones plantean cierta
dificultad en el diagnstico diferencial. El tratamiento en estos casos, sera dirigido a la etiologa, debiendo evitarse la administracin
innecesaria de antidepresivos o estabilizadores del nimo (Tabla 2).
Tabla 2. Trastornos afectivos secundarios
Causas de Depresin 2aria Causas de Mana 2aria
1. Frmacos y Txicos: reserpina,
beta-bloqueantes, alfa-metildopa, levodopa,
estrgenos, corticoides, colinrgicos,
benzodiacepinas, barbitricos y otras drogas
similares, ranitidina o calcio-antagonistas, alcohol,
hipntico-sedantes, cocana, otros psicoestimulantes
2. Trastornos Metablicos: hipertiroidismo (sobre
todo en ancianos), hipotiroidismo, sndrome de
Cushing, hipercalcemia, hiponatremia, diabetes
mellitus, dficit de vitamina B12, pelagra.
3. Trastornos Neurolgicos: ACV, hematoma
subdural, esclerosis mltiple, tumores cerebrales
(sobre todo frontales), enfermedad de Parkinson,
enfermedad de Huntington, epilepsia no-controlada,
sfilis, demencias, lesiones craneoenceflicas
cerradas.
1. Frmacos y Txicos: ACTH, alcohol,
alucingenos, aminas simpaticomimticas,
anticolinrgicos, antidepresivos,
broncodilatadores, calcio, cicloserina,
cimetidina, cocana, corticoides,
descongestionantes nasales, digital, disulfirn,
etionamida, fenacetina, hormonas tiroideas,
levodopa, metoclopramida, procarbacina,
salicilatos, vitamina A y D (altas dosis).
2. Trastornos Metablicos: enfermedad de
Cushing, estados postoperatorios, hemodilisis,
hipertiroidismo, dficit de vitamina B12.
3. Trastornos Neurolgicos: ACV, parlisis
general progresiva, hematoma subdural,
esclerosis mltiple, tumores cerebrales
(dienceflicos, esfenooccipitales,
parasagitales, metstasis) enfermedad de
Huntington, sndromes postraumticos,
sndromes frontales, lobectoma temporal
derecha, lesiones cerebelosas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (10 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
4.Otros: cncer de pncreas, infecciones virales
(sobre todo mononucleosis y gripe).
4. Otros: Virus influenza, encefalitis
herptica, neurosfilis, encefalitis tipo A.
CLINICA/DIAGNOSTICO
Estos dos aspectos han de ir inseparablemente unidos, pues por el momento en los trastornos del humor (como en casi todos los
padecimientos psiquitricos) el diagnstico es clnico, mientras que las pruebas complementarias, tanto las tcnicas de laboratorio
como de neuroimagen, carecen de especificidad suficiente, por lo que nicamente sirven como complemento a la observacin clnica y
la entrevista psiquitrica, que hoy por hoy constituyen los elementos fundamentales para hacer el diagnstico.
DEPRESION
Resumimos aqu la clnica depresiva. A la hora de hacer un diagnstico debemos consultar cualquiera de los dos manuales con
criterios operativos de diagnstico (CIE-10 o DSM-IV), valorando cuantos de los siguientes sntomas estn presentes, con qu
intensidad y por cunto tiempo, con lo que adscribiremos el cuadro en una de las diversas categoras de los trastornos depresivos.
En la exploracin psicopatolgica podemos encontrar:
Afectividad: Tristeza vital con indiferencia, apata, desinters. A veces, aunque menos frecuente, ansiedad-irritabilidad.
Cognitiva: Curso del pensamiento enlentecido (aumento de la latencia de respuesta en los casos graves) y contenido negativo, con
una valoracin pesimista de pasado, presente y futuro, unido a sentimientos de culpa y minusvala. En casos graves, ideas delirantes
congruentes con el estado de nimo (tpicamente ruina, culpa e hipocondra; a veces tambin paranoides). Ideacin autoltica con
planificacin, en los casos ms graves. A veces aunque raras, aparecen ideas obsesivoides. Dficits de atencin, memoria y
concentracin. Ocasionalmente deterioro (seudodemencia depresiva).
Conducta: inhibicin (la agitacin es rara, y se da ms en la depresin en el anciano). Disminucin del rendimiento, con tendencia al
encamamiento. Anhedonia (incapacidad para obtener y experimentar placer) total. Llanto, con anestesia afectiva en algunos casos.
Intento de suicidio formal, que se consuma en un 10-15% de los pacientes.
Alteracin en los ritmos biolgicos (tpicamente en la depresin mayor con melancola): inicio en primavera-otoo, despertar precoz,
mejora vespertina (tambin pueden ser invertidos, en la depresin atpica).
Trastornos somticos: astenia, anorexia, prdida ponderal, disminucin del deseo sexual, trastornos del sueo, disregulacin
vegetativa (palpitaciones, sudoracin...), algias diversas, molestias gastrointestinales. Tambin puede aparecer hipersomnia y aumento
del apetito, especialmente por hidratos de carbono (ms frecuente en depresiones atpicas).
En las pruebas complementarias podemos observar:
Polisomnografa: disminucin latencia REM, aumento actividad y cantidad REM en la primera mitad de la noche.
Test estimulacin de TSH por TRH: aplanamiento de la respuesta en un 25-30% de los depresivos.
Test de supresin del cortisol por la dexametasona (TSD): un 40-50% no suprimen (respuesta alterada; este tipo de respuesta tras la
recuperacin clnica indica un mayor riesgo de recidiva).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (11 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
Alteracin del sistema mononuclear fagoctico, en relacin con la intensidad del cuadro depresivo.
Disminucin de la unin de 5-HT e imipramina a los receptores plaquetarios.
TAC, til en el diagnstico diferencial con la demencia depresiva.
Estudio tiroideo, puede existir hipotiroidismo, sobre todo en aquellos casos recidivantes con pobre respuesta teraputica.
Al margen de estas pruebas siempre es conveniente una analtica general antes de iniciar un tratamiento y en los casos de sospecha de
depresin secundaria a patologa orgnica. Otras pruebas pueden ser tambin necesarias, pero dependen un poco de la edad del
enfermo, de si tiene o no patologa acompaante, y de los frmacos que pensemos introducir en su tratamiento (e.k.g., e.e.g.,
radiografa de trax...).
MANIA/HIPOMANIA
La distincin entre ambas es una cuestin de intensidad. Los episodios manacos suelen requerir internamiento psiquitrico para su
control.
En la exploracin psicopatolgica podemos observar:
Afectividad: euforia expansiva que irradia hacia los dems. Ocasional-mente irritabilidad y hostilidad. Ms raro, tristeza y llanto
intercalados (episodios mixtos).
Area cognitiva: verborrea, aceleracin del pensamiento y asociaciones rpidas y laxas, que pueden alcanzar la fuga de ideas, que se
caracteriza por deterioro del curso del pensamiento aunque conserva el hilo conductor del mismo (que lo distingue de la disgregacin
esquizofrnica y de la incoherencia en la patologa orgnico-cerebral). Sentimientos de omnipotencia. Ideas megalomanacas y de
grandeza que pueden llegar a ser delirantes (tpicamente, congruentes con el estado de nimo). Pueden aparecer ideas fugaces de
persecucin y referencia (ms raras).
Conducta: hiperactividad, que oscila de la inquietud a la agitacin psicomotriz. Excepcionalmente pueden llegar al estupor por
taquipsiquia grave. Desinhibicin generalizada, rompen con los convencionalismos sociales (cantan, vociferan, interrumpe
conversaciones, indiscreto, aborda a desconocidos, con provocaciones sexuales, hipersexualidad, conducta desordenada, a veces
desviada, aumento de la ingesta etlica). Agresividad, sobre todo si se trata de ponerle lmites.
Cronobiologa: en trastornos bipolares, puede aparecer en primavera-otoo. No hay variacin circadiana.
Trastornos somticos: insomnio casi constante. En casos extremos vigilia total. Ingesta desordenada, sin seguir un horario, con
hiperfagia en ocasiones. Sin embargo, suele asociarse a prdida de peso, por la gran hiperactividad que existe.
Otros: generalmente, sobre todo en episodios iniciales, nula conciencia de enfermedad. A veces desorientacin temporoespacial
(manas confusas); pensar en descartar una mana secundaria.
En cuanto a las pruebas complementarias, al margen de las generales:
Estudio de imagen: obligatotio en las manas tardas.
Estudio tiroideo: hipertiroidismo.
El resto de pruebas en aquellos casos en que, por la atipicidad en la presentacin clnica, sospechemos una mana secundaria (Ver
etiopatogenia, causas de mana secundaria).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (12 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
En las Tablas 3, 4 y 5 se resumen los principales aspectos a considerar en tres de las reas ms confusas dentro de los trastornos
afectivos; la diferenciacin depresin endgena-depresin neurtica-trastornos de angustia, los matices para distinguir la demencia de
la seudodemencia depresiva y las principales diferencias entre mana y esquizofrenia (1).
Tabla 3. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE TRASTORNOS DE ANGUSTIA DERESION NEUROTICA Y
ENDOGENA*
Trast. de angustia Depresin neurtica Depresin endgena
Personalidad Neurtica Neurtica Normal-Melanclica
Inicio Cualquier poca Variable Brusco (Primavera-Otoo)
Clnica Angustia
Hedonismo conservado
Expectacin
Malhumor
Sobresalto
Hiperreactividad
Ideacin rpida
Pensamientos amenazantes
fbicos
Inquietud psicomotriz
Sensacin de catstrofe
Rendimiento disminuido
Despersonalizacin
frecuente
Temor a la muerte
Empeoramiento vespertino
Insomnio inicial
Sntomas fbicos
Crisis de pnico
No ideas deliroides
Tristeza
Ansiedad
Bsqueda del contacto
Ausencia de trastornos
marcados de la motricidad
Empeoramiento vespertino
Insomnio inicial
Ideas deliroides ausentes
Continuidad biogrfica
Tristeza
Anhedonia
Indiferencia
Prdida de humor
Abatimiento
Arreactividad
Ideacin lenta
Pensamientos negativos y
rumiaciones
obsesivoides
Inhibicin psicomotriz
Sensacin de impotencia
Rendimiento muy disminuido
Despersonalizacin rara
Deseo de muerte
Mejora vespertina
Despertar precoz
Sntomas obsesivoides
No crisis de pnico
Posible ideas deliroides
Ruptura biogrfica
Curso Continuo Continuo (fluctuaciones) Fsico
T. biolgicos Escasa alteracin Escasas Alteracin marcadores (TSD,
LREM,
TRH-TSM)
Tratamiento - Ansiedad gralizada
BZD y Psicoterapia
- Crisis pnico: ATC,
IMAO, Alprazolam,
Ter. cognitiva
Respuesta relativa a ATC,
TEC.
antidepresivos (>a IMAO)
y negativa a la TEC
Psicoterapia indicada
ATC,TEC.
*Modificado de Vallejo J. (1993) Esquemas de diagnstico y tratamiento "Trastornos afectivos".
Tabla 4. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE SEUDODEMENCIA DEPRESIVA
Y DEMENCIA*
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (13 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
Seudodemencia
demencia
Demencia
Historia y curso
Inicio
Latencia de 1. visita
Progresin de los sntomas
Duracin
Antecedentes personales
Historia familiar
Clnica
Humor
Fluctuaciones clnicas
Quejas cognitivas
Tipo de quejas
Quejas de incapacidad
Esfuerzo para realizar tareas
Esfuerzo para mantener el rendimiento
Inters social
Empeoramiento nocturno
Consistencia de trastornos cognitivos
Atencin-concentracin
Trastornos de memoria
Amnesia lacunar
Respuesta a ATCs y TEC
Laboratorio
TAC
EEG
Test de Supresin de la Dexametasona (TSD)
Agudo
Corto
Rpida
Breve
S
Trastornos afectivos
Depresivo
S
S
Detalladas
Subjetivas
No
No
Perdido
No
No
Conservadas
Reciente y pasada
Posible
Positiva
Normal
Normal
Anormal en el 50% de
los pacientes
Insidioso
Largo
Insidiosa
Prolongada
-
Demencia
Indiferente-Irritable
No
No
Vagas
Se ocultan
S
S
Conservado
S
S
Deterioradas
Reciente
Infrecuente
Negativa
Atrofia cortical
Enlentecido
Alterado slo en el 10%
de los pacientes
* Modificado de Vallejo J. (1993) Esquemas de diagnstico y tratamiento "Trastornos afectivos".
Tabla 5. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE MANIA Y ESQUIZOFRENIA*
MANIA ESQUIZOFRENIA
Antecedentes familiares
Edad de inicio
Personalidad
Inicio
Talante
Curso pensamiento
Ideacin
Pseudoalucinaciones
Contacto
Humor
Conducta
Afectivos
30-35 aos
Ciclotmica
Primavera-Otoo
Hiperactivo-Eufrico
Fuga de ideas
Megalomanaca
Delirios congruentes
Excepcionales
Fluido
Eufrico-Expansivo
Desinhibida
Esquizofrenia
20-25 aos
Esquizoide
Variable
Delirante
Disgregacin
Autista
Delirios paranoides
Frecuentes
Distante, fro
Vacuo-Discordante
Bizarra
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (14 of 24) [02/09/2002 07:50:32 p.m.]
Deterioro
Respuesta al litio
Excepcional
+++
Frecuente
- / +
* Modificado de Vallejo J. (1993). Esquemas de diagnstico y tratamiento "Trastornos afectivos".
TRATAMIENTO
Al igual que en el tratamiento de otros trastornos psiquitricos, el de los trastornos afectivos debera contemplar tanto los aspectos
biolgicos como los psicolgicos y sociales. En este momento, asistimos a un gran avance de la psicofarmacologa de los trastornos
del humor. Eso no debe hacernos olvidar que en algunas formas de depresin lo ms indicado puede ser algn tipo de psicoterapia.
TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO
Tratamiento del episodio depresivo
Los frmacos antidepresivos han sido utilizados desde los aos 50. En esta seccin no vamos a entrar en descripciones qumicas o de
la farmacocintica o farmacodinamia de los mismos, sino que nos detendremos fundamentalmente en las indicaciones clnicas y modo
de utilizacin.
Desde un punto de vista prctico, se pueden clasificar los frmacos antidepresivos en tres grupos:
- Antidepresivos tricclicos y heterocclicos relacionados (ATC).
- Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptacin de la serotonina (ISRS).
- Antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO).
Antidepresivos tricclicos y heterocclicos
Los ATC ejercen su efecto a travs de la inhibicin de la recaptacin presinptica de la noradrenalina y la serotonina,
fundamentalmente. Algunos, adems, ejercen cierta accin anti-histamnica. Todos tienen, en mayor o menor medida, efectos
anticolinrgicos. En la Tabla 6 vemos una lista de los ATC ms utilizados, junto a sus caractersticas farmacolgicas.
Tabla 6. CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS DE LOS ANTIDEPRESIVOS
HETEROCICLICOS
FARMACO BLOQUEO RECAPTACION BLOQUEO RECEPTOR
NA 5-HT DA Anticolinrgico
muscarnico
H1 H2
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (15 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
Imipramina
Amitriptilina
Clomipramina
Desipramina
Nortriptilina
Amoxapina
Maprotilina
Mianserina
+
+/-
+/-
+++
++
++
+++
+
+
++
++
+/-
+/-
+/-
-
-
0
0
0
0
0
++
+
0
++
+++
+
+/-
+
+
+
+
+/-
++
?
-
+/-
+/-
+/-
?
+/-
++
?
-
+/-
?
+/-
?
Indicaciones clnicas
Los ATC han sido hasta la fecha el tratamiento de eleccin de la depresin mayor. Utilizando criterios diagnsticos DSM-III-R para
dicho trastorno, se consigue una buena respuesta al tratamiento con ATC en un 75% de los casos. En cambio, la eficacia disminuye en
depresiones asociadas a caracteropatas o sndromes disfricos.
Todos los ATC son igualmente eficaces, utilizados a dosis adecuadas. La eleccin del antidepresivo se realiza en funcin del perfil de
efectos secundarios y del estado del paciente. Como factor predictor de buena eficacia teraputica debemos considerar los
antecedentes personales de buena respuesta en episodios pasados.
Pauta de tratamiento
El tratamiento con ATC debe realizarse a dosis que alcancen niveles teraputicos y durante el tiempo necesario; un tratamiento
retirado precipitadamente o a dosis bajas, asegura la recada o la no respuesta.
La dosis inicial utilizada es de 25-50 mg/d, subiendo 25 mg cada 1-2 das, hasta conseguir una dosis teraputica de 150-300 mg/d.
Rara vez es necesario llegar a 250-300 mg. Esta dosis debe mantenerse de 3 a 6 meses desde la desaparicin de la clnica. Luego se ir
bajando de modo paulatino.
Efectos secundarios
Los efectos adversos ms frecuentes son los debidos a sus efectos anticolinrgicos: sequedad de boca, palpitaciones, estreimiento,
hipotensin ortosttica, retencin urinaria, visin borrosa, alteraciones de la eyaculacin, sudoracin.
Los efectos sobre el SNC van desde temblor fino de extremidades superiores hasta cuadros confusionales (ms frecuentes en ancianos,
debido a los efectos anticolinrgicos de los ATC) y disminucin del umbral anticonvulsivante.
Los efectos cardiovasculares incluyen alteraciones electrocardiogrficas como aplanamiento de la onda T, depresin del segmento ST
y ensanchamiento del complejo QRS (similares a los de los antiarrtmicos quinidnicos).
Otros efectos de rara presentacin son amenorrea, reacciones cutneas de hipersensibilidad, hipoglucemia, ginecomastia y galactorrea.
Es relativamente frecuente el aumento de peso.
Inhibidores selectivos de la recaptacin de la serotonina (ISRS)
Los ISRS incluyen a la fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina y citalopram. Estos frmacos han sido desarrollados en los
ltimos 15 aos, en la bsqueda de frmacos antidepresivos con menos efectos secundarios e igual eficacia.
Indicaciones clnicas
La eficacia de los ISRS en la depresin mayor se considera igual a la de los ATC, aunque parece que en algn estudio reciente se
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (16 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
afirma la superioridad de los ATC sobre los ISRS en las depresiones ms severas (y con mayor grado de endogeneidad) (22,23).
Tambin existen datos de la eficacia de los ISRS en el tratamiento de la depresin atpica (24) y en depresiones asociadas a trastornos
de pnico. Por su perfil de menor toxicidad, puede ser una primera eleccin en la depresin en el anciano.
Pauta de tratamiento
La dosis habitual de fluoxetina y paroxetina es de 20 mg/d desde el principio. Raras veces es necesario aumentar la dosis hasta 40
mg/d. La dosis de fluvoxamina oscila entre los 50 mg/d iniciales y la dosis final, entre 100 y 400 mg/d. La sertralina es eficaz a dosis
de 50 mg/d. Al igual que con los ATC, la duracin del tratamiento debe prolongarse 3-6 meses tras la remisin de los sntomas
afectivos.
Efectos secundarios
Los efectos adversos ms comunes son molestias gastrointestinales, ansiedad e insomnio, temblor o cefalea. En la Tabla 7 aparecen en
relacin al ISRS que lo produce con ms frecuencia. Otros efectos menos comunes son, un efecto bradicardizante poco significativo, o
los correspondientes a un sndrome serotonrgico, en intoxicaciones por sobreingesta o asociacin a IMAO (Tabla 8).
Tabla 7. EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS ISRS
SISTENA GASTROINTESTINAL SNC
Sntoma Nuseas Anorexia Diarrea Ansiedad Insomnio Sedacin Cefalea
Fluoxetina
Paroxetina
Fluvoxamina
Sertralina
Citalopram
+
++
++
++
++
++
+/-
+/-
+/-
+/-
+
+
+
++
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
++
+
++
++
+
+
++
++
+
++
++
Tabla 8. CLINICA DEL SINDROME SEROTONERGICO
Gastrointestinal - Espasmos abdominales
- Distensin abdominal
- Diarrea
Psiquitrico - Mana secundaria
- Aceleracin del pensamiento
- Animo elevado o disfrico
- Confusin
Cardiovascular - Taquicardia
- Hipertensin
- Paro cardiorespiratorio
Neurolgico - Temblores
- Mioclonas
- Disartria
- Incoordinacin
Otros - Diaforesis
Inhibidores de la monoamino oxidasa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (17 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
Este grupo de antidepresivos es el ms antiguo. Se vi que la isoniazida y la iproniazida mejoraban el humor de los pacientes
tuberculosos. Pero la hepatotoxicidad de los primeros productos y la interaccin con los alimentos de alto contenido en tiramina les
hicieron caer en desgracia durante muchos aos. En el momento actual se utilizan la fenelcina y la tranilcipromina.
Indicaciones clnicas
La efectividad de los IMAO en la depresin mayor parece ser igual a la de los ATC. En el caso de la depresin atpica, es el
tratamiento de eleccin. Asimismo, son de primera eleccin en la depresin asociada a trastornos de pnico o a fobias. Tambin se han
mostrado tiles en las depresiones asociadas a caracteropatas, que suelen ser resistentes a los ATC.
Pauta de manejo
Antes de iniciar el tratamiento con IMAO es necesario dejar un perodo de lavado de 7-14 das, si se ha estado tratando al paciente con
ATC, y de 4-5 semanas, si ha estado con fluoxetina. Asimismo, tras el tratamiento con IMAO, se debe esperar 10-14 das antes de
prescribir ATC.
La dosis inicial ser de 10-15 mg/d, subiendo paulatinamente hasta 60 mg/d (fenelcina) y 30-45 mg/d (tranilcipromina) (22). A veces
es necesario llegar a dosis de 90 mg/d para conseguir la remisin de los sntomas. El tratamiento deber mantenerse durante 6-12
meses. Han sido descritos sndromes de abstinencia a los IMAO (25), tras la retirada de los mismos.
Inhibidores reversibles de la MAO de tipo A o RIMA
El nico comercializado en Espaa es la moclobemida. Acta provocanco el incremento neuronal de diversos neurotransmisores,
especialmente serotonina y norepinefrina
Est indicado en la depresin, aunque no comarte las caractersticas tpicas de los IMAOs clsicos en algn subtipo de depresin.
Pauta de manejo: los RIMAS no precisan los periodos de lavado tpicos de los IMAOs.
La dosificacin habitual est entre 300-600 mg/da, repartidos en dos tomas.
Deber observarse estrictamente la funcin heptica antes de establecer su dosificacin.
Efectos secundarios
Los efectos adversos en orden de frecuencia son: hipotensin ortosttica, insomnio, sequedad de boca, sedacin diurna, disminucin
de la libido, mioclonas, irritacin gstrica, aumento del apetito y del peso, edema, vrtigo postural. Mencin aparte merece la
"reaccin tiramnica". Esta consiste en una crisis hipertensiva, que puede ocurrir al asociar ciertos alimentos o bebidas ricos en
tiramina al tratamiento con los IMAO. A pesar de lo expuesto, no hay por qu temer innecesariamente a los IMAO, si el paciente sigue
una dieta adecuada (Tabla 9).
Tabla 9. Intrucciones dieteticas para los pacientes que van a ser
tratados con IMAOs
Alimentos que contienen tiramina
- Vino tinto, Chianti* y cerveza*
- Quesos curados, sobre todo tipo Cheddar, Suizo, Stilton, Cammembert, Gruyere, Brie, Edam, Roquefort, Brick*
- Conservas de pescado o carne, escabeches*, adobos y ahumados
- Pats de hgados y foie-gras
- Hgado*
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (18 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
- Embutidos fermentados
- Caracoles
- Setas
- Habas*
- Pltanos
- Aguacates
- Arenques* y caviar
- Concentrados de carne
- Chocolates
* Alimentos con riesgo particularmente alto de interaccin
Medicamentos con probable interaccin con los IMAOs
- Antigripales
- Descongestionantes nasales
- Antipirticos
- Anestsicos locales
Depresin resistente
Hay diversas estrategias posibles una vez comprobado que no hay respuesta frente a un tratamiento antidepresivo (suponiendo que se
ha mantenido al menos 6 semanas, exista cumplimiento, se alcancen dosis adecuadas con niveles plasmticos teraputicos), y
reevaluado el diagnstico (quizs sea errneo o quizs estemos ante un trastorno afectivo secundario):
Combinacin con otro antidepresivo de distinto perfil bioqumico
Heterocclicos con IMAOs: clsica, bien conocida su eficacia, la pauta es sin embargo compleja. En general se recomienda empezar
con dosis bajas del IMAO y posteriormente ir introduciendo paulatinamente el otro antidepresivo, con aumento progresivo de las dosis
de ambos (27). Las precauciones con respecto a los IMAOs son idnticas a su administracin aislada. Es posible tambin la
combinacin con RIMAs (Moclobemida), si bien tiene un perfil de seguridad mayor, parece que la eficacia clnica no es tan alta como
la de los IMAOs.
Heterocclicos con ISRS: Muy en boga, sin embargo tiene algunos inconvenientes; no hay apenas estudios hasta la fecha que muestren
su eficacia (Nelson y cols. tienen un trabajo en el que asocia fluoxetina con desipramina, que habla en favor de una mayor respuesta no
dependiente de los niveles de ambos frmacos) (28) y los niveles de ambos frmacos pueden aumentar hasta lmites txicos. De
elegirla, los heterocclicos deben ser preferentemente noradrenrgicos (en Espaa no se comercializa la desipramina
desgraciadamente) comenzando con dosis bajas (25 mg de maprotilina, 30 de mianserina o 70 de lofepramina pueden ser suficientes
para alcanzar niveles teraputicos al asociarlos a la dosis habitual de cualquier ISRS).
Potenciacin
Aadir sales de litio.
Aadir T3 (25 microgramos/da).
Aadir precursores de serotonina (Tryp).
Aadir metilfenidato (10-30 mg/d) (controlar niveles plasmticos, puede aumentarlos hasta el 250% en el caso de los heterocclicos).
Sustitucin por otro antidepresivo de distinto perfil bioqumico
Tambin goza de muchos defensores. Ventajas: est demostrado que existen pacientes que no respondiendo a un tipo de antidepresivo
lo hacen a otro (sobre todo ISRS por IMAOs o ATCs y ATCs por IMAOs); es monoterapia con lo que es menor el nmero de
interacciones con otros frmacos y se ejerce un mayor control de la respuesta y los efectos adversos. En contra, a veces se tarda ms en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (19 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
obtener respuesta (algunas sustituciones, sobre todo las que implican IMAOs requieren perodos de hasta 15 das libres de
medicacin), y al menos tericamente la potencia bioqumica es menor, al actuar nicamente sobre una de las dos vas de manera
fundamental.
Mencin aparte merece un antidepresivo de nueva comercializacin en nuestro pas, la venlafaxina, cuyo perfil bioqumico (inhibidor
selectivo de la recaptacin de serotonina y noradrenalina) ha despertado grandes expectativas.
El rango de dosis va de 75 a 375 mg/d. De modo esquemtico puede decirse que acta como un ISRS a dosis bajas, apareciendo el
efecto NA en el lmite alto del rango teraputico. Aunque los datos an son escasos, parece ser que sera el primer antidepresivo con
un perodo de latencia inferior a las tres semanas (usando dosis altas), y como principal efecto secundario estara el aumento de la
tensin arterial (29).
La terapia electroconvulsiva (TEC) constituye una indicacin en cualquier momento del episodio agudo, si no se consigue una
respuesta farmacolgica suficiente; y en algunos casos (depresin delirante, altamente inhibida o con gran riesgo autoltico) puede
constituir la tcnica de eleccin (30).
Depresin en paciente bipolar:
Si bien clnicamente puede resultar prcticamente idntica a la unipolar, a la hora de elegir un tratamiento hemos de considerar el
riesgo de inducir una hipomana farmacgena, y la posibilidad de convertir al paciente en un "ciclador rpido". As, puede intentarse
aumentar las dosis de las sales de litio como primera medida. Si hay que administrar antidepresivos recordar que se han descrito
episodios de hipo/mana secundaria en todos ellos, si bien parece que los ATCs tienen un menor riesgo que otros frmacos. En
cualquier caso, la administracin debe ser prudente, con incrementos de dosis ms progresivos que en otros casos.
Depresin delirante:
Constituye una de las indicaciones ms claras de TEC (8 a 12 sesiones). La asociacin antidepresivos-neurolpticos en dosis
habituales es otra alternativa, pero en ocasiones la respuesta no es completa, y de darse tarda un mnimo de 4-6 semanas (con lo que
conlleva en gastos de hospitalizacin, que suele ser necesaria en estos pacientes) (30).
Tratamiento del episodio manaco
Habitualmente requiere la hospitalizacin del paciente, salvo que el cumplimiento pueda garantizarse de forma ambulatoria en
aquellos pacientes menos graves y carentes de patologa mdica orgnica.
Los frmacos de eleccin son los antipsicticos y las sales de litio; tambin es eficaz la terapia electroconvulsiva, pero se usa menos
por la eficacia de dichos frmacos, si bien parece que podra producir remisiones ms prolongadas (31).
Dentro de los antipsicticos, los ms usados son el haloperidol (10-20 mg/da) o la clorpromacina (200-600 mg/da), si bien dado que
la eficacia depende del efecto dopaminrgico, pueden usarse otros. Con ellos se logra controlar la agitacin y la hiperactividad; la
regularizacin del sueo es un ndice de respuesta.
El litio es tambin eficaz en el tratamiento agudo, si bien requiere dosis ms altas que en la profilaxis (0,8-1,2 mEq/L) y presenta un
perodo de latencia en su respuesta de algo ms de una semana; sin embargo tiene una accin ms especfica sobre el trastorno
afectivo. Entre sus efectos secundarios ms frecuentes destacan las molestias gstricas (diarreas, naseas y vmitos), el aumento de
peso, el temblor y un dficit cognoscitivo moderado. A nivel renal destaca la poliuria con polidipsia secundaria (en casi 1/4 parte de
los tratados con litio); tambin puede aparecer diabetes inspida nefrognica, tratable con diurticos de asa. La afectacin tiroidea es
frecuentsima en el tratamiento a largo plazo, pero es benigna y no obliga a la suspensin del frmaco, siendo lo ms frecuente un
hipotiroidismo subclnico, que responde bien a bajas dosis de levotiroxina, y que puede ser responsable de variaciones en la clnica
discordantes con la evolucin previa. Por ltimo, mencionar la afectacin cutnea, generalmente en forma de erupciones, que suelen
responder al tratamiento dermatolgico habitual (en ocasiones, provoca exacerbaciones de la psoriasis que obligan a suspender las
sales de litio) (26).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (20 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
En cuanto a la combinacin de neurolpticos y litio es posiblemente la prctica ms frecuente, si bien algunos autores recomiendan
evitar la asociacin de haloperidol y litio por la observacin de algunos casos de toxicidad debidos a dicha asociacin (32),
sustituyendo uno por el otro tras el control inicial del cuadro.
La terapia electroconvulsiva constituye una indicacin en cualquier momento del episodio agudo, si no se consigue una respuesta
farmacolgica suficiente (30).
Tratamiento profilctico
Depresin recurrente
A este respecto cabe mencionar la exhaustiva revisin de Montgomery (33), donde comenta los estudios existentes sobre el
tratamiento profilctico, de los que se desprende:
- La dosis debe ser la misma con la que se obtuvo respuesta teraputica.
- Aunque los datos son controvertidos, la imipramina es el frmaco con menor porcentaje de recadas, y una tolerancia (incluso en
dosis por encima de 200 mg/d) bastante buena.
- No hay suficiente evidencia en favor de un papel profilctico de las sales de litio en las depresiones monopolares recurrentes.
- Dado lo prolongado del tratamiento, y el menor perfil de efectos secundarios que poseen los ISRS, Montgomery tiende a inclinarse
por estos frmacos para el tratamiento profilctico.
Trastornos bipolares
El carbonato de litio es el frmaco de eleccin; las dosis suelen estar entre los 800 y 1200 mg/d. La eficacia clnica se obtiene con
niveles plasmticos entre 0.5 y 1.2 mmol/l. Algunos autores preconizan su uso desde el primer episodio manaco,mientras que otros
prefieren esperar a un segundo ciclo. En cuanto a la suspensin, esta puede plantearse transcurridos 4-5 aos en funcin de cmo haya
sido la evolucin.
Antes de iniciar un tratamiento con litio es preciso valorar la funcin tiroidea, cardaca, renal y el metabolismo del sodio. Es
conveniente controlar previamente un ionograma, urea, aclaramiento de creatinina, TSH, T3 y T4, EKG (26).
La carbamacepina al igual que el litio puede ser til tanto en el episodio agudo (400-1200 mg/d), como profilctico (200-600 mg/d)
(34).
La asociacin de estos dos frmacos tambin se propugna, especialmente en casos refractarios al litio o en el caso de cicladores
rpidos (4 mas episodios/ao), aunque presenta mayor nmero de efectos adversos que la administracin aislada de ambos.
Otros frmacos que tambin se emplean son el valproato, de menor efectividad que el litio administrado solo (30-60 mg/kg de
peso/da), pero especialmente til asociado a ste en casos de toxicidad (permite reducir la dosis de litio), y el clonacepam (hasta 6
mg/da) (27).
Comentarios prcticos sobre teraputica
- En la depresin mayor con melancola, la impresin de muchos clnicos es que los ATC tienen un ndice de respuesta algo superior a
los ISRS. Los datos de los estudios son contradictorios, si bien en algunos de ellos existen fallos metodolgicos (dosis no equivalentes
de los frmacos en estudio) que cuestionan su validez. En cualquier caso al igual que afirman Roose y cols., creemos que son precisos
nuevos estudios doble ciego comparando niveles plasmticos teraputicos de ATC frente a los distintos ISRS, en este particular grupo
de poblacin (23).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (21 of 24) [02/09/2002 07:50:33 p.m.]
- En pacientes con alto riesgo suicida, el uso de los ISRS proporciona dos ventajas, su bajo potencial letal en sobredosis (por contra la
ingesta de la dosis de 1 semana de ATC puede matar al paciente) y la posible mayor especifidad de accin en estos pacientes (los
niveles de 5-HIIA, metabolito de la serotonina son significativamente ms bajos en suicidas, y dentro de stos en aquellos que realizan
intentos ms violentos y graves).
- La depresin breve recurrente es un cuadro con un potencial de suicidio muy alto, y de presentacin sbita por lo que en este caso se
aplica lo concerniente al tratamiento de mantenimiento y al potencial suicida.
BIBLIOGRAFIA
1.- Vallejo Ruiloba J. Estados depresivos. En Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. 2 Edicin. Salvat, Barcelona, 1985, pp
582-628.
2.- Lanczik M, Beckmann H. Aspectos histricos de los trastornos afectivos, en Diagnstico de la depresin, volumen 2. Wiley, West
Sussex, 1991, pp 13-29.
3.- Cassano GB, Akiskal HS, Savino M, Musetti L, Perugi G. Proposed Subtypes of Bipolar II and Related Disorders: With
Hypomanic Episodes (or Cyclothymia) and with Hyperthymic Temperament. J Affective Disord, 1992; 26: 127-140.
4.- Lpez-Ibor Alio JJ. Los equivalentes depresivos. Paz Montalvo, Madrid, 1972.
5.- Gelder M, Gath D, Mayou R. Affective Disorders, en Oxford Textbook of Psychiatry, 2nd. edition. Oxford University Press,
Oxford, 1989, pp 217-267.
6.- Cooper Je, Kendell RE, Gurland BJ, Sharpe L, Copeland JRM, Simon R. Psychiatric Diagnosis in New York and London. Oxford
University Press, London, 1972.
7.- Feighner JP, Robins E, Guze SB, Woodruf RA, Winokur G, Muoz R. Diagnostic Criteria for Use in Psychiatric Research.
Archives of General Psychiatry, 1972; 26: 57-63.
8.- Spitzer RL, Endicott J, Robins E. Research Diagnostic Criteria. Rationale and Reliability. Archives of General Psychiatry, 1978;
35: 773-782.
9.- Organizacin Mundial de la Salud. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Dcima Revisin de la Clasificacin Internacional
de las Enfermedades. Meditor, Madrid, 1993.
10.- Schildkraut J. The catecholamine hypothesis of affective disorders: A review of supporting evidence. American Journal of
Psychiatry. 1965; 122: 509-522.
11.- Janowsky DS, El-Yousef MK, Davis JM, Sererke HJ. Antagonistic effects of physostigmine and methylphenidate in man.
American Journal of Psychiatry. 1973; 130: 1370-1376.
12.- Coppen A, Shaw DM, Malleson A, Eccleston E, Gundy G. Tryptamine metabolism in depression. British Journal of Psychiatry.
1965; 111: 993-998.
13.- Seligman MEP. A learned helplessness point of view. In LP Rehms (ed.) Behaviour therapy for depression: Present status and
future directions. New York. Academic Press, 1981.
14.- Beck AT. Thinking and depression: I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. Arch Gen Psych. 1963; 9: 324-333.
15.- Beck AT. Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press, 1976.
16.- Mendelson M. Perspectivas psicoanalticas de la depresin. Trastornos depresivos: Hechos, teoras y mtodos de tratamiento. BB
Wolman y G Stricker (eds.) Ancora S.A., Barcelona, 1993.
17.- Brown G, Harris T. Social origins of depression: A study of psychiatric disorders in women. Tavistock, Londres, 1978.
18.- Paykel E. Life events and early enviroment. En Paykel, E. (dir.) Handbook of Affective Disorders. Churchill Livingstone,
Edimburgo, 1982.
19.- Vallejo J y cols. Predictores de respuesta a los antidepresivos. En: Vallejo J y Gast C (dirs.) Trastornos afectivos. Ansiedad y
Depresin. Salvat Editores, Barcelona, 1990.
20.- Akiskal H y cols. The relationship of personality to affective disorders. Arch Gen Psychiatry. 1983; 40: 801-810.
21.- Tellembach H. La melancola. Morata, Madrid, 1976.
22.- Reimherr FW, Wood DR, Byerley B et al: Characteristics of responders to fluoxetine. Psychopharmacol Bull, 1984; 20: 70-72.
23.- Roose SP, Glassman AH, Attia E, Woodring S.: Comparative Efficacy of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Tricyclics
in the Treatment of Melancholia. Am J Psychiatry, 1994; 151: 1735-1739.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (22 of 24) [02/09/2002 07:50:34 p.m.]
24.- Feighner JP, Boyer WF. Inhibidores selectivos de la recaptacin de la serotonina. Wiley, West Sussex, 1991.
25.- Bueno Montoya JA, Gascn Barrachina J, Humbert Socas MS. Tratamiento farmacolgico de los trastornos afectivos. I.
Frmacos antidepresivos. En: Gonzlez Moncls, E: Psicofarmacolo-ga aplicada, Organon Espaola, Barcelona, 1993, pp 69-115.
26.- Arana GW, Hyman SE. Handbook of Psychiatric Drug Therapy, 2nd. edition. Little, Brown and Company, Boston, 1991, pp
38-78.
27.- Comit Interhospitalario de Servicios de Psiquiatra. Recomendaciones teraputicas generales en los trastornos afectivos. Soler
PA y Gascn J (dirs.) Recomendaciones teraputicas bsicas en los trastornos mentales. Salvat, Barcelona, 1994: 57-101.
28.- Nelson JC, Mazure CM, Bowers MB Jr, Jatlow PI. A preliminary, open study of the combination of fluoxetine and desipramine
for rapid treatment of major depression. Arch Gen Psychiatry. 1991; 48: 303-307.
29.- XVIII CINP Congress. Venlafaxine: A new Dimension in Antidepressant Pharmacotherapy. Nice, 1992.
30.- Rojo JE, Morales L, Mir E. Indicaciones y eficacia de la TEC. Rojo Rods JE y Vallejo Ruiloba J (dirs) Terapia
Electroconvulsiva. En Masson-Salvat, Barcelona. 1994: 144-153.
31.- Thomas J, Reddy B. The treatment of mania. J Affect Disord. 1982; 4: 85-92.
32.- Johnson GFS. Highlights on the main pharmacological treatments for mania. En: Georgotas A y Cancro R (eds.). Depression and
Mania. Elsevier, New York. 1988; 392-409.
33.- Montgomery SA, Montgomery DB. Tratamiento profilctico de la depresin unipolar recurrente. Montgomery SA y Rouillon F
(eds.) Perspectivas en Psiquiatra. Vol. 3. Tratamiento a largo plazo de la depresin. J.Wiley & sons, 1991.
34.- Okuma T. Therapeutic and Prophilactic Effects of Carbamazepine in Bipolar Disorders. Psychiatric Clin North Am. 1983; 6:
157-174.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Entre los artculos resulta difcil elegir nicamente unos pocos, en cada parcela existen trabajos que bien por lo novedoso de sus
aportaciones o por su valor histrico mereceran ser citados, si bien desde un punto de vista didctico las revisiones y los estudios de
meta-anlisis seran quizs de mayor inters.
- Cassano GB, Akiskal HS, Savino M, Musetti L, Perugi G: Proposed Subtypes of Bipolar II and Related Disorders: With Hypomanic
Episodes (or Cyclothymia) and with Hyperthymic Temperament. J Affective Disord, 1992; 26: 127-140.
- Feighner JP, Robins E, Guze SB, Woodruf RA, Winokur G, Muoz R: Diagnostic Criteria for Use in Psychiatric Research. Archives
of General Psychiatry, 1972; 26: 57-63.
- Spitzer RL, Endicott J, Robins E: Research Diagnostic Criteria. Rationale and Reliability. Archives of General Psychiatry, 1978; 35:
773-782.
1-3: Relacionados con aspectos relevantes de la clasificacin de los trastornos del humor, criterios diagnsticos... etc.
- Schildkraut J. The catecholamine hypothesis of affective disorders: A review of supporting evidence. American Journal of
Psychiatry. 1965; 122: 509-522.
- Janowsky DS, El-Yousef MK, Davis JM, Sererke HJ. Antagonistic effects of physostigmine and methylphenidate in man. American
Journal of Psychiatry. 1973; 130: 1370-1376.
- Coppen A, Shaw DM, Malleson A, Eccleston E, Gundy G. Tryptamine metabolism in depression. British Journal of Psychiatry.
1965; 111: 993-998.
- Beck AT. Thinking and depression: I.Idiosyncratic content and cognitive distortions. Arch Gen Psych. 1963; 9: 324-333.
4-7: Inters histrico, constituyen algunas de las descripciones originales de las diversas teoras etiolgicas de los trastornos afectivos.
- Akiskal H y cols. The relationship of personality to affective disorders. Arch Gen Psychiatry. 1983; 40: 801-810.
Los autores tratan de dejar resuelto de forma definitiva la relacin personalidad-trastornos afectivos; si bien no alcanzan su objetivo su
trabajo constituye una referencia obligada en dicha rea de los trastornos del humor.
- Reimherr FW, Wood DR, Byerley B et al: Characteristics of responders to fluoxetine. Psychopharmacol Bull, 1984; 20: 70-72.
- Roose SP, Glassman AH, Attia E, Woodring S.: Comparative Efficacy of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Tricyclics in
the Treatment of Melancholia. Am J Psychiatry, 1994; 151: 1735-1739.
9-10: Exponen algunas de las posibles diferencias en los perfiles de respuesta entre los ISRS y los ATC.
- Nelson JC, Mazure CM, Bowers MB Jr, Jatlow PI: A preliminary, open study of the combination of fluoxetine and desipramine for
rapid treatment of major depression. Arch Gen Psychiatry. 1991; 48: 303-307.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (23 of 24) [02/09/2002 07:50:34 p.m.]
De gran complejidad metodolgica, es un buen ejemplo de cmo abordar un estudio sobre la eficacia de dos frmacos combinados.
- Thomas J, Reddy B. The treatment of mania. J Affect Disord. 1982; 4: 85-92.
- Okuma T. Therapeutic and Prophilactic Effects of Carbamazepine in Bipolar Disorders. Psychiatric Clin North Am. 1983; 6:
157-174.
12-13: Aspectos generales del tratamiento y la profilaxis de los trastornos bipolares.
En cuanto a los textos de referencia, hemos seleccionado los siguientes (siendo de antemano conscientes que dejamos muchos textos
notables sin mencionar):
- Recomendaciones teraputicas bsicas en los trastornos mentales. Comit Interhospitalario de Servicios de Psiquiatra. Pere A. Soler
y Josep Gascn (editores). Masson-Salvat, Barcelona, 1994.
Resumen protocolizado del tratamiento de todos los trastornos psiquitricos siguiendo la CIE-10. Prctico y esquemtico. Excelente
ayuda, sobre todo al inicio de la residencia.
- Trastornos depresivos: Hechos, teoras y mtodos de tratamiento. Benjamin B. Wolman y George Stricker (editores). Ancora S.A.
Barcelona, 1993.
Imprescindible. Cubre prcticamente todas las reas en etiopatogenia y teraputica. Abierto a todos los enfoques y de fcil lectura.
- Tratamiento profilctico de la depresin unipolar recurrente. Montgomery SA y Rouillon F (eds.) Perspectivas en Psiquiatra. Vol.3.
Tratamiento a largo plazo de la depresin. J.Wiley & sons, 1991.
Aspecto fundamental de la teraputica de los trastornos afectivos. Cada captulo toma la forma de meta-anlisis.
- Las depresiones. Jos Luis Ayuso y Jernimo Saiz. Interamericana, Mxico, 1981.
Los autores (quiz junto a Julio Vallejo) constituyen unas de las mximas autoridades en este rea en nuestro pas. Cubre todos los
aspectos de los trastornos afectivos, y por su redaccin y extensin es de agradable lectura.
- Depression and Mania. Georgotas, A. Cancro, R. (dirs.). Elsevier, Nueva York, 1988.
Referencia obligada junto al magnfico texto de Goodwin y Jamison, en todo lo concerniente a los trastornos bipolares.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n4.htm (24 of 24) [02/09/2002 07:50:34 p.m.]
8
5. TRASTORNOS NEURTICOS RELACIONEDOS CON FACTORES ESTRESANTES Y
SOMATOMORFOS
Autores: R. Bataller Alberola y P. Alvarez Lpez
Coordinador: J. Vallejo Ruiloba, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Desde la primera concepcin del trmino por Cullen en 1769, las neurosis se consideran afecciones funcionales del sistema
nervioso. Posteriormente se postul el correlato psquico o somtico de las mismas y la disminucin de tensin psquica
(Janet) o el conflicto (Freud) como agentes causantes. Las clasificaciones actuales han abandonado el trmino, centrndose en
consideraciones clnicas y descriptivas.
La etiopatogenia es fundamentalmente psicolgica, excepto en el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por crisis de
angustia y posiblemente algunas formas de fobia social, donde est acreditado el papel de un sustrato biolgico mrbido. En
general se trata de un trastorno dimensional, de curso fluctuante, donde el sujeto no pierde el juicio de la realidad. La
constelacin de sntomas vara desde la angustia, la alteracin de las conductas instintivas y los sntomas somticos. Se puede
hablar de neurosis nuclear cuando la personalidad del sujeto presenta una importante conflictividad interna, y de reaccin
neurtica si la exigencia exterior supera a la capacidad de adaptacin de un sujeto que no tiene una personalidad de base muy
conflictiva. En este captulo consideraremos su estudio en cuatro sndromes, que en general engloban las formas clnicas
clsicas de neurosis:
Trastornos de ansiedad.
Trastornos fbicos.
Trastorno obsesivo-compulsivo.
Histeria.
TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD
La angustia es una emocin compleja que aparece cuando el sujeto se siente amenazado. En su gnesis participan factores
biolgicos, psicolgicos, sociales y existenciales, que hacen inexcusable un abordaje integral. Habra que diferenciar entre
miedo (el sujeto conoce el objeto externo y delimitado que le amenaza, y se prepara para la huida o afrontamiento merced a
una respuesta fisiolgica breve) y ansiedad (el sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna, existiendo una
conflictividad y una prolongacin de la reaccin). La ansiedad se puede dividir en varios tipos (1). segn el criterio que
consideremos (Tabla 1).
Tabla 1. TIPOS DE ANSIEDAD
Normal - Patolgica
Primaria - Secundaria
Nuclear - Reactiva
Estado - Rasgo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (1 of 37) [02/09/2002 09:15:24 p.m.]
Endgena - Exgena
Impulsiva
De separacin
De castracin
Del supery
Depresiva
Paranoide
-Normal o patolgica. En el devenir de todo ser humano surge la ansiedad en etapas de crecimiento, de cambio, de separacin
o de incertidumbre. Esta angustia normal se explica cuantitativa y cualitativamente por el estmulo desencadenante. La
patolgica, en cambio, constituye en s misma un sufrimiento y desadapta al sujeto en vez de ajustarlo (Tabla 2).
Tabla 2. DIFERENCIAS ENTRE MIEDO, ANSIEDAD NORMAL Y PATOLOGICA
MIEDO ANSIEDAD NORMAL ANSIEDAD PATOLOGICA
Origen
Respuesta
al estmulo
Origen estmulo
Duracin
estmulo
Plano de
afectacin
Resultado
Rendimiento
Libertad
personal
No conflicto
Proporcionada
Externo
Proporcionada
Adaptacin
No afectado
No afectada*
Conflicto
Proporcionada
Interno/Externo
Proporcionada
Psquico
Adaptacin
No afectado*
No afectada*
Conflicto
Predisposicin (TA)
Desproporcionada
Interno
Desproporcionada
Corporal
Desadaptacin
Disminuido
Disminuida
* discutible, dependiente de los casos.Modificado de Vallejo, 1992.
- Ansiedad primaria (no deriva de otro trastornos psquico u orgnico subyacente) o secundaria (acompaa a prcticamente
todas las afecciones primarias psiquitricas).
- Ansiedad reactiva (reaccin neurtica de angustia) o nuclear (crisis de angustia y ansiedad generalizada).
- Ansiedad estado (situacin actual patolgica) o rasgo (tendencia personal a repetir fenmenos ansiosos, generalmente con
una personalidad neurtica de base).
- Ansiedad exgena o endgena (Sheehan 1982). La primera est en relacin con conflictos externos o personales, es ms
generalizada y responde a psicoterapia, mientras que la endgena, remedando a Lpez-Ibor (timopata ansiosa), cursa de
forma autnoma en sujetos con vulnerabilidad gentica, mayormente en crisis y responde a la farmacoterapia.
CLASIFICACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (2 of 37) [02/09/2002 09:15:24 p.m.]
Las neurosis de angustia, desde que las describi Freud en el siglo pasado, fueron consideradas como una entidad. El DSM-III
(1980) considera por separado el Trastorno por Crisis de Angustia (TA) y el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG),
sentenciando la propuesta que haban realizado en 1962 Klein y Fink (2), tras la drstica respuesta de los TA a la imipramina.
Progresivamente se han delimitado y jerarquizado los sndromes (exclusin del Trastorno Obsesivo Compul-sivo, autonoma
de la agorafobia, etc.) (Tabla 3).
Tabla 3. CLASIFICACION ACTUAL DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD
DSM-IV (1994)
Trastornos de angustia
Fobia simple
Fobia social
Agorafobia sin crisis de angustia
Trastorno por crisis de angustia
Con agorafobia
Sin agorafobia
Trastorno de ansiedad
Generalizada
Trastorno obsesivo compulsivo
Trastorno por estrs postraumtico
Trastorno de ansiedad sin especificar
CIE-10 (1992)
Trastornos neurticos por
estrs y somatoformes
Trastornos fbicos
Fobia simple
Fobia social
Agorafobia
Otros trastornos de ansiedad
Trastorno por crisis de angustia
Trastorno de ansiedad
Generalizada
Trastorno mixto de ansiedad-
depresin
Trastorno obsesivo compulsivo
Reacciones a estrs y trastornos de
adaptacin
Reaccin de estrs agudo
Trastorno por estrs postraumtico
Trastorno de adaptacin
EPIDEMIOLOGIA
Actualmente se acepta que la prevalencia del TA es de 1%, del TAG de 3-4% y de 0.6% a agorafobia (la mitad de los TA se
asocian a agorafobia) (3), (4). En general es dos veces ms frecuente en mujeres, y presenta una edad de inicio entre 20 y 40
aos (media 26 aos), con duracin media antes de consultar al psiquiatra de 5 aos. La aparicin de los trastornos de
ansiedad genuinos disminuye con la edad, dando paso a formas ansiosas de estados depresivos de base. Los factores
culturales, asimismo pueden modificar o encubrir verdaderos trastornos de angustia (koro del sudeste asitico, el susto
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (3 of 37) [02/09/2002 09:15:25 p.m.]
sudamericano, el jiryan pakistan, etc.).
ETIPOPATOGENIA
Teoras biolgicas
Gentica
La herencia determina una estructura y un funcionamiento del SNC que conlleva una forma de reaccionar (hiperreactividad
vegetativa). Excepto en estudios de adopcin, han sido muy relevantes los trabajos de la escuela escandinava, que
esclarecieron que las crisis de angustia (CA) y no el TAG tienen un claro condicionamiento gentico; el trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC) y depresin no guardan relacin gentica con los trastornos de ansiedad (1). Torgensen (5)
encuentra 30% de concordancia en gemelos monozigotos frente al 0% en dizigotos. La trasmisin parece ser autosmica
dominante.
Neuroquimca
En general, la hiptesis neuroqumica de la ansiedad patolgica (trastorno de angustia), se centra en en varios puntos de
inters:
TABLA IV. HIPOTESIS NEUROQUIMICAS DE LA ANSIEDAD
Hipersensibilidad vegetativa
perifrica -adrenrgica.
Hiperactividad -adrenrgica CA. Isoproterenol
(agonista ) en ansiosos CA (ceden con proprano-
lol); no en controles. Otros autores: Subsensibilidad del
receptor .
Activacin noradrenrgica central Adrenalina situaciones de novedad,
incertidumbre y cambio.
Noradrenalina ansiedad patolgica.
Los ansiosos presentan disrregulacin del sistema
noradrenrgico (agonistas y antagonistas centrales
provocan CA con mayor frecuencia en los pacientes).
Anomalas de los neurotransmisores Serotonina (5-HT): 5-HT plasm. en agorafbicos y
con TA. Lactato recaptacin 5-HT dficit en
los mecanismos inhibitorios del SNC mediados por la
serotonina ansiedad y CA.
Bmax de Rp 5-HT _ en ansiosos.
Frmacos efectivos en el TA 5-HT.
Sistema GABA. Benzodiacepinas + complejo
GABA ansiolisis.
Otros: Acetilcolina y la dopamina participan en la
elaboracin de algunos sntomas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (4 of 37) [02/09/2002 09:15:25 p.m.]
Pruebas de provocacin Lactato sdico endovenoso (7 y 8) CA (70% si TA
y agorafobia y 0-30% en normales).
AGENTES PROVOCADORES DE CRISIS DE
ANGUSTIA: Hiperventilacin, cafena, yohimbina,
isoproterenol, CO2 (5-35%), lactato sdico (racmico
1 molar), bicarbonato, fenfluoramina, mCPP,
flumacenil, colecistokinina.
Desde la perspectiva neuroendocrinolgica se ha implicado al eje hipofisosuprarrenal en la ansiedad anticipatoria y
generalizada pero no en las crisis de angustia (1). Por otra parte, la no supresin es rara en el TSD y la secrecin de TSH tras
la estimulacin con TRH est disminuida significativamente (Vallejo y Diez, 1990). Asimismo, se ha demostrado el poder
ansigeno de la cafena a travs de mecanismos varios (inhibicin de la fosfodiesterasa, aumento de la actividad
catecolaminrgica central, antagonismo con el receptor benzodiacepnico, receptor de adenosina).
Los estudios de sueo han demostrado una disminucin de la latencia y densidad REM, aunque menos acusada que en
depresivos; Asimismo tienen ms disminuida la actividad y el tiempo total REM.
Neuroanatoma
Las aportaciones neuroanatmicas se resumen de esta forma:
Locus coeruleus Centro generador de las CA
S. lmbico Ansiedad anticipatoria.
Cortex prefrontal Conductas de evitacin.
Es importante destacar la provocacin y mantenimiento de las crisis de angustia por hiperventilacin, mediante alcalosis
hipocpnica. Klein (8) apunta en una nueva teora ("Falsa alarma de sofocacin") la existencia de un detector de sofocacin
hipersensible en los pacientes que genera una falsa alarma. Las tcnicas de neuroimagen han encontrado ocasionalmente
alteraciones del lbulo temporal, aunque los estudios funcionales (SPECT) no han descubierto alteraciones especficas (7).
Modelos Animales. Ansiedad de Separacin
Se han descrito fenmenos ansiosos en mamferos superiores ante la separacin de los progenitores. En el ser humano Spitz y
Bowlby describieron reacciones similares en nios separados del afecto de sus padres. As, Klein (1987) postula una teora
del pnico como alteracin de los mecanismos de defensa innatos que subyacen en la ansiedad de separacin. Los datos no
son concluyentes, por apreciarse ms en cuadros depresivos y no ser exclusivo de los trastornos de angustia, aunque en estos
ltimos existen antecedentes en muchos pacientes (50%).
Sndromes constitucionales
Desde la descripcin de CA en prolapso mitral y la mayor prevalencia de crisis en personas con laxitud articular y viceversa,
se investiga si existe un sndrome constitucional donde un desorden del colgeno condicione una forma de trastorno de
ansiedad.
Teoras biolgicas
Teoras Conductistas. Aprendizaje
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (5 of 37) [02/09/2002 09:15:25 p.m.]
Segn este modelo, la ansiedad se condiciona por un estmulo ambiental concreto pudiendo, por condicionamiento y
generalizacin, aprender o imitar respuestas ansiosas de los dems (p. ej., de la madre). As, ofrecen una explicacin del
mantenimiento de evitacin fbicas (agorafobia) y el manejo de la ansiedad anticipatoria en el trastorno por angustia, pero no
a la crisis de angustia espontnea, o al trastorno de ansiedad generalizada (10).
Cognicin
Patrones cognitivos distorsionados preceden a conductas desadaptadas y desajustes emocionales. As, la sobrevaloracin
amenazante de los estmulos externos y la infravaloracin de las potencialidades personales genera angustia. Los pacientes
con estilo cognitivo negativo respecto a sus sensaciones corporales y a la peligrosidad de las crisis (hipocondra y ansiedad
anticipatoria), unido a la necesidad de amparo y proteccin, desarrollan ms fcilmente un sndrome agorafbico.
En general, el ansioso realiza una valoracin amenazante de los estmulos externos e internos, sintiendo una imposibilidad de
buscar ayuda, disparndose el crculo de la crisis de ansiedad.
Modelo Psicodinmico
En 1985 Freud plantea la ansiedad como consecuencia de la ineficaz descarga libidinal, considerndola en 1926 como una
seal de alarma que surge ante un peligro pulsional, inaceptable para el Yo, pues debe ser reprimido. Si dicha represin no ha
sido exitosa como defensa, se utilizan otros mecanismos (conversin, desplazamiento, regresin, etc.) que forman sntomas
que constituyen los sndromes clsicos neurticos. En consecuencia, la angustia procede de la lucha del individuo entre el
rigor del supery y el podero de los instintos prohibidos (ello) (1).
A nivel clnico, se ha visto que los pacientes con Trastorno por Angustia, previamente la primera crisis, presentan mayor
nmero de prdidas en el mes previo y de separaciones de los padres antes de los 17 aos, demostrndose la mayor
importancia de la separacin de la madre en edades tempranas. En este aspecto, consideramos que los factores psicodinmicos
pueden ser concluyentes en el inicio y manejo de la aparicin del trastorno, siendo la vulnerabilidad biolgica del sujeto la
responsable del devenir autnomo del cuadro y su repeticin espontnea.
Personalidad
Se ha descrito al neurtico como una persona en constante conflictividad consigo misma y con los dems. Este fracaso
personal en construir el ideal del Yo, de canalizar adecuadamente sus deseos (muchos de ellos reprimidos), hace que utilicen
abusiva y sistemticamente mecanismos de defensa, producindose sntomas ansiosos. El temperamento, sin embargo, tendra
que ver con la estructura y el funcionamiento innato del sujeto. As, los sujetos hiperactivos, cuando presentan sntomas
neurticos, los potencian siendo difcil salir de ellos.
Acontecimientos vitales. Estrs social
Situaciones como conflictos emocionales, laborales, sexuales, familiares, o sobrecargas fsicas, abandono, etc. pueden
asociarse a un trastorno de ansiedad. Aunque el patrn tpico es el TAG, en un 80% de los TA existen acontecimientos
estresantes previos a la primera crisis, aunque una vez puesto en marcha el proceso, cursa de forma autnoma. El papel del
soporte social de estos pacientes no est an esclarecido.
CLINICA
Sintomatologa
El sujeto, a nivel psquico, se encuentra nervioso, inquieto, con malestar que afecta a veces a capas profundas; est irritable, le
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (6 of 37) [02/09/2002 09:15:25 p.m.]
preocupa el futuro e interpreta sus sensaciones de forma hipocondraca; duerme angustiado, y el llanto le alivia. Esta
experiencia tan dramtica, como vemos, afecta al pensamiento, a la percepcin y al aprendizaje. As, el sujeto presenta una
seleccin de la atencin anmala para justificar su estado, llevndole a incrementar la ansiedad.
El cuadro se acompaa de un correlato somtico por hiperreaccin neurovegetativa: palpitaciones, taquicardia, astenia,
disnea, mareos, opresin torcica, algias, inestabilidad, cefaleas, parestesias o temblores, sudoracin, hipertensin o
hipotensin, anorexia o bulimia, sequedad de boca, estreimiento o diarrea, poliuria, distermias o trastornos sexuales (1).
Formas clnicas
Existen dos formas principales de presentarse: de forma paroxstica (crisis de angustia) o como un estado permanente
(ansiedad generalizada).
Crisis de angustia
Las crisis de angustia (ataques de pnico en la nomenclatura americana) se caracterizan por una sbita descarga
neurovegetativa con una intensa vivencia de muerte, que dura de 15-30 minutos. En principio deben ser espontneas, aunque
en el devenir clnico ms tarde se asocian a circunstancias fbicas.
Entre las clasificaciones actuales, el DSM-IV define los criterios de crisis de pnico, tal como siguen (Tabla 5).
Tabla 5. SINTOMAS QUE CONSTITUYEN LA CRISIS DE ANGUSTIA
1. Sensacin de dificultad respiratoria (disnea).
2. Mareo, sensacin de inestabilidad o desfallecimiento.
3. Palpitaciones o taquicardia.
4. Temblor o estremecimiento.
5. Sudoracin.
6. Sensacin de ahogo o de paro respiratorio.
7. Nuseas o malestar abdominal.
8. Despersonalizacin o desrealizacin.
9. Parestesias.
10. Rubor, sofocacin, oleadas de calor, escalofros.
11. Dolor, opresin o malestar precordial.
12. Miedo a morir.
13. Miedo a volverse loco o perder el control de s mismo.
Existen, sin embargo, formas mitigadas que no cumplen los criterios, o donde predominan alguno en concreto (vivencias
sbitas de despersonalizacin y desrrealizacin en el sndrome de despersonalizacin ansioso-fbica de Roth, crisis
pseudovertiginosas, angoroides, asmatiformes). En ocasiones, la primera CA coincide con enfermedades mdicas consumo de
txicos, deprivacin tabaco o sueo, ejercicio fsico (ver diagnstico-diferencial).
Ansiedad generalizada
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (7 of 37) [02/09/2002 09:15:25 p.m.]
Esta categora residual se produce en personalidades neurticas, por lo que presentan en su existencia un estado permanente
de angustia, aunque de curso fluctuante. Adems de la fase de estado, la desadaptacin conduce a una ansiedad flotante que
limita la vida del paciente. En los enfermos de curso trpido se aade sintomatologa depresiva secundaria a su claudicacin
vital.
Los sntomas fundamentales son derivados de la tensin motora e hiperactividad autonmica. A diferencia de las crisis de
angustia, no se suele acompaar de fobias ni existen antecedentes familiares. Asimismo, no es un trastorno que en su esencia
se pueda provocar exgenamente (p. ej. por lactato, cafena, CO2, yohimbina, etc.), y presenta una nula respuesta a ADT.
EVOLUCION. PRONOSTICO
En general el curso es crnico con fluctuaciones. Un 50% no vuelve a presentar crisis de angustia, un 30-40% de forma
mitigada y 10-20% no remiten. En el TA, la respuesta al tratamiento es rpida, pero son frecuentes las recadas tras el
abandono temprano de la medicacin (12). Existe una mayor mortalidad que en la poblacin normal (suicidio, abuso de
txicos o alcohol, trastornos cardiovasculares asociados, etc.). El pronstico, en todo caso, es peor si existe depresin
concomitante (30-40% casos) o abuso de alcohol (10-20% casos) (13). En los pacientes con trastorno de angustia suele
preceder a la visita psiquitrica una historia de visitas a especialistas no psiquiatras y a urgencias. Si no se trata
adecuadamente, empieza a invadir la vida y movimientos del sujeto, de tal forma que sobreviene un cuadro de ansiedad
sobreaadido y conductas de evitacin que llevan al paciente a permanecer en el espacio menos ansigeno (agorafobia). Si el
componente evitatorio se prolonga, se produce un estado de desmoralizacin, hipocondra y abuso de tranquilizantes o
alcohol. Los casos directos de agorafobia sin crisis de angustia, son crnicos, raros y de pronstico sombro.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Se debe realizar con otros trastoros psiquitricos y otras afecciones mdicas no psiquitricas, donde incluiremos el consumo
de sustancias.
Otros trastornos psiquitricos
Los aspectos principales se resumen en la Tabla 6.
Tabla 6. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Trastornos depresivos Coexistencia muy frecuente.
Sdrs. Depresivos secundarios a TA: estados de
desmoralizacin
En agorafobias graves y personalidades dependientes.
En TDM melanclico infrecuente CA (son paroxismos
vegetativos, frecuentes en el despertar precoz).
Casos dudosos, diagnstico "ad juvantivus" (primero
tratamiento ansioltico).
Fobias Fobias: ansiedad no paroxstica, y ante estmulos
delimitados.
Frecuentes fobias hipocondracas en el angustiado,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (8 of 37) [02/09/2002 09:15:26 p.m.]
junto a una constelacin de sntomas mayor.
Histeria de conversin Histeria: personalidad premrbida caracterstica,
sintomatologa abigarrada, beneficio secundarios,
respuesta al tratamiento incongruente y cambio
de los sntomas por sugestin.
Trastornos psiquitricos
Gran parte de las enfermedades mdicas cursan con ansiedad, muchas veces paroxstica. En el DSM-IIIR las causas mdicas
se incluan en el sndrome ansioso orgnico, aunque en el DSM-IV incluye criterios definidos para "trastorno de ansiedad
debido a un trastorno mdico general" y el "trastorno de ansiedad inducido por el consumo de sustancias", donde se especifica
si existe sintomatologa compatible con crisis de angustia, ansiedad generalizada, sntomas obsesivo-compulsivos o fbicos
(este ltimo para el "inducido por txicos"), siempre que no se produzcan exclusivamente en un estado de delirium. Es
necesario realizar una correcta historia mdica (ECG, laboratorio: glucosa, calcio, funcin heptica, funcin renal y tiroidea),
as como un despistaje txico. En casos de dolor torcico sin antecedentes en personas obesas es necesario ECG de 24 horas,
exploraciones complementarias en sintomatologa neurolgica atpica o examen de orina de 24 horas si se sospecha
feocromocitoma. Factores como la tipicidad del cuadro y la edad de aparicin (raro ms de 45 aos) son de vital importancia.
En la Tabla 7 se exponen las causas mdicas de ansiedad.
Tabla 7. TRASTORNOS NO PSIQUIATRICOS QUE CURSAN CON ANSIEDAD
SISTEMA CARDIORRESPIRATORIO
Arritmias. Prolapso mitral*
Ataque de asma
EPOC
Embolia pulmonar
Sdr. de hiperventilacin*
Miocardiopata*
TAP*
Cardiopata congestiva
IAM
HTA
Hipoxia
SISTEMA NERVIOSO
Crisis parciales complejas*
Esclerosis mltiple
Disfuncin vestibular
Enf. Wilson
Hemorragia subaracnoidea
Neoplasias cerebrales
Enf. de Menire*
Corea de Huntington
Delirium
Demencia
Sdr. postraumtico
Migraa
TIA*
SISTEMA ENDOCRINO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (9 of 37) [02/09/2002 09:15:26 p.m.]
Sdr. carcinoide*
Feocromocitoma*
Hipo e hiperparatiroidismo
Alt. hipofisiarias
Sdr. de virilizacin en/
Sdr. Cushing
Hipoglucemia*
Hipo e hipertiroidismo
Sdr. premenstrual
Menopausia
Insulinoma
ALT. SISTEMICAS E INFLAMATORIAS
Poliarteritis nodosa
Arteritis temporal
A. Reumatoide
Hipoxia
LES
MISCELANEA
Mononucleosis infecciosa
Sdr. posthepatitis
Sdr. febril crnico
Uremia
Def. vit B12
Pelagra
Porfiria
Cirrosis biliar 1
FARMACOS
Broncodilatadores
Bloqueantes-Ca++
Anticolinrgicos (I)
Salicilatos (I)
H. esteroideas (I)
Alcohol (A)
Narcticos (A)
Ansiolticos (A)
Hipnticos (A)
Mercurio
Disulfuro carbnico
Benceno
Intolerancia AAS
Antihipertensivos (A)
Cafena (I)
Teofilina
Opiceos (A)
Marihuana
Anfetaminas
Anticolinrgicos
Cocana
Nicotina
Nitrito
Estimulantes -adrenrgicos
Arsnico
Fsforo
Organofosforados
(I): ms frecuente en intoxicaciones. (A): en la abstinencia al frmaco. *: tpicamente cursan con crisis de angustia
TRATAMIENTO
Trastorno de ansiedad generalizada
La base del tratamiento es la psicoterapia. Ser analtica en personas jvenes, con adecuado nivel intelectual, aconsejndose
terapia de apoyo junto con otras tcnicas en los dems casos. En pacientes con gran hipertona muscular est indicada la
terapia de relajacin. Respecto a los psicofrmacos, pueden utilizarse benzodiacepinas (durante corto espacio de tiempo por el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (10 of 37) [02/09/2002 09:15:26 p.m.]
riesgo de dependencia), sulpiride (si predominan los sntomas psicofisiolgicos como trastornos gastro-intestinales o
sndrome vertiginoso), buspirona (acta sobre receptor 5-HT y DA, con periodo de latencia 2-3 semanas, sin crear
dependencia, pero con resultados hasta ahora poco satisfactorios) y los -bloqueantes para la ansiedad somtica (temblor,
diaforesis, taquicardia, etc.) (12).
Tratorno de angustia
Desde los trabajos de Klein y Fink en 1962 qued clara la eficacia los ADT para este trastorno. As, estn indicadas la
imipramina y la clomipramina (100-300 mg/d), slo superada por los IMAO (fenelzina 45-75 mg/d) (1). El alprazolam (3-8
mg/d) ha demostrado su eficacia, siendo ptima como estrategia inicial del tratamiento; como antipnico ha de ser utilizado a
dosis altas, cuestionando su uso cuando no ha conseguido yugular las crisis, ante la posible dependencia y efectos rebote. No
hay tolerancia al efecto antipnico. Asimismo los ISRS han demostrado su eficacia, aunque hay pocos estudios controlados;
existen casos donde es conveniente dosificar las primeras tomas por el efecto ansiognico inicial. Existen otros frmacos de
dudosa eficacia, como el clonacepan, valproato, carbamacepina o verapamilo. Los antidepresivos tetracclicos o amitriptilina
no estn indicados en el trastorno por angustia genuino. Las dosis han de ser iguales que en un episodio depresivo, aunque
con clomipramina pueden responder a menos dosis. El tiempo de latencia es irregular, aunque puede durar hasta 8 semanas.
La duracin del tratamiento aconsejable es de 8-12 meses (del 30-90% TA recaen si se retira tratamiento).
La terapia de conducta est indicada para la agorafobia y la psicoterapia de apoyo, interpersonal y cognitiva para la ansiedad
anticipatoria y las conductas de evitacin. Los tratamientos combinados son ms eficaces. Las tcnicas de relajacin y
entrenamiento respiratorio son tiles en determinados casos.
BIBLIOGRAFIA
1.- Vallejo J. Trastornos de angustia. En: Vallejo J. Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. 3 Edicin. Editorial
Salvat. 1991, pp 340-354.
2.- Klein DF. La ansiedad reconsiderada. Diseccin farmacolgica. Primeras experiencias con la imipramina en la ansiedad.
En: Klein DF. Ansiedad. Ed Karger, 1987.
3.- Regier DA, Narrow WE, Rae DS. The epidemiology of anxiety disorders: the Epidemiologic Catchment Area (ECA)
experience. J Psychiatr Res, 1990; 24 Suppl 2: 3-14.
4.- Eaton WW y cols. Panic and panic disorder in the United States. Am J Psychiatry, 1994; 151:3.
5.- Torgersen S. Genetic factors in anxiety disorders. Arch. Gen. Psychiatry, 1983; 40: 1085-1089.
6.- Carr D y cols. Neuroendocrine correlates of lactate-induced anxiety and their response to chronic alprazolam therapy. Am.
J. Psychiatry, 1986; 143: 483-494.
7.- Coplan JD y cols. Noradrenergic function in panic disorder. Effects of intravenous clonidine pretreatment on lactate
induced panic. Biol Psychiatry 1992, 31, 135-146.
8.- Liebowitz MR y cols.: Lactate provocation of panic attacks. Arch. Gen. Psychiatry, 42, 709-719, 1985.
9.- Klein DF. False suffocation alarms, spontaneous panics, and related conditions. An integrative hypothesis. Arch Gen
Psychiatry, 1993; 50 (4): 306-17.
10.- Marks IM. Behavioral aspects of panic disorder. Am J Psychiatry 1987; 144: 1160-1165.
11.- Barlow D. Current models of panic disorder and a view from emotion theory. In: Frances A y Hales R (dirs.): Review of
Psychiatry, vol.7, APP, Washington, 1988.
12.- Kaplan HI, Sadock BJ y Grebb JA. Synopsis of Psychiatry. 7th Ed. Williams & Wilkins. 1994. pp573-616.
13.- Keller MB y Hanks DL. Course and outcome in Panic Disorder. Prog. Neuro-Psychopharmacol. & Biol. Psychiat, 1993;
17(4):-551-570.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (11 of 37) [02/09/2002 09:15:26 p.m.]
TRASTORNOS FOBICOS
La palabra fobia proviene del temor o pnico que provocaba el Dios griego Phobos en sus enemigos (1). Su concepcin
como temor absurdo a un objeto data de 1801, siendo la hidrofobia de la rabia (Celso) la primera acepcin mdica. El trmino
agorafobia fue acuado por Westphal en 1871. Por su parte Freud, en 1895 distingui fobias comunes y especficas,
englobndolas en 1925 como histeria de angustia. Tanto Freud como posteriormente Janet y Kraepelin distinguen los
fenmenos fbicos de los obsesivos aunque inciden en su estrecha relacin.
El miedo normal se diferencia de la fobia segn vemos en la Tabla 1.
Tabla 1. DIFERENCIA ENTRE TEMOR NORMAL Y FOBIA
TEMOR
FOBIA
Estmulo potencialmente peligroso
Conductas de evitacin
Proporcionado al estmulo
Razonamiento lgico
Control voluntario
Ansiedad anticipatoria
Duracin
SI
NO
SI
SI
SI/NO
SI/NO
Puntual
NO
SI
NO
NO
NO
SI
Mantenida
Modificado de Vallejo.
DEFINICION. CLASIFICACION
Las fobias son temores irracionales, conscientes y patolgicos a objetos, actividades o situaciones especficas. Muchas
entidades psiquitricas presentan fobias, pero la naturaleza psicopatolgica de los verdaderos estados fbicos los hacen
distintos. As, aunque la ansiedad fbica no se distingue de los otros tipos de ansiedad, los temores del fbico deben cumplir
todos estos criterios:
- Ser desproporcionados a la situacin que los crea.
- No ser explicados o razonados por el paciente.
- Ser independientes del control voluntario.
- Conducir a la evitacin de la situacin temida.
La constelacin clnica que componen los estados fbicos ha sido sistematizada por diversos autores. Hoy en da se acepta
que los temores de separacin se diferencian del resto de temores, y que la agorafobia es una entidad ligada a las crisis de
angustia cuyo abordaje ha de realizarse aparte.
Marks (2) clasifica certeramente las fobias en:
- Fobias a estmulos externos:
Fobias a animales (3%)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (12 of 37) [02/09/2002 09:15:27 p.m.]
Sndrome agorafbico (60%)
Fobias sociales (8%)
Otras fobias especficas (14%)
- Fobias a estmulos internos:
Nosofobias (15%)
Fobias obsesivas
La clasificacin internacional vigente de los trastornos fbicos, siguiendo las directrices de Marks (Tabla 2).
Tabla 2. CLASIFICACION DE LOS TRASTORNOS FOBICOS
CIE-10 DSM-IV
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
FOBICA
Agorafobia
Sin trastorno de pnico
Con trastorno de pnico
Fobias sociales
Fobias especficas (aisladas)
Otros trastornos de ansiedad fbica
Transtorno de ansiedad fbica sin
especificacin
Agorafobia
Sin historia de trastorno de pnico
Con trastorno de pnico
Fobia social
Fobia especfica
EPIDEMIOLOGIA
La prevalencia de los trastornos fbicos vara segn la edad. As, en edades infantiles se cifran en 90% los temores con un
clmax a los 3 aos (3). Estos temores, que suelen desaparecer en la pubertad, son de origen fundamentalmente innato
(respuesta no aprendida), aunque matizados por aspectos ambientales (padres).
Tabla 3. PREVALENCIA DE LOS TRASTORNOS FOBICOS
Prevalencia Sexo Inicio
AGORAFOBIA
FOBIA SOCIAL
FOBIA SIMPLE
3.5%
3.2%
8.9%
75% F
60% F
60% F
15-35 aos
15-30 aos
5-35 aos
Existen criterios amplios que sitan en 25% la prevalencia total, aunque si aplicamos criterios estrictos, los trabajos cifran la
prevalencia de temores y fobias en 7.6%, siendo un 2-3% los que realizan consulta psiquitrica. Dichas fobias son
incapacitantes en un 0.2-0.8%. Existen sntomas fbicos en un 20% de enfermos psiquitricos hospitalizados, siendo menor
(3%) en pacientes ambulatorios (4). Se observa asimismo una mayor prevalencia en mujeres. En ancianos la prevalencia de
sntomas fbicos es del 1.4 al 2.4%. Es ms prevalentes en individuos de raza negra.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (13 of 37) [02/09/2002 09:15:27 p.m.]
ETIPOPATOGENIA
Teoras biolgicas
Se resumen en la Tabla 4.
Tabla 4. APORTACIONES BIOLOGICAS A LA GENESIS DE LOS T. FOBICOS
GENETICA
Se hereda la vulnerabilidad para la ansiedad y a la respuestas exageradas vegetativas fobias.
Agorafobia: Se suele asociar a trastorno por angustia (influencia gentica).
Fobias simples a la sangre o a las inyecciones tienen alta tendencia familiar (2/3 tienen al menos 1 familiar de primer grado
con la misma fobia).
Fobia social: Los familiares de primer grado implicados son tres veces ms frecuentes (16% vs 5%). Mayor prevalencia de
gemelos monozigotos frente a dizigotos (papel del ambiente?).
NEUROQUIMICA
Neuroendocrinologa: Eje hipofisosuprarrenal ansiedad anticipatoria.
Fobias sociales: mejora con antagonistas -adrenrgicos o IMAO: liberan ms adrenalina y/o noradrenalina; implicacin del
sistema dopaminrgico. No alteracin del eje hipotlamo-hipfiso-adrenal.
NEUROANATOMIA Y NEUROFISIOLOGIA.
Conductas de evitacin cortex prefrontal.
Teoras psicolgicas
Teoras cognitivo-conductuales. Condicionamiento.
Desde la concepcin de Watson (1920), remedando las teoras de Pavlov (estmulo-respuesta), se conoce la gnesis de las
fobias. (1) Segn este modelo, la ansiedad se condiciona por un estmulo ambiental concreto. El sujeto puede, por
condicionamiento y generalizacin, aprender o imitar respuestas ansiosas de los dems (p.ej., de la madre). As, sucesos
especficos (por ejemplo, conducir), si se unen a experiencias emocionales (por ejemplo un accidente), hacen susceptible a la
persona a asociar ambos aspectos (miedo a manejar un coche). El papel de las teoras cognitivas est mejor establecido en el
mantenimiento de la ansiedad anticipatoria. Cogniciones negativas hipocondracas, junto a la querencia de amparo y
proteccin conducen con facilidad a un sndrome agorafbico.
El manejo de los conceptos en cada patologa se expone en la Tabla 5.
Tabla 5. NIVEL DE ANSIEDAD Y CONDICIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS TIPOS
DE TRASTORNOS FOBICOS
FOBIA SIMPLE FOBIA SOCIAL AGORAFOBIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (14 of 37) [02/09/2002 09:15:27 p.m.]
Nivel de
excitacin
basal
Condicionamiento
Personalidad
neurtica
Ansiedad
0
+++
+
+/0
++
++
+
+
++
(crtica)
Diferente planteamiento debe hacerse de la gnesis y del mantenimiento de los estados fbicos (1). Respecto a la gnesis,
segn vemos en la Tabla 5, sta es distinta segn sea el nivel de ansiedad. As, con un nivel de ansiedad bajo, el papel
primordial lo desempeara el condicionamiento, que de forma insidiosa cristalizara el cuadro. En la agorafobia la ansiedad
es tan crtica y tan dramtica (sensacin de muerte, de pararse el tiempo, etc.) que slo una crisis es capaz de condicionar un
intenso miedo a que se repita (fobofobia), as como inducir conductas de evitacin (el DSM-IV hace hincapi a este respecto,
pues con la sola existencia de una crisis ya se diagnostica el trastorno de pnico, sin hacer referencia al nmero de crisis).
El mantenimiento de las fobias est basado en la proteccin: el sujeto, o es acompaado por alguien de su confianza o evita
enfrentarse a las circunstancias ansigenas.
Aprendizaje
Tambin desde los postulados de Watson y Rayner en 1920 se sabe que un temor inicial, por condicionamientos sucesivos,
puede ir implicando estmulos neutros en la cadena fbica, generalizndose a otras circunstancias que pudieren conducir
secundariamente a la situacin temida.
Modelo psicodinmico
Bajo el trmino "histeria de angustia" Freud describe las fobias con carcter proyectivo, en el que un peligro instintivo interno
queda reemplazado por otro proveniente del exterior (1).
Ms tarde centr este peligro en la castracin, interpretando el hecho fbico como manifestacin del complejo edpico (6 y 7).
Melanie Klein complet el concepto, atribuyendo el ncleo de la fobia al miedo del sujeto a sus propios impulsos destructivos
y a sus padres introyectados.
Teoras familiares y culturales.
Aunque hay fobias que permanecen inclumes con el paso del tiempo, como es el caso de la agorafobia, aicmofobia o la fobia
a las alturas, existe actualmente un cambio temtico de las nosofobias. As, hoy en da predominan la sidofobia y
cardionosofobia.
Modelos integrativos.
Existen modelos globales (Vallejo, 1991) (1) que anan los distintos aspectos etipatognicos. Esto es: personas con un
ambiente y experiencias tempranas que condicionan una ansiedad rasgo elevada, junto a una vulnerabilidad gentica
vegetativa, cuando se someten a un estrs pueden padecer una crisis de angustia, hecho que condiciona la ansiedad
anticipatoria y conductas de evitacin, activndose patrones de dependencia que vuelven a alimentar todo el proceso. El caso
se agravar si no existe un correcto tratamiento para desestructurar la conducta mrbida o si factores ambientales potencian el
papel de enfermo.
Existen autores como Sheehan que abogan por la existencia de ansiedad endgena sin el requerimiento del estrs, pero no est
confirmado este punto. Ms bien lo que pensamos es que personas con gran vulnerabilidad, tras desencadenantes
psicosociales, presentan crisis de angustia que cursarn despus de forma autnoma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (15 of 37) [02/09/2002 09:15:27 p.m.]
Personalidad
Se ha apuntado rasgos de personalidad como timidez, introversin, idealismo, sobreestima de los peligros internos,
infravaloracin de los recursos internos, bloqueo afectivo, inmadurez emocional, inseguridad y temor a la sexualidad como
constituyentes de una personalidad fbica. En general son personas tensas, con gran alerta, pues esto les prepara para detectar
los peligros y afrontarlos: huir. En la agorafobia, asimismo, se atribuye a estas personas antecedentes de sobreproteccin
materna y conflictivad neurtica en general.
Respecto a la gran asociacin entre fobia social y trastorno de personalidad por evitacin (8 y 9), actualmente se considera
que los casos donde coexisten ambos trastornos constituye un subgrupo de fobia social de peor pronstico.
CLINICA
Sintomatologa
Tras la ubicacin del objeto fbico, el sujeto presenta ansiedad cuando se expone al estmulo, o cuando anticipa esta
situacin, de tal modo que tiende a evitar la situacin ansigena. Si sta no interfiere en la vida cotidiana o se presenta en una
personalidad equilibrada con bajos rasgos hipocondracos, la repercusin puede ser mnima.
Existen mltiples temores o fobias, que se exponen en la Tabla 6.
Tabla 6. TEMORES FOBICOS MAS FRECUENTES
NOSOFOBIAS (TEMOR A LAS ENFERMEDADES)
Algofobia: temor a al dolor
Cardiopatofobia: temor a a enfermedad cardaca
Dismorfofobia: temor a la deformidad
Misofobia: temor al contagio
Venereofobia: temor a las enfermedades venreas
Sifilofobia: temor a la sfilis
Lisofobia: temor a la rabia
Tuberculofobia: temor a la tuberculosis
Emetofobia: temor a vomitar
Toxicofobia: temor a envenenarse
Traumatofobia: temor a tener un accidente
Hematofobia: temor a la sangre
Cancerofobia: temor al cncer
Fobofobia: temor a la angustia
Bacilofobia: temor a los bacilos
SITUACIONES
Tanatofobia: temor a a ser enterrado vivo
Ereutofobia: temor a ruborizarse
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (16 of 37) [02/09/2002 09:15:28 p.m.]
Agorafobia: temor a lugares abiertos o concurridos
Claustrofobia: temor a lugares cerrados
Acrofobia: temor a los lugares altos
Dromofobia: temor a cruzar las calles
Gefirofobia: temor a cruzar los puentes
Nictalofobia: temor a la noche
Criptofobia: temor a espacios pequeos
Neofobia: temor a lo nuevo
Hipografofobia: temor a firmar
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
Aigmofobia: temor a objetos puntiagudos
Ceraunofobia: temor a los relmpagos
Hidrofobia: temor al agua
Potamofobia: temor a los ros
Talasofobia: temor al mar
Queimofobia: temor a las tempestades
Aerofobia: temor a las corrientes de aire
Pirofobia: temor al fuego
Siderodromofobia: temor a los ferrocarriles
Amaxofobia: temor a carruajes
Brontofobia: temor a los truenos
ZOOFOBIAS (TEMORES A ANIMALES)
Ofidiofobia: temor a las serpientes
Apitofobia: temor a las abejas
Entomofobia: temor a los insectos
Teniofobia: temor a los gusanos
Muridofobia: temor a los ratones
Gelofobia: temor a los gatos
Cinofobia: temor a los perros
Modificado de Vallejo.
Consideraremos slo la sintomatologa de las fobias a estimulos externos en el siguiente punto.
Formas clnicas
Agorafobia
Son las ms frecuentes (60%). Estos pacientes evitan las situaciones donde difcilmente obtendran ayuda en caso de
emergencia. El paciente teme desplazarse solo, conducir, lugares concurridos, usar trasportes pblicos y en ltima instancia
salir de su domicilio. Para ello se acompaan de personas ("acompaantes fbicos") que permiten ciertos desplazamientos. La
situacin crea disfunciones conyugales, sociales y laborales, dependencia de txicos (alcohol) frecuente, y si se mantiene
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (17 of 37) [02/09/2002 09:15:28 p.m.]
suele teirse de sintomatologa depresiva secundaria a un estrechamiento de la libertad vital. En la mayora de casos la
agorafobia es precedida y acompaada por un Trastorno de Angustia (inicio 20-35 aos), siendo su inicio ms precoz si no se
acompaa de crisis (15-25 aos), lo que suele corresponder a una estructua neurtica grave. Respecto al ltimo caso
(agorafobia sin historia de crisis de angustia), el DSMIV slo enfatiza en el miedo intenso a sentirse incapacitado, mientras
que el CIE-10 requiere la presencia la comportamiento fbico sin precisar dicho miedo intenso.
Los pacientes agorafbicos, respecto a los TA que no desarrollan este sndrome, se diferencian por tener mayores
antecedentes de conflictos paternos, de abandonos escolares, de desrdenes conductuales por una parte y de sobreproteccin
familiar y dependencia por otra.
Fobias simples o especficas
Este tipo de fobia es el temor patolgico por un estmulo concreto. La fobia a animales suelen comenzar en la infancia y
ocurren el 95% en mujeres (1). En la actualidad estn variando los contenidos. Adems, dada la existencia de modernas
tcnicas complementarias en Medicina, stas estn interferidas por conductas fbicas (por ejemplo, claustrofobia en RMN);
algunos autores proponen premedicacin para disminuir esta ansiedad situacional (diacepn, midazolam va nasal, etc.).
Fobia social
El paciente est ansioso en las situaciones donde es observado o precisan de una actuacin social o en pblico. Tal
incomodidad crea un estado de ansiedad anticipatoria que potencia el cuadro, por la posibilidad de deteccin por los dems
(10). Existen formas primarias, como la descrita, y secundarias (11), que se asocian a trastorno de pnico y a estados
depresivos primarios. En estos casos secundarios pensamos que lo que existe es una disfuncin de la actividad social (12) ms
que fobia propiamente dicha, y por lo tanto est sobrevalorada tal asociacin. Asimismo, el DSMIV distingue las fobias
sociales generalizadas en pacientes donde el mbito de afectacin es casi global.
Diversos estudios actuales (13) distinguen estos cuadros generalizados (inicio ms joven, menor nivel educacional, mayor
nmero y severidad de las fobias, mayor dependencia, peor adaptacin global, aceleracin cardaca intensa y pobre respuesta
a abordajes cognitivos) de las fobias limitadas a hablar o actuar en pblico (menos invalidantes y con exitoso tratamiento
congnitivo-conductual).
Un caso especial sera el sndrome de despersonalizacin ansioso-fbico (1) descrito por Roth (1959) donde, junto con el
ramillete de manifestaciones vegetativas de la ansiedad, predominan otros sntomas como despersonalizacin, ansiedad fbica
y trastornos referidos a patologa del lbulo temporal (dej vu, memoria panormica, micropsias o macropsias, hiperacusia,
etc.), que apuntan a una disfuncin temporal o lmbica.
EVOLUCION. PRONOSTICO
No se conoce el pronstico preciso de las fobias especficas y sociales, aunque se sabe que empeoran si existe alto nivel de
conflictividad personal, abuso de txicos o sintomatologa depresiva asociada. Respecto a la agorafobia, si el trastorno de
angustia se trata a tiempo, mejora paralelamente. Si se ha consolidado, depender de la terapia conductual, de la personalidad
premrbida y de los condicionamientos ambientales. La agorafobia sin historia de crisis tiene peor pronstico.
Otro aspecto importante es el suicidio. As, mientras que en la agorafobia un tercio han experimentado ideas suicidas y un
18% ha realizado intentos, en la fobia social los porcentajes son de 34% y 12% respectivamente. Se ha asociado la ansiedad
fbica con mayor riesgo de enfermedad coronaria.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Trastornos obsesivos. Es la confusin ms frecuente. Las fobias del trastorno obsesivo (p. ej. a la contaminacin) se
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (18 of 37) [02/09/2002 09:15:28 p.m.]
denominan fobias obsesivas, y su carcter diferencial se muestra en la Tabla 7 (1).
Tabla 7. DIFERENCIA ENTRE FOBIA GENUINA Y FOBIA OBSESIVA
FOBIA GENUINA FOBIA OBSESIVA
Mayor ansiedad
Componente ansioso
Accesible
Influenciable
Conmutable
Temores concretos
Conductas acordes al temor
Inicio frecuente crisis angustia
Circunscritas
Eficaz la evitacin
Mejor pronstico
Mayor complejidad
Componente racional
Defensas sistematizadas
Poco influenciable
Perseverante
Temores mgicos
Rituales independientes al temor
No crisis de angustia
Invasivas
Ineficaz la evitacin
Peor pronstico
De Vallejo, 1991
La escuela americana sobredimensiona a nuestro criterio la comorbilidad de los trastornos obsesivos y ansiosos; as, cifran en
un 39% la existencia de crisis de angustia, 14% de trastorno de angustia, 14% de fobia social y 19% de fobias simples.
Trastornos depresivos
Pueden existir fenmenos fbicos (nosofobias, temor al suicidio, etc.) insertados en cuadros melanclicos, sin el cariz de los
verdaderos estados fbicos. Aunque el cuadro depresivo se acompae de sintomatologa vegetativa paroxstica, no induce
conductas de evitacin ni ansiedad anticipatoria. Asimismo han sido descritas fobias de impulsin en trastornos afectivos
puerperales.
Existen, por ltimo, estados de desmoralizacin reactivos a la virulencia de la agorafobia que mejoran cuando se ampla la
libertad del sujeto.
Otros tipos de ansiedad
En las fobias la ansiedad no ocurre de forma tan paroxstica, y lo hace siempre ante estmulos delimitados. Son frecuentes las
fobias hipocondracas en el angustiado, pero ocurren en el marco de una constelacin de sntomas mayor.
Histeria de conversin
Los cuadros de agorafobia muy aparatosos, refractarios a correctos tratamientos farmacolgicos y psicolgicos, con
respuestas incongruentes a los mismos, invasin total de la persona y gran repercusin ambiental se producen en
personalidades histricas (1). Estas convierten un sndrome ansioso-fbico inicial en un cuadro incapacitante grave con gran
manipulacin ambiental.
Trastornos de personalidad
En general no suele haber dudas, a excepcin de caracteriopatas con gran componente hipocondraco. Hay casos de fobia
social asociados a trastorno por evitacin; en las esquizoides no hay inters social, sin existir temor, lo que las diferencia de
las primeras.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (19 of 37) [02/09/2002 09:15:29 p.m.]
TRATAMIENTO
La terapia de conducta est indicada para la agorafobia y la psicoterapia de apoyo, interpersonal y cognitiva para la ansiedad
anticipatoria y las conductas de evitacin. En general los tratamientos combinados farmacolgico-psicolgicos son ms
eficaces. Las tcnicas de relajacin y entrenamiento respiratorio son tiles en determinados casos.
Fobias monosintomticas
Si son especficas y su evitacin no interfiere en la vida normal no necesitan tratamiento. Si lo necesitan, la desensibilizacin
sistemtica es lo apropiado.
Agorafobia
Si el paciente sigui un proceso de condicionamiento, sern las tcnicas conductistas las ms indicadas. As, la exposicin in
vivo mejora un 60-75% de casos (14). El tratamiento cognitivo an no ha demostrado resultados concluyentes.
Farmacolgicamente, estn acreditadas para el trastorno de angustia con agorafobia dosis de 150-250 mg/d de imipramina, y
a menores dosis la clomipramina (50-150 mg/d), siendo la fenelcina (30-75 mg/d) el frmaco ms resolutivo. La accin es
doble: por una parte se bloquean las crisis y por otra la psicoestimulacin farmacolgica (superior en los IMAO) empuja al
paciente para vencer la ansiedad anticipatoria y las conductas de evitacin. Est demostrado que la efectividad en general de
los ADT es independiente de la ansiedad basal. Otros psicofrmacos (-bloqueantes, ansiolticos, clonidina, etc.) slo mejoran
la ansiedad de base.
Las agorafobias sin crisis de angustia son sensibles a la desensibilizacin y a la exposicin in vivo.
Fobia social
La terapia de conducta mejora ms la ansiedad que la conducta fbica en s (habilidades sociales, reestructuracin cognitiva,
etc.). La psicoterapia de apoyo o interpretativa est indicada en algunas formas. Frmacos como los IMAO (fenelcina, 30-75
mg/d, moclobemida, 600 mg/d) estn acreditados en estudios controlados. Para la ansiedad que provoca las situaciones de
exposicin social se recomienda atenolol-(50-100 mg) y propanolol (20-40 mg) cada maana o una hora antes del acto social
(14). Se han descrito mejoras con alprazolam, clonacepan, buspirona e ISRS, pero an estn por confirmar.
BIBLIOGRAFIA
1.- Vallejo J. Fobias. En: Vallejo J. Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. 3 Edicin. Ed. Salvat. 1991. pp 355-368.
2.- Marks I. Fears and phobias. Heinemann, Londres, 1969.
3.- Regier DA, Narrow WE y Rae DS. The epidemiology of anxiety disorders: the Epidemiologic Catchment Area (ECA)
experience. J Psychiatr Res, 1990; 24 Suppl 2: 3-14.
4.- Davidson JR, Hughes DL, George LK, Blazer DG. The epidemiology of social phobia: findings from the Duke
Epidemiological Catchment Area Study. Psychol Med, 1993; 23 (3):709-18.
5.- Kendler KS, Neale MC, Kessler RC, Heath AC, Eaves LJ. The genetic epidemiology of phobias in women. The
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (20 of 37) [02/09/2002 09:15:29 p.m.]
interrelationship of agoraphobia, social phobia, situational phobia, and simple phobia. Arch Gen Psychiatry, 1992: 49 (4):
273-81.
6.- Coderch J. Psiquiatra Dinmica. Ed. Herder. 5 Edicin. 1991. pp 149-162.
7.- Compton A. The psychoanalytic view of phobias. Part IV: General theory of phobias and anxiety. Psychoanal Q, 1992: 61
(3): 426-46.
8.- Schneier FR y cols. The relationship of social phobia subtypes and avoidant personality disorder. Compr Psychiatry, 1991;
32 (6): 496-502.
9.- Turner SM, Beidel DC y Townsley RM. Social phobia: a comparison of specific and generalized subtypes and avoidant
personality disorder. J Abnorm Psychol, 1992; 101 (2): 326-31.
10.- Fyer AJ, Mannuzza S, Chapman TF, Liebowitz MR y Klein DF. A direct interview family study of social phobia. Arch
Gen Psychiatry, 1993; 50 (4): 286-93
11.- Perugi G, Simonini E, Savino M, Mengali F, Cassano GB, Akiskal HS. Primary and secondary social phobia:
psychopathologic and familial differentiations. Compr Psychiatry, 1990; 31 (3): 245-52.
12.- Stein MB, Walker JR, Forde DR. Setting diagnostic thresholds for social phobia: considerations from a community
survey of social anxiety. Am J Psychiatry, 1994; 151 (3): 408-12.
13.- Turner SM, Beidel DC, Townsley RM. Social phobia: a comparison of specific and generalized subtypes and avoidant
personality disorder. J Abnorm Psychol, 1992 101 (2): 326-31.
14.- Kaplan HI, Sadock BJ y Grebb JA. Synopsis of Psychiatry. 7th Ed. Williams & Wilkins. 1994. pp 592-598.
TRASTORNOS OBSESIVOS
A pesar de los avances en el conocimiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), hoy, igual que cuando Esquirol lo
describi por vez primera de forma detallada, hace ya un siglo, su ubicacin nosolgica sigue poco clara. As, aunque su
inclusin dentro de las neurosis ha sido la tendencia ms generalizada, su pertenencia a las psicosis, trastornos afectivos o,
finalmente, su consideracin como una entidad independiente, han sido tambin defendidas (1). Los sistemas de clasificacin
ms actuales, CIE-10 (2) y DSM-IV (3), al incluirlo dentro de los trastornos de ansiedad, se adhieren de alguna forma a su
catalogacin como cuadros neurticos.
CONCEPTO
El trmino obsesin hace referencia a ideas parsitas, no deseadas que, reconocidas como extraas por el sujeto, irrumpen de
forma repetitiva y persistente en la conciencia provocando intenso malestar. Conjuntamente con las compulsiones, actos
igualmente forzados y reiterativos, constituyen el ncleo del TOC al que dan nombre.
EPIDEMIOLOGIA
La realizacin de estudios epidemiolgicos sobre poblacin en tratamiento llev a considerar tradicionalmente al TOC como
una entidad poco frecuente. Sin embargo, los estudios comunitarios realizados, el estudio ECA (Epidemiological Catchment
Area) en 1984 y un reciente estudio multicntrico internacional, alertan sobre su relativa frecuencia al poner de manifiesto
que entre un 2 y 2.5% de los sujetos desarrolla un TOC a lo largo de su vida (4).
La edad de comienzo se sita en la adolescencia o juventud temprana y, aunque no parecen existir diferencias entre sexos
cuando se consideran cifras globales de prevalencia, el comienzo en los varones es ms temprano (6-15 aos en hombres
frente a 20-29 aos en mujeres) (3).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (21 of 37) [02/09/2002 09:15:29 p.m.]
PERSONALIDAD PREMORBIDA
Aunque el TOC puede presentarse de forma aislada, se observan con frecuencia trastornos previos de personalidad,
especialmente de tipo obsesivo (30-70% de los pacientes segn diferentes estudios). La meticulosidad, rigidez, tacaera,
obstinacin, afn por el orden y por el trabajo, tendencia a la duda y a la abulia y baja expresividad emocional, son sus rasgos
ms caractersticos. El buen rendimiento y la ausencia de interferencia con las actividades diarias son los signos
diferenciadores ms prominentes entre ambas entidades.
Adems del obsesivo, trastornos de personalidad de tipo evitativo, dependiente, histrinico y lmite han sido tambin
descritos en pacientes con TOC.
ETIPOPATOGENIA
El TOC ha sido abordado desde diferentes posiciones conceptuales que aportan distintas visiones, complementarias unas
veces y contrarias otras, respecto a la etiologa, patogenia y secundariamente, tratamiento de esta entidad.
Teoras biolgicas
La epidemia de encefalitis letrgica que afect a Europa en los aos veinte permiti observar sntomas similares a los
obsesivos en pacientes orgnicos y di inicio a la formulacin de hiptesis en las que lesiones neuronatmicas, especialmente
subcorticales, se relacionaban con la enfermedad obsesiva. Estas aproximaciones iniciales, complementadas posteriormente
con estudios de la neurotransmisin cerebral, de neuroimagen, etc, han dado solidez a un cuerpo terico que ha ofrecido un
importante acercamiento al conocimiento del TOC.
Gentica
La mayor frecuencia de enfermedad obsesivo-compulsiva en familiares de primer grado de pacientes con este trastorno (35%)
y la mayor concordancia entre gemelos monozigticos que dizigticos, apoyan la participacin de factores hereditarios en la
gnesis de la enfermedad (5). El modo de herencia y lo que en realidad se hereda son desconocidos hasta el momento.
Neuroanatoma
La aparicin de sntomas similares a los obsesivos en lesiones del sistema nervioso central, ha conectado diferentes
alteraciones estructurales -especialmente en ganglios de la base- con la patologa obsesiva. Estas observaciones iniciales han
sido apoyadas por estudios recientes de neuroimagen. As, un descenso bilateral del tamao del ncleo caudado ha sido
observado en la tomografa axial computarizada (TAC) y la resonancia magntica nuclear (RMN) de pacientes con TOC. Por
su parte, los estudios funcionales mediante PET y SPECT informan de hiperactividad en reas frontales, ganglios basales
(especialmente a nivel caudado) y cngulo (5). Aunque se desconoce por el momento si estos hallazgos se deben
primariamente a lesiones corticales, subcorticales o a las conexiones entre ambas reas, se postula la implicacin de las reas
prefrontales en la gnesis de las obsesiones y del subcrtex en la aparicin de compulsiones. La similitud, que no igualdad,
entre los actos compulsivos y los automatismos motores caractersticos de lesiones ganglionares, apoyan esta hiptesis.
Neuroqumica
La buena respuesta clnica al tratamiento con frmacos serotoninrgicos apoya la relacin entre este neurotransmisor y el
TOC. Los hallazgos de laboratorio que sustentan esta hiptesis (Tabla 1), aun siendo numerosos, no han permitido detectar
por el momento el nivel al que la disfuncin se produce. Los dficits en la sntesis o liberacin de la serotonina, inicialmente
considerados primarios, se suponen en la actualidad consecuencia de alteraciones en los receptores.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (22 of 37) [02/09/2002 09:15:29 p.m.]
Tabla 1. HIPOTESIS SEROTOTONINERGICA: HALLAZGOS BIOQUIMICOS
Disminucin triptfano plasmtico
Elevado 5-HIAA
Respuesta + a la clomipramina y elevado 5-HIAA basal en LCR
Relacin curvilnea entre clomipramina plasmtica y disminucin 5-HIAA
Disminucin binding 5-HT plaquetaria
Aumento sintologa por m-CPP
5-HIAA: cido 5-hidroxi-indol-actico, LCR: lquido cefalorraqudeo, 5-HT: 5-hidroxitriptamina=serotonina, m-CPP:
agonista serotoninrgico
Vallejo, 1991
La acetilcolina y especialmente la dopamina, por su relacin con conductas repetitivas complejas y su distribucin preferente
en los ganglios basales, han sido tambin descritos como neurotrasmisores implicados (6).
Neuroendocrinologa
Las alteraciones neuroendocrinas ms frecuentemente informadas son el aplanamiento de la GH y test de supresin de
dexametasona (TSD) anormales. Su naturaleza primaria, o secundaria a la depresin que suele acompaar a estos trastornos,
es actualmente motivo de discusin.
Neurofisiologa
Hiperactividad vegetativa, alteraciones en el patrn de sueo, electroencefalogrficas y de la latencia y amplitud de los
potenciales evocados, han sido tambin descritos. Estos hallazgos, globalmente considerados, parecen sugerir una disfuncin
frontal del hemisferio dominante y anomalas en el procesamiento de la informacin.
Teoras cibernticas
Los modelos cibernticos, defendidos entre otros por Montserrat-Esteve y Pitman, consideran las alteraciones en el
procesamiento de la informacin como la causa fundamental de las manifestaciones obsesivas. Este dficit sera el resultado
de tres procesos bsicos:
captacin errnea de las seales externas
comparacin deficiente de la informacin externa y los patrones internos de referencia
fallos en la conmutacin (alteracin en el inicio y finalizacin de la conducta).
Teoras psicodinmicas
El trastorno obsesivo es una de las patologas ms estudiadas desde la vertiente clnica del psicoanlisis, siendo concebido por
Freud como el producto de una regresin de la libido del estadio edpico al sdico-anal. Los sntomas, segn este modelo,
seran una solucin de compromiso entre las pulsiones del super-yo y las excesivas defensas que el yo utiliza para hacerles
frente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (23 of 37) [02/09/2002 09:15:30 p.m.]
Teoras cognitivas
Segn las teoras cognitivas, los sntomas obsesivos proceden del temor y la incapacidad de afrontamiento surgidos ante una
valoracin inadecuada de la realidad basada en creencias errneas y patrones irracionales de pensamiento. Las compulsiones,
por su parte, apareceran en un intento de aliviar la ansiedad generada por esta visin amenazante de la existencia.
Teoras conductuales
Las teoras conductistas aplican los modelos de aprendizaje clsico y operante al TOC. Estmulos inicialmente neutros
(condicionados), al asociarse temporalmente a estmulos ansigenos (condicionantes), adquieren las mismas propiedades
aversivas que ellos. Posteriormente, el sujeto aprende a paliar la ansiedad provocada por los estmulos condicionados dando
lugar a conductas de evitacin.
Estas teoras, ms apropiadas para explicar la gnesis de las fobias que de las obsesiones, son tiles para comprender la
perpetuacin de las conductas patolgicas.
CLINICA
Las obsesiones constituyen el sntoma eje del TOC. El paciente sufre la invasin de su pensamiento por ideas absurdas que,
aun siendo reconocidas como propias, se presentan de forma reiterada, escapando al control voluntario y a los intentos del
sujeto de expulsarlas de su mente.
Los fenmenos obsesivos pueden girar en torno a mltiples contenidos temticos, generalmente de carcter negativo. Las
ideas de contaminacin, duda, temas morales, religiosos y sexuales se sitan entre las ms frecuentes. As, el sujeto puede
realizar un debate interno interminable intentando, sin conseguirlo, decidir entre dos opciones o repetir de forma incesante
palabras o nmeros reconocidos como irrelevantes e ilgicos, presagiar catstrofes, reflexionar sobre temas filosficos,
morales, religiosos o, ms frecuentemente, sobre temas de limpieza y contaminacin corporal. En la mayora de los casos las
ideas obsesivas se acompaan de compulsiones o rituales, actos tambin considerados absurdos a los que el paciente, a pesar
de intentarlo, no puede sustraerse. El tipo de ritual depende en general de la idea que lo precede. As, las ideas de
contaminacin suelen generar lavados de manos, ropa u objetos del hogar; las dudas, mltiples maniobras de comprobacin,
etc. En ocasiones, sin embargo, se encuentran impregnados de un gran componente mgico, sin relacin aparente con las
obsesiones. Caminar sin pisar las lneas divisorias de las baldosas u ordenar de forma ceremoniosa determinados objetos para
evitar supuestos peligros, son ejemplos de este tipo.
Adems, las obsesiones y compulsiones producen en el sujeto que las sufre una intensa sensacin de ansiedad, aumentada por
los intentos infructuosos de resistencia frente a ellas y por las interferencias que provocan sobre el pensamiento y los actos
voluntarios. La presencia de sntomas de la esfera depresiva, consecuencia de la cronicidad y del desajuste que causan en la
vida del sujeto, son tambin frecuentes.
EVOLUCION. PRONOSTICO
El TOC se inicia generalmente de forma insidiosa y su curso es tpicamente crnico y progresivo, con mejora y posterior
exacerbacin de los sntomas que puede coincidir con situaciones estresantes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (24 of 37) [02/09/2002 09:15:30 p.m.]
El progresivo deterioro socio-laboral se observa en el 15% de los pacientes. La presencia de sntomas leves, atpicos o de
corta duracin, inicio tardo, ausencia de rituales y personalidad premrbida bien adaptada, se consideran marcadores de buen
pronstico.
TRASTORNOS RELACIONADOS
Recientemente, la anorexia nerviosa y diferentes trastornos psiquitricos que tienen la impulsividad como nexo comn:
ludopata, tricotilomana, adiccin a drogas, etc., han sido relacionados con el TOC, siendo considerados como enfermedades
del espectro obsesivo.
Dentro de los trastornos neurolgicos se considera especialmente vinculada al TOC la enfermedad de Gilles de la Tourette,
caracterizada por tics motores y vocales que segn algunos autores seran clnicamente equivalentes a las compulsiones.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Psicopatolgico
Ideas obsesivas
Ideas reiterativas, similares en algunos puntos con las obsesiones primarias, pueden observarse en estados normales y en
entidades diferentes al TOC y exigen por tanto un adecuado diagnstico diferencial.
Ideas fijas. Son ideas constantes e intensas, relacionadas con preocupaciones reales del sujeto que, a diferencia de las
verdaderas obsesiones, no se vivencian como extraas o patolgicas.
Ideas sobrevaloradas. Surgen en situaciones de carga afectiva intensa y se vinculan con la biografa del sujeto. Igual que las
ideas fijas, no son extraas al yo y generalmente no requieren tratamiento.
Fobias. Se trata en general de temores concretos y circunscritos, acompaados de intensa ansiedad -a veces iniciadas con
crisis de angustia-, a las que el sujeto responde con conductas de evitacin eficaces. En ausencia del estmulo fbico, el
paciente permanece asintomtico. En contraposicin, en las fobias obsesivas, ms complejas, los temores estn impregnados
del pensamiento mgico obsesivo y dan lugar a rituales que desde el punto de vista lgico no guardan relacin con el temor.
Adems, su extensin progresiva de unos objetos a otros, convierte en ineficaces las conductas de evitacin y condiciona su
peor pronstico.
Compulsiones
Los rituales obsesivos deben ser diferenciados de las impulsiones, actos motores reiterativos que, a diferencia de las
compulsiones, se realizan de forma automtica, sin ir precedidos de duda y sin resistencia por parte del paciente.
Nosolgico
Fenmenos similares a los obsesivos pueden observarse en el curso de enfermedades neurolgicas y trastornos psiquitricos
diferentes al TOC. Dado su carcter secundario se aconseja que estos sntomas se designen como "obsesivoides", aunque
psicopatolgicamente puedan ser superponibles a los obsesivos. La presencia de otros sntomas asociados, la historia previa,
el curso evolutivo y la respuesta terapetica permitirn, en estos casos, discernir entre los diferentes trastornos.
Trastornos neurolgicos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (25 of 37) [02/09/2002 09:15:30 p.m.]
Pensamientos reiterativos y movimientos estereotipados (impulsiones ms que verdaderas compulsiones) han sido descritas
en mltiples trastornos neurolgicos: tumores, encefalitis, epilepsia, corea, enfermedad de Gilles de la Tourette, demencia,
traumatismos, etc. La resistencia frente a los actos o ideas persistentes, central en el enfermo obsesivo, se halla generalmente
ausente en estos casos.
Trastornos psiquitricos
Dentro del campo psiquitrico, el TOC ha sido tambin vinculado con numerosos trastornos:
Depresin. La presencia de sntomas similares a los obsesivos en muchos cuadros melanclicos (depresin anancstica) y la
frecuente contaminacin de los TOC con sntomas depresivos avalan la relacin entre ambas entidades.
Las caractersticas clnicas de la depresin endgena: inicio en edad adulta, curso episdico, ritmicidad diurna y estacional,
tristeza vital, delirios de contenido melanclico, etc, al configurar un trastorno claramente diferenciado del obsesivo, parecen
suficientes para evitar confusiones diagnsticas y para considerarlos trastornos independientes.
Los estudios biolgicos ofrecen, sin embargo, ciertos hallazgos comunes: hiperactividad del sistema nervioso vegetativo,
disminucin de la latencia REM, TSD anormales, etc. (7). Se desconoce, por el momento, si estas similitudes responden a la
contaminacin de los TOC con cuadros depresivos o, por el contrario, reflejan mecanismos etiopatognicos similares.
Esquizofrenia. Las complejas relaciones entre psicosis y obsesiones pueden concretarse en tres aspectos:
- Presencia de sntomas obsesivoides en el curso de una esquizofrenia. La pobreza de la ideacin, la poca conciencia de
absurdidad y lucha secundaria y su asociacin con sntomas propios de las psicosis (alucinaciones, otras alteraciones del curso
o contenido del pensamiento, etc.) suelen permitir diferenciar la esquizofrenia del TOC.
- Psicosis obsesiva. Comprende un subgrupo de pacientes obsesivos que, por su gravedad (progresiva identificacin con la
idea obsesiva y gran interferencia con sus actividades habituales) difieren de los casos tpicos, incluidos clsicamente dentro
de la neurosis obsesiva.
- Evolucin del TOC a psicosis. Este hecho, observado hasta en un 3% de los casos (8), plantea dos posibilidades
explicativas: la transformacin de cuadros obsesivos genuinos en psicticos y el diagntico errneo de TOC en esquizofrenias
iniciales o atpicas.
Otros: fobias, hipocondra, histeria, etc.
TRATAMIENTO
Farmacolgico
La utilizacin de psicotropos en el tratamiento del TOC ha conseguido modificar sustancialmente el pronstico y la calidad de
vida de estos pacientes.
Los antidepresivos, y ms concretamente la clomipramina a dosis altas (200-300 mg/d), son los frmacos de eleccin. Los
IMAOs, en especial la fenelcina (45-75 mg/d) constituyen una buena opcin cuando existe intolerancia o ausencia de
respuesta a la clomipramina. Ms recientemente, los antidepresivos selectivos serotoninrgicos (fluoxetina, fluvoxamina y
sertralina), han sido tambin ensayados con buenos resultados.
La tendencia a la cronicidad del TOC exige mantener el tratamiento antidepresivo de forma prolongada, a veces
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (26 of 37) [02/09/2002 09:15:30 p.m.]
ininterrumpida y permanente.
Aunque menos eficaces, otros frmacos, como el litio, la clonidina, la carbamacepina, el triptfano y los antiandrgenos han
sido utilizados con xito en algunos casos.
Terapia cognitivo-conductual
La eficacia del tratamiento farmacolgico, cifrada en el 60%, puede ser aumentada hasta el 75% mediante la asociacin con
terapia cognitivo-conductual. Las tcnicas ms utilizadas, exposicin en vivo y prevencin de respuesta, son especialmente
eficaces en pacientes con rituales. En sujetos rumiadores, donde existen casi de forma exclusiva ideas obsesivas, los
beneficios de las tcnicas conductuales son ms pobres. La parada del pensamiento es, en estos casos, el procedimiento de
eleccin.
Terapia analtica
A pesar de constituir uno de las patologas ms estudiadas por el psicoanlisis, esta tcnica no ha demostrado utilidad en el
tratamiento del TOC en estudios metodolgicamente bien realizados.
Psicociruga
La psicociruga se debe reservar para casos graves, invalidantes y refractarios a diferentes ensayos terapeticos, incluida la
asociacin de terapia cognitivo-conductual y tratamiento psicotropo. Las tcnicas ms acreditadas, capsulotoma bilateral
anterior y cingulotoma, ofrecen resultados satisfactorios en aproximadamente el 50% de los casos.
BIBLIOGRAFIA
1.- Vallejo J. Ubicacin nosolgica de los trastornos obsesivos. Focus on Psychiatry, 1994; 2,2: 33-37
2.- Organizacin Mundial de la Salud: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical descriptions
and diagnostic guidelines, 1992.
3.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, 4 ed.,Washington, 1994.
4.- International Council on OCD. Focus on obsessive compulsive disorder, 1994; 2,2: 4.
5.- Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry. Edyted by Williams & Wilkins, 7 Ed,
1994.
6.- Vallejo J. Biologa de los trastornos obsesivos. A propsito de las impulsiones y las compulsiones. Update Psiquiatra,
1991, 1: 82-92.
7.- Vallejo J y Olivares J: Relacin entre los estados obsesivos y los trastornos depresivos, en Trastornos afectivos: ansiedad y
depresin. Salvat Editores, 1990, pp 525-540.
8.- Costa JM, Barrot R y Ros S. Psicosis y obsesiones, en Estados obsesivos. Salvat Editores, 1987, pp 113-124.
HISTERIA
CONCEPTO. CLASIFICACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (27 of 37) [02/09/2002 09:15:30 p.m.]
El trmino histeria se ha utilizado tradicionalmente para referirse a un trastorno psiquitrico con mltiples formas de
presentacin y, por tanto, difcil de aprehender conceptualmente.
Los mltiples usos del trmino -utilizado como enfermedad, sndrome y sntoma- y su incmoda posicin, a caballo entre la
simulacin, los trastornos neurolgicos y otras enfermedades orgnicas y trastornos mentales, han llevado a considerar este
concepto poco til, carente de sentido. Esta posicin se refleja en las versiones actuales de los sistemas de clasificacin
internacionales. As, prescinciendo de las consideraciones etiolgicas que aglutinaban las distintas formas clnicas, el CIE-10
y DSM-IV omiten el trmino histeria, incluida en ellos de forma desmembrada.
Derivado del vocablo griego "hysterus" (tero), la palabra histeria designa, desde el punto de vista clsico, un conjunto de
manifestaciones clnicas, muchas veces paradjicas, de causa psicolgica enraizadas en el seno de una personalidad
caracterstica. Los fenmenos histricos, capaces de "simular" cualquier trastorno, se muestran sin embargo caprichosos,
cambiantes, incongruentes y fcilmente modificables, sin ajustarse a los conocimientos anatomofisiolgicos.
Segn los sntomas predominantes sean psquicos o somticos pueden diferenciarse dos formas de histeria:
Disociativa, caracterizada por una alteracin cualitativa (estrechamiento) del campo de conciencia que da lugar a prdida
temporal de la identidad del yo.
Conversiva, definida por la presencia de sntomas somticos de tipo sensorial o sensitivo-motor (parlisis de un miembro,
ceguera, etc.).
La escasa fiabilidad del diagnstico de histeria, demostrada en los estudios de seguimiento de Slater (1965) y Reed (1975) por
la elevada frecuencia de trastornos orgnicos cerebrales en pacientes inicialmente considerados histricos (1), as como la
confusin generada por los mltiples usos del trmino (forma de personalidad, relacin mdico-enfermo insatisfactoria,
histeria de masas, formas conversivas, sndrome de Briquet, etc.), determinaron su exclusin de los sistemas de clasificacin
internacionales. Como herederos de este concepto en el DSM-IV (2) y CIE- 10 (3) se definen dos tipos de trastornos:
somatoformes y disociativos (Tablas 1 y 2) que slo de forma aproximada se acercan a la visin clsica.
Tabla 1. TRASTORNOS SOMATOFORMES. CATEGORIAS INCLUIDAS
DSM-IV ICD-10
Trastorno por somatizacin
Trastorno somatoforme indiferenciado
Trastorno de conversin
Dolor somatoforme
Hipocondria
Trastorno dismrfico
Trastorno somatoforme no
especificado
Trastorno de somatizacin
Trastorno somatomorfo indiferenciado
Trastorno hipocondriaco
Disfuncin vegetativa somatomorfa
Trastorno de dolor persistente
somatomorfo
Otros trastornos somatomorfos
Trastorno somatomorfo sin
especificacin
* Categoras integrantes del concepto de histeria
Tabla 2. TRASTORNOS DISOCIATIVOS.CATEGORIAS INCLUIDAS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (28 of 37) [02/09/2002 09:15:31 p.m.]
DSM-IV ICD-10
Amnesia disociativa (Amnesia psicgena)
Fuga disociativa (Amnesia psicgena)
Trastorno de identidad disociativa
(Personalidad mltiple)
Trastorno por despersonalizacin
Trastornos disociativos no especificados
(Sndrome de Ganser, etc.)
Amnesia disociativa
Fuga disociativa
Estupor disociativo
Trastornos de trance y de posesin
Trastornos disociativos de la motilidad
Convulsiones disociativas
Anestesias y prdidas sensoriales disociativas
Trastornos disociativos (de conversin) mixtos
Otros trastornos disociativos (de conversin)
Sndrome de Ganser
Trastorno de personalidad mltiple
Trastorno disociativo (de conversin) sin
especificacin
Categoras integrantes del concepto de histeria
EPIDEMIOLOGIA
La prevalencia de la histeria en la poblacin general es desconocida. Las crisis histricas descritas con frecuencia en el siglo
pasado han desaparecido prcticamente, siendo sustituidas por manifestaciones menos aparatosas y tpicas, presumiblemente
por su mejor aceptacin social. Los estudios de prevalencia que se centran en el trastorno por somatizacin, ofrecen cifras que
oscilan entre el 0.2 y el 2% en mujeres y menores del 0.2% en hombres. En lo que a la personalidad histrica se refiere,
parece afectar al 2-3% de la poblacin general y al 10-15% de la psiquitrica (2).
Considerada durante siglos como un trastorno exclusivamente femenino, su aparicin en los hombres, aunque bajo formas
clnicas diferentes (alcoholismo, sociopata), no se supone rara en el momento actual.
La histeria, y en especial las formas conversivas, se observan con mayor frecuencia en sujetos con bajo nivel sociocultural.
ETIOPATOGENIA
La histeria fue concebida por egipcios y griegos como una enfermedad secundaria a alteraciones uterinas. Esta visin,
mantenida durante casi 4000 aos, fue sustituida en el siglo XIX por otra tambin somtica: la alteracin funcional del
sistema nervioso central (SNC). Relevantes autores como Briquet, Charcot, Janet, Eysenck y Kretschmer defienden esta
postura psicobiolgica.
Freud, por el contrario, consider los conflictos inconscientes como causa de la histeria y de otras neurosis, inaugurando una
concepcin psicolgica de este trastorno que se impuso mayoritariamente hasta el momento actual.
Teoras biolgicas
Las manifestaciones histricas en pacientes con afectacin cerebral, as como la necesidad de cambiar el diagnstico a
trastorno orgnico cerebral a lo largo del seguimiento de numerosos histricos, permite establecer una relacin entre factores
orgnicos, especialmente epilepsia del lbulo temporal, e histeria. Por otra parte, la distribucin preferente de los sntomas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (29 of 37) [02/09/2002 09:15:31 p.m.]
conversivos en el hemicuerpo izquierdo sugiere asimetra de la funcin cerebral (predominancia del hemisferio derecho).
A pesar de estos hallazgos, y de los que a continuacin se expondrn, la relacin entre histeria y factores orgnicos dista
mucho de estar clara.
Gentica
Los primeros estudios realizados sealaban una menor incidencia de histeria en la poblacin general que en familiares de
primer grado de pacientes histricos, especialmente de aquellos con trastorno de personalidad histrinica. Sin embargo,
posteriores estudios familiares y de gemelos, al ofrecer cifras bajas de concordancia en monocigticos, adscriben una escasa
importancia a la herencia en la gnesis de este trastorno (4).
Sin embargo, el estudio aislado de las diferentes formas clnicas ha permitido observar que los familiares femeninos de primer
grado de pacientes con trastorno de somatizacin presentan este trastorno en un 10-20%, mientras los familiares masculinos
cumplen criterios de trastorno antisocial de la personalidad y abuso de sustancias con mayor frecuencia (2). As, la tendencia
a la agrupacin familiar sugiere la implicacin de la herencia, mientras los antecedentes comunes de trastorno somatoforme y
sociopata, permiten hipotetizar una relacin entre ambos trastornos, apoyada en parte por algunos hallazgos
psicofisiolgicos.
Neurofisiologa
La medicin del nivel de activacin o "arousal" de pacientes con sntomas somticos ha permitido la diferenciacin de dos
subgrupos. As, los pacientes con sntomas crnicos presentan marcadores fisiolgicos de ansiedad elevados, mientras la
aparicin aguda de fenmenos conversivos parece asociarse con bajo arousal y ansiedad (5).
En otra lnea, los estudios de potenciales evocados realizados tras estimulacin elctrica sugieren disminucin de los
receptores sensitivos perifricos e inhibicin central de las vas aferentes (5).
Estos estudios, no claramente confirmados, intentan una aproximacin desde el punto de vista biolgico al conocimiento de la
histeria, si bien restringido a los fenmenos conversivos y somatoformes.
Teoras psicofisiolgicas
Integrando una visin psicolgica y orgnica, Pierre Janet (1903) concibe la histeria como la desintegracin de ideas y
funciones (disociacin psicolgica) secundaria a la baja tensin nerviosa producida por disfuncin cortical.
Eysenck (1947) ofrece igualmente un enfoque psicobiolgico. El estudio de las principales dimensiones de la personalidad
por l descritas muestra elevados niveles de neuroticismo (alta emocionalidad, baja tolerancia al estrs) y de extroversin en
pacientes histricas. La mayor tendencia de los sujetos extrovertidos a expresar la ansiedad en forma de ansiedad somtica
explicara la aparicin de los sntomas conversivos (6).
Por otra parte, siguiendo el esquema conceptual de Gray (1972), las conductas de aproximacin ante situaciones que ofrecen
recompensa (especialmente frecuentes en sujetos extrovertidos) y de retirada frente a las de naturaleza aversiva (constantes en
altos niveles de neuroticismo), estaran presentes simultneamente y con intensidades similares en los pacientes histricos,
generando un intenso conflicto (6). En una lnea similar, Cloninger (1987) caracteriza a la personalidad histrica por su
tendencia a la bsqueda de novedades, dependencia de refuerzos positivos y evitacin de situaciones aversivas. Estas
dimensiones de la personalidad, supuestamente relacionadas con alteraciones en los sistemas de neurotransmisin
-disminucin de la funcin dopaminrgica, noradrenrgica y serotoninrgica respectivamente-, daran lugar a hipofuncin
cortical (7).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (30 of 37) [02/09/2002 09:15:31 p.m.]
Estos estudios ofrecen resultados similares en histeria y sociopata, avalando as una relacin entre ambos trastornos.
Teoras psicodinmicas
La histeria surge, segn el psicoanlisis, por una mala solucin del complejo edpico. El conflicto entre las pulsiones del ello
y las prohibiciones del super y, se "resuelve" mediante una regresin a la fase edpica del desarrollo. Los impulsos
libidinosos inconscientes son reprimidos, manifiestndose de forma indirecta en forma de sntomas. En el caso de la
conversin, por un mecanismo de desplazamiento, los impulsos libidinosos se expresan mediante sntomas somticos. As, la
regresin, represin y el desplazamiento aparecen como los mecanismos bsicos de la formacin de sntomas.
Teoras conductuales
Segn este enfoque, la histeria se considera un trastorno del comportamiento y sus sntomas, producto del aprendizaje,
encaminados a un fin. El objetivo, oculto por lo desadaptativo de las manifestaciones histricas, sera el mantenimiento del rol
de enfermo (ganancia de la enfermedad) que permitir al paciente evitar situaciones de responsabilidad o estrs. La aparicin
de los sntomas, tpicamente tras acontecimientos vitales significativos para el sujeto, apoya la implicacin de esta hiptesis,
al menos, en el mantenimiento de las conductas histricas.
FORMAS CLINICAS
Trastornos disociativos
El estrechamiento del campo de conciencia, seguido frecuentemente por amnesia selectiva, constituye el eje central del
concepto clsico de disociacin.
Personalidad mltiple
Con el trmino personalidad mltiple se designa la presencia sucesiva en un mismo sujeto de dos o ms identidades,
caracterizadas por presentar pautas de pensamiento, afecto y comportamiento estables y diferenciados. La relacin que se
establece entre las distintas personalidades es altamente variable: se ignoran totalmente, la existencia de la otra/s identidad/es
se conoce pero se considera ajena al propio individuo, una conoce a la otra/s pero no a la inversa, etc. Cuando no existe
interrelacin entre ellas es frecuente la asociacin con amnesia de un periodo de la biografa del sujeto.
Se consideran caractersticos de este trastorno: el inicio en infancia o juventud, la mayor prevalencia en mujeres y la aparicin
ante una situacin que el sujeto vive como amenazante.
Este diagnstico, considerado excepcional en el pasado, ha sido abundantemente informado en los ltimos aos en EEUU.
Sin embargo, a pesar de figurar en los sistemas actuales de clasificacin, especialmente destacado en el DSM-IV, su entidad
nosolgica sigue siendo motivo de controversia. As, mientras algunos autores lo incluyen dentro de otras patologas
(esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos mentales orgnicos, etc.), la posibilidad de inducir mediante sugestin la
aparicin de nuevas identidades en pacientes con mltiple personalidad, hace que sea considerado por otros como un trastorno
inducido (8).
Fuga psicgena
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (31 of 37) [02/09/2002 09:15:31 p.m.]
La huida del entorno familiar o el vagabundeo sin propsito aparente y la alteracin cualitativa de la conciencia, son los
elementos definitorios de los estados de fuga histricos. Tpicamente, el sujeto, por lo dems normal, no recuerda su identidad
ni parece reconocer a sus conocidos y, aunque con poca frecuencia, puede adoptar una nueva identidad. Suele desencadenarse
de forma brusca, tras acontecimientos vitales, y su duracin oscila entre horas y das, dejando como secuela amnesia del
episodio. Caractersticamente es el nico trastorno histrico descrito con mayor frecuencia en hombres.
La fuga psicgena debe distinguirse de las crisis parciales complejas y de la amnesia global transitoria. La ausencia de aura y
de movimientos automticos, el comportamiento apropiado durante la crisis y la existencia de desencadenantes psicosociales
orientan el diagnstico hacia fuga psicgena.
Amnesia psicgena
El olvido momentneo de informacin relevante, generalmente inconsistente, variable y referente a la propia biografa,
constituye el ncleo de la amnesia psicgena. Como los dems trastornos de este apartado suele presentarse tras estrs
psicosocial, siendo caractersticos el inicio y final bruscos.
Sndrome de Ganser
Este sndrome, tambin llamado pseudodemencia histrica, se caracteriza por comportamiento y discurso absurdos,
pararrespuestas -respuestas que aun siendo incorrectas sugieren que se ha entendido la pregunta- y con menor frecuencia
alucinaciones visuales y/o auditivas y sntomas conversivos; todo ello en el curso de un estado crepuscular. La duracin suele
ser breve y el final brusco, con amnesia posterior y recuperacin, por lo dems, completa. Mientras la mayora de los autores
y los sistemas de clasificacin actuales lo consideran parte de la histeria, otros lo han situado en el terreno de las psicosis, de
los trastornos orgnicos e incluso del trastorno facticio y simulacin. Esta ltima posicin, abandonada en la actualidad, fue
ampliamente discutida en el pasado por su descripcin inicial en sujetos con problemas legales y por sus caractersticas
clnicas -que recuerdan la idea que popularmente se tiene de los trastornos mentales-.
La concesin de una importancia creciente a la presencia de pararrespuestas en detrimento de otros sntomas inicialmente
fundamentales, como las alteraciones de la conciencia, ha dado lugar a una extensin del sndrome que, de una forma ms o
menos completa, ha sido descrito en gran nmero de trastornos, especialmente psiquitricos y neurolgicos (trastornos
depresivos, esquizofrenia, traumatismos crneo-enceflicos, demencia, parlisis general progresiva, encefalitis, epilepsia,
accidentes cerebro-vasculares, alcoholismo, etc.) (9).
Trastornos convulsivos
Los fenmenos conversivos se caracterizan por la aparicin brusca de alteraciones somticas no explicables
fisiopatolgicamente y atribuibles a conflictos de naturaleza psicolgica. Las caractersticas guas tiles para el diagnstico
son:
inicio dramtico precipitado por eventos ambientales.
"belle indiference": incongruencia entre la gravedad del dficit y la actitud del paciente.
ganancia secundaria: beneficio que el sujeto obtiene con el rol de enfermo.
imposibilidad de explicar los sntomas de acuerdo con los conocimientos mdicos.
personalidad previa histrinica (aunque orientativa es poco frecuente).
Dado que su presencia no es exclusiva de la histeria, estos datos deben ser valorados con cautela, resultando obligado
descartar la existencia de procesos orgnicos que podran suponer una amenaza vital.
Crisis histricas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (32 of 37) [02/09/2002 09:15:31 p.m.]
Las pseudocrisis constituyen uno de los trastornos conversivos ms caractersticos y ms frecuentemente descritos por los
clsicos. A diferencia de los verdaderos ataques epilpticos suelen iniciarse en presencia de otras personas, como respuesta a
situaciones de elevada carga emocional. La emisin de sonidos no articulados que inicia en ocasiones una crisis epilptica se
ve sustituido en la histeria por el grito de palabras significativas para el paciente. Adems, en este ltimo caso la caida suele
ser ms lenta y los movimientos, estereotipados en la epilepsia, mucho ms variables: movimientos laterales de la cabeza o
tronco, movimientos predominantemente tronculares que pueden llegar al opisttonos, aumento de la resistencia ante el
intento de ser sujetado, etc. El reflejo corneal conservado, la ausencia de mordedura de lengua, incontinencia de esfnteres,
periodo poscrtico posterior o de ataques durante el sueo, son tambin ms caractersticos de las pseudocrisis.
El diagnstico se ve dificultado en ocasiones por la coexistencia en un mismo paciente de crisis verdaderas y pseudocrisis. La
alteracin del SNC y la administracin de anticonvulsivantes han sido implicados, a la luz de estos hallazgos, en la induccin,
o al menos facilitacin, de fenmenos conversivos (10).
Parlisis
La paresia o, en casos ms graves, la parlisis, afecta de forma casi invariable a las extremidades. La distribucin del dficit
se aparta de lo esperable en caso de lesiones nerviosas concretas para manifestar alteraciones funcionales basadas en la idea
que popularmente se tiene de estos trastornos.
La exploracin incongruente y la ausencia de alteraciones del tono muscular y de los reflejos son tiles en el diagnstico.
Alteraciones sensoriales
Los cuadros ms caractersticos afectan a la esfera visual. La diplopia monocular, triplopia y visin en tnel, considerados
tpicamente histricos, han sido tambin descritos en alteraciones cerebrales u oculares y deben, por tanto, ser valorados con
cautela. Casos de ceguera y, aunque menos frecuentemente, de sordera pueden tambin producirse.
Trastorno por somatizacin (Sndrome de Briquet o Histeria de San Luis)
A diferencia de los cuadros descritos con anterioridad, se trata de un trastorno crnico que incluye molestias somticas
mltiples y recurrentes que por su gran variabilidad no pueden ser explicadas por ningn trastorno somtico. Su inicio se
produce de forma caracterstica por debajo de los treinta aos en mujeres con quejas polisintomticas que motivan consultas
mdicas frecuentes, exploraciones numerosas sin hallazgos patolgicos y, en ocasiones, intervenciones quirrgicas
innecesarias. Los rganos sobre los que asientan los sntomas son igualmente variados, siendo los ms caractersticos los
genitales, gstricos y las algias diversas. Para su diagnstico, segn el DSM-IV, es necesaria la presencia de ocho sntomas
(dolor en cuatro reas diferentes, dos sntomas gastrointestinales, uno sexual y uno pseudoneurolgico).
Aunque menos aparatosos que los trastornos conversivos o disociativos, su persistencia puede obligar a modificar el estilo de
vida, convirtindolos en ms desadaptativos.
Personalidad histrica
La personalidad histrica, contemplada en el DSM-IV bajo el epgrafe de trastorno histrinico de la personalidad, recoge,
exagerndolos hasta caricaturizarlos, los rasgos considerados ms tpicamente femeninos siendo, por tanto, un diagnstico
que se aplica casi exclusivamente a mujeres. As, la elevada emocionalidad, manifestada en ocasiones en forma de estallidos,
la inestabilidad, hipersensibilidad, sugestionabilidad, dependencia y frivolidad, junto a una marcada teatralidad y tendencia a
la erotizacin de las relaciones sociales, son las caractersticas ms prominentes.
La histrica utiliza la seduccin al servicio de su necesidad de autoestima y dependencia. Aunque de forma no intencionada,
interpreta continuamente un papel, "actuando" para ganarse atencin y afecto y reaccionando de forma exagerada ante
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (33 of 37) [02/09/2002 09:15:32 p.m.]
comentarios o acciones que, siquiera mnimamente, vulneren "su personaje". A pesar del erotismo y seduccin que impregnan
sus relaciones, existe una sexualidad problemtica y poco satisfactoria que, en los casos ms extremos, es rehuida. Adems,
su extroversin e impulsividad determinan que en ocasiones su conducta sea inapropiada, invadiendo con frecuencia la
distancia de seguridad de las personas que la rodean. La inestabilidad emocional y cognitiva y la dependencia que la
caracterizan, la convierten en fcilmente sugestionable, siempre que no se incida en aspectos nucleares de su personalidad.
Por ltimo, su discurso, egocntrico y trivial, se mueve siempre en un plano de superficialidad que dificulta un acercamiento
verdadero y, en definitiva, el establecimiento de relaciones maduras y significativas. Todos estos rasgos de personalidad y el
rechazo que producen sus intentos de manipular el ambiente, convierten a la histrica en un personaje desadaptado e infeliz
bajo una mscara en apariencia brillante.
En el hombre, aunque el cuadro clnico se difumina (quejas hipocondriacas, sociopata, etc.), los intentos de manipulacin del
ambiente, la desadaptacin y las dificultades sexuales, se hallan tambin presentes. Las diferencias clnicas, posiblemente
debidas a factores sociales, condicionan que el diagnstico se sustituya con frecuencia por el de sociopata.
EVOLUCION. PRONOSTICO
Los trastornos disociativos y conversivos se instauran de forma aguda y, aunque pueden ser recurrentes, no suelen
cronificarse. En el trastorno por somatizacin y personalidad histrica, por el contrario, el inicio es insidioso y el curso
crnico y fluctuante, puediendo observarse mejoras momentneas, ya sea espontneas o inducidas por el tratamiento.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Trastornos neurolgicos
La escasa estabilidad del diagnstico de histeria a lo largo del tiempo, demostrada por diferentes estudios de seguimiento,
alerta sobre la necesidad de excluir un trastorno orgnico subyacente. Cuadros clnicamente similares a los histricos han sido
descritos en mltiples trastornos del SNC: epilepsia, procesos expansivos, vasculares, infecciosos, etc. El inicio en edad
tarda, sin antecedentes previos de trastorno psiquitrico, an en presencia de sntomas atpicos, orienta hacia cuadros
orgnicos.
Trastornos psiquitricos
Depresin
Sntomas de la esfera afectiva pueden contaminar y encubrir un trastorno histrico e inversamente, cuadros depresivos
presentan con cierta frecuencia apariencia histeriforme. La histeria y la depresin, de acuerdo con esta doble relacin, se
vinculan fundamentalmente a travs de tres entidades clnicas:
Pseudodepresin histrica. Cada vez con mayor frecuencia, quiz como consecuencia de la modulacin que la aceptacin
social ejerce sobre la expresin de los sntomas, la histeria se presenta bajo la apariencia de un cuadro depresivo autntico.
Las respuestas inconsistentes o paradjicas al tratamiento farmacolgico, as como la observacin de rasgos de personalidad
histeriformes en la evolucin, orientan al diagnstico (11).
Melancola. Los cuadros depresivos melanclicos, especialmente los de inicio en edad tarda, se acompaan en ocasiones de
elevada ansiedad y conductas regresivas, en apariencia histeriformes, que nada tienen que ver con la verdadera histeria y que
responden favorablemente a los antidepresivos o a la terapia electroconvulsiva.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (34 of 37) [02/09/2002 09:15:32 p.m.]
Disforia histeroide. Este trmino, descrito por Klein en 1969, hace referencia a un trastorno caracterizado por rasgos
histrinicos de personalidad que, de forma episdica y recortada, presentan episodios depresivos breves de caractersticas
atpicas: hiperfagia (fundamentalmente a expensas de hidratos de carbono), hipersomnia, etc. Estos episodios,
desencadenados muchas veces por estresores psicosociales, responden favorablemente al tratamiento con IMAOs. As,
aunque clnicamente se situan en el espectro de la histeria, su respuesta a los antidepresivos los vincula a los trastornos
afectivos.
Hipocondria
La hipocondria y el trastorno por somatizacin comparten las quejas somticas como elemento central en el diagnstico. El
intento de manipulacin del ambiente y la indiferencia frente a los sntomas, permiten sin embargo diferenciar entre ambos
trastornos. Esta concepcin clsica se ha visto modificada por los sistemas de clasificacin que en sus versiones actuales
integran en un mismo apartado ambas figuras.
Simulacin y trastorno facticio
Los lmites entre histeria, trastorno facticio y simulacin, aunque claros desde el punto de vista terico, son en ocasiones
difciles de establecer clnicamente. La produccin de los sntomas, involuntaria en el histrico, la distingue de ambos
trastornos. La presencia de un beneficio externo claro diferente al mantenimiento del rol de enfermo, es la clave
diferenciadora entre trastorno facticio y simulacin.
TRATAMIENTO
Aunque el tratamiento vara segn la forma clnica de que se trate, en general, la farmacoterapia, es poco til en el abordaje de
la histeria. Las mejoras, paradjicas o poco mantenidas tras la administracin de psicotropos, as como la frecuencia de
quejas sobre efectos secundarios, aconsejan restringir su uso a situaciones muy concretas.
En su fase aguda los trastornos disociativos y conversivos suelen responder a la sugestin. El alejamiento del medio,
caractersticamente conflictivo para el paciente, as como la ausencia de "pblico", en especial familiares, pueden tambin
contribuir a disminuir la aparatosidad de los sntomas. Pasado el periodo crtico, cuando existe un trastorno de personalidad
subyacente, est indicado el tratamiento con psicoterapia de orientacin dinmica.
El paciente con trastorno por somatizacin busca ayuda en diferentes especialidades mdicas y slo en algunos casos va a ser
valorado psiquitricamente. Este hecho y su incapacidad para conectar los sntomas con causas psquicas, provocan grandes
dificultades en el tratamiento. As, conseguir una buena relacin mdico-paciente es imprescindible para interrumpir el
caracterstico peregrinar de mdico en mdico. Las exploraciones complementarias deben realizarse en la medida en que sea
preciso descartar un trastorno somtico, teniendo en cuenta que su repeticin innecesaria, lejos de tranquilizar al paciente,
reafirmar su convencimiento de enfermedad. La psicoterapia de apoyo, asociada al tratamiento farmacolgico de los
sntomas ansioso-depresivos que por su cronicidad suelen acompaar a los somticos, parece ser la frmula aconsejada por la
mayora de los autores.
En los trastornos por somatizacin, disociativo y conversivo es importante disminuir, mediante la intervencin del mdico
sobre el ambiente, la ganancia que el paciente obtiene con el rol de enfermo en aras de evitar la cronicidad y la progresiva
desadaptacin sociofamiliar.
Por lo que a la personalidad histrica se refiere, aunque no exenta de dificultades, la psicoterapia es la medida teraputica que
mayores beneficios ofrece.
BIBLIOGRAFIA
1.- Kendell RE. A new look at hysteria. In: Hysteria. Edited by Alec Roy. John Wiley & Sons, 1982, pp 27-36.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (35 of 37) [02/09/2002 09:15:32 p.m.]
2.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 ed., Washington, 1994
3.- Organizacin Mundial de la Salud. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical descriptions
and diagnostic guidelines, 1992.
4.- Shields J. Genetical studies of hysterical disorders In: Hysteria. Edited by Alec Roy. John Wiley & Sons, 1982, pp 41-56.
5.- Lader M. The psychophysiology of hysteria. In: Hysteria. Edited by Alec Roy. John Wiley & Sons, 1982, pp 81-88.
6.- Eysenck HJ. A psychological theory of hysteria. In: Hysteria. Edited by Alec Roy. John Wiley & Sons, 1982, pp 57-80.
7.- Cloninger RC. A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General
Psychiatry, 1987; 44: 573-588.
8.- Merskey H. The manufacture of personalities. The production of Multiple personality disorder. British Journal of
Psychiatry, 1992; 160: 327-340
9.- Whitlock FA. The Ganser syndrome. British Journal Psychiatry, 1967; 113: 19-29.
10.- Fenton GW. Epilepsy and Hysteria. British Journal of Psychiatry, 1986; 149: 28-37.
11.- Vallejo J. Arboles de decisin en Psiquiatra. Editorial JIMS. Barcelona, 1992.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Libros
- Pichot P, Giner J, Ballus C: Estados obsesivos, fbicos y crisis de angustia. Arn Ediciones, 1990.
De forma somera se resumen los aspectos ms novedosos de las entidades que el DSM-III-R incluye en los trastornos de
ansiedad, centrndose de forma especial en el trastorno obsesivo-compulsivo.
- Roy A: Hysteria. John Wiley & Sons, 1982.
En este libro se ofrece un acercamiento global a los problemas que la histeria plantea. De forma exhaustiva y clara se recogen
la historia y concepto, desde diferentes posiciones tericas: gentica, psicolgica y psicofisiolgica, y sus variadas formas de
presentacin y manejo clnico.
- Vallejo J: Estados obsesivos. Salvat Editores, 1987.
A lo largo de 18 captulos se exponen en este libro diferentes aspectos de la patologa obsesiva: historia, epidemiologa,
clnica, etiologa y tratamiento. Lectura recomendada por su completa exposicin.
- Vallejo J y Gast C. Trastornos Afectivos: ansiedad y depresin. Editorial Salvat, 1991.
Exhaustiva y completa revisin sobre los aspectos etiopatognicos, clnicos y terapeticos de los trastornos de ansiedad.
- Roth M, Noyes R, Jr, Burrows GD. Handbook of anxiety. 4 tomos. Elsevier 1988.
A lo largo de cuatro tomos los autores ms acreditados en cada materia analizan de forma crtica todos los aspectos ms
relevantes de los trastornos de ansiedad.
Artculos
- Aronson TA y Logue CM. Phenomenology of Panic Attacks: a descrpitive study of panic disorder. Patients self-reports. J
Clin Psychiatry 49: 8-13, 1988.
Se analizan las caractersticas clnicas del trastorno de angustia en 46 enfermos incidiendo en su dimensin temporal.
- Confrontaciones psiquitricas: La histeria. Rhne Poulenc Pharma, Madrid 1981.
En esta monografa, a lo largo de cinco captulos, se expone la evolucin del concepto de histeria, desde sus orgenes hasta la
actualidad; sus manifestaciones clnicas; las caractersticas de la personalidad histrica; la contribucin que los factores
orgnicos tienen en su aparicin y su abordaje desde la perspectiva psicoanaltica.
- Degonda M, Angst J. The Zurich study. XX. Social phobia and agoraphobia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 1993 243
(2) p95-102.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (36 of 37) [02/09/2002 09:15:32 p.m.]
Estudio prospectivo de larga evolucin donde se examina la prevalencia de la fobia social y agorafobia, as como su
comorbilidad.
- Gast C. Histeria vigente o periclitada?. Update Psiquiatra, 1995, pp 57-76.
El concepto de histeria, cuestionado hoy ms que nunca, es revisado en las diferentes pocas en un intento de comprender su
utilidad real en el momento actual.
- Gelernter CS, Stein MB, Tancer ME, Uhde TW. An examination of syndromal validity and diagnostic subtypes in social
phobia and panic disorder. J Clin Psychiatry Jan 1992 53 (1) p23-7
Trabajo que intenta distinguir mediante variables demogrficas y clnicas la diferenciacin entre fobia social y trastorno de
angustia, as como determinar la validez de la existencia de subtipos clnicos.
- Goisman RM y cols. Panic, agoraphobia y panic disorder with agoraphobia. Data from a multicenter anxiety disorders study.
J Nerv Ment Dis, 182: 72-79, 1994.
Anlisis comparativo de una gran muestra de pacientes afectos de trastorno de angustia con y sin agorafobia. Se estudian
tanto los aspectos clnicos como teraputicos.
- Pigott TA, L'Heureux F, Dubbert B, Bernstein S, Murphy DL: Obsessive Compulsive Disorder: Comorbid conditions.
Journal of Clinical Psychiatry, 1994: 55:10 (suppl), 15-26.
Se analizan los trastornos psiquitricos que, siguiendo los criterios diagnsticos de los actuales sistemas de clasificacin, se
presentan ms frecuentemente asociados al trastorno obsesivo compulsivo.
- Tancer ME. Neurobiology of social phobia. J Clin Psychiatry, 1993; 54 Suppl: 26-30.
Este artculo revisa los trabajos biolgicos ms importantes sobre fobia social relacionndolos con estudios similares
realizados en otros trastornos de ansiedad.
- Vallejo J: Estados obsesivos: etiopatogenia y tratamiento. Monografas de Psiquiatra, 1989; 1,2.
Se revisan las aportaciones del psicoanlisis, teoras conductistas y cognitivas, modelos cibernticos y teoras biolgicas, en la
comprensin de los trastornos obsesivo-compulsivos, al tiempo que se reflexiona sobre su ubicacin nosolgica y abordaje
teraputica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n5.htm (37 of 37) [02/09/2002 09:15:32 p.m.]
8
6. TRASTORNOS ADAPTATIVOS
Autor; L. Inchausti
Coordinador: L. Ylla, Bilbao
HISTORIA DEL CONCEPTO Y GENERALIDADES
El concepto de trastorno de adaptacin fue descrito por vez primera en 1968 en la segunda edicin del
Manual Diagnstico y Estadstico de Trastornos mentales DSM-II y en la octava edicin de la
Clasificacin Internacional de las Enferme-dades CIE-8.
El DSM-II defina estos trastornos como "disturbios situacionales transitorios", mientras que el CIE-8
hace referencia a "reacciones situacionales transitorias" y los englobaba con los trastornos de
personalidad, neurosis y otros trastornos mentales no psicticos.
Si acudimos a la literatura clsica, no encontramos este trmino de trastorno adaptativo. Cada autor, hace
referencia a este tipo de estados con diferente terminologa.
Bleuler habla de "reacciones morbosas, trastornos psicorreactivos o psicgenos", referindose a aquellas
que sospechamos han de entenderse predominantemente como reacciones a vivencias psquicas. Se trata
de reacciones cuya esencia no est exclusivamente determinada por la situacin psicotraumtica sino
igualmente por la constitucin y disposicin de la propia personalidad. Este autor seala que carecemos
de una expresin certera y aplicable en general con respecto a tan discutido concepto. Seran factores
predisponentes a este tipo de reacciones, ademas de muchas circunstancias de ndole social y cultural, las
psicopatas (alteraciones congnitas y heredadas del carcter), las alteraciones adquiridas del carcter, la
oligofrenia, los trastornos psicoorgnicos leves (postraumticos, arterioesclerticos, etc.) y las psicosis
latentes en diversas y mltiples combinaciones. La predisposicin a las reacciones psquicas morbosas
determina la mayora de las veces la forma del cuadro clnico. Estos trastornos psicorreactivos se
desarrollan siempre en conexin con la personalidad y el conjunto de la experiencia de la vida, de modo
que la ndole de la reaccin nunca viene determinada por solo una nica circunstancia exterior. Las
emociones y los sntomas desencadenados por cualquier vivencia dependern del conjunto de la situacin
vital.
Las reacciones morbosas consisten, en parte, en intensas y perturbadoras manifestaciones emocionales
que pueden repercutir sobre lo somtico, o pueden cursar ms bien de un modo psquico. Estos trastornos
pueden adquirir importancia para el clnico cuando son muy intensos o se prolongan de un modo
anormal, pudiendo sto ser debido a motivos exteriores (persistencia de la causa) o bien a necesidades
ntimas.
Jaspers (1) estableci una serie de criterios para delimitar las reacciones vivenciales: 1) La situacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (1 of 11) [02/09/2002 09:17:01 p.m.]
reactiva no habra surgido de no ser por la vivencia que la origin. 2) El contenido, el tema de la
situacin, se halla en relacin comprensible con respecto a su causa y 3) La situacin es, por lo que
respecta a su curso temporal, dependiente de su causa y sobre todo cesa cuando desaparece sta.
Para Schneider (2) una reaccin vivencial es la respuesta sentimental y dotada de una motivacin plena
de sentido a una vivencia; es decir, la respuesta oportuna y sentimentalmente adecuada a dicha vivencia.
Las reacciones vivenciales anormales se apartan sobre todo del promedio de las normales a causa de su
extraordinaria intensidad, a lo cual hay que agregar que no son adecuadas con respecto al motivo
(diferencia importante con las reacciones adaptativas) y lo excesivo de su duracin. Estas reacciones
pueden deberse a vivencias externas o internas: desequilibrios interiores, tensiones y en especial a
situaciones instintivas. En general, las reacciones a vivencias externas seran ms independientes del
carcter individual. Cuanto ms insignificante sea el estmulo necesario para despertar tristeza o miedo y
cuanto ms anormales sean la magnitud, el aspecto y la duracin de estas reacciones, tanta mayor
importancia ha de otorgarse al papel desempeado por la personalidad.
En Francia, Ey (1978) (3) describe las psiconeurosis emocionales o reacciones neurticas agudas y en la
psiquiatra alemana se habla tambin de reacciones conflictivas.
Charcot (4), en la escuela de La Salpetriere, investig sobre las denominadas parlisis traumticas. Este
autor haba estudiado ya las diferencias entre las parlisis orgnicas y las histricas. Las parlisis
traumticas se consideraban como consecuencia de lesiones del sistema nervioso causadas por un
accidente aunque ya existan algunas teoras que apuntaban a la existencia de parlisis psquicas. Charcot
demostr que los sntomas de los pacientes con parlisis traumtica diferan de los de las parlisis
orgnicas y coincidan con los de las parlisis histricas, llegando a la reproduccin experimental de tales
parlisis bajo hipnosis. Charcot supona que el choque nervioso que se segua al trauma era una especie
de estado anlogo al desencadenado mediante el hipnotismo y que permita por tanto el desarrollo de la
autosugestin en el individuo. Pero en cualquier caso tal reaccin podra verse como un trastorno
adaptativo ante el estmulo traumtico y es por lo que mencionamos aqu los trabajos de Charcot.
Por ltimo, el actualmente denominado trastorno de adaptacin cumple diversas funciones: 1) Nos
informa de la necesidad de atencin de ciertas personas, 2) Es una manera de obtencin de informacin
que podra tener utilidad para futuros criterios diagnsticos, 3) Describe una serie de criterios que nos
permiten identificar a pacientes que si bien no encajan en otros trastornos mentales experimentan ante
problemas de la vida reacciones que tampoco son normales.
CLASIFICACION NOSOLOGICA
Como ya hemos sealado anteriormente, el concepto de trastorno de adaptacin fue descrito por vez
primera en 1968 en el DSM-II y en el CIE-8.
E1 CIE-9 defina estas alteraciones como una reaccin aguda al estrs mientras que el DSM-III
clasificaba los trastornos de adaptacin segn sus manifestaciones clnicas como con nimo deprimido,
con ansiedad, con sintomatologa emocional mixta o con inhibicin laboral (o acadmica).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (2 of 11) [02/09/2002 09:17:01 p.m.]
El DSM-III-R aadi el subtipo de trastorno adaptativo con sntomas fsicos.
Tanto en el DSM-III como en el DSM-III-R se define como trastorno adaptativo a una reaccin
maladaptativa ante un factor estresante psicosocial identificable, que se presenta durante los tres meses
siguientes al comienzo del estrs y que persiste no ms de seis meses. Es precisamente la imprecisin en
estos criterios lo que hace el diagnstico de trastorno adaptativo tan til, ya que a menudo es difcil
identificar un trastorno en sus etapas ms tempranas y en estos casos el trastorno de adaptacin puede
servir como un diagnstico transitorio susceptible de ser modificado en funcin de una evaluacin
longitudinal del paciente.
En el criterio B del DSM-III-R se considera que una reaccin es maladaptativa cuando cumple una de las
siguientes caractersticas: 1) Existe una incapacitacin para la actividad laboral o social, o 2) Los
sntomas son excesivos respecto a la reaccin normal y esperable frente al estrs.
Muchos autores consideran que el determinar si una reaccin es maladaptativa o no, es muy influenciable
por juicios de valor del propio clnico, o por la importancia del contexto cultural.
En cuanto al factor estresante psicosocial, el DSM-III-R no proporciona una forma de cuantificacin de
ste ni de valoracin de su efecto o significado para una persona especfica en un momento determinado.
Varios autores consideran que la mejor manera de operativizar este factor estresante psicosocial es
evaluar el significado del suceso para el individuo (5). Este proceso requerira valorar factores como la
fortaleza o vulnerabilidad del individuo (6), el sistema de soporte que tenga, la presencia de un trastorno
de personalidad subyacente, el momento en que incide el agente estresante y si coincide con otros, el
grado de control sobre dichos agentes y lo deseable del suceso.
Con respecto a la duracin, en el DSM-III-R (7) se establece que la reaccin de maladaptacin no debe
prolongarse ms de seis meses (criterio D). Sin embargo, este criterio no se cumple si el factor estresante
persiste, o si conduce a una secuencia de factores estresantes o si un individuo sufre sntomas
prolongados como resultado de un suceso estresante.
En el DSM-IV (8) (criterio E) se considera que una vez que el factor estresante o sus consecuencias han
terminado, los sntomas no deben persistir ms de seis meses. Adems se divide en funcin de la
duracin del trastorno en 1) agudo si su duracin es menor a seis meses y 2) crnico si su duracin es de
seis meses o mayor. Si bien por definicin no pueden persistir los sntomas ms de seis meses despus
del cese del agente estresante o sus consecuencias, el calificativo de crnico se aplica cuando la duracin
del trastorno es mayor que seis meses como respuesta a un estrs crnico o a las consecuencias
permanentes del mismo.
En cuanto a los subtipos de trastornos adaptativos ha habido modificaciones del DSM-III-R al DSM-IV.
Varios de los subtipos includos en el DSM-III-R como el trastorno adaptativo con inhibicin acadmica
o laboral, con retraimiento social o con sntomas emocionales mixtos eran raramente diagnosticados.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (3 of 11) [02/09/2002 09:17:01 p.m.]
En el DSM IV se incluyen los siguientes subtipos: Con estado de nimo deprimido; con ansiedad; con
sntomas mixtos de ansiedad y depresin; con alteraciones de la conducta; con alteraciones mixtas de la
emocin y la conducta; inespecificado, en el cual se incluiran las reacciones de maladaptacin (con
quejas fsicas, con retraimiento social, con inhibicin laboral y acadmica) que no son clasificables en
ninguno de los anteriores subtipos.
La CIE-10 (9), define los trastornos de adaptacin como estados de malestar subjetivo acompaados de
alteraciones emocionales que por lo general, interfieren con la actividad social y que aparecen en el
perodo de adaptacin a un cambio biogrfico significativo o a un acontecimiento vital estresante. El
agente estresante puede afectar la integridad de la trama social de la persona (duelo, separacin), o al
sistema ms amplio de los soportes y valores sociales (emigracin). As mismo, puede afectar slo al
individuo o tambin al grupo al que pertenece o a la comunidad.
La presencia del acontecimiento estresante debe ser clara y evidente o al menos debe de existir la
presuncin de que el trastorno no hubiera aparecido sin su presencia. Si el agente estresante es
relativamente poco importante o si no puede ser demostrada una relacin temporal (menos de tres
meses), el trastorno debe ser clasificado en otro apartado.
La forma clnica o manifestacin predominante puede ser especificada como: 1. Reaccin depresiva
breve (no ms de un mes de duracin). 2. Reaccin depresiva prolongada (no ms de dos aos). 3.
Reaccin mixta de ansiedad y depresin. 4. Con predominio de alteraciones de otras emociones. 5. Con
predominio de alteraciones disociales. 6. Con alteracin mixta, emocional y disocial. 7. Como otro
trastorno de adaptacin con sntomas predominantes no especificados.
ESTABLECIMIENTO DEL DIAGNOSTICO
Para llegar al diagnstico de un trastorno de adaptacin siguiendo las pautas del DSM o de la CIE, hay
cuatro puntos fundamentales a tener en cuenta:
Establecimiento de una relacin causal con un agente psicosocial estresante
Antes de diagnosticar un trastorno de adaptacin el clnico debe de relacionar causalmente el problema
actual del paciente con un agente psicosocial productor de estrs. Estos agentes pueden ser
acontecimientos nicos como la muerte de un familiar o situaciones ms sostenidas en el tiempo como
conflictos conyugales. Pueden ser cambios vitales esperados (la jubilacin) o inesperados (catstrofes
naturales). Pueden ser nicos o mltiples, recurrentes o continuos, experimentados por un solo individuo
o compartidos por una comunidad.
Si bien en ocasiones el propio paciente o alguna persona cercana pueden establecer la conexin entre el
agente estresante y el trastorno, en otros casos los pacientes no son conscientes de tal relacin o incluso
la niegan cuando se les interroga sobre este hecho. Hay casos en que las circunstancias son ambiguas y
depender del propio clnico el discernir la conexin. Este hecho plantea el problema de la escasa
objetividad diagnstica de este tipo de trastornos. El diagnstico de trastorno de adaptacin se aplica slo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (4 of 11) [02/09/2002 09:17:01 p.m.]
a los pacientes cuya alteracin actual est claramente relacionada con un acontecimiento especfico.
Valoracin del nivel de alteracin
E1 diagnstico de trastorno de adaptacin se aplica a los pacientes cuyas reacciones a un agente
productor de estres son ms graves que lo normalmente esperado pero un tanto inespecficas o
incompletas, no cumpliendo los criterios diagnsticos necesarios para ser incluidos en otro tipo de
trastorno mental.
Los clnicos deben de basarse en su experiencia para diferenciar entre las reacciones normales al estrs y
las que pueden considerarse parte de un trastorno de adaptacin. El DSM-III indica que el clnico debe de
comparar la reaccin del paciente con la de una persona promedio en circunstancias semejantes y con
valores socio-culturales similares. En muchas ocasiones nos encontramos, que dependiendo de la
vulnerabilidad propia de cada individuo, hay una desproporcin entre la gravedad del suceso estresante y
la reaccin frente al mismo. La gravedad del acontecimiento debe de valorarse en funcin del cambio
producido en el individuo, la importancia para la vida de la persona, la posibilidad de ser prevenido, si se
trat de un acontecimiento positivo o negativo y si se comparti o no.
Se considera el diagnstico de trastorno de adaptacin cuando la reaccin de una persona al estrs es ms
intensa o duradera de lo que cabra esperar en la mayora de los individuos. A veces son los familiares o
personas allegadas al paciente quienes se percatan de lo anmalo de la reaccin y nos facilitan el
diagnstico.
Descartar otros trastornos mentales (salvo trastorno de personalidad o del desarrollo)
Para llegar al diagnstico de trastorno de adaptacin hay que descartar que cumpla criterios de otros
trastornos especficos del eje I y que no sea una exacerbacin de un trastorno del eje I o II preexistente
(criterio C del DSM IV), as como que los sntomas no sean los de un duelo (criterio D del DSM IV).
Los pacientes con un trastorno de adaptacin se quejan de alteraciones del humor (ansiedad, depresin o
ambas) y alteraciones del funcionamiento social y del trabajo (aislamiento, mala conducta, inhibicin).
Estos trastornos se caracterizan por ser ms graves y complicados de lo que podra esperarse pero no de
la gravedad y complejidad suficientes para requerir el diagnstico de algn otro trastorno mental. Los
pacientes con trastorno de adaptacin suelen satisfacer algunos de los criterios de trastorno de ansiedad
generalizada, trastorno de estrs postraumtico, trastono depresivo mayor, trastorno distmico, trastorno
ciclotmico, trastorno de la conducta o trastorno de evitacin pero no todos, llegndose generalmente a
dicho diagnstico por exclusin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (5 of 11) [02/09/2002 09:17:01 p.m.]
Valoracin de la personalidad global del paciente
E1 clnico debe de valorar la personalidad del paciente para diferenciar si la reaccin maladaptativa
actual es una manifestacin nica y sobresaliente o si se trata de un aspecto ms dentro de un patrn
maladaptativo sostenido para relacionarse y pensar sobre el ambiente y uno mismo, como ocurre en el
trastorno de la personalidad. Se establece el diagnstico de trastorno de adaptacin cuando los sntomas y
signos no pueden justificar por si solos el diagnstico de trastorno de la personalidad o de trastorno del
desarrollo, cuando los sntomas de la reaccin actual al estrs son atipicos para un trastorno de la
personalidad (por ejemplo, crisis incontrolables de llanto en un trastorno de personalidad compulsiva) o
bien cuando los sntomas actuales suponen un empeoramiento importante de un aspecto central de un
trastorno de la personalidad (10).
ETIOLOGIA Y PATOGENIA
Podemos diferenciar en la etiopatogenia de los trastornos de adaptacin los siguientes aspectos:
- Mecanismo causal.
- Factores contribuyentes.
Respecto al primero, los trastornos relacionados con el estrs constituyen una alteracin del proceso
normal de adaptacin a las experiencias vitales productoras del mismo. Para intentar entender el
mecanismo causal nos ha parecido til describir en primer lugar el modelo de adaptacin de Horowitz.
Segn este modelo, la persona que experimenta el estrs pasa por una serie de etapas de reaccin ante un
cambio vital que es doloroso. En una primera etapa, denominada etapa de protesta, la persona cree que lo
ocurrido no puede ser verdad. Esta etapa breve va seguida por las etapas de intrusin y negacin, durante
las cuales la persona es consciente de la nueva realidad o la olvida. Durante la etapa de recapacitacin o
aceptacin del acontecimiento la persona empieza a integrar el cambio. La etapa de terminacin (etapa
final) se caracteriza por un funcionamiento similar al del nivel previo al estrs o a uno superior (11).
En el trastorno de adaptacin y en otros trastornos relacionados con el estrs, este proceso no llega a ser
completo y la causa supuesta es la sobrecarga psquica, es decir, un exceso de tensin intrapsquica que
supera la capacidad del individuo para afrontar el problema y que por lo tanto, puede alterar el
funcionamiento normal y producir sntomas somticos o psicolgicos.
Este proceso de adaptacin se puede alterar de distintas formas. Algunas personas quedan atrapadas en
una etapa de negacin, en otras predominan los sntomas de intrusin y otros oscilan entre ambos.
Cualquiera de estos patrones cognoscitivos y emocionales se puede acompaar de dificultades en la
relacin interpersonal.
Respecto al segundo aspecto, el de los factores contribuyentes, diremos que existen varios modelos que
tratan de explicar porqu algunas personas pueden afrontar el estrs e incluso madurar como resultado de
la experiencia, en tanto que otras desarrollan tensin en proporciones patolgicas. La mayor parte de
estos modelos toman en cuenta la interaccin del agente productor del estrs, la situacin y la persona.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (6 of 11) [02/09/2002 09:17:01 p.m.]
Factor estresante
Podemos diferenciar dos grandes grupos de agentes productores de estrs. Por una parte agentes
productores de estrs agudo (acontecimientos de tiempo limitado) y por otra agentes productores de
estrs continuo (situaciones sostenidas). En un estudio realizado en la Universidad de Iowa, los
resultados sealaron que los agentes productores de estrs continuo se citan ms que los de tipo agudo
como causas precipitantes de trastornos psiquitricos.
En cuanto a los agentes productores de estrs agudo, los diversos estudios indican que el grado de
cambio indeseable que se produce es el aspecto ms importante en su capacidad de producir tensin. Son
factores importantes tambin, que el acontecimiento haya sido sbito o esperado, que sea fundamental o
secundario para la vida del individuo, y el que se comparta desde el punto de vista cultural o se
experimente en solitario.
Contexto situacional
Las tensiones de adaptacin se pueden ver mitigadas o exacerbadas por la disponibilidad de apoyos o
desventajas materiales y sociales. Factores concernientes al ambiente material del sujeto son las
condiciones econmicas, las oportunidades de trabajo y recreativas y las condiciones climticas. En
cuanto a los factores del ambiente social, agrupan la disponibilidad de apoyos sociales como familia,
amigos, vecinos, grupos de apoyo culturales o religiosos.
Factores intrapersonales
Son los mas importantes. No hay una correlacin clara entre la gravedad del agente estresante y la
gravedad de la reaccin al mismo
La vulnerabilidad intrapersonal a las experiencias de la vida productoras de estrs puede ser general o
especfica. Entre los factores generales se encuentran limitaciones de las capaciadades sociales y
adaptativas tales como la inteligencia, la flexibilidad y los lmites de las estrategias de afrontamiento. La
presencia de trastornos crnicos, como trastornos mentales orgnicos, retraso mental, trastorno psictico
o trastorno de personalidad parecen limitar la capacidad adaptativa del sujeto. En ocasiones puede existir
una particular sensibilidad o susceptibilidad a tipos especficos de acontecimientos o circunstancias
cargadas de estrs a consecuencia de traumas vitales importantes, conflictos no resueltos o problemas de
desarrollo.
Cada uno de estos factores intrapersonales se combina con los factores y las caractersticas
extrapersonales del agente productor de estrs producindose la reaccin del individuo al mismo.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Existen situaciones en las que se requiere atencin o tratamiento, sin ser atribuibles a un trastorno mental
(Cdigo V). En general se trata de problemas interpersonales u otros problemas secundarios a
circunstancias vitales. En estos casos sin embargo, no existe un deterioro en las relaciones sociales y
tampoco en el nivel laboral. Tampoco hay sntomas que sean excesivos o exagerados respecto a los
esperables como reaccin ante un agente estresante, En ocasiones es la valoracin subjetiva del clnico lo
que llevar a uno u otro diagnstico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (7 of 11) [02/09/2002 09:17:02 p.m.]
Los trastornos de personalidad son a menudo exacerbados por el estrs y el diagnstico adicional de
trastorno adaptativo no se suele realizar. Pero si aparecen nuevos rasgos como respuesta al agente
estresante (vg. humor deprimido en un individuo con un trastorno de personalidad paranoide que no ha
sufrido nunca de depresin) el diagnstico adicional de trastorno adaptativo puede resultar apropiado.
En el caso de factores psicolgicos que afectan a una determinada condicin fsica, el individuo puede
estar reaccionando ante un estrs psicosocial, pero los sntomas predominantes son los de su trastorno
fsico actual (12).
E1 trastorno por estrs postraumtico se diferencia por lo infrecuentes y por la intensidad del estrs
desencadenante del cuadro que podra causar alteraciones secundarias en cualquier individuo.
Mayor dificultad podemos encontrar en diferenciar el trastorno de adaptacin con nimo deprimido de
una depresin mayor o de un trastorno afectivo orgnico. La ausencia de una historia de trastornos
afectivos o de un factor etiolgico exgeno nos orientarn hacia el diagnstico de trastorno adaptativo.
EPIDEMIOLOGIA
Los escasos estudios disponibles sobre la prevalencia de los trastornos adaptativos sealan que stos son
frecuentes en la poblacin psiquitrica, con un predominio durante la adolescencia frente a otras etapas
de la vida. Sin embargo, un anlisis ms profundo de dichos estudios puede llevarnos a la conclusin de
que existe un abuso de esta categora diagnstica en esta fase del desarrollo. Esto puede deberse a
mltiples factores, tales como una sobrevaloracin de la angustia fisiolgica y cultural habitual durante la
adolescencia, una falta de evaluacin longitudinal de la duracin y persistencia de los sntomas una vez
efectuado el diagnstico en la fase aguda y por ltimo el deseo de postponer posibles etiquetas
estigmatizantes ante cuadros ambiguos en su presentacin.
Cabe esperar que en un futuro prximo estudios epidemiolgicos ms cuidadosos eliminen estas
imprecisiones diagnsticas de modo que se pueda establecer una estimacin ms vlida y fiable de la
prevalencia del trastorno adaptativo.
PRONOSTICO
La edad del paciente es uno de los factores ms importantes a la hora de predecir el pronstico de estos
trastornos, siendo peor la evolucin en los adolescentes. En este colectivo, en ocasiones no se consigue
una remisin del cuadro o las alteraciones se convierten en recurrentes.
Es tambin frecuente la evolucin hacia el consumo de sustancias como alcohol o drogas.
Por ltimo, cabe destacar la escasez de estudios que nos permitan tener una visin real del pronstico y
evolucin a largo plazo de estos pacientes (13).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (8 of 11) [02/09/2002 09:17:02 p.m.]
TRATAMIENTO
Existen controversias sobre la necesidad de tratar o no estos trastornos. Segn la definicin del DSM-III
cabe esperar que "el trastorno remita despus de desaparecer el agente productor de estrs, o si persiste
ste, cuando se logre un nuevo nivel adaptativo" (14). El hecho de que sea la remisin espontnea lo
predecible en estos trastornos ha llevado a muchos autores a defender la abstinencia de tratamiento e
incluso, a algunos de ellos, a sugerir que ste podra ser contraproducente al interferir con los procesos
normales de adaptacin, dando como resultado el empeoramiento de los sntomas y el retraso de la
resolucin del problema.
Los autores que defienden el tratamiento de estos trastornos se basan en el hecho de que en llos
encontramos una reaccin exagerada y anormal al estrs junto con alteraciones a nivel del
funcionamiento tanto social como laboral que requieren ser controladas.
En general, se recomiendan tratamientos breves con controles peridicos para valorar la necesidad
posterior de continuar con ms medidas teraputicas. El tratamiento debe de tener como finalidad a corto
plazo aliviar los sntomas y ayudar a los pacientes a lograr un nivel de adaptacin que iguale al menos, el
nivel de funcionamiento previo a la aparicin del factor estresante. A largo plazo, el tratamiento debe de
fomentar el desarrollo de mecanismos de adaptacin que logren disminuir la vulnerabilidad del paciente
ante dichos factores estresantes.
Podemos dividir las medidas teraputicas en dos grandes grupos: el abordaje mdico y el abordaje
psicosocial.
En cuanto al primero diremos que en general, los profesionales de la salud mental no suelen tratar los
trastornos de adaptacin con medicamentos por lo transitorio de su efecto, porque en ocasiones el aliviar
los sntomas slo sirve para enmascarar el problema real y porque los pacientes pueden desarrollar una
dependencia fsica y psquica. Incluso en el caso de los pacientes con sntomas de depresin, los efectos
colaterales y el perodo de latencia hasta obtener una respuesta teraputica limita la administracin de
antidepresivos en estos pacientes. Por otra parte, no hay estudios que demuestren la eficacia de dichos
frmacos en este tipo de trastornos.
La medicacin se suele administrar como medida teraputica accesoria cuando el paciente siente que sus
sntomas estn fuera de control. Debe de prescribirse siempre la mnima dosis eficaz, y durante un
tiempo breve.
En cuanto al abordaje psicosocial y teniendo en cuenta que el trastorno de adaptacin parece originarse
en general en los aspectos vulnerables del funcionamiento psicosocial de los pacientes, debiera de
aspirarse a que las medidas teraputicas generasen un cambio en los hbitos, conflictos, insuficiencias del
desarrollo o sntomas sociales molestos que se consideran el origen del problema del paciente. Dentro de
este tipo de abordaje hay diferentes tcnicas:
Psicoterapia individual
Tiene como finalidad modificar los estilos maladaptativos de reaccin ante las situaciones estresantes, ya
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (9 of 11) [02/09/2002 09:17:02 p.m.]
sea que estas reacciones se encuentren bajo un control excesivo (es decir, no se acepta ningn impacto
emocional) o bajo un control pobre (los pensamientos o los sentimientos relacionados con los
acontecimientos cargados de estrs son abrumadores).
Generalmente se realiza una psicoterapia de apoyo o de soporte.
Terapia de de familia
Los problemas de la persona identificada como paciente son el reflejo de una red social alterada, que
afecta a todos sus miembros y viceversa. Este tipo de tratamiento tiene como finalidad modificar el
funcionamiento de la red social, incluyendo, cuando es posible, a los miembros de la familia en las
sesiones. Deber de tenerse en cuenta la aplicacin de este tipo de tratamiento sobre todo, en etapas del
desarrollo cargadas de estrs tanto en adultos (nacimiento de un nio, jubilacin) como en nios
(escolarizacin, adolescencia) que se acompaen de trastornos adaptativos. Se utiliza tambin en
situaciones tales como un duelo familiar y problemas conyugales (separacin, divorcio).
Terapia de conducta
Se considera que los problemas del paciente han sido resultado de patrones disfuncionales de reaccin
ante la situcin y se pretende sustituir dichos patrones de adaptacin ineficaces por otros que tengan
xito.
Grupos de autoayuda
Las experiencias de grupo, con un profesional o no, brindan un terreno en el cual los miembros pueden
valorar y comparar su reaccin ante experiencias similares. Los miembros del grupo se tranquilizan al
descubrir que muchas de sus experiencias emocionales alarmantes son comunes y que por lo tanto, no
son "locas" como teman. Se benefician adems de contar con un terreno en el cual pueden hablar sin la
preocupacin de ser una carga para sus familiares y amigos.
BIBLIOGRAFIA
1.- Bleuler E. Las reacciones morbosas (trastornos "psicorreactivos" o "psicgenos"). En: Tratado de
Psiquiatra. Ed. 2, Pag 515-590. Ed Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1967.
2.- Schneider K. Reacciones vivenciales anormales En: Patopsicologa Clnica. Ed. 4, Pg. 125-142. Ed.
Paz Montalvo, Madrid, 1975.
3.- Ey H, Bernard P, Brisset CH. Las reacciones neurticas agudas, en Tratado de Psiquiatra. Ed. 8,
p.205-211, Masson, S. A. Barcelona, 1978.
4.- Ellenberger HF. Aparicin de la Psiquiatra dinmica. En: El descubrimiento del inconsciente. Pag
120-135. Ed. Gredos, Madrid, 1976.
5.- DeWit KN. Trastornos de Adaptacin. En: Psiquiatra General, H. H. Goldman. Pg. 421-430. Ed. El
Manual Moderno, S.A. de C. V., Mxico, D. F.,1987.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (10 of 11) [02/09/2002 09:17:02 p.m.]
6.- Brutigam W. Reacciones conflictivas, en Reacciones-Neurosis-Psicopatas. Ed. 1, Pg. 43-47. Ed.
Labor, S. A., Barcelona, 1973.
7.- American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
(DSM-III-R, 3rd ed rev.). Washington, 1987.
8.- American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (DSM-IV).
Washington, 1994.
9.- Organizacin Mundial de la Salud: CIE 10 Trastornos mentales y del comportamiento. Madrid, 1992.
10.- Popkin MK, M.D. Adjustment disorders, en Comprenhensive Textbook of Psychiatry, H. I. Kaplan
AM. Freedman, BJ, Sadock. editors. Ed. 5, Pag 1141-1145. Williams & Wilkins, Baltimore, 1989.
11.- Strain JJ, Newcorn J, Wolf D. et al. "DSM- IV in Pogress. Considering Changes in Adjustment
Disorder". Hospital and community Psychiatry. 1993;44: 13-15.
12.- Leigh H. "Physical Factors Affecting Psychiatric Condition. A proposal for DSM-IV". General
Hospital Psychiatry. 1993;15: 155-159.
13.- Newcorn JH. and Strain J. "Adjustmente Disorder in Children and Adolescents". J. Am. Acad. Child
Adolesc. Psychiatry. 1992;31, 2: 318-327.
14.- Tyrer P. Stress and Adjustment Disorders, en Classification of Neurosis. John Wiley & Sons Ltd. ed.
Pag 118-132. Chichester, 1989.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n6.htm (11 of 11) [02/09/2002 09:17:02 p.m.]
8
7. DISFUNCIONES FISIOLGICAS RELACONADAS CON FACTORES MENTALES
Y DEL COMPORTAMIENTO:TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.
Autores: L. Lasa Aznar y C. Canedo Magarios
Coordinador: P. Gual Garca, Pamplona
No es infrecuente, en la prctica clnica diaria, encontrarnos con un elevado nmero de pacientes que
refieren presentar cambios en sus hbitos alimentarios. Algunos, ante situaciones estresantes o de
ansiedad no cesan de picar comida, otros ingieren alimentos en exceso y a deshora, pero no estn
preocupados por la repercusin que estos comportamientos puedan tener en su imagen corporal.
Estas conductas pueden convertirse en patolgicas concretndose en atracones seguidos de vmitos para
evitar la ganancia de peso o en graves restriccciones dietticas con adelgazamiento progresivo que se
inician a raz de una preocupacin excesiva por el peso y la imagen corporal.
En nuestra sociedad se est prestando cada vez ms atencin a la alimentacin y a la dieta. Se habla de la
importancia de seguir una "dieta sana" entendiendo como tal una dieta baja en caloras, pobre en grasas y
azcares y sin condimentos. Por otra parte se sobrevalora la figura y la delgadez. El estar delgado y tener
una figura estilizada se consideran en nuestro medio como valores personales muy positivos. De ah que
con este fin muchos adolescentes, principalmente mujeres, sigan una "dieta" que puede llevarles, en no
pocos casos, al desarrollo de conductas alimentarias patolgicas.
Por otra parte, el ser humano, como sabemos, se alimenta en primer lugar por necesidad biolgica. El
organismo requiere una determinada cantidad de nutrientes para desarrollar sus actividades, pero es
tambin por todos conocido, que el acto de comer tiene otras muchas implicaciones de tipo social y
cultural. La familia o un grupo de amigos se renen en torno a la mesa, no slo para alimentarse sino
tambin para fortalecer lazos de amistad o favorecer la comunicacin, los colegas convocan comidas de
trabajo, las fiestas se celebran con un buen banquete etc. No cabe duda que el comer supone tambin un
fenmeno de comunicacin social y que las actitudes patolgicas en torno a la comida repercuten, por
tanto, en estos aspectos relacionales de la conducta.
Se calcula que alrededor del 10% de la poblacin femenina de menos de 30 aos presenta algn
problema alimentario. Aunque la anorexia nerviosa (AN) y la bulimia nerviosa (BN) son las entidades
diagnsticas ms importantes y mejor delimitadas, las clasificaciones de enfermedades mentales
actualmente vigentes (CIE-10; DSM-IV) (1,2) incluyen dentro de los trastornos del comportamiento
alimentario (TCA) otras alteraciones ms leves o menos especficas pero que son cada vez ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (1 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
frecuentes.
Otros trastornos de la alimentacin, como los que hacen referencia a problemas de manducacin
(mericismo o rumiacin) o a la cualidad de lo ingerido (pica), son mucho menos frecuentes y aparecen
fundamentalmente en la infancia.
CONCEPTO
ANOREXIA NERVIOSA
La primera descripcin mdica de este trastorno se debe a Richard Morton (3) quien estudi varios casos
de una patologa que l denomin "Consuncin Nerviosa". En 1873 el internista ingls Willliam Gull (4)
por una parte y el neurlogo francs Ernest Lasgue (5) por otra publicaron sendos artculos sobre una
enfermedad que el primero denomin "Anorexia Nerviosa" y el segundo "Anorexia Histrica". Sin existir
entre ellos ninguna relacin, ambos autores describen una serie de observaciones sobre el cuadro clnico
de la enfermedad con tal precisin, que todava hoy permanecen vigentes. Ambos consideran que se trata
de una enfermedad psicgena.
Consiste en un trastorno que se caracteriza por una considerable prdida de peso originada por el propio
enfermo quien rehusa mantener un peso corporal normal para su talla y edad a travs de la restriccin
voluntaria de la ingesta por un temor fbico a engordar. Por otra parte el paciente, para conseguir esa
disminucin ponderal, puede tambin realizar ejercicio fsico excesivo, usar o abusar de laxantes,
diurticos o anorexgenos, y provocarse el vmito.
Existe adems una distorsin de la imagen corporal con dismorfofobia y un miedo morboso a engordar.
Para la mayora de autores (6, 7, 8 ,9) este trastorno de la vivencia corporal es el factor nuclear de la AN.
Hemos de sospechar un cuadro de AN ante una mujer joven con amenorrea y bajo peso corporal,
preocupada excesivamente por la alimentacin y/o con sobreingesta de laxantes.
BULIMIA NERVIOSA
A lo largo de la historia el significado de la palabra "bulimia" ha seguido trayectorias diversas. Brenda
Parry-Jones (10) en su trabajo de revisin sobre la terminologa histrica de los trastornos de la
alimentacin refiere cmo el trmino remonta a la Antigua Grecia, derivado del griego bous, buey y
limos, hambre. A lo largo del periodo medieval y moderno ha servido para designar episodios de
"voracidad insaciable", "mrbida" o "apetito canino" con o sin vmitos y acompaado de otros sntomas
y a veces con el deseo de ingerir sustancias dainas incluso no alimentos.
Stunkard (11) en 1990 hace una revisin histrica del concepto de bulimia y destaca, cmo en 1743
James describe en el Diccionario Mdico de la Universidad de Londres un cuadro clnico que denomina
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (2 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
"True Boulimus" caracterizado por intensa preocupacin por la comida y episodios de ingesta voraz en
un corto espacio de tiempo, seguidos de periodos de ayuno, y una segunda variante "Caninus Appetitus"
en la cual el atracn se sigue de vmito. En el siglo XIX Blanchez (12) en el Diccionario de Ciencias
Mdicas de Pars (1869) describe tambin ambos cuadros.
Vemos por tanto que la bulimia no es un trastorno nuevo sino que aparece recogido desde hace siglos en
la literatura, pero no es hasta finales de los aos 70 cuando se individualiza como entidad nosolgica
independiente. Russell (13) en 1979 fue el primero en hacer una descripcin completa del cuadro clnico,
en establecer los primeros criterios diagnsticos para este trastorno y en introducir el trmino "Bulimia
Nerviosa". Un ao ms tarde, la American Psychiatric Association (APA) incluy este trastorno en el
Manual Diagnstico DSM-III (14) (1980).
Rusell (13) en 1979 defini tres caractersticas fundamentales: los pacientes sufren impulsos imperiosos
e irresistibles de comer en exceso, buscan evitar el aumento de peso con vmitos y/o abuso de laxantes y
presentan un miedo morboso a engordar. En 1983 Rusell (15) aadi otro criterio diagnstico: se exiga
la presencia de un episodio anterior, manifiesto o crptico de AN. Se plantea entonces una nueva cuestin
que sigue siendo muy debatida en la actualidad, la posible relacin entre los distintos TCA. No es raro
que un paciente con AN evolucione en el futuro a una BN; de hecho hay autores (15,16) que hablan de
un "continuum" entre ambas entidades.
A partir de este momento se promovi ampliamente la investigacin de los TCA lo que permiti una
mejor delimitacin de los distintos cuadros clnicos que hoy en da se recogen en las clasificaciones
actuales.
Rumiacin o mericismo
Se trata de un trastorno infrecuente caracterizado por la regurgitacin repetida de la comida del estmago
a la boca, de donde es expulsada o masticada indefinidamente. Se presenta fundamentalmente en nios.
Pica
Se define como la ingesta persistente de sustancias no nutritivas, tales como pintura, yeso, cabello, etc.
Puede ser un sntoma de otras enfermedades o un trastorno en s (17).
EPIDEMIOLOGIA
Existen pocos estudios epidemiolgicos acerca de los TCA y los resultados de los mismos son dispares,
esto se debe, entre otros motivos, a la diversidad de criterios diagnsticos seguidos y al amplio espectro
de los TCA.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (3 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
La prevalencia entre mujeres adolescentes de pases occidentales es del 1% para AN y entre 2-4% para
BN (2,18). La cifra es mucho menor en el caso de los varones: 0,2% (19) Por cada nueve mujeres que
padecen AN o BN, slo un hombre la presenta. As pues, es el sexo femenino el ms afectado (2,20). El
inicio del trastorno suele ocurrir en la adolescencia temprana en el caso de la AN y es un poco ms tardo
para la BN al final de la adolescencia e inicio de la edad adulta temprana. (13) En un 50% de pacientes
con BN se encuentran antecedentes de AN. En relacin con la raza, se sabe que los TCA son ms
frecuentes en blancos (21, 22) as como en los pases occidentales.
ETIOPATOGENIA
Para una mejor comprensin de la etiopatogenia de los TCA es necesario tener en cuenta los aspectos
biolgicos, psicolgicos, familiares y sociales que pueden incidir en el desarrollo y mantenimiento estas
patologas.
ASPECTOS BIOLOGICOS
En este apartado tenemos que considerar el papel del hipotlamo y los neurotransmisores, el
metabolismo y los aspectos genticos.
Rusell (23) en 1977, en su hiptesis etiopatognica explicativa de la AN habla de la relacin existente
entre los trastornos neuroendocrinos, la prdida de peso y los cambios psquicos. Se ha hablado tambin
de posibles anormalidades en la funcin hipotalmica sin embargo no queda claro si stas son causa o
consecuencia directa de la desnutricin (17).
En la BN se han descrito alteraciones de los sistemas: noradrenrgico (disminucin de la actividad
noradrenrgica), serotoninrgico (disminucin de la actividad serotoninrgica), dopaminrgico
(disminucin de dopamina), disminucin de la accin colecistoquinrgica y aumento de la accin
orexgena del pptido YY (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).
Tambin se ha detectado una disminucin del metabolismo basal debido a un descenso en la actividad
del eje hipotlamo-hipfisis-tiroideo; por ello se requiere menor nmero de caloras para mantener el
peso corporal, lo que supone un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad (31).
Se ha hablado tambin de un componente hereditario en los TCA. Varios estudios (32, 33, 34) parecen
apoyar la hiptesis de una posible transmisin gentica en las distintas patologas.
ASPECTOS PSICOLOGICOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (4 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
Hay que tener en cuenta los aspectos psicolgicos propios de la etapa evolutiva en la que generalmente
se inician estos trastornos, la adolescencia. Suele ser sta una etapa marcada por tensiones, conflictos y
cambios. Durante la misma, se empieza a asumir el papel de adulto, a tomar decisiones, afrontar riesgos,
abandonar la dependencia paterna, etc. En este contexto, el incremento de peso y talla y la aparicin de
los caracteres sexuales secundarios, provocan un cambio marcado en la figura corporal que puede incidir,
de forma importante, en el individuo quien ve modificar, no slo su cuerpo , sino tambin su relacin
consigo mismo y con el entorno (35).
Al estudiar la personalidad de los pacientes con TCA (36, 37, 18) se han encontrado rasgos poco
especficos como inmadurez, hipersensibilidad, impulsividad, baja tolerancia a la frustracin,
inseguridad, baja autoestima, tendencias obsesivo-compulsivas.
Los pacientes bulmicos, en comparacin con los anorticos, tienden a poseer una personalidad ms
marcada, a ser ms extrovertidos y a presentar dificultades en el control de impulsos con tendencia al
abuso de alcohol y drogas, trastornos afectivos e intentos autolticos (38, 39). Previamente al inicio del
trastorno se han descrito problemas por inestabilidad afectiva, ansiedad manifiesta y dificultades
interpersonales (40).
Algunos autores ponen en relacin el inicio o la aparicin de TCA con determinados acontecimientos
vitales estresantes sufridos por los pacientes. Entre ellos destacan: historia de abuso sexual, abandono del
domicilio paterno, estancia en el extranjero, sentimiento de prdida (duelo, ruptura de una relacin
sentimental etc.) (41).
Sohlberg (42) en 1990 estudi el papel de los acontecimientos vitales en la evolucin y pronstico del
TCA concluyendo que hay una asociacin significativa entre acontecimiento vital estresante y peor
respuesta al tratamiento.
Se han realizado varios estudios acerca de la posible relacin entre trastornos de la personalidad y TCA.
Los resultados obtenidos han sido discrepantes aunque varios autores coinciden en sealar que los
trastornos que se observan con mayor frecuencia son: compulsivo, evitativo, borderline e histrinico (18,
43, 44, 45).
ASPECTOS FAMILIARES
Para algunos autores parece ser que la expresin ltima de los diversos trastornos alimentarios depende
sobre todo de influencias y experiencias de aprendizaje del ambiente familiar (46,47,48).
Se asocian, en particular con la bulimia, relaciones familiares disfuncionales, acompaadas con
frecuencia de alteraciones psicopatolgicas en los padres. En algunos estudios se sealan actitudes de
hostilidad y negativismo por parte de las familias de bulmicas y anorticas frente a las necesidades
emocionales de sus hijas. Estas percibiran en sus ambientes familiares ms conflictividad y
desintegracin que los sujetos normales: menos apoyo y ayuda, menos independencia, y expresividad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (5 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
emocional; la orientacin sociocultural (preocupacin por actividades sociales e intelectuales) y la
actividad recreativa seran ms bajas (25, 49). La sugerencia o la presin de algn familiar puede ser un
factor determinante que provoque en el sujeto la decisin de iniciar una dieta de adelgazamiento (37).
ASPECTOS SOCIOCULTURALES
En nuestra sociedad se impone cada vez con ms fuerza la moda de la delgadez. Se le presenta a la mujer
un ideal esttico difcil de alcanzar, antinatural, la "belleza" se identifica con "delgadez extrema", con
una figura andrgina (caderas, hombros y pecho segn el modelo masculino) en la que apenas se marcan
las diferencias entre permetro pectoral, abdominal y plvico y que podramos definir como "tubular"
(50).
Este modelo de belleza aparece continuamente en los medios de comunicacin que intentan imponer la
idea de que el xito, el triunfo, la vala humana, vienen dados por un cuerpo delgado, estilizado y
dinmico.
Se puede hablar de la existencia de presiones sociales para mantenerse delgado. La sociedad tiende a
rechazar a los obesos. (51) Incluso en el mbito laboral juega un papel preponderante la figura, no slo
para aquellas actividades que requieran de por s un cuerpo delgado: bailarinas, gimnastas, etc., sino
tambin en el resto de profesiones.
De lo dicho se deduce la influencia sociocultural en las conductas y actitudes alimentarias (52). Se
instruye -fundamentalmente a la mujer- acerca de cul debe ser el ideal de imagen femenina y cmo
conseguirla a travs de dietas, ejercicios, tratamientos diversos, etc. Muchos pacientes han aprendido
mtodos insanos de prdida de peso a travs de los medios de comunicacin. (53) El papel de los factores
socioculturales parece ser definitivo en la mayora de casos de inicio de un TCA segn muchos autores
(54).
ASPECTOS CLINICOS
Anorexia nerviosa
Se trata de un trastorno que se caracteriza por una considerable prdida de peso (Indice de Masa Corporal
< 17.5). Esta prdida de peso est originada por el propio enfermo a travs de una dieta rigurosa y
restriccin de alimentos con alto contenido en caloras.
Adems, con el fin de disminuir su peso, estos pacientes llevan a cabo una serie de conductas tales como
vmitos autoprovocados, uso o abuso de laxantes u otros frmacos como anorexgenos o diurticos e
hiperactividad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (6 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
Podemos encontrar amenorrea en la mujer, y si la enfermedad se inicia antes de la pubertad, se retrasa la
secuencia de las manifestaciones de la pubertad o incluso sta se detiene. Aunque los trastornos de la
menstruacin se requieren como criterio diagnstico, la amenorrea no es un signo especfico. Se deriva
de las alteraciones endocrinolgicas que se ocasionan cuando se produce un importante descenso
ponderal y puede ser lo que motive el acudir a consulta mdica.
Existe adems una distorsin de la propia imagen corporal (dismorfofobia) y un miedo morboso a
engordar. Los pacientes se siguen viendo gordos a pesar de su estado de desnutricin objetivo. El
trastorno de la vivencia corporal es un factor nuclear en el concepto de TCA . El descontento con la
imagen corporal es el principal motivo para la prdida de peso, sobre todo si se asocia con baja
autoestima. Se trata de un temor fbico a engordar y a perder el control sobre la comida.
Subtipos. En la clasificacin DSM-IV se distinguen dos tipos dentro del cuadro de AN:
- Tipo restrictivo: la prdida de peso se produce a travs de la dieta, ayuno o ejercicio excesivo.
- Tipo bulmico ("binge-eating/purging"): pacientes con AN que tienen atracones y que suelen utilizar
vmitos autoprovocados, abuso de laxantes, diurticos o enemas para contrarrestar el posible aumento de
peso producido por ellos. En este grupo tambin se incluyen los pacientes que se provocan el vmito tras
ingerir pequeas cantidades de alimentos.
Signos fsicos. Los pacientes presentan un estado de adelgazamiento excesivo: ojos hundidos, aspecto de
envejecimiento, huesos prominentes, cada de cabello. En casos ms severos puede llegar a un estado de
verdadera caquexia. Podemos encontrar tambin hipertricosis, lanugo, piel escamosa, edemas,
amenorrea, bradicardia, bradipnea, hipotermia y estreimiento.
Bulimia nerviosa
La sintomatologa especfica se centra en tres aspectos esenciales.
En primer lugar la prdida de control sobre la conducta alimentaria que enmarca los episodios
recurrentes de ingesta voraz (atracones).
En estos atracones los pacientes ingieren gran cantidad de alimentos en cortos periodos de tiempo. La
duracin de estos episodios suele ser variable, se especifica como criterio diagnstico (DSM-IV) que
tienen que ocurrir dentro de un periodo de dos horas, de hecho no se considera como atracn el estar
ingiriendo pequeas cantidades de comida a lo largo del da, aunque el atracn no necesita estar
restringido a un determinado lugar, por ejemplo un individuo puede comenzar el atracn en un
restaurante y continuar con el mismo en su casa.
Los tipo y cantidades de alimentos ingeridos durante los atracones han sido objeto de mltiples estudios
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (7 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
con resultados diversos (55, 56, 57) Woell (56) estudiando exhaustivamente el registro diettico de 30
pacientes bulmicas, llega a la conclusin de que el anlisis de macronutrientes contenidos en un atracn
no difera sensiblemente del que se obtienen en una comida considerada "normal". Por el contrario Van
der Stern Wallin (58), Rosen (57), Hadigan (59) en sus estudios sobre hbitos alimentarios en pacientes
bulmicos comprueban que durante los atracones ingeran aquellos alimentos que eran considerados
"tab" durante las comidas de su dieta habitual.
En lneas generales podramos decir que aunque el tipo de alimentos consumido durante el atracn vara,
en la mayora de los casos se ingieren dulces y alimentos con alto contenido en caloras, como son los
helados o pasteles; la cantidad ingerida es tambin variable pero pueden llegar a consumir incluso varios
Kgs. en un atracn.
Los atracones pueden presentarse en cualquier hora del da, pero son ms frecuentes a partir de media
tarde. Pueden desencadenarse por estados de humor disfricos, dificultades interpersonales, intenso
hambre tras dietas restrictivas o sentimientos relacionados con el peso, la figura corporal o los alimentos.
Se acompaan de sensacin de falta de control y pueden reducir la disforia de manera transitoria pero
invariablemente van seguidos de sentimientos de culpa, autodesprecio o humor depresivo.
El segundo aspecto especfico es la presencia de mecanismos compensatorios destinados a impedir el
aumento de peso. Los pacientes con BN utilizan varios mtodos para intentar evitar el aumento de peso;
el 80-90% de ellos se provocan el vmito tras el atracn, el efecto inmediato es el alivio del malestar
fsico y la reduccin del miedo a ganar peso. Los mtodos utilizados para provocarse el vmito son
variados: el ms usado es la introduccin de los dedos en la boca hasta la garganta para estimular el
reflejo nauseoso, la utilizacin repetida de este mtodo puede producir callosidades en el dorso de la
mano debido a los continuos frotamientos de la piel contra los incisivos superiores; este signo se
denomina signo de Russell ya que fue este autor quien lo describi en su artculo original sobre BN (13).
Con el tiempo va resultando ms fcil la provocacin de los vmitos llegando incluso a realizarlos slo
con la compresin del abdomen.
Otros mecanismos utilizados para evitar el aumento de peso son el abuso de laxantes y diurticos, o el
consumo de otros frmacos anorexgenos, la realizacin de ejercicio excesivo o el ayuno.
Los diferentes mecanismos compensatorios permiten hacer una subclasificacin de la BN (DSM-IV)
segn la presencia o ausencia de diferentes mtodos evacuadores para compensar los atracones.
- Tipo evacuador ("purging"): habitualmente utilizan los vmitos autoinducidos, el abuso de laxantes,
diurticos o enemas durante el episodio actual.
- Tipo no evacuador ("non purging"): habitualmente se utilizan mecanismos compensadores tales como
ayuno, ejercicio excesivo pero no hay regularmente vmitos autoinducidos, abuso de laxantes, diurticos
o enemas durante el episodio actual.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (8 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
El tercer aspecto especfico es la preocupacin persitente por el peso y la figura. Se trata de un miedo
morboso a engordar. Para muchos autores ste es el aspecto psicopatolgico nuclear ya que lleva al
paciente a autoevaluarse exclusivamente en trminos de peso y figura. La mayora de los sntomas de la
BN parecen ser secundarios a estas actitudes y la modificacin de estas actitudes es probablemente
esencial para la completa restauracin del cuadro (60).
Signos fsicos. La mayora de ellos vienen determinados por los vmitos autoprovocados as
encontramos: erosiones dentales, callosidades en el dorso de las manos, hipertrofia de glndulas salivares
sobretodo de partidas, irregularidades menstruales, edemas, hinchazn abdominal, debilidad, etc.
EVALUACION DE UN PACIENTE CON TRASTORNO
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Debemos realizar una evaluacin correcta de estos pacientes para llegar a una mayor comprensin de su
patologa y poder establecer despus medidas teraputicas oportunas.
Ante un paciente con un TCA es necesario no slo realizar una adecuada historia clnica psiquitrica, una
correcta exploracin psicopatolgica y un completo estudio de personalidad, sino que es preciso tambin
llevar a cabo una exploracin fsica completa y las determinaciones analticas y exploraciones
complementarias necesarias para poder valorar tanto el estado orgnico y nutricional como detectar las
posibles complicaciones orgnicas que pueden presentarse.
HISTORIA CLINICA PSIQUIATRICA
La elaboracin de una completa historia clnica en los pacientes con TCA no es fcil. Nos podemos
encontrar con algunas dificultades. En muchas ocasiones los pacientes no tienen conciencia de
enfermedad, no se muestran colaboradores y son trados a la consulta por sus familiares, que son quienes
advierten irregularidades en los hbitos alimentarios, en el peso o en el comportamiento de estos
enfermos. En el caso de la BN las alteraciones de la conducta alimentaria pueden pasar inadvertidas para
la familia durante mucho tiempo, ya que los atracones suelen producirse a escondidas; pueden aparentar
un comportamiento normal con el consiguiente riesgo de retrasar el diagnstico y empeorar el
pronstico.
Es muy importante establecer desde el principio una relacin de confianza y respeto mutuo con el
paciente que servir de base para establecer posteriormente el tratamiento psicoterpico.
A la hora de realizar la historia clnica psiquitrica es necesario incidir especficamente en algunos
aspectos que consideramos de gran importancia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (9 of 35) [02/09/2002 09:20:10 p.m.]
Inicio de la enfermedad
Es necesario valorar tambin los posibles factores desencadenantes o precipitantes de la enfermedad,
acontecimientos vitales de ndole familiar, laboral, escolar, comentarios acerca de su imagen corporal o
su posible "gordura", etc.
No es raro que el trastorno se inicie tras una dieta de adelgazamiento motivada por la insatisfaccin que
les produce considerar que su peso o su figura no encaja dentro de los "cnones" de la moda actual.
Generalmente al principio estas dietas hipocalricas suelen iniciarse limitando y/o suprimiendo los
hidratos de carbono, posteriormente limitando grasas y al final reduciendo tambin protenas.
Conducta alimentaria
En la recogida de datos que realizamos al elaborar la historia clnica convendr recabar informacin
acerca de sus hbitos alimentarios: frecuencia de las comidas y suplementos, con quin come, dnde
come, gustos y preferencias, alimentos que incluye habitualmente en su dieta, alimentos que evita y
alimentos que ingiere durante los atracones en el caso de que se trate de un paciente con sntomas
bulmicos.
Ser til tambin recoger informacin a travs de la familia acerca del comportamiento del paciente
durante las comidas.
Es frecuente en los pacientes anorticos, adems de la restriccin diettica rigurosa, la presencia de
hbitos alimentarios inusuales. Llama la atencin su manera de comer: comen poco y muy lentamente,
masticando una y otra vez antes de ingerir pequeas cantidades, manipulan los alimentos, suelen trocear
la comida en porciones muy pequeas y extenderlas en el plato, mezclan diversos tipos de alimentos,
esconden comida que luego tiran. Mantienen una gran concentracin en el acto de comer. Se irritan
cuando se sienten vigilados o controlados. En la medida de lo posible evitan comer con el resto de la
familia, prefieren comer solos y en cuanto pueden se saltan alguna comida.
En el caso de pacientes bulmicos, como ya hemos sealado anteriormente, lo caracterstico es la
presencia de atracones en los que ingieren grandes cantidades de alimentos ricos en caloras durante un
tiempo variable y en los que el paciente experimenta prdida del control sobre la conducta alimentaria y
presenta gran dificultad para parar de comer.
En estos pacientes es til recoger en la historia la frecuencia con que aparecen estos atracones, la hora del
da en que suelen ser ms frecuentes, as como las vivencias relacionadas con los mismos, el tipo de
alimentos que ingieren y valorar la interferencia en su vida de relacin y laboral que estas alteraciones
alimentarias producen, as como la presencia de mecanismos compensatorios destinados a impedir el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (10 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
aumento de peso.
Exploracin psicopatolgica
La preocupacin persistente por el peso y la figura se ha considerado como sntoma nuclear de la AN y
BN. El descontento hacia el propio cuerpo es el principal motivo que induce a estos enfermos a querer
perder peso. Estas actitudes patolgicas como el temor fbico a engordar y las ideas sobrevaloradas
acerca del peso y la figura, las exploraremos valorando el rechazo que el paciente siente hacia su imagen
corporal, cmo repercute el aumento de peso en su autoestima, preguntndole acerca de la frecuencia con
que se pesa y si siente alegra ante la prdida de peso, etc.
No siempre estas distorsiones afectan a todo el cuerpo o a la imagen global del mismo, por lo que es
frecuente que se limite a zonas concretas especialmente muslos, abdomen, caderas y nalgas.
Si esta distorsin de la imagen corporal corresponde, por lo menos en parte, a una alteracin de la
percepcin externa, existen datos que parecen hablar tambin en favor de una alteracin de la percepcin
interna en la AN (20) (alteraciones interoceptivas). Dentro de esta serie de fenmenos se ha incluido la
aparente dificultad de estos enfermos para abordar e informar correctamente acerca de sus estados fsicos
y emocionales. Seran caractersticas calificables de alexitimia en las que el paciente tiene dificultades
para describir sus emociones con palabras, pareciendo incapaces de reconocer o experimentar los
cambios corporales que acompaan a las emociones en la mayora de las personas (61).
Tambin pueden producirse, sobre todo en pacientes anorticos, distorsiones cognitivas resistentes a la
crtica racional (20), por ejemplo "slo puedo controlarme a travs de la comida", "cuando coma
hidratos de carbono estaba gorda, por tanto debo evitarlo para no estarlo", "si aumento un Kg de peso no
lo podr resistir".
La sintomatologa depresiva y ansiosa es muy frecuente en estos pacientes y en algunos casos severa, por
lo que hay que prestar especial atencin en la exploracin psicopatolgica de estas reas. El problema
estriba en si estos sntomas depresivos son o no especficos de un trastorno afectivo o si constituyen una
patologa secundaria a la alteracin de la conducta alimentaria. Para algunos autores como Piran (62)
existira una estrecha relacin ente los TCA y los trastornos afectivos, pudiendo los sntomas depresivos
preceder al trastorno de la alimentacin, o presentarse simultneamente de forma estructurada,
constituyendo un cuadro clnico en s mismo. Walsh (63) aboga ms bien a favor de formas atpicas de
depresin. Otros autores como Russell (13) y Fairburn (64) defienden la hiptesis de que los sntomas
depresivos seran secundarios a los trastornos de la alimentacin.
La ansiedad es una vivencia constante que encontramos en los TCA aunque con diferentes matices. As
por ejemplo, los pacientes anorticos presentan una ansiedad difusa no slo mantenida y aumentada por
los distintos factores externos que influyen en ellos: presin familiar, mdica, laboral..., sino tambin por
el temor fbico a engordar y perder el control de la comida.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (11 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
En las pacientes bulmicas suele existir un estado de ansiedad desencadenado por distintas circustancias
que se alivia con el atracn, pero tras el mismo prevalece un sentimiento de culpa por haber comido que
slo se alivia eliminando esos alimentos.
Se ha argumentado tambin que la fenomenologa de los TCA es de naturaleza obsesiva: exagerada
preocupacin por el cuerpo, el ejercicio compulsivo, el recuento y control de caloras, las incesantes
rumiaciones acerca de los alimentos, parecen tener cierta naturaleza obsesiva por lo que nos detendremos
tambin en la exploracin de estos sntomas. Por otra parte, es frecuente la existencia de rasgos
premrbidos de personalidad caracterizada por rigidez, perfeccionismo y meticulosidad, propios de la
personalidad obsesiva.
Como ya hemos mencionado anteriormente el papel que los trastornos de personalidad pueden jugar
sobre la patognesis de los trastornos de alimentacin est sujeto a controversia (65, 66). No obstante
tanto las alteraciones de la personalidad como en general, todas las alteraciones psicopatolgicas
presentadas por los pacientes previamente al tratamiento deben ser valoradas con precaucin ya que es
probable que muchos de los sntomas sean secundarios a los graves trastornos conductuales.
La presencia de psicopatologa inespecfica derivada del descontrol impulsivo puede verse con
frecuencia en TCA sobre todo en pacientes con bulimia. Dentro de las alteraciones ms frecuentes
encontramos el alcoholismo, las drogodependencias, intentos de suicidio, autoagresiones, cleptomana,
promiscuidad sexual. Lacey y Evans (67) proponen en 1986 el concepto de bulimia multi-impulsiva,
como un subtipo de BN, donde el fallo en el control de los impulsos es la psicopatologa fundamental,
teniendo este grupo un peor pronstico.
Podemos encontrar tambin con frecuencia aislamiento social y limitacin gradual de los intereses tanto
desde el punto de vista laboral, social como familiar, conforme el trastorno va empeorando. Por otra
parte la alteracin del sueo es una complicacin regular del proceso de inanicin; Crisp (68,69) observ
que el insomnio especialmente el despertar temprano por las maanas era un rasgo comn en la mayora
de las pacientes con AN y que la alteracin del sueo no era resultado de los cambios de humor.
Estudio de la personalidad
Interesa conocer el Cociente Intelectual de estos pacientes a travs de un test de inteligencia, y realizar un
estudio de personalidad para lo que pueden ser tiles tanto los tests proyectivos como diversos
cuestionarios. Revisando la literatura encontramos que los ms utilizados para estudiar estas patologas
son el Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (70) enfocado al estudio de la
psicopatologa, el Inventario Clnico Multiaxial de Millon (MCMI) (71) destinado a evaluar trastornos de
personalidad y secundariamente la presencia de distintos sndromes clnicos y el Eysenck Personality
Inventory (EPI) (72).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (12 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
Instrumentos para la valoracin del comportamiento alimentario
La APA (73) recomienda que la evaluacin de los pacientes con TCA se lleve a cabo con la ayuda de
algunos instrumentos estandarizados como la entrevista semiestructurada "Eating Disorders
Examination" (74) o alguno de los muchos cuestinarios autoaplicados existentes tales como el "Eating
Disorders Questionnaire" (75), el "Diagnostic Survey for Eating Disorders" (76). el "Stanford Eating
Disorders Questionnaire" (77) o el "Eating Disorders Inventory" (78).
Se han diseado as mismo una serie de escalas para poder confirmar el diagnstico y valorar la
intensidad de la sintomatologa. Estas escalas podemos agruparlas en dos tipos:
-Aquellas que miden la alteracin de la conducta alimentaria y que son aplicadas por los familiares o por
el personal sanitario, por ejemplo la escala diseada por Slade (79) "Anorexia Behavior Scale" o la de
Vandereycken (80) "Anoretic Behavior Observation Scale".
-Aquellos que consisten en cuestionarios autoaplicados como por ejemplo "Eating Attitudes Test" (81),
"Self-rating Scale for Bulimia" (BITE) (82), "The Bulimia Test" (83).
Estudio del clima familiar
Interesa conocer el clima familiar de estos pacientes, por la repercusin que tiene tanto en el inicio como
en la evolucin de los TCA. En los ltimos aos, adems de las entrevistas clnicas, se estn empleando
diversos procedimientos para la valoracin de la dinmica familiar. Desde 1980 disponemos de un
nmero considerable de instrumentos que van desde tests psicolgicos estandarizados y cuestionarios
para valorar semicuantitativamente la dinmica familiar, a los mtodos observacionales. Las distintas
escalas que se han utilizado para el estudio del entorno familiar se plantean como objetivos: la
apreciacin de las caractersticas socio-ambientales de la familias, las relaciones interpersonales entre los
miembros, los aspectos del desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura bsica. Las
ms utilizadas son: "Family Environment" (84), "Family Assessment Measure" (85) y "The Family
Adaptability and Cohesion Scale" (86).
Situacin orgnica
Exploracin fsica
Debe llevarse a cabo una exploracin fsica completa prestando especial atencin a los signos vitales:
tensin arterial, pulso, temperatura, respiraciones/ minuto as como al peso y a la talla del paciente.
Se observar especficamente el grado de deshidratacin, pliegue cutneo, sequedad de mucosas y la
presencia de edemas, lanugo, hipertricosis, y en el caso de pacientes vomitadores, observaremos el dorso
de la mano en busca de callosidades producidas por la provocacin de los vmitos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (13 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
Valoracin del estado nutricional
La relacin entre el peso saludable de un individuo y los "pesos ideales" publicados en tablas
estandarizadas como las de la "Metropolitan Life Insurance Company" (1983) (87) o las del "National
Center for Health Statistics" (1973) (88) vara bastante; algunos pacientes siempre han sido delgados y
otros tal vez requieran un peso superior al peso ideal publicado en relacin a su estatura (73).
Actualmente la mayora de los autores estn de acuerdo en que una medida til y rpida para valorar el
estado nutricional de un paciente es el Indice de Quetelet o Indice de Masa Corporal (IMC) que se
obtiene mediante la relacin peso-altura (IMC: peso/altura2). Los rangos saludables para el ndice de la
masa corporal estn relacionados con la edad del paciente, y se deben consultar las tablas apropiadas
(89).
Exploraciones analticas y otros exmenes complementarios
La APA (73) recomienda que se realicen las siguientes determinaciones analticas: hemograma completo,
anlisis de orina, niveles de BUN/creatinina, y equilibrio hidroelectroltico.
En pacientes malnutridos recomiendan adems la realizacin de niveles de calcio, fsforo, magnesio,
amilasa, pruebas de funcin heptica y ECG.
Otras exploraciones complementarias opcionales seran: electroencefalo-grama, Resonancia Magntica
Nuclear, y niveles de LH, FSH y estradiol entre otras determinaciones hormonales.
DIAGNOSTICO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
A continuacin se recogen los criterios diagnsticos de los trastornos alimentarios segn las
clasificaciones CIE-10 de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) (1) y DSM-IV de la American
Psychiatric Association (APA) (2).
CIE-10
Los trastornos de la conducta alimentaria, en la clasificacin CIE-10, se encuentran en la seccin F.50 y
abarcan las siguientes entidades:
F50.0 Anorexia nerviosa.
F50.1 Anorexia nerviosa atpica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (14 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
F50.2 Bulimia nerviosa.
F50.3 Bulimia nerviosa atpica.
F50.4 Hiperfagia en otras alteraciones psicolgicas.
F50.5 Vmitos en otras alteraciones psicolgicas.
F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria.
F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria sin especificacin.
En las Tablas 1 y 2 se recogen las pautas para el diagnstico de AN y BN.
Tabla 1. PAUTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE ANOREXIA NERVIOSA( CIE-10, 1992)
A) Prdida significativa de peso (ndice de masa corporal o de Quetelet* de menos de 17,5). Los
enfermos prepberes pueden no experimentar la ganancia de peso propia del perodo de crecimiento.
B) La prdida de peso est originada por el propio enfermo, a travs de: 1) evitacin de consumo de
"alimentos que engordan" y por uno o ms de uno de los sntomas siguientes 2) vmitos autoprovocados,
3) purgas intestinales autoprovocadas, 4) ejercicio excesivo y 5) consumo de frmacos anorexgenos o
diurticos.
C) Distorsin de la imagen corporal que consiste en una psicopatologa especfica caracterizada por la
persistencia, con el carcter de idea sobrevalorada intrusa, de pavor ante la gordura o la flacidez de las
formas corporales, de modo que el enfermo se impone a s mismo el permanecer por debajo de un lmite
mximo de peso corporal.
D) Tratorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotalmo-hipofisario-gonadal manifestndose en
la mujer como amenorrea y en el varn como una prdida del inters y de la potencia sexuales (una
excepcin aparente la constituye la persistencia de sangrado vaginal en mujeres anorxicas que siguen
una terapia hormonal de sustitucin, por lo general con pldoras contraceptivas). Tambin pueden
presentarse concentraciones altas de hormona del crecimiento y de cortisol, alteraciones del metabolismo
perfrico de la hormona tiroidea y anomalas en la secrecin de insulina.
E) Si el inicio es anterior a la pubertad, se retrasa la secuencia de las manifestaciones de la pubertad, o
incluso sta se detiene (cesa el crecimiento; en las mujeres no se desarrollan las mamas y hay amenorrea
primaria; en los varones persisten los genitales infantiles). Si se produce una recuperacin, la pubertad
suele completarse, pero la menarquia es tarda.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (15 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
* Indice de Quetelet = peso (kg)/altura2 (m).
Tabla 2. PAUTAS PARA EL DIAGNOSTICO DE BULIMIA NERVIOSA (CIE-10, 1992)
A) Preocupacin continua por la comida, con deseos irresistibles de comer, de modo que el enfermo
termina por sucumbir a ellos, presentndose episodios de polifagia durante los cuales consume grandes
cantidades de comida en perodos cortos de tiempo.
B) El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso as producido mediante uno o ms de uno de los
siguientes mtodos: vmitos autoprovocados, abuso de laxantes, perodos intervalares de ayuno,
consumo de frmacos tales como supresores del apetito, extractos tiroideos o diurticos. Cuando la
bulimia se presenta en un enfermo diabtico, ste puede abandonar su tratamiento con insulina.
C) La psicopatologa consiste en un miedo morboso a engordar, y el enfermo se fija de forma estricta un
dintel de peso muy inferior al que tena antes de la enfermedad, o al de su peso ptimo o sano. Con
frecuencia, pero no siempre, existen antecedentes previos de anorexia nerviosa con un intervalo entre
ambos trastornos de varios meses o aos. Este episodio precoz puede manifestarse de una forma florida o
por el contrario adoptar una forma menor o larvada, con una moderada prdida de peso o una fase
transitoria de amenorrea.
Anorexia nerviosa atpica
Este trmino debe ser utilizado para los casos en los que faltan una o ms de las caractersticas
principales de la anorexia nerviosa, como amenorrea o prdida significatuva de peso, pero que por lo
dems presentan un cuadro clnico bastante caracterstico.
Bulimia nerviosa atpica
Este trmino debe ser utilizado para los casos en los que faltan una o ms de las caractersticas
principales de la bulimia nerviosa, pero que por lo dems presentan un cuadro clnico bastante tpico. Los
enfermos tienen con frecuencia un peso normal o incluso superior a lo normal, pero presentan episodios
repetidos de ingesta excesiva seguidos de vmitos o purgas.
Hiperfagia en otras alteraciones psicolgicas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (16 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
Se debe codificar de acuerdo con este apartado la ingesta excesiva como una reaccin a acontecimientos
estresantes y que da lugar a obesidad.
Vmitos en otras alteraciones psicolgicas
Pueden presentarse vmitos repetidos en los trastornos disociativos, en la hipocondra y en el embarazo.
Incluye: vmitos psicgenos.
Otros trastornos de la conducta alimentaria
Incluye: disminucin psicgena del apetito, pica de origen orgnico en adultos.
DSM-IV
En la clasificacin DSM-IV dentro de los Trastornos de la Conducta Alimentaria incluyen tres grandes
apartados con subgrupos:
- Anorexia nerviosa:
Subtipo restrictivo.
Subtipo bulmico.
- Bulimia nerviosa:
Tipo evacuador.
Tipo no-evacuador.
- Otros Trastornos de la conducta alimentaria.
En las Tablas 3 y 4 recogemos los criterios diagnsticos DSM-IV para AN y BN.
Tabla 3. Criterios diagnsticos DSM-IV para Anorexia Nerviosa (1994)
A) Rechazo a mantener un peso corporal por encima del peso mnimo normal para la edad y altura (por
ejemplo prdida de peso que origina un peso menor del 85% del esperado o fracaso en adquirir una
ganancia de peso durante el periodo de crecimiento, llevando a un peso corporal menor que el 85% del
esperado).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (17 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
B) Intenso temor a ganar peso o estar gordo, incluso teniendo un peso inferior al normal.
C) Tratorno de la estimacin del propio peso corporal, o de la figura; influencia excesiva del peso o del
aspecto corporal sobre la valoracin de si mismo, o negacin de la gravedad del adelgazamiento.
D) En mujeres tras la menarquia, amenorrea, es decir, la ausencia de al menos tres ciclos menstruales
consecutivos. (En mujeres se considera que tienen amenorrea si menstruan slo con tratamiento
hormonal, por ejemplo. administracin de estrgenos).
Subtipo restrictivo: durante el episodio actual de AN, la persona no tiene regularmente atracones o
conductas de purga (por ejemplo vmitos autoinducidos, abuso de laxantes, diurticos o enemas).
Subtipo bulmico ("binge eating/purging"): durante el episodio actual de AN la persona presenta
atracones o conductas de purga (vmitos autoinducidos, abuso de laxantes diurticos o enemas).
Tabla 4. Criterios diagnsticos DSM-IV para Bulimia Nerviosa (1994)
A) Episodios recurrentes de atracones. Un atracn se caracteriza por lo siguiente:
1) Comer en un periodo corto de tiempo una importante cantidad de comida, ms que la que podran
comer en circunstancias similares la mayora de personas.
2) Sentimiento de prdida de control sobre la comida durante el episodio (sentimiento de no poder parar
de comer o de no controlar lo que se come).
B) Conductas compensatorias inapropiadas y recurrentes para prevenir la ganancia de peso; como
vmitos autoinducidos, abuso de laxantes, diurticos, enemas, u otras medicaciones, ayuno o ejercicio
excesivo.
C) Frecuencia de al menos dos atracones por semana y conductas compensatorias inapropiadas durante
tres meses.
D) Autoevaluacin negativa motivada por el tipo y el peso corporal.
E) El trastorno no ocurre exclusivamente durante episodios de AN.
Tipo evacuador ("purging"): durante el episodio actual de BN, la persona presenta vmitos
autoinducidos o abusa de laxantes, diurticos o enemas.
Tipo no-evacuador ("non purging"): durante el episodio actual de BN. La persona utiliza otros
mecanismos compensadores inapropiados como ayuno, ejercicio excesivo, pero no vmitos ni abuso de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (18 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
laxantes, diurticos o enemas.
Otros trastornos de la conducta alimentaria
Aqu se incluyen aquellos trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen criterios para AN o BN.
Comprenden:
- Para mujeres, todos los criterios de AN excepto trastorno menstrual.
- Todos los criterios de AN excepto prdida significativa de peso.
- Todos los criterios de BN excepto la frecuencia de atracones y mecanismos compensadores.
- Uso regular de mecanismos compensadores en un individuo de peso normal tras ingerir pequea
cantidad de comida.
- Trastorno rumiativo: mastica la comida y luego la escupe sin tragar.
- Trastorno por atracones: episodios recurrentes de atracones en ausencia de mecanismos compensadores
para perder peso.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
ANOREXIA NERVIOSA
Debe realizarse un diagnstico diferencial con aquellas causas de prdida significativa de peso sobre todo
en los casos de AN atpica tales como un comienzo despus de los 40 aos.
Entre las enfermedades mdicas generales destacan los trastornos gastrointestinales, tumores cerebrales,
SIDA, etc. en las que podemos encontrar una prdida severa de peso pero no existe temor a engordar ni
alteracin de la percepcin de la imagen corporal. Debemos hacer tambin el diagnstico diferencial con
el sndrome de la arteria mesentrica superior, caracterizado por vmitos postprandiales, teniendo en
cuenta que este cuadro puede desarrollarse tambin en individuos con AN debido a la emaciacin.
Respecto a enfermedades psiquitricas habr que diferenciarlo de la depresin mayor donde existe
prdida de apetito y de peso y de la esquizofrenia, pero tampoco en ninguno de estos dos cuadros
encontraremos alteracin de la imagen corporal ni temor a subir de peso (2).
BULIMIA NERVIOSA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (19 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
Debe realizarse el diagnstico diferencial con ciertas enfermedades neurolgicas como el Sndrome de
Klein-Levin en el que tambin existe una alteracin de la conducta alimentaria y con otros trastornos
psiquitricos como la depresin mayor en la que la hiperfagia es frecuente o con trastorno borderline de
personalidad en los que junto con la alteracin de la impulsividad podemos encontrar atracones (2). En
estos casos no encontraremos mecanismos compensadores para perder peso.
COMORBILIDAD
La comorbilidad psiquitrica es frecuente en los pacientes con TCA. En el caso de la AN parece existir
relacin con los trastornos afectivos, trastornos obsesivo-compulsivos, estados de ansiedad y trastornos
de personalidad.
En cuanto a la BN se ha relacionado con la presencia de depresin, trastornos de personalidad y
conductas implicadas en el descontrol de impulsos (cleptomania, abuso de sustancias etc.) (108).
PRONOSTICO
ANOREXIA NERVIOSA
El pronstico va a depender del momento evolutivo de la enfermedad, de la severidad y riesgo orgnico,
y de las actitudes del paciente y la familia.
Se acepta que alrededor del 50% de los pacientes presentan remisin total y que alrededor del 20% tienen
una evolucin poco satisfactoria. El riesgo de mortalidad para AN se sita entre el 5-10%. Las causas
fundamentales de xitus son: emaciacin, trastornos hidroelectrolticos y suicidio (2, 20).
Son factores de buen pronstico: buena adaptacin educativa y ocupacional, madurez psicolgica, buenas
relaciones del paciente con sus padres y la existencia de factores precipitantes del trastorno.
El pronstico es peor en los siguientes casos: paciente varn, pertenencia a clase social baja, inicio del
trastorno en edades tardas, presencia de vmitos, abuso de laxantes , eposodios bulmicos, obesidad
premrbida y dismorfofobia (17).
BULIMIA NERVIOSA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (20 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
El curso es crnico e intermitente a lo largo de varios aos. Si hay comorbilidad de trastornos de
personalidad bien estructurado el pronstico es peor. Ocurre lo mismo si hay historia previa de AN.
Indicador de mejor pronstico: respuesta positiva en los primeros meses del tratamiento.
Indicadores de peor pronstico son insatisfaccin con la imagen corporal, importantes desajustes
sociales, sentimientos de no poder controlar la alimentacin, uso de laxantes, y edad de inicio temprano.
El la actualidad todava no se dispone de datos fidedignos acerca del pronstico a largo plazo.
Se desconoce el porcentaje de mortalidad en pacientes bulmicos, dada la reciente descripcin de esta
entidad clnica (22).
COMPLICACIONES MEDICAS
La mayora de las alteraciones mdicas asociadas con los trastornos de la conducta alimentaria se deben
al descontrol alimentario y a los distintos mecanismos utilizados para perder peso.
COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES
Suelen ocurrir en el 87% de pacientes e incluyen: bradicardia que es la complicacin ms frecuente,
hipotensin como resultado de una depleccin de volumen crnica, arritmias a causa de los disturbios
electrolticos, e incluso fallo cardiaco congestivo que puede ocurrir como evento terminal, pero tambin
como una complicacin de la realimentacin. La muerte sbita por colapso cardiovascular puede suceder
como consecuencia de las arritmias (90).
COMPLICACIONES GASTRO-INTESTINALES
Los vmitos repetidos suelen producir erosin del esmalte y dentina en la superficie lingual de los
dientes (91). Podemos encontar tambin aumento del tamao de la glndula salivar partida (92), y
complicaciones esofgicas tales como: esofagitis, erosiones, lceras frecuentes como resultado de los
vmitos, pudiendo llegar incluso a la ruptura esofgica (Sndrome de Boerhaave) (93).
Durante las fases de realimentacin en mujeres jvenes severamente desnutridas puede producirse una
dilatacin aguda gstrica. Tambin se ha descrito algn caso de pancreatitis aguda en esta fase (94).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (21 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
Existe tambin un retraso en el vaciamiento gstrico que es el responsable de la sensacin de plenitud e
hinchazn que refieren los pacientes tras las comidas y que interpretan como depsito de grasa. Las
alteraciones intestinales suelen ser frecuentes: dilatacin duodenal y yeyunal; alteraciones colnicas
como el estreimiento debido a la alimentacin inadecuada y el abuso de laxantes. El abuso de estos
puede llegar a producir esteatorrea, malabsorcin y enteropata (95).
COMPLICACIONES RENALES
Surgen en un 70% de pacientes y se manifiestan como aumento de urea y alteraciones electrolticas,
trastornos frecuentes en vomitadores y en pacientes que abusan de laxantes y diurticos; en el 20% de los
pacientes podemos encontrar edema perifrico a menudo durante la fase de realimentacin (96).
COMPLICACIONES HEMATOLOGICAS
La pancitopenia en frecuente en cuadros severos. La anemia y trombopenia se produce en un tercio (97)
y la leucopenia en dos tercios de estos enfermos (98).
CAMBIOS ESQUELETICOS
Se han descrito en casos de osteopenia severa, osteoporosis y fracturas patolgicas, la prdida sea est
relacionada con la duracin de la enfermedad (99).
COMPLICACIONES ENDOCRINAS
La ms frecuente es la amenorrea que est relacionada con una prdida de peso mayor al 15% y cuando
la grasa corporal cae por debajo del nivel crtico para cada individuo, aunque tambin parecen intervenir
otros factores, ya que en un 16% de pacientes la amenorrea puede preceder a la prdida de peso
significativa (100).
Podemos encontrar tambin hipogonadismo hipotalmico con niveles basales bajos de LH y FSH, y
descenso de los niveles de estradiol en cuadros de AN (101), y niveles altos de cortisol en presencia de
ACTH en plasma normal (102).
Tambin se han encontrado niveles altos de GH con respuesta disminuida a la hipoglucemia inducida por
la insulina y una produccin alterada de vasopresina que mejora lentamente con la recuperacin (103,
104).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (22 of 35) [02/09/2002 09:20:11 p.m.]
En relacin a la funcin tiroidea se han encontrado niveles de T4 total estadsticamente ms bajos pero
dentro de los rangos de laboratorio aceptados. Podramos decir pues que la funcin tiroidea en los
pacientes anorticos es similar a la del enfermo "eutiroideo". La conversin perifrica de tiroxina en
triyodotironina disminuye (105).
COMPLICACIONES METABOLICAS
Es un hecho bien conocido que en la inanicin encontramos una tasa metablica basal baja, a pesar del
aparente funcionamiento tiroideo normal. Podemos encontrar: hipercolesterolemia, alteracin del test de
tolerencia a la glucosa, alteracin de la regulacin de la temperatura, y anomalas del sueo que parecen
correlacionarse con bajo peso corporal y resolverse con la recuperacin del peso (106).
COMPLICACIONES DERMATOLOGICAS
Dentro de las alteraciones dermatolgicas es frecuente en estos pacietntes la presencia de lanugo, piel
escamosa, hipercarotinemia generalmente producidas por la malnutriccin, callosidades en el dorso de
las manos, prpura, o cardenales producidos por la provocacin de vmito (107).
TRATAMIENTO
La mayora de los autores (108, 109, 110, 111) coinciden en sealar que para un adecuado abordaje
teraputico de los pacientes con trastornos de la alimentacin es necesario un modelo integrado de
tratamiento que incluya: la correccin de las posibles complicaciones orgnicas, la rehabilitacin
nutricional y la recuperacin de las pautas normales de alimentacin, el estudio de los posibles problemas
psicolgicos, familiares, sociales y conductuales que presente cada enfermo con el fin de establecer las
adecuadas intervenciones psicoteraputicas individuales o familiares y la valoracin de la conveniencia o
no de la utilizacin de psicofrmacos.
Una vez conozcamos a fondo la situacin concreta de cada paciente, la primera cuestin que debemos
plantearnos es la eleccin del tipo de tratamiento que pueda ser ms eficaz. En la medida de lo posible, el
tratamiento de los pacientes con TCA deber realizarse en rgimen de ambulatorio. Tradicionalmente se
aconsejaba el ingreso de pacientes anorticos apoyndose en la necesidad del aislamiento familiar
considerando el papel anorexgeno de la familia. Actualmente esta idea es rechazada por la mayora de
los autores (110). Sin embargo, en muchos casos estar indicado el tratamiento en rgimen de
hospitalizacin.
Ser necesario cuestionarnos la necesidad de ingreso de aquellos pacientes con AN que presenten:
desnutricin severa (prdida de ms del 30% del peso adecuado a la altura o IMC<17), graves
alteraciones del equilibrio hidroelectroltico o de los signos vitales, infecciones intercurrentes,
sintomatologa depresiva grave con ansiedad intensa o ideacin autoltica, falta de motivacin y rechazo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (23 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
al tratamiento, dinmica familiar disfuncional o cuando haya fracasado el tratamiento ambulatorio (108,
110, 112).
En los pacientes con BN el tratamiento hospitalario es necesario en aquellos casos en los que existen
otros trastornos concurrentes como consumo grave de alcohol o drogas, conducta suicida, grave
descontrol de los impulsos o alteraciones orgnicas severas. El resto de pacientes bulmicos pueden ser
tratados ambulatoriamente siempre y cuando estn adecuadamente motivados, cuenten con la
cooperacin familiar y estn dispuestos a colaborar para la consecucin de los objetivos establecidos por
mtuo acuerdo: normalizacin de los hbitos alimentarios, reduccin de la frecuencia de atracones y
vmitos, etc. (113). En estos casos se seguir un control minucioso de la evolucin a lo largo de varias
semanas con el fin de valorar si se van cubriendo los objetivos previstos. En los ltimos aos para
intentar evitar el ingreso o reducir al mximo el tiempo de hospitalizacin se estn poniendo en marcha
programas de tratamiento en rgimen de hospital de da (113, 114). Estos modelos tienen la ventaja de
que aseguran el tratamiento continuado y se pueden ajustar a las necesidades concretas de cada paciente
(112).
OBJETIVOS DEL INGRESO HOSPITALARIO
En la primera fase del tratamiento hospitalario, que corresponde a la fase aguda de la enfermedad,
practicamente todos los autores coinciden en sealar (73) que debe plantearse como objetivo prioritario
el tratamiento de las alteraciones orgnicas y en caso necesario, la recuperacin ponderal.
En los pacientes con Anorexia Nerviosa es importante diferenciar aquellas situaciones en las que se hace
necesaria una intervencin urgente (para salvar la vida del paciente, evitar secuelas o la aparicin de
complicaciones graves), de aquellas situaciones aparentemente "dramticas" o "llamativas" en las que el
aspecto e incluso el resultado de las evaluaciones clnicas o de laboratorio de un paciente gravemente
desnutrido no reclaman una correccin inmediata. La correccin de la deshidratacion y de los trastornos
electrolticos debe ser lenta, ya que es en este momento cuando se presentan la mayora de las
complicaciones mdicas y los accidentes mortales, habida cuenta que la AN en general se comporta
como un trastorno crnico nutricional, al cual el organismo se ha venido adaptando lentamente (20).
Cabe destacar que en el paciente desnutrido con "emaciacin" y prdida importante de masa muscular,
los signos clnicos de deshidratacin son tiles. El descenso de constante vitales, la sequedad de
mucosas, la disminucin del volumen intravascular, el deterioro de la piel y msculo con pliegues
cutneos prolongados, el cambio de bradicardia a taquicardia, pueden ayudarnos a valorar
adecuadamente esta situacin.
En relacin a la rehabilitacin nutricional existe un acuerdo generalizado respecto al hecho de que la
recuperacin de peso debe ser un objetivo inicial de tratamiento en el paciente con insuficiencia de peso
grave (115). La recuperacin ponderal por s sola en estos pacientes puede dar lugar a una mejora del
pensamiento obsesivo, del estado de nimo y de los cambios psicolgicos. Tambin la recuperacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (24 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
ponderal debe ser lenta y progresiva ya que el organismo necesita un periodo de ajuste y adaptacin,
dado que la prdida de peso tambin ha sido generalmente lenta y progresiva.
El objetivo final del tratamiento ser la recuperacin del peso corporal adecuado determinado de forma
individual, que permita reanudar la funcin reproductiva normal (116,117,118) e invierta la
desmineralizacin sea (119). Sin embargo, durante el ingreso el objetivo puede ser recuperar el peso
necesario para evitar que la paciente se encuentre en situacin de riesgo, con la meta de alcanzar el peso
ideal ambulatoriamente.
Habitualmente la renutricin se har a travs de la alimentacin por va oral. El objetivo final del
tratamiento ser que el paciente adquiera hbitos alimentarios correctos y que ingiera una dieta
equilibrada que contenga protenas, hidratos de carbono y grasas, adems de vitaminas y oligoelementos
(20).
Para llevar a cabo este objetivo es conveniente revisar la historia diettica del paciente que nos mostrar
el patrn de alimentacin antes del inicio de la enfermedad y el patrn actual de alimentacin. Hay que
calcular tambin la ingesta actual de protenas y Kcal. Es muy til la colaboracin de especialistas en
nutricin quienes pueden disear un plan de dieta individualizado segn las caractersticas de cada
paciente, peso, estado nutricional, presencia o no de episodios bulmicos, etc. (108).
La dieta tiene que tener una composicin adecuada en nutrientes y un correcto contenido en Kcal. Las
dietas ricas en protenas no son aconsejables por la sensacin de saciedad que pueden producir y por el
riesgo de originar elevacin de BUN y urea (20). Las dietas ricas en grasa suelen ser mal toleradas por
estos pacientes por lo que es aconsejable en la fase inicial de la realimentacin la limitacin de productos
grasos para reducir el riesgo de producir molestias gstricas. A menudo el paciente se queja de distensin
abdominal tras la ingesta de las dietas prescritas, hay que informarle que se trata de una molestia normal
ya que es debida a una lentificacin del vaciado gstrico y que ceder a medida que la dieta se vaya
regularizando.
En relacin a las expectativas de aumento de peso se considera adecuada una ganancia diaria de peso de
125 gr/da (0,5-1,5 Kg/semana) (73). Puede ser til tambin el empleo de suplementos en la dieta. La
APA recomienda que en la renutricin se empiece con una ingesta calrica inicial 30-40 Kcal/Kg al da
(1.000-1.600 Kcal/da) que puede ser incrementada a 70-100 Kcal/Kg por da en la fase en que se
requiera mayor ganancia de peso para mantenerse posteriormente en 40-60 Kcal/Kg/da (73).
Durante la restauracin de la alimentacin es necesario el control de los signos vitales, control de
lquidos, y vigilar la posibilidad de edema, recuperacin rpida de peso asociada a una sobrecarga de
lquido, insuficiencia cardaca congestiva y sntomas gastrointestinales (73).
En quellos pacientes con desnutricin grave y poco colaboradores puede ser necesario el uso de
alimentacin enteral. La nutricin enteral tiene una serie de ventajas: facilita un elevado aporte calrico,
es sencilla de manejar, mejora las funciones digestivas (120) y en algunos pacientes se evita la angustia
frente a las comidas. La nutricin parental se reserva para casos excepcionales en los que no fuese
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (25 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
posible otro tipo de alimentacin. No hay que olvidar los graves riesgos y posibles complicaciones que
de ella pueden derivarse en estos pacientes gravemente desnutridos (20).
A lo largo de todo el periodo de hospitalizacin es de capital importancia la atencin a estos pacientes
por el personal de enfermera. Esta se concreta en la observacin del comportamiento, en la valoracin de
la sintomatologa a travs de entrevistas y escalas de evaluacin, en el control de peso y constantes
vitales, as como en la orientacin en hbitos alimentarios y el apoyo en el control de conductas
encaminadas a perder peso (hiperactividad, correccin de las conductas de provocacin de vmitos, etc.)
(121).
En relacin a las actividades de terapia ocupacional hay que tener en cuenta que la msica y la expresin
pictrica son recursos excepcionales para facilitar la autoexpresin. La msica crea un estado emocional
que facilita que el enfermo exprese sus vivencias, la expresin pictrica permite conocer diferentes
aspectos de la personalidad de estos pacientes, a travs de la pintura expresan sus emociones, su estado
anmico y en ocasiones tambin su patologa (122).
La segunda fase del tratamiento estara orientada al tratamiento de los problemas psicopatolgicos. Este
es el momento de profundizar en la relacin psicoterpica tan necesaria para una completa y total
recuperacin. Es necesario establecer qu tipo de psicoterapia ser la ms apropiada en cada caso,
estudiar la dinmica familiar para poder establecer el papel que puede desempear el grupo familiar y, si
existen alteraciones afectivas o sintomatologa ansiosa, valorar si est indicado o no iniciar tratamiento
psicofarmacolgico.
Son varios los estudios que se han planteado como objetivo valorar la eficacia de los distintos tipos de
tratamiento psicoterpico en los TCA. La investigacin actual hace hincapi en la terapia
cognitivo-conductual, dado que parece mostrarse muy eficaz, al menos a corto plazo, para la reduccin
de los atracones, la modificacin de las actitudes distorsionadas hacia la figura y el peso, y para el
mantenimiento de una conducta alimentaria adecuada (123).
Los tratamientos cognitivo-conductuales tienen unas caractersticas comunes. En pimer lugar la
psicoterapia ir encaminada a conseguir que el paciente, no slo cambie su conducta, sino tambin sus
actitudes hacia su cuerpo y su peso y favorecer su autoestima. Estos pacientes se autoevalan
contnuamente a travs del peso. Hay que ayudarles a descubrir sus creencias distorsionadas en relacin
con la gordura y a identificar los patrones cognitivos errneos tales como "el valor personal se puede
deducir del peso". Puede ser til tambin informarles acerca de los efectos de la inanicin y de las
complicaciones de la enfermedad, y mostrarles las presiones socioculturales a las que se ven sometidos y
que, sin duda, influyen tambin en la aparicin de estos trastornos (124, 125, 126).
En los pacientes emaciados, durante la fase aguda de recuperacin de peso, la mayora de autores
consideran que son ineficaces los distintos modelos de psicoterapia. Por otra parte otros autores sugieren
que, los tratamientos que incluyen en el seguimiento de los pacientes con TCA asesoramiento diettico, y
consejo nutricional como parte del programa, obtienen mejores resultados (127).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (26 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
TERAPIA FAMILIAR
Aunque no todas las familias de los pacientes con trastornos de la alimentacin son disfuncionales, todas
ellas necesitan ayuda para que puedan colaborar adecuadamente en el tratamiento. Es necesario que los
padres conozcan las caractersticas del trastorno que padece su hijo y que reciban las orientaciones e
indicaciones oportunas para lograr en ellos una actitud que no potencie la enfermedad y las
caractersticas patolgicas de personalidad del paciente. En algunos casos en que la dinmica familiar sea
claramente disfuncional ser necesario realizar un abordaje psicoterpico que incluya a todo el grupo
familiar (128).
TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO
Las medicaciones utilizadas con ms frecuencia sobre una base emprica incluyen: los antidepresivos en
pacientes con sintomatologa depresiva que persiste a pesar de la recuperacin de peso; dosis bajas de
neurolpticos para pacientes con obsesividad marcada, ansiedad o pensamiento de tipo psictico; y
agentes ansiolticos utilizados selectivamente antes de las comidas para reducir la ansiedad anticipatoria
relativa a la comida (129, 130).
Tambin debe contemplarse como una posibilidad la reposicin de estrgeno para reducir la prdida de
calcio, y el riesgo de osteoporosis en los pacientes con AN que presentan amenorrea crnica. (131) Sin
embargo, para los pacientes adolescentes, los expertos recomiendan esperar un ao antes de proceder con
la reposicin de estrgeno (132).
En la BN puede ser til el uso de frmacos antidepresivos inhibidores de la recaptacin de serotonina.
Actualmente, los mejores resultados en el tratamiento de pacientes con TCA parecen darse cuando se
aborda el problema desde una prespectiva multidimensional que incluya la estabilizacin del peso
cuando esta se necesaria, una adecuada psicoterapia individual y/o familiar, el consejo nutricional y en
caso que sea necesario, el apoyo psicofarmacolgico.
PREVENCION
Debe incidir en varios frentes, teniendo en cuenta las distintas circunstancias que estos pacientes pueden
encontrarse. De forma primaria ha de actuarse mediante la difusin de informacin en materia de TCA,
educacin en relacin con la fisiologa de la nutricin y los factores de riesgo. Determinados grupos
(bailarinas, modelos, artistas, deportistas) han de recibir informacin ms especfica.
Es importante el despistaje de nuevos casos y el tratamiento precoz. En esto juegan un papel destacado el
mdico de familia y el pediatra, que han de pensar en los TCA de forma sistemtica. Deben prestar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (27 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
especial atencin a demandas de dietas, amenorrea, desrdenes gastrointestinales atpicos, peticiones de
laxantes, hipopotasemias de causa desconocida etc.
Las asociaciones de acogida y la literatura destinada al gran pblico son otros medios adecuados para una
mejor atencin de los pacientes y permiten sensibilizar a ellos y a sus familias tanto de la enfermedad
como de la terapia.
Frenar la evolucin gracias al tratamiento: medicacin, psicoterapia, terapia de grupo, etc, es ya un papel
del especialista para el tratamiento de los casos clnicos.
BIBLIOGRAFIA
1.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE-10 Trastornos Mentales y del Comportamiento. Criterios
Diagnsticos de Investigacin, 1992.
2.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 Ed.
Washington DC, 1994.
3.- Morton R. Pthisiologia or Treatise on Consumptions. London, 1689.
4.- Gull WW. Anorexia Nervosa (Apepsia Hysterica, Anorexia Hysterica). Transaction of the Clinical
Society of London, 7, 22-8, 1874.
5.- Lasgue EC. Anorexie hysterique. Arch Gen Med 1873.
6.- Slade PD, Russell GF. Awareness of body dimensions in anorexia nervosa: cross-sectional and
longitudinal studies. Psychol Med 1973; 3: 188-99.
7.- Fairburn CG, Garner DM. The Diagnosis of Bulimia Nervosa. Int J Eating Disord 1986; 5,3: 403-19.
8.- Fairburn CG, Cooper PJ, Kirk J, Oconnor M. The significance of neurotic symptoms of bulimia
nervosa. J Psychiatr Res 1985; 19/2-3: 135-40.
9.- Mora M, Raich RM. Prevalencia de las alteraciones de la imagen corporal en poblaciones con
trastorno alimentario. Rev Psiquiatria Fac Med Barna 1993; 20, 3: 113-5.
10.- Brenda-Jones B. Historical terminology of eating disorders. Psychol Med 1991; 21: 21-28.
11.- Stunkard MD. A description of Eating Disorders in 1932. Am J Psychiat 1990; 3: 263-8.
12.- Blanchez PF. "Boulime" en Dechandre A. (De) Dictionaire Encyclopedique des Sciences Medicales,
vol 10 Victor. Paris, 1869.
13.- Russell GF. Bulimia nervosa: an ominius variant of anorexia nervosa. Psychol Med 1979; 9: 429-48.
14.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3 Ed.
Washington DC, 1980.
15.- Russell GF. Anorexia nervosa and bulimia nervosa. En: Russell GF, Hervov L (Eds.); Handbook of
Psychiatry, Vol 4: The Neuroses and Personality Disorders. University Press. Cambridge, 1983.
16.- Ruderman AJ, Besbeas M. Psychological characteristics of dieters and bulimics. J Abnorm Psychol.
1992; 101 (3): 383-90.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (28 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
17.- Cervera S, Zapata R, Gual P, Quintanilla B, Arce G. No te rindas ante los trastornos del peso. Rialp.
Madrid, 1990.
18.- McCallun K. Eating disorders . Curr Opin in Psychiat 1993; 6:480-85.
19.- Flament MF, Payan C, Simon Y, Venisse JL, Bailly D, Franck N, Jeammet P. Diagnostic criteria in
bulimia: reassessment and proposals based on a series of 539 cases. Rev Epidemiol Sante Publique
1993;41,4: 327-36.
20.- Toro J, Vilardell E. Anorexia nerviosa. Martnez-Roca. Barcelona, 1987.
21.- Hsu LKG. Are the eating disorders becoming more common in blacks? Int J Eating Dis 1987;
6:113-24.
22.- Chinchilla A. Anorexia y Bulimia nerviosas. Ed. Ergon. Madrid, 1994.
23.- Rusell GF. The present status of anorexia nervosa. Psychol Med 1977; 7: 363-7.
24.- Obarzanek E, Lesem MD, Goldstein DS, Jimerson DC. Reduced resting metabolic rate in patients
with bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1991; 48: 456-62.
25.- Lpez-Ibor JJ, Cervera S. La entidad nosolgica de la bulimia nerviosa. Actas Luso Esp Neurol
Psiquiatr 1991; 19,6:304-25.
26.- Jimerson DC, Lesem MD, Kaye WH, Brewerton TD. Low serotonic and dopamine metabolite
concentrations in cerebroespinal fluid from bulimic patients with frequent binge episodes. Arch Gen
Psychiatry 1992; 49: 132-8.
27.- Robinson PH, McHugh PR, Moran TH, Stephenson JD. Gastric control of food intake. J Psychosom
Res 1988; 32: 593-606.
28.- Bousoo M, Gonzlez P, Bobes J. Psicobiologa de la Bulimia Nerviosa. Lab. Esteve. Barcelona,
1994, pp: 43-82.
29.- Brewerton TD, Ballenger JC. Biological correlates of eating disorders. Curr Opin Psychiat 1994; 7:
150-3.
30.- Silva H. Serotonina y trastornos de la conducta alimentaria. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1994; 32: 7-17.
31.- Altemus M, et al. Decrease in resting metabolic rate during abstinence from bulimic behavior. Am J
Psychiatry 1991; 148: 1071-2.
32.- Holland AJ, Hall A, Murray R, Rusell GF, Crisp AM. Anorexia nervosa: A study of 34 Twin Pairs
and one set of triplets. Br J Psychiatry 1984; 145: 414-9.
33.- Kendler KS et al. The genetic epidemiology of bulimia nervosa. Am J Psychiatry, 1991; 148:
1627-37.
34.- Kassett JA, et al. Psychiatric disorders in the first-degree relatives of probands with bulimia nervosa.
Am J Psychiatry 1989; 146,11: 1468-71.
35.- Cervera S, Gurpegui M. Anorexia Nerviosa. En: Lpez Ibor JJ, Ruz Ogara C, Barcia D (eds).
Psiquiatra. Toray. Barcelona, 1982, pp. 1224-40.
36.- Bruch H. Psychological antecedents of anorexia nervosa. In: Anorexia nervosa. Vigersky RA. (Ed) .
Raven Press. New York, 1977, pp 1-10.
37.- Pyle RL, Mitchell JE, Eckert E. Bulimia: A report of 34 cases. J Clin Psychiatry 1981; 42: 60-64.
38.- Casper RC, Halmi KA, Goldberg SC, Eckert E, Davis JM. Anorexia nervosa and bulimia. Arch Gen
Psychiatry 1980; 39: 388-9.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (29 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
39.- Fichter MM, Quadfliog N, Rief W. Course of multi-impulsive bulimia. Psychol Med 1994;
24:591-604.
40.- Strober M, Sotkin B, Burrourghs J, Morrell W. Validity of the bulimia-restrictor distintion in
anorexia nervosa: parental personality characteristics and family psychiatric morbidity. J Nervous Mental
Dis 1982; 170: 345-51.
41.- Cervera S, Quintanilla Q. Anorexia Nerviosa. Manifestaciones psicopatolgicas fundamentales.
Eunsa. Pamplona. 1995.
42.- Sohlberg-S. Personality, life stress and the course of eating disorders. Acta Psychiatr Scand Suppl
1990; 361: 29-33.
43.- Garner A, Marcus R, Halmi K, Loranger A. DSM-III-R personality disorders in patients with eating
disorders. Am J Psychiat 1989; 146: 1585-91.
44.- Yates WR, Sieleni B, Reich J, Brass C. Comorbidity of bulimia nervosa and personality disorder.J
Clin Psychiatry 1989; 50,2: 57-9.
45.- Rossiter EM, Agras WS, Telch CF, Schneider AJ. Cluster B personality disorder characteristics
predict outcome in the treatment of bulimia nervosa. Int J Eating Disord 1993; 13,4: 349-57.
46.- Selvini-Palazzoli M. Self-Starvation: From individual to family therapy in the treatment of Anorexia
Nervosa. Jason Aronson. New York, 1978.
47.- Minuchin S, Rosman BL, Baker L. Psychosomatic families: anorexia nervosa in context. 3ed.
Harvard University Press. Cambridge, 1979.
48.- Strober M, Humphrey L. Familial contributions to the etiology and course of anorexia nervosa and
bulimia. J Cons Clin Psychol 1987; 55: 654-9.
49.- Johnson C, Flach A. Family characteristics of 105 patients with bulimia. Am J Psychiatry 1985; 142:
1321-4.
50.- Garner DM, Garfinkel PE.Anorexia nervosa: A multidimensional perspective. Brunnel-Mazel. New
York, 1982.
51.- Martnez E, Toro J, Salamero M, Blecua MJ, Zaragoza M. Influencias socioculturales sobre las
actitudes y conductas femeninas relacionadas con el cuerpo y la alimentacin. Rev. Psiquiatra Fac Med,
Barna 1993; 20,2:51-65.
52.- Polivy J, Hernan CP. Diagnosis and treatment of normal eating. J Cons Clin Psychol 1987; 55:
635-44.
53.- Fairburn CG, Cooper PJ. Self induced vomiting and bulimia nervosa: an undetected problem. Br
Med J 1982; 284: 1153-5.
54.- Garner DM, Garfinkel PE. Sociocultural factors in anorexia nervosa. Lancet 1978; 2: 674-8.
55.- Kifssileff HR, Walsh BT, Kral JG, Cassidy SM. Laboratory studies of eating behavior in women
with bulimia. Physiol Behav 1986; 38: 563-70.
56.- Woell C, Fichter MM, Pirke KM, Wolfram G. Eating behavior of patientes with bulimia nervosa. Int
J Eating Disord. 1989; 8: 557-8.
57.- Rosen JC, Leitenberg H, Fisher C, Khazam C. Binge-eating episodes in bulimia nervosa: the amount
and type of food consumed. Int J Eating Dis 1986; 5: 255-67.
58.- Van der Ster Wallin G, Norrig C, Holmgren S. Binge eating versus non purged eating in bulimics: is
there a carbohydrate craving after all?. Acta Psychiatr Scand 1994; 89: 376-81.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (30 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
59.- Hadigan CM, Kissileff HR, Walsh BT. "Pattern of food selection during meals in women with
bulimia" Am J Clin Nutr 1989; 50: 759-66.
60.- Van der Ham T, van Strein DC, van Engeland H. A four-year prospective follow-up study of 49
eating disordered adolescents: differences in course of illness. Acta Psychiatr Scand 1994; 90: 229-35.
61.- Nemiah JC, Sifneos PE. Affect and fantasy in patients with psychosomatics disorders. In: Hill M.
Modern trends in Psychosomatic Medicine. Butterworth, Londres, 1970.
62.- Piran PH et al. Affective disturbances in eating disorders. J Nerv Ment Dis 1985; 173: 395-400.
63.- Walsh Bt, Kissillef HR, Cassidy SM, Dantzic S. Eating Behavior of Women with Bulimia. Arch
Gen Psychiatry 1989; 46: 54-8.
64.- Fairburn CG, Cooper PJ. Rumination in Bulimia Nerviosa. Br Medical Journal 1984; 288: 826-7.
65.- Vaz Leal FJ, Salcedo MS. Trastornos de personalidad en pacientes con Trastornos alimentarios.
Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr 1993; 31: 181-7.
66.- Wonderlich SA, Mitchell JE. Eating Disorders and personality disorders. In: Yager J, Gwirtsman
H.E., Edelstein C.K.(Eds.). Special problems in managing eating disorders. American Psychiatric Press.
Washington, DC, 1991
67.- LaceyJH, Evans CDH. The Impulsivist: a multi-impulsive personality disorder. Br J Addiction 1986;
81: 641-9.
68.- Crisp AH, Stonehill E, Fenton GW. The relationship between sleep, nutrition and mood. A study of
patients with anorexia nervosa. Postgrad Med J 1970; 47:207-13.
69.- Crisp AH. Sleep, activity, nutrition and mood. Br J Psychiatr 1980; 137:1-7.
70.- Hathaway SR, Mckinley JC. Cuestionario de Personalidad MMPI. Manual. TEA. Madrid: 1985.
71.- Millon T. Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI). Manual Minneanapolis National
Computers Systems. 1982.
72.- Eysenck HJ, Eysenck SBG. The Manual of the Esenck Pesonality Inventory. Hodder and Atoughton.
London, 1964.
73.- American Psychiatric Association. Practice Guideline for Eating Disorders. Am J Psichiatry 1993;
150,2: 212-28.
74.- Cooper Z, Faiburn CG. The Eating Disorders Examination: a semi-structured interview for de
assessment of the specific psychopatology of eating disorders. Int J Eating Disorders 1987; 6:1-8.
75.- Mitchell JE, Hatsukami D, Eckert E, Pyle R. Eating Disorders Questionnaire. Psychopharmacol Bull
1985; 21:1025-43.
76.- Johnson C: Diagnostic Survey for Eating Disorders. In: Initial consulation for patients with bulimia
and anorexia nervosa. In: Handbook for Psychotherapy for Anorexia Nervosa and Bulimia. Garner DM,
Garfinckel PE (Eds). Guilford Press. New York, 1985.
77.- Agras WS. Stanford Eating Disorders Questionnaire. En: Eating Disorders: Management of Obesity,
Bulimia and Anorexia Nervosa. Pergamon Press. Oxford, 1987.
78.- Garner DM, Olmsted MP, Polivy J. Eating Disorder Inventory Manual. Inc Odessa: Psychological
Assessment Resources. 1984.
79.- Slade PD. A Short Anorexia Behavior Scale. Br J Psychiatry 1973; 122: 83-5.
80.- Vandereycken W. Validity and reliability of the Anoretic Behavior Observation Scale for parents.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (31 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
Acta Psychiatr Scand 1992; 85: 163-6.
81.- Garner DM, Garfinkel PE. The Eating Attitudes Test: an index of the symtoms of anorexia nervosa.
Psychol Med 1979; 9: 273-9.
82.- Henderson M, Freeman A Self-rating Scale for Bulimia. The BITE Brit J. Psychiatry 1987;
150:18-24.
83.- Smith MC, Thelen MH. Development and Validation of a Test for Bulimia. J Consult Clin
Psychology 1984; 52:863-72.
84.- Moos RH, Moos BS, Trickett EJ. Escalas de clima social: Familia, Trabajo, Instituciones
penitenciarias, Centro Escolar. TEA. Madrid, 1987.
85.- Skinner HA, Steinhauer PD, Santa-Barbara J. The family Assessment Measure. Can J Community
Mental Health 1983; 2: 91-105.
86.- Olson DH, Portner J, Lavee Y. FACES III: Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales. St.
Paul: Family Social Science . University of Minnesota. 1985.
87.- Metropolitan height and weight table. Star Bull Metrop Life Found 1983; 64:3-9.
88.- National Center for Health Statistics: Heigh and Weigh of younths 12-17 years, United Sates. Vital
and Health Sataistics Series, 11, Number 124. Health Services and Mental Health Administration.
Washington DC, US Goverment Printing Office, 1973.
89.- Beaumont P, Al-Alami M, Touyz S. Relevance of a standard measurement of undernutrition to the
diagnosis of anorexia nervosa: use of Quetelets Body Mass Index (BMI). Int J Eating Disorders 1988; 7:
399-405.
90.- Fohlin L. Body composition, cardiovascular and renal function in adolescent patients with anorexia
nervosa. Acta Pediatr Scand 1977;268:1-20.
91.- Clark DC. Oral complications of anorexia nervosa and/or bulimia: with a review of the literature. J
Oral Med 1985; 40:134-138.
92.- Riad M, Barton JR, Wilson JA. Parotid salivary secretion pattern in bulimia nervosa. Act
Otolaryngologia 1991;111:392-5.
93.- Overby KJ, Litt IF. Mediastinal emphysema in an adolescent with anorexia nervosa and self-induced
emesis. Pediatrics 1988; 81:134-6.
94.- Backett SA. Acute pancreatitis and gastric dilatation in a patient with Anorexia Nervosa.
Postgraduate Medical Journal 1985; 61:39-40.
95.- Oster JR, Materson BJ, Roger AI. Laxative abuse syndrome Am J Gastroenterology 1980; 74: 451-8
96.- Brotman AW, Stern TA, Brotman DL. Renal disease and dysfunction in two patients with Anorexia
Nervosa . J Clin Psychiatry 1986; 47:433-4.
97.- Rieger W, Brady JP, Weisberg E. Hematologic changes in Anorexia Nervosa. Am J Psychiatry
1978; 135:984-5.
98.- Shur E, Alloway R, Obrecht R. Physiological complications in Anorexia Nervosa. Haematological
and neuromuscular changes in 12 patients. Br J Psych iatry 1988; 153: 72-5.
99.- Warren MP, Shane E, Lee MJ. Femoral head collapse associated with Anorexia Nervosa in a
20-year-old ballet dancer. Clin Orthopaedics 1990; 251:171-6.
100.- Fries H. Studies on secundary amenorrhea, anoretic behaviour and body-image perception:
importance for the early recognition of Anorexia Nerviosa. In: Anorexia Nervosa. Vigersky RA. (Ed),
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (32 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
Raven Press New York, 1977, pp. 163-76.
101.- Hall RC, Beresford TP. Medical complications of anorexia and bulimia. Psychiatric Medicine
1989;7:165-92
102.- Gold PW, Gwirtsman H, Avgerinos PC. Abnormal hypothalamic-pituitary-adrenal function in
Anorexia Nervosa. N Engl J Med 1986; 314:1335-42.
103.- Schwabe AD, Lippe BM, Chang RJ Anorexia Nervosa.Ann Intern Med 1981; 94:371-81.
104.- Vigersky RA, Loriaux DL, Andersen AE. Anorexia Nervosa: behavioural and hipothalamic
aspects. Clinics in Endocrinology and Metabolism 1976;5:517-535
105.- Moshang T, Parks JS, Baker L. Low serum triiodothyronine in patients with Anorexia Nervosa. J
Clin Endocrinology and Metabolism 1975; 40:470-3.
106.- Hall RC, Beresford TP. Medical complications of anorexia and bulimia. Psychiatric Medicine
1989;7:165-92
107.- Gupta MA, Gupta AK, Habermans HF. Dermatologic signs in Anorexia Nervosa and Bulimia
Nervosa. Arch Dermatology 1987;123:1386-90.
108.- Chinchilla A. Gua Terico-prctica de los trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia
Nerviosa y Bulimia Nerviosa. Masson. Barcelona, 1994.
109.- Fairburn CG, Hay PJ. The treatment of Bulimia Nervosa. Ann Med 1992; 24:297-302.
110.- Ruiz ME, Salorio P, Navarro F, Rodado J. Avances en el tratamiento de los trastornos de la
alimentacin. An Psiquiatra. 1994; 10,6: 223-34.
111.- Vandereycken W. Organitation and Evaluation of Inpatient Treatment Program for Eating
Disorders. Behavioral Residential Treatment 1988; 3,2:153-61.
112.- Beaumont PJV, Russell JD, Touyz, SW. Treatment of anorexia nervosa. The Lancet. 1993; 341:
1635-40.
113.- Kaplan AS. Day hospital treatment for anorexia and bulimia nervosa. Eating Disorders Rev 1991;
2:1-3
114.- Piran N, Kaplan, A. A day Hospital Group Treatment Program for Anorexia Nerviosa and Bulimia
Nervosa. Brunner, New York, 1990.
115.- Kaye WH, Gwirtsman HE, Obarzanek E, George DT. Relative importance of calorie intake needed
to gain weihgt and level of physical activity in anorexia nervosa. Am J Clin Nutr 1988; 47:989-94.
116.- Frisch RE. The right weight: body fat, menarche and ovulation. Baillieres Clin Obstet Gynaecol
1990;4:419-39.
117.- Frisch RE, McArthur JW. Menstrual cycles: fatness as a determinant of minimum weight for height
necessary for their maintenance or onset. Science 1974;185:949-51.
118.- Treasure Jl. The ultrasonographic features in anorexia nervosa and bulimia nervosa: a simplified
method of monitoring hormonal states during weight gain. J Psychosom Res 1988; 32:623-34
119.- Prior JC, Vigna YM, Schechter MT, Burgess AE. Spinal bone loss and ovulatory disturbances N
Engl J Med 1990; 323: 1221-27.
120.- Zamarn I. Aspectos Nutricionales y Dietticos en la Anorexia y Bulimia Nerviosas. En:
Chinchilla A. Anorexia y Bulimia Nerviosas. Ergon. Madrid, 1994, pp 115-33.
121.- Vandereycken W. Inpatient treatment of Anorexia Nervosa: some research guide changes. J
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (33 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
Psychiat Res 1985; 2,3: 413-22.
122.- Crowl N. Art Therapy in patients suffering from anorexia Nervosa. The Arts in Psychotherapy
1980; 7: 141-51.
123.- Fairburn CG et al. Three psychological treatments for bulimia nervosa: a comparative trial. Arch
Gen Psychiatry 1991; 48: 463-9.
124.- Fairburn CG: Cognitive behavioral treatment for bulimia. In: Handbook of Psychotherapy for
Anorexia Nervosa and Bulimia. Garner DM, Garfinkel PE (Eds) Guilford Press, New York, 1985.
125.- Agras WS: Cognitive Behavior Therapy Treatment Manual for Bulimia Nervosa. Department of
Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine,1991.
126.- Mitchell JE and Staff Members of Eating Disorders Program: Bulimia Nervosa: Group Treatment
Manual: Department of Psychiatry, University of Minnesota Hospital and Clinic, 1991.
127.- Laessle RG, Zoettle C, Pirke KM. Meta-analysis of treatment studies for bulimia. Int J Eating
Disorders 1987; 6: 647-54.
128.- Vandereycken W, Kog E, Vanderlinden J. The family approach to eating disorders. PMA
Publishing Corp. New York, 1989.
129.- Garfinkel PE, Garner DM. The Role of Drug Treatments for Eating Disorders. Brunner/Mazel,
New York, 1987.
130.- Wells LA, Logan KM. Pharmacologic treatment of eating disorders: review of selected literature
and recommendations. Psychosomatics 1987; 28: 470-9.
131.- Bachrach LK, Katzman DK, Litt IF, Guido D, Marcus R. Recovery from osteopenia in adolescent
girls with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 1991; 72: 602-6.
132.- Emans SJ, Goldstein DP. Pediatric and Adolescent Gynecology (3rd ed) Little Brown, Boston,
1990.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- American Psychiatric Association. Practice Guideline for Eating Disorders. Am J Psichiatry 1993;
150,2: 212-28.
2.- Beaumont PJV, Russell JD, Touyz, SW. Treatment of anorexia nervosa. The Lancet. 1993; 341:
1635-40.
3.- Fairburn CG, Garner DM. The Diagnosis of Bulimia Nervosa. Int J Eating Disord 1986; 5,3: 403-19.
4.- Fairburn CG, Hay PJ. The treatment of Bulimia Nervosa. Ann Med 1992; 24:297-302
5.- Kaplan AS. Day hospital treatment for anorexia and bulimia nervosa. Eating Disorders Rev 1991;
2:1-3
6.- Lpez-Ibor JJ, Cervera S. La entidad nosolgica de la bulimia nerviosa. Actas Luso Esp Neurol
Psiquiatr 1991; 19,6:304-25.
7.- Martnez E, Toro J, Salamero M, Blecua MJ, Zaragoza M. Influencias socioculturales sobre las
actitudes y conductas femeninas relacionadas con el cuerpo y la alimentacin. Rev. Psiquiatra Fac Med,
Barna 1993; 20,2:51-65.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (34 of 35) [02/09/2002 09:20:12 p.m.]
8.- Ruz ME, Salorio P, Navarro F, Rodado J. Avances en el tratamiento de los trastornos de la
alimentacin. An Psiquiatra. 1994; 10,6: 223-34.
9.- Sharp CW, Freema, CPL. The Medical Complications of Anorexia Nervosa. Br J Psychiatry 1993;
162: 452-62.
10.- Vandereycken W. Organitation and Evaluation of Inpatient Treatment Program for Eating Disorders.
Behavioral Residential Treatment 1988; 3,2:153-61.
11.- Vaz Leal FJ, Salcedo MS. Trastornos de personalidad en pacientes con Trastornos alimentarios.
Actas Luso-Esp Neurol Psiquiatr 1993; 31: 181-7.
12.- Wells LA, Logan KM. Pharmacologic treatment of eating disorders: review of selected literature and
recommendations. Psychosomatics 1987; 28: 470-9.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n7.htm (35 of 35) [02/09/2002 09:20:13 p.m.]
8
8. TRASTORNOS DEL CICLO SUEO-VIGILIA
Autores: A. Daz de la Pea y J. A.Domper Tornil
Coordinador: J. Bobes Garca, Oviedo
Todava hoy es difcil formular una definicin satisfactoria del sueo y conocer las razones por las que dormimos,
Hartmann lo concepta como un "estado regular, recurrente, fcilmente reversible, caracterizado por una relativa
tranquilidad, por un gran incremento en el umbral o en la respuesta a estmulos externos en comparacin al estado de
vigilia" (1).
El cerebro controla mediante numerosos circuitos neuronales el sueo, presentando una gran actividad durante el mismo,
a pesar de la apariencia de reposo de una persona dormida (2). Durante el sueo tienen lugar cambios en las funciones
corporales y actividades mentales de enorme trascendencia para el equilibrio psquico y fsico del individuo. El sueo es
un estado activo con cambios hormonales, metablicos, de temperatura y bioqumicos imprescindibles para el buen
funcionamiento del ser humano durante el da.
Los ms antiguos manuales mdicos ya destacan las funciones reparadoras del sueo, pero el inters cientfico especfico
no se desarrolla hasta principios del presente siglo, cuando aparecen casi simultneamente la "Fisiologa del sueo" de
Pieron (1913) y la "Interpretacin de los sueos" de Freud (1900) (3); siendo la dcada de los 50 el punto de partida de la
investigacin actual al demostrar por registro electroencefalogrfico (EEG) la existencia del sueo rpido.
Los trastornos del sueo figuran entre los de mayor prevalencia de la patologa humana, afectando aproximadamente a
un 20% de la poblacin adulta, cifra ms elevada an en la poblacin infantil (4). Las mujeres son ms propensas a
padecerlos y su aparicin aumenta con la edad de los sujetos. Sus manifestaciones clnicas repercuten ampliamente en la
vida del sujeto que los sufre, de modo que puede ser causa de un deterioro de sus relaciones sociales y evolucionar hasta
producir complicaciones somticas y/o un trastorno mental secundario. El trastorno ms frecuente es el insomnio.
Fases del sueo
El registro polisomnogrfico es la tcnica que hace posible cuantificar y caracterizar el sueo en funcin de la amplitud y
frecuencia de la actividad electroencefalogrfica espontnea. Las caractersticas diferenciadoras de las ondas EEG se
exponen en la Tabla 1. Adicionalmente se registran otros parmetros que sirven para identificar alguna de las fases en
concreto, o un determinado trastorno. Un polgrafo de varios canales, entre 4 y 14, registra conjuntamente el
electroencefalograma (EEG), electromiograma (EMG), electroculograma (EOG), electrocardiograma (ECG) y la
respiracin naso-bucal, pudiendo completarse registrando la actividad electrodrmica y la temperatura corporal. Es
posible distinguir dos tipos diferentes de sueo (4) (Tabla 2):
Tabla 1. CARACTERISTICAS DE LAS ONDAS ELECTROFISIOLOGICAS DEL ESTADO DE VIGILIA Y
DEL SUEO REGISTRADAS EN EL EEG
BETA (A) ALPHA () THETA (q) DELTA(d)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (1 of 33) [02/09/2002 09:23:15 p.m.]
FRECUENCIA
(Hz)
>12 8-12 4-7 0.5-3
AMPLITUD 10-20 10-150
LOCALIZACION
FRONTALY
PREFRONTAL
OCCIPITAL TEMPORAL 0.5-3
REGISTRO EN:
SI
SI
SI
NO
SI(dbil)
SI(amplio)
NO(patolgico)
SI(sueo delta)
VIGILIA
SUEO
ASPECTO
"PEQUEOS
BASTONCILLOS
AGREGADOS"
"HUSOS DE
SINUSOIDES"
"ACENTO
CIRCUNFLEJO"
"ONDULACIONES
SERPEANTES
AMPLIAS"
- Sueo no-REM (que incluye las etapas 1, 2, 3 y 4), tambin llamado sueo lento:
La Etapa 1 es una etapa de transicin de vigilia-sueo y ocupa cerca del 5% del tiempo de sueo en adultos sanos;
desde el punto de vista electroencefalogrfico, hay una disminucin y posterior desaparicin de la actividad alfa de
vigilia, que es reemplazada por ondas ms lentas de frecuencias irregulares (ritmo theta); en el EMG existe una actividad
tnica discreta, ligeramente disminuida con respecto a la vigilia y en el EOG se evidencia la presencia de movimientos
oculares lentos. Tambin aparece un enlentecimiento del latido cardaco. Durante esta fase, el sueo es fcilmente
interrumpible. Habitualmente dura pocos minutos y da lugar a
Tabla2. CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES FASES DEL SUEO
SUEO LENTO O SUEO NO REM (NREM)
SUEO
RAPIDO
FASE I FASE II SUEO DELTA
O SUEO
REM
%en adultos 5 50 20 25
EEG ONDAS
CARACT PUNTAS-VERTEX
SPINDLES
COMPLEJOS K
DIENTES
SIERRA
EOG mov.lentos
infrecuentes, no
conjugados
infrecuentes,no
conjugados
rpidos,
conjugados
EMG tono muscular
Atona
muscular
(periodos breves
de
recuperacin)
ACTIVIDAD
SIMPATICA
FR CARDIACA (>=vigilia)
T ARTERIAL (>=vigilia)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (2 of 33) [02/09/2002 09:23:15 p.m.]
FLUJO
CEREBRAL
SECREC Gh
OTRAS
atencin,
Prdida control
pensamiento
Sueos de
acotecimiento
racionales
breves
Ensoaciones
paradgicas
APARECEN
Alucinaciones
hipnaggicas
Terrores
nocturnos,
sonambulismo
Pesadillas,
sueos lcidos
La Etapa 2 no-REM aparece a continuacin de la fase 1 y representa ms del 50% del tiempo de sueo. Se caracteriza
por unas ondas electroencefalogrficas especficas llamadas ondas de aguja o husos, que se producen en salvas
peridicas regulares de 12 a 14 Hz que incrementan progresivamente su amplitud y despus la disminuyen; suelen
aparecer alrededor de cinco husos por minuto; y complejos K, que son deflexiones negativas-positivas de gran amplitud
que preceden a algunos husos. El tono muscular es dbil. Corresponde al principio del sueo propiamente dicho y se
eleva el umbral del despertar.
Las Etapas 3 y 4 no-REM, que se corresponden con el llamado sueo de ondas lentas debido a que aparecen en el EEG
las ondas delta, de gran amplitud; duran desde el 10 al 20% del sueo no-REM y el 20-25% del total del sueo. El tono
muscular es dbil y la frecuencia cardaca y respiratoria disminuyen. Durante ellas ocurren los sueos, as como los
episodios de terror nocturno en el nio y los episodios de sonambulismo. Los movimientos oculares, si existen, son
lentos.
- Tras una hora aproximadamente una persona ha progresado a travs de estos estadios en el primer periodo de sueo. El
durmiente humano retorna entonces brevemente al estadio 2 y se produce una transicin al sueo REM, de movimientos
oculares rpidos, tambin llamado sueo paradjico. Ocupa un 20% aproximadamente del tiempo total de sueo de un
adulto. Su EEG se caracteriza por una actividad de pequea amplitud y actividad rpida en el que destacan las llamadas
ondas en diente de sierra, de forma triangular. Se observan descargas de movimientos oculares rpidos y una abolicin
completa del tono muscular. La frecuencia respiratoria y el pulso se hacen ms rpidos e irregulares. Durante esta fase
REM se produce la actividad onrica fundamental.
Arquitectura del sueo
El ritmo sueo-vigilia que se repite en los humanos de una forma peridica y regular es un ritmo circadiano endgeno,
sea que es originado en el propio organismo, aunque puede ser influenciado por la alternancia de la luz y la oscuridad
del ritmo circadiano.
El ritmo sueo-vigilia de los adultos sanos ocupa un periodo de 24 horas; el sueo dura siete u ocho horas, aunque la
duracin del sueo vara segn la edad y tambin de unas personas a otras. Se considera que el sueo es eficaz si la
persona puede desempear su actividad diurna correctamente, con poca o nula somnolencia.
Las diferentes fases del sueo se presentan de una manera ordenada y cclica a lo largo de la noche; en el adulto normal
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (3 of 33) [02/09/2002 09:23:15 p.m.]
el sueo se inicia con las fases del sueo no-REM, durante unos 70 a 120 minutos y, a continuacin, suele presentarse la
primera fase REM. El inicio de esta fase nos dar la latencia REM.
La alternancia cclica REM-no REM se produce varias
veces a lo largo de la noche (Grfico 1). El sueo no
REM predomina en la primera mitad y va atenundose
hasta desaparecer mientras que los periodos REM van
hacindose ms largos durante la segunda mitad.
Durante el sueo normal aparecen periodos de vigilia
tan breves que pueden no ser recordados al da
siguiente.
La estructura de las fases del sueo y sus duraciones
varan con la edad (5). como reflejamos en la Tabla 3.
En el recin nacido el tiempo total de sueo es de 17-18 horas, con un porcentaje de sueo REM del 50% y ausencia de
sueo delta. El sueo lento aparece con todas sus fases durante el primer ao de vida; el sueo delta presenta una
duracin y profundidad mximas durante la infancia y va disminuyendo con la edad, desapareciendo en la vejez; ambos
polos etarios dedican varios periodos de sueo al da. La duracin del sueo REM permanece constante durante la vida
del adulto normal y disminuye en los sndromes de insuficiencia cerebral de los ancianos.
Tabla3. SUEO Y EDAD
R.N
ADULTO ANCIANO VARIACION
R.SUEO/VIGILIA
TIEMPO(h)
DESPERTARES
EFICIENCIA
%I
%II
%DELTA
%REM
POLIFASICO
17-18
-
100%(9a)
-
40
35
25
MONOFASICO
7-8
>
90%
5
50
20
25
POLIFASICO
6-7
>>>
75%
15
65
-
20
+
-
Bases neuroanatmicas y bioqumicas
En la actualidad parece claro que en el desencadenamiento y mantenimiento del sueo intervienen tanto mecanismos
inhibitorios de sistemas de activacin, (por ejemplo, el Sistema Activador Reticular Ascendente, SARA), como
mecanismos de activacin de autnticos centros hipngenos (6). La activacin del SARA depende en buena medida de
las aferencias sensoriales y supone a su vez la activacin del cortex, por tanto, un aumento del nivel de vigilancia.
Mientras el SARA tiene a su cargo la regulacin del estado de alerta y vigilia del individuo, otras estructuras controlan
las fases 2, 3 y 4 del sueo: la estimulacin del hipotlamo anterior produce somnolencia, lo cual pone de manifiesto la
existencia de ncleos hipngenos activos, y la estimulacin del hipotlamo posterior produce un incremento de la vigilia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (4 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
En el sueo no-REM interviene la regin anterior del rafe (zona situada entre el bulbo y el mesencfalo) y el sueo REM
depende de la porcin medio-lateral del locus coeruleus.
En cuanto a la neuroqumica de los mecanismos del sueo, las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina
principalmente) juegan un papel activador. Los ncleos del rafe, que constituyen una importante va serotoninrgica,
intervienen decisivamente en los procesos de iniciacin y mantenimiento del sueo. Parece que tambin la acetilcolina
tiene su funcin en los mecanismos del sueo, pero todava no se ha hallado su papel especfico.
La localizacin de los ncleos nerviosos involucrados en el proceso sueo-vigilia ayud al estudio del papel de los
neurotransmisores. Se observ que las lesiones totales del ncleo del rafe producen una ausencia total de sueo pero las
lesiones parciales permiten la aparicin de sueo lento o incluso una alternancia con sueo REM. Dichas lesiones se
acompaan de un descenso de la serotonina cerebral. Se sabe que las clulas serotoninrgicas del ncleo del rafe son las
encargadas de finalizar la fase REM.
Por otro lado, las lesiones del locus coeruleus dan lugar a una disminucin de sueo REM y una depleccin de la
noradrenalina en las zonas rostrales del cerebro.
Parece claro que una fraccin muy pequea de clulas monoaminrgicas participan en los mecanismos de regulacin del
sueo. Otros neurotransmisores, como el GABA y la adenosina participan tambin.
Parece que hay una serie de sustancias circulantes llamadas hipnotoxinas que participan en la regulacin del sueo; las
ms importantes son el pptido inductor del sueo delta (DSIP), el dipptido muranil (MDP), la sustancia promotora del
sueo (SPS), y la vasotocina arginina (AVT).
METODOS DE EVALUACION
Para la evaluacin de los trastornos del sueo se pueden utilizar distintos procedimientos, subjetivos u objetivos. La
primera aproximacin al problema del paciente se efecta normalmente a travs de la entrevista.
En la historia clnica (historia de sueo), se debe definir el problema concreto que presenta el paciente matizando el
momento y contexto en que surgi; valorando su intensidad y tiempo de evolucin. As mismo ser imprescindible
conocer el patrn de sueo del paciente (diurno o nocturno, largo o corto,...) atendiendo a la edad, la actividad-horario
durante la vigilia y la necesidad habitual de sueo. Se recogern todas aquellas afecciones que puedan interferir con el
sueo, tanto la presencia de enfermedades-sntomas concurrentes como una detallada historia farmacolgica (substancias
teraputicas y de abuso). La evaluacin de los horarios del ciclo sueo-vigilia y alteraciones parasmnicas, si es posible
debera completarse con datos obtenidos de la persona que duerme con el paciente, para ver la concordancia con la
valoracin subjetiva y ampliar la informacin.
Los signos obtenidos en la exploracin fsica podrn desvelar patologas que alteran el sueo.
En todo paciente con trastornos del sueo se debe realizar una evaluacin psiquitrica completa, dado que el trastorno de
sueo ms prevalente es el insomnio asociado a patologa psiquitrica (7).
Otro mtodo subjetivo de evaluacin complementario son los autorregistros (diarios o agendas de sueo). Se le pide al
paciente que recoja diariamente informacin sobre los parmetros que consideramos de inters, como por ejemplo, hora
de ir a la cama, latencia subjetiva del comienzo del sueo, duracin del sueo, nmero de despertares y duracin de
stos, y cualquier suceso de inters durante un periodo mnimo de dos semanas. Esto permite, adems de valorar la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (5 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
magnitud del problema, diponer de un instrumento de medida para monitorizar el posible tratamiento. La eficiencia del
sueo se calcula segn muestra el Grfico 2.
Se han desarrollado cuestionarios de sueo que incluyen la valoracin de aspectos cualitativos del mismo. El Pittsburgh
Sleep Quality Index (8) cumplimentado por el paciente y su compaa de cama, evaluando en el mes previo diferentes
parmetros del sueo (calidad subjetiva del sueo, latencia, tiempo total, eficiencia, perturbaciones durante el sueo
-ambientales, parasmnicas, fsicas- uso de hipnticos y repercusiones en la vigilia) obtiene una sensibilidad y
especificidad diagnsticas cercanas al 90%.
Las tcnicas de autoinforme tambin son utilizadas en
la evaluacin de la excesiva somnolencia diurna. La
Standford Sleepiness Scale (Hodes, 1972), define 7
posibles grados de alerta, a cumplimentar en cualquier
situacin. La Epworth Sleepness Scale o escala de
Melbourne (Johns, 1991) valora la tendencia a
dormitar en 8 situaciones concretas.
El registro polisomnogrfico es el mtodo de
exploracin objetiva de los parmetros del sueo, pero
existe consenso entre los especialistas en que los
hallazgos polisomnogrficos son de inters para la investigacin, pero de limitada relevancia clnica (9). Unicamente en
los trastornos asociados a patologa respiratoria cuentan con una clara indicacin.
De entre los pacientes con hipersomnia que son evaluados en un centro de sueo, aproximadamente la mitad padecen un
trastorno de sueo asociado a patologa respiratoria (principalmente apnea obstructiva del sueo), algo menos de la
tercera parte sufren narcolepsia y el resto est relacionado con trastornos del nimo, uso de sustancias psicoactivas o
hipersomnia primaria (10).
La evaluacin objetiva de la excesiva somnolencia diurna se realiza fundamentalmente con el Test de latencia mltiple
del sueo (MSLT), donde una latencia media de sueo durante el da inferior a 5 minutos es indicador de somnolencia
patolgica. Variantes del MSLT son el Test de Medidas Repetidas de la Vigilia y el Test de Mantenimiento de la Vigilia.
NOSOGRAFIA, DESCRIPCION Y MANEJO DE LOS TRASTORNOS DEL SUEO
Varias clasificaciones vigentes difieren en el empleo de criterios operativos estrictos, en el uso de sntomas de
presentacin o fisiopatologa presumible como principio organizador y en la amplitud de las categoras diagnsticas; as
el DSM-III-R (1987) incluye 13 categoras (11); la International Clasification of Sleep Disorders (ICSD, 1990) 88 y la
Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE-10, 1992) 10 en la seccin F51 (12) y 4 en el captulo VI. Debido a la
reconocida relacin de los trastornos del sueo (especialmente el insomnio) y los sntomas psiquitricos, la psiquiatra ha
jugado un papel integrador en el desarrollo de su nosografa (13). La reciente aparicin del DSM-IV combina elementos
de sistemas diagnsticos previos, agrupando los trastornos del sueo de acuerdo a la presumible etiologa en cuatro
categoras generales: primarios, relacionados a un trastorno mental, debidos a una condicin mdica general e inducidos
por sustancias (14).
TRASTORNOS PRIMARIOS DEL SUEO
Se denominan as aquellos trastornos en los que se supone una disfuncin en la regulacin y control del sueo por parte
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (6 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
del sistema nervioso central. Incluyen las disomnias y las parasomnias.
Disomnias
Son trastornos en los que hay una alteracin en la cantidad, calidad o en el horario del sueo. Incluye el insomnio
primario, la hipersomnia primaria, la narcolepsia, los trastornos del sueo asociados a patologa respiratoria, los
trastornos del ritmo circadiano del sueo y las disomnias no especificadas.
Insomnio primario
El DSM-III-R define el insomnio como la dificultad para iniciar o mantener el sueo, o la sensacin de no haber
descansado suficiente despus de un periodo de sueo que aparentemente resulta adecuado en cantidad (sueo no
reparador). Se habla de insomnio primario cuando no est relacionado con otro trastorno mental ni con una etiologa
orgnica conocida, como algunos estados fsicos, trastornos por el uso o abuso de sustancias o el empleo de algunos
frmacos (11). Puede aparecer asociado a sntomas de ansiedad o depresin que no cumplen criterios para un trastorno
mental especfico, aunque la alteracin crnica del sueo que caracteriza al insomnio primario puede ser un factor de
riesgo (o quizs, un sntoma temprano) para padecer un trastorno de ansiedad o un trastorno afectivo.
En la polisomnografa puede encontrarse una mayor latencia del sueo, un aumento de la actividad alfa (ms propia de la
vigilia), un aumento del tiempo total de la fase 1 y una disminucin de la duracin de las fases 3 y 4.
En los sujetos que padecen insomnio primario aparece una mayor incidencia de problemas fisiolgicos que se relacionan
con el estrs, como por ejemplo, cefaleas tensionales y problemas gstricos y tambin alteraciones de la memoria y de la
concentracin (11).
El Insomnio es ms frecuente en mujeres y su prevalencia aumenta con la edad. La dificultad para conciliar el sueo es
ms frecuente en pacientes de mediana edad, mientras que en los sujetos mayores es ms tpico encontrarse la dificultad
para mantener el sueo, con el consiguiente despertar temprano. (14) El insomnio primario suele comenzar en el adulto
joven o en la mediana edad y es muy raro en nios y adolescentes.
Atendiendo a su naturaleza se diferencia entre insomnio de conciliacin, de mantenimiento o despertar precoz. En cuanto
a su duracin segn los criterios de la ICSD (transitorio o de pocos das de evolucin, de corta duracin o menor a tres
semanas y crnico de mayor tiempo de evolucin) es crnico.
El curso del insomnio primario es variable. Las principales complicaciones que presenta son las derivadas del
tratamiento con frmacos, como los sedantes o hipnticos (prescritos o autoadministrados), de la toma de alcohol para
inducir el sueo o del consumo de estimulantes para potenciar el estado de alerta (11).
El manejo teraputico del insomnio primario es principalmente psicolgico, siendo los hipnticos una terapia
coadyuvante (15).
Hipersomnia primaria
Trastorno caracterizado por excesiva somnolencia o por crisis de sueo diurnas que no pueden ser explicables por un
dficit de sueo nocturno y que no aparece asociado a otro trastorno mental ni a una patologa orgnica conocida, como
determinados estados fsicos, trastornos por el uso de sustancias psicoactivas o el empleo de algunos frmacos (11).
Constituyen cerca del 5-10% de los trastornos del sueo (14). En estos individuos el periodo principal del sueo dura
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (7 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
entre 8 y 12 horas y se suele seguir de una dificultad importante para despertarse. La calidad de este sueo es normal.
Las siestas diurnas de estos individuos tienden a ser largas, de una hora o ms, pero tras ellas no despiertan menos
somnolientos.
En la polisomnografa aparece una normal o aumentada duracin total del sueo, una latencia corta, una continuidad
normal o aumentada y una normal distribucin de los periodos REM y no-REM. En algunos individuos se encuentra una
mayor duracin del sueo de ondas lentas (14).
Es muy tpico de estos pacientes mostrarse somnolientos; con frecuencia se duermen en la sala de espera del clnico.
Asmismo, algunos de ellos presentan signos de disfucin del sistema nervioso autnomo, incluyendo cefaleas de tipo
vascular, fenmenos de Raynaud y sncopes.
El sndrome de Klein-Levin es una hipersomnia primaria recurrente. Es un sndrome que afecta principalmente al sexo
masculino, empieza en la adolescencia y suele desaparecer de forma espontnea hacia la cuarta o quinta dcada de la
vida.
Aunque las formas incompletas son ms frecuentes, la triada sintomtica clsica que lo caracteriza es (16):
- Hipersomnia de varios das de duracin, que puede presentarse de forma brusca o gradual. Al finalizar la hipersomnia
puede aparecer una fase de tipo manaco con insomnio.
- Hambre patolgica o megafagia: los pacientes comen compulsivamente todo tipo de alimentos, independientemente de
su calidad y de su elaboracin.
- Trastornos psquicos, que pueden ser de tres tipos: 1) trastornos del comportamiento, como desinhibicin sexual y
social, apata, agitacin, abandono de la higiene personal; 2) trastornos del humor, fundamentalmente irritabilidad,
aunque tambin pueden aparecer depresin, euforia o labilidad y 3) trastornos del pensamiento, siendo la confusin lo
ms habitual, seguido de amnesia, sueos vvidos, alucinaciones visuales y auditivas e ideaciones erticas.
En la exploracin neurolgica pueden aparecer hiporreflexia, disartria y nistagmus. La duracin de estos episodios vara
entre 12 horas y tres o cuatro semanas. Las recurrencias aparecen en intervalos desde menos de un mes hasta de doce
meses.
Entre los accesos, el examen clnico, neurolgico y psiquitrico es normal y no parece existir ningn problema de
personalidad. (16)
En la polisomnografa se aprecia un aumento del tiempo total de sueo y una disminucin de la latencia REM, con una
disminucin porcentual del sueo lento profundo (fases 3 y 4), mostrndose en el EEG un enlentecimiento general del
ritmo de base con accesos paroxsticos de ondas de amplitud media o grande (tipo ondas theta). (14) Algunos de estos
pacientes presentan un aumento de la actividad motora durante el sueo. (16)
En su tratamiento sintomtico se utilizan estimulantes del sistema nervioso central, pero dado el carcter autolimitado de
los episodios, no se predice el cambio evolutivo del cuadro. El litio se ha mostrado eficaz en la prevencin de la recada
en algunos pacientes.
La hipersomnia peridica ligada a la menstruacin (17) es menos frecuente. Se caracteriza por hipersomnia con o sin
trastornos del comportamiento alimentario, que aparecen antes o durante la menstruacin y, en consecuencia, peridicos.
La tendencia a desaparecer en meses o aos es menos frecuente. La hipersomnia puede asociarse a trastornos de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (8 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
conducta alimentaria y sexual. Los anticonceptivos hormonales se han mostrado tiles como terapia preventiva en este
sndrome. (16)
Narcolepsia
La narcolepsia fue descrita ya en 1880 por Gelineau y es un sndrome caracterizado por cuatro sntomas: somnolencia
diurna, cataplejia, parlisis del sueo y alucinaciones hipnaggicas.
La somnolencia es el sntoma principal y el que ms problemas crea al paciente. Los "ataques" de sueo son irresistibles
para los que la padecen, apareciendo incluso en situaciones inapropiadas y, en ocasiones, peligrosas para el propio
paciente u otras personas, por ejemplo, conduciendo un automvil, en reuniones de negocios o durante una conversacin
normal. La somnolencia aumenta en situaciones de poca actividad o de estimulacin externa baja. Los episodios de
sueo suelen durar de 10 a 20 minutos, pero pueden ser ms largos si nada/nadie los interrumpe (hasta de una hora de
duracin). Con frecuencia aparecen sueos durante ellos. Si los pacientes no son tratados, el nmero de estos periodos de
sueo puede ser de 2 a 6 al da (14). La hipersomnolencia suele aparecer durante la adolescencia o al inicio de la edad
adulta (18).
La cataplejia es el segundo sntoma ms frecuente y consiste en un episodio de atona muscular sin prdida de
conciencia, generalmente desencadenado por emociones intensas (risa, llanto, ira) y suele aparecer varios aos despus
de la somnolencia en un 70% de los individuos que padecen este trastorno (14). No afecta a los msculos de los ojos ni a
los msculos respiratorios. Habitualmente dura pocos segundos y se recupera inmediatamente toda la fuerza. La
deprivacin de sueo aumenta la frecuencia y la severidad de la cataplejia.
El tercer sntoma lo constituye la parlisis del sueo, que es la incapacidad por parte del sujeto para llevar a cabo
movimientos voluntarios tanto al ir a quedarse dormido como al despertarse. Aunque suele asociarse a la narcolepsia,
este sntoma puede tambin aparecer aislado en personas normales.
Aproximadamente un tercio de los sujetos presentan alucinaciones hipnaggicas (justo antes de dormirse) o
alucinaciones hipnopmpicas (al despertar). Pueden ser auditivas como visuales.
Se considera que tanto la parlisis del sueo como las alucinaciones mencionadas pueden formar parte de elementos de
sueo REM que se incorporan en la vigilia.
En un 30% de los sujetos la enfermedad se manifiesta de forma monosintomtica. La hipersomnia aislada es la
posibilidad clnica ms frecuente (ms de un 25% del total de los casos de narcolepsia) (5).
Los sujetos que sufren narcolepsia tienen serias limitaciones en la vida diaria por sus ataques de sueo y suelen evitar
actividades sociales.
En un 40% de los individuos que sufren narcolepsia concurren otros trastornos mentales; los ms frecuentes son los
trastornos afectivos, como el trastorno depresivo mayor y la distimia. La aparicin de parasomnias es tambin ms
frecuente en estos sujetos.
La narcolepsia afecta con igual frecuencia a hombres y mujeres. Su prevalencia es de 0,02%-0,16% en la poblacin
adulta (14).
La narcolepsia suele comenzar en la pubertad (en la mayora de los pacientes aparece antes de los 30 aos) (5).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (9 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
En la polisomnografa se encuentra como caracterstica principal una latencia acortada para el sueo REM (menor de 20
minutos); otros hallazgos posibles son un aumento de la Fase 1, un incremento en el nmero de despertares durante la
noche, fragmentacin de los periodos REM y un aumento de los movimientos de los ojos durante el periodo REM. Un
MSLT con promedios de latencia menores de 5 minutos, acompaado de una latencia REM inferior a 10 minutos en
alguna de las ocasiones de conciliacin es muy sugerente de diagnstico positivo (5).
Se ha encontrado un HLA-DR2 y HLA-DQw1, tambin conocidos como DQw6 y DRw15 respectivamente, en un 90 a
100% de los individuos con Narcolepsia, aunque puede aparecer hasta en un 10-35% de la poblacin general. Entre un
10 y un 50% de los pacientes presentan antecedentes familiares de la enfermedad en parientes de primer grado (5).
Algunas alteraciones orgnicas pueden producir narcolepsia sintomtica: insuficiencia vascular pontina, esclerosis
mltiple, neurofibromatosis, tumores bilaterales extra-axiales de la fosa posterior y gliosis focal del puente caudal
ventrolateral y del hipotlamo anterior periventricular. La mayor parte de ellos implican lesiones de regiones cerebrales
probablemente relacionadas con el sueo.
El tratamiento es sintomtico y debe ser individualizado. La somnolencia se estabiliza y raramente se modifica con el
tiempo, sin embargo el resto de sntomas pueden desaparecer hasta en la tercera parte de los pacientes. Para controlar la
somnolencia el metilfenidato es quiz el tratamiento de eleccin, por su mejor tolerancia (induce menor hiporexia e
hipertensin que otros estimulantes del SNC) aunque su vida media sea corta. Por su escaso efecto sobre la catapleja, las
alucinaciones hipnaggicas y la parlisis de sueo se combina con un antidepresivo tricclico que alivia estos sntomas.
Trastorno del sueo asociado a patologa respiratoria
La caracterstica principal de este trastorno es la interrupcin del sueo causada por alteraciones en la ventilacin
pulmonar durante el sueo. La queja principal en estos pacientes es la somnolencia excesiva.
Se han descrito tres formas de trastornos del sueo asociados a patologa respiratoria (14):
- Apnea obstructiva del sueo. Es la ms comn. Se caracteriza por episodios repetidos de obstruccin al flujo areo en
las vas areas superiores. Los movimientos respiratorios torcicos y abdominales se mantienen normales. Suele aparecer
en individuos obesos. Suelen roncar mucho y, de vez en cuando, aparecen interrupciones en la respiracin, apneas, que
pueden durar hasta 60-90 segundos e ir acompaadas de cianosis y que suelen acabar en ronquidos ms fuertes, gemidos,
musitaciones o movimientos de todo el cuerpo. El compaero de cama con frecuencia acaba cambindose de cama y/o
de habitacin. El individuo que lo sufre puede no darse cuenta de los fuertes ronquidos, de los sobresaltos ni de las
interrupciones de su sueo. Durante el da aparecen junto con la somnolencia excesiva cambios en la personalidad y
ataques de clera, con agresividad y marcada irritabilidad; problemas sexuales, como disminucin del impulso sexual e
incluso impotencia; dolores de cabeza y problemas de prdida de audicin. (19)
- Apnea central. Se caracteriza por interrupciones de la ventilacin durante el sueo (apneas o hipopneas) pero sin que
exista obstruccin al flujo areo. En estos sujetos, los movimientos respiratorios torcicos y abdominales se interrumpen.
Suele aparecer en personas mayores que padecen algn trastorno neurolgico o cardaco que afecte a la ventilacin.
Pueden aparecer ronquidos, pero no son un motivo de queja importante.
- Sndrome de hipoventilacin alveolar central. Se caracteriza por una alteracin en el control de la ventilacin que se
manifiesta por una baja saturacin de oxgeno en la sangre arterial. La ventilacin pulmonar de estos individuos es
normal. La forma ms frecuente aparece en sujetos obesos y puede asociarse a quejas de insomnio y de somnolencia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (10 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
diurna.
En la polisomnografa de los pacientes aquejados de apnea obstructiva del sueo aparecen episodios de apnea de ms de
10 segundos de duracin (suelen ser de 20 a 40 segundos), una pequea cantidad de ellos dura varios minutos. Las
hipopneas se caracterizan por un descenso del flujo areo. Las apneas y las hipopneas producen una disminucin de la
saturacin del oxgeno en sangre arterial. En este sndrome aparece en ocasiones respiracin de Cheyne-Stockes (patrn
caracterizado por periodos de apnea, que se siguen de periodos de hiperventilacin de 10 a 60 segundos de duracin y
despus una disminucin gradual de la ventilacin que acaba en una nueva apnea).
Tambin aparecen: menor duracin del tiempo de sueo total, despertares frecuentes, aumento de la cantidad de sueo de
fase 1 y disminucin de la cantidad de sueo de ondas lentas.
En cuanto a la exploracin fsica de estos individuos, suele existir un sobrepeso importante; la disminucin en el
dimetro de las vas areas superiores suele ser debido a un aumento de los tejidos blandos. En otras ocasiones, este
sndrome puede aparecer en personas delgadas o de peso normal, lo que sugerira una obstruccin al flujo debida a
alteraciones estructurales localizadas en las vas areas superiores, como una malformacin mandibular. Cuando este
sndrome aparece en nios, el diagnstico suele retrasarse por falta de sospecha debido a que la clnica es menos
llamativa: no aparecen ronquidos, son frecuentes los despertares nocturnos y las posturas anmalas durante el sueo; a
veces aparece enuresis secundaria. El nio se muestra somnoliento durante el da, pero no es tan comn ni tan
pronunciado como en el adulto. Suele haber una respiracin ruidosa durante el da, dificultades en la deglucin o mala
articulacin de las palabras.
En los adultos es mucho ms frecuente en hombres que en mujeres (relacin 8/1); en los nios no hay diferencias.
La prevalencia de este trastorno en la poblacin adulta es de 1-10% (14).
Existe una tendencia familiar en la aparicin del sndrome de apnea obstructiva.
El sndrome de apnea obstructiva puede aparecer a cualquier edad, aunque suele hacerlo en individuos de 40 a 60 aos
(en mujeres, suele ocurrir despus de la menopausia).
La Apnea Central suele darse en individuos de la tercera edad con problemas cardacos o del sistema nervioso central.
El sndrome de hipoventilacin alveolar central puede desarrollarse a cualquier edad.
Los pacientes con apneas durante el sueo deben ser sometidos a una completa evaluacin mdica, especialmente a nivel
respiratorio, neurolgico, hematolgico y cardiaco.
La intervencin teraputica se centrar en corregir y/o evitar los factores agravantes (obesidad, consumo de alcohol y
tabaco) y controlar las patologas asociadas.
En la apnea obstructiva las intervenciones ms frecuentes son la correccin quirrgica o la aplicacin de respirador nasal
a presin continua positiva durante el sueo.
Trastornos del ritmo carcadiano del sueo
Tambin son llamados trastornos del ritmo sueo-vigilia. Su sintomatologa esencial es un desajuste entre el ciclo
normal sueo-vigilia establecido por el medio en que se desenvuelve la persona y por sus ritmos circadianos. Puede
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (11 of 33) [02/09/2002 09:23:16 p.m.]
manifestarse con insomnio o con hipersomnia (11).
Este trastorno se asocia con frecuencia a sntomas disfricos inespecficos, como malestar y falta de energa.
El trastorno del ritmo circadiano del sueo se diferencia del insomnio y de la hipersomnia por la historia personal y por
el hecho de que este trastorno mejora tpicamente si se permite que el sujeto siga su propio ritmo sueo-vigilia (11).
El objetivo teraputico consistir en ajustar el ritmo biolgico con el horario estndar en el que vive el individuo.
Resulta muy difcil adelantar el reloj biolgico para sincronizar el ritmo sueo-vigilia, intentando que el paciente se
duerma antes de la hora que lo hace habitualmente, pero con relativa facilidad puede retrasarse.
En la cronoterapia, fijando una hora de referencia, se retrasa progresivamente la hora de acostarse hasta que se alcanza la
hora ptima de sincronizacin (20).
El tipo 'jet-lag' puede evitarse o tratarse con la administracin ocasional de un hipntico de vida media intermedia-corta.
Disomnias no especificadas
Se trata de insomnios, hipersomnias o trastornos del ritmo circadiano del sueo que no pueden ser clasificados en
ninguna de las categoras especficas sealadas anteriormente.
Parasomnias
Las parasomnias son trastornos caracterizados por comportamientos anormales o hechos fisiolgicos que aparecen
asociados al sueo, a fases especficas del sueo o durante los periodos de transicin sueo-vigilia.
En estos trastornos no estn alterados ni los mecanismos que controlan el ciclo sueo-vigilia ni la duracin del tiempo
total de sueo (14).
Las parasomnias representan la activacin de sistemas fisiolgicos en horarios inapropiados. Estos trastornos requieren
la activacin del sistema nervioso vegetativo, el aparato locomotor y/o procesos cognoscitivos durante el sueo o los
periodos de transicin sueo-vigilia.
Cada parasomnia aparece asociada a una fase determinada del sueo. Los individuos que las padecen suelen manifestar
quejas de alteraciones de conducta asociada al sueo ms que de insomnio o somnolencia diurna.
El punto de corte para tratar las parasomnias primarias en los nios no est claro; no obstante el tratamiento ser
necesario cuando el comportamiento nocturno anormal altere a la familia o al paciente (21).
En nios y adolescentes se consideran inicialmente abordajes no psicofarmacolgicos, aunque las benzodiacepinas estn
indicadas tanto en los terrores nocturnos como en el sonambulismo, disminuyendo el nmero de los episodios.
El DSM-IV incluye dentro de las parasomnias: las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo y las parasomnias
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (12 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
no especificadas en otra parte.
Trastornos del sueo por pesadillas
Se trata de un trastorno en el que el sujeto se despierta completamente debido a sueos de contenido terrorfico. Estas
interrupciones producen en el individuo malestar y/o alteraciones en sus funciones laborales y relaciones sociales.
Se descarta este diagnstico si las pesadillas aparecen asociadas exclusivamente a otro trastorno mental o al uso y/o
abuso de sustancias (14).
El contenido temtico de las pesadillas suelen estar relacionado con un dao fsico inminente hacia el individuo o
amenazas hacia la supervivencia, la seguridad o la autoestima (11).
Las pesadillas que aparecen despus de algunas experiencias traumticas pueden replicar la situacin original. Este tipo
de pesadillas pueden aparecer tambin asociadas a periodos de sueo no-REM.
Cuando el individuo se despierta es capaz de contar con detalle el contenido de la pesadilla. Las pesadillas pueden
aparecer ms de una vez a lo largo de una sola noche, incluso con el mismo contenido.
Las pesadillas aparecen casi exclusivamente durante el periodo REM del sueo, con lo que aparecen principalmente
hacia el final de la noche.
Las pesadillas suelen acabar cuando el individuo se despierta, con lo que disminuye el miedo y la ansiedad. El individuo
presenta con frecuencia dificultad para volver a dormirse y activacin moderada del sistema nervioso vegetativo, con
sudores, taquicardia y taquipnea. Son tambin frecuentes sntomas de depresin y ansiedad que no cumplen criterios para
un diagnstico especfico.
En la polisomnografa aparecen despertares bruscos durante el sueo REM, principalmente en la segunda mitad de la
noche que coinciden con las ensoaciones del sujeto.
Las pesadillas aparecen con ms frecuencia en nios que han sufrido algn tipo de estrs psicosocial grave.
Son algo ms frecuentes en mujeres que en varones, aproximadamente de 2-4 mujeres por cada hombre.
Alrededor de un 10 y un 50% de los nios entre los 3 y los 5 aos sufren pesadillas. En la poblacin adulta, hasta en un
50% de los sujetos aparecen stas de forma ocasional. Sin embargo, la prevalencia real de este trastorno es desconocida.
Ms del 50% de las pesadillas aparecen antes de los 10 aos de edad, y hasta dos tercios del total antes de los 20 aos
(11). Cuando su frecuencia es alta, por ejemplo varias a la semana, los sueos pueden convertirse en una fuente de
preocupacin y de malestar tanto para el nio como para los padres. La tendencia de este trastorno es a ir disminuyendo
a lo largo de la vida. Cuando aparece en el adulto, suele persistir durante dcadas.
Las pesadillas son ms frecuentes cuando el nio est preocupado o ansioso por algo; cuando son muy frecuentes, es
probable que estn relacionadas con inseguridad del nio en su casa o en el colegio. Son habituales en nios que han
estado separados de sus madres durante un largo periodo de tiempo o si son hospitalizados (22).
El principal diagnstico diferencial que se debe tener en cuenta es con los terrores nocturnos. (14) En ambos trastornos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (13 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
aparecen despertares totales o parciales acompaados de miedo y de activacin del sistema nervioso vegetativo (SNV),
pero existen algunas caractersticas que los diferencian. Las pesadillas ocurren hacia el final de la noche, durante el
sueo REM, y en ellas aparecen imgenes vvidas del sueo, un despertar completo, una activacin ligera del SNV y el
sujeto es capaz de recordar bastante bien lo soado. Los terrores nocturnos suelen darse dentro del primer tercio de la
noche, durante las fases 3 y 4 no-REM y el sujeto no es capaz de recordar lo soado; el sujeto no despierta
completamente, si no que se muestra confuso y desorientado y la actividad del SNV es muy llamativa.
Otros trastornos, como los asociados a patologa respiratoria, pueden producir asmismo despertares nocturnos en el
sujeto, pero habitualmente no se acompaan de sueos terrorficos.
Las pesadillas aparecen con relativa frecuencia en los sujetos que sufren narcolepsia, pero no suele ser un problema de
diagnstico diferencial al asociarse a la somnolencia y a la cataplejia.
En los sujetos que presentan crisis de pnico durante el sueo tambin aparecen despertares nocturnos, con activacin
del SNV y miedo intenso, pero el individuo no es capaz de recordar ningn sueo y suelen aparecer otros ataques de
pnico similares durante el da.
Existen muchos frmacos que afectan al SNV y que pueden aumentar la probabilidad de aparicin de las pesadillas: p.
ej. la L-Dopa y otros agonistas dopaminrgicos, los antagonistas -adrenrgicos y otros frmacos antihipertensivos; las
anfetaminas, la cocana y otros estimulantes; algunos frmacos antidepresivos. Adems, al suspenderse frmacos que
suprimen el sueo REM, como son algunos antidepresivos y el alcohol, puede producir un "rebote" de sueo REM que
se acompaa con relativa frecuencia por pesadillas; en este caso podra ser ms adecuado un diagnstico de trastorno del
sueo inducido por sustancias, de tipo parasomnia (14).
Las pesadillas aparecen con relativa frecuencia acompaando a otros trastornos psiquitricos, como p. ej. el trastorno por
estrs postraumtico, en la esquizofrenia, en los trastornos afectivos, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de
adaptacin y en los trastornos de la personalidad.
Terrores nocturnos
Este trastorno se caracteriza por la existencia de sueos terrorficos, que despiertan al sujeto de una forma brusca y
habitualmente con un grito o llanto; suelen aparecer en el primer tercio de la noche y durar entre 1 y 10 minutos. Estos
episodios se acompaan de importante activacin del SNV y de miedo intenso. Durante el episodio es difcil despertar al
sujeto o tranquilizarlo. Si el sujeto se despierta despus del episodio, ser capaz de recordar imgenes sueltas; si no se
despierta hasta la maana siguiente, no recordar nada (14).
En un episodio tpico, el sujeto se despierta bruscamente, se sienta en la cama gritando o llorando, con miedo y signos
vegetativos de ansiedad intensa, como taquicardia, taquipnea, enrojecimiento de la piel, sudoracin, dilatacin de pupilas
y aumento del tono muscular. El individuo no responde a los intentos por tranquilizarlo de otras personas; si se despierta
se muestra durante unos momentos confuso y desorientado y con una sensacin de terror, pero no recuerda el contenido
del sueo. Con frecuencia, los individuos no se despiertan completamente, sino que continan durmiendo y sufren
amnesia de todo lo ocurrido a la maana siguiente. Habitualmente son episodios nicos en una noche, aunque de forma
ocasional, pueden aparecer varios episodios a lo largo de una sola noche.
Para ser diagnosticado este trastorno, el individuo debe experimentar malestar. En ocasiones, los sujetos llegan a evitar
situaciones sociales en que el resto de los individuos puedan enterarse de lo que les ocurre, como p. ej. ir de camping,
pasar noches en casa de los amigos o compartir la cama con otras personas.
Los terrores nocturnos pueden asociarse al sonambulismo. La frecuencia de los episodios aumenta con el alcohol, los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (14 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
sedantes, la deprivacin de sueo, la alteracin del ritmo sueo-vigilia, la fatiga y con el estrs tanto fsico como
emocional.
Los nios que sufren terrores nocturnos no muestran una mayor incidencia de trastornos mentales que la poblacin
general. S se ha observado una asociacin entre los terrores nocturnos sufridos por adultos con algunos trastornos
psiquitricos, como son el trastorno por estrs postraumtico y el trastorno de ansiedad generalizada, con los trastornos
de la personalidad sobre todo los de tipo esquizoide, dependiente y border-line. Estos sujetos suelen mostrar ansiedad y
depresin con mayor frecuencia que el resto de la poblacin.
En el EEG se puede observar que los terrores nocturnos aparecen durante el sueo no-REM.
La existencia de fiebre y la deprivacin de sueo pueden producir un aumento en la frecuencia de los episodios de
terrores nocturnos (14).
No parecen existir diferencias culturales en cuanto a las manifestaciones clnicas de este trastorno; s difieren las causas
atribuidas y las consecuencias de este trastorno.
Es ms frecuente en los nios que en las nias.
La prevalencia de este trastorno es entre un 1-6% en los nios y de menos de un 1% en los adultos. Un alto porcentaje de
nios pueden experimentar episodios aislados.
El trastorno suele aparecer en nios entre los 4 y los 12 aos, y desaparecer espontneamente en la adolescencia. En los
adultos, la aparicin suele darse entre los 20 y los 30 aos y suele evolucionar de forma crnica, siendo la frecuencia y la
severidad de los episodios fluctuante a lo largo del tiempo. En adultos se asocia con frecuencia a otras alteraciones
psicopatolgicas: trastornos de ansiedad, fobias, obsesiones, trastorno pasivo-agresivo y esquizoide de personalidad (4).
Es muy raro que aparezca despus de los 40 aos.
La frecuencia de los episodios es variable intra e interindividualmente.
Con frecuencia existen antecedentes familiares en estos pacientes tanto de terrores nocturnos como de sonambulismo. El
tipo de herencia que sigue es desconocida.
El principal diagnstico diferencial que debe realizarse es con las pesadillas, debiendo descartar tambin crisis parciales
complejas durante el sueo (21). Los terrores nocturnos se asocian con cierta frecuencia al sonambulismo.
Una complicacin posible en este trastorno es una lesin accidental durante algn episodio.
Sonambulismo
Se trata de episodios repetidos de una secuencia de conductas complejas que llevan a que el sujeto se levante de la cama
y camine, sin que tenga conocimiento del episodio ni pueda recordarlo (11).
Este trastorno incluye una gran variedad de comportamientos; en episodios leves, tambin llamados "despertares
confusionales", el individuo puede simplemente sentarse en la cama con los ojos abiertos, mirar a su alrededor o agarrar
lasa mantas o las sbanas. En la mayora de las ocasiones, el sujeto se levanta de la cama y sale de la habitacin, puede
subir y bajar escaleras, incluso salir del domicilio; algunos individuos pueden utilizar el cuarto de bao y hablar durante
los episodios, aunque no se puede hablar de verdaderos dilogos. Con menor frecuencia, el sujeto puede empezar a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (15 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
correr como si huyera de algo que le est asustando.
Los episodios suelen durar entre varios minutos y media hora (11).
El episodio puede terminar cuando el individuo se despierta espontneamente, con una ligera confusin o el sujeto puede
volver a su cama y continuar durmiendo hasta la maana siguiente. El individuo no recuerda nada de lo sucedido.
En la polisomnografa se constata que los episodios comienzan en las primeras horas del sueo, habitualmente en las
fases 3 y 4 no-REM (en algunos individuos, sobre todo adultos jvenes, aparecen en la fase 2 no-REM). Previamente,
aparece en el EEG una actividad rtmica de ondas delta de gran amplitud. Durante el episodio, el EEG muestra
importantes "artefactos" debido a los movimientos del paciente. Al inicio del episodio suelen elevarse la frecuencia
cardiaca y respiratoria.
Tanto la fiebre como la deprivacin de sueo pueden aumentar la frecuencia de los episodios de sonambulismo (14).
Trastornos como los asociados a patologa respiratoria en los que se producen con frecuencia interrupciones en las ondas
lentas del sueo se asocian con frecuencia a este trastorno. Tambin son ms probables en personas cansadas o en estado
de estrs (11).
No parecen existir diferencias de prevalencia entre ambos sexos ni en las diferentes culturas. La actividad violenta
durante el episodio es ms tpica de los adultos (14).
Es igual de frecuente en hombres que en mujeres (14).
Entre un 10 y un 30% de los nios han sufrido en alguna ocasin un episodio de sonambulismo, aunque la prevalencia de
este trastorno se estima entre un 1 y un 5%. Es un trastorno raro en adultos (11).
Los primeros episodios suelen aparecer entre los 4 y los 8 aos de edad. El pico de la prevalencia se sita hacia los 12
aos. Suele desaparecer espontneamente en la adolescencia. Es muy raro que debute en la edad adulta (14); si as ocurre
se debe descartar abuso de alguna sustancia o alguna lesin neurolgica.
Los episodios de sonambulismo en el adulto son fluctuantes y tienden a la cronicidad. Estos episodios tambin pueden
aparecer de forma aislada en un individuo normal.
En estos pacientes suelen encontrarse antecedentes familiares de sonambulismo o de terrores nocturnos; hasta en un 20%
de los individuos se encuentran antecedentes en algn familiar de primer grado. Se ha sugerido una transmisin gentica,
pero se desconoce el tipo de herencia implicada (14).
Pueden aparecer dificultades para el diagnstico diferencial del sonambulismo con los terrores nocturnos.
Es importante tener en cuenta que algunos psicofrmacos como los neurolpticos y los antidepresivos tricclicos pueden
inducir este trastorno; el diagnstico correcto sera entonces un trastorno del sueo inducido por sustancias, tipo
parasomnia.
Por ltimo, se debe diferenciar el sonambulismo de las fugas disociativas (son raras en nios y suelen comenzar estando
despierto el individuo, duran horas o varios das y la conciencia no est alterada) y de la simulacin.
En el tratamiento, adems de medidas preventivas que garantizen la seguridad del sonambulante, se han usado tcnicas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (16 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
encaminadas a despertarle (cuerdas, dispositivos sonoros) (20). Aparte de las benzodiacepinas, en casos de agresividad
concomitante se ha utilizado con xito el amineptino (2).
Parasomnias no especificadas
Incluyen aquellos trastornos caracterizados por conductas anormales o alteraciones fisiolgicas durante el sueo o en la
transicin sueo-vigilia que no cumple criterios especficos de otra parasomnia (14). Por ejemplo:
- Sujetos que presentan alteraciones de la conducta durante el sueo REM, con frecuencia con violencia. Suelen aparecer
al final de la noche y asociarse a sueos vvidos.
- Parlisis del sueo: imposibilidad de realizar movimientos voluntarios en los periodos de transicin sueo-vigilia.
Suelen asociarse a ansiedad intensa.
- Situaciones en las que el clnico ha llegado a la conclusin de que existe una parasomnia, pero no es posible determinar
si es primaria o es secundaria a alguna alteracin orgnica o al consumo de alguna sustancia.
TRASTORNOS DEL SUEO ASOCIADOS A OTRAS ENFERMEDADES MENTALES
Insomnio asociado a otra enfermedad mental
Hipersomnia asociada a otra enfermedad mental
La caracterstica principal de estos trastornos es la existencia de insomnio o de hipersomnia que se asocia tanto
temporalmente como causalmente a otra enfermedad mental. No se incluira si estuvieran relacionados con el consumo o
abuso de alguna sustancia.
El sujeto se puede quejar de dificultad para quedarse dormido, despertares nocturnos o una sensacin de sueo no
resturador que dura al menos un mes y que conlleva cansancio y somnolencia diurnas, con las consiguientes
repercusiones tanto en la vida social como laboral y personal del individuo (14).
Los trastornos del sueo se asocian con bastante frecuencia a otros trastornos mentales. Es habitual que los pacientes
atribuyan otros sntomas psiquitricos al hecho de dormir mal.
Se diagnosticar a estos individuos con el tipo de trastorno del sueo que presentan, seguido del trastorno mental del eje
I o II a que se asocia.
Hasta en un 90% de los pacientes que padecen trastornos afectivos mayores pueden aparecer trastornos del sueo; con
frecuencia, preceden al trastorno afectivo y persisten despus de la remisin de ste. En la polisomnografa de estos
pacientes es frecuente encontrar:
- alteracin de la normal continuidad del sueo
- disminucin de las fases 3 y 4 no-REM del sueo
- disminucin de la latencia REM del sueo (disminucin de la duracin del primer periodo no-REM)
- aumento de los movimientos oculares tpicos del sueo REM
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (17 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
- aumento de la duracin del periodo REM al principio de la noche.
Las caractersticas polisomnogrficas de los pacientes con episodios manacos son similares a las de los trastornos
depresivos. En la esquizofrenia es caracterstico encontrar una disminucin de la duracin del sueo REM y de la
latencia REM; tambin es frecuente la disminucin del tiempo total de sueo.
En los individuos con trastornos de pnico pueden aparecer despertares antes del inicio de periodos 3 y 4 no-REM, con
frecuencia acompaados por taquicardia, taquipnea y sintomas emocionales tpicos de dicho trastorno. En el resto de los
trastornos psiquitricos aparecen alteraciones no especficas en la polisomnografa.
En general, se debe tener en cuenta que los nios y los adolescentes con trastornos afectivos mayores generalmente
presentan menos alteraciones subjetivas del sueo y menos alteraciones polisomnogrficas que los adultos.
Los trastornos del sueo asociados a otras enfermedades mentales son ms frecuentes en mujeres que en hombres,
aunque esto podra ser porque tambin padecen con ms frecuencia trastornos de ansiedad y depresivos.
La evolucin del trastorno del sueo depende del curso que siga la enfermedad de base, aunque en los trastornos
afectivos pueden persistir despus de que sta haya mejorado; en los trastornos psicticos es frecuente que la alteracin
del sueo aumente en los brotes agudos de la enfermedad y mejore al hacerlo la psicosis.
Otros trastornos del sueo
TRASTORNOS DEL SUEO SECUNDARIOS A UNA ENFERMEDAD
ORGANICA
Se trata de alteraciones del sueo que son lo suficientemente importantes como para requerir atencin por parte del
clnico de forma independiente y que es secundaria a una enfermedad orgnica conocida. (14) Puede tratarse de
insomnio, hipersomnia, parasomnia o combinaciones de ellas. No se incluyen en esta categora aquellas alteraciones del
sueo que aparecen asociadas a un trastorno respiratorio o a la narcolepsia.
El clnico debe establecer en primer lugar cul es la causa del trastorno del sueo; adems, debe comprobarse que dicha
alteracin se puede explicar mediante un mecanismo psicopatolgico determinado. Pueden ayudar al diagnstico las
siguientes consideraciones:
- Que exista relacin temporal entre la aparicin, el empeoramiento y/o la remisin entre la enfermedad orgnica y el
trastorno del sueo.
- Que aparezcan caractersticas clnicas que son tpicas de los trastornos primarios del sueo.
Pueden darse diferentes subtipos:
- Tipo insomnio
- Tipo hipersomnia
- Tipo parasomia
- Tipo mixto
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (18 of 33) [02/09/2002 09:23:17 p.m.]
Como alteraciones orgnicas que causan somnolencia:
- uremia
- fallo heptico
- hipotiroidismo
- encefalitis
- tumores del SNC
Causas mdicas de insomnio:
- Procesos que cursan con dolor
- Disnea: EPOC, insuficiencia cardaca congestiva
- Fiebre
- Nicturia: Insuficiencia cardaca congestiva, prostatismo, ingesta excesiva de lquidos, administracin nocturna de
diurticos.
- Causas endocrino-metablicas: diabetes, hipertiroidismo, menopausia.
- Sndrome cerebral orgnico.
- Origen neuro-muscular: Sndrome de piernas inquietas, mioclonias nocturnas, parkinsonismo.
Cuando se diagnostica este trastorno, debe tambin codificarse (CIE-9) la enfermedad mdica que lo causa en el eje III.
No existen trazados polisomnogrficos especficos. Con frecuencia aparece una disminucin de la duracin total del
sueo, un aumento en el nmero de despertares nocturnos, una disminucin de la duracin total del sueo de ondas
lentas y, con menor frecuencia, una disminucin del sueo REM.
El trastorno de sueo es slo un sntoma y como tal debe ser evaluado en el entorno de la enfermedad que lo produce,
midiendo siempre el beneficio de una teraputica sintomtica en el conjunto de la enfermedad del paciente.
Trastornos del sueo inducidos por sustancias
Son alteraciones del sueo lo suficientemente importantes como para requerir atencin por s mismas y que son
consecuencia directa del efecto fisiolgico de una determinada sustancia. (14) Pueden ser de tipo insomnio, hipersomnia
y, menos frecuentemente, parasomnias o de tipo mixto. Se debe descartar que aparezca como sntoma de una enfermedad
mental. Las funciones sociales, laborales y personales del individuo que sufre este trastorno pueden verse afectadas.
Se diferencian de los trastornos primarios del sueo tanto por su inicio como por su evolucin. Si se trata de drogas de
abuso, debe existir evidencia por la historia clnica, la exploracin fsica o por datos de laboratorio de intoxicacin o de
abstinencia.
Los trastornos del sueo inducidos por sustancias aparecen tpicamente durante el consumo de las siguientes: alcohol,
anfetaminas, cafena, cocana, opiodes, hipnticos y ansiolticos. Tambin pueden aparecer durante el sndrome de
abstinencia de: alcohol, anfetaminas, cocana, opioides, hipnticos y ansiolticos.
El alcohol suele producir insomnio. En la intoxicacin aguda, el alcohol produce un efecto sedativo inmediato, con un
aumento de la somnolencia y aumento del umbral para despertarse durante 4 5 horas. Esto se asocia a un aumento de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (19 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
las fases 3 y 4 del sueo no-REM y una disminucin del sueo REM en los estudios de los EEGs de estos pacientes
durante las primeras horas del sueo, para que en la segunda mitad de la noche aparezca un sueo ms agitado, mayor
probabilidad de despertarse y aumento del sueo REM. El alcohol puede agravar un trastorno del sueo asociado a
patologa respiratoria aumentando los episodios de apnea. En el sndrome de abstinencia al alcohol, el sueo est muy
alterado, con frecuentes despertares nocturnos y un aumento de la cantidad total de sueo REM. Suelen adems aparecer
sueos o pesadillas que, en un extremo, forman parte del "delirium tremens". Despus de la abstinencia aguda, los
pacientes que han sido bebedores crnicos, pueden seguir quejndose de sueo ligero y fragmentado durante meses o
aos. Los estudios realizados con EEG de seguimiento confirman un dficit persistente de sueo de ondas lentas y
alteracin de la continuidad del sueo.
Las anfetaminas y otros estimulantes relacionados con ellas producen caractersticamente insomnio durante su consumo
e hipersomnia durante su abstinencia. Durante la intoxicacin aguda, las anfetaminas producen una disminucin de la
duracin total del sueo, aumenta la latencia del sueo, aumenta los movimientos corporales durante la noche y
disminuye la cantidad de sueo REM. Durante la abstinencia despus de un abuso crnico, los individuos sufren
hipersomnia, tanto con aumento de la duracin total de horas nocturnas de sueo como por somnolencia diurna. Existe
un efecto rebote de aumento de sueo REM. El MSLT puede mostrar durante la abstinencia un aumento de la
somnolencia diurna.
La cafena suele producir insomnio, aunque algunos individuos pueden quejarse de somnolencia en relacin con la
abstinencia. El efecto es dosis-dependiente. En la polisomnografa puede aparecer un aumento de la latencia del sueo,
una disminucin en la continuidad del sueo, aumento de la facilidad para despertarse y una disminucin en el sueo de
ondas lentas. La abstencin brusca de cafena puede producir hipersomnia; algunos individuos incluso se pueden
encontrar somnolientos entre las dosis de cafena que toman a lo largo del da.
La cocana produce tambin insomnio durante su consumo e hipersomnia durante su abstinencia. En la intoxicacin
aguda, disminuye de forma muy importante la cantidad total de horas de sueo y la abstinencia suelen aparecer periodos
de sueo de larga duracin.
La utilizacin de los opiceos durante periodos cortos de tirmpo suele producir un aumento de la somnolencia y una
mayor profundidad subjetiva del sueo. Disminuyen los periodos REM. Con la utilizacin crnica, los individuos
desarrollan tolerancia al efecto sedante y los sujetos pueden quejarse de insomnio. El sndrome de abstinencia suele
acompaarse por quejas de insomnio.
Hipnticos y ansiolticos. Las sustancias como las benzodiacepinas, barbitricos, meprobamato y glutetimida tienen
efectos similares en el sueo. Durante la intoxicacin aguda producen somnolencia y una disminucin del sueo REM
con un aumento de las ondas en forma de aguja. La utilizacin crnica puede producir tolerancia, con insomnio de
rebote. Si el individuo entonces aumenta la dosis, puede aparecer somnolencia diurna. Estas sustancias pueden empeorar
los trastornos del sueo asociados a patologa respiratoria por incrementar la severidad y el nmero de episodios de
apnea. Si se suspende de forma brusca el consumo de estas sustancias, aparecer insomnio, ansiedad, temblores y, a
veces, ataxia. Tambin pueden aparecer crisis epilpticas, sobre todo si se trata de barbitricos.
Existen otras sustancias que pueden producir trastornos del sueo, como por ejemplo frmacos que actan sobre el
sistema nervioso central, utilizados frecuentemente en el tratamiento de la hipertensin, arritmias, enfermedad pulmonar
obstructiva crnica, alteraciones de la motilidad intestinal o procesos inflamatorios.
PAUTAS GENERALES DE TRATAMIENTO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (20 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
Recordaremos que antes de prescribir un tratamiento, como apuntamos en el apartado de evaluacin, es necesaria la
aproximacin diagnstica a travs de una correcta evaluacin, con una detallada historia clnica (al paciente y pareja de
cama) valorando el tiempo de evolucin, el grado de intensidad y la identificacin de factores precipitantes o
perpetuadores del mismo. Adems es inexcusable la exploracin en que valorar: a) patologa psiquitrica, la mayor parte
de los trastornos del sueo cursan con alteraciones psiquitricas (8); y b) patologa orgnica y consumo de frmacos,
como causantes del trastorno o posibles interactuantes con el tratamiento a administrar.
En el apartado correspondiente a la descripcin de cada trastorno hemos esbozado las indicaciones teraputicas
correspondientes.
De los 88 trastornos del sueo de la ICSD, casi las dos terceras partes estn comnmente asociados a insomnio, siendo
ste el sntoma-trastorno ms prevalente. A continuacin detallamos las intervenciones generales ms relevantes.
Medidas farmacolgicas
El sistema Nacional de Salud y otras sociedades cientficas y profesionales (23) recomiendan el uso de medidas no
farmacolgicas siempre que sea posible. Una primera aproximacin al tratamiento sintomtico del insomnio comenzar
por la educacin en hbitos de higiene del sueo.
Higiene del sueo
Se educa al paciente para que desarrolle hbitos y actitudes ms compatibles con el dormir, instruyndole en un conjunto
de acciones encaminadas a dotarle de las circunstancias ideales para el sueo.
Las normas de higiene del sueo que se enumeran en la Tabla 4 deben considerarse como generales, siendo necesario el
estudio individual del paciente con el fin de ajustar a cada caso el patrn comportamental ms adecuado (24).
Se incluye en los protocolos de profilaxis y como terapia en combinacin con otras tcnicas.
Tabla 4. MEDIDAS DE HIGIENE DEL SUEO
1.- MANTENER HORARIOS REGULARES, TANTO PARA LEVANTARSE COMO PARA ACOSTARSE
2.- DORMIR SOLO LO NECESARIO PARA ENCONTRARSE DESPEJADO Y FRESCO EL DIA SIGUIENTE
3.- EFECTUAR EJERCICIO MODERADO DE FORMA CONTINUADA
4.- NO IR A LA CAMA CON HAMBRE
5.- PROCURAR QUE LA TEMPERATURA DE LA HABITACION SEA FRESCA Y AGRADABLE
6.- PROCURAR QUE EL DORMITORIO SEA TRANQUILO Y SIN EXCESO DE LUZ
7.- EVITAR LA INGESTA DE CAFE,TE, COLAS,NICOTINA O CUALQUIER ESTIMULANTE DEL S.N.C.
8.- EVITAR EL EXCESO DE ALCOHOL
9.- NO ESFORZARSE DEMASIADO EN INTENTAR DORMIR
10.- EMPLEAR LOS HIPNOTICOS SOLO DE FORMA OCASIONAL
11.- ACUDIR AL MEDICO DE FAMILIA O AL PSIQUIATRA EN CUANTO EXISTA LA SENSACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (21 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
SUBJETIVA DE ALTERACION DEL RITMO SUEO/VIGILIA
12.- CUMPLIR LO MAS EXACTAMENTE LAS PRECISIONES MEDICAS(PSICOLOGICAS Y
PSICOFARMACOLOGICAS)
Intervenciones psicolgicas
Los mecanismos modificadores que subyacen a las tcnicas empleadas no estn claros (p. ej. el xito de la relajacin
progresiva puede deberse no tanto a la disminucin de la hiperactividad muscular como al aprendizaje de la focalizacin
de la atencin en estmulos internos agradables o montonos) (20).
De las posibles tcnicas a utilizar para el tratamiento del insomnio: a) tcnicas de relajacin para disminuir la activacin
vegetativa y la tensin muscular, b) reestructuracin cognitiva para corregir las concepciones errneas sobre el sueo y
reemplazarlas, c) intencin paradjica para disminuir la activacin y cogniciones no pertinentes al inducir el sueo
forzando a permanecer despierto, d) control de estmulos para maximizar la asociacin dormitorio-sueo, e) cronoterapia
para sincronizar el ritmo bilgico con el horario,... describimos las ms efectivas (25) como procedimientos teraputicos
nicos.
La terapia de control de estmulos introducida por Bootzin, se basa en que las propiedades estimulares del dormitorio de
los imsomnes ya no constituyen seales discriminativas para dormir, sino que se han convertido en seales para estar
despierto. El tratamiento se disea para restablecer el dormitorio como un estmulo discriminativo para dormir,
eliminando de la habitacin todas las conductas incompatibles con esa actividad. Se siguen una serie de reglas que se
describen en la Tabla 5.
Tabla 5. INSTRUCCIONES SOBRE EL CONTROL DE ESTIMULOS
1.- No utilizar la cama ni el dormitorio para otra actividad que no sea dormir. No es aconsejable leer, ver la televisin,
hablar por telfono, discutir con su pareja, o comer en la cama.
2.- Establecer una serie de rutinas pre-sueo regulares para indicar que se acerca el momento de acostarse. Cierre la
puerta, enchufe la cafetera, lvese ls dientes, conecte la alarma y realice todas aquella labores que sean lgicas para ese
momento de la noche. realicala todas las noches en el mismo orden. Adopte la postura para dormir que prefiera y site
sus almohadas y mantas preferidas.
3.- Cuando se haya metido en la cama, se deben apagar las luces con la intencin de dormirse inmediatamente. Si no
puede dormirse en un rato (alrededor de 10 minutos), levntese y vayase a otra habitacin. Dedquese a alguna actividad
tranquila hasta que empieze a sentirse adormecido y , en ese momento, vuelva a dormitorio para dormir.
4.- Si no se duerme en un periodo de tiempo breve, debe repetirse la secuencia anterior. Hgalo tantas veces como sea
necesario durante la noche. Utilice este mismo procedimiento en el caso de despertarse a mitad de la noche si no
consigue quedarse de nuevo dormido aproximadamente a los 10 minutos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (22 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
La terapia de reduccin del tiempo en cama consiste en
pasar encamado nicamente el tiempo que se
permanece durmiendo, que se ajusta progresivamente
al valorar la eficiencia del sueo (Grfico 2). Por
ejemplo si un paciente refiere dormir una media de 5
horas cada noche de 8 9 pasadas en la cama, la
primera prescripcin ser que el intervalo desde que se
acueste hasta la hora de levantarse ser de 5 horas. En
prximas sesiones, si la eficiencia del sueo es mayor
del 90%, adelantar 15-20 minutos la hora de
acostarse; por el contrario si sta es inferior al 80% los
retrasar. Deben hacerse ajustes peridicos hasta una duracin ptima del sueo.
Intervenciones farmacolgicas
Las sustancias hipnticas son aquellas que presentan capacidad para inducir, mantener o alargar el tiempo de sueo, de
las cuales las benzodiacepinas son las ms ampliamente prescritas.
El UK Committee on Safety of Medicines y el Royal College of Psychiatrits recomiendan que las benzodiacepinas slo
deben ser prescritas para el insomnio cuando ste es severo, discapacitante o produce en el sujeto un elevado sufrimiento
(26).
RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL EMPLEO DE HIPNOTICOS
Los miembros de la World Psychiatric Association (27) concluyeron que el grado de eficacia teraputica de los
diferentes hipnticos que evaluaron es dosis-dependiente, sin existir diferencias cualitativas al comparar dosis
equipotentes (Tabla 6): a) disminuyen la latencia de sueo, b) aumentan el tiempo total de sueo, c) reducen el nmero
de despertares nocturnos y d) mejoran la calidad subjetiva del sueo.
Tabla 6. DOSIS Y DATOS FARMACOCINETICOS DE HIPNOTICOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DEL
INSOMNIO
Hipntico
DOSIS (mg/d)* t 1/2 (h)** Tmax (h)***
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (23 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
BROTIZOLAM(a)
FLUNITRACEPAM(a)
FLURACEPAM
LOPRAZOLAM
LORMETACEPAM
MIDAZOLAM(a)
NITRACEPAM
QUACEPAM
TEMACEPAM(a)
TRIAZOLAM(a)
ZOLPIDEM(a)
ZOPLICONA(a)
HIDROXICINA
CLOMETIAZOL
0,25- 0,50
1-2
15-30(b)
1-2
1-2
7,5 (10)15
5-10
7.5-15(b)
15-30(b)
0.25-0.50(b)
10-20
7.5
25-50
384-768
3-7.9
10.7-20.3
48-120
4.6-11.4
7.9-11.4
1.5-3
25-35
48-120
8-20
2-6
1.5-2.4
5-6
7
8.5-4
1-2
1
1
0.3
1.5-2
1.5
1.5-2.5
1.2
2.3
0.5-1.5
1.5
0.3-0.6
* Dosis diaria nocturna para adultos, en ancianos se recomienda la mitad
**Vida media de eliminacin en horas
***Tiempo en horas en alcanzar la concentracin plasmtica mxima
(a) Hipnticos evaluados por la W.P.A. (27) cuyas dosis equipotentes corresponden a las subrayadas en la columna de
dosificacin recomendada.
(b)Dosis hipnticas recomenaddas por la A.P.A. (33).
Es comn a todos estos frmacos su accin sobre la arquitectura del sueo con disminucin de fases 1, 3 y 4, a expensas
del incremento de la fase 2; tambin incrementan la latencia de sueo REM disminuyendo la duracin del mismo. Las
ciclopirrolonas e imidazopiridinas no modifican el sueo rpido (28).
La tolerancia a los efectos sedantes en tratamientos prolongados ha sido relacionada principalmente con la dosis y la vida
media de eliminacin (29). Respecto a la duracin del tratamiento hipntico, aunque no parece existir una disminucin
de su efecto terapetico en un mes de tratamiento, se recomienda no pautarlos ms de 2-4 semanas (28), evitando
tratamientos crnicos que olviden la etiologa del trastorno.
Todos actan sobre el rendimiento psicomotor, en relacin a la dosis y caractersticas farmacolgicas (vida media y
volumen de distribucin) de cada uno de ellos. Las dosis terapeticas administradas con regularidad a pacientes
ancianos, pueden aumentar gradualmente el trastorno psicomotor y cognitivo, siendo este efecto ms pronunciado con
agentes de vida media prolongada por su fcil acumulacin (29).
Entre los sntomas del sndrome de supresin de las benzodiacepinas es necesario diferenciar (29) sntomas de: a) rebote,
de presentacin aguda y evolucin temporal, con clnica similar a la original pero de mayor intensidad; b) recidiva, de
comienzo muy gradual y que tienden a persistir, comparables a los sntomas iniciales en intensidad y caractersticas; y c)
abstinencia, de variable presentacin e intensidad, y diferentes de los originales (p. ej. convulsiones). La discontinuacin
de sedantes-hipnticos (29) se asocia con dos sndromes de trastorno del sueo: a) el insomnio por abstinencia de
frmacos, tras la supresin brusca de hipnticos no benzodiacepnicos, que forma parte del sndrome de abstinencia
general, con prolongacin de la latencia de sueo, sueo fragmentado y rebote del sueo REM con aumento de
ensoaciones; b) el insomnio por rebote, que generalmente se caracteriza por incremento de la latencia del sueo y de la
duracin de los despertares, con reduccin del tiempo total de sueo en comparacin con los niveles previos (sntomas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (24 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
ms intensos). El empeoramiento del insomnio al retirar el hipntico est relacionado con la dosis utilizada y la vida
media del frmaco, siendo menos frecuente entre los hipnticos de vida media larga (fluracepam, quacepam). No parece
tener relacin alguna con la edad del paciente ni con la duracin del tratamiento (29). Para evitar este fenmeno se
recomienda la reduccin progresiva de la dosis.
La aparicin de ansiedad diurna relacionada con la utilizacin de hipnticos de vida media corta no ha sido ratificada,
aconsejndose una correcta valoracin del insomnio previa, descartando la posibilidad de sntomas de ansiedad
inherentes a la enfermedad del paciente, y no del frmaco posteriormente utilizado.
Todos pueden producir amnesia antergrada a dosis equivalentes, aunque la significacin clnica de este efecto ser
relativa si consideramos que el paciente permanecer encamado, durmiendo, durante la accin farmacolgica de estas
sustancias.
La posibilidad de abuso-dependencia de estas sustancias, es previsible valorando las caractersticas potencialmente
adictivas del paciente, antes del inicio de la terapetica, ya que a menudo este mal uso del frmaco ir asociado a una
combinacin de alcohol, otros sedantes o sustancias ilegales.
Estarn correctamente indicados, siempre que se usen a dosis correctas, con una frecuente supervisin del tratamiento.
UTILIZACION DE HIPNOTICOS
La eleccin del hipntico adecuado depende del tipo de insomnio y de las necesidades individuales del paciente, sobre
todo en funcin del grado de alerta necesaria al da siguiente.
Atendiendo a la duracin del insomnio (30, 15):
- los hipnticos son tratamiento de eleccin en el caso de insomnio transitorio, prefiriendo un frmaco de rpida
eliminacin, a la dosis mnima eficaz y durante un corto periodo de tiempo, de una a tres noches,
- se administran simultneamente a la educacin en medidas higinicas del sueo ante un insomnio de corta duracin,
tambin preferentemente de accin corta, y por un periodo de una a tres semanas, con dosificacin intermitente e
interrumpiendo el tratamiento de forma gradual,
- en el insomnio de larga duracin, una vez evaluado adecuadamente descartando patologa subyacente, pueden
instaurarse como tratamiento coadyuvante a terapias psicolgicas, recomendando los de vida media larga administrados
intermitentemente.
Cuando los efectos depresores del SNC y respiratorio de las bezodiacepinas puedan tener consecuencias adversas, los
nuevos hipnticos no benzodiacepnicos (zolpidem, zopiclona) pueden estar indicados. (31)
Las contraindicaciones de los hipnticos se enumeran en la Tabla 7.
Tabla 7. CONTRAINDICACIONES DE LOS HIPNOTICOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (25 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
ABSOLUTAS Pseudoinsomnio (precisan
dormir poco)
H
Primer trimestre embarazo y
lactancia
H
Riesgo de autolisis y/o
dependencia
H
Nios con enanismo
psicosocial(33)
H
RELATIVAS Afectacin
respiratoria,heptica...
H
Distrofias musculares H
Miastenia Gravis H
BIBLIOGRAFIA
1.- Hartmann EL. Trastornos del sueo. En: Tratado de Psiquiatra. Editores Kaplan HI, Sadock BJ. Barcelona, Salvat,
1989, 1240-1255.
2.- Estivill Sancho E, Pujol Domenech J. Tratamiento farmacolgico de los trastornos del sueo. En: Psicofarmacologa
aplicada. Coordinador Gonzlez Moncls E. 2 edicin, Organn Espaola S.A. 1993, 181-190.
3.- Gonzlez de Rivera y Revuelta JL. Psicopatologa del sueo. Focus on Psychiatry. 1993, 1 (4): 77-87.
4.- Rosenweig MR, Leiman AL. Psicologa fisiolgica. Mc Graw-Hill, 1992.
5.- Snchez Planell L. Trastornos del sueo. En: Introduccin a la psicopatologa y a la psiquiatra. Vallejo Ruiloba J.
Salvat, 1991.
6.- Vzquez C. El sueo y sus trastornos. En: Psicologa mdica, psicopatologa y psiquiatra. Fuentenebro F y Vzquez
C. Interamericana McGraw-Hill., (vol 2): 827-66.
7.- Buysse DJ, Reynols III CF, Hauri PJ, Roth T, Stepansky EJ, Thorpy MJ, Bixler EO, Kales A, Manfredi RL, Vgontzas
AN, Staff DM, Houck PR, Kupfer DJ. Diagnostic concordance for DSM-IV sleep disorders: A report from the
APA/NIMH DSM-IV field trial. Am J Psychiatry, 1994, 151 (9): 1351-60.
8.- Buysse DJ, Reynols III CF, Momk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new
instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research, 1989, 28: 193-213.
9.- Vgontzas, Kales AN, Kales A, Bixler EO, Vela-Bueno A. Sleep disorders related to another mental disorder
(nonsubstance/primary): A DSM-IV literature review. J Clin Psychiatry. 1993, 54 (7): 256-9.
10.- Coleman RM, Rofwarg HP, Kennedy SJ, Guilleminault C, Cinque J, Cohn MA, Karacan I, Kupfer DJ, Lemmi H,
Miles LE, Orr WC, Philipps ER, Roth T, Sassin JF, Schmidt HF, Weitzman E, Dement W. Sleep-wake disorders based
on a polysomnographic diagnosis. JAMA. 1982, 247: 997-1003.
11.- American Psychiatric Association. Manual Diagnstico y Estadstico de los Trastornos Mentales. Tercera Edicin
Revisada. Barcelona, Masson S.A. 1992.
12.- OMS. Dcima revisin de la Clasificacin Internacional de Enfermedades. Trastornos Mentales y del
Comportamiento. Criterios diagnsticos de investigacin. Meditor, 1993.
13.- Ventura Faci T, Alda Dez JA, Obon Azuara B, Romero Puertas F, Tabuenca Vicen P. Revisin de la clasificacin
de los trastornos del sueo segn el DSM-IV. En: Primera reunin de la Sociedad Cientfica Interdisciplinar del Sueo.
Zaragoza 1994. (en prensa).
14.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourt Edition.
Washington DC, 1994.
15.- Hishikawa Y. Appropiate use of benzodiacepines in insomnia: Clinical update. J Clin Psychiatry. 1991, 52 (7,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (26 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
suppl): 10-13.
16.- Peralta Adrade MR. Hipersomnias recurrentes ligadas a conductas alimentarias anmalas: sndrome de
Kleine-Levin y variante. Actas del III Simposio Internacional sobre el sueo. 1989, Oviedo: 134-7.
17.- Billiard M. Sndrome de Kleine-Levin. En: Avances el la investigacin del sueo y sus trastornos. Buela-Casal G y
Navarro Humanes JF (comps) Siglo XXI de Espaa Editores, 1990, 323-32.
18.- Soler Arguilaga J. Manual Merk de diagnstico y terapetica. Doyma, 8 ed, 1989.
19.- Guilleminault C. Sndrome de apnea del sueo. En: Avances en la investigacin del sueo y sus trastornos.
Buela-Casal G, Navarro Humanes JF. (comps) Siglo XXI de Espaa Editores S.A. 1990, 279-296.
20.- Caballo VE, Buela-Casal G. Tratamiento conductual de los trastornos del sueo. En: Manual de Psicocloga clnica
aplicada. Editores Buela-Casal G y Caballo VE. Madrid, Siglo XXI de Espaa Editores, 1991, 219-224.
21.- Guilleminault C. Disorders of arousal in children: Sonambulism and night terrors. In: Sleep and its disorders in
children. Edited by Guilleminault C. New York, Raven Press, 1987, 243-52.
22.- Buela-Casal G, Sierra JC. Los trastornos del sueo. Evaluacin, tratamiento y prevencin en la infancia y la
adolescencia. Madrid, Pirmide S.A. 1994.
23.- Gonzlez MP, Saiz PA, Bousoo M, Bobes J. Protocolizacin de hipnticos (revisin de las directrices formuladas
por las sociedades cientficas internacionales). Psiquiatra Biolgica. 1994, 1 (4): 165-71.
24.- Bobes J. No te rindas ante ... Los trastornos del Sueo. Madrid, Rialp, 1992.
25.- Morin CM, Culbert JP, Schwartz SM. Nonfarmacological interventions for insomnia: A meta-analysis of treatment
efficacy. Am J Psychiatry. 1994, 151 (8): 1172-80.
26.- Ashton H. Guidelines for the rational use of benzodiazepines. When and what to use. Drugs, 1994, 48 (1): 25-40.
27.- Visotsky HM. Final report. World Psychiatric Association task force on sedative hipnotics. 1993.
28.- Balsera AH, Bobes Garca J, Bousoo Garca M. Nuevos inductores del sueo. En: Trastornos del sueo. III
simposio internacional sobre trastornos del sueo. Oviedo, Andreu S.A. 1989, 234-241.
29.- American Psychiatric Association. Benzodiacepinas: Dependencia, Toxicidad y Abuso. Informe del grupo de
trabajo de la A.P.A. Barcelona, EDIDE, 1994.
30.- Consensus Development Conference. Drugs and insomnia: the use of medication to promote sleep. Journal of
American Medical Association. 1984, 251: 2410-2414.
31.- Maczaj M. Pharmacological treatment of insomnia. Drugs. 1993, 45 (1): 44-55.
32.- Lacks P. Tratamiento del comportamiento contra el insomnio persistente. Bilbao, Descle de Brouwer, 1993.
33.- American Psychiatric Association. Benzodiacepine dependence, toxicity and abuse. A task force report of the
American Psychiatric Association. Washington DC, American Psychiatric Association, 1990.
34.- Toro Trallero J. Psicofarmacologa de la infancia y la adolescencia. En: Psicofarmacologa Aplicada. Coordinador
Gonzlez Moncls E. Barcelona, Organon Espaola S.A. 1993, 301-315.
35.- Gonzlez G-Portila P, Pedregal Snchez JA, Bobes Garca J. El sueo en la poblacin ovetense. En: Calidad de vida
y Oviedo. Bobes J. (ed). Oviedo, Pentalfa, 1994, 127-156..
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DEL INSOMNIO PRIMARIO 307.42
A. El sntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueo, o falta de sueo reparador, de un mes
mnimo de duracin.
B. La alteracin del sueo o la fatiga diurna asociada causa un malestar importante en el individuo y puede producir una
alteracin en sus funciones sociales, laborales y relaciones personales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (27 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
C. La alteracin del sueo no aparece asociada a otros trastornos del sueo, como narcolepsia, trastornos del sueo
asociados a problemas respiratorios, alteracin del ritmo sueo-vigilia o parasomnias.
D. La alteracin no aparece asociada a otros trastornos mentales, como Trastorno Depresivo Mayor, Trastorno por
ansiedad generalizada o Delirium.
E. La alteracin no es consecuencia de ninguna enfermedad orgnica ni a los efectos secundarios de un frmaco.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 DEL INSOMNIO NO ORGANICO F51.0
A. Las quejas de trastorno del sueo se manifiestan en forma de dificultad para conciliarlo o para mantenerlo, o bien de
sueo poco reparador.
B. Las quejas de trastorno del sueo se presentan por lo menos tres veces por semana durante por lo menos un mes.
C. La no satisfactoria cantidad o calidad del sueo es causa de marcado malestar o interfiere con las actividades sociales
y laborales.
D. Ausencia de causa orgnica conocida, ya sea de tipo neurolgico, mdico o por consumo medicamentoso o de
sustancias psicoactivas.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DE HIPERSOMNIA PRIMARIA 307.44
A. El sntoma predominante es la excesiva somnolencia diurna o crisis de sueo no explicables por una falta de sueo, de
al menos un mes de duracin ( o menos si es recurrente), que ocurre casi diariamente.
B. La alteracin es lo suficientemente grave como para provocar un deterioro en la actividad laboral, en las actividades
sociales o en otras reas de funcionamiento.
C. La somnolencia excesiva no se asocia a otros trastornos del sueo y no puede ser explicada como consecuencia de una
cantidad de sueo inadecuada.
D. La alteracin no aparece exclusivamente asociada a otros trastornos mentales.
E. La alteracin no es secundaria a una enfermedad orgnica ni a los efectos secundarios de un frmaco.
Se habla de hipersomnia primaria recurrente si los periodos de excesiva somnolencia duran un mnimo de tres das y se
repiten varias veces al ao durante al menos dos aos.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 DEL HIPERSOMNIO NO ORGANICO F51.1
A. Queja de excesiva somnolencia diurna o ataques de sueo no debidos a una cantidad insuficiente de sueo o
transicin prolongada desde el momento del despertar al estado de vigilia completo. (borrachera de sueo).
B. El trastorno del sueo se presenta diariamente durante ms de un mes de duracin o durante periodos ms cortos pero
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (28 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
de forma recurrente, y es causa de marcado malestar o bien interfiere con las actividades sociales o laborales.
C. Ausencia de sntomas secundarios de narcolepsia (cataplejia, parlisis de sueo, alucinaciones hipnaggicas e
hipnopmpicas) o de evidencia clnica de apnea del sueo (apneas nocturnas, ronquidos intermitentes tpicos).
D. Ausencia de cualquier enfermedad interna o neurolgica a la que poder atribuir la somnolencia diurna.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DE LA NARCOLEPSIA
A. Ataques irresistibles de sueo reparador que aparecen diariamente durante al menos tres meses.
B. Uno de los siguientes:
(1) cataplejia (episodios bruscos y de breve duracin de prdida bilateral de tono muscular, con frecuencia asociados a
estmulos emocionales intensos)
(2) alucinaciones hipnaggicas e hipnopmpicas o parlisis del sueo (aparecen episodios de sueo REM en la transicin
entre el sueo y la vigilia)
C. Las alteraciones no son debidas a efectos secundarios de algn frmaco, ni se asocian a ninguna enfermedad orgnica.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DEL T. DEL SUEO ASOCIADO A PATOLOGIA RESPIRATORIA
780.59
A. Sueo interrumpido debido a una alteracin de la funcin respiratoria durante el sueo ( sndrome de apnea
obstructiva o central o sndrome de hipoventilacin alveolar central).
B. La alteracin no se debe a otro trastorno mental ni a los efectos secundarios de ninguna sustancia (tanto drogas de
abuso como frmacos) ni se asocia a una enfermedad orgnica que no sea una alteracin de la funcin respiratoria.
Nota: esta enfermedad debe ser codificada tambin en el Eje III.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DE LOS TRASTORNOS DEL RITMO CIRCADIANO DEL SUEO
307.45
A. Ruptura del patrn del sueo, persistente o recurrente, que lleva a una somnolencia excesiva o a un insomio, y que es
debido a un desajuste entre el patrn de sueo-vigilia que necesita una persona en su ambiente habitual y el que esa
persona tiene.
B. Esta alteracin produce en la persona alteraciones importantes en sus funciones sociales, laborales y relaciones
personales.
C. La alteracin no aparece solo asociada a otros trastornos del sueo ni a otros trastornos mentales.
D. La alteracin no es causada por los efectos secundarios de ninguna sustancia (tanto drogas de abuso como frmacos)
ni se asocia a ninguna enfermedad orgnica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (29 of 33) [02/09/2002 09:23:18 p.m.]
Se debe especificar el tipo de alteracin:
- Tipo retrasado: patrn de inicio y finalizacin del sueo persistente pero retrasado con respecto al horario que se
considerara normal en ese ambiente y sin que la persona sea capaz de dormirse y despertarse a la hora deseable.
- Tipo jet lag: el trastorno es debido aparentemente al cambio en los horarios de acostarse y levantarse tras un viaje a una
zona horaria diferente.
- Tipo "trabajador a turnos": el trastorno es aparentemente debido al cambio en los horarios de acostarse y levantarse que
conlleva el cambio del horario del trabajo.
- Tipo inespecfico
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 DEL TRASTORNO DEL CICLO SUEO-VIGILIA F51.2
A. El ciclo sueo-vigilia del sujeto est desincronizado respecto a lo deseable, de acuerdo con las costumbres sociales y
al compartido por la mayora de individuos de su entorno.
B. Como consecuencia, el individuo padece insomnio durante el periodo en que los dems duermen e hipersomnia
durante el tiempo en que los dems estn despiertos, con una frecuencia casi diaria durante por lo menos un mes o de
forma recurrente si el periodo de tiempo es menor.
C. La no satisfactoria calidad, cantidad y ritmo de sueo es causa de profundo malestar o bien interfiere con las
actividades sociales y laborales.
D. Ausencia de causa orgnica de tipo neurolgico, mdico o txico.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DE LA PESADILLAS 307.47
A. Despertar frecuente dentro del principal periodo del sueo o de los pequeos intervalos de sueo durante el da
(siestas), con recuerdo detallado de sueos prolongados y extremadamente terrorficos, relacionados normalmente con
amenazas a la supervivencia, la seguridad y la autoestima. En general, los despertares ocurren en la segunda mitad de la
noche.
B. Al despertar, la persona se orienta y pasa a la vigilia rpidamente ( al revs de lo que ocurre con los estados de
confusin y desorientacin observados en el trastorno por terrores nocturnos y en algunas formas de epilepsia ).
C. La vivencia de los sueos o la alteracin del patrn de dormir dan lugar a despertares que provocan un malestar
significativo y una alteracin en las funciones sociales, laborales y relaciones personales del individuo.
D. El trastorno no aparece asociado a otro trastorno mental ni es debido a los efectos secundarios de alguna sustancia (
tanto drogas de abuso como frmacos) ni se asocia a una enfermedad orgnica.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 DE LAS PESADILLAS F51.5
A. Despertar del sueo nocturno o de la siesta con recuerdo detallado y vvido de sueos extremadamente terrorficos,
relacionados normalmente con amenazas a la supervivencia, a la seguridad o a la estimacin de s mismo. El despertar
puede tener lugar en cualquier momento del sueo pero suele suceder durane la segunda mitad de la noche.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (30 of 33) [02/09/2002 09:23:19 p.m.]
B. Al despertar del sueo de terror, el individuo pasa rpidamente a estar orientado y vigil.
C. Tanto la experiencia en s misma como el trastorno de sueo resultante del despertar que acompaa al episodio
producen significativo malestar al individuo.
D. Ausencia de causa orgnica de tipo mdico, neurolgico o txico.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DE LOS TERRORES NOCTURNOS 307.46
A. Episodios recurrentes de despertar sbito que aparece durante el primer tercio del periodo principal del sueo y que se
inicia con un grito de pnico.
B. Ansiedad y miedo intensos y signos de actividad vegetativa en cada episodio, como taquicardia, taquipnea y
sudoracin.
C. Relativa falta de respuesta a los intentos de los dems para que el sujeto se calme durante el episodio.
D. El sujeto no recuerda detalles del contenido del sueo.
E. Los episodios causan un malestar importante en el sujeto y puede interferir en sus funciones sociales, laborales y
relaciones personales.
F. La alteracin no se asocia a una enfermedad mdica ni es debida a los efectos secundarios de alguna sustancia (tanto
drogas de abuso como frmacos).
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 DE LOS TERRORES NOCTURNOS F51.4
A. El sntoma predominante consiste en episodios reiterados (dos o ms) de despertar, que comienzan con un grito de
terror y se caracterizan por intensa ansiedad, agitacin corporal e hiperactividad vegetativa en forma de taquicardia,
taquipnea y sudoracin profusa.
B. Los episodios ocurren principalmente durante el primer tercio del sueo nocturno.
C. La duracin del episodio es menor de 10 minutos.
D. Falta de respuesta relativa y casi constante a los intentos de los dems para modificar el episodio. Dichos intentos se
siguen casi siempre durante unos minutos de desorientacin y movimientos motores repetitivos.
E. Los recuerdos del acontecimiento son poco precisos (en general una o dos imgenes fragmentarias) o nulos.
F. Ausencia de causa orgnica, de tipo neurolgico, mdico o txico.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DEL SONAMBULISMO 307.46
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (31 of 33) [02/09/2002 09:23:19 p.m.]
A. Episodios repetidos de levantarse de la cama durante el sueo para deambular, normalmente durante el primer tercio
del sueo principal.
B. Mientras tiene lugar el episodio de sonambulismo el sujeto est plido y tiene la mirada fija, no responde a los
intentos de los dems para interrumpir la deambulacin o comunicarse con l, y slo puede ser despertado con dificultad.
C. Al despertar (del epidodio de sonambulismo o a la maana siguiente), la persona no recuerda nada de lo sucedido.
D. Varios minutos despus de despertar del episodio de sonambulismo no se observa un deterioro de la actividad mental
o de la conducta (aunque puede haber inicialmente un corto periodo en que aparezca un estado de confusin y
desorientacin).
E. Este trastorno causa importante malestar en el individuo y alteracin en sus funciones sociales, laborales y relaciones
personales.
F. La alteracin no se asocia a una enfermedad orgnica ni es debida a los efectos secundarios de alguna sustancia ( tanto
drogas de abuso como frmacos).
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 DEL SONAMBULISMO F51.3
A. El sntoma predominante consiste en episodios reiterados durante los cuales el enfermo se levanta de la cama estando
dormido y camina durante varios minutos hasta una media hora. Los episodios tienen lugar por lo general durante el
primer tercio del sueo nocturno.
B. Durante el episodio, el individuo tiene la facies inexpresiva, la mirada fija, una relativa falta de respuesta a los
intentos de los dems para sacarlo de ese estado o para comunicarse con l, y slo puede despertrsele con considerable
esfuerzo.
C. Al despertar (del episodio de sonambulismo o a la maana siguiente) el individuo no recuerda el episodio.
D. Al cabo de unos minutos del despertar del episodio no existen trastornos de la actividad mental o del comportamiento,
aunque puede presentarse inicialmente un corto periodo de confusin y desorientacin.
E. en ausencia de un trastorno mental orgnico, por ejemplo demencia o de un trastorno somtico, por ejemplo epilepsia.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DEL INSOMNIO ASOCIADO A OTRA ENFERMEDAD MENTAL
307.42
A. El sntoma principal consiste en la dificultad para el inicio o el mantenimiento del sueo o la existencia de un sueo
no reparador, que dura como mnimo un mes y que se asocia a cansancio importante durante el da y alteraciones en las
funciones de la vida diaria.
B. La alteracin del sueo (y las secuelas diurnas) causan malestar importante en el sujeto y puede alterar sus funciones
sociales, laborales y relaciones personales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (32 of 33) [02/09/2002 09:23:19 p.m.]
C. El insomnio es secundario a otra enfermedad de los ejes I o II ( como por ejemplo, un trastorno depresivo mayor,
trastorno por ansiedad generalizada o trastorno de adapatacin con ansiedad) pero es lo suficientemente grave para
merecer atencin clnica de forma independiente.
D. La alteracin no se asocia a otro trastorno del sueo (como narcolepsia, parasomnias).
E. La alteracin no se asocia a una enfermedad orgnica ni es debida a los efectos secundarios de alguna sustancia ( tanto
drogas de abuso como frmacos).
CRITERIOS DIAGNOSTICOS DSM-IV DE LA HIPERSOMNIA ASOCIADA A OTRA ENFERMEDAD
MENTAL 307.44
A. El sntoma principal consiste en somnolencia excesiva de un mnimo de un mes de duracin, que se manifiesta por
una mayor duracin del sueo normal o por episodios prolongados de sueo durante el da, que ocurren diariamente.
B. La somnolencia excesiva causa malestar importante en el sujeto y puede alterar sus funciones sociales, laborales y
relaciones personales.
C. El parasomnia es secundario a otra enfermedad de los ejes I o II (como por ejemplo, un trastorno depresivo mayor,
trastorno por ansiedad generalizada o trastorno de adapatacin con ansiedad) pero es lo suficientemente grave para
merecer atencin clnica de forma independiente.
D. La alteracin no se asocia a otro trastorno del sueo (narcolepsia, parasomnias) o a una inadecuada duracin del
sueo nocturno.
E. La alteracin no se asocia a una enfermedad orgnica ni es debida a los efectos secundarios de alguna sustancia ( tanto
drogas de abuso como frmacos).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n8.htm (33 of 33) [02/09/2002 09:23:19 p.m.]
8
9.TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Autores: M.Daz-Mars, M. Cavero Alvarez y C. Fombellida Velasco
Coordinador: J.L. Carrasco Perera, Salamanca
Encontrar un lugar para los trastornos de la personalidad dentro del mbito de la Medicina no ha sido
una tarea sencilla. Para muchos, el trmino de trastorno de la personalidad carece de la suficiente
respetabilidad. Durante muchos aos este trmino ha estado asociado a caractersticas negativas como
degeneracin moral, intratabilidad y conflictividad. En nuestro medio observamos frecuentemente cmo
el trmino tiene un carcter peyorativo. El paciente con un trastorno de la personalidad es calificado
como anmalo y disfuncional pero a la vez es privado del carcter de enfermo real que poseen por
ejemplo el paciente deprimido o el paciente esquizofrnico. Junto a ello, el diagnstico de trastorno de la
personalidad conlleva generalmente la etiqueta de intratable desde el punto de vista mdico y conduce
con frecuencia a la privacin de la asistencia profesional misma. Ms que un enfermo, se trata en estos
casos de un sujeto con conductas problemticas, maliciosas o manipulativas. A diferencia de los otros
trastornos mentales, los trastornos de la personalidad suelen dar lugar por tanto a juicios de valor
emitidos desde el prisma moral del evaluador.
Esto es debido a que la actitud de la Psiquiatra ante los trastornos de la personalidad ha sido
clsicamente el resultado de una posicin dicotmica: los sindromes mentales son enfermedades o
trastornos mientras que las alteraciones del carcter son desviaciones morales. El concepto de
personalidad conlleva desde siglos atrs una carga predominante de consideraciones morales y sociales
que hacen compleja su situacin conceptual y nosolgica dentro del marco de la Psiquiatria.
El concepto de personalidad anormal o psicopata tuvo durante el siglo XIX una consideracin
fundamentalmente moral, reflejada por trminos como los de "degeneracin moral" de Morel o "locura
moral" de Pritchard. La principal caracteristica del individuo psicoptico era la inadecuacin de sus
valores morales y ticos a los de la sociedad en la que debia adaptarse. El concepto fue refinado durante
las pocas posteriores pero el nfasis en la desviacin moral que representan las anomalias de la
personalidad se mantuvo hasta hace pocos aos y es perfectamente reconocible en la clasificacin de las
personalidades psicopticas de Kurt Schneider. Para Schneider y sus contemporneos, el criterio
fundamental de las psicopatas es la ausencia de trastorno mental, es decir, la conservacin intacta del
estado mental del individuo psicoptico.
Descartada la posibilidad de una alteracin fisiopatolgica, las anomalias de la personalidad quedaban
excluidas del modelo mdico tradicional y su investigacin permaneca fuera del alcance de los mtodos
cientifico-naturales al uso. En consecuencia, el estudio de la personalidad fue asumido casi en exclusiva
por las nuevas teorias psicoanaliticas y por otras aproximaciones de carcter ms filosfico.
No obstante, hacia la mitad del siglo algunos autores, entre ellos el espaol Lpez-Ibor y el britnico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (1 of 33) [02/09/2002 09:25:44 p.m.]
Cleckley, cuestionaron el que la naturaleza de los trastornos de la personalidad fuera exclusivamente
moral, postulando que las denominadas alteraciones del carcter reflejan con frecuencia las
modificaciones funcionales producidas en un estrato endgeno de carcter biolgico, en el que se
encuentran los instintos y los sentimientos vitales. Al cabo de varias dcadas, este salto conceptual ha
posibilitado los estudios de la personalidad desde la metodologa mdica y ha dado paso a la
investigacin realizada en los ltimos aos.
A diferencia de la depresin, la esquizofrenia y otros sndromes mentales, en los que existe una base
consolidada y sistematizada de conocimientos acumulados en las dcadas anteriores, en los trastornos de
personalidad las lneas de estudio estn comenzando ahora a clarificarse e incluso los conceptos estn
an por consolidarse.
VISION CLINICA GENERAL
Al psiquiatra no le gusta por lo general el paciente con trastorno de la personalidad. Se trata de un
paciente demandante, exigente, acrtico consigo mismo, invasivo, manipulador y, muy a menudo,
resistente a los intentos de ayuda o tratamiento, con la consecuente prdida de prestigio del clnico. A
pesar de ello, y a pesar de que estos individuos constituyen una proporcin importante de la poblacin
presidiaria y marginal de la sociedad, es obligacin del mdico intentar conocer y comprender su
psicopatologa. Como ocurre con otros trastornos mdicos, los sntomas de la patologa de la
personalidad constituyen un esfuerzo de adaptacin al proceso patolgico. Como la inflamacin o la
fibrosis reflejan la reaccin del organismo a la enfermedad, as las caractersticas (sntomas) de la
personalidad son la respuesta del paciente al trastorno subyacente. El conocimiento de las alteraciones
patognicas nos dar por tanto la clave de la comprensin de las conductas.
El paciente con trastorno de la personalidad se caracteriza por un patrn estable de conductas
maladaptativas, originadas en una anmala respuesta al estrs, y generadora de limitaciones en las esferas
laboral, social e interrelacional por lo general mayor que la atribuible a los trastornos denominados
neurticos. La conducta de estos pacientes es repetitiva y autoperjudicial, por lo comn irritante para los
dems. Su sufrimiento emocional es percibido por ellos mismos como algo inevitable en lugar de como
un factor que se debe aprender a evitar.
Un hecho fundamental diferencia al paciente con trastorno de personalidad del paciente neurtico: los
sntomas de este ltimo son autoplsticos, es decir, repercuten en su propio perjuicio y sufrimiento, y son
por ello experimentados como egodistnicos. Los sntomas del trastorno de la personalidad son
aloplsticos, esto es, repercuten en los dems y son plenamente aceptados por el ego del paciente. La
sintomatologa neurtica se asemeja a una china en el zapato del paciente (lo sufre l mismo y nadie lo
nota); la sintomatologa de la personalidad anmala es como el aliento con olor a ajos (slamente lo sufre
el observador).
La sintomatologa del trastorno de la personalidad siempre ocurre en un contexto interpersonal. Si la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (2 of 33) [02/09/2002 09:25:44 p.m.]
patologa neurtica proviene de una lucha contra los propios impulsos inaceptables, la patologa de la
personalidad se genera en el encuentro con otras personas a las que se considera insoportables.
MODELOS CLASIFICATORIOS DE LA PERSONALIDAD
Kraepelin defina cuatro caracteres en su tratado de Psiquiatria: el criminal, el inestable, el mentiroso
patolgico y el pseudoquerulante. Los autores psicoanalticos fueron poco proclives a la clasificacin y
hablaron de un carcter neurtico en general (trmino de Franz Alexander) para denominar a lo que
consideraban una neurosis no sintomtica, sino expresada a travs de la formacin de todo un armazn
caracterial defensivo. Tan slo Wilhem Reich delimit los individuos histrinicos, compulsivos y
pasivo-agresivos, terminologa que ha persistido hasta hoy. Pero de entre todos los autores, la
clasificacin de las diferentes personalidades psicopticas de Kurt Schneider ha sido la que ms impacto
ha tenido, al menos en el mbito de la psiquiatria europea, en las ltimas dcadas. Lbiles, hipertmicos,
inseguros de si mismos, necesitados de estimacin, fanticos, astnicos, depresivos, lbiles de humor,
explosivos, desalmados y ablicos constituan la tipologa de Schneider y, aunque con modificaciones en
las denominaciones, han constitudo buena parte del sistema sobre el que se han construido las
clasificaciones actuales.
La personalidad se puede entender desde perspectivas categoriales o desde perspectivas dimensionales.
Las concepciones categoriales tpicas son las utilizadas por las clasificaciones operativas actuales como
la CIE-10 y la DSM-IV. Estas clasificaciones se basan, como decimos, en el modelo clsico de Kurt
Schneider, y consideran los trastornos de la personalidad como entidades patolgicas individuales y
delimitadas entre s. Al constituir cada trastorno una categora diagnstica, se asume que estn basados
en alteraciones patolgicas especficas (Tabla 1).
Tabla 1.COMPARACION DE LAS CLASIFICACIONES ACTUALES DE LOS TRASTORNOS
DE LA PERSONALIDAD
CIE -10 DSM-IV
Paranoide
Esquizoide
No equivalente
F60.0
F60.1
GRUPO I
Paranoide
Esquizoide
Esquizotpico
301.00
301.00
302.22
Disocial
No equivalente
Histrinico
F60.2
F60.4
GRUPO II
Antisocial
Narcisista
Histrinico
Lmite
301.70
301.81
301.50
301.84
Impulsivo
Lmite
F60.30
F60.31
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (3 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
Anancstico
Dependiente
No equivalente
Ansioso
F60.5
F60.7
F60.6
GRUPO III
Obsesivo-compulsivo
Dependiente
Pasivo-agresivo
Evitativo
301.40
301.60
301.84
301.82
La ventaja de los modelos dimensionales es que se basan en dimensiones estables de la personalidad,
constituidas por la agrupacin emprica de rasgos y caractersticas. Las mismas dimensiones se
encuentran en todos los individuos, y es la desviacin excesiva en el nivel cuantitativo de las mismas la
que caracteriza a los trastornos de la personalidad. Al surgir de una agrupacin factorial emprica, las
dimensiones reflejan con mayor fidelidad las posibles entidades psquicas o biolgicas existentes.
Algunos han propuesto que las tres categorias de orden superior del DSM III R para el eje II
(extrao/excntrico, dramtico/emotivo y ansioso/temeroso) pueden ser las entidades fundamentales.
Desde la introduccin del modelo tridimensional de Eysenck (neuroticismo, extroversin y psicoticismo)
han proliferado los estudios mediante la tcnica de anlisis factorial para intentar hallar nuevas
dimensiones o agrupaciones de rasgos de la personalidad, llegndose a definir hasta 16 factores en el
modelo de Catell. Sin embargo, la mayoria de los estudios de anlisis factorial han coincidido en la
existencia de tres o cuatro dimensiones bsicas.
Una de las aportaciones recientes ms significativas en este campo ha sido el modelo tridimensional de
Cloninger. Las tres dimensiones propuestas por Cloninger son denominadas "novelty seeking" (bsqueda
de la novedad), "harm avoidance" (evitacin del peligro) y "reward dependence" (dependencia del
refuerzo). "Novelty seeking" (NS) se refiere a una tendencia heredable hacia la excitacin en respuesta a
los estmulos novedosos. Este rasgo conduce a conductas exploratorias en busca de recompensa o de
evitacin de la monotona. "Harm avoidance" (HA), es una tendencia heredada a responder intensamente
a indicadores de estimulos aversivos, aprendiendo por ello a inhibir la conducta con el objeto de evitar el
castigo. "Reward dependence" (RD) es una tendencia heredada a responder intensamente a signos de
recompensa (particularmente a signos verbales de aprobacin social o sentimental).
Otros autores, como Siever y Davis, proponen un modelo constitudo por dimensiones sintomticas. As,
la inestabilidad afectiva, la impulsividad, la ansiedad y la desorganizacin conceptual seran las
dimensiones fundamentales cuya acentuacin o reduccin definiran la personalidad de los individuos,
sanos y trastornados. Lo peculiar de este modelo es su vuelta al modelo kretschmeriano, de tal forma que
consideran los trastornos de la personalidad como manifestaciones atenuadas de los trastoros psicticos,
afectivos o de ansiedad.
ETIOPATOGENIA
Al igual que ocurre con el resto de los trastornos psiquitricos, el origen causal de los trastornos de la
personalidad permanece an ampliamente desconocido.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (4 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
Desde antiguo, el concepto de personalidad se reparta entre los trminos temperamento y carcter.
Temperamento haca referencia a aquella parte de la personalidad relacionada con los aspectos
biolgicos, hereditarios y constitucionales del individuo y estaba relacionado con aspectos de la
personalidad de tipo motor (activacin/inhibicin). El trmino carcter se reservaba para la fraccin de la
personalidad de origen educacional y ambiental y se refera a aspectos relacionados con las
peculiaridades perceptivas, emocionales, de pensamiento y de atribucin de significado.
En las ltimas dcadas, de predominio psicoanaltico dentro de la Psiquiatra, la patologa de la
personalidad fue considerada la patologa de origen educacional por excelencia, a diferencia de los
trastornos neurticos y psicticos en los que podran existir componentes heredobiolgicos claros. Sin
embargo, los hallazgos de los ltimos aos no han encontrado evidencias de ello. Si bien los datos
disponibles actualmente que demuestran un papel gentico son pocos, son menos an los que demuestran
un origen ambiental.
FACTORES GENETICOS
Diversos estudios han demostrado que algunas dimensiones bsicas de la personalidad tienen un marcado
componente hereditario. As, el rasgo neuroticismo es en un 55% heredable y el rasgo extroversin lo es
en un 50% (1). En gemelos monocigticos, la correlacin entre las diferentes escales del MMPI es
significativamente mayor que en gemelos dicigticos, especialmente en la escala de introversin social.
En los estudios categoriales, existen datos que indican que la concordancia para los trastornos de la
personalidad del DSM-III es mayor para los gemelos monocigticos que para los dicigticos (2). En el
mismo sentido, los estudios daneses de adopcin encontraron que la prevalencia de trastornos de
personalidad del grupo A (esquizoide y paranoide) es mayor en los nios con familiares biolgicos
esquizofrnicos pero no en los adoptados por padres esquizofrnicos (3). Ambos hallazgos sugieren un
papel dominante para la transmisin gentica sobre la transmisin ambiental. Algo parecido ocurre para
el trastorno antisocial de la personalidad, que incide con mayor frecuencia en los hijos biolgicos de
padres antisociales (adoptados por otras familias), pero no en los nios con padres adoptivos antisociales.
El trastorno antisocial en varones aparece relacionado con la aparicin de trastorno por somatizacin en
mujeres de la misma familia y con la presencia de alcoholismo familiar, sospechndose que pudieran
tener un origen gentico comn.
FACTORES CONSTITUCIONALES Y BIOLOGICOS
A principios de siglo, Kretschmer propona la existencia de una relacin entre el biotipo corporal y las
caractersticas de la personalidad, dividiendo los individuos en esquizotmicos (biotipo leptosmico),
ciclotmicos (biotipo pcnico) y enequticos (biotipo atltico). Una relacin tan clara no ha podido ser
demostrada con los aos, pero una serie de datos permiten sospechar que las caractersticas de la
personalidad ms temperamentales (de asiento constitucional) se mantienen en la edad adulta (4).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (5 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
Las alteraciones neurolgicas en la etapa infantil, incluyendo los estados postencefalticos y la epilepsia
temporal influyen en la aparicin y en la gravedad de los trastornos de la personalidad. Junto a ello, los
pacientes con trastorno por inestabilidad emocional de la personalidad, presentan con frecuencia signos
neurolgicos menores, que delatan la presencia de anomalas constitucionales especficas (5). Se han
encontrado tambin anomalas electroencefalogrficas en los pacientes impulsivos a la vez que una
disminucin en la amplitud de los potenciales evocados (6).
Se han descrito diversas alteraciones de tipo neuroqumico en relacin no tanto con trastornos sino con
rasgos de personalidad. La impulsividad est asociada a un dficit de la funcin serotoninrgica cerebral,
manifestada por bajos niveles raqudeos del cido 5-Hidroxiindolactico (5-HIAA) y por respuestas
disminuidas de prolactina a los agonistas serotoninrgicos en los individuos impulsivos (7). Una
disminucin de la MAO plaquetaria est asociada tanto a la impulsividad como al rasgo exploratorio y la
necesidad de excitacin (8). La inestabilidad afectiva podra estar en relacin con alteraciones de la
funcin noradrenrgica y las peculiaridades cognitivas de los pacientes del grupo I del DSM IV podran
asociarse a disfunciones dopaminrgicas (9).
FACTORES AMBIENTALES
El sentido comn y el dominio del psicoanlisis llevaron a pensar que los factores ambientales deberian
tener un papel dominante en el origen de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, los estudios
prospectivos realizados no han podido demostrar que las experiencias infantiles sean determinantes, en
particular aquellas que se consideraban cruciales, como la falta de lactancia, el control de esfnteres, la
presencia de onicofagia y otras. Sin embargo, s parece existir una relacin, de tipo inespecfico, entre la
presencia de trastornos de la personalidad y la calidad de las relaciones padres-hijos en la infancia (3).
En los ltimos aos, algunos autores psicoanalticos han hecho hincapi en el papel de las relaciones
objetales tempranas en el desarrollo de trastornos del carcter. Los individuos con trastorno de la
personalidad tienen relaciones inestables con los otros y con frecuencia alteran las representaciones de
los mismos y maniobran con los sentimientos ligados a ellas.
Para los autores ms conductistas, los trastornos de la personalidad constituyen fundamentalmente
alteraciones en el aprendizaje y la respuesta a los refuerzos sociales. Las teoras cognitivas inciden en la
distorsin de los esquemas del "self" y del mundo que dominan la actividad psquica de los trastornos de
la personalidad.
FACTORES CULTURALES
La cultura moldea sin duda la expresin conductual de los trastornos de la personalidad. Asi por ejemplo,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (6 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
mientras que en Dinamarca las tasas de autoagresin y suicidio son elevadas, en otras sociedades del
Africa occidental predomina claramente la heteroagresin y el homicidio como expresin de la ira,
demostrando la existencia de patrones culturales en lo referente a la atribucin de los locus de control y
responsabilizacin (5). Es posible que los trastornos de la personalidad reflejen un desacoplamiento entre
las caractersticas temperamentales internas y la accin educativa-cultural recibida.
EPIDEMIOLOGIA
El mbito de los trastornos de la personalidad es relativamente nuevo para la investigacin, por lo que
son escasos an los estudios epidemiolgicos disponibles. No obstante, los datos disponibles permiten
aproximar una prevalencia de 5-15% de tratorno de la personalidad en la poblacin general, sin una
diferencia clara entre los sexos. Los trastornos de la personalidad son de 5 a 10 veces ms frecuentes que
la esquizofrenia y los trastornos afectivos y tan frecuentes como los trastornos de tipo neurtico.
La prevalencia disminuye con la edad, lo que induce a pensar en el papel modificador de factores
madurativos. Un dato interesante es que la prevalencia de trastornos de la personalidad es mayor en
ambientes marginales y de desintegracin social. Sin embargo, cuando se mejoran las condiciones de
integracin y apoyo en dichas zonas, las cifras de trastornos de la personalidad disminuyen, lo que
sugiere que los mismos pueden tener un carcter dinmico y no esttico.
El curso de los trastornos de la personalidad es, por definicin, crnico y estable. No obstante, es
probable que un porcentaje alto mejoren por maduracin psicolgica, desapareciendo de las consultas. El
resto presenta a lo largo del curso una menor adaptacin global que los individuos sanos y que los
pacientes neurticos, manifestada tanto a nivel laboral como interpersonal, as como en un mayor
consumo de txicos y una alta incidencia de problemas de tipo legal (10).
CLINICA DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
GENERALIDADES
En la clasificacin americana (DSM-IV), los trastornos de la personalidad estn recogidos en tres grupos
principales: el primero de ellos est formado por los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y
esquizotpico, y rene a los individuos extraos y excntricos; el segundo grupo incluye los trastornos de
personalidad disocial, lmite, histrinico y narcisista y se caracteriza por los rasgos dramticos,
emocionales y extrovertidos; el tercer grupo comprende los trastornos de personalidad por evitacin, por
dependencia y anancstico, y se define por los rasgos ansiosos y temerosos.
Pero todos los trastornos de la personalidad comparten una serie de peculiaridades:
- Son conductas maladaptativas con un inicio precoz en la adolescencia o al comenzar la vida adulta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (7 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
- Afectan a todas las reas de la personalidad, como la cognicin, la afectividad, la conducta, el estilo
interpersonal y las relaciones con los dems, causando problemas en el trabajo y en el amor.
- Estas alteraciones tienen que tener un carcter estable y de larga duracin siendo predecible su curso.
Para elaborar la historia clnica de los trastornos de personalidad, es importante confirmar los datos
obtenidos por la entrevista con los referidos por la familia o amigos. Tambin habr que evaluar la
reaccin del sujeto ante las diferentes situaciones, ya que son personas que se acomodan mal al estrs y
no responden de un modo flexible a los cambios de la vida, fracasando en la toma de decisiones. Estas
alteraciones producen una repercusin negativa en el ambiente social o un malestar personal, aunque a
menudo estas personas llegan a aceptarlas como parte integral de su yo y a considerar que los que estn
en discordia son los dems y no ellos.
Estos trastornos no son debidos a otras enfermedades mentales, aunque puedan coexistir, ni tampoco a
enfermedades orgnicas cerebrales, traumatismos o intoxicacin por drogas.
TIPOS
A lo largo de los aos se han elaborado distintas clasificaciones. Actual-mente existen dos principales: la
DSM-IV y la CIE-10. En el presente captulo nos guiaremos por esta ltima.
Trastorno paranoide de la personalidad
Adolf Meyer fue quien introdujo el diagnstico del carcter paranoide en psiquiatra. En la clasificacin
de personalidades anormales y psicopticas de Kurt Schneider, los afectados por este trastorno se
corresponden con los psicpatas fanticos.
El rasgo principal de la personalidad paranoide es la continua suspicacia de la persona y su desconfianza
de la gente en general.
La prevalencia de este trastorno oscila entre el 0,5% y el 2,5%, siendo ms comn en los hombres. No
parece que haya predominio familiar y s que sea ms frecuente entre grupos minoritarios, inmigrantes y
sordos. Las personas afectadas por esta patologa en la adolescencia suelen ser solitarios, con ansiedad
social, insuficientemente exitosos en la escuela y con pobres relaciones sociales, por lo que estos chicos
pueden parecer raros y excntricos a los ojos de los dems.
Entre los rasgos clnicos de este trastorno destaca la forma que tiene el sujeto de tratar a los dems:
desconfa de la gente excesiva e injustificadamente, pensando que le van a hacer dao o a explotar; duda
de la lealtad de sus allegados hasta cuestionarse la fidelidad de su esposa o pareja sexual; es reservado y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (8 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
cauteloso, no haciendo confidencias por si las utilizan contra l; evita las crticas; le afectan los
problemas relativos a la dependencia y a la intimidad, necesitando ser autosuficientes. Y, a menudo, en el
individuo afectado por el trastorno paranoide de la personalidad aparecen proyecciones, prejuicios e
ideas de referencia que le pueden producir hostilidad, irritabilidad y ansiedad.
Otro rasgo fundamental de estos sujetos es su hipersensibilidad, se sienten ofendidos y humillados
fcilmente, con tendencia a contraatacar cuando se sienten amenazados. Con frecuencia se hallan
envueltos en disputas legales, son incapaces de relajarse y suelen exagerar las dificultades.
Son individuos de afectividad restringida con apariencia de fros, poco emotivos y orgullosos de serlo.
No tienen sentido del humor, son incapaces de reirse de ellos mismos. Rehsan la responsabilidad de sus
propios sentimientos y asignan esta responsabilidad a los dems.
Dos observaciones llamativas sobre este trastorno son:
- las personas que les dan miedo y les producen rechazo, suelen ser muy parecidos a ellos.
- a menudo sienten lo mismo amor que odio, mostrando una sobreimplicacin con el que consideran su
enemigo.
La forma de llegar al mdico suele ser como cnyuge demandante o acusando a otro pariente de
"enfermo". En la entrevista psiquitrica se presentan confusos y atareados, estn tensos, siendo incapaces
de relajarse y necesitan buscar indicios en su entorno para justificar su suspicacia.
El trastorno empieza en la juventud y suele durar toda la vida, ocasionando importantes problemas en el
trabajo y en la convivencia con los dems. En ocasiones, por el paso del tiempo o por la disminucin del
estrs, da lugar a formaciones reactivas, con un inters apropiado por la moralidad y por las
preocupaciones altruistas (5).
Los sujetos con un trastorno paranoide de la personalidad pueden desarrollar una depresin mayor, tienen
incrementado el riesgo de padecer agorafobia y trastornos obsesivo-compulsivos y con frecuencia
consumen alcohol y otras sustancias de abuso. (11) Algunas veces aparece concomitante con otros
trastornos de personalidad como son el trastorno esquizotpico, el esquizoide, el narcisista, el evitativo y
el lmite.
El diagnstico diferencial incluye distintos cuadros respecto al trastorno paranoide de la personalidad: en
el trastorno paranoide (delirante) hay una ideacin delirante que en el trastorno de personalidad no existe.
La esquizofrenia paranoide se diferencia por la aparicin de alucinaciones, delirios extraos y trastornos
formales del pensamiento. Otros trastornos de personalidad como el trastorno lmite se distingue por la
aparicin de conductas autodestructivas; el trastorno disocial tiene una larga historia de alteraciones en la
conducta social no ocurriendo en el trastorno paranoide de la personalidad; los individuos con trastorno
esquizoide de la personalidad son introvertidos y fros, pero no tiene ideacin paranoide; los sujetos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (9 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
afectos por el trastorno esquizotpico adems de ser suspicaces, tener frialdad interpersonal y una
ideacin paranoide, tienen un pensamiento mgico, unas experiencias perceptivas poco corrientes y un
discurso raro, que les diferencian de los individuos con trastorno paranoide de la personalidad.
Trastorno esquizoide de la personalidad
A principios de este siglo Eugen Bleuler, August Hoch y Adolf Meyer describieron este trastorno para
poder distinguirlo de las personas tmidas y solitarias sin ms. Es uno de los diagnsticos psiquitricos
ms antiguos.
Este sndrome se caracteriza por un retraimiento social, con introversin y afecto aptico. Puede ser
considerado el extremo ms sano del espectro esquizofrnico. Estas personas son vistas por las dems
como excntricas y solitarias.
La prevalencia no est muy clara. Algunos autores refieren del 3% al 7,5% de la poblacin general (l2),
pero otros estudios reflejan que es muy poco comn. No est confirmado epidemiolgicamente pero se
piensa que es ms frecuente en varones. La importancia de la herencia tampoco est clara.
En el desarrollo de esta alteracin pudieran estar implicadas las primeras pautas de las relaciones
objetales, las relaciones familiares y la cultura (5). Junto a esto tiene que existir un temperamento timido,
ansioso e introvertido del nio (5).
Un rasgo importante de esta personalidad es la frialdad y el distanciamiento emocional, siendo
individuos impenetrables. No pueden expresar emociones fuertes y raramente tienen conductas agresivas,
pero en contraposicin, pueden ser muy cariosos con los animales. La vida sexual es prcticamente
nula, no encuentran placer en ella, aunque puede existir unmundo interior fantstico. Los hombres suelen
permanecer solteros porque no son capaces de conseguir intimidad mientras que las mujeres suelen
casarse con hombres, normalmente agresivos, a quienes aceptan con pasividad. A veces tienen planes
para establecer relaciones pero luego no los llevan a cabo.
Otra caracterstica importante es la indiferencia con que escuchan crticas y alabanzas. Disfrutan muy
poco del placer y sienten poco el dolor.
Las personas con este trastorno no tienen amistades ntimas fuera de los familiares en primer grado,
aunque poseen un mundo interno lleno de amigos imaginarios. Sin embargo, esto no les impide poder
organizar la realidad.
Durante la entrevista psiquitrica estos pacientes adoptan una postura rgida y no toleran el contacto
visual, se muestran distantes, pero debajo de esa fra capa suele haber miedo. Dan respuestas cortas, no
siguen una conversacin espontnea y a veces utilizan extraas metforas. Estos sujetos pueden estar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (10 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
fascinados con objetos inanimados o construcciones metafsicas.
El curso de este trastorno es duradero, pero no tiene por qu ser para toda la vida. Comienza en su
primera niez, padecen una infancia dura, fra y con falta de afecto. Son chicos solitarios, con pobres
relaciones sociales y con pocos xitos en la escuela, siendo motivo de burla en algunas ocasiones. Las
personas con trastorno esquizoide de la personalidad suelen tener empleos de poco o ningn contacto con
otras personas, como matemticos o astrnomos. Muchos prefieren el trabajo nocturno. En momentos de
estrs pueden aparecer cortos episodios de sntomas psicticos (no se sabe qu porcentaje de individuos
desarrollan posteriormente una esquizofrenia). Tambin pueden desarrollar una depresin mayor y
asociarse con otros trastornos de la personalidad, sobre todo con el trastorno esquizotpico, el paranoide y
el ansioso.
El diagnstico diferencial debe hacerse con la esquizofrenia y otros cuadros. En el paciente
esquizofrnico es mayor la ineficacia laboral que en el trastorno esquizoide de la personalidad,
apareciendo adems trastornos del pensamiento y alucinaciones. En sujetos con un trastorno paranoide de
la personalidad aparece ms vinculacin social, ms agresividad verbal y mayor tendencia a proyectar
sentimientos en los dems que en el trastorno esquizoide de la personalidad. En el trastorno anancstico
de la personalidad se vive las relaciones sociales como disfricas y no aparece un mundo interior tan rico
como en el trastorno esquizoide de la personalidad.
Trastorno disocial de la personalidad
Este trastorno es otro de los ms antiguos e investigados. Pritchard propuso el trmino "locura moral"
para definir una conducta inmoral, sin prdida de la capacidad de razonamiento. Fue en 1938 cuando
Hervey Cleckley describi la personalidad psicoptica diferencindola de la criminalidad y la desviacin
social. Estudios posteriores de Robins, Glueck y Glueck perfilaron un poco ms las definiciones, y
demostraron que este trastorno empieza antes de los 8 aos y contina durante la vida adulta. Se
corresponde con el psicpata desalmado de Schneider.
El trastorno se caracteriza por una conducta irresponsable, explotadora y carente de sentimientos de
culpa. Existe una tendencia a transgredir las leyes, a engaar y son incapaces de formar relaciones
estables.
Segn estudios realizados en U.S.A., la prevalencia en los hombres es de un 3% y en las mujeres de un
1% (13). Existe un factor ambiental, aumentando la incidencia de este trastorno en familias caticas y
desorganizadas, en las que los nios son objeto de hostilidad y rechazo y no tienen vnculos emocionales
consistentes con cualquier persona significativa. Tambin existe un factor gentico, incrementndose el
nmero de afectados dentro de las familias con conductas antisociales. La base orgnica del trastorno
disocial de la personalidad se desconoce pero parece que la hiperactividad, el trastorno por dficit de
atencin y los signos neurolgicos ligeros en la niez estn relacionados con la conducta antisocial en la
vida adulta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (11 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
Se inicia en la primera adolescencia, apareciendo antes de los 15 aos. Los sntomas pueden estar
relacionados con mala conducta en la escuela, empezando ya los problemas con la ley por robos o
conductas vandlicas. Son nios vagos, mentirosos, que se inician en las conductas agresivas, se fugan de
sus casas por la noche, ingieren alcohol u otras sustancias txicas. A partir de los 18 aos suelen ser
incapaces de mantener un trabajo, cambiando de empleo continuamente, faltando a l y estando largas
temporadas en paro. No se hacen responsables de nada, ni siquiera de sus propios hijos, estando stos
malnutridos o desatendidos. Son incapaces de aceptar las normas sociales, se las saltan continuamente
teniendo actividades ilegales. Las personas con trastorno disocial de la personalidad no sienten
remordimientos y son incapaces de aprender de la experiencia, no logran mantener una relacin estable
de pareja, son irritables y agresivos, con poca tolerancia a la frustracin. Tambien son impulsivos e
imprudentes y manipulan a las personas que estn a su alrededor. En las mujeres con este trastorno es
ms frecuente el abuso de drogas, cicatrices por mltiples intentos de suicidio, promiscuidad sin placer y
varios embarazos no deseados. En los hombres son frecuentes los tatuajes.
Los individuos con trastorno disocial de la personalidad son llevados al mdico en contra de su voluntad,
a no ser que su estancia con los clnicos les libre de las manos de la Justicia. Durante la entrevista pueden
parecer sosegados e incluso encantadores, pero debajo de esta apariencia hay hostilidad, irritabilidad y
rabia. Suelen tener una buena inteligencia verbal, con lo que intentan manipular al entrevistador. A veces
demuestran una falta de ansiedad o depresin no congruente con su situacin.
Desde que empieza a desarrollarse este trastorno no remite hasta hallar su punto mximo al final de la
adolescencia. Los sntomas pueden ir decreciendo con el paso de los aos, pero es frecuente que
desarrollen alcoholismo, depresin o ideas hipocondriacas. En general los individuos que padecen este
trastorno suelen morir prematuramente de un modo violento. A menudo renen criterios para
diagnosticar varios trastornos de personalidad a la vez, como son el trastorno lmite, el histrinico y el
narcisista.
El diagnstico diferencial del trastorno disocial de la personalidad se puede realizar con la conducta
ilegal, pero afecta a muchas ms reas de la vida que la mencionada. El trastorno por abuso de sustancias
se diferencia comprobando qu aparece primero, si las alteraciones conductuales antisociales o el
consumo de sustancias. Los sujetos con un trastorno histrinico de la personalidad aunque son
manipulativos, no tienen las conductas antisociales de los otros. El trastorno narcisista de la personalidad
generalmente no tiene un inicio tan temprano de los trastornos de conducta, ni tiene las caractersticas de
impulsividad, agresividad y engao que tiene el trastorno disocial. El individuo con un trastorno
paranoide de la personalidad normalmente no esta motivado por el deseo de explotar a los dems, como
sucede en la persona con un trastorno disocial de la personalidad, sino por el deseo de venganza.
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad
Este trastorno ha experimentado numerosos cambios de terminologa. Se considera a Stern el primero en
hacer referencia a la existencia de un lmite entre la neurosis y la psicosis. Fue Schmideberg quien
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (12 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
describi el curso estable de la conducta inestable de este trastorno. El psicpata explosivo de Schneider
puede encontrarse dentro de este tipo.
La prevalencia se sita alrededor del 2% de la poblacin general, encontrndose el trastorno de
inestabilidad emocional de la personalidad entre el 30% y el 60% de los individuos diagnosticados de
trastorno de la personalidad. Es ms frecuente en mujeres y en familiares de pacientes afectados por este
trastorno. Las causas han sido enfocadas desde el punto de vista psicoanaltico, siendo importantes las
primeras fases del desarrollo psicosexual. (14) La separacin de la madre, la ambivalencia que sta crea
en el nio y la ansiedad a la que da lugar influyen en el posterior uso de mecanismos de defensa como la
proyeccin. (15) Se ha relacionado con los trastornos afectivos porque en estudios del sueo se
encuentran alteraciones similares a las que aparecen en la depresin.
Se puede dividir en dos grupos:
Tipo impulsivo. Las personas que padecen esta patologa actan de una manera inesperada y sin pensar
las consecuencias, pudiendo ser stas peligrosas para el sujeto, por ejemplo, el juego, el robo en tiendas,
etc. Tienden a tener conflictos con los dems, sobre todo cuando stos quieren impedirles las acciones o
se las censuran. Estos sujetos suelen ser incapaces de controlar sus propios impulsos en las conductas
agresivas y les es bastante dificil mantener unas actividades a las cuales no vean recompensa inmediata.
A menudo tienen un afecto inestable y caprichoso.
Tipo lmite. Los individuos afectados por este trastorno suelen presentar alteraciones de la identidad,
manifestando dudas sobre su imagen, su identidad sexual, etc. Hacen importantes esfuerzos por no estar
solos, tienen miedo a que se les abandone; sus relaciones interpersonales son intensas e inestables,
intentando manipular a los dems y a la vez siendo dependientes de estas relaciones. Estas personas
afectas, con frecuencia se autolesionan con intentos de suicidio o automutilaciones. Esas conductas las
llevan a cabo para pedir ayuda, para llamar la atencin, para expresar su desacuerdo. Los sujetos con un
trastorno lmite de la personalidad suelen tener un sentimiento crnico de vaco y de aburrimiento.
Los individuos con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, cuando estn en un estado de
crisis, pueden manifestar ira y clera, discutiendo y exigiendo que los dems se hagan cargo de sus
problemas. Al estar en tratamiento, los pacientes se vuelven ms exigentes, difciles y suicidas.
El curso de este trastorno sufre pocos cambios con el tiempo. La mayora de los afectados se encuentran
solteros, desaprovechan su tiempo libre, tienen bajo estatus social y sus relaciones se van deteriorando
con el tiempo. Entre sus complicaciones destacan los trastornos afectivos como depresin mayor,
trastorno por pnico y agorafobia y padecen, con frecuencia, abuso de alcohol y de otras sustancias. Un
porcentaje elevado de estos pacientes muere por suicidio y otro porcentaje importante ha tenido mltiples
intentos autolticos. A veces aparecen sntomas psicticos pero estos son breves o van acompaados de
un buen contacto con la realidad; a pesar de esto, no se ha visto que el trastorno evolucione a
esquizofrenia. Se puede solapar con otros trastornos de la personalidad, sobre todo con el histrinico y el
esquizotpico y tambin puede evolucionar a otros trastornos de la personalidad ms estables, como son
el dependiente, el narcisista y el pasivo-agresivo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (13 of 33) [02/09/2002 09:25:45 p.m.]
El trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad requiere un diagnstico diferencial con
diferentes entidades. En la esquizofrenia aparecen los episodios de sntomas psicticos mucho ms
duraderos, con trastornos del pensamiento y otras caractersticas propias. Los sujetos con trastorno
esquizotpico de la personalidad presentan marcadas peculiaridades del pensamiento, con extraas ideas
que no aparecen en el sujeto con trastorno limite. El trastorno histrinico de la personalidad es dificil de
diferenciar pues el afectado histrinico no tiene esos sentimientos tan profundos de vaco y aburrimiento
ni esas relaciones tan inestables e intensas que padecen los individuos con trastorno de inestabilidad
emocional. El trastorno disocial de la personalidad es difcil de distinguir porque los afectados tambin
poseen conductas manipulativas, como en el sujeto lmite, pero con fines de conseguir poder o alguna
otra gratificacin. Los individuos con trastorno dependiente de la personalidad no suelen expresar su
clera hacia sus amigos ntimos cuando se ven frustrados, como lo hacen las personas con trastorno de
inestabilidad emocional de la personalidad. Los problemas de identidad son frecuentes en la
adolescencia, pero no tienen otras caractersticas del trastorno de inestabilidad emocional de la
personalidad.
Trastorno histrinico de la personalidad
El trmino "histeria" fue descrito por Hipcrates hace 2.400 aos. Desde entonces se ha ido dando
diferentes usos a este trmino. En 1958, Chodoff y Lyons lo relacionaron con cinco utilizaciones
distintas: una personalidad, una reaccin de conversin, un trastorno psiconeurtico, una pauta
psicopatolgica subyacente y un trmino de oprobio. En 1967 fueron Brody y Sate quienes formularon el
trastorno histrinico de la personalidad, descrito posteriormente por Reich y Fenichel. Tambin ha
habido autores, como Elizabeth Zetzel, que explican este trastorno desde el punto de vista psicoanaltico.
El trastorno histrinico de la personalidad equivale a los necesitados de estimacin de Kurt Schneider.
Este trastorno se caracteriza por una tendencia a la emocionalidad con una bsqueda de atencin
exagerada. Las personas afectadas tienen una conducta colorista, extrovertida pero carecen de capacidad
para mantener vnculos profundos y duraderos.
La prevalencia se sita alrededor del 2% 3%. Es diagnosticado con ms frecuencia en mujeres pero no
esta claro que haya mayor incidencia en stas que en hombres (5). La caracterstica de los varones
histrinicos suele ser la exageracin de su masculinidad, la cual realzan mediante una conducta
dominante y dura, "numerosas hazaas sexuales" y una exposicin a situaciones de riesgo.
Las causas son desconocidas pero multifactoriales. La niez traumtica y el ambiente privado de afecto
suelen influir en la etiologa.
La conducta de los pacientes afectados por el trastorno histrinico de la personalidad es muy exagerada,
teatral, llamando continuamente la atencin. La realizan para rehuir responsabilidades externas no
deseadas y afectos internos desagradables. Suelen encontrarse incmodos si no son el centro de la
reunin, hiperreaccionan ante acontecimientos sin importancia, dan muestras de cario excesivo a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (14 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
personas no muy conocidas, tienen explosiones de ira injustificada, gesticulan mucho al hablar, exageran
el contacto visual. Los individuos con trastorno histrinico de la personalidad no toleran la frustracin,
sienten ansia por realizar actividades excitantes, se preocupan por su aspecto fsico. Su conducta suele
ser seductora, provocativa e incluso exhibicionista, aunque parezcan ingenuamente inconscientes de su
actitud sexualizada. Son frecuentes las fantasas en este terreno, acerca de personas con quienes el
paciente esta relacionado. A veces aparecen disfunciones psicosexuales como anorgasmia en la mujer e
impotencia en el hombre.
Las relaciones interpersonales suelen ser superficiales, considerndolas el paciente ms intensas de lo
que son en la realidad. Estos enfermos estn considerados por los dems como hipcritas o carentes de
autenticidad, suelen ser vanidosos y exigentes, siendo desconsiderados con los que le rodean. Los sujetos
con este trastorno son dependientes y estn continuamente en busca de apoyo; a menudo realizan
amenazas y gestos suicidas con carcter manipulativo.
Bajo presin, la alteracin de la comprobacin de la realidad y fantasas sobre los motivos de los dems
son sus respuestas habituales. Los mecanismos de defensa ms usados son la represin y la disociacin.
Los afectados ignoran sus verdaderos sentimientos y son incapaces de explicar sus motivos. Suelen tener
gran sugestibilidad y sus opiniones son fcilmente influenciables por los dems.
Durante la entrevista psiquitrica los sujetos con trastorno histrinico de la personalidad muestran buenos
modales e intentan agradar pero son frecuentes los gestos exagerados y dramticos. Inconscientemente
pueden imitar al examinador. El lenguaje generalmente es en exceso impresionista, pues no incluye
detalles, con frecuencia hacen uso incorrecto del idioma y su discurso suele ser brillante pero inexacto.
Demuestran falta de perseverancia en los tests. Al ser entrevistados por profesionales de su mismo sexo,
no resultan seductores.
El curso de este trastorno muestra una mejora con el paso de los aos ya que la juventud suele ser
percibida de forma ms dramtica que la vejez. Esta mejora puede ser ms aparente que real. Algunos
estudios han encontrado una asociacin entre este trastorno y el trastorno por somatizacin y el uso de
alcohol. Tambin se ha observado un solapamiento con el trastorno lmite de la personalidad y, con
menos frecuencia, con el dependiente, el narcisista y el disocial. Adems padecen a menudo un trastorno
afectivo. Segn algunos trabajos, existe una asociacin gentica entre el sindrome de Briquet y los
trastornos histrinicos y disociales de la personalidad (16). Dentro de la evolucin de los trastornos
histrinicos de la personalidad est incrementndose el riesgo de los gestos suicidas, teniendo algunos de
stos un final de muerte.
El diagnstico diferencial se puede realizar con los siguientes cuadros: el trastorno limite de la
personalidad presenta un sentimiento de vaco, unas alteraciones de la identidad y cortos episodios
psicticos tpicos, que no aparecen en el trastorno histrinico de la personalidad. Los sujetos con
trastorno disocial de la personalidad no son tan exagerados en sus emociones como los histrinicos y
tienen como rasgo principal conductas antisociales. En el trastorno narcisista de la personalidad los
pacientes buscan ser el centro de atencin sobre todo para que se alabe su superioridad, mientras que el
paciente histrinico busca ser atractivo emocionalmente. El trastorno dependiente de la personalidad no
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (15 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
tiene el carcter llamativo y exagerado que tienen los afectados por el trastorno histrinico de la
personalidad.
Trastorno anancstico de la personalidad
Este trastorno ha sido objeto de estudio en numerosos pacientes. En 1908 Freud propuso una triada de
rasgos que describan el carcter anal: orden, obstinacin y parsimonia. Schneider tambin estudi
pacientes con estos trastornos y los denomin psicpatas inseguros de si mismos.
Las caractersticas principales son el perfeccionismo, el afecto restringido, la tenacidad y la indecisin.
La prevalencia esta alrededor de 1%. Es diagnosticado ms frecuentemente en nios mayores y en
hombres. La herencia influye en la formacin de este trastorno, as como las figuras paternas, ya que,
segn la teora de Erikson, se ha encontrado un excesiva disciplina en la vida del nio (5). Los sujetos
afectados por el trastorno anancstico de la personalidad se suelen dedicar a profesiones donde se valora
ms la precisin, el orden y la rectitud que el afecto y las relaciones interpersonales. Los cambios
inesperados no son bien soportados.
Estos pacientes tienen limitada la expresin de afecto, siendo sujetos muy serios y rgidos. A menudo no
tienen sentido del humor. Son perfeccionistas, lo que les interfiere en la concepcin de una idea general,
ya que se preocupan demasiado por las listas, las normas y los detalles triviales y pierden casi todo el
tiempo en eso. Suelen insistir en que los dems hagan las cosas como a ellos les gusta, no se dan cuenta
del malestar que esto genera: se creen que no las harn adecuadamente. Normalmente los individuos con
trastorno anancstico de la personalidad trabajan mucho, no queriendo tomarse vacaciones y dedicndose
ms a la productividad que a la familia. No suelen tener muchos amigos, apreciando excesivamente a una
autoridad que ellos respetan y despreciando a una que ellos no respetan. Otro aspecto que a menudo les
caracteriza es la indecisin, les da tanto miedo equivocarse que retrasan la toma de decisiones. Suelen ser
bastante escrupulosos. El psicoanlisis postula que estos pacientes tienen un super-yo bastante estricto, lo
que les hace ser demasiado inflexibles con ellos mismos y con los dems. El tiempo, los hbitos
intestinales y la limpieza suelen ser de especial inters para los afectados. A menudo son predecibles y
puntuales. Algunas veces son incapaces de tirar objetos usados o intiles, que no tienen valor
sentimental.
Durante la entrevista psiquitrica los individuos con trastorno anancstico pueden parecer poco naturales,
se presentan con una vestimenta convencional y meticulosa. Su tono de voz puede resultar montono y
pesado, siendo muy detallistas a la hora de las respuestas, y con precisin. Si son interrumpidos por el
entrevistador, ellos no pueden responder hasta que no hayan acabado lo que estaban contando en ese
momento. Pueden mostrarse ansiosos por no poder controlar la entrevista. Los mecanismos de defensa
que ms utilizan son: el aislamiento, la intelectualizacin, el desplazamiento, la formacin reactiva y la
anulacin retroactiva.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (16 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
El curso de este trastorno es variable e impredecible. Los adolescentes anancsticos pueden evolucionar a
adultos afectuosos y amables, y tambin pueden evolucionar mal y padecer una esquizofrenia. Dentro de
las complicaciones aparecen con ms frecuencia los trastornos depresivos de comienzo tardo, ya que
cuando envejecen se dan cuenta de los sacrificios realizados con respecto a las relaciones interpersonales.
Tambin los sujetos con trastorno anancstico de la personalidad pueden desarrollar cuadros de ansiedad,
fobias y trastornos obsesivo-compulsivos.
Es importante realizar el diagnstico diferencial de trastorno anancstico de la personalidad con el
trastorno obsesivo-compulsivo, en el que existen verdaderas obsesiones y compulsiones que son
egodistnicas para el individuo. Los individuos con trastorno esquizoide de la personalidad permanecen
aislados socialmente y presentan indiferencia afectiva. En el trastorno paranoide de la personalidad el
aspecto fundamental es una desconfianza excesiva y suspicacia hacia los dems, que lo diferencia del
anancstico. El trastorno narcisista de la personalidad, en el que los afectados son perfeccionistas y creen
que han alcanzado el xito. El trastorno disocial de la personalidad, en el que los afectados no son
generosos con los dems pero s consigo mismo. Los rasgos de personalidad anancstica-obsesiva, que
no generan una alteracin significativa en el rendimiento laboral o social, son fciles de distinguir del
trastorno anancstico de la personalidad.
Trastorno ansioso (con conductas de evitacin) de la personalidad
Antes de la aparicin de las clasificaciones modernas, las personas afectadas por este trastorno estaban
encuadradas dentro del complejo de inferioridad de Alfred Adler. Tambin tiene como precedente a la
categora de psicpata astnico de Schneider, al carcter fbico de Fenichel y al sndrome de
personalidad activa-desinhibida de Millon.
Se sabe que es una alteracin frecuente, la prevalencia esta entre 1% y 10% pero se desconoce la
distribucin por sexos y el papel de la herencia. Nios que en su infancia tienen un temperamento tmido,
que se aslan y tienen miedo de los extraos, son ms propensos a padecer este trastorno (l7).
Estos individuos se caracterizan por una hipersensibilidad al rechazo y no les gusta iniciar relaciones
sociales a no ser que les aseguren una aceptacin incondicional. Ante cualquier negativa se sienten
heridos, lo que da lugar a un aislamiento social, aunque en el fondo ellos desean afecto y ser aceptados.
Se preocupan demasiado por sus fracasos y no valoran lo suficiente sus logros, tienen falta de confianza
en ellos mismos.
Los sujetos con esta patologa suelen desempear trabajos secundarios, sin tener que ejercer su autoridad,
pero sin embargo, estn ansiosos por complacer a sus compaeros. Normalmente tienen un miedo
exagerado a los riesgos y peligros de la vida diaria, y a hacer el ridculo delante de los dems.
Durante la entrevista clnica se hace patente su ansiedad por hablar con el examinador y de intentar
continuamente agradarle. Son muy vulnerables a los comentarios del entrevistador, pudiendo
interpretarlos como una crtica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (17 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
El curso de este trastorno se desconoce. Estos individuos se suelen casar normalmente con una persona
tambin introvertida y slo tienen los amigos que les aceptan incondicionalmente. Al considerarse a esta
alteracin situada a lo largo de un espectro de trastornos de ansiedad, es muy frecuente su evolucin a
trastornos de este tipo: ataques de pnico, fobia social o agarofobia. Esta ansiedad se puede manifestar en
la tendencia a desanimarse fcilmente y a la incapacidad de desarrollar medios eficaces para afrontar el
estrs. El trastorno dependiente de la personalidad es muy similar y a veces coexisten.
El diagnstico diferencial del trastorno ansioso de la personalidad se realiza con el trastorno esquizoide
de la personalidad. En ambos existe un aislamiento social pero mientras que el esquizoide se caracteriza
por el aplanamiento afectivo y la indiferencia, el ansioso desea el contacto social. En el trastorno lmite
de la personalidad es ms importante la irritabilidad y la impredecibilidad. En el trastorno histrinico de
la personalidad existe una actitud exigente y una dramatizacin que no aparece en el trastorno ansioso.
Los individuos con trastorno dependiente de la personalidad tienen mucho ms miedo a ser abandonados
y a no ser queridos. La diferencia con el trastorno paranoide de la personalidad est en que el miedo a los
dems no es debido a la desaprobacin, sino a las posibles intenciones maliciosas de los que le rodean.
Trastorno dependiente de la personalidad
Los orgenes de este trastorno tienen lugar en las descripciones psicoanalticas del carcter oral de
Abraham, Fenichel y Freud. Despus fue conocido como trastorno pasivo-dependiente.
Este es el trastorno de personalidad ms frecuente en clnicas de salud mental. Se diagnostica ms a
menudo en mujeres, pero algunos estudios indican que no se encuentra diferencia por el sexo (5). Los
hombres pueden expresar su dependencia de una forma ms sutil y contrafbica, a veces mediante una
conducta aparentemente dominante. Es ms comn en los nios ms pequeos de una misma familia,
sobre todo si han sufrido una enfermedad fsica crnica que les haya hecho depender en exceso de otras
figuras. Tambin influye que hayan recibido abusos e incluso golpes, tolerndolos por miedo a perder ese
vnculo. La herencia puede jugar un papel importante (5).
La caracterstica principal de estos individuos es la necesidad de depositar en los dems todas las
responsabilidades importantes de sus vidas, porque no estn capacitados para hacerlo ellos mismos.
Tienen una falta de confianza en ellos mismos que les hace subordinarse a la persona de la que dependen,
aunque sta est equivocada y les haga degradarse. No les suele gustar estar solos, no pueden tomar
decisiones por muy banales que parezcan sin una cantidad de consejos enorme. Se suelen preocupar
mucho por la posibilidad de ser abandonado y si esto ocurre se sienten incapaces de funcionar. No suelen
tener puestos de responsabilidad, y si los tienen, les generan mucha angustia y buscan constantemente
compaa. El pesimismo y la pasividad son caractersticos en los individuos dependientes.
El curso de este trastorno es desconocido. Tienden a ser perjudicados en el trabajo, y a sufrir daos
fsicos y psquicos porque no se pueden defender por ellos mismos. Presentan mayor riesgo de padecer
episodios de depresiones mayores, y con menor frecuencia, trastornos de ansiedad. Pueden coexistir con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (18 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
otros trastornos de personalidad como son el lmite, el ansioso y el histrinico (11).
El diagnstico diferencial se debe hacer con el trastorno lmite de la personalidad, que aunque tambin
siente temor a ser abandonado, si sucede, reacciona con sentimientos de vaco y de rabia. Los sujetos con
trastorno histrinico de la personalidad se distinguen por sus exageradas y dramticas formas de llamar la
atencin. En el trastorno ansioso de la personalidad existe miedo a las relaciones sociales hasta que le
aseguran que son aceptados incondicionalmente, a diferencia con el trastorno dependiente de la
personalidad que si el individuo es abandonado no puede funcionar.
OTROS TIPOS
Estos tipos de trastornos de personalidad no han sido unnimemente aceptados en las clasificaciones
actuales, pero existe evidencia suficiente como para comentarlos en apartados individuales.
Trastorno esquizotpico de la personalidad
Este trastorno se halla situado entre la personalidad esquizoide y la esquizofrenia. Consiste en una
conducta, un habla, un pensamiento y una percepcin peculiar y extraa. Es un sujeto que suele aislarse,
con afecto inapropiado y ansiedad social.
La prevalencia est alrededor del 3% de la poblacin general y puede ser ligeramente ms comn en
varones. Es ms alta la incidencia en gemelos monocigticos y entre familiares de primer grado de
enfermos de esquizofrenia. (18) La combinacin de genes y de ambiente puede determinar qu enfermos
van a desarrollar un trastorno esquizotpico de la personalidad y qu enfermos van a desarrollar una
esquizofrenia, aunque hay muchos sujetos esquizotpicos que no presentan antecedentes familiares de
esquizofrenia.
El trastorno aparece en la niez, suelen ser muchachos solitarios, con pobres relaciones sociales, poco
exitosos en la escuela, hipersensibles, con peculiares pensamientos y lenguaje y extrafalarias fantasas.
Pueden parecer raros y excntricos y ser objeto de burlas. Hay ciertos trabajos que hacen uso de las
caractersticas de este trastorno, como son los lectores de la palma de la mano, astrlogo y devotos de
sectas religiosas inusuales.
Los individuos afectados tienen un pensamiento mgico, suelen ser supersticiosos o telepticos, con
ilusiones recurrentes. Su mundo interno puede estar lleno de amigos y miedos infantiles. A veces se
creen que tienen poderes especiales o que han sufrido experiencias paranormales. Todo esto influye en su
conducta rara o excntrica. Utilizan un lenguaje extrao, circunstancial y metafrico en el que no suele
haber disgregacin de las asociaciones ni incoherencia, su discurso es oscuro y suele tener significado
solo para ellos. A veces presentan unas ideas de referencia que no llegan a ser delirios. Tienen
disminuida su capacidad de relacionarse por su afecto fro y distante, no tienen amigos fuera de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (19 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
familia, llegando a aislarse socialmente. Los individuos con trastorno esquizotpico de la personalidad
pueden ser sensibles para detectar afectos negativos en los dems, desconociendo sus propios
sentimientos. Evitan el contacto visual. A menudo tienen tendencias paranoides leves, son muy
suspicaces, siendo hipersensibles a las crticas. Pueden tener sntomas psicticos transitorios y
circunscritos, desencadenados por el estrs, que suelen durar minutos u horas.
El curso de este trastorno suele ser estable produciendo una reduccin significativa de la adaptacin
social y laboral. Algunos, no obstante, se casan y tienen empleo a pesar de sus rarezas. Un pequeo
porcentaje de las personas afectadas desarrollan una esquizofrenia u otro trastorno psictico (19) y
tambin puede aparecer una depresin mayor. El trastorno esquizotpico puede ser concomitante con
otros trastornos de personalidad como el esquizoide, el paranoide, el ansioso y el lmite. Segn algunos
autores, no es infrecuente el suicidio y son poco comunes el abuso de alcohol y de las drogas.
El diagnstico diferencial se puede hacer con la esquizofrenia, en la que aparecen sntomas psicticos
durante periodos ms amplios de tiempo que en el trastorno esquizotpico. El trastorno esquizoide y
paranoide de la personalidad no presentan alteraciones patolgicas del pensamiento, la percepcin y el
lenguaje. Los individuos con trastorno lmite de la personalidad expresan sentimientos en respuesta al
estrs y son, normalmente, ms disociativos. En el trastorno lmite predomina la demanda y la
manipulacin sobre la excentricidad.
Trastorno narcisista de la personalidad
El trmino "narcisismo" fue utilizado primariamente por Havelock Ellis, asignndolo al autoerotismo
masculino. Ms tarde, Sadger lo ampli a la homosexualidad y otros autores lo desarrollaron en ms
profundidad. Ultimamente ha aumentado el inters en el mundo psicoanaltico por este concepto.
La prevalencia es menor a 1% en la poblacin general y es ms frecuente diagnosticarlo en hombres. El
trastorno es ms comn en hijos de padres afectados y podria estar influido por una infancia sin
relaciones clidas o con presencia de abusos (5).
El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por tener unos sentimientos de grandeza
exagerados. Es frecuente la preocupacin por la fama, el poder y la belleza. A menudo, los sujetos
afectados son engredos y arrogantes, requiriendo constantemente la atencin y el halago de los dems.
La autoestima es inestable. Normalmente son muy sensibles a las crticas, respondiendo con sentimientos
de rabia, humillacin y vergenza. Son sujetos superficiales, fros, con poca empata. Se creen que son
especiales y que tienen que recibir un trato distinto. Suelen explotar a los dems en su propio beneficio y
pasan de una gran admiracin a una devaluacin extrema con facilidad porque son envidiosos.
El curso del trastorno es crnico y dificil de tratar. Al ir envejeciendo van perdiendo todo lo que ms
valoran como la belleza y la juventud, intentando quedarse apegados a ello. Suelen ser ms vulnerables a
la crisis de la mediana edad que la poblacin general y al desarrollo de depresiones.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (20 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
El diagnstico diferencial del trastorno narcisista de la personalidad es difcil porque puede reunir
criterios de otros trastornos. Se diferencia del trastorno lmite de la personalidad porque en este suele
haber ms ansiedad, sus vidas son ms caticas y existen ms intentos de suicidio. Estos individuos
pueden al madurar, convertirse en personas con trastorno narcisista de la personalidad. En el trastorno
disocial de la personalidad existe ms impulsividad y est ms frecuentemente relacionado con el
consumo de drogas y de alcohol que el narcisista. El trastorno histrinico de la personalidad se distingue
porque aparece mayor afecto en el contacto y es ms importante la dependencia que en el sujeto
narcisista. En los individuos con trastorno anancstico de la personalidad existen ms sentimientos de
culpa y ms rigidez y menos exhibicionismo. En episodios de mana o hipomana son patentes unos
cambios de humor caractersticos que ayudan a diferenciarlo del trastorno narcisista de la personalidad.
Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad
Se caracterizan estos enfermos por tener una resistencia a las exigencias en el terreno laboral y social.
Esto se expresa indirectamente aplazando las obligaciones, perdiendo el tiempo, siendo ineficaz
intencionadamente y con tendencias al olvido. Los sujetos afectados suelen ser tozudos, negativistas,
quejndose continuamente y estando de malhumor e irritables. Sus relaciones con los dems son sumisas
pero hostiles. Critica de una forma irrazonable a las personas con autoridad. Todo esto produce una
ineficacia global y hace que el trabajo se retrase por su culpa.
Los mecanismos de defensa ms utilizados son la retroinversin hacia s mismo, la renegacin, la
racionalizacin y la hipocondra.
El curso de este trastorno no est muy claro aunque se sabe que normalmente desarrollan trastornos
somticos y depresivos. Pueden concomitar con otros trastornos de la personalidad, como el dependiente,
y de los cuales es difcil de diferenciar. El trastorno disocial y el limite pueden desembocar en un
trastorno pasivo-agresivo, cuando los sujetos se vuelven menos impulsivos.
Trastorno sado-masoquista de la personalidad
Por un lado puede definirse la personalidad sdica como una conducta desconsiderada, cruel, agresiva y
vejatoria, que se pone de manifiesto mediante la violencia, la humillacin y la obtencin de placer con el
dolor y el sufrimiento de los dems. Suelen ser personas dominantes y controladoras, que son crueles sin
ningn motivo concreto.
Por otro lado est la personalidad masoquista o tambin llamada autodestructiva en la que el sujeto tiene
una actitud sumisa, resignndose ante el fracaso, el sufrimiento y la explotacin. Piensa que las
desgracias tienen justificacin y se expone continuamente a ellas, rechazando los intentos de ayuda.
El trastorno sado-masoquista rene caractersticas de estas dos personalidades.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (21 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
Trastorno depresivo de la personalidad
Aunque este trastorno es de aparicin reciente en las clasificaciones, ya fue descrito a principios de siglo
por Ernst Kretschmer.
Es una alteracin bastante frecuente y aparece igualmente en hombres que en mujeres. Es ms comn en
familiares de personas con distimia o depresin mayor.
Las personas afectadas suelen ser pesimistas, que no disfrutan con nada e infelices. Tienen sentimientos
de desesperanza y de baja autoestima. A menudo son perfeccionistas, meticulosos, preocupados por el
trabajo y se desaniman fcilmente ante nuevas circunstancias. Tienden a sufrir en silencio, incluso a
llorar cuando no hay nadie delante. Su aspecto puede reflejar su estado de nimo con su inhibicin
psicomotriz, su facies triste y su baja voz. Estos sujetos tienen ms riesgo a padecer trastorno distmico y
depresin mayor.
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
No se puede hablar de un tratamiento de eleccin en los trastornos de personalidad. Las investigaciones
en este campo son escasas, probablemente por el pesimismo de muchos autores, que han considerado a
estos trastornos como intratables y tambin por la dificultad de realizar una investigacin sistemtica en
este tipo de pacientes.
Pero a pesar de las dificultades, en el tratamiento de los trastornos de personalidad, diversos tipos de
intervencin pueden ser tiles, ya que en estos trastornos existen alteraciones afectivas, cognitivas y
conductuales as como un deterioro en las relaciones interpersonales, por lo tanto, una intervencin eficaz
en estas reas mejorara al paciente globalmente.
Centraremos el tratamiento de los trastornos de personalidad en la modificacin de los sntomas y las
alteraciones de conducta del paciente, que se efecta principalmente con psicofrmacos y la modificacin
de la manera cmo el individuo se relaciona con su medio ambiente, que puede ser efectuado por medio
de la psicoterapia.
El tratamiento ms completo lo constituira una combinacin del frmaco necesario segn la situacin
del paciente, ms la psicoterapia adecuada, valorando a cada paciente individualmente.
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO DE LOS TRASTORNOS
DE PERSONALIDAD
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (22 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
Desde la aparicin de criterios diagnsticos unificados, que han permitido seleccionar grupos de
pacientes bien definidos, se han incrementado las lneas de investigacin sobre los efectos que los
tratamientos farmacolgicos puedan tener sobre los trastornos de personalidad.
Los ensayos principales con frmacos han sido de tres tipos: efectos de un frmaco sobre un trastorno de
personalidad especfico, estudios centrados en un sndrome o patrn de conducta especfico en un
trastorno de personalidad, y efectos de frmacos sobre alteraciones del eje I en pacientes con trastornos
de personalidad.
Hasta el momento slo el trastorno lmite y el esquizotpico de la personalidad han sido centro de una
investigacin farmacolgica sistemtica.
El tratamiento farmacolgico de los trastornos de personalidad es sintomtico. La mayor parte del
tratamiento se aplica al sntoma que crea mayores problemas, o a la alteracin ms manifiesta de la
conducta; esto no significa que el efecto sea enmascarar la patologia del paciente, sino que con esta
intervencin, se consiguen mitigar sntomas, alcanzado una mejora global del paciente, y adems,
permiten acceder a otros tipos de intervenciones teraputicas.
La hostilidad, ira y agresividad se manifiestan en diversos trastornos de personalidad, y a veces son los
rasgos ms sobresalientes o productores de problemas para el paciente o para otras personas. Es prctico
valorar el tratamiento farmacolgico de estos rasgos en conjunto, para ello comentaremos la eficacia de
las benzodiacepinas, neurolpticos, litio, estimulantes y anticonvulsivantes.
Los cambios de humor son comunes en los trastornos histrinicos, narcisistas, disociales y lmites, y
tambin pueden ocurrir en otros trastornos de personalidad. La alteracin afectiva que lleva al paciente a
solicitar tratamiento suele ser la depresin, que se manifiesta a menudo como una reaccin de adaptacin
con nimo depresivo. Para estas situaciones se han utilizado antidepresivos tricclicos, ISRS, IMAOS y
litio.
Benzodiacepinas
Las benzodiacepinas se pueden utilizar en la ansiedad sintomtica que acompaa en ocasiones a los
trastornos de personalidad; un ejemplo claro es en los pacientes con trastorno de personalidad ansiosa,
donde estos frmacos pueden resultar tiles durante los perodos en que el paciente intenta llevar a cabo
conductas previamente evitadas.
Tambin se han utilizado en pacientes con antecedentes de explosiones de carcter y conductas
agresivas, llegando a un control de los episodios de agitacin (20). Sin embargo, se han observado
explosiones inesperadas de furia en pacientes que toman clordiazepxido y diazepam, pero estas
explosiones son raras en pacientes que no hayan manifestado estas tendencias antes de tomar el frmaco.
Estudios posteriores han descrito episodios de descontrol y agresividad en pacientes con trastorno de
personalidad tratados con alprazolam (21).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (23 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
La tendencia de las benzodiacepinas a desinhibir, provocar estados de rabia y dependencia a las mismas,
ha hecho que algunos autores consideren que en los trastornos de personalidad las benzodiacepinas
tengan una contraindicacin casi absoluta (22, 23). Stein (1992) limita el uso de las benzodiacepinas al
trastorno explosivo intermitente y al trastorno de personalidad interictal en epilepsia de lbulo temporal.
Ocasionalmente, pacientes con trastorno de personalidad lmite que han abusado de alcohol o drogas
pueden responder a tratamiento con benzodiacepinas y no a otros tratamientos, aunque hay que ser
cauteloso con un tratamiento prolongado, ya que manifiestan tendencia a automedicarse con cantidades
excesivas.
Neurolpticos
Se han realizado estudios de neurolpticos a dosis bajas controlados con placebo en pacientes lmites y
esquizotpicos (24, 25), observndose que producan una mejora de los sntomas relacionados con la
hostilidad, ideas de referencia, ansiedad fbica y sntomas obsesivos.
Si se emplea un neurolptico, se debe ser prudente en administrar la dosis eficaz ms pequea posible y
prescribirlo durante perodos breves. La reaccin de los pacientes a estos frmacos es variable, y sucede
lo mismo con los efectos colaterales que experimentan. Asi, en los pacientes con trastorno esquizotpico
de la personalidad, pequeas dosis son tiles para los sntomas de ansiedad y cognitivos, pero estos
pacientes son muy sensibles a los efectos secundarios.
En los pacientes con trastorno de personalidad, los neurolpticos podran estar indicados en las siguientes
situaciones:
- episodios psicticos breves
- episodios de descontrol conductual severo
- en el tratamiento de la ansiedad cuando existan contraindicaciones para la administracin de otros
frmacos, como antecedentes de abuso o dependencia a los mismos, o cuando se obtenga un efecto
insuficiente con otros frmacos
- cogniciones y percepciones de tipo referencial o paranoide (en el trastorno esquizotpico y trastorno
lmite de la personalidad).
Litio
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (24 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
Las sales de litio se pueden utilizar en pacientes con trastorno de personalidad, en un intento de mejorar
las caractersticas impulsivas y la inestabilidad emocional.
Existen estudios que sealan la eficacia de las sales de litio en personas con conducta violenta recurrente
y reacciones de ira (26, 27). Los pacientes tratados con litio pueden mejorar de un modo importante
reducindose las crisis agresivas verbales o fsicas y aumentando la capacidad para controlar sus
sentimientos de ira ante las provocaciones. Tambin se han empleado en pacientes violentos y retrasados
mentales con tendencia a episodios agresivos y automutilacin.
El tratamiento con sales de litio podra por tanto utilizarse en algunos pacientes con rasgos de conducta
impulsivos, violentos y explosivos. La concentracin srica deber ser similar, o quiz un poco mayor,
que la requerida para prevenir las crisis afectivas en pacientes bipolares. Sin embargo, estos individuos
tienden a tolerar mal los efectos colaterales y pueden carecer de la autodisciplina necesaria para tomar la
medicacin y someterse a las pruebas de control analtico del frmaco.
Las sales de litio pudieran tener un efecto positivo tambin en la inestabilidad emocional de algunos
pacientes con trastorno de personalidad. En un estudio doble ciego controlado con placebo en individuos
con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad (28), se demostr que el litio fue
significativamente ms eficaz que el placebo en reducir la gravedad de los cambios de humor.
Aunque los datos disponibles son todava insuficientes, la administracin de sales de litio podria estar
indicada en el tratamiento de algunos adolescentes con alto grado de inestabilidad emocional, en sujetos
con retraso mental y conductas agresivas y en una fraccin de los pacientes con trastorno por abuso de
sustancias y alcohol. De especial eleccin para el tratamiento con litio, seran aquellos pacientes lmite
que presentan similitudes clnicas con los trastornos bipolares.
Estimulantes
Hace muchos aos aparecieron estudios no controlados en adultos con trastorno de personalidad e
historia de hiperactividad infantil, enuresis y alteraciones EEG, en los que se sugeria que algunos de
estos pacientes se beneficiaban temporalmente del tratamiento con anfetaminas (29). Pero la tendencia a
la adiccin y la aparicin de psicosis paranoides desaconsejaron su uso teraputico.
Estudios posteriores, observaron que en adultos en los que se haba diagnosticado durante la infancia una
disfuncin cerebral mnima tenan anomalas psiquitricas persistentes, incluidos trastornos de
personalidad (30). De ello se dedujo que los estimulantes podran ser beneficiosos en algunos de estos
pacientes no slo durante la infancia, sino tambin durante la vida adulta.
Algunos estudios controlados (31), han demostrado que el metilfenidato es eficaz reduciendo la
impulsividad, la irritabilidad, la falta de atencin y la labilidad emocional en los pacientes con trastornos
del carcter, efecto que no parece ir asociado a los efectos euforizantes del frmaco.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (25 of 33) [02/09/2002 09:25:46 p.m.]
Anticonvulsivantes
A veces, antes de las conductas agresivas, aparecen sntomas prodrmicos que se pueden precipitar por
alteraciones del sueo, cambios en el hbito alimenticio, reacciones ante estrs o pequeas tomas de
alcohol o drogas y que sugieren una similitud con las descargas epilpticas.
Se han empleado anticonvulsivantes para tratar la agresividad impulsiva e incontrolable. Diversos
estudios no controlados sobre los efectos de la difenilhidantona, sugieren que el frmaco es eficaz en los
trastornos de conducta, sobre todo para controlar las conductas explosivas y agresivas (32, 33). Sin
embargo, en otros estudios (34) la difenilhidantona no ha demostrado estos efectos favorables.
En el trastorno lmite de la personalidad, la carbamacepina se ha utilizado con xito para el control de
episodios agresivos y descontrol conductual, (35) efecto para el que parecen requerirse unos niveles
plasmticos ms elevados que para el efecto antiepilptico. La carbamacepina inducira un estado de
retraso para reflexionar, permitiendo al paciente valorar sus acciones antes de actuar sus impulsos
inmediatamente (35, 36).
Antidepresivos
Los estudios existentes sobre el uso de antidepresivos tricclicos, ponen de manifiesto que los pacientes
con trastorno de personalidad que presentan sintomatologa de depresin mayor, responden peor a los
antidepresivos tricclicos que los pacientes con depresin mayor sin trastorno de la personalidad.
El clnico debe estar atento a la aparicin de efectos paradjicos en pacientes lmites cuando se
administran antidepresivos tricclicos, en especial la amitriptilina. (37) Estos efectos son por lo general
un incremento de los sntomas impulsivos y de descontrol y en ocasiones la aparicin de ideacin
paranoide.
En cuanto a los inhibidores selectivos de la recaptacin de la serotonina, algunos datos sugieren que la
fluoxetina podra reducir notablemente las conductas impulsivas en los individuos con trastorno lmite de
la personalidad (38).
Los frmacos inhibidores de la MAO, como la trancilpromina, muestran un efecto positivo sobre la
inestabilidad afectiva y el descontrol de la conducta en pacientes con trastorno lmite de la personalidad
(21). Algunos estudios han encontrado que la fenelcina es especialmente eficaz en los pacientes con
disforia histeroide, caracterizados por una acentuada sensibilidad al rechazo, muchos de los cuales
pertenecen a las categoras de trastorno lmite e histrinico de la personalidad (39).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (26 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
PSICOTERAPIAS EN LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
La psicoterapia de los trastornos de personalidad es ms difcil que la de otras muchas alteraciones. Estos
trastornos son patrones de funcionamiento a largo plazo y es probable que se resistan ms al cambio que
otros trastornos de duracin ms breve.
Si bien pueden existir datos surgidos de las motivaciones o de la biografa del paciente que conducen a
contraindicaciones a la psicoterapia de manera general, los factores ligados a la personalidad, incluso en
el caso que sean desfavorables, slo rara vez son impedimentos para la puesta en marcha de una
psicoterapia de apoyo. En cambio, son decisivos en cuanto a la eleccin de las diferentes tcnicas
psicoteraputicas que disponemos, siendo necesario valorar cada paciente individualmente y ver las
posibilidades de beneficiarse de una psicoterapia, ya que al emprenderla a ciegas, se corre el riesgo de
llegar a una descompensacin grave o al abandono de la relacin por parte del paciente.
Como normas generales en una psicoterapia (5), el terapeuta debe tener paciencia, ayudar poco a poco y
tomarse el tiempo necesario. Crear un marco de colaboracin, centrarse en los sentimientos y conductas
del paciente y no en las explicaciones de estas. Se debe de confrontar antes de interpretar las defensas del
paciente, y estas interpretaciones no realizarlas de un modo precoz en el tratamiento. Se debe presentar el
cambio como una posibilidad, no como una orden, alabando los intentos del paciente para cambiar y
conseguir conductas ms adaptativas.
No se debe intentar "rescatar" al paciente o estimular su dependencia, no mentir, ni ofrecer un mensaje
no verbal contradictorio. No se debe castigar o avergonzar al paciente, aunque s requerir
responsabilidad. Si existen quejas repetitivas, el paciente debe de ser advertido de no repetirlas, ya que
escucharlas es reforzarlas.
Durante la terapia, la administracin de sustancias psicoactivas, debe ser por una indicacin especfica,
ya que en los pacientes con trastornos de personalidad es frecuente el abuso farmacolgico y el riesgo de
sobredosis.
Adems de las normas generales, algunas estrategias psicoteraputicas y actitudes pueden tener una
aplicacin especfica en distintos trastornos de la personalidad (5, 13, 40, 41, 42).
Para los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad la psicoterapia de apoyo puede resultar el
mejor de los tratamientos. La actitud del terapeuta debe de ser clara, abierta y coherente para no provocar
desconfianza y que estos pacientes se sientan perseguidos tambin por l. Se debe escuchar las quejas de
los pacientes, tomar con calma las acusaciones, prestando atencin a los sentimientos heridos, evitando
tomar partido o entrar en discusiones de si tiene o no razn. Si el terapeuta es acusado, es mejor una
disculpa honesta que una explicacin defensiva, aunque a veces la conducta es tan amenazante que debe
ser controlada y poner lmites.
Hay que consolidar las partes sanas del yo y poner el acento en la realidad. Es importante recordar que el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (27 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
uso de la interpretacin aumenta significativamente la desconfianza del paciente. En general, estos
pacientes no toleran bien la terapia grupal.
En el trastorno esquizotpico de la personalidad un enfoque de apoyo estructurado puede resultar til.
Hay que dirigirse con respeto y una actitud no enjuiciadora respecto a las posibles conductas extraas
que presentan. El pensamiento peculiar y extrao de estos pacientes debe tratarse con cuidado y en
general no deben hacerse interpretaciones. Si se hicieran hay que tener mucha cautela, y realizarlas a un
ritmo y nivel de abstraccin compatible con el frgil contacto del paciente con la realidad.
La terapia de grupo puede resultar amenazadora para este tipo de pacientes. La terapia de conducta puede
dirigirse a disminuir las conductas excntricas y a la mejora de las relaciones sociales.
Los pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad estn muy poco motivados al cambio, por lo
que es improbable que sigan una psicoterapia. Se puede realizar una psicoterapia de apoyo centrada en
las relaciones y el reconocimiento de las emociones. Presentan dificultad para la introspeccin y poca
capacidad para implicarse con el terapeuta, mostrndose distantes y existiendo largos periodos de
silencio durante la terapia.
En la terapia grupal, al principio pueden negarse a participar, pero llegan a colaborar en la labor del
grupo y puede llegar a representar el nico contacto social en la vida del paciente.
La terapia de conducta se realiza para favorecer el desarrollo de las relaciones personales con un
entrenamiento de habilidades sociales.
El trastorno disocial de la personalidad es considerado como uno de los trastornos de personalidad con
mayor dificultad de tratamiento, ya que el paciente carece de motivacin y por lo general desconfa de
todas las figuras de autoridad.
Los pacientes deben estar internados en una institucin para que sean ms asequibles a la psicoterapia.
La sintomatologa de depresin, ansiedad o fracaso social puede ser til para motivar al paciente al
cambio.
Antes de comenzar el tratamiento es esencial marcar unos lmites y no se les debe de proteger de su
propia ansiedad o de las consecuencias de sus actos. Para el terapeuta ser un desafo separar el control
del castigo. No se debe de indicar que dejen de hacer algo, sino ofrecerles alternativas.
El encuentro con otros pacientes antisociales aumenta su capacidad para el cambio, considerndose como
un modelo exitoso los grupos de autoayuda y las comunidades teraputicas, en las que se consigue ms
cambios que con la terapia individual.
La terapia conductual debe de realizarse en un ambiente estructurado para que sea eficaz, aunque los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (28 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
cambios no suelen mantenerse posteriormente durante el seguimiento del paciente.
En el trastorno histrinico de la personalidad, la psicoterapia de orientacin psicoanaltica tiene una larga
tradicin, y se considera por algunos como el tratamiento de eleccin. No obstante, para los pacientes
histrinicos con un bajo nivel de funcionamiento y que carecen de perspicacia psicolgica, puede ser ms
apropiada la terapia de apoyo o de grupo.
Hay que tener presente que estos pacientes suelen ejercitar su conducta habitual de llamar la atencin o
seductora en el curso del tratamiento. Una medida necesaria en algn momento de la terapia ser la
clarificacin de la naturaleza profesional de la relacin y el reenfoque del paciente en sus problemas
reales.
El trastorno narcisista de la personalidad ha dado pie en la literatura psicoanaltica a una polmica en
cuanto a su etiologa y tratamiento. Existe enfrentamiento entre dos formas de entender la patologa
psquica. Algunos como Otto Kernberg, defienden la existencia de conflictos inconscientes en la gnesis
de los trastornos narcisistas de la personalidad. Otros como Heinz Kohut, sostienen que la gnesis est en
un dficit estructural de la personalidad.
Ambos enfoques conllevan a una psicoterapia intensiva durante varios aos, pero diferente. En trminos
muy generales, Kernberg considera fundamental la neutralidad tcnica del terapeuta, el desarrollo
completo de la trasferencia y la interpretacin de los conflictos inconscientes disociados. Por su parte,
Kohut aplica en el tratamiento de estos pacientes las intervenciones analticas denominadas
intervenciones afirmativas, que tienden a construir las funciones carentes. Para este autor, la
interpretacin, que posibilita la toma de conciencia de lo reprimido, no tiene sentido, ya que no hay nada
que desrreprimir.
En el trastorno lmite de la personalidad la psicoterapia individual a largo plazo puede ser til para
algunos pacientes. Es muy importante un encuadre estable y una amplia experiencia del terapeuta.
Existe polmica entre realizar psicoterapia psicoanaltica orientada a la introspeccin o una psicoterapia
de apoyo encaminada a la solucin de problemas. La psicoterapia intensiva, interpretativa y de
confrontacin tiene el riesgo de provocar una regresin transferencial con episodios psicticos
transitorios o un "acting-out", por lo que requiere ser realizada con una extrema precaucin.
Los pacientes con trastorno lmite de la personalidad establecen relaciones intensas con el terapeuta,
siendo difcil de manejar, adems de la regresin y de las actuaciones (acting-out), las transferencias
negativas, la identificacin proyectiva, y la escisin (splitting), que hace que el paciente ame y odie al
terapeuta de un modo alternativo. El terapeuta debe funcionar como un yo auxiliar y establecer un
encuadre limitativo.
En la terapia de grupo el paciente lmite tiene dificultad para compartir el centro de atencin y tolerar la
confrontacin grupal, se suele asociar a la terapia individual, y combinada ha dado buenos resultados
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (29 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
sobretodo en los pacientes que abusan de sustancias.
La terapia de conducta puede utilizarse para controlar impulsos y estallidos de enfado, y para disminuir
la sensibilidad a la crtica y al rechazo.
La hospitalizacin a menudo es necesaria, de manera corta o intermitente, tras intentos suicidas de alto
riesgo, episodios graves de descontrol o similares. Con ello se consigue estabilizar al paciente y se
pueden fijar unos objetivos claros, enfocados y limitados desde el principio.
En el trastorno ansioso (con conducta de evitacin) de la personalidad la psicoterapia individual puede
ser eficaz.
Hay que establecer una alianza slida con el paciente para evitar abandonos por sentimientos de rechazo,
y tener una actitud de aceptacin hacia los miedos del paciente, animndolo a tener contacto con ellos.
Hay que ser precavido con estas instrucciones, ya que el fracaso puede reforzar la baja autoestima del
paciente.
La terapia grupal puede ser beneficiosa al ayudar a superar la ansiedad inicial y a desensibilizar al
paciente al rechazo.
El entrenamiento asertivo, una forma de terapia cognitivo-conductual es de especial aplicacin en este
trastorno, al ensear al paciente a expresar sus necesidades abiertamente y mejorar la autoestima.
Los pacientes con trastorno dependiente de la personalidad pueden ser tratados con xito con
psicoterapia. Las terapias orientadas a la introspeccin permite a estos pacientes ver los antecedentes de
su conducta y llegar a ser ms independientes y con autoconfianza.
Hay que aceptar inicialmente la dependencia del paciente, sin importar lo patolgica que pueda parecer,
para posteriormente, durante el tratamiento, estimular el cambio en la dinmica de las relaciones
patolgicas.
La terapia cognitivo-conductual, y la terapia grupal pueden resultar tambin muy favorables en este tipo
de pacientes.
BIBLIOGRAFIA
1.- Loehlin JC. Are personality traits differentially heritable? Behav Genet, 12:417-428, (1982)
2.- Drake RE, Vaillant GE. A validity study of axis II of DSM-III. Am J Psychiatry 1985, 142: 553
3.- Kendler KS, Gruenberg AM, Srauss JJ : An independent analysis of the Copenhagen sample of the
Danish adoption Study os Schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 1981 38, 982-984.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (30 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
4.- Thomas A. Chess: Temperament and development. Brunmer/Mazel, New York, 1977.
5.- Perry JC, Vaillant GE. Personality disorders. In: Kaplan y Sadock: Comprehensive Textbook of
Psychiatry. Williams and Wilkins, Baltimore, 1989
6.- Hegerl U, Prochno I, Urich G, Muller-Oerlinghausen B.: Sensation seeking and auditory evoked
potentials. Biol Psychiatry; 25:179-190, (1989).
7.- Lpez-Ibor Alio JJ. The involvement of serotonin in psychiatric disorders and behaviour. Br J
Psychiatry, 153 (suppl 3): 26-39 (1988).
8.- Carrasco JL. Monoaminooxidasa plaquetaria reducida en buscadores de sensaciones: un estudio con
toreros y desactivadores de explosivos. Psiquiatra Biolgica, 1994
9.- Siever LJ, Davis KL. A psychobiological perspective on the personality disorders. An J Psychiatry,
1991, 148, 1647-1658.
10.- Vaillant GE. Sociopathy as a human process. Arch Gen Psychiatry 1975. 32:179.
11.- Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition.Washington, D.C.1994.
12.- Roshenthal y cols. The biologic and adoptive families of adopted individuals who became
schizophrenic: Prevalence of mental illness and other characteristics. In: The Nature of Schizophrenia
LD. Wynne editor. p25. John Wiley and Soms, New York,1978.
13.- Kaplan HI, Sadock BJ. Personality Disorders: Synopsis of Psychiatry. Edited by Kaplan HI, Sadock
BJ, Grebb JA. Seventh edition. Williams and Wilkins, Baltimore, 1994.
14.- Kernberg OF. Borderline Conditions and pathological Narcissism. Jasron Aronson, New York,
1975.
15.- Kernberg OF. Severe Personality Disorders. New Haven, CT, Yale University Press, 1984.
16.- Lilienfeld S, Van Valkenburg C, Larntz et al. The relationship of histrionic personality disorder to
antisocial personality and somatization disorders. Am J. Psychiatry.1986. 143:718-722.
17.- Beck A, Emery G. Anxiety Disorders and Phobias. New York, Pergamon, 1985.
18.- Torgersen S. Relationship of Schizotypal Personality Disorder to Schizophrenia: genetics. Schizophr
Bull, 1985 11: 554- 563.
19.- Gunderson J, Silker L. Relatedness of Schizotypal to Schizophrenic disorders: editor's introduction.
Schizophr Bull 1985. 11: 532-537.
20.- Lion JR. Benzodiacepines in the treatment of aggressive patients. Journal of Clinical Psychiatry,
1979; 40: 71-72.
21.- Cowdrey R, Gardner DL. Pharmacotherapy of borderline personality disorder. Archives of General
Psychiatry, 1988; 45: 111-119.
22.- Stein G. Drug treatment of the personality disorders: Personality Disorder Reviewed. Edited by:
Peter Tyrer and George Stein. Gaskell, London, 1993, pp 262-304.
23.- Tyrer P. The management of personality disorder: Personality Disorders. Ed P. Tyrer. London:
Wright, 1988, pp 112-118.
24.- Goldberg SC, Schulz SC, Schulz PM. Borderline and schizotypal personality disorders treated with
low dose thiothixene vs placebo. Archives of General Psychiatry, 1986; 43: 680-686.
25.- Soloff PH, George A, Nathan RS. Progress on pharmacotherapy of borderline personality disorders:
a double blind study amitriptyline, haloperidol and placebo. Archives of General Psychiatry, 1986a; 43:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (31 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
691-697.
26.- Sheard MH, Marini JL, Bridges CI, et al. The effect of lithium on impulsive aggressive behavior in
man. American Journal of Psychiatry, 1976; 133: 1409-1413.
27.- Tupin JP, Smith DB, Clanon TL. et al: The long-term use of lithium in aggressive prisoners.
Comprehensive Psychiatry, 1973; 14: 311-317.
28.- Rifkin A, Quitkin F, Carrillo C. et al. Lithium carbonate in emotionally unstable character disorders.
Archives of General Psychiatry, 1972; 27: 519-523.
29.- Hill D. Amphetamine in psychopathic states. British Journal of Addiction, 1944; 44: 50-54.
30.- Weiss G, Hechtman L, Periman T. et al. Hyperactives as young adults: a controlled prospective
ten-year follow-up of 75 children. Archives of General Psychiatry, 1979; 36: 675-681.
31.- Wood RD, Reimherr FW, Wender PH. et al. Diagnosis and treatment of minimal brain dysfunction
in adults. Archives of General Psychiatry, 1976; 33: 1453-1460.
32.- Bogoch S, Dreyfus J. The broad Range of Use of Diphenylhydantoin. Bibliography and Review.
Dreyfus Med. Foundation, New York. 1970.
33.- Bogoch S, Dreyfus J. DFH, 1975. A Supplement to the Broad Range of Use of Diphenylhydantoin,
Vol. 2. Dreyfus Med. Foundation, New York. 1975.
34.- Lefkowitz M. Effects of diphenylhydantoin in disruptive behaviour: study of male delinquents.
Archives of General Psychiatry, 1969; 20: 643-651.
35.- Gardner DL, Cowdry RW. Positive effects of carbamazepine on behavioural dyscontrol in
borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 1986; 143: 519-522.
36.- Neppe VW. Carbamazepine as an adjunctive treatment in non-epileptic chronic inpatients with EEG
temporal lobe abnormalities. Journal of Clinical Psychiatry, 1983; 44: 326-331.
37.- Soloff PH, Anselm G, Nathan S. et al. Paradoxical effects of amitriptyline on borderline patients.
American Journal of Psychiatry, 1986b; 143: 1603-1605.
38.- Norden MJ. Fluoxetine in borderline personality disorder. Prog Neuropharmacol Biol Psychiatry,
1989; 13: 885-893.
39.- Liebowitz MR, Klein DF. Interrelationship of hysteroid dysphoria and borderline personality
disorder. Psychiatric Clinics of North America, 1981; 4: 67-87.
40.- Widiger TA, Frances AJ. Trastornos de la personalidad: The American Psychiatric Press Tratado de
Psiquiatra. By Talbott JA, Hales RE, Yudofsky SC. Ancora, S.A. Barcelona 1989, pp 613-640.
41.- Ylla L. Los trastornos de personalidad: Seminarios de actualizacin en Psiquiatra Clnica.
Trastornos de personalidad. Psiquis, Supl. 1/1993, pp 11-14.
42.- Ingelmo Fernndez. Trastornos narcisistas de la personalidad: Seminarios de actualizacin en
Psiquiatra Clnica. Trastornos de personalidad. Psiquis, Supl. 1/1993, pp 22-23.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Asociacin Americana de Psiquiatra. Manual diagnstico y estadstico de los trastornos mentales.
Washington DC, 1994.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (32 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
- Carrasco JL. Trastornos de la Personalidad. En: Libro del Ao de Psiquiatra, 1993. Ed. SANED,
Madrid, 39-66.
- Kernberg OF. Severe Personality Disorders. New Haven, CT, Yale University Press, 1984.
- Lpez Ibor JJ. Personalidades psicopticas y neurosis. En: Las neurosis como enfermedades del nimo.
pp 505-528.
- Lpez-Ibor Alio JJ. La personalidad en Medicina y sus trastornos. Discurso de entrada en la Real
Academia Nacional de Medicina. Madrid, 1993.
- Organizacin Mundial de la Salud: Clasificacin Internacional de los Trastornos Mentales y del
Comportamiento. 10 edicin. Ginebra, 1992.
- Perry JC, Vaillant GE. Personality disorders. En: Kaplan y Sadock: Comprehensive Textbook of
Psychiatry. Williams and Wilkins, Baltimore, 1989
- Schneider K. Patopsicologa Clinica. Paz Montalvo. Madrid, 1975.
- Tyrer P and Stein G. Personality Disorder Reviewed. Gaskell, London, 1993.
- Alberca R. Las personalidades psicopticas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n9.htm (33 of 33) [02/09/2002 09:25:47 p.m.]
10
PSIQUIATRIA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
1. Bases histricas de la psiquiatra de nios y
adolescentes.
Coordinador: F. Cabaleiro Fabeiro, Madrid
Factores etiolgicos. Manifestaciones
psicopatolgicas segn
G
el perodo del desarrollo. Clasificacin. Prevalencia G
Bases histricas de la psiquiatra de nios y
adolescentes
G
Factores etiolgicos G
Manifestaciones psicopatolgicas segn el periodo
del desarrollo
G
Clasificacin G
Lista de las categoras G
Prevalencia G
2. Valoracin clnica en psiquiatra del nio y del
adolescente.
Coordinadores: J.R. Gutirrez Casares y F.J.Bustos,
Badajoz
Objetivos de la consulta. Contenidos bsicos G
Objetivos de la consulta y principios generales G
Contenidos bsicos de la valoracin G
3. Examen psicomotor. Examen del lenguaje. Examen
mediante tcnicas psicomtricas. Formulacin diagnstica
Coordinador: L. Goenechea Alcl- Zamora, Toledo
Examen psicomotor G
Interrogatorio G
Exploracin G
Examen del lenguaje G
Interrogatorio G
Exploracin G
Exploracin mediante tcnicas psicomtricas G
Escalas de nivel G
6. Trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia.
Coordinadores: A. Ager y M.A. Catal, Valencia
Conducta normal y patolgica. Etiologa y
epidemiologa.
G
Valoracin clnica y sintomatologa. Diagnstico
diferencial.
G
Curso y pronstico. Tratamiento G
Conducta normal y anormal G
Prevalencia G
Etiologa y patogenia G
Factores individuales G
Factores familiares G
Factores sociales G
Clnica G
Diagnstico diferencial G
Enfermedades psiquitricas G
Enfermedades de tipo neurolgico G
Transtornos del aprendizaje y retraso mental G
Curso y pronstico G
Tratamiento G
Terapia comunitaria G
Entrenamiento de los padres G
Terapia de familia G
Entrenamiento en habilidades sociales y resolucin de
problemas
G
Tratamiento farmacolgico G
Conclusin G
7. Uso y abuso de alcohol y sustancias psicotropas.
Circunstancias clnicas especiales: urgencias, suicidio, el
nio maltratado, divorcio, embarazo
Coordinador: I. Avellanosa Caro, Madrid
Uso y abuso de alcohol y sustancias psicotropas G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area10.htm (1 of 4) [02/09/2002 11:19:40 p.m.]
Test de personalidad G
Escalas sindrmicas G
Escalas globales G
Formulacin diagnstica G
4. Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos del
sueo.
Coordinador: J. Toro Trallero, Barcelona
Trastornos del control de esfnteres y de la
eliminacin.
G
Trastornos de la identidad sexual G
Trastornos de la conducta alimentaria G
Obesidad G
Retraso nutricional benigno del crecimiento G
Retraso psicosocial del crecimiento G
Quiebra del desarrollo G
Rumiacin (mericismo, vmitos psicgenos) G
Pica G
Trastornos del contro de los esfnteres y de la
eliminacin
G
Desarrollo del control de esfnteres G
Enuresis (enuresis funcional, miccin involuntaria
nocturna infantil)
G
Encopresis (incontinencia fecal, megacolon
psicgeno)
G
Trastornos del sueo G
Fisiologa del sueo en nios y adolescentes G
Evolucin a lo largo de la infancia y adolescencia G
Epidemiologa G
Esquema general de evaluacin G
Dificultades para iniciar y mantener el sueo G
Somnolencia excesiva diurna G
Cantidad inadecuada de sueo G
Sueo nocturno alterado G
Trastornos asociados con un aumento de las
necesidades de sueo
G
Trastornos del ritmo circadiano sueo-vigilia G
Sndrome de fase de sueo retrasada G
Parasomnias: sucesos inhabituales durante el sueo G
Pesadillas G
Trastornos por movimientos rtmicos G
Bruxismo G
Convulsiones durante el sueo G
Cambios en el sueo asociados con trastornos G
Circunstancias clnicas especiales G
8. Psicosis infantil. Autismo infantil precoz. Trastorno
autista. Esquizofrenia. Trastornos del humor. Trastornos
de ansiedad por separacin. Fobias. Trastorno
obsesivo-compulsivo. Trastorno
de conversin. Hipocondria. Sndrome postraumtico
Coordinador: C. Ballesteros Alcalde, Valladolid
Evolucin histrica del concepto de esquizofrenia y
psicosis infantil
G
Caractersticas clnicas G
Autismo y trastornos generalizados del desarrollo G
Sndrome de Rett G
Sndrome de Asperger G
Trastorno desintegrativo G
Trastorno del humor G
Trastorno por ansiedad de separacin G
Fobias G
Trastorno obsesivo-compulsivo G
Trastorno de conversin G
Sntomas neurolgicos G
Caractersticas asociadas G
Hipocondria G
Trastorno por estrs postraumtico G
9. Deficiencia mental
Coordinador: J. Rodrguez Sacristn, Sevilla
Definicin G
Evolucin histrica del concepto de deficiencia
mental
G
Prevalencia G
Etiologa G
Factores prenatales G
Alteraciones cromosmicas G
Errores congnitos del metabolismo G
Alteraciones congnitas del SNC G
Factores ambientales G
Factores perinatales G
Factores postnatales G
Factores socio-culturales G
Clasificacin G
Deficiencia mental ligera G
Deficiencia mental moderada G
Deficiencia mental grave G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area10.htm (2 of 4) [02/09/2002 11:19:40 p.m.]
psiquitricos
Depresin en la infancia y adolescencia G
Trastorno por dficit de atencin G
Sndrome de Tourette G
Autismo, retraso mental y disfuncin cerebral G
Trastornos de la identidad sexual (TIS) G
Desarrollo psico-socio-sexual humano G
Alteraciones de la identidad sexual humana G
Explicaciones etiopatognicas G
Diagnstico diferencial G
Transvestismo G
Transexualismo G
Situaciones dudosas G
Estados intersexuales G
Tratamiento G
5. Trastornos del desarrollo motor. Trastornos del
lenguaje.
Coordinador: J. Sola Muoz, Granada
Trastornos del aprendizaje G
Trastornos del desarrollo motor G
Hiperquinesia y trastorno de la atencin G
Historia y definicin G
Epidemiologa G
Clnica G
Perspectiva evolutiva. Pronstico G
Etiopatogenia G
Diagnstico diferencial G
Tratamiento G
Inhibicin psicomotriz G
Torpeza psicomotora G
Trastornos de la lateralizacin G
Debilidad motriz G
Dispraxias infantiles G
Los tics G
Concepto G
Epidemiologa G
Clnica G
Etiopatogenia G
Diagnstico G
Diagnstico diferencial G
Tratamiento G
Pronstico G
Deficiencia mental profunda G
Clnica G
Trastornos psiquitricos y de conducta G
Evaluacin y diagnstico G
Exploracin fsica G
Evaluacin psicolgica G
Diagnstico precoz G
Tratamiento de los trastornos psiquitricos y de
conducta
G
Tratamiento psicolgico G
Tratamiento psicofarmacolgico G
Abordaje social de la deficiencia mental G
Labor asistencial G
Labor educativa G
Labor profesional G
Labor social G
10. Pronstico y prevencin. Estrategias preventivas con
los nios y la familia. La relacin teraputica. Terapia por
el juego. Terapia conductual. Psicoterapia individual.
Terapia familiar. Terapia de grupo. Psicofrmacos.
Institucionalizacin. Modelosde servicios asistenciales
Coordinadores: J.R. Gutirrez Casares y F.J. Bustos,
Badajoz
Estrategias preventivas con los nios y la familia G
La relacin teraputica G
Tipos de tratamiento G
Institucionalizacin G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area10.htm (3 of 4) [02/09/2002 11:19:40 p.m.]
Enfermedad de los tics", "sndrome de los tics",
"sndrome de Gilles de la Tourette" o "trastorno de la
Tourette"
G
Trastornos del lenguaje G
Disartrias G
Disartrias funcionales G
Disfemias G
Tartamudez o Espasmofemia G
Tartajofemia G
Disfasia y afasia del desarrollo G
Trastornos del aprendizaje G
Dislexia G
Disgrafia G
Disortografa G
Discalculia G
Retraso escolar. Fracaso escolar G
Fobia escolar G
Trastornos del comportamiento en la escuela G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area10.htm (4 of 4) [02/09/2002 11:19:40 p.m.]
10
PSIQUIATRIA DE LA INFANCIA Y DE LA
ADOLESCENCIA
Responsable: S:Cervera Enguix, Pamplona
1. BASES HISTORICAS DE LA PSIQUIATRIA DE NIOS Y
ADOLESCENTES.FACTORES ETIOLOGICOS.
MANIFESTACIONES PSICOPATOLOGICAS SEGUN EL PERIODO DEL
DESARROLLO.
CLASIFICACION.PREVALENCIA
Coordinador: F.Cabaleiro Fabeiro,Madrid.
BASES HISTORICAS DE LA PSIQUIATRIA DE NIOS Y ADOLESCENTES
La historia de la Psiquiatra en nios y adolescentes puede ser tan antigua como la famosa pintura
rupestre del supuesto hechicero (Francia), o tan reciente como expresa -quizs demasiado rotundamente-
Leo Kanner (l), cuando dice que al iniciarse el siglo XX no haba nada que pudiera ser considerado como
Psiquiatra infantil.
Cuando se investiga el surgimiento de la quintaesencia de un saber o de una ciencia, con frecuencia se
puede retroceder hasta un pasado lejansimo, pero a medida que retrocedemos en el tiempo lo habitual es
que se pierda especificidad y que esta quintaesencia se encuentre mezclada o confundida con otros
elementos distintos. En la antigua Medicina, en las prcticas mgico-religiosas ancestrales, sin duda se
abordaran algunos problemas de nios y adolescentes de la misma naturaleza de los que hoy nos
encontramos en la clnica cotidiana. Pero seran los saberes y los procedimientos de la magia, la religin,
la hechicera o la medicina primitiva, los que se aplicaran, muy lejos todo ello de una delimitacin del
campo y de los contenidos de la moderna Psiquiatra de nios y adolescentes, y, por supuesto, muy lejos
tambin de la identidad del psiquiatra infantil.
Por ello -y teniendo en cuenta el contexto de este captulo- vamos a procurar no adentrarnos apenas en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10.htm (1 of 2) [02/09/2002 11:19:58 p.m.]
los tiempos brumosos, en los que la inespecificidad de la Psiquiatra de nios y adolescentes, es casi
completa y en los que el destilar su quintaesencia sera un proceso largo y complejo.
Pero s es importante resear que la Psiquiatra de nios y adolescentes es uno de los resultados actuales
de la historia de la comprensin del mundo psquico de los nios y adolescentes. Esta historia forma un
todo con la evolucin de la comprensin de las dimensiones biolgica y social de la infancia y
adolescencia. La historia de la Psiquiatra infantil va de la mano de la historia de la atencin y
consideracin que a lo largo de los siglos se ha venido dando a los nios. En la humanidad en general,
casi todo ha girado, y gira, en torno al adulto: el nio y el anciano son a menudo dos grandes marginados.
La historia de la infancia est an por hacer y no parece tarea sencilla. Existen enormes lagunas
documentales de datos, huellas o indicios y, por otro lado, no ha sido un tema de gran inters para los
historiadores, que ya hace sin embargo mucho tiempo, hubieran podido darnos -para ello haba datos
sufientes- una versin de la historia de la infancia desgraciadamente bastante llena de crudeza. Creo que
a los historiadores, lo mismo que a un profesional de la infancia hoy ante una situacin de maltrato
infantil, les resulta difcil ser ecunimes y es que con frecuencia se tiende a negar -como algo
inconcebible- la crueldad de los padres, ya que maternidad y paternidad son funciones muy idealizadas
socialmente (2).
Nadie duda que siempre ha habido padres que queran, cuidaban, protegan y comprendan a sus hijos y
que ha habido culturas y momentos histricos ms favorables para ello. Pero ah estn el monte Taigeto
en Esparta y la roca Tarpeya en Roma, como lugares
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10.htm (2 of 2) [02/09/2002 11:19:58 p.m.]
10
2.VALORACION CLINICA EN PSIQUIATRIA DEL NIO Y DEL
ADOLESCENTE.
OBJETIVOS DE LA CONSULTA.
CONTENIDOS BSICOS
Autores: A.P.Gonzlez Gonzlez, P. Caldern Lpez, T.Martnez Rey y M.
Bolvar Perlvarez
Coordinador: J.R. Gutirrez Casares y F.J. Bustos, Badajoz
Todo esfuerzo realizado en la valoracin psiquitrica de un nio o un adolescente y encaminado a
lograr un tratamiento psiquitrico adecuado debe tener en cuenta la gran dificultad que esta tarea
conlleva y el gran volumen de datos involucrados en ella.
No abundan los estudios que definan la indicaciones especficas de cada una de las modalidades
teraputicas en psiquiatra infantil, por lo que se acepta que, con algunas excepciones, todos los
tratamientos usados en adultos pueden ser utilizados en nios y adolescentes. Un diagnstico basado en
el DSM-IV o en la CIE-10 no es suficiente para la estructuracin de un tratamiento en la mayora de las
situaciones clnicas. Los psiquiatras infantiles necesitamos ms datos con los cuales planificar las
intervenciones clnicas. Estos datos se obtienen mediante una variedad de procedimientos clnicos que,
colectivamente, se llaman evaluacin psiquitrica (5).
En la situacin clnica cotidiana, el psiquiatra de nios y adolescentes realiza una historia clnica, que es
el documento que recoge todos los datos mdicos referentes a un nio o adolescente enfermo.
Habitualmente contiene la anamnesis (interrogatorio), exploracin fsica, examen neurolgico, examen
mental, estudios psicolgicos, exploraciones complementarias, elaboraciones y discusiones del psiquiatra
o del equipo teraputico, as como el diagnstico y la prescripcin de un determinado tratamiento (4).
Si bien la fuente esencial de la historia clnica es el dilogo entre el mdico y el enfermo (dilogo en el
que Von Weizsaecker destacaba como nota esencial el contacto personal entre ellos), es el mdico quien
imprime a este dilogo la orientacin ms conveniente para conocer (entender y comprender) al enfermo
(1). En el caso de la psiquiatra infantil el dilogo entre el mdico y el nio est condicionado, adems,
por la presencia de padres, tutores o instituciones pblicas.
Toda historia clnica es una estructura intrnsecamente unitaria y longitudinal, en la que se articulan tres
momentos temporales: anamnesis, exploracin y catamnesis (1).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n2.htm (1 of 3) [02/09/2002 11:20:19 p.m.]
La anamnesis es el recuerdo subjetivo, narrado por el nio (o, en la mayora de los casos, comunicado
por familiares) de situaciones patolgicas previas a la enfermedad actual, completado con datos acerca de
la familia (Tabla 1). Es la parte de la evaluacin psiquitrica que rene todos los datos personales y
familiares del enfermo anteriores a la enfermedad actual (1). La exploracin hace referencia al momento
actual de la enfermedad y la catamnesis es la descripcin crtica de un caso clnico, realizada tras la
evolucin de la enfermedad actual, as como la valoracin del posible pronstico (4).
Tabla 1. CONTENIDOS DE ANAMNESIS
Datos personales
Historia del cuerpo como organismo (Biolgica) G
Historia vital interna (Psicolgica) G
Historia vital externa (Social) G
Datos familiares
Antecedentes de enfermedades fsicas (Biolgica) G
Historia vital interna la familia (Psicolgica) G
Historia vital externa (Social) G
Adems de la anamnesis, el psiquiatra lleva a cabo un examen mental, basado en la situacin
psicopatolgica actual, as como una exploracin fsica y, si es necesario, neurolgica. Algunas veces
pueden solicitarse estudios especiales (anlisis de laboratorio o exploraciones complementarias:
psicometras, estudios electroencefalogrficos, etc.). El conjunto de todos los datos representa el Bloque
1 o bloque de recogida de datos que, como ya hemos visto, se denomina evaluacin psiquitrica (Figura
1).
La evaluacin psiquitrica puede estar influenciada por factores tales como las fuentes de referencia, las
quejas de los padres, la incertidumbre del evaluador y su estilo evaluativo y el conocimiento de las
posibilidades teraputicas.
La fuente de referencia puede influir en la valoracin psiquitrica a travs de la "etiqueta" de la
derivacin. As, por ejemplo, los nios enviados desde las escuelas suelen llegarnos bajo la etiqueta de
"trastornos del aprendizaje" y los nios que se hallan bajo la proteccin de la administracin con la de
"mal comportamiento", "alteraciones de conducta" o "delincuencia".
1EVALUACION PSIQUIATRICA
Anamnesis Estudios fisiolgicos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n2.htm (2 of 3) [02/09/2002 11:20:19 p.m.]
Examen fsico - Examen neurolgico - Examen
mental
Estudios Complementarios
2FORMULACION CLINICA
Formulacin
Diagnstica
Formulacin
Etiopatognica
Formulacin
Personal- compensiva
4FORMULACION Y PLANIFICACIN TERAPEUTICA
Hallazgos de efectividad
para cada grupo o para cada
diagnstico especfico
General
DSM-IV
CIE-10
Otras clasificaciones
Hallazgos de efectividad
para cada etiopatogenia
Biolgica
Aprendizaje
Cognitiva
Psicodinmica
Familiar
Socio-Ambientales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n2.htm (3 of 3) [02/09/2002 11:20:19 p.m.]
10
3.EXAMEN PSICOMOTOR.EXAMEN DEL LENGUAJE.
EXAMEN MEDIANTE TECNICAS PSICOMETRICAS. FORMULACION
DIAGNOSTICA
Autor: R. Garca- Pardo Sagarna
Coordinador: L. Goenechea Alcal- Zamora, Toledo
EXAMEN PSICOMOTOR
Se ha profundizado durante este siglo (Gesell, Stamback, McGrew, Ajuriaguerra...) en el estudio de la
maduracin comportamental. Ello nos ha llevado a un mejor conocimiento del funcionalismo del sistema
nervioso desde una perspectiva onto y filogentica, a enfatizar la necesidad del diagnstico precoz de
anomalas y a una definicin de los contenidos de la evaluacin de la psicomotricidad.
Los dficits, en particular en las esferas sensorial, motrica o mental, pueden empaar y alterar el
desarrollo madurativo normal. Es en este sentido, que el examen psicomotor adquiere importante
relevancia en paidopsiquiatra. Las pruebas que se exponen en esta seccin se refieren principalmente a
la exploracin del nio. En el adolescente, objeto de modificaciones corporales intensas, la imagen del
cuerpo y el esquema corporal son puntos capitales de exploracin.
INTERROGATORIO
Seguir las pautas de la historia clnica, ncleo fundamental de una orientacin diagnstica correcta.
Habr que precisar con claridad el cuadro clnico.
Ser preciso reunir todos los datos personales y familiares del nio o adolescente. Nos centraremos ahora
en algunos aspectos generales de la anamnesis y del desarrollo neuropsicolgico:
Embarazo e incidencias.
Motor y psicolgico: reflejos arcaicos, postura, dominancia lateral, coordinacin y equilibrio, actividades
perceptivas.
Intelectivo: diferenciacin especfica a partir de los 6 aos, prelgico, concreto; quehaceres habituales,
juegos y relajacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n3.htm (1 of 5) [02/09/2002 11:21:05 p.m.]
Hbitos higinicos: control de esfnteres.
Lenguaje: expresin y comprensin.
Historia mdica.
Desarrollo emocional.
EXPLORACION
Distinguiremos dos niveles prcticos, la Motricidad gruesa y la Motricidad fina:
Motricidad gruesa
Tono muscular.
Desarrollo postural.
Coordinacin.
Esquema corporal.
Mociones perceptivas.
Motricidad fina
Prensin y manipulacin.
Coordinacin visomotriz y visoespacial.
Tono muscular
Todo movimiento es el resultado de la actividad neural de muchas fuentes que actan sobre neuronas
motoras primarias, las que a su vez reciben aferencias del nervio perifrico, de la unin neuromuscular y
fibras musculares. El tono es uno de los resultados finales de este complejo sistema. Por otra parte, se ha
enfatizado sobre el papel que juega el tono muscular en lo que se ha denominado el "dilogo corporal" o
expresin corporal de afectos, emociones y experiencias o procesos cognitivos de naturaleza compleja y
difcil determinacin en elementos aislados (Bucher, citado por Mrquez Snchez MO) (1). De esta
acepcin se ha derivado la de hbito tnico, una forma de habitar la propia corporeidad y de encontrarse
en el mundo.
Al evaluar la tonicidad, hay que recordar que el recin nacido normal es hipertnico (predominio en el
tono flexor de sus extremidades), debido al influjo de las estructuras subcorticales, mientras el desarrollo
cortical no inhiba este efecto, hecho que acontecer gradualmente durante el primer ao.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n3.htm (2 of 5) [02/09/2002 11:21:05 p.m.]
En la sistematizacin de Bucher para exploracin de la tonicidad (1), se evalan tres aspectos
fundamentales: extensibilidad, pasividad y relajacin.
La extensibilidad se estima por: a) presin para flexionar brazo, antebrazo y mueca; b) flexin de pierna
sobre muslo y muslo sobre tronco. Las observaciones incluyen: hiperlaxia, variaciones bruscas del tono,
anclajes de la contraccin y recuperacin correcta.
La pasividad por movilizacin activa de miembros superiores e inferiores; las observaciones son: no
resistencia, no contraccin, balanceo y tensin correcta.
La relajacin se evala en decbito supino; las observaciones: ansiedad, rigidez, reticencia y satisfaccin.
Desarrollo postural y locomocin
Como ya expusimos, la hipertona propia del recin nacido disminuye a la vez que se incrementa el tono
axial, propicindose la postura erecta, lo que ocurrir entre 6 meses y 1 ao.
Con carcter orientativo:
Reptacin entre 2 y 3 meses.
Control de la cabeza sentado hacia los 3 meses.
Posicin erecta del cuerpo con ayuda alrededor de los 8 meses.
Se sostiene y camina sujeto hacia los 9 meses.
Camina sin ayuda desde los 10 meses.
Deambulacin bien establecida entre 15 y 18 meses.
Corre, sube y baja escaleras a los 2 aos.
Coordinacin
Esta funcin, bsicamente cerebelosa, se explora observando al nio en actividades como el vestirse,
correr, sortear obstculos... Pruebas ms especficas son: talon-rodilla, dedo-nariz, entre otras.
Esquema corporal
Es la representacin que cada uno se hace de su propio cuerpo. Actualmente se entiende que su
adquisicin se realiza a los 12 aos. Los estudios concluyen en que es una funcin parietal.
Entre las alteraciones del esquema corporal se describen las somatoagnosias. La autopognosia es la
incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo, del cuerpo de otros o de figuras y tambin de
sealarlas y denominarlas (no confundir con afasia). En la agnosia digital no se distinguen entre si los
propios dedos, en la agnosia derecha-izquierda, est afectada la diferenciacin entre ambos lados.
Existen varias maniobras para explorar el esquema corporal:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n3.htm (3 of 5) [02/09/2002 11:21:05 p.m.]
Partes del cuerpo. Pedir al nio que identifique partes de su cuerpo que el examinador va sealando. A
los dos aos el nio utiliza el lenguaje y sabe que algunas partes de su cuerpo tienen nombre.
Diferenciacin derecha-izquierda. Un nio de 6 aos sabe cul es su derecha y su izquierda. Benton ha
diseado pruebas de dificultad creciente para evaluar esta funcin (2).
Agnosia digital. Antes de los 2 aos, los nios saben que tienen dedos en manos y pies, aunque
desconocen su nmero, el conocimiento de los nmeros 1 al 5 y 5 al 10 evoluciona con el conocimiento
de los dedos. Despus de los 4 aos, los dedos se utilizan para contar, sumar y restar.
Nociones perceptivas
Existen muchas pruebas para explorar la orientacin espacial del nio. El tablero de Terman y Merril
consta de tres figuras: tringulo, crculo y cuadrado, que deben ser encajados en sus contornos
respectivos, registrndose el tiempo empleado y la colocacin correcta. Las figuras de Gesell pueden ser
muy tiles al respecto.
Prensin y manipulacin
Como pautas generales sobre la prensin: a los 4 meses es palmar, a los 10, digital con el ndice
extendido y hacia los 12 meses hay correcta aposicin del pulgar. a los 15, la liberacin prensil es
correcta, de los 15 a los 18 meses la prensin de lpiz y cuchara es ms bien palmar y a los 3 aos se
adquiere la correcta prensin (1).
En lo referente a la manipulacin; a los 4 meses es capaz de alcanzar objetos; a los 6 muestra
movimientos bimanuales y simtricos; a los 10 manifiesta ser unidiestro; a los 12 es capaz de pasar las
hojas de un libro; a los 15, de pie o sentado, tira, arrastra y traslada objetos, come algunas cosas por s
solo, coopera al vestirlo y hace torres con 6 cubos; a los 3 aos hace torres con 9 cubos e inicia
actividades por si mismo como lavarse, secarse las manos, intenta ponerse los zapatos (1).
Coordinacin visoespacial y visomotriz
La incapacidad para analizar complejas constelaciones de estmulos o para traducir percepciones en
acciones motoras adecuadas, es propia de la enfermedad cerebral. La capacidad del nivel visoperceptivo
se explora por medio de test que exijan el reconocimiento de figuras fragmentadas o escondidas. La
capacidad visoconstructiva por medio de la construccin de figuras tridimensionales. El Test gestltico
visomotor de Bender aporta valiosa informacin acerca del funcionamiento de dicho nivel (3).
EXAMEN DEL LENGUAJE
El lenguaje ha sido definido como "el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la
comunicacin interindividual de estados psquicos a travs de la materializacin de signos multimodales
que simbolizan estos estados de acuerdo con una convencin propia de una comunidad lingstica"
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n3.htm (4 of 5) [02/09/2002 11:21:05 p.m.]
(Lecours, citado por Pea Casanova J.) (4).
As como en el adulto el lenguaje es una situacin claramente estructurada, en el nio la situacin es bien
distinta, toda exploracin debe situarse en el contexto del desarrollo evolutivo. Con Ajuriaguerra (5)
sealaremos tres etapas en el desarrollo ontognico del lenguaje: prelenguaje, pequeo lenguaje y
lenguaje.
Prelenguaje (hasta 12-13 meses). Partiendo de los gritos que expresan malestar fisiolgico, se
constituirn las formas de comunicacin entre el nio y el medio. Por medio de los primeros sonidos
expresar toda una gama de sensaciones que van desde clera a placer. Hacia el primer mes aparecer el
balbuceo, una serie de sonidos no especificados en respuesta a unos estmulos tambin inespecficos.
Entre 6 y 8 meses, aparece el perodo de ecolalia, el beb responde a la palabra del adulto mediante una
especie de melopea homognea y contnua.
Pequeo lenguaje (hasta los 3 aos). Aparecern (10-13 meses) las primeras secuencias dotadas de
sentido, generalmente en un contexto de ecolalia; ser
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n3.htm (5 of 5) [02/09/2002 11:21:05 p.m.]
10
4.TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.TRASTORNOS DEL
SUEO.
TRASTORNOS DEL CONTROL DE ESFINTERES Y DE LA
ELIMINACION.
TRASTORNOS DE LA IDENTIDAD SEXUAL
Autor: T.J.Cant Dez
Coordinador: J.Toro Trallero,Barcelona
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Durante el primer ao de vida la dependencia del nio de su persona nodriza es completa. En este
periodo los problemas alimentarios suelen derivar de trastornos fsicos que interfieren con la
amamantacin, en ocasiones se relacionan con alteraciones maternas emocionales o sociales, y a veces
simplemente con inexperiencia (1). Al concluir el primer ao de vida el nio bien alimentado suele haber
triplicado su peso e incrementado su talla un 50% respecto al nacimiento (2).
Durante el segundo y tercer ao de vida el apetito desciende en la medida en que las velocidades de
crecimiento y peso se desaceleran y estabilizan en unos 5-7,5 cm/ao y 2-2,5 kg/ao, que se mantienen
hasta alcanzar la pubertad (2). Los padres pueden preocuparse por la caprichosa alimentacin de su hijo,
sobre todo cuando aparece el negativismo propio de estas edades con intensas preferencias y rechazos
por determinados alimentos. Esta fase oposicionista suele ser transitoria y transcurrir sin problemas si se
les permite seguir sus apetitos. Durante los aos preescolares y los primeros escolares la mayora de los
nios tienen un apetito saludable, y los trastornos de la conducta alimentaria son inusuales; es entonces,
sin embargo, cuando algunos nios aprenden a utilizar la alimentacin como un arma con la que manejar
a sus padres (1).
La adolescencia es el ltimo periodo de gran crecimiento. En presencia de una alimentacin adecuada se
alcanza la estatura adulta, la maduracin sexual y la funcin reproductiva. El criterio ms adecuado para
la valoracin de la adolescencia no es la edad cronolgica sino la biolgica (edad sea) y su estadio fsico
de maduracin sexual (2). Al llegar la adolescencia irrumpen los dos principales problemas alimentarios:
la anorexia y bulimia nerviosas, con sus mltiples repercusiones en el desarrollo fsico, emocional,
conductual y social.
No existe ninguna clasificacin de los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Infancia y la
Adolescencia (TCA-IA) globalmente aceptada. El acuerdo general no se extiende ms all de la pica, la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n4.htm (1 of 2) [02/09/2002 11:21:24 p.m.]
rumiacin, la anorexia y la bulimia. Las denominaciones utilizadas se cuentan por decenas, y muchas de
ellas corresponden a los mismos trastornos. Ello ha dado lugar a que cada escuela u orientacin haya
generado explicaciones etiopatognicas particulares, generalmente reduccionistas, unicausales y lineales.
Los TCA-IA tienen un origen multicausal e implican la interaccin de muy diversos fenmenos
biolgicos, psicolgicos y sociales. Los TCA-IA son alteraciones sociopsicobiolgicas en sentido estricto
(3).
Desde un punto de vista clnico y asistencial resulta importante diferenciar los trastornos de inicio en la
infancia de los de comienzo en la adolescencia. Los dos principales TCA de la Adolescencia (anorexia y
bulimia nerviosas) han adquirido tal entidad (incidencia cercana al 1% de la poblacin) que se han creado
tres sociedades internacionales bsicamente dedicadas a su estudio y se publican, adems de mltiples
monografas (4-9), tres revistas cientficas internacionales y numerosos artculos en revistas de
psiquiatra general y de otras reas de la medicina (10-15). Los rasgos bsicos de estas entidades se
describen profusamente en los apartados correspondientes de la Dcima Edicin de la Clasificacin
Internacional de Enfermedades o CIE-10, y de la Cuarta Edici
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n4.htm (2 of 2) [02/09/2002 11:21:24 p.m.]
10
5. TRASTORNOS DEL DESARROLLO MOTOR.
TRASTORNOS DEL LENGUAJE.
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
Autor: I.Soto Rivadeneira
Coordinador:J. Sola Muoz, Granada
Tanto el DSM-III-R como la CIE 10 consideran a los Trastornos de la Psicomotricidad, a los Trastornos
del Lenguaje y a los Trastornos del aprendizaje, como los trastornos especficos del desarrollo
psicolgico.
Conviene pues, hacer un brevsimo repaso terminolgico. Segn Spitz: maduracin es el despliegue de
las funciones de la especie, producto de la evolucin filogentica y, por tanto, innatas, que emergen en el
transcurso del estado embrionario o que se transmiten, tras el nacimiento, como disposiciones,
ponindose de manifiesto en las etapas posteriores de la vida; desarrollo es la aparicin de funciones y de
conductas que son el resultado de intercambios entre el organismo, de una parte, y el medio interno y
externo, de la otra (1).
El mismo autor contina diciendo que se puede entender el desarrollo como el crecimiento, aunque
aconseja que este trmino no se use porque da pie a muchas confusiones.
Son caractersticas comunes a todos estos trastornos:
- su etiologa desconocida
- hay grandes dudas para delimitarlos y subdividirlos
- se deterioran o retrasan funciones y/o conductas que son el resultado de mal intercambio entre factores
biolgicos de madurez cerebral, con otros factores ambientales biolgicos o no biolgicos.
- el deterioro o retraso no es consecuencia directa o nica de la falta social de oportunidades, ni de
traumatismos, dficits o enfermedades neurolgicas, retraso mental, problemas visuales o auditivos o
trastornos de las emociones (afectivos)
- su curso es estable, sin remisiones ni recadas
-- afectan ms a nios que a nias
- aparecen en la primera o segunda infancia y es muy importante tener en cuenta el momento evolutivo
en el que cursan, por dos motivos: uno transversal, por lo que el deterioro o retraso dificulta en ese
estado a la globalidad del nio; otro longitudinal, por la repercusin de su curso en posteriores estados,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (1 of 58) [02/09/2002 11:24:28 p.m.]
pues el trastorno es siempre el mismo, pero su forma de presentacin se modifica con la edad.
- aunque alguno de estos trastornos sea un vector prioritario, en la clnica es frecuente que se presente en
conglomerado con los otros, (por ejemplo: dficit de atencin con hiperquinesia, trastorno del habla y del
aprendizaje).
- desencadenan grandes problemas de inadaptacin del nio en el medio escolar y/o familiar.
- en muchos casos, pueden ser paliados por un tratamiento rehabilitador de tipo psicopedaggico, con
frecuencia de rpidos efectos: somos de la opinin que este tratamiento debe ser realizado por
profesionales de la pedagoga correctiva (psicomotricistas, logopedas, etc.) en centros no sanitarios; su
labor es fundamental para el nio con trastornos especficos de desarrollo y la colaboracin con el equipo
en el que trabaja el psiquiatra debe ser estrechsima, pero deben estar ubicados en el medio escolar; el
acceso del nio a sus servicios debe ser lo ms prximo y fluido posible, pues no somos en absoluto
partidarios del gran nmero de horas de colegio que muchos escolares tienen que perder, de las grandes
distancias que han de recorrer (con la consiguiente fatiga y falta de tiempo libre) para acudir a
tratamientos rehabilitadores medicalizados y faltos de sentido psicopedaggico, en centros sanitarios.
TRASTORNOS DEL DESARROLLO MOTOR
- Hiperquinesia y Trastorno de la atencin.
- Inhibicin psicomotriz.
- Torpeza psicomotora.
- Tics. Sndrome de Gilles de la Tourette.
HIPERQUINESIA Y TRASTORNO DE LA ATENCION.
"Los padres, a quienes por lo general hay que acreditar el mrito de los resultados obtenidos con la
educacin ms temprana, tienen pleno derecho a sentirse orgullosos por haber logrado convertir al
lactante ruidoso, molesto y sucio en un escolar obedientemente sentado ante su pupitre".
A. Freud (2)
Historia y definicin
La evolucin del trmino "hiperquinesia" (usaremos ms bien su sinnimo "hiperactividad",
abreviadamente HA) ha seguido las pautas del panorama psicolgico general; as, partiendo de un
enfoque mdico que la consideraba como trastorno neurolgico, pas a ser estudiada, al no poder
probarse su base orgnica, desde la ptica de sus aspectos psicolgicos y comportamentales. Veamos
ms detenidamente esta evolucin.
Aunque disponemos de datos referentes a nios HA que datan de 1860, se considera al mdico ingls
G.F. Still el autor de la primera descripcin del cuadro en 1902; l, adems del sntoma principal o "fallo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (2 of 58) [02/09/2002 11:24:28 p.m.]
en el control moral", cit otros sntomas concomitantes, seal que la inteligencia de estos nios puede
ser normal y que no siempre es posible relacionarlo con una causa neurolgica.
No obstante, y a pesar de la aguda observacin de Still referente a la etiologa de la hiperactividad, sta,
hasta la dcada de los aos 40 va a ser considerada el resultado de una lesin cerebral. En esta lnea
podemos citar las descripciones de Ebaugh (1923) del "trastorno de conducta postencefaltica", de Khan
y Cohen (1934) del "sndrome orgnico cerebral" y de la del "sndrome de Strauss" por Strauss y
Lethinen (1947); los dos ltimos autores colocaron un nfasis especial en la inquietud y el nivel de
actividad, nfasis que no ser superado hasta veinticinco aos despus para dar paso a un nuevo enfoque
de la HA.
La dcada de los 50, paralelamente al desarrollo en EE.UU. de los programas de reeducacin para nios
con dao cerebral, las investigaciones se orientan hacia una concepcin ms funcional, as, la definicin
de Clemens (1966) de la Disfuncin Cerebral Mnima, aunque supona el abandono de la bsqueda de
una lesin cerebral, an induca a pensar en una alteracin orgnica como base del trastorno. La
imposibilidad de validar empricamente la disfuncin cerebral mnima con un sndrome mdico, hizo que
los investigadores centraran su inters en caracterizar la HA como un sndrome conductual, del que se
destac fundamentalmente la actividad motora excesiva hasta que en 1972, Douglas sostiene que el
dficit principal de estos nios radicara, ms que en el nivel de actividad, en su incapacidad para
mantener la atencin y en su impulsividad; el trabajo de Douglas y sus colaboradores fue el principal
determinante de la denominacin del cuadro en el DSM-111 (1980) como "Dficit de atencin con
hiperactividad".
Recientemente, numerosos autores han sealado la conveniencia de incluir en la definicin dficits
cognitivos, tales como la falta de control (Routh, citado por Barkley en 1983), lo cual nos devuelve al
punto de partida, a Still y su "insuficiente control moral".
A pesar del esfuerzo realizado en las dos ltimas dcadas para definir la HA respecto a unas pautas de
comportamiento concretas que permitan orientar el tratamiento y las nuevas investigaciones, sigue siendo
este un concepto ambiguo. Safer y Allen (3) piensan que gran parte de la confusin deriva directamente
de los problemas relativos a la terminologa, as "disfuncin cerebral mnima" se ha usado como
sinnimo de "hiperactividad" o "pauta conductual hiperquintica" pese a que no son categoras
equivalentes, pues las dos ltimas se refieren a una "pauta infantil persistente caracterizada por una
inquietud y una falta de atencin excesiva" y la primera "un defecto de percepcin o de aprendizaje,
habitualmente asociado con la HA y a la falta de atencin"
A la impresin conceptual contribuye tambin la aplicabilidad restringida de ciertos trminos
comnmente asociados al HA tales como "lesin o dao cerebral", cuando en ms del 95% de estos nios
no se detecta prueba alguna de esta lesin, sino ms bien de una disfuncin mnima asociada a un retraso
selectivo en la maduracin del SNC; el mismo trmino HA es ambiguo, ya que la cantidad de actividad
corporal diaria de estos nios es semejante a la de los no hiperactivos, radicando la diferencia en su
dificultad para modular el nivel de actividad, particularmente cuando tienen que realizar una tarea
acadmica abstracta; y, por ltimo, el trmino "sndrome" cuya aplicacin a la HA es limitada, pues los
signos y sntomas clnicos de la HA evolutiva solo presentan un grado moderado de unidad intrnseca,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (3 of 58) [02/09/2002 11:24:28 p.m.]
insuficiente para merecer tcnicamente esta denominacin.
En lo que s parece existir acuerdo es en considerar la actividad excesiva y la falta de atencin como lo
nuclear del cuadro. Algunos autores elevan al mismo rango de los dos anteriores a la impulsividad, sin
que este consenso sea extensivo al resto de los sntomas asociados.
Barkley (1983) (4) seala las siguientes caractersticas como las comunes a las numerosas descripciones
de la HA:
- Un nfasis en mostrar lo inapropiado de la impulsividad, los periodos cortos de atencin, la inquietud y
la actividad excesiva de acuerdo con la edad del sujeto.
- La escasa habilidad del nio para restringir o eliminar sus conductas tal y como la situacin lo requiere.
- La aparicin de tales problemas durante los primeros aos de su vida.
- La persistencia de los sntomas durante varios meses como mnimo.
- La persistencia de los sntomas en situaciones diversas (casa, colegio).
- La discrepancia entre la capacidad intelectual del nio y sus problemas de autocontrol.
- La dificultad para explicar los sntomas sobre la base de trastornos generalizados del desarrollo o de
tipo neurolgico tales como dao cerebral, sordera, ceguera o trastornos emocionales severos.
En conclusin, el trmino HA lo emplearemos para describir un conjunto de trastornos conceptuales
caractersticos, an cuando es frecuentemente empleado con nios que presentan alteraciones de
aprendizaje y emocionales asociadas. (5)
Epidemiologa
Prevalencia (3)
La HA constituye un problema bastante comn en nios en edad escolar. Estudios epidemiolgicos
recientes aportan porcentajes variables segn los criterios diagnsticos y los observadores empleados:
Si se pregunta a los padres de nios de edades comprendidas entre 6 y 12 aos si sus hijos son
inquietos, la respuesta ser afirmativa para 35-50% de los nios y el 20-25% de las nias.
Los profesores aseguran que el 40% de sus alumnos son inquietos y que el 30% presta poca atencin en
clase.
Si se pide al profesor que se refiera exclusivamente al grupo de nios que presenta una notable HA y
falta de atencin desde que empez a asistir al colegio, el porcentaje se reduce al 5-10% de chicos de
EGB.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (4 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
Si a los criterios anteriores aadimos la dificultad de aprendizaje y un historial preescolar positivo, el
total se reduce al 5% de los escolares.
Sexo
La HA es ms frecuente en los varones en una proporcin de 3-4 nios por cada nia en grupos de la
misma edad.
Factores socioeconmicos
La tasa de HA no parece hallarse demasiado influida por esta variable, an cuando se detecta un
porcentaje mayor de nios HA en las clases inferiores.
Curso escolar
Lambert y col. (1987) (4), indican que la prevalencia de la HA se mantiene relativamente constante a
travs de los cursos, salvo en tercero conde se incrementa significativamente, tal vez porque las
dificultades acadmicas se tornan manifiestas a ese nivel.
Clnica
Caractersticas definitorias de la pauta hiperactiva.
- Hiperactividad evolutiva. Consiste en una pauta persistente de actividad excesiva, por lo general no
dirigida a una actividad concreta, en aquellas situaciones que requieren que el sujeto mantenga la
atencin concentrada, as como una posicin sedentaria. El nio es incapaz de permanecer sentado,
levantndose y yendo de un sitio para otro continuamente, se retuerce, tropieza, salta o muestra su
inquietud mediante movimientos nerviosos incesantes.
- Dficit de atencin. El nio est muy distrado, no puede concentrarse en las cosas durante un cierto
tiempo, no atiende a las rdenes o instrucciones y tiene dificultad para completar tareas y proyectos,
sobre todo si son complejos y requieren concentracin, en cambio cuando se encuentran motivados o
atraidos por algo, su nivel de atencin puede ser mayor. Comprenden reglas, instrucciones y normas y
parecen estar motivados a cumplirlas, pero no las cumplen si no se les advierte y recuerda. Estos dficits
parecen relacionarse con su incapacidad para jerarquizar los estmulos que perciben, a todos los cuales
conceden igual importancia. A pesar de lo dicho, estudios recientes (Ross en 1976, McIntyre en 1981,
Sergeant y Scholten en 1985), no han confirmado la existencia de dficits de atencin selectivos en estos
chicos salvo en el subgrupo que presenta dificultades de aprendizaje.
Conductas asociadas
- Impulsividad. El nio acta llevado por el estmulo del momento y por la necesidad de satisfaccin
inmediata de los impulsos, sin pensar en las consecuencias de sus actos y aparentemente sin autocontrol
o inhibicin. Los varones suelen ser ms impulsivos que las mujeres y la impulsividad no disminuye con
la edad, aunque decline el nivel de actividad (4).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (5 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
- Retraso de madurez psicomotora. Se detecta una inmadurez y falta de coordinacin tanto en la
motilidad fina (torpeza manual) como en la gruesa (tropezones, cadas). A veces aparecen adems
movimientos involuntarios (sincinesias,, movimientos coreicos) y grafoestesia.
- Dificultades en el aprendizaje. Aunque su capacidad intelectual es normal, estos nios suelen abocar a
un fracaso acadmico ya que presentan una serie de anomalas, que interfieren en el proceso de
enseanza aprendizaje, tales como:
La dificultad para mantener la atencin y controlar los impulsos.
Las anomalas perceptivo-cognitivas, con dificultades para ver los elementos como parte de un todo, lo
que les incapacita para conceptualizar las partes separadas de una unidad significativa, surgiendo
dificultades lectoras y de la escritura; ejecuciones deficientes en las pruebas que exigen discriminacin
figura-fondo y, en general en todas las que requieren una correcta coordinacin visomotora como dibujar
o recortar.
La pobre capacidad de retencin, quiz debida a las tensiones emocionales que sufren casi
constantemente, olvidar instrucciones, lecciones y encargos, sindole difcil la retencin de informacin
an con una ejercitacin intensa.
Tienen dificultades para incorporar y retener la informacin nueva y para aplicarla al dominio de las
ideas.
Rutter en 1983 (4), concluye que, a pesar de la estrecha relacin que existe entre HA y problemas de
aprendizaje, estos parecen ser una consecuencia de las caractersticas propias del nio hiperactivo y, de
hecho, aparecen en similar proporcin en otros trastornos de conducta.
- Alteraciones conceptuales. Se presentan en ms del 80% de estos chicos, siendo la mala conducta ms
relevante en el colegio, los profesores informan que molestan a los otros nios, hablan cuando no deben,
producen ruidos desagradables y perturbadores y se pelean frecuentemente. Los padres refieren
beligerancia, peleas y discursiones con los hermanos y desobediencia. Valett (5) seala que numerosos
estudios han puesto de manifiesto la alta correlacin entre HA y agresividad, aunque tambin se ha
demostrado que quizs sean sus peculiaridades comportamentales las que les predisponen a los
conflictos, as como el hecho de que no todos los HA sean agresivos. Los nios en los que la HA se halla
asociada a agresividad tienen peor pronstico que aquellos en que este rasgo se halla ausente.
- Falta de madurez. El HA opera a un nivel ms simple que sus compaeros de la misma edad, lo que se
refleja en sus deseos, en la eleccin de amigos ms jvenes, en sus intereses y en sus dificultades de
adaptacin a los cambios, en sus frecuentes explosiones de mal genio con baja tolerancia a las
frustraciones, fcil tendencia al llanto y otras manifestaciones de hipermotividad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (6 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
- Relaciones interpersonales conflictivas. La interaccin con los compaeros es pobre, debido a sus
rasgos conductuales y emocionales que tienden a provocar rechazo; en los juegos, su baja tolerancia a
frustraciones, impulsividad y escasa capacidad de atencin influyen adversamente; el hiperactivo aparece
como poco sociable y como ms distante e independiente que otros nios. Debido a su conducta en clase,
la relacin con los profesores ser peor que la de otros alumnos.
- Baja autoestima. Por sus reacciones emocionales excesivas (rabietas y llantos) ante los estmulos
ambientales, por sus conflictos con pequeos y mayores y por su retraso en el aprendizaje, los
hiperactivos suelen tener una pobre imagen de s mismos, se valoran negativamente pensando que son
"malos" y que no caen bien a los otros nios.
Vistas las caractersticas clnicas de la HA, es necesario detenerse brevemente a sealar la concurrencia
de las mismas; segn Safer y Allen (3) "la pauta de conducta hiperactiva suele ser combinacin de la HA
evolutiva y de sus caractersticas asociadas principales: falta de atencin, dificultades
perceptivo-cognitivas o de aprendizaje, problemas de conducta y falta de madurez. Sin embargo,
cualquiera de las caractersticas principales de la HA puede presentarse en ausencia de la misma y, de
hecho, pueden darse hiperactivos sin ninguna de las caractersticas principales que se le asocian". Nos
proporcionan los siguientes datos:
Falta de atencin. La presentan el 85% de los hiperactivos, el 13 % de los nios con falta de atencin
no son hiperactivos; la falta de atencin est particularmente asociada a dficits de aprendizaje: el 80%
de los nios con problemas de aprendizaje tienen poca capacidad de atencin;
Dificultades en el aprendizaje. Las sufren el 7-0-80% de los hiperactivos; entre el 30-45% de los nios
con este problema son hiperactivos;
Mala conducta. El 75% de los hiperactivos, se comporta mal en clase y el 38% de los nios con mala
conducta en clase son hiperactivos; el 40% de los expulsados de la escuela elemental son hiperactivos;
Falta de madurez. El 70% de los hiperactivos son inmaduros.
Perspectiva evolutiva. Pronstico
Desde pequeo, el nio hiperactivo es considerado como problemtico y diferente de los dems. Durante
sus primeros aos, los padres dicen que es excesivamente enrgico, activo, difcil de manejar, que
necesitan vigilarlo continuamente porque es un nio temerario, duerme y come mal, es caprichoso y
pelen con los hermanos y con otros nios, a veces moja la cama. Mientras es pequeo, los padres
disculpan su conducta achacndola a la edad, hasta que, con el tiempo, perciben que su hijo, a diferencia
de otros chicos de sus mismos aos, contina siendo problemtico. A veces las conductas hiperactivas no
se ponen de manifiesto hasta su ingreso formal en la escuela, con la presin y demandas que conlleva.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (7 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
En el transcurso del perodo escolar surgen los problemas en clase y el bajo rendimiento acadmico,
continuando los problemas en las relaciones interpersonales. Al final de esta etapa persisten las
dificultades escolares as como los problemas de conducta en el colegio, la falta de amigos empieza a
hacerse preocupante y se va afianzando la baja autoestima que, en algunos casos, puede desembocar en
un trastorno depresivo.
Llegando a la adolescencia, no es raro que abandone los estudios o sea expulsado; aunque la HA ha
disminuido, persiste la impulsividad e inquietud, son irresponsables, aunque la mala conducta va
desapareciendo entre los diez y los veinte aos, en el 50% surgen problemas como robos y consumo de
alcohol y otras drogas. Aunque el dficit de atencin y la hiperactividad tambin disminuyen, contina
siendo una dificultad entre los trece y los diecinueve aos; tambin persisten los dficits
perceptivo-cognitivos. Hasta los 20 aos conservan cierto grado de inmadurez emocional. No est tan
claro el riesgo de psicosis en estos nios, aunque se recogen algunos casos en la literatura.
A pesar de que, a largo plazo, las implicaciones de la HA referentes a deficiencias cognitivas y trastornos
del comportamiento pueden ser alarmantes, es preciso sealar que existen variaciones individuales en el
pronstico, siendo ste peor para los nios con bajo nivel de inteligencia, pertenecientes a familias
problemticas y que han desarrollado simultneamente problemas comportamentales; de estas variables,
parece que el apoyo familiar es la ms significativa.
Etiopatogenia
Se han propuesto numerosas teoras causales acerca de la HA, implicando mltiples factores de ndole
tanto biolgica como ambiental; no obstante, son pocas las conclusiones fiables al respecto, ya que no
existe suficiente respaldo emprico que valide estos factores y, por otra parte, ninguno parece ser
especfico del cuadro.
- Factores neurolgicos. Como vimos en la introduccin, las descripciones del trastorno atribuan los
sntomas a alteraciones del SNC, concretamente a lesiones corticales y subcorticales, basndose para ello
en la observacin de trastornos de conducta en nios que haban padecido encefalitis o retrasados
mentales como consecuencia de lesiones perinatales. En 1955, Strauss y Kephart sugieren un dao
cerebral de carcter ms funcional y propone el trmino "Disfuncin Cerebral Mnima", que haca
referencia a una alteracin subclnica del SNC, no identificable en el examen neurolgico. En los ltimos
aos se ha llevado a cabo una serie de estudios encaminados a valorar de forma ms rigurosa la
interrelacin de la HA con lesiones estructurales o funcionales del SNC; los datos obtenidos muestran
que la mayora de estos nios carecen de sntomas sugerentes de lesin cerebral y que, de los chicos con
un dao cerebral demostrable, solo un pequeo porcentaje pueden ser considerados hiperactivos.
Respecto a los trastornos funcionales, Gellner (1959) hablaba de una disfuncin de las estructuras medias
cerebrales que dificultara el procesamiento de ciertos tipo de estmulos, con el resultado de una
hipoestimulacin que llevara al nio, en un intento de compensancin, a un exceso de actividad. Este
punto de vista contrasta con la mayora de las teoras relativas a la HA que sostendran que sta es un
trastorno por hiperestimulacin. Zentall (1980) apoya a Gelner y, segn l, estos chicos tendran un bajo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (8 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
nivel de "arousal" que provocara sus conductas repetitivas en ambientes de escasa estimulacin. A favor
de estas teoras del "nivel de activacin ptimo", hay investigaciones que muestran cmo los hiperactivos
se diferencian de los otros nios, respecto a su nivel de actividad, slo en condiciones estimulares
repetitivas o aburridas.
Acerca de la disfuncin neurolgica, Wendwe (1969, 1971) mantiene que la HA se produce como
consecuencia de la incapacidad del cerebro para nivelar las respuestas excitatorias e inhibitorias por un
dficit de neurotransmisores del sistema inhibitorio, concretamente de noradrenalina, con predominio del
excitatorio; por el momento, y aunque se ha detectado un nivel de noradrenalina urinaria, ms alto en
hiperactivos que en no hiperactivos, no se han podido aportar evidencias de la asociacin entre la
excrecin de este neurotransmisor y el nivel de actividad; por otra parte, podran ser los conflictos del
hiperactivo la causa, que no la consecuencia, de la disfuncin de noradrenalina.
Concluyendo, las investigaciones indican que, por lo general, en estos chicos no se puede detectar ningn
dao cerebral de importancia, como mucho, un dficit moderado y que, aunque las relaciones no sean
falsas, otros factores juegan tambin papeles importantes en la interrelacin fisiologa-conducta.
- Retraso madurativo. Kinsbourne (1973) relacionaba la HA con una evolucin lentificada del control
cerebral de las actividades relevantes. Disponemos de datos relativos a la concurrencia de un
funcionamiento retrasado y deficiencias en el aprendizaje, as como de un retraso en la maduracin de las
reas cerebrales que gobiernan la coordinacin motora y el lenguaje (5). Estas hiptesis llevan implcita
la idea de que cuando el chico madure, el cuadro remitir, lo cual no concuerda en absoluto con lo que
observamos en la prctica diaria.
- Complicaciones perinatales. Existen muchos datos empricos acerca de la mayor frecuencia del
antecedente de prematuridad en hiperactivos que en no hiperactivos, lo mismo ocurre con otros
antecedentes como el bajo peso al nacer, trastornos respiratorios y enfermedad psiquitrica o stress
importante durante el embarazo. Este es un tema polmico, pues otros estudios sealan que estos
antecedentes no tienen por qu ocasionar consecuencias posteriores y que lo ms probable es que esas
consecuencias puedan resultar moduladas por factores ambientales.
- Factores genticos. Otras investigaciones hablan de importancia de lo gentico en la etiologa de la
hiperactividad, as, las realizadas con gemelos monocigotos, muestran una gran concordancia en lo que
se refiere a actividad y atencin. Aunque interesante, esta lnea de trabajo es an demasiado reciente para
que sus resultados puedan considerarse concluyentes, adems, resulta difcil separar los factores
genticos de las influencias ontogenticas, como la historia de modelado y refuerzo.
- Alergenos y dieta. La influencia de alergias alimentarias se maneja tambin a propsito de la etiologa
de la HA. Feingold (1975) propuso la hiptesis de que la HA constitua una manifestacin conductual de
una reaccin alrgica a alimentos con aditivos, principalmente colorantes y condimentos, y aconsejaba
una dieta que exclua estos productos y los salicilatos; en 1979 el American Council on Science and
Health, manifestaba que los sntomas de estos chicos no guardaban relacin con el tipo de alimentacin y
que la dieta propuesta por Feingold no supona ms que un cambio en el estilo de vida de la familia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (9 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
Algunos autores sugieren una revisin ms cuidadosa de la interaccin real entre la conducta del
hiperactivo y la presencia de alergenos en la dieta.
Se ha relacionado tambin la HA con la hipoglucemia, basndose en la observacin de que algunos
hiperactivos consumen cantidades excesivas de azcar y fculas, no obstante, una dieta baja en hidratos
de carbono no ha demostrado ningn beneficio. Otros implican las deficiencias nutricionales crnicas
que, por la carencia de oligoelementos, podran ocasionar deficiencias en la atencin, percepcin y
aprendizaje.
- Clima familiar. Los partidarios de las teoras ambientalistas sealan que las conductas del nio
hiperactivo son consecuencia de un ambiente familiar estresante y la reaccin al mismo. Mazet y Houzel
(6) hablan de la existencia en algunos de estos chicos de una relacin precoz distorsionada que ha
dificultado la constitucin de una relacin de objeto madura. Es indudable que problemas conyugales
continuos, exigencias educativas rgidas, as como el entorno fsico del hogar (amplitud, ruidos), pueden
producir efectos perjudiciales en los nios, pero no podemos olvidar que los problemas que presenta un
nio hiperactivo influyen en el estado objetivo de sus padres, en su relacin de pareja y en las pautas
educativas que emplean con el nio.
- Alcoholismo materno. Ha sido tambin propuesto como posible causa, pues existe un predominio de
alcoholismo y desrdenes conductuales en los parientes del hiperactivo. Estudios recientes confirman
que el consumo de alcohol de la embarazada puede ser responsable de dficits de atencin, deficiencias
en el aprendizaje, HA, problemas comportamentales y retrasos en el desarrollo psicomotor.
- Nivel socioeconmico familiar. Correlaciona con la severidad de la HA; en clases bajas se daran
factores como un mayor estress general por las condiciones deficitarias de vida y un frecuente empleo de
prcticas disciplinarias ms impositivas y menos razonadas.
- La HA como conducta aprendida. Dado que el nio hiperactivo, por la dificultad de su manejo, ejerce
un mayor control sobre sus padres y recibe ms atencin de stos que sus hermanos, la conducta
problemtica se ve fcilmente reforzada. La HA tambin puede ser aprendida por un proceso de
modelado que se da en nios que imitan las conductas que observan en personas hiperactivas. Otro tipo
de conducta aprendida es la respuesta al fracaso, la HA sera la respuesta ante los repetidos fracasos
escolares y el dficit de atencin de su baja espectativa de recompensa.
- Factores pedaggicos. El aprendizaje requiere un tiempo un lugar y unos docentes adecuados. Muchas
veces los nios se vuelven hiperactivos debido a lo inadecuado de la tarea, de la situacin o de la manera
de proceder de la persona encargada de ellos. Mazet y Houzel (6), piensan que "la pedagoga tradicional,
que exige una actitud de atencin receptiva y de contencin motriz muchas horas por da, forja un gran
nmero de inestables, y las condiciones de vida urbana, que muy a menudo restringen muy severamente
las posibilidades de expresin motriz, no hacen ms que agravar las cosas". El nio puede responder
inadecuadamente debido a que carece de autocontrol e inhibicin muscular, lo cual, aunque en parte se
puede atribuir a una disfuncin neurolgica o a distracciones del entorno, tambin puede estar anclado en
el hecho de que nunca se ha enseado a actuar de otra forma ni a controlarse por s mismos. Valett (5)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (10 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
seala adems el papel de los requerimientos acadmicos excesivos, irreales, arbitrarios y
superimpuestos.
Esta gran cantidad de factores etiopatogenticos, as como la dificultad para llegar a un consenso para los
rangos clnicos del HA, nos hablan de que lo ms probable es que estemos ante un grupo heterogneo de
nios.
Historia clnica
- Historial evolutivo. Habr que preguntar a los padres acerca del embarazo, periodo neonatal, primeras
pautas evolutivas de la niez e historial mdico, buscando historia de hemorragias vaginales,
antecedentes de bajo peso al nacer o prematuridad, presencia de trastornos respiratorios en el posparto,
trastornos congnitos, historia de un nivel de actividad excesivo durante el primer ao de vida,
estrabismo, dificultades en el habla y otros datos que orienten acerca de un retraso del desarrollo,
trastornos del sueo, enuresis y enfermedades neurolgicas, tales como convulsiones (febriles o no)
encefalitis, parlisis cerebral.
Los padres informarn de que durante la edad escolar, el nio era inquieto, entrometido, molesto y, con
frecuencia, de retraso en el aprendizaje. Hay que sealar que, a excepcin de la agitacin y el dficit de
atencin, el resto de datos estn ausentes en la historia de la mayora de hiperactivos.
- Antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje, problemas conductuales o HA, presentes en el
20-30% de los casos.
- Historia actual obtenida tanto a partir de los padres como de la escuela; los datos que proceden de los
primeros, son tiles, aunque menos que los que aporta el profesor ya que, por una parte, ser en el aula
donde las conductas alcancen su mximo y, por otra, porque los padres no siempre pueden ser objetivos.
Habr que obtener informacin de la conducta y el aprendizaje.
Examen clnico
Particularmente til es el descubrimiento de defectos de aprendizaje o perceptivos-cognitivos para apoyar
el diagnstico.
- Test de Bender (gestlico-visomotor). Los fallos en la reproduccin de dibujos geomtricos no supone
un diagnstico de HA pero informa acerca de una incoordinacin entre el ojo y la mano y de un trastorno
perceptivo-cognitivo.
- EEG. Anomalas ms frecuentes son un exceso de ondas lentas y de picos epileptiformes en las
regiones temporal y occipital en el 50% de los nios hiperactivos. Solo est indicado cuando se sospecha
que el hiperactivo presenta adems algn trastorno de tipo convulsivo.
- Exploracin neurolgica. El hallazgo de signos neurolgicos contribuye en alto grado a refrendar el
diagnstico de HA, ya que entre el 30-50% de estos nios presentan algn signo neurolgico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (11 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
generalmente leve, que apunta hacia irregularidades menores y retrasos madurativos y que ataen
fundamentalmente a la coordinacin motora. Ajuriaguerra y Marcelli (7) citan la inestabilidad motriz y
postural y las "reacciones de prestancia" (Wallon) que son actitudes afectadas y adultomorfas.
- Test de inteligencia. Un C.I. bajo aporta el diagnstico, ya que este suele ser diez puntos ms bajo que
el de los nios no hiperactivos; no obstante, el costo de su aplicacin en relacin al bajo valor
diagnstico hace que no merezca la pena su empleo, salvo, quiz, para la apreciacin de dificultades de
aprendizaje.
- Determinacin del nivel acadmico: obtenido de modo informal a travs de las estimaciones del
profesor o de pruebas estandarizadas.
Diagnstico diferencial
- HA normal en cierto periodos del desarrollo. Ajuriaguerra y Mardelli (7) y Valett, (5) sealan la
necesidad de tener en cuenta que la HA del nio puede ser normal entre los dos y los tres aos o incluso
en edades superiores, se trata de estadios del desarrollo en los que los procesos de movimiento activo del
cuerpo son esenciales para que el pequeo aprenda y durante los cuales su atencin es lbil; estas
turbulencias se irn reduciendo gradualmente con la edad, siendo necesarios que sus cuidadores las
toleren como algo normal, aunque molesto, tanto ms cuanta que la intolerancia del medio puede
desembocar en una autntica HA reactiva.
- Inestabilidad reactiva. Launay (8) nos habla de dos grupos de nios que califica de "inestables": los
verdaderos y los falsos. "Los primeros son personalidades de un tipo particular, cuyo comportamiento
inestable es una caracterstica esencial y permanente. Los segundos solo son inestables en ciertas
circunstancias y de manera variable". Pone a los falsos en relacin con las limitaciones que supone para
la motricidad la vida escolar, as como una escolaridad mal planteada o mal aceptada. Un aumento de
actividad motriz puede aparecer tambin como sntoma de defensa frente a situaciones generadoras de
angustia o inseguridad para el nio, como las separaciones y tensiones o conflictos intrafamiliares.
Tambin se ha observado en chicos en los que subyace un trastorno depresivo, representando entonces la
HA una especie de "huda permanente en una actividad febril".
En ciertos nios, la HA reviste un significado psicopatolgico evidente, pudiendo significar la bsqueda
de autopunicin, tal y como sucede en nios afectos de sentimientos de culpabilidad neurtica; tambin
puede ser el equivalente de la defensa maniaca frente a angustias depresivas o de abandono. En ciertas
organizaciones presicticas o psicticas la HA sera un sntoma que expresa angustias profundas y
arcaicas.
La entrevista psicodinmica o los test de personalidad (Rorschach, TAT, Patte Noire) nos permiten
establecer el nivel de organizacin de sta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (12 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
Tratamiento
Tratamiento farmacolgico.
- Medicacin estimulante. Constituye el tratamiento ms empleado y el ms eficaz por s solo para la
conducta hiperactiva. Destacan dos estimulantes: el metil-fenidato usado desde 1956 y la
dextroanfetamina empleada desde 1937; otros son la d1-anfetamina y el dianol que se usan menos, al
igual que la pemolina aparecida en EE.UU en 1975.
Se ha sugerido que el mecanismo de accin sera la inhibicin de la transmisin sinptica en el sistema
reticular activador troncoenceflico, gracias a una elevacin de la resistencia sinptica conseguiran un
mayor control cortical de los impulsos.
La principal indicacin para su empleo es la HA. La respuesta obtenida es mejor cuanto ms hiperactivo
es el nio; aunque benefician la atencin, no mejoran la retencin de informacin nueva, por lo que los
nios sin HA pero con dificultades en el aprendizaje no presentan ninguna mejora con este tratamiento.
La respuesta clnica en chicos manifiestamente hiperactivos es la siguiente (3):
- 35-50%, mejora espectacular, con disminucin de la inquietud, mejor capacidad de atencin,
rendimiento acadmico y comportamiento emocional y social tanto en la escuela como en casa.
- 30-40% mejora moderada.
- 15-20%, no mejora; de stos, un pequeo porcentaje incluso empeora, volvindose ms imprevisibles e
irritables. Se trata de un subgrupo de nios con asociaciones dbiles en el lenguaje hablado, casi
psicticos y psicticos.
- Eleccin del estimulante. La mayora de los nios responde favorablemente a cualquier estimulante, no
obstante, en aproximadamente un 20% de los casos, un estimulante producir efecto y los otros no.
Actualmente el ms empleado es el metilfenidrato cuyo efecto anorxigeno es menor que el de la
dextroanfetamina la cual es ms barata; la pemolina produce una disminucin aceptable del apetito y
tiene una vida media ms larga, su inconveniente es que comienza a producir efecto tras una latencia de
aproximadamente tres semanas.
- Dosis y administracin
Metilfenidato. Se puede administrar en una nica toma diaria de 20 mg. antes de ir a la escuela, aunque
tambin se puede fraccionar la dosis en dos tomas de 10 mg, una antes de ir a clase y otra al medioda; en
este ltimo caso, tras algunos meses, para mantener la efectividad, suele ser necesario aumentar la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (13 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
primera de las dosis a 20 mg. La dosis total promedio suele ser de 20-30 mg al da. Precisa para su
absorcin un pH cido, por lo que se suministrar antes de las comidas. El efecto de la dosis de 10 mg se
prolonga durante 3-4 horas y el de la de 20 mg durante 4-5 horas. En preescolares es mejor comenzar con
dosis nica matutina de 10 mg, al cabo de unos das suele ser necesario aumentar hasta 20 mg al da.
Dextroanfetamina. Se puede dar en dosis nica matutina de 10 mg o bien en dos dosis de 5 mg, antes de
ir al colegio y al medioda; en este ltimo supuesto, para obtener resultados satisfactorios habremos de
aumentar a 10 mg la dosis de la maana. No es aconsejable empezar directamente con 15 mg al da, pues
esta dosis provoca una importante disminucin del sueo.
Pemolina. Se toma por la maana empezando con una dosis de 37,5 mg que se aumenta a los pocos das
hasta 75 mg diarios. Si empezamos directamente con la segunda dosis provocaremos un importante
insomnio.
Como consecuencia de la preocupacin por los efectos secundarios a largo plazo de estas drogas, algunos
recomiendan su empleo solo durante el curso acadmico; en algunos casos pueden ser necesarios tambin
en vacaciones, poca en que se pueden seguir administrando preferiblemente a mitad de dosis habitual.
Generalmente, al cabo de dos o tres semanas, sabremos si el tratamiento es o no efectivo; si la mejora ha
sido dbil se aumenta la dosis en 1/3 de la inicial, si la mejora fue nula y estamos seguros de que el nio
ha tomado la medicacin, duplicaremos la dosis. Interrumpiremos el ensayo del tratamiento cuando no
obtengamos resultados con 0 mg de metilfenidrato, 20 mg de dextroanfetamina o 112,5 mg de pemolina.
Tendremos que informar a los padres que en estos nios los estimulantes no producen hbito, que no
actan como sedantes ni dejan al nio "colocado"; tambin, para prevenir interrupciones prematuras del
tratamiento, que el nivel ptimo de efectividad se alcanza a los 2-3 meses. En otros casos tendremos que
vigilar todo lo contrario, es decir, que el nio est recibiendo dosis ms altas que las prescritas por
comodidad de los padres o por presin del colegio. La literatura recoge un mayor y mejor uso de la
medicacin estimulante en nios pertenecientes a familias de nivel socioeconmico alto.
Efectos secundarios
- A corto plazo, primera, y ocasionalmente, segunda semana de tratamiento, cediendo despus. Se ha
informado de cefaleas, tendencia al llanto, apigastralgias acompaadas de vmitos, verborrea y palidez;
el 20-25% experimentan anorexia, ms con la Dextroanfetamina, este efecto secundario dura ms que el
efecto de la droga; puede aparecer insomnio, cuando se da una dosis al medioda y, sobre todo, con la
Pemolina, hay que sealar que el nio duerme mal, estar irritable al da siguiente, lo que nos puede
confundir con una mala respuesta a la droga; raramente aparecen discinesias en cara y cuello. Estos
efectos secundarios casi nunca hacen necesaria la interrupcin del tratamiento, bastando con una
disminucin temporal de la dosis.
- A largo plazo se ha observado una pequea disminucin del ritmo de crecimiento, ms con la
dextroanfetamina. Cuando se suspende la droga aumenta el ritmo de crecimiento, aunque no sabemos si
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (14 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
de modo suficiente o no para contrarrestar la disminucin global. Los efectos secundarios serios son
raros, por lo que podemos suponer que son drogas seguras en su administracin a largo plazo.
A veces, tras un periodo de eficacia, generalmente de meses, se hace necesario incrementar las dosis por
haberse desarrollado cierto grado de tolerancia al estimulante.
- Duracin del tratamiento. La necesidad de medicacin puede determinarse mediante ensayos anuales de
suspensin de la misma durante una semana, si en estas circunstancias persiste la HA habr que reanudar
el tratamiento pudiendo ser necesario mantenerlo hasta los 14-15 aos, momento en el que la
disminucin espontnea del nivel de actividad permite la retirada gradual. En algunos casos ser
necesario mantenerlo durante ms tiempo.
- Medicacin no estimulante.
- Fenotiacinas (clorpromacina y tioridacina), el nio hiperactivo que no sea psictico o retrasado mental
mejorar con los estimulantes y no recibir un beneficio apreciable con este tipo de frmacos;
- Antidepresivos (imipramina), menos eficaz que los estimulantes;
- Tranquilizantes menores y sedantes (antihistamnicos fundamentalmente): no parecen ser muy eficaces;
- Litio. Resultados decepcionantes;
- Haloperidol. Se tiene poca experiencia;
- Difenilhidantona. Su efecto sobre la HA es nulo;
- Fenobarbital. Empeora la HA;
- Carbamacepina. Recomendada si coexiste una epilepsia psicomotora.
La difenilhidantona, el axacepn y el litio podran contribuir a controlar los brotes de clera en estos
jvenes, no obstante, se necesitan ms estudios al respecto.
Medidas higinicas escolares y familiares
Valett (5) piensa "que la mejor atencin mdica no puede compensar las tareas de aprendizaje
inadecuadas o un ambiente inapropiado de aprendizaje escolar-familiar".
Los profesores debern centrarse en un adecuado programa psicopedaggico y en un trabajo conjunto
con los padres, dirigido hacia la conducta del nio, al que nicamente habra que remitir al mdico si se
considera que su cooperacin es parte necesaria del tratamiento total.
Medidas psicoteraputicas
- Psicodinmicas, destinadas a la resolucin de los conflictos afectivos.
- Conductuales (9), pueden disminuir los sntomas pero exigen adems de motivacin un gran esfuerzo
de atencin y energa psicolgica; muchos nios no mejoran con estos mtodos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (15 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
INHIBICION PSICOMOTRIZ
Siendo la inhibicin uno de los sntomas ms consultados en los dispositivos mdico-psicolgicos (7) es
curiosa la poca extensin que se le dedica en los diferentes textos consultados. Puede afectar a todos los
sectores de la vida infantil concerniendo tanto a los comportamiento socializados como a las conductas
mentalizadas. Aqu nos interesa la inhibicin que se manifiesta en el plano motor.
Es un trastorno muy bien tolerado, pues son nios tranquilos, sumisos, de los que nunca hay nada que
comentar y a los que se califica como "muy buenos"; en un grado mayor nos encontramos con el "nio
tmido" que presenta una limitacin importante en su desenvolvimiento social, sobre todo fuera de casa.
Mazet y Houzel (6) dicen que el cuerpo resulta lento en sus movimientos y gestos, que puede asociarse
rigidez postural en actitudes y movimientos, torpeza y calambres funcionales y que a veces la
exploracin revela un estado tensional con cierto grado de contractura muscular.
En el plano psquico se acusa una inhibicin intelectual, con aire de pasividad, hipercontrol y la antes
citada timidez (7); la inhibicin para soar, imaginar y fantasear es frecuente an cuando no sea motivo
de consulta; suele ir acompaada de leves rasgos obsesivos. Son nios que juegan poco y, si lo hacen, es
en juegos conformistas, prefieren tambin actividades manipulativas que impliquen aspectos repetitivos.
Si a esta imagen le sumamos la inhibicin del aprendizaje, el nio. a pesar de su nivel intelectual normal,
parece "tonto", fracasa en clase y fuera de ella se convierte en blanco de bromas y objeto de explotacin.
Psicopatolgicamente se trata de nios que viven las pulsiones libidinales, sobre todo las agresivas, como
angustiosas y culpabilizadoras, la nica solucin que encuentran para luchar contra ellas es su represin
masiva, dada la fragilidad del Yo o las coacciones educativas y paternas demasiado rgidas.
Cuando la inhibicin domina en su vertiente socializada, los test proyectivos puede revelar directamente
la riqueza e intensidad pulsional subyacente.
En algunos casos la inhibicin es tan masiva que habr que pensar en una patologa grave, generalmente
de ndole psictica.
El tratamiento de eleccin es la psicoterapia, sobre todo en su modalidad grupal.
TORPEZA PSICOMOTORA
La nocin de torpeza en el lenguaje corriente suele aplicarse a dificultades menores, molestias para el
nio, irritantes o decepcionantes para quienes le rodean, con una dimensin relacional y afectiva
evidentes, puestas de manifiesto en la fluctuacin de la dificultad segn las circunstancias. Habr que
diferenciar los casos anteriores de aquellos otros en los que la torpeza es constante, mayor, localizada o
difusa y subsidiaria de tratamiento especfico; aqu, Mazet y Houzel (6) engloban:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (16 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
- Los trastornos de la lateralizacin
- La debilidad psicomotriz y
- Las dispraxias infantiles.
Trastornos de la lateralizacin
La lateralizacin se encuentra netamente establecida en la mayora de los nios hacia los tres o cuatro
aos (6) (7), a esta edad encontramos:
- ms de un 50% de esa poblacin es diestra homognea
- menos del 10% son zurdos homogneos
- el 40% de los nios an no estn lateralizados, de ellos, aproximadamente la mitad presentarn a los
seis-siete aos un trastorno de lateralizacin
Los padres suelen preocuparse y llevar a consulta a su hijo zurdo en el momento en que ste se inicia en
la lectura y la escritura.
Antes de favorecer en el chico el empleo de una u otra mano, habr que explorar las deficiencias
existentes. El estudio de la lateralidad se efecta a nivel de la mano, el pie y el ojo y nos ofrece las
siguientes posibilidades:
- Lateralidad homognea, dominante idntica en los tres niveles:
el ojo dominante ser el que permanezca abierto cuando pedimos al nio que cierre un ojo.
la mano dominante queda arriba si le decimos que coloque los puos cerrados uno sobre otro.
el pie dominante es el que escoge para saltar "a la pata coja".
La lateralidad homognea, derecha o izquierda, no plantea problemas, aunque el ser zurdo complique
ciertas actividades; para Mazael y Houzel (6) los zurdos homogneos son capaces, con su lado
dominante, de ejecuciones de igual calidad que los diestros, lo cual no excluye, an en ausencia de
presin escolar o familiar, que el nio viva conflictualmente su trastorno, basta para comprenderlos con
pensar que, en el lenguaje de la calle, zurdo es sinnimo de torpe. Si el nio desea escribir con la
derecha, se le reeducar en tal sentido, de lo contrario se estimula el empleo de la izquierda siendo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (17 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
necesarios nicamente algunos consejos referentes a mtodo y estilo.
- La lateralidad no homognea, no coincide con la dominancia en los tres niveles explorados. Mazet y
Houzel (6) piensan que una lateralizacin tarda o insuficiente, acompaada de una mala integracin del
esquema corporal y la organizacin especial no solo repercute sobre las actividades precisas y fijas como
la escritura, sino tambin sobre la motricidad en general. Se dejar al nio utilizar la mano que prefiera
hasta que empiece a escribir, entonces se estimular el empleo de la derecha, salvo que exista una patente
diferencia en la habilidad a favor de la izquierda.
Si el trastorno de lateralizacin se debe a una lesin orgnica, como es el caso de los nios hemipljicos,
habr que favorecer siempre la utilizacin del lado ileso. Si aparecen dificultades motrices (disgrafa) se
hace necesaria la reeducacin grafomotriz y psicomotriz centrada en le dominio y posesin de un buen
tono muscular y que incluya una accin a nivel del esquema corporal y de la integracin
espaciotemporal. Al lado de los casos anteriores nos podemos encontrar con los llamados "falsos
zurdos", chicos lateralizados a la derecha pero que se sirven fundamentalmente de la mano izquierda en
base a una eleccin neurtica, bien por identificacin con algn familiar zurdo, bien por oposicin al
medio. Son candidatos a psicoterapia, adems de su reeducacin psicomotriz, con el fin de que tomen
conciencia de su eleccin patolgica y de su habilidad con la mano derecha.
Debilidad motriz
En 1911, Dupr asla y da nombre a esta entidad que para l consista en una "insuficiencia e
imperfeccin de las funciones motrices consideradas en su adaptacin a los actos ordinarios de la vida" y
en la cual incluy:
- Torpeza de la motilidad voluntaria. Gestos toscos, pesados, marcha poco grcil e incapacidad para
colocarse correctamente ante la tarea.
- Sincinesias. Movimientos difusos que implican grupos musculares que, en condiciones normales, no
participan en un gesto concreto, segn Mazel y Houzel (6), una dificultad para individualizar el
movimiento. Pueden ser de dos tipos:
- Sincinesias de imitacin, "que suelen difundirse horizontalmente (movimientos de pronosupinacin de
la marioneta difundindose de una mano hacia otra), bastante frecuentes, que desaparecen lentamente en
el curso de la evolucin.
- Sincinesias tnicas, "que se difunden a menudo a travs del eje vertical (movimientos bucofaciales
importantes cuando se mueven las manos y movimientos de los brazos cuando se mueven los miembros
inferiores). Estas solo se dan en algunos nios y persisten con la edad. Perecen ser mucho ms
patolgicas".
- Paratona. Imposibilidad o gran dificultad para la relajacin muscular activa que obstaculiza el
abandono de una actitud impuesta; es una especie de contraccin crea que puede llegar hasta la
catalepsia y que dificulta notablemente la adquisicin de una motilidad armoniosa.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (18 of 58) [02/09/2002 11:24:29 p.m.]
Estas manifestaciones pueden ir acompaadas de discreta hiperreflexia y signos menores de irritacin
piramidal, as como de trastornos del esquema corporal y de la representacin espacial. J. Berges (6)
sealaba asimismo su dificultad para fantasear comparando la falta de libertad motriz y la alteracin
tnica con la dificultad que tiene para "trasladar objetos en su cabeza".
Para Dupr el cuadro se debera a una detencin en el desarrollo del sistema piramidal.
Inicialmente, la debilidad motriz fue una especie de cajn de sastre en el que se incluyeron los cuadros
ms heterogneos (corea, tartamudez, tics, psicopata, inestabilidad, etc.); hoy se tiende a delimitar
rigurosamente su mbito excluyndose los sntomas neurolgicos lesionales y reservndolo para las
deficiencias motrices del nio que se traducen tanto en "la torpeza para estar con su cuerpo" como para
"ocupar el espacio y moverse en l con una motilidad intencional y sombilizada suficientemente fluida"
La debilidad motriz se puede encontrar como sntoma en nios con labilidad afectiva que presentan
discretas perturbaciones entre su Yo y el medio. En otros puede quedar reducida a una torpeza gestual
que por manifestarse ante determinadas personas y situaciones nos permite entrever un significado
ertico. A veces ser necesaria adems de una eventual psicoterapia, la terapia motriz prolongada (6).
Dispraxias infantiles
Son perturbaciones profundas del esquema corporal y la representacin temporoespacial que resultan
difciles de delimitar de los casos severamente de debilidad motriz.
Se manifiestan como una incapacidad o extrema torpeza para realizar ciertas secuencias gestuales como
vestirse, atarse los zapatos, abrochar botones o montar en bicicleta; dificultades an ms evidentes
cuando deben realizar secuencias rtmicas o actividades grficas. Su fracaso es rotundo en las
operaciones espaciales o logicomatemticas. El lenguaje aunque no es totalmente correcto se encuentra
menos perturbado. Suele acompaarse de inestabilidad postural o motriz. Todo ello conduce al fracaso
escolar global. Pruebas tales como el test de Bender o la Figura de Rey objetivan la incapacidad para la
construccin o reproduccin de un modelo que implique relaciones espaciales, las pruebas de imitacin
de gestos de designacin de partes del cuerpo tambin resultan alteradas evidenciando un conocimiento y
una utilizacin muy deficientes del esquema corporal; la exploracin neurolgica suele ser normal.
Desde el punto de vista afectivo podemos encontrar dos grupos:
- los que carecen de psicopatologa llamativa, salvo cierta inmadurez y pobreza de las relaciones
interpersonales reactiva a las burlas de sus compaeros.
- los que tienen perturbaciones ms serias en la organizacin de la personalidad caracterizdose por ser
nios "extraos", con graves dificultades de contacto social y que nos llevan a plantearnos si nos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (19 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
encontramos ante una estructura prepsictica o francamente psictica.
El tratamiento deber combinar la terapia psicomotriz destinada a una mejor estructuracin del esquema
corporal y de la representacin espacial, con la psicoterapia en aquellos casos que sea necesaria.
TICS
Concepto
Ejecucin frecuente e imperiosa, involuntaria y absurda de movimientos repetidos, sbitos y sin objeto;
la necesidad imperiosa que precede a su ejecucin va seguida de alivio inmediato, cuando se les reprime
se experimenta malestar. La voluntad o la distraccin pueden retenerlos temporalmente y desaparecen
durante el sueo. Son intermitentes y discontinuos, variables en el tiempo, en su frecuencia, amplitud y
ubicacin. En el movimiento se pueden diferenciar dos fases: una clnica, breve y no sostenida y otra
tnica que es sostenida.
Epidemiologa
Rutter (10) y cols. dicen que el trastorno afecta a menos del 1% de los nios. Domina en el sexo
masculino en proporcin 3:1.
Clnica
Los movimientos antes descritos pueden afectar a diversas partes del cuerpo con un gradiente de
frecuencia descendiente de la cara hacia los pies (10). As los ms frecuentes son los tics faciales
(parpadeo, fruncimiento de cejas, rictus, protusin de la lengua, movimientos del a barbilla, etc.); a nivel
del cuello se pueden presentar cabeceos y tics de salutacin, negacin o rotacin; tampoco son raros los
movimientos de encogimiento de hombros, de brazos, de manos y dedos; por ltimo, citar los tics
respiratorios (resoplido, ronquidos, toses) y los fonatorios (rudos, sonidos inarticulados, cloqueos,
chillidos...).
Sea cual sea su modalidad, estos movimientos afectan a msculos o grupos musculares implicados en la
relacin o comunicacin social.
Pueden manifestarse solos o asociados, idnticos o variables en un mismo paciente, poco molestos o
invalidantes.
Su inicio se sita en torno a los 6-7 aos y se instauran lentamente. La vergenza o el sentimiento de
culpabilidad, ms o menos reforzados por el entorno, suelen acompaar los tics.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (20 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
En funcin de su evolucin podemos establecer dos grupos(10):
- Tics transitorios. Son pasajeros, desapareciendo espontneamente; son los ms frecuentes y pueden
relacionarse con ciertos hbitos nerviosos.
- Tics crnicos. Duraderos, aunque pueden desaparecer a los 12-13 aos, suelen acompaar a
organizaciones neurticas
Etiopatogenia
La significacin del tic no es unvoca, aunque en su inicio pudisemos dotarle de un significado concreto,
que ir variando por la persistencia del trastorno y los conflictos que origina.
- El tic transitorio suele ser reactivo a situaciones de tensin pasajera (enfermedad, nacimiento de un
hermano, vuelta a clase...) en nios con especial facilidad para traducir lo afectivo al lenguaje motriz.
- Esta traduccin que comenz siendo reactiva puede comenzar a interiorizarse, Mahler (6) seala que tal
automatizacin del movimiento "pude ser motivo de una interiorizacin del conflicto unida a la
consolidacin del Superyo, que en este caso perturba la realizacin manifiesta del movimiento", el tic se
har entonces crnico.
- El cuadro puede ser sntoma de un estado neurtico, es decir, de conflictos interiorizados y
estructurados.
- Ante la frecuencia de presentacin conjunta de tics y rasgos obsesivos, se ha puesto los primeros en
relacin con la "problemtica anal". Son nios que se controlan mediante una intensa vigilancia,
reprimen activamente su agresividad que es simbolizada toscamente en el trastorno; perfeccionistas,
rigurosos, distantes, a veces negadores del sntoma, bajo su apariencia sumisa y pasiva esconden un
fuerte oposicionismo. Pero la relacin entre estas dos patologas puede verse desde otra perspectiva: el
tic, en ausencia de cualquier otra organizacin neurtica previa, puede ser obsesionante para el chico, lo
cual junto a la actitud coercitiva del entorno, puede modular su personalidad en el sentido de los
anancsticos.
- En otros casos se observa una organizacin neurtica histrica, teniendo el tic el valor de un sntoma de
conversin o expresin simblica mediante el cuerpo de un conflicto afectivo de naturaleza sexual
preferentemente. Se ve en nios mayores o adolescentes y, casi siempre. despus de accidentes o
intervenciones quirrgicas.
Sea cual fuere el significado dinmico del tic, la respuesta inicial del medio es determinante para su
evolucin. Las burlas o la coercin excesiva aumentan la ansiedad que queda, por otra parte, vinculada a
las descargas motrices, las cuales, asociadas a las imgenes parentales, conllevarn carga libidinal o
agresiva a ellas unida. El tic sirve al mismo tiempo para reforzar el conflicto y para descargar la pulsin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (21 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
- El tic puede tambin enmarcarse en una organizacin de tipo psictico; entonces "su significacin
puede ser la de la descarga pulsional directa en un cuerpo cuya percepcin desmembrada resulta tan
cercana que debe estar siempre controlada y bajo tensin" (7). Son nios con dificultades notables de
relacin, conductas extravagantes y "fantasmas" arcaicos.
En el apartado dedicado al Sndrome de Gilles de la Tourette veremos otros factores de orden "ms
biolgico" que podran estar implicados en la patogenia de estos trastornos.
Diagnstico
Habr que observar cuidadosamente el cuadro clnico, estudiar la personalidad del nio, el entorno
familiar explorando su tolerancia a los tics as como antecedentes de los mismos en los padres.
Diagnstico diferencial
Hay que diferenciar los tics de otros movimientos anormales que no posean su brusquedad ni su carcter
estereotipado.
- Movimientos coreiformes. Son actividades motoras cuasi propulsivas, convulsivas, irregulares y
repetitivas; no pueden suprimirse a voluntad y no son esteroetipadas. La causa ms frecuente en la niez
es la corea de Sydenham; la historia de fiebre reumtica, la clnica y su evolucin nos dan el diagnstico
diferencial. La corea de Hungtinton suele iniciarse en el adulto y la secundaria a lesin perinatal del
sistema extrapiramidal se acompaa de antecedentes perinatales.
- Movimientos atetoides. Son lentos, contnuos, no estereotipados y retorcidos de los segmentos distales
de las extremidades. No se suprimen a voluntad.
- Convulsiones mioclnicas. Son movimientos muy rpidos, estereotipados y no rtmicos, aislados o en
rfagas, no controlables voluntariamente.
- Movimientos distnicos. Estereotipados, atetoides, lentos y de retorcimiento pero mantienen la zona
afecta en un estado fijo de tensin durante largos periodos de tiempo.
- Temblores. Rpidos, rtmicos y altamente estereotipados. Raros en nios.
- Crisis convulsivas focales. Pueden asemejarse a un tic motor; suelen ser rpidas, rtmicas y
esteroetipadas pero se asocian a una alteracin de conciencia, difusin de un grupo muscular a otro y
cambios en el EEG.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (22 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
- Manierismos. No son trastornos del movimiento; muy estereotipados y repetitivos, suelen asociarse a
trastornos emocionales, ceguera u oligofrenia.
- Gestos conjuradores de los obsesivos graves y estereotipados psicticas, las ltimas caracterizadas por
lo extrao del gesto.
Tratamiento
Siempre se planificar en funcin del contexto psquico y familiar:
- Con respecto a la familia, habr que procurar que las ansiedades y reacciones frente al sntoma sean
reconocidas, comprendidas y calmadas, para que sea posible la aceptacin de nuestras orientaciones
sobre cmo comportarse con el nio.
- Con respecto al nio:
Terapia psicomotriz o de relajacin cuando el tic es reactivo y lleva asociado un componente motor de
inestabilidad o torpeza.
Psicoterapia en nios de organizacin neurtica o psictica.
Terapia conductual, implosion o descondicionamiento operante.
Farmacoterapia: el nico tratamiento eficaz de este tipo son las butirofenonas que no deben prescribirse
sistemticamente ni por periodos largos y siempre teniendo en cuenta sus limitaciones y secundarismos.
Resultan beneficiosas adems de por su efecto sintomtico sobre el tic, por ejercer una funcin
tranquilizante en la familia.
Pronstico
Aunque los tics suelen remitir gradualmente, en muchos nios y a pesar de un adecuado tratamiento,
persisten en la edad adulta.
"Enfermedad de los tics", "sndrome de los tics", "sndrome de Gilles de la Tourette" o "trastorno
de la Tourette"
- Definicin. Consiste en movimientos recurrentes, involuntarios, rpidos y sin objeto (tics), includos los
tics vocales mltiples. Pueden suprimirse voluntariamente durante minutos a horas y su intensidad no es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (23 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
constante en el tiempo. Los tics motores afectan tpicamente a la cabeza, pero tambin a otras partes del
cuerpo. Los tics vocales aparecen en el 60% de los casos e incluyen sonidos y palabras complejas as
como la coprolalia. Los sonidos pueden ser gruidos, toses, sorbos nasales o palabras.
- Epidemiologa. Es un trastorno subdiagnosticado; su prevalencia es del % hasta los 8 aos, del 18%
hasta los 13 y de hasta el 28% en todos los grupos de edad. Predomina en el sexo masculino en
proporcin 3:1. Se ha observado en todas las clases sociales y grupos tnicos. La incidencia familiar es
mayor de la esperada estadsticamente, un 40-60% de los familiares tiene tics, la concordancia observada
en gemelos monocigotos es mayor que la observada en dicigotos.
- Etiopatogena. La literatura ms antigua se centraba en una causa psicolgica, como psicosis, trastorno
obsesivo-compulsivo o trastornos del carcter. La investigacin actual avala la idea de que es un
trastorno neuropsiquitrico que refleja la interaccin de factores genticos, neurofisiolgicos,
conductuales y ambientales de expresin cambiante a lo largo del desarrollo.
Las evidencias acerca de una base orgnica parten de datos de observacin tales como una alta
incidencia en estos nios de disfuncin cerebral mnima y de signos neurolgicos leves, EEG anormal en
el 50-60% de casos y TAC igualmente anmalo en el 25%.
El trastorno neuroendocrino, parte de la base de que estos nios mejoran con neurolpticos y empeoran
con estimulantes; el error bsico podra ser una disfuncin neuroendocrina que, afectando a la dopamina,
se expresa en una hipersensibilidad de los receptores postinpticos de la misma, implicados en la
actividad motora.
Gentica. El riesgo de los familiares de las mujeres de prueba es mayor que el riesgo de los familiares
de los varones de prueba; en 1980 Kidds y cols. propusieron un modelo de umbral en el que los varones
y las mujeres comparten una dilesis gentica comn, pero en el que el sexo menos prevalente, el
femenino, est representado en un umbral ms alto en un continuo riesgo gentico-ambiental.
Psicodinmicamente, segn Malher, el sndrome podra responder a dos eventualidades:
- Un primer grupo presenta una organizacin neurtica del carcter la cual, aunque no proporciona
sntomas neurticos verdaderos, ocasiona rasgos impulsivos y sintomatologa motriz; sera una "neurosis
motriz" a la que subyace una agresividad mal entendida.
- Un segundo grupo de personalidad inhibida, ansiosa, pasiva y deprimida, en el que los sntomas
motores seran el equivalente al nivel muscular de una enfermedad psicosomtica, en relacin con un
estado afectivo conflictual prolongado.
- Clnica. Adems de los rasgos esenciales hay ecocinesia, palilalia, coprolalia mental, dudas obsesivas y
compulsiones. Los primeros sntomas aparecen entre los 2 y los 10 aos, a los 11 aos estn presentes en
el 96% de los pacientes. Una vez plenamente desarrollados, los tics motores se observan en el 95% de los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (24 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
casos, los vocales en el 66%, compulsiones en un 63% y la coprolalia, que puede ser el primer sntoma,
en el 60% de los pacientes. Los sntomas iniciales pueden o no persistir siendo sustituidos por otros
nuevos; hay exacerbaciones y remisiones. El control voluntario es posible por un limitado periodo de
tiempo, pero, finalmente, la tensin aumenta exigiendo la descarga en el tic. Sin tratamientos los
sntomas persisten y se desarrollan problemas psicolgicos secundarios; la conducta psictica o el
deterioro intelectual no presentan mayor frecuencia que en otra poblacin psquica.
- Diagnstico. Lo confirman la coprolalia, copropraxia, ecolalia, acopraxia y palilalia, lo cual no implica
que se presenten en todos los casos. Debe hacerse el diagnstico diferencial con otros trastornos de SNC
(ya visto anteriormente), con la esquizofrenia (estos pacientes no presentan un trastorno del pensamiento)
y tambin con el trastorno obsesivo-compulsivo. Puede asociarse un trastorno depresivo o de otra ndole
psicolgica pero que son consecuencia del sndrome que nos ocupa.
- Tratamiento. El de eleccin es el farmacolgico, la psicoterapia ayuda al paciente a afrontar la
enfermedad pero es inefectiva como tratamiento primario, la terapia de conducta ha sido til para
minimizar algunos de los sntomas.
El producto de primera eleccin es el haloperidol, cuya dosificacin deber establecerse cuidadosamente
en cada caso para obtener la mxima efectividad con el mnimo de efectos secundarios: la dosificacin
media es de 5 mg, con unos mrgenes entre los 2 y 10 Mg. Tambin se ha usado el pimocide, cuyos
efectos adversos so semejantes a los producidos por el haloperidol pero responden a l un menor nmero
de pacientes: 70% a pimocide frente a 85% a haloperidol, cuando el haloperidol no es til u ocasiona
muchos secundarismos, se ha empleado la clonidina a dosis de 0,5-0,60 mg/da, acta a nivel de la
transmisin noradrenrgica.
TRASTORNOS DEL LENGUAJE
Disartrias
Perifrica (Dislalia)
Central
Disfemia
Espasmofemia (Tartamudeo)
Tartajofemia (Farfulleo)
Disfasia/Afasia del desarrollo
Sensitiva
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (25 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
Motora
DISARTRIAS
Genricamente, las distarsias son errores de la articulacin de las palabras, que no coinciden con las
normas socioculturales impuestas por el ambiente, que dificultan la inteligibilidad del discurso y que se
presentan a una edad en que ya se debiera tener una articulacin correcta.
Si la causa que produce dichos errores se encuentra a nivel del SNC, se denominan "disartrias" en sentido
estricto, y si se encuentra a nivel periferico, se denominan "dislasias". Siendo esta la nica diferencia
entre las disartrias y las dislasias, y puesto que sus caractersticas clnicas son las mismas, las
estudiaremos conjuntamente, centrndonos en las de origen funcional, por ser las que entran dentro de
los Trastornos del Desarrollo Psicolgico y, por tanto, de la competencia especfica del psiquiatra.
Disartrias funcionales
Son disartrias producidas por una funcin anmala del SNC o de los rganos perifricos, sin que existan
trastornos, lesiones o modificaciones orgnicas.
La denominacin de los distintos errores que se dan, se hace con la raz griega del fonema afectado
(rota=r, sigma=s, lambda=l, etc) y el sufijo "tismo" o "cismo" cuando el fonema no se articula
correctamente (sigmatismo o sigmacismo = dificultad para articular la s) y con la misma raiz y el prefijo
"para" cuando el fonema es sustituido por otro (pararrotacismo o pararrotatismo = cuando se sustituye el
fonema r por otro, generalmente g, d l).
Etiologa
Aunque vamos a enumerar las causas posibles de disartrias funcionales, en la mayora de los casos no
acta una sola, sino que son combinaciones de varias de ellas las que actan sobre el nio.
- Baja habilidad psicomotora. Entre lenguaje y psicomotricidad, sobre todo a nivel del desarrollo de la
psicomotriz fina, hay una estrechsima relacin. La mayora de los nios disrtricos son torpes respecto a
la coordinacin psicomotora general y, en particular, con respecto a la motilidad de los rganos
fonatorios. Esto es tan importante que su reeducacin deber pasar por una reorganizacin de su esquema
corporal y una armonizacin de todos sus movimientos (aunque no influyan en la articulacin de las
palabras), junto con la enseanza ms especfica de los movimientos articulares fonatorios.
- Desorientacin temporo-espacial. El lenguaje se aprende por imitacin de gestos, movimientos y
sonidos, y se va afectando si el nio no es capaz de percibirlos y organizarlos desde su integracin en el
espacio y en el tiempo. As, el nio disrtrico vera un movimiento pero no lo percibira tal y como es y
no lo diferenciara de otro al no lograr captar matices de situacin y ritmo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (26 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
- Dificultad de comprensin o discriminacin auditiva. El nio tendr dificultad de repetir fonemas
diferentes porque no los distingue como tales. Oye bien, pero analiza mal los fonemas que oye y al no
distinguir intensidades y/o duraciones y/o ritmos y/o intervalos, confunde algunos fonemas. "La
condicin de una pronunciacin correcta es la elaboracin de una buena audicin fonemtica. As en la
correccin de la disartria es preciso, ante todo, ejercer una percepcin auditiva correcta, por una
educacin sistemtica del odo" (11).
- Factores psicolgicos. "El lenguaje es una capacidad compleja en la que intervienen mltiples factores,
entre los cuales lo de origen psicolgico influyen en su desarrollo y ulterior desenvolvimiento" (12). Un
nio muy egocntrico puede persitir en sus fallos de articulacin como cuando era pequeo, para lograr
que se le mime y proteja. Mltiples causas afectivas como, separaciones, inadaptaciones familiares,
rivalidades, celos, fallecimientos, rechazos, sobreproteccin, etc., pueden ocasionar trastornos que se
reflejan en la expresin del lenguaje que se podr ver retrasado y/o perturbado. "Responden tambin a un
mecanismo psicgeno y a motivaciones ambientales, aquellos casos en que, luego de haberse alcanzado
un nivel lingustico acorde con la edad, reaparecen en el lenguaje formas y modalidades expresivas
propias de edades anteriores. El nio de 5 y 6 aos vuelve a hablar como lo hacia a los tres o como lo
hace el hermanito menor, por quien se siente desplazado en el cario y la atencin se sus padres. Con la
vuelta a un lenguaje ms infantil, pretende fortalecer sus vnculos afectivos y recuperar su supremaca en
el grupo familiar" (13).
- Factores ambientales. Carencias familiares, trato en determinadas instituciones, niveles
socioeconmicos muy deteriorados, etc, influyen muy negativamente en el nivel de desarrollo y, en
muchos casos, en la expresin del lenguaje. Una situacin especial es el bilingismo que, en algunos
casos, puede crear dificultades en la etapa de fijacin del lenguaje (14).
- Factores hereditarios: dada la evidencia de casos en una misma familia, en muchas ocasiones es
prudente considerar la existencia de factores hereditarios, fundamentalmente de tipo predisponente.
Sintomatologa
Los sntomas especficos son la sustitucin, omisin, insercin y distorsin de los fonemas.
Adems, suelen ser nios de aspecto distrado, desinteresados, tmidos, agresivos y con escaso
rendimiento escolar que, en muchas ocasiones, creen hablar bien, sin darse cuenta de sus errores, y en
otras, aunque sean conscientes de ellos, son incapaces por s solos de superarlos.
- Sustitucin: es el error de articulacin por el cual un sonido es reemplazado por otro. El nio no puede
realizar una articulacin y la suple por otra ms fcil o, de entrada, percibe mal el sonido y lo reproduce
tal como el lo discrimina (como lo emite). Es el error ms frecuente dentro de las disartrias funcionales y
el que presenta ms dificultades para su correccin. Las formas ms frecuentes son la sustitucin de r por
d o por g, de s por z y del sonido K pot t.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (27 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
- Omisin: se omite el fonema (p. ej. "io" por nio) o toda la slaba en que se encuentra dicho fonema
(p. ej. "loj" por reloj).
- Inserccin: se intercala un sonido que no corresponde a esa palabra para apoyar y resolver la
articulacin del dificultoso (por ej. "Enerique" por Enrique).
- Distorsin: Se articula el sonido de forma incorrecta pero aproximada a la adecuada y sin llegar a ser
una sustitucin.
Formas y variedades
- Rotacismo, disartria del fonema r (vibrante mltiple).
- Lambdacismo, disartria del fonema l.
- Gammacismo, disartria del los fonemas guturales g, x y k.
- Deltacismo, disartria de los fonemas t y d.
- Rinoartria, disartria de los fonemas nasales m, n y .
- Pararrotacismo, sustitucin del fonema r por otro como g, t, d, l, etc.
- Parasigmatismo, sustitucin del fonema s por otro como t, z, etc.
- Paralambdacismo, sustitucin del fonema l por otro.
- Paragammacismo, sustitucin de los fonemas guturales por otros.
- Paradeltacismo, sustitucin de los fonemas dentales por otros (15).
Diagnstico diferencial
- Disartria evolutiva. Corresponde a la fase del desarrollo en la que el nio no es capaz de reproducir los
fonemas correctamente. Dentro de una evolucin normal desaparece y solo si persiste ms all de los 4
5 aos se puede pensar en un trastorno. Aunque no precisa tratamiento es preciso tener una adecuada
actitud con el nio y su familia para evitar angustias, fijaciones del defecto e incluso, influencias
yatrgenas. Es una forma a tener en cuenta, como recomendacin a las familias que no acepten las
deformaciones articulares como gracias y se le hable a los nios de forma clara y "adulta", sin imitar sus
deformaciones.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (28 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
- Disartria audigena. Al no oir con suficiente claridad, el nio comete errores de articulacin. El nio
que no oye nada, no hablar nada y el nio que oye poco hablar como oye hablar, es decir, con defectos.
Generalmente, junto a la disartria se presentarn tambin alteraciones de la voz y del ritmo que
modificarn la cadencia normal del habla. En la mayora de los casos, estos sntomas son las seales de
alerta para una sordera.
- Disartria por deficiencia mental. En el dbil mental, su baja atencin, la deficiencia de sus funciones
intelectivas y de su coordinacin psicomotriz, junto al hecho de que sus sensopercepciones son lentas,
incompletas, difciles y mal diferenciadas, ocasionan que, aunque su audicin sea normal, su articulacin
sea normal, su articulacin fontica suele ser marcadamente deficiente. La adecuada valoracin de la
capacidad intelectual, a travs de una exploracin psicomtrica, nos dar la posibilidad de detectar estos
cuadros.
- Disartria de origen orgnico. Pueden ser causadas por procesos lesionales, infecciosos, txico,
metablicos, vasculares, endocrinos..., que acten sobre el Sistema Nervioso tanto a nivel central como
perifrico. Deben ser diagnosticadas y tratados por el neurlogo. "Las alteraciones neurolgicas de la
fonacin, tienen inters logopdico cuando constituyen "situaciones secuela", es decir, una vez que ha
desaparecido la accin del morbo etiopatognico que caus la enfermedad neurolgica. Son pues las
situaciones secuela de la neurologa las que constituyen el campo de la accin clnica y la teraputica
fonitrica" (16).
- Disglosias: Son los trastornos del lenguaje producidos por la alteracin especfica de los rganos del
habla. En su mayor parte son consecuencia de malformaciones congnitas (labio leporino, fisura del
paladar, paladar ojival, etc.), pero tambin pueden ser secuelas de parlisis perifricas, traumatismos,
tumores, infecciones, etc., que afecten a labios, dientes, lengua, paladar, fosas nasales... Son
diagnosticados y tratados por el ORL.
Tratamiento
Debe ser precoz e integral.
Precoz, sin confundir la disartria funcional con la evolutiva. Si pasados los 4 5 aos, el defecto no se
atiende debidamente, "el defecto se afianza, los rganos fonatorios pierden plasticidad y su correccin se
har cada vez ms costosa. Por otra parte, dejar que persista la incorrecta pronunciacin supone
entorpecer el desarrollo psquico del nio, con los consiguientes problemas que esto le puede traer y el
retraso del proceso escolar" (14).
Integral, en el sentido de que trasciende la mera rehabilitacin logopdica de la dificultad de expresin
tratando de conseguir un desarrollo neurolgico y psquicos completo. "El trastorno linguistco, en
especial si es severo, repercute en las caractersticas y reacciones psicolgicas del nio, pudiendo llegar a
motivar serios problemas de personalidad y adaptacin, como a la inversa, estos problemas, en algunos
casos, pueden dar origen a trastornos del lenguaje. Tanto en una como en otra situacin, es preciso, junto
al tratamiento general encaminado a la ordenacin y reeducacin del lenguaje, llevar a cabo un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (29 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
tratamiento de psicoterapia, cuando esto se vea necesario, para as, con una labor conjunta y
pluridimensional, lograr la integracin total de la persona" (14).
DISFEMIAS
Segn el criterio de la Sociedad Americana, las disfemias son alteraciones del lenguaje caracterizadas
por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinacin de las funciones
ideomotrices cerebrales.
Tartamudez o Espasmofemia
Es una alteracin de la comunicacin (ms que del lenguaje) consistente en una falta de coordinacin
motriz de los rganos fonadores que se manifiesta en forma de espasmos que alteran el ritmo normal de
la palabra articulada (15).
Etiologa
- Herencia Hay un factor hereditario que se trasmite con ms frecuencia por va paterna, que predispone a
padecerla, aunque no el trastorno en s (17).
- Causas somticas. Segre (17) cita a autores para los que la causa de este trastorno radica en defectos a
nivel dienceflico y de vas extrapiramidalesa. Otros observan entre los tartamudos una especial
constitucin vagotnica y un desequilibrio simptico-pasimptico. Travis (18) estima que se trata de una
falla en la dominancia interhemisfrica cerebral. Karlin (citado por Travis), ve adems, un defecto de
mielinizacin en las reas cerebrales del lenguaje. Se ha demostrado que la tartamudez es ms frecuente
en paises pobres con nios deficientemente nutridos. Tambin se observa asociada frecuentemente a
cuadros de hipotiroidismo o de hipofuncin de glndulas sexuales, especialmente en el sexo masculino.
- Causas relacionales y afectivas, la mayora de las veces es la consecuencia de un conflicto emocional o
una caracterstica de ansiedad neurtica. La represin de deseos, inhibiciones, agresividad contenida,
inseguridad, apego ansioso, abandonismo, dificultades de independencia, etc. suelen causar o agudizar la
tartamudez. Es muy frecuente observar en la clnica como, en la mayora de los casos, la tartamudez
aparece solo en la relacin con determinadas personas y/o ambientes y no en otros. El desarrollo sano de
un nio comprende una fase de balbuceo o repeticin de ciertas slabas mientras habla; esta etapa puede
prolongarse e iniciarse la tartamudez en un ambiente predispuesto o cuando los padres adoptan una
actitud demasiado rgida y exigente con sus hijos. Wendell Johnson, citado por Nieto Herrera (15), parti
del hecho comprobado de que, en determinadas culturas indias de EE.UU., no existe la tartamudez; lleg
as a la conclusin de que este trastorno depende de "cierto grado de exigencias impuestas por la
sociedad que juzga la correccin o imperfeccin del habla"; investig el ambiente familiar de los nios
tartamudos y clasific a los padres segn la actitud que asumen al juzgar la calidad del habla de sus hijos.
Observ que si "cuando empieza a hablar el nio se le corrige demasiado, se le expone a la formacin de
un sentimiento de duda e inseguridad en su habilidad lingstica y puede empezar a tartamudear".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (30 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
Sintomatologa
El sntoma ms sobresaliente es el bloqueo espasmdico que interrumpe o impide la emisin de la
palabra. El espasmo puede ser tnico (lapso de tiempo antes de comenzar el discurso que, una vez
iniciado, ya fluye bien) o clnico (repeticin de letras o slabas al principio, centro o final de las palabras)
o mixto.
Adems el paciente se muestra ansioso, angustiado y, en su esfuerzo por vencer el espasmo, presa de una
gran tensin muscular y emocional, con rictus faciales, rubor y transpiracin excesiva (sobre todo en
manos). Como reaccin, puede aparecer miedo a hablar con evitacin de situaciones donde es preciso
hacerlo, sobre todo, si son nuevas o con personas especiales, mutismo defensivo, tendencia al
aislamiento, acentuacin de la timidez y reacciones depresivas de distinto grado. Es frecuente, adems,
encontrar en estos nios cuadros agregados de enuresis y trastornos del sueo.
Tratamiento
Sobre todo lo dicho en el tratamiento de las disartrias, que aqu es igual de vlido, puede ser necesario un
tratamiento farmacolgico de fondo con ansiolticos y relajantes musculares.
Tartajofemia
Consiste en un apresuramiento tal al hablar, que difcilmente se entiende lo que dice la persona. Los
sonidos chocan unos con otros y no se entienden o se suprimen las slabas, dando la impresin de que la
persona piensa ms rpido de lo que puede hablar. Esto se debe a una falta de coordinacin entre el
influjo motor y la movilidad de los rganos de articulacin fonatoria (15).
Etiologa
Las causas son siempre relacionales y afectivas y, prcticamente siempre hay un fondo neurtico.
Sintomatologa
El ritmo del habla es acelerado (taquilalia); aparecen disartrias (sustituciones y omisiones) segn la
velocidad del habla y clonos de slabas o palabras. Al contrario que en el tartamudeo, no aparece la
evitacin y el miedo ante lugares en que se debe hablar (logofobia) y suele haber una mejor expresin
ante extraos (por el esfuerzo en hacerse entender mejor) que en ambientes familiares.
Tratamiento
Las pautas son similares a las de la Espasmofemia.
DISFASIA Y AFASIA DEL DESARROLLO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (31 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
Disfasia es la prdida parcial y afasia es la prdida total del habla debida a una lesin cortical en las reas
especficas del lenguaje, sin embargo, en la entidad que estudiamos, el concepto es insuficiente, ya que
considera solo los casos en los que el nio pierde lo que tiene: el habla, pero no las situaciones como la
que nos ocupa, en las que el trastorno es congnito: no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Esta es
la razn por la que este cuadro es muy discutido. Sobre este problema de base, la tan variada
nomenclatura para esta entidad es sumamente elocuente: disfasia o afasia del desarrollo, congnita del
nio, retraso idioptico del lenguaje, oligofasia, disacusia, sordera verbal, agnosia auditiva congnita...
Etiologa
No es conocida.
Agranowitz (19) encuentra alteraciones difusas en el hemisferio cerebral izquierdo asociadas a cuadros
como prematuridad, incompatibilidades de grupos sanguneos, complicaciones del parto, diversos
desrdenes glandulares, epilepsia, etc.
Sintomatologa
Aparecen alteraciones de conducta como hiper o hipoactividad, baja capacidad de atencin, agresividad,
pobreza de razonamiento, incontinencia afectiva e impulsividad. Tambin cursan con dificultades en el
aprendizaje; no es raro encontrar confusin en el conocimiento del esquema corporal, en la distincin de
la figura sobre el fondo y de las partes sobre el todo, una pobre coordinacin visomotora, trastornos de la
lateralidad, dificultades en las nociones de tiempo y espacio. Globalmente, hay dificultades para formar
conceptos y en la adquisicin de conceptos abstractos, llegada a la pubertad.
Los trastornos del lenguaje son del tipo de agnosia auditivo-verbal, sntomas aprxicos en relacin con el
habla, pobreza de asociaciones verbales, falta de habilidad para la adquisicin del lenguaje simblico
(lectura y escritura) y retraso en la adquisicin de lenguaje en las fases comprensiva y/o expresiva.
El desarrollo psicomotor es disarmnico (lacunar) y de difcil valoracin global. El C.I. puede ser bajo,
aunque no es una caracterstica determinativa, ya que se encuentran casos de nios con severos
problemas afsicos con altos coeficientes intelectuales.
Tipos
- Forma motriz o expresiva. Se caracteriza por inteligencia, audicin y comprensin del lenguaje dentro
de lmites normales, incapacidad para imitar palabras, incapacidad o capacidad limitada para imitar de
fonemas y por la existencia de lenguaje espontneo o ser este muy pobre.
- Forma sensorial o receptiva. Tambin conocida como "sordera verbal". Los pacientes tienen un C.I.
normal o con ligero retraso, audicin normal o ligeramente defectuosa, incapacidad para nombrar
objetos, pobreza en las asociaciones verbales, capacidad limitada de imitar la palabra, pobreza en la
evocacin de objetos e incapacidad para interpretar el lenguaje ambiental..
- Forma mixta: con sntomas motores y sensoriales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (32 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
Diagnstico diferencial
Es determinativa la exploracin Neurolgica y Otolgica.
Con respecto a los Trastornos Generalizados del Desarrollo, faltaran las alteraciones cualitativas de la
interaccin social y de la comunicacin, centrales para el diagnstico de dichos trastornos.
Tratamiento
Apoyo corrector de tipo pedaggico.
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
Trastornos especficos del aprendizaje.
Dislexia.
Disgrafa
Disortografa.
Trastornos de la adaptacin escolar.
Retraso escolar. Fracaso escolar.
Fobia escolar.
Trastornos del comportamiento en la escuela.
DISLEXIA
Concepto
Por dislexia entendemos la falta de aptitud durable y rebelde para el aprendizaje de la lectura, asociada
invariablemente a confusiones ortogrficas, no dependiente de la carencia de aptitudes intelectuales
exigibles para este tipo de adquisiciones, ni de dficits sensoriales, problemas afectivos o escolarizacin
inadecuada.
La primera descripcin fue realizada en 1896 por J. Kerr y, ms tarde, en 1917, J. Hinshel Wodd propone
el trmino "dislexia".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (33 of 58) [02/09/2002 11:24:30 p.m.]
Generalmente, un nio a la edad de cinco aos y medio a seis aos, se sita en un nivel de desarrollo en
el que cuenta con las disposiciones mentales necesarias para la adquisicin de la lectura; pero si alguna
de estas es deficitaria, el aprendizaje se ver obstaculizado.
Epidemiologa (20)
En la poblacin general se barajan cifras de un 5-10% de dislxicos, siendo ms frecuente en varones que
en mujeres.
Segn P. Debray y B. Melekian, si consideramos los nios del curso preparatorio, encontramos que un
20-25% no saben leer al final de dicho curso; de estos, un 10-17% recuperarn su retraso al ao
siguiente, mientras que un 8-10% darn muestras de dificultades persistentes.
Descripcin clnica
La mayora de autores est de acuerdo acerca de la mayor conveniencia de hacer una descripcin de las
dificultades encontradas en estos nios, en lugar de hacer de ellas un sndrome en s mismo. Vamos a
realizar un abordaje basado en describir los hechos observables dividiendo la edad escolar en tres
periodos:
- el comienzo del aprendizaje
- nios de ocho a nueva aos
- y nios mayores, de nueve a doce aos.
- El comienzo del aprendizaje. Las dificultades en la lectura aparecen, ms que en el reconocimiento de
las letras, en la imposibilidad de leer pequeos grupos de dos o tres letras yuxtapuestas, generalmente por
permutaciones que afectan ms a los grupos de consonantes ("dra" en lugar de "dar"), aunque tambin
pueden invertir slabas enteras o hasta palabras. Confunden ms que los nios normales las letras, sobre
todo aquellas que resultan semejantes, ya sea por su grafa (p y q, b y d, m y n, etc), ya por su
pronunciacin (sonidos sordos y sonoros: p y b, f y v, etc.). Para ayudarse en la lectura, van siguindola
con el dedo. Encuentran casi imposible hallar una significacin a lo que leen, la lectura es para ellos un
ejercicio laborioso y lento. Aunque consigan algunos progresos, estos se desvanecen al da siguiente. Las
dificultades aparecen an ms claras en la escritura; se pueden observar aqu tambin, inversiones que
afectan a letras de grafa semejante, son fundamentalmente inversiones en el sentido izquierda-derecha (b
y d), o bien en sentido arriba-abajo (n y u), no son raras las permutaciones en el orden de las letras ("fla"
por "fal"); mucho escriben como "ante el espejo", mientras que otros, aunque emplean caracteres
normales, lo hacen de derecha a izquierda; las letras estn mal formadas, son desiguales, las palabras
suben y bajan por encima y por debajo de la lnea y estn incorrectamente separadas. A menudo, la
lectura y escritura de las cifras es tambin errnea.
- Nios de ocho a nueve aos. Es a esa edad cuando la familia empieza a dar muestras de preocupacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (34 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
ante la falta de progreso del nio y ante sus fallos estereotipados y elementales. La lectura es silbica y
montona, plagada de errores y lenta en extremo; con frecuencia lee la primera letra o slaba de la
palabra y trata de inventar el resto. La escritura siempre que sea espontnea o dictada, revela las mismas
dificultades; la copia sin embargo, puede ser buena, lo que testimonia una buena capacidad de atencin y
un deseo de hacer las cosas bien. Si hay problemas de coordinacin, el grafismo puede estar alterado. Los
avances en clculo suelen ser normales, aunque surgen dificultades en la resolucin de los problemas por
la incapacidad de leer adecuadamente el enunciado; si el nio no cuenta con una ayuda constante,
fracasar tambin en esta materia. Cuando el chico percibe que, a pesar de su esfuerzo, su rendimiento es
inferior al de los compaeros, no es raro que d muestras de oposicin y rechazo escolar.
- Nios mayores, de nueve a doce aos: a pesar de lo dicho, la mayora de los dislxicos aprende a leer,
pero su lectura es lenta y est ligada a cada una de las palabras, sin que el nio se percate del sentido
general ; es por esto por lo que, si carece de ayuda, le ser muy difcil seguir el ritmo de las clases
quedando relegado a los ltimos puestos junto con los deficientes intelectuales y los inadaptados
caracteriales. Suele ser la madre la que ayuda al chico con los deberes, y este apoyo, conforme se avanza
de curso, se vuelve cada vez ms necesario, surgiendo, segn Launay (8) "un clima familiar muy
parecido al de la anorexia mental": el escolar obligado a pedir ayuda a su madre, se siente muy ligado a
ella, pero a la vez enfurecido y agresivo por esa dependencia; la madre por su parte, se siente dividida
entre el deseo de satisfacer la demanda del hijo y la molestia que esto le acarrea; a la larga, la
ambivalencia se traduce en cleras, y el clima de la casa se resiente. Hacia los doce aos, la situacin
conduce a un callejn sin salida, tanto en las escuela como en la familia. Es el momento de la
reactivacin pulsional de la adolescencia que, mezclada a las dificultades dislxicas, transformar la falta
de progreso en la lectura en conflicto de oposicin.
Factores etiolgicos. Las correlaciones
La primera interpretacin acerca de la dixlesia la di Pringle Morgan en 1896 quien la consider ligada a
la lesin de un centro cerebral, (centro de lectura, circunvolucin angular), relacionndola con la "alexia"
del adulto, pues pensaba que los mismos mecanismos que en este disolvan los conocimientos adquiridos
sobre la lectura impedan su aprendizaje en el nio (6). Esta opinin cay en desuso paralelamente a la
teora de las localizaciones cerebrales.
Mientras que los mdicos orientaron sus primeras investigaciones en un sentido neurolgico, los
psiclogos lo hicieron buscando dficits instrumentales; el resultado de estos trabajos pone de manifiesto
una serie de correlaciones:
- Trastornos de lateralizacin. Se han realizado numerosos estudios comparando el porcentaje de
dislxicos de la poblacin general con el porcentaje en grupos de zurdos manuales, de individuos con
lateralidad cruzada u de zurdos de la mirada, obtenindose cifras ms altas en esos grupos que en la
poblacin general. Parecera como si en cierto nmero de disxicos existiese un problema de
lateralizacin:
- Retraso de maduracin psicomotriz. Segn Lunay (8): "sera falsear el problema de la dislexia tratar de
reducirlo a datos. La experiencia demuestra, efectivamente, que entre los seis y los siete aos, sobre todo,
el dislxico se presenta como un portador de un conjunto de manifestaciones que testimonian un retraso
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (35 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
en la madurez de cierto nmero de funciones", y cita a continuacin cuales son estas manifestaciones,
sealando su mayor frecuencia cuanto ms pequeo es el nio.
- Discriminacin derecha-izquierda. Normalmente, esta capacidad se adquiere entre los seis y los siete
aos. En el caso de los dislxicos a los nueve o diez aos son an incapaces de distinguir la derecha de la
izquierda, tanto en s mismos como en los dems.
- Anomalas en la reproduccin de las percepciones. Gran nmero de dislxicos sufren confusin en el
recuerdo de las percepciones, que se objetiva en una notable incapacidad para reproducir grficamente
las imgenes simples; este defecto de reproduccin tambin afecta a las percepciones auditivas, lo que
explicara las frecuentes confusiones entre consonantes que se aprecian en la lectura y grafismo de estos
chicos.
- Anomalas de la coordinacin motora. Es frecuente que los dislxicos a los seis o siete aos, conserven
una coordinacin incierta de los gestos, adems de un retraso en el desenvolvimiento motor: inhabilidad,
lentitud, sincinesias persistentes, etc., estos trastornos dificultan notablemente la escritura.
- Trastornos del lenguaje. Una alta proporcin de estos nios ha sufrido un retraso en la adquisicin del
lenguaje, no solo en su expresin, sino tambin en su formulacin interior, con dificultades para traducir
su pensamiento en frases: ello explicara que, cuando llegan a leer, les resulta extremadamente complejo
comprender la significacin de las palabras.
- Trastornos de la organizacin temporal. Segn algunos autores, el dislxico fracasara ms que el nio
normal en la reproduccin de ritmos, otros autores no encuentran diferencias significativas entre ambos
grupos.
- Factores constitucionales. Los retrasos del desarrollo citados, tienen, con frecuencia, carcter familiar,
no siendo raro encontrar en familiares de chicos dislxicos casos tanto de dislexia como de dificultades
del lenguaje o la motricidad, casos de zurdera, de disortografa.
- Trastornos afectivos. Las dificultades de la lectura en nios de carcter difcil o con trastornos en su
desarrollo afectivo son muy frecuentes; durante mucho tiempo se interpret este hecho como que el
problema afectivo era secundario a la situacin de fracaso escolar; hoy se tiende a considerar la mayora
de trastornos afectivos del dislxico como expresin de una perturbacin fundamental de la personalidad,
de la cual, la dislexia es solo uno de los aspectos.
- Errores pedaggicos. En la historia del aprendizaje escolar de estos nios no es raro encontrar una serie
de fallos pedaggicos tales como: un aprendizaje precoz en nios que no alcanzaban la madurez propia
de su edad, cortes continuos por ausencias del nio o por cambios de escuela y consecuentemente del
mtodo pedaggico, un educador poco preparado y, sobre todo, un aprendizaje perturbado por el
excesivo nmero de nios que hay en la clase.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (36 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
Patogenia
Cada una de las correlaciones o factores etiolgicos que acabamos de describir, est considerado por
algunos autores como factor patognico. Veremos como esto es discutible para cada factor etiolgico
salvo, quiz, en el caso de algunas dislexias que parecen seguir a retrasos del lenguaje.
- Si existen pruebas a favor de una mala lateralizacin en los dislxicos, tambin las hay de lateralizacin
homognea: no parece que los trastornos de lateralizacin sean la causa nica y esencial de la dislexia; s
desempeara un papel en algunos casos en los que podra acarrear una desorganizacin
perceptivo-motora, alterar la capacidad de una adecuada organizacin espacial y, secundariamente, las
dificultades de la lectura.
- El hecho de que la organizacin tmporo-espacial est frecuentemente alterada en la dislexia, significa
que se puede tomar este dficit como ndice de la misma, pero no como causa; no todos los dislxicos lo
sufren y, adems, se puede observar en la poblacin normal.
- Desde el punto de vista perceptivo, se ha comprobado que gran parte de las perturbaciones del dislxico
se encuentran tambin en sujetos sin trastorno de la lectura.
- Desde el punto de vista perceptivo, se ha comprobado que gran parte de las perturbaciones del dislxico
se encuentran tambin en sujetos sin trastorno de la lectura.
- Los trastornos del lenguaje oral son, sin duda alguna, factor atiopatognico importante, no obstante
haber un cierto porcentaje de nios dislxicos cuyo desarrollo del lenguaje es normal.
- No parece tampoco claro en qu forma los trastornos del aprendizaje estn ligados a un componente
hereditario. Nos podemos preguntar si lo que se transmite hereditariamente es una inaptitud particular o
ms bien un retraso madurativo. Para Satz y col, (20) la dislexia no es un sndrome unitario, refleja un
retraso en la maduracin del SNC que repercute sobre la adquisicin de las capacidades en crecimiento
de las distintas etapas del desarrollo.
- Los trastornos afectivos son extremadamente frecuentes, si no constantes en los dislxicos; a menudo
secundarios, con frecuencia, tambin primarios. Pero no se sitan sobre el plano de la lectura
propiamente dicha, sino que es a nivel del aprendizaje donde participan, en el sentido de que el
aprendizaje de letras y slabas no est suficientemente investido. Las formas de enseanza de la lectura
comportan una serie de reglas a asumir con la consecuente disminucin de la libertad y de la actividad
ldica que puede ser vivida como represiva por el nio, sobre todo en los casos en que su ansiedad le
conduce al fracaso.
Muchos autores intentan resolver el problema de la patogenia de la dislexia escindindola en diversos
grupos con patologa diferente o considerndola como un trastorno plurifactorial, es decir, como
resultante de una complejidad de factores, nunca presentes todos y ninguno de los cuales es, de por s,
causante del trastorno. De hecho, se enfrentan dos concepciones: la que defiende nicamente la
desorganizacin cerebral y la que invoca los factores sociopedaggicos; segn Launay (8) "los nios
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (37 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
dislxicos llevan en su pasado algo ms que un mal aprendizaje"; si se les examina a temprana edad, se
descubren en ellos algunas anomalas en su nivel madurativo, desarrollo de la personalidad y afectividad,
trastornos que, evidentemente, se complicarn cuando se les aaden errores pedaggicos.
Diagnstico (21)
El establecimiento del diagnstico significa la fijacin del nivel basal de lectura y escritura de un nio
deficitario, a partir del cual ser posible elaborar un programa de rehabilitacin personalizado (22). Para
ello se emplean test estandarizados as como el estudio, por diversos procedimientos, de la forma en que
el escolar se enfrenta con la lectura. Una vez realizado, debe posibilitarnos determinar: 1. si nos
encontramos, o no, ante una dificultad lectora, 2. la identificacin del factor especfico de la misma, 3. el
lugar y tipo de tratamiento ms idneos y 4. la deteccin de condiciones personales y/o ambientales
susceptibles de modificacin.
- Procedimientos estandarizados.
- Anglosajones: destacan los siguientes:
Anlisis de las dificultades lectoras de Durrell
Diagnstico de la lectura de Monroe, incluye:
- "Examen de lectura oral" de Gray
- "Iota Word Test" de Monroe.
- Test de discriminacin de palabras" tambin de Monroe.
Test diagnstico de lectura de Gates: es el mtodo ms completo y til.
Test Diagnstico de lectura silenciosa de Bond, Clymer y Hoyt.
- Franceses: destacan el "Test d'analyse de la lecture et de la dislexie" de L'Alouette.
- Espaoles: elaborados a partir de la revisin de test latinos, anglosajones y latinoamericanos pero no
como una simple adaptacin de los mismos (22) al castellano; destacan:
T.A.L.E., Test de Anlisis de Lecto-escritura: "prueba destinada a determinar los niveles generales y las
caractersticas especficas de la lectura y escritura de cualquier nio en un momento dado del proceso de
adquisicin de tales conductas". Determinado el nivel, de los cuatro que reconoce la prueba, en que se
sita el nio, se le administrarn:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (38 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
- El subtest de lectura, que consta de cinco apartados: lectura de letras, lectura de slabas, lectura de
palabras, lectura de textos y comprensin de lectura.
- El subtest de escritura, formado por: copia, dictado y escritura espontnea.
E.D.I.L., Exploracin de las Dificultades Individuales de Lectura (23) Prueba de administracin
individual que evala tres aspectos de la lectura: Exactitud, Comprensin y Velocidad; a partir de la
puntuacin obtenida en cada uno, se posibilita tambin la evaluacin de un nivel global de lectura. Los
subtest son los siguientes:
- Exactitud lectora: discriminacin de letras aisladas y discriminacin de letras dentro de palabras
- Comprensin lectora: asociacin imagen-palabra, comprensin de rdenes escritas, comprensin de
frases, comprensin de un texto
- Velocidad lectora.
- Procedimientos menos rigurosos desde el punto de vista cientfico: se trata de procedimientos prcticos,
menos rigurosos, pero de gran eficacia para el diagnstico; no son otra cosa que la diaria observacin del
maestro ampliada y sistematizada. Se utiliza una serie graduada de libros de lectura; el examinador pide
al escolar que lea el texto correspondiente al nivel que se le ha asignado provisionalmente; si resulta
demasiado fcil, se le sustituye por el que le sigue en dificultad y si es demasiado complejo por el de
grado inferior, as sucesivamente hasta llegar al que se adapte perfectamente a las aptitudes del nio.
Slo cuando no cometa ms de un 5% de errores, podremos considerar localizado el texto
correspondiente a su nivel lector; en ste, deber leer algunos pasajes silenciosamente para contestar a
una serie de preguntas que nos informarn de su comprensin; al mismo tiempo, se medir la velocidad
lectora en funcin del nmero de palabras ledas por minuto; habr que hacer una lista de errores y
palabras omitidas y proceder despus a su clasificacin y anlisis. A continuacin se precisar cmo
resuelve los problemas que le plantea el reconocimiento de palabras, qu tcnicas domina y en qu grado.
La fidelidad de los test estandarizados es superior a la que nos ofrecen estas tcnicas de evaluacin y sus
resultados son ms completos y significativos; pero mtodos como este complementan a los ms
rigurosos y permiten la evaluacin de reas no asequibles a ellos. Es, por tanto, aconsejable combinar
ambos instrumentos para el diagnstico.
- Estudio adicional de otras caractersticas. Habr que explorar las capacidades visuales, auditivas, las
reacciones emocionales y los intereses lectores, con el fin de detectar aquellos sujetos que requieran un
estudio por los especialistas correspondientes.
Diagnstico diferencial
Habr que hacerlo con la alexia y la dislexia adquiridas, con las dificultades lectoras secundarias a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (39 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
trastornos emocionales, con trastornos de la ortografa no acompaados de dificultades para la lectura, as
como con problemas pedaggicos y con nios con dficits sensoriales o intelectivos. Nos centraremos en
los trastornos afectivos y del carcter y en la deficiencia intelectiva, el resto se puede descartar tras un
estudio adecuado del nio y los trastornos de la ortografa se estudian en un apartado especfico.
- Dislexia y deficiencia intelectiva. El nio deficiente puede, a la vez, sufrir una dislexia y el dislxico
puede parecer deficiente como consecuencia de su fracaso en el aprendizaje. Es necesario puntualizar la
necesidad de interpretar con ciertas reservas los test de inteligencia en dislxicos mayores de nueve o
diez aos, dado su bajo rendimiento en las pruebas verbales (por su deficiente vocabulario, ignorancia en
materias escolares, con frecuencia, tambin por su mal comportamiento); resulta aconsejable utilizar con
estos chicos test no verbales como el de Weschler-Bellevue que, con su doble escala, verbal y no verbal,
resulta muy valioso.
- Dislexia y carcter difcil. El problema de la dislexia afectiva. Este apartado pone de relieve la
imprecisin de la frontera entre el rechazo y el desinters por la lectura y la dislexia. Hay nios cuya
personalidad ha sido seriamente perturbada en su desarrollo por dejadez, abandono o situacin familiar
catica; en ellos suele darse un fracaso global de la escolaridad, siendo muy raro que fracasen
nicamente en la lectura. Pero en nios menos perturbados s puede observarse aisladamente la dificultad
para leer, que es consecuencia del rechazo escolar mediante el cual el nio expresa su oposicin a la
madre, o bien, la ansiedad ante la separacin de sta; en estos casos lo primero en aparecer son las
dificultades del carcter y del comportamiento y, como consecuencia de ellas, la mala participacin en
clase que llevar al fracaso escolar global o especfico, y ste, a su vez, a un recrudecimiento del
oposicionismo. En el dislxico, en los primeros momentos de contacto con la escuela, es notable su
inters por aprender, con evidentes esfuerzos, ser cuando estos se vean frustrados que podrn surgir
dificultades del comportamiento reactivas a ese fracaso.
Tratamiento
- Rehabilitacin y reorganizacin de las disposiciones mentales retrasadas y una completa integracin de
los elementos verbales, es la intervencin psicopedaggica.
- Intervencin psicoteraputica, encaminada a neutralizar pulsiones negativas hacia la lectura y a
equilibrar la afectividad..
DISGRAFIA
Concepto
El trastorno consiste en una dificultad para la escritura que es irregular, lenta y torpe.
Condiciones necesarias para la escritura
Para que un nio pueda escribir, tiene que ser capaz de apreciar y de reproducir los tamaos, las formas y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (40 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
las direcciones; una adecuada coordinacin psicomotora es esencial para la automatizacin de la
ejecucin de la escritura.
Clnica
El escolar disgrfico escribe lentamente, con letras informes y desiguales, le cuesta seguir las lneas y
coge de manera torpe el lpiz contrayendo exageradamente los dedos, lo que le fatiga en poco tiempo.
Por lo general estas dificultades se hacen notar cuando, en cursos ms avanzados, se exige al nio que
escriba rpido; el chico que escribe con la mano izquierda, experimenta los problemas antes, debido a las
anomalas posturales que le exige la escritura y que son incompatibles con una ejecucin suelta y rpida,
la presin del entorno para corregirles puede no hacer ms que agravar el trastorno.
Etiopatogenia
- Retraso de la madurez psicomotora. Una coordinacin y precisin de los movimientos y de los gestos
retardada con respecto a la edad est en la base de gran nmero de dificultades de la escritura, no
obstante los test motores aplicados a los disgrficos no siempre son anormales; quiz fuesen necesarias
pruebas ms directamente relacionadas con la motilidad manual:
- Zurdera. Dificulta la escritura correcta, adems, muchos de ellos sufren un retraso de madurez motora
y siempre se aade la inhibicin emocional ante la excesiva presin del entorno.
- Factores emocionales, inhibicin. Al igual que sucede con el resto de aprendizajes escolares, los
factores emocionales puden desencadenar y perpetuar una incorrecta ejecucin de la escritura.
- Asociacin a la dislexia. El retardo de madurez y la zurdera son tambin factores de dislexia, se
comprende pues, que muchos dislxicos tengan dificultades para escribir.
- Factores psicopedaggicos. Tales como la imposicin de un rgido sistema de movimientos y posturas
grficas que impiden al nio adaptar su escritura naturalmente a los requerimientos de su edad, madurez
y preparacin.
Diagnstico
El estudio diagnstico de la naturaleza y severidad de las dificultades grficas puede hacerse,
fundamentalmente por los siguientes mtodos:
- Observacin del nio mientras escribe, fijndonos en la postura, forma de las letras, letras que le
cuestan ms, cmo coge el lpiz, velocidad de escritura, posicin del papel, limitaciones perceptivas,
control motor, hbitos grficos y actitud hacia la tarea.
- Plan sistematizado de auto-diagnstico con procedimientos estadarizados. Destacan las "cartas
autodiagnsticas de Minneapolis"; cada alumno tiene su propia serie de cartas que ejemplifiquen un
determinado tipo de errores, con ellas compara su escritura autodiagnosticndose las faltas; contienen
adems ejercicios para la correccin de las anomalas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (41 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
- T.A.L.E. y E.D.I.L.E.
- test psicolgicos y fisiolgicos especiales, los aplica personal especializado, destacan las pruebas de:
- control y coordinacin motoras,
- percepcin de formas y relaciones espaciales,
- discriminacin visual y auditiva,
- agudeza visual y auditiva y
- lateralidad dominante.
Tratamiento
Igual al de la dislexia.
DISORTOGRAFIA
Concepto y datos epidemiolgicos
Entendemos por disortografa la falta de aptitud significativa para escribir correctamente las palabras de
la lengua. Aunque es un trastorno estrechamente ligado al de la lectura, los elementos de oposicin y de
carcter desempean aqu un papel mucho ms importante.
Merlet encuentra que el 30% de los casos de fracaso que obligan a repetir curso se deben a deficiencias
ortogrficas.
La ortografa
La adquisicin de la capacidad de escribir correctamente las palabras, supone dos estadios: primero o
"estadio de escritura fontica" se aprende a transcribir en signos grficos los sonidos, en el segundo, al
que llamaremos "estadio de escritura ortogrfica" habr que distinguir las palabras y aplicar las reglas al
uso. El acceso al primer nivel requiere la previa existencia de un lenguaje correcto; la escritura del
segundo supone infringir las normas del habla y aprender un lenguaje escrito que es distinto del hablado,
tropezamos en esta tarea con obstculos que la convierten en la ms marcada por el signo de la
obligacin, la ms difcil e ingrata de cuantas emprende el escolar. A diferencia de la lectura, la escritura
o el clculo, la ortografa no le despierta ningn inters, tampoco entiende las razones que la justifican,
solo nota que constituye una traba para la escritura espontnea y que est obligado a aprender de
memoria una serie de reglas; frente a tanto inconveniente, lo nico que puede estimularle a someterse a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (42 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
semejante tortura, ser el deseo de tener xito y de complacer al maestro.
No obstante estos elementos negativos, la ortografa siempre ha tenido sus defensores, Launay (8) cita a
Borel-Maisonny para quien: "escribir con ortografia, (...), supone mucho ms que conocer la la forma
grfica de las palabras; supone conocer lo que se quiere decir con ellas (...), significa conocer las
categorpias subyacentes de gnero y nmero, de especie, de tiempo, de modo, que sustentan a la frase y
la hacen satisfactoria para el que escribe en el momento de escribirla e inteligible para el que la lee en
cuanto que est materializada en la forma escrita (...), es tambin puntear, es decir, introducir en el texto
los signos meldicos que marcan las pausas, gracias a los cuales se reproduce en el espritu del lector la
meloda, el ritmo, la tonalidad afectiva del escritor en el momento de escribir"; la ortografa, por tanto,
sobrepasa al lenguaje, en el sentido de instaurar en l un orden lgico y de ordenar el empleo preciso de
sus elementos.
Descripcin clnica
Sin tener en cuenta las llamadas "faltas de desatencin" o errores habituales por falta de acuerdo y uso,
podemos observar en el disortogrfico:
- Confusin de sonidos, de orden auditivo o de orden visual (inversiones, trasposiciones de letras, etc.),
confusiones que pueden persistir hasta los 10 u 11 aos y que estn ligadas a las siguientes:
- Desconocimiento de las palabras como "unidades verbales", el nio que empieza a escribir encontrar
dificil el separar las palabras ya que en l todava las imgenes verbales se encuentran ligadas a
situaciones vividas y esas imgenes no son palabras sueltas sino conjuntos de palabras; esto se supera
rpidamente y slo en el disortogrfico persistir de forma anormal.
- Desconocimiento de las categoras gramaticales (gnero, nmero, tiempo,...). El conocimiento del
gnero y nmero se adquiere entre los 7 y los 8 aos y el de las palabras homfonas entre los 8 y los 9; el
disortogrfico adquiere estas nociones con notable dificultad y cuando las posee es incapaz de aplicarlas
adecuadamente pues no encuentra la correspondencia ente palabras y reglas gramaticales.
En el momento de escribir la palabra dificil, el nio vacila, busca, necesita un elemento para decidirse,
hallndolo no en el orden verbal que no ha asimilado, sino en una aproximacin fortuita o en la
evocacin sugerida por la palabra.
Russell (21) ha demostrado que "los nios con dificultades ortogrficas no emplean procedimientos
flexibles o analticos al aprender nuevas palabras; sus mtodos se caracterizan por la incorrecta
separacin de las palabras en slabas, por el deletreo, por la desintegracin de la palabra en pequeas
unidades fonticas y por la falta de anlisis silbico".
Factores etiopatognicos
- Dficit intelectual. El aprendizaje de la gramtica exige un coeficiente intelectual suficiente, aunque no
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (43 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
es raro que nios poco dotados logren adquirir una buena ortografa.
- Errores pedaggicos. Se han implicado el aprendizaje por el mtodo global, las clases demasiado
numerosas, dificiles de vigilar y los educadores con poca experiencia en los primeros cursos.
- Condiciones sociales. La lengua que se habla alrededor del nio en medios populares, y sobre el cual
ste moldea su lenguaje, es tan diferente de la lengua escrita, que no sorprende que el escolar fracase a la
hora de aplicar las reglas ortogrficas.
Sin olvidar estos factores, debe quedar claro que en la base de las disortografas severas solo hay dos
causas posibles: dislexia y trastornos caracteriales.
- Dislexia. La lectura contribuye a la automatizacin de la ortografa al poner constantemente ante los
ojos al lenguaje escrito; resulta admisible que los errores graves se observen en nios que han sido o son
dislexicos, chicos de 9 10 aos, inteligentes y de comportamiento adecuado, en los que el fracaso
ortogrfico resulta paradgico y en cuyo pasado escolar se encuentran dificultades en la lectura y
escritura y, con frecuencia, casos familiares. La disotografa puede aparecer tambin en escolares que, sin
ser dislxicos, presentaron un retraso del lenguaje.
- Oposicin, carcter difcil, segn Launay: "son sujetos que resultan refractarios al ingrato conocimiento
de la ortografa".
La CIE 10, a diferencia de lo que acabamos de ver, exige para el diagnstico, que el trastorno no sea
explicable por un nivel intelectual bajo o por una escolarizacin inadecuada, excluyendo tambin las
dificultades ortogrficas asociadas a un trastorno de la lectura.
Diagnstico
- Test estandarizados (21)
- Test de Gates-Russel. Incluye nueve subtest: deletreo oral de palabras, deletreo oral de una slaba,
deletreo oral de dos slabas, trasposicin de las letras de una palabra para formar otra, hbitos de estudio,
discriminacin auditiva y utilizacin de mtodos auditivos, visuales, cinestsicos o mixtos en el estudio
de palabras. Los resultados de los subtest se expresan en puntuaciones por grado, complementadas con
una breve descripcin de las reacciones del nio y con datos sobre ortografa en general, inteligencia,
lectura oral y silenciosa, vocabulario, memoria de nmeros y palabras, escritura, visin, audicin,
lateralidad dominante y lenguaje. La interpretacin de los datos conducir a la formulacin del
dignstico sobre el carcter y probables causas de la discapacidad ortogrfica y facilitar la planificacin
de un programa correctivo.
- Watson apunta un procedimiento de diagnstico menos riguroso que el de Gates-Russell, pero muy til
y de fcil aplicacin consistente en seleccionar una lista de 30-50 palabras de dificultad media que se le
dictarn al nio; se corrige el ejercicio pidindole que defina las que ha escrito incorrectamente, se anota
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (44 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
las que no pueda definir indicando que desconoce su significado; despus tendr que deletrear el resto de
las palabras, comparando el examinador las escritas con las deletreadas para ver si coinciden los errore;
ms tarde se le pide que pronuncie todas las palabras de la lista anotando las dificultades del lenguaje. El
examinador deber analizar los errores ortogrficos y clasificarlos segn el criterio que le sirvi en la
selecci, estableciendo conclusiones sobre la naturaleza de las dificultades.
- Launay (8) hace referencia a un mtodo prctico de evaluacin consistente en la confrontacin de los
resultados del dictado (que permite examinar y clasificar los errores), de la copia (que da la medida de la
capacidad de atencin y del grado de aceptacin de las obligaciones) y de la redaccin libre de un prrafo
corto (que nos dar referencias acerca de la formulacin interior del lenguaje y del pensamiento).
Tratamiento
Comn a la dislexia.
DISCALCULIA
Concepto
Designamos con este trmino los trastornos en el aprendizaje de la aritmtica elemental en el curso de la
escolaridad primaria, en nios de inteligencia normal.
Descripcin clnica
- Trastornos de la numeracin y de la adquisicin del concepto de nmero: la nocin matemtica de
nmero supone combinar las ideas de "inclusin" (correspondiente al aspecto cardinal de los nmeros) y
de "seriacin" (aspecto ordinal) para abocar la idea de "iteracin": un nmero va seguido de otro ms
grande aadiendo simplemente una unidad. Si el nio no adquiere estas nociones, podr aprender los
nmeros "de memoria" pero carecern de significado para l.
- Tratornos en el manejo de las operaciones: respecto a la adicin no suelen aparecer dificultades hasta
que llega el momento de "llevarse cifras" operacin que requiere el conocimiento de la significacin de
una cifra dependiente de su lugar en el nmero. El xito de las otras operaciones aritmticas es ms
complejo, pues precisa mayor grado de abstraccin. En algunos nios puede darse confusin de los
signos de las distintas operaciones. Se ha sealado tambin que la sustraccin o la divisin ocasionaran
inhibiciones ligadas a las angustias de fragmentacin y castracin.
- Trastornos de la resolucin de problemas: observables an cuando el nio maneje correctamente las
cuatro reglas y debidas a obstculos en la lectura y comprensin de los enunciados por un retraso del
lenguaje.
Patogenia (6)
- Trastornos de la personalidad: C. Daurat-Hmeljak y cols. encuentran una serie de estructuras
psicopatolgicas en nios discalclicos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (45 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
- Nios inhibidos, presentan una notable inmadurez afectiva responsable de su inhibicin general en
relacin con la ansiedad y desde un comportamiento que viene marcado por la lentitud, pasividad y falta
de iniciativa; son nios de estructura neurtica que reaccionan bien a la reeducacin gracias a sus
capacidades potenciales y a la buena relacin que pueden establecer con el educador.
- Estados psicticos, personalidad es mal estructuradas, son muy dispersos, viven en su mundo fantstico
del que no pueden despegarse, muy arcaico, que proyectan hacia la realidad que es confusa; el trastorno
del clculo se basa en este desconocimiento del mundo exterior y de sus leyes; son poco sensibles a la
reeducacin.
- Nios inestables, presentan actitudes de bloqueo asociadas frecuentemente a problemas de organizacin
espacial; lo hacen todo con rapidez, se agitan de forma permanente y aparentan una actitud provocadora,
vista a menudo como muy desafiante por el educador, por padres y maestros; pese a sus dificultades, la
rehabilitacin puede resultar til.
- Dbiles intelectuales.
- Algunos autores explicaron el origen de la discalculia en base a mecanismos puramente neurolgicos,
sobre el modelo de la acalculia del adulto con sndrome de Gertsmann: nunca se encontr en estos nios
una lesin cerebral especfica.
- Otros insistieron sobre los trastornos instrumentales (de la espacialidad, de la temporalidad y del
desarrollo del lenguaje), que no son raros en estos escolares debido a que son todos ellos factores que
condicionan importantes dificultades en este aprendizaje.
- Han sido implicados asimismo los errores pedaggicos, fundamentalmente la inculpacin precoz de
nociones abstractas que el nio no puede asimilar por no ir precedidas de una correcta preparacin
mediante el uso de manipulaciones concretas.
Diagnstico
- Test estandarizados. En los casos severos se hace necesaria la aplicacin de este tipo de pruebas para
determinar la naturaleza y causas de la anomala; destacan:
- Test diagnstico de operaciones con nmeros enteros de Brueckner,
- Test diagnstico de operaciones con quebrados de Brueckner
- Test diagnstico de operaciones con decimales de Brueckner y
- Test diagnstico de operaciones con nmeros enteros de Brueckner - John
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (46 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
Todos constan de una serie graduada de elementos de complejidad creciente e incluyen hojas de registro
con los errores ms frecuentes en cada operacin.
- Mtodos menos rigurosos y exigentes, al alcance de cualquier maestro:
- anlisis de los ejercicios aritmticos escritos para identificacin de errores,
- anlisis de las respuestas orales referentes a los pensamientos del nio mientras realiza las operaciones
y a la lectura del enunciado de los problemas,
- preguntas destinadas a conocer sus razonamientos al calcular, su capacidad de generalizacin y de
establecimiento de relaciones, la capacidad de comprensin y el inters por la aritmtica,
- cuestionario acerca de la importancia que el nio concede al clculo y su inters por el mismo,
- anlisis acerca de los registros de inteligencia, datos sociales y mdicos, as como de la historia escolar,
- aplicacin de pruebas objetivas de tipo diagnstico,
- aplicacin de test estandarizados.
Tratamiento
Resulta vlido lo dicho en relacin a la dislexia.
RETRASO ESCOLAR. FRACASO ESCOLAR
Concepto
Clsicamente (7) se tiende a diferenciar "fracaso" y "retraso escolar", reservndose el primer trmino
para aquellos retrasos que exceden los dos aos. En realidad, el fracaso va precedido siempre por el
retraso, que termina frecuentemente en l, si no se pone en marcha alguna accin preventiva. El fracaso
escolar tambin es distinto de la "inflexin escolar", en esta ltima, el fracaso viene precedido por una
poca de escolaridad y suele ser reactiva (enfermedad de la madre, separacin de los padres,
fallecimiento, etc.).
Etiopatogenia
El estudio del fracaso escolar (FE), en los ltimos aos, ha pasado desde ser considerado consecuencia
nicamente de la pereza del nio, a ser achacado a una deficiente dotacin neurofisiolgica para, por fin,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (47 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
llegar a un concepto sociolgico que tiene en cuenta la inadaptacin de la estructura escolar. Hoy se
piensa que en l siempre hay tres partes implicadas: el nio, su familia y la escuela, todas ellas debern
ser adecuadamente valoradas.
- Factores familiares. Launay (8) piensa que "todo cuanto en el orden de conflictos interfamiliares, y ms
an en lo que se refiere al abandono, dificulta la evolucin de la personalidad, frena el inters del nio en
lo que atae a las actividades escolares de su edad (...). Lo que suscita el inters del trmino medio deja
indiferente al retardado afectivo, pues su inters personal est contrariado, bien por su oposicin al medio
escolar, bien por su incapacidad para entrar en relacin con los objetos de su ambiente". Ejercen una gran
influencia en la escolaridad del nio factores tales como la dinmica de intercambios familiares, el grado
de motivacin de los padres respecto a la escuela, su nivel sociocultural, las exigencias respecto al nio,
el nivel de participacin de los padres en la vida escolar del hijo, etc.
- Factores de la escuela. Tanto en lo que se refiere a los aspectos puramente formales (horario, ritmo,
exceso de clases, nmero de nios en cada clase, progresin lineal en funcin de la edad...) como a los
contenidos que se ensean (mtodos pedaggicos y su adecuacin a la edad del nio, formacin y
motivacin del profesorado), Launay seala tambin los cambios de escuela y el absentismo escolar.
- Factores del propio nio. Tales como su capacidad de aprendizaje, desarrollo neurofisiolgico,
motivacin y estado somtico; vamos a ver con ms detenimiento algunos de estos factores:
- Debilidad mental. Una debilidad mental media obstaculiza siempre el progreso escolar, sin embargo la
debilidad ligera o lmite no suele ser la causa principal del FE: "el nivel intelectual de los nios en
situacin de fracaso es muy variable aunque el centro de la curva se decante hacia una media ligeramente
inferior"(7).
- Rechazo escolar. A veces puede proceder del nio que se opone a toda adquisicin escolar como
consecuencia de una organizacin caracterial o psicoptica, otras veces como resultado de una inhibicin
frente a la problemtica edipiana, principalmente en la rivalidad con el padre; puede ser tambin seal de
hostilidad, ms o menos manifiesta, de los padres respecto a la escuela, fundamentalmente cuando
proyectan sus antiguos problemas sobre la actual vivencia de su hijo; otras veces es consecuencia de
exigencias excesivas de los padres que el nio no puede asumir.
- Desinters escolar. No puede hablarse del mismo hasta bien avanzado el periodo de latencia, cuando
"el Superyo se separa de la figura misma de los progenitores, adquiere independencia y gobierna al nio
desde dentro"; (24) mostrar aversin por todo lo que atae a la escuela, se quejar de que la ve intil y
de que le resulta aburrida; hay que tener presente, no obstante, que este desinters puede deberse a una
depresin o a una reaccin psictica.
- Inhibicin escolar. El nio aparece como incapaz de concentrarse en la tarea y sufre por ello; suele
traducir una organizacin neurtica conflictiva debida al fracaso de los mecanismos de defensa
fisiolgica que operan en el nio en su paso evolutivo a la fase de latencia, fracaso que no permitir que
"su antiguo inters por ver todo y espiar los secretos ms ntimos de su ambiente" se convierta en "afn
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (48 of 58) [02/09/2002 11:24:31 p.m.]
de saber y aprender" (2) sino que, por el contrario, se ver notablemente obstaculizado.
Clnica
Launay (8) seala una serie de momentos en la escuela primaria especialmente propicios para la
aparicin del FE:
- El comienzo de la escolaridad, suele aparecer un fracaso global que afecta a todas las materias; si
fracasan en una sola, suele ser en la lectura, ms raramente en la escritura y, de una manera excepcional,
en clculo; entre estos nios suele haber deficientes intelectuales, retrasos madurativos y trastornos
afectivos; puede ser temporal, generalmente en nios de inteligencia normal, aunque otras veces ser el
punto de partida de una escolaridad perturbada.
- Entre los ocho y los diez aos, muestran un fracaso global, en estas edades es muy raro el fracaso
especfico que puede afectar al clculo u ortografa; el nmero de deficientes intelectivos es an menor
que en el periodo anterior, aunque encontramos nios poco "dotados" que fracasan a partir de los
primeros problemas, hay nios vctima de errores pedaggicos; pero el grupo ms numeroso es el de
aquellos a quienes la clase "no interesa". En algunos casos se dan problemas familiares, en otros no;
algunos pueden padecer trastornos somticos o psquicos.
- Un momento difcil son los once aos, el cambio del 5. curso de EGB (un solo profesor, tareas
concretas, pocas iniciativas permitidas al escolar, ritmo de trabajo moderado) a 6. de EGB (varios
profesores, menor vigilancia, ms libertad, ritmo de trabajo ms rpido), es la causa de muchos fracasos.
La mayora de los nios que fracasan caen en un crculo vicioso que lleva consigo el desinters, despus
la desaprobacin del maestro con las consiguientes sanciones que motivarn reacciones de oposicin
(inercia, fugas,...). Cualquiera que sea la causa del FE, habitualmente acarrea una serie de reacciones que
dependen del carcter del chico: apata, turbulencia, inestabilidad, oposicin, etc.; reacciones que
mantienen o agravan el fracaso inicial y que marcan la vida escolar. Las manifestaciones de estos nios
abarcan casi toda la psicologa infantil.
Diagnstico
Se realiza teniendo en cuanta los resultados de los estudios psicomtricos y, sobre todo, comprobando las
diferencias que suelen existir entre los test de inteligencia que exploran la dotacin, actitudes o
espectativas intelectuales (escala de Raven, test del domin, y sobre todo Rorschach) y los que ofrecen
niveles de desarrollo de la funcin intelectual (Gesell, Wisch,Terman, etc.), que suelen dar resultado
snormales o superiores. No habr que descuidar otros datos biogrficos como la existencia de retrasos en
adquisiciones psicomotoras, lenguaje, control de esfnteres, falta de iniciativa en bsqueda de
experiencias y discreto apego a los padres.
Tratamiento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (49 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
Debe ser precoz para romper el crculo vicioso del FE y habr que combinar la reeducacin con la
psicoterapia del nio y la terapia de apoyo a los padres, en caso necesario.
FOBIA ESCOLAR
Concepto
Descrita por A. Johnson en 1941, se observa "en nios que, por motivos irracionales, rehusan ir al
colegio y se resisten con reacciones muy vivas de ansiedad o de pnico cuando se intenta obligarles a
ellos" (7).
Epidemiologa
Ms frecuente en el varn, puede observarse ya en el ingreso eo en el parvulario pero, con frecuencia, la
verdadera fobia escolar, se manifiesta ms tarde, durante el perodo de latencia y, especialmente entre los
ocho y los diez aos (6). El 80% de los nios afectados son bien hijos nicos, bien primognitos o
benjamines.
Clnica
Launay (8) describe una "expresin mnima" de este cuadro, en la cual el nio acepta ir a la escuela pero
no se adapta a ella, lo cual se evidencia, por ejemplo, al quedar apartado de los otros chicos durante el
recreo o quizs porque busque refugio cerca de la maestra o de cualquier otro adulto.
En los casos de "expresin ms severa" (7), cuando debe salir hacia la escuela, el nio da seales de
autntica angustia, inquietud y pnico, llora, suplica a los padres que le dejen en casa ese da con la
promesa de que ir a clase al da siguiente, puede decir que le duele la cabeza o la barriga. Si se le obliga,
la crisis adquiere un tono ms dramtico: empuja, se agita, vomita. Si los padres ceden y consigue
quedarse en casa, vemos que se trata de nios cooperadores, que formulan racionalizaciones conscientes
de su fobia: temor al profesor, mala relacin con los compaeros; ms tarde la fobia se justifica a s
misma puesto que el nio teme estar retrasado respecto a los dems. No ofrecen obstculos a la
realizacin de los deberes en casa, dando muestras incluso de desmesurado inters por los mismos, no
siendo raro que su nivel de conocimientos sea excelente. En otros casos es la imposicin de los padres la
que triunfa y, o bien, el nio va a la escuela pero reaparecen un trastorno en el control de esfnteres o
ciertos caprichos alimentarios y alteraciones del comportamiento con los que el chico sanciona a su
madre, o bien, aunque se deja conducir a la escuela, pronto abandona la clase fungndose para volver a
casa o vagar por la calle; en este punto, se entra en un crculo vicioso, en casa no puede hablar del tema y
tampoco puede volver a clase donde descubriran la verdad; finalmente, la escuela informa a la familia de
sus faltas, en las cuales el nio no encuentra ningn placer.
A veces se asocian a la fobia escolar otros sntomas neurticos, principalmente fbicos u obsesivos,
conductas impulsivas o agresivas e incluso relaciones de tipo sadomasoquista con algn mienbro de la
familia; puede observarse tambin estados depresivos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (50 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
Etiopatogenia
Los estudios se han centrado tanto en la organizacin psicopatolgica del nio como en la dinmica
familiar. As, M. Sperling (6) distingue desde el punto de vista etiopatognico, cuatro formas de fobia
escolar:
- Fobia escolar aguda trivial. Se organiza a modo de una neurosis traumtica, sin que sea posible
descubrir en su origen ningn acontecimiento representativo para el nio, de su prdida de control sobre
la realidad.
- Fobia escolar aguda inducida. Tampoco hay ningn acontecimiento traumtico en su origen, pero s un
comportamiento fbico en el pasado del chico que es inducido por uno de sus progenitores como si ste,
incoscientemente, necesitase la fobia de su hijo, ya para mentenerlo dependiente, ya para evitar una
situacin embarazosa. A este respecto, Winnicott (25), refirindose a las madres de estos nios, dice: En
otra capa, (...) no verdaderamente consciente, no puede aceptar la idea de "soltar" a su hijo (...), no puede
renunciar a eso tan preciado que es su funcin materna; se siente ms maternal mientras el beb depende
de ella que cuando, debido al crecimiento, el hijo llega a disfrutar del hecho de sentirse indepediente y
desafiante. El nio percibe claramente todo esto. Aunque se siente feliz en la escuela, regresa anhelante a
su casa; prorrumpe en alaridos cada maana cuando debe atravesar las puertas de la escuela. Siente pena
por su madre porque sabe que ella no puede soportar la idea de perderlo y que, por su misma naturaleza,
no est en ella dejarlo. Al nio todo le resulta ms fcil si su madre puede experimentar alegra al verlo
partir y al verlo regresar". Winnicott (26) alude tambin a la funcin de "tnico permanente del hijo para
las madres depresivas y el sentimiento de vaco que las embarga cuando marcha a clase, vaco que llenan
con algn quehacer que sirve de sustituto del nio, el cual deber luchar para recuperar su lugar, en
ocasiones, esta lucha ser para el chico ms importante que la escuela.
- Fobia escolar crnica inducida. Se da en nios al final de latencia o en la pubertad, son personalidades
profundamente perturbadas en las que suelen asociarse desrdenes funcionales o psicosomticos, as
como una relacin alterada con los padres, similar ala de las psicosis simbiticas.
- Fobia escolar crnica trivial. Observable en nios que adquirieron precozmente una predisposicin a
reaccionar mediante respuestas fbicas y ante situaciones traumticas; los conflictos movilizados se
centran sobre la problemtica edipiana y el desarrollo del Yo es ms satisfactorio que en el grupo
anterior.
Mazet y Houzel (6) hallan dos tipos de nios que desarrollan fobia escolar:
- nios muy narcisistas, brillantes en clase, que no soportan la idea del fracaso o de resultados peores por
lo que, tras una ausencia, por ejemplo por enfermedad, el temor a perder su lugar preferente, les lleva a
rehuir su vuelta a clase.
- nios inmaduros, con un Yo frgil y experiencias de rechazo en los que la actividad escolar reaviva
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (51 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
angustias de celos y de sentirse excluidos que les resultan insuperables.
Todos los autores han concedido una gran importancia a la dinmica familiar y a la personalidad de los
progenitores, adems existe considerable acuerdo con respecto a la idea de que lo que teme el nio no es
ir a la escuela, sino dejar la casa y, sobre todo, dejar a la madre (Vaughan, citado en Launay). En esta
lnea, Bowlby (27) entiende la fobia escolar en funcin de la teora del "apego ansioso" - relacin
particular que el nio establece con las figuras de apego, en virtud de sus dudas sobre la disponibilidad
de las mismas, e interpreta la mayora de estos casos como "producto de una o ms de las siguientes
cuatro pautas centrales de interaccin familiar:
- Pauta A: la madre, o ms raramente el padre, sufre de ansiedad crnica con respecto a las figuras de
afecto y mantiene al nio en casa como su compaero.
- Pauta B: el nio siente que puede sucederle algo terrible a la madre o quizs al padre, mientras l est
en la escuela, permaneciendo en casa para evitarlo.
- Pauta C: el nio teme que pueda sucederle algo terrible si se aleja del hogar, por lo cual permanece en
casa para evitar este hecho.
- Pauta D: la madre, o ms raramente el padre, sienten que puede sucederle algo terrible al nio mientras
est en la escuela, por lo cual tratan de retenerlo en el hogar".
El resultado (7) es que el chico permanece muy dependiente de su familia en ocasiones con un conflicto
ambivalente entre agresividad y amor. La madre suele ser ansiosa, incluso fbica, sobreprotectora, en
constante identificacin con el nio al que mantiene en una relacin de estrecha dependencia. El padre
generalmente es una figura insegura, dbil o ausente, en el que el nio no encuentra posibilidad de
identificacin. Se crea un crculo vicioso en el que el refugio en una oposicin pasiva satisface a la madre
y tranquiliza al nio.
Diagnstico.
Suele resultar sencillo a travs de la clnica.
Habr que hacer el diagnstico diferencial con:
- Angustia de separacin del nio pequeo que es llevado a la guardera ste presenta una reaccin
similar pero transitoria.
- Novillos del nio mayor o adolescente, segn Bolwby (27), "no dan muestras de ansiedad acerca de su
ausencia a la escuela, no vuelven a sus hogares durante las horas de clase y, por lo general, fingen ante
sus padres haber asistido a la escuela. A menudo roban y cometen actos delictivos. Por lo comn
provienen de hogares inestables o familias deshechas y han experimentado prolongados y/o frecuentes
separaciones o cambios de la figura materna. Las relaciones entre este tipo de nios y sus padres suelen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (52 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
ser distantes o caracterizarse por las disputas frecuentes".
Evolucin
Depender de la estructura psicopatolgica subyacente y de la dinmica familiar. Se acepta que:
- 30-35% de los casos presentan una favorable evolucin intra y extraescolar.
- aproximadamente un 30% de los casos sufren una persistencia de los problemas escolares con buena
adaptacin extraescolar y,
- 20-30% de estos nios, adems de continuar con problemas escolares se encuentran muy limitados en
su adaptacin social.
Tratamiento (7)
- Psicoterapia a largo plazo destinada a la elaboracin de la angustia y a disminuir su nivel.
- Trabajo con la familia para restituir la funcin simblica paterna.
- Hospitalizacin temporal como descondicionamiento con fobias escolares crnicas, a veces
indispensable antes de usar otros mtodos.
- Antidepresivos tricclicos, tiles cuando se asocia una reaccin depresiva, sobre todo en el adolescente.
TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA
Concepto
Nos ocuparemos aqu de cuadros como el robo, las fugas ("rabona", "novillos", y la mentira, que afectan
a la relacin del nio con el entorno escolar y repercuten directamente en el aprendizaje, pues provocan
diversas reacciones en el medio que ponen a prueba a padres y educadores. No incluiremos ciertos
cuadros, a menudo descritos como trastornos del comportamiento, pero que parece mejor situar en otros
captulos, as ocurre con la inestabilidad y la inhibicin psicomotoras, que se describen en los trastornos
de la motricidad.
Etiopatogenia (6)
Antes se pensaba que la naturaleza de estos trastornos era constitucional (A. Delmas, Lombroso, Dupre);
hoy, aunque sin olvidar la parte de la herencia en sus orgenes, se piensa ms en "su naturaleza simblica
y sus relaciones con las perturbaciones afectivas de la niez". En este contexto, K. Friedlander sita
"experiencias precoces no satisfactorias marcadas por alternancias incoherentes de gratificaciones y de
frustraciones, impidiendo al Yo regularse en el principio de realidad"; M. Klein interpret los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (53 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
comportamientos disociales como "la bsqueda incosciente de un Superyo externo, centrado en el
castigo, ms clemente que el Superyo interno pregenital y terrorfico"; J. Bowlby (27) ha mostrado la
influencia de las separaciones precoces de la madre sealando que el objetivo de los comportamientos
alterados sera "facilitar el reencuentro con la figura de afecto y evitar toda ulterior separacin"; para
Winnicott (28), "cuando en un nio se manifiesta la tendencia antisocial, sabemos que el nio alberga
cierta esperanza de hallar el modo de llenar el vaco. Este vaco se produjo al truncarse la continuidad de
la provisin ambiental en una fase de dependencia relativa. En todos los casos antisociales ha existido
esta interrupcin cuyo resultado ha sido la detencin de los procesos de maduracin y la provocacin en
el nio de un doloroso estado clnico de confusin.(...). La perversidad desaparece cuando el vaco queda
lleno", este mismo autor (25) dice "es como si el nio buscara algo digno de ser destruido (29)
inconscientemente busca algo bueno que ha perdido en una etapa previa y con el que est enojado
precisamente porque lo perdi"; Aichkorn (citado por A. Freud (2)) piensa que "el nio desamparado o
abandonado se resiste a todo intento de incorporarlo al ambiente humano que lo rodea. No logra inhibir
sus impulsos a las satisfacciones instintivas, no atina a deducir de sus pulsiones sexuales una cantidad
suficiente de energa para aplicarla a otros fines ms apreciados por la sociedad. Por eso se niega a
tolerar las restricciones que rigen en la comunidad contempornea, sustrayndose, en consecuencia, a la
participacin en toda labor comn en el seno de ella".
Los trastornos del comportamiento no son patolgicos en s mismos, sino que en su persistencia ms all
de una edad, marcando una carencia de evolucin o una regresin del Yo, lo que los convierte en seales
de patologa.
Principales manifestaciones
La mentira
En los nios menores de seis o siete ao es ms conveniente hablar de "pseudomentira" que de mentira,
pues hasta esas edades no se ha adquirido la nocin de lo verdadero y lo falso ni de lo imaginario y lo
real. Esta adquisicin es progresiva y dependiente tanto del medio familiar como del desarrollo
psicoafectivo. Nos centraremos en las mentiras que ataen a la vida escolar y en su significado
psicopatolgico (8).
- Mentiras individuales. Son de carcter "defensivo" y consisten en la ocultacin a los pades de los
deberes y las notas, falsificacin de stas ltimas o de firmas y mentiras al maestro para justificar la no
realizacin de las tareas; estn motivadas por el miedo, por la necesidad de evitar un castigo. Cuando el
nio es descubierto, los padres se empean en que diga la verdad, la reaccin ms frecuente del chico
ser la de negacin o el mutismo que, ms la expresin de perseveracin, son las nicas respuestas
compatibles con la tensin ansiosa que experimenta al ser cogido en falta; la angustia del nio y la
agresividad del entorno pueden avocar al primero en un crculo vicioso con el consiguiente deterioro de
la relacin con los padres, no siendo la mentira repetida otra cosa, que la prueba de que falla la
adaptacin a la escuela; si no se realiza un esfuerzo por entender lo que subyace, la escisin sigue
agravndose. Habr que tratar de discernir si se trata de un nio hiperemotivo con grandes necesidades
de seguridad o bien un inestable que rehuye el esfuerzo, si son excesivas las expectativas de los padres
con respecto a la escolaridad o si la escuela es demasido competitiva. Si se acta sin complicidad, pero
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (54 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
sin dar una importancia exagerada a la mentira, el nio aceptar mejor decir la verdad o por lo menos no
volver a mentir. La mentira escolar es la que plantea ms espectacularmente el problema de la
adaptacin del nio al colegio, pero en este medio puede manifestarse tambin la "mentira neurtica"
cuya funcin es compensar de manera imaginaria una inferioridad o una insuiciencia.
- Mentiras colectivas, por ejemplo, cuando todos los nios se hacen cmplices para negar una orden del
maestro u ocultar al autor de un desaguisado. El nio se ver escindido entre las exigencias de la moral
social, representada por el maestro y las de la moral del grupo que conlleva la fidelidad absoluta al
mismo.
- La copia, por ejemplo, de otro compaero, de una "chuleta" o del libro. Cuando el maestro la advierte,
el denunciado emite un torrente de mentiras en el que est implicado el que copia, aquel de quin se
copi, los que les rodeaban, etc. Si para el que copia se trata solamente de una actitud de miedo
enmascarado o de un fanfarronada, para aquel de quien se copi representa un conflicto entre la moral
social y la moral del grupo que exige delatar (26).
Las fugas del escolar
El nio que "hace novillos" dedica las horas en que debera estar en clase a recorrer lugares que le son
ms interesantes que las obligaciones escolares de las cuales no espera nada bueno; cumplido el horario
de clases vuelve a casa; si la familia no lo advierte, la cosa se repite de cuando en cuando hasta que el
aviso del colegio le pone fin. Entonces, si la familia est normalmente constituida y equilibrada y, si el
nio tambin es normal y evoluciona armoniosamente, se tratar solo de incidentes pasajeros, pero si es
repetido y no lo suprime una buena actitud educativa, la fuga se convierte en patolgica.
Pueden observarse en el escolar dos tipos de fugas:
- la del nio que procede de un hogar disociado y que se siente mal en cualquier colectividad que exija
cierto grado de disciplina, no siendo raro que pase de la inadaptacin escolar a la fuga habitual, de sta al
vagabundeo y, ms tarde, a la delincuencia.
- la del nio que procede de un hogar estable pero que, por diversas razones, desde los primeros aos se
encuentra en oposicin a la escuela de la que huye; estos nios experimentan inquietud en relacin al
colegio que se imbrica con reacciones de oposicin, a la vez que se siente deprimido por el fracaso y, en
consecuencia, agresivo; se encuentra en un callejn sin salida y la nica solucin fcil que se le ofrece es
la fuga.
El robo
Al igual que para la mentira, no se puede hablar de robo hasta los seis o siete aos; al nio ms pequeo
le pertenece todo lo que necesita, lo que desea y en el momento que lo desea, coge todo lo que le interesa
y se lo apropia, interesndole ms aquello que pertenece a otro, pues su inters por las cosas pasa por el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (55 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
inters del otro.
Lo ms habitual es que el escolar robe, fuera de su medio familiar, a las personas conocidas, su maestra o
los compaeros; les robar dinero o diversos objetos generalmente cargados para l de un significado
simblico. A veces, la conducta se lleva a cabo sin angustia ni culpabilidad, pudiendo surgir la culpa tras
el robo; es frecuente que sea el comportamiento del propio nio lo que le delate (robos autopunitivos de
Alexander y Staub). El destino de lo robado puede ser su utilizacin o bien el ser escondido sin servirse
de ello, haciendo un tesoro de lo robado, no es raro que el objeto pierda inters para l una vez
conseguido, tambin puede tratarse de un robo generoso destinado a comprar cosas a los amigos.
Los factores afectivos (carencia o separacin) estn casi siempre presentes en la gnesis de los robos
repetitivos; se ha implicado tambin la mala integracin en la sociedad del grupo de origen del chico. A
veces, los robos se inscriben en un futuro psicoptico, en estos casos suele asociarse a otros trastornos del
comportamiento, sobre todo a las fugas (26).
BIBLIOGRAFIA
1.- Spitz R. El primer ao de la vida del nio. Fondo de Cultura Econmica. 1973. p. 18.
2.- Freud A. El perodo de latencia. En: Introduccin al Psicoanlisis para educadores. Barcelona. Paids
Ibrica. 1984. pp: 57-58.
3.- Safer DJ, Allen RP. Nios hiperactivos. diagnstico y tratamiento. Madrid. Santillana, Aula XXI,
1987.
4.- Miranda A, Santamara M. Hiperactividad y dificultades de aprendizaje. Anlisis y tcnicas de
recuperacin, Valencia. Promolibro. 1986.
5.- Valett RE. Nios hiperactivos. Gua para la familia y la escuela. Madrid. Cincel. 1987.
6.- Mazet., Houzel D. Psiquiatra del nio y del adolescente, vol. I. Barcelona. Editorial Mdica y
Tcnica, S.A. 1981.
7.- de Ajurriaguerra J, Marcelli D. Manual de psicopatologa del nio. Barcelona. Toray-Masson. 1982.
8.- Launay C. Higiene mental del escolar. 8. ed. Barcelonas. Planeta. 1976.
9.- Richard Worstal M, Larry B, Silver M. Trastorno por dficit de atencin. En: Kaplan, H., Sadock, B.
dir. Tratado de Psiquiatra, vol. II. Barcelona. Masso Salvat. 1989. pp: 1676-1685.
10.- Kaplan HI, Sadock BJ. Trastornos por movimientos estereotipados y del habla de la infancia y la
adolescencias. En: Tratado de Psiquiatra, vol. II, 2. ed. Barcelona. Masson-Salvat. 1989. pp: 1706-1716.
11.- Seeman M. Les treables du langage chez lnfant. Paris. Presse Academiques Europeennes.
Bruxelles-Libraire Maloine, S.A. 1967-p. 77.
12.- Bernaldo de Quirs J. Los grandes problemas del lenguaje infantil. Buenos Aires. Centro Mdico de
Investigaciones Fonitricas y Audiolgicas. 1969. p: 61.
13.- Azcoaga J, Derman B, Frutos W. Alteraciones del lenguaje en el nio. Argentina. Editorial
Biblioteca. 1971. pp: 88.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (56 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
14.- Pascual P. la dislalia. Madrid. Editorial CEPE. 1988, p. 32.
15.- Nieto Herrera M. Anomalas del lenguaje y su corraccin. Mxico. Editorial Francisco Mndez
Oteo. 1983. pp: 178-179.
16.- Perell J. Trastornos del habla. Barcelona. Editorial Cientfico-Mdica. 1973. p. 3.
17.- Segre R. Tratado de Foniatra. Paids. 1955, p. 201.
18.- Travis LE. Hardbook of Speech Pathology. Ed. Appleton Century Crfts. Nueva York. 1957. P. 948.
19.- Agranowitz A, Riddee M. Aphasia handbook for adults and children. USA. Thomas Publicis-her.
1964. p. 184.
20.- de Ajuriaguerra J. Organizacin y desorganizacin del lenguaje infantil. En: Manual de Psiquiatra
Infantil. 4. ed. Barcelona. Masson. 1977. pp. 291-341.
21.- Brueckner., Bond GL. Diagnstico y tratamiento de las dificultades del aprendizaje. 10. ed. Madrid.
RIALP, S.A. 1984.
22.- Toro J, Cervera M. Test de anlisis de lectura y escritura (T.A.L.E.). En: T.A.L.E. Test de anlisis de
lectoescritura. Madrid. Visor. 1984. pp. 43-73.
23.- Gonzlez Portal MD. Exploracin de las dificultades individuales de lectura. Nivel 1. Manual.
Madrid. TEA ediciones, S.A.
24.- Freud A. Desarrollo emocional e instintivo del nio. En: Psicoanlisis del desarrollo del nio y del
adolescente. Barcelona. Paids, Biblioteca de Psicologa Profunda. 1985. pp. 75-96.
25.- Winniccot DW. La familia y el desarrollo del individuo. Buenos Aires. 2. ed. Horme SAE. 1980.
26.- Winniccot DW. El mundo en pequeas dosis. En: Conozca a su nio. Argentina. Horme. 1970. pp.
79.
27.- Bowlby J. La separacin afectiva. Barcelona. Paids, Biblioteca de Psicologa Profunda. 1985.
28.- Winnicott DW. La moral y la educacin. En: El proceso de maduracin del nio. Barcelona. Laia.
1979.
29.- Winnicott DW. La tendencia antisocial. En: Escritos de pediatra y psicoanlisis. Barcelona. Laia.
1979. pp. 413.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Brueckne LJ, Bond GL. Diagnstico y tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. Madrid. 10.
edicin. Ed. RIALP, S.A. 1984.
Libro valioso tanto para diferentes especialistas que se ejerciten en la clnica psico-educativa, como para
los maestros. Trata de los procedimientos para apreciar el rendimiento escolar, las tcnicas para
diagnosticar la naturaleza y las causas de las dificultades de la enseanza y los mtodos apropiados par
asegurar diversas medidas favorecedoras del desarrollo y tcnicas instrumentales de correccin
adecuadas a las caractersticas de cada alumno.
- Launay C. Higiene mental del escolar. Barcelona. 8. ed. Planeta. 1976.
Texto que, en el campo de la higiene mental y, por tanto centrado en nios considerados normales,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (57 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
aborda a los alumnos de seis a diez aos de edad centrndose en los "comienzos errneos" de la
evolucin escolar y sus factores determinantes. Consta de cinco partes:
1. El nio de seis a diez aos de edad y la escuela.
2. Motivos de consulta mdico-psicopedaggica.
3. Encuestas mdicas y psicopedaggicas.
4. Problemas especficos de las distintas materias bsicas.
5. Conducta a seguir.
- Nieto Herrera M. Anomalas del lenguaje y su correccin. Mxico. Editorial Francisco Mndez Oteo.
1983.
Documentacin amplia en un solo volumen y en lengua espaola. Desarrolla para el especialista los
conocimientos tericos y todo el aspecto tcnico de la ortolalia. Consta de cuatro partes:
1. Origen del lenguaje desde un punto de vista fisiolgico y lingstico.
2. Anomalas del lenguaje: concepto, origen y clnica.
3. Diagnstico diferencial.
4. Prevencin y tratamiento.
Su enfoque integra los aspectos sanitarios y los pedaggicos.
- Safer DJ, Allen RP. Nios hiperactivos. Diagnstico y tratamiento. Madrid. Santillana, Aula XXI.
1987.
Libro bsico de dos reconocidos especialistas en el que presentan magistralmente la historia,
caractersticas, casusas, implicaciones, diagnstico y tratamiento de la hiperactividad. Desarrolla adems,
tareas evolutivas y ejercicios educativos tanto para la escuela como para el hogar del nio hiperactivo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n5.htm (58 of 58) [02/09/2002 11:24:32 p.m.]
10
6. TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
CONDUCTA NORMAL Y PATOLOGICA.ETIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA.
VALORACION CLINICA Y SINTOMATOLOGIA.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.CURSO Y PRONSTICO.
TRATAMIENTO
Autores: F. Ortuo Snchez-Pedreo, P. Lorens Rodrguez,
J.J. Plumed Domingo,G. Selva Vera y R.Tabares Seisdedos
Coordinador:A. Agero y M.A. Catal, Valencia
CONDUCTA NORMAL Y ANORMAL
Al evaluar la conducta en el nio, cualquier juicio que establezcamos depender de los criterios que utilicemos para diferenciar la
normalidad de la anormalidad. As, tenemos:
- Normalidad como media. Esto supone el considerar como normales aquellas conductas que se dan con mayor frecuencia en la infancia.
Es importante, adems, valorar el momento evolutivo en que se produce el hecho. As, no ser lo mismo una conducta de excesiva
dependencia hacia la madre en un nio de 1 ao, que en uno de 5. En este ltimo caso, se tratara de un retraso evolutivo.
Como problemtico, tenemos que sealar el que muchos rasgos, de carcter no pueden considerarse desde ningn punto de vista
patolgicos. As, un nio extremadamente inteligente sera considerado, cindonos a lo dicho, tan anormal como uno con un retraso
mental.
- Normalidad como ideal. Esta idea tiene su origen en las teoras psicodinmicas, de acuerdo con las cuales la normalidad completa se
tratara de algo utpico. El desarrollo psquico seguira una escala evolutiva, cuyo escaln final sera un equilibrio intrapsquico
completo. Evidentemente, la dificultad de este concepto reside en admitir la existencia de patologa en prcticamente todas las personas.
- Normalidad como ajuste. Esto supone una aproximacin ms flexible al concepto de normalidad. Supondra la capacidad de adaptacin
del individuo al medio, de forma que todos aquellos sntomas que produjesen dificultades a nivel de las relaciones interpersonales,
laborales, o en los rendimientos escolares, desde un punto de vista subjetivo o de acuerdo con un juicio externo, supondran una
patologa.
Otra forma de evaluar la conducta sera siguiendo un criterio cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo se refiere a que las conductas
normales o anormales se diferencian en el grado o intensidad en que aparecen. Por ejemplo, una inquietud o actividad excesivas o, por
contrario, una gran pasividad, son sugestivas de conducta anormal. Lo cualitativo habla de una diferencia en la calidad y tipo de las
conductas normales y patolgicas. El caso ms tpico seran los sntomas psicticos, que presentan una diferencia cualitativa clara con
respecto a lo normal.
A la hora de establecer los criterios diagnsticos para determinados cuadros, se han descrito como entidades categoriales (aproximacin
cualitativa), aunque no dejan de ser desviaciones estadsticas de la conducta normal. Entre estos dos conceptos hay una superposicin
continua, y el decantarse hacia un extremo u otro depende del punto de vista con que se juzgue. Un ejemplo de esto sera el retraso
mental, ya que la diferencia entre dos nios que presentan una gran variacin de coeficiente intelectual puede valorarse atenindose a una
diferencia numrica de CI, o a las manifestaciones en el comportamiento, que reflejan una forma radicalmente distinta de juzgar los
hechos e interpretar el mundo en el que viven.
Otras patolologas suponen tan slo una desviacin cuantitativa, como por ejemplo en la enuresis, que se valora en funcin de la
intensidad, frecuencia y momento evolutivo en que se produce la conducta. Lo contrario sucede con enfermedades como el autismo, en
que los sntomas que lo definen suponen siempre una desviacin cualitativa respecto al comportamiento del nio normal.
Ya hemos comentado el valor clave que tiene el momento de aparicin de un sntoma en el desarrollo evolutivo del nio, puesto que nos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (1 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
orientar sobre su condicin de normal o anormal. Junto a esto, debemos considerar las futuras implicaciones en la conducta de adulto.
As, algo menos de la mitad de los nios que cumplen criterios para un trastorno de conducta presentarn un trastorno antisocial de
personalidad de adultos. Sin embargo, los sntomas de ansiedad o depresivos leves tienden a ser poco estables. Esto es importante para
juzgar la severidad de los sntomas.
Vamos a revisar brevemente la evolucin del comportamiento del nio. No comentaremos los dos primeros aos de vida, dada la escasa
relevancia de estos problemas en los primeros aos de vida, y nos centraremos en tres etapas:
- Aos preescolares (2-5 aos).
- Aos escolares (6-11 aos).
- Adolescencia.
Etapa preescolar. En esta etapa se mantiene un rpido incremento de la capacidad intelectual, especialmente en la adquisicin del
lenguaje (al final de este periodo, el nio mantiene un buen nivel de comunicacin verbal).
Comienza a sentir la ansiedad ante la separacin de los vnculos ms significativos de la infancia, especialmente de la madre. En los
primeros aos presenta un humor bastante variable, y pueden estar presentes en su conducta actitudes de negativismo y pasividad. En los
juegos infantiles, el comportamiento del nio oscila entre la ternura y la agresividad.
Ms adelante, aumenta la tolerancia del nio a la frustracin. Aumenta la complejidad en las relaciones del nio, y establece relaciones
triangulares (envidias y rivalidades). Se desarrolla la capacidad de relacin con gente ajena al entorno familiar (compaeros de su misma
edad, profesores). Tanto la conducta oposicionista como las rabietas van desapareciendo a lo largo de esta etapa.
Etapa escolar (6-11 aos). En este perodo, el nio toma conciencia de su identidad como persona, y las relaciones que mantiene son
mucho ms ricas y variadas. Ha adquirido empata, y tiende a limitar sus necesidades y deseos ante los de los otros. Existe un patrn ms
organizado en la relacin con los dems y un mejor manejo de los afectos, que sufren menores variaciones. Hacia los 7-8 aos se
desarrolla un sentimiento de culpa ms maduro, en relacin con los esquemas de valores aprendidos previamente.
Los trastornos de conducta que presentan los nios en esta etapa aparecen indicados en los criterios diagnsticos de las clasificaciones
internacionales. De forma genrica, podramos hablar de dos grupos:
- Impulsivos. Estos nios presentan defensas psicolgicas ms primitivas (negacin, escisin, proyeccin). Carecen de empata, y de
capacidad para vivir la culpa. Suelen presentar significativas dificultades de socializacin.
- Neurticos. Presentan defensas ms maduras (desplazamiento, disociacin, racionalizacin).
Son capaces de mantener relaciones de afecto, y de sentir un remordimiento adecuado.
Adolescencia. Esta etapa evolutiva est marcada por los cambios biolgicos, y por la aparicin de la madurez sexual. Es una etapa en la
que se incrementa la conciencia de identidad personal, y de las caractersticas y objetivos individuales. Se desarrolla la capacidad para el
pensamiento abstracto y para hacer planes de futuro.
Aparecen intereses heterosexuales, y comienzan a mantenerse relaciones con personas de sexo contrario.
El aumento de tensin psquica que generan todos estos cambios adaptativos se ha pensado que conduca a graves trastornos emocionales.
Sin embargo, no son habituales en una adolescencia normal ms que sntomas ansiosos y depresivos leves. Los trastornos de conducta en
esta etapa pueden consistir en: explosiones agresivas severas, actividad vandlica, consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual
promiscua.
PREVALENCIA
Las tasas de prevalencia del trastorno de conducta varian en funcin de los criterios diagnsticos empleados, la fuente de informacin
(padres, profesores, psiquitras, adolescentes, datos oficiales delictivos...) y la edad. Los patrones de conducta referidos, varian
considerablemente entre nios, padres y profesores. Por ejemplo, los adolescentes refieren ms sntomas que sus padres, y esto es
especialmente cierto en los que implican un componente afectivo importante, como las emociones que acompaan a las conductas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (2 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
violentas, temor a herir a alguien y crueldad con los animales.
Teniendo en cuenta varios estudios realizados en los ltimos aos que especifican la fuente de informacin, el nmero de sujetos que
componen la muestra y la edad (Anderson et al, 1987, Bird et al, 1989, Vlez et al, 1989, Costello et al, 1989, Offord et al, 1987 y
Kashani et al, 1987, entre los ms importantes) (7), se observa una tasa de prevalencia del trastorno de conducta que vara entre un 1.5%
y 8.7%. Cuando se analizan en estos estudios los factores de riesgo para padecer un trastorno de conducta, se da un acuerdo general para
los siguientes datos:
- el trastorno de conducta es ms frecuente en varones.
- para algunos autores las tasas de prevalencia son inversamente proporcionales al nivel socioeconmico, aunque en este punto existe
controversias, pues otros autores no encuentran una relacin tan estrecha.
- el trastorno de conducta aumenta con la edad (Costello, 1990) (7).
- La conflictividad en el medio familiar y el bajo rendimiento escolar, son otros dos factores de riesgo (Anderson et al 1989, Moffitt,
1990) (7).
En un estudio sobre la prevalencia de trastornos metales en nios realizado en la ciudad de Valencia (Gmez-Beneyto et al, en 1994) (6),
se emple una muestra de nios de tres edades; 8,11 y 15 aos. Las tasa de trastorno de conducta result ser de 1.7%, 4.1% y 6.9%
respectivamente, observndose que esta tasa tiende a aumentar con la edad.
Otro aspecto de gran importancia es el estudio de la relacin entre conducta antisocial y psicopatologa. La pregunta de qu factores
convierten a un nio con trastorno de conducta en delicuente est an por contestar de forma definitiva. De hecho, menos del 50% de los
nios con trastorno de conducta, son catalogados de socipatas en la vida adulta (Rutter y Giller, 1983) (7). La presencia de factores de
vulnerabilidad neurobiolgica, la violencia y el maltrato en el medio familiar, se asocian a conductas violentas en la vida adulta (Lewis et
al, 1989b) (7).
Desde la perspectiva de la epidemiologa del desarrollo, la personalidad delictiva responde a las siguientes caractersticas (Loeber 1988;
Loeber y Dishion, 1983) (7): las conductas antisociales se manifiestan antes que en otros nios, son ms frecuentes que en los nios de la
misma edad, se tornan ms graves de forma precoz y adquieren un carcter permanente a lo largo del tiempo.
Olweus (1980) (14) define las cuatro variables ms importantes en determinar la conducta delictiva en adolescentes como: 1.
Permisividad de la madre ante la agresividad, 2. Negativismo de la madre hacia el nio, 3. Temperamento del nio (irritable, genio corto,
negativo) y 4. Uso por los padres de mtodos de poder asertivos que contribuyen a la agresividad (amenazas, castigos fsicos...).
La relacin entre datos de delicuencia recogidos en cuestionarios, delincuencia oficial (datos oficiales) y un diagnstico clnico de
trastorno de conducta, no sigue una secuencia lineal, como ha mostrado el estudio de Cambridge (Farrington 1983, West, 1982) (14).
Por ltimo, referir que los nios con trastorno de conducta sufren con frecuencia otros trastornos psiquitricos, como por ejemplo
psicosis, que en muchos casos no se diagnostican (Robins, 1966) (4). De forma complementaria se aprecia que sujetos diagnosticados de
adultos de esquizofrenia, tienen el antecedente de haber cometido un importante nmero de actos antisociales. De todos modos, este tema
se comentar en apartados posteriores.
ETIOLOGIA Y PATOGENIA
En este apartado se proponen tres niveles de anlisis:
- Factores individuales, en el que se incluyen las influencias genticas, fisiolgicas, neuroqumicas, neuroendocrinas y neuroanatmicas
as como otras condiciones individuales de riesgo.
- Factores familiares.
- Factores sociales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (3 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
FACTORES INDIVIDUALES
Genticos
En el momento actual puede decirse que la funcin de los factores genticos en el trastorno de conducta en el nio y adolescente est por
determinar, ya que tanto los estudios en sujetos adoptados como en gemelos, no ofrecen resultados concluyentes. No obstante, existen
hallazgos que apoyan la existencia de una cierta vulnerabilidad gentica.
Es probable que exista algn tipo de predisposicin gentica para las conductas violentas, pero se ignora qu es exactamente lo que se
hereda y qu factores son necesarios para que se manifieste en la conducta del sujeto, es decir el fenotipo. Parece que una determinada
predisposicin gentica, o algn tipo de vulnerabilidad hederada, requiere la participacin de otros factores de tipo familiar y social, para
traducirse en un trastorno de conducta o en otro trastorno psiquitrico, segn los casos.
Anomalias cromosmicas. Se han descrito algunos cambios en la conducta del nio con sndrome de Klinefelter (47/XXY) y en varones
con cariotipo 47/XYY, pero hasta el momento han habido pocos trabajos realizados en nios con anomalias genticas.
Estudios fisiolgicos
Algunos autores han planteado la hiptesis de que los sujetos con conductas antisociales tienen una innata reactividad disminuida del
sistema nervioso autnomo (SNA) a los estmulos aversivos (Mednick, 1981; Hare, 1970), siendo valorada principalmente por el ritmo
cardiaco y la conductancia de la piel (7).
Mednick and Volavka (1980) (14) discuten esta lenta recuperacin en relacin con una teora del aprendizaje de socializacin, y postulan
que una combinacin de baja reactividad del SNA, respuesta anticipatoria disminuida y lenta recuperacin ante una situacin de temor,
har que el nio est menos capacitado que otros a aprender de la experiencia, particularmente en relacin con conductas socialmente
inaceptables, como la agresividad.
Estudios neuroqumicos.
La relacin entre mecanismos de neurotrasmisin y conductas agresivas ha suscitado un enorme inters en los ltimos aos. La
dopamina, la noradrenalina y la serotonina probablemente participan en la fisiopatologia de la conducta violenta; sin embargo los
resultados que se conocen hasta el momento son de carcter preliminar y no pueden sacarse conclusiones definitivas.
Puede decirse que la investigacin actual sobre los mecanismos de neurotrasmisin en el trastorno de conducta, indica la existencia de un
descenso de la funcin noradrenrgica y de la funcin serotoninrgica, sin que se haya demostrado una disminucin de la funcin
dopaminrgica.
Estudios neuroendocrinos
Se ha comprobado que los niveles de andrgenos durante el desarrollo fetal y neonatal son determinantes para el desarrollo de ciertas
estructuras cerebrales que estn implicadas en los comportamientos agresivos (Gay y McEwen, 1980; Floody y Pfaff, 1972) (7), de tal
forma que los andrgenos ejercen una funcin de sensibilizacin de aquellas reas del cerebro fetal que participan en las conductas
agresivas.
Los estudios en humanos, que pretenden relacionar los niveles plasmticos de testosterona con las conductas agresivas, no son en
absoluto concluyentes. En un trabajo de Olweus et al (1980) (7), se observa una correlacin positiva entre los niveles de testosterona y la
tendencia de los jvenes a responder con agresiones fsicas y verbales frente a las amenazas y provocaciones. No obstante, se precisan
estudios ms amplios que permitan sacar conclusiones definitivas.
Estudios neuroanatmicos
El hipotlamo, la amgdala y la corteza orbitaria prefrontal son tres estructuras cerebrales implicadas en las conductas agresivas (McLean,
1985; Weiger y Bear, 1988) (7).
Es muy difcil atribuir una conducta concreta a una estructura cerebral determinada, mxime cuando el cerebro no funciona en
compartimentos estancos, sino en estrecha relacin de unas estructuras con otras. De todas formas, desde los trabajos de Canon (1929) y
Papez (1937), el hipotlamo, la hipfisis, el hipocampo, la amgdala y la corteza frontal aparecen como estructuras estrechamente
vinculadas al comportamiento agresivo (7).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (4 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
Factores neuropsicolgicos
Existe amplia evidencia de que los nios y adolescentes con problemas de conducta tienden a obtener puntuaciones ms bajas en los tests
de inteligencia que sus respectivos controles (Hirische y Hindelang, 1977) (5).
Sin embargo, cualquiera que sea la causa, la limitacin de inteligencia por si sola no conduce a problemas conductuales. Ms an, la
mayora de nios limitados intelectualmente no son antisociales. As pues, el grado de limitacin intelectual en nios y adolescentes con
trastorno de conducta es generalmente mnimo y con frecuencia uno de los diferentes tipos de vulnerabilidades que hacen la adaptacin
social ms difcil.
Las dificultades en el aprendizaje, sin embargo, son muy prevalentes en jvenes con trastornos de conducta, y el grado de dificultad,
particularmente en habilidades verbales, a menudo corresponde con el grado de desadaptacin de los chicos.
Existe una tendencia entre los clnicos a minimizar la importancia de los dficits intelectuales o dificultades de aprendizaje en una
minora de chicos conductualmente desajustados, o minimizar los pobres resultados en los tests que evidencian un nivel cultural
deficiente. Estas actitudes a menudo privan a tales jvenes de los diferentes tipos de servicios especiales de educacin que podran
mejorar su funcionamiento acadmico y social.
FACTORES FAMILIARES
La desorganizacin del medio familiar, las agresiones fsicas entre los padres, la discordia, las agresiones y los dficits emocionales del
nio son frecuentes en la historia personal de jvenes delincuentes, y un aspecto de enorme inters es conocer qu factores asociados
determinan que un nio maltratado evolucione o no hacia conductas delictivas.
Existen estudios que han apoyado tipos especficos de conductas antisociales que se suceden a travs de las generaciones (Huesmann et al
1984) (5). Sin embargo, la evidencia hasta la fecha sugiere que no se puede demostar un modelo gentico que explique el modo de
trasmisin de la agresin. Se pueden considerar otros factores:
- Es reconocido que los nios imitan las conductas de las que son testigos, es lo que denominariamos modelaje.
- El abuso fsico a menudo conduce a la lesin cerebral, la cual a su vez es a menudo asociada con impulsividad y fluctuaciones en el
afecto y temperamento.
- Finalmente, desde un punto de vista psicodinmico, el abuso fsico de un nio fomenta rabia que a menudo es desplazada hacia otros en
el entorno del nio.
Por otra parte, no se ha demostrado una relacin causal directa entre psicopatologia de los padres (sociopatia, alcoholismo psicosis...) y
maltrato de los hijos (Wolfe, 1985) (7), ni se ha demostrado que el padre maltratador responde a un tipo concreto de personalidad.
Concluyendo, las experiencias negativas que el nio tiene durante la infancia, condicionan el momento de aparicin de los
comportamientos agresivos, las circunstancias en que se dan y la frecuencia con que se presentan. Sin embargo, es bastante probable que
determinados factores individuales del nio, cognitivos y emocionales, estn tambin implicados en el tipo de interaccin que se
establece entre los padres y los hijos y, en ltimo trmino, en la gnesis de la violencia en el medio familiar.
FACTORES SOCIALES
Es verdad que las tasas ms altas de delincuencia se dan en los extrarradios de las grandes ciudades, en reas con bajos recursos
econmicos, desempleo, y donde la gente se siente desarraigada. Son zonas donde la mortalidad infantil es ms alta y hay una mayor
incidencia de trastornos psiquitricos (Hirschi y Hidelang, 1977) (7), y por tanto, vivir en estos sitios es un factor de riesgo. Pero tambin
es verdad que muchos jvenes en estas condiciones de vida no son ni acaban siendo delicuentes. Es ms, las conductas antisociales
preceden muchas veces al hecho de pasar a formar parte de una banda de individuos antisociales (Wilson y Herrnstein, 1985) (7).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (5 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
Existen sin embargo, ciertos correlatos de clase social que son probablemente ms importantes que el estatus socioeconmico per se en la
etiologa de la conducta antisocial. Por ejemplo, tamao familar, pobre supervisin, y una elevada prevalencia de emfermedad mental y
fsica, estn asociadas a bajo nivel socioeconmico. Estos tipos de factores, ms que la pobreza por si sola, serian importantes. La
ausencia de acceso a servicios mdicos, psiquitricos y sociales debe ser tambin considerada.
El rol de la TV en modelar la conducta agresiva ha sido revisado por Eysenk y Nivas (1978) (3), quienes encontraron que un pequeo
grupo de chicos socialmente aislados, menos inteligentes y habituales televidentes, estan ms predispuestos a la violencia y al incremento
de su conducta agresiva como resultado de exponerse a programas de TV violentos. Las chicas son marcadamente menos proclives a
imitar programas violentos, probablemente porque los modelos de rol violento en pelculas y TV son varones (Wolf, 1985) (3).
Concluimos diciendo que el rol que la sociedad ejerce en la etiologa de la conducta antisocial es complejo. Para el clnico, sin embargo,
es esencial no concluir que robos reincidentes, mentiras, llevar armas peligrosas o asaltos son conductas normales adaptativas en minoras
de jvenes que permanecen en condiciones de pobreza. La mayora de nios socioeconmicamente desaventajados no entran en conflicto
con la ley, y no son necesariamente los ms agresivos de forma reincidente.
CLINICA
La ltima clasificacin de los trastornos mentales y del comportamiento de la O. M. S. (CIE-10) describe una categora principal de
trastornos del comportamiento de comienzo habitual en la infancia y adolescencia en la que destacan los trast. hipercinticos y los trast.
disociales (Tabla 1).
Tabla1. CLASIFICACIN DE LOS TRASTORNOS CONDUCTUALES Y TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCION
CON HIPERACTIVIDAD (Segn las clasificaciones operativas CIE-10,DSM-III-R y DSM-IV)
CIE-10 (1993) DSM-III-R (1987) DSM-IV (1994)
F90-F99: Trast. del comportamiento y de las
emociones de comienzo en la infancia y
adolescencia
F90Trast.hipercintico--------------------------------
F90.1 Trast. hipercintico disocial
F91 Trast. disocial------------------------------------
F91.0 Trast. disocial limitado al mbito
familiar--
F91.1Trast. disocial en un nio no
socializado----
F91.2Trast. disocial en nios socializados---------
F91.3Tras. disocial desafiante y
oposicionista-----
Trast. de inicio en la infancia, la niez
o la adolescencia
Trast.por conductas perturbadoras
314.01Trast. por dficit de atencin
con---------- hiperactividad
314.9 Trast. de
conducta---------------------------
312.90Trast. de conducta tipo
indiferenciado
312.00Trast. de conducta tipo solitario
agresivo
312.20Trast. de conducta tipo grupa
313.81 Negativismo
desafiante-------------------
Trast. de inicio en la infancia, la niez
o la adolescencia
Trast. por dficit de atencin y conductas
perturbadoras
314.XXTrast. por dficit de atencin con
hiperactividad
314.9- Combinado
- Predominio dficit atencin
- Predominio hiperactividad
314.9 Trast de conducta
- De inicio en la infancia
(<10 aos)
- De inicio en la adolescencia
313.81 Oposicionismo desafiante
Respecto a los trastornos disociales (o de la conducta) la mayora de los autores coinciden en su naturaleza heterognea por lo que es
razonable plantear diferentes tipos en funcin de alguna caracterstica especfica, por ejemplo, la subdivisin en trast. socializados y no
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (6 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
socializados cuando se da en nios que tienen o no tienen amistades estables y relaciones normales con compaeros. La CIE-10 tambin
ha creado una categora de trast. disocial para aquellos casos circunscritos al ambiente familiar (Tabla 2).
El Manual Diagnstico y Estadstico de los Trast. Mentales de la Asociacin Americana de Psiquiatra engloba al trast. de conducta
dentro de los llamados trast. por conductas perturbadoras junto con el trast. por dficit de atencin con hiperactividad y el negativismo
desafiante.
Tabla2. CLINICA DEL TRASTORNO DE CONDUCTA
(Segn las clasificaciones operativas CIE-10, DSM-III-R y DSM-IV)
TRASTORNO DISOCIAL TRASTORNO DE CONDUCA
CIE-10 (1993) DSM-III-R (1987) DSM-IV (1984)
Algunos de los siguientes sntomas
durante 6 meses o ms, segn la
subcategora
Rabietas constantes
Discusiones con adultos
Provocadores y desafiantes
Molestias deliberadas a personas
Culpa a otros de sus faltas
Quisquilloso e irritable
Enfadado o resentido
Carcter rencoroso y vengativo
Mentiroso e incumplidor
Peleas fsicas que l provoca
Alguna vez ha usado un arma
Suele ausentarse de casa por la noche
Crueldad fsica con otras personas
Crueldad fsica con los animales
Destruccin deliberada de la propiedad
ajena
(por medios distintos al incendio)
Incendios deliberados
Robos de objetos valiosos sin violencia
hacia
las vctimas
"Novillos" en el colegio
Abandono del hogar al menos en dos
ocasiones o en una ocasin ms de una
noche
Delitos violentos con enfrentamientos
con sus vctimas
Fuerza a la persona a tener actividad
sexual con l
Intimida a la gente
Violacin de propiedad privada (casa,
edificios, coche...)
F91.0 Trast. D. limitado al mbito
familiar
Al menos 3 de los sntomas de 9 a 23
Slo en el ambiente familiar
F91.1 Trast. D. en nios no socializados
Al menos 3 de los sntomas de 9 a 23
Al menos durante 6 meses, tres de los
siguientes sntomas:
Robos sin enfrentamiento con las
vctimas
Fugas de casa durante la noche
Mentiras frecuentes
Incendios deliberados
"Novillos" en la escuela
Violacin de propiedad privada (casa,
edificios, coche,...)
Destruccin de propiedad ajena (por
medios distintos al incendio)
Crueldad fsica con los animales
Violacin sexual
Uso de armas en ms de una ocasin
Peleas fsicas que l inicia
Robo con enfrentamiento a la vctima
Crueldad fsica con la gente
Estos sntomas estn ordenados de forma
decreciente en relacin a su poder
discriminativo
Trast de conducta tipo indiferenciado
(312.90)
Es ms frecuente que los otros dos tipos
Existe una mezcla de sntomas
Trast. de conducta tipo solitario
(312.00)
Predominio de conductas de violencia
fsica
Suelen estar aislados socialmente
Trast. de conducta tipo grupal (312.20)
Puede haber o no agresiones fsicas
Existe vida de grupo con compaeros y
amigos
Tres o ms de los siguientes sntomas
durante 12 meses, con al menos un
sntoma presente durante 6 meses
Agresin hacia las personas y animales
Burlas, amenazas e intimidacin a la gente
Peleas fsicas que l inicia
Ha usado un arma que puede causar
daos fsicos graves
Crueldad fsica con la gente
Crueldad fsica con los animales
Delitos violentos con enfrentamientos con
sus vctimas
Fuerza a las personas a tener relaciones
sexuales con l
Destruccin de la propiedad
Incendios deliberados
Destruccin deliberada de la propiedad
ajena sin incendios
Engaos o robos
Violacin propiedad privada (casa,
edificios, coches,...)
Mentiroso incumplidor
Robo de objetos valiosos sin violencia
Violacin de la normas
Suelen ausentarse de casa por la noche
(<13 aos)
Abandono del hogar por la noche en ms
de dos ocasiones o una sla vez si tarda
en volver
Frecuentes "novillos" en el colegio
(<13 aos)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (7 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
Afectacin tambin del ambiente
extrafamiliar
Sin amigos ntimos
F91.2 Trast. D. en nios socializados
Al menos 3 de los sntomas de 9 a 23
Afectacin del mbito extrafamiliar
Con amigos y relaciones normales con
compaeros
F91.9 Trast. D. no especificado
El DSM-III-R especifica tres tipos de trast. de conducta: agresivo solitario, grupal e indiferenciado que coincidiran parcialmente con la
subdivisin definida en el CIE-10. Sin embargo, la cuarta edicin del DSM solamente clasifica los Trast. de conducta en funcin de la
edad de comienzo del trastorno, al entender sus redactores que el momento biogrfico de aparicin de los sntomas tiene un valor
pronstico, de manera que los trast. de conducta de inicio ms temprano (<10 aos) presentan un peor pronstico.
Independientemente de la clasificacin o de los sntomas especficos, la caracterstica clnica fundamental de los trast. de conducta es la
presencia en el nio de un patrn de conducta anormal, mantenido en el tiempo en el que destaca la transgresin, una y otra vez, de los
derechos bsicos de las personas y/o de las reglas sociales ms elementales para su edad. Este comportamiento anormal, que puede
manifestarse de manera muy diversa ("desde las amenazas o rias callejeras hasta la violencia sexual u homicida") y en lugares diferentes
(en la escuela, la familia, en la calle,...), es capaz de originar ms molestias a los familiares y a las personas prximas al nio que al
propio paciente, lo que suele generar situaciones muy tensas y reclamaciones de ayuda.
Como puede apreciarse en la Tabla 3, la clnica del trast. de la conducta puede agruparse en cuatro reas sintomticas. En primer lugar,
los sntomas relacionados con las actuaciones violentas o agresivas hacia las personas y animales sin que exista, al menos aparentemente,
una afectacin emocional. En segundo lugar, las acciones para la destruccin de propiedades, generalmente ajenas, como casas, coches,
tiendas..., mediante incendios o no, pero siempre con la intencin de causar importantes desperfectos o daos muy cuantiosos.
Tabla3. CLINICA DEL OPOSICIONISMO DESAFIANTE (Segn las clasificaciones operativas CIE-10, DSM-III-R y DSM-IV)
TRASTORNO DISOCIAL
DESAFIANTE Y OPOSICIONISTA
TRASTORNO POR OPOSICIONISMO DESAFIANTE
CIE-10 (1993) DSM-III-R (1987) DSM-IV (1994)
Al menos cuatro de los sntomas del
Trast. Dosicial, sin exceder dos sntomas
de 9 a 23
Por tanto, especialmente:
1.Rabietas constantes
2.Discusiones con adultos
3.Provocadores y desafiantes
4.Molestias deliberadas a personas
5.Culpa a otros de sus faltas
6.Quisquilloso e irritable
7.Enfadado o resentido
8.Carcter rencoroso y vengativo
9.Mentiroso e incumplidor
Al menos cinco sntomas durante 6
meses
Frecuentemente:
1.Se encoleriza
2.Discute con adultos
3.Desafa o rechaza las reglas de los adultos
4.Molesta a los dems
5.Acusa o reprocha a los dems sus propios
errores
6.Se molesta fcilmente
7.Est colrico y resentido
8.Es rencoroso o reivindicativo
9.Reniega o es obceno en el lenguaje
--Estos sntomas estn ordenados de forma
Al menos 4 sntomas durante 6 meses
Frecuentemente:
1.Pierde la paciencia
2.Discute con los adultos
3.Desafa y rechaza reglas
4.Molesta a los dems
5.Acusa o reprocha a los dems sus propios
errores
6.Se molesta fcilmente
7.Colrico y resentido
8.Rencoroso o reinvindicado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (8 of 16) [02/09/2002 11:25:43 p.m.]
decreciente en relacin a su poder
discriminativo
En tercer lugar, los nios disociales pueden ser mentirosos, irresponsables y tramposos con el nico objetivo de conseguir sus propsitos.
Tambin pueden ser capaces de robar cualquier objeto valioso sin recurrir a la violencia o de entrar sin autorizacin en una casa, usar un
coche o una bicicleta de otro dueo.
Por ltimo, destacar la violacin de las normas mediante el incumplimiento reiterado de cualquier regla familiar o escolar. As, no respeta
los horarios nocturnos de vuelta a casa, hace "novillos" en el colegio...
El conjunto de sntomas descritos en el DSM-IV coinciden con los referidos en la CIE-10 y ampla la lista del DSM-III-R de 13 a 15
sntomas potenciales. Los dos nuevos sntomas que aparecen en el DSM-IV y en la CIE-10 son: "a menudo se burla, amenaza o intimida
a otras personas" y "abandono del hogar por la noche al menos en dos ocasiones mientras vive con sus padres o una vez si tarda tiempo
en volver" (DSM-IV).
Los trast. de conducta presentan algunas diferencias en cuanto al sexo, de manera que en los varones es ms frecuente encontrar
conductas agresivas y violentas, mientras que en las nias son tpicos los incumplimientos normativos, as como el inicio ms tardo, en la
adolescencia, de la clnica.
El aspecto clnico ms llamativo de estos nios, y que suele ser el que provoca la demanda de asistencia especializada, es la agresividad,
la violencia que puede manifestarse de diversas formas y dirigirse contra los familiares, conocidos, los animales o cualquier objeto
prximo. Es frecuente que ridiculicen y se burlen de los dems, insulten o amenacen incluso con armas o que estn siempre forcejeando y
pelendose con otros chicos.
En los casos ms graves predominan las muestras de crueldad hacia la gente y los animales, las conductas destructivas rompiendo o
incendiando coches, viviendas o cualquier otra propiedad ajena y, tambin, mantienen una actividad sexual promiscua y cargada de
violencia.
Es habitual que estos nios produzcan un gran sufrimiento a sus familiares y a las personas de su entorno quienes suelen responder
castigndoles severamente. Por desgracia, los castigos slo consiguen reforzar las conductas maladaptativas del nio al sentirse ms
abandonado o aislado socialmente.
Aunque aparentemente se muestran con una actitud provocadora y un carcter arrogante o egocentrista, en ocasiones es fcil encontrar
detrs de esta barrera una baja autoestima e intolerancia a la fustracin. Tambin, podemos observar sntomas de ansiedad, depresin y
abuso de alcohol o de otras drogas. Ms raramente se asocian sntomas psicticos o retraso mental.
La relacin entre el trast. de conducta y el trast. oposicionista-desafiante no est suficientemente clasificada. Clsicamente, se aceptaba
que el trast. Oposicionista predeca y desembocaba en un trast. de conducta, probando la ntima relacin entre uno y otro trastorno. En
esta lnea, la CIE-10 clasifica al trast. oposicionista como un subtipo dentro del trast. disocial o de conducta. Sin embargo, algunas
evidencias indicaran que se trata de dos trastornos independientes de manera que en el trast. oposicionista predominara la actitud
provocadora y hostl sobre las conductas destructivas o sobre la violacin de los derechos fundamentales de los dems. Con esta segunda
interpretacin se alinean las ltimas ediciones del DSM de los trast. mentales.
Por ltimo, ha sido ampliamente constatada la asociacin del trast. de conducta y el trast. hipercintico. A este respecto, cuando se
produce la comorbilidad, los sntomas hipercinticos son anteriores en un nmero elevado de casos al diagnstico del trast. de conducta.
En resumen, la clnica del trast. de conducta aunque rica no es excesivamente compleja. Sin embargo, la poca o nula colaboracin del
paciente durante la consulta, las demandas poco realistas de curacin por parte de los familiares y la comorbilidad habitual con otros
procesos psiquitricos dificultan el diagnstico de estos trastornos.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (9 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
Teniendo en cuenta la especial dificultad en el tratamiento y el pronstico cuanto menos incierto de este trastorno, se revela de especial
importancia una valoracin cuidadosa y multidisciplinar del nio y de sus allegados. No se descuidar el recabar informacin de la
familia, de los educadores y profesores, tomando en consideracin que el punto de vista de cada uno de ellos no es raro que difiera
sobremanera. Siempre seremos conscientes, de que una parte importante de estos nios o adolescentes, provienen de familias
profundamente defectuosas en lo concerniente a las relaciones entre los distintos miembros, no siendo infrecuentes los abusos, la excesiva
rigidez y el autoritarismo.
Una premisa importante a la hora de valorar estos pacientes es la de que una gran diversidad, por no decir casi todas las patologas
psiquitricas del nio pueden manifestarse como conductas antisociales: psicosis, depresin, trastornos del aprendizaje. Otro dato a
sealar es el gran solapamiento de esta entidad con otras, especialmente el trastorno de hiperactividad con dficit de atencin (T.D.A.H.).
Esto ha llevado a que diversos autores engloben a ambos dentro de una misma entidad nosolgica.
Desgraciadamente, en muchas ocasiones, otros trastornos concomitantes pasarn desapercibidos dado el rechazo que con frecuencia estos
pacientes provocan en el personal sanitario; a menudo se les tilda de "nios malos" y se obvian una serie de exploraciones casi siempre
necesarias. Es de destacar que cuando ms graves sean los sntomas del trastorno de conducta, ms probabilidad habr de evidenciar
factores orgnicos o psiquitricos imbricados en la etiologa del cuadro.
Tomando en cuenta estas premisas, nuestros pasos se encaminarn a descartar otro tipo de procesos potencialmente tratables que, o bien
se encuentran claramente en la base de todo el problema, o bien actan como factores de vulnerabilidad.
Enfermedades psiquitricas
Trastornos psiquitricos como la esquizofrenia, trastornos afectivos, trastornos delirantes, trastorno lmite de la personalidad, quedan a
veces enmascarados por el carcter profundamente perturbador de los sntomas del trastorno de conducta.
En lo referente a los sntomas psicticos, no es raro que conductas agresivas escondan una sintomatologa delirante o alucinatoria. Hay
nios que al sentirse amenazados o insultados por "voces", responden de forma agresiva pegando o insultando a otros nios que se
encuentren en su proximidad. De hecho, uno de las mayores problemas a la hora de valorar estos sntomas es la tendencia de estos nios a
esconder supuestas alteraciones sensoperceptivas. Estos pacientes, con frecuencia, prefieren pasar por malos antes que por locos, por lo
que al indagar estos aspectos lo haremos de una forma ms o menos encubierta y teniendo en cuenta la edad del nio. Por ej.: preguntas
como: te ha ocurrido algo extrao en los odos?, te han jugado tus ojos alguna broma pesada?, etc..., tendrn ms probabilidades de ser
respondidas afirmativamente.
Trastornos afectivos son a menudo diagnosticados en nios con conductas antisociales o hiperactividad. Problemas emocionales
coexisten con el transtorno de conducta en un limitado grupo de nios bastante alterados. As, estudios como el de Kovacs et al. (1984)
(18) en nios deprimidos ponen de manifiesto esta asociacin tanto en el T.C. como en el T.D.A.H. Un estudio longitudinal de Anderson
et al (1987) (18) sugiere que los transtornos emocionales en este grupo seran secundarios al trastorno de conducta, en contraste con un
estudio retrospectivo de Puig Antich (1982) (18), quien encontr que la depresin precede temporalmente a los problemas conductuales.
Enfermedades de tipo neurolgico
Paralelamente a una exploracin neurolgica bsica, preguntaremos al nio a sus familiares sobre la presencia en el pasado de
traumatismos que pudieran haber dejado algn tipo de secuela, se le preguntar sobre eventuales cadas en bicicleta, golpes en el
transcurso de juegos u otras actividades..., nos fijaremos en la presencia de cicatrices en cara y miembros, descartndose en la medida de
lo posible los antecedentes de abusos en la infancia.
Cuando un nio o joven haya cometido un acto aislado especialmente violento, se indagar acerca de la presencia de sntomas que puedan
apuntar a la presencia de crisis psicomotoras, se le preguntar sobre si se ha sentido confuso, aturdido o somnoliento tras el acto.
Existe, sin embargo, bastante controversia en lo referente a la relacin entre conducta antisocial y alteraciones neurolgicas. De existir
una vulnerabilidad de este tipo, normalmente no es detectada de forma inmediata, y, de hecho, es extrao encontrar un joven antisocial
reincidente con una lesin cerebral evidente o con historia de frecuentes episodios convulsivos no controlados. No obstante, en pacientes
con conductas seriamente deterioradas, tras una cuidadosa historia y examen, se evidenciarn signos no especficos y sntomas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (10 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
indicativos de disfuncin cerebral de algn tipo.
Relevantes al estudio de la relacin de la lesin cerebral con los transtornos de conducta son los estudios de conducta efectuados en nios
que se sabe que sufren de lesin cerebral. No hay pruebas claras de que los epilpticos tengan una personalidad caracterstica y aunque la
frecuencia de psicopatologa puede ser mayor en ellos, especialmente en los que sufren epilepsia del lbulo temporal, faltan datos
definitivos de cambios especficos en la personalidad y la conducta.
Trastornos del aprendizaje y retraso mental
Son dos entidades a descartar especialmente, pero teniendo en cuenta que la mayora de nios y jvenes con estos trastornos no muestran
conductas de tipo antisocial. Dos entidades independientes al trastorno de conducta muestran con l un importante grado de
solapamiento:
Negativismo desafiante (N.D.)
Aunque la mayora de los nios diagnosticados de N.D. en la infancia no cumplirn en el futuro criterios de T.C., diversos autores
consideran a esta entidad como predecesora.
La diferencia ms importante se basa en que en el negativismo desafiante, estos nios respetan los derechos personales de los dems.
Segn el DSM-IV esta entidad pretende englobar a nios y jvenes con comportamiento destructivo, pero que no cumplen criterios de
T.C., psicosis o trastorno afectivo; de hecho cualquiera de estos trastornos excluye al N.D. As, aunque comparten ciertos sntomas como
las peleas y la intimidacin, parece ser que difieren en cuanto al grado de afectacin del nio, etiologa y pronstico. Anderson et al
(1987) (18) encontraron que el desbordamiento familiar era mayor en los pacientes diagnosticados de T.C. que en los nios desafiantes,
postulando que el N.D. sera el extremo ms leve del espectro del trastorno de conducta.
Trast. por dficit de la atencin-hiperactividad (T.D.A.H.)
Si bien es cierto que el T.C. conlleva las caractersticas necesarias para etiquetarlo como una entidad independiente, como es la claridad y
fiabilidad de los sntomas, la asociacin replicable de stos, la distribucin coherente de los casos, y la validez discriminatoria y
predictiva, el concepto de T.C. posee cierta debilidad que lo hace difcil de manejar (Rutter, 1987) (11). Es un grupo heterogneo, no bien
subdividido, y de hecho varios autores desconfan de la separacin entre T.D.A.H. y T.C. Esto podra explicar la diferencia diagnstica de
estos dos trastornos entre los E.E.U.U., donde el diagnstico de hiperquinesis es formulado mucho ms frecuentemente que el de
trastorno de conducta, ocurriendo lo contrario en Gran Bretaa. En este ltimo pas a la hora de catalogar a un nio como hiperquintico
hay una mayor tendencia a centrar el diagnstico en la superactividad severa y las alteraciones de conducta, no excluyen a los pacientes
con marcados deterioros neurolgicos y aparece un alto porcentaje de los diagnsticos en retrasados mentales. En E.E.U.U. el sndrome
hiperquintico es separado de los trastornos de conducta, se refiere a nios con inteligencia normal o ligeramente retrasados, y centran
ms el diagnstico en el dficit de atencin (Thorley, 1984) (19).
En un trabajo de Sadberg, Wisselberg y Schaffer, 1980 (11), se valor la existencia de hiperactividad y trastornos de conducta sobre una
muestra de 385 nios con conductas alteradas, encontrando que el 29.9% de los casos eran mixtos (hiperactivos ms T.C.), 15.3%
mostraban hiperactividad pura y un 6% un T.C. puro, siendo el resto de difcil clasificacin.
Thorley (1984) (19) en un intento de diferenciar un poco ms claramente ambos trastornos, mostr que los nios hiperquinticos son
distinguibles de controles validados de T.C. Compar a 73 nios diagnosticados de hiperquinticos con otros tantos de trastorno de
conducta en Inglaterra. Encontr diferencias entre ambos grupos, sobre todo en lo referente a los sntomas que eran ms frecuentes entre
los nios hiperquinticos, como era una ms pobre respuesta emocional durante el examen, una mayor desinhibicin social, junto a
alteraciones en la articulacin y en algunos items que describen la falta de atencin y la hiperactividad. Entre el grupo de los
diagnosticados de transtorno de conducta eran ms frecuentes las peleas, agresiones y robos con intimidacin.
Parece claro, por lo tanto, que el solapamiento entre ambos trastornos es marcado; por encima del 60% de nios de una muestra clnica
con uno de los trastornos, tienen el otro (Stewart et al, 1984) (11). Taylor et al. (1986) (11) hall que una muestra clnicamente referida
como hiperactiva, podra ser distinguida de nios agresivos-desafiantes porque los nios hiperactivos son ms pequeos, tienen un
desarrollo cognitivo ms pobre y mayores anomalas de desarrollo neurolgico, mientras que los nios desafiantes tienen mayor deterioro
de las relaciones familiares y entornos sociales ms adversos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (11 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
En un estudio epidemiolgico llevado a cabo por McGee et al. (1984) (11) se compararon nios hiperactivos con nios con T.C., con
nios con ambos diagnsticos, no encontrndose diferencias en factores de base como el estatus socioeconmico, historia perinatal y
relaciones familiares.
Algunos autores como Ferguson y Rapoport (1987) han hecho un acercamiento a la validacin biolgica de ambas entidades. Algn
posible marcador biolgico tal como anomalas congnitas mnimas, signos neurolgicos leves y riesgo pre y perinatal podran estar
asociados estrechamente tanto a al T.C. como a la hiperactividad.
CURSO Y PRONOSTICO
A la hora de establecer un pronstico, no podremos olvidar que cada nio o adolescente con trastorno de conducta es un mundo aparte,
con un conjunto de vulnerabilidades que moldearn el cuadro sintomtico. Parece claro, sin embargo, que las familias de nivel
socioeconmico ms bajo y con relaciones en las que predomina la discordia, se beneficiarn en menor medida de las estrategias de
tratamiento que otras familias ms estables.
Esta heterogeneidad hace difcil que un slo programa de tratamiento se muestre til en todos los casos. As, programas de modificacin
de conducta, psicofrmacos, abordajes psicodinmicos, tienen a veces el inconveniente de asumir que los nios con trastornos de
conducta son un grupo homogneo. No ser el mismo el abordaje de un nio con trastornos del aprendizaje sobreaadidos, de otro con
falsas percepciones de ndole paranoide, o de un tercero con eventuales dficits cognitivos o trastornos neurolgicos.
Uno de los aspectos que frecuentemente ensombrece el pronstico es la limitacin en el tiempo de los recursos disponibles (residencias,
planes para la educacin de los padres), mientras que por lo general, los factores de mantenimiento actan de forma crnica.
A pesar de ello, es esperable un buen pronstico en los trastornos de conducta leves, en los que no hay psicopatologa coexistente, y con
un funcionamiento intelectual normal. Sern los nios con conductas antisociales de inicio temprano los que suelen mostrar un nmero
mayor de sntomas y en los que es predecible un peor pronstico dada la mayor frecuencia de aparicin de otras alteraciones en el futuro.
El trastorno de conducta recorrer un curso prolongado a lo largo de la niez. Ningn tratamiento en concreto se ha mostrado
especialmente eficaz en lo referente a la mejora del pronstico a largo plazo. No obstante, este pesimismo no deber llevar a una
disminucin de la atencin al paciente, y se intentar en lo posible mejorar los factores familiares y sociales adversos.
Uno de los mayores riesgos que pueden ensombrecer el pronstico es la aparicin de un trastorno de personalidad en la edad adulta. Un
porcentaje alto de estos nios desarrollarn en el futuro comportamientos antisociales, abuso de alcohol y una elevada tasa de admisin
en hospitales psiquitricos. Robbins (1960) (21) demostr la alta incidencia de novillos, robos y fugas de casa en los hijos de estos
pacientes, y slo el apoyo familiar, periodos cortos en prisin y el matrimonio con un cnyuge estable demostraron ser beneficiosos.
Muchas son las complicaciones de este transtorno, una de las ms frecuentes es el abuso de sustancias. Robins y Price (1991) (21)
sealaron que los pacientes con trastorno de conducta y que subsiguientemente desarrollaron un trastorno por ansiedad eran ms proclives
al abuso de sustancias. Otras complicaciones seran el fracaso escolar, prostitucin e incluso suicidio y homicidio. El nmero y variedad
de los sntomas, su persistencia en el tiempo y el tipo de situaciones en las que el individuo se ve enfrentado con la ley, influirn en la
aparicin en el adulto de un trastorno antisocial de la personalidad.
En un estudio retrospectivo en 78 pacientes tras 20 aos de haber sido diagnosticados, Storm Mathisen y Vaglum (1994) (21) encontraron
que el 47% no padecan ningn trastorno del eje I tras este tiempo, 25% padecan un trastorno por ansiedad y 25% abuso de sustancias;
33% cumplan criterios de trastorno antisocial de la personalidad.
De estos estudios puede deducirse que de un grupo de pacientes diagnosticados en la infancia de T.C., un subgrupo de ellos continuarn
su actividad antisocial en la edad adulta, mientras que otros padecern trastornos psiquitricos ms o menos severos. No obstante, muchos
de estos nios son capaces de conseguir una buena adaptacin en la vida adulta, no quedando clara a la postre la influencia del
tratamiento a largo plazo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (12 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
TRATAMIENTO
Debido al carcter heterogneo de la etiologa y la clnica del trastorno de conducta, no existe un tratamiento exclusivo del mismo.
Para una eleccin teraputica adecuada es fundamental considerar el cuadro como un proceso crnico en la infancia y tener en cuenta las
caractersticas individuales, familiares y sociales del paciente. El tratamiento puede estar orientado hacia el nio, los padres, la familia
completa o ir encaminado a la inclusin del paciente en programas educativos y recreativos comunitarios. La terapia individualizada del
nio suele ser insuficiente, ya que deben considerarse otros factores como son la dinmica familiar, las relaciones con otros nios, el
rendimiento escolar, la situacin socioeconmica familiar y el entorno social.
Este complejo sistema exige la colaboracin de profesores, psiclogos y trabajadores sociales con el clnico.
Existen diferentes modelos de intervencin teraputica: tratamiento ambulatorio, hospitalizacin o ingreso en residencias. As pues, el
tratamiento debe tener un carcter multidisciplinario (Grizenko et al. 1993) (7) y encaminarse a disminuir la impulsividad e irritabilidad,
reforzar los sentimientos de seguridad y una imagen personal adecuada del nio, favorecer la expresin verbal de los conflictos, mejorar
los dficits especficos del aprendizaje y mostrar al adolescente el sufrimiento que generan en los dems sus conductas desajustadas.
Los tratamientos ms frecuentes son terapias comunitarias, entrenamiento de los padres, terapia familiar, entrenamiento en habilidades
sociales y resolucin de problemas y tratamiento farmacolgico.
TERAPIA COMUNITARIA
El objetivo de este modelo teraputico es evitar la estigmatizacin de los pacientes e integrarlos en los grupos de nios sanos (Fleischman
and Szykula, 1981). Entre las actividades que se promueven destacan los juegos, deportes, msica y talleres ocupacionales. Estos
programas benefician al nio proporcionando incentivos para la conducta social adecuada y ofreciendo escapes apropiados para sus
energas y ambiciones. Tienen la ventaja de que permiten el tratamiento de un gran nmero de pacientes, aunque deben ser adaptados a
las necesidades de cada nio en particular, ya que slo resultan eficaces si el paciente se muestra interesado por la actividad.
Existen varios estudios que evalan los resultados de esta intervencin teraputica como positivos, tanto tras la finalizacin de la terapia
como en un seguimiento de un ao tras la misma (Feldman et al. 1983) o en un seguimiento de tres aos (Offord and Jones, 1983; Jones
and Offord 1989) (4).
El xito del tratamiento est en funcin de dos factores claves: 1) la experiencia previa y capacidad del personal, que debe ser
seleccionado cuidadosamente y, 2) la presencia de compaeros no patolgicos en los grupos.
ENTRENAMIENTO DE LOS PADRES
Es uno de los recursos mas utilizados, apoyado por numerosos estudios (Baum and Forehand, 1981; Patterson et al. 1982; Kazdin, 1985,
1987) (4). El terapeuta comienza por obtener la confianza de los padres, informarles sobre la naturaleza de la mala conducta de su hijo,
disipar los sentimientos de culpabilidad y averiguar las fuentes de ansiedad paternas tratando de eliminarlas.
Las actitudes educativas de los padres y el tipo de interaccin que establecen con el hijo contribuyen en muchos casos a la instauracin y
afianzamiento de los trastornos de conducta. Los padres tienden a abusar del castigo y al mismo tiempo carecen de una actitud firme y
coherente frente al comportamiento del hijo. Critican su conducta, formulan juicios negativos, caen en explosiones de violencia y ponen
castigos desmesurados que luego no cumplen.
Es fundamental que los padres entiendan que la autoridad, la firmeza y la coherencia son actitudes educativas imprescindibles para
ayudar al nio (Rutter, 1979) (7). Se entrena a los padres en el manejo de situaciones graves, como conductas destructivas o estallidos de
clera y situaciones mas leves como la desobediencia, peleas y actitudes burlescas. El mtodo instruye a los padres en el uso del refuerzo
positivo para conductas ajustadas y del castigo leve, no violento (prdida de privilegios, disminucin del tiempo de recreo...) en el caso de
infracciones.
Este mtodo es eficaz, sobre todo, para padres de preadolescentes y cuando el programa tiene una duracin de cincuenta horas como
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (13 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
mnimo. Los dos factores claves para el xito del tratamiento son: 1) la motivacin paterna para la cumplimentacin del tratamiento y
para traspasar lo aprendido en las sesiones de terapia a las situaciones en las que sus hijos muestran conductas agresivas y desajustadas
(Lochman et al. 1984), y 2) la adecuacin de las expectativas paternas a las posibilidades reales del hijo, con tolerancia a las situaciones
en las que el grado de desafo del nio sea muy elevado y la capacidad para percibir oportunidades que sean susceptibles de un refuerzo
positivo.
TERAPIA DE FAMILIA
Aunque se han desarrollado una gran variedad de tcnicas de intervencin familiar no estn avaladas por estudios rigurosos. En lneas
generales, esta intervencin tiene como objetivo la modificacin de los patrones desadaptativos de interaccin y comunicacin entre los
miembros de la familia. Entre estos patrones se incluyen la falta de apoyo, culpabilizacin y aislamiento de algn miembro concreto. La
colaboracin de la familia no es siempre una tarea fcil, ya que en muchos casos se trata de padres con nivel econmico, social y cultural
deficientes, que padecen a su vez trastornos psiquitricos y en ocasiones ni siquiera existe familia.
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES Y RESOLUCION
DE PROBLEMAS
Es un mtodo en auge durante la ltima dcada, fundamentado en la capacidad del nio para reconocer y resolver las situaciones
conflictivas (Kendall and Braswell, 1985) (18).
Mediante esta intervencion se potencian las habilidades sociales y la sensibilidad interpersonal de los pacientes con trastornos
conductuales. Es un proceso activo en el que el terapeuta ayuda al paciente a resolver conflictos reales o simulados, analizando los
problemas con el objetivo de desarrollar una variedad de soluciones alternativas. A travs de tcnicas de role-playing, lectura o reportajes
reales, los nios progresivamente incrementan su repertorio de respuestas socialmente adecuadas. Obviamente para un resultado
beneficioso es necesario una actitud colaboradora por parte del paciente. Esta modalidad esta especialmente indicada en adolescentes
mayores con trastornos conductuales severos (Guerra and Slaby, 1990) (4).
Tanto el entrenamiento paterno como los grupos de habilidades sociales y de resolucin de problemas son tcnicas complementarias y la
combinacin de las mismas en el tratamiento de estos trastornos ha demostrado ser muy eficaz (Olweus, 1991; Trembay et al. 1990;
Robins and Earls, 1986) (18).
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
El uso de medicacin esta indicado cuando en el contexto del trastorno de conducta existan sntomas susceptibles de mejora con
frmacos psicoactivos.
Neurolpticos
Los antipsicticos son eficaces en el control de algunos sntomas del trastorno de conducta, como la agresividad y violencia. Entre el gran
nmero de neurolpticos que pueden ser utilizados, el haloperidol es el ms estudiado en nios y adolescentes.
La dosis aconsejada es de 4-16 mg/da. Presenta un nmero importante de efectos secundarios como sedacin leve, afectacin cognitiva,
sntomas extrapiramidales y discinesias tardas. Debe prestarse atencin a la posible aparicin de acatisia, que puede ser confundida con
hiperactividad, ansiedad e irritabilidad y a los efectos acinticos del neurolptico, que pueden ser considerados como una respuesta
clnica positiva. Debido a estos efectos adversos es aconsejable usarlos cuando exista una indicacin clara y hayan fracasado otros
frmacos y se retirarn cuando sea clnicamente posible.
Litio
Este tratamiento debe ser valorado en nios con alteraciones del comportamiento sobre un trastorno bipolar de base y en aquellos con
trastornos conductuales "per s" que presenten conductas destructivas, estallidos de violencia, irritabilidad y agresividad marcada. El litio
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (14 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
tiene una efectividad similar a la de los neurolpticos en la mejora de la agresividad e interfiere menos en el funcionamiento diario del
paciente, siendo ms seguro en cuanto a la aparicin de efectos extrapiramidales. No obstante, presenta efectos secundarios a nivel
endocrinolgico, renal, neuromuscular y hematolgico.
Otros frmacos
Los anticonvulsivantes estn claramente indicados en el tratamiento de los nios con problemas conductuales en los que se detecta
disfuncin del lbulo temporal u otras formas de epilepsa. Tambin han demostrado ser eficaces en algunos pacientes sin anomalas
electroencefalogrficas. El frmaco mas utilizado de este grupo es la carbamacepina.
Los antidepresivos son beneficiosos en los casos en los que existe sintomatologa afectiva junto a los trastornos conductuales.
Por ltimo, el propanalol tambin ha sido utilizado con xito en el control de la impulsividad y conductas explosivas.
CONCLUSION
La utilizacin de un slo enfoque en el tratamiento de estos trastornos reduce la posibilidad de resultados positivos, por lo que es
conveniente organizar una intervencin reglada.
La decisin de que mtodo es el idneo depende del grado de severidad o peligrosidad de la sintomatologa y del modo de
funcionamiento y grado de apoyo de la familia y comunidad. Aunque la mayora de los nios con trastornos de conducta pueden ser
tratados en rgimen ambulatorio, es uno de los diagnsticos ms frecuentes en las unidades hospitalarias de psiquiatra infantil y en
residencias (Kashani and Cantwell, 1983) (16).
La admisin hospitalaria est indicada en los siguientes casos: para realizar un diagnstico diferencial, establecer la presencia de otros
trastornos psiquitricos, controlar de modo inmediato las conductas agresivas y en caso de mala evolucin ambulatoria. El ingreso ofrece
la posibilidad de una observacin extensa del nio y permite iniciar una intervencin multidisciplinaria con mayor control que en el
paciente ambulatorio. El tratamiento en residencias est reservado para nios y adolescentes con trastornos severos que requieran manejo
intensivo y a largo plazo.
BIBLIOGRAFIA
1.- American Psyhiatric Association. DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washintong DC:
American Psyhiatric Association, 1994.
2.- Bakwin H, Bakwin RM. Desarrollo psicolgico del nio. Normal y patolgico. Editorial Interamericana. 4 Edicin. 1971, pp
179-208.
3.- Brandenburg N, Friedman RM, Silver SE. The epidemiology of chilhood psychiatry disorders: prevalence findings from recent
studies. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. 1990; 6: 76-83.
4.- Earles F. Oppositional-Defiant and Conduct Disorders. In: Rutter M, Taylor E and Herson L (eds.) Child and Adolescent Psychiatry.
Blackwell Scientific Publications, Oxford. 1995, pp 308-329.
5.- Garfinkel BD, Carlson GA, Weller EB. Psychiatric Disorders in Childrem and Adolescents. Editorial W-B. 1990, pp 193-205.
6.- Gmez-Beneyto M, Bonet A, Catal MA, Puch E, Vila A. Prevalence of Mental Disorders among children in Valencia, Spain. Acta
Psychiatr. Scand, 1994; 89: 352-357.
7.- Mardomingo Sanz MJ. Psiquiatra del nio y del adolescente. Editorial Diaz. 1 Edicin. 1994, pp 454-462.
8.- Ollendick TH, Hersen M. Psicopatologa infantil. Ed Martinez Roca, Barcelona. 1993.
9.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE-10. Dcima revisin de la clasificacin internacional de las enfermedades. Trastornos
mentales y del comportamiento: descripciones clnicas y pautas para el diagnstico. Ginebra: Meditor, 1992.
10.- Otnow Lewis D. Conduct disorder. In: Psychiatric disorders in children and adolescents. Saunders Company, 1990.
11.- Rutter M, Tuma H, Lann S. Assesment and diagnosis in child psychopatology. David Fulton Publishers Limited, 1988.
12.- Shapiro T. Primary school age development. In: Psychiatry. Lippincott, Philadelphia 1991.
13.- Taylor E. Impulsividad, conducta desafiante y trastornos de conducta. En: Taylor, E., El nio hiperactivo. Ed. Martnez Roca,
Barcelona, 1990.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (15 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
14.- Tonge BJ, Burrows GD, Werry JS. Handbook of Studies on Child Psiquiatry. Editorial Elservier. 1992, pp 283-293.
15.- Weiner Y. Child and adolescent psychopathology. John Wiley & Sons. New York 1982.
16.- Werry JS. Practitioners guide to psychoactive drugs for children and adolescents. Plenum Medical Book Company. New York 1994.
17.- Wiener JM. Diagnosis and psychopharmacology of childhood and adolescent disorders. John Wiley & Sons. New York 1985.
18.- Rutter M, Taylor, E, Hersov, L. Child and adolescent.
19.- Thorley G. Hyperkinetic Syndrome of Childhoof: Clinical Characteristics. Brit. S. Psychiatr. (1984). 144:16-24.
20.- Sypnosis of psychiatry. 7th edition. Kaplan-Sadock, 1991.
21.- Storm-Mathisen A, Vaglum P. Conduct disorder patients 20 years later: a personal follow-up study. Acta Psychiatr. Scand 1994,
89:416-420.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n6.htm (16 of 16) [02/09/2002 11:25:44 p.m.]
10
7. USO Y ABUSO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOTROPAS.
CIRCUNSTANCIAS CLINICAS ESPECIALES:URGENCIAS,SUICIDIO, EL NIO MALTRATADO,
DIVORCIO, EMBARAZO.
Autor: A.L. Trav Rodrguez
Coordinador:I.Avellanosa Caro, Madrid.
USO Y ABUSO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOTROPAS
Algunos expertos opinan que nos encontramos en la fase de declinacin de una epidemia de consumo de drogas que comenz hace alrededor
de treinta aos (1). No obstante, el abuso de sustancias en adolescentes contina siendo un problema mayor de salud pblica. Los
adolescentes estn ms expuestos al uso de sustancias por motivos no mdicos, teniendo en cuenta entre otros factores su caracterstica
negacin de riesgos, la presin ejercida por individuos de su misma edad y las circunstancias propias de una poca de cambio, separacin e
individuacin en la familia. Esto tiene una importancia an mayor si se tiene en cuenta que el mejor predictor de abuso de sustancias
posterior es la precocidad de la edad de iniciacin al consumo (2).
Por otro lado, la adolescencia se est convirtiendo en una edad de especial riesgo para el contagio de la infeccin VIH (3).
Aunque la definicin del abuso de txicos en adolescentes no es compartida por todos los autores, la ms radical (tolerancia cero) considera
que cualquier uso de sustancias psicoactivas por adolescentes, exceptuando el que se haga bajo supervisin mdica, constituye abuso (2).
En nuestro pas reviste una especial importancia el papel del difundido consumo de alcohol. En palabras de R. Cavero (4), "sobre un fondo de
toxicomanas endmicas y tradicionales (en Espaa sera el alcoholismo) ha aparecido un consumo de otros txicos con carcter epidmico e
inicio en la adolescencia". Se ha difundido ampliamente el consumo de txicos entre los 15 y los 24 aos, tal como se recoge en la Tabla 1.
Tiene particular inters la precocidad y la extensin del consumo de alcohol entre la poblacin infantil y adolescente. En una encuesta
realizada entre estudiantes de sptimo de EGB, casi el 85% de la muestra haba probado el alcohol en alguna ocasin, una quinta parte refera
haberse intoxicado al menos una vez y el 2,5% lo beba diariamente (5). La preocupacin que estos datos podran generar es menor si se
tienen en cuenta resultados recientes que informan de una evolucin favorable de algunos parmetros relacionados con el consumo de alcohol
y tabaco (6).
Tabla 1 NIVELES DE EXPERIENCIA CON DROGAS
15 a 24 aos 15 a 29 aos
Cannabis
analgsicos
Anfetaminas
Alucingenos
Cocana
Barbitricos
Opio
Herona
Inhalantes
Ninguna
28,8%
3,4%
6,2%
4,8%
3,1%
2,5%
1,1%
1,8%
1,4%
69,6%
29,5%
7,8%
1,6%
1,9%
(R. Cavero,1992) (4) (INJUVE,1993)(6)
No es especfica del tema la amplia diversidad de opiniones que los expertos albergan acerca de la gnesis de la conducta adictiva. Frente a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (1 of 15) [02/09/2002 11:26:47 p.m.]
aquellos que piensan que se relaciona de forma directa con factores sociales y medioambientales, otros se han esforzado en detectar la
psicopatologa subyacente. En este sentido, se ha sealado la comorbididad del abuso de sustancias con trastornos afectivos, conducta
antisocial, trastorno por dficit de atencin con hiperactividad y trastornos de ansiedad (7). Los ndices de psicopatologa parecen ser altos
entre los consumidores de txicos. Los sntomas afectivos parecen predominar en el sexo femenino, mientras los trastornos de conducta lo
hacen en el masculino (3).
Otros datos apoyan el papel etiolgico de la transmisin familiar en el abuso de sustancias, lo que llevara al sealamiento de familias de
riesgo para la adopcin de estrategias preventivas (8).
Los nios que tienen mejores niveles de comunicacin con sus padres presentan un riesgo menor de inicio al consumo de alcohol y tabaco
durante la adolescencia, de modo que una adecuada relacin con los padres parece representar una proteccin contra el abuso de sustancias
(9). La frecuencia de consumo entre amigos y compaeros se relaciona con la frecuencia de uso de drogas y alcohol (10). Mientras la
influencia parental decrece con la edad, la de los amigos parece mantenerse.
Tiene especial importancia como predictor del uso de alcohol entre los adolescentes la cuanta del consumo de sus padres. Los hijos de
alcohlicos parecen representar un grupo de riesgo especialmente elevado (11).
Se est produciendo un cambio en los patrones de abuso de txicos entre adolescentes y jvenes adultos. Los datos relativos a la extensin
del problema son a menudo confusos y contradictorios; los datos americanos sobre el periodo 1980-1990 apuntan hacia una disminucin
importante del uso de alcohol, tabaco y cannabis (1).
Se seala un importante y alarmante aumento del uso de drogas entre los muy jvenes y un descenso en la edad de inicio del consumo (12,
13).
En cuanto a las creencias relativas al peligro que conlleva el uso de drogas, se observa en EEUU una disminucin de la creencia en la
peligrosidad de la cocana, frente a un aumento de la concepcin de peligrosidad del cannabis. Los estudios espaoles ofrecen como resultado
un bajo nivel de creencia en la peligrosidad del cannabis frente a otras drogas (6).
En estudios americanos realizados en escuelas secundarias, los txicos ms usados eran alcohol, tabaco y cannabis, seguidos por cocana y
psicodlicos; la herona slo era usada por una pequea minora. El periodo de ms alto riesgo para la iniciacin en el consumo de tabaco y
alcohol alcanzaba su mximo a los 18 aos. Por el contrario, la iniciacin a la cocana es posterior. El uso de cannabis y otras drogas ilcitas
representa un estado posterior en la evolucin del paciente que abusa de txicos, que suele comenzar con sustancias socialmente aceptables
para los adultos. Existe as una progresin en el uso de drogas desde la adolescencia hasta la edad adulta, desde el uso de al menos una droga
legal, alcohol o tabaco, hasta el cannabis, y desde ste a otras drogas ilcitas o a frmacos psicoactivos de prescripcin. Una progresin
directa desde el no uso de ninguna sustancia a las drogas ilcitas es muy rara. No obstante, este modelo puede ser diferente en forma de
iniciacin a la cocana y las drogas de diseo.
En este sentido, juegan un papel importante los consumos de alcohol y tabaco, como agentes "disparadores"; al parecer, el tabaco tiene mayor
capacidad de influencia que el alcohol (3). El aumento del consumo de tabaco y alcohol aumenta la posibilidad de consumo de sustancias
ilcitas.
El inicio del hbito tabquico suele ser anterior a los 20 aos; en una muestra espaola, la edad media de iniciacin se situaba en los 17, y era
algo anterior en varones (14). Numerosos estudios apoyan la afirmacin de que un comienzo precoz del consumo de tabaco es un factor
predictor del abuso de txicos durante la adolescencia (15). En encuestas espaolas, se observa un incremento paulatino del nmero de
cigarrillos fumados cada da al aumentar la edad, y que las mujeres fuman ms que los varones hasta los 20 aos, ocurriendo lo contrario en
edades posteriores; parece haberse producido un cambio en la tendencia de la evolucin del consumo, de forma que el nmero de
adolescentes que se inician al tabaquismo ha disminuido de forma importante (Tablas 2 y 3) (6).
Tabla 2 RELACION CON EL TABACO POR EDAD (%)
Fumador Ex fumador Espordico No fumador
Total 41,5 8,7 11,3 38,3
15/16 aos 17,8 3,9 15,1 63,2
17/19 aos 34,1 6,1 16,5 43,3
20/24 AOS 46,2 8,0 9,8 35,7
25/29 AOS 51,7 13,0 8,0 27,0
Fuente INJUVE, 1993 (Comas).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (2 of 15) [02/09/2002 11:26:47 p.m.]
Tabla 3. EVOLUCION DEL TABAQUISMO JUVENIL POR GRUPOS DE EDAD
1980 1985 1988 1993
15/17 aos 51,5 48,6 28,1 17,8
18/20 aos 66,0 67,5 54,2 34,1
21/24 aos 67,0 66,4 - 46,2
25/29 aos - 61,3 - 51,7
Las comparaciones entre los hbitos etlicos en los diferentes pases europeos mostraban tradicionalmente un mayor consumo de vino en las
zonas meridionales. En las ms recientes se detecta una tendencia al aumento del consumo de cerveza entre los ms jvenes, mientras se
mantiene el de vino entre los mayores. (16) Una encuesta espaola muestra que se ha producido un marcado aumento del nmero de jvenes
que se mantienen total o parcialmente abstemios (36,4%), aunque el 50% sigue siendo bebedor habitual (Tabla 4); estos datos implican una
importante reduccin del nmero de bebedores adolescentes en los ltimos aos. Es interesante sealar que la disminucin del nmero de
bebedores no ha sido acompaada por una reduccin de la cantidad de alcohol consumida, de forma que sta se ha incrementado por parte de
los que siguen bebiendo (un 18% de jvenes son considerados grandes bebedores). El patrn habitual de bebida sigue correspondiendo al de
fin de semana (6).
Tabla3. EVOLUCION DEL TABAQUISMO JUVENIL POR GRUPOS DE EDAD
15/16 aos 17/19 20/24 25/29
Nunca ha probado 8,5 3,4 2,0 2,9
En la actualidad no bebe 37,2 25,7 20,2 22,4
S bebe, pero no en el ltimo mes 9,3 5,3 6,5 5,1
Bebi en el ltimo mes, pero no en la ltima
semana
14,7 18,4 15,9 14,3
Bebi en la ltima semana 29,8 46,9 55,4 55,3
Fuente :INJUVE,1993 (Comas)
Los consumos de cannabis, herona e inhalantes parecen haberse estabilizado en los ltimos aos; estos ltimos suelen ser utilizados casi
exclusivamente por los adolescentes. Un fenmeno que debe ser sealado es la irrupcin en el mercado de las llamadas drogas de diseo. Las
Tablas 5 y 6 aportan ms informacin sobre los niveles de consumo de estas sustancias entre adolescentes y jvenes.
Tabla 5. NIVELES DE EXPERIENCIA POR DROGAS, SEXO Y EDAD
TOTAL Varones Mujeres 15/16 aos 17/19 aos 20/24 aos 25/29 aos
Cannabis 29,5 37,0 21,9 13,6 21,5 32,9 38,1
Cocana 7,8 11,6 3,9 1,9 3,4 8,7 12,3
Herona 1,0 2,6 0,6 - 0,3 1,7 3,1
Crack 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0,3 0,5
Drogas diseo 4,3 6,3 2,4 1,6 2,5 5,7 5,3
Speed 4,8 7,5 2,1 1,9 3,4 6,2 5,6
Inhalantes 1,9 3,2 0,7 1,9 1,1 2,7 1,7
Fuente: INJUVE, (1993) (6)
Tabla 6. USUARIO HABITUAL POR DROGA, SEXO Y EDAD
TOTAL Varones Mujeres 15/16 aos 17/19 aos 20/24 aos 25/29 aos
Cannabis 7,2 10,8 3,5 5,0 6,4 9,3 6,3
Cocana 2,0 3,3 0,7 0,4 1,7 2,5 2,4
Herona 0,4 0,7 0,1 - 0,3 0,3 0,7
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (3 of 15) [02/09/2002 11:26:48 p.m.]
Crack 0,1 0,1 - - - - 0,3
Drogas diseo 1,1 1,6 0,6 0,8 1,1 1,8 1,0
Speed 1,3 2,1 0,4 0,8 1,1 1,5 0,9
Inhalantes 0,3 0,5 0,1 0,8 0,6 0,3 -
Fuente: INJUVE, (1993) (6)
Tambin se ha incrementado en Espaa la incidencia de abuso de cocana, lo que tiene una serie de graves consecuencias sociales,
acadmicas y econmicas. Algunos datos apoyan una mayor difusin de su consumo respecto a la herona, y un aumento del uso combinado
de ambas sustancias. Todo un cortejo de problemas somticos y psquicos puede acompaar al consumo de cocana en estas edades. Sin
embargo, los problemas sanitarios relacionados con la cocana (valorados segn tratamientos solicitados, visitas a urgencias) siguen siendo
muy inferiores a los provocados por los opiceos (17).
El uso disfuncional de drogas asociado con problemas psicolgicos suele caracterizarse por un incremento en las dosis y el uso de ms
variedades de sustancias legales e ilegales, as como por una iniciacin precoz y la asociacin con otras conductas disfuncionales. El uso de
txicos durante la adolescencia predice el uso en la edad adulta (15).
El tratamiento del abuso de sustancias en adolescentes debe dirigirse tanto al propio abuso como a los problemas subyacentes, tales como
trastornos psiquitricos, dificultades de aprendizaje, dinmica familiar, conflictos psquicos y circunstancias del desarrollo del adolescente
(12). Un tratamiento adecuado conducir a un reajuste del estilo de vida en general, y no se contentar con paliar los sntomas de abstinencia.
En la actualidad no existen recursos dedicados especficamente al tratamiento de estos problemas en adolescentes, aunque los expertos
consideran que no se deben aplicar los modelos habituales de tratamiento sin las modificaciones oportunas. En el caso de adolescentes,
parece revestir una importancia especial la utilizacin de tcnicas de terapia familiar, asociadas a sesiones individuales y grupales. La
patologa familiar tiene una asociacin mucho ms estrecha con trastornos de comienzo precoz y que persisten en la adolescencia; en
cualquier caso, la falta de consideracin de dicha problemtica puede hacer fracasar los intentos teraputicos.
Aunque se ha afirmado que la simple retirada del consumo supone en cierta medida un cambio en el estilo de vida, no conviene descuidar la
necesidad de ensear estrategias de afrontamiento alternativas.
Las diversas modalidades de tratamiento concluyen que el uso de la psicoterapia mientras el individuo contina abusando de sustancias no
slo carece de utilidad, sino que puede prolongar el proceso adictivo.
Se recomienda que los esfuerzos destinados a la prevencin de las conductas adictivas se centren en los individuos entre 12 y 13 aos. La
causa primaria de la iniciacin a las drogas se relaciona con la influencia social, por lo que la necesidad de su modificacin se hace patente si
se pretende una prevencin adecuada.
Las estrategias teraputicas diseadas segn el modelo de Alcohlicos Annimos han mostrado los resultados ms prometedores. Tiene
importancia atender a la prevencin de recadas posteriores al programa teraputico (cuyo factor de riesgo ms importante parece ser la
presin social) y a la mejora de las redes sociales disponibles (3).
El pronstico del abuso de sustancias en adolescentes se relaciona con la precocidad de inicio al consumo y de los trastornos de conducta
coexistentes, mientras que los trastornos emocionales parecen jugar un papel menos importante (18).
CIRCUNSTANCIAS CLINICAS ESPECIALES
Urgencias
La urgencia psiquitrica infantil es determinada por un desequilibrio entre los trastornos del comportamiento del nio y la capacidad de los
adultos cuidadores para controlar la situacin. La crisis resulta as de un fallo en la interaccin del nio con su medio (19).
Las urgencias infantiles continan siendo una minora entre las urgencias psiquitricas atendidas en el hospital general, pero no por ello
resultan menos temidas por el profesional. La menor preparacin del psiquiatra general para atenderlas y la mayor necesidad de considerar
motivaciones familiares de la demanda y la fase del desarrollo psicolgico en que se producen, entre otros factores, las convierten en un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (4 of 15) [02/09/2002 11:26:48 p.m.]
captulo muy especial de la urgencia en Psiquiatra.
No obstante, en el marco de un progresivo incremento de la demanda de atencin psiquitrica urgente, parece observarse un aumento del
nmero de nios que visitan la urgencia psiquitrica, que se presentan con una psicopatologa ms severa (20).
La situacin de urgencia puede suponer un riesgo para la vida del nio. Se incluyen aqu las conductas suicidas y autodestructivas, la prdida
severa de peso en trastornos alimenticios, el maltrato infantil y determinados cuadros confusionales y psicosis agudas.
Una de las situaciones urgentes ms frecuentes consiste en la conducta suicida, que abordaremos en el siguiente apartado. Comprende
alrededor de la tercera parte de las urgencias psiquitricas en estas edades (19).
En otras ocasiones el riesgo puede afectar a otras personas; es as en comportamientos violentos o agresivos. En este terreno se deben
mencionar el comportamiento homicida en el adolescente y la piromana.
Por otro lado, la intervencin del psiquiatra puede ser solicitada ante situaciones de crisis familiar que suponen un reto para la capacidad de
adaptacin del nio: enfermedades o fallecimiento de un progenitor, separacin de los padres, graves problemas de relacin entre ellos, etc.
La fuga del hogar tambin implica un riesgo para el nio, aunque no siempre responde a motivos patolgicos. Pueden comprenderse en el
marco del proceso de individuacin y separacin, y se han relacionado con determinadas constelaciones familiares.
El abuso de alcohol y drogas determinan con frecuencia la presentacin de pacientes en la urgencia psiquitrica. En particular, se ha sealado
la frecuencia de iniciacin reciente al consumo de cocana (21), lo que es preciso considerar al atender urgencias psiquitricas en
adolescentes. Es muy frecuente la peticin de ingreso para inicio de cura de desintoxicacin, lo que no constituye una urgencia psiquitrica,
por lo que se recomienda no acceder a las demandas del paciente o su familia. Son urgencias asociadas al consumo de drogas, los cuadros
psicticos txicos, las sobredosis y el sndrome de abstinencia de barbitricos, pero no el de opiceos.
Situaciones que con frecuencia requieren intervencin psiquitrica de urgencia corresponden a la denominada crisis del adolescente,
incluyendo ideas o intento de suicidio, consumo de drogas y alcohol, fracasos acadmicos, conflictos legales, embarazo, aborto, fugas del
domicilio familiar, trastornos de la alimentacin y psicosis (22). Las crisis adolescentes expresan con frecuencia problemas familiares, por lo
que la evaluacin sintomatolgica y diagnstica, incluyendo el potencial suicida y abuso de txicos, debe acompaarse de la exploracin de
la dinmica familiar.
La hospitalizacin puede ser necesaria en situaciones de riesgo suicida, prdida severa de peso en la anorexia y cuadros fronterizos y
psicticos; algunos autores la recomiendan en casos de abuso de drogas intratables de forma ambulatoria. En otros casos, la separacin del
ambiente familiar puede hacer aconsejable una estancia hospitalaria.
Suicidio
Las tentativas de suicidio del nio son raras comparadas con las del adolescente; Ajuriaguerra (23,24) informa que slo el 10% de las
tentativas de nios y adolescentes acontecen antes de los 12 aos, y un 4% antes de los 10 aos. Las tentativas son relativamente frecuentes
entre los 10 y los 15 aos (29%), y alcanzan su mxima frecuencia entre los 15 y 18 (67%). De este modo, su frecuencia parece aumentar
durante la pubertad, y se incrementa progresivamente en los aos adolescentes hasta alcanzar su acm a los 23.
Recientemente, el ndice de suicidios en EE.UU. se ha incrementado dramticamente (25,26); en este pas, el suicidio es la tercera causa de
muerte entre las edades de 15 y 24 aos y se ha convertido en la urgencia ms frecuente tratada por psiquiatras infantojuveniles. Aunque la
incidencia global de suicidios se ha mantenido relativamente estable, el ndice se ha triplicado entre los 15 y 24 aos. Los datos americanos
indican, no obstante, que se ha alcanzado un nivel estable, que se ha mantenido en los ltimos aos.
En Gran Bretaa, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 24 aos (27).
En Espaa, las cifras de suicidio infantojuvenil se han duplicado en las dos ltimas dcadas. Recogemos datos epidemiolgicos espaoles en
la Tabla 7 (28).
Se ha relacionado este incremento de frecuencia con el aumento de otros factores de riesgo: depresin, trastornos de conducta y abuso de
sustancias; y tambin con el llamado "efecto cohorte", consistente en un aumento de la proporcin de jvenes en la sociedad que llevara a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (5 of 15) [02/09/2002 11:26:48 p.m.]
una mayor competicin por los recursos disponibles de empleo o educacin y a un incremento subsiguiente de las vivencias de desesperanza
y fracaso. Tambin se ha mencionado la influencia de cambios del medio social y en la actitud general hacia el suicidio, y una mayor
disponibilidad de medios para llevarlo a cabo.
Tabla 7.
EPIDEMIOLOGIA
Suicidio consumado/tentativa de sucidio
Suicidios consumados en Madrid en 1984
15/19 aos: 4,78/100.000 G
20/24 aos: 8,63/100.000 G
15/24 aos: 6,60/100.000 G
Razn de sexo
Suicidio consumado
-67% en varones y 33% en mujeres (de las Heras y col.1988)
Tentativas de suicidio
-82% en chicas y 18% en chicos (Morand 1985)
Modificado de De DIos (28)
La mayor parte de los suicidios completados en adolescentes y jvenes son cometidos por varones (alrededor de tres cuartas partes); por el
contrario, las chicas intentan suicidarse tres veces ms frecuentemente que los varones, utilizando medios de menor potencialidad letal.
Hay una serie de caractersticas diferenciales entre aquellos que intentan suicidarse y los que lo consiguen: los primeros tienden a ser ms
jvenes, mujeres, sus intentos son ms impulsivos y ambivalentes; los pacientes que completan el suicidio son con ms frecuencia varones,
de ms edad, y usan mtodos de mayor potencialidad letal. Se ha sealado una proporcin elevada entre intentos y suicidios consumados
(entre 50:1 y 120:1) (29).
Entre los adolescentes que intentan suicidarse, se han distinguido dos subtipos. El primero se caracteriza por circunstancias problemticas
(abuso de sustancias, bajo bienestar psicolgico), lo que parece tener inters clnico y preventivo dado su alto riesgo de repeticin. El
segundo grupo parece tener un nivel de funcionamiento satisfactorio (30).
La mayor parte de los adolescentes que se suicidan han manifestado ideas suicidas a amigos, familiares, profesores o mdicos. Una historia
de intento de suicidio previo es uno de los predictores ms potentes de suicidio.
No obstante, no hay acuerdo sobre predictores de reincidencia; suele darse en los que viven solos, y es menos frecuente en los estudiantes; la
soledad y los antecedentes psiquitricos deben ser tenidos en cuenta.
Cuanto menor es el nio, ms difcil resulta conocer la intencionalidad del intento; el concepto de la muerte no se desarrolla claramente hasta
que el nio tiene alrededor de 12 aos, lo que contribuye an ms a oscurecer el conocimiento de su motivacion. Al disminuir la edad, la
incidencia es mayor en varones (2-3V/1H); a partir de los 15 aos es ms frecuente en las mujeres.
En cuanto al mtodo, parece haber una preferencia de los nios por estrangulamiento, ahorcamiento y defenestracin, y de las nias por
precipitacin e intoxicacin. La eleccin del mtodo parece estar determinada por motivos socioculturales, por lo que los hallazgos difieren
segn el medio. Ajuriaguerra sealaba que "los nios de 10 a 14 se cuelgan, los de 15 a 19 se suicidan con armas de fuego, las muchachas de
10 a 19 se ahogan". En opinin de otros autores, el medio ms frecuente es la ingestin de medicamentos (Tabla 8); entre los ms
habitualmente usados, se apunta un cambio desde la tradicional sobredosis de tranquilizantes y sedantes a la utilizacin del paracetamol (31).
Tabla 8. METODOS DE SUICIDIO
Intentos de suicidio
- Frmacos (95%)
-Otros(5%)
Suicidios consumados
-Varones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (6 of 15) [02/09/2002 11:26:48 p.m.]
Precipitacin 35%
Intoxicacin 24%
Armas de fuego 13%
-Mujeres
Precipitacin 80%
Intoxicacin 20%
Tipos de frmacos
Ansiolticos en su mayora
Mezclas de ansiolticos y analgsicos
Otras mezclas, en relacin en cortocircuito.
Modificado de De DIos (28)
Estos intentos tienen un significado variable: evitacin o huida de una situacin desagradable, a veces poco valorada por el adulto (malas
notas, reprimenda); demanda de atencin o cario (cambios familiares, abandono, rupturas); deseo de castigo; deseo de unin con la persona
perdida...
Parece existir una relacin con situaciones de desarreglo familiar. Son antecedentes frecuentes del suicidio infantil el fallecimiento de un
padre o un familiar, una hospitalizacin o una separacin.
Se ha comprobado una asociacin entre suicidio juvenil y el matrimonio temprano de adolescentes, los embarazos no deseados, conductas
antisociales y situaciones familiares caticas.
Ajuriaguerra opina que la consideracin de la conducta autoltica como una simple manifestacin de depresin es abusiva y falsa, y olvida el
componente de agresividad hacia el otro que dicha conducta supone. Aunque no parece existir un sndrome presuicida del nio o del
adolescente, en el periodo previo se detectan con frecuencia sntomas de depresin, ansiedad, alteracin del sueo y sntomas psicosomticos;
son especialmente importantes los sntomas depresivos previos.
Se ha sealado un paralelismo entre conductas suicidas y propensin a los accidentes, en un continuo: accidente, suicidio-accidente,
suicidio-juego y suicidio con deseo de muerte. En este sentido, pueden considerarse las llamadas "conductas de desafo".
"Los suicidios juveniles suelen dar la impresin de una apuesta cuya ambigedad plantea el problema del 'ansia de morir" (23).
Hay antecedentes de suicidio en la familia en el 19-27% de casos.
Blumenthal ha propuesto un modelo explicativo de las conducta autoltica infantojuvenil, en el que considera la existencia de cinco campos
de factores de riesgo que actuaran como factores de vulnerabilidad, cuya coexistencia incrementara el riesgo de conductas suicidas (32).
Dichos campos son los siguientes:
- Trastorno psiquitrico. La mayor parte de los jvenes que se suicidan sufran de un trastorno psiquitrico. Los trastornos de conducta, la
depresin y el abuso de sustancias son los diagnsticos psiquitricos que se asocian con ms frecuencia con el suicidio juvenil. Sin embargo,
existen marcadas discrepancias entre los resultados de diversos autores (27).
Se han realizado diversos estudios que confirman la elevada frecuencia de consumo de sustancias entre los adolescentes suicidas (33, 34, 35).
Dado que todos los datos parecen apoyar la consideracin del abuso de sustancias como factor de riesgo para el suicidio infantojuvenil, se
hace preciso un seguimiento del progresivo aumento de consumo de txicos durante la adolescencia. Parece existir una asociacin particular
entre la intoxicacin alcohlica y el suicidio con armas de fuego en adolescentes (34).
Los datos procedentes de estudios de autopsia psicolgica parecen confirmar que la mayor parte de los suicidas sufran de un trastorno
psiquitrico mayor, tanto en poblaciones adultas como adolescentes. En los adolescentes, entre el 63 y el 95% de las vctimas de suicidio
sufran un trastorno psiquitrico. Marttunem et al (36) detectaron una elevada frecuencia (43%) de conducta antisocial entre adolescentes que
haban completado el suicidio.
La comorbididad es frecuente en todas las modalidades de conducta suicida; la superposicin de sntomas depresivos y trastornos de conducta
y abuso de sustancias parece aumentar el riesgo de actos autolesivos (37).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (7 of 15) [02/09/2002 11:26:48 p.m.]
La edad de comienzo de los cuadros psiquitricos parece decisiva: el suicidio suele ocurrir en la primera dcada de su curso (37).
Las comparaciones de los cuadros depresivos en adolescentes y adultos muestran una mayor frecuencia relativa de conductas suicidas entre
los primeros; (28) la cuarta parte de los adolescentes deprimidos de casusticas espaolas haba tenido algn intento suicida.
- Rasgos de personalidad, trastornos de personalidad. Rasgos como agresividad, impulsividad, tendencia al aislamiento, baja autoestima,
rigidez cognitiva, perfeccionismo excesivo y desesperanza constituyen estilos de personalidad relacionados con el suicidio. Determinados
trastornos de personalidad, como el lmite y el antisocial, se asocian tambin con un mayor riesgo. Particularmente importantes son las
asociaciones de personalidad antisocial y sntomas depresivos, y de personalidad lmite y abuso de sustancias.
Se est prestando un creciente inters al llamado locus de control externo como caracterstica de personalidad asociada con riesgo autoltico;
(29) se designa con este constructo la extensin en que los individuos no perciben el refuerzo como contingente a sus propias acciones, sino
ms bien como resultado de un factor externo que est fuera de su control; de este modo, a menudo se sienten incapaces de influir sobre su
medio.
- Factores psicosociales y medioambientales. Prdidas tempranas, separacin, abusos fsicos, pobre soporte social, exposicin al suicidio, etc.
Con mucha frecuencia se encuentran acontecimientos vitales humillantes como precipitantes de la conducta suicida: problemas
interpersonales entre el adolescente y sus padres o compaeros, como ruptura de una relacin, discusin con los padres, divorcio y
separacin, etc.
Parecen existir motivos para pensar que haber conocido a alguien que se ha suicidado o la simple exposicin al suicidio a travs de los
medios de comunicacin (38) podran aumentar el riesgo de estas conductas en nios y adolescentes, aunque los datos no son concluyentes.
Otro importante factor de riesgo es el padecimiento de enfermedades mdicas, especialmente las de curso crnico; en adolescentes y jvenes,
la epilepsia y el SIDA se han relacionado con conductas suicidas.
Marttunem et al (39) sealaron la existencia de estresantes precipitantes en el 70% de un grupo de adolescentes suicidas, casi siempre en las
24 horas anteriores; se trataba fundamentalmente de separaciones y conflictos interpersonales. Los conflictos y separaciones de la pareja
jugaban un importante papel como precipitantes en adolescentes. Parece importante destacar la brevedad del intervalo entre precipitante y
suicidio.
- Variables genticas y familiares. Segn algunos autores, la gentica del suicidio puede ser independiente de la herencia de los distintos
trastornos psiquitricos con que se asocia. Una historia familiar de suicidio es un factor de riesgo. Aunque los datos de estudios en gemelos y
adoptados parecen apuntar hacia un componente gentico, esto no debera hacer olvidar el papel fundamental que el ambiente familiar puede
jugar en la gestacin de la conducta autoltica.
En este sentido, los estudios realizados sealan un incremento del riesgo en familias que los pacientes perciben como problemticas y con
dficits comunicacionales (40), y la relacin entre la debilidad del apoyo familiar y los precipitantes de la conducta suicida (39). Brent et al
(41) han encontrado relacin entre el suicidio adolescente y los siguientes factores familiares: falta de alguno de los padres biolgicos,
problemas padres-hijo, enfermedad somtica crnica parental, dificultades legales de los padres, abuso fsico, inestabilidad en el lugar de
residencia, mayor carga familiar de depresin y abuso de sustancias.
- Factores bioqumicos. En particular, una deficiencia serotoninrgica ha sido sealada en adultos como factor biolgico de vulnerabilidad
para el suicidio. Faltan datos al respecto en la poblacin infantojuvenil.
Con el fin de predecir el suicidio en adolescentes, diversos estudios han identificado los siguientes factores de riesgo: sexo masculino,
trastorno mental de cualquier tipo, historia familiar de trastorno mental, ausencia parental o abuso, numerosos estresantes vitales, exposicin
al suicidio y trastornos somticos como la epilepsia. En estudios de seguimiento de pacientes adolescentes ingresados han sido sealados una
serie de factores que predicen un suicidio posterior: (42) ms sntomas depresivos, ms dificultades de aprendizaje, peor autoestima, ms
rechazo de la ayuda y mecanismos de defensa ms inmaduros.
En la evaluacin del joven paciente suicida no debe faltar una cuidadosa valoracin de los sntomas acompaantes. No hay que olvidar que
los trastornos afectivos en la niez se presentan frecuentemente bajo la forma de quejas somticas diversas. Los cambios repentinos de
conducta y las frecuentes conductas arriesgadas y accidentes, los trastornos del sueo y del apetito, una experiencia humillante previa, la
expresin de sentimientos de culpa, desesperanza y autorreproche, el abuso de txicos, son datos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (8 of 15) [02/09/2002 11:26:48 p.m.]
una correcta evaluacin del potencial suicida. Es muy frecuente que el nio haya hablado previamente sobre el suicidio. Resulta conveniente
explorar con el nio lo que la muerte significa para l.
Preguntar directamente sobre los pensamientos y planes suicidas no slo no induce a dichas conductas, sino que en la mayora de los casos
proporciona un alivio para el paciente. Una evaluacin de la capacidad de control sobre la conducta e impulsos es necesaria para decidir la
actitud teraputica.
Parece inexcusable una valoracin detallada de la situacin familiar, solicitando informacin y ayuda a los distintos miembros. Las
intervenciones deben dirigirse a todo el sistema en el que tiene lugar la conducta suicida.
El manejo del caso exigir en primer lugar el tratamiento del trastorno psiquitrico subyacente, despus de obtener una adecuada alianza
teraputica que permita la expresin de los sentimientos dolorosos que subyacen a la conducta autoltica. Pero la primera decisin
corresponder al marco ms adecuado en que dicho tratamiento pueda ser proporcionado. Una recomendacin lgica dada la potencialidad
letal de estas conductas es adoptar una posicin conservadora, y proceder a la hospitalizacin siempre que el medio habitual no pueda
proporcionar la contencin suficiente; adems, puede ser til en muchos casos una separacin temporal de la situacin y estresantes
cotidianos.
Si el tratamiento se realiza fuera del hospital, se suele aconsejar separar al paciente de todos los objetos potencialmente letales, en la medida
en que ello sea posible. Una medida til en numerosas ocasiones el la de establecer con el paciente un contrato de "no suicidio", que
compromete al terapeuta a permanecer disponible para el paciente durante una posible crisis suicida.
Respecto al pronstico, la conducta autoltica tiene un alto ndice de repeticin; un 9% de los adolescentes que realizan un primer intento lo
repiten en el curso de un ao (27); los resultados de estudios de nios prepuberales tambin informan de altos ndices de repeticin (43). La
evolucin depende de la existencia de factores de riesgo, como trastorno del humor, abuso de sustancias, y un pobre ajuste social.
El nio maltratado
El concepto del maltrato infantil se ha ampliado para incluir tanto las diversas formas de abuso fsico, como el abuso emocional, la falta de
cuidados y el abuso sexual. El abandono o cuidado defectuoso parece ser la forma ms comn (44). Algunos autores han llamado abuso fetal
a diversas conductas que pueden ser perjudiciales para el feto, incluyendo el abuso materno de sustancias (45).
Los malos tratos en la infancia constituyen un grave problema social, puesto de manifiesto con relativa frecuencia por los medios de
comunicacin. Sus consecuencias psicolgicas y fsicas incluyen algunas de marcada gravedad. Entre los factores que influyen en su
aparicin tiene una importancia destacada el abuso de drogas y alcohol por parte de los padres de estos nios (46); tambin se han
relacionado con determinados ambientes en los que es frecuente la violencia familiar, trastornos psiquitricos parentales (fundamentalmente
trastornos de personalidad) (45), situaciones de ruptura familiar y una condiciones de vida no satisfactorias. Muchos padres abusadores
refieren antecedentes de haber sido objeto de abusos o abandono durante su niez.
Como factores predisponentes en el nio han sido mencionados el parto prematuro, la necesidad de cuidados especiales durante el periodo
neonatal, el padecimiento de malformaciones congnitas y enfermedades crnicas y el temperamento "difcil" (45).
El maltrato fsico puede provocar todo tipo de lesiones no atribuibles a causas accidentales, algunas de extrema gravedad: quemaduras,
magulladuras mltiples, mordeduras, fracturas seas, hemorragias subdurales, lesiones oculares, etc.
El maltrato debe ser descartado siempre que un nio presente daos fsicos, y especialmente si existen contradicciones en la historia, retrasos
injustificados en la demanda de atencin o hallazgos inexplicados. Tambin se recomienda considerarlo si se advierten deterioro del
funcionamiento acadmico e intelectual y cambios en el comportamiento.
Su influencia en el desarrollo del nio es objeto de numerosos estudios. La frecuencia de repeticin de este tipo de conductas es muy alta, por
lo que existe un elevado riesgo de lesiones graves posteriores. El maltrato puede relacionarse con retrasos del desarrollo, dificultades de
aprendizaje y caractersticas posteriores de la personalidad, como impulsividad, peor autoestima y dificultad para las relaciones
interpersonales. As mismo, puede jugar un papel etiolgico en el desarrollo de una serie de trastornos tanto durante la niez como en la edad
adulta.
Los estudios de comparacin de los diagnsticos psiquitricos en nios maltratados y en controles muestran que entre los primeros son ms
frecuentes el trastorno por dficit de atencin con hiperactividad, el negativismo y el trastorno por estrs postraumtico (47, 48); en las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (9 of 15) [02/09/2002 11:26:49 p.m.]
entrevistas con los nios se ponan de manifiesto con frecuencia sntomas psicticos y trastornos adaptativos y de personalidad (47), as como
sntomas depresivos (49). Parece que el trastorno por estrs postraumtico muestra una asociacin mayor con el abuso sexual que con el
maltrato fsico (47). Ms de un 40% de los nios que han sufrido un abuso sexual desarrollan la sintomatologa del estrs postraumtico;
otros muchos refieren algunos de sus sntomas (48).
Los pacientes con trastorno lmite de personalidad y personalidad mltiple refieren frecuentemente antecedentes de malos tratos y abusos
sexuales durante su infancia. En una amplia muestra de pacientes psiquitricos adultos casi una quinta parte refera haber sido vctima de
abusos durante su infancia, repartindose en proporciones prcticamente iguales abuso sexual y fsico. Se observ una relacin entre
antecedentes de abuso y suicidalidad (50).
La relacin entre sntomas disociativos y maltrato infantil tiene una larga historia, y no faltan los estudios que parecen corroborarla. (51)
Como extremo del continuum de los trastornos disociativos asociados al maltrato se ha sealado la personalidad mltiple. El maltrato podra
ser una forma ms de experiencia precoz negativa en la teora que relaciona los sntomas disociativos posteriores con experiencias estresantes
infantiles.
El sndrome de Munchausen "por poderes", como forma de induccin de la enfermedad en los hijos por diferentes mtodos, est siendo
observado con frecuencia creciente (46). Habitualmente es la madre la responsable de este tipo de maltrato.
Respecto a las actitudes teraputicas frente al maltrato infantil, se han propuesto diversas estrategias para prevenir trastornos psquicos
posteriores y programas preventivos de base educativa. En este sentido han sido utilizadas fundamentalmente tcnicas de grupo. En el caso
del abuso sexual, uno de los objetivos de dichas tcnicas es reducir la tendencia al sentimiento de culpa y al autorreproche por parte de las
vctimas (46, 52).
Divorcio
La impresin de los psiquiatras infantiles apunta hacia una creciente frecuencia de familias descompuestas entre los nios que son motivo de
atencin. Se observa as, cada vez ms a menudo, la ausencia de alguno de los progenitores, la convivencia con las nuevas parejas de sus
padres y con sus hijos, etc.
Lgicamente resulta difcil la valoracin de la influencia que esas situaciones puedan suponer en el motivo de consulta. Sin embargo, parece
innegable la dificultad inherente a la necesidad de adaptacin a una realidad tan compleja como el divorcio o separacin de los padres y a las
circunstancias en que se produce. Es en esa complejidad donde a nuestro juicio reside la dificultad de abordarlo en un captulo como ste.
La separacin de los padres, que es siempre una situacin traumtica para los hijos, afectar a stos de acuerdo a:
- La personalidad y la edad de cada uno de ellos. Su estructura mental, sus defensas, las relaciones y los investimentos previos.
- Las vivencias familiares previas a la separacin: conflictos latentes o claramente manifiestos en forma de enfrentamientos, el papel jugado
por los hijos en la separacin, etc.
- El modo en que la separacin se decide y explica a los hijos (en referencia a los sentimientos que ellos puedan tener sobre su culpabilidad
en la decisin).
- La reorganizacin familiar posterior a la separacin: decisiones sobre cmo, con quien, cuando estn los hijos con cada uno de los padres.
Posibilidad de ser utilizados en el enfrentamiento de los padres o perder la relacin con alguno de ellos.
- Un ltimo apartado sera el referido a las posibles nuevas parejas de los padres; aparicin de "hermanos" y otros padres.
Todas las variables apuntadas explican por qu es diferente para cada nio o adolescente la separacin de sus padres. En la unin entre la
personalidad y el momento evolutivo por un lado y las condiciones de la separacin por el otro se resuelve la trama.
Parece necesario recordar que el divorcio supone un intento de resolver dificultades interpersonales; se ha dicho que "el divorcio es la
legalizacin del fracaso" (23). Por tanto, si puede ser difcil sealar las consecuencias que sobre el psiquismo del nio pueda tener la
separacin conyugal, no nos lo parece menos descartar las del ambiente conflictivo previo. Es frecuente que el divorcio sea recibido como un
elemento "liberador".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (10 of 15) [02/09/2002 11:26:49 p.m.]
La noticia del divorcio de los padres provoca en ocasiones reacciones de los hijos que incluyen sentimientos de abandono, hostilidad y
culpabilidad, y sntomas depresivos como aislamiento, rechazo de los alimentos y trastornos del sueo (23).
Los problemas clnicos de nios y adolescentes relacionados con los divorcios parentales son, lgicamente, tan variados como los propios
nios. A pesar de ello se pueden encontrar algunos cuadros ms frecuentes en cada una de las edades:
- En preescolares: cuadros regresivos que se manifiestan como trastornos psicosomticos (desde lo ms banal a enfermedades graves).
Trastornos del sueo, miedos, ansiedad de separacin. Conductas agresivas hacia alguno de los padres.
- En escolares: adems de lo sealado anteriormente, fracasos en los estudios, sentimientos depresivos, tendencia al aislamiento.
- En adolescentes: tambin en estas edades pueden aparecer los sntomas anteriores, como fracaso escolar, aislamiento y cuadros depresivos.
Se pueden aadir intentos de suicidio, con manejos de las relaciones parentales (en ocasiones favorecidas por alguno de los padres) y
conductas sociopticas (en ambos sexos).
El psiquiatra infantil se ve envuelto a menudo en situaciones en las que uno de los padres demanda una valoracin de la influencia que la
ruptura de la pareja puede haber tenido en el nio, o de la conveniencia de la convivencia con uno u otro progenitor; es frecuente que en estas
consultas el hijo sea utilizado por padres que buscan soluciones para sus propios problemas. La demanda enmascara en ocasiones un deseo de
encontrar un apoyo judicial para una de las partes.
Indudablemente la intervencin ms adecuada por parte del profesional es aquella que se produce antes del divorcio. La solicitud de consejo
por parte de la pareja frente al hecho de la separacin es poco habitual; cuando ocurre se produce precisamente en los casos en que el divorcio
es menos conflictivo. Lo normal es que el paciente acuda con uno de los padres y el sntoma se ponga en relacin con la actitud del otro.
Una de las preocupaciones del terapeuta es la de evitar que esto ocurra, para lo que intentar contactar con ambos padres y buscar su
colaboracin, sin convertirse en aliado de ninguna de las partes y alejado en lo posible de la problemtica legal que pueda existir.
En todos los cuadros psicopatolgicos relacionados con los divorcios parentales conviene distinguir lo propio del nio de aquello que,
consciente o inconscientemente, es favorecido por alguno de los padres como agresin hacia el otro. La separacin de ambos aspectos se hace
imprescindible en el tratamiento. El objetivo del abordaje psicoteraputico consiste en ayudar a elaborar la separacin parental, a travs de
una psicoterapia breve, individual, focalizada y adapatada a la edad del nio. En todos los casos sern necesarias tambin las entrevistas con
los padres. Dependiendo del cuadro clnico puede ser necesario el apoyo psicofarmacolgico.
Embarazo de la adolescente
Entre el 25 y el 30% de los embarazos fuera del matrimonio ocurren en madres adolescentes, lo que supone una elevada proporcin de nios
de alto riesgo nacidos de madres menores de 19 aos (53). No cabe duda acerca de las gravedad de las dificultades con las que se deber
enfrentar la madre adolescente para la crianza y educacin de su hijo.
Los estudios de comparacin de adolescentes que tienen un embarazo y las que no lo tienen muestran como caractersticas diferenciales de
las primeras antecedentes de infancias ms traumticas, peor funcionamiento escolar, relacin previa con otra adolescente embarazada y ms
favorables expectativas respecto a la crianza del hijo (54).
El abuso sexual infantil es un antecedente frecuente del embarazo adolescente; el grupo que refiere antecedentes de este tipo se caracterizara
por presentar ms estrs, abuso de sustancias y depresin, y menor soporte social (55). Los hijos de madres adolescentes han sido
considerados de alto riesgo para ser vctimas de abuso, en particular aquellos que eran hijos de madres ms jvenes y que disponan de un
menor apoyo social.
Parece que la existencia de trastornos de conducta de comienzo precoz representa un factor de riesgo para el embarazo, entre aquellas
adolescentes que son referidas para tratamiento psiquitrico (56).
Se ha comprobado una mayor frecuencia de cuadros depresivos durante la adolescencia tarda en las chicas que tenan antecedentes de
estresantes vitales, y entre ellos de embarazo (57).
Adopcin
El proceso de adopcin, por el que una pareja decide de forma voluntaria asumir la paternidad de un hijo no biolgico, es muy diferente en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (11 of 15) [02/09/2002 11:26:49 p.m.]
cada uno de los casos. Lo es en lo referente a la edad de los padres, al momento de la adopcin, al tiempo transcurrido desde el deseo primero
hasta el final administrativo, la edad del nio adoptado, etc.
Cada una de las variables expresadas y alguna ms, condicionar la forma y los avatares de la adopcin; pero todas ellas atravesarn por una
dificultad insalvable: la de la identidad.
Desde la salud mental es ste el tema clave, porque es el que directamente se relaciona con las dificultades que posteriormente podrn ser
motivos de consulta.
El hijo adoptado conocer, mejor antes que despus, de su adopcin, y se plantear su identidad. Qines son sus padres biolgicos? Cules
fueron las causas de su cesin? Dnde se encuentran ahora?...
Si la consecucin de una identidad es ya un proceso conflictivo en todo ser humano y especialmente en alguno de sus momentos evolutivos,
la adolescencia, lo es con mayor razn en el caso de los nios adoptados.
Para los padres adoptantes tambin su identidad como tales est llena de interrogantes. En el juego dialctico entre ambas identidades frgiles
es donde aparece el conflicto traducido en sntomas, que configuran la psicopatologa de la adopcin. Son stos:
- Trastornos de conducta. Manifestados como conductas de oposicin, a veces claramente provocadoras hacia los padres. Agresividad en
casa y hacia sus iguales fuera de ella. Agresividad verbal con utilizacin de un vocabulario con frecuencia grosero.
- Trastornos del aprendizaje. Trastornos globales que se presentan como falta de estmulos, indiferencia hacia los estudios, bajo rendimiento
escolar, todo ello compatible con un nivel intelectual normal.
- Conductas hiperquinticas y de falta de atencin. Ms significativas en la primera infancia, y que pueden convertirse en actuaciones ms
psicopticas en la adolescencia.
- Dificultades en la relacin. Especialmente con sus iguales, manifestadas con conductas agresivas, dificultad para compartir, baja tolerancia
a la frustracin y exigencias imperiosas,
Estas cuatro manifestaciones, con mayor o menor intensidad, aparecen con gran frecuencia en los nios adoptados. El hecho de que sean
menos significativas y no demanden atencin en salud mental se correlaciona con las mejores circunstancias de las variables anteriormente
sealadas. En trminos generales se puede decir que es mejor:
- Cuanto ms temprana ha sido la adopcin.
- Cuando la informacin sobre la adopcin que ha tenido el hijo ha sido progresiva, adaptada y temprana.
- Cuando los padres han tenido una asesora especializada.
- Cuando los padres adoptantes no entran en competencia, real o simblica, con los padres biolgicos.
Los adoptados extrafamiliares suponen alrededor del 1-2% de la poblacin de menos de 18 aos. Aproximadamente el 50% de los adoptados
son extrafamiliares.
Ajuriaguerra opina que aunque los nios adoptados pueden tener problemas psicolgicos, no est demostrada una mayor frecuencia de
trastornos mentales (23). Aunque los adoptados no estn sobrerrepresentados entre la poblacin atendida por los pediatras, parece que
constituyen una poblacin de riesgo para las dificultades emocionales. En particular, se ha sealado una elevada proporcin de adoptados
entre pacientes diagnosticados de trastornos de la personalidad. Tambin parece existir un exceso de adoptados que sufren trastorno por
dficit de atencin con hiperactividad (53).
En un estudio realizado sobre una muestra de nios adoptados o acogidos por familias que acudan a un servicio de Psiquiatra Infantil, los
resultados apoyaron la suposicin previa de una mayor frecuencia de trastornos de conducta en casos de defectos vinculares o en las
relaciones objetales de la infancia, en forma de lo que se llam reacciones comportamentales de accin, trastornos depresivos, ansiosos,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (12 of 15) [02/09/2002 11:26:49 p.m.]
oroalimenticios, esfinterianos y del sueo. Tambin era frecuente la asociacin con maltrato fsico y psquico por parte de los padres
adoptivos o acogedores; estos maltratos se relacionaban con reacciones de duelo, antecedentes de hospitalizacin, angustia de muerte y
trastornos de la alimentacin (58).
La mayor parte de los autores coincide en que la edad preferible para la adopcin se sita entre los 3 y 6 meses, o en cualquier caso antes del
ao (23).
Se ha recomendado que los adoptados sean informados lo antes posible de su condicin para evitar problemas posteriores; la informacin
debe ser dada segn la edad y capacidad para comprenderla, por lo que se considera preferible hacerlo entre los 7 y 10 aos (53). Otros
aconsejan una informacin ms temprana, hacia los 3 4 aos, antes de acudir al colegio. En general, se reconoce la importancia de respetar
el desarrollo individual de cada nio. La adolescencia parece un periodo de riesgo en la transmisin, en particular por la posibilidad de fugas.
En un estudio realizado en nuestro medio, slo poco ms de un tercera parte de los adoptados haban recibido una informacin adecuada
sobre el proceso (58).
Es habitual entre los adoptados la curiosidad acerca de la identidad de sus padres biolgicos; dicho inters puede generar sentimientos de
ansiedad y culpa respecto a la familia adoptiva. La investigacin suele practicarse durante la adolescencia o posteriormente. Parece que la
bsqueda de los padres biolgicos es ms frecuente entre las mujeres, lo que puede tener relacin con preocupaciones acerca de la herencia.
Otro motivo que impulsa a la bsqueda radica en el inters por averiguar los motivos de su abandono. En cualquier caso, las dificultades de
identificacin con los padres adoptivos juegan un papel importante en la bsqueda de los padres biolgicos, frecuentemente idealizados. El
proceso de separacin caracterstico de la adolescencia resulta especialmente complicado en el adoptado.
Freud aludi a la frecuencia de fantasas de haber sido adoptado entre los nios cuando advierten que sus padres no son como los haban
imaginado; esta "novela familiar" parece adquirir una especial intensidad en el caso del nio adoptado.
Respecto a los padres adoptivos, el conocimiento de la propia infertilidad implica un trauma psquico que incluye dudas acerca de la
responsabilidad personal frente al problema y sobre la propia identidad sexual. Desde el punto de vista psicodinmico, el reconocimiento de
la propia esterilidad conlleva una renuncia a la realizacin del ideal del yo y una prueba para la tolerancia a la frustracin. Por otro lado, el
mecanismo de la adopcin no permite la preparacin psicolgica que supone el periodo del embarazo. Adems, deben demostrar su
capacidad antes de la concesin de la adopcin, lo que de algn modo supone un cuestionamiento personal. Estos problemas, entre otros,
pueden dificultar la labor parental. Algunos autores han hablado del nio "tapadera" o "salva-vejez", y se ha cuestionado la posibilidad de que
el hijo suponga una ayuda para la resolucin de los problemas de la pareja adoptante.
Para prevenir dificultades y trastornos comportamentales en el nio adoptado, se recomienda que la adopcin sea tan precoz como sea posible
y, por supuesto, una correcta seleccin de los padres adoptivos.
En las demandas de atencin referidas a casos de adopcin hay que considerar dos posibilidades:
- Si el cuadro corresponde bsicamente al conflicto de la adopcin, el tratamiento debe centrarse con preferencia en los padres. Se tratara de
ayudarles a entender los sntomas como referidos a los problemas de identidad y darles instrumentos para manejarlos.
Una excepcin se da cuando la adopcin aparece detrs de un conflicto en la adolescencia. En este caso es el adolescente quien
preferentemente ser objeto de una psicoterapia.
- Obviamente, tambin los hijos adoptados son susceptibles de sufrir cualquier tipo de patologa. En estos casos el abordaje ser el que
corresponda al cuadro clnico, pero siempre considerando que la adopcin es una variable significativa.
BIBLIOGRAFIA
1.- Kleber H. Our current approach to drug abuse- Progress, problems, proposals. The New England Journal of Medicine, 1994; 330 (5):
361-365.
2.- Ungerleider J, Siegel N. The Drug Abusing Adolescent: clinical issues. Psychiatric Clinics of North America, 1990; 13 (3), 435-442.
3.- Swadi H. Adolescent substance misuse. Current Opinion in Psychiatry, 1993; 6: 511-515.
4.- Ramn-Cavero M. Drogas en la adolescencia. Monografas de Psiquiatra, 1992; 4 (2): 29-32.
5.- Cruzado J, Bravo F, Marn L, Gea M, Martnez F, Lzaro M. Consumo de alcohol entre escolares de sptimo de EGB. Atencin Primaria,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (13 of 15) [02/09/2002 11:26:49 p.m.]
1994; 13 (9): 495-497.
6.- Comas D. Los jvenes y el uso de drogas en la Espaa de los aos 90. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Juventud,
1994, 272pp.
7.- Bukstein O, Brent D, Kaminer Y. Comorbidity of Substance Abuse and other psychiatric disorders in adolescents. American Journal of
Psychiatry, 1989; 146 (9): 1131-1141.
8.- Moss H, Majumder P, Vanyukov M. Familial resemblance for psychoactive substance use disorders: behavioral profile of high risk boys.
Addictive Behaviors, 1994; 19 (2): 199-208.
9.- Cohen D, Richardson J, LaBree L. Parenting behaviors and the onset of smoking and alcohol use: a longitudinal study. Pediatrics, 1994;
94 (3): 368-375.
10.- Webster R, Hunter M, Keats J. Peer and parental influences on adolescents' substance use: a path analysis. International Journal of
Addiction, 1994; 29 (5): 647-657.
11.- Ullman A, Orenstein A. Why some children of alcoholics become alcoholics: emulation of the drinker. Adolescence, 1994; 29 (113):
1-11.
12.- Semlitz L. Gold M. Adolescent Drug Abuse. Diagnosis, Treatment and Prevention. Psychiatric Clinics of North America, 1990; 13 (3):
455-473.
13.- Berman S, Noble E. Childhood antecedents of substance misuse. Current Opinion in Psychiatry, 1993; 6: 382-387.
14.- Merino A, Calvo Y, Garca I, Ontoria M, Garca N, Pacheco C. Tabaquismo y su relacin con unas variables en una ZBS urbana.
Atencin Primaria, 1993; 12 (7): 411-414.
15.- Guy S, Smith G, Bentler P. Consequences of adolescent drug use and personality factors on adult drug use. Journal of Drug Education,
1994; 24 (2): 109-132.
16.- Hupkens C, Knibbe R, Drop M. Alcohol consumption in the European Community: uniformity and diversity in drinking patterns.
Addiction, 1993; 88 (10): 1391-1404.
17.- Barrio G, Vicente J, Bravo M, de la Fuente L. The epidemiology of cocaine use in Spain. Drug and Alcohol Dependence, 1993; 34 (1):
45-57.
18.- Boyle M, Offord D, Racine Y, Szatmari P, Flemming J, Links P. Predicting Substance Abuse in late adolescence: resultas from the
Ontario Child Health Study follow-up. American Journal of Psychiatry, 1992; 149: 761-767.
19.- Calcedo A, Sanz F, Gmez I, Borrego O. Urgencias Psiquitricas. En: Psicologa Mdica, Psicopatologa y Psiquiatra. Editado por
Fuentenebro F y Vzquez C, Ed. Interamericana, 1991, pp 1117-1152.
20.- Hughes D. Trends and treatment models in Emergency Psychiatry. Hospital and community psychiatry, 1993; 44 (10): 927-928.
21.- Elangovan N et al. Substance Abuse among patients presenting at an inner-city Psychiatric Emergency Room. Hospital and Community
Psychiatry, 1993; 44 (8): 782-784.
22.- Slaby A. Emergency Psychiatry. Other psychiatric emergencies. In: Comprehensive Textbook of Pychiatry. Edited by Kaplan H and
Sadock B, Baltimore, Williams and Wilkins, 1989.
23.- Ajuriaguerra J. Manual de Psiquiatra Infantil. Ed. Toray-Masson, Barcelona, 1975, 969.
24.- Ajuriaguerra J, Marcelli D. Manual de Psicopatologa del Nio. Ed. Masson, Barcelona, 1992, 468.
25.- Roy A. Emergency Psychiatry. Suicide. In: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Edited by Kaplan H and Sadock B, Baltimore,
Williams and Wilkins, 1989.
26.- Hoberman H, Bergman P. Suicidal behavior in adolescence. Current Opinion in Psychiatry, 1992; 5: 508-517.
27.- Harrington R, Dyer E. Suicide and attempted suicide in adolescence. Current Opinion in Psychiatry, 1993; 6: 467-469.
28.- De Dios J. Depresin y suicidio en la adolescencia. Monografas de Psiquiatra, 1992; 4 (2): 23-28.
29.- Pearce C, Martin G. Locus of control as an indicator of risk for suicidal behaviour among adolescents. Acta Psychiatrica Scandinavica,
1993; 88: 409-414.
30.- Kienhorst C, de Wilde E, van den Bout J, Diekstra R, Wolters W. Two subtypes of adolescent suicide attempters. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 1993; 87: 18-22.
31.- Hawton K, Fagg J. Deliberate self-poisoning and self-injury in adolescents. British Journal of Psychiatry, 1992; 161: 816-823.
32.- Blumenthal S. Youth Suicide: risk factors, assesment, and treatment of adolescent and young adult suicidal patients. Psychiatric Clinics
of North America, 1990; 13 (3): 511-549.
33.- Bukstein O et al. Risk-factors for completed suicide among adolescents with a lifetime history of substance abuse: a case-control study.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 1993; 88: 403-408.
34.- Crumley F. Substance Abuse and adolescent suicidal behaviour. JAMA, 1990; 263 (22): 3051-3056.
35.- Blennerhasseft R, Gilvarry E. Substance misuse and suicide. British Medical Journal, 1993; 307: 382-383.
36.- Marttunem M, Aro H, Henrikson M, Lnqvist J. Antisocial behaviour in adolescent suicide. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1994; 89:
167-173.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (14 of 15) [02/09/2002 11:26:50 p.m.]
37.- Carlson G. Suicidal behavior and psychopathology in children and adolescents. Current Opinion in Psychiatry, 1990; 3: 449-452.
38.- Gonzlez-Seijo J, Ramos Y, Lastra I, De Dios J, Carbonell C. Suicidio juvenil y medios de comunicacin. Psicopatologa, 1993; 13 (4):
168-172.
39.- Marttunem M, Aro H, Lnnqvist J. Precipitant stressors in adolescent suicide. Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 1993; 32 (6): 1178-1183.
40.- Adams D, Overholser J, Lehnert K. Perceived family functioning and adolescent suicidal behavior. Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry, 1994; 33 (4): 498-507.
41.- Brent D et al. Familial risk for adolescent suicide: a case-control study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1994; 89: 52-58.
42.- Kjelsberg E, Neegard E, Dahl A. Suicide in adolescent psychiatric inpatients: incidence and predictive factors. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 1994; 89: 235-241.
43.- Pfeffer C, Klerman G, Hurt S, Kakuma T, Peskin J, Siefker C. Suicidal children grow up: rates and psychosocial risk factors for suicide
attempts during follow-up. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1993; 32: 106-113.
44.- Green A. Physical and sexual abuse of children. In: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Edited by Kaplan, H and Sadock, B.
Baltimore, Williams and Wilkins, 1989, 1962-1970.
45.- Gelder M, Gath D, Mayou R. Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford, Oxford University Press, 1991, 1080.
46.- Thompson P, Jones D. Child Abuse. Current Opinion in Psychiatry, 1990; 3: 472-476.
47.- Famularo R, Kinscherff R, Fenton T. Psychiatric diagnoses of Maltreated Children: Preliminary findings. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1992; 31: 863-867.
48.- McLeer S, Deblinger E, Henry D, Orvaschel H. Sexually abused children at high risk for Post-traumatic Stress Disorder. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1992; 31: 875-879.
49.- Kazdin A, Moser J, Colbus D, Bell R. Depressive symptoms among physically abused and psychiatrically disturbed children. Journal of
Abnormal Psychology, 1985; 94: 298-307.
50.- Brown G, Anderson B. Psychiatric morbidity in adult inpatients with childhood histories of sexual and physical abuse. American Journal
of Psychiatry, 1991; 148: 55-61.
51.- Sanders B, Giolas M. Dissociation and childhood trauma in psychologically disturbed adolescents. American journal of Psychiatry,
1991: 148: 50-54.
52.- Glaser D. Therapeutic responses to child sexual abuse. Current Opinion in Psychiatry, 1991; 4: 506-508.
53.- Schechter M. Adoption. In: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Edited by Kaplan H and Sadock B. Baltimore, Williams and
Wilkins, 1989, 1958-1962.
54.- Holden G, Nelson P, Velasquez J, Ritchie K. Cognitive, psychosocial, and reported sexual behavior differences between pregnant and
nonpregnant adolescents. Adolescence, 1993; 28 (11): 557-572.
55.- Stevens-Simon S, McAnarney E. Childhood victimization: relationship to adolescent pregnancy outcome. Child Abuse Negl, 1994; 18
(7): 569-575.
56.- Kovacs M, Krol R, Voti L. Early onset psychopathology and the risk for teenage pregnancy among clinically referred girls. Journal of
the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1994; 33 (1): 106-113.
57.- Reinherz H, Giaconia R, Pakiz B, Silverman A, Frost A, Lefkowitz E. Psychosocial risks for major depression in late adolescence: a
longitudinal community study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1993, 32 (6): 1155-1163.
58.- Sardinero E, Pedreira J, Lpez F, Zaplana J. Aproximacin psicodinmica y social a la adopcin y otras variantes (y II). Revista de La
Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra, 1989; 30: 411-435.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n7.htm (15 of 15) [02/09/2002 11:26:50 p.m.]
10
8.PSICOSIS INFANTIL.AUTISMO INFANTIL PRECOZ.TRASTORNO
AUTISTA.ESQUIZOFRENIA.TRASTORNOS DEL HUMOR.TRASTORNOS DE ANSIEDAD POR
SEPARACION.FOBIAS.TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO.TRASTORNO DE
CONVERSION.HIPOCONDRIA.SINDROME POSTRAUMATICO
Autores: C. Prez Puente, J. A. Aguado Maas
Coordinador: M. C. Ballesteros Alcade, Valladolid
EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE ESQUIZOFRENIA Y PSICOSIS INFANTIL
El trmino psicosis infantil ha abarcado un amplio nmero de trastornos que en los ltimos veinte aos se han ido diferenciando, no sin cierta
confusin y simplificacin, en dos grupos. Uno de ellos comienza en los primeros aos de vida, y cursa con serias anomalas en el proceso de
desarrollo del nio, afectando generalmente a todas las reas del mismo. Son los llamados, por ello, a partir del DSM III, trastornos
generalizados del desarrollo (TGD) y su prototipo es el autismo infantil precoz (AIP). En el segundo grupo los sntomas comienzan ms
tardamente -en la edad escolar o adolescencia- y su prototipo sera la esquizofrenia infantil (EI), con sntomas similares a los del adulto,
aunque manifestando ciertas peculiaridades en relacin con la etapa del desarrollo en que aparecen.
Fue Kraepelin en el siglo XIX quin denomin dementia praecox a lo que hoy se conoce como esquizofrenia y apunt que algunos casos tenan
un inicio infantil. De Santis (1906) propuso el trmino dementia precocsima para aquellos nios que desarrollaban el trastorno en la infancia.
Potter, en 1933, defini por primera vez la esquizofrenia infantil en base a alteraciones del comportamiento, del lenguaje, del pensamiento y los
afectos, de inicio precoz. Las aportaciones iniciales de Kanner sobre autismo infantil precoz (1943), las descripciones de Heller de la dementia
infantilis (1930), de Kramer de la psicosis de la motilidad (1932), posteriormente, de Asperger de la psicopata autstica (1944) y de Mahler de
la psicosis simbitica (1952), contribuyeron a que a partir de la dcada de los 40 el trmino EI se generalizase al de psicosis infantil (PI),
incluyendo todos estos graves trastornos. Los trabajos de Kolvin (1971) y otros autores como Rutter (1972) demostraron, teniendo en cuenta la
edad de inicio de la sintomatologa, las caractersticas clnicas, los antecedentes familiares y la evidencia de alteraciones orgnicas, las
diferencias existentes entre algunos subgrupos de PI, como el autismo y la EI, y la similitud de sta con la esquizofrenia del adulto. Todos estos
cambios se han reflejado en las clasificaciones oficiales. Hasta el DSM III la nica categora diagnstica para las PI era la de esquizofrenia de
inicio infantil. En el DSM IV (1) se diferencia la EI, que queda definida por los mismos criterios diagnsticos que la esquizofrenia del adulto,
de los trastornos generalizados del desarrollo, que incluyen el T. autista, el sndrome de Rett, el sndrome de Asperger, el t. Desintegrativo y
otros TGD no especificados.
CARACTERISTICAS CLINICAS
Dentro de la EI se pueden diferenciar la esquizofrenia de inicio precoz (EIP), de comienzo antes de los 18 aos, y la de inicio muy precoz
(EIMP), antes de los 13 aos (2). Los criterios diagnsticos del DSM IV y CIE 10 no son diferentes para nios y adolescentes que para adultos,
si bien deben tenerse en cuenta algunas peculiaridades. (Tabla 1).
Tabla 1. Criterios DSM IV para el diagnstico de esquizofrenia
A. Presencia de los sntomas caractersticos de la fase aguda: dos (o ms) de los siguientes, durante un mes como mnimo (a menos que los
sntomas hayan sido tratados satisfactioramente):
1) Delirios.
2) Alucinaciones.
3) Lenguaje desorganizado.
4) Conducta catatnica o gravemente desorganizada.
5) Sntomas negativos (afectividad aplanada, alogia o abulia).
Nota: Slo se requiere uno de los sntomas del criterio A si los delirios son extraos o las alucinaciones consisten en una voz que comenta los
pensamientos o la conducta del sujeto, o dos las voces conversando entre s.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (1 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
B. Deterioro social/ocupacional: Durante el curso de la alteracin, la vida laboral, las relaciones sociales y el cuidado personal estn
notablemente por debajo del nivel previo al inicio de la alteracin (o, cuando el inicio se presenta en la infancia o en la adolescencia, el sujeto
no ha alcanzado el nivel de desarrollo social que caba esperar).
C. Duracin: signos continuos de la alteracin durante seis meses como mnimo. El periodo de seis meses debe incluir una fase activa de un
mes como mnimo (o menos si los sntomas han sido tratados satisfactoriamente), durante la cual se han presentado sntomas del criterio A y
puede incluir sntomas prodrmicos y residuales. Durante la fase prodrmica o residual pueden manifestarse slo sntomas negativos o dos o
ms sntomas del criterio A de forma atenuada (percepciones inusuales, pensamientos extraos).
D. Exclusin de trastorno esquizoafectivo y de trastorno del estado de nimo: Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno del
estado de nimo con sntomas psicticos; por ejemplo, comprobando si a lo largo de la fase activa de la alteracin ha habido un sndrome
depresivo, maniaco o mixto, o si la duracin global de todos los episodios de sndrome del estado de nimo ha sido breve en comparacin con
la duracin total de la fase activa y de la fase residual de la alteracin.
E. Exclusin de causa orgnica/abuso de sustancias: La alteracin no puede atribuirse a los efectos de drogas o medicamentos o a causas
mdicas.
F. Si hay una historia de trastorno autista, el diagnstico adicional de esquizofrenia slo se aplica si hay ideas delirantes o alucinaciones.
Clasificacin del curso (slo se aplica despus de trascurrido un ao desde el inicio de la fase activa):
Episdico con sntomas residuales entre los episodios. (en los episodios hay una exacerbacin de los sntomas psicticos) especificar si
existe una predominancia de los sntomas negativos.
Episdico sin sntomas residuales entre los episodios.
Continuo (sntomas psicticos predominantes durante el periodo de observcin) especificar si a su vez existe una predominancia de sntomas
negativos.
Episodio nico en remisin parcial. Especificar si existe una predominancia de los sntomas negativos.
Episodio nico en remisin total.
Otros/no especificado.
Los sntomas psicticos propios de la fase aguda se incrementan linealmente con la edad y CI del paciente, cambiando su contenido y
hacindose ms complejos. En ocasiones es difcil establecer en nios la existencia de autnticos fenmenos psicticos -en especial si no han
desarrollado el lenguaje- teniendo en cuenta las peculiares caractersticas cognoscitivas a estas edades, el hecho de que el concepto de realidad
se adquiere a lo largo del desarrollo y que los nios pueden presentar alteraciones perceptivas no psicticas con relativa frecuencia en casos de
privacin sensorial, retraso mental, trastorno por estrs postraumtico, etc. Las alucinaciones, trastornos del pensamiento y afectividad aplanada
o inapropiada son los sntomas ms frecuentes, diagnosticndose mayoritariamente los subtipos paranoide e indiferenciado (2). La catatona y
los delirios sistematizados son poco comunes. Las alucinaciones auditivas son habituales y en nios suelen tener un caracter simple. Las
alucinaciones visuales son ms comunes que en los adultos y cuando aparecen se acompaan casi siempre de alucinaciones auditivas. Las ideas
delirantes en nios pequeos suelen ser relativas a temas fantsticos y monstruos (delirio fantstico de Heuyer) y en adolescentes a contenidos
religiosos, filosficos, de grandeza o de contenido sexual. Para algunos autores existe un predominio de sntomas negativos en la EI tales como
aislamiento, labilidad e inestabilidad del humor o afectividad aplanada, trastornos del lenguaje y conductas desorganizadas, con marcado
deterioro de su nivel de funcionamiento previo (3). En la infancia el fracaso en alcanzar el nivel esperado de desarrollo social, acadmico y
ocupacional puede sustituir al deterioro que aparece en adultos (1).
Con frecuencia se asocian a la EI trastornos de conducta y en un alto porcentaje (50%) trastornos afectivos, cumpliendo el 37% criterios de
depresin mayor. El retraso mental con CI inferior a 85 aparece en otro 50%. Otras patologas asociadas son enuresis, encopresis, trastorno
generalizado del desarrollo y abuso de sustancias (2).
Epidemiologa
La EI es rara antes de los 12 aos. Aunque existen pocos datos epidemiolgicos, la incidencia se estima en 0,1% al ao, con una edad de inicio
mas precoz y un predominio en varones 2:1, especialmente en la EIMP. En la adolescencia aumenta la incidencia, aproximandose a la de los
adultos, y desaparecen las diferencias por sexos. Afecta ms a clases socioeconmicas desfavorecidas y suelen existir antecedentes familiares
de esquizofrenia y t. afectivos (2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (2 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
Etiologa
Los factores etiopatognicos implicados en la EI son los mismos que los propuestos para adultos. En la Tabla 2 se reflejan algunos modelos
bsicos de estudio de los factores etiopatognicos e indicadores de vulnerabilidad para la EI.
Tabla 2. Algunos modelos bsicos de estudio de los Factores etiopatogEnicos e indicadores de vulnerabilidad para la EI, de inters
clnico
1. Heredobiolgicos y genticos:
1.1. Familiares.
1.2. Gemelares.
1.3. Adoptados.
1.4. Otros.
2. Clnico-integrativos:
2.1. Embrionarios.
2.2. "Estigmas degenerativos".
2.3. "Defecto neurointegrativo y organsmico global".
3. Signos neurolgicos menores: trastornos esquizofrnicos y trastornos mentales orgnicos.
4. Teoras de la informacin y comunicacin: perturbaciones sensoperceptivas de los sistemas
complejos de anlisis sensorial:
4.1. Teoras de la predisposicin orgnica, hipersensibilidad y barreras.
4.2. Teoras neurobiolgicas lmbico-reticulares.
4.3. Teoras sensoperceptivas perifricas y centrales.
4.4. Teoras por trastornos de analizadores sensoriales.
4.5. Teoras basadas en trastornos de atencin, concentracin, etc.
4.6. Otros.
5. Neuro y psicofisiolgicos:
5.1. Electroencefalografa.
5.2. Poligrafia; por ej.: de sueo.
5.3. Potenciales evocados.
5.4. Variacin contingente negativa.
5.5. Otros trastornos neurofisiolgicos.
5.6. Otros modelos psicofisiolgicos.
6.- Neuropsicolgicos:
6.1. Sistemas terciarios analizadores y sintetizadores.
6.2. Dominancia cerebral, v.g.: disfuncin cerebral izquierda.
6.3. Otros.
7. Bioqumicos:
7.1. Sistemas de neurotransmisin y neuromodulacin.
7.2. Sistemas psicoendocrinolgicos.
7.3. Otros sistemas biolgicos, v.g.: autoinmunes.
8.- Psicosociales, sociopsicolgicos y psicobiolgicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (3 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
Tomada de: Conde Lpez V., Ballesteros MC., Rodrguez G y Prez JI. Aspectos neurobiolgicos de las psicosis infantiles: Indicadores de
vulnerabilidad en las esquizofrenias. Rev Neur Psiq Inf, 1988, 11:71-116.
Curso y pronstico
En la EIMP el inicio suele ser insidioso y el curso crnico, con un alto porcentaje (54-90%) de sntomas prodrmicos como hiperactividad y
dficit de atencin, alteraciones de conducta y sntomas relacionados con trastornos generalizados del desarrollo como ecolalias, rituales,
estereotipias, retrasos del lenguaje y del desarrollo psicomotor. En la EIP el comienzo puede seguir tres patrones -tambin descritos en la
EIMP-: en algunos casos aparece de forma aguda, sin signos premrbidos aparentes, observndose en ocasiones un estrs fsico o psicosocial
previo. Ms frecuentemente comienzan los sntomas de manera insidiosa, afectando negativamente al funcionamiento familiar, escolar y social.
Por ltimo, este comienzo puede sufrir una exacerbacin aguda que haga ms manifiesta la sintomatologa. Algunos nios que posteriormente
desarrollan un trastorno esquizofrnico son descritos como inhibidos, aislados y sensitivos, con antecedentes frecuentes de rasgos de
personalidad excntrica o por evitacin (2). El pronstico es malo, sobre todo en EIMP, con un alto porcentaje de evolucin a la cronicidad y
hacia la esquizofrenia indiferenciada y residual del adulto (3). El riesgo de suicidio y de muerte asociado a conductas influenciadas por
sntomas psicticos -especialmente alucinaciones visuales- es del 5-15% (2). Algunos datos de mejor pronstico son el inicio tardo, el
comienzo agudo, la mejor adaptacin previa -con ausencia de retraso mental, trastornos de personalidad y sntomas premrbidos-, y la
presencia de sintomatologa afectiva (3).
Evaluacin y diagnstico diferencial
En la evaluacin de los nios con EI es necesaria una exhaustiva valoracin neurolgica y peditrica, que descarte patologa somtica
susceptible de simular sintomatologa psictica, como tumores intracraneales, epilesia, malformaciones congnitas, enfermedades
degenerativas, encefalopatas txicas e infecciosas e ingesta de medicamentos o sustancias adictivas, entre otras. Es conveniente realizar una
evaluacin del CI mediante pruebas instrumentales como el WISC-R, o el WAIS en adolescentes. Existen escalas elaboradas para ayudar en la
valoracin especfica de sntomas psicticos como la Kiddie-SADS (Escala de trastornos afectivos y esquizofrenia para nios en edad escolar)
y la K-FTDS (Escala para el trastorno del curso del pensamiento).
Es necesario hacer el diagnstico diferencial con un variado nmero de procesos. Las alucinaciones no son infrecuentes en nios normales en
condiciones de enfermedades infecciosas que cursa con fiebre alta, alteraciones metablicas, tratamientos mdicos, etc. Hay que distinguir los
autnticos delirios y alucinaciones del componente fantasioso que acompaa a los juegos, de las ilusiones, alucinaciones hipnopmpicas e
hipnaggicas y de los fenmenos propios de creencias religiosas o culturales. La EI se diferencia de los TGD y T. autista en que en stos la
edad de inicio es ms precoz, predominan las desviaciones del lenguaje y de la interaccin social con ausencia de sntomas psicticos de la fase
aguda de la esquizofrenia. En los nios que no han desarrollado el lenguaje verbal no es posible hacer el diagnstico de EI y suelen ser
considerados como autistas. Aunque raramente, estos trastornos pueden coexistir (2). En algunos estudios se cifra la comorbilidad de abuso de
sustancias y trastorno afectivo y esquizofrenia en un 50%, pudiendo actuar el txico como factor etiolgico o desencadenante, por lo que en
estos casos es imprescindible valorar el curso de la sintomatologa. En los trastornos de personalidad (borderline, esquizoide, esquizotpico) son
ms inconstantes las alucinaciones y delirios y ms estables las caractersticas patolgicas de la interaccin interpersonal y social. En el TOC
los pacientes reconocen sus pensamientos como irracionales y producto de su propio pensamiento, aunque las peculiares caractersticas
cognoscitivas a estas edades y la frecuencia con que aparecen sntomas obsesivo-compulsivos en la esquizofrenia en ocasiones dificultan su
distincin. El trastorno esquizoafectivo y Bipolar a menudo se acompaan en la adolescencia de sntomas esquizofreniformes al inicio, por lo
que slo la evolucin podr confirmar el diagnstico (3). Otros diagnsticos diferenciales que deben tenerse en cuenta son los estados
disociativos, T. por dficit de atencin, T. del desarrollo del lenguaje, etc.
Tratamiento
El tratamiento de la EI requiere programas multimodales que incluyan terapia psicofarmacolgica e intervenciones que apoyen las necesidades
educacionales, sociales y psicolgicas del nio y la familia. Las psicoterapias individuales en adolescentes y psicoterapia familiar pueden ser
tiles (2). Los neurolpticos (NL) son casi siempre necesarios pero no siempre eficaces. En general los NL son menos efectivos en la EI
-especialmente en la EIMP- que en adultos y producen mas efectos secundarios como sedacin. El haloperidol y la loxapina se han demostrado
eficaces. La clozapina es el tratamiento de eleccin en casos resistentes a NL convencionales o cuando aparecen sntomas extrapiramidales. La
medicacin NL depot no est recomendada en la EIMP y tan solo en aquellos adolescentes con sntomas psicticos crnicos y mala
cumplimentacin de la medicacin via oral. En cualquier caso, las dosis empleadas deben ser las ms bajas efectivas. No hay suficiente
informacin sobre TEC en nios y adolescentes. El litio pueder ser efectivo en algunos casos asociado a los NL (2). Sobre otras medicaciones
propuestas como BDZ, anticonvulsivantes o b-Bloqueantes no existen datos concluyentes sobre su eficacia.
AUTISMO Y TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
Los trastornos generalizados del desarrollo son un grupo de trastornos neuropsiquitricos caracterizados por alteraciones conductales
especficas y un deterioro cualitativo del desarrollo cognitivo, de las habilidades de comunicacin y de interaccin social, que se desarrollan en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (4 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
los primeros aos de la vida. Suelen estar asociados a retraso mental, pero difieren de ste en que sus conductas caractersticas no son un simple
reflejo de un nivel de desarrollo. De los diversos trastornos generalizados del desarrollo (TGD), el autismo ha sido el ms ampliamente
estudiado y su validez como concepto diagnstico parece estar bien establecida. No sucede as con otras categoras diagnsticas, cuya
validacin y definicin es ms controvertida. Tanto en el DSM IV como en la CIE 10., los TGD engloban el autismo infantil, sndrome de
Rett, trastorno desintegrativo y sndrome de Asperger (1)(4).
El autismo fue identificado por vez primera como un sndrome especfico por Leo Kanner y su definicin actual est muy influenciada por la
descripcin original que hizo del trastorno as como por las posteriores modificacionnes de Rutter y colaboradores. Kanner identific dos
sntomas fundamentales para el diagnstico: el "aislamiento extremo"y la "invariabilidad del entorno". Otros autores, y entre ellos Rutter,
consideran que los trastornos en la adquisicin del lenguaje y las alteraciones del mismo cuando ste se desarrolla son a su vez, junto con los
anteriores, los sntomas que constituyen los pilares del diagnstico del autismo. Con ulteriores estudios se ha precisado an ms la clnica, y la
triada diagnstica caracterstica actualmente aceptada es: dficits o desviaciones en la interaccin social, de la comunicacin y de la
conducta/imaginacin (1, 4, 5). Datos recientes parecen dar relevancia a la posible especificidad de las anormalidades en las respuestas
sensoriales, considerando que pudieran ser los primeros signos obvios que aparecen en el desarrollo de los nios (5). La edad de inicio es un
punto de controversia, mientras en el DSM IV y CIE 10 se considera preciso su reconocimiento antes de los 3 aos (1, 4), segn otros autores,
no debera constituir un criterio diagnstico (5).
Epidemiologa
Los datos obtenidos en los estudios epidemiolgicos han sido discordantes y de difcil interpretacin debido en parte a la disparidad de criterios
diagnsticos utilizados en los ltimos aos. Se considera que es un trastorno poco frecuente, con una prevalencia estimada de 2 por 10.000 (6)
cuando se utilizan criterios estrictos y que se eleva a 4-5/10.000 cuando se utilizan criterios DSM III-R (7). Es ms frecuente en hombres que
en mujeres con una proporcin 4:1, pero cuando es una nia la afectada el trastorno es ms severo (6).
Aunque inicialmente se sugiri la asociacin del autismo con clases sociales altas, parece claro que no existe una distribucin por clases
socioeconmicas.
Descripcin clnica
En la mayora de los casos la edad de inicio aparente es dentro del primer o segundo ao de vida (5) (Tabla 3). La edad de reconocimiento del
trastorno es importante para el diagnstico diferencial con otros trastornos generalizados del desarrollo y la esquizofrenia infantil. Ciertos
factores como la posible "negacin" de los padres, el menor nivel socio-cultural o un relativo alto nivel intelectual de los nios podran retrasar
la deteccin de los casos. Algunos autores sugieren que es posible que el trastorno se observe despus de meses e incluso aos de desarrollo
normal (5).
Tabla 3. Criterios DSM IV para el diagnstico de Trastorno Autista
A. Un total de 6 o ms items de (1), (2) y (3), con al menos dos de (1) y de (2) y (3) uno de cada:
(1). Deterioro cualitativo en la interaccin social, que se manifiesta con al menos dos de los siguientes .
(a). Deterioro marcado en el uso de varios comportamientos no verbales, como contacto visual cara a cara, expresin facial, postura corporal, y
gestos que regulan la interaccin social.
(b). Incapacidad para hacer amigos y establecer relaciones apropiadas al nivel de desarrollo.
(c). Prdida de la bsqueda espontnea de otras personas para compartir juegos, intereses o logros. (p.e., no seala objetos de inters ni los
muestra o acerca.)
(d). Prdida de la reciprocidad. social o emocional.
(2). Deterioro cualitativo en la comunicacin, que se manifiesta al menos por uno de los siguientes:
(a). Ausencia total o retraso en la adquisicin del lenguaje hablado ( no acompaado de un intento de compensacin a travs de formas
alternativas de comunicacin como gesticulacin o mmica).
(b). En sujetos con discurso adecuado, deterioro marcado en la capacidad para iniciar o mantener una conversacin con los otros.
(c). Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje o bien empleo de un lenguaje idiosincrsico.
(d). Prdida de la capacidad para simular o imitar papeles sociales o del adulto, apropiada al nivel de desarrollo.
(3). Actividades, intereses y patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados, que se manifiestan al menos por 1 de los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (5 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
siguientes:
(a). Preocupacin excesiva con presencia de intereses esterotipados y restringidos, que son anormales tanto en su intensidad como en alguno de
sus aspectos.
(b). Insistencia aparentemente inflexible a seguir determinadas e intiles rutinas o rituales.
(c). Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p.e., aleteo o balanceo de la mano o los dedos, complejos movimientos corporales).
(d). Preocupacin persistente sobre partes de objetos.
B. Retraso o funcionamiento anormal en alguna de las siguientes reas, con inicio antes de los 3 aos de edad: (1) interaccin social, (2)
lenguaje utilizado para la comunicacin social y (3) juegos imaginativos o simblicos.
C.- El trastorno no cumple los criterios de sndrome de Rett ni de trastorno desintegrativo de la infancia.
- Alteraciones en la conducta social. Inicialmente el autismo fue descrito por Kanner como una perturbacin del contacto afectivo (6). El
fracaso en el desarrollo de los vnculos sociales normales es uno de los ms profundos trastornos que muestran los nios autistas. Durante la
infancia no se producen las conductas de vinculacin, los padres perciben que los nios permanecen rgidos o, por el contrario, muy flcidos en
sus brazos; a medida que crecen observan que no establecen contacto ocular, prefieren estar solos y rara vez solicitan ayuda o consuelo de los
dems. Evitan la interaccin social y no se relacionan en los juegos o lo hacen de forma anmala, participando de forma estereotipada y carente
de imaginacin, o buscando su propia autoestimulacin. En las infrecuentes ocasiones en las que muestran conductas sociales, stas aparecen
como carentes de componente afectivo modulado. Aunque en algunos estudios se seala la posibilidad de ensear a nios autistas ciertas
conductas sociales parece que estas son limitadas y no se generalizan a otras situaciones.
- Perturbaciones en la comunicacin. Para algunos autores, los dficits en la comunicacin son el aspecto central del sndrome autista y son los
que determinaran el resto de la constelacin sintomatolgica. Aproxima-damente la mitad de los casos nunca desarrollan un lenguaje
comunicativo y aquellos que lo hacen muestran mltiples anomalas. Son frecuentes las ecolalias, tanto inmediatas como diferidas. Las
ecolalias aparecen tambin en nios normales que estn adquiriendo el lenguaje y es posible que en el nio autista cumplan una funcin
adaptativa (6). Aparecen tambin inversin pronominal y omisin de pronombres personales; fallos semnticos y de la funcin sintctica y
carencia o anomalas en la entonacin y cadencia del habla. El lenguaje no tiene habitualmente una funcin comunicativa y raramente
adquieren habilidades de conversacin. Incluso aquellos nios que desarrollan el lenguaje tienen grandes dificultades en la abstracin, uso de
metforas o asociaciones verbales.
- Retraso cognitivo. Utilizando pruebas instrumentales de medicin del C.I. adecuadas a estos nios, se ha comprobado que el 60% tienen un
C.I. menor de 50, un 20% entre 50 y 70 y solo un 20% su C.I. es superior a 70 (6). Difieren del patrn habitual del retraso mental en que
presentan una marcada dispersin en los resultados, puntuando mejor en escalas visoespaciales, de memoria inmediata y pruebas
manipulativas, y mostrando dficits importantes en el pensamiento abstracto y en las secuencias de integracin y procesamiento de la
informacin, que sugieren un deterioro de las funciones relacionadas con el lenguaje. El C.I. es bastante estable durante el desarrollo y
constituye un importante factor pronstico. Aquellos nios con C.I. ms bajo tienen mayores riesgos de presentar crisis epilpticas durante la
adolescencia (6). Los de CI ms alto pueden mostrar habilidades inusuales o especiales en msica, dibujo, aritmtica o clculo, y en ocasiones
una temprana habilidad para la lectura (hiperlexia), memorizacin y recitacin, sin comprensin del texto ledo.
- Conductas ritualizadas. Se ha descrito como caracterstico de los nios autistas la necesidad de mantener la "invariabilidad del entorno", con
marcada resistencia a pequeos cambios en su medio. El juego es ritualizado y carente de creatividad e imaginacin. Pueden mostrar inters
inusual por objetos de forma o colores determinados que en ocasiones coleccionan y a los que pueden vincularse de forma especial,
presentando crisis de angustia o rabietas cuando se extravan o se les retira. En ocasiones parecen no responder a estmulos ambientales,
permaneciendo inmutables ante fuerte estmulos sonoros y asemejndose a nios con dficits sensoriales, y por otra parte ser estremadamente
sensibles a pequeos estmulos auditivos o musicales y particularmente a los tctiles. Varios autores han descrito que los nios autistas
responden nicamente a un nmero determinado de estmulos presentados (hiperselectividad estimular) lo cual dificultara el aprendizaje.
Presentan conductas de autoestimulacin que suelen consistir en movimientos de balanceo, giros, frotamiento de las manos, olfateo, etc. a las
que pueden dedicar horas en detrimento de cualquier otra actividad e interfiriendo gravemente con el aprendizaje y la interaccin social. Son
frecuentes los manierismos y esterotipias que disminuyen en situaciones ambientales estructuradas. Menos comunes, pero dramticas, son las
conductas autolesivas tales como morderse los puos y manos, golpearse la cabeza o arrancarse el cabello. Puede aparecer hiperquinesia y
menos frecuentemente hipocinesia, generalmente asociada a la anterior.
- Alteraciones del humor. Son habituales las respuestas afectivas inestables o inadecuadas, con afecto aplanado, cambios bruscos de humor,
crisis de rabietas, agresividad descontrolada, sensacin de miedo intenso ante objetos cotidianos o ausencia total de temor ante situaciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (6 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
potencialmente peligrosas.
- Otros sntomas descritos son encopresis, enuresis, alteraciones importantes del sueo y la alimentacin e incapacidad de adquirir habilidades
de autocuidado.
- Anomalas fsicas. Entre los 2 y 7 aos suelen presentar un retraso de crecimiento. Frecuentemente tienen problemas de lateralidad y son
ambidextros hasta edades avanzadas. Presentan una mayor incidencia de alteraciones en los dermatoglifos lo que sugiere una perturbacin en el
desarrollo neuroectodermal. Son ms propensos a infecciones respiratorias altas, crisis febriles y estreimiento. Pueden no mostrar hipertermia
cuando sufren una enfermedad infecciosa (8).
Cambios en el desarrollo. Curso y pronstico
El cuadro clnico no es estable y vara en funcin de las etapas del desarrollo. En la infancia el trastorno puede pasar desapercibido para los
padres y la primera consulta suele ser por problemas de lenguaje y/o por comportamiento hipercintico. En la edad preescolar es cuando el
sndrome clnico es ms caracterstico, con marcada disminucin de intereses y actividades que impliquen contactos sociales, grave defecto de
la comunicacin y retraso cognitivo. Durante la edad escolar comienzan a ser ms manifiestas las conductas de autoestimulacin y
estereotipias, planteando problemas de difcil manejo. Pueden desarrollar algn acercamiento a las figuras parentales y del entorno social,
aunque cualitativamente anmalas. En la adolescencia un subgrupo de pacientes presentan un marcado deterioro y regresin de los logros
alcanzados, y en un 4-32% pueden aparecer crisis epilpticas, sobre todo en aquellos con un CI ms bajo (5). Tan solo un 1-2% de los adultos,
aquellos con CI ms altos y menores dficits conductuales y sociales, adquieren un nivel aceptable de adaptacin y autonoma personal,
desarrollando una actividad laboral u ocupacional. Las dos terceras partes sufren de severos condicionantes y deben permanecer en medios
protegidos o semiprotegidos (familiares o institucionales).
En la mayora de los casos el curso es crnico y deteriorante con episodios de regresin durante enfermedades mdicas concurrentes, estrs
ambientales y especialmente en la pubertad. En unos pocos casos se ha descrito una rpida progresin en el desarrollo no explicables por
factores ambientales (6).
Etiopatogenia
En las dcadas de los 40-60, tuvieron gran predicamento las teoras que implicaban como factores causales del autismo diversas caractersticas
de la personalidad de los padres, estimulacin insuficiente, alteraciones en las primeras relaciones, sobre todo con la madre, y diversas
anomalas en los patrones de interaccin ambiental y social, que hoy en da resultan poco convincentes. Posteriormente se consider el autismo
como resultante de una anomala o dficit cognitivo bsico que abarcara procesos de atencin, intelectivos y del lenguaje (6).
Actualmente existen mltiples evidencias de la importancia de factores gentico-biolgicos en la patogenia del trastorno. autista (8). Los
hallazgos pueden agruparse en:
- Neurobiolgicos. Los nios autistas presentan mayor incidencia de anomalas fsicas, persistencia de reflejos primitivos y signos neurolgicos
blandos como hipotona y falta de coordinacin motriz. El trastorno autista se asocia frecuentemente a diversas enfermedades mdicas como
rubeola congnita, esclerosis tuberosa, fenilcetonuria y cromosoma X frgil. Aparecen crisis epilpticas en un alto porcentaje de los pacientes y
alteraciones en el EEG (8). La TAC ha mostrado dilatacin ventricular, asimetria de los hemisferios y anomalas temporales izquierdas. La
RMN revela hipoplasia de algunas areas cerebelosas y de estructuras del sistema lmbico e hipocampo, como disminucin del ncleo lenticular
derecho. Recientemente se ha observado un incremento difuso del metabolismo cortical con PET (5).
- Patologa perinatal. Se ha comprobado una mayor incidencia de complicaciones en el embarazo y parto de nios autistas como
incompatibilidad Rh madre-hijo, toxemia gravdica, hemorragia vaginal, meconio en el lquido amnitico, infecciones virales en el primer
trimestre del embarazo y toma de medicamentos, as como parto distcico. En el periodo neonatal aumenta la incidencia de distress respiratorio
y anemia neonatal. De todos ellos, los factores prenatales parecen ser los ms significativos (5).
- Genticos. La prevalencia del autismo en hermanos es del 5%. Estudios en gemelos apoyan esta hiptesis, comprobndose un riesgo
incrementado en gemelos monocigticos. Otros miembros de la familia pueden padecer trastornos cognitivos o del lenguaje (8).
- Neuroanatmicos y neuroqumicos. Un tercio de los nios autistas tienen niveles incrementados de serotonina plasmtica y de ac.
homovalnico en LCR, aunque estos hallazgos no son especficos. En el 40% de los casos se ha demostrado la existencia de autoanticuerpos
para los receptores A1 de la serotonina y estos nios padecen con ms frecuencia enfermedades autoinmunes. Otros hallazgos incluyen
disminucin de las clulas de Purkinje cerebelosas en estudios neuroanatmicos y alteraciones estructurales del lbulo temporal (5).
Evaluacin y diagnstico diferencial
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (7 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
En la evaluacin de los nios con trastorno autista es fundamental una detallada historia mdica personal y familiar, evaluando patologas pre y
perinatales. En los casos en los que existan antecedentes familiares de retraso mental o cromosoma X frgil es necesario un anlisis
cromosmico y screening gentico orientado a descartar alteraciones metablicas congnitas. Deben realizarse estudios audiomtricos y
potenciales auditivos evocados para descartar dficits auditivos y un cuidadoso examen neurolgico. El EEG est indicado sobre todo en
aquellos casos asociados a epilepsia, y el TAC y la RMN ayudan a descartar enfermedades como la esclerosis tuberosa y enfermedades
degenerativas del SNC.
El estudio psicolgico incluye valoracin de las areas del lenguaje, cognicin, conductas sociales y adaptacin funcional. El CI estimado a
partir de los 5 aos es el mejor predictor individual del pronstico (5). Los instrumentos de medicin habituales pueden no ser tiles y se
preconiza el uso del CARS (Childhood Autism Rating Scale) -vlido en trabajos de investigacin y en la prctica clnica- y el ABC (Autism
Behavior Checklist) para el screening de autismos de alto nivel en el medio escolar.
Cuando el cuadro clnico aparece en su forma completa y caracterstica el diagnstico se sospecha con cierta facilidad, a pesar de lo cual es
importante realizar el diagnstico diferencial con numerosos trastornos. Los nios con trastornos del lenguaje expresado y receptivo y con
dficits sensoriales congnitos (sordera, ceguera) son ms sociables que los nios autistas y desarrollan conductas de comunicacin no verbal
adecuadas perdiendo con el desarrollo las conductas de aislamiento propias de la primera infancia. La esquizofrenia infantil suele tener un
inicio ms tardo, posterior a los 5 aos, se acompaa de alucinaciones, ideacin delirante y trastornos del curso del pensamiento, y no suelen
asociarse a trastornos neurolgicos con tanta frecuencia como en el autismo. En las enfermedades degenerativas y el retraso mental profundo se
desarrollan sntomas semejantes a los autistas (pseudo-autsticos), de dificil diferenciacin. En los primeros, la evaluacin neurolgica y
pruebas complementarias aportarn el correcto diagnstico. Por otra parte los nios con retraso mental muestran conductas afectivas y de
interaccin social ms significativas. La afasia adquirida con convulsiones es un raro trastorno en el que suele existir un desarrollo previo
normal antes de presentarse la afasia; muchos de estos nios tienen crisis comiciales aisladas y alteraciones del EEG que no son persistentes.
Los nios autistas pueden sufrir cuadros depresivos y ansiosos, especialmente los de ms alto nivel, y sntomas de hiperactividad e
impulsividad. En presencia de un trastorno autista el diagnstico de TDAH queda excludo (1).
Tratamiento
Son mltiples los tratamientos ensayados hasta la actualidad con excasos resultados. Cuando sea posible identificar un factor causal o asociado
debe realizarse un tratamiento etiolgico. En los casos en los que no es posible, las evidencias mejor documentadas sugieren que el tratamiento
de eleccin son las intervenciones educacionales y conductales precoces que favorezcan la adquisicin del lenguaje, de las conductas
comunicativas y sociales, la adquisicin de habilidades de autocuidado y la extincin de conductas indeseables como las estereotipias, las de
autoestimulacin y las autoagresiones (6). El entrenamiento en ambientes escolares, altamente estructurado y durante periodos prolongados, se
ha demostrado como el ms til. Los padres pueden necesitar a su vez informacin acerca de las tcnicas de modificacin de conducta,
entrenamiento en la resolucin de conductas problemticas y terapia de apoyo. Las psicoterapias individuales se han demostrado por lo general
ineficaces, excepto en algunos casos de autismos de alto nivel.
Aunque ningn agente farmacolgico ha demostrado promover un tratamiento curativo, algunos de ellos han demostrado ser tiles en sntomas
especficos. El haloperidol acta disminuyendo los niveles de actividad, de inestabilidad y labilidad afectiva, la hiperactividad y los sntomas
motores, incrementando la accesibilidad a los programas teraputicos y favoreciendo el aprendizaje y las conductas de adaptacin (5). Deben
utilizarse a las dosis ms bajas efectivas y durante el periodo de tiempo ms corto posible, vigilando la aparicin de efectos secundarios,
especialmente la sedacin. Las discinesias pueden evitarse o aminorarse con tratamientos discontinuos. Recientes estudios se han centrado en la
fenfluramina (agente que disminuye la serotonina plasmtica), observando que disminuye la hiperactividad y los sntomas motores y aumenta
la atencin en un subgrupo de pacientes, pero hasta la actualidad los datos disponibles son contradictorios y su eficacia y seguridad no estn
claramente establecidas (5). Los tratamientos estimulantes (metilfenidato) utilizados en los sntomas de hiperactividad han demostrado
empeorar el funcionamiento conductual y estn contraindicados (6). La naltrexona (antagonista opiceo) est siendo ensayado en la reduccin
de las esterotipias y autoagresiones, y algunos datos sugieren que puede mejorar la interaccin social (6). El litio y la carbamacepina se utilizan
en casos de severas autolesiones y agresividad cuando otros tratamientos fallan, y cuando predomina la inestabilidad o las alteraciones
afectivas.
SINDROME DE RETT
Este sndrome clnico fue identificado por Andreas Rett en 1965 en nias que aparentemente haban tenido un desarrollo normal por un
periodo, al menos, de 6 meses, seguido de un devastador retroceso en su desrrollo. La prevalencia se estima en 1 de cada 15.000 nias (10).
Etiologa
La causa es desconocida. Se ha sugerido la existencia de alteraciones metablicas; aunque en algunos pacientes se ha identificado una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (8 of 30) [02/09/2002 11:28:58 p.m.]
hiperamonemia, postulndose un dficit enzimtico en la metabolizacin del amonio, no es un hallazgo generalizado en las nias que padecen
este trastorno. El hecho de que afecte slo a nias pudiera indicar que existe un defecto gentico de base (10).
Caractersticas clnicas y diagnstico
Durante los 5 meses posteriores al nacimiento la nia tiene un desarrollo psicomotor, crecimiento del permetro craneal y crecimiento
estatoponderal, apropiado a su edad, aunque en algunos casos se ha identificado una hipotona y un cierto retraso psicomotor en estas precoces
etapas. De los 6 meses a los 2 aos sufre una progresiva encefalopata caracterizada por prdida de los movimientos de las manos, que son
reemplazados por esterotipias motoras caractersticas de frotamiento, chupeteo y gestos de "lavado", prdida del lenguaje previamente
adquirido, retraso psicomotor y ataxia (10). Durante la evolucin, el crecimiento craneoenceflico se detiene, resultando una microcefalia. Las
habilidades del lenguaje y las conductas de interaccin social se situan en un nivel de desarrollo propio de los 6 meses-1 ao, si bien pueden
mantener intereses sociales. Se instaura una incoordinacin motora, con apraxia del tronco y de la marcha que puede verse imposibilitada y
que, en ocasiones, se acompaa de movimientos coreoatetsicos. Muchos pacientes tienen a su vez cifoescoliosis. Puede existir respiracin
irregular, con episodios de hiperventilacin y de apnea, sobre todo durante el sueo. Se asocia a crisis comiciales en el 75% de los casos, con
EEG desorganizado o con trazado epileptiforme en la mayora de las ocasiones. A medida que el trastorno progresa el tono muscular pasa de
una inicial hipotona a una progresiva espasticidad y rigidez, instaurndose deformidades osteomusculares (9). Los criterios diagnsticos segn
DSM IV pueden verse en la Tabla 4.
Tabla 4. Criterios DSM IV para el diagnstico de Sndrome de Rett
A. Todos los siguientes:
1). Desarrollo prenatal y perinatal aprentemente normales.
2). Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los primeros 5 meses de vida.
3). Permetro ceflico normal al nacimiento.
B. Comienzo de todos los siguientes tras un perodo de desarrollo normal:
1). Deceleracin del crecimiento craneal entre los 5 y 48 meses.
2). Prdida de determinadas habilidades manuales, previamente adquiridas, entre los 5 y 30 meses, con el consiguiente desarrollo de
movimientos manuales estereotipados (p.e., "lavado" o frotamiento).
3). Prdida precoz del ajuste social (aunque a menudo, con posterioridad, se desarrolla cierta interaccin social)
4). Ataxia de tronco e incordinacin motora.
5). Grave deterioro en el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, con grave retraso psicomotor.
Curso y pronstico
El sndrome de Rett es progresivo. En las nias que llegan a la vida adulta el nivel cognitivo y social es equivalente al que aparece en el 1. ao
de vida, frecuentemente se encuentran limitadas a una silla de ruedas y con grandes restricciones motoras. la supervivencia se halla muy
disminuda (9).
Tratamiento
Tan slo se ha demostrado til el tratamiento sintomtico. La fisioterapia es beneficiosa en las disfunciones musculares. Es necesario un
tratamiento anticomicial con carbamacepina. La terapia de conducta es til en el control de conductas autolesivas, y puede resultar muy
beneficiosa en la incoordinacin respiratoria (9).
SINDROME DE ASPERGER
Caractersticas clnicas y diagnstico
En 1944 Asperger describi un sndrome clnico que denomin "psicopata autstica", y que se caracteriza por un dficit cualitativo en la
interaccin social, con restriccin de intereses y actividades que adquieren un caracter estereotipado semejante al que acontece en el trastorno
autista, pero sin los dficits cognitivos propios de ste, ni retrasos en el desarrollo del lenguaje, si bien ste posee caractersticas peculiares con
alteracin de la comunicacin verbal y no verbal. Estos nios presentan preocupaciones inusuales, egocentrismo, dificultades en la
coordinacin motriz, en la comprensin verbal y en el reconocimiento facial, as como rechazo del contacto ocular (11). Si bien, de acuerdo con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (9 of 30) [02/09/2002 11:28:59 p.m.]
el DSM IV y CIE 10. (1, 4), el sntoma distintivo entre el sndrome de Asperger y el t. autista es la normalidad del CI y la ausencia del retraso
en la adquisicin del lenguaje, los dficits neurocognitivos caractersticos de estos nios les hacen funcionar por debajo de sus posibilidades, y
les asemejan al espectro del autismo, siendo considerados por algunos autores como una modalidad atenuada del mismo (5). Los sntomas
suelen reconocerse despus de los dos aos de vida, y encontrarse algunos rasgos similares en otros miembros de la familia.
Hasta el DSM IV no se reconoca en las clasificaciones de la APA como una entidad diagnstica especfica. Los criterios diagnsticos del DSM
IV y CIE 10 se muestran en la Tabla 5. El diagnstico diferencial debe realizarse con el t. autista y otros t. generalizados del desarrollo y, en la
adolescencia, con el t. esquizoide de personalidad.
Debido a la disparidad en los criterios diagnsticos oficiales en las ltimas dcadas no es fcil establecer una prevalencia, estimndose como de
3 a 5 veces ms frecuente que el autismo, con una proporcin hombre/mujer de 8:1 (5).
Tabla 5. Criterios DSM IV para el diagnstico de Sndrome de Asperger
A. Deterioro cualitativo en la interaccin social que se manifiesta por, al menos, 2 de los siguientes:
1). Marcado deterioro en el empleo de comportamientos no verbales como contacto visual cara a cara, expresin facial, postura corporal, y
gestos que regulan la interaccin social
2). Incapacidad para establecer relaciones adecuadas al nivel de desarrollo.
3). Marcada dificultad para expresar placer cuando otra persona est alegre.
4). Prdida de la reciprocidad social o emocional.
B. Actividades, intereses y patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados, que se manifiestan al menos por 1 de los
siguientes:
1). Preocupacin excesiva con presencia de intereses esteretipados y restringidos, que son anormales tanto en su intensidad como en alguno de
sus aspectos
2). Insistencia aparentemente inflexible a seguir determinadas e intiles rutinas o rituales.
3). Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p.e., aleteo o balanceo de la mano o los dedos, complejos movimientos corporales).
4). Preocupacin persistente sobre partes de objetos
C. El trastorno causa un deterioro clnicamente significativo en el rea social, ocupacional, u otras reas de inters.
D. No hay retraso en el lenguaje clnicamente significativo (p.e., empleo de palabras simples antes de los 2 aos de edad, frases comunicativas
antes de los 3 aos)
E. No existe un retraso clnicamente significativo en el desarrollo cognitivo ni en el desarrollo de habilidades de autoayuda apropiadas a la
edad, comportamiento adaptativo (aparte de la interaccin social), y curiosidad acerca del entorno durante la infancia.
F. No se cumplen criterios para otro trastorno especfico del desarrollo ni de esquizofrenia.
Etiologa
Las causas que originan este trastorno son desconocidas, pero varios autores coinciden en sealar las relaciones con el trastorno autista (5).
Curso y pronstico
El pronstico se considera, en general, mejor que el del t. autista, si bien en la adolescencia es frecuente que presenten trastornos afectivos, t.
por ansiedad, sntomas psicticos o conducta antisocial. En algunos casos se han descrito, tambin en adolescentes, su asociacin con
hipersomnia recurrente y trastornos de la conducta (sndrome de Klein-Levin). Son factores asociados a un buen pronstico un mejor nivel
intelectual e interacciones sociales ms adaptativas (11).
Tratamiento
El tratamiento est en funcin del nivel de adaptacin social y del CI. En aquellos nios ms afectados, las tcnicas descritas en el tratamiento
del t. autista pueden ser tiles.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (10 of 30) [02/09/2002 11:28:59 p.m.]
TRASTORNO DESINTEGRATIVO
El trastorno desintegrativo, tambin conocido como sndrome de Heller, demencia infantil y psicosis desintegrativa de la infancia, fu descrito
en 1908 como un deterioro que se produce en el curso de varios meses en la esfera intelectual, social, y de la funcin verbal, a la edad de 3-4
aos, con un desarrollo previo normal, instaurndose finalmente un cuadro clnico similar al observado en el trastorno autista. (Tabla 6).
Tabla 6. Criterios DSM IV para el diagnstico de Trastorno Desintegrativo de la Infancia
A. Desarrollo aparentemente normal durante, almenos, los 2 primeros aos de vida y que se manifiesta por la presencia de una comunicacin
verbal y no verbal adecuada, relaciones sociales, juegos y comportamiento adaptativo.
B. Prdida clnicamente significativa de habilidades previamente adquiridas (antes de los 10 aos) en, al menos, 2 de las reas siguientes:
1). Lenguaje expresivo o receptivo.
2). Habilidades sociales o comportamiento adaptativo.
3). Control esfinteriano anal o vesical.
4). Juegos.
5). Habilidades motoras.
C. Alteracin en el funcionamiento de, al menos, 2 de las reas siguientes:
1). Deterioro cualitativo en la interaccin social (p.e., prdida de comportamientos no verbales, incapacidad para hacer amigos, prdida de la
reciprocidad social o emocional).
2). Deterioro cualitativo en la comunicacin (p.e., retraso o prdida del lenguaje hablado, incapacidad para iniciar o mantener una convesacin,
estereotipias verbales y uso repetitivo del lenguaje, prdida de la capacidad de imitacin o simulacin de papeles).
3). Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, incluyendo estereotipias motoras y
manierismos.
D. El trastorno no cumple criterios para el diagnstico de otros trastornos especficos del desarrollo ni de esquizofrenia.
Epidemiologa
Los datos epidemiolgicos han variado en funcin de la variedad de criterios diagnsticos usados, pero se estima en 1/100.000 (unas 10 veces
menos comn que el autismo), que correspondera al 6% de los sndromes autistas. La proporcin hombre: mujer es de 4-8:1 (12).
Etiologa
La causa es desconocida, pero se ha asociado a diversas alteraciones neurolgicas como encefalitis, epilepsia, esclerosis tuberosa, y varios
trastornos metablicos, en la mayora de los casos no se objetivan alteraciones cerebrales orgnicas.
Caractersticas clnicas y diagnstico
El diagnstico se realiza en funcin a las caractersticas clnicas, edad de inicio y curso evolutivo. Los crierios DSM IV aparecen en la Tabla 5.
Los casos aportados han tenido su inicio entre los 1-9 aos, siendo ms comunes entre los 3-4 aos. En las clasificaciones de la APA y de la
OMS se establece una edad de inicio mnima de 2 aos (1, 4). El comienzo de la sintomatologa suele ser insidioso, durante varios meses, pero
puede aparecer tambin de una forma muy brusca, en das o semanas. En estos primeros momentos, los nios pueden manifestar sntomas de
hiperactividad o de ansiedad manifiesta ante la prdida de funciones. Los rasgos caractersticos incluyen prdida de las conductas de
comunicacin, marcada regresin en la interaccin recproca, en las habilidades de autocuidado, con prdida del control de esfnteres vesical y
anal, movimientos estereotipados y crisis epilpticas. Son frecuentes los sntomas afectivos, particularmente los de ansiedad (12).
Curso y pronstico
Es variable. A pesar de que en algunos casos se ha descrito una cierta recuperacin de las habilidades perdidas(4), en general se considera un
trastorno de mal pronstico, con evolucin hacia un retraso mental profundo (12).
Tratamiento
No existe tratamiento curativo. Se recomiendan las mismas medidas teraputicas que las descritas para el t. autista.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (11 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
TRASTORNOS DEL HUMOR
Introduccin
El hecho de que los trastornos depresivos en la infancia puedan ser iguales o semejantes a los de los adultos, ha sido y es, todava, muy
controvertido. An contando con descripciones clsicas de cuadros depresivos en nios -Griesinger (1845), depresin anacltica de Spitz
(1946), Bowlby (1954), entre otros-, desde algunas orientaciones psicoanalticas se ha negado la posibilidad de depresiones en la infancia. De
hecho, hasta la dcada de los 70, se aceptaba que los T. depresivos en los nios, de existir, slo se manifestaran a travs de "equivalentes"
somticos o bajo la forma de depresiones "enmascaradas". An con la aparicin de la clasificacin DSM III, hasta la actual DSM IV, en las que
se consideran los mismos criterios diagnsticos para la edad infanto-juvenil y la adulta, la controversia que rodea la conceptualizacin de los
trastronos afectivos infantiles no est resuelta (15).
En la clasificacin DSM IV no se contempla un apartado diferente para los trastornos del estado de nimo en la infancia y la adolescencia.
Aparecen, no obstante, algunos criterios con matizaciones. En lugar de un nimo deprimido, el nio puede mostrarse fundamentalmente
irritable. Los criterios de duracin del episodio de ciclotimia y distimia se reducen a la mitad: un ao, y en el caso de sta ltima se debe
especificar un inicio precoz (antes de los 21 aos). Puede observarse tambin, en lugar de disminucin de peso o apetito, que el nio no alcanza
el peso que sera esperable (1).
Quiz uno de los puntos ms polmicos de esta clasificacin sea atribuir los mismos criterios diagnsticos, en frecuencia y expresin de los
sntomas afectivos, independientemente de la edad y sin tener en cuenta el momento evolutivo del desarrollo. En el DSM IV se clasifican los
trastornos afectivos en: trastorno bipolar y monopolar, con/sin sntomas psicticos e incluyendo el subtipo de melancola; la distimia y el
trastorno ciclotmico (1).
Se ha sugerido la necesidad, a su vez, de adaptar subtipos diagnsticos de trastornos afectivos para estas edades. En el nio es difcil hacer la
distincin entre trastorno bipolar y monopolar, en cuanto la mana es rara en la infancia y faltan los criterios evolutivos. Algunos estudios
recientes proponen la existencia de tres factores clnicos en la infancia: un factor endgeno -prdida de placer, retraso psicomotor y
disminucin ponderal-, un segundo de cogniciones negativas -ideacin suicida y baja autoestima-, y por ltimo un factor de ansiedad. Debern
ser validados con otros estudios de seguimiento, correlacin y respuesta al tratamiento. Un subgrupo ms estudiado que los anteriores es el de
depresin asociada a trastornos de conducta; en comparacin con los cuadros depresivos sin alteracin de la conducta, parece ser que tienen
menor incidencia de trastornos afectivos en la vida adulta, un peor pronstico en trminos de abuso de sustancias, peor respuesta a la
imipramina y mayor variabilidad del humor. Por otra parte es la nica forma de depresin que no muestra un incremento con la edad.
Epidemiologa
Se estima que la prevalencia de depresin mayor es de un 0,3% en edad preescolar, un 2% en edad prepuberal y de un 4,7% en adolescentes,
entre la poblacin general, aumentando notablemente estas cifras en poblacin hospitalizada hasta un 20% en escolares y un 40% en
adolescentes. La distimia es el trastorno depresivo ms frecuente en escolares (2,5%). En adolescentes, al igual que en adultos, la distimia
aislada es menos frecuente (3%) que la depresin mayor; sin embargo hay una alta prevalencia de comorbilidad de ambos trastornos que
algunos autores centran alrededor del 40% (13). Antes de la pubertad la depresin es ms frecuente en varones, pero durante la adolescencia los
ndices se invierten y, desde ese momento, pasa a ser ms frecuente en el sexo femenino. El hecho de que biolgicamente los nios enfermen
ms a menudo, los cambios hormonales de la pubertad y el propio papel de la mujer adulta, son algunas de las circunstancias que se aducen
para tratar de explicar este hecho.
El trastorno bipolar es muy raro en edad prepuberal. No es hasta la adolescencia generalmente, que aparecen cuadro maniacos. Estos afectaran
a un 0,6% de los adolescentes en estudios de poblacin general.
Etiologa
Se supone que los factores etiolgicos son los mismos que los relativos a la edad adulta, pero la esencia del origen de este trastorno an nos es
desconocida. Intervienen varios factores:
- Factores biolgicos. Existen numerosos estudios que nos orientan sobre los mltiples cambios en las concentraciones, distribucin, actividad,
etc, de las aminas bigenas, en las que el papel de la serotonina parece ser el principal pero, desde luego, no el nico. Aparecen cambios
neuroendocrinos (eje adrenal, tiroideo y de GH), inmunitarios, alteracin de los ciclos circadianos y pruebas de neuroimagen.
- Factores genticos. Los estudios de familias, gemelos, adopcin y anlisis de DNA, prueban la presencia de un factor hereditario, cuya
compleja estructura est an por dilucidar. Parece que existira un componente gentico mucho ms fuerte en el trastorno bipolar tipo I.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (12 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
- Factores psicosociales. En ocasiones intervienen acontecimientos vitales y medioambientales estresantes, tanto de forma aguda como crnica,
personalidad premrbida, factores dinmicos y cognitivos (14). Es de gran importancia el papel de la madre, no slo desde el punto de vista
afectivo, sino tambin como elemento protector de posibles adversidades. En opinin de varios autores, los desencadenantes psicosociales no
son especficos y por ello, ante un acontecimiento estresante, existira la misma probabilidad de desarrollar un trastorno por ansiedad o de otro
tipo, que un cuadro afectivo.
Descripcin clnica
Los trastornos del estado de nimo son un problema serio y potencialmente fatal debido a su potencialidad suicida. Respecto a la edad de inicio,
hay numerosas referencias a sintomatologa depresiva en los 2-3 aos de edad. La sintomatologa a esta edad es fundamentalmente
psicosomtica. Inhibicin, inercia, disminucin de gestos y movimientos, escasa reactividad, soledad, falta de inters hacia el exterior, llanto,
aferramiento a la figura de vnculo, inapetencia e insomnio, son sntomas que, para algunos autores, caracterizan la depresin a edades
precoces. En la etapa preescolar (3-6 aos) parecen infrecuentes los cuadros depresivos por las caractersticas psicolgicas de los nios de esta
edad. Suelen presentar sintomatologa preferentemente comportamental: disforia, irritabilidad e incluso agresividad, inhibicin en el juego.
Tambin pueden aparecer alteraciones del sueo y alimentacin. Es en la etapa escolar (a partir de los 6 aos) cuando la depresin reaparece y
se asemeja a la del adulto. El sntoma esencial es la tristeza, pero tambin existe llanto, prdida de autoestima, enlentecimiento psicomotor,
labilidad emocional, astenia, apata, desinters, anhedonia o, en ocasiones, irritabilidad y auto o heteroagresividad. Segn algunos autores, los
sentimientos de culpa no apareceran antes de los 11 aos. Slo estaran ausentes el miedo al futuro y la desesperanza . El nio tiene insomno
predormicional y los sueos son de contenido depresivo. No gana peso adecuadamente, y en algn caso se asocia la depresin a trastornos de la
conducta alimentaria, cuyo inicio es generalmente en la adolescencia. El rendimiento escolar se resiente sobre todo por la dificultad en la
concentracin y la prdida de inters. En adolescentes pueden existir conductas antisociales, de oposicin y de protesta. Las ideas de muerte
aparecen a edades ms tardas y aumentan tambin con la edad. El suicidio es raro por debajo de los 8 aos, pero entre los 15-24 aos es la
tercera causa de muerte, y es fundamental valorar este riesgo en todo cuadro depresivo. Los padres son malos informadores de este sntoma,
pero a los nios incluso les alivia hablar abiertamente de este tema. No es infrecuente la aparicin de alucinaciones auditivas o visuales de
contenido culpabilizador o amenazante (15).
A los nios se les puede preguntar directamente acerca de cuestiones en relacin con su depresin. Los nios muy pequeos tienen ms
dificultad en reconocer y verbalizar sus sentimientos. Puede, entonces, comentar que est irritable o aburrido, lo que intentara traducir disforia
o anhedonia. Los padres son mejores informadores que los hijos respecto a los sntomas, pero los nios aportan datos de mayor relevancia
sindrmica e inters para el diagnstico diferencial.
La mana y la hipomana son cuadros infrecuentes y difciles de diagnosticar a estas edades, ya que los nios y los adolescentes tienen
tendencia a cambios rpidos y bruscos del humor, con irritabilidad, agitacin e impulsividad. Es preciso indagar la presencia de sintomatologa
afectiva uni o bipolar en los antecedentes personales y familiares.
Curso y pronstico
La distimia tiene un curso ms crnico y un inicio ms insidioso que el trastorno depresivo mayor y sobre ella pueden parecer episodios de este
ltimo trastorno. Se mantiene largos perodos sin remisiones (ms de 10 aos de media), al contrario de lo que sucede en la depresin mayor
(18 meses) y los cuadros adaptativos (6 meses). El riesgo de recada es bajo cuando se trata de trastornos adaptativos, moderado si es un
trastorno depresivo mayor y alto para la distimia. En general, un inicio en edades ms precoces implica un cuadro ms grave y prolongado as
como una mayor carga gentica. El cuadro depresivo puede coexistir con trastornos de la conducta -negativismo desafiante-, trastornos de
ansiedad, trastornos de la eliminacin o abuso de sustancias en adolescentes.
Diagnstico
Desde el punto de vista clnico se puede diagnosticar:
- T. depresivo mayor. De acuerdo con el DSM IV, deben aparecer al menos 5 sntomas en un perodo de dos semanas y existir una alteracin
del nivel de funcionamiento previo. Entre los sntomas necesarios estn tanto el nimo deprimido o irritable como la prdida de intereses o de
la capacidad de disfrutar. Estos sntomas provocan un deterioro en el rea social o acadmica y no se deben a los efectos de ninguna sustancia
ni a un problema mdico. No se debe hacer este diagnstico en los dos meses siguientes a la prdida de un ser querido, salvo que aparezca un
deterioro muy marcado de funcionamiento, preocupacin mrbida con desesperacin, ideacin suicida, sntomas psicticos o inhibicin
psicomotriz.
- T. distmico. En nios y adolescentes se requiere, para su diagnstico segn DSM IV, la presencia de un nimo irritable o deprimido la mayor
parte del da, la mayora de los das, durante al menos un ao. Al menos tres de entre los siguientes sntomas acompaan este estado de nimo:
pobre autoestima, pesimismo o desesperanza, prdida de intereses, retraimiento social, fatiga crnica, sentimientos de culpa, disminucin de
actividad y dificultades de memoria y concentracin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (13 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
- T. Bipolar I. Es raro en edad prepuberal. Cuando aparece un cuadro manaco en la adolescencia suele verse precedido de un episodio
depresivo. Con frecuencia se acompaa de alucinaciones y delirios de grandeza y megalomanacos. Segn los criterios DSM IV no hay
diferencias entre los episodios manacos del nio y adolescente y los del adulto. Se caracterizan por un estado de nimo elevado, expansivo o
irritable que dura al menos una semana (no se exige este tiempo si requiri ingreso hospitalario). Adems aparecen tres de los siguientes
sntomas: ideas de grandeza, disminucin de la necesidad de sueo, verborrea, fuga de ideas, distrabilidad, impulsividad y conductas de riesgo.
Todo ello provoca un deterioro importante en el funcionamiento personal y no es debido a ninguna droga ni problema mdico general.
- Ciclotimia. Aparecen numerosos cambios de humor en el periodo de un ao. Algunos cuadros en la adolescencia diagnosticados de ciclotimia
posteriormente evolucionan a T. bipolar tipo I.
- Duelo. Es una situacin de afliccin relacionada con la prdida de un ser querido y que tiene las caractersticas de un cuadro depresivo, con
retraimiento, tristeza, insomnio, etc. Se diagnostica de T. depresivo mayor si se prolonga ms de dos meses..
Puede ser de gran utilidad para el diagnstico psicomtrico, evolucin y respuesta teraputica el empleo de escalas que valoran la depresin en
la infancia (Beck, Kovacs - CSD).
Para el diagnstico psicobiolgico es conocida la prueba de supresin con dexametasona (PSD). En la infancia no se ha demostrado til para
discriminar pacientes deprimidos de los que no lo estn. No perece existir influencia del cuadro depresivo en la regulacin del cortisol, aunque
s se demuestra la presencia de anomalas en la secrecin nocturna de hormona de crecimiento (GH) y una mayor respuesta de la misma a
hipoglucemia inducida por insulina. Los estudios sobre la arquitectura del sueo son poco concluyentes.
Diagnstico diferencial
Los trastornos de ansiedad, el TDAH y los trastornos de conducta coexisten frecuentemente con trastornos del estado de nimo. El trastorno
por ansiedad de separacin puede remedar un cuadro afectivo o estar presente de forma simultnea. Los nios menores de 4 aos pueden
desarrollar un cuadro clnico similar a un cuadro depresivo cuando se les separa de los padres. Aquellos nios que padecen un trastorno
reactivo de la vinculacin en la infancia secundario a abusos o negligencias de los padres, presentan aletargamiento, apata y pueden parecer
deprimidos. Tanto la mana como la depresin agitada pueden confundirse con un TDAH; sin embargo este ltimo cursa de forma crnica y no
por episodios como los anteriores. Es importante diferenciar los cuadros maniformes secundarios a medicacin (esteroides, carbamacepina,
ADT), drogas (cocana, anfetaminas), alteraciones metablicas (hipertiroidismo), epilepsia o neoplasias.
Tratamiento
- Psicoterapia. Es el tratamiento de eleccin en depresiones no psicticas, pero si no hay mejora en 4-6 semanas debe aadirse medicacin. No
hay datos que permitan afirmar que un tipo de psicoterapia sea ms efectiva que otra. Es necesaria una terapia de familia para educar y orientar
respecto a la aparicin de cuadros depresivos en los nios. Las aproximaciones cognitivas tratan de modificar los pensamientos y actitudes
negativas. En la infancia deben ser ms directas y estructuradas que en los adultos. Tambin es preciso realizar un entrenamiento en habilidades
sociales para disminuir el retraimiento social. Puede ser til una tutorizacin ms cercana en el colegio para mejorar el rendimiento.
- Psicofrmacos. La eficacia de los psicofrmacos es menor en la infancia que en los adultos. Se han empleado antidepresivos tricclicos
(imipramina, clorimipramina y amitriptilina), y tetracclicos (maprotilina, mianserina) con respuesta favorable respecto al placebo. Se
recomienda realizar un ECG previo, valorar tensin arterial y, si es posible, niveles plasmticos. La introduccin y retirada del frmaco debe
ser realizada de forma gradual. La toma se prefiere repartida en tres dosis, frente a la monodosis nocturna del adulto, por las especiales
caractersticas farmacocinticas en el nio. Los inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina (ISRS) tambin se han utilizado con xito
en adolescentes. La respuesta es peor si coexiste un trastorno por ansiedad de separacin. Los inhibidores de la mono-amino-oxidasa (IMAO)
pueden ser de utilidad en pacientes que no responden a tricclicos. El litio se emplea en el tratamiento de las depresiones resistentes y de los
trastornos bipolares I y II. Se deben controlar niveles plasmticos y vigilar la aparicin de efectos secundarios. Parece que responden peor al
litio aquellos nios en los que coexiste un trastorno de conducta. Puede utilizarse carbamacepina o cido valproico en adolescentes cicladores
rpidos y en aquellos casos de mana resistente a litio ms neurolpticos. La tioridazina, un neurolptico con efectos antidepresivos puede ser
beneficioso en los nios ms pequeos con diversas somatizaciones y sntomas aadidos de ansiedad.
En ocasiones es til el empleo de benzodiacepinas con fines ansiolticos o hipnticos, cuidando su manejo y evitando asociaciones.
- Hospitalizacin. Est indicada fundamentalmnte cuando no hay respuesta favorable al tratamiento ambulatorio, existe riesgo suicida o se
complica el cuadro depresivo con abuso de sustancias o sintomatologa psictica.
TRASTORNO POR ANSIEDAD DE SEPARACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (14 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
Concepto
Se define el trastorno por ansiedad de separacin en el DSM IV como la aparicin de una ansiedad excesiva o inadecuada al nivel de desarrollo,
ante la separacin del hogar o de aquellas personas a las que el nio est ms vinculado. Puede presentarse clnicamente como absentismo
escolar, miedos o angustia ante la separacin, sntomas fsicos como cefalea o abdominalgia si anticipa que aqulla va a suceder, y pesadillas en
torno a estos temas. Debe aparecer antes de los 18 aos y durar al menos 4 semanas. En el DSM IV queda como el nico de los trastornos de
ansiedad propio de la infancia y la adolescencia.
No obstante, cierto grado de ansiedad de separacin es un fenmeno universal y esperable como parte del desarrollo de un nio normal (16). A
los 6 -7 meses de edad, el nio puede mostrar temor a separarse de la madre, sobre todo en ambientes extraos. La ansiedad normal de
separacin tiene un pico de mayor intensidad hacia los 18 meses de edad, pero no es excepcional que se prolongue hasta la preescolaridad. El
nio de 3 aos ya tiene capacidad cognitiva para percatarse de que la separacin es temporal y es capaz de mantener una imagen interna de la
madre durante su ausencia. Por ello, la ansiedad de separacin decrece entre los 3 y 5 aos.
Epidemiologa
El trastorno por ansiedad de separacin es ms frecuente en la infancia que en la adolescencia y se estima que tiene una prevalencia del 3-4%
en edades escolares frente a un 1% entre los adolescentes. No parece haber diferencias de sexo aunque algunos autores encuentran un ligero
predominio del sexo femenino. Es el ms frecuente de los trastornos de ansiedad en la infancia.
Etiologa
Desde diferentes orientaciones psiquitricas se ha tratado de explicar la etiologa de este trastorno: desde el punto de vista psicoanaltico se
interpreta como el resultado de un miedo neurtico. La orientacin psicodinmica propone que los nios con ansiedad de separacin mantienen
una autoimagen narcisista que ante alguna amenaza exterior tratan de reforzar con el acercamiento hacia la madre. La teora del aprendizaje
interpreta el vnculo materno filial como resultado del aprendizaje de una respuesta desadaptativa.
- Factores genticos. La intensidad con que la ansiedad de separacin es experimentada por cada nio parece tener una base gentica. Los
padres con trastornos de ansiedad presentan un mayor riesgo de tener hijos que padezcan trastornos por angustia de separacin. Otro hecho
importante es la frecuente asociacin de este trastorno con depresin, por ello algunos autores lo interpretan como una variante del mismo.
- Factores psicosociales. Los nios ms pequeos, inmaduros, y dependientes de la figura materna son especialmente sensibles a la ansiedad
relacionada con la separacin. Pero este miedo no es sino parte de una serie de miedos normales en el desarrollo. El trastorno por ansiedad de
separacin ocurre cuando el nio tiene un miedo desproporcionado a la prdida de la madre o de la figura a la que se siente especialmente
vinculado. El carcter de muchos de estos nios suele ser conformista, perfeccionista e impaciente, con tendencia a la pasividad y dependencia.
Las familias suelen ser muy unidas y los padres sobreprotectores. En ocasiones el trastorno aparece a raz de un acontecimiento estresante:
traslado de domicilio, cambio de colegio, vacaciones prolongadas o una larga enfermedad.
- Factores aprendidos. Los padres pueden comunicar su ansiedad a los hijos al ser su modelo directo de comportamiento. Si un padre es
miedoso, el nio tendr probablemente una adaptacin fbica a nuevas situaciones. Algunos padres parecen ensear a sus hijos a ser ansiosos a
travs de una actitud sobreprotectora frente a situaciones esperables o exagerando el peligro en ciertas situaciones.
Descripcin clnica y diagnstico
En el trastorno por ansiedad de separacin los sntomas cognitivos, afectivos, somticos y de conducta aparecen como respuesta a una
separacin real o ficticia de las figuras con las que se ha creado un vnculo (17). Estas suelen ser, bien un progenitor, bien un objeto o un lugar
familiar. El nio muestra una necesidad de apego excesivo hacia esta figuras buscando proteccin o seguridad.
Las manifestaciones clnicas ms frecuentes incluyen preocupacin o miedo patolgico a la muerte de los padres, a ser herido, asesinado o
raptado, rechazo a estar solo o a dormir sin la presencia de la persona a la que se siente vinculado, pesadillas, reticencia a acudir a la escuela,
ansiedad cuando anticipa la separacin, y en muchas ocasiones, quejas somticas.
El trastorno por ansiedad de separacin es una de las causas ms frecuentes de absentismo escolar. Estos nios suelen emplear excusas como
cefalea, dolor abdominal o alegar que los profesores les tienen "mana"para evitar salir de casa, ya que anticipan la separacin al llegar a la
escuela. Si son nios algo mayores pueden aparecer sntomas cardiocirculatorios y respiratorios. Es muy importante no confundir esta causa de
absentismo con una fobia escolar. Aunque es frecuente que sta aparezca posteriormente en los nios que han sufrido ansiedad de separacin.
Los adolescentes pueden no expresar claramente ninguna sintomatologa ansiosa en relacin con la separacin de la figura de vnculo.
Expresan, en cambio, malestar a salir de casa, realizar actividades en solitario y continan necesitando a la madre para comprar su ropa o
incorporarse a actividades sociales o recreativas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (15 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
Respecto al sueo, son muy frecuentes las dificultades de conciliacin y pueden necesitar que alguien permanezca a su lado hasta que se
duerman. Otros sntomas pueden derivarse de la presencia de un trastorno asociado. La fobia simple es el trastorno que se asocia con ms
frecuencia (1/3 de los casos). No es rara su asociacin con un trastorno depresivo. Aparecen entonces quejas de desear morirse, no sentirse
querido, sentimientos de apata, tristeza y retraimiento.
Los criterios DSM IV se observan en la Tabla 7.
Tabla 7. Criterios DSM IV para el diagnstico de trastorno por ansiedad de separacin
A. Ansiedad excesiva e inapropiada al desarrollo respecto a la separacin del hogar o de aquellas personas a las que el nio est ms vinculado
y que se evidencia en 3 ms de los siguientes:
1). Malestar excesivo y recurrente cuando se separa del hogar o de las personas a las que se siente ms vinculado o anticipa dicha separacin.
2). Preocupacin excesiva y persistente acerca de la prdida o posible dao a las figuras ms vinculadas al nio.
3). Preocupacin excesiva y persistente acerca de que un suceso desfavorable le separe de las figuras de mayor vnculo. (p.e. perderse o ser
raptado)
4). Negacin o tenaz resistencia a acudir a la escuela o a cualquier otro lugar por temor a la separacin.
5). Miedo persistente y excesivo o reticencia a quedarse solo en casa sin las personas a laa que est ms vinculado o sin algn adulto
significativo en algn lugar de la casa.
6). Negacin o tenaz resistencia a irse a dormir sin tener cerca una figura de vnculo o a dormir fuera de casa.
7). Pesadillas repetidas sobre el tema de la separacin.
8). Quejas repetidas de sntomas fsicos ( como cefaleas, dolores de estmago, nuseas o vmitos) cuando se separa de las personas de mayor
vnculo o anticipa esta separacin.
A. La duracin del trastorno es de, por lo menos, cuatro semanas.
C.- Comienzo antes de los 18 aos.
A. El trastorno causa malestar o deterioro clnicamente significativo en el rea social, ocupacional, o en otras importantes reas de
funcionamiento.
A. El trastorno no aparece nicamente en el curso de un trastorno generalizado del desarrollo, una esquizofrenia, u otro trastorno psictico, y en
adultos y adolescentes no est mejor diagnosticado como trastorno por angustia con agorafobia.
Especificar: Inicio precoz, si comienza antes de los 6 aos de edad.
Curso y pronstico
Este trastorno puede debutar coincidiendo con el inicio de la escolaridad o situaciones de estrs ambiental, tales como un traslado de domicilio,
una enfermedad o el fallecimiento de alguna persona de relevancia para el nio. Su curso es crnico con exacerbaciones agudas en momentos
de separacin o crisis. La tendencia a la cronicidad es ms frecuente en nios mayores y adolescentes. Es uno de los principales motivos de
absentismo escolar. Esto hace que en la edad adulta aparezcan problemas de socializacin y diferentes trastornos psicopatolgicos (18).
Evaluacin y diagnstico diferencial
En ocasiones, si la separacin es muy difcil, se hace necesario realizar la entrevista al paciente acompaado de sus padres. Hay que evaluar la
posible presencia de un trastorno por ansiedad o afectivo tanto en el paciente como en los padres. Si existen quejas somticas, se debe realizar
una valoracin mdica bsica aunque no exhaustiva. Es muy sugerente de este trastorno el hecho de que las quejas aparezcan momentos antes
de acudir al colegio y no se observen en fines de semana ni vacaciones. Puede ser til el empleo de escalas (Children's Manifest Anxiety Scale
-CMAS-, Staits, Traits Anxiety Inventory for Children -STAIC-) con fines diagnsticos y de control evolutivo.
Ciertos medicamentos, como el propanolol y el haloperidol, pueden producir sntomas de ansiedad de separacin y rechazo a acudir a la
escuela, que se resuelven con la suspensin de la medicacin.
El diagnstico diferencial se plantea con mltiples trastornos: en el trastorno por ansiedad generalizada, la angustia no se centra en la
separacin. En los TGD y la esquizofrenia, la ansiedad de separacin puede ocurrir, pero la causa est en el trastorno principal y hay que
evaluarlo como parte de aqul y no como un trastorno independiente. Los trastornos depresivos con frecuencia coexisten con el tr. por ansiedad
de separacin, y as se debe considerar si se cumplen criterios para ambos diagnsticos. El trastorno por angustia con agorafobia es infrecuente
antes de los 18 aos y el miedo se debe a verse incapacitado por un ataque de pnico ms que a la separacin de las figuras de vnculo. En los
trastornos de conducta el "hacer novillos" es muy comn, pero el nio permanece fuera de casa sin sentir ansiedad de separacin. El absentismo
escolar es un sntoma frecuente pero no patognomnico del trastorno por ansiedad de separacin; aparece no slo en trastornos de conducta,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (16 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
sino tambin en fobias, e incluso como costumbre entre ciertos subgrupos culturales. En la fobia escolar la sintomatologa ansiosa se centra en
el colegio como objeto fobgeno y no se extiende a otras situaciones de separacin.
Tratamiento
El tratamiento del trastorno por ansiedad de separacin requiere una aproximacin multimodal que incluye psicoterapia individual, terapia y
educacin familiar y tratamiento psicofarmacolgico si lo anterior no es suficiente.
En la psicoterapia individual pueden ser tiles estrategias cognitivas y ejercicios de relajacin que ayudan al nio a controlar la ansiedad.
Tambin se puede aliviar parcialmente utilizando un "buscapersonas" que se le entrega a la figura de vnculo. Se pueden emplear tcnicas de
modificacin de conducta. El contacto gradual con el objeto o situacin ansigena es til en cualquier tipo de ansiedad de separacin. En
algunos casos de seria negativa a acudir al colegio, puede requerirse hospitalizacin.
La terapia familiar ayuda a los padres a entender la necesidad de un cario y apoyo constantes as como la importancia de preparar al nio para
cualquier cambio significativo en la vida.
Numerosos estudios proponen, como tratamiento psicofarmacolgico, el empleo de antidepresivos tricclicos, generalmente imipramina, ya que
adems del efecto antidepresivo se ha postulado que reduce la ansiedad y el miedo relacionado con la separacin. El empleo de
benzodiacepinas puede ser til en el control de la ansiedad anticipatoria y de las alteraciones del sueo.
FOBIAS
Concepto
Se define una fobia como el miedo persistente e irracional a un objeto, actividad o situacin especfica que provoca en el sujeto la necesidad
imperiosa de evitar dicho objeto, actividad o situacin, a los cuales se denominan estmulos fbicos o fobgenos.
El diagnstico de fobia slo se realiza cuando la fobia, simple o mltiple, es el aspecto predominante del cuadro clnico, ocasiona un marcado
malestar y no es consecuencia de otro trastorno mental. Los criterios DSM IV de fobia son los mismos en la edad adulta que en la infancia y
adolescencia. En cualquier caso hay que tener en cuenta que muchos miedos son normales y especficos de ciertas edades (19). No se deben,
entonces, considerar como fobias a pesar de que puedan producir un dficit significativo del nivel de funcionamiento. As, del nacimiento a los
6 meses aparecen miedos a la prdida de apoyo fsico y ruidos fuertes; de los 7 meses a 1 ao, a extraos; de 1-5 aos se teme a la oscuridad,
tormentas, separacin de los padres y animales, sobre todo los que comen o muerden (p.e. el lobo); de los 3-5 aos, a monstruos y fantasmas;
de los 6-12 aos aparece miedo al dao corporal, al fracaso y a los ladrones; y tpicamente a los 8 aos se teme a la muerte, ya que se produce
el paso del pensamiento mgico y animista al lgico y operacional; de los 12-18 aos aparece el miedo a los exmenes y la vergenza social.
Epidemiologa
Alrededor de un 10% de los nios y de un 2-3% de los adolescentes tienen miedos importantes, pero muchos no llegan nunca a la consulta del
mdico (20).
Etiologa
Las teoras que tratan de explicar las fobias son diversas. Se han propuesto varios mecanismos etiopatognicos y es posible que todos ellos
influyan en distinto grado segn el paciente:
- Teora psicoanaltica. Freud propuso, en el caso del pequeo Hans, que la fobia es el resultado de un conflicto edpico no resuelto. Existira
un desplazamiento al objeto fobgeno de la ansiedad de castracin.
- Teora del condicionamiento clsico. La ansiedad fbica es la respuesta condicionada adquirida a travs de la asociacin del objeto fbico
(estmulo condicionado) con una experiencia aversiva (estmulo incondicionado). La evitacin del objeto fbico previene o disminuye esta
ansiedad condicionada. Esta conducta tiende a perpetuarse ya que se reduce el malestar. Este concepto clsico se ve refrendado por la eficacia
del tratamiento conductal en las fobias, pero no explica todos los casos.
- Teoras etolgicas-biologicistas. Parece que la mayora de estmulos en las fobias especficas tienen relacin con objetos o situaciones que
han supuesto, a lo largo de la evolucin, un peligro para el hombre. Se estara "preparado" para aprender con ms facilidad estos estmulos que
otros. Por otra parte, se conoce que la fobia social se acompaa, hasta en un 50% de los casos, de un aumento de adrenalina plasmtica, a
diferencia de las crisis de angustia, en las que esto no sucede o es muy irregular. La feniletilamina y otras aminas bigenas estn implicadas en
la respuesta emocional a la aprobacin-desaprobacin social. Los estudios familiares sugieren una transmisin gentica para la agorafobia,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (17 of 30) [02/09/2002 11:29:00 p.m.]
tanto aislada como asociada a trastorno por angustia.
Curso y pronstico
El curso de las fobias vara segn la edad de aparicin. Las de inicio precoz habitualmente remiten de forma espontnea sin necesidad de
tratamiento. Aqullas que progresan hacia la edad adolescente o aparecen en sta, suelen persistir si no reciben tratamiento y presentan, con
mayor frecuencia, asociacin con otros trastornos de ansiedad. La fobia social es ms comn en adolescentes que en nios y es causa de
absentismo escolar y malos rendimientos acadmicos.
Evaluacin y diagnstico diferencial
Los criterios diagnsticos DSM IV pueden verse en la Tabla 8.
Tabla 8. Criterios DSM IV para el diagnstico de fobia simple
A. Temor marcado y persistente, excesivo e irracional, causado por la presencia o anticipacin de un objeto o situacin especficos (p.e. volar,
ver sangre, recibir una inyeccin, alturas o animales)
B. La exposicin al estmulo fbico provoca, casi invariablemente, una respuesta inmediata de ansiedad limitada a la situacin o provocar
ataques de pnico. Nota: en los nios la ansiedad puede ser expresada a travs de llanto, rabietas, escalofros o mayor apego.
C. La persona reconoce que el miedo es excesivo e irracional. Nota: en los nios, esta caracterstica puede no existir.
D. La situacin fbica debe ser evitada, o de otro modo, la resistencia conlleva gran ansiedad y malestar.
E. La evitacin, la anticipacin ansiosa, o el malestar provocado por la situacin temida interfiere significativamente con la rutina normal del
sujeto, el funcionamiento ocupacional (o acadmico), las actividaddes sociales y las relaciones con los otros, o bien existe un marcado malestar
respecto al hecho de padecer la fobia.
F. Si el individuo tiene menos de 18 aos, la duracin debe ser de, al menos, 6 meses.
G. La ansiedad, la crisis de angustia, o la evitacin fbica que se asocia con el objeto o situacin especfica no est mejor includo en otro
trastorno mental, como tr. obsesivo compulsivo (p.e., miedo a ensuciarse en un tr. obsesivo de contaminacin), tr. por estrs postraumtico (
p.e., evitacin de estmulos asociados con un importante estresor), tr. por ansiedad de separacin (p.e., evitacin de la escuela), fobia social
(p.e., evitacin de situaciones sociales por miedo a verse en una situacin embarazosa), tr. por angustia con agorafobia o agorafobia sin historia
de crisis de angustia.
Especificar Tipo:
1) Animal.
2) Medioambiental ( p.e., tormentas, alturas, agua).
3) Sangre, inyeccin o dao fsico.
4) Situacional (p.e., ascensores, aviones, lugares cerrados).
5) Otros tipos (p.e., evitacin fbica de situaciones que pueden conllevar ahogarse, vomitar o contraer una enfermedad; en nios: evitacin de
sonidos fuertes o de personas disfrazadas).
Los padres, a menudo, no dan importancia a los sntomas fbicos de sus hijos y, por ello, no son buenos informadores. Adquiere entonces
especial relevancia la entrevista clnica con el paciente. Es preciso recoger una descripcin detallada del estmulo fbico, circunstancias que
rodean la aparicin de la fobia, comportamiento en respuesta al objeto o situacin fbica, conductas de evitacin o anticipatorias, y ganancia
secundaria. Tambin puede ser til la observacin directa del comportamiento fbico. Cuestionarios autoaplicados (Cuestionario de temores de
Wolpe, Fear Survey Schedule for Children) o cumplimentados por padres o profesores (Louisville Fear Survey for Children) pueden ser
tambin de utilidad all donde puedan aplicarse.
Es preciso realizar diagnstico diferencial con miedos normales, trastorno por angustia, en el cual no existe un estmulo fbico concreto,
agorafobia, trastorno por ansiedad de separacin, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia con ideacin delirante, trastorno por estrs
postraumtico, y trastorno de la conducta alimentaria (miedo a comer o a ganar peso).
Tratamiento
El tratamiento indicado en nios con mltiples sntomas de ansiedad es la psicoterapia individual, a travs del juego para los ms pequeos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (18 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
Los tratamientos conductistas son los mejor estudiados y los ms eficaces (21). En general es el tratamiento de eleccin en nios con fobias
monosintomticas. Para que el tratamiento sea efectivo el terapeuta debe asegurarse de que el nio tiene la capacidad y la posibilidad de
abordar la situacin fobgena de otra manera, y debe trabajar con la familia para eliminar cualquier ganancia secundaria.
Las tcnicas de desensibilizacin sistemtica pueden emplearse de igual forma que en los adultos pero adaptndolas al nivel de desarrollo. La
desensibilizacin in vivo parece ms efectiva que la imaginada, sobre todo en nios pequeos que tienen dificultad en aprender las tcnicas de
relajacin e imaginar del estmulo. Para nios de 4-8 aos es apropiado utilizar historias con carga afectiva, en las que asumen el papel de hroe
enfrentndose con el estmulo temido.
Otro grupo de tcnicas se basan en el aprendizaje de un modelo. El nio observa este modelo, a ser posible de su mismo sexo y edad,
resolviendo la situacin temida mediante estrategias adecuadas. Este procedimiento tiene la ventaja de reducir la ansiedad a la vez que ensea
habilidades de afrontamiento.
Las terapias cognitivas tratan de transformar los sentimientos y el comportamiento reorientando los pensamientos desadaptativos y
autodestructivos. Estas tcnicas son ms efectivas como parte de un tratamiento combinado. Para los nios con fobia a los exmenes o a
situaciones sociales es muy til el entrenamiento especfico en generar pensamientos que describen al nio como competente y capaz de
afrontar esa situacin.
El tratamiento con benzodiacepinas puede ser beneficioso para reducir los niveles de ansiedad, sobre todo en los casos ms graves. Hay que
valorar, no obstante, el riesgo de dependencia de esta medicacin. Con el mismo fin pueden emplearse frmacos betabloqueantes como
propanolol. La imipramina se ha demostrado altamente eficaz en los casos de fobia escolar.
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
Concepto
Las obsesiones y las compulsiones constituyen los sntomas gua de este trastorno. La clasificacin DSM IV no contempla criterios especficos
para la infancia y la adolescencia, encuadrndose el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) dentro de los trastornos por ansiedad (Tabla 9).
Descripcin clnica
Las obsesiones son pensamientos, imgenes e impulsos, involuntarios y recurrentes, vividos como extraos y carentes de sentido, que invaden
la conciencia del sujeto y le provocan intenso malestar. Aunque reconocidos como procedentes de sus propios procesos mentales, resultan
ajenos a su personalidad y carece de control sobre ellos. Los temas ms frecuentes en nios y adolescentes son los pensamientos egodistnicos
relacionados con temores de contagio y contaminacin, supuestos peligros potenciales, simetra y orden, y los relacionados con temas violentos
y sexuales (22). Las compulsiones son actos repetitivos, incontrolables, que se realizan con la finalidad de disminuir la tensin ocasionada por
la irrupcin de ideas obsesivas, o para evitar pensamientos, impulsos o supuestos peligros, que en ocasiones tienen un caracter ritualizado y que
interfieren con el funcionamiento adaptativo del nio. Habitualmente coexisten con las ideas obsesivas, pero se han descrito de forma aislada.
Las compulsiones ms frecuentes en la infancia son las de numeracin, de contar y coleccionar, los rituales de limpieza, de comprobacin y
orden. Los rituales antes de acostarse son propios de los nios ms pequeos. Las compulsiones son ms comunes en las nias (rituales de
limpieza) y los nios refieren ms frecuentemente ideacin obsesiva (23).
Tabla 9. Criterios DSM IV para el diagnstico de trastorno obsesivo compulsivo
A. presencia de obsesiones o compulsiones:
Obsesiones:
1) ideas, pensamientos, imgines e impulsos que son experimentadas, al menos durante algn tiempo, como intrusivas e inapropiadas, y que
causan angustia o malestar.
2) los pensamientos, impulsos o imgenes no son simplemente preocupaciones acerca de problemas reales.
3) se intenta suprimir o neutralizar los pensamientos o impulsos con otro pensamiento o accin.
4) el individuo reconoce que las obsesiones son el producto de su propia mente y que no vienen impuestas desde el exterior (tal como ocurre en
la insercin del pensamiento).
Compulsiones:
1) conductas repetitivas (lavarse las manos, ordenar, contar) o actos mentales, repetir palabras en silencio, contar), que se efectan como
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (19 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
respuesta a una obsesin de manera estereotipada o de acuerdo con determinadas reglas.
2) la conducta o acto mental est diseada para neutralizar o impedir el malestar o prevenir algn contecimiento o situacin temida; sin
embargo, o bien la actividad no es realista o es claramente excesiva.
B. Al menos en algun momento el individuo reconoce que las obsesiones o compulsiones son excesivas o poco razonables (esto no es aplicable
a nios).
C. Las obsesiones o compulsiones producen marcado malestar, prdida de tiempo (en general el individuo emplea ms de una hora diaria en
ellas) o interfieren significativamente con la rutina habitual del individuo, con su actividad profesional, con sus actividades sociales habituales
o en sus relaciones con los dems.
D. Si otro trastorno del Eje I est presente, las obsesiones y compulsiones no estn restringidas a l.
E. El trastorno no se debe a causa mdica, abuso de sustancias o medicacin.
Epidemiologa
La prevalencia del trastorno obsesivo-compulsivo es similar en la infancia y adolescencia que en la vida adulta. Se estima del 0,70% al 3% en
poblacin general, pudiendo ser ms alta de lo que se crea hasta la actualidad si se tienen en cuenta los cuadros subclnicos. La mxima
incidencia se da en la pubertad. En los varones la edad de comienzo es ms temprana pero no se han descrito diferencias en cuanto al sexo,
nivel socio-econmico ni cultural (23). Un tercio de los trastornos obsesivo-compulsivos de los adultos se inicia en la infancia o adolescencia.
Etiopatogenia
Los datos que apuntan hacia una hiptesis biolgica atribuyen un importante papel al fracaso del lbulo frontal y disfuncin de los ganglios
basales, y concretamente al ncleo caudado. El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) puede aparecer en enfermedades neurolgicas en las que
se encuentra daada el area de los ganglios basales, como la corea de Sydeham y la encefalitis de Von Economo. Con tcnicas de neuroimagen
(TAC y RMN) se observan alteraciones de los ganglios basales, disminucin del tamao del ncleo caudado, anomalas en el lbulo frontal,
sobre todo el derecho, y que afectan al giro cingulado anterior y ncleo lenticular, independientemente del tratamiento farmacolgico previo y
de los antecedentes familiares. Las investigaciones actuales sugieren un probable mecanismo gentico en la trasmisin de la vulnerabilidad a
padecer TOC. Diversos estudios aportan tasas del 30% de TOC en los familiares de primer rango y del 70% para otros trastornos psiquitricos
en los padres. La relacin entre TOC y la enfermedad de Guilles de la Tourette sugieren un mecanismo de trasmisin similar (24).
Curso y pronstico
Aproximadamente un tercio de los casos comienzan sobre los 15 aos aunque se han descrito ya a la temprana edad de 3 aos. En nios y
adolescentes no es frecuente encontrar rasgos de personalidad obsesiva previos. El comienzo de la sintomatologa es tpicamente agudo o
subagudo (varios meses). Inicialmente los rituales suelen ocultarse a los adultos y el trastorno pasa desapercibido, hasta que la progresiva
severidad del trastorno o la necesidad de involucrar a los padres en los rituales lo hace imposible. Es comn que exista un control parcial sobre
los sntomas, con supresin de los rituales en ambientes extraos, pero no as en el mbito familiar. La evolucin puede ser hacia una gradual
mejora o empeoramiento, tanto brusco como progresivo, que lleve a una incapacitacin grave del nio en sus actividades cotidianas, con
dificultades escolares y en la sociabilizacin. El curso es crnico en el 50% de los casos, extendiendose hacia la vida adulta. No se han
detectado indicadores de buen o mal pronstico, ya que ste parece independiente de la buena respuesta inicial al tratamiento, de la presencia o
ausencia de sntomas neuropsicolgicos y antecedentes familiares. Suele ser frecuente la asociacin de depresin o ansiedad en algn momento
de la evolucin, y de otros trastornos como la anorexia nerviosa, alteraciones de conducta, ideacin suicida, TDAH, t. oposicionista, enuresis,
encopresis, tics o t. de Guilles de la Tourette (22, 23).
Evaluacin y diagnstico diferencial
Los criterios diagnsticos del DSM IV para el trastorno obsesivo compulsivo son los mismos para adultos que para nios y adolescentes (1)
(Tabla 9).
Los nios y adolescentes suelen ocultar los sntomas referentes a las obsesiones y compulsiones, por lo que la entrevista debe ser directiva y
utilizar fuente de datos colaterales, como padres y profesores. En ocasiones los padres pueden tender a minimizar los sntomas, sobre todo si
ellos mismos se han visto afectados en su infancia. Es importante evaluar el C.I., la presencia de factores desencadenantes y los
acontecimientos vitales que son fuente de estres para el nio. Las diversas pruebas de laboratorio estudiadas (test de supresin con
dexametasona, estudios de hormonas del crecimiento, concentraciones hormonales y de diferentes metabolitos en sangre y LCR, etc.) han
aportado datos dispares.
Es necesario hacer un diagnstico diferencial con numerosos trastornos y valorar la existencia de patologa asociada. Los rituales normales de
la infancia son fenmenos subclnicos estables, que no interfieren en las actividades cotidianas y se acompaan de sentimientos placenteros.
Los rasgos obsesivos de personalidad en la infancia se diferencian del TOC en que las caractersticas emocionales y conductales de estos nios
abarcan toda la personalidad del sujeto y no se atribuyen a sntomas concretos ni producen tan intenso malestar o inadaptacin social. En
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (20 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
ocasiones es complicado realizar un diagnstico diferencial con la esquizofrenia, ya que si bien el TOC no se acompaa de distorsiones del
curso del pensamiento, alucinaciones ni delirios, el peculiar estilo cognitivo de estas edades hace difcil concretar la psicopatologa. En la
anorexia pueden existir ideas obsesivas con respecto a la comida y compulsiones de lavado, sin embargo el espectro de ideacin obsesiva es
ms amplio en el TOC y abarca ms aspectos que los referidos a la alimentacin. Las fobias suelen limitarse a determinadas circunstancias
atemorizantes y asociarse a conductas de evitacin que alivian o hacen desaparecer la tensin. Distinguir el TOC y el T. Guilles de la Tourette
(TGT) exige una detallada historia clnica teniendo en cuenta su posible coexistencia y la alta frecuencia con que aparecen sntomas
obsesivos-compulsivos en el TGT y tics motores en el TOC.
La depresin es la patologa asociada con ms frecuencia al TOC, apareciendo en ms de un tercio de los casos, antecediendo en ocasiones a la
sintomatologa obsesivo-compulsiva y frecuentemente acompandola en algn momento de su evolucin. Otro tercio de los pacientes sufren
trastornos por ansiedad, que suelen acrecentarse en la evolucin del TOC, siendo los ms comunes la fobia social, ansiedad generalizada,
ataques de pnico y ansiedad de separacin (22, 23).
Tratamiento
La clorimipramina es eficaz independientemente de las caractersticas clnicas de inicio, de la gravedad del cuadro clnico y de la existencia o
no de un cuadro depresivo asociado. Al ao de tratamiento la eficacia teraputica se mantiene. Se recomiendan tratamientos prolongados ya
que an en los nios tratados se observa cierta persistencia de los sntomas y tendencia a la cronicidad. Tambin los inhibidores selectivos de la
recaptacin de serotonina (ISRS), con altos porcentajes de mejora, buena tolerancia y bajo nmero de recadas, pudiendo combinarse con
clorimipramina en los casos que no responden a la monoterapia. Tambin se ha demostrado efectivo cuando se asocia TOC a t. de Guilles de la
Tourette. Se ha sugerido que el clonacepn puede incrementar el efecto teraputico cuando se asocia a ISRS (24).
La psicoterapia conductal y cognitiva combinada con prevencin de respuesta en los rituales, parada del pensamiento y desensibilizacin
sistemtica en vivo e imaginada se han demostrado eficaces tan slo en adolescentes, ya que requieren una alta motivacin del paciente. La
frecuente implicacin de los padres en los rituales de los nios hace necesaria su colaboracin y participacin activa en el tratamiento.
TRASTORNO DE CONVERSION
El trmino somatoformes se refiere a la expresin a travs de sntomas somticos de los trastornos psicopatolgicos. Entre ellos se incluyen los
trastornos de conversin -pertenecientes clsicamente a la neurosis histrica- y la hipocondria, pero tambin dolores somatoformes, sobre todo
abdominales y de cabeza en nios, los trastornos por somatizacin y la dismorfofobia.
Concepto
El tr. conversivo se incluye en la clasificacin DSM IV entre los trastornos somatoformes y los criterios son los mismos que para la edad
adulta. Se define como un trastorno caracterizado por la presencia de uno o ms sntomas neurolgicos que no pueden explicarse como una
alteracin de origen mdico o neurolgico. El diagnstico requiere adems la presencia de factores psicolgicos que se asocien con el inicio o
exacerbacin de los sntomas. La mayora de los sntomas conversivos afectan al sistema sensitivo-motor e imitan problemas neurolgicos
como parlisis o anestesia, dificultades de coordinacin, ceguera o crisis comiciales. El DSM III R tambin inclua sntomas autonmicos o
vegetativos, como los vmitos, y situaciones mixtas con sintomatologa motora, sensitiva y vegetativa, pero el DSM IV regresa a un concepto
ms limitado, incluyendo exclusivamente sintomatologa neurolgica sensitivo-motora.
Epidemiologa
El hecho de que gran parte de los casos nunca lleguen a ser tratados por el mdico especialista, y la ausencia de criterios claros y estables a lo
largo del tiempo, dificultan los estudios epidemiolgicos. Por ello, los datos conocidos varan ampliamente. Entre pacientes de consultas
externas la incidencia oscila entre un 1,3% y un 5%, mientras que entre pacientes ingresados varan entre un 4% y un 22%. En general se
considera que el tr. conversivo con sntomas sensitivo-motores no suele aparecer antes de los 5 aos de edad y que es ms frecuente entre
adolescentes. En edades prepuberales no parece haber diferencias respecto al sexo, pero en la adolescencia predomina claramente en el sexo
femenino. Numerosos estudios indican una mayor frecuencia de este trastorno en poblaciones de menor nivel socioeconmico y cultural. Otros
autores mantienen, sin embargo, que no hay diferencias de incidencia, aunque s un mayor abigarramiento e inespecificidad de los sntomas. La
existencia de cierta conflictividad familiar y la falta de comunicacin entre sus miembros es un dato prcticamente constante.
Etiologa
Clsicamente, la teora psicoanaltica postulaba que el trastorno conversivo estaba originado por la represin de un conflicto intrapsqico
inconsciente, y la conversin de la ansiedad que ste genera en un sntoma somtico.
Desde el punto de vista psicobiolgico, recientes estudios de neuroimagen muestran un hipometabolismo del hemisferio dominante, lo que ha
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (21 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
llevado a pensar en un deterioro de la comunicacin interhemisfrica como causa del trastorno conversivo. Los sntomas podran estar
originados por una excesiva activacin cortical que inhibira las vias de retroalimentacin negativa entre el cortex y la formacin reticular. En
algunos casos los test neuropsicolgicos revelan un discreto dficit de funciones cognitivas superiores e incongruencia afectiva.
Descripcin clnica
Las manifestaciones clnicas del tr. conversivo son muy variadas, y pueden imitar casi cualquier trastorno neurolgico (25).
Sntomas neurolgicos
- Sntomas motores. Los ms frecuentes son: movimientos anormales; paresias o parlisis de las extremidades, que se diferencian de las que
acontecen en lesiones neurolgicas por presentar reflejos osteotendinosos y electromiograma normales, ausencia de fasciculaciones o atrofias y
discordancia en la correspondencia nerviosa; alteraciones de los pares craneales, como ptosis palpebral, afona o tics; temblores groseros y
movimientos coreiformes; alteraciones de la marcha y el equilibrio, que en los nios pueden adoptar la forma de movimientos anmalos que
dificultan la estabilidad, pero que rara vez dan lugar a cadas.
- Sntomas sensitivo-sensoriales. Entre ellos ceguera o sordera, uni o bilateral; restricciones del campo visual o visin en tnel; anestesias y
parestesias en "guante" o en "calcetn". Se han descrito asimismo hemianestesias que siguen, con gran precisin, la lnea corporal media. La
alteracin simultnea de la sensibilidad y motricidad est en consonancia con la idea infantil de una unidad funcional con vas anatmicas
comunes.
- Pseudocrisis. En un tercio de los casos coexisten con autnticas crisis epilpticas. Es raro que cursen con mordedura de lengua, incontinencia
de esfnteres o lesin corporal. Pueden imitar crisis de ausencia, gran mal o crisis parciales psicomotoras. La presencia de movimientos de
balanceo plvico o de falso coito durante la crisis aboga en favor de un origen psicgeno (26).
Caractersticas asociadas
- Ganancia primaria. Mantener conflictos internos fuera del conocimiento consciente. El sntoma tiene un valor simblico y representa el
conflicto psicolgico inconsciente.
- Ganancia secundaria. El paciente se beneficia de estar enfermo. Se libera de obligaciones y situaciones difciles, recibe apoyo y asistencia
que de otro modo no obtendra y manipula a otras personas.
- Actitud de despreocupacin ("belle indifernce") a pesar de la seriedad de los sntomas. El estado de nimo no es congruente con la gravedad
del cuadro. No es de obligada presentacin para realizar el diagnstico de trastorno conversivo en la infancia.
- Identificacin en los sntomas. Pueden imitar a los de otra persona importante para el paciente (p.e. simular la muerte como reaccin de
duelo). En muchos casos los sntomas son similares a los acaecidos por alguna enfermedad orgnica, padecida con anterioridad por el nio, un
ejemplo sera el nio con epilepsia que presenta pseudocrisis. A veces un miembro de la familia presenta o ha presentado los sntomas copiados
por el nio, el ejemplo clsico sera la queja de dolor precordial en un nio cuyo padre falleci de infarto de miocardio.
Aunque en ningn caso se puede demostrar patologa orgnica alguna que justifique los sntomas, la persistencia de los mismos puede llevar a
complicaciones, tales como atrofia muscular, desmineralizacin sea, contracturas, etc. Tambin pueden surgir problemas yatrgenos debido a
ciruga innecesaria, pruebas diagnsticas y efectos secundarios de tratamientos no indicados.
Curso y pronstico
La forma de presentacin suele ser aguda, con un curso progresivo, recurrente y fluctuante, a veces con mltiples cambios de sntomas. El
origen y la reaparicin del cuadro se relaciona con la exposicin del sujeto a un estresor socioambiental.
Diagnstico
El concepto clsico de tr. conversivo inclua nicamente sintomatologa neurolgica sensitivo-motora. El DSM III-R ampli los mrgenes
diagnsticos, incluyendo sntomas autonmico-vegetativos. El DSM IV vuelve a restringir el concepto a la idea original de sintomatologa
exclusivamente neurolgica. Los criterios diagnsticos pueden verse en la Tabla 10.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (22 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
Tabla 10. CrIterios DSM IV para el diagnstico de Trastorno Conversivo
A. Presencia de uno o ms sntomas que afecten a la funcin motora voluntaria o a la sensibilidad, y que sugieran un trastorno neurolgico o
mdico general.
B. Presencia de factores psicolgicos que se juzgan asociados al sntoma o dficit ya que el comienzo o exacerbacin de dicho sntoma o dficit
se ve precedido de conflictos u otra situacin estresante.
C. El sntoma o dficit no es producido intencionadamente o fingido (como en el tr. facticio o en la simulacin).
D. El sntoma o dficit no puede ser explicado plenamente, tras una investigacin adecuada, como un trastorno mdico general, debido a los
efectos directos de una sustancia o como un comportamiento o experiencia culturalmente aprobados.
E. El sntoma o dficit produce un malestar clnicamente siginificativo, o un deterioro en el funcionamiento social, ocupacional o en otra rea
de importancia, o requiere evaluacin mdica.
F. El sntoma o dficit no est limitado a dolor o disfuncin sexual, no ocurre exclusivamente en el curso de un tr. por somatizacin, y no est
mejor includo en otro trastorno mental.
Especificar tipo de sntoma o dficit:
- Con sntoma o dficit motor.
- Con sntoma o dficit sensitivo.
- Con crisis o convulsiones.
- Con presentacin mixta.
Diagnstico diferencial
El principal problema es diferenciar el tr. conversivo de la autntica patologa neurolgica. De hecho se estima que un 25-50% de pacientes
diagnosticados de tr. conversivo, en su evolucin son diagnosticados de alguna enfermedad neurolgica o mdica con afectacin del sistema
nervioso. Es esencial, por ello, realizar una completa evaluacin mdica que descarte enfermedades como lupus eritematoso, epilepsia del
lbulo temporal, esclerosis mltiple, miastenia gravis, neuritis ptica, Guillain Barr, etc. No es raro que en los cuadros depresivos de la
infancia aparezcan quejas somticas, que no suelen ser estrictamente neurolgicas y se acompaan de otros sntomas caractersticos de la
depresin. Por otra parte la depresin puede acompaarse de un tr. conversivo. Lo mismo puede suceder en el trastorno por ansiedad y la
esquizofrenia, pero el resto de sntomas acompaantes facilitar el diagnstico. El trastorno por somatizacin suele tener un curso crnico y
quejas referentes a varios rganos. En la hipocondra suelen existir quejas no nicamente neurolgicas, y las actitudes y convicciones estn en
consonancia con esta patologa.
Curso y pronstico
Habitualmente el cuadro se resuelve en el plazo de das o semanas. Parece que un 75% de pacientes no vuelven a presentar ms episodios tras
un primero, pero un 25% recaen en situaciones de estrs. Indicadores de buen pronstico son: inicio agudo, factor estresante claramente
identificable, buen nivel de funcionamiento previo y ausencia de comorbilidad con otros trastornos psiquitricos o mdicos. La larga evolucin
de los sntomas es indicador de mal pronstico.
Tratamiento
La resolucin de los sntomas conversivos suele suceder de forma espontnea, aunque puede ser beneficioso un tratamiento psicoteraputico. El
tipo de ste depender de cada caso. Se debe intentar que el paciente relacione la causa y/o exacerbacin de sus sntomas con factores
psicolgicos. Tambin son tiles las terapias cognitivas y comportamentales que le ayuden a mejorar la autoestima. Es crucial eliminar la
ganancia secundaria. Se pueden emplear tcnicas de relajacin e hipnoterapia, sobre todo para obtener informacin aadida. Comunicar al
paciente que sus sntomas son imaginarios suele empeorarlos ms que mejorarlos. La participacin de los padres es importante tanto para la
comprensin del cuadro como para su resolucin, ello justifica, si es preciso, una terapia familiar.
Desde el punto de vista farmacolgico pueden emplearse benzodiacepinas para disminuir la ansiedad y facilitar el abordaje psicoteraputico.
HIPOCONDRIA
Concepto
Este trastorno, al igual que sucede con el t. conversivo, se incluye entre los trastornos somatoformes del DSM IV, y sus criterios son los
mismos para la edad infantil y adolescente que para la edad adulta (Tabla 11). La hipocondra se define como una preocupacin o un miedo
irracional a padecer una grave enfermedad, a pesar de que no se encuentre ninguna causa mdica que lo justifique.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (23 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
Tabla 11. Criterios DSM IV para el diagnstico de Hipocondria
A. Preocupacin y miedo por la creencia de padecer una grave enfermedad basndose dicha persona en una mala interpretacin de sntomas
corporales normales.
B. La preocupacin persiste a pesar de una apropiada evaluacin clnica y tranquilizacin por parte del mdico.
C. La presencia del criterio A no tiene intesidad delirante (como en un tr. delirante, tipo somtico) y no se restringe a temas en relacin con la
apariencia fsica (dismorfofobia).
D. La preocupacin produce un malestar clnicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento social, ocupacional o en otras reas
importantes.
E. La duracin del trastorno es de, al menos, 6 meses.
F. La preocupacin no se incluye mejor en un tr. por ansiedad generalizada, tr. obsesivo compulsivo, crisis de angustia, episodio depresivo
mayor, ansiedad de separacin o tr. somatoforme.
Especificar: con pobre insight si durante la mayor parte del tiempo del episodio actual, la persona no reconoce que la preocupacin acerca de
tener una grave enfermedad es excesiva o irracional.
Etiologa
Los estudios con gemelos nos indican que, en el trastorno hipocondriaco, no aparece o es mnimo el componente gentico. La mayora de
autores inciden en un origen psicosocial de este trastorno, en el que intervendran factores de aprendizaje, cognitivos y sociales entre otros (27).
Epidemiologa
Aunque se describe a cualquier edad, es excepcional que se presente antes de los 20 aos y suele asociarse a ansiedad, depresin y personalidad
narcisista e impulsiva.
Evaluacin clnica y diagnstico diferencial
Es cierto que, sobre todo, los cambios fsicos que acontecen durante la pubertad pueden generar preocupaciones al respecto, mayor
auto-observacin y tendencia a preguntarse sobre la normalidad del cuerpo y su apariencia. No obstante, es tarea del clnico diferenciar entre
esta mayor preocupacin, normal en el desarrollo del adolescente, la hipocondra y la dismorfofobia. Algunos autores opinan que los nios con
trastorno hipocondraco tienen una menor capacidad introspectiva a la hora de afrontar sus problemas. Se aferran entonces a las quejas
somticas y niegan todo conflicto o sintomatologa psiquitrica. No es tarea fcil acceder al conflicto subyacente. Un acercamiento al paciente
con frecuentes exmenes mdicos y contacto fsico puede eliminar reticencias ante el psiquiatra. Se debe tambin manejar con cuidado la
preocupacin de los padres respecto a la posibilidad de que el nio padezca, en realidad, un problema somtico y ste se le pase por alto al
especialista. En ocasiones, las quejas somticas pueden traducir cierto aislamiento social. El nio con cefalea, abdominalgia o dolores de
espalda, puede ser un nio introvertido y aislado de su entorno tanto como el nio deprimido. De hecho, no es raro que la hipocondria coexista
con un trastorno depresivo. Podran interpretarse entonces los sntomas hipocondracos como expresin del nimo depresivo subyacente.
Tratamiento
En el tratamiento de los sntomas somticos la mayora de autores insisten en que se debe tratar de que, tanto el nio como los padres,
comprendan la funcionalidad del trastorno y reciban ayuda para conseguir una respuesta ms adaptativa a sus problemas. Diversos tipos de
psicoterapia se han mostrado eficaces para lograr estos objetivos. La necesidad de tratamiento farmacolgico -benzodiacepinas- solamente se
justifica si aparecen episodios con sntomas ansiosos de cierta intensidad.
TRASTORNO POR ESTRES POSTRAUMATICO
El trastorno por estrs postraumtico (TEP) se caracteriza por un conjunto de sntomas emocionales, cognitivos y conductuales de larga
duracin que se desarrollan a partir de acontecimientos traumticos de gran intensidad y que estn fuera del marco de experiencias humanas
usuales, lo cual provoca en el nio sentimientos de intenso miedo, desesperanza y desamparo, reexperimentacin del suceso traumtico,
evitacin de estmulos asociados al trauma, alteraciones emocionales e incremento en el nivel de activacin. El trauma puede ser
experimentado directamente, como sucede en casos de violacin, accidentes o desastres naturales, enfermedad grave que conlleve riesgo vital,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (24 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
violencia fsica, etc., o por observacin de un suceso violento en el que el nio no est directamente implicado (maltrato o violacin de la
madre, asesinato, etc.). Tambin se ha descrito la aparicin de un TEP de forma vicariante, de manera que el suceso traumtico ha sido
experimentado por algn miembro de la familia o de la comunidad sin una exposicin directa al mismo (28).
El trastorno por estrs postraumtico fue includo en la nomenclatura psiquitrica oficial con el D.S.M. III, concediendo especial atencin a la
gravedad del estresor y evitando las consideraciones etiolgicas basadas en formulaciones psicoanalticas que atribuan el origen de los
sntomas a supuestas caractersticas y disposiciones premrbidas de la personalidad, las cuales constituiran una condicin necesaria en la
aparicin del trastorno. Actualmente se considera que las caractersticas concretas del agente estresor, el hecho de que este sea extremo e
inusual, son los factores etiopatognicos principales; el TEP acontece en nios considerados anteriormente como "normales" y con un adecuado
nivel de funcionamiento que experimentan sucesos evaluados como "dramticos" y que difieren de los sucesos desagradables pero
relativamente benignos y habituales que condicionaran un trastorno adaptativo. En el D.S.M.-III-R y D.S.M.-IV los criterios diagnsticos
fueron reformulados para su aplicacin al nio y adolescente (1, 7) (Tabla 12).
Tabla 12. Criterios DSM IV para el diagnstico de Trastorno por estrs postraumtico
A. El individuo ha sido expuesto a un suceso traumtico en el cual estn presentes:
1) El individu vivi, presenci, o fue confrontado con un suceso o sucesos que incluye amenaza grave para la vida o integridad fsica del
propio individuo o de otras personas.
2) La respuesta del individuo incluye intenso miedo, desamparo, u horror. Nota: en nios puede expresarse por conducta agitada o desordenada.
B. El acontecimiento traumtico se reexperimenta persistentemente por lo menos en una de las formas siguientes:
1) recuerdos desagradables, recurrentes e invasores, del acontecimiento, incluyendo imgenes, pensamientos o percepciones. Nota: en nios
pequeos, juegos repetitivos en los que se expresan temas o aspectos del traumatismo.
2) sueos desagradables y recurrentes sobre el acontecimiento. Nota: en los nios los sueos angustiosos pueden no tener un contenido
reconocible.
1) conductas y sentimientos que aparecen como si el agente traumtico operara de nuevo (en estos fenmenos se incluyen la sensacin de
revivir la experiencia, ilusiones, alucinaciones, y episodios disociativos (flashback), incluso cuando ocurren al despertar, o como consecuencia
de alguna intoxicacin por drogas); Nota: en los nios pueden existir representaciones del acontecimiento.
3) malestar psicolgico intenso al exponerse a acontecimientos que simbolizan o recuerdan algn aspecto del acontecimiento traumtico.
4) activacin fisiolgica ante exposicin a representaciones internas o externas que simbolicen o recuerden algn aspecto del acontecimiento.
C. Evitacin persistente de estmulos asociados con el trauma o falta de capacidad general de respuesta (no existentes antes del trauma) puestos
de manifiesto por lo menos por tres de los siguientes fenmenos:
1) esfuerzos para evitar los pensamientos, las sensaciones o conversaciones asociadas con el trauma.
2) esfuerzos para evitar las actividades, las situaciones o personas que provocan el recuerdo del trauma.
3) incapacidad para recordar alguno de los aspectos importantes del trauma.
4) disminucin marcada de interes o participacin en actividades significativas.
5) sensacin de distanciamiento o de extraeza respecto a los dems.
6) afecto restringido (por ejemplo, incapacidad para experiencias amorosas).
7) sensacin de acortamiento de futuro (no se espera por ejemplo realizar una carrera, casarse, tener nios o una larga vida).
D. Sntomas persistentes de aumento de la activacin (arousal) no presentes antes del trauma, puestos de manifiesto por lo menos por dos de los
siguientes:
1) dificultades para conciliar o mantener el sueo.
2) irritabilidad o explosiones de ira.
3) dificultad para la concentracin.
4) hipervigilancia.
5) respuesta de alarma excesiva.
E. La duracin del trastorno (sntomas en B,C y D) ha sido por lo menos de un mes.
F. El trastorno causa malestar o deterioro clnicamente significativo en el rea social, ocupacional, o en otras importantes reas de
funcionamiento.
Especificar si es agudo, si la duracin de los sntomas es menor de tres meses, o crnico, si la duracin es superior a tres meses.
Especificar comienzo demorado si el inicio de los sntomas tuvo lugar al menos seis meses despues del traumatismo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (25 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
Descripcin clnica
La mayora de los autores apuntan que los sntomas que caracterizan el TEP varan en funcin de la edad del nio y del momento evolutivo
(28). En los das o semanas que siguen al suceso el miedo es la emocin predominante. Pueden manifestar ansiedad de separacin de los
padres, temor a que se repita el dao sufrido o miedos inespecficos. Aparecen tpicamente representaciones del trauma en foma de recuerdos
intrusivos, repetitivos e involuntarios que pueden asemejarse en ciertos aspectos al pensamiento obsesivo. En ocasiones estas representaciones
pueden llevarse a los juegos de forma estereotipada, sobre todo en nios menores de tres aos, los cuales muestran de esta forma los recuerdos
que no pueden verbalizar. La reexperimentacin del suceso suele ocurrir en forma de pesadillas nocturna o ensoaciones diurnas, pero no es
frecuente que en los nios, al contrario de lo que sucede en los adultos, aparezcan flasback.
Con frecuencia sufren distorsiones perceptivas, ms comunes en la percepcin visual y temporal, de forma que algunos detalles de la
experiencia traumtica estn correctamente rememorados pero no otros, y con una secuencia o duracin temporal distorsionada. Tambin se
han descrito alteraciones preceptivas en el olfato, el tacto o la audicin (29).
Es habitual que desarrollen conductas de evitacin que se generalizan a estmulos relacionados con el trauma, llegando incluso a la amnesia del
episodio y la negacin. Algunos autores consideran que la negacin, represin y subsecuente embotamiento afectivo experimentado por
algunos adultos no son tan frecuentemente observados en nios que sufren un nico suceso traumtico.
Se observa as mismo un incremento del nivel de activacin neurofisiolgica (aurosal), con respuestas de sobresalto exageradas, una alerta
excesiva, disminucin de la atencin y concentracin, irritabilidad que puede llevar a accesos de clera e incluso agresividad verbal o fsica,
sobre todo si durante el episodio se vivieron situaciones similares (29). Son comunes los trastornos del sueo, con terrores nocturnos,
pesadillas, somniloquia o sonambulismo. Pueden experimentar sntomas somticos, en especial dolores de cabeza y estmago (28).
Los nios refieren con frecuencia sentimientos de culpa, sobre todo los ms mayores, por el hecho de haber sobrevivido a sucesos en los que
otros compaeros o familiares fallecieron, reprochndose el no haber hecho lo suficiente para evitarlo. Ciertas caractersticas de pensamiento
mgico propias del nivel de desarrollo cognitivo favorecen que se sientan responsables y causantes del desastre. Son frecuentes tambin los
deseos y fantasas de venganza.
El estado de nimo suele aparecer apagado, con "anestesia" emocional pero, en ocasiones, el cuadro afectivo es de ms gravedad, llegando a
cumplir criterios de depresin mayor, con nimo triste, llanto e ideacin suicida, dificultades para mantener los intereses habituales o una
reduccin de los mismos. Es habitual que aparezcan cambios en sus orientaciones futuras, con sentimientos de incapacidad respecto a sus
aspiraciones previas y disminucin en el rendimiento intelectual y acadmico. Esto es ms frecuente en adolescentes, los cuales suelen
desarrollar problemas interpersonales, deterioro de su propia imagen y autoestima, fobias especficas o sntomas obsesivo-compulsivos,
conductas de "acting-out", actividad sexual precoz, y abuso de drogas (28). En mujeres son ms comunes los sntomas emocionales y en los
varones aquellos relacionados con los procesamientos cognitivos y los conductales (30). En nios en edad preescolar predominan los trastornos
del sueo, la irritabilidad, as como ansiedad de separacin, procesos somticos concurrentes, en especial sintomas digestivos, y regresin a
etapas ms tempranas del desarrollo con desaparicin del lenguaje previamente adquirido o prdida del control de esfnteres.
Epidemiologa
La incidencia del TEP en nios y adolescentes vara dependiendo de la severidad del suceso, del grado de exposicin al estrs y de la historia
previa y varios autores han coincidido en sealar la dificultad de establecer datos objetivos fiables (30). Estudios comunitarios en adolescentes
utilizando criterios D.S.M.-III-R dan tasas de prevalencia de 6,3% en sujetos expuestos, independientemente del nivel socioeconmico (7). En
otros estudios se estima que el 48% de los nios que han sufrido abuso sexual (14) y el 27% de los nios sometidos a violencia de forma
mantenida cumpliran criterios diagnsticos del trastorno. Al igual que sucede en adultos, la incidencia es ms alta en el sexo femenino que en
los varones (29).
Etiologa
En nios, como en adultos, el carcter de la agresin, el grado e intensidad de la violencia sufrida y la proximidad al suceso son los predictores
ms importantes para determinar la aparicin de un t. por estrs postraumtico si bien otros factores pueden adquirir relevancia en nios menos
expuestos como la intensidad de los sentimientos de culpa desarrollados. Los agentes estresantes catastrficos seran especialmente impactantes
en aquellos nios en edades tempranas del desarrollo en los cuales la afectividad y las funciones cognitivas no se han madurado
suficientemente. Los nios con mltiples experiencias traumticas previas, separaciones parenterales o prdidas afectivas tempranas,
antecedentes de ansiedad o depresin, y aquellos en los que el estresor ha sido el factor humano son ms vulnerables a presentar sntomas ms
graves o de mayor duracin, pero como ya se ha sealado, un suceso suficientemente grave puede producir el trastorno an en personas sin
ninguna predisposicin (1, 29).
Las agresiones o estresores que se han producido en el seno familiar y los abusos sexuales determinan la aparicin del trastorno con mayor
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (26 of 30) [02/09/2002 11:29:01 p.m.]
frecuencia. Tambin se ha apuntado la mayor vulnerabilidad de las nias a padecerlo (29).
Algunos de los mecanismos propuestos para el desarrollo del t. por estrs postraumtico incluyen la destruccin de la "confianza bsica", una
sobrecarga de los procesos cognitivos y el clsico modelo de condicionamiento que explicara la extensin de la ansiedad fuera del marco del
acontecimiento causal.
Curso y pronstico
La intensidad y caractersticas de la exposicin inicial parecen ser, adems de los principales factores etiopatognicos, los factores pronsticos
ms significativos (29). Si la violencia desarrollada ha sido extrema o el suceso traumtico se ha desarrollado en el entorno familiar, los
sntomas pueden prolongarse meses o aos (7). Determinadas circunstancias como el fallecimiento de los padres, prdida del soporte social o
de la vivienda o separacin familiar pueden exacerbar la sintomatologa en el curso evolutivo. Los padres con experiencias traumticas previas
responden peor a las necesidades del nio y favorece su cronificacin. Se han descrito como factores de mejor pronstico un ambiente familiar
cohesionado con un adecuado nivel educativo, la presencia de varones, padres o hermanos, en el medio familiar cuando se produjo el estresor y
una intervencin teraputica precoz (29).
La sintomatologa tiende a evolucionar de forma crnica, pudiendo comprobarse la persistencia de algunos sntomas meses o aos despus de
sucedido el acontecimiento traumtico (30). En la evolucin puede ser prominente la sintomatologa ansiosa, especialmente en forma de
ansiedad de separacin, y los trastornos depresivos. Algunos nios desarrollan sentimientos crnicos de desesperanza y pesimismo acerca del
futuro. Pueden aparecer impulsividad manifiesta, dificultades de atencin y concentracin o disminucin de los intereses que interfieren
gravemente con el rendimiento escolar.
Evaluacin y diagnstico diferencial
En el DSM IV se introduce un nuevo diagnstico: el Trastorno por estrs agudo, cuando la duracin de los sntomas es menor de un mes. El
diagnstico de TEP exige una duracin mnima de un mes (1).
La clnica, si bien es sugestiva, puede no ser suficiente para el diagnstico si no existe evidencia de los antecedentes dramticos sucedidos y el
nio no ha desarrollado an el lenguaje o tiene dificultades para verbalizar lo sucedido. El diagnstico pude sospecharse en aquellos nios o
adolescentes que han presentado un significativo cambio en su conducta de forma brusca y sin que exista una causa conocida. Debe entonces
realizarse una exhaustiva revisin de los acontecimientos vitales acontecidos con anterioridad, de forma que se asegure la existencia de una
experiencia traumtica. La entrevista clnica debe incluir, sobre todo en los nios ms pequeos, el uso de juegos o fantasas, dibujos
proyectivos y relato de historias que permitan al entrevistador estructurar los detalles del suceso traumtico. En la evaluacin deben valorarse
las respuestas afectivas del nio y sus deseos de venganza o sentimientos de culpabilidad. La historia evolutiva puede indicar factores de
vulnerabilidad que condicionen el pronstico y que deben orientar hacia una intervencin teraputica ms estructurada.
Los nios que sufren este trastorno pueden a su vez cumplir criterios para el diagnstico de trastornos ansiosos y depresivos que deben ser
especficamente evaluados. El diagnstico diferencial con los trastornos adaptativos se realiza en funcin de la gravedad del estresor. En
ocasiones la intensidad de los recuerdos intrusivos pueden hacer necesario descartar un t. obsesivo, del cual se diferencia por las caractersticas
del pensamiento indeseado, circunscrito en este caso al suceso estresor. La presentacin de alteraciones perceptivas hacen necesario en
ocasiones hacer un diagnstico diferencial con la esquizofrenia y con trastornos mentales orgnicos, sobre todo si ha habido traumatismo
craneoenceflico o dao corporal (desnutricin, etc.) durante el trauma (7).
Tratamiento
El tratamiento del trastorno por estrs postraumtico est orientado a reducir la ansiedad y aminorar las secuelas, favoreciendo un soporte
familiar que se ha destacado como uno de los predictores de buen pronstico ms importantes, restableciendo lo ms rpidamente posible la
rutina diaria del nio y su incorporacin al colegio. Varios autores coinciden en sealar la necesidad de una intervencin teraputica temprana
(28). La psicoterapia individual verbal o mediante juegos y dibujos orientados en nios ms pequeos han sido las modalidades ms
comunmente utilizadas en el tratamiento. Mediante la psicoterapia verbal se da la oportunidad al nio de expresar sus sentimientos y
percepciones del acontecimiento, ayudndoles a manejar y disminuir los sentimientos de culpa que experimentan, diseando estrategias de
afrontamiento y adaptacin al dao experimentado. La psicoterapia focal breve se muestra til en algunos casos y la desensibilizacin
sistemtica puede ser necesaria en aquellos casos en los que se desarrollan fobias o miedos intensos, en conjuncin con otras intervenciones
(28).
La terapia de grupo con personas que hayan sufrido el mismo trauma ayuda a disminuir la distorsin del recuerdo, la generalizacin de los
miedos y perpetuacin de los sntomas, con atenuacin de los sentimientos de indefensin y culpa. Por el contrario los grupos que incluyen
vctimas de diferentes sucesos traumticos favorecen la extensin de los miedos (29).
Uno de los factores esenciales en la terapia es el soporte del sistema familiar. Es importante facilitar apoyo a los padres y cuidadores, aportando
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (27 of 30) [02/09/2002 11:29:02 p.m.]
informacin acerca de los sntomas que presentan los nios y sus causas, educndoles en las respuestas teraputicas a los sntomas que
presentan sus hijos. Sin esa ayuda, los padres pueden tender a negar la severidad del impacto y de las respuestas de los nios y evitar hablar de
lo sucedido, favoreciendo la autoperpetuacin del trastorno.
El uso de medicacin psicotropa en el tratamiento del trastorno por estrs postraumtico en nios no ha sido tan extensamente evaluado como
en los adultos. Se ha sugerido que el propanolol, un agente b-bloqueante utilizado con xito en adultos, ayudara a disminuir los sntomas
somticos de ansiedad. Algunos autores han apuntado que la clonidina es til cuando predominan las conductas de evitacin, en sntomas
depresivos y parasomnias. Las benzodiacepinas ayudan a disminuir los niveles de ansiedad y a tratar las pesadillas y terrores nocturnos. Los
antidepresivos son necesarios cuando aparecen fobias intensas (en especial la imipramina) y trastornos depresivos (28).
BIBLIOGRAFIA
1.- DSM IV. Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders, Ed. 4. American Psychiatric Association, Washington 1994.
2.- McClellan J, Werry J. Practice parameters for de assessment and treatment of children and adolescents with schizophrenia. Special article. J
Am Acad Child Adolesc Psychiat, 1994, 33, 5:616-635
3.- Werry J, McClellan J. Predicting outcome in child and adolescent (early onset) schizophrenia and Bipolar disorder. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry, 1992, 31:147-150.
4.- CIE-10, Dcima Revisin de la Clasificacin Internacional de las Enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento.Meditor.
Madrid 1994.
5.- Gillberg C. Autism and Pervasive Developmental Disorders. J. Child Psychol. Psychiat., 1990; 31 n 1, 99-119.
6.- Volkmar FR. Autism and Pervasive developmental disorders. Ed. Williams and Wilkins. Lewis M. Child and Adolescent Psychiatry, A
Comprehensive Textbook. Baltimore 1991, 697-707.
7.- DSM-III R. Manual diagnstico y estadstico de los trastornos mentales. Asociacin Americana de Psiquiatra. Barcelona, Masson
8.- Ritvo ER, Jorde LB, Mason-Brothers A and cols. The UCLA-University of Utah epidemiologic survey of autism: recurrence risk estimates
and genetic counseling. Am J Psychiatry, 1989, 146: 1032-1036.
9.- Conde VJ, Ballesteros MC, Franco MA y Geijo MS. Estudio clnico de cuatro casos de S. de Rett. Actas Luso-Esp. Neurol Psiquiatr. 1995
(en prensa).
10.- Iyama CM. Rett Syndrome. Advances in Pediatrics, 1993, vol 40, Mosby, Year book, inc.
11.- Szarmari P, Tuff L, Finlayson AJ y cols. Asperger's syndrome and autism: neurocognitive aspects. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1990, 29:130-136.
12.- Kaplan HI, Sadock B y Grebb JA. Pervasive developmental disorders. Ed. Williams & Willkins. Kaplan HI, Sadock B y Grebb JA.
Synopsis of Psychiatry. Baltimore. 1994.
13.- Ferro T, Carlson GA, Grayson P, Klein DN. Depressive Disorders: distinctions in children. J Am Acad Child Adolesc Psychiat 1994,
33:664-670
14.- Kazdin AE. Childhood Depression. J Child Psychol Pchychiat 1990, 31 (1): 121-160
15.- Ballesteros MC, Conde VJM. Diagnstico clnico evolutivo de las depresiones en la infancia. Espaxs S.A. Ed. PTD Espaa. Diagnstico y
Tratamiento de los Trastornos Afectivos en la Infancia y Adolescencia 1989, Barcelona, 21-36.
16.- Last CG. Trastorno por angustia de separacin. Ed Martnez Roca. Ollendick TH, Hersen H. Psicopatologa Infantil. 1993, Barcelona,
259-261.
17.- Popper CW. Trastorno por ansiedad de separacin. Ed. Ancora S.A. Talbott J.A, Hales RE, Yodofsky SC. The American Psychiatric Press
Tratado de Psiquiatra. 1989 Barcelona, 665-670.
18.- Lipsitz JD, Martin LY, Mannuzza S y cols. Childhood separation anxiety disorder in patients with adult anxiety disorders. Am J Psychiatry
1994, 151 (6): 927-929.
19.- Diatkine R, Valentin E. Las fobias infantiles y algunas otras formas de ansiedad infantil. Ed. Biblioteca Nueva. Lebovia S, Diatkine R,
Soul M. Tratado de Psiquiatra del Nio y del Adolescente. 1989, Madrid, 183-212.
20.- Krieg JC, Bronisch T, Wittchen HU, Von Zerssen D. Anxiety disorders: a long term prospective and retrospective follow up of former
impatients suffering from an anxiety neurosis or phobia. Acta Psychiatr Scand 1987, 85: 201-206.
21.- Leonard HL, Rappoport JL. Simple Phobia, Social Phobia and Panic Disorders. Wiener J (Ed). Textbook of Child Adolescent Psychiatry.
American Psychiatric Press Inc. Washington, 1991,330-338.
22.- Riddle MA, Scahill L, King R y cols. Obsessive compulsive disorder in children and adolescents: phenomenology and family history. J
Am Acad Child Adolesc Psychiat 1990a, 29:766-772.
23.- Valleni-Basile LA, Garrison CZ, Jackson KL y cols. Frecuency of obsessive-compulsive disorder in a comunity sample of young
adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psichiat 1994, 33, 6:782-791.
24.- Rapoport JL, Swedo S y Leonard H. Obsessive-compulsive disorder. Ed Blackwell Science. Rutter M, Taylor E y Hersov L. Child and
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (28 of 30) [02/09/2002 11:29:02 p.m.]
adolescent psychiatry. Modern approaches. Oxford. 1994.
25.- Nemzer ED. Somatoform Disorders. Ed. Williams and Wilkins. Lewis M: Child and Adolescent Psychiatry, A. Comprehensive Textbook.
Baltimore 1991.697-707.
26.- De Ajuriaguerra J. La Histeria en el Nio. Ed. Toray Masson S.A., 3 Ed. Manual de Psiquiatra Infantil. Barcelona 1976, 641-653.
27.- Nemzer ED. Psychosomatic illness in Children and Adolescents. Ed.WB Saunders Company. Garfinkel BD, Carlson GA, Weller EB.
Psychiatric Disorders in Children and Adolescents. Baltimore 1990, 135-146.
28.- Yule W. Posttraumatic stress disorders. Ed Blackwell Science. Rutter M, Taylor E y Hersov L: Child and adolescent psychiatry. Modern
approaches. Oxford. 1994.
29.- Fitzpatrick KM, Boldizar JP. The prevalence and consequences of exposure to violence among african-american youth. J Am Acad Child
Adolesc Psychiat 1993, 32:424-430.
30.- Shannon MP, Lonigan CJ, Finch AJ y Taylor CM. Children exposed to disaster: Y. Epidemiology of post-traumatic symptoms and
symptoms profiles. J Am Acad Child Adolesc Psychiat, 1994, 33, 1:80-93.
TEXTOS RECOMENDADOS
- Wiener J. (Ed). Textbook of Child Adolescent Psychiatry. American Psychiatric Press Inc. Washington, 1991.
Se trata de un libro de 668 pginas, dividido en once secciones. La II trata de los mtodos auxiliares diagnsticos, las siete siguientes se ocupan
de los sndromes clnicos siguiendo la clasificacin DSM III-R. La seccin X hace referencia a otros problemas motivo de consulta: abuso
fsico y sexual, suicidio, abuso de sustancias, etc. e incluye un captulo de psiquiatra forense. La ltima seccin se ocupa del tratamiento en sus
diversas modalidades: psicofarmacolgico, psicoteraputico -dinmico y de conducta- e hipnosis.
- Rutter M. Taylor E, Hersov L. Child and Adolescent Psychiatry. Modern Approaches. Blackwell Science. Oxford 1994. Texto actualizado.
Es la tercera edicin, de reciente aparicin que consta de 1122 pginas, de autores en su mayora ingleses, con algn colaborador
norteamericano.
- Lewis M. (Ed). Child and Adolescent Psychiatry. A Comprehensive Textbook. Williams and Wilkins. Baltimore 1991. Texto de 1282 pginas
con colaboraciones de especialistas cualificados.
Adems de los trastornos paidopsiquitricos - que siguen DSM III-R - y su tratamiento, incluye captulos de gran inters sobre desarrollo
psicobiolgico del nio, etiologa, clasificacin y mtodos auxiliares diagnsticos. Tambin relaciones con la pediatra, pedagoga, ley y salud
pblica, aspectos de formacin en paidopsiquiatra y direcciones futuras de investigacin.
- Mardomingo Sanz MJ. Psiquiatra del Nio y del Adolescente. Ed. Daz de Santos S.A. Madrid 1994. Texto de un solo autor, 657 pginas.
Despus de una primera parte sobre historia, concepto y mtodos de investigacin y docencia en psiquiatra infantil, una segunda se ocupa de
fundmentos neurobiolgicos, y la tercera, ms amplia, de los sndromes clnicos ms significativos y su tratamiento.
- Dulcan M, Popper Ch. Concise Guide to Child and Adolescent Psychiatry. American Psychiatric Press, Inc. Washington 1991.
Dentro de las guas concisas de la misma editorial. es un texto de 255 pginas, con un formato pequeo, dedicado a residentes y estudiantes de
medicina. Sigue DSM III-R. Adems de los sndromes clnicos, trata brevemente de las urgencias, problemas familiares y otros motivos
frecuentes de consulta. Finaliza con el tratamiento farmacolgico y psicosocial.
- Garfinkel B, Carlson G, Weller E. Psychiatric Disorders in Children and Adolescents. W.B. Saunders Company. Philadelphia 1990. Texto de
569 pginas escrito en colaboracin de diversos autores.
Sus tres primeras partes estn dedicadas a los trastornos clnicos siguiendo DSM III-R, con descripciones de casos ilustrativos, y la cuarta a
problemas como abuso, divorcio, adopcin, etc. Termina con tcnicas de entrevista, evaluacin y psicoterapia.
- Ollendick T, Hersen M. Psicopatologa Infantil. Ed. Martnez Roca. Barcelona 1993. Texto escrito en colaboracin, de 602 pginas.
Se inicia la parte primera con temas bsicos sobre psicopatologa y desarrollo, etiologa, diagnstico y evaluacin. La II se ocupa de las
psicopatologas especficas de la infancia, con el estudo detallado de un caso en cada uno de ellos. En la III se incluyen captulos dedicados a
los aspectos psicolgicos de una amplia variedad de trastornos fsicos, as como del abuso y del estrs en los nios. Su ltima parte est
dedicada a la prevencin y tratamiento - psicofarmacolgico y conductal.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (29 of 30) [02/09/2002 11:29:02 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n8.htm (30 of 30) [02/09/2002 11:29:02 p.m.]
10
9.DEFICIENCIA MENTAL
Autores: M.D. Gmez Garca y M.I.Espaa Ros
Coordinador:J. Rodrguez Sacristn, Sevilla
DEFINICION
De los distintos estudios revisados se infiere que la definicin de deficiencia ,ental (DM) es un tema controvertido, sin que exista actualmente
una definicin en la que estn de acuerdo todos los profesionales implicados en su estudio.
Esta dificultad en la definicin est en parte relacionada con la misma esencia de la estructura deficitaria en el sentido de que la DM es una
estructura tpica de las llamadas "carrefour", en la que confluyen distintos caminos, planos y dimensiones. As, la estructura deficitaria est
constituida por cuatro aspectos fundamentales: el biolgico, el psicolgico, el social y el pedaggico. Por otra parte no se puede olvidar el
sentido evolutivo, dinmico y procesual de la DM que complica an ms su propia definicin (1).
La mayora de las definiciones actuales de DM tratan de englobar los distintos aspectos haciendo referencia tanto al funcionamiento intelectual
como a la conducta adaptativa, de tal forma que el dficit en la funcin intelectual ha pasado de ser el nico criterio para el diagnstico (criterio
psicomtrico) en las definiciones anteriores, a un criterio ms, junto al adaptativo y evolutivo en las definiciones ms actuales.
En este sentido destaca la definicin publicada por la Asociacin Americana para el retraso mental (2): "la DM se refiere a limitaciones
sustanciales en el funcionamiento actual. Se manifiesta como un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio, existiendo
concurrentemente limitaciones relacionadas en dos o ms de las siguientes reas de habilidades adaptativas: comunicacin, autocuidado, vida
familiar, habilidades sociales, vida comunitaria, autodireccin, salud y seguridad, funcionamiento acadmico y laboral. La DM se manifiesta
antes de los dieciocho aos". En esta definicin el funcionamiento intelectual inferior al promedio es definido como "un cociente intelectual
aproximadamente igual o inferior a 70-75".
La OMS en su dcima revisin de la CIE (3) adopta un enfoque flexible sobre qu pautas deben ser usadas para el diagnstico, aunque
destacando el aspecto de desarrollo mental incompleto o detenido y de deterioro: "La DM es un trastorno definido por la presencia de un
desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada poca del desarrollo
y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socializacin... La
adaptacin al ambiente est siempre afectada... La determinacin del grado de desarrollo del nivel intelectual debe basarse en toda la
informacin disponible incluyendo las manifestaciones clnicas, el comportamiento adaptativo del medio cultural del individuo y los hallazgos
psicomtricos".
La clasificacin DSM-IV (1993) sigue un enfoque similar al de la AARM (1992) para la definicin de DM, aunque el funcionamiento
adaptativo queda definido en trminos ms generales (4).
En general todas estas definiciones se apoyan fundamentalmente en la evaluacin realizada por medio de tests de inteligencia y tests de
conducta adaptativa. Por otra parte, en dichas definiciones no se hace referencia a la posible etiologa de la DM.
Al hacer el diagnstico clnico de DM habr que diferenciar sta de los estados de inhibicin intelectual asociados a patologa psquica y del
deterioro de las funciones superiores que sera el resultado de un dficit de la inteligencia que no exista anteriormente (5).
EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE DEFICIENCIA MENTAL
De las culturas griega y romana data la primera referencia escrita conocida sobre la DM (Papiro de Tebas, 155 a. C.). Esta poca se conoce
como "era del exterminio", llamada as por el tratamiento que se daba a estas personas.
Durante la Edad Media pequeos sectores de la sociedad comienzan a darles cobijo, mientras que otros los azotaban creyendo que estaban
posedos por el demonio. Se da la primera definicin de DM en el Decreto de Enrique II de Inglaterra sobre la proteccin de los "tontos
naturales".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (1 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
En los siglos XVII y XVIII se descarta la teora de la posesin demonaca de los retrasados y se utiliza el trmino idiotismo que engloba un
conjunto de trastornos deficitarios.
Durante el siglo XIX Esquirol (1782-1840) diferenci la DM de la psicosis y de la demencia, caracterizando la idiocia y la imbecilidad como
formas de DM y Seguin (1812-1880) se dedic a crear medios de asistencia y educacin para los nios con DM.
Ya en el siglo XX, con el trabajo de Binet y Simon, empez a utilizarse el criterio psicomtrico y el concepto de edad mental. W. Stern
reemplaza la nocin de edad mental por la de cociente de inteligencia (CI). Terman (1916) se refiere a las personas que puntuaban menos de 80
en el Stanford-Binet como retrasados y los clasifica en limtrofes, torpes, imbciles o idiotas, segn sus puntuaciones. Wechsler permite
diferenciar un CI verbal y un CI de rendimientos (W.I.S.C.). Tambin se produce el desarrollo progresivo de escalas de conducta adaptativa:
D.P.S., escala de Vineland, etc.
De los ltimos 25 aos cabe destacar el desarrollo de una visin psicosocial de la DM (principios de normalizacin e integracin), la creacin
de asociaciones de padres de nios con DM (se propicia la desinstitucionalizacin), la fuerte crtica a la utilidad y validez del CI (nueva
psicologizacin), el desarrollo de tcnicas de modificacin de conducta y de las derivadas del "aprendizaje mediatizado" de Feuerstein y la
importancia progresiva de la estimulacin precoz y de la prevencin de la DM.
PREVALENCIA
Se entiende por prevalencia de la DM el nmero de personas vivas catalogadas como deficientes mentales en un momento dado. La mayora de
los estudios coinciden en sealar que hay amplias variaciones en la prevalencia en funcin del status socioeconmico. En las familias de mayor
nivel socio-econmico aparecen porcentajes inferiores de la DM ligera, sin embargo, la DM severa est mucho menos influenciada por dicho
factor.
Los datos de la OMS sealan que el 1.5% de la poblacin mundial padece DM. Todos los estudios coinciden en sealar que hay un incremento
con respecto a pocas pasadas, pero no parece afectar a la deficiencia severa. En Espaa se calcula que el 1% de la poblacin padece DM (6)
con las siguientes caractersticas:
- Slo el 15% de los sujetos con DM tienen un grado de afectacin tan severa que se incluyen en el grupo de los no educables y ese retraso
suele estar provocado por una causa orgnica especfica.
- El resto de los sujetos deficientes tienen un grado de afectacin medio-ligero que les permite ser educados y entrenados para desempear
alguna funcin y sentirse integrados en la sociedad. Puede afirmarse respecto a la prevalencia de las deficiencias congnitas que: los nios son
ms propensos que las nias a padecerlas; no hay evidencia estadstica de que las madres de 30-34 aos tengan mayor riesgo que las menores
de 30 a tener un hijo con DM; existe un mayor riesgo a tener hijos con DM debido a deficiencias congnitas o problemas en el parto en familias
de nivel socio-econmico bajo y nivel de estudios inferior, pudiendo tener relacin con las diferentes normas de comportamiento observadas en
los distintos estratos sociales; los niveles de contaminacin atmsferica tambin aumentan el riesgo; en Espaa se observan diferencias de
prevalencia segn las distintas Comunidades Autnomas.
La prevalencia en las deficiencias provocadas por enfermedades comunes tienen las siguientes caractersticas: los varones tienen mayor
propensin, los menores de tres aos tienen menor probabilidad de presentar este tipo de retraso, pudiendo influir la deteccin tarda de la
deficiencia; las variables socio-econmicas influyen aunque en menor grado; aumenta de forma considerable con el nivel de contaminacin;
varan tambin dependiendo de las Comunidades Autnomas.
La edad tiene una influencia importante en la prevalencia siendo ms baja en edades preescolares, aumentando durante los aos escolares hasta
los 15-17 aos y disminuyendo despus. Segn la OMS es debido en gran parte, a que la escuela pone de manifiesto el funcionamiento de la
inteligencia y porque la escolarizacin obligatoria facilita la localizacin de los casos. Tambin podra influir la mortalidad ms elevada entre
los deficientes mentales, cifrndola Conley (1973) para los deficientes ligeros en 1.06 veces la normal, afirmando Eyman (1978) que las tasas
de mortalidad de los deficientes profundos son un 50% ms altas que la de los severos, siendo un 30-35 por mil por ao (1).
ETIOLOGIA
Las causas de DM se desconocen en la mitad de los casos. En la otra mitad podemos sospechar la etiologa o realizar un diagnstico exacto. A
modo general podemos decir que las causas pueden ser biolgicas, psicolgicas y sociales. Habitualmente suelen concurrir varios factores que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (2 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
determinan el enfermar. Las causas pueden actuar al mismo tiempo (cocausalidad) o a lo largo del mismo.
Siguiendo un criterio temporal podemos clasificarlas en prenatales, perinatales y postnatales dependiendo de cuando acte el agente causante.
Se consideran aparte los factores socioculturales ya que pueden actuar en cualquier perodo (Tabla 1).
Tabla 1. ETIOLOGIA DE LA DM
1. FACTORES PRENATALES:
1.1. CONGENITOS.
1.1.1. Anomalas cromosmicas:
1.1.1.1. Autosomas: S. de Down, S. de Patau, S. de Edwards.
1.1.1.2. Cromosomas sexuales: S. del X fragil, S. de Turner, S. Klinefelter, S. triple X..
1.1.2. Anomalas genticas.
1.1.2.1. Genes AD: Osteodistrofia hereditaria de Albright, S. de Apert, Neurofibro-matosis, Esclerosis tuberosa, S. de Stuger-Weber.
1.1.2.2. Genes AR: Trastornos de los HC: galactosemia... Trastornos de protenas: fenilcetonuria... Trastornos de mucopolisacridos: S. de
Hurler, S. de Hunter, S. de Sanfilippo... Trastorno del almacenamiento de lpidos de TaySachs...
1.2. FACTORES AMBIENTALES:
1.2.1. Bajo peso al nacer.
1.2.2. Diabetes materna.
1.2.3. Infecciones maternas: rubeola, sfilis, toxoplasmosis, CMV...
1.2.4. Toxemia gravdica.
1.2.5. Sensibilizacin al Rh.
1.2.6. Drogas (alcohol...) y Frmacos (talidomida...)
1.2.7. Radiaciones.
2. FACTORES PERINATALES:
2.1. Anoxia.
2.2. Traumatismos mecnicos del parto.
2.3. Prematuridad.
2.4. Infecciones: VHSII, meningitis...
3. FACTORES POSTNATALES:
3.1. Malnutricin: Def. de iodo, vit. A, vit. B12, vit. B6 vit. D, S. de Kwashiorkor...
3.2. Infecciones: Meningitis, encefalitis por sarampin, varicela, paperas...
3.3. Txicos: plomo y mercurio.
3.4. Traumatismo craneal: accidente de trfico, maltrato fsico...
4. FACTORES SOCIO-CULTURALES
5. DESCONOCIDA
FACTORES PRENATALES
Son las causas ms frecuentes de DM en general. Las primeras ocho semanas de vida son de vital importancia para el desarrollo del nio, ya
que es cuando se esbozan los rganos vitales. Es el perodo de mxima vulnerabilidad, entendiendo por tal la susceptibilidad a ser afectado o
alterado por un incidente traumtico (infecciones maternas, txicos, malnutricin).
Cuando la afectacin es cromosmica la inteligencia se afecta con una DM moderada o severa, con variaciones individuales con afectacin
orgnica y funcional frecuente. Los sndromes asociados al cromosoma X producen una DM moderada o ligera. Los errores metablicos suelen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (3 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
originar deficiencias severas o profundas si no se han detectado a tiempo. Las alteraciones del SNC ocasionan una importante prdida de
inteligencia con vida media corta, aunque hay trastornos como la espina bfida y la hidrocefalia que no siguen esa tendencia (1).
Se pueden distinguir entre factores genticos y ambientales, siendo los ms frecuentes e importantes los siguientes:
Alteraciones cromosmicas
- Sndrome de Down o trisoma del 21: consiste en la existencia de un material gentico extra en el cromosoma 21. Los factores etiolgicos
subyacentes a este sndrome son la edad de los padres (aunque algunos le dan ms importancia a la edad materna) y la predisposicin gentica a
la no disyuncin. Ambos padres pueden ser portadores. A pesar de su gran carga gentica, no se puede considerar un sndrome hereditario. En
el 90% de los casos no hay antecedenes familiares.
Este sndrome se manifiesta como: hipoplasias, defectos del canal atrio-ventricular, alteraciones del desarrollo cerebral morfolgicas y
funcionales, rostro aplastado, cabeza pequea, occipucio plano, cuello corto, miembros ms largos que el tronco, clinodactilia, hipotona
muscular, baja sensibilidad tctil y escasa velocidad de respuesta con reacciones lentas.
- Sndrome de Edwards o trisoma del 18: tras el S. de Down es el segundo en frecuencia de los sndromes de malformaciones mltiples.
Predominio femenino 3:2.
- Sndrome de Patau o trisoma del 13: casi la mitad de los casos fallecen en el primer mes y slo el 18% sobrepasa el ao.
- Sndrome del X Fragil: se piensa que es la forma ms frecuente de DM hereditaria despus del S. de Down. No siempre origina DM ya que
hay formas incompletas con cara alargada, mandbula prominente, orejas grandes, aumento de los testculos, alteraciones del lenguaje y a veces
conductas hipercinticas.
- Sndrome de Turner: su frmula cromosmica es 45/X0. El fenotipo es femenino habitualmente con talla corta, edemas en manos y pies, sin
caracteres sexuales secundarios, con DM ligera, aunque puede ser normal el CI en los casos X0.
- Sndrome de Klinefelter: Su cariotipo es 47XXY, con fenotipo masculino y disminucin de los caracteres sexuales secundarios con talla alta.
La DM es ligera salvo en los casos de mosaicismo.
Errores congnitos del metabolismo
Son trastornos basados en la ausencia de un gen productor de una enzima, lo cual interrumpe la cadena bioqumica y origina la acumulacin de
sustancias que pueden ser txicas para el organismo, adems del defecto de sntesis de la sustancia. Las ms frecuentes son: el hipotiroidismo
congnito, la cistinuria, el dficit de alfa 1 antitripsina, etc. Algunas de ellas tienen un posible tratamiento preventivo. (Tabla 2).
Tabla 2. METABOLOPATIAS QUE PUEDEN BENEFICIARSE DE TRATAMIENTO PRECOZ (1)
- Fenilcetonuria
- Leucinosis
- Homocistinuria
- Tirosinemia
- Cistinosis
- Enf. de Wilson
- Hemocromatosis
- Hipotiroidismo congnito
- S. adrenogenital
- Galactosemia
- Fenilcetonuria. Enfermedad de herencia autosmica recesiva (AR) que ocasiona el dficit de fenilalanina hidroxilasa heptica, con acumulo
de fenilalanina en sangre y de cidos fenilpirvico, fenilactico y fenil-lctico en orina. Se manifiesta como DM, convulsiones, pelo rubio, ojos
claros, eczema y orina con olor a paja mojada. Se diagnostica mediante el test de Folling y la cromatografa de sangre y orina.
- Galactosemia. Se trasmite de forma AR. El trastorno impide el paso de galactosa a glucosa y se produce intolerancia a la leche. Se manifiesta
en las primeras semanas de vida y su tratamiento consiste en la supresin precoz de la leche.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (4 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
- Hipotiroidismo congnito. El dficit de hormonas tiroideas ocasiona un cuadro clnico de retraso de talla y osificacin, nariz ancha y
aplanada, boca abierta y lengua gruesa, cuello corto, piel y cabellos secos, retraso en la denticin y en el desarrollo psicomotor, con CI bajo.
Alteraciones congnitas del SNC
Generalmente se acompaan de vida media corta. Algunas malformaciones producen un aumento de la alfa beta protena en lquido amnitico
lo que facilita su deteccin prenatal. Tales malformaciones son: anencefalia, encefalocele, hidrocefalia, mielomeningocele, raquisquisis, espina
bfida abierta, etc.
Factores ambientales
La afectacin que producen es muy variable, con tendencia a una alteracin moderada. Incluyen el bajo peso al nacer, la diabetes, las
infecciones maternas (rubeola, sfilis, CMV y toxoplasmosis entre las ms frecuentes), toxemia materna, sensibilizacin al Rh, txicos (alcohol,
herona, etc.), frmacos (talidomida, etc.) y radiacines.
FACTORES PERINATALES
Las alteraciones son muy variadas, pero en general podemos hablar de una DM ligera o moderada. Los efectos de los factores perinatales son
difciles de juzgar aisladamente, ya que los nios que sufren deficiencias del desarrollo debido a factores prenatales, son ms propensos a tener
problemas durante el nacimiento. Los factores que ms frecuentemente pueden influir son: la anoxia como el ms importante y frecuente (la
duracin del perodo de anoxia cerebral superior a 15 min. en el perodo neonatal, ocasiona una DM profunda y por debajo de los 10 min. la
afectacin puede ser moderada o severa), los traumatismos mecnicos durante el parto (ya sean por mala presentacin fetal o por los
instrumentos empleados durante el parto), la prematuridad y las infecciones (HVSII, meningitis bacteriana...).
FACTORES POSTNATALES
Adems de los factores nuevos que pueden influir en este periodo, puede manifestarse la DM que no se hizo evidente en el nacimiento debido a
factores prenatales y perinatales. Los nuevos factores que pueden incidir en esta etapa son: la malnutricin, infecciones, txicos y traumatismo
craneal por accidentes o maltrato fsico.
Cuando son originados por dao cerebral o infecciones, sern proporcionales a la intensidad y la edad del nio (las encefalitis virsicas en
general ocasionan una DM profunda). Los trastornos degenerativos provocan una DM profunda o severa. En cuanto a las epilepsias postnatales
se caracterizan por una gran variabilidad, as la DM en el s. de Lennox-Gastaut es muy grave, pero en la epilepsia mioclnica es moderada. La
malnutricin o la deprivacin ambiental originan generalmente DM moderadas o profundas.
FACTORES SOCIO-CULTURALES
Pueden actuar en cualquier momento. Son numerosas las vas por las que es posible que ocurran: la pobreza, la desnutricin, la falta de
cuidados sanitarios, la ausencia de padres o la distorsin de las relaciones paterno-filiales, la deprivacin afectiva, etc. Para que estos factores
puedan ser atribuidos como causales de DM deben cumplir los siguientes puntos: la DM debe ser moderada, no deben existir pruebas de
patologa cerebral y deben existir pruebas de funcionamiento intelectual retrasado en al menos uno de los progenitores y uno o ms de los
hermanos si estos existen.
CLASIFICACION
Las distintas clasificaciones existentes se basan nica y exclusivamente en el grado o nivel de inteligencia definido por el cociente intelectual
(CI) obtenido mediante una prueba de inteligencia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (5 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
La OMS propone la siguiente clasificacin en la CIE-10 (Tabla 3).
Tabla 3. CLASIFICACION DE LA DM EN LA CIE-10 (1992)
GRADO DE RETRASO
CI
Leve
Moderado
Grave
Profundo
50-69
35-49
20-34
<20
La proporcin de personas en cada categora es muy distinta. La gran mayora, alrededor de un 80% DM la tienen leve. Alrededor de un 12%
tienen una DM moderada y un 7% la tiene grave, mientras que la DM profunda es muy poco frecuente presentndose en menos del 1% (4).
Las caractersticas clnicas y evolutivas que corresponden a los distintos grados de DM son las siguientes.
DEFICIENCIA MENTAL LIGERA
Los nios afectados de DM leve adquieren tarde el lenguaje, pero la mayora alcanzan la capacidad de expresarse en la vida cotidiana y de
mantener una conversacin. Suelen llegar a alcanzar independencia completa para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar
esfnteres), para actividades prcticas y para las propias de la vida domstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente
ms lento de lo normal. Las mayores dificultades se presentan en las tareas escolares y muchos tienen problemas especficos de lectura y
escritura. En general estos nios pueden adquirir en la vida adulta habilidades de tipo social y profesional que les permiten tener una
independencia mnima.
DEFICIENCIA MENTAL MODERADA
Los individuos que se incluyen en esta categora presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensin y del uso del lenguaje y alcanzan en
este rea un dominio limitado. La adquisicin de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices tambin est retrasada. Aunque
los progresos escolares son limitados, algunos aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el clculo. De adultos, suelen ser capaces de
realizar trabajos prcticos sencillos, si las tareas estn cuidadosamente estructuradas y se les supervisa de un modo adecuado. Rara vez pueden
conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta. Sin embargo, la mayora alcanza un desarrollo normal de su capacidad
social para relacionarse con los dems y para participar en actividades sociales simples.
DEFICIENCIA MENTAL GRAVE
Durante el perodo preescolar se observa en los individuos de este grupo un desarrollo motor pobre y el nio adquiere pocas o nulas actividades
verbales para la comunicacin. Pueden sacar provecho de los aprendizajes preacadmicos, como familiarizarse con el alfabeto y el clculo
elemental, y pueden dominar distintas habilidades. De hecho, en la vida adulta pueden hacer tareas sencillas bajo una estrecha supervisin.
Muchos de ellos se adaptan perfectamente a la vida en comunidad, en viviendas protegidas o con sus familias, a menos que tengan alguna
dificultad asociada que requiera atencin especializada u otro tipo de cuidados.
DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA
Los individuos de este grupo suelen estar totalmente incapacitados para comprender instrucciones o requerimientos o para actuar de acuerdo
con ellos, la mayora tienen una movilidad muy restringida o inexistente, no controlan esfnteres y son capaces en el mejor de los casos slo de
formas muy rudimentarias de comunicacin no verbal. Poseen por tanto una muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades bsicas y
requieren ayuda y supervisin constantes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (6 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
CLINICA
TRASTORNOS PSIQUIATRICOS Y DE CONDUCTA
Los trastornos psiquitricos y de conducta tienen particular importancia en nios y adolescentes con DM, tanto por la angustia subjetiva que les
producen a nivel individual, como porque limitan las posibilidades en su proceso personal de integracin. Por otra parte, son tambin una de las
principales fuentes de preocupacin y estrs para la familia.
Se han desarrollado en los ltimos aos multitud de estudios en este campo conocido como "doble diagnstico". La presencia de dos
estructuras, la deficitaria y la psicopatolgica, origina una situacin diferenciada en la que la conjuncin de las dos estructuras da lugar a unas
nuevas organizaciones que sern en gran parte cualitativamente diferentes a las dos que la constituyen (1).
A partir de los diferentes estudios sobre la prevalencia de trastornos psiquitricos y de conducta en personas con DM, se pueden esbozar las
siguientes conclusiones (4):
- Los trastornos psiquitricos son 3 4 veces ms frecuentes en nios o adultos con DM que en la poblacin general.
- La variedad de trastornos encontrados es similar a la hallada en la poblacin general, aunque algunos ocurren con ms frecuencia como: la
hiperactividad, los trastornos generalizados del desarrollo, las estereotipias y las conductas autolesivas.
- En nios con DM leve la proporcin de trastornos es alta, siendo unas tres veces mayor que en los nios en general.
- En aquellos con DM grave, aproximadamente la mitad tienen dificultades psiquitricas significativas, siendo la proporcin de trastornos ms
alta en los ms profundamente afectados.
- En general se puede afirmar la existencia de una relacin entre el nivel intelectual y la presencia de trastornos psiquitricos, as, la proporcin
de los mismos se incrementa cuanto ms grave es el grado de DM, siendo esto tambin cierto en la proximidad del rango normal de CI, donde
aquellos con mayor capacidad tienen menos proporcin de trastornos a excepcin de los problemas emocionales.
- No se evidencia una disminucin significativa en la proporcin de problemas psicosociales de la infancia a la edad adulta.
No estn claras las razones que explicaran la mayor incidencia de trastornos psiquitricos y de conducta en nios con DM, si bien varios
autores sealan la importancia de la interaccin de diversos factores como facilitadores y de riesgo para la aparicin de la psicopatologa (Tabla
4).
Tabla 4. FACTORES FACILITADORES DE LA PRESENCIA DE PSICOPATOLOGIA
EN NIOS Y JOVENES CON DM (1)
1. Relativa incapacidad para atender a demandas de la cultura.
2. Deficiencias mayores debido a una lesin en el sistema nervioso central.
3. Falta de desarrollo emocional y de la personalidad.
4. Disminucin en el desarrollo del lenguaje.
5. Disminucin de la memoria.
6. Baja autoestima.
7. Defensas atpicas de la personalidad.
8. Vulnerabilidad en la vida adulta.
9. Presencia de antecedentes familiares de enfermedad mental.
10. Provenir de una clase socio-econmica poco favorecida.
11. Temperamento difcil o susceptible de desajustes emocionales.
En cuanto a la presentacin clnica de los diversos trastornos en los nios con DM leve, esta va a ser similar a la de aquellos sin DM, sin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (7 of 14) [02/09/2002 11:30:10 p.m.]
embargo, en los casos de DM grave la propia limitacin cognitiva y de comunicacin puede hacer difcil el reconocimiento de determinados
sntomas importantes para hacer el diagnstico.
Algunos de los trastornos psiquitricos y de conducta ms frecuentes en la DM son los siguientes: hiperactividad, agresividad, depresin,
estados de ansiedad, estereotipias y autolesiones, trastornos generalizados del desarrollo, esquizofrenia, maltrato y abuso.
Hiperactividad
El nio hiperactivo con DM tiene dificultades de adaptacin, por su inquietud y su bajo nivel de atencin, al proceso de aprendizaje y
socializacin, lo que le dificulta la integracin en cualquier grupo (5).
En algunos nios con DM grave la hiperactividad est presente desde la primera infancia, siendo ms comn en aquellos en los que hay
evidencia de dao cerebral (epilepsia, parlisis cerebral, etc.) o trastornos importantes del lenguaje. En estos nios la hiperactividad puede ser
el principal problema o ser parte de un cuadro clnico ms amplio, acompandose de conductas agresivas, movimientos estereotipados y
autolesiones (4).
Agresividad
En general su prevalencia se incrementa con la severidad o gravedad del dficit intelectual. Puede estar en relacin con la irritabilidad o baja
tolerancia a la frustracin y suele ir acompaada de un bajo control de impulsos y de una conducta destructiva. Es uno de los motivos ms
frecuentes de que las personas con DM sean derivadas a servicios psiquitricos y de que se les prescriban tranquilizantes.
Depresin
Los trastornos depresivos en la DM son frecuentes y polimorfos. Los sntomas y formas clnicas pueden ser los siguientes: la inhibicin, la baja
autoestima, las quejas somticas, la tristeza, la irritabilidad y formas encubiertas, mixtas o asociadas a psicosis (1).
Los nios y adolescentes con DM leve son ms vulnerables a desarrollar sentimientos de insuficiencia y baja autoestima a medida que van
tomando conciencia de su deficiencia. Al mismo tiempo las experiencias sucesivas de rechazo, falta de atencin, prdida o separacin tanto a
nivel familiar como social, pueden contribuir al desarrollo de dichos sentimientos.
El diagnstico de depresin va a ser particularmente difcil en las personas con DM grave y profunda, ya que normalmente no van a poder
expresar su estado de nimo, y en ellos la inhibicin, el aislamiento social o incluso los trastornos del sueo y de la alimentacin pueden ser
manifestaciones de su grave deficiencia. Para realizar el diagnstico ser pues importante valorar los cambios que se producen en dichas
manifestaciones.
Estados de ansiedad
En los nios y adolescentes con DM se pueden presentar todas las formas clnicas habituales en estas edades: las fobias, los miedos, las formas
obsesivo-compulsivas, la ansiedad generalizada, las somatizaciones y las distimias (1).
Movimientos estereotipados y autolesiones
Los movimientos estereotipados o repetitivos y aparentemente carentes de sentido como manierismos, etc., son comunes en la DM grave,
presentndose en alrededor del 40% de los nios y el 20% de los adultos con dicho grado de deficiencia (4). Habr que diferenciarlos de los
movimientos involuntarios de origen neurolgico (corea, atetosis, discinesias) y de los secundarios al uso de medicacin neurolptica.
Tambin habr que hacer un diagnstico diferencial de dichos movimientos estereotipados con rituales obsesivos. Esto puede ser especialmente
difcil cuando no se puede evaluar el estado mental subjetivo que acompaa a los movimientos. La valoracin debe hacerse comprobando el
factor liberador de ansiedad que supone el ritual de estirpe obsesiva, a diferencia del movimiento simple, repetitivo y neuromuscular de las
ritmias de origen bsicamente psicomotor (1).
Las estereotipias y conductas autolesivas han sido interpretadas por algunos autores como una forma de comunicacin funcional, en nios
deficientes con escasas formas alternativas de expresin de sus necesidades y de modificacin de su entorno.
Trastornos generalizados del desarrollo
El sndrome clsico del autismo es raro, encontrndose en 2-4 de cada 10.000 nios. Dos tercios de estos nios tienen un CI <70, por lo que
constituyen alrededor de un 1% de los nios con DM y el 2-3% de los gravemente afectados (4). En cualquier caso la frecuencia con que se
diagnostican este tipo de trastornos en la DM vara segn se sigan criterios diagnsticos ms o menos estrictos, siendo ms frecuentes los
cuadros de autismo atpico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (8 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
Esquizofrenia
Este trastorno es poco frecuente antes de la adolescencia. Son especialmente caracteristicos la pobreza de pensamiento, los delirios poco
estructurados y las alucinacines simples y repetitivas. Las manifestaciones motoras pueden ser indistinguibles de los manierismos que se
observan en ocasiones en personas con DM grave (4).
Cuando no es posible hacer el diagnstico de esquizofrenia en una persona con DM a partir de los sntomas positivos, se puede sospechar dicho
diagnstico por la aparicin de nuevas conductas extraas o bizarras, junto con un deterioro de su funcionamiento social e intelectual, una vez
que se haya descartado una posible causa orgnica de dichas manifestaciones.
Maltrato y abuso
Muchos nios con DM y sus familias presentan algunas de las caractersticas que son reconocidas como factores de riesgo para el maltrato. En
los nios estas incluiran: problemas de sueo y llanto frecuente cuando son pequeos, problemas de conducta de difcil manejo e incapacidad
para defenderse a s mismos. En los padres destacaran los sentimientos negativos hacia los nios con DM y el estres debido a unos
requerimientos mayores en el cuidado de los mismos. Por otra parte, una vez que ha tenido lugar el maltrato, estos nios son con frecuencia
menos capaces de reconocer lo que ha sucedido (4). La mayor dependencia de los adultos y en general la mayor conformidad ante sus deseos
hacen que los nios con DM tengan un mayor riesgo de sufrir abuso sexual.
EVALUACION Y DIAGNOSTICO
El cambio en el concepto de DM ha motivado tambin un cambio en la orientacin de la evaluacin y del diagnstico. Ya no es slo un dficit
intelectual, sino un concepto mucho ms complejo que incluye la situacin psicolgica con sus limitaciones, tanto cognitivas como afectivas,
de adaptacin social, de autonoma personal y las alteraciones fsicas que se asocian a menudo con algunas enfermedades que ocasionan DM.
Se ha pasado de una valoracin cuantitativa a otra cualitativa ms global del proceso (1).
EXPLORACION FISICA
En algunas ocasiones la DM se ve asociada a anomalas fsicas generales o malformaciones concretas (S. de Down, fenilcetonuria...). Es
importante recoger estos signos y sntomas para una posible filiacin de la enfermedad y el inicio de un tratamiento o una rehabilitacin precoz.
EVALUACION PSICOLOGICA
Incluye no slo la evaluacin de la inteligencia, sino de la totalidad psquica de la persona y de su medio socio-familiar.
Se realiza por medio de entrevistas, pruebas psicomtricas y escalas de evaluacin.
Pruebas psicomtricas
Proporcionan resultados que permiten analizar un determinado aspecto del funcionamiento mental, la inteligencia en este caso.
La funcin cognitiva permite al hombre conocer el mundo, ordenarlo internamente, aprender, resolver y crear; dichas actividades estn
dificultadas en los nios con DM. Por ello se ha de ser cuidadoso en el abordaje psicomtrico de la inteligencia y realizar una intervencin
personalizada.
El cociente de inteligencia o CI, resulta de EM/ECx100. Para determinar la EM se aplican pruebas como:
- Escala de inteligencia de Weschler (WAIS-WISC-MPPSI). Aporta datos sobre el area verbal y manipulativa de la inteligencia. Existe una
forma preescolar y de primera edad (aunque apenas se utiliza) y una forma infantil de WISC (7-15 aos) que es muy utilizada.
- Medicin de inteligencia de Terman-Merrill. Aporta ms datos sobre el area verbal. Es menos utilizada en la actualidad.
Las cifras obtenidas en ambas pruebas no pueden extrapolarse. Estas pruebas deben restringirse al mximo, procurando no utilizarlas en la
orientacin y pronstico de casos individuales, aunque s son tiles en epidemiologa e investigacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (9 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
Como complemento a estas pruebas, se suele realizar tambin una evaluacin del lenguaje y del desarrollo psicomotor.
Evaluacin del desarrollo madurativo
La evaluacin del desarrollo global y madurativo de los primeros aos, se realizan a travs de escalas y cuestionarios, ofreciendo el llamado
"Cociente de desarrollo". Evalan los primeros cinco aos de vida de un nio y es muy frecuente que la edad mental sea de 3 4 aos aunque
la edad cronolgica sea mayor. Entre estas escalas se encuentran: la Escala de Maduracin de Gessell, la Escala de Brunet Lezine, la Escala
BAS (constituida por 23 escalas especficas de evaluacin de funciones psicolgicas y capacidades educativas de las que podemos obtener un
CI total).
Evaluacin de la madurez social. Inadaptacin y contexto
Se utilizan con el fin de ofrecer datos concretos sobre el funcionamiento social y de conducta. Son aplicables a todas las edades, incluso en las
tempranas. Entre ellas estn: la Escala de Madurez Social de Vineland (de las primeras utilizadas para evaluar el nivel de funcionamiento
social; ms utilizadas en nios), la medida grfica del progreso madurativo o PAC (utilizada tanto en nios como en adultos, valora la
autoayuda, comunicacin, socializacin y ocupacin), la Gua Portage (la ms utilizada en nios pequeos, se realiza en el mbito familiar y se
combina la evaluacin de los padres con las visitas de los profesionales; valora estimulacin temprana, socializacin, lenguaje, autoayuda,
reas cognitivas y motoras).
Sin embargo, las ms utilizadas ltimamente son las llamadas Escalas Adaptativas (7). Los datos se obtienen formulando preguntas a las
personas de su entorno. Esta escala consta de dos partes: "De conductas adaptativas" (evalan independencia, dependencia fsica, actividades
econmicas, desarrollo del lenguaje, nmeros y tiempo, actividades domsticas, vocacionales, direccin de s mismo, responsabilidad y
socializacin) y "De conductas desadaptativas"(trata de identificar conductas que interfieren con la adaptacin social, valorando la interferencia
de dichas conductas con las relaciones interpersonales; evalan comportamientos antisociales, rebeldes, indigno de confianza, aislamiento,
comportamientos estereotipados y manierismos, comportamientos inapropiados, hiperactividad, comportamiento sexual anormal, trastornos
psquicos y uso de medicacin).
La dimensin contextual es cada vez ms tenida en cuenta y evaluada, debido a la importancia que tiene el ambiente en la configuracin de
gran parte de las conductas de los nios con DM, as como en la organizacin de su personalidad, la afectividad y en consecuencia, de su mayor
o menor normalizacin e integracin en la sociedad. El contexto ser evaluado desde tres vertientes: el contexto institucional, el familiar y el
sociocultural (1).
Uno de los cuestionarios ms utilizados para evaluar los aspectos psicosociales en el mbito familiar es el Cuestionario Home, cuya validez
viene dada a travs de la relacin que existe entre la organizacin del ambiente fsico, el material adecuado de juego y la relacin entre los
distintos tems y el nivel de adaptacin as como variables cognitivas y emocionales.
Evaluacin de otras reas especficas
A veces es necesario centrarnos en areas ms concretas como la ansiedad, la psicomotricidad, el lenguaje o los aspectos neuropsicolgicos.
Algunas de estas reas son de difcil evaluacin.
En resumen, los aspectos a evaluar en una persona con DM son los siguientes (Tabla 5).
Tabla 5. EVALUACION DE LA DM (1)
- Estudio somtico
- Dinmica familiar e institucional
- Evaluacin psicomtrica
- Lenguaje y psicomotricidad
- Diagnstico psicopatolgico
- Consideraciones globales y especficas sobre el desarrollo psicolgico del nio, capacidad de adaptacin y pronstico.
La informacin cualitativa extrada de diferentes mbitos es la que ms informacin proporciona en este tipo de pacientes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (10 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
DIAGNOSTICO PRECOZ
Se suele tardar ms en diagnosticar una DM cuanto ms leve sea, sin embargo las ms severas y profundas se diagnostican pronto. Es
importante realizar el diagnstico lo antes posible, tanto por la posibilidad de tratar la causa como por iniciar de la forma ms precoz la
rehabilitacin.
Los principales indicios de una probable alteracin o deficiencia en el recin nacido son los siguientes: irritabilidad, hipotona muscular,
reaccin a estmulos disminuda, disminucin a las respuestas reflejas, dificultad para la alimentacin, etc.
La deteccin precoz de una posible causa de DM es de vital importancia en enfermedades como el hipotiroidismo, galactosemia, fenilcetonuria,
etc. (Tabla 3)
El rbol genealgico, permitir conocer si la DM tiene un componente hereditario y si es as el estudio cromosmico descubrir la alteracin
causante y la posibilidad de detectar portadores sanos.
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS
Y DE CONDUCTA
Un plan general de tratamiento ha de tener como objetivo no slo la desaparicin o disminucin de conductas inapropiadas, sino adems
promover y ensear conductas escasamente desarrolladas, as como nuevas experiencias valiosas para el sujeto con DM. En este sentido habr
que hacer un abordaje que incluya los aspectos biolgicos, psicolgicos y sociales.
Es muy importante, como siempre que se trabaja con nios, antes de iniciar un programa de tratamiento individual, una evaluacin de la
familia, tanto para valorar el posible papel que tiene la misma en el origen y mantenimiento de la conducta problemtica, como para favorecer
su implicacin en el cumplimiento del tratamiento.
TRATAMIENTO PSICOLOGICO
Incluye terapias tanto individuales como de grupo, as como terapias de familia segun los casos.
Tcnicas de modificacin de conducta
Estas tcnicas han demostrado ser eficaces para modelar la conducta de personas con DM, disminuyendo conductas inapropiadas e
incrementando las conductas deseables. As pueden ser de ayuda en personas con DM grave, ya que no requieren el uso del lenguaje o una
motivacin consciente para el tratamiento (4).
En la aproximacin a un problema de conducta concreto se debe realizar un anlisis funcional individual despus de una observacin directa de
la conducta, tratando de determinar los antecedentes de la misma, su frecuencia y duracin, as como sus consecuencias.
Existe una sistematizacin de estas tcnicas, de tal forma, que unas se basan en modificar los antecedentes para evitar as que aparezca la
conducta inapropiada (control del estmulo), otras se basan en la sustitucin de dicha conducta por otras nuevas mediante refuerzos adecuados,
etc. Algunas de estas tcnicas pueden combinarse dentro de protocolos de tratamiento ms complejos.
En los ltimos aos se ha centrado el inters en entrenar a padres y educadores de nios con DM en el uso de estas tcnicas tanto
individualmente como en grupos.
Psicoterapia individual
Cuando se trabaja con nios con DM, se corre el peligro de pasar por alto sus propios pensamientos y sentimientos y por tanto de ignorar la
oportunidad de efectuar cambios a travs de los mismos. As, por ejemplo, las tcnicas cognitivas se han mostrado efectivas para reducir la
ansiedad en nios con DM leve (4).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (11 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
Terapia familiar
Tambin desde la teora sistmica de familia se pueden explicar y tratar algunos de los problemas que surgen en torno a un nio con DM en una
familia.
TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO
En general parece que el uso de psicofrmacos para el control de la conducta en nios y adolescentes con DM es demasiado comn y que
podra reducirse en beneficio de los propios pacientes si se siguieran una serie de principios generales (8):
- Realizar una evaluacin funcional de la conducta del paciente.
- Establecer un diagnstico psiquitrico.
- Desarrollar una metodologa para evaluar y medir la respuesta al tratamiento.
- Seleccionar un agente psicotrpico concordante con el diagnstico.
- Realizar un screening de los posibles efectos secundarios que aparecen sobre la conducta.
- Debera ser parte del protocolo de prescripcin una estrategia de discontinuacin o supresin del medicamento.
En cualquier caso, los medicamentos no deberan ser el primero y nico tratamiento para un problema de conducta en un nio o adolescente
con DM. Debera hacerse una evaluacin cuidadosa de todos los factores que pueden estar contribuyendo en la misma, desde factores de salud
fsica, hasta cambios recientes en la rutina diaria u otros.
Los neurolepticos (tioridacina, clorpromacina y haloperidol) son los medicamentos ms frecuentemente utilizados para los problemas de
conducta en personas con DM, estando as mismo indicados cuando se diagnostican cuadros psicticos en estos pacientes.
En relacin al tratamiento de los problemas de conducta con dosis bajas de neurolpticos de forma mantenida, es necesario tener en cuenta la
posible repercusin sobre la capacidad de alerta y atencin imprescindibles para el aprendizaje que ya de por s est limitado en estos nios.
Todos los posibles efectos secundarios de los neurolpticos pueden aparecer en las personas con DM: acatisia, discinesia tarda, etc.
El litio se ha utilizado para el tratamiento de conductas agresivas en personas con DM, pero sobre todo en adultos, siendo necesarios ms
estudios en nios con DM.
Los estimulantes como el metilfenidato no han demostrado ser eficaces en la hiperactividad de nios con DM grave y profunda, sin embargo, s
parece ser til en nios con DM leve y moderada aunque la respuesta y efectos secundarios pueden ser ms idiosincrticos (4).
El tratamiento farmacolgico ms empleado para la depresin en personas con DM han sido los antidepresivos tricclicos, sobre todo la
imipramina y la amitriptilina. Este ltimo ha sido muy recomendado debido a que junto a su accin antidepresiva, posee funcin ansioltica y
anticonvulsivante, lo cual debe ser tenido en cuenta dado el potencial convulsivgeno que portan por su propio problema muchos nios y
adolescentes con DM (1).
ABORDAJE SOCIAL DE LA DEFICIENCIA MENTAL
Es un aspecto muy importante en el posible grado de autonoma que puedan llegar a desarrollar, ya que los grados severos, moderados y
ligeros, no slo van a depender de los aspectos ms objetivos, sino que un buen apoyo y labor educativa potenciarn su desarrollo (9).
LABOR ASISTENCIAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (12 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
La reeducacin y tratamiento debe comenzar en etapas precoces, con estimulacin precoz y en los casos que sean necesarios, en parvularios
especiales. Como norma general es aconsejable que el nio acuda a instituciones normales, donde pueda relacionarse con otros nios, siempre
que su retraso no sea muy severo y no presente trastornos de conducta que impida la convivencia con otros nios.
En los casos que no puedan incluirse en las instituciones habituales por lo anteriormente expuesto, es conveniente que se integren en algn
centro de educacin especial. Estos centros tienen como finalidad principal conseguir la mxima integracin social y laboral del sujeto con
DM. El ambiente debe ser lo ms semejante posible al normal, pues de lo contrario quedaran aislados del resto de la sociedad. Por ello se
tiende a reducir cada vez ms el internado en favor de la semipensin, para que se mantenga la relacin familiar y se reciban las enseanzas
adecuadas. El internado quedar relegado para los casos en que sea imprescindible por la situacin geogrfica de la familia respecto del centro
o cuando falta el ambiente familiar adecuado o este es perjudicial para el nio. En estos casos es deseable que el nio tenga una familia que
sustituya a la natural y se ocupe de l visitndolo con frecuencia al centro y llevndoselo los fines de semana a su casa o en vacaciones. Estos
centros deben destinarse a un reducido nmero de nios, aproximadamente de 100 a 200 entre internos y semipensin, variando segn el grado
de DM (menor cuanto mayor sea el grado de DM).
LABOR EDUCATIVA
Incluye todas las terapias educativas que deben destinarse al nio con DM, excepto la escolaridad y la enseanza laboral. Es uno de los
aspectos importantes en la educacin del nio; en la deficiencia profunda se conseguir poco, mientras que en las severas y moderadas es lo
fundamental; en las ligeras esta actividad se realiza en el tiempo libre fuera de la escuela, como reeducacin complementaria a la enseanza
propiamente dicha.
Es necesario instruirlos en los siguientes aspectos: habituacin (alimentacin, vestido...), socializacin (formacin de hbitos sociales),
psicomotricidad (postura, equilibrio, esquema corporal...), estimulacin sensoperceptiva (visual, auditiva, tctil...), comunicacin (comprensin
y expresin del lenguaje), expresin (gestual, grfica, corporal...), pensamiento matemtico, manualidades (picado, rasgado, cortado, pegado,
plegado, labores...), conocimientos generales (sobre personas, familia, escuela, sociedad...), actividades ldico-recreativas (juegos espontneos
y dirigidos, deportes, excursiones, representaciones teatrales...).
Segn el grado de DM, se necesitar una mayor dedicacin individualizada.
LABOR PROFESIONAL
Al concluir la edad escolar, 14 15 aos se inicia una preparacin para que en la vida adulta, pueda desarrollar algn tipo de actividad o
trabajo, segn sus posibilidades, que les permita sentirse tiles.
En las DM profundas o moderadas no podrn desarrollar nunca una actividad profesional propiamente dicha, por lo que se les debe instruir en
tareas sencillas que puedan realizar en el hogar o en el ambiente social en que se encuentren. Entre estas tareas se encuentran: las domsticas,
iniciar en profesiones sencillas en las que puedan colaborar (albailera, carpintera...), horticultura y jardinera, cuidado de animales
domsticos y de granja, etc.
En las DM ligeras se les pueden incluir en Formacin Profesional para llegar al aprendizaje de un oficio que puedan desarrollar y que sea ms
adecuado dependiendo de las destrezas particulares. Las profesiones ms adecuadas son: albailera, carpintera, cerrajera, alfarera, pintura,
cestera, labores del hogar, cocina, corte y confeccin, bordados, cermica, etc.
Es importante que reciban un salario simblico durante su formacin por la tarea que desarrollen, ya que esto supone un reconocimiento y
estmulo en su trabajo, contribuyendo al desarrollo de su personalidad. Para la asignacin deben valorarse no slo el rendimiento, sino el
inters, el comportamiento, la asistencia, el progreso, etc.
LABOR SOCIAL
La integracin social del sujeto con DM debe conseguirse tras trabajar con el nio, la familia y la sociedad. Hay que estudiar las caractersticas
de cada familia: los miembros que la forman, los problemas, la actitud hacia el nio con DM (este modifica la dinmica familiar motivando
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (13 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
actitudes sobreprotectoras, rechazo, vergenza, culpa), el nivel de estrs familiar, etc. Todo ello deber ser estudiado por los servicios de
Trabajo Social, realizando una tarea en equipo con el resto de los profesionales implicados en esta labor.
El estrecho contacto con los padres de forma individual y en reuniones de grupo para informarles sobre su hijo y orientarles en su educacin, es
necesario para que se vean integrados en la labor educativa de su hijo. Esto los motivar ms y podrn incluso conocer a otros padres que estn
en la misma situacin, sirvindoles de apoyo. A travs de estos grupos de padres se podr llegar a la sociedad para una mayor concienciacin,
ya sea a travs de asociaciones, conferencias o medios de comunicacin.
BIBLIOGRAFIA
1.- Rodrguez Sacristn, J. Deficiencia Mental. En: Manual de Psicopatologa del nio y adolescente. Servicio de publicaciones de la
Universidad de Sevilla.1995.
2.- AAMD. Mental Retardation. Definition, Classification and Systems of Supports. 9. Edition. AAMD. Washington, DC. 1992.
3.- CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento. OMS. Ed. Meditor. Madrid. 1992. pp. 277-283.
4.- Scott S. Mental Retardion. Cap. 35. In: Rutter M, Taylor E and Hersov L. Child and Adolescent Psychiatryc. 3. Ed. Blackwell Scientific
Publications. Oxford. 1994. pp. 616-646.
5.- Gonzlez-Ibez A. Psicopatologa de la Inteligencia. Cap. 22. En: Vallejo J. Introduccin a la Psicopatologa y Psiquiatra. 3 Ed.
Masson-Salvat Medicina. Barcelona. 1991. pp. 296303.
6.- Rodrguez Sacristn J. No te rindas ante la Deficiencia Mental. Rialp. Madrid. 1989.
7.- Diane E, Deitz D. y Repp A. Retraso Mental. Cap. 4. En: Ollendick TH y Hersen M. Psicopatologa Infantil. Martnez Roca. Barcelona.
1993. pp. 99-118.
8.- Sovner R. Psychotropic drug therapy prescribing principles for mentally retarded persons. Cap. 6. En: Dosen A. Treatment of Mental Illness
and Behavioral Disorders in the Mentally Retarded. Logon Publications. Leiden - The Netherlands. 1990. pp. 91-101.
9.- Gmez Ferrer C. y Fernndez Moreno A. Aspectos generales del Retraso mental. Cap. 23. En: Ruz Ogara C, Barcia D y Lpez-Ibor JJ.
Psiquiatra. Toray. Barcelona. 1982. pp. 1114-1119.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n9.htm (14 of 14) [02/09/2002 11:30:11 p.m.]
10
10. PRONOSTICO Y PREVENCION.ESTRATEGIAS PREVENTIVAS CON
LOS NIOS Y LA FAMILIA. LA RELACION TERAPEUTICA.TERAPIA
POR EL JUEGO.TERAPIA CONDUCTAL. PSICOTERAPIA
INDIVIDUAL.TERAPIA FAMILIAR.TERAPIA DE
GRUPO.PSICOFARMACOS.
INSTITUCIONALIZACION.MODELOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES.
Autores: T.Martnez, P. Caldern, A. Prez, A. Gonzlez y M. Bolvar
Coordinador:J.R. Gutirrez Casares y F. J. Bustos, Badajoz
Las estrategias para promover la salud y para prevenir los trastornos psiquitricos de los nios
deben ser juzgadas por los resultados de salud que producen en la poblacin a la que van dirigidos.
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1990)
Prevention in child and adolescent psychiatry: The reduction of risk for mental disorders
Podemos definir el pronstico mdico como la prediccin, realizada por un mdico, sobre el desarrollo
y el resultado final de una enfermedad, basada tanto en su propia experiencia como en los criterios
cientficos predominantes en ese momento (10). En la actualidad, nuestra capacidad para predecir la
persistencia o el empeoramiento de cada sntoma es muy limitada, incluso entre los nios que han sido
expuesto a circunstancias estresantes severas y que muestran claramente los sntomas de una enfermedad
psiquitrica definida.
Entendemos por tratamiento el conjunto de medidas o actos realizados por el mdico, u otro personal
sanitario, encaminados a la curacin, mejora o rehabilitacin de un nio o adolescente enfermo (10).
Definimos la prevencin como el conjunto de medidas destinadas a evitar las enfermedades, accidentes,
u otras circunstancias que producen dolor o malestar en un nio o adolescente y que estn dirigidas al
control y al mantenimiento de su salud (10). Las medidas de prevencin pueden ser de tres tipos. La
prevencin primaria busca disminuir la incidencia de una patologa a travs de la eliminacin de los
factores que pueden causarla y tiene lugar antes de que el organismo sufra los efectos de la enfermedad.
La prevencin secundaria se basa en la realizacin de un diagnstico precoz y en la aplicacin rpida de
un tratamiento especfico que minimice el impacto de la enfermedad sobre las personas ya afectadas. Las
medidas de prevencin terciaria tienen lugar una vez que se ha instaurado la enfermedad y su finalidad es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n10.htm (1 of 6) [02/09/2002 11:30:43 p.m.]
evitar el agravamiento y que se produzcan secuelas o, si ya han aparecido, disminuir sus repercusiones.
Existen muchos datos que nos indican que la prevencin ms eficaz es la primaria. Esta prevencin entra
dentro de la categora de promocin o mantenimiento de la salud y se lleva a cabo a travs de programas
de inmunizacin, programas escolares o programas de deteccin precoz de factores de riesgo. La
prevencin primaria casi siempre requiere un entendimiento detallado de los factores causales y de los
mecanismos de la enfermedad y es ms efectiva cuando hay una etiologa unifactorial. Debido a ello su
aplicacin es difcil en el campo de la salud mental infantil y juvenil donde la etiologa suele ser
multifactorial.
Se han descrito tanto factores de riesgo como de proteccin relacionados con la prevencin en salud
mental. Entre los factores de riesgo se pueden citar los factores genticos, factores ligados al embarazo y
al trauma del nacimiento, prematuridad y otros factores mdicos neonatales, accidentes (dentro y fuera de
casa), intoxicaciones, deprivacin socio-cultural, enfermedades fsicas, desarmona y rupturas familiares,
enfermedad mental parental, fracaso escolar precoz, familias con muchos miembros y ausencia de padre.
Entre los factores protectores se han descrito el pertenecer al sexo femenino, tener un temperamento
adaptable, presencia de una fuente nica de estrs, poseer habilidades de enfrentamiento, una buena
relacin con un padre, xito o buenas experiencias dentro de casa y mejora de las circunstancias
familiares (5).
Se han desarrollado numerosos estrategias de aplicacin en prevencin primaria. Entre ellas destacan los
programas de valoracin y control de puntos claves del desarrollo ("milestones programs"), los
programas de control de grupos de riesgo y los programas basados en la comunidad.
La mayora de las intervenciones preventivas en nios y adolescentes son secundarias y se realizan
despus de que los rasgos del trastorno ya estn presentes (p.e., uso de antidepresivos para tratar
episodios depresivos o entrenamiento de los padres para ayudar a un nio de alto riesgo que ya ha
mostrado una conducta agresiva). Este tipo de prevencin queda limitada por el hecho de que nuestra
habilidad para predecir la evolucin de cada sntoma o de cada sndrome es limitada y porque el estado
madurativo de un nio, en cualquiera de los puntos de su desarrollo evolutivo, es slo parcialmente
predictivo de la evolucin en la vida adulta.
Si bien, algunas de las actividades relacionadas con la prevencin parecen muy distantes de la prctica
clnica de los psiquiatras infantiles, nuestras habilidades clnicas son vitales para el desarrollo de
actividades preventivas tales como identificar rasgos precoces de un trastorno en una poblacin de alto
riesgo, realizar tratamiento para modificar el medio ambiente de casa o de la escuela, reducir el impacto
del desajuste marital, etc. Es frecuente que las familias con alto riesgo muestren permutaciones y
combinaciones de factores que son familiares a los clnicos y que deben ser tenidos en consideracin a la
hora de hacer una adecuada planificacin de la prevencin y del tratamiento.
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS CON LOS NIOS Y LA FAMILIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n10.htm (2 of 6) [02/09/2002 11:30:43 p.m.]
Generalidades
La prevencin primaria de los trastornos psquicos choca con dos obstculos importantes. Por un lado, el
estado actual de nuestros conocimientos sobre la etiopatogenia de los trastornos emocionales y
conductuales del nio y del adolescente nos impide establecer medidas preventivas dirigidas
directamente a las causas. Por otro, est el hecho de que es muy difcil cuantificar los resultados de los
programas de prevencin y de higiene mental por lo que su eficacia es muy difcil de demostrar (21).
La meta final de la investigacin en salud mental es conocer lo suficiente sobre los trastornos mentales
como para poder prevenirlos completamente o para poder minimizar su frecuencia y severidad. Las
investigaciones sobre prevencin necesitan ser ampliadas y dar prioridad a grupos de nios con alto
riesgo que puedan ser identificados fcil y precozmente. Estos estudios han conducido a la descripcin de
distintas poblaciones con alto riesgo de sufrir un trastorno mental: nios que han sido sometidos a abusos
o a negligencias, nios de padres con patologa psiquitrica y nios con desventajas sociales severas.
Un programa de prevencin potencialmente efectivo puede fallar en el campo de la difusin y aplicacin
tanto por problemas relacionados con el grupo donde se espera que se aplique el programa (autoridades
escolares, servicios de salud mental de adultos, etc.) como por problemas con algn elemento del diseo
o por distorsiones en el proceso de adaptacin a las necesidades locales y que no podan ser previstas en
el ambiente experimental. Los requisitos generales asociados con la difusin de informacin preventiva
en psiquiatra infantil aparecen representados en la Tabla 1.
Tabla 1. Difusin de la informacin a grupo sociales
1. Dar informacin a determinados grupos de padres (padres con enfermedad psiquitrica, padres
toxicmanos, esposas de prisioneros, padres crnicamente enfermos o con retraso mental) en relacin
con los riesgos a que se enfrentan sus hijos y como ellos pueden ayudarlos a reducirlos
2. Dar informacin al pblico general sobre los siguientes temas:
Cmo acceder a los sistemas de salud mental de nios y adolescentes
El papel de la enfermedad mental en los intentos de suicidio de nios y adolescentes
La magnitud de los problemas del trastorno de conducta
Qu nio o adolescente presenta un alto riesgo para un trastorno de conducta
Los beneficios de la deprivacin precoz de nios agresivos y desobedientes
Quin tiene mayor riesgo despus de un trauma psquico
El riesgo de problemas de conducta en nios con traumatismos crneo-enceflicos o epilepsa
La asociacin entre abuso de sustancias y enfermedad mental
Los programas de prevencin en la infancia y adolescencia son coste-efectivos y alivian a los nios y las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n10.htm (3 of 6) [02/09/2002 11:30:43 p.m.]
familias de muchos sufrimientos y de muchos gastos. Estos programas incluyen distintas formas: 1)
clases o sesiones especiales con el nio, 2) contactos con los padres y participacin de la familia, 3)
valoracin de las necesidades especiales de la familia en relacin con la educacin, salud y prcticas de
cuidado y de desarrollo del nio, 4) intervenciones prolongadas e intensivas durante periodos de uno o
ms aos.
La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry propone, en su "Project Prevention", ciertas
recomendaciones que pueden resumirse de la siguiente manera (3):
- Existen pocas evidencias que soporten la existencia de una vulnerabilidad universal para todos los nios
excepto, quizs, para el sndrome de estrs que sigue a la exposicin a un trauma extremo.
- Deben favorecerse las estrategias preventivas dirigidas a individuos de alto riesgo ms bien que las
dirigidas a grupos amplios de poblacin.
- Las estrategias sobre nios de alto riesgo requieren que se disponga de los sistemas adecuados para
poder identificarlos.
- Dado lo limitado de nuestros conocimientos sobre las causas y los mecanismos etiopatognicos,
necesitamos que se realicen ms investigaciones epidemiolgicas y longitudinales.
- Aunque la prevencin primaria no es generalmente posible, s se nos ofrecen importantes oportunidades
para hacer una buena prevencin secundaria y terciaria. Estas pueden acortar el sufrimiento y evitar el
desarrollo de complicaciones en nios y adolescentes.
- Los profesionales de la psiquiatra deben jugar un papel importante en la prevencin. Este papel debe
centrarse en los programas dirigidos a los grupos de padres (tanto a padres con enfermedad mental como
a padres sanos) y en los programas dirigidos a la valoracin del estado verdadero de riesgo entre los
nios que han sido valorados por los distintos mtodos epidemiolgicos como grupo de alto riesgo.
Los currcula de formacin de las personas que van a participar en los programas de prevencin de los
trastornos mentales de nios y adolescentes deben incluir los siguientes apartados:
- Aspectos evolutivos del nio y adolescente.
- Experiencia clnica con nios y adolescentes y con familias de todos los grupos socioeconmicos.
- Tener un adecuado conocimiento de la conducta normal y de toda la gama de alteraciones
psicopatolgicas del desarrollo.
- Conocimiento de los aspectos familiares, conductuales, psicodinmicos, socioculturales y biolgicos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n10.htm (4 of 6) [02/09/2002 11:30:43 p.m.]
asociados con la clnica y con la educacin de nios y adolescentes.
- Experiencia en la relacin con otros sistemas de apoyo social.
- Establecimiento de relaciones de colaboracin con las unidades de ingresos o de pacientes ambulatorios
as como con los servicios legales.
- Oportunidades para la docencia de grupos de la comunidad, estudiantes de medicina, as como de
mdicos y psiclogos residentes (MIR y PIR).
Nios de alto riesgo
La capacidad del nio o del adolescente para hacer frente a los problemas sociales y emocionales se
relaciona fuertemente con la salud mental y con el estatus social de la familia (29). Los factores
implicados en la vulnerabilidad a padecer un trastorno psiquitrico oscilan en un amplio abanico que se
extiende desde variables prximas a las interacciones materno-filiales a variables intermedias tales como
la salud mental de la madres o a variables lejanas tales como las fuentes de financiacin de la familia.
Una serie de estudios, realizados en una amplia variedad de campos, han encontrado que, excepto para
casos de alteraciones biolgicas importantes, es el nmero, ms bien que la naturaleza de los factores de
riesgo, el que mejor determina el resultado (16). Los grupos de nios que tienen un mayor riesgo de
desarrollar trastornos psiquitricos son: hijos de padres con enfermedades psiquitricas, hijos de padres
divorciados, hijos de padres con abuso de sustancias, familias con abuso y negligencia, nios con
enfermedades crnicas, nios de familias con pobreza..
Prevencin de trastornos psiquitricos especficos
Los factores de riesgo para los trastornos de conducta implican a familias con historia de criminalidad, al
estatus tnico y racial, crueldad parental asociada con bajos niveles de supervisin de los nios,
desacuerdos maritales, familias de gran tamao, altas cifras de delincuencia y familias con un bajo
nfasis sobre los resultados acadmicos obtenidos por el nio. Hay algunas evidencias, aunque no
concluyentes, de que la reduccin del desacuerdo de la severidad marital, de la mala parentizacin o de
las limitaciones educacionales pueden resultar en una reduccin de la incidencia de trastornos de
conducta (25). Datos aislados sugieren que los programas preescolares que incluyen a nios y madres
reducen la incidencia de trastornos de conducta. Otros programas prometedores se basan en
intervenciones que reducen el desacuerdo marital, mejoran las actividades parentales y mejoran las
habilidades y competencias de los nios con alto riesgo.
La capacidad del sistema social para prevenir el suicidio se ha demostrado como limitada. Aunque su
incidencia en el adolescente ha aumentado se sigue considerando como un evento raro mientras que los
indicadores de riesgo siguen siendo bastante comunes. Parece que los adolescentes varones que han
realizado intentos previos de suicidio y los adolescentes, de ambos sexos, que han sufrido un episodio
depresivo tienen el mayor riesgo. Las actividades de proteccin deben extremarse en las situaciones de
"suicidios en racimos" ("cluster suicide" o aparicin, en rachas temporales, de adolescentes que cometen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n10.htm (5 of 6) [02/09/2002 11:30:43 p.m.]
suicidio) ya que l
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a10n10.htm (6 of 6) [02/09/2002 11:30:43 p.m.]
8
10.OTROS TRASTORNOS MENTALES Y DE CONDUCTA QUE REQUIEREN
ABORDAJE PSIQUIATRICO
Autores:M.O Sanz Granados, A. Goi Labat, M S. Barrio Madruga,
E. de Diego Herrero, S. Snchez Fernndez, S.Jimnez Nieto, S. Arce Arce y C. Rodrguez
Herrero
Coordinador: J. de la Gndara, Burgos
SINDROME DE GANSER
CONCEPTO
Sndrome descrito por Ganser en 1897 caracterizado por (1,2):
- Respuestas por aproximacin o casi errneas, que implican el conocimiento de la respuesta exacta; por ejemplo, en
pruebas de clculo dar respuestas con un decalaje o error fijo (2 + 2 = 5, 3 + 3 = 7, o inversin sistemtica de las cifras).
- Actos o gestos por aproximacin, como coger el tenedor al revs o confundir derecha o izquierda sistemticamente.
- Alteracin de la conciencia.
- Alucinaciones.
- Trastornos neurolgicos asociados: modificaciones de la sensibilidad cutnea y de las mucosas, zonas de anestesia o
cefaleas frontales.
- Amnesia ulterior.
- Breve duracin y final brusco.
Otras denominaciones posteriores del sndrome han sido:
Pseudodemencia, debilidad pretendida, obnubilacin facticia, respuestas sin sentido, hablar sin sentido, estado crepuscular
de Ganser, complejo sintomtico de respuestas absurdas, reaccin primitiva, sndrome de respuestas aproximadas, y
paralogia (1).
ETIOPATOGENIA
Se trata de un sndrome raro, especialmente frecuente en varones jvenes o adolescentes, y que no suele darse en personas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (1 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
con un buen nivel de inteligencia.
Hay que distinguir entre "sntoma Ganser" (respuestas aproximadas) y sndrome de Ganser. Los sntomas son frecuentes y
el sndrome completo muy raro, y los dos pueden encontrarse en una amplia variedad de enfermedades psiquitricas (2).
Respecto a los mecanismos patognicos existen varios puntos de vista, que incluyen conversin histrica, simulacin,
confusin orgnica y trastorno psictico (3):
- Los mecanismos histricos, estn apoyados por los siguientes elementos (1):
Carcter inestable en el tiempo y reversible espontneamente o bajo hipnosis.
Amnesia ulterior sin ninguna interrogacin angustiosa ni actitud crtica.
Manifestaciones somticas polimorfas sensorio-sensitivas.
Existencia de alucinaciones similares a las pseudoalucinaciones de los estados histricos.
Respuesta a estrs psicgeno puro.
- Respecto a la simulacin, algunos autores han argumentado la motivacion consciente, aunque la posicin ms moderna
es que no se debe buscar un diagnstico diferencial con la histeria: la simulacin o produccin consciente de algunos
trastornos inducira la aparicin, esta vez inconsciente y amnsica, de otros trastornos de carcter histrico (1,3).
- Las lesiones orgnico-cerebrales, son puestas de manifiesto por la existencia de una gran cantidad de casos publicados
tras traumatismos craneoenceflicos o en el curso de otros sndromes orgnico- cerebrales agudos. Es probable que en
muchos casos acten juntos una mezcla de factores orgnicos y psicgenos: el proceso orgnico sirve para actualizar o
poner de manifiesto mecanismos ms complejos subyacentes (1).
- El pensamiento esquizofrnico puede ocasionalmente ser muy similar a las respuestas por aproximacin. A veces puede
ser debido a una actitud infantil y juguetona (como en el "sndrome del Bufn") y en otras ocasiones pueden representar
fenmenos catatnicos del tipo de respuestas forzadas. No es un mecanismo aceptado en la actualidad.
DIAGNOSTICO
El diagnstico de este trastorno podra enmarcarse en las siguientes categoras de los sistemas nosolgicos al uso:
CIE-10
F44.8: Otros trastornos disociativos.
F44.80: Sndrome de Ganser: Trastorno complejo caracterizado por pararrespuestas, por lo general acompaadas de otros
sntomas disociativos, y que suelen presentarse en circunstancias que sugieren una etiologa psicgena.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (2 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
DSM-IV
300.15: Trastornos disociativos no especificados.
Sndrome de Ganser: Se describe de forma similar a como lo hizo Ganser, destacndose de igual manera las respuestas
aproximadas.
BIBLIOGRAFIA
1.- Sizaret, P. "Le syndrome de Ganser et ses avatars". Ann. Md. Psychol., 147 (2): 167-179. 1989.
2.- Whitlock. "The Ganser Syndrome". Br. J. Psychiatry, 113: 19-29. 1967.
3.- Lishman. "Organic Psychiatry". Pp. 405-408. Blackwell Scientific Publications. Londres, 1987.
4.- OMS. "Dcima Revisin de la Clasificacin Internacional de las Enfermedades: CIE-10". 1992.
5.- APA. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV". Fourth Edition. Washington, DC. 1994.
SINDROME DE "BURNOUT"
CONCEPTO
Se ha descrito como un estado de decaimiento fsico, emocional y mental, caracterizado por cansancio, sentimientos de
desamparo, desesperanza, vaco emocional y actitudes negativas hacia el trabajo, la vida y la gente que incluyen baja
autoestima, sentimientos de inferioridad, ineficacia e incompetencia. El trmino "Burnout", introducido por
Freudemberger en 1974 (2), hace referencia a un tipo de estrs laboral generado especficamente en aquellas profesiones
que suponen una relacin interpersonal intensa con los beneficiarios del propio trabajo, (trabajadores sanitarios, personal
docente, fuerzas de orden pblico, etc.).
Desde su aparicin, se han realizado diversos estudios y publicaciones. La importancia del "Burnout" y su relacin con la
salud se ve apoyada por el hecho de que la C.I.E. de la O.M.S. en su 10 revisin, en el captulo XXI que hace referencia a
los "factores que afectan al estado de salud", incluye un cdigo para el "Burnout", que es traducido como "agotamiento",
dentro del apartado referido a "los problemas relacionados con el manejo de las dificultades de la vida".
ETIOPATOGENIA
Se han hipotetizado mltiples causas entre las que cabe destacar: sobrecarga de trabajo y/o aburrimiento y falta de
estimulacin; crisis en el desarrollo de la carrera profesional; aislamiento y pobres condiciones econmicas; bajas
expectativas de refuerzo y altas expectativas de castigo. La explicacin de por qu son las profesiones asistenciales las ms
afectadas, est intrnsecamente relacionada a la etiologa del "Burnout". Por una parte son las profesiones asistenciales las
que presumiblemente tienen una filosofa humanstica del trabajo, sin embargo, estos profesionales se encuentran con un
sistema deshumanizado y despersonalizado al que deben adaptarse; en esta situacin hay una diferencia entre expectativas
y realidad que genera estrs. Hay que sealar que a las profesiones asistenciales se les exige una dedicacin de tiempo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (3 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
considerable e intensa implicacin emocional con personas que estn en situaciones difciles, lo cual carga a dicha relacin
de sentimientos de frustracin, temor y desesperanza.
EPIDEMIOLOGIA
El personal de enfermera constituye uno de los grupos laborales de riesgo del "Burnout" que ms se ha sealado en la
bibliografa. No hay resultados concluyentes al respecto de otros datos epidemiolgicos como sexo, edad, etc.
CLINICA Y DIAGNOSTICO
Entre los mltiples sistemas para la evaluacin del "Burnout", cabe destacar como el ms utilizado el MBI (Inventario de
Burnout de Maslach) (Maslach y Jackson, 1981), adaptado a la poblacin espaola por Moreno y cols. (1991) (3, 4). Con
dichos sistemas de medida se han identificado tres dimensiones o factores del "Burnout":
- Cansancio o agotamiento emocional. Desgaste, prdida de energa, agotamiento y fatiga tanto fsica como psquica.
- Despersonalizacin. Actitud negativa hacia otras personas, especialmente los beneficiarios del propio trabajo, con
irritabilidad y prdida de la motivacin hacia el trabajo.
- Baja realizacin personal. Respuestas negativas hacia uno mismo y el trabajo, como baja autoestima, baja productividad
e incapacidad para soportar la presin.
De estos tres factores se ha sealado que la despersonalizacin es el elemento clave del fenmeno, considerando que tanto
la disminucin de la realizacin personal como el cansancio emocional se pueden encontrar en otros sndromes depresivos,
pero sin embargo sera la despersonalizacin la que constituira una manifestacin especfica del estrs en las profesiones
asistenciales.
Se han descrito los siguientes sntomas asociados al "Burnout": (Alvarez y Fernndez, 1991) (1).
- Sntomas psicosomticos de aparicin temprana, entre los que se incluyen quejas de fatiga crnica, cefaleas, lcera u
otros trastornos digestivos, prdida de peso, etc.
- Sntomas y signos conductuales: absentismo laboral, abuso de alcohol, frmacos u otras drogas, comportamientos de alto
riesgo, conflictos familiares, etc.
- Sntomas y signos emocionales: distanciamiento afectivo, irritabilidad, baja autoestima, dificultades de concentracin,
recelos, ideas de suicidio.
- Signos defensivos: negacin de las emociones, atencin selectiva, irona, racionalizacin, desplazamiento de afectos.
BIBLIOGRAFIA
1.- Alvarez E, Fernndez, L. "El Sndrome de Burnout o el desgaste profesional (I): Revisin de estudios". Revista de la
Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra. VI (39): 257-265. 1991.
2.- Freudemberger H. "Staff Burnout". Journal of Social Issues. 30: 159-166. 1974.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (4 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
3.- Maslach C, Jackson SE. "MBI. Maslach Burnout Inventory". Manual Research Edition. Palo Alto: University of
California. Consulting Psychologist Press, 1986.
4.- Moreno B, Oliver C y Aragoneses A. "El Burnout, una forma especfica de estrs laboral". Manual de Psicologa
Aplicada. G. Buela-Casal y V.E. Carballo (Eds) 271-284. Siglo XXI de Espaa. Editores S.A. Madrid, 1991.
EROTOMANIA
CONCEPTO
El sndrome erotomanaco se caracteriza por la conviccin delirante y persistente de ser amado. El paciente normalmente
es del sexo femenino y cree recibir mensajes y seales del objeto amoroso, que suele ser un hombre de nivel
socioeconmico ms elevado, y muy a menudo casado. Los rechazos por parte del objeto son interpretados como
evidencias de amor hacia la paciente (conducta paradjica).
Es conocido tambin como "Sndrome de Clrambault", despus de que este psiquiatra en 1921 describiera cinco casos de
esta enfermedad, dividiendo el sndrome adems en dos categoras (2):
- Casos puros: el delirio se desarrolla repentinamente y no est acompaado de otros sntomas.
- Casos secundarios: de comienzo insidioso y con sntomas de desorganizacin.
Posteriormente, la mayora de los autores han coincidido en sealar a la esquizofrenia como el diagnstico ms frecuente
en estos casos, y a los trastornos afectivos como secundarios en frecuencia (3).
CRITERIOS DIAGNOSTICOS CLASICOS
- Conviccin delirante de la comunicacin amorosa.
- Objeto amoroso de un rango social superior.
- El objeto amoroso es el primero en enamorarse.
- El objeto es el primero en hacer insinuaciones amorosas.
- Comienzo sbito (en un perodo de 7 das).
- El objeto amoroso no cambia con el tiempo.
- El paciente racionaliza la conducta paradjica del objeto amoroso.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (5 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
- Curso crnico de la enfermedad.
- Ausencia de alucinaciones.
- El delirio ocurre sin obnubilacin de la conciencia (3).
Algunos autores han descrito la que denominan "Erotomana limtrofe" o "bordeline", que estara caracterizada por los
siguientes criterios (4):
- Sentimientos de ser amado (no ideas delirantes).
- Historia de contacto mnimo con el objeto.
- Historia morbosa de celotipia contra el estado de abandono.
- Respuestas agresivas.
- Rasgos de personalidad: narcisismo, histrionismo, paranoide, conductas de evitacin, aislamiento social.
CLASIFICACION ACTUAL SEGUN EL DSM-IV
297.10 Trastorno delirante, tipo erotomanaco.
TRATAMIENTO Y EVOLUCION
En el caso de la erotomana secundaria, el tratamiento de este sndrome es el de la enfermedad subyacente (1). En la
erotomana pura o primaria el tratamiento con neurolpticos se hace necesario aunque no siempre va seguido de xito.
Algunos pacientes precisan la separacin temporal de sus objetos amorosos, sobre todo cuando el hostigamiento ha sido
tan intenso que la vctima ha iniciado acciones judiciales. La terapia electroconvulsiva y la psicoterapia individual no han
demostrado eficacia (7).
El pronstico de la enfermedad es ms bien sombro. En cuanto a la enfermedad asociada, el curso vara en funcin del
diagnstico: los pacientes esquizofrnicos tienen el peor pronstico, los esquizoafectivos un pronstico intermedio, y los
pacientes con trastorno delirante paranoide mejor pronstico con respecto al funcionamiento social (7).
BIBLIOGRAFIA
1.- Gmez-Feria I. "La Erotomana. Comunicacin de un caso". An. Psiquiatra. Vol. 9, n 3. Pp. 146-150. Madrid, 1993.
2.- De Clerambault, G. "Les psychoses passionelles" (1921). Ouvre Psychiatrique. Pars, Press Universitaires de France,
1942.
3.- Ellis P. "De Clrambault's syndrome a nosological entity?". Br. J. Psychiatry; 146: 90-93. 1985.
4.- Retterstol N. "Erotomania-erotic self- reference psychosis in old maids. A long-term follow-up". Psychopathology;
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (6 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
24(6): 388-97. 1991.
5.- 0MS. "Dcima Revisin de la Clasificacin Internacional de las Enfermedades: CIE-10", 1992.
6.- APA. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV". Fourth Edition. Washington, DC. 1994.
7.- Segal JH. "Erotomania Revisited: From Kraepelin to DSM-III-R". Am. J. Psychiatry; 146 (l0): 1261-1266. 1989.
SIMULACION
CONCEPTO
Se entiende por simulacin la produccin voluntaria de sntomas fsicos o psquicos, falsos o exagerados, con el fin de
lograr un objetivo (1,2).
Evitar el servicio militar, buscar una compensacin econmica o crear un sentimiento de culpa en los familiares o amigos,
etc.
En DSM-III-R la simulacin se considera bajo el cdigo V, es decir, como alteracin no atribuible a trastorno mental. Por
consiguiente no se considera como enfermedad psiquitrica "per se" (3).
EPIDEMIOLOGIA
Parece que la simulacin se da con ms frecuencia en varones, desde la juventud hasta la madurez. No se han descrito
pautas familiares ni genticas. Aparte de su prevalencia en determinadas poblaciones especficas como la noruega y la
poblacin militar norteamericana, se desconoce la incidencia y prevalencia de la simulacin.
Los trastornos psiquitricos asociados ms frecuentes son el trastorno conductual y el trastorno por ansiedad en la
poblacin infantil y el trastorno de la personalidad antisocial en poblaciones adultas (4).
CURSO CLINICO
El simulador es a menudo una persona encantadora. No es quejumbroso, ni exigente, a diferencia del hipocondraco (2).
Al igual que el hbito de mentir, la simulacin tiende a ser un rasgo de carcter usado en pocas de estrs desde la
adolescencia hasta la senectud.
La simulacin es el nico estado patolgico en que no se siente el dolor. El simulador puede aceptar someterse a algunas
pruebas diagnsticas, pero es improbable que permita la realizacin de tcnicas dolorosas o intervenciones quirrgicas.
Las falsedades conscientes y la ocultacin de informacin obstaculizan el diagnstico en la entrevista psiquitrica. Incluso
el simulador inteligente puede falsear el resultado del MMPI; habr que prestar atencin a la elevacin de las escalas L, F
y K que pueden sugerir este diagnstico, aunque no sern definitivas por s solas.
Ser importante por parte del psiquiatra la realizacin de un adecuado examen neurolgico, siendo tpico encontrar
hallazgos no anatmicos e incongruencias fsicas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (7 of 25) [02/09/2002 11:32:41 p.m.]
Un examen cuidadoso de la historia anterior del paciente, as como contactos con sus terapeutas previos pueden poner de
manifiesto la existencia de una conducta similar en el pasado (2).
CRITERIOS DIAGNOSTICOS
De acuerdo con el DSM-IV, los criterios por los cuales puede hacerse el diagnstico son:
- Presentacin en un contexto mdico-legal (examen mdico a peticin de su abogado, por ejemplo).
- Existencia de discrepancias entre las molestias o incapacidades referidas por el sujeto y los hallazgos objetivos.
- Observar una falta de colaboracin con la evaluacin diagnstica y el tratamiento.
- Historia de trastorno de personalidad antisocial recogindose a veces antecedentes desde la adolescencia (puede haber
sido expulsado de la escuela, el ejrcito o despedido de diversos puestos de trabajo).
El criterio fundamental es, no obstante, la presencia de un claro elemento de ganancia secundaria (1).
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Hay una serie de trastornos psiquitricos con los que se debe hacer diagnstico diferencial:
- Trastorno facticio con sntomas psicolgicos o fsicos, caracterizado por la necesidad patolgica de asumir el papel de
enfermo. En este caso es clara la ausencia de incentivos externos que pueden motivar esta conducta.
Mientras que la simulacin puede considerarse adaptativa en determinados contextos (el soldado que en tiempos de guerra
simula una enfermedad para intentar escapar), el trastorno facticio implica siempre una psicopatologa, incluso a veces un
importante trastorno de la personalidad (1).
- Trastorno de conversin, en el que existe una utilizacin inconsciente de la situacin y la finalidad ltima est en el
manejo afectivo del ambiente. (5) La supresin de sntomas puede obtenerse mediante la sugestin, por hipnosis o con la
administracin intravenosa de barbitricos (amobarbital), lo que no ocurre en la simulacin.
- Neurosis de renta. El paciente utiliza de forma no consciente su problema orgnico para reorganizar su vida, obteniendo
una ganancia secundaria a partir de su enfermedad que le permita abandonar sus obligaciones. (5)
TRATAMIENTO
Puede utilizarse la psicoterapia, pero los resultados son inciertos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (8 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- APA. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV". Fourth Edition. Washington, D.C. 1994.
2.- Bouckoms A, Hacket T. "El paciente con dolor". En: Cassem NH. "Psiquiatra de enlace en hospital general"; 61-62;
165-166; 362-364. 3 Ed. 1994.
3.- Stoudemire GA. "Trastornos somatoformes". En: Talbott John A. et al.: "Tratado de psiquiatra"; 546-547, 1988.
4.- Yudofsky SC. "Condiciones no atribuibles a trastorno mental". En: Kaplan H, Sadock BJ. "Tratado de psiquiatra".
1989.
5.- Vallejo J. Histeria. En: Vallejo, J. "Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra"; 383. 1991.
TRASTORNO DISFORICO PREMENSTRUAL
CONCEPTO
El trastorno disfrico premenstrual queda includo en el concepto previo de sndrome premenstrual, y se refiere a un
subgrupo mejor diferenciado en el que predomina la sintomatologa afectiva. Se trata de un trastorno de naturaleza
disfrica, en el que al menos uno de los sntomas ha de referirse al estado de nimo, con o sin sintomatologa fsica
asociada, adems de presentarse con la suficiente severidad como para interferir en el desempeo de las funciones social,
familiar y/o laboral (1).
Los signos, sntomas o ambos han de aparecer en una mujer menstruante, de forma cclica, espontnea, con patrn de fase
lutenica, sin que sea condicin indispensable que con la misma intensidad y del mismo modo en cada uno de los ciclos.
No debe ser exacerbacin de otro trastorno aadido o subyacente, para lo que resulta de ayuda confirmar el diagnstico
mediante la recogida diaria de sntomas de manera reiterada (1).
EPIDEMIOLOGIA
La mayor parte de las mujeres experimenta alguna vez sntomas premenstruales, aunque en menos del 10% stos son
intensos. Puede iniciarse a cualquier edad de la vida reproductiva, aunque es ms frecuente en la tercera dcada. Los
factores de riesgo e incidencia familiar son preliminares y poco concluyentes. Lo mejor establecido es la existencia de una
mayor prevalencia de trastornos afectivos previos (2).
ETIOPATOGENIA
Dadas las propias caractersticas del trastorno y la dificultad para controlar la influencia sociocultural, su etiopatogenia es
desconocida, aunque en general se admite que se trata de un fenmeno psiconeuroendocrino en el que participan factores
psicosociales y sistemas biolgicos capaces de modificarse por las fluctuaciones de los esteroides gonadales (2, 3).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (9 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
CLINICA Y DIAGNOSTICO
El patrn tpico consiste en que la disfuncin ocurra durante la semana previa a la menstruacin y desaparezca a la mitad
de sta.
Los sntomas pueden agruparse en fsicos, emocionales y conductuales.
- Los fsicos, por orden decreciente de frecuencia, son: fatiga, cefalea, hinchazn abdominal, hipersensibilidad y turgencia
mamaria, acn, artralgia, etc.
- La ansiedad, depresin y hostilidad explosiva e irracional, constituyen la triada emocional ms frecuentemente sealada
y, junto a los cambios cognitivos, son los que ms negativamente influyen sobre la actividad laboral y social, refirindose
como los ms molestos.
- Las alteraciones en la alimentacin y el sentimiento de aislamiento se han sealado como alteraciones conductuales.
El diagnstico se basa en la elaboracin de una cuidadosa historia mdica y psiquitrica y una exploracin fsica. Se
establece mediante la recogida diaria y prospectiva de la sintomatologa durante al menos dos ciclos consecutivos y
sintomticos, para lo que existen cuestionarios especficos.
TRATAMIENTO
No existe un tratamiento especfico ni unvoco en eficacia y ha de realizarse de manera individualizada. Sin embargo, hay
unas pautas admitidas por la mayora de los autores (3).
Se recomienda la prctica de ejercicio o tcnicas de relajacin, as como algunos consejos dietticos consistentes en:
aumentar la frecuencia de las comidas, disminuir el consumo de azcares refinados, caf, t, chocolate y alcohol. En
algunos casos se aaden suplementos de vitaminas y minerales.
En funcin de los resultados y del tipo de sntomas predominantes o asociados, pueden utilizarse distintos agentes
farmacolgicos: progestgenos o anticonceptivos orales cuando existan alteraciones del ciclo menstrual asociadas,
bromocriptina si predomina la mastodinia, espironolactona si la retencin hdrica es importante, antidepresivos
serotoninrgicos si el componente emocional es intenso. Estos ltimos junto a los anlogos GnRH pueden ser eficaces en
los casos de ms severidad.
Resultados diversos se han obtenido con otras terapias: psicoterapia, AINE, clonidina, danazol, estrgenos, ciruga.
BIBLIOGRAFIA
1.- APA. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV". Fourth Edition. Washington, D.C., 1994.
2.- Gold JH and Severino SK. "Premenstrual Dysphorias: Miths and Realities". Ed. American Psychiatric Press, Inc. ,
Washington, D.C., 1994.
3.- Keye WR. "The Premenstrual Syndrome". Ed. WB Saunders Company; Philadelphia, 1988.
COMPRA COMPULSIVA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (10 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
CONCEPTO
La compra compulsiva se puede definir como una urgencia irresistible de comprar, seguida de un alivio temporal de la
tensin, y que puede dar lugar a importantes problemas interpersonales, conyugales y familiares, as como a significativas
dificultades financieras (2, 3).
Sinnimos: sndrome de la moda, trastorno de adquisisin y uso anormal del atuendo (T.A.U.A.), trastorno del vestir (2, 3,
4).
EPIDEMIOLOGIA
En ms del 80% de los casos se trata de mujeres jvenes. No hay datos precisos sobre la prevalencia de este trastorno,
aunque la mayora de autores sugieren que la extensin e importancia de la compra compulsiva es subestimada en la
mayora de los casos.
Faber y O'Guinn estiman una prevalencia en la poblacin general de un 1.1% (6).
ETIOPATOGENIA
Los mecanismos psicopatolgicos subyacentes seran:
- La autodepreciacin inherente al sufrimiento de estados depresivos.
- Distorsin y deterioro de la imagen corporal, presentes en los trastornos de la alimentacin.
- La angustia y la dificultad en el control de impulsos (3).
DESCRIPCION DE LA COMPRA COMPULSIVA
Es un trastorno que afecta principalmente a mujeres jvenes, con un nivel econmico-cultural-profesional ms elevado de
lo habitual (1).
La compra compulsiva suele comenzar a los 18 aos y se manifiesta como un problema unos 7 a 10 aos ms tarde, por las
deudas acumuladas, sensacin de ser rechazado, sentimientos de culpa, dificultades financieras, legales, problemas
conyugales y familiares.
La "urgencia irresistible de comprar" se presenta por trmino medio unas 3-4 veces por semana, con una media de
duracin de los episodios entre 1 y 5 horas. Normalmente se acompaa de "deseos de resistir", que no suelen tener xito.
Existe una estrecha relacin entre el estado emocional y la compra compulsiva, asocindose esta ltima principalmente
con sentimientos de soledad, enfado, frustracin y felicidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (11 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
Generalmente se sigue de sensacin de gratificacin, felicidad y alivio de la tensin, pero al poco tiempo aparecen
sentimientos de culpa, enfado o tristeza.
Los productos asociados con la apariencia fsica o atractivo son los ms frecuentemente adquiridos: ropa, zapatos, joyera,
maquillaje, discos y coleccionables.
Por lo general son usados mnimamente, y el destino suele ser la devolucin, almacenado o regalo y en muchas ocasiones
ni tan siquiera llegan a ser desenvueltos.
COMORBILIDAD
Los compradores compulsivos son ms propensos a tener trastornos de ansiedad, abuso/dependencia de alcohol, trastornos
depresivos, trastornos de la alimentacin, trastornos del control de impulsos (principalmente la cleptomana) y trastornos
de personalidad (T.O.C., borderline y por evitacin) (5).
TRATAMIENTO Y EVOLUCION
El tratamiento es por lo general el del trastorno psiquitrico subyacente (antidepresivos, ansiolticos, psicoterapia,...) y la
evolucin suele ser la de este ltimo.
BIBLIOGRAFIA
1.- Christenson GA. et al. "Compulsive Buying: Descriptive Characteristics and Psychiatric Comorbilidity". J. Cln.
Psychiatry; 55 (1), 1994.
2.- De La Gndara JJ. "Dressing disorder". Brit. J. Psychiatry; 153 (9): 418-420. 1988.
3.- De La Gndara JJ. "Trastornos de Adquisicin y uso anormal del atuendo". Informaciones Psiquitricas; 135-136.
1994.
4.- Frankenburg FR y Yurgelum-Tood D. "Dressing disorder". Am. J. Psychiatry; 141 (1): 147. 1984.
5.- Schlosser S. et al: "Compulsive Buying: Demography, Phenomenology and Comorbidity in 46 Subjects": General
Hospital Psychiatry; 16: 205-212. 1994.
6.- Faber RJ, O'Guinn TC. A Clinical screener for compulsive buying. Journal of Consumer Research. 1992; 19: 459-469.
SINDROME DE MUNCHAUSSEN
CONCEPTO
Es la forma ms estudiada de trastorno facticio con sntomas fsicos. El nombre fue utilizado por primera vez en 1951 por
Asher para denominar a pacientes que vagabundeaban de hospital en hospital contando dramticas e increbles historias.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (12 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
Se puede conceptualizar como un sndrome con implicaciones en todas las creencias mdicas clnicas bsicas o
especializadas y que se caracteriza por:
- Un conjunto de trastornos tpicos, somticos u orgnicos, diversos y cambiantes habitualmente, que an respondiendo a
una patogenia o gnesis voluntaria, implican siempre mecanismos subyacentes de defensa y de agresin, y que conllevan
un cierto riesgo para la salud e incluso para la vida del enfermo con una incapacitacin progresiva a todos los niveles.
- Desarrollo de una apetencia o dependencia hospitalaria, institucional o quirrgica, mdico general o mdico
especializada.
- Existencia de un trastorno profundo de la estructura de la personalidad, frecuentemente enmascarado por un equilibrio
psquico aparente.
- Hospitalizaciones mltiples.
- Dificultad en el diagnstico diferencial, especialmente en estados iniciales.
EPIDEMIOLOGIA
No existe acuerdo sobre la prevalencia, aunque cada vez se comunican ms casos en la literatura. Parece ser mas trastorno
en adultos jvenes, especialmente en varones que trabajan en el sector sanitario.
ETIOPATOGENIA
Consideramos en primer lugar los factores predisponentes:
- Trastornos fsicos o somatopsquicos reales u objetivos durante la infancia y adolescencia, que conducen a un tratamiento
mdico extenso o a hospitalizaciones repetidas o prolongadas.
- Animadversin y hostilidad contra la profesin mdica y el sistema sanitario asistencial.
- Determinados rasgos de personalidad, de tipo dependiente, explotada o de minusvala.
En cuanto a las hiptesis etiopatognicas, excedera de los objetivos de este captulo una exposicin extensa, pero
podemos sealar la existencia de dos perspectivas:
Neurobiolgica: Nemiah en 1977 (2) postul un modelo basado en el sistema cerebral catecolaminrgico, interpretando
los trastornos como consecuencia de una anomala en la transmisin dopaminrgica en el estriado.
Psicodinmica: Las hiptesis existentes son incompletas y ambiguas.
CLINICA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (13 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
La sintomatologa esencial es la produccin intencionada de sntomas fsicos que generalmente son presentados por el
paciente de forma dramtica, involucran a cualquier sistema orgnico y son cambiantes. Los sntomas pueden ser
totalmente inventados, autoinfringidos, exageraciones de un sntoma real o una combinacin de todos ellos. Es comn que
el paciente se deje llevar por una tendencia incontrolable y patolgica a mentir (pseudologa fantstica), una conducta
disruptiva y demandante, y frecuentes quejas de dolor con demandas de medicacin analgsica. En ocasiones el paciente
puede llegar a hacer viajes locales e incluso internacionales de hospital en hospital, con el fn de conseguir su objetivo de
adoptar el rol de enfermo. Puede mostrar deseos o incluso ansias de someterse a procedimientos quirrgicos o diagnsticos
invasivos dolorosos. En ocasiones puede asociarse un abuso de sustancias psicoactivas.
FORMAS CLINICAS MEDICO-QUIRURGICAS (ASHER, 1951) (2)
- Forma abdominal: La ms frecuente. Los pacientes se someten a mltiples intervenciones quirrgicas hasta el punto de
desarrollar a veces obstrucciones intestinales por adherencias.
- Forma hemorrgica: Se autoprovocan o simulan todo tipo de hemorragias.
- Forma neurolgica
CRITERIOS DIAGNOSTICOS (DSM-IV) (1)
Cdigo 300.19 Trastorno Facticio con predominio de signos y sntomas fsicos.
- Produccin intencionada o fingimiento de signos y sntomas (lsicos predominantemente).
- La motivacin para dicha conducta es asumir el papel de enfermo.
- Estn ausentes incentivos externos, tales como ganancia econmica o evitar una responsabilidad legal, como en la
simulacin.
TRATAMIENTO
No existe ningn tratamiento especfico para el Sndrome de Munchhausen. Es importante un diagnstico precoz para
prevenir complicaciones yatrognicas. La medicacin psicotropa se recomienda nicamente si existe un diagnstico
psiquitrico asociado especfico y tratable. Es importante el trabajo en equipo por parte de los distintos especialistas para
un manejo adecuado del paciente, ya complejo por la falta de cumplimiento de los tratamientos.
Adems el abuso de sustancias suele complicar potencialmente el tratamiento.
BIBLIOGRAFIA
1.- APA. "Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV". Fourth edition. Whashington, DC. 1994.
2.- Conde V, De Santiago-Jurez JA, De La Gndara JJ, Soto A. "Sndrome de Mnchhausen, Sndrome de Asuero o T.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (14 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
Crnicos facticios con sntomas fsicos (T.C.F.S.F.)". Archivos de neurobiologa, 46 (3): 183-218. 1983.
SINDROME DE MUNCHAUSSEN EN LA INFANCIA
CONCEPTO
Burman fue el primer autor en referirse con el nombre de "Sndrome de Polle" a la forma de presentacin infantil del
Sndrome de Mnchaussen. Se tratara de una forma muy particular de abuso o maltrato dirigido contra los nios, que
generalmente proviene de sus propios padres, (ms frecuentemente la madre) y las motivaciones son similares a las del
Sndrome de Mnchaussen, buscando que los nios sean hospitalizados y atendidos. Meadow lo denomin Sndrome de
Mnchhausen inducido, por poderes o por delegacin.
EPIDEMIOLOGIA
En 41 casos revisados entre 1974 y 1984 (1), la edad media fue de 4.4 aos sin observarse diferencias en cuanto al sexo.
La madre fue la responsable de los sntomas en ms del 78% de los casos y con una elevada frecuencia eran conceptuados
como patolgicos desde el punto de vista psiquitrico (Sndrome de Mnchausen, Depresiones, Trastorno de personalidad,
etc.). Las desavenencias conyugales en el seno familiar fueron frecuentes. Otros datos no pueden ser ofrecidos con un
mnimo de rigor.
ETIOPATOGENIA
La etiopatogenia es compleja, implicando la existencia de una patologa dual, a la vez que individual. En efecto, mientras
que el nio puede considerarse objeto pasivo de esta forma de enfermar, la madre es el autntico sujeto actuante o latente
de la patologa. Podramos proponer un perfil ms o menos caracterstico de nio vulnerable, segn el cual, matrimonios
con graves conflictos conyugales, o madres inmaduras, con personalidades patolgicas, o con relaciones simbiticas y
dependientes con sus hijos, llegan a elaborar sntomas o estados patolgicos en stos para que sean estudiados
mdicamente, an a pesar de entrar en una dinmica contradictoria entre la preocupacin por la salud del hijo y la
necesidad de que est enfermo, como modo compensatorio de sus propios conflictos intra o extrapsquicos.
CLINICA
Como ya se ha comentado previamente, los padres, (generalmente la madre) aducen y elaboran signos y sntomas falsos
para que parezca que el nio sufre una enfermedad real.
Los mtodos utilizados para la elaboracin de la sintomatologa son tan diversos como sorprendentes y los sistemas de
produccin y los cuadros clnicos pueden considerarse casi ilimitados, siendo la mayor o menor accesibilidad de los
aparatos, y la imaginacin de las madres lo que determina la mayor o menor frecuencia de presentacin. En cuanto a los
mtodos la ms directa es la simple alegacin y/o exageracin de sntomas anodinos o inexistentes, y junto a sta la
produccin directa de lesiones, traumatismos, intoxicaciones, etc. En ocasiones las madres utilizan mtodos ms
elaborados como manipulacin de muestras.
Los cuadros clnicos observados en el nio pueden ser muy variados: sntomas neurolgicos, urolgicos, digestivos,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (15 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
respiratorios, sndromes febriles, diabetes, hipoglucemias, traumatismos, infecciones, deshidratacin, rash cutneos, etc.
Los nios son sometidos a mltiples estudios, hospitalizaciones y tratamientos que con frecuencia originan un perjuicio en
su desarrollo psicofsico, cuando no enfermedades yatrgenas, riesgos graves e incluso la muerte.
DIAGNOSTICO
La presencia de una madre patolgica debe ser considerada como una caracterstica esencial en la aparicin y diagnstico
de un sndrome de Polle. No se trata de un simple maltrato por violencia o nimo de lucro por parte de los progenitores.
TRATAMIENTO
Implica la actuacin de diversos estamentos, desde los primarios peditricos y mdico-generales a los de enfermera y
cuidados sociales y de proteccin civil y sanitaria, pero muy especialmente de las disciplinas psiquitricas como
colaboradoras en la deteccin, atencin del nio y de los padres, de cara a modificar situaciones y actitudes patolgicas.
BIBLIOGRAFIA
1.- Conde V, De La Gndara, JJ. "Aproximacin terico-conceptual al llamado sndrome de Polle o sndrome de
Mnchausen en la infancia". Anales de la Real Academia de Medicina y Ciruga de Valladolid, Volumen 23. 1985.
CODIGO V: FACTORES NO ATRIBUIBLES A TRASTORNO MENTAL Y QUE MERECE ATENCIN Y
TRATAMIENTO
En la CIE-9, se incluy una codificacin para una "clasificacin suplementaria de factores que influyen en el estado de
salud y en el contacto con los servicios sanitarios", que fue adaptada por el DSM-III de la American Psychiatric
Association. Segn esta asociacin y a pesar de la denominacin "condiciones no atribuibles a trastorno mental que son
objeto de atencin o tratamiento", pueden darse tres circunstancias diferentes:
- Que tras una evaluacin psiquitrica completa y adecuada, no se encuentren pruebas de trastorno mental que expliquen el
problema.
- Que la evaluacin psiquitrica haya sido incompleta y no existan muestras de trastorno mental; y por ltimo,
- Que se constate la presencia de algn trastorno mental, pero se considere que el problema y foco de atencin no es
debido a ste.
Citaremos brevemente las circunstancias includas en este apartado, recogidas en el DSM-IV, y que deben ser codificadas
en el eje I (1, 2, 3).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (16 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
Problemas acadmicos. (V62.3)
Los problemas acadmicos constituyen un motivo muy comn por el que personas sin trastorno mental, contactan con el
sistema de asistencia en salud mental. Esto es especialmente cierto para personas con edades comprendidas entre 5 y 21
aos. Segn el DSM-IV, este cdigo ha de citarse en los casos en que una persona con capacidad intelectual adecuada,
desarrolla una pauta de suspensos reiterados o bajo rendimiento acadmico en ausencia de un trastorno mental que
explique el problema.
Funcionamiento intelectual lmite. (V62.89)
Esta categora puede usarse cuando el objeto de atencin o tratamiento es un dficit del funcionamiento adaptativo del
sujeto, relacionado con una capacidad intelectual lmite (CI entre 71 y 84). Se calcula que aproximadamente un 6 a 7% de
la poblacin general tiene un CI lmite, segn lo estiman diversas escalas. Estas personas pueden tener dificultades en su
capacidad de adaptacin, que pueden llevar en ltima instancia, a una alteracin de su funcionamiento social y laboral.
As, en ausencia de otros factores ligados a un trastorno mental, estas personas pueden experimentar un gran malestar
emocional. El diagnstico diferencial entre capacidad intelectual lmite y el retraso mental (CI menor o igual de 70) es
especialmente difcil cuando coexisten algunos trastornos mentales.
Esta categora se codifica en el eje II.
Conducta antisocial
Esta denominacin, utilizada correctamente, puede resultar muy til, para designar de forma vaga a las personas
antisociales sin una psicopatologa fcilmente demostrable. Aparentemente, esta conducta no se debe a un trastorno
mental. Sin embargo, en algunos casos, la evaluacin diagnstica no ha sido suficiente como para determinar la existencia
o no de enfermedad mental. As, la categora de conducta antisocial, excepto quiz en ciertos casos de estafadores,
malversadores, timadores y otros delincuentes profesionales, suele ser una denominacin provisional. El DSM-IV,
diferencia dos categoras, conducta antisocial en el adulto (V71.01) y conducta antisocial en la infancia y adolescencia
(V71.02), dependiendo de la edad en la que aparezca y aade que pueden emplearse estas categoras cuando en apariencia
no se deben a trastorno mental alguno, ya sea un trastorno de conducta, un trastorno antisocial de personalidad o un
trastorno del control de impulsos.
Aunque la categora de conducta antisocial adulta pretende ser distinta al diagnstico de personalidad antisocial, -includa
en la clase de los trastornos de personalidad-, rara vez los psiquiatras utilizan el trmino conducta antisocial. Muchas
personas que deberan ser includas en esta categora, a falta de una evaluacin psiquitrica minuciosa, son calificados de
"personalidad antisocial", un diagnstico con mayor connotacin peyorativa. Cuando el clnico sita a la persona en esta
categora de conducta antisocial, suele ser porque no ha realizado una evaluacin minuciosa, ms que porque no haya
hallado una alteracin significativa adems de la propia conducta antisocial. Dadas las connotaciones negativas del
trmino antisocial (ya sea personalidad o simplemente conducta), slo a falta de pruebas de alteracin orgnica, psictica,
neurtica o intelectual, debiera ser as categorizado el paciente. Es decir, slo una vez descartada la evidencia de retraso,
psicosis, trastorno afectivo o sndrome orgnico cerebral, puede considerarse este diagnstico.
Problema laboral
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (17 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
La insatisfaccin en el trabajo es una queja presentada ocasionalmente durante una entrevista psiquitrica. Dado que
algunas situaciones laborales pueden resultar especialmente estresantes o desagradables, es posible que alguien que
presente esta queja sea, por lo dems, psiquitricamente normal. Mientras que una adaptacin sana al trabajo, ocasiona una
salida a la creatividad, orgullo por el cumplimiento, relaciones satisfactorias con los compaeros y una mayor autoestima,
la inadaptacin puede determinar insatisfaccin con uno mismo y con el propio trabajo, inseguridad y baja autoestima. Al
realizar la historia laboral del paciente, el psiquiatra debe analizar cmo y por qu eligi su ocupacin. Los problemas
especiales que hay que considerar son la adaptacin de las personas a punto de jubilarse y la insatisfaccin del ama de casa
o el miembro de un grupo minoritario que tiene bloqueada la colocacin o el ascenso en razn del sexo, raza o religin.
Evidentemente, la adaptacin a la jubilacin es ms difcil si la persona no est preparada para ello. La jubilacin es
percibida como una prdida, ms an si es obligada prematuramente por enfermedad o si la propia autoestima se basa en el
nivel ocupacional y sus ingresos. La prdida inesperada del empleo o la degradacin suelen crear ms estrs que la propia
jubilacin. Las mujeres tienen el riesgo particular de cambiar un trabajo exterior por las tareas domsticas, una transicin
que los investigadores han catalogado de extremadamente trastornante.
El DSM-IV considera esta categora (V62.2), cuando la atencin o la necesidad de tratamiento se centra en estas
cuestiones.
Problema asociado a una etapa de la vida (u otro problema de las
circunstancias de sta).
Segn el DSM-IV, esta categora (V62.89), puede usarse cuando la atencin debe centrarse en un problema asociado a una
fase particular del desarrollo o a otras circunstancias de la vida, como pueden ser la emancipacin del hogar paterno, el
matrimonio, el divorcio o la jubilacin. Estas circunstancias, que son acontecimientos normales y esperables, no son de
por s crisis vitales. Plantean cambios del concepto de s mismo y de la propia identidad, pero el que produzcan o no crisis,
depende, entre otras cosas, del momento en que se den. Los acontecimientos externos tienen ms probabilidades de saturar
las capacidades adaptativas si son inesperados, si su nmero es abrumador y si la situacin de tensin es crnica y
continuada. De hecho, se han llegado a cuantificar los acontecimientos vitales, dando una puntuacin a cada uno de ellos y
observando un nivel crtico en el que la ocurrencia de un nmero excesivo durante un periodo de un ao, situaba a la
persona en un elevado riesgo de enfermedad. El concepto de acontecimiento vital, en sentido estricto, debe tomarse como
un cambio rpido e intenso de las circunstancias de la vida del sujeto, a partir de un origen extrabiogrfico. Cumple as,
dos condiciones : por una parte, la de constituir una incidencia aguda e intensa (el agente determinante de los estados
reactivos de la psiquiatra clsica), y por otra, tener un origen externo al sujeto, con lo cual ste se limita a recibir el
acontecimiento pasivamente.
En los ltimos aos, se ha producido un enorme inters por el influjo ejercido por los acontecimientos vitales sobre el
inicio de ciertos trastornos, como la depresin. Ms que el nmero de acontecimientos vitales, influye el impacto del
acontecimiento vital en s, representado por su intensidad y la manera en que lo vive el paciente, lo cual es expresin, en
todo caso, de la fragilidad del sujeto frente a la vida. En general, las personas tienen una buena capacidad de adaptacin a
estos cambios si tienen mecanismos de defensa maduros.
Otras circunstancias que aparecen descritas por vez primera en el DSM-IV, son las categoras de problema de identidad
(313.82), problema religioso o espiritual (V62.89) y problema cultural (V62.4), debiendo ser citadas cuando la atencin se
centre en estos aspectos.
- Duelo. (V62.82).
Es una reaccin normal ante la muerte de un ser querido. Ante una prdida as, la reaccin normal es, con cierta
frecuencia, un sndrome depresivo tpico. El sujeto ante esta circunstancia, considera sus sentimientos depresivos como
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (18 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
"normales", aunque puede buscar ayuda profesional. La situacin de duelo puede complicarse y dar lugar al desarrollo de
una depresin mayor.
- Simulacin. (V65.2).
La caracterstica esencial de este cuadro radica en la produccin voluntaria de sntomas fsicos o psquicos, motivada por
la bsqueda de algn objetivo. La simulacin se expone con mayor detalle en otro apartado.
Otra circunstancia includa en el Cdigo V es el incumplimiento de las prescripciones mdicas (V15.81) por diversos
motivos (negacin de la enfermedad, motivos ticos o religiosos, enfermedad mental...).
Se deben considerar, as mismo, en este apartado, los problemas de relacin de la persona evaluada. Cuando se estime
que dichos problemas son la cuestin fundamental y principal foco de atencin, se codificarn en el eje I; si no es as, se
har en el eje IV. Los problemas conyugales (V61.1), los problemas paternofiliares (V61.20), otros problemas
interpersonales (V62.81), circunstancias familiares especficas (V61.8) o problemas de relacin cuando hay de por medio
enfermedad fsica o mental (V61.9), son ejemplos de ello.
Por ltimo, sealar la ampliacin del Cdigo V en el DSM-IV, reflejando los problemas relacionados con el abuso, fsico
o sexual, en la infancia (V61.21), includo el abandono, y en la edad adulta (V61.1).
BIBLIOGRAFIA
1.- APA. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders". Fourth Edition. Whashington, D.C. 1994.
2.- Kaplan H. Sadock B: "Tratado de Psiquiatra". 2 Ed. Salvat Editores. 1989.
3.- Alonso-Fernndez F. (Edit.): "La depresin y su diagnstico". Labor.1988. Barcelona.
KORO
CONCEPTO
El origen de la palabra Koro no es bien conocido; parece provenir de un trmino javans que significa "cabeza de tortuga".
Existe tambin un vocablo malayo "keruk", o "encogerse", que se baraja como una de las posibles procedencias (Rubin,
1982). En los tratados de la Medicina tradicional china se describe el "Suo-Yang", enfermedad que consiste en el
convencimiento de la retraccin del pene dentro del abdomen, consumindose posteriormente y pudindose producir la
muerte. Al cuadro inicial pueden asociarse otros sntomas como opresin precordial, visin borrosa y calambres
musculares. (Gwee, 1963 (6), 1968) (7). Esta definicin se corresponde casi con exactitud a la que aceptamos hoy de esta
rara enfermedad, descrita por primera vez por un cientfico occidental, Blank, en 1895. (Berstein y Gaw, 1991) (2).
EPIDEMIOLOGIA
No se tienen cifras concretas sobre la epidemiologa de la enfermedad, pero segn las fuentes consultadas podemos
afirmar que inicialmente se distribua por una zona geogrfica y cultural concreta del planeta, el Sudeste Asitico, las islas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (19 of 25) [02/09/2002 11:32:42 p.m.]
Clebes, Indonesia, costa sur de China, Singapur y Malasia; a lo largo de la segunda mitad de este siglo se han descrito
unos cuarenta casos lejos de la zona de influencia de la cultura oriental tradicional, como Norteamrica, Sudfrica, Europa,
incluso Espaa; en estos casos sola asociarse a otra patologa orgnica (SIDA, ACVA, etc) psiquitrica.
En Oriente se han producido brotes epidmicos, el primero en Hong-Kong (1965) descrito por Yap (9), que sigui 19
pacientes durante quince aos. Est registrado un nuevo brote en 1967, en Singapur, con 469 casos y un 95% constitudo
por varones.
Ms de mil casos se registraron en Thailandia despus de la guerra del Vietnam. En la India, Chowdhury (1982) (3)
recopil y estudi 162 casos aplicando tests proyectivos como el DAPT (con el que ha publicado varios artculos entre
1989 y 1993) (4 y 5). Las dos ltimas epidemias se han descrito en Guangdong (China), la primera entre 1984-85 y la
segunda en 1987, con ms de 2000 casos registrados.
Tanto la forma oriental como la occidental tiene en comn el claro predominio de los varones de edad media, aunque hay
descritos casos tanto en lactantes como en hombres de avanzada edad.
CLINICA
Rubin (1982) (8) dentro del captulo dedicado al Koro en el libro "Extraordinary Disorders of Human Behavior", recoge
tres sntomas cardinales:
- Ilusin de la retraccin del pene (labios de la vulva o mamas en la mujer) dentro del abdomen con temor de muerte
inminente.
- Pnico intenso con sensacin de colapso, palpitaciones, sudoracin, disnea, dolor, parestesias.
- Pequeas complicaciones derivadas de las medidas fsicas que adoptan algunos pacientes para prevenirlo.
Pueden existir antecedentes de infidelidades conyugales, convencimiento de que se practica demasiada actividad sexual,
con sentimientos de culpa por ello o temor al contagio de enfermedades venreas.
DIAGNOSTICO
Desde el punto de vista diagnstico, ha sido considerado como una forma peculiar de trastorno obsesivo-compulsivo, una
forma inusual de neurosis de ansiedad, un estado alucinatorio psictico, etc, y segn los casos recogidos se admiten todas
estas posibilidades, presentndose as como un sndrome en sentido estricto. No ha sido includo en el DSM de la A.P.A.
hasta 1994 (1), en su cuarta edicin, en la que se ha creado un apndice I con dos apartados: uno para la formulacin
cultural (en el que se deben sealar las individualidades tnicas, grupo social de referencia, religin, entorno social, etc.
adems de una valoracin cultural global para diagnstico y tratamiento) y un segundo apartado en el glosario de
"Enfermedades Culturales" (en el que se describen un total de 25). Se refiere al Koro como un trmino probablemente
malayo, caracterizado por la aparicin de una repentina e intensa ansiedad secundaria al convencimiento de que el pene (o
labios de la vulva o mamas, si es una mujer) se retrae dentro del abdomen y puede crear la muerte.
El sndrome se incluye adems en la segunda edicin de la "Clasificacin China de China de las Enfermedades Mentales".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (20 of 25) [02/09/2002 11:32:43 p.m.]
TRATAMIENTO
Existe muy poca literatura al respecto y en lneas generales se propone que si coexiste asociado a otra patologa (orgnica
o psiquitrica) debe ser tratada dicha patologa.
Si el paciente tiene "conflictos neurticos crnicos" se recomienda psicoterapia. En los casos "puros" o culturalmente
inducidos se debe reeducar al paciente, tranquilizndole y convencindole del origen psicognico del trastorno secundario
a sus races culturales.
BIBLIOGRAFIA
1.- APA. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders". Fourth edition, Washington DC. 1994.
2.- Bernstein RL. y Gaw AL. "Koro: proposed classification for DSM-IV". American Journal of Psychiatry, 148 (7):
959-960. 1991.
3.- Chowdhury AN. "Penile perception of Koro Patients". Acta Psychiatrica Scandinavica, 80 (2): 183-186. 1989.
4.- Chowdhury AN. "Dysmorphic penis image perception: The root of Koro-vulnerability. A Longitudinal study". Acta
Psychiatrica Scandinavica, 80 (5): 518-20. 1989.
5.- Chowdhury AN. "Glans penis perception of Koro patients". Acta Psychiatrica Scandinavica, 87 (5): 355-357. 1993.
6.- Gwee AL. "Koro, A cultural disease". Singapur Medical Journal, 9:3. 1963.
7.- Gwee AL. "Koro, Its origin and nature as a disease entity". Singapur Medical Journal, 10:234. 1968.
8.- Rubin RT. "Koro, A Culture-Bound Psychogenic syndrom". In: "Extraodinary Disorders of Human Behavior" de
Friedman, C.T. y Faguet, R.A. (Eds). Cap 9. Plenum Press, New York; 1982.
9.- Yap PM. "Koro: a Culture-Bound Despersonalization Syndrom". British Journal of Psychiatry, 111:43. 1965
SINDROME DE DIOGENES
CONCEPTO
Se trata de una conducta de aislamiento comunicacional, ruptura de las relaciones sociales, negligencia de las necesidades
de higiene, alimentacin o salud, reclusin domiciliaria, rechazo de las ayudas y negacin de la situacin patolgica, que
se presenta habitualmente en ancianos solitarios.
Las primeras descripciones y su sistematizacin clnica se deben a los trabajos de MacMillan & Shaw (1966) (4) y Clark et
at. (1975) (1). Basndose en ellos y en diversos trabajos posteriores de De La Gndara et al. (1992, 1994), han establecido
las caractersticas clnicas del sndrome, que permiten diferenciarlo de los estados depresivos, demencias u otros estados
psicopatolgicos (2, 3).
La denominacin se debe a Clark et al. (1975) y se basa en el estilo de vida misantrpico y solitario del conocido filsofo
griego (1).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (21 of 25) [02/09/2002 11:32:43 p.m.]
ETIOPATOGENIA
Se trata de un sndrome especfico que se produce en ancianos, como consecuencia de la interrelacin de tres tipos de
factores:
- Diferentes rasgos de personalidad previos, que implican tendencia al aislamiento, dificultades de adaptacin social,
rechazo de las relaciones humanas, misantropa, etc.
- Factores estresantes propios de la edad tarda: dificultades econmicas, muerte de familiares, rechazo familiar,
marginacin social, etc.
- Soledad: inicialmente condicionada por las circunstancias, pero posteriormente buscada o deseada voluntariamente.
Se puede aceptar que existen dos tipos de sndrome de Digenes:
- Personas sin otra patologa psiquitrica especfica (Eje I).
- Pacientes psiquitricos crnicos: depresivos, delirantes o demenciados que presentan adems conductas tpicas de
Digenes.
EPIDEMIOLOGIA
Segn estimaciones realizadas por De La Gndara (1994) (3), un 1.7 por/mil de los ingresos en hospitales en Espaa de
mayores de 65 aos son por Sndrome de Digenes, lo que supone unos 1.200 nuevos ingresos ao. Segn otros anlisis,
en Espaa un 3 % de las personas mayores de 65 aos tienen "Riesgo de Digenes", la "prevalencia probable" es del 0.5%,
y la "incidencia anual" podra estimarse en unos 3.200 casos nuevos.
COMPLICACIONES
La principal complicacin es la muerte en soledad en sus domicilios. Por otra parte, ms del 40 % de los Sndromes de
Digenes sufren patologa somtica severa, y mueren a pesar de ser ingresados en hospitales. Todos presentan grave
abandono higinico y estados carenciales, que implican la presencia de malnutricin, anemia, etc.
DIAGNOSTICO
Podemos aceptar cinco criterios o rasgos de conducta caractersticos, que permiten hacer el diagnstico. La presencia de
"1" "2" criterios sugiere la existencia de riesgo de Sndrome de Digenes, mientras que una puntuacin de "4" "5" la
alcanzan los casos ms graves, con elevado riesgo de enfermedad y muerte en soledad. Dichos criterios son:
- Aislamiento comunicacional y relacional, con rechazo de las posibilidades de comunicacin.
- Reclusin domiciliaria voluntaria, con oposicin a ser sacados de sus domicilios.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (22 of 25) [02/09/2002 11:32:43 p.m.]
- Negligencia de cuidados sanitarios y de la higiene propia y del hogar (silogomana: acumulacin de basura).
- Conducta de "pobreza imaginaria": acumulacin de dinero en casa o bancos, en cantidades elevadas, asociado a creencia
de pobreza extrema, a veces delirante, y no utilizacin para las necesidades bsicas.
- Rechazo de las ayudas familiares o sociales, e intento de regresar a su estilo de vida, cuando son dados de alta, o se
descuida su cuidado.
TRATAMIENTO
El tratamiento debe empezar por la deteccin de los casos de riesgo, el ingreso en un Hospital General o Unidad de
Geriatra, y abordaje de los trastornos mdicos. Se deben adoptar las medidas de proteccin social pertinentes, evitando el
regreso del enfermo a sus condiciones previas de vida. En algunos casos es preciso tratar la patologa psiquitrica asociada
(depresin, delirios crnicos). Si no es posible asegurar la convivencia o ubicar al paciente en una institucin social, es
preciso hacer un seguimiento crnico, visitas domiciliarias, y trabajo coordinado de los servicios sanitarios (mdico,
enfermera) y sociales (trabajador social).
BIBLIOGRAFIA
1.- Clark AN, Mankikar GD, Gray I. "Diogenes Syndrome". Lancet, 15: 366-368. 1975.
2.- De La Gndara JJ, Alvarez MT. "Los ancianos solitarios: el llamado Sndrome de Digenes". An. Psiquiatra, 8(1):
21-26. 1992.
3.- De La Gndara JJ. "Envejecer en Soledad". Ed. Popular, Madrid. 1995.
4.- MacMillan D, Shaw P. "Senile breakdown in standards of personal and environmental cleanliness". Brt. Med. J., 2:
1032- 1037. 1966
BIBLIOGRAFIA Y TEXTOS RECOMENDADOS
1.- Sizaret P:. "Le syndrome de Ganser et ses avatars". Ann.Md. Psychol., 147 (2): 167-179. 1989.
Erotomana: Los autores ralizan una revisin del Sndrome descrito por Ganser em 1897, aadiendo a los factores
etiopatognicos involucrados inicialmente (mecanismos histricos) otros factores observados en pacientes con patologa
psiquitrica previa o concomitante.
2.- Alvarez E y Fernndez L "El Sndrome de Burnout o el desgaste profesional (I): Revisin de estudios". Revista de la
Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra. VI (39): 257-265. 1991.
Se describe el Burnout desde un punto de vista clnico, haciendo una amplia revisin de sus caractersticas, factores de
riesgo, frecuencia en poblacin sanitaria y formas de evaluacin. Se describen los rasgos semiolgicos y la patologa
psquica asociada.
3.- Segal JH. "Erotomania Revisited: From Kraepelin to DSM-III-R". Am. J. Psychiatry; 146 (l0): 1261-1266. 1989.
Es la revisin ms completa de las descripciones clnicas de la erotomana, desde Kraepelin y Clrambeault hasta el
DSM-III-R. Se analizan los aspectos etiopatognicos, pronsticos y teraputicos del sndrome.
4.- Bouckoms A, Hacket T. El paciente con dolor. En: Cassem NH. "Psiquiatra de enlace en hospital general"; 61-62;
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (23 of 25) [02/09/2002 11:32:43 p.m.]
165-166; 362-364. 3 Ed. 1994.
Se definen los principales criterios diagnsticos de este trastorno, adems de analizar algunas peculiaridades
epidemiolgicas, sus principales caractersticas clnicas y los cuadros con los que se debe realizar diagnstico diferencial.
Se hace escasa referencia a las posibilidades teraputicas.
5.- Gold JH and Severino SK. "Premenstrual Dysphorias: Miths and Realities". Ed. American Psychiatric Press, Inc.,
Washington, DC. 1994.
Actualizacin y anlisis de los diversos elementos clnicos del trastorno, as como informacin acerca de las discusiones
nosolgicas y teraputicas ms relevantes. Expuesto en sucesivos captulos monogrficos realizados por expertos, entre
ellos los encargados del grupo de trabajo de la APA para la elaboracin del captulo correspondiente del DSM-IV.
6.- De La Gndara JJ. Comprar por comprar. Ed. Cauce Editorial, Madrid, 1966.
Libro sobre la conducta humana de compra, sus condicionantes sociales y psicolgicos, en el que adems se analiza
extensamente la Compra Compulsiva, y sus relaciones con los trastornos del control de los impulsos, la depresin y la
imagen corporal.
Schlosser S. et al. "Compulsive Buying: Demography, Phenomenology and Comorbility in 46 subjects". General Hospital
Psychiatry, 16: 205- 212. 1994.
Se evaluan 46 compradores compulsivos. El patrn tpico es: mujer, joven, con inicio temprano del trastorno, que compran
vestidos, zapatos y discos. Ms de 2/3 presentan otro trastorno mental. Un 60% cumplen criterios de trastornos de
personalidad de DSM-III-R, Se concluye que la Compra Compulsiva es un sndrome especfico que se asocia con
comorbilidad psiquitrica.
7.- Conde V, De Santiago-Jurez JA, De La Gndara JJ, Soto A. "Sndrome de Mnchausen, Sndrome de Asuero o T.
Crnicos facticios con sntomas fsicos (T.C.F.S.F.)". Archivos de Neurobiologa, 46 (3): 183-218. 1983.
Revisin crtica del sndrome (aspectos diagnsticos, epidemiolgicos, pronsticos y teraputicos), que llama la atencin
sobre la necesidad de profundizar en este tipo de pacientes "problema" en el medio hospitalario y sanitario.
8.- Conde V, De La Gndara JJ. "Aproximacin terico-conceptual al llamado "Sndrome de Polle" o "Sndrome de
Mnchausen" en la infancia". Anales de la Real Academia de Medicina y Ciruga de Valladolid, Volumen 23. 1985.
Amplia revisin casustica que analiza los factores etiolgicos, clnicos, diagnsticos y teraputicos del sndrome, que
llama la atencin sobre un trastorno aparentemente desconocido, muy poco diagnosticado, pero con graves repercusiones
clnicas para los nios afectados, y con implicaciones de tipo mdico-legal.
9.- American Psychiatric Association. "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders". Fourth edition.
Whashington, DC. 1994.
Se trata de un repertorio de circunstancias que por consenso de los expertos que elaboraron los sistemas DSM merecen
atencin clnica y tratamiento psiquitrico en ocasiones. La bibliografa es dispersa y excede los lmites de la clnica
psiquitrica.
10.- Rubin RT. "Koro: a Culture-Bound Psychogenic Syndrom" en "Extraordinary Disorders of Human Behavior" de
Friedman, C.T. y Faguet, R.A., (Eds). Cap 9. Plenum Press, New York. 1982.
En este trabajo los autores establecen una definicin del sndrome, sealando los sntomas cardinales en funcin de la
revisin ms completa de la casustica y bibliografa relevante hasta el momento.
11.- De La Gndara JJ, Alvarez MT. Los ancianos solitarios: el llamado Sndrome de Digenes. An. Psiquiatra, 8(1):
21-26. 1992.
Recopilacin de la serie ms extensa de casos de Sndrome de Digenes (120 casos), con anlisis de las caractersticas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (24 of 25) [02/09/2002 11:32:43 p.m.]
semiolgicas, nosolgicas y evolutivas del sndrome, en el que se establecen los rasgos que permiten independizarle como
un trastorno especfico de la conducta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a8n10.htm (25 of 25) [02/09/2002 11:32:43 p.m.]
11
GERONTOPSIQUIATRIA
1. Envejecimiento normal, trastornos mentales
funcionales y principios generales de la asistencia
psicogeritrica
Coordinador: M.Martn Carrasco, Baraan (Navarra)
El envejecimiento normal G
Teoras generales del envejecimiento G
Cambios neurobiolgicos en el envejecimiento
normal
G
Conductas adaptativas normales en la vejez G
Trastornos afectivos en la vejez G
Nosologa y clasificacin G
Factores etiolgicos de los trastornos afectivos en la
vejez
G
Epidemiologa de la depresin en los ancianos G
Diagnstico de depresin en la vejez G
Tratamiento de la depresin en el anciano G
Prevencin G
Pronstico G
Episodios maniacos G
Reacciones de duelo G
Enfermedad fsica y depresin G
Suicidio G
Psicopatologa anterior a la senilidad y su evolucin
durante el envejecimiento
G
Trastornos psicticos en la vejez G
Trastornos de ansiedad G
Trastornos obsesivos G
Trastornos hipocondriacos G
Abuso de alcohol en la tercera edad G
Abuso de benzodiacepinas en la tercera edad G
Trastornos de la personalidad en los ancianos G
Principios generales de asistencia y tratamiento de G
2. Demencia
Coordinador: J.A. Macas Fernndez, Valladolid
Historia y concepto G
Epidemiologa G
Estudios de incidencia G
Estudios de prevalencia G
Factores de riesgo G
Clasificacin G
Etiologa G
Enfermedad de Pick G
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob G
Enfermedad de Huntigton G
Enfermedad de Parkinson G
Complejo demencia-SIDA G
Enfermedad de Alzheimer G
Neuropatologa G
Etiologia y fisiopatologa G
Pronstico G
Demencia vascular G
Anatoma patolgica G
Etiologia y fisiopatologa G
Formas anatomo-clnicas G
Prevencin y tratamiento G
Pronstico G
Clnica G
Deterioro amnsico G
Orientacin G
Deterioro cognitivo G
Alteraciones del lenguaje G
Cambios de personalidad G
Sntomas psicticos G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area11.htm (1 of 2) [02/09/2002 11:49:41 p.m.]
los ancianos
Evaluacin G
Organizacin de los recursos asistenciales en
psicogeriatra
G
Recursos comunitarios G
Recursos extracomunitarios G
Los familiares como cuidadores del anciano G
Tratamientos psicofamacolgicos en psicogeriatra G
Tratamientos psicolgicos en la tercera edad G
Aspectos tico-legales en la tercera edad G
Sintomatologa ansiosa y afectiva G
Alteraciones neurolgicas G
"Sndrome del anochecer" G
Diagnstico G
Diagnstico diferencial G
Pseudodemencia depresiva G
Envejecimiento normal G
Tratamiento G
Soporte ambiental G
Tratamiento farmacolgico G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area11.htm (2 of 2) [02/09/2002 11:49:41 p.m.]
11
GERONTOPSIQUIATRIA-Responsable:V.J.M.Conde Lpez, Valladolid
1. ENVEJECIMIENTO NORMAL, TRASTORNOS MENTALES FUNCIONALES
Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA PSICORIATRICA
Autor: J.A. Martnez Larrea
Coordinador: M. Martn Carrasco, Baraan (Navarra)
EL ENVEJECIMIENTO NORMAL
El concepto de normalidad puede hacer referencia a criterios estadsticos, definir los miembros prototipos de una
determinada categora, delimitar lo socialmente aceptado y esperado o establecer un patrn estndar o secuencia
de acontecimientos esperables bajo unas circunstancias dadas.
El concepto de envejecimiento normal se define en oposicin al de envejecimiento patolgico. Ambos conceptos
son interdependientes. Se plantea esta dicotoma ante la evidencia de que algunos ancianos mantienen
rendimientos fsicos y psquicos iguales o superiores a las personas ms jvenes (1). El envejecimiento normal es
un constructo social que hace referencia a un rango de variaciones en la salud, la apariencia y los rendimientos
de los adultos en diferentes edades de la vida. Este concepto ha demostrado ser til en la clnica y la
investigacin, por lo que se ha incorporado al campo de la gerontologa.
La vejez es clasificada como improductiva por su resistencia a los cambios. Sin embargo, la habilidad para
adaptarse depende ms de las experiencias vitales previas y de los rasgos de personalidad que de cualquier factor
inherente a la edad. Las personas envejecen con la creencia de que si viven lo suficiente acabaran
irremediablemente demenciadas. Envejecer implica cambios biolgicos, psicolgicos y sociales. Sin embargo,
vejez no es equivalente de enfermedad, aunque el riesgo de padecer ciertas enfermedades se incremente con la
edad. Es un periodo de crecimiento continuo, emocional, intelectual y social. Cualquiera que viva lo suficiente
experimentar variaciones en sus habilidades e inteligencia, pero esto no se asocia irreversiblemente con
demencia, alteraciones emocionales o insatisfaccin vital. El principal objetivo en la vejez consiste en encontrar,
clarificar y profundizar en los logros de toda una vida de aprendizaje y adaptacin a nuevas circunstancias.
TEORIAS GENERALES DEL ENVEJECIMIENTO
No existe una teora capaz de explicar todos los fenmenos involucrados en el envejecimiento y muerte de los
seres humanos. El conocimiento bsico de los factores biolgicos, psicolgicos y sociolgicos del proceso de
envejecer es imprescindible para la comprensin de la prctica clnica en psicogeriatra.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (1 of 43) [02/09/2002 11:51:54 p.m.]
Teoras biolgicas
Dos tipos de factores dan lugar al envejecimiento, aquellos genticamente determinados -envejecimiento
primario-, y las consecuencias de enfermedades y lesiones adquiridas durante la vida -envejecimiento
secundario- (2).
El grupo de teoras basadas en el envejecimiento de rganos y sistemas han puesto de manifiesto ms los efectos
que las causas del envejecimiento. Se ha prestado especial inters a los cambios de los sistemas cardiovascular,
inmune y neuroendocrino, as como al declive de la funcin mitocondrial.
Otro grupo de teoras se han basado en factores genticos. Est demostrado que las clulas mitticas se pueden
dividir un nmero limitado de veces, codificado en el material gentico. Las clulas normales guardan memoria
del nmero de duplicaciones. Esta capacidad de programar genticamente la muerte celular tambin est presente
en clulas postmitticas, sin capacidad de dividirse, como las neuronas. La mayor longevidad del sexo femenino
se ha relacionado con las diferencias cromosmicas y genticas entre hombre (XY) y la mujer (XX). El material
gentico mitocondrial, fundamental en la respiracin aerbica y en los cambios del envejecimiento se hereda
directamente de la madre. Tambin se han invocado la acumulacin de mutaciones somticas del DNA a lo largo
de la vida y los errores en la transferencia de la informacin del DNA al RNA y de ste a la sntesis de protenas
como posibles mecanismos del envejecimiento.
La teora gentica ms actual sobre el envejecimiento invoca mecanismos epigenticos, por ejemplo, errores en
la expresin de genes, asociados a la presencia de grupos de 5-metil citosina en las proximidades de las regiones
promotoras. Estos genes slo se expresaran tras un determinado nmero de divisiones celulares o tras un
determinado intervalo de tiempo, causando el envejecimiento.
Tambin se han relacionado con el envejecimiento los radicales libres -molculas inestables y altamente
reactivas, producto de las vas metablicas normales, la radiacin ionizante, el ozono y las toxinas qumicas-,
como posibles agentes de daos en el DNA, alteraciones en el colgeno y acumulacin de pigmentos celulares.
La teora autoinmune del envejecimiento sostiene, que un pequeo nmero de clulas del sistema inmune pueden
mutar de tal forma, que pierden su tolerancia ante los propios antgenos corporales, dando lugar a la muerte o
lesin de una gran variedad de clulas, incluidas las neuronas. En la demencia de tipo Alzheimer se ha invocado
la presencia de anticuerpos anti-cerebro. Tambin se han involucrado fenmenos de autoinmunidad frente a los
antgenos vasculares.
Teoras psicolgicas
Los estudios psicolgicos sobre el envejecimiento se han centrado en aspectos cognitivos, de personalidad y de
estrategias de manejo (coping) (3).
Con el trmino cognicin hacemos referencia a todo el espectro de las funciones intelectuales humanas que se
han estudiado bajo distintos aspectos y denominaciones: percepcin, memoria, razonamiento, toma de
decisiones, resolucin de problemas, integracin de conocimientos complejos, etc. Especial inters se ha
prestado al estudio de la memoria desde diversos modelos tericos. Se han distinguido diversos estados en el
procesamiento de la informacin: memoria a corto y largo plazo, memoria primaria, secundaria y terciaria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (2 of 43) [02/09/2002 11:51:54 p.m.]
La determinacin de muchas de estas capacidades se ve sesgada por factores como la edad cronolgica, el
ambiente y las caractersticas de las pruebas empleadas. Con el envejecimiento, las diferencias individuales en el
rendimiento cognitivo se incrementan. Frecuentemente, las personas con niveles educativos altos y gran
inteligencia muestran un mnimo declive en sus rendimientos con la edad. En general este deterioro es ms
acusado al enfrentarse con situaciones nuevas no relacionadas con experiencias previas. Los rendimientos
intelectuales estn muy influenciados por la salud fsica y su deterioro no es inevitable (4). La edad influye sobre
todo en la fluidez de las habilidades, la resolucin de problemas, la velocidad psicomotora y la memoria a largo
plazo. Estos cambios pueden prevenirse mediante la experiencia y el ejercicio de habilidades, de tal forma que en
ciertas reas del trabajo los ancianos puedan mantener sus niveles de creatividad y productividad. La vida
productiva en los ltimos aos refleja una renuncia a la flexibilidad en la resolucin de problemas en favor de la
sabidura acumulada derivada de la experiencia. Los problemas de memoria en los ancianos se reducen
sustancialmente, reestructurando las pruebas de memoria para evitar el sesgo de la atencin y mediante la
introduccin de pruebas contextuales.
La manera en que abordemos los cambios cognitivos asociados a la edad y los medios que pongamos para
remediarlos, condiciona nuestras actitudes hacia el envejecimiento y las personas ancianas. Frente a una
concepcin dual de los procesos cognitivos (5) -desarrollo seguido por deterioro-, Perlmutter (6) sugiere un
concepto multiprocesual, en el que el deterioro no es inevitable ni universal y algunas habilidades pueden
mejorarse o incluso adquirirse por primera vez a una edad avanzada.
La aparicin de un deterioro cognitivo marcado en los ancianos se ha relacionado con la proximidad de la
muerte, ms que con la edad cronolgica, lo que se conoce como teora del deterioro terminal (drop hypothesis)
(7). En trminos prcticos, un rpido deterioro intelectual en un anciano no debe ser considerado como algo
normal, sino como la seal de una posible enfermedad susceptible de tratamiento.
Sobre el desarrollo de la personalidad existen diversa teoras. Segn la teora de los ocho estados de Erikson (8)
en el desarrollo del Ego, las personas ancianas alcanzan un estado de madurez en el que es posible la integracin
en la reconciliacin y satisfaccin con su vida pasada o la desesperacin y el disgusto por los fallos cometidos.
En cambio, las teoras antiestados (9) de la personalidad, consideran que el desarrollo y la adaptacin no sigue
un proceso lineal y se ven afectados por los acontecimientos histricos durante el ciclo vital, lo que contradice
parcialmente la teora de Erikson.
Por lo general, los rasgos de personalidad se mantienen estables a lo largo del ciclo vital. En caso de producirse
cambios, stos suelen asociarse a acontecimientos de tipo prdida, fundamentalmente de salud y de soporte
social, ms que a la edad cronolgica. Estas prdidas hacen a los ancianos ms prudentes y cautelosos ante los
problemas.
Teoras sociales
Dos aspectos son de especial inters en la sociologa del envejecimiento: la relacin de las personas ancianas con
la sociedad y el rol y estatus de los ancianos. El ajuste social de los ancianos est influenciado por factores como
el sexo, la edad y el grado de industrializacin de la sociedad en que viven.
Algunos autores (10) mantienen la conveniencia para los ancianos del abandono de sus roles sociales previos y la
reduccin de todos los tipos de interaccin. Proponen esencialmente invertir el foco de atencin desde el mundo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (3 of 43) [02/09/2002 11:51:54 p.m.]
exterior al mundo interior, al considerarlo un cambio deseable y beneficioso para mantener los niveles de
satisfaccin vital, puesto que los intercambios sociales se vuelven ms costosos con la edad y por lo tanto son
menos gratificantes. Por el contrario, otros autores (11) proponen la actividad como elemento fundamental para
alcanzar la satisfaccin vital y la salud. Para ellos, mantenerse activo sera imprescindible para los ancianos,
teniendo siempre en cuenta las actividades que pueden ser adecuadas para cada momento evolutivo.
Neugarten y Gutman (12) realizan una integracin de los dos modelos. Hacen notar que los ancianos tienden a
mantener patrones de comportamiento establecidos en los aos previos y sobre dichos patrones realizan
elecciones y cambios adaptativos en funcin de las circunstancias. En ocasiones se desentienden del ambiente y
en otros se tornan activos. La principal crtica a esta teora se basa en la dificultad de los ancianos para regresar a
estados previos de funcionamiento, debido a los cambios propios del envejecimiento.
CAMBIOS NEUROBIOLOGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO NORMAL
Las caractersticas psicolgicas, morfolgicas y conductuales de un individuo a los largo de su ciclo vital estn
influenciadas en mayor o menor medida por procesos biolgicos genticamente determinados (13). A
continuacin recogemos los cambios neuroanatmicos, las variaciones en los mecanismos de informacin y
regulacin intra e intercelulares dentro del sistema nervioso central, el funcionamiento del sistema endocrino y
de los ritmos circadianos, que caracterizan el envejecimiento normal.
Cambios en la estructura cerebral
Con la disponibilidad de los medios de neuroimagen (14) (TAC, RM) se ha podido confirmar la disminucin del
volumen cerebral en ancianos sanos. Las tcnicas de neuroimagen muestran una atrofia cortical, con aumento del
volumen de los ventrculos laterales, hiperintensidad en la sustancia blanca periventricular y en la sustancia gris
subcortical, ganglios basales, tlamo y puente. Estos cambios se han relacionado con el envejecimiento y con un
mayor riesgo de patologa vascular cerebral.
Cambios cerebrales microscpicos durante el envejecimiento
Los cambios microscpicos durante el envejecimiento normal se diferencia cuantitativamente del envejecimiento
patolgico (15). La prdida neuronal, aunque en proporciones muy variables, est bien documentada durante el
envejecimiento normal. Afecta principalmente a zonas de la corteza cerebral, hipocampo, sustancia negra y
clulas de Purkinje del cerebelo, mientras otras zonas permanecen inalteradas con la edad. La disminucin del
nmero y tamao de las clulas nerviosas con la edad no se asocia a prdida de funcin.
El cambio neuronal ms evidente durante el envejecimiento lo constituyen los acmulos citoplasmticos de
lipofuscina. La lipofuscina est compuesta por productos de desecho celular, enzimas lisosomiales y lpidos. La
neuromelanina es otro pigmento relacionado qumicamente con la lipofuscina que tambin se acumula con la
edad.
La edad altera el citoesqueleto por lo que se forman ovillos neurofibrilares atribuidos a la alteracin de la
protena Tau. Las placas seniles, agrupaciones de procesos neurticos con un nucleo amiloide central se pueden
encontrar en el envejecimiento normal, aunque en menor nmero que en la enfermedad de Alzheimer. Los
cuerpos de Hirano son el resultado de alteraciones del citoesqueleto ms frecuentes en la enfermedad de
Alzheimer pero pueden presentarse en el envejecimiento normal. Tambin pueden encontrarse cuerpos de Lewy
sin significacin patolgica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (4 of 43) [02/09/2002 11:51:54 p.m.]
En un 30% de los cerebros de ancianos se detectan depsitos de amiloide en las paredes vasculares corticales y
de las leptomeninges. Es posible encontrar en ocasiones depsitos de ubiquitina. Las conexiones dendrticas
disminuyen con el envejecimiento, pero el cerebro mantiene la capacidad de movilizar nuevos axones y
establecer nuevas sinapsis. Los astrocitos proliferan dando lugar a fenmenos de gliosis.
Cambios en la neurotransmisin
La edad condiciona una disminucin pre y postsinptica en la concentracin de neurotransmisores y de la
densidad de neurorreceptores, aunque no hay evidencias de que esto suponga una interrupcin de la
neurotransmisin que afecte a las funciones cerebrales (16).
El envejecimiento normal no se asocia a cambios en la actividad colinrgica del sistema nervioso central. En
todo caso puede aparecer cierta disminucin, pero mucho menos acentuada que en las demencias. Algunos
estudios relacionan la edad con una disminucin en la concentracin de serotonina y su enzima sintetizadora,
triptfano hidroxilasa, as como una reduccin de los receptores tipo 2 de la serotonina. Tambin se asocia el
envejecimiento a una prdida de neuronas en el locus ceruleus y a una disminucin significativa de la
noradrenalina en tejidos cerebrales humanos, as como un incremento en los niveles de monoaminooxidasas. Sin
embargo, otros estudios han detectado un incremento de la noradrenalina en lquido cefalorraqudeo durante el
envejecimiento normal.
Fisiologa cerebral del envejecimiento
El envejecimiento se asocia con cambios en el electroencefalograma (17) caracterizados por un predominio de
ondas lentas (6-8 ciclos por segundo) y la aparicin de focos anormales sin correlato sintomatolgico. Tambin
se han detectado cambios en los potenciales evocados auditivos, sugestivos de un enlentecimiento en la
transmisin neuronal.
Uno de los datos ms constantes en los estudios es la disminucin del flujo sanguneo cerebral con la edad. Los
cambios son ms marcados en los varones y en la regin prefontral. Los estudios del metabolismo cerebral
mediante PET (18) no encuentran diferencias regionales significativas asociadas a la edad, aunque el
metabolismo general de la glucosa disminuye con el envejecimiento.
Cambios en el sistema endocrino y envejecimiento
La edad no influye en los resultados de la pruebas de supresin con dexametasona, aunque las personas mayores
tienden a mostrar concentraciones medias de cortisol postdexametasona ms altas. La disminucin de la
actividad noradrenrgica cerebral con la edad puede justificar el aumento de los niveles basales de cortisol y la
respuesta alterada del cortisol plasmtico en ancianos al ser estimulado con yohimbina y alfa-2-antagonistas.
La respuesta de TSH a la estimulacin con TRH disminuye con la edad en los varones, pero no en las mujeres.
La secrecin de hormona del crecimiento disminuye con la edad, as como la respuesta a estmulos secretores
(19).
Variaciones en los ritmos circadianos de los ancianos
Los ritmos de secrecin de cortisol se alteran con la edad. Pero el sueo es el ritmo circadiano ms
caratersticamente afectado por el envejecimiento. (20) Aumentan los episodios de insomnio durante la noche y
las dificultades para conciliar el sueo y disminuye el sueo lento (fase 4). El sueo REM tambin disminuye y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (5 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
se reduce la latencia REM. Las personas mayores tienden a mostrar ms actividad y energa por la maana y se
despiertan antes, adelantndose el ritmo de secrecin de cortisol y de la temperatura basal. Estos cambios se han
relacionado con la secrecin de vasopresina.
CONDUCTAS ADAPTATIVAS NORMALES EN LA VEJEZ
La prdida es el tema predominante en la vida emocional de los ancianos. Es necesario enfrentarse con la muerte
del cnyuge y amigos, la disminucin de las facultades fsicas, los cambios en el prestigio y estatus social, y
sobre todo, con la perspectiva de la propia muerte. Una gran cantidad de su energa emocional y fsica se emplea
en resolver duelos, adaptarse a los cambios resultantes de las prdidas sufridas y recuperarse de los trastornos
inherentes a dichas crisis. El bienestar se alcanza mediante el conocimiento y aceptacin de esta realidad y el
restablecimiento de unas espectativas realistas dentro de los lmites de la propia personalidad y de las
circunstancias vitales individuales. Para ello se recurre a mltiples mecanismos de defensa y conductas de
adaptacin que permiten con menor o mayor xito superar esta prueba (21).
La negacin del envejecimiento, la mortalidad y la proximidad de la propia muerte que el joven expresa como
eso no me pasar a m, se trasforma en el anciano en la rotunda afirmacin eso no me est pasando a m . La
tendencia irresistible a exponerse al peligro en un intento de convencerse a uno mismo de que ha superado sus
miedos se incrementa en la vejez, y origina conductas contrafbicas. La idealizacin del objeto perdido, de la
persona fallecida, el lugar de residencia abandonado, el estilo de vida o el estatus personal y social previo, puede
llegar a convertirse en la pauta global de funcionamiento, pensando que todo lo pasado fue mejor.
No existen evidencias de que las personas mayores presenten rasgos ms rgidos de personalidad conforme pasa
el tiempo. Se trata ms bien de formas de defensa contra crisis reales o sentimientos generales de amenaza. El
enlentecimiento de la memoria y la propensin con la edad a recordar los acontecimiento pasados mejor que los
recientes, se ha relacionado generalmente con las enfermedades degenerativas cerebrales. Sin embargo, en
ocasiones tiene una base psicolgica, ya que mediante este mecanismo, los ancianos pueden evitar los
acontecimientos y circunstancias dolorosas del presente y refugiarse en un pasado ms placentero y agradable. El
proceso de exclusin de estmulos descrito por Weinberg permitira bloquear informacin sobre aquello que no
se sienten capacitados para manejar. As, pueden dejar de oir y de ver lo que no pueden aceptar o aquello que les
genera un nivel de inquietud superior a lo que pueden tolerar.
Los ancianos pueden aprovechar los cambios en sus vidas para obtener ganancias secundarias. Un anciano puede
insistir y llegar a forzar la prolongacin de su estancia en el hospital cuando su situacin clnica no lo requiere,
para mantener el nivel de atencin y cuidados que la hospitalizacin le ha facilitado tanto por parte de su familia
como del personal sanitario.
La capacidad de adaptacin de los individuos con determinados sntomas psicopatolgicos vara con la edad. As
las personas con rasgos paranoides se aslan ms, conforme van muriendo las pocas personas a las que permitan
el acceso a su entorno. Sin embargo, en ciertos casos, la personalidad esquizoide puede prevenir la soledad y la
prdida, y los rasgos obsesivos-compulsivos pueden ayudar a mejorar el ajuste del individuo a los cambios de la
vejez.
La tendencia a la reminiscencia se haba considerado como una muestra de la prdida de memoria reciente
relacionada con el envejecimiento. Recientemente se ha postulado que puede tratarse de parte de un proceso de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (6 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
revisin de vida puesto en marcha ante la proximidad de la propia muerte. Se caracteriza por un progresivo
acceso a la conciencia de experiencias pasadas, y particularmente por el resurgimiento de conflictos anteriores
que pueden de este modo ser reevaluados e integrados. Si la reintegracin tiene xito, el sujeto puede dar un
nuevo significado y sentido a la vida, y disminuir la ansiedad y el miedo ante la muerte. Una forma oculta de
revisin de la vida puede darse en forma de nostalgia, remordimientos moderados y repeticin de antiguas
historias.
TRASTORNOS AFECTIVOS EN LA VEJEZ
NOSOLOGIA Y CLASIFICACION
El trmino depresin se utiliza indiscriminadamente con diferentes significados. Vulgarmente se utiliza para
definir una respuesta disfrica como reaccin normal ante una experiencia determinada. Sindrmicamente hace
referencia a un continuun de estados afectivos patolgicos que comprenden cuadros diferentes clasificados como
situacionales, reactivos, neurticos, endgenos y psicticos, segn las posibles etiologas y la gravedad de los
mismos. En el vocabulario mdico se utiliza preferentemente como categora diagnstica o enfermedad.
La utilizacin categorial del trmino depresin presenta mltiples dificultades. Es dudoso que las clasificaciones
actuales puedan abarcar la heterogeneidad de las manifestaciones depresivas. Por otra parte, no existe un
consenso generalizado sobre si los sntomas depresivos en el anciano se manifiestan de la misma forma que en el
adulto joven. Las principales clasificaciones diagnsticas (ICD, DSM) se han realizado pensando en este grupo
de edad y los estudios en ancianos se basan en diagnsticos sesgados por las mismas clasificaciones (22). A
continuacin realizaremos algunas puntualizaciones sobre las modificaciones que el envejecimiento produce en
las principales categoras diagnsticas de los trastornos afectivos vigentes en la actualidad (23).
Episodios depresivos (depresin mayor)
Podemos encontrar episodios depresivos como parte de un trastorno depresivo recurrente de inicio en la vida
adulta, o episodios depresivos de inicio en la vejez. El principal problema diagnstico lo constituye la dificultad
de los propios ancianos para identificar un descenso en su estado de nimo y verbalizarlo como tristeza. Con
frecuencia se muestran irritables o ansiosos ms que deprimidos.Sin embargo es comn encontrar una prdida de
inters en sus actividades habituales o anhedonia. La agitacin psicomotriz es ms frecuente que la inhibicin.
Las rumiaciones de culpa son ms frecuentes que en los jvenes, pero los deliros hipocondracos, de persecucin,
de ruina o de castigo no difieren significativamente respecto a las depresiones de inicio temprano.
Muchos ancianos con sndromes depresivos presentan enfermedades fsicas o deterioro cognitivo asociado. No
existen criterios especficos que diferencien los sntomas depresivos de los sntomas de enfermedades somticas
o de las reacciones psicolgicas normales a enfermedades somticas. La comorbilidad de sntomas depresivos en
enfermedades mentales orgnicas como la demencia, la enfermedad de Parkinson o los accidentes
cerebrovasculares no queda bien reflejada en las actuales nosologas.
Episodios manacos
Los ancianos pueden presentar episodios tpicos de mana o hipomana, pero con mucha frecuencia la exaltacin
y euforia se ven desplazadas por la irritabilidad, el enfado, la labilidad y la agitacin (24).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (7 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
Trastornos bipolares
En los ancianos es frecuente encontrar lo que se ha clasificado como trastorno bipolar tipo II, es decir, al menos
un episodio de hipomana y al menos un episodio de depresin mayor. Tambin son frecuentes en el anciano los
trastornos bipolares tipo III, episodios recurrentes de depresin mayor con al menos un episodio manaco
precipitado por factores exgenos, normalmente medicacin antidepresiva.
Distimia
Las distimias de inicio en la juventud suelen mantenerse en la vejez mientra que el comienzo tardo es poco
frecuente. Con frecuencia, las personas mayores cumplen simultaneamente los criterios de trastornos distmico y
de episodio depresivo. Es difcil determinar en estos casos si se trata de dos entidades distintas -la llamada doble
depresin-, o nos encontramos ante un mismo sndrome cuya intensidad y manifestaciones vara a lo largo del
tiempo. Los sntomas depresivos de larga duracin en los ancianos se suelen relacionar con la prdida de la
autonoma y de la capacidad del autocuidado.
Trastorno adaptativo con nimo deprimido
Las experiencias acumuladas de prdidas en la vejez: salud, fuerza fsica, movilidad, capacidad adquisitiva,
prestigio social, agudeza visual y auditiva, etc., predisponen a reacciones adaptativas frecuentes, que pueden
evolucionar hacia un episodio depresivo severo.
Trastornos orgnicos del humor
Los ancianos constituyen una poblacin de especial riesgo para los desencadenantes orgnicos de trastornos
afectivos. Se trata de pacientes polimedicados, con mayor riesgo de presentar patologas endocrinolgicas o
tumorales, y una mayor incidencia de patologa neurolgica, tipo enfermedad de Parkinson o accidentes
cerebrovasculares asociados a sntomas depresivos.
FACTORES ETIOLOGICOS DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS
EN LA VEJEZ
Factores genticos
Los factores genticos tienen una menor incidencia en las depresiones de inicio en la edad tarda que en las de
inicio en la edad temprana. Los familiares de pacientes con trastornos afectivos de inicio tardo tienen un menor
riesgo de presentar trastornos afectivos que los de pacientes cuya enfermedad se manifiesta en la juventud o edad
adulta. Se manejan dos posibles explicaciones para estas diferencias (25). Por un lado, la teora de la herencia
polignica multifactorial propone que un determinado genotipo predispone a la presentacin de trastornos
afectivos. Una parte de esa poblacin de riesgo se encuentra libre de sntomas, otra parte presenta sntomas del
espectro depresivo y la menor parte de la poblacin presenta el fenotipo depresivo completo. La adicin de
factores ambientales a la predisposicin gentica puede desencadenar episodios depresivos en la vejez que no se
haban manifestado previamente.
Otra explicacin posible se basa en la existencia de fenocopias. Pacientes que expresan el fenotipo propio de los
episodios depresivos cuyo origen no se relaciona con el genotipo de los trastornos afectivos. Estas fenocopias se
pueden relacionar con enfermedades estructurales cerebrales cuya incidencia aumenta con la edad. En
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (8 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
consecuencia se puede observan un aumento de los episodios depresivos severos en los ancianos en ausencia de
predisposicin gentica.
Factores ambientales, acontecimientos vitales y estrategias
de manejo (coping)
Existen diversas circunstancias comunes a la vejez como el aislamiento, la prdida de relaciones interpersonales,
el deterioro de la capacidad adquisitiva y del prestigio social, las enfermedades somticas, y otros factores
estresantes que juegan un papel importante en las depresiones del anciano. En muchas ocasiones es difcil
distinguir los episodios depresivos de las reacciones emocionales normales ante estas situaciones.
EPIDEMIOLOGIA DE LA DEPRESION EN LOS ANCIANOS
La prevalencia de la depresin en los ancianos vara con el tipo de muestra seleccionada -poblacin general,
registro de casos psiquitricos, interconsulta en hospital general, unidades de agudos y de larga estancia,
residencias de ancianos, etc.-; la metodologa empleada -estudios longitudinales vs. transversales-; los criterios y
los procedimientos diagnsticos utilizados. Los estudios mediante escalas autoadministradas muestran
prevalencias ms altas que aquellos realizados mediante entrevista clnica y criterios diagnsticos DSM o ICD.
En general la prevalencia en ancianos tiende a ser menor que en jvenes o personas de mediana edad,
posiblemente por las dificultades diagnsticas ya mencionadas (26). La prevalencia global de depresin en el
anciano ha sido estimada en un 10%. Slo el 1% de los ancianos en poblacin general cumple criterios DSM-III
de episodio depresivo mayor y slo el 2% cumplen criterios de distimia. Sin embargo en las instituciones
geritricas y hospitalarias un 12% de los ancianos cumplen criterios de trastorno depresivo y hasta un 30%
muestran sintomatologa depresiva apreciable clnicamente.
DIAGNOSTICO DE DEPRESION EN LA VEJEZ
Las escalas autoaplicadas tienen escasa utilidad diagnstica al no recoger por lo general las caractersticas
clnicas de los trastornos, aunque son tiles en el screening de sntomas depresivos. El Inventario para la
depresin de Beck (27) y la Escala de Depresin Geritrica de Yesavage (28) han demostrado una adecuada
sensibilidad y especificidad.
Entre las escalas aplicadas durante la entrevista clnica la Escala de Depresin de Montgomery-Asberg (29) y la
SADS de Endicott (30) muestran una buena fiabilidad interobservadores. La Escala para la Depresin de
Hamilton (31), muy difundida en la prctica clnica se ve limitada en psicogriatra por el gran peso especfico en
el resultado global de los sntomas somticos que en los ancianos pueden estar relacionados con la depresin o
con otras patologas orgnicas.
El estudio de los marcadores biolgicos de la depresin est poco desarrollado en el anciano. El test de supresin
con dexametasona pierde fiabilidad al asociarse la no supresin con patologas frecuentes en la vejez como el
alcoholismo, la malnutricin, la diabetes mellitus, la hipertensin, el carcinoma broncognico o la demencia. Los
cambios en la neurotransmisin propios de la depresin se solapan con los que acontecen durante el
envejecimiento normal. Las alteraciones del sueo son similares en ambas entidades y los cambios
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (9 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
electroencefalogrficos observados en los ancianos deprimidos pueden atribuirse a la depresin y a la edad
actuando de forma sinrgica. Los estudios de neuroimagen, -TAC, RM, SPECT y PET- proporcionan datos cuya
relevancia clnica es hoy escasa.
TRATAMIENTO DE LA DEPRESION EN EL ANCIANO
Tratamiento psicofarmacolgico
Durante la vejez se producen cambios que alteran la farmacocintica y farmacodinamia de los psicofrmacos. Se
altera la absorcin que afecta sobre todo a los preparados entricos. El volumen de distribucin vara
favoreciendo la acumulacin de frmacos lipoflicos como los antidepresivos tricclicos y aumentando los
niveles plasmticos de los hidrosolubles como el litio. Disminuyen las protenas plasmticas lo que aumenta la
disponibilidad de Tricclicos, IMAOs (Inhibidores de la monoaminoxidasa), ISRS (Inhibidores selectivos de la
recaptacin de serotonina) y Moclobemida. Las alteraciones en el aclaramiento renal y heptico potencian los
efectos de los antidepresivos y su toxicidad.
Las alteraciones farmacocinticas y farmacodinmicas se relacionan ms con la polifarmacia y las enfermedades
intercurrentes que con el envejecimiento mismo. Los barbitricos al potenciar los enzimas oxidantes hepticos
aumentan la metabolizacin de los antidepresivos, mientras que los neurolpticos, la cimetidina y otros frmacos
que compiten con los antidepresivos por los mismos enzimas hepticos disminuyen el aclaramiento, aumentando
sus concentraciones plasmticas. La insuficiencia renal crnica aumenta los niveles de metabolitos activos
hidroximetilados y potencia los efectos txicos. Todos estos fenmenos obligan a ajustar la dosis de
antidepresivos en los ancianos segn los parmetros orientativos de la Tabla 1.
Las dificultades para el cumplimiento teraputico propias de los ancianos disminuye la eficacia de los
tratamientos. Las pautas bsicas para el tratamiento psicofarmacolgico de la depresin (22) en los ancianos se
recogen en la Tabla 2.
Tabla 1. DOSIS DIARIA EN MILIGRAMOS DE LOS FARMACOSANTIDEPRESIVOS EN EL
ANCIANO
Inicio Mxima
Nortriptilina
Desipramina
Maprotilina
Mianserina
Trazodona
Fluoxetina
Fluvoxamina
Sertralina
Paroxetina
Fenelzina
20
20
25
10
50
20
50
50
10
15
150
150
150
60
200
40
300
200
50
45
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (10 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
Tranilcipromina
Moclobemida
10
150
30
600
Tabla 2. PRINCIPIOS DE LA FARMACOTERAPIA EN LA DEPRESION DEL ANCIANO
A) NORMAS GENERALES
Establecer un diagnstico lo ms exacto posible del sndrome depresivo, as como de las enfermedades
concurrentes.
Confeccionar una historia detallada del uso de frmacos antidepresivos, recogiendo la respuesta al tratamiento y
los efectos adversos.
B) ELECCION DEL FARMACO
Enfocar el tratamiento segn el perfil sintomtico del sndrome depresivo.
Evitar el uso simultneo de varios frmacos, si es posible, previniendo la potenciacin de efectos txicos.
Conocer la farmacologa, perfil de efectos adversos e interacciones de todos los frmacos empleados.
C) REGIMEN DE ADMINISTRACION
Instruir adecuadamente al paciente y a su cuidador,por escrito y verbalmente, sobre el manejo del frmaco.
Iniciar el tratamiento con dosis entre la mitad y un tercio de la empleada en adultos jvenes
Incremento lento de la dosis, hasta alcanzar la dosis mnima eficaz.
Mantener el tratamiento durante un ao tras la remisin de los sntomas, a la misma dosis o dos tercios de la
misma, reduciendo paulatinamente hasta la retirada.
En las depresiones recurrentes o crnicas plantear el tratamiento de por vida.
Si no aparecen efectos teraputicos y el paciente no manifiesta efectos adversos, aumentar la dosis hasta la dosis
mxima en adultos jvenes.
D) EVALUACION DE LA RESPUESTA TERAPEUTICA
Monitorizar la respuesta teraputica.
Vigilar regularmente la aparicin de efectos secundarios.
Controlar la inclusin de nuevos tratamientos farmacolgicos por enfermedades intercurrentes.
Vigilar y potenciar el cumplimiento teraputico.
Los antidepresivos tricclicos han sido hasta ahora los frmacos de eleccin por la familiarizacin del clnico con
su empleo y su bajo coste. Sin embargo, los efectos secundarios sobre el sistema cardiovascular y el sistema
nervioso central y autnomo obligan a revisar los patrones de tratamiento. Por otra parte, las repercusiones
cardiovasculares son mnimas a dosis teraputicas y la cardiotoxicidad no se correlaciona claramente con el
envejecimiento. Los efectos adversos sobre el sistema nervioso central, especialmente la torpeza psicomotriz,
somnolencia e hipotensin ortosttica, al potenciar las cadas de los ancianos obligan a extremar las
precauciones.
Las aminas secundarias (desipramina, nortriptilina y protriptilina) producen menos efectos secundarios y son
preferibles a las aminas terciarias (imipramina, amitriptilina, clorimipramina y doxepina). La amoxapina,
anloga de los tricclicos, se emplea en depresiones psicticas, pero por su efecto bloqueante de los receptores
dopaminrgicos puede producir reacciones extrapiramidales. En las depresiones psicticas del anciano y en casos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (11 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
de agitacin extrema es preferible asociar un neurolptico al antidepresivo de eleccin y retirarlo en cuanto
desaparecen los sntomas psicticos. La maprotilina, tetracclico inhibidor selectivo de la recaptacin de
noradrenalina, posee pocos efectos anticolinrgicos e hipotensores, pero produce crisis epilpticas con mayor
frecuencia que otros antidepresivos. La trazodona es una sustancia heterocclica con selectividad serotoninrgica,
con pocos efectos adversos anticolinrgicos y cardiovasculares; sus efectos sedantes constituyen una ventaja para
el tratamiento del insomnio asociado a la depresin. La mianserina es un tetracclico con selectividad
noradrenrgica, efectos sedantes y perfil de tolerancia similar a la trazodona.
Los ISRS deben su especial inters a la falta de afinidad por otros sistemas de neurotrasmisores cerebrales
(histamina, acetilcolina, etc.), por lo que no producen los efectos sedantes, cardiovasculares o anticolinrgicos
que limitan el uso de los tricclicos. Por ese motivo, a pesar de su mayor coste se estn convirtiendo en el
tratamiento de primera eleccin en el anciano.
Tericamente los IMAOS deberan ser muy eficaces en el tratamiento de las depresiones del anciano puesto que
los sujetos de edades avanzadas presentan una elevacin de las momoaminoxidasas cerebrales y plaquetares. Sin
embargo, son menos eficaces que los tricclicos y sus efectos secundarios, especialmente la hipotensin
ortosttica, los hacen peligrosos. En caso de utilizarlos, la tranilcipromina es preferible a la fenelcina puesto que
los efectos de la primera desaparecen en 24 horas mientras que los de la segunda persisten una semana. Los
inhibidores reversibles y selectivos de la MAO tipo A, -compuestos RIMA-, como la moclobemida, constituyen
otra opcin teraputica en el tratamiento de la depresin del anciano.
En sujetos ancianos depresivos con marcada anergia o debilitados por enfermedades fsicas severas puede estar
indicado el uso de psicoestimulantes. El ms utilizado es el metilfenidato, evitando siempre dar dosis despus de
las 2 3 de la tarde por el riesgo de insomnio. Entre sus ventajas destaca la rapidez de accin en los pacientes
que responden al tratamiento, notndose la mejora a partir de las 24-48 horas. Si a las 72 horas no hay respuesta
se debe suspender el tratamiento. Es necesario en estos casos monitorizar la presin sangunea.
Terapia electroconvulsiva
Es un tratamiento eficaz para las depresiones del anciano, con buen margen de seguridad y sin ms limitaciones
que las de las enfermedades fsicas intercurrentes. Tanto la aplicacin unilateral como la bilateral son efectivas,
siendo preferible la primera por la menor incidencia de efectos secundarios, especialmente de sndromes
confusionales.
Psicoterapia
Los cambios persistentes del estado de nimo secundarios a experiencias de prdidas o disminucin de las
capacidades pueden beneficiarse de intervenciones psicoteraputicas. Los efectos de la psicoterapia son
sinrgicos con la medicacin.
PREVENCION
La prevencin debe orientarse hacia periodos especialmente crticos, como el de la jubilacin, favoreciendo una
adaptacin positiva y por otra parte, hacia la deteccin de las personas con factores de riego para la depresin. El
screening de depresiones leves en sus primeros estados constituye una forma de prevencin. La educacin del
personal sanitario no especializado en la deteccin de sntomas depresivos es parte de la funcin preventiva de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (12 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
los servicios psiquitricos.
La prevencin de recadas se basa en la instauracin del tratamiento adecuado, la planificacin del seguimiento
tras la remisin y la profilaxis mediante tratamiento de mantenimiento o empleando estabilizantes del nimo. Las
medidas psicosociales de soporte y apoyo han demostrado ser eficaces en la prevencin de recadas y reingresos
a un ao.
El apoyo a las familias que cuidan de estos pacientes, una adecuada asistencia mdica y en ocasiones las
residencias psicogeritricas forman parte de los elementos imprescindibles para atender aquellos casos de
evolucin trpida.
PRONOSTICO
El pronstico a corto plazo de la depresin en el anciano es bueno, pero la tasa de recadas en los seguimientos
prolongados es alta. Los rasgos de endogeneidad y la edad no influyen directamente en el pronstico. Las
mujeres y los pacientes sin rasgos anmalos en la personalidad previa tienen una mejor evolucin. El efecto
pronstico de las ideas delirantes es dudoso.
La evolucin es mucho ms trpida en el caso de asociarse enfermedades somticas o deterioro cognitivo, y si
existen evidencias de cambios cerebrales estructurales o falta el soporte social. El incumplimiento de las normas
de tratamiento y la falta de atencin adecuada a los factores psicosociales de los trastornos depresivos en el
anciano son la causa de la mayor parte de los fracasos teraputicos.
EPISODIOS MANIACOS
Epidemiologa
En poblacin general el primer episodio afectivo suele aparecer entre los 25 y los 35 aos. En muchos trabajos
aparcece otro pico de presentacin en la 5. dcada de la vida. Cuando se estudia selectivamente grupos de
pacientes ancianos con trastornos afectivos, se observa que el primer episodio depresivo aparece sobre los 43-44
aos y el primer episodio manaco se retrasa hasta los 51-59 aos. La incidencia de primeros episodios manacos
en pacientes bipolares ancianos presenta una distribucin bimodal, con un primer pico a los 37 aos y un
segundo a los 73. La prevalencia de episodios manacos entre los trastornos afectivos ingresados en unidades
psicogeritricas es del 9,3% (32).
Etiologa
La importancia de la gentica en los trastornos afectivos de la vejez como ya comentamos es considerablemente
menor. Con frecuencia, los episodios se diagnostican como manas secundarias. Son episodios de mana sin
antecedentes de episodios afectivos previos que aparecen en relacin temporal con enfermedades fsicas o
tratamientos farmacolgicos. Estos episodios suelen precipitarse en personas genticamente predispuestas o con
un sustrato de patologa orgnica cerebral.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (13 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
Caractersticas clnicas
Se han descrito diferencias sutiles entre los episodios manacos de los ancianos y los adultos jvenes, aunque no
han podido confirmarse en estudios empricos. Es frecuente en los episodios manacos de los ancianos la
irritabilidad contenida, los signos de deterioro cognitivo sugestivos de demencia, la fuga de ideas sin
taquipsiquia, el relato ininterrumpible de ancdotas, la perplejidad y la presencia simultnea de sintomatologa
mixta manaco-depresiva. Estos datos conducen frecuentemente al diagnstico erroneo de demencia o delirium.
Tratamiento
Los frmacos de eleccin son los neurolpticos y el litio. En la eleccin de los neurolpticos a emplear hay que
tener en cuenta el riesgo de sntomas extrapiramidales en el anciano y de complicaciones secundarias a stos,
especialmente las caidas. As mismo, se han de cuidar los efectos anticolinrgicos y sedativos por el riesgo de
desencadenar cuadros confusionales. Las pautas para la utilizacin de neurolpticos en ancianos se comentan en
el captulo sobre trastornos psicticos en la vejez.
El litio no presenta los efectos secundarios de los neurolpticos, aunque la respuesta teraputica es ms tarda. Su
empleo obliga a un control estricto de las litemias, del funcionamiento renal y del empleo de otros frmacos con
interacciones potencialmente peligrosas (AINEs, captopril, etc.). En ocasiones es necesario asociar
carbamacepina o incluso TEC para tratar episodios resistentes o mixtos. El empleo de litio como profilaxis se
hace necesario, a pesar de los riesgos y dificultades de manejo en poblacin anciana, puesto que la incidencia de
recadas es muy alta.
REACCIONES DE DUELO
Duelo no complicado
Denominamos reaccin de duelo no complicada a los sntomas depresivos que aparecen normalmente tras
prdidas significativas: la muerte de un ser querido o la prdida de una funcin fsica. La mayor parte de los
ancianos superan la prdida y se adaptan a las nuevas circunstancias de forma adecuada. (33)
Los sntomas del duelo normal se caracterizan por molestias somticas inespecficas -por ejemplo, bolo
esofgico, taquipnea, sensacin de ahogo, laxitud, prdida de apetito, etc.-; pensamientos reiterativos sobre la
imagen social del fallecido; sentimiento de culpa; reacciones de hostilidad e irritabilidad; abandono de patrones
de conducta habituales e imitacin de rasgos de personalidad y conductas del difunto. (34) Tras el fallecimiento
suele presentarse un periodo de incredulidad o shock que da paso a una fase depresiva cuya duracin en torno a
los 6 meses se considera normal, para finalizar en una fase de aceptacin o resolucin . No es infrecuente que los
sntomas de las tres fases aparezcan mezclados.
Duelo patolgico
Existen una serie de factores que predisponen a la aparicin de reacciones de duelo patolgicas. Entre ellos se
encuentran los antecedentes de dificultades econmicas en la juventud; la baja autoestima con sentimiento de
poca capacidad de control interno; las dificultades en las relaciones previas con los padres y las prdidas
repetidas en el pasado. La relacin con la persona fallecida influye en la reaccin de duelo. Cuando el fallecido
es el cnyuge, sobre todo si es la esposa, la relacin entre ambos era de gran dependencia o los sentimiento hacia
el fallecido eran ambivalentes, aumenta el riesgo de reacciones anormales. La muerte inesperada, las
enfermedades terminales de larga evolucin, el desconocimiento del diagnstico y pronstico del fallecido, el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (14 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
estar lejos en el momento de la muerte, el fallecimiento por suicidio o asesinato, entorpecen la evolucin del
duelo. As mismo, la falta de soporte social, la ausencia de hijos o de familia cercana y la carencia de apoyo
familiar dificultan el proceso de duelo en los ancianos.
Clnicamente, el duelo patolgico se caracteriza por el retraso en la aparicin de la reaccin de duelo, las
manifestaciones desproporcionadas y distorsionadas y su prolongacin excesiva en el tiempo. Puede aparecer
hiperactividad anmala sin sentido de prdida, como mecanismo de negacin. En ocasiones se simulan los
sntomas propios de la enfermedad que produjo el fallecimiento, se inician o empeoran enfermedades
psicosomticas, o bien, se alteran las relaciones con amigos y familiares. Tambin pueden aparecen reacciones
de hostilidad hacia personas concretas, prdida persistente de los patrones de interaccin social, abandono de las
actividades habituales y finalmente, cuadros de depresin agitada.
Tratamiento de las reacciones de duelo
Como norma general, debe mantenerse la mxima independencia posible del paciente de manera que si es
necesario introducir cambios que supongan una mayor dependencia, stos deben tener caracteres temporales.
Hay que fomentar la actividad fsica, el establecimiento de nuevas actividades y relaciones e incluir a la familia
en el proceso de adaptacin.
Si estas medidas generales no son suficientes, est indicado el tratamiento psicoteraputico segn los siguientes
principios: 1) permitir y ayudar al paciente a expresar el dolor, la pena y la soledad; 2) favorecer la revisin de
relacin personal con el fallecido a travs de la expresin de sentimientos de amor, culpa y hostilidad; 3) ayudar
al paciente a reconocer las alteraciones cognitivas, afectivas y de conducta secundarias al duelo; 4) trabajar con
el paciente para encontrar una representacin intrapsquica del fallecido aceptable y evitar interpretaciones con
gran carga de conflicto; 5) potenciar los mecanismos de adaptacin del paciente, mediante el apoyo y la
reafirmacin sobre el carcter transitorio del dolor y el sufrimiento; 6) permitir la transferencia; 7) facilitar la
transmisin de la dependencia del fallecido a otras fuentes de gratificacin cuando sea necesario y 8) disminuir la
frecuencia de las sesiones conforme mejore el paciente, pero nunca interrumpir bruscamente el tratamiento.
La medicacin ha de emplearse con extrema prudencia. En caso de ser necesario, se seguirn las pautas generales
para el tratamiento de episodios depresivos.
ENFERMEDAD FISICA Y DEPRESION
El diagnstico de depresin en los ancianos con enfermedades somticas constituye en ocasiones un problema de
difcil solucin. Con el fin de evitar un incremento de la morbi-mortalidad de estos pacientes por errores
diagnsticos y teraputicos, es importante tener siempre presente que la depresin puede cursar con sntomas
somticos, que las enfermedades somticas pueden causar sntomas depresivos y que ambos trastornos pueden
coexistir.
El 80% de las personas mayores de 65 aos sufren al menos una enfermedad crnica o incapacitante (35). Entre
el 30 y el 70% de los ancianos ingresados en un hospital general presentan trastornos psiquitricos, y un 20 a
30% manifiestan sintomatologa depresiva evidente, mientras que slo en un 2% de los pacientes ancianos se
realiza consulta a psiquiatra (36). Esta contradicin se puede explicar por la alta incidencia de trastornos
psiquitricos autolimitados en los ancianos, los errores mdicos en la identificacin de trastornos psiquitricos, la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (15 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
menor prioridad de las enfermedades psiquitricas comparadas con las mdicas, y el difcil acceso o
insatisfaccin de los profesionales con los servicios psiquitricos de referencia.
Cuando se produce la interconsulta psiquitrica, los motivos de consulta suelen ser las dudas diagnsticas, la
identificacin de un trastorno psiquitrico intenso, las alteraciones de conducta del paciente que interfieren los
procedimientos hospitalarios habituales, las dificultades en la relacin mdico-paciente o la presencia de
problemas psicosociales graves.
En ocasiones podemos encontrarnos con pacientes que presentan sntomas depresivos que preceden a una
enfermedad somtica no diagnsticada. Sin embargo, lo ms frecuente ser enfrentarnos con pacientes ya
diagnosticados de alguna enfermedad somtica que presentan sntomas depresivos. En estos casos nos debemos
plantear las siguientes posibilidades diagnsticas:
Trastorno afectivo orgnico
Los trastornos del humor pueden ser causados por enfermedades estructurales cerebrales o por alteraciones en la
neurotransmisin debidas a mltiples causas (Tabla 3).
Tabla 3. POSIBILIDADES ETIOLOGICAS EN LOS TRASTORNOS AFECTIVOS ORGANICOS
Carcinomas ocultos:
Pulmn
Pancreas
Otros: mama,colon, ovario,linfoma,metstasis cerebrales
Enfermedades metablicas y endocrinas:
Hipercalcemia
Hipo/Hipertiroidismo
Enfermedad deCushing
Otras: diabetes,enfermedad de Addison
Neurolgicas
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad de Parkinson
Accidente cerebrovascular
Enfermedad de Binswanger
Esclerosis mltiple
Infecciosas
Brucelosis
Neurosifilis
Farmacolgicas
Alcohol
Corticoesteroides
Psicofrmacos: benzodiacepinas y neurolpticos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (16 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
Antihipertensivos: beta-bloqueantes, reserpina, metildopa
Otros: estrgenos, digitlicos, clonidina, nifedipina, cimetidina, L-dopa, quimioterpicos
Otros
Anemia perniciosa
Artritis reumatoide
Dolor crnico
EPOC
Enfermedades cardiovasculares
Insuficiencia renal
Disfuncin sexual
En cualquier caso es necesario para llegar al diagnstico considerar no slo la enfermedad somtica de base, sino
tambin comprender la significacin subjetiva de la misma y de su tratamiento. As mismo, hay que tener en
cuenta la personalidad previa del paciente y sus circunstancias sociales. La interaccin de estos factores explica
que exista una gran variedad de enfermedades que pueden cursar con sntomas depresivos.
Las depresiones secundarias a frmacos son ms frecuentes en los ancianos que en adultos jvenes debido a la
polifarmacia. Suelen presentarse en pacientes con antecedentes familiares de trastornos afectivos. Por lo general
revierten tras suspender el frmaco pero en ocasiones requieren tratamiento antidepresivo.
Trastornos adaptativos
La reaccin de adaptacin ms frecuente y temprana ante la enfermedad es la ansiedad. La depresin es menos
frecuente y ms tarda. En los ancianos las enfermedades somticas suelen ser crnicas y empeoran con el
tiempo. En muchos casos la reaccin de adaptacin ante las mismas evoluciona hacia un episodio depresivo que
podemos considerar secundario a la enfermedad somtica de base. Estos pacientes suelen tener menos ideacin
suicida pero mayores sentimientos de desamparo, desesperanza, pesimismo y ansiedad que los episodios
depresivos primarios.
Baldwin y Jolley (37) describen las disforias seniles , episodios depresivos precipitados por enfermedades fsicas
severas con incapacidad funcional progresiva asociada, con una prevalencia del 5-6% en la comunidad. Estos
cuadros responderan bien a tratamiento antidepresivo con los ISRS (38).
Depresiones somatizadas o enmascaradas
Las quejas somticas forman parte de los criterios diagnsticos de la depresin. Los ancianos con depresin
tienden a negar sus sntomas depresivos y a expresar en primer lugar y en ocasiones exclusivamente quejas
somticas o sntomas subjetivos de deterioro cognitivo. Los sntomas somticos ms frecuentes en la depresin
son: dolor generalizado y difuso; mareo y vrtigo; sntomas gastrointestinales (anorexia, nuseas, vmitos,
estreimiento y diarrea); sntomas cardiovasculares (dolor precordial, taquicardia y palpitaciones) y sntomas
respiratorios (disnea y asma). Es obligado diferenciar un sndrome depresivo de un trastorno hipocondraco.
La Pseudodemencia Depresiva es una forma especfica de depresin enmascarada. A diferencia de las
demencias, la severidad del deterioro cognitivo flucta y el inicio es brusco frente a la progresin insidiosa de las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (17 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
demencias. El humor en las demencias es tpicamente variable mientras que en la pseudodemencia es ms
estable. Al explorar el rendimiento cognitivo, las personas demenciadas intentan acertar la respuesta correcta y
presentan reacciones catastrficas si fallan repetidas veces. En cambio, en los casos de pseudodemencia, los
pacientes responden de modo displicente (no se, no puedo). Las alteraciones de los ritmos biolgicos del sueo y
el apetito, as como los dolores de cabeza son tpicos de las pseudodemencias. Las demencias pueden cursar con
sntomatologa depresiva y ante la duda diagnstica est indicado el ensayo teraputico con antidepresivos
(Tabla 4).
Tabla 4. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE DEMENCIA Y PSEUDODEMENCIA DEPRESIVA
DEMENCIA PSEUDODEMENCIA
Inicio insidioso
Larga duracin
Humor fluctuante
Respuesta de ensayo
Dficits objetivables
Deterioro permanente
Inicio brusco
Corta duracin
Humor deprimido
Respuesta displicentes
Dficits poco objetivables
Deterioro fluctuante
SUICIDIO
El riesgo de suicidio se incrementa con la edad. Los ancianos son el grupo de edad con mayor tasa de suicidios
consumados por intentos de suicidio, especialmente entre los varones que presentan tasas cinco veces mayor que
en adultos jvenes (39). Entre los factores sociales relacionados con el suicidio, el matrimonio aparece como un
factor protector, mientras que la separacin y la viudedad son predisponentes. El estatus socioeconmico
correlaciona inversamente con la tasa de suicidios consumados. El aislamiento es el factor sociodemogrfico que
con mayor frecuencia se asocia al suicidio, aunque la calidad de las relaciones del anciano es un factor
pronstico ms preciso que el hecho de vivir solo.
El 20% de los ancianos que cometen suicidio o intento de suicidio presentan consumo abusivo de alcohol y el
10% problemas de alcoholismo crnico (40). El deterioro cognitivo incipiente predispone al suicidio, mientras
que el deterioro severo ejerce un efecto protector. La dependencia, la prdida de capacidad para adaptarse a los
cambios, el sistema de valores del paciente y el sentimiento de desesperanza son tambin indicadores de riesgo
suicida en los ancianos. La disminucin del 5-hidroxiindolactico y el cido homovalnico en lquido
cefalorraqudeo, son marcadores biolgicos del riesgo de suicidio.
Algunos ancianos consultan por primera vez con los especialistas tras un intento de suicidio, sin antecedentes
psiquitricos previos. Retrospectivamente se detectan problemas de insomnio, anorexia con prdida de peso,
sentimientos de culpa e ideacin hipocondraca en las semanas previas. Estos sntomas depresivos suelen ser los
desencadenantes del acto suicida, independientemente de los antecedentes que pudieran originar ideas de muerte
y suicidio. Otros hallazgos clnicos frecuentes en los casos de suicidio son enfermedades crnicas con
exacerbaciones recientes y dolor asociado as como las quejas somticas hipocondracas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (18 of 43) [02/09/2002 11:51:55 p.m.]
PSICOPATOLOGIA ANTERIOR A LA SENILIDAD Y SU EVOLUCION DURANTE EL
ENVEJECIMIENTO
TRASTORNOS PSICOTICOS EN LA VEJEZ
Introduccin
Los sntomas psicticos se presentan en los ancianos vinculados a diversas entidades clnicas. Pueden ser
consecuencia de trastornos iniciados en la edad temprana o aparecer en la vejez. En la Tabla 5 se recogen los
trastornos psicticos que podemos encontrar en pacientes psicogeritricos.
Un 10% de los ingresos psiquitricos en personas mayores de 65 aos presentan sntomas psicticos. De estos, el
25% pueden ser diagnosticados de esquizofrenia y en el resto los sntomas psicticos son secundarios a
trastornos orgnicos o del estado de nimo.
Tabla 5. TRASTORNOS PSICOTICOS EN PSICOGERIATRIA
Sndromes mentales orgnicos:
Demencia con ideas delirantes
Trastorno delirante orgnico
Alucinosis orgnica
Esquizofrenia:
Esquizofrenia de inicio temprano
Esquizofrenia tarda
Trastornos por ideas delirante persistentes (paranoia)
Trastornos psicticos no clasificados en otros apartados:
Parafrenia
Psicosis Atpicas
Trastornos del estado de nimo:
Episodio manaco con sntomas psicticos
Episodio depresivo mayor con sntomas psicticos
La investigacin clnica y epidemiolgica de los trastornos psicticos del anciano se ve dificultada por mltiples
factores. La confusin terminolgica y conceptual lleva a que el mismo paciente pueda se diagnosticado de
esquizofrenia tarda, parafrenia o trastorno delirante crnico segn el momento histrico y los criterios
diagnsticos utilizados. Existe una inercia a atribuir los sntomas psicticos en la vejez a causas orgnicas o
trastornos afectivos. La alta incidencia de patologa mdica asociada, dficits sensoriales, motores y cognitivos y
las situaciones vitales de soledad, fallecimientos e institucionalizacin, dificultan la anamnesis y la exploracin
clnica. Estos factores interfieren en los estudios familiares y evolutivos. En ocasiones es imposible establecer de
forma fiable el inicio de la enfermedad. Por otra parte, la escasez de instrumentos de evaluacin psiquitrica
validados en ancianos y la necesidad de colaboracin interdisciplinar (psiquiatras, neurlogos, geriatras, etc.)
limita los estudios (41).
Etiopatogenia de los sntomas psicticos en los ancianos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (19 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Los trastoros psicticos de inicio tardo predominan claramente en el sexo femenino. Esto se atribuye a factores
genticos, hormonales, neurobiolgicos y socioculturales. Los catenos, metabolitos de los estrgenos limitan la
sntesis de dopamina (42). La menor asimetra interhemisfrica de las mujeres debida a la mayor comunicacin a
travs del cuerpo callo puede proteger a las mujeres de las alteraciones en el hemisferio izquierdo relacionadas
con la esquizofrenia (43). As mismo, se ha sugerido que la menor incidencia de factores estresantes durante la
adolescencia en las mujeres ejercera un papel protector para la aparicin de sntomas psicticos, retrasando la
edad de inicio (44).
La aparicin de sntomas psicticos en la vejez se ha relacionado con dficits sensoriales, rasgos anmalos de
personalidad previa, soltera, falta de descendencia y fallecimientos de familiares. En estos ancianos predominan
los rasgos de personalidad esquizoide y paranoide. Los defectos sensoriales -especialmente la sordera- facilitan
una mala interpretacin de la realidad. En general, cualquier defecto fsico que disminuya la autoestima
predispone al desarrollo de delirios paranoides.
Al igual que con los trastornos afectivos, en los trastornos psicticos funcionales de inicio tardo, el peso de los
factores genticos es menor que en los casos de inicio temprano.
Los estudios de neuroimagen realizados en pacientes psicticos ancianos encuentran alteraciones estructurales
inespecficas, similares a las halladas en las esquizofrenias de inicio temprano. En ocasiones se detectan lesiones
especficas de origen vascular o neoplsico que puden ser la causa de los sntomas psicticos. Se postula que las
lesiones cerebrovasculares en funcin de su extensin, localizacin y frecuencia pueden desencadenar la
enfermedad en sujetos predispuestos (45).
Los cuadros clnicos de mayor relevancia son la esquizofrenia tarda y los trastornos paranoides persistentes.
Esquizofrenia tarda
Kraepelin (46) interpuso entre la paranoia y las formas paranoides de la demencia precoz un grupo de psicosis
caracterizadas por delirios crnicos endgenos de mejor pronstico que estas ltimas. Roth (47) acu el trmino
de parafrenia tarda para definir los trastorno psicticos de inicio a partir de los 60 aos, en ausencia de
trastornos afectivos u orgnicos cerebrales. En sus trabajos incluy pacientes que podran ser diagnosticados de
trastornos delirantes o de esquizofrenia con los criterios operativos actuales. Grahame (48) considera la
parafrenia tarda como una forma atenuada y modificada de esquizofrenia, caracterizada por su inicio tardo y el
predominio de los sntomas delirantes, con o sin presencia de alucinaciones. En los sistemas nosolgicos al uso,
estos pacientes son diagnosticados de psicosis atpicas (DSM-III), esquizofrenia tarda (DSM-III-R), parafrenia
(ICD-9), esquizofrenia paranoide o trastorno por ideas delirantes persistentes (ICD-10).
La edad de inicio de los sntomas esquizofrnicos muestra una distribucin bimodal, con un pico mximo entre
los 25 y los 30 aos, de predominio en varones, y un segundo pico a los 41-46 aos con predominio en mujeres
(49). Un 23,5% de los pacientes inician la enfermedad por encima de los 40 aos, y de estos, el 14% con ms 60
aos (50). La prevalencia en poblacin general es el 0,1%.
Psicopatolgicamente estos trastornos se caracterizan por el inicio insidioso, sin factores precipitantes, con
predominio de delirios fantsticos, parcialmente sistematizados, de temtica variada (persecucin,
megalomanacos, erticos, cosmolgicos, msticos, etc.), asociados generalmente con alucinaciones auditivas y
en ocasiones alteraciones de otras modalidades sensoriales. Destaca la ausencia inicial de trastornos formales del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (20 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
pensamiento, de la afectividad, la psicomotricidad y la cognicin. Al comparar la clnica de pacientes con
esquizofrenia de inicio tardo, esquizofrnicos ancianos de inicio juvenil y esquizofrnicos jvenes (51) se
observa que la intensidad y frecuencia de los trastornos del curso del pensamiento y el aplanamiento afectivo
disminuyen al aumentar la edad de inicio de la enfermedad, mientras que se intensifican los delirios de
persecucin y grandiosos. Sin embargo no se encuentran diferencias en los sntomas primarios, trastornos
motores y alucinaciones. Las esquizofrenias tardas suelen presentar simultaneamente alteraciones en varias
modalidades sensoriales, y la frecuencia de alucinaciones olfativas, visuales y tactiles es mayor que en las formas
juveniles.
Trastorno por ideas delirantes persistentes
El trastorno delirante suele iniciarse entre los 35 y 55 aos. Predomina ligeramente en mujeres. Los principales
factores de riesgo son la clase social baja, la emigracin, el aislamiento y los defectos fsicos o sensoriales,
especialmente la sordera. En muchos casos se encuentran rasgos de personalidad previa de tipo paranoide.
Clnicamente presentan sntomas delirantes persistentes e inmodificables, sin caractersticas bizarras. Suelen
estar encapsulados y no afectan otras funciones mentales. Si se asocian alucinaciones, stas son poco
prominentes. Se distinguen cinco tipos principales: persecucin, celos, erotomanaco, somtico y grandioso. Las
caractersticas que diferencian este trastorno de la esquizofrenia se recogen en la Tabla 6.
Tabla 6. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE LA ESQUIZOFRENIA TARDIA Y EL TRASTORNO
DELIRANTE
Esquizofrenia tarda
Antecedentes familiares de
esquizofrenia
Personalidad esquizoide
Ausencia de desencadenantes
presentes
Deterioro ligero y ocasional
Escasa comprensibilidad lgica del
delirio
Alucionaciones muy frecuentes
Sntomas primarios posibles
Posibles trastornos formales del
pensamiento
Posibles dficits cognitivos
Evolucin crnica: proceso
Respuesta parcial a neurolpticos
Trastorno delirante
Ausentes
Personalidad paranoide
Factores desencadenantes
No deterioro de la personalidad
Cierta comprensin lgica del delirio
Alucinaciones escasas
Ausentes
Ausentes
Funciones cognitivas preservadas
Evolucin crnica: desarrollo
Mala respuesta a neurolpticos
Diagnstico
El pilar fundamental lo constituye la exploracin psicopatolgica. La diferenciacin en estadios iniciales de los
distintos cuadros psicticos es difcil. Es necesaria un correcta exploracin neurolgica y neuropsicolgica, as
como la realizacin de pruebas complementarias, especialmente de neuroimagen. La entrevista estructurada
Geriatric Mental State (52) es un instrumento estandarizado, y validado en poblacin espaola, muy utilizado en
el estudio de trastornos psicticos del anciano.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (21 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Diagnstico diferencial
Se ha de establecer con todas la entidades asociadas a sntomas psicticos en la vejez (40). La depresin mayor
con sntomas psicticos es poco frecuente en ancianos, pero suele ser el motivo del 20 al 40% de los ingresos
psiquitricos por depresin en la vejez. La presencia de sntomas psicticos incongruentes con el estado de
nimo se asocia a antecedentes familiares de esquizofrenia y personalidad esquizoide, lo que dificulta el
diagnstico. La presencia de signos y sntomas depresivos permite el diagnstico diferencial, en el que puede
resultar de ayuda la prueba de supresin con dexametasona. Estos pacientes tienden a presentar discinesias
tardas con los neurolpticos y peor respuesta al tratamiento antidepresivo.
Un tercio de los pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan sntomas psicticos. Pueden asociarse ideas
delirantes simples en fases tempranas de la enfermedad, incluso de manera previa al diagnstico del deterioro
cognitivo. Son poco estructuradas y poco persistentes, sin alucinaciones asociadas. Se relacionan con los fallos
de memoria (ej. el paciente acusa a otros negando las propias limitaciones). En fases intermedias de la
enfermedad aparecen ideas delirantes complejas, ms estructuradas y persistentes. Suelen consistir en falsos
reconocimientos o identificaciones errneas, ideas de perjuicio, de persecucin o de celos. Tambin pueden
presentar, aunque con menor prevalencia, alucinaciones preferentemente visuales y auditivas que pueden ser la
primera manifestacin de la enfermedad.
En las demencia vasculares con lesiones subcorticales como en la encefalopata arteriosclertica de Binswanger,
se han descrito sntomas psicticos con gran prevalencia.
Tratamiento y pronstico
Los pacientes suelen presentar muchas dificultades para iniciar y mantener el tratamiento. Para conseguir su
colaboracin suele ser necesario ofrecer ayuda para controlar los sntomas secundarios al trastorno principal
como la ansiedad y el insomnio. Se ha de establecer una buena relacin con el paciente, mostrando inters por
sus delirios, sin criticarlos directamente ni potenciarlos.
En los ancianos se producen cambios estructurales y funcionales cerebrales que condicionan el tratamiento
neurolptico: disminucin de la densidad de receptores D2, descenso de neurotransmisores y de la actividad
enzimtica responsable de su sntesis y aumento en la sensibilidad de receptores. Se requieren dosis ms bajas y
aumenta el riesgo de efectos adversos, especialmente discinesias tardas.
Los frmacos ms usados son el haloperidol y la tioridazina, iniciando el tratamiento a dosis bajas (0,5-2 mg/da
de haloperidol 10-50 mg/da de tioridazina), aumentando progresivamente hasta conseguir la respuesta o hasta
que aparezcan efectos secundarios intolerables. En paciente ancianos puede ser til el empleo de formas depot si
presentan dificultades en el cumplimiento teraputico (5 mg de decanoato de flufenazina cada 15 das). La
clozapina es una opcin a considerar por su perfil de efectos secundarios.
El tratamiento de mantenimiento se puede realizar con la mitad de la dosis usada en la fase aguda. La supresin
de tratamiento tras la remisin aumenta el riesgo de discinesias tardas.
En los paciente afectos de esquizofrenia tarda se observa una mejora en el 65% de los casos, si se mantiene un
cumplimiento teraputico adecuado. Son factores de buena respuesta: la rapidez en la misma, el aumento de la
autocrtica, el cumplimiento del tratamiento y la edad menor de 70 aos. Las lesiones cerebrales estructurales y
la personaldiad esquizoide son indicadores de mala respuesta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (22 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Tras la remisin o reduccin de los sntomas psicticos el principal objetivo del tratamiento es la rehabilitacin
psicosocial del paciente. Se debe prestar especial atencin a la rehabilitacin y correccin de las deficiencias
sensoriales y fsicas. Hay que fomentar el ejercicio de las habilidades preservadas, especialmente de tipo social,
procurando restablecer las relaciones interpersonales. Es fundamental una adecuada informacin y asistencia a
los familiares y cuidadores. El objetivo es el mximo de adaptacin y bienestar posible. Con todo, el pronstico
no es bueno y el curso de la esquizofrenia tarda y del trastorno delirante persistente suelen ser crnico y
deteriorante.
Deterioro cognitivo en pacientes esquizofrnicos ancianos
Los dficits cognitivos severos que se observan frecuentemente en pacientes esquizofrnicos de larga evolucin
han sido explicados alternativamente como parte del proceso fisiopatolgico subyacente a la propia esquizofrenia
o como efecto secundario de la institucionalizacin y el tratamiento efectuado a lo largo de los aos. Otras veces
se han atribuido a la presencia concomitante de patologas demenciantes como la enfermedad de Alzheimer o la
demencia multiinfarto.
En un estudio anatomopatolgico comparando el cerebro de pacientes esquizofrnicos ancianos
institucionalizados con deterioro cognitivo, pacientes con enfermedad de Alzheimer y controles sanos, no se
encontraron hallazgos sugestivos de enfermedad de Alzheimer ni de cualquier otra enfermedad demenciante
degenerativa en los pacientes esquizofrnicos. Los cerebros de los pacientes con esquizofrenia eran similares a
los controles. En consecuencia, el deterioro cognitivo de los esquizofrnicos puede ser atribuido al mismos
proceso fisiopatolgico responsable de los sntomas propiamente psicticos y que conduce a una va final comn
con otras enfermedades del sistema nervioso central (53).
TRASTORNOS DE ANSIEDAD
En el anciano, la ansiedad suele ser secundaria a enfermedades fsicas o mentales subyacentes. Los cambios
normales debidos al envejecimiento cerebral, especialmente la disminucin del GABA, facilitan la aparicin de
sntomas ansiosos. Los acontecimientos psicosociales y los frmacos suelen ser las causas ms frecuentes de
ansiedad en el anciano. El miedo a los cambios propios de la vejez, una respuesta normal ante situaciones
amenazantes, no debe confundirse con la ansiedad patolgica (54).
Ansiedad primaria
La ansiedad situacional, una reaccin exagerada a experiencias vitales cotidianas, aumenta al incrementarse con
el envejecimiento la frecuencia de exposicin a situaciones ansigenas. El trastorno adaptativo con nimo
ansioso es la forma de ansiedad primaria de inicio tardo ms frecuente en los ancianos, y constituye una
reaccin desmesurada a los cambios y las prdidas que se experimentan en la vejez. Suelen remitir en menos de
seis meses, aunque si las causas desencadenantes se repiten, lo que suele ocurrir con frecuencia en los anciano,
pueden sucederse las recidivas.
El trastorno por ansiedad generalizada incrementa su prevalencia con la edad y se caracteriza por la presencia
casi constante de sentimientos de ansiedad y preocupacin, acompaados por signos y sntomas
neurovegetativos, motrices y psicolgicos. Otro problema frecuente en los ancianos es la ansiedad fbica, a
menudo en forma de agorafobia, motivo por el que muchos ancianos se niegan a salir de casa aduciendo, por
ejemplo, temor a no encontrar un servicio si lo necesitan, perderse en la calle o responder inadecuadamente ante
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (23 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
cualquier situacin que suponga un incremento en su nivel de funcionamiento habitual.
Ansiedad secundaria
Adems de los desencadenantes situacionales, existen diversos factores orgnicos capaces de producir cuadros
de ansiedad (Tabla 7). La ansiedad puede agravar enfermedades frecuentes en la vejez como la hipertensin, la
enfermedad coronaria, las arritmias, el asma y otros procesos neumolgicos. Tambin es cierto que las quejas
somticas pueden enmascarar un cuadro de ansiedad.
Tabla 7. CAUSAS DE ANSIEDAD SECUNDARIA
Enfermedades mdicas:
Endocrinolgicas: hipertiroidismo, hipoglucemia, feocromocitoma, sndrome carcinoide, etc.
Alteraciones hidroelectrolticas
Enfermedades cardiolgicas: angina de pecho
Enfermedades psiquitricas:
Depresin
Delirium
Demencia incipiente
Trastornos de la personalidad: dependiente y anancstico
Psicofrmacos:
Antidepresivos: fluoxetina, bupropion
Neurolpticos (acatisia)
Benzodiacepinas (efecto paradjico)
Otros frmacos:
Teofilina
Antitusgenos y antigripales
Frmacos de accin tiroidea
Anticolinrgicos
Cafena
Sndrome de abstinencia:
Abuso de alcohol y psicofrmacos encubiertos
Evaluacin del anciano ansioso
Es preciso explorar la presencia de episodios previos de ansiedad, de factores estresantes actuales y/o crnicos,
de enfermedades y tratamientos farmacolgicos que pueda jugar un papel desencadenante, y de consumo de
sustancias adictivas que justifiquen un cuadro de abstinencia.
Tratamiento
Una vez descartadas las causas orgnicas el tratamiento requiere un abordaje psicosocial y farmacolgico. En
ocasiones la modificacin de las condiciones sociales del anciano y un adecuado control mdico puede ser
suficiente para solucionar el problema.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (24 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Los tratamientos psicoteraputicos de inspiracin cognitivo-conductual, como desensibilizacin sistemtica,
exposicin imaginaria, relajacin, terapia cognitiva, etc, desarrollados para poblaciones de jvenes y adultos,
requieren estudios especficos de eficacia en los ancianos. En cualquier caso, el anciano precisa de forma
especial intervenciones psicoteraputicas de apoyo y aconsejamiento.
En los ancianos, el uso de benzodiacepinas ha de ser estrechamente controlado. Las sustancias de vida media
corta, como alprazolm, loracepm y oxacepm -los dos ltimos sin metabolitos activos-, son los frmacos de
primera eleccin. Se deben utilizar durante periodos cortos de tiempo para evitar la aparicin de fenmenos de
tolerancia y dependencia. Los efectos secundarios son frecuentes en los ancianos. Entre los ms habituales se
encuentran la confusin, la ataxia, la prdida de memoria y la sedacin.
En casos de comorbilidad ansioso-depresiva o en ataques de pnico, poco frecuentes en los ancianos, est
indicado el uso de antidepresivos. En estos casos conviene seguir las pautas dadas sobre el uso de antidepresivos
en los ancianos. Se han utilizado frmacos como la nortriptilina, la trazodona, la fluoxetina y la sertralina. As
mismo, la paroxetina, al carecer de efectos estimulantes o sedantes, y la fluvoxamina, por sus caractersticas
sedantes, son frmacos a tener muy en cuenta
TRASTORNOS OBSESIVOS
Este tipo de trastornos es frecuente en los ancianos, aunque su inicio suele ser anterior a los 50 aos. Muchos de
estos pacientes llegan a la tercera edad sin haber seguido un tratamiento psicofarmacolgico adecuado, ni
participado en programas de terapia de conducta especficos (55).
Para instaurar un tratamiento en estos pacientes es preciso una cuidadosa evaluacin de los factores
conductuales, psicodinmicos y familiares. El mal cumplimiento teraputico, a veces debido al deterioro
cognitivo, es frecuente.
La presencia de trastornos mentales asociados, por ejemplo, el abuso de alcohol, los trastornos afectivos o
psicticos y el deterioro cognitivo, hacen necesaria la adopcin de estrategias especiales de tratamiento ya que
las tcnicas conductuales no son aplicables en estos casos. En los cuadros de inicio tardo, a partir de los 50 aos,
la posibilidad de enfermedades mdicas o neurolgicas asociadas es mayor.
En pacientes que presenten pensamientos obsesivos sin rituales, el tratamiento de eleccin son los
antidepresivos. La clorimipramina produce en los ancianos efectos secundarios de tipo anticolinrgico
-taquicardias, boca seca, estreimiento, retencin urinaria y delirium-, que dificultan su uso. Puede emplearse en
su lugar la fluoxetina a dosis bajas, que son mejor toleradas. Otros ISRS como la fluvoxamina y la paroxetina
tambin han demostrado su eficacia a dosis similares a las empleadas para tratamientos antidepresivos. El
tratamiento se ha de mantener un mnimo de 3 meses, aunque muchos pacientes no muestran mejora en los 2
primeros meses.
Si se asocian rituales de tipo compulsivo la eficacia del tratamiento aumenta al emplear a la vez psicofrmacos y
terapias conductuales, especialmente las tcnicas de exposicin y de prevencin de respuesta.
TRASTORNOS HIPOCONDRIACOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (25 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
El concepto general de hipocondrasis no es de gran utilidad en los ancianos, dada la alta prevalencia de
patologas orgnicas objetivables. Pilowsky (56) da una definicin ms acertada: la hipocondrasis es una forma
de conducta de enfermedad en la que el individuo experimenta y manifiesta un grado de preocupacin sobre su
estado de salud desproporcionado para la severidad de las evidencias objetivas de enfermedad .
Las somatizaciones aumentan con la edad hasta los 65 aos. El trastorno hipocondraco es el ms frecuente de
los trastornos somatoformes en los ancianos. En la comunidad, el 15% de los mayores de 65 aos perciben
problemas de salud desproporcionados a su situacin real. Los mayores de 65 aos presentan frecuentemente
reacciones hipocondracas transitorias, secundarias a factores sociales estresantes. En ancianos sin antecedentes
de trastornos somatoformes hay que descartar siempre una hipocondrasis secundaria a trastornos depresivos,
esquizofrnicos o a trastornos orgnicos cerebrales (57).
Es importante valorar los rasgos de personalidad que predisponen a la aparicin de sntomas hipocondracos.
Suele tratarse de individuos que amplifican las sensaciones corporales, se centran en ellas y las malinterpretan
como signos de enfermedad fsica. Cuando estas personas se enfrentan a factores como crticas insalvables,
prdida de estatus socioeconmico, fallecimiento del cnyuge o amigos y aislamiento social, se incrementa el
riesgo de presentar trastornos hipocondracos (58).
Es preciso establecer el diagnstico diferencial con los trastornos depresivos, aunque el tratamiento es muy
similar en ambos cuadros. Hay que poner en evidencia los sentimientos de hostilidad hacia los profesionales de
la salud para poder manejarlos adecuadamente y evitar la confrontacin directa, especialmente la insistencia en
la ausencia de patologa. En los ancianos es frecuente la existencia de enfermedades fsicas incapacitantes reales
asociadas a la hipocondrasis. Las hospitalizaciones prolongadas y los estudios complementarios minuciosos
incrementan las convicciones hipocondriacas. El tratamiento farmacolgico tiene con frecuencia un efecto
placebo rpido y transitorio y hay que prevenir los efectos adversos de la medicacin, a los que estos pacientes
son muy sensibles, y la adiccin al tratamiento.
ABUSO DE ALCOHOL EN LA TERCERA EDAD
Epidemiologa
El consumo de alcohol en la vejez constituye un problema de magnitud epidemiolgica importante (58). En las
encuesta de poblacin general se estima que un 9% de varones mayores de 60 aos consumen cantidades
perjudiciales de alcohol. En pacientes hospitalizados se ha encontrado que un 24% de los mayores de 60 aos
presentaban consumos superiores a los 80 gr de etanol al da, con una o ms embriagueces al mes y/o diagnstico
de cirrosis heptica de probable origen alcohlico. En residencias de ancianos se encuentra una tasa del 40-60%
de varones considerados bebedores importantes. La prevalencia del uso y abuso de alcohol disminuye conforme
aumenta la edad, en parte por el fallecimiento prematuro de los alcohlicos y tambin por la moderacin o
abstinencia de los supervivientes.
Se pueden identificar factores de riesgo biolgicos, psicolgicos, sociales e intergeneracionales en el alcoholismo
de inicio tardo (Tabla 8).
Tabla 8. FACTORES DE RIESGO EN EL ALCOHOLISMO DE APARICION TARDIA
Factores biolgicos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (26 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Farmacocinticos y farmacodinmicos
Enfermedades intercurrentes
Enfermedades psiquitricas:
Experiencias de prdida y dependencia fsica
Disminucin de la autoestima
Problemas de adaptacin ante situaciones nuevas
Trastornos depresivos, demencias o sntomas subjetivos de enfermedad crnica
Factores sociales:
Disminucin de los ingresos econmicos
Prdida de la consideracin social, y de los seres queridos, aislamiento y abandono
El sexo masculino tiene mayor riesgo de abuso de alcohol (las mujeres suelen abusar de sedantes e hipnticos)
Factores intergeneracionales:
Variacin de los patrones de consumo de alcohol en la tercera edad en los estudios de cohortes y perodos
histricos
Dificultades diagnsticas
La deteccin clnica es difcil. La falta de exigencias sociales que evidencien los problemas asociados al alcohol,
la atribucin de los sntomas a otras patologa mdicas, el aislamiento social, la tendencia de familiares y
cuidadores a minimizar e incluso ocultar el problema y la complicidad de los mdicos hacen que el consumo de
alcohol pase desapercibido.
Los alcohlicos de edad avanzada presentan patrones de consumo diferentes a los jvenes. Suelen beber a diario,
en cantidades menores que los jvenes, pero con repercusiones orgnicas generales y sobre el sistema nervioso
central ms intensas, debido al deterioro previo, a las patologas intercurrentes y a las interacciones con la
medicacin. El aislamiento social, la falta de apoyo familiar y las enfermedades invalidantes son factores de
riesgo en el consumo de alcohol durante la tercera edad. La presencia de problemas con el cnyuge, con lo hijos
adultos o con otras personas del entorno social, los trastornos somticos y accidentes debidos al consumo de
alcohol constituyen factores que permiten la identificacin del alcoholismo. Sin embargo, los ancianos
alcohlicos con frecuencia viven en una situacin de aislamiento social, son viudos, sin familia ni trabajo, y no
provocan alteraciones pblicas ni se ven envueltos en problemas con la ley, por lo que no se les suele ver como
enfermos mentales. Por ltimo, en los ancianos es difcil encontrar niveles de consumo elevados que den
sntomas de abstinencia identificables clnicamente.
Clasificacin
Se denomina alcohlicos primarios a aquellos que inician el abuso de alcohol en la tercera edad, coincidiendo
generalmente con el retiro. Alcohlicos secundarios son aquellos que iniciaron el alcoholismo en la juventud o la
vida adulta y lo mantienen en la vejez. Algunos incluyen un tercer grupo, el de los alcohlicos abstemios, con
antecedentes de abuso de alcohol que lo suspenden al llegar a la tercera edad.
Otros autores consideran alcoholismo primarios, al de inicio en la juventud, vinculado a factores de personalidad.
Para ellos, el alcoholismo de inicio tardo es un alcoholismo reactivo, relacionado con experiencias de prdida
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (27 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
(ej. duelos, jubilacin, enfermedades fsicas o conflictos conyugales).
ABUSO DE BENZODIACEPINAS EN LA TERCERA EDAD
El uso de benzodiacepinas est muy extendido entre los ancianos. En los centros asistenciales residenciales u
hospitalarios entre el 25 y el 50% de los ancianos reciben tratamiento ansioltico. Suelen prescribirse para el
tratamiento de sndromes mixtos ansioso-depresivos, o bien a pacientes con enfermedades orgnicas crnicas
que solicitan frecuentemente atencin sanitaria sin cambios en su patologa orgnica de base que justifique la
demanda. Una vez iniciado el tratamiento, son frecuentes la prolongacin innecesaria y la aparicin de
problemas de automedicacin (60).
Entre los factores de riesgo para el abuso de benzodiacepinas se encuentran el sexo femenino, los antecedentes
de abuso de alcohol o drogas, el insomnio crnico que intenta resolverse con hipnticos como nico tratamiento,
el dolor crnico y los trastornos de personalidad. El empleo de sustancias de alta potencia, vida media corta y a
altas dosis aumenta el riesgo de dependencia.
Sin embargo, el problema ms frecuente es la dependencia de dosis bajas de benzodiacepinas. La consecuencias
ms graves derivada del abuso es la toxicidad crnica, caracterizada por ataxia con cadas frecuentes, humor
triste, alteraciones de memoria y disminucin del rendimiento cognitivo global. La amnesia asociada al consumo
de benzodiacepinas produce alteraciones en la memoria de fijacin y amnesia antergrada. El consumo de
benzodiacepinas puede agravar patologa preexistente, trastornos respiratorios y cerebrovasculares o alteraciones
cerebelosas, as como deteriorar el funcionamiento de pacientes deprimidos o demenciados. El riesgo de padecer
sndromes de abstinencia graves, con aparicin de crisis convulsivas y delirium, aumenta coincidiendo con
hospitalizaciones u otras situaciones que dificultan el acceso a los frmacos. Los fenmenos de rebote al
suspender el tratamiento no se deben confundir con recadas del proceso que motiv el inicio del mismo.
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN LOS ANCIANOS
Al igual que en otras patologas, los trastornos de personalidad han sido estudiados y tipificados en adultos
jvenes por lo que an permanecen sin resolver muchos interrogantes a cerca de las alteraciones de personalidad
en los ancianos y su repercusin sobre el enfermar fsico y psquico. En este apartado nos centraremos en
algunos de los aspectos ms especfico de los trastornos de personalidad en relacin con el envejecimiento (61).
Sndrome de Digenes
Constituye un cuadro de abandono extremo del autocuidado no justificado por un trastorno psiquitrico
suficientemente grave, aunque se puede asociar a sndromes depresivos moderados y deterioro cognitivo leve. Se
considera una reaccin anmala de la personalidad ante la soledad y el estrs. El pronstico es sombro an con
tratamiento durante largos periodos en recursos especializados (ej. hospitalizacin o Centros de Da), por lo que
muchos terminan precisando ingreso en centros residenciales. La gravedad de algunos cuadros ha hecho
replantearse la etiologa del trastornos, sugirindose, por ejemplo, la presencia de alteraciones en el lbulo
frontal como causa del mismo (62).
Influencia de la personalidad en los trastornos psiquitricos funcionales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (28 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Las personalidades predepresivas ensombrecen el pronstico de los trastornos depresivos en los ancianos. Tras la
remisin del episodio persisten los pensamientos recurrentes negativo y pesimista sobre la vida. La presencia de
rasgos de personalidad paranoide en pacientes con depresin pueden dar lugar a un diagnstico errneo de
trastorno esquizoafectivo, y llevar al uso innecesario de neurolpticos. El incremento de la angustia en
personalidades con ansiedad crnica al inicio de un cuadro depresivo pueden producir errores diagnsticos al
confundirse el trastorno afectivo con un trastorno de ansiedad.
Los problemas de personalidad a lo largo de la vida se relacionan con el inicio de trastornos psiquitricos en la
vejez, lo que nos habla de una vulnerabilidad general en la estructura de personalidad, sin que hasta el momento
se hayan encontrado datos ms especficos.
Rasgos de personalidad previa y trastornos orgnicos cerebrales
Con el mismo grado de deterioro cognitivo, un paciente amable y agradecido, que establece buenas relaciones
con sus cuidadores, puede ser tratado en la comunidad, mientras que otro hostil, agresivo, o poco gratificante
requiere ingreso en un centro residencial. Los rasgos de sumisin y los patrones positivos de comunicacin se
han relacionado con mejores niveles de adaptacin en los pacientes demenciados.
Existen otros rasgos de personalidad que interfieren con la adaptacin al deterioro cognitivo como la actitud de
negacin de las propias limitaciones, que lleva a una pseudoindependencia; las reacciones paranoides y el
retraimiento social. Estos rasgos se relacionan con una progresin ms rpida del deterioro.
PRINCIPIOS GENERALES DE ASISTENCIA Y TRATAMIENTO DE LOS ANCIANOS
EVALUACION
El diagnstico preciso es la base de una buena atencin y tratamiento. El proceso diagnstico requiere una
evaluacin que en el anciano presenta algunas caractersticas diferenciales con otros pacientes psiquitricos.
El examen psiquitrico de los ancianos es en s mismo una intervencin que puede condicionar todo el proceso
teraputico. Los primeros elementos a tener en cuenta son el motivo de consulta, las personas referentes, las
fuentes de informacin y el lugar en que realizamos la exploracin. La entrevista psiquitrica y la exploracin
psicopatolgica siguen las pautas comunes en la psiquiatra de adultos, con un foco de inters especial en la
evaluacin cognitiva. Las dificultades en la comunicacin son muy frecuentes en los ancianos (ej., hipoacusia,
ceguera, trastornos del lenguaje), as como los cuadros confusionales y la ansiedad, que en ocasiones
imposibilitan la entrevista. Esto hace imprescindibles las fuentes externas de informacin aunque
lamentablemente no siempre estn disponibles.
La evaluacin del paciente psicogeritrico es un trabajo multidisciplinar en el que intervienen el mdico de
familia, el geriatra, el psiquiatra, el neurlogo, el especialista en neuroimagen, el neuropsiclogo y el trabajador
social.
Todo paciente psiquitrico, pero con ms motivo el anciano, debe ser sometido a un examen fsico completo
previo al establecimiento del diagnstico. Un examen de rutina debe incluir al menos un hemograma completo;
VSG; bioqumica sanguinea general con determinaciones de urea, glucosa, electrlitos, calcio, y protenas;
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (29 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
pruebas de funcionamiento heptico y renal; hormonas tiroideas; ECG; radiografa de trax y analtica de orina.
La evaluacin psicolgica del anciano tiene diversas indicaciones. Los estudios psicomtricos que evalan los
rendimientos neuropsicolgicos, la personalidad, los trastornos afectivos, etc., son tiles para clarificar el
diagnstico, establecer un pronstico, identificar las necesidades asistenciales y las reas prioritarias de
tratamiento, as como para monitorizar la evolucin. Mediante tcnicas observacionales de anlisis de conducta
se pueden estudiar los problesmas especficos del anciano para disear posteriormente programas
individualizados de tratamiento (63).
Una adecuada valoracin del entorno social y del ajuste del paciente a dicho entorno aporta la informacin
necesaria para planificar y poner en marcha intervenciones de tipo social, y permite identificar problemas que no
se manifiestan en la consulta o el hospital.
La evaluacin se completa, cuando es necesario, con estudios neurofisiolgicos (EEG), de neuroimagen
estructural (TAC y RM) y neuroimagen funcional (SPECT y PET).
ORGANIZACION DE LOS RECURSOS ASISTENCIALES
EN PSICOGERIATRIA
En el estado espaol estaban censados en 1991 ms de 5 millones de habitantes mayores de 65 aos, de los
cuales el 41% superaba los 75 aos y el 59% eran mujeres (65). La esperanza de vida en 1986 de los varones en
Espaa era de 73,4 aos y de 79,9 aos en las mujeres (65). Dadas las expectativas de evolucin de las tasas de
envejecimiento poblacional y las tasas de incidencia y prevalencia de los trastornos mentales, nos encontramos
con un grupo de poblacin importante, y con unas necesidades de atencin especficas y crecientes.
Por otra parte, la tendencia a la desinstitucionalizacin de la asistencia psiquitrica ha afectado de manera
especial a los pacientes ancianos. Los enfermos con trastornos mentales de inicio juvenil que envejecieron en
centros psiquitricos y fueron posteriormente desinstitucionalizados, junto con los afectados por trastornos
mentales funcionales de inicio tardo y por demencias han desaparecido de los centros psiquitricos. Se han
trasladado a centros residenciales, asistidos o no, que muchas veces carecen de la asistencia psiquitrica
necesaria, por lo que muchos de ellos solicitan de nuevo atencin especializada.
Por estos motivos, existe una demanda creciente de atencin psicogeritrica especializada. A continuacin
repasaremos los principales recursos asistenciales en psicogeriatra, exponiendo sus ventajas e inconvenientes.
Los principios generales de asistencia se basan en el mantenimiento del anciano en su entorno habitual durante el
mayor tiempo posible, dando mayor importancia a la calidad de la vida que a la prolongacin de la misma,
proporcionar una asistencia de alta calidad tcnica, y disminuir la sobrecarga de los cuidadores y familiares (66).
Recursos comunitarios
Atencin psicogeritrica en la comunidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (30 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
Para posibilitar una atencin adecuada en la comunidad es necesaria la creacin de equipos especializados en
psicogeriatra con capacidad para el diagnstico y tratamiento de estos pacientes. Son los encargados del
desarrollo de la atencin ambulatoria y domiciliaria, y de los programas de prevencin y de la orientacin a los
familiares y otros servicios sociosanitarios del rea.
El equipo de psicogeriatra debe funcionar de forma coordinada con los Centros de Da y Unidades de Ingreso.
As mismo, han de trabajar estrechamente con los mdicos de familia, los servicios sociales de base, los servicios
de asistencia domiciliaria y los programas de voluntariado en tareas de formacin, planificacin y distribucin de
recursos.
Centro/Hospital de da psicogeritrico
Estos servicios abordan los trastornos psicogeritricos desde un enfoque rehabilitador. Su objetivo principal
consiste en proporcionar atencin y soporte social a pacientes psicogeritricos crnicos, como alternativa a la
institucionalizacin completa mientras sta pueda ser evitada, y servir de soporte a los cuidadores y familiares en
situaciones de gran tensin y cansancio. As mismo, se encuentran entre sus objetivos el control de la correcta
indicacin y administracin de los tratamientos farmacolgicos, dietticos y rehabilitadores, y el cumplimiento
de las medidas generales de salud oportunas (67).
Se recomienda una disponibilidad de 50-65 plazas por cada 20.000 habitantes mayores de 65 aos. Estos
recursos acortan los ingresos hospitalarios y retrasan la necesidad de institucionalizacin del paciente
mantenindolo en su entorno habitual el mayor tiempo posible. Se distingue entre Hospital de Da cuyos
objetivos son principalmente sanitarios y Centro de Da con funciones predominantemente sociales. El riesgo
principal radica en convertirlos en meras antesalas de las residencias geritricas.
Recursos extracomunitarios
Hospitales psiquitricos
Los ancianos padecen diversos trastornos mentales que requieren tratamiento prolongado en rgimen de ingreso:
esquizofrenias, trastornos delirantes, depresiones severas, demencias con alteraciones conductuales graves,
psicosis orgnicas, etc. Por lo tanto, es precisa la existencia de unidades de hospitalizacin que respondan a esta
necesidad. Tradicionalmente, dichas unidades han estado situadas en los hospitales psiquitricos.
Sin embargo, los pacientes ancianos presentan un alto riesgo de ser derivados a hospitales psiquitricos de
manera precipitada, desestimando tratamientos mdicos y rehabilitadores. La localizacin geogrfica de las
instituciones psiquitrica, alejadas de los ncleos de poblacin, favorece el aislamiento social y familiar de estos
pacientes.
Interconsulta psicogeritrica en el hospital general y en residencias de ancianos
Nos referimos a este tema al hablar de la relacin entre enfermedad fsica y trastornos mentales. Los trastornos
cognitivos y afectivos afectan a una gran parte de la poblacin anciana ingresada en el hospital general. Muchos
de ellos pasan desapercibidos. La integracin de un equipo especfico de psicogeriatra en el hospital general
contribuira a disminuir las estancias medias y a tratar adecuadamente a los pacientes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (31 of 43) [02/09/2002 11:51:56 p.m.]
La interconsulta psiquitrica en residencias de ancianos es un tema sin resolver en la mayora de los casos. Los
objetivos a cumplir en este campo van ms all de la atencin al caso concreto. Es necesario disear estrategias
de intervencin ante situaciones habituales (ej., alteraciones de conducta, conflictos con familiares, etc.) y
desarrollar los programas de actividades de dichas residencias acordes con las necesidades de los pacientes.
Unidades psiquitricas en el hospital general
Las unidades psiquitricas de agudos en el hospital general atienden de manera creciente a una poblacin
psicogeritrica. Esto permite el tratamiento simultneo de enfermedades fsicas y psiquitricas, la intervencin de
equipos multidisciplinares cualificados y el acceso a nuevas tecnologas. Se evita la estigmatizacin de los
ingresos en hospitales psiquitricos y el alejamiento del entorno familiar.
Los problemas generados en el hospital por las complicaciones sociales y el carcter crnico e incapacitante
asociado a muchos de estos pacientes ha hecho replantearse el marco hospitalario en favor de sistemas de
asistencia comunitaria para la evaluacin y tratamiento continuado, reservando las unidades de agudos para
ingresos breves cuando stos sean imprescindibles.
Unidades de hospitalizacin psicogeritrica
El aumento de la demanda de ingresos psicogeritricos plantea la necesidad de crear unidades especializadas.
Estas se vinculan habitualmente a hospitales psiquitricos u hospitales generales, o bien son autnomas.
Cualquiera que sea su localizacin han de cumplir una serie de condiciones. En primer lugar estar capacitadas
para atender cualquier tipo de trastorno psicogeritrico susceptible de ingreso. Han de cubrir un rea de
poblacin especfica, que se recomienda no exceda de los 250.000 habitantes. La configuracin arquitectnica ha
de adaptarse a las necesidades de los pacientes. Su objetivo ha de ser potenciar al mximo las capacidades del
paciente, la socializacin y la interaccin. Para ello conviene disear calendarios de actividades diarias y de
terapia ocupacional, admitir pacientes de ambos sexos y favorecer las visitas y los permisos para mantener la
relacin con la familia y combinar el ingreso con sistemas de hospitalizacin parcial. Es necesario un personal
cualificado y altamente motivado. El centro ha de estar en relacin con los familiares, los recursos residenciales
y los centros de tratamiento ambulatorio para planificar las derivaciones de los pacientes y evitar convertirse en
una unidad de crnicos.
Residencias psicogeritricas
La tasa de ancianos ingresados en residencias psicogeritricas aumenta progresivamente en la sociedad actual.
Estos centros acogen a pacientes que no pueden beneficiarse de nuevas pruebas diagnsticas o intervencines
teraputicas en hospitales generales, y carecen de soporte sociofamiliar para ser cuidados en sus hogares.
Habitualmente estos centros carecen de atencin especializada y de programas especficos de tratamiento.
Las residencias geritricas no asistidas carecen de los recursos necesarios para atender a los ancianos con
trastornos mentales, y se enfrentan al problema del deterioro de los pacientes que ingresaron como vlidos y
posteriormente dejaron de serlo.
LOS FAMILIARES COMO CUIDADORES DEL ANCIANO
La mayor parte de los ancianos viven en la comunidad, por lo que su cuidado recae principalmente sobre los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (32 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
familiares. Los cambios sociodemogrficos de los ltimos aos han supuesto un incremento en la tasa de las
personas muy ancianas al cuidado de sus hijos ya mayores de 60 aos. La baja natalidad disminuye el nmero de
hijos disponibles para el cuidado de los progenitores y la incorporacin de la mujer al trabajo les ha desplazado
de su papel tradicional como cuidadoras familiares. Algunos estudios han encontrado sintomatologa psiquitrica
en el 43% de los cuidadores y criterios de depresin mayor en el 24% (59).
Los cuidados aportados por la familia pueden ir desde el apoyo emocional y el asesoramiento, pasando por la
ayuda instrumental (comida, limpieza, compras, etc.) y el cuidado personal (higiene, comida, medicacin), hasta
la gestin del dinero, toma de decisiones y papel intermediador con los servicios mdicos, sociales, etc. o la
ayuda financiera.
Los cuidadores familiares pueden presentar reacciones desadaptativas ms fcilmente si desconocen la
naturaleza, el tratamiento y la evolucin previsible de la enfermedad del anciano. Es frecuente que la persona
responsable del cuidado directo manifieste sentimientos de soledad e incapacidad personal para enfrentar el
problema, que aumentan con el progresivo deterioro del paciente y las posibles complicaciones propias del
proceso evolutivo de la enfermedad. As mismo, refieren un deterioro gradual de las relaciones personales,
sociales, laborales y del tiempo libre asociadas a las obligaciones de cuidar del anciano.
El grado de ansiedad del cuidador aumenta considerablemente si se presentan trastornos del comportamiento.
Los sntomas que ms sobrecargan a los cuidadores son la incontinencia de esfnteres, el insomnio asociado con
inquietud psicomotriz, la falta de aseo personal, las conductas extravagantes, los cambios en el estado de nimo,
las demandas de atencin y los conflictos interpersonales.
Las caractersticas del cuidador, como el tipo de relacin mantenida con el anciano durante los aos previos, la
percepcin que tenga de los sntomas del anciano y de la repercusin en su propia vida de la prestacin de
cuidados, as como su capacidad de manejo, influyen en la adaptacin al papel de cuidador. En este sentido, es
necesario tener en cuenta la sobrecarga objetiva y subjetiva en el cuidador.
Las formas de manejar la sobrecarga pueden ser muy distintas. El objetivo principal es solucionar el problema
que origina la sobrecarga fsica y emocional o buscar ayuda para poder adaptarse a la misma. Cuando el motivo
de sobrecarga no puede solucionarse, conviene modificar el significado que se le da a la situacin. Esto se logra a
veces trascendindolo, otros rindose del problema o, en ocasiones, evitando hablar de l. En general, suele
ayudar buscar espacios de desahogo y actividades de esparcimiento, mejorar el apoyo social o simplemente
hablar y expresar los propios temores, frustraciones y angustias en un lugar adecuado.
TRATAMIENTOS PSICOFARMACOLOGICOS EN PSICOGERIATRIA
El concepto de fragilidad y los cambios farmacocinticos y
farmacodinmicos en el anciano
Los conocimientos genricos sobre farmacologa se basan en estudios realizados con adultos jvenes. Hasta
fechas recientes, los ancianos eran excluidos de los procesos de desarrollo y aprobacin de nuevos frmacos. Por
otra parte, la tercera edad no constituye un grupo homogneo y no es posible atribuir todos los efectos adversos
observados en los ancianos a la edad como variable independiente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (33 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
Esto ha llevado al desarrollo de concepto de fragilidad para describir un grupo de personas con alto riesgo de
presentacin de enfermedades agudas, prdida de autonoma, hospitalizaciones frecuentes, institucionalizacin y
muerte. La posible base de este vulnerabilidad es la disminucin de la capacidad fisiolgica de respuesta ante
agresiones externas. A nivel clnico se han identificado varios factores relacionados con esta fragilidad: la
discapacidad crnica, las cadas de repeticin, la edad superior a los 80 aos, la polifarmacia superior a 4
frmacos y los cuadros de debilidad generalizada.
Los cambios farmacocinticos y farmacodinmicos en el anciano (Tabla 9) son ms importantes en este grupo de
pacientes frgiles que en los sanos.
Reacciones adversas a medicamentos
La tercera edad constituye un grupo de alto consumo de frmacos. El 70% recibe al menos una prescripcin
anual, el 50% consumen frmacos de forma continuada, el 25% dependen de la medicacin para sus actividades
diarias y la media por paciente es de 2-3 frmacos distintos al da (68). En estos pacientes coinciden
enfermedades crnicas con sntomas vagos e inespecficos. La tendencia a tratar sntomas y no enfermedades y la
presin social aumenta el nmero de prescripciones. La automedicacin y la escasa revisin de las prescripciones
prolonga la duracin de los tratamientos. Todo ello aumenta las interacciones, las reacciones adversas y el
incumplimiento del tratamiento.
Tabla 9. FACTORES RELACIONADOS CON LOS EFECTOS DEL TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO EN ANCIANOS
FACTORES EFECTOS EJEMPLO
Farmacocintica
Asorcin:
-Disminucin de la motilidad,
transporte activo y flujo
sanguneo en intestino delgado
-Elevacion del pH gstrico
No afecta a la absorcin de frmacos
Altera la absorcin de preparados
entricos
Preparados de absorcin retardada
Distribucin
-Aumento de la grasa corporal
-Disminucin de la grasa
muscular
-Disminucin del agua
corporal
-Disminucin de protenas
plasmticas
Acumulacin de frmacos lipoflicos
Aumento de niveles plasmticos de
frmacos hidrosolubles
Aumento de la fraccin libre del
frmaco
Diacepm, fenitona, litio
Tricclicos, IMAO, ISRS, RIMA
Clormetiazol, -bloqueantes
Metabolismo heptico:
Disminucin de masa y flujo
heptico
Induccin enzimtica
Aumenta la disponibilidad de frmacos
de alta extraccin
Disminuye la actividad de frmacos
Frmacos como rifampicina o
cimetidina
Litio
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (34 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
Excrecin renal:
Disminucin del filtrado
glomerular y flujo renal
Mal manejo de sobrecargas y
deplecciones de volume
Dependencia del filtrado
glomerular de las
prostaglandinas
Ajuste de dosis segn niveles de
creatinina
Su potencia con la mala respuesta a la
sed
Diurticos
AINES, hiponatremias,
hiperpotasemias, antihipertensivos,
antagonistas
Farmacodinmicas Benzodiacepinas, efectos adversos de
Se comunican 2-3 veces ms reacciones adversas en ancianos que en jvenes. Muchas otras se quedan sin
notificar y son atribudas a fenmenos propios del envejecimiento. Estas reacciones adversas, ms que con la
edad, se relacionan con la polifarmacia, la pluripatologa y la mayor severidad de las enfermedades.
Cuadros clnicos potencialmente debidos a reacciones
adversas medicamentosas
Por lo que respecta a los efectos adversos de los psicofrmacos, las reacciones anticolinrgicas tienen especial
relevancia en geriatra, especialmente las alteraciones de la percepcin secundarias a la disminucin de la
agudeza visual, la visin borrosa o el agravamiento de glaucoma. La xerostoma afecta al gusto y la elaboracin
del bolo alimenticio y aumenta el riesgo de infecciones bucales. Los efectos anticolinrgicos empeoran el
estreimiento del anciano llegando a causar impactaciones fecales, seudooclusiones e leo paraltico. Los
sndromes anticolinrgicos centrales son especialmente graves y frecuentes en los ancianos. Los frmacos que
con mayor frecuencia pueden dar lugar a este tipo de reacciones son los antidepresivos tricclicos y los
neurolpticos.
Cualquier persona anciana que refiera mareo, inestabilidad, debilidad o sudoracin postprandial, sncope o
presncope, es sospechosos de presentar un cuadro de hipotensin ortosttica. Los antidepresivos tricclicos y los
neurolpticos sedantes causan frecuentemente este tipo de cuadros. Los antidepresivos tricclicos, especialmente
la imipramina y la amitriptilina, causan hipotensin ortosttica independiente de la dosis, por lo que su aparicin
obliga al cambio de tratamiento.
Las cadas son una causa importante de morbimortalidad en el anciano. La sedacin asociada a las
benzodiacepinas de vida media larga y los antidepresivos tricclicos aumenta significativamente el riesgo de
cadas y se comporta como factor independiente de riesgo. La hipotensin ortosttica y el parkinsonismo
inducido por frmacos son otros factores de riesgo de cadas.
La incidencia de sntomas extrapiramidales aumentan con la edad. La deplecin relativa de dopamina en el
ncleo estriado se relaciona con la aparicin de parkinsonismo inducido por frmacos. Este sndrome afecta al
50% de los ancianos tratados con neurolpticos. Es indistinguible de un sndrome de Parkinson idioptico y en
ocasiones es la primera manifestacin de un parkinsonismo subclnico. Las discinesias tardas afectan al 40% de
los ancianos tratados con neurolpticos, ms frecuentemente a mujeres. En ocasiones aparecen discinesias por
supresin. El diagnstico diferencial entre acatisia e incremento de la inquietud psicomotriz es difcil en
patologas crnicas tratadas con neurolpticos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (35 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
El delirium puede asociarse con frecuencia a efectos adversos medicamentosos. El tratamiento farmacolgico
puede ser un factor causal de la disminucin de la capacidad funcional, las habilidades de autocuidado y
relacionales de los ancianos.
Pautas generales para la prescripcin de psicofrmacos
El uso de los distintos grupos psicofarmacolgicos en el anciano ya ha sido discutido en los captulos referidos a
los principales trastornos psicogeritricos. Las pautas generales sobre el tratamiento de la depresin, resumidas
en la Tabla 3, tienen caractersticas aplicables para el empleo de cualquier grupo psicofarmacolgico. Como
normas generales recomendamos tratar enfermedades y no sntomas, siempre que sea posible, sustentando cada
tratamiento en un diagnstico preciso; tener siempre presente la historia farmacolgica del paciente para evitar
interacciones; iniciar los tratamiento a dosis bajas y aumentarlas valorando especialmente la respuesta y las
posibles reacciones adversas; simplificar lo ms posible el rgimen teraputico, dando pautas claras de
administracin; revisar peridicamente el tratamiento, retirando los frmacos que no sean imprescindibles y
evaluar con frecuencia el cumplimiento de las pautas.
Scheider (69) public en 1993 una revisin actualizada de la eficacia de los distintos tratamientos en pacientes
psicogeritricos con trastornos mentales graves: delirium, demencia, depresin, mana, trastornos psicticos y
trastornos por ansiedad.
TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS EN LA TERCER EDAD
La edad no constituye una contraindicacin en s misma del tratamiento psicoteraputico, aunque modifica
sustancialmente algunos aspectos. Es importante vencer las resistencias culturales y personales de los ancianos al
tratamiento de problemas psicolgicos. La actitud del terapeuta ha de ser ms activa, emptica, reforzadora y
flexible que con adultos jvenes (70).
Psicoterapia dinmica
Se centra en el mantenimiento de la autoimagen y la autoestima ante los cambios biopsicosociales, la resolucin
de conflictos intrapsquicos e interpersonales, el ajuste a la jubilacin, la viudedad y el cambio de roles
intrafamiliares, y la aceptacin de la prdida de capacidades y la propia muerte. Los ancianos tienden a presentar
transferencias idealizadas que no es conveniente destruir. En otras ocasiones aparecen miedos al rechazo,
incomprensin o intrusin del terapeuta en la propia vida, o envidia ante la juventud y vitalidad de ste. El
procedimiento ms aconsejable en los ancianos es la psicoterapia breve y la psicoterapia de apoyo.
Terapia cognitiva y conductual
La terapia cognitiva est indicada en ancianos sin deterioro cognitivo, con buena motivacin y aquejados de
sndromes depresivos y trastornos por angustia. Los tratamientos conductuales se han desarrollado especialmente
en pacientes demenciados, para el entrenamiento en problemas de hbitos alimenticios, continencia de esfnteres,
habilidades sociales y utilizacin de recursos para paliar problemas de memoria y pueden ser necesarias para
tratar trastornos obsesivos con comportamientos rituales.
Terapia de familia
La familia es esencial en el proceso diagnstico y teraputico psicogeritrico. Los dos aspectos centrales son el
ajuste de la familia al deterioro del anciano y las actitudes ante el tratamiento psiquitrico. La funcin del
terapeuta consiste en explicar adecuadamente a la familia la enfermedad del paciente y educarla en las formas de
manejo de sus sntomas. Tambin ha de ayudar en la toma de decisiones prcticas y realistas, y colaborar en la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (36 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
resolucin de conflictos intrafamiliares que impiden el proceso teraputico.
Terapia de grupo
La orientacin de los grupos puede ser muy variada, pero los objetivos suelen ser comunes: aportar un entorno
social que permita restablecer la autoestima y la comunicacin, la resolucin de problemas, el refuerzo para
retomar antiguos intereses.
Terapias desarrolladas especficamente para los ancianos
La Orientacin en la realidad (Reality Orientation), es un grupo de tcnicas que ofrecen una estrategia
comprensiva para el manejo del deterioro cognitivo. Sus objetivos son la reorientacin y la independencia del
anciano.
La terapia de reminiscencia, aplicable individual o grupalmente, para cualquier anciano, se basa en favorecer el
recuerdo y la revisin de la propia historia vital. La terapia de validacin o fantasa desarrollada para pacientes
demenciados se centra en la expresin de sentimientos (71).
Otras formas de terapia utilizadas en ancianos
El desarrollo de la terapia ocupacional para el tratamiento de enfermedades mentales orgnicas y funcionales
supone un avance en la asistencia psicogeritrica.
Por otra parte, tambin se han empleado en ancianos otras variedades de terapias personales, musicoterapia,
psicodrama, expresin corporal y artstica, etc, con el objetivo de resolver los problemas inmediatos del anciano,
redefinir el significado de la vida personal y social, potenciar la autoestima, dignidad y sentimiento de bienestar
y estimular las facultades intelectuales, fsicas y emocionales.
ASPECTOS ETICO-LEGALES EN LA TERCERA EDAD
En psicogeriatra se solicita muchas veces informes periciales con fines mdico-legales o la opinin como
expertos en conflictos ticos (57). La incapacidad legal del anciano exige el establecimiento de un rgimen de
tutela o de curatela. En las persona institucionalizadas pueden plantearse problemas especiales a la hora de
nombrar un tutor legal, como la ausencia de familiares que quieran asumir esta responsabilidad. Otros problemas
frecuentes son la determinacin de la capacidad testamentaria y de la capacidad para prestar consentimiento
informado.
La decisin sobre la suspensin de medidas teraputicas a aplicar en casos de enfermedades crnicas y/o
irreversibles ha llevado al desarrollo, en las sociedades anglosajonas, del denominado Testamento en vida. Los
estudios sobre enfermos terminales no demuestran un mayor deseo de muerte en estos pacientes, salvo cuando
aparecen asociados otros sntomas depresivos (72). Las decisiones sobre la aplicacin o no de medidas de
resucitacin generan tambin conflictos ticos en los que participan el paciente, su familia y el mdico.
La escasez de plazas residenciales ha dado lugar a abusos y situaciones ilegales. Se hace cada vez ms necesario
regular y aplicar estrictamente la leyes sobre los requisitos mnimos para el funcionamiento de centros
residenciales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (37 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- Korenchevsky V. En: Physiologycal and pathological ageing. Edited by Bourne GH. New York and Basel,
Karger, 1961.
2.- Bittles AH. Biological aspects of human ageing. En: Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y
Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 3-34.
3.- Busse EW y Allen A. General theories of ageing. En: Principles and practice of geriatric psychiatry. Editado
por Copeland JRM, Abou-Saleh MT y Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 24-26.
4.- Morris RG. Cognicion and ageing. En: Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C. (2
ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 74.
5.- Baltes PB, Dittman-Kohli F y Dixon RA. New perspectives on the development of inteligence in adulthood:
toward a dual-process conception and a model of selective optimization with compensation. En: Life sapan
development and behavior. Editado por Baltes PB y Brim Jr OB. Vol. 6. New York, Academic Press, 1984, pp
34-76.
6.- Perlmutter M. Cognitive potential throughout life. En: Emergent theories of ageing. Editado por Birren JE y
Bengston VL. Nueva York, Springer Publishing Company, 1988, pp 248-268.
7.- Kleemeier R. Intelectual Changes in the senium. Proceeding of the Social Statistics Section of the American
Statistical Association. Washington DC, 1962, pp 290-295.
8.- Erikson EH. Identity and life cycle. Psychological Issues, 1. New York, International Universities Press,
1959, p 120.
9.- Thomae H y Lehr U. Stages, crises, conflicts, and life-span development. En: Human development and the
life course: multidisciplinary perspectives. Editado por Sorensen AB, Weinert FE y Sherrod LR. Hillsdale NJ, L.
Erlbaum Associates, 1986, pp 429-444.
10.- Cumming ER y Henry WE. Growing old: the process of disengagement. New York, Basic Books, 1961.
11.- Havighurts R. Sucessful aging, en Processes of aging. Editado por William R, Tibbitts C y Donahue W.
New York, Atherton Press, 1963.
12.- Neugarten BL y Gutmann DL. Age-sex roles in personality in middle age: a TAT study. En: Personality in
middle an later life. New York, Atherton Press, 1964, pp 44-89.
13.- Kessler S: Psychiatric genetics en American Handbook of Psychiatry. Editado por Hamberg DA, Brodie
HKH. Vol. 6. New York, Basic Books, 1975, pp 352-384.
14.- Parashos IA y Coffey CE. Anatomy of the ageing Brain. En: Principles and practice of geriatric psychiatry.
Editado por Copeland JRM, Abou-Saleh MT y Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 35-54.
15.- Esiri M. Neuropathology en Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.).
Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 113-122.
16.- Blazer DG. Depresin in late life. (2 ed.) St. Louis, Mosby, 1993, pp 65-73.
17.- Blackwood DHR, Muir WJ. Neurophysiology of ageing as determined by the electroencephalogram, en
Principles and practice of geriatric psychiatry. Editado por Copeland JRM, Abou-Saleh MT y Blazer DG.
Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 74-77.
18.- Rapaport SI. Positron emission tomography in normal aging and Alzheimer's disease. Gerontology, 1986; 32
(supl.1): 6-13.
19.- Burns RA y Abou-Saleh MT. Neuroendocrinology of ageing. En: Principles and practice of geriatric
psychiatry. Editado por Copeland JRM, y Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 66-71.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (38 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
20.- Reynols CF, Busse DJ, Kupfer DJ, Hoch CC, Houch PR et al. Rapid eye movement, and sleep deprivation
as a probe in elderly subjects. Arch. Gen. Psychiatry, 1990; 47: 1128-1136.
21.- Butler RN. Psychosocial aspects of aging, en Comprehensive Textbook of Psychiatry. Ediatado por Kaplan
HI, Sadock BJ. (5 ed.). Vol. 2. Baltimore, Williams & Wilkins, 1989, pp 2017.
22.- Ruiz Navarro J. Trastornos depresivos en el anciano. Monografas de Psiquiatra, 1994; 6: 3-14.
23.- Blazer DG. Nosology and classification of mood disorder. En: Principles and practice of geriatric
psychiatry. Editado por Copeland JRM, y Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 505-509.
24.- Shulman KI y Post F. Bipolar affective disorder in old age. Br. J. Psychiatry, 1980; 136: 26-32.
25.- Bretner JCS. Genetics. En: Principles and practice of geriatric psychiatry. Editado por Copeland JRM, y
Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 512-513.
26.- Baldwin RC. Depressive illness. En: Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C. (2
ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 677-679.
27.- Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An inventory measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry, 1961;
4: 561-571.
28.- Yesavage J, Brink T, Rose T, et al. Development and validation of a geriatric screening scale: a preliminary
report. J. Psychiatr. Res., 1983; 17: 37-49.
29.- Montgomery SA y Asberg MA. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br. J.
Psychiatry, 1979; 134: 382-389.
30.- Endicott J y Spitzer RL. A diagnostic interview for affective disorders and schizophrenia. Arch. Gen.
Psychiatry, 1978; 35: 837-844.
31.- Hamilton M. A rating scale for depression. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 1960; 23: 56-62.
32.- Jacoby R. Manic illness, en Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.).
Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 677-679.
33.- Blazer DG. Depresin in late life. (2 ed.) St. Louis, Mosby, 1993, pp 203-216.
34.- Lindermann E. Symptomatology and management of acute grief. Am. J. Psychiatry, 1944; 101: 141-149.
35.- Soldo BJ y Manton KG. Health status and services needs of the oldest old. Current patterns and future
trends. Milbank Memorial Fund Quaterly Health Soc, 1985; 63: 286-319.
36.- Padierna Acero JA, Aristegui Ruesga E, Medrano Albeniz y Marcos Cardao. La interconsulta
psicogeritrica en el Hospital General. Revisin. Anales de Psiquiatra, 1994; 10: 355-360.
37.- Baldwin RC y Jolley DJ. The prognosis of depression in old age. Br. J. Psychiatry, 1983; 142: 111-119.
38.- Evans ME y Lye M. Depression in the physically ill, an open study of the 5-HT reuptake inhibitor
fluoxetine. J. Clin. Exp. Gerontol., 1992; 14: 297-307.
39.- Schulman KI. Suicide and parasuicide in old age: a review. Age & Ageing, 1978; 7: 201-209.
40.- Cattell HR. Elderly suicidies in London: an analysis of coroner s inquests. Int. J. Geriatr. Psychiatry, 1988;
3: 251-261.
41.- Pelegrn Valero C. La esquizofrenia de inicio tardo. Monografas de Psiquiatra, 1994; 6: 37-48.
42.- Seenman MV. Gender diferences in schizophrenia. Can. J. Psychiatry, 1982; 27: 107-111.
43.- Castle DJ y Murray RM. The neurodevelopmental basis of sex differences in schizophrenia. Psychol. Med.,
1991; 21: 565-576.
44.- Jablensky A, Sartorius N, Ernberg G, et al. Schizophrenia: manifestations, incidence and course in differents
cultures. A World Health Organization Ten-Country Study. Psychol. Med., suppl. 20, 1992.
45.- Miller BL, Lesser IM, Boone KB et al. Brain lesions and cognitive functions in late-life psychoses. Brit. J.
Psychiat., 1991; 158:76-82.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (39 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
46.-Kraepelin E. Dementia praecox and paraphrenia. En versin inglesa. Editada por Barclay RM, Robert E.
New York, Krieger Publishing, 1971, pp 282-283
47.- Roth M. The natural history of mental disorder in old age. J. Ment. Sci., 1955; 101: 281-291.
48.- Grahame PS. Schizophrenia in old age (Late Paraphrenia). Br. J. Psychiat., 1984; 145: 493-495.
49.- Levine RJ. Sex differences in age of onset and first hospitalization in schizophrenia. Am. J. Orthopsychiat.,
1980; 50: 316-322.
50.- Harris J y Jeste DV. Late-onset schizophrenia: an overview. Schizophr. Bull., 1988; 14: 39-55.
51.- Pearlson GD, Kreger L, Rabins PV, el at. A Chart review study of late-onset and early-onsetschizophrenia.
Am. J. Psichiatry, 1989; 146: 1568-1574.
52.- Lobo A. Saz P, Da JL y Gonzlez JL. El Geriatric Mental State en poblaciones espaolas. Estudio de
validacin de parmetros orgnicos y afectivos. Actas de la XIII Reunin de la Sociedad Espaola de Psiquiatra
Biolgica, 1988, pp333-339.
53.- Purohit DP, Davidson M, Perl DP, Powchick P, et al. Severe cognitive impairment in elderly schizophrenic
patients: a clinicopathological study. Biol. Psychiatry, 1993; 33: 255-260.
54.- Tueth MJ. La ansiedad en pacientes ancianos: diagnstico diferencial y tratamiento. En Programa de
autoevaluacin de conocimietnos y tcnicas psiquitricas (VI edicin espaola). American Psychiatric
Association, 1994, pp 75-78.
55.- Allen A y Busse EW. Obssesional disorders. En: Principles and practice of geriatric psychiatry. Editado por
Copeland JRM, Abou-Saleh MT y Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 751-756.
56.- Pilowsky I. A general classification of abnormal illness behaviour. Br. J. Med. Psychol., 1978; 51: 131-137.
57.- Allen A y Busse EW. Hipocondriacal disorder. En: Principles and practice of geriatric psychiatry. Editado
por Copeland JRM, Abou-Saleh MT y Blazer DG. Chichester, John Wiley & Sons, 1994, pp 757-760.
58.- Bergmann K. Psychiatric aspects of personality in older patients, en Psychiatry in the elderly. Editado por
Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 863-866.
59.- Carbonell Masi C, Calcedo Barba A. Psicogeriatra. En: Libro del ao. Psiquiatra 1993. Editado por
Lopez- Ibor Alio JJ. Madrid, Saned, 1993, pp 79-84.
60.- Atkinson RM. Alcohol and drug abuse in the elderly. En: Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y
Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 837-844.
61.- Bergmann K. Psychiatric aspects of personality in older patients. En: Psychiatry in the elderly. Editado por
Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 852-871.
62.- Orrell MW, Sahakian BJ, y Bergmann K. Self-neglect anf frontal lobe dysfunction. Br. J. Psychiatry, 1989;
155: 101-105
63.- Little A. Psychological assessment. En: Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C.
(2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 224-242.
64.- Censo de poblacin y vivienda 1991. Instituto Nacional de Estadstica, 1992.
65.- Anuario de estadsticas sanitarias mundiales. OMS, 1990.
66.- Cooper B. Principles of service provisin in old age psychiatry. En: Psychiatry in the elderly. Editado por
Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp 224-242.
67.- Martn Carrasco M, Abad Gutierrez R, Nadal Alava S. Instituciones intermedias en el tratamiento de las
demencias y otros trastornos psiquitricos en la vejez: El Centro de Da Psicogeritrico. Re. Esp. Geriatr. y
Gerontol., 1991; 26, Supl.2: 39-45.
68.- Larrin JL. Algunos aspectos de farmacoterapia en geriatra. Boletn de informacin farmacoteraputica de
Navarra, 1995; 3, 1-8.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (40 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
69.- Schneider LS. Efficacy of treatment for geropsychiatric patients with severe mental illness.
Psychopharmacol. Bull., 1993; 29, 4: 501-524.
70.- Radebolt H, Dobson H, Culhane M, Little A, Childs K, Lahav D. Psychological therapies. En: Psychiatry in
the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press, 1993, pp
373-436.
71.- Lazarus LW. Psychotherapy with the elderly. En: Comprehensive Textbook of Psychiatry (5 ed.), vol. 2.
Ediatado por Kaplan HI, Sadock BJ. Baltimore, Williams & Wilkins, 1989, pp 2035-2037.
72.- Brown JH, Henteleff P, Barakat S, et al. Is it normal for terminally ill patients to desire death? Am. J.
Psychiatry, 1986; 143: 208-211.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Psychiatry in the elderly. Editado por Jacoby R y Oppenheimer C. (2 ed.). Oxford, Oxford University Press,
1993.
Es un manual general de psicogeriatra, con 969 pginas en las que han colaborado 43 especialistas, con un gran
peso especfico de los editores. Est estructurado en tres grandes bloques. El primero incluye una revisin
actualizada de los principales conocimientos en ciencias bsicas relaciondas con la gerontopsiquiatra:
epidemiologa, psicologa, sociologa y anatomopatologa. En el segundo bloque se abordan los aspectos
generales de la prctica clnica, evaluacin, tratamiento en sus diversas modalidades, y recursos asistenciales
especficos. Por ltimo se estudian especficamente los principales trastornos mentales que pueden afectar a los
ancianos y los aspectos mdico-legales ms relevantes en esta especialidad.
2.- Principles and practice of geriatric psychiatry. Editado por Copeland JRM, Abou-Saleh MT y Blazer DG.
Chichester, John Wiley & Sons, 1994.
Manual de 1.045 pginas, fruto de la colaboracin de ms de 200 especialistas mundiales. Cada tema es tratado
de forma unitaria y global por su autor. Incluye una serie de breves artculos especializados en diversos temas de
inters actual. Se estructura en trece partes. En las cuatro primeras se incluye una perspectiva histrica de la
psicogeriatra, se analiza el concepto de envejecimiento normal y envejecimiento patolgico, as como las pautas
de diagnstico y evaluacin en la especialidad. Las partes 5 a 11 incluyen un estudio de los principales trastornos
mentales que afectan a la tercera edad: trastornos psicoorgnicos, afectivos, psicticos, trastornos de
personalidad y trastornos debidos a sustancias psicoactivas, y por ltimo, trastornos del conducta. Finalmente se
estudia la presentacin de trastornos mentales en los ancianos de distintas culturas y diversos modelos de
intervencin y tratamiento en psicogeriatra.
3.- Blazer DG. Depresin in late life. (2 ed.) St. Louis, Mosby, 1993.
Monografa escrita ntegramente por el autor, desde una perspectiva biopsicosocial, basada en su experiencia
investigadora y clnica. Se estructura en cinco partes desarolladas en 346 pginas. La primera incluye una
descripcin general e histrica del trastorno depresivo en la tercera edad, con especial inters en aspectos
epidemiolgicos. La segunda parte se dedica a los aspectos etiolgicos -biolgicos, psicolgicos, sociales y
existenciales- de la depresin. El diagnstico y el diagnstico diferencial se tratan en la tercera parte. En la parte
cuarta se estudian las distintas categoras diagnsticas de trastornos afectivos: trastorno bipolar, depresin mayor,
distimia y depresin menor, reaccin de duelo, trastornos afectivos relacionados con enfermedades fsicas del
anciano, o con el consumo de alcohol y drogas, y por ltimo, la relacin entre depresin, pseudodemencia y
enfermedades neurolgicas. La ltima parte est reservada a los diversos enfoques teraputicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (41 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
4.- Carbonell Masi C y Calcedo Barba A. Psicogeriatra, en Libro del ao. Psiquiatra 1993. Editado por Lopez-
Ibor Alio JJ. Madrid, Saned, 1993, pp 67-93.
Seleccin de los temas ms importantes en psicogeriatra, a juicio de los autores, con especial atencin a los
generalmente menos atendidos en la literatura. Desarrolla los problemas de la ansiedad en los ancianos, el estrs
de los familiares, el alcoholismo en la tercera edad, la problemtica de las residencias de ancianos y los aspectos
legales de la prctica psicogeritrica.
5.- Ruiz Navarro J. Trastornos depresivos en el anciano. Monografas de Psiquiatra, 1994; 6: 3-14.
Revisin monogrfica actualizada, concisa y eminentemente prctica de los trastornos depresivos en el anciano,
con orientaciones sobre el abordaje psicofarmacolgico y una amplia revisin bibliogrfica.
6.- Pelegrn Valero C. La esquizofrenia de inicio tardo. Monografas de Psiquiatra, 1994; 6: 37-48.
Revisin monogrfica del concepto de esquizofrenia tarda en el contexto general de los trastornos psicticos del
ancianos, con especial atencin a los aspectos nosolgicos, epidemiolgicos, etiolgicos y clnicos. Establece
pautas para el diagnstico diferencial y el tratamiento.
7.- Purohit DP, Davidson M, Perl DP, Powchick P, et al. Severe cognitive impairment in elderly schizophrenic
patients: a clinicopathological study. Biol. Psychiatry, 1993; 33: 255-260.
Estudio anatomopatolgico del cerebro de pacientes institucionalizados con esquizofrenia de larga evolucin,
pacientes con enfermedad de Alzheimer y controles sanos, diseado para determinar la causa del deterioro
neurocognitivo de los pacientes esquizofrnicos.
8.- Tueth MJ. La ansiedad en pacientes ancianos: diagnstico diferencial y tratamiento. En Programa de
autoevaluacin de conocimientos y tcnicas psiquitricas VI (edicin espaola). American Psychiatric
Association, 1994, pp 75-78. (Traduccin de: Tueth MJ. Anxiety in the older patient: Differential diagnosis and
treatment. Geriatrics, 1993; 48: 51-54.)
Clasificacin, etiologa, evaluacin y tratamiento de los trastornos de ansiedad en los ancianos.
9.- Martn Carrasco M, Abad Gutierrez R y Nadal Alava S. Instituciones intermedias en el tratamiento de las
demencias y otros trastornos psiquitricos en la vejez: El Centro de Da Psicogeritrico. Rev. Esp. Geriatr. y
Gerontol., 1991; 26, Supl.2: 39-45.
Plantea las posibilidades que ofrecen los Centros de da psicogeritricos, se describen sus objetivos principales y
se presenta la experiencia en uno de ellos durante un ao de funcionamiento.
10.- Schneider LS. Efficacy of treatment for geropsychiatric patients with severe mental illness.
Psychopharmacol. Bull., 1993; 29, 4: 501-524.
Revisin de la eficacia de los tratamiento disponibles en psicogeriatra para los trastornos mentales, clasificados
en delirium, demencia, depresin, mana, trastornos psicticos y trastornos por ansiedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (42 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11.htm (43 of 43) [02/09/2002 11:51:57 p.m.]
11
2.DEMENCIA
Autores: A.Rayuela Rico y J.A.Macas Fernndez, Valladolid
Coordinador:J.R. Gutirrez Casares y F. J. Bustos, Badajoz
La demencia ha cobrado en las ltimas dcadas una gran importancia, tanto social como para la salud pblica, debido al aumento mundial del
nmero de ancianos. Hacia el ao 2000, se calcula que, en todo el mundo, el nmero de personas mayores de 65 aos ser de ms de 423
millones, de los cuales el 50% residir en los pases desarrollados. (1) Como consecuencia de ello, asistimos a un marcado ascenso en el nmero
de personas afectadas por la demencia. Esto conlleva profundas consecuencias, tanto desde el punto de vista humano como desde el econmico,
y adems, ha motivado un incremento de la investigacin sobre este tema. Este se ha centrado, sobre todo, en cuatro reas: la neurobiolgica, la
epidemiolgica, la farmacolgica y la encaminada a mejorar la atencin social tanto a los pacientes que sufren de demencia como a sus
familiares.
HISTORIA Y CONCEPTO
El trmino demencia ha tenido numerosos significados a lo largo de la historia de nuestras civilizaciones. Deriva del latn de (privativo) y mens
(mente, juicio, intelecto, inteligencia). En el derecho romano clsico era una de las tres formas de enajenacin, junto con las de furiosus y
mentecaptus. Uno de sus primeros usos mdicos fue establecido por Celso (30 a.d.C. a 50 d.C.). En el siglo II de nuestra era, Areteo de
Capadocia utiliz ya el trmino "demencia senil". Oribasio, en el siglo IV, estableci la asociacin entre deterioro senil y la atrofia cerebral.
Shakespeare (1564-1616), en "El Rey Lear", diferenci entre la "locura ordinaria" y la "senil" (2). Al constituirse la Neuropsiquiatra cientfica a
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el trmino demencia fue diferencindose, por una parte, en un concepto legal -para referirse
preferentemente a toda forma de enfermedad psiquitrica incapacitante-, y por otra, en un concepto mdico-clnico, en un principio en su sentido
ms amplio y como "ausencia de juicio y raciocinio", por ejemplo en Pinel. Posteriormente, en Esquirol, se le concepta como un sndrome
general y progresivo que va afectando a las facultades del entendimiento, razn, recuerdo y comparacin del paciente (2), estableciendo as el
diagnstico diferencial con el retraso mental y la depresin (3).
Otro psiquiatra francs -Georget- insisti en el criterio de gravedad o severidad progresiva hasta llegar al principio de irreversibilidad de las
demencias, que slo ha empezado a ser revisado en los ltimos decenios. Frente a este criterio psicopatolgico y sindrmico, que se desarrolla
hasta la actualidad, se va tejiendo tambin otro concepto anatomoclnico, posteriormente neuropatolgico, y, en la actualidad neurobiolgico,
que permite ir considerando a las demencias como un proceso deficitario de las funciones cognoscitivas superiores, especialmente intelectivas,
ocasionado por lesiones anatomopatolgicas primarias o secundarias, pero, en todo caso, siempre del sistema nervioso central. En esa poca, se
van describiendo una serie de entidades nosolgicas que tienen como constituyente principal el sndrome demencial. As, la llamada parlisis
general progresiva o PGP fue descrita por Haslam, hacia 1798, y por Bayle en 1822; la corea hereditaria por G. Hungtington en 1872; la
demencia presenil tipo II con afasia de A. Pick en 1892; entre 1894 y 1898 E. Kraepelin estableci el diagnstico diferencial entre las demencias
senil y arteriosclertica, desarroll los conceptos de demencia funcional y dementia praecox, y junto con su colaborador A. Alzheimer, entre
1904 y 1907 describi la neuropatologa de la enfermedad que lleva el nombre de este ltimo, o demencia presenil tipo I. En 1920 y 1921,
Creutfeldt y Jakob informaron, a su vez, de la forma de demencia que actualmente se conoce por sus apellidos; en 1957, se identific el "kuru",
entre algunas tribus canbales papas de Nueva Guinea, y hacia 1968, junto con otras zoonosis, se estableci la naturaleza transmisible de este
grupo de demencias por "virus lentos" (2). Por ltimo, es bien conocia la asociacin entre la infeccin por el virus de la inmunodeficiencia
adquirida (VIH) y la demencia (2).
El concepto de demencia al principio del siglo XX se establece sobre tres bases o fundamentos:
- El clnico descriptivo, psicopatolgico sindrmico o de deterioro intelectual. El desarrollo de la Psicometra y de la Neuropsicologa
permitieron establecer una nueva dimensin terico-prctica, creando el concepto de deterioro psicomtrico, que no debe confundirse con los de
demencia y deterioro clnico, ya que aquel exige la evaluacin psicolgica en pruebas mentales del deterioro, mientras que stos se basan en el
modelo mdico de enfermedad.
- El anatomopatolgico o neuropatolgico, que exige el establecimiento de alteraciones o lesiones morfolgicas cerebrales.
- El evolutivo, que establece que la demencia ha de ser irreversible.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (1 of 18) [02/09/2002 11:54:16 p.m.]
Sin embargo, el concepto actual de demencia ha variado. As, el criterio clnico-descriptivo deja de ser tan global, establecindose grandes
agrupaciones, que diferencian demencias corticales de demencias subcorticales o demencias seniles de demencias vasculares. El criterio
evolutivo ha dejado de exigir la irreversibilidad del cuadro, distinguindose actualmente las demencias tratables potencialmente reversibles, las
demencias tratables no reversibles, y las demencias no tratables. Por fin, el criterio anatomo-clnico ha ido complejizndose en el ltimo cuarto
de siglo, pudindose distinguir en estos momentos una dimensin anatomopatolgica o neuropatolgica clsica, una neurobiolgica -cimentada
en la investigacin neuropsicolgica y neurobioqumica-, y una tercera dimensin exploratorio-instrumental, apoyada en las tcnicas
neurorradiolgicas, neuroendocrinas, neurometablicas, iconolgicas, etc. (2).
As, actualmente se concibe a la demencia como un sndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crnica o
progresiva, en la que hay dficits de mltiples funciones corticales superiores, entre ellas la memoria, el pensamiento, la orientacin, la
comprensin, el clculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio, sin descenso del nivel de conciencia (4). Otro concepto igualmente
vlido, y que incide ms sobre los aspectos adaptativos de este sndrome, es el que considera la demencia como una insuficiencia global de la
funcin cognitiva, que suele ser progresiva y que interfiere en las actividades sociales y ocupaciones normales (5).
EPIDEMIOLOGIA
ESTUDIOS DE INCIDENCIA
Existen muchos menos estudios de la incidencia que de la prevalencia de la demencia, pero los suficientes para permitir estimar las tasas
especficas para cada edad. Para la demencia de cualquier tipo, parece ser que la incidencia es de un 1% anual en personas de 65 o ms aos.
Parece claro que la incidencia, tanto de demencia vascular (DV) como de enfermedad de Alzheimer (EA), crece de forma escalonada desde los
60 aos. Sin embargo, no lo est tanto si este crecimiento contina en las edades extremas, si alcanza una meseta, o si, por el contrario,
desciende en los supervivientes hasta esas edades. Tampoco est claro si la incidencia de EA es la misma en el hombre que en la mujer (6,7,8).
ESTUDIOS DE PREVALENCIA
La forma ms frecuente de demencia es la EA, constituyendo un 50 a 60% de los casos de demencia en los pases occidentales. El segundo tipo
ms frecuente es la DV, que alzanza de un 15 a un 30% de todos los casos. Otras causas de demencia, cada una de las cuales representa del 1 al
5%, son los traumatismos crneo-enceflicos, la hidrocefalia normotensiva, los tumores, la enfermedad de Wernicke-Korsakoff y las demencias
alcohlicas (9). En la Tabla 1 se puede ver un listado de las diferentes entidades que pueden causar demencia, con la prevalencia de cada una de
ellas entre la poblacin total de dementes.
TIPO DE DEMENCIA FRECUENCIA
TIPO DE DEMENCIA FRECUENCIA
Enfermedad de Alzheimer 50-60% Enfermedades infecciosas
- SIDA
- Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
- Encefalitis vrica
- Leucoencefalopata multifocal progresiva
- Sndrome de Beher
- Neuroles
- Meningitis bacteriana crnica
- Meningitis criptoccica
- Otras meningitis producidas por hongos
1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (2 of 18) [02/09/2002 11:54:16 p.m.]
Demencias vasculares
- Demencia multiinfarto
- Demencia lacunar
- Enfermedad de Binswanger
- Microinfartos corticales
10-20% Dficits nutricionales
- Sndrome de Wernicke-Korsakoff (dficit de
tiamina)
- Dficit de vitamina B12
- Dficit de folatos
- Pelagra
- Enfermedad de Marchiafava-Biagnami
- Dficit de Zinc
1-5%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
Producidas por drogas y txicos
(incluye la demencia producida por el
alcoholismo crnico)
1-5%
Trastornos metablicos
- Leucodistrofia metacromtica
- Leucodistrofia adrenal
- Demencia dialtica
- Hipo e hipertiroidismo
- Insuficiencia renal severa
- Sndrome de Cushing
- Insuficiencia heptica
- Hipo e hiperparatiroidismo
<1%
Masas intracraneales: tumores, masas
subdurales, abcesos cerebrales
Anoxia <1%
Traumatismos crneo-enceflicos Enfermedades inflamatoria crnicas
- Lupus eritematoso sistmico
- Otras enfermedades del colgeno que producen
vasculitis intracerebral
- Esclerosis mltiple
- Enfermedad de Wipple
1%
1%
<1%
<1%
Hidrocefalia normotensiva
Enfermedades neurovegetativas
- Enfermedad de Parkinson
- Enfermedad de Huntington
- Parlisis supranuclear progresiva
- Enfermedad de Pick
- Esclerosis lateral amiotrfica
- Degeneracin espinocerebelar
- Degeneracin olivopontocerebelar
- Leucodistrofia metacromtica
- Enfermedad de Hallervorden-Spatz
- Enfermedad de Wilson
1%
1%
1%
1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
La demencia es esencialmente una enfermedad asociada al envejecimiento, doblndose su prevalencia cada 5,1 aos entre los 60 y 90 aos.
Parecen no existir difencias entre ambos sexos en este sentido, afectando por igual a hombres y a mujeres, si bien parece ser que la EA es ms
frecuente en mujeres y la DV en varones (6). Es posible que existan diferentes prevalencias en distintas comunidades, habindose notificado una
mayor prevalencia de EA en reas rurales que en urbanas (6,10). En Europa y Norteamrica, la EA es ms comn que la DV; esto contrasta con
la alta prevalencia de DV en Rusia, Japn y China. Es curioso resear que se ha notificado que existen comunidades, como los indios Cree o
algunas zonas de Nigeria en las que la prevalencia de EA es muy rara o nula (8,11).
La prevalencia de DV en sujetos mayores de 65 aos oscila entre 0,8 y 3,1% (12). Dicha prevalencia aumenta con la edad de forma exponencial,
y as, en los sujetos mayores de 80 aos, sera del 1% en hombres y del 11% en mujeres. La supervivencia es algo menor en la DV que en la EA,
ya que la mortalidad anual de la primera es superior al 10%. Se observa demencia en un tercio de los pacientes con lesiones cerebro-vasculares
mltiples y en una sexta parte de una serie general de ictus (12). El riesgo de que un paciente desarrolle una DV en el plazo de 1 ao tras de un
ictus se estima en un 5-10% (13), con fuertes variaciones segn la edad. La DV participa en el 15-20% de las demencias mixtas.
FACTORES DE RIESGO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (3 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
Se han identificado los siguientes factores de riesgo para padecer EA: tener un familiar de primer grado que padezca demencia, antecedentes de
algn familiar en primer grado con sndrome de Down, antecedentes personales de haber sufrido un traumatismo crneo-enceflico,
antecedentes de hipotiroidismo, historia previa de depresin, la inactividad fsica, y el escaso nivel educativo. Parece ser que el ser fumador o
consumir analgsicos podran constituir factores de proteccin (8).
En cuanto a la DV, se han identificado como factores de riesgo la hipertensin arterial, la enfermedad cardaca, el tabaquismo, y la diabetes
mellitus.
CLASIFICACION
En el momento actual, dos son los sistemas de clasificacin que tienen una mayor vigencia, debido a su utilidad para el diagnstico y tratamiento
de estos pacientes: la clasificacin clnico-anatmica (Tabla 2), y la evolutivo-teraptica (Tabla 3) (14).
La clasificacin clnico-anatmica fue propuesta para ayudar al reconocimiento y categorizacin tempranos de los estados demenciales. Se
combinaron as los datos semiolgicos con su localizacin cerebral aproximada. Los rasgos diferenciales de las demencias corticales,
subcorticales, y axiales, pueden verse en la Tabla 4. Las demencias globales son las que presentan combinaciones de las precedentes,
especialmente de las crtico-subcorticales.
Tabla 2. CLASIFICACION CLINICO-ANATOMICA DE LAS DEMENCIAS
1.-DEMENCIAS LOCALIZADAS CORTICALES: Enfermedad de
Alzheimer, de Pick, Multiinfrtica,
Creutzfeldt-Jakob, Anoxia cerebral,
Meningoencefalitis, Neoplasias
SUBCORTICALES: Enfermedad de
Huntington, de Parkinson, Parlisis
supranuclear progresiva, Enfermedad
de Wilson, Neoplasias, Multiinfrtica,
Postraumtica
AXIALES: Enfermedad de
Wernicke-Korsakoff, Hidrocefalia
normotensiva, Encefalitis herptica,
Postraumticas
2.-DEMENCIAS GLOBALES Estados avanzados de la Enfermedad
de Alzheimer, Demencia multiinfarto,
Complejo Parkinson-demencia de
Guam
Tabla 3. CLASIFICACION EVOLUTIVO-TERAPEUTICA DE LAS DEMENCIAS
ESTADOS DEMENCIALES
TRATABLES Y
POTENCIALMENTE
REVERSIBLES
(Susceptibles de ser tratadas, y, si se
interviene "a tiempo", pueden
recuperarse)
ENFERMEDADES
METABOLICAS Y
CARENCIALES: Hipoglucemia,
Trastornos tiroideos,
Hipo-hipersecrecin corticoesteroidea,
Hipo-hipercalcemia, Pelagra, Dficit
de vitamina B12 y folato,
Encefalopata heptica, Uremia,
Porfiria, Enfermedad de Wilson
VASCULITIS: Lupus Eritematoso
Sistmico
INTOXICACIONES POR
DROGAS Y METALES
INFECCIONES: Meningitis
crnicas, Neuroles, Encefalitis
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (4 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
PROCESOS INTRACRANEALES:
Hidrocefalia normotensiva, Tumores
cerebrales, Hematoma
subduralMeningitis crnicas,
Neuroles, Encefalitis
ESTADOS DEMENCIALES
TRATABLES E IRREVERSIBLES
(Pueden ser tratadas, pero el
tratamiento es nicamente paliativo)
DEMENCIAS VASCULARES:
Demencias multiinfrticas, Sndrome
del arco artico, Estenosis carotdea
ALCOHOLISMO: Enfermedad de
Wernicke-Korsakov, Enfermedad de
Marchiafava-Bignami
DEMENCIAS NO TRATABLES E
IRREVERSIBLES
(En el momento actual no existe
ningn tratamiento de probada eficacia
para ellas)
Enfermedad de Alzheimer,
Enfermedad de Pick, Corea de
Huntington, Enfermedad de Parkinson,
Esclerosis Mltiple, Enfermedad de
Creutfeldt-Jakob, Demencia dialtica
Adaptada de A. Bulbena: Demencias. En: J. Vallejo Ruiloba (Editor). Introduccin a la Psicopatologa y a la Psiquiatra. Barcelona. Salvat, 1991
ETIOLOGIA
Mltiples causas conducen a la aparicin de un cuadro demencial (Tabla 1), aunque, como ya se ha dicho anteriormente, la EA y la DV
representan entre ambas ms del 75% de todos los casos, por lo que de ellas haremos una revisin ms extensa ms adelante. Por ello, pasaremos
a describir seguidamente la etiopatogenia de algunos enfermedades que cursan con demencia y que son menos frecuentes que la EA y la DV.
CORTICALES SUBCORTICALES AXIALES
Localizacin Areas corticales, frontales,
parietales y temporales de
asociacin
Ncleos caudado, lenticular,
Tlamo, Substancia negra,
Mesencfalo
Hipotlamo, Hipocampo, Cuerpos
mamilares, Frnix
Aspecto Normal,despierto,lcido Enfermizo,perplejidad normal
Actividad Normal Retardada Falta de iniciativa
Postura Erecta o inclinada Inclinada,contorsionada normal
Marcha Normal Ataxia, inestabilidad, "pequeos
pasos"
Puede ser anormal, dependiendo
del grado de encefalopata
Coordinacin Normal hasta los ltimos estadios Deteriorada Depende del grado de
encefalopata
Movimiento A veces, tendencia reiterativa a
deambular (en la Enfermedad de
Alzheimer puede aparecer
mioclonas)
Temblor, distonas, corea, rigidez,
etc...
normal
Velocidad de los movimientos normal Enlentecido normal
Habla normal Hipofona,lentitud,apagada,disartria normal
Lenguaje Anomia, parafasias, afasia precoz Normal (puede aparecer anomia en
estados avanzados)
normal
Orientacin Desorientacin topogrfica Desorientacin aptica Desorientacin amnsica
Tareas visuespaciales y cognitivas Apraxias, agnosias Torpeza, desmaamiento,
tosquedad
Relacionada con la alteracin
amnsica
Memoria Graves dficits en memoria
remota y reciente
Mayor alteracin en memoria
remota que en la reciente
Profundamente afectada en todos
los reas. Imposibilidad de
codificar nueva informacin
Velocidad de cognicin Normalidad Lentitud. Tiempos de reaccin
alargados
Normalidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (5 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
Afectividad Despreocupacin relativa,
labilidad e incontinencia
emocional
Apata, falta de motivacin Despreocupacin
ENFERMEDAD DE PICK
La Enfermedad de Pick se caracteriza por la una atrofia de las regiones fronto-temporales. En ellas se encuentran, adems, prdida neuronal,
gliosis, y cuerpos de Pick. Estos son masas de elementos del citoesqueleto. La presencia de estos cuerpos no es necesaria para el diagnstico. La
causa de la enfermedad de Pick se desconoce. Es ms comn en varones, especialmente en aquellos que tienen algn familiar de primer grado
que la haya sufrido. Es difcil de distinguir de la EA, aunque los estados precoces de la enfermedad de Pick estn ms caracterizados por
cambios comportamentales y de personalidad, con una relativa conservacin de otras funciones cognitivas. La evolucin hacia el sndrome de
Klver-Bucy (hipersexualidad, hiperoralidad y somnolencia) es mucho ms frecuente en la enfermedad de Pick (9).
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB
La enfermedad de Creutfeldt-Jakob es una rara enfermedad degenerativa cerebral lentamente progresiva, producida por un agente infeccioso,
posiblemente un prion. Otras enfermedades producidas por priones son el scrapie (propia del ganado lanar), el kuru (un trastorno degenerativo
del SNC que aparece en las tribus de las montaas de Nueva Guinea, y que se trasmite por canibalismo ritual), y el sndrome de
Gertsman-Straussler (una forma poco frecuente de demencia familiar). Todas las enfermedades causadas por priones tienen como hallazgo
anatomopatolgico comn una degeneracin espongiforme del cerebro, caracterizada por la ausencia de respuesta inmune inflamatoria.
Existen evidencias de que la enfermedad de Creutfeldt-Jakob puede ser transmitida de forma iatrognica, en trasplantes de crnea previamente
infectada o a travs del material quirrgico. Sin embargo, la mayor parte de los casos aparecen de forma espordica, siendo el ndice de
aparicin mximo entre los 50 y los 60 aos. El comienzo de la enfermedad se caracteriza por la aparicin de temblor, ataxia, mioclonas y
demencia. La enfermedad avanza habitualmente de forma rpida, llegando a la demencia severa y muerte en un plazo de 6 a 12 meses. El
examen del LCR no suele mostrar alteraciones, y la TAC o RMN pueden permanecer normales hasta estados muy avanzados. La enfermedad se
caracteriza en el EEG por la presencia de salvas de ondas lentas de gran voltaje (9).
ENFERMEDAD DE HUNTIGTON
Es una enfermedad hereditaria del sistema nervioso, caracterizada por la aparicin en pacientes de edad adulta de movimientos coreicos
progresivos. Se transmite de forma autosmica dominante, afectando por igual a ambos sexos (15). La demencia de la enfermedad de
Huntington es el prototipo de demencia subcortical, caracterizada por una mayor alteracin motriz que a nivel de lenguaje. En la enfermedad de
Huntigton hay un enlentecimiento psicomotor, una dificultad para realizar tareas complejas, mientras que la memoria, el lenguaje y la capacidad
de comprensin permanecen relativamente conservadas hasta estados medios de la enfermedad. Al progresar, la demencia llega a ser completa,
distinguindose de la EA por la alta indidencia de depresin y de psicosis, adems de por los clsicos movimientos coreoatetsicos (9).
ENFERMEDAD DE PARKINSON
Como la enfermedad de Huntigton, la enfermedad de Parkinson es una alteracin de los ganglios basales cerebrales que cursa frecuentemente
con demencia y depresin. Se estima que del 20 al 30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen demencia, y que del 30 al 40%
presentan un deterioro en sus facultades cognitivas. La lentitud caracterstica de los parkinsonianos tambin aparece a nivel del pensamiento, con
una importante bradifrenia (9).
COMPLEJO DEMENCIA-SIDA
La infeccin por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ocasiona frecuentemente demencia y otros sntomas psiquitricos. Los
pacientes infectados por el VIH presentan una tasa anual de demencia del 14%. Se estima que el 75% de los pacientes con SIDA tienen una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (6 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
afectacin del SNC en el momento de realizar la autopsia. El desarrollo de la demencia en estos pacientes es a menudo paralelo a la aparicin de
alteraciones del parnquima cerebral detectadas mediante la RMN (16).
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Aunque la causa de la enfermedad de Alzheimer an no se conoce con certeza, la intensa investigacin de los ltimos aos ya empieza a rendir
sus frutos, habindose conseguido importantes avances en el entendimiento de la etiopatogenia de la EA (17).
NEUROPATOLOGIA
Los hallazgos anatomopatolgicos tpicos observados en un paciente con EA son, a nivel macroscpico, una atrofia difusa, con surcos
ensanchados y dilatacin de los ventrculos cerebrales. A nivel microscpico, se encuentran placas seniles, ovillos neurofibrilares, prdida de
neuronas (particularmente intensa en corteza e hipocampo), prdida de sinapsis (quizs superior al 50% en el cortex), y degeneracin
granulovacuolar de las neuronas. Los ovillos neurofibrilares estn compuestos por elementos del citoesqueleto, principalmente por proteina tau
fosforilada. Estos ovillos pueden aparecer tambin en el sndrome de Down, en la demencia pugilstica, en el complejo Parkisnon-Demencia, la
enfermedad de Hallervorden-Spatz, y en los cerebros de ancianos no dementes. Se les encuentra en la corteza, en el hipocampo, la substancia
negra y el locus coeruleus.
Las placas seniles, tambin llamadas placas amiloides, son mucho ms indicativas de la existencia de una EA, aunque tambin estn presentes
en el sndrome de Down o en los cerebros de ancianos normales. Estn compuestas por la protena beta-A4, astrocitos, procesos distrficos
neuronales y por clulas de la microgla. Se ha correlacionado el nmero y densidad de las placas seniles con la severidad de la enfermedad (9).
ETIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA
Factores genticos
Algunos estudios han demostrado que hasta en un 40% de los casos los pacientes con EA tienen antecedentes familiares de ella. Otra evidencia
de la importancia de los factores genticos est en que la tasa de concordancia para gemelos mococigticos es mayor que para dicigticos. Por
otra parte, existen casos bien documentados de familias en las que la EA se ha transmitido a travs de un gen autosmico dominante.
Se han identificado dos tipos de EA, en base de su edad de aparicin y de su trasmisin gentica: La EA precoz (EAp), que aparece antes de los
65 aos y tiene un perfil familiar de presentacin, y la EA tarda (EAt), que aparece despus de los 65 aos y carece de perfil familiar (18). En el
momento actual se admite que la EAp se transmite con un aparente patrn autosmico dominante de penetrancia variable, habindose notificado
su posible asociacin a alteraciones genticas en el brazo largo del cromosoma 21 -donde asienta el gen que codifica la protena betaamiloide-, o
en el brazo corto del cromosoma 14. La EAt podra estar relacionada con alteraciones en el brazo largo del cromosoma 19 (17).
Factor neuroinmune
La hiptesis neuroinmune de la etiopatogenia de la EA afirma que un trastorno gentico heredado o inducido por factores endgenos y/o
exgenos dara lugar a una disrupcin del citoesqueleto neuronal, y de la arquitectura de las membranas celulares, ocasionando la exposicin de
epitopos anmalos de membrana que seran reconocidos por la microgla en reposo. Una vez activada sta, se iniciara la sntesis de interleucina
1 (IL-1), que disparara una cascada de episodios neuroinmunes cuyo fin comn sera la destruccin de las neuronas, con formacin de placas
neurticas en los focos de detritus. Esta hiptesis esta basada en el hecho de que se han detectado altos niveles de IL-1 en el tejido cerebral,
lquido cerebral y suero de los pacientes con EA (17).
Hiptesis neuroqumicas
Han sido observadas ciertas alteraciones neuroqumicas y neuroanatmicas especficas, entre las que destacan aquellas que implican al sistema
colinrgico cerebral. As, a mediados de los aos 70, se demuestra un dficit especfico de la colin-acetil transferasa (ChAT) en el material
proveniente de la autopsia de pacientes con EA (19), y se establece una correlacin entre el dficit colinrgico y la disfuncin cognitiva (20). Ya
en la dcada de los 80, se describe una prdida de neuronas colinrgicas en los ncleos basales (21) y se publica que existen correlaciones entre
la prdida de neuronas en los ncleos basales, el dficit de ChAT y las placas neurticas (22,23). Todos estos datos permiten formular la
"Hiptesis Colinrgica" sobre la fisiopatologa de la EA (24,25), que postula la existencia de una relacin entre la lesin de tipo degenerativo de
la transmisin cerebral colinrgica y los sntomas ms precoces de la EA, especialmente las alteraciones cognoscitivas (memoria y aprendizaje).
Adems, se ha comprobado que los agonistas colinrgicos, como la fisostigmina, mejoran el rendimiento cognitivo de los pacientes de EA. (26)
Otros neurotransmisores tambin han sido implicados en la fisiopatologa de la EA, como la noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina,
neuropptidos (CRF, GRF, vasopresina, neurotensina, galamina, etc.) y aminocidos excitotxicos, (glutamato, receptores NMDA), por lo que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (7 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
en la actualidad se piensa que en la EA, los trastornos de los sistemas de neurotransmisin son epifenmenos subyacentes al proceso de muerte
neuronal (17).
PRONOSTICO
La EA puede comenzar, prcticamente, a cualquier edad, por lo que tanto la CIE-10 (4) como la DSM-IV (27) diferencian entre EA de inicio
precoz (antes de los 65 aos) y de inicio tardo (despus de los 65 aos). Alrededor de la mitad de todos los pacientes de EA sufren sus primeros
sntomas entre los 60 y 70 aos. El curso del deterioro se caracteriza por ser continuado y gradual, durando de 8 a 10 aos, aunque puede ser
ms rpido o ms lento, dependiendo de los casos. Cuando las sintomatologa se torna grave, generalmente la muerte se produce en un periodo
de tiempo no muy prolongado.
DEMENCIA VASCULAR
Hasta fechas bastante recientes se emple el concepto de demencia arteriosclertica para la mayora de los cuadros de deterioro cognitivo en
ancianos, ya que exista la errnea idea de que la degeneracin arteriosclertica originaba una disminucin global de flujo sanguneo cerebral
por medio de un estrechamiento de las arterias. Esta "insuficiencia vascular cerebral" privara a las neuronas de un aporte sanguneo adecuado,
dando lugar al cuadro clnico de demencia.
En las ltimas dos dcadas se ha empleado el trmino impuesto por Hachisnski (28) de demencia multiinfarto, haciendo hincapi en que este
tipo de demencia es debida fundamentalmente a infartos cerebrales.
Actualmente se ha optado por el trmino de demencia vascular, tratando de agrupar en un concepto ms amplio todas las demencias cuyo origen
est en procesos cerebrales isqumicos o hemorrgicos. Se denomina, entonces, demencia vascular, a una entidad que engloba todos aquellos
sndromes que cursan con deterioro global de funciones cognitivas superiores secundarias a lesin parenquimatosa cerebral de etiologa
vascular.
ANATOMIA PATOLOGICA
A pesar de la antigua denominacin de demencia arteriosclertica, no es esta esclerosis vascular el hallazgo ms relevante, ni el grado de la
misma correlaciona con el grado de deterioro mental. Este se suele asociar, por el contrario, con el nmero y extensin de las lesiones vasculares
en el parnquima cerebral.
El dato anatomopatolgico ms relevante es la presencia de mltiples infartos. Se supone que el efecto de los mismos es acumulativo, y existira
un cierto volumen "umbral" de prdida de tejido cerebral, a partir del cual aparecera el deterioro global de las funciones superiores. Los estudios
de Tomlinson et al. (29), concluyeron que lesiones superiores a 100 cm3 de volumen, principalmente en el crtex, determinan la presencia de
demencia. Estudios posteriores, ms extensos y controlados, hacen referencia a la importancia de la localizacin de dichos infartos. En efecto,
parece que lesiones de volumen pequeo en zonas corticales estratgicas tendran el mismo efecto. As, sucede en las reas que controlan la
esfera cognitiva, como la regin tmporo-parietal o el cuerpo calloso. El caso extremo sera la demencia talmica, en la que una pequea lesin
lacunar podra ser suficiente.
Otras lesiones vasculares que son tambin substrato patolgico en la DV son:
- Leucoaraiosis: concepto de neuroimagen que hace referencia a una radiolucencia periventricular y simtrica de la substancia blanca y que
traduce una desmielinizacin y gliosis con distinta severidad. Encontramos desde una ligera gliosis, que es un hallazgo normal del
envejecimiento, a una desmielinizacin grave con prdida de oligodendrocitos, gliosis e infartos cavitados micro o macroscpicos.
- "Etat lacunaire" o estado lacunar: la presencia de mltiples infartos lacunares no se ha demostrado que sea "per se" causa de DV(30), pero s
cuando se asocia a leucoaraiosis. Encontramos en estos casos oclusin de las arterias perforantes, generalmente por lipohialinosis.
- Isquemia cortical difusa: se observa como mltiples lesiones microscpicas con necrosis laminar pericapilar, prdida neuronal y gliosis. Su
presencia guarda relacin con la atrofia cortical, y en el paciente con DV sta correlaciona con la severidad del cuadro demencial.
- Microinfartos de la substancia gris, debidos a fallos hemodinmicos o a microembolismo mltiple.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (8 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
- Infartos incompletos, con prdida neuronal selectiva. En ellos aparece gliosis pero no cavitacin.
Estas lesiones de pequeo vaso parecen deberse a que, como mecanismo autorregulador de la enfermedad vascular hipertensiva, se generan
cambios esclerosos y ateromatosos que aumentan la resistencia vascular cerebral. Se pierde la reactividad vascular ante los cambios de flujo.
As, ante episodios de hipotensin o cada del flujo arterial, se producen disminuciones crticas del aporte cerebral y aparecen lesiones
isqumicas difusas.
- Angiopata amiloide: es otra lesin de pequeo vaso con depsito parietal de material proteico congoflico y micronecrosis.
- Hematomas mltiples: de cualquier origen.
- Otros hallazgos especficos de formas infrecuentes: vasculitis, microtrombosis.
ETIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA
Los factores etiolgicos de la DV pueden verse en la Tabla 5. En la DV encontramos mltiples mecanismos fisiopatolgicos:
- Multiinfarto. Ya hemos comentado como durante un tiempo se pens que era precisa una cierta prdida de volumen cerebral crtico. Esto se
ajusta, sobre todo, a oclusiones: embolias de grandes vasos, con predominio de infartos corticales de mediano y gran tamao. No se ajusta, en
cambio, a los datos ms recientes. Estos indican que no hay correlacin entre el volumen cerebral infartado y la intensidad de la demencia. Hay
casos de importante volumen cerebral infartado, en los que, sin embargo, no hay demencia.
- Lesiones de pequeo vaso. Las lesiones debidas a oclusin aterotrombtica de arterias perforantes -estado lacunar- y la desmielinizacin con
gliosis periventricular -leucoaraiosis- tienen una influencia similar a las lesiones multiinfrticas, con respecto al deterioro cognitivo de la DV.
Estas lesiones de origen anxico-hipxico por defectos focales de flujo vascular, son detectables en fases incipientes de la enfermedad
cerebro-vascular, y potencialmente reversibles.
- Isquemia cerebral crnica. El flujo cerebral est disminuido antes de la aparicin de deterioro mental, debido a que la reactividad vascular est
alterada y la reserva funcional disminuida. Esto mismo podra explicar las fluctuaciones de la sintomatologa presente en la DV, paralelas a los
cambios del flujo cerebral. Tambin podra facilitar el desarrollo y agravamiento del cuadro demencial. Ha habido casos de mejora tras by-pass
extra-intracraneal o endarterectoma, quizs por correccin de dichos cambios de flujo cerebral.
- Localizacin de la lesin. La presencia de una o ms lesiones en lugares estratgicos influye en la aparicin de la DV. Son regiones de especial
capacidad para generar DV la regin silviana izquierda, cngulo, reas hipocampales, ncleo basal de Meynert, tlamo, y cara medial de ambos
hemisferios.
- Nmero de lesiones. Es importante, no slo la multiplicidad de lesiones, sino la bilateralidad de las mismas. Estas circustancias facilitan la
aparicin de la DV. Es difcil, no obstante, diferenciar el efecto del nmero de las lesiones del efecto debido al volumen del tejido infartado.
CAUSAS
FRECUENTES
Enfermedad degenerativa arterial arteriosclerosis, ateromatosis y arteriosclerosis:
Demencia multiinfarto: lesin de grandes arterias
Estado lacunar: lesin de arterias perforantes
Enfermedad de Binswanger: encefalopata subcortical arteriosclertica
Infartos en territorios frontera
Hemorragias parenquimatosas
Embolismo cardaco:
Arritmias auriculares
Valvulopata mitral
Trombosis mural post-infarto de miocardio
Mixoma auricular
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (9 of 18) [02/09/2002 11:54:17 p.m.]
Trastornos hemodinmicos: situaciones que facilitan la hipo-anoxia cerebral:
Paro cardaco
Shock de cualquier etiologa
Insuficiencia cardaca o respiratoria
Hipoperfusin cerebral: arritmias o tratamiento antihipertensivo muy agresivo
CAUSAS RARAS
Vasculitis arteriales:
Lupus eritematoso
Tromboangeitis obliterante
Panarteritis nodosa
Arteritis de Takayasu
Otras arteritis
Enfermedad de Moya-Moya
Displasia fibromuscular
Alteraciones hematolgicas:
Anemia de clulas falciformes
Policitemia vera
Macroglobulinemia
Leucemias
Amiloidosis cerebral
Aterosclerosis prematura
Hiperlipidemias
Complicaciones de malformaciones vasculares cerebrales
Embolismo graso postraumtico
FORMAS ANATOMO-CLINICAS
En la actualidad, se conocen muchos tipos de DV. La mayora obtienen una denominacin del factor etiolgico predominante: demencia
multiinfarto, demencia lacunar, etc... Otras, la obtienen de la localizacin de la lesin: demencia talmica, demencia frontal, etc... No obstante,
basndonos en la traduccin clnica del sustrato anatomopatolgico, podemos diferenciar dos formas:
Cortical
Caracterizada por el predominio clnico de signos y sntomas neurolgicos y neuropsicolgicos focales: apraxias, agnosias y afasias. Su
presentacin suele ser brusca, y el deterioro escalonado. Hay un patrn clnico de mltiples defectos focales secundarios a infarto o a hemorragia
en territorios de grandes vasos.
Subcortical
Se caracteriza por apata, trastornos afectivos, prdida de memoria, deterioro cognitivo moderado, alteraciones del sistema motor con
hipoquinesia y sntomas pseudobulbares. Generalmente es de presentacin y evolucin escalonada, pero puede, en ocasiones, tener un comienzo
y un desarrollo lento e insidioso. Clnicamente no son tan evidentes los sntomas motores o afectivos como el propio deterioro.
PREVENCION Y TRATAMIENTO
Hoy por hoy, la teraputica esencial en la DV es la prevencin de los factores de riesgo. Una vez instaurado el deterioro cognitivo, ste ya no es
reversible. Cabe, entonces, un tratamiento rehabilitador, preventivo de mayor dao, o limitador de la extensin del dao cerebral.
Recordemos que los principales factores de riesgo de la DV son la hipertensin arterial, la diabetes mellitus, las hiperlipidemias, la
hipercolesterolemia, la obesidad, el tabaquismo y la patologa cardiovascular. Se trata de emplear medidas para controlar estos factores, en
especial la hipertensin. Para ello se usan antihipertensivos, antiagregantes plaquetarios -indicados especialmente en la DV de etiologa
trombtica-, tratamientos de la patologa cardiaca, o de enfermedades sistmicas generadoras de ictus.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (10 of 18) [02/09/2002 11:54:18 p.m.]
Con efectos controvertidos sobre el deterioro cognitivo, se ha empleado cido acetil saliclico, nimodipina, pentoxifilina y dihidroergotoxina. No
puede excluirse que su beneficio se deba a un efecto inespecfico sobre procesos degenerativos no detectados (12).
PRONOSTICO
La DV tinene un pronstico ominoso. Existen adems ciertos factores predictivos que lo empeoran, como son: sexo masculino, bajo nivel
socio-cultural y bajo rendimiento en determinados tests cognitivos (31). La supervivencia a 2,6 aos del diagnstico y a 6,7 aos de inicio del
cuadro demencial es del 50%, menor que en el caso de la EA. La causa directa de muerte suele ser debida a la cardiopata isqumica asociada y a
infartos cerebrales recurrentes.
CLINICA
Las demencia, tanto si es una EA como en algunas formas de DV, suele comenzar de forma insidiosa. Sin embargo, la DV puede debutar de
forma brusca, a raiz de de un accidente vsculo-cerebral.
En los estados iniciales, el paciente suele mostrar una ligera disminucin en el rendimiento de sus funciones mentales o cansancio. Son
frecuentes los errores y las equivocaciones cuando intenta realizar tareas nuevas o complejas, o que requieran un mayor grado de planificacin
previa. La incapacidad para realizar estas tareas paulatinamente va siendo mayor, y alcanza incluso las actividades diarias, tales como labores
del hogar, hacer la comida o las compras. En ocasiones, el paciente puede requerir una constante supervisin y ayuda, ya que llega a ser incapaz
de realizar las tareas ms bsicas, como vestirse, comer o asearse. Los mayores dficits suelen afectar a la orientacin, memoria, percepcin,
capacidad de juicio y razonamiento, si bien todas las funciones pueden llegar a afectarse si la enfermedad avanza. Son corrientes los cambios en
la rea afectiva y comportamental, con labilidad emocional y prdida del control de impulsos. Tambin son habituales las alteraciones de la
personalidad premrbida y las acentuaciones de los rasgos previos caracteriales. En la DV suele haber un cierto grado de conciencia de
enfermedad, por lo que suelen ser frecuentes las quejas de prdida de memoria.
DETERIORO AMNESICO
La prdida de memoria suele ser un hallazgo precoz y llamativo en la demencia, sobre todo en aquellos tipos en los cuales existe una afectacin
cortical, como la EA, siendo mucho menos marcado en las demencias subcorticales. En los estados precoces, el deterioro suele ser moderado, y
generalmente ms marcado para el recuerdo de los hechos y datos recientes: no se acuerdan de una conversacin mantenida el da anterior, de
los nmeros de telfono o de lo que hicieron hace un par de das. Este hecho hace que no se beneficien de los "trucos", como hacerse un nudo en
el pauelo. Al progresar la enfermedad, el dficit llega a ser muy grave, y slo son capaces de recordar alguna informacin muy relevante, como
el lugar de nacimiento.
ORIENTACION
Dada la importancia que la memoria tiene para la orientacin auto y heteropsquica, esta funcin suele afectarse progresivamente en el curso de
una enfermedad demenciante. As, los pacientes pueden olvidar cmo volver a su habitacin despus de haber ido al bao. No debe confundirse
esta desorientacin, sin embargo, con la que aparece en los cuadros de delirium y confusionales, pues en la demencia el nivel de conciencia no
se ve alterado.
DETERIORO COGNITIVO
El deterioro del pensamiento abstracto es un hallazgo comn, que se suele manifestar por la incapacidad para encontrar semejanzas y diferencias
entre palabras relacionadas entre s, as como en la dificultad para definir palabras y conceptos. En esta lnea, tambin se altera la capacidad de
juicio, y la de resolver problemas, llegando los pacientes a ser incapaces de tomar medidas razonables en cuanto a cuestiones y problemas
relacionados con el trabajo o con su familia. Las anormalidades de abstraccin y categorizacin suelen ser ms graves en las demencias
corticales. Si existe una afectacin del lbulo frontal, a este deterioro de la capacidad de juicio se le suele sumar una prdida del control de
impulsos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (11 of 18) [02/09/2002 11:54:18 p.m.]
ALTERACIONES DEL LENGUAJE
La afasia formaba parte de la triada sintomatolgica clsica de la demencia, y se ha conservado en los criterios diagnsticos de los sistemas
nosolgicos actuales (CIE-10, DSM-IV) (4,27). La alteracin del lenguaje suele ser ms prominente en las demencias corticales que en las
subcorticales, en las cuales no suele aparecer la afasia hasta estados muy avanzados. Otras alteraciones que pueden aparecer son la pobreza y
vaguedad de discurso, el lenguaje impreciso, la circunstancialidad, la tendencia al concretismo, o la dificultad de nominacin.
CAMBIOS DE PERSONALIDAD
Posiblemente, sean los cambios en la personalidad premrbida del paciente demente los ms distorsionantes para la convivencia familiar.
Generalmente, se acentan los rasgos de personalidad previa. En la DV la personalidad se encuentra ms preservada que en la EA. Puede
aparecer una tendencia a la introversin, dando la impresin de que a los pacientes no les afectan las consecuencias de su conducta o la de otros.
Si aparecen delirios paranoides, los pacientes pueden llegar a ser agresivos con sus familiares o sus cuidadores. Cuando existe una afectacin de
la corteza frontal o temporal es probable que se presenten grandes cambios, y que sujetos que hasta entonces han sido serenos y tranquilos se
tornen irritables y con explosiones repentinas de mal genio.
SINTOMAS PSICOTICOS
Se estima que del 20 al 30% de los pacientes, sobre todo los afectados por EA, presentan alucinaciones, y del 30 al 40% delirios, principalmente
de tipo paranoide o de persecucin. Estos suelen tener una escasa sistematizacin, si bien tambin se han descrito delirios complejos y bien
estructurados. Las agresiones fsicas u otras formas de violencia son comunes en pacientes dementes con sntomas psicticos.
SINTOMATOLOGIA ANSIOSA Y AFECTIVA
Tanto los sntomas ansiosos como los depresivos son muy frecuentes en los demenciados, estimndose que afectan a un 40 a 50% de los
mismos, aunque slo se llegue a encontrar un sndrome depresivo completo en un 10 a 20% de los casos. La depresin es ms frecuente en los
pacientes con DV (60%) (32), y, sobre todo, en la demencia subcortical, en la que se ha dicho que es un rasgo primordial (33).
ALTERACIONES NEUROLOGICAS
La demencia era definida clsicamente como sndrome afaso-apraxo-agnsico. Las afasias ya se han comentado anteriormente, y, al igual que
ellas, las apraxias y las agnosias tambin entran dentro de los criterios diagnsticos de las nosotaxias al uso (DSM-IV) (27). Tambin pueden
aparecer otros problemas neurolgicos, como convulsiones, que afectan a alrededor de un 10% de los pacientes de EA y a cerca de un 20% de
los de DV. En la exploracin neurolgica podemos encontrar reflejos primitivos, como los de prensin, succin, o palmo-mentoniano (9).
Los pacientes de DV pueden sufrir de otros problemas, como cefaleas, mareos, desmayos, debilidad, aparicin de signos neurolgicos focales, o
problemas del sueo y vigilia, que pueden ser atribuibles a la localizacin de la enfermedad cerebro-vascular. Tambin en la DV es frecuente
que pueda aparecer parlisis psudobulbar, disartria, o disfagia, hallazgos que son menos frecuentes en demencias de otras causas.
"SINDROME DEL ANOCHECER"
Se denomina as a un cuadro que suele aparecer en las primeras horas de la noche y caracterizado por la presencia de somnolencia, confusin,
desorientacin, agitacin psicomotriz ocasional y ataxia. Como consecuencia del mismo, el paciente puede caerse accidentalmente, con el
consiguiente riesgo de sufrir una fractura. Son factores precipitantes del mismo la excesiva sedacin por una dosificacin inadecuada de
psicofrmacos, la deprivacin sensorial, o el cambio de ambiente, como el ingreso en un hospital.
DIAGNOSTICO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (12 of 18) [02/09/2002 11:54:18 p.m.]
El diagnstico de demencia se apoya en el examen clnico y psicopatolgico del paciente, el estudio neuropsicolgico -para el cual nos podemos
ayudar de diferentes escalas de deterioro-, la informacin aportada por la familia y amigos -sobre todo en cuanto a datos clnicos y curso
evolutivo- y el uso de exploraciones complementarias, como TAC, RNM, PET, SPECT, EEG, o analtica (Tabla 6). La integracin de todos los
datos obtenidos mediante estas exploraciones debe realizarse, en el marco de las pautas internacionales diagnsticas, como CIE-10 o DSM-IV
(4,27) o criterios diagnsticos ms especficos, como los NINCDS-ADRDA (34) para la EA o los NINCDS-AIREN (35) para la DV.
El diagnstico de sospecha de demencia debera ser tenido en cuenta en todo paciente mayor de 40 aos que presentase un deterioro de las
funciones cognitivas superiores, aunque tambin puede ser que lo que encontremos al inicio de la enfermedad sea una excesiva meticulosidad,
un retraimiento social, o un discurso prolijo. Tampoco son infrecuentes los episodios repentinos de clera, la conducta desinhibida, el abandono
del cuidado personal o la labilidad afectiva. La inexpresividad facial tambin debe hacernos pensar en demencia, sobre todo cuando esta
sintomatologa se acompaa de deterioro mnsico.
TABLA6. PRUEBAS DIAGNOSTICAS A REALIZAR ANTE LA SOSPECHA DE UNA DEMENCIA
Exploracin fsica y neurolgica
Constantes vitales
Exploracin psicopatolgica
Mini-Mental
Anamnesis de la medicacin que toma el paciente, y, si es preciso, de los
niveles plasmticos de los frmacos
Determinacin en sangre y orina de alcohol, txicos y metales pesados*
Bioqumica y microbiologa
- Determinacin plasmtica de Na+, Cl-, K+, Ca++, Mg++, y glucosa
- Pruebas de funcin heptica y renal
- Sistemtico de sangre y orina
- Frmula hemtica
- Test de funcin tiroidea (incluyendo nivel de TSH)
- Serologa lutica, con FTA-ABS en LCR si se sospechas una neuroles
- Determinacin srica de vitamina B12
- Niveles plasmticos de folato
- Determinaciones en orina de corticoesteroides*
- VSG
- Anticuerpos antinucleares* (ANA), C3C4, anti-DS ADN*
- Gasometra arterial*
- Serologa VIH*
- Determinacin en orina del uroporfobilingeno*
- Puncin lumbar*
Radiografa PA de trax
Electrocardiograma
Pruebas de neuroimagen y neurofuncionales
- TAC o RMN de la cabeza
- SPECT (Tomografa computerizada de emisin fotnica simple)**
- PET (Tomografa de emisin protnica)*
- EEG*`
Pruebas neuropsicolgicas @
*Slo se debe realizar si existe una duda diagnstica razonable, y siempre despus de haber realizado una historia clnica y una exploracin
fsica y neurolgica.
**Puede detectar dficits de la perfusin sangunea cerebral
@Puede ser usada para diferenciar la demencia de otros sndromes neuropsiquitricos, cuando la clnica no haya proporcionado datos
suficientes.
Adaptada de Stoudemire A, Thompson TL. Recognizing and treating dementia. Geriatrics, 1981; 36: 112.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (13 of 18) [02/09/2002 11:54:18 p.m.]
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Demencia del tipo Enfermedad de Alzheimer frente a Demencia Vascular
Los continuos avances que se han producido en las tcnicas de neuroimagen en los ltimos aos, sobre todo con la RMN, han posibilitado un
fcil diagnstico diferencial entre la EA y la DV, al evidenciarse en ellas las lesiones caractersticas.
En la TAC cerebral se puede observar con cierta precisin infartos, hemorragias, y lesiones isqumicas. Es til para valorar la congruencia de la
lesin anatmica con la clnica y si la severidad de ambas es proporcional. Facilita el diagnstico de DV en el 85% de los casos (36). Por otro
lado, puede no detectar lesiones de pequeo vaso o no ser resolutivo para descartar EA.
La RMN es una prueba que aporta mayor resolucin. Es ms sensible pero de menor especificidad diagnstica. Detecta lesiones de la substancia
blanca con gran precisin, pero no permite diferenciar las debidas al envejecimiento normal de las patolgicas. No obstante, la presencia de uno
o ms infartos cerebrales o la prdida de la substancia blanca subcortical apoya fuertemente el diagnstico de DV.
El PET y el SPECT detectan defectos de consumo metablico de glucosa y de flujo cerebral en corteza predominantemente frontal y temporal.
No obstante, es preciso una mayor validacin anatomo-clnica de estos medios.
El EEG en ocasiones permite valorar la severidad de la demencia, y combinado con el PET y el SPECT aumenta tanto su sensibilidad como su
especificidad diagnstica (37).
Hasta la aparicin de estas tcnicas el diagnstico diferencial entre EA y DV estaba basado en el deterioro ms escalonado y menos insidioso
que sola darse en esta ltima, adems de que en la DV es ms frecuente la aparicin de signos neurolgicos focales. Estos datos evolutivos, y
algunos clnicos, estn recogidos en la escala de Hachinski, la cual permite diferenciar los casos claros de DV y EA, pero que no es til para las
formas mixtas (38,39) (Tabla 7).
TABLA7. ESCALA DE ISQUEMIA DE HACHISNKI
PUNTOS
Comienzo repentino*
Deterioro escalonado*
curso flucyuante
Confusin nocturna
Depresin
Labilidad emocional*
Preservacin de la personalidad
Historia de hipertensin*
Accidentes cerebrovasculares*
Arteriosclerosis
Sntomas somticos
Sntomas neurolgicos focales*
Signos neurolgicos focales
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
Puntuacin:
Demencia multiinfarto: 7 o ms puntos
Demencia degenerativa primaria: 3 o menos puntos
Casos dudosos: 4 a 6 puntos
*Items que han resultado ser ms especficos para diagnstico de Demencia Vascular
PSEUDODEMENCIA DEPRESIVA
Algunos pacientes deprimidos pueden tener sntomas de deterioro cognitivo, que pueden ser difciles de distinguir de los correspondientes a una
demencia. El diagnstico diferencial lo debemos realizar basndonos en que, en general, los pacientes depresivos tienen sntomas afectivos ms
prominentes, una mayor conciencia de sus dficits y antecedentes previos de episodios depresivos (Tabla 8).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (14 of 18) [02/09/2002 11:54:18 p.m.]
ENVEJECIMIENTO NORMAL
El envejecimiento no est necesariamente relacionado con un deterioro cognitivo significativo, aunque en la mayor parte de los ancianos
normales pueda aparecer algn grado de dficit mnsico. Es lo que se suelen llamar "olvidos seniles benignos". Se distinguen de la demencia por
su menor severidad y porque no interfieren en la vida del paciente ni en la de su familia. As, los trminos "senilidad" y "demencia" no son
sinnimos. En la edad avanzada, los procesos mentales se vuelven ms lentos, pero la persona mayor sana mantiene un firme control sobre la
realidad, se orienta, es capaz de razonar, tiene sentido comn, y puede seguir llevando una vida activa y autosuficiente. Los ancianos normales
retienen bien el material ya aprendido, pero el aprendizaje de material nuevo se hace difcil y requiere ms tiempo, existiendo, adems, una
conservacin del vocabulario (5).
Tabla 8. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ENTRE LA DEMENCIA Y LA PSEUDODEMENCIA DEPRESIVA
DEMENCIA DEPRESION
Comienzo Insidioso Claro,reciente, a veces brusco
Progresin Lentamente propgresiva Irregular, a menudo no progresiva
Discernimiento del
paciente
A menudo desconoce sus
dificultades, no preocupado
Casi siempre consciente de sus
deficiencias y algo preocupado
Afecto Lbil Notablemente alterado
Test de ejecucin Buena cooperacin y
esfuerzo, realizacin
estable, poca ansiedad de
test, respuesta de
"equivocacin prxima"
Pobre cooperacin y esfuerzo,
realizacin variable, considerable
ansiedad, respuestas sin relacin
Memoria a corto plazo A menudo defectuosa A veces defectuosa
Memoria a largo plazo No alterada al comienzo de
la enfermedad
A menudo inexplicablemente
alterada
Tomada de V. Conde Lpez. Envejecimiento, senilidad, demencias y pseudodemencias. I Ciclo de Divulgacin Geritrica Problemas de Salud
en Nuestros mayores. Fundacin O.N.C.E. Madrid, 1989.
TRATAMIENTO
Tal y como se ha dicho anteriormente, ciertos tipos de demencias pueden ser tratados, e incluso llegar a ser reversibles si se aplica la teraputica
adecuada para cada caso (Tabla 3), por lo que es prioritario que se diagnostique precozmente estos tipos de demencia.
Una vez que la enfermedad se ha instaurado, es necesario que tengamos en cuenta una serie de hechos (5):
- La duracin de la enfermedad es larga, producindose la incapacidad total en un punto tardo. Durante la mayor parte de la enfermedad, el
paciente es ambulatorio y es capaz de realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana.
- Deberemos disponer de medios de apoyo psicolgico tanto para el propio paciente como para la familia.
- El medio en que vaya a permanecer el paciente debe ser lo menos cambiante posible, pues un paciente con demencia tiene muchas ms
posiblidades de mantener su eficacia funcional en un entorno familiar y estable.
Por todo ello, el tratamiento de los pacientes con demencia en un ambiente no institucionalizado como es el hogar debera ser prioritario en la
planificacin de la asistencia a largo plazo. Pero, antes de tomar la decisin de que el paciente permanezca en el hogar, debe quedar claro que el
cuidador primario -el que se haga cargo directamente del paciente- debe ser una persona competente, sana, hbil, y que desee prestar esta
asistencia.
SOPORTE AMBIENTAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (15 of 18) [02/09/2002 11:54:18 p.m.]
Como se ha dicho anteriormente, es fundamental un ambiente bien estructurado para el mejor tratamiento de estos pacientes. Esto conlleva la
regularizacin de horarios y la estabilidad del contexto, no cambiando las cosas de sitio. Para la orientacin temporal se deben poner relojes en
lugares que pueda ver. Es conveniente no contribuir a la desorientacin y agitacin del paciente con bullicio, conversaciones mltiples, o
reuniones familiares tumultuosas. Tambin disminuir la confusin e irritabilidad si se le dan rdenenes lo ms sencillas posible y de tipo
positivo, ya que las negativas -"no hagas esto"- conducen a error al demente. Se debe procurar al mximo que no exista una deprivacin
sensorial, cuidando la vista y la audicin, y marcar claramente la diferencia entre da y noche.
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
Se han propuesto numerosos tratamientos del sndrome demencial, como nootrpicos, calcio-antagonistas, vasodilatadores, activadores del
metabolismo cerebral, neuropptidos, IMAO, agentes colinrgicos, gabrgicos, dopaminrgicos, noradrenrgicos, antiopiopeptinrgicos,
serotoninrgicos, beta-bloqueantes, esteroides, inhibidores enzimticos, factores neurotrficos, y agentes antioxidantes. La mayor parte ha dado
escasos resultados en los estudios controlados realizados (40). De todos ellos es quizs la tacrina la que ha proporcionado unos resultados ms
prometedores, si bien su utilidad se circunscribe al tratamiento de la EA, y est limitada por su potencial hepatotxico (26). Quizs, la va de
ms futuro en la teraputica de la EA sea la de la bsqueda de frmacos que inhiban el exceso de fosforilacin de la protena tau y que eviten el
deposito de beta amiloide (41).
Tratamiento farmacolgico de los trastornos psicopatolgicos asociados
Los trastornos por ansiedad pueden ser tratados con benzodiacepinas. La actividad de dichos frmacos en las personas ancianas puede estar
incrementada por una mayor sensibilidad receptora y por la acumulacin de dichos frmacos debido a una disposicin farmacocintica alterada.
Todo ello puede dar como resultado una excitacin paradjica, confusin, y disminucin de la coordinacin motriz. Por ello ser preferible la
eleccin de benzodiacepinas de vida media corta, como el alprazolam, el loracepam o el oxacepam (42).
El insomnio puede ser tratado con benzodiacepinas, o tambin con hipnticos de nueva generacin, como el clometiazol o el zolpidem (43).
Los trastornos depresivos deben tratarse con antidepresivos con mnimos efectos anticolinrgicos y sedativos, por lo que los inhibidores
selectivos de la recaptacin de la serotonina y los tricclicos que no son aminas secundarias (desipramina y nortriptilina) son de eleccin (5).
Los neurolpticos pueden utilizarse en el control de la agitacin y de la irritabilidad, as como para mejorar el auto-cuidado, la cooperacin, y,
por supuesto, los sntomas psicticos, como alucinaciones y delirios. No debieran usarse estos psicofrmacos como primera eleccin teraputica
en estos problemas, y, desde luego, su uso debe ser cuidadosamente monitorizado, con especial atencin a sus efectos secundarios, tanto
anticolinrgicos, como sedantes o hipotensores. La tioridacina parece tener un buen efecto para el control de la conducta en dementes (9),
aunque es necesario tener en cuenta los efectos adversos a nivel cardiaco de este frmaco (44). El haloperidol es una buena alternativa.
Conviene recordar, por ltimo, que los psicofrmacos en pacientes de edad avanzada deben usarse con sumo cuidado, tanto en la seleccin,
como en la dosificacin, dadas las particularidades farmacocinticas y farmacodinmicas de este grupo de personas (45).
BIBLIOGRAFIA
1.- Organizacin Mundial de la Salud. Octavo informe sobre la situacin de la salud mundial. 1991 (EB89/10).
2.- Conde-Lpez V. Envejecimiento, senilidad, demencias y pseudodemencia. I Ciclo de Divulgacin Geritrica "Problemas de salud en
nuestros mayores". Madrid, Fundacin O.N.C.E, 1989.
3.- Macas-Fernndez JA, Roncero-Alonso C. Concepto y diagnstico del sndrome demencial. Clnica 1994; 7: 21-29.
4.- Organizacin Mundial de la Salud. CIE-10, Dcima Revisin de la Clasificacin Internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y
del comportamiento. Madrid, Meditor, 1992.
5.- JAMA, Consejo de temas cientficos. Demencia. JAMA, 1986; 256: 2234-2238.
6.- Jorm AF, Korten AE, Henderson AS. The prevalence of dementia: a quantitative integration of the literature. Acta Psychiatr Scand, 1987; 76:
465-479.
7.- Kay DWK. The epidemiology of dementia: a review of recent work. Reviews in Clinical Gerontology, 1991: 1: 55-66.
8.- Henderson AS. Alzheimer's disease in its epidemiological context. Acta Neurol Scand, 1993; Suppl 149: 1-3.
9.- Kaplan, Sadock. Dementia. In: Kaplan and Sadock's, Synopsis of psychiatry. 7 Edicin. Williams and Wilkins, 1994, pp 345-357.
10.- Jorm AF. The epidemiology of Alzheimer's disease and related disorders. Londres, Chapman and Hall, 1990.
11.- Hendre HC, Hall KS, Pillay N et al. Alzheimer's rare in cree indians? a preliminary report. Int Psychogeriatrics, 1993: 5: 267-275.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (16 of 18) [02/09/2002 11:54:19 p.m.]
12.- Del Ser T, Bermejo F, Roman G. Demencias: conceptos actuales. Madrid, Diaz de Santos, 1993.
13.- Tatemichi TK, Foulkes MA, Mohr JP et al. Dementia in stroke survivors in the Stroke Data Bank cohort. Stroke, 1990; 21: 858-866.
14.- Bulbena A. Demencias. En: Introducin a la Psicopatologa y a la Psiquiatra. J Vallejo Ruiloba (Editor). Barcelona, Salvat Editores S.A.,
1991. 530-558.
15.- Tolosa Sarr E. Enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso Central. En: Medicina Interna. C. Rozman, J. Garca San Miguel
(Editores). Barcelona, Editorial Marn S.A., 1985. II: 199-212.
16.- Pajeau AK, Roman GC. HIV encephalopaty and dementia. Psychiatr Clin North Am, 1992; 15: 455.
17.- Cacabelos R, Caamao J, Alvarez XA, Fernndez-Novoa L, Franco A. Enfermedad de Alzheimer. Bases moleculares, criterios diagnsticos
y normativa teraputica. JANO, 1994; 47: 1543-1568.
18.- Cacabelos R. Enfermedad de Alzheimer. Etiopatogenia, neurobiologa y gentica molecular, diagnstico y terputica. Barcelona, Prous
S.A., 1991.
19.- Davies P, Maloney AJF. Selective loss of central cholinergic neurons in Alzheimer's disease. Lancet, 1976; 2: 1403.
20.- Perry EK, Tomlinson BE, Blessed G et al. Correlation of cholinergic abnormalities with senile plaques and mental scores in dementia. BMJ,
1978; 2: 147-159.
21.- Whitehouse PJ, Price DL, Struble RG et al. Alzheimer's disease and senile dementia: loss of neurons in the basal forebrain. Science, 1982;
215: 1237-1239.
22.- Arendt T, Bigl V, Tennsdedt A et al. Neuronal loss in diferent parts of the nucleus basalis is related to neuritic plaque formation in cortical
target in Alzheimer's disease. Neuroscience, 1985; 14: 1-14.
23.- Ettienne P, Robitaille Y, Wood P et al. Nucleus basalis neuronal loss, sueritic plaques and choline acetyltransferase activity in advanced
Alzheimer's disease. Neuroscience, 1986; 19: 1279-1291.
24.- Bartus RT, Dean III RL, Beer B, Bippa AS. The cholinergic hypothesis of geriatric dysfunction. Science, 1982; 217: 408-417.
25.- Katzman R. Alzheimer's disease. N Eng J Med, 1986; 314: 964-973.
26.- Royuela A, Macas JA. Perspectivas colinrgicas en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer: la tacrina. Rev Clin Esp (En prensa).
27.- American Psychiatric Association. Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders, ed. 4. Washington, American Psychiatric Press,
1994.
28.- Hachinski VC, Lassen NA, Marshall J. Multi-infarct dementia: a cause of mental deterioration in the elderly. Lancet, 1974; 2: 207-209.
29.- Tomlinson BE, Blessed G, Roth M. Observation on the brain of demented old people. J Neurol Sci, 1970; 11: 205-242.
30.- Muoz DG. The pathological basis of multi-infarct dementia. Alzheimer Dis Ass Disord, 1991; 5: 77-90.
31.- Hier DB, Warach JB, Gorelik PB, Thomas J. Predictors of survival in clinically diagnosed Alzheimer's disease and multiinfarct dementia.
Arch Neurol, 1989; 46: 1213-1216.
32.- Cummings JM. Multiinfarct dementia: diagnosis and management. Psychosomatics, 1987; 28: 117-126.
33.- Albert ML, Feldman RG, Willis AL. The subcortical dementia of progressive supranuclear palsy. JOurnal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry, 1974. 37: 121-130.
34.- McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM. Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the
NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services Task Force on Alzheimer's disease.
Neurology, 1984; 34: 939-944.
35.- Mart Villalta JL. Enfermedades vasculares cerebrales. Barcelona, MCR, 1993.
36.- Erkinjutti T, Haltia M, Palo J, Sulkava R, Paetau A. Accuracy of the clinical diagnosis of vascular dementia: a prospective clinical and
post-mortem neuropathological study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1988; 51: 1037-1044.
37.- Szelies B, Mielke R, Herholz K, Heiss WD. Quantitative topographical EEG compared to FDG-PET for classification of vascular and
degenerative dementia. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1994; 91: 131-139.
38.- Hachinski VC, Iliff LD, Zilhka E et al. Cerebral blood flow in dementia. Arch Neurol, 1975; 32: 632-637.
39.- Rossen WG, Terry RD, Fuld PA, Katzman R, Peck A. Pathological verification of ischemic score in differentiation of dementias. Ann
Neurol, 1980; 7: 486-488.
40.- Cacabelos R, Alvarez XA, Caamao J y col. Primeras generaciones de frmacos antidemencias. JANO, 1994, 47: 1641-1675.
41.- Rossor MN. Management of neurological disorders: dementia. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1994; 57: 1451-1456.
42.- Conde Lpez V, Uribe F, Pacheco L. Tratamientos clnicos-farmacolgicos de la ansiedad en gerontopsiquiatra. Confluencias, 1988. 2/2:
46-50.
43.- Velasco Martn A. Avances en la psicofarmacologa de los hipnticos. Informaciones Psiquitricas, 1994; 135-136: 63-70.
44.- Bueno JA, Sabans F, Salvador L, Gascn J. Antipsicticos. En: Psicofarmacologa clnica. Barcelona; Salvat, 1985: 79-116.
45.- Conde Lpez V. El uso de psicofrmacos en la prctica geritrica. Tribuna de la depresin, 1987. 6: 1-4.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (17 of 18) [02/09/2002 11:54:19 p.m.]
- Bermejo F, Del Ser T. Demencia: conceptos actuales. Madrid, Daz de Santos, 1993.
- Demencias. Medicine, nmero extraordinario oct.1994.
Ambas publicaciones revisan el concepto actual de demencia, en todas sus acepciones, con muy interesantes aportaciones sobre todo en temas
como la nosologa, la clnica, el diagnstico diferencial y el tratamiento.
- Carstensen LL, Edelstein BA. El envejecimiento y sus trastornos. Barcelona, Martnez Roca, 1987.
Es un libro que constituye un notable esfuerzo por recopilar y actualizar los conocimientos actuales en el campo de la salud en general, y ms
concretamente en el de la salud mental, concerniente a la ancianidad.
- Cacabelos R. Enfermedad de Alzheimer. Etiopatogenia, neurobiologa y gentica molecular, diagnstico y teraputica. Barcelona, Prous S.A.,
1991.
- Cacabelos R, Winblad B. Basic and Clinical Neiurosciences: Alzheimer's disease. Annals of Psychiatry. Barcelona, Prous editores, 1994.
- Cacabelos R, Caamao J, lvarez XA, Fernndez-Novoa L, Franco A. Enfermedad de Alzheimer. Bases moleculares, criterios diagnsticos y
normativa teraputica. JANO, 1994; 47: 1543-1568.
- Cacabelos R, Takeda M, Nishimura T. Tratamiento psicofarmacolgico convencional de trastornos psiquitricos asociados a la enfermedad de
Alzheimer. JANO, 1994; 47: 1571-1583.
- Cacabelos R, Alvarez XA, Caamao J y col. Primeras generaciones de frmacos antidemencias. JANO, 1994, 47: 1641-1675.
- Cacabelos R, Caamao J, Franco A, Fernndez-Novoa L, Alvarez XA. Agentes nootrpicos y frmacos polivalentes. JANO, 1994; 47:
1721-1751.
Todos estas publicaciones del Dr. Cacabelos y su colaboradores ofrecen una excelente actualizacin acerca de la enfermedad de Alzheimer en
todos sus aspectos: nosologa, epidemiologa, etiopatogenia, gentica, neurobiologa, neuroqumica, clnica, diagnstico, y tratamiento (tanto de
la EA misma como de los trastornos asociados).
- Mart Vilalta JL. Enfermedad vascular central. Barcelona, MCR, 1993.
Excelente actualizacin de la situacin actual de la enfermedad vascular central, y, en especial, de la Demencia Vascular.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a11n2.htm (18 of 18) [02/09/2002 11:54:19 p.m.]
12
TRATAMIENTOS PSIQUIATRICOS
1. Tratamientos biolgicos
-Psicofrmacos
-Antipsicticos
Coordinador: E. Mir Aguade, Hospitalet de
Llobregat(Barcelona)
Estructura qumica y clasificacin G
Farmacocintica G
Farmacodinamia G
Indicaciones G
Efectos secundarios y toxicidad G
Interacciones G
Contraindicaciones G
-Frmacos antidepresivos
Coordinador: V. Turn Gil, Hospitalet de
Llobregat(Barcelona)
Antidepresivos heterocclicos G
Clasificacin y estructura qumica G
Farmacocintica y farmacodinamia G
Indicaciones G
Uso clnico G
Efectos adversos y toxicidad G
Contraindicaciones G
Inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina G
Estructura qumica G
Farmacocintica y farmacodinamia G
Indicaciones G
Uso clnico G
Efectos adversos y toxicidad G
Contraindicaciones G
Interacciones G
IMAOS G
2. Tratamientos psicolgicos
-Psicoterapias de orientacin dinmica
Coordinador: C. Gast Ferrer, Barcelona
Teora psicoanaltica G
El inconsciente freudiano: la perspectiva topogrfica G
El modelo estructural de la personalidad G
La perspectiva energtica G
Fases del desarrollo psicosexual G
Conflicto psquico y formacin de sntomas G
Psicoanlisis como terapia G
Conceptos bsicos G
Psicoterapia psicoanaltica G
Psicoterapia de apoyo G
Psicoterapias dinmicas breves e intervenciones en
crisis
G
Conceptos bsicos G
Modelos G
Psicoterapia dinmica infantil G
Nuevas tendencias G
Consideraciones finales G
-Terapias de orientacin cognitivo-conductual
Coordinador: M. Valds Miyar, Barcelona
Condicionamiento clsico G
Condicionamiento operante G
Procedimientos bsicos G
Evaluacin G
Terapia conductual G
Terapia cognitiva G
Aplicacin clnica G
-Otros tratamientos de fundamento psicolgico
Coordinador: L. Cabrero Avila y E. Gonzlez Monclus,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area12.htm (1 of 4) [02/09/2002 11:55:07 p.m.]
Clasificacin y estructura qumica G
Farmacocintica y farmacodinamia G
Indicaciones G
Efectos adversos y toxicidad G
Contraindicaciones G
Interacciones G
Inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina
y noradrenalina
G
Farmacocintica y farmacodinamia G
Indicaciones G
Uso clnico G
Efectos adversos y toxicidad G
Interacciones G
-Litio
Coordinador: J. Pujol Domenech, Barcelona
Mecanismo de accin G
Farmacocintica G
Indicaciones G
Episodio maniaco G
Trastorno bipolar G
Trastorno depresivo G
Efectos secundarios e intoxicacin G
Interacciones G
De mxima relevancia clnica G
De relevancia clnica significativa G
Neurolpticos G
Otras interacciones G
Contraindicaciones G
Utilizacin en situaciones especiales G
Consejos para su uso clnico G
Evaluacin previa a la prescripcin de litio G
Estudios de seguimiento ambulatorio G
Dosificacin G
Informacin al paciente G
-Benzodiacepinas
Coordinador: J. Serrallonga Parreu, Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Estructura qumica G
Farmacocintica y farmacodinamia G
Indicaciones G
Recomendaciones y uso en situaciones especiales G
Barcelona
La tercera fuerza G
Psicoterapia guestltica G
Terapia centrada en el cliente G
Hipnosis G
Etapas en el tratamiento hipnoteraputico G
Aplicaciones G
Milton H. Erickson o la creatividad G
Alternativas del psicoanlisis G
Tcnicas complementarias G
Conclusiones G
3. Tratamientos psicosociales
-Terapia familiar
Coordinador: L. Cabrero Avila, Barcelona
Sistemas humanos G
La teora de la comunicacin G
Proceso, estructura y visin del mundo G
El ciclo vital de la familia G
Indicaciones de la terapia familiar G
Componentes de la terapia familiar G
La fase exploratoria G
La ficha relacional G
Algunas tcnicas en la fase teraputica G
Los programas teraputicos para familiares de
pacientes con esquizofrenia
G
-Terapia de pareja
Coordinador:L.Cabrera Avila, Barcelona
Fundamentos tericos G
Evaluacin G
Intervencin G
-Terapia de grupo
Coordinador: J. Obiols Llandric, Barcelona
Concepto G
Elementos comunes de las terapias de grupo G
Objetivos de las terapias de grupo G
Constructos tericos: orientaciones tericas G
Caractersticas de los grupos G
Tipos de director, lder, asesor o terapeuta G
Factores implicados en el efecto teraputico de un
grupo
G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area12.htm (2 of 4) [02/09/2002 11:55:07 p.m.]
Efectos adversos G
Toxicidad G
Contraindicaciones G
Interacciones G
-Terapia electro-convulsiva
Coordinadores: J. ASanz Menarguez, J.M. Menchn
Magria y E. Rojo Rodes, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Antecedentes histricos G
Fisiopatologa de la TEC G
Tcnicas de aplicacin y tipo de corriente G
Tcnicas de aplicacin G
Tipo de corriente G
Indicaciones de la TEC G
Sndromes depresivos G
Mana G
Esquizofrenia G
Otras indicaciones G
Indicacioes de la TEC de mantenimiento (TEC-M) G
Efectos adversos G
Contraindicaciones de la TEC G
Contraindicaciones absolutas G
Contraindicaciones relativas G
Poblaciones especiales G
-Psicociruga
Coordinador: J.Vallejo Ruiloba, Barcelona
Revisin histrica G
Tcnicas psicoquirrgicas G
Capsulotoma anterior G
Cingulotoma G
Mesoloviotoma G
Tractotoma subcaudada (Innominotoma) G
Hipotalamotoma y amigdalectoma G
Otras tcnicas G
Principales indicaciones de la psicociruga en
psiquiatra
G
Consideraciones finales G
Fases en el desarrollo de un grupo G
Asesoramiento de grupo: principios bsicos G
Psicoterapias de grupo de orientacin analtica G
-Teraputica comunitaria
Coordinador: A. Labad Alquzar, Reus (Tarragona)
La segunda revolucin psiquitrica G
Comunidad teraputica y psicoterapia institucional G
Terapias comunitarias G
Hospital/Centro de da G
Hospital de noche o fin de semana G
Clubs de pacientes G
Pisos protegidos o tutelados G
Talleres/Trabajo protegido G
Psiquiatra de sector G
4. Factores que influyen en el cumplimiento teraputico
Coordinador: J.M. Costa Molinari, Barcelona
Definicin y concepto G
Epidemiologa G
Sistemas de evaluacin G
Modalidades G
Razones del incumplimiento G
Factores que intervienen G
Caractersticas del paciente G
Caractersticas del mdico G
Relacin mdico-paciente G
Variables situacionales G
Enfermedad G
Tipo de tratamiento G
Mejorar del cumplimiento G
Medidas generales G
Aspectos especficos para mejorar el cumplimiento G
Comunicacin mdico-paciente G
De las visitas G
De la medicacin G
Mejora de la informacin escrita G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area12.htm (3 of 4) [02/09/2002 11:55:07 p.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area12.htm (4 of 4) [02/09/2002 11:55:07 p.m.]
12
TRATAMIENTOS PSIQUIATRICOS-Responsable:C.Balls Pascual, Barcelona
1.TRATAMIENTOS BIOLOGICOS
PSICOFARMACOS
ANTIPSICOTICOS
Autor: F.Marsal Tard
Coordinador: E.Mir Aguade, Hospitalet de Llobregat(Barcelona)
El punto de partida de la moderna psicofarmacologa se establece cuando en 1952 Delay y Deniker comunican los resultados de la
clorpromacina como antipsictico, mostrando desde su inicio mayor eficacia que los barbitricos en el tratamiento de pacientes
esquizofrnicos (1). En ese mismo ao, meses despus, se asla la reserpina (producto activo de la rauwolfia serpentina). A partir de
1959 se introdujeron las butirofenonas y los tioxantenos. Posteriormente se han sintetizado diferentes fenotiacinas y otros compuestos
antipsicticos, con la finalidad de reducir los efectos adversos con especial inters en los neurolgicos y a su vez mantener o mejorar la
eficacia antipsictica. Dichos objetivos han llevado al desarrollo de los nuevos antipsicticos atpicos (clozapina, risperidona,
olanzapina, etc.).
Tabla 1. CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS DE LOS ANTIPSICOTICOS
No es necesario llegar al efecto sedativo para obtener eficacia teraputica.
Mejoran los clsicos trastornos perceptuales y cognitivos de la esquizofrenia.
No tienen efectos de tolerancia ni dependencia, aunque con el tiempo se desarrolla cierta tolerancia a los efectos secundarios.
El margen de seguridad entre dosis teraputicas y letales es muy amplio.
Descienden el umbral convulsivo.
(Modificado de Bueno y cols., 1985).
En la Tabla 1, modificada de Bueno y cols. (2), se resumen los 5 puntos fundamentales de la farmacologa bsica de los antipsicticos,
denominados inicialmente neurolpticos por su capacidad para producir el sndrome neurolptico. Tambin se les llam tranquilizantes
mayores favoreciendo la interpretacin errnea de tomar la sedacin como el principal efecto clnico de estos frmacos, adems de
confundirlos con los tranquilizantes menores, tipo benzodiacepinas. Actualmente se prefiere el trmino de antipsicticos por su accin
selectiva en el control de la sintomatologa psictica (3).
ESTRUCTURA QUIMICA Y CLASIFICACION
En base a su frmula qumica, con un enfoque muy general, podramos distinguir 2 amplios grupos de antipsicticos: 1. Tricclicos
(fenotiacinas y tioxantenos) y 2. No triciclcos (butirofenonas, difenilbutilpiperidinas, anlogos de fenotiacinas, compuestos indlicos,
benzamidas sustitudas, derivados del benzisoxazol y alcaloides de la rauwolfia, estos ltimos no utilizados por sus efectos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (1 of 53) [02/09/2002 11:59:11 p.m.]
secundarios) (Tabla 2). Las fenotiacinas y los tioxantenos tienen en comn un ncleo aromtico tricclico. El haloperidol es la
butirofenona y al mismo tiempo el antipsictico ms utilizado en nuestros das. La clozapina, dentro del subgrupo de las
dibenzoadiazepinas, es un compuesto con interesantes caractersticas farmacolgicas dada su escasa afinidad por receptores
dopaminrgicos, al contrario de la mayora de antipsicticos clsicos, y a su vez gran antagonismo con otros receptores, especialmente
serotoninrgicos, alfa.1 adrenrgicos e histaminrgicos, presentando una equipotencia antipsictica similar al haloperidol, pero con
mayores efectos anticolinrgicos y mnimos sntomas extrapiramidales. Es el primer antipsictico de los denominados atpicos. El
riesgo de sus efectos adversos hematolgicos (agranulocitosis) ha limitado sustancialmente su uso clnico. La olanzapina, pendiente
todava de estudios, presenta respecto a la clozapina similar eficacia clnica y menor riesgo de efectos adversos. La risperidona se
present en 1984, como un derivado benzisoxazlico con una particular atipicidad a nivel de receptores, mostrando una relacin
antagnica serotoninrgica/dopaminrgica exclusiva, y con una eficacia clnica superponible a otros antipsicticos atpicos.
Tabla 2. CLASIFICACION QUIMICA DE LOS ANTIPSICOTICOS
FENOTIACINAS
Alifticas.----------- Levomepromacina. Clorpromacina. Triflupromacina.
Piperacnicas.------- Flufenacina. Perfenacina. Tioproperacina. Trifluo-peracina.
Piperidnicas.------- Tioridacina. Pipotiacina. Properacina.
TIOXANTENOS.
Flupentixol. Tiotixeno. Zuclopentixol.
BUTIROFENONAS.
Haloperidol. Trifluperidol.
DIFENILBUTILPIPERIDINAS.
Pimocide.
ANALOGOS DE LAS FENOTIACINAS.
Dibenzoadiacepinas.------ Clozapina.
Dibenzoxacepinas.-------- Loxapina. Clotiapina.
Dienobenzodiacepinas.--- Olanzapina.
COMPUESTOS INDOLICOS.
Molindona.
BENZAMIDAS SUSTITUIDAS.
Sulpiride. Tiapride.
DERIVADOS DEL BENZISOXAZOL.
Risperidona.
ALCALOIDES DE LA RAUWOLFIA.
Reserpina.
FARMACOCINETICA
Se subdividen en 4 etapas (Tabla 3).
Tabla 3. CARACTERISTICAS FARMACOCINETICAS DE LOS ANTIPSICOTICOS
Absorcin
Va oral: pico mximo plasmtico, 2-4 horas (absorcin modificada por caf, t,
anticolinrgicos, anticidos).
Va intramuscular: pico mximo, 20-30 min.
Se desaconseja la va intravenosa.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (2 of 53) [02/09/2002 11:59:11 p.m.]
Distribucin
Gran variabilidad interindividual de niveles plasmticos (entre 10-100 veces; efecto
del primer paso heptico).
Unin a protenas plasmticas en un 90-98%.
Alta lipofilia. Alta biodisponibilidad. Afinidad preferente en SNC, pulmones, tejidos
altamente vascularizados.
Eliminacin
Metabolizacin preferente en microsomas hepticos:
Glucuronoconjugacin
Hidroxilacin
Sulfxidos
Eliminacin renal:
1/2 a: 2 horas (oral)
1/2 : mayor de 30 horas (oral)
(J. A. Bueno y M. S. Humbert, 1991).
Su absorcin tras la administracin oral es rpida (2-4 horas) pero susceptible a alteraciones por diferentes factores como son los
anticidos, los anticolinrgicos, el caf y el t, que actan retardando su absorcin. Se recomienda el intervalo de 2 a 4 horas entre el
consumo de estos productos y la administracin de un antipsictico. La absorcin por va intramuscular es todava ms rpida (10-30
minutos). Si se precisa un efecto inmediato, se recomienda el msculo deltoides por su irrigacin 3 veces superior a la musculatura
gltea. Debido a su elevada fijacin a las protenas plasmticas (90-98% del total), su molcula activa, es decir la fraccin libre,
aumenta considerablemente en situacin de hipoproteinemia. Se metabolizan en el hgado, basicamente en el sistema citocromo P-450.
Su eliminacin es urinaria y en menor proporcin biliar. Con la edad el tiempo de eliminacin aumenta, produciendo un mayor riesgo
de acumulacin del frmaco.
Alcanzan niveles plasmticos estables en 5-10 das. Su vida media oscila entre 10 y 24 horas, facilitando as una cmoda
administracin de una sola dosis diaria cuando el paciente logra una condicin estable. Todava persiste la controversia sobre la
relacin entre niveles plasmticos de los antipsicticos y su respuesta clnica. Los resultados hasta ahora obtenidos al respecto no son
concluyentes. Tampoco parece definitiva la existencia de "ventanas teraputicas" para los antipsicticos.
FARMACODINAMIA
En la actualidad se sabe que la eficacia antipsictica est estrechamente relacionada con la accin antidopaminrgica a nivel de las vas
crtico-meso-lmbicas, por bloqueo de los receptores postsinpticos. (4) A su vez la mayora de efectos adversos neurolgicos y
endocrinolgicos dependen del bloqueo dopaminrgico, aunque no podemos ignorar el protagonismo de diferentes receptores en otros
efectos secundarios (sedacin por H1 y alfa1, hipotensin ortosttica por alfa1, etc.). La necesidad de minimizar estos efectos adversos
y a la par aumentar la eficacia antipsictica, con especial inters en los sntomas negativos o procesuales de la esquizofrenia, ha dado
pie al desarrollo de nuevos antipsicticos definidos como "atpicos" por 2 caractersticas clnicas bsicas: a) menor incidencia de
sntomas extrapiramidales y b) mayor eficacia en sntomas positivos, negativos y afectivos de pacientes psicticos refractarios a
tratamientos previos.
INDICACIONES
a) Esquizofrenia. La mayor eficacia de estos frmacos frente al placebo tanto en formas agudas como crnicas, ha sido confirmada por
ms de 160 estudios. (3) La remisin de la sintomatologa se observa generalmente en las primeras 6 semanas de tratamiento. No
obstante dicha remisin puede continuar durante 6 meses. Se recomienda de 6 a 12 meses de tratamiento tras el primer episodio, 5 aos
despus de un 2. episodio e ininterrumpido a partir del tercero. Todos han demostrado eficacia similar a dosis teraputicas en el
tratamiento a corto y largo plazo (Tabla 4), con la nica excepcin de la mayor eficacia de los antipsicticos atpicos frente a los
sntomas negativos y afectivos en la esquizofrenia crnica o procesual, a menudo refractarios a los antipsicticos clsicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (3 of 53) [02/09/2002 11:59:11 p.m.]
b) Psicosis no-esquizofrnicas. Subdivididas en idiopticas y secundarias. Entre las primeras se hallan: los trastornos
esquizofreniforme, esquizoafectivo y delirante paranoide, la psicosis reactiva breve, la mana y la depresin delirante. En estas dos
ltimas citadas, a menudo se asocia el antipsictico con sales de litio y antidepresivos respectivamente. En las secundarias, definidas
por tener una etiopatogenia identificada, como un tumor cerebral, una enfermedad sistmica (LES, LUES, Enf. Graves-Basedow,...), o
una intoxicacin (frmacos o drogas), se recomiendan los antipsicticos de mayor potencia por su menor incidencia de efectos
secundarios vegetativos, cardiotxicos y epileptgenos.
c) Otras indicaciones. 1) Corea de Hungtinton. El hallazgo de la hiperactividad dopaminrgica en los ganglios basales propici la
instauracin de los antipsicticos en su teraputica. 2) Sdr. de Gilles de la Tourette. El haloperidol sigue siendo el frmaco de eleccin,
a dosis aproximadas de 5mg/d (6). 3) Agresividad y agitacin. Las dosis intramusculares muestran su efecto sedante en 20-30 minutos.
Cuando son debidas a delirium o demencia, ms comunes en ancianos, se recomienda los antipsicticos potentes a dosis bajas (e.g. 1-4
mg/d. de haloperidol), para evitar los efectos anticolinrgicos, metablicos, cardiotxicos y epileptgenos, comunes con los de baja
potencia (e.g. clorpromacina, tioridacina,...). 4) Enf. extrapiramidales y psicosis infantiles. Al igual que en los ancianos deben iniciarse
a dosis bajas aumentando lentamente y presentan una mayor vulnerabilidad a desarrollar crisis comiciales y transtornos
extrapiramidales yatrognicos. 4) Miscelnea. Son de utilidad para el control de nuseas, vmitos e hipo intratables. Tambin en el
alivio del picor psicgeno, el dolor crnico y patologas neurodermatolgicas (eczema, neurodermatitis, etc.).
Utilizacin. Es imprescindible un examen fsico completo, exploraciones complementarias y ECG. Los antipsicticos de alta potencia
tienen mayor incidencia de yatrogenia extrapiramidal, y los de baja potencia de otros efectos adversos (e.g. cardiovasculares,
hipotensin, epilpticos, metablicos, sexuales, alrgicos, sedativos y anticolinrgicos en general). Deben evitarse los antipsicticos
con elevado potencial anticolinrgico en pacientes con patologa susceptible a este efecto, prostticos y cardipatas entre otros.
Respecto a las dosis, no existen pautas establecidas para ningn antipsictico, siendo preciso ajustarlo individualmente. Sin embargo,
s se conocen las dosis mnimas por debajo de las cuales el efecto es similar al placebo. En particular, con dosis inferiores a 300 mg/d.
de clorpromacina 6 mg/d. de haloperidol, la eficacia en brotes psicticos agudos es dudosa (Tabla 4). Las megadosis, en concreto de
flufenacina o haloperidol (7,8), no han resultado ventajosas en el tratamiento de la esquizofrenia, como tampoco el uso de muy bajas
dosis, aunque se complementen con terapia social.
Tabla 4. DOSIS INICIALES Y DE MANTENIMIENTO DE LOS ANTIPSICOTICOS
POR VIA ORAL
ANTIPSICOTICOS FASE AGUDA
(mg/da)
MANTENIMIENTO
(mg/da)
Clorpromacina
Levomepromacina
Tioridacina
Trifluoperacina
Perfenacina
Flufenacina
Tiotixeno
Zuclopentixol
Haloperidol
Pimocide
Clozapina
Clotiapina
Loxapina
Molindona
Sulpiride .
Risperidona
300-1500.
200-1500.
300-600.
15-50.
16-72.
10-30.
10-100.
20-60.
10-80.
5-15.
300-600.
120-320.
60-250.
50-250.
600-800.
6-15.
50-400.
50-400.
50-300.
4-15.
8-24.
3-8.
6-20.
15-50.
3-8.
1-5.
50-150.
20-60
20-125.
15-50.
400-600.
3-6.
EFECTOS SECUNDARIOS Y TOXICIDAD
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (4 of 53) [02/09/2002 11:59:11 p.m.]
Separaremos 2 grandes grupos de efectos adversos (Tabla 5): neurolgicos y no neurolgicos con mayor incidencia en antipsicticos
de alta y baja potencia respectivamente. En el segundo grupo destacan por su mayor protagonismo las fenotiacinas, y tambin la
clozapina por su destacada incidencia de agranulocitosis, 10 veces mayor a las fenotiacinas. Los sntomas neurolgicos se muestran en
2 subgrupos que engloban a los 4 trastornos bsicos extrapiramidales (9) (Tabla 6): a) Sdr. extrapiramidales agudos. Incluye distonas
agudas, acatisia y parkinsonismo. Acostumbran a aparecer en los primeros das de tratamiento, manteniendo una elevada incidencia
(10-20%) en los 3 primeros meses. Por ello es frecuente el uso concomitante de antiparkinsonianos durante este periodo. b) Discinesia
tarda. Presente en el 15% de pacientes en tratamiento antipsictico prolongado. Rara vez aparece antes de los 6 primeros meses. Entre
sus factores de riesgo estn la dosificacin elevada y la cronicidad del tratamiento antipsictico y antiparkinsoniano, sexo femenino y
edad superior a 50 aos. Su fisiopatologa parece residir en una hipersensibilidad funcional de los receptores dopaminrgicos tras un
prolongado bloqueo farmacolgico. Su presencia se hace a menudo ms evidente con la reduccin o supresin del antipsictico. Se han
utilizado varios tratamientos (litio, carbamazepina, ac. valproico, benzodiazepinas, etc.) ninguno eficaz hasta el momento. (10) Se
recomienda reducir las dosis hasta interrumpir si es posible el antipsictico, o bien cambiar a tioridacina o mejor a algn "atpico",
especialmente clozapina.
Tabla 5. EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTIPSICOTICOS
NEUROLOGICOS----------- Distona aguda. Acatisia. Parkinsonismo. Temblores periorales (Sdr. "del conejo"). Acinesia. Discinesia
tarda.
GASTROENTEROLOGICOS--- Sequedad de boca. Sialorrea. Transtornos de la motilidad esofgica. Constipacin. Ileo paraltico.
UROLOGICOS---- Retencin urinaria. Tenesmo. Disuria. Polaquiuria.
HEPATICOS------ Colestasis intraheptica (ictericia). Hepatotoxicidad (clorpromacina).
CARDIOVASCULARES--------- Taquicardia. Hipotensin. Cambios ECG. Arritmias (tioridacina).
HEMATOLOGICOS--- Leucocitosis. Eosinofilia. Aplasia medular. Trombocitopenia. Agranulocitosis (clozapina).
ENDOCRINOS--------- Hiperprolactinemia. Amenorrea. Ginecomastia. Galactorrea (sulpiride). Aumento de peso.
SEXUALES------- Transtornos de la eyaculacin y/o ereccin. Prdida de la libido. Frigidez.
DERMATOLOGICOS------- Dermatitis alrgica. Dermatosis por contacto. Fotosensibilidad. Urticaria. Decoloracin de la piel.
Pigmentacin. Exantemas maculopapulares.
OCULARES------- Visin borrosa. Queratopatas. Cataratas estrelladas y planas (clorpromacina). Retinopata pigmentaria
(tioridacina). Empeoramiento del glaucoma.
S.N.C---------- Astenia. Sedacin. Somnolencia. Disminucin del umbral convulsivo. Delirium. Hipotermia (edad avanzada).
OTROS------- Sndrome Neurolptico Maligno.
Tabla 6. YATROGENIA NEUROLOGICA DE LOS ANTIPSICOTICOS
Reaccin Sntomas Fct. de riesgo Tratamiento
DISTONIA AGUDA Espasmo muscular
lengua, cara, cuello
Crisis oculogiras
Espasmo larngeo
Frecuencia: 10%
Varones jovenes
1 semana de tto
Anticolinrgicos
PARKINSONISMO Rigidez muscular
Mscara facial
Bradicinesia
Temblor.
Marcha arrastrada.
Frecuencia: 15%
Mujer. Ancianos
Primeros 90 das
Anticolinrgicos
Bajar o cambiar
antipsictico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (5 of 53) [02/09/2002 11:59:11 p.m.]
ACATISIA Quejas subjetivas de
inquietud motora
Incapacidad de
permanecer quieto
No ansiedad.
No agitacin.
Frecuencia: 20%
Mujeres de
edad mediana
Primeros 30 das
Propanolol
Bajar o cambiar
antipsictico.
Aadir anticolinrgicos
Benzodiacepinas
DISCINESIA
TARDIA
Mov. coreoatetsicos
de cabeza (Sdr. buco-
linguomasticatorio),
tronco (mayor % en
jvenes) y porcin
distal extremidades
Frecuencia: 20%
Mujeres de
edad > 50a.
Tratamiento
prolongado
(>6 meses)
Suspender o
cambiar de
antipsictico.
Resistente
a tratamientos
varios. Prevenir.
El Sdr. Neurolptico Maligno por su gravedad (15-25% de mortalidad) tiene especial inters clnico. Se manifiesta con hipertermia,
disfuncin autonmica, taquicardia, hipertensin, diaforesis, incontinencia, sntomas extrapiramidales (rigidez, distona, acinesia, etc.)
y alteraciones analticas (leucocitosis, elevacin de CPK srica, enzimas hepticas y de la mioglobinemia, causa esta ltima de
insuficiencia renal). Hay mayor incidencia con antipsicticos potentes y en hombres. El tratamiento ms eficaz son los agonistas
dopaminrgicos (bromocriptina), el dantroleno (11) y la terapia electro-convulsiva.
Sobredosis. No presentan un pronstico desfavorable, a excepcin de la tioridacina y la mesoridacina, por su potencial riesgo
cardiotxico con bloqueos, fibrilacin y muerte. Se presentan con grado variable de alteracin de la conciencia (somnolencia, delirium,
estupor, coma), pupilas midriticas, reflejos profundos disminuidos, taquicardia, hipotensin, EEG enlentecido y con bajo voltaje, y en
ocasiones distonas y convulsiones. Su tratamiento es el habitual de las intoxicaciones. A veces es necesaria la administracin e.v. de
noradrenalina o dopamina, no de adrenalina, para el control de la hipotensin.
Una grave complicacin es la intoxicacin atropnica. Esta se presenta con una sintomatologa superponible a una psicosis orgnica
con alteracin de la conciencia, desorientacin, agitacin, ideas delirantes y alucinaciones. A la exploracin fsica destacan sequedad
de mucosas, rubor cutneo, taquicardia, midriasis e hipertermia (12). La fisostigmina 1-2 mg. iv. con repeticin a los 15-30 min. si
precisa, es su tratamiento de eleccin.
INTERACCIONES
Los antipsicticos pueden interaccionar con mltiples frmacos y sustancias a diferentes niveles farmacocinticos y farmacodinmicos.
Los anticidos y los anticolinrgicos retrasan la absorcin de los antipsicticos, y stos a su vez pueden aumentar la absorcin de otros
frmacos como corticoesteroides y digoxina. Segn se potencie o se inhiba el sistema citocromo P-450 heptico, se produce una
disminucin o un incremento respectivamente de la actividad antipsictica. Hipnticos, carbamazepina, fenilbutazona y rifampicina lo
potencian. Antidepresivos tricclicos, inhibidores de la MAO, anticonceptivos orales y disulfiram son inhibidores. A nivel
farmacodinmico se produce una potenciacin de efectos, como en la hipotensin con anestsicos, narcticos, b-agonistas,
b-bloqueantes, antidepresivos y antihipertensivos (no administrar fenotiacinas junto a inibidores de la enzima de conversin). Tambin
ocurre en la sedacin del SNC con alcohol, antihistamnicos, hipnosedantes y antidepresivos.
CONTRAINDICACIONES
La mayora de ellas son relativas aunque segn el contexto y la gravedad del momento pueden etiquetarse de absolutas. Entre ellas
mencionaremos: epilepsia, enfermedad de Parkinson, esclerosis mltiple, porfiria aguda, miastenia gravis, enfermedad de Addison,
insuficiencia heptica (evitar clorpromacina), cardiopatas (evitar tioridacina), enfermedad renal, glaucoma, infeccin severa (riesgo de
mielodepresin), infeccin febril (mayor riesgo de discinesias tardas con fenotiacinas), antecedentes o presencia de depresin medular
(evitar clorpromacina y especialmente la clozapina), desnutricin severa, senilidad avanzada, embarazo (sobretodo en el primer
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (6 of 53) [02/09/2002 11:59:11 p.m.]
trimestre) y lactancia.
BIBLIOGRAFIA
1.- Delay J and Deniker P. Trente-huit cas de Psychoses traites par la cure prolonge et continue de 4.560 RP. Compte rendu du
congres des A1. et Neurol. de Langue Fr. Masson, Pars, 1952.
2.- Bueno JA, Sabanes F, Salvador L y Gascn J. Psicofarmacologa clnica. Salvat, Barcelona, 1985.
3.- Iversen L. Mechanism of action of antipsychotic drugs: retrospect and prospect. In: Meltzer HY (dir.): Psychopharmacology: recent
advances and future prospects. Oxford University Press, Oxford, 1985.
4.- Snyder SH. Neurotransmitters and CNS diseases: schizophrenia. Lancet, 2, 970-973, 1982.
5.- Davis J, Janicak P, Linden R y cols. Neuroleptics and Psychotic, Disorders. En Coyle JT y Enna SJ (dirs.): Neuroleptics:
Neurochemical, Behavioral and clinical perspectives. Raven Press, Nueva York, 1983.
6.- Shapiro AK, Shapiro E y Swett RD. Treatment of tics and Tourette syndrome. En: Barbeau A, Chase TN y Paulson GW (dirs.):
Huntington's chorea. Raven Press, Nueva York, 1973.
7.- Quitkin F, Rifkin A y Klein DF. A double-blind study of very high vs. standard dosage of fluphenazine in non-chronic treatment in
refractory schizophrenia. Arch. Gen. Psychiatry, 32, 1276-1281, 1975.
8.- McGreadi RB y McDonald M. High dosage haloperidol in chronic schizophrenia. Br. J. Psychiatry, 131, 310-316, 1977.
9.- Ayd FJ. Early-Onset Neuroleptic-Induced Extrapiramidal Reactions: A Second Survey, 1961-1981. In: Coyle JT y Enna SJ (dirs.):
Neuroleptics: Neurocheminal, Behavioral and clinical perspectives. Raven Press, Nueva York, 1983.
10.- Casey DA. Tardive Dyskinesia. En: Meltzer HY(dir.): Psychopharmacology, the third generation of progress. Raven Press, Nueva
York, 1987.
11.- Kaufmann CA y Wyatt RJ. Neuroleptic Malignant Syndrome. In: Meltzer HY (dir.): Psychopharmacology, the third generation of
progress. Raven Press, Nueva York, 1987.
12.- Slaby EA, Lieb J y Tancredi LR. Handbook of psychiatric emergencies. Medical examination Publishing, Nueva York, 1978.
FARMACOS ANTIDEPRESIVOS
Autor: M. Llanos Torres Snchez
Coordinador: V. Turn Gil, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Durante la primera mitad del siglo XX se empezaron a utilizar diversos tratamientos biolgicos en Psiquiatra, pero fue en la segunda
mitad cuando el tratamiento farmacolgico de los trastornos mentales adquiri mayor importancia.
El iminodibencilo, compuesto del que deriva la imipramina, fue sintetizado a finales del siglo pasado. En 1950, al descubrirse la
actividad antipsictica de las fenotiazidas, los derivados del iminodibencilo salieron de nuevo a la luz. Kuhn durante sus
investigaciones clnicas con imipramina, observ que sta no era eficaz para la agitacin, pero vi que disminuan los sntomas
depresivos en algunos pacientes. En 1957 public un estudio en el que demostr la eficacia de la imipramina sobre depresiones
endgenas tpicas.
La introduccin de los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), surgi al observar que la iproniazida provocaba euforia, aumento
de apetito y aumento de iniciativa en pacientes tuberculosos. Estos compuestos se probaron en pacientes deprimidos y en 1957 fue
comunicada su eficacia como antidepresivos por Kline, Loomer y Crane. En 1959, West y Dally sealaron la especial indicacin de la
iproniacida en depresiones atpicas. Los IMAO perdieron popularidad debido a su hepatotoxicidad y a las interacciones con otros
frmacos y con alimentos ricos en tiramina. En 1973 surgieron nuevos estudios que demostraban su eficacia, lo cual provoc la
bsqueda de nuevos compuestos con menos efectos secundarios y nuevas indicaciones.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (7 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
En los ltimos aos se han introducido en el mercado nuevos frmacos antidepresivos que, aunque no han demostrado una eficacia
superior a los clsicos, s presentan menos efectos secundarios.
ANTIDEPRESIVOS HETEROCICLICOS
CLASIFICACION Y ESTRUCTURA QUIMICA
Las primeras clasificaciones de los antidepresivos tricclicos (ADT) se basaban en su efecto clnico, actualmente se pueden clasificar
los antidepresivos heterocclicos en:
- Tpicos y atpicos, segn si sus caractersticas qumicas son similares o no a las de los antidepresivos clsicos, y
- De 1. y 2. generacin, incluyndose entre estos ltimos aquellos introducidos en los ltimos aos, sin estructura tricclica, con
selectividad de accin sobre sistemas monoaminrgicos y con menores efectos secundarios anticolinrgicos y cardiotxicos (1).
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
Farmacocintica
La absorcin oral de los ADT es rpida. Slo el 50-60 % de la dosis oral llega a la circulacin sistmica debido a la existencia de un
importante metabolismo de primer paso heptico. Dada su gran liposolubilidad atraviesan con facilidad la barrera hematoenceflica y
placentaria y pasan a leche materna. El volumen de distribucin es de 10-30 l/Kg para las aminas terciarias y de 20-60 l/Kg para las
secundarias. Se metabolizan en el hgado por glucuronoconjugacin. La vida media oscila entre 10 y 70 horas segn los distintos
compuestos. Son necesarios entre cinco y siete das para alcanzar niveles plasmticos estables. Existen grandes variaciones
interindividuales en el metabolismo de estos frmacos, con considerables diferencias en las concentraciones plasmticas estables a
dosis idnticas. Slo se ha descrito ventana terapetica para la nortriptilina.
Farmacodinamia
El mecanismo de accin de los ADT todava es incierto.
Clsicamente, se pens que los ADT ejercan su accin al inhibir la recaptacin de monoaminas hacia el terminal presinptico, con lo
cual aumentaban su concentracin en la sinapsis (basado en la teora monoaminrgica de las depresiones).
Mientras que las acciones bioqumicas de los antidepresivos ocurren casi inmediatamente tras su administracin, su efecto teraputico
no se aprecia hasta que no han transcurrido 2-4 semanas de tratamiento. Este tiempo de latencia podra explicarse por la reciente teora
receptolgica (ms aceptada en la actualidad), que indica que la administracin continuada de antidepresivos produce una
hiposensibilizacin de receptores beta postsinpticos y alfa-2 presinpticos, una hipersensibilidad de los alfa-1 presinpticos y una
posible subsensibilidad de los receptores serotoninrgicos (2).
INDICACIONES
Depresiones endgenas
Presentan eficacia en el 60-70% de casos.
Depresiones neurticas
Con peor respuesta que las depresiones endgenas.
Depresiones secundarias
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (8 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
La depresin asociada a patologa orgnica (accidentes cerebrovasculares, traumatismo craneoenceflico, Parkinson, etc.), puede
responder a antidepresivos heterocclicos (3).
Crisis de angustia con agorafobia
La imipramina y la clomipramina son los ms usados. La eficacia de otros heterocclicos no est suficientemente avalada.
Trastornos obsesivos
Se ha demostrado la eficacia de la clomipramina con buena respuesta en el 60% de los pacientes.
Bulimia nerviosa
Hay estudios que demuestran la eficacia de imipramina y desipramina.
Otros
Otras indicaciones de estos frmacos son las depresiones postpsicticas, la narcolepsia, la enuresis infantil y el tratamiento del dolor
crnico.
USO CLINICO
La dosis eficaz se sita entre 150 y 300 mg al da de imipramina o equivalente. Existe un periodo de latencia de respuesta que vara
entre dos y tres semanas, aunque no puede considerarse que ha fallado el tratamiento hasta transcurridas 6 semanas (12 semanas en el
caso de los trastornos obsesivos). Se recomienda iniciar la terapia a dosis bajas para ir ascendiendo paulatinamente, con lo que mejora
la tolerancia. La misma medida ha de observarse para retirar el frmaco.
La va intravenosa no ha demostrado ventajas sobre la va oral, e implica riesgos innecesarios principalmente cardiovasculares (4).
La eficacia de los antidepresivos es similar a dosis equivalentes.
EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD
La mayora de efectos secundarios de los tricclicos se deben a su accin farmacolgica anticolinrgica, antihistamnica y
antiadrenrgica (5) (Tabla 1). Los antidepresivos de segunda generacin tienen menos efectos anticolinrgicos y cardiotxicos, por lo
que son mejor tolerados, aunque tampoco estn exentos de efectos adversos, as la maprotilina puede provocar convulsiones, se han
descrito discrasias sanguneas con la mianserina, eyaculacin dolorosa y efectos extrapiramidales con la amoxapina y priapismo e
irritabilidad cardaca con la trazodona.
Tabla 1. Efectos secundarios de los heterocclicos
Anticolinrgicos: Boca seca, estreimiento, visin borrosa, exacerbacin de glaucoma de ngulo estrecho, retencin urinaria,
alteraciones cognitivas, taquicardia, empeoramiento de discinesias tardas.
Antihistamnicos: Sedacin, cadas, alteracin cognitiva, estados confusionales.
Antiadrenrgicos: Hipotensin postural, vrtigo, alteraciones sexuales (impotencia, retraso en la eyaculacin, priapismo asociado al
uso de trazodona).
Antiserotoninrgicos: Aumento de peso, mayor apetencia por los dulces.
Otros: Arritmias cardacas por efecto quinidin-like.
Temblor, sudoracin, mioclonias, convulsiones, sndrome de secrecin inadecuada de ADH.
La intoxicacin aguda por sobredosis de tricclicos y tetracclicos es muy grave. El cuadro clnico comienza con efectos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (9 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
anticolinrgicos pasando a arritmias cardacas, hipotensin, alteraciones neurolgicas (agitacin, delirium, rigidez muscular, sntomas
extrapiramidales, convulsiones y coma) y depresin respiratoria. El tratamiento consiste en lavado gstrico, carbn activado y medidas
de sostn. No se recomienda el uso sistemtico de fisostigmina para revertir los sntomas anticolinrgicos.
CONTRAINDICACIONES
Se consideran contraindicaciones absolutas el infarto de miocardio reciente, la insuficiencia cardiorrespiratoria y el feocromocitoma.
Pueden utilizarse, aunque con especial precaucin en el glaucoma de ngulo estrecho, la hipertrofia prosttica, hepatopatas,
nefropatas, cardiopatas y trastornos del ritmo, epilepsia y primer trimestre del embarazo. No se recomienda su uso durante la
lactancia.
INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA
ESTRUCTURA QUIMICA
Los compuestos que pertenecen a este grupo y que estn comercializados en nuestro pas son: citalopram, fluoxetina, fluvoxamina,
paroxetina y sertralina.
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
Farmacocintica
En general se absorben bien tras administracin oral, el 90% de la dosis pasa a circulacin general. El pico mximo en plasma se
alcanza a las 4-8 horas. La comida no interfiere con su absorcin, incluso disminuye los efectos secundarios como naseas y diarrea;
en particular sertralina se recomienda administrarla con alimentos para asegurar ptimos niveles hemticos, pues stos se incrementan
con la alimentacin. Se metabolizan en hgado. La mayor diferencia entre los inhibidores selectivos de la recaptacin de serotonina
(ISRS) es su perfil farmacocintico, principalmente su vida media (6). El compuesto de vida media ms larga es la fluoxetina (2-3 das)
y su metabolito activo, la norfluoxetina (7-15 das). La desmetilsertralina es menos activa y selectiva que la sertralina, la vida media de
estos compuestos es de alrededor de 66 y 25 horas respectivamente. La paroxetina y la fluvoxamina carecen de metabolitos activos. La
vida media de paroxetina es de 20 a 24 horas (7). Fluvoxamina tiene una vida media de unas 15 horas, por lo que se recomienda
fraccionar su dosis cuando se administran ms de 150 mg/da.
Farmacodinamia
Su accin se centra en la inhibicin de la recaptacin de serotonina a nivel presinptico, siendo paroxetina la ms potente y selectiva de
los ISRS comercializados en Espaa (6, 8). Presentan escasa o nula accin anticolinrgica, antihistamnica y antiadrenrgica, por lo
que presentan menos efectos secundarios y de menor severidad que los ADT.
INDICACIONES
- Depresin mayor: la mayora de estudios concluyen que su eficacia es similar a los ADT. Paroxetina (8, 9) sertralina (8, 10) y
fluoxetina (8) estn indicados en el tratamiento de mantenimiento del trastorno depresivo y para prevencin de recurrencias.
- Trastorno obsesivo compulsivo: se han obtenido buenos resultados con fluoxetina (60-80 mg/d), fluvoxamina (100-300 mg/d),
paroxetina (20-60 mg/d) y sertralina (50-200 mg/d). No puede considerarse que ha fallado el tratamiento hasta transcurridas al menos
10 semanas, ya que la respuesta no es tan rpida como en los trastornos depresivos (11).
- Crisis de angustia con o sin agorafobia: se han usado con xito fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y sertralina. Se recomienda iniciar
el tratamiento con dosis ms bajas que las usadas en trastornos depresivos para evitar el abandono por efectos secundarios y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (10 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
posteriormente aumentar a dosis habituales (11, 12).
- Otros: han sido efectivos en el tratamiento de la fobia social la fluoxetina (20-80 mg/d) y la sertralina (50-200 mg/d) (11). En
trastornos de alimentacin, trastornos de personalidad, trastorno por estrs post-traumtico, abuso de drogas y otras sustancias se han
usado ISRS con xito, aunque son necesarios ms estudios (13). Tambin se han comunicado mejoras en pacientes con distimia
(14,15).
USO CLINICO
Las dosis recomendadas de los diferentes ISRS quedan reflejadas en la Tabla 2. Se recomienda iniciar con dosis bajas y aumentar la
dosis progresivamente si es necesario. La retirada del frmaco debe realizarse de forma gradual.
Tabla 2. Dosis recomendadas de ISRS
Frmaco Dosis
(mg/d)
Fluoxetina
Fluvoxamina
Paroxetina
Sertralina
20 - 80
100 - 300
20 - 60
50 - 200
EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD
Los efectos adversos ms frecuentes del los ISRS se producen a nivel del sistema nervioso central y gastrointestinales (Tabla 3).
Tabla 3. Efectos secundarios de los ISRS
Sobre el SNC: cefalea, nerviosismo, insomnio, somnolencia, ansiedad, temblor, mareo.
Gastrointestinales: naseas, vmitos, diarrea, anorexia, sequedad de boca.
Sexuales: anorgasmia, impotencia, retraso en la eyaculacin (pueden mejorar con tratamiento con yohimbina o ciproheptadina).
Piel: rash cutneo.
En sobredosis son ms seguros que los ADT, producen un cuadro de agitacin, temblor, nuseas, vmitos, taquicardia y convulsiones.
CONTRAINDICACIONES
Debe evitarse su uso durante el embarazo y la lactancia. Pueden usarse en pacientes con enfermedades hepticas e insuficiencia renal,
en estos casos se recomienda comenzar el tratamiento con dosis bajas.
INTERACCIONES
No deben administrarse junto a IMAO u otros frmacos que potencien la transmisin serotoninrgica por la posibilidad de inducir
sndrome serotoninrgico, cuya clnica consiste en mioclonias severas, hiperpirexia, sudoracin, convulsiones y coma. Se ha
comunicado la misma interaccin con el triptfano. Deben usarse con precaucin en pacientes que sigan tratamiento con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (11 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
anticoagulantes.
IMAOS
CLASIFICACION Y ESTRUCTURA QUIMICA
Los antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), pueden clasificarse segn su especificidad de accin en selectivos y
no selectivos.
IMAO no selectivos
Los no selectivos son aquellos que actan sobre la MAO-A y la MAO-B. A su vez pueden dividirse en reversibles e irreversibles, los
ltimos destruyen la MAO, que require de 7 a 14 das para resintetizarse despus de retirar el frmaco.
Los IMAO no selectivos irreversibles se subdividen, desde el punto de vista bioqumico, en (16):
- Hidracnicos: En este grupo se encuentran la fenelzina, iproniazida, nialamida e isocarboxiazida.
- No hidracnicos: surgieron al intentar hallar un compuesto con propiedades similares a las anfetaminas que inhibiese la MAO. La
tranilcipromina es el ms conocido.
IMAO selectivos
Existen, al menos, cuatro formas de MAO, si bien se han desarrollado IMAO selectivos slo para la dos principales, la A y la B. La
MAO-A es fundamentalmente extracerebral y tiene como sustratos preferentes la serotonina y la noradrenalina. La MAO-B se localiza
en el cerebro, principalmente a nivel del tlamo, ncleo estriado y troncoencfalo, y sus sustratos son la feniletilamina y la
benzilamina. Ambas se encargan de la degradacin de tiramina y dopamina. La MAO-A se cree responsable del "cheese effect" as
como de la accin antidepresiva. Son IMAO-A selectivos irreversibles la clorgilina y la harmalina y reversibles el pirlindol, toloxatona,
cimoxatona, moclobemide y brofaromina. Entre los IMAO-B selectivos e irreversibles se encuentran el deprenil y la pargilina. Los
IMAO-B selectivos parecen tener su aplicacin en el tratamiento del Parkinson, pero no tienen efecto antidepresivo.
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
Farmacocinetica
Los IMAO son bien absorbidos por va oral, no se administran por va parenteral. Su biodisponibilidad alcanza el 90%, aunque
disminuye en presencia de alimentos y anticidos. El pico mximo tras dosis nica se alcanza en 1-2 horas tras su administracin. Se
unen a protenas plasmticas en un 50%. El volumen de distribucin es variable entre los distintos frmacos. Atraviesan con facilidad
la BHE y aparecen en leche materna.
La metabolizacin es diferente para cada compuesto, pero en general, los derivados hidracnicos sufren un proceso de hidrlisis tras el
cual son acetilados por la acetiltransferasa heptica. La acetilacin est determinada genticamente, pero se discute su importancia en
relacin a la respuesta teraputica.
Farmacodinamia
La accin de estos frmacos se produce por inhibicin de la MAO a nivel mitocondrial, lo cual provoca un aumento de
neurotransmisores en el espacio sinptico. Mientras los efectos bioqumicos ocurren a los pocos das de iniciado el tratamiento, el
efecto teraputico se demora entre 10 y 14 das, coincidiendo con la hiposensibilizacin de receptores beta postsinpticos y alfa-2 post
y presinpticos.
El mximo efecto antidepresivo requiere una inhibicin mayor o igual al 80% de la MAO plaquetaria, que se usa como marcador de la
actividad de la MAO cerebral (17).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (12 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
INDICACIONES
Las indicaciones clnicas para el uso de IMAO son las siguientes:
- Depresin atpica.
- Disforia histeroide de Kein.
- Crisis de angustia y agorafobia.
- Fobias sociales.
- Sndrome de despersonalizacin ansioso-fbica.
- Depresiones neurticas.
- Depresiones melanclicas y trastorno obsesivo-compulsivo como frmacos de segunda eleccin, en caso de no respuesta a los
heterocclicos.
- Bulimia nerviosa.
- Otros con menos evidencia cientfica: trastorno lmite de la personalidad, narcolepsia, dolor crnico, cicladores rpidos, migraas,
enfermedad de Parkinson (los IMAO-b selectivos), trastorno por dficit de atencin.
En la Tabla 4 se exponen los ndices predictores de respuesta al tratamiento con IMAOS.
Tabla 4. Indices predictores de respuesta a los IMAO
Nosolgicos.
Depresiones neurticas
Depresiones endgenas sin respuesta a ADT
Neurosis de ansiedad crnica
Estados ansioso-fbicos
Fobias sociales
Sndrome de despersonalizacin neurtica de Roth
Estados obsesivos
Disforia histeroide
Psicastenia
Bulimia
Psicopatolgicos.
Reactividad del humor al contexto ambiental
Prdida del placer anticipatorio con conservacin del consumatorio
Irritabilidad. Ansiedad
Empeoramiento por las tardes
Crisis de angustia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (13 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
Agorafobia
Despersonalizacin neurtica
Hipocondra
Pensamientos obsesivos
Somticos.
Ansiedad somtica
Insomnio inicial
Astenia
Letargia. Hipersomnia
Hiperfagia. Aumento de peso
Temblor
Personalidad. Relaciones interpersonales.
Autocompasin
Reproches y extrapunicin de la culpa
Amenazas de suicidio
Sensibilidad al rechazo
Bsqueda de reconocimiento
Rasgos de personalidad histrica y obsesiva
Evolutivos. Teraputicos.
Prdida de seres queridos (antes de la reagudizacin)
Respuesta negativa a la TEC
Uso de estimulantes (incluido caf)
Respuesta disfrica a los ADT
Uso de alcohol o sedantes
(Vallejo, 1990)
El manejo clnico es similar a los heterocclicos, con un periodo de latencia de entre 1 y 3 semanas desde el inicio del tratamiento que
debe mantenerse 6-8 semanas antes de considerar que ha fracasado. Siempre se administran por va oral. Se recomienda comenzar con
dosis de 15 mg/da de fenelzina o equivalente hasta alcanzar 45 mg/da en la primera semana, posteriormente puede aumentarse hasta
alcanzar los 60- 90 mg/da. Debe evitarse la administracin nocturna por la probabilidad de provocar insomnio.
Si el paciente ha recibido tratamiento con heterocclicos debe existir un periodo de 15 das libre de medicacin (5-6 semanas para la
fluoxetina). Asmismo, la dieta debe mantenerse durante 15 das tras la retirada de los IMAO.
Debe evitarse su uso en menores de 12 aos. En ancianos se aconseja utilizar dosis menores. No se recomiendan durante el embarazo y
pasan a leche materna. Para el moclobemide no se ha demostrado riesgo fetal en animales de experimentacin y se calcula que menos
del 0.06% de la dosis pasa a leche materna (18).
EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD
En general se toleran mejor que los tricclicos por su escasa accin anticolinrgica y por carecer practicamente de efectos
cardiotxicos. El efecto secundario ms frecuente es la hipotensin ortosttica, que aparece con mayor frecuencia en ancianos y se cree
debida a acumulacin gradual de aminas bigenas en los terminales de los nervios simpticos, funcionando como falsos
neurotransmisores. No suele desarrollarse tolerancia y en ocasiones requiere la retirada del frmaco. Para su tratamiento puede usarse
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (14 of 53) [02/09/2002 11:59:12 p.m.]
Fluocortisona (0.1-0.2 mg/da).
El efecto adverso ms grave es la aparicin de crisis hipertensivas por interaccin con frmacos o alimentos. Secundario a
interacciones farmacolgicas tambin pueden existir crisis hipertrmicas.
Otros efectos secundarios al tratamiento con IMAOS quedan reflejados en la Tabla 5.
Tras intoxicacin aguda por sobredosis aparece un periodo libre de sntomas de 1-6 horas, posteriormente se observa un cuadro de
somnolencia o agitacin, taquicardia, taquipnea, hipertermia, alteraciones de la tensin arterial (hiper o hipotensin), hiperreflexia,
midriasis, movimientos involuntarios faciales, delirium con alucinaciones y fallo cardaco. Con los nuevos IMAO reversibles no se han
descrito cuadros tan graves.
El tratamiento debe realizarse en rgimen hospitalario y consiste en lavado gstrico, acidificacin de la orina y administracin de
fentolamina o clorpromazina si existe hipertensin arterial.
Tabla 5. Efectos adversos de los IMAOS
Sobre el Sistema Nervioso.
Excitabilidad. Agitacin.
Vrtigo.
Disartria.
Psicosis txica (en ancianos o patologa orgnica cerebral).
Hipertona muscular. Hiperreflexia.
Temblores. Mioclonias.
Neuropatas perifricas (mejoran con la administracion de vit B6).
Sobre el SN vegetativo.
Aumento de apetito. Aumento de peso.
Disminucin de la libido. Impotencia.
Hipotensin ortosttica.
Crisis hipertensivas (por transgresiones dietticas o farmacolgicas).
Sobre el sistema digestivo.
Hepatotoxicidad (ms evidente en acetiladores lentos).
Irritacin gstrica.
Otros.
Crisis hipertrmicas (por interaccin medicamentosa).
Alteraciones hematolgicas.
Reacciones cutneas.
Edemas maleolares.
CONTRAINDICACIONES
Las contraindicaciones absolutas de los IMAO son las hepatopatas, las nefropatas y el feocromocitoma. Como contraindicaciones
relativas aparecen la hipertensin arterial, la epilepsia y la enfermedad de Parkinson.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (15 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
INTERACCIONES
Cualquier frmaco con efecto simpaticomimtico directo o indirecto (Tabla 6), as como alimentos ricos en tiramina ("reaccin queso")
(Tabla 7), interaccionan con los IMAO y pueden provocar crisis hipertensivas graves. El mejor tratamiento es su profilaxis. Cuando se
presentan, el tratamiento de eleccin es la Fentolamina (5 mg ev) y como alternativa la clorpromazina (50-100 mg).
El moclobemide presenta menos interacciones farmacolgicas y no precisa restricciones dietticas.
Clasicamente la asociacin a tricclicos se contraindicaba por su potencial peligro. En la actualidad puede usarse slo en caso de
depresiones resistentes y con especial precaucin. Deben iniciarse los dos frmacos simultneamente, a dosis moderadas y evitar la
asociacin con imipramina y clomipramina.
Tabla 6. Interacciones farmacolgicas de los IMAO
Absolutas.
Anestsicos (pueden utilizarse lidocana y procana).
Antiasmticos.
Antihipertensivos: alfa-metil-dopa, guanetidina, reserpina y pargilina.
L-Dopa.
L-Triptfano.
Narcticos.
Dextrometorfano.
Simpaticomimticos.
ISRS y Clomipramina.
Relativas.
Antihistamnicos.
Hidralacina.
Propanolol.
Heterocclicos.
TABLA 7. Interaciones dietEticas de los IMAO
Bebidas alcohlicas (en especial cerveza y vino tinto).
Habas.
Quesos fermentados.
Hgado.
Conservas (especialmente escabeches, ahumados y adobos).
Arenques y caviar.
Pat de hgado y foi-gras.
Embutidos fermentados.
Pltanos.
Chocolate.
Concentrados de carne.
Yogurt
Caf, t.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (16 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
Carne de caza.
Frutos secos.
INHIBIDORES DE LA RECAPTACION DE SEROTONINA
Y NORADRENALINA
La venlafaxina es el nico antidepresivo comercializado de este grupo.
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
Farmacocintica
Se absorbe bien por va oral. Se metaboliza en hgado y se elimina por orina en forma de metabolitos activos e inactivos. Su principal
metabolito activo es la O-desmetilvenlafaxina, la vida media de la venlafaxina y su metabolito es alrededor de 5 y 11 horas
respectivamente (8). Su fijacin a proteinas plasmticas es menor al 35%.
Farmacodinmia
Su mecanismo de accin se basa en la inhibicin de la recaptacin de serotonina y noradrenalina, con escasa o nula actividad por
receptores muscarnicos, histaminrgicos o alfa-adrenrgicos.
INDICACIONES
Tiene una eficacia similar a otros antidepresivos en el tratamiento agudo de la depresin, tambin parece indicado en la prevencin de
recadas y recurrencias. (19) Parece tener una mayor rapidez en la aparicin del efecto terapetico.
USO CLINICO
El rango de dosis recomendada se sita entre 75 y 375 mg/d repartidos en dos o tres tomas. Se recomienda comenzar con dosis bajas y
aumentarlas de forma progresiva en funcin de la respuesta clnica. La retirada del frmaco tambin ha de ser paulatina.
Precisa ajustar dosis en insuficiencia heptica y renal, no as en ancianos.
EFECTOS ADVERSOS Y TOXICIDAD
Los principales efectos adversos son: nuseas, somnolencia, vrtigo, sequedad de boca, sudoracin, estreimiento, anorexia, astenia,
insomnio, nerviosismo y disfuncin sexual. A dosis altas (300-375 mg/d) se han descrito aumentos de tensin arterial, por lo que se
recomienda monitorizacin de la tensin arterial en estos casos.
INTERACCIONES
Interaccionan con IMAO, es preciso periodo de lavado para pasar de un tratamiento al otro.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (17 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- Vallejo J y Gast C. Los psicofrmacos, en Salud Mental. D. Aparicio, ed. Doyma, 1990, pp 43-60.
2.- Willner P: Depression. A psychobiological synthesis. Nueva York, John Wiley and sons, 1985.
3.- Kaplan MD y Sadock MD. Pocket Handbook of Psychiatric Drug Treatment. Williams and Wilkins, 1993.
4.- Bueno JA, Sabans F y Gascn J. Antidepresivos heterocclicos, en Psicofarmacologa clnica. Ed. Salvat, 1985, pp 117-172.
5.- Cookson J. Side-effects of Antidepressants. Br. J. Pschy, 1993, 163 (supl 20), 20-24.
6.- European Psychopharmacology Consensus Meeting: Relevant differences between the SSRIs. 1993.
7.- Hyttel J. Pharmachologic profile of selective serotonin reuptake inhibitors. International Clinical Psychopharmacology, Vol. 9,
suppl 1, 19-26, 1994.
8.- Rosenbaum JF, Fava M and Nierenberg A. The pharmacologic treatment of mood disorders. Psychiatric Clinics of North America:
Annual of drug Therapy. Vol. 1, 17-49, 1994.
9.- Montgomery SA and Dunbar G. Paroxetine is better than placebo in relapse prevention and the prophylaxis of recurrent depression.
International Clinical Psychopharmacology, 8, 189-195, 1993.
10.- Doogan DP and Caillard V. Sertralina in the prevention of depression. Br J of Psychiatry, 160, 217-222, 1992.
11.- Brawman-Mintzer O and Lydiard RB. Phychopharmacology of Anxiety Disorders. Psychiatric Clinics of North America: Annual
of drug Therapy. Vol 1, 51-79, 1994.
12.- Shader R.: Approaches to the treatment of depression, in Manual of psychiatric therapeutics. Ed. Little, Brown and Company. 2.
edicin, 1994, pp 220-245.
13.- Kasper F, Fuger J, Mller HJ. Comparative efficacy of antidepressants. Drugs, 43 (Suppl 2), 11-23, 1992.
14.- Grupo de trabajo de la APM para la distimia: La distimia en la prctica clnica. Br J Psychiatry, 166, 174-183, 1995.
15.- Hellerstein et al. A randomised double-blind study of fluoxetine vs placebo in the treatment of dysthymia. Am J Psychiatry, 150,
1169-1175, 1993.
16.- Alvarez E, Casas M, Noguera R y Udina C. Frmacos antidepresivos. PPU, 1990.
17.- Preskorn SH: Pharmacokinetics of Antidepressants: Why and How They Are Relevant to Treatment. J Clin Psychiatry, 1993, 54
(supl 9), 14-34.
18.- Cabrera R, Mencias E y Cabrera J. Toxicologa de los Psicofrmacos. 1993.
19.- Montgomery SA. Venlafaxine: A new dimension in antidepressant pharmacotherapy. J Clin Psychiatry 54, 119-126, 1993
LITIO
Autor: T.J. Cant Dez
Coordinador; J. Pujol Domenech, Barcelona
El litio es un catin monovalente de utilizacin emprica en medicina desde hace ms de un siglo (1), cuyos efectos eutimizantes
sobre el trastorno bipolar no se constataron fehacientemente hasta 1949 (2). Desde entonces numerosos trabajos han confirmado su
eficacia en el Trastorno Bipolar y otros trastornos afines (3, 4, 26).
MECANISMO DE ACCION
Permanece todava desconocido. Se postula que depleccionara el inositol citoplasmtico, de forma que se vera afectada la biosntesis
de segundos mensajeros (5) y con ellos la neurotransmisin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (18 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
FARMACOCINETICA (6)
Absorcin. Oral generalmente buena.
Distribucin. No se fija a protenas, de forma que se difunde a travs del agua corporal tanto intra como extracelularmente, alcanzando
un volumen de distribucin aparente del 50-90% del peso corporal. Se encuentran concentraciones similares a las plasmticas en
pulmones, riones, msculos y corazn, y algo mayores en huesos, tiroides y sustancia blanca cerebral.
Eliminacin. Fundamentalmente renal (aclaramiento de 10-40 ml/min). Cerca del 50% de la dosis administrada se elimina en las
primeras 24 horas, y otro 40% en las 24 siguientes. Pueden hallarse pequeas cantidades en heces, saliva y sudor. Cruza todas las
barreras (lentamente la hematoenceflica) y se excreta en leche materna. Su vida media de eliminacin tras dosis nicas ronda las 24
horas (12-41 h), si bien puede alargarse hasta ms del doble con el uso continuado, y alrededor de un 50% en ancianos. Tambin se
alarga sbitamente en el puerperio, mientras que disminuye durante el embarazo (7).
Niveles plasmticos. El litio se distribuye segn un modelo bicompartimental (6). As, en las curvas semilogartmicas
concentracin-tiempo se distinguen dos fases. 1) Fase de ascenso y descenso rpido (pico plasmtico a las 1-2 h; duracin total de unas
8-10 h) dependiente de los procesos de absorcin y distribucin en el llamado primer compartimento (sangre -excepto eritrocitos-,
rganos y tejidos bien perfundidos, y riones); y 2) Fase de descenso lineal menos acusado: dependiente de la salida del litio del
segundo compartimento (lo cual desacelera la cada de los niveles), y que es la responsable de la vida media biolgica. Este segundo
compartimento se piensa que est compuesto por los eritrocitos y por rganos y tejidos peor perfundidos, como los huesos y la
sustancia blanca cerebral. Dado que la correlacin entre respuesta/toxicidad y concentracin plasmtica depende de esta ltima fase,
resulta primordial retrasar la toma de muestras para determinacin de litemias hasta que hayan transcurrido 12 horas 60 minutos tras
la ltima dosis (hasta que nos encontremos, de hecho, en esta segunda fase). El litio alcanza concentraciones plasmticas estables tras 5
vidas medias, lo cual supone aproximadamente una semana.
INDICACIONES (Tabla 1)
Tabla 1. INDICACIONES DEL LITIO
(A) EN PSIQUIATRIA
TRASTORNO PSIQUIATRICO EFECTIVIDAD NIVELES
(mEq/L)
Episodio Maniaco
Trastorno Bipolar
Trastorno Depresivo
Trastorno Esquizoafectivo
Ciclotimia
Esquizofrenia
Trastorno del control impulsos,
y de la violencia episdica
Trastorno de la personalidad
emocionalmente inestable/bordeline
Sndrome premenstrual
Trastornos del comportamiento
alimentario
Tratamiento de eleccin
Tratamiento de eleccin profilctico
(80%)
Tratamiento fases depresivas (80%)
Coadyuvante (potenciador) de ATD
previos
Ms efectivo cuanto ms bipolares
sean
Independiente del estado afectivo
(20-50%)
Ocasional
1.2-1.5
0.6-1.0
(0.8-1.0)
> 1.2
> 1.2
?
?
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (19 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
Espordica
(B) EN EL RESTO DE MEDICINA
Tirotoxicosis
Carcinomas tiroideos bien
diferenciados y sus metstasis
Alteraciones en la tolerancia
a hidratos de carbono
Inmunodepresin
En caso de contraindicacin o
ineficacia de las tionamidas
EPISODIO MANIACO
El litio, a dosis de 800-1600 mg/da (buscando niveles estables de 1.2 a 1.5 mEq/L, es decir, rozando la zona txica) posee efectividad
antimanaca (en aproximadamente el 80% de los casos) (7) y constituye el tratamiento de eleccin de la mana, ya que disminuye su
exaltacin en forma progresiva y real (sin que el paciente se sienta "frenado" como en el caso de los neurolpticos) (8). Dado que la
efectividad antimanaca de las sales de litio no aparece hasta pasados 4-15 das de su instauracin, durante este plazo suelen utilizarse
otros frmacos como benzodiacepinas o neurolpticos (7, 9, 8, 10).
Puede darse una pobre respuesta en casos de episodios manacos mixtos y disfricos (que pueden representar hasta el 40% de los
pacientes), de cicladores rpidos (ms de 4 episodios al ao) y en los que coexisten trastornos por consumo de sustancias (7).
Una vez conseguida la eutimia, la probabilidad de recada durante los siguientes 6 meses es cinco veces la existente durante los tres
aos posteriores. Por esta razn se aconseja mantener el tratamiento durante medio ao (11) con dosis equivalentes a las de profilaxis
(8).
En el momento de suspender el tratamiento, se debe considerar que el riesgo de descompensacin tras la supresin brusca, puede
superar incluso el que vendra dado por la propia evolucin natural de la enfermedad, por lo que sta debe realizarse lentamente (3,
12).
TRASTORNO BIPOLAR
El litio empleado con carcter profilctico (niveles entre 0.6 y 0.9 mEq/L) disminuye marcadamente la frecuencia, gravedad y duracin
de los episodios depresivos y manacos (7); es igual de efectivo en hombres que en mujeres y en jvenes que en ancianos; previene
tanto las fases manacas como las depresivas; y es equipotente en pacientes bipolares o unipolares recurrentes (10).
Pese a que en general se indica litio profilctico cuando han aparecido dos o ms episodios bipolares a lo largo de 2 aos, o bien ms
de tres episodios bipolares a lo largo de la vida (13), la seleccin de los pacientes que necesitan este tratamiento sigue siendo uno de
los caballos de batalla de la psiquiatra, y supone sopesar el riesgo de recadas, las repercusiones de stas en la integracin social,
familiar y laboral del enfermo (14), y la efectividad que a priori se le puede suponer al frmaco eutimizante. Por ello se han propuesto
numerosos predictores a largo plazo tanto clnicos como biolgicos (15, 14, 16).
Parece existir acuerdo en que el mejor predictor positivo es el antecedente de buena respuesta previa al litio, mientras que
probablemente son predictores negativos: 1) la ciclacin rpida, 2) la mana mixta, 3) los sntomas somticos, 4) el trastorno
esquizoafectivo, 5) el abuso de alcohol y otros txicos y 6) la ausencia de una historia familiar de trastorno bipolar tipo I. 7) En la
actualidad se aconseja considerar seriamente el tratamiento profilctico en otras circunstancias que se enumeran en la Tabla 2 (7).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (20 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
Tabla 2. PROPUESTAS PARA INICIAR PROFILAXIS CON LITIO TRAS EL PRIMER
EPISODIO BIPOLAR
Pacientes adolescentes o menores de 29 aos
Historia familiar de Trastorno Bipolar tipo I
Red de apoyo deficiente
Ausencia de factores precipitantes
Primer episodio grave, de inicio sbito o en forma de mana
Alto riesgo de suicidio
Sexo masculino
Respecto a las fases depresivas insertas en el trastorno bipolar (siempre descartar hipotiroidismo inducido por litio o abuso de
sustancias), se ha indicado que hasta un 80% podran responder al tratamiento exclusivamente con litio (con niveles superiores a 1.2
mEq/L), sin necesidad de utilizar antidepresivos (ATD) que puedan inducir una nueva fase manaca farmacgena (7).
TRASTORNO DEPRESIVO
La adicin de litio (900-1200 mg/da; niveles de 0.6-0.8 mEq/L) a un tratamiento previo con ATD convierte en respondedores a
muchos pacientes previamente no-respondedores (hasta un 50% de los casos) (7). Al parecer se necesita un tratamiento previo con
ATD para conseguir esta potenciacin, de forma que la instauracin simultnea de ambos frmacos no es tan efectiva como el abordaje
en dos pasos (7). Estas y otras posibles indicaciones (17) del litio quedan reflejadas en la Tabla 2.
EFECTOS SECUNDARIOS E INTOXICACION (Tabla 3)
Tabla 3. ABC DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS Y TOXICOS DEL LITIO
SINTOMA COMENTARIO MANEJO
Acn Puede aparecer con otras erupciones,
en reas inusuales como las proximales de
MM.SS. e II.; incluso ulceraciones
pretibiales
Perxido de benzoilo 5-10% en solucin tpica;
eritromicina (1.5-2%) en solucin tpica;
Isotretinona (control dematolgico)
Alopecia Hasta en un 6% de los casos, tras varias semanas de
tratamiento
Suele solucionarse per se
Anorexia Inespecfico Valorar intoxicacin inminente
Arritmias cardacas (1) Inversin o aplanamiento Onda T
(2) Disfuncin del nodo sinusal, arritmias
(1) Seguimiento
(2) Suspensin y valoracin por cardilogo
ventriculares
Astenia Inespecfico Valorar intoxicacin inminente
ATAXIA Generalmente cerebelosa
(1) Intoxicacin manifiesta
(2) Secuela permanente
1) Suspender e hidratar. Evaluacin exhaustiva
(2) Sin tratamiento
Aumento de peso Frecuente (media de 4 kg) durante los
primeros 6-12 meses; luego suele
estabilizarse
Dieta y ejercicio fsico. Bebidas bajas en caloras
frente a la sed
Cefalea Inespecfico. Frecuente al inicio Sintomtico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (21 of 53) [02/09/2002 11:59:13 p.m.]
Convulsiones Intoxicacin. Ocasionalmente dentro de
niveles teraputicos
Protocolo de intoxicacin
Debilidad muscular Tambin descrita como flacidez de los
miembros
Valorar intoxicacin inminente
Delirium Intoxicacin Protocolo de intoxicacin
Diarrea Frecuente (6%), sobre todo si > 0.8 mEq/L,
generalmente como heces pastosas
Pueden utilizarse antidiarricos clsicos. Si
persiste cabe cambiar de preparado o disminuir la
dosis
Puede ser un signo de intoxicacin inminente
Dificultades de
concentracin
Signo de alarma Valorar intoxicacin inminente
DISARTRIA Considerar
(1) Intoxicacin manifiesta
(2) Secuela permanente
(1) Suspender e hidratar. Evaluacin exhaustiva
(2) Sin tratamiento
Disfuncin erctil Descripciones aisladas Valorar otras causas
Disgeusia Sabor metlico; alteracin del gusto al apio
y la mantequilla
Observar
Dispepsia Inespecico.Frecuente al inicio Aumentar la frrecuencia de las dosis; administrar
tras las comidas
Dolor abdominal Posible intoxicacin Valorar intoxicacin inminente
Edema Relativamente frecuente y en parte
responsable del aumento de peso
Pueden usarse diurticos ahorradores de potasio.
Sies grave valorar niveles. Se resuelve con la
suspensin de litio.
Estreimiento Inespecfico. Infrecuente Hbitos higinicos. Tratamiento sintomtico
Hiperglucemia No existe constancia de que el litio sea
capaz de inducirla, aunque s parece
modificar el metabolismo hidrocarbono
En diabticos conocidos vigilar ms de cerca las
glucemias
Hipermagnesemia Descripciones ocasionales al inicio del
tratamiento
Observar
Hiperparatiroidismo No existe constancia de que el litio seacapaz de inducirlo,
aunque s parece influir en el metabolismo del
Calcio/PTH
En hiperparatiroidismo conocidos aumentar la
vigilancia
Hiperreflexia Intoxicacin; en el contexto de hipertona,
fasciculaciones, mioclonus y calambres
Protocolo de intoxicacin
Hipertiroidismo Anecdtico
Hipotensin Intoxicacin Valorar en el contexto general, y si procede
aplicar
protocolo de intoxicacin
Hipotiroidismo Presente en 7-9% de los pacientes. Tambin Gota (5%) y
Exoftalmos benigno reversible. La tiroiditis atrfica
autoinmune es un predisponente. El 50% de los casos
presenta respuesta alteradas a la TRH
Ante cualquier hallazgo alterado debe
consultarse al endocrinlogo. Si existe clnica
hipotiroidea suele instaurarse tratamiento con
L-T, (0.05 mg/da).
Valoraciones tiroideas cada 6-12 meses
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (22 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
Infertilidad Descripcin in vitro, no confirmada en la
clnica
Observar
Insuficiencia cardaca Muy rara. Descripciones anecdticas de
miocarditis
Suspender litio
Insuficiencia renal Muy rara fuera de las intoxicaciones graves Valoracin por nefrlogo. Ajustar dosis segn
aclaramiento renal
Inversin de la onta T Tambin aplanamiento. El efecto cardaco msfrecuente.
Benigno
Observar
Leucocitosis Benigno. Se ha pretendido aprovechar en
tratamientos combinados con carbamacepina
Observar
Lupus eritematoso No existe constancia (no se encuentran Ac
anti-ADN; aunque s Ac antinucleares)
Valoracin por reumatlogo
Observar
Mialgias, miopatas (1) Lo ms frecuente es debilidad o calambres
(2) Excepcionalmente agravamiento de
Miastenia gravis o miopatas proximales
(1) Generalmente autolimitadas
(2) Valoracin por reumatlogo
Mutismo akintico
(Coma vigil)
Intoxicacin manifiesta. El paciente
permanece despierto con los ojos abiertos,
pero con inexpresividad facial e
imposibilidad de moverse o hablar
Protocolo de intoxicacin
Nuseas, Vmitos (1) Inespecfico
(2) Sobredosificacin
(1) Ver dispepsia
(2) Valorar intoxicacin
Nistagmus Niveles txicos Valorar litemia
Parkinsonismo (1) Intoxicacin manifiesta
(2) Secuela no dosis-dependiente (puede
aparecer dentro de niveles teraputicos)
(1) Protocolo de intoxicacin
(2) Tratamiento sintomtico
Polidipsia/poliuria Por antagonista de la ADH (Diabetes
inspida). Presente en 25-35% de los
pacientes (volumen urinario > 3 L/da)
Cuanto ms altos se mantienen los niveles
plasmticos mayor poliuria existe
Valoracin por nefrlogo.Hidratacin correcta
Minimizar las dosis. Administracin nica
nocturnaSi se opta por diurticos (ahorradores de
potasio) noadministrarlos hasta 5 das despus de
haberreducido la litemia a la mitad
Psoriasis El litio puede desencadenar un pimer brote
de psoriasis, tpicamente cuando se est
consiguiendo la resolucin del cuadro
manaco. Son frecuentes las las formas severas
Consultar con el dermatlogo. El tratamiento
antipsorisico convencional suele ser inefectivo;
puede probarse el etretinato. Generalmente
reversible con la suspensin del litio
Somnolencia-letargia (1) Signo de alarma
(2) Inespecfico
(1) Determinar niveles
(2) Vigilar. Autolimitadas
Temblor fino Frecuente (15% casos) y con frecuencia
transitorio
Si resulta invalidante puede administrarse
propranolol (20-40 mg/da; o incluso 10-20 mg
30
minutos ante de una reunin social, p. ej.).
Tambin
se recomiendan benzodiadepinas, o la reduccin
de la dosis
TEMBLOR
GROSERO
Signo de alarma. De caractersticas tanto
cerebelosas como parkinsonianas. Suele
asociar espasmos faciales, hiperreflexia y
calambres o espasmos musculares
Suspender, hidratar y determinar niveles
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (23 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
Vrtigo (1) Intoxicacin inminente
(2) Inespecfico
(1) Valorar dentro del contexto general
(2) Vigilar. Autolimitados
Visin borrosa (1) Si asocia fotofobia sospechar
intoxicacin manifiesta
(niveles > 2 mEq/L)
(2) Ocasionalmente se ha descrito disminucin
de la agudeza visual
(1) Protocolo de intoxicacin
(2) Valoracin por oftalmlogo
Con letra cursiva se enumeran los sntomas y signos presentes en casos de intoxicacin, adems aparecen en negrita aquellos de
aparicin ms temprana, y en NEGRITA Y MAYUSCULA los tres considerados de mayor valor de alarma.
La intoxicacin es poco frecuente, aunque puede conducir a la muerte o a daos permanentes. Puede acontecer en el contexto de
variadas situaciones de riesgo que se enumeran en la Tabla 4.
Tabla 4. RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON LITIO
1. Tome la medicacin tal y como se le indica.
2. NO "compense" una dosis "olvidada" con otra "doble".
3. Evite las dietas bajas en sodio (con poca sal).
4. Evite anticidos como el bicarbonato sdico y las sales de frutas.
5. Evite antiinflamatorios o analgsicos distintos de la aspirina, el paracetamol (Termalgin, Gelocatil) o el sulindaco (Sulindal).
7. Ante cualquier duda Y EN CUALQUIERA de las siguientes situaciones CONSULTE CON SU MEDICO.
Fiebre prolongada
Vmitos intensos
Diarrea intensa
Adelgazamiento rpido
Inconsciencia prolongada
Anestesia y ciruga mayor
Embarazo y parto
Los signos y sntomas de la intoxicacin por litio estn bsicamente relacionados con los niveles plasmticos alcanzados (ver Tabla 5).
El tratamiento de la intoxicacin requiere la suspensin del litio y el mantenimiento de un estado hidroelectroltico correcto. El valor
de la diuresis forzada est en discusin. (7) En los casos ms graves se requiere hemodilisis. El resto de medidas est dirigido a la
modificacin sintomtica (diacepn i.v. si convulsiones, etc.) segn los casos. (8) Dado los lentos procesos de distribucin del litio
entre el primer y segundo compartimentos, conviene reevaluar la clnica y litemia del paciente cada 12 horas durante tanto tiempo
como sea necesario hasta la desaparicin completa de la clnica de la intoxicacin (Ver tabla 5).
Tabla 5. INTOXICACION POR LITIO
LEVE A MODERADA MODERADA A GRAVE GRAVE
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (24 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
INICIAL<: 1,6-2
POST 12 H: 1,6-2,5
Vmitos
Dolor abdominal
Boca seca
Ataxia
Vrtigos
Habla incorrecta
Nistagmus
Letargia o excitacin
Debilidad muscular
2,0-2,5
2,5-3,5
Anorexia
Nuseas y vmitos
persistentes
Visin borrosa
Fasciculaciones
Mioclonias
ROT exaltados
Movimientos
Coreotetoides
Convulsiones
Delirium
Sncope
Cambios EEG
Estupor
Coma
Trastornos conduccin y
arritmias cardacas
Hipotensin arterial
> 2,5 mEq/L
> 3,5 mEq/L
Convulsiones generalizadas
Oliguria
Fallo renal
Muerte
INTERACCIONES
La mayora de las interacciones de relevancia clnica son consecuencia de la interferencia del frmaco en la eliminacin renal del litio,
donde compite con numerosos iones. De forma prctica proponemos la mxima "cuanto ms sodio (demos), menos litio (tendremos) y
viceversa".
DE MAXIMA RELEVANCIA CLINICA
Bicarbonato sdico: Aumenta la excrecin renal de litio.
Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs): En general tienden a disminuir el aclaramiento del litio. Pueden utilizarse: (a) para
tratamientos prolongados: sulindaco; (b) de forma espordica: asp. o paracetamol. Se desaconsejan formalmente: diclofenaco,
ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, naproxeno, fenilbutazona y piroxicam.
Diurticos tiacdicos: Con frecuencia conducen a un aumento en las concentraciones plasmticas de litio. La clnica suele aparecer al
cabo de 3 a 5 das de la instauracin del tratamiento diurtico, dependiendo de las litemias previas y del grado de restriccin sdica
existente. Si han de usarse se recomienda una reduccin de la dosis de litio de un 30 a un 50% y dos determinaciones semanales de
litemia hasta que se alcance el equilibrio.
DE RELEVANCIA CLINICA SIGNIFICATIVA
Antidepresivos: Se ha descrito neurotoxicidad por el uso combinado de fluoxetina y litio, con elevacin de los niveles de litemia a
valores txicos (18).
Antihipertensivos: algunos casos de toxicidad por litio en tratamientos con enalapril. Tambin con metil-dopa. carbamazepina:
Comunicaciones ocasionales de neurotoxicidad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (25 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
Diurticos del asa (furosemida, bumetanida y cido etacrnico): Parece menos probable el aumento de la litemia que con las tiacidas.
NEUROLEPTICOS
La combinacin litio-neurolpticos es una prctica habitual y admitida universalmente por sus efectos beneficiosos. La literatura, sin
embargo, recoge espordicamente controversias sobre su posible neurotoxicidad.
OTRAS INTERACCIONES
Existen comunicaciones, generalmente ocasionales de interaccin del litio con antagonistas del calcio (verapamil, diltiazem),
antimicrobianos (metronidazol, espectinomicina), diurticos ahorradores de potasio (amilorida, espironolactona), estimulantes centrales
(mazindol), quimioterpicos (cisplatino), xantinas (teofilina), etc.
CONTRAINDICACIONES
Es necesario consultar con el especialista correspondiente en presencia de cualquiera de las situaciones que se enumeran.
Contraindicaciones absolutas. Nefropata grave, Deshidra-tacin, depleccin de sodio, enfermedad de Addison.
Usar solo si es imprescindible. Enfermedad del seno sinusal, perodo post-IAM, embarazo, parto, lactancia, alteraciones del equilibrio
hidroelectroltico, colitis ulcerosa, psoriasis.
Usar con mucha precaucin. Insuficiencia renal, edad avanzada, sndromes orgnicos cerebrales, uso de diurticos, cualquier otra
alteracin cardiovascular o renal, colon irritable, epilepsia, enfermedad de Parkinson.
UTILIZACION EN SITUACIONES ESPECIALES
Embarazo
El litio es potencialmente teratgeno, en especial respecto al sistema cardiovascular (anomala de Ebstein), por lo que se aconseja
suspenderlo tan pronto como sea posible y reinstaurarlo, si es necesario, tras el primer trimestre, o mejor, tras la primera mitad de la
gestacin. Si es imposible suspenderlo debe considerarse que durante la segunda mitad de la gestacin el aclaramiento plasmtico
aumenta progresivamente en un 30 a un 50%, por lo que se necesitan mayores dosis para alcanzar niveles equivalentes as como
monitorizaciones frecuentes de litemia (al menos una vez al mes durante la primera mitad y ms frecuentemente cuanto ms cerca est
la fecha del parto). Debe intentar mantenerse los niveles ms bajos posibles con pautas de tres, cuatro o incluso cinco tomas diarias
para evitar fluctuaciones. Tras el parto, el aclaramiento cae abruptamente, por lo que durante la ltima semana de gestacin se
recomienda reducir la dosis total de litio en un 50% (o a los valores pre-gestacin), suspenderlo una vez comienza el parto y no
reinstaurarlo hasta alcanzada una situacin estable en el post-parto (19).
Lactancia
El litio se excreta en leche materna y en general est contraindicado su uso durante la lactancia, fundamentalmente por el riesgo de
afectacin de los sistemas renal y neurolgico, todava inmaduros en el lactante. En los casos en que su administracin resulte
imprescindible, se recomienda que el amamantamiento se produzca inmediatamente antes de la toma de la siguiente dosis de litio (19).
Ancianos
En los ancianos, aparte de la existencia de mayor morbilidad respecto a otras enfermedades, la funcin renal es menos eficaz que en los
adultos, por lo que es posible conseguir niveles teraputicos (y tambin txicos) con dosis diarias inferiores a las habituales. Adems,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (26 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
la sensibilidad del SNC al litio parece ser tambin mayor, de forma que pueden conseguirse efectos teraputicos con litemias entre 0.4
y 0.6 mEq/L (20).
Ciruga y anestesia
Se deben determinar litemias diarias (niveles < 0.9 mEq/L) pre y post-operatorias, el litio debe suspenderse el da previo a toda ciruga
mayor y reinstaurarse tras la intervencin quirrgica en el momento en que la funcin renal y el balance hidroelectroltico se
restablezcan (21). No hay evidencias concluyentes de interaccin entre el litio y los agentes antestsicos, aunque el litio puede
prolongar la accin de agentes bloqueantes neuromusculares (22).
CONSEJOS PARA SU USO CLINICO
EVALUACION PREVIA A LA PRESCRIPCION DE LITIO
Previamente a la prescripcin del litio se debera practicar un examen fsico y solicitar pruebas de laboratorio rutinarias (7). Este
balance previo comprende como mnimo una exploracin neurolgica (que asegure la ausencia de elementos extrapiramidales o de
temblor esencial), los valores de T.A. y peso corporal, ECG, un recuento hematolgico completo, electrlitos sricos, glucemia,
colesterolemia, transaminasas, hormonas tiroideas (T4l, TSH) y creatinina srica (o aclaramiento de creatinina si hay sospechas de
disfuncin renal) (7) (8).
ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO AMBULATORIO
Litemias: ver Tabla 6. La determinacin de niveles de litio intraeritrocitario o en otros lquidos biolgicos (saliva, lgrimas) no parece
aportar ventajas a la litemia srica (7).
Pruebas tiroideas, funcin renal y paratiroidea: de forma anual, salvo que existan sospechas de alteraciones.
DOSIFICACION (Tabla 6)
Tabla 6.
1. Utilice la menor dosis afectiva: 200 a 400 mg, 2 3 veces al da, dependiendo de la edad y masa corporal.
2. Los niveles de Litio deberan medirse siempre teniendo en cuenta el intervalo tras la ltima dosis, preferiblemente 12 1 hora
despus.
3. Durante el primer mes de tratamiento con litio deberan obtenerse litemias (de calidad fiable) de forma semanal. El siguiente mes (o
los dos siguientes) de forma quincenal, y gradualmente extender el perodo.
4. Una vez que las litemias se han mantenido estables durante 4 a 6 meses, la frecuencia puede disminuirse a medidas de niveles cada
6, o incluso cada 8 meses. Habitualmente, sin embargo, suelen practicarse cada 3 4 meses, a lo largo de todo el tratamiento.
5. En cualquier caso los ajustes siempre deben realizarse de acuerdo con la ltima litemia, recordando que no se consiguen niveles
estables hasta pasada una semana de la ltima modificacin.
6. Los aumentos de litemia en presencia de dosis estables a intervalos de administracin constantes, pueden ser signos tempranos de
cambios en la funcin renal inducidos por el litio, que requieren evaluacin mdica y determinacin del aclaramiento de creatinina.
7. Si se utilizan diurticos deben determinarse semanalmente los electrlitos, en especial el potasio; posteriormente puede disminuir la
frecuencia de analticas.
8. En episodios maniacos moderados a graves valore utilizar conjuntamente frmacos antipsicticos o benzodiacepinas hasta que ceda
la hiperactividad.
9. En los pacintes agudos hospitalizados realice litemias dos veces por semana, y ms frecuentemente si hay problemas mdicos
concurrentes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (27 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
INFORMACION AL PACIENTE
Es un aspecto generalmente poco cuidado. En primer lugar recordar que, aunque quizs el tratamiento profilctico se mantendr de
forma indefinida, es importante evitar el "golpe psicolgico" de indicar al paciente que llevar tratamiento "de por vida", y relegar esta
decisin al futuro, a la luz de la experiencia obtenida (23). En segundo lugar se debera procurar a los pacientes un entrenamiento
adecuado para reconocer la aparicin de los sntomas prodrmicos de toxicidad y proporcionar consejos concretos de actuacin (Tabla
4). Este entrenamiento, includo como parte de un programa educacional, no slo contribuye a evitar y disminuir la intensidad de los
efectos secundarios, sino que tambin genera tranquilidad y mejora las actitudes de los pacientes respecto al litio (24) y probablemente
incrementa el cumplimiento de la pauta prescrita, (25), consiguindose as una menor incidencia de recadas (3).
BIBLIOGRAFIA
1.- Cabrera Bonet R, Mencas Rodrguez E, Cabrera Forneiro J. Toxicologa de los psicofrmacos. Madrid: ENE Publicidad; 1993.
2.- Cade JFJ. Lithium salts in the treatment of psychotic excitement. Med J Aust 1949; 36: 349-352.
3.- Suppes T, Baldessarini RJ, Faedda GL, Tohen M. Risk of recurrence following discontinuation of Lithium treatment in bipolar
disorder. Arch Gen Psychiatry 1991; 48: 1082-1088.
4.- Coppen A, Standish-Barry H, Bailey J, Houston G, Silcoks P, Hermon C. Does lithium reduce the mortality of recurrent mood
disorders? J Affective Disorders 1991; 23: 1-7.
5.- Harvey BH, Carstens ME, Taljaard JJ. A novel hypothesis for the psycho-modulating effects of lithium: the role of essential fatty
acids, eicosanoids and sub-cellular second messengers. Med Hypotheses 1990; 32: 51-58.6. Poust RI: Kinetics and tissue distribution.
In: Depression and mania: modern lithium therapy. Johnson FN (Ed.) Oxford, IRL Press Limited, 1987, pp 73-75.
7.- Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1994.
8.- Pujol Domenech J: Tratamiento farmacolgico de los trastornos afectivos. II. Tratamiento del episodio maniaco. Tratamiento de las
interfases. Profilaxis de los cuadros afectivos recurrentes. En: Psicofarmacologa aplicada. Neurobioqumica bsica y teraputica
farmacolgica de los sndromes psiquitricos. Coordinador: Gonzlez Moncls E (Ed.) Barcelona, Organon espaola 1993, pp
117-133.
9.- Ross DR, Coffey C: Neuroleptics and antianxiety agents. In: Depression and mania: modern lithium therapy. Johnson FN (Ed.)
Oxford, IRL Press Limited, 1987, pp 150-151.
10.- Schou M: The use of lithium in general practice. In: Problems of psychiatry in general practice. Editors Gastpar M, Kielholz P
(Ed.) Toronto, Hogrefe & Huber Publishers, 1991, pp 107-114.
11.- Dunner DL, Clayton PJ. Drug treatment of bipolar disorder. EIn: Psychopharmacology. The third generation of progress. Meltzer
HY (Ed) New York, Raven Press 1987, pp 1077-1083.
12.- Molnar G, Pristach C, Feeney MG, et al. A pilot study of managed lithium discontinuation. Psychopharmacol Bull 1988; 24:
217-219.
13.- Doupe A, Szuba M: Lithium and other antimanic agents. In: The handbook of psychiatry. Guze B, Richeimer S, Siegel DJ (Ed.)
The regents of the University of California, 1989, .
14.- Joyce PR: Patient selection and response prediction. En: Depression and mania: modern lithium therapy. Johnson FN (Ed.)
Oxford, IRL Press Limited, 1987, pp 57-59.
15.- Mendlewicz J. Early detection of high risk subjects in affective disorders. Prog Neuro-Pshychopharmacol 1979; 3: 613-614.
16.- Hauger RL, Irwin MR, Dupont RM, Papolos DF: Trastorno afectivo bipolar resistente al tratamiento: caractersticas
fenomenolgicas, mecanismos fisiopatolgicos y nuevos tratamientos. En: Depresin refractaria. Amsterdam JD (Ed.) Barcelona,
Editorial JIMS, 1993, pp 141-166.
17.- Becerra Fernndez A. Acciones biomdicas del litio: controversias actuales y posibilidades teraputicas. Med Clin (Barc) 1994;
103: 708-714.
18.- Salama AA, Shafey M. A case of severe lithium toxicity induced by combined fluoxetine and lithium carbonate. Am J Psychiatry
1989; : 278.
19.- Lemoine JM: Pregnancy, delivery and lactation. In: Depression and mania: modern lithium therapy. Johnson FN (Ed.) Oxford,
IRL Press Limited, 1987, pp 139-146.
20.- Schmidt S, Greil W: Young and elderly patients. En: Depression and mania: modern lithium therapy. Johnson FN (Ed.) Oxford,
IRL Press Limited, 1987, pp 135-138.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (28 of 53) [02/09/2002 11:59:14 p.m.]
21.- Pottecher T, Ludes B, Lichnewsky M, Calon B: Surgery under lithium. In: Depression and mania: modern lithium therapy.
Johnson FN (Ed.) Oxford, IRL Press Limited, 1987, pp 150-151.
22.- Diamond BI, Borison RL: Anaesthetic agents and Associated Medications. In: Lithium combination treatment. Johnson FN (Ed.)
Basel (Switzerland), Karger AG, 1987, pp 217-232.
23.- Schou M. Lithium treatment: a refresher course. Br J Psychiatry 1986; 541-547.
24.- Peet M, Harvey NS. Lithium maintenance: 1. A standard education programme for patients. Br J Psychiatry 1991; 158: 197-200.
25.- Harvey NS, Peet M. Lithium maintenance: Effects of personality and attitude on health information acquisition and compliance.
Br J Psychiatry 1991; 158: 200-204.
BENZODIACEPINAS
Autor: J.M. Crespo Blanco
Coordinador: J.Serrallonga Parreu, Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Desde el descubrimiento casual del clordiacepxido como agente ansioltico en 1957, las benzodiacepinas han ido desbancando del
mercado al resto de sustancias ansiolticas disponibles (sobre todo barbitricos). En 1990 haba en nuestro pais 26 benzodiacepinas
comercializadas (1), cifra que nos da idea del crecimiento que ha tenido este grupo farmacolgico.
Constituyen el grupo de psicofrmacos ms ampliamente distribuido, hecho al que contribuyen su facil administracin, baja toxicidad
y mltiples posibilidades teraputicas, ya que la ansiedad puede aparecer de forma primaria o acompaando a mltiples patologas. El
37% de las prescripciones se deben a cuadros de etiologa psiquitrica (2), deducindose de este dato el amplio uso y disposicin del
producto que realizan los mdicos no psiquiatras. Probablemente, esta circunstancia haya infludo en la crnica negra contra estos
frmacos aparecida a principios de los ochenta. De todas formas, aunque no podemos negar los problemas de dependencia, estos se
pueden minimizar con una correcta utilizacin.
ESTRUCTURA QUIMICA
Son sustancias liposolubles que cristalizan fcilmente y son de carcter bsico (salvo el oxacepn y el loracepn). Constan de una
estructura qumica comn a todas ellas, a la que se aaden distintos radicales (Figura 1). Dicha estructura esta compuesta por un anillo
de benceno unido a otro de diacepina de 7 miembros. Sobre esta base genrica pueden aadirse diversas variantes, lo cual influye en su
potencia y acciones. As, por ejemplo, la aparicin de aceptores de electrones en posicin 2 del segundo anillo bencnico, aumentan la
potencia del producto.
FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
La absorcin por va oral es buena, alcanzando concentracciones mximas entre 1 y 4 horas despus de la administraccin. Todas,
excepto el cloracepato, se absorben inmodificadas por el tubo digestivo. La biodisponibilidad es casi completa (entre un 80-100%).
Debido a su liposolubilidad, la absorcin intramuscular es lenta y errtica, con excepcin del midazoln, cloracepn y loracepn. Por el
mismo motivo, la absorcin por mucosas tampoco es recomendable excepto en nios tratados con diacepn. La perfusin endovenosa
ha de ser lenta y con precauciones dado el riesgo de depresin del SNC que entraa.
Figura1. ESTRUCTURA QUIMICA COMUN DE LAS BENZODIACEPINA
Se distribuyen mpliamente por todos los tejidos, atravesando la barrera hematoenceflica y la placenta,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (29 of 53) [02/09/2002 11:59:15 p.m.]
pudiendo hallarse en la leche materna. El volumen de disponibilidad depende de la liposolubilidad relativa y se
considera mayor en mujeres y poblacin geritrica (3). Tienden a acumularse en tejido cerebral y en tejidos
grasos. Se unen en gran proporcin a protenas plasmticas (70-90%), dificultndose la eliminacin por diuresis
forzada en el caso de las intoxicaciones agudas.
Se metabolizan extesamente sobre todo por enzimas microsomales hepticos, originndose metabolitos que
generalmente presentan mayor vida media y actividad biolgica. Esta biotransformacin va desde la oxidacin
hasta la conjugacin, determinando la vida media del compuesto, que no se corresponde con la duracin del efecto y constituye uno de
los distintos criterios usados para clasificar estos frmacos. Este dato, junto con otras caractersticas farmacocinticas de las principales
benzodiacepinas aparecen reflejadas en la Tabla 1. As, segn la vida media de eliminacin, se dividen en benzodiacepinas de accin
ultracorta (vida media inferior a 5 horas), las de accin corta (entre 5 y 20 horas), accin intermedia (20 y 48 horas) y de accin larga
(vida media de eliminacin superior a 40 horas).
Tabla 1. VIDA MEDIA, DOSIS DIARIA Y VOLUMEN DE DISTRIBUCION
DE LAS PRINCIPALES BENZODIACEPINAS
NOMBRE VIDA MEDIA
(horas)
VOL. DISTRIB.
(l/kgs)
DOSIS DIARIA
(mgrs)
Alprozolan
Bromacepan
Clobazan
Clonacepan
Cloracepato
Clordiacepoxilo
Clotiacepan
Diacepan
Fluracepan
Halazepan
Ketazolan
Loracepan
Medacepan
Oxacepan
Oxazolan
Pinacepan
Pracepan
Temacepan
Triazolan
6-20
10-20
15-20
20-40
1-3
5-30
5-6
14-100
70-100
15-35
2-3
10-20
1-2
5-9
4-5
15-17
0,5-1,5
8-24
2-5
1-1,5
-
0,8-1,8
2-4
0,1-0,5
0,2-0,5
-
0,9-2
3-4
-
-
0,5-1
-
-
-
-
0,5-1
0,9-1,5
0,7-1,5
1-6
13-18
10-30
0,5-4
15-60
15-40
5-30
5-40
15-30
60-160
15-45
1-6
5-10
10-20
-
2,5-30
20-60
15-30
0,125-0,5
Los metabolitos conjugados son eliminados principalmente por la orina, aunque algunos compuestos sufren un proceso de circulacin
enteroheptica, como es el caso del diacepn. Aproximadamente un 60-80% de las dosis eliminadas lo hacen por la orina y un 10% por
heces, aunque este porcentaje puede variar como ya hemos comentado con anterioridad.
En los ltimos aos, el conocimiento biolgico del mecanismo de accin de las benzodiacepinas ha alcanzado un gran desarrollo.
Su funcin se establece a partir de unos receptores especficos asociados con los sitios de unin del cido gamma-aminobutrico
(GABA), y de los canales de cloro, de tal manera que potencian los efectos inhibitorios del GABA y producen modificaciones en el
resto de sistemas de neurotransmisin central.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (30 of 53) [02/09/2002 11:59:15 p.m.]
Todos los efectos benzodiacepnicos se deben a sus acciones sobre el SNC, sin modificar la actividad del sistema nervioso vegetativo
ni tener acciones especficas sobre rganos aislados.
Se considera, a efectos generales (con cierta variabilidad entre ellas), que las acciones ms importantes son ansiolticas,
hipnticas-sedantes, miorrelajantes y anticonvulsivantes. La accin teraputica aparece a dosis menores que la miorrelajante y la
sedante. (4) La accin orexgena y analgsica aunque se hallan bien documentadas, no estn totlmente explicadas.
INDICACIONES
Ansiedad
Es la principal indicacin, con eficacia en el 75% de pacientes con ansiedad generalizada. Antes de tratar una ansiedad con
benzodiacepinas, se ha de descartar patologa orgnica causante de la clnica, o abstinencia a ansiolticos, as como descartar ansiedad
sintomtica. Se habr de comprobar el diagnstico e indagar la posible existencia de antecedentes personales o familiares de patologa
ansiosa, as como tener en cuenta la respuesta a tratamientos previos (5). La mayor parte de estos pacientes han de ser tratados durante
periodos breves de tiempo, aunque si la situacin lo requiere el tratamiento se ha de mantener ms tiempo. Son especialmente eficaces
en ansiedad generalizada, crisis de angustia y ansiedad secundaria a patologa orgnica (6). Menor eficacia tienen si la ansiedad lleva
asociado un cuadro depresivo o si es debida a conflictos o situaciones estresantes. Son menos efectivas en el tratamiento de la ansiedad
fbica y en la prevencin de ataques de pnico (excepto el alprazolm).
Insonmio
El tratamiento del insonmio debe ser en primer lugar causal, intentando evitar el uso de hipnticos, pero si se han de usar no hay duda
de que las benzodiacepinas son los frmacos de eleccin. Son los ms eficaces y seguros, tanto para induccin como para
mantenimiento del sueo. Debido a su perfil, algunas benzodiacepinas se hallan comercializadas preferntemente en forma de
hipnticos (Tabla 2). La supresin brusca puede acarrear insonmio de rebote, siendo ms largo y menos severo con las de accin
larga(7).
Tabla 2. Benzodiacepinas ms usadas como hipnticos
Brotizolan
Flunitracepan
Fluracepan
Loprazolan
Lormetazepan
Midazolan
Nitracepan
Oxacepan
Quazopan
Triazolan
Convulsiones
Debido al efecto anticonvulsionante, algunas como el diacepn o el clonacepn se usan para tratar las crisis comiciales.
Depresin
Ninguna benzodiazepina por s sola tiene eficacia antidepresiva, aunque el papel del alprazoln en esta cuestin no queda del todo
claro. No obstante, se usan para aliviar los sntomas de ansiedad que concomitntemente pueden aparecer en la depresin.
Anestesia
Tanto en la fase de preanestesia (premedicacin) como en la anestesia propiamente dicha en la doble vertiente de coadyudante y
relajante muscular. Los ms usados son el midazoln, diacepn, flunitracepn y loracepn. Recintemente han aparecido derivados
benzodiacepnicos con actividad analgsica selectiva y sin ninguna otra actividad, pero todavia no se han introducido en la clnica (8).
Patologa orgnica
Dentro de ella destaca su uso como miorrelajante (diacepn, tetracepn). Tambin son usadas en temblores, sndromes vertiginosos,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (31 of 53) [02/09/2002 11:59:15 p.m.]
cefaleas tensionales, sntomas vegetativos provocados por quimioterapia o smplemente para tratar la ansiedad provocada por cualquier
patologa orgnica estresante para el paciente como ocurre, por ejemplo, en la cardiopata isqumica.
Otros usos en psiquiatra
Pueden ser prescritas en cualquier patologa psiquitrica, en funcin del criterio mdico de aliviar la ansiedad concomitante. Con
finalidad teraputica se ha postulado su uso en otras situaciones, aunque son datos pendientes de su confirmacin en un futuro. As, se
ha documentado mentado su uso en trastornos bipolares (concretamente el clonacepn) (9), acatisia, sindrome de abstinencia
alcohlica, disquinesias tardas (10), e inclusive se han hallado resultados positivos en el tratamiento de cuadros catatnicos, aunque
siempre en menor medida que con la terapia electroconvulsiva (11).
RECOMENDACIONES Y USO EN SITUACIONES ESPECIALES
Siguiendo a Vallejo y Gast (12), consideramos que las dosis han de ser variables, dependiendo del tipo de benzodiacepina y del
paciente. As por ejemplo, las de vida media corta han de prescribirse en varias tomas, mientras que las de accin larga se pueden
administrar en una sola vez. Lgicamente la dosis teraputica, ser aquella que produce el efecto deseado con el menor numero de
reacciones adversas. Para evitar la dependencia se aconseja que la duraccin del tratamiento sea inferior a 4 meses, excepto en
pacientes que requieran dosis regulares bajas y no presenten riesgos de abuso potencial.
Todas las benzodiacepinas son igualmente tiles de cara a la reduccin de la ansiedad, aunque dependiendo de las caractersticas
clnicas y las variables del sujeto se habrn de usar unas u otras. As por ejemplo, las de vida media corta y alta potencia (tipo
alprazoln, estazoln) son ms tiles en ansiedad paroxstica y se recomiendan menos para tratamientos a largo plazo.
Hemos comentado que el tipo de paciente es importante, por lo que hemos de tener precauciones en sujetos de edad avanzada y en
personas con historia previa de abuso crnico de alcohol o cualquier otro psicofrmaco.
Sus efectos en ancianos son ms marcados, debido a un descenso del aclaramiento, por lo que debemos reducir las dosis. El loracepn,
oxacepn y temacepn son los mejor tolerados. El uso en embarazadas se halla en funcin del clculo riesgo/beneficio. Se han descrito
aumento de incidencia de anomalas congnitas, aunque la nica establecida es la agenesia palatina (13), por lo que se recomienda no
usarlas en el primer trimestre sobre todo.
El uso en el puerperio puede inducir letargia y depresin del SNC en el nio. Todas las benzodiacepinas son eliminadas en parte por la
leche, por lo que no se recomienda su uso durante la lactancia. Se han de administrar con precaucin en casos de enfermedad renal,
heptica, cerebral orgnica e insuficiencia respiratoria.
EFECTOS ADVERSOS
Por norma general, son bien toleradas, presentando efectos adversos alrededor del 10% de los casos. Dichos efectos aumentan en
frecuencia y gravedad cuando hay ingesta asociada de alcohol o de otros depresores del SNC.
Efectos adversos sobre SNC
La hipersedacin es el ms frecuente. Depende de la dosis, tiempo de administracin y edad del paciente. Suele aparecer en la primera
semana del tratamiento y por el fenmeno de tolerancia disminuye al final de la segunda semana. Tambin pueden aparecer mareos,
ataxia, vrtigos, disartria, incoordinacin, diplopia, nistagmus y rara vez parestesias (14). Sobre la memoria se ha constatado, por una
parte, una alteracin de la consolidacin (relacionada con sedacin y ansiolisis) y por otra parte se han descrito amnesias retrgradas
(sobre todo cuando son dosis altas y la via de administracin es la endovenosa). Estos efectos son ms frecuentes en benzodiacepinas
de vida media corta y alta potencia (15). En ocasiones se producen reacciones paradjicas, con base idiosincrtica, caracterizadas por
ansiedad, inquietud, trastornos del sueo, excitacin, accesos de furia e hiperreflexia. Son ms frecuentes en las dos primeras semanas
del tratamiento.
Efectos sobre aparato digestivo
Aparecen en menos del uno por ciento. Destacan: constipacin digestiva, nauseas, sequedad de boca, sabor amargo y vmitos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (32 of 53) [02/09/2002 11:59:15 p.m.]
Tambin se han descrito colestasis intrahepticas y aumentos de transaminasas por dao heptico.
Efectos cardiovasculares
Raros (hipotensin arterial y taquicardia). Se han descrito efectos vasodilatadores coronarios sin efectos clnicos sobre la insuficiencia
coronaria (16).
S. genito-urinario
Disminucin del impulso sexual y alteraciones miccionales (probblemente por hipotona muscular), son los ms frecuentes.
Otros
Reacciones alrgicas de hipersensibilidad, manifestaciones cutneas menores, leucopenia, conjuntivitis, diplopa, visin borrosa o
fiebre.
TOXICIDAD
Cabe distinguir la toxicidad aguda de la crnica. El riesgo vital por intoxicacin aguda es raro, pero aumenta si a la sobreingesta se
aaden otros depresores del SNC como el alcohol. Las manifestaciones clnicas suelen ser la continuacin de sus efectos teraputicos y
adversos. La etiologa suicida es la ms frecuente, siendo las benzodiacepinas los psicofrmacos ms utilizados en intentos de autolisis
(1). Las dosis txicas son variables. Como en el resto de intoxicaciones el tratamiento se ocupa de distintos aspectos, que van desde la
eliminacin del txico hasta la aplicacin del antdoto (flumacenil) y sin olvidarse del tratamiento sintomtico de todas aquellas
compliciones que puedan aparecer.
Respecto a la toxicidad crnica es importante conocer el cuadro clnico producido por el uso de benzodiacepinas durante largo tiempo,
sin olvidar el sndrome de abstinencia provocado tras la brusca supresin del frmaco una vez se ha producido una habituacin al
mismo. En ambas situaciones la tolerancia (mediada por sensibilidad receptorial) juega un papel importante. El riesgo de dependencia
es bajo, siendo necesario un largo periodo de tratamiento. Dicho riesgo aumenta en pacientes con trastornos de personalidad (ansiedad
crnica y sntomas disfricos). El cuadro clnico es semejante al del uso crnico de alcohol o barbitricos y se caracteriza por
sonmolencia, vrtigo, ataxia y en ocasiones nistagmus.
La supresin brusca del tratamiento, en pacientes que han desarrollado dependencia y tolerancia, puede provocar un sndrome de
abstinencia ms grave incluso que el de los opiceos. Clnicamente se caracteriza por sntomas semejantes a los del cuadro original, y
otros nuevos como hipersensibilidad a la luz y al sonido, malestar general, despersonalizacin, disforia, trastornos de la memoria,
alteraciones de la percepcin y psicosis agudas. La severidad del cuadro es variable y suele iniciarse entre dos y cuatro das despus de
la suspensin, desapareciendo progresivamente. Como tratamiento se ha empleado propanolol junto con tratamiento sintomtico. Para
evitar esta situacin, la reduccin progresiva de la dosificacin y la sustitucin por benzodiacepinas de vida media ms larga son
mtodos preventivos eficaces.
CONTRAINDICACIONES
Son escasas, entre ellas mencionar antecedentes de reacciones alrgicas, ya que pueden producir cuadros de hipersensibilidad graves y
cruzados entre los frmacos del grupo. Debe evitarse su uso en miastenia gravis e insuficiencia respiratoria, sobre todo si presenta una
hipercapnia crnica grave.
INTERACCIONES
A diferencia de los barbitricos, las benzodiacepinas presentan pocas interacciones farmacocinticas. Entre ellas destaca la
potenciacin de la depresin del SNC producida al asociar el tratamiento a otros depresores del nivel de conciencia (alcohol,
antihistamnicos, barbitricos). Disminuyen la absorcin la toma conjunta con anticidos o alimentos, por lo que se ha de distanciar su
administracin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (33 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
Aumentan los niveles de benzodiacepinas por competencia con los enzimas microsomales, sustancias como cimetidina, disulfirn,
eritromicina, estrgenos, fluoxetina e isoniacida. Este dato tiene poca repercusin en el caso del oxacepn y loracepn (4). Sustancias
como la heparina y el paracetamol tambin pueden producir potenciacin de la actividad benzodiacepnica.
Disminuyen los niveles de benzodiacepinas, la carbamacepina y probablemente otros anticonvulsionantes, as como el tabaco. Una
interaccin con importancia clnica de cara a las intoxicaciones digitlicas (por el aumento de niveles de digital), es la que se puede
producir en pacientes tratados con benzodiacepinas y este inotropo.
BIBLIOGRAFIA
1.- Cabrera R, Mencias E, Cabrera J. "Benzodiacepinas". En: "Toxicologia de los psicofarmacos." Editado por Fdez. Ciudad S.L. 1
Edicion. Madrid. 1993. pp 53-108.
2.- Parry H, Balter MB. "National patterns of psychoterapeutic drug use". Arch. Gen. Psychiatry. 1973. 28. pp 769-783.
3.- Jane F. "Farmacologa y utilizacin teraputica de las bzd". En: "Avances en teraputica"; N. 11. Universidad Autnoma de
Barcelona. Salvat Editores. Barcelona. 1982.
4.- Bueno JA, Sabanes F, Salvador L, Gascon J. "Benzodiacepinas". En: "Psicofarmacologa Clnica"; Salvat Editores. 1 Ed.
Barcelona. 1988. pp 243-279.
5.- Comit interhospitalario de Servicios de psiquitra. "Recomendaciones teraputicas bsicas en los trastornos mentales".
Masson-Salvat Editores. 1 Edicin. Barcelona. 1994. p 107.
6.- Rickels K. "Benzodiacepines: use and misuse". In: Klein y Rabkin (dirs) "Anxiety: New research and changing concepts" Nueva
York. 1981.
7.- Lader M. "The use and abuse of hypnotics". In: Horne and ge (edts) Current approaches sleep disorders. Dorchester. 1988. pp 1-10.
8.- Romer D, Buscher H, et cols. "An opioid benzodiacepine" Nature, 298, 1982; pp 759-760.
9.- Chouinard G. "The use of benzodiacepines in the tratament of manic-depressive illnes"; J. Clin. Psychiatry.; 1988; 49; 11; pp 15-19.
10.- Kaplan MD, Sadock MD. "Benzodiacepinas". En: "Manual de farmacoterapia en psiquiatra". Edit. Mdica Hispanoamericana.
1993. pp 57-70.
11.- Rosebuch. "Catatonic Sd in general psychiatric poblation, frecuency, clinical presentation and response to loracepan" J. Clin.
Psych.; 1990; 51; pp 357-362.
12.- Vallejo J, Gasto C. "Psicofrmacos". En: D. Aparicio. Salud Mental, Ed. Doyma, Barcelona, 1990. pp 54-58.
13.- Weber L.; "Benzodiacepines in pregnancy, academic debate or teratogenic risk?"; Biol. Res. Preg.; 1985; 6; pp 151-167.
14.- Lader M.; Petursson H.; "Benzodiacepines derivaties side effects and dangers"; Biol. Psychiatry.; 16; 1985; pp 1195-1201.
15.- American Psychiatry Asociation "Benzodiacepin dependence, toxicity and abuse".; Washington D.C. Am. Psych. Assoc.1990.
16.- Antonaccio, M. J.; "Cardiovascular pharmacology of anxiolitycs. En: Fielding y Lahl (dirs)."Anxiolytics future".; Publishing Co.
Nueva York.; 1979.
TERAPIA ELECTRO-CONVULSIVA
Autores: J. Pifarre paredero, N. Cardoner Alvarez y S. Vidal Rubio
Coordinadores: J.A. Sanz Menarguez, J.M. Menchn Magria y E. Rojo Rodes,
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
ANTECEDENTES HISTORICOS
La terapia electroconvulsiva (TEC) es todava actualmente un tratamiento vlido para ciertos trastornos mentales (1), tras poco ms de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (34 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
50 aos de uso clnico, y prcticamente el mismo tiempo de controversias.
El electroshock fue la primera terapia eficaz en el tratamiento de algunas enfermedades psiquitricas. El origen se remonta a principios
de siglo, a partir de los presupuestos de von Meduna sobre el efecto beneficioso de la convulsivoterapia en la esquizofrenia, bajo el
supuesto antagonismo entre sta y la epilepsia (su teora de la exclusin), que en la actualidad se ha demostrado falso, Von Meduna
utiliz el alcanfor con xito por primera vez en 1927, en un paciente esquizofrnico con estupor catatnico, desde haca cuatro aos. El
xito de von Meduna llev a Cerletti y sus discpulos Bini, Acconero y Felici, a realizar el primer TEC en humanos, tras estudios
preliminares en perros, en abril de 1938. Desde entonces hasta el descubrimiento del primer antipsictico (clorpromacina, 1952) y el
primer antidepresivo (imipramina, 1957), la TEC fue prcticamente la nica terapia eficaz utilizada en psiquiatra.
FISIOPATOLOGIA DE LA TEC
El mecanismo de accin general de la TEC sigue siendo desconocido. (2) Sin embargo, en estudios con ratas se han encontrado
regulacin a la baja de receptores noradrenrgicos, al igual que los antidepresivos. Por el contrario, produce regulacin a la alta de los
receptores 5-HT2, y regulacin a la baja de receptores muscarnicos. Tambin facilita muchos aspectos de la transmisin
dopaminrgica, as como alteracin de los receptores opioides y las concentraciones de segundos mensajeros. Asimismo, las crisis
convulsivas repetitivas aumentan la permeabilidad de la barrera hematoenceflica.
Otro punto de vista seala que la TEC estimula las reas hipotalmico-lmbicas, de forma que aumenta la concentracin de agonistas
parciales que, en situaciones de dficit de ciertos neurotransmisores implicados en la patogenia de los trastornos mentales, actan como
agonistas y que, en situaciones de exceso de agonista, lo hacen como antagonistas.
TECNICAS DE APLICACION Y TIPO DE CORRIENTE
TECNICAS DE APLICACION
Las dos tcnicas principales son la aplicacin bilateral y la unilateral en el hemisferio no dominante. En general se acepta que la
aplicacin unilateral produce menos efectos secundarios, si bien tambin puede resultar menos eficaz (3).
TIPO DE CORRIENTE
Actualmente se suele utilizar la corriente pulstil o de breve pulso, con pulsos de 0.5 a 0.7 mseg, con frecuencias entre 90 a 249 Hz y
duracin total de 1 a 5 seg. La impedancia total ha de ser menor de 3000 Ohmns (3). Estas medidas pueden variar ligeramente segn el
aparato utilizado.
INDICACIONES DE LA TEC
Las indicaciones de la TEC han sufrido variaciones a lo largo de sus 50 aos de historia. Actualmente existen unas indicaciones bien
establecidas y otras cuya utilidad precisa de una valoracin ms rigurosa (4).
SINDROMES DEPRESIVOS
La depresin grave con caractersticas endgenas, es sin duda la indicacin ms ampliamente aceptada de la TEC. Su eficacia ha
quedado contrastada, con un ndice de respuesta superior o igual al 80%. Si la comparamos con los antidepresivos (ADT) se obtienen
resultados similares o favorables a la TEC. En la depresin delirante se ha mostrado ms eficaz que la asociacin de antidepresivos y
neurolpticos. Es polmica todava la superioridad de la TEC sobre el litio en casos resistentes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (35 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
La TEC se reserva para casos de gravedad manifiesta, donde sea necesaria una respuesta rpida o donde los ADT hayan fracasado o
estn contraindicados (Tabla 1).
Podemos distinguir una serie de factores que actuaran como predictores de respuesta. El ms valioso es clnico y en concreto la
presencia de rasgos de endogeneidad, indica buena respuesta y es ms segura cuanto mayor es la gravedad del cuadro. El valor de los
factores biolgicos es inferior respecto al punto de vista clnico. Los resultados anormales en TSH/TRH, TSD o GRH/ apomorfina o
insulina suelen predecir buena respuesta. Asimismo, un TSD no normalizado post TEC, indica recada temprana. En cuanto a criterios
neurofisiolgicos: los trazados EEG previos anmalos se asocian con mala respuesta, en cambio el registro encefalogrfico de las
etapas ictal y postictal por TEC es buen indicador de convulsin teraputica y por tanto predictor de resultado.
Tabla 1. Indicaciones de la TEC en los trastornos afectivos
Indicacin Clnica Motivo
Depresin delirante
Situaciones somticas crticas
Riesgo grave de suicidio
Intensa agitacin o inhibicin
Pseudodemencia
Contraindicacin de ADT
Embarazo
Paciente senil
Depresin resistente
Prevencin de recurrencias
Ms eficaz que los ADT o ADT
+neurolptico
Accin rpida y escasez de contraindicaciones
Accin rpida
Accin rpida
Mayor eficacia
Enfermedades mdicas intercurrentes o
intolerancia o efectos secundarios
Contraindicacin de ADT (teratogeneidad)
Mayor eficacia y evitar efectos secundarios de
los ADT
Mayor eficacia (ndice de eficacia 50%)
TEC de mantenimiento en pacientes con
respuesta escasa a los AD
El nmero de sesiones debe determinarse desde un punto de vista clnico, si bien normalmente la mejora suele aparecer hacia el 4.
6. electro-shock (ES), administrndose una media de 6 a 12. Algunos autores recomiendan aadir dos sesiones para evitar recadas. La
asociacin a ADT, no parece mejorar el resultado, aunque puede significar un menor riesgo de recadas tempranas. Tras finalizar la
tanda, el tratamiento de continuacin requerir ADT, litio o carbamacepina, o bien TEC de mantenimiento (TEC-M).
Cuando exista falta de respuesta a la TEC, antes de considerar al paciente TEC-resistente, se sugieren las siguientes opciones:
- Continuar o cambiar a TEC bilateral con estmulos de intensidad mayor.
- Incrementar el nmero de sesiones de 15 a 25.
- Aadir ADT, preferiblemente diferentes a los utilizados.
- Asociar litio y ADT.
- Metilfenidato, IMAOS, tiroxina, deprivacin de sueo, etc.
MANIA
La TEC se muestra tan efectiva como el litio o los neurolpticos en el tratamiento de la mana aguda. Sin embargo, se reserva para
aquellos casos resistentes a los tratamientos farmacolgicos o donde los psicofrmacos no puedan ser utilizados. Tambin ser de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (36 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
eleccin cuando se requiera una respuesta rpida por la gravedad del cuadro. Las indicaciones clnicas quedan reflejadas en la Tabla 2.
La agitacin suele asociarse a una buena respuesta a la TEC, mientras que los contenidos paranoides y la irritabilidad suelen ser
indicativos de menor eficacia.
Tabla 2. Indicaciones de la TEC en la mana
Indicacin Clnica Motivo
Delirium maniaco agudo ("delirium acutum")
Agitacin con sujeccin mecnica
o altas dosis de frmacos
Cuadros prolongados
Cuadros resistentes al tratamiento
farmacolgico lpticos y litio (8)
Contraindicacin de frmacos
Mujer gestante
Prevencin de recurrencias
La TEC y la ACTH reducen la mortalidad al 10%
(7)
La TEC es eficaz. Pueden ser necesarios varios
ES/da
La mana de curso crnico puede responder a la
TEC
Responden en un 56% asociados a neuro
Efectos secundarios, intolerancia, enfermedades
intercurrentes.
Evitar teratogenia
En enfermos que no responden o no toleran los
psicofrmacos
El nmero de sesiones varan, recomendndose tradicionalmente mayor nmero que en la depresin, aunque estudios recientes no lo
corroboran. Son ms eficaces las aplicaciones bilaterales, sobre todo en pacientes ms graves. En los pacientes tratados con litio se
deber prestar atencin especial a la litemia, dado que la TEC favorece la neurotoxicidad de este frmaco por alteracin de la barrera
hematoenceflica.
ESQUIZOFRENIA
Actualmente la TEC se sita como tratamiento de segunda eleccin en la mayora de cuadros esquizofrnicos. La esquizofrenia
catatnica es la que mayor beneficio obtiene de esta terapia. Los episodios agudos y los esquizoafectivos presentan tambin buenos
resultados. Por el contrario en la esquizofrenia crnica se muestra prcticamente ineficaz. Las indicaciones clnicas se muestran en la
Tabla 3.
Existen una serie de datos clnicos que suelen relacionarse con una respuesta positiva a la TEC: la evolucin inferior a dos aos, la
presencia de sntomas afectivos o catatnicos, el inicio agudo de la enfermedad o la ausencia de rasgos de personalidad paranoide o
esquizoide. Tambin podemos distinguir una serie de caractersticas que implicaran una peor respuesta: psicosis crnica, gran apata,
afecto aplanado o existencia de deterioro.
Tabla 3. Indicaciones de la TEC en la Esquizofrenia
Indicaciones Clnicas Motivo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (37 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
Catatona*
Agitacin desorientacin
Contraindicacin de frmacos
Depresin secundaria
Esquizoafectividad
Mantenimiento
Primera eleccin. Ms eficaz que los antipsicticos
Accin rpida.
Intolerancia a los neurolpticos, Sndrome
neurolptico maligno.
Buena respuesta de los cuadros con sntomas
afectivos
Resultado eficaz tras fracaso de neurolptico o
antidepresivos
Defendido por algunos autores(9)
* En este concepto se incluye no slo la esquizofrenia catatnica, sino los secundarios a otros trastornos psiquitricos, como la PMD o
de etiologa orgnica como el LES o la fiebre tifoidea. Normalmente la esquizofrenia catatnica requiere un mayor nmero de ES.
INDICACIONES DE LA TEC (10)
INDICACIONES PRIMARIAS DE LA TEC
Episodios depresivos con sntomas psicticos
a) Inhibicin intensa (estupor melanclico)
b) Alto riesgo de suicidio
c) Ideas delirantes de negacin (sndrome de Cotard)
d) Ansiedad y/o agitacin severa
Esquizofrenia con clnica de
a) Agitacin y/o estupor catatnico
b) Episodios agudos con severa agitacin y gran desorganizacin conductal y cognoscitiva.
INDICACIONES SECUNDARIAS DE LA TEC
En los episodios depresivos:
a) Si el paciente no responde a los antidepresivos,
despus de 6-8 semanas de su administracin a dosis
correctas.
b) Si en episodios previos no ha habido una buena respuesta a los antidepresivos.
c) Si la utilizacin de antidepresivos est contraindicada.
En la mana:
a) si aparece respuesta farmacolgica insuficiente.
En la esquizofrenia:
a) Si el paciente no responde a antipsicticos, despus de 6 semanas de administracin a dosis teraputicas.
b) Si el paciente se niega a tomar la medicacin, siendo imposible una correcta posologa controlada.
En otras situaciones:
a) Enfermedad de Parkinson, especialmente con fenmeno on-off.
b) Discinesia tarda.
c) Sndrome neurolptico maligno.
d) Epilepsia intratable.
e) Embarazadas con episodios psicticos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (38 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
El nmero de sesiones vara, si bien es frecuente que en la esquizofrenia catatnica se lleguen a realizar de 16 a 20 tratamientos. No
hay diferencia entre la aplicacin unilateral y la bilateral. La asociacin a neurolpticos presenta un efecto aditivo.
OTRAS INDICACIONES
Existen una serie de indicaciones inusuales, que en su mayora corresponden a casos nicos, en donde la indicacin de TEC precisar
estudios controlados para poder ser tomada en consideracin.
Sndromes mentales orgnicos
Delirium
Estados acinticos
Psicosis sintomticas: secundarias a trastornos txicos, metablicos, infecciosos, traumticos, neoplsicos, endocrinos o epilpticos. Es
particularmente eficaz en psicosis inducidas por anfetaminas, LSD o fenciclidina.
Catatona letal, secundaria a trasplante renal, fiebre tifoidea, lupus eritematoso sistmico, etc.
Retraso mental con autolesiones.
Dolor crnico (6)
Dolor crnico benigno
Dolor atpico intratable
Epilepsia intratable
Gracias al aumento del umbral convulsivo. Ha sido utilizado en la epilepsia lmbica.
Sndrome neurolptico maligno
En esta patologa, en la que el tratamiento de eleccin es la retirada del neurolptico y la instauracin de dantrolene y relajantes
musculares, la gran efectividad de la TEC hace que algunos autores la consideren de eleccin. Se postula que en la hipertermia maligna
tambin puede ser til (solo se ha descrito un caso).
Discinesias tardas
Enfermedad de Parkinson
Se ha descrito en numerosas ocasiones la mejora del Parkinson, en depresiones concomitantes tratadas con TEC. Su utilizacin podra
estar indicada en sintomatologa intratable o resistente, en el fenmeno on-off, en el Parkinson yatrgeno y en cuadros donde coexistan
Parkinson y depresin endgena.
Para su aplicacin es necesaria la disminucin de L-dopa a la mitad y retirar el resto de frmacos. La aplicacin puede ser unilateral
con corriente de pulso breve a una dosis 75% superior al umbral convulsivo o bilateral en el caso de no obtener resultados. Si no se
objetiva mejora se suspender el tratamiento al 6. ES. Se debe interrumpir la tanda al mximo beneficio. La medicacin habitual debe
ser reiniciada al finalizar la tanda. La mejora dura de unos das a 6 meses, pero es posible la utilizacin de la TEC como tratamiento de
mantenimiento.
INDICACIONES DE LA TEC DE MANTENIMIENTO (TEC-M)
La TEC-M es un rgimen de tratamiento a largo plazo en el que los pacientes reciben TEC en intervalos constantes o variables, durante
un perodo de tiempo. El objetivo es prevenir un nuevo episodio tras el tratamiento efectivo del episodio previo con TEC (5).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (39 of 53) [02/09/2002 11:59:16 p.m.]
La duracin total del tratamiento oscila entre 6 a 7 meses, inicindose con sesiones semanales que posteriormente sern quincenales y
por ltimo a intervalo mensual. Algunos pacientes se benefician de TEC-M prolongado durante aos.
Las indicaciones de la TEC-M son: historia de enfermedad episdica recurrente que ha respondido a TEC y en que la farmacoterapia
por s sola no ha probado su eficacia en la prevencin de recadas o no puede administrarse de forma segura.
EFECTOS ADVERSOS
La mayora de los efectos adversos de la TEC, parecen deberse a la conjuncin de diversos factores somticos del paciente, la anestesia
general y los fallos de monitorizacin (6).
Apnea prolongada
Convulsin prolongada
La convulsin adecuada dura 25 segundos, cuando sta alcanza los 180, debe tratarse dado que se incrementa el riesgo de arritmias,
confusin postictal y alteraciones de la memoria.
Confusin
La aplicacin de TEC bilateral y con estimulacin sinusoidal, favorece la aparicin de cuadros confusionales. En la mayora de
pacientes la orientacin se restablece en los 45 minutos post TEC.
Arritmias
Aparecen en un 30% de los pacientes tratados con TEC. Las arritmias letales suelen estar asociadas a patologa cardaca previa, a la
digitalizacin y/o a alteraciones del ECG.
Euforia
Se asocia a un cuadro confusional excitatorio, que aparece en el 10% de los pacientes en el primer ES y rara vez repite o a cuadros
francos de mana o hipomana en pacientes afectivos, que puede obligar a suspender la TEC.
Dolor postconvulsivo
Dolor muscular en extremidades, secundario a fasciculaciones o a la administracin de succinilcolina.
Convulsiones tardas
Se desconoce el mecanismo implicado, aunque se postulan diferentes posibilidades, este tipo de convulsiones parecen depender de
factores extra-TEC, donde los frmacos que reductores del umbral convulsivo son decisivos.
Alteraciones cognitivas
La TEC induce una disfuncin cerebral aguda y una disfuncin cerebral de duracin relativa (semanas-meses). La aplicacin bilateral
de la TEC, incrementa la intensidad y duracin de las alteraciones cognitivas, en particular mnsicas. Esta afectacin si bien puede ser
duradera, queda circunscrita al momento del tratamiento, no extendindose a otras facultades. Por otro lado la TEC reduce las
disfunciones cognitivas de las psedodemencias, mejora las funciones mnsicas de los pacientes deprimidos y reduce las alteraciones
cognitivas de los cuadros psicticos agudos.
CONTRAINDICACIONES DE LA TEC
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (40 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
No existen contraindicaciones absolutas para la TEC (6), sino situaciones que implican riesgo relativo. Existen numerosas evidencias
que indican que las poblaciones de alto riesgo, tanto mdico como psiquitrico, son las que ms se benefician de la TEC.
CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
Se pueden definir una serie de situaciones de alto riesgo, en las que la indicacin de tratamiento debe basarse en la valoracin
cuidadosa del riesgo/beneficio: alteraciones cerebrales (tumores, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, etc.); infarto agudo de
miocardio reciente; hipertensin grave; arritmias cardacas; desprendimiento de retina; glaucoma; feocromocitoma y riesgo a la
anestesia. En estos casos la prescripcin de TEC se condicionar a la severidad y duracin de la enfermedad a tratar; la amenaza vital y
la respuesta anterior al ES (6).
POBLACIONES ESPECIALES
Nios y adolescentes
No existen estudios a este respecto. La TEC produce un sndrome cerebral agudo, al que son altamente sensibles estas poblaciones en
desarrollo.
Senil
Si bien la depresin en poblaciones seniles responde de forma espectacular a la TEC, la asociacin a otras patologas y a la
polimedicacin pueden condicionar su utilizacin.
Embarazo
Su utilizacin se recomienda para evitar el riesgo teratognico por psicofrmacos. En el ltimo trimestre se recomienda la realizacin
de ecografa, dinamometra y gasometra a la paciente.
BIBLIOGRAFIA
1.- Menchn M, Pons V. Historia de la TEC. Editado por Masson-Salvat. Rojo R, Vallejo J: Terapia electroconvulsiva. Masson-Salvat,
Barcelona, 1994, pp 9-24.
2.- Pearlman C, Shader RI. Electroconvulsive Therapy. Edited by Shader RI: Manual of Psychiatric Therapeutics, Second Edition.
Little Brown and Co, Boston, 1994, pp 133-142.
3.- Rojo R, Du A. Tcnicas de aplicacin de la TEC, Generacin de corriente y tipos de onda. Editado por Masson-Salvat. Rojo R,
Vallejo J: Terapia electroconvulsiva. Masson-Salvat, Barcelona 1994, pp 59-100.
4.- Rojo R, Morales P, Mir A. Indicaciones y eficacia de la TEC. Editado por Masson-Salvat. Rojo R, Vallejo J. Terapia
electroconvulsiva. Masson-Salvat, Barcelona 1994, pp 143-166.
5.- Bernardo A. Terapia electroconvulsiva de mantenimiento. Editado por Masson-Salvat. Rojo R, Vallejo J. Terapia electroconvulsiva.
Masson-Salvat, Barcelona 1994, pp 167-176.
6.- Gast F. Efectos adversos y contraindicaciones de la TEC. Editado por Masson-Salvat. Rojo R, Vallejo J. Terapia
electroconvulsiva. Masson-Salvat, Barcelona 1994, pp 121-142.
7.- Small JG. Electroconvulsive therapy for mania. Editado por Saunders. Kellner, MD.: Electroconvulsive Therapy. The Psychiatric
Clinics of North America. Filadelfia 1991, pp 897.
8.- Alexander RC, Salomon M, Ioneescu-Pioggia M et al. Convulsive therapy in the treatment of mania. Convulsive Therapy, 1988; 4:
115-125.
9.- Bourne H. Convulsion dependence. Lancet, 1954; 89: 1193-1196.
10.- Comit interhospitalario de servicios de psiquiatra: Recomendaciones teraputicas generales en los trastornos afectivos. Editado
por Masson-Salvat. Soler P, Gascn J: Recomendaciones teraputicas bsicas en los trastornos mentales. Masson-Salvat, Barcelona
1994, pp 59-101.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (41 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Rojo Rods, JE; Vallejo Ruiloba, J. Terapia electroconvulsiva. Ediciones cientficas y tcnicas. Ed Masson-Salvat. Barcelona, 1994.
Libro monotemtico respecto a la terapia electroconvulsiva, de fcil lectura. Da un repaso a todos los aspectos relacionados con este
tipo de terapia.
PSICOCIRUGIA
Autores: J. Blanch Andreu, A. Arauxo Villar y J. Salv Coll
Coordinador: J.Vallejo Ruiloba, Barcelona
Psicociruga
Autores: J. Blanch Andreu, A. Arauxo Villar y J. Salv Coll
Coordinador: J. Vallejo Ruiloba, Barcelona
REVISION HISTORICA
Psicociruga es el trmino utilizado actualmente para definir el tratamiento de determinados trastornos psiquitricos mediante la
destruccin de tejido cerebral aparentemente normal. (1) Con excepcin de la rara utilizacin de la amigdalotoma y la
hipotalamotoma frente a la agresividad anormal (Kiloh et al. (2) y Ramamurthi) (3), no se aplica la psicociruga en el tratamiento de
los trastornos de conducta. Actualmente se propone reemplazar el trmino "psicociruga" por el de "ciruga del sistema lmbico" (4) o
por el de neurociruga de los trastornos psiquitricos.
Aunque fuera E. Moniz el primero en sugerir la neurociruga como tratamiento de determinadas enfermedades psiquitricas (5), fueron
Freeman y Watts de la Universidad de George Washington en Washington, quienes llevaron a cabo la primera intervencin
psico-quirrgica el 14 de septiembre de 1936.
La propuesta de E. Moniz fue seguida por otros muchos autores con resultados alentadores hasta el punto que se aportaron cifras de
mejora hasta el 60% de los pacientes intervenidos. (4) La tcnica ms empleada durante los aos 1944-55 fue la leucotoma prefrontal.
De los pacientes esquizofrnicos intervenidos, el 30% presentaron "recuperacin total", "recuperacin social" y "gran mejora" (6).
Uno de los principales problemas de esta tcnica fue el desarrollo del "sndrome del lbulo frontal", caracterizado por falta de
iniciativa, incapacidad para llevar a cabo tareas y prdida de control social, en un porcentaje nada desdeable de pacientes (alrededor
del 15%). Estas y otras complicaciones quirrgicas obligaron al desarrollo de tcnicas ms selectivas y que, al mismo tiempo,
mantuvieron la eficacia que se presupona a la lobotoma (lobectomas frontales restrictivas: leucotoma bimedial) (7), leucotoma
bilateral inferior (8) y seccin del giro orbital) consiguindose reducir parcialmente las complicaciones. El desarrollo del concepto de
sistema lmbico y la introduccin de la estereotaxis a finales de los aos 40, supuso un avance decisivo. Fue J. W. Papez en su artculo
"A proposed mechanism of emotion" (9), el que propuso que el hipotlamo, giro cingulado, hipocampo y sus conexiones, formaban
una unidad neuroanatmica y neurofisiolgica ("bases de la emocin"). En 1952 Mac Lean (10) recuper este concepto, incluyendo
otras estructuras. La inauguracin de la ciruga estereotctica permita alcanzar estructuras en el sistema lmbico para el tratamiento de
las enfermedades mentales.
A pesar del inters que despert esta ciruga en los aos 50, no lleg a generalizar su aplicacin. La introduccin de los neurolpticos
(1955), antidepresivos tricclicos y la terapia electroconvulsiva abran perspectivas de tratamiento eficaz de los trastornos afectivos y la
paliacin de los sntomas de la esquizofrenia. De todos modos, dada la limitacin de resultados y las complicaciones del tratamiento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (42 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
mdico (discinesias y distonas tardas, fracasos teraputicos), en los aos 60 se reaviva el inters por la psicociruga,
fundamentalmente por las intervenciones sobre el sistema lmbico.
Entre los aos 60 y 70 se asumi la superioridad de la ciruga estereotctica frente a la lobotoma (4, 11). Se constat una baja
morbilidad y mortalidad quirrgica, sin que se observase embotamiento de las funciones mentales.
En 1970, Knight (12) present los resultados de su tcnica estereotctica (450 pacientes se sometieron a la implantacin bilateral del
istopo radioactivo ytrio en regiones subcaudadas) y Ballantine present sus trabajos de cingulotoma estereotctica. Dos aos despus,
Kelly y Richardson (13) describieron su tcnica de "leucotoma lmbica", con lesiones criognicas en cngulo y regin subcaudada.
Posteriormente, Foltz y Whitel (4) realizaron lesiones por termorregulacin en el cngulo anterior. Sano (15) intervino a pacientes
oligofrnicos agresivos, lesionando el hipotlamo postero-medial. Narabayashi et al. (16) trataron pacientes epilpticos y oligofrnicos
agresivos interviniendo la amigdala. L. Leksell publica en 1971 "Stereotaxis and radiosurgery. An operative system'' (17), donde
combina la radiacin gamma con las nuevas tcnicas de neuroimagen (TC) aplicada a la realizacin de capsulotoma anterior
estereotctica en trastornos de ansiedad y otras alteraciones neurolgicas (tumores y malformaciones arteriovenosas) (18).
A partir de 1974 toda psicociruga se realizaba bajo control estereotctico y anestesia general, utilizando localizacin mediante el
neumoencefalgrafo.
Hasta 1989 las lesiones se realizaban mediante sondas criognicas. A partir de 1989 se empez a utilizar la termocoagulacin por
radiofrecuencia bajo control estereotctico con RMN. Actualmente las intervenciones se realizan mediante anestesia local y taladros
percutneos de 3 mm de dimetro.
Aunque la tcnica se empez a utilizar ya en 1960 en Uppsala, el desarrollo de la radiociruga ha sido extremadamente lento,
especialmente debido a la dificultad en la localizacin de las lesiones, hasta la aparicin de las nuevas tcnicas de neuroimagen (18).
La radiociruga consiste en la lesin producida mediante el fuego cruzado de radiacin convergente sobre un foco. La tcnica ms
utilizada hasta la actualidad es el Gamma-Knife mediante control con RMN, desarrollado en Suecia (Leksell), y que permite generar
unos 200 rayos de radiacin gamma de cobalto-60 concentrados sobre la zona de la lesin, sin la necesidad de realizar craniotoma ni
rasurado del cuero cabelludo (19). Otros autores utilizan la radiacin de protones o iones de helio generados mediante ciclotrones. A
pesar de su larga historia, y debido a su alto coste, el Gamma-Knife se ha utilizado en pocos centros y existen pocos casos descritos
sobre su utilizacin en el tratamiento de trastornos mentales. Mindus (19) recoge slo unos 40 pacientes con trastornos de ansiedad
intervenidos mediante gamma-capsulotoma. Con el fin de superar los inconvenientes del Gamma-Knife (elevado coste, limitacin del
campo de irradiacin), a principios de los 80 se empez a utilizar el acelerador linear en radiociruga (Linac-Accelerator-Radiosurgery)
(20, 21). Sin embargo, su utilizacin, as como la de las otras tcnicas radioquirrgicas anteriormente citadas, se limitan a la
intervencin de procesos malformativos o neoproliferativos cerebrales y no se han aplicado todava de forma sistemtica en el campo
de la psicociruga.
TECNICAS PSICOQUIRURGICAS
Los "blancos quirrgicos" se localizaran en el sistema lmbico y estructuras paralmbicas. En la mayora de tcnicas en psicociruga se
pretende realizar la interrupcin de los haces lmbicos, fronto-lmbicos o fronto-lmbico-dienceflicos (22).
Capsulotoma anterior
Se realiza la lesin del extremo anterior de la cpsula interna, entre la cabeza del ncleo caudado y el putamen. Las lesiones bilaterales
interrumpiran las fibras frontotalmicas. Efectiva en esquizofrnicos y pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo (T.O.C.) (23). El
grado de mejora es superior en el T.O.C. Se describieron, al inicio de la tcnica, efectos secundarios en el seguimiento de los
pacientes: cambios en la personalidad caracterizados por desinhibicin de la conducta (hipersexualidad, adiccin al alcohol y
conductas contra la propiedad).
La capsulotoma es una tcnica muy utilizada, despus de la publicacin a partir de 1977 de varios trabajos bien documentados. Bjrn
Meyerson et al. (1979) fueron los primeros en utilizar la tomografa computerizada (T.C.) para localizar las lesiones (24). La anterior
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (43 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
tcnica con pneumoventriculografa provocaba dilatacin ventricular, lo que dificultaba la correcta localizacin de la lesin en la
estrecha franja de sustancia blanca entre la cabeza del caudado y el putamen. Hoy en da, la T.C. y la R.M. son imprescindibles para la
correcta localizacin de la lesin (18, 24, 25). Esta se situara a 18-20 mm de la lnea media y 17 mm frente a la comisura anterior. Su
extensin es de aproximadamente 8 mm. Laitinen et al. (24) realizaron las intervenciones con anestesia local y sin sedacin, lo que
permita controlar la estimulacin con alta frecuencia de la cpsula interna que causa, en un 25% de los pacientes, una disminucin de
la ansiedad y de la tensin. En la mayora de los casos no se presentan reacciones objetivas ni subjetivas de la estimulacin.
Los resultados clnicos de la capsulotoma son buenos en pacientes con T.O.C. Algunos autores han aportado que ms de la mitad se
ven libres de las obsesiones y recuperan su capacidad para el trabajo (24). Tambin mejora la ansiedad, tensin y depresin, pero no en
grado importante. Los efectos secundarios de la capsulotoma consisten en un perodo breve de confusin, con prdida ocasional del
control de la miccin. Durante varias semanas se puede presentar cansancio y prdida de iniciativa. J. Vilkki encontr que 10 aos
despus, los pacientes tenan ms prdida de iniciativa que los intervenidos con alguna otra tcnica (24).
Mindus et al. (26) valoran de forma prospectiva los cambios de personalidad en pacientes con trastorno de ansiedad resistentes a
tratamiento convencional y sometidos posteriormente a capsulotoma. A los 9 pacientes de la muestra se les interrumpieron las
conexiones frontolmbicas de la cpsula interna mediante lesiones trmicas por radiofrecuencia o radiacin gamma. De los 9 pacientes
estudiados por el autor, 5 tenan un T.O.C., 2 un trastorno de ansiedad generalizada (T.A.G.) y 2 agorafobia con crisis de angustia. Los
pacientes fueron valorados antes de de la intervencin y un ao despus. Se utilizaron al efecto las escalas C.P.R.S. (mide la
morbilidad clnica antes y despus), la escala postoperatoria de Pippard (que valora la evolucin clnica quirrgica), el test de
Rorschach y la Escala de personalidad de Karolinska (K.S.P.). Los pacientes presentaron una mejora significativa de la clnica y
ninguna complicacin neurolgica. No se detectaron cambios en la escala de signos orgnicos de Piotrowski, ya que es improbable que
lesiones mnimas en la cpsula interna resulten en disfunciones observables. En el eje V del DSM-III pasaron en conjunto de 6 a 4. En
el Rorschach preoperatorio presentaban respuestas de miedo excesivo y ansiedad que, tras la intervencin, fueron expresados de forma
poco dramtica y breve. Respuestas habituales en muestras control (no pacientes), se hicieron ms frecuentes en los pacientes tras el
postoperatorio. Presentaron diferencias significativas en los niveles de ansiedad y hostilidad, mantenindose el de integracin y
desarrollo. Los resultados de la K.S.P., muestran una mejora en las escalas relacionadas con la ansiedad. No hay cambios en la escala
de socializacin. Los pacientes muestran caractersticas de personalidad ms normales que antes de la operacin. Los pacientes
puntuaron ms en la escala de "psicastenia", con debilidad y falta de energa. Los autores opinan que los pacientes mejoran sus
caractersticas de personalidad cuando remite la ansiedad, independientemente del tratamiento.
En 1991 explican el mismo procedimiento en 24 pacientes, con resultados similares.
En los trabajos de Rylander (27) (valoracin con los cuestionarios E.P.I. y K.S.P.) y Bingley (28) (E.P.I.) no se detectaron cambios en
la personalidad.
Kullberg (29), sin embargo, al comparar capsulotomas con cingulotomas encuentra que en la primera es ms probable que se siga de
superficialidad emocional, elevacin del humor y prdida de iniciativa.
En 1993, Mindus describe la seguridad y eficacia de la capsulotoma en los trastornos de ansiedad graves, as como los criterios de
inclusin y exclusin utilizados en su equipo (30).
Cingulotoma
Se realizan lesiones estereotcticas en el haz anterior del cngulo. Las lesiones se sitan en la regin del cngulo medio anterior, 2-4 cm
tras la rodilla del cuerpo calloso. El tamao de las lesiones bilaterales es de 10 mm en direccin dorsal y 12-14 mm en direccin lateral,
de manera que se corta todo el fascculo del cngulo. La estimulacin elctrica del cngulo aumenta la ansiedad y la tensin. En los
casos en que sto no sucede se supone una estimulacin concomitante de la rodilla del cuerpo calloso.
La cingulotoma se acompaa de escasos efectos secundarios. Destaca una ligera confusin. Los dficits afectivos fueron menos
frecuentes y severos que en la capsulotoma anterior. Otros autores han detectado dificultades en la realizacin del test visual del
laberinto.
H. R. Ballantine et al. (31) aseguran que la cingulotoma es efectiva en pacientes con dolor crnico con depresin o adicciones
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (44 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
asociadas y en pacientes con ansiedad, pero parece menos efectiva en el T.O.C. En estudios post-mortem se encontr que en estas
intervenciones no slo se afectaba el cngulo sino tambin parte del cuerpo calloso y de la sustancia blanca frontal supracingular. Kelly
et al. (32, 33) aadan a la cingulotoma la lesin de sustancia blanca frontal medio-basal, considerando esta intervencin ("leucotoma
lmbica") til en los T.O.C., frente a la cingulotoma estricta. Presentaron una casustica con mejora clnica global en los 78 pacientes
seguidos a las 6 semanas y 18 meses, tras leucotoma modificada. Mejoraron un 80% de los pacientes ansiosos y deprimidos y un 50%
de T.O.C., esquizofrnicos y trastornos de la personalidad. Se produjo una disminucin significativa en las puntuaciones del Taylor
Scale of Manifest Anxiety y en Neuroticismo (Maudsly Personalilty Inventory-Neuroticismo-Extroversin).
H. Th. Ballantine (34) present el resultado de 20 aos de experiencia con 273 pacientes cingulotomizados (696 cingulotomas), de los
que expone un seguimiento entre 2 y 22 aos, de 198 de ellos. Considera que la tcnica es segura, con pocas complicaciones
postquirrgicas y sin disminucin de la funcin intelectual, del tono emocional, ni del control social. La eficacia es relativa, aunque se
debe tener en cuenta que en el estudio se incluyeron pacientes graves, refractarios a otros tratamientos.
A pesar de la dudosa aplicacin en pacientes con T.O.C., Jenicke et al. (35) publicaron un seguimiento de 33 pacientes con T.O.C.
cingulotomizados. Utilizando criterios conservadores se encontr que entre un 25% y un 30% de los pacientes se haban beneficiado
sustancialmente del tratamiento. Para valorar la evolucin se utilizaron las siguientes escalas: escalas analgico-visuales (valoran la
clnica del T.O.C. -depresin, ansiedad, pensamientos repetitivos, intrusos u obsesivos y rituales y compulsiones- y son
autoadministradas); Cuestionario OC de Maudsley (30 items) (36), Escala de OC de Yale-Brown (37,38), CGI (Clinical Global
Improvement) (39) y Beck-D. Como efectos secundarios destaca: 9% convulsiones, controladas con fenitona, 3% alteraciones de la
memoria, 6% mana transitoria y 12% suicidios (en pacientes deprimidos). Dado que presenta menores efectos secundarios que la
tcnica anterior (capsulotoma), la recomiendan para pacientes con T.O.C. El hecho de que se haya mantenido tratamiento
psicofarmacolgico hace difcil aclarar la causa de la mejora.
J. Tippin et al. (40) presentaron el resultado de la aplicacin de la leucotoma modificada (leucotoma lmbica) en 5 pacientes con
T.O.C. La intervencin supona cortar 2-3 cm de sustancia blanca medial que discurre a travs del giro cingulado anterior, produciendo
la interrupcin del tracto talamofrontal. Tras la intervencin los pacientes presentaron una mejora global significativa, sin cambios de
personalidad, con una normalizacin en las escalas del Minnesota Multifactorial Personality Inventory (M.M.P.I.). No aparecieron
cambios en las funciones verbales y no verbales, producindose mejora en el C.I. (probablemente por mejora en la atencin, segn
sealan los autores).
Tan et al. (41) realizaron un estudio retrospectivo utilizando la misma tcnica en 24 pacientes obsesivo-compulsivos severos entre los
aos 1951-65, comparndolos con 13 pacientes controles (T.O.C. no operados). Se trata del nico trabajo sobre la eficacia de una
determinada tcnica psicoquirrgica que utiliza grupos control. Se realiz un seguimiento a los tres meses, un ao, tres aos y cinco
aos. Se produjo una mejora significativa en obsesiones y ansiedad, as como en adaptacin laboral, para los pacientes leucotomizados
frente a los controles. La mejora fue ms intensa en los primeros tres meses post-intervencin, mantenindose a los 5 aos. En un
pequeo porcentaje se observ transitoriamente apata y anergia, o euforia y desinhibicin. Los cambios en la personalidad fueron
discretos y no se relacionaron con la evolucin del cuadro.
Ms recientemente Sachdev et al. (42) presentaron los resultados de un estudio longitudinal a lo largo de 10 aos en pacientes con
trastorno obsesivo-compulsivo resistentes al tratamiento farmacolgico. El 38% present una mejora significativa, tanto de los
sntomas obsesivos como de los compulsivos, independientemente de la modificacin en las escalas de ansiedad y depresin. No se
observaron factores predictivos de mejora. Los efectos adversos fueron epilepsia (1 paciente) y cambios en la personalidad (2
pacientes). Los pacientes intervenidos mostraron bajo rendimiento en el Wisconsin Card Sort Test, pero no mostraron deterioro en las
escalas de inteligencia y memoria de Wechsler.
Mesoloviotoma
Se realizan lesiones bilaterales en la rodilla del cuerpo calloso. La lesin de 6,6 a 8,12 mm se sita en la capa rostral de la rodilla, a 6
mm de la lnea media, con la intencin de interrumpir las conexiones interhemisfricas cngulo-estriadas. La estimulacin elctrica con
60 Hz causa la desaparicin de la tensin y la ansiedad asociadas a la esquizofrenia.
Esta tcnica slo sera efectiva para la ansiedad y tensin esquizofrnicas.
L. Laitinen (43), comprob la desaparicin de los sntomas de ansiedad y tensin en una muestra heterognea de pacientes, por
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (45 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
estimulacin del genu del cuerpo calloso. Esto le llev a proponer la presencia de una hiperactividad de las rutas cnguloestriadas
transcallosas interhemisfricas, que unen el cngulo con los ncleos basales contralaterales. En su muestra de 11 pacientes (7 de ellos
esquizofrnicos) realiz lesiones bilaterales mediante electrocoagulacin por alta frecuencia -60 Hz- en el genu del cuerpo calloso, a 6
mm de la lnea media, intentando preservar el cngulo. El resultado fue positivo para los pacientes esquizofrnicos y no as para los
depresivos. No hubo complicaciones de inters. No se detectaron alteraciones psicolgicas en el seguimiento de tres meses. La
evaluacin psicolgica demostr una mejora en las funciones de memoria y cognitivas, as como en los rendimientos psicomotores.
No hubo signos de embotamiento afectivo, desorientacin o euforia.
Tractotoma subcaudada (Innominotoma)
Consiste en la insercin de varillas radioactivas de ytrio que destruyen las vas bifrontales localizadas justo debajo y delante de la
cabeza del ncleo caudado. No se requiere rasuracin del cuero cabelludo, pero se utiliza anestesia general.
Es efectiva en depresiones crnicas y recurrentes, que no responden a otros tratamientos y menos efectiva en el T.O.C.
R. Strm-Olsen et al. (44) presentaron la evolucin de 210 pacientes tratados con tractotoma estereotctica bifrontal. Se valor la
situacin clnica, la capacidad laboral y la capacidad para el placer. Los mejores resultados los presentaron los pacientes deprimidos
(56% de recuperados, con gran mejora) y los T.O.C. (50% de recuperaciones, aunque menos importante). No se evidenciaron cambios
de personalidad, ni modificacin en la capacidad de trabajo ni para experimentar placer.
Gktepe et al. (45) estudiaron la evolucin de 208 pacientes sometidos a tractotoma subcaudada. Demostraron la eficacia de la
tractotoma subcaudada estereotctica, mediante la cual se logr la curacin completa o una marcada mejora en el 50-60% de los
pacientes con trastorno depresivo, ansioso u obsesivo severos. Se valor el estado clnico y se administraron dos cuestionarios:
Wakefield Inventory (depresin) y el Taylor Manifest Anxiety Scale. El seguimiento fue de 2.5 a 4.5 aos. La mejor respuesta se
present en depresin (62%), en ansiedad (62%) y en los T.O.C. (50%). Disminuy el nmero de ingresos y de intentos de suicidio. El
ajuste familiar y laboral se vio favorecido. No se objetiv cambio en la personalidad, aunque en un 7% de los pacientes los familiares
detectaron cambios: aumento de la ingesta, volubilidad, extravagancia o desadaptacin social.
L.D. Kartsounis et al. (46) investigaron los cambios neuropsicolgicos potenciales asociados con la tractotoma esterotctica
subcaudada en 23 pacientes depresivos, as como las correlaciones entre cambios cognitivos y psiquitricos tras la intervencin. Para
ello se administraron diferentes pruebas: test de inteligencia, test de memoria, test de disfuncin frontal, test cognitivos focales
no-frontales y test de lenguaje y atencin. El seguimiento fue de seis meses. No se presentaron modificaciones en el C.I. Si se encontr
un deterioro en la memoria de reconocimiento, tanto visual como verbal (en la valoracin postoperatoria, pero no a los 6 meses). En la
funcin del lbulo frontal: ninguna modificacin a los seis meses. En las pruebas de lenguaje hay una mejora significativa en el
subtest dgitos del W.A.I.S. Los resultados mostraron que esta tcnica no causaba ningn dficit cognitivo significativo a largo plazo.
Sin embargo, en la evaluacin post-operatoria, los pacientes presentaban un deterioro significativo en la realizacin en los tests de
memoria de reconocimiento, y un gran nmero de ellos muestran una tendencia marcada a la confabulacin. Por otro lado, atribuyeron
la dificultad en la realizacin de pruebas que se relaciona a una disfuncin del lbulo frontal, al efecto del edema postquirrgico, ms
que a la seccin de las vas subcaudadas.
Bridges et al. (22) recogen el seguimiento realizado a unos 303 pacientes intervenidos mediante tractotoma estereotctica subcaudada.
Compara el ndice de suicidios (1% en un seguimiento de 3-13 aos) con el recogido por otros autores: 5% en 20 meses tras
leucotoma lmbica (Mitchell-Heggs 1976; Kelly 1980), 9% en 8,5 aos tras cingulotoma estereotctica (Ballantine et al. 1987).
Bridges et al. refieren que esta tcnica permite la curacin o una mejora considerable del 50-60% de los casos, en los cuales han
fallado otro tipo de tratamientos. Como efectos secundarios importantes destacan el sndrome confusional, el cual se atribuye al edema
frontal, que suele ser visible en TC. Segn este autor, la confusin postquirrgica est en relacin con la dosis de la medicacin
prequirrgica.
Esta tcnica presenta pocos efectos secundarios: de forma ocasional cuadros epilpticos (22), si se afecta la sustancia gris (47). Si la
lesin se sita muy posterior puede afectar los vasos lentculo-estriados.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (46 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
Hipotalamotoma y amigdalectoma
La estimulacin de la amigdala en humanos se realiz en pacientes con epilepsias temporales con la intencin de reproducir las crisis,
presentndose episodios de clera y rabia.
La amigdalotoma y la hipotalamotoma son muy efectivas frente a la inquietud, agresividad y destructividad, aunque en algunos
pacientes la respuesta no es inmediata, desarrollndose de dos a seis semanas tras la intervencin. Actualmente son los pacientes
esquizofrnicos con agitacin y agresividad los candidatos a estas intervenciones. En la mayora de los pacientes se presenta una
disminucin del tono simptico con disminucin de la inquietud y de las conductas agresivas.
Ramamurthi et al. (3) describen una serie de 1774 pacientes, en los que la amigdalotoma bilateral mostr, en el 39% de los casos una
mejora buena o excelente. Un porcentaje similar de pacientes se beneficiaron de la hipotalamotoma. De los pacientes que no
respondieron a la amigdalotoma, y que en segunda instancia fueron sometidos a hipotalamotoma, la mitad presentaron mejora.
Durante 3 aos de seguimiento postquirrgico, el 70% segua presentando una mejora moderada o excelente.
Sano (15) ha presentado una larga serie de pacientes intervenidos mediante lesiones estereotcticas en la parte posteromedial del
hipotlamo.
La amigdalectoma parece mostrar mayor xito en el tratamiento de la agresividad si existe manifestaciones clnicas de enfermedad
epilptica o, en pacientes no epilpticos, si existe una anormalidad en el EEG demostrable antes o durante la intervencin (48).
Narabayashi et al. (16) trataron pacientes epilpticos y oligofrnicos agresivos interviniendo la amigdala.
Otras tcnicas
Con el paso del tiempo se ha ido abandonando el uso de la leucotoma frontal, que tan buenos resultados proporcionaba al inicio de la
era de la psicociruga (46). Este abandono se ha debido en parte a la introduccin de los tratamientos farmacolgicos, en parte a la
utilizacin de tcnicas estereotcticas y en parte a la presin que realizaban determinados movimientos sociales. En algunos pases, la
legislacin sobre la utilizacin de la psicociruga como tratamiento ha limitado el uso de la leucotoma (49).
E.S. Hussain et al. (49) presentan el seguimiento de los 47 pacientes leucotomizados durante los aos 1960-80 en su hospital. La
muestra es heterognea en cuanto a diagnstico (depresivos, esquizofrnicos, agorafbicos, obsesivos, entre otros). Se valoraron
aspectos clnicos y sociales mediante una escala de 5 niveles (I-V) (grado de recuperacin clnica, tratamiento requerido y presencia de
efectos secundarios severos como para influir en los dos puntos anteriores). Se administr, as mismo, el Katz Adjustment Scale
(K.A.S.) que mide el nivel de funcionamiento social. Treinta y seis pacientes fueron sometidos a ciruga no estereotctica (leucotoma
frontal bimedial) y seis estereotctica. Los resultados fueron considerados muy positivos. Segn el mtodo quirrgico empleado, la
ciruga no estereotctica result ser ms efectiva. Efectos secundarios: epilepsia, cambios en la personalidad (irritabilidad y
desinhibicin social, que fueron detectados por familiares, no por el evaluador), alteraciones en la memoria (olvidos ocasionales),
hipomana (segn el diagnstico), sndrome del lbulo frontal, incontinencia. Durante el seguimiento se produjeron 7 fallecimientos,
uno de ellos en relacin con la intervencin (status epilptico postinfeccin crnica del S.N.C.).
Otros autores (50, 51) relataron que los procedimientos estndar de leucotoma administrada a pacientes esquizofrnicos no producan
dficits en la funciones cognitivas e intelectuales en relacin al nivel previo a la intervencin y respecto a individuos control. En su
estudio, Harvey et al. (52) indican que en pacientes afectos de esquizofrenia severa y crnica, la leucotoma no agrav ni mejor los
sntomas. Se observaron pocos efectos cognitivos, aunque s aparecieron dficits severos en la valoracin clnica del cuidado personal.
PRINCIPALES INDICACIONES DE LA PSICOCIRUGIA EN
PSIQUIATRIA
En general la principal indicacin de la psicociruga es la presencia de una enfermedad crnica debilitante que no ha respondido a
ningn otro tratamiento convencional: psicoterapia, psicoanlisis, psicofarmacologa o terapia electroconvulsiva (24). Pacientes con
trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad severo, depresin y pacientes con estados intratables de agitacin e inquietud
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (47 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
seran candidatos a ciruga. El posible uso de tcnicas psicoquirrgicas para el comportamiento antisocial, generalmente agresivo, es
inaceptable para muchos. En estos casos se plantea la duda, de si en tales circunstancias la ciruga es un tratamiento de una enfermedad
o si de lo que se trata es de conseguir un comportamiento ms dcil para una mejor integracin en la sociedad o de administrar cierta
forma de castigo (22). Tambin se podra considerar en pacientes psicticos y pacientes con dolor crnico con psicopatologa asociada.
Sin embargo, desde la instauracin de los antipsicticos, la esquizofrenia ha dejado de ser una indicacin (53).
La depresin mayor crnica refractaria y el TOC son las dos enfermedades ms susceptibles de responder a la psicociruga. La
presencia de sntomas vegetativos y ansiedad elevada aumentan la probabilidad de un resultado exitoso.
Bartlett et al. (64) establecen unas indicaciones consensuadas por diferentes autores, considerando como tcnicas quirrgicas la
tractotomia subcaudada y la leucotoma lmbica.
En otro artculo, Mindus (30) establece las indicaciones para la realizacin de la capsulotoma.
Psicociruga en el trastorno obsesivo-compulsivo y en los trastornos de ansiedad
Aunque la mayora de pacientes con trastornos de ansiedad tienen una respuesta satisfactoria al tratamiento psicolgico y
farmacolgico, un pequeo porcentaje de ellos se cronifica, mantenindose intratable y marcadamente incapacitado por su
sintomatologa. Algunos de ellos pueden beneficiarse de una intervencin neuroquirrgica. El trastorno obsesivo-compulsivo es uno de
los pocos trastornos en el que la psicociruga se sigue utilizando en muchos centros de todo el mundo (42).
En la patofisiologa del trastorno obsesivo-compulsivo se ha implicado un circuito formado por el crtex orbitofrontal, el ncleo
caudado, el plido, el tlamo, as como el crtex cingular anterior (71). La bsqueda de un sustrato neuroanatmico para el TOC se ha
enriquecido en los ltimos aos con el estudio de flujo y metabolismo cerebral (SPECT y PET) (54-57).
Los estudios de neuroimagen (PET y SPECT) aportan resultados no siempre coincidentes. Se ha sugerido un aumento de captacin de
Tc99m-MHPAO en lbulos frontales y crtex cingulado y disminucin en cabeza de los caudados (SPECT), aumento de la actividad
metablica del lbulo frontal o regin orbitofrontal sin alteracin del cngulo (PET). La presencia de falsos positivos y negativos puede
explicarse por las limitaciones de las tcnicas (efectos de volumen parcial) y diferentes criterios en la definicin de las regiones
anatmicas. La afectacin de esas regiones nada nos dice sobre la etiologa del proceso. Se han detectado cambios en las regiones
comentadas tras el tratamiento psicofarmacolgico y conductual.
Una intervencin quirrgica en estas reas podra corregir y paliar los sntomas. La capsulotoma bilateral anterior y la cingulotoma
son las dos tcnicas ms documentadas. Debido a los mnimos efectos secundarios, la cingulotoma, segn M. A. Jenike (39), es la
intervencin de eleccin, pudiendo, si fracasa, ser repetida, u optar en su caso, por otra tcnica. La leucotoma lmbica, que combina
lesiones cinguladas bilaterales con lesiones en rea frontal orbito-medial, que contiene fibras del tracto fronto-caudado-talmico
(crtico en el desarrollo de los sistemas del T.O.C.) presentara, segn algunos autores, un nivel de xito del 89%.
En general para la psicociruga cuando los pacientes son seleccionados cuidadosamente, entre el 50 y el 70%, segn autores tienen una
mejora significativa. Los mejores resultados se obtienen en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, en los que se consigue hasta
el 50% de respuestas satisfactorias. Algo menos favorables son los resultados en pacientes con trastornos de ansiedad, con una
respuesta satisfactoria del 20% de casos. En caso de TOC grave cabe resear un 72% de resultados satisfactorios obtenidos de datos
combinados de 149 pacientes que fueron tratados con capsulotoma (58, 59). Asimismo, Bingley consigue resultados positivos en el
70% de TOC severamente incapacitados. Menos de un 3% empeoran. Una mejora mantenida se aprecia entre uno a dos aos despus
de la intervencin, y los pacientes son con frecuencia ms susceptibles de lo que eran antes de la psicociruga al abordaje con
tratamientos tradicionales farmacolgicos o psicoteraputicos.
Baer et al. (60) realizan un estudio prospectivo con pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo resistente tratados mediante
cingulotoma, en que muestran una mejora del 20-30% de los casos, confirmando estudios previos.
La ansiedad gravemente incapacitante puede ser aliviada, y la mejora de los estados fbicos parece deberse al alivio del componente
afectivo. Pueden obtenerse varios grados de beneficio en los trastornos obsesivo-compulsivos, sobre todo cuando existe un malestar
psquico concurrente. Los informes clnicos sobre la lobotoma prefrontal parecen indicar un mayor xito con los TOC que con las
operaciones conservadoras recientes, como la cingulotoma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (48 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
Las tcnicas psicoquirrgicas, includa la lobotoma, han sido aplicadas a nios, pero no existe una indicacin aceptada de la
psicociruga infantil. La psicociruga en casos severos y refractarios de TOC en la infancia o adolescencia, probablemente deba ser
aplazada hasta la edad adulta, despus de que todos los tratamientos menos drsticos hayan fracasado y el paciente pueda participar
plenamente en el proceso de consentimiento informado.
Psicociruga en los trastornos afectivos
Los estudios sobre el tratamiento quirrgico de pacientes con trastornos afectivos (depresin unipolar y trastorno bipolar) publicados
durante las dcadas 40, 50, 60 y 70 tienen el inconveniente de presentar importantes defectos metodolgicos (muestras pequeas,
criterios de inclusin poco precisos) y descripcin inadecuada de la evolucin postquirrgica (61).
De dichos trabajos, los que parecen destacar, en cuanto que no caen en dichas deficiencias, son los siguientes:
En 1950 Partridge et al. (62) relatan que nicamente dos de ocho pacientes afectos de trastorno bipolar intervenidos quirrgicamente
presentan mejora. Seis de los ocho pacientes recayeron en forma de sintomatologa hipomanaca o manaca despus de la intervencin,
mientras que cuatro presentaron un episodio depresivo.
Bailey et al. (63) describieron la evolucin postquirrgica de 69 pacientes con trastorno bipolar, que fueron intervenidos mediante
cingulectoma. Se observ una mejora en todos los pacientes, de los cuales 61 presentaron una remisin total de los sntomas y una
buena adaptacin social. Concluyeron que la cingulotractotoma era un buen procedimiento para el tratamiento del trastorno afectivo
(depresivo) severo e intratable. En los pacientes intervenidos por presentar alteraciones del control de los impulsos, asociado a
depresin, se observ la abolicin del comportamiento antisocial, con marcada mejora en la capacidad de relacin interpersonal en
casi todos los casos.
Segn Bartlett et al. (64), la principal indicacin de la tractotoma subcaudada estereotctica es el trastorno afectivo unipolar. Este
mismo autor sostiene que la tendencia a la desinhibicin de algunos pacientes despus de la intervencin, poda significar la
descompensacin del trastorno hacia la hipomana.
En 1987, Lovett and Shaw (65) presentaron 9 pacientes con trastorno bipolar resistente que fueron sometidos a tractotoma subcaudada
estereotctica, los cuales mostraron una reduccin en la severidad y frecuencia de sus episodios, especialmente con mayor efecto sobre
los episodios maniacos que sobre los depresivos. En cinco pacientes el tratamiento farmacolgico, que se haba mostrado inefectivo
antes de la intervencin, empez a ser efectivo despus de la misma. La inestabilidad del estado de nimo que exista antes de la
intervencin se mantena durante el primer ao despus. En un paciente reapareci la ciclacin del estado de nimo despus de 6 aos
y en otro present un episodio hipomanaco despus de 6 aos, lo cual hacia sospechar a los autores de la limitacin temporal de este
tipo de intervencin. Llegaron a la conclusin de que la necesidad de prolongar el uso de tratamiento farmacolgico tras la tractotoma
subcaudada estereotctica, converta a este tipo de intervencin en un tratamiento paliativo mas que curativo (65).
En 1988 Poynton et al. (62) publicaron otros 9 pacientes seguidos durante 2-4 aos. 5 de ellos mostraron una buena mejora y 4
presentaron una atenuacin significativa de los sntomas. De nuevo, se observ una tendencia a una mayor mejora de la mana que de
la depresin. Estos autores tambin opinaron que la recuperacin no ocurra con tanta frecuencia que en pacientes con depresin
unipolar.
En general, la mayora de autores que propugnan la psicociruga se muestran de acuerdo en manifestar que la depresin resistente al
tratamiento mdico constituye la indicacin ms frecuente de psicociruga (66, 48, 64).
Kiloh et al. (61) opinan que, en general, el 50-70% de los pacientes intervenidos por trastorno depresivo presentan una mejora
significativa o recuperacin.
Sin embargo, exista una controversia en cuanto a la evolucin del trastorno afectivo despus de tractotoma subcaudada estereotctica:
Angst et al. (67) opinaban que existe una disminucin de la duracin de los ciclos y aumento del nmero de episodios, mientras que
Bland et al. (68) sugeran un curso posterior ms benigno y una duracin de los ciclos que se mantena constante.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (49 of 53) [02/09/2002 11:59:17 p.m.]
Un examen de la grfica vital antes y despus de la intervencin es una forma de medir el impacto de la psicociruga en el curso natural
de la enfermedad en un paciente.
Sachdev et al. opinan que la reduccin de la severidad y una mejora de la contencin de la enfermedad en algunos de sus pacientes,
que apareca poco despus de la intervencin, sin cambios significativos en el tratamiento farmacolgico, puede atribuirse a la
psicociruga. (61) Estos pacientes mostraron una mejora tanto de los episodios maniacos como de los depresivos, a diferencia como
vean otros autores anteriormente citados (62, 65). Sin embargo, s parece apoyar la afirmacin de Poynton et al., de que la curacin
con psicociruga ocurre menos en el trastorno bipolar que en la depresin unipolar.
Psicociruga en la esquizofrenia
En el campo de la psicociruga de la esquizofrenia existen muchos menos trabajos, aunque ello no quiere decir que no se practicara a lo
largo de varios aos. Harvey et al. (52) opinan que la falta de eficacia teraputica demostrable llev al abandono de la ciruga del
lbulo frontal como tratamiento de la esquizofrenia crnica (el mayor auge se produjo entre los aos 1947 y 1956). Las variantes ms
frecuentemente utilizadas fueron la leucotoma bifrontal y los procedimientos transorbitarios.
Psicociruga en los trastornos de conducta
Existen pocos trabajos publicados que se refieran al tratamiento quirrgico de estas tcnicas.
El "cerebro de la conducta" se concibe como formado por un grupo central de estructuras con extensiones y conexiones distantes. La
amgdala, el hipotlamo y la sustancia gris periacueductal forman el grupo central; mientras que el crtex orbital inferior, el cngulo, el
ncleo dorsomedial del tlamo y la lmina interna se pueden considerar extensiones de este sistema (3).
Narabayashi et al. (16) utilizaron por primera vez la amigdalectoma en el tratamiento de trastornos del comportamiento como
agresividad, violencia, inquietud psicomotora, etc.
Ms recientemente Ramamurthi et al. (3) demostraron una mejora excelente o moderada en el 76% de nios con trastornos de
conducta tratados mediante amigdalotoma bilateral con o sin hipotalamotoma posterimediana secundaria.
CONSIDERACIONES FINALES
Los trabajos realizados hasta la actualidad parecen no dar respuesta definitiva al cuestionamiento de las bases fisiopatolgicas que
justifican la intervencin psicoquirrgica. La respuesta no est clara. Si somos estrictos habremos de reconocer que hasta ahora no
existen datos experimentales seguros (69). Tampoco estn claras ni totalmente consensuadas las indicaciones y existen datos poco
claros y definitivos sobre su efectividad. Esto es debido en gran parte a que muchos trabajos presentan deficiencias tcnicas y
metodolgicas (70).
Snaith (53) propone un protocolo para la realizacin correcta de un estudio concluyente sobre valoracin de la eficacia de la
psicociruga. Finalmente, cabe destacar las recomendaciones que estableci la Asociacin Canadiense de Psiquiatra (48), para la
realizacin de intervenciones psicoquirrgicas, as como las del Acta Britnica de Salud Mental de 1983 (seccin 57) (22).
BIBLIOGRAFIA
1.- Bolwig ThG. Biological treatments other than drugs. In: Sartorius N, Girolamo G, Andrews G, German GA, Eisenberg L.
Treatment of mental disorders. A review of effectiveness. American Psychiatric Press, Inc, 1993:91-125.
2.- Kiloh LG, Guy RG, Rushworth DS. Stereotactic amygdaloidotomy for agressive behaviour. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1974;
37:437-444.
3.- Ramamurthi B. Stereotactic operation in behaviour disorders. amygdalotomy and hypothalamotomy. Acta Neurochir, Suppl, 1988;
44:152-157.
4.- Ballantine HTh. Historical overview of psychosurgery and its problematic. Acta Neurochir, 1988; 44:125-128.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (50 of 53) [02/09/2002 11:59:18 p.m.]
5.- Moniz E. Prefrontal leucotomy in the treatment of mental disorders. Am J Psychiatry, 1937; 93:1379-1385.
6.- Tooth GC, Newton MP. Leucotomy in England and Wales 1942-1954. Reports on Public Health and Medical Subjects No 104.
Ministry of Health, London: HMSO.
7.- Greenblatt M, Solomon HC. Survey of nine years of lobotomy investigations. Am J Psychiatry, 1952; 109:262-265.
8.- Scoville WB. Selective cortical undercutting as a means of modifying and studying frontal lobe function in man. J Neurosurg, 1949;
6:65-73.
9.- Papez JW. A prposed mechanism of emotion. Arch Neurol Psychiatry, 1937; 38:725-743.
10.- Mc Lean PD. Some psychiatric implications of psysiological studies on fronto-temporal portion of limbic sistem (visceral brain).
Electroenceph Clin Neurophysiol, 1952; 4:407-418.
11.- Evans Ph. Failed leucotomy with misplaced cuts a clinoanatomical study of two cases. Br J Psychiatry 1971; 118:165-170.
12.- Knight GD, Stereotactic tractotomy in the surgical treatment of mental illness. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1965; 28:304-310.
13.- Kelly D, Richardson A, Mitchell-Heggs N. Stereotactic limbic leucotomy: neurophysiological aspects and operative technique. Br
J Psychiatry, 1973; 123:133-140.
14.- Foltz EL, White LE. Pain "rekief" by frontal cingulotomy. J Neurosurg 1962; 19:89-100
15.- Sano K., Sedative neurosurgery. With especial reference to postero-medial hypothalamotomy. Neur Med Chir 1962; 4:112-142.
16.- Narabayashi H, Nagao T, Saito Y, Nagahato M. Stereotaxic amygdalotomy for behaviour disorders. Arch Neurol 1963; 9:1-16.
17.- Leksell L. Stereotaxis and Radiosurgery. An operative system. Springfield, Charles Thomas 1971.
18.- Leksell L. Stereotactic rediosurgery. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1983; 46:797-803.
l9.- Mindus P, Rasmussen SA, Lindquist C. Neurosurgical treatment for refractory obsessive-compulsive disorder: implications for
understanding frontal lobe function. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 1994 Fall; 6: 467-477.
20.- Sturm V, Schlegel W, Pastyr O, Treuer H, Voges J, Muller RP, Lorenz W. Linear-accelerator-radiosurgery. Acta Neurochir Suppl
Wien, 1993; 58:89-91
21.- Blond S, Coche Dequeant B, Castelain B. Stereotactically guided radiosurgery using the linear accelerator. Acta Neurochir Wien,
1993; 124: 40-43.
22.- Bridges JR, Bartlett AS, Hale AM, Poynton AL, Malizia AL, Hodgkiss AD. Psychosurgery: Stereotactic Subcaudate Tractotomy.
An indispensable treatment. Br J Psychiatry, 1994; 165:599-611.
23.- Herner T. Treatment of mental disorders with frontal stereotaxic thermo-lesions. Acta Psychiat Neurol Scand 1961; 36 Suppl.
158:1-140.
24.- Laitinen LV. Psychosurgery today. Acta Neuroquirrgica 1988; Suppl. 44:158-162.
25.- Mindus P, Bergstyrom K, Levander SE, Noren G, Hindmarsh T, Thuomas KA. Magnetic resonance images related to clinical
outcome after psychosurgical intervention in severe anxiety disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1987; 50:1288-1293.
26.- Mindus P, Nyman H, Rosenquist A, Rydin E, Meyerson BA. Aspects of personality in patients with anxiety disorders undergoing
capsulotomy. Acta Neurochir, 1988; Suppl. 44:138-144.
27.- Rylander G. Stereotactic radiosurgery in anxiety and obsessive-compulsive states: psychiatric aspects. In: Hitchcock ER,
Ballantine HT Jr, Meyerson BA. ed Elsevier North Holland Biomedical Press, 1979:235-240.
28.- Bingley T, Leksell L, Meyerson BA, Rylander G. Long term results of stereotactic capsulotomy in chronic obsessivecompulsive
neurosis. In: Sweet WH et al. ed Neurosurgical treatment in psychiatry. Baltimore: University Park Press 1977:287-289.
29.- Kullberg G. Differences in effect of capsulotomy and cingulotomy. In: Sweet WH et al. ed Neurosurgical treatment in psychiatry,
pain and epilepsy. Baltimore: University Park Press
30.- Mindus P. Present-day indications for capsulotomy. Acta Neurochir 1993; Suppl. 58:29-33.
31.- Ballantine HTh. Stereotaxic anterior cingulotomy for neuropsychiatric illness and intractable pain. J Neurosurg 1967; 26:488-495.
32.- Kelly D, Walter CJS, Mitchell-Heggs N, Sargant W. Modified leucotomy assessed clinically, psysiologically and psychologically
at six weeks and eighteen months. Br J Psychiatry 1972; 120:19-29.
33.- Kelly D, Richardson A, Mitchell-Heggs N. Stereotactic limbic tractotomy: neurophysiological aspects and operative technique. Br
J Psychiatry, 1973; 123:133-140.
34.- Ballantine HTh, Bouckoms AJ, Thomas EK, Giriunas IE. Treatment of psychiatric illness by stereotactic cingulotomy. Biol
Psychiatry 1987; 22:807-819.
35.- Jenike MA, Baer L, Ballantine Th, Martuzza RL, Tynes S, Giriunas I, Buttolph ML, Cassem NH. Cingulotomy for refractory
pacientes. Arch Gen Psychiatry 1991; 48:548-555.
36.- Rachman RJ, Rachman S. Obsessional-compulsive disorder complaints. Beh Res Ther 1977; 15:389-395.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (51 of 53) [02/09/2002 11:59:18 p.m.]
37.- Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. I. Development, use and reliability.
Arch Gen Psychiatry 1989; 46:1006-1011.
38.- Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. II. Validity. Arch Gen Psychiatry 1989;
46:1012-1016.
39.- Jenicke MA, Baer L, Summergrad P, Weilburg JB, Holland A, Seymour R. Obsessive-compulsive disorder: a double-blilnd
placebo-controlled trial of clomipramine in 27 patients. Am J Psychiatry 1989; 146:1328-1330.
40.- Tippin J, Henn FA. Modified leukotomy in the treatment of intractable obsessional neurosis. Am J Psychiatry 1982;
139:16011603.
41.- Tan E, Marks IM, Marset P. Bimedial leucotomy in obsessivecompulsive neurosis: a controlled serial enquiry. Br J Psychiatry
42.- Hay P, Sachdev P, Cumming S et al. Treatment of obsessive-compulsive disorder by psychosurgery. Acta Psychiatr Scand, 1993;
87:197-207.
43.- Laitinen LV. Stereotactic lesions in the knee of the corpus callosum in the treatment of emotional disorders. The Lancet 1972;
26:472-475.
44.- Strom-Olsen R, Carlisle Sh. Bifrontal stereotactic tractotomy. A following-up study of its effects on 210 patients. Br J Psychiatry
1971; 118:141-154.
45.- Goktepe, Young LB, Bridges PK. A further review of the results of stereotactic subcaudate tractotomy. Br J Psychiatry 1975;
126:270-280.
46.- Kartsounis LD, Poynton A, Bridges PK. Neuropsychological correlates of stereotactic subcaudate tractotomy. Brain 1991;
114:2657-2673.
47.- Newcombe R. The lesion in stereotactic subcaudate tractotomy. Br J Psychiatry 1975; 126:478-481.
48.- Earp JD. Psychosurgery: The position of the Canadian Psychiatric Association. Can J Psychiatry 1979; 24:353-364.
49.- Hussain ES, Freeman H, Jones RAC. A cohort study of psychosurgery cases from a defined population. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1988; 51:345-352.
50.- Stuss DT, Benson DF, Clermont R, Della Malva CL, Kaplan EF, Weir WS. Language functioning after bilateral prefrontal
leukotomy. Brain and Language, 1986; 28:66-70.
51.- Joschko M. Clinical and neuropsychological outcome following psychosurgery. In: Grant I, Adams K. eds Neuropsychological
Assessment of Neuropsychiatric Disorders. New York, NY: Oxford University Press, 1985:300-320.
52.- Harvey PD, Mohs RC, Davidson M. Leukotomy and aging in chronic schizophrenia: a follow-up study 40 years after
psychosurgery. Schizophr Bull 1993, 19(4):723-732.
53.- Snaith R. Psychosurgery. Controversy and enquiry. Br J Psychiatry 1994, 165:582-584.
54.- Insel TR. Toward a neuroanatomy of obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 1992; 49:739-744.
55.- Baxter LR et al. Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavior therapy for obsessive-compulsive disorder.
Arch Gen Psychiatry 1992; 49:681-689.
56.- Swedo SE et al. Cerebral glucose metabolism in childhood-onset obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 1992;
49:690-694.
57.- Rubin RT et al. Regional Xenonl33 cerebral blood flow and cerebral technetium99mHMPAO uptake in unmedicated patients with
obsessive-compulsive disorder and matched normal control subjects. Arch Gen Psychiatry 1992; 49:695-702.
58.- Lpez-Ibor JJ, Lpez Ibor Alio JJ. Selection criteria for patients who should undergo psychiatric surgery. Neurosurgical
treatment in psychiatry, pain and epilepsy. Sweet WH, Obrador S, Martin-Rodriguez JG (eds) University Park Press, Baltimore, 1977,
151-162.
59.- Burzaco J (1981) Sterotactic surgery in the treatment of obsessive-compulsive neurosis. In: Perris C, Struwe G, Jansson B (eds)
Biological Psychiatry. Elsevier, Amsterdam, pp 1103-1109.
60.- Baer L, Rauch S, Ballantine HTh, Martuza R, Cosgrove R, Cassem E, Giriunas I, Manzo PA, Dimino Ch,Jenike MA.
Cingulotomy for intractable obsessive-compulsive disorder. Prospective long-term follow-up of 18 patients. Arch General Psychiatry,
1995;52:384392.
61.- Sachev P, Smith JS, Matheson J. Is psychosurgery antimanic? Biol Psychiatry 1990; 27:363-371.
62.- Poynton A, Bridges PK, Bartlett JR. Resistant bipolar affective disorder treated by stereotactic subcaudate tractotomy. Br J
Psychiatry 1988, 152:354-358.
63.- Bailey HR, Dowling JL, Davies E. Studies in depression III, the control of affective illness by cingulotractoctomy: A review of
150 cases. Med J Austr 1973; 2:366-371.
64.- Bartlett J, Bridges P, Kelly D. Contemporary indications for psychosurgery. Br J Psychiatry 1981; 138:507-511.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (52 of 53) [02/09/2002 11:59:18 p.m.]
65.- Lovett LM, Shaw DM. Outcome in bipolar affective disorder after stereotactic tractotomy. Br J Psychiatry 1987, 151:113-116.
66.- Donnely J. The incidence of psychosurgery in the United States. Am J Psychiatry 1978; 135:1476-1480.
67.- Angst J. Clinical indications for prophylactic treatment of depression. Advances in Biological Psychiatry 1981, 38:507-511.
68.- Bland RC. Clinical features of affective disorders. (a) Diagnosis, classification, rating scales, outcome and epidemiology. In:
Pharmacology of Affective Disorders, Theory and Practice (eds W.G.Dewhurst and G.B.Baker). Dover, New Hampshire: Croom
Helm.
69.- Waltregny A. Regarding the experimental neurophysiological basis of psychosurgery. Acta Neurochirurgica 1988; Suppl.
44:129137.
70.- Rappaport ZH. Psychosurgery in the modern era: therapeutic and ethical aspects. Medicine and Law 1992, 11:449-453.
71.- Modell JG, Mountz JM, Curtis GC, Greden JF. Neuropsysiological dysfunction in basal ganglia/limbic striatal and thalhmocortical
circuits as a psthogenetic mechanism of obsessive-compulsive disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1989; 1:27-36.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12.htm (53 of 53) [02/09/2002 11:59:18 p.m.]
12
2. TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS
PSICOTERAPIAS DE ORIENTACION DINAMICA
Autor: G. Prez Domnguez
Coordinador: C. Gast Ferrer, Barcelona
Los comienzos de la psicoterapia profesional tal y como la entendemos hoy se suelen vincular a la publicacin de la primera gran obra de
Freud: La interpretacin de los sueos (1899), o a su Estudios sobre la histeria (1893-95), donde expone el caso de Anna O. conducido por
Breuer (1). Sin embargo, la variedad de aproximaciones psicoteraputicas ha llevado a usar el calificativo de dinmicas para todas aquellas
formas de tratamiento verbal basadas en los conceptos de inconsciente, resistencia y transferencia (2), o en palabras de Laplanche y
Pontalis (3) "califica un punto de vista que considera los fenmenos psquicos como resultantes del conflicto y de la composicin de
fuerzas que ejercen un determinado empuje siendo stas, en ltimo trmino, de origen pulsional".
TEORIA PSICOANALITICA
Para Freud, el psicoanlisis abarcaba tres campos: una metapsicologa o teora general del hombre; un mtodo de investigacin de los
procesos psquicos; y una psicoterapia basada en los fenmenos de transferencia, contratransferencia y anlisis de las resistencias (1). Sin
embargo, el edificio terico evolucion rpidamente, y no siempre en direcciones coincidentes. Si algo caracteriza al mbito del
psicoanlisis es la heterogeneidad de planteamientos que conviven en el mismo, siendo caracterstica su falta de sistematizacin, aunque el
captulo VII de La interpretacin de los sueos expone el ncleo gentico de la teora psicoanaltica (4). En esta breve exposicin se
delinear la concepcin clsica freudiana, aunque el mismo padre del psicoanlisis evolucion en sus propuestas y nunca pretendi legar
un sistema completo y acabado de pensamiento.
Como mtodo, Freud introduce el llamado "anlisis hermenutico", que corresponde al mtodo analgico. Segn Castilla del Pino (5) "lo
que interesa en el plano hermenutico es la verdad o error de la proposicin no para detenernos en la valoracin de la verdad o error de la
misma, sino para introducirnos en las motivaciones que justifican la verdad o error de la proposicin enunciada". Este autor distingue entre
la Psiquiatra de procesos fisiolgicos de lo psicopatolgico y factores biogenticos, guiada por el mtodo cientfico-natural, y que se basa
en el uso de la observacin y la explicacin, y la Psiquiatra etodinmica, preocupada por el contenido, y que buscando la interpretacin del
signo ms all de su explicacin, nos orienta hacia los factores individuales y sociales del contexto. En palabras de Freud, "se trata, en
primer lugar, de una viva experiencia, fruto de la observacin directa, y luego, de la elaboracin reflexiva de los resultados de la misma"
(6).
La base del mtodo deriva del uso de la asociacin libre. De esta manera, se ve facilitado el acceso al inconsciente, el cual ser siempre
indirecto. Su sentido arranca del supuesto de determinismo, por el que toda representacin manifiesta remite a otras latentes; nada es
casual. Tambin se usan profusamente el anlisis e interpretacin de los sueos, as como de los actos fallidos, aunque han perdido su
puesto de privilegio (7).
EL INCONSCIENTE FREUDIANO: LA PERSPECTIVA TOPOGRAFICA
El gran descubrimiento de Freud es que las fuerzas inconscientes determinan nuestro comportamiento tanto o ms que las conscientes,
siendo stas en ltimo trmino derivadas de las anteriores. Esta es verdaderamente la piedra angular de la psicologa dinmica. El
inconsciente se revela en actos fallidos, en el olvido que tiempo despus regresa a nuestra memoria (lo que muestra su carcter activo), o
las sugestiones posthipnticas, por ejemplo (2).
En su primera tpica o teora del aparato psquico, Freud separa la conciencia del preconsciente (lo que, sin estar presente en un momento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (1 of 34) [03/09/2002 12:01:49 a.m.]
dado, puede hacerse consciente o evocarse con mayor o menor esfuerzo), y del inconsciente, constituido por contenidos reprimidos no
accesibles a las otras entidades por la accin de la represin. Se rige ste ltimo por el proceso primario, sobre todo por los mecanismos de
condensacin y desplazamiento (3). El inconsciente, excepto en ciertos estados hipnticos, slo se revela indirectamente, y su
conocimiento es la gran tarea que se propone la tcnica analtica.
EL MODELO ESTRUCTURAL DE LA PERSONALIDAD
En 1923, Freud sintetiza las tres instancias del aparato psquico que conforman la 2. tpica (3):
- Ello: es el polo pulsional, y sus contenidos son inconscientes en su totalidad, bien innatos, bien reprimidos y adquiridos. Es la reserva
bsica de energa psquica. Funciona segn el proceso primario, por el que se busca una satisfaccin inmediata (principio de placer) y que
se manifiesta tpicamente en la estructura manifiesta del sueo: distorsin en secuencias temporales, lgica y relaciones causa-efecto;
desplazamiento, condensacin y simbolismo. Tambin lo podemos encontrar claramente en el proceso de pensamiento de nios pequeos.
- Supery: es el juez, la censura, las normas sociales. Su funcin es la de conciencia moral. No es innato, sino que se adquiere, segn la
teora clsica, por interiorizacin de las exigencias y prohibiciones paternales al resolver el complejo de Edipo. Es en parte consciente, pero
tambin hay representaciones valorativas y demandas sociales asumidas tcitamente en la primera infancia y que han permanecido
inconscientes.
- Yo: es el mediador entre las instancias anteriores, y entre stas y la realidad externa al sujeto, aunque slo es relativamente autnomo. Es
el factor que liga los procesos psquicos, pero a la vez ha de poner en marcha mecanismos de defensa cuando recibe seales de angustia.
Tales defensas buscan mantener el bienestar psicolgico normal, aunque un funcionamiento alterado de las mismas puede conducir a la
aparicin de una psicopatologa. En la Tabla 1 se recoge una breve descripcin de los mecanismos de defensa ms comunes (3,8,9), y que
fueron particularmente objeto de atencin a partir de las teorizaciones de Anna Freud.
Tabla 1. Mecanismos de Defensa
Aislamiento: aislar un pensamiento o conducta de su afecto, cortndole el nexo con los dems pensamientos o conductas.
Condensacin: diversos desplazamientos acaban fusionando varias asociaciones en una representacin nica; tpico de los sueos.
Conversin: el conflicto psicolgico se transforma en sntomas fsicos, intentando resolverse. Tales sntomas expresan representaciones
reprimidas.
Desplazamiento: el afecto ligado a una representacin, pasa a otra. Mecanismo tpico en los sueos.
Formacin reactiva: desarrollar una conducta manifiesta opuesta al impulso o tendencia instintiva original del Ello. Se origina en las
prohibiciones radicales del Supery.
Introyeccin: el Yo recibe opiniones, deseos, etc., ajenos y los adopta como propios. Se interioriza un objeto exterior. Se deriva del
proceso de identificacin.
Negacin: el Yo niega hechos evidentes o situaciones reales; cierra el paso a la percepcin de cosas que no acepta.
Proyeccin: desplazar los sentimientos, impulsos, faltas, culpas, etc., propios hacia otras personas, situaciones u objetos.
Racionalizacin: el Yo sustituye las motivaciones verdaderas originadas en el Ello por intelectualizaciones, motivaciones racionalmente
elaboradas que de esta forma pasan la censura del Supery.
Regresin: retorno a una fase de desarrollo anterior a consecuencia de frustraciones en la satisfaccin de la libido.
Represin: el mecanismo de defensa ms elemental. Las pulsiones se ven expulsadas del campo de conciencia, quedando instaladas en el
inconsciente.
Sublimacin: se aplica la energa del impulso instintivo renunciado a objetivos sociales y culturales.
Sustitucin: cuando la satisfaccin de una necesidad en un objeto determinado se ve impedida por algn motivo, y se reemplaza el objeto
original por otro.
Su funcionamiento est marcado principalmente por el proceso secundario, basado en el principio de realidad, y por el que se pospone la
descarga instintiva a que tiende el Ello, as como tiene en cuenta las restricciones superyoicas. Es en su mayor parte consciente. Su gnesis
se vincula segn unos autores a una diferenciacin del Ello a partir de su contacto con la realidad externa; segn otros existe un ncleo
yoico ya desde el nacimiento, que luego se desarrolla sobre todo mediante procesos de identificacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (2 of 34) [03/09/2002 12:01:49 a.m.]
LA PERSPECTIVA ENERGETICA
Freud denomina pulsiones a las fuerzas que se suponen tras las necesidades del Ello, y cuya energa procede de fuentes fisiolgicas en
ltima instancia. Tales pulsiones se reducen a dos fundamentales: Eros y Tnatos (1). La primera de ellas, tambin llamada pulsin de
amor o de autoconservacin, busca crear unidades cada vez mayores por ligazn, y su base energtica se denomina libido. La libido se
transforma a lo largo del desarrollo: al principio se vuelca en el Yo (narcisismo primario); luego el Yo dirige la investidura libidinal de
objetos (casi siempre personas). Este proceso est dotado de una movilidad potencial enorme, aunque a veces se producen fijaciones a
objetos determinados para toda la vida. Freud (6) explica que las tendencias sexuales poseen una extraordinaria plasticidad, de tal manera
que si una de ellas se ve constreida por las imposiciones de la realidad, otra puede ser satisfecha en compensacin. Sin embargo, la
privacin mantiene su carcter patgeno porque los medios que oponemos son limitados, e igualmente lo es la capacidad individual de
usarlos (la sublimacin slo elimina una parte de la libido, y muchas personas subliman en un grado muy restringido). La principal
restriccin recae sobre la movilidad de la libido, pues son pocos los fines y objetos que permiten su satisfaccin, de forma que, adems de
la privacin, la fijacin es el otro gran factor etiolgico de las neurosis.
Tnatos, la pulsin de muerte o agresiva, busca el efecto contrario: destruir las conexiones. Su aspiracin es la eliminacin total de las
tensiones (la muerte, en suma); la conservacin de la vida exige dirigir parte de su energa hacia el exterior como agresin y destruccin; si
el objeto ltimo es el Yo, los efectos son autodestructivos (1).
FASES DEL DESARROLLO PSICOSEXUAL
El trmino "sexualidad" abarca en Freud un mbito ms all de lo genital, aludiendo a "la funcin global de la ganancia de placer desde las
zonas del cuerpo ..., en consecuencia, la organizacin total de la libido" (1). La libido se nos presenta ya desde el nacimiento, pero se
transforma con el desarrollo: sus fuentes son rganos y lugares del cuerpo ("zonas ergenas") que evolucionan segn en modelo de fases.
Cada fase se caracteriza porque la ganancia de placer se centra en preferencias determinadas o fijaciones. En situaciones posteriores de
crisis, se retrocede hacia estas fijaciones en busca de satisfaccin libidinal; esto se denomina "regresin". Estas son las etapas y sus
principales caractersticas (6,1,10):
Fase oral
Incluye aproximadamente el primer ao de vida. El placer se obtiene por la boca, zona ergena primordial en este momento, y que se
vincula a la toma de alimento del pecho materno. As se estructura el primer vnculo de objeto. Posteriormente, el mismo beb se procurar
satisfaccin mediante el chupeteo del pulgar, por ejemplo. El conflicto central a resolver para superar la etapa es el destete. La fijacin se
manifestara en la vida adulta como dependencia, pasividad y voracidad. Su actitud sera exigente, insaciable, poco tolerante a la
frustracin.
Fase anal
Del segundo al tercer ao. La zona ergena primordial es la anal, y las funciones que procuran placer son la excrecin de las heces, y su
retencin en un momento posterior. Esto procura al nio una instrumentalizacin del poder con el que intentar controlar al tiempo la
conducta de los padres. Las normas sociales imponen como conflicto central en esta etapa el control de esfnteres. Un entrenamiento
excesivamente riguroso propicia una fijacin que posteriormente se expresa en pasin por la limpieza y el orden, tacaera,
empecinamiento, pedantera, hostilidad pasiva, o deseo de autonoma pero dependiente del reconocimiento ajeno.
Fase flica
Del tercer al sexto ao, aproximadamente. La fuente bsica de placer es el pene, idea muy discutida dentro de la propia teora
psicoanaltica. En efecto, Freud propuso la llamada "envidia del pene" en las nias ante la falta del mismo, mientras en el varn se
desarrollan angustias de castracin. En esta fase, la gran tarea a resolver es la resolucin (transitoria) del complejo de Edipo. Este consiste
en el "conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el nio experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el
complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el personaje del mismo sexo y deseo sexual hacia
el personaje de sexo opuesto. En su forma negativa se presenta a la inversa" (3), Entre ambas se presenta toda una serie de casos mixtos; en
el fondo es el salto de la relacin dual (centrada en la madre) a la triangular.
Su forma ms simple estableca que el varn desarrollaba deseos incestuosos hacia la madre, mientras la conexin con el padre se realizaba
va identificacin. Sin embargo, sta se torna hostil por la competencia por la madre, y bajo la angustia de castracin el nio resuelve el
conflicto disolviendo transitoriamente el complejo a partir de la alianza con la figura paterna y la introyeccin de sus normas morales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (3 of 34) [03/09/2002 12:01:49 a.m.]
(gnesis del Supery). En el caso de la nia, se admiti inicialmente la transposicin tal cual de este fenmeno, aunque las posiciones
posteriores se han diversificado en el reconocimiento de una especificidad en el caso femenino. En cualquier caso, el concepto ha
evolucionado y se ha complejizado y matizado enormemente, sobre todo a partir de las teorizaciones de Lacan.
Aunque Freud consider el complejo de Edipo como el ncleo de toda neurosis, el anlisis de la relacin dual primaria entre madre y nio,
sobre todo por psicoanalistas femeninas (M. Klein), ha desplazado tal carcter nuclear, que ahora tiende a compartirse con posiciones
pre-edpicas.
La fijacin a esta fase se caracteriza por la ambicin y la impulsividad, y puede tambin plasmarse en orientaciones homosexuales.
Fase de latencia
Entre los 6 aos y la pubertad, las necesidades sexuales permanecen adormecidas como efecto de la superacin del conflicto edpico. Los
principales desarrollos tienen que ver con aprendizajes psicosociales, incluyendo habilidades interpersonales, sentido de competencia, y
normas socioculturales.
Es entonces cuando, segn Freud, la represin implcita en la superacin del conflicto previo produce una amnesia infantil caracterstica
que obligar luego al psicoanlisis a revivir tal periodo.
Fase genital
En la pubertad, se reactivan los intereses sexuales, y la libido vuelve a las zonas genitales. El despertar del complejo edpico, en el caso
comn, es resuelto en la eleccin de un compaero del sexo opuesto no perteneciente a la familia. La persona se orienta a los dems. Como
dice Freud:
"...en la poca de la pubertad, cuando el instinto sexual se afirma con toda su energa, reaparece la antigua eleccin incestuosa de objeto,
revistiendo de nuevo un carcter libidinoso. La eleccin infantil de objeto no fue ms que un tmido preludio de la que luego se realiza en
la pubertad; pero, no obstante, marc a esta ltima su orientacin de un modo decisivo. Durante esta fase se desarrollan procesos
afectivos de una gran intensidad, correspondientes al complejo de Edipo o a una reaccin contra l; pero las premisas de estos procesos
quedan sustradas, en su mayor parte, a la conciencia, por su carcter inconfesable. Ms tarde, a partir de esta poca, el individuo se
halla ante la gran labor de desligarse de sus padres, y solamente despus de haber llevado a cabo esta labor podr cesar de ser un nio y
convertirse en miembro de la comunidad social... Es sta una labor que se impone a todos y cada uno de los hombres, pero que slo en
muy raros casos consigue alcanzar un trmino ideal... Los neurticos fracasan por completo en ella.". (6)
Otra perspectiva complementaria en el estudio del desarrollo de la organizacin libidinal toma como marco de referencia la relacin de
objeto (persona o cosa a que se dirige la libido). La fase inicial se caracteriza por el autoerotismo o direccin hacia el propio cuerpo, y la
satisfaccin se consigue en la misma zona ergena. Posteriormente, la libido se dirige al Yo, y al investirlo se habla de narcisismo.
Finalmente, una evolucin sana termina en el amor de objeto, en el que es una entidad externa la que la recibe (1).
CONFLICTO PSIQUICO Y FORMACION DE SINTOMAS
"Conflicto" indica oposicin de exigencias internas contrarias, sea manifiesto o latente. Segn la perspectiva que se asuma, puede darse
entre pulsiones, instancias, o entre deseo y realidad (en el caso edpico, entre deseo y prohibicin). El sntoma neurtico supone un intento
de compromiso en el caso de conflictos incontrolables o defensas desbordadas (3).
En general, las formas defensivas se relacionan con el desarrollo psicosexual en la medida en que las fijaciones libidinales estructuran la
personalidad y perfilan las tendencias resolutivas a utilizar. Pero un conflicto no resuelto va ms all: lleva a la libido a retrocesos
("regresiones") a investiduras pregenitales. As explica Freud una amplia gama de trastornos psquicos: la histeria y la neurosis suponen
regresin a la fase flica; a la anal en el caso de la neurosis obsesivo-compulsiva; la depresin es regresin a la fase oral tarda, y la
esquizofrenia a la fase oral temprana. En suma, son los conflictos infantiles los que se despiertan en la gnesis del sntoma neurtico; esto
se debe a que es entonces cuando el Yo, dbil e inacabado, fracasa con mayor facilidad en el dominio de ciertas tareas (1).
PSICOANALISIS COMO TERAPIA
En primer lugar, hay que valorar la accesibilidad del posible paciente. Esto no se puede lograr mediante criterios diagnsticos estndar,
sino que es necesario evidenciar la existencia en el sujeto particular de conflictos internos a su estructura de personalidad, manifestados
largo tiempo, no conscientes, al margen de contar con una entidad yoica suficientemente cooperadora y estable. Las indicaciones bsicas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (4 of 34) [03/09/2002 12:01:49 a.m.]
del "anlisis" son las neurosis crnicas y trastornos del carcter, aunque puede aplicarse a otros trastornos con los oportunos ajustes. Suele
estar contraindicado en personas de corta inteligencia, socipatas graves, edades muy avanzadas, o conflictividad aguda (11,12).
CONCEPTOS BASICOS (3,11,12)
Encuadre
Son las reglas que formula el terapeuta y que definen el marco de la relacin. En el nivel implcito se definen las reglas del tratamiento; a
nivel explcito se especifican los criterios de frecuencia y duracin y otras condiciones necesarias. En un anlisis tpico, se requeriran de 3
a 5 aos, con una periodicidad de unas 4-5 sesiones semanales.
Regla fundamental
Se basa en el compromiso del paciente a expresar libremente todo lo que acude a su mente, pero slo de forma verbal; por ello se acuerda
evitar la actuacin de base impulsiva sin reflexin previa. El Yo ha de estar mnimamente intacto para cumplir tal pacto.
La asociacin libre es la que gua esta produccin de material significativo.
Atencin flotante
El analista complementa la postura del paciente mantenindose uniformemente receptivo hacia todos los aspectos elicitados.
Regla de abstinencia
El paciente ha de soportar una cierta frustracin en sus impulsos para poder convertirlos en conscientes y elaborarlos en la terapia. El
terapeuta ha de resistir la natural tendencia a gratificar o atender, y mantenerse en su misin de anlisis. "El arte del psicoanalista consiste
en saber mantenerse entre los extremos de la neutralizacin y la dramatizacin" (7).
Aunque el uso del divn en el psicoanlisis se remonta al estadio previo a su nacimiento, cuando Freud usaba la hipnosis, su utilidad est
fuera de toda duda en el contexto de estos tres elementos comentados, ya que potencia su cumplimiento.
Transferencia
Proceso por el que los deseos inconscientes del paciente se reactualizan en el marco de la relacin analtica; de hecho, las fantasas y
deseos relacionadas con el pasado existentes en la realidad psquica del sujeto, ms que las efectivamente vividas. Hay en ello una mezcla
de presente y pasado; es ste ltimo el que el analista ha de separar, valindose de su actitud flotante, neutral, que mantiene la relacin en
el plano imaginario. Un fragmento del mismo Freud podr expresarlo mejor:
"El tratamiento analtico tiene por objeto la transferencia misma, a la que procura desenmascarar y disociar cualquiera que sea la forma que
revista... su labor principal es la de crear, partiendo de la actitud del enfermo con respecto al mdico, esto es, de la transferencia, nuevas
ediciones de los antiguos conflictos. En stas, tender el enfermo a conducirse de igual manera que en el conflicto primitivo; pero nosotros,
haciendo actuar en l todas sus fuerzas psquicas disponibles, le haremos llegar a una diferente solucin... Merced al trabajo de
interpretacin que transforma lo inconsciente en consciente, se ampla el Yo a expensas de dicho inconsciente" (6).
Es decir, que mediante una "introyeccin restauradora", se suplantan las identificaciones precedentes del paciente con las figuras
parentales.
Contratransferencia
Es el conjunto de reacciones inconscientes del analista frente al analizado, y que en principio obstaculizan el anlisis. Sin embargo, tiene
un valor indudable en el mismo, y puede ayudar en la interpretacin en cuanto que se establece una relacin de inconscientes entre
terapeuta y paciente.
Este es uno de los motivos que hacen necesarios tanto el propio anlisis didctico como la atencin flotante.
Resistencia
Supone todo lo que, en el paciente, se opone a que ste acceda a su inconsciente. Esta actitud es comprensible cuando reconocemos que el
descubrimiento de lo inconsciente y la reactualizacin subsiguiente del conflicto suponen sufrimiento y prdida temporal del precario
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (5 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
equilibrio conseguido. Freud describe cinco variantes (13): la represin, la transferencial, el beneficio secundario, y las provenientes del
Ello y del Supery.
Aunque en un principio fue considerada por Freud como obstculo a la progresin del anlisis, acab reconociendo en ella el motor
principal de avance de la tcnica analtica, por cuanto la simple comunicacin a los pacientes del sentido de sus sntomas no hace
desaparecer la represin; la resistencia es, de hecho, una forma de acceso privilegiada a lo reprimido; tanto al conflicto bsico como a sus
contenidos. En palabras de Freud, "los mecanismos de defensa contra los antiguos peligros retornan en la cura en forma de resistencias a la
curacin, lo cual es debido a que la misma curacin es considerada por el Yo como un nuevo peligro" (6).
Interpretacin
Es la tcnica fundamental de que dispone el analista. En la interpretacin se busca hacer consciente lo inconsciente; es decir, hacer
comprensibles y significativos para el paciente los hechos psicolgicos que no comprenda. Por lo tanto, interpretacin es slo la
intervencin verbal dirigida a provocar cambios dinmicos en el paciente. Este es un proceso muy lento en el que las hiptesis van
cambiando, y que se dirige realmente a reconstruir y entender la dinmica conflictual de la infancia. Es muy importante buscar el momento
oportuno para comunicarla; es la cuestin del "timing" (12).
La interpretacin ha de ser distinguida de:
- Instrucciones sobre el procedimiento analtico.
- Confrontaciones, que evidencian al paciente algn fenmeno que ha pasado por alto.
- Clarificaciones, que elaboran el tema a travs de preguntas especficas, desenterrando detalles significativos.
- Construcciones, en las que se recrea al sujeto todo un periodo temprano de su vida.
Una cuestin fundamental es cmo saber si la interpretacin es correcta. Freud expone con claridad en su obra Construcciones en
psicoanlisis que la reaccin explcita del paciente ("s" o "no") nada supone en este sentido. Es el flujo de asociaciones posterior a la
interpretacin el que nos dar una confirmacin indirecta de lo correcto de la misma.
Elaboracin o "working through"
Consiste en confrontar repetidamente al Yo del paciente con el mismo material rechazado, con distintas variaciones de presentacin. Esto
se debe a que las resistencias se reactivan rpidamente en formas muy variadas, y slo cuando el material inconsciente ha sido neutralizado
y aligerado de su enorme carga afectiva, puede ser asimilado permanentemente en el Yo. Esta es una de las razones que explican la larga
duracin de un anlisis clsico.
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
Tambin persigue resolver conflictos y eliminar defensas patolgicas, aunque no se propone una reestructuracin caracterial a fondo como
el psicoanlisis clsico. No existe mucha teora sobre ella, aunque podramos conceptualizarla como una versin del psicoanlisis ms
orientada al insight limitado a las formas actuales en que se revelan sus estructuras dinmicas y a la eliminacin de sntomas, y que suele
ser indicada a pacientes que por diversas razones (en general, dificultades para asumir el encuadre explcito y/o implcito) no parecen poder
beneficiarse de un anlisis clsico en toda la regla (12,14).
La periodicidad suele ser de 1 a 3 sesiones semanales, durante un tiempo muy variable segn las circunstancias de cada caso. Se hace un
menor nfasis en la asociacin libre, y el anlisis de la transferencia con el analista se sustituye ms frecuentemente por el de las
transferencias con otras personas significativas; puede decirse que existe un mayor nfasis en los sucesos interpersonales. Por este motivo,
se propicia ms la alianza de trabajo (orientada a la tarea, descansa en gran parte sobre la motivacin de tratamiento del paciente, aunque
exige tambin una capacidad especfica por parte del terapeuta) que la neurosis de transferencia (12). En este sentido, la regresin se
contiene ms que en el psicoanlisis tradicional, y en general puede decirse que se realiza un esfuerzo deliberado de contencin de la
misma a un nivel mximo similar al trado a la terapia desde sus inicios. En base a estas consideraciones, se propicia el encuentro cara a
cara en vez del uso del divn.
El papel del terapeuta es ms activo y focaliza ms sus intervenciones. El proceso es indudablemente ms flexible y suele incluir pautas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (6 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
psicofarmacolgicas.
PSICOTERAPIA DE APOYO
Es el tratamiento de eleccin para pacientes que se ven limitados en su capacidad de cambio o en su implicacin teraputica. Busca el
alivio de los sntomas sin entrar en la estructura de carcter y/o resolucin de conflictos bsicos. Por ello se centra en el cambio externo de
la conducta, y ni se liberan contenidos reprimidos, ni se toca el inconsciente.
Al no disponer de una estructura yoica lo suficientemente slida para elaborar e integrar ese material, la estrategia se centra en reforzar las
defensas e introducir otras, pero siempre en el intento de conseguir y mantener el mejor nivel de adaptacin posible (15).
No se producen evidentemente interpretaciones transferenciales, aunque se propicia la identificacin con el terapeuta. Este es una figura
claramente de autoridad que apoya la restauracin o correccin de defensas y capacidades de integracin. Tiene un papel directivo, activo,
y con sus autorevelaciones y guas intenta modelar los recursos para el manejo efectivo de problemas. En cualquier caso el foco es siempre
consciente, aunque con frecuencia se trabaja tambin el esquema moral contenido a nivel del Supery. La neurosis de transferencia es
desalentada, y se intenta potenciar la alianza de trabajo. Tampoco se usa el divn por razones obvias, pues se impide la regresin en lo
posible. De hecho, uno de los peligros de esta variante psicoteraputica es el de elicitar regresiones y pautas de dependencia demasiado
intensas (12).
Segn el paciente, se puede limitar el tiempo del proceso teraputico; en cualquier caso, las visitas estn ms espaciadas que en otras
formas de trabajo psicoteraputico, e incluso pueden concertarse a demanda del propio paciente. En general, sta suele originarse en
dificultades ambientales, enfermedades o descompensaciones (12,14).
PSICOTERAPIAS DINAMICAS BREVES E INTERVENCIONES EN CRISIS
Se empiezan a desarrollar a partir de las primeras aplicaciones psicoteraputicas en situaciones de emergencia llevadas a cabo por
Lindemann, integrando los aportes tericos psicoanalticos de Ferenczi, E. Erikson y otros, con la teora de las crisis de G. Caplan (16). A
nivel asistencial, se ha visto rpidamente aceptada a partir de la insatisfaccin con la prolongada duracin y las exigencias econmicas del
psicoanlisis y los otros derivados ya expuestos (12); Malugani encuentra su justificacin en aspectos sociales (accesibilidad de las clases
bajas), econmicos (menor coste) y en las aplicaciones preventivas (17). El texto pionero y fundamental se considera el de Alexander y
French de 1946 Teraputica psicoanaltica, aunque hoy da se integran bajo el concepto de psicoterapias breves otros enfoques no
derivados del psicoanlisis.
La psicoterapia breve integra un nmero amplio de formatos que varan en muchas de sus caractersticas bsicas, aunque comparten un
anclaje psicodinmico comn, y una preocupacin por la brevedad del tratamiento. Un intento de definicin debe incluir los siguientes
factores: la limitacin en el tiempo, la focalizacin de los objetivos, el fin preventivo adicional, los criterios de seleccin de pacientes, y el
requerimiento de un papel especialmente activo en el terapeuta (17).
CONCEPTOS BASICOS
El concepto de tiempo
Es un elemento bsico en la identidad de esta modalidad psicoteraputica, y su exponente mximo en este sentido es J. Mann (18). En
general, podramos definir la limitacin de tiempo caracterstica a menos de 6 meses. Sin embargo, es necesario considerar el tiempo
lgico o subjetivo; es decir, el que cada paciente necesitar para conocer su problemtica y elaborarla pertinentemente. Es este ltimo
concepto el que se ve menos reconocido en la psicoterapia breve, y explica al mismo tiempo su popularidad en la asistencia institucional,
as como la necesidad de seleccionar muy adecuadamente al paciente susceptible de beneficiarse de la misma, y esto incluye tener presente
la idea que ste tiene del tiempo.
Es interesante reconocer que la limitacin temporal, en los pacientes adecuados, constituye una importante ventaja, en la medida en que
facilita una colaboracin consistente en no dispersar el material de trabajo y por ello limitarlo al foco establecido. Al mismo tiempo, el
encuadre temporal inicial debera ser asumido de una manera flexible y tentativa, y ello no puede ser de otra manera ya que al inicio del
tratamiento no se sabe an la intensidad y complejidad del problema en toda su magnitud (18).
Los factores de prolongacin han sido estudiados por Malan desde dos puntos de vista: en el paciente y en el terapeuta (17); en la Tabla 2
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (7 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
se expone una relacin de los mismos. La preocupacin fundamental de la psicoterapia breve de cualquier signo, es lograr vencer tales
factores.
Tabla 2: Factores de prolongacin de la psicoterapia
EN EL PACIENTE:
- Resistencias
- Sobredeterminacin de los sntomas
- Necesidad de elaboracin analtica (working through)
- Races infantiles de toda neurosis
- Transferencia
- Dependencia
- Transferencia negativa relacionada con el fin del anlisis
- Neurosis de transferencia
EN EL TERAPEUTA:
- Tendencia a la pasividad, o dejarse llevar por el paciente
- Transmitir al paciente una sensacin de interminabilidad
- Perfeccionismo teraputico
- Inters creciente por experiencias cada vez ms profundas y antiguas, por el principio psicoanaltico del determinismo
- Prdida gradual de entusiasmo
Focalizacin
Es probablemente el denominador comn de las psicoterapias breves, as como su dificultad tcnica ms importante. Consiste en la
delimitacin de la intervencin teraputica a aspectos especficos del caso; es decir, la programacin de una meta. Hay varios tipos de
focos, y segn el modelo teraputico elegido puede tratarse de un propsito consciente y asumido por ambas partes, o bien el resultado una
hiptesis dinmica que elabora el terapeuta en funcin del planteamiento del paciente (17).
La situacin
Cara a cara; esto es siempre ms difcil y delicado que el uso del divn (17). Exige del terapeuta un papel ms activo, incluyendo una
postura de atencin selectiva y de directividad sobre los contenidos de la terapia.
Criterios de seleccin de pacientes (18)
- Trastornos de inicio reciente.
- Capacidad adecuada para establecer una alianza teraputica slida.
- Motivacin para el tratamiento; de alguna manera, que la enfermedad es contraria al Yo.
- Adecuada capacidad de insight y de comunicacin verbal efectiva.
- Mecanismos de defensa amplios y poco rigidificados.
- Tolerancia a la ansiedad y frustracin.
- Preferiblemente, edad no avanzada, aunque se es muy variable en este aspecto dependiendo ms de la patologa, motivacin y objetivos
que de la edad per se.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (8 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
Las contraindicaciones se centran en principio en pacientes que requieran reestructuraciones globales de personalidad, que tengan fuerte
tendencia a la actuacin de conflictos fuera del marco teraputico, no cooperativos, toxicodependientes, y con larga historia de fracasos
psicoteraputicos (17).
Caractersticas del terapeuta (17)
- Alta motivacin de trabajo personal y profesional.
- Capacidad de estimular al paciente y a su contexto.
- Disposicin a cooperar, tanto con el paciente como con su entorno, otros profesionales, etc.
- Adecuada formacin, incluyendo preparacin psicodinmica, entrenamiento didctico, y supervisiones.
MODELOS
Uno de los enfoques bsicos es el de Bellak y Small, que igualan Psicoterapia Breve, Psicoterapia de Emergencia e Intervencin en Crisis.
El objetivo bsico es proporcionar alivio sintomtico hasta un punto en que se pueda dejar al tiempo hacer el resto, o bien derivar en
condiciones hacia psicoterapia extensiva e intensiva. Su formato es de cinco sesiones (nmero orientativo, y por tanto flexible), a razn de
una por semana en principio (14).
Otro modelo de gran prestigio es el de Malan (17,15), que maneja dos tringulos bsicos en la estructuracin de su terapia, llamada terapia
focal. El primero de ellos o "tringulo del conflicto" incluye los vrtices siguientes: D (mecanismos de defensa), A (ansiedad), y SI
(sentimientos inconscientes). Este tringulo se relaciona con el de las "personas", constituido por: O (relaciones actuales con los otros
significativos), T (relaciones transferenciales con el terapeuta) y P (con personas significativas del pasado, progenitores normalmente). En
terapia, se actualiza el tringulo del conflicto en la persona del terapeuta, y es funcin de ste conectarlo con O y con P. Molnos elabora
esta dinmica grficamente incluyendo en cada uno de los tres vrtices del tringulo de las personas un tringulo de los conflictos.
Sifneos busca la provocacin continua de ansiedad en el paciente, obligndole a enfrentar lo doloroso. No hace tanta referencia al
psicoanlisis, y de hecho su enfoque es el mejor y ms claramente sistematizado (17).
Mann ha desarrollado la psicoterapia de tiempo limitado, apoyado especialmente en las concepciones de Bowlby (19). Se limita el nmero
de sesiones desde el principio, tanto por la intensificacin del proceso que supone (enfatizando lo transitorio de la relacin con el
terapeuta) como por la carga de expectativas positivas que se crean. Para Mann, el conflicto separacin-individualizacin es universal, y
repasa con el paciente sus distintos momentos evolutivos trabajando ese tema.
Davanloo se basa en el esquema de los tringulos de Malan al tiempo que reta continuamente las defensas del paciente en la lnea de
Sifneos. Es menos selectivo con los pacientes, y parece haber obtenido unos niveles de eficacia prometedores (19).
Otros autores destacados son Horowitz, Strupp, y Balint. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el concepto de psicoterapia breve
de orientacin dinmica se va aproximando poco a poco al de la terapia cognitivo-conductual, en la medida en que los focos ms
frecuentes se centran en diferentes combinaciones de afectos con cogniciones como determinantes de comportamientos especficos,
fundamentalmente relacionales (20). Es posible que la unin se realice dentro del denominado paradigma constructivista, representado por
el modelo de terapia cognitivo-estructural de Guidano y Liotti.
PSICOTERAPIA DINAMICA INFANTIL
El ncleo de su desarrollo ha girado en torno al enfrentamiento entre dos puntos de vista enfrentados: los de Anna Freud y los de Melanie
Klein (21).
Anna Freud, principal exponente de la llamada Escuela de Viena, tom como referente terico fundamental la perspectiva estructural
freudiana. Omitiendo especulaciones sobre fantasas infantiles no observables, delinea una visin evolutiva del conflicto entre las
diferentes instancias del aparato psquico, de forma que cada fase del desarrollo tendra unas tareas y ansiedades propias y especficas. Su
intervencin se dirige, en la lnea de la psicologa del Yo psicoanaltica, a madurar y flexibilizar el repertorio de mecanismos de defensa,
potenciando la mejor adaptacin posible. En este sentido, su enfoque es ms bien educativo, y se basa en una adecuada alianza de trabajo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (9 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
La postura de la Escuela inglesa, gestada en torno a Melanie Klein, hace mayor nfasis en aspectos instintivos: el nio organiza
activamente sus impulsos sexuales y agresivos en fantasas. Teoriz fructferamente sobre las relaciones de objeto y sobre las posiciones
"esquizo-paranoide" y "depresiva"; en la primera, que se da en los primeros meses de vida, implica que el beb no reconoce "personas",
sino se relaciona con objetos parciales; predomina la sensacin persecutoria y los procesos de escisin. La segunda (de los 4-6 a los 12
meses, aproximadamente) comienza con el reconocimiento de la madre como objeto total, e incluye procesos de integracin, ambivalencia
y culpa (22). Adems, teoriza un complejo de Edipo temprano (ya en el primer ao de vida). Sus ideas han tenido una gran difusin ms
all del tratamiento de nios, y caracterizan los enfoques que estimulan la regresin y la actuacin en el marco teraputico de ansiedades y
conflictos, especialmente haciendo uso del juego.
Otras escuelas relevantes son la gestada en torno a Winnicott (contencin maternal primaria, objetos transicionales), o la Escuela de
Filadelfia en torno a O. Rank y el nfasis en el papel traumtico de la experiencia del nacimiento. Tambin destacan las aportaciones de
Spitz en la lnea de Anna Freud y Hartmann, dedicadas al estudio de la gnesis de las primeras relaciones de objeto (7).
NUEVAS TENDENCIAS
A partir de la obra freudiana, se ha desarrollado un gran nmero de variantes del psicoanlisis clsico. Los ms creativos y a la vez
renovadores han sido la aproximacin kleiniana y la de la llamada psicologa del yo, inspirada en H. Hartmann, A. Freud, Alexander,
French y otros.
Klein da una gran importancia a la pulsin de agresin o destructiva, que para ella son innatas y el principal factor de la ansiedad. La
estrategia tcnica bsica ser el uso de la regresin para reproducir los conflictos infantiles, usando apropiadamente la transferencia
negativa. Es decir, se favorece la regresin para romper las defensas. Su influencia se deja ver en autores como Heimann, Bion o
Rosenfeld.
Por otro lado, Hartmann y sus seguidores potencian los sectores sin conflicto del Yo, de forma que con una adecuada alianza de trabajo, se
pretende analizar las defensas y manejar la regresin con mucho cuidado de no afectar el Yo "aliado" (7). Por lo tanto, se favorecen las
defensas sanas, la mejor integracin lograda.
Sin embargo, las directrices actuales del psicoanlisis se ven marcadas en gran medida por la obra de J. Lacan, que se plantea una revisin
de la obra freudiana, que en su opinin se haba ido tergiversado. Compleja y a ratos crtica, la obra de Lacan supone un redescubrimiento
de Freud. Lacan introduce la Filosofa y sobre todo la Lingstica en el psicoanlisis. Propone que el inconsciente "est estructurado como
un lenguaje, del que hay que liberar la palabra" (7). En otro orden, ataca la institucin psicoanaltica, defendiendo que slo el mismo
analista puede legitimar su prctica (23). Una de sus ms importantes contribuciones tericas es el estado del espejo, en el que muestra el
mecanismo de identificacin narcisista, cuya importancia reside en que a travs del reconocimiento de la propia imagen como tal, empieza
el Yo a desarrollar sus funciones. Este proceso es previo al estado edpico (se da entre los 6-18 meses, aproximadamente) (3). Sostiene
Lacan que es el Yo el que porta la neurosis; es el enemigo, construdo a travs de confusiones, alienaciones y falsas identificaciones. As,
desvirta la prctica de la psicologa del Yo, y previene contra la entronizacin del discurso racional como mtodo de comprensin del
inconsciente (23). No obstante, hay que insistir en que Lacan ha de ser descubierto a travs de su lectura directa, y contando con una slida
base terica.
Otros autores importantes son los ya citados Spitz y Winnicott, Balint (muy crtico con la teora clsica de la libido, y las organizaciones
sexuales pregenitales), E. Erikson (y los estados psicosociales que conforman una elaboracin progresiva de la identidad como integracin
psico-socio-cultural), Kernberg (investigador de los trastornos lmites o fronterizos), Sullivan (que saca al psicoanlisis del cors
intraindividual y los sita en la dimensin psicosocial), o incluso un psicoanlisis sin libido (Fairbairn, Bowlby).
CONSIDERACIONES FINALES
Resulta fundamental la toma de conciencia por parte de todo aqul interesado en ejercer en el mbito psicoanaltico de la necesidad del
propio anlisis, tanto por lo referido al manejo efectivo de los componentes contratransferenciales como por el cariz experiencial que
impregna todo concepto psicoanaltico; hay que conocer debidamente y desde dentro aquello que se pretende usar para conocer al otro.
Ello incluye, por supuesto, la lectura exhaustiva de la bibliografa psicoanaltica bsica (todo Freud, ms un amplio nmero de obras de
otros autores), as como la supervisin continua por parte de un terapeuta experto (15).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (10 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- Kriz J. Corrientes fundamentales en psicoterapia. Buenos Aires, Amorrortu, 1990.
2.- Wallace, ER. Dynamic Psychiatry in Theory and Practice. Philadelphia, Lea and Febiger, 1993.
3.- Laplanche J y Pontalis JB. Diccionario de Psicoanlisis. Barcelona, Labor, 1981.
4.- Freud S. La interpretacin de los sueos, en Obras completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1983.
5.- Castilla del Pino C. Introduccin a la psiquiatra (I). Madrid, Alianza, 1982.
6.- Freud S. Lecciones introductorias al psicoanlisis, en Obras completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1983.
7.- Chazaud J. Nuevas tendencias del psicoanlisis. Barcelona, Herder, 1981.
8.- Dorsch F. Diccionario de Psicologa. Barcelona, Herder, 1985.
9.- Vallejo Ruiloba J. Neurosis: Generalidades, en Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Editado por Vallejo Ruiloba J. 3 ed.
Barcelona, Salvat, 1991, pp 321-339.
10.- Davidoff L. Introduccin a la Psicologa. Mxico, MacGraw-Hill, 1986.
11.- Braier E. Tratamiento psicoanaltico, en Lecciones de psicologa mdica. Editado por Ortega-Monasterio L. Barcelona, PPU, 1993, pp
645-657.
12.- Stewart R. Psicoterapias. En: Tratado de Psiquiatra, tomo II. Editado por Kaplan H y Sadock B. 2 ed. Barcelona, Salvat, 1989., pp
1326-1359.
13.- Freud S. Inhibicin, sntoma y angustia, en Obras completas. Madrid, Biblioteca Nueva, 1983.
14.- Cavenar JO, Cavenar MG y Walker JI. Crisis intervention. In: Psychiatric emergencies. Editado por Walker JI. Philadelphia,
Lippincott, 1983, pp 201-212.
15.- Poch J y Talarn A. El grupo de las psicoterapias. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. Editado por Vallejo J. 3 ed.
Barcelona, Salvat, 1991, pp 632-654.
16.- Caplan G. Principios de psiquiatra preventiva. Barcelona, Paids, 1985.
17.- Malugani M. Las psicoterapias breves. Barcelona, Herder, 1990.
18.- Prez-Snchez A. Elementos de psicoterapia breve psicoanaltica. Barcelona, Fundaci Vidal i Barraquer, 1982.
19.- Garske J y Molteni A. Psicoterapia dinmica breve: un enfoque integrador, en Psicoterapias contemporneas. Editado por Lynn SJ y
Garske JP. Bilbao, Descle de Brouwer, 1988.
20.- Maxim P. Brief dynamic therapy. In: Current psychiatric therapy. Editado por Dunner D. Philadelphia, WB Saunders, 1993, pp
504-509.
21.- Marans S y Cohen D. Child psychoanalytic theories of development. In: Child and adolescent psychiatry. Editado por Lewis M.
Baltimore, Williams & Wilkins, 1991, pp 129-144.
22.- Segal H. Introduccin a la obra de Melanie Klein. Barcelona, Paids, 1984.
23.- Turkle S. Lacan and America: the Problem of Discourse. In: Introducing psychoanalytic theory. Editado por Gilman S. New York,
Brunner/Mazel, 1982.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIBROS
- Avila Espada A y Poch i Bullich J (comps.). Manual de tcnicas de psicoterapia. Madrid, Siglo XXI, 1994.
Exposicin puesta al da, amplia, precisa y completa sobre la psicoterapia de orientacin psicodinmica, incluyendo consideraciones sobre
el concepto de psicoterapia, comentarios de casos clave en el desarrollo de la teora psicoanaltica, y valoracin del estado actual de la
cuestin, nuevas tendencias, etc.
- Coderch J. Psiquiatra dinmica. Barcelona, Herder, 1975.
Descripcin de las interpretaciones dinmicas de la vida psquica en el esquema taxonmico psiquitrico tradicional. Una introduccin a la
comprensin de cada entidad psicopatolgica.
- Gay P. Freud, una vida de nuestro tiempo. Barcelona, Paidos, 1990.
Biografa meticulosa, clara, apasionante e impecablemente contextualizada sobre la persona de Freud y la gnesis y desarrollo del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (11 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
psicoanlisis. Imprescindible para entender la grandeza y las limitaciones del creador del movimiento psicoanaltico.
- Lpez-Ibor JJ. La agona del psicoanlisis. Madrid, Espasa-Calpe, 1951.
El psicoanlisis puesto a juicio, sin vencedores ni vencidos, pero con un espritu crtico que pretende (y consigue) profundizar en el hecho
del psicoanlisis.
- Malugani M. Las psicoterapias breves. Barcelona, Herder, 1990.
Una visin integradora y de conjunto, a la vez que analtica, de las aproximaciones teraputicas breves de orientacin dinmica y de sus
particularidades definitorias.
ARTICULOS
- Fried D, Crits-Cristoph P y Luborsky L. The First Empirical Demonstration of Transference in Psychotherapy. Journal of Nervous and
Mental Disorders, 1992; 180: 326-331.
Se explora la similitud entre las relaciones de los pacientes con sus terapeutas y con otros significativos, y su significado desde una ptica
psicodinmica.
- Hoglend P, Sorlie T, Sorbie O et al. Long-Term changes after Brief Dynamic Psychotherapy: Symptomatic versus Dynamic Assessments.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 1992; 86: 165-172.
Se evidencian las significativas diferencias entre la evaluacin sintomtica y la evaluacin de la dinmica interna. Las escalas se basan en
la teora de Sifneos, uno de los tericos fundamentales de la psicoterapia dinmica breve.
- Joyce A y Piper W. The inmediate Impact of Transference Interpretation in Short-Term Individual Psychotherapy. American Journal of
Psychotherapy, 1993; 47(4): 508-526.
La particularidad del fenmeno transferencial y su interpretacin es analizada en funcin del caracterstico encuadre temporal propio de los
enfoques breves.
- Levobici S. The origins and development of the Oedipus complex. International Journal of Psycho-Analysis, 1982; 63: 201-215.
Exposicin histrica de uno de los ms polmicos y discutidos conceptos del psicoanlisis, por uno de los ms importantes tericos
despus de Freud.
- Rockland L (Editor). Supportive psychotherapy (Special Section). American Journal of Psychotherapy, 1994; 48(4), 492-561.
Anlisis de los principios de esta modalidad en auge, as como revisin de las investigaciones ms destacadas, requisitos de formacin, y
aplicacin al paciente esquizofrnico.
- Rodenhauser P. Psychiatry Residency Programs: trends in Psychotherapy Supervision. American Journal of Psychiatry, 1992; 46(2):
240-249.
El estado de la cuestin en EE.UU. Retroceso y recuperacin del paradigma psicoanaltico en la formacin de residentes.
- Sandler J y Sandler A. On the development od Object relationships and affects. International Journal of Psycho-Analysis, 1978; 59:
285-296.
La perspectiva de las relaciones objetales, clave en la comprensin de los actuales derroteros del movimiento psicoanaltico, es expuesta
con especial mencin a las aportacionesde Bowen, Klein, Winnicott y otros destacados autores.
- Smyrnios K y Kirkby R. Long-Term comparison of Brief versus Unlimited Psychodinamic Treatments with Children and their Parents.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1993; 61(6): 1020-1027.
Se discute la falta de diferencias en efectividad teraputica, y las implicaciones que esto tiene a nivel de anlisis de costes-beneficios, tanto
institucionales como personales.
- Solnit AJ. Anna Freud's contributions to child and applied psychoanalysis. International Journal of Psycho-Analysis, 1983; 64: 379-391.
Revisin de la vida y obras tericas de A. Freud y su impacto en la prctica clnica, as como las implicaciones derivadas de las nuevas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (12 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
lneas que sugiri.
- Weissman M y Markowitz J. Interpersonal Psychotherapy: Current Status. Archives of General Psychiatry, 1994; 51: 599-606.
Derivada de la obra de H.S. Sullivan, esta modalidad se centra en conflictos psicosociales, aqu y ahora, con ciertas limitaciones
temporales, y que ha probado cierta eficacia en trastornos depresivos.
TERAPIAS DE ORIENTACION COGNITIVO-CONDUCTAL
Autor: S. Araya La Rivera
Coordinador: M. Valds Miyar, Barcelona
Existen numerosos artculos y libros dedicados a explicar detalladamente las bases histricas y tericas en que se fundamenta la terapia
conductual, as como el desarrollo de sus tcnicas y aplicaciones. Por lo tanto en este captulo abordaremos el tema de forma resumida, con
una breve resea histrica, explicando algunos conceptos bsicos y sus aplicaciones prcticas, remitiendo al lector a la bibliografa
especializada para profundizar en el tema.
La terapia conductual incluye un gran nmero de tcnicas especficas que emplean principios psicolgicos (especialmente basados en la
teora del aprendizaje) para modificar la conducta humana de forma teraputica (3).
Aunque los orgenes de la terapia conductual son diversos y se remontan a siglos pasados, no fue hasta principios de este siglo cuando se
iniciaron trabajos experimentales, primero con animales y luego con humanos. Hasta la dcada de los 50 no existen estudios sistemticos
que desarrollen la terapia conductual como aplicacin directa en el tratamiento de los trastornos psicolgicos y psiquitricos.
Ivan Sechenov, un pionero de la fisiologa rusa, desarroll la teora de la conducta voluntaria, que consista en una cadena de reflejos, y
Pavlov y sus colaboradores realizaron experimentos en animales (1). Pavlov extiende la nocin del condicionamiento clsico a la palabra
(el segundo sistema de seales), sugiriendo que leyes similares gobiernan el pensamiento y el discurso (1).
Posteriormente, los investigadores descubren que el condicionamiento clsico puede extenderse a una gran variedad de rganos y
funciones, incluyendo la presin arterial, secrecin de insulina, secrecin de orina, y la actividad de varias glndulas endocrinas(1).
John B. Watson demostr que el condicionamiento clsico poda aumentar la respuesta neurtica en un experimento, ahora clsico, con el
pequeo Albert un nio con fobia a ratas y conejos (1).
Skinner, que introdujo el trmino terapia conductual, se refera a la "modificacin de conducta". As, toda conducta humana, adaptativa o
desadaptativa, es aprendida por el mismo mecanismo: el condicionamiento operante.
Joseph Wolpe realiza un estudio sobre la adquisicin y extincin de una respuesta neurtica de ansiedad en el gato (Wolpe, 1952) y a partir
de estos trabajos se formula el principio terico de la inhibicin recproca. Considera la ansiedad neurtica como una respuesta
condicionada a eliminar, y la terapia consiste en romper el vnculo condicionado entre algunas situaciones y la respuesta de ansiedad
utilizando las tcnicas basadas en el principio de inhibicin recproca (4).
Para Eysenck, el terico mas importante de la escuela inglesa, la neurosis es una conducta desadaptativa cuya adquisicin se explica en
trminos de condicionamiento clsico (4). La primera revista sobre terapia conductual fue fundada por Eysenck en 1963, "Behavior
Research and Therapy" (3).
Bandura, uno de los principales gestores de la teora del aprendizaje social, incorpor elementos del condicionamiento clsico y operante,
mediados por procesos cognitivos, y describi el aprendizaje por observacin y el condicionamiento vicario (adquisicin de respuestas a
partir de la observacin de su efecto en otras personas).
En la dcada de los 70 se produjo la llamada "revolucin cognitiva", incorporndose las terapias promulgadas por Beck y Ellis en la terapia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (13 of 34) [03/09/2002 12:01:50 a.m.]
conductual.
La terapia conductual y cognitiva tiene una amplia gama de aplicacin en la clnica, en trastornos ansiosos, afectivos, por abuso y
dependencia de txicos, trastornos de la esfera sexual, trastornos alimentarios, trastornos de la personalidad y en patologa mdica general.
Se puede utilizar como terapia nica o asociada a frmacos.
CONDICIONAMIENTO CLASICO
El condicionamiento clsico o respondiente resulta de la presentacin conjunta y repetida de un estmulo neutro (condicionado) con otro
estmulo que evoque una respuesta (incondicionado), de tal manera que el estmulo neutro eventualmente llegue a evocar la respuesta. El
tiempo de presentacin entre los dos estmulos es importante, variando desde una fraccin de segundo a varios segundos, para un
aprendizaje ptimo (1).
CONDICIONAMIENTO OPERANTE
Cualquier conducta est controlada por sus consecuencias. De esta manera, el cambio o no del entorno, que sigue inmediatamente a una
conducta hacen que esta conducta aumente o disminuya en frecuencia, o permanezca estable.
PROCEDIMIENTOS BASICOS
El trmino refuerzo se refiere al incremento tanto de la probabilidad de que una conducta sea ejecutada como a la intensidad con que se
ejecuta. Los reforzadores pueden ser primarios, materiales, sociales, de actividad, fichas y encubiertos (pensamientos y auto-evaluacin)
(3).
Existen dos tipos de refuerzos, los que aumentan (positivo y negativo) y los que disminuyen (extincin y castigo) la presentacin de la
conducta.
El refuerzo positivo se refiere al proceso por el cual ciertas consecuencias de una conducta aumentan la probabilidad de que dicha conducta
se repita. El refuerzo negativo se refiere al proceso por el cual la conducta que conduce a la eliminacin de un acontecimiento potencia
dicha conducta (1).
En el condicionamiento clsico la extincin ocurre cuando se presenta el estmulo condicionado repetidamente sin el estmulo
incondicionado, hasta que la respuesta evocada por el estmulo condicionado se debilite de forma gradual y eventualmente desaparezca (1).
En el condicionamiento operante se deja de reforzar la respuesta, con lo cual la conducta se extingue.
El castigo consiste en presentar un estmulo aversivo o eliminar un reforzador positivo inmediatamente despus de una respuesta. Se dice
que la respuesta ha sido castigada (7). Ya que la conducta humana tiene lugar en un contexto interpersonal, se producirn influencias
recprocas (1).
Los esquemas de refuerzo se refieren al patrn o frecuencia con la cual un reforzador se presenta como consecuencia de una conducta
(refuerzo contnuo, refuerzo intermitente, esquemas de razn fija, esquemas de intervalo fijo, esquemas de razn variable, esquemas de
intervalo variable) (1).
La contingencia, en su forma ms simple, se refiere a utilizar el refuerzo o el castigo siguiendo a la conducta deseada y solamente despus
de dicha conducta.
El principio de Premack establece que una conducta que se presenta con alta frecuencia puede ser utilizada para reforzar una conducta de
baja frecuencia (1).
El principio de exposicin consiste en estudiar cuidadosamente los detalles de las situaciones que el paciente teme, de tal manera que sea
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (14 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
posible planificar su reentrada en ellas y pueda aprender a desarrollar tolerancia en lugar de miedo (7). Se debe especificar la duracin de
la exposicin, grado de acercamiento al estmulo fbico (brusco o gradual), si se realiza en imaginacin o in vivo o con otras tcnicas
(video, etc.), individual o en grupo, asistida por terapeuta o autoexposicin en su casa (7).
El modelado es una tcnica que consiste en que el paciente observe a uno o ms individuos (que estn presentes, filmados o imaginados),
mientras realizan una conducta que el paciente desea adquirir. El procedimiento sirve para: adquisicin de una funcin, facilitacin de una
conducta, deshinibicin de conductas que el paciente ha evitado por temor o ansiedad, y mientras se deshiniben conductas, el modelado
promueve la extincin vicaria y directa del temor u otras reacciones asociadas con la persona, animal, u objeto hacia el cual va dirigida la
conducta (7).
Inhibicin recproca: Si una respuesta inhibidora de la ansiedad puede emitirse en presencia del estmulo evocador de la ansiedad,
debilitar el vnculo entre estos estmulos y la ansiedad.
La parada de pensamiento popularizado por Wolpe, consiste en pedir al paciente que se concentre en pensamientos problemticos para l y
despus de un corto perodo de tiempo el terapeuta le indica que "pare". Este procedimiento se repite varias veces. Luego el paciente lo
practica individualmente. Se considera como una tcnica de auto-control (3).
El moldeado es un tipo de reforzamiento diferencial cuyo objetivo es facilitar una respuesta nueva en el repertorio de un sujeto. Implica el
reforzamiento sucesivo de respuestas aproximadas a la respuesta deseada, al mismo tiempo que se realiza extincin de las respuestas
precedentes. Para esto es necesario definir la respuesta final deseada (4).
Generalizacin y mantenimiento: los pacientes llevan a cabo variaciones apropiadas de las conductas que han adquirido (generalizacin de
la respuesta) y adecuadas a las demandas nicas de las distintas situaciones en las que se desenvuelven (generalizacin del estmulo),
despus de la terminacin del tratamiento (mantenimiento) (7).
Discriminacin: proceso por el cual la tendencia hacia la generalizacin del estmulo es neutralizada y las respuestas se dan solamente ante
un estmulo especfico.
EVALUACION
Anlisis funcional de la conducta: en la evaluacin inicial del paciente se debe identificar los factores que provocan sus dificultades para lo
que hay que realizar una historia clnica detallada y un anlisis conductual. Para objetivar la relacin de la conducta con el entorno se debe
realizar un anlisis funcional, esto es, precisar qu estmulos la preceden, descripcin de la conducta en s misma, y las consecuencias que
se derivan de esta tcnica (3).
El anlisis conductual es un mtodo desarrollado para describir las conductas del paciente: es dirigido, sistemtico, focalizado sobre temas
especficos, orientado hacia un tratamiento (3) y debe contestar las siguientes preguntas (1):
- Cules son los problemas y las metas de la terapia?
- Cmo se puede medir y monitorizar el progreso del paciente?
- Qu contingencias ambientales estn manteniendo el problema?
- Qu intervenciones son probablemente efectivas?
Autoregistros: la autoobservacin, con el registro de frecuencia, duracin y forma de presentacin de las conductas desadaptativas permite
precisar la naturaleza e intensidad del problema y planificar la intervencin teraputica. De esta manera, el paciente tambin se da cuenta
de la manifestacin del problema y, frecuentemente, induce por s mismo una modificacin positiva de la frecuencia de la conducta
estudiada (4).
Cuestionarios: existen diversos cuestionarios para temas especficos, algunos de los cuales han sido validados en Espaa y son de uso
comn: Hamilton Anxiety Scale; Hamilton Depression Scale; Beck Depression Inventory; Self Rating Depression Scale, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (15 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
TERAPIA CONDUCTUAL
Relajacin: algunos procedimientos involucran componentes activos, en los que una actividad (por ej. tensin muscular) se utiliza como
ayuda en la reduccin eventual de la activacin, mientras otros son pasivos e involucran componentes que se focalizan aisladamente sobre
la relajacin y la tranquilidad. Se puede usar como parte de una intervencin conductual ms elaborada, como la desensibilizacin
sistemtica o como instrumento teraputico por s mismo. Edmund Jacobson condujo el primer estudio psicofisiolgico sobre relajacin,
relajacin progresiva que conduce a un profundo estado de relajacin muscular. Actualmente se utiliza una versin modificada que
requiere menos tiempo para ensear la tcnica.
Johannes Schultz (1932) introdujo una forma pasiva de control de la activacin: el entrenamiento autognico, procedimiento que focaliza
la atencin del paciente en sus sensaciones internas, tales como calor y pesadez.
EMG Biofeedback es otra tcnica que se utiliza para la relajacin, y forma parte de una tcnica ms amplia, el Biofeedback, que
explicaremos ms adelante.
Por su importancia, desarrollaremos ms ampliamente la tcnica de relajacin progresiva de Jacobson:
Se inicia con el paciente en una posicin cmoda, ojos cerrados, centrando la atencin en la respiracin, de tal manera que con cada
inhalacin se introduce aire y una sensacin de relajacin que fluye a travs del cuerpo, y con cada exhalacin se expulsa la tensin.
Luego, se dan instrucciones para tensar y relajar 14 grupos musculares (Tabla 1). Se debe mantener un nivel de tensin muscular que no
provoque dolor durante unos 5 a 7 segundos y luego una relajacin muscular de 10 a 20 segundos. La tensin-relajacin se repetir dos
veces por cada grupo muscular, focalizando la atencin en las sensaciones de tensin y relajacin respectivamente , con frases y tonalidad
de la voz adecuadas. Si el paciente no es capaz de relajar algn msculo se le indicar que centre su atencin en la zona y repita la
tensin-relajacin. Tambin hay que observar que no tense otros msculos automticamente y focalice su atencin en el grupo muscular
indicado. Cuando los 14 grupos musculares estn relajados, se centrar la atencin en la sensacin de relajacin de todo el cuerpo
utilizando como foco la respiracin. Para completar la relajacin se centrar la atencin del paciente en una escena agradable, que
previamente se habr comentado. Para terminar se invita al paciente a volver paulatinamente a un estado de alerta, conservando la
sensacin de agradable relajacin.
Tabla 1. INSTRUCCIONES PARA TENSAR LOS GRUPOS MUSCULARES (3)
1. Mano y brazo dominante:------- Cerrar el puo y apretar, llevarlo hacia los hombros, doblar el brazo sobre el codo
2. Mano y brazo no dominante:--- Cerrar el puo y apretar, llevarlo hacia los hombros, doblar el brazo sobre el codo.
3. Frente y ojos:--------------------- Abrir mucho los ojos y levantar las cejas. Arrugar lo ms posibles la frente.
4. Parte alta de mejillas y nariz:--- Fruncir el ceo, entrecerrar los ojos, arrugar la nariz.
5. Mandbula, parte baja de cara y cuello:----- Apretar los dientes, protruir el mentn. Bajar comisuras de los labios.
6. Hombros, parte alta de la espalda y pecho:-----Encoger los hombros y llevar los omoplatos hacia atrs como si fueran a tocarse entre
ellos.
7. Abdomen:------- Llevar hacia adelante, ligeramente, la cintura, protruir el estmago, apretar los msculos tanto como sea posible.
8. Glteos:---------- Apretar los glteos entre s y contra la superficie al mismo tiempo.
9. Muslo de pierna dominante:----- Apretar los msculos largos del muslo de arriba abajo. Endurecer los msculos, presionar unos contra
otros.
10. Pierna dominante:--------- Estirar los dedos del pie hasta que apunten hacia la cabeza. Estirar y endurecer los msculos de la pantorrilla.
11. Pie dominante:------- Apuntar los dedos hacia afuera y abajo, estirando el pie
12. Muslo de pierna no dominante:------ Igual al muslo dominante
13. Pierna no dominante: ------Igual al muslo dominante
14. Pie no dominante:--------- Igual que el pie dominante
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (16 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
Desensibilizacin sistemtica: es una de las tcnicas ms estudiadas y utilizadas en la prctica clnica. Formalmente introducida por
Joseph Wolpe en 1958, se enfoca especficamente sobre el alivio de la ansiedad asociada a estmulos concretos. La tcnica consiste en
presentar conjuntamente la relajacin con escenas imaginadas que representan situaciones que el paciente ha indicado que le causan
ansiedad. El terapeuta asume que si el paciente est aprendiendo a relajarse mientras se imagina tales escenas, los estmulos de la vida real
le causarn menos o ninguna ansiedad. Los principales componentes son: l) Entrenamiento en la relajacin muscular. 2) Establecimiento
de una jerarqua de las situaciones o estmulos evocadores de ansiedad, ordenados de acuerdo al grado de ansiedad que provocan. 3) La
presentacin gradual en imaginacin o in vivo de los estmulos evocadores de ansiedad.
Implosin: se refiere a una exposicin en imagen continuada, prolongada y por lo general con mucha ansiedad (7). Fue introducida por
Stampfl en 1967. Es una tcnica diseada para eliminar las conductas de evitacin por un proceso de extincin. Tiene influencias
psicodinmicas, propone un trauma infantil como el orgen de muchas conductas de evitacin (3). Consta de dos fases esenciales (3) a)
Construccin de una jerarqua de evitacin, compuesta por los estmulos directamente asociados a los sntomas, y por los estmulos
hipotticos integrados por los elementos de la psicologa dinmica. b) presentacin de estmulos con la intencin de provocar el mayor
grado de ansiedad posible.
Inundacin y prevencin de respuesta: es una tcnica de exposicin a un estmulo provocador de ansiedad, mientras se previene la
aparicin de respuestas de evitacin (3). El acercamiento al estmulo es rpido y prolongado y el paciente suele presentar un alto nivel de
respuesta emocional (7). Tiene unas bases tericas similares a la terapia implosiva, pero no realiza interpretaciones psicodinmicas.
Algunas investigaciones que contrastan la inundacin en imaginacin con la hecha in vivo, llegan a la conclusin de que sta ltima es ms
efectiva.
Inoculacin de estrs: Es un procedimiento cognitivo-conductual que pretende desarrollar habilidades para el control del estrs. Consta de
tres fases:
- Conceptualizacin cognitivo-conductual de la respuesta al estrs.
- Adquisicin de habilidades de afrontamiento (relajacin, autoinstrucciones, etc.).
- Aplicacin, en que se somete al paciente a una situacin estresante (imaginada o real) de forma gradual (jerarqua).
Intencin Paradjica: es una de las tcnicas paradjicas, en que se le indica al paciente que intente provocar el sntoma con mxima
intensidad. La hiptesis es que el paciente no ser capaz de llevar a cabo la indicacin del terapeuta. De esta manera, si el paciente intenta
tener ms sntomas no lo lograr y, paradjicamente, experimentar una disminucin y, eventualmente, desaparicin de estos, al mismo
tiempo que realiza una exposicin sin darse cuenta (5).
Mtodos punitivos y aversivos: en muchos casos, el objetivo del cambio conductual es eliminar un patrn de conducta problemtico,
inapropiado, peligroso, ilegal o daino (3). Durante mucho tiempo se han utilizado tcnicas de control aversivo, especialmente punitivas,
en alcoholismo, desviaciones de la conducta sexual y conductas agresivas, pero en la actualidad estn en desuso. Se puede utilizar en
imaginacin como parte de la sensibilizacin encubierta, que consiste en provocar una conducta de evitacin mediante la asociacin de un
estmulo aversivo con los estmulos evocadores de la conducta no deseada.
Biofeedback (retroalimentacin biolgica) se refiere a una variedad de procedimientos que proveen al paciente informacin acerca de una
o ms respuestas biolgicas, que se traducen de forma analgica y se retransmiten a los rganos sensoriales. El propsito es ensear a la
persona a utilizar la retroalimentacin para obtener un control consciente de las respuestas biolgicas sobre las cuales previamente tena
poco o ningn control. La posibilidad de controlar voluntariamente las respuestas fisiolgicas motiv el desarrollo de trabajos que
aplicaban las tcnicas de biofeedback a una serie de respuestas fisiolgicas en varios trastornos. Una de ellas consiste en adherir tres
pequeos electrodos en la frente para medir los niveles de tensin muscular de la parte alta de la cara; la actividad elctrica asociada a la
contraccin muscular es traducida en seales acsticas (3).
El concepto de habilidades sociales es amplio e incluye una serie de habilidades para lograr establecer relaciones interpersonales
satisfactorias y una integracin adecuada en la comunidad. El entrenamiento en habilidades sociales incluye conductas verbales y no
verbales, conducta asertiva y rutinas sociales. Se puede realizar de forma individual o en grupo. El grupo se puede utilizar para el juego de
roles, retroalimentacin, modelado y como medio para poner en prctica las habilidades adquiridas.
La asertividad es un concepto ampliamente utilizado cuya definicin apunta a diversos aspectos y ha ido variando a lo largo del tiempo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (17 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
Wolpe la define como "La expresin apropiada de cualquier emocin distinta de la ansiedad con respecto a otra persona". En la prctica, el
entrenamiento asertivo se incluye como una parte de las habilidades sociales y apunta al desarrollo de capacidades para: a) Expresar
sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz sin negar o dejar de considerar los de los dems y sin crear o sentir
vergenza. b) Discriminar entre la asercin, la agresin y la pasividad. c) Discriminar las ocasiones en las que la expresin personal es
importante y adecuada. d) Defenderse sin agresin o pasividad frente a la conducta poco cooperadora o razonable de los dems (5). La
mayora de los autores identifican ciertos componentes verbales y no verbales de la conducta asertiva, que pueden resumirse as: contacto
visual, postura, gestos, distancia en relacin al interlocutor, expresin facial, caractersticas paralingsticas de la conversacin y
pertinencia social del contenido de la respuesta (4).
TERAPIA COGNITIVA
La terapia cognitiva la constituyen una serie de procedimientos dirigidos a corregir las distorsiones cognitivas y los errores especficos y
habituales en el pensamiento (cogniciones) (2). Se pueden utilizar una amplia variedad de tcnicas teraputicas especficas. Estas tcnicas
estn diseadas para ayudar al paciente a identificar, contrastar la realidad y corregir las conceptualizaciones distorsionadas y creencias
disfuncionales subyacentes a estas cogniciones (2). Se pueden observar contenidos cognitivos especficos para trastornos psiquitricos
especficos (Tabla 3) (2).
Terapia Racional-Emotiva de Ellis (TRE): es una terapia cognitivo-conductual, que se basa en la hiptesis de que las emociones y la
conducta son producto de las creencias del individuo. Una caracterstica de estos pensamientos es que se rigen por exigencias absolutistas
como "debo de" y "tengo que", que crean distorsiones cognitivas provocadoras de estrs y conflictos psicolgicos. As los trastornos
psicolgicos son producto de un pensamiento irracional, por lo tanto la terapia consiste en reemplazar el pensamiento "irracional" por otro
"racional", que le permitan modificar sus emociones y conductas positivamente.
Existen una serie de creencias irracionales que se presentan con frecuencia (Tabla 2).
Tabla 2. Ideas o Pensamientos irracionales comunes tabulados por Ellis y col. (3)
Que siempre debes ser amado y aprobado por las personas significativas.
Que debes probarte a ti mismo que eres absolutamente competente, adecuado y realizado; o que al menos debes ser realmente competente
o talentoso en alguna cosa importante.
Que las personas que te perjudican o cometen una mala accin generalmente son consideradas como malas , malvadas, o villanas y que
deben ser severamente culpadas, condenadas y castigadas por sus pecados.
Que la vida es horrorosa, terrible, horrible o catastrfica cuando las cosas no van como te gustara que fueran.
Que las miserias emocionales provienen de presiones externas y que tienes pocas capacidades para controlar tus sentimientos o para
librarte de la depresin y hostilidad.
Que si algo parece peligroso o temible, debes preocuparte mucho y volcarte en ello.
Que encontrars ms fcil evitar muchas responsabilidades y dificultades de la vida, que intentar alguna forma gratificante de
auto-disciplina.
Que toda tu vida pasada es importante y que si algo influenci fuertemente tu vida, est determinando tus sentimientos y conductas
actuales.
Que las personas y las cosas deberan ser mejor de lo que son y es terrible y horrible no encontrar rpidamente soluciones para los
contratiempos de la vida.
Que puedes conseguir la felicidad por inercia e inactividad o por "disfrutar de s mismo" pasivamente.
Que debes tener un alto grado de orden o certeza para sentirte confortable, o que se necesita algn poder sobrenatural en el cual confiar.
Que uno puede autocalificarse como persona y que la valoracin y autoaceptacin dependen de la buena ejecucin y grado de aprobacin
de las dems personas.
Tabla 3. PERFIL COGNITIVO DE LOS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS (2)
Trastorno ------Contenido Cognitivo Especfico
Depresin------ Visin negativa de s mismo, de la experiencia y del futuro.
Hipomana----- Visin aumentada de s mismo, de la experiencia y del futuro.
Trastorno ansioso---- Temor al peligro fsico o psicolgico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (18 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
Trastorno por angustia---- Malinterpretaciones catastrficas de experiencias corporales y mentales.
Fobia----- Temor y evitacin de situaciones especficas.
Estado paranoide---- Ideas de perjuicio e interferencia.
Histeria---- Concepto de anormalidad motora o sensorial.
Obsesin----- Dudas o temor repetido acerca de la seguridad.
Compulsin---- Actos repetitivos para protegerse de las amenazas.
Conducta suicida---- Desesperanza y deficiencia en la solucin de problemas.
Anorexia nerviosa----- Temor a engordar o distorsin de la imagen corporal.
Hipocondriasis----- Atribucin de enfermedades mdicas graves.
La TRE utiliza el modelo ABCDE, en que A es el acontecimiento activante, B es la creencia que genera A, que puede ser "racional" o
"irracional", y C es la o las consecuencias de B, que pueden ser emociones o conductas. D es la disputa o refutacin entre el terapeuta y el
paciente sobre las creencias irracionales. E simboliza el resultado o efecto de la confrontacin apropiada de las creencias irracionales. Una
vez identificados los pensamientos irracionales, mediante procedimientos conductuales, por ejemplo inundacin, se somete al individuo a
la situacin ansigena y se rebaten los pensamientos que surgen de forma automtica.
La Terapia Cognitiva de Beck se solapa con la TRE, pero se diferencia en algunos puntos. Beck utiliza las clasificaciones psiquitricas
convencionales, y relaciona explcitamente los estilos cognitivos desadaptativos de las diferentes categoras diagnsticas, especialmente en
la depresin, pero tambin en trastornos ansiosos, histeria, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos psicosomticos, etc. La terapia
cognitiva sigue un patrn inductivo, mientras que la TRE es deductiva (3). En la terapia cognitiva se contrastan las creencias del paciente
con la realidad externa, a travs de experiencias conductuales, en las que el paciente utiliza sus propias conductas para probar la veracidad
de sus creencias, mientras que en la TRE el cambio cognitivo se obtiene como consecuencia del razonamiento y la persuasin (3).
Se han realizado estudios comparativos de la terapia cognitiva de Beck aplicada a la depresin que ponen de manifiesto su utilidad en la
depresin unipolar y no psictica, tanto en el tratamiento como en la prevencin de recadas. Es un procedimiento teraputico bien
estructurado, orientado a la modificacin de cogniciones especficas implicadas en la depresin. Segn este modelo, el paciente tiene una
visin negativa de s mismo, del mundo y del futuro; las cogniciones distorsionadas del paciente pueden tener una relacin causal y
favorecen las recadas; las creencias del paciente son absolutas, arbitrarias y desadaptativas, stas pueden permanecer inactivas durante
aos y hacerse patentes en presencia de un acontecimiento activador. Estos elementos generan una serie de pensamientos automticos. Por
lo tanto, hay que identificar los pensamientos automticos, identificar las normas que los generan y analizar de qu manera las distorciones
cognitivas predisponen a la produccin de evidencias que confirmen los pensamientos automticos.
APLICACION CLINICA
Las tcnicas cognitivo-conductuales se pueden aplicar en una amplia gama de trastornos, en este apartado mencionaremos algunas de las
ms importantes.
Trastornos por ansiedad: los estudios controlados que comparan la psicoterapia conductual, placebo, frmacos y otras psicoterapias,
indican que la terapia conductual es la psicoterapia de eleccin en los trastornos fbicos, rituales obsesivo-compulsivos y trastorno por
estrs post-traumtico (2). Es necesario valorar un abordaje cognitivo que complemente la terapia conductual para tratar los pensamientos
automticos negativos.
En la agorafobia con o sin crisis de angustia se utilizan tratamientos de exposicin a las situaciones fbicas y que el paciente evita. Pueden
ser in vivo (inundacin) o en imaginacin (desensibilizacin sistemtica): los estudios coinciden en que la exposicin in vivo es ms
efectiva. Desde el punto de vista cognitivo el tratamiento de las crisis de angustia se centra en la tendencia del paciente a realizar
malinterpretaciones catastrficas sobre sus sensaciones corporales o experiencias mentales, se pueden utilizar tcnicas de distraccin
durante una crisis, etc.
En la fobia social se utiliza el entrenamiento en habilidades sociales, que incluye exposicin, modelado, ensayos conductuales, refuerzo y
entrenamiento de la comunicacin verbal y no verbal. El temor a hablar en pblico se puede tratar con un programa de desensibilizacin
sistemtica y exposicin. El tratamiento de las fobias simples se puede realizar con exposicin, modelado y en los casos en que el acceso al
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (19 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
objeto fbico sea difcil (por ejemplo el avin) se realiza desensibilizacin sistemtica.
Los trastornos obsesivo-compulsivos se pueden tratar con tcnicas de exposicin y prevencin de respuesta y reestructuracin cognitiva.
Los pacientes con rituales responden peor al tratamiento.
En la ansiedad generalizada se utilizan tcnicas de control de la ansiedad y se potencian las habilidades sociales cuando los factores
precipitantes surgen del entorno, y reestructuracin cognitiva.
En el trastorno por estrs post-traumtico se utilizan tcnicas de exposicin en imaginacin. En los ltimos aos se ha descrito la
utilizacin de los movimientos sacdicos oculares para el tratamiento de este trastorno (8).
Trastornos afectivos: no hay una terapia que se aplique de forma sistemtica en los trastornos bipolares. Para la distimia y depresin mayor
no psictica se utiliza la terapia cognitiva de Beck y otras tcnicas cognitivo-conductuales, como entrenamiento de habilidades sociales,
refuerzo de conductas adaptativas, manejo y control de la ansiedad asociada, etc.
Disfunciones sexuales: Master y Johnson desarrollaron tcnicas conductuales como focalizar sensaciones, desensibilizacin sistemtica,
formas sucesivas de aproximacin a travs del refuerzo de pequeas tareas conductuales, modelado y ensayo conductual (2). Estas tcnicas
se pueden aplicar individualmente y con la pareja. El programa de tratamiento para las parafilias incluye tcnicas conductuales para reducir
la activacin sexual hacia los objetos sexuales inapropiados y aumentarla hacia los objetos y en situaciones adecuadas; educacin sexual y
tcnicas de reestructuracin cognitiva; entrenamiento en habilidades sociales; tratamiento del abuso de sustancias, que se observa con
frecuencia en estos individuos; tcnicas de mantenimiento de conductas adecuadas y prevencin de recadas (2).
Esquizofrenia: se utilizan procedimientos de refuerzo para aumentar o disminuir ciertas conductas, modificacin del entorno,
entrenamiento en habilidades sociales, para fomentar la autonoma del paciente.
Trastornos alimentarios: en la bulimia nerviosa se aplica terapia cognitivo conductual y exposicin con prevencin de respuesta (2). En la
anorexia nerviosa se utilizan el reforzamiento positivo y negativo, retroalimentacin a travs de la informacin sobre caloras ingeridas y
peso ganado y comidas abundantes (2). Adems, se ensean al paciente hbitos alimentarios apropiados y auto-monitorizacin lo que
fomenta su auto-control y confianza en s mismo, tambin se mejora su autoestima y autoimagen. En la obesidad se procura modificar los
hbitos alimentarios y fomentar el ejercicio fsico, para mantener el peso adecuado se utilizan refuerzos y tcnicas de auto-control (2).
Trastornos por abuso y dependencia de txicos: las tcnicas conductuales utilizadas para reducir el consumo de alcohol son (2): 1) terapias
aversivas abiertas. 2) sensibilizacin encubierta. 3) entrenamiento en habilidades sociales. 4) terapia cognitivo conductual. 5) tcnicas de
manejo conductual, como refuerzo positivo para reducir la ingesta y consecuencias aversivas de la ingesta. En la dependencia al tabaco se
utilizan (2): 1) reducir el valor reforzante del fumar. 2) crear una aversin al fumar 3) desarrollar una auto-monitorizacin de la conducta
de fumar. 4) fomentar capacidades de respuesta por imitacin. En el abuso de otras sustancias se utilizan tcnicas similares (2).
En los Trastornos psicosomticos o la llamada medicina conductual se utilizan tcnicas de biofeedback, relajacin, modificacin de
hbitos (dietticos, estilo de vida, etc.), informacin sobre la enfermedad y manejo de episodios agudos (2). Estas tcnicas se aplican en
hipertensin arterial, sndrome de Raynaud, cefalea, asma, dolor crnico, trastornos gastrointestinales, insomnio, etc. (2).
BIBLIOGRAFIA
1.- Agras WS. Chapter 3: Contributions of the Psychological Sciencies. Section 3.3: Learning Theory. Williams & Wilkins. Kaplan H. I.,
Sadock B. J. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Fifth Edition. New York. 1989, pp 262-271.
2.- Liberman RP, Bedell JR. Chapter 30: Psychotherapies. Section 30.2: Behavior Therapy. Williams & Wilkins. Kaplan H. I., Sadock B.
J. Comprehensive Texboock of Psychitry. Fifth Edition. New York. 1989, pp. 1462-1482.
3.- Masters JC, Burish TG, Hollon SD, Rimm DC. Behavior Therapy Techniques and Empirical Findings. Harcourt Brace Jovanovich,
Publishers. Third Edition. U.S.A. 1987.
4.- Ladouceur R, Bouchard M-A, Granger L. Principes et Aplications Des Therapies Behaviorales. (original: EDISEM Inc. Paris, 1977).
Edicin Espaola, Editorial Devate, S.A. Madrid, 1981.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (20 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
5.- Carnwath T, Miller D. Behavioural Psychotherapy in Primary Care: A Practical Manual. (original: Academic Press Inc., London, 1986)
Versin Espaola: Ediciones Martnez Roca, S.A., Barcelona, 1989.
6.- Beck AT. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New America Library. First Meridian Printing, New York, 1979.
7.- Caballo V. Manual de tcnicas de terapia y modificacin de conducta. Manuales de Psicologa. Siglo Veintiuno de Espaa Editores,
S.A. Madrid, Junio 1993.
8.- Shapiro F. Eye Movement Desenzitization: A New Treatment for Post-Traumatic Stress Disorder. J. Behav. Ther.& Exp. Psychiat. Vol.
20, N 3, pp. 211-217, 1989.
OTROS TRATAMIENTOS DE FUNDAMENTO PSICOLOGICO
Autor: G. Prez Domnguez
Coordinadores: L. Cabrero Avila y E. Gonzlez Monclus, Barcelona
Tpicamente, la visin de la psicoterapia en nuestros das se concentra en la lucha entre el modelo cognitivo-conductual y el psicoanaltico,
aunque en su seno existen tambin rivalidades conceptuales nada desdeables. Se tiende por ello a marginar a otras aproximaciones que,
ms o menos vivas, aportan en cualquier caso perspectivas que pueden ser enormemente creativas en un rea tan compleja y que adolece
an de una definicin consensuada y estable sobre el propio trmino "psicoterapia". En cualquier caso, el inters clnico y de la
investigacin se dirige cada vez ms hacia la cuestin de qu forma de psicoterapia es ms efectiva (o til) para qu tipo de paciente, con
qu problema, y administrada bajo qu condiciones (1).
LA TERCERA FUERZA (2)
Comprende lo que se ha dado en llamar "terapias humanistas", que engloba diversos enfoques que, partiendo de diversas teoras,
componen una visin similar del ser humano. En oposicin al mecanicismo determinista monocausal del psicoanlisis o del conductismo, y
con una base filosfica que bebe del existencialismo, la fenomenologa, el humanismo clsico y socialista, y el humanismo francs
moderno. Por otro lado, la influencia de la psicologa de la Gestalt fue notable; bajo la idea esencial de que el todo es ms que la suma de
las partes, autores como Goldstein trasladan las conocidas leyes de la forma (Gestalt) del campo de la percepcin al de la psicoterapia.
El ncleo conceptual de la imagen del hombre en la psicologa humanista, se ha sintetizado en los siguientes cuatro puntos:
a. Autonoma e interdependencia social: el hombre aspira a la independencia, pero siendo socialmente responsable.
b. Autorrealizacin: hay una motivacin bsica en el hombre, ms all de las necesidades primarias (tan oportunamente estudiadas por el
psicoanlisis y el conductismo), consistente en la necesidad de crecimiento y autorrealizacin.
c. Orientacin por la meta y el sentido: la accin humana es en principio intencional, dirigida a metas. Aqu es donde se percibe la
conexin ms clara entre el humanismo y el cognitivismo, en la llamada psicologa de la accin (3).
d. Totalidad: concepcin del organismo humano como un todo integrado, sin aislar sentimiento de razn, cuerpo de alma.
Abraham Maslow desarroll una famosa jerarqua de las necesidades en cinco estadios, de forma que en cuanto unas quedan satisfechas,
las inmediatamente superiores toman su lugar (4). Estos niveles se exponen en la Tabla 1. Maslow ha centrado su estudio particularmente
en las cualidades de las personas con un alto grado de autorrealizacin.
Tabla 1. Jerarqua de necesidades de Maslow
a.- NECESIDADES FISIOLOGICAS
Hambre, sed, aire, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (21 of 34) [03/09/2002 12:01:51 a.m.]
b.- NECESIDADES DE SEGURIDAD
Seguridad interna y externa, ausencia de peligro.
c.- NECESIDADES DE AMOR
Afiliacin, aceptacin y pertenencia.
d.- NECESIDADES DE ESTIMA
Aprobacin, reconocimiento, xito, competencia.
e.- NECESIDADES DE AUTORREALIZACION
Expresin plena del potencial individual.
Dentro de esta orientacin humanista, consideraremos aqu el estudio de la psicoterapia guestltica y del enfoque de Rogers.
PSICOTERAPIA GUESTALTICA
Fritz Perls fue el principal artfice del nacimiento de esta modalidad psicoteraputica, influda principalmente por el existencialismo, el
psicoanlisis freudiano y reichiano, el budismo zen y la psicologa de la Gestalt (teora de la percepcin que revela al perceptor como
participante activo de tal proceso) (2).
Perls tuvo una limitada vocacin terica, y prefera centrarse en la prctica clnica, de forma que principalmente public protocolos
comentados de sus sesiones. Sin embargo, algunos de sus seguidores elaboraron tericamente sus ideas, y si hubiramos de sintetizar los
preceptos morales implcitos podramos enumerar los 9 siguientes de Naranjo (5):
- Vive ahora. Ocpate del presente.
- Vive aqu, no te preocupes por lo ausente.
- Experimenta la realidad, no la imagines.
- Gusta y mira, en vez de racionalizar.
- Expresa en vez de manipular, explicar, justificar o juzgar.
- No limites tu conciencia (awareness); entrgate el dolor igual que al placer.
- No adores dolos; no aceptes ms "debes" que los tuyos propios.
- Asume la plena responsabilidad por tus acciones, sentimientos y pensamientos.
- Acptate como eres ahora y aqu.
En palabras del propio Perls, el enfoque guestltico "trata de comprender la existencia de cualquier suceso a travs del modo en que se
produce, ...trata de comprender el devenir merced al cmo, no al porqu" (6). Se ha conceptualizado su terapia como un enfoque
conductista-fenomenolgico, en el que se consideran los hechos internos o experiencias como conductas, y se busca la forma de volverlos
externos, manifiestos, especificables y comunicables (7).
Del crecimiento y el encuentro
La vida es un proceso de experiencias y vivencias externas/internas en continua progresin y totalidad, aunque la conciencia destaca
formas concretas sobre ese fondo. La base de la terapia guestltica es el crecimiento en permanente contacto con el mundo exterior e
interior. Todo organismo ha de existir en relacin con su entorno, pero esta relacin comporta un matiz agresivo (asimilador) por lo dems
necesario y positivo. De hecho, en todo proceso humano, desde el ms biolgico al ms espiritual, se da este proceso de asimilacin de lo
ajeno, transformacin de lo til en propio, y eliminacin del sobrante, al igual que cuando sentimos hambre o sed (2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (22 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
Pero el entorno del ser humano es bsicamente social; su mundo es siempre social, y debe encontrar continuamente soluciones comunes.
Por ello, el marco de comprensin fundamental del ser humano es el encuentro: "yo y t, aqu y ahora".
El organismo se coteja con su medio a travs de un ciclo de contacto, en el que las necesidades vigentes en cada momento destacan una
figura en el medio, y guan la accin del organismo hacia su asimilacin. Conforme surgen las necesidades, las situaciones inconclusas,
precisamos ponernos en contacto con el mundo para satisfacer esa necesidad emergente; el mundo se abre, y es ese ver lo que llamamos
salud. Esta es la base del crecimiento, que evoluciona hasta un punto final de "continuo de conciencia" (en el sentido de "percatacin"). Y
tal proceso de maduracin supone un paso progresivo del apoyo ambiental a la autonoma, excepto en el caso del desarrollo neurtico, en
que se usa el potencial propio slo para movilizar al ambiente para conseguir apoyo. Esto lleva, antes o despus, al "impasse", de forma
que no movilizamos ni los recursos propios ni el ambiente (6).
Perturbaciones del contacto
La evitacin del contacto tiene una cara doble: por un lado, se producen interferencias en el desarrollo pleno del organismo (resistencias,
bloqueos, corazas caracteriales), pero a la vez supone un valor de supervivencia (mecanismo de proteccin, estrategia de dominio). Es
fundamental comprender esta paradoja: la resistencia o bloqueo es para el paciente un auxilio o ayuda; son las dos caras de la misma
moneda. Por lo tanto, la neurosis puede entenderse como una maniobra de proteccin frente a una amenaza grave. Y estos mecanismos
perturbadores del contacto toman varias formas: (2):
Proyeccin: rehusar el material a asimilar; se devuelve al exterior.
Introyeccin: recibir un material indigesto, que permanece sin asimilar.
Retroflexin: se dirigen hacia s-mismo los impulsos que deberan dirigirse al medio; se inhiben con frecuencia las reacciones
espontneas.
Confluencia: el organismo se fusiona al medio y se pierde el lmite entre "yo" y "t".
Deflexin: evitacin del contacto ntimo con el exterior.
Desensibilizacin: anulacin de las sensaciones.
El resultado en cualquier caso es el impedimento de la asimilacin y el crecimiento. Esto genera un modelo de la neurosis en cinco
estratos, que se intentan luego trabajar en terapia (6):
- Estrato falso: es la persona "como si", representa roles, juegos, persigue un ideal, que en el fondo lo aleja de s mismo. Hay una
renuencia fundamental a aceptar las experiencias desagradables.
- Estrato fbico: la objecin a ser como somos, el lugar de los "no se debe".
- Estrato del impasse: sensacin de vaco, de estar muertos, de no ser nada, de confusin.
- Estrato implosivo: se paralizan y quedan inactivas las energas necesarias para vivir.
- Estrato explosivo: se liberan las necesidades y sentimientos bloqueados, y se expresan de manera adecuada; la compresin se convierte
en expresin.
Tcnicas de intervencin
La terapia guestltica propone una teora paradjica del cambio: "el cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando
trata de convertirse en lo que no es" (8). Bsicamente, analiza las resistencias o bloqueos, pero no para eliminarlos, sino para
experimentarlos; no importa tanto el contenido como el proceso. Por esto, se permite el uso de casi cualquier tcnica, mientras se utilice
bajo la filosofa implcita al enfoque: desde el trabajo corporal de Reich, al psicodrama de Moreno; los sueos; los sealamientos de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (23 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
postura, voz o gestos; la "silla vaca"; etc. (2).
Las caractersticas fundamentales de la intervencin teraputica incluyen (9):
Apoyarse en conductas reales actuales, que tengan inters actual del organismo.
Evitar la interpretacin en lo posible.
Buscar intensificar el sentido de responsabilidad del paciente por su propia conducta.
En definitiva, se persigue desbloquear la toma de conciencia, reintegrar lo segregado de s-mismo, y la estrategia global consiste en la
alternancia de apoyo y frustracin mientras se atraviesan los estratos descritos (2).
Las tcnicas son seleccionadas, pues, en funcin de su utilidad para promover una mayor toma de conciencia, un mayor contacto con las
propias resistencias. Giran en general en torno a las reglas y los juegos, y frecuentemente se realizan en situacin de grupo.
Las reglas no deben entenderse como rdenes; no son listas de lo que se debe-no se debe hacer, sino que suponen una situacin de prueba
en que cada cual manifiesta su particular forma de evitar experimentarse plenamente a s mismo y al ambiente. Las principales reglas son
(10):
El principio del "ahora".
Toda comunicacin incluye un "yo" y un "t".
Personalizar el lenguaje impersonal: la semntica de la responsabilidad y la participacin.
Empleo del continuo de conciencia: insistencia en el "qu" y el "cmo"; "abandona tu mente y recobra tus sentidos" (Perls).
No murmurar: estimular la comunicacin directa.
Los juegos son muy variados; casi infinitos, pueden ser inventados por terapeutas creativos. El juego supone una metacomunicacin sobre
la conducta social; en el fondo, toda organizacin social puede ser asimilada a un juego. Se trata de tomar conciencia de nuestros juegos, y
sabernos libres de cambiar los que no nos satisfagan en la medida de lo posible (10). Juegos importantes son:
Juegos de dilogo: el paciente representa un dilogo entre dos componentes en conflicto en s mismo, o entre l y otra persona.
Juego de las proyecciones: el paciente ha de comportarse como la proyeccin que ha desarrollado sobre otro.
"Me hago responsable": el paciente aade esta coletilla a cualquier proposicin suya.
Anttesis: se pide al paciente que represente el papel contrario al que est en la base de su sufrimiento.
Exageracin: llevar determinadas pautas al extremo, para experimentarlas con toda su intensidad.
En suma, encontramos de fondo una exposicin total al mundo interno y externo, debidamente balanceada entre el apoyo y la frustracin, y
encaminada a la toma de conciencia, la adopcin de la propia responsabilidad, y la liberacin de los recursos propios que permitan reiniciar
el proceso de maduracin.
Indicaciones y lmites
Aparte de la norma comn a toda psicoterapia que exige una capacidad, formacin y experiencia adecuadas al terapeuta (que en este caso
incluye tambin el poder ofrecer una slida presencia real al paciente, el soportar la expresin intensa de emociones en otro, la capacidad
de vivir el presente), debe concentrarse el uso de esta modalidad en personalidades constreidas, evitativas, coartadas, pero con suficiente
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (24 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
"fuerza yoica"; en sujetos tendentes al "acting out" es problemtico y requiere gran sutilidad en su manejo (11).
Al mismo tiempo, hay que tener cuidado en situar la clave del propio destino excesivamente dentro del paciente, pues no debemos olvidar
los sistemas de que forma parte, y que fuerzan sus propias constricciones y limitaciones.
Quizs el requisito ms importante se centre en el propio terapeuta, en la medida en que efectivamente comparta y viva la filosofa bsica
de esta orientacin (2).
TERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE
Es obra de Carl Rogers, psiclogo infludo por la psicologa de la Gestalt, Kierkegaard, la variedad psicoanaltica de Otto Rank, y las
teoras del aprendizaje operante, de las que absorbi su insistencia en el mtodo cientfico experimental y en la operacionalizacin de la
relacin terapeuta-paciente (2).
Teora de la personalidad
Expuesta en 19 tesis en 1951 (12), se resume de la siguiente manera:
Todo organismo concibe como realidad su campo de experiencia y percepcin, del cual es centro. Reacciona frente a esa realidad como
un todo, manifestando tanto su tendencia a la conservacin, como a la autoactualizacin o crecimiento.
Su conducta busca satisfacer sus necesidades dirigindose a metas segn el campo percibido. Para comprender la conducta, hemos de
comprender el sistema de referencia interno del organismo.
Una parte de ese campo perceptivo total se va diferenciando como resultado de la interaccin con el medio hasta formar el s-mismo. Este
toma sus valores tanto de la experiencia como de otros significativos.
Ante las nuevas vivencias, puede haber congruencia (en cuyo caso se simbolizan y asimilan) o no: si la experiencia y la autoimagen
discrepan mucho, se crea un conflicto entre el mantenimiento de la autoimagen (el s-mismo) y la satisfaccin de necesidades (el
organismo); surge la angustia, la estructura del s-mismo se rigidifica a fin de conservarse, y la tendencia a la autoactualizacin queda en
suspenso.
Si no elicitan amenaza, las experiencias sern generalmente asimiladas, lo que supone una cierta flexibilidad del s-mismo para
integrarlas. Por ello, una persona que percibe sus experiencias y las recoge en un sistema consistente e integrado ser ms comprensivo y
tolerante con los dems y ms flexible consigo mismo, y poco a poco regenera su sistema de valores en funcin de sus experiencias.
Actitudes bsicas del terapeuta
Rogers conceptualiza 3 variables necesarias y suficientes para una terapia constructiva; stas se centran en el terapeuta, pero no son
simplemente conductas, sino actitudes o perspectivas fenomenolgicas que, de acuerdo con la base terica expuesta, pretenden promover
las condiciones que nutren el crecimiento o tendencia a la autoactualizacin. Son (2,13):
Autenticidad
Sinceridad consigo mismo, autointegracin; totalidad y veracidad del terapeuta en la relacin. Ello "significa evitar la tentacin de
esconderse detrs de una mscara de profesionalismo" (14); as se posibilita la confianza del cliente, y se le permite apoyarse en su
autoexploracin. Se expresa en gran medida de forma no verbal y es, probablemente, la condicin actitudinal ms importante (15).
Consideracin positiva incondicional
Implica aceptacin, respeto, deseo de encuentro sin manipulacin ni juicio. No es compartir sus actitudes, sino respetarlas. Se distingue el
valor de la persona como tal, del valor de sus acciones.
Comprensin emptica
Es la capacidad de comprender a las personas en su estar-en-el-mundo. Lo ms susceptible de entrenamiento sera la verbalizacin de
emociones, en que se devuelve al cliente lo que de l se ha comprendido. Pero en ello no hay interpretacin, sino devolucin "en espejo".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (25 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
Lo esencial es la comprensin del otro, y esto exige tambin la capacidad de comprender los propios sentimientos y vivencias.
Una relacin de estas variables y sus componentes ms consensuados se expone en la Tabla 2.
Tabla 2. Actitudes bsicas del terapeuta y componentes
1.-Autenticidad
Refuerzo no verbal
Falta de nfasis en el rol de terapeuta
Congruencia
Espontaneidad
Autorrevelacin
2.-Consideracin positiva
Compromiso incondicional
Esfuerzo por entender
Actitud no valorativo
Proteccin razonable
3.-Comprensin emptica
Mostrar deseo de comprensin
Tratar lo que es importante para el cliente
Uso de respuestas verbales referentes a los sentimientos del cliente
Respuestas verbales que reflejan mensajes implcitos del otro
Medios no verbales (contacto directo a los ojos, postura directa y abierta, seguir el ritmo)
El proceso teraputico
La tendencia a la autoactualizacin: es la pulsin del crecimiento, de autoperfeccionamiento, de superacin de obstculos, de maduracin.
Existe en todo organismo, incluso a nivel celular; es inherente a la materia viva (14).
El s-mismo: supone una consciencia diferenciada de ser y actuar. Este referente constante gua la accin de la persona, y la integracin o
negacin-desfiguracin de las experiencias (2).
Experiencing: elemento crucial de la terapia, supone experimentar en la consciencia de forma plena y aceptable un sentimiento hasta
ahora reprimido. Ello produce un cambio psicolgico y fisiolgico, logrando un nuevo estado de insight (15). De aqu se ha desarrollado
autnomamente la psicoterapia de expresin (2).
Focusing: o enfoque; profundizar en la vivencia, focalizarse en ella hasta entrar en el cambio fisiolgico concomitante (2,14).
En un clima de autenticidad, aceptacin y empata, el cliente puede liberar sus tendencias a la autoactualizacin, desarrollando as ms
autonoma, aceptacin y autorrespeto, flexibilidad, creatividad y "awareness". Los sentimientos positivos se generan en la congruencia
entre la estructura del s-mismo y el ambiente. Un s-mismo que alimente conflictos interiores motivar la negacin o distorsin de las
percepciones amenazadoras, lo cual puede finalizar en patologas que estrechan la conciencia y petrifican la autoactualizacin. Una cultura
homognea puede facilitar mecanismos de tolerancia de la discrepancia, pero en nuestra heterognea cultura moderna, se hace
contnuamente evidente.
En la relacin teraputica descrita, se libera de la amenaza, se acepta el s-mismo y las propias inseguridades, y se potencia la
reorganizacin (2). La mayor congruencia, la menor defensividad, y la apertura a la experiencia permite as ser ms efectivo con problemas
y relaciones, ms autodirigido, y menos tenso (14).
Investigacin
Es la forma de psicoterapia que ms investigacin emprica ha generado. La conclusin ms importante es que los terapeutas empticos,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (26 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
clidos, genuinos y no posesivos, son efectivos independientemente de su formacin u orientacin terica, en una gran variedad de
pacientes o clientes, y tanto en psicoterapia individual como de grupo. Esta efectividad se expresa en un autoconcepto ms positivo y
realista, mayor expresividad, mayor capacidad de experienciar, y mejor manejo del estrs. Igualmente, niveles bajos de esas actitudes
bsicas dan lugar a peores resultados clnicos (14,15).
Estos resultados se han obtenido tambin en marcos educativos, confirmando que "el potencial de autocomprensin de la persona, de
accin independiente y rendimiento, se pone en accin en funcin de las cualidades de la relacin terapeuta-cliente". Sin embargo, ni en
entornos psiquitricos ni en los educativos se toman en consideracin estos hallazgos con la seriedad deseable. Las posibles explicaciones,
segn Rogers, van desde la resistencia al cambio de las orientaciones tradicionales, a la amenaza implcita al estatus de experto del
psicoterapeuta al propiciar el autogobierno y toma de decisiones del paciente (14).
Rogers tambin ha potenciado la investigacin del proceso, que conceptualiza dividido en siete niveles, y cada uno de ellos integrado por
siete variables (2).
Entre sus aplicaciones ms destacadas estn la educacin, procesos de grupo, liderazgo, organizacin industrial, relaciones de pareja,
resolucin de conflictos y otros (15).
HIPNOSIS
La hipnosis se puede conceptualizar como "una forma de concentracin enfocada atenta y receptiva con una sensacin de conciencia
paralela y constriccin de la conciencia perifrica" (16). En ella se pueden alterar las percepciones, manifestar disociacin, amnesia,
cumplimiento compulsivo de instrucciones dadas, y aceptacin de incongruencias lgicas. El fenmeno hipntico se da de forma natural,
incluso sin induccin formal, y por ello es importante al menos reconocer el trance.
Su primera contextualizacin teraputica formal nace con el "magnetismo animal" de Mesmer, en el s. XVIII; desde entonces ha sido
empleada en forma cclica (17), aunque posiblemente est en el origen de todas las escuelas teraputicas importantes desde Freud hasta
Watson o Wundt (18).
Los mitos sobre la hipnosis incluyen el concebirla como sueo, el considerarla peligrosa, o entender que slo ocurre cuando se la utiliza
formalmente (16). Es necesario matizar que no debe ser considerada como una modalidad especfica de psicoterapia, sino como una
tcnica susceptible de ser utilizada desde distintos planteamientos (17).
Parece ser que la capacidad para el trance es bastante estable y que sigue una distribucin normal en la poblacin, siendo la motivacin del
sujeto un predictor significativo de la hipnotizabilidad (17). Se considera que la capacidad del sujeto es ms importante que la del
hipnotizador.
ETAPAS EN EL TRATAMIENTO HIPNOTERAPEUTICO
Preparacin del paciente
Incluye el establecimiento de la relacin con el paciente, el informar y desmitificar la hipnosis, y evaluar la capacidad de trance (17). Para
este ltimo propsito, se han desarrollado escalas especficas, como la Stanford Hypnotic Susceptibility Scales (19), o la Hypnotic
Induction Profile, que simultneamente constituye un mtodo de induccin (20). Tambin pueden usarse pruebas sencillas, como la de
levitacin.
Se ha recomendado el definir los procedimientos como autohipnosis, en base a evitar resistencias en el paciente, poner la responsabilidad
del cambio en l, y permitir mayor flexibilidad y seguridad al terapeuta (21).
Induccin de la hipnosis
Hay un nmero casi infinito de posibles tcnicas, desde la relajacin progresiva, hasta la fijacin de ojos o la levitacin. (17) Se calcula
que de 2/3 a 3/4 de la poblacin psiquitrica ambulatoria es susceptible de ser hipnotizada, y 1 de cada 10 lo es en muy alto grado (16,20).
Posteriormente se profundiza en el trance usando diversas tcnicas, desde el descenso por escaleras, al conteo, respiracin, o uso de
imgenes (17).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (27 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
Usando el trance
Las sugestiones dependern bsicamente del objetivo teraputico. Pueden ser directas o indirectas, en funcin de la orientacin del
hipnoterapeuta y del paciente concreto (ms o menos resistente). Se aconseja seguir los siguientes principios: (17)
- Usar formulaciones positivas.
- Uso de imgenes.
- Ser flexibles en el enunciado.
- Dejar tiempo.
- Repetir las sugestiones.
- Evitar transmitir fracaso o duda.
Terminacin
Se cuenta al revs o se suben las escaleras de nuevo, aunque el simple uso de sugestiones ms o menos directas suele ser suficiente (20).
APLICACIONES
Bsicamente cualquier problema psicopatolgico se ha intentado curar mediante hipnosis, aunque los ndices de eficacia son variables y a
veces contradictorios, en consonancia tambin con la heterogeneidad de la prctica hipntica. Entre las ms documentadas aplicaciones
destacan el control del dolor, los trastornos adictivos, los hbitos (tabaco, alimentacin), la reestructuracin cognitiva, trastornos
psicosomticos (asma, gastrointestinales, dermatolgicos), por estrs postraumtico, de ansiedad (fobias, insomnio), disociativos (fugas,
conversiones, personalidad mltiple) y otros (16,17,20).
No puede hablarse de contraindicaciones, aunque hay que considerar que, en general, facilita los tratamientos, potenciando tanto las
tcnicas adecuadas como las inadecuadas (16). No es peligrosa ni presenta efectos secundarios de consideracin, y en principio slo debe
impedirse su uso a travs de la coaccin y la presin.
MILTON H. ERICKSON O LA CREATIVIDAD
Aun cuando frecuentemente se cita a Erickson como hipno-terapeuta, su influencia ha sacudido muchas otras modalidades
psicoteraputicas. No obstante, su formacin bsica se realiz en el terreno de la hipnosis, de la que fue principal valedor en los aos 50,
cuando el ciclo de popularidad de la misma estaba en su punto ms bajo (16,21).
Erickson ha llevado la tcnica hipntica a toda su extensin lgica, transfiriendo ideas del terreno de la hipnosis al de la psicoterapia, segn
Haley. En este sentido, la palabra "hipnosis" es considerada un tipo de comunicacin, ms que un ritual; es un intercambio, no un estado. Y
en ese intercambio, el terapeuta dirige a otra persona para que cambie espontneamente su conducta. En este sentido, se comunican dos
mensajes simultneos y contradictorios. De hecho, el hipnlogo indica al sujeto que haga algo voluntariamente, slo para indicarle despus
que haga una conducta involuntaria, espontnea. En principio, estos dos pasos se dan en cualquier forma de psicoterapia, aunque
evidentemente con muchos matices distintos (18). Tambin es comn el tema de la superacin de la resistencia del paciente, dominio en el
que Erickson se ha consolidado como un clnico de obligada referencia (16). Sin embargo, se mostr muy reticente a formular una teora,
al considerarla generadora de rigidez; tampoco cre una escuela de partidarios, sino que procur estimular avances en muy diversas
direcciones (22).
Entre los ms frecuentes movimientos teraputicos de Erickson destacan el alentar recadas, ofrecer una alternativa peor, usar
comunicaciones metafricas, redefinir como positiva la conducta, evitar la exploracin de s mismo y las interpretaciones, etc. (18). Entre
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (28 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
sus ms destacados (y difciles) logros est el ejemplar uso que hace de las ancdotas como instrumento didctico y teraputico,
empleables en cualquier tipo de psicoterapia, en cualquier fase de tratamiento, y sin contraindicaciones conocidas. Su potencialidad en el
diagnstico, establecimiento del raport, control de la relacin teraputica, reduccin de resistencias, induccin formal de hipnosis y otras
aplicaciones, es inmensa (22).
En suma, aun careciendo de formalizacin rigurosa (lo que obliga a tratar de aprehender sus modos a travs del estudio de sus casos,
bsicamente) (18), Erickson supone una corriente de renovacin y creatividad en el campo de la psicoterapia, especialmente por la
estimulacin de cambios de perspectiva que supone.
ALTERNATIVAS DEL PSICOANALISIS
El movimiento psicoanaltico freudiano tuvo la gran virtud de generar no slo una aproximacin original e innovadora en el tratamiento de
los trastornos mentales y en la concepcin del ser humano, sino que a su vez fue motor, frecuentemente por un efecto de reaccin, de
fecundas aproximaciones alternativas. Entre stas, destacan las perspectivas de C.G. Jung, W. Reich y A. Lowen, E. Berne o A. Adler.
CARL G. JUNG
Tradicionalmente un autor difcil de comprender en su lectura directa, probablemente precise en primer lugar de una presentacin especial:
Jung integra dos personalidades diferenciadas. Por un lado, el mdico psiquiatra cientfico y empirista; por otro el chamn inmerso en
universos religiosos. Esta polaridad complementaria, al ms puro estilo taosta, se percibe en su propia teorizacin (23).
Ms conocida es su figura de frustrado heredero del trono freudiano, fundamentalmente propiciada por sus particulares inquietudes, que le
llevaron a propugnar una libido ms all de la pulsin sexual. Los dos puntos centrales de su psicologa analtica se centran en el
inconsciente colectivo (y sus arquetipos), y en el proceso de individuacin (2).
Jung entiende que el yo participa de conciencia e inconsciente. Entra la primera y el exterior se sita la ectopsique, y sus cuatro funciones
se aparean complementariamente (sensacin-intuicin; pensamiento-sentimiento). La endopsique conecta la conciencia con los procesos
del inconsciente.
Combinando los dos ejes bipolares de la ectopsique con el nuevo de extraversin-introversin (que orienta hacia dnde se vuelca la energa
psquica; al exterior o al s-mismo), se obtienen los tipos junguianos. Los 3 ejes ortogonales, combinados, nos dan 8 tipos u orientaciones
de la psique. La funcin ms marcada es la rectora, y la complementaria (mayormente inconsciente) ser la inferior. Las otras son
auxiliares superiores e inferiores (2). El inconsciente es bien distinto al freudiano, pues implica potencialidades innatas dirigidas a la
integracin y el orden (23).
Un concepto importante en Jung es el de inconsciente colectivo. Si el inconsciente personal se constituye bsicamente por los complejos de
carga afectiva, y se origina en la experiencia personal, el inconsciente colectivo es innato y sus contenidos son universales, y se denominan
arquetipos. Estos son reconocibles como tales representaciones colectivas en mitos, leyendas, sueos, etc., aunque ya alterados al haber
sido conciencializados (24). Jung no cree que los arquetipos se hereden en tanto imgenes, sino como principios bsicos de estructuracin
que luego producen tales imgenes cuando determinados elementos psquicos ingresan en la conciencia (2).
El tratamiento puede dividirse en 4 fases (23):
- Confesin o catarsis.
- Elucidacin o interpretacin.
- Educacin: desarrollo del Yo, al estilo adleriano.
- Individuacin: cambio psquico verdaderamente profundo.
La base de la terapia es un proceso dialctico, metafricamente representado en la antigua alquimia. Supondra, en su sentido ltimo de
individuacin, traer a la conciencia la totalidad de la esfera, parcialmente sumergida en el inconsciente, que representa la combinacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (29 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
citada de los 3 ejes, hasta la propia funcin inferior. Es por ello que en la primera mitad de la vida, la persona suele plasmar sus funciones
rectoras, inicindose en la realidad exterior, mientras que algunas de ellas (no todas) se iniciarn en la realidad interna, en busca de la
integracin total (cual mandala) en la segunda fase. A este nivel, la psicoterapia junguiana no se propone la curacin de sntomas, sino la
autorrealizacin, el crecimiento. Inclusive la neurosis es considerada positivamente, como apertura de un camino que permita un nuevo
desarrollo de la personalidad (2). Muy importante es el uso de los sueos. Las exploraciones simblicas, amplificadas y elaboradas,
enriquecen la conciencia y potencian la individuacin (23).
La revolucin que ha supuesto Jung en lo terico no ha sido an correctamente elaborada, comprendida y difundida, parcialmente por el
poco inters que en ello puso el propio Jung, como por las exigencias de conocimientos que conlleva su lectura directa y su comprensin
profunda. No obstante, es reconocido por los psiclogos transpersonales (K. Wilber, S. Grof, C. Tart) como una de sus fuentes de
inspiracin original. Esta corriente, relativamente reciente y en auge, ahonda en la investigacin de esa dimensin trascendente, ms all
del ego, dentro de la experiencia humana, y que ya Jung intuy escondida tras los arquetipos.
ALFRED ADLER
Rompe con Freud a partir de su crtica abierta de la teora libidinal; su consideracin de la unidad e indivisibilidad de la persona le
aproximan ms a posiciones humanistas. Destaca la capacidad del organismo de superacin y desarrollo, y sita al individuo en un marco
psicosocial.
Los conceptos fundamentales son el sentimiento de inferioridad, desarrollado desde la primera diferenciacin de s mismo frente a los
objetos, y que se ve compensado por el afn de hacerse valer; esto es universal. A la vez la persona va guiando su conducta en funcin de
su estilo de vida, manifestacin de un plan de vida global. El afn de superacin se realiza ptimamente en la elaboracin de un
sentimiento de comunidad que expresa una capacidad de colaborar y convivir con los dems, y estimula el progreso y los logros humanos
(2).
El sntoma psicopatolgico expresa un estilo de vida equivocado o errneo, ligado a un inters social bajo mnimos (25). Se atrofia el
sentimiento comunitario, de forma que los sntomas llegan a constituir arreglos en el intento de dominar y superar a los otros (2).
Los principios teraputicos se basan en la toma de conciencia del estilo de vida errneo, para reorientarlo y reeducarlo hacia fines
socialmente tiles. El inters social conduce a la solidaridad, y sta da el valor necesario para afrontar la vida (25). Se sondea la
constelacin familiar, vivencias tempranas, conflictos actuales; se indaga sobre el estilo pedaggico de los padres, lo evitado con el
sntoma ("Qu hara usted si se curara?"); se usan los dilogos al estilo socrtico, y tambin la intencin paradjica, y el humor para
redefinir el sntoma y derribar la rigidez caracterstica (2).
W. REICH Y A. LOWEN
Reich sigue la lnea que Freud abandon cuando se adentr en la perspectiva estructural: la energtica. Para l, la neurosis es generada
tambin a partir de conflictos, pero en la medida en que ocasionan bloqueos libidinales, depsitos energticos que refuerzan el conflicto y a
la vez son reforzados por ste, en un ciclo de retroalimentacin positiva. Las pautas defensivas resultantes configuran la coraza caracterial,
que correlaciona con corazas musculares, el lado somtico de la represin, y base de su mantenimiento (2). La terapia se dirige a reducir
resistencias, el armazn caracterial, las defensas interpersonales; en suma, la energa almacenada en forma de tensin muscular (25). Por
esto, Reich trabaja los siete anillos corporales en su vegetoterapia, usando masajes y respiracin principalmente. Esta lnea es continuada
por A. Lowen con el nombre ms difundido de bioenergtica, en que se amplan los ejercicios ("estar plantado", respiracin profunda,
manejo de la voz); stos pueden en principio ser incorporados a cualquier otra tcnica (2).
Una derivacin popular de esta orientacin general es la terapia de baile o danza, en que se sintetiza este modelo con influencias orientales
(T'ai Chi) y la teora de las emociones de James-Lange. Se usa esta relacin entre emociones, cuerpo, y patrones musculares para
experimentar las sensaciones corporales y permitir la comunicacin a travs de la accin corporal (26).
E. BERNE
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (30 of 34) [03/09/2002 12:01:52 a.m.]
Busca una sntesis psicoanaltica pragmtica, de fcil manejo y asimilable a otros abordajes. Su anlisis estructural del Yo diferencia 3
estados: el del nio (material reprimido y deseos); el del adulto (procesos cognitivos, racionales); y el de los padres (normas y valores). La
personalidad sana mantiene estos tres estados independientes pero interactuantes. Sin embargo, en la neurosis se manifiestan
enturbiamientos entre estas instancias, y en la psicosis predomina la escisin (2).
La transaccin supone un estmulo de un estado yoico de una persona, y la respuesta correspondiente de un estado yoico de otra. Los
juegos son transacciones estereotipadas. Las caricias son reforzamientos, tanto positivos como aversivos; cuantos menos haya, mayor
conducta de juego se observar (25). Los guiones, finalmente, son el plan de vida que se expresa en juegos y transacciones (2).
La intervencin teraputica se enfoca en lo interpersonal (25), y persigue el desenturbiamiento en la relacin entre los estados yoicos a
travs del anlisis de juegos y guiones, junto a la potenciacin de vivencias emocionales alternativas. Las tcnicas pueden ser de origen
guestltico, conductistas, cognitivistas, etc., adems de las propias psicoanalticas (2).
TECNICAS COMPLEMENTARIAS
En el mismo sentido que los enfoques comentados se muestran abiertos a gran diversidad de tcnicas, citaremos como conclusin algunos
procedimientos dirigidos al cambio que pueden ser asimilados al caso individual particular:
Terapia del arte: complemento que pretende restaurar y desarrollar funciones bsicas de comunicacin y expresin, capacidades mentales
y manipulativas inherentes al proceso artstico, y manejo de sentimientos e impulsos. Pintura, escultura u otras variantes buscan integrar la
experiencia interior al estilo de la comentada terapia de danza, tanto en entornos comunitarios o educativos como de salud mental (27).
Msicoterapia: la msica evoca estados emocionales y estimula comportamientos correlativos. En un estilo sumamente personalizado, se
pueden estructurar procesos de escucha, improvisacin o seguimiento de pautas de ejecucin musical. En la escucha se destacan formas
sobre la Gestalt sonora, que incitan un redespertar emocional que lleva a reexperimentar y elucidar afectos y otro material asociado a stos.
En la ejecucin, si no hay formacin musical, la voz supone una va incluso ms potente en la consecucin del trabajo teraputico. A nivel
grupal, facilita la comunicacin verbal y no verbal. Sus aplicaciones documentadas van desde el nio minusvlido al psictico, pasando
por su uso en rehabilitacin neuropsicolgica o en servicios de maternidad (28).
Meditacin: conduce a cambios fisiolgicos, conductuales y cognitivos. La psicologa transpersonal defiende sus posibilidades en el
acceso a material inconsciente, insight transformativo de conflictos emocionales, cambios en la identidad personal y en la bondad hacia
uno mismo y los dems (29); desde el enfoque cognitivo-conductual tambin se usa con el propsito de relajacin principalmente (13).
Hay dos categoras principales: los mtodos de concentracin y las tcnicas de insight. La primera, tambin llamada meditacin
trascendental, focaliza la atencin en la respiracin o en un mantra, excluyendo otros pensamientos o emociones; procede de la tradicin
budista y de los Yoga-Sutras. La de tipo insight o Vipassana, tambin budista en origen, educa en la focalizacin en esos pensamientos y
afectos intrusivos, pero evitando elaborarlos, comprenderlos, juzgarlos o interpretarlos (29).
CONCLUSIONES
Muchos y muy diversos procedimientos de cambio de origen psicolgico son utilizados; de hecho, cualquier instrumento ticamente
correcto y tericamente justificable es susceptible de aumentar la eficacia de la intervencin y es lcito en su uso. Sin embargo, ello no
exime de, sino que exige, una apertura de la comunidad cientfica al tiempo que una ms slida defensa de sus partidarios. En palabras de
Jaspers, "no conocemos ningun concepto bsico que haya comprendido simplemente al hombre, ninguna teora por la que se haya
reconocido su realidad como un acontecer objetivo en el todo. Nuestra actitud cientfica bsica es por tanto: libertad para todas las
posibilidades de la investigacin emprica, defensa contra la desviacin de querer poner a la humanidad bajo un solo denominador" (30).
BIBLIOGRAFIA
1.- Strenger C y Omer H. Pluralistic criteria for Psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 1992; 46(1): 111-130.
2.- Kriz J. Corrientes fundamentales en psicoterapia. Buenos Aires, Amorrortu, 1991.
3.- Palenzuela D. Teoras del aprendizaje social y teora de la accin: sntesis, relacin y aplicaciones clnicas, en Personalidad y psicologa
clnica. Editado por Palenzuela D. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (31 of 34) [03/09/2002 12:01:53 a.m.]
4.- Davidoff L. Introduccin a la psicologa. Mxico, MacGraw- Hill, 1984.
5.- Naranjo C. La focalizacin en el presente: Tcnica, prescripcin e ideal, en Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado por
Fagan J y Shepherd I. Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp 53-74.
6.- Perls F. Cuatro conferencias, en Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado por Fagan J y Shepherd I. Buenos Aires,
Amorrortu, 1973, pp 22-44.
7.- Kepner E y Brien L. Terapia guestltica: una fenomenologa conductista. En: Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado
por Fagan J y Shepherd I. Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp, 45-52.
8.- Beisser A. La teora paradjica del cambio. En: Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado por Fagan J y Shepherd I.
Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp 82-87.
9.- Enright J. Introduccin a las tcnicas guestlticas. En: Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado por Fagan J y Shepherd I.
Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp 112-129.
10.- Levitsky A y Perls F. Las reglas y juegos de la terapia guestltica. En: Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado por
Fagan J y Shepherd I. Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp 144-152.
11.- Shepherd IL. Limitaciones y precauciones en el enfoque guestltico. En: Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Editado por
Fagan J y Shepherd I. Buenos Aires, Amorrortu, 1973, pp 224-228.
12.- Rogers C. Psicoterapia centrada en el cliente. Buenos Aires, Paids, 1966.
13.- Cormier W y Cormier S. Estrategias de entrevista para terapeutas. Bilbao, Descle de Brouwer, 1994.
14.- Rogers C y Sanford R. Psicoterapia centrada en el cliente. En: Tratado de psiquiatra (2 ed.). Editado por Kaplan H y Sadock B.
Barcelona, Masson-Salvat, 1989, pp 1368-1383.
15.- Raskin N. Terapia centrada en el cliente. En: Psicoterapias contemporneas. Editado por Lynn S y Garske J. Bilbao, Descle de
Brouwer, 1988, pp 203-246.
16.- Spiegel D y Spiegel H. Hipnosis. En: Tratado de psiquiatra (2 ed.). Editado por Kaplan H y Sadock B. Barcelona, Masson-Salvat,
1989, pp 1383-1397.
17.- Dowd T. Hipnoterapia. En: Manual de tcnicas de terapia y de modificacin de conducta. Editado por Caballo V. Madrid, siglo XXI,
1991, pp 688-710.
18.- Haley T. Terapia no convencional. Buenos Aires, Amorrortu, 1980.
19.- Coe WC. Expectativas, hipnosis y sugestin en el cambio. En: Cmo ayudar al cambio en psicoterapia. Editado por Kanfer F y
Goldstein A. Bilbao, Descle de Brouwer, 1992, pp 519-574.
20.- Spiegel D y Spira J. Hypnosis for psychiatric disorders, en Current psychiatric therapy. Editado por Dunner D. Philadelphia, WB
Saunders, 1993, pp 517-523.
21.- Barber T. Los procedimientos hipnosugestivos como catali-zadores de las psicoterapias. En: Psicoterapias contemporneas. Editado
por Lynn S y Garske J. Bilbao, Descle de Brouwer, 1988, pp 419-470.
22.- Zeig J. Un seminario didctico con Milton H. Erickson. Buenos Aires, Amorrortu, 1985.
23.- Groesbeck C. Carl Jung. En: Tratado de psiquiatra (2 ed.). Editado por Kaplan H y Sadock B. Barcelona, Masson-Salvat, 1989, pp
428-435.
24.- Jung CG. Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona, Paids, 1981.
25.- Weiner M. Otras escuelas psicodinmicas. En: Tratado de psiquiatra (2 ed.). Editado por Kaplan H y Sadock B. Barcelona,
Masson-Salvat, 1989, pp 446-453.
26.- Chaiklin S. Dance therapy. In: American Handbook of Psychiatry (2nd. Ed.), Vol. V. Editado por Arieti S. New York, Basic Books,
1975, pp 701-720.
27.- Kniazzeh C. Art therapy. In: American Handbook of Psychiatry (2nd. Ed.), Vol. V. Editado por Arieti S. New York, Basic Books,
1975, pp 527-552.
28.- Goodman K. Music therapy. In: American Handbook of Psychiatry (2nd. Ed.), Vol. V. Editado por Arieti S. New York, Basic Books,
1975, pp 564-585.
29.- Bogart G. The Use of Meditation in Psychotherapy: A Review of the Literature. American Journal of Psychotherapy, 1991; 45(3):
383-412.
30.- Jaspers K. Psicopatologa general. Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1993.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (32 of 34) [03/09/2002 12:01:53 a.m.]
LIBROS
- Erickson MH y Rossi EL. Hypnotherapy: an exploratory casebook. New York, Irvington, 1979.
La mejor va para acceder a la figura de Erickson: sus casos prcticos. Como dice el ttulo, se explora, ms que hacer proselitismo; una
corriente de genialidad con ciertas dosis de misterio, pero probablemente generadora de inquietud.
- Fagan J y Shepherd I (Eds.). Teora y tcnica de la psicoterapia guestltica. Buenos Aires, Amorrortu, 1973.
Ilustrado con bastantes casos prcticos, supone una coleccin bastante representativa de las ideas de las principales figuras de la terapia
guestltica.
- Kriz J. Corrientes fundamentales en psicoterapia. Buenos Aires, Amorrortu, 1991.
Revisin ms o menos exhaustiva de los principales modelos tericos desde Freud; se exploran enfoques psicodinmicos, humanistas,
cognitivo-conductuales y sistmicos. La visin de conjunto es bastante amplia, y es un buen punto de apoyo inicial.
- Rogers C. El proceso de convertirse en persona. Barcelona, Paids, 1992.
El propio Rogers expone su humanismo cientfico, y su visin ms acabada y elaborada del desarrollo y crecimiento humanos. Un clsico
completo y ameno.
- Watzlawick J. El lenguaje del cambio. Barcelona, Herder, 1989.
Examina las caractersticas esenciales del lenguaje de la comunicacin psicoteraputica. Analiza el principio de similia similibus curantur
como llave natural al cambio. Una perspectiva estimulante.
ARTICULOS
- Atwood JD y Maltin L. Putting Eastern Philosophies into Western Psychotherapies. American Journal of Psychotherapy, 1991; 45(3):
368-382.
Se explora un nuevo paradigma, basado en una nueva dimensin en el desarrollo humano, e influido por la nueva fsica cuntica, la teora
de sistemas sociales y las filosofas orientales.
- Beutler L. Have all Won and Must all have Prizes? Revisiting Luborsky et al. Verdict. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
1991; 59(2): 226-236.
Defensa de la investigacin de estudios comparativos de eficacia de tratamientos. Revisa las dificultades de estos estudios, analiza las
variables implicadas, y aspectos conceptuales de inters.
- Bogart G. The Use of Meditation in Psychotherapy: A Review of the Literature. American Journal of Psychotherapy, 1991; 45(3):
383-412.
Se recogen las principales posturas a favor y en contra de la aplicabilidad de la meditacin en psicoterapia. Se concluyen indicaciones y
contraindicaciones de la misma.
- Frankel F. Hypnotizability and Dissociation. American Journal of Psychiatry, 1990; 147(7): 823-829.
Sobre el concepto de disociacin y la evolucin de la hipnosis en relacin al mismo. Revisin histrica y conceptual.
- Garfield S. Issues and Methods in psychotherapy Process Research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1990; 58(3):
273-280.
Ms all del estudio de la eficacia de las distintas psicoterapias a travs del mtodo de comparacin de resultados globales, se impone en la
actualidad el anlisis del propio proceso psicoteraputico, verdadero eje del conocimiento de los instrumentos de cambio.
- Jackson SW. The listening healer in the history of psychological healing. American Journal of Psychiatry, 1992; 149(12): 1623-1632.
Revisin del arte curativo desde distintas perspectivas. La necesidad de combinar lo cientfico y lo humanstico; el ver y el escuchar.
- Martin J, Cummings A y Hallberg E. Therapists intentional use of Metaphor: Memorability, Clinical impact, and Possible
Epistemic/Motivational Functions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1992; 60 (1): 143-145.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (33 of 34) [03/09/2002 12:01:53 a.m.]
La efectividad de la metfora puesta a prueba; se revisan posibles explicaciones para los efectos observados.
- Omer H. Specific and Nonspecifics in Psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 1989; 43(2): 181-192.
Posiciones en torno a lo comn y distintivo en las distintas formas de psicoterapia.
- Spiegel D, Bierre P y Rootenberg J. Hypnotic alteration of Somatosensory Perception. American Journal of Psychiatry, 1989; 146(6):
749-754.
Bases neurofisiolgicas de la hipnosis y usos clnicos en el dolor.
- Strenger C y Omer H. Pluralistic criteria for Psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 1992; 46(1): 111-130.
Integracin, apertura, y nuevas dimensiones en la consideracin global de las psicoterapias.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n2.htm (34 of 34) [03/09/2002 12:01:53 a.m.]
12
3. TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES
TERAPIA FAMILIAR
Autor: J.M. Haro Abad
Coordinadr: L. Cabrero Avila, Barcelona
Los programas de formacin de residentes se centran fundamentalmente en enfoques individuales de los problemas psiquitricos,
existiendo una gran dficit respecto a la clnica y a la teraputica relacional. El ser humano es un ser social, y como tal entabla relaciones
en forma de dada, como en las parejas, o en grupos mayores como en algunas familias. Los individuos, las parejas y las familias se
relacionan a su vez con los profesionales de la psiquiatra, formando la relacin mdico-paciente o terapeuta-familia como un todo, que
constituye la base de nuestros tratamientos.
Diversos han sido los modelos propuestos para estudiar relaciones: el modelo psicoanaltico, el modelo cognitivo-conductual y el modelo
sistmico. De todos ellos, es el modelo sistmico el que tiene su origen y su esencia en las relaciones entre individuos, ocupndose menos
de los fenmenos psicolgicos intrapersonales. En los ltimos tiempos ha habido un acercamiento entre los modelos cognitivo-conductual
y sistmico, no habindose encontrado una mayor efectividad por parte de ninguno de los dos modelos ni de los modelos eclcticos (1).
La diferenciacin de terapia familiar y terapia de pareja depende ms del sistema de relaciones sobre el que consultan y atendemos
(sistema familiar integrado por padres e hijos, sistema marital formado por los esposos) que del empleo de tcnicas diferentes, por lo cual
tanto los mtodos descritos en este captulo como en el captulo siguiente se pueden emplear en los dos casos indistintamente. Para una
mayor claridad en la exposicin, nos referiremos en el captulo de terapia familiar fundamentalmente a la terapia sistmica y en el de
terapia de pareja a las tcnicas conductuales.
SISTEMAS HUMANOS
Un principio bsico de la Teora Sistmica queda reflejado en lo que ya en 1914 Ortega y Gasset escribi: "Yo soy yo y mi circunstancia, y
si no la salvo a ella, no me salvo yo" (2). El individuo no puede ser entendido sino como parte de un sistema (familia, lugar de trabajo,
sociedad) del que participa y en el que se integra. Por ejemplo, ante un mismo suceso nuestra actitud y nuestro comportamiento no ser el
mismo si nos encontramos con nuestra familia, en el trabajo o si vamos a salir con unos amigos.
Cuando atendemos a relaciones (interconductas), individuo y entorno forman una unidad indivisible y ambos se influyen mutuamente
mediante mecanismos de retroalimentacin, que no son ms que intercambios de informacin entre las distintas partes del sistema. La
retroalimentacin negativa permite al sistema permanecer en equilibrio. Por ejemplo, el sistema termostato-calefaccin-temperatura de una
habitacin permanece en equilibrio por un mecanismo de retroalimentacin entre sus componentes.
Los sistemas se rigen por reglas, las cules pueden estar explcitas, como en el ftbol, o implcitas, como en la mayora de las familias. La
repeticin de las pautas de un sistema (tambin llamada redundancia) nos permite obtener informacin sobre sus reglas. De igual manera
que si observamos un partido de ftbol, sin conocer en absoluto ese deporte, podemos deducir que puesto que los jugadores nunca tocan la
pelota con las manos y cuando lo hacen el baln pasa al otro equipo, sta debe ser una regla del juego; as, la observacin de redundancias
en las pautas de comportamiento de una familia nos da informacin sobre sus reglas. La pauta "paciente con anorexia que no come, madre
que insiste, padre que regaa a la hija, madre que defiende a la hija" se puede repetir infinidad de veces en una familia. La terapia sistmica
intenta cambiar las pautas disfuncionales.
Existen tres conceptos fundamentales en la teora sistmica:
- Totalidad: Un sistema es ms que la suma de sus partes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (1 of 26) [03/09/2002 12:04:24 a.m.]
- Circularidad: en los sistemas humanos no es posible establecer una causalidad, un locus de la malfuncin. Por ejemplo, en la relacin
entre una hija que se ha fugado de casa y su padre que la regaa: se fuga la hija de casa porque su padre la regaa continuamente o el
padre la regaa continuamente por su conducta, una muestra de la cual es que se haya marchado de casa?. El decidir que uno de los actos
es la causa y el otro el efecto depende de nuestra percepcin, pero no es una caracterstica intrnseca de la relacin (quizs depende de cual
de los dos despierta nuestras simpatas).
- Equifinalidad: los mismos efectos pueden tener orgenes diferentes. Por ello, la terapia sistmica est ms centrada en averiguar la
organizacin estructural y funcional de los sistemas que en conocer su gnesis.
LA TEORIA DE LA COMUNICACION
La comunicacin es el canal por el cual las personas se relacionan. En su libro "Teora de Comunicacin Humana" (3), Watzlawick,
Beavin y Jackson describen los principios de la comunicacin y la importancia de la comunicacin patolgica en los trastornos
psiquitricos. Estos autores enumeran diversos axiomas en la comunicacin:
- Es imposible no comunicar: un individuo que se sienta callado a nuestro lado nos est comunicando "no quiero comunicarme".
- Toda comunicacin presenta dos niveles: el nivel ndice (contenido del mensaje), y el nivel orden (relacin entre los comunicantes). Este
segundo nivel engloba al primero y por ello modula el significado del mensaje. Por ejemplo, el sentido de la pregunta son autnticas estas
perlas? depender enormemente de la relacin entre las dos mujeres que conversan.
- La naturaleza de una relacin depende de la puntuacin de las secuencias de comunicacin entre los participantes. La puntuacin de una
secuencia de hechos consiste en nuestra atribucin de la importancia relativa de cada uno de ellos. Cuando dos personas no estn de
acuerdo en la puntuacin, puede surgir el conflicto. Por ejemplo, volviendo al caso del padre que regaa a su hija que se ha marchado de
casa, la diferente puntuacin de los hechos entre los dos (la hija entiende que se marcha porque se siente censurada e incomprendida y el
padre piensa que la censura por comportarse mal y haberse marchado) conduce a la persistencia del problema.
- La comunicacin se divide en digital (significado semntico del lenguaje) y analgica (lenguaje no verbal). Los problemas se originan
cuando los dos canales no coinciden. Por ejemplo, volviendo al caso de la hija que marcha de casa, la madre puede asentir verbalmente a
los comentarios del padre (digital), mientras hace algunos gestos (analgicos) de complicidad con la hija.
- Un intercambio de comunicacin puede ser simtrico, cuando la relacin de los dos comunicantes tiende a la igualdad (comunicacin
entre dos esposos que discuten sobre quien tiene razn sobre un aspecto de la educacin de los hijos), o complementario, cuando existe una
diferencia entre los dos participantes (marido que acepta las decisiones de su mujer sobre esa misma educacin). Las mismas personas
pueden alterar interacciones simtricas y complementarias, segn el contexto.
PROCESO, ESTRUCTURA Y VISION DEL MUNDO
Aunque en la prctica de la terapia familiar se combinan a menudo, existen tres escuelas o modelos que ven la terapia sistmica desde
diferentes perspectivas. (4)
Tabla 1. Caractersticas comunes de las tres escuelas sistEmicas (Modificado de Piercy y Cols, 1990) (23).
1. El comportamiento debe entenderse en relacin a su contexto (ej: familia).
2. Utilizacin de conceptos de la teora general de los sistemas (ej: homeostasis, feedback positivo y negativo).
3. El ciclo vital de la familia es importante en el diagnstico y tratamiento.
4. Los comportamientos individuales cambian al cambiar el contexto familiar.
5. Las familias son sistemas gobernados por leyes.
6. Enfasis en el presente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (2 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
7. La terapia intenta cambiar pautas de comportamiento repetitivas.
8. El terapeuta juega un papel directivo.
9. El terapeuta utiliza "lo que funciona".
10. La terapia est orientada hacia el sntoma.
11. El diagnstico comprende la hipotetizacin, la intervencin, y el examen de los resultados.
12. Uso de contratos teraputicos.
13. La interpretacin se emplea para "redefinir" o "reencuadrar" ms que para producir "insight".
14. Las tareas conductuales son importantes.
15. La "unin" con la familia es bsica.
16. Empleo de la paradoja teraputica.
17. La terapia tiende a ser breve.
Modelo que enfatiza el proceso (Terapia Familiar Estratgica). Escuela nacida de los trabajos de Gregory Bateson en Palo Alto
(California). Este modelo establece que los sntomas, conflictos y problemas son conductas repetitivas retenidas en bucles o patrones de
relacin interpersonal ms amplios. Estos patrones interpersonales autoperpetuantes (reglas familiares) actan restringiendo la variabilidad
y la capacidad de adaptacin a nuevas situaciones. Los conceptos fundamentales en este modelo son patrn, puntuacin de la secuencia de
hechos y reglas familiares. La intervencin del terapeuta se va a centrar en discernir estos bucles, llamados conductemas por De Shazer (5),
y alterarlos a travs de tareas asignadas, algunas de ellas de carcter paradjico.
Modelo centrado en la estructura (Terapia Familiar Estructural). Originado en el trabajo de Minuchin y colaboradores, enfatiza los
aspectos jerrquicos en la familia. Las reglas interaccionales son representadas a travs de fronteras entre miembros, que pueden formar
subsistemas (parental, de los hijos). Con la realizacin de mapas familiares se esquematiza la existencia de fronteras demasiado rgidas,
laxas, permeables, etc. Minuchin sita a las familias segn su estructura en un continuum aglutinacin-desligamiento, segn la intensidad
de relacin entre sus miembros. En las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la afectacin de un miembro del sistema afecta a
todo el sistema, mientras que en las familias desligadas predomina la independencia. A travs de intervenciones directas, indirectas o
paradjicas, el terapeuta intenta modificar la estructura del sistema familiar.
Modelo que enfatiza la visin del mundo. La Escuela de Miln (6) tambin nace de los trabajos de Bateson, pero destaca que las familias
tienen una particular visin de la realidad y del mundo (significados de conductas, interpretaciones) que subyace a sus patrones
interaccionales. Los procesos evaluativo y teraputico, se basan en tres principios: la hipotetizacin (el terapeuta constantemente genera
hiptesis sobre el comportamiento familiar y prueba su validez), la circularidad (el terapeuta facilita a la familia la percepcin de que existe
una relacin entre sus comportamientos) y la neutralidad (el terapeuta se mantiene neutral frente a las alianzas y coaliciones familiares) (7).
Durante la terapia se emplearn rituales o prescripciones paradjicas con el fin de introducir informacin y exponer a la familia a nuevas
maneras de ver sus problemas.
EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA
La familia, como cualquier sistema vivo, presenta un proceso de desarrollo, atravesando una serie de etapas que implican cambios y
adaptaciones. Estos cambios conllevan crisis, de menor y mayor intensidad, puesto que al pasar de una etapa a otra las reglas del sistema
cambian. Se habla de morfognesis para designar esta aptitud del sistema familiar a evolucionar con el tiempo (8). Cuando aparecen
interrupciones, estancamientos, o excesivas dificultades para realizar estos cambios morfogenticos, el sistema familiar llega a situaciones
que provocan el padecimiento de sus miembros, y tal vez puedan aparecer o agravarse sndromes psiquitricos. La Tabla 2 muestra
esquemticamente las diferentes etapas en el ciclo vital de la familia.
Tabla 2. Esquema del ciclo vital de la familia (9)
ESTADIO DEL CICLO VITAL ALGUNOS DE LOS CAMBIOS ASOCIADOS
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (3 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
Joven adulto libre
Matrimonio
(Unin de dos familias)
Nacimientos
(familia con hijos pequeos)
Emancipacin
(los hijos se marchan y
la familia sigue)
Vejez
(la familia en la vida tarda)
Diferenciacin respecto a la familia de origen.
Desarrollo de relaciones ntimas con la pareja y en el trabajo.
Formacin del sistema marital.
Diferenciacin de cada uno respecto a la familia de origen.
Replanteo de las relaciones con la familia extendida y los amigos.
Ajuste del sistema marital para hacer espacio a los hijos y
aceptacin de los roles parentales.
Adolescencia Cambio de relaciones padres-hijos para permitir la
progresiva independencia del adolescente y sus entradas y salidas
en el sistema.
Refocalizacin en la vida marital madura y asuntos profesionales.
Inicio de la preocupacin por generaciones mayores.
Aceptacin de los padres de la separacin de los hijos.
Renegociacin del sistema marital como una dada.
Inclusin en las relaciones de los hijos polticos y nietos.
Plantearse la inhabilitacin o muerte de los padres.
Aceptacin del cambio de roles generacionales.
Dar espacio en el sistema a la sabidura y experiencia de los
mayores.
Mantener el funcionamiento e inters propio frente a la
declinacin fisiolgica y plantearse la prdida del cnyuge.
INDICACIONES DE LA TERAPIA FAMILIAR
Las indicaciones para una terapia familiar no se plantean en general en los trminos de la nosologa psiquitrica tradicional, sino en el tipo
de modelos relacionales u homeostticos en los cules estn implicados los pacientes sintomticos (9). Cuando exista un consentimiento y
una necesidad percibida por la familia, Salem (9) seala que podremos indicar terapia familiar en:
- Situaciones en que los sntomas del paciente estn situados en la esfera interpersonal, como por ejemplo conflictos conyugales y
familiares, crisis graves ligadas a una fase del ciclo familiar, problemas de adaptacin social de inmigrantes, duelos patolgicos familiares.
- Prcticamente todas las afecciones psiquitricas del nio (fobias escolares, enuresis, enfermedades psicosomticas graves), al menos
temporalmente deberan tratarse desde una perspectiva familiar.
- Trastornos del adolescente: Estados depresivos, delincuencia, toxicomana pueden estar unidos a una problemtica familiar. En la
anorexia nerviosa el enfoque familiar representa un tratamiento de primera eleccin.
- Enfermedades psiquitricas graves (esquizofrenia, psicosis manaco depresiva) en que son necesarios programas que integren a la familia
en el tratamiento. Los programas psicoeducativos para familiares de enfermos con esquizofrenia, de los cules hablaremos al final del
presente captulo, constituyen quizs el rea ms desarrollada.
- Las toxicomanas, alcoholismo en particular, donde es necesario considerar el papel de los miembros de la familia.
- Muchas enfermedades somticas invalidantes o mortales, en las que la intervencin puede contribuir a paliar su influencia en el
funcionamiento familiar.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (4 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
COMPONENTES DE LA TERAPIA FAMILIAR
Ante la imposibilidad de recoger en este limitado espacio los enfoques de las diferentes escuelas, expondremos el modo de trabajar de
nuestro equipo, en el cual se entrelazan aspectos de todas ellas.
LA FASE EXPLORATORIA
Ya en el primer contacto entre el terapeuta y el miembro o miembros de la familia que contactan con l para pedir visita, se intenta obtener
informacin sobre las condiciones de la derivacin, el motivo de consulta y las personas interesadas en acudir, con el fin de decidir los
familiares invitados al primer encuentro.
La primera o primeras entrevistas constituyen la fase exploratoria y servirn para informar a la familia sobre la manera en que trabaja el
equipo de terapia familiar, recoger informacin sobre la familia y sobre la problemtica por la que consultan, establecer una hiptesis de
trabajo y finalmente proponer o no un contrato teraputico segn piense el equipo si sus tcnicas pueden ayudar a la familia en la situacin
que les trae a la consulta.
Durante esta fase, el equipo de terapia familiar define unas "marcas de contexto" (periodicidad de las visitas, el equipo invitar a los
distintos miembros de la familia y decidir los temas a tratar), no necesariamente explicitadas, que permiten diferenciar el espacio de
terapia familiar y que determinarn las condiciones del mismo.
Todas las entrevistas empiezan, como indica Minuchin, con la unin y acomodacin (10), que consisten en la incorporacin y ajuste del
terapeuta al sistema familiar. Sin esta tcnica, que consiste en sintonizar con los miembros del sistema, emplear su lenguaje, mostrar
inters, establecer una buena relacin teraputica, corremos el riesgo de que todas nuestras intervenciones no tengan ninguna resonancia en
el sistema al ser vistas como algo totalmente externo a l.
La ficha relacional
Durante la fase exploratoria se recoge informacin sobre la familia de manera ordenada empleando la ficha relacional, que tiene su origen
en la ficha telefnica de la escuela de Miln (11). Este instrumento, como todos los utilizados en entrevistas con los pacientes, tiene una
doble vertiente: por un lado es un instrumento de autoinduccin, que ayuda al entrevistador a percibir relaciones entre los individuos, y por
otro es lo es de heteroinduccin, ya que los entrevistados, al responder a las preguntas del terapeuta, tambin se percatan de estas
relaciones.
La Tabla 3 muestra los componentes de la ficha relacional. Entre ellos, la definicin del motivo de consulta puede ser el ms determinante
del xito de la terapia: proposiciones vagas e imprecisas tales como "mejora de la relacin familiar" difcilmente pueden ser satisfechas,
por lo que debemos concretar y operativizar los cambios que se desearan producir. Adems, debemos evitar que el motivo de consulta
sirva para culpabilizar o sealar a un slo miembro, que es el que debera cambiar, sino que debemos ya introducir el aspecto relacional en
el problema.
Tabla 3. Esquema de la Ficha Relacional
CONTENIDO PREGUNTAS GUIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (5 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
A. Circunstancias de la derivacin
1. Nombre del entevistador, de los
informantes y fecha de la entrevista.
2. Derivacin: nombre del derivador,
relacin con la familia, nota de
derivacin, cirscunstancias que motivan
y en que se produce la derivacin.
3. Motivo de consulta: presentacin
escueta del motivo de consulta de cada
una de las personas presentes en
la entrevista.
B. Familia nuclear
1. Padre y madre: nombre, edad, lugar de
nacimiento, estudios, trabajo, breve
historia laboral, otras ocupaciones, etc.
2. Fecha de boda.
3. Hijos: misma informacin
4. Convivientes en casa de la familia nuclear.
C. Familias extensas
Nombres, edades, lugar de residencia, y
relacin que se mantiene con ellos de los
padres y hermanos de los padres de la
familia nuclear.
D. Planteamiento del problema
cmo es que el Dr. ... ha pensado que pueden
beneficiarse de nuestra intervencin? por qu
ahora? Qu creen que vi para aconsejarles que
acudieran a nuestra consulta?
Definan de manera concreta/telegrfica cul es el
problema por el que consultan
Con qu cambios se conformaran?
Con quin se lleva mejor? A quin hace ms
caso? Cambios en el trabajo
Han convivido durante su matrimonio con alguna
persona?
Preguntas del Cuestionario de Bergman
En la ltima parte de la ficha relacional recabamos informacin sobre el problema que motiva la consulta. El grupo de Palo Alto afirma
que la manera en que la familia se organiza alrededor del problema constituye una metfora de la estructura familiar (12), por lo que no es
necesario preguntar cmo funciona esta familia? o cmo se organiza?, sino que nos lo mostrarn al definir la historia del problema y las
soluciones intentadas. Inspirado en el trabajo de este grupo, Bergman (13) recopil una serie de preguntas, dirigidas en general a toda la
familia, que son mostradas en la Tabla 4.
Tabla 4. Cuestionario de Bergman.
PREGUNTA OBSERVACIONES
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (6 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
Quin es el que tiene un problema?
Por qu ese sntoma es un problema?
Alguien de la familia no considera que el
sntoma sea un problema?
Quin est ms preocupado por el problema?
Con qu frecuencia se presenta? Cundo? Cmo?
Quin reacciona ante el sntoma? Cmo?
Cundo comenz el sntoma?
Cmo explica la familia el problema?
Quin intent qu cosas y durante cunto tiempo?
Cree la familia que alguna de las cosas intentadas
podra haber sido ms til?
Los padres concuerdan o discrepan acerca de
las soluciones? Cmo reaccionan cada uno de los
familiares ante las soluciones propuestas o
implementadas por otros?
Cul es la historia familiar respecto anteriores
ayudas
recibidas y cul fue su reaccin ante ellas?
Qu sucedera si el sntoma empeorase o mejorase
?
Cuando la familia visualiza a slo un miembro
como el problema puede haber ms resistencia para
el cambio
Permite conocer el nivel de ansiedad familiar.
Nos informa cmo el sntoma puede ayudar a
estabilizar el sistema.
Determinacin de la secuencia de conductas que
suceden en relacin al problema.
Relacin con cambios en el ciclo vital,
acontecimientos estresantes o entradas y salidas en
el sistema.
Informa de los "estilos de pensamiento" de la
familia, la manera cmo perciben el mundo y
ayudar a sintonizar mejor con ellos al emplear su
"lenguaje" cuando nos dirigimos a ellos.
Soluciones intentadas.
ALGUNAS TECNICAS EN LA FASE TERAPEUTICA
En este apartado recogeremos algunas de las tcnicas empleadas en terapia familiar para producir los cambios deseados. Hemos de decir,
sin embargo, que la diferenciacin entre fase exploratoria y fase teraputica la hemos realizado nicamente en aras a una mayor claridad en
la exposicin, puesto que como dice Minuchin (10), diagnstico y tratamiento permanecen inseparables a lo largo de todo el proceso
teraputico. Las tcnicas de las diferentes escuelas pueden combinarse en una misma terapia, como es el caso de nuestro equipo, aunque
nosotros fundamentalmente nos centramos en la connotacin positiva, las preguntas circulares y los mapas de futuro.
Reencuadre y redefinicin: uso del lenguaje para dar un nuevo significado a una situacin. Por ejemplo, el redefinir una conducta de un
paciente que padece esquizofrenia como consecuencia de estar en la adolescencia puede cambiar la actitud de la familia hacia esa
conducta.
Intervenciones paradjicas: intervenciones estratgicas que pueden tomar muchos matices, pero que consisten en una intervencin
aparentemente ilgica que sirve para provocar el cambio. Podemos incluir en ellas la connotacin positiva, la restriccin del cambio y la
prescripcin del sntoma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (7 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
Connotacin positiva: redefinir como positivos comportamientos familiares que son vividos como negativos. Por ejemplo, la marcha de
casa de un adolescente puede ser connotada positivamente como indicativo de crecimiento e iniciacin de la emancipacin como adulto.
La connotacin positiva reorienta a la familia hacia maneras ms positivas de ver sus interacciones y permite al terapeuta entrar en la
familia. Steve de Shacer (5) recomienda que antes del indicio (prescripcin), debe producirse el elogio (comentarios positivos sobre la
familia).
Prescripcin del sntoma: el terapeuta instruye al paciente a practicar el sntoma en algunos momentos determinados, por lo que ste pasa
de ser inevitable e inmodificable a poder estar bajo control voluntario. Esta tcnica puede ir precedida de una connotacin positiva o de una
redefinicin del sntoma.
Restriccin del cambio: el terapeuta desaconseja el cambio, sealando los peligros que supondra la mejora del paciente identificado. Por
ejemplo, "si su hijo mejorase, su marido y usted no tendran nada de que hablar".
Preguntas circulares: las preguntas circulares interrogan sobre cambios y diferencias que se producen en las familias y pueden poner de
manifiesto pautas familiares recursivas. En ellas el terapeuta se basa en los feed-backs que recibe de la familia. Por ejemplo, ante la
afirmacin por parte de un hijo de que sus abuelos son unos entrometidos, el terapeuta puede preguntar: Quin de los dos lo es ms? Con
quin se entromete ms? A quin le molesta ms la intromisin del abuelo?.
Mapas de futuro: se pide a uno o a cada uno de los miembros de la familia que visualice cmo querra que fuera la situacin en el futuro.
Esta contemplacin de la situacin puede acercar el cambio.
Metacomunicacin: trmino sistmico que significa comunicacin sobre la comunicacin y que permite incidir sobre comunicaciones
familiares patolgicas. Puesto que la disfuncionalidad de algunas familias viene originada por una comunicacin patolgica, ser preciso
abordar este aspecto en la terapia. Por ejemplo, ante una familia que habla continuamente interrumpindose unos a otros, el co-terapeuta,
dirigindose al terapeuta, puede indicar a ste que tiene la impresin de que en la familia no pueden entenderse unos a otros porque no
dejan que cada uno explique sus razones.
Ritual Familiar: tcnica usada extensamente por Selvini y su Escuela de Miln (11), est constitudo por una serie de prescripciones
individualizadas diseadas para alterar los roles familiares. Por ejemplo, se indica a los padres de una familia con una abuela intrusiva que
cada noche vayan a su habitacin y le lean un texto que dice: "Muchas gracias por tu ayuda en educar a nuestro hijo. Sin ella, seguro que
fracasaramos". La abuela debe leer en respuesta: "Os quiero y estoy dispuesta a sacrificar mi vida y felicidad para asegurarme que no
fallis en la educacin de vuestro hijo". Cualquier rechazo de estos mensajes connotados positivamente desviar a la familia hacia
interacciones ms funcionales.
Creacin de una realidad trabajable: el terapeuta se concentra en algunos aspectos e ignora o reencuadra otros para enfatizar una situacin
familiar que tiene solucin.
Delimitacin de fronteras: una tcnica por la que el terapeuta refuerza fronteras apropiadas y debilita fronteras inapropiadas. Por ejemplo,
sentar en la sesin de terapia a la madre intrusiva junto al padre para reforzar la dada parental y mantenerla alejada del hijo, que puede
estar ms cerca del terapeuta.
Representacin: la representacin de pautas familiares disfuncionales en la sesin permite al terapeuta intervenir en ellas aumentando
intensidades, indicando trasacciones alternativas, etc.
Intervencin isomrfica: el terapeuta seala que situaciones aparentemente diferentes son estructuralmente iguales.
LOS PROGRAMAS TERAPEUTICOS PARA FAMILIARES
DE PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA
Los programas de orientacin teraputica para familiares de enfermos con esquizofrenia constituyen un nuevo acercamiento de la terapia
familiar al tratamiento de las enfermedades psiquitricas graves. Estos programas, originados en el desarrollo del constructo emocin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (8 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
expresada, el cual permiti constatar la influencia del ambiente familiar en el curso de la esquizofrenia (14), han mostrado su efectividad
en la reduccin de recadas de estos pacientes. (15). La comprobacin de que el ambiente familiar, y en concreto la emocin expresada,
influye tambin en el curso de otros trastornos psiquitricos (16,17) abre la puerta al desarrollo de estos programas para otras afecciones.
Los objetivos principales de este conjunto de intervenciones son crear una alianza teraputica con la familia, proporcionar informacin
sobre la enfermedad, reducir el ambiente familiar adverso, mejorar la capacidad de solucin de problemas y la comunicacin en la familia
y conseguir un cambio en el sistema de creencias y comportamiento de los familiares (15). Aunque existen diversos tipos de programas
(18,19,20,21,22), todos tienen en comn un espacio "psicoeducativo" para familiares en el que se imparten conocimientos sobre la
enfermedad. Dado que la sola presencia del taller se ha demostrado insuficiente para provocar cambios, suelen adems tener visitas
unifamiliares o grupos de varias familias, donde se trabaja sobre el clima familiar, la resolucin de problemas y la comunicacin familiar.
Nuestro equipo de terapia familiar desde 1988 realiza un programa llamado "Orientacin Teraputica Familiar en la Esquizofrenia" que
est integrado por los siguientes espacios: visitas unifamiliares con periodicidad mensual o bimensual, un taller sobre esquizofrenia de seis
sesiones de 1,5 horas en el cual se imparten conocimientos sobre la esquizofrenia partiendo de un modelo de vulnerabilidad-estrs, un
grupo familiar mltiple que integrado por 5-7 familias tiene un formato de grupo de ayuda mutua y un taller de resolucin de problemas
para las familias interesadas. Este programa constituye una terapia familiar de baja intensidad, extensa en el tiempo, y basada en la
morfostasis o estabilidad de la familia.
BIBLIOGRAFIA
1.- Shadish WR, Montgomery LM, Wilson P, Wilson MR, Bright I, Okwumabua T. Effects of family and marital psychotherapies: a
meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 1993; 61: 992-1002
2.- Ortega y Gasset, J. Meditaciones sobre El Quijote. Barcelona, Alianza Editorial, 1987.
3.- Watzlawick P, Beavin J, Jackson DD. Teora de la comunicacin humana. Barcelona, Editorial Herder, 1991.
4.- Sluzki CE. Process, structure and world vision: towards an integrated vision of the family therapy systemic models. Family Process
1983; 22: 469-476.
5.- De Shazer, S Pautas de Terapia Familiar Breve. Barcelona, Editorial Paidos, 1989
6.- Boscolo L, Cecchin G, Hoffman L, Penn P. Terapia Familiar Sistmica de Miln. Dilogos sobre teora y prctica. Buenos Aires:
Amorrortu Editores, 1987.
7.- Selvini Palazzoli M, Boscolo L, Cecchin CF, Prata G. Hypothesizing,-circularity-neutrality: Three guidelines for the conduct of the
session. Family Process 1980; 19: 3-12.
8.- Werheim E. The science and typology of family systems. II. Further theoretical and practical considerations. Family Process 1975; 14:
285-309.
9.- Salem G. Abordaje teraputico de la familia. Barcelona, Masson, 1990.10. Minuchin S. Familias y Terapia Familiar. Barcelona,
Editorial Crnica, 1977.
11.- Selvini Palazzoli M, Boscolo L, Cecchin G, Prata G. Paradoja y contraparadoja, 2 edicin. Barcelona, Ediciones Paidos, 1991.
12.- Watzlawick P, Weakland JH, Fisch R. Cambio: formacin y solucin de problemas humanos. Barcelona, Editorial Herder, 1992
13.- Bergman JS. Pescando barracudas. Pragmtica de la terapia sistmica breve. Barcelona, Editorial Paidos, 1991.
14.- Brown GW, Birley JLT, Wing JK. Influence of family life on the course of schizophrenic disorders: a replication. British Journal of
Psychiatry 1972; 121:241-158.
15.- Mari JJ, Streiner DL. An overview of family interventions and relapse on schizophrenia: meta-analysis of research findings.
Psychological Medicine 1994; 24: 565-578.
16.- Miklowitz GJ, Goldstein JM, Karno M, Miklowitz DJ, Jenkins J, Falloon IR. Family factors and the course of bipolar affective
disorder. Archives of general Psychistry 1986; 45:225-231.
17.- Szmukler GI, Berkowitz R, Eisler I, Leff J, Dare C. Expressed Emotion in individual and family settings: a comparative study. British
Journal of psychiatry 1987; 151: 174-178.
18.- Leff J, Kuipers L, Berkowitz R, Eberlein-Vries R, Sturgeon D. A controled trial of social intervention in the families of schizophrenic
patients. British Journal of Psychiatry 1982; 141:121-134.
19.- Anderson C, Reiss D, Hogarty G. Esquizofrenia y familia. Gua prctica para la psicoeducacin. Buenos Aires, Amorrortu Editores,
1986
20.- Falloon IRH, Boyd JL, McGill CW. Family care of schizophrenia. New York: The Guilford Press, 1984.
21.- Cabrero L, Nieto E, Amor B, Hernndez J, Obiols J. Terapia psicoeducativa familiar: Primera experiencia en Catalua. Revista de
Psiquiatra de la Facultad de Medicina de Barcelona. II Congreso Mundial de Rehabilitacin Psicosocial, 1990.
22.- Balls-Creus C, Llovet JM, Boada JC, Cabrero L. La orientacin teraputica familiar en la esquizofrenia: un modelo psicoeducativo
sistmico. Reflexiones tras un ao de seguimiento. Revista de Psiquiatra de la Facultad de Medicina de Barcelona 1991; 18: 71-78.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (9 of 26) [03/09/2002 12:04:25 a.m.]
23.- Piercy FP, Sprenkle DH, et al. Family Therapy Sourcebook. New York, The Guilford Press, 1990.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Anderson C, Reiss D, Hogarty G. Esquizofrenia y familia. Gua prctica para la psicoeducacin. Buenos Aires, Amorrortu Editores,
1986.
Manual prctico sobre el programa de atencin a familiares y pacientes con esquizofrenia de Carol Anderson (Pittsburg). Basado en un
modelo psicoeducativo que integra al paciente en las sesiones.
2.- Boscolo L, Cecchin G, Hoffman L, Penn P. Terapia Familiar Sistmica de Miln. Dilogos sobre teora y prctica. Buenos Aires:
Amorrortu Editores, 1987.
La introduccin constituye un buen resumen de los orgenes y tcnicas del Grupo de Miln.
3.- Falloon IRH, Boyd JL, McGill CW. Family care of schizophrenia. New York: The Guilford Press, 1984.
En el primer captulo Falloon hace una detallada revisin de los diferentes enfoques realizados para incorporar a la familia en el
tratamiento de los pacientes con esquizofrenia. A continuacin explica su programa de atencin a familias, basado en un modelo de
vulnerabilidad-estrs de la enfermedad y un enfoque cognitivo-conductual.
4.- Minuchin S. Familias y Terapia Familiar. Barcelona, Editorial Crnica, 1977.
Minuchin explica su teora estructural de la familia a travs de sesiones con familias. Excelente introduccin a la teora estructural.
5.- Piercy FP, Sprenkle DH, et al. Family Therapy Sourcebook. New York, The Guilford Press, 1990.
Los autores realizan una amplia revisin de las diferentes escuelas de terapia familiar y a travs de una exposicin esquemtica revisan sus
principios, tcnicas y principales referencias bibliogrficas. Contiene los principales conceptos de todas las escuelas de terapia familiar.
6.- Salem G. Abordaje teraputico de la familia. Barcelona, Masson, 1990.
Libro de introduccin a la terapia sistmica.
7.- Selvini Palazzoli M, Boscolo L, Cecchin G, Prata G. Paradoja y contraparadoja, 2 edicin. Barcelona, Ediciones Paidos, 1991.
Libro clsico que explica la teora y la praxis del Grupo de Miln. Exposicin de su trabajo con familias con pacientes psicticos.
8.- Watzlawick P, Weakland JH, Fisch R. Cambio: formacin y solucin de problemas humanos. Barcelona, Editorial Herder, 1992.
Los autores presentan los principios del trabajo del grupo de Palo Alto y explican las novedosas intervenciones propuestas segn esos
principios.
9.- Watzlawick P, Beavin J, Jackson DD. Teora de la comunicacin humana. Barcelona, Editorial Herder, 1991.
Explicacin de los principales conceptos de la teora de la comunicacin, los cuales son relacionados con la Teora General de los
Sistemas. De lectura obligada para los interesados en la terapia estratgica.
TERAPIA DE PAREJA
Autor: J.M. Haro Abad
Coordinador: L.Cabrera Avila, Barcelona
El cambio experimentado en las ltimas dcadas por las sociedades occidentales (emancipacin de la mujer, reduccin de las redes
sociales) ha alterado la estructura de la familia, conduciendo a un aumento de las demandas hacia la pareja y facilitando la manifestacin
de sus conflictos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (10 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
La terapia de pareja en el modelo sistmico no se centra exclusivamente en los cnyuges sino que a veces tiene en cuenta sus familias de
origen, para entender aspectos tales como la autonomizacin, puesto que condiciona necesariamente el vnculo de la pareja y su
estabilidad. Minuchin llega a decir a parejas con aos de matrimonio (1) "ustedes no estn casados, puesto que no se puede estar casado
con dos personas a la vez", entendiendo que un miembro de la pareja puede estar an "casado", es decir tener una relacin ms intensa, con
uno de sus padres. Aunque esto sea atractivo tericamente y pueda indicar estrategias teraputicas, tal como indicamos en el inicio del
captulo sobre terapia familiar, centraremos este captulo en las tcnicas del modelo cognitivo conductual, aunque tambin seran aplicables
las estrategias teraputicas sistmicas descritas en el captulo anterior.
El acercamiento de la terapia del modelo cognitivo conductual a la problemtica de pareja desplaza el papel central que se atribuye al
"amor", segn el ideal romntico del matrimonio y considera que las relaciones deben estar basadas en el reforzamiento y la satisfaccin de
las necesidades mutuas. Las personas formarn y mantendrn una pareja si su relacin es suficientemente satisfactoria desde una
perspectiva de costes y beneficios (2).
FUNDAMENTOS TEORICOS
Principios del aprendizaje social
La teora del aprendizaje social sostiene que la conducta humana viene determinada en gran parte por la relacin entre el individuo y su
entorno. Las conductas pueden ser precedidas de estmulos antecedentes, que pueden constituir seales discriminativas, y estmulos
consecuentes, que pueden actuar como reforzadores positivos o reforzadores negativos. Los reforzadores positivos son todos aquellos
estmulos (intimidad fsica, regalos, caricias) que asociados a una conducta facilitarn que sta se repita; los reforzadores negativos
conducen a la repeticin de un comportamiento de evitacin (por ejemplo, la conducta "hacer un regalo" puede ser reforzada
negativamente si ste no es apreciado, con lo cual es probable que esa conducta sea evitada en el futuro). Otros principios del aprendizaje
tiles al interpretar los conflictos de pareja son la extincin (debilitamiento de una conducta por ya no estar seguida de reforzadores
positivos), el contracondicionamiento (por ejemplo, cuando aparece una nueva relacin que nos proporciona reforzadores, la anterior
relacin puede deteriorarse), y la saciacin (el valor de un reforzador puede perderse por su repeticin excesiva). Junto a estos
mecanismos, en la terapia tambin utilizamos el moldeamiento (aprendizaje de una conducta a travs de aproximaciones sucesivas) y el
aprendizaje por modelos.
Modelo del desarrollo del conflicto de pareja
El modelo conductual del conflicto de pareja supone que ste se origina en un dficit o inadecuacin del intercambio conductual de las
parejas.
Jacobson (3) enumer una serie de factores que influyen en que el choque de expectativas con la realidad, que se da pasada la etapa de
atraccin inicial, conduzca a la aparicin del conflicto:
- Dficits de habilidades (de comunicacin, de resolucin de problemas, sexuales).
- Dficits en el control de estmulos, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, problemas con personas fuera de la pareja.
- Cambios en el entorno, tales como cambios en el trabajo, en el crculo social, aparicin de un posible amante.
- Preferencias discrepantes respecto al grado de intimidad deseado.
Se ha comprobado adems que las parejas en conflicto aplican frecuentemente dos patrones de comportamiento: la coercin, usada para
obtener lo que se desea (4), y la reciprocidad, que es la tendencia de los miembros de la pareja a recompensar o castigar en funcin de lo
que son recompensados o castigados (5). Aunque la reciprocidad est presente en todo tipo de parejas, en las parejas en conflicto, las
respuestas son ms impulsivas y el intercambio ser principalmente de conductas negativas y de castigos. Gottman (6) propone sustituir la
reciprocidad por un modelo de "cuenta bancaria" para la relacin de pareja, en el cual el comportamiento de un miembro puede ser una
inversin para el futuro: el esposo que responde cariosamente al enfado de su mujer ser recompensado a largo plazo puesto que ambos
miembros recibirn un beneficio similar de sus "inversiones".
Aspectos cognitivos
Los individuos no respondemos al mundo real sino al mundo percibido, (7) por lo que la satisfaccin de los miembros de una pareja estn
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (11 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
en relacin con la valoracin e interpretacin que ambos hacen de la conducta del otro. (8). Estas valoraciones pueden estar infludas por
hbitos cognitivos errneos (9), como la sobregeneralizacin, el pensamiento dicotmico o la magnificacin negativa. Gottman (6) mostr
que aunque la "intencin" de los mensajes de las parejas en conflicto es tan positiva como en las parejas bien avenidas, el "impacto" de
tales mensajes es recibido de forma menos positiva.
La "visin del mundo y de la relacin" que tenga cada uno de los miembros de la pareja tambin constituye un rea a considerar. Al formar
la nueva pareja, los dos integrantes debern "consensuar" algunos aspectos de su "sistemas de creencias" (expectativas de cada uno, grado
de independencia), por lo que desavenencias en ese campo pueden facilitar el conflicto.
EVALUACION
Una gran paradoja que se produce en la terapia de pareja es que se pide a parejas que son incapaces de relacionarse adecuadamente, que se
esfuercen en colaborar en la solucin de sus problemas (3). La fase de evaluacin, al estar centrada en conductas concretas, tanto positivas
como negativas, no permite las quejas genricas de insatisfaccin y requiere cierta colaboracin entre los miembros de la pareja, por lo que
pueden empezar a surgir interconductas ms positivas. Junto a ello, el terapeuta debe mantener su neutralidad, negarse a asumir la situacin
de juez, recalcar que el tratamiento se basa en una visin no culpabilizadora de la relacin en que son necesarios cambios recprocos y debe
evitar las interrupciones innecesarias y el intercambio de crticas negativas.
La fase de evaluacin, en la que se pretende conocer la problemtica especfica de la pareja, tiene dos espacios: uno "conjunto" y otro
"individual". Las entrevistas individuales se realizan para completar la recogida de informacin (por ejemplo: puede surgir informacin
sobre algn amante), sopesar el grado de motivacin e indagar sobre las soluciones concretas que cada uno de los miembros de la pareja ha
ensayado para resolver la situacin. Estas entrevistas suponen una marca de contexto puesto que implican que la terapia va a comportar un
esfuerzo personal. Muchas parejas acuden con la idea de que es el otro el que debe cambiar.
En esta fase, debe evaluarse el nivel de expectativas de los miembros de la pareja y ser la misma pareja la que decidir si la terapia va
dirigida a mejorar su relacin o a conseguir una separacin no traumtica. Debe tambin detectarse la posible existencia de algn trastorno
psiquitrico en uno de los miembros, lo cual indicara un tratamiento individual previo o simultneo.
La Tabla 1 muestra el esquema propuesto por Serrat y Costa para la fase de evaluacin (8). Es recomendable completar la informacin
obtenida en las entrevistas con cuestionarios (8, 2): Cuestionario de reas de compatibilidad-incompatibilidad, Cuestionario de intercambio
de conductas en la pareja, Escala de ajuste didico, Inventario de comunicacin primaria, Escala de felicidad matrimonial, etc. Una vez
identificadas las reas problema, los miembros de la pareja pueden ser entrenados para observar en casa su propia conducta y la del otro, y
con este material se trabajar en la terapia.
Tabla 1. Esquema-gua para la evaluacin (8)
1. Cmo empez la relacin.
2. Cambios importantes durante el curso de la relacin.
3. Entendimiento afectivo.
4. Relacin autoritarismo/dependencia.
5. Los problemas principales en la vida de pareja.
6. Areas de incompatibilidad-compatibilidad con la pareja.
7. Secuencias, frecuentes en la actualidad, de interaccin problemtica: nmero, intensidad, duracin, descripcin de las situaciones,
comportamientos, influencia respectiva, finalizacin y resultado.
8. Tiempo libre de conflicto.
9. Pensamientos positivos y negativos sobre el otro.
10. Sentimientos de descontento y de satisfaccin.
11. Actividades placenteras que comparten (ejemplos).
12. Problemas con los hijos.
13. Relacin sexual actual: nivel de satisfaccin, problemas especficos.
14. Experiencias sexuales fuera de la pareja.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (12 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
15. Problemas individuales que influyen en la relacin de pareja.
16. Objetivos del tratamiento y expectativas hacia el mismo.
INTERVENCION
Con el fin de que sean capaces de aplicar los principios de la teora del aprendizaje para solucionar sus problemas y prevenir la aparicin
de nuevos conflictos, se instruye a la pareja sobre los principios de dicha teora y los mecanismos de evaluacin (autorregistros,
observaciones). Se les indica que la terapia est centrada en el presente y en el futuro y que cada uno es responsable en parte del
comportamiento del otro, por lo que ambos se convierten en terapeutas, y es de gran importancia el cumplimiento de las tareas.
A travs de tareas asignadas para la casa o de ejercicios con el terapeuta, el tratamiento va dirigido a los dficits observados. Durante las
entrevistas el terapeuta toma un papel activo, bien actuando como modelo (modelamiento) o como "entrenador" que ayuda a uno de los
miembros a conseguir la conducta deseada a travs de aproximaciones sucesivas (moldeamiento). Las diferentes reas a las que puede ir
dirigida la intervencin son:
- Corregir el sesgo perceptivo negativo, a travs de la elaboracin de registros en los que se hagan constar comportamientos positivos del
cnyuge, que adems sern reforzados por el terapeuta.
- Percatarse de la reciprocidad entre la conducta de uno o del otro. Serrat y Costa (8) proponen instaurar un "Da del Amor" en el que uno
de los miembros de la pareja deber aumentar considerablemente el nmero de conductas positivas hacia el otro, sin que ste sepa que se
trata de un da especial. Con ello, el miembro que lo lleva a cabo podr percibir cambios en el comportamiento del otro que sern
consecuencia a su vez de la conducta propia.
- Prctica del reforzamiento positivo frente a las conductas deseadas del otro.
- Entrenamiento en habilidades de comunicacin. Una comunicacin ineficaz conduce a la aparicin y potenciacin de conflictos. Una
comunicacin eficaz debe estar basada en descripciones observables y cuantificables, ser directa, congruente con el contexto en que se
produce, basada en informacin positiva y comprender tanto la esfera verbal como no verbal. Por ejemplo, en lugar de decir en medio de
una discusin "eres un machista", debe intentarse el esperar un momento de tranquilidad y decir "Me gustara que me ayudaras un poco en
las tareas de la casa". En especial, conviene que la pareja compense sus posibles dficits en habilidades conversacionales y en la expresin
de sentimientos positivos y negativos. La tabla 2 muestra algunas pautas para la expresin de sentimientos.
Tabla 2. Expresin de sentimientos (10)
EXPRESION DE SENTIMIENTOS POSITIVOS
1. Contexto adecuado.
2. Mantener el contacto visual, un volumen y un tono de voz adecuados y un lenguaje no verbal congruente.
3. Precisar la conducta que ha "motivado" los sentimientos positivos.
4. Manifestar al otro como nos hemos sentido.
EXPRESION DE SENTIMIENTOS NEGATIVOS
1. Contexto adecuado.
2. Mantener el contacto visual, un volumen y un tono de voz adecuados y un lenguaje no verbal congruente.
3. Precisar la conducta que ha "motivado" los sentimientos negativos.
4. Manifestar al otro como nos hemos sentido.
5. Hacer una peticin al otro que contribuya a mejorar la situacin y los sentimientos.
6. Reforzar al otro por haber escuchado la peticin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (13 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
- Desarrollo de habilidades de resolucin de problemas. Una vez que las parejas han identificado reas problema y han adquirido tcnicas
de comunicacin pueden proceder a la resolucin de estos problemas. A travs de unas pautas altamente estructuradas (Tabla 3), las
parejas pueden empezar a practicar esta tcnica en la consulta, para luego hacerlo ellos solos como tarea. Dado que la eficacia de este
mtodo se basa en la minuciosidad y el cuidado con que se realice cada fase, puede hacerse un trabajo previo con cada miembro de la
pareja. Esto es especialmente importante en el primer paso (Tabla 3), donde se deben elaborar definiciones del problema fciles de
consensuar con el otro, evitando siempre que la definicin pueda sonar a reproche, lo cual imposibilitara el resto de los pasos. Si el
mtodo no resuelve el problema relacional, ello implicara que algn paso no se ha realizado adecuadamente y estara indicada su
repeticin.
- Planificacin del tiempo libre. Al tratarse en principio de actividades placenteras y reforzadoras, es recomendable que la pareja consiga
un espacio para realizarlas, aunque tambin debe ser respetado un tiempo para la intimidad de cada uno de los miembros.
- Control de conductas especficas (reacciones de clera u hostilidad, incumplimientos de acuerdos), a travs de tcnicas de retiro de
atencin o el tiempo fuera.
Por ltimo, cabe destacarse que debe realizarse peridicamente una evaluacin del curso de la terapia, para continuar, revisar o reemplazar
la hiptesis y las tcnicas de trabajo.
Tabla 3. Adiestramiento en la solucin de problemas (2).
METODO DE SOLUCION DE PROBLEMAS
PRIMER PASO: Definicin del problema.
Especificar exacta, brevemente y de manera consensuada cul es el problema. Los dos miembros deben aceptar su responsabilidad en el
mismo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SEGUNDO PASO: Hacer una lista de todas las posibles soluciones.
Anotar todas las ideas, incluso las que parecen malas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
TERCER PASO: Discutir cada una de las soluciones posibles.
Comentar las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CUARTO PASO: Elegir la mejor solucin o una combinacin de ellas.
Las buenas soluciones implican a ambos miembros de la pareja a travs de la reciprocidad y el compromiso.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (14 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
QUINTO PASO: Planificar como llevar a cabo la mejor solucin.
Especificar claramente las funciones de cada miembro, establecer seales de recuerdo, decidir sobre la temporalidad de la evaluacin.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SEXTO PASO: Revisar la ejecucin y valorar todos los esfuerzos.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIA
1.- Minuchin S. Familias y Terapia Familiar. Barcelona, Editorial Crnica, 1977.
2.- Borstein PH, Bornstein MT. Terapia de pareja. Enfoque conductual-sistmico. Madrid, Editorial pirmide, 1988
3.- Jacobson NS, Margolin G: Marital Therapy: Strategies based on social learning and behaviour exchange principles. New York,
Brunner/Mazel, 1979.
4.- Stuart RB. Operant-interpersonal treatment for marital discord. Journal of Consulting and Clinical psychology 1969; 33.
5.- Lederer WJ, Jackson DD. Mirages of marriage. New York, Norton, 1968.
6.- Gottman JM, Notarius C, Markman H, Bank S, Yoppi B, Rubin M. Behaviour exchange theory and marital decision making. Journal of
personality and Social psychology 1976; 34: 12-23.
7.- Mahoney MJ. Cognition and Behaviour Modification. Ballinger Publishing Company, 1974.
8.- Costa M, Serrat C. Terapia de Parejas. Barcelona, Alianza Editorial, 1982.
9.- Beck AT. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York, Meridian, 1979.
10.- Lieberman RP, Wheeler EG, De Vissees LAJM, Kuehnel J, Kuehnel T. Handbook of marital therapy. New York, Plenum Press, 1980.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.- Borstein PH, Bornstein MT. Terapia de pareja. Enfoque conductual-sistmico. Madrid, Editorial Pirmide, 1988.
Manual de tratamiento bajo un enfoque sistmico centrado tanto en tcnicas sistmicas como cognitivo conductuales.
2.- Costa M, Serrat C. Terapia de Parejas. Barcelona, Alianza Editorial, 1982.
Manual prctico para el tratamiento de parejas basado en el modelo cognitivo-conductual.
3.- Lieberman RP, Wheeler EG, De Vissees LAJM, Kuehnel J, Kuehnel T. Manual de Terapia de pareja. Editorial Descl de Bronwer,
1987.
Libro clsico sobre el tratamiento cognitivo conductual de la terapia de pareja.
TERAPIA DE GRUPO
Autor: T.J. Cant Dez
Coordinador: J. Obiols Llandric, Barcelona
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (15 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
La psicoterapia de grupo no se desarroll totalmente hasta los aos 40, pese a que existen antecedentes claros del empleo de grupos con
funciones teraputicas anteriores a esa poca (1). Dos razones justifican su desarrollo en tal poca. Una primera, pragmtica: en tiempos de
una oferta escasa de personal psiquitrico, como durante la II Guerra Mundial, y de una necesidad apremiante de servicio, se puso de
manifiesto la "sensatez" de tratar a los pacientes en grupos. Y una segunda, terica, derivada del cambio conceptual respecto a la gnesis
de las enfermedades mentales, que potenci la idea de que los trastornos psicolgicos podan estar intrnsecamente relacionados con
problemas interpersonales (la patologa mental como un fenmeno social ms que intrapsquico) (2).
La popularidad actual de la prctica grupal y la bsqueda de nuevas tcnicas, modalidades y procedimientos, podran estar relacionadas,
adems de (con) la necesidad de una mayor eficiencia teraputica, con factores inherentes al propio terapeuta como la necesidad de luchar
contra los sentimientos de fracaso, desnimo y franca desesperacin, o las necesidades personales y de gratificacin personal (2).
CONCEPTO
La terminologa en el campo de las psicoterapias de grupo es muy variada, y afecta incluso a su propia conceptualizacin. En muchas
ocasiones se utilizan como sinnimos trminos como: psicoterapia de grupo, terapia de grupo, asesoramiento de grupo, psicoterapia de
grupo de orientacin dinmica o terapia psicolgica de grupo. Algunos autores diferencian la psicoterapia de grupo del resto de terapias de
grupo en funcin de si cumple una accin teraputica o no; otros denominan terapia de grupo a aquellos mtodos en los cuales el director
del grupo (lder, moderador o terapeuta) se conduce de forma activa, estimulante y directiva; mientras que consideran que el resto de
abordajes, especialmente aquellos en los que se observa e interpreta la psicodinmica y tambin la sociodinmica grupal, son los que
realmente aplican una psicoterapia de grupo (3). As un lector poco experimentado puede llegar a tener la impresin de que cualquier
reunin de grupo es una psicoterapia de grupo, cuando esto no es as (6).
En este captulo entenderemos la psicoterapia de grupo como una forma de terapia en la que participan dos o ms pacientes, bajo la gua de
uno o ms psicoterapeutas (psicoterapia de grupo mltiple), con el propsito de tratar alteraciones emocionales, desajustes sociales o
estados psicticos (4). El resto de "terapias de grupo", en las que no subyace una patologa, las englobaremos bajo el trmino
asesoramiento de grupo (5).
Los principios bsicos de la psicoterapia de grupo son, en esencia, los mismos que rigen la psicoterapia en general, pero se beneficia de las
mltiples y complejas interacciones que se producen en el grupo (6), individualmente entre cada uno de sus miembros y globalmente con
el grupo como un conjunto (3).
ELEMENTOS COMUNES DE LAS TERAPIAS DE GRUPO
Cualquier psicoterapia o asesoramiento de grupo integra cinco elementos bsicos: 1) un grupo, 2) un director, 3) un objetivo, 4) una
conducta interactiva y 5) un constructo terico (orientacin terica) que provee al grupo de normas de funcionamiento, facilita el
entendimiento de las interacciones personales y grupales, y proporciona las bases para su modificacin. La combinacin de las distintas
variantes de cada uno de estos elementos proporciona las casi infinitas formas de psicoterapias de grupo existentes.
OBJETIVOS DE LAS TERAPIAS DE GRUPO
Los objetivos de cualquier terapia de grupo caen dentro de cuatro apartados bsicos, muchas veces complementarios y simultneos: l)
objetivos teraputicos (Trastornos de ansiedad, T. de personalidad, T. de la conducta sexual, T. fbicos, etc); 2) objetivos educativos
(grupos de diabticos, grupos de padres); 3) entrenamiento (entrenamiento en asertividad, en habilidades sociales), y/o 4) prstamo de
apoyo mutuo (asociaciones de alcohlicos annimos, de trastornos de la conducta alimentaria, de T. bipolares, de familiares).
CONSTRUCTOS TEORICOS: ORIENTACIONES TEORICAS (7, 8)
- Orientacin psicoanaltica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (16 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
- Orientacin existencial de la terapia de la Gestalt, que fomenta que los pacientes se expresen libremente y lleguen a la abreaccin.
- Anlisis transaccional que pone su nfasis en el aqu y ahora de las interacciones interpersonales.
- Terapia centrada en el cliente, que se basa en la expresin de sentimientos libre de todo juicio o interpretacin.
- Orientacin cognitivo-conductual.
CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS (3,6,7,8)
Homogeneidad. Dependiendo de los objetivos y de la orientacin teraputica se recomienda que los grupos sean heterogneos (distintas
edades, patologas, niveles culturales, etc) u homogneos. En general los grupos de orientacin dinmica prefieren la heterogeneidad,
mientras que el resto suele decantarse por la homogeneidad.
Apertura. Algunos grupos permiten una gran flexibilidad a sus integrantes, de forma que pueden incorporarse nuevos miembros en
cualquier momento (grupos abiertos); otros sin embargo son cerrados y no admiten nuevas incorporaciones una vez que el grupo ya est en
marcha.
Tamao. Puede variar desde un paciente (con mltiples coterapeutas) hasta cientos. La mayora oscilan entre 3 y 15, y se piensa que el
tamao ideal se sita entre 7 y 10 pacientes.
Sesiones. La frecuencia, duracin de cada sesin y nmero total de sesiones tambin depende de la orientacin terica y del objetivo. Lo
ms frecuente es que haya reuniones semanales, pero los grupos de orientacin analtica pueden reunirse hasta diariamente. La duracin de
cada sesin oscila entre una y dos horas, aunque en los aos 70 se popularizaron los "maratones de terapia de grupo" que duraban de 12 a
72 horas. El tratamiento global puede concluir tras un determinado nmero de sesiones, como ocurre en las llamadas "psicoterapias
breves", o carecer de fecha lmite (orientacin analtica).
TIPOS DE DIRECTOR, LIDER, ASESOR O TERAPEUTA (7,8)
Formacin. En la psicoterapia de grupo el director es un terapeuta cualificado, generalmente un universitario titulado (aunque esto no es
imprescindible en el caso del psicoanlisis, que por otra parte precisa de aos de formacin psicoanaltica como paso previo a su
cualificacin). El asesoramiento de grupo puede ser realizado por un no profesional; muchos grupos de autoayuda funcionan sin un lder
concreto o esta funcin la desempea uno de los miembros ms experimentado.
Estilo. Algunos grupos funcionan con un estilo centrado en el lder. En ellos el terapeuta es muy activo, directivo y se implica en la
mayora de las interacciones del grupo; el terapeuta puede atender sucesiva e individualmente a diferentes miembros del grupo,
interactuando con ellos como si estuviese realizando una terapia individual. En contraste con este patrn de conducta, en el estilo centrado
en el grupo el director funciona como un consultor apartado del grupo, en el cual la mayora de las interacciones e iniciativas dependen de
sus integrantes. Su objetivo bsico es modelar lentamente el grupo para que sea capaz de conducir su propio proceso teraputico, lo cual
representa conseguir que los miembros se escuchen unos a otros, realizar las oportunas observaciones e interpretaciones, recalcar las
contradicciones y provocar apropiadamente a los integrantes del grupo.
FACTORES IMPLICADOS EN EL EFECTO TERAPEUTICO
DE UN GRUPO (8)
La mejora del paciente a travs de la psicoterapia de grupo depende de la aparicin o experimentacin de numerosos factores, algunos de
los cuales se citan a continuacin.
1. Universalidad. El paciente se da cuenta de que no est slo frente a los problemas y que su lucha es compartida, o al menos entendida,
por otros.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (17 of 26) [03/09/2002 12:04:26 a.m.]
2. Aparicin de esperanza. Mediada, al menos parcialmente, por el encuentro con otros que han mejorado, y por el apoyo emocional que le
proporciona el grupo.
3. Informacin y educacin. Tanto de su propio trastorno (facilitada por el terapeuta) como de cmo ste afecta a los dems (feed-back con
el grupo).
4. Altruismo. El paciente experimenta cmo los miembros se apoyan mutuamente y contribuyen con sus ideas, y no son meros sujetos
pasivos receptores.
5. Recapitulacin correctiva de la familia primaria, la cual puede haber sido problemtica para muchos pacientes. El paciente puede dirigir
sus reacciones de transferencia hacia el propio terapeuta y el resto del grupo.
6. Desarrollo de habilidades sociales: En el seno del grupo el paciente tiene la oportunidad de aprender y practicar nuevas formas de
interaccin.
7. Identificacin, imitacin y modelado. El paciente puede adquirir nuevos modelos de conducta ms apropiados a partir del terapeuta u
otros miembros del grupo mediante procesos de identificacin, imitacin o modelado.
8. Experiencias interpersonales. Su mejora implica el aprendizaje de la importancia de tales relaciones, de cmo mejorarlas y de tener
experiencia correctora de unas buenas relaciones interpersonales.
9. Sentimiento de cohesin grupal. Este sentimiento puede tener una gran importancia en la vida de una persona. La terapia de grupo
genera un sentimiento de unidad y cercana, que mejora el sentimiento de pertenencia y aceptacin.
- Catarsis. La catarsis y el compartir emociones intensas puede ser que no ayude a mejorar la tensin emocional personal, pero s mejora el
sentimiento de intimidad en el grupo.
- Factores existenciales. Una gran variedad de factores intrnsecos pueden influir en la utilidad de la psicoterapia de grupo. Se citan el
reconocimiento de las propias limitaciones o las de los dems, la responsabilidad con uno mismo, o las concepciones sobre la soledad o la
muerte.
- Reforzamiento conductual. El grupo generalmente alienta y refuerza los cambios conductuales deseados.
- Comprobaciones en la realidad. El paciente comprueba, en su medio habitual, cmo las interacciones y retroalimentaciones del grupo
conducen a una mejora, que a su vez refuerza la conducta.
FASES EN EL DESARROLLO DE UN GRUPO (9)
- Fase de "formacin". Refleja la ansiedad de los miembros respecto a sus circunstancias nuevas e inusuales, y a su cuestionamiento
implcito y explcito de permanecer o no. Existe una considerable confusin sobre cmo proceder y usualmente una dependencia marcada
de las orientaciones, respuestas y aprobacin del lder. El lder, con frecuencia, deber ser paciente con el fin de que esta etapa se desarrolle
sin impedimentos.
- Fase de "ataque". Caracterizada por el conflicto que surge cuando los miembros luchan por encontrar un lugar en el grupo. Con
frecuencia el lder es el objetivo del ataque. Es beneficioso distinguir un ataque hacia el terapeuta como persona, de aquel ataque mucho
ms comn a la posicin de poder del terapeuta en el grupo. Esta etapa debe ser tolerada para que pueda comenzar la utilizacin productiva
del grupo.
- Fase de "normalizacin". Caracterizada por el desarrollo de la cohesin del grupo y por su lucha con la tarea que se enfrenta: las metas
teraputicas de sus miembros.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (18 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
ASESORAMIENTO DE GRUPO: PRINCIPIOS BASICOS
- Cada individuo es ms importante que el conjunto. No se persigue ayudar al grupo a funcionar mejor, sino que cada uno de sus
individuos se entienda a s mismo y aprenda hbitos ms eficaces.
- El director no es miembro del grupo. Los terapeutas son profesionales pagados que prestan servicios de asesoramiento a otros individuos
y que no utilizan el grupo para estimular su propio desarrollo personal.
- El asesoramiento de grupo sirve para todos. Del asesoramiento de grupo puede beneficiarse cualquiera que sea capaz de admitir que
puede mejorar en algn aspecto personal. En la psicoterapia de grupo slo tienen cabida enfermos. En el asesoramiento de grupo caben
enfermos y no enfermos.
- El grupo de asesoramiento no tiene objetivos de grupo. Slo los miembros individuales tienen objetivos.
- Asesorar a individuos en grupos no slo est permitido sino que es necesario. Aunque la interaccin y el estmulo son importantes, el
director del grupo debe asesorar individualmente a cada miembro del grupo. Los otros miembros del grupo en ese momento son testigos
del asesoramiento, hacen aplicaciones personales e interiorizan conocimientos continuamente.
- La interaccin de grupo no es en s mismo un objetivo. La cuanta de la interaccin de grupo no es la medida de la eficacia del
asesoramiento. La interaccin del grupo por s sola no es asesoramiento.
- El asesor no pretende fomentar las presiones naturales inherentes al grupo. Todo miembro de un grupo asesor tiene derecho a decidir si
quiere participar o no. El director del grupo protege este derecho.
- El asesoramiento de qrupo no es una confesin. El objetivo del asesoramiento son las circunstancias de vida actual del sujeto y la ayuda
que puede proporcionrsele para que las altere en direcciones positivas.
- Las sesiones de quejas, el centrarse en personas ajenas al grupo, las conversaciones y el centrarse en determinados temas, constituyen
un contenido inadecuado del asesoramiento de grupo.
- Lo que sucede en un grupo de asesoramiento es informacin privada.
- En un grupo de asesoramiento los miembros hablan por s mismos.
- En los grupos de asesoramiento no se consideran ms importantes los sentimientos que las ideas. Los sentimientos son inconcebibles sin
las ideas; son, en realidad, reacciones fsicas a ideas y pensamientos. Pretender separar ideas y sentimientos es inducir a confusin. El
ayudar a un miembro del grupo a entender sus sentimientos, a no sentirse amenazado por ellos y a aprender a controlarlos es una parte
bsica del proceso asesor.
- La cohesin del grupo no es un objetivo del asesoramiento, pues todo grupo de asesoramiento busca, en ltimo trmino, su propia
disolucin, una vez conseguido el objetivo final.
- La continuidad sesin tras sesin es parte integrante del asesoramiento de grupo. Los miembros a los que se hace continuamente
responsables de trabajar por mejorar su propia conducta son los que mejores frutos sacan de los grupos de asesoramiento.
- En cada sesin del grupo, uno o ms individuos reciben ayuda asesora concreta.
- En el asesoramiento de grupo no se da correlacin positiva alguna entre el bienestar de los individuos que lo forman y la eficacia. Los
comentarios de que todos estn tranquilos y cmodos en el grupo suelen ser un indicio de inmovilidad ms que de avance. La alteracin de
ideas y conductas crea invariablemente inquietud.
- En el asesoramiento de grupo las emociones negativas no se consideran malas ni se evitan. A la mayora de individuos les resulta difcil
afrontar emociones inquietantes. En los grupos se puede aprender a adquirir habilidades para lograrlo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (19 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
- En el asesoramiento de grupo no hay programa. Los miembros del grupo tienen derecho a saber por qu estn all, qu pasar, qu tendr
lugar o no. Pero nadie puede predecir lo que va a pasar en una sesin determinada. El asesor tiene directrices y prioridades encaminadas a
servir a cada uno y a todos los miembros del grupo. Los asesores de grupo planifican y modifican sobre la marcha.
- En los grupos de asesoramiento toda conducta es neutral: no es ni "buena" ni "mala". Las conductas de todo individuo tienen causas y
efectos; tiene un determinado nivel de eficacia. El asesor, desde la objetividad y neutralidad, puede ayudar al individuo a mejorar su
eficacia.
- La eficacia del asesoramiento de grupo viene determinada por lo que pasa fuera del grupo. El objetivo del asesoramiento no es un
cambio intra-grupal, sino en el mundo exterior, en la vida del individuo.
PSICOTERAPIAS DE GRUPO DE ORIENTACION ANALITICA (3)
La clasificacin ms popular de las psicoterapias de grupo dinmicas se basa en los mtodos teraputicos aplicados, y se resumen en las
tablas siguientes.
Psicoterapia de grupo activa
GRUPO DIRECTOR OBJETIVO INTERACCIONES
Fundamentalmente
nios
Oberva el
comportamiento
del nio y
muestra a los
miembros del
grupo que acepta
cualquier
contribucin a la
dinmica grupal
Crear un
ambiente
permisivo y
tolerante en el
cual los nios
puedan
expresarse
libremente,
reciban una
reafirmacin
de su propia
vala y
mediante
abreaccin
puedan
sobreponerse
Verbal y no verbal (juegos, dibujos, manualidades, etc.
Psicoterapia de grupo analtica y Grupanlisis
Fundamentalmente
adultos [1]
neurticos o [2] en
proceso de
entrenamiento
como futuros
terapeutas de grupo
Analiza
principalmente la
expresin verbal
[1]
Teraputico o
[2] Formativo
Verbales: Los miembros asocian libremente y relatan sus
sueos. A diferencia del psicoanlisis individual, en la
forma grupal los comentarios de uno de los miembros
obliga al resto a no poder expresar libremente sus
asociaciones en el momento que les llegan, les permite
verse reflejados en los sueos de otros y se producen
transferencias al grupo como un conjunto (algunas en
forma de "transferencia con patrn familiar")
Psicoterapia de grupo directiva: Creada por Pratt en 1908
Adultos,
generalmente
enfermos no
psiquitricos
Juega un papel
activo (sugestivo
y pedaggico)
En su forma ms conocida ("mtodo de clase") busca un cambio de
actitud de las personas hacia su enfermedad y tratamiento que facilite la
recuperacin
Psicodrama: creado por Moreno JL.
GRUPO DIRECTOR OBJETIVO INTERACCIONES CONSTRUCTO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (20 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
Adultos neurticos Dirige el
psicodrama
Crear insight
mediante el
desempeo de
rol-playing
El grupo
reconstruye una
situacin conflictiva
de uno de los
miembros. El
paciente inicialmente
interpreta su propio
papel frente a los
dems (que actan
representando a las
personas con las que
el paciente refiere su
conflicto);
posteriormente se
intercambian los
papeles, de forma
que otra persona
interpreta su papel, y
l pasa a desempear
otro rol
conflictivas o deficientes que
conducen o son consecuencia de
una neurosis, se manifiestan tanto
con palabras como con acciones,
por lo que el "rol-playing" puede
utilizarse para crear insight
BIBLIOGRAFIA
1.- Pratt JJ. Results obtained in the treatment of pulmonary tuberculosis by the class method. Br Med J, 1908; 1070.
2.- Lieberman MA. Mtodos de grupo. En: Cmo ayudar al cambio en psicoterapia. Kanfer FH, Goldstein AP (Ed.) Bilbao, Descle de
Brouwer, 1987, pp 575-657.
3.- Battegay R. The group psychotherapies. In: The European handbook of Psychiatry and Mental health. Professor Seva A (Ed.)
Barcelona, Editorial Antropos, 1991, pp 2137-2148.
4.- MeSH. Medical Subject Heading vocabulary. Washington: National Library of Medicine; 1995.
5.- Dyer WW, Vriend J. Tcnicas efectivas de asesoramiento psicolgico. Barcelona: Ediciones Grijalbo; 1980.
6.- Obiols Llandrich J. Psicoterapia de grupo. En: Lecciones de psicologa mdica. Ortega Monasterio L (Ed.) Barcelona, PPU, 1993, pp
749-754.
7.- Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry. Baltimore:
Williams & Wilkins; 1994.
8.- Beebee A. Group therapy. In: The handbook of psychiatry. Guze B, Richeimer S, Siegel DJ (Ed.) The regents of the University of
California, 1990, pp 552-560.
9.- Lynn SJ, Frauman D. Psicoterapia de grupo. En: Psicoterapias contemporneas. Modelos y mtodos. Lynn SJ, Garske JP (Ed.) Bilbao,
Ed. Descle de Brouwer, 1988, pp 521-573.
TERAPEUTICA COMUNITARIA
Autor: D. Clusa Gironella
Coordinador: A. Labad Alquzar, Reus (Tarragona)
Distintos autores (1,2) coinciden en sealar la intervencin de Pinel en la Bicetre, durante la revolucin francesa, liberando de las
cadenas a 49 enfermos mentales, como el acto que inaugura la psiquiatra moderna. Pinel realiza la primera reforma institucional. Hasta
que se produce este hito histrico, y desde tiempos muy pretritos, el tratamiento de los que actualmente conocemos como enfermos
psiquitricos tena lugar en centros de internamiento, cuya funcin teraputica resida en la marginacin, alejamiento y control de estas
personas consideradas peligrosas para la comunidad. En la Edad Media la enfermedad mental se convierte en sinnimo de posesin
diablica y en muchos casos la acusacin de brujera (capacidad de transmitir la locura a voluntad) comport a los que la padecan, la
tortura o la quema como hereje. Es entre el siglo XV y XVI cuando se crean distintos hospitales para recluir al loco por toda Europa; los
historiadores consideran que el primero de ellos es el creado por el Pare Jofr en Valencia el 1409. En estos establecimientos, el arsenal
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (21 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
teraputico se restringa a las cadenas, las sangras y las duchas de agua fra; en ellos coincidan enfermos mentales, delincuentes y
marginados sociales. La funcin de estos centros consista en prestar atencin a las mnimas necesidades vitales que permitan subsistir al
internado controlndolo para evitar las consecuencias de sus comportamientos inadecuados. En el siglo XVIII con el desarrollo de las ideas
de la ilustracin el mdico empieza a hacerse cargo de los trastornos mentales y la locura empieza a ser estudiada desde una perspectiva
cientfica.
Destacan en este campo las figuras de Pinel y Esquirol. En esta poca sigue considerndose prioritario mantener alejado al enajenado de la
comunidad y el tratamiento fsico es el nico factible (camisas de fuerza, cataplasmas, hidroterapia...). Antes del presente siglo slo cabe
destacar el intento de reforma llevado a cabo en algunos centros privados norteamericanos al principio del siglo XIX, conocido como
"tratamiento moral" (Rush, Connolly) con el cual se intenta humanizar el tratamiento. Por diversas razones (hacinamiento progresivo,
cambio de un paradigma de la causa del enfermar psquica en favor de las causas orgnicas cerebrales y degenerativas, clima de pesimismo
y desmoralizacin...) la influencia de este tipo de tratamiento fue en declive para desaparecer completamente sin tener gran repercusin en
la psiquiatra pblica a nivel mundial.
LA SEGUNDA REVOLUCION PSIQUIATRICA
Asistimos entonces al gran desarrollo de la psiquiatra cientfica. Se realiza una descripcin naturalista, sintomatolgica, de los distintos
cuadros clnicos. A ello contribuyen los grandes nombres de la psiquiatra del siglo XIX y principios del XX: Kraepelin, Bleuler, Jaspers y
Schneider en el campo de la psicosis, Charcot, Freud y sus discpulos con el psicoanlisis, Watson y Skinner con el conductismo. El inters
fracasado en encontrar lesiones anatomopatolgicas especficas en el cerebro, que explicaran la causa de las enfermedades psiquitricas,
permiti acotar el campo de estudio de nuestra disciplina.
Se reconocieron diversos cuadros que cursaban con sintomatologa psquica que se englobaron desde entonces en el campo de la medicina
interna: cretinismo hipotiroideo, aracnoiditis, parlisis general progresiva, coreas... Todos estos avances tuvieron lugar, bsicamente, en las
ctedras universitarias que, en gran medida vivieron de espaldas a la asistencia directa a los enfermos, los cuales continuaron encerrados en
los manicomios. Es sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con unas necesidades asistenciales crecientes, cuando
empieza a estudiarse la posibilidad de modificar la asistencia psiquitrica. En este pensamiento confluyen distintas disciplinas y estudios.
El psicoanlisis aporta una nueva visin del trastorno psquico y de su abordaje. Aparecen estudios sobre la dinmica de grupos (Bion) y su
tratamiento mediante tcnicas dramticas o musicales (Moreno), tambin sobre la terapia por el trabajo (Simon). Empieza a estudiarse la
influencia del medio en la patologa psiquitrica, tanto en la comunidad como en los establecimientos donde se encuentran ingresados los
pacientes. Se aborda el papel de la propia institucin en la teraputica. Se describe el "hospitalismo" como un derivado del hacinamiento,
la "neurosis institucional" de Banton. Algunos autores tratan tambin de abordar incluso las necesidades arquitectnicas del hospital
psiquitrico (existe una interesante monografa sobre el tema: Servicios psiquitricos y arquitectura de Baker, Davies y Sivadon). El
mdico se haba convertido en el eje sobre el que pivotaba el tratamiento en la institucin, por lo cual, y si se segua el modelo
mdico-asistencial esta atencin se reduca a una hora diaria de entrevista (en el mejor de los casos).
Muchos autores se plantearon la falta de atencin a lo largo 24 horas de los pacientes y a las interacciones de stos con el personal. (3) Por
ello hacen una crtica del manicomio entendido como establecimiento de reclusin, lugar de parking y se ponen en marcha una serie de
mecanismos para transformarlo en una institucin teraputica en s misma. La psiquiatra no puede reducirse a aportar tcnicas de
tratamiento a un hospital psiquitrico, tambin debe procurar una red asistencial en su interior al servicio del paciente evitando que esta se
vuelva en su contra y agravie su sufrimiento (4).
COMUNIDAD TERAPEUTICA Y PSICOTERAPIA INSTITUCIONAL
Pueden definirse dos grandes modelos de anlisis que con el mismo objetivo desarrollan mtodos de trabajo ligeramente distintos. Por un
lado, en el mundo anglosajn se desarrolla el modelo de comunidad teraputica descrito por M. Jones (5). Se equipara el centro
psiquitrico a una comunidad social en que todos sus componentes: personal y comunidad hospitalaria deben intervenir para modificar el
trastorno del paciente, para que este sea capaz de organizarse de un modo ms constructivo. Jones seala como distintivo esencial de la
comunidad teraputica el hecho de hacer consciente al paciente del efecto de su conducta sobre otras personas y el ayudarles a entender las
motivaciones que se ocultan detrs de sus actos (6). Para ello, el esquema teraputico del hospital se organiza a travs de mltiples grupos
de trabajo, y tambin ldicos, organizativos, etc. Dichos grupos estn al cargo del personal cuidador. Se otorga una gran capacidad de
decisin al paciente en los aspectos organizativos. Restando al cargo del personal teraputico (mdicos y psiclogos) la supervisin de todo
el trabajo grupal.
Otro mtodo de anlisis es la psicoterapia institucional (7) surgida originariamente en Francia, que influye de gran manera en diversos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (22 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
equipos espaoles, portugueses e italianos y cuyo mximo exponente es Francesc Tosquelles (8). Para este autor la psicoterapia
institucional es una herramienta de trabajo, un movimiento, que pretende dinamizar el trabajo asistencial teraputico. Nacido a mediados
de los aos 30, este movimiento, bebe fundamentalmente de dos fuentes: del pensamiento psicoanaltico y del anlisis marxista de los
fenmenos sociales. Su funcin es transformar constantemente la institucin en un instrumento teraputico en s mismo. Para ello el
paciente no debe ser considerado slo un objeto de cura, sino un sujeto enlazado en los recursos relacionales. En esta institucin la
teraputica se realiza mediante el anlisis del inconsciente de enfermos y terapeutas. Debe renovarse a cada paso, combatir todo aquello
que promueve el aislamiento del paciente, con la finalidad de abrirlo a la heterogeneidad, mediante la constitucin de lugares dnde el
enfermo pueda establecer un contacto con los otros, y que de esa manera, se produzcan intercambios en los que el individuo pueda situarse
como portador de un significado. Para que esta heterogeneidad persista, debe trabajarse constantemente tanto la patologa del enfermo
como la derivada del medio, con el fin de modificar la tendencia espontnea a reproducir los esquemas de alienacin masiva. Dentro de la
institucin se desarrollan actividades grupales fuera del pabelln en el que residen los pacientes.
Dichas actividades tienen como referencia un segundo estamento que denominaremos club socio-teraputico sobre el que recae la
responsabilidad de organizar todas las actividades de ocio y laborales. Todas las actividades son supervisadas por un terapeuta. Los
terapeutas se reunirn peridicamente a lo largo de la semana, para intentar poner en comn lo acontecido en cada uno de los lugares, para
reunir lo que cada uno haya podido aportar en estos grupos.
La lucha contra el hospitalismo fue llevada por algunos autores a posiciones extremas. La anti-psiquiatra con Bassaglia (9), sobre todo en
Italia, promulg el cierre completo de los manicomios por considerarlos una forma de represin. Otros pensadores norteamericanos como
Laing y Sazs coincidieron en negar la cientificidad del diagnstico psiquitrico y particularmente de la esquizofrenia al no haberse hallado
hasta el momento una alteracin anatomopatolgica que lo sustentara.
TERAPIAS COMUNITARIAS
Simultneamente al desarrollo del anlisis institucional y coincidiendo con el gran despliegue del arsenal teraputico (neurolpticos,
antidepresivos, eutimizantes...) a partir de los aos 50, pudo extenderse el movimiento de la psiquiatra comunitaria. Muchos pacientes ya
no deban permanecer ingresados por vida. La tendencia general consista en acortar, cuando no evitar, los ingresos mediante el despliegue
de una red asistencial psiquitrica en la misma comunidad.
As, el movimiento de la salud mental comunitaria es considerado la tercera revolucin psiquitrica, nace a mediados de los aos 60 y con
l la psiquiatra que se haba practicado principalmente en los hospitales empieza a desplazarse hacia los dispositivos centrados en la
comunidad.
Las caractersticas generales de la terapia comunitaria son para Guimn: centrar su inters en las poblaciones ms que en los individuos,
atendiendo por igual a los factores sociales, psicolgicos y fsicos causantes de la enfermedad al ser igual de determinantes en la gnesis
del trastorno. Por ello el trabajo se desarrolla en grupo formndolo profesionales de distintos campos: social, psicolgico, mdico...
Tambin debe considerarse igual de importante corregir la patologa, cmo evitar la enfermedad o mantener la salud. Debe tener a su
alcance una amplia gama de dispositivos intra y extrahospitalarios e interesarse tanto por la asistencia como por la investigacin (10). Una
de las caractersticas especficas es la intervencin activa en los momentos de crisis mediante la deteccin precoz de los sujetos
susceptibles de entrar en crisis, o bien detectar la crisis en el momento de su eclosin, y establecer una red humana que le ayude a superarla
o indicar el recurso asistencial adecuado para que pueda hacerlo. El objetivo de la terapia comunitaria es ofrecer una atencin
globalizadora para poder atender a la poblacin en funcin de sus necesidades para que se aplique en cada momento la alternativa menos
restrictiva utilizando la hospitalizacin solo cuando fuese estrictamente necesario y entendindola como una estacin de paso, muy
importante pero transitoria.
Jones plantea en Ms all de la comunidad teraputica (1968) la necesidad de extender los principios bsicos de la comunidad teraputica a
los recursos externos; es decir, exportar los principios de permisividad, funcionamiento democrtico, apertura de los canales de
informacin y participacin activa de los pacientes en el tratamiento y la organizacin. Bajo estos preceptos, la terapia comunitaria ser
una comunidad teraputica extrahospitalaria.
La terapia comunitaria tiene como eje central el Centro de Salud Mental (CSM) o ambulatorio. En l trabajan profesionales de distintas
ramas. Debera poder ofrecer todas los posibilidades de tratamiento: farmacolgico, psicoteraputico (individual y grupal) sistmico,
descondicionamiento y debe ser asequible a toda la poblacin y por ello estar ubicado en la misma comunidad. Debe atender a la
prevencin primaria secundaria y terciaria de la enfermedad mental. Con este fin, adems de la asistencia en el mismo dispensario constar
de personal con capacidad de desplazamiento tanto al domicilio de los pacientes como a los diversos recursos asistenciales. Tambin
contactar con los otros profesionales de la medicina a nivel de la asistencia primaria, con el fin de desarrollar una atencin global,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (23 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
incluyendo la patologa mdica de la poblacin atendida. Participa en la formacin y asesoramiento del mdico generalista que detectar en
su consulta, en muchas ocasiones, los trastornos psiquitricos y en quin recaer la asistencia de alguno de los mismos. Ejercer la funcin
de coordinacin de toda la red.
Esta red asistencial constar de los siguientes servicios:
Hospital/Centro de da
Dispositivo localizado en una zona urbana, coordinada con un hospital y/o centro de salud, como el resto de recursos. Lugar de encuentro y
tratamiento durante la jornada laboral, habitualmente de 9 a 17 horas de lunes a viernes, siempre en funcin del horario ms adecuado a la
comunidad atendida. Los pacientes regresan posteriormente a su domicilio manteniendo el contacto familiar. Basa sus actividades en el
trabajo grupal en el que pueden incluirse actividades de laborterapia. Indicado como primer paso posterior a la hospitalizacin y transicin
hacia la insercin completa en la comunidad o como alternativa a la hospitalizacin completa. En los hospitales de da se ofrece una
atencin ms pormenorizada, con mayor carga teraputica, centrado en los pacientes en los cuales la eclosin de la enfermedad mental es
reciente, sobre todo esquizofrnicos jvenes. Su dotacin es superior, en horas de personal y recursos econmicos, lo cual permite adems
que la actividad no se interrumpa al medioda, participando los usuarios del recurso en la realizacin de la manutencin como una
actividad suplementaria. Al centro de da acudirn pacientes de larga evolucin como alternativa a su hospitalizacin a tiempo completo
con la atencin centrada en la rehabilitacin social a largo plazo de los pacientes afectos de procesos esquizofrnicos crnicos; su dotacin
presupuestaria es menor. La diferenciacin hospital de da/centro de da en constante evolucin y polmica, tiene cada vez lmites menos
definidos, consideraciones econmicas han llevado a la proliferacin de los centros de da en detrimento de los hospitales de da.
Hospital de noche o fin de semana
Dispositivo poco desarrollado en nuestro medio, especialmente indicado para aquellos individuos capaces de reintegrarse en su actividad
laboral o social habitual o con graves problemticas familiares. Facilita la transicin desde el hospital a la vida comunitaria, favoreciendo
su independizacin del hospital. Idealmente el proceso debera tener lugar en un perodo breve de tiempo; permitiendo al paciente acceder
a otro recurso comunitario, un seguimiento ambulatorio o una alta definitiva.
Clubs de pacientes
Muchas veces vinculados a un hospital de da, son lugares de reunin en un ambiente bsicamente ldico donde pueden participar
pacientes, familiares y personas invitadas. Debera ofrecer sus servicios con un horario flexible, cuando el resto de dispositivos
permanecen cerrados (ms all de las 5 de la tarde y durante los fines de semana). Su funcin es la de favorecer la socializacin del
enfermo mental, evitando su aislamiento una vez ha abandonado la hospitalizacin, haciendo de puente hacia el resto de la sociedad. En
ellos se trabaja con los pacientes con graves dificultades de relacin como consecuencia de sus trastornos de larga evolucin, incapacitados
para reintegrarse a una situacin de intercambio afectivo o social en sus grupos naturales. Ejercer una funcin similar a la de los clubs
socioteraputicos de las instituciones psiquitricas cerradas.
Pisos protegidos o tutelados
Domicilio en el que un pequeo grupo de enfermos conviven bajo la tutela ms o menos intensa, segn sus necesidades, de personal
asistencial. Indicado para aquellos pacientes que carecen de un soporte familiar o ste es incapaz de acogerlos. Este dispositivo ha
empezado a desplegarse a travs de los recursos de los propios pacientes, aportando la vivienda, una pensin y/o un trabajo remunerado,
muchas veces como ltima oportunidad para evitar la larga hospitalizacin. Es importante que exista una contribucin por parte de las
autoridades sanitarias que permita asistir adecuadamente a estos enfermos, desarrollar un mayor nmero de viviendas asistidas y mejorar
su supervisin asistencial. De lo contrario, se ha comprobado cmo la reagudizacin patolgica de alguno de los residentes hace fracasar el
proyecto de todos los miembros.
Talleres/Trabajo protegido
Espacios laborales con funcin bsicamente teraputica, pero con un importante componente de actividad laboral como sostn de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (24 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
capacidad rehabilitadora, el mayor o menor nfasis en las dos actividades debera estar en funcin de las necesidades de cada paciente. Este
recurso permite el externamiento de pacientes que no pueden reintegrarse a su trabajo o bien permite acceder a una actividad laboral a
aquellos que no la tenan. En algunos casos, en especial para los pacientes con graves trastornos de la inteligencia, campo en el que ms se
ha avanzado en nuestro pas respecto a este recurso, el trabajo protegido se puede considerar un recurso permanente para las necesidades
del paciente.
En algunos lugares, notablemente en Francia, se ha creado, con xito, la figura de la "familia de acogida". En stas el paciente
(esquizofrnicos en su mayora ) es acogido por una nueva familia que recibe a cambio soporte y asesoramiento por parte de profesionales
y una ayuda econmica.
PSIQUIATRIA DE SECTOR
La existencia de una vasta red asistencial conlleva la dificultad derivada de la desconexin de la red extrahospitalaria entre s y con los
centros de internamiento, ya sea en los hospitales psiquitricos o en la unidades de psiquiatra de los grandes hospitales. Esta continuidad
de cuidados o psiquiatra de sector (11), que ha tenido gran difusin en Francia, que propugna la terapia comunitaria puede proporcionarse
haciendo que un mismo terapeuta siga un determinado paciente en los distintos servicios, de urgencia, hospitalizacin, ambulatorio etc o
mediante el intercambio de informacin entre los diversos profesionales que intervienen en los distintos momentos de su tratamiento. La
continuidad de cuidados tambin debera alcanzar a aquellos dispositivos, que tienden a proliferar en los ltimos aos, donde la atencin se
especializa en funcin de la edad o de determinadas patologas. La gerontopsiquiatra, tanto por el aumento de la poblacin anciana, como
por la especificidad de sus trastornos exige equipos especficos para el tratamiento de su patologa psiquitrica; con especial nfasis en el
campo de las demencias. Tambin la psiquiatra infantil mbito en el que confluyen, cada vez ms, profesionales de distintas disciplinas
con la necesidad de una mayor integracin de sus actuaciones.
En este aspecto intervienen tcnicos de salud mental, pero tambin de la enseanza y de la justicia, los cuales actan en la deteccin de
posibles problemas en su poblacin atendida que precisan de la intervencin de los estamentos sanitario-psiquitricos. Este es el caso de
determinadas patologas, como los trastornos de la alimentacin o las drogodependencias que precisan tambin de distintos espacios
teraputicos: unidades de desintoxicacin hospitalaria, centros ambulatorios, comunidades de rehabilitacin... que tambin deberan estar
articulados a la red, para facilitar la continuidad de cuidados.
El despliegue de estos recursos comunitarios ha permitido ofrecer una alternativa al hospital psiquitrico, como nico lugar de tratamiento
para los trastornos mentales y al mismo tiempo ha permitido que se produzca el fenmeno conocido como desinstitucionalizacin, por el
cual ha disminuido de manera muy significativa el nmero de pacientes psiquitricos ingresados en los hospitales psiquitricos. Diversos
estudios demuestran que cuando la desinstitucionalizacin se acompaa de programas adecuados el tratamiento en la comunidad reduce el
nmero de readmisiones, aumenta la capacidad de funcionamiento autnomo de los pacientes, son menos caros y son percibidos como ms
satisfactorios por los interesados que la hospitalizacin (12). De hecho la mayor crtica que aparece ante el fenmeno de las terapias
comunitarias es el descuido de los enfermos crnicos (13) que no recibiran los mismos cuidados en los establecimientos extrahospitalarios
que los que reciban en el hospital. De todas maneras es posible y necesario desarrollar programas especficos para estos pacientes,
superando y venciendo el olvido y desinters al que han estado sometidos.
Actualmente los primeros ingresos de los pacientes tienden a realizarse en las unidades de psiquiatra de los hospitales generales, cuya
media de estancia es notablemente menor que en las unidades de ingreso de los hospitales psiquitricos y por ello el costo por ingreso es
inferior. Es en estas mismas unidades donde se ha descrito el fenmeno de la puerta giratoria por el cual el ndice de reingresos es muy
elevado, hasta el 70% de las admisiones (14). Sin embargo, en aquellos hospitales psiquitricos en que se ha conseguido equiparar las
unidades de ingreso con una dotacin de personal similar a los hospitales generales, se comprueba que es posible disminuir la duracin de
los ingresos. Al estar concertados con una dotacin presupuestaria inferior, por cama ocupada, es posible que el costo final sea incluso
menor que en las unidades de psiquiatra de los hospitales generales. Otros estudios tambin ponen de manifiesto, que a pesar de todos los
esfuerzos de desinstitucionalizacin, las camas hospitalarias para enfermos afectados crnicamente llega un punto a partir del cual no es
posible descender y que incluso su tendencia es a aumentar (15).
Por lo tanto es de suponer que los hospitales psiquitricos seguirn siendo necesarios como un recurso de la red asistencial, en el qu el
enfermo deber encontrar proteccin y una serie de mecanismos teraputicos difciles de conseguir en la unidad de psiquiatra de un
hospital general o en otros equipamientos de la red.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (25 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
1.- Montoya Rico JL, Gonzlez de Rivera, JL. Psiquiatra institucional. Editorial Verpos. Manual de psiquiatra. Any, pp 1175-1184,
Madrid 1980.
2.- Steven E. Katz. Hospitalizacin y teraputica ambiental. Editorial Salvat, Kaplan, Tratado de psiquiatra Tomo II, 2. Edicin. 1989, pp
1570-1585.
3.- Stanton, Schwantz. The mental hospital. A study o participation in psichiatric illness and treatment. York. 1954.
4.- Baillon G. Evolution et devenir des institutions psychiatriques. Encycl. Md. Chir. Paris, France. Psychiatrie 37930 B107-1984.
5.- Jones M. La comunidad teraputica. Paidos. Buenos Aires, 1952.
6.- Montoya Rico JL. Terapia ambiental y comunidad teraputica. Op. cit. pp 1135-1152.
7.- Vidon G, Petitjean F, Bonnet-Vidon B. Thrapeutiques institutionnelles. Encycl. Md. Chir. Paris. Psychiatrie, 37930 G10, 10-1989.
8.- Tosquelles F. Que faut-il entendre par psychothrapie Inform. Psychiat, 1969;45-4: 377-384.
9.- Bassaglia F. La institucin negada. Barral editores. Barcelona 1972.
10.- Guimn J. Del manicomio a la comunidad, Psiquiatras: de brujos a burcratas. Salvat Editores, Barcelona, 1990, pp 49-58.
11.- Barcia D, Martnez Pardo F. Organizacin de la asistencia psiquitrica. Psiquiatra de Lpez-Ibor, Barcia y Ruz Ogara. Tomo II
Ediciones Toray SA, Barcelona 1982. pp 1514-1552.
12.- Wright G, Heinan JR, Shupe J, Olvera G. Defining and measuring stabilization of patients during 4 years of intensive community
support. Am J Psychiatry, 1989; 146: 1929-1298.
13.- Donald G. Psiquiatra comunitaria. Kaplan Op.Cit. pp 1873-1880.
14.- Goldman HH, Adams NH, Taube CA. Desinstitutionalization: the data demythologized. Hosp Com Psychiatry; 1983; 34: 129-134.
15.- Craig TJ, Goodman AB, Siegel L, Wandarling J. The dynamics of hospitalization in a defined population during desintitutionalization.
Am J Psychiatry 1984; 141: 782-785.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a12n3.htm (26 of 26) [03/09/2002 12:04:27 a.m.]
13
ASISTENCIA PSIQUIATRICA Y SALUD MENTAL
1. Aspectos bsicos de la evolucin histrica de la
asistencia psiquitrica
-Introduccin a la historia de la asistencia psiquitrica
Coordinador: J. Casco Sols, Madrid
Desde el medioevo hasta el siglo XX G
Europa medieval y renacentista: la etapa pre-asilar G
Europa durante la monarqua absoluta. El "gran
encierro"
G
Ilustracin. Tratamiento moral G
Evolucin al custodialismo G
Asistencia psiquitrica hasta la Segunda Guerra
Mundial
G
Asistencia psiquitrica a partir de la segunda mitad
del siglo XX. Desinstitucionalizacin y reforma
G
-La asistencia psiquitrica en Espaa en los siglos XIX y
XX
Coordinador: J. Casco Sols, Madrid
Una breve referencia al siglo XVIII G
Siglo XIX G
Siglo XX G
Seguridad Social y asistencia psiquitrica G
2. Aspectos organizativos de la asistencia psiquitrica
-Bases y criterios normativos
Coordinador: T. Palomo, Madrid
Introduccin histrica G
Consideraciones histricas de la normativa espaola G
Evolucin internacional G
Marco legislativo actual G
Lneas generales de actuacin G
Consideraciones generales G
Criterios para un modelo integrado de atencin G
-Calidad asistencial y cualificacin profesional:
la formacin continuada
Coordinador: J.J. Melendo, Madrid
La formacin como proceso "nunca terminado" G
La formacin continuada G
La identidad profesional G
La formacin continuada como proceso G
Marco actual de la salud mental G
Una concepcin bio-psico-social del enfermar G
Una disciplina que tiene su eje de asistencia en el
Centro de Salud Mental
G
Cmo organizar la formacin continuada? G
Cualificacin de los recursos humanos G
-Los costes en los servicios de salud
Coordinador:A. Latorre, Madrid
3. Ordenacin y desarrollo prctico de los servicios
psiquitricos y de salud mental
-La demanda de atencin psiquitrica
Coordinador:A. Latorre, Madrid
-La organizacin territorial de los servicios asistenciales
Coordinador: A.I. Romero, Madrid
El marco territorial G
Objetivos de la sectorizacin de la asistencia
psiquitrica
G
Areas de Salud Mental G
Zonas bsicas de salud y distritos sanitarios G
-Ordenacin funcional de la atencin psiquitrica
Coordinador:A.I.Romero y A. Latorre, Madrid
Atencin primaria de salud G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area13.htm (1 of 2) [03/09/2002 12:06:28 a.m.]
-Programacin y gestin por objetivos: su aplicacin al
campo de la salud mental
Coordinador: T. Palomo, Madrid
Caractersticas especficas de la gestin en salud
mental
G
Planificacin sanitaria G
Modelos de planificacin G
Fases del proceso de planificacin G
Programas G
-Calidad asistencial y evaluacin de servicios
Coordinador: T. Palomo, Madrid
Calidad asistencial G
Concepto de indicadores de calidad G
Tipos de indicadores de actividad G
Indicadores cuantitativos G
Indicadores cualitativos G
Evaluacin G
Evaluacin y anlisis de calidad de un servicio
psiquitrico
G
Anlisis de los procesos asistenciales G
Resultados de la asistencia G
Informe de acreditacin G
Aspectos especficos de la evaluacin en psiquiatra G
Atencin psiquitrica especializada G
Servicios hospitalarios y servicios en la comunidad G
Servicios hospitalarios G
Servicios comunitarios G
Centro o servicio de salud mental G
-El trabajo en equipo en salud mental
Coordinador: T.Palomo, Madrid
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area13.htm (2 of 2) [03/09/2002 12:06:28 a.m.]
13
ASISTENCIA PSIQUIATRICA Y SALUD MENTAL
Responsable:J.A.Espino Granado, Maddrid
1.ASPECTOS BASICOS DE LA EVOLUCION HISTORICA DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA
INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA
Autor:F. del Olmo Romero-Nieva
Coordinador:J. Casco Sols, Madrid
Algunos autores han querido ver una secuencia histrica en la asistencia al enfermo mental; una primera parte sera la poca
pre-asilar medieval que da paso a la institucionalizacin a travs de tres etapas sucesivas: la construccin del hospital como mtodo de
control social en la Europa Absolutista, la Ilustracin como inauguracin del discurso cientfico sobre la locura y de los asilos
psiquitricos, y la conversin de stos en estructuras custodiales durante la segunda mitad del siglo XIX.
La segunda etapa y cierre del ciclo sera, segn estos autores la crtica y superacin del hospital psiquitrico dando paso a la
desinstitucionalizacin tras la Segunda Guerra Mundial (era post-asilar).
Aunque este esquema indudablemente peca de excesivamente simplista, a efectos didcticos es el que mejor permite recorrer la historia
de la asistencia psiquitrica, por lo que separamos las dos partes de dicho ciclo y a su vez, intentaremos mostrar las particularidades de
la evolucin en Espaa comparndolas con el contexto internacional.
DESDE EL MEDIOEVO HASTA EL SIGLO XX
EUROPA MEDIEVAL Y RENACENTISTA: LA ETAPA PRE-ASILAR
Durante la Europa Medieval, el feudalismo como estructura sociopoltica se entronca con la organizacin eclesistica; sta ha ido
construyendo una organizacin surgida de las cenizas del antiguo Imperio Romano en la que la actividad asistencial ocupa un lugar
primordial. El hospital es una institucin religiosa de caridad, no mdica: los pobres, enfermos y desvalidos eran necesarios para la
salvacin del que daba limosna y el mendigo, pues, era parte necesaria de la sociedad.
La visin de la locura en el medioevo est todava cargada de contenido mgico: la irracionalidad se consideraba elemento
fundamental en la estructura del universo y del hombre y, en una poca como la Baja Edad Media en que la comunidad cristiana
empezaba a tener tensiones, dejaba entrever una primitiva fuerza de revelacin de la locura csmica (1).
No es extrao pues que el tratamiento al enfermo mental fuera muy heterogneo, coexistiendo una visin sobrenatural y religiosa con
una natural de la evolucin de la medicina galnica, dualismo compartido por los mismos mdicos.
Esto, unido al principio de responsabilidad limitada de la comunidad sobre sus miembros, haca que la asistencia fuese tambin muy
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (1 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
variada: los enfermos mentales gozaban de libertad siempre que no fueran peligrosos, y el tratamiento y tutela sola estar a cargo de
familiares y amigos, aunque exista tratamiento por especialistas (mdicos y curanderos), instituciones variadas (hospicios, hospitales,
asilos, congregaciones) y peregrinaciones a santuarios.
En la Europa Renacentista del siglo XVI se empiezan a producir cambios: comienza una poca de tensiones sociales, en las que el
poder feudal y eclesistico empieza a ser transferido a la ciudad y a estructuras seculares, y empeoran las condiciones econmicas para
los pobres. Con el surgimiento de la burguesa urbana y el Humanismo, surge la idea de que la ayuda a los pobres es responsabilidad de
la comunidad y no de la iglesia, crendose las primeras estructuras asistenciales como la de Brujas, ideada por Luis Vives.
La consideracin de la locura cambia desde la visin csmica a ser un defecto de la naturaleza humana, no distinguindose entre loco e
imbcil; las ciudades empiezan a hacerse cargo de sus enfermos mentales y a construir instituciones especiales para ellos, devolviendo
a los forneos a sus ciudades de origen (algunas veces por va fluvial, lo que era conocido como "Barcos de los Locos").
En Espaa, aunque la red de asistencia era muy densa y variada (por la diversidad cultural y religiosa, mala comunicacin y fenmenos
peregrinatorios) ocurre una caracterstica diferencial: durante el siglo XV se construyen los primeros manicomios de Occidente en
Valencia (1409), Sevilla (1436), Toledo (1480), Valladolid (1489) y Granada (1527), adems de los departamentos especiales del
Hospital General de Barcelona (1404) y Zaragoza (1425); este hecho est producido por la creacin de ncleos urbanos pero
principalmente por influencia rabe (2), pues en el Islam el tratamiento a los enfermos mentales se haba estado llevando a cabo en
autnticas instituciones mdicas desde el siglo VIII. En Espaa, con la Reconquista, estos asilos o desaparecen o se reconvierten en
instituciones de caridad.
EUROPA DURANTE LA MONARQUIA ABSOLUTA. EL "GRAN ENCIERRO"
En Europa, durante los siglos XVII y XVIII se produce una fuerte alianza entre el Rey con su corte y la burguesa urbana con vistas a
proteger el mercantilismo y la incipiente industrializacin; debido a sta y a las sucesivas guerras religiosas, se produce un
empeoramiento de la situacin econmica de los pobres, con aumento de las masas de desempleados y mendigos. Por parte de las
clases dominantes surge el temor de que se produzcan motines y se comienza a dar una respuesta punitiva a la ociosidad, desalentando
la caridad medieval y sustituyendo la iglesia por la comunidad local y nacional en la ayuda a los pobres.
La ideologa dominante de la Reforma, el Racionalismo, apela a la Razn como instancia que configura la norma social, siendo toda
divergencia irracional, y hace depender a aquella de la voluntad, por lo que la locura se refiere a una cualidad de sta, fundada en el
error y sujeta a correccin. Esto va a producir que socialmente no se distinga entre enfermedad mental y desviacin de la norma social
(basada en conceptos como la "honradez" y el "decoro") (3).
Se instituy as una poltica de internamiento masivo en instituciones (hospicios, hospitales, crceles, antiguos lazaretos, etc.) de
mendigos, vagabundos, locos, pobres, prostitutas y de cualquier persona que presentara una conducta inaceptable socialmente, lo que
se ha venido a llamar "El Gran Encierro" por Foucault (4). Los propsitos de estas instituciones no eran mdicos sino econmicos
(acabar con el desempleo), sociales (restablecer el orden, castigar la inactividad y librar de mendigos), religiosos (impartir el
catolicismo o el protestantismo) y morales (castigar la inmoralidad). As, en la Francia del Siglo de Oro, se distingua entre el "Hotel",
para enfermos somticos, y el "Hospital General", que cumpla las funciones anteriormente dichas.
Mientras, no se crearn apenas instituciones especiales para enfermos mentales hasta finales del siglo XVIII, por lo que hay escaso
nmero de internados como tales. Durante ese siglo, debido a las primeras Revoluciones Industriales, empeoran las condiciones
sociales abarrotndose los hospitales, que se llegarn a encontrar en condiciones infrahumanas, con gran mortalidad.
En Espaa sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII, a diferencia de lo ocurrido en el resto del continente, la asistencia al enfermo
mental tena un carcter mdico al estar los asilos para locos adosados a hospitales generales: en todos los reglamentos hospitalarios de
la poca, se considera al loco del mismo modo que los dems enfermos, se hace constar la obligacin de visitas mdicas e incluso de
certificado mdico para el ingreso involuntario y se practicaba el trabajo agrcola y las manufacturas (5).
Adems el nmero de internados era muy bajo (905 censados en 1797) por lo que en Espaa se cumplan las condiciones ptimas para
la reforma de finales del siglo XVIII, con la especializacin y modernizacin de la asistencia, pero como veremos, ocurri todo lo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (2 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
contrario, degradndose a lo largo del siglo XIX.
ILUSTRACION. TRATAMIENTO MORAL
A finales del siglo XVIII se producen las primeras Revoluciones que a su vez generan las burguesas ilustradas, en Inglaterra y Francia
y posteriormente en toda Europa y EE.UU.: el pensamiento ilustrado trae la preocupacin por los derechos del hombre y la
contraposicin entre civilizacin y naturaleza. Se forja as la primera visin cientfico-mdica de la locura, enfermedad provocada por
las condiciones sociales secundarias al progreso y desarrollo histrico.
Como hemos dicho, el contexto de la industrializacin provoca el empeoramiento de las condiciones de vida de los hospitales, lo que
conduce a numerosas crticas y escndalos; a la par que se constituyen nuevos hospitales para enfermos somticos, se interviene en las
instituciones separando a los locos de los que no lo son en crceles y manicomios y liberndolos de cadenas y mtodos inhumanos,
aplicando principios mdicos y humanitarios, (Tuke en 1787 en el "Retiro" de York, Inglaterra, y Pinel en 1793 en La Bictre,
Francia). Se construyen instituciones especializadas, los asilos psiquitricos, durante finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX,
primero en los pases de la Revolucin (Inglaterra y Francia) y posteriormente en el resto de Europa y EE.UU., que se aaden a los ya
existentes en Espaa, Portugal e Italia.
A la locura, adems del fsico se le supuso tambin un origen psicogentico y social, con una visin cientfico-mdica y tratamiento a
cargo de especialistas mdicos: los alienistas. Durante las fechas citadas se preconizaba el "Tratamiento moral", aplicado con gran
optimismo, que consista en una hospitalizacin temprana (para aislar del supuesto medio social nocivo e incluir en uno racional) y
terapia por reeducacin y formacin moral, as como ejercicio y trabajo (aunque se admitan en menos medida otros "tratamientos"
fsicos como baos, purgas, etc.).
Se produce as una aproximacin mdica a la enfermedad mental pero separndola del resto de la medicina: el origen y el tratamiento
es social frente al biolgico, la institucin es diferenciada y separada de los marginados pero tambin de los hospitales generales; el
alienista es un especialista mdico pero separado del resto que practicaba el contrato mdico liberal caracterstico del siglo XIX,
individualizado, frente al tratamiento colectivo moral.
Dentro del tratamiento moral hubo muy distintas variedades de acuerdo entre otras cosas, con sus contextos socioculturales: as, desde
el "non-restraint" preconizado por Connolly en Midlessex hasta el utilizado en Alemania basado en una educacin prusiana y castigos
corporales muy estrictos.
EVOLUCION AL CUSTODIALISMO
Durante la segunda mitad del siglo XIX se pasa del optimismo al pesimismo teraputico: en Europa y EE.UU., el desarrollo del
capitalismo crea grandes desplazamientos de poblacin, aumentos demogrficos y tensiones sociales, lo que provoca presiones
familiares para el ingreso; esas mismas tensiones hacen que la burguesa dominante abandone el utopismo reformista y empiece a
primar el aparato custodial y a reducir presupuestos de los asilos, con lo que stos se saturan, haciendo imposible el tratamiento para el
que haban sido creados (6).
Dentro del mundo mdico, se empiezan a publicar estudios como el de Pliny Earle que ponen en duda la efectividad del tratamiento
moral; pero lo ms importante es la aproximacin de la psiquiatra a la medicina positivista imperante y la adopcin del mtodo
anatomo-clnico partiendo de los trabajos de Bayle sobre la parlisis general progresiva. La todava poca efectividad de la psiquiatra
organicista y la tambin importante influencia de la doctrina de la degeneracin lombrosiana, conducen a un nihilismo teraputico,
donde predomina la descripcin psico-patolgica (7).
Por otro lado, los asilos padecan de grandes costos y nula capacidad de amortizacin, pero las inversiones en ellos disminuyeron, lo
que provoco en muchos casos el aprovechamiento del trabajo de los enfermos con motivos econmicos, alargando sus altas, buscando
tambin las subvenciones de la administracin (8).
As, en los pases occidentales, la asistencia psiquitrica va degenerando hacia el custodialismo, con dudosas funciones mdicas y s
sociales, asilares y custodiales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (3 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
Durante el siglo XIX en Espaa, como decamos, en vez de producirse la reforma de la asistencia psiquitrica, a pesar de las buenas
condiciones de partida, se evolucion hacia una progresiva degradacin por varias razones: no se produjo un desarrollo industrial, por
lo que no hubo creacin de burguesa ilustrada ni clase proletaria que presionaran para reformar la asistencia; las desamortizaciones
provocaron la venta del patrimonio de los asilos psiquitricos y las guerras napolenicas la destruccin de otros y crisis econmica; el
Estado, debilitado, no tuvo coherencia poltica, no defini jurdicamente la asistencia ni pas por un proceso de secularizacin; y los
sucesivos regmenes vean mal a una psiquiatra moderna excesivamente ligada a la Ilustracin (9).
A travs del pasado siglo la poca definicin jurdica fue intentando resolverse con algunas legislaciones, con pocos resultados
prcticos: el Reglamento General de Beneficencia Pblica de 1822 no lleg a aplicarse por la reaccin absolutista inmediata. La Ley de
Beneficencia de 1849 formul una asistencia dependiente del Estado (posteriormente pasar a las Diputaciones) aunque con un papel
subsidiario, (con la consiguiente privatizacin de los manicomios), no separada del resto de la beneficencia y no secularizada. Por
ltimo, los Reales Decretos sobre internamientos de 1885, aunque adoptan una postura restrictiva para el ingreso, hacen ste muy
complejo, no controlado mdicamente y sin inspeccin posterior, reflejando la desconfianza en la teraputica de los alienistas.
Por tanto en Espaa se construyen principalmente manicomios privados y en fecha tan tarda como la segunda mitad del siglo, cuando
el discurso del tratamiento moral comenzaba a ponerse en cuestin. Entre 1840-70, en Catalua se construyen asilos de carcter
fundamentalmente filantrpico (Sant Boi, Pere Mata, etc.), vinculados a alienistas tericos del tratamiento moral (Partags, Pi i Molist)
pero que no pueden conservar su calidad de tratamiento por las bajas pensiones de las Diputaciones, pasando a manos religiosas; estas
Ordenes Hospitalarias (Hermanos de S. Juan de Dios) comienzan a construir asilos a partir de 1870, con poco control mdico y
caractersticas custodiales, arrendando plazas a las Diputaciones.
ASISTENCIA PSIQUIATRICA HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Durante finales del siglo XIX y primer tercio del XX, el asilo psiquitrico sigue consolidndose como primera opcin, aumentando
progresivamente el nmero de ingresados y la psiquiatra somaticista, en principio, contina centrada en tareas ms clasificatorias que
teraputicas. A pesar de los pocos cambios asistenciales, durante esta poca surgen novedades en la psiquiatra y reas relacionadas
que prefigurarn cambios reales importantes posteriormente.
Durante este periodo el paradigma imperante en el pensamiento y asistencia psiquitrica es el biologismo derivado de la metodologa
experimental y articulado para la psiquiatra en una sistematizacin jacksoniana; esto se complementaba con una ciencia psicolgica
tambin positivista que haba nacido en los laboratorios de psicofisiologa (el primero el de Wundt en Leipzig, 1875). Sin embargo, a
principios de siglo, procedentes de la investigacin de fenmenos que no se podan comprender en la clnica (histeria e hipnosis) y de
campos alejados de sta (como educacin o industria) proliferan gran cantidad de escuelas psicolgicas: conductismo, psicoanlisis,
"gestalt", fenomenologa. La ltima arraigar en centroeuropa inmediatamente; el psicoanlisis emigrar a EE.UU., aunque su
florecimiento ser posterior a la segunda guerra mundial.
En Alemania, los psiquiatras organicistas, liderados por Griesinger, adems de realizar una crtica a las especulaciones y violencia
fsica de los asilos psiquitricos, comienzan a crear clnicas neuropsiquitricas para enfermos agudos asociadas a la universidad a
finales del siglo XIX (la primera en Heidelberg 1878), creando un primer conato de escalonamiento de la asistencia y acercando a los
neuropsiquiatras al tratamiento ambulatorio, aunque segregando a los enfermos crnicos en la prctica (6).
Ms tarde, comenzar el desarrollo de los tratamientos biolgicos primitivos como los choques insulnicos (Sakel 1933), cardiazlicos
(Meduna 1934), electrochoque (Cerletti 1938) y psicociruga (Moniz 1936). Estos, aunque de limitada eficacia introducen la
medicalizacin en los asilos, que pasan a ser hospitales psiquitricos semejantes a los generales en cuanto a su organizacin.
Tambin en Alemania se produjo otra novedad relacionada: la creacin por Bismarck, en 1883, del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
que se extender a toda Europa a principios del siglo XX. Esto se produce gracias a presiones sociales, pues la mayora del proletariado
no entraba dentro de la beneficencia o los sistemas de ayuda mutua, ni poda permitirse la medicina privada. Tambin debido a estas
tensiones, y basados en los descubrimientos en diagnstico, prevencin y tratamiento de las enfermedades infecciosas surgen los
movimientos de Salud Pblica, que se institucionalizan en el Estado Moderno (10,11).
Un intento de aplicar los principios preventivos de la Salud Pblica a la enfermedad mental fue el Movimiento de Higiene Mental.
Surgi en EE.UU. en 1908, a raz de la publicacin de la autobiografa de un ex-paciente psiquitrico, Clifford Beers ("The Mind Who
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (4 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
Found Itself"), junto con la influencia de las teoras ambientalistas de Adolf Meyer. Creci por todo Estados Unidos como un
movimiento voluntarista y filantrpico que preconizaba la promocin de la salud mental principalmente por intervencin pedaggica
en las escuelas. Muy pronto se extendi a todo el mundo: en Espaa se celebr el primer congreso nacional en 1924 y en Washington
el primero internacional tres aos ms tarde; en 1950 se cre bajo su influencia la Seccin de Salud Mental de la O.M.S., tras lo cual
perdi influencia, diluyndose en los cambios acaecidos tras la guerra. Factores que contribuyeron a su degradacin fueron la
separacin de realidades socioculturales y asistenciales (6), expectativas no realistas que desembocaron en pesimismo y los intentos de
manipulacin por medio de ideales de normalidad y movimientos eugensicos (12).
En Espaa, este periodo, tras el fracaso de los alienistas y el tratamiento moral del siglo XIX, da paso a una progresiva expansin de la
psiquiatra hasta la Guerra Civil, que recorrer tres generaciones. Muchos consideran que la seal del cambio, como en otros pases, es
el traslado de la influencia de la clnica francesa a la alemana, kraepeliniana, con la consiguiente medicalizacin positivista que hace
confusas las fronteras entre psiquiatra y neurologa.
En nuestro medio este cambio es ms fcil que en otros porque no exista una red institucional pblica de manicomios, como en
Francia, que lo lastrara. Sin embargo, otro tipo de instituciones iban a ser fundamentales:
- Las cientficas, como la Institucin Libre de Enseanza y la Junta de Ampliacin de Estudios, bajo la influencia de Cajal, que van a
promocionar y ser un reflejo del nuevo espritu cientfico espaol de la poca: no dogmtico, abierto a todo, y dispuesto a superar la
crisis del 98 y abrirse a Europa por medio de la ciencia; es un "regeneracionismo cientfico" que supondr una ideologizacin de este
colectivo.
- Las polticas, como la Generalitat o la Repblica, que facilitarn reformas organizativas y legislativas.
- Las instituciones profesionales o corporativas, que se convertirn en foro de opinin y presin cada vez ms robusto.
La Dictadura de Primo de Rivera frustra un intento temprano de redisear y planificar la asistencia psiquitrica de forma pblica y
descentralizada en Catalua ("Mancomunitat"); a pesar de esto, durante ella se comienza la remedicalizacin de los manicomios y la
institucionalizacin de la profesin mdica por medio de sociedades profesionales. Adems, se crea la delegacin espaola de la Liga
de Higiene Mental, con el primer congreso en 1924, aunque no se legaliz hasta 1930.
En 1931, con la Repblica se produce la definitiva institucionalizacin de la profesin, vinculndose a las corrientes cientficas
internacionales y reconocindose como ctedra universitaria por primera vez en Barcelona (Mira i Lpez). El mismo ao de la
proclamacin, se aprueba el Decreto sobre internamiento que revoca el de 1885 y traspasa el control a los mdicos. Asimismo, durante
este periodo se crea una importante produccin terica sobre asistencia extramural bastante adelantada a su tiempo (Plan Bordas, 1937)
que desgraciadamente slo se materializ en parte en la organizacin psiquitrica del Ejrcito Republicano (9).
ASISTENCIA PSIQUIATRICA A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. DESINSTITUCIONALIZACION Y
REFORMA
Durante la segunda guerra mundial se producen fenmenos significativos debidos al fenmeno blico que aprovecha sobre todo la
psiquiatra militar. En EE.UU., se hace evidente para el gran pblico la importancia de la salud mental al llegar al 40% el porcentaje de
bajas psiquitricas y se crean unidades de intervencin en crisis (Menninger) basadas en la asistencia "in situ" y la pronta reinsercin.
En el continente, la falta de personal en las instituciones as como el ambiente de solidaridad en ellos, hizo probar nuevas formas de
gestin y tratamiento ms participativas; en Inglaterra las reuniones de grupo (Bion, Foulkes) y la comunidad teraputica (Jones) y en
Francia, la terapia institucional (Tosquelles).
Tras la guerra se producen cambios sociopolticos importantes, se asiste a un cambio de valores hacia una sociedad ms democrtica y
solidaria as como a un gran crecimiento econmico. Esto, junto con la influencia de los pases socialistas, hace que cuando los
gobiernos socialdemcratas lleguen al poder se amplen los sistemas de Seguridad Social.
Se descubren tambin los neurolpticos, (Clorpromazina por Delay y Deniker en 1952) primeros tratamientos realmente efectivos, que
posibilitan la integracin de la psiquiatra en el contexto de la medicina cientfico-natural y justifican un nuevo optimismo teraputico
posibilitando altas tempranas y asistencia extrahospitalaria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (5 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
A su vez, hace irrupcin en la psiquiatra la sociologa y la psicologa dinmica, que centran su crtica en las instituciones
manicomiales: se estudia el efecto de stas en el internado por Barton en 1959 (Neurosis Institucional) y se analizan funcionalmente las
caractersticas del asilo, crceles, monasterios, y otras "Instituciones Totales" (Goffman, 1961). Desde el llamado movimiento
antipsiquitrico se realza el papel de control social de la institucin (Basaglia, 1968) e incluso del diagnstico psiquitrico (Szasz).
Estos fenmenos van a provocar en los pases desarrollados intentos de reforma psiquitrica, en muchos casos liderados por
movimientos de psiquiatra comunitaria (que ha sido definida por algunos como la aplicacin de los principios de Salud Pblica a la
Psiquiatra). La materializacin de estas reformas en cada pas o regin ha cambiado segn dos variables fundamentales (13):
- La sociopoltica del sistema sanitario: pblico o privado, centralizacin, cobertura, etc.
- El tipo de superacin del manicomio: bien transformndolo en teraputico por s mismo (mediante terapia ocupacional, comunidad
teraputica o terapia institucional) o bien sustituyndolo por estructuras asistenciales intermedias.
De acuerdo con esto, el proceso ha sido irregular segn las regiones, por lo que es de inters sealar algunas caractersticas de los
pases ms representativos:
En Inglaterra, tras la 2. Guerra Mundial, existe un gran nmero de camas psiquitricas (250 mil) y aunque hubo el intento de mejorar
la asistencia en las instituciones por medio de la comunidad teraputica, sta no tuvo demasiada transcendencia asistencial posterior.
En 1948 se crea el Servicio Nacional de Salud y en 1959 la Ley de Salud Mental, que han servido para una gradual reduccin de camas
(90 mil en 1977) y sustitucin por servicios intermedios (especialmente Centros de Da) y un buen sistema de continuidad de
tratamiento por medio del apoyo a la medicina primaria.
La Reforma en Francia ha tenido dos influencias: la psicoterapia institucional (aplicacin del psicoanlisis y laborterapia en los asilos),
fundada por Tosquelles y Bonnaff en el asilo de St. Alban; y la poltica de sector o territorializacin que se asume en la Circular de
1960. Tal vez debido al peso de la medicina liberal y de los hospitales en Francia, estos siguen teniendo el grueso de las camas (70%).
En EE.UU., podemos hacer originaria la Reforma del Movimiento de Higiene Mental, la experiencia blica, la influencia del
psicoanlisis (sobre todo con las figuras de Adolf Meyer y posteriormente Gerald Caplan) y el gran nmero de enfermos hospitalizados
(600 mil en 1955), que influyeron en que en 1963 se promulgara el Acta Kennedy: sta promova la desinstitucionalizacin y aprobaba
fondos estatales para la construccin de Centros de Salud Mental Comunitaria. La externacin de enfermos ha sido muy rpida (80%
de camas menos) y, segn algunos autores, con poca planificacin y estructuras intermedias, agravndose por la retirada de fondos en
los ltimos aos (12).
Por ltimo, podemos citar a Italia, en donde, a instancias del movimiento "Psiquiatra Democrtica" (influido por la obra de Basaglia)
se aprueba en 1978 la Ley 180, por la que se prohiben nuevos ingresos en los hospitales psiquitricos y se promueve la sustitucin
gradual de stos por servicios alternativos (aunque al parecer con desigual implantacin segn las zonas) (13).
En general, como denominador comn, en los pases desarrollados se ha producido una importante reduccin de camas psiquitricas en
las ltimas dcadas, con un muy importante descenso de das de estancia, aunque permaneciendo constante el nmero total de
admisiones a costa del aumento de reingresos (14). A pesar del trasvase a la atencin ambulatoria que esto ha supuesto, el gasto en
asistencia psiquitrica sigue basado principalmente en servicios hospitalarios y no ha bajado paralelamente a las camas, por lo que se
puede sugerir que las alternativas no institucionales han sido ms favorecidas en la teora que en la prctica (15).
BIBLIOGRAFIA
1.- Rosen G. Madness in Society-Chapters in The Historical Sociology of Mental Illness. Harper and Row, NY 1968 (Trad. esp.:
Locura y Sociedad: Sociologa Histrica de la Enfermedad Mental, 1. ed, Alianza Universidad, Madrid 1974, pgs. 167-180.
2.- Espinosa J. La Evolucin de la Asistencia Psiquitrica en Espaa, en la Transformacin de la Asistencia Psiquitrica, coord. por
Gonzlez de Chvez, M, Ed. Mayora, Madrid, 1980 pgs. 109-115.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (6 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
3.- Rosen G. Op. cit. pgs. 180-203.
4.- Foucault M. Histoire de la Folie l'ge Classique, Ed. Gallimard, Paris 1964 (Trad. esp: Historia de la Locura en la Epoca Clsica,
2. ed, F.C.E., Madrid 1976 pgs. 75-126).
5.- Ullesperger JG. La Historia de la Psicologa y la Psiquiatra en Espaa, Ed. Alhambra, Barcelona 1954.
6.- Gonzlez de Chvez M. Historia de los Cambios Asistenciales y sus Contextos Sociales, en la Transformacin de la Asistencia
Psiquitrica, coord. por Gonzlez de Chvez M. Ed. Mayora, Madrid, 1980 pgs. 13-107.
7.- Espinosa J. Asistencia Psiquitrica. En Historia Universal de la Medicina, Dir: Lan Entralgo P. Salvat, Barcelona, 1975, T. VII,
pgs. 434-9.
8.- Rothman D. The Discovery of Asylum, Little Brown, Boston 1971, pgs. 56-83.
9.- Comelles JM. La Razn y la Sinrazn-Asistencia Psiquitrica y Desarrollo del Estado en la Espaa Contempornea, ed. PPU,
Barcelona 1988, pgs. 33-103.
10.- Rosen G. A History of Public Health, MD Publications Inc. NY, pgs. 91-113.
11.- Porter D. (Ed): The History of Public Health and the Modern State, Ed. Rodopi VB, Amsterdam, 1994, pgs. 1-45.
12.- Thompson J. Trends in the Developments of Psychiatric Services, 1844-1994, H. and Community Psych. 1994; 45:987-992.
13.- Grove B. Reform of Mental Health Care in Europe. British Journal of psychiatry, 1994, 165; 431-433.
14.- Kringlen E. Psychiatry Towards the Year 2000. Acta Psychiatr Scand 1993: 87: 297-301.
15.- Raftery J. Mental Health Services in Transition: The United States and The United Kingdon. Br J Psychiatry 1992: 161. 589-593.
LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA EN ESPAA EN LOS SIGLOS XIX Y XX
Autores: M.Diguez Porres y N. Morales Hevia
Coordinador: J. Cascos Sols, Madrid
Una vez establecido el marco conceptual en lo que respecta a las diferentes corrientes de pensamiento, tendencias e influencias en la
prctica psiquitrica durante los siglos pasados,vamos a centrarnos en describir cmo ha sido la asistencia psiquitrica en Espaa desde
el siglo XIX hasta la Ley General de Sanidad y el Proyecto para la Reforma Psiquitrica de 1985.
La asistencia psiquitrica en nuestro pas se ha ido modificando y, evolucionando dependiendo fundamentalmente de la modificacin
en las leyes y stas a su vez con los cambios polticos que se han sucedido en el perodo que nos ocupa. La Guerra Civil y la posterior
Dictadura supusieron un importante freno en dicha evolucin, tanto en el terreno de la asistencia, como en la concepcin de la
enfermedad mental. Caracterstica de este perodo ha sido el repetido incumplimiento de las normas dictadas en materia de asistencia
psiquitrica.
Durante este perodo se pasa de una concepcin caritativa de la asistencia a una ms moderna asistencia pblica a cargo del Estado.
Esto conlleva una modificacin paralela en el concepto de asistencia que pasa de ser asilar y a cargo de la Iglesia fundamentalmente, a
un modelo institucional ms mdico sanitario.
UNA BREVE REFERENCIA AL SIGLO XVIII
En Espaa, a diferencia de lo que ocurra en el resto de Europa, la asistencia psiquitrica tuvo un carcter mdico antes de que se
institucionalizara la psiquiatra como especialidad. Como ejemplo sealar que ya en el siglo XVIII la mayora de los asilos de
dementes estaban adosados a los hospitales generales lo que favoreca contemplar al loco como similar al resto de enfermos. En los
reglamentos de los hospitales de la poca figuraba la obligacin de los mdicos de examinar a los pacientes ingresados por enfermedad
mental. Los establecimientos para locos tenan un carcter caritativo y estaban casi exclusivamente en manos de la Iglesia. Todas las
referencias de la poca coinciden en sealar el alto grado de desarrollo de la asistencia en comparacin con otros pases europeos. A
finales del siglo XVIII solamente haba 2 manicomios con ms de 100 personas ingresadas, en casi todos se practicaba el trabajo
agrcola y por ley exista la obligacin de asignar a cada asilado una cantidad en su cuenta con vistas al alta.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (7 of 13) [03/09/2002 12:07:40 a.m.]
Esta situacin hace pensar que en Espaa se estaba en condiciones de comenzar una reforma como la que en esta poca se dio en pases
como Francia e Inglaterra. Sin embargo la guerra de la Independencia y la represin subsiguiente tir por tierra los logros conseguidos.
SIGLO XIX
En la prctica durante la primera parte del siglo XIX no se hizo ningn avance en el campo de la asistencia a enfermos mentales. Los
manicomios existentes sobrevivan en psimas condiciones econmicas tras las sucesivas desamortizaciones de la Iglesia y por la crisis
econmica de la poca.
Por influencia de los aires renovadores de la Revolucin Francesa, que en Espaa se tradujeron en la Constitucin de la Cortes de
Cdiz, se remodel el armazn del nuevo Estado que, al menos de forma indirecta, lleg a influir en una renovacin en el modelo
asistencial. En este contexto aparece la Provincia como ente administrativo, que como delegacin del Estado centralista, se encargar
de la Beneficencia como frmula de asistencia. As se pasa de una concepcin caritativa de la misma, a una Beneficencia pblica de
cuya gestin se encargar a partir de ahora la Provincia a travs de los Ayuntamientos.
En 1822, durante el trienio liberal, se promulga la Ley de Beneficencia que viene a ordenar las funciones asistenciales que en la
Constitucin se asignaban a los Ayuntamientos. Segn esta Ley la responsabilidad de la asistencia social y sanitaria corresponde a la
autoridad municipal y a las Juntas de Beneficencia. En ella se mencionan los "establecimientos para locos" que deban estar separados
del resto en lugares alejados, se prohiba la utilizacin de cadenas y grilletes, etc. Esta Ley, como ya comentamos, fue derogada en
1823.
La nueva Ley de Beneficencia ve la luz en 1849, curiosamente en ella no se mencionan los establecimientos para locos lo que se
subsan cuando se reglament en 1852. Mediante esta Ley el Estado pasa a hacerse cargo de la atencin del enfermo mental. Las
Diputaciones tienen asignadas las obligaciones transitorias, los Ayuntamientos la asistencia domiciliaria y el propio Estado los
establecimientos de carcter permanente. Se prevee la constitucin a su cargo, de las casas de dementes (cuyo nmero de plazas se
calcul en base al nmero de internados entonces existente) de las que slo se abri en el ao 1852 el manicomio de Santa Isabel de
Legans.
Las sucesivas leyes promulgadas no vienen, sin embargo, a cambiar el panorama asistencial de la poca que continuaba en manos de la
Iglesia. El propio Gobierno no facilitaba que stas se cumpliesen y as se lleg a una situacin en la practica en la cual los
establecimientos existentes seguan dependiendo de las nacientes Diputaciones. Esta situacin se lleg a reglamentar a travs del Real
decreto de 1887 que autorizaba a dichas entidades a construir y mantener los manicomios. La cifra de stos se calculaba por entonces
en 26 segn Ferrer Hombravella (1).
Habr que esperar hasta 1885 para que se regule por Decreto el internamiento de enfermos mentales. En este Decreto se sealan dos
formas de internamiento, uno en observacin y otro definitivo. El primer tipo de ingreso deba ser autorizado por el Juez si no era
urgente o comunicado a las Autoridades si lo era. La reclusin definitiva deba ser autorizada siempre por el Juez.
Paralelamente se estaba desarrollando en Espaa un tipo de asistencia psiquitrica en el mbito privado, sealado por algunos analistas,
como la verdadera, la cuna de la psiquiatra espaola moderna. As, importantes personalidades de la psiquiatra como Pujadas, Gine y
Partags, Dorsa y Llorach y Esquerdo en Madrid comenzaron a crear nuevos hospitales privados en Madrid y Barcelona, tal es el caso
de los sanatorios de San Baudilio, Nueva Beln, el Instituto Frenoptico en Barcelona y el Doctor Esquerdo en Madrid (2).
SIGLO XX
El siglo XX, que para muchos historiadores en Espaa comienza a partir de la I Guerra Mundial, se inicia con un progreso en la vida
econmica, con un desarrollo capitalista y un empobrecimiento de las masas obreras y con la posterior crisis econmica del 21. Todo
ello conduce a un aumento en la morbilidad psiquitrica y con ello de la demanda de internamientos. Cabe sealar que en 1922 haba
un porcentaje de 42/100.000 habitantes de dementes acogidos en establecimientos psiquitricos mientras que en 1874 haba sido del
18/100.000 (3). Se da una expansin de los manicomios de las Ordenes financiadas entonces por donaciones privadas y por
subvenciones de las Diputaciones. Se amplia algunos de los ya existentes (Ciempozuelos, Palencia, San Baudilio, Mondragn) y se
crean algunos nuevos como el de Mlaga. Por esta poca se inaugura tambin el Instituto Pere Mata como centro privado.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (8 of 13) [03/09/2002 12:07:41 a.m.]
Nada de todo esto supuso una mejora en la asistencia psiquitrica que por entonces segua presa de un fatalismo teraputico y de un
concepto del enfermo mental como incurable y subsidiario de reclusin permanente.
A la vez que sucede todo esto surga en Espaa un movimiento de renovacin cultural y cientfica y una tendencia a la "europeizacin"
sobre todo en ciertos crculos progresistas. Jvenes postgraduados fueron becados para estudiar fuera de nuestras fronteras. Entre ellos
iban un grupo de mdicos, neurlogos y psiquiatras, que de la mano de Ramn y Cajal y a travs de La Junta de Ampliacin de
Estudios, trajeron una slida formacin cientfica que contrastaba con el marasmo de la asistencia en Espaa. No es fcil para ellos
trabajar en los manicomios existentes a los que denuncian en repetidas ocasiones. Se denunciaba el estado de hacinamiento, su falta de
higiene y las dificultades econmicas que atravesaban al no poder las Diputaciones mantener los gastos. Se peda que el estado
concediera subvenciones. Ninguna de estas denuncias tuvo un resultado prctico.
Ante la dificultad de estos mdicos de ubicarse profesionalmente se comienza a trabajar privadamente. Aunque algunos llegaron a
dirigir establecimientos psiquitricos eran pocas las posibilidades administrativas de cambiar nada.
En 1924 se funda en Barcelona la Asociacin Espaola de Neuropsiquiatras, que celebra su primer congreso en el 26 y que abarca a
profesionales de todas las provincias. La preocupacin fundamental de esta Asociacin fue siempre la de mejorar la asistencia
psiquitrica. Se insista en fundar servicios abiertos en los manicomios, en la creacin de dispensarios de higiene mental, en la
formacin del personal subalterno y en la enseanza universitaria de la psiquiatra y de la neurologa. Se funda la Liga de Higiene
Mental en el 27 que elaborar un anteproyecto de legislacin para la asistencia psiquitrica del enfermo mental rechazado por el
gobierno (4).
Reflejo de esta situacin son las palabras de Sanchs Bans: "hace cientos de aos que vivimos en un mundo de fantasmas. Entre
nosotros los nombres de las cosas han sustituidos a las cosas mismas. Se dice que poseemos manicomios y, en efecto hay multitud de
edificios repartidos en Espaa que en sus fachadas muestran rtulos ms o menos expresivos en los que apenas se recoge una historia
clnica y milagro si es que sale un enfermo en revisin o curado, luego fantasma de manicomios" (5).
A principios de siglo existan 38 manicomios con una capacidad total para 15.000 pacientes internados lo cual supona la mitad de las
necesidades en la poca (6).
Todo esto lleva a la presentacin por parte de la Liga de Higiene Mental del citado anteproyecto de Ley que, rechazado durante la
dictadura de Primo de Rivera pero con la II Repblica se traduce en el Decreto del 3 de Julio de 1931 que viene a sustituir al anterior
de 1885. En l se suprime la reclusin definitiva y jurdicamente se posibilita una reforma en profundidad de la asistencia psiquitrica
que sin embargo, no sucedera en estos aos. S se conseguiran algunos avances concretos; se crea el Consejo Superior Psiquitrico
(CSP), se dictan las normas para una estadstica hospitalaria, se abren secciones de psiquiatra en cada Inspeccin provincial, se crea el
primer Dispensario de Higiene Mental de Madrid como un servicio abierto de hospitalizaciones breves y consultas ambulatorias, se
construyen nuevos hospitales psiquitricos pblicos como es el caso de Asturias y Alcal de Henares. A travs del CSP se dictan
normas para la formacin del personal auxiliar en manicomios tanto pblicos como privados, se montan talleres de laborterapia y se
hace la normativa de acceso a las plazas de mdicos. Durante los aos 31 al 36 se llevan a cabo campaas pblicas de sensibilizacin e
informacin en materia de higiene mental.
Esta es la poca en la que surge la primera Ctedra de psiquiatra en la Universidad Autnoma de Barcelona a cargo de Mira en 1934.
La Ctedra de Madrid fue dotada pero no se lleg a cubrir a causa de la guerra. Surgen tambin los primeros ncleos psicoanalticos en
Madrid y Barcelona.
Todos estos logros fueron truncados por la contienda civil. Despus de 1939 las pocas reformas alcanzadas desaparecieron. Se
suprimen el CSP y la validez de todas las normas dictaminadas. Se seguan remozando manicomios (Granada, Jan, Alicante,
Guipzcoa, etc.) y otros eran cerrados como el de Alcal de Henares. La tasa de ingresos psiquitricos era muy baja. Coexistan dos
tendencias entre los profesionales de la psiquiatra, una ms conservadora dedicada a la asistencia en centros privados y una lnea ms
crtica que continuaba denunciando la situacin en los hospitales. Tal es el caso de Vallejo-Njera Botas que en 1958 hizo una
denuncia a los manicomios pblicos y que fue matizada por Lpez-Ibor aludiendo a que en Espaa, en el mbito privado, se
proporcionaba una asistencia al nivel Europeo (7).
La Dictadura fue una poca poco dada a la renovacin y a dejar entrar las tendencias renovadoras que, tras la II Guerra Mundial,
provenan del resto de Europa sobretodo en lo que se refiere al movimiento de Psiquiatra Comunitaria.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (9 of 13) [03/09/2002 12:07:41 a.m.]
Por otra parte, durante estos aos se consolid el modelo institucional de asistencia; as, durante el franquismo se promulgaron leyes
que trataron de dar nueva forma a la asistencia psiquitrica.
SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA PSIQUIATRICA.
DE 1942-SOE (SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD)
A 1986-LGS (LEY GENERAL DE SANIDAD)
Puede definirse la Seguridad Social (SS) como el conjunto normativo que ordena y reglamenta una poltica de proteccin y de
seguridad contra los riesgos del individuo.Entre estos riesgos figura la afectacin de la salud, por lo que no es extrao que el primer
seguro establecido en el mundo fuera el de enfermedad mental (Bismarck 1883). En general los sistemas de SS se han desarrollado en
dos etapas: una primera como conjunto de seguros sociales organizados en mutuas (parciales o generales) y cuyo beneficiario es el
trabajador; y una segunda como mutualidad total cuyo beneficiario es toda la poblacin por el hecho de pertenecer a la sociedad (8).
Inclusin legal y marginacin reglamentaria de la Psiquiatra en la SS.
(1942-1986).
No se excluye por Ley ("de jure") el riesgo psiquitrico de internamiento hospitalario (segn Ley del 14 de Diciembre de 1942 que
garantiza la asistencia mdica completa y los servicios hospitalarios a los asegurados y a sus familiares), pero se excluye de hecho ("de
facto") pues no se ha producido la reglamentacin correspondiente (la posterior reglamentacin de 1943 excluye la atencin a las
enfermedades crnicas y los internamientos no quirrgicos). Por la Ley de Bases de 1973 se mantiene la admisin por ley de la
asistencia psiquitrica, pero no se reglamenta la prestacin de sta (art. 104 "Por motivos no quirrgicos, la hospitalizacin ser
obligatoria cuando as se determine reglamentariamente") (8). La Seguridad Social slo paga un tratamiento ambulatorio consistente en
un escaso nmero de horas, dos al da, por un neuropsiquiatra y contribuye de forma indirecta a la indemnizacin del riesgo mediante
aportaciones a los hospitales de las Diputaciones.
A su vez, existan Dispensarios de Higiene Mental dependientes de las Jefaturas Provinciales de Sanidad que estaban mal dotados y
cumplan fundamentalmente una labor preventiva.
El aspecto ms extenso de la asistencia psiquitrica, es decir, los internamientos, quedan al margen de la proteccin de la SS
permanecen ignoradas otras instituciones de internamiento no continuado (hospitales de da) y la asistencia extrahospitalaria est muy
abandonada.
La Ley de Bases de Sanidad Nacional en sus Bases XV y XXIII y la posterior de 1945 del Rgimen Local ordenan las obligaciones de
las Diputaciones en la asistencia psiquitrica. Con este marco legislativo se consolida la divisin de una asistencia hospitalaria,
responsabilidad de la administracin provincial, y por otro lado, una red paralela de Dispensarios de Higiene Mental dependientes de la
Administracin Central (Ministerio de la Gobernacin).
Pese a que estas leyes pretendan organizar la asistencia psiquitrica, la realidad muestra una descoordinacin que era denunciada por
algunos profesionales de la poca, como el Dr. Palanca que explicaba, en el discurso de apertura del curso acadmico 1958-59 de la
Universidad de Madrid, las razones por las que no se desarroll en Espaa la asistencia psiquitrica tal como se prevea en la Ley de
Bases de 1944 (9).
El 14 de Abril de 1955 se crea el Patronato Nacional de Asistencia Psiquitrica (PANAP) con el objetivo de centralizar y coordinar las
acciones de las redes paralelas. Esta entidad se convirti en un rgano meramente consultor sin apenas poder ejecutivo, no
traducindose en cambios importantes en la asistencia psiquitrica. En 1972 desaparece y sus funciones son asumidas por la
Administracin Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA).
La mejora de la asistencia psiquitrica se entiende como el aumento del nmero de hospitales. Aos 60.
Tras la Ley de Coordinacin Hospitalaria de 1962 en que los gastos no cubiertos por la SS u otras entidades deben recaer en el Estado,
se desarrolla el II Plan de Desarrollo (1968-71) y un III Plan de Desarrollo (a partir de 1972) que se caracterizan por inversiones (cuyo
presupuesto econmico de hecho, es la mitad del inicial propuesto) para la construccin de nuevos hospitales psiquitricos, muchos de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (10 of 13) [03/09/2002 12:07:41 a.m.]
ellos de ms de 1000 camas, en contra de todas las corrientes asistenciales ms modernas y de las normas de la O.M.S. que
recomendaba que fueran menores de 500 (10).
Se crean hospitales nuevos como el Alonso Vega de Madrid, el H.P. de Valencia, el de Sevilla, fuera de los centros urbanos, con
carencias de personal tanto en nmero como en formacin. El III Plan de Desarrollo dedica parte de su presupuesto econmico a
cancelar las inversiones del anterior. En 1970 haba 43.751 camas para enfermos mentales con un ndice de 1,26 camas por 1.000
habitantes, tasa que se situaba por debajo de la mayora de los pases europeos. Espaa contaba con 14 hospitales psiquitricos con ms
de 1.000 camas cada uno (11).
Dcada de los 70: Del hospital a las estructuras extrahospitalarias.
En esta poca aparece el concepto de sector, cuyo origen est en otros pases europeos como modo de atender a una comunidad
concreta eliminando el traslado de los enfermos fuera de su zona de residencia. Se aboga por una integracin de los equipos de todas
las instituciones pblicas de asistencia psiquitrica tanto a nivel intra como extrahospitalario que consiste en:
* Redes Hospitalarias Psiquitricas (1970)
Centros Camas Ingresos Promedio
estancia
Coste por
enfermo
P.A.N.A.P.
Diputaciones
Municipios
Iglesia
Particulares
8
34
2
20
38
2.294
17.867
154
11.683
6.876
1.652
20.325
3.232
8.862
10.496
539 das
278 das
19 das
358 das
202 das
50,609
24.460
4.099
46.819
6.048
A este catlogo hay que aadir 2.000-2.500 camas que existen en hospitales generales y en algunos hospitales clnicos (12).
* Asistencia psiquitrica extrahospitalaria:
- Consultas de neuropsiquiatra de INSALUD.
- Servicios de Sanidad Nacional (DGS) - Centros de Salud Mental, Dispensarios de Higiene Mental, Dispensarios antialcohlicos, etc.
- Ambulatorios dependientes de las Diputaciones (generalmente dentro de los hospitales psiquitricos).
- Policlnicas psiquitricas a partir de clnicas universitarias, hospitales militares, instituciones religiosas.
Se encuentra un dficit de camas debido al escaso nmero de instituciones extrahospitalarias que evitaran el porcentaje de ingresos. La
distribucin de las camas con respecto a la poblacin general es muy variable, desde 0 a 9,2 camas dependiendo de la provincia; es
decir, la capacidad de los hospitales psiquitrico no se adapta a las necesidades de internamiento de los habitantes de sus respectivas
provincias. "As, si el hospital es grande se llena de enfermos de otras provincias y si es pequeo se envan enfermos a otras provincias,
y as cotidianamente desde hace un siglo" (13). Todo esto en clara contraposicin con las recomendaciones de la O.M.S. que indicaba
que "...el xito del tratamiento psiquitrico depende en gran medida de que se lleve a cabo sin separar a los enfermos de la sociedad de
la que procede y a la que han de regresar" (14).
Existe en Espaa la idea imperante de que el enfermo mental es incurable y requiere una reclusin por tiempo indefinido. En esta idea
de la reclusin participa tambin el concepto de peligrosidad del demente. Segn la Ley de Rgimen Local del 55, las Diputaciones
tienen que recluir al paciente potencialmente peligroso para la sociedad y "cuando deje de serlo" podr ser devuelto cesando entonces
la responsabilidad pblica de su asistencia posterior.
Existe una evidente disociacin entre los paciente atendidos en rgimen ambulatorio, cuyos diagnsticos ms frecuentes eran:
Epilepsia 22%, Esquizofrenia 3%; y los hospitalarios: Esquizofrenia 45%, Epilepsia 3%.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (11 of 13) [03/09/2002 12:07:41 a.m.]
A finales de los 70 se reclama una sectorizacin como forma de servicios asistenciales continuados buscando trasladar el centro de
atencin a los ncleos de poblacin general en lugar de a la poblacin hospitalaria. Se habla de un divorcio entre la psiquiatra
acadmica y el grueso de los profesionales (psiquiatras de manicomio y neuropsiquiatras del "seguro"). En 1977 cambia la Junta
Directiva de la AEN: son aos de denuncia de la situacin de la asistencia, incluso en prensa, lo que va permitiendo un consenso entre
los profesionales y un cambio en la opinin pblica. En 1978 la Comisin de Asistencia de la AEN publica un informe en el que se
aboga por la creacin de equipos sectoriales que integren la asistencia, por la financiacin estatal de la misma sin discriminacin del
resto de la sanidad, etc. (15).
Se plantea un nuevo giro cuyo sentido no sera desde el hospital a la comunidad, sera la comunidad misma la que tendra como ltimo
recurso el hospital psiquitrico. De una asistencia centrada sobre el enfermo crnico en la institucin a una donde lo que interesa sea la
prevencin primaria, secundaria y terciaria de la enfermedad mental.
LGS (1986): La de SS al Sistema Nacional de Salud
Desde entonces la asistencia psiquitrica se incluye de pleno derecho en las prestaciones del sistema de Seguridad Social, al igual que
otras estructuras que tienen por funcin la salud. Es una Ley que desarrolla el art. 43 de la Constitucin Espaola (1978, Derecho a la
salud de todos los espaoles) (15).
BIBLIOGRAFIA
1.- Citado por Aparicio Bavn. "La Reforma Psiquitrica de 1985: Evaluacin de Tcnicos de Salud Mental". Editado por AEN.
Aparicio Bavn (Coordinador). 1993. Madrid, pg. 130.
2.- Espinosa Iborra, J. "La Evolucin de la asistencia psiquitrica en Espaa. Una introduccin histrica. La trasformacin de la
asistencia psiquitrica". Editado por AEN. Gonzlez de Chves, M. (Coordinador). 1980. Madrid, pgs. 113-115.
3.- Gonzlez Duro, E. "Historia reciente de la asistencia psiquitrica en Espaa. La trasformacin de la asistencia psiquitrica". Editado
por AEN. Gonzlez de Chves, M. 1980. pg. 117.
4.- Idem, pg. 120.
5.- Idem, pg. 119.
6.- Citado por Aparicio Bavn. "La Reforma Psiquitrica de 1985: Evaluacin de Tcnicos de Salud Mental". Editado por AEN.
Aparicio Bavn (Coordinador). 1993. Madrid, pg. 131.
7.- Gonzlez Duro E. "Historia reciente de la asistencia psiquitrica en Espaa. La trasformacin de la asistencia psiquitrica". Editado
por AEN. Gonzlez de Chves, M. 1980. pg. 120.
8.- A. de Lorenzo. "Aspectos legales de la inclusin de la psiquiatra en la seguridad social". Primeras Jornadas de Asistencia
psiquitrica. Valladolid. 1976.
9.- Citado por Casco Sols J. "Autarqua y Nacional-Catolicismo". Ponencia al I Congreso de la Sociedad de Historia y Filosofa de la
Psiquiatra. Madrid, 1994.
10.- Gonzlez Duro. "La asistencia psiquitrica en Espaa". Editorial Castellote, 1975.
11.- Idem.
12.- Idem.
13.- Idem. (Datos obtenidos de la hojas adicionales al Catlogo de Hospitales, 1970).
14.- Idem.
15.- Desviat M. "La reforma psiquitrica". Editorial Dor, S.L. 1994.
OTRA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
- Huertas R, Romero NI, Alvarez R. Perspectivas psiquitricas. Editorial Nueva Tendencia. CESIC. 1987.
- Garca Guilln D. El enfermo mental y la psiquiatra espaola de la posguerra. Informacin psiquitrica. 2 trimestre. 1990. N 120.
- Aparicio Basauri V. La asistencia psiquitrica en Espaa: continente y contenido. Editado por AEN. Ponencia a la VII Jornada de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (12 of 13) [03/09/2002 12:07:41 a.m.]
AEN. Madrid. 1987.
- Berkovitz R. La marginacin de los locos y el derecho. Editorial Taurus. Madrid. 1976.
- Defensor del Pueblo. Situacin jurdica y asistencial del enfermo mental en Espaa. Informes, estudios y documentos. Madrid, 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13.htm (13 of 13) [03/09/2002 12:07:41 a.m.]
13
2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA.
BASES Y CRITERIOS NORMATIVOS
Autores: C. Ibez Alcaz, I. Mearin Manrique y J. Rodrguez Torresano
Coordinador:T. Palomo, Madrid
INTRODUCCION HISTORICA
Dos lneas de intencin fundamentales han marcado el desarrollo normativo para la planificacin y gestin de Servicios Psiquitricos y de
Salud Mental en los ltimos tiempos: en primer lugar el reconocimiento del enfermo mental como un ciudadano ms sin distincin en sus
derechos respecto a su proteccin jurdica y sanitaria; en segundo lugar la aceptacin de la salud mental como un aspecto especfico, pero
inseparable, de la salud en general.
Durante la ya larga historia de la psiquiatra los derechos inherentes del enfermo psquico han quedado muchas veces olvidados, cuando no
intencionadamente ocultos, quedando as indefensos ante una sociedad que ni los comprenda ni los aceptaba.
Es con el desarrollo y pujanza de los Derechos Humanos cuando el paciente psiquitrico se embarca, de un modo paralelo al resto de
minoras, en el camino de su equiparacin con el resto de los ciudadanos.
Por otra parte, con la consolidacin a mediados del siglo XIX del modelo cientfico natural como base de las ciencias mdicas, la
psiquiatra se ha aproximado, tanto en su modelo terico como en su organizacin asistencial, a la medicina general y al resto de las
especialidades mdicas surgidas en el ltimo siglo (1).
Desde el punto de vista jurdico los derechos del enfermo psiquitrico se encuadran dentro de los llamados "derechos de las personas".
Estos ltimos surgen con la declaracin en la Francia revolucionaria de 1789 de los "Derechos del Hombre y del Ciudadano" y asumen el
postulado de Igualdad ante la Ley.
Posteriores reactualizaciones, la mayora sustentadas en acuerdos internacionales, han ido delimitando los principios bsicos de los
derechos que al enfermo le son reconocidos. Entre ellas cabe destacar:
- El Cdigo de Nuremberg (1947).
- La Declaracin Universal de los Derechos Humanos suscrita en Pars el 10 de diciembre de 1948 (art. 25).
- El Cdigo de Londres (adoptado por la III Asamblea General de la Asociacin Mdica Mundial en 1949).
- La recomendacin de la O.I.T.n. 69 en el ao 1944.
- La declaracin de Helsinki (adaptada por la XVIII Asamblea Mundial de Mdicos en 1964 y revisada en Tokio en 1975).
- El Pacto Internacional de Derechos (aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas por la resolucin 2220 el 16-11-1966 y
ratificada por Espaa el 17-4-77 B.O.E. de 30-4-1977).
- Los principios Deontolgicos sobre Medicina Social (establecidos por la XII Asamblea Mundial en octubre de 1963 y ratificados por la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (1 of 25) [03/09/2002 12:10:09 a.m.]
XXI Asamblea General de la Asociacin Mdica Mundial en 1967 en Madrid).
- La Carta Mdico Social de Nuremberg (1967).
- La Declaracin de Sidney redactada en 1968.
- La Carta Social Europea (elaborada en Turn en 1961 y ratificada por Espaa el 29-4-1980 B.O.E. 26-6-80).
Todas ellas apuntan al derecho universal a la salud y al compromiso de la psiquiatra a favorecer la integracin del paciente mental en su
entorno biopsicosocial donde pueda desarrollar de modo pleno su personalidad, afectividad, trabajo y conocimiento.
CONSIDERACIONES HISTORICAS DE LA NORMATIVA ESPAOLA
En lo que a Espaa se refiere, la legislacin vigente hasta la transicin democrtica, en poco asimilaba las directrices de las disposiciones
anteriormente citadas. Por poner un ejemplo, en el Cdigo Penal de 1848, vigente hasta hace unas dcadas, se equiparaba a los enajenados
mentales con animales peligrosos, considerndolos nocivos para la sociedad.
Asimismo, tanto el Cdigo Civil como el decreto de 1931 sobre el internamiento de enfermos mentales en hospitales psiquitricos o la ley
de Peligrosidad Social de 1970, hacan hincapi en el derecho de proteccin de la sociedad frente a determinadas personas, prescindiendo
de la visin del enfermo mental como ciudadano disminuido y necesitado de proteccin jurdica y sanitaria especial.
Respecto a las estructuras sanitarias, se fundamentaban en una organizacin vertical y centrpeta, donde las decisiones operativas quedaban
alejadas de los problemas de la calle. La cobertura sanitaria no alcanzaba a la totalidad de la poblacin (96% en 1987) y se crean una
multiplicidad de redes en paralelo, producindose un derroche de energas y dinero pblico.
Se tiende a un hospitalocentrismo que aleja las prestaciones asistenciales de la sociedad; el gasto pblico sanitario es bajo en relacin con
otros paises de nuestro entorno y adems escasamente equitativo, existiendo desigualdades en el acceso a las prestaciones por clases
sociales, regiones y edad. El gasto tiende a ser menor ante las situaciones de mayor demanda: ancianos, nios, marginados... y se centra
todo el esfuerzo en el aspecto curativo de la sanidad, relegando la funcin preventiva (2).
Estas deficiencias generales se hacen an ms evidentes cuando de la salud mental se trata, quedando la psiquiatra en franca
discriminacin frente al resto de especialidades mdicas. El Sistema de Seguridad Social no abarca dentro de sus prestaciones sanitarias la
proteccin de la salud mental, acentundose en la prctica la discriminacin del enfermo psiquitrico tanto en su proteccin asistencial
como en sus derechos civiles.
Es una multiplicidad de redes paralelas, desvinculadas de la asistencia general, las que, en torno al hospital psiquitrico, pretendern
hacerse cargo de esta realidad. La prctica inexistencia de programas rehabilitadores y la precariedad de recursos comunitarios
configuraban una desoladora perspectiva.
EVOLUCION INTERNACIONAL
En los paises occidentales, a raz de la Segunda Guerra Mundial y favorecidos por el crecimiento econmico, el desarrollo de los
movimientos cvicos y la sensibilizacin sobre los problemas sociales y en especial de las minoras, hacen que las normativas y
planificaciones sanitarias comiencen a intentar adecuarse a las demandas de cada comunidad (2).
Las caractersticas de cada nacin, y ms especificamente de su sistema sanitario, harn que en cada uno de ellos la reforma psiquitrica
adquiera matices distintivos.
En Francia, por ejemplo, se desarrolla la "poltica de sector" que desemboca en la Circular Ministerial de 1960. En ella se recogen los
principios fundamentales de zonificacin, continuidad teraputica y desplazamiento del eje asistencial hacia lo extra-hospitalario (3).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (2 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
En Gran Bretaa, amparada en su paradigmtico Servicio Nacional de Salud, se aprueba en 1954 la Ley de Salud Mental que fomenta la
creacin de Unidades psiquitricas en Hospitales Generales, as como de Hospitales de Da, y promueve la coordinacin y planificacin
conjunta, a nivel del Distrito, con los dispositivos de Atencin Primaria y los Servicios Sociales (4).
En Italia se promulga en 1978 la famosa Ley 180, fruto normativo del movimiento anti-institucional iniciado por Franco Basaglia en el
Hospital Psiquitrico de Gorizia, con la prohibicin de realizar nuevos ingresos en hospitales psiquitricos, as como con la supresin del
estatuto de peligrosidad social del enfermo mental y la ordenacin de Servicios psiquitricos comunitarios que garanticen la atencin
continuada.
Otro ejemplo lo representa, en EE.UU., el acta Kennedy de 1963, con la creacin de los Centros de Salud Mental Comunitaria y cuya
misin se inspira en los conceptos de prevencin y poblacin de riesgo de G. Caplan (5). Su irregular desarrollo se explica por verse
sumergidos en una poltica sanitaria centrada en la capacidad adquisitiva del individuo y las grandes instituciones de curacin.
MARCO LEGISLATIVO ACTUAL
En Espaa la reforma psiquitrica se inicia tarde, en tiempos de la transicin hacia la democracia y englobada en la transformacin general
de los servicios sanitarios.
El artculo 43 de la Constitucin Espaola de 1978 constituye el pilar central donde edificar la nueva filosofa sanitaria; dicho artculo
reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la proteccin de su salud, correspondiendo a los poderes pblicos adoptar las medidas
idneas para satisfacerlo.
En 1985 se public el Informe Ministerial para la Reforma Psiquitrica, fruto del trabajo realizado durante dos aos por una comisin
formada por diversos profesionales de la psiquiatra y de la salud mental que, relegando marcadas diferencias doctrinales, logran concluir
las actuales directrices bsicas para la organizacin y gestin de la prctica psiquitrica y de los sistemas de salud mental.
Los principios generales y recomendaciones contenidos en dicho informe fueron recogidos de modo explcito por la Ley General de
Sanidad en abril de 1986. Podemos destacar entre sus artculos, por tener una mayor repercusin en la prctica psiquitrica los siguientes
(6).
Artculo 20. En l se sealan los tres grandes objetivos en el campo de la Salud Mental: en primer lugar la integracin de las acciones de la
Salud Mental en el sistema sanitario general; en segundo lugar, la total equiparacin del enfermo mental al resto de la poblacin en cuanto
a las prestaciones sanitarias del sistema pblico; finalmente, destaca la atencin integral del enfermo psiquitrico contemplando los niveles
de atencin primaria, secundaria y terciaria, as como la atencin en la infancia y adolescencia, en la edad adulta y en la vejez.
Artculo 46. Seala las caractersticas fundamentales del Sistema Nacional de Salud, que ha de garantizar un servicio pblico de salud
universal (extensin de sus servicios a toda la poblacin), integrado (abarcando tanto la promocin de la salud y prevencin de la
enfermedad como el proceso de curacin y rehabilitacin), coordinado (agrupamiento funcional de los recursos sanitarios pblicos en un
dispositivo nico), equitativo (intensificando la actuacin sobre las poblaciones menos favorecidas) y descentralizado (apoyndose en la
configuracin del Estado de las Autonomas).
Artculo 56 y siguientes, definiendo el Area de Salud como estructura fundamental del sistema sanitario, responsabilizndolo de la gestin
y planificacin de sus prestaciones y programas. Cada Area de Salud se dividir en Zonas Bsicas de Salud, marco territorial de la
Atencin Primaria de Salud, y estarn vinculadas a un Hospital General encargado tanto del internamiento clnico como de la asistencia
especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
LINEAS GENERALES DE ACTUACION
Resumiendo las recomendaciones generales del Informe Ministerial de 1985, documento bsico para comprender las actuales directrices
normativas para la ordenacin de los recursos psiquitricos y de salud mental, se puede destacar (7):
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (3 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
Consideraciones generales
- Delimitar la funcin del Ministerio de Sanidad a aspectos esencialmente normativos y de inspeccin, favoreciendo la descentralizacin y
asuncin por parte de las Comunidades Autnomas de las responsabilidades directas de las acciones sanitarias.
- Para la mejor ordenacin y gestin de los recursos asistenciales, las Comunidades Autnomas deben promover la coordinacin entre las
Instituciones competentes en Salud Mental.
- Apoyar la colaboracin y actuacin coordinada con otras estructuras no sanitarias cuyas responsabilidades afecten al campo de la salud
mental.
- Potenciar la atencin psiquitrica dentro del entorno social propio de la poblacin en riesgo, reduciendo las necesidades de
hospitalizacin por causa psquica, mediante la creacin de recursos alternativos eficaces.
- Asumir la reforma del Cdigo Civil en materia de tutela (Ley 13/1983), garantizando as los derechos del paciente frente a las actuaciones
sanitarias que puedan llevar consigo una limitacin de su libertad.
Criterios para un modelo integrado de atencin
- Ordenacin funcional eficaz de los recursos existentes en el Area de Salud, considerando a sta como estructura fundamental del Sistema
Sanitario.
- Se considera la proteccin de la salud mental a dos niveles: atencin primaria y atencin especializada.
Atencin Primaria
Se considera que los equipos de Salud Mental debern actuar como soporte y apoyo de los servicios de Atencin Primaria; stos debern
asumir la parte de los problemas psquicos de la poblacin general que no requieran de una atencin especializada incluyendo entre sus
funciones la de discriminar el tipo de intervencin necesaria: atencin y seguimiento propio, atencin con asesoramiento del equipo
especializado o derivacin a los equipos de Salud Mental.
Asimismo, debern colaborar en la elaboracin y desarrollo de programas de proteccin de la salud mental para la poblacin en riesgo.
Atencin especializada
Sus funciones comprendern los siguientes aspectos:
- Asesoramiento y supervisin del equipo bsico de salud y del resto de equipos especializados.
- Atender a los pacientes remitidos por Atencin Primaria.
- Atender a los pacientes hospitalizados.
- Desarrollar la psiquiatra de enlace en el Hospital General.
- Dar cobertura a los servicios de urgencias.
- Desarrollar actividades de investigacin, epidemiolgicas y preventivas.
- Potenciar el trabajo interdisciplinario con otras instancias sanitarias, sociales y educativas del rea territorial.
Respecto a la hospitalizacin psiquitrica se la considera como un elemento asistencial ms dentro del proceso teraputico, que deber
llevarse a cabo, siempre que sea posible, en unidades especializadas dentro del Hospital General; su duracin, todo lo breve posible, estar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (4 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
en funcin de criterios teraputicos.
La urgencia psiquitrica estar integrada dentro del sistema general de urgencias, funcionando como servicio especializado.
Se considera prioritario la transformacin y progresiva superacin de los antiguos hospitales psiquitricos, mediante el desarrollo de
programas de rehabilitacin y reinsercin social que posibiliten la adecuada atencin en la comunidad de los pacientes externalizados.
Las posibilidades de mantener y desarrollar este modelo sanitario se vern condicionados por la capacidad de las Instituciones relacionadas
con la salud mental para coordinar esfuerzos, as como la de los distintos dispositivos acreditados para planificar y programar objetivos y
servicios adecuados a la demanda de la comunidad en cada momento.
PROGRAMACION Y GESTION POR OBJETIVOS: SU APLICACION AL CAMPO DE LA SALUD MENTAL.
Autores: C. Ibez Alcaz, I. Mearin Manrique y J. Rodrguez Torresano
Coordinador: T. Palomo, Madrid
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA GESTION EN SALUD MENTAL
La Planificacin y Gestin por Objetivos est ntimamente unida al concepto de necesidad asistencial dentro del campo de la salud mental.
Ni uno ni otro son trminos claramente definidos y en ambos se implican mltiples factores que exceden el mbito exclusivamente mdico,
como por ejemplo aspectos culturales, tericos o administrativos, que dejan fuera de lugar planteamientos exclusivistas.
A partir de este punto inicial es fcil comprender las divergencias a la hora de planificar servicios asistenciales segn sea afrontada desde
diferentes estamentos (por ejemplo desde un Ministerio de Sanidad, Colegios profesionales o desde la propia comunidad).
El estudio de todos estos factores puede agruparse en anlisis de las caractersticas internas y anlisis de las caractersticas externas de la
estructura. Van a ser los condicionantes del eje estratgico que se adopte para la gestin de los recursos existentes y en funcin del modelo
asistencial.
Caractersticas internas de la estructura
En salud en general y por lo tanto tambin en salud mental, la Programacin y Gestin por Objetivos tiene unas peculiaridades que la
diferencian de la que se ha de realizar en cualquier sistema empresarial no sanitario. A diferencia de estos ltimos, en que esta tarea se
realiza desde la cpula directiva, que es quien decide el consumo de recursos y la produccin, en la estructura asistencial quien realmente
decide, aunque sea indirectamente, el consumo de recursos y condiciona la gestin es la base de la organizacin y no la cpula.
Una segunda especificidad de la estructura sanitaria es el hecho de que la mayor parte del gasto est representado por el Captulo I (gasto
de personal), prximo al 70%, mientras que el Captulo II (gastos de farmacia, fungibles, etc.) queda reducido al 30% aproximadamente,
con lo que la capacidad de maniobra en la gestin se ve bastante limitada. Esta situacin es incluso ms evidente en Salud Mental.
Caractersticas externas de la estructura
Existen adems otros factores externos a la estructura, principalmente sociodemogrficos y culturales, que tambin influyen de forma
especfica en la gestin de los Sistemas de Salud. Entre stos destacan:
- La modificacin de la demanda derivada de los cambios en la pirmide de poblacin (variacin en la cifra de nacimientos o de morbilidad
asociada a edad, aumento en la edad media de la poblacin, etc.).
- El aumento de nivel cultural y de calidad de vida, que elevan de forma significativa la demanda de nuevas prestaciones.
- La aparicin de nuevos perfiles de enfermedad, consecuencia de la introduccin de nuevas intervenciones teraputicas o surgimiento de
nuevas patologas.
- El descubrimiento de avances tecnolgicos, que obligan a nuevos gastos acumulados, ya que no suelen evitar la utilizacin de las tcnicas
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (5 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
antiguas y, por tanto, su gasto.
Por el especial inters que tiene la valoracin de las necesidades asistenciales de la poblacin para la planificacin y gestin conviene que
recordemos algunos conceptos relacionados con su evaluacin.
Si bien existen varios mtodos para su consideracin, repasaremos solo los dos mtodos ms tpicos por los que nos podemos acercar al
anlisis y consideracin de stas.
El primero consiste en el estudio de las necesidades identificadas a travs de estudios individualizados o de grupos diagnsticos, para a
partir de estos datos poder crear los servicios que se estimen necesarios. Este mtodo nos enfrenta a la dificultad del diseo epidemiolgico
y del concepto de caso.
El segundo procedimiento para establecer el nmero y tipo de servicios necesarios consiste en el anlisis de la utilizacin de los
dispositivos ya existentes en la comunidad. Este tipo de planificacin es ms directamente dependiente del modelo asistencial existente y
determinado por una concreta filosofa sanitaria.
Segn Caplan (5) debe atenderse la demanda inicial de la poblacin, aunque sobre ella se hagan las pertinentes intervenciones por parte de
los profesionales de cara a perfilar las necesidades asistenciales concretas. Para evitar el fracaso de la planificacin es imprescindible el
establecimiento de relaciones graduales con la comunidad y sus lderes, hacerse partcipes de sus inquietudes, tanto en la determinacin de
las necesidades como al ofertar la prestacin adecuada.
Es conveniente recordar que existen diferentes tipos de necesidades asistenciales: la necesidad percibida y la necesidad latente, segn sea,
o no, claramente reconocida por la poblacin. La necesidad profesionalmente definida y la necesidad socialmente definida, segn quin sea
el grupo social que las define.
Hay que tener en cuenta no slo la presencia del trastorno, sino tambin las posibilidades de tratamiento o asistencia de los mismos.
Mattew opina que "existe necesidad asistencial cuando un individuo tiene una enfermedad o una incapacidad para la que existe un
tratamiento efectivo o se pueden poner medios para ello".
Por otra parte hay que ser precavidos con estudios realizados de forma general, puesto que dan habitualmente cifras elevadas de afectacin
psicopatolgica y de ser tenidos en cuenta de forma literal supondran la creacin de medios asistenciales masivos, no concordantes con las
necesidades asistenciales.
PLANIFICACION SANITARIA
Toda planificacin sanitaria es interdependiente y debe tener en cuenta la planificacin realizada en sectores prximos y la valoracin de
recursos macroeconmicos. Por otra parte, no debemos olvidar la rigidez de la planificacin sanitaria, comentada anteriormente, provocada
por el peso de los gastos corrientes, bsicamente el captulo de personal.
MODELOS DE PLANIFICACION
Planificacin segn necesidades
Este tipo de planificacin sera aplicable principalmente a pases dotados de un sistema asistencial pblico desarrollado, con una activa
poltica gubernamental en salud y un nivel de conciencia de necesidad por parte de los ciudadanos elevado, unido tambin al conocimiento
de sus limitaciones. Es un tipo de planificacin muy prximo a los postulados ticos. Requiere sistemas de informacin muy sofisticados, y
supone un elevado costo. Implica un cierto riesgo de terminar siendo excesivamente detallado y complicado. Frecuentemente se convierte
en planificacin por meta de servicios.
Planificacin segn demanda de servicios
Se basa principalmente en necesidades asistenciales automedidas. Se utiliza ms frecuentemente en pases con sector privado
predominante, con una poltica gubernamental pasiva ante la planificacin de sistemas asistenciales y cuando los desequilibrios en la
prestacin de los servicios para la poblacin son pequeos. Este sistema permite realizar proyeccin ajustada a la realidad econmica con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (6 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
valoraciones aproximadas a largo plazo.
Entre sus inconvenientes podemos destacar que tiene el riesgo de perpetuar necesidades asistenciales, no tiene en cuenta la calidad de los
medios para mejorar la actividad asistencial ni tampoco las necesidades sociales para la planificacin y prestacin de los servicios
sanitarios.
Meta de servicios
Su indicacin principal aparece en aquellos sistemas en que el sector pblico tiene un dominio relativamente firme, as como cuando se
cuenta con una poltica gubernamental activa en la prestacin asistencial. Prima la eficiencia de la actuacin al facilitar el desglose y la
utilizacin del mtodo adecuado a cada situacin y facilita, por tanto, el clculo de los costos y los estudios de productividad de los
servicios. Permite su utilizacin conjunta con otros mtodos de planificacin y tiene un grado de flexibilidad que permite su modificacin
en una u otra direccin de gestin sanitaria. Hay que sealar que supone el riesgo de realizar una planificacin excesivamente
pormenorizada y a veces ms dependiente de los deseos que de la realidad asistencial.
FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACION
- La primera fase sera la seleccin del grupo planificador. Debe contar con representacin del staff, de los usuarios, de la agencia de
financiacin y de algn consultor objetivo y experto en planificacin.
- La segunda fase consistira en la definicin del objetivo que se trata de planificar, teniendo en cuenta tanto los antecedentes como el
modelo escogido. Debe incluir la especificacin de las actuaciones a desarrollar.
- La tercera fase sera la bsqueda de asesoramiento en relacin con los datos sociodemogrficos, econmicos, nivel de recursos
sociosanitarios existentes, etc. Debe tener en cuenta aspectos especficos de la comunidad, como la existencia de grupos marginales, las
isocronas, centros de atraccin de la comunidad, etc.
- La cuarta sera la definicin de los objetivos operativos y las prioridades especficas para cada proceso de planificacin.
- La quinta analiza la dotacin de recursos financieros y personales existentes as como de los previstos.
- La sexta considera la definicin de los objetivos y metas intermedias y su jerarquizacin en funcin de las prioridades.
- La sptima desarrolla la articulacin y presentacin del plan y de los tiempos de realizacin. Consiste en una valoracin del objetivo
general con un resumen de los datos que apoyan la aprobacin del plan, as como una exposicin precisa de las metas y del tiempo previsto
para su desarrollo, con una revisin de los recursos necesarios para hacer viable el plan.
- Finalmente es necesaria la implementacin del plan para permitir su aplicacin, dotndole de los recursos necesarios para su desarrollo en
las fases previstas.
PROGRAMAS
Representan la materializacin del plan a nivel asistencial, constituyendo un escaln intermedio entre los servicios y la planificacin. Un
programa asistencial describe la metodologa, en tiempo y espacio, para desarrollar todas las actuaciones necesarias que permitan alcanzar
un propsito asistencial deseado, de la forma ms efectiva y eficiente.
Debe contener como mnimo los siguientes apartados:
- Propsito: enuncia en trminos generales cul es la finalidad del programa.
- Objetivos: desglosa el propsito en una serie de metas definidas de una forma operativa y a ser posible cuantificable. Su formulacin
debe completarse con el establecimiento de prioridades.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (7 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
- Contenido del cambio: enumera la relacin de caractersticas de la situacin actual que se trata de modificar y las enfrenta una por una a
las de la situacin deseable.
- Ambito de actuacin: definido en trminos geogrficos y de poblacin.
- Recursos: determina cules son los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para desarrollar el programa.
- Actividades: establece de forma detallada los pasos de la actuacin: cmo se lograr, quin lo har, cunto se pretende conseguir, dnde
se desarrollar la actuacin, cundo se efectuar y cundo se obtendrn los resultados.
- Evaluacin: establece los indicadores que se van a utilizar para medir el cumplimiento de los objetivos y la frecuentacin con que se
realizan las evaluaciones intermedias.
CALIDAD ASISTENCIAL Y EVALUACION DE SERVICIOS
Autores: C. Ibez Alcaz, I. Mearin Manrique y J. Rodrguez Torresano
Coordinador: T. Palomo, Madrid
CALIDAD ASISTENCIAL
La calidad de la asistencia mdica viene dada por una serie de normas o estndares asistenciales que determinan los recursos mdicos
adecuados para maximizar el cociente beneficio/riesgo de la salud de la comunidad. El objetivo del control de la calidad asistencial y de la
evaluacin es identificar y corregir los problemas que surgen en el diagnstico y en el tratamiento de las enfermedades, para poder
asegurar que la atencin que el paciente recibe se encuentra dentro de los estndares aceptados en la actualidad (8).
Para Seva (9), en la calidad de la asistencia pueden distinguirse varios aspectos:
- Calidad de la atencin tcnica. Aplicacin de conocimientos cientficos mdicos para generar el mximo de beneficios para la salud sin
aumentar los riesgos.
- Calidad de la atencin interpersonal. Determinada por el efecto que la relacin humana (entre el mdico y el enfermo) tiene en el proceso
teraputico (10).
- Calidad del entorno en el que tiene lugar la asistencia, que algunos autores incluyen en el concepto de amenidades (tipo de consulta,
estructura del hospital, limpieza, iluminacin...).
- Cantidad de la atencin. La calidad de la atencin vara en relacin con la cantidad, as, tanto la atencin excesiva como la insuficiente
alteran la calidad (aumento del coste, degradacin de la atencin prestada, etc.).
- Coste. Es un importante factor que presenta una relacin no lineal con la calidad. Inicialmente, costes discretos producen importantes
aumentos de calidad; a medida que el coste asciende, el incremento de la calidad es menor. Finalmente, el aumento continuado del coste
determina no slo un estancamiento de la calidad, sino incluso una disminucin de la misma.
CONCEPTO DE INDICADORES DE CALIDAD
Para conocer la calidad de la asistencia o realizar una evaluacin, es necesario elegir la escala o medida a emplear. Dado que en Psiquiatra
la asistencia se basa en conceptos abstractos, la nica forma de medirla es transformndola en variables cuantificables, en equivalentes que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (8 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
las hagan visibles. Los llamados ndices o indicadores, son medidas posibles de diversas variables que se cree se relacionan directamente
con una tarea abstracta. (11)
Segn Berrios, (11) los indices o indicadores de calidad son medidas indirectas que se escogen porque se las considera vlidas y fiables. El
problema es que aunque haya cierta evidencia de su fiabilidad, la hay menos de su validez, porque los estudios de validez realizados, por
ejemplo en un pas, no siempre pueden generalizarse a nivel internacional, siendo necesarias una serie de correcciones para que su
aplicacin sea correcta.
En la evaluacin de los servicios psiquitricos, Baca (12) propone una serie de Indicadores de Calidad. Para este autor, la evaluacin de los
servicios debe partir de dos conceptos bsicos: efectividad y eficacia.
La efectividad: Puede definirse como el grado en que una accin (un programa asistencial, un tratamiento, etc) alcanza sus objetivos en
trminos mdicos (curacin o mejora), psicolgicos (alivio o desaparicin de las repercusiones que el proceso morboso tiene sobre el
sujeto que lo padece) y sociales (desaparicin de las consecuencias que la enfermedad tiene sobre el entorno inmediato al sujeto). Por lo
tanto, la efectividad es aplicable a cualquier accin sanitaria y especficamente a la psiquiatra.
En trminos absolutos, la efectividad es una medida de los resultados reales, es decir, de los cambios obtenidos en el estado de salud de los
individuos tratados.
La eficiencia se define como la medida de la relacin entre los medios empleados y los resultados obtenidos. Es una medida que trata de
establecer la rentabilidad de las acciones emprendidas y tiene por tanto, una fuerte fundamentacin econmica.
TIPOS DE INDICADORES DE ACTIVIDAD
Los indicadores pueden dividirse en dos grupos: cuantitativos y cualitativos. (Tabla 1).
Tabla 1. INDICADORES DE CALIDAD : CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
INDICADORES
CUANTITATIVOS
INDICADORES CUALITATIVOS
Ind. del nivel de recursos
Ind. del nivel de actividad
Ind. del nivel de funcionamiento
Ind. anlisis de resultados
Ind. de satisfaccin
Ind. de calidad de vida
Indicadores cuantitativos
Son aquellos que tienen una expresin numrica. En conjunto, el valor de los indicadores cuantitativos no es inequvoco. Aisladamente y
en trminos absolutos pierden gran parte de su valor. Bsicamente son de tres tipos: indicadores del nivel de recursos, indicadores de
actividad e indicadores de funcionamiento.
- Indicadores del nivel de recursos. Miden la cantidad de recursos materiales y humanos de los que dispone un servicio o programa. Su
valor es fundamentalmente comparativo, nunca absoluto. No existen estndares a partir de los cuales establecer si la cantidad de recursos
es suficiente o no. (Tabla 2).
Tabla 2. INDICADORES CUANTITATIVOS: INDICADORES DEL NIVEL DE RECURSOS
INDICADORES
DEL NIVEL
DE RECURSO
MATERIALES HUMANOS
CONCEPTO Mide el nivel de recursos
materiales por n. de
habitantes de una zona o
regin
Mide el nivel de recursos
humanos por n. de habitantes
de una zona o regin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (9 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
EJEMPLOS MAS
COMUNES
n. de camas UHB/1000 hab.
Camas M. Estancia/1000 hab.
Plazas Hosp. Da/1000 hab.
Plazas Rehab/1000 hab.
N. Psiquatras/1000 hab.
N. Psiclogos/1000 hab.
N. DUE/1000 hab.
N. A. Social/1000 hab.
- Indicadores de nivel de actividad. Miden la cantidad de intervenciones de todo tipo que lleva a cabo un servicio o programa. Es un
indicador clsico usado extensamente por los rganos de gestin. En algunos casos se sobrevalora, sobre todo si se utiliza en trminos
absolutos y aisladamente. (Tabla 3).
- Indicadores de nivel de funcionamiento. Miden el tipo de intervenciones y la forma en que se producen stas. Aunque es un indicador
cuantitativo, proporciona valiosa informacin sobre la capacidad de dar respuesta a las demandas de la poblacin atendida. Se trata de
indicadores mucho menos estudiados. (Tabla 3).
Tabla3. INDICADORES CUANTITATIVOS: NIVEL DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO
TIPOS DE
INDICADORES
CUANTITATIVOS
INDICADORES DEL
NIVEL DE ACTIVIDAD
INDICADORES DEL NIVEL DE
FUNCIONAMIENTO
CONCEPTO Mide intervenciones realizadas por
el servicio o programa
Miden el tipo de intervenciones y la
forma en que se producen
EJEMPLOS MAS COMUNES Indice de frecuentacin
N. total paciente/unidad de tiempo
(mes)
- nuevos y revisiones
- N. de asistencias a esos pacientes
- N. de pacientes por diagnstico
- N. de altas por causas de alta
Tiempo en lista de espera antes del
primer contacto
N. de abandonos por diagnstico
N. de urgencias por diagnstico
N. de altas/n. de pacientes nuevos
N. de contactos/paciente/
profesional/diagnstico
Indicadores cualitativos
Tambin llamados descriptivos. Son aqullos que miden el efecto que la accin del servicio (del programa) tiene sobre la poblacin que
acude al mismo. Son indicadores del grado de consecucin de los objetivos de salud que todo Servicio ha de cumplir. Estn relacionados
con la satisfaccin del usuario y coinciden con lo que se entiende por buena o mala asistencia. Son indicadores "blandos", poco utilizados
por los gestores y mucho por los clnicos. Miden resultados del proceso, por ello se aplican mejor a la evaluacin de acciones teraputicas
ms que a la evaluacin de la actividad global de un Servicio. Son de tres tipos: indicadores basados en el anlisis de resultados,
indicadores de satisfaccin e indicadores de calidad de vida.
- Indicadores basados en el anlisis de resultados. Miden el grado de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos para la
intervencin. Tradicionalmente este tipo de indicador ha sido la llamada "impresin clnica global". En la actualidad, se tiende a utilizar
escalas, indicadores adecuados principalmente en las evaluaciones de tratamientos psicofarmacolgicos. Asimismo, se tiende a disear
instrumentos para evaluar el resultado de las tcnicas de psicoterapia.
- Indicadores de satisfaccin. Miden el grado de conformidad del paciente, su familia o grupo social, con la atencin recibida. Las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (10 of 25) [03/09/2002 12:10:10 a.m.]
principales dificultades consisten en determinar cules son las variables que condicionan la satisfaccin. El principal indicador debera ser
el cese de la demanda y la vuelta a los mecanismos de autoayuda. Esto no siempre es as, por lo que sera necesaria la creacin de
indicadores de satisfaccin positiva.
- Indicadores de calidad de vida. Miden la repercusin que el conjunto de acciones a las que se ha sometido el paciente en virtud de la
atencin recibida, ha tenido sobre la situacin global del mismo. El indicador final de la calidad de vida es el grado de satisfaccin del
individuo consigo mismo y con las circunstancias que le rodean. Aunque en psiquiatra la aplicacin de estos conceptos en la evaluacin es
todava escasa, existe un gran inters en el desarrollo de instrumentos fiables y sensibles que puedan aplicarse con aceptable facilidad para
medir estas variables (12).
EVALUACION
Segn Hanlon (13), la evaluacin intenta medir la efectividad mediante el logro de unos objetivos. Por todo ello debe ser diferenciada,
como indica Seva (9), de la simple definicin de indicadores sanitarios y de la investigacin, ya que la evaluacin intenta conocer el
movimiento progresivo en direccin al objetivo u objetivos previamente establecidos.
Existen diferentes tipos de Evaluacin: Auditoras Mdicas y Evaluacin de un programa:
- Las auditoras mdicas son evaluaciones del cuidado mdico de forma retrospectiva y a travs del anlisis de las historias clnicas, de
forma que en realidad lo que se examina es la actividad de un individuo, particularmente del mdico.
- La evaluacin de un programa consiste en un anlisis de las conductas y actuaciones de todo un grupo en cuanto al alcance de objetivos.
Evaluacin en Salud Mental. Caractersticas
Segn Berrios (11), evaluar un Servicio de Salud Mental significa medir la capacidad del Servicio para llevar a cabo las tareas que se le
han asignado.
Siguiendo a este autor, para realizar una evaluacin es necesario conocer:
- La tarea o tareas de las que es responsable el Servicio.
- La escala en relacin a la cual se va a llevar a cabo la medicin.
- Qu se debe incluir y qu excluir como partes del Servicio a evaluar.
Respecto a las tareas, es importante que en la evaluacin se tenga en cuenta que gran parte de la tarea de un Servicio Psiquitrico consiste
no en la restauracin de la salud, sino en la evitacin del deterioro. Adems, existen tareas implcitas, que no aparecen en el contrato
original y que los Servicios incorporan voluntaria o involuntariamente. En ocasiones en las evaluaciones no se tiene en cuenta estas tareas
implcitas, los servicios extras o los costes extras que conllevan y que salen del presupuesto adicional.
En relacin a la escala o medida a emplear, ya se ha hablado de la importancia de los indicadores. Los modelos originales aparecieron en
ciruga, donde el episodio a evaluar es ms concreto en espacio y tiempo. Los profesionales de Salud Mental deben desarrollar ndices que
se adapten al concepto de episodio teraputico en psiquiatra, cuyos referentes temporales y espaciales son distintos al resto de la medicina.
Las intenciones del evaluador determinan lo que se va a medir. El conocimiento de las razones de la evaluacin motiva a los que recogen la
informacin y mejora la calidad de la misma.
Unidad de evaluacin de los servicios asistenciales psiquitricos
Clsicamente la evaluacin de un servicio asistencial psiquitrico se realiza a travs de la evaluacin de los programas que desarrolla o de
los que forma parte el citado servicio. As, segn Baca (12), la "unidad a evaluar" es el programa o conjunto de profesionales (equipo) que
desarrolla una cierta actividad (tarea), con un cierto nmero de pacientes (demanda atendida), usando determinados medios (recursos), con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (11 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
el fin de conseguir determinadas metas (objetivos).
Wing y Hailey (14) formulan seis cuestiones bsicas que deberan estar presentes en toda evaluacin:
Cuntas personas acuden al Servicio que se va a evaluar?.
Cules son sus necesidades bsicas de asistencia y las de sus familias?.
Satisface el Servicio en el momento actual esas necesidades?.
Cuntas personas que actualmente no acuden al Servicio necesitan tambin asistencia y qu tipo de asistencia?.
Qu nuevos servicios o qu modificaciones se requieren para cubrir las necesidades no satisfechas?.
Introducidas las nuevas modificaciones, seran satisfechas todas las necesidades?.
Niveles en la evaluacin de un programa psiquitrico
Segn Hargreaves y Attkisson (15), existen cuatro niveles en la evaluacin de programas psiquitricos. En la Tabla 4 aparecen cada uno de
ellos, acompaados de una breve descripcin de las principales tareas de gestin y de las actividades evaluadoras en cada nivel.
Tabla 4. NIVELES DE EVALUACION DE UN PROGRAMA PSIQUIATRICO
NIVELES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
CONCEPTO SISTEMA DE
GESTION
DE
RECURSOS
UTILIZACION
DE LOS
SERVICIOS
RESULTADO
DE LAS
INTERVENCIONES
IMPACTO
SOBRE LA
COMUNIDAD
CARACTERISTICAS Organizacin
del servicio
Pautas de uso
por la poblacin
Producto final del
programa
Repercusin en
la salud de la
zona
TAREAS DE
GESTION DE ESTE
NIVEL
Clarificacin
de objetivos
Asignacin de
recursos a cada
actividad
Planificacin
respuesta a las
demandas
Continuidad de
cuidados
Correccin
actividades
inefectivas
Seleccin medios
ms eficientes
Planificacin de
recursos
Prevencin
educacin
sanitaria
ACTIVIDADES
EVALUADORAS
-
Concordancia
objetivos
propuestos y
reales
- Flujo de
pacientes
- Derivaciones
- Coste por
episodi
- Cambio del
paciente
entrada/salida del
servicio
- Contribucin
del servicio en
los aspectos de
gestin
Mtodos para la evaluacin
La posibilidad de realizar evaluaciones en Salud Mental requiere de planteamientos metodolgicos que permitan la recogida y el
almacenamiento de datos que puedan ser utilizados a lo largo del tiempo para comparar el comportamiento asistencial de los enfermos y
las respuestas que ofrece el Servicio Psiquitrico.
Segn autores como Wing y Hailey (14) el Registro de Casos es el mejor mtodo para conocer de forma exacta la utilizacin de los
Servicios por parte de una comunidad. Este mtodo ha sido aplicado en diversas reas del Reino Unido por autores como Goldberg (16) y
Left (17). En Espaa, tanto en Asturias (18) como en la Comunidad Autnoma de Madrid (19), se han aplicado sistemas similares de
Registro de casos.
Donabedian en 1966 (20) sealaba tres mtodos para evaluar la calidad de los cuidados mdicos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (12 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
Evaluacin de la estructura. Se trata de evaluar el lugar donde se realiza la asistencia mdica.
Evaluacin del proceso. Consiste en analizar el servicio asistencial que recibe el paciente.
Evaluacin del resultado de la asistencia.
Otros autores como Zusman y Slawson (21), disearon un modelo para acercarse ordenadamente a la definicin del perfil sobre la calidad
de un Servicio de Salud Mental. Para ello definieron nueve reas cuya evaluacin poda realizarse de modo independiente, que se muestran
en la Tabla 5. En la misma tabla, se incluyen seis aspectos que segn Seva (9) constituyen la informacin bsica necesaria para la
evaluacin.
Tabla 5. AREAS DE EVALUACION. INFORMACION BASICA
AUTORES Seva (1992)
INFORMACION BASICA
Zusman y Slawson (1972)
AREAS A EVALUAR
- Descripcin geogrfica
- Perfil sociodemogrfico
- Funcionamiento de los
Servicios
- Actividades en staff
- Finanzas
- Ambiente fsico
- Estructura administrativa
- Cualificacin del staff
- Participacin del staff en los
objetivos de la institucin
- Seguridad e integridad
- Adecuacin del tratamiento
- Satisfaccin del paciente
- Adaptacin al alta
- Area econmica
EVALUACION Y ANALISIS DE CALIDAD DE UN SERVICIO PSIQUIATRICO
En su libro "La Calidad de la Asistencia Psiquitrica y la Acreditacin de sus Servicios", Seva adapta el modelo propuesto por Cuesta y
colaboradores (22) para la evaluacin de un Servicio de Psiquiatra. El mismo esquema es utilizado en un trabajo muy reciente realizado
por Daz Gonzlez e Hidalgo Rodrigo (23) en la evaluacin de un Servicio de Psiquiatra en el Area de Salud de Avila y del mismo modo
en la Evaluacin de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid que realiz el INSALUD en 1992 (24). A continuacin se
resumen los pasos a seguir:
Existe una clasificacin funcional que divide el campo del anlisis de la calidad en tres grandes reas: la estructura, el proceso y los
resultados. As las tcnicas de anlisis de la estructura tienen que ver con el carcter fsico, espacial y el tipo de personal. El proceso guarda
relacin con lo que sucede entre el mdico o el equipo teraputico y el paciente. En ltimo lugar, las tcnicas de anlisis de resultados
estudian el resultado final del proceso teraputico. Siguiendo esta clasificacin, se describe a continuacin el anlisis de calidad de un
servicio, cuyo esquema general aparece en la Tabla 6.
Tabla 6. ANALISIS DE CALIDAD DE UN SERVICIO PSIQUIATRICO
AREAS DE
EVALUACION
ESTRUCTURA PROCESO RESULTADOS
CONCEPTO
Carcter fsico, espacio y
personal del servicio
Relacin teraputica
equipo/pacient
Resultado final del proceso
teraputico
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (13 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
COMO
EVALUAR
METODOS DE
RECOGIDA DE
INFORMACION
REAL
COMPARACION
CON EL
MODELO,
INDICADORES
O
ESTANDARES
APLICACION
DE BAREMOS
DETERMINA-
CION DE LA
CALIDAD EN
CADA AREA
MEDIOS MATERIALES
- Situacin geogrfica,
comunicaciones y
accesos al servicio.
- Instalaciones del
servicio
- Caractersticas
sociodemogrficas
de la poblacin
MEDIOS HUMANOS
- Configuracin del
staff y cualificacin
MEDIOS
ORGANIZATIVOS
- Organigramas de
funcionamiento
- Distribucin del
tiempo clnico
- Libros de registros
e incidencia
- Normas de
funcionamiento y
de seguridad
ANALISIS DE LA
DOCUMENTACION
- Historias clnicas
- Observacin directa
del proceso
Idicadores estadsticos
Estndares asistenciales
Anlisis de la estructura asistencial
La estructura est formada por tres grupos de componentes, segn el modelo de Cuesta y colaboradores (22).
- Medios materiales: situacin geogrfica del Hospital o Servicio, nivel de comunicacin con el sector o rea servida, facilidades de
transporte pblico, caractersticas sociodemogrficas de la poblacin, frecuentacin hospitalaria y asistencial de la poblacin, grado de
coordinacin del Hospital o del Servicio con otras Instituciones asistenciales y sociales, etc.
- Medios humanos: configuracin de la plantilla, atendiendo tanto al nmero como a la cualificacin. Aunque tradicionalmente la
evaluacin cuantitativa de los recursos humanos se ha basado en el ndice personal/cama, es necesario realizar diversos ajustes segn la
cualificacin profesional, la dedicacin a tiempo total o parcial del personal o la estancia media hospitalaria.
- Medios organizativos: relacionados con la organizacin y funcionamiento del Hospital o del Servicio. Es importante definir la
distribucin del tiempo clnico, la asignacin del mismo a cada actuacin asistencial, docente, investigadora o administrativa. Tambin
deben conocerse las responsabilidades y atribuciones especficas de cada miembro del staff.
Para ello son necesarias informaciones generales como el organigrama, libro de tarifas, libro de registro de admisin y otras relacionadas
con las normas de funcionamiento y seguridad o los libros de consultas externas y urgencias.
La evaluacin de la estructura requiere el conocimiento del modelo de estructura, formado por normas y estndares generalmente
aceptados que son aplicables al Departamento de Psiquiatra y a otros departamentos. Una vez conocido el modelo es necesario conocer el
establecimiento de la estructura real. Para ello, ha de recogerse de forma organizada los tres aspectos de la estructura real del Hospital o
Servicio. El siguiente paso es cuantificar la distancia entre la calidad real de un Hospital o de un Servicio y la deseable en trminos
mnimos, medios u ptimos. Para ello es necesaria la existencia de un baremo que permita asignar puntos positivos o negativos para cada
uno de los items presentes en los medios materiales, humanos y organizativos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (14 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
Anlisis de los procesos asistenciales
Existen dos formas fundamentales para recoger informacin sobre la realidad de los procesos asistenciales: el anlisis de la documentacin
escrita (historias clnicas, protocolos clnicos, documentacin de enfermera, historia social...) y la observacin directa del propio proceso
asistencial.
- Anlisis de la Documentacin. La Historia Clnica tiene una gran importancia como medio de recogida de informacin del proceso
asistencial y a la vez es un instrumento que permite investigar, evaluar e incluso resulta una proteccin legal para el paciente, el staff y la
Institucin. Los audits internos conllevan un progresivo aumento de la calidad de la documentacin clnica.
- Observacin directa del proceso asistencial. Este mtodo genera mltiples resistencias en el personal a evaluar ya que son los mismos
compaeros los que revisan la actividad asistencial mientras sta se realiza.
Resultados de la asistencia
La evaluacin del resultado de la asistencia se realiza de forma aproximada mediante una serie de indicadores estadsticos y estndares
asistenciales. Estos valores son una serie de cuantificaciones de tipo epidemiolgico y administrativo que permiten un mejor conocimiento
del proceso asistencial. Para completar esta informacin se recoge la opinin de los pacientes y de la comunidad mediante encuestas que
generalmente intentan evaluar el grado de satisfaccin personal de los pacientes psiquitricos respecto a los Servicios de Salud Mental.
Informe de acreditacin
El informe de Acreditacin consta de tres partes bien diferenciadas: Valoracin, Conclusiones y Recomendaciones. Buenos ejemplos de lo
anteriormente expuesto son los Informes resultantes de la auditora realizada en las Areas de Salud Mental de la Comunidad Autnoma de
Madrid durante el ao 1992 por un grupo de expertos en auditoras de la Direccin Territorial del INSALUD de Madrid (24).
- Valoracin. Los valores obtenidos en la evaluacin de los medios materiales, personales y organizativos, se reflejan junto a los valores
estndar de modo que la simple comparacin permite conocer el grado mnimo, medio o mximo de calidad asistencial del servicio
evaluado.
- Conclusiones. Recogen la acreditacin del Hospital o Servicio, tanto a nivel global como en relacin con cada uno de los componentes de
la Estructura, sealando en cada punto las diferencias de los valores reales con los ptimos y mnimos, as como los aspectos ms
negativos y positivos encontrados.
- Recomendaciones. Incluyen todo tipo de acciones necesarias para evitar el descenso en el nivel de acreditacin. Cuando el Servicio no
llega al mnimo, se incluyen las causas de la no acreditacin y las soluciones para alcanzarla.
En el campo de la Salud Mental los procedimientos de evaluacin presentan inconvenientes, que en ocasiones pueden poner en duda sus
resultados. Entre ellos destacan la variedad de definiciones diagnsticas y procedimientos teraputicos, diferentes a las del campo
somtico, los mltiples componentes de los equipos teraputicos, que complican la evaluacin con las diferentes tendencias y abordajes.
Entre las crticas a la evaluacin en Psiquiatra destacan las realizadas por Berrios (11). Para este autor existen razones benignas y malignas
para evaluar, que provienen respectivamente de agencias pblicas y secretas. Las razones benignas y oficiales, de ndole cientfica y tica,
sostienen que la evaluacin es la nica forma de saber si lo que se est haciendo tiene el efecto propuesto y si se est alcanzando de forma
eficiente. Las razones malignas se derivan de la bsqueda del ahorro en el rea de los servicios sociales, encubierta bajo la eficiencia, bajo
la bsqueda del ahorro sin corazn.
La calidad es un concepto demasiado abstracto en Psiquiatra y tras un informe de acreditacin lo que queda es, en realidad, un escrutinio
de la historia clnica, del edificio y su seguridad fsica y de la estancia media. Aunque mejoren los mtodos de evaluacin, el problema en
psiquiatra es que dada la subjetividad de las relaciones interpersonales con el paciente psiquitrico y la calidad profunda de la relacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (15 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
teraputica y personal con el paciente, una parte verdaderamente importante de la asistencia escapar a la evaluacin (9).
ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA EVALUACION EN PSIQUIATRIA
En Psiquiatra existen una serie de problemas especficos que requieren evaluacin, entre los que destacan: el suicidio, los problemas
somticos en los enfermos psiquitricos, la psiquiatra infantil, la psiquiatra de enlace, los hospitales y Centros de Da y la mortalidad en
los enfermos psiquitricos.
El suicidio es un tema importante, especialmente en lo referido a las medidas tomadas para su evitacin, que determinan de manera
importante la estructura de los Servicios y del Hospital, as como los comportamientos del equipo teraputico. Diversos autores han
estudiado el nmero de suicidios en hospitales y clnicas psiquitricas, hasta se ha llegado a sugerir la realizacin de "Audits en el
suicidio".
Respecto a los Problemas somticos. existe una creciente preocupacin por enfermedades frecuentes como la diabetes o la hipertensin
arterial entre los pacientes psiquitricos y la necesidad de evaluar mediante audits los programas de deteccin de estas patologas.
En la Psiquiatra de Enlace tambin es necesaria la evaluacin de programas, principalmente si tenemos en cuenta la gran variabilidad de
las demandas, cuyas cifras oscilan entre el 0.7 y el 13% de las admisiones segn los pases. Existe un inters creciente en la evaluacin por
parte de los equipos de interconsulta que se refleja ampliamente en la bibliografa (25, 26, 27, 28, 29).
La Psiquiatra Infanto Juvenil requiere tambin evaluaciones para mejorar la asistencia (30).
Los Servicios de Urgencias psiquitricas intentan definir estndares propios de funcionamiento, que incluyen normas que abarcan desde
los cuidados del paciente a la formacin mdica y la seguridad del servicio.
Los Sistemas de Hospitalizacin Parcial presentan tambin problemas especiales en su evaluacin, principalmente relacionados con la
diversidad de estos programas asistenciales, la escasa claridad de sus objetivos, etc. Todo ello hace ms necesaria la elaboracin de
criterios que faciliten la evaluacin.
La Mortalidad de los Pacientes psiquitricos presenta dificultades en su evaluacin, entre las que destacan la inseguridad de los datos
disponibles y la diversidad de los mtodos utilizados, en modo alguno comparables. Las tasas de mortalidad son ms altas para las psicosis
que para las neurosis y las cifras son muy diversas en funcin de variables como edad y sexo. Entre las causas ms frecuentes, destacan el
suicidio, el llamado "casi suicidio" que se atribuye al estado psiquitrico del paciente, los accidentes, enfermedades neurolgicas,
respiratorias y cardiovasculares.
BIBLIOGRAFIA
1.- Lluch Martn E. Presentacin del Informe de la Comisin Ministerial para la Reforma Psiquitrica. Editado por el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. Abril 1985, p. 8.
2.- Desviat M. La Reforma Psiquitrica. Captulo Vl. Ediciones Dor, S.L. Madrid 1994. p. 131.
3.- Audisio M. La reorganization de l'assistance psychiatrique et des Organismes de soins. Livre blanc de la psychiatrie franaise 1965. pp.
77-91.
4.- L'avenir des hospitaux psychiatriques, Manheim, 2-5 novembre 1976. OMS, 1980.
5.- Caplan G. Principes of Preventive Psychiatry. Basic Books Inc. Nueva York, 1962. Traduccin en castellano: Paids, 1966. p. 43.
6.- Ley General de Sanidad. Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo, 9 de abril de 1986. pp. 2018-205.
7.- Informe de la Comisin Ministerial para la Reforma Psiquitrica. Secretara General Tcnica, Ministerio de Sanidad y Consumo.
Madrid, abril 1985.
8.- Fauman MA. Quality assurance monitoring in psychiatry. Am. J. Psychiatry, 1989;146,9:1121-1130.
9.- Seva Daz A. La calidad de la asistencia psiquitrica y la acreditacin de sus servicios. Editorial Inresa. Zaragoza, 1992.
10.- Donabedian A. La calidad de la atencin mdica. Editorial La Prensa Mdica Mejicana. Mjico. DF, 1984.
11.- Berrios GE. Evaluacin de servicios de salud mental. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1991; IX, 37: 87-92.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (16 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
12.- Baca Baldomero E. Indicadores de efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1991; IX, 37:
93-101.
13.- Hanlon JJ. Principios de administracin sanitaria. La Prensa Mdica Mejicana. Mxico, 1973.
14.- Wing JK, Halley AM. (Ed) Evaluating a community psychiatry service. Oxford University Press. London, 1972.
15.- Hargreaves WA, Attkisson CC. Programa evaluation. In: Talbot JA, Kaplan SR (Eds). Psychiatric administration. Grune and Stratton.
New York 1983.
16.- Goldberg D, Huxley P. Enfermedad Mental en la Comunidad. Ediciones Nieva. Madrid. 1990.
17.- Leff J. Planning a community psychiatric service: from theory to practice. In: The provision of mental health services in Britain (ed
Wilkinson G. Freeman H. Gaskell, London, 1986.
18.- Garca Gonzlez J, Aparicio Bassauri V, Eguiagaray Garca M. El Registro de Casos de los Servicios de Salud Mental en Asturias: Su
implantacin y Utilizacin para la Evaluacin Asistencial. Rev. San. Hig. Pub. 1988; 62:1469-82.
19.- Conserjera de Salud y Bienestar Social de la Comunidad Autnoma de Madrid. Plan de acciones en Salud Mental. 1989-91. Madrid,
1989.
20.- Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Men Fund Qualt 1966; 44:166-203.
21.- Zusman J. y Slawson MR. Service Quality profile. Development of a Technique for Measure Quality of Mental Health Services. Arch,
Gen. Psychiat. 1972; 27:692698.
22.- Cuesta A, Moreno JA. La calidad de la asistencia hospitalaria. Ediciones Doyma, S.A. Barcelona, 1986.
23.- Daz Gonzlez RJ, Hidalgo Rodrigo I. Plan de Gestin e Integracin de un Servicio de Psiquiatra en un Area de Salud. Pendiente de
Publicacin.
24.- Direccin Provincial Insalud-Madrid. Informe de Evaluacin de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad Autnoma de Madrid.
Madrid, 1993.
25.- Lpez-Ibor JJ. Evaluation in Consultation-Liaison Psychiatry. Eur. J. Psychiat. 1989; Vol 3, 3:178-185.
26.-Schuster JM. A Cost Effective Model of Consutation-Liaison Psychiatry. Hospital and Community Psychiatry, (1992), 43, 330-332.
27.- Creed F. Liaison psychiatry for the 21st century: a review. J-R-Soc-Med. 1991 Jul; 84(7): 414-7.
28.- Shaw J, Creed-F. The cost of somatization. J-Psychosom-Res. 1991; 35(2-3): 307-12.
29.- Lipowski ZJ. Psychother-Psychosom.Consultation-liaison psychiatry 1990. 1991; 55(2-4): 62-8.
30.- Subotsky F. Psychiatric treatment for children the organization of services. Archives of Disease in Childhood 1992;67:971-975.
BIBLIOGRAFIA BASICA
1.- Desviat M. La Refonma Psiquitrica. Ediciones Dor, S. L. Madrid. 1994.
2.- Caplan G. Principles of Preventive Psychiatry. Basic Books Inc Nueva York, 1962. Traduccin en Castellano: Paids, 1966.
3.- Fauman MA. Quality Assurance monitoring in psychiatry. Am. J. Psychiatry, 1989.
4.- Seva Daz A. La calidad de la asistencia psiquitrica y la acreditacin de sus servicios. Editorial Inresa. Zaragoza. 1992.
5.- Donabedian A. La calidad de la atencin mdica. Editorial La Prensa Mdica Mejicana. Mjico. DF, 1984.
6.- Berrios GE. Evaluacin de servicios de salud mental. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1991.
7.- Baca Baldomero E. Indicadores de efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1991.
8.- Cuesta A, Moreno JA. La calidad de la asistencia hospitalaria. Ediciones Doyma, S.A. Barcelona, 1986.
CALIDAD ASISTENCIAL Y CUALIFICACION PROFESIONAL: LA FORMACION CONTINUADA
Autor: E. M. Glvez Guilln
Coordinador: J. J. Melendo, Madrid
La formacin como proceso "nunca terminado"
La formacin especializada de los profesionales de la psiquiatra se ha visto muy beneficiada con la implantacin de la formacin MIR, de
ello son muestra las generaciones de profesionales que se han incorporado a la asistencia psiquitrica en las ltimas dcadas. Este sistema
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (17 of 25) [03/09/2002 12:10:11 a.m.]
basado en la prctica tutelada, en la equiparacin de la psiquiatra a cualquier otra especialidad mdica y en el uso de la red sanitaria como
lugar docente, en la medida en que es el lugar en el que despus se ejercer, ha permitido superar, en gran medida, el lugar de marginacin
en que esta especialidad se encontraba, atenuando as mismo la marginacin del enfermo mental, que ha pasado a equipararse ms con el
resto de personas que requieren servicios sanitarios y sociales.
Este sistema ha permitido una homogeneizacin mayor de los profesionales, hecho siempre difcil en medicina y ms en psiquiatra. A
travs de este periodo reglado de formacin debieran asegurarse buenos fundamentos que permitan la formacin y capacitacin profesional
ms all de la Residencia. La formacin MIR ha permitido a su vez la maduracin de una concepcin psiquitrica ms prctica y vinculada
a una visin ms "clinicobiolgica"; esta actitud ms pragmtica ha posibilitado superar en parte el tradicional debate sobre orientaciones
psiquitricas (somaticismo, psicologismo, sociologismo) reservadas cada vez ms al orden ideolgico-cultural que al profesional-clnico y
cientfico. Sin embargo a pesar de esto el status cientfico de la psiquiatra sigue siendo contradictorio, primando la experiencia clnica en
el aprendizaje de un oficio complejo, conformndose el buen profesional en base a la experiencia clnica, los conocimientos empricos, la
acreditacin tcnica y el sentido comn. Este aprendizaje tiene sus primeros soportes en el trabajo prctico asistencial (diversidad de
situaciones clnicas y patologas atendidas, experiencias vividas), formacin y supervisin durante la residencia, pero traspasa con mucho
este periodo, constituyendo un proceso siempre inacabado, en el que contina siendo difcil determinar qu se debe aprender, qu se debe
ensear y cmo hacerlo en colaboracin con otros profesionales, en el intento de aliviar el sufrimiento y producir salud, hecho
directamente ligado a la cualificacin, motivacin y dedicacin de los profesionales.
La psiquiatra tiene como dificultad aadida, el ser una especialidad donde convergen distintas disciplinas cientficas y que se nutre de una
gran heterogeneidad de modelos tericos que intentan explicar el sufrimiento psquico y sus posibilidades teraputicas; a esto se aade la
diversidad de tareas y funciones que debe asumir el psiquiatra en su ejercicio profesional, y las mltiples situaciones difciles generadoras
de ansiedad tanto en la relacin con el paciente, como en las relaciones con los diferentes profesionales de los equipos. Este aprendizaje se
inicia en la residencia a travs de una responsabilizacin progresiva en el quehacer psiquitrico, y se va profundizando a lo largo de nuestro
trabajo en una "formacin continuada", en la medida en que se mantiene la ilusin por el trabajo y por ayudar a los pacientes.
La formacin continuada
Las carencias
No hay duda del avance que ha supuesto en la formacin postgraduada, la instauracin de un Programa Nacional para la formacin MIR;
sin embargo, a pesar de la satisfaccin que esto nos produce, siguen siendo dudosos los conocimientos obtenidos en el pregrado (qu sabe
el mdico general sobre la enfermedad mental, como primer punto de asistencia y prevencin?), as como la idoneidad o adecuacin de la
formacin continuada posterior al periodo de formacin reglada. Siguen plantendose problemas como la deficiente o inexistente conexin
con atencin primaria y la precariedad en el conocimiento y manejo de los problemas psiquitricos por los mdicos generales,
determinando esto inadecuada derivacin hacia los centros de salud mental, incremento de las listas de espera y abuso en el uso de la
urgencia del Hospital General. Como carencias- descuidos de la formacin MIR se exponen: la escasez de rotatorios, la falta de formacin
en tcnicas psicoteraputicas, la escasa supervisin de casos, la dificultad del funcionamiento en equipo y la escasez de espacios
formativos que permitan compartir funciones psicoteraputicas, la dificultad del manejo de la patologa crnica en el medio ambulatorio, la
escasez de actividades formativas de carcter experiencial, las diferencias entre la calidad de formacin en los diversos centros, la no
cumplimentacin del programa oficial... Estos problemas tienen su origen en la dificultad de definir la identidad de la salud mental y de
forma especial en la dificultad de ejercer un control efectivo en la calidad formativa y asistencial.
Hay que sealar que es excepcional que se entrene al residente en la forma de establecer reuniones, discusiones, contacto eficaz con los
mdicos de atencin primaria (habilidades de relacin hacia fuera) y con los miembros del propio equipo: psiclogo, enfermero, asistente
social, administrativo, (habilidades de relacin desde dentro); as como qu enseanzas prioritarias y en qu forma, debe el psiquiatra
trasmitir al mdico general y a los miembros de su equipo; los residentes formados en el Hospital General, se enfrentan de repente con un
papel organizador en el Centro de Salud Mental para el que no estn preparados. En este sentido la formacin continuada del post-grado
debera instruir (programas especficos) en el cmo realizar reuniones consultivas y formativas con el mdico general y con el propio
equipo que redunden en calidad asistencial -prevencin y en compromiso- ilusin del equipo teraputico.
Sera interesante evaluar las posibilidades y prcticas reales de cada centro docente y definir adems de los objetivos generales, los
especficos posibles de cada centro, as como la disponibilidad para someterse a consultas evaluativas peridicas que permitan el reajuste
de los propios programas de docencia.
La identidad profesional
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (18 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
La dificultad de elaborar un programa docente surge en la propia indefinicin de la funcin del psiquiatra; cual es el oficio del psiquiatra?,
qu debe saber o que se le va a exigir socialmente que sepa?. La primera dificultad en este sentido surge por la imposibilidad de encontrar
una base doctrinal en la que todos nos sintamos identificados, el dogmatismo doctrinal y/o el reduccionismo terico son dos actitudes en
las que cae el psiquiatra en un intento de salir de esta indefinicin, determinando a veces la adscripcin a un modelo terico con una actitud
de abandono del espritu crtico en favor de la fe. Esta actitud dificulta el mantenimiento y aumento de los conocimientos tericos y la
adquisicin de habilidades en tcnicas teraputicas, as como la propia relacin con el paciente y miembros del equipo, en base a una
actitud excesivamente rgida o dogmtica (disminuye la calidad de trabajo). En este sentido en los ltimos aos se observa una tendencia
claramente biologicista en detrimento de la dinmica y la social. Este reduccionismo tiene el riesgo de ignorar la importancia de la
subjetividad y de las circunstancias personales, familiares y sociales y caer en una actitud deshumanizada. Por otra parte en los ltimos 20
aos se han producido importantes cambios en el perfil profesional del psiquiatra (poltico activista en los 60,
tecncrata-planificador-gestor en los 80) de manera que la profesin se burocratiza cada vez ms (psiquiatra ejecutivo, consultor,
administrador... en el XXI); esto hace muy difcil preservar la independencia en el desarrollo del trabajo profesional, en un contexto
marcadamente economicista. Por otra parte en estos aos vivimos un superdesarrollo de aspectos muy parciales de la disciplina, lo cual
dificultad cada vez ms las posturas integradoras. Como se pueden integrar todos los conocimientos y habilidades que se exigen al
psiquiatra?. es aconsejable el polimorfismo profesional?. Quiz despus de un largo recorrido hacia la identidad profesional, no exento de
crisis, el clnico desde su experiencia prctica no desdee ninguna manera de acercarse al sufrimiento humano y basndose en trastornos
especficos, se plantee la utilidad de distintos enfoques, de una forma ms flexible y global, haciendo uso de una actitud ms crtica y
menos dogmtica. Las posturas se hacen ms relativas, pasando del escepticismo a un eclecticismo fundamentado.
La formacin continuada como proceso
La formacin del especialista se constituye en un proceso basado en la experiencia, y por tanto en el aprendizaje.
El aprendizaje de este difcil oficio se articula sobre tres elementos principales: la relacin mdico-paciente, el trabajo en equipo y la
institucin (docente y asistencial). Durante este proceso vivenciamos-aprendemos diversas situaciones, que nos enfrentan al
desconocimiento, aislamiento, incomunicacin, sufrimiento, ansiedad, agresividad, sexualidad, amor, odio, muerte... Se producen en la
prctica, situaciones y sentimientos generadores de ansiedad, que podemos elaborar desde los conocimientos terico-prcticos aprendidos
y desde la propia exploracin de nuestras relaciones con los dems, el planteamiento de nuestras dificultades y el anlisis de como esto
incide en la relacin con el equipo y con el paciente. Quiz una importante dificultad surge a la hora de captar otros aspectos implcitos en
la enfermedad mental, superando la observacin y pasando a la escucha, hecho que permite relacionar los sntomas con las circunstancias
actuales y la vida del sujeto (supone ceder el lugar del saber al propio paciente). En este sentido se hacen necesarias las actividades
formativas participativas, donde est en primer plano la experiencia clnica del que se forma. El "psiquiatra mayor" puede aportar en ello
su experiencia clnica y sentido comn; el "psiquiatra joven" desde su impulsividad, a veces torpeza, puede sin embargo renovar la
motivacin del psiquiatra mayor y en este intercambio se posibilita una mayor calidad en la asistencia. La acreditacin tcnica se
completara en funcin de deseos personales y posibilidades. Este aprendizaje personal tiene como objetivos la adquisicin de
conocimientos y habilidades prcticas y la adquisicin tambin de una disposicin favorable frente al ejercicio de la profesin, el resto de
profesionales, los pacientes, y uno mismo. Los aspectos disposicionales son de extremada importancia en psiquiatra, al componente
clnico, se une el componente emocional en un proceso de crecimiento y maduracin personal. Adems de saber establecer las indicaciones
adecuadas es preciso entender al paciente en un acercamiento correcto y en una implicacin saludable en los problemas de este. La prctica
psiquitrica conlleva adems importantes elementos de estrs y frustracin, crendonos tensiones difciles de elaborar. Adems de la
informacin este oficio requiere una implicacin personal positiva y el aprendizaje del manejo del estrs. Quiz se trata de los elementos
ms difciles de organizar en el proceso formativo, pero considerarlos en la formacin postgraduada es una garanta de la calidad de los
profesionales. Por otra parte la calidad del equipo asistencial exige de ste una buena organizacin tanto a nivel interno como en sus
relaciones con otros profesionales; por ltimo, en este proceso de aprendizaje, no debieran encontrarse enfrentadas la institucin docente y
la asistencial. La calidad tcnica de la relacin mdico paciente establecida, un equipo organizado con profesionales motivados y la no
confrontacin de la institucin docente-asistencial conforman los elementos que aseguran la calidad del proceso de formacin continuada y
por tanto de la asistencia.
MARCO ACTUAL DE LA SALUD MENTAL
Sus caractersticas se constituyen muchas veces en dificultades para el proceso formativo y la adquisicin de la identidad profesional.
- Su desarrollo en el terreno de lo COMUNITARIO
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (19 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
Una concepcin bio-psico-social del enfermar
Tres son los modelos bsicos en los que se pueden agrupar las distintas tendencias de pensamiento en psiquiatra y las distintas formas de
operar en el sistema psiquitrico el modelo mdico, el modelo psicolgico, y el modelo social, desarrollados progresivamente a lo largo de
siglos. El modelo mdico, especialmente influyente en la psiquiatra contempornea, ha enriquecido a partir de la utilizacin de las tcnicas
de las ciencias mdicas (gentica, neurobioqumica, psicofarmacologa, neurofisiologa) el saber mdico. Sin embargo, se produce un
cierto recelo entre los profesionales ante la posibilidad de que esto pueda desvalorizar la importancia de los factores psicolgicos y
socioculturales en la gnesis, manifestacin y evolucin del enfermar. Como dice Jablensky, la psiquiatra dificilmente sobrevivir si en
nuestros encuentros con el paciente lo tratamos como un mero conjunto de sntomas evaluados de forma estandarizada para proveer de
informacin un programa diagnstico computarizado. La esencia de la prctica psiquitrica reside en la habilidad para relacionar todos
estos aspectos del ser humano con la totalidad de la experiencia, con el aqu y ahora de la vida del paciente y con su personalidad como
"conjunto de relaciones sociales" (aproximacin bio-psico-social en oposicin al reduccionismo biologicista). La popularidad de esta
concepcin del enfermar obedece a que la psiquiatra se est incorporando al sistema sanitario en la prctica y cada vez se le exige una
mayor responsabilidad social como servicio, lo que exige concrecin y pragmatismo frente a la problemtica que presentan los enfermos
que acuden al mdico.
Una disciplina que tiene su eje de asistencia en el Centro de Salud Mental (disminucin de la institucionalizacin), y que se
enfrenta a una pluralidad de teoras, tcnicas e instituciones
El papel de la hospitalizacin cada vez es ms limitado, siendo ms importante el desarrollo de servicios comunitarios en contacto con la
atencin primaria. Los problemas a este nivel surgen de una parte por el escaso contacto existente a veces entre el hospital y el CSM, de
otra por que la integracin de la psiquiatra en la red sanitaria pasa porque el psiquiatra adscrito al CSM mejore la formacin en salud
mental del mdico de asistencia primaria en quien deben recaer una gran parte de los trastornos. La realidad es que aunque esto se refleja
en el programa de formacin, la gran mayora de residentes realizan su formacin de forma prioritaria en hospitales psiquitricos o
generales, desconociendo al trmino de la formacin la situacin real en la comunidad y las formas o habilidades para la interconexin con
los mbitos hospitalarios y de atencin primaria. El lugar de asistencia se ha desplazado con el desarrollo comunitario y ello ha modificado
el papel del psiquiatra; la responsabilidad del "psiquiatra comunitario" no se limita a los enfermos, trasciende hacia la poblacin sana en la
que se intenta aumentar la salud y detectar la enfermedad mental. Esto exige la utilizacin de teoras y tcnicas diversas para complementar
las del psiquiatra clnico, siendo necesaria la sensibilizacin del especialista a los fenmenos inherentes al funcionamiento de una
comunidad. Exige del profesional que sea polivalente en su actuacin, eclctico en su pensamiento, que haga tratamientos mixtos con
psicoterapia y psicofarmacologa, que realice intervenciones en crisis, que se relacione con servicios sociales-educacionales y agentes de
autoridad de la comunidad, que elabore programas de prevencin. Surge la duda de si el nfasis en la formacin para estas labores de los
"psiquiatras comunitarios" no supondr un detrimento en la formacin psiquitrica general, al subrayar la importancia de las tcnicas de
intervencin en crisis en detrimento de otros abordajes. Quiz deba la formacin continuada posterior a la residencia ocuparse de esto.
- Diversidad de ideologas en ocasiones enfrentadas, no integradas. Diversidad de lugares de atencin (fragmentacin del modelo
comunitario). "Cambios" muy rpidos en los ltimos aos ("difcil acomodacin"). Criterios economicistas tambin en salud mental.
Carcter multi-transdisciplinario del ejercicio de la salud mental (equipo).
El tipo de centro de trabajo en el que se desarrolla la labor profesional determina la informacin y el modelo terico sustentado. Esto
plantea los interrogantes de si debe la formacin continuada ser diferencial segn los profesionales y los centros de trabajo y si esta debe
adaptarse a la demanda (tipo de problemtica) que presentan los enfermos que acuden al mdico general o al psiquiatra.
La integracin de los distintos saberes conecta con la coordinacin intraequipo e interequipo, casi siempre difcil de realizar, por lo que nos
encontramos con posturas enfrentadas que recaen muchas veces sobre el paciente y determinan en los profesionales crisis de identidad.
Estas disociaciones se intensifican por la pluralidad de lugares de actuacin, donde se establecen difciles intercambios e interconexiones y
donde es difcil no ser "localista". Por otra parte la dificultad de adecuar los encuadres tericos a la asistencia pblica donde la
eficacia-rendimiento se mide en gran medida por el nmero de consultas o lista de espera, a falta de otros mtodos en el control de calidad,
promueve el reduccionismo biologicista y desmotiva a los profesionales en el mantenimiento de la calidad asistencial y formativa
(sndrome del quemado). En esta cultura economicista, se estn propiciando situaciones, donde el dar cuenta de una supuesta cobertura
poblacional, supone cancelar los esquemas referenciales, los modelos de intervencin ms ambiciosos y reducir los objetivos de sus
actividades, atentando contra la calidad de la atencin y generando contradicciones y altos grados de sufrimiento-malestar.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (20 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
A estas dificultades se aaden las generadas por los cambios tan rpidos e importantes acaecidos en los ltimos 15 20 aos de difcil
acomodacin tanto para los profesionales como para la poblacin beneficiaria. Para entender las deficiencias de la formacin postgraduada
es preciso asumir este periodo de cambio y transicin. Estos cambios se refieren a mltiples aspectos: a las orientaciones tericas
(tendencia actual a la remedicalizacin), a la funcin del psiquiatra (creciente burocratizacin), a las instituciones, a la asistencia (distintos
modelos de atencin, distintas intervenciones teraputicas). As mismo las ambiciones iniciales del trabajo comunitario se encuentran en
crisis, estas exigan que las actividades psicoteraputicas, hasta entonces exclusivas del psiquiatra, pasasen a ser tarea compartida por
psiclogos, asistentes sociales, enfermeros psiquitricos, terapeutas ocupacionales, cuyo papel resultaba favorecido en los CSM de la
comunidad; esto supone la disposicin del psiquiatra para compartir estas tareas, as como "espacios formativos" que permitan delimitar y
coordinar las funciones psicoteraputicas. De la organizacin de este trabajo en equipo, donde se comparten tareas, funciones,
responsabilidades, as como de la competencia-motivacin de sus miembros, va a depender la calidad asistencial. Los principales
problemas del trabajo comunitario, han surgido precisamente por el inadecuado nivel de competencia del personal y por el ambiente de
trabajo frecuentemente cargado de tensiones y hostilidades que socavaban la labor del equipo y la calidad de los servicios. Por otra parte la
poblacin no preparada para estos cambios, a menudo desconfiaba de los servicios provistos por el personal no mdico, crendose un
obstculo en la relacin teraputica. Como consecuencia de estos conflictos hemos vivido la desmembracin de los equipos, la falta de
coordinacin en los servicios, las complicaciones yatrognicas. A esto hay que aadir las limitaciones cada vez ms manifiestas de la
desinstitucionalizacin as como la escasez de alternativas a la hospitalizacin psiquitrica (Hospitales de Da, Centros de
Rehabilitacin...).
El trabajo en equipo ha sido la consecuencia prctica de la especializacin en diversos campos del saber y del quehacer humanos. La
imposibilidad de dominar todos los campos de la ciencia y de la tcnica por una sola persona conduce a la solicitud de consultas con
diversos especialistas y cuando la organizacin lo permite (estructura, tamao), a la elaboracin de un equipo multidisciplinario que trabaja
en la consecucin de una tarea.
Todas estas peculiaridades, a veces dificultades, pasan a ser "atendidas" por la formacin continuada (deficiencias del sistema MIR,
cambios en los ltimos aos, adquisicin de la identidad profesional ms all de la residencia).
COMO ORGANIZAR LA FORMACION CONTINUADA?
Debe organizarse desde la administracin, pero tambin desde el lugar enque se sita la prctica asistencial, con visin intra e
interinstitucional. El primer paso para esta organizacin requiere defender un control adecuado de la calidad de asistencia, que no est
basado en las listas de espera, siendo un objetivo de primer orden superar la deficiente informacin y evaluacin de la calidad y efectos del
propio sistema de salud sobre sus beneficiarios. Sin este requisito slo se puede saber de forma indirecta y tarda algo sobre los resultados
de la formacin de los profesionales.
A quien compete?
- Fundamental el apoyo desde la administracin: la primera necesidad sera regular los servicios de formacin dando prioridad a aquellos
contenidos formativos especialmente necesarios en cada momento para el buen funcionamiento de la atencin psiquitrica en la red
sanitaria. Centrndose en necesidades clnicas y grupos de profesionales especficos de forma que los efectos positivos sobre la actividad
asistencial sean visibles.
El apoyo desde la administracin permitira homogeneizar la formacin, que ahora se hace de forma paralela y muy determinada por
aspectos personales de disponibilidad y posibilidad.
- A las asociaciones cientficas
- Al lugar donde uno trabaja, lo que supone evaluar las posibilidades y prcticas reales de cada centro y definir objetivos "especficos
posibles" (contacto con la realidad especifica en relacin con otros objetivos ms generales), mantener la autocrtica continua por parte de
los profesionales (disponibilidad para aceptar la supervisin por un profesional de mayor entrenamiento o grado de especializacin) y
creacin de espacios formativos dentro del lugar de trabajo.
- A la interrelacin entre instituciones, con posibilidad de derivacin de los profesionales del equipo a otras instituciones o centros donde
existan programas cuya eficacia se ha probado, intercambios de experiencias, recepcin de los mdicos de atencin primaria y la inclusin
de estos en programas de actuacin tutorizados desde el CSM.
A quien va dirigida?: al equipo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (21 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
Esto supone otra fuente de dificultades, propias de la colaboracin entre profesionales de distintos estamentos. La composicin de los
equipos profesionales de las instituciones psiquitricas ha cambiado radicalmente. Hace una generacin consista principalmente en un
pequeo grupo de mdicos que administraban el trabajo de un grupo amplio de enfermeras. Recientemente, los enfermeros han tomado un
papel ms responsable en el trabajo y otras profesiones nuevas estn representadas en el equipo, asistencia social, psicologa clnica y
terapia ocupacional. Esta forma de trabajo en equipo es el elemento diferenciador de la psiquiatra comunitaria. Tal tipo de trabajo presenta
en la prctica numerosas dificultades tcnicas, pero sobre todo interpersonales, que lo hacen difcil, aunque muy enriquecedor para quien lo
prctica.
La organizacin y caractersticas teraputicas del equipo son diferentes en la psiquiatra hospitalaria respecto a la psiquiatra comunitaria.
El funcionamiento del mismo no est exento de dificultades en ambos casos. La formacin continuada debe considerar estos aspectos en
las actividades formativas; la diferente dinmica de cada tipo de equipo incide en las prioridades de los contenidos tericos y humanos que
se han de trasmitir a sus miembros.
En los centros en los que predomina el modelo mdico (hospital), los equipos teraputicos tienen una estructura ms vertical. Lo deseado
aqu es la perfecta coordinacin de los miembros en el fomento de unas habilidades tcnicas precisas que pueden desarrollarse, aunque las
relaciones personales no sean buenas. En los centros en los que predomina un modelo psicolgico-social (Hospital de Da, CSM, mdulos
psicosociales, comunidades teraputicas), el equipo es de estructura ms horizontal y los profesionales no mdicos ms numerosos y con
un mayor papel en la toma de decisiones. En este caso el equipo teraputico se convierte en "la alter familia" del paciente y es el principal
agente del cambio teraputico. El establecer servicios psiquitricos comunitarios requiere modificar papeles y actitudes psiquitricas
tradicionales, encaminadas a mejorar las habilidades sociales de los pacientes y a aumentar su autonoma y capacidad de enfrentarse al
estrs, lo que supone modificar tambin el rol que el paciente ha asumido durante aos en base a aproximaciones teraputicas ms
tradicionales.
El equipo teraputico debe permitir al paciente una "experiencia emocional correctiva"; sin embargo, dentro de l existen dificultades
diversas, derivadas unas de la realidad (estrs del trabajo, rivalidades profesionales) y procedentes otras de identificaciones proyectivas que
los pacientes han depositado en los terapeutas. El equipo puede llegar a sentirse disociado por estas proyecciones, surgiendo importantes
tensiones y siendo difcil mantener el ideal igualitario. El equipo es "teraputicamente amoroso", cuando es capaz de asumir las
necesidades de los pacientes y evitar hacerles acarrear las dificultades propias del equipo, el equipo "suficientemente bueno" adems marca
la diferencia entre un montaje costoso de eficacia custodial y un medio teraputico valioso.
El cambio de la orientacin tradicional a la orientacin comunitaria del equipo requiere desrigidificar la nocin del rol que tiene cada
miembro del equipo, permitiendo unificar actitudes en la comprensin del enfermo y formar relaciones ms significativas en el marco del
tratamiento. Esta tarea encuentra resistencias sobre todo en los profesionales ms entrenados que prefieren que su autoridad sea reconocida
y alabada. Cuando el equipo trabaja en condiciones ideales aunque el psiquiatra es el responsable ltimo del diagnstico y de la
prescripcin teraputica, las decisiones de tratamiento son discutidas, siendo la prctica psicoterpica la que suscita ms problemas entre
los miembros del equipo. Es frecuente la objecin de psiclogos y psiquiatras en contra de compartir funciones psicoterpicas con
enfermeros-auxiliares, por considerarlos no preparados (deficiencia que debe cubrir la formacin continuada). Otro problema surge por la
resistencia a participar en programas tericos o de supervisin de los miembros del equipo. Sin embargo la toma de decisiones en comn
facilita el compromiso de los trabajadores con su programa y fomenta la ilusin en actividades formativas y asistenciales del equipo.
Sobre la base por lo menos de un modelo tico compartido y de una adecuada administracin de las ansias de poder es posible desarrollar
programas de actividades an cuando los profesionales se adhieren a marcos conceptuales diferenciados, o pertenecen a estamentos
diferentes.
Los aspectos ticos a compartir para asegurar la calidad del equipo, incluyen el respeto recproco de los distintos saberes, el
reconocimiento de la actividad interdisciplinaria (alcances y limites de cada saber, necesidad de complementar los distintos saberes:
interdisciplinariedad, interprofesionalidad) y la bsqueda en el campo de la investigacin-accin de modelos de intervencin clnica que
puedan dar cuenta de un mayor ndice de calidad.
Qu contenidos?
- Los determinados por el marco actual de la salud mental y la situacin futura hacia la que tiende. Los programas docentes han de
adaptarse a la realidad cambiante, deben ser la descripcin de lo que verdaderamente hace un psiquiatra en su prctica clnica, para adecuar
los contenidos del programa a la consecucin de los objetivos inherentes a estas tareas.
- Los obtenidos por encuestas que consideren la opinin de docentes y discentes, diagnstico de las necesidades de formacin continuada
del personal como condicin previa a la planificacin, la formacin puede convertirse as en un incentivo para reavivar el esfuerzo de los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (22 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
profesionales que llegan a la psiquiatra vocacionalmente (la formacin continuada como "salario social").
- Los determinados por deseos individuales (motivacin).
- Los derivados de las necesidades reales (demanda asistencial).
Qu formas?
La condicin previa es la evaluacin de la rentabilidad de las actividades formativas actuales. Se hacen precisas encuestas que permitan
establecer en lo experiencial el gradiente de aprovechamiento de estas actividades, as como el lugar y el tiempo de las mismas.
Actualmente son ms frecuentes las ms clsicas y menos participativas: cursos, jornadas, sesiones clnicas, seminarios, revisiones
bibliogrficas.
Son menos frecuentes las ms participativas y cercanas a la propia experiencia: supervisiones grupales o individuales, experiencias de
grupos verbales (intercambios).
Esta situacin contradice el valor prioritario de la experiencia clnica en nuestra profesin. Las supervisiones individuales o grupales,
suponen espacios donde se puede reflexionar sobre el paciente, estudiar las posibilidades de tratamiento y analizar los fenmenos
transferenciales puestos en juego en la relacin. Esta actividad facilita un aprendizaje bidireccional, efectundose un proyecto de
transmisin entre maestro-discpulo, que deviene en un aumento del saber del demandante y aprovechamiento de la experiencia del
demandado, ste a su vez puede reflexionar sobre sus limitaciones, profundizar en sus instrumentos teraputicos y plantear las indicaciones
teraputicas ms adecuadas, al mismo tiempo tiene que "cuestionarse" sobre su saber y sobre la transmisin del mismo. Adems de la
supervisin clnica esta actividad puede suponer una fuente de apoyo psicolgico y emocional.
Las experiencias de grupos verbales permiten explorar la dinmica de las relaciones interpersonales. Estas actividades posibilitan trabajar
sobre las ansiedades del que se forma y ayudarle en el manejo del componente emocional en el aprendizaje de este oficio. Permiten
tambin integrar aspectos tericos y prcticos, elementos afectivos con los intelectuales, vivenciar la influencia de la dinmica grupal sobre
el individuo y estudiar los diferentes roles dentro de los grupos. Esto facilita una mayor comprensin del proceso intrapsquico, de
enfermar en general.
CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
La formacin y cualificacin de los profesionales adquiere un carcter prioritario para aumentar la calidad y adecuacin de los recursos
humanos, como la forma ideal de mejorar la atencin sanitaria. El buen cumplimiento de las tareas (buena prctica y teora) requiere
invertir en formacin; la calidad del equipo asistencial, no directamente ligada al numero de profesionales, sino al nivel de cualificacin,
motivacin y dedicacin de sus miembros, junto con la organizacin intra e inter equipo es tambin condicin necesaria en la "produccin
de salud". Previa y simultneamente a esta cualificacin se hace necesario evaluar los efectos del sistema de salud sobre sus beneficiarios;
si no tenemos informacin sobre los "resultados" de la asistencia difcilmente podemos asegurar estar formando buenos profesionales.
Otras necesidades de evaluacin incluyen la supervisin de los equipos en la institucin, as como de la organizacin de los servicios de
salud mental. Esta supervisin es preciso entenderla en el sentido de que un profesional demanda de otro de mayor entrenamiento o grado
de especializacin la cooperacin o ayuda necesaria para mejorar la efectividad de una tarea. Alude a situaciones bipersonales o grupales, y
supone experiencias compartidas.
El entender las necesidades de supervisin y autocrtica, requiere el reconocimiento de la existencia de la crisis de los equipos, poniendo de
manifiesto que la formacin-cualificacin es un fenmeno "humano, vivencial interno". La crisis, si bien marca un estado de sufrimiento,
de inhibicin, de desorganizacin, al mismo tiempo puede significar una fuente de enriquecimiento; el afrontar peridicamente situaciones
de crisis, cuando stas son bien instrumentadas y aprovechadas suponen un trnsito hacia la maduracin y el crecimiento (como ocurre en
el ser humano). Es en estas situaciones de crisis cuando la supervisin adquiere mayor sentido. Los dispositivos humanos que entran en
crisis se desorganizan y se alteran en su estructura, disminuyendo la eficacia de las actividades que realizan. La supervisin debe valorar la
intensidad de la crisis, la calidad y el contexto en que se produce, como instrumentos para canalizar el deseo de resolucin de la misma. El
malestar del equipo se articula sobre cuatro ejes: problemas del grupo consigo mismo, problemas del grupo con la institucin, problemas
del grupo con su objeto y problemas del grupo con sus recursos, incluyendo el saber (el conocimiento de los miembros del equipo o del
equipo como "recurso instrumental") y el espacio fsico necesario para desarrollar cualquier actividad con eficacia. Las crisis son en buena
medida el producto del desajuste de los equipos de salud mental con el encargo recibido por la institucin y con los recursos que tienen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (23 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
para cumplirlo. La diferenciacin entre supervisin clnica y supervisin institucional se debe a los distintos objetos de evaluacin, en la
primera hay que privilegiar el anlisis, la investigacin del campo relacional y transferencial y la articulacin de la historia del paciente en
el proyecto de atencin clnica; dicha supervisin por supuesto ha de tener en cuenta el marco en el que la intervencin se realiza
(poblacin, recursos, marco referencial de las teoras con que el equipo se aproxima al enfermo); en la supervisin institucional el objeto de
evaluacin seran la dinmica institucional y los aspectos inherentes al malestar del equipo, como prctica encaminada a evaluar las reas
de conflicto de los recursos humanos de la institucin y su influencia en la eficacia de las tareas desarrolladas, comunidad beneficiaria y
propio grupo. El supervisor pondr en evidencia la disfuncin, pero el equipo tiene la responsabilidad de la toma de decisiones y de las
acciones.
En el origen de esta crisis a veces encontramos tambin la insatisfaccin profesional y la desmotivacin, llegando algunos profesionales a
replegarse hacia la prctica privada como el ideal de trabajo confortable, donde se puede "atender", no slo "asistir". As estos
profesionales que ya haban conseguido un adiestramiento y que podan enriquecer el trabajo en lo pblico experimentan ms o menos la
sintomatologa del "sndrome del quemado"; sus manifestaciones oscilan entre la descompensacin clnica y el abandono de la profesin,
pasando por la apata, resistencia pasivo agresiva hasta el activismo poltico, o la
hiperidentificacin con alguna de las tcnicas, modelos o teoras. Al abandonan el espritu
crtico del cientfico y refugiarse en la adopcin de determinadas creencias, el profesional se
desmotiva para realizar actividades formativas, toma excesiva distancia del enfermo, ste
adquiere un inters "investigador", las teoras se convierten en el objeto de la actividad y
fuente de satisfacciones, queda imposibilitada la autocrtica y la calidad de la atencin
empeora. La insatisfaccin laboral tiene orgenes diversos: mala estructura sanitaria,
inestabilidad laboral, baja retribucin frente a la cualificacin requerida, diversidad de
estamentos y situaciones con los que ha de manejarse, pobre oferta formativa... En estas
circunstancias se seala la necesidad por parte de la administracin pblica de cuidar a los
profesionales desde la gestin y planificacin (necesidad de satisfaccin en la poblacin
atendida, pero tambin de los miembros del equipo). Todo espacio y esfuerzo de los recursos destinados al mantenimiento de la docencia,
investigacin y formacin continuada es una inversin sumamente rentable porque se cuida la satisfaccin narcisstica o de mejora
profesional de los miembros repercutiendo en la calidad de atencin y consecucin de los objetivos establecidos por el equipo. (Grfico 1).
BIBLIOGRAFIA
1.- Giner Ubago J, Lpez-Ibor JJ. La especializacin en psiquiatra. Anales de psiquiatra. Vol. II, n. 2 pp. 40-43. 1995.
2.- Poster y Quetel. El oficio de psiquiatra y la enseanza de la psiquiatra. Historia de la psiquiatra. Fondo de Cultura Econmica.
3.- Espino Granado JA. La formacin psiquitrica. Revista AEN, ao XIII, suplemento II pp 1-2.
4.- Espino Granado JA. La formacin del psiquiatra en Espaa. Editado por SANED (Sanidad y Ediciones, S.A.). Madrid 1992 pp
180-210.
5.- Sanjuan Arias J. Sobre las psiquiatras y los psiquiatras. Revista AEN, octubre 1993. Ao XIII, suplemento II pp 3-6.
6.- Gmez Esteban R. Acerca de la formacin de los residentes en psiquiatra y de su proceso de aprendizaje. Revista AEN, octubre 1993.
Ao XIII, suplemento II pp 7-12.
7.- Guimn J. Psiquiatras: de brujos a burcratas. Editado por SALVAT, Barcelona 1990. pp 3-9, 21-47, 55-61, 75-101, 139-203.
8.- Leal Rubio J. Dilogo con Valentn Barenblit. Acerca de la supervisin institucional en los equipos de salud mental. Revista ALN,
octubre 1993, ao XIII, Suplemento II pp 41-55.
LOS COSTES EN LOS SERVICIOS DE SALUD
Autores: M. I. de la Hera, M. L. Catalina y E. Llanos Cerrato
Coordinador: A. Latorre, Madrid
Un servicio de salud es un proceso de produccin donde a partir de bienes iniciales (vveres, material sanitario, medicamentos, atencin
mdica, empleo de medios tcnicos, desgastes de equipos, etc.). se obtiene como resultado un producto que es la mejora en la salud. El
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (24 of 25) [03/09/2002 12:10:12 a.m.]
valor econmico de cada uno de los bienes que intervienen en la produccin de este resultado es el COSTE del producto (1).
Si el consumo de bienes o servicios no es necesario, no se trata de coste, sino de prdidas.
La clasificacin ms usual de los costes se basa en el modo en que se imputan.
Costes directos
Salarios del personal especializado, salarios del personal de servicios, suministros de material y amortizacin de equipos tcnicos,
utilizados en la elaboracin de un producto concreto.
Costes indirectos
Son aquellos que intervienen en la produccin pero no son especficos de este producto, (amortizacin de edificios, administracin,
mantenimiento, limpieza, lavandera, electricidad, calefaccin, etc...).
Se han diseado sistemas para el control de costes, especialmente en la experiencia norteamericana, donde se pasa de calcularlos desde un
sistema retrospectivo a calcular de antemano cuanto va a costar. El ms extendido es el de GRD (grupo Relacionado con el Diagnstico)
(1), que intenta definir el coste estndar de la atencin a un proceso concreto de enfermedad. Este sistemas no slo tienen la ventaja de la
planificacin presupuestaria, sino que tambin detectan las desviaciones de la media, que son ocasionadas por la gestin o bien por la
heterogeneidad clnica; y tambin permiten hacer un perfil de la tipologa de los pacientes que usa un servicio, para hacer una correcta
distribucin de recursos.
Adems de cooperar en las tareas de gestin y planificacin (2), es importante que el profesional sanitario desarrolle una conciencia
econmica, en el sentido de no ignorar su responsabilidad en la prescripcin de un tratamiento en relacin con esta dimensin que nos
ocupa.
BIBLIOGRAFIA
1.- Guadalajara N. Costes: definicin y clasificacin de costes. Guadalajara N. Anlisis de costes en los hospitales. Ed. M/C/Q. Barcelona,
1994: 1-32.
2.- Elola. Anlisis del Sistema Nacional de Salud y modalidades de financiacin de los Centros de Salud. Ed. S.G. Editores, 1993.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n2.htm (25 of 25) [03/09/2002 12:10:13 a.m.]
13
3. ORDENACION Y DESARROLLO PRACTICO DE LOS SERVICIOS PSIQUIATRICOS Y DE
SALUD MENTAL
LA DEMANDA DE ATENCION PSIQUIATRICA
Autores: M. I. de la Hera, M. L. Catalina y E. Llanos Cerrato
Coordinador: A. Latorre, Madrid
De la evaluacin de todos los casos que han tenido alguna relacin con los Centros de Salud Mental, se puede deducir cuales fueron sus
caractersticas reales, y con qu tipo de peticiones y necesidades se encontr un equipo determinado de atencin psiquitrica. Estudiar estos
datos es analizar la demanda.
Antes de comenzar con el anlisis de la demanda en psiquiatra, es conveniente hacer mencin, de forma breve, a algunos conceptos que
surgen con la Ley General de Sanidad en relacin con la red asistencial que describe. Propone la integracin de las actuaciones
psiquitricas y de salud mental en el sistema sanitario general, y una cobertura universal y territorializada en los distritos y reas de cada
regin.
La ley establece las Areas de Salud como piezas bsicas de los servicios de salud en cada Comunidad Autnoma; estas reas se distribuyen
teniendo en cuenta la proximidad de los servicios a los usuarios y la gestin descentralizada y participativa. Los servicios de salud mental
se ubican en los distritos sanitarios, en un segundo nivel, especializado, dando apoyo a la atencin primaria, servicios sociales y otras
instituciones pblicas (1).
La integracin de todos los recursos pblicos de salud mental y la atencin territorializada, facilita el conocimiento de las necesidades, de
la demanda y de los grupos de riesgo, fundamentales a la hora de la jerarquizacin de las acciones y las actuaciones de los equipos (2).
Al abordar la demanda no se puede obviar la epidemiologa, ya que no slo proporciona a la psiquiatra soporte bsico al cuerpo de
conocimientos tericos en relacin con la etiologa, evolucin y pronstico de la enfermedad mental, sino tambin sirve de fundamento
para la prevencin y la programacin de los recursos asistenciales. La epidemiologa es necesaria en psiquiatra, ya que aporta el
conocimiento cuantitativo y cualitativo de las necesidades asistenciales de una poblacin determinada, su evolucin en el tiempo y la
eficacia de los recursos sanitarios puestos en marcha (2, 3).
Desde el punto de vista de la planificacin de servicios, tiene un inters especial el estudio de la demanda de cuidados psiquitricos y de
los factores que sobre ella influyen, debido a la complejidad de factores psicolgicos, sociales y culturales que actan sobre ella; por
ejemplo, est demostrado cmo la actitud ante la enfermedad mental de la poblacin influye en la orientacin de la demanda al mdico
general o al psiquiatra (4).
Numerosos estudios realizados, sealan una correlacin entre indicadores sociales y variaciones en la morbilidad psiquitrica que apuntan
la posibilidad de identificar factores sociales relacionados con el aumento de prevalencia de enfermedad psiquitrica, sugiriendo una fuerte
asociacin entre sta y una variedad de factores sociodemogrficos, entre los que destacan (2-5).
- Densidad y distribucin de la poblacin.
- Fecundidad y natalidad.
- Ritmo de crecimiento y de envejecimiento.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (1 of 13) [03/09/2002 12:11:41 a.m.]
- Movimientos migratorios-redistribucin de la poblacin.
- Clase social baja.
- Residencia en ciudades.
- Aislamiento social.
- Hacinamiento, viviendas deficientes.
- Escasos ingresos econmicos.
- Ocupacin.
Los trastornos psiquitricos se dan con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, dato que puede obtenerse de los estudios basados en
muestras aleatorias y en morbilidad tratada. Dado que las mujeres consultan ms a los mdicos de atencin primaria, hay una mayor
probabilidad de que los mdicos detecten enfermedades mentales en las mujeres y cabra esperar una preponderancia femenina entre los
casos tratados por los psiquiatras. Las tasas son ms altas en personas separadas y divorciadas, en personas desempleadas y en individuos
de raza negra.
No en todas las poblaciones se da necesariamente el caso de que un alto nivel de privaciones sociales, incluso asociadas con una mayor
prevalencia de enfermedades mentales, conlleve una mayor demanda de servicios. Esto se debe a que tiene que ver con comunidades que
proporcionan un entorno ms estable para los individuos, bien porque son preseleccionados en cuanto a menor riesgo cuando emigran,
porque sus valores culturales desaconsejan la utilizacin de servicios psiquitricos, o por un combinacin de todos estos factores (5).
Otros factores como la proximidad o la accesibilidad de los servicios asistenciales, puede influir en la cantidad y calidad de la demanda, y
ocasionalmente, jugar un papel tan importante como los factores sociodemogrficos enumerados. En este sentido habr que estudiar las
caractersticas geogrficas de la zona, incluyendo orografa y comunicaciones plasmando estos datos en mapas de isocronas entre los
distintos puntos del rea, tomando como eje el Centro de Salud Mental correspondiente.
Para conocer la demanda es fundamental un registro de casos, definindolo como un modelo de sistema de informacin, formado por una
base de datos de personas residentes en un rea geogrfica delimitada, que ha tenido contacto con algn servicio de salud mental (6). El
registro de casos permite, adems de conocer la demanda, conocer las caractersticas de la poblacin que realiza esa demanda, movimiento
asistencial, la actividad en los distintos programas (infanto-juvenil, psicogeriatra, alcoholismo...), realizar trabajos de investigacin y
evaluar los servicios y modelos de atencin.
Desde un punto de vista terico, la demanda puede responder a ( 7):
- Una consulta realizada por el propio usuario o paciente, una vez derivado al Centro de Salud Mental.
- Una consulta realizada por un consultante, que pide asesoramiento sobre el paciente; el consultante puede ser otro profesional mdico, los
servicios sociales, la familia e instituciones pblicas.
Una consulta sobre labores de gestin o administrativas.
Desde un punto de vista ms prctico, Goldberg y Huxley en 1980 (8) propusieron un modelo de morbilidad y demanda psiquitrica, tanto
a nivel de atencin primaria como de atencin especializada, dividiendo los trastornos psiquitricos en una pirmide con cinco niveles de
atencin, separados por cuatro filtros. El nivel 1 representa la comunidad; el nivel 2 lo forman los pacientes que acuden al mdico de
atencin primaria, independientemente de si ste detecta enfermedad psiquitrica o no; el nivel 3 lo forman los pacientes que acuden al
mdico de atencin primaria y son identificados como enfermos; el nivel 4 lo constituyen los pacientes que son derivados a la consulta
ambulatoria de los centros de salud mental, por los mdicos de familia; en el nivel 5 estn los pacientes que han requerido internamiento
psiquitrico. Los cuatro filtros que separan estos niveles, tienen que ver con la conducta de enfermedad en el caso de pasar el primer filtro,
con la deteccin del trastorno por el mdico de atencin primaria en el segundo filtro, con la derivacin al psiquiatra desde atencin
primaria en el tercer filtro, y con la admisin en camas psiquitricas en el cuarto filtro.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (2 of 13) [03/09/2002 12:11:41 a.m.]
La mayor parte de los problemas psiquitricos detectados, no son tratados por el psiquiatra; suelen ser abordados de una u otra forma por el
mdico de familia, siendo derivados a la atencin especializada una mnima parte de los pacientes, figurando el mdico de atencin
primaria como principal filtro y canal derivador a los servicios especializados.
En general, los pacientes que no son derivados presentan trastornos del humor leves, siendo lo ms tpico una combinacin de depresin y
ansiedad. Los pacientes derivados tienden a presentar patologas ms graves y establecidas en el tiempo, con un alto porcentaje de
patologa psictica.
En Europa el tercer filtro, es decir, ser derivado al psiquiatra, es ms permeable para los hombres que para las mujeres, a pesar de que stas
acuden ms al mdico y tienen ms probabilidades de ser identificadas como enfermas psiquitricas. Posiblemente esto se deba a que una
enfermedad psicolgica en el principal responsable de los ingresos de la familia, supone un riesgo econmico que puede justificar la
derivacin ms rpida al especialista (esto no se observa en EE.UU).
En cuanto a la edad, todos los estudios apuntan a que se deriva con mayor facilidad a los pacientes jvenes, tendencia que est de acuerdo
con los principios de prevencin secundaria.
En lo que se refiere a la interaccin entre el sexo y el estado civil, los varones solteros tienden a ser ms derivados que los viudos y
separados; en las mujeres todos los grupos son derivados por igual, no encontrndose diferencias significativas.
Los individuos con un nivel educacional ms alto tienden a ser derivados, posiblemente porque manifiestan una mayor tendencia a solicitar
atencin psiquitrica por iniciativa propia.
Otro nivel de estudio de la demanda psiquitrica, tendra que ver con el acto teraputico; sera un nivel ms subjetivo indagando no slo lo
que explcitamente solicita el paciente, sino tambin lo que espera realmente de esa consulta, es decir las expectativas que el usuario tiene
previamente (9). Es muy importante para el conocimiento de los puntos de vista del usuario, favoreciendo el proceso de negociacin y una
mayor adecuacin de la respuesta a la demanda, evitando temores infundados, abandonos y mala adhesin al tratamiento, circunstancias,
todas ellas, que influyen en la calidad de la relacin teraputica (mdico-paciente). Este punto de vista de la demanda, est menos
estudiado, aunque algunos autores ya lo introducen como un aspecto fundamental a tener en cuenta en el anlisis de la misma.
BIBLIOGRAFIA
1.- Ley General de Sanidad. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretara general tcnica. 1986; 11-103.
2.- Muoz PE. Psiquiatra Social. Rivera JLG, Vela A, Arana A. Manual de Psiquiatra. Madrid 1979; 1166-1169.
3.- Rico L, Mora B. Morbilidad psiquitrica en un Centro de Atencin Primaria. Deteccin y derivacin por el mdico de familia. Rev.
Asoc. Esp. Neuropsiq., 1994; 49: 217-234.
4.- Evaluacin en Salud Mental. Federacin Internacional de Epidemiologa Psiquitrica. Resmenes IV Congreso Internacional.
5.- Hirsch S, Brooks P. Anlisis de la literatura sobre indicadores sociales de morbilidad psiquitrica y demanda de los servicios
psiquitricos. Ozmiz JA. Psicopatologa de la Salud Mental. Tartalo. 177-191.
6.- Utilizacin de registros y censos de investigacin. Boletn de la Unidad de Investigacin. C.A.M. 1993; 4: 4.
7.- Caplan G. Principios de Psiquiatra Preventiva. Tipos de consulta sobre salud mental. Paidos, Buenos Aires. 1966: 228-243.
8.- Goldberg D, Huxley P. Mental illness in the community: the pathwway to psychiatric care. London. Tavistock 1980.
9.- Martnez O. y col. Expectativas de la demanda sobre un Centro de Salud Mental comunitario: evaluacin de un nuevo cuestionario.
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 1995; 52: 25-43.
LA ORGANIZACION TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES
Autor: A. Reneses Sacristn
Coordinador: A.I. Romero, Madrid
EL MARCO TERRITORIAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (3 of 13) [03/09/2002 12:11:41 a.m.]
A travs de la historia de la psiquiatra, los sistemas de organizacin psiquitrica han ido evolucionando con arreglo a la orientacin tanto
cultural como poltica de cada poca. A modo introductorio con el motivo de realizar un buen encuadre histrico de la sectorizacin,
deberemos pasar rpidamente por las etapas ms influyentes de la organizacin psiquitrica a travs de los tiempos; no slo abordando
nuestro pas sino tomando como referencia los paises ms evolucionados en este tema.
Es durante la II Guerra Mundial cuando se empieza a tomar conciencia de la importancia de la psiquiatra y su organizacin asistencial.
Posteriormente a esta dcada, los investigadores en ciencias sociales (Maxwell Jones, Caplan) se cuestionan la posibilidad de dar un
cambio a la organizacin psiquitrica basada en los grandes hospitales o instituciones (1). No es hasta la dcada de los aos 60 en USA, en
1963 con el Acta Kennedy o Acta de los Centros de Salud Mental Comunitarios cuando se puede afirmar la implantacin de la asistencia
psiquitrica comunitaria y la definicin de dichas entidades cuya funcin sera ofrecer mltiples servicios para obtener una atencin
psiquitrica continuada dentro de una comunidad geogrficamente delimitada y bien definida. Cada centro de salud mental debe poseer
programas bien definidos y deben ser capaces de ofrecer asistencia a nivel preventivo, teraputico y rehabilitador a una poblacin
comprendida entre 75.000-200.000 habitantes (2).
De igual forma aparece en Gran Bretaa en el Servicio Nacional de Salud y en Francia con la poltica de sector, que como su nombre
indica dan primaca sobre la zonificacin sociodemogrfica de la asistencia (3).
La aparicin y consolidacin de esta nueva "revolucin psiquitrica" en Espaa es ms tarda. En nuestro pas tambin se parta de las
grandes instituciones como las entidades responsabilizadas en atender a la poblacin con enfermedades mentales. La situacin organizativa
a finales de los aos 70 consista en estos grandes hospitales que casi siempre pertenecan a las diputaciones, consultas de neuropsiquiatra
(INSALUD), determinadas camas hospitalarias en hospitales generales universitarios y centros de salud ambulatorios sin demarcacin
geogrfica planificada. Para el desarrollo de la consolidacin de este tipo asistencial fue decisivo la democracia, la nueva organizacin del
territorio espaol, la Ley General de Sanidad y el Informe de la Comisisin Ministerial para la reforma psiquitrica.
Objetivos de la sectorizacin de la asistencia psiquitrica
- Cobertura universal para la poblacin asignada.
- Unificacin de los recursos de salud mental evitando duplicaciones.
- Mayor acercamiento a la poblacin residente en cada demarcacin territorial.
- Mayor conocimiento de las necesidades de cada grupo poblacional.
- Mejor distribucin de los recursos econmicos.
- Coordinacin con los equipos de asistencia primaria.
- Mejor adecuacin de los programas asistenciales de Salud Mental.
Areas de Salud Mental
Cada comunidad autnoma debe delimitar en su territorio reas geogrficas que cumplan los requisitos expuestos en la Ley General de
Sanidad de 1986. Dichas demarcaciones son las AREAS DE SALUD. Vienen definidas como "estructuras fundamentales del sistema
sanitario, responsabilizadas de la gestin unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autnoma en su
demarcacin territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos". (Art. 56.2 de la L.G.S.) (4).
Cada rea de salud deber desarrollar actividades en dos mbitos bien definidos: (Art. 56.2 de la L.G.S.) (4).
- Atencin primaria de Salud, desde donde se atender al individuo y a la familia a nivel bsico siendo la estructura responsabilizada en
atender la prevencin, promocin de salud y rehabilitacin. Desde este mbito se articular el paso al siguiente nivel.
- Atencin especializada, se realizar en hospitales y centros de especialidades.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (4 of 13) [03/09/2002 12:11:41 a.m.]
Con carcter orientativo cada rea de salud como principio bsico de delimitacin deber atender a una poblacin no inferior a 200.000
habitantes ni superior a 250.000; exceptuando las Comunidades Autnomas de Baleares y Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, que
podrn realizar su demarcacin territorial de forma ms libre con el fin de adaptarse a sus peculiaridades geogrficas y sociodemogrficas
(Art. 56.3 de la L.G.S.) (4).
Una vez expuesto las caractersticas especficas de las reas de salud en la sanidad general, es ms fcil comprender el concepto de AREA
DE SALUD MENTAL. Es en el marco de la asistencia especializada donde debe delimitarse la asistencia psiquitrica, siempre teniendo en
cuenta la plena integracin de la salud mental en el sistema sanitario general ya que se debe equiparar el enfermo mental al resto de los
ciudadanos (Art. 20 de la L.G.S.) (4).
Para el desarrollo de la sectorizacin, hay que realizar estudios minuciosos de las caractersticas sociodemogrficas de la poblacin y su
distribucin en el territorio. La falta de homogeneidad en la estructura de la poblacin repercute directamente en la planificacin de los
servicios, ya que las necesidades en Salud Mental tampoco sern homogneas ni cuantitativa ni cualitativamente.
Como primer paso debe conocerse la poblacin total, su distribucin (poblacin rural y urbana) y las caractersticas geogrficas de la
Comunidad Autnoma (vas de acceso). Una vez realizados dichos estudios, se deben realizar distribuciones con arreglo a las
caractersticas sociodemogrficas primordiales: sexo, edad, nivel socioeconmico, nivel cultural, situacin laboral... Por supuesto no todas
ellas influyen de igual forma a la hora de asignar los recursos econmicos y el desarrollo de distintos programas de actuacin.
- El progresivo aumento de la poblacin mayor de 65 aos que se viene observando en distintas reas sanitarias y en la poblacin espaola
general, es uno de los factores a tener muy en cuenta para planificar las necesidades especficas en Salud Mental (programas de
psicogeriatra, atencin domiciliaria...).
- La alta tasa de desempleo especialmente entre poblaciones urbanas y sujetos jvenes es otro factor de riesgo para la morbilidad
psiquitrica.
- En las reas cuya poblacin tengan un nivel socioeconmico medio-alto sern menos utilizados los recursos sanitarios pblicos, ya que
dicho poblacin suele tender hacia la asistencia sanitaria privada. Basndonos en ello, no slo se debe conocer la poblacin total del
territorio, sino tambin prever la poblacin que va a hacer uso de los dispositivos sanitarios comunitarios.
- El nivel de apoyo socio-familiar de los individuos influir directamente sobre las frmulas asistenciales a ser utilizadas.
- Otro factor cada vez ms llamativo en nuestro pas, es la alta tasa de inmigrantes. Dicha poblacin presenta como caractersticas ms
definidas poseer bajo nivel socio-conmico, escaso apoyo socio-familiar, malas condiciones de vida y alta tasa de desempleo.
- Las condiciones geogrficas y vas de acceso son especialmente importantes en las poblaciones rurales.
Cada rea de salud estar vinculada a un hospital general y se deben establecer medidas adecuadas para garantizar la interrelacin entre los
distintos niveles asistenciales (Art. 65 de la L.G.S.) (4).
ZONAS BASICAS DE SALUD Y DISTRITOS SANITARIOS
Para conseguir un mayor acercamiento y proyeccin a la poblacin, cada rea sanitaria se subdivide en ZONAS BASICAS; un nmero
determinado de las mismas constituye el DISTRITO sanitario, terriorio, eje en la asistencia psiquitrica. As tenemos que una rea sanitaria
puede tener dos o ms distritos que se delimitarn teniendo en cuenta los siguientes factores: (Art. 62 de la L.G.S.) (4).
- Las distancias mximas de las zonas de poblacin ms alejadas y el tiempo a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.
- Grado de concentracin o de dispersin de la poblacin.
- Caractersticas epidemiolgicas de la zona.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (5 of 13) [03/09/2002 12:11:41 a.m.]
- Instalaciones y recursos sanitarios del territorio.
Es en el mbito de estos distritos donde se articulan los CENTROS DE SALUD MENTAL, dispositivos encargados de integrar las
actividades encaminadas a desarrollar la asistencia psiquitrica. En dichos centros hay un equipo de profesionales encargado de poner en
prctica los fines de la asistencia psiquitrica comunitaria.
BIBLIOGRAFIA
1.- Shore JH. Community Psychiatry. BJ. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Editado por Kaplan HI y Sadock BJ. Baltimore,
Williams and Wilkins, 1989, pp 2063-2066.
2.- Katz SE. Hospitalization and the Mental Health Services System. Editado por Williams & Wilkins. Kaplan HI y Sadock BJ.
Comprehensive Textbook of Psychiatry. 5 Edicin, vol 2. Baltimore, 1989, pp 2083-2098.
3.- Cabrero LJ. Prevencin y asistencia psiquitrica. Ediciones cientficas y Tcnicas S.A. Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la
psicopatologa y la psiquiatra. 3 Edicin. Barcelona, 1991, pp 725-734.
4.- Ministerio de Sanidad y Consumo. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de Abril). Editado por Publicaciones, Documentacin y
Biblioteca Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1986.
5.- Informe de la comisin ministerial para la reforma psiquitrica (Abril, 1985). Editado por Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Madrid 1985.
ORDENACION FUNCIONAL DE LA ATENCION PSIQUIATRICA
Autores: A. Reneses Sacristn, M.I. de la Hera, M.L. Catalina y E. Llanos Cerrato
Coordinadores: A.I. Romero y A. Latorre, Madrid
Ordenacin funcional de la atencin psiquitrica
Autores: A. Reneses Sacristn, M. I. de la Hera, M. L. Catalina y E. Llanos Cerrato
Coordinadores: A. I. Romero y A. Latorre, Madrid
ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Importancia del equipo bsico de salud en la atencin psiquitrica
En la atencin primaria se atiende un porcentaje mayor de problemas mentales que en la atencin especializada. La prevalencia de
trastornos mentales en un momento dado segn algunos estudios es del 9-20% (1). Por trastornos, la depresin es el ms frecuente tanto en
poblacin general, como en la consulta del mdico de cabecera. La sintomatologa ansiosa aparece en segundo lugar; si este trastorno
permanece sin ser tratado, se suman sntomas depresivos. Por detrs se sitan el alcoholismo, toxicomanas, trastornos de personalidad y
sndromes orgnicos cerebrales. Las psicosis, que conforman una parte importante del trabajo del psiquiatra, se diagnostican en un
porcentaje bajo en poblacin general (2).
La deteccin del trastorno mental por parte del equipo de atencin primaria, segn estos datos, se convierte en fundamental, no slo porque
son los mdicos de cabecera los primeros en entrar en contacto con la problemtica psquica del paciente (y, por tanto, los que deciden
derivar o no al paciente al especialista) sino porque muchos, si no la mayora de ellos acuden con quejas somticas ms o menos
importantes. Esto obliga a que los mdicos de atencin primaria sean capaces de discriminar y detectar el trastorno psquico.
El equipo bsico de salud, por otro lado, se encuentra con dos dificultades a la hora de diagnosticar y tratar un trastorno mental (2). La
primera consiste en que muchas veces la sintomatologa psiquitrica que presenta el enfermo no cumple los criterios estipulados en
intensidad o duracin requeridos para un diagnstico clnico concreto, pero el paciente demanda del mdico una solucin a su malestar. En
la prctica, muchos mdicos de atencin primaria ignoran los criterios diagnsticos y aplican el sentido comn ms prctico. Un segundo
problema al que se enfrentan estos mdicos es que, una vez el paciente ha sido diagnosticado y se ha decidido su derivacin a los servicios
de salud mental, aqul se muestra reticente a acudir y acaba forzando al mdico de atencin primaria a tomar sobre s el tratamiento del
trastorno que presente.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (6 of 13) [03/09/2002 12:11:41 a.m.]
Objetivos de los equipos bsicos de salud
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que no podemos ignorar la importancia de la atencin primaria en la deteccin y tratamiento
de trastornos psiquitricos. Por ello es necesario recoger y estructurar unos objetivos que delimiten las funciones (respecto de la atencin
de trastornos mentales) de los equipos bsicos de salud (3). Estos objetivos seran los siguientes:
- Identificacin de:
Trastornos psquicos, ms o menos definidos.
Componentes psquicos y afectivos de las enfermedades somticas.
- Discriminar:
Trastornos que son subsidiarios de seguimiento por parte del mdico de cabecera ( seguimiento propio).
Trastornos que requieren asesoramiento por parte del equipo de especialistas sin necesidad de ser derivados.
Pacientes que deben ser derivados a la atencin especializada.
- Colaborar con los equipos de salud mental en el diagnstico, tratamiento yseguimiento de los pacientes.
- Realizar programas de prevencin del trastorno mental.
ATENCION PSIQUIATRICA ESPECIALIZADA
Importancia de la integracin de la Psiquiatra en Atencin Primaria
En los ltimos aos se han llevado a cabo reformas psiquitricas en Espaa (4). Consecuencia de esta reforma ha sido la reduccin de
poblacin de pacientes ingresados y, consecuentemente, un incremento en la presin asistencial a nivel ambulatorio. Esto ha hecho que el
principal punto de contacto con la salud mental para la mayora de los pacientes siga siendo el mdico de atencin primaria. Si analizamos
lo que pasa en otros pases veremos que en Gran Bretaa, que lleva ms de 20 aos con este modelo, el mayor porcentaje de atencin
psiquitrica lo desarrolla el equipo de atencin primaria, como era previsible si tenemos en cuenta lo explicado anteriormente (2). El
sistema de salud en EE.UU. es radicalmente diferente. La financiacin es a travs de seguros privados en el 90% de los casos; esto hace
que la proporcin de especialistas en relacin a mdicos de cabecera sea mucho mayor, lo cual se aplica a los equipos de salud mental
(incluyendo psiclogos y psiquiatras). Pues bien, a pesar de esta situacin, y aunque el nmero total de pacientes derivados al psiquiatra
por el mdico de atencin primaria es mayor, siguen siendo una minora del total de personas con trastornos psiquitricos. Vemos as que
la mayor disponibilidad de atencin especializada no produce una situacin muy diferente de la de Espaa o Gran Bretaa. La razn
aducida por los mdicos de cabecera para explicar el bajo porcentaje de derivaciones fue la reticencia del paciente a ser visto por un
psiquiatra/psiclogo (5).
Entre nosotros, se han ido abriendo Unidades de Salud Mental, ubicadas en los Centros de Salud donde estn lss dems especialidades y la
atencin primaria. Esto intenta solventar la problemtica que se plantea al separar la atencin psiquitrica especializada de la atencin
primaria, a saber:
- Oposicin del paciente a acudir a un Centro destinado exclusivamente a tratar trastornos psiquitricos, con lo que de supuesta
estigmatizacin tendra en determinados niveles socio-culturales.
- Prdida de la visin integral del enfermo, al considerar slo el trastorno mental y dar por resuelto cualquier otra enfermedad que pudiera
tener o, incluso, su problemtica social (que pudiera haber quedado en manos de la asistencia social del equipo de atencin primaria).
- Desconexin del equipo de atencin primaria, que sera causa de lo descrito en el punto 2.) y adems supondra una falta de cooperacin
con dicho equipo a la hora de apoyar la asistencia psiquitrica a ese nivel.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (7 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
A la vista de todo esto queda claro que la integracin de la asistencia psiquitrica en atencin primaria es una necesidad. Sin embargo, esto
no significa que el psiquiatra o el psiclogo deba eludir o no tener claras sus funciones; no debemos olvidar que el mdico de cabecera no
es en ningn caso un especialista en psiquiatra.
Funciones de la atencin psiquitrica especializada
El desarrollo de la atencin psiquitrica especializada tiene lugar tanto en los servicios hospitalarios, como comunitarios. Dadas las
caractersticas de la especialidad, es fundamental asegurar al paciente la continuidad de cuidados. Para ello es importante que los recursos
sanitarios del rea de salud correspondiente estn integrados (4); as evitaremos soluciones de continuidad en la atencin al paciente
psiquitrico y la duplicacin innecesaria de servicios.
Las actuaciones de la atencin psiquitrica especializada quedan concretadas en las siguientes (3):
- Asistencia de los pacientes derivados a los servicios de salud mental por los equipos de atencin primaria.
- Asistencia y seguimiento de los pacientes dados de alta de la unidad hospitalaria correspondiente.
- Apoyo, coordinacin y supervisin de los equipos de atencin primaria.
- Atencin del paciente en rgimen de hospitalizacin.
- Realizar las funciones de psiquiatra de enlace e interconsulta en el hospital general.
- Atencin y apoyo de la urgencia, tanto en el medio hospitalario como en el ambulatorio.
- Desarrollar labores de formacin tanto en los equipos bsicos de salud, como en la atencin especializada.
- Llevar a cabo tareas de investigacin, tanto en el campo de la investigacin bsica y clnica, como preventiva y epidemiolgica.
Como ya hemos explicado, el correcto desarrollo de todas estas funciones requiere una cooperacin e integracin de todos los recursos de
la misma zona territorial y funcional de salud.
SERVICIOS HOSPITALARIOS Y SERVICIOS EN LA COMUNIDAD
Servicios hospitalarios
Hospital General
A partir de la 2. Guerra Mundial han ido cobrando importancia las unidades de hospitalizacin psiquitrica ubicadas en los hospitales
generales frente a la institucionalizacin asilar. El primer antecedente, a nivel mundial, se sita en el Hospital Henry Ford de Detroit
(1924), aunque ya en 1904 se admitieron algunos enfermos mentales en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona (6). Este
traslado progresivo del enfermo desde los manicomios hacia el hospital general es fundamental para intentar erradicar lo que de estigma
social ha tenido la enfermedad mental a lo largo de la historia y limpiar de connotaciones "mgicas" la labor del psiquiatra. Adems,
permite un estudio integral del paciente al valorar en el mismo plano las enfermedades orgnicas y los trastornos psquicos, y tanto la
familia como el paciente suelen aceptar mejor el ingreso.
La hospitalizacin del enfermo psiquitrico debera estar regida por los siguientes principios:
- La estancia del paciente debe ser lo ms breve posible.
- Los ingresos debern hacerse, siempre que sea posible, en un hospital general. Esta es la tendencia actual, pero no todas las reas
disponen de este tipo de unidades y alguna vez el ingreso se realiza en hospitales psiquitricos; en estos casos, deber ser siempre en
unidades habilitadas para el tratamiento de enfermos agudos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (8 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
- Los criterios que indiquen el ingreso debern ser siempre de carcter teraputico.
- La atencin psiquitrica del paciente deber estar totalmente integrada en el resto de servicios y prestaciones del hospital.
- El desarrollo de dicha atencin psiquitrica en el hospital deber estar coordinada con el resto de recursos del rea de salud.
- Nunca hay que olvidar que la mayor parte de la atencin psiquitrica que va a recibir el paciente ser a nivel ambulatorio. El ingreso
hospitalario es un recurso teraputico provisional.
Hospitales Psiquitricos
El hospital psiquitrico no tiene razn de ser hoy da si funcionan adecuadamente los dems niveles de asistencia (unidad de
hospitalizacin breve, servicios en la comunidad). Sin embargo, existe y en algunas reas es la fuente principal de asistencia psiquitrica.
Las funciones que el hospital psiquitrico ha venido realizando consistan principalmente en las siguientes (3);
- Mdico-asistencial, cuidando y proporcionando tratamiento a los pacientes ingresados.
- Una funcin residencial, hacindose cargo de algunos problemas sociales, frecuentes en la poblacin marginal.
- Labor de custodia, en relacin a los pacientes que llevaban mucho tiempo institucionalizados.
En la actualidad estas funciones, o bien son asumidas por el resto de los recursos asistenciales, o bien son derivadas hacia las entidades que
realmente deben ocuparse de ellas, como la asistencia social.
SERVICIOS COMUNITARIOS
Funciones
Ya se ha dicho que la mayor parte de la asistencia psiquitrica se va a realizar a nivel ambulatorio; por lo tanto, los equipos que trabajan en
la comunidad (sean de atencin primaria o de atencin especializada) sern los que soporten la mayor carga asistencial.
En general, las funciones del equipo de atencin especializada en salud mental sern (3);
- Apoyo y supervisin del mdico de familia.
- Asistencia del paciente psiquitrico ambulatorio.
- Llevar a cabo tareas de formacin y de investigacin.
- Prevencin de los trastornos mentales en la poblacin de riesgo.
- Desarrollo de programas especficos de tratamiento:
Prevencin y tratamiento del alcoholismo.
Psicogeriatra.
Psiquiatra Infanto-juvenil.
Rehabilitacin del enfermo mental crnico.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (9 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
CENTRO O SERVICIO DE SALUD MENTAL
Es el dispositivo bsico de la 2. lnea, donde se debe centralizar la asistencia ambulatoria especializada y la coordinacin, entre los
dispositivos primarios y hospitalarios. En su equipo bsico consta de:
- Especialistas en Salud Mental: psiquiatras y psiclogos
- Enfermera especializada.
- Asistente social.
- Personal de administracin.
Segn el grado de desarrollo de sus programas pueden disponer de auxiliares psiquitricos, terapeutas ocupacionales, etc...
En cada Distrito habr un Servicio de Salud Mental y un responsable del mismo ubicado en el centro de salud mental correspondiente.
La asistencia en el centro de salud se organiza en programas bsicos. Asismismo, cada programa dispone de un responsable o coordinador,
siendo los ms importantes los siguientes:
Programa de evaluacin
Este programa recoge el origen de la demandas y la respuesta a la misma, en forma de tipo de intervencin especfica que requiere. Recoge
tambin anlisis de la demanda, expectativas, contactos previos y finalmente el tipo derivacin hacia otros recursos comunitarios.
Programa de atencin ambulatoria
Este programa decide las modalidades de intervencin teraputica a desarrollar y con qu medios fsicos, personales y temporales se
llevarn a cabo. Adems de un registro de las mismas, tambin recogen los datos del alta y los informes correspondientes, a fin de
organizar un tratamiento continuado del paciente.
Programa de atencin domiciliaria
Es un programa para pacientes que no pueden ser evaluados o atendidos en el centro, ni en otros dispositivos sanitarios. Esta atencin se
puede hacer de forma programada o de urgencia.
Programa de apoyo y coordinacin con atencin primaria
Es fundamental dentro de la coordinacin de los dispositivos asistenciales. Tiene como objetivo el apoyo en la deteccin, tratamiento y
seguimiento de los problemas de salud mental al mdico de asistencia primaria. Garantiza la continuidad y la asistencia integrada al
problema de salud del paciente.
Apoyo y coordinacin con S. Sociales
Los servicios sociales son bien de tipo general o especializados en intervenciones sobre colectivos especficos (nios, ancianos, enfermos
mentales). La coordinacin afecta a los dos mbitos. Este programa se dirige a la deteccin de problemas de salud mental y de grupos de
alto riesgo por los profesionales de asistencia social. Tambin facilitan el uso de los recursos comunitarios tiles de prevencin,
tratamiento y rehabilitacin del enfermo mental, de forma coordinada e integrada.
Programa de hospitalizacin
Organiza la necesidad de esta intervencin, el momento, la modalidad y los objetivos de la misma, dentro del proceso de tratamiento que
transcurre en el Centro de salud mental.
Programa de rehabilitacin y reinsercin social
Este programa provee las actividades teraputicas para la recuperacin de facultades personales, sociales y relacionales, que como secuela
de su enfermedad, perdi la persona y que la dificultan mantenerse en su entorno familiar y social.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (10 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
Adems de estos programas generales, hay tres especficos que se justifican por las peculiaridades de la poblacin a la que atienden.
- Programa de psicogeriatra.
- Programa de atencin a infancia y adolescencia.
- Programa de atencin al alcoholismo.
Los Hospitales de Da constituyen un recurso para el tratamiento ms especfico de aquellos pacientes que no requieren hospitalizacin
completa, pero s un perodo de adaptacin al medio externo. En estas unidades (que no siempre se localizan en el hospital general ) se
trabajan a fondo los programas de rehabilitacin para enfermos mentales crnicos y los programas de reinsercin psicosocial.
Por ltimo, existen tambin los Pisos Protegidos, es decir, minirresidencias para 6-8 enfermos tutelados por profesionales de la salud
mental, en los que prima el desarrollo de actividades que ayuden al paciente a adquirir una serie de habilidades sociales y laborales (si es
posible), perdidas en el curso de la enfermedad. Estos pisos resultan enormemente costosos y el personal tiene un alto nivel de recambio.
En principio van dirigidos a pacientes esquizofrnicos crnicos, aunque tambin suelen ser candidatos los trastornos de personalidad con
grave deterioro sociofamiliar.
BIBLIOGRAFIA
1.- Goldberg DP, Huxley P. Mental Illness in the Community. Tavistock, London, 1980.
2.- Tantam D, Goldberg D. Primary medical care, en Bennet BH, Freeman HL. Handbook of Community Psychiatry. Churchill and
Livingstone, London, 1991, pp 361-385.
3.- Ministerio de Sanidad y Consumo. Informe de la comisin ministerial para la reforma psiquitrica. Ministerio de Sanidad y Consumo,
Madrid, 1985.
4.- Gimnez Hernndez FJ. Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril). Edicin anotada. Ministerio de Sanidad y Consumo,
Madrid, 1986.
5.- Tyrer P. Psychiatric clinics in general practice. An extension of community care. British Journal of Psychiatry, 1984; 145: 9-14.
6.- Serrallonga J, Vallejo J. Prevencin y asistencia psiquitrica, en Vallejo Ruiloba J. Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra. 2
Edicin. Salvat, Barcelona, 1988, pp 934-941.
EL TRABAJO EN EQUIPO EN SALUD MENTAL
Autores: C. Ibez Alcaz, I. Mearin Manrique y J. Rodrguez Torresano
Coordinador: T. Palomo, Madrid
Podemos aceptar que la salud mental es resultado de la interaccin del sujeto con el medio que le rodea (familiar, escolar, laboral...). Se
trata, pues, de un delicado equilibrio sobre el que influyen numerosos factores, lo cual nos permite comprender que las necesidades
asistenciales que se pueden llegar a plantear son muy variadas y a la vez especficas. Es necesario por tanto contar con diterentes
profesionales, trabajando en un equipo interdisciplinario, para la puesta en marcha de la prestacin asistencial ms eficiente.
La finalidad que debe tener el equipo de trabajo es la de crear un ambiente teraputico que facilite la progresin psicolgica hacia la
curacin. Este clima psicolgico corrector puede considerarse un recurso fundamental para el tratamiento del paciente.
El equipo teraputico est en una posicin de bisagra entre los pacientes y la sociedad. Mantiene un papel similar al Yo sano, permitiendo
el contacto y elaboracin de la parte enferma, sin dejarse invadir ni identificar con ella. Para ello debe ser capaz de comprender y manejar
las regresiones que produce la enfermedad y ponerlas al servicio del Yo para constituirse en punto de partida de la evolucin psicologica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (11 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
Obviamente esto no significa que cada miembro se constituya en una especie de "psicoteraputa minor", sino que es la actitud de todos y
cada uno de ellos, armonizando sus diferentes papeles y encauzndolos a una estrategia comn, la que crea ese ambiente que propicia el
mejor tratamiento de los pacientes.
Un equipo teraputico ha de reunir, pues, las siguientes caractersticas:
- Propiciar una comunicacin directa, sincera y mantenida entre los pacientes y los terapeutas.
- Estimular la participacin activa de los pacientes en su tratamiento.
- Fomentar la participacin de los pacientes en la gestin de algunos aspectos del funcionamiento de los dispositivos.
- Mantener un estrecho contacto con otros dispositivos.
De cara a conseguir una adecuada estructuracin interna, es necesario que en su labor habitual contemple y formalice una serie de
actividades conjuntas que incluyan desde reuniones clnicas hasta un planteamiento de anlisis global del trabajo conjunto y de la
conflictiva interna del equipo. En todas ellas deben respetarse estrictamente horarios y finalidad.
Debe existir un responsable que cumpla con los requisitos y funciones de un lder, destacando:
- Ser el vrtice de la jerarqua administrativa del equipo.
- Llevar a cabo un efectivo liderazgo cientfico con capacidad de plantear y resolver los problemas clnicos.
- Ofrecer seguridad ante las inevitables tensiones y ansiedades del equipo que recaen sobre l. Es decir, ser un buen continente capaz de,
una vez recibidas, devolverlas matizadas y elaboradas para que puedan as ser aprovechadas.
- Evitar una actitud paternalista que infantilice al resto del equipo, poniendo en riesgo la corresponsabilidad.
La organizacin estructural del equipo debe evitar caer tanto en una rigidez burocrtica paralizante, como en el desdibujamiento e incluso
ausencia de roles a que tienden algunos centros, tal vez como reaccin a la situacin anterior.
El equipo debe mantener una integracin grupal, ser consciente de sus objetivos y de las dificultades inherentes para poder acercarse a la
enfermedad mental de una forma integradora y teraputica.
La ausencia de equipo conduce al psiquiatra aislado a revestirse de una omnipotencia reactiva que suele terminar en el escepticismo y
nihilismo frecuente en los profesionales de la institucin manicomial.
En cuanto al tamao del equipo, ha de ser lo suficientemente grande como para que puedan diluirse y corregirse determinadas tensiones
emocionales, pero no tanto como para facilitar tendencias disgregadoras que rompan el funcionamiento armnico.
Existen varios riesgos y dificultades que pueden bloquear la actuacin teraputica e incluso transformarla en antiteraputica. As por
ejemplo las diferentes orientaciones tericas de los profesionales o conflictos por reas de actuacin pueden desatar luchas por el poder que
enturbien el ambiente deseable. Un liderazgo distante o incapaz de resolver la confusin del equipo respecto a estos conflictos, contribuye
a aumentar las dificultades de relacin interpersonal.
El equipo teraputico desarrolla unos mecanismos de defensa ante la angustia que se desencadena durante su actividad, pudiendo
destacarse:
- Aislamiento. Refugindose los miembros en sus concepciones particulares de la asistencia.
- Escisin y proyeccin. Trasladando a otros equipos sus propios sentimientos dc impotencia, angustia, etc.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (12 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
- Dependencia.
Externa. Cuando se solicita continuamente a la Administracin que cubra necesidades poco reales.
Interna, frente al lder, al que se reclama omnipotencia mgica que resuelva todos los problemas.
Simbiosis. Se sustituye la responsabilidad de cada miembro con su papel por una seudoamistad inoperante.
Evitacin fbica. Mediante la introduccin, con racionalizaciones teraputicas, de ciertas tcnicas que le aparten del paciente.
La previsible aparicin en el equipo de disfunciones derivadas de la propia dinmica grupal, obligan a tener previsto y poder formalizar un
planteamiento de anlisis de la conducta del equipo teraputico, bien mediante un rgano de anlisis institucional permanente emanado del
propio equipo, bien por medio de la ayuda de profesionales ajenos a la Institucin con suficiente experiencia y capacidad de anlisis. Esta
actitud de anlisis, manteniendo un encuadre estable y definido, es importante porque la mayora de los equipos han ido decantndose por
un alejamiento de los ambientes muy planificados, en favor de una mayor espontaneidad en las relaciones entre pacientes y terapeutas. Un
adecuado manejo de estas situaciones siempre permitir que surjan elementos integradores y madurativos del equipo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a13n3.htm (13 of 13) [03/09/2002 12:11:42 a.m.]
14
REHABILITACION Y ATENCION PROLONGADA DEL ENFERMO
PSIQUIATRICO
1. La evolucin del trastorno mental: Criterios operativos
de cronicidad
Coordinador: V. Corcs Pando, Madrid
Evolucin del concepto de cronicidad G
Antecedentes histricos G
Modelo mdico-psiquitrico G
La cronicidad tras la reforma psiquitrica y la
desinstitucionalizacin
G
Modelo psicosocial G
Los nuevos crnicos G
Conclusiones G
2. Cambios en la consideracin del enfermo mental
Coordinador:V. Aparicio, Oviedo
Viejos y nuevos crnicos G
Usuarios crnicos de servicios de salud mental G
Pacientes que permanecen en la institucin G
Usuarios que han surgido de la
desinstitucionalizacin
G
Los "pacientes crnicos adultos jvenes" G
Nuevos crnicos de servicios ambulatorios G
3. Atencin prolongada del enfermo mental
Coordinador: J. Montejo, Gijn
Marco legal G
Papel e importancia de la atencin prolongada en la
organizacin de la asistencia psiquitrica
G
actual G
Riesgos potenciales tras la aplicacin de este modelo G
Principios e indicaciones para la atencin prolongada
al enfermo mental
G
Algunos factores a considerar en la atencin
prolongada
G
4. Programa y tcnicas de seguimiento y rehabilitacin del
enfermo mental
Coordinador: A. Fernndez del Moral, Madrid
Aplicacin en el trastorno psictico y el trastorno
mental orgnico
G
Concepto de rehabilitacin G
Programas de rehabilitacin G
Principios bsicos G
Trabajo en equipo G
Continuidad del tratamiento G
Individualizacin del programa G
Estructura del programa G
Poblacin G
Recursos G
Objetivos G
Desarrollo del programa G
Evaluacin de los programas de rehabilitacin G
Evaluacin estructural G
Evaluacin de resultados G
Evaluacin clnica G
Evaluacin funcional G
Evaluacin socio-familiar residencial y laboral G
Resumen G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area14.htm (1 of 2) [03/09/2002 12:49:51 a.m.]
Acciones preventivas orientadas a reducir la
evolucin hacia la cronicidad, las recadas
G
y la progresiva desadaptacin socio-familiar y laboral
del enfermo mental
G
Prediccin del riesgo de recadas G
Rehabilitacin versus prevencin G
Estructuras intermedias G
Otras medidas preventivas del deterioro crnico G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area14.htm (2 of 2) [03/09/2002 12:49:51 a.m.]
14
REHABILITACION Y ATENCION PROLONGADA
DEL ENFERMO PSIQUIATRICO
Responsable:J.A.Espino Granado, Madrid
1.LA EVOLUCION DEL TRASTORNO MENTAL:CRITERIOS
OPERATIVOS DE CRONICIDAD
Autor:A. Torija Colino y F. Gonzlez Aguado
Coordinador:V.Corcs Pando, Madrid
Hace algunos aos, era relativamente fcil determinar la poblacin con enfermedades mentales
crnicas: la que viva en los Hospitales Psiquitricos. Actualmente estas instituciones no albergan por
mucho tiempo a la mayora de los pacientes crnicos.
De las definiciones de enfermos mentales crnicos (1), hay una que ha gozado de mayor aceptacin, la
de Goldman y cols. (1981):
"Personas que sufren ciertos trastornos mentales o emocionales (sndromes cerebrales orgnicos,
esquizofrenia, trastornos depresivos y maniacodepresivos recurrentes, y psicosis paranoides o de otro
tipo), adems de otros trastornos que pueden llegar a ser crnicos y erosionan o impiden el desarrollo de
sus capacidades funcionales sobre tres o ms aspectos primarios de la vida cotidiana -higiene personal y
autocuidado, autonoma, relaciones interpersonales, transacciones sociales, aprendizaje y ocio- y
menoscaban o impiden el desarrollo de la propia autosuficiencia econmica."
Los criterios para definir a los enfermos mentales crnicos as descritos establecen de forma objetiva las
limitaciones de esta poblacin. Sin embargo, dada su heterogeneidad clnica, socioeconmica, tnica y
cultural, las condiciones varan a lo largo del tiempo y, a pesar de la grave incapacidad pueden existir
perodos de remisin y niveles normales de funcionamiento psicolgico. En este sentido una proporcin
significativa de poblacin podra vivir con relativa independencia si se le proporcionase adecuados
tratamientos, apoyo social y oportunidades: intentar recobrar lo ms posible un desarrollo social e
instrumental, y ajustar su nivel de funcionamiento a situaciones reales, es decir, rehabilitacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (1 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
psiquitrica (1,2).
En este captulo, trataremos de delimitar los criterios que subyacen al concepto de cronicidad. Para ello,
procederemos desde una evolucin histrica, tratando de sintetizar los parmetros mdicos y sociales que
condicionan la cronicidad
EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CRONICIDAD
ANTECEDENTES HISTORICOS
El concepto de cronicidad aparece en la historia dentro del pensamiento mdico. Las primeras referencias
a dicho concepto se encuentran en la nosologa hipocrtica, en los escritos de Areteo de Capadocia,
Sorano de Efeso, Eurpides, Empedocles, Hipcrates, Galeno, etc. Pero es con Sydenham (1624-1689)
con quien aparece una distincin ms diferenciada. Es este autor, infludo por el empirismo y el
racionalismo filosfico (Bacon, Locke, Condillac...) el que lleva al terreno mdico el concepto de lesin
y los mtodos anatomofisiolgicos y anatomoclnicos. Aparece la lesin como hallazgo casual
anatomopatolgico de las enfermedades. Con ello se configura la nocin actual de enfermedad, en razn
de un ordenamiento y coherencia interna de las manifestaciones clnicas y causales (3).
Para Sydenham las enfermedades agudas ocurren "...casi con total independencia del arbitrio o la libertad
del individuo que las padece"; "...llamo enfermedades agudas a las que por lo comn tienen a Dios como
autor, en tanto que los crnicos lo tiene en nosotros mismos...". Las enfermedades crnicas tendran
mucho que ver con el rgimen de vida que voluntariamente haya querido llevar el paciente frente a la
pura naturalidad biolgica de las enfermedades agudas. Cuenta esto Lan Entralgo, sealando que
cosideramos enfermedad crnica a la que por su duracin necesariamente se incorpora al vivir habitual
de quien la padece, hasta hacerse uno de sus componentes ineludibles, con lo que el enfermo se ve
obligado a contar con ella en la tarea de proyectar y hacer su vida (3,4).
Estos conceptos aparecen en la Psiquiatra de aquellos momentos; Psiquiatra, por otro lado,
exclusivamente asilar y manicomial, donde para entender el concepto histrico de cronicidad, como
plantea Foucault para el concepto de locura, "...hacer la historia de la locura quiere decir hacer un estudio
estructural del conjunto histrico de nociones, instituciones, medidas jurdicas y policiacas, conceptos
cientficos que tienen cautiva una locura cuyo estado puro no puede jams ser restituido al mismo..." (4),
es indispensable ver las normas concretas de gobernabilidad de una poca, el conjunto de medidas
disciplinarias que se ejercen sobre una poblacin.
La historia de la locura es historia sobre la separacin, sobre el lmite, y la cronicidad tiene mucho que
ver con las normas que una determinada sociedad impone para separar al sano del loco.
A finales de siglo XVIII el proceso de consolidacin del Estado moderno est ya muy avanzado. En
aquel tiempo, 1/4 de la poblacin europea es indigente constituyendo una gran preocupacin social, las
ciudades crecen espectacularmente y con ellas la burguesa; falta vivienda, hay un gran paro, y la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (2 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
sociedad establece fuertes mecanismos de control (censos, impuestos, etc.).
Se construyen en ese momento nuevos hospitales o asilos fuera de las ciudades, que se van a llenar de
una poblacin muy heterogna, donde ms tarde se intentar la re-educacin del rebelde o del loco en el
que se llam tratamiento moral, mtodo disciplinar y la mayora de las veces represivo, a pesar de la
retirada de las cadenas, con la implantacin de rgidos reglamentos, jerarquizaciones yburocracias (lo que
ms tarde Goffman denominar institucin total).
La locura, por tanto, se va a incluir, dentro de esos grandes hospitales. El trabajo va a formar parte
fundamental del tratamiento de dicha patologa. La ociosidad es la causa principal de la cronicidad y
haba que atajarla.
En esta nueva forma de entender la enfermedad mental, cronicidad e incurabilidad sern conceptos
sinnimos y el criterio evolutivo de la enfermedad slo servir para confirmar el diagnstico; una vez
hecho ste, el caso pierde inters y pasa a la categora abstracta de crnico. Estos ltimos llenaban los
asilos, aunque la poblacin de stos, segn Dorner era muy variada: "...mendigos y vagabundos, gentes
sin hacienda, sin trabajo u oficio, criminales, rebeldes polticos y herejes, prostitutas, libertinos, sifilticos
y alcohlicos, locos, idiotas, hombres estrafalarios, pero tambin esposas molestas, hijas violadas o hijos
derrochadores fueron por este procedimiento convertidos en inocuos, an, hechos invisibles...". La
Psiquiatra batallaba por clarificar el lmite entre curabilidad e incurabilidad, y si estos dos tipos de
pacientes deben ser tratados en sitios diferentes. Pinel defiende la curabilidad de la enfermedad mental
"...nueve de cada diez curables, se curan..." (4), y daba como incurables primarios a epilpticos,
paralticos, dementes seniles, idiotas, los afectos de locura hereditaria o aquellos de alienacin vieja o
mal tratada, nica alusin indirecta a la posible evolucin hacia la cronicidad.
Ser Esquirol quien crea los instrumentos de la Psiquiatra moderna y da carta de naturaleza a la
cronicidad. Este alienista va a ser un activo propulsor de la construccin de asilos, pero diferencindolos
ya en agudos y crnicos, en curables e incurables. Esquirol marca las normas para ingresar en un hospital
u otro. En los hospitales para curables ingresaran aquellos que no han sido tratados antes, los que tiene la
enfermedad desde hace menos de un ao, los que no tienen enfermedad contagiosa o los casos de
incurabilidad deberan ser enviados a otra institucin. Los incurables se envan a grandes asilos, fuera de
las ciudades. En esta lnea se trabaja en Alemania (Langermann), Inglaterra y finalmente en toda Europa
(4).
La Psiquiatra comenz entonces a hacerse conservadora. Se atacaba ferozmente a mdicos que
defendan que el enfermo no debera ser separado de su familia, contestaba Voisin: "...la mayora de ellos
-los alienados- ofrecen tal perversin en sus cualidades afectivas que la mayor parte son insensibles a la
separacin...". Empieza a tomar cuerpo la idea de locura como degeneracin, idea que ms tarde
desarrollarn Morel y Magnan.
Se ampla el concepto de enfermedad mental segregndose a un gran nmero de personas que hasta
entonces no generaban problemas, con el mensaje de que van a ser curadas. La psiquiatra utiliza
entonces como argumentos la razn higinica, la salubridad social.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (3 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
A mediados del siglo XIX, el peso del concepto de lesin, los hallazgos anatmicos, el descubrimiento
de la etiologa de la PGP, da un fuerte giro a la Psiquiatra hacia lo biolgico (Griesinger "...las
enfermedades mentales son enfermedades del cerebro...").
Falret en aquel tiempo es el primero que introduce un estudio longitudinal de la enfermedad mental y
aparece la demencia como cuadro terminal de la locura, donde la cronicidad y la incurabilidad vuelven a
superponerse. La cronicidad (3) sera en s mismo una cuestin de tiempo (en la lnea de Morel y
Magnan), sin embargo, Falret se preocupa de los enfermos crnicos y de la situacin en la que viven, a
modo de un neoalienista, haciendo fuertes crticas sociales al tratamiento del alienado por parte de la
sociedad. Para ello, intent prestar ayuda a los enfermos que daba de alta creando sociedades de
"patronage", primer antecedente de unos Servicios Sociales.
Griesinger, en Alemania, se mueve en la misma lnea, y con ellos se desata en toda Europa una fuerte
polmica sobre los establecimientos adecuados que deben dar asistencia al enfermo mental. Este debate
asistencial tendr consecuencias que llegarn prcticamente hasta nuestros das; no slo se discuten los
manicomios sino tambin la posibilidad de asistencia en familia, las colonias de locos; no slo nosologa
y patologa, sino tambin poltica (Virchow "la medicina es poltica"), control de la poblacin y
rentabilidad econmica (a partir de aqu aparecen numerosas rdenes religiosas para cuidad, a los
enfermos en los hospitales, ahorrando dinero al Estado).
Se concluye lo caro que es mantener hospitales para curables e incurables (los dos hospitales acaban
llenndose y existen dudas mdicas para mantener ese lmite, adems de la sensacin de "aparcamiento"
de los llamados incurables). Roller, como Falret, abogan por la unificacin de ambos, criticando la
situacin de los asilos de incurables. En esta linea tambin trabaja Kirkbride en Estados Unidos y
Griesinger en Alemania. Este ltimo llega a comentar que los asilos tiene mucha culpa de la producin
de los estados finales de la enfermedad mental, por la marginacin, hacinamiento y aislamiento que
producen en el loco. Griesinger, as todo, piensa que la mayora de los enfermos quedan tarados y s cree
que deben existir sitios para trasladar a los crnicos o incurables aunque defiende estos lugares como
colonias agrcolas y no como grandes asilos. Empezamos a pasar, con ello, de la dicotoma
curable-incurable, a la de agudos-crnicos (3,4).
Hay autores que critican estas ideas, fundamentalmente las de Griesinger, las consideran inviables por
criterios financieros, administrativos y polticos (Laehr, Crair, etc.). Al final, la opinin de stos impera y
se habilitan grandes edificios como asilos para crnicos, lejos de las ciudades y con un bajsimo
presupuesto, los manicomios, donde psiquiatras como Bleuler o Kraepelin llevarn a cabo sus trabajos.
A partir de Bleuler, y sobre todo de Kraepelin, las enfermedades mentales cumplen todos los requisitos
que se esperan de una enfermedad orgnica, con criterios semiolgicos, evolutivos, anatmicos y
etiolgicos. Kraepelin establece un catlogo minucioso de todas las variedades de locura, ratificando que
la evolucin confirma el pronstico, implcito ya en la etiqueta de origen, el diagnstico. Es en este
contexto donde el diagnstico lleva necesariamente a la sentencia de cronificacin-demencia (la
demencia precoz, por ejemplo), y por ello, la actitud teraputica que corresponde a la
cronicidad-demencia va a tender al nihilismo; el inters est en el diagnstico, en el defecto, no en la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (4 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
recuperacin (1,2).
El asilo pasa a ser un laboratorio para observar a sus inquilinos, aunque es innegable la importante labor
clnica, y la influencia de este autor, que ha llegado hasta nuestros das. Pero en la prctica se pasa del
optimismo moralista a la pasividad y resignacin de los asilos. Esta prctica psiquitrica funcion en esa
pasividad desde finales del siglo XIX hasta los aos 60. Los avances durante el siglo XX han sido pocos
y lentos, al menos durante la primera mitad del Siglo.
Muchos de estos cambios han venido auspiciados por figuras tan relevantes en esos aos como Jaspers;
Freud y la enorme influencia del psicoanlisis, propiciando el anlisis institucional, el anlisis de la
locura, la respuesta social a la misma, el concepto de demanda, etc.; A. Meyer en Estados Unidos y ms
tarde en Europa, K. Schneider, etc.
Aparece a principios de siglo el National Committee for Mental Higiene, se desarrolla la profesin de
trabajador social, se desarrollan paradigmas como el de Higiene Mental (4).
Por otro lado se da una modificacin en la concepcin de la esquizofrenia determinada por los estudios
de seguimiento de Mayer Gross (1932) y de Langfeldt (1939), as como por el importantsimo
descubrimiento de las fenotiacinas en 1953.
Se aprueba en 1943 la Ley de Barden-La Follette que introduce por primera vez la rehabilitacin como
mtodo de aplicacin necesaria a toda persona invlida fsica, mental o socialmente. Para todo esto
tienen gran importancia las dos guerras mundiales, el triunfo de la sociedad capitalista, corrientes
filosficas como el marxismo y el existencialismo, etc.
Se empiezan a dar los primeros movimientos de desinstitucionalizacin como la poltica de puertas
abiertas en el Reino Unido o las Comunidades Teraputicas (4).
Aparecen importantes planes de rehabilitacin psicosocial en la inmediata postguerra y surgen, por ello,
nuevas estrategias para abordar la enfermedad crnica que ya no necesita el Hospital pudiendo ser
atendida en sus domicilios, con el consiguiente ahorro.
Pero los grandes planes de rehabilitacin y desinstitucionalizacin no llegan al enfermo mental crnico
hasta los aos 60, (en 1963 Kennedy lee su discurso al Congreso proponiendo el nuevo programa de
Salud Mental) (2).
Empiezan movimientos de reforma en toda Europa, como la poltica del Sector francs y la llamada
Psiquiatra Comunitaria en el Reino Unido, Italia y ms tarde Espaa.
En este proceso de reforma an nos encontramos actualmente, donde segn los pases, o incluso, segn la
zona del propio pas, el grado de desinstitucionalizacin y de reforma es muy variable, y aunque este
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (5 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
proceso es un evidente logro para los enfermos mentales crnicos, ha generado algunos problemas que en
el campo de la cronicidad pasaremos ms tarde a describir.
MODELO MEDICO-PSIQUIATRICO
En la historia de la Psiquiatra, el perodo calificado como clsico se encuentra bajo la influencia de la
incurabilidad y las consecuencias de cara al internamiento del enfermo crnico, y as, an en las mejores
evoluciones hacia la curacin, quedaban "visibles" para siempre los defectos de la enfermedad.
Las aportaciones de la moderna psicopatologa se basan en lo biolgico, hacia los planteamientos
neuro-psicolgicos de Huber ("el defecto esquizofrnico corresponde a una atrofia del tercer ventrculo"),
y la reduccin que Arnold realiza de los cursos propuestos por distintos autores para hacer corresponder
cinco tipos de curso evolutivo en la esquizofrenia con los tres bloques de dficit propuestos por Luria (3).
Igualmente importantes son los estudios catamnsicos propuestos por los psicopatlogos sobre los
factores pronsticos al comienzo de la esquizofrenia:
La personalidad sintnica tiene un papel positivo de cara a la remisin sobre una personalidad
esquizoide.
Los fracasos escolares primarios o secundarios un pronstico desfavorable.
La existencia de factores desencadenantes tiene un pronstico favorable.
Los prdromos largos empeoran el pronstico con aumento de todas las formas de defecto.
Los sntomas iniciales catatnicos, pseudodepresivos y los delirios tienen un carcter favorable mientras
que las pseudoalucinaciones auditivas de primer grado, las alucinaciones corporales y los trastornos del
yo tienen un pronstico desfavorable de cara al defecto.
El sexo femenino tiene un mejor pronstico a largo plazo.
El tratamiento farmacolgico al inicio, mejora sensiblemente el pronstico.
No tienen ningn significado en la prognosis la presencia de psicosis maniacodepresivas o
esquizofrnicas, el hogar roto, la clase social y la edad de comienzo.
Paralelamente a los procesos de reforma, continuaron las investigaciones sobre la evolucin de la
esquizofrenia (2,3): J. Zubin y B. Spring en 1977 y J. Zubin y S. Steinhauer en 1981 describieron los
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (6 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
primeros modelos de vulnerabilidad/estrs para la esquizofrenia. Se asumi que sta no es un trastorno
continuo pero s lo es la vulnerabilidad a ella, que podra mantenerse latente toda la vida o manifestarse
cuando determinados factores vitales actuasen como estresores:
- Factores independientes de vulnerabilidad: gentico, ecolgico, desarrollo, aprendizaje, neurofisiologa
y medio interno (ambiental, psicosocial, biolgico).
- Acontecimiento vital desencadenante.
- Variables moderadoras (soporte social, personalidad, ajuste social premrbido).
En 1984 y 1989 L. Ciompi describi un nuevo modelo de vulnerabilidad (2), que propona la integracin
de varios mecanismos para la comprensin etiopatognica de la enfermedad:
- la teora del estrs.
- el concepto de plasticidad neuronal.
- la hiptesis dopaminrgica.
- la teora de la dinmica de sistemas complejos.
Este modelo consideraba fundamental el factor tiempo, de modo que la interaccin de variables
biolgicas y sociales se producira en tres fases: fase premrbida, fase de descompensacin psictica y
fase de evolucin a largo plazo.
Podemos decir que los modelos de vulnerabilidad/estrs han marcado las lneas de investigacin sobre la
etiopatogenia de la esquizofrenia en las dos ltimas dcadas. En este sentido, otros autores relevantes en
el estudio de las psicsis; P. Liddle, W.T. Carpenter y T. Crown (5) realizaron en 1994 una revisin de
los sndromes de esquizofrenia desde las descripciones clsicas de Kraepelin a Bleuler hasta la
actualidad:
- Crown (1980) describi un modelo psicopatolgico sindrmico doble. El tipo I comprende sntomas
positivos como ilusiones, alucinaciones y desorden formal del pensamiento que tienden a ser transitorios;
y el tipo II referente a los sntomas negativos, tales como pobreza de discurso y embotamiento afectivo,
que tienden a persistir. Segn Crown, estos dos sndromes reflejan dos dimensiones psicopatolgicas:
una perturbacin neurohumoral que genera el sndrome tipo I y una anormalidad de la estructura cerebral
correspondiente al tipo II.
- Andreasen (1982) propuso un concepto ms amplio del sndrome negativo y una escala de clasificacin,
la Escala para la Evaluacin de Sntomas Negativos (SANS), que comprenda cinco subescalas:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (7 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
embotamiento afectivo, incoherencia, falta de iniciativa, anhedonia y deterioro de la atencin.
- Tras una dcada los autores se preguntan sobre la segregacin de los sntomas de la esquizofrenia en
dos sndromes distintos y sobre la amplitud del concepto de sntomas negativos.
- Klimidis (1993) revisando estos estudios, reconoci, al menos, tres grupos importantes de sntomas:
uno de sntomas negativos, otro correspondiente a ilusiones y alucinaciones, y un tercero cuya
caracterstica era el desorden formal del pensamiento. Este tercer grupo haba sido denominado sndrome
desorganizado (Liddle, 1984).
- A pesar de estas investigaciones y estudios no se incluye la gama completa de sntomas de la
esquizofrenia, y basndose en aspectos psicomotores se podran identificar (Liddli, datos inditos) dos
sntomas adicionales de inibicin y excitacin psicomotora.
- Andreasen y Olsen (1982) informaron que los pacientes con sntomas predominantemente negativos
tenan menoscabada su funcin cognitiva y una dilatacin de los ventrculos cerebrales en comparacin
con pacientes con sntomas predominantes positivos. Estudios subsiguientes confirmaron la asociacin
de sntomas negativos con un deterioro cognitivo, especialmente en funciones correspondientes al lbulo
frontal (Liddle y Morris, 1991), pero no tanto con la dilatacin ventricular. No slo hay correspondencia
con un pobre desempeo funcional del lbulo frontal sino que los sntomas negativos se asocian a
disminucin metablica y del flujo sanguneo en dicho lbulo (Liddle 1992, Wolkin 1992), y con
alteracin de la capacidad de activacin de la corteza frontal durante funciones en la que sta participa.
Adems, parece que el modelo de actividad cerebral asociado con sntomas negativos no es una prdida
esttica de funcin frontal sino una desproporcin dinmica entre actividad cortical y subcortical.
- Con respecto a los sntomas positivos, no existe todava la evidencia de un mecanismo neurohumoral,
pero los cambios en la severidad de los sntomas se asocian con un modelo complejo de recambio de
metabolitos de los neurotransmisores de las monoaminas. Adems, muchos antipsicticos atpicos han
sido exitosos en aliviar algunos sntomas negativos (Meltzer, 1992) lo que significa que stos pueden
estar sujetos a influencias farmacolgicas en algunas circunstancias. Tambin se observ que en ambos
grupos de sntomas, positivos y negativos, estn implicados cambios y asociaciones de neurotransmisores
(Kahn, 1993).
Como conclusin, se evidencia que la investigacin sobre esquizofrenia no se puede restringir al estudio
de dos sndromes, sino que es preciso un enfoque multidimensional, con especial atencin al modelo de
actividad cerebral con desproporcin entre reas de corteza de asociacin y ncleos subcorticales (5). En
este sentido, hay acuerdo general en las alteraciones estructurales cerebrales pero la identidad del
elemento clave es oscura como tambin lo es el componente neuroqumico subyacente.
LA CRONICIDAD TRAS LA REFORMA PSIQUIATRICA
Y LA DESINSTITUCIONALIZACION
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (8 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
MODELO PSICOSOCIAL
Hemos visto que hasta los aos 60-70 exista en los manicomios una poblacin muy heterognea. A
partir de esos aos las categoras psicopatolgicas referidas al defecto se van a sustituir por una nueva
psicometra formulada por Wing o Letemenda que insisten en el concepto de dishabilidad psicosocial
como algo no equivalente al defecto clsico y como ms influyente en el destino del enfermo (2,4).
As, Wing, categoriza la deshabilidad en ligera, moderada y severa. Esta descripcin del crnico como
dishbil cuantitativamente clasificado ser posteriormente objeto de estudio en las escuelas de
Harris-Letemenda y Wing-Brow en un intento de articular categoras clnicas y variables
socioambientales que evaluaran de distinta forma la cronicidad. Por esta va Reinter define el concepto
de Sndrome de Descompensacin Social, constituido por las complicaciones secundarias de las psicosis
que estn relacionadas con factores ambientales y que son, por tanto, previsibles. Ludug y Furrelly,
dentro de la Psiquiatra social inglesa, definen el "cdigo de la cronicidad" por su similitud con cdigos
de conducta de grupos marginales. Un aspecto importante es el progresivo protagonismo que el personal
no mdico cobra en la evolucin del enfermo crnico. En los aos 60-70, como ya veamos, los
problemas generados por la cronicidad empiezan a separarse del marco mdico, se comienza a considerar
un problema fundamentalmente social que requiere la intervencin de otras muchas disciplinas. Todo
ello desembocar en las medidas de reforma psiquitrica que posibilitarn la progresiva rehabilitacin de
crnicos hasta que, segn cita la OMS, "... los hospitales psiquitricos tradicionales cerrarn sus puertas
sustituidos por unidades en el Hospital General, Hospital de noche y talleres protegidos..." (2).
LOS NUEVOS CRONICOS
A partir de la desinstitucionalizacin de los enfermos (4), de la aparicin de una red de atencin
ambulatoria y de servicios asistenciales para el tratamiento de la salud mental, no ya slo de la locura, se
empiezan a manejar nuevos conceptos de cronicidad, que podramos englobar en cuatro tipos
fundamentales:
- El remanente manicomial.
- Los crnicos externalizados del manicomio, atendidos ahora en servicios comunitarios.
- Los usuarios crnicos de servicios ambulatorios.
- Los pacientes adultos jvenes crnicos o el paciente joven crnico gravemente enfermo.
El remanenete manicomial seran aquellos pacientes resistentes a la desinstitucionalizacin (los llamados
hard core), que todava se encuentran en Hospitales Psiquitricos. Son generalmente ancianos, con
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (9 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
muchos aos de institucin psiquitrica a sus espaldas, que precisan cuidados permanentes y que carecen
de las habilidades necesarias para poder ser atendidos ambulatoriamente (4).
Los crnicos externalizados constituyen una poblacin que ha estado durante varios aos en alguna
institucin psiquitrica y que ahora estn siendo atendidos en el sistema comunitario.
El grado de atencin sobre estos pacientes depende en muchos casos de la cantidad de recursos de la red,
pero, en general, se encuentran desatendidos creando gran alarma social ("los locos que estn en la
calle").
As todo, de los numerosos trabajos realizados en los ltimos aos merece destacar que un nmero
nfimo de estos crnicos ha requerido servicios sociales de emergencia o indigencia.
Con los procesos de reforma se llega a un nuevo concepto de cronicidad, el de usuarios crnicos de
servicios ambulatorios (2,4), grupo de todava incipientes estudios. Son pacientes surgidos entre la
poblacin que ha acudido por primera vez a unos servicios de Salud Mental, no a otros dispositivos
anteriores. Aparecen en los CSM, en general con definicin poco clara, con diagnsticos llamados, en
alguna ocasin, "de psiquiatra menor".
Esta nueva cronicidad ambulatoria aparece en los textos psiquitricos, cuando el paciente lleva ms de
tres aos consumiendo continuamente servicios comunitarios.
Ultimamente estn apareciendo datos interesantes sobre este grupo de crnicos ambulatorios. Un tercio
de los pacientes que se tratan en un CSM son crnicos ambulatorios, suelen ser mujeres de 30 a 50 aos
(se sabe que la convivencia conyugal es de riesgo en la mujer y de proteccin en el hombre), ms
frecuente en amas de casa, aparecen los dos extremos dentro del nivel sociocultural, as como
diagnsticos frecuentes de patologa neurtica en las mujeres y psictica en los hombres.
Los llamados, en los aos 80, pacientes adultos jvenes crnicos (4) son un grupo de pacientes de 18 a
35 aos aproximadamente cuya enfermedad debut en plena era de desinstitucionalizacin por lo que han
pasado muy poco tiempo en un Hospital Psiquitrico. Presentan problemas de manejo asistencial y
social, con dos caractersticas: sus severas dificultades de funcionamiento social y la tendencia de este
grupo a usar inadecuadamente servicios de salud mental. Consumen gran cantidad de servicios y tiempo
sin que sea posible establecer planes de tratamiento.
A diferencia con otros crnicos, podemos decir de estos adultos jvenes crnicos:
- el fracaso de estos pacientes es reciente.
- todava luchan por ser como otros de su generacin; como los crnicos manicomiales son ms
parecidos, ms "obedientes".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (10 of 14) [03/09/2002 06:39:29 a.m.]
- no han aprendido, previamente, como los pacientes desinstitucionalizados a ser dciles y a hacer lo que
se les manda.
- actan y toman drogas como la juventud a la que pertenecen.
- son propicios a volverse contra los profesionales de la Salud Mental en cuanto estos intentan encargarse
de ellos.
Tambin presentan caractersticas comunes como:
- Gran vulnerabilidad al estrs.
- Grandes dificultades en mantener relaciones estables.
- Su incapacidad para conseguir y conservar algo bueno de sus vidas.
- Su incapacidad y rechazo de aprender de sus propias experiencias.
- Capacidad de provocar sentimientos de fustracin, malestar, inquietud en familiares, amigos y clnicos
(segn Robins, el paciente indeseable).
Se suma un problema, y es que no existe categora diagnstica que d cuenta de todo esto. Por ello
sabemos que ser un adulto joven crnico no depende tanto del diagnstico o la patologa, sino de una
modalidad de uso de los servicios (4).
Todo esto les hace funcionar de un modo marginal, como si fueran jvenes crnicamente, aadiendo
problemas sociolgicos.
En resumen:
- Se trata de un fenmeno nuevo (los primeros trabajos de Goffman, Dunham, Stanton y Schwatz, Robins
o Grunenberg, con el sndrome de derrumbamiento social, no hablan de este tipo de cronicidad pero s la
empiezan a apuntar).
- El fenmeno tiene que ver con las tesis de Kramer (babyboom en EE.UU. en los aos 70, llegando
ahora a la edad de mximo riesgo de padecer graves enfermedades mentales), por lo que sera importante
estudiar las pirmides de poblacin.
Es determinante que estos trastornos debuten en plena era de la desinstitucionalizacin.
No la define un diagnstico sino un patrn de uso de Servicios Sanitarios y sociales. Se ha demostrado la
falta de adecuacin diagnstica de estos jvenes adultos crnicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (11 of 14) [03/09/2002 06:39:30 a.m.]
Los patrones de conducta no tienen tanto que ver con la psicopatologa sino con la gran permeabilidad a
la cultura de la calle (incluido el desprecio y desconfianza a los mdicos, toma de drogas, etc.).
El panorama de atencin actual al paciente crnico lo aborda en 8 criterios L. L. Bachrach:
- Atender con mxima prioridad a los pacientes ms incapacitados.
- Capacitar a los pacientes para acceder a una gama completa de Servicios.
- Trabajar sinrgicamente con otros recursos y agencias sociocomunitarias.
- Proporcionar atencin altamente individualizada para cada paciente.
- Disponer de personal especialmente entrenado.
- Hacer programas flexibles, evaluables y modificables al variar las necesidades.
- Disponer de un nmero restringido de camas hospitalarias y de un contacto con ellas.
- Disear alternativas valorables y comprensibles desde la peculiar cultura de la poblacin a atender.
Lamb (2) los resume en 3:
- Establecer en primer lugar Servicios Ambulatorios y de Rehabilitacin de gran calidad.
- No dejarse llevar o guiar por objetivos de curacin o normalizacin cuando tales objetivos no son
realistas (acabar con un antiguo criterio mdico).
- Debemos orientarnos, en cambio, a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
CONCLUSIONES
Se puede definir la enfermedad mental crnica en base a varios modelos. Dos criterios vlidos son:
Diagnstico de esquizofrenia o trastorno afectivo mayor.
Dependencia econmica de la familia y/o de la seguridad o asistencia social.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (12 of 14) [03/09/2002 06:39:30 a.m.]
De acuerdo con el Manual diagnstico y estadstico de los trastornos mentales (3. edicin), las personas
diagnosticadas de esquizofrenia, trastornos orgnicos o trastornos afectivos mayores sufren casi siempre
incapacidad por seis meses o ms, y la repeticin de los episodios constituye la regla en la mayora,
siendo la cronicidad el patrn usual de estos trastornos. Pueden aparecer periodos de remisin o de
relativa ausencia de sntomas activos del trastorno, pero suele permanecer una incapacidad residual y la
presencia de sntomas negativos incluso entre periodos de recada o de aparicin sbita de sntomas
agudos.
Otra forma para definir a los enfermos mentales crnicos se basa en tres dimensiones. Estas establecen
quines son enfermos mentales severos (diagnstico), quines estn incapacitados (medido por duracin
de los sntomas, incapacidad y nmero de hospitalizaciones).
Probablemente, no importa tanto el mtodo elegido para definir tericamente al "crnico" como sealar
la existencia de una poblacin incapacitada que genera una demanda asistencial prolongada en el tiempo
y que, en el caso de la psiquiatra, escapa al orden social y, a veces, jurdico.
Tras varias dcadas de prctica psiquitrica en la Comunidad y teniendo en cuenta las ltimas
investigaciones cientficas y el modelo de estrs-vulnerabilidad de los trastornos mentales, pueden
manejarse conceptos como el de los nuevos crnicos. Este concepto englobara a una poblacin
constituda por el llamado remanente manicomial, los pacientes crnicos externalizados del manicomio
atendidos en servicios ambulatorios, los usuarios crnicos de dichos servicios y los pacientes jvenes
crnicos gravemente enfermos.
Es de resaltar, que, tanto la sociedad americana, sovitica, como los mbitos europeos, coinciden en
considerar al enfermo crnico como susceptible de ser tratado, no slo en el campo mdico, sino que la
rehabilitacin es objeto de abordaje especfico por otros mtodos.
La caracterstica predominante de la enfermedad mental es la heterogeneidad en la evolucin y el
desenlace de los sujetos con trastorno. Es difcil predecir el grado de incapacitacin o de adaptacin del
enfermo debido a esta gran variabilidad inter e intraindividual en la evolucin de los trastornos mentales
crnicos. El modelo de estrs-vulnerabilidad-afrontamiento-competencia de los trastornos mentales (2)
explicara el inicio, la evolucin y el desenlace de los sntomas y el comportamiento social como una
compleja interaccin entre factores biolgicos, ambientales y conductuales (Liberman 1982), y este
modelo es congruente con la conceptualizacin de la rehabilitacin.
BIBLIOGRAFIA
1.- Goldman HH, Gatozzi AA y Taube CA. Defining and counting the chonically mentally ill. Hosp.
Community Psichyatry 1981, 32,22.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (13 of 14) [03/09/2002 06:39:30 a.m.]
2.- Liberman RP. Psychiatric rehabilitation of chronic mental patients. Ediciones Martnez Roca, S.A.
Barcelona 1993.
3.- Huber G. Esquizofrenia y ciclotimia. Resultados y problemas. Ediciones Morata. Madrid 1972.
4.- Espinosa J. (Coordinador), Cronicidad en psiquiatra. Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra.
Madrid 1986.
5.- Liddle P, Carperter WT y Crow T. Syndromes of Schizophrenia. Classic Literature. British Journal of
Psychiatryc 1994, 165,721-727.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14.htm (14 of 14) [03/09/2002 06:39:30 a.m.]
14
2. CAMBIOS EN LA CONSIDERACION DEL ENFERMO MENTAL
Autor:Y.Zapico Merayo
Coordinador:V.Aparicio, Oviedo
VIEJOS Y NUEVOS CRONICOS
Desde que en el siglo XIX aparece el espacio institucional como elemento de cura y custodia, la
enfermedad mental pasa a no ser incurable como lo haba sido hasta entonces; pero con el tiempo
adquiere el calificativo de crnica por las caractersticas que le ha otorgado la institucin. Desde entonces
el trmino crnico y enfermedad mental crnica han pasado por diferentes acepciones, segn el
momento, los avances tcnicos y como no, la estructura socioeconmica predominante.
Llegamos a la mitad del siglo XX, en la cual tienen lugar dos hechos, claves ambos en la forma de
entender la cronicidad en psiquiatra.
Nos referimos:
En primer lugar, (segn un orden cronolgico), a la aparicin de los psicofrmacos y ms
concretamente en los aos 50 la clorpromacina. Con ello se modifica radicalmente el panorama
teraputico que hasta entonces tena la enfermedad mental; haciendo posible en ocasiones, que enfermos
"condenados" a la institucin de por vida, por el cambio en el pronstico de su enfermedad infludo por
el psicofrmaco, hayan sido capaces de salir e integrarse en la sociedad.
A partir de los aos 60 comienzan las corrientes comunitarias dentro de la psiquiatra, con ellas los
planes rehabilitadores y con posterioridad en algunas regiones y pases se instauran polticas
desinstitucionalizadoras. As va disminuyendo progresivamente el nmero de pacientes
institucionalizados, en parte por su salida del hospital a la comunidad y en parte por la no admisin de
nuevos enfermos que hasta entonces hubieran sido candidatos al manicomio, y ahora ingresarn en
unidades psiquitricas dentro de un hospital general; o pasarn a depender de los servicios sociales
comunitarios segn las circunstancias.
Tanto un acontecimiento como otro han logrado cambiar la enfermedad mental de lugar; pasando de
estar relegada al mbito de la institucin a ocupar lugares ms comunitarios. Pero no por eso podemos
decir que se ha acabado con la cronicidad, sino por el contrario la realidad asistencial cotidiana nos
demuestra, que a la vieja cronicidad tan descrita y conocida, se han aadido nuevos patrones de
enfermos, diferentes a los institucionales, pero tambin crnicos. Posiblemente estos no tengan ingresos
prolongados, pero si unas caractersticas tales que les hacen depender de los servicios de salud mental.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (1 of 11) [03/09/2002 06:40:46 a.m.]
Para tratar de exponer en este captulo los diferentes patrones de cronicidad con los que hoy nos
encontramos, hemos revisado diferentes trabajos; todos ellos coinciden en la necesidad de identificar la
cronicidad y el riesgo de llegar a ella, como primer paso para poder prevenirla. Se describen en esencia
cuatro formas de cronicidad que aparecen en los pacientes psiquitricos actualmente:
- Pacientes que permanecen en la institucin.
- Desinstitucionalizados.
- Pacientes crnicos adultos jvenes.
- Usuarios crnicos de Servicios Territoriales (ambulatorios)
Segn M. Tansella y L. Viscogliosi-Calabrese (1), podemos distinguir entre los enfermos mentales
crnicos los que ellos llaman "crnicos hospitalarios", los cuales han permanecido en el hospital
psiquitrico incluso despus de la reforma. Y los "crnicos comunitarios", que surgiran como un
fenmeno nuevo despus de la reforma psiquitrica. As llamaremos viejos crnicos, a los que
pertenecen al primer patrn, pues mantienen en esencia el tipo de cronicidad de siempre (la de la
institucin), y el resto (desinstitucionalizados, pacientes crnicos adultos jvenes y usuarios crnicos de
servicios ambulatorios) formarn parte de los nuevos crnicos.
Revisaremos aqu las cuatro formas de cronicidad, constituidas por diferentes tipos de pacientes que
tendran en comn, al menos, el contacto reiterado en el tiempo con los servicios de salud mental, ya sea
la institucin que todava permanezca, los C.S.M., o las estructuras intermedias de rehabilitacin
(hospitales de da, comunidades teraputicas, pisos protegidos); y que vamos a considerarlos como
usuarios crnicos.
USUARIOS CRONICOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
PACIENTES QUE PERMANECEN EN LA INSTITUCION
En la literatura anglosajona aparecen como "hard core"; con este trmino se designa a aquellos pacientes,
a los cuales no ha sido posible desinstitucionalizar. Pese a haber realizado con ellos sucesivos intentos
rehabilitadores y de reinsercin, no se ha conseguido lograr que lleven una vida integrada dentro de la
comunidad, regresando reiteradamente al marco manicomial, que por sus caractersticas, constituye en s,
una fuente de "patologa institucional". Modificar esta situacin, constituye una tarea dura y con escasas
posibilidades de xito.
Los datos que aparecen sobre estos pacientes son variados; dependiendo muchas veces de la zona
geogrfica donde se hayan obtenido, y sobre todo, de la poltica desintitucionalizadora llevada a cabo;
hay acuerdo en considerar la existencia de esta poblacin como un hecho constatado, con difcil
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (2 of 11) [03/09/2002 06:40:46 a.m.]
problema de abordaje.
Descripciones de este grupo se han hecho en frecuentes ocasiones; para exponerlas aqu, hemos decidido
agruparlas siguiendo dos perspectivas:
Atendiendo al diagnostico psicopatolgico: L.G. Measey y H. Smith (2), en un estudio realizado en un
hospital de enfermos mentales, en Bristol, encontraron dos grupos a destacar:
- Sndromes orgnico cerebrales. Aqu estaran como parte ms importante, los pacientes con demencia.
Numricamente constituiran el segundo grupo en frecuencia.
- Enfermedades mentales. Ms del 50% del total, lo constituiran las psicosis funcionales tipo
esquizofrenia. Ms dos subgrupos, cuantitativamente menos importantes, que por una parte seran
pacientes jvenes con diagnstico de psicopata, epilepsia o debilidad mental; y por otra, los clasificados
como psicosis afectivas.
Una descripcin, en base al diagnostico, similar a la anterior sera la realizada en Asturias en (3) en el
Hospital Psiquitrico Provincial. En esta ocasin, aparecera tambin como grupo ms numeroso el de las
esquizofrenias y otras psicosis funcionales. Cuantitativamente, seran menos importantes, los sndromes
orgnicos, y apareceran sealadas aparte las conductas adictivas (alcoholismo, toxicomanas).
2. Segn datos sociodemogrficos. Para analizar el perfil de la poblacin crnica institucionalizada,
vamos a seguir un estudio realizado por Jord y col., (4) basndose en la poblacin de ocho hospitales
psiquitricos espaoles. Datos similares, aparecen en otras descripciones hechas en territorio nacional.
A la vista de los datos que aporta este trabajo, podemos sealar como caractersticas comunes:
Tener un primer ingreso a edad temprana.
Haber pasado una parte importante de su vida dentro de la institucin.
Edad media, en el momento del estudio, envejecida.
Predominio de varones.
Ausencia de circunstancias estimulantes, que desemboca en inactividad y aadiendo a esto escasos
contactos con el exterior.
Nivel educativo bajo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (3 of 11) [03/09/2002 06:40:46 a.m.]
Mnima cualificacin laboral y escasos recursos econmicos.
La mayora no han establecido vnculo conyugal.
Concretando, diramos que se trata de una poblacin envejecida; con una fuerte dependencia de la
institucin, continuando en ella, no tanto en base a su estado clnico, como a la escasez de recursos,
(personales, econmicos, familiares), que les permitan llevar una vida aceptable, fuera del refugio que les
proporciona el manicomio.
Aun as, con los datos de que disponemos podemos asegurar que la tendencia actual es a la disminucin
progresiva de este tipo de pacientes. Segn V. Aparicio (5), los factores que estaran influyendo en esta
merma seran:
- El filtro previo a la hospitalizacin psiquitrica es ms severo, y ello depende del desarrollo de la red
territorial y de la creacin de estructuras intermedias.
- Programas de reinsercin social llevados a cabo en los lugares en los que se ha iniciado la reforma
psiquitrica.
- Existe una presin en el mbito de la poltica sanitaria, para disminuir los costes, en los lugares
considerados poco eficientes y transferir aspectos de este problema a los servicios sociales.
USUARIOS QUE HAN SURGIDO DE LA DESINSTITUCIONALIZACION
Esta poblacin es el resultado directo de la corriente desinstitucionalizadora, base de la reforma
psiquitrica, llevada a cabo en algunas reas del mundo occidental en las ltimas dcadas. Al plantearse
un cambio en la ubicacin de la asistencia psiquitrica esta pasa a ocupar diferentes dispositivos
repartidos en la comunidad. De la concepcin centralizadora, por la cual quedaba restringida al marco del
hospital psiquitrico prcticamente cualquier actuacin, pasa a una situacin ms heterognea y ms
dispersa en lo que a atencin de enfermos mentales se refiere.
Con todo esto se pretende "normalizar" lo ms posible la forma de vida de los pacientes con enfermedad
mental, que hasta entonces haba estado marcada por la ausencia de estmulos, la inactividad y la
permanente custodia de la que eran vctimas/beneficiarios por parte de la institucin.
Una de las crticas ms severas que ha sufrido la poltica desinstitucionalizadora, nace del anlisis de los
servicios comunitarios creados, como principal objetivo, para la atencin de los pacientes externalizados.
Se reprocha, el que antes de replantearse una reestructuracin de la asistencia psiquitrica de tal
envergadura, habra que haber sido ms cautos en la previsin de los recursos con los cuales se pretende
atender a esta nueva poblacin, y pensar si con ellos sera suficiente para proporcionar una calidad de
vida mejor que la llevada hasta entonces dentro de las paredes del manicomio.Incluso se ha llegado a
acusar a los partidarios del sistema comunitario, de abandono en la asistencia de estos pacientes. Y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (4 of 11) [03/09/2002 06:40:46 a.m.]
aunque esta idea haya sido rebatida enrgicamente, la realidad muestra que si son insuficientes los
servicios disponibles. Principalmente la razn estara en que los recursos, creados en un principio para
que estos pacientes estuvieran atendidos, han tenido que ser compartidos; y la mayora de las veces no en
condiciones de igualdad, con nuevos pacientes que antes no demandaban atencin psiquitrica, cuyo
proceso teraputico se plantea con perspectivas ms optimistas y con resultados ms alentadores para el
personal que lo realiza. Otra cuestin sera, segn Horwitz (7), que existe una tendencia a disminuir la
relacin con el paciente desinstitucionalizado, en el momento en el que los problemas
econmico-sociales estn resueltos.
Dejando aparte el debate planteado, podemos entrar a describir los lugares destinados a acoger a este tipo
de pacientes; ya que no todos han ido al mismo sitio, sino por el contrario hay una marcada
individualidad en cada caso. Aun as se pueden agrupar en tres niveles los lugares destino de los
externalizados:
- Las personas que por tener vnculos familiares y formar este un ambiente contenedor, han podido
reinsertarse en el mbito familiar. Por estudios de seguimiento posteriores, se ha visto, que han sido los
pacientes que han logrado mantener una vida ms normalizada, y alejada de los aspectos institucionales.
- Otro grupo de pacientes han pasado a ocupar las denominadas estructuras de rehabilitacin; con las
cuales se corre el riesgo de que intenten mantener relaciones similares a las que tenan con la institucin,
pero nada tiene que ver las posibilidades teraputicas y rehabilitadoras que en estas estructuras
encuentran a las que poda ofrecerles la institucin (si es que poda ofrecerles alguna).
- Como tercera posibilidad, y dado que se trata de una poblacin en su mayor parte de edad media
elevada, est la ubicacin en residencias para la tercera edad. Es esta ltima la posibilidad ms utilizada
actualmente, como lugar destino de los pacientes externalizados.
Merecera la pena describir el perfil ms tpico de la poblacin que nos ocupa; y ver si en realidad existen
diferencias entre esta poblacin y los que todava permanecen en el manicomio. Para ello nos basaremos
en los estudios realizados principalmente en el territorio nacional: G. Garca, (8) G. Beneyto y col. (9) En
ambos se refieren como datos ms significativos:
- Mayor nmero de pacientes varones, dato comn con los manicomiales; pero aunque se trata de
personas bastante envejecidas, su edad media es inferior a la de los otros. Suelen haber permanecido en
el hospital por tiempo prolongado, oscilando la media en torno a los 20 aos.
- Al igual que sus compaeros que no lograron salir, tienen como diagnstico clnico ms frecuente el de
psicosis funcional, generalmente esquizofrenia.
- Lo ms comn es que se trate de personas, que aun habiendo estado en la institucin por un tiempo
prolongado, han seguido manteniendo vnculos familiares. Tambin sealaremos que los recursos
econmicos son por lo general bastante superiores que los de los pacientes an ingresados.
- Dada la media de edad elevada como antes mencionbamos, el lugar que van a ocupar con ms
frecuencia sern las residencias de tercera edad.
- Como lugar de seguimiento usado con ms frecuencia, se asignarn los Centros de Salud Mental.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (5 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
Recibiendo un control, la mayora de las veces, principalmente farmacolgico. En cuanto al numero de
reingresos y siendo este un tema bastante controvertido, estos estudios demuestran que ms de las tres
cuartas partes de los externalizados no han tenido ninguno.
En resumen, las diferencias entre los pacientes desistitucionalizados y los que no lo han podido ser,
radicaran ms en factores de tipo socio-econmico-familiar, que no en factores clnicos.
LOS "PACIENTES CRONICOS ADULTOS JOVENES"
El primer autor que mencion este tipo de cronicidad fue Pepper en 1980 (9). Con el trmino "Young
adult chronic patient", se refiri a un grupo emergente, cuya edad oscilaba entre 18 y 30-35 aos; los
cuales no han pasado por ingresos prolongados (algunos no han tenido ni ingresos), pero que presentan
un inadecuado funcionamiento, tanto a nivel psicolgico como social. As, hablaramos de personas con
severos problemas de relacin interpersonal, dificultades importantes de adaptacin social y que usan, la
mayora de las veces de forma inadecuada los servicios de Salud Mental.
S. R. Schwartz (10), los describe como predominantemente varones, solteros y sin empleo. Residiran en
el medio urbano, sobre todo en las grandes ciudades; sera frecuente verlos formando parte de "grupos
marginales", o tambin con problemas de aislamiento social. No tendran un lugar fijo de residencia,
cambiando con facilidad de ubicacin. Dado su tipo de carcter, (agresivo, manipulador...), no
mantendran buenas relaciones con su familia de origen, ni con amigos o grupos sociales adaptados o
estables.
Es unnime la opinin de la diversidad diagnstica que presentan estos pacientes; incluso no es raro
encontrarnos en la historia clnica, varios diagnsticos realizados en momentos diferentes de contacto
con los servicios. Sobre todo estn etiquetados de Esquizofrenia; mereciendo especial atencin los
trastornos de personalidad y con ms frecuencia el Bordeline. Ms que hablar de un diagnstico
determinado, convendra destacar caractersticas clnicas comunes: baja tolerancia al estrs y
frustraciones, inestabilidad afectiva que les hara tener una gran dificultad para el mantenimiento de
relaciones adecuadas y duraderas; alteraciones del control de los impulsos, por lo cual no sera difcil
encontrarles envueltos en problemas legales por agresiones o alteraciones de la propiedad ajena. Con
mucha frecuencia mantienen conductas adictivas a sustancias de abuso (alcohol, drogas), las cuales
aumentaran en situaciones de crisis. Una opinin de Pepper, es que se trata de pacientes que han
quedado anclados en la transicin entre la independencia de la infancia y la dependencia de la edad
adulta.
Dentro del trmino general de pacientes crnicos adultos jvenes, se ha hablado de tres subtipos (10),
con diferentes aspectos:
- El primero, que designan como "low-energy, low-demand group", estara formado por personas
acomodadas en el rol de paciente psiquitrico. Destacaran por su pasividad y falta de motivacin;
tambin por haber contactado con servicios de Salud Mental ya en edad temprana. Su forma de contacto
es muy dependiente y suelen pasar de programa en programa siguiendo siempre las indicaciones del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (6 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
terapeuta.
- Luego hablan del "high-energy, high demand group". Capaces de ir de lugar en lugar, para conseguir lo
que quieren. Cambios constantes de intereses, baja tolerancia a la frustracin y con frecuencia problemas
con la ley. "Dame lo que quiero o sal de mi vida", seria el lema de contacto con Salud Mental. Actitud
fluctuante ante el rol de paciente.
- "High-function group": as llaman a los pacientes que tienen un nivel socio-econmico ms elevado.
Nuevos en las consultas psiquitricas; piden entender en qu consiste su enfermedad y cmo prevenir
recadas. Es comn que su contacto sea por problemas de drogas o alcohol, prefiriendo no ser
identificados por la poblacin general como enfermos mentales.
La forma de uso de los servicios de salud mental por parte de estos pacientes sera, segn Pepper,
inadecuada. Consistiendo principalmente en contactos en momentos de crisis, generadas por su
intolerancia ante las circunstancias estresantes. Debido a las deterioradas relaciones que mantienen con
su familia, tomarn los dispositivos asistenciales como lugar de contencin puntual, buscando respuestas
inmediatas a sus problemas. Sin embargo, ser tarea difcil conseguir que se adhieran a programas
teraputicos especficos, que impliquen un medio o largo plazo. Se ha hablado de ellos como los
"usuarios de puerta giratoria" y "pacientes difciles". Tambin es evidente que generan complejas
relaciones contratransferenciales a los terapeutas que los atienden, dado lo infructuoso de cualquier
intento teraputico.
El origen de estos pacientes en un momento determinado, lo relacionan algunos autores con tres
circunstancias concomitantes (11):
- El aumento en las tasas de natalidad que sigui a la segunda guerra mundial, trajo como consecuencia
un incremento en la poblacin con edad de riesgo para la aparicin de Esquizofrenia.
- El coincidir con una poca de crisis en la que el estrs ambiental esta elevado; as como el desempleo y
las conductas delictivas.
- La poltica desinstitucionalizadora que cerr los lugares de custodia, donde estos pacientes habran sido
llevados casi con total seguridad, de haber nacido unas dcadas antes.
Todos los autores que aparecen en la literatura refirindose a estos pacientes, estn de acuerdo en
considerar bsicamente inadecuados los servicios actuales para la atencin de esta poblacin.
Generalmente proponen modelos alternativos muy ostentosos, por la cantidad de recursos tanto humanos
como econmicos que precisaran para llevarlos a cabo.
NUEVOS CRONICOS DE SERVICIOS AMBULATORIOS
Este nuevo tipo de cronicidad, sera directamente resultado del cambio en la oferta y la demanda de la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (7 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
asistencia psiquitrica en las ultimas dcadas (13). Por un lado aparecen servicios ms avanzados
tcnicamente as como ms diversificados y accesibles a todo tipo de poblacin, al no encontrarse, como
ocurra previamente, centralizados en un solo punto. A su vez la tipologa de usuario tambin ha tenido
modificaciones, en gran medida esto ha estado determinado por un incremento en patologas propias del
envejecimiento as como en un cambio en la forma de vida y en la autodefinicin de la necesidad de
atencin.
Es importante, que al hablar de este tipo de cronicidad, nos cuestionemos la equivalencia de lo que hasta
ahora consideramos paciente crnico y lo que en s es un usuario crnico de un servicio psiquitrico
ambulatorio. Al analizar los datos nos damos cuenta que no siempre que un paciente sufre una
enfermedad mental grave, que cumplira con los criterios de enfermedad crnica establecidos, es un
demandante reiterado de consultas ambulatorias. En ello estaran influyendo otro tipo de circunstancias
ms de ndole social, econmico o personal. As mismo, haciendo la lectura inversa, vemos pacientes que
se pueden catalogar como usuario crnico y no entraran en la categora de paciente crnico tradicional.
No es una cuestin fcil definir a este tipo de pacientes. Antes bastaba con echar un vistazo por las salas
de larga estancia de cualquier hospital psiquitrico; ahora, y como dijimos por la diversificacin de la
asistencia y el cambio en el perfil del paciente psiquitrico que solicita atencin, se plantea como una
cuestin ms complicada el describir este nuevo patrn de cronicidad. Establecer criterios para hablar de
uso crnico de un servicio es en este momento un tema no muy aclarado; Tansella y col. 1985, en base a
su trabajo en el registro de casos, dan la pauta ms aceptada actualmente: seran pacientes que han
mantenido contacto con un servicio extrahospitalario mayor a un ao, y que los perodos entre dos visitas
consecutivas no han superado nunca los noventa das.
Aludiendo al tipo de contacto que mantienen estos pacientes con los servicios, Schneider (14) seala dos
tipos de relacin del enfermo mental con su equipo teraputico:
- En primer lugar, la basada en el rol de experto que se deposita en el mdico. Se busca, por parte del
paciente, el autoafirmarse como enfermo y el saber que todo est controlado por quin l supone sabe
hacerlo. En este tipo de relacin apareceran personas que podramos llamar "pacientes compensados".
Mantienen un nmero de contactos con el servicio no superior a 3-4 anuales. Las actuaciones con ellos se
convierten en bastante estereotipadas, consistentes casi exclusivamente, en modificar dosis de frmacos.
- El otro modelo propuesto por Schneider, consistira en una atencin de apoyo. El paciente busca
controlar su sintomatologa o controlar su angustia, en la relacin con el mdico; obteniendo con eso el
refuerzo necesario para poder llevar a cabo las acciones de su vida cotidiana. Los contactos que se
llevaran a cabo con este tipo de relacin, son ms frecuentes que en el caso anterior, ms o menos uno
cada dos meses.
La descripcin epidemiolgica del crnico ambulatorio, es sustancialmente diferente a la que hemos
sealado con anterioridad al hablar de los otros tipos de cronicidad. Basndonos en estudios realizados en
pases europeos, B. Cooper (15), as como en el nuestro, podemos destacar unas caractersticas
definitorias de los pacientes que nos ocupan:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (8 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
En cuanto al sexo, aparece claramente un predominio femenino, adems con la tendencia progresiva de
incremento en la proporcin mujeres/hombres, en los demandantes de servicios ambulatorios. Pensando
en esto, es fcil llegar a la conclusin que la condicin femenina es un factor de riesgo para pertenecer a
este grupo de nuevos crnicos. Como se ha dicho, en la relacin con el equipo teraputico, quizs
busquen suplir deficits importantes de su vida privada.
Posiblemente el factor edad no sea tan significativo como lo es para los otros crnicos. En el caso de las
mujeres, el grupo de poblacin entre la cuarta y quinta dcada de la vida, es el que est ms representado.
Analizando el tipo de convivencia que mantienen, las mujeres suelen estar casadas en su gran mayora;
mientras lo ms comn en los varones es que vivan solos o con la familia de origen, por no haber
establecido vnculo conyugal, o haberse separado.
La situacin laboral es sin lugar a duda una variable claramente relacionada cuando de pacientes
femeninas se trata: "mujer, casada, ama de casa". En el caso masculino no se encuentra una asociacin
tan significativa, entre el tipo de trabajo y el riesgo de cronicidad.
Nivel educacional: es curioso que estos pacientes se encuentran principalmente en dos niveles que
ocupan lugares extremos en la escala. Por una parte pacientes analfabetos o con estudios primarios, y por
otra, es tambin frecuente el grupo de universitarios de grado medio o superior.
Importante es sealar el tipo de diagnstico que se da con ms frecuencia ya que supone un cambio
respecto a los otros tipos de cronicidad descritos. Mientras que en estos estaba hiperrepresentado el grupo
de las psicosis funcionales; aqu lo que predomina son los trastornos neurticos, aunque tambin es ms
clara la relacin con las mujeres y va disminuyendo con los aos de seguimiento, pero sin dejar de ser el
ms numeroso.
En su mayor parte el tipo de asistencia que se presta a estos pacientes consiste en tratamiento
farmacolgico; y bastantes menos veces psicoteraputico que, por decirlo as, a la poblacin ms aguda.
Hoy en da la atencin al paciente crnico supone un peso importante en el trabajo a nivel ambulatorio.
Si pensramos en definir al paciente ms comn sera: "mujer, ama de casa, casada, en la cuarta dcada
de la vida". Pero tambin aparece otro tipo de patrn, que aunque no tantas veces como el anterior
tambin, se presenta con frecuencia: "varn, de cualquier situacin laboral, que convive solo o con sus
padres". En el primer caso, como hemos visto, el diagnstico que ms aparece est en el mbito de las
neurosis; sin embargo en el segundo grupo aparecera con ms frecuencia las psicosis funcionales. As
como para las mujeres hablamos de bsqueda de apoyo como motivo de contacto con el servicio, para los
otros habra que pensar en que sera un trastorno que causara ms repercusin a nivel social.
BIBLIOGRAFIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (9 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
1.- Tansella M, Viscogliosi-Calabrese L. El Registro de Casos en Verona Sur y el Estudio de la Atencin
Prolongada Dentro de la Cronicidad. Nuevos Sistemas de Atencin en Salud Mental: evaluacin e
investigacin. Edita Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias 1990. Pgas 265-279.
2.- Measey LG, Smith H. Patterns of Chronicity in a Mental Hospital. British Journal of Psichiatry. 1973,
123:349-351.
3.- Garca J. La Reforma Psiquitrica de Asturias, su Realizacin, Desarrollo y Evaluacin tras Cinco
Aos de Ejercicio. Nuevos Sistemas de Atencin en Salud Mental: Evolucin e Investigacin.
Coordinadores: Garca J. y Aparicio V. Edita: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias 1986.
Pgas. 25-51.
4.- Jord E, Espinosa J, Gmez Beneyto M. Estudio de los Pacientes de Larga Estancia Internados en
ocho Hospitales Psiquitricos Espaoles. Cronicidad en Psiquiatra. Coordinador Espinosa J. A.E.N.
Edita Mayora. Madrid 1986.Pgas 237-263.
5.- Aparicio V. Crnicos y Utilizacin de Servicios. Nuevos Sistemas de Atencin en Salud Mental:
Evolucin e Investigacin. Coordinadores: Garca J. y Aparicio V. Edita: Servicio de Publicaciones del
Principado de Asturias 1986. Pgas. 255-264.
6.- Horwitz E, Ten Horn S. Qu pasa con los Enfermos Desinstitucionalizados?. Beca de la Universidad
de Groningen (Holanda).Memoria Personal 1988.
7.- Gonzlez G. La Desinstitucionalizacin en la Red de Salud Mental de Asturias. Edita Servicio de
Publicaciones del Principado de Asturias 1992. Pgas. 95-101.
8.- Gmez Beneyto M, Asencio A. y cols. Desinstitucionalizacin de Enfermos Mentales Crnicos sin
Recursos Comunitarios: un Anlisis de la experiencia del Hospital Psiquitrico Padre Jofr de Btera
1974-86. Cronicidad en Psiquiatra. Coordinador Espinosa J. A.E.N. Edita Mayora, Madrid 1986. Pgas.
237-263.
9.- Pepper B, Kirshner MC, Ryglewicz H. The Young Adult Chronic Patients: Overwiew of a population.
1981. Hospital Comunity of Psychiatry. 32:463-469.
10.- Schwartz RS, Goldfinger SM. The New Chronic Patient: Clinical Caracteristics of a Emerging
Subgroup. 1981. Hospital Comunity of Psychiatry. 32:470-474.
11.- Sheets JL, Prevost JA, Reitman J. Young Adult Chronic Patient: Three Hypothesited Subgroups.
1982. Hospital Comunity of Psychiatry. 33:197-202.
12.- Bacharch LL. Young Adult Chronic Patients: An Analitical Review of the Literature. 1982. Hospital
Comunity of Psychiatry. 33:189-197.
13.- Aparicio V, Snchez AE. Desinstitucionalizacin y Cronicidad: Un Futuro Incierto. Revista de la
A.E.N. 1990 Vol X N 34, 363-373.
14.- Schneider PB, Guillen P, Loren JA. Le Malade Chronique en Psychiatrie Ambulatorie. Archives
Suisses Neurol., Neurochirugie et de Phichiatrie, 1972. 100:151-168.
15.- Cooper B. A Study of One Hundred Chronic Psychiatric Patients Identified in General Practice.
British Journal of Psychiatry. 1965. III:595-605.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (10 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
LIBROS RECOMENDADOS
1.- Cronicidad en Psiquiatra.
Coordinador Julin Espinosa. Edita Mayora, Madrid 1986.Contiene trabajos que se presentaron en el
XVII congreso de la Asosiacin Espaola de Neuropsiquiatra. Muestran la preocupacin de un grupo de
profesionales (sus autores), por la problemtica que plantea el enfermo mental crnico en la salud
mental.
2.- Nuevos sistemas de atencin en salud mental: Evaluacin e investigacin.
Coordinadores: Jos Garca Gonzlez y Vctor Aparicio Basauri. Edita Servicio de Publicaciones del
Principado de Asturias. 1990. Contiene los trabajos presentados en un curso organizado por la Direccin
Regional de Salud Mental de Asturias, que cont con la cooperacin de algunos Centros Colaboradores
de la O.M.S. Pretende impulsar la formacin, la investigacin y la evaluacin que exigen el cambio y la
transformacin de los servicios de salud mental.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n2.htm (11 of 11) [03/09/2002 06:40:47 a.m.]
14
3.ATENCION PROLONGADA DEL ENFERMO MENTAL
Autor: M. P. Valladares Rodrguez
Coordinador: J. Montejo, Gijn
Para abordar la atencin prolongada al enfermo mental, su importancia, su papel como medida
preventiva del deterioro crnico y el despliegue de recursos tanto humanos como econmicos y sociales
que se precisan para afrontarla, parece imprescindible una breve reflexin histrica sobre la trayectoria
que ha tenido la atencin al enfermo mental.
Siguiendo al historiador francs M. Foucault (1965), podra decirse que "La experiencia clsica de la
locura" puede situarse en 1656, con la fundacin del hospital general. Hasta ese momento, los enfermos
mentales eran segregados e internados junto con una multitud de delincuentes y no reciban tratamiento
alguno. Al aparecer la institucin mdica, sta se define con el carcter de experto frente al problema,
reivindicando para s la propiedad de la patologa y de la salud (1).
La asistencia psiquitrica institucionalizada se inicia con la creacin de asilos para enfermos mentales,
siendo estos un claro producto de la sociedad urbana. Estas instituciones aparecen por vez primera en
Espaa en el s. XV. En un principio, tales asilos estaban dominados por la burguesa local, pero
rpidamente pasaron a estar bajo el control de la iglesia; se inicia en esta poca y de forma consecuente
con la ideologa dominante, el trabajo dentro de las instituciones, siendo reconocido como medida
teraputica en el manicomio de Zaragoza en 1655. Resulta importante resear que ya en el siglo XVII y
ms decididamente en el siglo XVIII, la asistencia al enfermo mental tiene en Espaa un carcter mdico,
incluso antes de la aparicin de la psiquiatra como especialidad (2).
Tras largos perodos sin cambios reales en cuanto a la asistencia psiquitrica, surge el primer intento de
tratamiento del enfermo mental en una institucin abierta; lo realiza J.M. Galt en EE.UU., publicndose
tal experiencia en 1885. A partir de aqu comienza a darse importancia al seguimiento de los pacientes
tras el alta y se vislumbra la necesidad de otros profesionales que complementen la labor del psiquiatra.
En Gran Bretaa, en la reunin de la Medico-Psychological-Association, Belgrave (1867) expone la
conveniencia del tratamiento ambulatorio en algunos casos de enfermedad mental, abrindose en este
pas los primeros centros para tratamiento ambulatorio en 1890. Se va desarrollando de este modo, sobre
todo en los pases anglosajones, la idea de que el internamiento no es la nica solucin para el enfermo
mental, surgiendo movimientos que resaltan la importancia del ambiente social en el desarrollo y
evolucin de la enfermedad, la necesidad de introducir otras disciplinas en su tratamiento, la importancia
de disear programas que integren aspectos preventivos, de tratamiento y de rehabilitacin as como el
inters de la participacin de los mdicos generales.
En Francia, tras la segunda guerra mundial, ganan peso las ideas alternativas a la institucionalizacin,
modificndose en 1968 la legislacin por la que se rega la asistencia psiquitrica en ese pas (que databa
de 1838). Con la nueva ley, surge la sectorizacin sanitaria, se separan la neurologa y la psiquiatra y se
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (1 of 12) [03/09/2002 06:41:47 a.m.]
otorga autonoma administrativa a los hospitales psiquitricos. (3)
En la dcada de 1950-1960, se inicia el proceso de desinstitucionalizacin, proceso que ha servido de
ejemplo del modo en que la percepcin de los problemas y soluciones est estrechamente ligada con el
tejido poltico y emocional de una determinada poca.
Se toma conciencia de que, el hospital en s mismo, crea condiciones que perjudican a los pacientes y as,
siguiendo las ideas de Pinel (1793), lo que se haba considerado como un control neutro o un tratamiento
de capacitacin, se visualiza como un instrumento de despersonalizacin generndose la bsqueda de
alternativas. Ya Myerson (1939) declar que el tratamiento institucional produca un "estupor de
prisin", siendo el paciente "depositado en un vaco motivacional". Bettelheim y Sylvester (1948)
emplearon el trmino "institucionalismo psicolgico". Martin (1955) describi el sndrome de sumisin,
apata y prdida de la individualidad como "institucionalizacin". Rusell Barton publica en 1959 una
obra dedicada a la descripcin de la "neurosis institucional": una enfermedad caracterizada por apata,
desinters, sumisin, deterioro de las costumbres y reglas en general, prdida de la individualidad y falta
de iniciativa (4).
Resulta importante resear que no se trata exclusivamente de una operacin de "iluminismo"
psiquitrico, sino que el proceso de reforma en la asistencia psiquitrica se posibilita principalmente por
tres factores:
El desarrollo de la psicofarmacologa.
El auge de las corrientes sociales dentro de la Psiquiatra.
La influencia de los cambios sociopolticos acaecidos en esta poca (5).
En funcin, sobre todo, de estos dos ltimos factores, se producen grandes diferencias en el desarrollo
del proceso de desinstitucionalizacin entre los distintos pases, e incluso entre las diferentes regiones de
un mismo pas. A titulo de ejemplo, mencionaremos cmo en Espaa slo algunas diputaciones se
plantearn la reforma en la asistencia psiquitrica potenciando la Psiquiatra comunitaria y rehabilitadora.
Tales sern los casos de Asturias, Conxo, Vizcaya, Pontevedra, Huelva... producindose resistencias de
todo tipo que dificultaron el proceso (6).
MARCO LEGAL
En 1985 se publica el Informe de la Comisin Ministerial para la Reforma Psiquitrica que, aun sin tener
rango normativo, ha servido como referente para aquellas comunidades autnomas que han iniciado el
proceso de reforma psiquitrica.
En el citado informe se da prioridad a los tratamientos extrahospitalarios, y se aboga por una integracin
de la asistencia psiquitrica hospitalaria dentro del hospital general en unidades creadas para esa
finalidad, se indica la necesidad de integrar la atencin psiquitrica dentro de los planes generales de
salud, destacando tambin el inters de los programas de formacin, investigacin y docencia.
La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 del 25 de Abril, BOE del 29 de Abril, en el artculo 20),
establece el carcter comunitario que han de tener los Servicios de Salud Mental, potenciando estructuras
intermedias extrahospitalarias y haciendo mencin a una hospitalizacin psiquitrica en unidades dentro
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (2 of 12) [03/09/2002 06:41:47 a.m.]
del hospital general.
El defensor del pueblo, en un informe elaborado en 1991 sobre la situacin jurdica y asistencial del
enfermo mental en Espaa, recomienda enmarcar la asistencia psiquitrica en un mbito territorial
definido (principio XI), resaltando la conveniencia de que la ordenacin territorial de los Servicios de
Salud Mental se corresponda con la Sanitaria General. Se aboga tambin por una integracin funcional
de los recursos psiquitricos (principio XV), recomendando que se habiliten disposiciones tendentes a
facilitar sta, as como el igual desarrollo del modelo de Psiquiatra comunitaria en todo el territorio
espaol (7).
PAPEL E IMPORTANCIA DE LA ATENCION PROLONGADA EN LA
ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA ACTUAL
El proceso de reforma en la asistencia psiquitrica, va a provocar un desplazamiento de los cuidados
hacia la comunidad, debiendo de habilitarse desde este mbito, medidas tendentes a potenciar la
evolucin integral del sujeto, el desarrollo de sus capacidades sanas y su integracin social. Todo esto
debe de llevarse a cabo por medio de una "toma a cargo", con una continuidad de cuidados que, "al
mismo tiempo que realice el tratamiento individual, facilite espacios de tolerancia y de integracin social
que permitan la convivencia con los enfermos mentales en mbitos normalizados" (8).
El cambio en las necesidades de los sujetos, debe de ir parejo con una adaptacin, tanto por parte de los
equipos de salud como de los poderes pblicos, de cara a lograr "el igual acceso de todos los ciudadanos
a los servicios de salud y sin que, por estar enfermos, pierdan su dignidad ni los derechos comunes a los
dems" (9). Es as mismo preciso demostrar la capacidad para vivir en comunidad de los sujetos afectos
de un trastorno mental, desmitificando temores de peligrosidad, connotaciones degradantes e
internamientos prolongados e intiles.
Dentro del apartado organizativo, se hace imprescindible resear la importancia e inters de los estudios
de epidemiologa y sociologa de cara al mejor conocimiento de los problemas reales que suscita la
poblacin que se quiere atender. As, el estudio epidemiolgico cualitativo facilita datos importantes de
cara a ubicar centros o servicios y a dotarlos de medios humanos y tcnicos, permitiendo al mismo
tiempo priorizar dentro de las actividades teraputicas, preventivas y rehabilitadoras, aquellos programas
dedicados a las necesidades mayores de la zona o a las de mayor parte de la poblacin.
Para la correcta elaboracin de estos estudios se precisa la colaboracin recproca de profesionales de la
salud mental y socilogos (3). Introducimos aqu la idea del equipo interdisciplinar, que, abarcando
diferentes profesionales (mdicos psiquiatras, psiclogos, socilogos, trabajadores sociales, personal de
enfermera, administrativos), se visualiza como el instrumento idneo de cara a abordar los diversos
problemas que va a plantear la enfermedad mental, ya que se trata de un grupo heterogneo de pacientes,
e incluso cada sujeto plantea distintos problemas a lo largo de su evolucin.
Este planteamiento de Psiquiatra comunitaria rompe con el modelo mdico tradicional, donde el clnico,
desde un trabajo ms aislado, asume nicamente la responsabilidad de quienes acuden y son aceptados en
tratamiento. Desde este nuevo planteamiento, la Psiquiatra comunitaria supone asumir responsabilidades
sobre una poblacin global (entendiendo como tal una zona de captacin geogrfica); implica tambin
una responsabilidad de planificacin tanto con los ciudadanos como con los representantes polticos.
Esta planificacin debe de incluir:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (3 of 12) [03/09/2002 06:41:47 a.m.]
- Identificacin de las necesidades de Salud Mental de esa poblacin
- Realizacin de un inventario de recursos existentes para satisfacer esas necesidades.
- Organizacin de un sistema de asistencia psiquitrica integrada en el sistema general de salud,
utilizando los recursos existentes y planificando los necesarios para atender las necesidades de esa
poblacin.
- Prevencin de patologas psiquitricas, adquiriendo este punto tanta importancia como el tratamiento
directo.
- Integracin del internamiento psiquitrico dentro de los hospitales generales.
- Intervencin en la crisis all donde sta se produzca.
- Creacin de espacios para la rehabilitacin, visualizndose sta como un mbito prctico, educativo y
de investigacin, complementario con los espacios de prevencin y tratamiento.
- Participacin de los ciudadanos, tanto en la toma de decisiones sobre sus necesidades de asistencia
psiquitrica, como en los programas para abordar stas (9).
RIESGOS POTENCIALES TRAS LA APLICACION DE ESTE MODELO
A la hora de aplicar los conceptos antes enumerados, pueden surgir diversos riesgos, entre los que cabe
resear:
- El peligro de reproducir el aislamiento y la segregacin institucional dentro del marco comunitario,
situacin sta muy factible si no se crean estructuras intermedias que funcionen de forma coordinada con
los servicios de salud y con las instancias socio-comunitarias.
- Como ya se ha comentado, se trata de un grupo heterogneo de pacientes, con diferentes patologas,
edades, situacin familiar, social y laboral. De no ser tenido en cuenta este punto, estaramos
favoreciendo la escisin del sujeto, su exclusin y la evolucin hacia la cronicidad.
- El cambio de actitud hacia la enfermedad mental en la sociedad es lento, mantenindose todava
vigentes en amplios sectores estereotipos clsicos sobre la misma (peligrosidad, incurabilidad,
imprevisibilidad...) desatndose en ocasiones voces que piden el regreso de estos pacientes a lugares
donde se les trate "correctamente".
Por ello es necesario un trabajo a ese nivel, de cara a un mejor conocimiento de la enfermedad mental por
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (4 of 12) [03/09/2002 06:41:47 a.m.]
parte de la poblacin general para obtener una mejor aceptacin e integracin en la comunidad del sujeto
afecto de sufrimiento psquico (3).
PRINCIPIOS E INDICACIONES PARA LA ATENCION PROLONGADA
AL ENFERMO MENTAL
Con todo lo expuesto anteriormente, podra resumirse el proceso de reforma en la asistencia psiquitrica,
como un desplazamiento en el peso de la atencin desde el hospital a los dispositivos extrahospitalarios.
As, el citado Informe de la Comisin Ministerial para la Reforma psiquitrica (1985) resalta el papel de
los equipos de atencin primaria, incluyendo dentro de sus funciones:
- Identificacin del trastorno psicoemocional.
- Atencin por s mismos o con asesoramiento especializado o bien la derivacin a servicios especficos
de salud mental, mantenindose mecanismos de coordinacin y colaboracin mutua.
- Participacin en programas preventivos (principio XIV).
Queda reflejado cmo los equipos de salud mental deben de actuar como soporte y apoyo de los equipos
bsicos de salud, realizando al mismo tiempo funciones asistenciales, de prevencin, rehabilitacin e
investigacin (principio XIII).
Se establece el carcter interdisciplinar de la atencin extrahospitalaria, no slo por la intervencin de los
equipos de atencin primaria, sino por la actuacin en s de los equipos de salud mental (7).
Al encontrarse el trastorno mental inmerso en la comunidad, se originan demandas repetitivas y variadas
a los servicios, en ocasiones por parte de los pacientes y en otras en su entorno familiar e inclusive
socio-laboral.
Surge as la cuestin de la atencin prolongada, definindose como subsidiarios de ella "aquellos
pacientes que en un perodo de doce meses reciben varios contactos (hospitalarios y extrahospitalarios),
distanciados uno del otro no ms de noventa das". Este concepto sera diferente del de cronicidad,
puesto que no es la condicin crnica de la enfermedad el objeto de estudio, sino la respuesta repetitiva
del servicio a necesidades complejas (en ocasiones psiquitricas, en otras asistenciales e inclusive
sociales) (10).
La atencin prolongada se relaciona con una concepcin evolutiva del sujeto, teniendo en cuenta sus
potencialidades de desarrollo, aceptando que cada paciente "ha llegado a la enfermedad" de forma
individualizada, siendo preciso analizar sta para abordarla y tratarla en su "singularidad". Con todo ello,
el proceso teraputico se planifica desde la situacin nica de cada sujeto y se llevar a cabo a travs de
tcnicas de intervencin integradas en un proyecto elaborado para cada persona.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (5 of 12) [03/09/2002 06:41:47 a.m.]
Esta forma de abordaje integrado e integrador, debe de atender a la globalidad del paciente, contemplado
con igual firmeza no solo la mejora de los sntomas productivos, sino abarcando tambin su integracin
social de una manera gradual y gratificante. No es posible olvidar a lo largo de este complejo proceso a
las familias ni a las propios equipos teraputicos, que pueden as co-evolucionar con el sujeto.
Para el establecimiento de este enfoque evolutivo, se precisa, a parte de una reconstruccin de su historia,
una continuidad en los cuidados dispensados.
Sin esta continuidad en la atencin estaramos reproduciendo fenmenos caractersticos de la estructura
psictica (escisin, exclusin, no asuncin de conflictividad) y favoreciendo en los pacientes y en su
entorno prximo, conductas de delegacin y dimisin de responsabilidades (11).
Existen, no obstante, algunos riesgos si esta continuidad en los cuidados se entiende en su forma ms
radical (continuidad de los profesionales, sea cual sea el nivel asistencial en el que se encuentre el
paciente), surgiendo los peligros de dependencia, posible facilitacin de la cronificacin, prdida de las
ventajas que se derivan de otra visin del problema... De cualquier forma, una continuidad en la atencin,
entendida como un ordenado flujo en la informacin, corresponsabilizacin y mantenimiento de la lnea
teraputica, sea cual sea el nivel asistencial en el que se encuentre el paciente, parece tener clara validez
de cara a no escindir al sujeto, obtener una visin global del mismo y no separar artificialmente aspectos
psicolgicos y sociales (3).
ALGUNOS FACTORES A CONSIDERAR EN LA ATENCION PROLONGADA
Para organizar y optimizar esta continuidad de cuidados, parece necesaria una reflexin sobre los
siguientes elementos:
- Espacio: visto como "unidad operativa diversificada", siendo necesaria la creacin de dispositivos de
enlace que posibiliten la coordinacin entre los distintos espacios, evitando la aparicin de objetivos en
ocasiones contrapuestos que nos alejen de la lnea teraputica.
- Vnculos y su desplazamiento por los diferentes dispositivos que integran un rea de atencin e
inclusive con servicios socio-comunitarios.
- Tiempo: relacionado con la cobertura y disponibilidad de los servicios, que deben de adaptarse al grado
de sostn y atencin que precisen las personas en los distintos momentos evolutivos. La cobertura a
tiempo completo no puede quedar restringida a las unidades de hospitalizacin; y debe de contemplar los
diferentes "tiempos" del sujeto a lo largo del proceso teraputico (11).
ACCIONES PREVENTIVAS ORIENTADAS A REDUCIR LA EVOLUCION HACIA LA
CRONICIDAD,
LAS RECAIDAS Y LA PROGRESIVA DESADAPTACION SOCIO-FAMILIARY LABORAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (6 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
DEL ENFERMO MENTAL
PREDICCION DEL RIESGO DE RECAIDAS
Existen varias escalas pronsticas; una de las consideradas de mayor valor predictivo individual es la
Camberwell Family Interiew, de donde se deduce el nivel de expresividad emocional de las familias.
Este concepto se ha puesto en relacin con otros de reconocido valor pronstico, tales como la existencia
de acontecimientos estresantes y el ajuste premrbido.
Otras variables relevantes seran:
- Desorganizacin Conductual.
- Historia Laboral.
- Estado Clnico.
- Caractersticas Demogrficas.
- Medicacin de Mantenimiento.
- Actitud del Paciente frente a la Enfermedad.
- Nivel de Aislamiento Social.
El abordaje integral de estos factores preventivos del riesgo de recadas, tender a disminuir stas e
igualmente favorecer una evolucin ms satisfactoria de los pacientes, disminuyendo el grado de
deterioro y cronificacin (12).
REHABILITACION VERSUS PREVENCION
La rehabilitacin psiquitrica, an naciendo subordinada al modelo mdico, cobra gran inters a raz de
la desinstitucionalizacin, no vindose ya como la compensacin de la lesin especfica, sino
vislumbrndose como un abordaje integral, con una visin evolutiva del sujeto y con el objetivo de
promover y potenciar el desarrollo de las capacidades individuales de cara a facilitar su integracin
comunitaria.
Se supera as la concepcin lineal del modelo bio-mdico, pasando a ser el sntoma producto de la
confluencia de factores corporales y culturales; en ltima instancia, el resultado de las transacciones entre
el sujeto enfermo y su entorno. De esta forma nos estamos aproximando al significado de la experiencia
de enfermar para el individuo en particular.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (7 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
As entendida, la rehabilitacin en salud mental, se refiere a la capacidad de interaccin social del
individuo, siendo actuaciones preventivas de la evolucin a la cronicidad, todas aquellas tendentes a
proteger y fomentar la integracin de la persona en situaciones concretas de la vida cotidiana.
No se trata pues, de un objetivo de "curacin", sino de desarrollo y crecimiento personal, poniendo al
sujeto en condiciones de afrontar un proyecto de vida (13).
Para lograr esta accin rehabilitadora, que al mismo tiempo tendr efectos preventivos, no podemos
limitarnos a intervenciones individuales, sino que debemos dotar al sujeto de un papel activo y actuar
tambin sobre el ambiente en el que vive y con el que co-evoluciona (14). La intervencin ambiental
tiene mximo inters si aceptamos que los estereotipos que acarrea la enfermedad mental influyen no
slo en las actitudes del entorno, sino tambin en la imagen interiorizada por el sujeto afectado,
crendose una pseudoidentidad. Para modificar este aspecto, de gran poder cronificador, se hace
necesario potenciar que el paciente viva en un espacio normalizado, desarrollando actividades habituales
de la vida cotidiana, generndose un reconocimiento y aceptacin de la "diferencia", que cambiar de
forma sustancial la imagen interiorizada por el sujeto, modificndose las "barreras mentales" en lo
concreto y en lo cotidiano, que pasa, as, a convertirse en objeto de trabajo, constatndose la alta
correlacin entre competencia social y evolucin psicopatolgica (tanto en el sentido de resolucin como
en el de cronificacin).
Para el desarrollo de estos objetivos, ser preciso establecer alianzas, no slo con el sujeto, sino tambin
con personas significativas de su entorno, de cara a posibilitar la evolucin, siendo necesario un abordaje
de cada problema que se suscita con los cambios, consensuando stos y los objetivos que puedan
establecerse.
Por todo lo expuesto, no sorprende que la rehabilitacin psiquitrica, a lo largo de su historia, trasladase
su mbito de actuacin desde el medio institucional hasta la comunidad, buscando entornos normalizados
que faciliten estmulo y soporte al paciente (13).
ESTRUCTURAS INTERMEDIAS
Desde un marco desinstitucionalizador, debe de contemplarse la creacin de estructuras alternativas
asistenciales en la comunidad, y con un carcter no exclusivamente psiquitrico, de cara a evitar una
nueva institucionalizacin con su consiguiente segregacin y aislamiento.
Estos recursos, denominados estructuras intermedias, slo tienen sentido como parte de una "Red
Territorial e Integrada de Servicios de Salud Mental" y funcionando de forma coordinada con el resto de
los dispositivos del rea sanitaria, teniendo siempre como eje el Centro de Salud Mental.
Estas estructuras significan un "espacio" nuevo entre las instituciones y la comunidad, donde se puede
llevar a cabo un programa teraputico por medio de "acciones" de la vida cotidiana y utilizando, en la
medida de lo posible, servicios comunitarias normalizados.
Estos dispositivos intermedios habrn de tener un carcter variado y estar dotados de gran flexibilidad,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (8 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
incluyendo aspectos diversos, desde lo estrictamente teraputico a lo ldico, pasando, en algunos casos,
por solventar cuestiones residenciales y laborales (11).
Clasificacin
Dispositivos residenciales: Comunidad Teraputica y alojamientos protegidos.
Dispositivos no residenciales: Hospital de Da, Centro de Da y lugares especficos para la integracin
laboral (centro de empleo, cooperativas y empresas sociales) (14).
Comunidad Teraputica
Se trata de una estructura residencial, que permite dar respuesta a la necesidad de una intervencin
prolongada en el tiempo, un distanciamiento del contexto de pertenencia, la necesidad de cuidados
durante 24 horas sobre 24 y con gran capacidad para introducir cambios en profundidad en aquellos
aspectos tanto subjetivos como comportamentales ligados a la patologa del sujeto.
Ha de ser un recurso especialmente desinstitucionalizador, con gran proyeccin comunitaria, de cara a
que no se transforme en un centro de estabilizacin de la cronicidad.
Su programa teraputico ha de estar inmerso en un proyecto ms general y ligado a la "Temporalidad",
no sustituyendo en ningn momento las posibilidades teraputicas del resto de los servicios (tanto
sanitarios como socio-comunitarias).
Funciones
- Favorecer la permanencia en el contexto social de sujetos con grave sufrimiento psquico.
- Individualizar proyectos teraputicos en situaciones no cronificadas.
- Evitar la cronificacin en casos incipientes.
- Accesibilidad a la realidad del paciente (actuando como yo-auxiliar).
- Integracin en espacios rehabilitadores sucesivos que faciliten una mayor individuacin y menor
dependencia de los servicios psiquitricos.
Alojamientos protegidos
Seran espacios intermedios residenciales especialmente tiles para la resocializacin, al tiempo que una
alternativa para los pacientes que no disponen de otro medio de reinsercin. No han de entenderse como
alternativa definitiva, lo cual nuevamente nos abocara a una institucionalizacin.
Es preciso disear estrategias de trabajo que permitan al paciente "apropiarse de ese espacio mientras
viva en l", pues esto generar mayores posibilidades de autonoma y autodeterminacin.
Una vez ms, lo cotidiano toma cuerpo al permitir este espacio realizar actividades que tienen que ver
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (9 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
con la intimidad, autocuidado, acogimiento, intercambio afectivo... De esta forma se reconstruye la
subjetividad y la identidad del paciente, contribuyendo al proceso de diferenciacin como "individuo".
Los objetivos y lneas de trabajo han de establecerse de forma individualizada y gradual, adaptndose
siempre a las exigencias del entorno en el que vivir el paciente.
Se hace necesario resaltar la necesaria supervisin por parte del equipo de salud mental de los
profesionales que en ese momento asuman la tutora del caso, con la finalidad de evitar riesgos
inherentes a la funcin de acompaamiento (sentimientos de frustracin, omnipotencia, abandono,
dependencia regresiva,...) (11).
Hospital de Da
Es un dispositivo teraputico transicional entre la hospitalizacin completa y el soporte ambulatorio del
centro de salud mental. Se trata de una estructura dinmica y autnoma, con capacidad para proporcionar
asistencia global y continuada en las diferentes fases de la enfermedad. En algunos casos poda
significar, incluso, una alternativa al internamiento.
La lnea de trabajo, desde el inicio, ha de dirigirse al alta. Para evitar estancamiento y progresivo
deterioro, ser necesaria una apertura y trabajo con la comunidad, favoreciendo, de esta forma, la
despsiquiatrizacin de gran nmero de actividades. En esta proyeccin comunitaria, as como en el
trabajo tanto con la problemtica interna como con la realidad externa del paciente, radica el gran
potencial teraputico, movilizador e integrador de esta estructura (16).
Centro de Da
Este dispositivo centra su trabajo en lo que denominaremos "partes sanas" o bien con la enfermedad en
tanto sta sea un obstculo para el desarrollo de estas capacidades. Las intervenciones, aqu, han de
facilitar el restablecimiento de vnculos y la estructuracin de su vida diaria. Estar especialmente
indicado para aquellos casos en los que, por sus grandes carencias, sus necesidades no se ajustan a los
programas estructurados del Hospital de Da (11).
OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS DEL DETERIORO CRONICO
Soporte Familiar
Con el abordaje de los trastornos psquicos en la comunidad cobra gran importancia el sostn y ayuda
familiar, sirviendo como un paso ms en el camino de una ms amplia reinsercin, que abarcara todos
los aspectos derivados de ser un miembro ms de la comunidad.
Para esto se precisa incluir a la familia en el proceso teraputico, introduciendo tambin recursos
sociales, que, al no ser sanitarios, "evitaran un gran nmero de seguimientos supuestamente teraputicos
pero tendentes a la cronificacin dentro del mismo entorno familiar" (17).
En los ltimos aos han cobrado gran importancia movimientos de asociacionismo familiar como
portavoces de las necesidades no resueltas y que favorecen proyectos de integracin normalizada al
encontrarse estas asociaciones insertadas en la red social, jugando un gran papel a la hora de facilitar
espacios de tolerancia e integracin en mbitos normalizados.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (10 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
Soporte Socio-Laboral
An pareciendo claro que la obtencin de un trabajo sera un indicador de xito en el proceso de
reinsercin de los pacientes, no podemos olvidar los tiempos de crispacin e insolidaridad que estamos
viviendo, lo cual dificulta enormemente que un grupo de poblacin, portadores de diferentes
discapacidades, accedan a un mundo laboral cada vez ms restringido. Teniendo en cuenta estas
dificultades, se ha hecho necesario crear, de forma autnoma, puestos de trabajo, promoviendo
situaciones de formacin y trabajo para sujetos con discapacidades. En este contexto, surgen las
cooperativas de trabajo, que aparecen como una empresa social, en la cual, los recursos son utilizados
para las personas, no para la institucin.
Toda intervencin que fomente la actividad laboral, tanto en sus inicios como en su mantenimiento,
acarrea un aumento de autoestima, autonoma, diferenciacin y en ltima instancia, redunda en una
mejor evolucin del trastorno mental (18).
De igual importancia sern aquellas medidas tendentes a fomentar y mantener los apoyos sociales de que
disponga el sujeto. Es aceptado en la literatura general, que aquellos pacientes que no disponen de
soporte social, sufren mayores tasas de recadas, cronificacin, deterioro y marginacin. En este punto es
preciso resaltar la labor del voluntariado, constituido por organizaciones no gubernamentales, que, de
forma altruista, realizan funciones de acompaamiento y progresiva integracin en mbitos
normalizados. Su gran ventaja estriba en que, al no ser personal sanitario, facilitan la despsiquiatrizacin
de actividades de la vida cotidiana.
BIBLIOGRAFIA
1.- Elizur J, Minuchin S. El enfoque integral: Los problemas de contexto, Gedisa editorial. Elizur J.,
Minuchin S. Primera edicin, Buenos Aires, 1991 pgs. 23-42.
2.- Espinosa Iborra J. La transformacin de la asistencia psiquitrica en Espaa. Una introduccin
histrica. Editorial Mayora. Gonzlez de Chvez M.(coord.). Madrid 1980, pgs. 109-115.
3.- Baca Baldomero E. Atencin primaria de salud y asistencia psiquitrica comunitaria: Origen,
desarrollo y perspectivas. SANED. Espino Granado J. A. (coord.). Madrid 1992, pgs. 119-140.
4.- Barton R. La neurosis institucional. Editorial Paz Montalvo 1 edicin. Madrid 1974, pgs. 15-20.
5.- Mayoral F. Tratamiento de pacientes crnicos en la comunidad. Algunas consideraciones en torno a la
desinstitucionalizacin. R. A. E. N. 1989. Vol. 9 n 28, pgs. 123-131.
6.- Gonzlez Duro E. Historia reciente de la asistencia psiquitrica en Espaa. Editorial Mayora.
Gonzlez de Chvez M.(coord). Madrid 1990, pgs 117-129.
7.- Defensor del Pueblo. Informes, Estudios y Documentos. Situacin Jurdica y Asistencial del Enfermo
Mental en Espaa. Mcula S.L. Editores. Madrid 1991, pgs. 77-115, 147-151 y 167-174.
8.- Garca Gonzlez J. Fundamentos y medidas operativas de la rehabilitacin en psiquiatra comunitaria.
Clnica y Salud. 1992 Vol. 3 n 1, pgs. 67-76.
9.- Donald G, Langsley MD. Psiquiatra comunitaria. Editorial Salvat .Kaplan HI., Sadock B. J. 2
edicin, Barcelona 1989, pgs. 1873-1880.
10.- De Salvia D. Orgenes, caractersticas y evolucin de la reforma psiquitrica italiana a partir del ao
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (11 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
1978. R. A. E. N. 1986 Vol. 4 n 16, pgs. 69-85.
11.- Garca Gonzlez J. Estructuras intermedias y atencin continuada. Psiquiatra pblica 1991. Vol. 3
n 2, pgs. 71- 79.
12.- Leff J, Vaughn C. The role of manintenance therapy and relatives expressed emotions in relapse or
schizophrenia: a two year follow-up. British Journal of Psychiatry, 1981 n 139, pgs. 102-104.
13.- Garca Gonzlez J. Epistemologa de la desinstitucionalizacin. Documentos de psiquiatra
comunitaria. 1990 n 0, pgs. 7-11.
14.- Aparicio Basauri V. Rehabilitacin e integracin: Una cuestin abierta. Informaciones psiquitricas
1993 n 131, pgs. 13-19.
15.- Gonzlez Duro E. Hospital de Da. Editorial Mayora. Gonzlez de Chvez M.(coord). Madrid 1980,
pgs. 227-240.
16.- Aparicio Basauri V, De las Heras Azofra B, Dez Fernndez ME, Fernndez Barriales L, Maya
Morodo B. Alternativas a la cronicidad institucional. A. E. N. Espinosa Iborra J. (coord). Madrid 1986,
pgs. 267-293.
17.- Saraceno B, Montero F. La rehabilitacin entre modelos y prctica. Informaciones psiquitricas.
1993 n 131, pgs. 7-12.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
- Ferrara M. Germano G. Archi G. Manuale della riabilitazione in psichiatra. Il Pensiero Scientfico
Editore. 1 Edicin. 1990.
Manual reciente, dotado de gran utilidad para la prctica diaria de todos aquellos profesionales
interesados en el quehacer de la rehabilitacin psiquitrica.
- Barton R. La neurosis institucional. Editorial Paz Montalvo. Madrid 1 Edicin 1974.
Breve pero completo repaso de los efectos devastadores de la institucin. Gua til para todos aquellos
profesionales, sobre todo personal de enfermera, que trabajan con el enfermo mental en entornos
potencialmente institucionalizadores.
- Elizur J., Minuchin S. El enfoque integral: los problemas de contexto. Gedisa Editorial 1 Edicin.
Buenos Aires. 1991
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n3.htm (12 of 12) [03/09/2002 06:41:48 a.m.]
14
4.PROGRAMA Y TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y REHABILITACION
DEL ENFERMO MENTAL
Autor: B. Crespo Facorro
Coordinador: A. Fernndez del Moral, Madrid
APLICACION EN EL TRASTORNO PSICOTICO Y EL TRASTORNO MENTAL ORGANICO
El auge de la rehabilitacin psiquitrica se debe encuadrar en el contexto de los importantes cambios
cientficos y sociales que tuvieron lugar entre los aos 1950s y 1970s. Factores de diversa naturaleza
hicieron que la forma de tratamiento de los enfermos mentales crnicos experimentase un giro
copernicano. La sensibilidad social imperante en los pases cuyos regmenes democrticos se
consolidaron tras la 2. Guerra Mundial, junto con la difusin de la concepcin dinmica del enfermar
como algo ligado ntimamente a la biografa del sujeto, formaban un terreno abonado en el que
germinaron ideas y prcticas psiquitricas que pretendan acabar con la segregacin a que estaba
sometido el enfermo mental. Aqu enraiz la llamada orientacin comunitaria de la Psiquiatra, reforzada
definitivamente con la aparicin de los primeros neurolpticos, usados como medicacin eficaz para el
tratamiento de pacientes psicticos que permita un control ambulatorio ms efectivo.
Concluda la Segunda Guerra Mundial, la inversin del modelo asistencial en relacin a la enfermedad
mental fue un hecho; el hospital psiquitrico dej de ser el eje central de la asistencia para convertirse en
una unidad de tratamiento, habitualmente integrada en el hospital general, donde resolver en cortas
estancias las crisis para las que se necesita un aislamiento temporal.
Pases como Gran Bretaa, U.S.A. o Francia, elaboraron leyes sobre la Salud Mental en las que
planteaban un tratamiento moderno para los enfermos mentales (1), cuyo objetivo era mantenerles en
comunidad de la forma ms normal posible. Se remarcaba la necesidad de la rehabilitacin y la creacin
de varios centros asistenciales y de apoyo: hospitales de da, centros de da, hogares post-cura, centros de
rehabilitacin, servicios de bsqueda de empleo y clubs de ex-pacientes.
CONCEPTO DE REHABILITACION
El significado de la palabra rehabilitacin ha ido cambiando en los ltimos aos. En un principio, fue
usada en el sentido estricto de ser un proceso que persegua la restauracin del "status quo" anterior.
Posteriormente, se han dado muchas definiciones de rehabilitacin. Todas ellas coinciden en considerarla
como un proceso teraputico de restauracin, destinado a eliminar o reducir el dficit socio-laboral o
relacional, secuela en ocasiones de una enfermedad psiquitrica o producto de diversas reacciones
desadaptativas, personales y socio-familiares, al hecho de haber padecido o padecer la enfermedad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (1 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
La rehabilitacin ha sido definida de forma realista por Wing (2) como: "el proceso de restauracin de
una persona con discapacidades, sino al nivel de funcionamiento y posicin social que tena antes del
comienzo de la enfermedad, por lo menos a una situacin en la que pueda hacer el mejor uso de sus
capacidades residuales dentro de su contexto social". Esta definicin tiene tres aspectos destacables:
- La idea, como posibilidad, de no retorno a la situacin premrbida, aceptando el deterioro que la
enfermedad causa en la persona.
- El papel activo del enfermo para adaptarse a su nueva situacin, y a sus discapacidades.
- La modulacin de las capacidades residuales para la adaptacin dentro de su propio contexto social.
Wing defini tres tipos de deficiencias que existen en los enfermos mentales crnicos:
Disfunciones propias de la enfermedad
- Alteracin del pensamiento.
- Delirios.
- Afecto aplanado.
- Trastornos cognitivos
Reacciones de mala adaptacin a la enfermedad
- Papel de enfermo.
- Dependencia.
- Inactividad.
- Baja autoestima.
- Deterioro y prdida de hbitos fundamentales.
Desventajas premrbidas.
- Falta de recursos personales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (2 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
- Baja integracin social.
- Bajo nivel intelectual.
- Nivel educativo y social bajo.
- Defectos fsicos.
- Escaso apoyo familiar y social.
- Personalidad premrbida.
Goldberg (3) defini an, otro tipo de hndicap que denomin "hndicap por desuso", refirindose a la
prdida del hbito al trabajo, destacando la importancia psicolgica que supone el mantenimiento del
trabajo para la integracin social y personal. Estas desventajas aparecen marcadamente en los enfermos
psiquitricos que requieren largos ingresos hospitalarios y se presentan especialmente en los enfermos
afectos de esquizofrenia o sndromes orgnicos cerebrales. La presencia de una de ellas es un factor de
mayor riesgo para que se sume alguna otra, de forma que la predisposicin de estos enfermos es
acumular ms de un hndicap.
La rehabilitacin ha de comenzar de forma precoz. Caplan (4) indica al respecto que debe iniciarse en el
momento del diagnstico y proseguir sin interrupcin durante toda la enfermedad, hasta que el paciente
recupere un funcionamiento aceptable en comunidad. Las disquisiciones tericas sobre si la teraputica
psiquitrica es una parte de la rehabilitacin parecen ociosas. El tratamiento estrictamente psiquitrico
del enfermo crnico, farmacoterapia y psicoterapia, es condicin "sine qua non" para posibilitar el
trabajo global de la rehabilitacin (5). Este trabajo tiene tambin vertientes psicolgicas, sociales y de
apoyo comunitario que deben encomendarse a personas o instituciones especializadas. La integracin de
todas estas actividades ser mayor si el psiquiatra responsable del paciente acepta la funcin de
supervisar todas las fases del proceso.
La rehabilitacin necesita una estructura sanitaria y social que la soporte y la haga posible. Su primer
tiempo, puramente clnico, ser la base para incidir en las alteraciones propias de la enfermedad y valorar
las actuaciones futuras en funcin de las capacidades que sobrepasan al proceso morboso. No hay que
olvidar que el trabajo mdico, an superada la crisis o la reagudizacin, contina. Esta labor se centra
ahora en un doble espacio, farmacolgico y psicoterpico. La prescripcin farmacolgica se hace en
funcin del objetivo que se pretende y de los logros alcanzados en cada fase del proceso de
rehabilitacin. El tratamiento mdico del paciente incluido en un programa de este tipo no es en absoluto
el mismo que cuando el apoyo ms firme lo constituyen los frmacos. La posologa y los ajustes en las
prescripciones difieren porque cubren necesidades diferentes (6). En cuanto al tratamiento de
psicoterapia, cuyo enfoque ha de variar segn las capacidades de cada paciente, no debe faltar en ningn
momento; el psiquiatra ha de encargarse de forma personal o delegar la funcin en un miembro del
equipo.
En segundo trmino, pero no menos importante, el trabajo en rehabilitacin debe ir enfocado hacia el
refuerzo y reestructuracin de los sistemas funcionales distorsionados que persisten tras la actividad
psictica. Por ltimo resta el trabajo de apoyo sociocomunitario, que permite la integracin del enfermo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (3 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
en su ambiente de la forma ms normalizada posible, tanto en el aspecto social como el residencial o
incluso laboral. Es importante organizar todo el proceso de rehabilitacin y los dispositivos que lo
integran, de forma que se asemeje a un armazn sin fisuras donde el paciente pueda sentirse contenido
adecuadamente, en el que se le proporcionen diversas experiencias emocionales correctoras respecto a
los avatares de su vida pasada.
La rehabilitacin ha sido entendida de modo ms restrictivo por otros autores. Anthony (7) define la
rehabilitacin como: "El proceso cuya meta es el aumento del funcionamiento eficaz del cliente en los
ambientes vocacional y educacional de su eleccin, con la menor necesidad de apoyo o intervencin
profesional". Segn su enfoque, las intervenciones ms importantes para alcanzar las metas de la
rehabilitacin, son el desarrollo de habilidades particulares para funcionar en su ambiente y el
fortalecimiento de los apoyos ambientales que favorezcan su nivel de funcionamiento. Las
modificaciones sintomticas o los cambios psicodinmicos producidos en el proceso de la enfermedad,
son objeto de un trabajo paralelo pero absolutamente independiente.
Al margen de posicionamientos tericos, siempre discutibles, los aportes de Anthony y otros autores (8)
que comparten su visin en este tema, son imprescindibles para la prctica de algunas etapas del proceso
global de la rehabilitacin psicosocial del enfermo crnico. Este proceso constituye un verdadero
paradigma de intervencin multidisciplinar, en los mbitos bio-psico-sociales en Salud Mental.
PROGRAMAS DE REHABILITACION
Las experiencias sobre rehabilitacin con resultados ms positivos, nos muestran que la rehabilitacin
debe de ser considerada como un programa nico, realizado en diferentes etapas, dentro de una red de
recursos sanitarios, sociales y comunitarios mutuamente coordinados.
PRINCIPIOS BASICOS
Los principios bsicos (9) para desarrollar adecuadamente un programa de rehabilitacin pueden
reducirse esquemticamente a tres: trabajo en equipo, continuidad de tratamiento e individualizacin del
programa.
Trabajo en equipo
Un programa de rehabilitacin necesita, para su aplicacin, la presencia de un equipo teraputico (10)
formado por profesionales de Salud Mental, que cubran la reas mdicas, psicolgicas y sociales.
Adems, el desarrollo total del programa en algunos pacientes, va a precisar el concurso de otros
profesionales de apoyo. Un equipo completo de rehabilitacin se compone de mdicos, psiclogos, ATS,
A. Sociales, auxiliares, terapeutas ocupacionales y monitores de actividades especficas.
Continuidad del tratamiento
La rehabilitacin del paciente mental, en la que caben distintas intervenciones tcnicas, planteadas
incluso desde orientaciones tericas divergentes y en espacios teraputicos diversos, debe tener una
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (4 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
continuidad teraputica clara. La coordinacin entre los distintos sistemas que componen el programa de
tratamiento ha de ser fluda y eficaz, de forma que se eliminen los obstculos a la comunicacin. A esto
contribuyen sin duda, el establecimiento de reuniones peridicas entre las distintas unidades y la
existencia de un responsable del Programa de Rehabilitacin en su totalidad.
Individualizacin del programa
Dentro del programa, cada paciente debe ser evaluado de forma que permita el diseo de un plan
individualizado, atendiendo a sus necesidades especficas y a sus posibilidades de rehabilitacin y
reinsercin futuras.
Resumiendo, para desarrollar un programa de rehabilitacin, el trabajo deber ser efectuado por un
equipo multidisciplinario, manteniendo la continuidad asistencial y trabajando en estrecho contacto,
colaboracin e interdependencia con los servicios e instituciones comunitarias.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
La organizacin de un programa de rehabilitacin exige la implantacin de servicios sanitarios de
carcter comunitario, con dispositivos residenciales y de rehabilitacin en nmero suficiente para atender
las necesidades reales. La carencia o mala coordinacin entre estos dispositivos puede hacer fracasar no
slo el programa, sino el intento global de implantacin de una nueva atencin al enfermo crnico.
Para realizar un programa de rehabilitacin hay que conocer (9):
Poblacin a la que se dirige.
Los medios y recursos disponibles.
Los objetivos a alcanzar.
Poblacin
Un programa de rehabilitacin en Psiquiatra est dirigido de forma primordial al paciente crnico. Sin
entrar en la epistemologa de la cronicidad, (11) (12) cuyas primeras referencias se encuentran ya en la
nosologa hipocrtica, se consideran tributarios de estos programas los siguientes tipos de pacientes:
- Pacientes institucionalizados de larga estancia.
- Pacientes ya desinstitucionalizados atendidos en la red ambulatoria, pero que precisan todo tipo de
servicios sanitarios y sociales y tienen una alta tasa de reingresos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (5 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
- Pacientes mentales afectos de patologa de evolucin crnica de origen orgnico (sndrome cerebral
orgnico), o funcional (esquizofrenia, PMD y otras psicosis), cuyo trastorno limita el desarrollo de sus
capacidades en relacin con diversos aspectos de su vida cotidiana.
- Pacientes no necesariamente encuadrados en diagnsticos de psicosis, cuya situacin personal, social o
familiar, aadida a su psicopatologa, puede conducirles a un deterioro importante en su funcionamiento
y adaptacin personal. Estos sujetos cronifican una cierta forma de relacin con el mundo que consiste,
bien en una consumicin voraz e inservible de servicios de todo tipo, bien en un aislamiento y
empobrecimiento personal progresivo. Este tipo de pacientes no suelen ingresar en hospitales aunque
cuando lo hacen son proclives a desarrollar hospitalismo.
Contemplando la heterogeneidad de estos grupos se entiende an ms la variacin a la que debe estar
sujeto un plan individualizado de tratamiento. En trminos de rehabilitacin, lo importante es que los
servicios sanitarios o sociales detecten precozmente a estos enfermos. Esta deteccin tiene poca
dificultad ya que los dficits sociales, personales y laborales que presentan los hacen fcilmente
identificables. La definicin americana de cronicidad del "National Plan for the Chonically Mentally Ill",
que utiliza un concepto basado en el diagnstico, la incapacidad y la duracin de la problemtica, es
adecuado para contemplar estos diferentes aspectos y dice as (13):
"La poblacin mentalmente crnica, son personas que sufren trastornos mentales o emocionales
funcionales (esquizofrenias, depresiones y otras psicosis) u orgnicos (sndrome cerebral orgnico) que
disminuye o impiden el desarrollo de su capacidades funcionales, en relacin con tres o ms aspectos de
su vida cotidiana (higiene personal, autonoma, decisiones, relaciones interpersonales y sociales,
aprendizaje, actividades recreativas), y en el desarrollo de su autosuficiencia econmica. La mayora de
estos individuos ha requerido asistencia institucional de una duracin bastante larga (ms de dos
hospitalizaciones de 90 das o ms cada una, en el mismo ao) o de larga estancia (hospitalizacin de un
ao o ms en los ltimos cinco aos). Finalmente estn incluidos aqu aquellas personas que viviendo en
recursos comunitarios, fueron residentes en instituciones hospitalarias psiquitricas (pblicas o privadas)
durante largo tiempo, constituyendo personas de alto riesgo de institucionalizacin a causa de sus
incapacidades mentales persistentes"
Recursos
El soporte fundamental que da sentido a un programa de rehabilitacin es la existencia de los recursos
personales y materiales suficientes para llevar a cabo las estrategias teraputicas que se desean. Ya se ha
hablado anteriormente sobre la necesidad de contar con un equipo multidisciplinar y las caractersticas de
ste. En el terreno material los dispositivos utilizados van a ser de distintos tipos:
Recursos sanitarios
El eje central de la asistencia dirigida al enfermo mental crnico radica en los Servicios de Salud Mental
comunitarios. Es la sede desde la que se coordinan y llevan a cabo los trabajos ms importantes en lo que
se refiere al programa de rehabilitacin. Tiene lugar aqu tambin la consulta psiquitrica ambulatoria y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (6 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
la evaluacin de los casos que precisan atencin domiciliaria.
La atencin hospitalaria se efecta en unidades de hospitalizacin breve dentro de los hospitales
generales.
Recursos especficos del programa de rehabilitacin
Estos recursos pueden tener una finalidad primordialmente teraputica o bien bsicamente social y
residencial.
Entre los primeros, a tiempo parcial, cabe destacar los Hospitales de Da, Centros de Da y Centros de
Rehabilitacin. Desde una perspectiva clsica, las funciones de Hospital de Da estn dirigidas a la
resolucin de las descompensaciones agudas mientras que un Centro de Da tiene una funcin de soporte
a ms largo plazo. El Centro de Rehabilitacin est orientado a desarrollar capacidades cognitivas
perdidas por el sujeto y al entrenamiento en distintas habilidades sociales y de la vida cotidiana, as como
a actividades de psicoeducacin. La distincin entre Centro de Da y Hospital de Da tiene una razn de
ser cada vez ms discutible a medida que se desarrolla la atencin comunitaria. El Hospital de Da
tradicional admite enfermos con psicosis en fase aguda o con escaso deterioro y a otros con trastornos no
psicticos. El Centro de Da, se hace cargo fundamentalmente de pacientes de larga evolucin con un
deterioro por lo general importante. Un Centro de Da moderno ha de ser un lugar dispuesto a la atencin
de todo tipo de pacientes y capaz de poner en funcionamiento toda clase de modalidades teraputicas
segn las necesidades individuales.
Dentro de los recursos teraputicos, se incluyen tambin dispositivos a tiempo completo, donde el sujeto
reside temporalmente hasta lograr determinados objetivos que le capacitan para reinsertarse en su
comunidad de forma normalizada. Son las Comunidades Teraputicas, Casas de Transicin, pisos o
apartamentos teraputicos y Servicios de Rehabilitacin con camas de media estancia.
Entre los recursos con finalidad bsicamente residencial figuran los pisos protegidos, hostales o
pensiones supervisadas y residencias protegidas; son dispositivos normalizados pero cuyos usuarios estn
en contacto con los Servicios de Salud Mental.
Se utilizan tambin en los programas de rehabilitacin dispositivos que favorecen la organizacin del
ocio o tiempo libre, como son los clubs sociales o clubs de ex-enfermos.
Estos disponen para sus actividades de los centros educativos, ocupacionales o ldicos existentes en la
comunidad.
Finalmente, hay que hacer mencin de los recursos dirigidos a la integracin laboral, en los que se
entrena a los pacientes en la bsqueda de empleo y la adquisicin especfica de capacidades que les
permitan acceder a uno de ellos. En este terreno tambin son destacables, las actividades que a nivel
institucional se organizan en algunos lugares para conseguir estructurar programas de trabajo protegido.
Objetivos
En todo programa de rehabilitacin se deben establecer unos objetivos, desarrollando una tcnica o
enfoque apropiados para lograrlos, en funcin de la poblacin a la que va dirigido y de los recursos
humanos, sociales y econmicos disponibles.
El objetivo comn a todo programa teraputico es reducir la morbilidad. En el caso de un programa de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (7 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
rehabilitacin psiquitrico, esto significa reducir o eliminar la poblacin incapaz de tener una vida
autnoma, por carecer de los mnimos recursos relacionales, sociales, o de otro tipo, necesarios para
mantenerse estable en la comunidad.
El programa se ocupa de conseguir un apoyo sanitario adecuado para el enfermo, lograr un medio de vida
"familiar", llevar a cabo actividades reeducadoras, sociales y recreativas y finalmente orientar hacia
posibles salidas laborales.
Globalmente considerada, la rehabilitacin de enfermos psquicos crnicos debe cumplir los siguientes
objetivos:
- Favorecer la desinstitucionalizacin de pacientes asilados en los antiguos hospitales psiquitricos,
posibilitando su insercin en la comunidad en el ncleo adecuado.
- Conseguir una disminucin de las hospitalizaciones y recadas, mediante la deteccin precoz del
trastorno, tratamiento ambulatorio o domiciliario (14), intervencin en las redes sociales que dan soporte
al paciente y uso de otros recursos especficos de rehabilitacin. Se pretende facilitar el mantenimiento
del sujeto en la comunidad, para evitar en lo posible las consecuencias negativas derivadas del
alejamiento del ncleo familiar y social, y la recomposicin de stos excluyendo al enfermo. Al mismo
tiempo se evita el establecimiento de relaciones patolgicas de dependencia (hospitalismo).
- Desarrollar las capacidades individuales para conseguir una restauracin de la personalidad lo ms
completa posible. Se incluyen en estas capacidades, tanto las que existan funcionalmente antes de la
enfermedad, como aquellas que permanecan en estado potencial a causa de factores derivados de la
personalidad o realidad social del paciente.
- Capacitar al enfermo para lograr una forma de vida normalizada, acorde a sus necesidades (asistencia,
apoyo social, residencia) y posibilidades (actividades de ocio, laborales).
La individualizacin del programa plantea objetivos especficos en funcin del sujeto. Hay que tener en
cuenta el tipo de diagnstico, la evolucin previsible, los dficits modificables o persistentes y, en fin, las
diferentes reacciones personales y sociales para adaptar el programa a cada paciente.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
El programa de rehabilitacin tiene un desarrollo diferente en funcin de las necesidades y capacidades
propias del sujeto al que se aplican.
Hay unas fases comunes:
- Deteccin del caso e intervenciones mdicas iniciales.
- Evaluacin especfica de la situacin actual del paciente desde la ptica de la rehabilitacin psicosocial.
- Diseo de un plan individualizado de rehabilitacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (8 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
- Establecimiento de un sistema de seguimiento del caso. (Programa de seguimiento).
- Realizacin de distintas actividades programadas en el plan individual.
Deteccin
Usualmente se efecta por parte de Servicios sanitarios sociales. Las primeras intervenciones mdicas
son cruciales para integrar lo ms precozmente posible al paciente en un programa de rehabilitacin. Es
preciso hacer una primera valoracin, en trminos predictivos, sobre la evolucin de la enfermedad y los
medios de soporte que posee el paciente. De esta evaluacin depende que el paciente se integre en un
programa de rehabilitacin. Aunque no suele ser frecuente, hay enfermos crnicos sin deterioro
psicosocial importante y con una red social amplia que les apoya de forma vlida, cuya indicacin no es
un programa de rehabilitacin global sino exclusivamente apoyo mdico y psicoteraputico.
Evaluacin especfica
Debe hacerse una evaluacin global exhaustiva del funcionamiento psicosocial del paciente para
establecer una lnea base desde la que comenzar el trabajo. Esta evaluacin implica una exploracin
general por reas que constituyen en conjunto el funcionamiento normal de una persona:
Area de salud: general, mental y actitud ante el tratamiento.
Area sociofamiliar y residencial: apoyo familiar, soporte social, redes sociales y situacin econmica.
Area de actividades: nivel y estilo de vida, actividades de ocio y tiempo libre y grado de autonoma.
Area laboral: situacin laboral y capacidad.
Diseo del plan individualizado de tratamiento
Una vez terminada la evaluacin, se disea un plan individualizado de rehabilitacin (15), definiendo los
objetivos que se quieran conseguir, planificando las actividades a desarrollar y determinando los recursos
necesarios para completar el tratamiento.
Programa de seguimiento
Las diversas atenciones includas en el plan individualizado van a estar a cargo de distintos
profesionales; sin embargo, es sumamente til que haya una persona que sirva de enlace (16) entre todos
y que tenga la responsabilidad de coordinar el trabajo en el equipo con ese enfermo.
Este enfoque de trabajo tiene sus antecedentes ms conocidos en los programas de case-management
(17), utilizados en los Centros de Salud Mental de U.S.A. y otros pases como Gran Bretaa e Italia.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (9 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
Consiste en que un miembro del equipo establece una relacin de apoyo con el paciente, para facilitarle
el acceso a la asistencia en todas las reas y supervisar su situacin a lo largo de su evolucin hasta el fin
del proceso.
Dadas las caractersticas de los apoyos a gestionar y las atenciones a dispensar (18), el personal idneo
para encargarse de estos programas son A.T.S. psiquitricos o Trabajadores Sociales bien entrenados.
Estos se convierten en una figura, que se podra llamar "tutor", que tiene a su cargo las siguientes
funciones:
- Establecer la coordinacin entre todos los dispositivos en contacto con el paciente, para garantizar la
continuidad del tratamiento.
- Gestionar los elementos necesarios, para procurar las mejores condiciones de alojamiento,
alimentacin, ocio y actividad ocupacional o laboral.
- Supervisar el cumplimiento de las pautas teraputicas farmacolgicas prescritas.
- Vigilar posibles descompensaciones sintomatolgicas.
- Mantener una relacin de confiabilidad con el paciente, ofrecindose como continente de sus
ansiedades cotidianas. Esta relacin puede incluirse dentro de las denominadas como "maternaje" en el
tratamiento de enfermos graves.
- Comunicar al terapeuta responsable del enfermo todas las vicisitudes del caso.
Actividades teraputicas y de soporte social
Las actividades que componen un plan de rehabilitacin se centralizan en una doble direccin: el
paciente y su red social (19). Se entiende claramente que las actividades centradas en el paciente son
necesarias para el trabajo de rehabilitacin. En cuanto a las que se centran en la red social, Kaplan (4)
subraya la importancia que tienen los recursos derivados de las distintas relaciones sociales para la salud
y el bienestar de los individuos.
Diversos autores coinciden en las siguientes conclusiones tras el estudio de las relaciones sociales en
pacientes crnicos:
- Las relaciones sociales influyen en la recuperacin de la enfermedad, facilitando que la persona se
cuide e incluso adopte actitudes preventivas.
- Las relaciones sociales reducen el impacto de los agentes stresantes en la vida de las personas.
El apoyo que los enfermos mentales crnicos reciben de sus redes sociales es fundamental para el
mantenimiento de stos en comunidad (20). Los distintos componentes de la red social de un paciente
mental: familia, amigos, compaeros de trabajo o estudios, vecinos, asociaciones, etc. son elementos
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (10 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
susceptibles de intervencin en una programa de rehabilitacin. Otro tanto cabe decir de los Servicios
Sociales o comunitarios que puedan proporcionar apoyo de cualquier tipo a los pacientes.
Las actividades teraputicas y de soporte social que se utilizan habitualmente son, en sntesis, las
siguientes:
Actividades focalizadas en el paciente
- Actividades de seguimiento mdico-farmacolgico.
- Actividades psicoteraputicas: individuales o grupales.
- Apoyo y asesoramiento.
- Psicoeducacin: factores de riesgo, necesidades de tratamiento.
- Control de ansiedad. Relajacin.
- Entrenamiento en habilidades sociales.
- Entrenamiento en habilidades de vida diaria.
Actividades focalizadas en la red social
- Intervenciones en la familia o con la familia.
- Intervencin con los vecinos.
- Intervencin con recursos socio-comunitarios.
- Intervencin con red sanitaria.
- Intervenciones judiciales en defensa del paciente.
- Intervenciones para favorecer encuentros y desarrollo de la red social.
EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION
En la evaluacin global de un programa de rehabilitacin hay que considerar dos aspectos diferentes. Por
una parte, la evaluacin de los resultados individuales alcanzados por los enfermos, tras la aplicacin de
las sucesivas intervenciones tcnicas que componen el plan de tratamiento. Por otra, la evaluacin del
programa de forma estructural, en la que los resultados no son sino uno de los componentes de la misma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (11 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
EVALUACION ESTRUCTURAL
La evaluacin estructural de un programa de rehabilitacin se hace mediante el estudio de unos
indicadores, que van a definir la organizacin del sistema y por tanto los lmites razonables del trabajo a
realizar y de los resultados a obtener. Es preciso determinar:
- Las necesidades de la poblacin atendida por el programa. Identificar las necesidades reales es
necesario para establecer la estructura del programa de forma coherente.
- Las caractersticas de la organizacin del programa: lugares donde se desarrolla, accesibilidad fsica,
grado de coordinacin entre dispositivos e integracin comunitaria de los mismos.
- Forma de entrada al programa por parte de los enfermos. Se evala el nivel asistencial donde est
localizado el programa y los cauces de derivacin al mismo, criterios de admisin, etc.
- Dinmica interna del equipo de rehabilitacin: grado de motivacin, personalidad y experiencia del
personal, coordinacin del grupo.
- Nmero y tipo de recursos humanos y materiales disponibles para el trabajo del programa.
La evaluacin de un programa de rehabilitacin debe tener en cuenta todos estos parmetros, para que se
pueda efectuar de forma realista. Ello adems hace factible alguna modificacin parcial, con el objetivo
de hacer ms operativo el programa. Finalmente, los datos que se obtienen de este estudio sobre la
organizacin, se deben cruzar con los procedentes de la evaluacin de resultados para configurar la
evaluacin total del programa.
EVALUACION DE RESULTADOS
Un programa individualizado de rehabilitacin para enfermos psicticos crnicos (funcionales u
orgnicos), exige plantear unos objetivos acordes con la realidad clnica, social, laboral y relacional de
cada paciente, valorando los dficits personales as como la situacin de su entorno. La evaluacin se
enmarca dentro de las cuatro reas fundamentales del funcionamiento normal de una persona que ya se
han comentado: salud, sociofamiliar y residencial, laboral y de actividades cotidianas (rea funcional).
Determinar el estado real del paciente en cada una de dichas reas sirve para el establecimiento de los
objetivos a conseguir.
La evaluacin repetida del estado del paciente, durante el desarrollo del programa de rehabilitacin, nos
dar informacin acerca de la efectividad de dicho programa y constituye una parte fundamental del
mismo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (12 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
EVALUACION CLINICA
La evaluacin clnica se realiza fundamentalmente por medio de la observacin directa junto con el uso
de escalas y entrevistas semiestructuradas. Estas ltimas, pueden medir los cambios psicopatolgicos que
experimentan los pacientes durante el desarrollo del programa de rehabilitacin.
Las escalas ms usadas son las siguientes:
Escalas para evaluacin del cambio en pacientes esquizofrnicos
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS; Overall-1962)
Present State Examination (PSE; WING-1974)
Manchester Scale (MS; Krawiecka-1978)
Comprehensive Psychopatological Rating Scale (CPRS; Asberg-1978)
Schizophrenia Change Scale (SCS; Montgomery-1978)
Escalas para la evaluacin de sntomas positivos y negativos:
Comprehensive Assessment of History and Symptoms (CASH)
incluye SANS y SAPS (Andreasen-1981)
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; Kay-1986)
Escalas para la evaluacin de sntomas negativos:
Negative Sympton Rating Scale (NSRS; IAGER-1985)
High Royds Evaluation of Negativity (HEN; Mortimer-1989)
Escalas para evaluacin del deterioro:
Psychological Impairments Rating Scale (PIRS; OMS-1980)
De las escalas aqu presentadas, las ms utilizadas actualmente en los programas de rehabilitacin de
pacientes psicticos crnicos son BPRS y PANSS.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (13 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
EVALUACION FUNCIONAL
La evaluacin funcional se efecta mediante el uso de escalas, entrevistas y la propia observacin. Los
instrumentos objetivos ms utilizados en esta rea son las llamadas escalas de calidad de vida, en las que
se miden las caractersticas de las relaciones interpersonales, de las redes sociales de apoyo, actitudes
bsicas en torno a la dependencia-independencia, actividad-pasividad, ajuste social, habilidades sociales,
motivacin, empleo de tiempo libre y otras variables de tipo psicosocial.
La utilidad de la informacin extrada de la evaluacin funcional es diversa. (21) Algunos instrumentos
se emplean para establecer objetivos, seguir los progresos, y describir los resultados. Otros, no
suficientemente validados o poco sensibles, no permiten este ltimo uso, pero pueden proporcionar una
imagen global de las caractersticas funcionales del paciente y definir metas u otros aspectos del
tratamiento.
Algunas de las escalas ms conocidas son las siguientes:
Escalas para medir ajuste social
Social Adjustment Scale II (SAS II; Schooler, Hogarthy, Weissman 1979)
Social readjustment rating scale (Holmes, Rahe 1967)
Escalas para medir calidad de vida:
Quality of life Scale (Carpenter 1984)
Quality of life Scale (Bigelow 1982)
Escalas para medir actitudes personales:
Morning side rehabilitation scale (McGuire 1984). V. esp. Rebolledo 1992
Escalas para medir adaptacin social:
Social roles and adaptation to the community (Burnes, Roen 1985)
Escalas para medir soporte social:
Social Support questionnary (Sarason 1983)
EVALUACION SOCIO-FAMILIAR RESIDENCIAL Y LABORAL
La evaluacin en esta esfera se centra en las modificaciones objetivas que se hayan producido en la vida
del paciente. Los datos se obtienen del propio enfermo y de los familiares o personas con los que
habitualmente convive. Se recoge informacin sobre su medio de vida, relaciones interpersonales,
entretenimientos, ocupaciones y situacin laboral. Se evala:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (14 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
Calidad de redes sociales
Variaciones en la dinmica interna de la familia
Manejo de la sintomatologa por parte de los familiares
Aumento del tamao de la red social
Estabilidad de la red social
Residencia y modo de vida
Lugar de residencia
Actividades cotidianas
Empleo del tiempo libre
Mundo laboral
Grado de integracin en campo laboral
RESUMEN
El enfermo mental crnico es una persona especialmente sensible a los acontecimientos vitales, a las
recidivas y a las evoluciones solapadas, lo que le crea grandes dificultades para desenvolverse en una
sociedad exigente con l.
Su propia patologa le produce, adems, deficiencias cognitivas y relacionales. Corresponde a los
profesionales de la Salud Mental su tratamiento integral, as como la orientacin y asesoramiento a la
sociedad en torno a la enfermedad y su curso natural que no permiten en muchas ocasiones una
"restitutio ad integrum".
Los recursos que se utilicen para la rehabilitacin tanto personal, familiar, social y laboral, deben servir
para potenciar las aptitudes del paciente con el fin de lograr su integracin social, en las mejores
condiciones posibles.
La evaluacin en rehabilitacin, se cie fundamentalmente a criterios de estructura del programa y
resultados. Nos proporciona informacin acerca de la efectividad de los programas y constituye una parte
fundamental de los mismos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (15 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
BIBLIOGRAFIA
1.- Watts, Bennett D. Antecedentes de los Servicios de Rehabilitacin, en Rehabilitacin Psiquitrica.
Teora y prctica. Editorial Limusa. Mejico D.F., 1990, pp. 27-57.
2.- Wing JK. Rehabilitation of psichiatric patients. British Journal of psychiatry. 1963; 109:635-641.
3.- Goldberg D. Rehabilitation of the Chronically Mentally Ill in England. Social Psychiatry 1967; Vol 2
n 1:1-13.
4.- Kaplan G. Prevencin Terciaria, en Principios de Psiquiatra preventiva. Ed. Paidos. B. Aires 1980,
pp. 128-143.
5.- Mogarty GE, Goldberg SC: Drug and sociotherapy in the after care of schizophrenia patients:
Two-year relapse rtes. Arch Gen Psychiatry 1973; 31:603-608.
6.- Lambert PA. A propsito de psicoterapias de inspiracin psicoanaltica aplicadas a esquizofrnicos
con neurolpticos. Confrontaciones psiquitricas 1986; 21:41-64.
7.- Anthony W, Cohen MR, Cohen BF. Philosophy, treatment process and principles of the psychiatric
rehabilitation approach. New Directions in Mental Health 1983; 17:67-69.
8.- Farkas MD, Chen MR, Nemec PB. Psychiatric Rehabilitation Programs: Putting concepts into
practice?. Community Mental Health Journal 1988; Vol XXIV: n1 7-21.
9.- Piero FJ. Proyecto sobre la implantacin y desarrollo de un Programa General de Rehabilitacin y
Reinsercin social. Comunidad de Madrid, 1985.
10.- Woodbury MA. L'equipe therapeutique, principes de tratement somato-psicho-social des psychoses.
L'Information psychiatrique 1966; 42-5,10 pp.1047-1142.
11.- Rendueles G. La cronicidad: Ideologa e historia de un epistema, en Cronicidad en psiquiatra.
Editado por Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra, Mariar, ed. Madrid 1986. pp.73-103.
12.- Garca J, Montejo J. La cronicidad: Reflexiones acerca de su epistemologa, en Cronicidad en
psiquiatra. Editado por Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra. Mariar ed. Madrid 1989. pp.103-121.
13.- Goldman HH, Gatozzi J, Taube R. The national plan for the chronically mentally ill. Hosp.
Community Psychiatry 1981; 32:16-28.
14.- Paumelle P, Prevost J. Les modalits d'intervention a domicile en psychiatrie de secteur: L'equipe de
secteur et les soins a domicile; le service d'hospitalization a domicile et d'urgence. L'Information
psychiatrique 1969; 45.10: 1053-1065.
15.- Fernndez Liria A, Garca Rojo J. Los programas de case-management. Conceptos bsicos y
aplicabilidad Revista Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra 1990; Vol n 32: 65-75.
16.- Solomon Pb. The efficacy of case management services for severely mentally disabled clients.
Community Mental Health Journal 1992; Vol 28 n3: 163-180.
17.- Chamberlain R, Rapp Ch. A decade of case management: A methodological review of outcone
research. Community Mental Health Journal 1991. Vol 27 n3:171-189
18.- Lamb HR. Therapist case-managers: more than brokers of services. Hospital and Commnunity
Psychiatry 1980: 7: 762-774.
19.- Villalba C. Redes Sociales y apoyo social. Concepto y caractersticas. Revista de Intervencin
Psicosocial 1993; n2.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (16 of 18) [03/09/2002 06:42:53 a.m.]
20.- Wykes T, Sturt E, Katz R. The prediction of rehabilitative success after three years. The use of
social, symptom and cognitive variables. British Journal of Psychiatry 1990; 157: 865-870.
21.- Turkat D, Buzzell V. Psychosocial Rehabilitation: A process evaluation. Hospital and Community
Psychiatry 1982; Vol 33 n 10: 848-850.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA ADEMAS DE LA CITADA
ARTICULOS DE REVISTAS
1- Anthony WA, Cohen M, Farkas M. A Psychiatric rehabilitation Treatment Program: Can I Recognize
one if I see one. Community Mental Health journal 1982. Vol 18, n 2: 83-96.
2.- Aviram U. Community care of the seriously mentaly ill; continuing problems and current issues.
Community Mental Health Journal 1990. Vol 26 n1:69-89.
3.- Bennett DH. Community psychiatrie. British journal of psychiatrya 1978; 132:309-220
4.- Cumming J. The community as milieu. A memoir. Community Mental Health Journal 1990; Vol 26
n 1:15-27.
5.- Goldberg D. Cost-Efectiveness Studies in the Treatment of Schizophrenie: A. Review. Schizophrenie
Bulletin 1991; Vol 17 n 3: 453-459.
6.- Goldman HH, Gatozzi AA, Taube CA. Defining and counting the chronically mentally ill. Hosp.
Community Psychiatry 1981; 32:22
7.- Hersen M, Bellack AS. Social skills trainings for chronic psychiatric patients: rationale, research
findings and future directions. Comprehensive Psychiatry 1976.17:559-580.
8.- Kane JM. Low Dose medication strategies in the maintenance treatment for schizophrenia.
Schizophrenia Bulletin 1983; 8:29-33.
9.- Liberman RP. Asessment of social skills. Schizophrenia Bulletin 1982; 8:62-84.
10.- Otero V, Rebolledo S. Evalacin de un programa de rehabilitacin psiquitrica. PSIQUIS 1992;
13(3): 135-142.
11.- Wasileski D. et al. clinical issues in social network therapy for clients with schizophenia.
Community Mental Health Journal 1992; Vol 28 n 5: 427-420.
12.- Schumaker SA, Brownell A. Toward a theory of social support: Closing conceptual gaps. Journal of
social issues 1984; 40:4.
13.- Community Mental Health Journal 1990. Vol 26 n 5. Monogrfico: The Homeless Mental ill.
14.- Schizophrenia Bulletin 1993. Vol 19 n 2. Monogrfico: Schizophrenia.
15.- Fernndez Liria A, Garca Rojo J. Los programas de case-management. Conceptos bsicos y
aplicabilidad Revista Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra 1990; Vol n 32: 65-75.
LIBROS
1.- Anthony WA. The principles of Psychiatric Rehabilitation. University Park Press 1978. Baltimore.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (17 of 18) [03/09/2002 06:42:54 a.m.]
Centrado en los aspectos psicosociales de la rehabilitacin
2.- Liberman RP. Psichiatric Rehabilitation of chronic mental patients. Washington. Am. Psych. Press
Inc 1988. Hay versin autorizada en castellano.
Rehabilitacin integral del enfermo mental crnico. Martnez Roca. Barcelona 1992. (Texto prctico que
trata de las distintas fases de intervencin en rehabilitacin).
3.- Watts F, Bennett D. Theory and practice of Psychiatric Rehabilitation. Jhonn, Willie and sons ed.
Londres 1983. Hay una versin reducida en castellano. Rehabilitacin. Teora y prctica. Ed. Limusa.
Mejico D.F. 1990.
Compilacin sumamente interesante de artculos de distintos autores que cubren gran parte de los
aspectos que constituyen la rehabilitacin. Ms adaptado a la cultura europea que los anteriores.
4.- Wing JK, Olsen R. Community care for the mentally disabled. Oxford University Press. Londres
1979.
5.- Wing J.K.: Schizophenia: Towards a new synthesis. Academic Press. Londres 1978.
Estas dos compilaciones dirigidas por Wing son ya trabajos clsicos en el tema de la rehabilitacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a14n4.htm (18 of 18) [03/09/2002 06:42:54 a.m.]
15
EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO Y SUS RELACIONES EN EL AMBITO
SANITARIO
1. El equipo multidisciplinario: Funciones y roles.
Inconvenientes y ventajas
Coordinador:D. Vico Cano, Granada
Definicin G
Funciones y roles de direccin (coordinacin) G
Funciones G
Roles G
Ventajas y desventajas G
Multidisciplinariedad G
Convivencia en el equipo G
Resumen G
Evaluacin G
Evaluacin intraequipo G
Supervisin G
2. Contextualizacin histrica. Objetivos y estrategias.
Redes de servicios: Complementariedad y evaluacin
Coordinador:E. Gay Pamos, Crdoba
Aspectos histricos de la reforma psiquitrica G
Introduccin G
Antecedentes histricos G
La crisis de la asistencia psiquitrica tradicional G
Pases precursores de la reforma psiquitrica G
La experiencia norteamericana G
La experiencia en el Reino Unido G
La experiencia francesa G
La experiencia italiana G
Espaa G
Objetivos y estrategias de la reforma psiquitrica G
Caractersticas generales del modelo G
Niveles de intervencin en salud mental G
Complementacin de los diversos niveles de
intervencin en el mbito sanitario
G
Continuidad de cuidados: desde la atencin primaria
a las asociaciones de usuarios
G
La necesidad de formacin de los profesionales G
Formacin postgrado y formacin continuada G
Actuacin coordinada con otras administraciones G
Sistema de servicios sociales G
La administracin de Justicia G
Programa de actuacin en drogodependencias G
La evaluacin en las redes de los servicios de salud
mental
G
Efectividad y eficiencia G
Indicadores para la evaluacin de los servicios
psiquitricos
G
Indicadores cuantitativos de efectividad G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area15.htm (1 of 2) [03/09/2002 06:44:35 a.m.]
Indicadores cualitativos de efectividad G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area15.htm (2 of 2) [03/09/2002 06:44:35 a.m.]
15
EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Y SUS RELACIONES EN EL AMBITO SANITARIO
Responsable:F. Torres Gonzlez, Granada
1. EL EQUIPO MULTICISCIPLINARIO. FUNCIONES Y ROLES.
INCONVENIENTES Y VENTAJAS
Autores: J.J. Mancheo Barba y P. Alonso Briales
Coordinador: D. Vico Cano, Granada
Daremos en esta introduccin tres razones fundamentales de la existencia de los equipos en la
asistencia psiquitrica. Luego nos referiremos a distintos momentos histricos, destacando fenmenos
propios de la dinmica de grupos en los equipos de trabajo mencionados. Previamente, aclararemos
nuestra posicin sobre el trabajo en equipo multidisciplinario (EM) y citaremos algunos conceptos
fundamentales de los que se ha nutrido esta prctica.
Desde que en 1793 Philippe Pinel retira las cadenas a los "locos", gesto de gran trascendencia que va a
permitir la consideracin de la enfermedad mental, el estudio de sus sntomas, adems de la
administracin de un tratamiento moral, hasta hoy, la psiquiatra ha seguido una evolucin nada
uniforme, de forma que, a la vez que iba cobrando entidad como rama de la ciencia mdica, ha ido
aceptando la necesidad de otras disciplinas como la psicologa, sociologa, antropologa, etc. As, la
influencia de la medicina en el siglo XIX hace que en las descripciones clnicas de las entidades
psiquitricas se pretenda encontrar una base anatomopatolgica, para las que la "parlisis general"
ofreca un buen modelo (1). Ms adelante, se empiezan a describir enfermedades mentales como
sndromes y reacciones que no podan ser asimiladas a un modelo clnico y que parecan derivar de
etiologas diversas.
El aspecto orgnico y anatomopatolgico del proceso morboso va a ir perdiendo su excesiva vigencia en
beneficio de las concepciones psicognicas o psicodinmicas. La psiquiatra dinmica, que habla de la
existencia del inconsciente y de como ste est presente en nuestras conductas, deseos y sentimientos,
proporciona la tercera herida narcisista para el hombre; tambin ensea como las primeras relaciones de
objetos van a tener una influencia determinante en todo el desarrollo psicoafectivo del individuo.
Ms tarde, van a cobrar importancia los factores sociales y ambientales (grupo familiar, medio cultural...)
hasta el punto que algunos autores han pretendido eliminar la nosografa. De esta manera la psiquiatra
centrada en la enfermedad ha evolucionado hacia la consideracin cada vez mayor del enfermo. La
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (1 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
aparicin de distintas disciplinas que pretenden orientar acerca de la enfermedad mental desde diferentes
enfoques, es la primera razn de la existencia de los Equipos en psiquiatra.
Pero adems, la medicina en general y la psiquiatra en particular, van a empezar a considerar desde
principios de siglo factores de riesgo de enfermar y la posibilidad de prevenir. Se inicia un movimiento
de Salud pblica, cuya principal contribucin va a ser un modelo preventivo (2). La epidemiologa se
convierte en una herramienta bsica del mismo. Los logros ms importantes se obtienen en el campo de
las enfermedades infecciosas, pero en psiquiatra, como bien nos dice Gerald Caplan, la prevencin
resulta ms compleja. De hecho, inicialmente, seala Hochmann (3) refirindose a lo social, que cuando
el higienista propona enmiendas con fines preventivos, subrayaba con exclusividad los elementos
negativos de la vida cotidiana a los que se trataba de atenuar. Este movimiento de salud culmina en la
famosa conferencia de Alma-Ata (4) en Septiembre de 1978, en la que los directores de la OMS y
UNICEF presentaron un informe sobre atencin primaria de Salud. All se define la salud, como "estado
completo de bienestar fsico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o
enfermedades". Para ello, la atencin primaria de salud es clave. Esta, va a representar un primer nivel de
contacto del sistema sanitario con el individuo, la familia y la comunidad. Se enfatiza tambin el derecho
y el deber del pueblo de participar individual y colectivamente en la planificacin y aplicacin de los
cuidados de salud. Finalmente recalcar que en la misma declaracin se hace referencia al trabajo en
equipo para atender a las necesidades de la comunidad.
Convenimos con Buzzaqui, A. (5) en que los cambios en la institucin sanitaria, en cuanto a distintas
reas de intervencin en salud (prevencin, promocin de Salud, rehabilitacin, etc) constituyen la
segunda razn de existir de lo equipos de psiquiatra.
Existe por ltimo una tercera razn individual, en el sentido de que son los propios profesionales
sanitarios los que desde su saber parcial y sus tcnicas especficas dicen necesitar agruparse en equipo
para realizar tareas.
La asistencia psiquitrica se ha visto afectada como consecuencia de estas razones antes sealadas, en
una cudruple difusin: de estar centrada en la institucin manicomial, ha pasado a organizarse en la
comunidad; el poder teraputico del psiquiatra, ha sido traspasado a otras categoras profesionales; de
considerar exclusivamente la enfermedad, a la actuacin en otras reas como la prevencin; y finalmente,
el objeto de la psiquiatra ha dejado de ser el sujeto enfermo, para considerar adems sus grupos de
pertenencia; de hecho, la psiquiatra comunitaria es la psiquiatra del individuo en sociedad. Podramos
decir en definitiva, que es la psiquiatra del grupo.
No podemos dejar de sealar como factor decisivo en estos cambios, la aparicin de los psicofrmacos
por lo aos 50, que hicieron perder a la locura sus rasgos ms dramticos.
Aclaramos que, para nosotros es necesario un nivel de trabajo hacia dentro que permita cuestionarse
sobre la salud del propio equipo. En este nivel, el equipo va a ser asimilado al grupo. Todos los grupos
sufren un proceso en que van a aparecer distintos fenmenos propios de su dinmica.
Por este motivo, iremos intercalando aportaciones conceptuales de las que se ha ido nutriendo esta
prctica.
En la era manicomial la psiquiatra permaneca aislada de las otras ramas de la Medicina. Los
profesionales interesados en ella eran pocos y los mtodos teraputicos limitados y en ocasiones
inhumanos (6). No existan actividades preventivas y las excursiones a la comunidad, espordicas, se
relacionaban con testimonios judiciales o con procesos seguidos a los pacientes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (2 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
La institucin se transforma en un lugar de hacinamiento con una funcin de custodia principal. Por ello,
los pacientes apenas tenan contactos con el exterior. Algunos aspectos organizativos van a contribuir a la
despersonalizacin del enfermo. Hochmann (3) se refiere a dos mecanismos de defensa de la propia
institucin: la homeostasis, con la que se pretende que nada cambie en el funcionamiento y la estructura
organizativa. Por ello va a ser peligroso cualquier iniciativa innovadora que generalmente era abortada
cuando se produca. El otro mecanismo, el de la homologa se refiere a la uniformidad que ha de existir.
Dice Sivadon a este respecto, "... despersonalizados, se les arrebatan los atributos elementales de toda
personalidad: funcin social, ropa, objetos personales, alianzas...".
En lo referente al personal, diremos que este se organizaba siguiendo una jerarqua tan cerrada que
apenas va a permitirse identificaciones de unas categoras a otras. De hecho, dice Hochmann, que no se
pueden imaginar relaciones personales (no profesionales) entre distintos estratos. "Entonces, Por qu
asombrarse de que la relacin psicoteraputica, ese intercambio emocional entre un enfermo y un
asistente, sea tan difcil de admitir en el medio del asilo y aparezca como antinatural?".
Barton, R. (7) seala, como la actitud autoritaria de mdicos y enfermeras constituye uno de los factores
asociados con la Neurosis Institucional.
Las funciones profesionales se estratifican de manera tan rgidas que resulta imposible su
complementariedad. Cada grupo profesional va a tratar de establecer su dominio; para ello buscan un
sistema de comunicaciones propio que es difcil de establecer entre distintos estratos. Esta carencia trae
como consecuencia una falta de coordinacin, de forma que, por ejemplo, una enfermera puede recibir
instrucciones contradictorias de un jefe clnico, residente, enfermero jefe, director mdico, etc. La
burocratizacin es un hecho en la sociedad del asilo. En ella, tenemos que hablar de equipos
monoprofesionales: de mdicos, de enfermera... Ellos se van a reunir con una tarea cuyas actividades
especficas vienen definidas desde fuera. Es por este motivo, por lo que Buzzaqui prefiere utilizar el
trmino agrupamiento de profesionales.
Iniciamos nuestras aportaciones conceptuales sobre la prctica del trabajo en equipo con un autor como
Charles Fourier (8), (1772-1837) que en su obra "El mito del Falansterio" cita por primera vez algunos
principios esenciales para fundamentar la ciencia de los grupos. De hecho, se considera el precursor de la
dinmica de grupos. Para Fourier, el ser humano es un ser social, y considera necesario tener en cuenta
las "pasiones", y de un modo ms general, la psicologa del individuo a la hora de organizar un grupo de
trabajo. En este sentido, Freud (9) en 1921, refiere en su obra Psicologa de las masas y anlisis del yo:
"En la vida mental del individuo, el Otro, entra con toda regularidad como ideal, como objeto, como
auxiliar, y como adversario; por lo tanto, la psicologa individual es desde el principio psicologa social".
Ms tarde, Durkheim, a fines del s. XIX, sienta las bases de una teora de grupo. Define al grupo social
como totalidad. Refiere la hiptesis de una conciencia colectiva: el grupo tiene sus propias percepciones,
sentimientos y voliciones.
Sartre, siguiendo la dialctica hegeliana (itinerario del pensamiento humano en su enfrentamiento con la
naturaleza y la sociedad para transformarlos), rectifica a Durkheim para hablar del grupo como
totalizacin en proceso. Para nosotros, el equipo es un todo dinmico, sometido a variables
institucionales, personales, en relacin con la tarea... Existe el riesgo de que los aspectos organizativos se
constituyan en finalidad; entonces importarn ms el cumplimiento de los horarios, la asistencia a las
reuniones en detrimento de sus objetivos, la distribucin lo ms racional posible de los pacientes sin
considerar determinadas variables (por ejemplo, el hecho de haber sido tratado anteriormente por un
tcnico determinado, tipo de patologa, etc.), es fcil que se pierdan espacios de reflexin compartida
(por ejemplo, las sesiones clnicas). Estas y otras caractersticas ms hablaran de un equipo para el que
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (3 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
el trabajo se ha convertido en una rutina. Es el riesgo de la burocratizacin de la que habla Sartre.
Volviendo a nuestro recorrido histrico, es a partir de 1920, en los Estados Unidos donde se constituyen
las clnicas de asesoramiento infantil. Fue el auge del movimiento de higiene mental, lo que motiv que
tales dispositivos fueran considerados el medio ms adecuado para la prevencin de trastornos mentales
de la poblacin. Se pens que los trastornos de la infancia podan curarse de forma ms rpida y efectiva
que en la edad adulta. Tambin, la clnica sera el lugar ideal para la difusin de actitudes adecuadas
hacia los nios por parte de los padres y maestros de la comunidad. All se formaron los primeros EM.
Por primera vez, se integr el equipo teraputico con el psiquiatra, el psiclogo y el trabajador social.
Llamamos la atencin sobre la influencia del psicoanlisis en esta orientacin bio-psico-social.
Poco sabemos del funcionamiento y organizacin de estos EM. Lamentablemente las clnicas acabaron
convirtindose en centros de tratamiento tradicional, que ofrecan servicios a un pequeo nmero de
pacientes. La esperanza de la prevencin e integracin con la comunidad no deriv del movimiento
infantil.
Las aportaciones conceptuales a las que nos hemos referido anteriormente para el trabajo en equipo,
surgieron de experiencias en distintos campos. As, el trabajo de Elton Mayo (8) (1880-1950) en el
campo de la industria, refiere que el trabajo en grupo va a determinar una moral propia definida como la
existencia de un sentimiento de pertenencia al grupo, a travs de la adhesin a unos objetivos comunes.
Para Mayo, los cambios en las condiciones materiales van a representar un factor secundario en la
mejora de los rendimientos.
La aplicacin de Moreno, J.L. (1898-1974) en una institucin de adolescentes delincuentes de la tcnica
sociomtrica (como fundador de la misma), pone de manifiesto una radiografa de lazos socioafectivos
del grupo (sociograma), establecida en base a la simpata, antipata o indiferencia entre los miembros. El
sociograma no suele coincidir con el organigrama (representacin grfica de la estructura oficial) (10).
Esta exploracin revela otros lderes, otras jerarquas, otros roles... El cuadro sociomtrico avisa de la
necesidad de ese nivel de trabajo hacia dentro que permitir la observacin de estos nuevos liderazgos,
roles, etc. y su cuestionamiento en relacin con la tarea. Para que esta observacin sea posible va a
requerirse un encuadre o setting, elemento este tomado del psicoanlisis que se refiere a las constantes de
espacio, tiempo, miembros, funciones y objetivos necesarios para que se de un proceso grupal.
Asimismo, el rol del coordinador va a necesitar a veces de un cierto descentramiento y neutralidad,
matices ambos heredados del terapeuta psicoanaltico (11).
De las experiencias en grupo de Bion, W. (otra aportacin basada en los conceptos del psicoanlisis
Kleiniano al grupo), sabemos que en todo grupo de trabajo se van a dar dos niveles: uno latente que se
refiere a la fantasa grupal, concepto que el autor llama supuesto bsico (creencia emocional compartida
por todo el grupo que los impulsa a tener un determinado tipo de fantasas y deseos) y otro manifiesto
que se refiere a los elementos ms racionales y cientficos (12). El lder, como individuo portavoz del
grupo surgir en funcin de este clima emocional, y no necesariamente va a coincidir con el sancionado
por la institucin.
Dejamos para el final la aportacin de Lewin, K. (1890-1947), al que se le atribuye el trmino dinmica
de grupo. Sus trabajos en psicologa social experimental, en relacin con tres posibles climas sociales
(autoritario, democrtico, laisser-faire) concluyen que es el tipo democrtico el ms eficaz y el que da
ms satisfacciones a cada uno de los miembros. El equipo debe tender, por tanto, a un estilo democrtico;
eso supone que cada uno pueda expresarse sin consideraciones de privilegios, ni de jerarquas. Sin
embargo, el equipo va a estar vinculado a una tarea concreta y sometido a presiones externas de la propia
institucin que no puede dominar por completo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (4 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
Siguiendo con la historia, es a partir de la segunda guerra mundial cuando los manicomios van a ir
perdiendo vigencia como lugares de organizacin de la asistencia psiquitrica. Los trabajos de Barton, R.
sobre "La neurosis institucional" y Goffman, E. acerca de las instituciones totalitarias ("Internados") van
a tener una trascendencia fundamental. Adems, en Francia hubo un xodo de enfermos mentales en
1940, que evadidos del asilo tuvieron una mejora temporal. Este sera el punto de partida para la
psicoterapia institucional (1). Se inicia un movimiento que se interesa por las instituciones en todos los
pases industrializados.
De casi todos los estudios se concluye que toda concentracin de seres humanos en una institucin se
acompaa de comportamientos especiales, regresivos en general. En este sentido, Stanton y Schwartz
(1954) (13), relacionan los fenmenos de agitacin y conductas disociadas en enfermos mentales como
resultante de conflictos entre miembros del equipo responsable.
Parece haber sido Esquirol el primero en reconocer las posibilidades teraputicas de una institucin al
afirmar: "Una casa de alienados es un instrumento de curacin"; y quizs en los EEUU, Harry Stack
Sullivan, el primero en reconocer que una institucin poda conseguir logros teraputicos funcionando
como un organismo social. Sullivan orienta su accin teraputica hacia el "ambiente", con el propsito de
convertir toda la institucin en ambiente teraputico.
Nos vamos a referir ahora al concepto de comunidades teraputicas, en concreto a las ideas que sobre su
funcionamiento populariz Maxwell Jones. Aunque fue Thomas Maine (1946) (14) el primero en usar el
trmino comunidad teraputica, sera Maxwell Jones en 1952 quien trabajando en Inglaterra para la
rehabilitacin de pacientes que haban sido prisioneros de guerra, hizo aportes importantes a ese
concepto. La idea fundamental es la de comunicacin libre. A este principio se aaden otros como son:
una poltica de puertas abiertas, entradas y salidas voluntarias, participacin del paciente en el
tratamiento, democracia participativa en la que pacientes y personal intervienen en decisiones
administrativas y teraputicas, colaboracin del paciente en la gestin de la unidad y, comunicacin e
interaccin con la comunidad exterior.
El tratamiento se lleva a cabo bsicamente de forma grupal (encuentros comunitarios, grupos de trabajo,
grupos de psicoterapia, etc.).
En el modo de funcionamiento del equipo de trabajo, va a ser fundamental el logro de una atmsfera
teraputica. Se trata de crear un medio social que impida o disminuya los efectos negativos del viejo
sistema manicomial (estos factores a los que anteriormente nos hemos referido, llevan a relaciones dentro
del equipo sobre la base de autoridad-sumisin, la cual se reflejar en la que se va a establecer entre el
equipo-paciente, acentuando el sometimiento, la falta de iniciativa y de respeto por s mismo en los
pacientes). Dentro del equipo se procura un respeto para cada miembro con independencia de su estatus o
profesin, se fomenta la libertad para la iniciativa personal, la colaboracin entre los miembros y su
responsabilidad en las tareas. Para ello se hacen indispensables las reuniones de equipo para posibilitar la
exposicin de los conflictos que surgen en la tarea diaria.
Para finalizar, vamos a referirnos a la psicoterapia institucional, movimiento surgido en Francia tras la
segunda guerra mundial. El trmino fue propuesto en 1952 por Daumezon, G. y Koechlin, P. Ya se haba
introducido la psicoterapia en la institucin en un intento revolucionario pero ineficaz. La estructura
opresiva y alienante del asilo resultaba incompatible con un espacio dado al enfermo para expresar sus
deseos, sus miedos, y en ltima instancia su palabra (3). Adems, el propio psicoterapeuta con su rol
neutro y benevolente, pasa a ejercer en otro momento de psiquiatra autoritario y represor. Si bien en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (5 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
principio se trataba de crear un espacio neutro e inocente, en el que la psicoterapia se pudiera desarrollar
en libertad, poco a poco se van descubriendo las dimensiones teraputicas del ambiente institucional. La
psicoterapia institucional se puede definir como el tratamiento del enfermo por la institucin y
paralelamente de la propia institucin como lugar de segregacin y encierro. El objetivo es la
resocializacin del enfermo. Se pretende rescatar y reforzar las partes sanas del sujeto, concibiendo la
evolucin deficitaria y crnica como resultado de una carencia relacional. La tarea psicoteraputica se va
a desarrollar sobre la actividad real y concreta del enfermo y no en el mundo fantasmtico (15).
En lo referente al equipo, se resalta la importancia de las reuniones como mejor instrumento para
reconstruir la institucin. En ellas se va a realizar un anlisis de la actitud del personal con los enfermos y
entre s. Se busca la complementariedad en los roles, evitando jerarquas de estatus y profesiones.
Igualdad, no significa indiferenciacin, sino una diferencia basada ms en las funciones asumidas que en
los roles profesionales. Se persigue en definitiva, que los miembros se constituyan como un EM. "El
mdico, por ejemplo, despus del largo y difcil camino que lo condujo al oficio de psiquiatra, desea
gozar de una cierta jerarqua y privilegios. Necesita mucha fuerza personal para llegar a considerar que
un colega de otra disciplina es un igual como psicoterapeuta" (3).
Se habla de la necesidad de un lder para la seguridad y operacionalidad del equipo. Su jerarqua est
basada en la funcionalidad, que busca el consenso y la colaboracin responsable en las tareas de trabajo.
Ser necesario una relacin de confianza recproca. En esto difiere del simple mandato delegado por un
jefe de servicio en personas que trabajan aisladamente con fines parciales.
Finalmente, diremos algo ms acerca de las instituciones:
- Debern ser precisados los objetivos para evitar que se conviertan en un fin en s.
- El espritu que preside es fundamentalmente paritario, siendo el lugar de la colaboracin y la
integracin. Cualquier miembro del personal puede cuestionar y poner en tela de juicio las indicaciones
de los tcnicos superiores( principio de reciprocidad).
- Tambin es un lugar de catarsis, de expresar, de descargar sentimientos negativos, rumores, etc.
Sealamos que para el anlisis de los fenmenos de grupo que podran perjudicar la accin del equipo,
no se tratara de usar interpretaciones individuales, pero debe ser posible hablar de los puntos de
desacuerdo. Corresponde al grupo interrogarse sobre s mismo cuando se ve confrontado a dificultades
de funcionamiento.
- Para terminar, recordar que tambin la reunin es una oportunidad para reflejar lo positivo, los
cumplimientos, los logros, y de saber felicitarse mutuamente por ello (15).
DEFINICION
A pesar de que su composicin y funciones pueden variar segn el lugar, objeto, objetivos, grado de
especializacin, etc, tomamos la definicin que hace la OMS de un equipo de salud: "Grupo de personas
con un objetivo comn, al que cada uno de los miembros contribuye conforme a su competencia y
capacidad, y en coordinacin con las funciones de los dems".
FUNCIONES Y ROLES DE DIRECCION (COORDINACION)
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (6 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
Debemos aclarar que cuando hablamos de funciones, vamos a referirnos a las manifiestamente dispuestas
desde la institucin
En el caso de los roles, nos referimos a las expectativas latentes en cuanto a funciones, tareas o
comportamientos y actitudes que existen en un grupo de trabajo al respecto de cada uno de sus miembros
(8).
Asimismo, hemos asimilado la direccin a la coordinacin.
FUNCIONES
Son funciones generales que corresponde desarrollar a un profesional de salud mental, las siguientes
(16):
- Funciones de atencin sanitaria:
Identificacin de problemas y factores de riesgo.
Tipificacin y denominacin de los mismos.
Valoracin de su estado y evolucin previsible.
Intervencin sobre ellos.
- Funciones de administracin:
Organizacin del trabajo ( programacin, ejecucin y evaluacin)
Cooperacin con otros profesionales en el equipo y con otros equipos.
Recogida, actualizacin y transmisin de informacin.
- Funciones de docencia e investigacin:
Adquisicin de formacin.
Imparticin de la misma.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (7 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
Programacin y desarrollo de investigacin.
No obstante, la concrecin de esas funciones van a depender de varios factores tales como la categora
profesional, el objeto de trabajo, el nivel de intervencin y las tcnicas especficas (Tabla 1).
Tabla 1.CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA DEFINICION FUNCIONAL DE LAS
CATEGORIAS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Categora
profesional
Objeto de
trabajo
Nivel de
intervencin
propio
Tcnicas de
intervencin
especficas
PSIQUIATRIA Problemas de
salud mental
Globalidad del
problema
Exploracin
somtica
Terapias
biolgicas
PSICOLOGO Problemas de
salud mental
Globalidad del
problema
Exploracin
psicodiagnstica
DIPLOMADO
ENFERMERIA
Necesidades de
cuidados de salud
mental
Parcial:
administracin de
cuidados
PAE Tcnicas de
enfermera
TRABAJADOR
SOCIAL
Carencias sociales Parcial: Conexin
interinstitucional
Tcnicas de
trabajo social
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
Incapacidad
psicosocial
Concreto (bajo la
direccin del
terapeuta)
Tcnica laboral
MONITOR Incapacidad
psicosocial
Concreto (bajo la
direccin del
terapeuta)
Tcnica laboral
AUXILIAR Necesidades de
cuidados de salud
mental
Concreto (bajo la
direccin del
diplomado de
enfermera)
Esa especificidad, no va a ser absoluta para cada profesional, pues existen muchas funciones y tareas
intercambiables entre profesionales y otras, que an teniendo el mismo objeto, tiene un grado de
profundizacin distinto que las hace complementarias. Por ejemplo, una psicoterapia puede ser realizada
igualmente por un psiquiatra o un psiclogo. Una entrevista, en cambio, puede y deben realizarla todos
los profesionales del equipo, pero el objetivo y el mtodo sern distintos en algunos casos.
Son funciones de un coordinador de unidad asistencial, las siguientes (17):
- La coordinacin funcional del conjunto de profesionales que integran la unidad, en orden al
cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de los programas establecidos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (8 of 27) [03/09/2002 06:46:08 a.m.]
- Asesorar a la direccin del centro en que se integra la unidad en las cuestiones relativas a salud mental.
- Proponer a los responsables de la organizacin de la asistencia en salud mental, la distribucin de
actividades y horarios de trabajo del personal que integre la correspondiente unidad o dispositivo, as
como responsabilizarse de su cumplimiento.
ROLES
En este apartado, vamos a tratar, en primer lugar el rol y su relacin con la situacin y seguidamente el
conflicto entre roles.
En cuanto a la primera cuestin, diremos que en un equipo de trabajo, existe un primer encuadre
institucional que va a definir las funciones, objetivos, niveles de intervencin, integrantes, etc. Pero va a
existir un segundo encuadre menos formal, de un carcter ms grupal. Es este segundo nivel de trabajo
hacia dentro al que nos referimos en la introduccin a un elemento necesario para la coordinacin, la
integracin de distintas informaciones y el planteamiento de conflictos surgidos con respecto a la tarea.
Aqu, lo afectivo-emocional se va a poner en juego en las relaciones entre los miembros del equipo (11).
Entonces, para hablar de situacin, habremos de considerar toda una serie de variables institucionales,
algunas de las cuales referidas anteriormente (primer encuadre), pero tambin, lo que en ese grupo de
trabajo se espera de nosotros, las reglas del mismo, lo que nos interesa evitar, la parte de nosotros que
queremos mostrar, etc. (segundo encuadre) (17). Por ejemplo, sabemos que hay dispositivos de trabajo en
los que se espera que el residente tenga un rol activo en el equipo, y se le anima y refuerza en las
cuestiones e iniciativas que plantea; en otros casos, las expectativas sern las de un rol pasivo. Esta
consideracin de rol (entre todas las variables situacionales) va a ser un requisito indispensable para una
buena adaptacin a un dispositivo de trabajo. Obviamente, en el proceso de trabajo en equipo, estas
expectativas pueden modificarse.
En lo referente a las reuniones de equipo, las habr muy estructuradas, como por ejemplo, una sesin
bibliogrfica que empieza y termina a una hora determinada, con un ponente que emplear un tiempo x
en realizarla, un turno rotatorio de opinin, etc. En estos casos, los determinantes manifiestos de la
situacin, van a ser ms importantes que los emocionales. En el caso de reuniones poco estructuradas,
por ejemplo, reunin de equipo con el objetivo de evaluar un alta voluntaria, los factores personales
cobrarn gran importancia. En este encuadre, pueden aparecer roles no previstos: un lder (no
necesariamente el sancionado por la institucin), que sensible al ambiente del grupo y sus necesidades,
emita una respuesta de progreso. Podra aparecer tambin un miembro del grupo que se hiciera
depositario de todos sus males. Este sera el chivo expiatorio.
Hablamos de conflicto de roles, cuando las expectativas de rol depositadas en un profesional resultan
incompatibles. En este sentido, quiz sea la funcin del coordinador, que al estar en el centro de dos
depositaciones: la institucin de la que es su portavoz y el equipo, del que forma parte como miembro, la
que representa mejor la cuestin referida. De l, se espera que ejerza una autoridad que aspire a la
influencia y a la motivacin, apoyado en la fuerza de las ideas y en el ejemplo, y una jerarqua basada en
la competencia y en la descentralizacin de responsabilidades. Pero esto, no va a ser siempre posible. A
este respecto, Vico, D. (en un trabajo no publicado), se refiere a la coordinacin como un lugar
conflictivo, generador de ansiedades, ya que por un lado se siente pertenecer al equipo, cuyas
necesidades y expectativas no siempre van a coincidir con las de la institucin, de la cual, a su vez, es su
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (9 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
representante. Esto le har mantener una cierta distancia con respecto al mismo.
Ahora pasaremos a considerar la personalidad y su relacin con el rol profesional. Sabemos que existe
una relacin recproca entre rol y personalidad. Por un lado, la personalidad de un individuo, puede
predisponerlo a desempear unos roles ms que otros, y por otro, el rol va a condicionar en parte los
comportamientos individuales (19). Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en
nuestro primer ao de formacin, en sesiones de psicodrama, comprobando la dificultad de aceptar
algunos roles: pasividad ante una conducta de seduccin femenina, autoritario como padre de familia,
etc.
Durante la residencia, el residente va a ser depositario de multitud de roles, tanto en su relacin con los
miembros del equipo, as como, en los encuentros teraputicos. En ambas situaciones, podr ir
explorando acerca de esas expectativas depositadas y reconociendo aquellas que le causan conflicto, y
con las que se encuentra a gusto. Nos vamos a referir al mbito de la psicoterapia, y en particular la de
orientacin psicodinmica, por cuanto es una formacin necesaria, y que al producirse en un encuadre
poco estructurado, es frecuentemente motivo de conflicto personal y frustracin.
Del psicoanlisis sabemos que el elemento fundamental de la situacin psicoterpica es la comunicacin.
Si el psicoterapeuta no acepta el rol que el paciente le adjudica, la comunicacin se rompe. Esta es una
regla fundamental en la relacin teraputica (20). Veamos un ejemplo; Carmen era una paciente que
presentaba un estado clnico marcado por la prolijidad de su discurso, expansividad y un pobre control de
sus impulsos agresivos y sexuales, que manifestaba con conductas heteroagresivas verbales y fsicas
contra objetos y personal asistencial y comportamientos desinhibidos con pacientes de esa unidad. Su
referente era un terapeuta masculino. Durante una entrevista clnica inici una transferencia de manifiesta
seduccin hacia el mismo, interesndose primero por sus rasgos fsicos para posteriormente, piropearlo
abiertamente. La respuesta de agradecimiento del terapeuta pudo contener dicha transferencia. La
paciente empez a hablar a continuacin de sus problemas en las relaciones con los hombres. Creo que
fue fundamental aceptar este rol depositado, sin actuarlo, para poder mantener la comunicacin abierta.
Finalmente, creemos que el ejercicio de reconocimiento de estos roles puede ser una fuente de
satisfacciones y aliento necesario para el quehacer psicoterpico.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
La distincin entre ventajas y desventajas a la hora de evaluar los pro y los contras de los equipos
multidisciplinarios (EM) resulta algo artificiosa, por lo que pudiera dar origen a pensar sobre el EM
como algo esttico.
Pensamos que las ventajas de trabajar como EM surgen de la sntesis de conocimientos, y los
inconvenientes aparecen derivado de un proceso relacionado con la convivencia que resulta de tener que
compartir tiempos, lugares y actividades.
A lo largo de este captulo hemos visto como se ha ido desarrollando en el tiempo, la necesidad de
trabajar en equipos compuestos de varias disciplinas que den respuestas a una demanda de salud que
englobe las tres reas definidas en su momento por la O.M.S.: la fsica, la psquica, y la social. Por lo
tanto la salud mental pasa de ser una especialidad mdica a ser una dimensin de la salud.
Que es trabajar en equipo?
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (10 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
Podemos entender dos tipos de unidades mdicas. Ambas estn constituidas por varias personas que
trabajan para conseguir un objetivo comn. En una, hay un jefe de servicio ms una serie de
profesionales claramente jerarquizados que trabajan en departamentos estancos, segn sus conocimientos
y sus caractersticas personales; el contacto entre ellos es mnimo y meramente formal; la colaboracin
entre ellos se supedita a la buena voluntad de sus integrantes y a las circunstancias del momento. Estos
dispositivos, en salud mental, no son capaces de atender de forma global las necesidades del enfermo,
sobre todo los de tipo crnico que, en su momento, terminaron en una situacin marginal (como ya
vimos anteriormente). Los pacientes son vistos de forma parcelaria, lo que produce, sistemticamente,
lagunas en su atencin.
Actualmente, hay otras unidades que responden al nombre de equipos. En estas, hay un
director-coordinador que hace una labor de encauzamiento de las distintas disciplinas que hay en el EM,
para que cada uno, desde su perspectiva, colabore con los dems de forma activa para conseguir los
objetivos propuestos. Aqu se abren espacios a la creacin personal y a las relaciones, de tal manera que
el trabajo en equipo se constituye en un proceso que incluye a sus miembros y a otros colectivos,
incluyendo a la institucin (21).
En la primera unidad que hemos visto hay una estructura piramidal con escasos canales de comunicacin.
En la segunda la estructura es horizontal, de caractersticas democrticas; todos los puntos de vistas son
tenidos en cuenta con el mismo peso especfico. Esto ofrece una red de posibilidades que dificultan la
produccin de lagunas en la atencin global al paciente y a la comunidad.
Que es un grupo?
Segn Newcomb (12) un grupo se constituye cuando una serie de personas comparten normas y sus roles
sociales se han entrelazados entre s. El trabajo comn en equipo, implica un sistema en el cual cada
componente depende, de una manera o de otra, de los restantes; lo que incide en un miembro repercute
en el equipo, de la misma manera que ocurre en un grupo. En los EM el grupo queda establecido en base
a las relaciones que se forman en el trabajo comn y las dificultades que esto plantea; se abren canales de
comunicacin por donde no slo circula informacin intelectual sino tambin afectiva.
MULTIDISCIPLINARIEDAD
El trabajo o la tarea de un EM es la de programar y desarrollar actividades que sean capaces de proveer,
restablecer o mejorar la salud mental de la comunidad; y para conseguir esto dispone de la ventaja de
reunir distintas disciplinas y paradigmas.
El trabajo entre varias disciplinas se puede hacer desde varios puntos de vista. (22) Uno de ellos es que
cada profesional se cia estrictamente a su rol y a sus funciones; como ya vimos esto no es trabajo en
equipo. Otro sera justamente todo lo contrario, la dilucin de roles, el enredo de funciones, que en poco
tiempo llevara al equipo a perder el encuadre y a tener actitudes antiteraputicas; esto es un equipo a la
deriva (analizaremos esto en el apartado de la convivencia). Tizn, J. L. defiende un tercer punto de
vista: la remodelacin de roles, de forma que se favorezca la flexibilidad y porosidad de los mismos; esta
es la nica manera de que el trabajo compartido pueda ser productivo y ventajoso. Implica la no
dominacin por parte de alguna de las disciplinas, puesto que lo contrario resultara ficticio; en la
naturaleza no hay un predominio claro y sistemtico de alguna de las tres reas que envuelve el proceso
salud-enfermedad, sino ms bien un sistema nico donde se entraman lo social, lo somtico y lo mental,
que oscila entre uno y otro, condicionndose mutuamente. Este sistema slo puede ser atendido desde la
unin de las distintas disciplinas, desde un EM cuyos conocimientos fluyan entre sus miembros. As se
consigue que cada profesional del equipo vea en un paciente, no un problema social, mental, o corporal,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (11 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
sino una persona que en su padecimiento se encuentran afectadas todas sus dimensiones de relacin y
movimiento hacia el bienestar.
Como consecuencia del consenso multidisciplinario, con el tiempo el EM elabora protocolos de
intervencin, de tratamientos, y otros documentos, vistos desde la ptica multidimensional, que facilitan
el trabajo, por ser un compendio prctico de los distintos profesionales del EM, bien contextualizado a la
poblacin zonal, a los medios disponibles y los objetivos consensuados.
Todo lo anterior tambin es pertinente con respecto a los distintos modelos de intervencin psiquitrica:
biologicista, cognitivo-conductual, psicoanaltico, y sistmico.
La ventaja principal, pues, es la posibilidad de tener la capacidad de llevar a cabo una serie de
actividades que no parece posible de otra manera. Una vez conseguida la integracin de conocimientos el
EM puede abordar el proceso salud-enfermedad en todas sus dimensiones y a todos los niveles
(promocin, prevencin, asistencia, rehabilitacin), ya sean por s solos o en coordinacin con otros
equipos.
La conciliacin de los diversos modelos y criterios de atencin, dan una imagen de claridad de ideas y
uniformidad en los mensajes a la poblacin de referencia que no se tiene cuando no se funciona en
equipo, por la dispersin de saberes, opiniones y actitudes de los distintos profesionales sanitarios (23).
En los EM se favorece el aprendizaje. El contacto entre sus componentes, el abordaje de los distintos
problemas que surgen, hacen que las informaciones fluyan por entre los miembros, desplegndose un
abanico de nuevas fuentes de conocimiento y reflexiones. A este respecto dice Alonso-Fernndez (24):
"Se ha llegado a la conclusin de que el aprendizaje, tanto social como intelectual, se realiza de una
manera ms rpida en el seno del grupo que individualmente." El lugar de formacin son las reuniones
de equipos y este aprendizaje se basa en un dilogo de mutuos intercambios. (15) Se aprende a pensar al
dar cabida a otras posibilidades, al tener la invitacin de ponerse en el lugar de otro (cambio de rol), y al
tener espacios de reflexin en comn; se cimienta de este modo el cambio de actitud (25).
A la hora de tomar decisiones, estas son ms fciles de llevar a cabo si se toman entre todos (24). La
voluntad grupal es superior a la individual.
Una ventaja inmediata del funcionamiento en equipo es el aumento de la comunicacin, como
consecuencia del abordaje en comn de los objetivos y de su evaluacin. (26)
La actividad en un grupo es ms creativa que de forma individual. C. Faucheux y S. Moscovici (10)
investigando acerca de la creatividad en grupo, concluyen que la produccin en grupo es ms original y
que est en dependencia de que la organizacin del trabajo permita la colaboracin.
El dilogo que se establece en el equipo y sus planteamientos comunitarios tienden a evitar la
"cosificacin" (26) del paciente; a que ste termine siendo un nmero vaco en la consulta del psiquiatra.
En el equipo se atena la angustia ante la demanda, al existir espacios en donde elaborarla. Como
consecuencia habr menos tendencia a la medicina defensiva. Los distintos puntos de vista, la circulacin
de informacin, la capacidad de tomar decisiones en bloque, favorecen no slo la eficacia del trabajo sino
su espontaneidad.
Pero para obtener todas estas ventajas del EM, hay que solventar algunas dificultades que aparecen
cuando se intenta funcionar. La ms evidente de ellas es que cada intengrante del equipo trae una
formacin, una ideologa, unos conocimientos tcnicos, y una experiencia distinta a la de los dems. Al
principio los miembros del equipo se desconocen y la comunicacin es difcil.
La solucin que posibilita la comunicacin son las reuniones de equipo. Estas reuniones son el precio
que hay que pagar para poder sacar partido al EM Tizn (22) recomienda que el tiempo en reuniones no
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (12 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
exceda de la tercera parte del tiempo laboral total. A estas reuniones de equipo Chazaud (15) las
denomina sntesis de enfoques; son en ella donde se establece los canales de comunicacin, mediante los
cuales se van produciendo la remodelacin de roles de la que hablbamos al principio, la que nos permite
ponernos en lugar del otro, para que paulatinamente se produzca dentro del equipo un idioma comn.
CONVIVENCIA EN EL EQUIPO
Para poder analizar cmo surgen las ventajas y desventajas en equipo, lo disociamos artificialmente en
dos dimensiones; anteriormente vimos cmo se produce la sntesis de conocimiento, sus dificultades y
sus ventajas. Si la anterior dimensin se relacionaba con lo racional, esta segunda la relacionaremos con
la afectividad, la cual deriva de la convivencia que se establece en el equipo.
Homans (24) distingue entre grupo social y grupo psicolgico, sin embargo los primeros tal como afirma
Alonso-Fernndez no son grupos en sentido estricto, sino organizaciones sociales. Siempre que un
determinado nmero de personas se renen para realizar una labor, se comunican y conviven, se origina
un grupo con lazos psicolgicos. Las relaciones que se establecen en los grupos tarde o temprano se
impregnan de cierta afectividad, en donde la presencia de los dems es tenida en cuenta porque cada
miembro adquiere conciencia del resto de miembros y de cmo stos le pueden condicionar en sus
actividades psicolgicas (19).
Este entramado de relaciones psicolgicas que se producen entre los grupos est siendo investigado
desde los descubrimientos de Elton Mayo (10), Kurt Lewin (28) y Jacob L. Moreno (8), y posteriormente
por otros como Bion (29).
Todo grupo humano tiende a organizarse de tal manera que pueda realizar la tarea que se propone.
Dentro del equipo se establece un proceso en el que hay unas leyes funcionando que determinan los
movimientos por los que se desenvuelve el equipo. El anlisis de estas leyes por Lewin origin la
dinmica de grupo. Conceptos importantes de Lewin son la cohesin y la tensin. La cohesin hace
referencia a la fuerza con la que se une un grupo, que est en gran medida relacionada con la finalidad de
dicho grupo; cuanto ms pertinentes, claros y asumidos sean los objetivos del grupo mayor cohesin. La
tensin se refiere al conflicto que se establece entre los fines individuales de cada miembro y el objetivo
comn del grupo. Este juego de intereses entre lo individual y lo colectivo influye en la convivencia, y en
buena parte la determina.
Pero Cmo se establece la convivencia?. Qu ocurre en la mente de cada individuo cuando empieza a
funcionar como parte de un equipo?.
Cada persona llega al equipo con un rol preestablecido: el de psiquiatra, el de psiclogo, el de asistente
social, el de enfermera... Cada rol condiciona el propio comportamiento y la manera de ver a los otros
roles. Se produce as un intercambio de actitudes que tienden a remarcar el rol de cada cual y a esperar
que los dems se comporten segn su propio rol (y muchas veces estas expectativas no se corresponden
con la realidad).
Cada persona lleva al equipo su mundo particular. Antes mencionbamos la experiencia y los
conocimientos propios; ahora hacemos referencia de las ilusiones, las expectativas y las dudas que se
pueden llevar al seno del equipo. Estas expectativas no son slo con respecto a uno mismo, sino tambin
con respecto a los dems. Cada miembro imagina como pudiera o debiera ser el equipo, su actitud inicial
est marcada por dichas expectativas (12). El equipo es reunido por la institucin para realizar un trabajo,
una tarea, que determina la razn de ser del equipo: atender la salud mental de la comunidad adscrita a su
zona. Pero adems de esta tarea hay otra que podramos llamar pre-tarea (30), la cual est ms en
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (13 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
relacin con la dificultad de la convivencia que surge por las expectativas no cumplidas, y que en muchas
ocasiones no son conscientes para los miembros del equipo.
Cmo es posible que dentro del grupo ocurran cosas que no son percibidas por los miembros del equipo,
que no llegan a ser conscientes para ellos?.
Parece ser que en el equipo se establece una mente grupal; esto es, una mente que es distinta a la mente
de cada miembro, concepto gestltico (31) (el todo es distinto a la suma de las partes) que implica que en
el EM cada miembro es influido por esta mente o alma grupal, como la denomina Alonso-Fernndez:
"De aqu van a derivarse fuerzas emocionales verdaderamente enrgicas y potentes que van a influir ms
sobre los individuos que los influjos que reciben de cada uno de los copartcipes del grupo".
Aparece, pues, en el seno del EM algo nuevo; esto es un cambio en el pensar de los miembros, y ante
todo cambio se produce cierta ansiedad, una resistencia a lo nuevo, a lo desconocido. Se produce un
fenmeno peculiar, y es que los mecanismos mentales oscilan entre atender los objetivos que nos marca
la institucin y el dejarse llevar por los sentimientos que puedan aparecer en la convivencia: celos,
envidias, simpatas, rencores... Estas emociones se asientan en la ansiedad que produce lo nuevo por una
parte, y la ansiedad que produce el perder los antiguos esquemas con los que funcionaba cada miembro
individualmente (26). Un EM necesita tiempo para funcionar correctamente, ya que, como hemos visto,
los miembros se ven envueltos en un proceso dinmico que atraviesa varias fases (26). Al principio cada
profesional est en el equipo, pero an guarda cierta reticencia y distanciamiento sobre el resto de los
componentes; pausadamente va adquiriendo un estado de pertenencia al equipo, se siente integrado en l
(a partir de este momento es cuando verdaderamente comienza un EM), Se tiene capacidad para
planificar en comn y para cooperar cada uno desde su propio rol. Posteriormente el equipo se plantea las
tareas que realiza y se esclarecen objetivos. Durante todo este proceso es muy importante la
comunicacin y el clima adecuados.
De todo lo que hemos visto hasta ahora, acerca de la convivencia que se establece en el equipo se pueden
deducir los obstculos que hay que superar para llegar a ser eficaces en el trabajo de los EM
El principal de todos los impedimentos que surgen, es que el equipo no cuaje como tal; las tensiones
individuales habrn superado la cohesin grupal.
El equipo, adems, est sometido a una gran presin asistencial que genera nuevas ansiedades.
Un EM ambulatorio est ms desprotegido frente a estas ansiedades que un dispositivo hospitalario (por
cuestiones de estructura). Por lo tanto una labor importante en el equipo es la contencin de dichas
ansiedades, buscando espacios o mtodos para mejorar la autocontencin del equipo. Esto se puede hacer
por tres vas (22): a) Medidas individuales (psicoterapia); b) Medidas organizativas como el cuidado con
los horarios, organizacin del trabajo clnico mediante protocolos, y la elaboracin de fichas de actividad
o registros de casos; c) Medidas de dinmica grupal que dependen en parte de la labor de
coordinacin-direccin, como un clima emocional tolerante, autoformacin, democratizacin, etc... Ser
a travs de las reuniones de elaboracin, de autoevaluacin, y de supervisin como se llega a percibir
este entramado psicolgico.
Si el equipo permanece ajeno al proceso que hemos descrito y no acomete con decisin los obstculos,
los peligros que a continuacin iremos comentando lo fragmentarn; las tensiones individuales,
alimentadas por la ansiedad grupal ms la ansiedad asistencial superar la cohesin que aglutinaba al
equipo por una finalidad comn.
Los cambios a que puede ser sometido el equipo (nuevos profesionales, nuevas tareas, nueva
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (14 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
poblacin...) inciden de forma muy importante en su proceso dinmico, ya que varan su estructura
interna. Cuando haya cambios habr que esperar reacciones en el seno del equipo; son los nuevos
reajustes para elaborar la nueva situacin. Es oportuno saber de esta fragilidad para no verse sorprendido.
La exclusin de los aspectos afectivos de la relacin de un EM puede obstruir dramticamente el
verdadero trabajo en equipo. Pero no es fcil incluir los aspectos en las relaciones, porque la institucin
es algo que no contempla y para lo cual no propone espacios ni tiempo, por ello existen muchas
posibilidades de que los afectos permanezcan ocultos o disimulados, con el consiguiente riesgo que ello
supone para la marcha del equipo (5). Esta disociacin afectivo-racional puede provocar que
sentimientos tales como la envidia, la incomprensin y otros, terminen provocando la ruptura de los
encuadres, las actuaciones a destiempo y las intervenciones antiteraputicas, como ya vimos
anteriormente.
Otro fenmeno peculiar y contradictorio que hay que tener en cuenta en conexin al ltimo punto
tratado, es la relacin trabajo institucional-mentalidad grupal: cada miembro se supervisa as mismo y a
los otros, se producen mutuas observaciones de los conocimientos y habilidades de cada cual.
Curiosamente, el equipo lo form la institucin, y a ella representa, pero en la mente grupal se establecen
relaciones interpersonales que no contempla la institucin (5).
Con frecuencia se pueden producir desequilibrios en las informaciones y confusin entre los miembros,
en vez de colaboracin. Esta confusin proviene, como ya expusimos, de los roles que cada cual trae al
equipo, los cuales se reajustan en la mentalidad grupal, mediante las expectativas que los miembros
depositan en s mismo, en los dems y en el equipo. Lo ideal sera un acercamiento entre los roles
idealizados y los reales.
Un riesgo siempre latente es la formacin de subgrupos dentro del equipo. Se establecen, as, situaciones
de predominio de unos con respectos a otros que son liderados por diversos roles (14).
Estos son los obstculos (desventajas) con las que topa un EM, pero no son insalvables. Ya expusimos la
importancia de la reuniones de equipo, un lugar donde se pueden elaborar los sentimientos negativos,
donde se puede compartir la alegra del ir hacia adelante, y donde se desarrollan la solidaridad y
tolerancia. En definitiva el equipo tambin se trabaja l mismo madurando y enriqueciendo las
personalidades de sus miembros.
RESUMEN
Si bien un equipo multidisciplinario no es exactamente un grupo operativo, s se le parece bastante en su
desenvolvimiento (11). Cuando se renen varios profesionales para hacer un trabajo en equipo aparece
otra tarea subyacente tan importante como el propio trabajo de salud mental: vencer la resistencia al
cambio. Entonces es cuando el equipo se parece a un grupo operativo. Sus componentes traen un
esquema de referencias previas, una ideologa, una experiencia..., y una manera de hacer las cosas, por lo
general de forma estereotipada. Estos son los instrumentos que tenemos para abordar nuestro trabajo de
forma individual, pero dentro del equipo se asoma la incertidumbre, ya que nos encontramos dentro de
una situacin desconocida, que nos pide cambiar nuestras estructuras, aquellas con las que habitualmente
afrontamos nuestra labor. As pues, tememos perder nuestras viejas maneras de hacer las cosas, y
tememos a las nuevas por inexploradas; nos sentimos desprotegidos. Estas ansiedades se vehiculizan a
travs de la mentalidad grupal, de los roles nuevos (latentes), que comienzan a desajustarse de los roles
sociales que cada miembro trajo al EM. Comienza as una carrera de obstculos que debe ser superada
estableciendo canales de comunicacin adecuados a travs de las distintas reuniones de equipo.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (15 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
Entre las desventajas citamos:
- La dificultad de flexibilizar y permeabilizar los roles, sin tener que llegar por ello a la confusin de
ellos.
- La dificultad en establecer vas de comunicacin democrticas entre las distintas disciplinas y
paradigmas.
- La complejidad de acercar las expectativas de cada miembro a la realidad.
- La dificultad de superar las tensiones de los intereses individuales, en beneficio de la cohesin grupal.
- La ansiedad que genera la situacin de cambio (resistencia al cambio), a la que se le suma la ansiedad
de la presin asistencial.
- La fragilidad al cambio.
- La peculiar relacin institucin-equipo.
- La dificultad de incluir los afectos.
- El riesgo de que aparezcan divisiones en el equipo.
- Son necesarias frecuentes reuniones de equipos.
Como ventajas mencionamos las siguientes:
- La unin de distintas experiencias, disciplinas y paradigmas es la mejor manera conocida, de momento,
para atender la salud mental de la poblacin en todas sus dimensiones.
- Esta reunin de criterios fomenta mensajes menos ambiguos, tanto hacia el interior del E.M. como
hacia el exterior.
- Se favorece el aprendizaje y la autoformacin.
- Se producen protocolos. Se favorece la eficacia.
- Mejora la creatividad.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (16 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
- Aumenta el peso especfico de las decisiones.
- Se tiende a evitar la cosificacin del paciente.
- Las reuniones de grupo atenan la angustia ante la demanda.
- Se favorece la espontaneidad.
- Los miembros adquieren solidaridad en el trabajo. Se desarrolla la tolerancia.
- Los miembros se enriquecen, personalmente, del proceso grupal que se desarrolla en el equipo.
EVALUACION
Una de las tareas del EM es la evaluacin. Esta se puede entender de dos maneras, que son como se
llevan a la prctica. En la primera el equipo, a travs de reuniones, analiza las dificultades que se
encuentra en su funcionamiento, y si la direccin que lleva es la adecuada para cumplir los objetivos
propuestos. La segunda es ms complicada y es lo que propiamente llamaremos evaluacin, para
denominar a la otra autoevaluaciones de equipo; esta ltima la veremos posteriormente.
Con este apartado no pretendemos aprender a realizar una evaluacin completa, sino acercarnos al
complicado mundo de la evaluacin, para que su terminologa nos resulte familiar.
Qu es una evaluacin?
Es un juicio que se hace el EM (32). En este juicio se tiene en cuenta aquello que se tiene (que
llamaremos recursos), cmo y cunto se han utilizado estos recursos (procesos diagnsticos, tratamientos
y otras actividades), y en qu medida se han conseguido los objetivos propuestos (que llamaremos
resultados). Este juicio luego se compara con algn otro que es considerado como ideal, y se analiza la
informacin obtenida. Por lo tanto, la evaluacin valora la capacidad de trabajo del EM para poder hacer
aquello para lo que se le paga.
La realidad es ms compleja, puesto que para poder comparar y sacar conclusiones hay que medir, pero
las variables que intentamos medir en salud mental no son tan fciles de cuantificar.
Por qu evaluamos?
La poblacin que es atendida por la salud pblica ha aumentado de forma notable en las ltimas dcadas.
El nivel de exigencia de esta poblacin tambin ha crecido, as como la calidad de vida. Todo ello hace
que este sistema de salud pblica sea cada vez ms complejo y costoso. Los gestores de la administracin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (17 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
necesitan rentabilizar al mximo los gastos.
Por otra parte desde un punto de vista clnico, el equipo reflexiona sobre su labor; les hace falta
informacin lo ms objetiva y fiable que sea posible de lo que hace, cmo lo hace, los resultados que
cosecha
De estas dos consideraciones nace la necesidad de hacer evaluaciones, aunque lo habitual es que parta de
los gestores en base a unas determinadas regulaciones, segn cada Comunidad Autnoma.
Para qu evaluamos?
Una vez que tenemos recogida la informacin necesaria se puede reflexionar sobre ella, compararla con
otras tenidas como de referencia y sacar conclusiones. As se sabe si los recursos son adecuados o no
para la demanda de la poblacin, si el gasto es proporcional al beneficio, si se alcanzan los objetivos
propuestos, si los tratamientos son realmente tiles, si el resultado global es eficiente...
Pero detrs de todo sto, tambin est la tendencia a medirlo todo segn la eficiencia; es decir, intentar
reducir costes por la crisis econmica de los ltimos aos (33). Desde el punto de vista estrictamente
sanitario lo fundamental es conseguir una buena eficacia; luego podremos preocuparnos de la eficiencia.
(34)
Cmo se evala?
A partir de ahora entramos en el terreno de la evaluacin, en la metodologa del proceso evaluativo.
Segn Berrios (33), para hacer una evaluacin es necesario conocer tres cosas fundamentales:
- Una escala que nos sirva para medir; es decir, una manera de cuantificar, de manera fiable, aquello que
queremos valorar.
- Una tarea que medir. Nos referimos a las actividades que forman parte del programa que es objeto de
evaluacin. Dentro de las funciones de un EM, las hay que son explcitas (aquello por lo que se cobra al
final del mes), y las hay que son implcitas. Estas ltimas las hace el equipo sin tener mucha percepcin
de ellas. Suelen surgir, bien por necesidades de las funciones explcitas que conlleva otras actividades no
contempladas (como la contencin fsica en algunos ingresos urgentes), bien por el entusiasmo creativo
del EM (pasar revisiones a pacientes que ya haban sido dados de alta), o bien son funciones ocultas que
han sido asumidas por los EM (preocuparse por la tica y el comportamiento social de los pacientes).
Las funciones implcitas son frecuentes y deben de evaluarse ya que gastan tiempo y esfuerzos.
- Saber lo que se incluye y lo que se excluye entre las obligaciones del EM. Hay que especificar bien los
lmites en cuanto a las patologas que le corresponden al EM y en cuanto a la poblacin adscrita. Hay que
tener en cuenta si el EM est integrado en el sistema sanitario y a qu nivel lo est.
Pero, cmo se evala la labor del EM?. En realidad lo que se evalan son los programas (34) del EM a
distintos niveles (32). Para entender que son los niveles, imaginaremos que el EM es un edificio
inteligente y funcional. Podemos evaluar su estructura, el armazn que le da soporte al edificio; en el EM
este soporte lo dan los recursos de los que dispone: el personal al completo, la dotacin de material de
todo tipo y el presupuesto econmico anual. Tambin podemos evaluar el funcionamiento de este
edificio: las actividades que realiza; este nivel se denomina proceso, y en el EM estara representado por
la puesta en prctica de sus capacidades a travs de tcnicas diagnsticas, teraputicas, y en general
cualquier tipo de intervencin en relacin a los objetivos propuestos. Finalmente podemos evaluar el
resultado del funcionamiento del edificio, el efecto de sus actividades sobre la gente que lo utiliza; para
esto habra que preguntarle a la misma gente si le sirve de algo el edificio. Este ltimo nivel en el EM
sera el efecto que produce su labor sobre las personas que utilizan sus servicios, ya sea a nivel
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (18 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
preventivo, asistencial y rehabilitador; aqu habr que valorar el cambio producido en la persona desde
que contacta con el EM hasta que sale de su circuito.
Estos tres niveles que hemos mencionados: estructura, proceso y resultado, dependen de las condiciones
del sistema sanitario al que pertenece el EM, el cual forma el contexto especfico. Este a su vez depende
de un contexto inespecfico, que son las condiciones socioeconmicas del entorno en que est el
mencionado sistema sanitario. Ambos contextos debern tenerse en cuenta en las evaluaciones.
Uno de los principales problemas con lo que se encuentra un EM es la dificultad para encontrar criterios
universales para poder realizar, no solo evaluaciones, sino cualquier programa o protocolo. Esta
complicacin reside en la salud mental en s misma, al menos tal como la entendemos ahora.
Los sistemas evaluativo han llegado a la salud mental de la mano de la medicina, en donde se han
aplicado con xito, sobre todo en ciruga. Pero aplicarlos a nuestro mbito es ms complejo: el enfermo
mental, con frecuencia, necesita atencin prolongada y multidisciplinaria en muchos casos, por eso en las
evaluaciones se tiene en cuenta la atencin continuada y la coordinacin de la red asistencial; hay que
aadir, adems, la dificultad en consensuar los diagnsticos, lo intrincado de algunas intervenciones, el
entramado de factores externos que influyen en la salud mental , y los interrogantes que surgen cuando se
trata de evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Todo ello puede ser consecuencia de lo arduo que
es el especificar y depurar claramente los objetivos de los distintos programas de la salud mental, y de la
dificultad, comentada, de encontrar criterios universalmente vlidos para los distintos profesionales (32).
La manera ms prctica que se ha encontrado de atenuar tanta complicacin, ha sido centrar las
evaluaciones a nivel de los resultados. Para poder medir estos resultados hay que hacerlo con respecto a
algo; de aqu surgen tres conceptos de inters que nos resultan familiares: la eficacia, que es la capacidad
que puede tener el EM para conseguir sus objetivos, pero en condiciones ideales; la efectividad, que es la
capacidad que tiene el EM para conseguir sus objetivos, pero en condiciones reales; y la eficiencia, que
es lo que cuesta ser efectivo. Al clnico lo que le interesa es una buena eficacia, mientras que a los
gestores le interesa ms la eficiencia.
Otros conceptos que se utilizan con frecuencia para poder relacionar y analizar las evaluaciones son los
siguientes: (32) criterio, un concepto previamente consensuado y determinado para definir de forma
operativa una actividad; estndar, es un valor, tambin previamente acordado, que expresa cuando un
criterio est dentro de los lmites de una calidad media; indicador, una variable medible, bien definida,
que se relaciona con los criterios y se recoge de manera peridica. Los indicadores, pues, estarn en
funcin de los criterios que se establezcan y de lo que queramos medir. Golberg y Huxley (32)
demuestran la necesidad de tipificar criterios para la utilizacin de servicios, por eso son importantes los
indicadores, y los registros de casos psiquitricos (35).
A continuacin ampliaremos el concepto de indicadores.
Ya dijimos que son datos que sirven para medir y que al ser recogidos, de forma rutinaria, nos advierten
de los cambios que se producen en la informacin recogida a lo largo del tiempo.
Sirve cualquier dato para usarlo como indicador?. Pues no, un indicador debe de reunir una serie de
caractersticas que lo acerquen al indicador perfecto (el cual no existe): validez, objetividad, sensibilidad
y especificidad; las mismas condiciones que una prueba diagnstica, por lo que podemos considerar a los
indicadores como pruebas diagnsticas complementarias, para realizar un diagnstico global sobre algo;
o sea, evaluar. Cuando el objetivo de la evaluacin es el funcionamiento global del EM habr que utilizar
macroindicadores, cuando el objetivo es ms reducido se utilizan microindicadores; esta distincin es
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (19 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
importante porque se utilizan mtodos diferentes de trabajo.
Como el tipo de indicador est en funcin de lo que queremos medir, en salud mental se recurre a escalas
para variables que se relacionen con la salud mental: salud mental, factores familiares y psicosociales...
En general unos son de tipo negativo, como la tasa de morbilidad o el grado de invalidez, y otros son
considerados como positivos: autoestima, autonoma, nivel de integracin, de autocontrol... (36). Estos
ltimos son ms interesantes en salud mental.
Entonces, cuando un EM se plantee una evaluacin, sabemos que la puede hacer sobre determinados
niveles, pero que lo ms probable es que quiera saber, ms all de suposiciones, si lo que hace le sirve de
algo a la poblacin, por eso dirigir la evaluacin hacia los resultados; dentro de estos resultados lo que
le interesar saber es la efectividad, querr medir el grado en que los programas del equipo alcanza sus
objetivos en trminos mdicos (sobre criterios de mejora o curacin), psicolgicos (nivel de alivio o
desaparicin de repercusiones subjetivas), y sociales (desaparicin de las consecuencias que el enfermar
produce sobre el inmediato entorno de la persona que la padece) (34).
Siguiendo a Baca Baldomero, describiremos su propuesta para evaluar un servicio psiquitrico a travs
de unos indicadores de efectividad, que nos servir como ejemplo para evaluar los programas de un EM:
Indicadores cuantitatavos de efectividad
- Indicadores del nivel de recursos.
Estos nos miden la cantidad de recursos materiales y humanos de que se dispone en un programa
determinado. Uno de los ms utilizados para recursos materiales es el ratio: n. de camas psiquitricas
por cada mil habitantes. En recursos humanos se ha utilizado mucho el ratio: n. de psiquiatras por cada
mil habitantes. No debemos de entender el valor de estos indicadores como absolutos, ya que no hay
estndares a partir de los cuales podamos concluir que nuestros recursos son verdaderamente suficientes;
pero nos sirven para relativizar a la hora de comparar resultados, ya que no es lo mismo obtener los
mismos resultados que otro EM con ms recursos. El Royal College of Psychiatrist del Reino Unido (37)
en 1988 cre una frmula que permite manejar estos dos tipos de indicadores a la vez (material y
humano) en forma de totales ponderados; as se mejora la comparacin de recursos de distintas zonas. La
frmula abreviada es: (2 x n. de camas/1000 h.) + (2 x n. de psiquiatras/1000 h.) + (0'5 x n. de
enfermeras psiquitricas comunitarias/1000 h.) + (0'5 x n. de plazas en hospital de da/1000 h.).
Indicadores del nivel de actividad
Miden el nmero de intervenciones que se realiza durante un programa; estn bastante relacionados con
los registros de casos psiquitricos. Tampoco tienen un estndar predeterminado.
El Royal College of Psychiatrists propone dos frmulas para poder realizar comparaciones. La menos
exigente es esta:
- (2 x puntuacin estndar de altas de pacientes) + (2 x puntuacin estndar de visitas ambulatorias) +
(0'5 x puntuacin estndar de visitas domiciliarias).
Las puntuaciones estndar se saca tras una serie de complicadas operaciones que transforman los datos
brutos (34) (37).
Indicadores del nivel de funcionamiento
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (20 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
Con ellos podemos saber qu tipo de intervenciones hace el EM en el programa que estamos evaluando y
de qu forma se hacen. Los ms utilizados son el tiempo en lista de espera para el primer contacto, el n.
de urgencias expresadas por diagnsticos, el n. de abandonos del tratamiento, y el n. de pacientes con
contactos ininterrumpidos con dispositivos ambulatorios durante determinados perodos de tiempo.
Indicadores cualitativos de efectividad
Se denominan as a los indicadores que intentan medir el efecto que el programa tiene sobre la poblacin
atendida. Se relacionan con la satisfaccin por el cuidado recibido; lo que se entiende por una buena o
mala asistencia.
Indicadores basados en el anlisis de resultados
Nos mide el grado que se ha alcanzado en la consecucin del objetivo. Clsicamente, segn la
apreciacin clnica global que percibamos sobre el resultado de nuestra intervencin teraputica, la
clasificbamos como curacin, mejora, no modificacin, empeoramiento, o muerte.
Hoy da se intenta objetivar ms estos indicadores. Para ello recurrimos a una escala que se le aplica al
paciente antes de nuestra intervencin; despus de esta intervencin se la volvemos a aplicar; a
continuacin comparamos los datos de ambas aplicaciones. De esta forma podemos valorar y medir el
cambio que ha sufrido el paciente. Este mtodo, que no resulta especialmente complicado en
farmacoterapia, s lo es en psicoterapia.
Indicadores de satisfaccin
Nos sirven para saber el grado de aceptacin que ha tenido nuestra intervencin en el paciente, su
familia, y el grupo social cercano. Debemos valorar esta informacin con respecto a dos componentes.
Uno formal o externo, que hace referencia a la accesibilidad y disponibilidad del EM, al trato que
reciben, y a la capacidad del EM de generar confianza ante la demanda que le lleva el paciente o la
familia. El otro componente es estructural o interno, y se refiere a las expectativas que se depositan en el
EM con respecto a lo que solicita el paciente o su familia, ya que no es infrecuente que esta solicitud est
equivocada o manipulada con respecto de la realidad. Si las expectativas se han visto cumplidas cesa la
demanda y queda registrado como indicador de satisfaccin; sin embargo, este indicador negativo (por
cese de demanda), no es muy fiable ya que la demanda puede cesar por todo lo contrario, por
insatisfaccin con el EM Por eso ahora se investiga con cierta intensidad los indicadores positivos de
satisfaccin.
Indicadores de calidad de vida
Con estos indicadores intentamos medir la utilidad subjetiva que percibe le paciente por las
intervenciones del EM. El indicador final sera el grado de satisfaccin del individuo consigo mismo y
con las circunstancias que le rodean. En base a sto se han aplicado diversos instrumentos (cuestionarios
y tests), cada uno para un padecimiento concreto, o para tipos de pacientes determinados (38).
Con esta muestra, esperamos que los indicadores ya no nos resulten tan extraos.
EVALUACION INTRAEQUIPO
Como expusimos al principio de este apartado, tambin existe una autoevaluacin que el EM debe
hacerse peridicamente (por ejemplo cada seis meses), como una de sus funciones. Esta reuniones de
evaluacin son para el EM un principio de realidad, en donde se analiza la situacin del momento y lo
andado hasta entonces, teniendo en el horizonte no slo los objetivos propuestos, sino las dificultades,
tanto las esperadas como las imprevistas, y los posibles cambios surgidos tanto dentro del EM, como
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (21 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
fuera, y que pudieran provocar desviaciones, deseadas o no, en el rumbo del EM.
Esta reuniones de evaluacin son bastantes sintticas ya que representan un rea de trabajo del EM, un
lugar para la organizacin interna en donde se evalan las actividades programadas, el mundo relacional
interno, y el que se forma entre el EM y la demanda.
Entre las desventajas de los EM expusimos la facilidad con que se instaura la ansiedad en el seno del EM
Esta ansiedad proviene tanto de dentro del EM (en base a la mentalidad grupal ya referida) como de
fuera, ya que los EM al ser unos dispositivos nuevos y poco estructurados, por una parte tienen menos
capacidad para contener la ansiedad, y por otra las depositaciones que hace la demanda tienden a
desencuadrar al EM (38). Esta ansiedad y el riesgo constante de prdida del encuadre provocan
situaciones emocionales conflictivas dentro del EM. No slo hay que buscar espacios para poder evaluar
estos sentimientos, tambin sera conveniente elaborar mtodos que aumenten el autoconocimiento del
funcionamiento interno del equipo, que ayudara a mejorar la relaciones de convivencia dentro del EM.
La importancia de estos mtodos es mucho mayor si el EM no est supervisado.
Tizn (39) propone unos instrumentos informticos (una serie de fichas) como mtodo de ayuda para el
trabajo clnico, que sirva adems como contencin de las rivalidades que se gestan dentro del EM. Su
informacin nos da ese principio de realidad que el E.M. busca en las evaluaciones peridicas, y datos
concretos sobre los que partir a la hora de elaborar protocolos, hacer seguimientos, repartir el tiempo de
una manera ms apropiada, observar desviaciones y cambios en la marcha del E.M., y como manera de
autocontrol asistencial del E.M.
SUPERVISION
Hemos visto como el EM, en su actividad diaria, debe lidiar con conflictos emocionales de pacientes que,
con frecuencia, adems tienen problemas econmicos y sociales (40). Inmerso en este mundo, es fcil
que el equipo se haga depositario de la angustia de estas personas y quede envuelto en una espiral de
perturbaciones y ansiedades, subsistiendo a merced de la intolerancia y el desajuste continuos entre la
demanda y el EM, y dentro del propio equipo.
La labor del EM, por lo tanto, plantea la necesidad de buscar un espacio donde se intente dar respuestas a
estos problemas tcnicos y emocionales. Esto es la supervisin.
Cuando un EM empieza a funcionar, lo hace desde la confusin y la incertidumbre; no sabe qu recursos
y conocimientos le podrn resultar verdaderamente tiles. Si bien sus miembros disponen de dispares
experiencias, lo importante es que a travs de las relaciones interpersonales, la mentalidad de grupo que
se genera pareciera una experiencia que parte desde cero; el intercambio de expectativas e ilusiones
ayuda a crear una mente grupal que es nueva para todos los miembros, que necesita un tiempo propio
para sus desarrollo y maduracin, que se hace poco a poco, y pasa por perodos en los que la ansiedad
aleja al EM de la realidad cotidiana (40).
Cuando los miembros del EM dejen de verse a ellos mismos y a los pacientes como contendientes;
cuando cada miembro del EM deje de reconocer a los otros (miembros y pacientes) segn ciertas
particularidades, a travs de las cuales se relacionan estereotipadamente; entonces se ver a cada persona
del entorno laboral como propietaria de un conjunto de cualidades (unas ms afortunadas que otras), y
sentimientos que antes se crean exclusivos de los dems, se reconocern en uno mismo; entonces el EM
aprender a discriminar las expectativas reales de las que no lo son; los roles comenzarn a interpretarse
en funcin de la realidad, y no tanto en funcin de lo que los miembros imaginaban. Cada miembro, al
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (22 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
identificar como propios sentimientos que antes achacaba a otro, adquirir un mejor conocimiento de s
mismo.
Esta nueva compresin, que se genera en el clima del EM, posibilita el reconocimiento tanto de las
limitaciones como de las capacidades propias; as como la de los otros miembros. De esta manera, cada
miembro entiende el por qu del trabajo en equipo y lo lleva a la prctica de forma plena, cada uno desde
su propia perspectiva.
Para reconocer, asumir y poder contener todas estas ansiedades, el equipo necesita de alguien que
observe la mencionada espiral, pero estando fuera de ella. Esto es la supervisin.
En el campo de la psicologa clnica que se basa en las relaciones humanas, se entiende por supervisin a
una labor de formacin continuada, en la que un clnico de mayor experiencia ayuda a otro con menos en
su trabajo asistencial con los pacientes (40).
Cual es la diferencia que hay entre la supervisin y otros modelos de formacin continuada?.
La formacin continuada debe reunir una serie de puntos bsicos, que cuando esta se realiza para un EM
que se relaciona con atencin primaria tendr que tener en cuenta lo siguiente (41):
- La formacin continuada tambin es un proceso emocional y de enriquecimiento personal. El
aprendizaje se pone en movimiento a remolque de una motivacin que est inmersa en una serie de
elementos psicodinmicos, como la ansiedad y el sufrimiento que surgen ante las situaciones
desconocidas, la manera de relacionarnos, y el cmo asimilar lo que ocurre en nuestro entorno.
- La formacin continuada no debe de alejarse nunca del da a da , ni de olvidarse de factores tan
importantes como los elementos psicosociales del enfermar, la cronicidad, la relacin
profesional-paciente, la capacidad de tolerar la observacin sin intervencin y las redes asistenciales
extrainstitucionales, entre otros. Y debe de incluir aspectos multidisciplinarios para que cada miembro
reciba informacin de las tres reas.
Mediante la formacin continuada el EM puede aumentar sus conocimientos, mejorar sus habilidades, o
desarrollar nuevas actitudes; ya sean en el campo de la biologa, la psicologa, o la sociologa. Cuando no
se proponen cambios de actitudes se puede realizar a travs de seminarios, cursos, o actividades
similares. Sin embargo, cuando el EM busca el cambio de actitud, se debe de recurrir a la supervisin
psicolgica, porque es el mtodo que no omite, sino que tiene en cuenta, los aspectos relacionales del EM
durante su trabajo.
Si el EM quiere un cambio de actitud, tendr que proponer al director-coordinador que se encargue de
programar una supervisin con una persona experta en este terreno y en las dificultades que se plantean
en el trabajo de los EM. Para que la supervisin sea efectiva, esta debe ser bastante regular y prolongada
en el tiempo; de ello se deduce que la motivacin del EM ha de ser importante para que no fracase. Una
vez que comience la supervisin, el director-coordinador no entra en las sesiones, ya que limitara la
espontaneidad de los miembros.
Una vez escogido el tcnico que va a supervisar al EM, este tendr que discutir con el
director-coordinador del EM qu tipo de supervisin vendra bien en esos momentos, teniendo en cuenta:
(39) la localizacin del EM y su entorno; la experiencia y formacin previas; los objetivos de los
programas; los recursos y sus limitaciones; el tipo de demanda ms frecuente, la forma en que se realiza,
as como las ms conflictivas; y otros factores que en general pueden englobarse en dos grupos: factores
dependientes del medio asistencial y factores dependientes del EM. Un tercer grupo de factores son los
dependientes del supervisor, el cual deber de estar versado en dinmica de grupos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (23 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
El supervisor se encargar, en todo momento, de que la supervisin no sea una psicoterapia de grupo
para el EM. Para conseguirlo es mejor focalizar la supervisin sobre el trabajo clnico y asistencial de los
miembros; acercndose solo a la propia dinmica grupal del EM y a las relaciones del equipo con los
pacientes, cuando alguna de las dos tipos de relacin fuera de verdad conflictiva y bloqueara la actividad
asistencial del EM.
De esta manera, la supervisin intentar hallar el origen de cada obstculo en el trabajo del EM, y el
modo de afrontar esas dificultades. El supervisor ya tendr pericia ante las ms frecuentes: escasez de
tiempo para la asistencia, falta de experiencia profesional, la circulacin de la ansiedad sin elaborar, y la
precipitacin intervencionista que aparece en los EM al principio de su funcionamiento (amparado en
una supuesta omnipotencia que produce la conjuncin idealizada de saberes de distintas disciplinas).
Podemos, pues, sintetizar las parcelas que atiende la supervisin en cinco puntos (40): Servir de soporte,
ser un espacio de reflexin para que los clnicos no se dejen llevar por la ansiedad y los conflictos con los
pacientes, formacin, acercamiento a la realidad, y contener ansiedades y sentimientos que estorban en la
actividad clnica.
La manera prctica en que se realiza la supervisin es fcil tericamente. Cada miembro, en distintas
sesiones peridicas (y de un tiempo determinado: 90-150 minutos), ir exponiendo sus dificultades
prcticas, para que el supervisor pueda hacerse una idea de como funciona el equipo. El supervisor
actuar desde su esquema de referencia, llevando al EM hacia un mejor conocimiento de la clnica
prctica y de s mismo.
El problema reside en que, al principio, es probable que los miembros del EM sean reticentes a exponer
delante de sus compaeros sus dificultades, sus carencias, y a veces incluso sus sentimientos, en las
relaciones con los pacientes.
En Granada, los residentes de psiquiatra y psicologa formamos un grupo Balint (42) de 90 minutos cada
quince das desde 1992, en donde cada da un residente expone algn caso clnico dificultoso. El resto de
los residentes dan su opinin desde el punto de vista clnico preferentemente, pero no se pasa por alto el
rea relacional, si se observa claramente su influencia en la manera de actuar del residente en dicho caso.
La coordinacin es llevada a cabo por el tutor MIR y la tutora PIR. Los grupos Balint no son
exactamente modelos de supervisin, pero tienen cierta semejanza al descubrir actitudes viciadas y ser un
excelente marco para la reflexin.
En definitiva, la supervisin es el lugar ms adecuado para que el EM vuelva a revivir aquellas
situaciones conflictivas, y se posibilite la reflexin que en el momento de la situacin original no hubo
debido al impacto emocional de la intervencin.
Las principales armas, con las que cuenta el clnico en su actividad, son la compresin de lo que ocurre
en ese momento, y la capacidad de contencin del propio encuadre del clnico en particular y del EM en
general. A ambas herramientas puede llevarnos una buena supervisin si nos es necesario.
En resumen, podemos decir que un EM supervisado tiene las siguientes ventajas:
- El EM trabaja con ms certidumbre si se siente apoyado por una supervisin.
- Proporciona elementos de discriminacin y de contencin para que los miembros del EM no se dejen
"empaquetar" por las demandas de los pacientes.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (24 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
- Ofrece un espacio para analizar la tendencia a estereotiparse en situaciones complicadas o delicadas; es
decir, para buscar otras salidas diferentes de aquella que tiende a repetirse de forma sistemtica en
determinadas circunstancias ms o menos comprometidas.
- Recuerda de manera constante la realidad y el contexto donde se desenvuelve el EM.
Finalmente, esperamos que no se confunda la supervisin con las reuniones de autoevaluacin. En estas
ltimas acude el director-coordinador, se analiza la situacin segn los objetivos propuestos, y se realiza
de forma espordica. Los encuadres son distintos. Es precisamente a travs de las reuniones de
autoevaluacin como se descubre la necesidad de una supervisin.
BIBLIOGRAFIA
1.- Ey H. "Tratado de psiquiatra". Ed. Masson. Barcelona. 1990.
2.- Langsley DG: "Psiquiatra comunitaria". Kaplan HI, Sadock BJ. Ed. Salvat. Barcelona. 1989,
1873-1875.
3.- Hochmann J. "Hacia una psiquiatra comunitaria". Ed. Amorrortu. Buenos Aires. 1971.
4.- OMS. Alma-Ata. 1978; "La atencin primaria de salud". OMS. Ginebra. 1978.
5.- Buzzaqui A. "Algunas reflexiones tericas en torno a los equipos tcnicos y lo grupal". Boletn del
centro internacional de investigacin en psicologa social y grupo n4. Zurich, 1984.
6.- Caldern G. "Salud mental comunitaria". Ed. Trillas. Mxico. 1984.
7.- Barton R. "La neurosis institucional". Ed. Paz Montalbo. Madrid. 1974.
8.- Anzieu D, Martn JY. "La dinmica de los grupos pequeos". Ed. Kapelusz. Buenos Aires. 1971.
9.- Freud S. 1921. "Psicologa de las masas y anlisis del Yo". Obras Completas. Tomo 3. Biblioteca
Nueva. Madrid. 1981.
10.- Lapassade G. "Grupos, organizaciones e instituciones". Ed. Granica. Barcelona. 1977.
11.- Irazbal E. "Apuntes para una psicologa social de los equipos de salud mental". En Bauleo, Duro,
Vignale. La concepcin operativa de grupo. Ed. Paids. Madrid. 1990; 191-202.
12.- Grimberg, Langer, Rodrguez. "Psicoterapia del grupo. Su enfoque psicoanaltico". Ed. Paids.
Buenos Aires.1957.
13.- Garca-Badaracco J. "Comunidad teraputica psicoanaltica de estructura multifamiliar." Ed.
Tecnipublicaciones. Madrid. 1990.
14.- Katz SE. "Hospitalizacin y teraputica ambiental". Kaplan HI, Sadock BJ. Ed. Salvat.
Barcelona.1989, 1570-1585.
15.- Chauzaud J. "Introducin a la terapia institucional". Ed. Paids. Barcelona. 1980.
16.- IASAM. "La reforma psiquitrica en andaluca". Monogrfico n 2. Junta de Andaluca. 1988.
17.- Decreto 338/88, del 20 de Diciembre, de ordenacin de los sevicios de atencin a la salud mental.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (25 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
18.- Allport GW. "La personalidad". Ed. Herder. Barcelona. 1986.
19.- Deutsch M, Krauss RM. "Teoras en psicologa social". Ed. Paids. Barcelona. 1980.
20.- Pichn-Rivire E. "Teora del vnculo". Ed. Nueva Visin. Buenos Aires. 1975.
21.- Tar A, Irazbal E, Surez F. "Editorial". Rev. rea 3, n 1, Jul-Dic. 1994, pag 2-6.
22.- Tizn JL. "Un enfoque para algunos problemas fundamentales". En: Tizn J.L.. Atencin primaria
en salud mental y salud mental en atencin primaria . Ed. Doyma. Barcelona. 1992.
23.- Duro, Ibaez, Lpez, Vignale. "Concepcin operativa de grupo". En: Bauleo, Duro, Vignale. La
concepcin operativa del grupo. Ed. A.E.N. Madrid. 1990.
24.- Alonso-Ferndez. "Psicologa mdica y social". Ed. Paz Montalbo. Madrid. 1974.
25.- Bauleo A. "Ideologa, grupo y familia". Ed. Folios. Buenos Aires. 1982.
26.- Pichn Riviere. "El Proceso grupal. Del psicoanlisis a la psicologa social". Ed. Nueva Visin.
Buenos Aires. 1975.
27.- Concepto de G. Lukcs expresado en el libro "Historia y conciencia de clase".
28.- Lewin K. "Teora del Campo en la ciencia social". Ed. Paids. Buenos Aires. 1970.
29.- Bion WR. "Experiencias en grupos". Ed. Paids. Barcelona. 1990.
30.- Foulkes SH, Anthony EJ. "Psicoterapia psicoanaltica de grupo". Ed. Paids. Buenos Aires. 1964.
31.- Gestalt. Movimiento que surge en Alemania en el primer tercio de nuestro siglo que expone que la
experiencia directa est organizada como un todo, y que esta organizacin influye sobre las partes que
conforman ese todo ( Khler W, "Psicologa de la Forma"; Koffka K, "Principios de psicologa de la
forma").
32.- Aparicio V. "Evaluacin de los servicios de salud: conceptos y componentes". En: Aparicio V.
Evaluacin de los servicios de salud mental. Ed. AEN. Madrid. 1993.
33.- Berrios GE. "Evaluacin de los servicios de salud mental". Rev. Asoc. Esp. Neurops. Vol XI, n 37,
1991; pag. 87-92.
34.- Baca E. "Indicadores de efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos". Rev. Asoc. Esp.
Neurosp. Vol XI, n37, 1991; pag 93-101.
35.- Eguiagaray M. "Registros de casos psiquitricos". En: Aparicio V. Evaluacin de los servicios de
salud mental. Ed. AEN. Madrid. 1993.
36.- Gonzlez Chvez M. "Posibles indicadores para el anlisis de la reforma". En Aparicio V.
Evaluacin de los servicios de salud mental. Ed. AEN. Madrid. 1993.
37.- Royal College of Psychiatrists. "Psychiatrist beds and resources: factors influencing bed use and
servicie planing". Gaskell. London, 1988.
38.- Baca E, Ruz MA. "La calidad de vida como ndice de resultados: aspectos conceptuales y
metodolgicos". En Aparicio V. Evaluacin de los servicios de salud mental. Ed. AEN. Madrid. 1993.
39.- Tizn JL. " Puede usarse la informtica y la estadstica para favorecer el funcionamiento de los
dispositivos clnicos en tanto que "grupos de trabajos" ?". En: Aparicio V. Evaluacin de los servicios de
salud mental. Ed. AEN. Madrid. 1993.
40.- Lerreaux V, Tizn JL. "La (imprescindible) supervisin de un equipo de salud mental que trabaja en
atencin primaria". En Tizn JL.. Atencin primaria en salud mental y salud mental en atencin primaria.
Ed. Doyma. Barcelona. 1992.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (26 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
41.- Tizn JL. "La formacin para la atencin primaria de la salud mental". En Tizn JL.. Atencin
primaria en salud mental y salud mental en atencin primaria. Ed. Doyma. Barcelona. 1992.
42.- Balint M, Balint E. "Tcnicas psicoteraputicas en medicina". Ed. Siglo XXI. Mxico.1961.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIBROS
- Para una psiquiatra comunitaria. Hochmann.
- Introduccin a la terapia institucional. Chazaud.
- La dinmica de los grupos pequeos. Anzieu y Martn.
- Atencin primaria en salud mental y salud mental en atencin primaria. Tizn.
- La concepcin operativa de grupo. Bauleo, Duro y Vignale.
ARTICULOS Y CAPITULOS
- Algunas reflexiones tericas en torno a los equipos tcnicos y lo grupal. Buzzaqui.
- Psiquiatra comunitaria. Kaplan y Sadock
- Hospitalizacin y teraputica ambienatal. Kaplan y Sadock
- Teoras del rol. Deutsch y Krauss.
- El equipo asistencial. Alejandro Gllego Mer. Jornadas de intervencin en salud mental, Murcia. 1985
- El equipo interdisciplinario. Consuelo Escudero. Rev. Clin. y anlisis grupal. N 29. Madrid. 1981.
- Evaluacin de los servicios de salud: conceptos y componentes. Aparicio.
- Indicadores de efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos. Baca
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15.htm (27 of 27) [03/09/2002 06:46:09 a.m.]
15
2.CONTEXTUALIZACION HISTORICA.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.
REDES DE SERVICIO: COMPLEMENTARIEDAD Y EVALUACION.
Autores: L. Martn Calvo, C. Morillo-Velarde Quintero
y L. Santamara Vzquez
Coordinador: E. Gay Pamos, Crdoba
ASPECTOS HISTORICOS DE LA REFORMA PSIQUIATRICA
INTRODUCCION
La Asistencia Psiquitrica puede ser definida como el conjunto de comportamientos y de instituciones
con los que una sociedad intenta resolver el problema que para ella representa la existencia de personas
con trastornos psquicos.
La palabra asistencia abarca dos conceptos, el de ayuda y el de aparato tcnico institucional para llevarlo
a trmino.Ambos estn condicionados a las infraestructuras social, econmica y poltica, y por
tanto,sometidos a un proceso dialctico ligado a la evolucin histrica. Ello quiere decir que existe una
interrelacin entre la actitud ideolgica genrica (el modelo terico) y las adaptaciones concretas de la
prctica asistencial (1).
Desde el tradicional modelo asistencial que estaba centrado en el viejo manicomio, cerrado a todo
contacto con el exterior, se ha pasado, gracias a los nuevos procedimientos teraputicos a una prctica
psiquitrica integrada en la comunidad y desde luego profundamente incardinada en la medicina
moderna con todas sus posibilidades tcnicas (2).
ANTECEDENTES HISTORICOS
El inters por mejorar las condiciones asistenciales en los hospitales vena ya de muy lejos,
particularmente de los siglos XVIII y XIX durante los cuales se mejoraron sustancialmente las
evaluaciones del funcionamiento de la asistencia hospitalaria (2).
A lo largo del siglo XIX se desarroll en la comunidad belga de Gheel una forma alternativa de
asistencia psiquitrica que se opona al modelo tradicional del gran encierro.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (1 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
El talante y el modo de hacer en la colonia belga, han de considerarse, para su poca y circunstancias una
verdadera avanzadilla en el largo proceso de superacin del manicomio como "institucin teraputica".
Las discusiones sobre la comunidad de Gheel han de situarse en el contexto global del cuestionamiento,
que desde la dcada de 1860 se plantea con respecto al papel del manicomio como instrumento
teraputico de la locura, entre otras cosas porque era la prueba fehaciente de que un loco poda estar en
libertad sin necesidad de limitarle su espacio y actividad.
El debate sobre Gheel volver a surgir en 1864. B.A. Morel desde el interior del movimiento alienista,
asegura que estos establecimientos (los asilos) se han quedado totalmente insuficientes. Se refiere Morel,
a la enorme masificacin de los asilos psiquitricos que comienza a observarse a partir de los aos
centrales del ochocientos y la necesidad, de "desmasificar" los manicomios, trasladando a los enfermos
que no deliran (epilpticos, alcohlicos, retrasados mentales..) a otros lugares o instituciones.
Morel, representa la corriente ms progresista, en lo que a asistencia se refiere, del alienismo francs de
su poca, siendo el introductor en su pas del non-restraint: O la abolicin de las medidas coercitivas en
el tratamiento de la locura, seguida de las consideraciones sobre las causas de la progresin en el nmero
de los enajenados admitidos en los asilos.
A mediados del siglo XIX, el determinismo biolgico llega al campo psiquitrico. La semiologa va
dejando paso a la etiologa, si se saben o intuyen las causas de la locura, la sociedad podra poner los
medios apropiados para evitarla o prevenirla. Esto propiciaba un salto de competencias, desde el espacio
cerrado del asilo al gran abierto espacio social.
El alienista decide trasladar su ciencia fuera del asilo cuando en el interior deja de tener la seguridad de
tratar y curar a sus pacientes (con el degeracionismo , al considerarse entonces la enfermedad mental
como heredable y de origen somtico, dej de ser necesario convencer al loco de su "error" y el fantasma
de la incurabilidad pronto comenz a planear sobre los asilos).
Es el comienzo de una larga lucha que continuar y contina a lo largo de todo este siglo con los asilos
abiertos o la psicoterapia institucional primero, con el sector y la psiquiatra comunitaria ms tarde (3).
Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial tiene lugar, en la mayora de los pases desarrollados, la
puesta en marcha de diferentes procesos de transformacin de las estructuras de la asistencia psiquitrica.
La 2. GM marca temporalmente la aparicin de transformaciones tcnicas y socio-polticas que
constituyen la base de la 3. revolucin psiquitrica: la psiquiatra comunitaria (4).
LA CRISIS DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRICA TRADICIONAL
La Reforma Psiquitrica engloba posicionamientos ideolgicos y tcnicos basados en una autntica crisis
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (2 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
general de lo que podemos llamar asistencia psiquitrica tradicional. Crisis que engloba al menos, dos
aspectos diferenciados: la constatacin tcnica de la ineficacia del manicomio para el tratamiento de los
problemas de salud mental de la poblacin y la crtica a la conceptualizacin tradicional de la
enfermedad mental y de los procedimientos socialmente admitidos para enfrentarse a ella, considerados
inadecuados e inadmisibles, en el contexto de una sociedad democrtica.
Esa concepcin tradicional de la asistencia psiquitrica, a cuya crisis asistimos hoy, es heredera de una
tradicin social para la que la locura es ms una inexplicable y peligrosa conducta social desviada, de la
que es preciso defenderse, que un problema de salud al que hay que intentar aportar soluciones. Y es esa
funcin social la que explica las caractersticas concretas del Hospital Psiquitrico tradicional como
institucin marginadora, que no slo no resuelve los problemas de los pacientes, sino que los agrava con
un sndrome propio (el institucionalismo) a travs de una serie de efectos peculiares: el aislamiento
social, la masificacin, la indiferenciacin de problemas (enfermedades, carencias sociales,delitos, etc.)
entre su poblacin, y el estigma social que se adscribe a sus desgraciados usuarios (4).
La gran campaa reformadora en Europa y USA, estaba animada por el intento de renovar la capacidad
teraputica de la psiquiatra. La desinstitucionalizacin era una palabra de orden central, utilizada para
muchos y variados objetivos.
Para los reformadores compendiaba esos diversos objetivos; para los grupos de tcnicos y polticos
radicales simbolizaba la esperanza de la abolicin de todas las instituciones de control social y se
amparaba en la perspectiva antipsiquitrica; para los administradores era sobre todo, un programa de
reduccin econmica y administrativa, sinnimo de reduccin de camas hospitalarias y una de las
primeras operaciones consecuentes de la crisis financiera (5).
PAISES PRECURSORES DE LA REFORMA PSIQUIATRICA
A pesar de los importantes matices diferenciales existentes, en cuanto a orientacin y desarrollo efectivo,
entre las reformas emprendidas en pases como Francia, Inglaterra, EE.UU., Canad, Pases Nrdicos, y
posteriormente Italia y Espaa, hay en todos ellos una caracterstica comn: la bsqueda de alternativas a
una organizacin asistencial basada en el manicomio (4).
En los pases del Centro y Norte de Europa, EE.UU. y Canad se constata la dificultad de hacer
desaparecer los hospitales psiquitricos (inherente a todo cambio, resistencia de las instituciones
hospitalarias y sus profesionales a desaparecer, y los prejuicios hacia los enfermos mentales por parte de
la comunidad) y se apuesta, resignadamente, por una transformacin de los mismos mediante la
introduccin de factores de correccin: "la modernizacin" de su funcionamiento y su integracin en una
red ms amplia de servicios (6).
Por otro lado y en contraposicin a sta, en determinadas regiones de Italia, Espaa y aunque en menor
medida de Portugal y Grecia, se desarrollan experiencias alternativas que van demostrando la posibilidad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (3 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
de sustituir dicha institucin por una red de servicios comunitarios (4).
La experiencia norteamericana
Los neurolpticos fueron introducidos en los aos cincuenta con resultados prometedores, mientras los
EE.UU. vivan el movimiento por los derechos civiles. JF Kennedy se dirigi al congreso USA en 1963
haciendo hincapi en la prevencin y la promocin de la Salud Mental, expresando su deseo de reintegrar
los enfermos mentales a la comunidad.
La Asociacin Americana de Psiquiatra (APA) ha llegado a calificar de "tragedia social" a las
consecuencias de la poltica de desinstitucionalizacin psiquitrica llevada a cabo en los EE.UU. Los
psiquitricos estatales norteamericanos vieron decrecer su poblacin de internos a base de limitar el
nmero de nuevas admisiones e incrementar el de las altas que fueron a parar a la "comunidad". Muchos
pacientes fueron a parar a las calles de los grandes ncleos urbanos, otros engrosaron los asilos y
residencias que no estaban preparados para acoger pacientes psicogeritricos, no teniendo otro resultado
que la "transinstitucionalizacin" de estos pacientes.
Dos nuevos sndromes han aparecido: el sndrome de la"puerta giratoria", que describe a aquellos
pacientes que reingresaban repetidamente y el sndrome de los pacientes que se "caen entre las grietas del
sistema", que se refiere a una carencia de seguimiento y tratamiento post-hospitalario de los mismos.
Por otro lado siguieron apareciendo "nuevos crnicos", pacientes no institucionalizados anteriormente
que, sin embargo, precisan de asistencia y tratamiento con carcter especializado y continuado. Como
consecuencia de ello, actualmente se viene desarrollando en la ciudad de Nueva-York un proceso de
internamiento involuntario en camas psiquitricas municipales de aquellos pacientes mentales crnicos
que hacen su vida en las calles de la ciudad. Esta iniciativa, apoyada por la APA ha levantado polmica
en Nueva-York (6).
La experiencia en el Reino Unido
El RU, con su Servicio Nacional de Salud, fue uno de los lugares donde la poltica de
desinstitucionalizacin tuvo su origen en los aos sesenta. Es reseable el hecho de que el 95% de los
pacientes que presentan sntomas psiquitricos o psicosomticos son tratados por los mdicos generales.
El mayor problema con el que se enfrenta el sistema de salud britnico es la dificultad en transferir los
recursos de los hospitales a la comunidad en un sistema con presupuestos fijos anuales y en poca de
crisis econmica (6).
La experiencia francesa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (4 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
En las jornadas nacionales de psiquiatra (1945 y 1947), se fundamentan dos principios bsicos: "la
unidad e indivisibilidad de la prevencin y la poscura" y la "necesidad de garantizar la continuidad
asistencial en los diversos tiempos de tratamiento y rehabilitacin" (1).
La experiencia italiana
La desinstitucionalizacin psiquitrica italiana di lugar a una reforma conocida a nivel internacional,
porque es la nica, en las sociedades industriales, que lleg a suprimir el internamiento en los hospitales
psiquitricos (en realidad hasta ahora solamente en el estado de Sasketchewan, Canad, se ha optado por
la clausura real de los hospitales psiquitricos).
En Italia la desinstitucionalizacin fue un proceso social complejo, que moviliz a los actores sociales
implicados, que modific las relaciones de poder entre pacientes e institucin y permiti disponer de
estructuras de Salud Mental que sustituyeron al internamiento en el hospital psiquitrico y que surgieron
de la reconversin de recursos que posea el hospital (5).
Espaa
Los procesos de reforma han ido cristalizando en planes asistenciales, en la dcada de los 80; en ello se
han dado circunstancias sociohistricas (consolidacin de la democracia y del Estado de las Autonomas)
que han permitido algunos cambios en contextos concretos. Desde los principios de dicha dcada,
distintas comunidades autnomas y provincias disean y ponen en prctica proyectos de reforma.
Euskadi, Asturias, Andaluca, Madrid, Barcelona... partiendo de sus realidades concretas,intentan un
ordenamiento y desarrollo de sus recursos asistenciales (1).
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA REFORMA PSIQUIATRICA
Dada la situacin previa en que se plantea, la reforma psiquitrica se marca en principio unos objetivos:
- Mayor capacidad de atencin a la demanda.
- Mejorar la calidad de dicha atencin.
- Diversificar los servicios (sustituyendo al hospital psiquitrico), articulndolos segn su nivel de
especializacin.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (5 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
- Incrementar la diversidad y cualificacin del personal.
Todo ello con una orientacin y base comunitarias. El nuevo modelo se integra as en el Sistema
Sanitario General y garantiza la continuidad de la atencin.
Los problemas sobre los que debe actuar la Reforma psiquitrica (RP) se resumen en dos bloques:
- Trastornos psiquitricos graves, disfuncionantes personal y socialmente, crnicos y con conflictividad
social.
- Problemas de menor gravedad, por ejemplo: trastornos neurticos, de personalidad, patologa
psicosomtica...
El abordaje de dichos problemas se realiza por una unificacin de servicios o dispositivos en una nica
red asistencial, que necesita la especializacin, la cual garantiza la diversificacin de las respuestas a los
problemas de Salud Mental. Pero con ello se corre tambin el peligro de no asegurar la continuidad de la
atencin y llegar al abandono del paciente. Para evitar esto ltimo:
- Se articulan los dispositivos segn su nivel de especializacin.
- Los niveles menos especializados asumen la responsabilidad global sobre los problemas de su territorio.
- Se coordinan los dispositivos.
CARACTERISTICAS GENERALES DEL MODELO
El nuevo modelo est constituido por dos bloques:
Una red de intervencin ambulatoria, que sera el ncleo del sistema.
Servicios ms especializados:
- atencin hospitalaria de estancia corta para las crisis
- rehabilitacin
- atencin a la infancia y la adolescencia
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (6 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
- atencin hospitalaria con rgimen de media estancia
- atencin hospitalaria a tiempo parcial.
NIVELES DE INTERVENCION EN SALUD MENTAL
El sistema asistencial de la Reforma Psiquitrica se organiza en unos niveles de intervencin,
interrelacionados y con funciones especficas.
Nivel de intervencin no sanitario, formado por la Comunidad y la Red de Servicios Sociales.
Nivel de intervencin sanitaria bsica, formada por los Equipos Bsicos de Atencin Primaria, que son
la puerta de entrada para los problemas de Salud Mental. Sirve para identificar el caso psiquitrico y debe
prestar una atencin bsica biopsicosocial a la poblacin.
Nivel de intervencin especializada, formado por los Equipos de Salud Mental, que acta cada uno en
un Distrito Sanitario. Operan de forma ambulatoria y domiciliaria y proporcionan cuidados de enfermera
y orientacin social. Se accede a ellos a travs de servicios bsicos (Mdico de cabecera) o ms
especficos (por ejemplo a travs de la unidad hospitalaria de Salud Mental). Su misin es asesorar a los
Equipos Bsicos y atender los casos que requieren atencin especializada, as como coordinar las
unidades ms especializadas.
Nivel de intervencin para problemas especficos: Las unidades de Salud Mental. Abarcan varios
Distritos Sanitarios y su marco de actuacin es el Area Funcional de Salud Mental. Se ocupan bien de
casos con grave dficit que impide la estancia en el entorno del paciente o bien de casos que necesitan de
tcnicas especficas (enfermedades infantiles, comunidades teraputicas) y que escapan a las
posibilidades de los ESMD. A estos ltimos volvern siempre los pacientes para continuar tratamiento en
su medio habitual.
Este nivel est formado por tres tipos de unidades:
La unidad de Rehabilitacin, constituida tanto en los antiguos hospitales psiquitricos (facilitando al
paciente la adaptacin al entorno y su autonoma personal, derivndolos a residencias, medio de origen,
pisos asistidos, etc..) como en la comunidad, como espacios para desarrollar la rehabilitacin.
La Unidad de SM del Hospital General, que se emplear slo cuando la permanencia en el entorno est
contraindicada (peligro para s mismo o los dems, medicacin intensa en debilitados) o cuando que haya
que emplear medios teraputicos hospitalarios. Se centran en la actuacin sobre la situacin crtica del
paciente y/o las conductas desadaptadas al ambiente. El tratamiento de fondo lo llevar a cabo el ESMD.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (7 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
La Unidad de Salud Mental Infantil. La mayor parte de casos de problemas infantiles se resuelven a
nivel de atencin bsica o de ESMD y slo se derivarn a esta Unidad un reducido nmero, que
intervendr mediante asesoramiento clnico y colaboracin con ESMD (7).
COMPLEMENTACION DE LOS DIVERSOS NIVELES
DE INTERVENCION EN EL AMBITO SANITARIO
En un Sistema Sanitario organizado segn principios que implican una divisin del trabajo entre
servicios bsicos y especializados y que debe integrar la atencin a los problemas de salud mental como
un aspecto ms de la asistencia sanitaria general, es necesaria una coordinacin y complementacin de
los diversos niveles de intervencin que contempla la estructura del sistema (4).
CONTINUIDAD DE CUIDADOS: DESDE LA ATENCION PRIMARIA
A LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS
Los equipos bsicos de atencin primaria (EBAP) son un elemento clave en la asistencia sanitaria.
Situados en el seno de la comunidad, estrechamente vinculados a ella, atienden en rgimen ambulatorio y
en ocasiones mediante visita domiciliaria las demandas asistenciales procedentes de la poblacin. An
ms, son la puerta de entrada del usuario al sistema sanitario y la garanta de una continuidad de
cuidados, contribuyendo a facilitar altas de la unidad teraputica de hospitalizacin, el seguimiento de los
pacientes, su rehabilitacin,y reinsercin social.
Para sto, el EBAP debe articularse y coordinarse con los niveles de intervencin que corresponden a
servicios especializados de la salud mental. Y todo esto sin perder la esencia misma del modelo creado,
que trata de adecuar un sistema sanitario ms actualizado y cercano a las necesidades sociales y
asistenciales del usuario.
Desde esta filosofa asistencial surgen las asociaciones de usuarios con la triple finalidad de regular,
participar y acercar la poblacin al sistema sanitario (1) (4) (9).
LA NECESIDAD DE FORMACION DE LOS PROFESIONALES
Ante la diversificacin y complejidad de este sistema resulta fcil entender la necesidad de una
formacin terica y tcnica que adecue los conocimientos de los profesionales a la realidad de la
asistencia sanitaria actual en todos sus niveles. Conseguido sto, debemos garantizar la continuidad de la
formacin actualizada y coordinada que permita una mejor calidad de la asistencia sanitaria (9).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (8 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
Formacin postgrado y formacin continuada
La formacin postgrado es aquella que realizan los profesionales que desarrollan su trabajo en
dispositivos especficos del mbito sanitario. Sobre estos aspectos se establecen planes de formacin
adecuados a las funciones especficas que se van a dasarrollar. El sistema que actualmente est en vigor
consiste en la rotacin por diferentes dispositivos especficos, en los que a la vez que se imparte
formacin terica y prctica, se van ejerciendo funciones en rgimen de responsabilizacin progresiva
(sistema MIR).
Es obvia la necesidad de reciclaje y actualizacin de la formacin de los profesionales mediante el
desarrollo de mltiples actividades como, sesiones clnicas, cursos, congresos, etc. La calidad de la
formacin continuada y la correcta asimilacin que de ella hagan los profesionales revierte a su vez tanto
en la formacin de nuevos postgraduados como en asegurar la permanente calidad en la asistencia
sanitaria de los distintos dispositivos (9).
ACTUACION COORDINADA CON OTRAS ADMINISTRACIONES
Es comprensible que una atencin integral de la Salud Mental para la poblacin exija la coordinacin de
los dispositivos sanitarios con otras administraciones, debido a la peculiaridad de todos los factores,
sociales, asistenciales, econmicos, judiciales, que envuelven a dicha comunidad (8).
Sistema de servicios sociales
La relacin de los servicios sociales con la asistencia sanitaria se establece desde dos perspectivas
distintas. Por una parte, el papel que juega la misma sociedad como factor contribuyente del enfermar
psquico relacionado con la pobreza, aislamiento social, marginacin, etc. y por otro, la misma estructura
asistencial basada en el hospital psiquitrico que contribuye por su propia estructura a un difcil proceso
de reintegracin en la comunidad, disminuyendo las posibilidades de autonoma social del paciente.
Por esto los servicios sociales actuando en coordinacin con el sistema sanitario,trata de corregir las
deficiencias sociales que afectan a la salud mental, evitando en lo posible la institucionalizacin del
enfermo y cooperando en la reintegracin social de ste (8) (10) (11).
La administracin de Justicia
La reforma de la atencin psiquitrica supone un claro avance en la dignificacin del enfermo mental.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (9 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
Este hecho supuso la necesidad de una actuacin coordinada entre los servicios sanitarios y la
administracin de justicia.Esta coordinacin ha proporcionado puntos de interaccin de gran importancia
para la asistencia del enfermo mental, como son la consideracin de que todos los ingresos en
instituciones sanitarias sean considerados como tales, regulando adecuadamente aquellos otros que por
su carcter involuntario necesitan la autorizacin y/o tutela judicial.
Adems, se establece una actuacin conjunta sobre personas sometidas a proceso penal, diferencindose
los aspectos sanitarios de los judiciales y establecindose los mecanismos necesarios para la actuacin
del personal sanitario sobre dicha poblacin, tanto en la misma institucin penitenciaria como en los
diferentes dispositivos sanitarios si ello fuese necesario (12).
Programa de actuacin en drogodependencias
La problemtica que rodea al consumo de sustancias que crean dependencia supera ampliamente la
atencin que tradicionalmente se ha atribuido casi en exclusividad a los servicios psiquitricos.
Entendemos que el problema de las drogodependencias no es de ningn modo exclusivo, no slo ya de
una sola especialidad mdica, sino que incluso rebasa los lmites del sistema sanitario.
As debemos entenderlo, como un conjunto de aspectos sociales, jurdicos, sanitarios, educacionales, etc.
que implican amplios sectores de la Administracin Pblica.
Desde esta perspectiva, surgen desde la Administracin programas y organismos especficos dirigidos a
esta problemtica. En Andaluca concretamente, se crea el Comisionado para la Droga, adscrito a la
Consejera de Salud y Servicios Sociales.
Este organismo a su vez desarrolla una red de servicios de apoyo a otros sectores de la Administracin,
actuando conjuntamente e integralmente sobre la problemtica que genera la drogodependencia, tanto a
nivel sanitario como de integracin social (8).
LA EVALUACION EN LAS REDES DE LOS SERVICIOS
DE SALUD MENTAL
La funcin de una red de Salud es proveer salud. En el caso de una red de Salud Mental la tarea es
fundamentalmente teraputica y rehabilitadora, ya que la prevencin primaria resulta an hipottica y
terica.
La evaluacin de una red de esta naturaleza presenta como primera dificultad, la delimitacin y
cuantificacin de actividades en muchos casos destinadas no a restaurar la salud, sino a evitar la
cronificacin, el deterioro y a aumentar la reinsercin en la comunidad. La segunda dificultad deriva de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (10 of 14) [03/09/2002 06:47:26 a.m.]
la confluencia en los dispositivos de Salud Mental de profesionales con actividades mdicas, psicolgicas
y sociales, cuyos actos teraputicos son entidades abstractas de cuantificacin, necesariamente
aproximativas.
Pese a estas dificultades, es imprescindible evaluar las acciones en el campo sanitario, especialmente en
el sector pblico dado el aumento progresivo del coste de las prestaciones y los recursos reales
disponibles para invertir en los mismos.
Existen tres formas posibles de evaluar un Servicio de Salud Mental: a) la puramente teraputica, que
mide la capacidad de un sistema de devolver la salud o evitar el deterioro (sin tomar en cuenta los
costes), b) la puramente econmica, que quiere simplemente saber cuanto cuesta el sistema sin atender a
los cambios que promueva en la salud, y c) modelos de evaluacin que combinan los dos mtodos
anteriores, es decir, los llamados mtodos de coste/ beneficio.
Es tarea ineludible de los profesionales de la red de Salud Mental, incluir el anlisis de la calidad del
servicio que proporcionan en la gestin de los recursos, pero sin olvidar establecer criterios que permitan
rentabilizar y racionalizar gastos.
La evaluacin de una red asistencial de Salud Mental, se realiza mediante la evaluacin de los programas
que desarrolla y/o aquellos en los que colabora o enlaza. La unidad a evaluar es siempre el programa,
definido ste como un conjunto de profesionales (equipo interdisciplinar) que desarrolla una cierta
actividad (tarea), con un cierto tipo de pacientes (demanda atendida), usando determinados medios
(recursos), con el fin de conseguir determinadas metas (objetivos) (14).
EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA
La medida de cualquier servicio asistencial debe estar basada en el estudio de la efectividad de los
mismos y de su eficiencia. Estos conceptos creados fundamentalmente para la evaluacin de ensayos
farmacolgicos, se aplican hoy a cualquier actividad asistencial, intentando dar una respuesta "no slo a
la culpa creada por el despilfarro y la afluencia en la sociedad occidental, sino a la crisis real que est
afectando a los mercados internacionales".
La Efectividad de un programa, puede definirse como la medida en que dicho programa alcanza sus
objetivos en trminos mdicos, psicolgicos y sociales. Se trata por tanto, de una medida de resultados
reales y pretende medir los cambios obtenidos en el estado de salud de los sujetos tratados. La
Efectividad en trminos psiquitricos, hace referencia a los criterios curacin/mejora establecidos por la
ciencia mdica y que deben ser interpretados por los profesionales que se ocupan del caso. En trminos
psicolgicos hace referencia al alivio o desaparicin de las alteraciones que el proceso morboso o el
conflicto psicolgico tiene sobre el sujeto que lo padece. En trminos sociales, evala las consecuencias
que la enfermedad tiene sobre el entorno inmediato del sujeto que la padece (consumo de recursos,
disminucin de la capacidad productiva, etc.).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (11 of 14) [03/09/2002 06:47:27 a.m.]
La Eficiencia se define como la medida entre los medios empleados y los resultados obtenidos. Trata en
definitiva, de establecer la rentabilidad de un programa en trminos econmicos y establecer el coste de
la prestacin.
El anlisis de la Efectividad y Eficiencia de un servicio debe ser continua, evitando la evaluacin puntual
de los programas y, debe interesar a los gestores y profesionales directamente implicados,en unos
objetivos generales y especficos estudiados en diferentes plazos previamente establecidos, que tengan en
cuenta los servicios prestados, as como las necesidades de la poblacin asistida. Para ello es
imprescindible contar con una serie de indicadores fiables para medir cada uno de estos aspectos (13).
INDICADORES PARA LA EVALUACION DE LOS SERVICIOS
PSIQUIATRICOS
Se trata de parmetros tiles para medir la actividad de un servicio. Dada la naturaleza de sta,
necesariamente han de diferenciarse Indicadores Cuantitativos e Indicadores Cualitativos.
Indicadores cuantitativos de efectividad
Son indicadores que pueden ser aplicados a actividades susceptibles de expresarse numricamente,
fcilmente comparables e interpretables por gestores y profesionales. Se distinguen tres tipos: a)
Indicador de nivel de recursos, miden los recursos materiales y humanos que dotan un programa. Suelen
establecerse valores de recursos humanos o materiales por nmero de habitante, segn reas geogrficas
concretas. b) Indicadores de nivel de actividad, miden la cantidad de intervenciones preestablecidas o no
que lleva a cabo un servicio. Deben ser contextualizados y evitar que sean empleados en trminos
absolutos. c) Indicadores de nivel de funcionamiento, miden numricamente las diferentes intervenciones
y la forma en que se producen, por lo que aportan en gran medida informacin de carcter cualitativo.
Indicadores cualitativos de efectividad
Son aquellos que pretenden medir el efecto que las intervenciones del programa tiene sobre la poblacin
a la que se aplica. Se trata por tanto, de indicadores de calidad asistencial y expresan el grado de"
satisfaccin" de la demanda recibida. Presentan una mayor dificultad de evaluacin, ya que miden
resultados de procesos teraputicos cuya expresin no es generalmente numrica, pero son de gran
inters puesto que evaluan ms directamente lo que se puede entender por una buena o mala asistencia.
Los Indicadores Cualitativos tambin suelen agruparse en tres tipos: a) Indicadores basados en el anlisis
de resultados, miden el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para una intervencin
teraputica concreta, segn la percepcin que tiene el profesional que realiza la intervencin. b)
Indicadores de satisfaccin, intentan establecer variables que midan el grado de satisfaccin con la
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (12 of 14) [03/09/2002 06:47:27 a.m.]
atencin recibida que tiene el paciente, su familia y el grupo social al que pertenece. c) Indicadores de
calidad de vida, miden las repercusiones que el programa teraputico ha tenido sobre el mbito de vida
del sujeto.
La dificultad de la aplicacin prctica de estos indicadores cualitativos en el campo de la gestin, estriba
en establecer criterios bien definidos que puedan ser fcilmente objetivables y comparables.
En resumen, puede decirse que una red de Servicios de Salud Mental Pblica necesita establecer criterios
de objetivacin y evaluacin de su actividad sin los cuales difcilmente estar completa. En el
establecimiento de estos, es imprescindible la implicacin de los profesionales que la componen para que
la informacin que se recoja sea real. Como afirma el profesor Berrios "la evaluacin slo se podr llevar
a cabo bien, si hay una cooperacin adecuada entre los gestores y el equipo de Salud Mental. Los
gestores tendrn que convencer a los trabajadores de la Salud Mental que no estn usando la evaluacin
como un mtodo de control y ahorro; los trabajadores de la Salud tendrn que tomar una actitud ms
positiva y menos paranoide frente a la evaluacin" (13) (14).
BIBLIOGRAFIA
1.- Cabrero LJ. Prevencin y asistencia psiquitrica. En: Introduccin a la psicopatologa y la psiquiatra,
J. Vallejo Ruiloba. 3 ed. Barcelona: Masson-Salvat, 1991: 730-735.
2.- Seva Daz A. Introduccin. En: La calidad de la asistencia psiquitrica y la acreditacin de sus
servicios. Ed. Zaragoza: Inresa,1993: 13.
3.- Huertas Garca-Alejo R. La Comunidad de Gheel: Una alternativa de asistencia psiquitrica en el
siglo XIX. R.A.E.N 1988; 5(25): 257-266.
4.- Lpez Alvarez M. y col. Las bases de una nueva Poltica Sanitaria en Salud Mental. En: La Reforma
psiquitrica en Andaluca 1984-1990. Ed.Sevilla: IASAM, 1988: 17-24.
5.- Rotelli F. y col. Desinstitucionalizacin: otra va (la reforma psiquitrica italiana en el contexto de la
Europa occidental y de los "Pases avanzados"). R.A.E.N 1987; 7(21): 165-166.
6.- Guimon J. y col. Mtodos de evaluacin de la poltica de desinstitucionalizacin. R.A.E.N. 1989;
9(31): 534-536.
7.- Lpez Alvarez M. y col. La Reforma psiquitrica, objetivos y estrategias. Un nuevo modelo de
servicios. En: La Reforma psiquitrica en Andaluca 1984-1990. Ed. Sevilla: IASAM,1988: 71-92.
8.- Lpez Alvarez M. y col. Un nuevo modelo de servicios. En: La Reforma psiquitrica en Andaluca
1984-1990. Ed. Sevilla: IASAM, 1988: 83-86,102-107.
9.- Pedreira Massa JL. Salud Mental y Atencin primaria: Nuevos rumbos para la asistencia e
investigacin o el cmo formar nuevos profesionales. R.A.E.N. 1988; 5(25): 195-196.
10.- Fundacin Andaluza para la integracin social del enfermo mental. Informe del grupo de trabajo
sobre criterios para el desarrollo de recursos de apoyo social en Andaluca.Sevilla 1995.
11.- Fundacin Andaluza para la integracin del enfermo mental.Informe del grupo de trabajo sobre
organizacin de los servicios de Salud Mental.Sevilla 1994.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (13 of 14) [03/09/2002 06:47:27 a.m.]
12.- Santos Urbano AF. El Internamiento psiquitrico: problemas que plantea el internamiento
involuntario. Fiscala General del Estado. Madrid 1994.
13.- Berrios GE. Evaluacin de Servicios de Salud Mental. R.A.E.N 1991; 11(37).
14.- Baca Baldomero E. Indicadores de efectividad en la evaluacin de Servicios psiquitricos. R.A.E.N.
1991; 11(37).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a15n2.htm (14 of 14) [03/09/2002 06:47:27 a.m.]
16
ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y PSIQUIATRIA EN LA COMUNIDAD
1. Psiquiatra comunitaria
Coordinador:A. Seva Daz, Zaragoza
Aspectos histricos G
Modelos de psiquiatra comunitaria G
Conceptos de psiquiatra comunitaria G
El psiquiatra comunitario G
Planificacin de servicios de salud mental G
La prevencin en psiquiatra comunitaria G
Prevencin primaria G
Prevencin secundaria G
Prevencin terciaria G
2. Algunos desarrollos en Psiquiatra Comunitaria
Coordinador: A. Latorre Blanco, Madrid
Del manicomio a la red de servicios psiquitricos y de
salud mental
G
del territorio G
Atencin ambulatoria versus servicios de salud
mental en la
G
comunidad G
La hospitalizacin en el marco de la psiquiatra
comunitaria
G
Calidad de la prestacin y accesibilidad a la red G
3. Salud mental, atencin primaria y necesidades
comunitarias
-Delimitacin y concepto
-Formas de coordinacin y colaboracin entre los
servicios de atencin primaria y los equipos de salud
mental
Coordinador: T. Surez, Mostoles (Madrid)
Interconsulta G
Formacin continuada para los mdicos de atencin
primaria, impartidas
G
por los profesionales de salud mental G
Protocolos de actuacin estandarizados G
Programas de prevencin y proteccin de la salud
mental
G
Colaboracin entre ambos equipos, en el seguimiento
y rehabilitacin
G
de los pacientes con problemas de salud mental G
Programas de investigacin G
G
-Salud mental y necesidades comunitarias bsicas
Coordinador: J. Otero, Villalba (Madrid)
La salud mental y el medio ambiente G
La salud mental y el medio social, econmico y
cultural
G
La salud mental y el trabajo G
La salud mental y la familia G
La salud mental y los jvenes G
La salud mental y la tercera edad G
La salud mental y el consumo de txicos G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area16.htm (1 of 2) [03/09/2002 06:52:25 a.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area16.htm (2 of 2) [03/09/2002 06:52:25 a.m.]
16
ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y PSIQUIATRIA
EN LA COMUNIDAD
Responsable:J.A. Espino Granado, Madrid.
1. PSIQUIATRIA COMUNITARIA
Autores:C. Corral Blanco, S. Gonzlez Jovellar y P.M. Ruz Lzaro.
Coordinador:A. Seva Daz, Zaragoza
La psiquiatra comunitaria es el pilar fundamental para prevenir y tratar los trastornos mentales
mediante la instauracin de dispositivos de carcter asistencial y psicosocial debidamente dirigidos y
coordinados por psiquiatras (1).
Se tratara de una forma de organizacin de la asistencia psiquitrica que inclura una serie de
conocimientos necesarios para el psiquiatra, permitindole participar en programas enfocados hacia la
promocin de la salud mental, prevencin y tratamiento de los trastornos mentales, as como la
rehabilitacin e incorporacin de estos pacientes a la comunidad. Estara basado en la utilizacin de
tcnicas, mtodos y teoras de la psiquiatra social y otras ciencias sociales para investigar y satisfacer las
necesidades de salud mental de una comunidad definida funcional y geogrficamente (2).
Se considerara una alternativa a la Institucionalizacin, modelo de atencin psiquitrica clsico, con
base en el manicomio, cuya idea fundamental del trastorno mental era la de una enfermedad crnica que
exiga la separacin del paciente de su medio habitual, necesitando un tipo de cuidados que incluan su
contencin, proteccin y custodia (3).
Sera una forma de proporcionar cuidados especializados a la poblacin, ms que una teora de la
enfermedad mental o una teraputica concreta, incluyendo por tanto, todo tipo de tratamientos o teoras
sobre los trastornos mentales. Su objetivo se centrara en ofrecer una mayor y mejor atencin al enfermo
mental, con participacin activa de los miembros de la comunidad (2).
A modo de ejemplo, en los trabajos de Chanoit (4) se propugna la necesidad de realizar una planificacin
de la salud mental mediante una correcta investigacin epidemiolgica y de los sistemas de salud,
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (1 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
aconsejndose el desarrollo de una infraestructura de cuidados primarios de Salud Mental, cuyo peso
recaera no solo en mdicos generalistas y trabajadores sociales, segn propone este autor, sino en la red
de un trabajo debidamente coordinado adems de con estos profesionales, con psiquiatras y psiclogos,
para atender debidamente y de forma eficaz las demandas de la poblacin.
Por tanto, el campo de la psiquatra comunitaria, estara geogrficamente delimitado, atendindo a la
poblacin que all se encuentra y analizndola en el marco de sus relaciones vivenciales y de los
servicios que se le ofrecen (2).
En relacin a la psiquiatra comunitaria han sido utilizados trminos paralelos, como el de "Higiene
Mental Comunitaria", "Psiquiatra Social" y "Psiquiatra Preventiva" (5).
ASPECTOS HISTORICOS
A principios de siglo, existan tres teoras distintas acerca de la naturaleza de la enfermedad mental (1,
5):
Los que crean en el origen somtico de estas enfermedades, considerando a la enfermedad mental
como sntoma de trastorno orgnico (lesin cerebral, endocrina o metablica).
Dada la poca esperanza de recuperacin de estos pacientes, preconizaban la importancia de
institucionalizarlos lejos de la sociedad que les rodeaba.
Los que consideraban que la locura era una "tara hereditaria" que formaba parte de la seleccin natural,
que apartaba a los dbiles y defectuosos de los dems (Darwinismo). Pensaban que el ambiente influa en
esta degeneracin. Se poda proteger a la raza mediante la "eugenesia" (investigacin de los estigmas
hereditarios y transmisibles con la puesta en marcha de dispositivos que aseguren la procreacin de
individuos sanos y normales con una mejora constante de la especie) (6), y el control de los inmigrantes.
Por ltimo, aquellos que admitiendo aspectos de las dos teoras anteriores, hacen hincapi en el
ambiente, la cultura y la educacin, individualizando al paciente con sus sntomas, ms que la propia
enfermedad.
Pensaban que anticipndose a las influencias familiares y ambientales nocivas, o proporcionando otros
ambientes ms adecuados, podran controlar el trastorno. Tambin tenan mucho inters en combatir la
ignorancia de la gente acerca de la enfermedad mental, as como las concepciones errneas y prejuicios.
En 1909 se fund la "Connecticut Society for Mental Hygiene". Beers, a raz de su libro "A Mind That
Found Itself", fue el instrumento para la creaccin del Comit Nacional para la Higiene Mental, dando
mayor importancia a la vigilancia total de la comunidad durante un perodo indefinido, que a la
valoracin de un nico paciente visto durante un episodio pasajero. Su objetivo sera la precoz deteccin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (2 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
y control de los factores nocivos para la salud y de la inadaptacin incipiente (5).
Antes de entrar en la I Guerra Mundial, los EE.UU. disearon un plan de seleccin, para excluir los casos
claramente peligrosos (psicticos, retrasados mentales), asignacin de psiquiatras a cada uno de los
servicios, tratamiento inmediato tan cerca del frente como sea posible, y un plan contnuo de tratamiento
en hospitales extranjeros, puertos de embarco y desembarco, hospitales americanos. A pesar de no
disponer de personal suficiente, supuso importantes avances en la psiquiatra comunitaria.
En 1920 apareci el movimiento de Orientacin Infantil. Reflejaba las influencias de Freud y seguidores,
sugiriendo que la enfermedad mental del adulto, es debido a problemas psicolgicos no resueltos,
trastorno del desarrollo de la personalidad y mala direccin de los nios. Nacieron as las Clnicas de
Orientacin Infantil, como clave para la prevencin de los trastornos adultos. Desarrollaron el equipo
psiquiatra-psiclogo-asistente social, salas psiquitricas y programas preventivos comunitarios. Sin
embargo, los objetivos previstos no se cumplieron, dado que el nio no era ms fcil de tratar que el
adulto y se volvi a la pauta tradicional de tratar a un pequeo nmero de pacientes individuales (5).
Con la II Guerra Mundial, se volvi a fomentar el tratamiento no slo de los casos individuales, sino
tambin del grupo. Despus de la Guerra, se cre el Grupo para el Progreso de la Psiquiatra (GAP),
dirigido por Willian Menninger, que protestaban contra el conservadurismo y la inaccin de la
Asociacin Psiquitrica Americana (APA). A su vez, este grupo promovi importantes avances dentro de
la comunidad.
Los avances ms recientes, destacan a nivel de la psiquiatra hospitalaria, con la utilizacin de nuevos
mtodos teraputicos (psicofrmacos y psicoterapias), la creaccin de vnculos ms estrechos con la
comunidad, con el fn de evitar el aislamiento del paciente de su ambiente social, as como el desarrollo
de instituciones transitorias (hospitales de da y de noche, residencias intermedias, clubs teraputicos,
talleres ocupacionales), que prestan ayuda al paciente en las diferentes fases de su enfermedad y
recuperacin. Los hospitales ofrecen mayor atencin a la rehabilitacin del paciente.
Tambin surgen Centros de Higiene Mental en la comunidad, asociados a Departamentos Universitarios
de Psiquiatra, Psicologa, Asistencia Social, Higiene Pblica y Ciencias Sociales, dedicados a la
investigacin sobre psiquiatra comunitaria.
Los estudios epidemiolgicos en los ltimos aos, centrados en la incidencia y prevalencia de los
trastornos mentales en distintas comunidades, han diseado formas de delimitar zonas de elevado riesgo
para emprender acciones preventivas o curativas dentro de la comunidad y valorar los programas
comunitarios por medio de controles repetidos de poblaciones experimentales (1).
MODELOS DE PSIQUIATRIA COMUNITARIA
- El modelo de ORGANIZACION ASISTENCIAL, bsicamente centrado en la formacin de una red de
servicios (modelo NIMH del Instituto Nacional de la Salud Mental de 1961). Cuyas caractersticas son
(3):
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (3 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
El sistema bsico de atencin es el Centro de Salud Mental, formado por un equipo multidisciplinario
que se hace responsable del cuidado de los pacientes mentales de la zona que le corresponde.
La asistencia se sectoriza en una zona geogrfica concreta, que corresponde a un Centro de Salud
Mental, determinado por el nmero de habitantes de la zona (1/ 250.000).
Cuidados a disposicin del usuario durante toda la semana y las 24 horas del da.
Continuidad y garanta de esos cuidados por parte del personal hacia los pacientes en cualquier
momento.
Cada rea puede resolver los problemas de Salud Mental sin necesidad de salir de la misma.
Aparte del Centro de Salud Mental, existiran unas reas geogrficas (no superiores a 500.000
habitantes), que requeriran la existencia de (3, 1):
Servicios de urgencia con unidades mviles debidamente equipadas para proporcionar atencin y ayuda
inmediata all donde fuera requerida, o bien para trasladar pacientes a los centros cuando stos se
encuentran en situacin de "brote agudo" con o sin agitacin.
Servicios de internamiento especficos para aquellos pacientes que se encuentran en episodio agudo y
que requieren una medida especial de contencin y tratamiento hospitalario.
Servicios ambulatorios de atencin psiquitrica infanto-juvenil, de adultos, y geritrica. As mismo,
unidades dedicadas a la problemtica asociada al alcoholismo y otras toxicomanas.
Pisos protegidos o minirresidencias donde el paciente se siente socialmente adaptado, ya que es capaz
de desarrollarse y mantenerse de forma totalmente autnoma, supervisados por un asistente social y un
psiquiatra que asegure la calidad de vida de dichos pacientes y su seguimiento teraputico.
Talleres ocupacionales, centros de da, donde el paciente acude a realizar labores de trabajo apropiadas
a sus habilidades y por las cuales reciben una remuneracin adecuada que fomentar su sentimiento de
vala personal, de resocializacin, evitandose el enclaustramiento domiciliario.
Otros centros especialmente diseados para el paciente psiquitrico deteriorado y carente de soporte
social, que precisa una atencin diaria y de larga estancia.
A todo esto debera sumarse una serie de programas de informacin pblica para reducir las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (4 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
concepciones errneas acerca de la enfermedad psiquitrica, y de lo que realmente se pretende al realizar
la rehabilitacin de estos pacientes. Tampoco deben relegarse a un segundo plano las sesiones de terapia
tanto individual como de pareja, familiar y de grupo (1).
La enfermedad se desarrolla y afecta de forma diferente a cada individuo y familia, por lo que habra que
adecuar el programa para cada tipo de paciente y situacin que le rodea, con el fin de satisfacer sus
necesidades y las de la comunidad de la forma ms satisfactoria posible.
- El modelo de SALUD PUBLICA enfatizara ms la creacin de programas de actuacin que lo
puramente asistencial, principalmente en lo relacionado con la promocin de la salud y prevencin 1 de
las enfermedades mentales (3).
Los puntos fundamentales se centraran en la salud de la madre, desarrollo infantil, prevencin de las
crisis evolutivas y proteccin frente a situaciones de riesgo, mediante programas de prevencin 2.,
basados en detectar grupos de riesgo y tratamiento precoz de los mismos.
Puesta en marcha de programas de prevencin 3. que eviten o mermen las consecuencias 2.as de la
enfermedad (deterioro e incapacidades), ayudando a la adaptacin social del paciente.
- Modelo de ACCION SOCIAL, basado en factores socioeconmicos del paciente, familia y grupo social
al que pertenecen. Se centrara en el diagnstico de la situacin social, actuando a nivel de colectividades
y no individualmente (3).
CONCEPTOS DE PSIQUIATRIA COMUNITARIA
EL MARCO TEORICO (3, 7) de la psiquiatra comunitaria est basado en:
- El efecto positivo que representa el diagnstico precoz de los trastornos mentales, rapidez en el inicio
del tratamiento, atencin cerca del lugar habitual del paciente, y la incorporacin temprana de ste a sus
actividades cotidianas (atendiendo a las observaciones de la psiquatria militar norteamericana).
- El concepto de salud mental como algo positivo, no slo la ausencia de trastornos ostensibles.
- El desarrollo y auge del movimiento de Atencin Primaria de Salud, y su impacto en la organizacin de
los Sistemas Sanitarios de Salud occidentales.
- El impulso de la psiquiatra social y sobre todo de la epidemiologa psiquitrica.
- El avance en los conocimientos de Salud Pblica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (5 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
Entre las CARACTERISTICAS de la psiquiatria comunitaria destacaran (2):
- La participacin de la comunidad, que modifica las actitudes hacia los enfermos mentales, facilita la
toma de conciencia en relacin con la importancia de las relaciones familiares y comunitarias en la
prevencin y el tratamiento, y previene el aislamiento e institucionalizacin de los enfermos mentales.
Con ello, se mejoran las posibilidades para los estudios epidemiolgicos y el conocimiento de los
problemas, la planificacin de los servicios y la bsqueda de fuentes de financiacin.
- La continuidad del tratamiento. Para la deteccin de estas patologas, se hizo hincapi en los
tratamientos de familia, as como educar a las personas que debido a su posicin (maestros, sacerdotes,
jueces, entre otros) pueden detectarlas cuando se hacen visibles. Tambin se incluyen las visitas de los
equipos responsables de los servicios de urgencias de los Centros de Salud y hospitales.
El desarrollo de los servicios de urgencias, ha permitido realizar acciones preventivo-curativas en
aquellos grupos que estaban desatendidos previamente, contribuyendo a disminuir los prejuicios de la
cronicidad y el destino fatalista que cubra a las enfermedades mentales, facilitando un adecuado soporte
a los enfermos crnicos y sus familias para evitar reingresos hospitalarios y la institucionalizacin.
La creacin de los Centros de Salud Mental, proporciona una atencin ambulatoria ms aceptada por
parte de la comunidad y accesible a un mayor nmero de personas, con un desarrollo creciente en la
poblacin.
Uno de los logros ms importantes, es la inclusin de las salas de psiquiatra en los hospitales generales.
La tendencia hacia la desinstitucionalizacin y al manejo de los enfermos en la comunidad, permiti una
bajada en las cifras de pacientes hospitalizados, dando lugar al desarrollo de tcnicas ms efectivas
teraputicas y rehabilitadoras, con un aumento de la eficiencia en su funcionamiento.
Un nivel intermedio, lo constituiran la hospitalizacin parcial u hospital de da, hostales, viviendas y
talleres protegidos, que estn teniendo un importante desarrollo en los ltimos tiempos.
La etapa final consistira en la rehabilitacin y retorno del paciente a la comunidad.
El concepto de continuidad del tratamiento del enfermo mental en las diferentes etapas del proceso,
demanda el establecimiento de nuevas actividades para el personal de salud y los que desarrollan
acciones sociales. Una alternativa sera el integrar los programas de salud mental dentro de las
actividades de la salud pblica.
- Prevencin. Dado que las acciones preventivas con tcnicas puramente psiquitricas no han demostrado
ser efectivas a largo plazo, los objetivos de la prevencin se dirigen hacia los factores precipitantes de la
enfermedad, tcnicas de consultora (psiquiatra de enlace) y programas de educacin que ayuden a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (6 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
promover un mejor nivel de salud mental para la comunidad (2).
EL PSIQUIATRA COMUNITARIO
Se responsabilizara de la prevencin, tratamiento y rehabilitacin de los enfermos mentales, abarcando
no slo a stos, sino tambin al resto de la poblacin. (5)
Uno de sus principales fines es el control de la poblacin para descubrir a las personas que sufren una
enfermedad mental o que son vulnerables a ella, y aquellos factores que pueden tener influencia en este
sentido, creando programas preventivos y curativos para combatir enfermedades, con las que la
poblacin general ya se ha sensibizado, adems de preocuparse por el proceso de planificacin. De esta
forma, mediante sus investigaciones intentar disminuir la incidencia y prevalencia de la patologa
psiquitrica, junto con programas de prevencin y curacin, valorando la eficacia de dichos programas,
modelos y tecnicas (1, 2, 5).
El psiquiatra comunitario al igual que el clnico, se ocupa del diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de
los pacientes psiquitricos; a partir de esta base, desarrolla sus aptitudes comunitarias. Las diferencias
consistiran en que el clnico se ocupa y es responsable de sus pacientes, existiendo un contrato de
actuacin teraputica directa; por otro lado el psiquiatra comunitario, se hace cargo del bienestar de una
poblacin, con la que no mantiene necesariamente un contacto personal. Esta poblacin puede definirse
funcional o geogrficamente. Habitualmente se abarcan reas de unos 100.000 habitantes, que pueden
subdividirse en "unidades", permitiendo un contacto ms estrecho con la comunidad y una mayor
continuidad en los cuidados (hospitalizacin, seguimiento y rehospitalizacin) (5).
No slo se ocupa de los enfermos mentales ya existentes, sino tambin de descubrir nuevos casos,
participando a su vez junto con otros profesionales y no profesionales, en prestar ayuda a aquellos que se
apartan de las normas de conducta social (delincuentes, adictos a drogas y alcohol, entre otros), para
mejorar el nivel de adaptacin y satisfacer las necesidades psicolgicas de la poblacin.
PLANIFICACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
El tratamiento del trastorno mental constituye un gran problema sanitario tanto a nivel de costes
econmicos como de resocializacin, y los distintos pases presentan diferencias a la hora de abordarlo.
En algunos de estos paises, existen Divisiones de Salud Mental, con un programa de asistencia y
rehabilitacin, otro de control de alcoholismo y farmacodependencia, y otros de prevencin y promocin.
Estas actividades se desarrollaran a nivel local o nacional, en dependencia de los recursos disponibles
(2,4).
Sin embargo, nos consta la necesidad de una coordinacin a nivel nacional para cuantificar y distribuir
correctamente los recursos sanitarios, como base para establecer una buena planificacin; para ello sera
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (7 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
necesaria una poltica de Salud Mental que la respalde y garantice los recursos para su ejecucin (4).
Esta planificacin no podra realizarse sin los siguientes requisitos:
Una previa evaluacin de las necesidades de la poblacin que casi siempre se expresan en trminos de
servicios asistenciales, olvidndose de los aspectos preventivos y promocionales, debido a una alta
demanda no satisfecha por dichos servicios. Se deber tener una visin adecuada de las condiciones en
que se encuentra la poblacin que va a recibir los servicios, en relacin con las necesidades y los recursos
a los que ha de hacer frente, incluyendo como parte importante del programa las labores de prevencin y
promocin.
Una adecuada investigacin epidemiolgica sobre la naturaleza, importancia y distribucin de los
problemas de salud mental, para posteriormente analizar la estructura y funciones del sistema sanitario
(4). Deberemos atender a las caractersticas socio-econmicas y demogrficas, perfil epidemiolgico del
estado de salud general, as como los rasgos socio-culturales que ayuden a conocer las expectativas y
actitudes de la comunidad para anticipar la utilizacin de los servicios (2).
La evolucin de la prctica psiquitrica y su orientacin hacia una psiquiatra comunitaria impondr la
reevaluacin de dicha prctica, de sus mtodos y resultados, considerando la calidad de los mismos,
teniendo en cuenta a su vez el aspecto econmico.
Insistimos en la necesidad de definir unos objetivos (2) que seran:
Tratamiento y rehabilitacin de los pacientes mentales.
Prevencin de enfermedades mentales, trastornos del desarrollo y de la personalidad.
Promocin de conductas y realizacin de intervenciones en el medio, que favorezcan el bienestar y la
salud individual y colectiva.
Se realizar un examen peridico del programa para ver como se est ejecutando y hasta qu punto se
estn alcanzando estos objetivos.
As mismo estableceremos una diferenciacin en el tipo de planificacin ya que para Chanoit la
planificacin psiquitrica intentara responder a las necesidades de la poblacin en materia de
tratamientos psiquitricos, y la planificacin de la salud mental se centrara ms en los aspectos
preventivos, interesndose en las condiciones necesarias para conservar y desarrollar la salud mental.
Las estadsticas de hospitales y servicios psiquitricos slo dan una idea parcial de la magnitud y
distribucin de la patologia psiquitrica, debido a la alta seleccin de los casos atendidos y a la existencia
de una elevada proporcin de pacientes que no llegan a entrar nunca en el sistema. Sin embargo, esa
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (8 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
informacin y la disponible en los servicios mdicos generales, puede servir mientras se dispone de datos
ms fiables (2).
LA PREVENCION EN PSIQUIATRIA COMUNITARIA
No cabe duda que es uno de los aspectos ms importantes, que consistira en analizar un determinado
tipo de poblacin en general para detectar posible patologa, ms que el hecho de centrarse
exclusivamente en el individuo que atendido en una consulta con una sintomatologa evidente pasara a
engrosar el concepto de paciente psiquitrico como tal.
La reduccin de las tasas de enfermedades infecciosas en los pases desarrollados ha contribudo a que la
afeccin mental haya ido adquiriendo cada vez mayor importancia y se haya dedicado mayor atencin a
promocionar la salud mental (1).
La promocin de la salud constituye uno de los objetivos ms atractivos de la medicina de nuestros das,
ocupando este quehacer sanitario un lugar privilegiado en la propia dinmica de los estados modernos.
En el caso de los padecimientos psquicos, el viejo aforismo "vale ms prevenir que curar" se complica
como consecuencia de una serie de hechos (8,9):
El desconocimiento de los factores etiolgicos en muchas enfermedades psquicas.
La relatividad sociocultural y transhistrica de la clnica psicopatolgica.
La carencia de criterios diagnsticos suficientemente objetivos y universalmente aceptados.
La existencia de diferentes actitudes y reacciones socio-culturales frente al enfermo psquico que en
muchos casos dificulta el diagnstico precoz de las enfermedades psiquitricas.
PREVENCION PRIMARIA
Su definicin indica que se trata de evitar una enfermedad o trastorno antes de que se produzca (1)
mediante el conocimiento de la etiologa del mismo, y de esta forma reducir o eliminar el agente
responsable. Sin embargo este tipo de prevencin en psiquiatra es complejo dada la multiplicidad de
agentes etiolgicos biolgicos y psicosociales que generan un trastorno psiquitrico.
Los estudios epidemiolgicos propugnan que se debera determinar las caractersticas de las poblaciones
de riesgo estudiando la incidencia y prevalencia de determinados trastornos psiquitricos (4, 10).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (9 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
La prevencin primaria se lleva a cabo a travs de instituciones sociales o actuacin directa de un
profesional (cuando existe riesgo elevado de que se presente un problema psiquitrico determinado
previamente), mediante intervenciones planificadas sobre (5, 10):
El individuo
- Consejo gentico a familias con alteraciones genticas (sabemos que los trastornos psiquitricos
principales en ocasiones se suelen agrupar en familias con unas caractersticas genticas determinadas), y
planificacin familiar.
- Proteccin adecuada a la gestante.
- Correcta unidad obstetra-neonatlogo-comadrona en el parto.
- Instauracin rpida de relaciones materno-infantiles postparto, prevencin de accidentes y traumatismos
perinatales e infantiles, as como asegurar una correcta nutricin del nio.
- Diagnstico precoz de metabolopatas, de procesos infecciosos, alteraciones fsicas en nios
(hipoacusia) que puedan conducir a retraso mental.
- Educacin para la Salud que consistira en fomentar la adquisicin de conocimientos, actitudes y
hbitos que favorezcan su Salud Mental.
El medio ambiente
- Identificacin de factores ambientales de riesgo: estrs, estilo de vida, condiciones de trabajo
(desempleo), bajo estatus socioeconmico, inestabilidad del estado civil, entre otros.
- Disminucin o supresin de estos factores en el medio socio-familiar y laboral.
- Proteccin social del nio, adolescente, adulto y anciano (asociaciones y programas para conseguir su
integracin social). La utilizacin de mtodos que detecten y valoren la repercusin de determinados
acontecimientos vitales en estos grupos de riesgo, contribuir a mejorar su calidad de vida y si no, a
detectar de forma ms temprana la vulnerabilidad de estos candidatos a las enfermedades psiquitricas.
PREVENCION SECUNDARIA
Consiste en la rpida identificacin de la sintomatologa psiquitrica para realizar una inmediata y eficaz
intervencin teraputica con el objetivo de reducir la duracin del trastorno psiquitrico (1, 5, 10).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (10 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
Esto supondr la disposicin de una red de recursos comunitarios que contribuyan a esta labor de
identificacin, con el consiguiente conocimiento de la disponibilidad de una intervencin rpida y
temprana. Adems, las personas que precisaran este tipo de ayuda deberan estar informadas para que
sepan dnde acudir en un momento dado; todo dispuesto de una forma accesible en su marco geogrfico
(1).
En la 1. y 2. infancia del nio, determinar la existencia temprana de trastornos psicofisiolgicos,
psicolgicos, psicosis y retraso mental, para iniciar un tratamiento precoz, no slo del propio nio, sino
tambin de los padres, que necesitarn apoyo y ayuda para poder cuidar a sus hijos.
En la 3. infancia, se presentan problemas como dificultades en el aprendizaje (secundario a
hiperactividad y otras causas), nios hurfanos que viven en instituciones, nios adoptados despus de
los cuatro meses (en los que ya exista una figura materna que al hacerse ausente origina ansiedad de
separacin). Es ms frecuente que aparezcan problemas de conducta en aquellos nios que cambian
muchas veces de hogar (5).
En el adolescente, pueden surgir problemas normales de la adolescencia, y otros que s necesitan
tratamiento, a veces condicionados por estrs familiar, que si no se acta en la situacin de crisis, puede
dar lugar a conductas desadaptadas ms duraderas. La conducta antisocial, la delincuencia y el abuso de
alcohol y drogas, estn muy relacionados con factores socioculturales (5,10).
El adulto puede descompensarse por situaciones vitales y modificaciones de las pautas de conducta ya
establecidas, que precozmente dan lugar a una insatisfaccin laboral y distanciamiento social, entre otras.
Es frecuente la aparicin de problemas psicolgicos en la poca del climaterio, secundario al sentimiento
de que "la vida y la productividad del individuo tocan a su fn".
En el anciano, los sentimientos de soledad y aislamiento, "la carga psicolgica de la inutilidad", dan
lugar a descompensaciones agudas, que pueden llegar a ser importantes.
En definitiva, se trata de evitar el ingreso innecesario del paciente psiquitrico y el consecuente deterioro
que conlleva el hospitalismo, para que ste disponga de un tratamiento integrado (farmacolgico,
psicoterpico y conductual) e inmerso en su medio social habitual. Ello supondra por parte del
psiquiatra, la administracin del psicofrmaco correspondiente a las dosis teraputicas adecuadas, junto a
la realizacin de un meticuloso seguimiento ambulatorio para constatar el cumplimiento teraputico del
enfermo. Todos sabemos la frecuente predisposicin de estos pacientes al abandono voluntario de la
medicacin y de las revisiones ambulatorias para finalizar de forma ms o menos temprana con una
nueva hospitalizacin.
Este tipo de intervencin supondra adems, eludir prdidas de empleo tempranas y desintegraciones
familiares, es decir que el enfermo psiquitrico (incluyendo al esquizofrnico) (1) permanecera durante
ms tiempo integrado en su marco social, rehuyendo el problema aadido de la consecuente marginacin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (11 of 13) [03/09/2002 06:53:51 a.m.]
social.
PREVENCION TERCIARIA
Consiste en reducir la cronicidad mediante la prevencin de complicaciones y la rehabilitacin activa (1).
La institucionalizacin determina la desinsercin social con el rechazo de la familia y de las personas que
habitualmente constituyen el soporte social del paciente (1,10). Quiere decirse con esto, que el paciente
psiquitrico crnico, que ha sido institucionalizado por un determinado periodo de tiempo, debe afrontar
otro problema de similar o de mayor importancia que el de su propia enfermedad. Esto debe evitarse
mediante una adecuada rehabilitacin, principalmente dirigida al paciente esquizofrnico quin es
excelente candidato a padecer defectos y deterioros tanto a nivel cognitivo como de relacin
interpersonal.
Por ejemplo se sabe que los pacientes con situaciones de vivienda inestable (11) experimentan problemas
mltiples psicosociales como el hecho de que rompen el compromiso teraputico, y tienden a abusar de
substancias txicas como el alcohol, situaciones stas que contribuyen a incrementar su marginalidad e
indigencia hasta cumplimentar su existencia en la institucionalizacin.
Se ha demostrado que los pacientes dados de alta de hospitales psiquitricos que se someten a un
programa activo de rehabilitacin y adquisicin de habilidades socio-laborales son reingresados en
menor porcentaje que los que no recibieron dichos programas y actuaron como grupo control (10).
La creacin de soluciones alternativas como los hospitales de da, noche o fin de semana, apartamentos
teraputicos, talleres ocupacionales, club de ex-pacientes, tcnicas especficas de adiestramiento (en
destrezas sociales, interpersonales y laborales), programas de terapia ocupacional, son avances
importantes en este campo, (5,10) contribuyendo a la desinstitucionalizacin incruenta y sin solucin de
continuidad del paciente psiquitrico.
El movimiento de salud mental comunitaria se centrara en la formacin de un equipo multidisciplinar
que incluira psiquiatras infanto-juveniles, de adultos, psicogeriatras, psiclogos, asistentes sociales y
mdicos generalistas junto a un equipo de enfermera, y de personal auxiliar y administrativo.
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y RECOMENDADA
1.- Kaplan HI, Sadock BJ. "Psiquiatra Comunitaria". En: Tratado de Psiquiatra; 1989; vol. II; pgs.
1873-92.
2.- Arroyo J. "Psiquiatra Social y Psiquiatra Comunitaria". En: Vidal Alarcn "Psiquiatra", 1986,
Editorial Mdica Panamericana, Buenos Aires, pgs: 669-73.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (12 of 13) [03/09/2002 06:53:52 a.m.]
3.- Baca Baldomero E. "Psiquiatra Social y Psiquiatra Comunitaria". En.: Ayuso Gutierrez, JL.,
Salvador Carulla L. "Manual de Psiquiatra". 1992, Editorial Interamericana, pgs: 663- 80.
4.- Chanoit PF. "La planification en sante mentale est elle possible?". Ann. Medico-Psychol. 1990. Vol.
148; pgs. 219-32.
5.- Freedman AM, Kaplan HI, Sadock BJ. "Psiquiatra Comunitaria" en: Compendio de Psiquiatra;
1975; Editorial Salvat, Barcelona; pgs. 742-68.
6.- Antoine Porot. Diccionario de psiquiatra. 3. Ed., editorial Labor SA, Barcelona 1977.
7.- Cabrero LJ. "Prevencin y asistencia psiquitrica". En: Vallejo Ruiloba J. "Introduccin a la
Psicopatologa y a la Psiquiatra", 1991, 3. edicin, Editorial Masson-Salvat, Barcelona, pgs: 725-30.
8.- Seva A. "La Psiquiatra preventiva y la Higiene Mental". En: Salud Mental evolutiva. 1983; Editorial
Prtico, Zaragoza; pgs. 23-65.
9.- Seva A. (director). "The European Handbook of Psychiatry and Mental Health. Barcelona. Anthropos,
2v., 1991, 1311-2496 pp.
10.- Glvez Vargas R, Rodrguez Contreras R. "Enfermedades Mentales". En: Piedrola, G. "Medicina
Preventiva y Salud Pblica". 8. Ed., Editorial Salvat, Barcelona 1990; pgs. 743-55.
11.- Caton CLM, Wyatt RJ, Felix A. et al. "Seguimiento de enfermos mentales crnicos sin hogar".
Am-J- Psychiatry, 1993; 150/11; pg. 1639-42.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16.htm (13 of 13) [03/09/2002 06:53:52 a.m.]
16
2.ALGUNOS DESARROLLOS EN PSIQUIATRIA COMUNITARIA
Autores:M.I. de la Hera Cabero, M.L. Catalina Zamora y E. Llano Cerrato
Coordinador:A.Latorre Blanco, Madrid
DEL MANICOMIO A LA RED DE SERVICIOS PSIQUIATRICOS Y DE SALUD MENTAL DEL TERRITORIO
A lo largo de la historia, las actitudes sociales hacia el loco y la teora cientfica imperante en cada momento, sobre la etiopatogenia de la
enfermedad mental, han determinado el tipo de tratamiento recibido
Desde la Edad Media, toda Europa contaba con numerosos lugares de reclusin, donde se encerraba a pacientes psiquitricos que
provocaban problemas de desorden social. Con frecuencia la misma institucin acoga mendigos, delincuentes, lisiados y enfermos
mentales. En este "gran encierro" de una mayora de los marginados sociales vivieron los pacientes mentales. Los autores de aquella
poca senalan, que los alienados eran separados del resto de internos, y que sus condiciones de vida dentro de la institucin eran las ms
desfavorables (1).
A finales del siglo XVIII aparecieron movimientos cuyo objetivo era, cambiar el fin custodial de estas instituciones cerradas, por un fin
teraputico. Hombres como Pinel, Reil, Chiarugi y Daquin comienzan a ver la locura como una entidad clnica que es preciso describir,
pero tambin atender mdicamente, se desmitifica as la locura, pasando a considerarla objeto de estudio cientfico. Por primera vez se
describen sntomas y se intenta agruparlos en entidades y hay una preocupacin por el pronstico y por la identificacin de formas
curables de enfermedad mental. Se propugna el denominado "tratamiento moral", que considera que la enfermedad mental es el resultado
de un desorden moral adquirido, que puede curarse ordenando dicho hbito moral, aislando en los llamados asilos a los pacientes de las
causas precipitantes de su mal (generalmente las pasiones) y luchando contra la inactividad del paciente internado, a travs de prcticas
que ocupen su cuerpo y su espritu (1) (2).
Esta concepcin de la locura como entidad clnica coincide con cambios sociopolticos, sin los cuales este movimiento conocido como
alienismo y cuyo representante principal fue Pinel, no puede entenderse en toda su dimensin. La Revolucin Francesa reconoce los
derechos del individuo, derechos que Pinel devuelve a los enfermos mentales. La retirada de cadenas a cuarenta y nueve de los enfermos
de La Bicetre de Pars es el primer paso simblico en la humanizacin del tratamiento de estos pacientes y en la reforma institucional.
Este movimiento dignifica la vida del paciente en la institucin y plantea la funcin teraputica de los asilos frente a la funcin
meramente custodial, pero no cuestiona la existencia misma de estas instituciones, que seguan siendo vistas como la forma natural de
asistencia para el enfermo mental, tanto por parte de los mdicos como de la sociedad (3) (4).
Con el descubrimiento de la etiologa lutica de la parlisis general progresiva, la medicina de la poca comienza a plantearse la posible
base anatomopatolgica de la enfermedad mental, domina la idea de incurabilidad y cronicidad del trastorno psiquitrico, aumenta de
forma vertiginosa la poblacin de los asilos, lo que impide el tratamiento individual planteado por los alienistas y el manicomio
nuevamente se convierte en una institucin bsicamente custodial (2).
A principios del siglo XX se comienza a cuestionar si es preciso el aislamiento social del enfermo mental. A mediados del siglo cuando
decae en el modelo asistencial la teora biolgica y aparecen nuevas teoras sobre la gnesis de la patologa mental, surge la crtica del
manicomio como lugar teraputico y se proponen otras alternativas para el tratamiento. Los nuevos modelos subrayan la influencia de los
factores familiares y sociales, y las experiencias infantiles en la etiopatogenia del trastorno mental; lgicamente desde esta perspectiva el
aislamiento social del paciente no favorece su curacin (4).
Los psiquiatras comienzan a interesarse por trastornos psiquitricos "menores" como las neurosis, tratadas en rgimen ambulatorio.
Durante ambas guerras mundiales se describen en los combatientes cuadros neurticos difcilmente explicables desde un punto de vista
gentico, constitucional o intrapsquico, se propugna para estos trastornos la llamada intervencin en crisis que se basa en la deteccin
precoz del trastorno y en la instauracin rpida del tratamiento, evitando aislar al sujeto del lugar en que se desarrolla el trastorno y
favoreciendo una incorporacin temprana a su actividad habitual, evitando as la regresin y cronificacin (4). Intervenciones que tienen
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (1 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
en cuenta las caractersticas medio ambientales del paciente, sern utilizadas posteriormente por la psiquiatra comunitaria, actuando de
forma rpida y en el medio del paciente.
Otro acontecimiento importante es el descubrimiento de los neurolpticos, que facilitan el tratamiento en comunidad de pacientes
psicticos.
Las crticas que se hacen al manicomio en esta poca no solo se basan en las condiciones de vida de los internos y en los mtodos
empleados, sino que se cuestiona la utilidad misma de la institucin. Los argumentos fundamentales son que el paciente institucionalizado
pierde su identidad como persona y el control sobre su vida. En el manicomio las conductas del paciente son interpretadas
indiscriminadamente como sntomas de enfermedad, la palabra del paciente pierde todo su valor ya que es la palabra de un "loco", la
mejora depende fundamentalmente de la adaptacin a las normas de funcionamiento de la institucin, se anulan las diferencias de los
individuos intentando la uniformidad y el individuo apenas recibe informacin sobre su tratamiento (1) (5).
Estas nuevas ideas impulsan la aparicin de propuestas teraputicas alternativas al manicomio y nuevos modelos de organizacin
asistencial que ahora pasaremos a exponer.
Entre 1946 y 1958 Maxwell-Jones desarrolla en Gran Bretaa el concepto de Comunidad Teraputica, cuyo principio terico bsico ser
el tratamiento del paciente a travs de la relacin con otros pacientes, con sus familiares y con el personal que se ocupa de su tratamiento
(5).
La idea de comunidad teraputica se basa principalmente en una visin sociolgica de la enfermedad psiquitrica, segn la cual esta sera
consecuencia de una crisis vital, que el sujeto no es capaz de resolver. La cronicidad segn esta concepcin se debera al aislamiento
social progresivo, al que contribuye el encierro en el manicomio. La tcnica fundamental utilizada en las comunidades teraputicas es la
libre comunicacin entre los miembros del personal y los pacientes, esta interaccin personal pretende minimizar los efectos regresivos y
el aislamiento social de la institucionalizacin. Se rompe el modelo teraputico clsico, basado en la relacin mdico paciente, que supone
un papel autoritario del mdico y pasivo del paciente, de modo que ste participa en decisiones teraputicas, administrativas y de gestin
de la institucin (5).
En Francia, Daumezon y Koechlin en 1952 proponen el trmino terapia institucional que se refiere al intento de reproducir en el hospital
las condiciones del medio en que viva el paciente con un fin psicoteraputico. La preocupacin por la funcin teraputica del hospital
psiquitrico hace que surjan conceptos como el de higiene mental hospitalaria (6).
Estas ideas sobre la necesidad de que el internamiento psiquitrico tenga una funcin teraputica y que la hospitalizacin sea solo una
parte del tratamiento, que debe continuarse o llevarse a cabo ntegramente en el medio social del paciente, son planteamientos bsicos de
lo que hoy se conoce como psiquiatra comunitaria.
A lo largo del siglo XX surge la preocupacin por actividades preventivas. Las teoras psicoanalticas postulan que los trastornos mentales
tienen su raz durante la infancia. Se crean clnicas de orientacin infantil y se promueven intervenciones en colegios y en grupos de
riesgo con carcter fundamentalmente preventivo. La accin preventiva se extiende a intentos de modificar condiciones sociales, que se
piensa son influyentes en la salud mental (4) (7). Esta preocupacin por la prevencin es otro de los ejes de la psiquiatra comunitaria.
El movimiento conocido como psiquiatra comunitaria se basa por tanto en distintas concepciones sobre la enfermedad mental, as como
en circunstancias sociales y polticas que se desarrollan en la primera mitad del siglo XX.
La implantacin de este modelo comienza en la segunda mitad del siglo XX de forma desigual en distintos pases, y ha requerido de una
serie de medidas legislativas y una organizacin especfica de los recursos asistenciales que posteriormente describiremos.
Algunos de los principios tericos fundamentales de la psiquiatra comunitaria son:
La institucionalizacin favorece la regresin y la cronicidad por lo que el tratamiento de eleccin debe mantener al paciente en su medio
habitual. Desaparece por tanto el hospital como lugar principal del tratamiento.
La intervencin en fases iniciales del trastorno mejora el pronstico (prevencin secundaria).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (2 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
Se deben implantar medidas de rehabilitacin y reinsercin social que favorezcan la reincorporacin del paciente a su medio (prevencin
terciaria). Estas medidas estn tambin indicadas en pacientes que han permanecido largo tiempo hospitalizados y tienen como objetivo
permitir la vuelta de estos pacientes a la comunidad, proceso conocido como desinstitucionalizacin.
La deteccin y modificacin de factores considerados de riesgo de enfermedad mental (prevencin primaria) tambin es funcin de los
equipos de salud mental comunitaria.
Para conseguir estos objetivos, se requiere una organizacin asistencial y unos dispositivos asistenciales diferentes a los existentes si el
modelo es hospitalocntrico, avalados por las correspondientes medidas legislativas.
La preocupacin de los legisladores por la organizacin de la salud mental surge en EE.UU., donde en 1955, el Congreso crea la
Comisin de Enfermedad y Salud Mental. La Comisin public su informe en 1961, recomendando que el tratamiento se realice por
equipos de salud mental prximos al domicilio del paciente, evitando en lo posible la hospitalizacin, y que en caso de que esta se llevase
a cabo se hiciese un seguimiento y tratamiento posterior por el equipo que lo atiende, y por ltimo que se desarrolle un enfoque
preventivo. A partir de este informe se promulgan distintas leyes que consolidan el modelo, que posteriormente se extiende a varios pases
de Europa con ciertas modificaciones (8).
En Espaa en 1983 se crea la Comisin Ministerial para la Reforma Psiquitrica, en cuyo informe de 1985 se proponen cambios como la
integracin de la asistencia psiquitrica en el sistema de salud; el establecimiento de formas de colaboracin con otras reas (escolar,
laboral) que afectan a la salud mental; la mayor descentralizacin posible en cuanto a la gestin de los servicios de salud; la potenciacin
de acciones de proteccin de la salud mental y atencin psiquitrica dentro del entorno social propio de la poblacin en riesgo; la
reduccin de las necesidades de hospitalizacin por causa psiquitrica, mediante la creacin de recursos alternativos eficaces; el desarrollo
de programas de rehabilitacin para el enfermo mental y la garanta de los derechos civiles del paciente frente a las actuaciones sanitarias,
que pueden llevar consigo una limitacin de la libertad (9).
ATENCION AMBULATORIA VERSUS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNIDAD
La psiquiatra comunitaria se desarrolla inmersa en el territorio del distrito, es decir, en proximidad con la poblacin. Los principios que
vamos a describir a continuacin, diferencian claramente la psiquiatra comunitaria del trabajo ambulatorio convencional.
La organizacin de la psiquiatra comunitaria tiene los siguientes principios bsicos (7) (10):
Responsabilidad sobre una poblacin
Clsicamente el psiquiatra se consideraba responsable de aquellas personas que desarrollan sntomas y solicitan tratamiento por propia
voluntad o por la intervencin de su familia u otros agentes sociales. En el modelo comunitario la responsabilidad sobre una poblacin
implica la atencin a personas que habitualmente no solicitan asistencia (ancianos, grupos marginales) o la abandonan aun cuando
presentan graves trastornos. La atencin ser dirigida a todos los grupos sociales sin exclusiones previas.
Territorializacin de la asistencia
La delimitacin de distintas reas sanitarias tiene dos objetivos fundamentales. Primero: que la autosuficiencia de los recursos de cada
rea garantice la cobertura de las demandas de esa poblacin, facilitando la accesibilidad del paciente a los recursos de salud mental.
Segundo: que exista una conexin entre los dispositivos psiquitricos del territorio (unidades de hospitalizacin, hospitales de da, centros
de salud mental) y con la poblacin atendida.
Unificacin de redes asistenciales
El C.S.M. deber estar integrado en una red nica, tanto a nivel de atencin primaria (Centro de Salud), como en el tercer nivel de la
atencin asistencial (Unidades de Hospitalizacin), lo que permitir una planificacin correcta y una utilizacin mxima de los servicios.
Enfoque multidisciplinar
La influencia de los factores sociales sobre la enfermedad mental y el enfoque preventivo de la psiquiatra comunitaria, precis de la
incorporacin a los equipos de salud mental de psiclogos, profesionales de enfermera y asistentes sociales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (3 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
Continuidad de cuidados
Implica el mantenimiento de unos objetivos concretos de tratamiento en los distintos dispositivos asistenciales que utilice el paciente,
evitando la fragmentacin asistencial. La continuidad de cuidados puede realizarse haciendo que el mismo terapeuta siga al paciente
durante el tratamiento ambulatorio y el hospitalario o mediante la informacin fluida sobre el paciente entre los distintos profesionales
que lo atienden.
Participacin y responsabilidad de la comunidad en su conjunto
en la asistencia psiquitrica
El objetivo sera que la comunidad colaborase con los dispositivos asistenciales asumiendo cierta responsabilidad sobre los pacientes
psiquitricos de su comunidad y proporcionando informacin sobre las necesidades asistenciales. La comunicacin entre la comunidad y
los profesionales de salud mental, favorecera un cambio en las actitudes de la poblacin hacia el enfermo mental y una mayor
sensibilidad de los profesionales hacia los problemas de la poblacin.
LA HOSPITALIZACION EN EL MARCO DE LA PSIQUIATRIA COMUNITARIA
El papel de la hospitalizacin en el proceso de tratamiento del enfermo mental, ha cambiado a lo largo de la historia, reflejando actitudes
relacionadas con el progreso cientfico y la evolucin de la humanidad, en relacin con los criterios que definen la patologa mental. La
hospitalizacin psiquitrica ha tenido una historia tumultuosa y cclica; las tcnicas de tratamiento han oscilado desde estrategias
punitivas a las ms benevolentes, debido principalmente a la gran ambivalencia suscitada por estos enfermos, considerados como
"personas diferentes" (3).
La psiquiatra comunitaria sustituye el protagonismo del hospital como lugar bsico del tratamiento, aunque no niega su utilidad en
determinadas situaciones, promoviendo la creacin de los Centros de Salud Mental que son, como ya se ha referido, los dispositivos clave
y bisagra, alrededor de los cuales se desarrolla la asistencia psiquitrica, y con los que siempre existir una conexin desde la unidad de
hospitalizacin (11), (12).
Al mismo tiempo que se va produciendo el movimiento de desinstitucionalizacin de los pacientes de los hospitales psiquitricos, se va
desarrollando el tratamiento en los hospitales generales. A partir de la 2. Guerra Mundial, se desarrolla una psiquiatra en el hospital
general con estrechos puntos de conexin con otras especialidades mdicas; en los aos 80, esta conexin se centra en la psiquiatra de
enlace a raz de la evidencia de la creciente morbilidad psiquitrica en los departamentos mdicos de los hospitales generales (2).
En los ltimos diez aos se ha producido el cierre o la desaparicin de algunos hospitales psiquitricos, con una entrada de la atencin
psiquitrica en los hospitales generales potenciada por la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 14 de Abril), haciendo resaltar la
importancia de la atencin extrahospitalaria sobre la intrahospitalaria (13).
El marco conceptual de los procesos de reorganizacin de la asistencia psiquitrica, se concreta en el Informe de la Comisin Ministerial
para la Reforma Psiquitrica de Abril de 1985, elaborado por tcnicos de diferentes Comunidades y recogido en 36 principios
fundamentales (9). Este informe hace hincapi en la necesidad de transformacin de los hospitales psiquitricos, tanto en lo referente a la
reduccin del nmero de camas psiquitricas, como en la prioridad de tratamientos extrahospitalarios, manteniendo el internamiento
como un elemento teraputico importante, que slo se llevar a cabo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones
en la comunidad; adems el informe se pronuncia claramente por la creacin de unidades de atencin psiquitrica en hospitales generales.
El artculo 20 de la Ley General de Sanidad defiende la plena integracin en el sistema sanitario general, de las actuaciones relativas a la
salud mental y la total equiparacin del enfermo mental a las dems personas que requieran servicios sanitarios y sociales. Se contemplan
varios principios, citamos textualmente los que aluden a la hospitalizacin del enfermo mental (13):
- "La atencin a los problemas de salud mental de la comunidad se realizar en el mbito comunitario, potenciando los recursos
asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalizacin parcial y atencin a domicilio, que reduzcan al mximo posible la
necesidad de hospitalizacin".
- "La hospitalizacin de los pacientes por procesos que as lo requieran, se realizar en las unidades psiquitricas de los hospitales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (4 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
generales".
El proceso de reforma psiquitrica est siguiendo un curso desigual en las distintas Comunidades Autnomas en el tema de la
hospitalizacin psiquitrica, ya que alguna de ellas no tiene cubierta su red de hospitalizacin de agudos con camas ubicadas en hospitales
generales, manteniendo la funcin de unidades de agudos en algunos hospitales psiquitricos (4). Quizs esta situacin pueda quedar en
segundo plano, ya que lo importante en realidad en cualquier tipo de tratamiento, es el "cmo" y no el "dnde" (14), y el planteamiento
del mismo dentro de un abordaje comunitario y con unas indicaciones especficas de hospitalizacin que se resumen en los siguientes
puntos (3) (12):
- Fracaso del tratamiento ambulatorio e instauracin de tcnicas de tratamiento que deben ser realizadas en rgimen de internamiento.
- Conductas del paciente que amenacen su vida o la de los dems.
- Conductas de difcil manejo o falta de apoyo social.
- Sintomatologa psiquitrica grave.
- Separacin de su medio habitual como tcnica de tratamiento.
- Evaluacin diagnstica.
- Tratamiento de conductas adictivas (alcohol, drogas...).
- Tratamiento de enfermedad orgnica complicada con sintomatologa psiquitrica.
En cuanto al carcter de las hospitalizaciones, de acuerdo con la legislacin vigente (ley 13/1981), basada en el artculo 211 del cdigo
civil, todos los ingresos realizados en un hospital que no se produzcan con carcter voluntario por el paciente, deben basarse en la
autorizacin previa (autorizacin no significa obligacin de ingreso) del juzgado que corresponda.
Por razones de urgencia mdica, el facultativo podr realizar el ingreso sin la referida autorizacin, pero antes de transcurridas 24 horas,
deber recabar del juzgado la autorizacin escrita que mantenga el ingreso.
En relacin con los pacientes que han cometido un delito, bien sea con sentencia ya firme o en prisin preventiva, el juez puede ordenar
su ingreso en una institucin pblica.
Sera de desear que esta normativa se acople a la normativa sectorizada expuesta en la Ley General de Sanidad (13), respetando as el
concepto de territorializacin que nos parece bsico en el modelo comunitario.
En la prctica cotidiana, la coordinacin ideal entre el Centro de Salud Mental y el Hospital correspondiente a ese rea de influencia,
permitira que todos los ingresos, que de forma programada se emitan desde el Centro de Salud Mental, llegaran al centro hospitalario,
bien con la voluntariedad explcita del paciente o con la autorizacin del juez.
Por lo tanto, la hospitalizacin psiquitrica sufre una reformulacin en un modelo que busca la desinstitucionalizacin. Para llevarlo a
cabo con xito, es fundamental la creacin de estructuras alternativas asistenciales en la comunidad. Tambin se hace imprescindible el
desarrollo de sistemas que valoren la eficacia de la red asistencial y de programas que prevengan nuevas formas de cronicidad.
CALIDAD DE LA PRESTACION Y ACCESIBILIDAD A LA RED
Al hablar de prestacin, nos referimos al encuentro entre un usuario y un proveedor que realiza un servicio en el rea de la salud.
Actualmente transciende la relacin privada mdicopaciente, ya que los Estados asumen la salud como un derecho de los ciudadanos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (5 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
Existen enormes dificultades para la definicin de calidad asistencial (25) y para establecer parmetros de medida objetivos,
encontrndose ese tema an en un estado de debate terico. No obstante se exponen los elementos conceptuales de aceptacin ms
amplia, sobre calidad, referidos a los cuatro componentes bsicos de la prestacin:
- Relacin mdico paciente
- Personal sanitario
- Usuario
- Sistema sociosanitario
En principio el objetivo es que la calidad de la prestacin sea la ptima. (26) El proceso para conseguirlo pasa inevitablemente por que
cada uno de los implicados, tanto responsables de planificacin y gestin como usuarios, comprueben que aquello que se est haciendo da
los resultados esperados. Por tanto es imprescindible analizar los factores implicados en la calidad asistencial en todas las dimensiones
anteriormente citadas.
Relacin mdico-paciente
- Calidad cientfico-tcnica: se podra hablar de una calidad objetiva o absoluta que consiste en la aplicacin de la ciencia y tecnologa
que en su estado actual de desarrollo ofrezca el mximo de beneficios para la salud, sin aumentar a la par los riesgos (27) (28).
- Relacin interpersonal. Es muy importante como marco del acuerdo mdico-paciente, el sistema de valores, tica y tradiciones
profesionales, presentes en la oferta teraputica y lo que el paciente espera. El mdico debe informar y ayudar de forma particularizada a
la toma de decisiones por parte del paciente sobre la relacin beneficio-riesgo de las opciones teraputicas, ya que sin duda su deseo
subjetivo en esta eleccin influye a menudo en el curso del tratamiento y la respuesta a ste.
El personal sanitario
La calidad profesional pasa por proveer adecuada formacin (especializacin reglada, formacin continuada, acceso bibliogrfico, etc...).
Tambin se afecta la calidad por el grado de satisfaccin profesional, por lo que conviene incentivar adecuadamente la calidad del trabajo
realizado.
El mdico es un elemento clave en la evaluacin de la calidad de servicios; debe l mismo desarrollar una conciencia evaluadora de su
propia actividad. debe intervenir en el diseo de programas de evaluacin adecuados, aportando datos correctores que el contacto con la
realidad clnica ofrece y debe estar formado para analizar y aplicar el resultado de esa crtica para la mejora de servicios. Por otra parte es
el intermediario entre los intereses del paciente y los del sistema social que, en ocasiones, entran en conflicto. Sera su funcin reclamar la
justicia de distribucin de recursos y pedir el mximo dentro de las lgicas limitaciones para el paciente.
El usuario
Es obvio que estn, en sus inicios los sistemas de informacin y feed-back del usuario, y que las asociaciones de stos no se han
desarrollado an lo suficiente. Hasta ahora la valoracin de calidad depende del grado de satisfaccin subjetivo del paciente, sobre la
competencia y el inters personal del facultativo y con frecuencia reduce la nocin de calidad a caractersticas del marco (privacidad,
tiempo dedicado, confortabilidad del lugar, etc.).
Sistema sociosanitario
Cantidad de Servicios ofrecidos: Hay un mnimo necesario para hablar de calidad y se supone que a ms servicios mayor calidad de la
atencin, pero hay un lmite. En primer lugar la posibilidad de ofertas duplicadas y en segundo lugar conductas anmalas de uso de
servicios, siendo el paciente el que establece a su caprichoso criterio el momento y la indicacin de tratamiento. Es muy interesante el
estudio de Giel y de G.H.M.M.I. Ten Horn en Holanda a este respecto... (29).
El prestar un servicio conlleva un riesgo y un coste. Una cantidad excesiva de servicios suma riesgos y an en el caso de ser eficaz
simplemente es ms costosa, desaprovechando el beneficio individual y social.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (6 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
Continuidad en la atencin: Es necesario disponer de una informacin longitudinal del proceso del paciente (la informacin clnica,
estrategias previas del tratamiento, cambios de diagnsticos, etc.) para poder disear un plan coherente de abordaje de un problema de
salud y en el contexto de un dilogo con el paciente. Cuando esto no ocurre, por la discontinuidad del tratamiento en servicios que no
estn conectados, difcilmente se puede evaluar la calidad del proceso de atencin, ni sus resultados. Sera necesario e interesante cuando
existen varios circuitos de atencin, establecer un Registro de casos que permitira conocer el recorrido del paciente por los distintos
servicios.
c) Coordinacin de los servicios: Por la misma razn, la bsqueda de una evolucin ordenada y con propsitos en el proceso de
tratamiento, requiere que la transferencia de una fuente de atencin a otra, sea ordenada, lo que implica una mayor calidad en la atencin.
Accesibilidad: Es la facilidad con que una prestacin puede ser obtenida de forma equitativa por la poblacin. Influir pues el acceso a la
informacin sobre estos servicios, la ubicacin y el tiempo empleado en acceder a ellos, el horario en que estn disponibles, la posibilidad
de acogida sin previa cita o de emergencia y si el plazo de espera es oportuno o muy dilatado. A grandes rasgos son los factores
geogrficos y funcionales que pueden limitar el acceso a unos servicios.
Cuando los cuatro componentes de calidad que se han descrito fallan, se producen resultados y conductas objetivables: tasas de
enfermedad no diagnosticada, mortalidad, enfermedad evitable, conductas de abuso de servicio, etc. An estn en desarrollo las medidas
estandarizadas de todos los procesos de atencin y sus resultados (30).
En su aspecto cualitativo el funcionamiento adecuado de un servicio se define por dos criterios:
Eficacia: Es el grado en que una practica asistencial produce un beneficio deseado.
Eficiencia: Es cuando adems de ser eficaz tiene la relacin beneficio-coste ms ventajosa.
BIBLIOGRAFIA
1.- Goofman E. Ensayos sobre situacin social de los enfermos mentales. Editorial Amorrortu. Buenos Aires 1992.
2.- Watson JP, Bouras N. Psychiatric ward environment and this effects on patients. Grandwille Grossman. Recent advances in clinical
psychiatry. Londres 1988, 6:135-160.
3.- Katz SE. Hospitalizacin y teraputica ambiental. Kaplan H, Sadock B, Tratado de Psiquiatra, Salvat editores, Barcelona 1989;
1570-1582.
4.- Baca E. Atencin primaria de salud y asistencia psiquitrica comunitaria: origen, desarrollo y perspectivas. Sanidad ediciones, Libro
del ao, 1992; 119-140.
5.- Jones M. La psiquiatra social en la prctica. La idea de la Comunidad Teraputica. Editorial Americana. Buenos Aires, 1970.
6.- Masse G, Petit Jean F, Caroli F. Le secteur de psychiatrie generale. Encycl Med Chir. Paris, Psychiatrie, 37915 A 10, 21984.
7.- Langsley D. Psiquiatra comunitaria. Kaplan H, Sadock B. Tratado de psiquiatra. Salvat editores, Barcelona 1989; 18731895.
8.- Caplan G. Definicin de psiquiatra preventiva y consideraciones preliminares. Principios de Psiquiatra preventiva. Editorial Paidos,
Buenos Aires, 1966; 21-36.
9.- Informe de la Comisin Ministerial para la Reforma Psiquitrica. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretara General Tcnica. 1985.
10.- Caplan G. Planeamiento comunitario. Principios de Psiquiatra preventiva. Editorial Paidos, Buenos Aires, 1966; 147-174.
11.- Angosto Saura T. La asistencia psiquitrica en Espaa en la ltima dcada. Libro del ao - Psiquiatra 1992; 141-157.
12.- Programas de Servicios de Salud Mental; Programa de Hospitalizacin. Conserjera de Salud C.A.M.. 1989; 29-31.
13.- Ley General de Sanidad. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretara general tnica. 1986; 11- 103.
14.- Susperregui JM. Sobre las Unidades Psiquitricas de los Hospitales Generales. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 1995; 52: 3-6.
15.- Donabedian, A. Definicin de calidad. DONABEDIAN, A. La calidad de la atencin mdica, definicin y mtodos de evaluacin.
Ed. La prensa mexicana. Mxico, 1984: 1-75
16.- Mangrinya, P. Evaluacin de la calidad asistencial en atencin primaria. (II) Itaca. Boletn de Atencin Primaria Area IV. INSALUD.
Madrid 1991, 1: 7-8.
17.- Mangrinya, P. Evaluacin de la calidad asistencial en atencin primaria (III) Rev. Itaca. Madrid 1991, 2:9.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (7 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
18.- Arevalo, T. y Gilnebot, D. Evaluacin de la calidad asistencial en atencin primaria (IV). Rev. Itaca. Madrid 1992, 3: 9-10.
19.- Giel, R. y G.H.M.M. Ten HORN. Evaluacin de los Servicios de Salud Mental: uso de un registro de casos psiquitricos holands.
Departamento de Psiquiatra Social. Univ. Estatal de Groningen. Holanda 1985.
20.- Seva Daz, A. La calidad de la asistencia psiquitrica y la acreditacin de sus servicios. Ed. Inresa. Zaragoza 1993.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
LIBROS
- Kaplan H, Sadock B, Tratado de Psiquiatra. Salvat editores, Barcelona 1989.
Supone una aportacin completa de los temas abordados en este captulo; realiza un recorrido detallado del abordaje psiquitrico a lo
largo de la historia, ahondando en el papel y evolucin de la psiquiatra comunitaria. As mismo, se ocupa extensamente de la
hospitalizacin psiquitrica dentro del marco comunitario.
- Caplan G, Principios de psiquiatra preventiva. Editorial Paidos, Buenos Aires, 1966.
Aporta los principios bsicos de la psiquiatra comunitaria y sus objetivos, abarcando no slamente el marco puramente asistencial, sino
otros mbitos, como es el de la prevencin, ya sea primaria, secundaria o terciaria.
- Goldberg D, Huxley P. Mental illness in the community: the pathway to psichiatric care. London, Tavistock 1980. (trad. castellano:
Enfermedad mental en la comunidad. Madrid: Nieva 1990 ).
Analiza las caractersticas de la demanda y morbilidad psuquitrica en atencin primaria, tambin describe los distintos niveles y filtros
hasta llegar a la atencin especializada.
- Donabedian A. La calidad de la atencin mdica, definicin y mtodos de evaluacin. Ed. La Prensa Mexicana. Mxico 1984.
Es un libro clsico en el que se inspira casi todos los trabajos posteriores de otros autores sobre este tema, y aunque muy amplio es muy
asequible a la comprensin.
- Seva Daz A. La calidad de la asistencia psiquitrica y la acreditacin de sus servicios. Ed. Enresa. Zaragoza 1993.
Es un texto breve y comprensible y sobre todo destacar a su autor, actualmente Catedrtico de Psiquiatra de la Universidad de Zaragoza,
por sus interesantes publicaciones y libros a este respecto y sobre otros temas interesantes de organizacin sanitaria.
ARTICULOS
- Ley General de Sanidad. Ministerio de Sanidad y Consumo.Secretara general tcnica. 1986.
Regula el derecho a la proteccin a la salud y de materias afines o relacionadas con la sanidad; consta de varios captulos, desglosados en
artculos. El artculo 20 (capitulo tercero), es el que se ocupa de la Salud Mental.
- Informe de la comisin Ministerial para la Reforma Psiquitrica. Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretara general tcnica. 1985.
Surge como planteamiento para llevar a cabo una remodelacin de la prctica sanitaria, constituyendo la base para la reforma de la
atencin psiquitrica.
- Programas de Servicios de Salud Mental; Programa de Hospitalizacin. Conserjera de Salud C.A.M. 1989.
Este programa organiza y regula la atencin psiquitrica en rgimen de hospitalizacin de los pacientes que lo requieran. Es uno de los
numerosos programas utilizados en la prctica diaria, que permiten gran flexibilidad en el uso de los recursos y establecen unos criterios
bsicos en la prctica asistencial.
- Baca E. Atencin primaria de salud y asistencia psiquitrica comunitaria: origen, desarrollo y perspectivas. Sanidad ediciones, Libro del
ao, 1992.
Aporta datos sobre formas de presentacin y caractersticas de la demanda psiquitrica, recalcando la importancia del conocimiento de la
epidemiologa de los trastornos mentales y la eficiencia de los sistemas empleados, cuando se disean modelos asistenciales.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (8 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
- Munoz PE. Psiquiatra social. Manual de Psiquiatra. Madrid, 1979.
El autor estudia los factores a tener en cuenta al abordar la demanda en Psiquiatra, mencionando la importancia de los factores
psicolgicos, sociales y culturales que influyen sobre ella.
- ITACA. Boletn de Atencin Primaria INSALUD. Madrid. P. Mangrinya y P. Gilnebot y Arvalo T. La evaluacin de la calidad
asistencial en atencin primaria 1:7-8; 2:9; 3:9-10.
Aparece publicado en divisiones sucesivas un resumen sobre la calidad asistencial y su evaluacin que de forma muy breve nos situa en
una panormica del tema.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n2.htm (9 of 9) [03/09/2002 06:54:40 a.m.]
16
3.SALUD MENTAL, ATENCION PRIMARIA Y NECESIDADES COMUNITARIAS
Autores:I. Pea Garca y S. Snchez Cubas
Coordinador:T. Surez, Mstoles (Madrid)
DELIMITACION Y CONCEPTO
En los ltimos aos se han producido en el campo de la Salud Pblica importantes modificaciones conceptuales, que se han ido
plasmando lentamente en las estructuras de los sistemas sanitarios. Estas modificaciones han supuesto la ampliacin progresiva de la
concepcin de la actuacin sanitaria, favoreciendo la introduccin de nuevos elementos desde un enfoque basado en consideraciones de
salud y no slo de enfermedad, en los que se da progresiva importancia a los aspectos psquicos y psicosociales, y a una orientacin ms
comunitaria. Lo psicolgico es algo que hasta ahora no ha sido realmente tenido en cuenta y su valoracin en la asistencia sanitaria es
bastante reciente. De esta forma, la inclusin de un apartado relativo a la "Salud Mental" dentro del campo de la Salud Pblica, es la
consecuencia oportuna de estas nuevas concepciones, no slo en lo que respecta a las enfermedades mentales sino en cuanto al conjunto
de componentes psicosociales y comportamentales de la salud en general (1). La salud es un concepto unitario, no parcelable, y por tanto,
la atencin a la salud mental es una actividad ms de las necesidades que debe cubrir la Atencin Primaria de Salud.
La asistencia de la salud mental en la atencin primaria, se plantea como una parte de la atencin a la salud general, teniendo en cuenta la
indivisibilidad de la salud y de sus aspectos biopsicosociales, y puede establecerse como fruto del encuentro entre una lnea asistencial
esencialmente psiquitrica y psicosocial (la psiquiatra comunitaria) y otra lnea asistencial ms holstica y globalizadora: la atencin
primaria de salud (J. L. Tizn) (2).
El concepto de Atencin Primaria de Salud fue definido y extendido a raz de la conferencia de Alma-Ata (1978), que auspiciada por la
OMS, estableci las bases de la misma en los siguientes trminos:
"La atencin primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en mtodos y tecnologas prcticas, cientficamente fundadas y
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participacin y a un
coste que la comunidad y el pas pueden soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espritu de
autorresponsabilidad y autodeterminacin. La atencin primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que
constituye la funcin central y el ncleo principal, como del desarrollo social y econmico global de la comunidad. Representa el primer
nivel de contacto con el sistema nacional de salud, llevando lo ms cerca posible la atencin de salud al lugar donde residen y trabajan
las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria" (3).
Recogiendo este espritu, en nuestro pas La Ley General de Sanidad de 29 de Abril de 1986 establece la integracin de la Salud Mental
en el sistema sanitario general en los siguientes trminos:
"La atencin a los problemas de salud mental de la poblacin se realizar en el mbito comunitario, potenciando los recursos
asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalizacin parcial y atencin a domicilio, que reduzcan al mximo posible la
necesidad de hospitalizacin.
Los servicios de salud mental y de atencin psiquitrica del sistema sanitario general cubrirn, as mismo, en coordinacin con los
servicios sociales, los aspectos de prevencin primaria y la atencin a los problemas psicosociales que acompaan a la prdida de salud
en general" (4).
En definitiva, la Atencin Primaria implicara una concepcin biopsicosocial de la atencin sanitaria; una concepcin en la que lo
psicolgico y lo social forman parte indisoluble de la asistencia sanitaria. En esta misma lnea se inscribe el informe de la Comisin
Ministerial para la Reforma Psiquitrica (Abril 1985). En sus consideraciones generales, seala: "Las acciones en salud y para la salud
mental forman una relacin dialctica, se interinfluyen: no podemos considerar la reforma de la sanidad y de reforma psiquitrica como
tareas autnomas".
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (1 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
As, establece la integracin de la prctica sanitaria general y de la salud mental en la siguiente forma:
- "La inclusin de las acciones psiquitricas y de salud mental en la prctica sanitaria, incorporando a ella el conjunto de factores
psicolgicos presentes en el proceso de salud y enfermedad."
- "La modernizacin y reordenacin del sistema de salud de forma que permita superar los elementos de segregacin sanitaria, cultural y
social, an existentes, hacia el enfermo mental.
- "La integracin de la psiquiatra dentro de la sanidad, en su vertiente asistencial, presupuestaria, administrativa y territorial."
El citado informe contina desarrollando la proteccin de la Salud Mental en la atencin primaria en la siguiente lnea:
"Los cuidados generales de la salud (y de la salud mental) se ordenan atendiendo a dos grandes niveles interdependientes: cuidados en
la atencin primaria y cuidados especializados, entendiendo bsicamente estos ltimos como estructuras de apoyo al nivel primario. En
consecuencia, los equipos de atencin a la salud mental actuarn de soporte y apoyo de los equipos bsicos de salud. Su carcter
especializado hace referencia a su posicin funcional dentro del sistema de salud, sin prefigurar una ordenacin administrativa
determinada.
Una parte de los problemas psquicos y de las acciones en el campo de la salud mental han de ser resueltos por el equipo bsico de salud
del servicio sanitario, sin que requieran de la presencia de personal especializado en salud mental" (5).
Gracias a los trabajos del grupo de Shepherd 1966 y posteriormente Goldberg y Huxley en 1980, se objetiv la necesidad de que la
organizacin del sistema de atencin psiquitrica mantenga una fuerte y estrecha relacin con el nivel de atencin a la salud general.
Goldberg y Huxley establecen un modelo en el que sealan cinco niveles escalonados de localizacin del enfermo psiquitrico en la red
asistencial, y establecen 3 filtros que hay que traspasar para ir ascendiendo progresivamente en cada nivel. Cada uno de ellos representara
grados crecientes de especializacin en la atencin psiquitrica.
El primer nivel representa a la comunidad y la morbilidad psiquitrica que en ella existe. El segundo nivel correspondera a los pacientes
que establecen contacto con el mdico general o servicio de atencin primaria. El paso a este nivel exige traspasar un primer proceso de
filtraje que condiciona que determinados enfermos no lo hagan y permanezcan en la comunidad sin recibir ayuda mdica. El tercer nivel
lo integran los pacientes que habiendo contactado con su mdico de cabecera son identificados por ste como enfermos psiquitricos.
Alcanzar este nivel exige por tanto que el paciente traspase el filtro que impone el mdico general en el proceso de identificacin de la
patologa psiquitrica. El cuarto nivel lo componen aquellos pacientes que entran en contacto con los servicios psiquitricos
especializados. Previamente deben pasar el filtro que supone que el mdico general deriva estos pacientes a los niveles ms especializados
de atencin psiquitrica. El quinto nivel lo constituyen los pacientes que son finalmente ingresados en unidades de internamiento
psiquitrico (6).
Lo que queda demostrado en estos estudios es que la mayor parte de la demanda psiquitrica, no incide directamente sobre los servicios
psiquitricos, sino que se centra sobre el nivel de atencin primaria, es decir sobre el primer escaln de la asistencia sanitaria. Se estima
que la prevalencia de trastornos psquicos en el primer nivel de asistencia oscila entre el 23 y el 39 por ciento; sobre los cuales el mdico
de atencin primaria identifica un 10 por ciento, recibiendo el psiquiatra solamente un 2,35 por ciento de la morbilidad detectada en la
comunidad. (Goldberg y Huxley, 1992) (7).
Por otro lado la estrecha relacin existente entre enfermedad fsica y trastorno psquico, como queda patente en los estudios de Goldberg
y Huxley, refuerza la conveniencia de integrar la atencin a la salud mental en el conjunto del sistema sanitario general y ms
concretamente con la atencin primaria (8). En estos estudios se objetiva como la mayor parte de los pacientes que a juicio del mdico de
cabecera presentaban trastornos psquicos, no haban consultado previamente por ningn tipo de sntoma psicolgico alguno e incluso
cuando los pacientes perciban sus sntomas psicolgicos, solan interpretarlos en trminos de enfermedad inespecfica en vez de pensar
que tenan problemas psicolgicos.
Son varias las razones por las que los pacientes ponen toda la atencin en sus sntomas somticos, lo cual se corresponde con lo que el
paciente espera que debe resaltar de su enfermedad ante el mdico y que se ve reforzado por la marcada interaccin existente entre
patologa somtica y psquica. En un estudio de Goldberg y Blackwell 1970 (Tabla 1), en el que se analiza el tipo de sntoma por el que
los pacientes consultan al mdico general, se deduce como si bien la cuarta parte de los pacientes presentaban un trastorno psiquitrico a
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (2 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
juicio del mdico de cabecera, slo un 7,8 % refera de entrada sntomas que fuesen totalmente de tipo psicolgico. De la misma forma
los datos que apuntan Goldberg y Huxley, indican como algo ms de la mitad de los pacientes vistos en atencin primaria en Estados
Unidos que presentan un trastorno psiquitrico diagnosticable, tendrn tambin una formacin de sntomas somticos significativa
conjuntamente con sus trastornos del humor (9).
Esto nos lleva a la conclusin, de que gran parte de la patologa psiquitrica viene oculta bajo sntomas somticos en el momento de la
primera consulta y de ah la importancia de que los profesionales que trabajan en el contexto de atencin primaria, deban poseer de una
capacitacin que les permita descubrir e incidir sobre los factores psicolgicos, evidentes o enmascarados tras la enfermedad fsica, y que
llevan al paciente a consulta.
Tabla1. CLASIFICACION DE LOS SINTOMAS POR LOS QUE CONSULTAN LOS PACIENTES AL MEDICO GENERAL
EN DOS ESTUDIOS
CLASIFICACIN DE LOS
SINTOMAS
ESTUDIO LONDRES ESTUDIO FILADELFIA
N CASOS % NCASOS %
Snt. Fsico
Snt. Fsico + Pers. Neurt.
Enfer. Fsica + Snt. Psquic.
Enf. Psiqui. + Snt. Somt.
Enf. Psiqui. + Enf. Somtica
(no relacionadas)
Enferm. Psiquitrica
52
46
10
52
30
43
45.6
8.3
1.8
9.4
5.4
7.8
165
100
71
28
19
15
31.2
19.5
13.8
5.4
3.7
3.0
Es por tanto en el marco de la atencin primaria, primer punto de contacto del enfermo con el sistema sanitario, desde donde se instaura el
primer elemento de cribaje que discrimina, qu elementos psicopatlogicos pueden ser abordados teraputicamente desde este primer
escaln institucional, y cuales precisan por sus caractersticas un criterio de actuacin ms especializada. Ello permite, como seala J. L.
Tizn, que la atencin a los problemas o conflictos mentales (o de conducta) se lleve a cabo lo ms cerca posible de su nivel de gestacin
y de los ncleos vivenciales habituales de la poblacin (10).
En este sentido, segn este mismo autor, la atencin primaria a la salud mental debe reunir una serie de requisitos, que en parte sern
comunes a la Atencin Primaria de Salud, en la que se halla orgnicamente incluida. Debe intentar integrar los aspectos bio-mdicos con
los psicolgicos-psiquitricos, psicosociales y psicopedaggicos. Interrelacionada con los elementos de promocin, prevencin,
tratamiento, rehabilitacin y reinsercin social, pero tambin insertando funcionalmente la salud mental con el resto de las estructuras del
sistema sanitario. Debe ser una atencin continuada, adaptada a las diferentes edades, conflictos y situaciones. Ha de ser lo ms
permanente posible, lo cual implica buena colaboracin con los equipos bsicos de salud y que stos asuman una parte de la atencin
primaria a los aspectos psicolgicos de la salud. Ha de ser activa, no limitndose a la recepcin pasiva de la demanda sino que incluir
fines preventivos tendentes a la bsqueda y deteccin de las cohortes de riesgo. Ha de ser accesible, con escasos filtros previos y al mismo
tiempo adecuada para todas las capas sociales, grupos de edad y de riesgo (10).
Una accin asistencial de este tipo solo podra realizarse a travs de equipos multidisciplinares y mediante una accin comunitaria,
participativa, programada y evaluable.
Para conseguir estos objetivos, habr que planificar diferentes programas de colaboracin entre servicios generales y especializados, que
deben mostrar la posibilidad de aumentar la capacidad de identificacin y manejo de los problemas de salud mental por parte de los
primeros, para lo cual deben ponerse en marcha medidas adecuadas de formacin, medidas que deben basarse no tanto en el aumento de
conocimientos tericos, como en la modificacin de actitudes y adquisicin de hbitos a travs de una permanente interaccin entre los
dos niveles. De esta forma favorecer la intercomunicacin entre los equipos de atencin primaria y los servicios de salud mental, la puesta
en prctica de programas de colaboracin y el establecimiento claro de qu funciones competen a cada estamento sanitario, contribuir a
mejorar la eficacia y el aprovechamiento de los recursos del sistema de salud.
FORMAS DE COORDINACION Y COLABORACION ENTRE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA Y LOS
EQUIPOS DE SALUD MENTAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (3 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
Vamos a repasar las distintas frmulas de colaboracin, que se pueden establecer entre los servicios de atencin primaria y los equipos de
salud mental; teniendo en cuenta que cada una de ellas tendr su indicacin precisa y ser necesaria en un momento dado.
La colaboracin no puede estar basada en rgidos modelos reduccionistas, sino en una visin integradora, buscando en la prctica
continuada el mejor sistema de colaboracin en funcin de las circunstancias concretas que rena cada servicio.
Las modalidades de colaboracin, sin pretender ser exhaustivos, seran:
- Interconsulta.
- Formacin continuada para los miembros de los equipos de atencin primaria, impartidas por los profesionales de salud mental.
- Protocolos de actuacin estandarizados.
- Desarrollo de programas de proteccin de la salud mental para la poblacin en riesgo.
- Frmulas de colaboracin entre ambos equipos para el seguimiento y rehabilitacin de los pacientes de salud mental.
- Programas de investigacin.
Interconsulta
Es la modalidad bsica de interrelacin, en la que un mdico general solicita consulta para un paciente en los servicios de atencin de
salud mental, a modo de intervencin complementaria a la que se realiza en el nivel de atencin primaria, y para tratar de encauzar un
problema que el mdico cree que merece un trato o una exploracin especializada en el campo psiquitrico o psicosocial.
El paciente puede o no demandar tratamiento de tipo psiquitrico, pero es el mdico el que en funcin de sus conocimientos decide
establecer esta derivacin, al ser capaz de sospechar o diagnosticar un problema mental, constituyndose en el verdadero demandante de
la atencin especializada.
Es una frmula de cooperacin bidireccional, en la que el mdico hace partcipe al equipo de salud mental de las razones por las cuales l
cree necesario la asistencia especializada, esperando de ste una devolucin informativa de la medidas adoptadas o de las decisiones
seguidas para afrontar el tratamiento del paciente.
Por tanto se facilita el intercambio de opiniones entre dos profesionales y se asegura de esta forma un sentimiento de comunicacin y
entendimiento que puede afianzar una futura colaboracin en el seguimiento conjunto del paciente (11). De igual forma se facilita la
adquisicin de nuevos conocimientos por parte del mdico general sobre los tratamientos especializados puestos en marcha por el
psiquiatra, as como sus indicaciones, favoreciendo con ello futuras derivaciones ms precisas y ajustadas a la atencin especializada.
Formacin continuada para los mdicos de atencin primaria,
impartidas por los profesionales de salud mental
En relacin a todo lo enunciado inicialmente, esta faceta de colaboracin va a requerir una enorme importancia, si tenemos en cuenta que
una parte considerable de los problemas identificados por el mdico general son abordados de una u otra forma por ste, siendo el recurso
al servicio especializado slo una mnima parte de las decisiones adoptadas al respecto.
Sin embargo, no todos los pacientes que acuden al mdico general y que presentan un trastorno psiquitrico van a ser identificados como
"enfermos psiquitricos" por su mdico. Solamente una parte de estos pacientes van a ser detectados y tales enfermos representan lo que
Goldberg y Huxley llaman "morbilidad psiquitrica aparente" que se ve en medicina general, en contraposicin a la "morbilidad
psiquitrica oculta", que hace referencia a los trastornos psiquitricos que no son detectados por los mdicos generales. Habra aqu segn
estos autores un importante filtro que vendra representado por la capacidad de los mdicos para detectar los trastornos psiquitricos que
presentan estos pacientes.
La finalidad de la capacitacin progresiva del personal de atencin primaria en materia de salud mental, estara encaminada a mejorar y
ampliar conocimientos, habilidades y actitudes, tanto en el terreno de lo biolgico como psicolgico y psicosocial, que permita reducir el
nmero de pacientes que quedan retenidos en este filtro, es decir, aquellos pacientes psiquitricos que no son detectados como tales por el
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (4 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
mdico de cabecera.
El equipo de salud mental tratar de focalizar su formacin para que los mdicos de atencin primaria sean capaces de:
Identificar el trastorno psicoemocional y los componentes emocionales de los trastornos en general.
Discriminar y llevar a cabo el tipo de intervencin necesaria que sea precisa en cada momento:
- Atencin y seguimiento propio.
- Atencin con asesoramiento del equipo especializado.
- Derivacin a los equipos especializados.
A su vez este nfasis especial en el desarrollo de un adecuado proceso de formacin, hace necesario un cambio de actitud de los equipos
especializados, que deben aprender a redefinir y limitar su funcin de atencin directa, y desarrollar tcnicas operativas para la resolucin
de problemas en el nivel primario de salud.
Se puede llevar a cabo este objetivo mediante:
Reuniones de cara a impartir formacin terica sobre diferentes aspectos de la salud mental y su abordaje desde los equipos de atencin
primaria.
Reuniones para establecer los criterios de derivacin y el tipo de patologa psiquitrica que puede ser asumida por los equipos de
atencin primaria.
Sesiones clnicas, que complementan los dos puntos de vista anteriores.
Supervisin individual de casos clnicos, particularizado en aquellos casos que hallan supuesto una problemtica en la colaboracin entre
ambos equipos.
- Grupos Balint y otras metodologas grupales:
Es un objetivo deseable de la coordinacin entre ambos equipos, poder fijar de forma peridica una serie de actividades de formacin
continuada. En ellas se pondrn las bases de un conocimiento ms preciso de las diferentes problemticas de salud mental por parte de los
mdicos de atencin primaria, incidiendo fundamentalmente en las problemticas psiquitricas ms frecuentes que se producen en las
distintas reas de salud. Son tambin objetivos instruir en el manejo adecuado de los psicofrmacos y otras tcnicas teraputicas de
sencillo manejo, definiendo los lmites de la intervencin segn el grado de formacin del equipo de atencin primaria.
Igualmente esta colaboracin ms estrecha, puede brindar la oportunidad al equipo especializado de conocer la problemtica bsica de
salud mental que se encuentra en atencin primaria y como sta es abordada por los mdicos generales, adaptando el programa de
formacin al conocimiento adquirido previamente.
- Los criterios de derivacin a los servicios de salud mental deben ser establecidos de forma coordinada entre ambos equipos, teniendo en
cuenta los conocimientos y capacidades que sobre salud mental tienen los diferentes equipos de atencin primaria.
Segn Tizn (12), algunos criterios de derivacin al equipo de salud mental podran ser:
- Psicosis.
- Trastorno depresivo severo o resistente al tratamiento.
- Trastornos de personalidad.
- Conductas peligrosas para el propio paciente o para los dems.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (5 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
- Intento de suicidio o ideas suicidadas.
- Estados emocionales intensos que incapacitan al paciente para actividades simples.
- Conductas disfuncionales que requieren cambios caracteriolgicos y conductuales.
- Peritajes jurdico-legales.
- Necesidad de tratamientos reservados al especialista.
- Necesidad de ayuda diagnstica y teraputica del especialista.
De todas formas no es nuestra intencin establecer configuraciones rgidas en los criterios de derivacin, ya que habr que adaptarlos en
cada situacin a las circunstancias de los equipos y el grado de colaboracin entre ellos, pudiendo ampliarlos o restringirlos.
Trabajar desde un punto de vista ms prctico sobre casos clnicos reales, permite ampliar y mejorar la formacin conseguida con las
sesiones de formacin terica y poder analizar determinadas indicaciones de derivacin que conllevan dificultad para los mdicos de
atencin primaria.
En algunas ocasiones, el mdico de atencin primaria, dentro de una concepcin ms totalizadora o global de la atencin mdica y en
funcin de su capacitacin y conocimientos, puede optar por hacerse cargo conjunto, tanto del tratamiento mdico como del abordaje
psicoteraputico de determinados conflictos psicolgicos del paciente. En estos casos, la supervisin de forma individualizada por el
especialista de los casos que plantean una problemtica especfica al mdico general, permitir aumentar su capacitacin para el abordaje
de los aspectos psicolgicos del paciente; especialmente cuando las dificultades surgidas tiene que ver con una orientacin defectuosa del
caso o al aparecer problemas emocionales en su relacin teraputica con el paciente. La supervisin tendra por objeto resolver las
problemticas transferenciales y contratransferenciales en las que se vera involucrado el mdico al hacerse cargo de estos conflictos (13).
Michael Balint desarroll una metodologa grupal, los llamados "grupos Balint", de cara a facilitar la formacin de los mdicos en temas
relacionados con los procesos psicolgicos que influyen e intervienen en el proceso de enfermar y de los mecanismos y procesos
interpersonales e intrapsquicos que acontecen en la labor terapeutica de todo profesional de la salud en general. Los grupos Balint no se
organizan con una finalidad teraputica en s mismos como propsito fundamental, siendo sta una consecuencia posible si los
participantes son capaces de vencer las resistencias iniciales. En estos grupos se pueden exponer todo tipo de situaciones estresantes o
competitivas que surgen en el trascurso del trabajo diario, como consecuencia de la convivencia que se instaura en determinadas
condiciones. El que pueda establecerse posteriormente un propsito teraputico depende de que cada individuo consiga en este medio un
buen insight o introspeccin, hecho que le permitir una posible evolucin a nivel individual. El desarrollo de estos grupos Balint,
constituye un buen elemento de formacin y acercamiento del mdico general a la salud mental (14,15).
Igualmente pueden desarrollarse otro tipo de metodologas tipo Role-playing, tcnicas psicodramticas, supervisin directa o con
videoregistro, que faciliten la adquisicin por estos mdicos de determinadas habilidades teraputicas y un mejor manejo de la relacin
mdico-paciente (16).
Protocolos de actuacin estandarizados
Puede ser de inters para los equipos de atencin primaria, contar con protocolos que deben ser confeccionados conjuntamente con los
equipos de salud mental, fundamentalmente para facilitar la deteccin de determinadas patologas psiquitricas (como pueden ser
trastornos depresivos, ansiosos, etc.). El uso de dichos protocolos no debe suponer un intento de evitacin del contacto con el paciente
psiquitrico, y de evitar la comprensin de su conflicto psicolgico. Tampoco deben utilizarse como recurso estereotipado al que poder
acudir para solventar las insuficiencias en la formacin psiquitrica de los mdicos de atencin primaria.
Programas de prevencin y proteccin de la salud mental
Participar en la elaboracin y desarrollo de programas de proteccin de la salud mental para la poblacin en riesgo, conjuntamente con los
equipos de atencin primaria, es tarea importante para los equipos de atencin especializada.
No existe un trabajo de atencin primaria y menos an con orientacin comunitaria, si no se intenta al menos algn tipo de trabajo
preventivo.
En esta lnea se desarrollaran programas en dos sentidos:
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (6 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
Programas preventivos y de promocin de la salud que implican el refuerzo y apoyo en materia de salud mental de otros grupos o
equipos que desarrollen su actividad en la comunidad, tanto los "no profesionalizados" (grupos culturales, deportivos, recreativos, etc.),
como los "sistemas profesionalizados" equipos de atencin primaria, centros de educacin maternal, servicios de planificacin familiar,
equipos de trabajo social, etc.).
Programas preventivos directamente dirigidos por los equipos de salud mental en relacin al "diagnstico aproximativo de la salud
mental" de la poblacin de referencia y de sus problemas especficos. Es necesario para las labores de prevencin y promocin de la salud
mental, partir de una aproximacin al "diagnstico de salud mental" de la zona o sector (17).
Colaboracin entre ambos equipos, en el seguimiento y rehabilitacin
de los pacientes con problemas de salud mental
Es importante que los equipos de salud mental puedan trabajar en la rehabilitacin y reinsercin psicosocial de los pacientes dentro del
contexto de la atencin primaria; puesto que desde este contexto se puede favorecer y contar con la participacin de la comunidad, as
como la de los equipos de atencin primaria y los dispositivos psicosociales especializados; elementos todos ellos fundamentales de cara a
estos objetivos. Es importante poder encuadrar la cronicidad de los pacientes psiquitricos, dentro de perspectivas ms globalizadoras de
la Atencin Primaria.
De esta forma puede ser deseable la participacin de los equipos de atencin primaria en el seguimiento de la cronicidad de determinados
pacientes, centrando los objetivos en determinadas reas concretas como puede ser el seguimiento de las crisis a domicilio de los
pacientes crnicos o trabajar con determinadas cronicidades ligadas a una patologa psiquitrica menor, pero que pueden llevar a un
consumo excesivo e inadecuado de psicofrmacos. La formacin del personal de enfermera en tcnicas grupales y de relajacin permite
el abordaje de estas patologas a nivel primario de salud.
Programas de investigacin
Las posibilidades de colaboracin entre ambos equipos en materia de investigacin es amplia, pero se pueden destacar dos reas
fundamentales.
La investigacin sobre temas de epidemiologa psiquitrica, cuando se sospecha un nucleo poblacional con peculiaridades especficas en
materia de salud mental o importantes factores de riesgo, requerir la participacin coordinada de ambos equipos de cara a elaborar el
diagnstico de salud de la zona o sector.
Se emprendern estudios de evolucin de la eficacia y eficiencia de los programas de salud mental, con objeto de orientar a los distintos
profesionales hacia una mejor atencin de la poblacin.
SALUD MENTAL Y NECESIDADES COMUNITARIAS BASICAS
Autor: M. J. Martn Organista
Coordinador: J. Otero, Madrid
LA SALUD MENTAL Y EL MEDIO AMBIENTE
El progresivo deterioro en la calidad del medio ambiente de los ncleos urbanos consecuencia de la contaminacin atmosfrica, la
insuficiencia de espacios verdes, los ruidos, la degradacin del entorno y dems factores de agresin medioambiental, puede acarrear
graves consecuencias fsicas y psquicas en la poblacin (18).
LA SALUD MENTAL Y EL MEDIO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (7 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
Dado que toda situacin de crisis suele acarrear problemas socioeconmicos para el individuo que la sufre as como para sus allegados, la
prevencin de la salud mental debe tratar de potenciar los recursos humanos. Es por ello necesario fomentar la creacin y desarrollo de
centros de servicios sociales y derivados, tales como albergues para indigentes, centros de acogida, formacin de asistentes sociales,
psiclogos , auxiliares, etc. Igualmente, es de suma importancia que los miembros de los sectores socioeconmicos ms deprimidos
tengan la posibilidad de prosperar mediante un adecuado programa educativo en las escuelas, que aumente la formacin y la
competitividad laboral de los mismos. Para ello, se han creado equipos psicopedaggicos en las escuelas, implicados en la mejora de la
calidad de la enseanza (19) (20).
LA SALUD MENTAL Y EL TRABAJO
La situacin de desempleo forzoso de un amplio sector de la poblacin, consecuencia de la especial configuracin de nuestro mercado
laboral, incide igualmente en la salud mental y fsica de los afectados. A travs del INEM se han creado una serie de ayudas paliativas,
como son: el subsidio de desempleo, empleo comunitario, cursos de formacin profesional, comedores sociales, salario social, etc. (21).
Adems, el impacto de las nuevas tecnologas, que exige una mayor especializacin laboral, la imposicin de cuotas de productividad y
otros factores similares hacen que gran parte de la vida del individuo est dominada por su trabajo; esto conlleva la aparicin de
circunstancias negativas para su adecuada estabilidad psicolgica -la monotona del trabajo, la frustracin de expectativas, las relaciones
interpersonales-, que se traducen en problemas concretos, como el alcoholismo, las toxicomanas, etc. (22).
LA SALUD MENTAL Y LA FAMILIA
Lo ms importante de la prevencin de la salud mental en el seno familiar es promover la sana relacin entre sus miembros, pues la
familia puede facilitar o entorpecer las relaciones del individuo; as mismo, puede servir de valioso sostn al que ya est enfermo.
Actualmente se intenta incrementar el papel de la familia como soporte del paciente y nexo de unin del mismo con la comunidad, para
evitar su marginacin. Por ello es importante dar apoyo a la familia, evitando que la responsabilidad les agobie y mostrando vlvulas de
desahogo cuando sea necesario.
La familia es fuente principal de aportes psicosociales para el nio. En este punto, es importante destacar la incorporacin mayoritaria de
la mujer al trabajo, y el cambio en los roles familiares tradicionales. Esto ocasiona que cada vez ms nios pasan parte del da en
guarderas, de forma que los padres tienen menos oportunidad de compartir su tiempo con el nio, lo que hace que los padres muchas
veces compartan la responsabilidad de satisfacer las necesidades psicosociales con el personal de estos centros.
LA SALUD MENTAL Y LOS JOVENES
Actualmente, es muy difcil para los jvenes independizarse y crear su propia familia. El paro, la contratacin laboral eventual, la
disminucin de los conflictos generacionales debido a la mayor permisividad de los padres generan un alto ndice de satisfaccin entre los
jvenes que permanecen en el hogar.
Un fenmeno que ocurre en muchos jvenes es el de la ANOMIA: indiferencia hacia todo ideal, la cultura de lo prctico, la desidia frente
a su situacin y el abandono a su destino. Adems, se esta incrementando entre ellos el consumo de alcohol y drogas, que se ha convertido
en uno de los problemas sociales y causas generadoras de enfermedad mental ms importantes entre los jvenes (psicosis, alcoholismo,
depresin...).
LA SALUD MENTAL Y LA TERCERA EDAD
En pocos aos se va a convertir en el sector de poblacin ms numeroso de la comunidad debido a la reduccin del ndice de natalidad y
el alargamiento de la vida. Entre los problemas a solucionar en este sector, estn el aislamiento social, la escasez de recursos econmicos,
la falta de lugares habilitados para recibirlos y de acceso a la distraccin y al ocio.
Es necesaria una especial vigilancia de los aspectos socioculturales para poder lograr una adecuada prevencin primaria de la enfermedad
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (8 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
mental entre ellos. La comunidad debe tener disponibles centros de jubilados e instituciones destinadas al cuidado y al soporte de las
necesidades que planteen los ancianos (el mantenimiento de su independencia y actividad en lo posible, instituciones especiales para
ayudar a los que enferman fsicamente, etc.).
El Instituto Nacional de Asuntos Sociales estudia estas necesidades, desarrollando una red de apoyo y asistencia cada vez ms amplia,
ofrecindoles en la medida de lo posible residencias, apartamentos asistidos, viviendas compartidas,. familias de acogida, as como
programas de atencin primaria, de ayuda a domicilio y centros de da geritricos.
LA SALUD MENTAL Y EL CONSUMO DE TOXICOS
La drogadiccin y el alcoholismo constituyen los dos grandes problemas sociales a superar. En este sentido, destacan las campaas
publicitarias a travs de los principales medios de difusin.
Ambos problemas, que suelen iniciarse en la pubertad, producen importantes consecuencias en el desarrollo del individuo, invalidndole
para la realizacin de un proyecto de vida normal y causando en el medio comunitario graves problemas.
En 1985 fue aprobado por el Gobierno el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD, R.D. 1677/85 de 11 de septiembre), que pretende la
coordinacin entre las distintas Administraciones Pblicas y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) con el objeto de atender el
problema de la droga.
El PNSD tiene como meta, mediante una poltica de informacin, sensibilizacin y fomento de actitudes saludables, la prevencin del
consumo, la reduccin del dao y la incorporacin social de los afectados en diversos mbitos (escolar, laboral, penitenciario, servicio
militar, etc.).
La prevencin del consumo se realiza principalmente a travs del desarrollo de campaas generales de informacin y sensibilizacin. Con
la finalidad de llegar al mximo nmero de toxicmanos posible, se crean dispositivos asistenciales que atienden a la demanda existente:
programas autonmicos y municipales, Centros de Atencin al Drogodependiente o CAD (que pueden ser de dos tipos: Centros
Municipales de Drogodependencias y Unidades de Da), Unidades de Desintoxicacin, Comunidades Teraputicas y Centros de
Metadona; estos tres ltimos dispositivos son especficos de tratamiento, y para poder acceder a ellos es imprescindible haber pasado
previamente por los CAD, que son centros de acogida y evaluacin.
La incorporacin social de los afectados se traduce en el desarrollo de programas de rehabilitacin y reinsercin social por los centros de
da (talleres prelaborales, aulas educativas, etc.); en la creacin de programas de apoyo residencial y la gestin por las ONGs de pisos de
apoyo residencial, as como experiencias de familias de acogida.
Los pacientes alcohlicos realizan un tratamiento para la abstinencia en centros ambulatorios o, si se requiere, en unidades de
hospitalizacin. A continuacin, tras un perodo de desintoxicacin, pueden ser derivados a las Unidades de Deshabituacin Alcohlica
(UDAs), donde realizarn un tratamiento especfico. Son dispositivos equipados con los medios necesarios para atender a los
alcoholmanos, tanto fsica como psicolgicamente.
BIBLIOGRAFIA
1.- Lara Palma L. La atencin a la salud mental en el marco de la atencin primaria: Modalidades de aplicacin. En: Nuevos sistemas de
atencin en salud mental: evaluacin e investigacin. Garca Gonzlez J, Aparicio Basauri V. De: Servicio de Publicaciones del
Principado de Asturias. Pp 212-226.
2.- Tizn Garca J.L. Introduccin. En: Atencin primaria en salud mental y salud mental en atencin primaria. Ediciones Doyma,
Barcelona, 1992, pp 1-7.
3.- Declaracin de Alma-Ata.
4.- Ley General de Sanidad (29 de Abril de 1986). Ministerio de Sanidad, BOE, n 102, p 2038.
5.- Informe de la comisin ministerial para la reforma psiquitrica (Abril 1985). Ministerio de Sanidad.
6.- Goldberg D, Huxley P. Introduccin. En: Enfermedad Mental en la Comunidad. Ediciones Nieva. Coleccin: Bsicos de la Psiquiatra.
1990, pp 17-41.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (9 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
7.- Goldberg D, Huxley P. Common mental disorders. Rout-ledge. London, 1992.
8.- Baca Baldomero E. Atencin Primaria de Salud y asistencia psiquitrica comunitaria: origen, desarrollo y perspectivas. En: Libro del
Ao de Psiquiatra 1992. Saned 1992, pp134-139.
9.- Goldberg D, Huxley P. Nivel 2 y segundo filtro: Trastornos psiquitricos en los pacientes de atencin primaria. En: Enfermedad
Mental en la Comunidad. Ediciones Nieva. Coleccin: Bsicos de la Psiquiatra. 1990, pp 81-122.
10.- Tizn Garca JL. Apuntes acerca del concepto de "Atencin Primaria en Salud Mental". En: Atencin primaria en salud mental y
salud mental en atencin primaria. Ediciones Doyma, Barcelona, 1992, pp19-21.
11.- Martnez Rodrguez JM, Rasillo Rodrguez MA, Rodrguez Carretero G, Sez Aguado AM. Coordinacin entre los equipos de
Atencin Primaria y Salud Mental. En: Trastornos mentales en Atencin Primaria. Edita: Junta de Castilla y Len. Consejera de sanidad
y bienestar social, 2 edicin, Salamanca, 1993, pp 499-507.
12.- Tizn Garca J.L. Componentes Psicolgicos de la prctica mdica: Una perspectiva desde la atencin primaria. Ediciones Doyma.
1988. pp 203.
13.- Walker MD, Faulkner MD, Shaw MSW, Bloom MD. The relationship between Mental Health Programs and General Physicians.
Hospital and Community Psychiatry, December, 1987, Vol. 38, N 12, pp 1338-1340.
14.- Balint M. La capacitacin psicolgica del mdico. Ed. Gedisa. 1984.
15.- Grinberg. Grupos especiales. En: Teraputica de grupo. Ed. Buenos Aires. 1968.
16.- Martnez Rodrguez JM, Rasillo Rodrguez MA, Rodrguez Carretero G, Sez Aguado AM. Coordinacin entre los equipos de
Atencin Primaria y Salud Mental. En: Trastornos mentales en Atencin Primaria. Edita: Junta de Castilla y Len. Consejera de sanidad
y bienestar social, 2 edicin, Salamanca, 1993, pp 504.
17.- Tizn Garca JL. Sugerencias y conclusiones provisionales. En: Atencin primaria en salud mental y salud mental en atencin
primaria. Ediciones Doyma, Barcelona, 1992, pp 337-349.
18.- M de Obras Pblicas, Transportes y Medio Ambiente, Direccin General de Poltica Ambiental. Medio Ambiente en Espaa
-Memoria. Madrid, 1992.
19.- Caplan G. Principios de Psiquiatra Preventiva. Biblioteca de psiquiatra, psicopatologa y psicosomtica. Editorial Paidos. Buenos
Aires, 1980; 39.
20.- M de Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Asuntos Sociales. III Jornadas de Psicologa de la Intervencin Social. Madrid, 1991.
21.- Hagen D. Q. The Relationship Between Job Loss and Physical and Mental Illness. Hospital and Community Psychiatry. 1983; 34:
438-441.
22.- Brenner M. H. y Mooney A. Unemployment and Health in the Coontext of Economic Change. Social Science and Medicine. 1983;
17: 1125-1138.
23.- M de Justicia e Interior, Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plan Nacional Sobre Drogas -Memoria.
Madrid, 1994.
24.- Comunidad de Madrid, Consejera de Integracin Social. Plan Regional sobre Drogas - Memoria. Madrid, 1994.
25.- Caldern Narvez G. Salud Mental Comunitaria, un nuevo enfoque de la psiquiatra. Editorial Trillas. Mxico D. F., 1981.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a16n3.htm (10 of 10) [03/09/2002 06:55:29 a.m.]
17
CALIDAD ASISTENCIAL Y EVALUACION DE SERVICIOS
1. Calidad asistencial y evaluacin de servicios
Coordinador: L.Caballero Martnez, Madrid
La calidad de la asistencia G
Conceptos generales sobre evaluacin en psiquiatra G
Criterios de evaluacin de rendimientos: efectividad y
eficiencia
G
El anlisis de la efectividad G
La eficiencia: aspectos econmicos G
Indices e indicadores en psiquiatra G
Indicadores cuantitativos G
Indicadores de nivel de recursos G
Indicadores de actividad G
Indicadores de nivel de funcionamiento G
Indicadores cualitativos G
Perspectivas futuras G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area17.htm [03/09/2002 06:57:00 a.m.]
17
CALIDAD ASISTENCIAL Y EVALUACION DE
SERVICIOS
Responsable: E.Baca Baldomero,Madrid
1. CALIDAD ASISTENCIAL Y EVALUACION DE SERVICIOS
Autor: L. Oretga Trujillo
Coordinador: L. Caballero Martnez, Madrid
El control de calidad y la evaluacin de los servicios sanitarios como actividad sistematizada procede
de la confluencia de varios hechos: la aparicin y extensin de los servicios sanitarios pblicos, el
aumento progresivo de los costes de la medicina moderna, y la relativa escasez de recursos disponibles
para hacer frente a dichos costes. La preocupacin por estos temas no surge tanto de la inquietud de los
profesionales de la medicina por conocer hasta qu punto se logran los fines previstos, sino ms bien de
la preocupacin de los gestores por lograr el mximo aprovechamiento de los recursos disponibles. En
general, los mdicos han medido con razonable fiabilidad el xito o fracaso de sus acciones basndose en
la evolucin clnica de sus pacientes, usando una combinacin de su propio criterio, la mejora o
empeoramiento subjetivos del enfermo, y los datos objetivos obtenidos en la exploracin fsica y pruebas
complementarias.
Esta realimentacin constante es algo inherente a la buena prctica clnica, y puede ser suficiente para el
quehacer mdico. Sin embargo, los actuales sistemas sanitarios superan ampliamente el hecho mdico
aislado, creando estructuras y programas que combinan mltiples tcnicas y profesionales, a un precio
cada vez ms elevado, por la creciente tecnificacin de la medicina. De esta manera, el sistema debe
proveerse de un programa especfico de evaluacin que d cuenta de en qu medida y a qu coste se
logran los objetivos previamente fijados.
En los servicios psiquitricos esta necesidad es, si cabe, ms perentoria. La diversidad de orientaciones
tericas, la falta de especificidad de muchas de las tcnicas de tratamiento, su fundamentacin emprica,
la dificultad de definir parmetros de mejora o curacin de los procesos y el abrumador predominio de
los sntomas sobre los signos en la psicopatologa, son algunas de las razones que hacen de la prctica
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (1 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
psiquitrica una actividad que tiene mucho de discrecional y de "imaginativa". Reducir estos elementos
dependientes de las distintas teoras al mnimo posible es una tarea en la que la evaluacin puede ser un
instrumento muy estimable.
Histricamente el inters por la calidad de la asistencia y la evaluacin de los servicios como reas
especficas dentro de los sistemas sanitarios data de hace relativamente poco. La preocupacin sobre la
calidad del servicio sanitario, sin embargo, es tan antigua como la profesin mdica y existen cdigos de
conducta profesional en la medicina de la antigedad. En la medicina moderna, ya a principios de siglo
aparecen en Estados Unidos instituciones y actividades dedicadas especficamente a la revisin crtica y
el control de calidad, desde las asociaciones profesionales y como respuesta a exigencias sociales e
incluso legales en este sentido. A pesar de su profundo impacto en el desarrollo de los sistemas sanitarios
y de la propia ciencia mdica, la actividad evaluadora no pas de tener una importancia muy secundaria
para los profesionales de la medicina, cuando no algo propio, exclusivamente, de la administracin
sanitaria, que no tena realmente nada que ver con la medicina en s.
A principios de los aos ochenta la combinacin de unos costes sanitarios progresivamente crecientes
(derivados no slo de los avances cientficos y tcnicos, sino tambin de la mayor conciencia social
caracterstica de la segunda mitad del siglo, que plantea la salud como un derecho y aspira a garantizar
universalmente el acceso a la sanidad) y la crisis econmica de mediados de los setenta hizo sonar la
alarma de la posible inviabilidad econmica de los sistemas sanitarios si no se limitaban de alguna
manera las coberturas y los costes. Este factor econmico, junto con otras circunstancias, como es el
desarrollo de asociaciones de consumidores y organizaciones dedicadas a exigir responsabilidades
legales en casos de mala prctica, han trado a primer plano la especificacin de criterios de calidad de
los servicios, el desarrollo de organismos y actividades dedicadas especficamente a la evaluacin y la
necesidad de justificar objetivamente los fines y procedimientos de las actividades mdicas.
LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA
De un modo general se define la calidad de la asistencia como el desarrollo de actividades especficas de
una manera tal que incrementen o al menos prevengan el deterioro en el estado de salud que habra
ocurrido como consecuencia de una enfermedad o condicin dada. Implica dos aspectos bsicos: 1) la
seleccin de las actividades adecuadas y 2) la realizacin de esas actividades del modo adecuado para
que produzcan los mejores resultados. Se habla de dimensiones de la calidad para referirse a diferentes
aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la calidad de los servicios (1).
Estas dimensiones se agrupan en tres categoras bsicas: 1) aspectos estructurales, que se refieren a los
medios materiales y humanos disponibles, 2) aspectos procesuales, que se refieren a las actividades que
se realizan, y 3) resultados, o cambios en el estado de salud atribubles a la actividad realizada.
Los aspectos estructurales son sin duda los ms fcilmente medibles, pero no suelen ser buenos
indicadores de calidad de servicios. Puede deducirse a priori que un equipamiento material y humano
deficiente condicionar negativamente la calidad global de la asistencia, pero no cabe pensar que la
calidad de la asistencia es buena slo porque los recursos sean adecuados. Las medidas referentes a los
procedimientos empleados y las referentes a resultados son complementarias entre s. El hecho de que las
actividades mdicas realizadas sean tcnicamente adecuadas no significa nada si no se acompaa de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (2 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
resultados, y la sola cuantificacin del resultado tampoco es equivalente a calidad de servicio, puesto que
no siempre la mejora de los pacientes es atribuible al cuidado que se les ha prestado. Adems, en
ocasiones las medidas de resultados son difciles de definir, por lo que los esfuerzos evaluadores con
frecuencia se concentran en la evaluacin de los procedimientos, dando por supuesto que de unos
procedimientos debidamente contrastados se obtendrn razonablemente buenos resultados. Conceptos
importantes para la evaluacin del rendimiento de las actividades son los de eficacia, efectividad y
eficiencia: la eficacia es la capacidad de un procedimiento de producir el resultado deseado bajo
condiciones ideales; la efectividad hace referencia a las condiciones usuales de funcionamiento, no
ideales; y la eficiencia relaciona el resultado con el coste. De estos conceptos se hablar ms adelante.
Otros aspectos de la calidad de los servicios son dignos de tenerse en cuenta: los cuidados deben ser
relevantes para las necesidades de la comunidad a la que se ofrecen, debe haber un margen suficiente
entre los beneficios esperables y los peligros potenciales, deben respetar las normas ticas profesionales,
debe asegurarse una razonable accesibilidad geogrfica, burocrtica y econmica, as como una adecuada
continuidad en las acciones y coordinacin con otros profesionales y servicios involucrados en el cuidado
del paciente. Tambin deben ser socialmente aceptables, tanto para los destinatarios como para los
profesionales que procuran los cuidados. Por ltimo, debe tenerse en cuenta el tipo de usuarios a los que
se pretende atender, ya que lo adecuado para unos puede no serlo para otros (1).
La concepcin expuesta de la calidad de la asistencia refleja el espritu predominante en la medicina al
menos hasta los aos setenta, acostumbrada a proveer el mximo nivel de cuidados posible de la manera
ms ptima y extensiva posible y sin consideracin de los costes. A partir de los aos ochenta comienza
una preocupacin creciente por los costes, primero en Estados Unidos y despus en Europa, promovida
por las grandes entidades aseguradoras. De esta forma, la calidad de la asistencia se define no slo por el
logro del mximo beneficio posible, sino tambin por el mnimo consumo de recursos posible, y sus
criterios y estndares toman en cuenta no slo los puntos de vista de los profesionales y de los pacientes
sino tambin los de las entidades financiadoras de los servicios. En el momento actual, el concepto de
calidad de servicios busca ajustarse no tanto a las definiciones ideales y puras, sino a la situacin real de
encrucijada entre el punto de vista cientfico-profesional de los mdicos, el punto de vista
proteccionista-legal de los pacientes y sus representantes, y el econmico de los que costean los
servicios. Esta es una distincin importante al abordar la calidad de los servicios de salud tal y como se
considera en la actualidad, no tanto como un conjunto de parmetros establecidos por criterios
nicamente profesionales, sino como un concepto en permanente evolucin en el que importan tanto los
aspectos socioeconmicos como los profesionales (2).
Para evaluar los servicios sanitarios es necesario establecer marcos de referencia dentro de los cuales
definir calidad, seguridad, eficacia y costes. El establecimiento de estndares explcitos (de los cuales los
manuales DSM son un ejemplo) que delimiten la prctica clnica aceptable, ha sido una exigencia de los
gobiernos y las entidades econmicas hacia las organizaciones profesionales en los ltimos aos. Las
ventajas de tales procedimientos son un mayor consenso profesional en determinadas indicaciones y
tratamientos, la afirmacin de la validez cientfica y tica de los tratamientos indicados, y el
establecimiento de prioridades y lneas de investigacin, adems de la regulacin financiera de los
servicios. Sin embargo, no siempre es posible definir claramente qu procedimientos son aceptables y
cuales no en salud mental, donde existe un amplio rango de prcticas profesionales consolidadas (2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (3 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
El control de calidad de los servicios de salud mental requiere flexibilidad y juicio comprensivo adems
de parmetros explcitos y objetivos que puedan resultar simples y reduccionistas si se consideran
aisladamente. Menninger (1977) ofreci una definicin de calidad en salud mental que subraya el "ajuste
adecuado entre el problema que demanda atencin terapetica, el objetivo deseado (el propsito o meta
del tratamiento), y el tratamiento usado, tal como es vivido por los pacientes, juzgado por el mdico y sus
colegas, y verificado por los estudios de resultados". Este "ajuste adecuado", con toda la subjetividad que
conlleva, debe ser tenido en cuenta, pero no debiera impedir el uso y desarrollo de criterios de calidad
objetivos y normativos. Los criterios estndar en salud mental son especialmente importantes debido a
las crticas de falta de especificidad, confiabilidad y validez de las prcticas psiquitricas al uso,
incluyendo las distintas prcticas psicoterapeticas (2).
CONCEPTOS GENERALES SOBRE EVALUACION EN PSIQUIATRIA
La evaluacin de los servicios asistenciales psiquitricos se realiza a travs de los programas que
desarrolla o de los que forma parte el citado servicio. Un programa se define como un equipo de
profesionales que desarrolla una cierta tarea sobre un determinado tipo de pacientes con el fin de lograr
unos objetivos, para lo cual disponen de ciertos recursos materiales y econmicos. Un servicio puede
desarrollar un solo programa en su totalidad, una parte del mismo, varios programas diferentes en su
totalidad, o partes de los mismos. En cualquier caso la unidad objeto de la evaluacin es siempre el
programa, y la evaluacin de un servicio se hace a travs de la de los programas en los que participa.
Hargreaves y Attkisson (3) (1983) distinguen cuatro niveles en la evaluacin de programas psiquitricos,
implicando cada uno de ellos tareas de gestin especficas y actividades evaluadoras tambin especficas.
El primero de ellos se refiere al sistema de gestin de recursos, e incluye actividades esenciales para la
puesta en marcha del programa. La actividad evaluadora en este nivel se ocupara de: 1) asegurar unos
niveles mnimos de calidad; 2) formular y/o revisar los objetivos del programa en trminos mensurables;
3) identificar la informacin necesaria para evaluar el xito o fracaso en la consecucin de los objetivos;
4) tareas de asesoramiento y control de la asignacin de recursos a cada actividad, referido
principalmente a la distribucin del tiempo de trabajo del personal especializado y al establecimiento de
niveles de jerarqua y responsabilidad; y 5) evaluar el grado en el que las prioridades del programa se han
traducido en actividades concretas, o dicho de otro modo, el grado de concordancia entre los "objetivos
propuestos" y los "objetivos reales".
El segundo nivel se ocupa de la utilizacin de los servicios por los pacientes. Las actividades evaluadoras
en este nivel irn dirigidas a determinar las caractersticas de los pacientes que solicitan atencin, las
necesidades expresadas por los pacientes (anlisis de la demanda explcita), las pautas de derivacin de
pacientes por parte de otros servicios, las pautas de derivacin de pacientes a otros servicios y las
circunstancias en que se producen, las caractersticas del servicio que se presta al paciente (coste,
duracin, intervencin en el proceso de uno o varios profesionales o dispositivos, etc.), y el grado en el
que efectivamente se utilizan las capacidades del servicio (ofertas asistenciales especficas). En este nivel
los objetivos sern, entre otros, poder establecer proyecciones de las cargas de trabajo segn las
tendencias de uso detectadas, planificar las actividades terapeticas que puedan dar respuesta a las
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (4 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
demandas planteadas, asegurar la continuidad de cuidados tanto intraservicio como en el caso de
derivaciones, asegurar la mayor concordancia posible entre la demanda explcita y las necesidades
detectadas facilitando la accesibilidad, mantener una adecuada relacin entre los costes y los servicios
prestados y asegurar una adecuada evaluacin clnica de cada paciente, as como una correcta asignacin
de tratamiento.
El tercer nivel lo constituye el resultado de las intervenciones, entendido como el producto final que
genera el programa. El anlisis de resultados puede limitarse a un perodo de tiempo, para tomar una
decisin referente a algn aspecto crucial del programa, sobre todo en casos en los que exista una
propuesta alternativa de tratamiento que ofrezca posibilidades de mejorar los resultados, o de reducir los
costes. Un segundo enfoque, ms ligado a la gestin cotidiana, se refiere a aquellas actividades
evaluadoras incluidas en la rutina del programa dirigidas a detectar fallos especficos o aspectos
problemticos del mismo. En este nivel la evaluacin se centrar en el anlisis del cambio producido en
el paciente entre el momento de entrada en el servicio y el momento de su salida del mismo y su
comparacin con lo esperado al establecer los objetivos de la intervencin, el estudio de los niveles de
satisfaccin del paciente y de las fuentes de referencia, la comparacin entre costes y resultados de
diferentes abordajes en el mismo tipo de pacientes y el uso de tcnicas de anlisis de la efectividad
comparada de distintos tratamientos. Objetivos de la evaluacin a este nivel sern la deteccin y
correccin de las actividades claramente inefectivas, la seleccin de los medios de intervencin ms
eficientes (con una relacin coste/efectividad ms baja), determinar la efectividad de nuevas
posibilidades de intervencin frente a tipos ya empleados y sobre los que se dispone de experiencia y
garantizar que los servicios ofrecidos son aceptables para los pacientes y para las fuentes de origen de
stos (familia, grupo social, otros servicios).
Por ltimo, el cuarto nivel hace referencia al impacto del programa sobre la comunidad, o repercusin
que tienen las actividades desarrolladas por el servicio sobre el estado de salud de la poblacin de su rea
de influencia. En este nivel es donde las tcnicas de evaluacin se hallan menos desarrolladas. Tambin
este nivel es el ms relevante en lo que se refiere a los aspectos preventivos de los programas de salud
mental comunitarios. Aqu, las tareas de gestin van encaminadas a asegurar la adaptacin de los
programas de salud mental a las necesidades y prioridades de la comunidad, a lograr una ptima
coordinacin con otros programas de salud mental de la comunidad y con el sistema de asistencia
sanitaria general y de cobertura social, y a promover actividades de prevencin primaria y educacin
sanitaria, as como servicios indirectos mediante el asesoramiento y la formacin de agentes sociales
relevantes. Las actividades evaluadoras centradas en estos aspectos debern, entre otras cosas, vigilar el
desarrollo de redes funcionales interdisciplinares e intersectoriales, detectar oportunidades de trabajo en
colaboracin que pudiera beneficiar al programa, y prever la aparicin de cambios en los condicionantes
externos que pudieran afectar al programa. La caracterstica central del trabajo evaluador en este nivel es
el abandono de los aspectos internos del programa por aquellos referidos a la integracin de servicios
para fomentar la influencia recproca en aspectos tanto terapeticos como preventivos.
CRITERIOS DE EVALUACION DE RENDIMIENTOS: EFECTIVIDAD
Y EFICIENCIA
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (5 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
Se entiende por efectividad de una accin (programa asistencial en su conjunto, tratamientos concretos,
programas de rehabilitacin, etc.) al grado en que dicha accin alcanza sus objetivos en trminos
mdicos, psicolgicos y sociales. Por trminos mdicos se entiende curacin o mejora establecidos por
la ciencia mdica e interpretados por el profesional que atiende el caso. Los trminos psicolgicos hacen
referencia al alivio o a la desaparicin de las repercusiones que el proceso morboso tiene sobre el
individuo que lo padece (dolor, ansiedad, discapacidad, etc.), y los trminos sociales a la desaparicin de
las consecuencias que la enfermedad produce sobre el inmediato entorno del sujeto que la padece
(consecuencias directas, como el consumo de recursos, e indirectas, como el sufrimiento de los allegados,
la prdida de capacidad productiva, etc.).
La efectividad es, en trminos absolutos, una medida de resultados, es decir, de los cambios obtenidos en
el estado de salud de los individuos tratados. Pero la efectividad tiene tambin otros aspectos cuando se
emplea para la valoracin diferencial de acciones alternativas o para la medida de la repercusin de
acciones sobre la poblacin en lugar de sobre el caso concreto. En estos casos se habla de efectividad
atribuible, o diferencia (medible en niveles de salud) entre el resultado obtenido en un grupo sometido a
una accin (programa asistencial, tratamiento, etc.) y el resultado obtenido en un grupo expuesto a una
accin diferente o no sometido a ninguna. La efectividad atribuible hace referencia al xito terapetico
que puede atribuirse a la accin que se haya efectuado, separndola de posibles mejoras espontneas.
Igualmente, se habla de efectividad sobre la poblacin como la capacidad de una accin (programa) para
producir una mejora mensurable en los niveles de salud de una poblacin en su conjunto, y de
efectividad atribuible sobre la poblacin, que combina ambos conceptos y es especialmente interesante
en la determinacin de la pertinencia de determinadas acciones, ya que mide el impacto sobre la
poblacin que resulta de esas acciones.
Por su parte, la eficiencia se define como la medida de la relacin entre los medios empleados y los
resultados obtenidos. Trata de establecer, por tanto, la rentabilidad de las acciones realizadas.
Tradicionalmente se ha considerado slo el coste econmico de los procesos, es decir, el dinero que se
gasta, aunque no es la nica manera de entender el coste de las acciones sanitarias, y progresivamente se
abre paso la idea de que adems de los costes financieros directos e indirectos hay que prestar atencin a
los llamados "costes intangibles". A pesar de ello, el concepto de eficiencia est an muy ligado a la idea
monetarista de coste.
Desde esta perspectiva se han distinguido varios tipos de eficiencia: 1) Eficiencia en la asignacin, que
plantea dos cuestiones: en primer lugar, si los recursos producen ms beneficios de salud invertidos en el
sistema sanitario o en otro sector de la economa. En segundo lugar, en qu sectores del sistema sanitario
produciran ms beneficios de salud los recursos empleados. Ambas cuestiones plantean a la asistencia
psiquitrica interrogantes decisivos, referidos, por ejemplo, a los programas preventivos o a los
programas de atencin a drogodependientes, entre otros. 2) Eficiencia en la distribucin, que hace
referencia a la concordancia entre la distribucin de recursos y las necesidades detectadas. 3) Eficiencia
dinmica, o relacin que existe entre las inversiones que exige el desarrollo de un programa y la
repercusin de dichas inversiones en los costes futuros del programa. Se aplica fundamentalmente a otros
mbitos de la medicina, en los que puede plantearse la conveniencia de invertir grandes sumas de dinero
en tecnologa. Y por ltimo, 4) la Eficiencia en la gestin, que se refiere al rendimiento de la
organizacin que sirve de soporte a un programa. Se define como la relacin entre los recursos materiales
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (6 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
y humanos empleados y la "produccin" (nmero de intervenciones, horas trabajadas, etc.).
EL ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD
Al evaluar la efectividad de un servicio es preciso tener en cuenta una serie de aspectos. En primer lugar,
algunas normas encaminadas a no despertar recelos entre los profesionales del programa a evaluar: el
proceso evaluativo debe ser continuo, se deben evitar las inspecciones puntuales, se debe involucrar a los
responsables y al equipo del servicio evaluado, se deben incluir variables cuantitativas y cualitativas de
acreditada fiabilidad, y se deben expresar los resultados en un lenguaje comprensible para los
profesionales de dicho servicio. Todo ello buscando la aceptacin de los resultados de la evaluacin por
todos los actores de la misma, equipo evaluado y equipo evaluador.
Sobre estas bases, se deben clarificar los objetivos a largo plazo, tanto los generales como los especficos
de cada programa y de cada intervencin llevada a cabo. Tambin es necesario explicitar los objetivos
que guan la actividad profesional de los miembros del equipo (cmo entienden su actividad
profesional?, cul creen que es su funcin y dnde estn los lmites de sta y de sus responsabilidades?).
Igualmente se deben concretar los procedimientos de medida del grado de consecucin de los objetivos y
los indicadores cuantitativos y cualitativos del resultado obtenido, as como considerar los costes de las
acciones llevadas a cabo.
Se debe considerar la relacin entre los servicios actuales dados y las necesidades de la poblacin
atendida. Para ello se debe precisar el nivel, tipo y extensin de las acciones ofertadas a la poblacin, se
debe analizar la demanda cuantitativa y cualitativamente, realizar una estimacin de necesidades, y
plantear las limitaciones con las que hay que contar a la hora de plantearse la cobertura tanto de la
demanda como de las necesidades estimadas.
Tambin hay que ofrecer una respuesta a la cuestin de la validez causal y atributiva de las acciones
emprendidas, es decir, si los cambios en el estado de salud de los usuarios son debidos efectivamente al
programa o tratamiento desarrollado. Se debe plantear no slo la validez causal (si el procedimiento
empleado es capaz de producir el cambio), sino tambin la validez atributiva (el procedimiento empleado
en ese caso concreto ha sido el responsable del cambio).
Por ltimo, deben considerarse los aspectos a modificar y/o dotar. La cuestin fundamental aqu es cmo
incrementar la efectividad de los programas, tanto en lo que se refiere a resultados reales como a la
efectividad sobre la poblacin y la efectividad atribuible sobre la poblacin. Para ello se ha de actuar en
dos fases sucesivas: la primera supone la identificacin de todas aquellas variables que influyen positiva
o negativamente sobre la efectividad, la segunda implica preguntarse cmo pueden hacerse los cambios
que se revelen necesarios, qu dotacin financiera y de recursos materiales y humanos es necesaria, y
quin tiene que llevar a cabo dichos cambios, estableciendo de manera clara la responsabilidad de cada
una de las personas que han de participar en el proceso.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, existen diferentes maneras de disear un estudio que pueda dar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (7 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
cuenta de si efectivamente un programa est cumpliendo sus objetivos de la manera ms efectiva y
eficiente posible. Se han propuesto de modo genrico (5) cinco tipos bsicos: 1) Estudios
epidemiolgicos, que consisten en comparar los datos de morbilidad obtenidos de la poblacin sobre la
que recae el programa evaluado con los obtenidos en otra poblacin control. 2) Estudios comparativos
entre tipos diferentes de servicios, por ejemplo, entre un servicio hospitalario y otro comunitario para un
mismo grupo de pacientes. 3) Estudios comparativos entre equipos que prestan un mismo tipo de
servicio. 4) Experimentos naturales; que son oportunidades de estudio que surgen cuando, por alguna
razn, algn cambio significativo se introduce en el modo habitual de funcionamiento. Por ejemplo, el
advenimiento de la reforma psiquitrica en muchos lugares, que supuso un cambio radical y brusco en
los modos de actuar hasta entonces habituales. En estas circunstancias es posible comparar entre un
"antes" y un "despus", asumiendo en primer lugar que los pacientes tengan caractersticas comparables.
Tambin puede ser posible comparar un servicio tradicional con uno de nuevo cuo que estuvieran
funcionando a la vez. 5) Ensayos clnicos controlados; es la frmula ideal, ya que se atienen al diseo
experimental (asignacin aleatoria) propio de los ensayos farmacolgicos, con la excepcin de que no es
posible el "doble ciego". Es posible valorar adecuadamente los sntomas y discapacidades al inicio y en
intervalos sucesivos, los procedimientos de medida de resultados se pueden elaborar previamente, as
como incluir mediciones diversas (grado de satisfaccin de paciente, familia y mdico, costes, beneficios
a largo plazo), y son susceptibles de replicacin en poblaciones diferentes y por otros investigadores. Los
ensayos clnicos controlados estudian sobre todo la eficacia de una medida y tienen su mayor limitacin
en la extensin de los resultados a otras condiciones diferentes de las del estudio (ms relacionado esto
ltimo con la efectividad). Son costosos y deben reservarse para cuestiones maduras cuya solucin no
puede hallarse mediante otros estudios ms econmicos. Deben plantearse como procedimientos para
contestar preguntas muy relevantes para el clnico o el organizador de los servicios (6).
LA EFICIENCIA: ASPECTOS ECONOMICOS
Se ha definido la eficiencia como la medida de la rentabilidad de las acciones, un concepto general que
liga la inversin a los resultados y relativiza stos en funcin de aquella. Aunque ya hemos dicho que los
costes nunca son slo econmicos y que la eficiencia debiera de incluir cada vez ms los llamados costes
intangibles, la realidad es que la evaluacin econmica y la evaluacin de la eficiencia son consideradas
como sinnimos, entendiendo que los costes son costes econmicos expresables en trminos monetarios.
En este tipo de evaluacin se plantean preguntas como es este procedimiento, servicio o programa
sanitario comparable con otros que se podran realizar con los mismos recursos?, o es satisfactorio que
los recursos para atencin a la salud sean empleados de esta forma en vez de utilizarlos de alguna otra?.
La importancia de la evaluacin econmica se deriva del hecho de que los recursos siempre son escasos,
y la medicina moderna se enfrenta cada da ms a la imposibilidad material de conseguir todos los
resultados que seran deseables. Por consiguiente, es necesario establecer prioridades y seleccionar
formas de utilizacin de los recursos. La eleccin se basa en criterios diversos, algunos explcitos y otros
implcitos. El anlisis econmico pretende identificar y hacer explcitos un conjunto de criterios que
puedan ser tiles para decidir entre los diferentes usos a los que se pueden asignar los limitados recursos.
Tiene que ver tanto con los factores productivos (inputs) como con los productos (outputs) y est
ntimamente relacionado con la eleccin, de tal forma que no se trata tanto de determinar qu se obtiene
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (8 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
y a qu coste con una actividad concreta sino de comparar dos o ms actividades que pueden variar tanto
en sus costes como en la naturaleza, cantidad y calidad de sus resultados. De esta manera, puede definirse
la evaluacin econmica como el anlisis comparativo de las acciones alternativas tanto en trminos de
costes como de beneficios (7).
Existen cuatro categoras bsicas de estudios econmicos: 1) anlisis de minimizacin de costes, que
presupone que las alternativas que se evalan ofrecen un producto idntico, de forma que la evaluacin
de la eficiencia se reduce a la comparacin de los costes; 2) anlisis coste-beneficio, en los que se
consideran los resultados de las acciones sanitarias en trminos monetarios (das de baja evitados, ahorro
de recursos en otras reas de la atencin sanitaria, etc.); 3) anlisis coste-efectividad, en los que se
consideran los beneficios no en trminos econmicos sino en trminos de consecucin de objetivos de
salud (aos de vida ganados, reduccin de minusvalas, complicaciones evitadas, etc.); y 4) anlisis
coste-utilidad, que va ms all e intenta relacionar los costes invertidos con la calidad de vida generada
en la poblacin tratada. Cada una de estas categoras es diferente y no son incompatibles entre s, y cada
tipo de anlisis aporta una informacin que puede o no ser la ms relevante para cada caso concreto (7).
Los anlisis coste-beneficio se han encontrado siempre con el recelo de los clnicos a evaluar sus
acciones en trminos de produccin directa o indirecta de dinero. El paso siguiente, el anlisis
coste-efectividad, resuelve este problema al considerar como resultados no los beneficios econmicos
sino la consecucin de metas u objetivos mdicos. Sin embargo, no aporta nada en cuanto a la valoracin
de dichos objetivos mdicos. El concepto de utilidad intenta reflejar la distinta importancia que pueden
tener unos mismos objetivos para cada persona o grupo de personas, y se expresa a travs de la
cuantificacin de la mayor o menor calidad de vida proporcionada. Los anlisis coste-utilidad usan como
medida de utilidad el AVAC o ao de vida ajustado a calidad, y han planteado desde su aparicin
numerosas polmicas y objeciones que todava no estn resueltas.
El AVAC es una medida general de la utilidad que consiste en multiplicar el resultado en aos de vida
ganados derivado de la aplicacin de una medida determinada por un factor cuyo valor mximo sera 1,
que equivaldra al estado de salud perfecto durante esos aos. Por medio de escalas se otorgaran
distintos valores a cada situacin de minusvala objetiva o sufrimiento subjetivo, intentando reflejar
siempre las valoraciones que la mayora de la poblacin otorgara a cada estado de salud. Las crticas a
este tipo de medidas se centran en el hecho de que impone en la prctica una valoracin normalizada de
situaciones que slo puede hacerse propiamente por la persona que la sufre, y en los riesgos que para la
equidad y el derecho a la salud supondra postergar sistemticamente las actividades con mayor relacin
coste-utilidad, pudiendo llegarse a la situacin de que el tratamiento de determinadas enfermedades no
pudiese hacerse, adems de paralizarse el perfeccionamiento de terapeticas an en perodo de desarrollo
(8).
En psiquiatra el clculo de los AVAC plantea dificultades aadidas, ya que las enfermedades
psiquitricas suelen evolucionar de forma crnica y no representan un peligro inmediato para la vida.
Aqu la posibilidad de establecer los aos de vida ganados a travs de las intervenciones terapeticas
supondra medidas muy complejas en las que la importancia de la comorbilidad de enfermedades fsicas
(demostrada pero difcilmente cuantificable), las condiciones de vida y la accidentalidad del sujeto
(incluyendo las acciones suicidas) habran de ser considerados. Se ha planteado que en estos casos sera
ms adecuado hablar de "cantidad de calidad de vida por ao" que se ganara, suponiendo que la longitud
de la vida no se va a ver alterada. En cualquier caso, todava estn por definirse con criterios vlidos y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (9 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
fiables las caractersticas y peculiaridades que presenta la calidad de vida en los trastornos psiquitricos.
El anlisis coste-utilidad, que se perfila como la manera ms adecuada de investigar los aspectos
econmicos de la asistencia psiquitrica, tendr que resolver previamente el problema de la definicin de
utilidad para el paciente psiquitrico, y la forma y adecuacin del clculo de dicha utilidad ser la que d
el valor real a este tipo de investigaciones (8).
Los estudios de evaluacin econmica, sean del tipo que sean, deben reunir unas condiciones, que a la
vez pueden ser usadas como gua para valorar adecuadamente la aplicabilidad de sus conclusiones (9):
- Debe haber un planteamiento inicial expresado en forma adecuada, que incluya el examen de costes y
de beneficios y que especifique claramente qu alternativas se estn comparando y bajo qu criterios o
puntos de vista se realiza la evaluacin.
- Debe proporcionarse una descripcin exhaustiva de las alternativas, que permita razonar el tipo de
anlisis ms adecuado para cada caso (anlisis coste-beneficio, coste-efectividad o coste-utilidad).
- Debe justificarse la efectividad de las alternativas. La evaluacin econmica slo tiene sentido una vez
que se ha asegurado que los programas que se evalan sirven para lo que se pretende, para lo cual debe
disponerse de la validacin previa de la efectividad de cada programa.
- Deben identificarse claramente los costes y beneficios relevantes de cada una de las alternativas. Con
frecuencia no es posible o no es necesario medir y valorar todos los costes y beneficios. En todo caso se
debe proporcionar la identificacin completa de los ms importantes, y justificar, cuando proceda, la no
inclusin de los que se consideren irrelevantes.
- Los costes y beneficios deben medirse con exactitud y en unidades apropiadas. Debe especificarse si ha
habido circunstancias que pudieran condicionar la cuantificacin de los costes, como por ejemplo la
utilizacin conjunta de recursos por varios programas (instalaciones, aparatos, etc.), y cmo se han
resuelto (en el ejemplo citado una solucin podra ser atribuir a cada programa el coste proporcional a las
horas de utilizacin si se trata de aparatos, o a la superficie ocupada si se trata de inmuebles).
- La valoracin de costes y beneficios debe ser aceptable. Las fuentes y mtodos de evaluacin de los
costes, beneficios y utilidades deben establecerse claramente y ajustarse a lo comnmente aceptado en la
literatura especializada.
- Debe tenerse en cuenta la distribucin temporal de los costes y los beneficios, en el sentido de que los
costes suelen ser inmediatos pero los beneficios (por ejemplo, el ahorro de recursos por evitacin de
complicaciones) pueden postergarse en el tiempo. Individual y colectivamente preferimos disponer de
dinero y recursos ahora en vez de en el futuro, porque podemos beneficiarnos de ellos en el nterin. Por
ello, para los casos de cuantificacin econmica de los beneficios, se debe incluir un factor de correccin
que d cuenta de este hecho, porque el dinero gastado o ahorrado en el futuro no debera repercutir en las
decisiones del programa con la misma intensidad que las cantidades ahorradas o gastadas en el presente.
- Se debe incluir un anlisis de los costes y beneficios marginales de las distintas alternativas. Todos los
programas tienen una serie de costes y beneficios que repercuten en otros programas o estructuras, que se
denominan adicionales o marginales, y que pueden ser importantes.
- Se debe realizar un anlisis de sensibilidad. Toda evaluacin tendr algn grado de incertidumbre,
imprecisin o problema metodolgico. Necesariamente habr que hacer estimaciones cuantitativas y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (10 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
elecciones acerca de incluir o no determinados elementos en el estudio, y debe plantearse si, de
cambiarse estas suposiciones ms o menos arbitrarias, se modificaran los resultados significativamente.
Se tiende a otorgar ms confianza a los resultados originales cuando las modificaciones sustanciales de
las suposiciones o estimaciones en que se basa un anlisis no producen alteraciones significativas en los
resultados. El anlisis de la sensibilidad de los resultados a las modificaciones de estos factores es
siempre un elemento importante de cualquier evaluacin econmica de calidad.
- La presentacin y discusin del estudio debe incluir todos los elementos de inters para el usuario. El
analista econmico, como ya se ha dicho, hace frecuentes elecciones metodolgicas cuando realiza un
estudio. Es importante que el analista sea tan explcito como sea posible acerca de los juicios de valor y
puntos de vista utilizados en la realizacin del estudio, y que anticipe el mayor nmero posible de
variaciones que pudieran alterar los resultados finales, de tal forma que ayude al usuario a interpretar los
resultados en el contexto de su situacin particular.
INDICES E INDICADORES EN PSIQUIATRIA
Se ha visto en los apartados anteriores cmo la evaluacin de los programas y los servicios supone
contestar una serie de cuestiones que en conjunto daran el "retrato" del nivel de funcionamiento de un
servicio psiquitrico en cuanto a su capacidad para alcanzar los objetivos de salud que pretende.
Corresponde ahora ver cmo dichas cuestiones pueden concretarse en indicadores especficos, as como
el valor relativo y las limitaciones de stos. En este contexto se plantean dos grupos bsicos de
indicadores: indicadores cuantitativos y cualitativos, y se ver que indicadores pueden ser ms relevantes
en cada uno de ellos.
INDICADORES CUANTITATIVOS
Los indicadores cuantitativos son los indicadores del nivel de recursos, los indicadores del nivel de
actividad y los indicadores del nivel de funcionamiento. Por indicadores del nivel de recursos se
entienden aquellos que miden la cantidad de recursos materiales y humanos de que dispone un servicio o
programa. Por indicadores del nivel de actividad se entienden aquellos que miden la cantidad de
intervenciones de todo tipo que lleva a cabo un servicio o programa. Por indicadores de nivel de
funcionamiento se entienden aquellos que miden el tipo de intervenciones y cmo se producen stas.
Indicadores de nivel de recursos
El ms frecuente es la cantidad de un recurso concreto por nmero de habitantes. Por ejemplo, nmero de
camas de hospitalizacin breve, nmero de plazas de hospital de da, nmero de plazas de centro de
rehabilitacin, etc, referido a mil habitantes. Igualmente los recursos humanos (nmero de psiquiatras,
psiclogos, etc, por mil habitantes). El valor de estos indicadores es ms comparativo que absoluto ya
que no existen estndares universalmente aceptados a partir de los cuales establecer si la cantidad de
recursos disponibles es suficiente o no. Adems de esto, existen diversos factores que limitan el valor de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (11 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
estos datos si se consideran sin matizaciones, sobre todo en lo referente al nmero de camas
hospitalarias, como son por ejemplo la existencia de recursos alternativos que reduzcan las necesidades
de internamiento, las posibilidades de traslado gil a unidades especializadas o a dispositivos de
asistencia social, y en general todos aquellos factores que afecten a la duracin de los ingresos, y que
enmascaran las necesidades reales de ingreso, como son las altas precipitadas o injustificadas o las
dificultades de acceso de determinados tipos de pacientes al servicio en cuestin. Con fines de establecer
un ndice global de recursos que sirva como medida del nivel total de recursos, el Royal College of
Psychiatrists britnico ha propuesto una frmula (4) que consiste en sumar el nmero de camas
hospitalarias por mil habitantes multiplicado por dos, ms el nmero de psiquiatras por mil habitantes
multiplicado por dos, ms el nmero de enfermeras psiquitricas comunitarias por mil habitantes
multiplicado por 0,5, ms el nmero de plazas de hospital de da por mil habitantes multiplicado por 0,5.
Indicadores de actividad
Los indicadores de actividad usualmente utilizados son: el nmero total de pacientes vistos por unidad de
tiempo (generalmente un mes) que se desglosa en nmero de pacientes nuevos y de revisiones, el nmero
de asistencias a que han dado lugar estos pacientes, el nmero de pacientes por diagnstico, el nmero de
asistencias por diagnstico y el nmero de altas por causas del alta o por diagnstico. La utilidad de estos
indicadores, como en el caso anterior, es fundamentalmente comparativa y siempre con las matizaciones
pertinentes. Como suceda con los indicadores de recursos tambin se ha intentado establecer algn tipo
de valor estandarizado del total de actividad mediante la asignacin de "pesos" diferentes a las distintas
actividades que puede desarrollar un servicio. En el contexto de estudios comparativos de actividad entre
varios servicios, el Royal College of Psychiatrists britnico ha propuesto dos frmulas (4): la ms
sencilla consiste en la suma de una puntuacin estndar procedente del nmero de altas hospitalarias por
mil habitantes en la unidad de tiempo fijada multiplicada por dos, ms una puntuacin estndar del
nmero de visitas ambulatorias por mil habitantes en la unidad de tiempo multiplicada por dos, ms una
puntuacin estndar del nmero de visitas domiciliarias por mil habitantes en la unidad de tiempo
multiplicada por 0,5. Estas puntuaciones estndar se obtienen a partir de una frmula que tiene en cuenta
la media de los valores de cada variable (nmero de altas hospitalarias, de visitas ambulatorias y de
visitas domiciliarias) en los servicios que se estn comparando en el estudio y la desviacin estndar de
esa media de cada uno de esos servicios. La ms complicada aade adems una medida del nmero de
estancias en hospital de da y del nmero de intervenciones comunitarias del personal de enfermera. De
esta forma se puede obtener una medida global de la actividad de cada servicio en relacin a los dems
con los que se compara.
Indicadores de nivel de funcionamiento
Aunque han sido menos estudiados que los anteriores, tienen un considerable inters. Son especialmente
significativos el tiempo en lista de espera antes del primer contacto, el nmero de abandonos del
tratamiento por diagnsticos, el nmero de urgencias por diagnsticos, y el nmero de pacientes con
contactos ininterrumpidos con dispositivos ambulatorios durante perodos de tiempo superiores a seis
meses, a un ao, a cinco aos y a diez aos. En un segundo nivel de importancia estn la relacin nmero
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (12 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
de altas/nmero de pacientes nuevos, la relacin nmero de pacientes nuevos/nmero de pacientes
antiguos vistos en urgencias, el tiempo medio dedicado al paciente expresado por diagnsticos, el
nmero de contactos antes del alta por curacin, mejora o fracaso expresado por diagnsticos, y el
nmero de contactos antes del abandono expresado por diagnsticos. En un tercer nivel podramos situar
el nmero de contactos por paciente/por profesional/por diagnsticos.
En cualquier caso hay que reiterar que los indicadores de funcionamiento son un campo an no
desarrollado e invitan a desarrollar investigaciones especficas para aquilatar su valor y su significacin
en la evaluacin de los servicios psiquitricos.
INDICADORES CUALITATIVOS
Son indicadores cuya aplicabilidad est ms en la evaluacin de las acciones terapeticas que en la
evaluacin de la actividad global de un servicio. Su naturaleza es esencialmente finalista, coherente con
la razn de ser de cualquier dispositivo asistencial psiquitrico. Son aquellos indicadores que intentan
medir el efecto que las acciones tienen sobre la poblacin que acude al servicio y el grado de
consecucin de los objetivos. Su expresin no es primariamente numrica, y suelen ser los preferidos por
los clnicos, al contrario de lo que sucede con los gestores.
Son de tres tipos: indicadores basados en el anlisis de los resultados, indicadores de satisfaccin e
indicadores de calidad de vida.
Por indicadores basados en el anlisis de resultados entendemos aquellos que miden el grado de
cumplimiento de los objetivos previamente fijados para la intervencin de que se trate, segn la
percepcin de las necesidades del caso que tiene el profesional que realiza dicha intervencin.
Tradicionalmente, el "procedimiento instrumental" para establecer este tipo de indicador ha sido la
llamada impresin clnica global que, basada en la apreciacin del profesional, estableca si el resultado
haba sido o no satisfactorio. En el momento actual asistimos a intentos muy estimables de establecer
procedimientos instrumentales objetivos que permitan complementar la impresin clnica global,
mediante la construccin y validacin de escalas de medida de cambio y el establecimiento de criterios
estndar de curacin y/o mejora. El uso de estas escalas ha sido particularmente intenso en la evaluacin
de los tratamientos psicofarmacolgicos, usndose la comparacin entre los resultados obtenidos antes y
despus de la prescripcin del frmaco como medida del efecto terapetico. El nmero de estas escalas
es ya considerable, y la experiencia acumulada permite conocer con cierta exactitud las ventajas e
inconvenientes de las ms usadas. En lo que respecta a los tratamientos psicoterapeticos, sin embargo,
la situacin es muy diferente. Aqu el principal problema estriba en la obtencin de datos fiables y en la
validacin de los procedimientos de evaluacin. Las psicoterapias de corte conductual presentan
evidentemente menos problemas que las de inspiracin psicoanaltica, pero an as no parece fcil
establecer acuerdos operativos sobre lo que se considera un "buen resultado".
Por indicadores de satisfaccin entendemos aquellos que miden el grado de conformidad con la atencin
recibida que tienen el paciente, su familia y el grupo social inmediato. Se trata de establecer
procedimientos que permitan recoger apreciaciones subjetivas de los usuarios de los servicios. Las
principales dificultades provienen de la necesidad de precisar cuales son las variables que condicionan
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (13 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
dicha satisfaccin y cmo estas variables tienen peculiaridades que hacen que no sean necesariamente
coincidentes las opiniones del paciente, de la familia y del grupo social. En cualquier caso el grado de
conformidad con la atencin recibida tiene dos tipos de componentes: a) unos componentes "formales" o
"externos" que se refieren a las condiciones de accesibilidad y disponibilidad del servicio y a las
capacidades del personal de generar confianza y contener la ansiedad que toda demanda trae consigo, y
b) unos componentes "estructurales" o "internos" que se refieren a las expectativas que subyacen a la
demanda expresa. Estas expectativas, que deben ser sistemticamente investigadas, pueden o no ser
realistas y pueden o no tener que ver con el problema tal y como es categorizado por el profesional que lo
atiende. Sobre estas bases, el principal indicador del grado de satisfaccin sera el cese de la demanda y
la vuelta a los mecanismos de autoayuda. Pero esto no es siempre as, ya que en muchas ocasiones el
abandono de la demanda se produce precisamente por la no satisfaccin de las expectativas. Es por esto
por lo que es necesario establecer indicadores positivos de satisfaccin tanto en los aspectos "formales"
como "estructurales".
Por ltimo, por indicadores de calidad de vida se entiende el grado de repercusin que el conjunto de las
acciones a que ha sido sometido el paciente tiene sobre la situacin global del mismo. La calidad de vida
hace referencia a la repercusin de las acciones sobre todos los mbitos de la vida del sujeto, de una
forma global. El indicador final de la calidad de vida es la satisfaccin del sujeto consigo mismo y con
las circunstancias que le rodean. Esta satisfaccin es a su vez la resultante de combinar la mejora
existente en la situacin actual respecto de la situacin anterior, la comparacin entre la situacin del
paciente y la de las personas que le rodean, y la diferencia entre lo que se ha conseguido y lo que el
paciente espera o desea conseguir. La investigacin sobre procedimientos de medida de calidad de vida y
de la repercusin que sobre la misma tienen los procedimientos mdico-quirrgicos cuenta con una
amplia tradicin, sin embargo, la aplicacin al campo de la asistencia psiquitrica es an escasa, aunque
comienza a tenerse en cuenta la necesidad de considerar tanto la satisfaccin personal del paciente como
el grado en que el tratamiento ha influido en su capacidad para desenvolverse en el mbito laboral,
social, familiar, y en general en todos los mbitos de la vida cotidiana.
PERSPECTIVAS FUTURAS
Aunque es arriesgado predecir qu caminos van a seguir las futuras tendencias organizativas de los
servicios de salud, existen evidencias y especulaciones que apuntan lneas generales por las que
necesariamente habrn de transitar la prctica psiquitrica, la prctica psicoteraputica, las polticas de
salud mental y los sistemas de control de calidad y evaluacin de los servicios.
Existe en la actualidad un consenso generalizado en torno a que los sistemas de salud estn en las
primeras fases de una evolucin que culminar en cambios importantes en la organizacin, financiacin
y administracin de los servicios sanitarios, en el sentido de que los sistemas nacionales de salud irn
cediendo terreno a entidades privadas de gestin de servicios especializados que se regirn por criterios
empresariales propios de las economas de libre mercado. Igualmente, es probable que se den cambios en
esta misma direccin en la organizacin de los servicios procurados por los sistemas pblicos de salud,
abandonando la filosofa de que la salud deba mantenerse totalmente al margen de las leyes econmicas.
En el futuro los profesionales de la salud tendrn que acomodarse a lo que otros estamentos tengan que
decir en cuanto a las direcciones que habr de tomar la organizacin de los servicios, sin adoptar
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (14 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
posiciones pasivas ni continuar de espaldas a estos condicionantes. Ser necesario adoptar una estrategia
unificada si se pretende moderar las tendencias a reorganizar los servicios de salud dentro del libre
mercado. Estas tendencias ocasionalmente atienden los asuntos relativos a la calidad de los servicios,
pero su inters principal est en la competitividad y rentabilidad econmica. Por obvias razones, estas
directrices excesivamente mercantilistas crearan una profunda crisis en la cobertura de colectivos como
los enfermos mentales crnicos, las capas empobrecidas de la sociedad, los nios y todos los que vean
comprometidos sus recursos o su capacidad de organizarse en grupos de presin.
An con cambios, el papel de los profesionales de la salud mental seguir siendo decisivo en cuestiones
como la acreditacin profesional y de los servicios, en la formacin de los futuros profesionales, en las
actividades de evaluacin y control de calidad, el desarrollo de criterios y estndares objetivos basados
en la investigacin, y en el soporte cientfico, legal y tico del cuidado de los pacientes. Obtener datos
sobre eficacia en psicoterapias y otros indicadores objetivos de los cuidados requeridos deber ser la
mxima prioridad, as como el desarrollo de indicaciones fiables para los tratamientos y el uso de
servicios. Estos objetivos slo sern posibles si los distintos grupos profesionales de la salud mental
rompen con la tradicional rivalidad y competencia interprofesional y adoptan estrategias comunes en
defensa de sus comunes intereses. Si no es as, pacientes, profesionales y organizaciones sanitarias
sufrirn las consecuencias a costa de la satisfaccin de los tericos del libre mercado (2).
BIBLIOGRAFIA
1.- Hopkins A. Words we use when talking and writing about audit, in Measuring the Quality of Medical
Care. London, Royal College of Physicians of London, 1990, pp 3-9.
2.- Rodrguez AR. An: Introduction to Quality Assurance in Mental Health. In: Handbook of Quality
Assurance in Mental Health. Edited by Stricker G, Rodriguez AR. New York, Plenum Press, 1988, pp
3-36.
3.- Hargreaves WA, Attkisson CC. Program evaluation, in Psychiatric Administration. Edited by Talbot
JA, Kaplan SR. New York, Grune & Stratton, 1983, pp 287-298.
4.- Baca E. Indicadores de efectividad en la evaluacin de los servicios psiquitricos. Rev Asoc Esp
Neuropsiq., 1991; 11, 37: 93-101.
5.- Henderson AS. The evaluation of services in An Introduction to Social Psychiatry. Edited by
Henderson AS. Oxford, Oxford University Press, 1988, pp 161-172.
6.- Clarke RVG, Cornish DB. The controlled trials in institutional research. Paradigm or pitfall for penal
evaluers. London, Home Office Research Studies, 1972; 15, HMSO.
7.- Drummond MF, Stoddart GL, Torrance GW. Conceptos bsicos de evaluacin econmica. In:
Mtodos para la Evaluacin Econmica de los Programas de Atencin a la Salud. Madrid, Daz de
Santos, 1991, pp 7-22.
8.- Baca E. Calidad de vida y aspectos econmicos de la psiquiatra: el anlisis coste-utilidad. Archivos
de Neurobiologa, 1995; 2: 2-30.
9.- Drummond MF, Stoddart GL, Torrance GW. Valoracin crtica de la evaluacin econmica, en
Mtodos para la Evaluacin Econmica de los Programas de Atencin a la Salud. Madrid, Daz de
Santos, 1991, pp 23-47.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (15 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
LECTURAS RECOMENDADAS
1.- Baca E. Indicadores de efectividad en la evaluacin de servicios psiquitricos. Rev Asoc Esp
Neuropsiq. 1991; 11, 37: 93_101.
Se trata de un artculo que revisa de forma amplia conceptos generales de evaluacin de servicios,
adems de hacer una propuesta concreta de indicadores tiles para estos fines.
2.- Hargreaves WA, Attkisson CC. Program evaluation, en: Talbot JA, Kaplan SR (eds). Psychiatric
Administration. Grune & Stratton. New York, 1983.
Es un captulo de un libro ms general. Hace una descripcin extensa de los cuatro niveles de evaluacin
descritos en el captulo y habla de las caractersticas y papel funcional del equipo evaluador.
3.- Stricker G, Rodriguez AR (eds). Handbook of Quality Assurance in Mental Health. Plenum Press.
New York, 1988.
Es un manual que toca todos los temas importantes relativos a control de calidad en salud mental:
principios tericos, desarrollo histrico, actividades concretas en el control de calidad de los diferentes
dispositivos asistenciales, aspectos administrativos y legales, y desarrollo de programas de evaluacin en
salud mental. Todo ello referido a la estructura sanitaria de Estados Unidos.
4.- Wing JK, Hailey AM (eds). Evaluating a Community Psychiatric Service. Oxford University Press.
Oxford, 1972.
Se trata de un libro clsico sobre los principios generales de evaluacin en psiquiatra, expuestos con
mucha claridad. En una segunda parte sobre evaluacin aplicada se expone la utilizacin del registro
acumulativo de casos.
5.- Wing JK, Hafner H (eds). Roots of Evaluation. The Epidemiological Basis for Planning Psychiatric
Services. Oxford University Press. Oxford, 1973.
Otro texto clsico sobre los fundamentos de la evaluacin de servicios.
6.- Seva A. La Calidad de la Asistencia Psiquitrica y la Acreditacin de sus Servicios. INRESA.
Zaragoza, 1993.
Tras exponer los principios generales de la evaluacin en psiquiatra expone en detalle lo que son los
anlisis de la estructura asistencial, de los procesos asistenciales y de los resultados de la asistencia.
Aporta tambin una gran cantidad de datos procedentes de estudios realizados en nuestro pas.
7.- Drummond MF, Stoddart GL, Torrance GW. Mtodos para la Evaluacin Econmica de los
Programas de Atencin de la Salud. Daz de Santos. Madrid, 1991.
Un libro muy didctico sobre los principios de la evaluacin econmica, sus elementos y modalidades.
Expone con mucha claridad tanto la utilidad como las limitaciones de los estudios econmicos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (16 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a17.htm (17 of 17) [03/09/2002 06:58:58 a.m.]
18
PROBLEMAS LEGALES
1. Internamientos psiquitricos. Repercusiones
asistenciales de la incapacidad civil
Coordinador: F.Torres Gonzlez, Granada
Internamientos psiquitricos G
Tipos de ingresos G
Ingreso voluntario G
Ingreso involuntario G
Internamiento involuntario al amparo del Cdigo
Civil
G
Presunto incapaz G
Causas que dan lugar al internamiento G
Formas de autorizacin del internamiento G
Traslado desde domicilio: regulacin G
Garantas en el procedimiento. El control judicial
sobre las personas internadas
G
Finalizacin del internamiento G
Tras ser absuelto por apreciacin de eximente o
condenado con atenuante
G
Internamiento forzoso de personas a la espera de ser
juzgadas (preventivos)
G
Internamiento forzoso de penados G
La hospitalizacin psiquitrica involuntaria en el
mbito civil, en los pases de la UE.
G
Legislacin comparada G
Repercusiones asistenciales de la incapacidad civil G
Relaciones entre incapacitacin por enfermedad
mental e internamiento psiquitrico
G
Los internamientos de larga estancia antes de la Ley
13/1983
G
Casos especiales: el enfermo tutelado y el menor G
El enfermo tutelado G
Menores G
Deber de evitar conductas heterolesivas prevesibles.
La proteccin a terceros
G
Malpraxis en relacin al internamiento involuntario G
Consideraciones respecto al internamiento forzoso G
Criterios clnicos para imponer la necesidad de
internamiento
G
Responsabilidad del psiquiatra derivada de una
hospitalizacin improcedente
G
El deber de no abusar del poder otorgado por la
relacin tranferencial
G
La sexualidad en la relacin psiquiatra-paciente G
Deber de mantener la confidencialidad G
Responsabilidad profesional por omisin del deber de
informar
G
El deber de informar, concepto, relevancia G
Deber de informar y deber de obtener el
consentimiento informado
G
El alcance del deber de informar G
Derecho a la informacin o derecho a la
comunicacin?
G
Lmites del deber de informar en psiquiatra G
Sanciones por responsabilidad profesional ante el
deber de informar
G
Conclusin G
3. El peritaje psiquitrico
Coordinador: A. Calcedo Ordoez, Madrid
Concepto de peritaje G
Marco legislativo G
Objetivos del peritaje G
El perito G
Etica del peritaje G
Diligencia, elaboracin y estructura del peritaje G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area18.htm (1 of 2) [03/09/2002 07:13:26 a.m.]
2. La responsabilidad profesional en la praxis psiquitrica
Coordinador: L. Ortega-Monasterio y Gastn, Barcelona
Responsabilidad profesional del mdico G
La psiquiatra, una especialidad con escasas
demandadas hasta la actualidad
G
La responsabilidad civil G
La responsabilidad penal G
Naturaleza del contrato de prestacin de servicios
psiquitricos
G
Supuestos contractuales y extracontractuales G
Al margen de estos supuestos el acto asistencial
coactivo se convierte en ilicito penal y civil
G
El plan de prestacin. Caractersticas G
Los deberes especficos del psiquiatra y la
responsabilidad profesional
G
Responsabilidad profesional en relacin al suicidio
del paciente psiquitrico
G
El deber de detectar o apreciar el riesgo autoltico G
Obligaciones del psiquiatra ante un paciente con
elevado riesgo suicida
G
Responsabilidad ante el suicidio de pacientes en fase
de recuperacin
G
Conclusin G
Diligencia G
Elaboracin del peritaje G
Estructura del peritaje G
G
4. Tratamiento penal del enfermo mental
Coordinador: J. Espinosa Iborra, Madrid
Cdigo Penal. Enajenacin y trastorno mental
transitorio
G
El Cdigo Penal G
Enajenacin G
Trastorno mental transitorio G
Imputabilidad y responsabilidad penal G
El mito de la peligrosidad G
El tratamiento penal del enfermo mental. Las
llamadas medidas de seguridad
G
Posibilidades judiciales de proceder al internamiento
de un presunto enfermo mental
G
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/area18.htm (2 of 2) [03/09/2002 07:13:26 a.m.]
18
PROBLEMAS LEGALES
Responsable: F. Torres Gonzlez,Granada
1. INTERNAMIENTOS PSIQUIATRICOS.REPERCUSIONES ASISTENCIALES DE LA
INCAPACIDAD CIVIL
Autor: A.Jimnez Egea y L.Prez Castilla
Coordinador:F.Torres Gonzlez, Granada
INTERNAMIENTOS PSIQUIATRICOS
Antes de analizar los tipos jurdicos de hospitalizacin psiquitrica debemos, al menos, ubicar la cuestin en una realidad social y
legal determinada, aquella en la que se desarrolla nuestra prctica clnica.
La polmica que suscita el internamiento involuntario de un paciente se fundamenta en el cuestionamiento que dicha medida hace de
la libertad del sujeto (Delgado Bueno y col., 1994, pag. 637) que es, lo que en trminos legales se llama, un "bien jurdico protegido"
y que garantiza, como un derecho fundamental, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurdico. Efectivamente, la Constitucin
Espaola, en su art. 17.1, dice: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad,
sino con la observancia de lo establecido en este artculo y en los casos y en la forma previstos por la Ley. Y en el 17.4: La ley
regular un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposicin judicial de toda persona detenida
ilegalmente. (...) (2).
El problema es entendido desde dos puntos de vista opuestos: aquel que prima la libertad individual como valor superior a la
proteccin o a la asistencia y, por otro lado, aquel para el que la proteccin de la comunidad se antepone a la libertad individual. El
anlisis de tal dialctica no es el objetivo de este trabajo si bien implica una reflexin que todos, en algn momento, habremos de
hacer en el curso de nuestro ejercicio profesional.
El consentimiento informado (que se trata ms adelante en esta obra) es uno de los derechos de los pacientes que ha adquirido plena
carta de naturaleza en la legislacin espaola, principalmente pero no slo, en la Ley General de Sanidad, y que est, ya, bien
arraigado en el sentir de la sociedad actual.
Est claro que si un paciente es un adulto capaz e informado, puede negarse al tratamiento y, en tal caso, la suya es una "negativa
competente". Pero nuestro ordenamiento jurdico recoge los casos en los que no es necesario, pero tampoco admisible, por estar
invalidado, el consentimiento (Romeo Casabona, 1994, pag. 820) (3). Los enfermos mentales se encuentran frecuentemente entre
esos casos, pues por su enfermedad (que puede alterar sus capacidades de "querer, conocer y obrar") pueden ser susceptibles de
incapacitacin.
Como veremos detenidamente, el internamiento contra la voluntad de una persona slo es posible legalmente si la capacidad del
ingresado para formular su consentimiento de forma libre y consciente est alterada.
El marco legislativo en el que se desarrollan, con todas las garantas, los internamientos psiquitricos es explicitado y desarrollado al
estudiar cada tipo de ingreso. Ahora nos referiremos, brevemente, a los antecedentes de la legislacin actual.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (1 of 22) [03/09/2002 07:14:20 a.m.]
Aunque los orgenes de los hospitales psiquitricos se hallan, ya en los siglos XII, XIII y XIV, en la cultura islmica (Ullersperger,
1871, citado por Cabrera Forneiro y Fuertes Rocan, 1994) (4), la legislacin en torno a la enfermedad mental en Espaa comienza
a existir en el siglo XIX.
Durante l se desarrollan diversas normas al respecto, las primeras en el seno de la psiquiatra militar (Real Orden de 8 de julio de
1800 sobre el tratamiento de los soldados que padeciesen demencia). En 1885, un Real Decreto establece, por primera vez en
Espaa, la forma y modalidades de ingreso de los pacientes psquicos en centros hospitalarios (Cabrera Forneiro, Fuertes Rocan,
1994) (4).
En los primeros decenios de este siglo, se discuti y tom cuerpo la idea de que el internamiento de los enfermos psquicos en los
manicomios poda constituir, y de hecho lo constitua en ciertos casos, una forma de "secuestro" de aquellas personas molestas para
su entorno a las que interesaba retirar de la vida social, a veces con fines de explotacin o captacin patrimonial. Este estado de
opinin llev al Gobierno Provisional de la Repblica a promulgar un Decreto regulador de la asistencia psiquitrica en 1931. En l
se definan los establecimientos psiquitricos y sus clases, se regulaba la admisin de los enfermos en ellos y sus salidas (Gisbert
Calabuig, 1991, pag. 860) (5).
Este Decreto de 1931 ha permanecido vigente hasta que fue derogado, explcitamente, por la ley 13/1983, de 24 de octubre, de
Reforma del Cdigo Civil (6) en materia de Tutela, reforma que fue necesaria para salvaguardar los derechos que la Constitucin de
1978 reconoce a todos los individuos y evitar as un uso inadeduado, o un abuso, del internamiento de los enfermos psquicos.
Aquel Decreto contemplaba tres tipos de ingreso en los estableciemientos psiquitricos: "por propia voluntad" (previsto para
aquellos enfermos, casi siempre toxicmanos, que solicitaban su internamiento a fin de ser tratados de su dependencia de la droga);
"por indicacin mdica" (estrictamente considerado un medio de tratamiento, nunca con carcter de privacin correccional de
libertad), en los casos de enfermedad psquica que aconsejase aislamiento, peligrosidad de origen psquico, incompatibilidad con la
vida social, y toxicomanas incorregibles que pusieran en peligro la salud del enfermo o la vida y los bienes de los dems; "por orden
gubernativa o judicial", para observacin en el primer caso y con arreglo al artculo correspondiente del Cdigo Penal (7), en el
segundo. Exista, finalmente, un "ingreso de urgencia" en el cual el enfermo poda ser ingresado de forma inmediata bajo la
responsabilidad del mdico-director, quien estaba obligado a dar cuenta, razonadamente, del ingreso al Gobernador de la provincia
antes de 24 horas.
Por ltimo, el Decreto obligaba al mdico-director del centro a remitir al Juzgado de Primera Instancia correspondiente, en el plazo
mximo de seis meses de observacin del enfermo, un informe que contuviera los resultados del estudio del paciente, sea cual fuere
la forma en que se hubiese producido el ingreso.
TIPOS DE INGRESOS
Consideraremos, partiendo de la existencia o no de consentimiento vlido, dos tipos de internamiento psiquitrico:
VOLUNTARIO
INVOLUNTARIO:
Al amparo del Cdigo Civil.
Al amparo del Cdigo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Finalmente, se mencionarn algunas circunstancias especiales.
INGRESO VOLUNTARIO
Se trata de un contrato explcito entre el paciente y la institucin, cuyos criterios de indicacin y objetivos sern siempre de ndole
teraputica.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (2 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
No existe regulacin legal especfica, pero la Oficina del Defensor del Pueblo, en la lnea de proteccin de los enfermos mentales, en
un informe de 1991, considera necesaria la constancia documental del consentimiento otorgado por el paciente, sin que tal
consentimiento pueda en ningn caso presumirse (Informe del Defensor del Pueblo, 1991) (8).
Lo que legitima este tipo de ingreso es que la voluntad inicial del paciente est exenta de vicios que la invaliden, (es libre y
consciente). Por tanto en aquellos casos en que se dude de la absoluta voluntariedad del enfermo deber procederse de otra forma y,
en cualquier caso, comunicarlo al rgano judicial correspondiente (Delgado Bueno y col., 1994) (9).
El alta o salida del hospital se produce mediante mutuo acuerdo entre el enfermo y el psiquiatra que le ha tratado. De no haber
acuerdo prevalece la voluntad del paciente, y se proceder al alta voluntaria de la que, igualmente, hay que dejar constancia escrita.
En ocasiones, un paciente que fue ingresado con carcter voluntario empeora gravemente, tanto que pueden considerarse alteradas
algunas de las condiciones para el consentimiento vlido. Si en estas circunstancias, el paciente pidiese el alta en contra de la
opinin del facultativo, ste puede cambiar el estatus del enfermo, procediendo entonces segn lo previsto para el caso del ingreso
involuntario urgente. En el plazo de veinticuatro horas habr de solicitar la preceptiva autorizacin judicial.
INGRESO INVOLUNTARIO
Internamiento involuntario al amparo del Cdigo Civil
Proceder general. El marco legislativo
Este tipo de internamiento est especficamente regulado por el art. 211 del Cdigo Civil:
El internamiento de un presunto incapaz requerir la previa autorizacin judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria
la inmediata adopcion de tal medida, de la que se dar cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro
horas.
El Juez, tras examinar a la persona y or el dictamen de un facultativo por l designado, conceder o denegar la autorizacin y
pondr los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el artculo 203.
Sin perjuicio de lo previsto en el artculo 269.4., el Juez, de oficio, recabar informacin sobre la necesidad de proseguir el
internamiento, cuando lo crea pertinente y, en todo caso, cada seis meses, en forma igual a la prevista en el prrafo anterior, y
acordar lo procedente sobre la continuacin o no del internamiento.
La AUTORIZACION JUDICIAL para el internamiento del enfermo mental en un centro psiquitrico y la DECLARACION por
parte del Juez de su INCAPACITACION CIVIL son diferentes (Romeo Casabona, 1994) (3). Esta es una distincin prioritaria para
abordar los aspectos mdicolegales de la enfermedad mental, pues, como veremos, en no pocos casos pueden coincidir a pesar de
que tienen presupuestos y finalidades diferentes: la primera pretende el tratamiento del paciente, mientras que la segunda supone
privar de la capacidad de obrar (total o parcial) al declarado incapaz. Por tanto, no todo incapacitado requiere internamiento ni todo
paciente ingresado en las condiciones que estudiamos ha de ser, finalmente, incapacitado (Cobreros Mendazona, 1988, citado por
Romeo Casabona) (3).
El art. 211 del CC seala el procedimiento y las condiciones que han de darse para un internamiento forzoso de un enfermo o
deficiente mental. Para ms claridad expositiva las desglosaremos como sigue:
Presunto incapaz
El precepto jurdico slo permite el internamiento involuntario de un presunto incapaz sin que aclare qu debe entenderse por tal.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (3 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
En principio, habr que entender aquella persona que presumiblemente se halle en una causa de incapacitacin pero an no hay
sentencia firme que lo declare incapaz (art. 199 del CC: Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de
las causas establecidas en la Ley).
Segn el art. 200 del CC, son causas de incapacitacin las enfermedades o deficiencias persistentes (de carcter fsico o psquico)
que impidan a la persona gobernarse por s misma.
El internamiento de una persona puede responder a causas distintas de la salud mental, mdicas o de otra ndole, pero a la hora de
redactar el precepto quizs se pens principalmente en el internamiento en establecimientos psiquitricos y si ello fue as, es, sin
duda, porque es en el campo de la enfermedad mental donde existe mayor peligro de que se produzcan internamientos, incluso
prolongados, injustificados, y que, consecuentemente, atenten directamente contra el derecho a la libertad de la persona (Bercovitz
Rodrguez Cano, 1994) (10).
Por tanto, el presunto incapaz es una persona con hipotticas enfermedades o deficiencias persistentes o posiblemente persistentes.
Incapaces slo son los mayores de edad que hayan sido as declarados por sentencia judicial (art. 199 CC) y los menores de edad
(aunque puedan ser incapacitados si concurre causa para ello y se preve, razonablemente, que dicha causa persistir tras la mayora
de edad, arts. 201 y 205 del CC).
En opinin de Bercovitz Rodrguez Cano el art. 211 del CC debe aplicarse tanto a presuntos incapaces como a incapaces en general,
pues ello supone la deseada proteccin homognea para todos ellos. El que se haga mencin literal al presunto incapaz se debe a la
preocupacin del legislador por un supuesto en el que puede existir una mayor indefensin para la persona internada, y a la intencin
de dotar al proceso teraputico de la agilidad necesaria, al no exigir la incapacitacin previa ni la prueba plena de su incapacidad
natural para el internamiento involuntario. ste es un aspecto prctico de especial relevancia en el procedimiento de urgencia. An
ms, el artculo 211 se aplica incluso a quien no se encuentre afectado presumiblemente por una incapacidad o deficiencia
persistente y consecuentemente, no pueda ser considerado un "presunto incapaz" en sentido estricto. En los ingresos de urgencia se
ignora con frecuencia si la situacin del internado ser o no persistente (Cobreros Mendazona, 1988, citado por Bercovitz).
Causas que dan lugar al internamiento
La Ley no indica cules son las causas concretas para internar a un presunto incapaz, sea en casos urgentes o no urgentes. Hay
corrientes dentro de la Psiquiatra que propugnan la reduccin de los internamientos involuntarios de enfermos mentales a supuestos
muy excepcionales y limitados a perodos muy cortos de tiempo (crisis aguda). En esta lnea se quiere reducir al mximo las causas
de internamiento a los casos en los que sea absolutamente indispensable para la curacin o al menos para una mejora apreciable del
paciente, que no se podran producir por otros medios (tratamiento ambulatorio) (Bercovitz Rodrguez Cano, 1984, 1994) (10, 11).
Los cuatro criterios tradicionalmente admitidos para proceder al internamiento involuntario son:
- Que el paciente presente una enfermedad mental que requiera tratamiento inmediato.
- Que dicho tratamiento exclusivamente pueda ser llevado a cabo en rgimen de hospitalizacin.
- Que el ingreso se efecte en beneficio del paciente o para la proteccin de terceras personas (o de otro modo, que exista una
amenaza o riesgo claro de autolesin o suicidio o amenaza o riesgo claro de homicidio).
- Que exista imposibilidad de continuar el tratamiento ambulatorio debido a trastorno mental o a imposibilidad fsica por abandono
social (Delgado Bueno, 1994, pag. 670) (9).
Parece claro que las psicosis (esquizofrenicas y afectivas), los sndromes psicoorgnicos graves, deficiencias mentales graves,
cuadros txicos con manifestaciones psiquitricas graves y las epilepsias en sus fases de trastorno de la conciencia son entidades
nosolgicas susceptibles (en algunas de sus fases) de ser abordadas teraputicamente mediante el ingreso involuntario. En cambio,
en los trastornos neurticos, drogadiccin en general, trastornos de la personalidad... los ingresos en contra de la voluntad del
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (4 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
paciente son ms cuestionables. Slo si existe, en algn momento, una alteracin grave de las capacidades volitivas y cognitivas
(querer, entender y obrar), la involuntariedad sera procedente (psicosis reactiva breve, situaciones disociativas graves...) (Cabrera
Forneiro, Fuertes Rocan, 1994) (4).
El admitir la posibilidad de peligro para los dems como causa de ingreso involuntario significa reconocer cierta actitud defensiva de
la sociedad frente al individuo enfermo en este rgimen legal pero sustancialmente atenuado si se tiene en cuenta que era el principal
objetivo de la regulacin anterior (Decreto del 31). Nuestro marco legal actual contempla importantes garantas para que la privacin
de libertad no se extienda ms all de lo estrictamente necesario, lmites que se establecen en virtud del cuadro clnico y de su
evolucin. Adems no es posible el internamiento por razones de exclusiva custodia o vigilancia, y, an menos (al amparo del CC),
como medida represora . Dicha funcin no corresponde en ningn caso a los centros o servicios de salud mental (Romeo Casabona,
1994) (3).
Por otro lado el Juez cuenta con notable discrecionalidad para decidir sobre la oportunidad de un internamiento, y as, cualquiera de
las causas consideradas por el Decreto de 1931 podr motivar dicha medida. No slo la necesidad de curacin y cuidado del enfermo
sino tambin las necesidades e intereses de quienes solicitan la hospitalizacin en las circunstancias concretas de cada caso, entre las
que hay que considerar el bienestar de la familia y de las personas que tienen que relacionarse con el hipottico enfermo, habrn de
ser tenidas en cuenta (Bercovitz Rodrguez Cano, 1984, 1994) (10, 11).
Aunque la peligrosidad de un sujeto se concibe de forma diferente en nuestro ordenamiento jurdico actual, sigue siendo objeto de
intensa polmica en lo conceptual y de difcil aplicacin en la prctica. Socialmente, una persona peligrosa como consecuencia de
una enfermedad, includa la mental (aspecto este en el que el acuerdo es complicado), es una persona que no puede gobernarse por s
misma, en el sentido del art. 200 del CC y por tanto podr ser internada sin contar con su voluntad de acuerdo con el art. 211. La
exclusin de los enfermos mentales de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitacin Social de 4 de agosto de 1970 (que se hizo,
acertadamente, en 1978) o de cualquier otra Ley de Peligrosidad Social de carcter general, es valorada muy positivamente entre
juristas y mdicos. El enfermo mental es fundamentalmente un enfermo, aunque pueda ser peligroso, y as ha de considerarse social
y jurdicamente. Sin embargo el internamiento de enfermos mentales por razones de peligrosidad no delictiva no es
anticonstitucional (Bercovitz, 1994), pero es una decisin exclusivamente mdica si no hay conducta delictiva. Nuestro Tribunal
Constitucional deja totalmente abiertas las causas que pueden justificar el internamiento de un enfermo mental ya que se limita a
apreciar que la persona en cuestin pueda o no vivir libremente en sociedad (Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1990 de 4 de
junio, Sala 2. B.O.E. de 5 de julio de 1990. Fundamento Jurdico 2, prrafo 1, citado por Bercovitz, 1994) (10).
Formas de autorizacin del internamiento
Existen dos procedimientos para el internamiento civil:
1. INGRESO INVOLUNTARIO ORDINARIO. La caracterstica ms relevante es que la autorizacin jucicial necesaria para el
ingreso ha de ser previa al mismo.
Los enfermos que no aceptan voluntariamente un tratamiento en el mbito ambulatorio que a juicio clnico resulta preciso e
indispensable, suelen ser propuestos para una hospitalizacin involuntaria, cuyo objetivo es poder administrarles ese mismo
tratamiento que fuera del hospital rechazan. No es sta la nica causa de ingreso involuntario no urgente, pero s una de las ms
frecuentes. Pueden ser otras, que se considere preciso para el tratamiento la separacin del paciente de su entorno, la abstinencia de
alcohol u otras drogas...
La Ley no seala quines son las personas legitimadas para promover el internamiento e instar al Juez a autorizarlo contra la
voluntad del paciente. Habitualmente lo hace la familia, el tutor legal o persona allegada, con el apoyo de un informe mdico
emitido a tal efecto por el facultativo que trata al paciente en el medio ambulatorio. En dicho informe debe razonar la necesidad del
ingreso involuntario. Finalmente el Juez da o deniega la autorizacin.
El artculo 211, prrafo 2, del CC, prev la intervencin de un facultativo en el procedimiento de decisin acerca de la oportunidad
del internamiento. De hecho, la resolucin judicial deber apoyarse en uno o varios informes mdicos. Suele ser un psiquiatra o un
forense quien emite tal informe, pero podra ser cualquier otro mdico. De todas formas, y a diferencia de lo que ocurre en otros
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (5 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
pases (ver Legislacin Comparada), estos informes no son vinculantes para el Juez, ni determinantes de la hospitalizacin en ltimo
extremo.
Por tanto, un Juez autoriza el ingreso de un paciente de cuyo consentimiento se tiene una legtima desconfianza, pero la decisin del
internamiento la toma el psiquiatra del centro hospitalario que, decida de una forma u otra, slo puede actuar movido por razones
clnicas en inters del enfermo.
El rgano judicial implicado en el internamiento civil es un Juzgado de PRIMERA INSTANCIA, rgano jurisdiccional unipersonal
ordinario. El Juez de primera instancia no ordena el ingreso, slo lo autoriza. La existencia de una autorizacin judicial no obliga
(aunque el lenguaje utilizado en algunas de ellas pueda parecerlo) al facultativo a ingresar al enfermo. La resolucin judicial que
emite adopta siempre la forma de "Auto de internamiento" (Jornadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental, 1991) (12).
Sin embargo, hay que evitar rechazar un ingreso por improcedente sin asesorar ni ofrecer alternativas a los familiares, o crear en
ellos una situacin de enfrentamiento. Convendra, adems, en tales casos ponerse en contacto (incluso telefnico) con el Juez,
explicndole la improcedencia mdica del ingreso, y recabar la opinin clnica de otros psiquiatras (Delgado Bueno y col., 1994).
2. INGRESO INVOLUNTARIO URGENTE. Cuando la urgencia clnico-mdica (tampoco especificada en la Ley) no permite
seguir el trmite ordinario, el psiquiatra del hospital ingresa al paciente sin su consentimiento y queda obligado a solicitar la
autorizacin judicial en un plazo de veinticuatro horas. Aqu, la autorizacin judicial es otorgada "a posteriori". En realidad, la
autoridad "aprueba" la medida tomada.
Aunque la Ley no determina quin ha de comunicar al Juez la medida de internamiento urgente, parece lgico que sea el facultativo
que lo acord o el director del centro receptor del internado, ya que son ellos quienes pueden incurrir en responsabilidad si el
internamiento resultase injustificado al haber hecho efectiva la privacin de libertad.
Es deseable que la comunicacin no se limite a poner en conocimiento del Juez el mero hecho del internamiento sino que aporte las
circunstancias en que se produce, el diagnstico provisional, el tratamiento ya administrado y el que se prev administrar. Nuestro
Cdigo Civil carece de toda especificacin, como decamos, sobre las causas en las que se puede producir un internamiento, an ms
en los casos de urgencia, de ah la importancia de hacer llegar al Juez una comunicacin razonada (Bercovitz, 1994) (10).
El psiquiatra deber evitar no ingresar a un enfermo que, segn su propio criterio clnico, debe ser ingresado urgentemente, alegando
que los familiares deben obtener una autorizacin judicial previa. Sera una dejacin de su responsabilidad (Delgado Bueno y col.,
1994) (1).
En relacin con el procedimiento al que deben ajustarse las actuaciones judiciales en materia de internamiento involuntario civil,
debemos conocer que son competentes los juzgados de primera instancia del domicilio o residencia de la persona que se pretenda
internar en los supuestos ordinarios, mientras que la competencia pasa a los del lugar en que se encuentre el centro de internamiento
en los supuestos de urgencia. En cualquier caso se tratar de juzgados de Primera Instancia. En algunas ciudades, todos los asuntos
relacionados con el ingreso involuntario civil de pacientes psiquitricos, han sido centralizados en un solo rgano jurisdiccional de
este tipo, con objeto de lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de las garantas del paciente que estn encomendadas a los
rganos judiciales. En Madrid, a raz de la enorme demanda de asuntos psiquitricos, se han creado Juzgados especializados en estas
cuestiones llamados Juzgados de Tutela (Cabrera Forneiro, Fuertes Rocan, 1994) (4). Y en otras capitales de provincia, las
funciones han recado sobre un nico Juzgado de Familia.
La competencia de los Juzgados y Tribunales espaoles en lo que a la aplicacin del artculo 211 del CC se refiere, se extiende
tambin a los no nacionales espaoles que se encuentren en Espaa.
Traslado desde domicilio: regulacin
En ocasiones, el traslado del paciente desde su domicilio al hospital o centro sanitario plantea graves problemas. En primer lugar, la
entrada en un domicilio sin el consentimiento del paciente, despus la reduccin de un enfermo que frecuentemente se encuentra en
estado de agitacin o agresividad, por ltimo la disponibilidad del medio de transporte adecuado (que no debiera ser un coche
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (6 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
celular de polica).
En cuanto a la entrada en el domicilio del enfermo mental, si se cuenta ya con autorizacin judicial para su ingreso, no ser precisa
otra resolucin judicial. Pero en el caso del ingreso involuntario urgente, salvo estado de necesidad, se solicitar previa autorizacin
al Juzgado de Guardia, para no vulnerar un derecho fundamental garantizado por la Constitucin, que en su art. 18.2 dice: El
domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podr hacerse en l sin el consentimiento del titular o resolucin judicial, salvo
en caso de flagrante delito (Jornadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental, 1991) (12).
Aunque en los ambientes implicados se tiene la cierta sensacin de un gran vaco legal en estos supuestos (Martnez Frigola, 1990,
1994, pag. 623) (13), la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que la intervencin se
llevar a cabo, cuando sea necesaria por las mismas de acuerdo con sus responsabilidades, las cuales trasladarn al presunto enfermo
mental a la institucin para su reconocimiento y, en su caso, hospitalizacin.
Generalmente, cuando el Juez concede la autorizacin judicial preceptiva adjunta oficio dirigido a algn representante de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad (Polica Nacional, Polica Local, Guardia Civil) con objeto de que presten los servicios necesarios en el
traslado.
En ningn caso parece obligado ni razonable que el psiquiatra de guardia se traslade a un domicilio, ya que, entre otras razones,
tendra que abandonar sus responsabilidades profesionales en el centro hospitalario donde ejerce. Sin embargo, en caso necesario,
debe aconsejar y asesorar a los allegados al paciente sobre el procedimiento a seguir, aclarando que no puede asumir el cuidado del
enfermo hasta que no est fsicamente en el centro (Delgado Bueno y col., 1994). Sin embargo, si el ingreso involuntario es
programado desde el Equipo de Salud Mental donde se sigue al paciente (cuenta con autorizacin obtenida por el procedimiento
ordinario) el psiquiatra y/o el personal de enfermera, auxiliar o de trabajo social, pueden desplazarse hasta el domicilio del paciente
para colaborar en el traslado. Siempre que sea necesario (a juicio de estas personas) las Fuerzas de Seguridad debern prestar el
auxilio oportuno. Esta es una medida contemplada como excepcional y que, en cualquier caso, debiera ir precedida de la
intervencin de los servicios de Atencin Primaria, los cuales podrn requerir en todo momento el asesoramiento por parte de los
profesionales de Salud Mental.
Es claro que en este supuesto se generan frecuentes conflictos y situaciones traumticas para el paciente, en gran medida, porque la
regulacin actual al respecto es insuficiente. La atencin y el traslado de pacientes psiquitricos para su internamiento involuntario
urgente es responsabilidad del sistema sanitario, pero de otro lado, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las que estn legitimadas
para ejercer funciones de aprehensin que normalmente exigen una accin de fuerza e intimidacin (dada la oposicin activa del
paciente).
As pues, se hace necesaria la coordinacin y cooperacin de ambos servicios pblicos: el sistema sanitario cuenta con los
dispositivos de Atencin Primaria y Sevicios de Urgencia las 24 horas del da que pueden desplazarse al lugar donde se produce la
demanda para asistir al paciente y requerir el auxilio policial si lo estiman necesario. Por su parte las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad estn obligadas, por ley, a prestar el auxilio demandado. De no hacerlo incurriran en "denegacin de auxilio". Parece
lgico que ante una conducta violenta la intervencin primera y prioritaria sea la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por ltimo, si la situacin clnica del paciente as lo aconseja, a juicio del facultativo, el traslado se realizar en transporte sanitario
(la ambulancia que el dispositivo utilice como medio habitual). Sin embargo, siempre que sea posible, parece menos perjudicial para
el enfermo mental que el traslado se realice con los medios propios de que disponga su familia o personas allegadas (Jornadas
Andaluzas de Justicia y Salud Mental, 1991) (12).
Garantas en el procedimiento. El control judicial sobre las personas
internadas
Tanto si el procedimiento es de urgencia como ordinario, la Ley tiene previsto el control judicial sobre las personas internadas
garantizando as que no se conculquen sus derechos.
En primer lugar el Juez conceder o denegar la autorizacin una vez que haya examinado a la persona, lo que permite a sta la
oportunidad de oponerse al internamiento, y haya odo (aunque no hay inconveniente en que sea por escrito) el dictamen de un
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (7 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
facultativo distinto del que acept o promovi el internamiento. As el Juez cuenta con la prueba ms eficaz, que es aquella que le
permite contrastar la opinin de al menos dos especialistas: la del que est ocupndose del paciente (favorable, en principio) y la de
otro ajeno al centro y a su crculo de intereses (Bercovitz, 1984, 1994) (10, 11).
El paciente internado involuntariamente es, como estamos considerando, un presunto incapaz; en cualquier caso, alguien cuya
capacidad civil se cuestiona por lo que ha de asignrsele un tutor. La Ley 13/1983 de Reforma Urgente del CC en materia de Tutela
asignaba dicho papel al Juez pero, poco despus, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modifica la regulacin de la adopcin,
promovi una tutela controlada por el Ministerio Fiscal. As, una vez concedida la autorizacin judicial, el Juez deber poner los
hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que tome las iniciativas oportunas dirigidas a la declaracin de incapacitacin del
internado, si hubiere fundamento para ello, con el fin de que se pueda velar por sus intereses.
El internamiento continuado de una persona sin la constitucin de tutela de la misma (previa incapacitacin) es un supuesto de
indefensin jurdica que hay que evitar. Este es el motivo de la intervencin del Ministerio Fiscal que deber promover la
incapacitacin cuando no existan, o no la hayan solicitado, los familiares o personas allegadas. Queda as contemplado en los arts.
202 y 203 del CC.
Pero para los casos de ingresos presumiblemente breves (tratamiento de la crisis aguda) la incapacitacin y tutela del enfermo puede
ser, incluso, un elemento negativo para l y su patrimonio. Por esto la incapacitacin culminar slo si la enfermedad o la intensidad
de la deficiencia es persistente. Para conocer tal extremo el Ministerio Fiscal, a quien corresponde velar por el respeto a los derechos
fundamentales y libertades pblicas, puede "visitar en cualquier momento los centros o establecimientos... de internamiento...,
examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta informacin estime conveniente" (art. 4.2 del Estatuto Orgnico).
Como ya anticipbamos, internamiento involuntario e incapacitacin no tienen por qu coincidir, al menos en los supuestos de
ingresos por cortos perodos de tiempo. En los prolongados una incapacitacin parece necesaria aunque se limite a los aspectos
personales y no al patrimonio del sujeto.
Es muy importante saber que mientras no se produzcan la incapacitacin y constitucin de la tutela del internado, los responsables
de su tratamiento en el centro tienen la consideracin legal de guardadores de hecho y, como tales, el Juez puede requerirles en
cualquier momento para que informen sobre la situacin de la persona en cuestin y puedan establecerse,as mismo, las medidas de
control y vigilancia que considere oportunas (Bercovitz, 1984) (11).
No queda explicitado en la Ley el tipo de centro donde ha de producirse el internamiento ni tampoco un lmite temporal para el
mismo, lo que sera deseable (Romeo Casabona, 1994) (3).
Una vez acordado el internamiento, el Juez est obligado por la Ley a efectuar un seguimiento de la situacin del internado. sta es
una de las garantas ms importantes previstas por la actual normativa: de oficio recabar informacin sobre la necesidad de
proseguir el internamiento cuando lo estime oportuno y, obligadamente, cada seis meses como mnimo. Transcurrido este intervalo
debe realizar un nuevo examen personal del paciente y contar con el dictamen de un facultativo por l designado y habr de
pronunciarse expresamente sobre la continuacin del internamiento o su finalizacin.
Es importante sealar que todas las eventualidades que pudiesen surgir, durante el tiempo de hospitalizacin, deben comunicarse
inmediatamente al Juez. En el caso de fuga, sta debe ser comunicada de inmediato al Juzgado de Primera Instancia que autoriz el
ingreso, y se informar adems si concurren circunstancias que aconsejen la urgente localizacin del paciente para que contine bajo
tratamiento hospitalario.
Resumiendo, en materia de tutela es el Ministerio Fiscal el implicado; pero para el control del internado y del internamiento lo es el
Juez. En la prctica, uno y otro tienen idntica facultad para exigir informacin sobre la situacin del paciente ingresado contra su
voluntad.
Finalizacin del internamiento
La salida de la situacin de internamiento no est regulada por el art. 211 del CC. El Juez puede acordarla con motivo de la
reevaluacin a que est obligado por la Ley cada seis meses o, antes o despus, actuando de oficio o a instancia de parte (Romeo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (8 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
Casabona, 1994) (3).
Nada se opone a que el psiquiatra responsable del paciente, por iniciativa propia o a peticin de familiares o del interesado, y si las
circunstancias que dieron lugar al internamiento han cesado, pueda decidir el alta mdica. No cabe duda que el alta mdica puede
decidirla el facultativo por s mismo, sin consultar al Juez (Romeo Casabona, 1986, citado por Delgado Bueno y col.) (1). En igual
sentido se pronuncia el informe del Defensor del Pueblo (1991, pag. 588 y ss.) (8): "el alta mdica tan slo corresponde al mdico
responsable del tratamiento del enfermo, sin que deba ser cuestionada por el Juez. (...) por cuanto esta decisin de alta mdica no
supone limitacin alguna a la libertad personal, sino precisamente el reintegro de este derecho a su titular".
En ningn precepto se indica que la salida deba contar con autorizacin previa, a diferencia de lo que ocurre en el mbito penal.
Decidida el alta habr de ponerla en conocimiento del Juez.
Si no existe oposicin de nadie con inters legtimo, la decisin mdica del alta es suficiente.
Pero en caso de que la haya (oposicin del representante legal o el cnyuge) parece conveniente la intervencin judicial (Bercovitz,
1994) (10).
Los problemas que puedan surgir quizs se deban a la no regulacin de una delimitacin temporal. Los intervalos de seis meses
previstos por el art. 211 del CC resultan insuficientes, pero nada impide que el Juez realice controles con ms frecuencia pues la
Ley, lgicamente, seala nicamente un lmite mnimo vinculante para el Juez.
Repercusiones legales del procedimiento para internamiento involuntario
Aunque en el estudio pormenorizado del proceder general en el ingreso involuntario al amparo del Cdigo Civil ya se ha hecho
referencia al proceso de incapacitacin, es ste un asunto de la suficiente relevancia como para recapitular.
El mero hecho de solicitar una autorizacin judicial (antes del internamiento o despus de l si el procedimiento es de urgencia)
pone en marcha una cadena de acontecimientos legales de gran trascendencia para el paciente por cuanto pueden afectar tanto a su
persona como a su patrimonio.
Una vez el Juez emite un Auto de Internamiento, por la va de los arts. 202 y 203 del CC, puede comenzar un procedimiento de
incapacitacin, y mientras dura dicho trmite se considera al Juez tutor del presunto incapaz (Delgado Bueno y col., 1994) (1).
El procedimiento de Incapacitacin sigue su curso con la notificacin al Ministerio Fiscal y la recoleccin por parte del juzgado de
los informes pertinentes. Finalmente si el Juez as lo considera dicta sentencia de Incapacidad total o parcial, determina su extensin
y lmites y nombra un tutor o rehabilita la patria potestad si viven los padres del incapaz mayor de edad. As queda inscrito en el
Registro Civil.
Este procedimiento puede seguir a cualquier internamiento psiquitrico involuntario, sea en centro pblico o privado.
Pero la incapacitacin puede ser reversible, si se promueve nueva declaracin que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el
alcance de la incapacitacin ya establecida (art. 212 del CC). En relacin a estos supuestos debe tenerse en cuenta que no es
necesaria la vuelta completa a la salud mental puesto que no es la enfermedad mental la que decide la incapacidad, sino las
consecuencias que tiene sobre la discriminacin y la sana crtica, y sobre la capacidad de conocer y darse cuenta de los motivos y las
consecuencias de la propia conducta. Puede bastar, por tanto, una mejora de la salud mental para que de ella resulte una capacidad
suficiente para gobernarse a s mismo y a los propio bienes (Gisber Calabuig, 1991, pag. 855) (5). Sin embargo, existen estudios que
denuncian la dificultad que existe actualmente para revocar la incapacitacin de una persona (Vega Gutirrez, 1990, citado por
Delgado Bueno y col.) (1). Internamiento e incapacitacin suelen ir unidos, pero no necesariamente. Por la misma razn, la salida
del internamiento no tiene que ir unida a la recuperacin de la capacidad sino nicamente a su oportunidad en relacin con el
tratamiento del enfermo o disminuido (Bercovitz Rodrguez Cano, 1994) (10).
La incapacidad supone la "muerte civil de la persona" por lo que es fundamental la valoracin cuidadosa del presunto incapaz. Ms
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (9 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
adelante veremos los problemas generados por la desatencin a estas cuestiones en alguno momentos de nuestra historia sanitaria
ms reciente.
Ingreso involuntario al amparo del Cdigo Penal y de la L.E.Cr.
Los enfermos mentales delincuentes y los delincuentes enfermos mentales tienen un tratamiento jurdico diferenciado.
En el primer caso, se trata de pacientes psiquitricos que cometen algn delito en el contexto de su enfermedad psquica. El mito del
"loco asesino", por ejemplo, se inspira en los asesinatos, a veces brutales, pero sobre todo incomprensibles, que son realizados por
los enfermos psquicos bajo una ideacin delirante. Pero, de hecho, la delincuencia entre los enfermos mentales, globalmente
considerados, constituye una muy pequea parte de la criminalidad en general (Snchez Blanque, 1991) (14). Es en estos casos en
los que se manejan los conceptos de inimputabilidad y semiimputabilidad. Los artculos 8 y 9 del Cdigo Penal desarrollan las
eximentes y atenuantes que se aplican en estos supuestos.
La discusin sobre estos conceptos no corresponde a este captulo, por lo que slo desarrollaremos lo concerniente al internamiento
de estos pacientes.
En el segundo caso, trataremos de personas en espera de ser juzgados por un delito (preventivos) y de sujetos ya condenados,
cuando, en algn momento, se aprecien indicios de enfermedad mental y se cuestione su capacidad para la pena.
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 381 y 383) (15) encontraremos la regulacin jurdica del internamiento psiquitrico en
estos supuestos.
A diferencia de los internamientos civiles, los internamientos penales se producen por una Orden Judicial. Los caminos por los que
un enfermo mental puede llegar a un hospital psiquitrico por mandato juducial son tres:
Tras ser absuelto por apreciacin de eximente o condenado con atenuante
Art. 8 del C.P.: Estn exentos de responsabilidad criminal:
1 El enajenado y el que se haya en situacin de trastorno mental transitorio, a no ser que ste haya sido buscado de propsito para
delinquir.
Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho que la Ley sancionare como delito, el Tribunal decretar su internamiento en uno
de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podr salir sin previa autorizacin del mismo
Tribunal.
Cuando el Tribunal sentenciador lo estime procedente, a la vista de los informes de los facultativos que asistan al enajenado y del
resultado de las dems actuacinoes que ordene, podr sustituir el internamiento, desde un principio o durante el tratamiento, por
alguna o algunas de las siguientes medidas:
- Sumisin a tratamiento ambulatorio.
- Privacin del permiso de conduccin o de la facultad de obtenerlo durante el tratamiento o por el plazo que se seale.
- Privacin de la licencia o autorizacin administrativa para la tenencia de armas, o de la facultad de obtenerla, con intervencin
de las mismas durante el tratamiento o por el plazo que se seale.
- Presentacin mensual o quincenal, ante el Juzgado o Tribunal sentenciador, del enajenado, o de la persona que legal o
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (10 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
judicialmente tenga atribuda su guarda o custodia.
(...).
Art. 9 del C.P.: Son circunstancias atenuantes:
1 Las expresadas en el captulo anterior, cuando no concurriesen los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus
respectivos casos.
En los supuestos de eximente incompleta en relacin con los nmeros uno (...) del artculo anterior, el Juez o Tribunal podr
imponer, adems de la pena correspondiente, las medidas previstas en dichos nmeros. No obstante, la medida de internamiento
slo ser aplicable cuando la pena impuesta fuere privativa de libertad y su duracin no podr exceder de la de sta ltima. En
tales casos, la medida se cumplir siempre antes que la pena y el perodo de internamiento se computar como tiempo de
cumplimiento de la misma, sin perjuicio de que el Tribunal pueda dar por extinguida la condena o reducir su duracin en atencin
al buen resultado del tratamiento.
Tericamente, estos pacientes slo podran ser internados en los Hospitales Psiquitricos Penitenciarios existentes en Espaa, que
son dependientes del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esto no es as por la insuficiente adecuacin de dichos centros (el de
Carabanchel se encuentra cerrado desde hace ms de dos aos, quedan en funcionamiento los de Alicante y Sevilla y el Servicio de
Psiquiatra del Hospital General Penitenciario de Madrid), por una "tendencia descentralizadora" y por el perjuicio que el desarraigo
sociocultural y familiar ocasionado por el traslado a dichos centros supondra para la propia enfermedad mental (Delgado Bueno y
col., 1994) (1).
As, de hecho, el Tribunal podr decretar el internamiento de estos pacientes en cualquiera de los dispositivos asistenciales de las
distintas Administraciones Pblicas (residencias asistidas, centros ocupacionales... y, por supuesto, salas psiquitricas de hospitales
generales). Tambin en cualquier centro privado.
La decisin ltima sobre el ingreso en el hospital de un enfermo que est sometido a procedimiento al amparo del Cdigo Penal
corresponde al Juez (o Magistrados) de lo Penal. Este tendr en cuenta los informes mdicos emitidos por uno o varios psiquiatras y
por el forense a tal efecto.
La Orden Judicial obliga al psiquiatra, y al servicio, a admitir estrictamente el ingreso del paciente. Pero siempre podrn los
profesionales del mismo recomendar e informar cuanto quieran a la autoridad que orden el ingreso. La misma autoridad les pedir
usualmente un informe peridico sobre la evolucin del caso y podr modificar las condiciones del tratamiento (hospitalario o
ambulatorio) de acuerdo con el precepto jurdico.
Las sentencias que afectan a enfermos mentales bajo procedimiento penal son indefinidas o indeterminadas en el tiempo. Como
adems no existe una reglamentacin especial para la revisin de estos casos, algunos expertos sealan la discriminacin negativa en
la que se hallan los enfermos mentales frente al resto de los ciudadanos bajo procedimiento penal, y eso, an despus de que tanto el
prrafo tercero del nmero uno del art. 8., como el prrafo segundo del nmero uno del art. 9., hayan sido aadidos al texto original
con ocasin de la reforma urgente y parcial del C.P., en 1983, para ser coherentes con los puntos de vista que los psiquiatras han
venido exponiendo durante muchos aos. El informe anual de 1990 del Defensor del Pueblo denuncia "que la medida del
internamiento sine die de estos pacientes, supone un tratamiento ms severo para los inimputables respecto de los que gozan de
plena capacidad para delinquir, y que no se adeca ni al principio constitucional de igualdad, ni a la finalidad resocializadora de las
penas privativas de libertad, ni al principio de proporcionalidad que debe presidir la imposicin de stas" (Defensor del Pueblo.
Informe Anual, 1990 y Debates de las Cortes Generales, pag. 30) (16).
En el caso de la enajenacin incompleta, el sujeto es acreedor de una pena pero su condicin de enfermo mental hace prioritaria la
exigencia de un tratamiento cuyas caractersticas, en lo que a extensin temporal se refiere, quedan bien definidas en el texto legal.
Se han salvado as los principales defectos que tena inicialmente la concepcin de la enajenacin incompleta, esto es que un
enfermo mental debiera ser recludo en un establecimiento penitenciario junto a toda clase de delincuentes. Se protege a la sociedad,
protegiendo al enfermo, y se pone como supremo objetivo de la justicia la recuperacin del sujeto, rehabilitndolo para la vida social
(Gisbert Calabuig, 1991, pag. 807) (17).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (11 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
Por ltimo, el alta de estos enfermos no puede producirse sin la previa autorizacin de la autoridad que orden su ingreso; es decir,
es una decisin estrictamente judicial aunque el Juez, usualmente, tendr en cuenta la opinin mdica y los informes y
recomendaciones del servicio. Llegado el momento del alta clnica, se comunicar al rgano judicial, que adoptar la medida que
estime procedente conforme a derecho.
Internamiento forzoso de personas a la espera de ser juzgadas (preventivos)
Art. 381 de la L.E.Cr.: Si el Juez advirtiese en el procesado indicios de enajenacin mental, le someter inmediatamente a la
observacin de los Mdicos forenses en el establecimiento en el que estuviese preso, o en otro pblico si fuere ms a propsito o
estuviese en libertad.
Los mdicos darn en tal caso su informe del modo expresado en el captulo siete de este ttulo.
Cometido un hecho delictivo, si se aprecian indicios de enfermedad, es posible que la autoridad judicial requiera a un facultativo
(psiquiatra y/o mdico forense) para su valoracin psiquitrica. De sta se esperar dictamen sobre el estado mental del sujeto y su
peligrosidad y se derivar el internamiento o no del paciente. La investigacin psiquitrica del imputado podr acordarse en trmite
de Diligencias Previas, dentro del modelo de Procedimiento Abreviado (ste es un trmino que conviene reconocer ya que aparece
en muchas de las Ordenes Judiciales para internamiento).
Si el Juez lo estima conveniente, tras los exmenes pertinentes, ordenar el ingreso. En este caso el rgano jurisdiccional implicado
ser un Juzgado de Instruccin, ya que en nuestro Ordenamiento Jurdico los delitos son instrudos y, despus, juzgados por jueces
diferentes.
Internamiento forzoso de penados
Art. 383 L.E.Cr.: Si la demencia sobreviniera despus de cometido el delito, concluso que sea el sumario se mandar archivar la
causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud, disponindose adems respecto de ste lo que el Cdigo
Penal prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia.
Si hubiese algn otro procesado por razn del mismo delito que no se encontrase en el caso del anterior continuar la causa
slamente en cuanto al mismo.
En este contexto, demencia significa enfermedad mental.
Los internos pueden ser asistidos en caso de necesidad o de urgencia, en centros hospitalarios dependientes de las Administraciones
Pblicas. Para ello la Direccin de la correspondiente Administracin penitenciaria solicitar su traslado y dar cuenta del mismo a
la autoridad judicial de que dependa y al Juez de Vigilancia Penitenciaria en el caso de los penados.
Estos pacientes estarn en el centro hospitalario, estrictamente el tiempo que requiera su correcto tratamiento a juicio de los servicios
mdicos de dicho centro, quienes emitirn alta e informe clnico dirigido a los servicios mdicos del establecimiento de destino.
Tanto en este caso como en el anterior el traslado, vigilancia y custodia de los detenidos, presos y penados, correr exclusivamente a
cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado competentes.
No se podr exigir responsabilidad alguna en materia de custodia de los internos al personal de los centros hospitalarios (art. 2 del
RD 319/1988). Es ms, si en un caso as el paciente quedase ingresado sin la exigible custodia policial, se deber avisar al Juzgado
de Guardia de tal circunstancia para que acte en consecuencia. Conviene siempre dejar constancia escrita.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (12 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
Tambin, al amparo del Cdigo Penal pueden darse supuestos de urgencia. En este caso no se aportar la Orden Judicial pertinente,
pero se deber atender al detenido ante la solicitud de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que obviamente lo conducirn, decidir
su ingreso o no segn el criterio clnico ms apropiado y ponerlo en conocimiento del Juzgado de Guardia, puesto que se ha recibido
al paciente en calidad de detenido, procediendo a continuacin segn determine la Autoridad Judicial.
Algunas circunstancias especiales
A veces, es detectable el uso inadecuado del art. 211 del CC, por ejemplo cuando al amparo de l, el Juez demanda un ingreso en
lugar de autorizarlo o cuando la autorizacin procede de un Juzgado de Instruccin en funciones de Guardia. Tales irregularidades
deberan ser puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal para que ste tomase las medidas oportunas (Jornadas Andaluzas de
Justicia y Salud Mental, 1991) (12).
Los Juzgados de Primera Instancia, que tienen competencia exclusivamente en el mbito civil, a los que pertenecen los llamados
Juzgados de Familia, slo pueden autorizar el internamiento, nunca demandarlo.
Al contrario, los Juzgados de Instruccin, cuyas competencias se restringen al mbito penal, emiten rdenes de internamiento pero
no autorizan tal medida.
Las cosas pueden ser menos claras en partidos judiciales pequeos, donde en un juzgado nico se renen competencias civiles y
penales, o en el caso de los Juzgados de Guardia. Suelen ser los Juzgados de Instruccin quienes ejercen funciones de Guardia.
A veces, la solicitud de ingreso se presenta ante el Juzgado de Guardia (Almenta y cols., 1990, citado por Delgado Bueno y col.) (1),
generalmente cuando la familia del paciente acta sin asesoramiento previo. En estos casos, si se trata de una urgencia psiquitrica,
el Juez no tendra que dictar resolucin alguna puesto que al estar ante un supuesto de ingreso involuntario urgente es el sistema
sanitario quien tiene que intervenir. No es infrecuente, sin embargo, que ante tales circunstancias el Juzgado de Guardia abra
"diligencias indeterminadas" y ordene el internamiento. Las diligencias indeterminadas, por s solas, no suponen la iniciacin de un
procedimiento penal (han de unirse a otras que constituyan base suficiente para considerar que se ha podido cometer un hecho
delictivo). Estas "rdenes" de internamiento pueden indicar tambin que ste se ponga en conocimiento del Juzgado de Primera
Instancia en 24 horas, tras lo cual las diligencias se archivan.
En estos casos, la adjudicacin al paciente de un estatus jurdico u otro (bajo "orden judicial" o "con autorizacin judicial") por parte
de los facultativos de guardia resulta una tarea difcil de resolver. La cuestin, sin embargo, no es balad pues tiene repercusiones
clnicas importantes. Un enfermo bajo "orden judicial" implica una mayor observacin y vigilancia, restringindose ms su libertad.
Un "presunto incapaz" plantea problemas diferentes, entre otros la valoracin de la necesidad de proseguir el expediente de
incapacitacin. Finalmente, la estrategia del alta es radicalmente diferente en uno y otro caso.
Tabla1. TIPOS JURIDICOS DE HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA
Ingreso Indicacin Requisitos Tipo legal de
internamiento
Legislacin Organo
jurisdiccional
Decisin del alta
Voluntario Indicacin
mdica
Solicitud del
paciente por
escrito (firma,
huella o marca)
Voluntario Enfermo y
facultativo de
mutuo
acuerdo. De no
haber acuerdo,
el enfermo
Involuntario
civil
Indicacin
mdica
"de urgencia"
Notificacin a la
autoridad judicial
a posteriori
Involuntario
civil (no judicial
a priori)1
Art. 211
Cdigo Civil
Juzgado de
primera instancia
El facultativo
especialista del
hospital.
Notificarla, una
vez dada, al
Juzgado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (13 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
Autorizacin
judicial
Solicitud del
pariente ms
cercano.
Indicacin
mdica
(audiencia del
facultativo)2
Involuntario
civil (no judicial
a priori)1
Art. 211
Cdigo Civil
Juzgado de
primera instancia
Involuntario
penal
Existencia de un
procedimiento
penal
Orden judicial
(contenida en
sentencia o auto
de
sobreseimiento,
firmes)
Involuntario
penal
Arts. 8 y 9
Cdigo Penal
Art. 381 y
Art. 383
LECr
Juzgado de
instruccin
Juzgado de lo
Penal
La misma
autoridad que
orden el
ingreso
LA HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA INVOLUNTARIA
EN EL AMBITO CIVIL, EN LOS PAISES DE LA UE.
LEGISLACION COMPARADA
La idea de una regulacin jurdica del internamiento psiquitrico y de la proteccin de los derechos civiles de los enfermos
sometidos a esta medida surge en Francia, en el siglo XIX, y se plasma en una ley en 1838 que tendr honda repercusin en toda
Europa. Dicha ley ha estado vigente en ese pas hasta 1990 (Heredia Martnez, 1994, pag. 697) (18).
En todos los pases europeos ha habido acuerdo en que el paciente mental requiere una proteccin especial. As lo reconoce
explcitamente la Convencin Europea de Derechos Humanos, en su artculo 5.
El Consejo de Europa ha previsto mecanismos para la proteccin de los derechos que tambin corresponden al enfermo mental.
Estos tienen repercusin en el derecho interno de cada pas miembro de forma que ste puede obtener tutela en el seno de tal
organismo, en ltima instancia, y, adems, sus instrumentos jurdicos sirven para la interpretacin y delimitacin del derecho
interno, lo que resulta en un mayor respeto al conjunto de garantas (Romeo Casabona, 1994) (1).
Pueden destacarse tres caminos diferentes para ello:
- EL CONVENIO EUROPEO para la proteccin de los Derechos del Hombre y las libertades fundamentales. Data de 1950. Vincula
como norma jurdica a los estados que voluntariamente se han sometido a l, de modo que asumen incluso la obligacin de adaptar,
si fuese necesario, su ordenamiento nacional a las prescripciones del Convenio.
El Convenio admite la privacin de libertad en una serie de supuestos que enumera, entre los que se incluye de forma expresa el
internamiento de un enajenado, siempre que se efecte de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley y conforme a derecho,
lo que supone el reconocimiento de una serie de garantas que, bsicamente, hemos desarrollado con el estudio de la legislacin
espaola.
An as, el Convenio (recurdese que se aprob en 1950) acepta la posibilidad de internamiento coactivo del enfermo mental,
incluso si no es autor de una infraccin penal, lo que comporta aceptar el ingreso no slo como una medida teraputica sino tambin
como forma de segregacin social de estos enfermos. Esta indefinicin sobre cundo procede la privacin de libertad se ha intentado
limitar a travs de alguno de los otros dos caminos.
- LA COMISION EUROPEA Y EL T.E.D.H. (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Constituyen una jurisdiccin
supranacional a cuya competencia se someten (voluntariamente en un principio) los estados que suscriben el Convenio; se
incrementa as la eficacia de ste.
Existe un buen nmero de casos (en relacin con el internamiento de enfermos mentales) que han sido sometidos a la Comisin
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (14 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
Europea o al T.E.D.H.; casos en los que los Estados, a travs de sus instituciones o autoridades, han podido conculcar los derechos
de los enfermos psiquitricos. Las sentencias del T.E.D.H. (algunas significativas son: Caso Winterwerp, 1979 Holanda; Caso X
contra Reino Unido, 1981; Caso Luberti, 1984 Italia; Caso Ashingdane, 1985 Reino Unido; Caso Van der Leer, 1990 Holanda) han
constitudo Jurisprudencia en la que se insiste en la necesidad de que la persona objeto de internamiento psiquitrico involuntario
tenga acceso a un Tribunal y la ocasin de ser escuchada.
Por supuesto, para que se demande a un Estado ante el T.E.D.H., antes han debido agotarse todos los recursos jurisdiccionales
internos establecidos en el pas.
Dos aspectos deben ser resaltados: primero, que efectivamente los demandantes han encontrado la tutela solicitada del T.E.D.H. y
segundo, que en todos los casos ha habido respeto al derecho interno de cada pas, de forma que para que un internamiento se
efecte "con arreglo al procedimiento legal" es necesario que se ajuste al fijado por la legislacin nacional; pero sta, a su vez, ha de
adaptarse a las exigencias explcitas o implcitas del Convenio en el que se considera procedimiento justo y adecuado "que cualquier
medida privativa de libertad debe proceder de una autoridad idnea, ejecutarse por ella y no presentar caractersticas arbitrarias". El
T.E.D.H. se considera competente para investigar estos aspectos.
- RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES emanadas de las instituciones competentes del Consejo de Europa, dirigidas a los
Estados miembros del mismo.
A los enfermos mentales y a la salvaguarda de sus intereses se refieren de forma especfica la Recomendacin 818 de 1977 y la
Recomendacin N R(83).2, "sobre la proteccin legal de personas aquejadas de enfermedad mental internadas como pacientes
involuntarios", de 1983 que fue adoptada por el Comit de Ministros.
Estas Recomendaciones no tienen fuerza de ley pero, especialmente la ltima, han establecido los criterios para el internamiento
involuntario (excludos los decididos en aplicacin de un proceso penal) y han servido de modelo a las legislaciones nacionales que,
de forma reciente, han promulgado los pases europeos en esta materia.
Todo ello, consecuencia del movimiento de contestacin contra el internamiento psiquitrico que se vena produciendo en los pases
occidentales por los profesionales de la Psiquiatra que, como R. Laing en Gran Bretaa y F. Basaglia en Italia, cuestionaban su
eficacia teraputica o, como M. Foucault en Francia, denunciaban que a lo largo de la historia, a partir del momento en que se pona
en marcha dicha medida, exista, en la prctica, una ausencia de toda garanta jurdica para el ciudadano internado, y que era un
medio eficaz de control y exclusin social.
Hacia los 80 organizaciones no gubernamentales como Amnista Internacional y la Asociacin Mundial de Psiquiatra, recibieron
denuncias sobre la utilizacin poltica de la psiquiatra en los pases del Este de Europa, y muy particularmente en la Unin Sovitica
(Heredia Martnez, 1994) (18).
Los aspectos ms destacados de esta Recomendacin son:
La definicin del internamiento psiquitrico involuntario como "el hecho de admitir y retener a fines de tratamiento a una persona
afecta de trastarnos mentales en un hospital o establecimiento mdico u otro lugar apropiado sin que el paciente haya hecho la
demanda de su ingreso".
Que en la decisin del internamiento sea tomada en cuenta la opinin del personal mdico y segn un procedimiento simple y
rpido por un rgano judicial u "otra autoridad apropiada". Este internamiento debe tener una duracin limitada.
El paciente debe ser informado de sus derechos, en particular de su derecho de recurso delante de una autoridad judicial por la cual
se beneficia entonces de una asistencia.
Esta Recomendacin ha tenido una respuesta muy favorable por parte de los pases miembros, hasta 1994, de la CEE; salvo
Holanda, todos ellos han modificado su legislacin a partir de los aos 70 y, despus de 1983 lo han hecho Espaa, Gran Bretaa
(1983), Luxemburgo (1988), Dinamarca (1989) y Blgica y Francia (1990).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (15 of 22) [03/09/2002 07:14:21 a.m.]
Sea cual sea la fecha de promulgacin, anterior o posterior a 1983, estos textos legales tienen los siguientes puntos en comn:
- No tienen una definicin legal de efermedad/trastorno mental sino que sta queda como una nocin puramente mdica.
- Los motivos de internamiento psiquitrico son de nociones y no de criterios. As es lcito en el conjunto de los pases de la CEE el
internamiento de una persona por su riesgo de comportamiento lesivo o por la necesidad de aportarle cuidados mdicos vista la
gravedad de su trastorno. Pero tal riesgo o el grado de trastorno mental son poco precisos y su apreciacin corre a cargo de la
autoridad (Mdico, Juez o representante del Orden Pblico) que ha de decidir el internamiento.
De todas formas, las leyes ms modernas son partidarias del "principio de menor obstculo" segn el cual el internamiento est
justificado si es slo el medio de aplicar un tratamiento adecuado.
- La decisin de ingresar a una persona afecta de un trastorno mental, segn los pases, recae sobre el Mdico o el Juez como
muestra la Tabla 2.
Tabla2.
MEDICO JUEZ
R.F.A.
Blgica
Dinamarca
Espaa
Francia
Gran
Bretaa
Grecia
Holanda
Italia
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tomado de Heredia Martnez, 1994
El procedimiento vara de un pas a otro pero en todos es necesario un informe o certificado mdico, realizado tras previo examen de
la persona de la cual se solicita su internamiento y su validez es limitada en el tiempo. Gran Bretaa y Francia exigen dos, salvo que
se trate de una urgencia. Asimismo y de manera general, los mdicos certificadores deben ser independientes del paciente y del
establecimiento que le acoger.
En definitiva, el principio fundamental de los procedimientos establecidos en todas las legislaciones nacionales es el de
independencia entre las diferentes partes: peticionario (familiar...), mdico certificador y establecimiento receptor.
La finalidad de las legislaciones de los pases miembros de la CEE, es la de restituir al entermo sometido a una medida de
internamiento, los derechos de todo ciudadano confrontado a una privacin legal de libertad.
Adems, la tendencia europea es la de poner en prctica garantas suplementarias para evitar la prolongacin ilimitada de una
medida inicialmente lcita, bien mediante una limitacin temporal fijada de antemano, bien una revisin automtica y peridica de la
necesidad del internamiento como ocurre en nuestro pas.
En algunos pases existe toda una normativa especfica en torno al enfermo mental (es el caso de Gran Bretaa con la Mental Health
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (16 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
Act de 1983), en otros dentro de leyes ms generales se dedican apartados concretos a lo relacionado con el paciente psiquitrico (as
Espaa).
En cuanto al internamiento de Urgencia se considera la urgencia psiquitrica como una urgencia psicosocial que genera una crisis
que no puede ser contenida ni por el medio ambiente ni por el mdico del servicio de urgencias o de otras instancias. En el plano
jurdico normativo de todos los pases de la CEE esta situacin se traduce en la aplicacin de medidas provisionales de
internamiento a excepcin de Italia, donde el internamiento psiquitrico es por principio una urgencia, y Dinamarca e Irlanda donde
no est previsto un procedimiento de urgencia, sino que todas las gestiones necesarias para el internamiento ordinario han de hacerse
pero en breve periodo de tiempo, durante el cual el paciente es confiado a la autoridad policial.
No est entre los propsitos de esta exposicin el analizar la legislacin de los diferentes pases europeos en lo referente a la
enfermedad mental y, en concreto, al ingreso psiquitrico. Baste decir que no han sido pocos los Estados que han modificado su
legislacin sobre la materia para introducir las garantas que hemos venido sealando; algunos, incluso, por influencia casi
confesada de algunas decisiones parcialmente adversas del T.E.D.H.
Por lo que se refiere a Espaa, la Constitucin de 1978 y sus aportaciones en materia de derechos fundamentales de la persona ha
sido decisiva.
Poco despus la Reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitacin Social, el 26 de diciembre de 1978 (posteriormente derogada),
suprimi el estado peligroso del enfermo o deficiente mental y por consiguiente la posibilidad de aplicarle, sin ms, medidas de
seguridad.
Hemos sealado ya la reforma de Cdigo Civil en 1983 (artculo 211 y los dems en materia de tutela) y aquellos aspectos del
Cdigo Penal tambin reformados en 1983 que se refieren al paciente mental (posibilidad de tratamiento ambulatorio en los casos de
eximente completa e incompleta).
Por ltimo en 1986 se promulg la Ley General de Sanidad que dedica especial atencin a la salud mental en su artculo 20.
Aunque con vacos e imperfecciones, como en otros pases, nuestro Ordenamiento Jurdico actual contiene todas las garantas
imprescindibles para la proteccin del enfermo mental que ha defendido el Consejo de Europa.
REPERCUSIONES ASISTENCIALES DE LA INCAPACIDAD CIVIL
Estudiar qu es la capacidad civil en el campo jurdico y en la psiquiatra forense, su significado, las causas que pueden limitarla y
quin puede promover la incapacitacin de una persona no corresponde a este captulo, aunque, necesariamente, hemos tenido que
tratar de todo ello en apartados anteriores.
Bajo el epgrafe "repercusiones legales del procedimiento para internamiento involuntario" recapacitamos sobre las implicaciones
que en la situacin jurdica de una persona podran tener, y tienen, medidas clnicas como el ingreso de un enfermo psiquitrico.
Ahora nos proponemos una reflexin sobre aquellas implicaciones que en la clnica puede tener la situacin jurdica que llamamos
Incapacidad Civil.
Centraremos la cuestin en tres aspectos:
- Relaciones entre Incapacitacin por enfermedad mental e Internamiento Psiquitrico.
- Internamientos de Larga Estancia antes de la Ley 13/83.
- Casos especiales: el enfermo tutelado y el menor.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (17 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
RELACIONES ENTRE INCAPACITACION POR ENFERMEDAD
MENTAL E INTERNAMIENTO PSIQUIATRICO
Aunque no en todos los casos, en la actualidad una gran mayora de los procedimientos de incapacitacin por causa psquica se
inician desde el propio internamiento involuntario del enfermo mental (Cabrera Forneiro, Fuertes Rocan, 1994) (4).
El objeto principal de la incapacitacin es la proteccin del presunto incapaz, contra l mismo, contra la sociedad y contra todos
aquellos que de l pudieran aprovecharse. No es de extraar, por tanto, que una medida que se produce sobre la base de un trastorno
que (aunque no definitivamente) altera las capacidades para "consentir", signifique asumir que esa persona est necesitada de tal
proteccin y, as, lleve aparejada la iniciacin de las medidas legales a tal efecto que ya hemos detallado.
Sin embargo, ya vimos la necesidad de arbitrar un mecanismo para evitar que en todos los casos de internamiento involuntario al
amparo del Cdigo Civil la incapacitacin culminase finalmente. Porque muchos trastornos mentales limitan las capacidades del
sujeto para gobernarse a s mismo slo de forma transitoria, y con el adecuado tratamiento (que es la finalidad del ingreso) stas se
recobran.
Cuando no se ha atendido suficientemente a estos aspectos, se han llevado a trmino expedientes de incapcitacin que no eran
procedentes dadas las caractersticas del cuadro clnico (un nico episodio depresivo grave con sntomas psicticos, por ejemplo,
justificar la medida de ingreso involuntario, pero no la incapacitacin civil).
Por todo ello, de una parte, en el precepto jurdico se recoge el trmino "persistente" en relacin con las causas de incapacitacin y,
de otra, el Ministerio Fiscal se encarga de asesorarse adecuadamente sobre ese carcter de persistencia, con la puntualidad necesaria
como para paralizar un procedimiento de incapacitacin que no debe llegar a trmino o continuar aqul que s ha de hacerlo.
Por supuesto, el buen funcionamiento de estos mecanismos de control requiere de la comunicacin fluda y la colaboracin prctica
entre la Administracin de Justicia y la Atencin a la Salud Mental, lo que no siempre ha ocurrido. Desde la entrada en vigor de la
Ley 13/1983 de Reforma del Cdigo Civil en materia de Tutela tales relaciones no son slo deseables sino imprescindibles, y para
ello es requisito esencial el conocimiento por nuestra parte de estos aspectos mdico-legales de la prctica clnica en Psiquiatra.
Los familiares de nuestros pacientes los desconocen y confunden la mayora de las veces por lo que tambin en su asesoramiento
habremos de jugar un importante papel.
LOS INTERNAMIENTOS DE LARGA ESTANCIA ANTES DE
LA LEY 13/1983
Cuando se aprob la Ley haba en Espaa, ingresados con el carcter de larga estancia, aproximadamente 10.000 pacientes en
distintos Centros Psiquitricos, al amparo del Decreto de 1931 (Cabrera Forneiro, Fuertes Rocan, 1994) (4).
Poco tiempo despus de la implantacin del nuevo marco legal en torno a los internamientos psiquitricos se comenz a denunciar la
situacin de algunos enfermos mentales crnicos que, aunque libres de sntomas, tenan tal nivel de desocializacin debido a su larga
institucionalizacin que resultaba difcil su adaptacin a la comunidad y por lo tanto darles el alta (Delgado Bueno y col., 1994) (1).
Su situacin, entonces, poda considerarse ilegal y se impona una solucin. Inicialmente, se pas a considerar a estos enfermos
como voluntarios, salvo en los casos en que claramente se tratase de un enfermo incapaz. Decidir quienes podan considerarse como
tales supuso la revisin clnica de todos ellos para realizar informes individualizados al Ministerio Fiscal y que ste procediese o no
con el oportuno expediente de incapacitacin.
En la Circular 2/1984, la Fiscala General del Estado recomendaba poner al da, en cuanto a su situacin legal, a esta pobacin de
pacientes institucionalizados para garantizar realmente sus derechos constitucionales. Ms adelante, en la Circular 6/1987, se instaba
a todos los Fiscales a la revisin peridica "de visu" de los pacientes crnicos y a iniciar los trmites de incapacitacin a todos
aquellos que as lo requiriesen.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (18 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
En todo el proceso se implicaron dinmicas familiares harto complicadas y asuntos que envolvan a personas ya desaparecidas o que
carecan de documentacin e identificacin alguna (Cabrera Forneiro, Fuertes Rocan, 1994) (4).
El desbordamiento del aparato judicial, entre otras razones, llev a la creacin, por las dificultades de tutelar a todos los entonces
presuntos incapaces que finalmente fueron declarados incapaces, de instituciones especficas como la "Institucin Almeriense de
Tutela". La colaboracin entre juristas, psiquiatras y servicios sociales fue clave (Jornadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental,
1991) (12).
En 1991 todava el Informe del Defensor del Pueblo denunciaba situaciones lamentables, en lo legal y lo social, de muchos pacientes
crnicos.
La situacin actual est ms regularizada, si bien en la prctica diaria atendemos enfermos que pueden estar incapacitados (con todas
las repercusiones sociales y asistenciales que ello tiene) sin que conozcamos tal situacin. Conviene tenerlo en cuenta, indagar al
respecto (la familia ha podido confundir los trmites de incapacitacin civil con los de invalidez laboral...) y prestar al enfermo una
atencin ms coherente.
CASOS ESPECIALES: EL ENFERMO TUTELADO Y EL MENOR
EL ENFERMO TUTELADO
Consideremos ahora la posibilidad del enfermo mental que, previamente incapacitado, es llevado al hospital para su internamiento
involuntario.
Ya vimos que, en la opinin de los juristas dedicados al Derecho Civil, todas las consideraciones que para el presunto incapaz
recoge el art. 211 del CC deben aplicarse al incapaz y al incapacitado. Lo que en este apartado se expone son, pues, matizaciones de
importante aplicacin en la prctica.
Como hace Delgado Bueno (1994, pag. 649) (1) diferenciaremos tres eventualidades:
Si el representate o tutor del enfermo mental declarado incapaz est de
acuerdo y conforme con el criterio del psiquiatra de ingresar al paciente
Se proceder de la misma manera que si se tratase de un presunto incapaz. Que el tutor est de acuerdo no convierte el internamiento
en voluntario y la necesidad de Autorizacin Judicial sigue existiendo.
El tutor tendr que realizar su propia comunicacin al Juez sobre el ingreso.
Art. 269.4 del CC: El tutor est obligado a velar por el tutelado y, en particular, a informar al Juez anualmente sobre la situacin
del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administracin.
Art. 271.1 del CC: El tutor necesitar autorizacin judicial para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de
educacin o formacin especial.
Art. 273 del CC: Antes de autorizar cualquiera de los actos comprendidos en los artculos precedentes, el Juez oir al Ministerio
Fiscal, y al tutelado si fuese mayor de 12 aos o lo considerara oportuno, y recabar los infomes que le sean solicitados o estime
pertinentes.
Si el tutor est en desacuerdo con el criterio del ingreso y, sin embargo,
el mdico lo estima indicado
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (19 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
En este caso conviene saber tres cuestiones: primera, el tutor no tiene la capacidad legal de decidir si el enfermo mental incapaz debe
o no ingresar; segunda, si el tutor, realizado el internamiento del paciente contra su voluntad, acude al Juzgado y denuncia al mdico
por internamiento indebido, se abrir un procedimiento de Habeas Corpus y posiblemente, el Juez acompaado por el Forense se
personar en el hospital y hablar primero con el facultativo que ha procedido al internamiento y, comprobada su indicacin,
concluir el procedimiento; y tercera, siempre debe primar el criterio mdico y se incurrir en responsabilidad si no se hace as.
El tutor solicita el ingreso del paciente, y el mdico tras examinarlo
adecuadamente estima que no es necesario
En estas circunstancias el enfermo no debe ser ingresado. Han de seguirse las mismas precauciones y conducta tica que hemos visto
en el caso anlogo de un enfermo no tutelado. Sera inadecuado que el mdico, por complacencia con el tutor o ignorancia, ingresase
al enfermo.
Cualquiera que sea el supuesto, el mdico debe actuar siempre segn su mejor criterio clnico y cumpliendo los requisitos legales. Si
el ingreso tiene lugar, independientemente del camino por el que se ha llegado a l, el facultativo debe comunicarlo al Juez en menos
de 24 horas.
El tutor puede ser quien tome la iniciativa del ingreso pero siempre debe autorizarlo el Juez.
MENORES
En la esfera jurdica el menor, falto de la capacidad de obrar, precisa que otros (padres o tutor) acten en su nombre. Los menores en
situacin de desamparo tambin se encuentran sometidos a tutela, que el Juez habr de determinar.
Es preciso recordar que la atencin a travs del internamiento debe ser el ltimo recurso al que acudir.
Cutillas Torn (1986, citado por Delgado Bueno y col.) (1) entiende que no es necesaria la autorizacin judicial previa cuando los
padres obran de comn acuerdo. En caso de separacin de hecho podr otorgar consentimiento el padre en cuya compaa vive el
hijo que se pretende internar y en los casos de separacin judicial lo har el que tenga atribuda, por relolucin judicial, la custodia y
convivencia del hijo. Los artculos 154 y 156 del CC, que tratan de la patria potestad, contienen estas disposiciones.
En los supuestos de emancipacin el consentimiento puede otorgarlo el emancipado ya que el art. 323 del CC habilita a los menores
en esta situacin para regir sus personas como si fueran mayores de edad.
Aunque la legislacin prev lo anterior ya recomendbamos, con Bercovitz, considerar tambin al menor de edad (incapaz por
naturaleza) como presunto incapaz. Y sto porque la nica diferencia entre las actuaciones judiciales del art. 211 y las que venimos
considerando en los casos de pacientes incapacitados con tutela es que en este ltimo caso no es preceptivo el dictamen de un
facultativo, aunque el mismo debera producirse como uno de los "informes que le sean solicitados o estime pertinentes". En cambio,
en el supuesto del menor o incapaz sometido a patria potestad no aparece previsto control judicial alguno. No es de extraar que la
tutela est sometida a un mayor control judicial que la patria potestad, pero parece excesivo que no exista, en los casos de
internamiento y sobre todo si son prolongados, un control mnimo con respecto al menor sometido a patria potestad (Bercovitz,
1984) (11).
Desde luego, como para los incapacitados sometidos a tutela, el menor debera considerarse includo en los supuestos del 211
siempre que la causa del internamiento pueda hipotticamente dar lugar a su incapacitacin, ya que en tal caso se trata al mismo
tiempo de un incapaz y de un presunto incapaz.
La aplicacin del 211 tanto a presuntos incapaces como a incapaces en general, supone, como ya explicbamos, una proteccin
homognea para todos ellos.
Finalmente, la posibilidad de aplicar ensayos clnicos en menores o incapacitados est regulada especficamente (Real Decreto
561/1983) de forma que hay obligacin de recabar el consentimiento por escrito que debe hacer el tutor ante el Ministerio Fiscal en
protocolo especfico (Cabrera Forneiro, Fuertes Rocan, 1994) (4).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (20 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
Despus de haber planteado la regulacin que tienen en nuestro ordenamiento jurdico los enfermos mentales incapacitados,
retomemos, como conclusin, algunas de las lneas generales del proceso de incapacitacin, el cual es una de las cuestiones
mdico-legales de ms trascendencia en el mbito psiquitrico.
Se llama incapacitacin a un estado civil de la persona que se constituye en virtud de resolucin judicial y que limita jurdicamente
la capacidad de obrar de esa persona (Cabrera Forneiro, 1991) (19). Es una medida que dispone el legislador para proteger al incapaz
y que tiene indudables ventajas (facilita la peticin de subvenciones, protege a los enfermos de responsabilidades penales, fluidifica
el internamiento psiquitrico en caso de ser necesario, etc.) pero tambin inconvenientes.
Tras la Reforma de 1983, no supone como antao una situacin dramtica e irreversible; adems no tiene que ser completa sino en
ocasiones parcial, y por ltimo no se lleva a cabo de forma indiscriminada pues se han articulado las estructuras jurdicas necesarias
para ello.
BIBLIOGRAFIA
1.- Delgado Bueno, S., Rodrguez Pulido, F., Gonzlez de Rivera, J.L. Aspectos mdico-legales de los internamientos psiquitricos.
En Psiquiatra Legal y Forense. S. Delgado Bueno y cols. Colex 1. Ed. Madrid. 1994: 635-659.
2.- Constitucin Espaola. Edit. Civitas, 1 edicin. Madrid, 1986.
3.- Romeo Casabona, C.M. El tratamiento jurdico del enfermo mental en el Consejo de Europa y sistema de garantas en el Derecho
Espaol. En: Psiquiatra Legal y Forense. S. Delgado Bueno y cols. Colex 1. Ed. Madrid. 1994: 783-827.
4.- Cabrera Forneiro, J., Fuertes Rocan, J.C. Implicaciones sociales y legales del internamiento psiquitrico. En La enfermedad
mental ante la Ley. J. Cabrera Forneiro, J.C. Fuertes Rocan. ELA 1. Ed. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 1994: 297-
312.
5.- Gisbert Calabuig, J.A. Personalidad y capacidad de obrar. En: Medicina Legal y Toxicologa. J.A. Gisbert Calabuig. Salvat 4.
Ed. Barcelona. 1991: 850-861.
6.- Cdigo Civil. Edit. Civitas, 15. edicin. Madrid, 1992.
7.- Cdigo Penal y Legislacin Complementaria. Edit. Civitas, 12 edicin. Madrid, 1987.
8.- Defensor del Pueblo. Informes , Estudios y Documentos: Situacin jurdica y asistencial del enfermo mental en Espaa. Madrid,
1991.
9.- Delgado Bueno, S. Alternativas al internamiento involuntario. En: Psiquiatra Legal y Forense. S. Delgado Bueno y cols. Colex
1. Ed. Madrid. 1994: 661-693.
10.- Bercovitz Rodrguez-Cano, R. El rgimen de internamiento involuntario en centros sanitarios. En Psiquiatra Legal y Forense.
S. Delgado Bueno y cols. Colex 1. Ed. Madrid. 1994: 829-868.
11.- Bercovitz Rodrguez-Cano, R. La proteccin jurdica de la persona en relacin con su internamiento involuntario en centros
sanitarios o asistenciales por razones de salud. Anuario de Derecho Civil, 1984: 953-973.
12.- Jornadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud. Direccin General de Atencin Sanitaria. 1991.
13.- Martnez Frigola, F. Internamiento y realidad social. Planteamiento. En: Psiquiatra Legal y Forense. S. Delgado Bueno y cols.
Colex 1. Ed. Madrid.1994: 619-634.
14.- Snchez Blanque, A. Introduccin a la Criminologa. En Medicina Legal y Toxicologa. J. A. Gisbert Calabuig. Salvat 4. Ed.
Barcelona. 1991: 795-799.
15.- Ley de Enjuiciamiento Criminal. Edit. Civitas. 11 edicin. Madrid, 1990.
16.- Defensor del Pueblo. Informe Anual 1990 y debates en las Cortes Generales. Madrid, 1990.
17.- Gisbert Calabuig, J.A. Imputabilidad. En Medicina Legal y Toxicologa. J.A. Gisbert Calabuig. Salvat 4. Ed. Barcelona. 1991:
800-816.
18.- Heredia Martnez, F. La hospitalizacin psiquitrica sin consentimiento del paciente en el mbito civil, en los pases de la CEE.
En: Psiquiatra Legal y Forense. S. Delgado Bueno y cols. Colex 1. Ed. Madrid. 1994: 695-707.
19.- Cabrera Forneiro, J. y Cols. La capacidad civil y sus aspectos psiquitrico-forenses. Monografas de Psiquiatra. Ed. Saned.
Madrid, 1991.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (21 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18.htm (22 of 22) [03/09/2002 07:14:22 a.m.]
18
2.LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN LA PRAXIS
PSIQUIATRICA
Autores: C. Teixido y E. Bramon
Coordinador: L.Ortega-Monasterio y Gastn, Barcelona
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL MEDICO
En los ltimos 20 aos, la responsabilidad jurdica del mdico ha adquirido gran relevancia, debido al
notorio incremento del nmero de demandas interpuestas ante los tribunales de justicia. El anlisis de las
posibles causas y factores implicados en este fenmeno encierra un gran inters sociolgico y sanitario.
Sin duda, un factor que ha infludo ha sido el cambio experimentado en la mentalidad de las sociedades
occidentales: la asistencia mdica ha perdido sus clsicas connotaciones caritativas o de beneficencia y se
ha convertido en un servicio, pblico o privado, por lo general contemplado dentro de los derechos
constitucionales del ciudadano, y ante el cual se plantean unas exigencias que incluso en casiones llegan
a ser maximalistas. El paciente ha venido a asumir un rol y un status de usuario y la salud un bien
objetivable y susceptible de transacciones legales, entre ellas las de tipo econmico. Desde esa tesitura
una fuente indudable de las frecuentes demandas es el afn del usuario de un lucro econmico a travs de
las indemnizaciones por malpraxis.
Segn los datos del Colegio Oficial de Metges de Barcelona, en 1991 uno de cada 100 mdicos reciba
una demanda al ao. Este mismo organismo seala que el nmero de reclamaciones contra facultativos
por responsabilidad civil estuvo aumentando entre los aos 1986 y 1991. Por el contrario, durante el
perodo 1991-1992 se produjo un descenso del 18%, para estabilizarse en 1993 (1).
El riesgo de demandas legales contribuye a crear un clima de desconfianza que tiende a entorpecer la
adecuada relacin mdico-paciente, y en ocasiones genera la denominada "medicina defensiva", en la
que el mdico extrema al mximo las cautelas y el amparo riguroso ante las normas legales en previsin
de eventuales demandas.
LA PSIQUIATRIA, UNA ESPECIALIDAD CON ESCASAS DEMANDAS HASTA LA
ACTUALIDAD
Seala Carrasco Gmez (1994) "la psiquiatra en Espaa, no es un rea donde se acumulen las
reclamaciones y son pocos los casos con sentencias firmes de estos temas especficos y que sirvan de
referencias jurisprudenciales". No obstante es previsible que, al igual que en otros paises de la U.E., as
como en E.E.U.U. y Canad, el nmero de demandas se incremente en los aos inmediatos (2).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (1 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
Un estudio realizado en el ao 1992 por el Colegio Oficial de Metges de Barcelona estableca una
agrupacin de las especialidades mdicas en tres categoras segn su riesgo de demanda judicial. Desde
este esquema se consider a la psiquiatra una especialidad de riesgo medio junto a la urologa, ciruga
cardaca, hematologa, oncologa, otorrinolaringologa, y aparato digestivo, siendo las especialidades de
alto riesgo la obstetricia y ginecologa, traumatologa, anestesia, neurociruga, ciruga plstica,
oftalmologa, y ciruga general. Todas las restantes fueron consideradas de bajo riesgo (3).
Segn L. Ortega-Monasterio (4), esta situacin relativamente favorable al psiquiatra se explica por dos
motivos: Uno de ellos es el carcter menos cruento de la especialidad (utiliza tcnicas exploratorias
habitualmente inocuas) y su bajo riesgo vital, especialmente en caso de eventuales errores diagnsticos o
teraputicos, comparado, por ejemplo, con la ciruga o la anestesia. Por otro lado, la idiosincrasia de la
relacin psiquiatra-paciente suele sustentarse en una transferencia que fomenta vnculos afectivos
intensos, y ello puede ser tambin un factor protector ante las demandas por presunta malpraxis. Como
elemento negativo figurara la eventual posibiliad de actitudes hostiles propias de algunos trastornos del
crculo paranoide, as como las dificultades en la relacin trasnferencial que pueden aparecer en el
histerismo u otros trastornos de la personalidad.
Gisbert Calabuig (1991) define la responsabilidad profesional como "la obligacin que tienen los
mdicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios, e incluso
involuntarios dentro de ciertos lmites, cometidos en el ejercicio de su profesin" (5).
Para que efectivamente se d un caso de responsabilidad profesional entre el acto u omisin del
psiquiatra y el resultado daoso debe demostrarse una relacin causa-efecto entre los mismos.
La responsabilidad puede ser de tipo penal, civil , administrativa o deontolgica (esta ltima sera
denunciable ante el colegio profesional). La mayora de las reclamaciones por supuesta malpraxis suelen
cursarse por el procedimiento ms gil: la va penal, la cual a su vez se acompaa accesoriamente de una
responsabilidad civil que se concreta en una indemnizacin econmica.
La responsabilidad civil
La responsabilidad civil en los supuestos de malpraxis psiquitrica consistira en resarcir mediante
indemnizacin econmica los perjuicios derivados de dicha malpraxis.
"La responsabilidad civil es una obligacin que nace de la ley , de los contratos y cuasi contratos, y de
los actos y omisiones ilcitos o en los que intervenga cualquier gnero de culpa o negligencia" (Art.
1089. Cdigo Civil).
"Quedan sujetos a la indemnizacin de los daos y perjuicios causados los que en el cumplimiento de
sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (2 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
contravinieren al tenor de aqulla". (Art. 1101 Cdigo Civil).
Los casos de malpraxis suelen derivar tambin en responsabilidad penal.
La responsabilidad penal
Es aquella que se deriva de un delito y "Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas
penadas por la Ley" (Art.1. Cdigo Penal).
En la valoracin de la responsabilidad penal se tienen en cuenta:
- La naturaleza del delito: Imprudencia o negligencia simple, o imprudencia temeraria, en los delitos
culposos o de negligencia, e intencionalidad o malicia en los delitos dolosos. Esta diferencia tiene una
importancia radical, pues desde ella se establecen dos categoras netamente diferenciadas en el mbito
penal, y que vienen definidas por la dimensin subjetiva del acto u omisin punibles: delito doloso (dolo)
cuando existe malicia o intencionalidad, y en caso contario, el delito culposo obedecera a una conducta
negligente pero no propiamente intencional.
- Otra cuestin de inters legal sera la magnitud del perjuicio causado, la cual viene a determinar la
cantidad indemnizable y es independiente de la dimensin culposa o dolosa del delito. As pues, un delito
de escasa gravedad penal (negligencia) puede resultar muy costoso econmicamente en cuanto a la
responsabilidad civil subsidiaria (por ejemplo, una parlisis o el fallecimiento de un padre de familia). En
el polo opuesto, un delito grave o intencional (dolo) podra no resultar costoso econmicamente, aunque
fuera muy elevada la pena impuesta al culpable (por ejemplo, un asesinato frustrado sin resultado de
lesiones, o si la vctima falleciera pero no tuviera familiares virtualmente indemnizables).
Segn Gisbert Calabuig (6), el mdico puede incurrir en responsabilidad penal en diversas
circunstancias:
- El facultativo podra, como cualquier persona virtual, cometer un delito doloso y eventualmente utilizar
sus conocimientos como medio para delinquir. La pena sera igual que la aplicable a todo individuo, con
la salvedad de que la condicin de mdico constituira un agravante.
- Delitos dolosos especficos en el ejercicio de la profesin. En la prescripcin, falso testimonio al actuar
como perito, irregularidades en la redaccin de certificados...
- Como seala el mismo autor "la circunstancia jurdica ms habitual en la responsabilidad penal del
mdico es la de imprudencia punible ", recogida en los artculos 565 y 586 del Cdigo Penal. Es decir un
delito de tipo culposo, una negligencia, y obviamente de menor gravedad jurdica que los actos
plenamente intencionales o dolosos.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (3 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
Art. 565. "El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediare dolo, constituira delito,
ser castigado con la pena de prisin menor.
Cuando se produjere muerte o lesiones con los resultados previstos en los artculos 418, 419 o 421.2., a
consecuencia de impericia o de negligencia profesional, se impondrn en su grado mximo las penas
sealadas en este artculo...".
Art. 586 bis. "Los que, por simple imprudencia o negligencia causaren un mal a las personas que, de
mediar dolo, constituira delito, sern castigados con la pena de arresto menor y multa de 50.000 a
100.000 pesetas, siempre que concurriere infraccin de reglamentos, y, cuando sta no concurriere, con
la de uno a quince das de arresto menor o multa de 50.000 a 100.000 pasetas...".
A continuacin comentaremos las actividades de la clnica psiquitrica que con mayor frecuencia son
causa de demandas judiciales por malpraxis.
NATURALEZA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PSIQUIATRICOS
El enfermo psiquitrico suele encontrarse en un estado de vulnerabilidad y de eventual dificultad para
llegar a una apreciacin racional y objetiva de su realidad personal. Se hallar pues en "una situacin de
invalidez o dependencia transitoria respecto al experto" segn Schelmenson (1990) (7).
SUPUESTOS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES
Existen distintas relaciones posibles entre el psiquiatra y el paciente. El modelo de relacin se construye,
en ocasiones, a partir de la eleccin selectiva que el enfermo hace del psiquiatra: a razn de su prestigio,
idoneidad, posibilidades econmicas, etc. Con relativa frecuencia la eleccin resulta imposible y el
paciente debe aceptar al psiquiatra que le asigna su entidad de cobertura asistencial. El caso lmite se
costituye cuando se brinda atencin de urgencia o en un hospital pblico, supuestos en los que el enfermo
no ha ejercido ningn tipo de eleccin respecto al facultativo asignado.
El contrato psiquitrico queda validado por el consentimiento inicial del prestador y del cliente del
servicio, entendido como la exteriorizacin de la voluntad efectiva de concretar el acuerdo, segn los
principios generales de la contratacin.
Presentamos dos diferentes modelos de relacin: los contractuales y los extracontractuales:
- El paciente manifiesta netamente su voluntad de ser asistido. En este supuesto se trata de un acto libre,
lo cual significa una correspondencia entre los objetivos jurdicos y psicoteraputicos. Paciente y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (4 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
psiquiatra convienen las clusulas del contrato.
- En otros casos, las personas no desean ser tratadas, pero resultan presionadas o atemorizadas por el
medio socio-familiar, y ante la disyuntiva eligen la opcin menos traumtica: aceptar el tratamiento
psiquitrico. Es incuestionable aqu el valor vinculante del contrato, si bien presionado, puesto que el
paciente expresa su voluntad efectiva.
- En ciertos casos el psiquiatra acta al margen del contrato. Las relaciones extraconyunturales pueden
sobrevenir:
- Por la falta de consentimiento del paciente, ya sea por una imposibilidad para otorgarlo (mutistas,
sndromes de inhibicin o estados estuporosos), o incluso contra su voluntad expresa (negativismo
activo). Este supuesto se resuelve a travs de la autorizacin de sus tutores, o con la correspondiente
atorizacin del magistrado si el paciente no estuviera incapacitado judicialmente. Si la propuesta
teraputica es ratificada por los representantes legales el acto psiquitrico se ubica en el orden
contractual, dejando de pertenecer al marco extracontractual. Si el psiquiatra percibe conflicto de
intereses entre los tutores y el paciente debe ponerlo en conocimiento del magistrado.
- Del mismo modo se excede el marco contractual cuando alguien se debe someter a exmenes
psiquitricos en las empresas dedicadas a la bsqueda y seleccin de personal. Si el solicitante desea
conseguir el empleo debe contestar al test que suponen acceder a detalles ntimos, por lo que se espera
que se respete su confidencialidad a efectos de proteger su intimidad.
- El caso ms problemtico se presenta cuando el paciente, consciente de su patologa, se opone
explcitamente a la actuacin del facultativo y rechaza ser tratado. El acto psiquitrico se impone
coactivamente, fuera del contrato. En este supuesto la conducta profesional solo estar justificada si se
encuadra en una disposicin normativa. El art. 10,ap. 9, de la ley 14/86 de la Ley general de sanidad
espaola, enfatiza el derecho a la negativa al tratamiento, excepto en los siguientes casos:
cuando la no intervencin supone un riesgo para la salud pblica;
cuando no est capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponde a sus familiares
o a personas allegadas a l, y
cuando la urgencia no permita demoras por riesgo de ocasionar lesiones o existir peligro de tentativa de
suicidio. En estos supuestos, incluso en ausencia de parientes, se presume el consentimiento; la actuacin
profesional justificada se sustenta entonces en el deber de asistencia, ex-officio.
Asimismo, cuando se considere la necesidad de ingresar al paciente contraviniendo su voluntad
explcita (internamiento forzoso) se necesitar la autorizacin judicial correspondiente, a travs de
las normas contempladas en la actual legislacin civil.
AL MARGEN DE ESTOS SUPUESTOS EL ACTO ASISTENCIAL COACTIVO SE
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (5 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
CONVIERTE EN ILICITO PENAL Y CIVIL
EL PLAN DE PRESTACION. CARACTERISTICAS
El incumplimiento de los deberes propios del psiquiatra origina una conducta antijurdica. Si el
incumplimiento le es imputable surge la obligacin de reparar. Los derechos del paciente (segn
Albanese, Susana y Zuppi, 1989) (8) se pueden sintetizar segn el esquema siguiente:
derecho a un tratamiento adecuado, que implica el deber de idoneidad objetiva del profesional;
derecho a rehusar un determinado tratamiento;
derecho a la informacin pertinente, lo que implica comunicar al enfermo las caractersticas y
modalidades del tratamiento (incluyendo sus variables de riesgo-beneficio) a fin de que el mismo
paciente, o sus representantes legales puedan discernir, sobre bases de conocimiento, la terapia y los
mtodos alternativos;
como derivacin de la anterior, existe el derecho a que se realice un adecuado registro del tratamiento y
a acceder a las historias clnicas si las solicita el paciente (con las salvedades que la pudieran afectar);
derecho a un debido control del tratamiento;
derecho a la interconsulta entre varios facultativos;
derecho a no ser internado innecesaria o abusivamente;
derecho al tratamiento menos agresivo entre los posibles;
derecho a la intimidad: adecuada proteccin de la imformacin confidencial;
derecho a la comunicacin;
derecho a un coste razonable por su tratamiento;
derecho a que la terapia no sea interrumpida intempestivamente;
derecho a la indemnidad psico-fsica durante el tratamiento.
derecho a que se eviten conductas auto o heterolesivas daosas y que son previsibles desde el mbito
clnico, y
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (6 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
derecho (si fuera necesario), a un adecuado proceso de internamiento psiquitrico, y a una posterior
rehabilitacin.
Por su parte, el programa contractual impone al paciente determinadas conductas-de colaboracin-que
posibilitan, facilitan o aseguran el xito de la prestacin a cargo del profesional: acudir a las sesiones en
la medida de sus posibilidades, tomar la medicacin -cuando est en condiciones de hacerlo por s
mismo-, no abandonar el tratamiento sugerido, y abonar los honorarios pactados.
En caso de conflicto, el magistrado debe integrar la voluntad contractual.
LOS DEBERES ESPECIFICOS DEL PSIQUIATRA
Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Implica el deber de obrar con la debida diligencia segn las reglas de la ciencia psiquitrica disponibles
en el momento de la prestacin. El adecuado servicio de atencin psiquitrica incluye: un correcto juicio
diagnstico y, como su derivacin lgica, una teraputica eficaz hasta el momento de cesar la relacin
profesional. En psiquiatra existe gran heterogeneidad de escuelas y tcnicas reconocidas, por lo que en
ocasiones no se alcanza unanimidad diagnstica ni en los criterios teraputicos, al no existir mtodos
rigurosamente ortodoxos consensuados. Se trata de criterios en los que el propio terapeuta acta con un
elevado margen de disponibilidad de tcnicas o actitudes. Por todo ello el grado de objetividad no es el
mismo que en otras disciplinas mdicas, y en consecuencia los eventuales errores diagnsticos o
teraputicos presentan mayores dificultades en cuanto a su valoracin.
El diagnstico
Se define como un juicio sobre la patologa del paciente a partir de los signos y sntomas detectados en la
fase exploratoria inicial. Segn Carrasco Gmez (1990), en psiquiatra pueden surgir ms dificultades en
el orden diagnstico que en otras especialidades, debido a que los criterios, baremos y referencias estn
muy marcados por el subjetivismo y otros condicionantes (9).
Por ello, los profesionales de la psiquiatra han elaborado numerosos indices y catlogos de las
enfermedades mentales. En 1952 la American Psychiatric Association public el DSM-1, que
posteriormente ha venido revisndose hasta la cuarta versin vigente en la actualidad (DSM-IV).
Tambin se han realizado progamas informatizados (como el SCAN) que son un intento vlido de
catalogar sntomas y tienen una utilidad relativa, enmarcada en la ideologa, valores y comprensin del
profesional.
En psiquiatra los errores diagnsticos tienen derivaciones daosas, ya que pueden ser causa de
tratamientos inadecuados (a veces agresivos), internamientos improcedentes, declaraciones innecesarias
o arbitrarias de insania, y una multiplicidad de afectaciones derivadas de la evetual posibilidad de un
diagnstico errneo.
La responsabilidad derivada de errores diagnsticos inexcusables y daosos no se puede interpretar con
pautas rgidas, debe estudiarse el contexto, la circunstancia de cada caso.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (7 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
Los falsos juicios clnicos inexcusables -evitables con un proceder profesional riguroso- pueden provenir
de omisiones tales como una escasa informacin en la anamnesis y catamnesis, por no utilizar los medios
instrumentales necesarios para alcanzar un diagnstico determinado o la exclusin del mismo, por no
haber detectado patologa orgnica en relacin directa con la enfermedad psquica o que pudiera influir
en la evolucin de la misma, e incluso agravarse su estado con la terapetica psiquitrica (como cuando
existe un tumor cerebral no diagnosticado). Tambin ser responsable el profesional por haber omitido
poner en prctica los medios disponibles para la elaboracin de un diagnstico correcto, ya sea por una
deficiencia en la formacin terica (impericia) o por actuar de manera descuidada (negligencia). Se
entiende por error inexcusable la inexistencia acreditada de una razn vlida para errar.
El posible argumento defensista del profesional fundado en el disenso terico y las discrepantes actitudes
diagnsticas disponibles, no configuran, una causa suficiente de exencin de responsabilidad si el error
es objetivamente injustificable para un psiquiatra en relacin al acervo de conocimientos de los que
dispone la comunidad cientfica a la que pertenece en un momento histrico determinado.
El tratamiento
En psiquiatra pueden existir distintos tratamientos ante una misma patologa, y en ocasiones resulta
compleja y cientficamente polmica la valoracin comparativa de la eficacia teraptica de diversas
tcnicas y los riesgos previsibles en cada caso. Algunos psiquiatras otorgan valor teraputico a
determinados tratamientos que otros facultativos consideran inconvenientes o incluso nocivos. En la
medida en que el paciente deposita su confianza en un profesional, este ejercer con una libertad en
cuanto a las opciones tcnico-teraputicas, pero tendr como lmite el derecho del paciente a un
tratamiento idneo acorde con los conocimintos actualizados que estn vigentes dentro de la comunidad
cientfica. La conducta ser negligente si se aplican terapias anacrnicas, inefectivas o perjudiciales, en
relacin comparativa con otras tcnicas actualizadas que se hayan demostrado ms efectivas y cuya
relacin entre los inconvenientes y lo ventajoso sea ms favorable para el paciente.
J. J. Carrasco Gmez (1990) (10) enuncia una variedad de deberes que conforman la accin teraputica y
que sintetizamos:
- los riesgos o efectos secundarios eventualmente resultantes de la aplicacin de la medida teraputica,
deben ser proporcionados a los efectos beneficiosos que se espera alcanzar (primum non nocere);
- el mtodo teraputico ha de ser conocido por l mdico que lo aplica;
- el psiquiatra debe tener la capacidad suficiente como para desarrollar la tcnica elegida (se alude a su
idoneidad, habilidad y especializacin);
- el compromiso teraputico implica el no abandonar el tratamieno de un paciente dejndolo sin
asistencia;
- debe informarse al enfermo sobre su tratamiento, especialmente en lo que se refiere a la posologa,
contraindicaciones, efectos secundarios, rgimen de vida, riesgo de conducir automviles, etc., as como
sobre las alternativas del tratamiento propuesto. Como regla general, el paciente, debidamente
informado, debe dar consentimiento para la aplicacin de la teraputica propuesta. En USA se dispone de
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (8 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
los standards JCAH (Consolidated Standards Manual for Child, Adolescent and Adult Psychiatric,
Alcoholism and Drug Abuse Facilities, 1981), que determinan las normas por las que cada paciente debe
recibir un tratamiento individualizado (11).
La valoracin teraputica adquiere otra dimensin cuando se trata de determinar la responsabilidad
-entendida como el deber objetivo de diligencia exigible- de aquel psiquiatra que aplica un tratamiento
no convencional, slo aceptado por una minora dentro de la profesin. Una doctrina autoral y
jurisprudencial norteamericana determin la conducta exigible en estos casos al crear la teora de la
"respetable minora" que, segn Prosser (12), constituye una respuesta pragmtica ante las disyuntivas
planteadas por la existencia de ms de una escuela de pensamiento dentro de una misma disciplina sin
que sea factible, vlidamente, determinar la mayor pertinencia de una de ellas, incluso cuando se
plantean contradicciones profundas. Esta doctrina autoriza a calificar una escuela como reconocida en los
trminos de un proceso por responsabilidad mdica, si se acredita que posee "principios definidos y
seguidos, al menos, por una minora respetable de la profesin". En cualquiera de los casos es
imprescindible la previa informacin del paciente y su correspondiente autorizacin explcita.
Segn Slovenko (1981), la justicia determinar en cada caso si la escuela a la que adscribe el profesional
se debe estimar reconocida. El consentimiento informado otorgado por el paciente constituye una
exigencia ineludible en los casos de terapias no convencionales (13).
En suma,la cuestin del incumplimiento por errores teraputicos se valora examinando los deberes
asumidos (conducta debida), y analizando como hubiera obrado un profesional diligente en el contexto
analizado. Con el fin de proteger a los pacientes sin obstaculizar el desarrollo de nuevas tcnicas
innovadoras, la jurisprudencia norteamericana ha fijado deberes especiales: comunicar todos los riesgos
colaterales que pudieran sobrevenir ("Canterbury v/Spencer" 1972), as como realizar todos los esfuerzos
razonables tendentes a descubrir los efectos colaterales desconocidos (14).
Terapia farmacolgica
El profesional debe aportar la informacin necesaria (fines teraputicos buscados, riesgos, efectos
adversos) para que el cliente pueda hacer una eleccin informada y participativa de la terapia, de tal
modo que se le ofrezca la posibilidad de optar entre las posibilidades alternativas del tratamiento. No se
ha de olvidar, que salvo razones de urgencia, el paciente tiene el derecho de negarse a recibir tratamiento.
As pues "todo paciente tiene derecho a rechazar un tratamiento" -tal como enfatiza Verdun Jones y
Simon en 1988- (15), al comentar una revisin de publicaciones jurdicas sobre dicho tema. No obstante,
la opcin del paciente no se agota ante su simple negativa explcita, pues en casos como los de la
mayora de los enfermos psicticos no existe una clara conciencia de enfermedad. En estos supuestos los
responsables de su tutela deben asumir la decisin de asentir el modelo de tratamiento sugerido por el
psiquiatra. Si se produjera conflicto de intereses entre el paciente y los familiares debe requerirse la
accin judicial.
El psiquiatra se comporta indebidamente si el paciente resulta damnificado por la prescripcin
inadecuada de medicamentos, como pudiera acontecer en diversos supuestos: si existiera error -por
descuido o impericia- al prescribir. Si se excediera en cuanto a la dosis apropiada (supuesto de especial
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (9 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
riesgo en casos tales como en la dosificacin de sales de ltio), o si no se tuviera en cuenta la
contraindicacin de la combinacin con otros frmacos. Por no suministrar los medicamentos de menos
riesgo disponibles, por omitir las diligencias necesarias tendentes a evitar los efectos adversos
previsibles. Igualmente por la falta de vigilancia posterior del paciente y por no respetar las instrucciones
preventivas del laboratorio que haya fabricado el producto.
El tratamiento farmacolgico no nos debe hacer olvidar la necesidad de una accin psicoterpica
conjunta, Henry Ey (16) enfatiza el papel de esta. Ambos mtodos se complementan.
Los efectos del frmaco han facilitado la relacin psicoteraputica, y la informacin y el soporte
emocional que otorga la psicoterapia hacen ms tolerables para el paciente los efectos colaterales y la
afliccin de la enfermedad durante la fase de latencia previa a los efectos favorables del medicamento
(16).
El deber asumido incluye el asesorarmiento al paciente en el correcto uso de la sustancia que se prescribe
en cuanto a los potenciales riesgos: Goumilloux (1981) (17) cita los casos de accidentes de trfico por no
haber advertido al enfermo del efecto sedativo de un frmaco, o las diskinesias tardas que no han sido
previstas ni advertidas. Por ltimo, cabe sealar que el mdico puede ser corresponsable de la malpraxis
de personas que trabajen dentro de un equipo de colaboradores bajo su supervisin (psiclogos,
enfermera y auxiliares).
Terapia electroconvulsiva
Esta tcnica fu ampliamente utilizada a partir de su inicio (1939) y durante los siguientes 20 aos, en
ausencia de otras alternativas eficaces. Con la llegada de los psicofrmacos, los movimientos sociales
crticos, y muy en particular tras las corrientes de opinin impulsadas por la antipsiquiatra, la aplicacin
del electrochoque decreci ostensiblemente. En la actualidad ha aparecido un revisionismo teraputico
que ha venido a demostrar su utilidad ante determinados supuestos, y hoy la ignorancia o rechazo
dogmtico de este recurso teraputico puede inclusive ser considerado, en algunas circunstancias, como
un comportamiento negligente o carente de tica.
Los antiguos riesgos de la convulsivoterapia se han reducido al mnimo al aplicarle al paciente anestesia
general y relajantes musculares. Con ello se prevee la posible aparicion de accidentes fsicos como los
aplastamientos vertebrales, desgarros musculares, luxaciones, etc.). Actualmente los efectos secundarios
predominantes son cefaleas, sntomas vertiginosos y discretas amnesias lacunares. Hoy se considera que
en ningn centro debe practicarse la electroconvulsivoterapia sin anestesista ni equipo de reanimacin
adecuado, con la correspondiente presencia de un facultativo especializado.
La malpraxis en la convulsivoterapia podra ser atribuda, segn Goumilloux -citado por Ortega-
Monasterio, 1988- (18), a las siguientes causas:
- Anestesia realizada por un mdico no cualificado.
- Ausencia de instrumental de reanimacin, o material insuficiente, o imperfecto.
- Ausencia de medicacin curarizante.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (10 of 26) [03/09/2002 07:16:00 a.m.]
- Ausencia de un ECG previo para descartar patologa cardaca.
- Ausencia de estudio EEG previo para descartar patologa orgnica cerebral previa.
- Ausencia de exploracin neurolgica previa, con estudio de fondo de ojo, que ocultara patologa
neurolgica anterior.
Segn Vallejo y Rojo (1994) (19), el procedimiento para una adecuada administracin de la TEC, sera el
siguiente:
- Requisitos previos a la TEC.
- Ayuno, vestuario y otros.
- Acomodacin del paciente y toma de constantes vitales.
- Administracin de anticolinrgicos.
- Aplicacin de los electrodos ECG.
- Aplicacin de los electrodos EEG.
- Va intravenosa.
- Anestesia.
- Monotorizacin mtodo del torniquete.
- Administracin de miorrelajante.
- Colocacin del protector bucal.
- Administracin de oxgeno.
- Observacin de fasciculaciones musculares.
- Colocacin de los electrodos para el tratamiento.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (11 of 26) [03/09/2002 07:16:01 a.m.]
- Administracin del estmulo elctrico.
- Monitorizacin EEG de la convulsin.
- Recuperacin.
En este tipo de tratamiento tiene especial trascendencia el requisito del consentimiento informado
otorgado por el paciente. La informacin debe incluir una evaluacin de la enfermedad, la duracin del
tratamiento, los eventuales efectos colaterales, los riesgos probables y los beneficios esperados. La
exigencia del consentimiento informado no es necesaria en situaciones de emergencia en las que el
paciente no est mentalmente capacitado para asumir la decisin. En tales supuestos se solicitar el
correspondiente asesoramiento jurdico y ser necesario el consentimiento de la familia o tutor. Para ello
se suelen utilizar formularios protocolarizados.
Psicoterapias verbales
Existen numerosos modelos y tcnicas psicoteraputicas, y de hecho puede considerarse que toda
relacin facultativa incluye un componente informativo, orientativo y tranquilizador del paciente, que
implcitamente constituye siempre una psicoterapia. Los errores teraputicos radicaran en orientaciones
netamente contraproducentes que pudieran agravar la enfermedad, y en general cualquier manejo e la
relacin transferencial que pudiera desencadenar una agravacin del paciente o una aparicin de nuevos
conflictos emocionales.
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN RELACION AL SUICIDIO
DEL PACIENTE PSIQUIATRICO
El suicidio es una eventualidad sumamente trgica y temida en la prctica clnica psiquitrica. Asmismo,
supone una de las causas frecuentes de demandas judiciales por parte de los familiares de enfermos (20).
La responsabilidad profesional ante un suicidio se suele relacionar con el concepto de "imprudencia
temeraria" (Artculo 565 del Cdigo Penal) al no preveerse adecuadamente y no evitar dentro de lo
posible dicha eventualidad.
EL DEBER DE DETECTAR O APRECIAR EL RIESGO AUTOLITICO
Las dificultades de la prevencin del suicidio emanan de la propia conducta humana, compleja,
escasamente previsible y en ocasiones paradjica, mxime si est afectada por un proceso
psicopatolgico.
Para estimar el potencial suicida de un paciente se deben considerar
- Criterios clnicos (entidad nosolgica, presencia de alucinaciones auditivas imperativas, enfermedades
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (12 of 26) [03/09/2002 07:16:01 a.m.]
somticas asociadas...).
- Caractersticas generales del paciente (tentativas previas, antecedentes familiares, edad avanzada,
muerte reciente de personas queridas, aislamiento social, dificultades econmicas, sexo masculino...)
(21).
- Es recomendable la valoracin con escalas como el test de Pldinger, teniendo siempre presente que la
concurrencia de varios factores de riesgo en un mismo paciente supone un fenmeno de potenciacin de
la probabilidad de ejecucin de una maniobra autoltica (22).
En el caso de que el riesgo de suicidio pasara inadvertido o bien no se aplicaran los medios necesarios
para su prevencin, todo ello segn la lex artis, el psiquiatra podra ser presunto responsable de una
malpraxis profesional.
OBLIGACIONES DEL PSIQUIATRA ANTE UN PACIENTE CON ELEVADO RIESGO SUICIDA
Una vez establecido el riesgo de suicidio el psiquiatra asume una doble obligacin:
Deber de custodia o seguridad
El facultativo debe aplicar los medios adecuados para la contencin de la potencial conducta autoltica.
Se trata de una "obligacin de resultado", en cuanto que la valoracin jurdica se basar nicamente en el
desenlace de los hechos, de tal manera que si el paciente en riesgo se suicidara se vendra a contemplar
que el profesional habra incumplido su deber en cuanto a prestar los cuidados o tomar las medidas
preventivas necesarias, de lo cual se derivara su responsabilidad por imprudencia.
Ante una reclamacin determinada por este supuesto, el facultativo precisara aportar pruebas referentes
a la diligencia de su intervencin, la indicacin de la custodia, y en general la adopcin de las medidas de
seguridad pertinentes.
La institucin en la que se haya ingresado al paciente suscribe tambin una obligacin de resultado, y
slo podr ser eximida si se demuestra que se ha intervenido con absoluta diligencia en la custodia, o
bien ante un caso fortuito demostrado cuyo desenlace no fuera previsible.
Deber de asistencia
La actitud teraputica-asistencial se rige por el principio que se ha denominado "obligacin de medios
reforzada". Se trata de una aplicacin de "medios" por cuanto la eventual negligencia no se deriva del
eventual resultado teraputico desfavorable, sino de que el psiquiatra se haya implicado poniendo en
prctica los recursos teraputicos idneos segn la lex artis, y en este supuesto al demostrarse su
adecuada conducta facultativa estara exento de responsabilidad. Con el concepto de actitud "reforzada",
se viene a hacer referencia al hecho de que a diferencia de la prctica mdica habitual, en los supuestos
de riesgo se debe extremar la observancia por la dificultad aadida que suponen las inclinaciones
autolticas, en cuanto que suponen una situacin desde la que el paciente, por los determinantes de su
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (13 of 26) [03/09/2002 07:16:01 a.m.]
propia patologa, no va a colaborar idneamente en las actitudes de prevencin.
En los tratamientos ambulatorios o en das inmediatamente previos al alta hospitalaria, se requiere una
evaluacin global del riesgo autoltico, enfatizando la presencia de ideas suicidas, la especial
peligrosidad del perodo de "mejora inicial" en las depresiones endgenas, y en general el estado clnico
global y los factores psicosociales del entorno en el que va a residir el paciente. Constituira negligencia
no evaluar adecuadamente el riesgo suicida, o bien el hecho de subestimarlo, cuando existiera, no
adoptando las medidas preventivas pertinentes (22).
RESPONSABILIDAD ANTE EL SUICIDIO DE PACIENTES EN FASE DE RECUPERACION
Cuando un paciente entra en etapa de recuperacin requiere la aplicacin de medidas ms flexibles que
favorezcan su reinsercin socio-laboral. El deber de custodia va perdiendo relevancia a medida que la
probabilidad de conductas autolesivas decrece y si el psiquiatra mantiene la observancia y actuacin
teraputica adecuadas no sera responsable de un eventual suicidio en esta fase.
En el mbito psiquitrico-legal se asume el riesgo de autolisis buscando un mtodo en el que,
garantizando la mxima proteccin del paciente, no se fomente una praxis clnica defensiva, con
actuaciones excesivamente restrictivas en cuanto a limitar la autonoma del paciente, lo cual en
definitiva, repercutira en detrimento del mismo (23).
CONCLUSION
En la prctica, teniendo en cuenta la dificultad que supone probar que el suicidio era privisible, la
mayora de las demandas contra psiquiatras no progresan en la va de la culpabilidad por negligencia,
aunque se trata de un supuesto que no debe descartarse y cuya prevencin debe regir siempre en la
praxis clnica (24).
DEBER DE EVITAR CONDUCTAS HETEROLESIVAS PREVISIBLES.
LA PROTECCION A TERCEROS
La conducta teraputica del psiquiatra incluye el deber de proteger al paciente con tendencias
heteroagresivas. La inhibicin del psiquiatra en este supuesto supondra un incumplimiento de su
obligacin profesional con repercusin jurdica: se tratara de un delito de omisin de auxilio, o de
abandono de personas a las que debe brindar ayuda, o de incumplimiento de la conducta prudente de
aviso inmediato a la autoridad ante el peligro de acciones daosas a terceros. Cuando el paciente
psiquitrico revela algn plan que constituye una amenaza o pretensin de damnificar a terceros, el
psiquiatra que no ejerza las acciones oportunas para proteger a la vctima potencial puede ser responsable
de los daos resultantes en las terceras personas.
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (14 of 26) [03/09/2002 07:16:01 a.m.]
En ocasiones la conducta del psiquiatra al prevenir tales daos supone revelar confidencias de su mbito
profesional. Al entrar en colisin distintos bienes protegidos jurdicamente se da prioridad al de superior
importancia, y por ello se establece el lmite de la confidencialidad cuando est en juego la vida o el dao
a una tercera persona. No obstante, Szasz (1982) plantea que la funcin del psiquiatra no es la de predecir
la conducta del paciente (25), pero estimamos que esta afirmacin, emitida desde el contexto ideolgico
y cultural de la antipsiquiatra, no es sostenible desde los presupuestos generales compartidos por la
ciencia. A raiz del Caso Tarasoff (1973) en el que un paciente confi a su psiquiatra el propsito de
asesinar a una mujer, al salir de alta atac mortalmente a la vctima y esta no haba sido advertida del
peligro. El resultado legal de estos hechos, denunciados por los padres de la vctima, fu la condena de
los psiquiatras, entendindose que existi negligencia, dado que omitieron el deber de informar a la
vctima potencial, y no controlaron la conducta previsiblemente peligrosa del un paciente, estimndose
que habra estado indicado en todo caso un internamiento forzoso con autorizacin judicial (26).
En el 13. encuentro anual de la American Psychiatric Association -Mayo de 1984- Appelbaum (27)
plante una propuestas respecto al mtodo a seguir por el facultativo para evitar que pueda ser
responsabilizado legalmente por los daos que pudiera ocasionar en determinadas circunstancias el
paciente que se encuentra bajo su control teraputico. Dicho autor propone una pauta encaminada a la
proteccin de terceras personas potenciales vctimas de pacientes violentos, y que sintetiza del siguiente
modo:
evaluacin sobre la peligrosidad social del paciente, y riesgo de que ste pueda efectivamente afectar la
persona de un tercero;
seleccin del curso y tipo de accin, con respecto a la forma de actuar en la emergencia. Los
pronunciamientos citados interpretaron que el deber de proteccion slo exige a los terapeutas adoptar
medidas razonables para proteger a las potenciales vctimas, evitando actitudes extrenadanente cautelosas
ante cualquier advertencia nimia, de tal manera que se actuara nicamente ante la evidente existencia de
amenaza o riesgo contra personas concretas.
su implementacin: Slovenko (1988) (28) analiza la rigurosa evolucin jurisprudencial que transform
el deber de proteccin puntualizando en los casos en que la vctima es conocida (doctrina Tarasoff) o
razonablemente identificable, en la obligacin de proteger a los posibles damnificados, cuando el
terapeuta sabe o debiera saber que el paciente puede daar a otros, an sin amenazas concretas (caso
Jablonski v/United States 1983, en que un paciente intent violar a la madre de su novia, se consider
responsable al Hospital demandado imputndole no haber protegido a la damnificada, lo cual se
relacion con el descuido al recoger datos en la anamnesis) (29). Tambin analiza los dilemas y
conflictos desatados a partir de la doctrina Tarasoff II (1976), especialmente en lo que se refiere a
predecir conductas, y al hecho de que los psiquiatras realicen denuncias alarmistas, violando la
confidencialidad del paciente ante cualquier signo de alarma (en el fallo Tarasoff II el Tribunal decret
que la confidencialidad termina donde comienza el peligro para la comunidad, concepto extraido
analgicamente del deber legal de denunciar la existencia de enfermedades contagiosas).
Sobre las agresiones a terceros por parte de un paciente internado en un hospital, no sera la condena
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (15 of 26) [03/09/2002 07:16:01 a.m.]
contra los facultativos cuando al paciente se le aplica un tratamiento que le permite una mayor libertad en
sentido teraputico. La responsabilidad correspondera tan slo si se puede atribuir culpa en la eleccin
del tratamiento, o bien si la sospecha de peligrosidad del enfermo haca previsible el acto daoso y exiga
un deber de vigilancia y custodia para evitar daos a terceros. En estos casos, el presunto responsable se
eximira de la responsabilidad si demostrara haber actuado conforme a las modernas tcnicas
psiquitricas que permiten la rehabilitacin del paciente en consonancia con la disminucin del
tratamiento de seguridad (conducta diligente), o bien si se acreditara que no era posible evitar el hecho
(caso fortuito).
MALPRAXIS EN RELACION AL INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO
CONSIDERACIONES RESPECTO AL INTERNAMIENTO FORZOSO
Segn A. Kraut (30) una revisin de casos de ingresos de enfermos mentales seala que habitualmente
los informes conllevan una escasa argumentacin de los motivos del ingreso. Los documentos periciales
en que se fundamentan suelen ser restringidos o escuetos. Contrariamente a la prctica muy extendida,
ante la tesitura de un internamiento hospitalario forzoso de un enfermo mental las precauciones y la
indagacin clnica deberan ser extremas.
Si analizamos los factores que intervienen en la hospitalizacin de un paciente y la eventual prolongacin
de dicho ingreso, observamos que en su dinmica interviene la informacin intercambiada entre
familiares, allegados, psiquiatras, funcionarios judiciales, autoridades policiales, abogados, asistencia
social, etc.. Los errores son atribubles principalmente a dichos colectivos, sin olvidar posibles vacos
normativos en la legislacin.
Al desaparecer desde el punto de vista clnico las causas que justifiaron el internamiento, toda persona
con vinculacin jurdica hacia el paciente (cnyuge, hijos...) tiene el deber de promover su inmediata alta
hospitalaria.
CRITERIOS CLINICOS PARA IMPONER LA NECESIDAD
DE INTERNAMIENTO
- Segn un anlisis mdico-legal elaborado por L. Ortega-Monasterio y M. T. Taln (31), los criterios
que podran estar presentes al decidir un internamiento forzoso de un enfermo mental seran los
siguientes:
- Riesgo de auto o heteroagresividad
- Riesgo de complicaciones debidas a incapacidad para los cuidados personales (estados catatnicos,
delirium tremens, demencias sin soporte familiar).
Untitled Document
file:///D|/CD-RW/www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/manual/a18n2.htm (16 of 26) [03/09/2002 07:16:01 a.m.]
- Riesgo de agravacin si permanece al margen de un contexto hospitalario.
El objetivo del internamiento radica fundamentalmente en la proteccin del propio enfermo. En algn
caso excepcional la medida puede estar dirigida a proteger a personas potencialmente vctimas de un
paciente violento, aunque en dicho supuesto debe entenderse que el ingreso tambin va a favorecer al
propio paciente, en cuanto que se va a facilitar su adecuado tratamiento con los ptimos recursos propios
de un servicio hospitalario especializado.
En los supuestos dudosos, y ante la necesidad de adoptar una decisin inmediata en el caso de una
demanda de asistencia urgente, puede aplicarse la regla "ante la duda ingresar", pero este criterio debe ir
acompaado de un riguroso seguimiento del proceso patolgico, con el objeto de tramitar el alta
hospitalaria sin demora cuando el estado clnico lo aconseje.
RESPONSABILIDAD DEL PSIQUIATRA DERIVADA DE UNA
HOSPITALIZACION IMPROCEDENTE
Aquellos casos en los que el paciente considera que el acto mdico ha vulnerado su derecho a la libertad
son susceptibles de desembocar en una demanda judicial por malpraxis, entendindose que ha podido
tratarse de una negligencia mdica. Otra cuestin de mayor severidad acusatoria sera plantear que el
ingreso forzoso se hubiera realizado intencionalmente y a sabiendas de su improcedencia desde el punto
de vist
También podría gustarte
- Tratado de Medicina de Familia y ComunitariaDocumento32 páginasTratado de Medicina de Familia y ComunitariaBeatriz Sarmiento100% (3)
- 264 SCHNEIDER Psicopatologia ClinicaDocumento52 páginas264 SCHNEIDER Psicopatologia Clinicaaviones123100% (5)
- Psicofarmacología para Todos RONALD. DIAMOND ISBN 9789562420884Documento231 páginasPsicofarmacología para Todos RONALD. DIAMOND ISBN 9789562420884irene r.100% (4)
- (Manual de Psiquiatría) Completo (1416)Documento661 páginas(Manual de Psiquiatría) Completo (1416)Anonymous lMChbssFZ83% (24)
- Introduccion A La Psiquiatria 2, Psiquiatria General, Psiquiatria Clinica - Carlos Castilla Del PinoDocumento524 páginasIntroduccion A La Psiquiatria 2, Psiquiatria General, Psiquiatria Clinica - Carlos Castilla Del PinoAMCArroyo100% (7)
- Urgencias PsiquiátricasDocumento72 páginasUrgencias Psiquiátricaswww.pacourgencias.blogspot.com/75% (4)
- Tratado de Psicofarmacologia de SalazarDocumento708 páginasTratado de Psicofarmacologia de SalazarMariana38% (13)
- CL Leer Al EnfermoDocumento2 páginasCL Leer Al EnfermoJosé Luis Cortés Araya100% (1)
- Manual Psicopatologia MesaDocumento277 páginasManual Psicopatologia MesaKatherine Julie A58% (12)
- Aaron Beck - Con El Amor No Basta PDFDocumento225 páginasAaron Beck - Con El Amor No Basta PDFManuel Villa80% (5)
- Tratado de Psiquiatria WernickeDocumento671 páginasTratado de Psiquiatria WernickeAMCArroyo100% (4)
- Manual de Psiquiatria DupontDocumento201 páginasManual de Psiquiatria DupontV Oblitas Cristian100% (1)
- Introduccion A La Psicopatologia General - ScharfetterDocumento419 páginasIntroduccion A La Psicopatologia General - ScharfetterAMCArroyo100% (15)
- Tratado de Psiquiatria Robert e Hales PDFDocumento1578 páginasTratado de Psiquiatria Robert e Hales PDFPam Moyolema67% (3)
- Tratado de Las Enfermedades Mentales - Bumke Tomo 1 PDFDocumento707 páginasTratado de Las Enfermedades Mentales - Bumke Tomo 1 PDFAMCArroyo100% (2)
- Semiolgía PsiquiátricaDocumento53 páginasSemiolgía Psiquiátricaohatsu93% (15)
- Psiquiatria General para Estudiantes de MedicinaDocumento106 páginasPsiquiatria General para Estudiantes de Medicinawilly gonzalez100% (2)
- Manual Psiquiatria Medica 2 Ed MooreDocumento545 páginasManual Psiquiatria Medica 2 Ed MooreVania Velázquez100% (5)
- Psicofarmacoterapia 2Documento132 páginasPsicofarmacoterapia 2ferares100% (2)
- Manual Neurológico para El Manejo Integral Del Paciente PDFDocumento412 páginasManual Neurológico para El Manejo Integral Del Paciente PDFKASIMUSICA100% (3)
- Manual-de-Exploracion-Psiquiatrica-1.pdf Versión 1 PDFDocumento119 páginasManual-de-Exploracion-Psiquiatrica-1.pdf Versión 1 PDFJean Pierre Alvarez VasquezAún no hay calificaciones
- Ansiedad en Patologia DualDocumento46 páginasAnsiedad en Patologia Dualjack staffAún no hay calificaciones
- 2016 Act PsicofarmacologiaDocumento121 páginas2016 Act PsicofarmacologiaPablo Carassai100% (1)
- Guía Psicoeducación Familias Personas Diagnosticadas PsicDocumento49 páginasGuía Psicoeducación Familias Personas Diagnosticadas PsicSnorreteAún no hay calificaciones
- Urgencias en Psiquiatria Guia para ResidentesDocumento288 páginasUrgencias en Psiquiatria Guia para ResidenteslizardocdAún no hay calificaciones
- TOMO II Residente en PsiquiatriaDocumento596 páginasTOMO II Residente en PsiquiatriaJoe Metis100% (3)
- 05 Julio Moizeszowicz Psicofarmacologia Psicodinamica IV Actualizaciones 2002Documento210 páginas05 Julio Moizeszowicz Psicofarmacologia Psicodinamica IV Actualizaciones 2002monchotmp5288Aún no hay calificaciones
- 04 La Escuela de Wernicke Kleist Leonhard Una RevisionDocumento14 páginas04 La Escuela de Wernicke Kleist Leonhard Una RevisionMariano OutesAún no hay calificaciones
- Compendio PsiquiatríaDocumento588 páginasCompendio PsiquiatríaOmar Alcantar100% (1)
- Psicofarmacología para PsicologosDocumento89 páginasPsicofarmacología para PsicologosMayly Torres100% (1)
- Psiquiatría antropológica: Contribuciones a una psiquiatría de orientación fenomenológico-antropológicaDe EverandPsiquiatría antropológica: Contribuciones a una psiquiatría de orientación fenomenológico-antropológicaAún no hay calificaciones
- Manual Del ResidenteDocumento413 páginasManual Del ResidenteJulio Pincay EspinozaAún no hay calificaciones
- Manual Del Residente de Psiquiatría PDFDocumento1938 páginasManual Del Residente de Psiquiatría PDFYadira LemusAún no hay calificaciones
- Revista Psicologia Costa Rica Edicion 40Documento92 páginasRevista Psicologia Costa Rica Edicion 40Ricardo van der LaatAún no hay calificaciones
- OSAKIDETZA Documento Psicologia Clinica ODocumento21 páginasOSAKIDETZA Documento Psicologia Clinica OOfertas TiendasAún no hay calificaciones
- 46 V 19 N 04 A 90181163 PDF 001Documento1 página46 V 19 N 04 A 90181163 PDF 001Oscar Alejandro Cardenas QuinteroAún no hay calificaciones
- Ensayo Psicoterapia EcuatorianaDocumento5 páginasEnsayo Psicoterapia EcuatorianaGabriel Ortiz100% (1)
- Introducción A La Psicologia Clinica Peruana HuancayoDocumento12 páginasIntroducción A La Psicologia Clinica Peruana HuancayomariaAún no hay calificaciones
- QUE ES EL COUNSELING Edicion Corregida 2007 1Documento147 páginasQUE ES EL COUNSELING Edicion Corregida 2007 1camila carreaAún no hay calificaciones
- Familias obligadas, terapeutas forzosos: la Alianza Terapéutica en Contextos CoercitivosDe EverandFamilias obligadas, terapeutas forzosos: la Alianza Terapéutica en Contextos CoercitivosCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (3)
- Psicologia ClinicaDocumento13 páginasPsicologia ClinicaSusanaAún no hay calificaciones
- Programa 2015Documento104 páginasPrograma 2015Giulliana PaolaAún no hay calificaciones
- El Perfil Del Psicólogo Clínico y de La SaludDocumento15 páginasEl Perfil Del Psicólogo Clínico y de La SaludPamela Angelica Charaja MontesinosAún no hay calificaciones
- Programa de Estudios 2019-2020 - Colegio de PsicoanálisisDocumento42 páginasPrograma de Estudios 2019-2020 - Colegio de PsicoanálisisMónica Torres RodriguezAún no hay calificaciones
- TFM DavidGarcíaBavieraDocumento82 páginasTFM DavidGarcíaBavieraDavid Garcia BavieraAún no hay calificaciones
- El Realismo Del InconscienteDocumento14 páginasEl Realismo Del InconscienteQuintana Godoy AndreaAún no hay calificaciones
- Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria 2012Documento32 páginasTratado de Medicina de Familia y Comunitaria 2012Teffy CB0% (1)
- Manual de Tratamientos Psicológicos: Adultos: Book ReviewsDocumento6 páginasManual de Tratamientos Psicológicos: Adultos: Book ReviewsJorge MartínezAún no hay calificaciones
- Revista Completa Final - Marcelo - Viñar - Pss - DDHH PDFDocumento188 páginasRevista Completa Final - Marcelo - Viñar - Pss - DDHH PDFFernando Perez FerrettiAún no hay calificaciones
- Tratamiento de La Esquizofrenia (SEP) PDFDocumento176 páginasTratamiento de La Esquizofrenia (SEP) PDFXihomara AvilaAún no hay calificaciones
- Revista Completa FinalDocumento188 páginasRevista Completa Finalvivianaclara18Aún no hay calificaciones
- Investigación Psicoanálisis de La Experiencia Freudiana A La Elaboración de Nuevos Recursos Metodológicos para La Investigación PsicoanalíticaDocumento58 páginasInvestigación Psicoanálisis de La Experiencia Freudiana A La Elaboración de Nuevos Recursos Metodológicos para La Investigación PsicoanalíticaMauricio BarriosAún no hay calificaciones
- Trastorno Limite FamiliaresDocumento84 páginasTrastorno Limite FamiliaresMarina García DíazAún no hay calificaciones
- Diseño de Un Servicio de Orientación PsicológicaDocumento18 páginasDiseño de Un Servicio de Orientación PsicológicaFERNANDO ALBERTO SULCA CASTILLOAún no hay calificaciones
- Clase 2 PracticasDocumento8 páginasClase 2 Practicasnoe de marco100% (1)
- Texto Patricia AltamiranoDocumento12 páginasTexto Patricia AltamiranoJuan Cruz Gigena BasualdoAún no hay calificaciones
- MATRIXXX2Documento120 páginasMATRIXXX2Silvana Rebeca Escalante RivasAún no hay calificaciones
- Monografía - O. y C. Ps. 1Documento21 páginasMonografía - O. y C. Ps. 1Janeth ÁguedaAún no hay calificaciones
- Exploracion Psicodinamica en Salud MentalDocumento25 páginasExploracion Psicodinamica en Salud MentalLuna Menguante Salas0% (1)
- Manual de CapacitacionDocumento148 páginasManual de CapacitacionAdrianaAún no hay calificaciones
- Reglas y Límites en NiñosDocumento28 páginasReglas y Límites en NiñosAdriana100% (1)
- La Isla de Los SentimientosDocumento15 páginasLa Isla de Los SentimientosAdrianaAún no hay calificaciones
- Mecanismos de DefensaDocumento4 páginasMecanismos de DefensaAdriana100% (1)
- Etapas Del Desarrollo Psicosexual FreudDocumento7 páginasEtapas Del Desarrollo Psicosexual FreudAdriana100% (2)