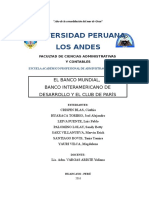Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Efectos de La Ley 100
Efectos de La Ley 100
Cargado por
Pao Vargas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas15 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas15 páginasEfectos de La Ley 100
Efectos de La Ley 100
Cargado por
Pao VargasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
Por: Rubn Daro Gmez Arias
Profesor Facultad Nacional de Salud Pblica Universidad de Antioquia
Ponencia presentada en el seminario internacional El derecho a la salud en Colombia y la
reforma al sistema de salud, que promovi la Facultad Nacional de Salud Pblica el 9 y 10 de
marzo de 2005 en Medelln.
Introduccin
La ley 100 no es ms que una de las expresiones de la poltica pblica que afecta la salud.
Aunque la nocin de poltica pblica es todava objeto de controversia entre los expertos, los
enfoques predominantes en la literatura tcnica han sido el producto de una corriente
institucionalista heredera de la revolucin francesa y la ideologa liberal, que cree en el Estado
como instancia de concertacin de los asuntos pblicos y como espacio apropiado para el
contrato social. La corriente institucionalista define las polticas pblicas como las grandes
decisiones que el Estado impone al colectivo en relacin con un
asunto pblico y que se expresan en la asignacin de los recursos. Pese a su difusin y
aceptacin, este enfoque tiene problemas para dar cuenta de la realidad, pues las grandes
decisiones que definen los asuntos pblicos no siempre se encuentran de forma explcita en las
acciones del Estado y con frecuencia son impuestas por actores privados, directamente o a
travs del Estado.
Miremos ahora en qu consiste analizar una poltica pblica. Cuando uno quiere analizar
una poltica pblica debe tener en cuenta que estas se expresan por lo menos en cuatro
dimensiones: a) en la normatividad jurdica (Constitucin, leyes, decretos, ordenanzas y
acuerdos); b) en los planes, programas y proyectos; c) en los contratos establecidos por el
Estado para enfrentar problemas pblicos y d) en los cambios de comportamiento que se
incorporan en la poblacin en calidad de norma de conducta frente a
un asunto pblico.
Estas expresiones de la poltica son complementarias y determinan el xito de la norma frente
al problema pblico que pretenden resolver. En este sentido, explicar una poltica pblica es
1 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
algo ms que analizar un documento legal. Walt propone que al considerar una poltica, el
analista debe dar cuenta por lo menos de cuatro aspectos ntimamente relacionados entre s:
a) el contenido de la poltica, b) el
contexto en que sta se formula, c) los actores interesados e involucrados en el problema y en
su solucin y d) el proceso implicado en la formulacin y puesta en marcha de la directriz.
Segn la autora, este proceso, ms que tcnico, es siempre un proceso poltico, en el sentido
en que se refiere al ejercicio del poder para modificar la voluntad de otros. Los expertos
insisten tambin en que las polticas responden ms a intereses de grupos especficos que a
una racionalidad cientfica, y que la clave para comprender una poltica pblica radica en la
identificacin y valoracin de los intereses que la promueven y respaldan.
Precisemos ahora la nocin de institucionalidad. La institucio-nalidad no se agota en la
estructura del Estado, pues en un sentido amplio se refiere a un sistema relativamente estable
de vnculos y relaciones entre los miembros de una sociedad, que comprometen tambin la
cotidianidad y que en el caso de la salud configura la respuesta de la sociedad a sus problemas
prioritarios. Una sociedad desarrolla
mltiples mecanismos para enfrentar sus problemas. El Estado, la gestin de las polticas
pblicas, los sistemas de prestacin de servicios y los mecanismos de participacin social son
algunas de las expresiones de la institucionalidad. Las instituciones sociales pueden ser muy
complejas y cambiantes y si queremos hacer un buen anlisis debemos estar dispuestos a
reconocer y dar cuenta de estos
cambios.
En relacin con la institucionalidad, el Estado juega un papel prioritario que no puede
desconocerse en los anlisis de polticas pblicas; sin embargo, es necesario considerar que
su estructura y su funcin han sido objeto de cambios sustanciales a lo largo de la historia. El
Estado colombiano de hoy no es el mismo de hace 20 aos.
En principio, el papel del Estado ha sido desde sus orgenes, mantener y reproducir el control
de los grupos dominantes sobre los agentes productores de riqueza. Es muy importante
reconocer que el Estado es en esencia un aparato poltico al servicio del poder; aunque
algunos enfoques se empeen en verlo como un ente supranatural, neutral, conformado por
personas y estructuras sin ningn inters y
guiado slo por los principios filosficos del bien comn. En diferentes momentos el Estado ha
desempeado otras funciones que varan con el grupo que est en el poder. Desde la
Revolucin Francesa, por ejemplo, el Estado moderno ha pretendido mantener un orden
basado en lo que los dueos del capital consideran que son deberes y derechos de los
ciudadanos: actuar libremente en el mercado, garantizar que haya mano de obra disponible,
garantizar que haya consumidores, garantizar que el inversionista conserve su propiedad...,
etc. Uno de los mecanismos utilizados por el Estado para cumplir con las funciones que se le
2 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
asignan es la gestin de las polticas pblicas.
Habiendo precisado el punto de partida de esta presentacin podemos entrar en materia.
La poltica colombiana en materia de salud
1. Aspectos formales de la poltica
El anlisis de los diferentes aspectos involucrados en una poltica puede ser complejo, sin
embargo esta tarea puede facilitarse si el analista comienza por los aspectos formales de la
norma, pues estos son ms explcitos y evidentes. En este punto s es muy importante revisar
los contenidos formales de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios. Formalmente la poltica
sanitaria desarrollada por el gobierno colombiano desde la dcada de los 90, tiene como
objetivo mejorar la equidad y extender la cobertura, facilitando el acceso a la atencin mdica y
desarrollar mecanismos para atender a los pobres. Esta poltica se fundamenta en los
siguientes principios:
- La competencia regulada de los agentes estatales y privados que participan en el
sistema. Una competencia que debe darse para mejorar la calidad, reducir los costos y lograr la
satisfaccin de los usuarios, en el marco de una regulacin estatal.
- El pluralismo estructurado, desarrollado por Frenk y Londoo; ms que un modelo para
explicar la compleja situacin sanitaria de una poblacin, este planteamiento es una propuesta
organizativa de los recursos basada en cuatro funciones:
-
- La modulacin estatal de las reglas de juego entre la gente y las instituciones.
- La articulacin de las transacciones entre los miembros de la poblacin, las instituciones,
las agencias financieras y los prestadores de servicios, con el fin de facilitar el flujo de los
recursos hacia la produccin y consumo de los servicios.
- La bsqueda de fuentes alternativas de financiacin y
- La organizacin de la oferta con criterios de mercado.
Los anlisis formales suelen ser muy pobres si uno se queda en la descripcin fenomenolgica
de la ley o el decreto, pero constituyen un buen punto de referencia para la contratacin de
otros anlisis.
3 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
2. El contexto de la poltica
Muchas polticas no son ms que el producto de cambios en el contexto socioeconmico y slo
se entienden a la luz de estos procesos. Por eso es importante analizar el contexto en que se
desarroll la poltica sanitaria del pas.
En Colombia, la reforma sanitaria es una poltica de segunda generacin subordinada a la
poltica econmica (reforma de primera generacin). La historia de este proceso es larga pero
vamos a retomarla slo desde la posguerra europea. En una Europa destruida por la guerra,
sin vas, sin comunicaciones, sin infraestructura para la produccin, habitada por una poblacin
en la miseria y sin capacidad
adquisitiva, sumida en una crisis social y econmica de una magnitud enorme, el Estado sale
en ayuda del mercado: en cumplimiento del plan Marshal, el Estado europeo invierte en
servicios para la gente y mejora su capacidad de consumo; canaliza la inversin social hacia la
infraestructura y eso tambin le conviene al mercado. Este modelo europeo es lo que los
analistas denominan Estado de bienestar. Los estados de bienestar constituyen un momento
importante en la historia del capitalismo; en contra de lo que podra pensarse, el papel
protagnico del Estado frente a las necesidades sociales no responda a la generosidad del
capitalismo sino a su necesidad de sobrevivir a una de sus continuas crisis. El mecanismo
reactivador funcion por varios aos. Pero el mercado siempre busca nuevas fuentes de
enriquecimiento, y a mediados de los 80 encontr en los servicios pblicos un rea inexplotada.
Pero los servicios pblicos eran ofrecidos por el Estado bienestarista que tena el monopolio de
escuelas, hospitales, hidroelctricas y acueductos. Un Estado que ya haba cumplido su
funcin estabilizadora, se convierte ahora ms en un obstculo que en un mecanismo til.
Desde la escuela de Chicago, Milton Friedman la emprende contra el Estado, desacredita su
eficiencia, y cuestiona su honestidad para manejar bienes y servicios; propone en cambio que
el mercado es mucho ms eficiente para resolver las demandas de la gente y que debe
promoverse la iniciativa privada. Los beneficiarios directos de los planteamientos de Friedman
son los dueos del capital y los grandes inversionistas que estn a la espera de los futuros
contratos y negocios en comunicaciones, educacin y salud. Con el respaldo de estos grupos,
el modelo neoliberal se expande rpidamente y genera una serie de reformas dirigidas a
facilitar la internacionalizacin y libre flujo de los capitales, la expansin de los inversionistas al
mbito del mercado de servicios, el desmonte de controles nacionales mediante el
debilitamiento de los estados perifricos, el cambio de la cooperacin internacional por el
emprstito y la reduccin del gasto pblico que ahora se reorienta al pago de la deuda.
Reformas de primera generacin (socioeconmicas)
Las primeras polticas de la reforma socioeconmica se orientaron a la liberalizacin de
capitales, la transformacin de la cooperacin internacional en el negocio de los emprstitos y
la reduccin del Estado en los pases perifricos. En realidad no es correcto decir que el
modelo neoliberal se propone debilitar el Estado. Es comprensible que el mercado y los
4 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
inversionistas necesitan sacudirse los controles estatales; de ah que apoyen el debilitamiento
de los estados en la periferia; pero la liberalizacin de los mercados implica riesgos que los
grandes inversionistas mundiales no van a correr sin el respaldo de estados fuertes en el
ncleo. El mercado no puede prescindir completamente del Estado y sus aparatos, pues
requiere de ellos para poner en marcha sus polticas; un ejemplo tpico de ello es el papel
nuclear que jug el Ejecutivo en la transformacin de la poltica sanitaria colombiana, como
veremos ms adelante.
En Amrica Latina las reformas socioeconmicas se propusieron a mediados de los 80 como
lasolucin para superar las condiciones de pobreza. Paradjicamente los estudios sobre el
desarrollo social y econmico de Amrica Latina muestran que el modelo fracasa
sistemticamente. En concepto de Stiglitz, (1) las reformas aumentaron la exposicin de los
pases al riesgo sin acrecentar su capacidad
para enfrentarlos; las reformas macroeconmicas han sido desequilibradas pues se centraron
en la inflacin y prestaron poca atencin al desempleo y el crecimiento, y las reformas
impulsaron la privatizacin y el desarrollo de sistemas privados, pero dieron escasa importancia
al desarrollo del sistema pblico. El informe del Banco Mundial de 2.000 reconoce que en esta
materia Colombia ha
regresado al nivel de 1.988 (World Bank Group) y no es gratuito que recrudezcan la violencia,
el crimen y los desplazamientos forzados; para 2.004 el mismo Banco Mundial estimaba que el
10% de la poblacin ms rica obtiene el 46.5% del ingreso total del pas mientras el 20% ms
pobre slo tiene el 2.7% (BANCO MUNDIAL, mayo 12 de 2.004).
Las reformas de segunda generacin
Las reformas de segunda generacin se refieren al sector social y sus servicios. En relacin
con los sistemas de servicios de salud, las reformas se originan en dos frentes ideolgicos
diferentes. Desde los aos 80, la Organizacin Panamericana de la Salud impuls en Amrica
Latina la descentralizacin de los servicios como una estrategia para flexibilizarlos y acercarlos
a las necesidades de las comunidades. (2) Paralelamente, la escuela de Chicago, asuma que
los sistemas instalados en los estados de bienestar eran ineficientes y que los modelos de
mercado resuelven mejor los problemas pblicos y promova otro enfoque; en vista de la
ineficiencia de los servicios a cargo del Estado propona desmontar su monopolio y sustituirla
por servicios privados. En Colombia este principio hizo carrera y la justificacin de la reforma
sanitaria en la ineficiencia del Sistema Nacional de Salud es un lugar comn entre los analistas.
(3) Varios anlisis de la poca coinciden en mostrar las fallas del viejo Sistema Nacional de
Salud; lo ms posible, sin embargo, (como lo demostr posteriormente el desarrollo del
modelo) es que la verdadera justificacin de la reforma se apoyara ms en los intereses
econmicos en juego que en la intencin de mejorar la salud pblica.
3. Intereses en la reforma
5 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
Ms que un proceso tcnico, la reforma sanitaria colombiana es producto de un movimiento
global que, en el campo de la salud, refleja los intereses econmicos de los inversionistas
nacionales e internacionales en el mercado de los servicios sanitarios. Desde este punto de
vista la reforma es un proceso poltico que responde a intereses econmicos en controlar el
negocio de los servicios mdicos.
En nuestro pas, la reforma sanitaria fue impulsada por el gobierno de Gaviria, en seguimiento
de las polticas del Banco Mundial y con el apoyo de la lite econmica del pas.
4. El proceso de la reforma
En Colombia, la gestin de la poltica nacional frente a la salud fue propuesta desde la lite
poltica en el gobierno, con base en estrategias y principios muy similares a los que aplicaron la
reforma de primera generacin, y con poca participacin de otras agencias. (4) La Ley 100 de
1.993 es expresin concreta de una tendencia internacional en el campo de la reforma de la
seguridad social, que estuvo expuesta a un contexto particular y que sucede a un complejo
proceso de reforma poltica donde se haban dado ya otros momentos cruciales: La
descentralizacin de la administracin pblica y la transferencia de responsabilidades y
recursos a los municipios; la descentralizacin de las instituciones de salud (Ley 10 de 1.990);
la Asamblea Nacional Constituyente (EneroJunio de 1991); la Comisin de Seguridad Social
establecida por la nueva Constitucin para definir los puntos bsicos de un proyecto de
seguridad social (JulioDiciembre de 1991); la formulacin del proyecto de reforma (1992); el
debate en el Congreso con sus diferentes etapas: comisiones, sesiones plenarias, y el proceso
de conciliacin (1993); la redaccin de la entidad regulatoria de la reforma (EneroAgosto de
1.994); los decretos de transicin (1.995) y el proceso de implementacin. (5)
En este contexto, el Gobierno se propuso varias estrategias dirigidas a promover la reforma,
que
algunos investigadores han agrupado en tres: (4)
- Formular nuevos esquemas de relacin
- Promover la creacin de nuevos actores en el sector
- Transformar los viejos actores.
Al igual que en otros pases de Amrica Latina, el proceso en Colombia estuvo a cargo de un
equipo de cambio reclutado por el gobierno, tcnicamente competente en economa, con
fuertes vnculos verticales con oficiales de alto rango en el Gobierno y con vnculos
horizontales entre s y con otros ncleos decisores de la poltica econmica (el Ministerio de
Hacienda y Planeacin Nacional). Desde esta perspectiva el hecho de que el Ministerio de
Salud se haya entregado a un economista no responde a un capricho del Presidente. Tampoco
lo es que los altos cargos de direccin del sistema a nivel nacional, departamental y municipal
6 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
se hayan entregado a profesionales con ms inters en las finanzas que en salud pblica.
Desde la Universidad de Harvard, Gonzlez y Bossert han estudiado los procesos de reforma
en Mxico, Colombia y Chile, encontrando grandes semejanzas entre ellos; especficamente en
el caso de Colombia, los investigadores han destacado el papel de este pequeo grupo para
liderar la reforma en salud en el pas. De acuerdo con su investigacin, este grupo estaba
constituido por jvenes que haban participado en reformas econmicas de primera generacin
y que eran ajenos al sector de la salud pblica, cuyo xito estuvo relacionado con varios
factores: a) su capacidad para desarrollar argumentos tcnicos que dieran a la reforma un
soporte de datos confiables y crebles; b) su gran capacidad de cabildeo ante el Congreso y las
lites econmicas que vean en la reforma una jugosa fuente de utilidades y c) su aislamiento
durante la etapa de formulacin de las polticas, para que pudiera generar un paquete nico y
coherente.(4) El aislamiento fue en parte por la premura del tiempo, pero tambin fue una
estrategia deliberada dirigida a retener el control sobre la reforma (5), aislar a grupos de
inters adverso y limitar la influencia de actores que se oponan a la propuesta.(6) Sin
embargo, durante la implementacin de la reforma fue necesario involucrar otros sectores que
inicialmente tuvieron menor capacidad de influencia. Al hacer nfasis en la regulacin, los
gestores de la reforma tanto en Chile como
en Colombia suponan que los actores nuevos y las nuevas reglas del juego para el sector iban
a forzar un cambio en la institucionalidad, sin necesidad de una confrontacin directa en este
campo; la reestructuracin de las instituciones estatales correspondera a una segunda fase.
(7). Hay que reconocer que acertaron en su estrategia y que la regulacin desencaden otros
cambios, mucho ms profundos,
sobre la respuesta social. En la prctica durante la implementacin, el debilitamiento de los
hospitales y de la capacidad rectora de los organismos estatales de salud no slo hacen ms
fcil su reestructuracin sino que se esgrime como argumento para liquidarlos, fusionarlos o
reformarlos.
Durante la implementacin, las instituciones privadas tambin cambiaron y refinaron
notablemente su capacidad para obtener utilidades. En poco tiempo las aseguradoras se
consolidaron como uno de los sectores econmicos de mayor desarrollo, fortalecieron su poder
financiero, traspasaron su negocio inicial e incursionaron en la prestacin directa de los
servicios con lo que mejoraban sus ganancias. Diez aos despus de la reforma se han
convertido en el poder hegemnico del sistema. Una vez aprobada la ley, la fase de
implementacin de la poltica ha estado dominada por las EPS que en poco tiempo controlaron
los recursos financieros y tienen en la actualidad un poder enorme sobre los dems actores y
sobre el mismo gobierno. El poder poltico de las aseguradoras depende de su poder financiero
y sus vnculos con las lites polticas y econmicas del pas. Los investigadores consideran que
fuera del Congreso existen otros grupos que intervienen en el proceso de desarrollo de
polticas tales como asociaciones de productores, sindicatos, institutos privados de
investigacin, los medios, y grupos particulares que son afectados por decisiones sobre
polticas. Aunque todos tienen cierto grado de influencia en ciertas etapas del proceso, son
ms vulnerables a la agenda del Estado por su falta de representacin, la fragmentacin en su
interaccin con los funcionarios pblicos, y los mecanismos deficientes para afectar la
formulacin de polticas. (8)
7 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
Las organizaciones sociales han cambiado a lo largo de la historia. A decir verdad, la
participacin social en el viejo Sistema Nacional de Salud, nunca pas (con honrosas
excepciones) de una presencia instrumentalizada en comits institucionales con poca
capacidad para incidir en las decisiones pblicas. Es posible afirmar entonces que los usuarios
han jugado un papel muy pobre en la formulacin e
implantacin de la reforma; fuera de la accin de tutela y la movilizacin popular, los usuarios
tienen muy pocos mecanismos efectivos para influenciar la poltica pblica; no existe un
defensor del enfermo y muchos de ellos no tienen la suficiente informacin sobre sus derechos.
(9)
En cada una de las etapas que ha recorrido la formulacin y puesta en marcha de la poltica,
hubo un juego particular de intereses que se ha incorporado a la normatividad de manera
explcita o implcita. Las tensiones dieron origen a dos tendencias: los grupos promercado,
defensores del modelo neoliberal, y los grupos estatistas, defensores de un Estado Social
fuerte y activo en el campo de lo pblico; las
controversias ms marcadas se dieron acerca de las ideas de solidaridad y eficiencia, y los
roles del Estado y el mercado. Los intereses no slo exigan que la ley incluyera explcitamente
una frase, como que no la incluyera o la dejara insinuada. Los grupos promercado sustentaron
su influencia en su cohesin interna, su competencia tcnica en microeconoma y finanzas, los
vnculos verticales y
horizontales con los ncleos de poder del gobierno y las lites econmicas, y el apoyo de
agencias internacionales como el Banco Mundial y la Universidad de Harvard, el acceso a
informacin crtica que manejaron a discrecin, y el control selectivo sobre la participacin de
otros grupos.(3) (10). La argumentacin econmica se constituy en un mecanismo que
limitaba de hecho la participacin de otros actores. (11) Por su parte, los grupos proestatistas,
muy dbiles durante el perodo de formulacin de la poltica y sin respaldo poltico ni
internacional, han actuado de manera desarticulada, y su poder para influenciar la poltica se
ha relacionado ms con la capacidad de movilizar a los gremios afectados y a la opinin
pblica. Por diferentes razones, las universidades colombianas y sus acadmicos han tenido
en este proceso un papel muy pobre.
Cambios en la respuesta social
Los cambios que la reforma ha introducido en la respuesta social frente a la salud, son tambin
muy
complejos. Yo me voy a detener slo en algunos aspectos:
1. La fragmentacin de las estructuras y los procesos del sistema.
2. La desinstalacin del sistema de informacin.
3. La desarticulacin del sistema de planeacin.
4. El deterioro en la calidad de los servicios.
8 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
5. La tergiversacin del principio de eficiencia.
6. La desintegracin de los sistemas populares.
7. La reinterpretacin de los valores y principios de la atencin mdica.
1. Fragmentacin de las estructuras y los procesos del sistema
La reforma ha fragmentado profundamente el sistema de atencin sanitaria. Antes de la
reforma poltica, el prestador del servicio era responsable de controlar el problema de salud
integrando las acciones de prevencin, diagnstico, tratamiento y control de los determinantes
en la comunidad. En contraste con lo anterior, la fragmentacin de los agentes y de los
procesos es una de las caractersticas ms notorias de la poltica sanitaria en Colombia; esta
condicin es especialmente importante en tres lineamientos de la poltica que con frecuencia
son tambin el ncleo de profundas incoherencias al interior de la norma: la separacin de
competencias, la segmentacin de la clientela y la diferenciacin de los paquetes.
- Separacin de competencias. La separacin de pagadores, proveedores y reguladores se
propuso con la idea de que las administradoras privadas hicieran una mejor administracin de
los recursos de la que haca el viejo Sistema Nacional de Salud, y se encargaran
especficamente de asegurar los riesgos y hacer una gestin eficiente de los recursos. Por su
parte, los prestadores deban dedicarse a atender los enfermos con la mxima eficiencia y
calidad, y los entes territoriales, exentos del engorroso trmite de la administracin podan
encargarse de controlar el sistema. En la prctica ninguna de estas premisas se cumple.
Estimulados por el principio de utilidad financiera, que es en el fondo el verdadero principio
filosfico que mueve el sistema, las administradoras incursionaron en el negocio de la
prestacin de los servicios y mediante un hbil manejo de la integracin vertical instalaron sus
propios servicios de salud desde donde realizan las actividades de mayor rentabilidad y
contratan con las otras agencias los servicios donde la tasa interna de retorno es menor; este
caso ilustra una forma muy especial de concebir la eficiencia para beneficio de la empresa pero
no del sistema. Por su parte, las instituciones que prestan servicios de salud, pblicas y
privadas, se mueven en funcin de sus contratos, de sus facturas y de sus descuentos por
pronto pago; esta es la atmsfera que ahora se respira en los hospitales donde los mdicos se
limitan a prestar aquellos servicios que puedan facturar de acuerdo con el contrato. Los entes
territoriales, a quienes la Constitucin y la Ley les asignan la funcin de garantizar la salud,
estn tambin atrapados en un sistema donde no tienen ningn poder efectivo sobre las
transacciones que hacen los administradores con los prestadores. Los entes territoriales
argumentan que no tienen ni mecanismos ni recursos para realizar un control efectivo y menos
para sancionar las anomalas. A esta condicin debe sumrsele el bajo perfil que los ltimos
gobiernos nacionales y regionales han dado al Ministerio de Salud, reducindolo a la condicin
de viceministerio y a las direcciones de los entes territoriales. La capacidad tcnica y poltica
del Estado para orientar la salud pblica se ha deteriorado notablemente. Mucho de la memoria
tcnica en gestin de proyectos de salud pblica se perdi despus de la reforma, como lo
sugieren los estudios de Arbelez y de Kroeger sobre el control de la tuberculosis y la malaria
respectivamente.
- Segmentacin de la clientela. La segmentacin de la clientela es otra de las
9 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
caractersticas del modelo, que fragmenta la poblacin segn su capacidad de pago en tres
regmenes: contributivo, subsidiado y no asegurado. Se necesita hacerse el de la vista gorda
para no percibir la profunda contradiccin entre esta segmentacin y los principios de
universalidad e integralidad que defiende la misma ley. No se puede seguir afirmando que las
directrices de la poltica son la universalidad, la integralidad, la equidad y la solidaridad, cuando
la misma norma reconoce a unas personas un derecho y a otras no.
- Diferenciacin de los paquetes de servicios. Algo similar debe decirse de la diferenciacin
de los paquetes de servicios (Plan Obligatorio de Salud POS; POS Subsidiado, POS Parcial
y PAB) organizados por el sistema segn la capacidad de pago del cliente. Esta es otra
incoherencia que exige muchos malabares ticos para ajustar la prctica a los principios.
Quiero llamarles la atencin sobre el trmino obligatorio, que en la prctica se ha convertido
en plan mnimo. En la racionalidad del administrador, si el servicio no es una obligacin
expresamente citada en la ley no se brinda al usuario, aunque de acuerdo con el criterio
mdico el servicio sea indispensable para la vida. La gran contradiccin de este lineamiento
radica en su profunda inequidad pues siendo precisamente los ms pobres quienes mayor
necesidad tienen de ayuda, reciben un paquete ms restringido.
Consecuencia: desintegracin de las intervenciones. La fragmentacin de competencias, la
segmentacin de la clientela y la fragmentacin de los paquetes de servicios, deterioran el
ejercicio mdico pues llevan a:
- La desintegracin de las intervenciones de prevencin, diagnstico y tratamiento que
pretenden controlar la enfermedad.
- La discontinuidad de los procesos asistenciales.
- La desarticulacin entre las actividades individuales y colectivas.
En la actualidad, unos hacen el diagnstico, otros el tratamiento y otros la visita domiciliaria, y
cada uno debe limitarse a lo que diga el contrato. El albail tuberculoso tiene quimioterapia
mientras est asegurado; cuando pierde el trabajo pierde el seguro y la droga. Los pacientes
con VIH saben que, an con tutela, un mes tienen tratamiento y el otro no. Para cualquier
mdico es muy difcil hacer un buen
trabajo en estas condiciones y el perjudicado es el enfermo. Aunque la desintegracin del
sistema es uno de sus aspectos ms notorios, paradjicamente ha sido poco documentada.
Muchas veces el mismo paciente no est en condiciones para captar esto. En Colombia hay
muchos estudios en relacin con la reforma pero pocos en salud pblica. Algunas
investigaciones, sin embargo, han puesto en evidencia la dinmica del deterioro.
Un estudio sobre el control de tuberculosis TB en la reforma, elaborado por la doctora
Arbelez y otros investigadores (12) de la Facultad Nacional de Salud Pblica, encontraron un
10 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
franco deterioro en las acciones de control de la tuberculosis reflejado en la disminucin de
dosis aplicadas de BCG, la reduccin en la bsqueda de casos y en la identificacin de
contactos, las bajas tasas de curacin, las altas proporciones de prdida en el seguimiento, la
ruptura entre las acciones individuales y colectivas de control y la desintegracin del sistema de
informacin; el estudio concluye que la competencia regulada en Colombia ha mostrado un
efecto negativo en el control de la tuberculosis debido a la dominancia de la racionalidad
econmica y al debilitamiento del liderazgo estatal.
El estudio sobre el control de la malaria realizado por Kroeger y colaboradores (13) encontr
que varias de las deficiencias del viejo Sistema Nacional de Salud no han sido resueltas,
mientras algunas de sus fortalezas como la capacidad instalada, la planeacin y la supervisin
de las actividades se han perdido en el nuevo modelo y que estos cambios han llevado no slo
a una reduccin en las acciones de control sino tambin a un aumento de los casos de malaria.
Los investigadores conceptan que reconstruir el control de la malaria implicar en la
actualidad un esfuerzo an mayor que el que pudiera anticiparse hace unos aos.
2. Deterioro del sistema de informacin
Antes de la reforma haba en Colombia un sistema de informacin que condicionaba la
transferencia de recursos a la documentacin de las variables crticas. Despus de la reforma
este sistema ha presentado un marcado deterioro. La informacin sobre mortalidad sale con
cuatro aos de retraso y en algunas regiones el subregistro puede superar el 10%. Desde
1.998 no hay registro de contactos en TB.
El problema no es solo falta de informacin sobre aspectos crticos. Actualmente las agencias
del sistema recogen un volumen enorme de informacin que nadie procesa; no existe un
proceso definido para la utilizacin de las bases de datos del SISBEN y de los RIPS que se
recopilan ms en cumplimiento de un requisito que para la toma de decisiones. Ms grave an,
las agencias estatales y privadas son muy
celosas con informacin que puede comprometer su gestin y retienen la informacin crtica
sobre el funcionamiento del sistema dndole un manejo confidencial. Este deterioro en el
sistema de informacin no es un lamentable subproducto de la reforma, sino el reflejo del
desinters de los actores por evidencias que demuestren el resultado de la gestin.
3. La desarticulacin del sistema de planeacin
La poltica vigente durante el Sistema Nacional de Salud se fundamentaba en el subsistema de
planeacin y condicionaba tambin el flujo de recursos al cumplimiento de los planes
territoriales. Haba una subordinacin de los planes municipales al departamento y de estos a
la Nacin. El valor de la planeacin ha cambiado mucho en los ltimos aos. Los inversionistas
y en general el mercado liberal
responden mal a los lmites que les impone la planificacin; se sienten incmodos ante planes
que les obligan al cumplimiento de metas; saben que en cualquier momento puede presentarse
una oportunidad ms rentable y que los planes centralizados pueden atraparlos en
obligaciones que ya no son rentables.
11 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
El mercado cree ms en la flexibilidad de los proyectos que pueden elegirse por conveniencia o
pueden liquidarse y abandonarse cuando dejan de ser rentables. Pese a los esfuerzos de
algunos organismos de control, los planes de los entes territoriales han perdido mucho de su
fuerza indicativa y se han convertido en nichos para incubar contratos con el sector privado.
Gran parte de las acciones de promocin y prevencin que se realizan en el pas son
ejecutadas por el sector privado con base en contratos que poco o nada tienen que ver con un
plan territorial de salud. Por su parte, las agencias privadas realizan sus planes con un criterio
de utilidad institucional cuya relacin con los planes gubernamentales est mediada por la
conveniencia particular.
4. Deterioro en la calidad de los servicios
Otro de los objetivos formales de la poltica sanitaria es el mejoramiento de la calidad. En el
campo de la salud, la evaluacin de la calidad es un serio problema an no resuelto; los
expertos coinciden en que la calidad presenta dos dimensiones independientes: la calidad
tcnica, relacionada con las condiciones de seguridad, efectividad, eficiencia y oportunidad, y la
calidad percibida, relacionada con las experiencias previas, los conocimientos, las actitudes y
los valores culturales. La primera es relativamente ms fcil de establecer.
Interesados por establecer el impacto de las reformas sobre la calidad tcnica, un estudio
realizado por funcionarios de OPS en 14 pases (14) evalu cinco indicadores: la disponibilidad
de medicamentos esenciales, la incidencia de infecciones intrahospitalarias, el porcentaje de
pacientes a quienes se entrega un informe de alta, el porcentaje de hospitales con comits
activos de calidad y el porcentaje de establecimientos de primer nivel con comits activos de
calidad. Aunque los investigadores no identifican los pases, los hallazgos fueron
desalentadores; slo un pas superaba la prueba. En relacin con la calidad percibida, el
problema es ms serio y radica en la validez de los mtodos utilizados; hacer una evaluacin
de la calidad percibida es algo ms que hacer una encuesta de satisfaccin; los investigadores
(14) estudiaron cinco indicadores: la posibilidad de que el usuario seleccione libremente el
prestador, independientemente de su capacidad de pago, el porcentaje de instituciones con
programas activos para mejorar el trato al usuario, el porcentaje de establecimientos con
procedimientos especficos de orientacin al usuario, el porcentaje de instituciones que
exploran sistemticamente la percepcin de los usuarios, la existencia de comisiones de
arbitraje y la satisfaccin de los usuarios.
Podemos estar de acuerdo en lo difcil que es evaluar la calidad en salud. Pero un indicador de
la calidad del servicio proviene de los reclamos de los usuarios. En este sentido, las acciones
de tutela tambin son un indicador de la calidad. Entre 1.999 y junio de 2.002 se resolvieron
ms de 500.000 tutelas y la cuarta parte de ellas se interpuso para reclamar servicios de salud.
12 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
Esta reclamacin, que
refleja la insatisfaccin de los usuarios frente la calidad del servicio de salud es vista por las
administradoras como una amenaza para sus ingresos. En una declaracin de diciembre de
2.004, la directora de la Organizacin Iberoamericana de la Seguridad Social consideraba que
el 62% de las tutelas en Colombia se refieren a la seguridad social y son un peligro para el
equilibrio financiero del sistema.
5. Reinterpretacin del principio de eficiencia
Uno de los argumentos ms socorridos para impulsar la reforma sanitaria fue la ineficiencia del
viejo Sistema Nacional de Salud. En honor a la verdad, muchas de las crticas fueron
perfectamente vlidas y reflejaban bien la dinmica de un sistema que en sus 15 aos de
existencia tuvo muchos aciertos y muchos errores. En relacin con la eficiencia es importante
tener en cuenta tres situaciones:
La reforma ha tenido mucho ms dinero, sin mostrar mejores resultados. Efectivamente, nunca
hubo en Colombia tanto dinero para salud; en 10 aos el PIB destinado a salud ha aumentado
de 1,7% a 9%, y el sistema dispone ahora de cuatro veces ms dinero que antes de la reforma.
Pocos pases en Amrica Latina invierten tanto dinero en salud, y sin embargo los indicadores
de salud de la gente no muestran mejora. El indicador de cobertura con aseguramiento es
engaoso; no refleja un beneficio real para la poblacin; un seguro no es un bien por s mismo;
un seguro sirve si me protege del dao o me atiende cuando se me presenta la inevitable
contingencia; afirmar que el aseguramiento pas del 20% al 54% slo indica que antes se
cobraba cotizacin al 20% de la poblacin y hoy el negocio ha mejorado notablemente. El
aseguramiento no refleja la atencin efectiva a los usuarios. De acuerdo con Ascofame, la
atencin en salud slo llega al 54% de los colombianos (Ascofame, agosto 24 de 2.005).
Aunque en teora el trmino eficiencia se asume como un tecnicismo, en la prctica es un
concepto muy contaminado ideolgicamente, y en la poltica sanitaria de Colombia se ha
convertido en una herramienta de las administradoras para aumentar su rentabilidad
institucional. Cuando las aseguradoras contratan por volumen, solicitan descuentos o contratan
a destajo, estn aumentando sus utilidades, pero
a costa del esfuerzo de los prestadores y trabajadores de la salud. Es una eficiencia
ficticia...Otros hacen el esfuerzo para ellas, pero este ahorro no revierte en el beneficio del
sistema. Este es un manejo muy amaado del trmino que esconde la inutilidad de la
intermediacin y justifica la subcontratacin. La poltica sanitaria colombiana incentiva la
subcontratacin entre diferentes intermediarios generando una
cadena de costos agregados que no necesariamente estn respaldadas en un valor
agregado. Yo me pregunto, en qu consiste el servicio que cobra una aseguradora cuando
subcontrata por capitacin y responsabiliza del riesgo a la institucin hospitalaria? En esta
cadena de intermediaciones gran parte del dinero no llega al usuario. De acuerdo con el
reporte de Planeacin Nacional en septiembre de 2.004, de 25 billones de pesos destinados
por el Estado a los subsidios, 9 billones no llegan a la poblacin ms pobre.
13 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
Otro uso amaado del trmino eficiencia se relaciona con la contencin de costos. La eficiencia
puede relacionarse con la contencin de costos, pero no puede hacerlo a expensa de costos
de operacin que reflejan la obligacin de la empresa frente a los derechos de los usuarios. La
eficiencia del sistema debe valorarse tambin en funcin de la corrupcin. La encuesta de
Confecmaras de agosto 4 de 2.001 estimaba que la corrupcin en la contratacin en salud
asciende anualmente a 10-13%, equivalente a 250.000 millones de pesos y el Ministro de
Proteccin Social considera que la corrupcin es el principal problema del sistema. Comparto
parcialmente este concepto
del seor Ministro y creo que debera profundizarse en su anlisis. Uno de los supuestos del
modelo neoliberal es que el sector estatal corrupto no hace un buen manejo de los recursos.
Esta es una concepcin ideologizada y muy superficial de la corrupcin. Yo no conozco una
agencia estatal que corrompa a otra; en cambio, en el 100% de los casos de corrupcin est
involucrada una institucin
privada o un funcionario que obra como agente particular. Esta concepcin amaada de un
problema tan serio como la corrupcin exime de responsabilidad al sector privado y nos lleva a
pensar que la fiebre est en el Estado, cuando las comisiones y pagos por el cabildeo de
contratos pueden ser una regla de juego implcita en el modelo de mercado.
En este contexto, no extraa que algunas aseguradoras generen utilidades de $58.000
millones de pesos anuales y que algunos de sus directivos perciban salarios de 61 millones de
pesos mensuales, mientras los hospitales estatales se encuentran en quiebra y un mdico de
tiempo completo, que adicionalmente hace tres turnos nocturnos por mes, gane menos de 2
millones de pesos.
6. Desintegracin de los sistemas populares
La reforma tambin ha desarticulado los recursos de promotoras rurales y promotores de
saneamiento que, con gran esfuerzo, se haban integrado a lo largo del pas para controlar los
determinantes de la salud y movilizar las organizaciones populares hacia el autocuidado. Hoy
son pocos los municipios que, por su cuenta y sin el respaldo del sistema, mantienen esta
estrategia. Como es muy difcil facturar el
servicio de una promotora, no cabe en el modelo.
7. Reinterpretacin de los valores y principios de la atencin mdica
Para terminar, voy a referirme a un asunto, ciertamente intangible y que no figura
explcitamente en la ley, pero que en mi opinin refleja un cambio crucial en la poltica
sanitaria; es la reinterpretacin de los valores y principios que inspiran la comprensin y
atencin de la salud. El nfasis de la poltica sanitaria en el modelo de competencia ha
impuesto un cambio en los patrones ticos del sistema, donde la
14 / 15
Efectos de la Ley 100 sobre la institucionalidad de la salud en Colombia
rentabilidad econmica de los inversionistas, la competencia por los recursos y el afn por
sobrevivir en el mercado se consideran ms valiosos que la solidaridad, la equidad y el derecho
a la vida. Este, a mi modo de ver, es el ncleo del cambio que ha experimentado la poltica
nacional en salud. La actual poltica sanitaria de Colombia impone a la respuesta social una
racionalidad perversa que en lugar de
contribuir a amortiguar las enfermedades y defunciones y controlar sus determinantes, supedita
el beneficio pblico al beneficio de los inversionistas. Los intereses del mercado se han
impuesto tambin a la tica social y quieren hacernos creer que el pretendido derecho de los
inversionistas a la rentabilidad predomina sobre el inters de la gente por sobrevivir.
Es en este punto donde algunos no estamos dispuestos a ceder.
Referencias
(1) Stiglitz J. El rumbo de las reformas: Hacia una nueva agenda para Amrica Latina. Revista
de la Cepal 2003 Aug;80:7.
(2) Vsquez M, Siqueira E, Kruze I, Da Silva A, Leite I. Los proecesos de reforma y politica
social en Amrica Latina. Gac Sanit 2002;16(1):30-8.
(3) Gonzlez-Rossetti A, Mogolln O. La reforma de salud y su componente poltico: Un
anlisis de factibilidad. Gaceta Sanitaria 2002;16(1):39-47.
(4) Gonzlez-Rossetti A, Mogolln O. La reforma de salud y su componente poltico: un anlisis
de factibilidad. Gaceta Sanitaria 2002;16(1):39-47.
(5) Gonzlez-Rossetti A, Bossert T. Mejorando la Factibilidad Poltica de la Reforma en Salud:
un anlisis Comparativo de Chile, Colombia y Mxico. [36]. 2000. Iniciativa Regional de Latino
Amrica y el Caribe para la Reforma en Salud. Ref Type: Serial (Book,Monograph)
(6) Ibid
(7) Ibid
(8) Ibid
(9) Varela A, Carrasquilla G, Tono T. Asimetra en la informacin: Barreras para la
implementacin d ela reforma en Colombia. Colombia Mdica 2002;33(3):95-101.
(10) Op. cit.
(11) Op. cit
(12) Arbelez M, Gaviria M, Franco A, Restrepo R, Hincapi D, Blas E. Tuberculosis control
and managed competition in Colombia. Int J Health Plann Mgmt 2004;2004(19):S25-S43.
(13) Kroeger A, Ordoez-Gonzalez J, Avia A. Malaria control reinvented: health sector reform
and strategy development in Colombia. Tropical Medicine and International Health
2002;7(5):450-8.
(14) Ross A, Zeballos J, Infante A. La calidad y la reforma del sector salud en Amrica Latina y
el Caribe. Rev Panam de Salud Pblica 2000;8(1:2):93-8.
15 / 15
También podría gustarte
- Banco MundialDocumento14 páginasBanco Mundialstepfhanie88% (17)
- Polìticas EducativasDocumento31 páginasPolìticas EducativasAndres Calipto100% (1)
- Ribla 61 - Pactos de Vida y Pactos de MuerteDocumento107 páginasRibla 61 - Pactos de Vida y Pactos de Muertejorge gerbaldoAún no hay calificaciones
- Libro La Profesionalización de La Función PúblicaDocumento199 páginasLibro La Profesionalización de La Función PúblicaFeernnaNdo RhAún no hay calificaciones
- Organismos InternacionalesDocumento10 páginasOrganismos Internacionalesdavidyael007Aún no hay calificaciones
- 2516-Texto Del Artículo NUEVA ARQUITECTURA PDFDocumento20 páginas2516-Texto Del Artículo NUEVA ARQUITECTURA PDFAnonymous PISrN01Aún no hay calificaciones
- Trabajo de GradoDocumento61 páginasTrabajo de GradoHanier NvAún no hay calificaciones
- Banco Mundial La Bid y Club de ParisDocumento62 páginasBanco Mundial La Bid y Club de Pariskeric666100% (2)
- Cuadro de Doble Entrada Sobre Los Organismos Internacionales Que Intervienen en Las Políticas Educativas en MéxicoDocumento4 páginasCuadro de Doble Entrada Sobre Los Organismos Internacionales Que Intervienen en Las Políticas Educativas en MéxicoArantxa Daniela Castelan100% (1)
- La Cuerda 93Documento28 páginasLa Cuerda 93Periódico laCuerda GuatemalaAún no hay calificaciones
- Taller 1 de FINANZAS INTERNACIONALESDocumento5 páginasTaller 1 de FINANZAS INTERNACIONALESYeimis Lobo BorjaAún no hay calificaciones
- Sistema Financiero InternacionalDocumento4 páginasSistema Financiero InternacionalAdriana olaya feijooAún no hay calificaciones
- Crisis - Feriado BancarioDocumento4 páginasCrisis - Feriado BancarioERICK FERNANDO ANASI DIAZAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de La Globalizacion EconDocumento19 páginasCaracteristicas de La Globalizacion EconZucy SalgadoAún no hay calificaciones
- 22 Oct 2013Documento259 páginas22 Oct 2013AndenesAún no hay calificaciones
- Abdus Salam Lento Progreso CienciaDocumento11 páginasAbdus Salam Lento Progreso CienciaMartin Asmat UcedaAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupo N 1 (Organismos de Supersión Financiera)Documento22 páginasTrabajo Grupo N 1 (Organismos de Supersión Financiera)Isabel SotoAún no hay calificaciones
- Folleto Trabajo 1, Bloque 3Documento15 páginasFolleto Trabajo 1, Bloque 3Carolin Estrada50% (2)
- El Sistema de Reserva Fraccionaria y Su Disposición Comercial en La Banca Internacional y La Estabilidad Económica Mundial - Solución HipotéticaDocumento11 páginasEl Sistema de Reserva Fraccionaria y Su Disposición Comercial en La Banca Internacional y La Estabilidad Económica Mundial - Solución HipotéticaLuis PerezAún no hay calificaciones
- Regulación Del Comercio A Nivel Internacional y en MéxicoDocumento16 páginasRegulación Del Comercio A Nivel Internacional y en MéxicoYasmin Ochoa NavarroAún no hay calificaciones
- Instituciones Financieras InternacionalesDocumento29 páginasInstituciones Financieras InternacionalesYoleida RuizAún no hay calificaciones
- Índice de Facilidad para Hacer Negocios Del Banco MundialDocumento14 páginasÍndice de Facilidad para Hacer Negocios Del Banco MundialEmilia AriasAún no hay calificaciones
- Ensayo Banca Internacional y MultilateralDocumento5 páginasEnsayo Banca Internacional y MultilateralKaro GomezAún no hay calificaciones
- Tema 1 Cuarta ParteDocumento66 páginasTema 1 Cuarta Partecalla casana fernandoAún no hay calificaciones
- Banco Mundial 2011Documento3 páginasBanco Mundial 2011Juan OkAún no hay calificaciones
- Globalizacion EnfermeriaDocumento63 páginasGlobalizacion EnfermeriaJOHA CORNEJOAún no hay calificaciones
- Banco Mundial y Fondo MonetarioDocumento4 páginasBanco Mundial y Fondo MonetarioRocío RamosAún no hay calificaciones
- CRUICKSHANK, SCHNEEBERGER Guia de Bolsillo Gobernanza PDFDocumento174 páginasCRUICKSHANK, SCHNEEBERGER Guia de Bolsillo Gobernanza PDFÁngel García AbreuAún no hay calificaciones
- Sistema Credito PublicoDocumento19 páginasSistema Credito PublicoMiguel BenitezAún no hay calificaciones
- Caracterizacion Socioeconomica Sector AgricolaDocumento233 páginasCaracterizacion Socioeconomica Sector AgricolaLeidy BartolomeAún no hay calificaciones