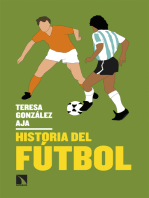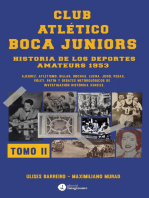Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Fenomeno Deportivo
El Fenomeno Deportivo
Cargado por
Alexis Acero Rangel0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas24 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas24 páginasEl Fenomeno Deportivo
El Fenomeno Deportivo
Cargado por
Alexis Acero RangelCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 24
EL FENMENO DEPORTIVO
Temas deportivos es una introduccin general al estudio del deporte. Abor-
da gran variedad de estudios, como la razn por la cual el deporte moderno se
desarroll primero en Inglaterra, el papel del deporte en el proceso civilizador
europeo, la entronizacin del ftbol como deporte mundial o la comerciali-
zacin y profesionalizacin cada vez mayores del deporte. Tambin se tratan te-
mas relacionados con el gnero y deporte o el deporte y la estratificacin racial.
Fundamentado en distintas perspectivas tericas, sobre todo en la obra de
Norbert Elias, y en el anlisis sistemtico de otras corrientes de pensamiento,
como el marxismo y el postestructuralismo de Foucault, El fenmeno deportivo
ofrece una amena introduccin al deporte desde una perspectiva sociolgica y,
por tanto, es una lectura esencial para todo estudiante de este mbito del co-
nocimiento.
Eric Dunning es catedrtico emrito de sociologa en la Universidad de Lei-
cester y profesor invitado de sociologa en el University College de Dubln. Es
autor de varias obras, entre las que se incluye en espaol Deporte y ocio en el pro-
ceso de la civilizacin (1992, en Fondo de Cultura Econmica) junto a Nobert
Elias.
NDICE
Lista de ilustraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prefacio del original en ingls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introduccin. El deporte como campo de estudio sociolgico . . . . . . . . . 11
1. Las emociones en el deporte y las actividades de ocio . . . . . . . . . . . . . 33
2. El deporte en el proceso civilizador de Occidente . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. El deporte en el espacio y en el tiempo. Trayectorias de la formacin
del Estado y evolucin inicial del deporte moderno. . . . . . . . . . . . . . . 83
4. El desarrollo del ftbol como deporte mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5. La dinmica del consumo deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6. El hooliganismo en el ftbol como problema social mundial . . . . . . 155
7. La violencia de los espectadores deportivos en Norteamrica. . . . . . . 189
8. El deporte en el proceso de estratificacin racial. El caso de
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9. Deporte, gnero y civilizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Conclusin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
ndice alfabtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
7
PREFACIO DEL ORIGINAL EN INGLS
Temas deportivos es el tercer libro de una serie. Debe considerarse una conti-
nuacin de Quest for Excitement (1986) y Sport and Leisure in the Civilizing Pro-
cess (en espaol, Deporte y ocio en el proceso de civilizacin) (1992). Al escribir-
lo, tres han sido mis pretensiones fundamentales: (1) clarificar, probar y ejem-
plificar lo provechoso del paradigma figuracional/sociolgico de Norbert Elias,
sobre todo la teora de los procesos de la civilizacin, respecto a una serie de
temas relacionados con el deporte; (2) elaborar un libro que espero que contri-
buya a persuadir a ms de un socilogo convencional de la importancia del de-
porte como campo del estudio sociolgico, y (3) deseo contribuir a que la so-
ciologa del deporte sea ms pluricultural y muestre menos tendencia al na-
cionalismo como ha ocurrido hasta ahora, para lo cual he escrito no slo sobre
el deporte en Gran Bretaa, sino tambin en otros pases, incluyendo aspectos
de la globalizacin del deporte.
Si he logrado alguna de estas metas, ser por la ayuda que he recibido de
amigos y colegas, especialmente: Pat Murphy, Ken Sheard, Ivan Waddington,
Joe Maguire, Joop Goudsblom, Stephen Mennell, Richard Kilminster, Cas
Wouters, Chris Rojek, Chris Shilling, Mike Attalides, Melba Sweets, Syd Jef-
fers, Bero Rigauer, Hubert Dwertmann, Gnther Lschen, Helmut Kuzmics,
Michael Krger, Nria Puig, Klaus Heinemann, Paco Lagardera, Francisco So-
bral, Beatriz Ferreira, Ademir Gebara, Raschid Siddiqui, Allen Guttmann, Koi-
chi Kiku, Richard H. Robbins, Roger Rees, Jay Coakley, David Miller, Liam
Ryan, Peter Donnelly, Kevin Young, Earl Smith, Nancy Bouchier, Frank Kew,
Martin Roderick, Dominic Malcolm, Jason Hughes, Graham Curry e Ian Sta-
nier. Mi agradecimiento a todos ellos. Finalmente, y no por eso en menor gra-
do, gracias a Sue Smith por realizar con alegra incansable y gran eficacia la la-
boriosa tarea de mecanografiar el manuscrito. Tambin Anne Smith y Lisa
Heggs contribuyeron heroicamente en las ltimas fases.
9
INTRODUCCIN
El deporte como campo de estudio sociolgico
La importancia sociolgica del deporte
La idea de titular este libro con el nombre Temas deportivos es de Chris Ro-
jek. Si bien mi intencin era ponerle un ttulo ms convencional y acadmico
como Deporte, sociedad y civilizacin, cuando Chris me sugiri Temas deporti-
vos, lo adopt por su significativa ambigedad. Me pareci atractivo porque de-
jaba implcito el tema del libro y trasmita la idea de su importancia.
No es necesario demostrar con hechos y cifras que el deporte es importan-
te. Basta ofrecer unos cuantos datos, que no podrn negar las personas indife-
rentes al deporte ni las que lo aborrecen. Pensemos, por ejemplo, en la atencin
que los medios de comunicacin prestan regularmente al deporte: la cantidad
de dinero pblico y privado que se invierte en deporte; el grado de depen-
dencia en la publicidad del negocio del deporte; la mayor implicacin del esta-
do en el deporte por razones tan diversas como el deseo de combatir la violen-
cia de los espectadores, mejorar la salud pblica o aumentar el prestigio
nacional; el nmero de personas que con regularidad practican deportes o asis-
ten como espectadores, por no hablar de los que dependen directa o indirecta-
mente de l; el hecho de que el deporte funciona como algo afn a una coin que
no slo permite estrechar lazos entre amigos, sino tambin romper el hielo
entre extraos (esto, por supuesto, es sobre todo un fenmeno masculino, aun-
que vaya cambiando lentamente); el abundante empleo de metforas deporti-
vas en esferas aparentemente tan diversas de la vida como la poltica, la indus-
tria y el ejrcito, hecho indicador del eco emocional y simblico del deporte, y
para concluir, las ramificaciones, a nivel nacional e internacional, sociales
y econmicas,
1
negativas y positivas, de competiciones internacionales como
las Olimpiadas y los Mundiales de ftbol. Ninguna actividad ha servido con
tanta regularidad de centro de inters y a tanta gente en todo el mundo.
Las claves de la importancia del deporte emanan de la psicologa de juga-
dores y espectadores. Desde el punto de vista postestructuralista o foucaltia-
no, John Fiske sugiri recientemente que una de las razones de la popularidad
del deporte como actividad contemplativa es su capacidad para desconectar el me-
canismo disciplinario del mundo laboral. El deporte, arguy, es un panptico
11
invertido en el que los aficionados, cuyo comportamiento se vigila y conoce a
la perfeccin en el trabajo, se convierten en espectadores de jugadores que, en
virtud de su completa visibilidad, devienen tentetiesos epistemolgicos en los que
los aficionados pueden descargar su frustracin. Adems de la cultura general, el
deporte, segn Fiske, aporta:
cimas de experiencia intensa en que el cuerpo se identifica con las condi-
ciones externas, y se libera de la diferencia represiva entre su control y nues-
tro sentido de la identidad. Los aficionados suelen experimentar esta in-
tensidad como una liberacin, una prdida del control. Los aficionados
suelen emplear metforas afines a la locura para describirla, y la locura, co-
mo nos ensea Foucault, es lo que queda justo fuera de los lmites de la ci-
vilizacin y el control.
(Fiske, 1991a: 11-20)
Este razonamiento es perspicaz pero limitado. No se trata slo de cultura
popular sino de cultura elevada que proporciona oportunidades de sentir
grandes cotas de experiencia intensa. Adems, los controladores y no slo
los que son controlados suelen estar locos por el deporte, lo cual sugiere que
el deporte moderno no es especfico de una clase social como presupone Fiske.
Tampoco las sociedades modernas se dividen estructuralmente en controla-
dores y controlados. Las personas que son controladas en un contexto suelen
ser controladores en otro; por tanto, los obreros a quienes controlan los encar-
gados son (o intentan ser!) controladores de sus hijos. De forma parecida, aun-
que los maestros de escuela estn subordinados al director y a las autoridades
educativas locales y nacionales, son al menos oficialmente controladores de
sus alumnos. Y por dar un ejemplo del deporte profesional britnico, los geren-
tes del ftbol pueden estar subordinados formalmente a comits de direccin, si
bien son controladores de los jugadores.
Adems, como ha ido aumentando la preocupacin a nivel mundial por la
falta de orden del pblico en los ltimos aos, sobre todo pero no exclusiva-
mente en el ftbol, los estadios deportivos se han convertido cada vez ms en
panpticos, pues implican una vigilancia ms estrecha por parte de la polica y
cuerpos auxiliares a menudo empleando circuitos cerrados de televisin so-
bre el pblico al que Fiske describe como espectadores. Con no poca frecuen-
cia se echan por tierra las estructuras formales de control en todos los mbitos
de la vida. No obstante, a pesar del aparente fracaso en apreciar tales compleji-
dades, la contribucin de Fiske ha sido valiosa por llamar la atencin sobre la
necesidad de relacionar el deporte con el control social.
Ya en la dcada de 1960, Norbert Elias y yo emprendimos un examen pre-
liminar de los deportes desde una perspectiva en ciertos sentidos parecida a la
EL FENMENO DEPORTI VO
12
de Fiske (Elias y Dunning, 1986).
2
Tambin versaba principalmente sobre el
deporte y el control social. Ms en concreto, sugerimos que una de las funcio-
nes principales de ver y practicar deportes es que permite a personas que por lo
general son controladores y controlados sean de clases altas o bajas em-
prender la bsqueda de emociones. Parece ser un antdoto a la rutina y los
controles que, en trminos generales y no slo en el mundo laboral, han copa-
do la vida diaria de las sociedades industriales avanzadas y relativamente civi-
lizadas, con lo cual no slo libran del aburrimiento sino tambin y lo que es
ms importante de los sentimientos de esterilidad emocional.
Ms especficamente y hablamos sobre todo de deportes que son ms una
actividad voluntaria que obligatoria, ya que es su forma predominante en la ac-
tualidad, esbozamos la hiptesis de que el deporte implica la bsqueda de una
actividad emocional desrutinizante y agradable a travs de lo que llamamos
motilidad, sociabilidad, mimesis o una combinacin de las tres cosas.
3
Es
decir, el deporte voluntario parece orientarse en gran medida a obtener satis-
faccin de la actividad fsica y del contacto social que se mantiene en los de-
portes, y a despertar afectos que recuerdan de forma ldica y placentera las
emociones que se generan en situaciones crticas. Por supuesto, con estos afec-
tos se mezclan satisfacciones cognitivas parecidas a las de los placeres intelec-
tuales obtenidos con la elaboracin de estrategias deportivas y la memorizacin
de estadsticas, y a placeres estticos como los que se derivan de la ejecucin o
contemplacin de una maniobra deportiva habilidosa y/o de bella factura. Co-
mo dijo Maguire (1992), el deporte implica sobre todo una bsqueda de la im-
portancia de las emociones.
Tambin puede decirse que los deportes son como un teatro sin guin y en
gran medida mudo, y que el despertar emocional puede mejorar con una pre-
sentacin espectacular, con el contagio emocional que se experimenta al for-
mar parte de una multitud expectante, y con la actuacin que realizan no
slo los deportistas sino tambin los espectadores. Pero, para experimentar emo-
ciones en un acontecimiento deportivo, hay que preocuparse en uno o ms de tres
sentidos. Hay que preocuparse por el deporte per se. Si somos participantes di-
rectos, tendremos que preocuparnos de nuestra propia actuacin. Y si somos es-
pectadores, tenemos que preocuparnos de los participantes o contendientes. A
fin de experimentar completamente las pasiones, hay que estar comprometido,
hay que querer ganar, sea como participante directo y por inters propio, ya que
est en juego la propia identidad, o como espectador, porque uno se identifica
con alguno de los jugadores o equipos en liza. Las cuestiones sobre la identidad
e identificacin tienen importancia crtica para el funcionamiento rutinario de
los deportes y para alguno de los problemas que stos generan peridicamente.
Fiske retoma nuevamente este aspecto del problema cuando escribe: La li-
beracin no es slo placentera en s, sino porque abre espacios donde los aficionados
I NTRODUCCI N
13
se crean identidades y establecen relaciones que les permiten conocerse de forma dis-
tinta a como lo hacen dentro de un orden vigilado (Fiske, 1991a: 15, 16). Dis-
cutiblemente, una forma ms satisfactoria de expresarlo sera decir que un as-
pecto importante de los deportes en las sociedades modernas es su desarrollo
como un enclave donde se permite experimentar un grado de autonoma bas-
tante alto pero crucialmente variable en cuanto al comportamiento, la iden-
tidad, identificacin e identidades se refiere. Por supuesto, las variaciones de-
penden en gran medida del grado en que los grupos poderosos perciben como
problemtico el comportamiento en un deporte particular. Pasemos a exami-
nar ms a fondo las cuestiones de la identidad y la identificacin.
En las teoras sociolgicas
4
influidas por la filosofa, a veces se pasa por alto
que uno de los pocos rasgos universales de las sociedades humanas es el hecho
de que, desde el comienzo hasta el final de la vida, los seres humanos se orien-
tan hacia y dependen de otras personas
5
(Elias, 1978). Tambin a nivel univer-
sal y en el contexto de las interdependencias que constituyen el elemento bsi-
co de la vida humana, la autonoma de las personas tiende a aumentar y su de-
pendencia a disminuir a medida que maduran. Luego, al entrar en la vejez, la
autonoma tiende a decrecer y la dependencia vuelve a aumentar. Dicho de otro
modo e ignorando por el momento, por ejemplo, la estructura clasista de so-
ciedades como la britnica o la veneracin a los ancianos en pases como Chi-
na, los grados de dependencia varan en parte como una funcin de la edad bio-
lgica. Sin embargo, el incremento de la dependencia que suele acompaar a la
vejez es un aspecto de la interdependencia menos relevante para los propsitos
presentes que la autonoma creciente que suele acompaar a la madurez social
y fsica de los jvenes.
En la maduracin y autonoma crecientes de las personas participa un pro-
ceso de individualizacin durante el cual aprenden a pensar en s mismas como
en un yo, hasta adquirir una identidad y sentido de s mismas. Esta indivi-
dualizacin y formacin de la identidad son el producto de procesos de inte-
raccin entre el ser en desarrollo y otros seres humanos, y varan los grados de
individualidad socialmente generada, entre otros, con la diferenciacin estruc-
tural de las sociedades.
6
Sin embargo, ms acorde a nuestros propsitos es que
una de las condiciones previas saludables para la individualizacin en las con-
sideradas sociedades modernas es el establecimiento de lazos con otros que no
son ni demasiado distantes ni demasiado cercanos, que produzca un equilibrio
entre autonoma y dependencia. Se trata de establecer un equilibrio socialmen-
te apropiado entre el yo y el nosotros (Elias, 1991a), mediante el cual una per-
sona es considerada por otras ni demasiado autnoma ni demasiado depen-
diente de los grupos a los que pertenece.
Los vnculos que establecen los seres humanos comporta una interdepen-
dencia directa con personas concretas, como padres, hijos y amigos, as como
EL FENMENO DEPORTI VO
14
la interdependencia indirecta con colectividades como ciudades, clases so-
ciales, mercados, grupos tnicos y naciones. Sean directos o indirectos, tales
vnculos tienden a ser inclusivos y exclusivos al mismo tiempo. Es decir, la
pertenencia a cualquier grupo (Elias, 1978) tiende, en general, a implicar sen-
timientos positivos hacia otros miembros del grupo e intenciones prefijadas
de hostilidad y competitividad hacia los miembros de otro u otros grupos.
Aunque este patrn pueda modificarse por ejemplo, a travs de la educa-
cin es fcil observar la frecuencia con que la misma constitucin de grupos
y su continuacin en el tiempo parecen depender de la expresin regular de
hostilidad e incluso de la lucha real con los miembros de otros grupos. Pare-
ce que con regularidad surgen patrones especficos de conflicto junto con es-
ta forma bsica de vinculacin humana, y que al mismo tiempo se forma un
foco para reforzar los lazos del grupo. Los patrones de conflicto se manifies-
tan claramente en la esfera del deporte, por ejemplo, el hooliganismo en el
ftbol que, en el Reino Unido y otros pases, ha generado recientemente un
aumento de los controles sociales hasta un grado en que se ha puesto en pe-
ligro la autonoma relativa del ftbol como mbito habitual para disfrutar de
una experiencia deportiva.
En las sociedades industriales modernas, el deporte ha adquirido importan-
cia a nivel individual, local, nacional e internacional. La valoracin concreta del
deporte en general y en particular en una sociedad o grupo dados desempea
un papel importante en la formacin de la identidad de los individuos, por
ejemplo, en la jerarqua y en el concepto de uno mismo entre los varones y ca-
da vez ms entre las mujeres como buenos o malos futbolistas, jugadores
de bisbol, cricket, etc. Dicho de otro modo, los deportes modernos son algo
ms que simples lizas en que dirimir quin corre ms rpido, salta ms alto o
marca ms goles; tambin son formas para probar la identidad que, dado que
la gente ha aprendido el valor social del deporte, son cruciales para la opinin
de s mismos y su rango como miembros de un grupo. De hecho, se cree que
durante los ltimos 200 aos, en las sociedades industriales, el deporte ha in-
fluido cada vez ms en la forja de la identidad de los hombres; con la entrada
de mujeres en este coto antes exclusivo de los hombres, el deporte se ha con-
vertido en un medio donde se libran batallas por la identidad y el papel de los
sexos.
Ciertamente, el deporte no slo es importante para probar la identidad in-
dividual, sino tambin para los procesos afines intergrupales y para la estructu-
ra jerrquica de los pases. Para apreciarlo slo se necesita, por ejemplo, pensar
en las competiciones deportivas entre escuelas de pueblos o ciudades, equipos
o clubes que representan a los pueblos o ciudades en cuestin, y naciones en
competiciones mundiales como las Olimpiadas o los Campeonatos del Mun-
do de ftbol, cricket o rugby. No todo el mundo opina lo mismo. Hay perso-
I NTRODUCCI N
15
nas que odian el deporte, otras se muestran indiferentes y hay amantes del de-
porte a quienes les chiflan unos deportes y no otros. No obstante, muchas
personas experimentan sentimientos de regocijo y orgullo cuando, por ejem-
plo, el equipo escolar de sus hijos gana un torneo entre institutos, o un equipo
o club que representa a la ciudad gana la Superbowl o la Copa de la Liga, uno
de los equipos nacionales gana un torneo internacional o un miembro de su na-
cin o grupo tnico gana en las Olimpiadas u otra prueba mundial. Y tambin
se producen sentimientos de desnimo e inferioridad cuando en cualquiera de
estos niveles pierde el equipo o individuo con el que se identifican.
En resumen, el deporte se ha vuelto importante en las sociedades modernas
para la identificacin de los individuos con las colectividades a las que pertene-
cen, es decir, para la formacin y manifestacin de sus sentimientos colectivos
y el equilibrio grupal. Mediante la identificacin con un equipo deportivo, la
gente expresa su identificacin con la ciudad a la que representa o quiz con un
subgrupo concreto, como una clase social o etnia. Hay una razn para creer
que, en las sociedades industriales modernas, complejas, fluidas y relativamen-
te impersonales, la pertenencia o identificacin con un equipo deportivo apor-
ta a la gente un puntal para su identidad, una fuente de sentimientos grupales
y un sentido de pertenencia en lo que de otra forma sera una existencia aisla-
da o lo que Riesman (1953) ha llamado la soledad de la multitud. Se ha suge-
rido que el deporte tambin puede desempear tales funciones en las reas ur-
banizadas de los pases del Tercer Mundo (Heinemann, 1993). Dicho de otro
modo, el deporte proporciona hoy en da a pases de todo el mundo un mbi-
to donde la gente puede reunirse y estrechar lazos, aunque sea fugazmente, y
aunque dependa obviamente y entre otras cosas del grado de estabilidad or-
ganizadora de los deportes en cuestin puede aportar a la gente un senti-
miento de continuidad y razn de ser en contextos muy impersonales y ame-
nazados por lo que muchos consideran un cambio desconcertante.
Sobre todo desde el final de la guerra fra y la aparicin de las llamadas nue-
vas tecnologas, el rpido cambio social se ha convertido en un fenmeno no
slo nacional sino global. Una parte importante de este proceso implica la
desaparicin de muchos patrones antiguos de trabajo e integracin social, y el
surgimiento de otros nuevos. En ese contexto aunque una vez ms no nos re-
firamos a continuidades absolutas la lealtad a los equipos deportivos puede
proporcionar un anclaje til en un mundo cada vez ms incierto. Concretare-
mos esto con unos pocos ejemplos: la antigua Unin Sovitica se ha hundido;
Yugoslavia ha estado envuelta en una guerra civil; muchos canadienses franc-
filos quieren separarse de sus compatriotas anglfonos, as como los escoceses
del resto del Reino Unido; las naciones de la Europa del Este pueden o no que-
rer formar un estado federal, pero, en medio de todos estos imponderables, so-
breviven el Dinamo de Mosc, los Rangers, el Celtic, los Minesota Twins, los
EL FENMENO DEPORTI VO
16
Toronto Blue Jays, los Montreal Canadiens, el Arsenal, el Schalke 04, el Mar-
sella, la Juventus, el F.C. Barcelona y el Estrella Roja de Belgrado.
Las personas ms comprometidas con el deporte suelen recibir el nombre
de fans, abreviatura del trmino fanticos. En el caso de los fans ms com-
prometidos y quiz tambin para otros, el deporte funciona como una religin
suplente (Coles, 1975). Pruebas de ello las tenemos en la actitud reverente de
muchos fans hacia sus equipos y la idolatra por jugadores concretos. No es in-
habitual que estos fans conviertan sus dormitorios en templos. Por supuesto, a
diferencia de las principales religiones del mundo, el deporte no ofrece una te-
ologa elaborada. No obstante, por lo que se refiere a los fans y a su compro-
miso e identificacin con un club particular, celebrar o adorar a una o ms
colectividades a las que pertenecen posee algunas caractersticas religiosas en el
sentido de Durkheim (1976). De hecho, segn Diem (1971), todos los depor-
tes tienen su origen en un culto. El anlisis de Durkheim sobre la efervescen-
cia colectiva generada por los rituales religiosos de los aborgenes australianos,
en los cuales vio la raz de la experiencia y concepto de lo sagrado, puede
trasladarse mutatis mutandis a los sentimientos de emocin y celebracin co-
munitaria que constituyen una experiencia cumbre en el contexto del deporte
moderno. Parte de la explicacin de la creciente importancia del deporte en las
sociedades modernas podra ser que ha pasado a cumplir algunas de las funcio-
nes antes ejercidas por la religin. Es decir, puede cubrir parte de las necesida-
des que un nmero cada vez mayor de personas no logran satisfacer en las so-
ciedades cientficas y secularizadas de nuestra era.
La desatencin del deporte por parte de la sociologa
De lo dicho hasta el momento podra suponerse que el estudio del deporte
ocupa un lugar importante en las ciencias sociales. En la sociologa, por ejem-
plo, podra esperarse que fuera objeto de la investigacin en al menos tres r-
denes: como tema de estudio en s; como tema enseado bajo el encabeza-
miento genrico de sociologa del ocio y como tema incluido en el marco de
uno o ms de las subdivisiones tradicionales, por ejemplo, dentro de la educa-
cin, la desviacin y el sexo. Sin embargo, lo que uno se encuentra es una si-
tuacin en la que el deporte permanece virtualmente ignorado. No es difcil ha-
llar posibles razones. La desatencin parece radicar en gran medida en que uno
de los impulsos principales del desarrollo de la sociologa ha sido ms ideolgi-
co que cientfico en al menos dos sentidos.
Primero, muchas de las personas que hasta la fecha han contribuido al tema
parecen haber estado motivadas ms por un deseo a corto plazo de hacer algo
que por un deseo de contribuir al conocimiento. Por ejemplo, muchos marxis-
I NTRODUCCI N
17
tas se han tomado al pie de la letra la decimoprimera tesis de Marx sobre Feuer-
bach. Es decir, su visin de la sociologa est influida por el punto de vista de
Marx de que los filsofos han interpretado el mundo... cuando lo importante es
cambiarlo (Marx y Engels, 1942), como si interpretacin y cambio fueran
algo antittico. Como resultado, entre sus motivaciones laborales han pesado
ms las consideraciones morales y polticas que la preocupacin cientfica. No
parecen haber apreciado que Marx intentara desarrollar la base de un socialis-
mo cientfico en el que la accin poltica pudiera basarse en una teora del
cambio social sustentada empricamente y contradicha por su decimoprimera
tesis. De hecho, aunque las tesis sobre Feuerbach se construye mejor como un
ataque al materialismo mecanicista y el idealismo de Hegel, puede argirse que
la obra de Marx implica lo contrario a la decimoprimera tesis, a saber, que los
actores polticos han tratado de cambiar el mundo de distintas formas, aunque
lo importante sea comprenderlo.
Para los socilogos, la teora y el conocimiento que slo pueden desarro-
llarse fundamentalmente mediante la interaccin continua con la investigacin
emprica deberan preceder a la accin dirigida a cambiar el mundo. ste es
un argumento a favor de la teora y la profundizacin en la comprensin fun-
damental del complejo mundo en que vivimos. No es un argumento contra la
accin poltica sobre la investigacin encaminada a una intervencin aqu y
ahora. De hecho, yo emprend un intento de llevar a cabo una intervencin
prctica en Inglaterra durante la dcada de 1980 contra el hooliganismo en el
ftbol. Sin embargo, esta intervencin se bas en una investigacin guiada por
la teora y eso es lo importante (Williams y cols., 1989).
Durante la dcada de 1960, un argumento habitual de los marxistas fue que
la sociologa era una ciencia burguesa nacida de un debate con el fantasma
de Marx y, por tanto, una defensa del capitalismo. Este argumento no estaba
falto de mritos, quizs especialmente en relacin con el dominio en aquella
poca del funcionalismo de Parson y el empirismo. Sin embargo, en la Gran
Bretaa de los ochenta y tal vez en otros sitios la idea contraria ganaba terre-
no; a saber, que la sociologa era un tema subversivo preocupado por generar
movimientos revolucionarios.
Tambin esta idea entraaba cierta verdad, ya que, por ejemplo, algunos so-
cilogos implicados en el movimiento estudiantil de los sesenta ocupaban por
aquel entonces cargos de importancia y haban adquirido poder en el marco de
la enseanza y la investigacin. Sin embargo, si se presta atencin al desarrollo
de esta cuestin a largo plazo, est claro que, de acuerdo con las pretensiones de
los idelogos de derechas e izquierdas, la sociologa surgi en ms de un punto
del espectro poltico. Por ejemplo, en Estados Unidos el trmino sociologa
lo emplearon antes de la Guerra de Secesin los llamados Comteanos sure-
os, como Hughes y Fitzhugh, como parte de su defensa de la esclavitud (Ly-
EL FENMENO DEPORTI VO
18
man, 1990; ver tambin el captulo 8). En ciertos perodos y pases, este asun-
to ha estado dominado por los seguidores de una determinada posicin polti-
ca, si bien sus orgenes no pueden describirse legtimamente como derivados
tan slo de la derecha, la izquierda o el centro. Su inters se centra en la expan-
sin del conocimiento, y las personas de mayor persuasin poltica han hecho
sus contribuciones en este sentido.
El amplio compromiso de los socilogos con una concepcin preocupada
por contribuir a solucionar los problemas presenta ahora un discutible desinte-
rs por la psicologa, al estar a punto de contribuir al desarrollo de una fuente
fiable de conocimientos bsicos sobre los seres humanos y sus sociedades en to-
dos los aspectos. Como demostr Elias (1987), el desarrollo de las ciencias na-
turales manifiesta la lucha por liberarse de exmenes heternomos de los ad-
venedizos que dictan el curso de las investigaciones y de las preocupaciones
acientficas y mediante el desvo a travs de la imparcialidad luchando por
contener las emociones y evaluar momentneamente los valores con el fin de
centrarse en la investigacin del objeto per se aumenta las posibilidades de ob-
tener diagnsticos fiables y hallar soluciones factibles.
Sin embargo, por lo que concierne a nuestros intereses, una orientacin do-
minante hacia la solucin inmediata de problemas est casi obligada a dejar de
lado reas de la vida social como el deporte. Esto se debe precisamente y en gran
medida a que, segn tal orientacin, el estudio del deporte es trivial en compa-
racin con los temas realmente importantes que abordan los socilogos con-
vencionales. Sin embargo, si esta lnea de razonamiento de Elias tiene algn
sentido, es posible que el inters centrado nicamente en la solucin de los pro-
blemas presentes sea contraproducente y contribuya a generar consecuencias
indeseables e imprevistas hasta el punto de dejar de lado la preocupacin por el
conocimiento per se. Por otra parte, es probable que una orientacin centrada
sobre todo en el conocimiento per se no slo termine evitando el olvido arbi-
trario de reas importantes de la vida social como el deporte, sino tambin dan-
do con la solucin realista a los problemas del deporte y otras reas. Tambin es
probable que favorezca polticas y formas de accin mediante las cuales se mi-
nimicen las consecuencias indeseables e imprevistas. Pero, por supuesto, este in-
ters por el conocimiento relativamente independiente tiene que atemperarse
con una implicacin motivadora y que lleve a la familiarizacin. Dicho de otro
modo, es cuestin de esforzarse, no con una valoracin completamente libre
(sea lo que quiera significar), sino para lograr un equilibrio sensato entre la
independencia y la implicacin.
Tal vez haya sido inevitable el estancamiento de la sociologa en luchas po-
lticas. No quiere esto decir que neguemos que, en cuanto se han conducido
por canales cientficos, las motivaciones polticas hayan influido positivamente
en el aumento de los conocimientos sociolgicos. El molde ideolgico de los
I NTRODUCCI N
19
paradigmas dominantes de la sociologa y el consiguiente descenso de catego-
ra del deporte como tema para la teorizacin y el estudio no pueden buscarse
simplemente en las fuentes polticas.
Dos patrones de pensamiento acrtico aparentemente muy enraizadas en
Occidente tambin han desempeado un papel discutible. El primero es la ten-
dencia al economismo, es decir, la predisposicin a dar por sentado que la
economa constituye el mbito social de mayor valor e importancia ca-
sual, junto con la tendencia a explicar hasta los fenmenos que no son econ-
micos en trminos econmicos reduccionistas. Este patrn no slo se halla en
el marxismo, sino en la obra de autores con ideologa de centro y derecha. El
segundo patrn de pensamiento acrtico es la tendencia a desarrollar un pensa-
miento dual, es decir, a dividir conceptualmente fenmenos interdependientes
como individuos y sociedades, accin y estructura, cuerpo y mente, racionali-
dad y emocin, implicacin y objetividad, convirtindolos en dicotomas ab-
solutas donde los opuestos polarizados se conciben como si tuvieran una exis-
tencia aparte. Esta tendencia tambin la comparten la izquierda, la derecha y el
centro, y tambin muchos socilogos de inclinacin positivista que comparten
la visin figuracional del tema relacionado con el conocimiento.
Resulta razonable suponer que las races de esta tendencia acrtica al pensa-
miento econmico se hallan en parte en la tica protestante sobre la cual We-
ber (1930) llam la atencin. Sin embargo, de la misma forma que Weber ha-
blaba claro al argir que esta tica era un producto del capitalismo y viceversa,
tambin parece plausible sugerir que el carcter acrtico del economicismo se
asocia de modo consecuente y no casualmente con el dominio de los modos de
produccin capitalistas en el mundo moderno. Asimismo, es razonable supo-
ner que el economicismo es tanto producto como base del poder de las socie-
dades capitalistas de los grupos burgueses y sus valores. Entre las vctimas del
carcter acrtico de estos valores estn las dificultades afrontadas para persuadir
a la gente de la importancia de los temas ecolgicos, incluyendo los efectos eco-
lgicos del deporte.
Este razonamiento de por s complejo puede desarrollarse. La tendencia al
pensamiento econmico tambin puede relacionarse con las formas en que los
procesos civilizadores de Occidente implican una tendencia donde los valores
militares se relegan a una posicin subordinada respecto a los valores de la pro-
duccin sin violencia. Esto no significa que hayan desaparecido de Occidente
los valores militares, sino ms bien que en comparacin, digamos, con las so-
ciedades de su pasado feudal los roles militar y poltico han tendido a dife-
renciarse y que, correlativamente, el personal militar ha tendido a estar subor-
dinado poltico.
Una de las consecuencias de esto es que, cuando los pases occidentales em-
prenden acciones militares, se justifican con trminos retricos como defensa
EL FENMENO DEPORTI VO
20
y necesidad lamentable y no con palabras como gloria u honor nacional.
Igualmente, en estas sociedades, sobre todo en las fases neo y poscolonial re-
cientes, la maximizacin de la prosperidad econmica por medios pacficos y
no por la conquista y la explotacin violenta de la mano de obra tiende a ser un
objetivo incuestionable de la vida poltica domstica.
Esto no supone negar la implicacin continuada de grupos especficos de
estas sociedades, incluyendo los grupos gubernamentales, en el comercio inter-
nacional de las armas y en la explotacin violenta. Hay que subrayar que exis-
te una tendencia a llevar tales actividades en la clandestinidad, y que son obje-
to de vergenza poltica cuando salen a la luz. Pero, con independencia del
grado de fuerza que tenga este razonamiento, es indiscutible que la tendencia
al pensamiento econmico est muy arraigado en el Occidente moderno y que
una de sus consecuencias indeseables es que los socilogos asignan un grado in-
ferior al estudio del deporte, porque muchos consideran que el deporte es tri-
vial, improductivo o una prdida de tiempo.
Los procesos de la civilizacin tambin contribuyen a que prevalezca el pen-
samiento dual en las sociedades occidentales y en la sociologa. Esto se consi-
gue obligando a mucha gente a tener una experiencia del yo que Elias llama la
experiencia del Homo clausus socialmente distanciado y no la experiencia de ser
uno ms de los Homines aperti, personas abiertas que viven en un contexto de
pluralidades e interdependencias desde el comienzo hasta el final de sus vidas
(Elias, 1978: 119 y sigs.).
Segn Elias, los controles sociales asumidos como autocontroles en el curso
de un proceso civilizador tienden a sentirse como una barrera interna entre la
racionalidad y los sentimientos, y como una barrera entre el yo y los dems.
Es decir, el Homo clausus tiene una experiencia del yo como de un yo aislado y
distanciado que posee una mente experimentada como algo separado del cuer-
po y de los otros seres humanos con los que mantiene una interdependencia
inextricable. Junto con la tendencia a caer en el pensamiento economista, la ex-
periencia del yo del Homo clausus contribuye a asignar un grado inferior al es-
tudio del deporte en la sociologa convencional porque estas tendencias llevan
a que el deporte sea valorado negativamente dentro de un complejo de dicoto-
mas superpuestas, por ejemplo, entre trabajo y ocio, mente y cuerpo, seriedad
y alegra. Como resultado, a pesar de su importancia manifiesta como mues-
tran las distintas medidas de las que habl antes, no se considera que el depor-
te genere problemas sociolgicos de importancia comparable a los asociados
con el trabajo serio de la vida econmica, poltica y domstica o incluso a los
de aspectos del ocio como las artes. Es decir, el valor del deporte tiende a infra-
valorarse incluso como actividad de ocio, porque se percibe como una activi-
dad de carcter fsico que no implica las funciones supuestamente superiores de
la mente y la esttica.
I NTRODUCCI N
21
La sociologa del deporte como un campo de controversias
Algn paso se ha avanzado en la sociologa convencional de Gran Bretaa
en los ltimos aos sobre la enseanza y estudio de un tema relacionado con el
deporte: el hooliganismo en el ftbol. Este avance ha estado relacionado con el
aumento de este fenmeno en Gran Bretaa hasta adquirir el grado de proble-
ma social. El que ningn otro problema del mbito deportivo haya alcanzado
una importancia sociopoltica similar ayuda a explicar el estatus nico, aunque
marginal, del hooliganismo como objeto de estudio dentro de la sociologa
convencional.
No obstante, hay una o dos reas donde podra haberse esperado un avan-
ce, en especial entre los socilogos de la religin y la educacin. Alud antes a
algunas razones por las que podran esperarse estudios sobre el deporte bajo la
rbrica de la sociologa de la religin. Que podramos haber esperado tales es-
tudios dentro de la sociologa de la educacin lo sugiere el hecho de que la edu-
cacin fsica sea una asignatura en las escuelas con cierta importancia y el que
los deportes hayan sido tradicionalmente uno de los vehculos principales de in-
teraccin entre escuelas.
A pesar de las investigaciones pioneras sobre la educacin fsica que han re-
alizado estudiosos como John Evans (1993), el que los estudios sobre el depor-
te tengan un papel marginal en los libros y cursos convencionales sobre la socio-
loga de la educacin aporta un nuevo testimonio del grado en que sta y su
plan de estudios han estado en manos de fines ideolgicos y no cientficos. Sin
embargo, el campo principal donde el nivel es mejor es la sociologa sexista. Es-
to se debe a que, como subray antes, el deporte se ha convertido en uno de los
puntos principales en las sociedades modernas donde se inculcan y se expresan
los valores masculinos tradicionales y, junto con la participacin cada vez ma-
yor de la mujer, uno de los puntos clave de la lucha de sexos. De lo cual se de-
duce que el deporte debera figurar entre otros temas como el trabajo, la pol-
tica, la educacin y la familia en textos y cursos sobre la sociologa sexista. En
este caso, la tendencia ideolgica contra el deporte parece haber contribuido a
arrinconar una de las reas de la vida social ms cruciales por lo que a los temas
sexistas se refiere.
Es importante subrayar que este debate se relaciona con el estatus de la so-
ciologa del deporte respecto al tema madre, y no con la sociologa del deporte
per se. Esta subdisciplina ha experimentado un crecimiento poco notable du-
rante los ltimos 30 aos. Para explicarlo, Rojek (1992: 2) se refiere a lo que l
llama el crecimiento econmico del sector de los deportes y el ocio. La expansin
de la industria del ocio sugiere el autor ha multiplicado las ofertas de em-
pleo y ha elevado el estatus del deporte y el ocio en la vida social. Esto ha ido
ligado a cambios ms amplios como el declive de la centralidad del trabajo co-
EL FENMENO DEPORTI VO
22
mo medio de autorrealizacin y la difusin de la idea de que es un medio para
financiar el tiempo libre. Este razonamiento es convincente excepto por dejar
de lado que una de las consecuencias del feminismo ha sido aumentar la cen-
tralidad de la carrera profesional de las mujeres, al mismo tiempo que algunos
socilogos (como Gorz) argan que el trabajo estaba declinando como inters
central en la vida.
En resumen, este razonamiento contiene elementos machistas, y me pa-
rece que Rojek se olvida de algo importante, a saber, el grado en que la socio-
loga del deporte, si no la sociologa del ocio, es una especialidad que se ha de-
sarrollado sobre todo en la educacin fsica y no en el mbito de los padres. No
quiero decir que tenga un sentido enteramente negativo, pero vale la pena pre-
guntarse qu sera de la sociologa de la medicina si hubiera sido desarrollada
sobre todo por mdicos, o de la sociologa del derecho de haber estado en ma-
nos de abogados. En el prefacio de mi libro anterior, escrib:
[La sociologa del deporte] es en gran parte creacin de los educadores
fsicos, un grupo de especialistas cuyo trabajo, debido al carcter prctico
de su implicacin en el rea, carece a veces, en primer lugar, del grado de
objetividad necesaria para obtener un anlisis sociolgico fructfero y, en
segundo lugar, lo que uno podra llamar un arraigo orgnico entre las pre-
ocupaciones de la sociologa. Es decir, mucho de lo que han escrito se cen-
tra sobre todo en problemas especficos de la educacin fsica, la cultura f-
sica y el deporte, sin establecer conexiones sociales ms generales. Adems,
suelen tener un carcter emprico.
(Dunning, en Elias y Dunning, 1986: 2)
Jenny Hargreaves (1992: 162) lo interpret como la afirmacin de que
el trabajo de los educadores fsicos tena una categora inferior dentro de la
sociologa del deporte. Sin embargo, no era esa mi intencin. El trabajo
emprico tiene cierto valor, aunque slo es aparente cuando se interpreta en
trminos tericos. Por la misma razn, el trabajo terico, aunque est arrai-
gado en las preocupaciones centrales de la sociologa, puede carecer de va-
lor, sobre todo si se orienta ms hacia temas ideolgicos que a aumentar el
conocimiento, o se abstrae y orienta hacia esos temas metafsicos que son
vitales para muchos filsofos.
En la lnea de nuestros intereses, sigo opinando que gran parte de los estu-
dios de la sociologa del deporte siguen siendo empricos. No obstante, aunque
su naturaleza emprica les dote de cierto grado de validez, es menos apropiada
para los aos noventa que para las dcadas de 1960 y 1970. Tomemos un par
de ejemplos en Gran Bretaa donde esto se manifiesta con claridad, a saber, en
la obra de John Evans (1993) y en la de Jenny Hargreaves (1994).
I NTRODUCCI N
23
A mi juicio, la sociologa del deporte se ha convertido recientemente en una
de las reas ms activas. Un elemento central de su efervescencia es que esta sub-
disciplina ha terminado siendo un terreno de controversia para los defensores
de los principales paradigmas sociolgicos. Hay ahora en la sociologa del de-
porte ofertas funcionalistas, interaccionistas simblicas, weberianas, figuracio-
nales y variantes de los mtodos feminista y marxista. Finalmente, el postes-
tructuralismo y el posmodernismo se han sumado a lo que, parafraseando a
William James, podramos llamar un florecimiento, una confusin borboteante.
Es una situacin potencialmente beneficiosa para el desarrollo, pero plaga-
da de peligros, sobre todo el de que los partidarios de los distintos paradigmas
tergiversen las posiciones de sus contrincantes, contribuyendo as a que el de-
bate sea menos fructfero y derive en un conflicto destructivo. Es el caso de la
sociologa figuracional del deporte de la cual este libro trata de ser una contri-
bucin, que con frecuencia se ha malinterpretado.
7
A su vez, no hay duda de
que los socilogos figuracionales han tergiversado el trabajo de otros. Con la es-
peranza de contribuir con un estudio basado en un debate bien asesorado, da-
r trmino a esta introduccin planteando los principios centrales de la socio-
loga figuracional y presentando este libro como un ejemplo de este enfoque.
La sociologa figuracional y la sociologa del deporte
El enfoque figuracional de la sociologa fue iniciado por Norbert Elias. Es
un enfoque que se centra, por encima de todo, en los procesos sociales e in-
terdependencias o configuraciones. Explicar el significado de estos trminos
ms tarde y pondr ejemplos a lo largo de todo el libro de lo que considero su
utilidad sociolgica. Por el momento, me aferrar a alguna de las caractersticas
generales del mtodo figuracional, sobre todo al hecho de que trata de lograr
una sntesis en al menos dos sentidos.
El primero de estos dos sentidos es que la sociologa figuracional se ocupa
del estudio de los vnculos entre la biologa, la psicologa, la sociologa y la his-
toria de los seres humanos. Se basa fundamentalmente en el reconocimiento de
que la evolucin ha equipado biolgicamente a los seres humanos como seres
sociales, por encima de todo como una especie que genera, aprende y usa sm-
bolos, lo cual posibilita acrecentar los conocimientos dentro de las sociedades y
culturas, y permite su desarrollo y cambio.
Por supuesto, el saber puede olvidarse, y las sociedades pueden sufrir una
regresin, pero esto es menos importante para lo que aqu nos ocupa que el
que la sociologa figuracional reconozca lo que llamamos historia, tanto si im-
plica progreso o regresin o una combinacin simultnea de ambos, que
depende en el fondo de que el proceso ciego y no planificado de la evolucin
EL FENMENO DEPORTI VO
24
ha equipado biolgicamente a los seres humanos con capacidad para aprender.
Un punto central destacado por Elias es que el trmino evolucin debera res-
tringir su uso al nivel biolgico y que el de desarrollo es preferible utilizarlo
como medio para establecer el carcter distintivo de los cambios sociocultura-
les aprendidos. En palabras de Elias: Un medio para establecer con claridad la
distincin es limitar el trmino evolucin como smbolo del proceso biolgico lo-
grado mediante la trasmisin de genes, y confinar el trmino desarrollo a una
transmisin simblica intergeneracional en todas sus distintas formas (Elias,
1991b: 23).
La importancia sociolgica de esta perspectiva sintetizadora es considerable.
Una de sus ventajas estriba en que ofrece un modo de conceptualizacin que
apunta hacia una resolucin igualmente terica y fundada en la investigacin
de estos problemas muestra el camino pero no pretende haberlos soluciona-
do, que surge de forma recurrente en las sociedades humanas junto con la ten-
dencia arraigada a dicotomizar naturaleza y educacin, a verlas como algo to-
talmente separado o incluso opuesto en el desarrollo de los seres humanos.
Por ejemplo, la sntesis figuracional ofrece una forma para salir de este con-
flicto estril y fundamentalmente ideolgico entre, por una parte, escuelas como
la etologa y la sociobiologa, que resaltan la naturaleza animal de la humanidad
a expensas de las propiedades humanas nicas, y, por otra, las escuelas sociol-
gicas, que destacan las caractersticas excepcionales de los seres humanos a ex-
pensas de las que comparten con otros animales. Kilminster lo expres a la per-
feccin e identific con claridad la dimensin ideolgica cuando escribi:
entre las intenciones de Elias [estaba] la de avanzar entre las dos posicio-
nes ideolgicas extremas que, por lo general, ahondan en la dimensin ani-
mal de los seres humanos. Por una parte est la visin reduccionista de los
etlogos y sociobilogos... que afirman que somos fundamentalmente pri-
mates. Por otra, est la visin religioso-filosfica de que los seres humanos
constituyen una ruptura completa del mundo animal, lo cual constituye
un nivel del alma o el espritu.
(Kilminster, 1991: XIV)
Los problemas en la esfera del deporte que adquieren otra perspectiva con
esta visin sintetizadora incluyen: la relacin entre la herencia gentica y el
aprendizaje y la estructura social para la determinacin del talento deportivo;
la relacin entre la herencia gentica, la experiencia social y la prctica depor-
tiva para la determinacin de las lesiones de todo tipo, y el papel desempea-
do por las formas no aprendidas del lenguaje coporal en relacin con las apren-
didas en los encuentros deportivos. Y quiz sea ms importante que la sntesis
figuracional apunta directamente al ncleo del problema del cmo y por qu
I NTRODUCCI N
25
los seres humanos tienen necesidad de actividades como el deporte, a saber,
que el proceso de la evolucin biolgica haya llevado al Homo sapiens a ser, no
slo una especie que maneja smbolos y que depende en gran medida del
aprendizaje sociocultural para su supervivencia, sino tambin una criatura cu-
yo organismo requiere estmulos para funcionar satisfactoriamente, sobre todo es-
tmulos en compaa de otros seres humanos (Elias, 1986b: 114).
Si estamos en lo cierto, el deporte se ha convertido en uno de los medios
para recibir tal estimulacin. Como Elias y yo apuntamos ya en 1969, el de-
porte parece ser una actividad de ocio de importancia decisiva en el contexto de
las sociedades industriales-urbanas muy controladas y rutinarias, donde el tra-
bajo ha adquirido cada vez ms un carcter sedentario y la gente depende ms
y ms de medios de transporte mecanizados (Elias y Dunning, 1969: 50 y
sigs.).
El segundo sentido en que la sociologa figuracional constituye un trabajo
de sntesis es que supone un intento de amalgamar los mejores rasgos de la so-
ciologa clsica y moderna. Difiere de otros intentos de elaborar una sntesis
por ejemplo, la teora de la estructuracin de Giddens (1984) porque, aun-
que suele centrarse en los socilogos clsicos cuyas contribuciones, se dice,
constituyen un sine qua non para construir tal modelo de la santsima trinidad
de Marx, Weber y Durkheim, Elias (1978) ha aadido a Comte, por lo gene-
ral poco de moda. Lo hizo as porque una teora del conocimiento la ley de
las tres fases del crecimiento intelectual fue una contribucin central de Com-
te y porque, para Comte, los problemas del desarrollo social o, como l los lla-
maba, de la dinmica social forman el ncleo del inters sociolgico. Tambin
ocupa un lugar central en la sociologa figuracional la preocupacin por el de-
sarrollo social, y dentro de ste, el desarrollo del conocimiento y el deporte.
De forma modificada, hay elementos de las teoras de Marx, Weber y Durk-
heim que ocupan una posicin central en la sntesis de Elias. El concepto de
clase, por ejemplo, ocupa un lugar importante en la sociologa figuracional,
junto con la idea del papel desempeado por los conflictos en la dinmica so-
cial. Sin embargo, Elias se distancia de Marx al argir que la propiedad y el con-
trol de los medios de produccin no son universalmente la fuente dominante
del poder social, lo cual no significa, por supuesto, que nunca hayan sido la
fuente dominante. Tambin elabor la teora de lo que l llamaba configura-
ciones de forneos y arraigados (Elias y Scotson, 1994) con el fin de sentar las
bases de una teora sobre el poder ms general y capaz de arrojar luz sobre los
rasgos comunes de las clases sociales, las desigualdades raciales-tnicas y sexis-
tas, as como los que experimentan con quienes son discriminados por estar a
favor o en contra de su orientacin sexual (Van Stolk y Wouters, 1987).
De Weber tom Elias el concepto del Estado como organizacin que posee
el monopolio sobre la violencia en un territorio dado. Sin embargo, a diferen-
EL FENMENO DEPORTI VO
26
cia de intrpretes de Weber como Dahrendorf (1959), Elias no subray el ca-
rcter legtimo de este monopolio, sino que reconoci que los Estados y sus
agentes suelen utilizar el poder de forma ilegtima y para sus propios fines en
vez de los sociales. Elias tambin fue ms all que Weber al establecer un vn-
culo entre el monopolio de la violencia ejercida por los Estados y su monopo-
lio sobre los impuestos. Finalmente, fue ms all que Weber al adaptar la teo-
ra marxista de la monopolizacin econmica sobre los conflictos econmicos,
poniendo en evidencia, por ejemplo, la forma en que se dan los procesos de for-
macin de los Estados por medio de luchas hegemnicas y cmo, dentro de sus
procesos civilizadores, las sociedades de Europa occidental han pasado de la
propiedad privada de los medios de gobierno a formas de carcter pblico
(Elias, 1994: 345 y sigs.).
El principal concepto de Durkheim integrado en la sntesis figuracional es
el de interdependencia y, de nuevo, se transforma radicalmente en manos de
Elias. Mientras que para Dukheim (1964) los lazos de interdependencia no
figuran en las sociedades ms sencillas, donde la solidaridad mecnica cons-
tituye la forma dominante de cohesin social, y donde slo se producen me-
diante una divisin ms compleja del trabajo que da origen a la solidaridad or-
gnica, para Elias (1978), aunque los vnculos de interdependencia varen en
densidad, visibilidad y longitud, la interdependencia per se es un universal de
las sociedades, uno de los puntales principales de la vida social.
8
Tampoco em-
ple Elias el concepto de interdependencia en un sentido armnico; al contra-
rio, era parte central de su concepto de poder,
9
y tambin escribi sobre la in-
terdependencia de los enemigos, incluso de unidades de supervivencia, como
las tribus y Estados que estn siempre en guerra (Elias, 1978: 74 y sigs.).
Otra forma en que la sntesis figuracional hunde sus races en el legado cl-
sico es la preocupacin de sus seguidores por los procesos histricos y su opo-
sicin a lo que Elias (1983) denomin la retirada de los socilogos hacia el pre-
sente. Lo que discutiblemente consigui al respecto fue sentar las bases para
una sntesis que, aunque mantuviera el nfasis en la dinmica social de teoras
como las de Comte o Marx, se vio desprovista de sus conceptos evaluadores de
progreso inevitable y su teleologa, es decir, las ideas de que el desarrollo so-
cial avanza inexorablemente hacia una meta especfica: la sociedad industrial y
cientfica en el caso de Comte, y la sociedad comunista sin clases en el caso de
Marx.
Segn Elias (1978: 158 y sigs.), la direccin del desarrollo social es discer-
nible pero, en el caso de que lo sea, slo es evolutivo en un sentido laxo. Elias
escribi al respecto sobre los procesos a largo plazo ciegos o imprevistos, y
sin pretender haber hecho algo ms que sealar la direccin en que haba que
avanzar para alcanzar un mejor conocimiento, sustituy conceptos teleolgicos
abstractos como la idea hegeliana de la astucia de la razn y la lgica del ca-
I NTRODUCCI N
27
pital de Marx por la sugerencia de que la dinmica de los procesos sociales a
largo plazo derivan de la interrelacin de la suma de actos individuales. Cada
uno de estos actos implica una medida de intencionalidad, pero no un resulta-
do colectivo; la direccin de los procesos sociales a largo plazo no se planifica.
Engels anticip aspectos de esta idea cuando en 1890 escribi que
la historia se hace a s misma de tal modo que el resultado final siempre
surge de los conflictos entre el deseo de muchos individuos... Hay innume-
rables fuerzas encontradas, una serie infinita de paralelogramos de fuerzas
que dan origen a una resultante: el acontecimiento histrico. Esto... tal
vez... se vea como el producto de un poder que, tomado en conjunto, ope-
ra de forma inconsciente y sin volicin. Porque los deseos de cada indivi-
duo se ven obstruidos por los de los dems y el resultado es algo que nadie
quiere. Por tanto, la historia pasada acta como un proceso natural y est
en esencia sometida a las mismas leyes del movimiento.
(Engels, 1942: 382)
La historia, por supuesto, no se hace a s misma ni acta; slo lo ha-
cen los seres humanos interdependientes. No se trata de un poder que ope-
ra de forma inconsciente y sin volicin. Lo que hay simple y llanamente
es un proceso social. Sin embargo, en el caso de Engels, esta percepcin se
pierde porque queda velada por una teora econmica y reduccionista y por-
que no vio con suficiente claridad que el equilibrio de parecidos y diferencias
entre los procesos naturales y sociales era un tema que requera ser objeto
de estudio. Aunque poco ms que una aproximacin, el concepto de Elias tie-
ne el mrito de sealarnos una direccin donde buscar modelos ms con-
gruentes con la realidad y susceptibles de ser probados (es decir, orientados
por la investigacin).
Qu ocurre con los elementos especficos del siglo XIX de la sntesis de
Elias? En el contexto actual debe bastar con mencionar dos: la modificacin de
Elias de la sociologa del conocimiento de Mannheim (1953) y su adaptacin
del concepto de funcin. Como la acusacin de funcionalismo es una de las
crticas que con frecuencia suele achacarse a Elias (Horne y Jary, 1987; Critcher,
1988), nos centraremos en este ltimo aspecto de su sntesis.
Para Elias, funcin es un concepto inherente y esencial en cualquier tema
vinculado con las relaciones. Quiz la mejor forma de clarificar la evidente
adaptacin de este concepto sea mediante una cita. Segn Elias:
[A]l igual que el concepto de poder, el concepto de funcin debe enten-
derse como un concepto de relacin. Slo podemos hablar de funciones so-
ciales cuando se refieran a las interdependencias que obligan a la gente en
EL FENMENO DEPORTI VO
28
mayor o menor medida... Es imposible comprender que la funcin A acte
por B sin tener en cuenta que la funcin B acta por A. ste es el sentido
cuando se dice que el concepto de funcin es un concepto de relacin.
Para decirlo de la forma ms sencilla, cuando una persona (o un gru-
po...) carece de algo que otra persona u otro grupo pueden retener, estos l-
timos actan como una funcin de los primeros. Por tanto, los hombres tie-
nen una funcin para con las mujeres, y las mujeres para con los hombres;
los padres para con los hijos, y los hijos para con los padres. Los enemigos
ejercen una funcin entre s, ya que una vez que se vuelven interdepen-
dientes, tienen el poder para negar al contrario requisitos tan elementales
como el de la preservacin de la integridad social y fsica y, en ultimo tr-
mino, la supervivencia...
Entender el concepto de funcin en este sentido manifiesta su rela-
cin con el poder... Las personas o los grupos que tienen funciones entre s
ejercen una restriccin entre s. Su potencial para retener lo que quieren
suele ser imparcial, lo cual supone que el poder represor de un bando es ma-
yor que el del otro.
(Elias, 1978: 77-78)
En manos de Elias, el concepto de funcin se vuelve inherentemente re-
lacional y orientado hacia el poder, la represin, los conflictos, luchas y la ex-
plotacin. En su base hay un concepto de la interdependencia radical de ml-
tiples niveles. Es decir, segn Elias, la interdependencia no slo implica el in-
tercambio de bienes y servicios, sino que es un aspecto de la vida humana de
races mucho ms profundas. Goudsblom lo expuso con claridad cuando es-
cribi:
Vivir juntos sobre la base de dependencias mutuas es una condicin
bsica para todos los seres vivos. Desde el momento en que nace un nio,
depende de otros que lo alimentan, protegen, dan cario y le ensean. Tal
vez el nio no siempre admita las cortapisas impuestas por sus poderosas
dependencias sociales, pero no tiene eleccin. Por sus propias querencias es-
t ligado a otros seres humanos, a sus padres en primer lugar, y a travs de
stos a muchos otros, que en su mayora permanecen desconocidos al nio
durante mucho tiempo, si no para siempre. Todo el aprendizaje del nio,
el habla, el pensamiento, actos y sentimientos, se desarrolla en un mbito
de dependencias sociales. Como resultado profundo de sus personalidades,
[las personas] establecen vnculos entre s. Slo son comprensibles a la luz
de las distintas configuraciones a las que han pertenecido en el pasado y que
proseguirn en el presente.
(Goudsblom, 1977: 7)
I NTRODUCCI N
29
De hecho, la interdependencia precede al nacimiento y, como ha demos-
trado Goudsblom, es un elemento integrador de la construccin de la perso-
nalidad y los hbitos individuales del yo. Todos nosotros nacemos mediante
la interdependencia sexual de los padres a travs de unos lazos de interdepen-
dencia que crean alguna forma de familia. Nuestra familia es un eslabn de la
cadena de interdependencia de una unidad de supervivencia como un estado-
nacin, y en el mundo moderno, un eslabn en la cadena de interdependencias
cada vez con mayor repercusin global. Una parte crucial de la socializacin de
los individuos implica el aprendizaje de una lengua, y como las lenguas se pro-
ducen colectivamente en el tiempo, de esta forma se expresa la interdependen-
cia de la gente con las generaciones previas.
En palabras de Elias, no hay nadie que no forme o no haya formado parte de
una red constituida por gente (1978: 131); fue para dar forma a la idea de la exis-
tencia de estas redes que acu el concepto de configuraciones. Es un trmino
que, como dijo Elias, puede aplicarse por igual tanto a grupos relativamente pe-
queos como a sociedades de miles de millones de miembros (1978: 131). Dicho
as, suena muy simple. Sin embargo, proporciona un medio para evitar un pro-
blema mayor que ha hecho estragos durante aos en la sociologa y la filosofa,
lo que en trminos filosficos se llama el dilema entre estructura y delegacin,
el problema de hallar una forma de conceptualizar las relaciones entre indivi-
duos y sociedades por medios que no sean cosificantes ni reduccionistas; es de-
cir, que no postulen metafsicamente la existencia en las sociedades de estruc-
turas supraindividuales que son reales, ni van las sociedades simplemente co-
mo agregados de individuos independientes y distantes.
En su crtica a la sociologa figuracional del deporte, Horne y Jary (1987)
citaron aprobndolo un razonamiento de Bauman segn el cual hay una afini-
dad evidente entre la idea de figuracin y otras nociones caseras como patrn o
situacin (Bauman, 1977: 117). Esto es en parte un tpico y en parte una
concepcin errnea. Se puede hablar de una figuracin de seres humanos, pe-
ro no usar los trminos patrn y situacin de esta forma. Hay que referirse
a un patrn formado por seres humanos o a una situacin en donde se en-
cuentran ellos mismos. Dicho de otro modo, estos trminos sociolgicos ms
estandarizados separan las estructuras formadas por seres humanos de los seres
humanos mismos.
Al usar el trmino patrn, por ejemplo, es comparativamente fcil cosifi-
carlo, manifestar la idea de que uno est hablando de una cosa que existe por
derecho propio, con independencia de los seres humanos. A su vez, el trmino
situacin es tan vago y abstracto como el trmino educacin o ambiente.
Como el primero, no transmite ninguna connotacin de estructura. No puede
haber sido accidental que uno de los contextos donde fuera recomendado sea
en la obra de Popper (1957), en su defensa estructural de una sociologa basa-
EL FENMENO DEPORTI VO
30
da en el individualismo metodolgico y preocupada por el estudio de lo que
l llamaba las situaciones lgicas.
Que se trata de un tema de relevancia no slo acadmica sino tambin po-
ltica lo sugiere el que la ex primera ministra Margaret Thatcher dijera una vez
que no hay tal sociedad, sino slo individuos y familias. En tanto en cuanto ata-
caba el uso cosificado de sociedad, estaba en lo cierto. Sin embargo, slo
tena razn a medias, ya que un fallo obvio en su afirmacin es que no hay in-
dividuos en el sentido que ella quera, es decir, individuos completamente dis-
tanciados y aislados excepto en el sentido de pertenecer a una familia. Por el
contrario, los seres humanos son interdependientes como especie. Sin los lazos
de interdependencia no podran nacer ni sobrevivir. Los individuos y las confi-
guraciones se complementan. Son carne y ua del mismo fenmeno, lo que
Elias (1991a) denomin la sociedad de individuos.
Por supuesto, el concepto de configuraciones podra usarse de forma re-
duccionista o cosificante, si bien, tal y como lo emplea Elias, se refiere simult-
neamente a los individuos vivos y a sus lazos de interdependencia. Ello implica
tanto una referencia a accin como a estructura. Fue elegido por sus propieda-
des lingsticas comparadas con otros trminos menos adecuados como patrn,
situacin, sistema y estructura. Igualmente se forj en el contexto de un pro-
grama de investigacin dirigido a arrojar luz sobre la forma en que los agentes
y estructuras se producen y transforman mutuamente. Abrams capt cul era la
contribucin de Elias cuando escribi:
Probablemente, el intento reciente ms notable de aunar individuo y
sociedad en un plan unificado de anlisis sociolgico sea el de Norbert
Elias. En The Civilizing Process (El proceso civilizador), Elias nos pro-
porciona una crtica del dualismo de los anlisis sociales convencionales y,
mediante un estudio de casos minuciosamente documentado sobre la his-
toria de los modales, aporta una presentacin profunda de una posicin
terica alternativa.
(Abrams, 1982: 230-1231)
Elias describe la teora del proceso de la civilizacin a la que se refera
Abrams como una teora central. Elias consideraba que era una teora compro-
bable hacia la cual poda orientarse la investigacin sociolgica, logrando de es-
ta forma que el proceso de estudio tuviera un cierto grado de continuidad que
hasta ahora ha sido poco habitual y que permitir sentar las bases de un mayor
conocimiento.
El presente libro se orienta con este espritu hacia la teora del proceso de la
civilizacin. Aunque ni Elias ni ningn otro socilogo figuracional quisieran
sugerir que nada de lo hecho hasta el momento hubiera conseguido ms que
I NTRODUCCI N
31
También podría gustarte
- El Fenomeno Deportivo Eric DunningDocumento249 páginasEl Fenomeno Deportivo Eric Dunningneoraymix blackAún no hay calificaciones
- El Fenomeno Deportivo - Eric DunningDocumento249 páginasEl Fenomeno Deportivo - Eric DunningJuan Carlos Talavera100% (3)
- Branz, J., Garriga, J. & Moreira, V. (2012) Deporte y Ciencias Sociales. Claves para Pensar Las Sociedades ContemporáneasDocumento366 páginasBranz, J., Garriga, J. & Moreira, V. (2012) Deporte y Ciencias Sociales. Claves para Pensar Las Sociedades ContemporáneasRMADVAún no hay calificaciones
- Reportaje Deportes EmergentesDocumento16 páginasReportaje Deportes EmergentesClaudio Valencia MoralesAún no hay calificaciones
- Pregúntale A AliciaDocumento9 páginasPregúntale A Alicialetiaravena100% (2)
- Filosofía y DeporteDocumento28 páginasFilosofía y DeporteVeronica DiazAún no hay calificaciones
- TESIS. Identidad de Los HinchasDocumento131 páginasTESIS. Identidad de Los HinchasOssAún no hay calificaciones
- El Futbol y La ReligionDocumento5 páginasEl Futbol y La ReligionvokmatAún no hay calificaciones
- Definir El Concepto Deporte 2019Documento7 páginasDefinir El Concepto Deporte 2019Alejandra AsconeguyAún no hay calificaciones
- La filosofia del deporte actual. Paradigmas y corrientes principalesDe EverandLa filosofia del deporte actual. Paradigmas y corrientes principalesAún no hay calificaciones
- Alvarez-La Difusión Del Fútbol en Lima (Tesis)Documento111 páginasAlvarez-La Difusión Del Fútbol en Lima (Tesis)José Villalobos-RuizAún no hay calificaciones
- Actividades RubricasDocumento8 páginasActividades RubricashoyosgutierrezjhonalexisAún no hay calificaciones
- BRANZ, Juan Deporte y Ciencias Sociales (Fragmento para Comisiones de Perio Deportivo)Documento12 páginasBRANZ, Juan Deporte y Ciencias Sociales (Fragmento para Comisiones de Perio Deportivo)Manón CitesAún no hay calificaciones
- Historia del fútbol: De juego simple a espectáculo complejoDe EverandHistoria del fútbol: De juego simple a espectáculo complejoAún no hay calificaciones
- Ebook Futbol UnamiradainterdisciplinarelfutbolcomoprocesopedagogicoenlaEFescolarpdfDocumento53 páginasEbook Futbol UnamiradainterdisciplinarelfutbolcomoprocesopedagogicoenlaEFescolarpdfHugo Alexander PabónAún no hay calificaciones
- Sociologia Del Deporte PDFDocumento34 páginasSociologia Del Deporte PDFjacoboAún no hay calificaciones
- Juan Manuel SodoDocumento8 páginasJuan Manuel SodoRoberto BCAún no hay calificaciones
- RevistaimpetusVol.78 (Capitulo 06) LLEERDocumento8 páginasRevistaimpetusVol.78 (Capitulo 06) LLEERMarcelaChávezAún no hay calificaciones
- Paredes Ortiz Jesus - El Deporte Como Juego Un Analisis CulturalDocumento442 páginasParedes Ortiz Jesus - El Deporte Como Juego Un Analisis CulturalHersel KrustofskyAún no hay calificaciones
- Branz Et Al. (Comps.) (2015) Deporte y Ciencias Sociales. Claves para Pensar Las Sociedades ContemporáneasDocumento367 páginasBranz Et Al. (Comps.) (2015) Deporte y Ciencias Sociales. Claves para Pensar Las Sociedades ContemporáneasRMADVAún no hay calificaciones
- Seminario de Introduccion Alas Ciencias Del DeporteDocumento4 páginasSeminario de Introduccion Alas Ciencias Del DeporteAlejandro MontoyaAún no hay calificaciones
- Filosofia Del Deporte PDFDocumento26 páginasFilosofia Del Deporte PDFNavi Nogara FlobOtsAún no hay calificaciones
- 22-Quitian-LOS ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE en COLOMBIA Tensiones en Juego para Configurar Un Campo de EstudiosDocumento18 páginas22-Quitian-LOS ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE en COLOMBIA Tensiones en Juego para Configurar Un Campo de EstudiosNo LugareniaAún no hay calificaciones
- Análisis Sociológico Del Futbol en El Perú UNIDocumento29 páginasAnálisis Sociológico Del Futbol en El Perú UNIcristhianAún no hay calificaciones
- Fútbol AndersonDocumento13 páginasFútbol AndersonAnderson CerpaAún no hay calificaciones
- Historia Del Fútbol en América Latina en El Contexto GlobalDocumento17 páginasHistoria Del Fútbol en América Latina en El Contexto GlobalPablo Q.Aún no hay calificaciones
- Didactica Del DeporteDocumento32 páginasDidactica Del DeporteJhon Freddy Tarifa AguirreAún no hay calificaciones
- Ensayo NickthellDocumento41 páginasEnsayo NickthellmartucaAún no hay calificaciones
- Nuria Puig BarataDocumento11 páginasNuria Puig BaratalospaperosAún no hay calificaciones
- El Sistema Deportivo y Su Gestion PDFDocumento41 páginasEl Sistema Deportivo y Su Gestion PDFherzinAún no hay calificaciones
- Josil Josefina Murillo Cedeño (2007) - Perspectiva Histórica Del Deporte en VenezuelaDocumento10 páginasJosil Josefina Murillo Cedeño (2007) - Perspectiva Histórica Del Deporte en VenezuelaFrancisco Antonio Zabala GarciaAún no hay calificaciones
- Deporte Fenomeno SocialDocumento21 páginasDeporte Fenomeno SocialEder VergaraAún no hay calificaciones
- Libro Deporte y Ciencias SocialesDocumento368 páginasLibro Deporte y Ciencias SocialesrosemyalienAún no hay calificaciones
- El Fútbol y Su Influencia en La SociedadDocumento6 páginasEl Fútbol y Su Influencia en La SociedadBryan Cárdenas MolloAún no hay calificaciones
- Sociologia Del Deporte, RESEÑADocumento4 páginasSociologia Del Deporte, RESEÑAYankAún no hay calificaciones
- El Deporte Moderno. Consideraciones Acerca de Su Génesis. Velázquez Buendía (2001)Documento14 páginasEl Deporte Moderno. Consideraciones Acerca de Su Génesis. Velázquez Buendía (2001)cepillouruguayAún no hay calificaciones
- Sistema DeportivoDocumento22 páginasSistema DeportivoElianaAún no hay calificaciones
- Deporte T2Documento11 páginasDeporte T2Rodolfo Maracallo AlcantaraAún no hay calificaciones
- Club atlético Boca Juniors 1953 II: Historia de los deportes amateursDe EverandClub atlético Boca Juniors 1953 II: Historia de los deportes amateursAún no hay calificaciones
- El Deporte Como Fenómeno Socio-Cultural Portador de ValoresDocumento18 páginasEl Deporte Como Fenómeno Socio-Cultural Portador de ValoresDiegoAún no hay calificaciones
- Garcia FerrandoDocumento18 páginasGarcia FerrandoNancy LavinAún no hay calificaciones
- Vol9 n2 Acunna AcunnaDocumento28 páginasVol9 n2 Acunna AcunnaCésar BacilioAún no hay calificaciones
- Deporte y sociedad: Una aproximación desde el fenómeno del ocioDe EverandDeporte y sociedad: Una aproximación desde el fenómeno del ocioAún no hay calificaciones
- Intenciones y Metodologías de Un Trabajo de Investigación Histórica Sobre El DeporteDocumento9 páginasIntenciones y Metodologías de Un Trabajo de Investigación Histórica Sobre El DeporteKevin Ruiz CortesAún no hay calificaciones
- TFG - Santiago - Villar - Souto El HinchaDocumento56 páginasTFG - Santiago - Villar - Souto El HinchaDariel RodriguezAún no hay calificaciones
- Etica y DeporteDocumento146 páginasEtica y DeporteMauro Pedro FerraroAún no hay calificaciones
- Ética y Deporte PDFDocumento146 páginasÉtica y Deporte PDFJacqueline Segurac Jasc100% (1)
- Marco TeoricoDocumento5 páginasMarco Teoricodeiby rodrigo sanchez vargasAún no hay calificaciones
- CatedraDocumento1 páginaCatedraFran gelvesAún no hay calificaciones
- Los Deportes Como Derechos Economicos y SocialesDocumento15 páginasLos Deportes Como Derechos Economicos y SocialesDaniel OrsiAún no hay calificaciones
- C3 - Deportes Alternativos en Los BarriosDocumento11 páginasC3 - Deportes Alternativos en Los BarriosGuada CambiosAún no hay calificaciones
- Primer Capítulo Tesis Análisis de La SituaciónDocumento17 páginasPrimer Capítulo Tesis Análisis de La SituaciónKAREN YULITZA ORJUELA RINCONAún no hay calificaciones
- Archetti - E Deporte en Argentina PDFDocumento30 páginasArchetti - E Deporte en Argentina PDFFelipeAún no hay calificaciones
- Socio Del Deporte PDFDocumento344 páginasSocio Del Deporte PDFivancicchini89Aún no hay calificaciones
- Fútbol y Manipulación SocialDocumento7 páginasFútbol y Manipulación SocialCanek86Aún no hay calificaciones
- Parra, A. (2007) Sociología Del Fútbol PDFDocumento12 páginasParra, A. (2007) Sociología Del Fútbol PDFRMADVAún no hay calificaciones
- Unidad Didactica IIDocumento10 páginasUnidad Didactica IIallison gonzalezAún no hay calificaciones
- DeportesDocumento17 páginasDeportesEmily DanielaAún no hay calificaciones
- David E. Susa - La Pelota No Se Mancha (2015) - Monografía de GradoDocumento225 páginasDavid E. Susa - La Pelota No Se Mancha (2015) - Monografía de GradoNachoAún no hay calificaciones
- Historia Del Futbol y Su Influencia en La SociedadDocumento18 páginasHistoria Del Futbol y Su Influencia en La SociedadAaa ..Aún no hay calificaciones
- El fenómeno deportivo en México, 1875-1968: Ensayos sobre su historia social, cultural y políticaDe EverandEl fenómeno deportivo en México, 1875-1968: Ensayos sobre su historia social, cultural y políticaAún no hay calificaciones
- Tema de La Madre Tierra ProyectoDocumento2 páginasTema de La Madre Tierra Proyectoapi-255338354Aún no hay calificaciones
- Acciones para Cuidar La Casa ComúnDocumento2 páginasAcciones para Cuidar La Casa ComúnElio Benjamin Rios Mori 3BAún no hay calificaciones
- Crecimiento Personal - Valentina de AbreuDocumento2 páginasCrecimiento Personal - Valentina de AbreuValentina Abreu TabaresAún no hay calificaciones
- Capítulo 6 Psicología Del Desarrollo y El Aprendizaje IDocumento14 páginasCapítulo 6 Psicología Del Desarrollo y El Aprendizaje IIvana NadalAún no hay calificaciones
- Immanuel Kant Los Sueños de Un Visionario Explicados Por Los Sueños de La Metafísica ePubLibre - 1766Documento141 páginasImmanuel Kant Los Sueños de Un Visionario Explicados Por Los Sueños de La Metafísica ePubLibre - 1766SERGIO HUGO MENNAAún no hay calificaciones
- Que Es La Mente HumanaDocumento7 páginasQue Es La Mente Humanadiana castillo100% (2)
- Filosofía - EcuRedDocumento8 páginasFilosofía - EcuRedAlberto ContiAún no hay calificaciones
- Valores ProyectoDocumento73 páginasValores Proyectoisamar verenzuelaAún no hay calificaciones
- A.Schopenhauer y La Concepción Tradicional Del ArteDocumento14 páginasA.Schopenhauer y La Concepción Tradicional Del ArteFrancisco Martínez AlbarracínAún no hay calificaciones
- Peso EspecíficoDocumento6 páginasPeso EspecíficoAntonio ErazoAún no hay calificaciones
- Devolucion en Terapia FamiliarDocumento28 páginasDevolucion en Terapia FamiliarMarcela Núñez ManosalvaAún no hay calificaciones
- Planeación 6to Semana 4Documento20 páginasPlaneación 6to Semana 4Jhon CGAún no hay calificaciones
- Desafios Dilemas R.CareagaDocumento25 páginasDesafios Dilemas R.CareagaMario VillarroelAún no hay calificaciones
- Great Demon King Arco 8 336 372Documento203 páginasGreat Demon King Arco 8 336 372Rohammed CastilloAún no hay calificaciones
- La Paciencia Un Atributo Esencial para Experimentar Lo Mejor de DiosDocumento2 páginasLa Paciencia Un Atributo Esencial para Experimentar Lo Mejor de DiosClaudio Celis Medina100% (1)
- Heridas FinancierasDocumento16 páginasHeridas FinancierasVanesa CallariAún no hay calificaciones
- Espacio y Metodo - Milton SantosDocumento32 páginasEspacio y Metodo - Milton SantosCarla Jerez Martinez100% (1)
- Introduccion Al Agni Yoga VBADocumento114 páginasIntroduccion Al Agni Yoga VBAalejandrogabrielrostAún no hay calificaciones
- Planificacion SilviaDocumento38 páginasPlanificacion SilviaxiomaraAún no hay calificaciones
- Johanny VargasDocumento4 páginasJohanny Vargasjohanny vargas canoAún no hay calificaciones
- Ballesteros, GG. (2008) - El Trabajo en La Identidad y La Identidad en El Trabajo PDFDocumento12 páginasBallesteros, GG. (2008) - El Trabajo en La Identidad y La Identidad en El Trabajo PDFbasilio andresAún no hay calificaciones
- Resumen de Orientación PsicológicaDocumento27 páginasResumen de Orientación PsicológicaMaría Alejandra PérezAún no hay calificaciones
- Cómo Llevar Una Vida SaludableDocumento13 páginasCómo Llevar Una Vida SaludableRaul Talledo ChiyongAún no hay calificaciones
- Monografia Rocas EjemploDocumento113 páginasMonografia Rocas EjemploCristian Alexander HSAún no hay calificaciones
- Kant. Antropología PragmáticaDocumento9 páginasKant. Antropología PragmáticaJuliana RodriguezAún no hay calificaciones
- TRANCE Y REGRESION en BiodanzaDocumento5 páginasTRANCE Y REGRESION en BiodanzaRolando Tapia0% (1)
- Ungido para La Cosecha Deltiempo FinalDocumento65 páginasUngido para La Cosecha Deltiempo FinalDavid QuirozAún no hay calificaciones
- Nisargadatta MaharajDocumento51 páginasNisargadatta MaharajALGAMONAún no hay calificaciones
- Valores 08Documento11 páginasValores 08Adriana BorjaAún no hay calificaciones