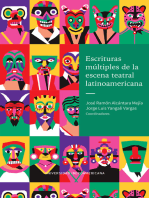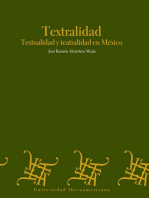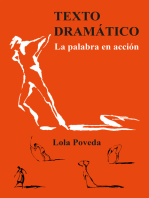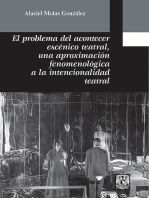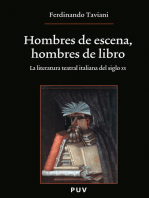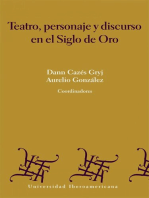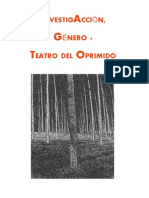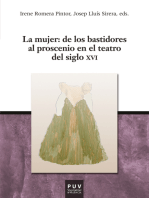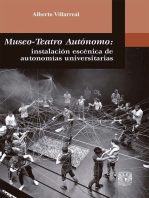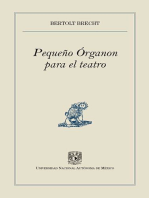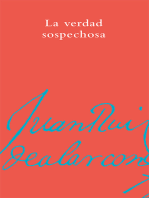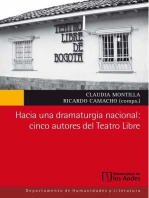Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tetro Bobes PDF
Tetro Bobes PDF
Cargado por
Che ChiliaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tetro Bobes PDF
Tetro Bobes PDF
Cargado por
Che ChiliaCopyright:
Formatos disponibles
Aibor
Teatro y Semiologa
Mara del Carmen Bobes Naves
497
Arbor CLXXVII, 699-700 (Marzo-Abril 2004), 497-508 pp.
Se detiene este trabajo en el inicio de la Semiologa del Teatro desde los
aos treinta del siglo XX, delimitando su campo de estudio -el estudio de
los signos, de todos los signos-. Despus de sealar la importancia de al-
gunos autores (Veltruski, Honzl, Bogatyrev...), se estudia la diferencia en-
tre texto literario y texto espetacular, para deternerse luego en las teoras
semnticas sobre el Teatro, los sistemas de signos en la escena y el proceso
de comunicacin dramtica.
1. La semi ol og a del t eat ro
La semiologa del t eat ro, t al como hoy se entiende, se inicia en paises
centroeuropeos, Polonia y Checoslovaquia, ent re las dos guerras, ms
concretamente por los aos de 1930. Se present a como la sntesis de va-
rias corrientes metodolgicas y epistemolgicas: el formalismo del Crcu-
lo de Mosc, el est ruct ural i smo lingstico del Crculo de Praga y la fe-
nomenologa al emana, principalmente; ms t arde i r incorporando otros
mtodos y orientaciones culturales, como la Esttica de la Recepcin, las
Teoras de la Comunicacin, la Sociologa del Conocimiento, etc. Se ini-
ciar primero con la Sintaxis, en paralelismo con las teoras formalistas,
a la que seguir la Semntica y, a part i r del medio siglo, la Pragmt i ca,
que alcanzar gran desarrollo al coincidir con algunas de las tendencias
sealadas.
La Semiologa es el estudio de los signos, de todos los signos, frente
a la Lingstica cuyo objeto queda limitado a los signos verbales. La Se-
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Mara del Carmen Bobes Naves
498
miologa dramt i ca es el estudio de los signos del t eat ro: en el texto (sig-
nos verbales) y en la representacin (signos verbales y no verbales).
Frent e a los otros gneros literarios que utilizan slo la pal abra, el tea-
tro utiliza en su expresin signos de varios si st emas semiticos y, por
ello, es el gnero literario que mejor admite el anlisis semiolgico y en
el que ste ha logrado sus ms brillantes resultados.
Es cierto que los estudios tradicionales sobre el t eat ro, centrados en
el Texto Literario, a veces hac an referencias a los signos de la represen-
tacin (espacios escnicos y escenogrficos, objetos, gestos, vestidos, dis-
tancias, sonidos, luces, etc.) y en este sentido es lgica la pregunt a de
Kowzan en 1990: La smiologie du t ht re: vingt-trois sicles ou vingt-
deux ans? (Trad. esp. En Teora del teatro. Madrid. Arco, 1997). La. Po-
tica de Aristteles seal a como part es cualitativas de la tragedia, la m-
sica y el espectculo, es decir, expresiones no verbales; y hay alusiones al
espacio, a los trajes, a los objetos escnicos, etc. en muchas de las obras
histricas sobre el t eat ro, sin embargo, se considera que la semiologa del
t eat ro aparece modernament e, cuando se t i enen en cuent a los sistemas
de signos, verbales y no verbales, que intervienen en la representacin y
que dan sentido a la obra dramt i ca en la plenitud de su proceso de co-
municacin, que es su representacin escnica, y esto no se realiza de un
modo sistemtico hast a las obras de Ot akar Zich, Esthtique de l'art dra-
matique. Dramaturgie thorique, y de J a n Mukarovski, An atempted
structural analysis of the phenomenon of the actor (1931 ambas), que sir-
ven de base a las teoras semiolgicas de autores como el mismo Muka-
rovski en sus obras posteriores, Veltruski, Honzl, Bogatyrev... De 1931 es
t ambi n la pri mera edicin de la obra de R. Ingarden, Das literarische
Kunstwerk; a part i r de la tercera edicin incluir un artculo sobre Las
mciones del lenguaje en el teatro (trad. esp. en Teora del teatro. Ma-
drid. Arco. 1997), donde rene las ideas especficas sobre el t eat ro que
hab a incluido en la obra general, y que son t ambi n bsicas par a la nue-
va disciplina de semiologa de la obra dramt i ca
Par a Zich el lenguaje verbal no es el nico si st ema de signos utiliza-
do en la obra dramtica, ni necesariamente el ms destacado; en la re-
presentacin intervienen varios sistemas de signos ent re los cuales se
crea una tensin comunicativa muy diferente de la que se da en la lectu-
ra; cualquiera de los sistemas smicos utilizados puede erigirse en el cen-
tro de las referencias par a organizar el sentido de la representacin, de
la mi sma maner a que en la lectura de cualquier texto artstico. La flui-
dez de la jerarquizacin de sistemas smicos propuest a por Zich, que se
inspira en la teora de la dominante de Tynianov a propsito del poema
lrico, supera el estatismo del enfoque est ruct ural i st a y da paso al anali-
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Teatro y Semiologa
sis semiotico del t eat ro. El sentido dinmico del signo ser ampliado por
J. Honzl en su teora sobre la movilidad del signo t eat ral (La mobilit du
signe thtral. Travail thtral, 4, 1971, 5-20; 1^ ed. en Slavo a sloves-
nost, VI, 1940), que t ant o relieve adquiere en la semiologa dramt i ca
posterior. El signo dramtico no se vincula a ni ngn significado estable
y se integra con dinamismo y con gran ductilidad en el sentido general
que en cada momento adqui eren o tienen los otros signos escnicos, ver-
bales y no verbales.
Mukarovsky, en su conocida comunicacin al VIII Congreso Int erna-
cional de Filosofa, celebrado en Praga, en 1934, El art e como hecho se-
miolgico, reconoce que el art e es signo, est ruct ura y valor; de donde de-
riva su carcter social, pues se objetiva como un sistema especfico al que
la sociedad concede unos valores determinados. Con est a tesis se apunt a
ya una Pragmt i ca semitica en el estudio del t eat ro.
Par a Mukarovski el art e se organizara segn unos principios gene-
rales, que encontramos t ambi n en el teatro: el art e es autnomo como
organizacin semitica con mcionamiento especfico; hay leyes genera-
les que permi t en i nt egrar el art e en la historia y en la evolucin de la cul-
t ura; el t eat ro es un si st ema artstico que integra un conjunto de art es
que renunci an a su propia autonoma para mcionar como una estructu-
r a artstica nueva. Las teoras t eat ral es de Mukarovski, bsicas en la se-
miologa del t eat ro, est n recogidas para el lector espaol en vari as
obras: Arte y semiologa (Madrid. Corazn. 1971) y en la antologa Escri-
tos de esttica y semitica del arte (Barcelona. Gili. 1977).
P. G. Bogatyrev (1893-1971), ruso que ense en Universidades che-
cas, destaca por su estudio Les signes du thtre (1938), divulgado en
la revista firancesa Potique (1971), que, sin duda, es una de las aporta-
ciones ms decisivas par a la semiologa del teatro. El escenario semioti-
za a los objetos que est n en l, aadiendo a su ser una capacidad de sig-
nificar y convirtindolos as en signos de objeto; adems, en ocasiones, les
confiere un valor connotativo por relacin al conjunto escenogrfico, que
los transforma en signos de signo. El teatro, como hecho semiolgico, con-
sigue que en el escenario la dimensin ontolgica de los objetos sea enri-
quecida por su dimensin semitica. Esto permite que el espectador in-
t erpret e una silla vaca que est en el escenario como la ausencia de una
persona, o como la muert e, integrando este signo en el conjunto de la es-
cena o de la obra. Veltruski llegar a afirmar que todo lo que est en el
escenario, y por el hecho de est ar all, es signo, y debe leerse como tal
(Drama as Literature, Lisse. P. Ridder, 1977. Original checo de 1942).
Est as pri meras ideas de semiologa dramtica sern desarrolladas a
part i r de los aos set ent a en los estudios posteriores realizados en Fran-
499
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Mara del Carinen Bobes Naves
500
cia, en Italia, en Espaa, etc. a los que aludiremos al exponer las teoras
ms dest acadas.
2. El t eat ro como objeto semi ol gi co
La obra dramt i ca es un texto literario escrito par a ser representado.
Por el hecho de est ar escrito puede ser ledo, y por el hecho de est ar es-
crito par a ser represent ado, contiene las indicaciones necesarias para su
puest a en escena. Aunque se han representado obras de otros gneros li-
terarios: poemas y novelas, se ha hecho con una previa preparacin para
darles las condiciones que el texto dramtico implica.
La divisin, ms bien contraposicin, que suele hacerse ent re Texto y
Representacin no es en absoluto vlida, ya que el Texto Dramtico in-
cluye el texto escrito y adems su representacin virtual; y la represen-
tacin incluye el dilogo y todos los otros signos verbales del texto en sus
propias referencias (objetos, distancias, tono, ritmo, trajes, luces, etc.).
No se justifica una oposicin Texto / Representacin, si en las dos fases
de la recepcin de la obra dramt i ca (Lectura / Representacin), est pre-
sente todo el Texto Dramtico.
Es necesario hacer un anlisis ms lgico, segment ar e identificar las
uni dades del Texto Dramtico, sus fases y aspectos de otra manera.
Par a ello, en Semitica de la escena (Madrid. Arco, 2001), distingui-
mos en la obra dramt i ca (Texto Dramtico) dos aspectos (no part es
cuant i t at i vas, pues no son sucesivas, sino discretas en todo el texto): el
Texto Literario y el Texto Espectacular. El primero est constituido por
el dilogo, las acotaciones, el paratexto, es decir, todo, en cuanto tiene va-
lores literarios (es ficcional, es una historia que se segment a en unidades
de composicin y disposicin; carece de referencia; busca la belleza for-
mal; est dirigido a un lector indeterminado, etc.). General ment e el Tex-
to Literario est formado fundamentalmente por el dilogo, ya que las
otras part es del texto t i enen carcter tcnico, no cuidan t ant o su estilo
verbal, y van dirigidas a un lector concreto, el director: son indicaciones
para la puest a en escena. Nat ural ment e hay excepciones, por ejemplo las
acotaciones en verso del t eat ro modernista, o las acotaciones que pone
Valle Incln a las Comedias brbaras, al Retablo de la avaricia, la luju-
ria y la muerte, etc. que son ms trabajadas que el dilogo, al entender
que ste es el habl a de unos personajes, mi ent ras las acotaciones son len-
guaje literario, de elaboracin directa del autor.
A est a divisin dilogo (literario) / acotaciones (no literarias) hay que
aadi r que el dilogo incluye indicaciones (didascalias) que se t raducen
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Teatro y Semiologa
en signos no verbales de la escena, igual que las acotaciones: un perso-
najes hace comentarios sobre el traje, los gestos, el modo de habl ar, so-
bre los objetos present es, e t c . . El dilogo tiene doble valencia: construye
la fbula y disea los caracteres, como cualquier otro texto literario, y
adems es representable para lo que tiene unas det ermi nadas exigen-
cias espectaculares: debe ser dilogo en presencia, cara a cara, t ranscu-
rri r en present e, avanzar in fieri; no es un dilogo narrat i vo o descripti-
vo. Y adems puede incluir indicaciones, que se convierten en sus
referencias sobre la escena. Las denominamos didascalias, se dicen en es-
cena, ya que son par t e del dilogo, mi ent ras que las acotaciones no se
verbalizan, y slo se hacen presentes en sus referencias.
El Texto Espectacular est formado por todas las indicaciones que
permi t en la puest a en escena; est n recogidas en las acotaciones funda-
ment al ment e, y t ambi n en las didascalias del dilogo. Por otra part e, el
dilogo es t ambi n un hecho espectacular en cuanto se realiza sobre la
escena.
Texto Literario y Texto Espectacular son aspectos, o modos de consi-
derar el Texto Dramtico, que se lee en su totalidad y se represent a en
su totalidad. Su diferencia est en el Proceso de Comunicacin que cum-
plen: Lectura y Representacin. El proceso dramtico, frente a los otros
gneros literarios que culminan en la lectura, es doble:
1. Texto Literario -> Lectura
2. Texto Espectacular -> Representacin.
Y subrayamos con nfasis que el texto literario admite vari as lectu-
ras, pues como texto artstico es polivalente; y con el mismo nfasis su-
brayamos que la representacin, como texto artstico que es, admite t am-
bin vari as lecturas. El aut or es responsable del Texto dramtico en su
totalidad, literario y espectacular, que como obra acabada permanece, y
es expresin de una creacin literaria y de una t eat ral i dad. El aut or no
es responsable de las lecturas que se hagan de su texto literario, ni de las
representaciones que se hagan de su texto espectacular.
Al otro extremo del proceso, el lector es responsable de la lectura de
todo lo que el texto le ofrece: historia, personajes, cronotopo y representa-
cin virtual; el director es el responsable de la puest a en escena o repre-
sentacin, que es su lectura del texto espectacular, y una vez en escena, el
pblico puede hacer t ambi n lecturas diversas de una representacin.
Es, por t ant o, una incongruencia oponer el Texto a la Representacin,
porque no son hechos homlogos: la representacin se corresponde con la
lectura, no con el Texto, como se ha mantenido. Son homlogos Texto Li-
501
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Maria del Carmen Bobes Naves
502
terario y Texto Espectacular; son homlogos Lectura y Representacin y
se corresponden, por t ant o. Texto Literario con Lectura de la mi sma ma-
nera que Texto Espectacular con Representacin. En ni ngn caso son
equiparables Texto y Representacin.
Los textos, t ant o el Literario como el Espectacular, est n fijados por
el autor: son hechos que se refieren al origen, al proceso semitico ex-
presivo (crtica autorial); la Lectura y la Representacin se refieren a la
finalidad del texto, son la l t i ma fase del proceso comunicativo y son po-
livalentes, pues se admi t en vari as lecturas, y vari as representaciones, lo
cual no debe producir escndalo a estas al t uras de l a Teora de la Re-
cepcin. Pr et ender que un texto dramtico t enga una sola represent a-
cin verdadera equivale a pret ender que t enga una sola l ect ura ade-
cuada.
La polivalencia semntica, muy i nt ensa en el texto dramtico, se ex-
plica por la movilidad del signo t eat ral , por su falta de referencia, por su
dinamismo par a i nt egrarse en conjuntos diversos. El anlisis semitico
tiene como presupuest o ms general que el sentido de la obra dramt i -
ca se logra con la concurrencia de signos de diferentes si st emas que in-
t ervi enen en el proceso de comunicacin, desde su fijacin por el autor
en el texto escrito a su interpretacin en la l ect ura y en la represent a-
cin; a lo que hay que aadi r su facilidad par a adapt ar se a sentidos di-
versos.
3. Teor as s emi t i cas sobre el t eat ro
Par a algunos crticos, sobre todo italianos, la semiologa del t eat ro es
en realidad una teora general del teatro, de modo que ms all del Tex-
to Literario con su lectura y del Texto Espectacular con su representa-
cin, la semiologa dramt i ca tiene como objeto todos los pasos del proce-
so de comunicacin dramt i ca y todas las relaciones contextales e
histricas de la obra. La semitica sera ent re todas l as teoras y entre to-
dos los mtodos aplicados en las ciencias humanas el ms adecuado para
una disciplina t eat ral , con funciones propeduticas y epistemolgicas
(Ruffini, 1974, 1978; Pavis, 1978; De Marinis, 1982...). La Semiologa as
entendida comprendera todas las teoras cientficas y todas las reflexio-
nes sobre el t eat ro.
Par a Hnaul t sera appele ^semiotique' tout effort [...] vi sant rep-
rer, nommer, dnombrer, hirarchiser d' une faon syst mat i que et objec-
tive les uni t s de signification et leur organization en ensembles de tou-
te dimensin (Les enjeux de la smiotique. Pari s. PUF, 1979).
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Teatro y Semiologa
Es cierto que todo estudio del dr ama se realiza en busca de su senti-
do y todo puede ser acogido bajo el trmino de Semiologa, pero en reali-
dad, dejando las cosas como las considera la mayor part e de los semilo-
gos, podemos decir que la obra dramtica, como la l i t erat ura en general,
se ha estudiado y puede estudiarse desde un perspectiva i nt erna: la obra
en s (estudios t ext ual es, retricos, estilsticos, formales, etc.), y la obra
en sus relaciones con el contexto (historia, sociologa, hermenut i ca, an-
tropologa literaria, etc.). Cada tipo de investigacin tiene su l ugar en la
historia de la ciencia y de la metodologa y en el cuadro general de la me-
todologa, y a ellas se aade en el siglo XX otro enfoque posible par a el
estudio de la cultura, el semiolgico, que considera a las obras humanas
como signos, con una forma mat eri al que los objetiva y los si t a en la his-
toria, y con un significado.
La semiologa dramt i ca, partiendo de la semiologa general, t r as-
ciende la oposicin interno / externo y se ocupa ms di rect ament e del
anlisis del t eat ro como proceso de comunicacin. Ha seguido la pro-
puest a de Ch. Morris {Fundamentos de la teora de los signos, Unam, M-
xico, 1958; 1^ ed. inglesa, 1938) y ha distinguido t res part es en el estudio
de los objetos culturales: Sintctica, Semntica, y Pragmt i ca. La Sintc-
tica se cent ra en las relaciones i nt ernas de la obra (la obra en s), l a
Semntica analiza las relaciones de la obra con sus denotata (significado
y sentido), y la Pragmt i ca se ocupa de las relaciones de la obra con los
sujetos del proceso (autor, lectores) y con los sistemas de signos envol-
ventes: contexto social, cultural e histrico.
La Semiologa, como mtodo de anlisis de las obras de art e, estable-
ce sus propios presupuestos: el art e es un hecho semiolgico, es decir, un
producto humano significante; la obra artstica crea sus referencias, de
modo que su verdad no es una relacin con la realidad emprica y ms
que de verdad hay que habl ar de verosimilitud y coherencia; el signo
artstico es por nat ural eza polivalente, no est vinculado a un significa-
do estable y, por t ant o, no es codificable, etc.
Estos presupuest os de la semiologa del art e son t ot al ment e pert i -
nent es par a el estudio del t eat ro. La posibilidad de una semiologa del
t eat ro est ri ba en que se t r at a de una creacin humana, art st i ca, que
utiliza signos de diferentes tipos, verbales y no verbales, y sigue un pro-
ceso de comunicacin complejo que se dirige primero a la l ect ura (como
los dems gneros literarios) y finalmente a la represent aci n, forma
especfica de est e gnero (Bobes, Posibilidades de una semiologa del
teatro, en Teora del teatro. Madrid. Arco, 1997; pr i mer a versin,
1981).
503
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Mara del Carmen Bobes Naves
504
4. Los s i s t emas de si gnos en l a es cena
T. Kowzan en un conocido artculo, El signo en el teatro, que lleva
el subttulo de Introduccin a la semiologa del art e del espectculo (Te-
ora del teatro. Madrid. Arco. 1997; pri mera versin, 1968) seal a hast a
trece si st emas de signos en la representacin, que clasifica, segn diver-
sos criterios, en signos en el actor y signos externos al actor; signos vi-
suales y signos auditivos; signos en el tiempo y signos en el espacio; to-
dos ellos localizados en cinco mbitos: en el texto oral (palabra, tono); en
la expresin corporal (mmica, gesto, movimiento); en la apariencia ex-
t er na del actor (maquillaje, peinado, vestuario); en el espacio escnico
(accesorios, decorado, iluminacin); y efectos sonoros no articulados (m-
sica, efectos sonoros).
Otros aut ores han matizado algunos puntos de est a clasificacin, y el
mismo Kowzan ha aludido a otros posibles criterios: la voluntad del su-
jeto que los emite (autor, actor, director, dramaturgo); la intercambiabi-
lidad de los signos de diferentes sistemas, su ambigedad, la posibilidad
de la expresin si mul t nea sobre la escena de algunos signos de diferen-
tes sistemas, frente a la sucesividad que impone el signo verbal; e insis-
t e en los problemas de la percepcin e interpretacin del signo dramt i -
co, por la falta de codificacin y por la posibilidad de ofrecer varios
significantes par a un nico significado.
Los estudios que posteriormente desarrollan y ampl an la semiologa
del t eat ro se prodigan con anlisis del sentido del texto, del paratexto, del
lenguaje dramtico, del dilogo como forma de expresin especfica del
t eat ro, t ant o en la escritura como en su realizacin escnica, y se han he-
cho anlisis de los tiempos y los espacios dramticos, categoras que tie-
nen un t rat ami ent o especial en el art e escnico, y que pueden ser consi-
derados como signos.
El estudio de los signos del t eat ro es uno de los objetivos centrales de
la semiologa dramt i ca, para identificarlos en su especificidad y para
comprender sus posibilidades de manipulacin en la configuracin del
sentido del drama, a t ravs del proceso de comunicacin en que se inser-
t an y de las formas en que lo hacen (combinaciones, reiteraciones, con-
traposiciones, si mul t anei dad o sucesividad...).
5. El proces o de comuni caci n dramt i ca
El estudio del proceso de comunicacin dramt i ca puede iniciarse con
el estudio de los espacios escnicos donde se espacializar la accin del
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Teatro y Semiologa
drama, y que son anteriores a la obra, y, por t ant o, anteriores a la re-
presentacin. El sentido del t eat ro empieza a formarse en la disposicin
del edificio donde se represent a la obra. En este punt o adquiere un gran
relieve semitico el mbito escnico, es decir, el conjunto de escenario
y sala y las relaciones que se establecen ent re ellos: la sal a pertenece al
mundo real; el escenario es part e del mundo ficcional; su conjuncin con-
diciona la forma en que se t ransmi t e la comunicacin. De la mi sma ma-
nera que no es igual el dilogo en presencia de dos interlocutores y el di-
logo telefnico de los mismos interlocutores, porque no comparten
espacio y las referencias situacionales y contextales t i enen unas exi-
gencias diferentes, as la relacin fsica de los espacios del mbito esc-
nico puede orientar la significacin de la obra hacia una dominante de-
t ermi nada: sentido simblico, mimesis realista, constructivismo, etc. El
mbito escnico puede ori ent ar hacia una lectura det ermi nada, y contri-
buye, por t ant o, a la creacin de sentido.
Aunque hay posibilidad de duplicar los espacios (salas de mbito en
L o en H), y hay posibilidad de una mi rada centrpeta (la ms frecuente)
y centrfuga (dura par a el espectador), en esencia son dos los modos de
relacin ent re los espectadores y los actores, son dos las formas de mbi-
tos escnicos: la enfrentada (teatro a la italiana) y la envolvente (teatros
nacionales). La disposicin enfrentada (mbito en T) predispone a la vi-
sin ldica de la representacin, al entretenimiento; la disposicin en-
volvente (mbitos en O y en U) facilita la participacin e inclina a la com-
pasin, a la identificacin de pblico y actores; es la ms indicado par a la
tragedia.
El mbito enfrentado, propio del teatro a la italiana, es en esencia
el t eat ro romano y se caracteriza por t ener el eje del escenario vertical al
eje de la sala; puede t ener la sala en bandeja o en autobs, y parece ms
indicado par a la comedia.
El mbito envolvente procede de Grecia, primero como t eat ro circular
u octogonal, con escenario en el centro, luego abierto en un extremo, ha-
cia donde se desplaza el escenario; tiene otras formas en el corral es-
paol, de sala en autobs (una calle cerrada), donde los espectadores so-
brepasan la lnea de candilejas y participan del espacio escnico en
balcones del pri mer piso e incluso al nivel de la escena; y t ambi n en el
t eat ro isabelino, cuyo escenario en l anzadera penet ra en la sala, y los es-
pectadores sobrepasan ampl i ament e la lnea de candilejas, en todos los
pisos que pueda t ener el t eat ro. En estos teatros no suele haber teln,
puesto que la celebracin no separa dos mundos (real y ficcional), nica-
ment e suspende los pactos de realidad de la sala incorporndola al esce-
nario para que el pblico sufra y se divierta en el mundo del drama.
505
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Mara del Carmen Bobes Naves
506
Una vez que se conoce la disposicin del mbito escnico y sus posibi-
lidades smicas, las expectativas sobre la representacin se modulan
bast ant e. Parece un sin sentido represent ar Edipo rey, con coros inclu-
dos, en el mbito enfrentado del t eat ro de Vicenza (como se hizo en su es-
treno), porque puede desvirtuarse la tragedia con la que se identifica el
espectador. Igual ment e parece un sin sentido represent ar en un mbito
envolvente una comedia de enredo, con sus lugares de acecho, profusin
de ent radas y salidas, engao a los ojos y est rat egi as escnicas. Desde
luego pueden sal t arse todas las convenciones y puede represent arse todo
en todos los escenarios y hast a sin escenario, pero sin duda hay una re-
lacin semitica ent re los mbitos escnicos y el tipo de obra que puede
represent arse ms pert i nent ement e. El mbito escnico tiene un valor
semitico, que orienta el sentido general de las obras.
Puest a la obra en su mbito escnico, y ant es de que la pal abra se
haga present e en la escena, empieza el proceso de comunicacin dram-
tica: se inicia al l evant arse el teln y ant es de que aparezca el actor: el
espectador observa lo que le ofrece la escenografa, las luces, los ruidos,
el tiempo que t r anscur r a en blanco, etc. Unas luces mani pul adas, porque
proceden slo de los laterales, por ejemplo, pueden t ener un valor smi-
co referido al sentimiento, a la razn, a la visin mani pul ada del perso-
naje, etc., como ocurre en Enrique IV, de Pirandello, en cuya representa-
cin las luces laterales sugieren la relatividad del conocimiento del
protagonista, condicionado por su locura y por su propia representacin.
El espectador percibe signos y construye un panorama referencial en el
que dar sentido a la palabra, a medida que se vaya desarrollando en es-
cena. Todo adquiere sentido, todo se semiotiza en escena.
D. M. Kapl an en un corto estudio, La arqui t ect ura t eat ral como de-
rivacin de la cavidad primaria (W. AA. La cavidad teatral. Barcelona.
Anagrama. 1973) llama dilogo primario al que se ent abl a ent re los ac-
tores y el pblico, por la simple presencia de unos y otros, ant es de em-
pezar la representacin. Un estudio psicolgico de R. A. Spitz (Life and
Dialogue, 1963) explica que las relaciones de interlocucin tienen unos
prembulos de pnico y agresividad recproca, que se superan o se
acent an en el t ranscurso del dilogo. Kaplan analiza estas relaciones en
el t eat ro y deduce que el actor desarrolla ant e el pblico una agresividad,
provocada por su propio pnico, mi ent ras que el pblico est en una ac-
titud de expectativa no exenta de agresividad: la pasividad es slo apa-
rent e y l i mi t ada al movimiento, no afecta a la participacin emocional y
suscitar un choque ent re lo que espera y lo que se le ofrece. Est as rela-
ciones se reconducirn en el espectculo hacia el i nt ers, el entusiasmo,
el placer, etc., o bien hacia un rechazo que puede desembocar en una
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Teatro y Semiologa
bronca. El proceso de comunicacin dramt i ca utiliza los signos no ver-
bales y los verbales canalizndolos hacia una catarsis general, que supe-
r a la agresividad, el pnico y el terror y conduce hacia la com-pasin.
Kaplan si t a el dilogo primario ent re el pblico y los actores, pero
creo que es anterior y afecta a la raiz de las convenciones de la repre-
sentacin escnica: se origina con cualquier disposicin del escenario y
con los signos de cualquier sistema que estn en l cuando se l evant a el
teln, porque el pblico vive una actitud de expectativa ant e los objetos,
las luces, las distancias, el ret raso en subir el teln, o incluso ant e la au-
sencia del teln. Hay una emisin de sentido por part e del escenario, que
es i nt erpret ada adecuada o tergi ver s adment e por el pblico. Es un pro-
ceso de carcter semitico que se extiende a todo: se inicia la i nt erpret a-
cin de los objetos y el pblico da sentido a los actores, en su presencia
(actitud corporal, distancia a la que se colocan, ent re ellos y respecto al
pblico: de frente, como en retablo, de espaldas, como si hubi era la cuar-
t a pared, etc.) y en su apariencia (vestidos, maquillaje, peinado, etc.).
Todo lo que est en escena reclama una interpretacin, pero no est co-
dificado, por eso tiene un carcter agresivo, ant e la falta de acuerdo en el
cdigo, o por la falta de un cdigo comn. El escenario hace una oferta de
sentido medi ant e signos no codificados, y el espectador se ve en la nece-
sidad de i nt erpret arl os sin conocer el cdigo. As se inicia un dilogo: se
crean expectativas en el pblico, que luego se cumplirn o no, pero en
cualquier caso, el espectador no va de modo inocente a oir los dilogos,
pues ant es ha visto cmo es la relacin sala-escenario y en segundo lugar
ve el espacio escenogrfico que acoger la historia. La percepcin del di-
logo y de la historia est ar enmarcada desde el principio por dos coorde-
nadas smicas: mbito escnico, espacio escenogrfico.
Cuando llega el dilogo, el espectador lo acoge con la predisposicin
ment al y sent i ment al que se ha creado, desde la que seguir la construc-
cin de la historia y sus sujetos e i r leyendo su sentido, aadiendo la
forma de contarla y el desenlace, que le da sentido.
Destacamos que el proceso semitico dramtico, en su fase final de re-
presentacin, est enmarcado en un mbito escnico, envolvente o en-
frentado, y presidido por el dilogo primario, t an complejo, que no tiene
todos los caracteres del dilogo verbal, pues es una relacin interactiva,
cara a cara, sin t urnos, que no da lugar a un discurso t ext ual , pero que
crea predisposiciones, a veces decisivas.
A part i r de las coordenadas semnticas iniciales, cada obra desarro-
llar su historia en el espacio dramtico y ldico que disee el texto y uti-
lizar, adems de la palabra, los signos de todos los sistemas que aparez-
can en el escenario. Su estudio, que se ha realizado desde el punto de vista
507
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
Mara del Carmen Bobes Naves
508
histrico, admite, sin duda, un enfoque semitico, que deber tener en
cuenta, adems de las circunstancias del proceso t eat ral , las unidades de
la fbula (acciones, situaciones, motivos, secuencias, t rama), las unidades
actanciales (cuadro de personajes: actantes y secundarios) y el cronotopo
(espacio y tiempo de la historia). Todos estos aspectos son objeto de una se-
mitica del t eat ro, que se completa con el estudio semitico de la historia.
Bi bl i ograf a general
La bibliografa sobre semitica t eat r al es muy amplia; seal amos l as obras que nos
parecen ms decisivas del comienzo y de las principales t endenci as, con las que com-
pletamos l as citas directas hechas en el present e texto. La mayor a contiene biblio-
grafa.
BETTETINI, G., DE MARINIS, M. (1977): Teatro e comunicazione. Firenze. Guaraldi.
BOBES NAVES, M. C. (1997): Semiologa de la obra dramtica. Madrid. Arco Libros.
(2001): Semitica de la escena. Anlisis comparativo de los espacios dramticos en el
teatro europeo. Madrid. Arco Libros.
(comp.) (1991, 1997): Teora del teatro. Madrid. Arco Libros.
DE TORO, F . (1987): Del texto a la puesta en escena. Ensayos de semiologa teatral; teora
y prctica. Buenos Aires. Galerna.
ELAM, K. (1980): The Semiotics of Theatre and Drama. London and New York. Methuen
(trad, i t al i ana, Semiotica del teatro. Bologna. Il Mulino, 1988).
FisCHER-LlCHTE, E. (1983): Semiotik des Theaters. Tubingen. G. Narr. (Trad, espaola.
Semitica del teatro. Madrid. Arco Libros. 1999).
HELBO, A. (ed.) (1975): Smiologie de la reprsentation. Bruxelles. Complexe.
KOWZAN, T. (1976): Analyse smiologique du spectacle thtral. Universit de Lyon IL
(1992): Smiologie du thtre. Paris. Nat han. (Version espaola, El signo y el teatro.
Madrid. Arco libros. 1997).
PA VIS, P. (1976): Problmes de smiologie thtral. Quebec. P. U. Q.
RUFFINI, F. (1978): Semiotica del testo: l'esempio teatrale. Roma. Bulzoni.
UBERSFELD, A. (1977): Lire le thtre. Paris. Ed. Sociales (Version esp. Semitica teatral.
Madrid. Ct edra / Univ. De Murcia. 1989).
(c) Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
Licencia Creative Commons 3.0 Espaa (by-nc)
http://arbor.revistas.csic.es
También podría gustarte
- UBERSFELD, Anne - Semiótica TeatralDocumento111 páginasUBERSFELD, Anne - Semiótica TeatralLeny Maryann Vásquez100% (9)
- FISCHER-LICHTE, Erika - Semiotica Del TeatroDocumento36 páginasFISCHER-LICHTE, Erika - Semiotica Del TeatroYvonne Ydrogo0% (2)
- Juan Villegas - Nueva Interpretación Del Texto DramáticoDocumento11 páginasJuan Villegas - Nueva Interpretación Del Texto DramáticoJuanx Martinx Tacuabe100% (2)
- Retablo Vivo. Cuaderno de apuntes de un titiriteroDe EverandRetablo Vivo. Cuaderno de apuntes de un titiriteroAún no hay calificaciones
- SEMIÓTICA DEL TEATRO Del Texto A La Puesta en Escena de Fernando DE TORO PDFDocumento173 páginasSEMIÓTICA DEL TEATRO Del Texto A La Puesta en Escena de Fernando DE TORO PDFhugoarias8988% (8)
- La Investigacion Milena GrassDocumento19 páginasLa Investigacion Milena GrassDayan LitumaAún no hay calificaciones
- Hacia un primer teatro clásico: El teatro del Renacimiento en su laberintoDe EverandHacia un primer teatro clásico: El teatro del Renacimiento en su laberintoAún no hay calificaciones
- Acotación y DidascaliaDocumento16 páginasAcotación y DidascaliaEdgar ChíasAún no hay calificaciones
- De Marinis, Marco - Actor y Personaje PDFDocumento37 páginasDe Marinis, Marco - Actor y Personaje PDFNikolaslakesAún no hay calificaciones
- Malas. Rivalidad y Complicidad Entre Mujeres Carmen Alborch Article - A738Documento6 páginasMalas. Rivalidad y Complicidad Entre Mujeres Carmen Alborch Article - A7380*vrgn*0Aún no hay calificaciones
- Escrituras múltiples de la escena teatral latinoamericanaDe EverandEscrituras múltiples de la escena teatral latinoamericanaAún no hay calificaciones
- Textralidad: Textualidad y teatralidad en MéxicoDe EverandTextralidad: Textualidad y teatralidad en MéxicoAún no hay calificaciones
- El problema del acontecer escénico teatral: Una aproximación fenomenológica a la intencionalidad teatralDe EverandEl problema del acontecer escénico teatral: Una aproximación fenomenológica a la intencionalidad teatralCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Hombres de escena, hombres de libro: La literatura teatral italiana del siglo XXDe EverandHombres de escena, hombres de libro: La literatura teatral italiana del siglo XXAún no hay calificaciones
- Ubersfeld Anne - Semiotica TeatralDocumento218 páginasUbersfeld Anne - Semiotica TeatralIgnacia Barrios0% (1)
- 7a. Ubersfeld, A. Capítulo 1. en Semiótica TeatralDocumento16 páginas7a. Ubersfeld, A. Capítulo 1. en Semiótica TeatralCandela IriarteAún no hay calificaciones
- Semiotica Teatral, Anne UbersfeldDocumento19 páginasSemiotica Teatral, Anne UbersfeldPaulinne Valenzuela100% (9)
- Tesis-Teatro Del Oprimido. Patricia TrujilloDocumento49 páginasTesis-Teatro Del Oprimido. Patricia TrujilloAfrika Mev100% (1)
- Toro, F. ..Documento117 páginasToro, F. ..Betiana Saucedo de Delgado100% (3)
- 2010-Muguercia - 1900-1950 Teatro Latinoamericano CompletoDocumento310 páginas2010-Muguercia - 1900-1950 Teatro Latinoamericano CompletoLulaLauAún no hay calificaciones
- Dramaturgia y Teoría Del Drama Sílabo P. Encinas 2016Documento5 páginasDramaturgia y Teoría Del Drama Sílabo P. Encinas 2016Aylé Mariza Ocmín VelaAún no hay calificaciones
- Pina Bausch Cuerpo y Danza Teatro PDFDocumento1 páginaPina Bausch Cuerpo y Danza Teatro PDFBrayan Camilo0% (1)
- Dramaturg Iay Escuela 1Documento108 páginasDramaturg Iay Escuela 1Ana Rosa Gonzalez CruzAún no hay calificaciones
- Bibliografía Selecta de Libros de Teoría TeatralDocumento21 páginasBibliografía Selecta de Libros de Teoría TeatralmegaxentaylaAún no hay calificaciones
- Texto y Representación. Aproximación A Una Teoría Crítica Del Teatro - Santiago TrancónDocumento701 páginasTexto y Representación. Aproximación A Una Teoría Crítica Del Teatro - Santiago TrancónJuan Sebastián Cruz Camacho100% (2)
- Semiotica Del Teatro PDFDocumento131 páginasSemiotica Del Teatro PDFNATHALIAAún no hay calificaciones
- Del Subtexto Dramatico (Francisco Torres Monreal)Documento26 páginasDel Subtexto Dramatico (Francisco Torres Monreal)n nAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Teatralidad? Paradigmas Estéticos de La ModernidadDocumento20 páginas¿Qué Es La Teatralidad? Paradigmas Estéticos de La ModernidadLuis CaceresAún no hay calificaciones
- Teatro Comparado DubattiDocumento9 páginasTeatro Comparado DubattiobudaganeshAún no hay calificaciones
- Villegas, Juan - Discursos Teatrales de La Revolución (Íntegro)Documento21 páginasVillegas, Juan - Discursos Teatrales de La Revolución (Íntegro)hurracapepeAún no hay calificaciones
- Talavera Pedagogia Teatral PDFDocumento22 páginasTalavera Pedagogia Teatral PDFJosue ZoponAún no hay calificaciones
- El Diálogo Teatral PDFDocumento10 páginasEl Diálogo Teatral PDFflor.del.cerezoAún no hay calificaciones
- Teatro DocumentoDocumento5 páginasTeatro DocumentoSantiagoAún no hay calificaciones
- Escritura Performativa, Dramaturgias Expandidas y Transmedialidad Por Fernanda Del MonteDocumento43 páginasEscritura Performativa, Dramaturgias Expandidas y Transmedialidad Por Fernanda Del MonteElizabeth AvendañoAún no hay calificaciones
- 1138187436.marco de MarinisDocumento37 páginas1138187436.marco de MarinisMiguel Cente Altos100% (1)
- La Traducción en El Teatro Jorge DubattiDocumento8 páginasLa Traducción en El Teatro Jorge DubattiInés BellesiAún no hay calificaciones
- El Diálogo Teatral - Anne UbersfeldDocumento16 páginasEl Diálogo Teatral - Anne Ubersfeldflor.del.cerezo60% (10)
- Franco Ruffini - Teatro LaboratorioDocumento19 páginasFranco Ruffini - Teatro LaboratorioLara CarroAún no hay calificaciones
- Anexo 1 . - Nomadismos y Ensamblajes. Compañías Teatrales en Chile 1990-2008 - Santiago, Cuarto Propio, 2009 - , DDocumento29 páginasAnexo 1 . - Nomadismos y Ensamblajes. Compañías Teatrales en Chile 1990-2008 - Santiago, Cuarto Propio, 2009 - , Dteatrolapuerta0% (1)
- Diccionario Del Teatro - Patrice Pavis PDFDocumento2637 páginasDiccionario Del Teatro - Patrice Pavis PDFBrenda Dalle100% (1)
- 1138187436.marco de MarinisDocumento37 páginas1138187436.marco de MarinisJóse V'azul100% (2)
- Instroducción A La Teoría Del Drama Moderno de Peter SzondiDocumento19 páginasInstroducción A La Teoría Del Drama Moderno de Peter SzondiFernanda Del Monte78% (9)
- La mujer: de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo XVIDe EverandLa mujer: de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo XVIAún no hay calificaciones
- VI Laboratorio de Escritura Teatral (LET): en la Cabaña - Las ratas - Esquinas - Cocodrilo - Fulgor - El increíble caso de la inocente saboteadora Anna MillmanDe EverandVI Laboratorio de Escritura Teatral (LET): en la Cabaña - Las ratas - Esquinas - Cocodrilo - Fulgor - El increíble caso de la inocente saboteadora Anna MillmanAún no hay calificaciones
- Museo-Teatro Autónomo: instalación escénica de autonomías universitariasDe EverandMuseo-Teatro Autónomo: instalación escénica de autonomías universitariasAún no hay calificaciones
- El surgimiento del teatro moderno en Colombia y la influencia de BrechtDe EverandEl surgimiento del teatro moderno en Colombia y la influencia de BrechtAún no hay calificaciones
- Hacia una dramaturgia nacional: cinco autores del Teatro LibreDe EverandHacia una dramaturgia nacional: cinco autores del Teatro LibreAún no hay calificaciones
- Shakespeare y otros clásicos contemporáneos: Una mirada shakespeariana al teatro mexicano actualDe EverandShakespeare y otros clásicos contemporáneos: Una mirada shakespeariana al teatro mexicano actualAún no hay calificaciones
- El dolor en escena: La creación colectiva como memoria del conflicto armado colombiano en Antígonas, tribunal de mujeresDe EverandEl dolor en escena: La creación colectiva como memoria del conflicto armado colombiano en Antígonas, tribunal de mujeresAún no hay calificaciones
- Taller de Lectura y RedaccionDocumento32 páginasTaller de Lectura y Redaccionexcell67% (3)
- Butifarras y ChorizosDocumento5 páginasButifarras y ChorizosexcellAún no hay calificaciones
- Butifarras y ChorizosDocumento5 páginasButifarras y ChorizosexcellAún no hay calificaciones
- Cuaderno 24Documento10 páginasCuaderno 24excellAún no hay calificaciones
- KERBRAT OrecchioniDocumento4 páginasKERBRAT OrecchioniexcellAún no hay calificaciones
- Lira, Luciano - Parnaso I UY159Documento348 páginasLira, Luciano - Parnaso I UY159excell100% (1)
- Tema 1 - Introducción A La Filosofía - CepreuniDocumento30 páginasTema 1 - Introducción A La Filosofía - CepreuniNayeliAún no hay calificaciones
- DSR Pa FinalDocumento133 páginasDSR Pa FinaljigidavelAún no hay calificaciones
- El Hombre en Santo Tomàs de AquinoresumenDocumento8 páginasEl Hombre en Santo Tomàs de AquinoresumenBrigham LizarragaAún no hay calificaciones
- Afirmaciones Diarias para Atraer La RiquezaDocumento6 páginasAfirmaciones Diarias para Atraer La Riquezatumadrepues100% (1)
- Procesos PsicológicosDocumento12 páginasProcesos PsicológicosRoberto Amilcar SanchezAún no hay calificaciones
- Friedrich NietzscheDocumento3 páginasFriedrich NietzscheLauraAún no hay calificaciones
- Mor DeseoDocumento127 páginasMor DeseoJaime LepéAún no hay calificaciones
- El AnticristoDocumento2 páginasEl AnticristoHackerMann GartzAún no hay calificaciones
- Manual Akashic Record Nivel I PDFDocumento18 páginasManual Akashic Record Nivel I PDFOctopodaAún no hay calificaciones
- P.manent. Hist - Pens.liberal (Cap. Locke)Documento17 páginasP.manent. Hist - Pens.liberal (Cap. Locke)Alejandro Hernandez DunnAún no hay calificaciones
- Emoción y Vida Cognitiva en La Filosofía Medieval y Moderna TempranaDocumento12 páginasEmoción y Vida Cognitiva en La Filosofía Medieval y Moderna TempranaCarlos Mario MorenoAún no hay calificaciones
- BION Experiencias en Grupos y Otros Documentos PDFDocumento70 páginasBION Experiencias en Grupos y Otros Documentos PDFJoseAún no hay calificaciones
- Autoestima y Autoimagen en Los NiñosDocumento2 páginasAutoestima y Autoimagen en Los NiñosDaniela Pérez0% (1)
- Guión Cultural OEIDocumento70 páginasGuión Cultural OEIDiego EnriqueAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis - El Libro Rojo de JungDocumento15 páginasPsicoanalisis - El Libro Rojo de JungAnonymous TApDKFAún no hay calificaciones
- Tarea 1 Ser Humano y Su ContextoDocumento5 páginasTarea 1 Ser Humano y Su ContextoRobert Arno ContrerasAún no hay calificaciones
- Moral Cultura Orientada A ResultaDosDocumento7 páginasMoral Cultura Orientada A ResultaDosjerikerlAún no hay calificaciones
- Act 1 ParadojasDocumento3 páginasAct 1 ParadojasIngrid HernandezAún no hay calificaciones
- Pat 2Documento7 páginasPat 2yoelisAún no hay calificaciones
- Estrategias de Aprendizaje y de EnseñanzaDocumento9 páginasEstrategias de Aprendizaje y de EnseñanzaLuysa NigendaAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico ConflictosDocumento2 páginasTrabajo Práctico ConflictosMoni Perfumes Bagués50% (2)
- CONFLICTODocumento4 páginasCONFLICTOjuan carlosAún no hay calificaciones
- Bufo Alvarius - El Sapo Del AmancerDocumento171 páginasBufo Alvarius - El Sapo Del AmancerMariano Miras Frasanni96% (26)
- Formato RelatoriaDocumento8 páginasFormato RelatoriaDiego CorderoAún no hay calificaciones
- Filosofos Griegos y Sus Aportes A La PsicologíaDocumento2 páginasFilosofos Griegos y Sus Aportes A La PsicologíaErika Lizeth PAREDES CASTILLOAún no hay calificaciones
- Actividad C-1.taller PreguntasDocumento2 páginasActividad C-1.taller PreguntasHector Sarmiento Angel100% (1)
- QUINE Acerca de Lo Que HayDocumento28 páginasQUINE Acerca de Lo Que HaySasha D'OnofrioAún no hay calificaciones
- Teologia Del Hecho EducativoDocumento7 páginasTeologia Del Hecho EducativoJesus María Pastoral Argentina Uruguay Jesus Maria100% (1)
- Teorías de La PersonalidadDocumento4 páginasTeorías de La PersonalidadVinny SantosAún no hay calificaciones