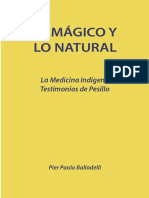Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Good 2003, Medicina, Racionalidad y Experiencia
Good 2003, Medicina, Racionalidad y Experiencia
Cargado por
Carolina ChabelaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Good 2003, Medicina, Racionalidad y Experiencia
Good 2003, Medicina, Racionalidad y Experiencia
Cargado por
Carolina ChabelaCopyright:
Formatos disponibles
BYRON J.
GOOD
MEDICINA, RACIONALIDAD
Y EXPERIENCIA
Una perspectiva antropolgica
Serie General Universitaria - 25
edicions bellaterra
106
Medicina, racionalidad y experiencia
forinantes confrontados con tales afirmaciones, Garro pudo identificar
cuatro conceptos clave para el modelo prototpico de la hiperten-
sin, formulados en forma proposicional. La autora demuestra que
este prototipo puede ser utilizado para generar la mayora de las afir-
maciones acerca de la hipertensin entre los informantes ojibway, y
tambin para identificar a los individuos que albergan modelos idio-
sincrsicos no coherentes con el modelo cultural compartido.29
As pues, los estudi<?~~niti.v_QU!.e..laSJ:e.pr.es.e.nt.a.cjone~ de la
\ enfe~mest~,~;L.!!x~n co~o_~n~ crtica, cad~_ve~~s pode~~a, d~ mu-
chosyla!lteaI?!~ntos generalizados ac~rc~ de l!.lsC.!].~Qf1~2-~la
~ enfermedad y las asunciones de que las creencias culturales son
I cons'ens;;das. Han aportado anlisis claros de las etnoteoras y del
programa prototpico asociado con varios mbitos del conocimiento
mdico, y han tratado de investigar la naturaleza de lava.ri~~in y del
consenso cultural. Estos estudios combian cada vez';'s los mtodos
" '---"-
formales de obtencin de resultados con anlisis del discurso natural,
y los estudios de las enfermedades o de las estrategias para la bs-
queda de atencin mdica (Garro, 1992; Price, 1987) han propiciado
tambin el dilogo entre los antroplogos cognitivos y los antroplo-
gos simbolistas. En algunos casos, las implicacion~ los estudios
de los modelos cognitivos y el razonamiento corriente han sido
aplicadas a problemas de la educacin sobre la salud (Patel, Eisemon
y Arocha, 1988).
Sin embargo, los estudios cognitivos de las creencias sobre la
enfermedad o el conocimiento cultural -estas expresiones se sue-
len utilizar indistintamente- continan compartiendo algunas de las
crticas de los estudios sobre las creencias populares esbozadas en la sec-
cin anterior. Aunque la categora analtica conocimiento se ha hecho
ms prominente y la de creencia menos, conocimiento contina
refirindose en gran medida a lo que una persona necesita saber
para ser un miembro competente de la sociedad. Las cuestiones epis-
temolgicas que se plantean en las propuestas para estudiar el cono-
cimiento popular han sido en gran medida ignoradas, y ta mente in-
29. Garro se distancia bastante de los lemas de Sperber acerca de la epidemiologa
de las creencias (Sperber, 1985, 1990) Yaporta un mtodo para investigar la variabi-
lidad y el consenso en la conceptualizacin de la enfermedad entre los miembros de
una sociedad, en lug'ar de centrarse en aserciones ontolgicas sobre la cultura como
algo bsicamente mental -lase neuronal- y, por 10tanto, material.
Representaciones de la enfermedad en la antropologa mdica
IU I
I
dividual (o cerebro) es cons~rad~~,Q.~o ellocus fundamental de la
~.~!y-e'(SIiific'a~i"~ representacio~~ enferm;da'dso:'
as, entendidas en gran medida en trminos mentalistas, abstradas del
conocimiento encarnado, y de fuerzas sociales e histricas que mo-
delan los significados de la enfermedad. Los modelos de enfermedad
se estudian en trminos formales, semnticos, con escasa atencin a,
sus dimensiones pragmticas y performativas Ya l~ t~~d[ci~~e's'de
\
l~ civiilzac1Oesq~eap~rtan'-S'7~'~~-;Zt~'" i~telectual. Ciertamente,
inquieta sealar que, a pesar de la similitud en las formas de anlisis
cultural entre cognitivistas y los estudios de la semitica mdica en
los sistemas mdicos pluralistas (por ejemplo, Staiano, 1986; Ohnu-
ki-Tierney, 1981, 1984) los estudios cognitivos se han basado muy
poco en la ms amplia tradicin del anlisis de las civilizaciones.
Como consecuencia de ello, los estudios de mbitos culturle.scon-
cretos a menudo nos c!.~~~}.!ly.Y.2.?~o 1l~ercade..las".s.9~c;i~~Qe.,estu-
diadas.3OAdems, tal como seala Keesing (un crtico que procede
dclSeno de la tradicin) la incipiente antropologa cognitiva era in-
genuamente reduccionista por su premisa tcita de que las normas cul-
turales generan comportamiento Yde que las normas culturales ge-
neran sistemas sociales, as como comportamiento. y concluye:
En mi opinin, la antropologa cognitiva sigue siendo muy inocen-
te respecto a la teora social (Keesing, 1987, p. 387). Esta ingenuidad
unida a la centralidad teortica del pensador individual Yal actor en
la tradicin cognitiva abren la tradicin a un anlisis crtico esboza-
do por las teoras empiristas.
ro1.,
La representacin de la enfermedad como realidad culturalmente
constituida: la tradicin centrada en el significado (\\,,~ ~~~-\;~
La obra de Arthur Kleinman, iniciada a finales de los aos setenta,
~--
marc la emergencia de un nuevo enfoque de la antropologa mdi-
30, Tambin aqu hay excepciones. Por ejemplo, Garro (1990) ha combinado los es.
tudios cognitivos con trabajos etnogrficos ms generales sobre los cambios en la cul-
tura ojibway, y Strauss y Quinn en la actualidad tratan de utilizar a Bakhtin como
puente teortico entre las representaciones cognitivas de la sociedad y la utilizacin
poltica del discurso (por ejemplo, Strauss, 1992). Queda por ver en qu medida in-
fluir esta labor en nuestro mbito de estudio.
108
Medicina, racionalidad y experiencia
11
11
ca como un campo de indagacin basado sistemtica y teortica-
mente en el contexto de la disciplina. En una poca en la que los sis-
temas etomdicos eran definidos en trminos cada vez ms ecolgi-
\A
I
cos y adaptativos, Kleinman defini el sistema mdico como un
i. sistema cultural y, por lo tanto, como un campo especfico de in-
I dagacin antropolgica. Su obra una un inters por complejos sis-
temas mdicos, de acuerdo con la tradicin de Leslie, detallados
anlisis etnogrficos de la enfermedad y de la terapia en las culturas
chinas, un desarrollo teortico vinculado a la literatura constructi-
vista simblic..!!..iI.!krpr.eJativay~Q.~ial, y un inters en la antropolo-
ga mdica aplicada. Lo escrito por Kleinman, sus ediciones y su
defensa de los estudios antropolgicos en medicina y psiquiatra
provocaron -y marcharon en paralelo con ella- una eclosin de
desarrollos teortico s en este campo; a su vez estimularon que aflo-
rasen interpretaciones y crticas de estos enfoques a lo largo de los
aos ochenta. Comoquiera que los siguientes captulos de este libro
estn dedicados a elaborar una enfoque interpretativo de este cam-
po, en sintona con los anlisis crticos, aqu me limitar a esbozar
los temas centrales de la ~icin interpretativ~ y su relacin con el
anlisis de las representaciones de la enfermedad.
Mientras que muchos autores de tradicin empirista han.lratado
la enfermedad como parte de la naturaleza, externa a la cultura, y los
antroplogos cognitivos se han mostrado por lo general indiferentes
al estatus epistemolgico de la enfermedad, los antroplogos int~-'::.:.
{>retativos han situado la relacin. entre cllltur~ y_e!lfer~ed!\d en el
centro del inters analtico. La obra de Kleinman sobre los modelos
Iexplicati;~s ha sido en muchos casos tergiversada. Obtener y aportar
relatos de modelos explicativos de la enfermedad es ciertamente un
medio de analizar la comprensin que tiene el paciente de su estado,
y sirve como introduccin a los docentes clnicos para hacer aflorar el
punto de vista nativo en su trabajo clnico (KIeinman, Eisenberg, y
Good, 1978). Los modelos explicativos son tambin modelos tiles
para funciones cognitivas afines a las analizadas por los antroplogos
cognitivos (Kleinman, 1974).31Pero el alegato ms fundamental des-
I
f
t
31. Aunque muchos estudios posteriores a los primeros escritos de Kleinman sobre
los modelos explicativos utilizaron el concepto como equivalente del modelo ms tra-
dicional de creencias sobre la salud, no fue as en general por lo que se refiere a los
mejores trabajos realizados dentro de la tradicin centrada en el significado. En mi
L
i
~
Representaciones de la enfermedad en la antropologa mdica
109
de la tradicin centrada en el significado sostiene que la enfermedad
...A.
,~es u~~!!1:-!.i:!lQ.!f!!:-modelo explicativo. ~a enfermedadperte- rv
neceaIa cult"lJ.\Sl, y especialmente a la cultura especializada de la me-
dicina. Y la cultura no es slo un medio de representar la enfermedad,
sino que es esencial para su propia constitucin como una realidad
humana (Kleinman, 1973b; B. Good y M. Good, 1981). Complejos
fenmenos humanos quedan enmarcados como enfermedad y por
este medio se convierten en los objetos de las prcticas mdicas (va-
se el captulo 3). As pues, la enferJnedad tiene su base ontQlgica ~J1
el orden dd..si.gnific11rlo y cI~1.entendimiento h!!1lliillQ(A. Young,
1976). Ciertamente existe la creencia errnea de que nuestras catego-
ras pertenecen a la naturaleza, de que la enfermedad, tal como la co-
nocemos, es natural y que, por lo tanto, est por encima o ms all de
la cultura, que representa una categora falaz (Kleinman, 1977).
Este alegato paradjico ha servido como fuente a gran parte de la in-
vestigacin terica y emprica en la tradicin interpretativa. (;",
En primer lugar, ha servido de base para explorar la relacin en- ~
tre biologa y cultura y para los estudios de la formacin cultural de
la fenomenologa y el curso de la enfermedad. En trminos epistemo-
lgicos, la afirmacin de que la enfermedad e!)un modelo explicativo
n~~e una c~ntraEosicin id~~~!~ ~~~uccionisEl2 bio!2g!~~,.sin,o
un argumel!!o.5on~t.!:uctivkta~_~ l~ dS?l~~L~~QQ.ti.tuida.-y
slo es cognoscible aJ:r.avs de las activjdade!!!~!Rr~~l!!i,:::as.Ms
que recosificar o negar la significacin de la biologa, el paradigma
interpretativo ha adoptado una E.Q.icinf~erte~en!y inter!!fcionllit.a..y
perspectivist_~La biologa, las prcticas sociales y el significado se
opinin, la crtica de AlIan Young (1981) de las teoras sobre el significado como
una versin de la teora del hombre racional es apropiada para la investigacin de
las creencias sobre la salud pero representa malla tradicin interpretativa.
Linda Garro (en correspondencia personal) distingue explcitamente entre
modelos culturales, que son criterios culturales compartidos, y modelos explicati-
vos, especficos respecto a una situacin dada o a una explicacin concreta de un
episodio de enfermedad. Yo prefiero utilizar la expresin modelos explicativos en
un sentido ms genrico, siguiendo la fecunda exposicin de Engelhardt (1974) acer-
ca del papel de los modelos explicativos en la teorizacin cientfica. Sin embargo, los
modelos explicativos, por ms que sean ampliamente compartidos, los utilizan los in-
dividuos para enmarcar, explicar o interpretar especficos episodios de enfermedad.
No obstante, tal como expongo en el captulo 6, no hay que dar mayor relevancia a la
explicacin que a las representaciones narrativas que puedn anteceder y ser ontol-
gicamente previas a la explicacin.
110
Medicina, racionalidad y experienciu
interrelacionan en la organizacin de la enfermedad como objeto so.
cial y experiencia vivida. Mltiples marcos y discursos interpretati.
vos se utilizan respecto a cualquier episodio de enfermedad, y, en pa.
labras de Bakhtin, cada uno de estos marcos o discursos ofrece una
concreta opinin heterolgica sobre el mundo.32 Las interpretacio.
~~ sob~~_la.Eaturale~ deJ2:.~!:f.~!Pl~g~gsiempre son porta-dQ!i~...~
!Iistoria del disc}lrso 9~E!~.E!J.!!1-~[,P!~t~.~~n, y estn siempre
contestadas en mbitos de relaciones de goder lQcal (Kuipers, 1989;
Mishler, 1986a; Kleinman, 1986; B. Good y Kleinman, 1985; B.
Good, M. Good y Moradi, 1985). La investigacin emprica se ha cen-
trado en ver cmo las distintas formas de prctica teraputica cons~
truyen los objetos del conocimiento mdico-'::"=-omo-'~~:e'aHdadescl:
llcas- y en Cio'selnteITeracO~~~-iterpretaciones culturales
con la biologa y con la psicofisiologa y las relaciones sociales para
producir distintas formas de enfermedad. Los estudios sobre biome-
dicina han mostrado una sorprendente diversidad en la construccin
de las realidades clnicas en subespecialidades en el seno de una de-
terminada sociedad (Hahn y Gaines, 1985) y una diversidad an ma"'
yor ms all de las fronteras nacionales (por ejemplo, Lock, 1980;
Maretzki, 1989; M. Good, Hunt, Munakata y Kobayashi, 1993).
La cultura, sostuvo Kleinman ya en 1973, aporta un puente sim-
blico entre los significados intersubjetivos y el cuerpo humano.
Cul es la naturaleza y verdadero alcance de la eficacia de la cultu-
ra? En trminos empricos, hasta qu punto son variables los snto-
mas y el curso de las enfermedades? En esta tradicin, la investiga-
cin sugiere que las .it?!~_s.~~br~.!~_~~!.enc~~!l)rals (Nichter,
1981) organizan la experienci~_de~t?p.ferm~ad y el comportamien-
to de manera mu{dlStm'ta"segn la sociedad de que se trate, que la
cultura puede aportar vas etnoconductistas comunes y definitivas
(Carr y Vitaliano, 1985) e incluso construir trastornos singulares. Es-
32. Volver sobre las cuestiones de la presencia de mltiples discursos y perspecti-
vas como caractersticas esenciales constitutivas de la enfermedad, especialmente en
el captulo 7. Parte del pasaje del que est extrada esta frase dice lo siguiente: En el
lenguaje no queda ninguna palabra ni forma que pueda ser neutral o que no perte-
nezca a nadie: todo en el lenguaje termina por ser dispersado, impregnado de inten-
ciones, acentuado. Para la conciencia que alienta en l, el lenguaje no es un sistema
abstracto de formas normativas sino una opinin heterolgica concreta sobre el mun-
do (Bakhtin, Slovo v romane, citado en Todorov, '1984, p. 56.
I{'presentaciones de la enfermedad en la antropologa mdica
111
pecialmente, profundas diferencias individuales e interculturales en
('1curso y la prognosis de enfermedades crnicas graves han resulta-
do estar producidas por significados culturales, por reacciones socia-
les y por las relaciones sociales en las que estn imbricadas (por
ejemplo, Waxler, 1977a; Jenkins, 1991). El papel de las prcticas te-
raputicas en la construccin clnica de la realidad y en producir la
l'f'icacia curativa tambin ha sido investigado.' Especialmente, las
prcticas retricas asociadas con las actividades teraputicas han de-
mostrado tener poderosos efectos en una serie de estudios empricos
(Csordas, 1983, 1988; Csordas y Kleinman, 1990; Finkler, 1983; Gai-
nes, 1979, 1982; Kapferer, 1983; Kleinman y Sung, 1979; Laderman,
1987,1991; Roseman, 1988). De modo que, ms que centrarse en la
\
\
representacin per se, esta tradicin ha investigado cmo el signifi- .
cado y las actividades interpretativas se hallan en interaccin con 10S\
.
'W
procesos sociales, psicolgicos y fisiolgicos para producir diferen- \
ciadas formas de enfermedad y de trayectorias de dolencias.
En segundolugar, durante los ltimosveinte aos, los antroplo- @
gos mdicos interesadosen el significadoy la interpretacinhan abor-
dado investigaciones de gran alcance de las estructuras simblicas y
"
de los procesos asociados con la enfermedad en la cultura popular y en
varias tradiciones teraputicas. En lugar de centrarse exclusivamente
en las creencias sobre la salud, o en las caractersticas especficas y los
modelos cognitivos, ~!!Lc;li.Q.S._han.allortadQ.re.la.tQ~nJ;eJ:pJ:etatUios
desdemush~spu!,1;tos ~~::!sta.!.~?E~ti~~~ (estudiosculturales de los sis-
temas mtdicos clsicos no occidentales (Lock, 1980; Ohnuki- Tierney,
1984; Nichter, 1989); estudios semiticos e histricos(Zimmerman,
1987; Devisch, 1990; Bibeau, 1981); etnografas interpretativas de la
biomedicina norteamericana y europea (M. Good y colaboradores,
1990; Hahn y Gaines, 1985; Lock y Gordon, 1988), y estudios de la
metfora (Kirmayer, 1988) y redes semnticas (B. Good, 1977). En
contraste con la tradicin cognitiva, estos estudios han sido a menudo
civilizacionales por su objetivo y tmidamente teorticos, tanto en re-
lacin a la semitica como a la hermenutica, fenomenologa, anlisis
de estrategias narrativas o estudios interpretativos crticos.
Los anlisis de las redes semnticas en la cultura mdica ira-
n y en la cultura mdica norteamericana, que abord con Mary-Jo
Good (B. Good, 1977; M. Good, 1980; B. Good y M. Good, 1980,
1981, 1992; B. Good, M. Good y Moradi, 1985) deberan ser inter-
112
Medicina, racionalidad y experiencia
pretados en este contexto. Desarrollamos el enfoque como un esfuer-
zo para interpretar las quejas de dolor de corazn en un pequeo
pueblo de Irn, al objeto de entender cmo la medicina griega, que
surgi en una civilizacin y en una poca muy alejadas del Irn del si-
glo xx, pareca tan fuertemente ligada a la vida cotidiana de la comu-
nidad en la que operaba (B. Good y M. Good, 1992). Seguimos utili-
zando este enfoque para investigar el significado de los sntomas en
la medicina clnica y para explorar muchos de los mbitos simblicos
bsicos de la medicina norteamericana.33
El anlisis de la red semntica aport un medio de registrar sis-
temticamente los mbitos de significado asociados a sntomas y sm-
bolos bsicos en un lxico mdico; mbitos que reflejan y provocan
formas de experiencia y de relaciones sociales, y que constituyen la
enfermedad como un sndrome de significado y experiencia. Aun-
que la expresin red semntica no ha tenido un significado y mto-
dos uniformes, la-ivestgaci~ etnogrfica concebida para cartogra-
fiar los caminos simblicos asociados a los trminos mdicos clave,
categoras de enfermedad, sntomas y prcticas mdicas han sido un
importante aspecto de los estudios empricos en la tradicin centrada
en el significado.34 Esta investigacin sugiere que las redes de signi-
ficados asociativos vinculan la enfermedad a valores culturale~n-
\\
.
damentales de la civilizacin, que tales redes son logevas y resisten-
\\tes y que nuevas enfermedades (como el sida) o categoras mdicas
33. Vase, por ejemplo, B. Good y M. Good (1980). El actual trabajo de Mary-Jo
Good sobre la competencia (M. Good, 1985; M. Good y B. Good, 1989), riesgo
(en el discurso obstetricio) y esperanza (M. Good, B. Good, Schaffer y Lind, 1990)
representa una conjuncin de nuestro original anlisis semntico con los estudios de
economa poltica y microanlisis de las relaciones de poder.
34. Los estudios que se refieren explcitamente al concepto de red semntica inclu-
yen los escritos de Kleinman sobre las categoras chinas de la enfermedad y a sus pa-
trones de bsqueda de atencin mdica (Kleinman, 1980), el anlisis de Bibeau (1981)
de las categoras de enfermedad entre los ngbandi; los estudios ms bien formales de
Blurnhagen (1980) sobre la categora de la hipertensin entre los pacientes norte-
americanos de atencin primaria, el anlisis de Amarasingham (1980) de un caso de lo-
cura y de bsqueda de atencin mdica en Sri Lanka; estudio de la mala sangre rea-
lizado por Farmer (1988) en Hait; estudio de Pugh (1991) de la semntica del dolor en
la cultura india; los anlisis de Murray y Payne (1989) de los significados del sida en
la epidemiologa norteamericana contempornea, y el anlisis de Straus (1992) de las
creencias polticas de los norteamericanos. Para un anlisis del razonamiento causal
acerca de las afecciones diarreicas en Kenia, que utiliza el concepto de red semntica
sin referencia explcita a esta tradicin, vase Patel, Eisemon y Arocha (1988).
j
"
\
'("presentaciones de la enfermedad en la antropologa mdica
113
IIdquieren significado en relacin con las redes semnticas existentes,
\
qlle, a menudo, afloran de la explcita visin consciente de los miem-
hl'OSde la sociedad (por ejemplo, Payne, 1989). Esta investigacin
lillgiere tambin que las redes semnticas no son simples precipitados
de prcticas sociales o modelos explicativos, aunque sean rutinaria-
mente reproducidos a travs de tales prcticas. Las redes semntic~
~()n~fundas asociacionel'-9llturales (como la que existe entre la
"hesidad y el autoc{;trol) que, a los miembros de una sociedad, les
parecen simplemente que forman parte de la naturaleza o que son una
variante endgena del mundo social y que, por lo tanto, estIl insertas
l'structuras hegemnicas (B. Good y M. Good, 1981). Los modelos
l~xpi~vos en Cliversoscampos, tales como la medicina conductista,
la obstetricia y la inmunologa, son a menudo generadas para racio-
nalizar o explicar asociaciones que se han observado como parte del
orden natural. 0
En tercer lugar, a lo largo de los ltimos siete aos, los estudios \~
int~rpretativ~.~han c~ntra~~r~_~r~.~iv~tp.ente ~~ ~!l~xeeri~nci~e.( '/II,Lirv1
10sJ!1dividuos ~<!.. ba~e-y problemtica de laue.pres.entaciQ1l.e.s. I .
de.kW~r11Jedad. La enfermedad se halla presente en el cuerpo hu-
mano, y los pacientes a menudo afrontan dificultades similares a las
del etngrafo para representar su experiencia. Los antroplogos de la
tradicin interpretativa han tenido un especial inters en producir ,!'e:
latos de la experien~ que devuelven el protagonismo al cuerpo, a la
vez que critican las representaciones puramente cognitivas de la en-
fermedad. Algunos han utilizado la fenomenologa explcitamente
para estudiar el medio y estructura de la experiencia, concibiendo el
cuerpo como sujeto de conocimiento, experiencia y significado pre-
vios a la representacin. La historia y las relaciones sociales dejan su
rastro en el cuerpo y, como escribe Pandolfi (1990, p. 255), este
cuerpo se convierte en una memoria fenomenolgica que se abre a un
nuevo modo de interpretar las dolencias, el sufrimiento y la enferme-
dad. Los estudios que restituyen la corporeidad (Csordas, 1990;
Gordo, 1990; Pandolfi, 1990) y la fenomenologa de la experiencia
de la enfermedad (Corin, 1990; Frank, 1986; Ots, 1990; Wikan, 1991;
vanse tambin los estudios de casos concretos en Kleinman y Good,
1985, y M. Good y colaboradores, 1992) se han convertido en impor-
tantes medios para investigar la relacin entre significado y expe-
riencia como fenmenos intersubjetivos. Las dificultades para repre-
11111
J~
11
11
"1
t
1. "
114
Medicina, racionalidad y experiencill
sentar adecuadamente el sufrimiento y la experiencia en nuestras ex-
posiciones etnogrficas, la problemtica relacin entre la experiencia
y formas cultUl:ales como las estrategias narrativas, y los esfuerzos
para entender l1ibase de tal experiencia en los mundos morales loca.
les son problemas de actual inters en esta tradicin (Kleinman y !
Kleinman, 1991; B. Good, 1992a; Das, 1993; Mattingly, 1989). i
Los estudios interpretativos en la antropologa mdica han sido
f
criticados desde varios ngulos: por considerados indebidamente teo-
I rticos e irrelevantes para la mayor parte del trabajo aplicado, por
prestar demasiado poca atencin a la biologa humana, por falta de ri- \
gor cientfico en los estudios epidemiolgicos o cognitivos, o por ser
demasiado clnicos y por estar ~emasiado alineados con los intere-
ses de la medicina. Por ejemplo, Rhodes (1990, p. 164) sostiene que
las perspectivas crticas tienden a emerger del anlisis cultural de la
biomedicina, pero que los antroplogos interpretativos no han lo-
grado en muchas ocasiones atenerse a estas perspectivas.
Lo que aqu he descrito como el paradigma interpretativo estaba
basado, inicialmente, en los estudios de los sistemas mdicos asiti-
cos y teorticamente en los anlisis simblicos o culturales de la an-
tropologa norteamericana. Dada la emergencia de teoras sobre la
prctica y formas de anlisis crticos de largo alcance, ~ sorpren-
dente que algunas formulaciones dentro de esta tradicin parezcan
ahora anticuadas o que la propia expresin centrada en el significa-
do parezca ahora ms adecuada reservada para citas. Sin embargo,
j
" el paradigma interpretativo contina conseG@.ndounllPerspectiva es.-
pecf~a sobre ellen~je y la representaci6~ partiendo de la tradi-
cin historicista y de tericos contemporneos como Charles Taylor,
Hilary Putnam y Paul Ricreur. Aunque esta tradicin se halla en ten-
sin con las teoras crticas o marxistas de la cultura y la representa-
cin, me propongo sostener que esta tensin es la fuente de gran par-
te del trabajo creativo actual en nuestro campo.
La elaboracin de un programa de estudios crticos en la antro-
pologa mdica representa un cuarto enfoque orientativo en el campo;
un enfoque que se ha desarrollado en el actual dilogo con los enfo-
ques interpretativos, y es a este cuarto enfoque al que voy a referirme
a continuacin.
/f.Wl
!
~
I/I'pn:sentaciones de la enfermedad en la antropologa mdica
115
Ut'{Jresentacin de la enfermedad como mistificacin: criterios
dt'.I'deel punto de vista de la antropologa mdica crtica
IJ11tmido enfoque ~@i~5).~>..~e !1Lantrop.ologamdicase ha.desarro:-
IllIdo en la pa~~d~ Q~cada~ cOEIo come~tario y r~a~cin a ~9~~.!lfQques
IlIlerpreitivos del campo.35En parte, esta tradicinrefleja un cre-
llente 'i~ters {fe-la antropologa en su conjunto por una historia ms I
IlIlcgradora de los anlisis crticos del colonialismo, as como de la
{'t'onoma poltica, y estudios subalternos de distintos tipos en los
IInlisis y escritos etnogrficos. Y tambin en este caso no puedo ms
que destacar sucintamente algunos temas de esta literatura.
En primer lugar, la antropologa mdica ha empezado a desarro-
llar una importante serie de estudios sobre cmo las fuerzaspol1icas (0
y eCl!?!p-ic~s,tanto de alcance global como social, se hallan presen-
les en los estados de salud local y en las instituciones mdicas estu-
diadas por los etngrafos. Tales estudios constituyen un esfuerzo para
l'ntender l.!lscuestiones de salud a la luz de la~fu~Ha.s. poHt~cas y
eeon9miE~s_J:!!. ~.RHi~tg!l~. modelan las relaciol.1e.nterpersonales,
forman el comport~miento .$o"ial, generan significado~ ,sociales y
C(m_cllsjgJlanla...~~p.~!1en.c,!~c.?!~~.t.~v~~~.! en palabras de'Sin~e( 1990,
p. 181). Existe una larga tradicin, en las ciencias sociales mdicas y
en la medicina sodal, de investigar la distribucin de los servicios
de salud, el papel del poder en las relaciones y transacciones sobre el
euidado de la salud (Waitzkin, 1991), y las instituciones sociales y las
desigualdades responsables de la distribucin de la morbilidad y la
mortalidad; lo que Kleinman designa como la produccin social de
la enfermedad en contraste con la construccin cultural de la en-
fermedad, y con lo que McKinlay (1986) llama la manufactura de
\a enfermedad (cf. Waitzkin y Waterman, 1974). En aos recientes
35. Para compilaciones de ensayos importantes sobre la emergencia del enfoque
crtico, vase el simposium sobre Critical Approaches to Health and Healing in
Sociology and Anthropology, Medical Anthropology Quarterly (serie antigua), 17
(5). noviembre de 1986; nmeros especiales de Social Science and Medicine sobre
Marxist Perspectives (vol. 28, n.O11, 1989) YCritical medical Anthropology: The-
ory and Research (vol. 30, n.o2, 1990); y recopilaciones especiales en Medical Anth-
ropology Quarterly (serie nueva) sobre Gramsci, Marxism and Phenomenology: Es-
says for the Develoment of Critical Medical Anthropology (vol. 2, n.o 4, diciembre
de 1988 [Frankenber, 1988a] y sobre The Political Economy of Primary Health Care
in Costa Rica, Guatemala, Nicaragua and El Salvador (vol. 3, n.o 3, septiembre de
1989 [Morgan, 1989]).
I
s::
\
1-
~~
{
1..--
J
,J3 ~4
L
.
,::. .J
~l j
+- .(
s:
-! 1~
1 {
9
"'. "'>
'.:; L
;..r-
'1
~-J
/~
C~)
Medicina, racionalidad y experiem 111
acontecimientos o experiencias tal como ocurrieron? Y a la invel'~rl,
'. hasta qu punto las tpicas narraciones culturales construyen n'ul
mente acontecimientos?, dan sentido a estos acontecimientoh'l
hasta qu punto producen lo que entendemos por un acontecimienlo
o historiae experiencia?Reflejauna buenahistoria acontecimiento~ti
experiencias, o selecciona acontecimientos y los organiza ~e una nlll
nera cultural mente convencional, basada en una visin subyacente dt'
lo que es significativo? Hasta qu punto est la'vida social organizu
da en trminos narrativos?
La pasada dcada ha visto el desarrollo y elaboracin de una 11
teratura tcnica sobre este amplio tema. Aunque un~ exposicin COIII
pleta queda muy lejos del objetivo de este libro, bsicamente sostl'n
go que estas cuestiones no pueden ser eludidas en nuestro anlisis dr
la relacin entre cultura y enfermedad, y que esta literatura apar'lit
instrumentos analticos que nos permiten abordar problemas de all
tropologa mdica con un enfoque renovado.
Narratividad, relatos de la enfermedad y experiencia
/
Los antroplogos de orientacin fenomenolgica, sobre todo los de 111
escuela boasiana -Whorf, Hallowell y Geertz, por ejemplo- han
aducido que la experiencia es total!!!.ente cultur~ El entorno beha
viorstico del yo, tal como lo expresa Hallowell, es decir, el mundo
perceptivo en el que nos encontramos y en el que nos orientamos, est(1
organizado a travs del lenguaje y de las formas simblicas, y a tra.
vs de relaciones sociales e institucionales y de actividades prcticas
en ese mundo (Hallowell, 1955). Nuestro primordial acceso a la ex
periencia tiene lugar pues a travs del anlisis de las formas cultura.
I
les. En lneas generales, esta comprensin de la saturacin cultural de
I la experiencia es ampliamente aceptada en la antropologa actual.
Los estudios narrativo s vuelven a repoblematizar esta relacin
terature (1953). Comentarios ms recientes incluyen los del historiador Hayden Whi-
te (1981), el del filsofo Paul Ricceur (1984) y los del psiclogo Jerome Bruner (1986,
1990). Todos ellos se inspiran en reflexiones sobre la Potica de Aristteles. Vase
tambin Mattingly (1989, captulo 3).
r
La representacin narrativa de la enfermedad
255
entre las formas culturales o simblicas y la experiencia. Por supues-
to no tenemos acceso directo a la experiencia de otros. Podemos pre-
guntar directa y explcitamente, pero ~ole!.XlOs saberm~.~ acerca d~ la
experiencia a trav~s de .las historias que nOs.c.uentan sobre lo gcug-i-
do a otros o a su alrededor. La estrategia narrativa es una forma me-
' ' ... ., .
d~~~~ela que la experiencia es represel1tada.y relatada, en la que los
acontecimientos"san pres~~tados con un orden significativo y cohe-
rente, en la que las actividades y acontecimientos son descritos junto
a experiencias asociadas a ellas y la significacin que les aporta sen-
tido para las personas afectadas. Pero la experiencia excede siempre
c.Q!!mucho ~~u descripc~<?!.l () narrativi.?:acin. Nuevas preguntas sus-
citaron siempre nuevas reflexiones sobre las experiencias subjetivas,
y cualquiera de nosotros siemp~ puede describir un acontecimieillQ
~!:!E~..P~ disti!!J~, reconsiderando la historia
para revelar nuevas dimensiones de la experiencia. Siempre hay par-
tes de la experienci a las que se atribuye escaso significado: gran
parte de lo que hacemos y experimentamos no merece ser referido en
el relato, y slo a travs de preguntas muy concretas podemos hacer
que afloren aspectos huidizos de nuestra experiencia. Adems, la ex-
periencia es profundamente sensitiva y afectiva, y excede a la objeti-
vacin en formas simblicas.
Los relatos no slo informan y refieren experiencias o aconteci-
mientos, describindolos desde la limitada perspectiva situada en el
presente. Proyectan tambin nuestras actividades y experiencias ha-
cia el futuro, organizando nuestros deseos y estrategias teleolgica-
mente, dirigindolas hacia fines imaginados o formas de experiencia
que nuestras vidas o actividades concretas tratar de alcanzar. La ex-
periencia vivida y las actividades sociales tienen, pues, una compleja
relacin con los relatos que las refieren.
Las historias tienen una compleja relacin con la experiencia no
slo para quienes la evocan y refieren los relatos. Esta relacin es tam-
bin problemtica para los antroplogos interesados en el estudio de
la experiencia -o el estudio del proceso social y de la cultura en un
sentido ms amplio-. Entendemos la experiencia de los dems en
cierta medida por las experiencias suscitadas en nosotros al or tales
relatos, experiencias que son afectivas, sensitivas y personificadas.
~e la la~.Q!'Jl~lalite.ratllI.lintroQQ.1..gic,!.consisteen volver a re-
ferir los relatos de una manera que suscite una -;espuesta eX{JefleriCial ~. -.--.----
256
Medicina, racionalidad y expericm'llI La representacin narrativa de la enfermedad
257
~nificativ~ y la comprensi.n...deUectQr. Pero nuestras propias re~
puestas estn en s mismas culturalmente fundamentadas, imbricadll~
en una estructura muy distinta de respuestas estticas o emocional(~N
de las de los miembros de la sociedad descrita (vase Becker, 1979),
Unni Wikan cuenta la historia de su descubrimiento de la aflk
cin de una joven balinesa ante la repentina muerte de su prometido
Su comportamiento pblico era teatral en una forma familiar panl
quienes hayan ledo los trabajos de Geertz sobre Bali. Lajoven adop-
taba una talante de suaves maneras; se mostraba radiante y vivaz
(Wikan, 1987, p. 349). Sin embargo, hablando en privado con el ano
troplogo, la joven expresaba el dolor y la afliccin por su prdida,
as como sus temores de que si exteriorizaba su tristeza se pondra en
ridculo, que sus amigas se burlaran de ella llamndola viuda. Pero
cmo vamos a interpretar este caso de una joven que aparenta ser
ms distinta culturalmente de lo que la experiencia revela en privado'!
Hasta qu punto se basa nuestra intuicin del significado de la his-
toria en los puntos de vista norteamericano o europeo -acaso cultu-
ralmente idiosincrsicos-, de que expresar en privado la afliccin es
una de las formas ms profundas de la intimidad humana, que aporta
un acceso a una comprensin ms profunda de la experiencia de los
dems, de lo que ocurri realmente que las expresiones de otras
emociones -la ira o el temor, por ejemplo- o la qU9Pueda aportar
la exteriorizacin pblica de las emociones? Vams pues desenca-
minados, llevados de nuestras intuiciones, culturalmente formadas, al
leer el relato que hace Wikan de su historia e intuir lo que la joven ba-
linesa senta o experimentaba realmente? Me inclino a pensar que
Wikan est ms acertad\que Geertz sobre la naturaleza de algunos
aspectos de la psicologa balinesa, aunque subsiste el potencial
para una seria confusin en tales anlisis de las caractersticas de la
experiencia derivado de las historias que referimos a partir de nuestra
investigacin de campo.
De manera similar, el relato de las historias de la enfermedad
suele ser algo muy personal e ntimo en la sociedad norteamericana,
y tales historias constituyen un gnero de literatura popular y con-
vencional en la cultura occidental.9 Estas historias, y los significados
y valores asociados a la enfermedad y el sufrimiento en nuestra pro-
pia sociedad, modelan nuestra manera de entender y de referir las ex-
periencias de la enfermedad en otras sociedades. Es, por ]0 tanto, b-
sico que sometamos a un examen ms detenido las narraciones dp. 1.
enfermedad, la interpretacin gue hacen de ell1!...Q.tr.as soci~rladp.~'l1lf"-
estudiamos, la literatura antropolgica acerca de estas Qi~to~ las
reacciones del pblico para el que escribimos y,.s<Dqt<finitiva, la r~-
cin entre cultura, estrategia na~.rntiy}{rcpp.r.ip.ncia. De lo contrario,
es probable nuestras propias proyecciones dominen nuestra interpre-
tacin de las experiencias del sufrimiento de los dems.
La pasada dcada vio la emer~~nci de una pequea pero cr~-
~ura sobre la~ dimensiones ~~rrativas de la enfermedad,
de la bsqueda de atencin mdica y del proceso teraputico. Parte de
esta literatura procede de la medicina. Varios clnicos con mentalidad 0)
literaria han aportado detallados relatos clnicos o historias de las vi-
das de quienes padecen enfermedades graves, extendindose en la
historia de casos concretos y desarrollando una forma ms elaborada
de los relatos de la enfermedad, que reflejan tambin lo que nos dice
la enfermedad acerca del sufrimiento y de la condicin humana. Por
ejemplo, los relatos de Oliver Sacks de los aquejados de Parkinson
(1973), migraa (1986) y otros trastornos neurolgicos (1985) cons-
tituyen un retrato de las dimensiones humanas de estados mdicos
muy dramticos, y del sufrimiento que provocan desde la perspecti-
va del mdico humanista. En cierto modo, estos relatos no son muy
distintos de los relatos personales de la enfermedad que se han con-
vertido en un importante gnero en los ltimos aos y que pueden
servir de material bsico para elaborar nuestro pensamiento sobre la
estructuracin narrativa de la experiencia de la enfermedad en nues-
tra propia sociedad (vanse Murphy, 1987, y DiGiacomo, 1987, para
unas reflexiones por parte de los antroplogos acerca de sus propias
experiencias). El reciente libro de Howard Brody (1987) ampla el
anlisis de tales narrativas. Se basa en relatos literarios y se refiere
brevemente a la literatura de la narratividad para abogar explcita-
mente por la importancia de una conciencia de las dimensiones na-
rrativas de la enfermedad en la tica mdica, sealando que determi-
9. Vase el ensayo de Anatole Broyard sobre los relatos de la enfermedad en la lite-
ratura occidental y su experiencia, una lectura que transmite verdadera autenticidad
porque se centra en la enfermedad del propio autor, y que resulta especialmente emo-
tiva a causa de su reciente muerte (Broyard, 1992).
258
Medicina, racionalidad y experiencln
GJ
nados aspectos de la enfermedad, bsicos para la reflexin tica y
para la toma de decisiones, se captan mejor a travs de historias de 111
enfermedad que a travs de un discurso filosfico abstracto y ceido
a normas.
Una segunda corriente a la literatura sobre la narracin y la en.
fermedad ha surgido recientemente de la investigacin sociolgiclI
cualitativa, sobre todo entre aquellos que han trabajado en etnometo.
dologa y en las escuelas de anlisis de la conversacin. Mishler ha
dirigido detallados estudios del dilogo mdico-paciente (1986a) y s~'
ha mostrado firme partidario de la estructura narrativa de la conver.
sacin y de elaborar una crtica fudamental de las valoraciones de
las entrevistas basada en su anlisis (1986b ).10El anlisis de Williams
(1984) de la reconstruccin narrativa de las experiencias de las en-
fermedades crnicas ha atrado la atencin de la literatura sociolgica
y ha sido ampliamente citada por ella. Un reciente nmero de Social
Science and Medicine (Gerhardt, 1990) sobre la investigacin cuali-
tativa de las enfermedades crnicas se inspira en sta y otras formas
de anlisis de la conversacin para estudiar la experiencia de las enfer-
medades crnicas en Norteamrica y Europa. Por ejemplo, Riessman
(1990) demuestra la utilidad de los detenidos anl.isis textuales de un
relato biogrfico de la enfermedad y Robinson (1990) se inspirada en
la literatura narrativa para analizar los relatos de la vida de personas
con esclerosis mltiple.
Sorprendentemente, los anlisis an~olgicos e interculturales
de las estrategias narrativas de la enfermedad escasean mucho. Los
trabajos de Early sobre estrategias narrativas teraputicas en El
Cairo figuran entre los primeros llevados a cabo por un antroplogo
para centrar la atencin en las historias referidas acerca de la enfer-
medad y de la bsqueda de atencin mdica (Early, 1982; cf. 1985,
1988). Mantuvo conversaciones en el barrio antiguo de El Cairo, don-
de escuch a varias mujeres contar historias cotidianas relativas a la
enfermedad -de sus hijos, parientes y de ellas mismas- y de sus es-
fuerzos para encontrar remedios adecuados. Estas historias, segn
ella, actan como un sistema de nivel medio entre la experiencia y
10. Vase el apndice del libro de Mishler Research lnterviewing (1986), Lecturas
recomendadas sobre anlisis narrativos, para una til revisin de la literatura rele-
vante para la antropologa mdica.
La representacin narrativa de la enfermedad
259
la teora. Permiten a las mujeres que estudi desarrollar una interpre-
tacin de la enfermedad en relacin con una lgica explicativa local
y el contexto biogrfico de la enfermedad, tantear cul es la accin
conveniente frente a la incertidumbre Yjustificar las medidas adopta-
das, imbricando as la enfermedad y los esfuerzos teraputicos en las
normas morales locales. Ms recientemente Price (1987) y Garro
(1992), ambos antroplogos cognitivos, han demostrado que el cono-
cimiento cultural y los guiones para la bsqueda de atencin mdica
estn codificados en los relatos de la enfermedad, ya sea expresados
espontneamente o suscitados por medio de las entrevistas (en Ecua-
dor y en Norteamrica, respectivamente). M~.ingly (1989) ha utili-
~o del modo mj~ c!?~.e!eto X-~~.!i~itQ.la te.?r0 f.1_~~~.~!!ya.l?..'n:.Lf<X-
e!9rar la relacin relato-experiencia Yel uso de es~~J~jas !l~~~'!:s
Q.Q.!"~~~~ (terapeutas ocupacionales norteamericanos,
en su casO) para organizar su prctica y las experiencias de aquellos a
quienes tratan.1I La aU.!Qraargum~nta _~,onfir.!fieza q~e !a estr_at~g!a
ijarrativa estructura el tr.abajo clnico,.elpapet~JQ.s Gli.n_~~.Q~_p~!.a d~-.
sarrollar la trama de iaexperiencia de la enfermedad y el trabajo te-
i:3:Puti~~!1 el 9~e Tos paCientes' se implican, as como la'impo'rtancia
de las historias para modelar y evaluar su propio trabajo y las rela-
ciones clnicas.12
Kleinman (1988b) ha combinado las escuelas antropolgica y
clnica al reflexionar sobre personas con enfermedades crnicas a las
que ha reconocido como mdico y como investigador. Utiliza anlisis
antropolgicos para mostrar que el significado se crea en la enferme- ~- ~
~>, .cQ~o modela~o! v~~~ltu!ale~ y"las~~~_sociales
la ex:pe~~!.l.~~jl_,@Lcllerpo_~_la enfermeda~, y cmo sitan el sufri-
miento en mundos morales locales. Explora cmo se organiza la expe-
riencia en forma narrativa, comparando casos norteamericanos y chi-
nos para demostrar la importancia de los marcos culturales y sociales
11. Buena parte de mis ideas acerca de los estudios sobre narrativa me los inspir la
tesis de Charyl Mattingly (1989) Ymis conversaciones con ella. Vase tambin Mat-
tingly (1991, de prxima aparicin) y Mattingly y Fleming (tambin de prxima apa-
ricin).
12. Vase tambin M. Good y colaboradores (de prxima aparicin) para un anli-
sis de la estructuracin narrativa de los horizontes temporales en el trabajo clnico con
enfermos de cncer. Para estudios antropolgicos de las narrativas en Oriente Prxi-
mo, relevantes para este captulo pero no especficamente para la experiencia de la en-
fermedad, vanse Bilu (1988) y Meeker (1979).
260
Medicina, racionalidad y experienciu
~
en los que emergen estas narrativas. Aduce que el estudio de la ex"
periencia de la enfermedad tiene algo que enseamos a todos noso-
tros acerca de la condicin humana (p. XIII) Ydemuestra que las ac-
tuales prcticas mdicas han alienado al enfermo crnico de quienes
le aportan la atencin mdica, y ha conducido a los facultativos a re.
nunciar al aspecto del arte de curar que es el ms antiguo, el ms po-
deroso, y el ms satisfactorio existencialmente (p. XIV).
Gran parte de la literatura sobre los relatos de la enfermedad ha
abordado sus caractersticas estructurales, su relacin con las histo-
riales de vida, los tipos de conocimiento de la enfermedad y los valo-
res que codifican, y qu revelan acerca del impacto de la enfermedad
en la vida de las personas. En general, este giro narrativo en la lite-
ratura sobre la experiencia de la enfermedad, se ha beneficiado del
mayor alcance de los anlisis literarios de las humanidades y de las
ciencias sociales. Con la excepcin de Mishler y sus cQ1ega~-
tingly, sin embargo, la mayora de los autores no ha aprovechado de-
i'illlSiadolas teoras de la crtica literaria sobre narrativa y su interpre-
tacin. Aunque las cuestiones que muchos de estos estudios plantean
son importantes tambin para mi anlisis, sigo una orientacin algo
distinta en este aspecto; por mi parte, contino mi examen sobre cmo
se constituyen la enfermedad y su experiencia, as como las prcticas
interpretativas, inspirndome explcitamente en algunos aspectos de
la teora narrativa. Concretamente, m~ntro en la relevancia de la
teora de la respuesta del lector para el anlisis de los relatos que
nos refieren los enfermos acerca de su experiencia.
~
Los anlisis antropolgicos de las estrategias narrativas han sido
, bsicamente de dos tipos: estudios estructuralistas del folklore y la
\ mitologa, y estudios sociolingsticos de la representacin narrativa.
Los formalistas rusos y los lingistas estructuralistas del Crculo de
Praga contribuyeron a la investigacin de los franceses respecto a la
forma narrativa fundamental. Propp (1968) sostuvo que hay un n-
mero limitado de tipos de personajes bsicos y de estructuras de la
trama subyacentes en los cuentos tradicionales rusos. Lvi-Strauss
(por ejemplo, 1969) se inspir en la distincin de Jakobson entre ejes
horizontales y verticales para desarrollar su estudio comparativo de
las estructuras fundamentales de la narrativa.
Frente a los trabajos para desarrollar una teora estructural de la
narrativa, los tericos de la representacin y muchos tericos de la li-
La representacin narrativa de la enfermedad
261
teratura han defendido la importancia del factor temporal como com-
ponente esencial en la narrativa, su desdoblamiento en el tiempo, su
canalizacin del nudo al desenlace a travs de las interacciones de los
personajes, entre los que la conciencia de la naturaleza de la situacin
est desigualmente distribuida, todo ello en el mbito de lo que
Ricreur (1981b) llama tiempo narrativo. Victor Tumer (1957,1981)
aduce que tal estructura narrativa -o protonarrativa- subyace no
slo en los relatos sino tambin en los procesos sociales, que se mue-
ven inexorablemente desde una determinada desviacin en una situa-
cin dada hacia un momento crtico y a su reencauzamiento. Tumer
sostiene (1981, p. 153)13que los relatos narrativos, junto con los ri-
tuales, y los intentos de reencauzamiento, as como determinados dra-
mas sociales, estn organizados en relacin a las contradicciones es-
tructuradas en las sociedades (por ejemplo, a travs de los sistemas de
parentesco), y de la absoluta indeterminacin que resulta evidente
en momentos de ruptura y crisis. Y que todo ello slo puede ocurrir
en el tiempo.
La temporalidad no est slo presente en la estructura de la na-
rrativa sino en la representacin. Las narraciones y los rituales son
procesos intersubjetivos que exigen actores y pblico, adems de for-
mas textuales, y tienen su efecto en cuanto acontecimientos en el
marco de la experiencia temporalmente vivida (por ejemplo, Bau-
man, 1986; para anlisis relevantes de los rituales de sanacin van-
se Schieffelin, 1985, y Kapferer, 1983).
Los tericos de la respuesta a la lectura han estudiado las carac-
tersticas temporales e intersubjetivas de toda narrativa, prestando es-
pecial.atencin a la fenomenologa del acto de seguir una historia
(Ricreur, 1981a, p. 277). La narracin no es slo lo que est presente
\
en un relato completo, tanto si se trata de un texto escrito, de un cuen-
to oral o de un relato que se nos refiere o se representa. Con objeto de
constituir la narracin, la historia debe ser apropiada por un lector o
un pblico. La apropiacin de este tipo no equivale a recibir pasiva-
13. Turner (1981, p. 153) se refiere explcitamente al argumento de Sally Falk
Moore de que <dacaracterstica subyacente de la vida social debera ser considerada
de una absoluta indeterminacin teortica (Moore, 1978, p. 48), Yse extiende (p. 159)
para vincular su argumento general acerca de la dialctica entre estructura y deses-
tructura al argumento de Moore y Meyerhoff en Secular Ritual acerca de que el pro-
ceso social se mueve entre lo formado y lo indeterminado. -
262
Medicina, racionalidad y experk'"~11I
\
mente el mensaje del autor (como la teora del acto del hablante PUl('
ce sugerir), sino que, como muestra Iser (1978, p. 21), el lector "1'1'
! cibe" [el mensaje del texto] componindolo. Una trama, por ejemplcl,
.
no est simplemente presente como la estructura de una narraci ()II,
sino que es creada por los lectores momento a momento a medida '111('
avanzan en el texto, limitados a la ciega complejidad del presenh'"
(Ricreur, 1981a, p. 279) Ytratando de desvelar y anticipar la estructul/t
y el significado de los acontecimiento que van desarrollndose. Talllo
el arte de la narracin comoel arte de seguir una historia exigen,PUCN,
ser capaces de extraer una configuracin de una sucesin, como ex
presa Ricreur (1981a, p. 278), implicarse en una forma de sntesis CN
ttica a travs de la que el conjunto -la historia, la trama, el texto
virtual de la narracin- va concretndose gradualmente.
Dada esta caracterstica de la narrativa, Iser (1978, pp. 22-2.\)
argumenta que la labor del intrprete debera ser dilucidar los signi
ficados potenciales de un texto. Ms que la identificacin de un solo
significado referencial o legitimador, el anlisis implica dilucidar l'I
proceso de produccin de significado. La produccin de significado
no es algo inherente slo al texto y a su estructura, ni a la actividad
del lector, sino a la interaccin entre el lector y el texto. Iser desarro.
lla persuasivamente la hiptesis de que un texto literario contienl'
instrucciones subjetivamente verificables para la produccin de sig
nificado, pero el significado produci90-puede entonces conducir a
toda una variedad de experiencias diferentes y, por lo mismo, a jui
cios subjetivos (1978, p. 25). La investigacin de los procesos sin.
tticos que implica seguir un relato -adentrarse con la imaginacin
en el mundo del texto, cambiar el punto de vista para seguir las pers.
pectivas presentadas por la narracin y por el narrador, reconfigurar
y evaluar los acontecimientos y acciones pasadas de los personajes en
la historia a medida que avanza la narracin, el personal descubri-
miento por parte del lector de la significacin y de los nuevos signifi-
cados a travs de la experiencia de la lectura del texto y el cambio
personal del lector, ste experimenta como consecuencia de tal com-
prensin- ha producido una rica serie de ideas teorticas y de sus-
tanciales hallazgos. Para los tericos de la respuesta del lector, los
anlisis de la narrativa giran, pues, en torno a la fenomenologa de la
lectura y de las caractersticas de los relatos que suscitan y constrien
la respuesta del lector.
l1li
r
1,11representacin narrativa de la enfermedad
263
En mi opinin, la teora de la respuesta del lector tiene especial
relevancia para nuestra investigacin de las estrategias narrativas de
la enfermedad. Los narradores de la mayora de los relatos sobre la
cnfermedad que nos cuentan a los investigadores son los propios en-
fermos o aquellos que cuidan bsicamente de su atencin mdica; se
sitan, pues, en el nudo de un relato. Las narraciones que ofrecen son
ms afines al texto virtual del lector de una historia que al texto na-
rrativoreal de una novela completa.14 Sonhistorias que cambianha
medida que evolucionan los acontecimientos. Apuntan al futuro con
esperanza y ansiedad, y a menudo sustentan varias lecturas provisio-
nales del pasado y del presente. Sin embargo, cabe esperar que sean
historias profundamente culturales si todo lo que hemos aprendido
acerca de la cultura y de la enfermedad est reflejado en los relatos
que hacen las personas para dar sentido a su experiencia.
La literatura sobre narratologa y respuesta del lector aporta va-
rias distinciones tcnicas y construcciones analticas que pueden ser
utilizadas para el anlisis de los relatos sobre la enfermedad, bien sus-
citados a travs de las entrevistas u observados en mbitos naturales
del discurso. Vuelvo ahora a los relatos sobre la epilepsia en Turqua
y los examino en relacin con tres conceptos analticos a partir de
esta literatura: la elaboracin de la trama de la enfermedad, a tra-
vs de la que se busca una historia ordenada y autorizada; las carac-
tersticas subjuntivizadoras de los relatos, incluyendo su apertura a
mltiples lecturas y potenciales resultados, y la ubicacin del sufri-
miento en el mbito local del discurso.
La elaboracin de la trama y la experiencia de la enfermedad
La teora narrativa describe dos aspectos de la trama: la trama en tan-
to que estructura subyacente del relato y la elaboracin de la trama
en tanto que actividad de un lector u oyente de un relato que partici-
pa con la imaginacin en dar sentido a la historia. Ambos son rele-
vantes para el anlisis de las estrategias narrativas de la enfermedad.
14. Vase Bruner (1986, captulo 2) para una elaboracin de la distincin que hace
Iser entre el texto virtual y el texto real, tal como lo utilizo yo aqu.
También podría gustarte
- Calo, Sebastián - Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales - Planificación AnualDocumento14 páginasCalo, Sebastián - Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales - Planificación AnualSebastian Calo100% (2)
- Entre Lo Magico y Natural Medicina Indigena 71Documento412 páginasEntre Lo Magico y Natural Medicina Indigena 71Denisse Furlan100% (2)
- Muñoz 1986Documento17 páginasMuñoz 1986Paloma ArellanoAún no hay calificaciones
- Focacci 1990Documento56 páginasFocacci 1990Paloma ArellanoAún no hay calificaciones
- Manual de Cosmetologia Autogestionada PDFDocumento39 páginasManual de Cosmetologia Autogestionada PDFPaloma ArellanoAún no hay calificaciones
- El Poder de La IdentidadDocumento334 páginasEl Poder de La IdentidadJuan Esteban Arratia SandovalAún no hay calificaciones
- Davis Mike Planeta de Ciudades MiseriaDocumento30 páginasDavis Mike Planeta de Ciudades MiseriaPaloma ArellanoAún no hay calificaciones
- El Futbol A Un Solo ClickDocumento90 páginasEl Futbol A Un Solo ClickAdrian GarcíaAún no hay calificaciones
- Diseño de InvestigaciónDocumento20 páginasDiseño de InvestigaciónMarcelo Exequiel JimenezAún no hay calificaciones
- Guia - Estudios Culturales de Chris BarkerDocumento13 páginasGuia - Estudios Culturales de Chris BarkerSamuelCepedaAún no hay calificaciones
- Cuentos de La LluviaDocumento127 páginasCuentos de La LluviaDaniel AlejoAún no hay calificaciones
- El Método Biográfico El Uso de Las Historias de Vida en Ciencias Sociales by Juan José Pujadas MuñozDocumento113 páginasEl Método Biográfico El Uso de Las Historias de Vida en Ciencias Sociales by Juan José Pujadas MuñozEugenio MartinezAún no hay calificaciones
- Evidencias Etnográficas y Arqueológicas Del K'Uilichi Ch'AnakuaDocumento15 páginasEvidencias Etnográficas y Arqueológicas Del K'Uilichi Ch'AnakuaMorelianoLiveAún no hay calificaciones
- The Gender of The Gift - Problems With Wome - Marilyn Strathern-2Documento272 páginasThe Gender of The Gift - Problems With Wome - Marilyn Strathern-2Laura Chingate MoraAún no hay calificaciones
- EtnografíaDocumento1 páginaEtnografíaRodrigo MoyaAún no hay calificaciones
- Investigación CualitativaDocumento15 páginasInvestigación CualitativaOscar FreireAún no hay calificaciones
- 01 Intro EtnografiaDocumento24 páginas01 Intro EtnografiaGerard Fisa BiscarriAún no hay calificaciones
- AntropologíaDocumento22 páginasAntropologíaDaniela Paz Barraza VicencioAún no hay calificaciones
- Investiga Rene L CampoDocumento288 páginasInvestiga Rene L CampoCamilaAún no hay calificaciones
- Tarea 6 - Rueda BryanDocumento6 páginasTarea 6 - Rueda BryanBIANCA MICAELA ALMEIDA CEDE�OAún no hay calificaciones
- Taller 1 - Capitulos 1 A 4Documento15 páginasTaller 1 - Capitulos 1 A 4Sofia Aguilera CerraAún no hay calificaciones
- Claudia Andujar y Los Yanomami Hacia UnaDocumento9 páginasClaudia Andujar y Los Yanomami Hacia UnaSimon AltkornAún no hay calificaciones
- Bassi, Hacer Una Historia de Vida (1642)Documento43 páginasBassi, Hacer Una Historia de Vida (1642)Constanza NahuelAún no hay calificaciones
- Actividad 14. Enfoque Cuantitativo 141023Documento4 páginasActividad 14. Enfoque Cuantitativo 141023control.blanco2433Aún no hay calificaciones
- Resumen 3 Capítulos de EtnografíaDocumento3 páginasResumen 3 Capítulos de EtnografíaHerber Zikic100% (1)
- EPI FOROS Cursos Anteriores PDFDocumento1626 páginasEPI FOROS Cursos Anteriores PDFFrancisco MirandaAún no hay calificaciones
- Deportes y Fanatismos. Apuntes y Subjetividades Globalizadas en El Neoliberalismo - Hijś - Álvarez GandolfiDocumento9 páginasDeportes y Fanatismos. Apuntes y Subjetividades Globalizadas en El Neoliberalismo - Hijś - Álvarez GandolfiAaron Ezequiel GonzalezAún no hay calificaciones
- Restrepo (2009) - Identidad. Apuntes Teóricos y MetodológicosDocumento8 páginasRestrepo (2009) - Identidad. Apuntes Teóricos y MetodológicosPablo CaraballoAún no hay calificaciones
- Conceptualización de Historia, Geografia, Sociedad y Sub ClasificaciónDocumento10 páginasConceptualización de Historia, Geografia, Sociedad y Sub ClasificaciónHbk Ricardhiño MerhiñoAún no hay calificaciones
- Diseños de Investigacion CualitativaDocumento3 páginasDiseños de Investigacion CualitativaDarinka Tamara Aguilera GaeteAún no hay calificaciones
- Diseño MetodologicoDocumento5 páginasDiseño Metodologicoandres radaAún no hay calificaciones
- Sociedades Indígenas y Conocimiento Antropológico. Aymarás y Atacameños de Los Siglos Xix y XXDocumento56 páginasSociedades Indígenas y Conocimiento Antropológico. Aymarás y Atacameños de Los Siglos Xix y XXAnata PachakutiAún no hay calificaciones
- Celtas e IberosDocumento248 páginasCeltas e IberosReligión Wicca CeltíberaAún no hay calificaciones
- Antropología y Desarrollo RuralDocumento27 páginasAntropología y Desarrollo RuralFreddyPorojAún no hay calificaciones
- 1 - Definición Tipos InvestigacionDocumento55 páginas1 - Definición Tipos InvestigacionRicardo JimenezAún no hay calificaciones