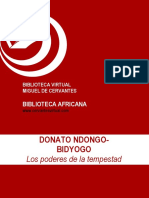Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensayo II - Literatura Moderna
Ensayo II - Literatura Moderna
Cargado por
Fabian Arenas MarambioDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ensayo II - Literatura Moderna
Ensayo II - Literatura Moderna
Cargado por
Fabian Arenas MarambioCopyright:
Formatos disponibles
El MOVIMIENTO LITERARIO DEL BARROCO Y SU MENSAJE MONRQUICO: CRISIS
O LEGITIMIZACIN?.
Por Fabin Arenas Marambio. 26 de Mayo del
2014.
Con la intencin de adentrarse en el ya lejano siglo XVII, es necesario aludir a ciertas
caractersticas que configuran el contexto de esta poca: una de ellas nos habla de componentes
polticos imperantes en la cultura del Barroco, los cuales segn el historiador espaol, Jos Antonio
Maravall, nos acercan por de pronto, ante una sociedad sometida al absolutismo monrquico y
sacudida por apetencias de libertad (11). Junto con lo anterior, otra de las caractersticas
predominantes en el Barroco del siglo XVII, es el papel de la Iglesia, papel cual Arnold Hauser nos
dice que en casi todas partes se convierte en Iglesia nacional y en instrumento del Estado, con lo
cual va unida desde el primer momento una amplia subordinacin de los fines espirituales a los
intereses del Estado (511).
En sntesis, la iglesia y el Estado establecen una relacin estrecha en este periodo de la humanidad y
demuestran como la influencia del tiempo y del contexto, configuran a las mentes humanas en sus
expresiones artsticas. Desde aqu nace mi propuesta, ya que planteo una observacin del panorama
monrquico a partir del anlisis de ciertas obras del barroco, en las cuales la monarqua mantiene un
papel protagnico.
Tras una breve mencin sobre el contexto y la presencia de la monarqua y la iglesia en la cultura de
aquel entonces, intentar a lo largo de este escrito demostrar de que manera en obras literarias del
Barroco europeo, como Fuente Ovejuna, La vida es sueo y La tempestad, se plasma un mensaje
que nos habla de la monarqua como rgimen poltico que es legitimado y a la vez, considerado
como forma ideal de gobierno. Todo lo anterior ser explicado a travs de tres ejes que representan
simbolismos que los autores, segn mi visin, utilizan para poder en cierta forma hablar sobre lo
planteado en mi propuesta.
El pueblo como smbolo reformador de una monarqua viciada:
Como primer objetivo o idea que busca afirmar la hiptesis anteriormente presentada, considero que
se puede plantear en las obras de Caldern de la Barca y Lope de Vega, un simbolismo similar y
que nos presenta la figura del pueblo como un agente simblico que reforma a la monarqua. Este
simbolismo del pueblo es apreciable en estas obras, ya que la presencia de este se manifiesta de
forma colectiva y no individual, y su influencia es precisamente clara cuando se presentan
caractersticas que mantienen relacin con lo poltico y monrquico.
En primer lugar, podemos mencionar que en el tercer acto de la obra, La vida es sueo de Caldern
de la Barca, el pueblo no tolera el proceder de Basilio y apoya a Segismundo como prncipe y
heredero del trono: T, nuestro prncipe eres. Ni admitimos ni queremos sino al seor natural, y no
al prncipe extranjero. A todos nos da los pies (89). Junto al pasaje anterior, podemos destacar otro
pasaje de la obra de Caldern de la Barca que plasma todo lo dicho anteriormente y a raz del
discurso de uno de los soldados hacia Segismundo, se desprende esta lealtad del pueblo a una
monarqua ideal:
Gran prncipe Segismundo -que las seas que traemos tuyas son, aunque por fe te aclamamos seor
nuestro-, tu padre, el gran rey Basilio, temeroso que los cielos cumplan un hado, que dice que ha de
verse a tus pies puesto, vencido de ti, pretende quitarte accin y derecho y drsela a Astolfo, duque
de Moscovia. Para esto junt su corte, y el vulgo, penetrando ya, y sabiendo que tiene rey natural,
no quiere que un extranjero venga a mandarle. Y as, haciendo noble desprecio de la inclemencia
del hado, te ha buscado donde preso vives, para que valido de sus armas, y saliendo de esta torre a
restaurar tu imperial corona y cetro, se la quites a un tirano. Sal, pues; que en ese desierto, ejrcito
numeroso de bandidos y plebeyos te aclama. La libertad te espera. Oye sus acentos. (91).
Junto a lo anterior, podemos observar algo similar en la obra de Flix Lope de Vega, Fuente
Ovejuna, ya que se desarrolla un episodio en el cual el pueblo reforma y hace justicia a favor de
la monarqua. En este caso, el pueblo se pone en contra de un comendador corrompido y abusivo. El
autor nos dice a travs del personaje de Mengo: Ir a matarle sin orden. Juntad el pueblo a una voz;
que todos estn conformes en que los tiranos mueran (77). Lo anterior nos habla de la intencin del
pueblo de castigar al tirano e incluso en otros pasajes demuestran su fidelidad a los reyes
catlicos: Fuente Ovejuna! Viva el rey Fernando! Mueran malos cristianos y traidores (82). El
comendador le dice al pueblo que l es su seor y este responde: Nuestros seores son los Reyes
Catlicos (82).
En ambos textos podemos encontrar la presencia del pueblo como un smbolo que produce una
especie de cambio o reforma a un modelo monrquico que se encuentra corrompido, ya sea en el
caso de Caldern de la Barca, con una tirana por parte del rey Basilio y en el de Lope de Vega, un
castigo a las autoridades abusivas y no acordes al cristianismo. El simbolismo se encuentra en la
presencia del pueblo, como agente colectivo y no como un solo personaje que restablece el orden
monrquico. Podemos hablar perfectamente de un simbolismo que el autor ocup para promover
dicha visin de apoyo a la monarqua. Toda Fuente Ovejuna asesin al comendador, lo que habla de
un smbolo de colectividad.
El perdn como expresin de un buen monarca:
En obras del Barroco europeo podemos observar como el perdn hacia los enemigos, se convierte
en un simbolismo que transmite los valores cristianos de un monarca o prncipe y que al mismo
tiempo, dicho acto de perdn permite la continuidad del rgimen monrquico, gracias al uso de la
nobleza y la razn. Este perdn pasa a ser un acto simblico que permite el restablecimiento del
orden monrquico y la paz, en los argumentos de las obras de este periodo. Por ejemplo, tal es el
caso de La Tempestad de William Shakespeare, en la cual el autor a travs de la figura de Prspero,
demuestra dichos valores al momento de hablarle al espritu Ariel: Aunque sus agravios me
hirieron en lo vivo, me enfrento a mi furia y me pongo del lado de la noble razn. La grandeza est
en la virtud, no en la venganza. Si se han arrepentido, la senda de mi plan no ha de seguir con la ira.
Libralos, Ariel (46).
Un acto de perdn similar ocurre en la obra de Caldern de la Barca, ya que en una escena del
tercer acto, Segismundo muestra los valores aprendidos con el sueo y perdona al rey Basilio:
La Fortuna no se vence con injusticia y venganza, porque antes se incita ms; y as, quien vencer
aguarda a su fortuna, ha de ser con prudencia y con templanza. No antes de venir el dao se reserva
ni se guarda quien le previene; que aunque puede humilde -cosa es clara-reservarse de l, no es sino
despus que se halla en la ocasin, porque aqusta no hay camino de estorbarla. Sirva de ejemplo
este raro espectculo, esta extraa admiracin, este horror, este prodigio; pues nada es ms, que
llegar a ver con prevenciones tan varias, rendido a mis pies a mi padre y atropellado a un monarca.
Sentencia del cielo fue; por ms que quiso estorbarla l, no pudo; y podr yo que soy menor en las
canas, en el valor y en la ciencia, vencerla? Seor, levanta. Dame tu mano, que ya que el cielo te
desengaa de que has errado en el modo de vencerle, humilde aguarda mi cuello a que t te
vengues; rendido estoy a tus plantas. (124).
Otro acto de perdn que habla de los valores morales de un buen monarca, se puede ver en la obra
Fuente Ovejuna, ya que al final de la obra, tras no averiguar quien realmente mat al comendero y
slo obtener como respuesta Fuente Ovejuna lo hizo, el rey Fernando dice: Pues no puede
averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse. Y la villa
es bien que se quede en m, pues de m se vale, hasta ver si acaso sale Comendador que la herede
(107).
Por lo tanto, podemos ver en escenas de las tres obras antes mencionadas, qu el perdn pasa a ser
un simbolismo usado por los autores para poder expresar los valores de un buen monarca. Prspero
y Segismundo, a travs del perdn, muestra el actuar de un buen monarca, con ideales religiosos y
que por lo dems, garantiza la continuidad de la monarqua como gobierno imperante e ideal y en la
obra de Lope de Vega, los reyes actan con compasin al enterarse del asesinato del comendero,
mostrando los valores cristianos y racionales que deben tener todos los monarcas.
Lo irreal al servicio de la monarqua y el aprendizaje del monarca:
Por otro lado podemos observar en algunas obras del Barroco, que los autores hacen uso de
simbolismos como el sueo o la magia para poder brindar caractersticas irreales, pero a la vez
ejemplificadoras del aprendizaje interior de un monarca. En la obra de Caldern de la Barca, el
papel que juega Segismundo se ve limitado en su totalidad por no saber si lo que viva era un sueo
o una realidad:
Qu os admira? Qu os espanta, si fue mi maestro un sueo, y estoy temiendo, en mis ansias,
que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisin? Y cuando no sea, el soarlo slo
basta; pues as llegu a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueo, y quiero hoy
aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdn, pues de pechos nobles es
tan propio el perdonarlas. (127).
El sueo para Segismundo termina por ser un maestro, el que le ense cmo actuar frente a la vida.
En muchas ocasiones este sueo le complic el vivir, pero termin por entregar el aprendizaje
necesario para un monarca -prncipe o rey-, el cual debe ser ocupado en pos de hacer el bien.
Junto a Segismundo, podemos situar a la figura de Prspero, protagonista de la obra de
Shakespeare, La Tempestad, en la cual la magia toma un papel importante, el cual permite a
Prspero cumplir con sus objetivos: Hora es de que te informe. Aydame a quitarme el manto
mgico. Bien. Descansa ah, magia. - Scate los ojos; no sufras. La terrible escena del naufragio,
que ha tocado tus fibras compasivas, la dispuse midiendo mi arte de tal modo que no hubiera
peligro para nadie, ni llegasen a perder ningn cabello los hombres que en el barco oas gritar y
viste hundirse. Sintate, pues has de saber ms (4). La magia de Prspero le permite poder
controlar y administrar sus planes que rayan la venganza.
Pese a que en todo la obra la magia es un tema recurrente, Prspero en su eplogo final deja de lado
a la magia, evidenciando ya un cierto aprendizaje e incluso perdonando a sus enemigos y se entrega
a las fuerzas racionales:
Ahora magia no me queda y slo tengo mis fuerzas, que son pocas. Si os complace, retenedme aqu,
o dejadme ir a Npoles. Con todo, si ya el ducado recobro tras perdonar al traidor, no quede
hechizado yo en la isla, y de este encanto libradme con vuestro aplauso. Vuestro aliento hinche mis
velas o fracasar mi idea, que fue agradar. Sin dominio sobre espritus o hechizos, me vencer el
desaliento si no me alivia algn rezo tan sentido que emocione al cielo y excuse errores. Igual que
por pecar rogis clemencia, libreme tambin vuestra indulgencia (54).
En estas obras podemos ver como la presencia de lo irreal el sueo y la magia-, condiciona al
personaje en cuestin y le brinda un aprendizaje correcto, que le permite desempearse como buen
hombre y monarca en la obra. El simbolismo de lo irreal nos explica como el monarca debe
aprender y comprender las cosas, para as poder establecer el orden monrquico ideal y acorde a la
tradicin.
La literatura del Barroco como expresin de una crisis monrquica:
Tras la lectura de los textos ya anteriormente nombrados y citados, se puede observar cierta no
estabilidad del poder monrquico en los argumentos de sus obras y lo que a posteriori podra
significar un mal uso del poder, y la abolicin de la monarqua como manera ideal de gobernar.
Autores como Caldern de la Barca, Shakespeare y Lope de Vega, desde luego nos brindan un
ambiente de crisis poltica en sus obras y de cmo se arreglan estos conflictos monrquicos..
En La Tempestad de Shakespeare podemos leer al mismo Prspero contndole a su hija los detalles
de dicha tensin al respecto del Ducado de Miln: Al descuidar los asuntos del mundo, consagrado
al aislamiento y al cultivo de la mente con un arte tan secreto que exceda la apreciacin de las
gentes, despert en mi falso hermano un mal instinto, y mi confianza, que no tena lmites, cual
buen padre inversamente gener en l una falsa tan inmensa como fue mi confianza (6).
Shakespeare a travs de su obra nos habla sobre el problema de la sucesin del poder en el Ducado
de Miln, que a raz de la ambicin de Antonio (hermano de Prspero), el protagonista se encuentra
lejos de su reino.
Lope de Vega nos muestra a lo largo de toda su obra esta crisis de la autoridad, ejemplificada en
abusos. La corrupcin del comendero insta al pueblo de Fuente Ovejuna a asesinarlo y a poner en
discusin si la monarqua es ideal. Algo similar observamos en Caldern de la Barca, ya que el
pueblo se rebela contra el rey Basilio y convence a Segismundo de hacer frente al rey tirano. El
pueblo otra vez demuestra cierta crisis de la monarqua, tal vez de forma ms mesurada que en
Fuente Ovejuna, pero igualmente transgresor de los dogmas polticos monrquicos.
A pesar de la presencia de datos que nos hablan de una crisis monrquica en las obras, este hecho
no se puede aplicar del todo. Desde luego estos tres textos nos plantean lo anterior, pero dicha crisis
-resumida en la tirana, los malos abusos y la mutacin de la sucesin del poder- no se desarrolla del
todo, al momento de transformarse en causa de la cada del poder monrquico. El pueblo de Fuente
Ovejuna se rebela para restablecer el poder monrquico de forma ideal y borrar de raz los abusos
antes soportados. De todos modos el pueblo de Fuente Ovejuna legitima al poder monrquico y
estima que es la forma en la que quieren ser gobernados. En La vida es sueo el pueblo apoya a
Segismundo para de alguna forma no deteriorar la tradicin monrquica: que un extranjero sea su
rey, es algo casi intolerable por el pueblo, por lo que une fuerzas con un confundido Segismundo,
en bsqueda de restablecer a la monarqua ideal en el poder. Por ltimo, La tempestad nos habla de
una crisis monrquica, pero el desenlace se resuelve a favor y por la misma monarqua, a travs de
los mismos valores y costumbres monrquicos. El perdn y el aprendizaje obedecen a
caractersticas de un buen monarca, por lo que se infiere una continuidad de la monarqua, como el
modelo predilecto para gobernar.
En el recopilatorio de obras barrocas analizadas en este ensayo, podemos encontrar simbolismos
que hacen alusin sobre la legitimacin de la monarqua. Las expresiones artsticas de esta poca,
nos dejan la expresin mental de los hombres que la habitaban. Esta legitimidad evidenciada en este
periodo, se vera prolongada hasta comienzos del siglo XX.
Bibliografa consultada:
- Caldern de la Barca, Pedro. La vida es sueo.
- Hauser, Arnold. Historia social de la Literatura y El arte. Debolsillo, 2009.
- Lope de Vega, Flix. Fuente Ovejuna. Santiago: Andrs Bello, 1994.
- Maravall, Jos Antonio. La cultura del Barroco. Barcelona: Editorial Ariel, 2002.
- Shakespeare, William. La Tempestad. Madrid: Ctedra, 2010.
También podría gustarte
- Hildegard Von Bingen - Scivias - Selección PDFDocumento15 páginasHildegard Von Bingen - Scivias - Selección PDFFabian Arenas Marambio100% (7)
- Ensayo La TempestadDocumento11 páginasEnsayo La TempestadDivina CoronadoAún no hay calificaciones
- Dar 2006 - Primer Bloque OficialDocumento26 páginasDar 2006 - Primer Bloque OficialFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- E. Weitz - La Alemania de WeimarDocumento79 páginasE. Weitz - La Alemania de WeimarFabian Arenas Marambio100% (1)
- George Lamming - Los Placeres Del Exilio PDFDocumento197 páginasGeorge Lamming - Los Placeres Del Exilio PDFCarlos Gámez100% (3)
- Definiciones de Terminos GramáticosDocumento11 páginasDefiniciones de Terminos GramáticosFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- Batman Orden de Publicación (1986-2011)Documento15 páginasBatman Orden de Publicación (1986-2011)Fabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- Historia de La Tierra Media9 - Los Pueblos de La Tierra MediaDocumento903 páginasHistoria de La Tierra Media9 - Los Pueblos de La Tierra MediaFabian Arenas Marambio100% (1)
- H - Desconocido PDFDocumento755 páginasH - Desconocido PDFMaritoCostello100% (1)
- Victoria Cirlot - La Novela Arturica Chretien de Troyes.Documento16 páginasVictoria Cirlot - La Novela Arturica Chretien de Troyes.Fabian Arenas Marambio100% (2)
- Darwin y Todorov - La Relación Entre El Yo y El Otro.Documento3 páginasDarwin y Todorov - La Relación Entre El Yo y El Otro.Fabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- El Medioevo de Los Románticos Filosofía, Soto, San Pablo y El HelenismoDocumento3 páginasEl Medioevo de Los Románticos Filosofía, Soto, San Pablo y El HelenismoFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- Darnton, Robert-La Gran Matanza de Gatos, Introducción y El Significado de Mamá OcaDocumento36 páginasDarnton, Robert-La Gran Matanza de Gatos, Introducción y El Significado de Mamá OcaFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- La Orestiada EsquiloDocumento14 páginasLa Orestiada EsquiloFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- El Medioevo de Los Románticos Filosofía, Soto, San Pablo y El HelenismoDocumento3 páginasEl Medioevo de Los Románticos Filosofía, Soto, San Pablo y El HelenismoFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- Filosofía Antigua - AristótelesDocumento54 páginasFilosofía Antigua - AristótelesFabian Arenas MarambioAún no hay calificaciones
- La Tempestad Ensayo 2Documento4 páginasLa Tempestad Ensayo 2CarolinaAún no hay calificaciones
- La TempestadDocumento10 páginasLa TempestadpitajaniAún no hay calificaciones
- Roberto Fernández Retamar - CálibanDocumento3 páginasRoberto Fernández Retamar - CálibanLucas González LeónAún no hay calificaciones
- Aimé Cesaire - Una TempestadDocumento78 páginasAimé Cesaire - Una TempestadJulietaAún no hay calificaciones
- Comentario - Caliban Sin Prospero (Natalia Arriagada)Documento3 páginasComentario - Caliban Sin Prospero (Natalia Arriagada)Natalia Araceli Arriagada NavarroAún no hay calificaciones
- De Ariel A CalibánDocumento10 páginasDe Ariel A CalibánErvinAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico #1Documento3 páginasTrabajo Práctico #1gutteliliana60% (5)
- Anlisis Lo Que Dejó La TempestadDocumento3 páginasAnlisis Lo Que Dejó La TempestadEndersonCasanova50% (2)
- Informe Sobre La Obra LA TEMPESTAD de William ShakespeareDocumento4 páginasInforme Sobre La Obra LA TEMPESTAD de William ShakespeareNicolasRubio0% (1)
- Comentario The TempestDocumento3 páginasComentario The TempestAna Robles100% (1)
- Yates Frances - El Iluminismo RosacruzDocumento189 páginasYates Frances - El Iluminismo RosacruzFrancisco Canelas de Melo100% (4)
- Diálogo Sobre Lo Humano y Lo Político en Macbeth y La Tempestad de ShakespeareDocumento5 páginasDiálogo Sobre Lo Humano y Lo Político en Macbeth y La Tempestad de ShakespeareNurí Montero LacasaAún no hay calificaciones
- William Hazlitt. La TempestadDocumento7 páginasWilliam Hazlitt. La TempestadGonzalo LeónAún no hay calificaciones
- 03 - Fernandez Retamar - Todo CalibanDocumento9 páginas03 - Fernandez Retamar - Todo CalibanLucia NazarolfAún no hay calificaciones
- Copia de Trabajo Diplomatura 2021Documento8 páginasCopia de Trabajo Diplomatura 2021Rochis MontesAún no hay calificaciones
- Lopez Palmero, Malena (UBA) .B (2007) - La Tempestad Del Renacimiento. Shakespeare y La Experiencia Colonial en El Renacimiento TardioDocumento17 páginasLopez Palmero, Malena (UBA) .B (2007) - La Tempestad Del Renacimiento. Shakespeare y La Experiencia Colonial en El Renacimiento TardiosheelaguatibonzaAún no hay calificaciones
- LATINOAMÉRICA (Modo de Compatibilidad)Documento29 páginasLATINOAMÉRICA (Modo de Compatibilidad)Osman FloresAún no hay calificaciones
- Linebaugh y Rediker - El Naufragio Del Sea VentureDocumento31 páginasLinebaugh y Rediker - El Naufragio Del Sea VentureLaucha PazAún no hay calificaciones
- Caliban y La BrujaDocumento20 páginasCaliban y La BrujaCésar HerreraAún no hay calificaciones
- La Tempestad Geo Del Más AlláDocumento4 páginasLa Tempestad Geo Del Más AlláCamilo GutierrezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La TempestadDocumento7 páginasEnsayo Sobre La Tempestadcjavymac100% (1)
- Zea & Taboada (Comp) - Arielismo y GlobalizaciónDocumento82 páginasZea & Taboada (Comp) - Arielismo y GlobalizaciónArturioramaAún no hay calificaciones
- Reseña Todo CalibánDocumento7 páginasReseña Todo CalibánManuel Pinçon100% (3)
- Los Poderes de La TempestadDocumento9 páginasLos Poderes de La TempestadSteven BermúdezAún no hay calificaciones
- Arte y Silencio, Mar Marcos (Comp.), Serie Bellas Artes - UAQDocumento176 páginasArte y Silencio, Mar Marcos (Comp.), Serie Bellas Artes - UAQgimenezgattofabian100% (3)
- La TempestadDocumento15 páginasLa TempestadmauricioAún no hay calificaciones
- Esta Es La Tenpestad Que Dizen Los OmnesDocumento8 páginasEsta Es La Tenpestad Que Dizen Los OmnesUriel Aarón Cadena TorresAún no hay calificaciones
- El Saber Del Mago El Conocimiento en El Fausto de Marlowe y La Tempestad de Shakespeare - Juan Manuel LacallaDocumento12 páginasEl Saber Del Mago El Conocimiento en El Fausto de Marlowe y La Tempestad de Shakespeare - Juan Manuel LacallaRicardo NájeraAún no hay calificaciones