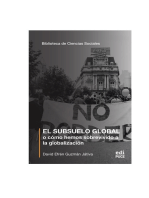Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
7 Gruner
7 Gruner
Cargado por
Valeria Gigliotti0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas12 páginasTítulo original
7_Gruner
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas12 páginas7 Gruner
7 Gruner
Cargado por
Valeria GigliottiCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
ESPACIOS 76
En este breve ensayo quisi-
ramos plantear un tema y, para
ello, usar un pretexto. El tema es
demasiado grande y complejo
como para que siquiera pretenda-
mos agotar las preguntas que abre,
no digamos ya las posibles res-
puestas. En cuanto al pretexto, es
demasiado dramtico como para
despejarlo en los espacios que aqu
tenemos. Sin embargo, y aunque
fuera de manera sucinta y limitada,
no quisiramos a su vez dejar pasar
este ao bicentenial sin al menos
expresar algunas inquietudes sobre
ambos, tema y pretexto.
El tema es eso que suele deno-
minarse la modernidad. Es un
signicante que ha vuelto al ruedo,
y especialmente en Amrica Latina,
despus de dcadas de reinado
deconstructivo del pensamiento
llamado posmoderno, derrumbado
como nos atrevimos a decirlo
en alguna otra parte, recurriendo
a otra de esas fechas emblemti-
cas junto con las torres del 11/9.
Y en buena hora (el derrumbe
del posmodernismo, no el de las
torres). Pero el propio concepto
modernidad, desde ya, no ha salido
indemne de la revisin pos sin que,
por otra parte, su retorno a la liza
del conicto de las interpretacio-
nes parezca haber producido otra
clase de revisin. Tal vez la ocasin
del bicentenario (esperamos que
el desarrollo del ensayo explique
por s mismo las comillas) y, en
particular, el pretexto ya aludido
constituya una buena ocasin para
intentarlo, an balbuceantemente.
Con el signicante modernidad
apuntamos, en primer trmino, a
La otra modernidad
La revolucin haitiana: una rebelin (tambin) losca
Eduardo Grner
El general Toussaint-Louverture.
BICENTENARIO 77
un signicado, a un sentido, hist-
rico y poltico. Pero no solamente:
hay una dimensin losco-
cultural, y por supuesto ideolgica,
que no puede soslayarse en ese
conjunto heterclito, conicti-
vo, incluso contradictorio, por
momentos solo brumosamente
inteligible, que (des)conocemos
bajo esa etiqueta excesivamente
amplia. Y es en el contexto de esa
nueva interrogacin a la nocin
misma que debera plantearse
una vez ms la pregunta sobre
si esos movimientos (vacilamos,
como se ver, en llamarlos re-
voluciones, para ello habr que
esperar al pretexto) indepen-
dentistas que este ao celebran
en toda Amrica su bicentenario,
pertenecen y de qu manera, y
con qu peculiaridades a aquella
modernidad. No es una pregunta
cualquiera. Llevada a sus con-
secuencias ltimas (que no son,
nunca, denitivas) es la pregunta
por qu lugar tienen esos movi-
mientos y la historia particular
que los hizo posibles y necesa-
rios en la propia conformacin de
la modernidad, en el sentido ms
amplio posible.
Modernidad es, por supuesto,
una categora de origen europeo
(y relativamente reciente: no
anterior, en todo caso, a la clebre
Querelle des Anciens et des Modernes
del siglo XVII). Ello, desde luego,
y en abstracto, no est ni mal ni
bien. El problema es que, casi
indefectiblemente, ha tendido a
transformarse en una categora
eurocntrica (o, al menos, fuerte-
mente eurocentrada). Pareciera
que, en efecto, las condiciones de
posibilidad histricas (y polticas,
losco-culturales, etc.) que
dieron lugar a la emergencia de
la modernidad constituyeron una
excepcionalidad europea; algo as
si se nos disculpa la aparente
banalidad como un producto
de exportacin del Centro a la
Periferia. Y ya la utilizacin de
estos trminos debera dar lugar
a la sospecha: no se trata, las de
centro y periferia, de entidades
preconstituidas que, por algn
azar de la historia, entraron en
interseccin. La lgica es por
supuesto la inversa: son entidades
desde el inicio relacionales, que
implican el ejercicio de un poder
por parte de una de ellas a partir
de entonces devenida centro
sobre la otra a partir de entonces
devenida periferia. Para nuestro
Grabado que representa una escena de la
Revolucin Haitiana.
La otra modernidad
ESPACIOS 78
caso, a partir del des-cubrimiento
de lo que luego se llamara Am-
rica (porque al parecer antes de
ese acontecimiento Amrica o
Abya Yala, nuestra tierra, como se
dice en quichua estaba cubier-
ta, como si dijramos tapada por
una suerte de frazada histrica)
y la consecuente subordinacin
integral de una regin a la otra.
Este razonamiento debera ser
ms que obvio, si no fuera por
el funcionamiento ecaz de una
monoglosia (como probablemente
la hubiera llamado Mijail Bakhtin)
que ha automatizado el uso de la
oposicin binaria centro/periferia
casi como dato de la naturaleza.
Tanto como para retomar el
hilo el uso del vocablo moder-
nidad, asociado a ciertos acon-
tecimientos o procesos, otra vez,
emblemticos: el Renacimiento,
la Reforma Protestante, las
revoluciones burguesas (y, par-
ticularmente, por sus supuestos
efectos sobre las independencias
americanas, la Revolucin llamada
francesa), la Revolucin Industrial,
el surgimiento y consolidacin de
los grandes Estados nacionales,
el constante progreso cientco-
tcnico, el individualismo, la
desacralizacin y laicizacin de
la vida social, la progresiva de-
mocratizacin de la esfera de lo
pblico (y la propia divisin de las
esferas de lo pblico y lo privado),
etc. Todo ello y un sinnmero de
estructuras semejantes vinculadas
a todo ello constituye, como es
sabido, la totalidad compleja que
se denomina modernidad.
Ahora bien, pensemos de
nuevo: qu puede signicar cada
una de esas cosas no digamos
ya todas ellas juntas para, por
ejemplo, un bant del frica sub-
sahariana, un chipaya del altiplano
andino, un dogon del Senegal, un
nahuatl del Yucatn, un tuareg
del Rif magreb? Evidentemente,
nada. O, en todo caso, si ahora
signican algo, es solo porque
esas culturas fueron incorporadas
por no decir tragadas por la cul-
tura occidental moderna. Por una
cultura que logr, en los ltimos
500 aos, un grado de hegemona
cultural tal que puede verosmil-
mente aparecer como la cultura,
sobre cuyo paradigma se miden
normalmente en menos los
logros y carencias de todas las
dems. Normalmente en menos:
hace ya unas tres dcadas que
Alexander Petion.
Eduardo Grner
BICENTENARIO 79
el notable antroplogo francs
Pierre Clastres seal, agudamen-
te, que la cultura occidental tiene
el hbito de calicar a las otras
por su falta: sociedades sin Estado,
sociedades sin produccin de
excedente para el intercambio,
sociedades sin acumulacin de
capital, sociedades de subsistencia,
y as siguiendo. Pero se pregunta
Clastres y si las calicramos, al
revs, por la positiva? Es decir, por
ejemplo: sociedades no sin sino
contra el Estado (pues se resisten
a diferenciar una esfera de la vida
social que domine polticamente a
las otras), o sociedades no sin sino
contra la produccin de excedente
(pues no les interesa acumular
ms de lo necesario para satisfacer
sus necesidades de reproduccin),
sociedades no de subsistencia sino,
al contrario, de superabundancia
(pues, por las mismas razones, su
tiempo socialmente necesario
de trabajo es mucho menor que
el nuestro, y viceversa, su tiempo
libre mucho mayor). Y algo similar
propone Carlo Severi cuando pos-
tula que no se trata de sociedades
sin escritura, puramente orales,
sino con otra(s) escrituras, que
entonces no suponen una falta
o un retraso, sino la coronacin
de un proceso que conduce desde
las relaciones imagen/palabra
ms simples a verdaderas y
propias artes no occidentales
de la memoria.
Es decir: no se trata de etapas
ms avanzadas o ms atrasadas de
una misma lgica, sino de lgicas
y temporalidades diferentes. Esta
parece ser una manera de apartarse
de lo que, en los ltimos 500 aos,
se ha vuelto la losofa de la historia
dominante: el concepto de una
historicidad nica, lineal, evolutiva,
etapista y teleolgica (ese tiempo
homogneo y vaco del que habla
Walter Benjamin) que ha naturali-
zado a la modernidad occidental
como meta o punto de llegada al
cual todas las sociedades debe-
ran haber arribado. Y no estamos
hablando de un pensamiento
cualquiera: su ms sosticada
culminacin es, por supuesto, la
losofa de la Historia de nadie
menos que Hegel, para la cual la
historia (occidental), como es sa-
bido, es la historia de la mismsima
Razn como tal. Estamos, aqu, en
el pleno reinado de una gigantesca
operacin fetichista (en el sentido
de un Marx, pero tambin de un
Freud), a travs de la cual la parte
una historia, una concepcin de
la temporalidad, una cultura sus-
tituye a (y se hace sinnimo de) el
todo complejo de las historicidades
diferenciales. No es, desde ya, una
operacin meramente losca
o ideolgica, sino fundada en un
Con el signicante modernidad apuntamos a un signicado
histrico y poltico (...) Debera plantearse si los movimientos
independentistas pertenecen a aquella modernidad.
La otra modernidad
ESPACIOS 80
ejercicio del poder real, que redibu-
j el mapa del mundo a partir de
1492. Pero ese poder persiste, pese
a que el colonialismo ya no exista
formalmente. O acaso en nuestras
escuelas secundarias no se sigue
enseando la historia universal bajo
las etiquetas periodizadoras de las
edades antigua, media, moder-
na y contempornea, que son
etapas identicadas con la historia
europea? No basta entonces con
la crtica del colonialismo. Hay que
sumarle la crtica de lo que Anbal
Quijano, clebremente, denomina-
ra la colonialidad del poder/saber:
en palabras de Walter Mignolo, la
lgica de control que conecta a
todas esas instancias (coloniales)
desde el siglo XVI hasta hoy, y
cuya mscara es precisamente el
concepto de modernidad.
Retomemos, pues. Moder-
nidad, para saltearnos los eufe-
mismos, es un concepto que se
recubre con la emergencia del
modo de produccin capitalista:
el primer modo de produccin de
la historia que, como ha mostrado
Marx, tiene la tendencia constitu-
tiva a volverse mundial, por sus
propias necesidades de reproduc-
cin ampliada. El capitalismo es
inseparable de lo que Samir Amin
llama la mundializacin de la ley
del valor del capital. Es inseparable,
por lo tanto, del colonialismo (y de
la colonialidad) bajo cualquiera
de sus formas directas o indirec-
tas (colonialismo puro, semi o
neo-colonialismo, imperialismo,
poscolonialismo, etc.). La coloni-
zacin/colonialidad es entonces
un factor decisivo en la propia
conformacin de la modernidad.
Otra vez, sin eufemismos: como
queda palmariamente claro en
el anlisis que hace Marx en el
famoso captulo XXIV de El Capital,
la explotacin de la fuerza de
trabajo esclava o semi-esclava en
Amrica es igualmente decisiva
para el proceso de la as llamada
acumulacin originaria de capital,
que como tambin lo dice Marx
ya forma parte de la historia del
capitalismo. Aquella colonizacin
y esta explotacin son parte de
la base econmica de la moder-
nidad, por lo menos al mismo
ttulo que las causas internas del
desarrollo europeo. Ms an: si,
atendiendo a lo dicho sobre la ten-
dencia estructuralmente mundial
del capitalismo, tomamos como
unidad de anlisis ya no los es-
tados europeos sino como lo ha
Eduardo Grner
BICENTENARIO 81
propuesto Immanuel Wallerstein
el sistema-mundo global, la aludida
explotacin de la fuerza de trabajo
esclava y semi-esclava de los abo-
rgenes americanos y los africanos
forzadamente importados forma
parte (y bien sustantiva) de la
separacin a escala mundial entre
el productor directo y los medios
de produccin, que el propio Marx
seala como condicin sine qua
non de la emergencia del capita-
lismo. Y todo esto es tambin la
base econmica (aunque desde
luego con todas las complejsimas
mediaciones del caso) de aquella
losofa de la historia dominante
de la cual hablbamos.
El proceso conjunto de coloni-
zacin y colonialidad tuvo, para lo
que aqu nos interesa, tres enor-
mes consecuencias interrelaciona-
das: a) la detencin de los procesos
de desarrollo autnomo de las
sociedades colonizadas; b) la
incorporacin violenta y subordina-
da de esas sociedades a la lgica
instrumental de la acumulacin
mundial de capital para benecio
de las clases dominantes europeas;
c) la invisibilizacin y fagocitacin
de las historias diferenciales y/o
los ritmos temporales distintos
de esas sociedades en la lineali-
dad del llamado progreso. Estos
son los (sustantivos) momentos
de barbarie inseparables de ese
documento de civilizacin que es
la modernidad para decirlo con
la ya cannica frmula benja-
miniana. Pero, si lo anterior es
mnimamente plausible, entonces
la modernidad, decididamente, no
es una exportacin occidental a
las sociedades atrasadas. Para em-
pezar, porque no haba sociedades
atrasadas, sino sociedades con
lgicas y ritmos histricos diferen-
tes a los de Europa: solo pueden
aparecer como atrasadas cuando
la lgica lineal de la modernidad
occidental se impone como la
nica y natural sobre la base de
su dominacin sobre las otras. Y,
para continuar, porque son los
vencidos de la historia retoman-
do el lenguaje de Benjamin los
que han hecho una contribucin
forzada, pero tambin decisiva, se-
gn hemos visto, a la construccin
de la modernidad. La modernidad
es esta totalidad dividida, constitu-
tivamente conictiva, desgarrada,
y no solamente una parte que pasa
por ser una suerte de esfera arm-
nica preconstituida y cerrada sobre
s misma, de la cual la otra parte, la
alteridad extraa, debe aprender. La batalla de Suake Gully, 1802 (grabado).
La otra modernidad
ESPACIOS 82
Los pueblos, las sociedades, las
culturas colonizadas, a partir de
1492 no son ms una exteriori-
dad respecto de la modernidad
occidental: todo lo contrario, la
modernidad misma se construye
mediante su incorporacin vio-
lenta y genocida/etnocida. Pero
entonces, para volver a la cuestin
de los movimientos independen-
tistas del siglo XIX, y para com-
pletar la crtica de la colonialidad,
no deberamos pensar tambin
los efectos que esos movimientos
tuvieron sobre la conguracin de
esa segunda modernidad poltica
(y, ya lo dijimos, losco-cultu-
ral), y no verlos exclusivamente
como efectos a ellos mismos?
Aqu es donde se muestra la per-
tinencia de lo que tildbamos de
nuestro pretexto.
Una demostracin fehaciente
de la persistencia de la colonialidad
del saber es precisamente el hecho
de que sea en este ao 2010 que
se celebre, en el conjunto del
continente americano al sur del Ro
Grande, el bicentenario de las ges-
tas de emancipacin anticolonial.
Nada tenemos en contra de esa
celebracin, y hay hoy, en Amrica
Latina, algunas buenas razones
para festejarla. Pero es asimismo
justo recordar que para el con-
junto del continente, ms all de
que cada una de nuestras naciones
celebrara en su fecha correspon-
diente ella debi llevarse a cabo
en 2004. Por qu? Porque fue en
1804, y no en 1810, que se declar
la primera de esas independencias,
despus de trece aos de una
violentsima guerra revolucionaria
que cost la friolera de 200.000
vidas. Nos referimos, por supuesto,
a la revolucin haitiana, estallada
en 1791, la primera por lo tanto la
fundante del movimiento que en
las primeras dcadas del siglo XIX
recorri toda la regin y la ms
radical, por muy lejos, de aquellas
gestas emancipadoras. Sus efectos
sobre la constitucin de la segun-
da modernidad fueron desco-
munales, como intentaremos en
seguida mostrar. Por ello mismo,
fueron tambin virulentamente
ninguneados para recurrir al habla
popular mexicana o forcluidos
para recurrir a la jerga psicoanalti-
ca lacaniana. La excepcionalidad
impensable de la revolucin hai-
tiana proviene, en primer trmino,
del hecho inslito de ser la primera
y nica revolucin de esclavos en
toda la historia de la humanidad
que logr, en su momento, vencer,
tomar el poder, decretar la aboli-
cin de la esclavitud y fundar una
nueva nacin, la primera nacin
independiente de Amrica Latina
y el Caribe. Pero adems, decamos
y esto seguramente tiene mucho
que ver con aquel ninguneo fue
por lejos, incomparablemente, la
ms radical desde un punto de vis-
ta social, tnico-cultural e incluso,
lo veremos, losco. Porque fue
la nica de las revoluciones eman-
cipadoras en la cual fue directa-
mente la clase (y etnia) explotada
por excelencia los esclavos de
origen africano la que tom el
Estatua de Jean-Jacques Dessalines,
de Rmi Kaupp.
Eduardo Grner
BICENTENARIO 83
poder. Para no mencionar que
fue la nica rebelin de esclavos
triunfante en la entera historia de la
humanidad. Excelente motivo para
olvidarse de ese mal ejemplo.
Si se nos permite una pequea
boutade decolonial, de la revolu-
cin haitiana puede decirse que
fue tan moderna que fue ms
francesa que la francesa pero
porque fue haitiana. Tratemos
de explicarnos, aunque sea muy
esquemticamente. La Revolucin
francesa, producida en 1789,
emite ese magnco documento
titulado Declaracin Universal de
los Derechos del Hombre y del
Ciudadano. Hait, por entonces
llamada Sainte-Domingue, colo-
nizada por Francia desde nes del
siglo XVII, era la colonia compa-
rativamente ms rica de todas las
colonias americanas, y quiz del
sistema-mundo en su conjunto
(algo que hoy suena sencillamente
increble, dada la situacin abyecta
de ese pobre pas). Proporcionaba
ms de la tercera parte de la totali-
dad de los ingresos de su potencia
colonial. Por lo tanto, los esclavos
de origen africano medio milln
de seres sobre cuya explotacin
indescriptible se levantaba esa
inmensa riqueza proveniente
del azcar, el caf, el tabaco y el
ndigo rpidamente tuvieron que
enterarse de que, como era lgico,
la universalidad de los Derechos del
Hombre tena lmites particulares
muy precisos; tan particulares que
tenan un color igualmente preciso:
el color negro. Fue eso lo que
provoc el estallido de la revolu-
cin, hasta lograr que, en 1794,
luego de tres aos de violentsima
lucha, Robespierre decretara la abo-
licin de la esclavitud en las colonias
francesas. Es decir: fue la Revolucin
haitiana la que literalmente oblig
a la francesa a ser consecuente con
sus propios principios iniciales de
libertad universal. La revolucin
haitiana hace, pues, una contribu-
cin sustantiva a la modernidad
poltica que, sin embargo, ha queda-
do exclusivamente identicada
con la revolucin francesa.
La lucha de los ex esclavos, desde
ya, tuvo que continuar. En 1802, el
primer cnsul Napolen Bona-
parte restaura la esclavitud en las
colonias francesas (que no volver
a ser abolida hasta 1848: Francia
ostenta el mrito de ser la nica
potencia colonial que tuvo que
abolir la esclavitud dos veces). La
restaura, entindase, en casi todas
las colonias: en Hait (todava Saint-
Domingue) las tropas de Napolen
sufren la derrota ms ignominiosa
de toda su carrera hasta Waterloo.
Las contribuciones de la Revo-
lucin haitiana a la modernidad no
se detienen all. Nada menos que
La celebracin de la emancipacin debi haberse
hecho en 2004, porque en 1804 se declar la
primera de esas independencias.
El ciudadano Belley ex-representante
de las colonias.
La otra modernidad
ESPACIOS 84
Hegel publica su Fenomenologa
del Espritu (que incluye la famosa
Seccin IV sobre la dialctica del
amo y el esclavo) en 1807, apenas
tres aos despus de la Revolucin
haitiana. No es un azar. Es sabido,
incluso por las declaraciones del
propio Hegel, que era un pensador
extremadamente atento a y cono-
cedor de todos los acontecimien-
tos polticos de su poca. Susan
Buck-Morss (y en sus huellas varios
otros autores), en su ya pequeo
clsico Hegel y Hait, demuestra sin
duda posible que es la Revolucin
haitiana lo que inspira esa alegora
losca hegeliana. Generaciones
enteras de exgetas de Hegel,
tributarios inconscientes del euro-
centrismo, dieron por sentado que
se refera a la Revolucin francesa
(quince aos anterior a la haitia-
na), aduciendo que Hegel jams
menciona la Revolucin haitiana.
Pero por lo menos all tampoco
menciona la francesa! Aqu est
funcionando a pleno lo que Anbal
Quijano ha denominado la colonia-
lidad del poder/saber: si uno piensa
la modernidad como un exclusivo
producto de exportacin de
Europa al resto del mundo, es obvio
que le resultar inconcebible que
unos esclavos desarrapados (y para
colmo negros) que estn fuera
de la historia, hayan sido capaces
de esa contribucin descomunal,
no solamente a la modernidad
poltica sino a la losca, como
es la monumental Fenomenologa
hegeliana. Esta renegacin (como
dira un psicoanalista) es parte del
ninguneo a que fue sometida
la Revolucin haitiana y todas
sus enormes consecuencias: de
su impensabilidad, como dice el
gran historiador haitiano Michel-
Rolph Trouillot. Es inimaginable, en
efecto y este es el otro y central
tema losco o de teora crtica
desatado por nuestro pretexto, y
pensable a partir de la Escuela de
Frankfurt o de Sartre, esa dialctica
negativa y esa destotalizacin que
opera la Revolucin haitiana de la
modernidad, al confrontarla con un
conicto irresoluble que desgarra la
modernidad desde su propio inte-
rior: es una poca que consagra los
principios de la libertad individual,
la igualdad y la fraternidad pero
cuya base econmica es la esclavi-
tud ms degradante, el genocidio,
el etnocidio. Documento de civili-
zacin = documento de barbarie,
para volver a Benjamin. Hegel, al
contrario de sus intrpretes, advirti
A la izquierda: El modo de exterminar el ejrcito
negro como es practicado por los franceses.
A la derecha: Toussaint-Louverture, grabados
de J. Barlow, 1805.
Eduardo Grner
BICENTENARIO 85
perfectamente este dilema trgico,
si bien en su obra posterior contri-
buy a oscurecerlo.
Hay entonces tambin una
gigantesca contribucin los-
ca de la Revolucin haitiana, que
incluso anticipa en un par de siglos
todos nuestros debates actuales
sobre el multiculturalismo, las
polticas de la identidad o el pos-
colonialismo. Para empezar, Hait
no es, curiosamente, una palabra
africana, sino tana, la lengua de los
pueblos originarios de la isla, que
haban sido exterminados ya a prin-
cipios del siglo XVI, antes de que
llegaran los esclavos africanos. Los
afroamericanos, pues, recuperan un
nombre aborigen, en homenaje a
aquellos, para nombrar a la nueva
nacin que estn fundando. Es para
sacarse el sombrero. Pero hay ms.
La primera Constitucin haitiana
de 1805 (promulgada por Dessa-
lines sobre esbozos anteriores del
gran lder revolucionario Toussaint
Louverture) decreta, en su artculo
14, que todos los ciudadanos hai-
tianos sern denominados negros:
es un cachetazo irnico a la falsa
universalidad moderna. Eso instala
en la agenda incluso europea la
discusin, antes invisibilizada, sobre
la esclavitud y la negritud, que
atraviesa todo el siglo XIX y, sobre
todo, el XX, con huellas aunque
frecuentemente subterrneas en
la losofa, la literatura y el arte
(hemos registrado esas huellas en
la narrativa, la poesa y el teatro de
autores capitales de la moderni-
dad: Victor Hugo, Merime, Sue,
Lamartine, Rimbaud), pasando por
los ya nombrados Csaire y Fanon
(para los cuales Sartre escribi fa-
mosos prlogos) hasta llegar hoy a
Edouard Glissant o al premio Nobel
de literatura Derek Walcott, cuyo
monumental poema pico Omeros
es una trasposicin de la Ilada a la
historia de la esclavitud afroame-
ricana y la Revolucin haitiana. Y
no hace casi falta mencionar las
novelas de Alejo Carpentier El reino
de este mundo y El siglo de las luces,
ambas directamente vinculadas a la
ccionalizacin de la Revolucin
haitiana, sin olvidar la gran triloga
tolstoiana del narrador e histo-
riador norteamericano Madison
Smartt-Bell, A Novel of Haiti.
Todo esto est muy negado. Ni
siquiera muchos de los ms im-
portantes historiadores y tericos
marxistas (consltese a Hobs-
bawm, o a grandes historiadores
Batalla en Santo Domingo,
de January Suchodolski.
La otra modernidad
ESPACIOS 86
de la revolucin francesa como
Soboul y Lefebvre) se hacen cargo
del tema. A travs de la historia
de la modernidad, el negro fue
construido como una especie de
alteridad extica, como si nada hu-
biera tenido que ver con la propia
constitucin de la modernidad, y
de la peor manera. Eso en el mejor
de los casos. En el peor, est por
supuesta la cuestin del racismo,
que es tambin un invento de la
modernidad, con el cual mucho
tiene que ver la esclavitud. En efec-
to, se puede decir que la ideologa
racista y sobre todo a partir de su
cientizacin en los siglos XVIII y
XIX es una respuesta ideolgica
a la contradiccin insoluble que
sealbamos ms arriba entre la
premisa losca de la libertad
individual y la realidad material de
la base econmica esclavista. Una
respuesta que se adecua perfec-
tamente a la clebre denicin de
Lvi-Strauss del mito traspuesto a
la ideologa poltica de los domina-
dores: un discurso que busca resol-
ver en el plano de lo imaginario los
conictos que no tienen solucin
posible en el plano de la realidad.
Esa radicalmente moderna
revolucin est, al mismo tiempo,
atravesada por elementos que si
nos atuviramos al tiempo homo-
gneo de las concepciones de la
historia dominantes en la moder-
nidad son notoriamente pre-
modernos, y an arcaicos. Por
ejemplo, la religin vod, o vud,
ese complejsimo sincretismo entre
ciertas formas religiosas africanas
tradicionales fundamentalmente
provenientes de Dahomey y com-
ponentes del catolicismo. O el no
menos notable caso de la lengua
crole, una lengua en buena medi-
da inventada por los colonialistas
franceses para entenderse con es-
clavos africanos que hablaban una
veintena de lenguas diferentes,
y que luego como suele suce-
der cumpli la funcin inversa
de ser la lengua en la que podan
entenderse entre ellos los esclavos
rebelados. O el caso de la tradi-
cin cimarrona, vale decir de las
comunidades de esclavos fugitivos
de las plantaciones, que buscaban
reconstruir mticamente las (reales
o imaginarias) tradiciones africanas.
O sea: nuevamente nos encontra-
mos aqu con el smbolo de esa
conagracin de temporalidades
histricas diversas y encontradas,
desigualmente combinadas, que
hacen de la modernidad un calde-
ro mltiple y polifnico, algo que el
pensamiento hegemnico quisiera
a cualquier precio reprimir.
Estratgicamente, pues, se trata
de mostrar que lo que llamamos
la modernidad es una versin
eurocntrica de la historia de los
ltimos 500 aos, tributaria de una
teora de la temporalidad evolu-
cionista, teleolgica, etapista o
progresista, ese tiempo homo-
gneo y vaco que fagocit las
historicidades paralelas y autno-
mas de las sociedades colonizadas
y explotadas desde el propio
surgimiento del capitalismo. Esta
versin ocial postula entonces,
Revuelta general de negros. Masacre de blancos,
annimo, 1815.
Eduardo Grner
BICENTENARIO 87
objetivamente, una suerte de
ideologa de la transparencia, en
la que la modernidad europea
proyecta sus luces sobre la oscu-
ridad del mundo hasta entonces
desconocido (por Europa, se en-
tiende). La propia expresin des-
cubrimiento (de algo que luego
se llamar Amrica) es sintomtica
de esa ideologa: parece que antes
de 1492 este continente estaba
cubierto, como si dijramos
tapado con una frazada, oscurecido
as como a frica se la llam el
continente negro. Hacer la crtica
de esa ideologa implica entonces
devolverle una opacidad a esa
historia que se presenta tan clara.
Demostrar que la conformacin
misma de la modernidad supone
un conicto de historicidades y de
ritmos temporales diferenciales y
contrapuestos, y que no es que de
un lado estn las luces y del otro
la oscuridad: lo que hay es un
remolino de claroscuros violentos.
Como el pre-texto historiogrco
para todo esto ha sido la escla-
vitud africana en Amrica, y en
particular la Revolucin haitiana
de 1791-1804 (la primera, funda-
cional y ms radical de todas las
gestas independentistas, aunque
la celebracin continental del
bicentenario en este 2010 contri-
buya justamente a oscurecer ese
acontecimiento decisivo en mu-
chos sentidos), la oposicin entre
los colores negro y blanco se vuelve
simblica. Edouard Glissant (un im-
portante lsofo y poeta antillano
negro) reivindica ese derecho a
la opacidad de lo que se ha dado
en llamar la crolit (la criollidad),
como alternativa a la negritud de-
fendida por pensadores anteriores
como los tambin antillanos Aim
Csaire y Frantz Fanon. Pero lo
importante a tomar en cuenta aqu
es el valor enorme (poltico, social,
tnico-cultural y losco) del
color negro como nudo metafrico
que, en la historia de una moder-
nidad que es constitutivamente
colonial, sirve para problematizar
y cuestionar crticamente las pre-
tensiones de (falsa) universalidad
de aquella modernidad preten-
didamente totalizadora. Pensar
la modernidad as sera quiz una
manera de desautomatizar la
colonialidad del saber, y de operar
lo que Octave Mannoni llamaba la
descolonizacin de m mismo. En
todo caso, y para terminar nue-
vamente con Benjamin, sera una
manera de recuperar la historia tal
como relampaguea, hoy, en un
instante de peligro.
Vincent Og, uno de los revolucionarios de 1790.
También podría gustarte
- Línea Del Tiempo de La Prehistoria e HistoriaDocumento1 páginaLínea Del Tiempo de La Prehistoria e HistoriaLucía VidalAún no hay calificaciones
- María Milagros Rivera, Emily DickinsonDocumento128 páginasMaría Milagros Rivera, Emily DickinsonPirata de Tijuana100% (3)
- Leyva G. Pasado y Presente de La Teoría Crítica P. 84 - 125 PDFDocumento23 páginasLeyva G. Pasado y Presente de La Teoría Crítica P. 84 - 125 PDFjose david bobadilla nieto0% (1)
- Vidal-Historia Scial de FutbolDocumento27 páginasVidal-Historia Scial de FutbolColectivo DiatribaAún no hay calificaciones
- El subsuelo global o cómo hemos sobrevivido a la globalizaciónDe EverandEl subsuelo global o cómo hemos sobrevivido a la globalizaciónAún no hay calificaciones
- Koslarec, de La Teoría Crítica A Una Crítica de La ModernidadDocumento14 páginasKoslarec, de La Teoría Crítica A Una Crítica de La ModernidadJavier Saldaña Martínez100% (1)
- Carrera Naval Almirante MerinoDocumento4 páginasCarrera Naval Almirante MerinoFelipe Guiñez GuerreroAún no hay calificaciones
- Stuart Hall - Sin Garantias: Trayectorias y Problematicas en Estudios CulturalesDocumento630 páginasStuart Hall - Sin Garantias: Trayectorias y Problematicas en Estudios Culturalesjuanroman137100% (5)
- Hall Cuando Fue Lo PostcolonialDocumento20 páginasHall Cuando Fue Lo PostcolonialMonica Eraso JuradoAún no hay calificaciones
- La Invención Del Aula. Capitulo I. Ines DusselDocumento9 páginasLa Invención Del Aula. Capitulo I. Ines Dusselepicureo2Aún no hay calificaciones
- Alejandro Grimson - Las Sendas y Las Cienagas de La 'Cultura' PDFDocumento0 páginasAlejandro Grimson - Las Sendas y Las Cienagas de La 'Cultura' PDFtomasfeza5210100% (1)
- La finitud: condición y paradoja de la libertad amorosaDe EverandLa finitud: condición y paradoja de la libertad amorosaAún no hay calificaciones
- Historias, Costumbre y Fiestas de Pueblo GuaraníDocumento23 páginasHistorias, Costumbre y Fiestas de Pueblo GuaraníCarmensita Sosa MorenoAún no hay calificaciones
- Peter Stallybrass - El Saco de MarxDocumento21 páginasPeter Stallybrass - El Saco de Marxtomasfeza5210Aún no hay calificaciones
- Lowy Michael - Franz Kafka Soñador Insumiso - Pag 131-135 - Ed 1 2007Documento5 páginasLowy Michael - Franz Kafka Soñador Insumiso - Pag 131-135 - Ed 1 2007Marina Munizaga Holloway0% (1)
- Desubicaciones de Lo Popular - Conversación de Martín-Barbero Con H. HerlinghausDocumento21 páginasDesubicaciones de Lo Popular - Conversación de Martín-Barbero Con H. HerlinghausJesús Martín BarberoAún no hay calificaciones
- Adiós Al Posmodernismo - Heriberto YepezDocumento19 páginasAdiós Al Posmodernismo - Heriberto Yepezesteban100% (1)
- Bajo El Imperio Del Capital. KatzDocumento282 páginasBajo El Imperio Del Capital. Katzluciarabini100% (2)
- Vizcaíno F - Biografía Política de Octavio Paz PDFDocumento123 páginasVizcaíno F - Biografía Política de Octavio Paz PDFOscar Quiroz100% (1)
- Kraft Menke Fuerza GonnetDocumento101 páginasKraft Menke Fuerza GonnetJorge100% (1)
- Néstor Kirchner: ¿Significante Flotante, Vacío o Mito?Documento24 páginasNéstor Kirchner: ¿Significante Flotante, Vacío o Mito?Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea100% (2)
- Programa FLenguajeDocumento13 páginasPrograma FLenguajeAlternativa RedesAún no hay calificaciones
- .Documento13 páginas.fabio primoAún no hay calificaciones
- Estermann, J., Colonialidad Descolonización e InterculturalidadDocumento20 páginasEstermann, J., Colonialidad Descolonización e InterculturalidadCarolina LlorensAún no hay calificaciones
- Foucault Hermeneutica Del Sujeto Lección1 3MARCADO.Documento18 páginasFoucault Hermeneutica Del Sujeto Lección1 3MARCADO.Andrés ErazoAún no hay calificaciones
- Bellamy. Crisis de La Transmision y Fiebre de La InnovaciónDocumento10 páginasBellamy. Crisis de La Transmision y Fiebre de La InnovaciónFattore NataliaAún no hay calificaciones
- El Surgimiento de Las Ciencias Sociales - Eliseo VeronDocumento12 páginasEl Surgimiento de Las Ciencias Sociales - Eliseo VeronSebastián ZampaAún no hay calificaciones
- Las Huellas de La MemoriaDocumento16 páginasLas Huellas de La MemoriaEdgardo Civallero0% (1)
- Aldo Parfeniuk, Políticas Del Lenguaje en América LatinaDocumento8 páginasAldo Parfeniuk, Políticas Del Lenguaje en América LatinaCuerpo KarlAún no hay calificaciones
- Charaudeau - Discurso PolíticoDocumento9 páginasCharaudeau - Discurso PolíticoAgustina PerezAún no hay calificaciones
- Semiotica AmbientalDocumento9 páginasSemiotica AmbientalAnonymous qZNimTMAún no hay calificaciones
- 2017 Literatura AlemanaDocumento14 páginas2017 Literatura AlemanaIgnacio VincendonAún no hay calificaciones
- Edgardo Langer Saberes Coloniales y EurocéntricosDocumento30 páginasEdgardo Langer Saberes Coloniales y EurocéntricosGabriel Sánchez AvilaAún no hay calificaciones
- Libro HECHT, Ana CarolinaDocumento287 páginasLibro HECHT, Ana CarolinaRoberto Adrian FernandezAún no hay calificaciones
- RichardDocumento7 páginasRichardmelanecioAún no hay calificaciones
- Braig Marianne La Violencia SexualizadaDocumento16 páginasBraig Marianne La Violencia SexualizadaNia MartynowskaAún no hay calificaciones
- De La Cadena MarisolDocumento16 páginasDe La Cadena MarisolLilaa BertachiniAún no hay calificaciones
- Viccari - Enseñanza de La Filosofía y Curriculum ProvincialDocumento13 páginasViccari - Enseñanza de La Filosofía y Curriculum ProvincialvivianaAún no hay calificaciones
- Pérez TapiaDocumento15 páginasPérez TapiaRigoberto Hernández0% (1)
- Plan de Trabajo CONICET Jorge Cano MorenoDocumento5 páginasPlan de Trabajo CONICET Jorge Cano MorenoJorge Cano MorenoAún no hay calificaciones
- 2014 Yo CATEGORÍAS IMPURAS Y DEFINICIONES EN SUSPENSO TicioDocumento11 páginas2014 Yo CATEGORÍAS IMPURAS Y DEFINICIONES EN SUSPENSO TicioMaría De Las MercedesAún no hay calificaciones
- Compendio 2017-2018Documento356 páginasCompendio 2017-2018Alexander Yosa MorenoAún no hay calificaciones
- Follari, H. - Epistemología y Sociedad (Res)Documento5 páginasFollari, H. - Epistemología y Sociedad (Res)basilio andresAún no hay calificaciones
- Bonfil Batalla LO PROPIO Y LO AJENO PDFDocumento9 páginasBonfil Batalla LO PROPIO Y LO AJENO PDFCharoAún no hay calificaciones
- Escribir en El Aire - Cornejo PolarDocumento8 páginasEscribir en El Aire - Cornejo PolarAleyda CárdenasAún no hay calificaciones
- CiberfeminismoDocumento12 páginasCiberfeminismoGo MoreAún no hay calificaciones
- Plotkin (Traduccion) Sobre Proyecto Marginalidad Imperialismo PDFDocumento31 páginasPlotkin (Traduccion) Sobre Proyecto Marginalidad Imperialismo PDFdaianamasAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político Contemporáneo Español e Iberoamericano Miguel VásquezDocumento6 páginasPensamiento Político Contemporáneo Español e Iberoamericano Miguel VásquezMiguel VásquezAún no hay calificaciones
- Viveiros de Castro (2002) - O Nativo Relativo. TRADUCIDO PDFDocumento41 páginasViveiros de Castro (2002) - O Nativo Relativo. TRADUCIDO PDFChiniAquinoAún no hay calificaciones
- Prólogo-Carpani PeronismoDocumento32 páginasPrólogo-Carpani PeronismoGabriela CriolaniAún no hay calificaciones
- James BrowDocumento7 páginasJames BrowGabriel SosaAún no hay calificaciones
- Amalia FischerDocumento10 páginasAmalia FischerCarlos MorenoAún no hay calificaciones
- Epi̇stemología de La Educación Inclusiva Más Allá de Las Aulas Hacia Una Transformación Social Maria Arevalo MDocumento5 páginasEpi̇stemología de La Educación Inclusiva Más Allá de Las Aulas Hacia Una Transformación Social Maria Arevalo MmariaarevalomezatexAún no hay calificaciones
- Sobre Historia Del FuturoDocumento12 páginasSobre Historia Del FuturoClaudio CascoAún no hay calificaciones
- Le Goff Rebanadas FragmentoDocumento23 páginasLe Goff Rebanadas FragmentoMaria Fernanda De CastroAún no hay calificaciones
- Universidad, Crisis y Nación en América Latina - Sergio de Z PDFDocumento10 páginasUniversidad, Crisis y Nación en América Latina - Sergio de Z PDFDiego UmañaAún no hay calificaciones
- Gustos de Clase y Estilo de VidaDocumento11 páginasGustos de Clase y Estilo de VidaAnita Beltramone100% (1)
- Roseberry - Hegemonía y El Lenguaje de La ContiendaDocumento11 páginasRoseberry - Hegemonía y El Lenguaje de La ContiendaJuan Diego Jaramillo-MoralesAún no hay calificaciones
- Ramos Julio Desencuentros ModernidadDocumento224 páginasRamos Julio Desencuentros ModernidadCésar Giovani Rodas100% (1)
- Ana Longoni. Vanguardia y Revolución Como Ideas-Fuerza en El Arte Argentino de Los Años Sesenta. Vanguard and Revolution As Ideas-Force in Argentinean Art of The SixtiesDocumento30 páginasAna Longoni. Vanguardia y Revolución Como Ideas-Fuerza en El Arte Argentino de Los Años Sesenta. Vanguard and Revolution As Ideas-Force in Argentinean Art of The Sixtiesloboestepario1974Aún no hay calificaciones
- Bartra, Eli. Arte Popular y FeminismoDocumento16 páginasBartra, Eli. Arte Popular y FeminismoYess Cortés100% (1)
- KASTNER 2014 Arte y ActivismoDocumento5 páginasKASTNER 2014 Arte y ActivismoDiana RibasAún no hay calificaciones
- Marcello Carmagnani. El Otro OccidenteDocumento59 páginasMarcello Carmagnani. El Otro OccidenteYasna Yevenes Carrasco100% (1)
- Helen LonginoDocumento7 páginasHelen LonginoLuis CastroAún no hay calificaciones
- Modernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizDe EverandModernidades, legitimidad y sentido en América Latina: Indagaciones sobre la obra de Gustavo OrtizAún no hay calificaciones
- 7 - Gruner La Otra ModernidadDocumento12 páginas7 - Gruner La Otra Modernidadcornejocarlose3700Aún no hay calificaciones
- Gruner 1Documento3 páginasGruner 1nohacenunaAún no hay calificaciones
- Sociedad Transparente - Gianni Vattimo PDFDocumento9 páginasSociedad Transparente - Gianni Vattimo PDFGuaripolo GuaripolAún no hay calificaciones
- Eduardo Menendez - Antropologia Social Como Practica y Representacion PDFDocumento0 páginasEduardo Menendez - Antropologia Social Como Practica y Representacion PDFtomasfeza5210Aún no hay calificaciones
- Conferencia Ingold UNSAMDocumento13 páginasConferencia Ingold UNSAMMariuxi León MolinaAún no hay calificaciones
- Las Razas Una Ilusion Deleterea PDFDocumento10 páginasLas Razas Una Ilusion Deleterea PDFtomasfeza5210Aún no hay calificaciones
- Pirahã La Tribu MalditaDocumento19 páginasPirahã La Tribu Malditatomasfeza5210Aún no hay calificaciones
- Etnociencia El Orden Del Sentido y El Sentido Del OrdenDocumento22 páginasEtnociencia El Orden Del Sentido y El Sentido Del Ordentomasfeza5210100% (1)
- Roberto Morales - Cultura Mapuche y Represion en DictaduraDocumento28 páginasRoberto Morales - Cultura Mapuche y Represion en Dictaduratomasfeza5210Aún no hay calificaciones
- Katz, C. - Problemas Teóricos Del Socialismo (2007)Documento16 páginasKatz, C. - Problemas Teóricos Del Socialismo (2007)rebeldemule5Aún no hay calificaciones
- Carlos Reynoso Hacia La Perfeccion Del Consenso Los Lugares Comunes de La Antropologia1Documento22 páginasCarlos Reynoso Hacia La Perfeccion Del Consenso Los Lugares Comunes de La Antropologia1Yolanda FloresAún no hay calificaciones
- Joel Candau - El Lenguaje Natural de Los Olores y La Hipotesis Sapir-WhorfDocumento17 páginasJoel Candau - El Lenguaje Natural de Los Olores y La Hipotesis Sapir-Whorftomasfeza5210100% (2)
- Ejemplos de Órdenes Del Día para Convocar Reuniones-2Documento6 páginasEjemplos de Órdenes Del Día para Convocar Reuniones-2JGUTAún no hay calificaciones
- Spain S Patriots of ColombiaDocumento6 páginasSpain S Patriots of ColombiaRocio SanchezAún no hay calificaciones
- La Primera Guerra Mundial Perspectiva FrancesaDocumento3 páginasLa Primera Guerra Mundial Perspectiva FrancesaRoberto Caceres MatiasAún no hay calificaciones
- Revolución Cubana y Anaciclosis de PolibioDocumento4 páginasRevolución Cubana y Anaciclosis de PolibioLupita RodriguezAún no hay calificaciones
- Roma y La Leyenda RomanaDocumento19 páginasRoma y La Leyenda RomanaMiguel EspinosaAún no hay calificaciones
- Gestion de Conflictos Socio Ambientales Mineros: Msc. Artemio Perez PereyraDocumento33 páginasGestion de Conflictos Socio Ambientales Mineros: Msc. Artemio Perez PereyraJulio ZevallosAún no hay calificaciones
- Plantilla Participación Foro 2Documento2 páginasPlantilla Participación Foro 2Carlos Alberto Aliaga CheroAún no hay calificaciones
- Biografías 20 de Nov.Documento6 páginasBiografías 20 de Nov.NORMA RODRIGUEZ - ABASTAAún no hay calificaciones
- Rin S1 Torres Carlos EdicionDocumento2 páginasRin S1 Torres Carlos EdicionDisciplinaYJusticia CNGPAún no hay calificaciones
- Monografia Tratado Limitrofes PNPDocumento36 páginasMonografia Tratado Limitrofes PNPJhanet AmpueroAún no hay calificaciones
- 06 09 LITERATURA 3 Prof DITMAR CASTRO LIT VANGUARDISTA DE FRANCIADocumento8 páginas06 09 LITERATURA 3 Prof DITMAR CASTRO LIT VANGUARDISTA DE FRANCIAchisiAún no hay calificaciones
- Tema: Moviminetos Independentistas Del Peru: Túpac Amaru Toribio Rodríguez de Mendoza Hipólito Unánue José OlayaDocumento27 páginasTema: Moviminetos Independentistas Del Peru: Túpac Amaru Toribio Rodríguez de Mendoza Hipólito Unánue José OlayaGastón Alexander Salvador AlorAún no hay calificaciones
- La Enmienda Platt. Texto y ComentariosDocumento4 páginasLa Enmienda Platt. Texto y ComentariosAlberto Campos AyalaAún no hay calificaciones
- Michael Kearney - Fronteras y Límites Del Estado y El Yo Al Final Del Imperio.Documento19 páginasMichael Kearney - Fronteras y Límites Del Estado y El Yo Al Final Del Imperio.AndreaM.RuízDávilaAún no hay calificaciones
- El Liderazgo Al Estilo de Kennedy PDFDocumento7 páginasEl Liderazgo Al Estilo de Kennedy PDFkatherinAún no hay calificaciones
- Trafalgar y Su Influencia en La Independencia de Chile - PcaDocumento21 páginasTrafalgar y Su Influencia en La Independencia de Chile - PcaPedro CamposAún no hay calificaciones
- Rutas Autorizadas - MirafloresDocumento26 páginasRutas Autorizadas - MirafloresedgarAún no hay calificaciones
- Mecanismos de HorrorDocumento11 páginasMecanismos de HorrorMariangela MoralesAún no hay calificaciones
- Batalla de Ayacucho - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento15 páginasBatalla de Ayacucho - Wikipedia, La Enciclopedia LibreJaime AdrianAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Las Libertades Del IreDocumento4 páginasEnsayo Sobre Las Libertades Del IreFrancisco Javier Gomez GomezAún no hay calificaciones
- Certificación Antigüedades 2020-2 PDFDocumento17 páginasCertificación Antigüedades 2020-2 PDFJulián Castellar JiménezAún no hay calificaciones
- Elsa Blair Mucha Sangre y Poco SentidoDocumento20 páginasElsa Blair Mucha Sangre y Poco SentidoLudi SeAún no hay calificaciones
- Ing. y Sociedad Utn tp1Documento5 páginasIng. y Sociedad Utn tp1Uriel Romero0% (1)
- Carlos Soublette ParroquiaDocumento1 páginaCarlos Soublette Parroquiajelvis coromotoAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Segunda Guerra Mundial 5Documento1 páginaMapa Conceptual Segunda Guerra Mundial 5Henry100% (1)