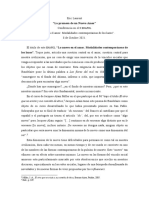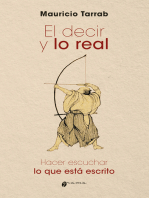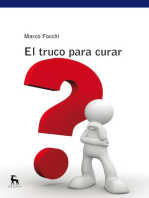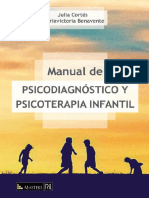Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Claude Jaegle Retrato Silencioso de Jacques Lacan
Claude Jaegle Retrato Silencioso de Jacques Lacan
Cargado por
Clara Azaretto100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
23 vistas139 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
23 vistas139 páginasClaude Jaegle Retrato Silencioso de Jacques Lacan
Claude Jaegle Retrato Silencioso de Jacques Lacan
Cargado por
Clara AzarettoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 139
Claude J aegl
RETRATO SI LENCI OSO
DE J ACQUES LACAN
Ediciones Nueva Visin
Buenos Aires
J aegl, Claude
Retrato silencioso de J acques Lacan - 1- ed. - Buenos Aires:
Nueva Visin, 2011
144 p.; 19x13 cm. (Claves)
ISBN 978-950-602-617-2
Traduccin de Estela Consigli
1. Psicoanlisis. I. Consigli, Estela, trad. II. Ttulo.
CDD'150.195
Ttulo del original en francs:
Portrait silencieux de J acques Lacan
Presses Universitaires de France, 2010
Traduccin de Estela Consigli
I SBN 978-950-602-617-2
Toda reproducci n total o parcial de esta
obra por cual qui er si stema -i ncl uyendo el
fotocopi ado- que no haya sido expresamen-
te autori zada por el editor consti tuye una
i nfracci n a los derechos del autor y ser
repri mi da con penas de hasta seis aos de
prisin (art. 62 de la ley 11.723 y art. 172 del
Cdigo Penal).
2011 por Ediciones Nueva Visin SAI C. Tucumn3748, (C1189AAV)
Buenos Aires, Repblica Argentina. Queda hecho el depsito que
marca la ley 11.723. I mpreso en la Argentina / Printed en Argentina
Para Sophie, Dio y Tazio
P R L OGO
Voy a emprender la difcil tarea de hacerl es or al go...
Con las manos en los bol si l l os, un hombre habl a a su
audi tori o echando bocanadas de humo de un ci garro
retorci do.
Una notabl e cortes a acompaa l as pri meras frases
que este hombre di ri ge a su pbl i co. No se contenta con
mi rar a unos y a otros vol teando la cabeza o la mi rada.
No, es todo su torso el que gi ra de derecha a i zqui erda,
de i zqui erda a derecha, se vuel ve para i nteractuar con
l os oyentes ubi cados detrs de l, l uego se vuel ve para
comuni carse con tal o cual parte del pbl i co, acti tud
que destaca la consi deraci n que el orador expresa al
audi tori o, i mpl i caci n corporal que encarna una ti ca
subyacente al acto de tomar la pal abra en pbl i co: evi -
tar di ri gi rse a una asambl ea asi mi l ndol a con una
mul ti tud; preservar el l azo de i ndi vi duo a i ndi vi duo
refl ejando la presenci a de unos y otros con posturas
di sti nti vas. Resul ta de ello una especi e de comuni dad.
O un otro.
A veces, ese hombre une al audi tori o en una soci edad
ri suea, perpl eja o medi tati va. Un l azo de atenci n, de
admi raci n, confunde a l os espectadores ante l, que
i mprovi sa su pensami ento en voz alta. L uego, el orador
restaura el lazo i ndi vi dual por mi radas di ri gi das a uno
o a otro de los presentes, orienta su cuerpo con genero-
sidad, dndose todo el tiempo necesari o para compar-
tir el silencio, para escuchar los murmul l os y las risas
cuya mani festaci n disfruta.
L a ruptura con esa cual i dad personal de rel aci n
y el pasaj e a una acti tud oratori a que rene al pbl i co
en masa se observan sin cesar a travs de la expresi n
ms banal , la ms transgresora o l a ms humani tari a.
Y es este desl i zami ento i nvi si bl e el que J acques
L acan revel a, no sin paci enci a, en l a ancdota de ese
estudi ante si tuaci oni sta que, ms tarde, durante l a
conferenci a de 1972 en la Uni versi dad de Louvai n-l a-
Neuve, acaba de derramar una j arra de leche sobre el
pupitre y las notas del psi coanal i sta para provocar
desorden en nombre de un propsi to revolucionario:
denunci ar la mi seri a de la si tuaci n social de los
estudi antes a qui enes la Uni versi dad engaa con el
espectcul o vanguardi sta de una conferenci a de Lacan.
Al trmi no de ese episodio - y una vez escuchado el
discurso del estudi ante-, L acan depl ora el hecho de
que el conteni do de esas decl araci ones i nsurgentes con
tanto derrame de leche se dirija al Todo de la asambl ea,
a toda la humani dad sufriente en nombre de toda la
humani dad sufri ente. Por la forma del deseo que lo
ani ma, ese discurso, ci ertamente admi si bl e, apunta en
la mi sma medi da a una totalidad cuyo reverso totalita-
rio nunca estuvo, para Lacan, tan lejos en la historia.
Este ilustra el motivo con un gesto de sus manos
di bujando un crculo o una esfera, es decir, una figura
envolvente. El tono desolado, de hartazgo, con el cual
Lacan desi gna esa estructura del discurso poltico le
da un estatus de vani dad, en el sentido pictrico del
trmi no, en el que el gesto del psi coanal i sta no desi gna
una calavera sino una esfera de enci erro y derrota de la
cual no escapan, para l, hasta las mani festaci ones ms
jvenes de la pal abra revol uci onari a. El tacto con el
10
cual Lacan responde a ese gesto de ultraje no es menos
curioso y el pblico ya no sabe bien, en definitiva, si el
orador no acaba de mostrar con qu tipo de dilogos e
intencin tranqui l i zadora conviene ani mar la presen-
tacin de un enfermo.
En otro momento de esa conferenci a, el espectador
puede inquietarse por el tipo de obediencia al que con-
duce la entonaci n furi osa que, sbi tamente, adqui ere
la voz del mi smo hombre y envuelve a su pblico en un
cl i ma de rabia enl oquecedora: La muerte -voci fera el
septuagenari o- es del mbi to de la fe... Ustedes ti enen
razn en creer que van a morir, por supuesto... eso los
sostiene. Si no creyeran en ella, podr an soportar la
vi da que tienen?. Ni un ruido ante el estrpito de ese
arrebato que vocal i za a la muerte en una decl araci n
furi osa.
Ni un murmul l o, ni el menor asomo de una risa ante
esa severidad digna de una predicacin. Qu comuni -
dad puede engendrarse a travs de ese furor grandi oso
y esos reproches hasti ados? El ser humano teme mucho
ms vivir demasi ado que mori r, voci fera Lacan. Pero el
marti l l eo de su voz petri fi ca al pblico ms all de toda
comprensi n. Qu ha hecho el auditorio para ser fus-
tigado de tal modo? Detrs del objetivo establecido -va-
lorar a F reud-, qu necesi dad de pensami ento l l eva a
L acan a pasar de la genti l eza ms amabl e a ese
estrepitoso jui ci o final?
1
1
La confrence de Louvain 1972, una pelcula de Franfoi se
Wolf, en J acques Lacan, DVD, Arte Vido, 2008, Arte France
Dveloppement. Conferencia visible tambin en numerosos sitios
web, especialmente UbuWeb.
11
r r mi i t 11111 i i mi i i mi mi i i i i 11111111111111i111111 ri 111111111111 r
P r i mer a par te
L AS ME T AMORF OSI S DE L ACAN
DU RANT E E L SE MI NARI O
UN ORADOR
LLENO DE SI LENCI OS
Unos aos antes, en 1969-1970, Lacan dicta un semina-
rio sobre El reverso del psicoanlisis en la Facultad de
derecho del Panten. Salvo por los seminarios ofrecidos
en su domicilio a ttulo privado, de 1951 a 1953, es el
tercer lugar de su enseanza. Este ltimo sigue al
Seminario de Sante-Anne, de 1953 a 1963, dictado para
unas decenas de oyentes, y al de la Escuela Normal
Superior, de 1964 a 1969. Los seminarios del ltimo
perodo, en la Facultad de Derecho, renen hasta ocho-
cientas personas que se abren paso a codazos en la
entrada para encontrar un asiento no demasiado lejos
de la tribuna.
Las grabaciones primitivas de ese seminario dejan
or el ruido de toses, murmullos, movimientos en los
asientos y el de cientos de oyentes presentes en el anfi-
teatro. Amplifican el ruido de dedos que trituran las
teclas de los grabadores, rozan los numerosos mi crfo-
nos de los asistentes que viven esa enseanza como un
acontecimiento cuya huella quieren conservar.
La voz de Lacan se escucha en la cinta como la de un
actor de preguerra. Una mezcla de distincin y de
amargura custica a la que el timbre nasal le introdu-
ce, a nuestro parecer, un anticuado aire aristocrtico.
Un clima de afectacin salpicado de sarcasmos. Un
15
tono de bajo con una precisin altiva. El tipo de voz que
se escucha en las grabaci ones de Sacha Guitry, por
ejemplo. Ese semi nari o en pl eno siglo xx est pronun-
ciado con la tonal i dad del siglo precedente. El registro
vocal del psi coanal i sta no parece i nfl ui do por la econo-
m a de esfuerzo y la sobri edad que implica la uti l i za-
cin de mi crfonos, ampl i fi cadores, o el hbi to i nteri o-
ri zado de escuchar las emi si ones televisadas donde l os
invitados habl an como en nuestro living, i nspi rndo-
nos la idea de que la calidad de expresin, en el ms alto
nivel, ya no est l i gada al fasto retrico. Hasta el vi deo
publicitario ha renunci ado en nuestros das al tono
emoci onante del antiguo anuncio susurrando los men-
sajes de venta como un secreto al odo. Lacan no est en
ese registro atenuado y habl a desde lo alto de una vi eja
majestad intelectual y elitista de la que se pretende
heredero. Al gunas veces, l l eva ese prestigio hasta acen-
tos sorprendentemente gaul l i anos y da tanto a pal a-
bras simples como a noci ones compl ejas una mi sma
grandeza derivada de un mundo retrico desaparecido.
Los restos de ese mundo nunca fueron disipados por
Lacan. Los honra en su voz y en su obra. Sus homenajes
al antiguo sofi smo, su admi raci n por la retrica de
Perel man, los recursos poti cos de su pensami ento
como la cualidad oratoria de su semi nari o coexisten con
la profesin de fe epi stemol gi ca y las expectati vas
refundadoras que pone en la lingstica y, ms tarde en
la matemtica.
1
1
Sobre los sofistas, J aques Lacan, Mon enseignement, Pars,
Seuil, 2005, pg. 96 [En espaol: Mi enseanza, Buenos Aires,
Paids, 2008]. Sobre Perelman, Ecrits, pg. 889, y especialmente la
nota 2 de Lacan: Cf. las pginas que nos permitimos calificar de
admirables del Tratado de la argumen tacin... [en espaol: Escritos,
vol. I , Buenos Aires, Siglo XXI , 2005, pg. 867], Tambin, Angele
Kremer-Marietti, Perelman et Lacan: enjeu social et jeux de la
mtaphore, en Perelman, le renouueau de la rhtorique, coordinado
por Michel Meyer, Pars, PUF, 2004. Sobre Lacan y la sofstica,
16
Su auditorio est formado por psicoanalistas experi-
mentados o en formaci n, algunos de sus pacientes y
oyentes no psicoanalistas parisinos o de la provincia:
estudiantes, mdi cos, investigadores en ciencias hu-
manas, escritores, artistas, fi l sofos y muchos curiosos
activos o desocupados de todas las edades, asimilados
a un grupo que con Louis Aragn, autor admi rado por
Lacan, l l amaremos esnobs, pues este trmi no peyora-
tivo fue usado muy frecuentemente para denunciar la
moda del semi nari o y el pblico de Lacan. Al final de su
vida, Aragn, que tambi n fue tratado de esnob,
reivindic ese ttulo para qui enes hacen avanzar el
arte, el pensami ento, la literatura con i nnovaci ones
catal ogadas de snobi smo por los representantes de
la ms baja literatura. Al exandre Kojve, maestro de
Lacan, tambi n ve a en el snobi smo la cara ms
desarrol l ada de la humanidad, precisando que ningn
animal puede ser esnob.
2
Ante todo, la enseanza de Lacan est destinada a un
pblico profesi onal i nteresado en los desafos del psi -
coanlisis y apasi onado por la ori gi nal i dad del comen-
tario que Lacan hace de los textos de Freud: Lo que
deca concern a a su experi enci a ms directa, ms
cotidiana, ms urgente. Estaba pensado expresamente
para ellos, nunca estuvo pensado para nadi e ms.
3
Barbara Cassi n, L'Effet sophistique, Pars, Gal l i mard, 1995, pgs.
.'98 y si gui entes.
2
Vi ngt-si x questi ons Aragn, en J ean Ri stat, Qui sont les
contemporains?, Par s, Gal l i mard, 1975, pg. 303. Al exandre Ko-
jfcve, nota de la segunda edicin delntroduction la lecture deHegel,
l 'ar s, Gal l i mard, 1947, pg. 436.
3
J aques Lacan, Mon enseignement, ob. cit., pg. 79, [en espaol :
Mi enseanza, ob. cit., pgs. 81-82], Cada ao, el semi nari o comi en-
za en el mes de novi embre y dura hasta el verano, a un ritmo casi
Homanal. Se real i za a la hora del al muerzo y dura entre una hora y
medi ay dos horas. En el l ti mo per odo, el semi nari o ser qui ncenal .
17
Al escuchar en forma di feri da estas grabaciones, la
pri mera sorpresa no proviene sin embargo de lo que
dice Lacan, sino de un fenmeno de gran rareza en el
marco oratorio, en el que todas las disciplinas se con-
funden: la frecuenci a y la duraci n de los silencios de
Lacan, tan excepci onal es, que consti tuyen no slo una
caracter sti ca de su fraseo, sino que adems afectan
extraamente a ese el emento de l egi ti mi dad que busca
todo especi al i sta en lgica en el ri tmo de encadena-
mi ento de sus proposiciones. L acan no propone a su
pblico que le crea por ese efecto de evi denci a al que son
propensos el pensador y el pedagogo que salta de una
ecuacin a otra o fuerza la evi denci a racional con la
fluidez de su razonami ento. Por el contrari o, l abando-
na la atenci n de su auditorio a ti empos de latencia y de
irresolucin, descubri endo los de su pensami ento en
acto, y descui da la relacin de la brevedad de los lazos
entre argumentos con la prueba de una autoridad.
Ese silencio en el habl a de L acan no es propio de los
psi coanal i stas.
Lacan no es representati vo de un rasgo que caracte-
rice a sus colegas. Esas largas pausas cuando habl a en
pblico no nacen automti camente de la tcnica de si-
lencio practi cada por los anal i stas en la intimidad de
la cura, como si el clima de sta pudi era comuni carse
natural mente en la pedagog a pbl i ca de los didcti-
cos. La escucha de conferenci as dadas por otros analis-
tas -l as grabaci ones de Frangoise Dolto, por ej empl o-
muestra que no hay nada de eso. En conferenci a pblica
y en su enseanza terica, los psi coanal i stas, como la
mayor a de los oradores, a lo sumo hacen silencios de
tres o cuatro segundos y, ms a menudo, encadenan
frase tras frase casi sin detenerse. L a atencin de un
auditorio cuyo rostro i mpasi bl e parece esperar cons-
tantemente lo siguiente da la i mpresi n de obligar al
pedagogo, i nvesti gador o conferenci sta a continuar si n
hacer esperar al pbl i co. Permanece grabada a fuego
la marca de la escuel a que asoci a el hecho de ser buen
al umno, de saber responder ante la cl ase o ante el
profesor, con el hecho de encadenar l os el ementos de
la respuesta sin la menor pausa hasta la concl usi n.
La nor ma catl i ca r edobl a esa necesi dad de
encadenar el habl a condenando toda mani festaci n
de s mi smo en pbl i co, lo que del atar a el pl acer
corporal de habl ar, no di si mul ado por l a humi l de
tarea de l l evar un razonami ento a su trmi no o de
sostener la obj eti vi dad de una i dea. La mayor a de l os
oradores si ente que cal l arse ms de unos segundos
durante el di scurso es como una fal ta o una debi l i -
dad. Ante el pbl i co perci bi do como j urado, todo ora-
dor encuentra i nconcebi bl e y angusti ante dejar vac o
ese ti empo de pal abra que su voz, supuestamente,
debe l l enar.
En ese marco i nsti tui do, es sorprendente escuchar la
duracin de los silencios que Lacan utiliza en su dis-
curso: un silencio normal , para l, es de diez segundos
(el doble de cual qui era en la mi sma situacin), a menu-
do de doce, y los de vei nte a treinta segundos no son
raros - l o que es enorme-. El j oven Lacan qui zs era
diferente. Los psi qui atras y psi coanal i stas presentes
en los pri meros semi nari os habrn asistido, sin, duda
a un modo de expresi n ms gil. No obstante, si empre
se le atribuy l enti tud en su hablar.
4
La grabaci n del
seminario sobre La angustia (1962-1963), ya tard a
puesto que L acan ten a entonces sesenta y un aos,
permite or una voz ms clara, con un ritmo que i ncl uye
a veces largas acel eraci ones. Pero esos silencios signi-
ficativos ya estn all, numerosos, formando un contra-
punto cauti vante con la i ntensi dad de su pensami en-
4
Catherine Clment, Vie et lgendes de J acques Lacan, Le Livre
de Poche, Biblio Essais, 1983, pg. 19.
19
l l I Tl I l l Ml l l i l l l l l l l l l Ml l i ! l l l l l l i l i l I I I I I I I I Mil II l i l i l I I I I I I I I ir
to.
r
' Tambi n se escuchan en las apari ci ones medi ti cas
de Lacan donde, opuestamente a la posicin tradi ci o-
nal del intelectual vctima de los medios, se di sti ngue
i mponi endo largas pausas y un ri tmo propio en el seno
de un dispositivo que supuestamente las prohibe.
6
A mi parecer, sera errneo atribuir la ampl i aci n de
esos silencios excepcionales ni camente al envejeci -
mi ento, a una disminucin de la velocidad del pensa-
mi ento de Lacan, aunque tales argumentos se deban
tener en cuenta para el ltimo per odo de su ensean-
za.
7
Asi mi smo, si se quiere consi derar que, ante el au-
mento de la canti dad de oyentes, todo orador debe
tomarse pausas ms largas en razn de un vol umen de
interacciones ms importante con su pblica, hay que
sealar de i nmedi ato que es justamente lo que no hace
la mayor a de los oradores franceses en el mbito eru-
dito. El hecho de evitar el silencio considerado como
debilidad se i mpone de manera constante a la necesi -
dad de respirar y de dejar respirar al auditorio. Sabe-
mos tambi n que, ante su pbl i co, el orador perci be
5
Encontramos, por ejemplo, un silencio de 25 segundos, seguido
de una serie de silencios de aproximadamente 9 segundos, en la
sesin del 21 de noviembre de 1962 (a partir del minuto 4). La
semana siguiente, el 28 de noviembre de 1962, desde el comienzo,
Lacan instaura entre las palabras de sus frases silencios de 10
segundos. Mucho antes, el texto del Seminario, libro I , Los escritos
tcnicos de Freud (1953 1954), muestra un modo pedaggico en que
la prudencia, la atencin al texto de Freud y a la situacin de su
elaboracin estn siempre subrayadas no, con una referencia apre-
surada, sino prudente y detallada.
6
Radiophonie (1970), Entretien auec Franqoi.se Wolf (1972),
I nterview surFrance Culture l'occasion du28"congrs I nternatio-
nal de psychanalyse (1973), Televisin (1975)... en cuanto a docu-
mentos sonoros y audiovisuales.
7
Su seminario, desde la teora de los nudos, ya no se compona
ms que de largos silencios ante esquemas que ya no lograba
dibujar. Grard Haddad, Lejour o Lacan m 'a adopt, Le Livre de
Pocbe, Bibio Essais, pg. 371.
20
! 11I I I I T TI 111 11 I I 11 11 111 11 I I I I I 11 11 11 111II
como multiplicado por dos cada segundo de silencio que
osa tomarse por la sensacin de espera que atribuye a
HU pblico,
8
Es indiscutible que las pausas de Lacan son desco-
munales.
Esos largos suspensos i mpuestos a l a mecni ca gra-
matical, su paciencia sin lmites en el momento en que
cualquier otro orador se siente obligado a encadenar, su
Calta de puntual i dad a la cita de la conclusin van
mucho ms all de las licencias permi ti das en la ense-
nanza. Un ritmo tal i nfri nge las normas oratori as
i ustituidas. En el seno de un horario limitado, el orador
instaura duraciones i l i mi tadas. Esa libertad con res-
pecto a un tab de la i nsti tuci n oratoria da a la
palabra l acani ana una pri mera cal i dad de aconteci -
miento - no sin ambi val enci a, como veremos-. Ese si-
lencio i nterroga la cadenci a y la ocupaci n de l os
intervalos gracias a los cuales muchas teorizaciones se
imponen al audi tori o a travs de una conti nui dad
lgica envolvente. Lacan no busca la seduccin de esa
lluidez que capta l a adhesi n. Tal actitud da testi moni o
de la excepcional di sponi bi l i dad de s mi smo que el
psi coanal i sta sabe establ ecer en presenci a de su
auditorio y de su apti tud para retomar en pblico el
ritmo de una el aboraci n pri vada. I ncl uso despus de
tantos aos, esa al ternanci a entre el bro de frmul as
saturadas de eni gmas y el vaco de esos i nterval os
mudos fascina al oyente.
8
Danielle Duez, La pause dans la parole de l'homme politique,
l'ars, Editions du CNRS, 1991. Agregamos a estos elementos la
observacin de la lingista Coco Noren: El francs tiene muchas
11 i (icultades para manejar el silencio, se trata de un rasgo cu Itur;11 ,
en Le linguiste est-il schizophrne?, entrevista de 2005 disponible
on la Web.
LOS VAC OS
EN EL CORAZN DE LA TEOR A
Lacan confa lo esencial de su produccin terica al
desarrollo vocal y pblico de pensamientos formulados
cu el marco privado. Basado en notas de lecturas y en
reflexiones acumuladas en los das que preceden a la
Hesin de su seminario, enuncia una idea en voz alta e
intenta escuchar lo que la entonacin de esa idea per-
mite or en ese efecto de resonancia intensificada que
engendra la presenci a de un pbl i co. Como otros
pensadores, Lacan logra aprehender mejor su reflexin
H la comparte con un interlocutor o un auditorio. Sin
ese pblico, no puedo trabajar escriba ya Freud a
Wilhelm Fliess.
1
Pero lo ms inaudito es que Lacan
retoma ante su pblico no slo los pensamientos, sino
tambin los vacos de pensamiento, la parte de los
intervalos silenciosos en los que se experimentan la
expectativa, la tensin, la inminencia de una intuicin,
con los riesgos concomitantes de decepcin o de redun-
dancia que marcarn ciertas fases de su seminario.
La diccin de Lacan no cesa de valerse de un freno
que redobla el de las pausas: la pronunciacin insisten-
1
S. Freud, Lettres Wilhelm Fliess, edicin completa, trad. al
francs de F. K ahnyF. Robert, Pars, PUF, 2006, carta 127, pg. 308,
Ion espaol: Cartas a Wilhelm Fliess, Buenos Ai res, Amorrortu,
11)94, carta 127, pg. 259J .
23
te de las consonantes o de ciertas vocales que retarda la
de las slabas, como si las retuvi era en el borde de sus
labios y debi era masti car conci enzudamente su mate-
ria antes de termi nar de decirlas. En efecto, por su
carcter, a Lacan no le gusta, evi dentemente, proferi r
una pal abra o un grupo de pal abras en un solo bl oque,
como si su persona se negara a separarse del sentido
que va a ser ofreci do al i nterl ocutor. Esa resi stenci a a
otorgar el final que espera su pblico caracteriza gran
parte de sus textos cuya preci osi dad se opone a una
entrega demasi ado fcil de s mi smo. Sin embargo, La-
can sabe divulgar partes de su reflexin, como lo prueban
la paciencia y claridad de algunas de sus entrevistas - en
las cuales explica por qu el estilo de sus Escritos es
compl ejo-.
2
Asi mi smo, el estilo retorcido de los Escritos
no puede hacer olvidar lo accesible de sus pri meros
semi nari os.
Esa pronunci aci n pesada, lnguida, y esos largos
silencios dan a veces la sensaci n de una voz i nhumana,
como si Lacan i mi tara los grui dos y resoplidos de un
animal y dejara asomar el aspecto totmico que acta
en su discurso. Su voz deja or mugi dos, soplidos, ru-
gi dos que sin cesar rel aci onan los el ementos ms
racionales de la lingstica, de la antropologa y de la
filosofa con i mpresi onantes sonoridades i narti cul a-
das. Rara vez Lacan hace una pausa sin emitir una
especie de ruidito con la garganta -mi tad grui do,
2
Le Triomphe de la religin, Pars, Seuil, 2005, pg. 86 [en
espaol: El triunfo de la religin, precedido de Discurso a los
catlicos, Buenos Aires, Paids, 2005, pp. 84-85], Retoma las
expresiones de una conferencia de prensa realizada en Roma en
1974. En mis Escritos no tienen ms que extractos, comprimidos,
responda ya en 1969 a dos estudiantes que le pedan un truco para
comprender ese enorme volumen de textos. En Lettre Roger
Dextre et J ean-Paul Sauzde, publicada en La Main de Singe,
1991, n
s
l , pg. 15. Disponible en el sitio del Groupe de travail
Lutecium (en francs).
24
mitad r i sa- que vuelve sin cesar en todas sus grabacio-
nes como si debiera liberar las cuerdas vocales de un
ndulo de reproche que se vuelve a formar en cada
IVase, eliminar algo desgraci adamente tan penoso como
necesario para su pensami ento. A travs de la agresi-
vidad de su pronunci aci n, muerde las noci ones en su
voz, les da emoci n y carne y las arranca de la i mperso-
nalidad terica. En cada sesin, Lacan masti ca l arga-
mente sus ideas antes de nutrir a sus al umnos que
esperan su turno para degustar los restos despedaza-
dos de una cita o de un concepto.
Kse ritmo desconcertante construye una desconexin
terica que evita el efecto de frase, haci endo resaltar
especi al mente los enunci ados estrella de Lacan en la
memoria col ecti va, a tal punto que el encadenami ento
lgico amenaza con cubrir lo que quizs i ntenta hacer
or en las bambal i nas de su teora. Lo que explica esa
impresin de que, al hacer durar las sordas, las sibilan-
tes, gol pear las oclusivas, Lacan prefi era a veces l a
sonoridad de las ideas y los juegos de pal abras que
resultan de stas a su contenido intelectual i nmedi ato.
Lo que explica esa sensacin de que la dramaturgi a
I icaniana de la enunci aci n se i mpone al grave final
del enunci ado. No obstante, hace falta mucha mal a fe
para i gnorar que esos enunci ados y esos conceptos
existen y que es posi bl e reunirlos en un rompecabezas
con piezas fal tantes, vari abl es o di sgregadas que cons-
tituye su forma de transmi si n del psicoanlisis.
3
La experi enci a de esa escucha muestra que la teori -
zacin L acani ana es lo contrario de un asunto efi caz-
mente manejado, de una ilacin memorabl e. El psi coa-
nalista no j uega con la escalada haci a i nstantes pri vi -
3
Por ejemplo, J ean-Pierre Clro, Dictionnaire Lacan, Pars,
Ellipses, 2008.
l egi ados, no magni fi ca los hi tos doctrinales de una
jerarqu a filosfica, sino que hace resonar en una espe-
cie de equi di stanci a de amplio espaci ami ento sonoro
noci ones cuyo ncleo de sentido se cierra y se abre sin
cesar. Al practi car saltos aleatorios en la escucha de
una sesin, sorprende encontrar a menudo un mi smo
registro de entonaci ones como si, despus de largos
i nterval os, el tono anteri ormente escuchado retomara
casi sin cortes, siguiendo el hilo nunca abandonado de
una mi sma inspiracin, descubri endo un espacio teri-
co desprovi sto de metamorfosi s aparente, sin presun-
cin ni sobresal to, en un l ento despl azami ento entre
estructuras y polos conceptual es casi cristalinos. Las
entonaci ones de Lacan rebosan de mati ces e i ntensi da-
des que, no obstante, mani fi estan la relacin sensible
que l manti ene con el pensami ento a pesar del peso de
un auditorio numeroso. Todo un teatro de sobreenten-
didos, toda una comedi a de i nsi stenci as que no dejan de
conservar la promesa de una comprensi n si empre
postergada, de mantener la escucha de un pblico
fusi onado en una comuni dad mel mana y adivinatoria
que desci fra el recitativo del maestro. Pero, de una
banda sonora a otra, ese clima de i nmi nenci a persiste
hasta el ltimo segundo del semi nari o, sin que ese
ltimo i nstante d l ugar a una i ntensi fi caci n distinta,
al forte triunfal de un adveni mi ento lgico.
Lacan evita i mi tar en su voz una pl eni tud que parez-
ca la de un centro, de una uni dad, la de una sensacin
aunque sea pasajera de una si mbi osi s entre la teora y
su objeto. Constantemente, l argas pausas hacen sentir
un vac o en el seno del razonami ento y se oponen al
canto continuo de una voz que ol vi da toda exterioridad
a sus propi os efectos. Al cabo de un momento, el propi o
Lacan termi na por temer la prdi da de su pblico y
revitaliza su atencin con vi ol entos reinicios en locu-
ciones adverbiales: En efecto..., Por lo tanto...,
26
Irri t a de pronto lleno de furi a y sacudiendo los brazos
como si soportara menos que cualquier otro la lentitud
del trayecto y aullara de impaciencia. Luego, vuel ve el
mismo ritmo, el mi smo ascetismo de pronunci aci n,
como si seleccionara en su voz las part cul as de una
respuesta que no se termi na nunca.
Si la palabra cumple* una funci n -como se divierte
un da Lacan con esta expresi n-, es antes que nada l a
de llenar esos vac os. La pal abra se teje si gui endo el
ritmo de la l anzadera vocal para entrecruzar las i deas
y los sonidos de modo conti nuo y organizar sus contras-
tes. Una parte del sentido nace de esa persi stenci a
acstica que trama el fraseo. Al frenar la l anzadera,
Lacan teje a menudo una pal abra de puntos abiertos.
I 'ero, en tanto hecho esencial para lo que l denomi na
una tica del decir bi en, vivir ese vac o es lo vivo de la
experiencia humana y lo vi vo del sujeto para el psi coa-
nalista. De tal modo, los silencios del semi nari o estn
habitados por emoci ones de delicadeza, de clera, de
hartazgo, e inician al odo a una teatral i dad contrari a
n la pura objetivacin teri ca: climax en una pal abra,
punto de detencin en otra, estasis del discurso, efecto
susurrado, una pi zca de sarcasmo, l argo suspenso en
las alturas de una di gresi n, descenso abrupto haci a
una concepcin desdeabl e, suspiro, exasperaci n - y
tonalidad de las tonal i dades: perseveranci a-.
En los aos setenta, el Lacan del ltimo per odo
dejar or excl amaci ones vi ol entas, marti l l eos vocal es
ensordecedores -vol veremos sobre esto-, pero estas
aristas no son representati vas del estilo pi onero de
aos anteriores, ms cui dado, ms festivo.
As como Freud tradujo a Charcot al al emn, Lacan
* Lacan j uega con las expresi ones francesas rempl i r une
fonction (cumpl i r una funci n) y rempl i r un vide (l l enar un
vaco). (N. de la T.)
27
1111111111111111111111111111! 1111111111111111111111I I 11I I 11111111111
intent decir a Freud en francs en el marco oral de la
sociedad francesa, es decir, en el seno de una cul tura
que consideraba los actos de pal abra segn exi genci as
de sobri edad, de humi l dad. Perci bi mos i nmedi atamen-
te cmo la intensificacin sonora de los conceptos y la
teatralizacin de las ideas pudi eron chocar o fasci nar
al pblico de Lacan segn percibiera su estilo como
ataque a ese marco o l i beraci n de l.
Lacan agrega a ese golpe su preferencia por las fr-
mul as-i mpacto: No hay rel aci n sexual, por ejempl o,
no para decir que no hay actos sexuales, sino que no hay
armon a posible entre los sexos. Esa i ncl i naci n a la
condensaci n eni gmti ca ha sido muchas veces cari-
caturi zada.
La mayor a de las veces, el tono de cansanci o, de
reproche y de amargura, poco agradable en su voz,
muestra que no siempre i ntenta seducir a su pblico
aunque, en l a sol emni dad l enta del semi nari o, por
contraste, sus bromas a menudo son graciosas, real -
mente hacen rer. Lacan j uega muy bien al Gran Sard-
nico. Pero slo en voz alta. La recopilacin de sus sen-
satas palabras escritas no es tan graciosa.
4
Fuera de esos momentos de complicidad, es asombro-
so que haya seducido a tanta gente con la mal i ci a de ese
todo que amenaza por lo bajo, acusa y denuncia como si
arreglara cuentas con alguien. Lacan es un Merl n gru-
n tanto como un Merln encantador. En medio de una
comuni caci n bastante apagada, por momentos, como
si se cansara de hablarle a un sordo que, de todos
modos, no va a or, la palabra de Lacan se i ntensi fi ca en
una especie de rabia para al canzar un enunci ado, para
emitir algo que se parezca a una frmula. Pero no es de
buena gana, slo Dios sabe, y la violencia con la cual
4
J ean Allouch, 132 bons mots avec J acques Lacan, Toulouse,
rs, 1984.
28
111111111111111111111111111111111111I I 111! 11111111I I I
pronuncia esa frase conclusiva impide tomarl a por un
I icmpo de conciliacin, de cierre o de descanso. Por lo
l auto, como lo vi mos ms arriba, es a menudo el ruido
enl oquecedor de esa afi rmaci n lo que cubre su sentido,
romo el silencio y los intervalos i mped an antes englo-
bar el todo, hacer creer que ste exista y que una teora
lo contenga.
2!)
t t t mr r r m 111 11 i i n T r n T r n i mm m u i n 111111111 n 11111111111111
PERSONAJ ES ORATORI OS
El psicoanalista
I'lstos primeros elementos engendran una figura carac-
terstica del seminario, su primer personaje oratorio:
el psicoanalista -que se asemeja poco a sus pares en
materia de hablar en pbl i co-.
Su clamor es: El inconsciente est estructurado como
un lenguaje. El clamor de un pensador, en el sentido
I impuesto por Giles Deleuze, es la exclamacin primordial
i lo su pensamiento, la aprehensin original que identifica
apasionadamente a ese autor con un descubrimiento, con
un tema. El inconsciente est estructurado como un
lenguaje no es la culminacin del trabajo de Lacan sino
la exclamacin de un joven psicoanalista en su lectura
de Freud. Ese clamor es la chispa que enciende la
mecha de toda una vida de investigacin, de toda una
obra con ramificaciones mltiples.
En el transcurso de su lectura de los tres primeros
libros fundamental es de Freud, Lacan tiene la sensa-
cin de hacer un descubrimiento flagrante: todo lo que
el fundador del psicoanlisis nombra con una palabra
que qued en uso, el inconsciente, pertenece al len-
guaje, est reunido en los materiales del lenguaje, es
cuestin de palabras, de habla, de discurso: ... en qu
:i 1
11 i 111 l i l i 11111I I I I I 111111I I I I I I I I I I I 11I I 1111111111111111I I I I 11I I
ocupa su ti empo [Freud]? Con qu trata? [...] Mani pu-
la articulaciones de l enguaje, de discurso.
1
El sueo,
como dice Freud en La interpretacin de los sueos, es
lo que un individuo cuenta de su sueo. Lo que i mporta,
encuentra Lacan, es que la interpretacin del sueo de
Freud se apoya en ese encastre en el lenguaje. Asi mi s-
mo, a los ojos de Lacan, el chi ste y el lapsus, cuyas ma-
ni festaci ones relata Freud, estn descriptos antes que
nada como hechos de l enguaje. El ser humano se revela
un ser habl ante al menos, si no ms que un ser sexuado.
Para Lacan, el inconsciente freudi ano, aquel del que
Freud habl a, se mani fi esta por estar inscripto en el
l enguaje, ms que por proveni r del mbito de las
tendenci as de vi da, de muerte o de pulsiones cuya
connotaci n instintiva desv a al psicoanlisis de su
propio objeto: un i nconsci ente que tiene una estructura
ligada a la del l enguaje, a sus l eyes lingsticas y a sus
figuras retricas. La ori gi nal i dad de ese gesto es obser-
var a Freud no a partir del bal ance de su obra sino en
la captura inicial de su objeto.
Lacan, al mismo tiempo, est cautivado por la situacin
de Freud: un descubridor que no pudo beneficiarse con
una herramienta cientfica esencial para el tratamiento
de su hallazgo, la obra de Ferdinand de Saussure y su
esquema de lectura de los actos de lenguaje. Lacan se
siente como la deflagracin del encuentro entre esas dos
disciplinas, psicoanlisis y lingstica. Su tarea es retomar
el descubri mi ento freudi ano con los medi os de la
l i ng sti ca para extraer nuevos conceptos de l as
manifestaciones del inconsciente. La ciencia del lenguaje
fundada por Saussure y desarrollada por J akobson y los
formalistas rusos podra permitir al psicoanlisis devenir
una ciencia del inconsciente freudiano. Es, al menos, lo
que Lacan va a esperar durante largos aos.
1
J aques L acan,Monensei gnement, ob. cit.,pgs. 30y 103 (1967),
[en espaol: Mi enseanza, ob. cit., pg. 105].
El inconsciente est estructurado como un l engua-
ir es, ms que nada, algo que le sucedi a Lacan. Su
conmoci n personal . Es a partir de all que se plantean
las preguntas, conti na diciendo al final de su vida.
2
I I nsta el fin, aludir a ese enunci ado pri mordi al para
calificar el origen de sus trabajos y aquello a lo que los
psicoanalistas recurren cuando quieren demostrar que
liguen su enseanza. Con ese enunci ado, Lacan os
atribuir i mportanci a a lo que le ocurra a l ... en su
lectura de Freud.
3
I iOS registros del seminario y los documentos filma-
dos demuestran la pasi n psicoanaltica de Lacan por
la aventura de pensami ento que se desprende de esa
conmocin. La escucha aleatoria de decenas de horas de
n 'gistro a partir de 1962
4
muestra que la voz nunca deja
do estar habi tada por tal pasin. Esa voz j ams pronun-
cia un saber enfri ado para la leccin. Por supuesto,
I >acan recapi tul a, propone defi ni ci ones, pero esos ti em-
pos pedaggi cos permanecen habi tados por la tensin
de la bsqueda en marcha. En los l ti mos aos, esa voz
fatigada revel a ti empos de i nmenso cansanci o. El grito
" Entrevista con Franfoi se Wolf en 1972.
1
Segn una frmula que Lacan aplica a Freud enLe Sminaire,Li.vre
I, /,c.s' Ecrits techniques de Freud, texto establecido por J .-A. Miller,
I'. u's, Seuil, pg. 8 (1953-1954), [en espaol: Seminario 1. Los escritos
h'enicos de Freud, Buenos Aires, Paids, 1991, pg. 12].
1
Fecha ms antigua de los documentos sonoros que pude obtener
| inr intermedio de Serge Hajlblum. Serge Hajlblum es uno de los
| iM(50analistas que, en el seno del grupo Lutecium y del sitio web
imociado, han dado acceso a los registros sonoros de Lacan. Sitio
I uiecium: http: / / www.lutecium.org.
Por otra parte, la csete de audi o, l l amada an K7 [N. de la
T en francs, K7 se pronunci a i gual que cassette y el
Henificado de este trmi no es caji ta] o minicassette, se i nvent
ii 1961 y fue comerci al i zada masi vamente enl os aos si gui entes
ii I mismo ti empo que los grabadores compactos y l i vi anos, lo que
oxplica la di fi cul tad para encontrar documentos sonoros de aos
anteriores.
33
se exti ngue en suspiros y repeticiones. Pero, en la ma-
yora de las sesiones del semi nari o, la vi tal i dad del
pensami ento es constante.
En los documentos filmados, la i mpl i caci n de ese
pensami ento se mani fi esta en la i mpl i caci n gestual
i ncesante de un i ndi vi duo que, lejos de contenerse, se
consume sin control en su di nmi ca especulativa. Cier-
tos rumores, ciertos comentari os evocan un Lacan hi p-
noti zador de su pblico, en el sentido anti guo y peyora-
tivo del trmi no: mani pul ador y corruptor de masas,
a la manera del Dr. Mabuse de Fritz Lang. A causa de los
largos silencios que realiza, Lacan observar a tranqui l a-
mente a su audi tori o, lo mirara fijamente y lo hara
actuar por esa mi rada, el emento esencial de ese tipo de
intencin hi pnti ca, as como utilizara una exhorta-
cin monocorde de la que lo menos que se puede decir es
que no caracteri za su voz. Su comportami ento es el de
un pensador que toma a su pbl i co como testigo, no el
de un orador moti vado pri nci pal mente por apoderar-
se del auditorio graci as a tcnicas de habl a ori entadas
en ese sentido. Los efectos de sugestin caractersticos
de la expresi n apasi onada de un autor no son
asimilables a una voluntad de dominio hi pnti co. El
pblico de La-can, en el transcurso del semi nari o, no se
instala tampoco en una mi sma prescripcin. Una vez
pasada la fase di stendi da de i ntroducci n, la mi rada
de Lacan a menudo se vuelve a sus ideas, en la resonancia
de su comentari o. Segn mi conoci mi ento, nunca
renuncia a un aspecto de su pensami ento para ganar en
seduccin, no se vale de sta para obtener los favores de
su pblico o de la I nstitucin. Le gusta seducir, domi nar
la i nteracci n, y no cree en el dilogo dentro del
pensamiento -senti mi ento compartido por muchos otros
autores-. Demuestra al mi smo ti empo una duda
angustiosa acerca de que el pblico pueda orlo, y con
frecuenci a no cree al canzar su fi n -tr ansmi ti r la
experiencia caracterstica del anl i si s-, y no confunde el
asombroso xito de afluencia a su seminario con un
dominio regocijante de las masas. No me hago ilusiones,
una nditorio, por muy calificado que est, suea mi entras
yo estoy aqu luchando. Cada uno piensa en sus asuntos,
MU noviecita con la que se encontrar dentro de un rato.. ,
5
l\ n la aclamacin y el entusiasmo, Lacan, aunque halagado,
aunque cmplice de ese xito por la eleccin de los
: 111 fiteatros que permi ten tal afluencia, no deja de sentir lo
I ragico del malentendido.
6
lis i mportante preguntarse sobre l as di vergenci as
mcesivas con Freud acerca de l as prcti cas de l a hi p-
nosis, sobre su fe en la reabsorci n de la sugesti n
hi pnti ca en el di sposi ti vo control abl e de la transfe-
i euci a psi coanal ti ca. L acan le hace eco: Porque al fin
s al cabo somos hombres de ci enci a y l a magi a no es una
prctica defendi bl e.
7
Tal rechazo merece ser di scuti -
do, y el debate con respecto a ese corte epi stemol gi co
i pie supuestamente debe garanti zar la honorabi l i dad
I I I 'iitfica del psi coanl i si s pertenece de pl eno derecho
n la hi stori a del conoci mi ento. Pero l a cari catura de
I ,acan como mani pul ador de masas rebaj a el desaf o a
la deni graci n.
Su rechazo a transi gi r con su concepci n de forma-
ion de los anal i stas y de l a conducta de la cura provoc
i'i aves esci si ones en el movi mi ento psi coanal ti co. L o
' .laques Lacan, Man enseignement, ob. cit., pg. 99 [en espaol:
Mi enseanza, ob. cit., pg. 191 i.
' -laques Lacan, Autres crits, Pars, Seuil, 2001, pg. 343, [en
ipniiol: Escritos I , ob. cit. p. 240 ].
Ficrits, Pars, Seuil, 1966, pg. 306, [en espaol: Escritos, vol.
I iih cit., pg. 294]. Adems, sobre el retorno de la cuestin de la
hipnosis en el movimiento psicoanaltico, lisabeth Roudinesco,
I h 'luir de lapsychanalyse en Frunce, Pars, Fayard, 1994, tomo 1,
| M| !" 169,215y 218, tomo2,pgs.413y565.[Enespaol :L abatal l a
ih' ren aos. Historia del psicoanlisis en Francia, Caracas, Fun-
I n montos, 1993],
35
menos que se puede decir es que no siempre control ese
proceso con la habilidad de un fino mani pul ador. El
hecho de ocupar todos los puestos: jefe de la escuel a,
maestro pensador, terapeuta, acarre compl i caci ones
institucionales y una i deal i zaci n del maestro corres-
pondi entemente denunciadas.
8
Pero estos el ementos
no pueden ser confundi dos con el tipo de compromi so en
juego en la oralidad del semi nari o pblico. Los ri esgos
estn de su lado cuando experi menta un pensami ento
en voz alta ante su auditorio, y tales riesgos no son
pri nci pal mente los del poder. Aunque la puesta en
marcha de un pensami ento, en su dinmica oral, libere
una violencia fl agrante, tal violencia es, en pri mer
lugar, la que soporta el orador en la ntima presi n que
lo obliga a pensar.
8
Al respecto, vanse los anlisis de lisabeth Roudinesco en
Historie de la psychanalyse en France, ob. cit., tomo 2, pgs. 307,
351, 352, especialmente [en espaol: La batalla de cien aos.
Historia del psicoanlisis en Francia, ob. cit.] y Frangois Roustang,
Un destn si funeste, Pars, Minuit, 1977.
El hijo de la sorda
I letrs del personaje del psicoanalista aparece en la voz
de Lacan otro personaje que podramos llamar el hijo de la
Horda. Su figura imaginaria se forma cuando, en lugar de
prestar atencin a las palabras del psicoanalista, el
oyente se deja distraer del sentido percibiendo slo la
Honoridad de la voz de Lacan. Como si el asistente oyera
. i un individuo que vive del otro lado de la pared, al tipo
II c al lado. La voz de un hombre del que no se comprendieran
las palabras sino que produjera, por su sonoridad y sus
golpes de efecto, todo un clima de existencia.
Ese hombre es difcil de or a causa de la sensacin de
encierro martirizante dentro del cual parece prisione-
ro, y de su constante malhumor. Cada da, durante
i michos aos, habla con alguien -cnyuge o pariente, no
lo s-. Vive solo con esa persona, como un esposo
anciano con su esposa o un soltero con su anciana
madre, y pasa sus das intentando hacerse or por ella.
Hay que repetirle todo a esa sorda, gritarle todo el
I lempo, masticar cada slaba remarcando cada letra
romo dndole bocados sonoros a una enferma que
desparrama todo sin lograr tragar una migaja de la
burbuja terica preparada para ella. Y cuando esa
37
H I ^ M H H I 11 r 111111111111111 m 11 ii 11111 ii i r
sorda i nfernal termi na por or, qu sucede? No com-
prende nada. Aprueba, eso s, hay que verla, pobre,
i mi tando las pal abras y los tics de su hi jo, pero sin
enter ar se absol utamente de nada. Retoma l as
sonori dades si mul ando comprender, pero en un sentido
espantoso de aproximacin. Resul tan de ello silencios
conster nados, expl i caci ones si n fi n: r epr oches
vehementes, gritos llenos de hartazgo, hil filosa de
severidad, voz agotada, clera vana a todo pul mn,
soplidos de desprecio haci a una presenci a habi tuada a
soportar escenas i ntermi nabl es de reproche. Toda
deferencia aniquilada desde hace aos en la explosin de
una secreta di scordanci a afectiva.
1
El hijo de la sorda revela ese encierro i nsoportabl e:
estar obl i gado a gritar pal abras nunca odas y aguan-
tar esa situacin como destino por el resto de sus das.
Es intil habl arl e a la sorda, el hijo de la sorda no cesa
de quejarse, pero una vez en su hogar, de regreso a su
universo de pensami ento, cual qui er otro interlocutor
desaparece. El mundo interior, en su ambi ci n ms
grande, est como prometi do a ese ni co i ntercambi o.
Si bien un da Lacan apela en su auditorio a la
experiencia de madres no afectadas por la sordera,
2
no pretendo que ,esta tenga que ver con el hecho de que
l haya o no vivido cerca de una madre o un padre
hi poacsi cos, en el sentido orgni co del trmino. El hijo
de la sorda designa ms bi en el registro de una voz
creada por un universo de mal entendi dos. Una voz for-
mada y deformada por la i mpotenci a para hacerse or,
por la confusi n de funci ones entre quien no oye y quien
no sabe hacerse or. Como si, en el transcurso de su
seminario, Lacan reuniera, a travs del ncleo de su pen-
1
Ecrits, ob. cit., pg. 73 [en espaol: Escritos, ob. cit., pg. 81| .
2
En Le Sminaire, Livre X, L'Angoisse, texto establecido por J .-
A. Miller, Pars, Seuil, 2004, pg. 315 [en espaol: SeminarioX. La
angustia, Buenos Aires, Paids, 2006].
I NI M 11II11111II1111111111II11111IIIIIII111 n 1111
mmiento, las tensi ones de una interaccin con un
MKI torio tan sordo como exclusivo, tan limitado en su
i K ni cha como estimado en su existencia. La multitud que
ustedes hoy componen me emociona, dice Lacan con
nititud al numeroso pblico que vino a escucharlo a
I tesar de una huelga de subterrneos.
3
Pero esa emocin
anuncia al mismo tiempo la fatalidad de no ser odo.
Lacan empeora ese fenmeno de sordera en pasajes
donde, como hemos vi sto, marti l l ea con una mi sma
brutalidad de pronunci aci n las noci ones i mportantes
v las pal abras sin i mportanci a de una frase. Subraya
ni todos los trmi nos, los inviste de una vehemenci a
i| iie los iguala en l ugar de vol verl os significativos por
ese juego de oposiciones y de modul aci ones que hace
I ios i ble la comuni caci n cada tanto. Esa forma de
obreactuar cada pal abra excesi vamente da la sensa-
i ion de una cul mi naci n trgi ca que enci erra una
causa inaudible en un orador estentreo. Ll eva l a pal a-
laa de Lacan a un gran desgaste en trmi nos de expre-
sin y a una gran avaricia en trmi nos de claridad. El
ector del pblico menos seduci do por el semi nari o
detestar el intento de i nti maci n que tal furor parece
imponer, aunque sta traduzca una di nmi ca nti ma
de exasperaci n que L acan es el pri mero en sufrir.
Charles Mi ngus habl aba de clera creativa para
designar el estilo vol cni co del que hac a gala en escena
v en la vida. Su mujer, Sue Mi ngus, conocedora del
carcter desafi ante del gran msi co, l l ama i ntel i gen-
i'ia rabiosa y arrojo teatral a esa di nmi ca de arreba-
lo. A sus ojos, la vi ol enci a de Mi ngus caracteri za el
modo de defensa de un hombre que slo pide tranqui l i -
dad pero que siempre debe esperar lo peor.
El set tambi n fue fantsti co. Mi ngus atr avesaba el
:l
Sminaire RSI , noviembre de 1974.
39
11111111111 i 111! 111 M ! 111111! 111111111111111! 11111111 M 111
escenario insultando al trombonista, aullando detrs de
Dannie, pidiendo a Mac Pherson que saliera, vilipen-
diando a todo el mundo. Pero suceda algo de lo cual
todos eran partcipes, mientras que Mingus ruga reco-
rriendo el estrado y fustigando a los msicos. Su furia,
su rabia intensa tan familiar, explotaron al mximo de su
potencia.
4
Para el pbl i co del semi nari o, l os benefi ci os de l a aven-
tura encarnada por L acan hacen que val ga la pena de
soportar tal es excesos. El modo furi bundo es perci bi do
como uno de los mecani smos del combate l acani ano
para forj ar su pensami ento y demol er l as teor as
enemi gas. Su excomuni n de l as i nst anci as
i nternaci onal es del psi coanl i si s da un cl aro testi moni o
del hecho de que L acan, para el l as, no ha sido o do, y que
as conti na. Para otros, esa ul tranza no mani fi esta
ms que un odi oso rasgo de carcter y revel a un ejerci ci o
del poder que no merece ni nguna justi fi caci n.
Al gunos hi jos de madre sorda no l ogran permanecer
cal mos. A fuerza de i nsi sti r para ser comprendi dos,
ti enen l a i mpresi n de que su madre no slo es sorda
sino que tambi n si mul a serl o, a tal punto parece i m-
posi bl e que tantos esfuerzos para hacerse or provocan
tambi n muchos mal entendi dos. Tal es accesos de cl era
car acter i zan tambi n a ci ertos ni os sordos que
expul san su rabi a y su i mpotenci a ante l as di fi cul tades
de comuni caci n l i gadas a su sordera.
De todas formas, en cual qui era de las sesi ones del
semi nari o, el oyente encuentra l a mi sma ant fona: Se
oye, all en el fondo, en l a l ti ma fila?, Se oye?, Si
no me oyen, d ganme..., Al gui en escucha al go?, Si n
embar go, estar a agr adeci do si al guno qui si er a
ofrecerme un signo de escucha..., Querr a hacerl es
4
Sue Mingus, Pour l'amour de Mingus, Pars, ditions du Layeur,
2003, pgs. 41, 48, 63, 64.
or algo. Y para termi nar: Si no estn total mente
Hordos....
5
El l
2
de di ci embre de 1972,
6
al comi enzo de la sesin,
el discurso de un orador de voz provocati va i nterrumpe
para denunci ar el contenido del semi nari o y l a obedi en-
cia de los pequeos hol gazanes que forman el pblico
de Lacan. No es la pri mera ni la l ti ma vez que Lacan
vive esos i mpromptus revol uci onari os en l a huel l a de-
i ida por los aos post 68. Luego de al gunos mi nutos de
bullicio y de injurias entre la tribuna y una parte del
auditorio, Lacan retoma la pal abra en su ri tmo habi -
tual, sin quejarse ni comentar el hecho. L as injurias
continan entre partidarios y oponentes del rebelde
i| ue sigue murmurando insultos en l a sala. L acan no lo
I i ene en cuenta y desarrolla su concierto de pronunci a-
ciones altivas y si gni fi cantes, i nstaura espaci os cre-
cientes entre las pal abras. Poco despus, propone ama-
blemente retomar una frase desde el comi enzo, sin el
menor nervi osi smo, pues esa paci enci a era su actitud
habitual en otros episodios del mi smo gnero.
Pero, unos mi nutos ms tarde, basta con que una
persona aislada l ance sin refl exi onar un No se oye
nada para que L acan proponga i nmedi atamente sus-
pender la sesin. I njuri as, ocupaci n f si ca, amenazas
verbales, nada del delirio post 68 le hace perder l a
cal ma y hace gala de una asombrosa sofi sti caci n en ese
tipo de i nteracci ones. Pero que el pblico decl are de
man era explcita que no oye lo trauma i nmedi atamente.
Para comparar, en ciertos registros de su semi nari o,
escuchamos a Giles Del euze que manda a pasear a un
estudiante que se queja de que no oye por estar muy
' Para estas tres ltimas citas: D'unAutre l'autre, pg. 243 [en
i<M| >nfLoI: Seminario 16 - De un Otro al otro, Buenos Ai res, Paids,
1)08, pg. 222],
" La confrence de Louvain, D'un discours que ne serait pas du
ui'inblant, pg. 51.
41
M111 1111111 f i T n 1111 r i r 11111111111111111111111111111111111111
alejado de la mesa del filsofo. Poco le i mporta a Del eu-
ze. Es su probl ema saber parar las orejas y, de cual -
quier modo, cllese! El filsofo est urgi do por retomar
el hilo de su pensami ento y no se preocupa por que todos
oigan.
Lacan no comparte esa indiferencia y sufre sobrema-
nera.
Y a habl a de di scur so a l os sor dos par a
caracteri zar l a posi ci n de Freud.
7
En 1946 expl i ca a
aquel l os que no qui eren o rme...: Voy, pues, a
habl arl es a l os sordos, y l es aportar hechos que
i nteresarn, creo, su senti do de lo vi si bl e....
8
Ms
tarde, i ncl uso en la ci ma del reconoci mi ento, L acan
se descri be en la posi ci n de aquel que habl a a una
pared cuando se di ri ge a l a comuni dad ms atenta a
l: l a de los psi coanal i stas de su escuel a. En 1971,
desi gna a su anti guo pbl i co como gente un poco
sorda o depl ora nuevamente la i ncapaci dad total
en que me encontraba de hacerme escuchar por l os
psi coanal i stas, lo que habr a moti vado la publ i ca-
cin a regaadi entes de sus Escritos.
9
El Semi nari o
sobre la carta robada desi gna al di l ogo entre el
prefecto pol i ci al y Dupi n como el di l ogo de un sordo
con uno que oye, denomi naci n que representa a los
ojos de Lacan la verdadera compl eji dad en la noci n de
comunicacin.
10
Al evocar la manera en que ste actua-
7
Ecrits, ob. cit., pg. 542 [en espaol: Escritos I I , ob. cit., pg.
519].
8
Ecrits, ob. cit., pg. 188 (1946) [en espaol: Escritos I , ob. cit.,
pg. 188],
9
Le Sminaire, Livre XVI I I , D'un discours qui ne serait pas du
semblant, Pars, Seuil, 2007, pgs. 77 - 79 [en espaol: Seminario
18 .De un discurso que no sera del semblante, Buenos Aires, Paids,
2009, pgs. 71-73].
10
Ecrits, ob. cit., pg. 18. [En espaol: El seminario sobre la
carta robada, en Escritos I , Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1988,
pg. 30],
42
I ii i con sus interlocutores, J acques Nassi f habl a de sor-
dos que le daban an ms energ a para gritar y atro-
imr....
11
Esa sordera es una de las fuerzas domi nantes
contra la cual Lacan se cree obligado a luchar.
I 'or momentos, sin embargo, se encuentra con un
publico que lo escucha un poco: Yo considero que us-
I nl es me escuchan muy bi en, expresa un da a su
II ud i torio. Son amabl es, y ms que amabl es, porque no
basta ser amable para escuchar tan bi en.
12
Esta decla-
i acin encantadora se produce no obstante en una
ronl'erencia de divulgacin. No se trata del verdadero
publico de Lacan. En cuanto ste retoma su trabajo
inte su pblico del seminario, desconf a de l y lo
moviliza como a un sordo.
Use registro de la sordera es una llaga y un motor.
Kxcita a Lacan en su di nmi ca de exasperaci n y
rebelin permanente ante un i nterl ocutor que oye mal ,
cHa presencia vac a detrs de todo i nterl ocutor si ngu-
lar al cual la voz se di ri ge. La sorda toma especi al men-
I e la figura de la propi a comuni dad psi coanal ti ca y de
la confusi n terica en la cual vi ven sus instituciones
en los aos que si guen a la guerra. L acan es el hijo
' x asperado de esa sorda que no pi ensa reconocerl o en el
lugar que l reivindica. El mi smo subraya su marti ri o
de no ser odo, pues su trabajo es i nseparabl e de tal
queja.
13
tilla engendra una vari aci n del hi jo de la sorda: el
hombre cansado, el hombre agotado.
11
J acques Nassif, L'Ecrit, la voix: fonctions et champ de la voix
17/ psychanalyse, Pars, Aubier, 2004, pg. 186.
12
J acques Lacan, Mor enseignement, ob. cit., pg. 49 [en espaol:
l\ h enseanza, ob. cit., pg. 52].
1:1
En ese sentido, Freud deca: Tengo que estar algo miserable
piii a escribir bellamente, Lettres Wilhelm Fliess, carta 212, ob.
I I I , pg. 470 [en espaol: Cartas a Wilhelm Fliess, ob. cit.', pg. 4051.
43
l i l i l i i 11 r r r m r 1111 TTI TT 11 M 11111 i
El pblico oye a este personaje suspirar parci al men-
te al final de cada frase. Si algo le provoca terror a
Lacan es cerrar una frase, como si el final de un
enunci ado l l evara a una decepcin fatal. La vi da era
tan i ntensa en la enunciacin que se manten a abierta:
resonanci a de las citas, densi dad alusiva de los j uegos
de pal abras, sutileza del comentari o, vitalidad de los
indicios, temporal i dad suspendi da de los si l enci os...
L acan puede permanecer horas en el filo de la espada
y dar pasos cada vez ms arriesgados sobre una probl e-
mti ca vi dri osa. Pero qu desperdicio concluir! Qu
chiste! El esfuerzo se produce en el transcurso del
fraseo, en el vaco de los intervalos, en el seno de una
emergenci a que se manti ene viva, constantemente i nes-
table, constantemente conmovi da. Pero he aqu que la
estructura de l a frase tiene l a desgracia de conduci r
haci a la forma conclusiva, pues l a gramti ca ha esta-
bl eci do su pacto de matri moni o con el final. Y, al gunas
veces, el semi nari o no da nada. Las hi ptesi s son
encantadoras; las bromas, irresistibles, pero el pensa-
mi ento se estanca, se vuel ve farragoso, vicioso, no hay
nada que concluir y, de todos modos, el auditorio no oye.
Ciertos enunci ados val en la pena de ser concl ui dos
cuando su contenido excesivo provoca una estupefac-
cin que excede al punto final: La mujer no existe.
Cmo? Qu? Lo contrario de un cierre. El comi enzo
del embrol l o. Suspi ro del hombre agotado, segui do de
l argo si l enci o. L uego, retoma. El agotado es mucho
ms que el cansado [...] Le pone fin a lo posi bl e, ms
al l de toda fati ga [...] La fati ga afecta a la acci n en
todos sus estados, mi entras que el agotami ento
conci erne sl o al testi go amnsi co -otr o nombre del
sordo, qui zs-.
14
14
Giles Deleuze, L'puis, nota final a Quad de Samuel Beckett,
Pars, Minuit, 1992, pg. 57 y siguientes.
44
Numerosos el ementos dan a pensar que, sin embargo,
I .ncan ha sido odo: el inters apasi onado del cual su
obra y su persona han sido el centro, la i mportanci a de
un auditorio estable en su enormi dad como l dir un
da, el nmero de sus lectores, de sus al umnos, la
complacencia de su clientela destacan un reconoci -
miento evidente. El mi smo afi rma que si su enseanza
OH pblica, es porque la experiencia del anlisis es
-comuni cabl e en otra parte fuera del crculo esotri-
co.
11
"
1
A pesar de su gloria tarda, L acan no encuentra
losiego para su obsesin. Ao tras ao, los registros del
itominario hacen resonar una angusti a trgi ca en su
voz: Hablo sin la menor esperanza - especi al mente de
hacerme or ser la sentenci a central de la carta de di-
solucin de la Escuel a freudi ana de Pars.
En su artculo Freud y Lacan, Loui s Al thusser
describe la tragedi a de aquellos que ... l l evan al punto
ms sordo, es decir, al ms escandal oso de s mi smos las
heridas, di scapaci dades o sufri mi entos de combate por
la vida o l a muerte humanas... acompaa(n) en silen-
cio, es decir, con voz ensordecedora, en la i gnoranci a de
la represin, la cadena del discurso verbal del sujeto
humano.
16
n
'Le Sminaire,LivreX, L'Angoisse, ob. cit., pg. 282 [enespaol:
SeminarioX. La angustia, ob. cit.J .
111
Louis Al thusser, Freud et Lacan, en Positions, Pars,
Kditions soci al es, 1976, pg. 23.
Lucifer y su cigarro
I iiicifer es un principio energtico en la voz de Lacan.
I Inn explosin sonora. El otro nombre de la arrogante
11 al dad con la cual ste acoge el cortejo de las fuerzas
(| iie lo inspiran. La agresividad burlona con la que
ahorca la pronunciacin de las ideas: al modo como
acentu el uso de ciertas palabras.
1
I ,n cul tura oratori a francesa exi ge el ocul tami ento
ile la persona detrs del i nters de un conteni do, la
afectaci n de humi l de renunci a a s mi smo en
beneficio del tema presentado. Qui enqui era que no
iea, de un modo o de otro, pastor de la I gl esi a o del
t ludo, debe hacer de su pal abra en pbl i co un
incorpreo. Sin tener en cuenta el recuerdo de las
normas rel i gi osas en el ori gen de tal exi genci a (la
l eol og a del Verbo prohi be al l ai co aspi rar a la efi ca-
i'ia de la Pal abra di vi na o a la de sus representantes),
la educaci n francesa consi dera que qui en habl e en
publico con teatral i dad -sobr e todo si su estatus,
como el de L acan, es margi nal con respecto a la
1
Sesin del 13 de febrero de 1973 del seminario Encor | en
i ipnol: Seminario 20. An, Buenos Ai res, Pai ds, 1991, pg.
7 1 1 .
<17
H ^^H I I M I I I I I
I nsti tuci n- revela una pretensi n diablica con su
tono desenfrenado y su exageraci n hertica.
2
Por su parte, el puri smo cientfico instaura un lazo
entre la cal i dad de un conteni do de investigacin y la
i mpersonal i dad del tono de quien la comunica a una
asambl ea erudi ta. La i ntensi dad oral del i nvesti gador
no debe dejarse sentir como i nfl ui da por la percepci n
de su trabajo. La i mpersonal i dad del tono es la que se
encarga de eso de algn modo: la voz neutra del erudi to
sugiere su pertenenci a al mundo cientfico. Por ese
mi smo cami no, la voz encuentra la fuerza sugestiva que
le fue denegada.
Ese puri smo muestra tambi n un progresismo esen-
cial para el ceremoni al de la hi stori a de las ci enci as:
cada progreso del conoci mi ento es un progreso para la
Humani dad.
En todos estos aspectos, Lacan se siente mal. Exce-
sivo, opone efectos sonoros en su promoci n del Verbo
como condi ci n del i nconsci ente, afi rma que la pal abra
i nstaura en la real i dad otra real i dad, poni endo l a
funci n creadora de la pal abra humana en compe-
tenci a con l a excl usi vi dad del poder creador del
Verbo di vi no.
3
L a mal i ci a i ntermi tente de su voz, su
di cci n a veces grotesca y su pesi mi smo fundamental
contradi cen l a i denti fi caci n del saber con una
santi dad de la ci enci a. L a enseanza, agrega L acan,
no provi ene de la pura generosi dad de transmitir.
Emoci ones menos confesabl es actan en el ncleo de la
elaboracin racional y sostienen su dinmica: ... el
discurso de la ciencia, en tanto se exige objetividad,
2
Temas desarrollados en la primera parte del libro L'I nterview.
Artistes et intellectuels face aux journalistes, de Claude J aegl,
Pars, PUF, 2007.
3
Le Sminaire, Livre I , Les Ecrits techniques de Freud, ob. cit.,
pg. 263 [en espaol: Seminario 1. Los escritos tcnicos de Freud,
ob. cit., pgs. 343-346],
48
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I II I
ni'iilralidad, monoton a, hasta una especi e de supl i -
lo, es tambi n deshonesto, tan oscuro en sus i nten-
I ones como cual qui er otra retri ca.
4
Por su excl u-
an del sujeto, la forma lgica del saber engendra un
Ii una subjetivo del erudito que merecer a ser ms
il,lidiado. Por su parte, dice Lacan en La angustia, el
|i nicoanalista se rehusa a suprimirfse] del texto de la
experiencia que interroga.
I .ejos de sofocar la teatralidad que engendra su
dinmica de pensami ento, Lacan dobla la apuesta del
wdjbat y ruge sin pi edad con una vocal i zaci n que
IHacina por su mpetu dramtico. La lectura de los
Kur ritos de Lacan no permi te experi mentar las venta-
i! i ule una voz que asume lo demon aco di rectamente en
111 lensamiento -su brujera terica-.
5
La escucha de su
/i'ntliophonie restituye esa tonalidad sarcstica que
mantiene a distancia a quien no se atreva a asumi r la
liialeria del terico del inconsciente. Televisin mues-
I ra la gestual i dad y el nfasi s sardnico. Ms curioso
aun: hasta el rostro, medi ador por excel enci a de la
i oiitencin cristiana, deja aflorar la vi ol enci a de los
afectos que habi tan en Lacan.
-Formemos la hi ptesi s de que el psi coanal i sta se
limitara a ser un filsofo del razonami ento si su escu-
lia no hubi era heredado del cuerpo hi stri co (y no slo
del cuerpo de la hi stri ca) la capaci dad demon aca de
II .msformar las i mgenes de la visin, escribe Pierre
h-dida.
6
Pero esa capaci dad demon aca es tambi n
1
I ,ncan, Ecrits, ob. cit., pg. 892 (1960) [en espaol: Escritos I I ,
"Ii cit., pg. 870],
1
Segn la expresi n de Stuart Schnei derman en Lacan, maitre
trn'f, Pars, PUF, Perspecti ves cri ti ques, 1986, trad. fr. de
l 'ni re-Emmanuel Dauzat. Stuart Schnei derman pi ensa que,
Iui t u Lacan, el diablo es ms bi en un estadouni dense defensor de
ln t'nopsicologa.
" I introduccin a Charcot y Richer, Les Dmoniaques dans l'art,
l'nrH, Macula, pg. V.
esencial para desbordar las i mgenes de la vi si n por
el brami do sonoro que i ncomoda a las buenas mane-
ras de aquellas, segn la expresin de L acan para
designar la trampa de lo visible. Nadi e duda de que esa
capacidad lo ayuda tambi n en su maligna manera de
no querer esclarecer los eni gmas que encadenan su
seminario. Esa vitalidad l uci feri na exige un desgaste
fsico i ncansabl e, el recurso a partes odiosas del carc-
ter (por suerte, Lacan no est desprovisto de el l as) y
una facultad de soportar el odio enardecido por la
ofensa herti ca al perfil bajo en el reino de la voz
mesurada. El propio Lacan se asombrar de su payasa-
da al ver las i mgenes de Televisin. En otra ocasi n,
hablar de su chifladura.
7
La i ntensi dad vocal l l amada aqu Lucifer no i mpl i -
ca una posicin antirreligiosa de Lacan. Su ate smo,
como lo sabemos, no pretende la incredulidad. Luci -
fer designa la facultad de acoger en el marco oratori o
francs una ultranza verbal que permi ta captar por la
voz esa verdad caracterstica de la experiencia anal ti -
ca que Lacan quiere transmi ti r.
Un observador encontraba en Flix Guattari el
mi smo tipo de inteligencia que Lacan, una energ a luci-
ferina. Luci fer era el ngel de la luz.
8
Otro cuenta que escuch ... en varias ocasiones, adver-
tencias que no eran otra cosa que "desconfen, es el diablo".
O estar con alguien que me daba un papelito donde
representaba la tierra, el cielo y el infierno: el infierno, por
supuesto, estaba representado del lado de Lacan.
9
ste
7
Citado por J ean Allouch en Ali Lacan? Certainement pas,
Pars, ditions EPEL, 1998.
8
Palabras de J ean-Pierre Muynard citado por Francois Dosse en
Giles Deleuze, Flix Guattari, biographie croise, Pars, La D-
couverte, 2007, pg. 12.
9
Serge Leclaire en Alain Didier-Weill, Quartier Lacan, Pars,
Champs-Flammarion, 2004, p,ag. 40.
50
i letera haber abjurado, en efecto, de su tcnica sacrilega
ile sesiones cortas, de las torsiones histricas de su
verbo, de la fascinacin de sus discpulos? O, de su
;ran desafo solemne a la I nstitucin psicoanaltica, de
ni pretensin l uterana de entrar cmodamente con el
mensaje freudi ano y hasta de ese respeto mezclado con
temor que lo rodeaba?
Esa capacidad de Lacan orador para captar formas
erbales demoni zadas por nuestra cultura, para dejar
deformar su palabra, sus m mi cas y su reputaci n para
alcanzar un clima sonoro adecuado, forma parte de su
inber de psi coanal i sta y de retrico. Luci fer es esa
plasticidad oral a ul tranza que hace resonar ti empos
ile pensamiento fuera de las convenci ones de una pal a-
bra aceptable. Tal figura mani fi esta el lazo entre una
novacin de pensami ento y el uni verso fantstico de las
I elisiones con las que ese pensami ento puede afearse,
inllarse, gesticular hasta lo grotesco. Es difcil com-
prender hasta qu punto Lacan ha sido maldito y cmo
II reputacin contina oliendo a azufre sin consi derar
I i parte luciferina del orador pbl i co, olvidando su
rnmpromiso con sus paci entes y la empati a que demos-
i raba en la presentaci n de los casos.
I 'ara ellos, Lacan era el diablo.
10
I i silueta de Luci fer se compl eta con un cigarro retor-
i ido (pie Lacan exhi be a menudo durante sus exposi ci o-
nes, haciendo de l un partcipe i mportante de su
"i a loria.
I )o modo embl emti co, ese cetro bucal precede al
i nisrpo de Lacan en su avance hacia la tribuna de la
l hiiversidad de Louvain, cuerno de Belceb que sale por
la boca.
Qu horror!
111
I ton Tostain, citado por Al ai nDi di er-Wei l l en Qucirtier La can,
uli eil, pg. 212.
51
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l 111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Lacan fuma culebras de Davi doff, modul a bastante
raro. Hay que hacer un esfuerzo para consegui rl as - no
todos los comerci antes las venden-, y ese deseo mal i ci o-
so de exhi bi r su contorsi n... Esas culebras o serpi en-
tes, cuyo nombre califica la silueta ondul ada de un
cigarro que parece haber sido pi soteado por un autom-
vil antes de ser echado a la cuneta, que desi gna el
movi mi ento de su lnea en arabesco formada a veces por
una curva, a veces por vari as sucesivas - y la repul si n
que puede provocar en cual qui er persona observando a
un hombre que tiene una serpiente en su boca y refleja
el rostro de Medusa-.
En el mundo de los cigarros, la vitola de galera
designa la forma tpica de esos cigarros: di metro,
l ongi tud, peso, el ementos que i nfl uyen en su sabor e
intensidad. Si bien todos los ci garros disponibles en el
mercado son enrollados de modo rectilneo, en una
especie de recti tud ms o menos gruesa que val e para
la aceptaci n de cierta normal i dad, incluso entre los
viciosos del tabaco, la culebra es la ni ca vitola manu-
facturada en esa forma barroca. Al contrario de lo que
creen al gunos psicoanalistas, Lacan no retorca sus
cigarros. Los fabri cantes como Davi doff o Partagas lo
venden en atados de tres cigarros trenzados y enl aza-
dos por dos cintas cuyo nudo hay que desatar antes de
extraer una de las serpientes. En su caja de ci garros,
Lacan puede contempl ar hebras de su teora de los
nudos y encontrar con qu fasci nar a su pblico.
Ese cigarro se caracteriza tambi n por el hecho de
que la superfi ci e de la capa (la hoja de tabaco que
envuelve al ci garro) est apl astada en ciertos l ugares
por la torsin de las hojas. Hay que amar su i mperfec-
cin abol l ada, su desprolijidad, su ajami ento, y querer
lo contrario de lo que busca el cliente habitual: la
regul ari dad perfecta de la vitola. Uno de los pl aceres
de la culebra proviene de esa contradi cci n a las nor-
52
mas del fumar rectilneo y al prestigioso Perfecto que
caracteriza al habano de lujo. Hay que di sfrutar de
tener en los labios la extravaganci a y sacarle provecho
gracias a un estilo retorcido. Dejmosl o torcido, co-
menta Lacan.
11
Cada fumador de cigarro se encuentra habituado a la
Corma de la vitola que exhibe ante sus ojos. Entre dos
bocanadas de humo, contempla sus detalles como los de
cierta ambicin de s mismo encarnada en el instante
presente: encender un placer, entrar en ensoacin, ob-
servar las volutas de humo, saborear el carcter ligero o
apacible de un aroma, la potencia del tiro, la regularidad
de la combustin -todos estos elementos que traducen el
tipo de transformacin que el fumador est en condiciones
de aportar a su existencia al elegir un ci garro-.
El fumador ama tambi n la sensacin que resulta de
la eleccin de su vi tol a: afi rmaci n grandi l ocuente del
corona gorda, el eganci a esbelta del panatella, acceso
viril a los aromas del robusto, deleite dulce del derni-
lasse... La culebra se di sti ngue por el gag formal de su
irregularidad y supone un fumador lleno de humor. A
I ,acan le gusta ampl i fi car el pecado fumando esa con-
torsin endemoni ada que agrega una sonrisa constante
a su personaje. El hecho de observar una culebra susci-
ta todo un conjunto de pensami entos l i gados a la ambi -
gedad, a la desvi aci n, al zigzag, al a afi ni dad por todo
lo arrui nado, apl astado, retorci do, a l as si nuosi da-
des de l a exi stenci a y del sexo... y a todo lo que cada
fumador confunde con su acci n de fumar, en trmi nos
de medi taci n. Este el i ge tal forma menos azarosa-
mente aun si es, como L acan, un fumador en pbl i co
categor a parti cul ar, di ferente del fumador de cl ub
o del fumador sol i tari o que prefi ere l a tranqui l i dad
11
En Televisin, Pars, Seuil, 1974, pg. 64 [en espaol: Psico-
anlisis, Radiofona y Televisin, Barcelona, Anagrama, 1977, pg.
129].
53
1111:11
a cualquier otra condicin para degustar una vitola.
Al contrario de lo que se ha dicho y repeti do, la cu-
lebra, ms que un dandismo moderno, expresa la antigua
rusticidad del sarmi ento de vi a o de la rama de olivo.
Una leyenda explica el aspecto descuidado de ese cigarro
por el hecho de que, en las fbricas cubanas, el torcedor
tena el derecho cada tanto de dejarse para s tres
cigarros de su producci n. El origen de esa vi tol a
vendr a de la forma desenvuel ta en la que el obrero
ataba su posesi n para marcarl a, distinguirla de l os
otros cigarros, antes de llevrsela con natural i dad al
final de la jornada. Gesto fami l i ar, placer de contra-
bando que da al cigarro el aspecto de una antorcha
torcida e i nvendi bl e. Su sabor franco es menos compl ejo
que el aromti co de los cigarros estrella y su encendi do
rpido permi te el acceso a aromas sin aadi dos i ntro-
ductorios. Lejos de confundi rse con el refi nami ento de
los guantes de Beau Brummel l , ese cigarro es el vesti -
gio de una artesana bucl i ca portadora de los atri bu-
tos del stiro, con fl auta y cuernos incluidos. Pues es el
diablo, tengamos en cuenta, el que hereda los cuernos y
las patas de cabra del stiro en la i conograf a pi ctri ca.
La extravaganci a de la culebra atrae tremendamen-
te la mi rada. El fumador lo sabe y busca esa curi osi dad
de manera cierta, sabi endo que es i mposi bl e verlo
fumar sin pl antearse preguntas: qu es esa cosa i n-
creble en su boca? Qu intencin lbrica ti ene ese
fumador en la cabeza para exhibir una cosa semejante
entre sus labios? El cigarro satrico compl eta oportu-
namente la atraccin de una palabra luciferina, de un
estilo que ostenta su materi al i dad retorcida. Lejos de
disimular sus herrami entas retricas, Lacan seal a su
artificio en el exacto lugar de su pronunciacin. Agrega
su presencia original en el crculo de psi coanal i stas
fumadores de cigarros cuya congregacin fund Freud,
asociando el naci mi ento del psicoanlisis con el pl acer
54
m"i "i 11111111111111111111111111111111111111111111' i > i
1111
del tabaco. No obstante, el cigarro de Lacan opone un
Hesgo ingenioso al del fundador. Hace pensar en esa
gran libertad de comportami ento que Lacan admira
en Ferenczi y que asocia a un pensami ento no ortodxi-
co.
12
Nuestro inters por el fumador es lo contrario de una
acusacin de estafa. Lacan trabaja mucho: horarios
pesados, fines de semana de intensa preparaci n de su
Heminario, propensin a arruinar sus vacaciones por
trabajos de redacci n...
Un da, para ilustrar el uso metafri co del l enguaje
y distinguir el referente de la cosa, Lacan muestra a su
pblico el cigarro retorcido que est fumando y lo llama
eso.
Lo que acabo de designar como "eso" no es mi ciga-
rro. Lo es cuando lo fumo, pero cuando lo fumo, no hablo
de l.
As como el concepto de perro no l adra, el referente
cigarro no se fuma.
13
12
Le Sminaire, Livre I , Les crits teclnques de Freud, ob. cit.,
pi'ig. 233 (1953-1954) [en espaol: Seminario 1. Los escritos tcnicos
tlu Freud, ob. cit., pg. 43],
1;i
Le Sminaire, Livre XVI I I , D'un discours que ne serait pas du
Hvmblant, ob. cit., pg. 45 [en espaol: Seminario 18. De un discurso
i/ lie no sera del semblante, ob. cit., pg. 43]. Recordemos adems
que veamos a Lacan fumando su culebra en Tlvision, en el ca-
ptulo Racismo que puede verse en el sitio UbuWeb, por ejemplo.
El apasionado
de los fonemas
Kl apasionado de los fonemas es el personaje oratorio
ms feliz en la voz de Lacan. No caza mariposas, a la
manera de Nabokov, pero nunca se cansa de seguir la
pista de las especies acsticas originales, de seguir el
I i nyecto de entidades homofnicas divertidas, de estu-
diar la metamorfosis de una tonalidad en que la oposi-
< ion a otra tonalidad puede ensombrecer o iluminar el
destino de una significacin. No le gusta clavar su
coleccin sobre la plancha de un libro, aunque lo har
l irdamente.
El apasionado de los fonemas hace resonar las con-
cordancias y las discordancias de una lengua por puro
placer de vivir y de estar en el mundo. Lacan juega
lucidamente con las sensaciones auditivas de su pbli-
co, se deleita en la caza de una inflexin y de otra,
refuerza las consonantes, alarga las vocales, se deja
caer en el hueco de una slaba antes de salirse de ella
por un impulso vocal. Aunque abusa de las consonan-
cias eufnicas, el apasionado de los fonemas no se
olvida de hacer discordancias ni esparcir cacofonas.
I,a puntuacin de sus frases est hecha de intensos
57
M4ti i 1111111111 i i i 111111111111111 rrn TI TI 111111111111 rn 1111111
suspiros y conoce mejor que nadi e el valor creador del
silencio en la percepci n de las sonoridades. De ese
modo, juega a menudo con un resto i naudi bl e en el seno
de sus frases, con una ambi gedad nocturna que flota
entre las pal abras diurnas. A la manera de los actores
de teatro clsico, Lacan confi ere a la enunci aci n una
potencia propia en la formaci n de pasiones amorosas,
de conflictos, en la estructura de los aconteci mi entos.
La pronunciacin y la escucha son permanentes placeres
para l. A la edad de setenta aos, se lanza al estudio del
japons: ... esa lengua melodiosa, maravillosa, hecha de
flexibilidad y de ingenio... una lengua en que las inflexiones
tienen de absolutamente maravilloso que se pasean solas.
Lo que se llama monema, all, en el medio, pueden
cambiarlo. Le encajan una pronunciacin china....
1
Sera precipitado ver en esa predileccin una heren-
cia del Wilz freudi ano, del j uego de pal abras que liga
i nmedi atamente a Lacan a una filiacin intelectual con
el maestro de Vi ena. En pri mer lugar, es un pl acer
sensual por esos fenmenos y una profunda cultura
potica lo que le interesa a Lacan en la pronunci aci n
de la lengua, en esa confusin de ser y de habl ar que l
llama el serhablante. Su afecto hac al os surrealistas
no deja de nutrirse de la teatral i dad sonora de sus
mani festaci ones. Tales el ementos preceden de lejos su
estatus de heredero de Freud. Hay que recordar la
diccin barroca de Sal vador Dal, el juego sonoro de los
poemas y el teatro de Picasso, las redondeces fonti cas
de Ubu, el desafo potico de los trabajos del Crculo de
Praga. Freud no adhiri en nada al surrealismo ni al
moderni smo, a la inversa que Lacan. En las citas
literarias del primero, lo que a ste le interesa es la
intuicin proftica de un l ema, la captura versi fi cada
1
Le Sminaire, Livre XVI I I , D'un discours qui ne serait pas du
semblant, ob. cit., pg. 91 (1971) [en espaol: Seminario 18. De un
discurso que no sera del semblante, ob. cit., pg. 84].
ili una verdad psicolgica, el tesoro de un proverbio que
lince alusin a sus propios descubrimientos. Freud es
mucho menos sonoro que Lacan. Confi esa a Fliess, en
piona redacci n de La interpretacin de los sueos: En
Ins "proporciones de sonido" qued atascado, siempre
me resultaron enojosas porque sobre ellas me faltan los
conocimientos ms el emental es graci as a la atrofia de
mis sensaciones acsti cas.
2
Por el contrario, esas per-
cepciones estn muy vivas en Lacan, como reverso de su
mgustia de no ser odo.
Su pasi n por la lingstica, disciplina poco intere-
sada en la voz i ndi vi dual , no se i mpuso al placer de la
palabra que lo une a la cul tura retrica. Lacan conserva
la fe en ese maravi l l oso poder del organi smo de signifi-
car profundamente, segn la bella frmula de Nietzs-
che.
3
No puede pensar que un concepto exi sta sin
entonacin, que un pensami ento no sea primero una
exclamacin. Ciertos autores reprochan a Lacan l a
falta de espacio que otorga a los afectos en su teora.
I 'ero sus propi os afectos ocupan todo el espacio en su
diccin de la teora y no pueden ser separados de ella,
fin la mi sma medi da, Lacan busca una formul aci n
cientfica del psicoanlisis que lo lleva a esperar mu-
cho de la referencia a la lingstica. Esa fidelidad a dos
disciplinas del l enguaje, retri ca y lingstica, nor-
2
Freud,Lettres WilheimFliess, ob. cit., carta 176, pg. 414. [En
espaol: Cartas a Wilheim Fliess, ob. cit., carta 174...,pg. 356].
Tambin sorprende ver, en Psicopatologa de la vida cotidiana ,que
los ejemplos ms fnicos no vienen de Freud sino de Ferenczi.
V anse pg. 73 y siguientes en la edicin NRF, Gallimard, Pars,
<!onnaissancedel'inconscient, 1977 [enespaol: Sndor Ferenczi,
()l>ras Completas, Psicoanlisis, Tomo I , cap. XXI V, Conocimiento
del I nconsciente, Espasa-Calpe, Madrid, 1981, pgs. 273 y sig.].
11
Nietzsche, De l'origine du langage, enRhtori que etLangage,
<'liatou, Editions de la Transparence, 2008, pg. 77 [en espaol: El
libro del filsofo, seguido de Retrica y lenguaje, Madrid, Tauros,
1974],
59
MMflllMI flllllHlllI lHI ffiMn^
mal mente excluyentes una de la otra, es esencial para
Lacan. Se niega a disociar esos saberes y rene en una
mi sma fraterni dad de trmi no, lingista, a todo eru-
dito que, en el transcurso de los siglos, se haya apasi o-
nado por el estudio del lenguaje. Hasta que, excedi do
por el despreci o de los lingistas universitarios, - es-
peci al mente el de Georges Mouni n-, Lacan excl ama,
loco de rabi a: ... la lingstica, les voy a decir, me
i mporta un bledo. [Estallido de ri sas en la sala.] Lo que
me i nteresa directamente es el l enguaje....
4
Y conti -
na haci endo tronar su l ocuaci dad contra los l i ngi s-
tas durante todo el resto de la sesi n, revelando hasta
qu punto el i mpul so colrico benefi ci a a su i nspi ra-
cin.
Las l ti mas i mgenes de Televisin, emisin real i -
zada en 1973, hacen eco de ese pl acer oral de modo casi
testamentari o. Lacan podra fal sear ese archivo con
una sobria declaracin televisiva que hiciera olvidar su
chi fl adura oratoria. En l ugar de posar de ese modo
buscando su redencin, Lacan se pone a marcar el
comps con ambas manos para l uego formul ar un
descenso eni gmti co de su voz que slo deja evi denci ar
su pl acer de escandir el ritmo de la aliteracin: De lo
que perdura de prdida pura a lo que slo apuesta del
padre a lo peor. La profunda satisfaccin que se lee en
su rostro es la de un hombre que tiene marcada la
l ti ma i magen del gozo de lo pronunci ado.
Esa preferenci a por la sonoridad puede dar a Lacan la
i magen de un loco literario. Es sorprendente compro-
bar hasta qu punto los textos de Andr Bretn y de
4
D'un discours qui ne serait du semblant, sesin del 10 de febrero
de 1971. Esta declaracin se encuentra en la pg. 45 de Le Sminai-
re, Livre XVI I I , que retoma el texto (sin hacer or las risas que lo
acompaan) [en espaol: Seminario 18 .De un discurso que no sera
del semblante, ob. cit., pg. 42].
Michel Foucault sobre la homofon a escnica de J ean-
l'iurre Brisset parecen describir la manera en que
Lacan teatraliza el j uego de las asociaciones y de las
liomofonas, como si stas pudi eran transmi ti r la es-
1nictura del i nconsci ente a la manera en que el l engua-
|0 de Brisset comuni car a los orgenes de la gramti ca.
Ejemplo del l enguaje de Brisset que hace pensar en
I iiican: He aqu los sucios presos; fueron apresados en
I i suciedad de los precios, estn en la sala de subastas.
I /os presos eran tambi n los prisioneros que hab a que
nhorcar. Esperando el da de las plegarias, que tam-
liin era el de los premios, los encerraban en una sala,
niiu sala con agua, donde les ti raban suciedades. All
IOH insultaban, los l l amaban sucios. Los presos tenan
ptvmio. Lo devoraban y, para tenderles una trampa, les
nlVecan prenda y premio. Es una estafa, respond a el
unbio, no acepten premios. Oh hombre, es una estafal.
5
Lacan l l ama a este delirio desvo del si gni fi cante e
imita sus trazos con su manera de poetizar la teora en
el lenguaje sin senti do del i nconsci ente. En sus l ti mos
iiominarios, sus propi os excesos neolgicos y su tenden-
cia a los juegos de pal abras dan a veces una apari enci a
dfli rante que ya no parece i mi tar sino estar contami na-
da por ese desvo, ese cncer verbal del neol ogi smo.
6
1
("itado por Michel Foucault, Sept propos sur le septime ange,
/ )/ / et crits I , 1954-1975, Pars, Gallimard, Quatro, 2001, pg.
86.
" Ecrits, ob. cit., pg. 167 [enespaol :Escri tos, ob. cit., pg. 166| .
61
i I I l I M I I 1 I I I I I I I I I I i I I I I I l i II I I I I I I I I I I I | | | | I I I | | | | | | | | | | | |
El vociferador
l'U vociferador, el Gran Maestro del Golpe de Efecto, es
un personaje ya conocido. Reaviva la atencin de su
auditorio por aullidos grandiosos en modestas locucio-
nes: Sin embargo..., En efecto..., Por lo tanto....
1
Kl vociferador engaa con el protocolo cientfico que
pretende utilizar. En lugar de hacer de la confirmacin
razonada de una hiptesis lo esencial de su discurso,
pone toda su autoridad en el fasto de un truco de ilu-
sionista: intensificar de modo paroxstico una muleta
gramatical que hace creer al auditorio que ha perdido
una fase crucial del razonamiento, pues en el momento
ilu ese formidable alboroto que subraya el pasaje de una
i I apa, el pblico busca en vano el elemento de resolucin
i pie justi fi que tal suceso.
En una versin favorable, el vociferador es un peda-
rogo astuto: la clera de una voz superyoica bramando
i propsito de cualquier cosa despierta oportunamente al
pblico adormecido. La funcin paternal declina en
' ccidente. Es importante restablecer su tono y su
firmeza. Es tambin un maestro zen que lanza una
1
l'or ejemplo, la sesin del 12 de diciembre de 1972 del seminario
An.
bofetada sonora a su discpulo, j ugando con un efecto
r tmi co a modo de golpes de bastn.
Una mi rada menos compl aci ente ver un desvo
autoritario en esa manera de di si mul ar la duda y el
l apsus con el brami do. Como efecto desol ador, sta fija
al pblico en una masa por la i ntensi dad marcial de ese
acento puesto en cualquier pal abra. La omni potenci a
de la voz del maestro se desarrolla libremente en lugar de
que ste muestre el ejempl o de renunci ar a la descarga
pulsional -condi ci n de la ci vi l i zaci n segn F reud-.
La voz tonante del voci ferador da la orden de escuchar
y de obedecer, sol amente, ... sin ms autoridad que la
de ser la voz estentrea.
2
El l a ya no construye relacio-
nes de ideas ms o menos i nteresantes en el seno de una
aventura de pensami ento que se sigue libremente, sino
que inflige la dureza de una relacin de fuerza contra la
posi bi l i dad de dudar de las pal abras de maestro. En
l ugar de revel arse por un silencio, el vaco terico se
enmascara con la explosin de un estrpito. En los aos
setenta, Lacan se abandonar ms a menudo a esas
frases de martilleo sonoro. Eructa enunciados enteros con
un rostro endurecido por la severidad y la clera, liberando
la oscuridad devoradora que habita la voz del maestro
cuando ste se abandona a la tirana. Es fcil imaginar
con qu evi denci a al gunos se despi di eron de esas
sonoridades marciales, huyendo de la obediencia que nace
de tal escucha y de la imagen del Castigador que Lacan
tan bien describi como algo que resuena en el nio ms
lejos que ni ngn estrago.
3
Del mi smo modo, la duracin
excesiva de ciertos silencios de Lacan puede relacionarse
con esa omnipotencia ejercida sobre el auditorio obligado
a una espera desmesurada.
4
En cual qui er momento, la
2
Ecrits, ob. cit., pg. 684 [en espaol: Escritos, ob. cit., pg. 650],
3
I bd., pg. 104 [ibd., pg. 110],
4
Paul Ricoeur criticaba la palabra de Lacan por ser perversa-
mente suspensiva. Citado por Elisabeth Roudinesco enHi stoi re de
64
vocalizacin que di nami za al pensami ento contra la
frialdad lgica puede destrui r la vitalidad que lo moti va
por una exageraci n mortfera. Se traiciona la tica de
la voz cada vez que el pl acer del obj eto-voz se
desencadena fuera del logos: grito agudo de la diva,
canto mortal de la Sirena, brami do del ti rano...
5
L acan
losiona esa tica cuando aplasta el sentido de su discurso
ron esas voci feraci ones.
Kn medio de sus reproches, no obstante, el audi tori o es
raramente consciente de que lo que denunci a en el
orador a veces surge de la propia presencia del pbl i co.
I a tensin que crean los cientos de mi radas que escru-
tan, eval an, fomentan el rumor, la tensin que emana
de los senti mi entos comparti dos de admi raci n y de
rechazo de la mul ti tud, puede engendrar sin saberlo
ana reafi rmaci n defensi va y caricaturesca del tono
(le orador. Esas tensi ones apelan tambi n al recurso
preventivo, a la coqueter a en la i ndumentari a o a un
protocolo de capri chos, amul etos contra la fuerza ame-
nazadora que, mezcl ados con el xito, destruyen a
menudo sus ventajas: vesti mentas extravagantes con-
feccionadas segn sus directivas: pieles, trajes de tel as
extraas, cuel l os duros sin solapas o cuellos al tos,
chalinas, zapatos hechos a medi da y de materi al es
inesperados....
6
Numerosos testi moni os de escri tores
y artistas corroboran la violencia de esos mtodos.
Asimismo, el gesto i ndi screto de una asambl ea que se
la psychanalyse en France, Par s, Fayard, 1994, tomo 2, pg. 400 [en
impaol: Historia del psicoanlisis en Francia, ob. cit.].
5
Mi chel Poi zat, Vox populi, vox Dei. Voix et pouvoir, Par s,
Mtaili, 2001, pg. 134.
9
l i sabeth Roudi nesco, La l i ste de Lacan. I nventai re de choses
il Hparues, Revue de la BNF, 14, 2003. Retomado en Eri c Marty
(coll.), Lacan et la littrature, Par s, Manuci us, Le marteau sans
iimtre, 2005.
65
atreve sin vergenza a instalar decenas de micrfonos y
poner otros tantos grabadores a su alrededor no puede
dejar de afectar al orador. Ser grabado basta para
transformar a cualquier individuo de manera incontrolable.
Cualquiera que tenga la ambicin de una obra literaria,
artstica o cientfica puede sentirse de pronto incapaz de
explicar, incluso para s mismo, las metamorfosis que le
hace sufrir el ms amplio reconocimiento.
E L NOBLE DE T TULO COMPRADO
El noble de ttulo comprado - o incluso el mar qus- da
testi moni o de una pertenenci a aristocrtica en la voz
de Lacan. El acceso al ttulo seorial se efecta por
abundante altivez. El nobl e de ttulo comprado produ-
ce acentos tan engredos como el nobl e de origen.
Voy a contarles una pequea historia, propone Lacan
a su auditorio el 27 de enero de 1954. Con el propsito de
ilustrar el fenmeno del reconocimiento en el trabajo
analtico, el psicoanalista cuenta que una maana, al
despertarse en el dormitorio de su casa de campo, distingue
en los flecos de la cortina el perfil de un rostro a la vez
agudo, cari caturesco y envej eci do que representa
vagamente para m el estilo del rostro de un marqus del
siglo xvm. He aqu una de esas necias fabulaciones a las
que se entrega nuestra mente al despertar. [...] Las
necedades -marqus del siglo xvm etc.- desempean un
papel muy i mportante, porque si yo no tuvi ese
determinados fantasmas sobre el tema que representa el
perfil, no lo habra reconocido en las franj as de mi cortina.
7
La ley del lenguaje -escri be Pr oust- es que uno se
expresa siempre como la gente de su propia clase men-
7
Le Sminaire, Livre 1, Les Ecrits tech.ni.ques de Freud, ob. cit.,
pgs. 45-46 [en espaol: Seminario 1. Los escritos tcnicos de Freud,
ob. cit., pg. 62],
66
l a I y no de su casta de origen.
8
La voz del nobl e de ttulo
comprado se relaciona con la famosa afi rmaci n de
I iiican segn la cual el analista toma la autoridad de s
mismo (y de algunos otros, agregar ms tarde). En
cualquier caso, Lacan comuni ca sus i nvesti gaci ones de
una manera tan vani dosa que su auditorio parece
aplastado por un alud discursivo.
Kl marqus es i nseparabl e del ebrio, figura sorpren-
dente que parasita como un pelo en la sopa el final de
ricrtas frases del noble de ttulo comprado cuando ste
vocifera sin gracia contra un enemi go. La afectacin de
Lacan se convierte entonces en un grui do previo al
i'Hputo, pues el psi coanal i sta carraspea todo lo que su
voz puede encontrar de acentos vi scosos para ensuci ar
al adversario. El desprecio con el que el nobl e de ttulo
comprado condena una ideologa, una institucin o a un
colega condensa su diccin en una pasta grosera mono-
logada en voz baja, como si Lacan vomi tara sus ideas.
9
L A CHI LLONA
AH como el ebrio representa una i nfl exi n haci a abajo
mi la voz del marqus, la chi l l ona entabl a una i nfl exi n
I nicia arriba. Es una vocal i zaci n muy aguda de burl a,
una voz que emite un comentari o mundano en pleno
irminario, cuando se le canta, y se sirve de la voz de
l.acan. ste deja cacarear tal figura en su garganta
cuando desacredita una idea, no a travs de la di scu-
ion, sino pervi rti ndol a con esa voz mundana hi stri -
" Citado por Giles Deleuze en Proust et les signes, Pars, PUF,
-tjuadrige, 1964, pg. 102.
" Por ejemplo, El reverso del psicoanlisis, sesin del 17 de di-
i leinbre de 1969. Los mismos acentos que en la sesin del 18 de
niurzo de 1970.
67
i i 111111111111111111 r n n i i i r n ri 11 ri 111111 n 111111111111111111111111"
ca que, al tomar esa idea como propia, la descalifica
i nmedi atamente. Cualquier idea que connote el Anti -
guo Rgi men por ese tono mel i ndroso es i ndefendi bl e en
la Franci a republ i cana. Nadi e quiere i denti fi car su
punto de vi sta con el maul l i do preciosista de una
aristcrata o con el de una perfecta burguesa contem-
pornea. Si L acan quiere termi nar con una concepci n,
la di sfraza de voz engreda de idiota destinado a la
guillotina. Por su manera de j uzgar -fenmeno raro en
el registro oratorio de un acadmi co-, la chillona capta el
registro ms agudo de la tesitura Lacani ana.
En 1969, en Vi ncennes, l a chillona humi l l a a un
oponente de la sala al retomar una de sus viriles ideas
revol uci onari as con un acento de exagerado refi na-
miento. De esa forma, la voz aguda de Lacan invierte a
la vez el sexo del oponente y su pertenenci a al llano. El
revol uci onari o viril se encuentra metamorfoseado en
aristcrata prendado de frases revol uci onari as. Heri-
do en su sensibilidad, el camarada protesta: No hay
que burl arse de alguien que pl antea una pregunta. No
se i mposta una vocecita como lo hiciste ya tres veces.
10
En 1971, l a chillona comenta la furi a de Lacan a pro-
psito de l os lingistas. El psi coanal i sta esti ma que,
hasta en el nmero de puestos universitarios que se le
han atribuido, la lingstica debe mucho al inters que
Lacan le demuestra en su teora. Pero -i ngr atos!-
ciertos l i ngi stas consideran que ese inters de Lacan
por la l i ng sti ca es el de un i gnorante: Y bueno, ya es
bastante!, excl ama la voz aguda de la chillona, y ese
timbre i nesperado hace estallar de risa al pblico que
oye los el ementos de tal controversi a en una sonoridad
que ri di cul i za a los interlocutores.
11
10
Palabras reproducidas en Magazine littraire, Spcial La-
can, n
e
121, febrero de 1977.
11
De un discurso que no sera del semblante, sesin del 10 de
febrero de 1971, 42 min. 5 s.
68
Una ltima vez, durante la emisin de Televisin,
irchivo de la ltima aparicin audiovisual de Lacan, la
chillona se hace presente sin ningn respeto por el
protocolo de presentaci n de un gran hombre pertene-
ciente a la historia de las ideas. En la segunda parte de
lu emisin, Lacan afi rma que no es sino al precio de un
engao consentido que cada mujer permi te a la fantas a
del hombre encontrar su momento de verdad, hasta el
fracaso sexual pautado como una partitura. Esa con-
cesin que una mujer asume por amor a un hombre,
prosigue Lacan, consiste en asimilarse a la fantas a de
aquel para darle una apari enci a de realizacin. Pero la
voz de Lacan adopta de pronto una sonori dad hueca y
i;rita al ocadamente que ese engao no es esa menti ra
'pie, por ingratitud, se atri buye al as mujeres, i mi tando
11 na voz engreda que se pretende versada en psi col og a
femenina en un saln.
12
Luego, dejando esa alocada fe-
minidad, recobra su registro mascul i no y conti na
como si nada.
Del ebrio a la chillona, vemos la di versi dad de las
alianzas que Lacan hace pasar en su voz haci endo eco
(lu la diversidad de sustentos que utiliza, desde las
eHieras del Vati cano hasta las del parti do comuni sta,
l as formul aci ones carnaval escas de su voz atravi esan
ni transicin las categor as sociales y los sexos.
E L DOMADOR DE PULGAS
MI domador de pulgas reaparece a menudo en la obra de
Macan. Es un cmi co animalista. Se presenta a su
1
' ll pasaje corresponde a la pg. 64 del texto Tlvision, ob. cit.
h'ii espaol: Psicoanlisis, Radiofona y Televisin, ob. cit., pg.
IH| . El registro se puede consultar en lnea, en el sitio UbuWeb
ipocialmente. La chillona se oye en la segunda parte, en el captulo
1
J ue puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je esprer?.
69
pblico acompaado de un bi cho que embrutece su
di scurso.
Es el apresurami ento de un ratn condi ci onado por
la intencin neurobi ol gi ca de dirigirse hacia su pl ato
de comi da cuando se le presenta la carta* donde puede
leerse su men. Es el perro atado a la mesa de
Pavl ov, la prueba por la Medusa de la teora de los
estadi os, la imagen del yo en el camarn, la expl ota-
cin marxi sta de la gol ondri na por la golondrina, esas
parejas de ani mal es que copul an tan raramente que nos
prueban que la copul aci n lejos est de las i ntenci ones
de la natural eza. O esas dafni as que tienen la curi osa
costumbre... de taponarse la conchilla en un momento
de sus metamorfosi s con pequeos granos de arena. O
esos animalitos que parti ci pan en las corridas de
toros. ... ellos no son total mente inofensivos, como
saben.
13
I nsi stentemente, el animal juega el papel de un
cobayo i mpvi do y neurtico que soporta hasta lo bur-
lesco el delirio que un erudito le pide confi rmar a travs
de su comportami ento. Como lo hara en el circo o en el
music hall, Lacan asume con la ms seria di gni dad la
presentaci n de sus compaeros de espectculo y el
papel absurdo que les hace jugar. Luego, contina con
su discurso sin cambiar de voz.
En 1970, al comenzar una sesin, el pblico mol esto
oye el silbido de un i ndi vi duo que, al recorrer el pasillo,
parasi ta de modo i nsol ente el seminario en curso.
Lacan deja transcurrir unos cuantos segundos de si-
* Lacan juega aqii con dos de los varios sentidos en francs de
carte: plano y men (N. de la T.).
13
Sucesivamente: crits, ob. cit., pgs. 262, 273,277 [en espaol:
Escritos I , ob. cit., pgs. 264, 441, 254]; El reverso del psicoanlisis,
sesin del 18 de marzo de 1970; La angustia, sesin del 5 de juni o
de 1963; Los escritos tcnicos de Freud, sesin del 2 de junio de 1954.
I i icio como si disfrutara de esas modul aci ones sono-
i lis. Luego interroga con delicadeza: Es un pjaro?.
14
El domador de pulgas agrega una vari ante simpti-
ca al registro amenazador del Gran Sardnico. Ambos
personajes aseguran numerosas escenas cmicas que
lineen pl acentero el hecho de estar en el semi nari o a
pesar de la visin trgi ca que Lacan propaga a travs
ile los temas de la falta en el ser y de la aniquilacin
mi blica de la realidad.
EL CARTERISTA
El carterista - o el escamoteador-es otro personaje feliz
en la voz de Lacan. Aparece en la huel l a del apasionado
ile los fonemas y se confunde con l. El carterista se
reconoce por su elegante manera de robar al pasar un
e n ti do que descansa burguesmente en el bolsillo de
una frase honesta. Aparece en Televisin para comen-
lar la frase de Boileau: Lo que se concibe cl aramente se
explica con claridad. Lacan i nterpreta este adagio
orno un chiste que nadie comprende. De algn modo,
mi carterista comenta la tcnica de un colega. En 1969,
bacn ya deca de Freud que se lo puede leer y no
comprender nada.
15
En ese pasaje de Televisin, el
vocabulario de Lacan connota el estilo de un arrebatador
oportunista, la savia i nspi radora de aquel para quien
la ocasin hace al l adrn: ... no tanto servirse de la
enhorabuena de l al engua como de estar atento a su
ii/ iareamiento en el l enguaj e. Conti na con una
I nmadura de pel o de Corte de l os Mi l agros: La
i nterpretaci n debe estar presta.... Este l ema es
lu inulado con una voz llena de deseo de la solicitud y
" El reverso del psicoanlisis, sesin del 8 de abril de 1970.
"' I je Sminaire, LivreXVI , D'un Autre l'autre, ob. cit., pg. 218
Un (iHpaol: Seminario 16. De un Otro al otro, ob. cit., pg. 20(11.
7 I
destreza caractersticas de la escucha psicoanaltica.
Lacan explica que no se trata de atrapar el sentido, sino
de acercarse a l lo ms posi bl e..., de j ugar con su
equvoco.
16
Su gesto rasante sustenta tal distincin.
Luego viene el enunci ado final y el pl acer con el cual el
carterista va de una sonori dad a otra como desl i zndo-
se entre la mul ti tud y las conversaci ones, escamotean-
do en el l enguaje una cartera, una moneda, una carta... *
I nstanci a de la l etra, s, pero de la l etra robada.
Si gni fi cante escamoteado al si gni fi cado.
Como el carterista, el psi coanal i sta permanece i m-
pasible cuando obtiene algo del discurso del paciente.
Este comprueba, ms tarde, una vez termi nada la
sesin, que le falta algo en lo que dijo. En general , el
psicoanalista est lejos. Y se guard el dinero.
Entre el comi enzo de una sesi n del semi nari o y su
mi tad, el audi tori o parece cambi ar de composi ci n.
Habi endo comenzado con un pbl i co perci bi do en su
cal i dad soci al (anal i zantes, anal i stas, fi l sofos, es-
cri tores, etc.) y reci bi do con amabi l i dad, L acan pare-
ce vol verse haci a un pbl i co ms fundamental , di ri -
gi rse a l os i nterl ocutores subyacentes a su obra. La
mi rada del psi coanal i sta cambi a, su rostro se tensa,
su voz se vuel ve ms severa y o mos pasar por el l a
todos l os personaj es que l encarna o i nterpel a en su
uni verso de teori zaci n: hi jo de la sorda, domador de
pul gas, voci ferador, chi l l ona, Gran Sardni co, carte-
ri sta...
La experiencia del semi nari o va a depender de la
manera en que cada asistente oye esas voces heterog-
neas e i nseparabl es en la voz de Lacan. Esas voces, es
* Alusin al Seminario sobre la carta robada de Lacan (lettre,
en francs, designa a la vez carta y letra) (N. de la T.).
16
Tlvision, ob. cit., pg. 40 [en espaol: Psicoanlisis, Radio-
fona y Televisin, ob. cit., pgs. 134-135],
72
ilriHIMMiUMigililririMlItf^Miiliil^lBl^l^^lil^i-lll LLII WM I HiMlMl
decir, esas fuerzas o afectos que desi gno como perso-
najes oratori os cuando vi enen a modul ar la voz de
Lacan y el carcter de su presenci a, corresponden a
los vectores de su pensami ento. En el pbl i co, cada
uno se embarca en l as metamorfosi s del psi coanl i s-
is. Para al gunos, el cl i ma del semi nari o y el esti l o de
bacn dan ganas de permanecer muy cerca de su
persona. Para otros, esas sern razones evi dentes
para hui r. A menudo, al guno vi vi r ambas experi en-
cias en el transcurso de su vi da. Tal antagoni smo se
di si mul a tambi n en la tri buna: mi entras L acan
dicta su semi nari o, de manera casi semanal durante
ms de vei nti ci nco aos, la dacti l grafa que recoge
mis pal abras a su l ado durante doce aos -j oven que
MC converti r tambi n en psi coanal i sta- aprovecha
IOH l argos si l enci os de L acan para observar l a atri bu-
lada asambl ea que, a su parecer, escucha esa verbo-
i rea con demasi ada fasci naci n. Si n duda es penoso,
MI efecto, soportar a una pareja cuando uno se en-
i o entra durante tantos aos en el medi o de sus
retozos, entre l as sbanas del i ntercambi o amoroso
entre pbl i co y orador, sin ser uno ni otro. Una
nsacin de obsceni dad puede i nvadi r al tercero
11uc no se si ente de l a parti da.
101 prestigio de L acan i ntensi fi ca los efectos de su
palabra como si toda pausa o alusin de su parte slo
i l uviera saturada de sentido para qui en la sepa escu-
liar. Cada oyente qui ere, pues, formar parte de la co-
munidad que parece comprender y adheri r a sus
reacciones. En ciertas sesiones, a fuerza de silencios y
i Ir eni gmas del Gran Maestro del Gol pe de Efecto, el
auditorio queda cauti vo de una sensacin de i nmi nen-
ia jams coronada; una nueva pausa comi enza y, de
pronto, Lacan hace una pequea broma o escl arece una
ilusin. Entonces, el audi tori o exulta l i teral mente de
comprensin al escuchar toda esa chatarra terica
73
^ ^ B ^ ^ ^ H M ^ ^ H ^ H M ^ M I I I I 1111111
pronunci ada con nfasis,
17
lo que quizs asombra. Ma-
ra Pi errakos reconoce haber observado tambi n en
Lacan un autntico i nvesti gador que da a probar a su
pblico audaces hiptesis de pensami ento, por ms
complejas que sean.
18
17
Seminario RSI , sesin del 19 de noviembre de 1974, por
ejemplo, donde el vociferador, Gran Maestro del Golpe de Efecto,
est muy presente.
18
Mara Pierrakos, La Tapeuse de Lacan, souvenirs d'une
stnotypiste fache, rflexions d'une psychanalyste navre, Pars,
L'Harmattan, 2003.
74
lili || I liiirtiUMiii ni <11 f-Hf Wt l i l i l i IT I l i l i l 11III11 flMfell
E L CARI SMA
DE L ACAN
\ no a ao, el pblico que convoca ese seminario, cada vez
ni!IH numeroso, se interesa enormemente por escuchar a
bncan. La intensidad, la originalidad de su comentario
obre Freud, la suma de temas barajados por su mtodo
n iundador de amplio espectro filosfico apasionan ms
nll de los crculos del psicoanlisis. No todas las pocas
rii/,an de la sensacin con la cual ese auditorio concurre al
i ilunario: la de asistir en carne y hueso a un momento
I M : I, rico del pensamiento, a la manifestacin de un maes-
i ro, a una teatralidad magistral. Sus primeros pblicos se
n nten pioneros. Antes de volverse uno de los ms apasio-
IIIidos crticos de Lacan con la publicacin de El antiedi-
/"I , escrito con Giles Deleuze, Flix Guattari es un
| | iraniano entusiasta y lo llaman Lacan, a tal punto
abruma a sus al l egados habl ando sin cesar del
I ni i coanalista. Cuando Guattari persuade a uno de sus
miigos, estudiante de filosofa, de presenciar el seminario
n 1956, ste se muestra a su vez exaltado: Realmente
'itiod i mpr esi onado por que escuch a al gui en
'iiupletamente diferente a los profesores de la Sorbona
'| iic yo conoca y que no eran poca cosa: Vl adi mi r
lanklvitch, J ean Wahl, Ferdinand Alqui....
1
1
' '.laude Vivien citado por Francois Dosse, Giles Deleuze, Flix
75
Ese fenmeno se repi te con muchos otros asi stentes
de ese per odo, el del pri mer L acan, maestro j ovi al de
Sai nte-Anne y vi ento de l i bertad para su audi tori o.
Ni ngn regi stro permi te or l a voz de ese hombre j oven,
el egante, todav a l ejos de la mul ti tud y de los maternas,
que Wl adi mi r Granoff descri be entonces como suma-
mente seductor.
2
Aos ms tarde, en 1964, cuando Mi chl e Montrel ay
descubre el semi nari o, si ente una potenci a de vi da, de
acci n... Y adems, hay que deci rl o, lo que se l l ama el
"geni o", ese daimon, ese esp ri tu que lo traspasaba,
que atravesaba su pal abra.
3
El propi o L acan hab a descubi erto en el semi nari o de
Al exandre Koj ve, dedi cado a l a fenomenol og a de He-
gel , el aconteci mi ento que puede vol verse una ensean-
za oral cuando es ani mada por una gran personal i dad
del saber. Ese aura de una voz erudi ta no puede reem-
pl azarse por una publ i caci n escri ta. Al haberl o expe-
ri mentado con otros, L acan sabe que una enseanza de
ese ti po no por eso deja de consti tui r una verdadera
obra y que un pbl i co cul ti vado, aunque sea restri ngi -
do, puede conferi rl e ese estatus en l a memori a col ecti -
va.
Ojal los escritos permaneciesen, lo cual es ms bien el
caso de las palabras: pues de stas la deuda imborrable
por lo menos fecunda nuestros actos por sus transferen-
cias.
4
A la manera en que un pi ntor o un escri tor pone sus
Guattari, biographie croise, Pars, La Dcouverte, 2007, pg. 53.
Sobre Flix Guattari, ibd., pg. 51.
2
En Alain Didier-Weill, Quartier Lacan, ob. cit., pg. 52.
3
I bd., pg. 184.
4
J acques Lacan, Ecrits, ob. cit., pg. 27 (en espaol '.Escritos, ob.
cit., pg. 38],
76
I iics en la forma embl emti ca de un antecesor con el fin
ilc comenzar su propi a aventura formal , L acan retoma
ln dramaturgi a pedaggi ca de Kojve y emprende una
obra de pensami ento apoyada en el comentari o del
li'xto freudi ano. No obstante, tanto como se pueda
luzgar, el estilo del di scurso de L acan di fi ere del de su
un i estro. L a manera en que Raymond Aron evoca en sus
Memorias un vi rtuosi smo di al cti co de Kojve que no
lirne nada que ver con la el ocuenci a muestra que
I nean no se content con pl agi ar el esti l o del filsofo.
Animismo, Domi ni que Auffret descri be el encanto po-
iln'oso de Kojve, al i anza de ri gor y de j bi l o expresada
'ti una l engua vol untari amente popul ar, de gran si m-
pl rza..., en un ri tmo vel oz.... El fi l sofo est i nmer-
u en un gran domi ni o de la argumentaci n. En la
I MI labra de Kojve no hay parntesi s. Es total mente
iijcno a eso, slo la l ongi tud puede perjudi car su di scur-
r ,..
5
L acan i mprovi sa a un ri tmo compl etamente
il lbrente, con un l enguaj e redundante y afectado,
nln'iendo grandes vac os en el seno de una pal abra que
i'vita la preci pi taci n l gi ca: el pensami ento es dema-
siado rpi do para no ser engaado.
6
Mientras que Kojve profesa ante un pbl i co tan
prestigioso como restri ngi do, L acan deja mul ti pl i car
ii auditorio ao a ao, atrayendo haci a su persona y su
i iruela una i mportante comuni dad de di sc pul os que
lineen del semi nari o uno de los escenari os ms grandes
(le la era estructural i sta.
I,n soci ol og a reconoce no defi ni r bi en la noci n de
i irisma que Max Weber puso en ci rcul aci n para
' Dominique Auffret, Alexandre Kojve. Laphilosophie, l'EtaL, la
lln tic l'Histoire, Pars, Grasset, 1990, pg. 240; Raymond Aron,
Mcnutires, Pars, J ulliard, 1983, pg. 94.
" Ecrits, ob. cit., pg. 790 [en espaol : Escritos I I , ob. cit., pg.
ftl l .
77
I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
teori zar una de l as formas de domi naci n que se ejerce
en l as soci edades. Para ste, el poder cari smti co es
comprensi bl e no tanto por causas i denti fi cabl es en un
i ndi vi duo como por sus efectos de domi ni o sobre una
comuni dad. El cari sma, ms que el atri buto de ese
personaj e, es el poder que sus di sc pul os le confi eren
por su percepci n. Graci as a una cal i dad de presenci a,
de autori dad, de encanto, a una fuerza de carcter
perci bi da como extraordi nari a, un i ndi vi duo ejerce un
poder de atracci n tan fl agrante como mi steri oso que
merece ser anal i zado. L a seducci n que un grupo expe-
ri menta por una gran personal i dad, la devoci n que
este i ndi vi duo susci ta hasta l a al i enaci n y el cul to
marcan esa efi caci a del cari sma.
Cuando asi ste al semi nari o de L acan, Cl aude L vi -
Strauss ti ene l a sensaci n de conti nuar su experi enci a
chamni ca:
Lo sorprendente era esa especie de irradiacin que
emanaba a la vez de la persona fsica de Lacan, de su
diccin, de sus gestos. He visto en accin a numerosos
chamanes en las sociedades exticas. Y encontr en l
una especie de equivalente de la potencia chamnica.
7
Por su parte, Wl adi mi r Granoff denunci a en el cari s-
ma una noci n i gnomi ni osa. Ese concepto odi oso no
hace ms que cul ti var y revel ar l a i gnoranci a con l a que
cul ti vamos nuestra manera de i nvesti r objetos. En
materi a de transmi si n del saber, por ejempl o, Granoff
di sti ngue al profesor, que se contenta con di ctar
cursos ao tras ao sin pasi n, del docente, nombre
que le da a aquel que transmi te con su pal abra la fuerza
del deseo y de los afectos que lo unen a su objeto de
7
Citado por Elisabeth Roudinesco, Historie de la psychanalyse
en France, ob. cit., tomo I I , pg. 371 [en espaol: La batalla de cien
aos: Historia del psicoanlisis en Francia, ob. cit.].
78
enseanza. Para Granoff, la nocin de cari sma sacrali-
7,a en una ceguera despreciable la manera en que ese
deseo y sus afectos habi tan la voz, los gestos del orador
y singularizan su expresin de una manera fascinante
para su pblico.
8
Los msi cos, natural mente, tendrn algo para decir
en materi a de escucha exttica, a tal punto la experi en-
cia musi cal concierne a la potencia sonora que acta
bajo el l enguaje habl ado. Foucault [...] me deca hasta
<| u punto Lacan era para l una msi ca, que hab a que
orlo o escucharl o para entrar con faci l i dad en el desa-
rrollo de su discurso.
9
Las tcnicas oratori as y las del arte dramti co agre-
dan que si mpl es mecani smos de al ternanci a entre
palabra y silencio, gestos e i nmovi l i dad, cauti van la
itencin. Las rupturas de ritmo (habl ar rpi do, dete-
nerse, acelerar, dilatar) y las rupturas de tono (pasar
de un senti mi ento a otro) magneti zan la escucha. Lacan
ncta i ncesantemente tales modul aci ones, tanto ms
fascinantes puesto que corresponden a i ntensi dades
lutnticas de su pensami ento, a conmoci ones nti mas
<| ue se esfuerza por vocal i zar en pbl i co, con una
expresividad cauti vadora para unos, repul si va para
<1 uienes se niegan a abandonarse al pl acer autohipntico
i 11 el cual la seduccin oratoria no puede ejercerse, sin
duda.
Uno de los el ementos de i nfl uenci a del orador depen-
de tambin de un fenmeno intensificado por el hecho de
i .scuchar en posicin inmvil, lo que redobl a la pasi vi dad
de or. Cuando un discurso dura ms de unos mi nutos
inte un pblico pasivo, aquel que escucha con atenci n
MC encuentra en el mi smo estado que quien habl a. El
H
Wladimir Granoff en Alain Didier-Weill, Quartier Lacan, ob.
ni.., pg. 67.
" Testimonio de Francine Pariente sobre Michel Foucault, publi-
cado en la revista Le Nouvel ne, n
g
8, febrero de 2008, pg. 49.
79
I I II I I IIIIIIII!III11III II I I I III I I I II I I I I I I II II I I II II I I I I I I I I I I I I
deseo, la fuerza que domi na al orador y conduce sus
entonaci ones domi nan a su vez al auditorio. El placer
del orador, su fati ga, su alegra, su clera se convierten
en senti mi entos que experi menta el pbl i co con
aprobaci n o rechazo. Al auditorio le fal ta el aire que el
orador no toma si ste respi ra mal durante su discurso,
sufre la ausenci a o el exceso de sus movi mi entos. La voz
del orador y su comportami ento vi si bl e transmiten al
cuerpo del oyente la confi guraci n mi sma de lo que lo
mueve. La fuerza que lo obliga a habl ar obliga a su
pblico a pensar como l. En su i nmovi l i dad aparente,
el auditorio i ncorpora esos i mpactos cuya fuerza vara
segn los i ndi vi duos, pero que, poco a poco, concentra
al pblico en una experi enci a comn.
En una situacin ideal, la l i mi taci n a esos fenme-
nos de dominio puede ejercerse de ambos lados de la
tri buna: l mi te que el orador i mpone a sus artimaas
seductoras cuyo i mpacto percibe en el pbl i co ms all
de lo razonabl e; lmite al exceso de sumi si n que se
i mpone el auditorio a pesar de su pl acer de escucha y de
proxi mi dad.
En la real i dad, esa moderaci n se pone a prueba de
la dificultad, para el orador, para escapar a las fuerzas
que lo habi tan sin saberlo y que lo obl i gan a enfrentar
nuevamente a su pblico con la mi sma intencin, la
mi sma violencia de afectos, y de la di fi cul tad para el
oyente para resistir a los fenmenos de identificacin y
de transferenci a sobre los cuales L acan ha habl ado
especi al mente a propsito del sujeto supuesto saber,
otro nombre del analista en el dispositivo de la cura. De
ambos costados de la tari ma, cada uno se enfrenta con
un lmite cuyo trazado no es el mi smo para cada
individuo. La sensacin de seducir y de ser seducido
ms all de las necesi dades pedaggi cas no siempre
afecta al orador y al pblico en el mi smo momento.
Cada oyente debe encontrar el espacio de deliberacin
que lo hace permanecer en su asiento a manera de
aprobaci n de un esti l o excesi vo del que pi ensa
discriminar las ventajas con toda lucidez o levantarse
en seal de ruptura con manejos fusi oni stas cuya con-
secuencia poltica no es tolerable.
En su conferenci a de Louvai n y en vari as ocasiones
ms, Lacan denunci a con el nombre de predicacin
poltica el peligro de fascinacin que ejerce el discurso
totalizador sobre el ser humano, la seduccin por el
sentido envol vente, la elevacin de tono que acompaa
a la reivindicacin poltica de las ms grandes espe-
ranzas a pesar del desastre histrico que, a menudo,
resulta de esas promesas grandi osas. Eso no i mpi de al
propio Lacan hacer i l usi onar a su pblico con una
nueva teora psi coanal ti ca que abarca todos los aspec-
tos de la vi da: amor, l enguaje, religin, literatura,
poltica, estti ca... Eso no i mpi de, en ciertas ci rcuns-
tancias, estructurar a travs de su voz una comuni dad
carismtica. Esa situacin de un hombre de saber que
analiza los efectos de domi naci n a travs del discurso
que parece a veces el ejempl o exacto de lo que denunci a
no es propi a de Lacan.
Estaba all un seor que tena un inmenso carisma,
que era bello, joven, desenvuelto [...] y que tena el don de
la palabra [...], que seduca a todo el mundo [...] con esa
manera tan sutil e inteligente de mantener en su auditorio
la sensacin de que eran iniciados, fundadores de una
nueva religin escuchando al profeta que les ofreca la
Buena Nueva. El mi smo testigo detalla que era un ser
muy generoso, seductor y carismtico y, al mismo tiempo,
aterrador en ciertas relaciones profesionales.
En una conferencia, Nathalie Heinich evoca as la figu-
ra de Pierre Bourdieu, con quien ella comenz su carrera
de sociloga antes de distanciarse de ese maestro.
10
1,1
Nathalie Heinich, Confrence d'Agora, 19 de septiembre de
81
En su ensayo sobre el fenmeno Bourdi eu, ella
insiste sobre los aportes innovadores de Bourdieu a la so-
ciologa y sobre su ambi ci n de dar a esa disciplina un
estatus ci ent fi co. Agrega que al i nteresarse por
numerosos temas ligados al arte y a la cultura, Bour-
dieu contri buy enormemente a una extraordi nari a
i nventi va en su campo de i nvesti gaci n y a la manera
en que l pudo enfrentarse a su poca, y al modo
espectacul ar en que su poca lo recibi y lo engrande-
ci. Estos el ementos parecen describir al mi smo ti em-
po el fenmeno l acani ano. Asi mi smo, la estructura de
la relacin profti ca, organi zadora de un pequeo gru-
po de adeptos al rededor de un maestro cari smti co que
ampla poco a poco su auditorio a los no iniciados, es un
el emento que conci erne di rectamente a la di mensi n de
ese fenmeno.
Los detalles que ella enumera en cuanto a la sati sfac-
cin de trabajar con Bourdi eu y a la manera en que, ms
tarde, su rel aci n con l se derrumba recuerdan lo que
existi entre Lacan y sus discpulos. Su anlisis de l os
el ementos de estupefacci n, de radi cal i zaci n y de os-
curi dad engendrados por la forma de di scurso de
Bourdieu hacen pensar i nevi tabl emente en la oscuri -
dad y en l a radi cal i dad sorprendente de los enunci ados
lacanianos.
11
Tambi n el estilo de Bourdi eu, en su
descripcin -fr ases muy l argas, sintaxis muy compl e-
j a, vocabul ari o rico en neol ogi smos- recuerda los re-
proches al estilo de Lacan y al mi meti smo que engendr
en sus discpulos. Los bourdi eusi anos escriben como
Bourdieu: hay un mi meti smo del que yo mi sma fui
v cti ma.
2008, a propsito de su libro Pourquoi Bourdieu, Pars, Gallimard,
col. Le Dbat, 2007. El texto de esta conferencia est disponible
enlnea: www.agorange.net / ConfJ Heinicli.pdf.
11
Nathalie Heinich, Pourquoi Bourdieu, ob. cit., pg. 160 y
siguientes.
En lo que ella llama la tristeza del rey, Nathalie
I l ei ni ch hace pensar en el hartazgo del maestro de la
calle de Lille en la cima del reconoci mi ento, en su dura
vivencia de la grandeza. Ella agrega: A veces, ten a-
mos la impresin de que l consi deraba a quienes
estaban con l como imbciles -por eso la sensacin de
inmensa soledad que emanaba de l -. Esta observacin
sobre Bourdi eu parece escrita para Lacan, quien, en
Televisin, di ce habl ar para que l os i di otas me
comprendan.
12
Nathalie Heinich evoca esas analogas entre Bourdieu
y Lacan y cuenta que, en 1976, la publicacin del libro
de Franfoi s Roustang, Un destin si funeste, centrado
en las rel aci ones entre maestro y discpulos en el
ambiente psicoanaltico, favoreci a una toma de con-
ciencia del fenmeno sectario entre ciertos col aborado-
res de Bourdi eu.
El di stanci ami ento del ex di sc pul o del maestro
provoca en respuesta una crtica de su i nfl uenci a como
I irania. As como Nathal i e Heinich encuentra razonable
evocar los anlisis fi l ol gi cos de Vi ctor Kl emperer,
observador de la l engua nazi, como una de las herra-
mientas para describir los fenmenos de l enguaje que
participan en el proceso sectario, i ncl uso alguien del
entorno de Bourdi eu, J acques Nassi f, viejo amigo de
bacan, declara sobre ste que recurri a las recetas
ms descaradas del "Fl i rer".
13
Sin duda, es intil ofender a tal punto la memori a de
I tacan para sealar las di sfunci ones institucionales y
12
I bd., pg. 26 y Lacan, Tlvision, ob. cit., pg. 9. [En espaol:
/ 'sicoanlisis, Radiofona y Televisin, ob. cit., pg. 84],
1:1
J acques Nassif, L'Ecrit, la voix: fonctions et champ de la voix
i'/ 1 psychanalyse, ob. cit., pg. 34; Victor Klemperer, LTI . La langue
ilu TroisimeReich, Pars, Pocket, 1998. En su conferencia, Nathalie
II einich reconoce el carcter provocador de su referencia a Klempe-
i cr, tambin citado en Pourquoi Bourdieu, pg. 31.
83
l a desvi aci n autocrti ca que marcaron l a hi stori a de
su escuel a. Mi chel Foucaul t, poco suscepti bl e de i ndul -
genci a haci a L acan y haci a el psi coanl i si s, se negaba
a evocarl o en trmi nos de terror:
Aquellos que lo escuchaban queran precisamente escu-
charlo. Slo aterrorizaba a quienes tenan miedo. La
influencia que se ejerce nunca puede ser un poder que
se impone.
14
14
Michel Foucault, Dits et crits I I , 1976-1988, ob. cit., pg. 1024.
84
^ ^ ^ H H l i l i 1; 11 I I MI M
Segunda parte
LOS SILENCIOS CONTRA LA
PRECI PI TACI N
LA EXTRAA EXI GI DAD
DEL TEMA DE LA VOZ
EN LA TEOR A DE LACAN
ll 22 de mayo de 1963, Lacan inicia una sesin del
seminario La angustia dedicada a la voz. Retoma el te-
ma en la sesin del 25 de juni o del mismo ao.
Eso ser todo.
En un cuarto de siglo, tres horas especficas, sola-
mente, son las que Lacan consagra al vector dominante
de los intercambios entre un paciente y su analista.
Tres horas apenas, en aos y aos de seminario, para
esbozar un estatus de la voz en una enseanza eviden-
ciada justamente como obra oral.
A esas dos sesiones se agregan fragmentos importan-
tes aunque dispersos en otros seminarios: afirmaciones
sobre la reversibilidad del silencio y del grito en De un
Otro al otro, sobre la palabra del psictico en Las
psicosis... Lacan repite all un mismo principio estruc-
tural: el nivel sensorial del fenmeno de la palabra es
subalterno con respecto a la cadena de significantes. La
dimensin simblica del lenguaje domina al elemento
sensible. No hay ninguna necesidad de tratar la sono-
ridad de la voz por ella misma. Aunque no deja de
evocar de modo conmovedor el grito del presidente
Schreber como algo por lo cual la palabra llega a
combinarse con una funcin vocal absolutamente a-
significante, y que empero contiene todos los signifi-
87
i I i 11111 !l i 1111111111111! 1111111! I I I 11111111 11111 l i l i l
cantes posi bl es, es preci samente lo que nos estremece
en el alarido del perro ante la luna.
1
Esa empati a
trgi ca parece anunci ar un desarrollo. El hecho desga-
rrador de ese aullido precipitar nuevas y conmovedo-
ras observaci ones que i ntroducen en la funcin oral.
Pero no. Nada. Como si fuera i mposi bl e para Lacan
asumi r la di mensi n oral ms all de un grandioso
panorama en un abi smo que se vuel ve a cerrar i nmedi a-
tamente. Esa exi gi dad del tema de la voz es un eni gma
- si no una omisin vol untari a-.
El di sposi ti vo cl si co de la cura movi l i za el cuerpo
del paci ente sobre el di vn, lo hace de modo que
anal i sta y paci ente no i ntercambi en ni nguna mi rada;
el si l enci o se i nstal a; la voz del paci ente se el eva; el
anal i sta le opone su si l enci o, fragmentos vocal es de
reanudaci n o de i nterpretaci n. Cada uno presta
o dos a lo que el otro dice o cal l a. L a propi a presenci a
de l os cuerpos se vuel ve al go que se escucha: un gesto
es un rui do; l a i nmovi l i dad, un si l enci o. No por el l o
l a reducci n esenci al de esa l i turgi a teraputi ca a lo
sonor o y a l o or al , l as f uer zas de evocaci n
car acter sti cas de l a voz al ta, l os afectos de
denomi naci n que desi gna a l os seres, las experi en-
ci as, la uti l i zaci n establ eci da de una pal abra vi va
para di ri gi rse a l os ancestros, a l os muertos, l a
vocal i zaci n de sufri mi entos y de deseos reduci dos
hasta entonces al si l enci o son menos i gnorados en l a
obra l acani ana, mi entras que l a vi sta y la mi rada,
aun desti tui das por el di sposi ti vo de la cura, lo que
pretend a Freud, son objeto de l argos desarrol l os.
En La voz en el cine, Mi chel Chi on trasl ada el
dispositivo de la cura freudi ana al ms general de la
1
J . Lacan, Le Sminaire, Livre I I I , Les Psychoses, texto estable-
cido por J .-A. Miller, Pars, Seuil, 1981, pg. 155 y siguientes (1955
-1956) [en espaol: El seminario I I I , Las psicosis, Buenos Aires,
Paids, 1990, pg. 702],
88
voz acusmti ca, aquella que se oye sin ver la fuente de
la que proviene. Tal dispositivo ampl a i ntensamente
la voz y el poder de anlisis a la manera de un Amo
acusmtico que, en ciertas pelculas, permanece disi-
mulado detrs de una tela, una cortina, una puerta o,
en el dispositivo freudi ano, en la trasti enda con respec-
to a la visin del paciente.
2
En su descubri mi ento del inconsciente freudi ano co-
mo hechos del discurso, Lacan ve l enguaje por todas
partes pero escasamente oye a los paci entes de Freud
decir sus sueos, l apsus y chistes en voz alta. Las
palabras de la talking cure son sin sonori dad, como
si l enci adas por l as l eyes i nsensi bl es del l enguaj e. En
los testi moni os que se rel aci onan con su cl ni ca, ya
sea en la cura o en la presentaci n de enfermos,
L acan, sin embargo, presta o dos cl aramente y oye
los afectos que modul an la voz del paci ente. En
psi coanl i si s -di ce en una entr evi sta- no se pi de
ms que una cosa al enfermo, una sol a cosa: que habl e.
Si el psi coanl i si s exi ste, si tiene efectos, es ni camente
en el orden de la confesi n y de la palabra.
3
Pero esa
palabra, ya sea si l enci osa o modul ada en voz alta, esas
tensiones dol orosas y l i beradoras caracter sti cas de la
situacin de la confesi n verti da en el odo de otro slo
se vuel ven, en la teor a l acani ana, un soporte de
mani festaci n que el psi coanal i sta, archi l ector de l a
cadena si gni fi cante, transforma i nmedi atamente en
texto, en una materi a cuya pronunci aci n y sonori dad
son apl astadas por el i mperi o de la decodi fi caci n
estructural de la que son objeto.
En los Escritos, el lector puede filtrar ci entos de
2
Michel Chion, La Voix au cinma, Pars, Cahiers du cinma/
ditions de l'toile, 1982, pg. 27.
3
Entrevista con Madeleine Chapsal publicada en L'Express del
31 de mayo de 1957, n
s
310. Disponible en lnea en el sitio www.ecole-
lacanienne.net.
89
pginas segui das sin encontrar el menor trmi no refe-
rido a la voz.
4
Cuando una forma aproxi mada aparece
-con el trmi no pal abra, por ej empl o-, slo es una
oportuni dad ms para tratar la estructura del l engua-
j e en s mi smo como condicin del inconsciente, al igual
que otras apari ci ones como las de discurso, si gnos,
escri tura... No i mporta, para la teora l acani ana, que
el significante sea acstico, gestual o visual. La noci n
de voz no tiene all ni ngn arraigo fontico o sonoro
privilegiado. Para Lacan, la voz es lo que, en cual qui er
significante gesto, i magen, sonori dad-, no parti ci pa
de la significacin. En ese sentido, existe una voz
gestual tanto como una voz sonora o visual, noci n de
inters i ndi scuti bl e pero que no deja de hacer de la
phon la gran perdedora.
Hay que reconocer a Lacan haber agregado el objeto
voz j unto al objeto mi rada a la lista de los objetos
pul si onal es enumerados por Freud. Pero la pri mac a
absoluta del si gni fi cante sobre el fenmeno sensorial de
la voz no basta para explicar, creo yo, el mi nscul o
espacio dejado a sta con respecto al otro regi stro
sensorial tratado por Lacan: el de la vista. En la con-
cepcin l acani ana, la vista es un el emento no menos
subalterno en la relacin del sujeto humano con el
significante. Sufre en la mi sma medi da de la carenci a
que implica todo objeto pulsional. Como la voz, la vi sta
es una materi a que slo tiene val or en un si stema de
oposiciones caracterstico de las leyes del l enguaje y no
en tanto fenmeno propio.
Para explicar el lugar bastante ms amplio que
Lacan le da a la vista en su obra, a pesar de todo, basta
4
Ecrits, ob. cit., pg. 284, connotacin oral del fenmeno de la
presencia y de la ausencia en Freud; pg. 533, aparicin espordica
de la dimensin voz a propsito de la alucinacin verbal; pg. 772,
una mencin aislada de la voz a propsito de la psicosis... [en
espaol, Escritos I I , ob. cit., pgs. 274, 511 y 734 respectivamente],
90
11 I I I I 11 I 11 I I I I I I I I ! I I 11 I I I I I II I I I ! I !! I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I !
con decir que l era sin duda ms sensible al el emento
plstico que al acstico. En tal caso, por qu razn
mantiene durante tanto ti empo el seminario? Por qu
no prefi ere el aspecto visual de lo i mpreso y el objeto
libro en detrimento de la publ i caci n oral? Es a sta, en
realidad, que l se muestra ms ligado.
A fuerza de decir que la defi ni ci n l acani ana de la voz
opera un rebasami ento de su materi al i dad sonora, se
descuida la experiencia sonora de la teora l acani ana
en s mi sma y la manera en que su vocal i zaci n procede
por i ntensi dades espec fi cas en el seno del desarrollo
terico.
Si, como dice Stanley Cavell, la censura de la voz en
la tradicin filosfica corresponde a una represin de la
confesi n y de la autobi ograf a en nombre de las
exigencias de la raci onal i dad, es an ms sorprendente
que el maestro de una disciplina que promul ga la
confesi n autobi ogrfi ca pase por alto el registro oral
esencial para su el aboraci n.
Lacan declara un da: Cada progreso de la ciencia
ha borrado de ella un rasgo antropomrfi co.
5
Sin duda,
podemos l amentar que al querer converti rse en ciencia,
el psi coanl i si s l acani ano no haya podi do evitar el
mismo escollo.
5
Stanley Cavell, Un ton pour la philosophie. Moments d'une
autobiographie, trad. fr. S. Laugier y . Domenach, Para, Bayard,
2003, pg. 111 (1994) y J . Lacan,cri ts, ob. cit., pg. 86 [en espaol:
Escritos I , ob. cit., pg. 921.
91
W R I W H T H i mT - m' l T 111111 1111111111111111111 Mi l
LA VOZ DEL SHOFAR
Lacan muestra en esas dos sesiones de 1963 que la
vocalizacin es a veces el nico elemento que permite
captar su pensamiento. La lectura de sus libros da a
menudo la impresin de que muchos puntos doctrinales
tienen la mi sma i mportanci a. Vi si bl emente, todo
cuenta, y el lector, paralizado ante tantas alusiones
literarias, filosficas y psicoanalticas, se detiene a
analizar cada enigma del pensamiento lacaniano con
un mismo esfuerzo de atencin.
La escucha del seminario revela otra econom a teri-
ca: aqu, un acento de burla indica el menosprecio con
el cual hay que escuchar ese anlisis al que el lector
prestaba gran atencin; all, una modulacin de defe-
rencia inspira un profundo respeto por un tema que
pareca menor; una crtica, mesurada en la lectura, es
una rabia descontrolada en la escucha; un breve pasaje
disimulado en el texto se revela portador de una carga
trgica cuya brevedad, insignificante a pri mera vista,
es un grito de dolor o de exasperacin que no puede ser
minimizado... No slo el pensamiento-en-voz-alta del
seminario instaura un clima de elaboracin que le es
inseparable, sino que, adems esa dramatizacin, es a
veces el nico discurso que hay que retener en tanto
experiencia de una idea que quedar sin definicin
93
m m l i i i mi i i i i i n 11 ri 111111111111111111111111
estable porque Lacan no i ntenta o no puede todava
abordarl a de otro modo. El ri tmo de elaboracin oral
protege tambi n la teorizacin de un cierre apresura-
do, y es se el ritmo que permi te con frecuenci a una
comprensi n del sentido, mi entras que el estilo de los
Escritos tendr ms bien el efecto opuesto por razones
de las que el propio Lacan se l ament.
Esa sesin del 22 de mayo de 1963 aumenta l entamente
su potencia. No permite ms que un enfoque deshilva-
nado, i nacabado, del objeto voz, muy poco abordado por
Lacan - l o que las pginas siguientes, tambi n deshil-
vanadas, no tratan de disimular.
Durante unos quince mi nutos, Lacan se dedica a
retomar ideas pronunci adas en un mi smo tono mono-
corde. Largas pausas atascan ese ritmo. El drama del
deseo, explica el psi coanal i sta, permanecer a oscuro si
la experi enci a de la angustia no permi ti era extraer de
ella el sentido por la manera en que se anuda a ste. El
afecto de angusti a seala la presenci a de un vaco en el
seno del objeto del deeo. Ese vaco i ni magi nabl e, causa
del deseo, habi ta permanentemente los objetos de elec-
cin codiciados por ese deseo, y conduce a ste a un
callejn sin salida en una angusti a concomitante. La-
can prosigue la experiencia de esa angustia en cada
etapa en que la pulsin toma del cuerpo su objeto (etapa
del ano, del pene, de la boca, del ojo...) y llega a una
l ti ma fase en esa sesin, la de la oreja. Abordar el
objeto voz es abordar el campo del deseo ligado a la voz
y, en consecuenci a, el tipo de angusti a correlativa a ese
deseo de apelar a la oreja de otro - l o que, por otra parte,
Lacan l l ama la pulsin i nvocadora-.
En la concepci n l acani ana, la voz es un objeto
pul si onal , es decir, el objeto de una pulsin especfica
que lleva al sujeto a movilizar su voz para apelar a Otro.
El deseo de capturar a ese desti natari o engendra l a
94
formacin y la emisin de la voz que se desprende as
del sujeto para insertarse en la oreja de ese otro e
instaurarlo como aquel que el deseo pretende. Lacan
reivindica en sus prembul os que su mtodo no se
distingue del objeto abordado.
1
Por eso creo que es an
ms i mportante escuchar lo que explica Lacan acerca
de la voz en paralelo con lo que su propia voz deja or.
Cuando Lacan se propone tratar sobre la estructura
del objeto voz para vol ver a la poca de oro de los pri -
meros ti empos de la exploracin freudi ana, retoma el
hilo de un estudio de un contemporneo de Freud,
Theodor Rei k, consagrado al ritual.
2
Lacan rompe as
el cl i ma de esos prembul os con un ligero tono de
amonestaci n al pronunci ar una pal abra: shofar.
El shofar o shofr es un objeto del ritual jud o,
especie de i nstrumento de msi ca en forma de cuerno
en el cual sopla el ofi ci ante en ocasin de ciertas fiestas
o reuni ones sol emnes. Rei k le consagr uno de sus
estudios de psicoanlisis aplicado. Lacan retoma el
ejempl o de ese i nstrumento que emite una sonoridad
remarcabl e para abordar la estructura de la voz como
objeto pulsional. La descripcin de la voz del shofar,
segn la expresin de Lacan, conci erne tambi n la
manera en que la conciencia de un i ndi vi duo o de una
comuni dad se forma como voz, pues el puebl o jud o oye
el soni do del shofar en el momento en que Dios i nstaura
su pacto con Moiss.
Una pri mera pregunta es i nseparabl e de la sonori-
dad del shofar: a quin se dirige su l l amado?
1
L'Angoisse, sesin del 22 de mayo de 1963,6 min., 18seg.;y pg.
282 de Le Sminaire, Livre X, L'Angoisse, texto establecido por J .-
A. Miller, Pars, Seuil, 2004, [en espaol: SeminarioX, La Angustio,
ob. cit.].
2
Theodor Rei k,L eRi tuel . Psychanalyse des rites religieux, Pars,
Denol, 1974, pg. 240 y siguientes (1928).
I | I | | | I I I I I i I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I II I I I II I I I
Lacan nombra ese shofar con un tono ligeramente
irritado que anunci a la reanudaci n de su clima de
el aboraci n terica. Tal entonaci n apel a al socio agra-
decido de su creacin - l a sorda, el duro de o do-, ha-
ci endo sufri r a su pblico un ligero endureci mi ento de
rel aci n que i mpone el desacuerdo esencial de su
teori zaci n.
En los mi nutos que siguen, L acan intensifica la
di nmi ca amarga del reproche de l a que se nutren su
voz y su pensami ento a la vez. Para hacerl o, deplora la
prdi da de esa fecundi dad que demostraba la genera-
cin de pioneros que, en torno a Freud, rivalizaba en
bro e i nventi va. Qu sucedi despus de esa antige-
dad admi rabl e? Repeti ci n, desgaste del mtodo,
aberraci n del trabajo de los conti nuadores. Tales
recri mi naci ones favorecen a la cadena de reacciones
propicias a la atmsfera de pensami ento lacaniano. No
basta con decir lo que pudo haber preparado los das
precedentes. Hay que recrear cierto estado de s-mis-
mo, convocar socios tiles, emitir tensi ones vocaliza-
das sin las cual es esas noci ones se convertiran en la
repeticin de i deas desafectadas en l ugar de surgir
como fuerzas, reacci ones, recuperaci n de un deseo
irascible de pensar.
Esas condiciones inspiradoras demuestran la ventaja
epistmica del reproche y de la clera en Lacan. La
pedagoga lacaniana no existe sin ese reverso de oscuri-
dad, es imposible aislar con pesar un Lacan buen clnico,
buen terico, de su personaje malicioso, un maldito rabioso.
A la manera en que Wittgenstein comprueba en sus
Observaciones diversas que su ideal es cierta frialdad,
Lacan parece demostrar que su ideal es cierta clera,
cierto aire sombr o y peleador. Cul mi na el acceso a ese
di nami smo confl i cti vo desbaratando su admi raci n
inicial por Rei k con un reproche vehemente hacia l.
Apenas l l amado al recuerdo y a la admi raci n, Reik ya
os condenado por haber convertido su estudio en una
mezcla i nnombrabl e, un uso analgico del smbolo,
que hunde su texto en l a peor confusin. L acan no
mastica sus pal abras para denunci ar en Rei k a un
hombre desprovisto de los sustentos tericos de los
cuales el propio Lacan se ofrece como garante ante ese
tipo de desvos.
Por qu no? Sin duda es verdad. Sin duda es esen-
cial para Lacan quejarse en voz alta. Ese modo de
proclamar su amargura tan vel ozmente como su admi -
racin permi te a su pensami ento moverse en una suce-
sin de afectos que componen la proporcin de esti ma y
de odio adecuada a su refl exi n. El exceso denunci ado
en Rei k autoriza por represal i a legtima el exceso de
ambicin sin el cual L acan no podr a proceder. En esas
Cases de reproche, L acan pronunci a adems ciertas
slabas como si creci eran en pal abras-cactus: escasas,
hirientes, rebosantes de savia amarga. Esa especie
excl amati va que l asti ma el odo seala la aridez del
pensamiento que vi ene.
Todo el mri to de esa sesin se debe no obstante al
hecho de que Lacan, lejos de ampl i fi car sus di scordan-
cias, economi za sus tensi ones de modo l l amati vo. Lejos
de complacerse arreglando cuentas, regula ese clima de
hostilidad en benefi ci o de su reflexin. La vehemenci a
y el reproche slo asoman en su voz, mezcl ados con
notas de benevol enci a y de esti ma cuya al ternanci a
modula el discurso en un permanente cl i ma que man-
tiene en vilo al auditorio. Las frecuentes acentuaci ones
marcan un pizzicato que j uega con numerosas conso-
nantes. Deforman la acsti ca de las slabas sin hacer
perder el equilibrio a un orador que, desde ese momen-
to, no abandona el filo de la espada hasta el fin de la
sesin.
Lacan modera un poco su voz cuando alude a la
exigencia ci ent fi ca que permi te elegir en el texto de
97
i | | M i i i l l I i i i M 11 i l 1111 i i i i i i i i i i i i i i i i 'I
Rei k lo que merece ser reteni do. Esa moderaci n
sonora de l a voz en el momento de nombrar lo seri o de
la ci enci a se rel aci ona qui z con el menospreci o
teri co de la voz que hace presentabl e al psi coanl i -
sis. Un l argo si l enci o de transi ci n del orador nos
i ntroduce fi nal mente en el corazn de su di scurso
como si uno se detuvi era en el umbral de una sal a de
di mensi ones gi gantescas: la Bi bl i a.
98
r
UNA PERCEPCI N VI SUAL
DE LA VOZ
Explorando el texto bblico por sobre el hombro de Reik,
Lacan describe la sonoridad del shofar, anloga a la de la
voz, como inseparable de un sentimiento conmovedor
surgido de las sendas misteriosas del afecto auricular,
martilleando violentamente esta palabra al pasar.
1
Reik escriba: La ley es entregada en el monte Sina
entre relmpagos y truenos mientras ensordecen los
sonidos terribles del shofar.
2
Es decir que una ambi-
gedad caracteriza inmediatamente las sonoridades
potentes y roncas de ese instrumento que resuenan
mientras se promulga la ley divina. No podemos saber
si emanan de la voz de Dios o si son manifestaciones
sonoras que acompaan su presencia sin que deban ser
i denti fi cadas.
Lacan describe a su vez ese dilogo atronador entre
Moiss y el Seor, una especie de enorme tumulto,
tormenta de ruidos, para declarar al instante con la
ms extremada prudencia que all, en el texto bblico,
se menciona el sonido del shofar, incluso llamado por
1
L'Angoisse, sesin del 22 de mayo de 1963, 19 min., 22 seg., y
pg. 284 de Le Sminaire, LivreX, L'Angoisse, ob. cit. [en espaol:
Seminario X, La Angustia, ob. cit.].
2
Theodor Reik, Le Rituel. Psychanalyse des rites religieux, ob.
cit., pg. 249.
99
I I I I I II I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I M I I I l l l l l l l l l
L acan voz del shofar. Deci r que el sonido del shofar
se menci ona suspende cual qui er pretensin de l oca-
lizar su origen con certeza. Esa di fi cul tad para di scer-
nir el origen de la voz consti tuye una de las experi en-
cias esenciales que se le asocian, como demuestra la
serie de descripciones y de atri buci ones irresolubles de
la voz en los pasajes bblicos expl orados por Lacan
despus de Rei k.
Parece captarse la voz del general De Gaulle en la de
Lacan cuando ,este, en un tono enfti co, explica que en
otros pasajes del texto bblico el soni do del shofar se
escucha cada vez que se trata de refundar, de reno-
var la alianza con Dios en ci ertas renovaci ones
peri di cas o histricas.
3
Sorprende or a Lacan ejercer
la pompa i nstauradora y solemne de esa voz de hombre
de Estado para evocar la funci n i nstauradora y refun-
dadora del shofar en la hi stori a del puebl o jud o. Tam-
bi n en su combate contra las i nsti tuci ones psicoanal-
ticas, Lacan hace pensar en la actitud del general ,
rei vi ndi cando la soberana de la Franci a freudi ana
contra una subordi naci n al domi ni o integrado del
atl anti smo egopsicolgico de la I PA.
4
Si gui endo a Rei k, Lacan enumera los usos ocasi ona-
les del shofar en las fiestas j ud as con la funcin de
repeti r y rememorar el pacto de la Al i anza o, por el
contrario, de marcar la excomuni n de un mi embro de
l a comuni dad hebraica. En esa ocasi n, al menci onar
con pudor el nombre de Spi noza y su excomuni n en
1956, Lacan no puede dejar de asoci ar la resonancia del
3
39 min., 36 seg. de la sesin del 22 de mayo de 1963; y Le
Sminaire, Livre X, L'Angoisse, ob. cit., pg. 287 [en espaol:
Seminario X, La Angustia, ob. cit.].
4
Michle Montrelay cuenta que, en el momento de la publicacin
de los Ecrits, Lacan envi un ejemplar dedicado de su libro a De
Gaulle, a quien admiraba. En Alain Didier-Weill, Quartier Lacan,
ob. cit., pg. 183.
100
II l i l i l ! I l i l i II l i l i l l i l i I I I l l l f f i l i l i l I
shofar con su propi a excomuni n de las i nstanci as
i nternaci onal es del psicoanlisis. No es i nsi gni fi cante
preguntarse si esa sonoridad es la de Dios, y L acan no
miente con sus modul aci ones enfticas o arrogantes.
Rei k, sin embargo, termi na afi rmando que la voz del
shofar es la de J ehov.
Un hecho esencial: Lacan, a la inversa, manti ene la
ambi gedad al retomar tal afi rmaci n como lo que nos
dice Reik.
5
Precauci n que conserva la duda en cuanto
a la posibilidad de atri bui r un origen preci so a esa voz.
Asocia la experi enci a esencial de la duda a la de la voz
y a su estructura. La voz bblica es una voz acusmti -
ca: no da la vi si bi l i dad de su fuente. El hecho de
emanar de una zona mi steri osa la hace aun ms i mpre-
sionante, ms ubi cua, y su descripcin permi te afi an-
zar la de la conciencia como una serie de mandami entos
confundi dos con una voz que, en nosotros, habl a y grue
sin que sepamos bi en real mente quin nos grue cuan-
do escuchamos sus exigencias. Toda voz potente oda
sin que su fuente sea vi si bl e se inserta en nosotros como
voz de una exi genci a espectral que puede surgir en
cualquier momento, como la voz de la conci enci a y del
supery.
En otro momento, ms tarde en esta sesi n, Lacan
acepta no obstante que el sonido del shofar pueda ser
odo como brami do o rugi do de Dios pues el texto
bblico lo l l ama as en ciertos pasajes. Esa eventual i -
dad no es defi ni ti va ni excl uyente. Hay tanto i nters en
admitirla en un momento como en rechazarl a en otro.
Lo esencial es haber dudado, conti nuar haci ndol o,
atravesar la experi enci a de esas voces en esa i nestabi -
lidad constante y extraer el benefi ci o de cada hiptesis.
En el semi nari o Las psicosis, L acan ya hab a seal a-
5
L'Angoisse, ibd., 41 min., 35 seg., y pg. 287 de Le Sminaire
I dureX, L'Angoisse, ob. cit., pg. 287 [en espaol: SeminarioX, La
Angustia, ob. cit.].
101
^ M i ^ V ^ B H 11 r 11111 i i 111111111H 11
do ese desaf o de la duda en torno a la pregunta Quin
habla? como esencial para la comprensi n de la para-
noia. Quin habl a? De dnde viene la voz? Soy yo el
que habl a? Es una alucinacin?
Esa duda caracteri za tambi n la voz como no ligada
real mente a un rgano especfico del cuerpo, a una
localizacin evi dente, a la inversa de la visin asociada
preci samente con los ojos. El hecho de habl ar con voz de
cabeza, con voz de garganta, con voz de pecho, demues-
tra esa imprecisin de un l ugar de la voz en nuestra
percepci n.
6
En ese sentido, toda voz puede l l amarse acusmti -
ca, es decir, i mposi bl e de ver. Nuestra voz es a la vez
lo que parece i nstaurar nuestra presenci a para noso-
tros mi smos cada vez que nos o mos habl ar, pero tam-
bin lo que queda, marcado de extraeza, de alteridad,
de invisibilidad, lo que no deja de acompaarnos como
voz de otro, voz no-tan-nuestra, y que vi bra en el cuerpo
sin i denti fi case con l de modo claro. Asi mi smo, nues-
tra voz oda fuera de ese cuerpo, en la experiencia del
eco o de la voz grabada, despi erta una sensacin de
extraeza que nos paral i za y nos mol esta como si reve-
lara lo que ya present amos de 1 a experi enci a de nuestra
voz en el seno del cuerpo.
De pronto, la voz de Lacan se vuel ve apasi onada
cuando comparte lo que parece lo esencial de su discur-
so: la di mensi n oral es aprehensi bl e en s mi sma, como
dimensin propia, slo a partir del momento en que
perci bi mos en qu se zambulle corporal mente la posibi-
6
Muchos rganos estn implicados en el habla: cuerdas vocales,
sistema respiratorio, laringe, faringe, lengua, mandbula, labios,
deformaciones del conducto oral porlosarticuladores... EnL'Ombilic
etlavoix, Denis Vasse relaciona el primer grito del recin nacido con
la ruptura umbilical. Segn l, con el primer grito, la apertura del
flujo oral viene a relevar el cierre del ujo sanguneo que exista
entre la madre y el feto.
102
lidad de esa dimensin pasible de emitirse.
7
El texto
del seminario no permite or la intensificacin de la voz de
Lacan en el momento en que, conmoci onado, percibe en
qu se zambulle corporal mente la voz (en el abismo).
Esa formul aci n extraa y poco feliz parece la de un
nio petri fi cado por lo que acaba de ver, a tal punto que
balbucea: Has vi sto... en qu... se hunde... la voz...?.
Ese en qu utilizado por Lacan, en lugar de un
dnde, parece dar testimonio de una estupefacci n,
de una repugnanci a, de una mi rada horrori zada por la
visin de un cuerpo absorbi do por otro cuerpo en que
el pri mero desaparece. Una visin tal deja poco l ugar a
los mati ces descriptivos y al establ eci mi ento de una
duracin sensible. No es una falta de sensibilidad a lo
oral o a lo sonoro lo que caracteri za a L acan, si no el
hecho de que su percepci n sonora de la voz parece
sofocada por la vi si n de un preci pi ci o que lo devora
de manera trgi ca. Es qui zs porque el fenmeno
oral es perci bi do por L acan como visin de una voz
tragada por un cuerpo, y no como l a escucha de un
flujo de sonori dad que atravi esa los cuerpos, que el
psi coanal i sta consagra tantas pgi nas a la vi sta y
tan pocas a la voz y al o do? En cual qui er caso, un
nio descri be esa vi si n terri bl e con una angusti a
cuya vi braci n habi ta todav a en la voz del adul to.
En mi opi ni n, la teor a es secundari a con respecto a
un fantasma como se.
Tengo una enfermedad: yo veo el l enguaje -escri be
Roland Barthes-. Lo que deber a si mpl emente escu-
char, una pulsin extraa, perversa, puesto que el
deseo se equi voca all de objeto, me lo revela como una
"visin" [...] en la que i magi no ver lo que escucho. La
7
L'Angoisse, ibcl., 47 min., 15 seg. Le Seminaire, LiureX, ob. cit.,
pg. 288. El texto no retoma este pasaje con esta formulacin
original. [En espaol: Seminario X, La angustia, ob. cit. |.
KM
II | | | M I II I I I I I I I I I I I I M I I I I I I H I I I I I I l"IH I M I I II I M i un i
escucha deriva en scopia: me siento visionario y espa
del l enguaje. A pesar de esa percepci n, Barthes es
uno de los pocos tericos del l enguaje que describe la
voz con una sensual i dad constante.
8
Lacan tiene una visin atronadora no slo del l en-
guaje, sino de la voz en s mi sma. Para describir el
fenmeno oral, a menudo captado por un trmino pasi -
vo, or, Lacan utiliza un verbo acti vo, se zambul l e,
como si la voz estuvi era dotada de un poder para
ani qui l arse. En el intervalo entre la garganta donde
ella se forma y la oreja en que se i ntroduce, ella ya no
slo se deja emitir sino que adems adquiere el poder
ciego de precipitarse. Lacan ve la voz hundi ndose en
un cuerpo como una cosa que se arroja por un preci pi -
cio. El fenmeno oral es para l ese hundi mi ento de una
cosa en el vaco de un cuerpo que la absorbe y la
ani qui l a.
La escucha de esa sesin deja or cmo la teorizacin
de la voz se une en l a una experi enci a ntima de la
percepci n visual del fenmeno oral. Hace misteriosa
la confi anza otorgada a la publ i caci n oral de su obra
puesto que su pal abra est desti nada a la nada de su
absorcin en la oreja del Otro. Los avatares sucesivos
de la voz se mezcl an en su experi enci a de orador: la voz
como deseo y poder de hacer entrar su cuerpo en el de los
espectadores por sus orejas y, de tal modo, habi tarl os,
acosarlos, permanecer all i ncorporado el mayor ti empo
posible por medi o de la transferenci a. La voz como
peligro concomi tante de no ser nunca odo, es decir, de
desaparecer en el vac o del pblico en lugar de encontrar
al l refugi o y cel ebraci n, pues l a sordera es la
aniquilacin de lo sonoro en el abi smo del Otro.
8
Roland Barthes par Roland Barthes, en CEuvres completes,
Pars, Seuil, 2002, tomo I V, pg. 755 (1975) (palabra resaltada por
R. B.) [en espaol: Roland Barthes por Roland Barthes, Ed. Paids
I brica, 2004],
104
I I I I I 11I I 111111 M M III111111! I! I! 1111111111! M M M
K awada J unzo recuerda que, en el senti do eti mo-
l gi co, la persona occi dental exi ste per sona, por
soni dos, es deci r, por los soni dos de su voz; fi nal -
mente, no es otra cosa que un desdobl ami ento del
sujeto emi sor de l a voz, o aun el sujeto emi sor de la
voz que l anza [un] llamado.
9
Frente a la imagen
habitual de la voz como sal i endo del cuerpo, L acan
muestra de manera angusti ada que, al entrar en la
oreja del otro, es toda l a persona del emi sor l a que se
zambul l e y puede desaparecer all. La persona de
L acan no permanece i ndemne a tal sensaci n y su voz
se deforma en un trmol o.
El shofar, retoma con ms cal ma, es un objeto que
emi te la voz. Exi sten otros objetos de ese ti po: l a tuba,
la trompeta, el tambor... Cual qui er i nstrumento de
vi ento har a lo mi smo, as como l as percusi ones del
teatro no evocadas en ese momento. Al recordarl as,
L acan se encuentra nuevamente con la angusti a de
preci pi taci n l i gada a la emi si n de la voz. Los
tambores del no no sl o acompaan el pasaj e de una
fase dramti ca a otra. Para L acan, la voz de esos
tambores preci pi ta ese pasaje. Esa preci pi taci n,
ms que una noci n de ri tmo, desi gna la el i mi naci n
fatal de l a materi a narrati va haci a un vac o en que
cada escena cae, una tras otra, en el transcurso de l a
representaci n.
Por sus propios silencios, Lacan i ntenta ci ertamente
retardar esa preci pi taci n de las ideas en el transcurso
del semi nari o. Si su facul tad para i nfri ngi r el tab de
las pausas de larga duraci n en el marco oratorio es tan
prodi gi osa es, sin duda porque su necesi dad de suspen-
der una cada tal, su angustia de preci pi tarse por
9
Kawada J unzo, La voix. tude d'ethno-linguistique compara/ i
ve, Pars, d. de l'EHESS, 1998, pgs. 201 y 236 (1988). Trad. IV. de
Sylvie J eanne.
IOS
11111 HTTI Ti l I I I I I I I m 11 11111111111 II
pensami entos encadenados, es de prodigiosa i ntensi -
dad. Por lo tanto, su silencio, como lo enunci en otra
parte, se puede asimilar a un grito por sobre el vaco, a un
grito ante la precipitacin de los encadenami entos
lgicos -una escansi n de abi smo-.
10
El shofar permi te i denti fi car un lugar de la voz que
asocia el vaco del i nstrumento con el de la oreja. La
expresin lugar de la voz muestra que Lacan concibe
su estructura de modo topogrfi co y no acstico. La voz
pasa por ese lugar como una silueta que entra y
desaparece en una caverna en forma separada, agre-
ga Lacan, dando aun ms sol edad y latitud a la voz con
respecto a cual qui er rgano de origen, fonatori o o i ns-
trumental . Oreja y tambor, oreja y trompeta, shofar y
oreja son lugares i ntercambi abl es de la voz que va de
uno a la otra a insertarse. As , la voz, ms que como la
puesta en acto vocal i zadora de un sujeto que toma la pa-
labra, se precisa como la emi si n i nstrumental de un
objeto separado. Lacan lo llama objeto a y lo asimila
al vaco de su lugar de emisin (el shofar) y de su l ugar
de recepcin (la oreja).
No vayamos demasi ado rpi do, propone Lacan
antes de hacer un silencio.
11
El inters por el shofar es el de obl i garnos a percibir la
diferencia entre el mensaje articulado del mandami en-
to de Dios y la sonoridad concomi tante que acompaa
10
Expresin de Lacan a propsito del caso Aime, en crits, ob.
cit., pg. 66 | en espaol: Escritos, ob. cit., pg. 741.
11
Las tres ltimas citas de Lacan corresponden a la grabacin y
no al texto publicado del seminario, cuyo montaje y reescritura
eluden ciertos trminos y reorganizan la ilacin de los enunciados de
otra manera. No vayamos demasiado rpido no corresponde al
desarrollo, sino que anuncia un silencio de transicin para frenar su
precipitacin.
106
i , i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i
su revelacin. Lacan va al mxi mo de lentitud de su
diccin para esclarecer esos matices. Es decir poco <|IH>
espera i ncesantemente a su pblico, que evita perderlo
en esa visita gui ada de la nada, lo ori enta con tacto
entre las formas del deseo que disimulan ese vaco.
Aunque avance, el psicoanalista vuel ve i ncesante-
mente al proceso de imposibilidad de decir que carac-
teriza el estatus de la voz del shofar. Esa voz recibe una
nueva atribucin: ya no es solamente la que acompaa
el pacto que Dios hace con Moiss, sino tambi n la que
tiene la funci n de recordar ese pacto durante las
fiestas jud as. Una cosa no impide la otra, se dir: hay
una revel aci n inicial de la Al i anza, luego recordato-
rios. Excepto que, con el recuerdo, vuel ve la cuestin
angusti ante de la atribucin. Ya no a quin se dirige el
llamado del shofar, sino quin recuerda el pacto al
emitir ese sonido. Es Dios quien l l ama al puebl o jud o
a recordar el pacto con su voz? O es el puebl o que, al
finalizar un perodo de ayuno, recuerda a ese dios
posesivo un pacto que l descuida? O son los fieles que
quieren recordar ese pacto para ellos mi smos? Difcil
de creer, pues esos mi smos fieles no han dejado, en el
perodo anterior al ritual, de recordarl o y de arrepen-
tirse. Por qu una nueva ocasin de recordar lo que no
han dejado de recordar?
Lacan i ntensi fi ca esa compl eji dad: el da de Rosh
Hashana, el recuerdo es tambi n recuerdo de algo que
precede al sonido del shofar: se trata del sacrificio de
Abraham y del carnero que sustituy a su hijo I saac. El
sonido del shofar se vuel ve as el mugi do del carnero
agoni zante. Este ltimo avatar i nterpretati vo da la
posibilidad de otra hi ptesi s: si la agon a del carnero
totmico es asimilable a la del padre sacri fi cado, el
brami do trgico del shofar puede comprenderse como
el de la agon a del padre y del propio Dios. Nuevamen
te, hay que renunci ar a lo que se hab a deci di do: la voz
107
WIMIIMLlMMlHMHMlHMai^^ ' ' .
del shofar no pod a ser la de Dios. Ahora, es posible e
i ncl uso esencial que lo sea.
Aqu no termi na: el shofar se utiliza para emitir el
sonido del recuerdo o para recordar el sonido? Ni nguna
compl acenci a terica en ese qui asmo. La reversibilidad
de los trmi nos es la mi sma que habi ta en la di mensi n
oral. Una vez ms, lo esencial conci erne a la experi en-
cia de esas vaci l aci ones sucesivas que se mezclan con el
fenmeno oral: sonori dad ani mal y di vi na, mugido de la
agon a, l l amado a Dios, recuerdo del pacto, recuerdo
comuni tari o, sonido del recuerdo, recuerdo de ese soni-
do... En todo ese pasaje, la paci enci a de Lacan contras-
ta con la tensin que acompaaba a la voz como hundi -
mi ento y deglucin.
El ejempl o del shofar es el de una mal eabi l i dad del
objeto voz, el de una ejempl ari dad de lo que es la voz
como forma separable, objeto separado. De esta mane-
ra es como el psi coanl i si s l acani ano aprehende el
fenmeno y no en la oposicin clsica entre interioridad
del sujeto y exteri ori dad de la voz saliendo de l.
Pensamos la voz como'una enti dad nti ma que llega al
exteri or y que a la vez queda uni da a nuestra persona.
No, dice Lacan, la voz se separa de nosotros, por el
contrario, y es lo que nos i nqui eta en la ms m ni ma
grabaci n. Nuestra voz se revel a en estado separado,
como un resto en una banda magnti ca, un desecho. La
voz de Lacan se vuelve rugosa y vehemente para decir
que lo que caracteriza sobre todo a esa dimensin oral
es su referencia al Otro (pronunci ada con hosquedad)
y la manera en que la voz separada de su lugar de origen
se inserta en el l ugar eni gmti co del Otro, all donde
Lacan ve hundi rse y desaparecer el objeto oral.
12
Lacan dedica la l ti ma medi a hora de esa sesin al
12
L'Angoisse, ibd., l h., 1 min., 30 seg. LeSminaire,LiureX, ob.
cit., pg. 290 [en espaol: Seminario X, La Angustia, ob. cit.].
108
objeto anterior, el ojo, para explicar el l ugar de lo oral
en su oposicin con lo visual, pues esa oposicin vuelve
a ubi car esos fenmenos sensoriales en el si stema sig-
nificante que los abarca. Lacan se muestra en ese mo-
mento ms vi rtuoso, ms seductor, porque parece
domi nar esa temti ca sin tener que sufrir l a angustia
que la anterior reacti vaba en l. Luego de haber sido
i mpresi onado por el reto oral, es como si aprovechara
ahora para i mpresi onar al auditorio con el reto visual.
El tono de maestr a se l i bera entonces de modo devora-
dor. Lacan disfruta sin pi edad de los temas de la visin
ciega y del lunar.
Cada uno de esos objetos pulsionales -voz, ojo.. .-nos
ensea cmo el deseo se estructura en cada parte del
cuerpo y cmo la angusti a revela el callejn sin salida
del deseo. El hi jo de la sorda sabe acerca de eso, l, que
no puede separar el deseo insaciable de habl ar a su
pblico sobre la angusti a rec proca de no ser odo.
Llenar la sala con un pbl i co cada vez ms numeroso y
sufrir si empre ms la angusti a de su vac o.
Es l amentabl e que al final de l a sesin L acan no
quiera habl ar ms que unos segundos de la apertura
que la funci n oral provoca en la forma vi sual del deseo,
por su di mensi n distinta. La voz no es slo lo que
desaparece vi si bl emente en un agujero. L a voz hace
tambin un agujero til en lo visible porque perfora su
totalidad ilusoria, la trampa de la forma correcta,
satisfactoria. Esa apertura que perfora las trampas de
lo visual es muy i nteresante, pero en Lacan es apenas
una respi raci n, una breve pausa en la angusti a de
hablar en direccin al vac o.
109
111111111111111I I 11 l i l i l l i l i 11111111111111111111111 ii 111111 11 M Mi
DE L VAC O A L A NADA
Qui nce das ms tarde, el 5 de juni o de 1963, Lacan
retoma el tema de la i ncorporaci n de la voz al final de
su sesin.
Evoca especi al mente l as grabaci ones de voces de
ni os reuni das por Romn J akobson. Es entonces
cuando L acan decl ara que supone que en su pbl i co
ti ene sufi ci entes madres no afectadas por la sordera
para saber que l os ni os muy pequeos, en cuanto
poseen al gunas pal abras, monol ogan de modo casi
on ri co antes de dormi rse.
1
Ser a que, en el pbl i co
del semi nari o, el hi jo de la sorda si gue temi endo un
quorum de madres afectadas por la sordera? Qu
hay que concl ui r? Nada, pues la voz de L acan gri ta
i nmedi atamente pi di endo que pr esten mucha
atenci n. Aqu no hay que andar demasi ado rpi do.
2
No hay preci pi taci n. El si l enci o del orador no revel a
esta vez el vac o, si no el rechazo a ir demasi ado
rpi do.
1
L'Angoisse, ibd., 50 min., 57 seg.; Le Sminaire, LivreX, ob. cit.,
pg. 315 [en espaol: Seminario X, La Angustia, ob. cit.].
2
Sesin del 5 de junio de 1963,1 h., 1 min., 40 seg.; Le Sminaire,
Livre X, ob. cit., pgs. 316, 317 [en espaol: Seminario X, La
Angustia, ob. cit.].
111
I I I I I I I nTTTTTTTTTTl UTUm 1TTTTTITI I l I I I
Para comenzar, di ce L acan frustrando cual qui er val o-
raci n espec fi ca de l a voz, el l enguaje no es l a vocal i za-
ci n. Exi sten otros medi os para reci bi r el l enguaje: el
de l os sordos, por ej empl o - l o que es verdad, pero el te-
ma de la sordera comi enza a vol verse obsesi vo-. En esa
sesi n, la vocal i zaci n se reduce de entrada - en el
senti do mi l i tar del tr mi no- a travs de l a soberan a de
las l eyes del l enguaj e y del contraej empl o del l enguaje
de l os sordos. L acan no ahorra en excepci ones embl e-
mti cas, l l egando a ci tar el caso l egendari o de Hel en
Kel l er, la norteameri cana sorda, muda y ci ega que, a
pesar de su di scapaci dad, l ogr obtener su t tul o uni -
versi tari o. Eso i mpl i c demostrar l a humi l dad a la que
son convocadas l as pretensi ones sensori al es del ptibli-
co. L a vocal i zaci n no es ms que la experi enci a ordi na-
ri a por la cual se reci be el l enguaj e, no su estructura
esenci al .
Casi de mal a gana, L acan admi te, sin embargo, que
no es por acci dente que el l enguaj e se asoci a para
nosotros a una sonori dad. Fal sa apertura y engao
l uci feri no. Hay que or con qu al ti vez L acan agrega de
i nmedi ato que creeremos progresar en l a comprensi n
del l enguaj e si i ntentamos preci sar lo que es esa
sonori dad. No se contenta con rechazar una hi ptesi s
errnea, si no que, adems, ruge de despreci o por la i dea
en s mi sma de dar a l os mati ces sonoros de la voz su
l ugar en un pensami ento del l enguaje.
Con un tono desi nteresado revel ador de su despreci o
haci a lo que concede, L acan finge l uego apoyarse no
obstante en lo que la fisiologa del o do descri be como
i nstrumentaci n de la resonanci a: maqui nari a de reso-
nadores di versos, pasaje de la resonanci a de la rampa
del t mpano a l a vesti bul ar en el caracol del o do
i nterno... Todos el ementos de la i ngeni er a corporal
que permi ten a L acan deci r que la resonanci a en la
oreja no es ms que la de un aparato. El es el aparato
112
1111111111111111111111II11! 1111II11II M 1111111 M 111111II1111! 11
K
auricular, que resuena con su propia frecuenci a. Nada
ms. A travs de sucesivas observaci ones que ubi can a
la resonanci a no del lado de una experi enci a personal
sino del lado i mpersonal del aparato auditivo, Lacan
conti na vaci ando la sensorialidad del odo de todo
valor y de toda i mportanci a. El amante de los fonemas
ha desaparecido. El resonador es l l amado tubo, con-
ducto cerrado, flauta u rgano, tubo con tecl as...
Todos esos chirimbolos no tienen i mportanci a. La mo-
dul aci n de la voz l acani ana desenviste permanente-
mente la descripcin de lo sonoro. El tema de esas reso-
nanci as se trata con una ausenci a de resonanci a
caracterstica en su voz, y L acan llega incluso a discul-
parse por haber tomado ese desv o i ndi gno por la
fisiologa del odo.
3
Por el contrario, su voz se vuel ve fr a para decir que la
forma orgni ca de la oreja connota una forma ms
esencial, siempre creadora de un vaco.
Desde el punto de vista de esa forma topol gi ca, la
oreja es como un pot (recipiente). Lacan no utiliza la ex-
presin sourde comme un pot,* pero el oyente no
puede evitar la asociacin al pasar. Ci ertamente, los
recipientes difieren unos de otros, explica L acan con la
voz burl ona de Luci fer, pero el vac o que los habi ta es
siempre el mismo. Es ese vac o el que se i mpone en el
seno del tubo con todo lo que llega a resonar all. Es el ver-
dadero medi ador de los aconteci mi entos sonoros que
llegan all a encontrarlo. El vaco rei na en el seno de las
ondas y de las sonori dades. La descripcin fisiolgica
de la oreja como vaco espacial e i nstrumental no es ms
que una metfora del vac o topol gi co del Otro.
3
La mi sma sesin, 1 h., 7 min., 50 seg.; Le Sminaire, Livre X, ob.
cit., pg 317 [en espaol: Seminario X, La Angustia , ob. cit. |.
* En francs, esta expresin es equivalente a la castellana sordo
como una tapia (N. de la T.).
113
| 111II111111 l i l i 17IT1TTTTTT1 TI ITTI TI 1111111II11111II111111II11111111111T
Lacan prosi gue ese desmantel ami ento de lo vocal y
de lo sonoro. En efecto, la voz responde verdaderamente
a lo que se le dice, concede, pero no puede hacerse cargo
de ello ni asegurarse en el Otro alguien que responda,
una garant a. Nuevamente, quin habl a? Quin emi-
te la voz del shofar? Qui n puede hacerse cargo de
ella? Por el vaco de su estructura, el Otro permanece
sordo a esta pregunta. En todo lo que un individuo
puede decir, esa i ncerti dumbre provoca un elemento de
alteridad, un resto exteri or a lo que dice. Ese resto como
tal en la pal abra, ese resto como objeto separado - y no
como sonori dad-, eso es la voz, prosi gue Lacan. Por eso
la sensacin extraa, una vez ms, con la cual omos
nuestra propia voz cuando nos llega de una grabacin
o del eco. Su forma desprendi da, separabl e, como sin
origen, se revel a una experiencia i nqui etante que se
i mpone si empre a la de la voz como sonori dad.
A medi da que avanza esa sesin del semi nari o, la voz
de Lacan adqui ere cada vez ms acentos de predica-
cin. Sucede que, con el tema topol gi co del vaco,
comi enza a resonar el tema moral i zador de la nada. Los
temas parecen preveni rse de las ocasi ones en que unos
dan l ugar a otros en el trfico de las connotaciones.
Poco a poco, un clima de sermn se refuerza en la voz de
Lacan, haci endo pensar en el que Bossuet utilizaba
para censurar a su auditorio en nombre de la vacuidad
de la exi stenci a y de la nada de las grandezas huma-
nas. Extraa conversin de una defi ni ci n terica del
objeto voz en voz que asesta una amonestaci n y cierra
la boca de nuestras ilusiones sensoriales como si fuera
a azotar los cuerpos del auditorio por su aficin a las
sonori dades que los afectan. Ese tono de sermn sor-
prende cuando Lacan contina sosteni ndol o para des-
cribir la voz superyoi ca que emana del vaco del Otro,
i mperati va, en tanto reclama obedi enci a o convic-
cin. Lacan podra desliar esos el ementos con el tacto
114
111111II! 1111111 I I I I I HI MI I I I UN
r ~
pedaggi co del que, por otra parte, es capaz, pero no
puede evitar confundi r la sonoridad predi cati va de la
denuncia cuando evoca tericamente el supery con su
propia utilizacin superyoi ca de la voz. Esta vez, el
concepto de perro se pone a ladrar. La confusin entre
un vaco topolgico y una nada moral i zadora hace
surgir un sacerdote en la voz del psi coanal i sta. La
inflexin Lacani ana redobl a esa confusi n en l ugar de
disiparla. No cualquier pensami ento de vac o equivale
a un pensami ento de la nada. La obra de Lacan es el
ejempl o de una creacin constante con el vaco. La
producci n terica y formal con el vac o concierne en
mayor o en menor medi da a todas las artes pl sti cas, la
poes a, la fsica, la m sti ca -si n habl ar del trapecio
vol ador ni del psi coanl i si s-. Todo pensami ento del
vaco no implica fl agel ar al auditorio que lo est cono-
ci endo con un clima de castigo. En Lacan, esa severidad
parece i mantada por la necesi dad de revi tal i zar su
pensami ento en las fuentes del reproche y de la quere-
lla, atrayendo hacia s las formas oratorias que culti-
van esos afectos en el gnero epidctico y en la memori a
de un catlico letrado. Eso no impide que sea turbador
or ese tono de sermn en el momento en que Lacan
i nstaura la culpa en su relacin con el vaco.
Con respecto a Bossuet, Paul Val ry desi gna un
el emento que tambi n es fundador del arte oratorio de
Lacan: especul a con l a expectati va que l crea, mi en-
tras que los modernos especul an con la sorpresa. Parte
poderosamente del si l enci o....
4
Bossuet tambi n pu-
bl i caba a regaadi entes sus sermones, de los cuales
una parte era i mprovi sada. As como con los libros del
semi nari o slo tenemos una huella degradada de lo que
fueron los actos oratori os de Lacan, sabemos que los
4
Paul Valry, Sur Bossuet, en CEuvres, Pars, Gallimard,
Bibliothque de la Pliade, 1957, tomo I , pg. 498.
115
Mi l ! I II II I I I I I I MU I I M I I M II I I I I l i l i l l l l l l l l i l l l i l i I I I
textos de los sermones corresponden ms a un borrador
que a un testi moni o de las actuaciones oratorias l egen-
darias de Bossuet. Sin embargo, esos borradores dejan
una huel l a magn fi ca del arte literario y de la renom-
brada el ocuenci a del clrigo, a los cual es el estilo de
Lacan no es comparabl e. La i ncl i naci n de ste a pasar
de la tomadura de pelo ms spera a un preci osi smo
enmaraado con arca smos excede hasta el misterio el
equilibrio de una tradi ci n clsica. Su aficin por los
neol ogi smos y por las pal abras compuestas lo acerca
ms a Raymond Queneau o a J oyce que a Bossuet.
Ya hab amos visto al predi cador en la Conferencia
de Louvain, abrumando al pblico con el tema de la
muerte. Vemos que ese personaje estaba ya diez aos
antes y que se lig a L acan de manera duradera.
El domador de pul gas vuel ve al final de la sesin con
una dafnia, especie de camarn que ti ene la costumbre
de taponarse la conchilla con granos de arena en
ciertos momentos de su metamorfosi s - en los cual es
i ncorpora esos granos en su conducto auditivo para
asegurar su equi l i bri o-. El domador de pulgas divierte
a su pblico recordando que ciertos i nvesti gadores
cientficos reempl azan esos granos por granos de metal
y juegan luego con un i mn para estudi ar lo que resul ta
par a el ani mal , vi si bl ement e sati sfecho. L a
i ncorporaci n de esos granos de arena, que vi enen del
exteri or, sirve a l a estructura de la dafni a para
mantener su equilibrio fsico. Es por esa i magen de
i ncorporaci n de granos de arena, preci sa Lacan, como
se puede comprender la i n-corporaci n de granos de
voz en el sujeto. Como la arena, la voz no se asimila, se
i ncorpora (sigue siendo un objeto separado dentro del
cuerpo) y model a nuestra vida. Vol vi endo a poner los
pies sobre la tierra, Lacan trae nuevamente el sonido
del shofar como esa voz de la cul pa que vi ene a
incorporarse en el vaco de nuestra oreja a condicin de
116
I I | | | | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 11 I I 11 I 111 I I ! I ! I I I ! I I ! I I I I I I
que el deseo del Otro haya tomado for ma de
mandami ento, como lo hace la voz de Dios en la oreja
de Moi ss. La angusti a caracterstica de ese vaco
busca resolverse en la forma de la culpa o del perdn.
Cuando Lacan anunci a que lo que se presenta detrs de
los temas anteriores es la nocin de sacrificio, estamos
en el centro del embrol l o institucional que hace que el
mi smo que ensea las razones del sacrificio provoque
las mani festaci ones de ste entre sus fieles. Lo que
tampoco termi na de sorprender es la manera en que
Lacan desenviste la sonori dad de la voz en su teora, en
el mi smo momento en que sta consti tuye pol ti camente
su pbl i co a travs de esa tonal i dad de predi caci n.
Esta sesin cauti vante termi na con el registro del ojo
y de lo visual. El registro sonoro sale ganando, no
obstante, gracias a los apl ausos del pbl i co.
117
MI ! 11111111111 i 111111111111111111111111111111111! 1111111111111! I ! 11111
EP LOGO
As como es imposible leer a Antoni n Artaud de modo
lineal y ponderado una vez que se han escuchado sus
grabaciones, se torna imposible leer a Lacan de modo
lineal y ponderado una vez que se ha odo el ritmo
caracterstico de su teorizacin.
El efecto de opacidad tan frecuentemente reprocha-
do a los textos de Lacan se aligera al encontrar la
respiracin y los silencios que acompaan su fraseo. Es
importante cruzar la lectura y la escucha de su obra,
conjugar el texto con la voz para or cmo el psicoana-
lista hace vibrar la letra en su interpretacin de la
teora.
Lacan se dedic a deshacer la ilusin de que las
diversas etapas del pensami ento se engendran una a la
otra. El menor examen prueba que no es en absoluto as,
y que todo ha procedido, por el contrario, por ruptura,
por una sucesin de pruebas y comienzos, que han dado
cada vez la ilusin de que se poda influir sobre una
totalidad.
1
La lectura aislada de los Escritos y del
Seminario cambi a su senti do al rei ntroduci r l as
ilusiones de un encadenamiento y de una sistema-
1
J . Lacan, Mon enseignement, ob. cit., pg. 117 [en espaol: Mi
enseanza, ob. cit., pgs. 121-122].
119
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I II I I I I I I I I I
tizacin contra los cual es Lacan l uchaba en su discur-
so. Sin duda, no se opuso a quienes, en su escuela,
estaban i nteresados en una construcci n sistemtica
de sus ideas. Por qu prohi bi rl es un formal i smo que
era una forma de i nters grati fi cante para el psi coan-
lisis y para el propio Lacan? Por qu prohibirles la
construcci n de un model o con el que L acan soaba sin
querer sacri fi carse a l?
2
No obstante, una forma como
sa no es la de su obra.
Aunque Lacan ha desarrol l ado una lgica del signi-
ficante con el i nters de el aborar herrami entas de
enseanza, nada en su diccin de la teora revel a un
l ugar preponderante reservado al concepto: los enun-
ciados, los afori smos, las secuenci as razonadas, las
fases expresi oni stas, los conceptos, los juegos de pala-
bras ti enen all el mi smo acento en tanto medi os para
hacer or algo, para hacer resonar i nterrogaci ones y
pensami entos en el vac o en torno al cual se anuda la
trama subjetiva. Lejos de estabi l i zarse en definiciones
permanentes, sus conceptos conservan una parte de
i mpreci si n, de vari abi l i dad, que hace difcil la com-
prensi n si stemti ca de su obra. El lxico de Lacan se
cuenta, demanda un relato de la aparicin y de la
vari aci n de sus trmi nos: surgi mi ento original, fron-
teras vaci l antes, defi ni ci ones sucesi vas... Esos trmi-
nos deben escribirse entonces para evitar confundi r los
efectos de sentido que Lacan extrae de las diferentes
graf as de una mi sma pal abra. Esta vez, slo la lectura
permi te revelarlos, as como tambi n una percepcin
visual de la pal abra sin duda esencial para el ejercicio
analtico, con un riesgo evidente de perder la dimen-
sin sonora.
2
Barbara Cassin demuestra esta ambivalencia diciendo que
Lacan comprueba que no es un filsofo sino muy a su pesar. L'Effet
sophistique, ob. cit., pg. 400.
120
I | | M | | I I I I I I I 11 I I I l l l l l l ! I l l l i l l i i i i i i
Si bi en una de las paradojas de Lacan puede ser la de
haber manteni do la teatralizacin de su pensami ento a
la vez que lo ori entaba haci a la i mpersonal i dad aparen-
te de la matemati zaci n, es justamente su voz la que
permi te recordar que cada uno de sus conceptos no es
i mpersonal ni i nsonoro en su ori gen ni en su funci ona-
mi ento. Hasta el final, sostiene el rui do dramti co de
su elaboracin. En cual qui er caso, revel ar la actitud
pasional bajo el rigor objeti vado de l a teora y mostrar
la i ntensi dad en el momento de su transmi si n oral,
ms que el hecho de un i mpostor, es el de un hombre
honesto. Or esa manera de escandi r y dramati zar los
espacios de pensami ento comuni ca los signos vitales de
la apuesta Lacani ana en la hi stori a del psi coanl i si s.
Uno asiste real mente a los pensami entos.
3
L acan explica un da que no es un don que l es fal ta a
l os novatos, sino un tono que l es fal ta, en efecto, ms
a menudo de lo que debera.
4
Con ese tono, su tonal i -
dad propi a, el ser humano encuentra un l ugar en la ley
comn del verbo a travs del j uego potico de una voz
que permi te habi tar el i mperati vo de una exi stenci a en
el l enguaje y hacer actuar en ste las modul aci ones de
su deseo.
Tendr amos el tono de Freud -pr egunta L acan-
sin sus cartas? S, a pesar de todo, pero ellas nos
ensean que ese tono nunca sufri i nfl exi n al guna y
que no es ms que la expresi n de lo que ori enta y vi -
vi fi ca su investigacin.
5
Buscando comparti r ese tono con otro, Freud escribe
3
Henri Michaux, Conaissancepar lesgouffres, Pars, Gallimard,
1967.
4
Champ et fonction de la parole et du langage, Ecrits, ob. cit.,
pg. 322, nota 1 [en espaol: Funcin y campo de la palabra y del
lenguaje, Escritos, ob. cit., nota 70, pg. 309].
5
Le Sminaire, Livre I I I , Lespsychoses, ob. cit., 243 [en espaol,
Seminario 3, Las psicosis, ob. cit., pg. 307],
121
I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I
a Fliess: Pero es que, en el i ntento de comuni crtel o, se
me acl ar el asunto por pri mera vez.
6
Toda una tradi-
cin hace de la rel aci n epi stol ar con Fliess el soporte
esenci al del autoanl i si s de Freud, ai sl ando el fenme-
no transferenci al con respecto a la di nmi ca propia de
la voz. Ao a ao, sin embargo, Freud contina solici-
tando la presenci a de su amigo para habl ar a viva voz.
Ci ertamente, la transferenci a existe desde que la ela-
boraci n ps qui ca es movi l i zada por otro. Eso puede
suceder con cartas e i ncl uso con pensami entos. La
l ectura de las cartas movi l i za tambi n el ementos de
vocal i zaci n: tensi ones de la glotis, contencin de la
respi raci n, suspiros, percepci n de las sonori dades de
la l ectura muda... Pero Freud repi te en esa correspon-
denci a que escribir es un l ti mo recurso: Tu carta me
alegr si nceramente y me hizo l amentar una vez ms lo
que siento como la gran l aguna de mi vi da: no poder
comuni carme contigo de otra manera. Pues, en resu-
men, ... pero epi stol armente no se puede.
7
... Pero epi stol armente no se puede vuel ve sorpren-
dente el reduci do espaci o que ocupa la voz en su obra
como en l a de Lacan. No obstante, ste nunca habl de
extraer una tica del escribir bi en en rel aci n con su
trabajo, sino de extraer una tica que yo situaba del
bien-decir.
8
El obstcul o al que teme en sus al umnos es
6
Freud, Lettres Wilhelm Fliess, ob. cit., carta 78, pg. 188 [en
espaol, Cartas a Wilhelm Fliess, 1887-1904, ob. cit., carta 78, pg.
150],
7
I bd., carta 64, pg. 167. Luego, carta 145, pg. 35 [en espaol,
ibd., carta 145, pg. 300],
8
J . Lacan, Televisin, ob. cit, pgs. 52, 39 y 65 [en espaol:
Psicoanlisis, Radiofona y Televisin, ob. cit., pg. 118]. Esa tica
de la que hablaba del decir bien, No hay ms tica que la del decir
bien, La tica es relativa al discurso. Y tambin, Tlvision.
Psychanalyse I y I I , dos emisiones preparadas por J .-A. Miller bajo
la direccin de Benoit J acquot, 1973, en la serie Un certain regard
del Servicio de I nvestigacin de la ORTF (Office de Radiodiffusion-
122
la sordera y no la facul tad de apropi aci n terica,
si empre demasi ado rpida e i ncmodamente mi mti -
ca. Freud ya se quejaba de ese fenmeno a propsi to de
uno de sus pri meros al umnos, el Dr. Gattel: Adopta
una creencia con rel ati va ligereza. Se aferra ensegui da
a ella con uas y dientes.
9
Asi mi smo, retomar el tono y
el estilo de Lacan no es encontrar la propia tonalidad.
L a transmi si n de un saber por la pal abra asocia ese
saber a un tono, a un modo de sugestin i nevi tabl e y a
un arte.
10
El pblico cree que presta atenci n a un
sentido pero se encuentra confi nado por una msi ca,
un ri tmo, un flujo sonoro que lo penetra en cuerpo'y
alma. Aunque la modul aci n del tono exprese un senti-
mi ento poco autnti co, vuelve la voz irresistible a la
escucha. El odo es tanto ms cautivo de ese fenmeno
puesto que est desprovi sto del medi o de i nterrumpi r
su sonori dad, a la manera en que los prpados se
cierran a la vista. Si el orador acta su di scurso con una
i mpl i caci n sensible, captar la atencin y l a memori -
zaci n de su audi tori o, mi nuto a mi nuto, por mucho
ti empo. Por su voz, pondr a ese pblico en la sucesin
de l os estados que l mi smo experi menta con ms o
menos conciencia.
Una voz necesi ta mucho tiempo para componerse en
la garganta de un individuo. Pero cada vez que entra en la
oreja de otro, toda su estructura se di funde de modo
i nstantneo en el cuerpo de quien la oye. Resul ta de ello
una modi fi caci n del estado del oyente: su respi raci n,
sus senti mi entos, sus pensami entos, su l azo con el
Tlvision Frangaise), programa del I NA (/nsti tut Nacional de
l'Audiovisuel), VHS SECAM, 95 min.
9
Freud, Lettres Wilhelm Fliess, ob. cit., carta 144, pg. 349 [en
espaol, Cartas a Wilhelm Fliess, ob. cit., carta 114. pg. 297].
10
Comprobemos simplemente que algo concerniente al arte
tiende a instaurarse en todas partes donde la voz est implicada,
Michel Poizat, Voxpopuli, voxDei. Voix etpouvoir, ob. cit., pg. 76.
123
orador, su lazo con la comuni dad que escucha al mi smo
ti empo que l ... Esa sugesti n, esa l i gera ansiedad
natural que la voz de otro despierta en cada uno de
nosotros, es aceptada por l a cultura cuando proviene de
las pal abras murmuradas en una canci n de cuna para
el recin nacido, de las pal abras del cuento que preparan
al ni o para el sueo, de las pal abras amorosas que
envuel ven a los amantes en un transe recproco, de las
pal abras de la compasi n o de la ami stad... El hecho de
que una voz acte por sus sonori dades es una experi en-
cia tan anti gua como la humani dad. La cul tura tolera
tambi n el ti mbre sugesti vo de las voces en una mezcl a
de esti ma y de sospecha en el hombre poltico que se
dirige a una mul ti tud o que participa en una emisin
televisiva. Pero con ste nace la rel aci n denunci ada
desde hace si gl os entre l a voz y l os ri esgos de
mani pul aci n. Ni etzsche intent decir que no es la
enseanza de l a el ocuenci a lo que l l eva a la mani pul a-
cin, sino la ausenci a de cul tura retri ca, por el contra-
rio, lo que vuel ve fcil de mani pul ar por medi os grose-
ros a un pblico. El rechazo a l a mani pul aci n nunca
dej de rei vi ndi carse como rechazo a la el ocuenci a.
Por esa razn, el mundo erudito se resiste por pri n-
cipio a la idea de que el tono de voz pueda mejorar o
perjudi car la cal i dad de un razonami ento. La ciencia
no se concibe como lo que le sucede personal mente al i n-
vesti gador durante su trabajo ci ent fi co, sino como el
mtodo que permite llevar ese trabajo a cabo a pesar del in-
vesti gador como persona. Para evitar los ri esgos de
sugestin no ci ent fi ca que puedan afectar a esa exi gen-
cia -par a creer que se los evita, al menos-, la comuni -
dad cientfica se cuenta a s mi sma el mi to de la voz
desafectada: un da, al escribir los resul tados de sus
experiencias y sus razonami entos si gui endo protocol os
de redacci n escrita, haci endo de la objeti vaci n de
frmulas, de la impersonalidad de los enunciados, de los
124
giros de la voz pasiva una regla implacable, los seres
humanos, y slo ellos, escaparon a las i nfl uenci as de la
pal abra. Despojaron a la voz do su potencia sugestiva.
En los congresos, coloquios, seminarios, los investiga
dores de todas las disciplinas han adoptado un cdigo
expresi vo cuya sobri edad ostentosa demuestra que 80
alcanz el umbral epi stemol gi co. En ese mundo apar
te, slo la confi rmaci n razonada de las hiptesis y el
ri gor de los protocol os experi mental es requieren la
atenci n del audi tori o. Prudenci a y duda. Mtodo,
hechos, razonami ento. Gracias a esta ascesis, los cien-
t fi cos son los ni cos seres humanos en la tierra que
escapan a la capaci dad de sugesti n de las voces en el
marco de su trabajo. En los congresos, a causa de esa
impersonalidad de un estilo oratorio que se limita a leer
tems proyectados en una pantal l a gi gante, los bi l ogos,
gel ogos o f si cos a veces se aburren, pues ni nguno
si ente el poder sugesti vo de l as voces. En sus
conversaci ones pri vadas, esos mi smos i nvesti gadores
se muestran a menudo apasi onados sobre temas cient-
ficos, pero en el ambi ente pblico la mayor a de ellos
el i mi na esos picos expresi vos como si nunca hubi eran
exi sti do. Si un i nvesti gador agrada por l a cual i dad de
su presenci a en un congreso, ya sea que aporte humor
o sensi bi l i dad a su discurso, l os dems j uzgan simpti-
co ese el emento, pero superfl uo con respecto al valor del
trabajo presentado.
No obstante, esperar de la voz desafectada que expre-
se una parte de la cal i dad ci ent fi ca de un i ndi vi duo
resti tuye a la voz un poder de i nfl uenci a. El tono
desafectado sugiere cl aramente la pertenenci a del ora-
dor al mundo ci ent fi co. Pero con tanto desdn -hay que
deci rl o- que es intil tenerlo en cuenta. Por qu, en
esas condi ci ones, toda una comuni dad experi menta la
necesi dad de i mi tar la voz desafectada como seal
sl i da de adhesi n? Por qu los jvenes i nvesti gadores
125
' I I ' ' I I I I I I I I I I I I I I l'l I I I I I I I I I I I I I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | f
comprenden hasta qu punto esa entonaci n es i mpor-
tante en el ritual que los i ntegra a su institucin? Si el
rigor demostrati vo basta, por qu los investigadores
no se l i mi tan a leer publ i caci ones y a verificar los
protocol os sin decir una pal abra? Por qu tantos
semi nari os en voz alta?
Sin duda, porque la transferenci a a travs de la voz
es i rreempl azabl e. Tomar conci enci a de una nueva ley
(bblica, cientfica) i mpl i ca or voces, enfrentarse a
ellas, i nteri ori zarl as, mezcl arl as con la propia voz.
Para que alguien oiga, el hi jo de la sorda tiene que
pagar el precio, la pal abra debe ser emi ti da:
E n esto l o escri to se di sti ngue de l a pal abra, y es preci so
restabl ecer al l l a pal abr a, enri quecerl a mucho, pero
natur al mente, no si n i nconveni entes, en pri nci pi o, par a
que sea escuchado. Se pueden escri bi r, pues, canti dades
de cosas si n que l l eguen a ni ngn o do. Si n embar go,
estn escri tas.
11
Ciertos individuos atraen la atencin ms que otros.
Un da, su entorno se lo hace notar: cuando ellos de-
fi enden una i dea, son escuchados ms que otros
parti dari os de la mi sma idea. Cuando bromean, hacen
rer ms que otros. Cuando ensean o ani man un
semi nari o privado, atraen ms gente, a tal punto que,
ao a ao, como en el caso del doctor L acan, se necesitan
salas ms grandes para acoger su pblico. Ese aura se
elogia cuando favorece a una pedagog a, pero se denun-
cia si engendra un xito demasi ado grande, una in-
fluencia demasi ado grande a travs del Verbo. Se acon-
seja al orador hacer como si no se percatara de su
encanto o como si ste le mol estara - l o que Lacan no
11
J . Lacan, Le Sminaire, LivreXVI I I , D'un discours qui ne serait
pas du semblant, ob. cit., pgs. 61-62 (1971) [en espaol: Seminario
18. De un discurso que no sera del semblante, ob. cit,. pg. 57].
126
omite--. El mundo erudito no sabe cmo tratar su propio
carisma. La pal abra le resulta detestable. Connota una
variable seductora que no puede formar parte de los
parmetros del conocimiento. Cul es la verdad de un
deseo de verdad tal?, se preguntaba Lacan.
El 12 de diciembre de 1972, invita a su seminario del
Panten, An, a un filsofo especi al i sta en el lenguaje,
Frangois Rcanati . La grabacin permi te escuchar la
voz de Lacan, es decir, proyecta en nuestro odo el mun-
do de Lacan,. sus ri tmos, las coordenadas de su carcter,
la sonori dad de sus obsesiones, la di sonanci a de sus
pl aceres y de sus contradicciones del da. Luego, es el
turno del i nvi tado para entabl ar la comuni caci n
consagrada a los temas de la repeticin y de la identi-
dad.
El mundo de nuestras percepci ones cambi a i mpre-
vi stamente de estructura al escuchar esa nueva voz.
Qu engendra sta? Un pudor, una prudenci a, una
mi ni mi zaci n i nmedi ata de las pretensi ones de la voca-
l i zaci n como tal. El invitado comenta con el eganci a,
con erudicin, enunci ados que, segn l, retoman lec-
turas. Pero es como si se excusara constantemente de
ocupar nuestro ti empo de escucha, como si se apurara
como un intruso obsesi onado por la cortes a de concluir
cuando apenas acaba de comenzar. Habl a ganar
ti empo, dice en vari as ocasi ones, y no se permi te el
l enguaje de L acan ni su expresi oni smo. Sin duda, no es
el estilo personal de ese j oven i nvesti gador y, al no ser
se su semi nari o, trata de no ocupar la escena de modo
evi dente. Comprendemos esa discrecin. Pero el efecto
paradji co que resul ta de esa acel eraci n del ri tmo es
una brusca desacel eraci n de nuestra escucha, una
normal i zaci n i nstantnea de nuestro uni verso a travs
del i mperati vo sonoro de los criterios tradi ci onal es de
la voz erudita: sobri edad de la enunci aci n, reverenci a
127
hacia el saber escrito consi derado como desafectado de
los lazos con la experi enci a personal del i nvesti gador;
prueba de la seriedad del enunci ado al borrar toda
teatral i dad de la enunci aci n.
Es asombroso comprobar cunto nos sigue sacudien-
do, por contraste, la crudeza de las entonaci ones de
Lacan en el seno del l enguaje erudito, como un riesgo
asumi do con pasi n; hasta qu punto el vi gor sin conce-
sin de un registro que va del tacto al humor, de la
amabi l i dad al furor, promul gando un mundo sonoro
espec fi co en un uni verso acadmi co a menudo proclive
a silenciar las sonori dades del pensami ento. Si busca-
mos vivir la hi stori a de un suceso de pensami ento, es
i mportante reconsti tui r su ruido, sus excl amaci ones
pri mordi al es como vectores de la i denti dad de naci-
mi ento y de prol i feraci n. Los cl amores de un pensa-
mi ento, evi dentemente, no se mi den por el solo hecho de
que sean emi ti dos por la voz de un i nvesti gador. La
discrecin eventual de ste, su silencio aparente, no
dicen nada del estruendo de sus ideas. Pero cuando uno
de ellos, por su modo de creacin, exterioriza esas voces
en sus cuerdas vocal es, es l amentabl e, si no dudoso,
subesti mar su testi moni o.
Cuando, a edad avanzada, Lacan i nsul ta el hecho de
publ i car con el trmi no poubellication,* no se refiere
tanto al mundo de la edicin como a la aceptacin de dar
forma de desecho libresco a una exi stenci a todava
capaz de vocal i zaci n. Lacan retrasar el mayor ti em-
po posible esa degeneraci n oponi endo i ncesantes ma-
ni obras de procrasti naci n a la publ i caci n tarda de
sus Escritos. Por el contrario, no experi menta la sensa-
cin de prdi da fatal que atestiguan ciertos actores de
teatro y directores teatrales ante el fenmeno de des-
apari ci n ligado al espectculo en vivo. Una vez termi -
* J uego de palabras con publication (publicacin) y poubelle
(cesto de basura) (N. de la T.).
128
H H H H I M M B H H i I IT i II TI ! M 111ITPI l i l i wmm
nadas las representaci ones de una obra no queda nada
perenne, se quejan, salvo la esperanza de haber marca-
do la memori a del pblico. Como discpulo de Kojve,
L acan conf a en la fuerza de la transmi si n oral, y es
justamente a la voz que l confi la publicacin esencial
de su obra. La frecuente torpeza que pesa en su estilo
escrito demuestra hasta qu punto los ti empos de re-
daccin son fastidiosos para l, y no movi mi entos de
libre emergenci a del pensami ento. J acques Nassi f des-
cribe al hombre L acan... que saba expresarse oral-
mente con si mpl eza o sobri edad, pudor o cortes a,
permaneci endo lo ms cerca posible de un pensami ento
para nada oscuro ni tortuoso, y el hombre de pl uma,
si empre con di fi cul tad para lograr expresarse de un
modo que no fuera compl i cado ni recargado.
12
En 1973,
en el congreso de la Grande-Motte, L acan bromea y
reconoce que, en efecto, mi entras ms corri ge un texto,
ms i ncomprensi bl e resulta.
Al final de su vi da, como buen perdedor, fati gado,
concede que el anlisis no es una ci enci a, a pesar de
su ambi ci n por conqui starl e ese estatus.
13
Lacan fra-
cas en explicar la prcti ca analtica dentro de las
normas del saber ci ent fi co. Su aventura no alcanz
todas las metas que se hab a fijado. Qui zs fue con la
esperanza de hacer que el psi coanl i si s se pareci era a
una ciencia, sin embargo, que Lacan menci on tan poco
la voz en su trabajo? Se hab a vuelto i mposi bl e para l
tratar el tema sin comprometerse con un punto de vista
12
J acques Nassif, L'Ecrit, la uoix: fonctions et ehamp de la voix
en psychanalyse, ob. cit., pgs. 183 y 185.
13
Entrevista de J acques Lacan en France Culture, jul i o de 1973,
en ocasin del 28
?
Congreso I nternacional de Psicoanlisis, en
Pars. Publicada en Le Coq-Hron n
e
46-47, Pars, 1974. El anlisis
no es una ciencia, es un discurso sin el cual el llamado discurso de
la ciencia sera insoportable para el ser que accedi a ella desde hace
ms de tres siglos; por otra parte, el discurso de la ciencia tiene
consecuencias irrespirables para lo que se llama humanidad.
129
l #| -M1l l mi l i I I I I n TI TI I I I I 11111I I I IT 1111111111111111111111111111111
presaussuri ano? Se trataba de evitar la mal a compa-
a de la hi pnosi s, de la sugesti n por la voz, de las vas
mi steri osas del afecto auri cul ar? O es su visin tr-
gica acerca de la voz lo que lo cerraba a esas di mensi o-
nes sonoras?
14
Segn numerosos testi moni os, Lacan se mostraba a
menudo clido y atento con sus pacientes. Tambin era un
gran seductor en las rel aci ones pri vadas y utilizaba su
ascendi ente seorial para obtener adhesi ones institu-
ci onal es de parte de sus al umnos y colegas.
A la distancia, en la voz de los semi nari os tardos
cuyas grabaci ones poseemos, se oye ms bien lo contra-
rio: Lacan se muestra all a menudo desagradabl e. Es
poco decir que ya no trabaja en la di fusi n de un retrato
atractivo y a veces olvida toda amabi l i dad en las ten-
siones de su pensami ento en acto - l o contrario de un
protocol o de seducci n-. Con los aos, la vitalidad de la
excl amaci n inicial penetra con menos frecuenci a la os-
cura tonal i dad de sus corolarios: el callejn sin salida
del deseo, el drama de la subjetividad atada a la fal ta,
la i nadecuaci n de un l enguaje presente en alguna
parte del cerebro, como una araa....
15
Qu aconteci-
mi ento de su exi stenci a, qu mito sombro y personal se
i mpusi eron, a parti r de un momento determi nado,
borrando la el ocuenci a del pensador de los comi enzos
bajo la tensi n de un Lacan severo, exasperado al
extremo de resul tar odi oso, y haci endo derivar su
pensami ento en dogma? La presi n que su propi a
14
Grard Haddad piensa que las elaboraciones del objeto voz en
el transcurso del seminario La angustia son a veces confusas y
contradictorias, sin duda porque el adelanto que ellas encierran
todava no est organi zado, [...] el psi coanal i sta proyectaba
retomarlas al ao siguiente antes de ver su entusiasmo deshecho
por su exclusin. En Le Pech originel de la psychanalyse, Pars,
Seuil, 2007, pg. 271.
15
Mon enseignement, ob. cit., pg. 46 (1967) [en espaol: Mi
enseanza, ob. cit., pg. 49],
130
comuni dad institucional ejerca sobre l no es sin duda
ajena a ese oscurecimiento, as como la confusin de
papel es que j ug en ella y la maraa resul tante desat
pasi ones y rupturas. Sin embargo, la negritud de su
pesi mi smo no deja de sorprender. El de Freud estaba
lleno de l amentaci ones por el destino humano, pero
tambi n lleno de aliento por los esfuerzos civilizadores
a los que la humani dad deba consentir. El pesi mi smo
de L acan parece sin salida, e i ncl uso el patti co
l l amami ento del Amor, frecuentemente evocado por
ese compaero de ruta del surreal i smo, no es un acon-
teci mi ento liberador, sino el apogeo perturbador de un
engao.
16
Tenemos hoy la voz de Lacan en estado de resto, en
la cinta del grabador.
En La ltima cinta de Beckett, Krapp escucha su voz
grabada: Difcil creer que yo haya sido al guna vez ese
cretino. Qu voz! J ess! [...] Nunca se escuch un
silencio tal. La Ti erra podra estar deshabi tada. Lacan
podr a escuchar su voz grabada asombrndose no de su
estupidez, como el personaje de Beckett, sino de su extra-
vaganci a, su payasada, como lo hizo al ver la grabacin
en Televisin. Con respecto a lo dems -si l enci o, soledad
del locutor en un mundo sin nadi e que responda-,
L acan no necesita en absol uto di ferenci arse de Krapp
ni de los paseantes agotados del l enguaje que son los
personajes de Beckett, lingista determi nante.
L a voz grabada de Lacan nunca tendr el tenor de la
que su pblico pudo or en una escucha directa, en
presenci a del cuerpo del orador. No obstante, esa voz
grabada permi te acceder al tono de L acan, a la manera
en que su cuerpo la habi ta, a lo que ori enta y reavi va
su bsqueda, a su teorizacin como fuerza sonora:
adversi dad por el contacto, trabajo duro de construc-
w
Ecrits, ob. cit., pg. 147 | en espaol: Escritos, ob. cit., pg. 14<S |.
131
I M I I L I L I RI RI I L L I L I L L I L L I I L I L I I L L I L I I I I I I I I I L I I I I
cin, pasi n por apoyar, atacar, gui ar... Esa escucha
hace presente la caracterol og a del propio psi coana-
lista,
17
su aspereza, su l ucha, su bravura.
Es asombrosamente extrao ver a Lacan citado en
una nota de Bachel ard en La Terre et les revertes de la
volont, a propsi to de una defi ni ci n general del
carcter, en el momento mi smo en que Bachel ard, sin
pensar visiblemente en Lacan, evoca al individuo que
excava en los materiales con sus manos en la misma forma
en que Lacan excava y modela las sonoridades con sus
labios. Bachelard define una dinmica de la hostilidad,
de la clera, una psicologa del contra que recuerda el
clima de trabajo en el cual Lacan evolucion. El filsofo
explica tambin que, para quien ama enfrentarse a
materiales difciles, duros, lo lento [se] imagina en una
exageracin de la lentitud, el ser que i magi na no [goza]
de la l enti tud, sino de la exageracin de la lentitud.
18
Sera poco decir que, con la voz de L acan, surgi en
pri mer l ugar para nosotros ese aconteci mi ento de
l enti tud exagerada. Pri mero, parec a que prodi gi osos
silencios descubr an vacos en la teor a, que dejaban
resonar su detrs de escena; l uego, esos si l enci os
conjuraron aparentemente una angustia de precipitacin
ante los encadenamientos de pensamiento.
En 1963, en una carta dirigida a Loui s Al thusser,
Lacan evoca el final que debi poner a un perodo de
ese semi nari o en el que yo trataba desde hace diez aos
17
Le sminaire, Livre I , Les crits techniques de Freud (1953 -
1954). ob. cit., pg. 231 [en espaol: Seminario 1, Los escritos
tcnicos de Freud, ob. cit., pg. 302]. ... el carcter es la reaccin al
desarrollo libidinal del sujeto, la trama en la que ese desarrollo est
atrapado y limitado; por otro, se trata de elementos innatos..., pg.
229 (fr.), pg. 300 (esp.).
18
Gastn Bachelard, La Terre et les reverles de la volont, Pars,
J os Corti, 2004, pgs. 31, 33 y 61 (1947).
132
de marcar los cami nos de una dialctica cuya invencin
fue para m una tarea maravillosa.
19
Nada es com-
prensi bl e en la aventura l acani ana y nada es leal a ella
si no se vuelve a esa excitacin inicial, ese estado de
gracia original, esa tarea maravillosa de releer Freud,
un lingista y de expl orar la subjetividad a travs de
la experiencia apasi onante del psicoanlisis. En Tl-
vision, en trmi nos equi val entes a una gaya ciencia,
Lacan asimila su experi enci a al placer de desci frar.
Dos aos antes, con un maravi l l oso acento de jbi l o,
hab a declarado: Nunca me releo pero, cuando lo hago,
no saben cmo me admiro.
20
Segn Michel Foucaul t, Lacan deseaba que la l ectu-
ra de sus textos no fuera sol amente una "toma de
conci enci a" de sus i deas. Quera que el lector se descu-
bri era a s mi smo, como sujeto de deseo, a travs de esa
l ectura [...], que la oscuri dad de sus Escritos fuera la
compl eji dad mi sma del sujeto, y que el trabajo necesari o
para comprenderlo fuera un trabajo que hay que realizar
en uno mismo.
21
La escucha del pensami ento-en-voz-
alta de los semi nari os permi te experi mentar ese trabajo
como potenci a de vi vi r y crear en l a sonoridad. Aun a
distancia, el oyente experi mentar en la mi sma medi da
la seducci n y el rechazo -que entonces no estn l i gados
sol amente a una poca y a un pblico sino que pertene-
cen a la sustancia de esa voz, a su carcter y a su
perseveranci a-. El ti empo no lo debilita. La reti rada,
la atenci n y la di stracci n del oyente permi ten irse a
gusto por la tangente de esa voz tanto como zambul l i rse
19
Carta del 21 de noviembre de 1963, accesible en http:/ /
www.lutecium. org/ J acques J Lacan / Years / 1963_fr. html.
20
Le Sminaire, Livre XVI I I , D'un discours qui ne serait pas du
savoir, ob. cit., pg. 93 (1971) [en espaol: Seminario 18, De un
discurso que no sera del semblante, ob. cit., pg. 85].
21
Michel Foucault, Dits et crits I I , 1976-1988, ob. cit., pg. 1024
(1981).
133
I H I I H I H
^ M H B B B l ^^M B B I I fHfl I l l
en ella, por el contrario, como en una obra total:
pensami ento, musi cal i dad, dramaturgi a, interpreta-
ci n...
Esa voz, sin embargo, no permi te acceder al Todo
lacaniano por ser escuchada en una ocasin solemne. La
l ectura de L acan agregada a la voz de L acan no
constituir en absoluto una suma suficiente. Habr a
que agregar su voz durante las presentaci ones de enfer-
mos, su voz en los congresos, su voz que i naugure una
reuni n; agregar gestos, cigarros, cartas, grabaci ones
i ndi tas, canti dad de testi moni os, sin que estemos
j ams seguros de que un resto de voz a l ti mo momento
no venga a comprometer la totalidad del edificio y lo
vuel va defectuoso.
Dejmosl o torcido.
134
l l l l l l t l II l i l i l II l l t i 11 ll 1111111 11 r n i mi i m i m u m m
AGRADECI MI ENTOS
El presente ensayo debe mucho a la cordial solicitud de
Serge Hajlblum, psicoanalista, ex paciente de Lacan, y
a las conversaciones que pude mantener con l en los
primeros tiempos de la concepcin de este libro. A cau-
sa de su desaparicin fsica, acaecida a nes del ao
2008, l amentabl emente no pudo conocerlo.
Mi agradecimiento a Bertrand Roger por su lectura
cuidadosa, sus valiosas sugerencias y su apoyo, con lo
cual mi trabajo se ha beneficiado desde hace aos.
Agradezco, finalmente, a Roland J accard por su
clida complicidad y por la libertad con la que he
podi do escribir cada uno de mis ensayos para su
coleccin.
135
^l l l l i l i I I I I I I I TI I I I I I 1I I I I I I I I I MI I I || MI I I I I I HM MU I I I I I HI
r
NDI CE
Prl ogo 9
Pri mera parte
L AS METAMORFOSI S DE L ACAN
DURANTE EL SEMI NARI O
U n ORADOR LLENO DE SI LENCI OS 15
El pblico del seminario y los esnobs. La
excepcin de los silencios.
L os VAC OS EN EL CORAZN DE L A TEOR A 23
La diccin de Lacan. Agresividad de la
pronunciacin. Omisin de la frase. La
experiencia sonora de la teora. Un
discurso de tejido abierto. Decir Freud
en francs. El Gran Sardnico. El Merln
grun.
PERSONAJ ES ORATORI OS 31
El psi coanal i sta 31
El hijo de la sorda 37
Luci fer y su cigarro 47
El apasionado de los fonemas 57
137
i 1111111111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 11T TI I I I I I I I I 11111I I I 1111111111
El voci ferador 63
El noble de ttulo comprado. El marqus.
El ebrio. La chillona. El domador de pulgas.
El carterista.
E L CARI SMA DE L ACAN 75
Una teatralidad magistral. El heredero
de Kojve. Ambivalencias del carisma.
Bourdieu y Lacan.
Segunda parte
L o s SI LENCI OS
CONTRA L A PRECI PI TACI N
L a EXTRAA EXI GI DAD DEL TEMA
DE LA VOZ EN LA TEOR A DE L ACAN 87
El seminario sobre La angustia. Exigidad
del tema de la voz. La voz acusmtica.
El objeto voz. La superacin de la
materialidad sonora. Cada progreso
de la ciencia...
L A v oz DEL SHOFAR 93
El pensamiento-en-voz alta del Seminario.
La sesin del 22 de mayo de 1963. La voz,
objeto pulsional. El shofar o shofr.
Admiracin y agresin de Reik. La dinmica
del reproche. Palabras-cactus. La exigencia
cientfica y la moderacin de la voz
(primera edicin).
U NA PERCEPCI N VI SUAL DE LA VOZ 99
El origen de la voz. De Gaulle en la voz
de Lacan. La experiencia de la vacilacin
en la percepcin de la voz. Voz bblica y voz
^^ ^ B
1 1 1
m m m
R rrurTTTi Tvrn
acusmtica. Visin ensordecedora de la voz.
Barthes: Yo veo el lenguaje. Aniquilacin
de lo sonoro en el abismo del Otro. Los
tambores del teatro No y la precipitacin
de la voz. La voz, forma separable.
DE L VAC O A LA NADA 111
La sesin del 5 de junio de 1963. El lenguaje
de los sordos. La resonancia en el vaco
de la oreja. La oreja como un recipiente.
Desmantelamiento de lo sonoro. Acentos de
predicacin. Bossuet.
EP L OGO 119
El tono de los novatos y el tono de Freud. Esto
slo funciona oralmente. La exigencia
cientfica y la moderacin de la voz (segunda
edicin). El mito de la voz desafectada. Un
riesgo asumido con pasin.
El anlisis no es una ciencia. Cerca de la
hipnosis. La voz grabada.
Agradeci mi entos
135
También podría gustarte
- Conducta AnormalDocumento41 páginasConducta AnormalSol SolecitoAún no hay calificaciones
- El Rey Esta Desnudo Num1 PDFDocumento86 páginasEl Rey Esta Desnudo Num1 PDFEzequiel Erre100% (1)
- Deseo de Muerte, Sueño y DespertarDocumento3 páginasDeseo de Muerte, Sueño y DespertarAgust19100% (1)
- Análisis de ResultadosDocumento42 páginasAnálisis de ResultadosSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Joyce Con Lacan-Traducción Capítulo J AubertDocumento4 páginasJoyce Con Lacan-Traducción Capítulo J AubertMonica Peisajovich100% (1)
- El Shofar, de Theodor ReikDocumento6 páginasEl Shofar, de Theodor Reikgordoasesino100% (1)
- Miller El Niño, Entre La Mujer y La MadreDocumento10 páginasMiller El Niño, Entre La Mujer y La MadreMarcos VillamayorAún no hay calificaciones
- Oquedad (Béance) - Gárate y MarinasDocumento7 páginasOquedad (Béance) - Gárate y MarinasakripperAún no hay calificaciones
- CH Fierens Lectura de L'etourdit OcrDocumento412 páginasCH Fierens Lectura de L'etourdit OcrMónica PalacioAún no hay calificaciones
- Boceto de Traducción Joyce Le Symptôme IIDocumento18 páginasBoceto de Traducción Joyce Le Symptôme IINorberto GómezAún no hay calificaciones
- René Lew El Acto 1 RDocumento40 páginasRené Lew El Acto 1 RGuillermo García100% (3)
- ALLOUCH, J. - La Alteridad LiteralDocumento73 páginasALLOUCH, J. - La Alteridad LiteralGabriel Lima100% (3)
- Kafka Padre e Hijo, Jacques-Alain Miller Texto RevisadoDocumento3 páginasKafka Padre e Hijo, Jacques-Alain Miller Texto RevisadoCarlos Chávez BedregalAún no hay calificaciones
- Aflalo, Agnès-Subjetividades Modernas y Lucha de Los CuerposDocumento7 páginasAflalo, Agnès-Subjetividades Modernas y Lucha de Los CuerposSergio H100% (1)
- Vaschetto, Emilio (Compilador) .-. Psicosis Actuales. 2008Documento63 páginasVaschetto, Emilio (Compilador) .-. Psicosis Actuales. 2008ricardo2seijasAún no hay calificaciones
- Carta de Gustavo Dessal A Jacques Alain MillerDocumento1 páginaCarta de Gustavo Dessal A Jacques Alain MillerLázaro MircovichAún no hay calificaciones
- Intervenciones - Cuando Marx-importunoě-a-Lacan - 1Documento15 páginasIntervenciones - Cuando Marx-importunoě-a-Lacan - 1Mariana Berenice León100% (1)
- Jean Allouch - SpychanalyseDocumento9 páginasJean Allouch - SpychanalyseFederico Arroquy100% (1)
- El Cuerpo Hablante Parletre Sinthome, EscabelDocumento3 páginasEl Cuerpo Hablante Parletre Sinthome, EscabelAndrea Silvina100% (1)
- Miller Adios Al SteDocumento10 páginasMiller Adios Al Stefundacionagalma_org_arAún no hay calificaciones
- Litoral 36webDocumento196 páginasLitoral 36webJack Skellington100% (3)
- El Lenguaje y La Diferencia Sexual de SafouanDocumento138 páginasEl Lenguaje y La Diferencia Sexual de SafouanDaniel Serrano Hernandez100% (7)
- El UnoDocumento4 páginasEl UnoAna FainbergAún no hay calificaciones
- 7$625 Ediciones S&PDocumento16 páginas7$625 Ediciones S&PEric Ibrahim100% (2)
- Derrida-Ser Justo Con Freud (1992)Documento28 páginasDerrida-Ser Justo Con Freud (1992)pipescribd100% (1)
- Artefacto1 El PsicoanalistaDocumento65 páginasArtefacto1 El PsicoanalistaPaula Zamora Palomino100% (1)
- Eric Laurent - "La Promesa de Un Nuevo Amor"Documento9 páginasEric Laurent - "La Promesa de Un Nuevo Amor"Martin Gonzalez100% (1)
- Virtualia 39Documento72 páginasVirtualia 39Guillermo Adrian Lopez100% (1)
- Guy BrioleDocumento15 páginasGuy BriolePablo Martínez SamperAún no hay calificaciones
- André, Serge (2000) - FLAC (Novela) - Seguida de La Escritura Comienza Donde El Psicoanálisis Termina. Siglo XXI PDFDocumento206 páginasAndré, Serge (2000) - FLAC (Novela) - Seguida de La Escritura Comienza Donde El Psicoanálisis Termina. Siglo XXI PDFAlbertoMorenoGaitan100% (1)
- Vappereau, Jean-Michel - Estofa (1988)Documento364 páginasVappereau, Jean-Michel - Estofa (1988)Julián0% (1)
- Eric LaurentDocumento10 páginasEric LaurentMaría Andrea AlcázarAún no hay calificaciones
- Lacan y La Filosofia Alain BadiouDocumento18 páginasLacan y La Filosofia Alain BadiouGonzalo OlmosAún no hay calificaciones
- Balmes Francois - Dios El Sexo Y La VerdadDocumento152 páginasBalmes Francois - Dios El Sexo Y La VerdadPepa100% (1)
- El Padre Que No CesaDocumento88 páginasEl Padre Que No CesaDespejar Incógnitas100% (1)
- Schejtman, Fabián (2018) - Quince Proposiciones Encadenadas Sobre Clínica Psicoanalítica Nodal PDFDocumento5 páginasSchejtman, Fabián (2018) - Quince Proposiciones Encadenadas Sobre Clínica Psicoanalítica Nodal PDFMilton OesquerAún no hay calificaciones
- La Interpretación-Jaculación - PSICOANÁLISIS LACANIANODocumento11 páginasLa Interpretación-Jaculación - PSICOANÁLISIS LACANIANOFranco GarritanoAún no hay calificaciones
- CH Fierens - Alrededor de La Sexuación V 2.5Documento501 páginasCH Fierens - Alrededor de La Sexuación V 2.5Mónica Palacio100% (1)
- Milner Jean Claude La Obra Clara Lacan La Ciencia La FilosofiaDocumento176 páginasMilner Jean Claude La Obra Clara Lacan La Ciencia La FilosofiaMarinaSignorelli100% (1)
- Edward GLOVER - La Relación Entre La Formación de Perversión y El Desarrollo Del Juicio de RealidadDocumento17 páginasEdward GLOVER - La Relación Entre La Formación de Perversión y El Desarrollo Del Juicio de RealidadGianfranco Cattaneo RodriguezAún no hay calificaciones
- Lo Imaginario en La Enseñanza de Jacques Lacan 19 - Librería PaidosDocumento2 páginasLo Imaginario en La Enseñanza de Jacques Lacan 19 - Librería Paidosfreedownloads1Aún no hay calificaciones
- Del Revés de La Trama A La Repetición Del TrazoDocumento19 páginasDel Revés de La Trama A La Repetición Del TrazosethieeAún no hay calificaciones
- Gerardo Maeso Nuevo Concepto InconscienteDocumento90 páginasGerardo Maeso Nuevo Concepto InconscienteRodrigo ZamoraAún no hay calificaciones
- Ferrari - 2021 - Leer Con Miller-Otro Lacan (Extendido)Documento9 páginasFerrari - 2021 - Leer Con Miller-Otro Lacan (Extendido)Fernando FerrariAún no hay calificaciones
- Desafíos del deseo en las mujeres: Lacan a la letraDe EverandDesafíos del deseo en las mujeres: Lacan a la letraAún no hay calificaciones
- Cocooz, V. La Práctica Lacaniana en InstitucionesDocumento8 páginasCocooz, V. La Práctica Lacaniana en InstitucionesMey Fernandez100% (1)
- 35181995.reportaje A Herbert Graf - JuanitoDocumento14 páginas35181995.reportaje A Herbert Graf - JuanitoIan CloudyAún no hay calificaciones
- Rabinovitch Solal - Encerrados Afuera - La Preclusion Un Concepto LacanianoDocumento94 páginasRabinovitch Solal - Encerrados Afuera - La Preclusion Un Concepto LacanianoJOSE LUIS PORRAS DAVILAAún no hay calificaciones
- El decir y lo real: Hacer escuchar lo que está escritoDe EverandEl decir y lo real: Hacer escuchar lo que está escritoAún no hay calificaciones
- Elucidación de Lacan. Charlas Brasileñas BN-OCRDocumento309 páginasElucidación de Lacan. Charlas Brasileñas BN-OCRDante Cima100% (1)
- Ancla RevistaDocumento172 páginasAncla RevistaLizcipolletta100% (1)
- Starobinski, Las Palabras Bajo Las Palabras, % Anagramas de SaussureDocumento3 páginasStarobinski, Las Palabras Bajo Las Palabras, % Anagramas de SaussurerafelisarnAún no hay calificaciones
- La Lesbiaba Que Freud No Pudo CurarDocumento7 páginasLa Lesbiaba Que Freud No Pudo CurarCHEREZZAAún no hay calificaciones
- La Disparidad en El Amor - I ParteDocumento6 páginasLa Disparidad en El Amor - I ParteManuelAún no hay calificaciones
- El Goce en La Enseñanza de Jacques Lacan - Por Miquel BassolsDocumento8 páginasEl Goce en La Enseñanza de Jacques Lacan - Por Miquel BassolsElMurgeroAún no hay calificaciones
- Bataille - Conferencia Sobre El No-SaberDocumento31 páginasBataille - Conferencia Sobre El No-Sabernoyoisaias16100% (1)
- Uno y distinto: Estudios sobre locura e individuaciónDe EverandUno y distinto: Estudios sobre locura e individuaciónAún no hay calificaciones
- Mapa ComunitarioDocumento12 páginasMapa ComunitarioSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Mapa ComunitarioDocumento12 páginasMapa ComunitarioSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Modelos de Atención en Salud MentalDocumento21 páginasModelos de Atención en Salud MentalSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Modelos Explicativos Del Proceso Salud-EnfermedadDocumento17 páginasModelos Explicativos Del Proceso Salud-EnfermedadSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Condicionamiento Clasico - DrogadiccionDocumento3 páginasCondicionamiento Clasico - DrogadiccionSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Autoregistro AlimentaciónDocumento1 páginaAutoregistro AlimentaciónSol SolecitoAún no hay calificaciones
- Proceso de Psicoterapia Cap. 3Documento37 páginasProceso de Psicoterapia Cap. 3Sol Solecito100% (1)
- Patrones de ConductaDocumento8 páginasPatrones de ConductaSol SolecitoAún no hay calificaciones