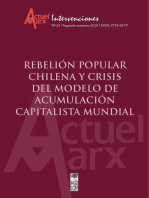Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ar Insumos PECrimenesypecados
Ar Insumos PECrimenesypecados
Cargado por
rarbesunDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ar Insumos PECrimenesypecados
Ar Insumos PECrimenesypecados
Cargado por
rarbesunCopyright:
Formatos disponibles
2.
Crmenes y pecados:
de los jvenes en la crnica policial,
por Leonor Arfuch
Leonor Arfuch es semiloga, profesora titular e investigadora de la Universidad de Buenos Aire s .
Ha publicado La interioridad pblica(1992), La entrevista, una invencin dialgica(1995), y, en
coautora, Diseo y comunicacin. Teoras y enfoques crticos(1997), as como numerosos art c u l o s
en libros y revistas especializadas nacionales y extranjeras.
I SBN 987-95490-9-0
UNI CEF Argentina, 1997
Diseo: Juan Pablo Fernndez
UNI CEF Argentina
Maip 942 14
1340 Buenos Aires
Argentina
Julio de 1997
Las opiniones expresadas en esta publicacin pertenecen a los autores yno reflejan necesariamente los
puntos de vista del UNICEF.
Esta publicacin puede ser reproducida parcialmente siempre que se haga referencia a la fuente.
5 Presentacin
7 Introduccin
11 1.Las identidades juveniles en la cultura
contempornea
15 2. La criminalidad como tematizacin en los medios
23 3.De la simultaneidad del mal:los casos Caviale
y Coria
35 4. La construccin meditica del menor victimario
41 5.El tema segn los expertos
53 6. Representaciones de los jvenes en la prensa
o la puesta en escena del estado de las cosas,
por Leticia Sabsay
71 Conclusiones
79 Anexos
ndice
Este ao se cumplen siete aosde que la A rgentina incorpor a su derecho in-
t e rno la Convencin sobre losDerechosdel Nio. Este instrumento jurdico re-
conoce a todas las nias, nios y adolescentes como sujetos de derecho e
i m p rime un giro en lasmanerasde percibir, pensar y actuar en relacin con la
infancia yla adolescencia por parte de la familia, el estado yla sociedad.
Ademsde lasnecesariasmodificacionesan pendientesen el campo jur-
dico yde laspolticaspbl i c a s, el cumplimiento de la Convencin nosobliga a
todosa revisar valoresyprcticassocialescotidianas. En un mundo cada vez ms
m e d i t i c o, en el cual loshechosadquieren su dimensin o comienzan a existir
porque se ven en la televisin, se escuchan en la radio o se leen en losdiari o s,
el ciudadano comn reafi rma susprejuicios, exacerba suspasioneso va dando
fo rma a susideasinfluido sistemticamente por ese intercambio cotidiano y fa-
miliar con losmedios.
En este contexto, la responsabilidad por el pleno cumplimiento de la Con-
vencin tambin recae en losmediosmasivosde comu n i c a c i n .
C o nvencidosde esto y preocupadospor el estado de alarma social que se
crea y lasdemandasde mayorescastigoscuando un adolescente esautor o, l o
msgrave, se presume que esautor de un delito aunque ello no est compro-
b a d o, buscamoscomprender cmo se constru yen lasnoticias, p rincipalmente en
la prensa escri t a . Q ueramosentender cmo eran procesadosy volcadosa la
opinin pblica temastan complejos, que en la comunidad internacional han si-
do debatidosyobjeto de normativasclarasygarantistastanto de losderechos
de lasvctimascomo de losvictimari o s. Pa ra ello solicitamosla colaboracin de
5
Presentacin
la licenciada A r f u c h , e x p e rta en anlisisde discurso, a u t o ra del documento que
p r e se n t a m o s.
El mismo, f ruto de una meticulosa revisin en variosdiariosde alcance na-
c i o n a l , da cuenta de un discurso que parecera no haber tomado nota de la ur-
gencia de revisar percepciones, valores y lugares comu n e s, que refuerza
prejuiciosyestigmatiza a algunosjvenespor su condicin social.
No cuestionamosel hecho de que losadolescentes, msall de su con-
dicin socioeconmica, son capaces, tal como losadultos, de cometer delitos
muy gravesy que ello debe generar una reaccin del estado. Sin embargo, di-
cha reaccin debe ser garantista de losderechosde estosjvenesreconocien-
do los avances que ha logrado la Argentina en la materia: el respeto a las
disposicionescontenidasen la Convencin sobre losDerechosdel Nio y la
normativa de las Naciones Unidas. Contrariamente a ello y, seguramente sin
proponrselo, la construccin de la noticia, en muchasoportunidades, termina
ofreciendo elementospara promover el control social punitivo sobre losjve-
nes, alentando las diferencias sociales en la consideracin de los delitos y
creando una imagen de peligrosidad de losgruposjuvenilesmsdesfavoreci-
doseconmicamente.
Irene Konterllnik
rea Derechosdel Nio
UNICEF Argentina
6
Durante el ao 1995, la aparicin en los medios de noticias referidas a
delitos cometidos por nios y jvenes pareci incrementarse notable-
mente. Varios casos sucedidos, algunos ms e s p e c t a c u l a res que otros, lle-
v a ron a una re c u rrencia temtica, que suscit a su vez la interv e n c i n
activa de expertos de distinto tipo, a travs de declaraciones y opiniones.
El tema de la criminalidad juvenil fue varias veces objeto de debate en dis-
tintos medios, sobre todo en la televisin, reinstalando viejas polmicas
en cuanto a los umbrales de edad pertinentes para definir una re s p o n s a-
bilidad penal, y tambin en lo que hace al fenmeno ms global de la cri-
sis econmica, de identidades, valores y ubicacin social de los jvenes en
n u e s t ro peculiar momento histrico. Cuestiones atinentes a lo pblico y
lo privado, a la responsabilidad social y del estado sobre estos pro b l e m a s ,
as como los lmites del libre albedro y las motivaciones individuales, se
p u s i e ron una vez ms sobre el tapete, dando lugar a encendidas discusio-
nes. En este horizonte diverso, haba un fenmeno que llamaba la aten-
cin: cualquiera fuera la toma de posicin al respecto, lo que pareca darse
por sentado era que a) los delitos de nios y jvenes haban aumentado
efectivamente y b) que este aumento tena que ver directamente con la
agravacin de la crisis econmica y la marg i n a l i d a d .
La preocupacin ante esta relacin de causalidades directas, y la di-
vergencia cuantitativa respecto de lo que mostraban algunas estadsticas
autorizadas, cuyos ndices de variacin respecto de perodos anteriores
eran mnimos, llevaron a UNI CEF Argentina, rea de los Derechos del
Nio, a encarar una investigacin sobre el tratamiento del tema en los
7
Introduccin
medios de comunicacin. De qu manera eran presentados los casos
policiales que involucraban la franja de la minora de edad? Poda ha-
blarse realmente de un incremento de los delitos de nios y jvenes, de
un agravamiento de los mismos, de un descenso de la edad en que eran
cometidos? Era lcito establecer la relacin lisa y llana entre chicos de
la calle u otros agrupamientos ideolgicos o barriales bandas ba-
rras , tribus , etc. y tal aumento? Cul era la posicin de los diversos
sectores de la sociedad sobre la cuestin, directamente involucrada, de
los derechos de nias, nios y adolescentes?
Estas preguntas, cada vez ms particularizadas, inspiraron entonces
nuestra indagaci n, que se centr en los principales diarios de circ u l a c i n
nacional Clarn, La Nacin y P g i n a / 1 2, e incluy asimismo algunas
emisiones televisivas.
1
El objetivo fue analizar, desde una perspectiva se-
mitico-discursiva, las modalidades de construccin del tema de la crimi-
nalidad juvenil, tomando como referencia dos casos particularmente
impactantes, ocurridos en el perodo que va desde mediados de febrero
hasta principios de marzo de 1995 (caso Caviale/caso Anala), y amplian-
do luego este corte temporal, con intermitencias, hasta comienzos de
agosto del mismo ao, para incluir en el campo de estudio otros sucesos
que permitieron efectuar una lectura contrastante (caso Caas/inciden-
tes con skinheads/caso Mon).
Los dos casos analizados en profundidad ocurr i e ron con difere n c i a
de poco ms de una semana, por lo cual, la informacin sobre los mismos
se superpuso durante algunos das. Este hecho fortuito deriv, como sue-
le ocurr i r, en un re f o rzamiento temtico/discursivo del problema, sus im-
plicaciones sociales y la necesidad de control o penalizacin. Ambos
casos ponan en escena, adems, la participacin de nios o jvenes de
s e c t o res marginales, alentando la habitual ecuacin entre pobreza y delin-
cuenci a: el asesinato del sacerdote Juan Caviale, durante el robo a una ca-
sa parroquial de Barrio Norte, comprometa como cmplice a un nio de
13 aos, mientras que la violaci n y descuartizamiento de la nia Anala
Gonzlez involucraba a toda una familia con varios menore s .
Los otros casos, ocurridos meses ms tarde, re s u l t a ron de inters jus-
tamente por su diferencia. Al crimen violento, pasional, ligado al robo o
8
1
Nuestro trabajo cont con el valioso aporte de LeticiaSabsay como asistente de investigacin.
la violacin, se opona ese otro, producto de la fatalidad o ms marc a d a-
mente de la irresponsabil idad, otra cualidad atribuida t picamente a los
jvenes: la muerte causada al vol ante de un automvil. Los casos del jo-
ven Caas y de Victoria Mon, pertenecientes a sectores de clase media y
alta, respectivamente, perm i t i e ron una el ocuente contraposicin en cuan-
to a los modos de construccin de la noticia y de los actores, delineando
otra dimensin de la inculpacin social del joven y el adolescente.
Paralelamente, un incidente protagonizado por skinheadsen el ba-
rrio de Belgrano, y otro en Fuerte Apache, trajeron al espacio discursi-
vo de los medios estudiados el tema de las bandas, la clebre gang que
inquieta el escenario callejero y meditico de las urbes primermundistas
y que aparece, de modo no tan habitual, en nuestro contexto. Este tipo
de agrupamiento identitario, de definicin de un espacio barrial de per-
tenencia, de una localizac i n de prcticas y costumbres, y, consecuente-
mente, de una agresi va defi nici n de un otro, suscita asi mi smo
interrogantes a una reflexin ms matizada sobre la configuracin de
identidades juveniles, que vaya ms all de la estigmatizacin o de la cau-
salidad fcil.
La puntuacin de estos tres aspectos temticos seala entonces un
mapa tentativo de nuestro itinerario: la crnica del delito que involu-
cra a nios y jvenes, con sus correlatos a nivel de opinin y comenta-
rios, la variable del crimen involuntario por irresponsabilidad y la
presencia, siempre amenazante, en unos u otros escenarios, de la grupa-
lidad juvenil como sujeto colectivo.
9
Qu es ser joven, hoy, en nuestra cultura mundializada? Podramos de-
cir: ubicarse frente a las mismas pantallas, identificarse con los mismos
dolos, repetir ciertos gestos y consumos en cualquier lugar del planeta,
conmoverse e indignarse ante similares problemticas. Pero esta primera
definicin, no exenta de cierta lgica (el auditorio de un concierto de ro c k ,
no importa dnde, parecera una muestra convincente de tal semejanza),
empieza a fragmentarse apenas se agregan variables socioeconmicas, de
clase, de capital escolar y simblico, tnicas, territoriales, sin que ello su-
ponga sin embargo ninguna adecuacin simple: hay a menudo ms pro x i-
midad entre jvenes urbanos de distantes pases que entre habitantes del
mismo territorio fsico, ciertos gustos y estilos atraviesan transversalmen-
te capas y niveles socioeconmicos, algunos modelos heroicos funcionan
sin distincin, el imaginario de vidas ejemplares puede encontrar en
unos y otros sectores similaridades asombro s a s .
Evidentemente, ser joven es una construccin ficcional que tiene
en nuestra poca una carga muy fuerte de prestigio en las representacio-
nes sociales, al punto de constituirse en uno de los personajes emblem-
ticos: efecto de sentido creado por el despliegue meditico de la
publicidad, el diseo, la moda, el culto del cuerpo, una esttica de la vi-
da donde la apariencia es la verdad. Pero esta imagen positiva, anclaje por
excelencia del deseo, del imaginario del ser, que tiene un impacto de mer-
cado que involucra no slo a los que ocupan temporariamente la franja
etaria por otra parte, siempre indecisa sino tambin a los que hace ya
tiempo la dejaron atrs, que viene connotada por el exceso de lo viven-
cial la pasin del rock, los mapas nocturnos de aventura y experiencia,
11
1.Las identidades
juveniles en la cultura
contempornea
la experimentacin sexual, etc., est siempre amenazada de su contrario:
la inmadurez, la incompletud, la falta. Ser joven ser entonces equivalen-
te a sujeto en formacin, en transicin, an no dueo de reacciones y
emociones, dbil, indeciso, inexperto, presa fcil de tentaciones y flaque-
zas, de moralidad incierta, que necesita tutora y orientacin.
Si ambas imgenes subsisten, a veces como las dos caras de la misma
moneda, en el imaginario cotidiano y en las lides de la conversacin, su
contraste se agudiza tratndose de esa zona tampoco fcilmente discer-
nible, que va de conductas de inadaptacin, de pequeos delitos e infrac-
ciones a crmenes de mayor gravedad. All, y sobre todo respecto de los
primeros, las diferencias de nivel socioeconmico, que en el plano de los
consumos culturales pueden resultar irrelevantes, asumen una funcin
capital: un delito puede ser tal, y merecer incluso la privacin de la liber-
tad, si es cometido por jvenes de clases populares, confirmando as la
aleacin natural entre pobreza, abandono y delincuencia (correlativa-
mente, en los crmenes mayores, como el asesinato, no existira una di-
ferencia tan marcada respecto de esos parmetros).
Tal conjuncin parece formar parte de esas verdades del sentido co-
mn que no necesitan demostracin y alcanza incluso a los discursos ex-
p e rtos mejor intencionados (cmo resistir a la tentacin del nexo causal,
que parece casi inevitable, entre el alza de la desocupacin, sobre todo ju-
venil, el incremento del consumo de drogas y la criminalidad?). La care n-
cia (de bienes, de una familia bien constituida, de afectos) encuentra en
ese estado de privacin originaria (la adolescencia), en esa fase de un desa-
rrollo an inconcluso, otra aleacin natural : la desigualdad hace del jo-
ven marginal un blanco fcil, una vctima propicia para la demonizacin.
Hroes o antihroes, vctimas o victimarios (gangs, drogradiccin,
rebelda, laxitud de costumbres, etc.), los jvenes suelen aparecer en la
construccin meditica como una identidad fuerte, definida ms en tr-
minos de esencialidad, de un conjunto estable de atributos, que segn
posiciones relativas y coyunturales.
1.1 La criminalidad juvenil: un campo problemtico
La problemtica de la criminali dad juvenil, tal como aparece en el hori-
zonte comunicacional, se di buja casi naturalmente, tanto en el trasfondo
12
de una victimizacin del joven (muertes y abusos durante el servicio mi-
l i t a r, por violencia policial, por falta de condiciones de seguridad, etc.) co-
mo de su contracara, la exaltacin de su protagonismo en hechos de
violencia (en estadios de ftbol, recitales, discos, barrios, enclaves de alto
riesgo, etc.). En ambos casos, la construccin massmeditica trabaja no
sol amente los hechos sino, a travs de ellos, la propia definicin de la
identidad joven . Podra hipotetizarse entonces que en ese dilogo entre
los sentidos que aparecen en la sociedad y la apropiacin que efectan y
p roponen los medios, esta definicin oscila entre una tonalidad apocalp-
tica generalizada ( los jvenes como sector de riesgo en mayor o menor
medida) y la clsica oposi cin entre buenos y malos (adaptados o
inadaptados?) donde lo ejemplarizador tiene gran i mportancia.
En lo que hace especficamente a la crnica policial donde estn in-
volucrados nios o jvenes, parecera existir un plus de significacin
que agita las aguas del sensacionalismo, casi como un escndalo, un col -
mo, en el sentido que le otorgara Roland Barthes (aquello que excede to-
da previsin, que es tan inexplicable como gratuito),
2
donde ms que las
motivaciones sociales cuentan las caractersticas personales o familiares,
una supuesta precocidad del mal, un cierto innatismo ligado a la condi-
cin de carencia y marginalidad. Se plantea as una cuestin recurrente:
qu hacer con los jvenes, cul es el modo de intervencin ms perti-
nente, cul el rol del estado, la justicia, la sociedad? Ante la dificultad
manifiesta de tales interrogantes, y consecuentemente con esa inexpli-
cabilidad , suele acentuarse la vertiente de la penalizacin, que propug-
na, entre otras cosas, la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad
como respuesta al supuesto incremento en las tasas delictivas de nios
y jvenes, que cada caso nuevo parece demostrar.
Como sealramos ms arriba, la superposicin de dos hechos de al-
to impacto cre un clima de condensacin discursiva que volvi a poner la
p roblemtica de la criminalidad juvenil en el centro de la escena, haciendo
de ella un s n t o m a, es decir, un espacio privilegiado para la lectura analti-
ca de tendencias, posicionamientos, concepciones del delito y del castigo,
sanciones de la opinin pblica y del sentido comn. Ese momento par-
ticular es el que abord a remos, situando nuestra indagacin en el contexto
ms amplio del funcionamiento actual de los medios y de la inform a c i n .
13
2
Barthes,Roland,La estructura del suceso,en Ensayos crticos, Barcelona,Paids,1988.
Una primera aproximacin al tema que nos ocupa requiere de una re-
flexin, aun somera, sobre el funcionamiento de los medios en la socie-
dad contempornea, que configura prcticamente el horizonte cognitivo,
existencial y valorativo de la poca. El adagio de que lo que no aparece
en la pantalla (o en los titulares) no existe es menos un giro retrico que
un dato cotidiano para grandes masas de audiencia. Las tematizaciones
de la agenda pblica, los lmites de lo poltico, la modelizacin de hbi-
tos y prcticas, la acuacin y el reforzamiento de pautas que rigen vi-
das pblicas y privadas y hasta la propia concepcin de lo social se
delinean en ese espacio multifactico donde lo audiovisual es slo par-
te, si bien esencial cuyas lgicas distan mucho de ser inequvocas.
En efecto, si la ideologa del reflejo o de la representacin, que sus-
tentaba desde sus orgenes el rol social de la prensa ( dar a conocer los
hechos tal como han sucedido en la realidad ), ha cedido terreno en pro
de las ideas de construccin , e incluso de fabricacin de la realidad
por los medios, los mecanismos que puede asumir esa construccin, la
distancia que va de un hechoa un acontecimiento, de lo que ocurri a
su puesta en escena en el discurso de la informacin, reviste cada vez ma-
yor complejidad. Las lgicas de mercado, la pugna de poderes, la multi-
plicidad de las instancias de produccin y recepcin despachos de
agencia, redes informticas, fuentes oficiales, cronistas, testimonios, des-
mentidos, opiniones, voces de expertos, etc., la competencia inter-me-
dios, crean una trama difcilmente explicable en trminos de causalidad
o intencionalidad, o de vaivenes mecnicos entre noticias y efectos .
15
2.La criminalidad
como tematizacin
en los medios
Si la realidad a la que nos enfrentamos cotidianamente es producto de
esas altas tecnologas de informacin y comunicacin, si cada noticia es el
resultado de una cadena sin fin de mediaciones donde interviene a menu-
do la variable del azar, la vieja visin conspirativa en cuanto a la manipu-
lacin como adulteracin intencional de una realidad transparente, que
se encontrara ya lista en algn lugar,
3
es hoy ms que nunca insosteni-
ble. Sin embargo, la consideracin del funcionamiento de los medios co-
mo sometidos a lgicas y racionalidades del mercado multinacional, a
grandes tendencias temticas y estilsticas, no impide el anlisis de las
particularidades que asume en cada horizonte cultural, y tampoco la po-
sibilidad de ejercitar una mirada crtica sobre los mismos. Esto es parti -
cularmente relevante en relacin con la temtica que nos ocupa, sin duda
la ms proclive al sensacionalismo, cuya expansin creciente en diversos
gneros mediticos est regida en general por dudosos criterios ticos y
valorativos.
4
En efecto, la intensificacin de la criminalidad en general como te-
matizacin discursiva es una de las grandes tendencias a que aludamos
ms arriba. Esta cuestin, que evoca siempre la pregunta sobre si efecti-
vamente ocurren en nuestros das ms hechos delictivos o stos son
expuestos a una mayor visibilidad, forma parte del trazado comn que la
satelizacin parece imponer en distinto tipo de sociedades.
5
La compe-
tencia por el rating, el reinado de lo efmero, el acento puesto sobre lo
extraordinario, lleva a ciertos ingredientes clsicos del amarillismo a un
punto de saturacin. As, violencias, perversiones, accionar de las ban-
das, trficos, temas que constituyen gneros b e s t - s e l l e r de la ficcin se-
ries televisivas, variables flmicas, grficas, l iterarias, etc. son asimi smo
rbrica obligada de la informaci n, donde se ponen en juego similare s
p rocedimientos narrati vos. La diferencia, sobre todo en lo que hace a de-
li tos cometidos por nios y jvenes, slo parece estar dada por el despl ie-
g u e del discurso de los expertos (periodistas, criminlogos, socilogos,
16
3
Ms bien adherimos al concepto semitico de man i p u l ac i n ,como un h a c er - h a c er,que visualizaalacomunicacin como un ejer-
cicio intersubjetivo de persuasin,no como unameratransmisin de info r mac i n .C f .G re i mas,A. J. , Dusens II,P ar s ,S e u i l ,1 9 8 3 .
4
Uno de los nuevos campos de expansin del sensacionalismo es justamente el de los realityshows, gnero de hibridacin televi-
sivadonde laintrusin en laprivacidad del actor en lavidareal estsiempre al borde de lo obsceno.He abordado estatemti-
caen Realityshows, cynisme et politique,en laRevistaDiscours social, Montreal,CIADEST,vol.8:1-2,invierno/primaverade 1996.
5
Entre los materiales consultados paraestainvestigacin,cabe sealar, por su proximidad temticay por lacoincidente preocu-
pacin respecto de laproblemticade lacriminalidad juvenil,que plantealos mismos interrogantes,laproduccin de laRevistaTi -
me, No.38,Juvenile justice in America con dos notas principales:Murder in miniature y When kids go bad,19 de septiembre
de 1994.
educadores, funcionarios, etc.) que acompaa el flujo factual lo que
sucede a nivel de la noticia y que, en muchos casos, no se aparta dema-
siado de los sentidos comnmente aceptados.
Este carcter multiforme del gnero poli cial, que se manifiesta en su-
p e rficies tan diversas, ligado, en cuanto consumo cultural, a fuertes inves-
timientos afectivos, hace que una lectura de los procedimientos narr a t i v o s
utilizados en la prensa que se reali ce slo en la clave del sensacionalismo
de mercado o de la perversin de l os comunicadores sociales resulte insu-
fici ente. Por otra parte, aun cuando el grado de autonoma del medio y
del periodista en particular sea cada vez ms relativo, apenas se efecta un
trabajo comparati vo entre noticias en distintos medios (su pre s e n t a c i n ,
su temporalidad, su tratamiento estil stico y retrico, etc.) aparecen dife-
rencias notorias a nivel de la enunciacin: no todos dicen lo mismo aun -
que narren lo mismo porque no todos dicen de la misma manera. E s e
trabajo sobre la diferencia enunciativa, l a acentuacin, el matiz, es justa-
mente el camino que hemos elegido para nuestro anlisis.
2.1 El relato del crimen
El relato del crimen es sin duda una de las ms fuertes tematizaciones
contemporneas, que pone en escena no solamente el cuerpo de la vcti-
ma, resultado de una accin por naturaleza aberrante, no slo la figura del
asesino, en una dialctica de fascinacin y terro r, sino tambin el propio ac -
to de mirar, la consumacin voyeurstica de algo que podramos llamar la
m o n s t ru o sidad del ojo : tanto en la trama novelesca como periodstica se
ofrece una visin, mediada por el narrador autor, cineasta, periodista,
testigo, vecino, que trata de darnos la descripcin ms ajustada a los he-
chos por la implacable acumulacin de sus detalles. Nada de lo macabro
o lo obsceno nos es escamoteado en esa especie de relevamiento exhaus-
tivo del territorio: indicios, fragmentos, huellas de cuerpos y de histo-
rias, cronologas hipotticas, oscuras motivaciones. El realismo del
folletn decimonnico, los refinamientos conceptuales de la novela poli-
cial, los procedimientos del suspensecinematogrfico y del viejo perio-
dismo sensacionalista confluyen hoy en el hiperrealismo de la escena
meditica: nunca ms cerca, ms directa, ms inmediata y verosmil la
imagen capturada por la cmara en el espacio de la informacin, que n o
17
slo llega apenas producido el hecho sino que hasta es capaz de estar
aun antes, para presenciarloen su desencadenamiento.
Si desde siempre la crnica policial concit una atraccin fantasm-
tica, aportando a una especie de objetivacin del terror individual en una
catarsis colectiva, contemporneamente, y sin ser indiferente a estas
cuestiones, su explotacin combina una tensin indiscernible entre las
leyes del mercado y su institucionalizacin cultural: cmo separar, en
efecto, los cuantificadores del rating, de los deseos, las pulsiones del ima-
ginario social, de esa tpica particin de roles entre dos hroes de accin,
el polica/investigador/vengador y el ladrn/asesino/destructor, cuyas
diferencias se hacen cada vez menos evidentes?
6
Tendencias, gustos de
poca, tiempos violentos , relevo de la novela rosa o el naturalismo de
costumbres, todo ensayo de definicin ser sin duda arbitrario y, aun, in-
necesario: a los fines de nuestra investigacin, nos basta con el reconoci -
miento de este estado de las cosas en el escenario sociocultural.
Con su especificidad, en el gnero de la crnica policial operan sin
embargo las marcas que fueron constitutivas del campo periodstico en
el siglo XI X: la separacin entre informacin y comentario, por ms que
muchas veces tiendan a confundirse, la funcin de la prensa como un ser-
vicio, que distingue a los medios de otras empresas comerciales, convo-
cando la cuestin de la responsabilidad, ligada a valores de objetividad,
verdad, seriedad etc. Esta tensin, que suele aparecer como una oposi-
cin nata en los soportes ms sensacionalistas, alimenta todo un desplie-
gue aleccionador: la fbula criminal es indisociable de una reafirmacin
constante de los valores de la civilidad, del respeto a la propiedad y a las
normas instituidas. Terreno propicio para recordar los mandamientos de
la vida en sociedad, los ndices mnimos de adecuacin y el ranking de
las infracciones, todo lo cual compromete por supuesto la figura del
otro, el desviado , objeto de censura y tambin de xenofobia.
He aqu por qu resulta revelador el trabajo analtico que insiste en
los mecanismos que asume la enunciacin: qu lugar define para s el
enunciador periodstico, adopte ste una frmula impersonal, una posi-
cin testimonial o una opinin de experto? Cmo se posiciona en rela-
cin con el saber, la certeza, la probabilidad? A qu tipo de destinatario
18
6
Bastaparaello observar laliteratura,lafilmografaactual y laproduccin televisivaal respecto,paraencontrar estaequiparacin
de ambas figuras,por sus mtodos,su filosofay sus resultados.
convoca, a qu valores de sociabilidad apela? Cul es la imagen de opi-
nin pblica que contribuye a delinear, a travs de sus propias creen-
cias, las del medio para el cual trabaja o al dar la voz , en sus crnicas,
a testigos, amigos, vecinos?
Porque cada suceso notable tiene la propiedad de movilizar esa es-
pecie de voluntad popular que se expresa en otros registros, como el
poltico, a travs de encuestas y sondeos. Ese democratismo de las ma-
yoras la participacin de pblicos y audiencias a travs de sofisticados
mecanismos de medicin, en encuestas personales, televisivas, radiofni-
cas, telefnicas, telemticas se resume, en la crnica policial , en el pro-
pio texto grfico o televisivo: es la opinin en directo, la sensibilidad
exacerbada de quienes han estado prximos a la escena del crimen, la que
se muestra, condenatoria y estigmatizante, haciendo gala a menudo de
metforas de alto grado de agresividad, que van hasta la contundencia de
intentos de linchamiento, de ese ojo por ojo que an aparece como
reaccin inmediata en nuestras sociedades (estos aspectos sern analiza-
dos, en particular, en los dos casos estudiados). En este sentido, el gne-
ro de la crnica policial es el menos objetivo. Nunca hay una verdad del
hecho, sino ms bien un campo poltico siempre tentado por la demago-
gia, por la pretensin, tanto de enunciadores como de destinatarios, de
instituirse en guardianes de los valores colectivos.
2.2 Los formatos mediticos: ejes de la lectura
P a rtimos, para nuestro anlisis, de una concepcin pragmtico/ discursiva
que considera al lenguaje como una forma de vida, de accin y de interac-
cin social, como un sistema de valoracin y construccin del mundo.
Alejado de toda neutralidad, marcado necesari amente por la ideologa
entendida sta en senti do amplio el lenguaje configura sus senti dos en
los usos, en l a productividad de las esferas diversas de la comunicacin, a
travs de los gneros discursivos. Estos gneros (cotidianos, cientficos,
literarios, periodsticos, etc.), sometidos a ciertas regularidades temticas
y estilsticas, a distintos regmenes de verdad (la novela vs. el discurso de
la informacin, el mito vs. el discurso poltico, por ejemplo), a conven-
ciones, producto de la historia y la tradicin, tambin ponen en juego
sistemas valorativos del mundo.
19
En el espacio que por razones de economa denominamos la crni-
ca poli cial coexisten diversos gneros: la crnica informativa, el comen-
tario, el discurso experto, prximo a la divulgacin cientfica, y la
investigacin periodstica. Pero estos gneros, que se encuadran cmoda-
mente dentro del ru b ro de la i nformaci n, de la no ficcin ,
7
estn mar-
cados asimismo por otro modelo, esta vez aceptado como ficcional: el de
la novela o el cuento policial. As, en los casos sucesos que ocupan du-
rante varios das las planas o las pantallas, a la manera del folletn en epi-
sodios, individualizados por el nombre de la vctima o del victimario
resulta part i c u l a rmente difcil deslindar los procedimientos, los modos del
relato, el umbral que separa las reglas del arte periodstico, para tomar
la expresin de Pierre Bourdieu, de la fantasa narrativa del cronista o del
re p o rt e ro. Es entonces en la combinatoria de estas variantes (inform a-
c i n / n a rracin/opinin, etc.), que a su vez se entrel azan con esa otra es-
cena novel esca, donde se construye la actualidad bajo la rbrica especfica
que le consagra cada soporte de prensa ( Policiales en C l a r n, Polica
en La Nacin o, ms inespecficamente, Sociedad en P g i n a / 1 2).
Estas cuestiones son importantes porque es en el marco de estos g-
neros de esta mezcla de gneros que se realiza la lectura, por parte de
los eventuales receptores, en tanto forma de apropiacin. En esta trama
emergen el personaje de la vctima, el victimario, la propia voz del narra-
dor, la de los otros (vecinos, testigos, allegados), la de los expertos y
las mltiples voces sin nombre que forman lo que denominamos el sen-
tido comn . Todas ellas son relevantes para nuestro anlisis, en tanto
trazan un cierto estado del discurso social acerca del tema que nos ocu-
pa: el tratamiento meditico de la figura delictiva infantil/juvenil.
En los dos casos que hemos estudiado ms extensamente, el corpus
grfico se organiz en relacin con la temporalidad de su aparicin: a) el
intento de robo que llev a la muerte del sacerdote Juan Cabiale o Ca-
viale tuvo su primera noticia el 17/2 y b) el asesinato y descuartiza-
miento de la nia Anala Gonzlez a manos de los hermanos Coria
comenz el 1/3.
Los parmetros tomados en cuenta para el anlisis fueron los si -
guientes:
20
7
Ladistincin ficcin/no ficcin es ms bien un acuerdo de clasificacin acadmicay editorial,yaque, en realidad,todo discurso
supone, convencionalmente, ciertos procedimientos de ficcionalizacin:la institucin de un sujeto-enunciador, una trama,perso-
najes,anclajes espacio/temporales,mecanismos retricos,persuasivos,etctera.
1) Temporalidad (duracin de la noticia en una serie y su desplaza-
miento a otros temas o a otras secciones).
2) Puesta en pgina: aparicin en primeras planas, pginas interiores,
ubicacin en pgina, composicin de titulares, extensin y cantidad de
las notas, relacin texto/imagen, etctera.
3) Contextualizacin: su relacin con otras notas policiales/con otras
notas policiales de jvenes/con temas re l a c i o n a d o s, etctera.
4) Anlisis discursivo de los procedimientos enunciativos: retrica
de titulares, modalidades narrativas, posiciones de los diversos enuncia-
dores (medio/cronista, voces citadas, estereotipos, marcas del sentido
comn, etctera).
Como lo especifica el ltimo apartado, el anlisis del material, en sus di -
versos niveles, se realiz teniendo en cuenta no solamente contenidos
sino modalidades enunciativas, considerando asimismo la dimensin na-
rrativo/episdica del relato, su crescendo . Dicho de otro modo: la ma-
nera en que esa crnica policial es construida y narrada da tras da, como
una novela policial, con datos, indicios, suspenso y misterios. La lectura
paralela, sincrnica, de un caso en los tres diarios permiti una evalua-
cin comparativa de las diversas modalidades de esa construccin. Asi-
mismo, el eje diacrnico (la cronologa de la noticia desde su aparicin a
su cierre discursivo, en el mismo diario) hizo posible la aprehensin de
una forma del relato, de una relativa unidad . (En este sentido, los cua-
dros que presentamos en el Anexo 1, y que consignan titulares/subttu-
los y volantas, son susceptibles de ser ledos en esa doble entrada.)
Como anticipramos ms arriba, la constitucin del corpusincluy
simultneamente otros dos casos, cercanos en el tiempo y que conside-
ramos un contexto pertinente: el del joven Caas, que atropell con un
auto a varias jvenes y mat a una de ellas (5/3), y el de Mara Victoria
Mon, que, tambin al volante, caus la muerte del joven Juan Acua
(5/7). Distanciados temticamente en cuanto a una tipologa delictual,
ambos casos ponan en juego sin embargo la cuestin de la responsabili -
dad, tema recurrente en el discurso social acerca de la infancia/adoles-
cencia, permitiendo visualizar, adems, la cuestin de las diferencias
sociales en cuanto a la consideracin de los delitos.
Por otra parte, se consider en la contextualizacin, no solamente la
pequea crnica policial sobre hechos delictivos de jvenes que no lle-
21
gan a conformar un caso ,
8
sino tambin otro tipo de notas que los in-
vocan como protagonistas: sobre tribus urbanas, violencia juvenil, mer-
cado de trabajo, etctera.
22
8
A propsito de estacuestin,que yadesarrollaremos ms adelante, muchas veces no es lagravedad del delito en s mismo lo
que llevade un suceso aun caso.
Los dos acontecimientos analizados, adems de poner en escena con
mucha claridad los mecanismos de construccin de casos con partici-
pacin de nios o adolescentes, creando una especie de subgnero
dentro de la crnica policial, resultan emblemticos por varios motivos.
En primer lugar, el asesinato del sacerdote Juan Caviale, durante un
intento de robo en una casa salesiana de Barrio Norte, pone de relieve al-
go que est presente, con mayor o menor nitidez, en el discurso social
sobre el hecho criminal: que la delincuencia no es necesaria. En efecto,
por qu ir a robar adonde se poda ir a pedir? La figura del sacerdote,
que dedicara su vida a la caridad, a la ayuda desinteresada a los ms ne-
cesitados , configura algo as como la quintaesencia del Bien la concre-
cin en la tierra del ideal religioso/cristiano del Bien comn, haciendo
ms tenebroso an el enfrentamiento con el Mal , encarnado, durante
muchos das, por dos jvenes un nio un nio homicida , etctera.
A qu obedece esta indeci sin? A la presuncin de una culpabilidad,
adjudicada, antes de toda prueba, a jvenes . El relato de un testigo no
muy presencial ori enta el derro t e ro de l a informacin periodstica, que
en ningn momento se preocupa de la veracidad o confirmacin de los
datos que ofrece (son habituales las alteraciones de nombres, edades, lu-
g a res, detall es de las historias, a veces en la misma pgina).
Esa pureza de la vctima, que redunda en el acrecentamiento nove-
lesco de l a vileza de los asesinos, tambin est presente en el caso de los
Coria (aqu es el nombre de los victimarios el que predomina en la crni-
ca sobre el de la vctima la nia , una nena , Anala , etc.). La n i a
23
3.De la simultaneidad
del mal:los
casos Caviale y Coria
de nueve aos, i nocente, incontaminada an por el destino que pre s u-
mibl emente l a acechaba en la marginal idad de su barri o, no sl o fue
objeto de violacin, si no de otra innecesariedad del cri men: el descuar-
tizami ento, espejo fantasmti co de lo aberrante, de lo infrahumano. El
asesi nato del Padre salesiano trae la terrible carga del parri cidi o, el de la
ni a, la del i nfanti ci di o, y ambos, la inqui etante presunci n de que tales
h o rro res puedan ser cometidos por menores , seres de incompl etud en
l os que an ali enta la cercana de la infancia.
9
3.1 El caso Caviale
La noticia aparece en la prensa el 17/2 y se mantiene, con intermitencias,
hasta el 5/3.
1) En Clarn el caso encuentra repercusin en titulares de primera
plana los dos primeros das y el 25/2 (donde se presume que se ha encon-
trado a los culpables: dos menores ) (cf. Anexo I ). El caso en total in -
sume 10 notas del diario, mientras que en el mismo perodo aparecen 106
notas policiales, de las cuales 40 son sobre casos delictivos donde se presu -
men jvenes involucrados.
2) En Pgina/12, las noticias de este tipo van difcilmente en titula-
res de primera plana. Por otra parte, la construccin del caso a travs de
varios das se da en este diario ms bien cuando los jvenes son vctimas
de abusos, sobre todo de las fuerzas armadas y/o policiales.
10
En lo que respecta a Caviale, slo hay 4 notas en el cuerpo interior
del diario, de 21 que involucran a jvenes, sobre un total de 59 notas po -
liciales (evaluadas as temticamente, ya que no lo son por el propio so -
porte de prensa). La noticia aparece, como en Clarn, el 17/2, pero apenas
en un pequeo recuadro en una columna de noticias varias.
3) En La Nacin, la cronologa del caso es ms o menos coinciden-
te con Clarn: la noticia aparece durante cinco das en la primera plana
24
9
Curiosamente, en unaNotade investigacin que publicaLa Nacin el 21/8/95,bajo el ttulo Se duplic en 10 aos ladelin-
cuenciajuvenil, responsables entrevistados del Servicio Penitenciario Federal explican que es habitual que los ms chicos sean
tambin los ms feroces,porque actan por impulso,no miden las consecuencias de sus actos (p.14,Polica).Un ejemplo ms pa-
rapensar ladificultad de considerar en el adolescente un sujeto de derechos.
10
En simultneo con los casos que estamos tratando, aparecen entonces los casos Granaderos y Carrasco fuerzas armadas y
los casos Bru y Canningpolica.
(el 17, 18 y 25 de febrero y el 2 y 4 marzo), pero cabe aclarar que, a di-
ferencia de ste (titulares en negrita, letra en cuerpo grande, arriba o en
banda completa a pie), en La Nacin aparece a pie de pgina, bajo una
rbrica cambiante, acompaada de una breve sntesis y dentro del suma-
rio del cuerpo principal, sin destacado respecto de las restantes noticias.
Entre el 17/2 y el 7/3 aparecen en total 9 notas sobre un total de 124
policiales en el mismo corpus, de las cuales 34 involucran presuntamente
a menores o jvenes. (Podra sealarse que, pese a contar con una sola p-
gina de policiales si bien de tamao sbana, este diario supera en can-
tidad de notas a Clarn: su trama es ms informativa, ms cantidad de
sucesos y menor desar rollo narrativo.)
3.1.1 Procedimientos enunciativos: la puesta en escena
de la opinin pblica
Mediante qu procedimientos se construye el caso? El primer mecanis-
mo enunciativo destacable en C l a r nes el uso de la negrita, re c i e n t e m e n t e
instituido, y que, practicado extendidamente en otros diarios del segmen-
to popular, sobre todo en C r n i c a, pretende guiar la lectura ofreciendo un
e n c u a d re jerarq u i z a d o r. Lejos de sealar la presencia de un dato significa-
tivo, de definir el curso de los acontecimientos o de la argumentacin, la
negrita funciona principalmente como marcador caprichoso de un punto
de vista que no esconde su sesgo valorativo, ideolgico y, en algunos mo-
mentos, obsceno.
1 1
Por otra parte, y esta vez ya en una modalidad clsica
del diario, es tambin en los juegos tipogrficos (diferentes cuerpos de le-
tras, itlicas, maysculas, etc.), que va de las volantas a los titulares y re-
c u a d ros, donde se va configurando un espacio significante complejo, de
reenvos entre los diversos textos.
Otro mecanismo, reiterado en la crnica policial en general, pero
que en Clarn asume una modalidad muy marcada, es lo que podramos
llamar inversin veridictiva: en lugar de ir de la presuncin de culpabili -
dad a una confirmacin basada en alguna prueba, se parte de una incul-
25
11
Cmo funcionael uso de lanegrita?A qu lector le habla?Es casi ocioso aclarar que, en este tipo de temtica,lanegritase
detendren los detalles ms sangrientos del relato,en laenumeracin de las atrocidades cometidas o en las pistas o rasgos iden-
titarios de los victimarios,as como en palabras de testigos o deudos convocados,en marcadores emocionales,etctera.
pacin, que en los das sucesivos va a desmentirse, a veces por completo.
El caso Caviale es un ejemplo en este sentido: los hipotticos culpables
fueron adolescentes, luego un nio, para finalmente resultar identificado
un joven de 25 aos
12
(Cf. Anexo I ).
Este procedimiento no es para nada inocente en cuanto al tema de
nuestra investigacin. La atribucin de culpabilidad, que va de meno-
res a jvenes o un chico y que terminar diluyndose como noti-
ci a fal sa, deja sin embargo una i mpresin (vi sual , grfi ca) que
difcilmente se borre para el lector apresurado: quiz lo que perdure sea
slo ese horror reiterado del crimen juvenil. Pero tambin tiene que ver
con una cierta inmediatez de la noticia, que borra su huella a travs de
los das, negando esa pequea memoria sustentada en el dilogo con su
lector (o quiz, podra pensarse, los cambios en el relato, sus avatares, es-
taran ya asimilados por el receptor, que ha dialogado entretanto con
otros medios audiovisuales e incorporado el beneficio del directo , so-
bre todo en la televisin). Desajustes, pistas falsas, inconsistencias, que la
crnica policial, a la manera de la novela, maneja quiz en una azarosa
(no intencional) bsqueda del suspense.
Esta construccin novelesca se teje tambin en la trama de los recua-
dros que acompaan la nota principal, y que van definiendo una atms-
fera de situaci n: qu di ce el barrio, los vecinos, cules son las
impresiones y sentimientos de la gente. Forma indirecta de dar paso a esa
famosa y esquiva opinin pblica , a esas verdades del sentido comn
que hablan asimismo en el propio discurso periodstico, en los enuncia-
dos que estructuran la informacin . Pero si esa palabra otorgada a los
otros recupera la figura tpica del testigo, pieza clave del gnero detecti-
vesco, cuando se trata de nios o jvenes inculpados la apertura a la opi-
nin se multiplica notablemente, incluyendo a los expertos, y asumiendo
tonos normativos y moralizadores.
26
12
17/2 Dos menores asesinaron a un cura de79 aos.
18/2 (Volanta) Lapolicadice que tiene pocas pistas.
19/2 El nico testigo no recuerda casi nada.
21/2 Buscan a un chico queiba al Hogar.
2/3 Detienen a un chico de 12 aos por el asesinato del PadreJuan.
3/3 (Volanta) Seraunmenor de 17 aos.
Estara identificado el quedispar contra el PadreJuan.
4/3 Cay un joven de 25 aos en Villa Lugano por asesinar deun tiro a un sacerdote.
sta es quiz una de las diferencias de peso en cuanto a la temtica
que nos ocupa: los crmenes de los adultos no parecen requerir de ese
aparato de especialistas para su dilucidacin. El caso se abre y se cie-
rra sobre s mismo, acudiendo a lo sumo a alguna interpretacin psico-
lgica si tiene demasiados ribetes de sadismo.
P e ro, qu dice esa opinin pblica respecto del caso Caviale?
Hace ms de veinte aos que lo conoca. Estoy desconsolada, no puede ser, con
lo que ayud este hombre a todos los indios de la Patagonia , dijo una mujer en-
tre sollozos.
Pobrecito, a su edad, lo que tiene que vivir .
Caviale era un tipo muy atento, sereno, siempre dispuesto a atender a los dems.
[...] Nos extra que alguien lo haya atacado, porque lo primero que inspiraba el
padre era paz , dijo Fernndez (Clarn, 17/2/95).
Es increble que hayan matado a un pobre sacerdote. No hay seguridad ni en la
misma manzana de la comisara (La Nacin, 17/2/95).
En La Nacin, ya desde la rbrica en primera plana se propone un c re s c e n -
d os o b re los victimarios, cuyo punto culminante es el da 25/2: Crimen /
Asesinos / Homicidas , para luego decrecer hasta la identificacin final
del culpable, y volverse entonces, curiosamente, sobre la vctima: Cavia-
l e / S a c e rdote (Cf. Anexo I ).
1 3
La Nacin tambin hace una puesta en escena de las bondades de la
vctima con el mismo tono que C l a r n, pero sin apelar a re c u a d ros. Es en-
tonces en el interior de la nota principal, en la trama de l as opi niones (tan-
to del autor como las que cita),
1 4
donde se insiste en el carcter aberr a n t e
de un crimen cometido, ante todo, contra la insti tucin religiosa misma:
Es un santo, porque dej su patria y su familia para venir a ensear el Evangelio
y hacer lo que Don Bosco quera: ocuparse de los ms pobres (La Nacin,
17/2/95).
27
13
Aqu tambin se insiste en el chico de lacalle,cuyaaparicin discursivadapie aunanotade investigacin sobre el negocio
de la mendicidad infantil (Cf.Cuadros,da 4/3).Tambin en Pgina/12 aparece unanotasobre el tema(A los nios los usan para
delinquir,2/3) en lapginabajo volantaDelincuenciainfantil yamencionada.
14
Otradife renciaasealar es que las notas principales (las que van aconstruir un caso) van firmadas,aunque no siempre por lamis-
mapersona.Laatenuacin en el nfasis de lanoticiapuede evaluarse incluso por ladesap ar i c i n ,en un momento dado,de lafirma.
Por otra parte, el autor concluye el 19/2: La muerte del padre Juan, ade-
ms de ser un acontecimiento doloroso, es un alegato contra los valores
de una sociedad . Por diversos caminos, el tema contribuye as a refor-
zar el posicionamiento de la I glesia como modelo y paradigma de la tra-
dicin cultural y la identidad nacional.
De ms est decir que esta construccin conmiserativa de la vctima
no hace sino acrecentar el peso de la culpa y del culpable (con todos las
vacilaciones que sealramos en cuanto a la identidad, hasta la confirma-
cin final: un joven de 25 aos). Si el padre era un santo , qu otra co-
sa que un demonio ser su matador?
15
El hecho desnuda una cuestin
interesante, de ndole casi filosfica: acaso es peor la muerte del bue-
no que la de cualquier persona? El crimen es ms o menos horrendo
segn quin sea la vctima?
En Pgina/12, la importancia otorgada a la noticia es mnima al co-
mienzo. Su aparicin los primeros das est limitada a un pequeo recua-
dro, en una columna de informaciones varias, y recin adquiere entidad
a posteriori. Esta aparicin post-datada de la noticia, casi habitual en
Pgina/12, seala una de las diferencias del medio: la pretensin, no de
cobertura inmediata sino de originalidad en el enfoque, que acenta su
carcter de diario preferentemente de opinin. En este sentido, tendrn
mayor relevancia las articulaciones sociales del caso que su construccin
novelesca en trminos de folletn.
El 25/2 aparece entonces un recuadro de este tipo, pero con un ttu-
lo que merece atencin y que bien podra interpretarse como una met-
fora de nuestro tema: Menores cercados . El mismo ttulo, con leves
variantes, aparece en los otros dos medios: Estn rodeados (volanta,
Clarn), y [la polica]... tendra cercados... (sumario en primera plana,
La Nacin) (Cf. Anexo I ). Lo ms curioso es que estos menores cerca-
dos , que evocan la imagen de una cacera , estos ladrones asesinos ,
como gusta enfatizar La Nacin, son slo una hiptesis, una construc-
cin meditica: nunca podrn ser capturados porque slo existen co-
mo presuncin.
El tema recin adquiere dimensiones en P g i n a / 1 2 el da 2/3/95, en
una pgina completa, con otra presuncin: la de un homicida de 13 aos :
28
15
Qu les podrahaber hecho Chiquito (diminutivo de Caviale),paraqu lo asesinaron?Todavano lo entiendo, si los llego a
agarrar,los mato (fin de notaprincipal firmada, La Nacin, 17/2/95).
Delincuencia infantil
Un homicida de 13 aos
Un chico de trece aos fue detenido ayer, acusado de haber asesinado al sacerdo-
te Juan Caviale, cuando intent asaltar el hospedaje Don Bosco . Dos especia-
listas opinan sobre las caractersticas de la delincuencia infantil.
La poca importancia otorgada al caso los das precedentes se compensa
entonces con este encuadre, donde la nota central, ilustrada con una fo-
tografa ad hoc, est cercada por recuadros con opiniones de expertos.
La volanta Delincuencia infantil , en tanto sugiere una recurrencia te-
mtica, un fenmeno frecuente, da pie al despliegue de una analtica de
la minoridad (cabe acotar que simultneamente aparecan las primeras
noticias del caso Coria). As, el planteo de Pgina/12, que en general se
diferencia de los otros dos medios en sus mecanismos enunciativos (por
ejemplo, el uso mayoritario del potencial seran estaran identifica-
dos ; una relativa neutralidad en la nominacin muchachos , jve-
nes , adolescentes vs. menores precoces delincuentes , etc.), queda
atrapado en esta instancia en la misma lgica de culpabilizacin, pese a
sus buenas intenciones . Buen ejemplo, adems, para confirmar que los
medios no son superficies lisas , uniformes, donde los mecanismos
enunciativos son constantes y vlidos para toda circunstancia.
3.2 El caso de Anala (los hermanos Coria)
El caso comienza en Clarn el 1/3/95, con una pequea nota en el cuer-
po interior del diario, tiene un gran crescendoy finaliza el da 4. Slo tres
das de cobertura para un crimen horrendo (4 notas), que sin embargo
pasa, ms rpido an que el de Caviale, a perderse en la vorgine de la ac-
tualidad. Esta existencia efmera se explica quiz por la falta de suspen-
so: una novela donde enseguida se encuentra el cuerpo del delito, la
motivacin y al criminal.
16
En ese lapso, se registran 41 notas policiales,
de las cuales 18 involucran presuntamente a menores.
17
29
16
Estafugacidad se compensacon laextensin:sobre 6 pginas de policiales,el 2/3 el caso ocupaunapginacompleta.El 3/3,so-
bre un total de 4 pginas,ocupa 2,y el da 4/3,sobre 5 pginas consagradas a la rbrica,ocupa 1 completa.En esos 4 das,los ti-
tulares aparecen en primeraplanados veces (2 y 3 de marzo),ocupando el primer damediapginainferior (Cf.Anexo I).
17
Estos nmero s ,c o n f rontados con los del caso Cav i al e,permiten adve rtir unasemejanzaen cuanto alafrecuenciaque conformaun
caso notable en C l a r n:10%de las notas totales,mientras que las policiales involucrando jvenes en ambos perodos rozan el 25%.
En este caso, y acorde con el tipo de suceso, se acenta lo que podra
denominarse un sadismo de la conmiseracin , a travs de ciertos meca-
nismos discursivos que marcan, por un lado, l a proximidad con la vcti-
ma la nena , Anala , etc. y, por el otro, el empecinamiento en el
detalle del dao que le fuera infringido, con un uso re c u rrente de diminu-
tivos. Por el contrario, los victimarios aparecen nombrados por su apelli-
do ( los Coria ), o bien como menores , los hermanos , etctera.
Segn el relato en los tres medios, el infanticidio ha podido come-
terse sobre una doble ausencia: la de la madre de la nia (que trabaja
afuera como empleada domstica) y, sobre todo, la del padre del cri-
minal, que se fue a vivir a la provincia despus de la muerte de su mujer,
dejando a sus diez hijos (cuyas edades van de 14 a treinta y pico) solos .
Es en Pgina/12donde aparece explicitada con mayor claridad esta falta
del Padre, de la Ley, y una descripcin de sus incumbencias:
18
si hubiese estado el padre ac, esto no pasaba especula Liliana. Cuando lo vea
drogado al Esteban lo agarraba y meta dentro de la casa y lo fajaba (3/3/95).
Ausencia quiz compensada con la construccin de un personaje colec-
tivo: el barrio, los vecinos, una especie de Fuenteovejuna que asume
culpabilidades, no por haber hecho sino por no haber visto . De nue-
vo, Pgina/12:
los hombres ya decidieron que van a sacar el rbol. Si no estaba ah seguro que
hubisemos visto cuando entraba la nena y toda esta tragedia se hubiera evitado
dice Liliana .
Liliana volver a intervenir, para fijar el punto clave de la identificacin:
la mayora de las madres estamos con el alma destruida comenta L. Maciel, de
30 aos, mientras amamanta a su hijo menor, de 7 meses... Como muchas madres
del barrio, ella tiene una hija casi de la misma edad que Anala (3/3/95).
30
18
Lanoticiaen Pgina/12 aparece entre el 2/3 y el 4/3,con coberturadiaria(3 notas),sobre un total parael perodo de 21 notas
de tipo policial,de las cuales 7 involucran amenores.El da3 le dedicaunadoble pgina,de las 5 destinadas al rubroSociedad.
Como en Clarn, el barrio, laaccin y lavoz colectivatienen unadimensin particular, unapicaque prescinde incluso de lacer-
tezade su localizacin (indistintamente, se aludircomo VillaLoyola o VillaConcepcin).
Constitucin de un nosotros a partir de la tragedia, distincin de gnero
(lo que compete a hombres y mujeres), indignaciones, acusaciones colec-
tivas, y, por supuesto, el consabido intento de hacer justicia por pro p i a
mano. Los habitantes de la villa transforman as, en el relato de la pre n s a ,
su propia marginalidad en accin comn, se encuadran dentro de los pa-
r m e t ros de la justicia y la moral, re a f i rman su legitimidad en la condena-
cin. De esta manera, el acusado sufre un extraamiento, se carga con
todos los atributos de la negatividad, deviene un otro aun para sus pares:
ninguno de nosotros se lleva bien con l. Toma mucho, es peleador y no traba-
ja (dir la propia hermana, segn Pgina/12, 3/3/95).
Mi hermano, cuando tomaba, era capaz de cualquier cosa, pero igual no puedo
creer lo que hizo, dijo Antonio Coria, ...y a pesar de todo lo que pas yo voy a
volver al barrio (La Nacin, 8/3/95).
Los vecinos pedimos que nos den un pedacito de cada uno de los criminales
(As comienza la nota principal en la contrapgina de los expertos , como si el
dilogo entre ambas fuera imposible) (Pgina/12, 3/3/95).
Llevado seguramente por la ndole del tema, P g i n a / 1 2se acerca en este ca-
so a la modalidad de C l a r n (el 4/3/95 las notas en uno y otro diario son
muy similares), pero con la diferencia, una vez ms, del espacio otorgado a
la voz de los expertos. En la contrapgina de la noticia, el 3/3 se ofrece una
e n t revista al psicoanalista Ricardo Arias, con el ttulo: El alivio ms bre v e
es la violencia , donde ste propone una interpretacin ms matizada que
la simple crueldad, poniendo a la marginalidad y la pobreza como trasfon-
do de este tipo de crimen. Hay adems dos re c u a d ros: El desborde de la
gente , por Eliseo Morales, sacerdote y candidato del Frente Grande, y El
lenguaje violento , por Atilio lvarez. En el primero, el autor se re f i e re a
la figura del linchamiento, como va ms inmediata de la justicia como ven-
ganza, en el contexto de una comunidad sometida a marginacin y desam-
p a ro. En el segundo, se plantea el grado de violencia de una sociedad con
sus chicos , que slo puede engendrar una figura especular.
En La Nacin, el caso aparece en primera plana, bajo la rbrica en ne-
grita Aberrante , el da 2/3. La cobertura, diaria, se extiende hasta el 5/3:
4 notas, de 37 policiales en total, 9 de las cuales involucran a menores. El
p romedio de espacio, los das crticos, es de 1/4 de pgina, mitad superior,
31
lo cual en la economa del diario es significativo. Tambin en este caso se
trata de notas de autor, que aqu es siempre el mismo. Dentro de una t-
nica comn respecto de los otros diarios, lo que distingue la pre s e n t a c i n
de la noticia es el uso de copetes introductorios a las notas, fuertemente va-
lorativos, que marcan desde el inicio la lectura:
Escalofriante: La pequea fue llevada a una cuadra de su casa y violada por cua-
tro sujetos, que luego la descuartizaron.
Respecto de la caracterizacin de los Coria, y contrariamente a los otro s
dos diarios, donde los personajes son deli neados a travs de la palabra de
la gente, como un nosotros , si bien desviado, en La Nacin es el pro-
pio autor/cronista el que asume sus dichos (i nversamente al caso Caviale,
donde tambin los vecinos trazaban la fi gura de la vctima y hasta de los
posibles victimarios). Los atributos con que se los designa, segn los
ejemplos que siguen, se hacen entonces doblemente significativos: ellos
sealan claramente un punto de vista ajeno, exterior, donde la discrimina-
cin del otro no tiene slo que ver con su delito, va ms all, a una espe-
cie de esencialidad del mal : el color, los (malos) hbitos, la i ndi gencia:
Francisco Coria, morocho, de largos cabellos hasta la cintura, cay al piso. Fue
pateado y golpeado por cerca de sesenta vecinos (3/3/95).
Esteban, de 19 aos, un sujeto que acostumbraba alcoholizarse y drogarse con
pegamento (5/3/95).
...dorman en colchones sin cotines, tirados sobre un piso de material a medio
terminar (4/3/95).
Este punto de vista de autor acude, adems, a un mecanismo comparti -
do con Clarn: el uso del diminutivo ( las piernitas , el cuerpito , etc.),
que Pgina/12 en general evita. Por otra parte, la pretensin narrativa,
novelstica, se manifiesta en una obsesin descriptiva al estilo naturalis-
ta, que llevan a aadir ciertas pinceladas de color local en la realidad
de la villa.
19
32
19
All,en unapauprrimacasillade frente de ladrillos sin revoque,pintados de celeste, con unasolahabitacin y un precario ba-
o de material,fue hallado, envuelto en unaarpillera,lo que quedabadel cuerpito de Anala (La Nacin, 3/3/95).
En cuanto a la construccin diacrnica del caso, a pesar de no tra-
tarse en esta ocasin de una intriga clsica un enigma por resolver entre
claves falsas y pistas a descubrir, la dimensin temporal del relato se de-
cide nuevamente (como en el caso del sacerdote Juan Caviale) por el re-
curso a lo que llamamos la inversin veridictiva , es decir, el trayecto
inverso de la certeza a la presuncin.
20
33
20
Ttulo:Detuvieron alos asesinos de unaniade nueve aos (2/3).
Copete:Responsables:uno de los cuatro detenidos habraasumido su culpa;otros dos seran cmplices y un tercero quedara
libre (3/3).
Ttulo:Liberaron auno de los sospechosos por el crimen de lanena(5/3).
Qu tratamiento reciben los nios o jvenes inculpados de delitos en
el espacio discursivo de la prensa? Podramos anticiparlo: casi el mismo
que los adultos, si nos atenemos a las expresiones condenatorias tpicas
(homicida, asesino, criminal, violador, etc.), pero con el plus que deri-
va de la condicin de menor adecuadamente considerada por algunos
e x p e rtos como de por s di scriminatoria,
2 1
que trae una dobl e carga ame-
nazadora. Por un lado, esa incompletud de la que hablbamos, que torn a
an ms horrendo el delito segn ciertas re p resentaciones del sentido co-
mn si ya se es criminal precoz , qu podr esperarse para la madu-
rez?; por el otro, la conformacin netamente grupal de las identidades
juvenil es, que incrementa el riesgo siempre al acecho de la interv e n c i n
de la banda , la barra , la patota . En La Nacin encontramos algu-
nos ejemplos muy claros:
a)
dos jvenes delincuentes
los precoces delincuentes
los malvivientes eran muy jvenes
los precoces ladrones
ladrones asesinos
juveniles delincuentes (La Nacin, del 17 al 25/2/95).
35
21
ParaEmilio GarcaMndez,el trmino mismo de menor trazaunafronterade desigualdad social:los menores son aquellos
inculpados de las clases desposedas,que ven entonces reducidos al mximo sus derechos como personas.Cf.Derecho dela infan -
cia-adolescencia en Amrica Latina:dela situacin irregular a la proteccin integral, Bogot, Forum Pacis,1994.
4.La construccin
meditica del menor
victimario
b)
Algunos vecinos vincularon la muerte de Caviale con un grupo de jvenes que
se rene diariamente en un auto abandonado frente a la casa salesiana (La Na -
cin, 18/2/95).
Uno de los vecinos seal que el padre Caviale... estaba preocupado por la ame-
naza que constitua un grupo de menores que sola reunirse en torno de un auto-
mvil abandonado frente a la capilla para tomar bebidas alcohlicas y para
consumir drogas (La Nacin, 19/2/95).
Las pistas apuntaron a una patota juvenil que suele reunirse por las inmediacio-
nes de la casa salesiana (La Nacin, 25/2 /95).
Si l as g a n g sno tienen en nuestra vi da urbana l a amplitud ni el grado de
o rganizacin que han alcanzado en los pa ses desarrollados, su existencia
no deja de dibujarse sin embargo, aun con i ntermitencias, en el relato de
la crnica policial. Responsables directas de delitos, o citadas como teln
de fondo, de enti dad fuertemente locali zada, como en Fuerte Apache, o
simplemente fantaseadas esas sombras amenazantes en las esquinas que
no anuncian nada bueno , las patotas son como un smbolo clsico
de la negatividad juvenil, un blanco fcil a la inculpacin, a la simple art i-
culacin causal, de la cual el ejemplo arriba citado es una muestra.
La banda aparece as, desde hace dcadas, como un semillero de
delincuencia juvenil, una escuela de la calle , un espacio propicio a la di-
solucin de la responsabi lidad individual en acciones que, pre s u m i b l e-
mente, de otro modo no se cometeran. Producto de una sociabilidad
p a rticular de los barrios pobres, de aleaciones complejas, donde lo tni-
c o / c u l t u r a l / b a rri al es prioritario sobre todo en las grandes urbes del
primer mundo ejercitando un dominio del espacio l ocal circuitos, ca-
lles, esquinas, barrios, y de una economa ilcita, su interpretacin en tr-
minos de infraccin a la norma, de desviacin, es sin duda insuficiente.
Si en aquellos pases el accionar de las bandas tiene gran pregnancia en
los medios masivos, agitando incluso las aguas del r a t i n gla aleacin jve-
nes/violencia/delito, con el aditamento de la espectacularidad (incendios,
roturas, disturbios) vende bien , cabra preguntarse qu sucede en nues-
t ro medio, donde an su expansin parece incipiente o muy localizada. Ms
all de los juicios de valor, obligadamente condenatorios, qu re f l e x i o n e s
36
suscita el tema, qu posturas institucionales, qu niveles de anlisis?
Si nos atenemos a l as experienci as de otros pa ses, habra, por un la-
do, l a cl sica postura re p resiva, que propone intensi ficar penas y medi-
das de seguridad, por el otro y sobre todo en algunos medios, una
especie de visin romntica, populista, sobre esos eternos rebel des con
o sin causa que toda sociedad produce de modo casi natural . Entre una
y otra se deli nea el perfil asi stenciali sta, que aun matizando causas y
consecuencias, no deja de establecer articulaci ones convencionales entre
f a c t o res soci o/econmico/cul tural es y conductas, indi viduales o grupa-
les. La cuestin reside quiz, como lo sealan algunos trabajos, en una
p rofunda reconceptuali zaci n de la banda: ya no pensarla s i m p l e m e n t e
como una asociaci n operativa que permite a los jvenes de barrios des-
heredados acudir a las zonas ricas en busca de bienes de consumo o dis-
tracci n, si no tambi n como un l ugar de refugio, de proteccin fsica, de
configuracin de la identidad, un soporte de pertenencia en tiempos de
fuertes abandonos (del estado de bienestar, de polticas, de ideologas) y
tambin, por qu no, de resistencia. Para ello es necesario abandonar el
clich segn el cual slo los hijos desfavorecidos, con mala insercin fa-
miliar, de los medios ms bajos, o sin empleo, son los principales reclu-
tados, para tener en cuenta la fuerza del nmero en un universo de gran
competencia y agresividad donde es necesario luchar para sobrevivir .
22
Desde esta ptica, y en la lnea de Pier re Bourdieu, habra que dejar
de considerar entonces a las gangdentro de la criminologa y la desvia-
cin, eludir tanto las mitologas periodsticas como acadmicas, su de-
monizacin como su exaltacin romntica, para ubicarlas dentro de la
sociologa de las organizaciones y de los modos de estructuracin del
medio (sub) proletario: participacin en la economa ilegal, el trfico de
drogas y la violencia callejera, encuadrarlas en su contexto local y socie-
tal y tratarlas como variables a explicar y no dependientes .
23
Posicin
que, por otra parte, el accionar mismo de las bandas no deja de corrobo-
rar, en la medida en que aparecen incluso habitualmente en relaciones
complejas e intrincadas con los propios poderes.
Volviendo a nuestro medio, la g a n g real o fantaseada parece coexis-
37
22
Remitimos,para esta reconceptualizacin,a dos artculos sobre el tema:Martn Snchez-Jankowski,Les gangs et lapresse. La
production dun mythe national,y Loc J. D.Wacquant,Le gang comme prdateur collectif,ambos en Actes dela Rechercheen
Sciences Sociales, No. 101-102,Pars,marzo de 1994.
23
Wacquant, op.cit., pp. 94 y ss.
t i r en vecindad con otra identificacin fuerte, esta vez autctona : los
chicos de la calle . El caso Caviale es ejemplar al respecto: la patota se
anticipa, en el imaginario de los vecinos, a ese otro culpable, Pilln, el
homicida de 13 aos :
uno de los denominados chicos de la calle, que se dedican a mendigar por las cer-
canas... .
el chico, de sobrenombre Pilln, de contextura pequea aunque fuerte persona-
lidad... El pequeo, a raz de las reiteradas fugas de su hogar, posee una causa
abierta en el Juzgado No. 3 de Menores... (La Nacin, 2/3/95).
Un chico de la calle de 12 aos identificado como Pilln o Sequito fue dete-
nido ayer por el crimen del sacerdote... .
Se gan el apodo de Sequito porque su padre llama J orge Seco[] Sequito tie-
ne cuatro hermanos y su mam Ana Mara (32) est esperando el quinto. La ma-
yor de sus hermanas es Anala(15) (Clarn, 2/3/95) (las cursivas son del original).
Un menor de 13 aos, acusado de asesinar a mansalva al sacerdote...[...] encon-
traron al chico de 13 aos, conocido por el apodo de Tiln, en una vivienda de la
calle Pedernera al 1400 de la localidad de Sarand, partido de Avellaneda. [...] ayer
al medioda la Polica Federal detuvo a Tiln, de slo 13 aos. Su cmplice estara
ubicado... (Pgina/12, 2/3/95).
Pilln , el chico de la calle, ocupa, en la inversin veridictiva del caso
Caviale, el escaln previo al descubrimiento del verdadero culpable: un
joven (homosexual activo, se preocupar por aclarar La Nacin, como
si este dato fuera relevante para el caso) de 25 aos . El nio homici-
da , el asesino a mansalva , el inspirador de las sesudas notas de exper -
tos, terminar siendo un cmplice ms, de rol indefinido. Pero no
solamente el desmentido nunca alcanzar, en el relato de la prensa, la di-
mensin de la inculpacin, sino adems, cmo reparar el dao hecho
con esa solapada exposicin de su historia de vida? Si la ley establece la
inimputabilidad por debajo de los 18 aos, cmo puede el periodismo
hacer pblico sin ningn escrpulo nombres, datos, edades, toda la com-
posicin familiar de Pilln y hasta el domicilio? Qu resguardo legal
se le provee, en virtud de sus slo 13 aos?
38
La cuestin es de envergadura y constituye sin duda un aspecto im-
portante de una poltica hacia los medios, que aplican aqu una vez ms
y con toda crudeza esa discriminacin entre joven y menor / chico
de la calle a que nos referamos ms arriba. Curiosamente, es Pgina/12,
en su pgina custodiada por expertos , la que ofrecer la mejor prueba
de ello: al lado de la nota cuyos prrafos acabamos de citar, aparece un
recuadro sobre el caso del adolescente de 15 aos (en ningn momen-
to se lo llama menor ), quien result el principal inculpado por el ase-
sinato de su mucama peruana (habida cuenta de que, aunque se lo
designe de modo no discriminatorio, tampoco se lo preserva, en cuanto
a sus datos personales, de la notoriedad).
C l a r nlleva al extremo esta incursin en el espacio privado de un ni-
o de 13 aos. En nota en re c u a d ro, firmada, desarrolla toda la historia
foto y palabras del abuel o incluidas, que aparece como un puro clich:
p a d res separados, trabajos dudosos, hijos que no dejan de ll egar, malos
ejemplos, antecedentes de otros delitos e internaciones , cierta pre d i s-
posicin para ellos y, por supuesto, la conexin obligada con la banda :
Sequito fue a varios colegios de la zona. Repiti tres veces el segundo grado y
lo echaron de varios lugares porque se peleaba siempre con sus compaeros. Pe-
ro ojo, que saba leer muy bien. Siempre estaba con el diario, agreg Anala (la
hermana) .
Mi nieto tena un grupito de amigos que se drogan con pegamento y cocana en
un baldo que hay ac cerca. Pero cada vez que los agarran con algo le echan la
culpa al Seco, porque es el ms chiquito. Esta vez debe haber pasado lo mismo,
finaliz la abuela Etelvina Peralta (Clarn, 2/3/95).
A qu obedece este regodeo en los detalles, esta sumatoria de negativi-
dad, este juego entre una descripcin objetiva dada por el uso de la
tercera persona, y la palabra testimonial de los familiares? Acaso fun-
ciona como una explicacin del crimen, como una advertencia ejempla-
rizadora de lo que no se debe , como mero i ngrediente de
entretenimiento o como marcador de verdad ? Es que la exaltacin de
la inocencia que se pone en juego al hablar de la vctima-nia en el caso
Anala se anula totalmente ante un hipottico (y no probado) nio-vic-
timario?
24
o es quiz la santidad del padre Caviale la que requiere una
equiparacin de la balanza por la abominacin del otro?
39
Posiblemente, estas preguntas no tengan respuesta, pero no por su
misterio sino porque remiten a ese funcionamiento complejo, indife-
renciado, que suele denominarse discurso social. Palabras, concepciones,
visiones del mundo, verdades que no requieren demostracin, creencias,
dichos, toda una trama de significaciones que alimenta el sentido comn
y que se expresa ms all de la intencionalidad del que habla o escribe.
Quiz sea este automatismo del discurso, este uso desaprensivo del lugar
comn, tan caro a los medios, ese borramiento del umbral de la respon -
sabilidad del decir, lo que haya que contribuir a desarticular por medio
de la crtica, rechazando la naturalidad del circuito perverso de violen-
cia-represin-violencia y analizando asimismo la argumentacin que
sostienen al respecto los diferentes expertos . Porque sobre este tema,
como ocurre con tantos otros que involucran a la sociedad contempor-
nea, se despliega tambin la opinin de los que saben (psiclogos, so-
cil ogos, cri mi nl ogos, funci onari os, jueces, asi stentes soci al es,
educadores, etc.), y que muchas veces no hacen sino autentificar las
mismas voces del sentido comn.
40
24
El final de lahistoriade Pilln aparecer,meses despus,en un artculo de Clarn,bajo el ttulo Chicos usados para cometer de-
litos, que plantealaproblemticaen general.En unaparte del mismo se recuerdael caso Caviale y se citaaHoracio Barberis,el
juez que llev lacausa:El chico fue llevado hastalaObraDon Bosco por un mayor de 25 aos que, paraconvencerlo de que
entraraprimero, le ofreci cinco pesos.Ciertamente, el mayor se vali del menor paraver cuntagente estabadentro del edifi-
cio y, posiblemente, paraluego tener alguien aquien echarle laculpa,explic Barberis aClarn (16/4/95).
Todo caso notable de la crnica policial va mucho ms all de s mis-
mo: no se agota en el detalle de los hechos, en la tensin de las bsque-
das, en la institucin del castigo, sino que contribuye a actualizar esa
pregunta siempre recurrente, ese punto problemtico que las sociedades
nunca pudieron resolver: cmo enfrentar el crimen y, fundamentalmen-
te, qu hacer con el criminal. Cada caso , entonces, ms all de la habi -
tual especulacin sobre moti vaci ones, causal idades y casual idades,
compromete otras cuestiones, nunca saldadas: la complejidad de lo pe-
nal, del sistema de legislacin y de justicia. De ms est decir que la con-
dicin de menor de un implicado incrementar an esa solicitacin
discursiva, intensificando la bsqueda de causas, opiniones, explicacio-
nes y remedios.
En el funcionamiento de los medios en general este giro es cada vez
ms evidente: despus de la agitacin de los hechos y aun en medio de
su transcurso sobreviene la reflexin, la consulta, la necesidad de la pala-
bra autorizada. En casi todos los temas, la voz del experto se ha hecho ca-
si obligada: una especie de gua, de modo de empleo , un facilitador de la
complejidad contempornea. La divulgacin cientfica ha hecho de l una
figura familiar, que nos habla en directo a travs de la entre v i s t a .
2 5
P o r
su intermedio, los medios de comunicacin se deslindan, construyen su
41
25
Sobre laentrevistacomo gnero,y el rol peculiar de ladivulgacin cientfica,cf.Leonor Arfuch,La entrevista,una invencin dial-
gica, Barcelona,Paids,1995.
5.El tema segn
los expertos
p ropio efecto de seriedad , manifiestan su preocupacin y hacen su apor-
te al debate pblico. En cierto modo, la opinin de los especialistas es ca-
si la contracara de los hechos , su correlato y hasta su conclusin.
Esta tendencia no tiene que ver solamente con el servicio que el pe-
riodismo brinda a la comunidad sino, ms ajustadamente, con polticas,
modos de intervencin en amplias zonas del espacio pblico. Si en su atri-
bucin de nuevas responsabil idades la televisin apunta no slo a ampliar
el espectro del entre t e n i m i e nto aunque sta sea su cara ms visible, si-
no, fundamentalmente, a disputar los lugares cannicos ocupados por las
instituci ones, la prensa en general tiende a l o mismo, ya muy l ejos de ese
c u a rto poder que se le adjudicara hace dcadas, para ocupar, en muchos
casos, el primero . Pero esta pregnancia del periodismo acentuada por
la globalizacin no exime de la necesidad de una revalidacin de ttul os:
la voz de los expertos, la investi gaci n periodstica, los sondeos de opi-
nin y la presentacin estadstica, apuntan en esa dire c c i n .
2 6
Si el sondeo aparece como un equivalente del sufragio directo, de la
voluntad popular, til para toda circunstancia, respecto de nuestro tema
esa voluntad popular aparece encarnada en la voz de testigos, parien-
tes, vecinos, que no solamente opinan sobre los detalles de lo ocurrido,
sino, sobre todo, ejercitan una valoracin moral. De este modo, dando
la palabra a la gente , el medio de prensa puede incluso reafirmar y au-
tentificar sus propias afirmaciones, sin necesidad de justificarlas. Ya he-
mos visto las modalidades que adopta esa presencia colectiva, mediada
por la voz del periodista, al analizar los casos Caviale y Coria, y que po-
dramos resumir como sigue:
a) Una actitud condenatoria en primera instancia, sin modulaciones, que
traduce lisa y llanamente la idea de justicia como venganza. Esa ley del
talin puede manifiestarse explcitamente (e incluso, materialmente,
con intentos de linchamiento):
Los vecinos pedimos que nos den un pedacito de cada uno de los criminales
(Comienzo de nota principal sobre el descuartizamiento de Anala. En contrap-
gina, se ofrecen opiniones de expertos) (Pgina/12, 3/3/95).
42
26
Ms allde los efectos yaconocidos en el campo poltico, de lo que se trataadems es de crear un climade confianza,mostrar
al pblico que es consultado que tiene un lugar bien definido en el espacio meditico (en el caso Caviale o Coria,ladoaRosa
de laprensase expres atravs del discurso referido de testigos y vecinos).
b) Un mecanismo de exaltacin de las bondades de la vctima, o de la in-
necesariedad del crimen, que acenta su carcter imperdonable y de-
moniza al culpable o inculpado:
Caviale era un tipo muy atento, sereno, siempre dispuesto a atender a los dems.
[...] Nos extra que alguien lo haya atacado, porque lo primero que inspiraba el
padre era paz , dijo Fernndez (Clarn, 17/2/95).
c) La construcci n de un nosotros desl indado del o los acusados,
cuando se trata de veci nos, y, aun, de di chos de familiares muy pr-
x i m o s :
los hombres ya decidieron que van a sacar el rbol. Si no estaba ah seguro que
hubisemos visto cuando entraba la nena y toda esta tragedia se hubiera evitado
dice Liliana .
ninguno de nosotrosse lleva bien con l. Toma mucho, es peleador y no trabaja
(dir la propia hermana, segn Pgina/12, 3/3/95). (Las cursivas son mas.)
d) Una culpabilizacin directa o encubierta a la familia, en el caso de los
menores , acompaada de un exceso de valoracin de la figura del pa-
dre, ms que como ejemplo, como capaz de imponer (violentamente, si
es menester) autoridad:
si hubiese estado el padre ac, esto no pasaba especula Liliana. Cuando lo vea
drogado al Esteban lo agarraba y meta dentro de la casa y lo fajaba (3/3/95).
e) La relacin inmediata y causal del suceso que involucra a un menor
con grupos o patotas, consumos de drogas, vagancia, etc. (cf. apartado
anterior).
Pero si este tipo de expresiones condensan reacciones tpicas, estereoti-
pos, prejuicios y prcticas acusatorias y discriminatorias, rasgos del dis-
curso social que atraviesan incluso los diversos clivajes socioculturales,
su contraparti da, l a voz de los expertos, tambin traduce a veces de
m o d o inverso las mismas causalidades y antinomias.
43
5.1 Palabras autorizadas
Los dos casos analizados, en su casi simultaneidad, produjeron, como
era previsible, una inflacin de discursos expertos. A partir de nuestro
corpus, y considerando tambin el perodo ms largo, que tomramos
con intermitencias, resumiremos las lneas principales.
1) Una visin romntico-populista (segn la terminologa de Bour-
dieu) de la criminalidad infanto/juvenil, uno de cuyos exponentes es el
criminlogo Elas Neuman:
...los crmenes en los cuales estn involucrados menores no dejan de ser una pro -
testa social ante la situacin marginal en la que se ven envueltos: la faltade una vi-
vienda digna, el hambre y la carencia de amor son su denominador comn ms
elocuente.
...el origen de la participacin de menores en transgresiones o conductas antiso-
ciales no me gusta hablar de delincuencia juvenil es la miserabilidad social
(Pgina/12, 2/3/95).
2) Una visin ms matizada, dentro de la lnea de articulacin con lo so-
cial, como la expresada por la psicloga Eva Giberti:
Con todos estos sistemas econmicos que generan tantos nuevos pobres se est
llevando a cabo una guerraa la infancia. Hace que un sector de los adultos explo -
tea los nios en trabajos viles.
El chico de la calle es el extremo de un iceberg y lo que est debajo es una fa-
milia muy desgraciada, humillada, que ha p e rd i d o muchas cosas, entre ellas el sen-
tido de proteger a los nios (C l a r n, Quin salvar a estos chicos? , 4/6/95).
En una relativa proximidad podra ubicarse una visin psicoanaltico/so-
cial, centrada en la constitucin de la subjetividad, que se traduce en una
entrevista a Ricardo Arias:
Qu pas con estos chicos que se apropian de lo ms fundamental del otro? No
hay duda de que les faltaalgo, ya sea porque nunca lo han tenido o porque se lo
han sacado. Y eso puede llamarse juguete, escuela, hogar, cama, cocina, un barrio,
un padre o una madre. [...] Ese chico que mata o viola est buscando sus derechos,
44
esto es, alguien que le ponga un cierto lmite, un punto de referencia, una palabra
confiable (Pgina/12, El alivio ms breve es la violencia , 3/3/95).
Tambin preocupado por los reduccionismos y la culpabilizacin de la
familia, se manifiesta asimismo Alberto Morlachetti, coordinador del
hogar de chicos de la calle Pelota de Trapo:
Seguir sosteniendo que la existencia de chicos de la calle se debe a la explotacin
de algunos mafiosos, que por supuesto existen, es confundir la causa con la enfer -
medad [...] Decir que la madre que manda a sus hijos a pedir dinero o comida es-
t explotando a sus hijos es una denigracin de la familia pobre (Clarn, Quin
salvar a estos chicos? , 4/6/95).
3) Una visin que acenta el componente de la perversin o la maligni -
dad individual, expresada en las declaraciones de Atilio lvarez, director
del Consejo Nacional del Menor y la Familia:
Cuando hay un hecho de sangre o violencia contra personas es debido a la exis-
tencia en el chico de una patologa psiquitrica precoz o a la incentivacin de los
adultos, quienes los usan para delinquir (Pgina/12, 2/3/95).
Los chicos, entregadospor sus padres, son regenteados por adultos en cuatro ac-
tividades: la mendicidad, la explotacin laboral, la prostitucin y el delito (Cla -
rn, Quin salvar a estos chicos? 4/6/95).
(Las cursivas de todas las citas son mas.)
En la diversidad de sus enfoques, algunas de estas posturas comparten
sin embargo ciertos presupuestos:
la incursin en el delito o la marginalidad provienen de una falta ori -
g i n a r i a, tanto en la constitucin de la subjetividad como en los estndare s
aceptables de un nivel de vida que favorezca una adecuada socializacin,
existe una relacin causal (ms o menos directa) entre pobreza,
marginalidad y delito,
los nios y jvenes son vctimas(de la familia, de los adultos, de la
sociedad, de la miseria, etc.) o bien vengadores,
la tendencia al crimen es una patologa, una enfermedad,
45
la familia aparece, alternativamente, como vctima o culpable, pe-
ro siempre involucrada.
Si por un l ado, a travs de las notas o entrevistas con expertos, se bus-
ca caracterizar cualitativamente el fenmeno de la cri minalidad juvenil,
a rticulndolo, a travs de las pal abras autorizadas, con la problemtica so-
ci al, psicolgica, de los nios de la call e, etc., por el otro, lo que tambin
aflora en los medios es una inquietud cuantitativa, una especie de fantas-
ma colectivo respecto de la amenaza de que esa criminalidad se ample.
2 7
Aqu juegan entonces su papel las estadsticas, cifras que se manejan sin
demasiada explicitacin, contradictorias, marcadamente sensacionalistas
al gunas, que llevan a preguntarse sobre lmites y re s p o n s a b i l i d a d e s :
Durante 1994 hubo slo 8 chicos, 4 menores de 16 y 4 mayores de esa edad, de-
tenidos por esa causa en la jurisdiccin nacional de internados en institutos. Es
una cifra baja [...]. ltimamente, en el Consejo han observado la aparicin de
chicos cada vez ms pequeosinvolucrados en hechos de sangre (Atilio lvarez
en Pgina/12, 2/3/95) (las cursivas son mas).
Alarmante: el Consejo Nacional del Menor y la Familia identific por lo menos
cinco zonas de la Capital que estn virtualmente tomadas por la mafi a que expl o-
ta a menores...; l a drogadi cci n y la vi olenci a estn a l a orden del da (La Na -
cin, copete de El millonario y cruel negocio de los chicos de la calle, 4/3/95).
...los chicos de la calle inducidos por adultos a trabajar de manera informal, pe-
dir dinero y prostituirse son personajes estables en Buenos Aires, ...aumentan en
proporcin directa con la pobreza y el desempleo (Clarn, Quin salvar a estos
chicos? 4/6/95) (cursivas mas).
El aumento de mujeres presas fue del 333 por ciento en los ltimos diez aos. De
menores fue del ciento por ciento (Clarn, copete de Las crceles no dan ms ,
10/3/95. Fuente estadstica: Secretara de Poltica Penitenciaria y Readaptacin
Social).
46
27
Emilio GarcaMndez,op.cit.,tambin sealaque los hechos graves cometidos por adolescentes acrecientan situaciones de alar-
masocial,lo cual dacomo resultado unaespecie de ontologade ladelincuencia juvenil,cuando sta es,ante todo, un efecto de
discurso (al respecto, recuerdalainexistenciade lainfancia tal como laconocemos hoy, antes de un tiempo histrico determi-
nado).Volviendo aunade las lneas en las que se enmarcanuestro trabajo, respecto de laidentidad joven en las culturas con-
temporneas,el propio concepto de delincuencia juvenil es indisociable de latramade sentidos acuadapor el cine y los massmedia
afines de los cincuentay los sesenta.
Segn estadsticas oficiales, el ao pasado, y slo en la Capital Federal, 576 me-
nores de 18 aos fueron detenidos por delitos que van desde el simple hurto has-
ta el homicidio. De ellos, 267 tenan entre 14 y 16 aos, y casi todos stos,
coinciden los especialistas, fueron obligados o incitadospor los mayores (adoles-
centes que superaron los 18 aos o explotadores de chicos de la calle) que los uti-
lizaron como instrumentos del crimen (Clarn, Chicos usados para cometer
delitos , 16/4/95) (cursivas mas).
Realidad: la provincia de Buenos Aires tiene el mayor ndice delictivo entre los
menores; las secuelas del SI DA y la droga tras las rejas (copete).
Las fras cifras que figuran en el Registro Nacional de Reincidencias y Estadsti-
ca Criminal revelan que de los 428.172 casos con intervencin policial cometidos
en 1985, 27.284 fueron perpetrados por menores de edad. Ahora, de los 560.214
registrados en la actualidad, 57.024 fueron los protagonizados por chicos.
El Servicio Penitenciario Federal tiene detenidos a 289 menores, entre 18 y 21
aos. La provincia de Buenos Aires, con el mayor ndice delictivo (28% del total)
tiene 340 chicos de 12 a 18 aos (La Nacin, Se duplic en diez aos la delin-
cuencia juvenil , 21/8/95).
Hace dos meses La Nacin alert acerca de la existencia de 239 menores tutela-
dos por el Estado, alojados en comisaras en condiciones irregulares. Las autori-
dades del Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano admitieron el nmero,
que ahora, segn... la polica provincial, asciende a 347 (La Nacin, Cada vez
son ms los menores detenidos en comisaras bonaere n s e s , 28/8/95).
Ligado a la presentaci n de las cifras, aparece aqu y all uno de los pro-
blemas en discusin: el de l a baja de imputabi lidad, como respuesta a es-
ta suba de jvenes implicados, que, en el corpus de anli sis, apare c e
contestado con di stintos argumentos por el juez Horacio Barberis y por
Ati lio l varez, entre otros. Segn el primero :
...esta modificacin no sirve para solucionar el problema de la delincuencia juve-
nil. El problema de los menores que delinquen es muy complejo y slo se puede
solucionar conteniendo al chico y ayudndolo a cambiar su conducta (ibid.)
Para A. lvarez, una propuesta en curso en Diputados para elevar la pe-
na a los mayores instigadores, s sera pertinente:
47
Con la legislacin actual llevar a un menor a un asalto es beneficioso para el ma-
yor. Esta modificacin revertira las cosas (ibid.).
Este tema ya haba sido tratado, poco tiempo despus del caso Caviale,
por Andrs DAlesio, decano de la Facultad de Derecho, quien argu-
mentaba en contra de la reduccin de edad, focalizando en cambio en la
prevencin y en el mejoramiento de los institutos de menores:
Nadie puede asegurar que los 16 aos que hoy fija la ley sean el lmite en que se
posee un discernimiento similar al del adulto y que no debe ser bajado a 15, pero
tampoco es claro que no corresponda elevarlo a 17 (Clarn, Desde qu edad
sirve la crcel? , 23/2/95).
Esta insistencia de los medios en torno de cifras, porcentajes, estad sticas,
no ti ene que ver solamente, como ya sealramos, con el cumpl imiento
de su funcin informativa , sino que forma parte asimismo del intento
de producir un efecto de real , es decir, documentar, autentificar, re m i-
tir al dato como lo ms evidente y contundente, aquello neutro que
habla por s sol o, y que es ms verosmil que toda opinin. En tanto los
datos estn necesariamente enmarcados, contextualizados, acotados, co-
mentados, y nunca son inequvocos (por otra parte, en esta materi a, c-
mo podran serlo?) su utilizacin es siempre marcadamente ideolgica.
2 8
A qu apuntan los desarrollos temticos que hemos considerado?
Adems de acentuar tendencias ya mencionadas (ecuacin entre margi -
nalidad y pobreza, efectos negativos e indeseados, maldad de los adultos
etc.), operan en otro registro, el de la alarma social:
cada vez ms la delincuencia alcanza a nios ms pequeos,
cada vez ms los chicos de la calle estn ligados a la violencia, la
prostitucin, la drogadiccin,
estos aumentos se dan en proporcin directa a la pobreza y el
desempleo,
se ha duplicadola cantidad de menores delincuentes y de menores
detenidos,
48
28
Cabraaqu recordar, por un lado, que laconstruccin del dato estadstico es unaoperacin paranadainocente en ciencias
sociales,y que lo que permiten leer las cifras no es larealidad sino un recorte de ellaproducidopor un cruce peculiar de varia-
bles.Por otraparte, as como no existe neutralidad posible en el lenguaje y su uso es siempre ideolgico (entendemos estapala-
braen sentido amplio, como concepciones,valoraciones del mundo),tambin lo es el cruzamiento de esas variables que van a
desembocar en ese otrolenguaje especializado, el de las estadsticas.
casi todos los menores fueron obligados por mayores, de lo cual
se sigue que,
hay un aumento de la delincuencia en general,
la situacin es alarmante,
ya no hay lmites geogrficos (alcanza a los barrios ricos ) ,
el sistema penal es obsoleto e impotente,
los institutos de menores (y las crceles en general) deben tener
ms recursos, modernizarse .
5.2 La invencin estadstica: un caso emblemtico
Un anlisis particularizado merece la nota de La Nacin que citamos
ms arriba, porque configura una especie de ejemplo tpico. Su aparicin
en primera plana, ngulo superior, bajo el rubro I nvestigacin , y su t-
tulo, que asume claramente la categorizacin ( delincuencia juvenil ) la
dotan de una relevancia particular. La foto, en relacin con el epgrafe,
tambin es elocuente: primer plano de un guardin sin rostro, con los ce-
rrojos en la mano, mientras que el epgrafe equipara, por medio de los
dos puntos, los dos ncleos en cuestin:
a) Cada vez ms chicos entran en la crcel:
b) un fenmeno social que nadie le encuentra solucin (cursivas mas).
El copete, citado ms arriba, propone otras equiparaciones: menores/de-
lito/SI DA/droga. El uso de las estadsticas, las fras cifras , va a ser com-
pensado (como en la televisin) por testimonios en directo: La Nacin
se meti en las crceles... . Los testimonios citados introducen la prime-
ra persona, ese anclaje en la enunciacin que trabaja tanto la proximidad
como la veracidad:
Dicen que soy portador...
Estoy condenado a nueve aos... Desde los 14 aos que hago eso y consumo
droga desde los 15. Mi vieja es una diosa!...
La cita contina en la primera plana, ofreciendo un arquetipo perfecto,
una sumatoria donde no falta nada, bajo la mirada conmiserativa de la
periodista/investigadora:
49
autorreconocimiento del delito,
robo a mano armada/droga,
padre ausente (madre diosa),
padre chorro que tambin estuvo preso,
arrepentimiento: cuando salga... ,
destino incierto (presuncin de SI DA).
La contratapa retoma la nota bajo otro ttulo con c re s c e n d o:
Cada vez ms jvenesterminan (y el uso de este verbo no es ir relevante) en las
crceles.
El copete reitera la marca del epgrafe: Sin salida, y arremete con otra es-
tadstica, tampoco inocente: ms del 90% de los chicos presos son dro-
gadictos desde su adolescencia... . La eleccin de las citas siguientes
tampoco escapa a ningn clich del gnero, en cuanto al color local : el
mambo de la droga, el robo que empieza porque tus vecinitos tienen
juguetes nuevos o slo hay pan duro para comer, etc. Reales o inven-
tados (el estatus confuso de la investigacin periodstica nos coloca
siempre en duda) podemos aceptar estos testimonios (de todas maneras,
fruto de una seleccin) como verdaderos en un sentido: ellos condensan
en boca propia o en la del enunciador periodstico, los estereotipos
que priman sobre la cuestin. As como el relato de una vida, por ms
testimonial que sea, sigue las huellas trazadas por la ficcin,
29
el relato de
la cada en la delincuencia repite modelos ciertamente reconocibles.
Hasta aqu, el artculo oscila entre el formato informativo y el tes-
timonio piadoso, para tomar, repentinamente, otro rumbo: con sus es-
casos 16 aos, mete miedo... Su mirada es de hielo... es irnico y parece
acelerado . El subttulo inmediato Los ms feroces explicita este giro: la
cronista est sorprendida de que los chicos de 15 a 18 aos sean ms
agresivos que los detenidos mayores . Esto alcanza estatus de teora en
una voz impersonal: explican en el Servicio Penitenciario Federal que
es habitual que los ms chicos sean tambin los ms feroces, porque ac -
50
29
En unareciente investigacin,con entrevistas extensas realizadas afamiliares de emigrantes de origen italiano al pas de sus an-
cestros,se evidenciaba este fenmeno:la vida relatada en la entrevistalo eraal estilo de lanovela/ telenovela,con todos los cli-
chs y estereotipos verbales y gestuales con que laficcin hacaracterizado laitalianidad.Esto viene aabonar laideade que la
propia experiencia,en unasociedad mediatizada,es indisociable de esamediatizacin.
tan por impulso . A partir de aqu entramos en el meollo del asunto (las
cursivas son nuestras):
Tanto es as (intensificador causal) que las estadsticas a las que tuvo acceso La
Nacin (no se especifica la fuente) demuestran que de los menores que cometen
homicidio simple, el 61,13 por ciento tiene entre 16 y 17 aos y el 19,10 por cien-
to entre 18 y 20 .
La operacin discursiva se completa en el prrafo siguiente:
Casi todos los chicos vienen de familias desintegradas, pauprrimas, con padres
ausentes o delincuentes, de institutos de menores y de la calle. Son mentirosos y
desconfiados...
[...] Muchos vuelven a caer, inexorablemente, en el delito...
Si los medios trabajan habitualmente con categorizaciones espontneas,
dadas , sin prurito de desagregacin ( los jvenes , los adolescentes ,
etc.), qu concepcin de la identidad expresan estos enunciados? No so-
l a m e n t e una esencialista, donde los individuos son algo , producto
de determinaciones fuertes (la familia, el barrio, la clase social, etc.) sino
algo de una negatividad inexorable. As, las palabras de unos y otros
representadas en el artculo, y aun las atribuidas a los protagonistas en
cuestin, no hacen sino reforzar sentidos previos, causalidades fciles,
prejuicios de por s acendrados. La investigacin , que aparece como
bien fundamentada (las estadsticas), bien intencionada, democrtica, en
tanto otorga la voz a los sin voz , los estigmatizados, que intenta ade-
ms balancear los diversos factores en juego,
30
no dejar ms que una
moraleja inquietante, entre piadosa y fatalista: cada vez hay ms meno-
res delincuentes, producto de las clases pauprrimas , que adems son
ms crueles que los mayores, y, pese a todas las instancias involucradas,
no hay salida a tal situacin.
Este ejemplo trae a l a reflexin algo que parece obvio pero que a ve-
ces se olvida: cuando se habla de llevar a la agenda pblica c i e rtos te-
51
30
Esto estdado,en los prrafos siguientes,por laescenificacin de ladisputade jurisdicciones y responsabilidades:el SPF y su es-
tablecimiento modelo de Ezeiza vs.los jueces de menores (que no van),los institutos de menores,las comisaras (donde los
revientan),los Centros de Contencin...todaunatopografadel sistemapenal,que no consigue culminar adecuadamente su em-
presade recuperacin.
mas, de que la prensa (o la televisin) se hagan eco de cie rtas pro b l e m t i-
cas (inquietud que aparece siempre al pensar polticas), la primera cues-
tin a tener en cuenta es, justamente, el cmo. Desde qu perspectivas,
por intermedio de qu estrategias de comunicacin, para articular qu ti-
po de narr a t i v a s ?
Y aqu, reiteramos, no nos referimos a una manipulacin intencio-
nal (alguien defina el funcionamiento meditico justamente como ma-
nipulacin sin manipulador ) por ms que algunas veces este tipo de
produccin obedezca, efectivamente, a posicionamientos definidos en
pro o en contra de ciertas polticas sino, ms bien, a esas lgicas medi-
ticas encadenadas, a esa circulacin de sentidos que se asumen natural-
mente , sin propsito, ni cuestionamiento, ni crtica.
52
Atono con las lgicas de inscripci n de las policiales en l os medios, si
la noticia construida en torno de los casos estudiados ha llevado a una
p roduccin discursiva relevante, nos encontramos con que paradjica-
mente este hecho no parece poder sustentarse sin ms en el carcter ex-
cepcional de tales crmenes. Por el contrario, y en sintona con las puestas
en escena de las cuestiones social es que conlleva l a criminalidad infantil-
/juvenil en general, la preocupacin meditica por los fenmenos Cori a
y Caviale parecera encontrar su sentido y su espectacularidad no tan-
to en el hecho de tratarse en primera instancia de acontecimientos ex-
t r a o rdinarios aunque efectivamente lo son, sino ms bien en su
consideracin como expresiones l mite de un supuesto cli ma de poca en
el que la criminalidad infantil/juvenil asumira un lugar preponderante.
An ms, lo que hara de ellos un material interesante a los ojos de la
opinin pblica , ms all de la singularidad de cada caso desarrollada por
la crnica, sera su capacidad para re f o rzar tanto a travs de los comenta-
rios que aquellas crnicas habilitan, como de su sintona con otras noticias
(contemporneas y extemporneas) el imaginario de una mirada adulta
p reocupada por el universo juvenil. Efecto ste que, podra arriesgarse, no
sera otra cosa que su verdadera funcin cultural.
3 2
Es en esta lnea de pen-
53
31
LeticiaSabsay es docente y becariade laUniversidad de Buenos Aires.Lainvestigacin que hadesarrollado con el temaNue-
vas prcticas en el espacio privado:laconstitucin de identidades juveniles en laculturade laimagen dio lugar al libro en prepa-
racin:Convidados depiedra o estrellas? Jvenes ycultura visual en el fin desiglo.
32
Al decir de Enrique Gil Calvo,quien realizaraunainvestigacin sobre los jvenes espaoles,es luego de laSegundaGuerraMundial,
como efecto de lanu evafisonomaque cobrael proceso de modernizacin,que este sector comienzaaser visualizado por laopinin
pblicacomo un problemasocial.Gil Calvo,Los depred a d o res audiovi s u a l es.Juventud urbana ycultura demasas, M ad r i d ,Te c n o s ,1 9 8 5 .
6.Representaciones de
los jvenes en la prensa
o la puesta en escena
del estado de las cosas
Por Leticia Sabsay
31
samiento, y frente a la pregunta por la construccin de aquella identidad
resultante de la conjuncin entre jvenes y menores delincuentes , que
se plante la necesidad de observar detenidamente, entonces, el escenario
s o b re el que hacan sentido los casos analizados en profundidad.
En efecto, el contexto de noticias policiales que involucran a presun-
tos jvenes y menores configura algo as como un teln de fondo, una
escenografa en la que los dramas particulares no slo desarrollarn la ac-
cin, sino que, sobre todo, lograrn colmarla de significados. Es justa-
mente este rumor del imaginario uno de los dispositivos que permitirn
a la historia convertirse en un hecho socialmente significativo. Cada uno
de los acontecimientos susceptible de acceder a la visibilidad pblica a
travs de la prensa no remitir slo a l mismo sino que a su vez, y con
el paso del tiempo, contribuir a construir un estado de cosas. Estado s-
te que, a pesar de ser el producto de una serie de mediaciones discursi-
vas, se propondr como imagen refleja e inmediata de los horrores ms
reales de este mundo, cobrar estatuto de realidad y, en esta medida, se
convertir en el hecho contundente que luego la prensa misma se ver
obligada a representar un crculo vi cioso frente al que la lgica mediti-
ca parecera no tener opcin.
Luego de una mirada general sobre los diarios del perodo que cu-
bre desde el 16-2-95 al 16-8-95, con intermitencias, queda claro que la
fuerza pregnante de estos acontecimientos, lejos de asentarse en su tra-
tamiento como sucesos asombrosos, est dada fundamentalmente por-
que sus caractersticas emblemticas denuncian con nitidez la profunda
gravedad de un sntoma generalizado. El recuento de las noticias policia-
les que tienen por protagonistas a nios, adolescentes o jvenes, aunque
no exhaustivo, es bastante elocuente en este sentido (cf. Anexos I y I I ).
En cuanto a su dimensin cualitativa, nos encontramos all con no-
taciones sobre infanticidios, matri/parricidios, perversiones, casos de
abusos sobre menores, en particular si la responsabilidad de tales hechos
recae sobre las instituciones de seguridad, delitos vinculados a los pro-
blemticos consumos de alcohol y drogas ilegales (adicciones que, asu-
midas como prcticas culturales extendidas, encuentran al sujeto joven
sin dejar de lado a los nios marginales como su mejor adalid), desde
muertes accidentales hasta delitos graves, robos, hurtos, a mano armada,
con armas blancas o simplemente a secas , patotas o grupos de jvenes
que amenazan la tranquilidad de la va pblica, casos de prostitucin, ex-
54
plotacin, violaciones varias, en definitiva toda una miscelnea de actos
criminales donde parecera no quedar ningn rubro sin cubrir.
De todos modos, si bien el espectro es amplio y heterogneo, gra-
cias a la presentacin de estos crmenes se configura una suerte de pano-
rama homogeneizado en el que replican siempre las carencias, los
sntomas de negatividad. Por un lado, los dismiles casos se vuelven si-
milares en su espectacularizacin, anclada en la inutilidad de la falta,
en la no correspondencia entre lo aberrante del delito y la insignificancia
de su mvil. Por el otro, repitindose en ellos la figura de la marginali-
dad, el estado de necesidad, la descontencin de los medios familiares,
institucionales o sociales, se delinea a grandes rasgos un individuo jo-
ven o nio un no adulto que como un otro social no puede ms que
ser indiferente a los valores de la sociedad en la que vive (lase valores del
mundo adulto), estar desamparado o ser objeto de manipulacin. En sn-
tesis, lo que queda de esta serie indefinida de sucesos es la imagen global
de la identidad de un mundo otro, excluido o al menos diferenciado, en
el que reina la desvalorizacin de la vida humana, el escepticismo frente
a los valores tradicionales, el decadentismo y en consecuencia la amena-
za y la peligrosidad. Alteridad presentada como un submundo poblado
por jvenes y adolescentes, y que antes que reconocer en principio ses-
gos socioeconmicos o de cualquier otra ndole, imagina a todos y cada
uno de los segmentos juveniles como distintos espacios en los que repli -
ca, aunque con matices, la conceptualizacin de las nuevas generaciones
como una nica voz portadora de un estigma social.
As, en oposicin a la imagen positiva e ideal de la juventud, mo-
mento idlico y modelo ejemplar de los tiempos que corren, surge una
contra-imagen primera de la identidad de los jvenes como enlazada ne-
cesariamente a una experiencia violenta de la vida. A partir de una vio-
lencia comn, se deslindan entonces las distintas impresiones. Nos
encontramos con la violencia ms lisa y llanamente criminal, es decir
aquella que aparecera como ms cercana al sinsentido:
Menor detenida por la muerte del padre (Clarn, 16/2/95).
Mat de un tiro a su hermano (La Nacin, 27/2/95).
Qued en libertad .
Copete: Un menor de edad que viol a un nio de slo siete aos qued en li -
bertad (La Nacin, 27/2/95).
55
Morir por una campera. Asesinan a un joven de un tiro para robarle la campera
(C l a r n, 16/7/95).
O bien, del otro lado, con la violencia institucional, cometida sobre los j-
venes y que alude al estado de indefensin de este sector de la poblacin:
Volanta: La polica detuvo ilegalmente a Alejandro Colado (Con Rbrica:
Morir en un calabozo).
Muerte sin sentido (Pgina/12, 17/5/95) .
Murieron en una comisara dos menores detenidos ilegalmente (Pgina/12,
1/7/95).
Por ltimo, una violencia social ms difusa, donde la culpabilidad es qui-
zs menos definida, pero que a pesar de ello fundamentalmente apunta a
dar cuenta de ese sujeto (individual o colectivo) como soporte de la irres-
ponsabilidad, en ocasiones asociada a prcticas culturales insanas y/o a
conductas adictivas:
Volanta: Dice que no hacen nada para evitar los concursos de las discos para ver
quin toma ms alcohol .
El cura de San Bernardo acusa a la polica y al intendente por no controlar a los
jvenes (Clarn, 16/2/95).
Tiroteo y rumores de razzia en los monoblocks de Fuerte Apache (Pgina/12,
22/2/95).
Se entreg el joven que, borracho, mat a una chica con un automvil (Cla -
rn, 16/3/95).
Piden mayor rigor contra las drogas (La Nacin, 26/3/95).
Volanta: Es la hiptesis que maneja la polica .
Corran una picada los que mataron a un chico (Clarn, 6/7/95).
Llevaba droga en el calzoncillo .
La nota comienza: Un chico de 15 aos fue detenido cuando... (C l a r n, 16/7/95).
Volanta: Skinheads en Belgrano .
Se viene la guerra (Pgina/12, 6/7/95).
Asimismo, se relevaron distintas series de noticias no incluidas dentro
de la crnica policial que pusieron otra vez al desc u b i e rto l a pre o c u p a-
cin por la cuesti n de los jvenes en el tapete de la agenda pbli ca:
durante el perodo previo a l as elecciones de mayo de 1995, y en para-
lelo con las alarmantes cifras que dan cuenta de la desocupacin en la Ar-
56
gentina, se dio lugar a una prolfica produccin de artculos sobre los
nuevos votantes , informes sobre los jvenes y el desempleo ; notas
de investigacin, opinin, informativas, en las que no faltaron e n c u e s-
tas y testimonios, legales, etc. relacionadas con el proyecto del gobern a-
dor de la provincia de Buenos Aires, el doctor Duhalde, en torno de la
reduccin del horario de los locales nocturn os, entre las que destacaron
aquellas que apuntaban a hacer un trazado de las prcticas culturales de
los adolescentes durante esta franja horaria, con sus particulares caracte-
rsticas, sus costumbres y cdigos, sus consumos y sus riesgos.
Volanta: Los que terminan. Crisis de graduados (Pgina/12, 7/3/95).
Volanta: Reflexiones acerca de la muerte de Carlos Menem Jr.
Lo trivial y lo trgico .
El copete finaliza: como prototipo de una generacin de jvenes que tienen co-
mo nica meta el xito y el poder (Pgina/12, 23/3/95) .
Desempleo, la mayor preocupacin de los jvenes (La Nacin, 4/5/95).
Volanta: La cruzada antinoche .
Diurnos vs. nocturnos (Pgina/12, 12/7/95).
Volanta: Duhalde y Domnguez firmaron el acuerdo contra la noche .
Lo que queda del da (Pgina/12, 15/7/95).
Volanta: Los ltimos das de la vida nocturna .
La noche prohibida (Pgina/12, 16/7/95).
Paisaje meditico en el que el relevante terreno ocupado por este caudal
informativo no hace otra cosa que enmarcar y significar una identidad
joven o adolescente que, por supuesto, no es independiente del tema de la
criminalidad. Muy por el contrario, al describir las problemticas juve-
niles y en cierta medida hacer un cuadro de situacin de una forma de vi-
da, este espacio discursivo aporta las claves de lectura del caso policial en
particular. De ms est decir que cuando se llega a la lectura del relato del
crimen, no se lo hace desde un origen incontaminado sino ms bien
desde una imagen del otro es decir, del que es objeto del discurso, un
quin incluso anterior al despliegue de la violencia, ya presentada por
el medio en otros registros.
De todos modos, cabe aclarar que, ms all de la homogeneidad en
cuanto a las temticas y a las puestas en escena de lo joven como un es-
pacio subjetivo acechado por el latente peligro de convertirse, gracias al
desencadenamiento de una suerte de violencia intrnseca, a la alteridad,
57
las significaciones que circulan alrededor de la identidad juvenil son por
dems heterogneas.
El sistema de notas, ya en la puesta en pgina, nos reenva de un pro-
blema a otro: de la drogadiccin a la violencia del crimen, del abuso de
menores a la mendicidad, de las frmulas de recreacin (discos, recitales,
etc.) al alcoholismo, de la irresponsabilidad a la delincuencia. En una
perspectiva diacrnica, nos propone establecer las asociaciones ms pre-
visibles: los concursos en la costa por la mayor capacidad para ingerir al-
cohol (16/2/95) replican un mes ms tarde en la historia de Eduardo
Caas, el conductor borracho de 18 aos, y tambin en las argumen-
taciones de Eduardo Duhalde por el recorte de la noche durante el
mes de julio; a su vez, las inconveniencias de la vida nocturna resuenan
en la muerte de Juan Acua, atropellado por una joven que sala de la
disco (Caso Mon, con fecha del 5/7/95), y en el incidente con un gru-
po de skinheads que atac a un joven en el barrio de Belgrano durante la
madrugada; el enfrentamiento entre bandas en Fuerte Apache (febrero y
junio de 1995) encuentra sus resonancias en un caso de abuso de autori-
dad contra dos jvenes que haban cometido infracciones a la ley de fal-
tas, ebriedad y patoterismo (La Nacin, 28/5/95). Una explosiva
diseminacin de relatos en la que se vislumbra la interpretacin fragmen-
tada de sus personajes arquetpicos y sobre todo la falta de una poltica
global acorde con las necesidades de este sector de la poblacin.
De esta somera lectura nos quedan una serie de inquietudes: a qu
otros quedan asociados los jvenes dentro de la diversidad de los ca-
sos? Y pensando ya en la amplitud de registros y gneros en los que los
jvenes se convierten en noticia , cules seran las metforas paradig-
mticas y especficas si las hay que estructuran hoy una especie de
imagen global de la juventud? O por el contrario, cmo operan las di-
ferencias? Qu dilogos establecen entre s?
El panorama sobre el que se apoyan las tramas de la delincuencia in-
fantil/juvenil es inconmensurable, pero de todos modos parecera indi -
carnos que los discursos sociales, ms all de las divergencias, pueden ser
incluidos dentro de una tendencia comn hacia la caracterizacin de un
sujeto joven como no sujeto. Es decir, un campo donde focalizar la ac-
cin y la palabra, y sobre el que se podra intervenir sin demasiados mi-
ramientos. I ntentando dar cuenta de las operaciones mediante las que se
arriba a esta definicin, examinaremos cuatro acontecimientos que dibu-
58
jan con claridad algunas tendencias recur rentes en el abordaje meditico
de este subgnero de la delincuencia, y que ms ampliamente conflu-
yen en la zona de invencin de una identidad.
6.1 La figura de la irresponsabilidad
Los casos que involucran a Eduardo Caas en marzo y a Mara Victoria
Mon en julio, ambos jvenes conductores causantes de accidentes y
muerte de los damnificados, son de gran inters por cuanto ponen en
evidenci a esa difusa y poco clara demarcacin de fronteras entre la figura
del delincuente y aquella definicin del ser joven como vctima/victimario
de la sociedad. Por otra parte, al tratarse de adolescentes provenientes de
familias en apariencia bien constituidas y que se encuentran muy l ejos de
una potencial situacin de marginal idad, ponen entre parntesis la vincu-
lacin mecnica entre el estado de carencia y la conducta desviada. Como
se ver ms adelante, ambos casos evocan si n proponrselo la imagen
del joven como un no sujeto de dere c h o s, en el sentido de encontrar en s u
i rre s p o n s a b i l i d a d sealada por el irresponsable manejo del volante el
fundamento de una incapacidad generacional para acceder a ci ertos dere-
chos que caracterizan a la ciudadana.
El caso de Eduardo Caas aparece en la prensa el 6/3/95 y perm a-
nece con conti nuidad durante di ez das. Por sobre todas l as cosas se re-
para en el estado de ebri edad en el que se encontraba el acusado en el
momento del choque. Para dar cuenta de la fuerza de este mecanismo
tomamos tres ejempl os: mientras que en (1), al margen de su espectacu-
laridad, la ebriedad se configura como un atri buto ocasional, un da ms
t a rde, en (2), aquel la cual i dad sufre un desplazamiento tal que ll ega al
punto de converti rse en parte de la identidad del responsable (el trnsi -
to del estar al ser ). Un pasaje que apunta a la demoni zaci n de la
vcti ma y que vol ver a re f o rzarse casi en el momento del cierre medi-
tico del caso, esta vez, como se ve en (3), mediante el mecanismo de la
a p o s i c i n :
1. Borracho, arroll a tres chicas, mat a una, choc a dos autos y est libre
(Clarn, 6/3/95).(Las cursivas de los titulares, y las siguientes, son mas.)
2. Ordenan detener al borrachoque arroll y mat a una chica (Clarn, 7/3/95).
59
3. Se entreg el joven que, borracho, mat a una chica con un automvil (Cla -
rn, 16/3/95).
El debate alrededor de la figura legal del delito (entre homicidio culpo-
so excarcelable y homicidio simple por dolo eventual ocho a veinti-
cinco aos de prisin) es explicado por todos los medios, y en alguna
medida es lo que da continuidad al acontecimiento, que en esta puesta en
escena olvida las implicaciones propiamente jurdicas para centrarse fun-
damentalmente en torno de la posible reclusin del inculpado como
muestra de la necesidad de pagar por los daos ocasionados, y sobre to-
do como anclaje de las discusiones en torno de la responsabilidad.
Por su parte, el caso de Mara Victoria Mon aparece el 5/7/95 bajo
el rtulo de la muerte de Juan Acua, vctima del accidente, dado que no
se conocer la identidad de la responsable hasta poco ms de quince das
despus de acontecido el hecho. La continuidad que se prolonga inclu-
so hasta el 18/8/95 est dada en un principio por la bsqueda del veh -
culo y el posterior rastreo del responsable (que alimentando el prejuicio
social en ningn momento se piensa de gnero femenino), y ms tarde,
al igual que en el caso anterior, en torno del carcter de la culpabilidad y
la insinuada inconveniencia de lo excarcelable.
33
La escena es ejemplar: un sbado a la noche, el momento ms joven
de la semana, durante la madrugada, dos jvenes atropellan a otros jve-
nes y adolescentes. Caas en el centro de la ciudad de La Plata, que es ca-
racterizado por los diarios como un lugar de encuentro juvenil hasta se
hace el recuento de los boliches adyacentes y se estima el nmero de
personas que estando all podran haber sido ocasionales vctimas de la
tragedia y M. Victoria Mon en las adyacencias del Paseo Alcorta, tam-
bin zona de jvenes noctmbulos.
Un segundo elemento es que ninguno de los dos responsables se ha-
r cargo del incidente sino hasta ser localizados, pero, sin embargo, a
partir de ese momento tendrn la palabra. De hecho, y reduplicando as
su diferencia, aprovecharn la oportunidad para poner en escena el
60
33
En ambos casos,adems de enfrentarnos con unaclaridad extraordinariaal hecho de que lapenaoperacomo unavenganzara-
cionalizadatal como lo planteabaEmile Durkheim,todavams extremaen tanto se ejercercontraun/aadolescente, lo que
esten juego, atravs de lacuestin de laculpabilidad/responsabilidad,es lamismacategorade sujeto, definido como aquel que
responde por sus actos.
arrepentimiento . Estrategia sta que tendr por objetivo el logro de
una produccin de s que apunte a incluirse dentro de la norma y a dife-
renciarse de la figura del delincuente o bien de un otro amenazante
que merezca ser separado de la sociedad. El Yo ser trabajado sobre la
base de una poltica identitaria destinada a discutir y desestimar la ima-
gen de s que se supone ya ha sido producida por los otros (para el ca-
so, el discurso social, y en el contexto inmediato, los medios). La
caracterizacin por la negativa huella de la lucha por el reconocimien-
to apuntar a buscar la aceptacin de la validez de la propia definicin,
en franca oposicin a la externa:
Me vengo a entregar. Tengo conciencia de lo que hicey s que la vida de Gabrie-
la no la voy a pagar con nada, pero tambin s que no soy un delincuente ni un
asesino... (Pgina/12, 16/3/95). (La cursiva es ma.)
En tercera instancia, una marca que diferencia a estos casos de las crni-
cas de Caviale y Coria es que tras haber cometido un delito, ninguno de
estos adolescentes ser caratulado jams como delincuente. Por el con-
trario, se aludir a ellos siempre como jvenes o acusados.
La joven que atropell a Juan Acua no fue imputada por homicidio culposo...
(Pgina/12, 16/8/95).
Recuadro: Por qu est libre (Clarn 6/3/95).
Es que aqu se trata del desdoblamiento de la figura vctima/victimario
en cada uno de los polos del conflicto: cualquiera de los atropellados, al
igual que sus agresores, tambin podra haber sido, por irresponsable, el
responsable de un accidente. La noche, el consumo de alcohol y drogas
ilegales, el descontrol , la falta de respeto por l as insti tuciones, son el
e s t e reotipo de un conjunto de prcticas culturales que hacen de cual-
quier joven un sujeto amenazante. En los casos de Mon y de Caas, la
imposibilidad de manejar de un modo civilizadoson la consecuencia de
una forma de vida inconveniente , y tienen en este sentido la funcin
de exteriorizar esa latencia que se encuentra presente en cualquier ado-
lescente contemporneo. El acento puesto en la actitud de los jvenes
ante la catstrofe Caas que se baj del auto y se fue caminando con
las manos en los bolsillos , Mon, que pasadas tres horas del suceso co-
61
meti el delito de falsa denuncia al declarar en una comisara que su ve-
hculo haba sido robado tiende a reforzar este hincapi en la despreo-
cupacin y la inconciencia.
En cuanto a su localizacin, antes que en el mbito famil iar, sta re-
cae sobre todo en las pertenencias soci ales. La nominacin de l a marc a
del auto en casi todas las notas, l as modul aci ones con que se pre s e n t a n
l as sumas que pag en concepto de fianza l a familia Mon y l a nomina-
ci n del barrio de Caas (en C l a r n en negrita) apuntan a este posi cio-
nami ento:
El responsable del mltiple choque abandon el Renault (Fuego) y se fue en ta-
xi hasta su casa del Barrio Obrero de Berisso (Clarn, 16/3/95).
Se trata de una Mitsubishi Van, valuada en casi 60.000 dlares, que segn seal
en su denuncia, era conducida por la hija del empresario... (La Nacin, 13/7/95).
Mara Victoria Mon deber ofrecer 150 mil dlares ms como fianza (epgrafe
de la foto que acompaa la nota, Pgina/12, 16/8/95).
Se produce un efecto de inversin a travs del que se insina que a estos
chicos no les faltaba nada. Si desde ciertos puntos de vista la delincuen-
ci a infantil/juvenil es explicada como una respuesta frente a las doloro s a s
e injustas experi encias de vida, circunscribiendo, en este giro, todo acto
delictivo al campo propio de los marginales, en esta ocasin, a travs de
la solvencia econmica se tratar de insinuar sobre todo en el caso
Mon la falta de una buena educacin sentimental.
34
As, a esta imposibilidad de sostener en el estado de carencia una si-
tuacin de marginalidad, se le opondr aquella figura de la irre s p o n s a b i-
lidad , configurando un cuadro de situacin en el que la culpabilizacin
recaer, otra vez, en el hbitus natural de una supuesta juventud cmoda-
mente instalada en estos tiempos violentos donde reinan el goce del exce-
so y la guerra de todos contra todos.
62
34
Ambos jvenes fueron juzgados bajo lamodalidad del juicio oral y pblico durante el ao 1996.Mientras que al joven Caas se
le quiso aplicar,en principio, lanuevafiguraparael caso de homicidio simple,y termin absuelto bajo layaclsicade h omicidio
culposo,Mon,juzgadabajo lamismafigura,fue condenadaarealizar tareas de servicio social.
6.2 Los efectos de la localizacin: grupalidades
sospechosas y criminalidad
El segundo par de relatos que se ha tomado en consideracin remite a la
figura de la banda, la pandilla, como punto de partida para la violencia.
El primero es un episodio protagonizado por algunos habitantes de
Fuerte Apache, que aparece en los medios el 21/2/95 para volver a tener
lugar el 16/6/95. En segundo trmino se trata de un incidente que pone
al descubierto la presencia de skinheadsen el barrio de Belgrano.
En cuanto al caso de Fuerte Apache, a parti r del enfrentamiento en-
t re dos bandas que competan por algunas zonas de di stribucin de dro-
gas i legales, se descubre un s e m i l l e rode menores deli ncuentes que va
a ser trabajado por l os medios poco menos que como un foco infeccio -
s o. Esa insi stencia en l a local izacin del delincuente dentro de un gru p o
o una comunidad situada fsicamente y reconocibl e en su marg i n a l i d a d ,
que vuelve a presentarse una y otra vez en la general idad de las crni -
cas, encuentra aqu su ejemplo ms acabado. Del otro l ado, esta amena -
za social se escenifica, a di ferenci a de las otras histori as, a travs de un
conflicto i nterno: tanto l as vcti mas como l os victimari os viven en l a ile-
galidad. Un mundo aparte al que entrar el conjunto soci al gracias a
sus expl oradores, los periodi stas para realizar una suerte de viaje an-
t ropol gico:
Volanta: Una noche en la guardia del hospital Carrillo, de Ciudadela, a ocho cua-
dras de Fuerte Apache .
Muy cerca del horror (Clarn, 5/3/95).
La comunidad de Fuerte Apache es trabajada como un sntoma de alte-
ridad. Separada de un contexto social ms amplio, se intensifican las fi-
guras de la delincuencia y la muerte, en cuanto ellas forman parte de la
vida cotidiana del lugar. Se refuerza as nuevamente la idea de una cierta
naturalidad del mal:
Clarn, 5/3/95:
un hospital que recibe ms de un herido de bala por da, adems de mujeres
violadas, golpeadas; drogadictos y gente atropellada...
63
A pesar de una chica con SIDA, otra violada, un joven muerto por una bala
perdida, un borracho que casi mata a su mujer embarazada y un drogadicto que
fue a robar jeringas, todo el equipo de guardia coincidi: Fue una noche bas-
tante tranquila... (La negrita es de Clarn.)
El caso de las bandas hace evidente la pertinencia de la nocin que com-
prende la identidad como un significante mvil que asume un valor den-
tro de un sistema de relaciones, y no como el producto de una serie de
caractersticas intrnsecas a un supuesto sujeto anterior a toda mediacin
discursiva: si la guerra de pandillas es un fenmeno definido como juve-
nil, est claro que todos los sujetos involucrados en hechos de este gne-
ro pertenecern a este grupo etario independientemente de la edad que
tengan. Aqu, la definicin social del gnero delictivo se sobreimpone a
la definicin legal de la minoridad. Curiosamente, no parece haber lucha
por la definicin de los sujetos responsables sino ms bien una suerte de
acuerdo tcito acerca de la criminalidad juvenil tpica. Como un punto
clave donde vienen a cristalizarse todos los sentidos comunes y poten-
ciarse el reconocimiento negativo de lo joven, la imagen fantasmtica de
la banda aquello gregario y primitivo, que en su estructura grupal goza
de todas las caractersticas del comportamiento de la masa annima
apela a la naturalidad de la maldad constitutiva de todo pre-sujeto. Aun-
que en algunos casos los involucrados superan los 20 o incluso los 25
aos, los medios insisten:
Mataron a dos jvenes en un tiroteo entre bandas en Fuerte Apache .
Volanta: Otro fue herido. La estadstica ahora dice que hay un asesinato cada
diez das (Clarn, 22/2/95).
al enfrentarse dos grupos antagnicos de jvenesque aspiran a la conduccin de
las gavillas que se ocultan en el complejo habitacional (La Nacin, 22/2/95).
Por su parte, el caso de los cabezas rapadas como los describe el dia-
rio La Nacin aparece el 6/7/95 y permanece en los medios, con inter-
mitencias, hasta el 11/7/95. Tambin el sbado por la madrugada, y en
una zona ciertamente recorrida por jvenes, un grupo de alrededor de
veinte skinheadsgolpea a un joven otro par caratulndolo como judo.
Este acontecimiento vuelve a replicar en la mitologa nacional de la pa-
tota, que tan bien representan los personajes de Fuerte Apache, pero
64
ofrece la ventaja de una distancia: esta vez se trata de una metfora pri-
mermundista que encuentra su anclaje, antes que en la pobreza, mucho
ms en la cultura rock .
La quintaesencia del violento y ms que nada amenazante nuevo
universo juvenil de los noventa que en realidad ya desde los aos cin-
cuenta aparece asociado a la decadencia es arrastrada por la irrupcin de
los skinheadsa la visibilidad meditica. El caso de la identidad skin po-
ne al descubierto nuevamente las dinmicas mediante las que se confor-
man las identidades culturales de los jvenes urbanos ms all de sus
elecciones y particulares pertenencias (rockers, stones, modernos, hippies,
punks, hardcore, dark, mods, rappers, tecnos, skaters, bikers, etc.). Una
lgica identificatoria que refuerza la localizacin del adolescente como
un otro que, desinteresado por las instituciones que podran contener-
lo, se instala dentro de una grupalidad de pares, en clara ruptura con los
valores del mundo adulto.
En la textualidad meditica que desencaden el episodio se descifran
c i e rtas figuras propias de nuestra contemporaneidad. El nombre de s k i n -
h e a d spesa ms, mucho ms que lo que podr a suponerse. Ya el hecho de
llamarse a s mismos de este modo saca a estos chicos de la zona circ u n s-
cripta de la delincuencia para instalarlos dentro un nuevo paradigma. Es
fundamentalmente la identidad cultural el egida y, desde all, los motivos
que llevan a la golpiza los que arrastran a l os responsables a ser examina-
dos minuciosamente por la prensa dentro de una clave mayor, ampliada,
que se extiende por fuera del contexto local para evocar temticas inter-
nacionales. El estilo cultural de los delincuentes di ferencia este caso de los
crmenes comunes, as stos sean llevados a cabo tambin por menores.
El armado de pgina es espectacular salvo en La Nacin, que no
otorga a este caso ms de un cuarto de pgina, manteniendo una mirada
caracterizada por la ajenidad (como si un abuelo tratara de entender las
conductas de su nieto), y es distintivo el hecho de que la prensa sobre
todo Pgina/12 asuma esta vez una posicin cmplice con la clave de
lectura juvenil:
Clarn, 6/7/95:
Volanta: Son 70.000 cabezas rapadas, xenfobos y racistas. Tienen adeptos en
Argentina y Brasil .
Revelan que hay una red neonazi con agitadores en 33 pases.
65
Recuadros:
Volanta: Odian a paraguayos y bolivianos .
Cmo son los skinheads en Buenos Aires .
Rock y antisemitismo: el grupo Comando Suicida.
Pgina/12, 6/7/95:
Volanta: Skinheads en Belgrano .
Se viene la guerra .
Recuadro: Rapados organizados .
Pgina/12, 7/7/95:
Volanta: Fueron detenidos cuatro de los skinheads .
Chicos aburridos .
Recuadro: Cada pelado en su lugar .
Volanta: Las diferentes clases de rapados .
Pgina/12, 9/9/95:
Volanta: Los skinheads son un fenmeno cultural .
Aquellos primos bastardos de los punks .
Recuadro: Nacional, el rock .
En realidad, podra pensarse en estos nuevos camisas negras punk, trash
y sociedad de consumo mediante como la expresin modernizada de un
nacionalismo de corte fascista que, para el caso de la Argentina, pone en
juego el extremo de lo que ya se hallaba latente en muchos otros secto-
res (y que el atentado a la AMI A puso en descubierto). La discriminacin,
y ms an la xenofobia encarnadas por este grupo, abren el campo de vi-
sin a la red identitaria, que ahora y bajo este otra vez casual inciden-
te han permitido descubrir que aquella pintura homogneamente blanca
no era ms que una ilusin ptica; que, por el contrario, esta sociedad se
debate en realidad entre un collage heterogneo de identidades y comu-
nidades mltiples, por cierto bastante alejadas de una tranquilizadora
convivencia feliz.
Ms all de lo condenable de estas posiciones, ellas pareceran tener
una funcin cultural: la de convertir en denotacin lo que en las tramas
sociales subyace connotado. Esta idiosincrasia xenfoba es uno de los
tantos modos de conformar una identidad propia. Pero no es menos
cierto que, al mismo tiempo, esta cosmovisin segregada como la ideo -
66
loga skin, su ideologa funciona tambin como una verdad en la que
escuchar los lmites de nuestros propios mitos.
6.3 Ecos de lo menor
Mientras la categora de menor remite a un estatuto legal, sustentado
en un fundamento que se pretende real en cuanto estara determinada
slo por el orden de la naturaleza, y en este sentido inamovible, la pues-
ta en escena del carcter joven del hecho criminal juega sobre la arbitra-
ri edad y se ubica abiertamente dentro del campo cultural de las
interpretaciones. La edad, fechada a partir de un nacimiento (qu ms
real que la facticidad biolgica del nacer?) resuelve la indefinicin que
caracteriza a las figuras de la criminalidad infantil y de la delincuencia ju-
venil. Es a partir del imperativo de producir ciertos efectos de sentido
mediante los que configurar el tema , que reapropindose de las discu-
siones alrededor de la minoridad se agrega, entonces, una tipologa de
delitos a catalogar como tpicamente juveniles. De este modo, a travs de
un artificio por el que lo construido aparece como naturaleza inaliena-
ble, el campo de lo no adulto se sustancializa admite un natural modo
de ser y es convertido en un espacio donde depositar, si no la culpa des-
carnada, por lo menos un origen.
La caracterizacin del delincuente calificacin primera con la que
el inculpado habr de cargar durante un lapso de tiempo indefinido, las
esencias que se le adjudiquen, los tpicos que lo definan, se conjugarn y
tendern incluso a confundirse con la descripcin misma del conflicto,
hasta conformar la imagen acabada y completa de la crudeza del crimen( y
por ende la de los criminales). Con ella, las idas y las vueltas, las opiniones
y los testimonios, la informacin proveniente de las fuentes (oficiales y/o
allegadas), las sentencias, el juicio sobre esas sentencias, las labernticas
bsquedas, toda esa galera de espejos en la que se resuelve durante un mes
o una semana el llenado de un espacio meditico, nombra y prescribe lo
que, en su aspecto negativo, la juventud (y con ella la minoridad) ha de ser.
La construccin de estos casos es sintomtica porque pone a la luz
la conflictividad que supone hoy hacer presente (existente) una identi-
dad. Problemtica cuestin, la de la mostracin y el reconocimiento a
travs del discurso social de un nosotros/ellos, que nos opone a lmites
67
y discusiones, no slo en la vida cotidiana, sino tambin en el espacio de
la reflexin terica. Cmo se construye hoy una identidad? Qu dife-
rencias se observan respecto de pocas anteriores? Cmo modifican la
percepcin de s los nuevos elementos (medios, imagen, tecnologas en
general) incorporados en la cotidianidad de la cultura de hoy? El con-
cepto de polticas de identidad, expresin lmite de la identidad entendi -
da como una construccin rel aci onal , mvi l y consti tuti vamente
incompleta, configurada en una dimensin narrativa, se hace evidente en
los relatos mediticos encargados de anunciar desde el caso de Eduardo
Caas hasta el de los skinheads.
En este ltimo, el desconcierto se debe, en cierta medida, al hecho
de que la identidad skin se hace presente como el producto de una elec-
cin voluntaria, el efecto de una decisin consciente y arbitraria res-
pecto de s mismo, un artificio. I nvencin contempornea que nos obliga
a preguntarnos por las variables tambin actuales que han de darle for-
ma: qu espacio ocupa en la elaboracin de esta imagen de s la cuestin
del estilo de vida? y los componentes estticos? Cmo juegan las op-
ciones estilsticas propuestas por el mercado cultural de esta sociedad de
consumo? Si algo hay de caracterstico en las nuevas generaciones es, jus-
tamente, su particular capacidad para la mutacin y el pasaje por distin-
tas redes identitarias, su habilidad para deshacerse de las posiciones fijas
y, en este sentido, esquivar todo intento de definiciones necesarias o
inmanentes a la propia naturaleza. Cambios gratuitos de identidad o de
imagen, que es tambin un relato de s, muchas veces tallados por las
olas de renovacin de las modas, pero que atentan al mismo tiempo con-
tra los rdenes que custodian la estabilidad de uno de los paradigmas
ms fuertes de la modernidad.
En este sentido, cabe remarcar su oposicin con el caso Caas. El
artificioso efecto de sentido, tan visible respecto del atributo borra-
cho , por el cual el sujeto sufre diversos desplazamientos identitarios, es
en algunos casos incalificable. Este ejemplo cobra relevancia en tanto
funciona en realidad como el soporte del mismo procedimiento con el
que se naturaliza a los presuntos culpables de delitos. El uso de atribu-
tos como el de menor (con sus connotaciones legales), o bien de ase-
sino u homicida, lo mismo que el de alcohlico, no hacen otra cosa que
convertir el acontecimiento delictivo en la expresin de una naturaleza
delictiva anterior e intrnseca al involucrado.
68
Una frmula en la que se niega la complejidad de las tramas de la ac-
cin, se olvidan los matices y se simplifica el trabajo de lectura: o bien los
desarrollos interpretativos nos enfrentan a una niez/adolescencia/ju-
ventud pervertida por culpa de un mundo adulto annimo (donde no se
discriminan con claridad niveles de responsabilidad ni roles instituciona-
les especficos), o, de otro modo, se recurre a la descontextualizacin ex-
trema, encontrando en ese despojo el vitalismo de su noticia.
Sin importar el punto de vista, gracias a la reduccin del fenmeno a
una lnea de causalidades que no terminan de hacer sentido, se acomoda li-
geramente la pretensin de habernos presentado lo que es . Si se piensa
en los sujetos en juego, no es vano seguir preguntndose entonces cmo
es que se construyen los lugares de la marginalidad, cmo se valoran las je-
r a rquas que todo juego de identificacin/diferenciacin supone. Los ries-
gos que i mpl ican l os procedimientos mencionados merecen una
consideracin. Porque pensar en los trminos de una identidad clausura-
da significa, en este caso, clausurar la dimensin poltica de todo discurso.
69
La violencia: cul es la verdad de la poca que se cierra
de acuerdo con esta implacable medida de la civilizacin y
de la razn moderna cuyo proyecto parece hoy haber llega-
do a su culminacin? estamos inmersos ms que nunca en
la condicin violenta o bien se estn dibujando nuevos e
inexplorados horizontes de convivencia pacfica?
Pietro Barcellona, La violencia sin nombre.
Nos proponamos, en nuestra investigacin, efectuar un anlisis de las mo-
dalidades de construccin del tema de la criminalidad juvenil en la pre n s a ,
espacio significante insoslayable en nuestras sociedades mediatizadas,
donde se entre c ruzan diversas lgicas de funcionamiento, sometidas tanto
a la repeticin como al azar. Con ello, pretendamos aproximarnos a
ciertos niveles del discurso social en torno de una problemtica de par-
ticular relevancia en nuestra contemporaneidad: formas de accin con-
flictivas, que exceden meras tendencias individuales para instaurarse
como amenazas colectivas, como sntomas de una crisis social crnica,
que los nuevos modelos de la globalizacin (el new order poltico/social/
econmico/ cultural) slo parecen agravar.
Este exceso de la accin delictiva y particularmente juvenil,
que hace de cada caso no slo un ejemplo ms de cierta naturaleza del
mal que sera inherente a lo humano, sino sobre todo un grado msde
71
7.Conclusiones
esa violencia sin nombre,
35
que atraviesa la cotidianidad del fin de siglo,
es al tiempo ter reno obligado y privilegiado de la construccin mediti-
ca. Dicho de otro modo: el crimen, viejo polo de atraccin de la pulsin
ficcional, transformado hace dcadas en rbrica habitual de la prensa, no
ha dejado de incrementar su espectacularidad aun en la misma rbrica,
al calor de los estilos de poca y la multiplicacin tecnolgica. Figura del
exceso que trabaja tanto en los oscuros andamiajes de lo social aquello
que escapa a la norma , que aparece como efecto indeseado, exhibien-
do lo irreductible, lo marginal que siempre atemoriza como en la ple-
na luz de la escena poltica: el caso de O. J. Simpson, en 1995, su inslita
escalada satelital y su culminacin en accin de masas, es sin duda un
ejemplo tan inquietante como sugestivo.
Sobre este escenario, donde violencias reales y ficcionales se entre-
cruzan, donde no hay casi lmites entre tendencias estticas y polticas
(culturas del rock, tribus , skinheads, hard-core, etc.), donde el estilo
puede ser tanto un reciclado de smbolos/fetiches desprovistos de conte-
nido, como un laboratorio temible de nuevas xenofobias, es que plantea-
mos nuestra lectura: una localizacin de la problemtica, en dilogo con
otros horizontes existenciales.
La figura del exceso articul tambin una pregunta inicial: puede ha -
blarse, efectivamente, de un aumento de la criminalidad infantil/juvenil, y
s o b re todo de un agravamiento, ligados a la agudizacin de la crisis? P u e-
de hablarse , y, de hecho, se habla , aunque no haya suficiente evidencia
ni interpretaciones abarcadoras del fenmeno: sta podra ser una prime-
ra conclusin.
Lo que s es notorio es el crescendodiscursivo sobre el tema, que el
corpusestudiado muestra elocuentemente, dado por el uso de una serie
de expresiones y mecanismos enunciativos:
Lo que un da aparece como opinin de expertos, es presentado al
tiempo como una noticia .
La existencia de un nio homicida como en el caso Caviale
puede ser en realidad slo un juego de titulares, que el correr de los das
desmentir, no sin dejar huella.
72
35
El concepto, como nuestro epgrafe, los tomamos del libro de Pietro Barc e l l o n a, Postmodernidad ycomu n i d a d .El regreso dela vin -
culacin social, Madrid,Trotta,1992.
Un caso medianamente relevante lleva inmediatamente a una es-
trategia de reforzamiento, de maximizacin : en una misma pgina del
diario se acumularn cantidad de noticias breves, de delitos protagoniza-
dos por nios y jvenes, que por s mismas, y fuera de ese marco, nunca
hubieran merecido publicacin (cf. Clarn, 2/3/95).
El uso de los titulares no es nada inocuo en esta empresa: decir
(un nio) Mat a su hermano de un tiro no parece ser lo ms adecua-
do para remitir a una escena tpica: el arma dejada (por adultos) al alcan-
ce de la mano infantil (cf. La Nacin).
En la misma direccin operan los cuantificadores discursivos ( una
vez ms , cada vez ms , la creciente ola de violencia , se duplic ,
etc.), y la presentacin de datos estadsticos que invariablemente conclu-
yen con la afirmacin ( fundamentada ) de un serio incremento delictivo.
El exceso cuantitativo tiene su figura especular, cualitativa, ese col -
moal que se refera Roland Barthes: no solamente hay ms crmenes si -
no peores, no solamente hay ms nios y jvenes involucrados, sino que
stos son cada vez ms chicos, y cada vez ms feroces(cf. captulo sobre
los expertos). Nada aqu permite tampoco suponer que esta afirmacin
est avalada por una estadstica confiable o alguna investigacin cualita-
tiva seria al respecto: se habla a menudo a partir de un caso, o, aun, de
una hiptesis, de una presuncin (cf. la historia de Pilln ).
El mismo mecanismo funciona en la atribucin causal: a mayor
desocupacin, mayor drogadiccin, mayor miseria, mayor desamparo,
mayor cantidad de crmenes. Aspectos seguramente en conexin, y cuya
relacin directa goza de un crdito casi inmediato en las representacio-
nes sociales, pero cuya afirmacin sin modulaciones, sin el resguardo de
la duda, de una pluridimensionalidad, es grave: ella opera amplificando
an ms el campo de la discriminacin social, intensificando la exclusin,
ya fuerte en el plano de los hechos , por la acumulacin de coinciden-
cias simblicas, esa especie de colmo de la negatividad.
Si el nmero es siempre amenazante, aun en su unicidad(la suma-
toria de las vctimas de un asesino serial, la suma de crmenes individua-
les que ofrecen alguna similaridad, recapitulados a propsito de los
crmenes contra sacerdotes , evocados por el caso Caviale, las violacio-
nes y descuartizamientos, trados a la memoria por el caso Coria), en el
tema de la criminalidad de nios y jvenes est adems, como parte in-
volucrada, la cuestin grupal: siempre hay otros , patotas, pares, insti-
73
gadores, explotadores. Cada figura, entonces, se dibuja en el trasfondo
de una pequea multitud : cadenas delictivas, barrios, enclaves, organi -
zaciones. Pero estas figuras/cmplices van ms all de la lgica misma
del delito que supone comunidades altamente organizadas. Aqu no in-
teresa tanto saber cuntos integraban la banda, sino marcar el propio
efecto de diseminacin: una especie de virus que contagia a los me-
nores por carencia, por ignorancia, por indefensin, por negligencia,
haciendo que detrs o a partir de cada uno haya muchos otros,
prontos a caer en la misma perversin.
Pero esos otros no son solamente los allegados reales la barra,
la clase social, la zona de influencia, etc. sino ese cmulo borroso, esa
generalizacin dudosa, los jvenes en general. Porque los delitos gra-
ves, acaso no suceden sobre un horizonte cotidiano de jvenes o ado-
lescentes que se drogan, que van a la disco a las tres de la maana, que
duermen todo el da, que arriesgan sus vidas y las del prjimo en mara-
tones de alcohol, conduciendo borrachos? Esos jvenes, que no tienen
modelos , afectos a la esttica del rock, y presa fcil de violencias de to-
do tipo, sin criterio propio ni responsabilidad, qu otra cosa pueden ser
sino un tpico caldo de cultivo que extiende an ms el peligro de
contaminacin ? Si suele hablarse de menores en riesgo, en el lmite,
parecera que el ser joven a secas tambin lo es.
Ese c re s c e n d o a rrastra asimismo a los familiares, cmplices, malos
ejemplos o culpables de las mismas incapacidades: no quere r, no poder, no
s a b e r. La demonizacin familiar es manifiesta en el c o r p u sque hemos es-
tudiado: padres que entregan a sus hijos, madres que tienen cinco, diez
hijos, que no estn, que trabajan o que abandonan, hermanos que se ma-
tan por un par de medias. La acumulacin causal lleva por distintas vas al
e s t e reotipo perfecto: por accin u omisin, de tales padres, tales hijos.
De lo que se trata en realidad, a travs de estos mecanismos, es de
una cuestin medular: la consideracin de incompletud, de inacabamien-
to, y, consencuentemente, de dependencia, de los jvenes. An no suje -
tos(en el sentido gramatical, activo, protagnico) y s todava sujetosa (lo
que otros resuelvan de ellos), es en esta divergencia, en este hiato, que
se juega la configuracin de la identidad. Hablar entonces de delincuen-
cia juvenil es intensificar el mecanismo por el cual el estado la socie-
dad se hace cargo de una doble carencia: la de un sujeto constituido
y la de un sentido de civilidad. Porque, qu otra cosa es un delincuen-
74
te, en esta lgica de acumulaciones que sealramos, que alguien profun-
damente asocial?
36
De esa incorrecta definicin, de esa dificultad de concebir al nio, al
adolescente o al joven, como sujetos plenos de derechos, deriva gran par-
te de la conflictividad del tema. Por eso, hasta el discurso asistencialista,
y aun el mejor intencionado, tiene un costado de vulnerabilidad: cul es
el umbral de intervencin en relacin con la persona, la individualidad,
la decisin en cuanto a qu sera lo mejor ?
37
Ya hemos sealado en distintos momentos de nuestro informe la
complejidad del campo discursivo meditico en la configuracin de esta
temtica, el modo peculiar en que se intersecta la crnica policial con las
voces de expertos, el testimonio, los datos estadsticos, los dilemas del
dficit penal, los fenmenos conexos (otras formas de violencia por
ejemplo, el joven como vctima de las instituciones, problemticas so-
ciales, tendencias culturales, insercin laboral, desempleo, etc.). En una
caracterizacin que eluda los maniquesmos, sin eximir sin embargo de
responsabilidades, se podran considerar, como correlacionados, los si -
guientes aspectos:
a) Ciertos mecanismos del campo periodstico en general, sujeto ca-
da vez ms a leyes del mercado que comprometen tanto a lectores como
a anunciantes, incidiendo no slo en el tipo de produccin de los perio-
distas (y, aun, en sus variantes expertas , intelectuales), sino tambin en
las tendencias globales de la produccin cultural (literaria, artstica, cien-
tfica, etctera).
38
b) Entre esos mecani smos, y en estrecha rel acin con nuestro te-
ma, podemos seal ar la bsqueda de l a novedad, l a pri mi cia, la necesi-
dad de renovaci n permanente. El notici ero televi si vo acel era los
ti empos, l l evando a la prensa grfica a hacer notici a de l o que qui z
no l o sera y viceversa, amenazando siempre con un efecto de satura-
ci n, de amnesia. Competencia que ll eva a una especie de espionaje
75
36
Estacuestin de lainsuficiente socializacin de los menores involucrados en hechos delictivos aparece en mltiples ejemplos
(fallas escolares y en el trabajo, huidade lacasa,hostilidad en el barrio y con lapropiafamilia).Es,curiosamente, en las relaciones
con lapatota, o, paralos nios de lacalle, en lacadenade explotadores donde aparecen rasgos de lacivilidad:solidaridad,
lealtad,amistad (consecuentemente,lacrnicapolicial y hastaalgunos expertos ponen aestos atributos del lado negativo,so-
bre todo cuando conspiran contraladelacin).
37
El temade los hogares de chicos de lacalle,solventados por instituciones religiosas o no,planteacon fuerzaesapregunta:los
chicos,sern realmente ms felices sometidos aun rgimen de internado,aunadisciplina,ahbitos coercitivos de socializacin?
38
Cf.Pierre Bourdieu,Lemprise du journalisme,en Actes dela Rechercheen Sciences Sociales,No.101-102,Pars,marzo de 1994.
mutuo: temas que se deben cubri r porque otro medi o lo ha hecho, lo
cual ti ene a veces un efecto que podr amos l lamar pansemi ti co : no
es que el tema realmente preocupe a l a sociedad y entonces l a canti dad
de art cul os publ icados refl eje esa preocupacin, si no que muchas ve-
ces stos son construi dos como producto de esa competenci a, que, le-
jos de induci r a ori gi nali dad, acreci enta a menudo l a uni form i d a d ,
operando en la conservaci n de val ores tradicionales, la l egi ti maci n de
l a doxa y l a repetici n (experta o no ) de senti dos comunes. Esto no i m-
pide si n embargo observar di ferenci as enunciativas de peso, como l as
seal adas entre los tres diarios.
c) Aun cuando, frente a un delito grave, la culpabilizacin del nio-
/joven sea relativizada, como en el caso de Pgina/12, por el discurso de
los expertos , podramos decir que no existe en verdad, en el corpus
analizado, un cuidado discursivo sobre el tema: la no imputabilidad de
los menores de 18 aos no encuentra su correlato en la narracin medi-
tica. De hecho, sta funciona como con cualquier acusado de crmenes,
sin prurito respecto de la preservacin de la identidad: adjetivaciones,
valoraciones, datos precisos de la historia de vida, pueden ser vehiculiza-
dos aun con un inculpado de 13 aos.
d) Pese a la saturacin, al crescendotemtico que sealarmos, no se
evidencian lneas de coherencia respecto de qu hacer con los menores
culpables de delitos: hay opiniones diversas, ensayos de investigacin ,
reflexiones ms o menos sustentadas, pero las cuestiones de fondo (la le-
gislacin vigente, sus falencias, la inoperancia del sistema, el hacinamien-
to y la desproteccin de los jvenes en las comisaras y otros organismos,
el vaco de los jueces de menores , la falta de polticas al respecto), apa-
recen y desaparecen sin continuidad.
Si la figura del exceso propone una interpretacin posible de esta
proliferacin meditica, otra figura se recorta en el horizonte, suscitan-
do nuevas claves a la interrogacin: la figura del otro, del diferente, que
en el contexto actual de globalizacin pasa a tener cada vez mayor cen-
tralidad. Si la otredad extrema no puede ser otra cosa que la violencia, esa
violencia sin nombre, cotidiana y difusa, que es como un dato bsico de
n u e s t r a s sociedades urbanas ( no es la violencia del ngel exterminador
ni la del vengador justiciero; es una violencia sin rostro y sin objetivo,
annima e indeterminada: se parece a la contaminacin atmosfrica y a
la desertizacin de los campos, y nada en absoluto a la revuelta social y
76
la rebelin de protesta ),
39
encuentra en la criminalidad juvenil una ex-
presin privilegiada.
Ese otro lo es, entonces, doblemente: como sujeto de incomple-
tud y de diferencia en desigualdad. Desde esa ptica, la gang, ese fen-
meno acotado en nuestro medio, pero que intranquiliza la buena vida de
muchas metrpolis, es una ms de las minoras que se configuran en
oposicin reactiva, ligada muchas veces a lo tnico, lo territorial. Es esa
amenaza del otro, cuya figura clave entre nosotros es el chico de la ca-
lle , la que, ms all de su efectiva constitucin como delincuente ,
opera como algo siempre latente, siempre al borde de la materializacin.
Esa aversin hacia formas de otredad/extranjeridad,
40
que parece
hacerse ms notoria en nuestra poca, adquiriendo relieves fundamen-
talistas y endureciendo polticas de estado, acenta un problema ya cl-
sico, de relevancia para la cultura jurdico/poltica, para el derecho y la
democracia. La pregunta candente, segn Barcellona, y del todo perti-
nente para nuestro tema, es si hemos salido del crculo vicioso de la ven-
ganza, que est en la base tanto del rito del sacrificio como de la moderna
justicia penal (los equivalentes funcionales de la venganza privada o de la
vctima propiciatoria: la venganza pblica, la violencia de la sociedad ad-
ministrada estatalmente, lo cual equivale a una presuposicin de la posi-
bilidad de regular la violencia buena y la mala ).
Si nos atenemos a nuestro material de estudio, la respuesta ms
aproximada sera: no. Nuestro corpusno hace sino ilustrar esta preemi -
nencia de la idea de justicia como venganza, ms an: el ojo por ojo
casi literal, como en el caso de la nia Anala, que anula toda posibilidad
de devolver bien por mal . Ese caso, que tuvo como vctima a una ni-
a de nueve aos, puso en evidencia, justamente, ese silencio de la pol-
tica, su imposibilidad de hacerse cargo de la amplitud social de la
problemtica que estos brotes de violencia dejan al descubierto. Nin-
gn paliativo frente al crimen de los hermanos Coria, ninguna tematiza-
cin de polticas sociales ante un escenario tpico de marginacin, ms
all de la consabida muletilla sobre la pena de muerte.
77
39
Pietro Barcellona, op.cit., p. 73.Completamos lacita:En Amrica,los estudiosos de psicologasocial buscan entre los pliegues
del hedonismo reaganiano unaexplicacin paralasanguinariaagresividad que impulsaalas bandas de menores en buscade emo-
ciones nocturnas.En lacivilizadaInglaterra,unaavalancha de hinchas sin entradacausaunamatanzade inocentes en un estadio
de ftbol.[...] Los skinheads alemanes juegan amasacrar alos inmigrantes de color.
40
Podemos pensar aqu las xenofobias vernculas:hacialos inmigrantes limtrofes,hacialacadavez ms numerosacomunidad
coreana,etctera.
Siguiendo la reflexin del autor, la idea de una normalidad que ha-
ce de la violencia un hecho ocasional y singular no ha logrado prescindir
de una cierta teologa del pacto social, de la ley socialmente contratada
(la ficcin de una justicia por encima, ms all de toda idea de opresin,
de desigualdades, igual para todos), que deja el campo libre a la violen-
cia institucional. Cmo luchar entonces contra el escndalo de la vio-
lencia inscripta en los aparatos de poder? Cmo afrontar esa violencia
sin rostro cuyo nico contenido es la opresin del inerme y del dbil?
Sobre la base de qu principio se puede oponer la violencia del droga-
dicto, por ejemplo, a la no-violencia de la cura y de la reintegracin a
la vida de las relaciones interpersonales? Preguntas que, formuladas des-
de los casos que analizamos, pueden ayudar a colocar la cuestin por
fuera de los parmetros habituales:
no en la dimensin re p resiva de la maldad indi vidual, ni en el
todos somos culpables que diluye las responsabil idades, ni en el asis-
tencialismo protector que se coloca i gualmente en la posicin absoluta
del saber , ni en l a justificacin por la falta, que re q u i e re, mecnicamen-
te, de una compensacin, sino, ms bien,
en la acentuacin de la responsabilidad del estado en hacer de los
derechos una realidad anclada en la vida cotidiana, no desligada de las
condiciones de existencia de los sujetos,
en el reconocimiento del estatus pleno de sujetos a los nios y j-
venes,
en el respeto por los medios de ese estatus y de esos derechos, a
travs de una poltica de responsabilidad y civilidad, de resguardos en el
uso de la informacin, de la nominacin, de las valoraciones,
en la posibilidad de un marco educativo de nuevo tipo, que re n u n-
ci e a la imposicin normativa en pro de una verdadera relacin dialgica.
En otras palabras, ayudar a colocar la problemtica ms all de una
cuestin jurdico/legal, en el plano ms amplio de una crtica a la consti -
tucin misma de las sociedades contemporneas y su marcada tendencia
a la desigualdad, y de una indagacin sobre nuevas maneras de concebir
la comunalidad y la diferencia. El derecho definido como mera tcnica
de solucin de conflictos nos recuerda Barcellona ha roto todo nexo
con la idea de justicia y con cualquier referencia a una dimensin tica de
la existencia. Se tratara entonces, aun en muy modesta medida, de reen-
contrar las huellas de ese olvido.
78
79
Anexo I.
Puesta grfica y titulaje de las
noticias sobre los casos Caviale
y Coria y su contexto durante
el perodo de su aparicin en
los tres medios
Pgina/12
Fecha
17/2
18/2
19/2
20/2
Lunes
21/2
22/2
23/2
24/2
Primera plana Titulares
Ttulo:DO N
BO SCO
( Encolumnado)
ngulo superior
derecho. Pg.impar
( n 2 de la seccin)
Recuadros Otras notas*
CASO
GRANADERO S
CASO
GRANADERO S
C ASO
GRANADERO S
C MO Q UEDA EL
FO NDO CUANDO
SE ACABA EL
TEQ UILA
C ASO
GRANADERO S
C ASO
GRANADERO S
T E R RO R Y RUMO RES
DE RAZZIA EN LO S
MO NO BLO CKS DE
FT E.APACHE
Notas To t a l
sobre de
jvenes notas**
2 4 notas
3 pg.
1 2 notas
3 pg.
2 6 notas
5 pg.
4 10 notas
4 pg.
4 11 notas
5 pg.
contina en la pgina siguiente
* O trasnotaspolicialesque involucran a jvenes.
** Total de notasyespacio otorgado a la seccin.
80
Pgina/12
Fecha
25/2
2/3
3/3
4/3
Primera plana Titulares
T tulo:MEN O RES
CERCADO S
( Encolumnado)
ngulo derecho, al
medio. Pg.impar
Volanta:
DELINCUENCIA
INFANTIL
T tulo:UN
HO MICIDA DE
TRECE AO S
Pg.completa par
( n 1 de la seccin)
Ttulo:ANALA
( Recuadro
encolumnado) ngulo
superior izquierdo.
Volanta:EL BARRIO
DE ANALA
GO N ZLEZ,LA
NENA ASESINADA
Ttulo:LUTO EN
VILLA LO YO LA
Doble pgina
(n 4 y5 de la seccin)
Volanta:EL CRIMEN
DE ANALA
T tulo:CO N FES
UN O DE LO S CO RIA
CABIALE:EL CRIMEN
DEL SACERDO TE
1/6 Pg.ngulo
izquierdo al medio.
Pg.par ( n 3 de la
seccin)
Recuadros
INDAGADO
"A loschicoslosusan
p a ra delinquir"
EL DESBO RDE DE
LA GENTE
( A.lvarez.Pres.
Consejo del Menor y
la Familia)
EL LENGUAJE VIO -
LENTO ( E.Morales,
sacerdote, ex
candidato a diputado
por el Frente Grande)
Entrevista:"EL ALIVIO
MS BREVE ES LA
VIO LENCIA" ( R.Arias,
psicoanalista)
Columna opinin:EL
BIEN CO MN ( A.
Morlachetti,socilogo.
Dir. Fundacin Pelota
de Trapo)
3/4 pgina hacia el
ngulo inferior
derecho. Pg.impar
( n 2 de la seccin)
Otras notas
EL GEN DE
LA VIO LENCIA
PO DRA SER UN
ATENUANTE
CASO CARRASCO .
Volanta:LO S
J VENES DE
BUENO S AIRES NO
TIENEN MO DELO S
Tt.:SO BRE HRO ES
Y T U M BAS ( C. S e l se r ) .
Doble pg.
Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
1 5 notas
4 pg.
3 7 notas
4 pg.
1 7 notas
5 pg.
3 7 notas
4 pg.
81
Pgina/12
Fecha
5/3
6/3
Lunes
7/3
8/3
9/3
16/3
23/3
Primera plana Titulares
Ttulo:CO N DUCTO R
PR FUGO
( Encolumnado) 1/5
columna al medio
T tulo:MUERT E
( Encolumnado)
ngulo superior
derecho 1/3 col.
Pg.par ( n 1)
T tulo:"ME
EMBO RRACH,N O
SUPE LO Q UE
HACA Y AHO RA
ME TO CA PAGAR"
ngulo superior
derecho. 1/4 pg.
Pg. par ( n 1 de la
seccin)
Ttulo: CAAS
SEGUIR DETENIDO
( Encolumnado)
ngulo superior
derecho. 1/5 col.
Pg.par ( n 1 de la
seccin)
Recuadros
( Bajada:Eduardo
Caas,el joven que
manejando ebrio
mat a una chica de
18 aos,se entreg
ayer yqued
detenido.)
Otras notas
CASO CARRASCO
C ASO CARRASCO
C ASO
GRANADERO S
CRCEL DE BATN
C ASO
GRANADERO S
Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
1 3 pg.
2 4 notas
3 pg.
1 5 notas
6 pg.
3 5 notas
6 pg.
4 5 notas
2 pg.
82
Clarn
Fecha
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2
Primera plana
Volanta: BARRIO
NO RTE
T tulo:DO S
MENO RES
ASESINARO N A UN
CURA DE 79 AO S
ngulo superior
derecho
Ttulo:REVELAN
Q UE GO LPEARO N
AL CURA ANTES DE
ASESINARLO
Banda inferior de lado
a lado
Titulares
Volanta:FUE AYER A
LA TARDE EN LA
CASA DE LA O BRA
DO N BO SCO .
HABAN IDO A
RO BAR
Tt.:DO S MENO RES
MATARO N A UN
CURA DE 79 AO S,
HIRIERO N A O TRO
DE 85 Y ESCA PA RO N
Doble pgina
Volanta:LA PO LICA
DICE Q UE TIENE
PO CAS PISTAS.EL
CURA SERA
ENTERRADO EN
BAHA BLANCA
T tulo:LO S
ASALTANTES
GO LPEARO N AL
SACERDO TE ANTES
DE ASESINARLO
Doble pgina
Vol:EL CASO DEL
CURA ASESINADO
EN BARRIO NO RTE
Ttulo:EL NICO
TESTIGO NO
RECUERDA CASI
NADA
ngulo superior
izquierdo. 1/4 Pg.par
Vol:EL ASESINATO
DEL CURA
SALESIANO
Titulo:BUSCAN A
UN CHICO Q UE
IBA AL HO GAR
ngulo inferior
izquierdo 1/8 Pg.par
( n 1 de la seccin)
Recuadros
"EL PADRE
INSPIRABA PAZ"
DO LO R EN EL
BARRIO
"SE SALV "
CO NMO CI N EN
BAHA BLANC A
UNA EMO TIVA
DESPEDIDA
CUANDO LAS
VCTIMAS FUERO N
RELIGIO SAS
Otras notas*
Vol:T EN A
ANTECEDENTES Y
Q UISO MATAR A
UNA MUJER
Tt:IR A LA CRCEL
PO R RO BAR TRES
ALFAJO RES Y SEIS
LITRO S DE VINO
Notas To t a l
sobre de
jvenes notas**
3 9 notas
4 pg.
3 9 notas
6 pg.
1 7 notas
2 pg.
2 6 notas
4 pg.
2 7 notas
2 pg.
* O trasnotaspolicialesque involucran a jvenes.
** Total de notasyespacio otorgado a la seccin.
83
Clarn
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
22/2
25/2
26/2
1/3
2/3
Volanta:EST N
RO DEADO S
Ttulo:SO N DO S
CHICO S LO S
ASESINO S DEL
CURA DE DO N
BO SCO
Volanta:LO S
PO LICAS SE
CUBREN DE LA
REACCI N DE LO S
VECINO S ( Ep. foto)
Ttulo:HO RRO R EN
VILLA MARTELLI
1/2 pg. Parte inferior
Volanta: EL CRIMEN
DEL CURA JUAN
CABIALE,DE DO N
BO SCO , FUE HACE
9 DAS EN BARRIO
NO RTE
Ttulo:
IDENTIFICARO N A
LO S DO S J VENES
Q UE ASESINARO N
A UN SACERDO TE
Volanta:PO R EL
CRIMEN DE UN
SACERDO TE
Ttulo:J VENES EN
FUGA
( En Recuadro) 1/8 Pg.
impar hacia ngulo
i n fe rior izquierdo
( n 2 de la seccin)
Volanta:
ENCO NTRARO N
RESTO S HUMANO S
EN UN
DESCAMPADO
Ttulo:HO RRO R EN
VILLA MARTELLI
( En recuadro) ngulo
inferior izquierdo
1/6 Pg.par ( n 6 de
la seccin)
Volanta:ANTES LA
VIO LARO N .DO S
SO N MENO RES.
LO S VECINO S
Q UISIERO N
LINCHARLO S
Ttulo:DETUVIERO N
A CUATRO
HERMANO S PO R EL
D E S C UA RT I Z A M I E N -
TO DE UNA NENA
Pg.completa impar
( n 4 de la seccin)
UNA LIBRETA DE
TELFO NO S Y UN
BO LETO DE
CO LECTIVO
A LO S PIEDRAZO S
Y TIRO S CO N LA
PO LICA
C ASO BULACIO
Vol:MARA ISABEL
DIJO Q UE Q UIERE
VO LVER CO N SU
MADRE
Ttulo:CO N FIRMAN
Q UE NO FUE
VIO LADA LA NENA
Q UE SE
FUE CO N UN
JO VEN DE 25 AO S
UNA PATOTA
BALE A TRES
PERSO NAS
Vol:DESPUS EL
JO VEN Q UISO
SUICIDARSE Y NO
LE Q UEDABAN MS
BALAS
Tt.:ASESIN A SU
PADRE DE CINCO
TIRO S
4 10 notas
4 pg.
5 7 notas
4 pg.
2 5 notas
2 pg.
5 19 notas
8 pg.
6 10 notas
6 pg.
contina en la pgina siguiente
84
Clarn
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
3/3
4/3
Volanta:EL CRIMEN
DE LA NENA
T tulo:HABRAN
PARTICIPADO TRES
DE LO S
DETENIDO S
ngulo izquierdo al
medio ( en grisado)
Volanta:EN UNA
VILLA DE
AVELLANEDA.
TAMBIN
ENCO NTRARO N
UNA CAMISA
ENSANGRENTADA
Ttulo:DETIENEN A
UN CHICO DE 12
AO S PO R EL
ASESINATO DEL
PADRE JUAN
Doble pg.( n 1 y 2
de la seccin)
Volanta: EL JUEZ
DEJ LIBRE AL MA-
YO R DE LO S CO RIA
Y ES CO NFUSA LA
SITUACI N DEL
MENO R
Ttulo:CRIMEN DE
LA NENA:UNO DE
LO S HERMANO S SE
DECLAR CULPA-
BLE Y O TRO LO
HABRA AYUDADO
Doble pg.( n 1 y 2
de la seccin)
Volanta:SERA UN
MENO R DE 17AO S
Ttulo: ESTARA
IDENTIFICADO EL
Q UE DISPAR
CO NTRA EL CURA
JUAN
Volanta:EL MAYO R
DE LO S
HERMANO S CO RIA
ACUS A ESTEBAN
DEL CRIMEN DE LA
NENA
T tulo:PURO
DO LO R EN EL
FUNERAL DE
ANALA
Pg.completa par
( n 3 de la seccin)
"DESAPARECA PO R
UN MES Y
MENDIGABA EN EL
CENTRO "
LA ENTIERRAN
HOY A LAS NUEVE
UN VIO LENTO AL
Q UE TO DO S
ACUSAN
"TENA MIEDO A
UNA INJUSTICIA"
Vol.:EN EL CHACO
UN GRUPO DE
MENO RES ASESIN
A UN CO SECHERO
Tt:LO MATAN PO R
UN CIGARRILLO
DETIENEN AL
VIO LADO R DE DO S
HERMANITO S
3 5 notas
4 pg.
4 7 notas
5 pg.
85
Clarn
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
5/3
Volanta:SU
IDENTIDAD Y LA DE
SU C MPLICE DE
12 AO S LAS
SUMINISTR UN
INFO RMANTE DE
LA PO LICA
Ttulo: CAY UN
JO VEN DE 25 AO S
EN VILLA LUGANO
PO R ASESINAR DE
UN TIRO A UN
SACERDO TE
Doble pg.( n 1 y 2
de la seccin)
Volanta:LA PO LICA
NO LA ENCO NTR
EN LAS
ALCANTARILLAS
Ttulo:NO CREEN
Q UE APAREZCA EL
ARMA Q UE MAT
AL PADRE JUAN
Parte superior de 1/2
Pg.impar
( n 1 de la seccin)
BSQ UEDA SIN
X ITO
NO HUBO
INTENCIO N DE
MATAR?
UNA SO LA PISTA
BUENA.
BUSC REFUGIO
EN LA CASA DE SU
NO VIA Y DE
SUS TRES HIJO S
UN APO RTE Q UE
FUE DECISIVO
Vol.:UNA NO CHE
EN LA GUARDIA
DEL HO SPITAL
C ARRILLO , DE
CIUDADELA, A
O CHO CUADRAS
DE FUERTE APACHE
Tt.:MUY CERC A
DEL HO RRO R
Informe. Doble pg.
de INFO RMACI N
GENERAL
2 5 notas
3 pg.
86
La Nacin
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas* Notas To t a l
sobre de
jvenes notas**
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2
22/2
CRIMEN:Al resistirse
a un asalto un
religioso fue asesinado
de un tiro yotro
result lesionado en
una casa salesiana de
Barrio Norte
ngulo inferior izq.
( En esta seccin)
ASESINO S:La polica
confeccion los
identikitsde losdos
menoresque
ultimaron a un
sacerdote en Barrio
Norte
T tulo:MATAN A UN
CURA Y HIEREN A
O TRO DURANTE
UN ASALTO
ngulo superior
izquierdo
1/4 pg.impar
( Autor: I.Sicardi)
Ttulo:VELARO N AL
SACERDO TE
ASESINADO
Inic. Copete:
IDENTIKITS
1/2 pg. p a rte superi o r
( Sicardi)
T tulo:FUE
SEPULTADO EN
BAHA BLANCA EL
SACERDO TE
ASESINADO EN BA-
RRIO NO RTE
In.Cop:BSQ UED A
ngulo superior izq.
Pg.impar. 1/4 pg.
( n 1 de la seccin)
SIN PALABRAS DETENIDO EN
FUERTE APACHE
GRANADERO S
AHO GADO S
GENDARME MAT
A SU AMIGO Y SE
SUICID
ULTIMARO N A
GO LPES A UN
RECLUSO EN
BATN
MAT A SU
HERMANO
DETIENEN O TRA
CO MPETENCIA
ALCH LICA,
180 EBRIO S.
BUSCAN A LO S
Q UE ATAC ARO N
A DO S CO NVOYS
RESO LVERN EN
BREVE EL CASO DE
LA JO VEN PO RCO
TIRO TEO ENTRE
BANDAS EN
FUERTE APACHE
CARCEL DE BATN
3 9 notas
1 pg.
3 12 notas
1 1/4
pg.
1 11 notas
2 pg.
1 8 notas
1 pg.
3 7 notas
1 pg.
7 7 notas
1 pg.
* O trasnotaspolicialesque involucran a jvenes.
** Total de notasyespacio otorgado a la seccin.
87
La Nacin
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
25/2
26/2
2/3
3/3
HO MICIDAS:La
polica bonaerense
tendra cercadosa los
asesinosdel sacerdote
Caviale
( En esta seccin)
CAVIALE:Detuvieron
a un nio de 12 aos
vinculado con el
homicidio del
sacerdote
ABERRANTE:
Secuestran,violan y
descuartizan en San
Martn a una nia de
9 aos
( En esta seccin)
ng.inf.izquierdo
Ttulo:TRAS LO S
PASO S DE LO S
ASESINO S DEL
SACERDO TE
( Larrondo)
ng.sup. derecho, 1/6
pg.impar ( n 1 de la
seccin)
T tulo:CO N T IN A
LA BSQ UEDA DE
LO S ASESINO S DEL
SACERDO TE
( Larrarte)
I n .C o p e t e :M o n o bl o ck s
Parte sup. pg.impar,
1/6 pgal medio ( n
2 de la seccin)
FUE APRESADO UN
MENO R PO R EL
CRIMEN DEL PADRE
CAVIALE
In.Cop.:CHICO DE
LA CALLE
D E T U V I E RO N A LO S
ASESINO S DE UNA
NIA DE 9 AO S
In.Cop.:
ESCALO FRIANTE
Pa rte sup. p g.i m p a r,
al medio yngulo
derecho ( Larra rt e )
Ttulo:NO RECO -
NO CEN CO MO EL
ASESINO AL
MENO R DETENIDO
In.Cop.:
SO SPECHO SO
ngulo sup. izquierdo
1/6 pg.par
Tt.:LA VENGANZA
SERA EL M VIL DEL
CRIMEN DELA NIA
DE NUEVE AO S
Parte sup. al medio
1/2 pg. par (Larra rt e )
CASO BULACIO 2 12 notas
1 1/2
p g.
1 6 notas
2 pg.
2 9 notas
1 1/4
pg.
2 8 notas
1 pg.
contina en la pgina siguiente
88
La Nacin
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
4/3
5/3
6/3
7/3
SACERDO TE:Fue
detenido un joven de
23 aosacusado de
haber matado al
padre Juan Caviale
Ttulo: O TRO
DETENIDO PO R EL
CRIMEN DEL
SACERDO TE
In.Cop.:
SO SPECHO SO
ng.sup. izq.
1/6 pg.impar
Ttulo:LIBERARO N A
UNO DE LO S
SO SPECHO SO S
PO R EL CRIMEN DE
LA NENA
In.Cop.:SEPELIO
ng.inf.izquierdo.
1/4 pg.impar
( Larrarte)
T t u l o : EL HO MICIDIO
DE LA NENA DE
NUEVE AO S
REACTUALIZ
UNA HISTO RIA DE
HO RRO R
In.Cop.:NO ES LA
PRIMERA
Parte sup. al medio.
1/4 pg.par
( Larrarte)
T tulo:AL
CO NDUCIR EBRIO
ATRO PELL Y
MAT A UNA
CHICA DE 15 AO S
In.Cop.:T RAGEDIA
ngulo superior
derecho. 1/4 pg.par.
( V. Gil)
T tulo:N UEVO
MAGISTRADO PARA
EL HO MICIDIO DEL
CURA
( En recuadro
pequeo dentro de
columna)
AUTO M VILES Y
ALCO HO L,UN A
CO MBINACI N
MUY PELIGRO SA
( M.Delfino)
EL MILLO NARIO Y
CRUEL NEGO CIO
DE LO S CHICO S DE
LA CALLE
In.Cop.:
ALARMANTE
Recuadros:
UN BREVE MAPA DE
LA SERVIDUMBRE.
RELATO S AL PASO
DEL DRAMA
CO TIDIANO DE LA
MENDICIDAD
INFANTIL
( C . Arenes)
2/3 pg.locales
4 10 notas
1 1/2
pg.
1 10 notas
21/2
pg.
1 5 notas
1 pg.
3 8 notas
1 1/2
pg.
89
La Nacin
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
7/7
11/7
12/7
13/7
CABEZAS RAPADAS
ngulo inferior
izquierdo
CABEZAS RAPADAS
ngulo inferior
izquierdo
ACUA
ngulo inferior
izquierdo
Ttulo:PIDEN LA
CAPTURA DEL
JO VEN Q UE
ATRO PELL A TRES
CHICAS
In.Cop.:PELIG RO
Parte superior 1/2
Pg.impar
( M .Carrasco
Q uintana)
Ttulo: ATRAPARO N
Y LIBERARO N
A UN GRUPO
NEO NAZI
Cop.:Agresin
ngulo superior
derecho
1/6 pg.impar
( n 2 de la seccin)
Ttulo:UNIDO S EN
CO NTRA DEL
NUEVO RACISMO
Cop.:Cabezas
rapadas
ngulo derecho
1/6 pgina al medio
T tulo:HALLARO N
LA CAMIO NETA
CO N LA Q UE
ATRO PELLARO N A
JUAN PABLO
ACUA
ngulo izquierdo
1/8 pgina impar
Ttulo:MS PISTAS
SO BRE EL CHICO
ATRO PELLADO
ngulo derecho
1/6 pgina impar
CASO BRU
CASO BRU
NO CHE:LIMITARO N
EL CIERRE DE
DISCO TECAS
( Locales)
BARRAS BRAVAS
3 15 notas
2 pg.
3 7 notas
1 pg.
1 8 notas
1/2 pg.
2 10 notas
3 pg.
contina en la pgina siguiente
90
La Nacin
Fecha Primera plana Titulares Recuadros Otras notas Notas To t a l
sobre de
jvenes notas
14/7
15/7
19/7
25/7
1/8
2/8 C ASO ACUA
Ttulo: CASO
ACUA:CITAN A
UNA JO VEN MUJER
ngulo inferior izq.
( 1/3 encolumnado)
Pg.par
( n 3 de la seccin)
T tulo:LA
SO SPECHO SA DEL
CASO ACUA NO
SE PRESENT A
DECLARAR
ngulo derecho
( 1/4 encolumnado)
Pg.par
( n 1 de la seccin)
Ttulo:
EX CARCELAN A
UNA MUJER Q UE
MAT A JUAN
ACUA
Cop.:En libertad
ngulo sup. izquierdo
( 1/2 encolumnado)
Pg.impar
( n 2 de la seccin)
Ttulo:
DECLARARO N TRES
TESTIGO S PO R LA
MUERTE DE JUAN
ACUA
ngulo izquierdo
1/8 pg.impar
Ttulo:PIDEN LA
DETENCI N DE
MARA MO N
( Recuadro)
Ttulo: NO
ACCEDI LA JUEZA
A DETENER A
MARA MO N
Cop:Rechazo
ngulo sup. derecho
Pg.impar ( recuadro)
BARRAS BRAVAS
BARRAS BRAVAS
2 7 notas
21/2
pg.
2 7 notas
2 pg.
1 6 notas
2 pg.
2 9 notas
1 pg.
1 9 notas
1 pg.
1 6 notas
1 pg.
91
-Clarn, Desde qu edad sirve la crcel? , Opinin/Sociedad, 23/2/95.
-Pgina/12, Delincuencia infantil , I nformacin/Sociedad, 2/3/95.
-Pgina/12, El alivio ms breve es la violencia , Entrevista, 3/3/95.
-La Nacin, El millonario y cruel negocio de los chicos de la calle , Lo-
cales, 4/3/95.
-Clarn, Las crceles no dan ms , I nformacin/Polica, 10/3/95.
-Clarn, Chicos usados para cometer delitos , Polica, 16/4/95.
-Pgina/12, Los hijos de las lgrimas , I nformacin, 25/5/95.
-Clarn, Quin salvar a estos chicos? , Tema de tapa, 2a. seccin del
domingo, I nvestigacin, 4/6/95.
-Pgina/12, Herodes estara muy, muy contento (La situacin de la ni -
ez en el mundo segn Unicef) , Sociedad, 10/6/95.
-Pgina/12, En el lugar injusto , Sociedad, 1/7/95.
-Clarn, Dicen que los motines en las comisaras son inevitables , Poli-
ca, 2/7/95.
-La Nacin, Se duplic en diez aos la delincuencia juvenil , I nvestiga-
cin, 21/8/95.
La Nacin, Cada vez son ms los menores detenidos en comisaras
bonaerenses , 28/8/95.
Anexo II.
Principales artculos en una
o doble pgina con opiniones
de expertos en el perodo*
* El perodo considerado comprende un corpusdiario que cubre laaparicin y duracin de los casos Caviale y Coria,ampliado,
con intermitencias,aun perodo mayor,hastafines de agosto de 1995.
93
Anexo III.
Algunas noticias y temas
aparecidos en los tres medios
desde el mes de febrero hasta
la produccin de los casos
Acua-Mon y Skinheads
Pgina/12 La Nacin Clarn
16/2 Jvenesyalcohol Jvenesyalcohol
Caso Granaderos Parricidio
Caso Granaderos
17/2 Caso Caviale Caso Caviale Caso Caviale
18/2 Caso Granaderos Caso Caviale Caso Caviale
19/2 Caso Granaderos Caso Caviale Caso Caviale
20/2 Menor mata a su hermano Fuerte Apache
21/2 Caso Granaderos Jvenesyalcohol Caso Caviale
Crack en EUA Caso Bru
Caso Porco Menor roba alfajores
22/2 Caso Granaderos Crcel de Batn Crcel de Batn
Fuerte Apache Fuerte Apache Fuerte Apache
Crcel de Batn
23/2 Caso Granaderos
Suicidio infantil
24/2 Caso Granaderos Caso Porco Caso Porco
Jvenesyalcohol Adolescentesasesinos
25/2 Caso Caviale Caso Caviale Caso Caviale
Caso Bulacio Caso Bulacio
Violacin
26/2 Caso Caviale Caso Caviale
Intento de asalto
contina en la pgina siguiente
94
Pgina/12 La Nacin Clarn
27/2 Reforma carcelaria
Jvenesyalcohol
Menor mata a su hermano
1/3 Caso Coria
2/3 Caso Caviale Caso Caviale Caso Caviale
Caso Coria Caso Coria Caso Coria
Parricidio
Menoresasesinos
3/3 Caso Coria Caso Coria Caso Coria
Caso Caviale Caso Caviale
4/3 Caso Coria Caso Coria Caso Coria
Caso Caviale Caso Caviale Caso Caviale
Jvenesymalosejemplos Chicosde la calle Droga en Merlo
Robo de pizza
5/3 Caso Carrasco Caso Coria Caso Caviale
Fuerte Apache
6/3 Caso Caas Caso Caas
7/3 Caso Granaderos Caso Caas Caso Caas
Caso Carrasco Caso Caviale
Violencia en una Disco
Enfrentamiento entre jvenes
Chicosde la calle Violencia en una Disco
Crisisde graduados
8/3 Caso Caas Caso Caas Caso Caas
Crcel de Batn Crcel de Batn
Violencia en una Disco
9/3 Caso Coria Caso Coria Caso Coria
Crcel de Batn Crcel de Batn Caso Caas
Caso Granaderos Caso Caas Crcel de Batn
Drogasen la Universidad
10/3 Caso Caas
11/3 Caso Caas Caso Caas
14/3 Caso Caviale
Crcel de Batn
Caso Caas
Violacin
15/3 Caso Caas
Violencia policial
95
Pgina/12 La Nacin Clarn
16/3 Caso Caas Caso Caas Caso Caas
Caso Granaderos
19/3 Reforma carcelaria
23/3 Muerte de CarlosMenem Jr.
25/3 Mauro Viale
26/3 Menor violador
Reforma crceles
16/4 Menoresusadospara
cometer delitos
2/5 Aniversario Caso Bulacio
4/5 Votantesjvenes
Parricidio
Drogas
Violencia familiar
11/5 Caso Bru Caso Bru
12/5 Menor asfixiado en Crdoba Barrasbravas
14/5 Barrasbravas
Arte para prevenir la violencia
15/5 Caso Colado
16/5 Caso Colado
17/5 Caso Colado
Niossin hogar
Caso Carrasco
18/5 Caso Colado
Suicidio adolescente
Menoresinvolucradosen atracos
a colectivos
19/5 Caso Colado
23/5 Caso Colado
Abuso de menores
25/5 Censuran a Ajoblanco
Hijosabandonados
Efectospsicolgicosde la miseria
26/5 Caso Carrasco
Moda ypublicidad
contina en la pgina siguiente
96
Pgina/12 La Nacin Clarn
28/5 Informe especial:Drogas
Caso Carrasco
Prevencin de la violencia
29/5 Violento polica
Harvard:joven mata a suscompaeras
30/5 Caso Bulacio
1/6 Caso Carrasco
Imagen,jvenes y publicidad
2/6 Menorescuestionan la tenencia
de lospadres
3/6 Drogasyneonazis
4/6 Segunda Seccin:Chicosde la calle
5/6 Plan de asistencia para menores( O NGs)
6/6 Violencia escolar
Caso Bru
8/6 Caso Porco
Prostitucin de menores
Asesinato en el Colegio Marn
9/6 Prostitucin de menores
Caso Bru
11/6 Grupo para prevenir la violencia
Caso Porco
Ciudad yjvenes
13/6 Condenan a menor por robo
de camisas
Menoresen asalto a un colectivo
15/6 Padrese hijos
Violencia TV Filicidio
22/6 Menor cmplice de asesinato Joven saca a su to de la crcel
25/6 Condenan a joven asesino
26/6 Estado y droga:jvenesen la mira
2/7 Caso Carrasco Pualadasentre niasde 12 y14
Caso Bru
Caso Canning
97
Pgina/12 La Nacin Clarn
4/7 Estado ymenoresdelincuentes
Caso Bru
Caso Carrasco
5/7 Caso Canning
Caso Carrasco
6/7 Caso Acua Caso Acua
Skinheads Caso Canning
Inf.Amnesty
También podría gustarte
- Imperialismo y Marginalidad en América Latina - Aníbal QuijanoDocumento26 páginasImperialismo y Marginalidad en América Latina - Aníbal QuijanoJosefoAún no hay calificaciones
- In MemoriamDocumento140 páginasIn MemoriamVictor Dario100% (1)
- Exilio Chileno e Historiografia Hugo CancinoDocumento11 páginasExilio Chileno e Historiografia Hugo CancinoRenzo Gamboa100% (1)
- SAINTOUT Medios y JovenesDocumento2 páginasSAINTOUT Medios y JovenesLinda Jennifer Vilca100% (1)
- La Naturaleza de La NacionalidadDocumento22 páginasLa Naturaleza de La NacionalidadDiego AndrésAún no hay calificaciones
- Pandillas, Jóvenes y Violencia: January 2004Documento38 páginasPandillas, Jóvenes y Violencia: January 2004narcomcnairAún no hay calificaciones
- Las Palabras de La Guerra-Maria Teresa UribeDocumento24 páginasLas Palabras de La Guerra-Maria Teresa UribeCarlos EscobarAún no hay calificaciones
- Tinta Limón-Ignacio Gago y Leandro Barttolotta-Implosión-2023Documento121 páginasTinta Limón-Ignacio Gago y Leandro Barttolotta-Implosión-2023kultrun8Aún no hay calificaciones
- Froylán Enciso - 1938 Badiraguato Sinaloa Melesio Cuen y El OpioDocumento3 páginasFroylán Enciso - 1938 Badiraguato Sinaloa Melesio Cuen y El OpioJorge Sánchez SandovalAún no hay calificaciones
- Alejandra Oberti - Artículo Memorias y TestigosDocumento10 páginasAlejandra Oberti - Artículo Memorias y TestigosGlinda GiochiAún no hay calificaciones
- IV Jornadas de Trabajo Sobre Exilios Políticos en El Cono Sur Livro ResumosDocumento67 páginasIV Jornadas de Trabajo Sobre Exilios Políticos en El Cono Sur Livro ResumosDébora Strieder KreuzAún no hay calificaciones
- CV - Lic. Iván Vanioff 2015Documento12 páginasCV - Lic. Iván Vanioff 2015Iván VanioffAún no hay calificaciones
- Memoria, Política, Violencia y Presente en América LatinaDocumento24 páginasMemoria, Política, Violencia y Presente en América LatinaAle ArteagaAún no hay calificaciones
- Mario Gill-Carrillo Puerto Escudero y Real-Tres Personajes PDFDocumento61 páginasMario Gill-Carrillo Puerto Escudero y Real-Tres Personajes PDFAnarcanineAún no hay calificaciones
- Bicentenario (s…) latinoamericanos: Actuel Marx Nº 10De EverandBicentenario (s…) latinoamericanos: Actuel Marx Nº 10Aún no hay calificaciones
- Gisele Ricobom - La Descolonizacion Del DerechoDocumento20 páginasGisele Ricobom - La Descolonizacion Del Derechoyawar alvarezAún no hay calificaciones
- La Traición de Roberto QuietoDocumento39 páginasLa Traición de Roberto QuietoPatricio Berbery100% (1)
- La Ciudadanía Clandestina IRUROZQUIDocumento23 páginasLa Ciudadanía Clandestina IRUROZQUIShaggallAún no hay calificaciones
- CaciquismobuapDocumento29 páginasCaciquismobuapRafael Santos CenobioAún no hay calificaciones
- Yocelevsky - Chile Partidos PoliticosDocumento347 páginasYocelevsky - Chile Partidos PoliticosMario Gomez0% (1)
- Entrevista A Hernán AguilóDocumento22 páginasEntrevista A Hernán AguilóMatías Salvador Villa JuicaAún no hay calificaciones
- Los Jovenes Rojos de San MarcosDocumento1 páginaLos Jovenes Rojos de San MarcosPereyra Rios AlanAún no hay calificaciones
- Cordones IndustrialesDocumento23 páginasCordones IndustrialesmanuelAún no hay calificaciones
- El Parlamentarismo Chileno y Su Crisis - MillarDocumento50 páginasEl Parlamentarismo Chileno y Su Crisis - Millarcmtinz100% (4)
- Erick Benitez Martinez - Rompamos Las Cadenas PDFDocumento44 páginasErick Benitez Martinez - Rompamos Las Cadenas PDFElbrujo TavaresAún no hay calificaciones
- Linchamientro PDFDocumento160 páginasLinchamientro PDFvaloisAún no hay calificaciones
- El Fascismo Como Categoría HistóricaDocumento5 páginasEl Fascismo Como Categoría HistóricaAndrés ChicaízaAún no hay calificaciones
- Enver Hoxha - Los Trágicos Acontecimientos de Chile, Enseñanza para Los Revolucionarios de Todo El Mundo (1973)Documento9 páginasEnver Hoxha - Los Trágicos Acontecimientos de Chile, Enseñanza para Los Revolucionarios de Todo El Mundo (1973)Mocking HouseAún no hay calificaciones
- PINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000Documento28 páginasPINTO, JULIO - de Proyectos y Desarraigos 2000PelainhoAún no hay calificaciones
- Ley MordazaDocumento10 páginasLey Mordazadolphin_gilAún no hay calificaciones
- Celso Furtado Inr PDFDocumento25 páginasCelso Furtado Inr PDFAnonymous AbVq2phx100% (1)
- Movimientos Sociales NetzaDocumento270 páginasMovimientos Sociales NetzaEnrique Velázquez ZárateAún no hay calificaciones
- El Amor en Medio Del Horror en La ESMADocumento4 páginasEl Amor en Medio Del Horror en La ESMAelzuraAún no hay calificaciones
- Gramsci y El Analisis de CoyunturaDocumento16 páginasGramsci y El Analisis de CoyunturaSebastián Osla100% (1)
- Exilio Chileno 2004 Varios AutoresDocumento87 páginasExilio Chileno 2004 Varios AutoresArhankoAún no hay calificaciones
- Devés Eduardo - La Cultura Obrera Ilustrada Chilena y Quehacer HistoriográficoDocumento11 páginasDevés Eduardo - La Cultura Obrera Ilustrada Chilena y Quehacer HistoriográficoGDFAún no hay calificaciones
- ESPINOSA Damián, Gisela, "Movimientos de Mujeres Indígenas"Documento20 páginasESPINOSA Damián, Gisela, "Movimientos de Mujeres Indígenas"Auris VazquezAún no hay calificaciones
- Longoni, Ana. La Pasion Segun FavarioDocumento13 páginasLongoni, Ana. La Pasion Segun FavarioTinmar LerhendAún no hay calificaciones
- Schmidt y Spector (2013) Tras El MuroDocumento91 páginasSchmidt y Spector (2013) Tras El MuroJorge Alberto Esparza Ramos0% (1)
- A 42 AÑOS DE LA TOMA DEL CAMPAMENTO LENIN (Pobl. Diego Portales) - Colectivo Poder PopularDocumento4 páginasA 42 AÑOS DE LA TOMA DEL CAMPAMENTO LENIN (Pobl. Diego Portales) - Colectivo Poder PopularMiguel Angel Sepulveda OrtizAún no hay calificaciones
- THOUMI Francisco - El Nexo Entre Las Organizaciones Criminales y La Política en ColombiaDocumento26 páginasTHOUMI Francisco - El Nexo Entre Las Organizaciones Criminales y La Política en ColombiaAlejandro Bustamante100% (1)
- Desviación Social y Violencia en Chile y La AraucaníaDocumento297 páginasDesviación Social y Violencia en Chile y La AraucaníaMARIA RAQUEL LARA ROCHA100% (1)
- Alvarado Lincopi 1Documento17 páginasAlvarado Lincopi 1DengoSemanalAún no hay calificaciones
- Ausencias PresentesDocumento99 páginasAusencias PresentesLaila VillarroelAún no hay calificaciones
- Que Gran País Tenemos - Informe 1984 - OCR PDFDocumento329 páginasQue Gran País Tenemos - Informe 1984 - OCR PDFCamilo Ernesto Bernal SarmientoAún no hay calificaciones
- Paine 70 Vidas PDFDocumento100 páginasPaine 70 Vidas PDF74XT2YTFEAún no hay calificaciones
- Ya Éramos en Origen Algo Distinto . La Columna Sabino Navarro y Su Desarrollo en La Córdoba de Los 70Documento21 páginasYa Éramos en Origen Algo Distinto . La Columna Sabino Navarro y Su Desarrollo en La Córdoba de Los 70negrokndAún no hay calificaciones
- Wacquant, Loic - Las Dos Caras de Un GuetoDocumento9 páginasWacquant, Loic - Las Dos Caras de Un GuetoSalvaFerrerAún no hay calificaciones
- Anguiano Arturo - Resistir La PesadillaDocumento659 páginasAnguiano Arturo - Resistir La PesadillaPablo OlanAún no hay calificaciones
- La Memoria Según Trelew PDFDocumento32 páginasLa Memoria Según Trelew PDFFabian Di StefanoAún no hay calificaciones
- Fallo Zulma LobatoDocumento18 páginasFallo Zulma LobatoserajusticialmAún no hay calificaciones
- Efectos Psicológicos de La Represión PolíticaDocumento27 páginasEfectos Psicológicos de La Represión PolíticaFrancisco Javier Perez RamosAún no hay calificaciones
- Un par de campanadas: Amigos en la adolescencia, un ex oficial montonero y un coronel retirado discuten, cincuenta años después, la grieta de los '70 y la de hoy.De EverandUn par de campanadas: Amigos en la adolescencia, un ex oficial montonero y un coronel retirado discuten, cincuenta años después, la grieta de los '70 y la de hoy.Aún no hay calificaciones
- Claroscuro de los gobiernos progresistas: América del Sur: ¿Fin de un ciclo histórico o proceso abierto?De EverandClaroscuro de los gobiernos progresistas: América del Sur: ¿Fin de un ciclo histórico o proceso abierto?Aún no hay calificaciones
- Abordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesDe EverandAbordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesAún no hay calificaciones
- Por los ojos del águila: La transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos (1981-1994)De EverandPor los ojos del águila: La transición democrática chilena vista desde el gobierno de los Estados Unidos (1981-1994)Aún no hay calificaciones
- Actuel Marx N°29: Rebelión popular chilena y crisis del modelo de acumulación capitalista mundialDe EverandActuel Marx N°29: Rebelión popular chilena y crisis del modelo de acumulación capitalista mundialAún no hay calificaciones
- Miércoles 15 de Febrero 2023Documento12 páginasMiércoles 15 de Febrero 2023Diario SoldelCuscoAún no hay calificaciones
- Actividad CorrespondienteDocumento2 páginasActividad CorrespondienteMarcelo Renato Vargas CastroAún no hay calificaciones
- Demanda Contenciosa Administrativa y La QuejaDocumento9 páginasDemanda Contenciosa Administrativa y La QuejaMijail Manrique FrancoAún no hay calificaciones
- Ejercicio 11 (Buscar y Reemplazar)Documento5 páginasEjercicio 11 (Buscar y Reemplazar)marivel ochoa cortezAún no hay calificaciones
- PERIODISMO VIrTUALDocumento14 páginasPERIODISMO VIrTUALWILLY ANDREE ALVA BENDEZUAún no hay calificaciones
- Violencia FamiliaDocumento3 páginasViolencia FamiliaManuel Jesús Solís Ortega100% (1)
- Feminicidio. 2Documento23 páginasFeminicidio. 2Hans G'pAún no hay calificaciones
- FPJ 12 Solicitud de Análisis de EMP y EFDocumento2 páginasFPJ 12 Solicitud de Análisis de EMP y EFDavid AlvarezAún no hay calificaciones
- Pruebas Documentales y TecnicasDocumento37 páginasPruebas Documentales y TecnicasMafer CarrilloAún no hay calificaciones
- Tai Crimen Organizado en El PerúDocumento13 páginasTai Crimen Organizado en El PerúJesús Flores AlvitesAún no hay calificaciones
- D.S. #026-2017-InDocumento112 páginasD.S. #026-2017-InLa Ley79% (14)
- El Camino de Sherlock.: Situación InicialDocumento5 páginasEl Camino de Sherlock.: Situación Inicialignacio sarachuAún no hay calificaciones
- Isposición de Investigación PreliminarDocumento3 páginasIsposición de Investigación Preliminarcelene morenoAún no hay calificaciones
- SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL, Alegato A La VistaDocumento4 páginasSALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL, Alegato A La VistaIsai Sontay PerezAún no hay calificaciones
- Oficio MaestranzaDocumento40 páginasOficio Maestranzarene tintayaAún no hay calificaciones
- Rotulo de IndiciosDocumento3 páginasRotulo de IndiciosEduardo Ordoñez100% (1)
- Reseña #4 - Escobar P (2015) Pincelando El Sol Naciente. UP-HuilaDocumento9 páginasReseña #4 - Escobar P (2015) Pincelando El Sol Naciente. UP-HuilaFrancisco PatiñoAún no hay calificaciones
- Constancia de Situacion FiscalDocumento2 páginasConstancia de Situacion FiscalBetty RojasAún no hay calificaciones
- Escenario 7Documento9 páginasEscenario 7Frank RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Las Causas de La de La Delincuencia JuvenilDocumento2 páginasCuáles Son Las Causas de La de La Delincuencia Juvenilmax omarAún no hay calificaciones
- 4 Wor ProxnetismoDocumento29 páginas4 Wor Proxnetismofiorela rojas bautistaAún no hay calificaciones
- Riesgos Emergentes para Los Inf Forenses ConferenciaJeimyCanoDocumento41 páginasRiesgos Emergentes para Los Inf Forenses ConferenciaJeimyCanoEdwin Enrique Flores BautistaAún no hay calificaciones
- Revista Jurídica 11 EdiciónDocumento30 páginasRevista Jurídica 11 EdiciónMarco StradaAún no hay calificaciones
- Tema:: Caducidad de La Accion de Reparacion Directa en Casos de Desaparicion ForzadaDocumento13 páginasTema:: Caducidad de La Accion de Reparacion Directa en Casos de Desaparicion ForzadaAdriana LuceroAún no hay calificaciones
- Auditoria - Forense JORGE Badillo PDFDocumento20 páginasAuditoria - Forense JORGE Badillo PDFNatalia AyabacaAún no hay calificaciones
- Las MEDIDAS de Coerción ProcesalDocumento6 páginasLas MEDIDAS de Coerción Procesalrex2203Aún no hay calificaciones
- Principios Constitucionales - Interpretación de La Ley PenalDocumento7 páginasPrincipios Constitucionales - Interpretación de La Ley PenalJuan Manuel OlivaAún no hay calificaciones
- Requerimiento de Incoación de Proceso Inmediato Receptación)Documento6 páginasRequerimiento de Incoación de Proceso Inmediato Receptación)Isabel Narvaez NinamangoAún no hay calificaciones
- Casos Practicos Penal IDocumento4 páginasCasos Practicos Penal IDavid J GuerraAún no hay calificaciones
- Reglas Del Perito y Su DictamenDocumento6 páginasReglas Del Perito y Su DictamenMario ReynosoAún no hay calificaciones