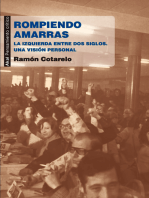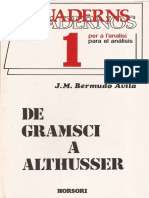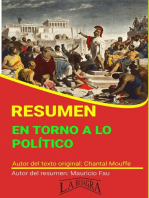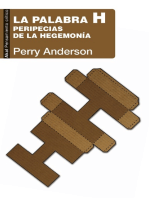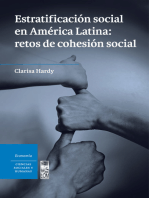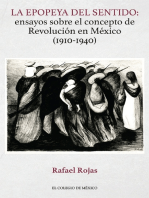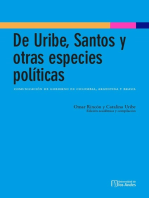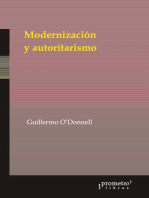Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Portelli - Hugues - Gramcsi y El Bloque Historico - 02 de Mayo de 2013
Portelli - Hugues - Gramcsi y El Bloque Historico - 02 de Mayo de 2013
Cargado por
Fernanda ArayaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Portelli - Hugues - Gramcsi y El Bloque Historico - 02 de Mayo de 2013
Portelli - Hugues - Gramcsi y El Bloque Historico - 02 de Mayo de 2013
Cargado por
Fernanda ArayaCopyright:
Formatos disponibles
EL N U EVO BL OQU E H I STORI CO
1 2 1
zada del campesi nado) 2 : una fracci n de la cl ase diri
gente se apoya en ci ertos grupos auxi li ares para reequi-
librar el si stema hegemni co en favor suyo. Tal reequi l i
brio puede ser regresivo si ti ende a apoyarse en las fuerzas
ms retrgradas y ligadas a la anti gua cl ase dirigente. Pero
puede igual mente ser progresivo, como lo demuestra el
affaire Dreyfus; en este caso, la fracci n ms esclarecida
de la cl ase diri gente refuerza su hegemon a ampl iando su
base soci al y articul ando un compromiso ms favorable a
los grupos auxi li ares, incluso a los subalternos (l l amamien
to a nuevos intel ectuales provenientes de estos grujios,
compromiso pol ti co e i deol gi co). A contrario sensu, esta
crisis demuestra la debi lidad y la ausenci a de autonom a
de las cl ases subalternas y , por lo tanto, la ausenci a de
todo riesgo de crisi s orgni ca.
I . LA CRI SI S ORGANI CA
La crisi s orgnica es una ruptura entre la estructura y la
superestructura, es el resul tado de contradi cci ones que se
han agravado como consecuenci a de la evol ucin de la
estructura y de la ausencia de una evol ucin paralela de la
superestructura: La crisi s consi ste preci samente en que
muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo 3.
En la medida en que la cl ase dirigente deja de cumpl ir
su funci n econmi ca y cultural, afirma Gramsci , es decir,
cuando cesa de empujar realmente la soci edad entera
hacia adel ante, satisfaci endo no slo sus exi gencias exis-
tenci ales, si no tambin la tendenci a a la ampl iacin de sus
cuadros para la toma de posesin de nuevas esferas de la
actividad econmi co-producti va 4 , el bl oque ideolgi co
que le da cohesi n y hegemon a ti ende a disgregarse. La
acci n moderadora de los grandes i ntel ectual es permi te,
empero, que no se llegue necesari amente a este resultado.
Si es verdad que ninguna sociedad desaparece y puede
ser susti tuida si antes no desarroll todas las formas de
2 Mach., p. 88.
3 P., p. 38 (en esp., Antol. p. 313).
4 R., pp. 71-72.
124
GRAMSCI Y EL BLOQUE HI STORI CO
La primera consiste en el fracaso de la clase dirigente
como consecuencia de una gran empresa poltica para la
cual requiri la adhesin nacional. Gramsci cita como
ejemplo perfecto una situacin de guerra, tal como la de
1914-18.
En su intervencin en el coloquio de Cagliari, A. Pi
zzorno ^ seala justamente la importancia que Gramsci le
otorga a los efectos de la guerra sobre las clases subal
ternas: en 1914 stas, y en especial las masas campesinas,
fueron bruscamente movilizadas, lo que trastorn su
psicologa y les forj una conciencia colectiva. Este an
lisis es correcto pero, contrariamente a lo que afirma
Pizzorno, Gramsci no se limit a derivar de l la crisis
orgnica. La toma de conciencia colectiva por parte de las
clases subalternas con motivo de la guerra no se convierte
automticamente en conciencia revolucionaria. El mismo
Gramsci da un ejemplo cuando analiza los efectos de la
primera guerra mundial sobre las clases subalternas en
Francia, fundamentalmente sobre las masas campesinas:
La guerra no ha debilitado la hegemona, por el con
trario, la ha reforzado 2, afirma. La ausencia de una
escisin entre la clase dirigente y las clases subalternas se
explica por el pasado democrtico y la difusin, incluso
entre las clases subalternas, de un tipo de ciudadano
moderno en el doble sentido del hombre de pueblo que
se senta ciudadano pero que adems era considerado
como tal por los superiores, por las clases dirigentes, es
decir, no era insultado y maltratado por bagatelas13. De
este modo, la guerra no engendr en Francia graves crisis
internas y la posguerra, ms an en tanto la guerra ter
min en una victoria, no llev a violentas luchas nacio
nales. Gramsci contrapone el caso de Francia al de Rusia.
Pizzorno cita un clebre artculo de L Ordine Nuovo '
donde Gramsci afirma que cuatro aos de trinchera y de
explotacin cambiaron radicalmente la psicologa de los
campesinos. Esta transformacin . . .es una de las condi
ciones de la revolucin. Lo que la industrializacin, por su
11 A. Pizzorno, op. cit , pp. 55-56.
12 Mach., p. 137.
13 Mach., p. 138.
También podría gustarte
- Vivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileDe EverandVivir con dignidad: Transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en ChileAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales-Della PortaDocumento5 páginasMovimientos Sociales-Della PortaMiguel Riquelme0% (1)
- Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXIDe EverandComún: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXICalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Gómez (1988) - Que El Pueblo Juzgue. Historia Del Golpe de EstadoDocumento412 páginasGómez (1988) - Que El Pueblo Juzgue. Historia Del Golpe de EstadoPablo Seguel100% (3)
- Las derechas iberoamericanas: Desde el final de la primera guerra hasta la gran depresiónDe EverandLas derechas iberoamericanas: Desde el final de la primera guerra hasta la gran depresiónAún no hay calificaciones
- La alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetistaDe EverandLa alcaldización de la política: Los municipios en la dictadura pinochetistaAún no hay calificaciones
- Rompiendo amarras: La izquierda entre dos siglos. Una visión personalDe EverandRompiendo amarras: La izquierda entre dos siglos. Una visión personalAún no hay calificaciones
- Libro Debatiendo Gramsci Lucio Oliver Coord 2016Documento186 páginasLibro Debatiendo Gramsci Lucio Oliver Coord 2016Lorena FreitezAún no hay calificaciones
- Löwy - Marxismo Latinoamericano - IntroducciónDocumento62 páginasLöwy - Marxismo Latinoamericano - IntroducciónChiara Soto GoñiAún no hay calificaciones
- Que Es El Estado Tras El Experimento NeoliberalDocumento25 páginasQue Es El Estado Tras El Experimento NeoliberalClaudia MartinezAún no hay calificaciones
- 2005 Caras ViolenciaDocumento516 páginas2005 Caras ViolenciaAntiart100% (1)
- La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoDe EverandLa crisis de la ideología burguesa y del anticomunismoAún no hay calificaciones
- kOZLAREK, OLIVER. DE LA TEORÍA CRITICA A UNA CRITICA PLURAL DE LA MODERNIDADDocumento14 páginaskOZLAREK, OLIVER. DE LA TEORÍA CRITICA A UNA CRITICA PLURAL DE LA MODERNIDADSaturnino CardozoAún no hay calificaciones
- AA. VV. - El Absurdo Mercado de Los Hombres Sin Cualidades (OCR) (Por Ganz1912)Documento217 páginasAA. VV. - El Absurdo Mercado de Los Hombres Sin Cualidades (OCR) (Por Ganz1912)Fernando Cazuela Fernandez TopoAún no hay calificaciones
- José Manuel Bermudo Ávila - de Gramsci A Althusser (1979, Horsori) - Libgen - LiDocumento257 páginasJosé Manuel Bermudo Ávila - de Gramsci A Althusser (1979, Horsori) - Libgen - LiRandy Haymal ArnesAún no hay calificaciones
- Alvaro Cunhal-Un Partido Con Paredes de CristalDocumento103 páginasAlvaro Cunhal-Un Partido Con Paredes de CristalCjc-cmc AsturiesAún no hay calificaciones
- Norbert Elias - Una IntroducciónDocumento38 páginasNorbert Elias - Una IntroducciónCristian PinzónAún no hay calificaciones
- Alan Touraine - Del Sistema Al ActorDocumento19 páginasAlan Touraine - Del Sistema Al ActorcaorjuelatAún no hay calificaciones
- Hernán Camarero - Las Concepciones de E. P. Thompson Acerca de Las Clases Sociales y La Conciencia de Clase en La HistoriaDocumento7 páginasHernán Camarero - Las Concepciones de E. P. Thompson Acerca de Las Clases Sociales y La Conciencia de Clase en La HistoriaNo LugareniaAún no hay calificaciones
- Sobre GaudemarDocumento6 páginasSobre GaudemarAguilar S. FernandoAún no hay calificaciones
- El Estado en America Latina Continuidades y RupturasDocumento424 páginasEl Estado en America Latina Continuidades y RupturasCristian Alejandro Venegas AhumadaAún no hay calificaciones
- Pierre Clastres La Sociedad Contra El Es PDFDocumento20 páginasPierre Clastres La Sociedad Contra El Es PDFRolando torres gomezAún no hay calificaciones
- Critica y Emancipacion Numero 10 PDFDocumento445 páginasCritica y Emancipacion Numero 10 PDFJorge AhumadaAún no hay calificaciones
- Lefort ... Articulo Muy BuenoDocumento21 páginasLefort ... Articulo Muy Buenopaco galeano perotaAún no hay calificaciones
- Wendy Brown Resistir A La Melancolia deDocumento7 páginasWendy Brown Resistir A La Melancolia denatalia rodriguesAún no hay calificaciones
- Fin de Ciclo. Financiarización, Territorio y Sociedad de PropietariosDocumento513 páginasFin de Ciclo. Financiarización, Territorio y Sociedad de PropietariosESCRIBDA00Aún no hay calificaciones
- Fernando Hugo Azcurra Toni Negri y La Resurreccion de La IdeologiaDocumento129 páginasFernando Hugo Azcurra Toni Negri y La Resurreccion de La IdeologiaD. Silva Escobar100% (1)
- MustoMarx v03Documento104 páginasMustoMarx v03Cesar MarroquínAún no hay calificaciones
- La Especificidad de Lo Político - LaclauDocumento21 páginasLa Especificidad de Lo Político - LaclauRafael BrunoAún no hay calificaciones
- Marx - La Cuestión JudíaDocumento23 páginasMarx - La Cuestión JudíaAime SpaiAún no hay calificaciones
- Dialektica CongresoDocumento86 páginasDialektica CongresoGertAún no hay calificaciones
- Avalos Tenorio Gerardo. Redefinir Lo PolíticoDocumento305 páginasAvalos Tenorio Gerardo. Redefinir Lo Políticovicfilos1100% (3)
- Meiksins Wood Ellen - El Concepto de Clase en E. P. ThompsonDocumento35 páginasMeiksins Wood Ellen - El Concepto de Clase en E. P. ThompsonMaxi OliveraAún no hay calificaciones
- Utopía y Praxis Latinoamericana-66Documento216 páginasUtopía y Praxis Latinoamericana-66Emmanuel BisetAún no hay calificaciones
- Germani, Di Tella y Ianni - Populismo y Contradicciones de Clase en Latinoamérica 1973Documento156 páginasGermani, Di Tella y Ianni - Populismo y Contradicciones de Clase en Latinoamérica 1973Cristóbal Moya0% (1)
- Stefan Gandler - Quién Es Bolívar EcheverríaDocumento8 páginasStefan Gandler - Quién Es Bolívar EcheverríaJavier MonroyAún no hay calificaciones
- Lectura de Marx Acerca de Clases SocialesDocumento28 páginasLectura de Marx Acerca de Clases Socialesluprimo8203Aún no hay calificaciones
- Dube, Saurabh (Ed.) - Pasados Poscoloniales Seiten 7, 8, 15 - 103Documento91 páginasDube, Saurabh (Ed.) - Pasados Poscoloniales Seiten 7, 8, 15 - 103HaroldVillamilHADAAún no hay calificaciones
- ACURSS - El Materialismo HistóricoDocumento278 páginasACURSS - El Materialismo HistóricoyankohaldirAún no hay calificaciones
- Reubicando El Estado ModernoDocumento28 páginasReubicando El Estado ModernoRocioAún no hay calificaciones
- Para Una Categoria Critica Del TotalistarismoDocumento33 páginasPara Una Categoria Critica Del TotalistarismoCarlos Serrano FerreiraAún no hay calificaciones
- Hegemonia Militar, Estado y Dominación SocialDocumento8 páginasHegemonia Militar, Estado y Dominación SocialIván Alejandro PizarroAún no hay calificaciones
- Xavier Domenech Sampere Taller13Documento20 páginasXavier Domenech Sampere Taller13quevengadiosyloveaAún no hay calificaciones
- Poulantzas, Miliband, Laclau. Debates Sobre El Estado CapitalistaDocumento247 páginasPoulantzas, Miliband, Laclau. Debates Sobre El Estado CapitalistaFacundo SobridoAún no hay calificaciones
- Neil Smith La Geografia Del Desarrollo DesigualDocumento11 páginasNeil Smith La Geografia Del Desarrollo Desigualcarlos100% (1)
- Efecto Gramsci: Fuerza, tendencia y límiteDe EverandEfecto Gramsci: Fuerza, tendencia y límiteAún no hay calificaciones
- El paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloDe EverandEl paradigma del capital social: Sus aplicaciones en la cultura, los negocios y el desarrolloAún no hay calificaciones
- Resumen de En Torno a lo Político de Chantal Mouffe: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de En Torno a lo Político de Chantal Mouffe: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- Miradas sobre la subjetividadDe EverandMiradas sobre la subjetividadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Estratificación social en América Latina: Retos de cohesión socialDe EverandEstratificación social en América Latina: Retos de cohesión socialAún no hay calificaciones
- La tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos: históricos y emergentesDe EverandLa tradición en política y su valor como fundamento de los derechos humanos: históricos y emergentesAún no hay calificaciones
- Modernidad como diferenciación. Marx, Weber, Simmel y Durkheim, nuevas interpretacionesDe EverandModernidad como diferenciación. Marx, Weber, Simmel y Durkheim, nuevas interpretacionesAún no hay calificaciones
- El presente como historia: Dos siglos de cambios y frustración en ChileDe EverandEl presente como historia: Dos siglos de cambios y frustración en ChileAún no hay calificaciones
- La epopeya del sentido:: ensayos sobre el concepto de Revolución en México (1910-1940)De EverandLa epopeya del sentido:: ensayos sobre el concepto de Revolución en México (1910-1940)Aún no hay calificaciones
- De Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilDe EverandDe Uribe, Santos y otras especies políticas: comunicación de gobierno en Colombia, Argentina y BrasilAún no hay calificaciones
- El concepto de ideología Vol 3: Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y DurkheimDe EverandEl concepto de ideología Vol 3: Irracionalismo, historicismo y positivismo: Nietzsche, Mannheim y DurkheimCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Los saberes múltiples y las ciencias sociales y políticasDe EverandLos saberes múltiples y las ciencias sociales y políticasAún no hay calificaciones
- Timmermann (2005) - El Factor Pinochet. Dispositivos de Poder, Legitimación, Elites. Chile, 1973-1980.Documento480 páginasTimmermann (2005) - El Factor Pinochet. Dispositivos de Poder, Legitimación, Elites. Chile, 1973-1980.Pablo SeguelAún no hay calificaciones
- 2 Circular XIX Jornadas Interescuelas 2024Documento16 páginas2 Circular XIX Jornadas Interescuelas 2024Pablo SeguelAún no hay calificaciones
- Acción Colectiva y Subcontrato. El Caso de Los Peonetas de Coca-Cola en Chile - Castillo, Esnaola, López, Ratto y SeguelDocumento94 páginasAcción Colectiva y Subcontrato. El Caso de Los Peonetas de Coca-Cola en Chile - Castillo, Esnaola, López, Ratto y SeguelNicolás RattoAún no hay calificaciones
- Zavaleta Rene 1974 El Poder Dual en America Latina PDFDocumento138 páginasZavaleta Rene 1974 El Poder Dual en America Latina PDFSimón I. Sánchez AntonucciAún no hay calificaciones
- Cancino, Hugo (1988) La Problematica Del Poder Popular en El Proceso de La Via ChilenDocumento268 páginasCancino, Hugo (1988) La Problematica Del Poder Popular en El Proceso de La Via ChilenPablo SeguelAún no hay calificaciones
- Rauber, Isabel (2013) - Revoluciones Desde AbajoDocumento130 páginasRauber, Isabel (2013) - Revoluciones Desde AbajoPablo Seguel67% (3)
- Lira y Loveman (2004) - Arquitectura Pólítica y Segurida Interior Del EstadoDocumento150 páginasLira y Loveman (2004) - Arquitectura Pólítica y Segurida Interior Del EstadoPablo SeguelAún no hay calificaciones
- Marx Karl Teorias Sobre La Plusvalia IDocumento242 páginasMarx Karl Teorias Sobre La Plusvalia ILuis Salas RodríguezAún no hay calificaciones
- Formaciones Económicas Precapilaistas MarxDocumento59 páginasFormaciones Económicas Precapilaistas MarxAlejandro Viegas100% (2)
- Karl Marx, Tesis Doctoral: Diferencia de La Filosofía de La Naturaleza en Demócrito y Epicuro. 1841Documento49 páginasKarl Marx, Tesis Doctoral: Diferencia de La Filosofía de La Naturaleza en Demócrito y Epicuro. 1841estilo-animal93% (15)
- Marx Karl Teorias Sobre La Plusvalia IIIDocumento295 páginasMarx Karl Teorias Sobre La Plusvalia IIIsppaganoAún no hay calificaciones
- Karl Marx - Critica Del Programa de GothaDocumento36 páginasKarl Marx - Critica Del Programa de GothaPablo SeguelAún no hay calificaciones
- (MARX, Teorías Sobre La Plusvalía LIBRO II PDFDocumento320 páginas(MARX, Teorías Sobre La Plusvalía LIBRO II PDFFrederico Fernando Moises Lambertucci100% (1)
- Marx, Karl - Miseria de La FilosofíaDocumento114 páginasMarx, Karl - Miseria de La FilosofíaPablo SeguelAún no hay calificaciones
- Karl Marx - Grundrisse - Tomo IIDocumento247 páginasKarl Marx - Grundrisse - Tomo IIestilo-animal100% (4)
- Karl Marx, La Cuestión Judía (Scan)Documento18 páginasKarl Marx, La Cuestión Judía (Scan)Germán A. MoyanoAún no hay calificaciones
- Karl Marx - El Capital IIIDocumento521 páginasKarl Marx - El Capital IIIPablo SeguelAún no hay calificaciones
- Marx, Karl - El Capital, Libro Primero, Capítulo VI (Inédito) - Resultados Del Proceso Inmediato de ProducciónDocumento95 páginasMarx, Karl - El Capital, Libro Primero, Capítulo VI (Inédito) - Resultados Del Proceso Inmediato de ProducciónPablo SeguelAún no hay calificaciones
- Ernest Mandel - El CapitalDocumento22 páginasErnest Mandel - El CapitalDiego PersonaeAún no hay calificaciones
- Cofré, Boris (2007) - Historia de Los Pobladores de L Campamento Nueva Habana Durante La Unidad PopularDocumento0 páginasCofré, Boris (2007) - Historia de Los Pobladores de L Campamento Nueva Habana Durante La Unidad PopularPablo SeguelAún no hay calificaciones
- Módulo de 1er. AñoDocumento67 páginasMódulo de 1er. Añojorgehue100% (2)
- Estados en DisputaDocumento386 páginasEstados en DisputaHenrry AllánAún no hay calificaciones
- Suárez, 2008 La Tradicion Critica en EducDocumento22 páginasSuárez, 2008 La Tradicion Critica en EducBeatriz CoutoAún no hay calificaciones
- Gramsci, Antonio - Oprimidos y OpresoresDocumento3 páginasGramsci, Antonio - Oprimidos y OpresoresLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Capitulo 3 y 4Documento31 páginasCapitulo 3 y 4ADRIAN VASQUEZAún no hay calificaciones
- El Concepto de Industrias Culturales. Isabel Blanco. TesisDocumento271 páginasEl Concepto de Industrias Culturales. Isabel Blanco. TesisAndrea de los ReyesAún no hay calificaciones
- Proyecto Comunitario Analisis Social JusticiaDocumento112 páginasProyecto Comunitario Analisis Social JusticiaMaria VirginiaAún no hay calificaciones
- Resumen Unidad 3Documento2 páginasResumen Unidad 3Flor VidalAún no hay calificaciones
- Sociologia Politica T ReyDocumento9 páginasSociologia Politica T ReylucasmetinAún no hay calificaciones
- Gramsci Cuadernos de La Carcel Tomo 1Documento224 páginasGramsci Cuadernos de La Carcel Tomo 1Daniela Dorfman100% (2)
- 0527788Documento156 páginas0527788JOSE POLIAún no hay calificaciones
- Lecciones Sobre El Fascismo TogliattiDocumento182 páginasLecciones Sobre El Fascismo TogliattiMarcos Martínez RomanoAún no hay calificaciones
- Olvera - Umberto Cerroni, Teoría Política y SocialismoDocumento4 páginasOlvera - Umberto Cerroni, Teoría Política y SocialismotobaramosAún no hay calificaciones
- El Estallido Social Pag 207 PDFDocumento230 páginasEl Estallido Social Pag 207 PDFCarlos david Valencia sanchezAún no hay calificaciones
- Vigencia Del 'Maquiavelismo' en La Actualidad (Cohesión y Consenso)Documento24 páginasVigencia Del 'Maquiavelismo' en La Actualidad (Cohesión y Consenso)Juan Puelles LopezAún no hay calificaciones
- Eagleton. HegemoníaDocumento3 páginasEagleton. HegemoníayolandaAún no hay calificaciones
- SantucciDocumento50 páginasSantucciNéstor Nicolás ArrúaAún no hay calificaciones
- Leandro Sanhueza - Althusser y Maquiavelo. Pensar Sobre La CoyunturaDocumento11 páginasLeandro Sanhueza - Althusser y Maquiavelo. Pensar Sobre La CoyunturaAlexis RodríguezAún no hay calificaciones
- Clases Teoría de La ComunicaciónDocumento20 páginasClases Teoría de La ComunicaciónVicky FleireAún no hay calificaciones
- Pensamiento Pedagógico Latinoamericano IIIDocumento18 páginasPensamiento Pedagógico Latinoamericano IIIMario Raul Soria100% (1)
- Antonio GramsciDocumento12 páginasAntonio GramsciDiego GuzmanAún no hay calificaciones
- Sobre La Violencia: de Sorel A MarcuseDocumento17 páginasSobre La Violencia: de Sorel A Marcusesocrates achavalAún no hay calificaciones
- Militancia y Pensamiento Político de Amadeo BordigaDocumento393 páginasMilitancia y Pensamiento Político de Amadeo BordigaValladolorAún no hay calificaciones
- Gramsci Tres MomentosDocumento6 páginasGramsci Tres MomentosMauricio LucioAún no hay calificaciones
- 2005 03 08 Programacion NeurolinguisticaDocumento15 páginas2005 03 08 Programacion NeurolinguisticaJaviera Valentina EspinozaAún no hay calificaciones
- Unidad 2Documento23 páginasUnidad 2Kate RodriguezAún no hay calificaciones
- Des c02Documento264 páginasDes c02mierdaXXLAún no hay calificaciones
- Emilio Porte Gil y El PSF en TamaulipasDocumento159 páginasEmilio Porte Gil y El PSF en TamaulipasrdelagarzatAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico - Alfredo JaarDocumento6 páginasTrabajo Práctico - Alfredo JaarAlessandra CelauroAún no hay calificaciones
- Mallon-Promesa y Dilema de Los Estudios Sub Alter NosDocumento20 páginasMallon-Promesa y Dilema de Los Estudios Sub Alter NosAna Nahmad100% (1)