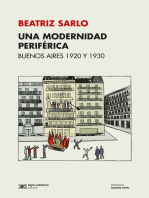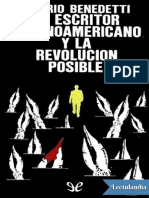Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Libro de Manuel
Libro de Manuel
Cargado por
saxissaxDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Libro de Manuel
Libro de Manuel
Cargado por
saxissaxCopyright:
Formatos disponibles
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y LA VANGUARDIA ESTTICA
Jaume Peris Blanes
Universitat de Valncia
RESUMEN: El artculo analiza la esttica de Libro de Manuel (Julio Cortzar, 1973) como una respuesta a los debates sobre la funcin del intelectual revolucionario que haban tenido lugar en la segunda mitad de los aos sesenta, y en las que Cortzar haba participado activamente. El autor analiza el modo en que la novela articulaba, no sin dificultad, la potica neo-vanguardista por la que Cortzar haba siempre abogado con la teora guevariana del hombre nuevo y con discursos emergentes como el testimonio. ABSTRACT: The article analizes the aesthetics of Book of Manuel (Julio Cortzar, 1973) as a response to the debates on the rol of revolutionary intelligentsia wich took place in the late sixties. The author focuses on the way the novel mixed the neo-avantgardist poetics with the theory of the new man by Guevara and with some emerging discourses such as testimony. KEYWORDS: Cortzar, antiintelectualism, avantgarde, new man, revolutionary writer. PALABRAS CLAVE: Cortzar, antitintelectualismo, vanguardia, hombre nuevo, escritor revolucionario.
Introduccin La novela de Julio Cortzar Libro de Manuel (1973) fue sin duda el esfuerzo ms importante de su autor por conectar su concepcin de la ficcin literaria con el contexto de agitacin y violencia poltica de los ltimos aos sesenta y principios de los setenta en Amrica Latina. Pero fue, adems, el escenario de una tensa negociacin entre diferentes poticas que haban entrado en conflicto en la cultura latinoamericana en los aos anteriores. En ese sentido, Libro de Manuel no slo se haca
143
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
eco de la creciente preocupacin por la compleja relacin entre la literatura y la poltica, sino que trataba de responder a los debates sobre la figura del intelectual y sobre la funcin del escritor que, con creciente virulencia, haban tomado el campo cultural latinoamericano. Esos debates haban tenido al propio Cortzar como uno de sus objetos de discusin y como actor privilegiado de algunas de sus polmicas. Este trabajo trata de analizar la difcil inscripcin del Libro de Manuel en las polmicas del momento, y el modo en que su autor trat de dar una respuesta crtica al clima de creciente antiintelectualismo (Gilman, 2003: 143-232) que estaba ganando a buena parte de la cultura latinoamericana de izquierdas, especialmente fomentado por las instituciones culturales cubanas con las que Cortzar, como muchos otros escritores, haba colaborado estrechamente durante los aos 60. Para ello, el autor se valdr del anlisis textual de la novela de Cortzar, haciendo especial hincapi en sus estrategias narrativas y en sus reflexiones metaliterarias, que aportan datos interesantes sobre la concepcin de la literatura que el libro estaba proponiendo. Adems, tratar de inscribir la novela en un contexto cultural ms amplio, haciendo referencia a los debates y polmicas sobre el rol de la literatura en un contexto poltico turbulento, de los que se haca eco explcitamente la novela y cuyas lneas ms importantes han sido descritas por Claudia Gilman (2003) y documentados en la antologa de Marcela Croce (2006).
I. Del escritor comprometido al intelectual revolucionario Libro de Manuel se propona, explcitamente, articular la concepcin neovanguardista y experimental de la literatura que haba marcado las anteriores obras de Cortzar con los imperativos sociales y polticos que pareca exigirle su adscripcin ideolgica a la izquierda revolucionaria latinoamericana. As se lo haban expuesto sus compaeros de viaje en los aos anteriores y as lo haba anunciado l en diversos artculos e intervenciones sobre el rol del intelectual latinoamericano en relacin a los proyectos revolucionarios (Standish, 1997). Aunque en aos posteriores Cortzar sealara que se trataba de un texto fallido literariamente, lo cierto es que a principios de la dcada de los setenta supuso una respuesta coherente con la trayectoria de su autor a las tensiones del campo intelectual latinoamericano. La Revolucin Cubana haba producido una transformacin global en la cultura latinoamericana, erigindose en referente fundamental de los intelectuales de izquierda y amplificando las expectativas de cambio social y cultural que stos
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
144
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
haban encarnado durante las dcadas anteriores (Franco 2003, pp. 119-158) llegando a convertirse, incluso, en la fantasa de numerosos intelectuales occidentales que vieron en la Cuba castrista una materializacin de las utopas colectivistas de los sesenta (De la Nuez, 2006). Pero la Cuba de los sesenta fue, adems, el epicentro de un intenso debate sobre el rol de la cultura latinoamericana y los intelectuales de izquierdas en tiempos de revolucin que modific sustancialmente las representaciones y el valor de estos en todo el continente. Los primeros aos sesenta estuvieron marcados por un proceso de politizacin de la cultura en el que el concepto sartreano de compromiso sirvi para aglutinar y legitimar propuestas y posiciones muy diferentes. Sin embargo, la reflexin sartreana careca de un programa de accin concreto ms all de unas mnimas directrices de adhesin poltica que no involucraban necesariamente las competencias especficas del escritor. Sin embargo, no fueron pocos los que, en ese contexto, plantearon la necesidad de compromiso no solamente del autor como individuo, sino de sus obras en tanto objeto cultural y, por tanto, poltico. Las soluciones a ese problema no fueron, sin embargo, homogneas, sino que enfrentaron dos concepciones casi antitticas de la literatura que leyeron la nocin de compromiso en una clave realista o, por el contrario, desde una perspectiva neo-vanguardista. Tal como lo explica Claudia Gilman:
Los defensores del compromiso de la obra en clave realista acentuaron el poder comunicativo y la influencia de la obra de arte sobre la conciencia de los lectores. Los defensores de la tradicin de la ruptura [vanguardistas] afirmaban la paridad jerrquica de la serie esttica y la serie poltica; planteaban como su tarea la de hacer avanzar el arte del mismo modo que la vanguardia poltica haca avanzar las condiciones de la revolucin, y tambin formulaban que el compromiso artstico-poltico implicaba la apropiacin de todos los instrumentos y conquistas del arte contemporneo (2003, p. 144).
Cortzar fue uno de los ms firmes defensores de esta segunda opcin, con la que tambin se identificaban los escritores que unos aos ms tarde romperan con el rgimen cubano, como Fuentes o Vargas Llosa. Cortzar haba siempre hecho hincapi en el paralelismo entre la exploracin poltica y la exploracin literaria, vinculando su trabajo de experimentacin formal con la bsqueda de una nueva subjetividad a la que haba aludido el Che Guevara en El socialismo y el hombre en Cuba [1965]. En 1967, en una carta pblica a Roberto Fernndez Retamar que originara una agria polmica con Arguedas (Bendahan, 2006), defenda su libertad de creacin y su potica exploratoria aludiendo a su idea del hombre nuevo:
145
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
Mi problema sigue siendo () un problema metafsico, un desgarramiento continuo entre el monstruoso error de ser lo que somos como individuos y como pueblos de este siglo, y la entrevisin de un futuro en el que la sociedad humana culminara por fin en ese arquetipo del que el socialismo da una visin prctica y la poesa una visin espiritual. () Jams escribir expresamente para nadie, minoras o mayoras, y la repercusin que tengan mis libros ser siempre un fenmeno accesorio y ajeno a mi tarea; y sin embargo hoy s que escribo para, que hay una intencionalidad que apunta a esa esperanza de un lector en el que reside ya la semilla del hombre futuro (Cortzar [1967], p. 177).
Enunciaba as la paridad jerrquica entre la vanguardia poltica y la vanguardia potica, dado que ambas tenan como objetivo la creacin de la sociedad futura, en los planos complementarios de lo concreto y lo espiritual. Cortzar propona, adems, que la posicin de lectura que sus escritos exigan era precisamente la de ese hombre nuevo a cuya produccin la revolucin deba consagrarse. De ese modo, postulaba que la literatura no deba describir ni apoyar ideolgicamente el proceso revolucionario, ni siquiera posicionarse polticamente ante un tema u otro, sino revolucionar el universo de la representacin literaria y producir una posicin de lectura que exigiera al lector un trabajo digno del hombre nuevo guevariano. En los primeros aos sesenta, en el contexto temprano del boom latinoamericano, el equilibrio de legitimidades entre la vanguardia poltica y la esttica permiti que el prestigio intelectual de la modernizacin artstica aportara legitimidad al proyecto poltico cubano al mismo tiempo que el prestigio poltico de la Revolucin legitimaba y daba proyeccin internacional a los escritores de la nueva ola. Sin embargo, a finales de los aos sesenta y, sobre todo, a principios de los setenta, el endurecimiento de la poltica cubana y la creciente militarizacin social iban a romper ese equilibrio: la idea de vanguardia, que hasta entonces haba sido compartida por el mbito poltico y el cultural, iba a ser patrimonio exclusivo de los luchadores y dirigentes revolucionarios. No se trataba solamente de una cuestin terminolgica, sino de autoridad social. La concepcin liberal del escritor como crtico permanente de la sociedad o, en palabras de Vargas Llosa, como un eterno descontento1, chocaba con los
1. Dentro de la nueva sociedad, y por el camino que nos precipiten nuestros fantasmas y demonios personales, tendremos que seguir, como ayer, como ahora, diciendo no, rebelndonos, exigiendo que se reconozca nuestro derecho a disentir (Vargas Llosa, La literatura es fuego, discurso pronunciado al recibir el premio Rmulo Gallegos el 11 de agosto de 1967 en Caracas. En Contra viento y marea. Pp. 132-137.)
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
146
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
objetivos unificadores y militarizantes que se haba impuesto la revolucin en esta fase histrica. En ese contexto, el concepto de compromiso que haba sostenido el abanico de posiciones intelectuales de principios de los sesenta iba a sufrir un proceso de devaluacin del que no se recuperara, debido a las exigencias revolucionarias en la prctica, no en el verbo a las que desde entonces iban a ser sometidos los escritores. El paso del paradigma del intelectual comprometido al del intelectual revolucionario tuvo que ver, pues, con la desconfianza del poder poltico hacia la figura del intelectual liberal, pero tambin con un problema de legitimidad cultural: el creciente descrdito de la eficacia de las intervenciones simblicas frente al valor inconmensurable de la accin guerrillera. Tal como Gilman seala, la emergencia del intelectual revolucionario estuvo marcada por una prdida de confianza en las competencias profesionales especficas del escritor (2003, p. 161). Esa encrucijada cultural produjo un imaginario antiintelectualista que situara a los intelectuales bajo sospecha y convertira al campo intelectual en un espacio de autovigilancia continua en el que la revolucin poltica, el hecho cultural por excelencia, iba a convertirse en la medida de los logros artsticos.
II. Respuestas a la crisis El auge del antiintelectualismo en Cuba y en la cultura latinoamericana de izquierdas chocaba frontalmente con el ideario de Cortzar, que depositaba toda su confianza poltica en las capacidades especficas del escritor para producir una revolucin esttica. Ello se hizo evidente cuando, en la virulenta polmica mantenida con Oscar Collazos, ste acus a Cortzar, Vargas Llosa o Fuentes de colocarse a espaldas del proceso revolucionario latinoamericano al centrar toda su energa en la experimentacin vanguardista de sus novelas cuando lo que deban hacer era participar en los debates sociales denunciando las situaciones de injusticia y colaborando en la construccin del socialismo2. En su respuesta, Cortzar condenaba la separacin de escritor e intelectual para resaltar que el escritor en tanto intelectual se comprometa en su tarea especfica, es decir en su trabajo de escritor (Collazos, Cortzar, Vargas Llosa, 1970).
2. La posicin de Collazos continuaba los trminos con que Vias haba criticado el ao anterior a Cortzar (De Diego, p. 2).
147
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
Las polmicas sobre la funcin del intelectual en el proceso revolucionario tocaron fondo con el estallido internacional del llamado caso Padilla, en el que numerosos intelectuales que hasta entonces haban apoyado al rgimen cubano rompieron definitivamente con l a raz del encarcelamiento del poeta Herberto Padilla y su posterior autocrtica, llena de ecos stalinistas. El encarcelamiento de Padilla fue el blanco de las protestas de los intelectuales firmantes de las cartas a Fidel Castro, pero el problema era mucho ms de fondo y ataa al desequilibrio cada vez ms acusado entre la autoridad de la vanguardia poltica en Cuba y la de la vanguardia cultural latinoamericana. Amparndose en la creciente legitimidad de la retrica antiintelectualista, el poder poltico estaba tratando de poner lmites de accin a los intelectuales crticos: pocas semanas antes del estallido pblico del caso Padilla, en su intervencin en el Congreso de Educacin y Cultura de 1971 Castro prometi literalmente cerrar las puertas de Cuba a los intelectuales liberales que emitieran crticas a la Revolucin (Lombardo, 2006, p. 215). La respuesta de algunos de estos intelectuales fue una ruptura sin paliativos con las instituciones culturales cubanas con las que haban colaborado en los aos anteriores. El caso de Mario Vargas Llosa fue sin duda el ms sonado, pero Juan Goytisolo, Carlos Fuentes, Hans Magnus Enzensberger y hasta Jean-Paul Sartre apoyaron una declaracin de ruptura que involucr a 62 intelectuales de izquierdas de gran renombre internacional. Julio Cortzar, que haba firmado una primera carta a Castro en la que muchos de esos intelectuales mostraban de forma privada su inquietud por la incierta situacin de Padilla, se desvincul sin embargo de la segunda intervencin, por su carcter pblico y por la ruptura definitiva que supona con la Revolucin Cubana. La respuesta de Cortzar a esa crisis en la familia intelectual latinoamericana fue contradictoria y ambigua, ya que no conden el hostigamiento al grupo intelectual del que formaba parte. Sin embargo, esa posicin de ambigedad e indefinicin poltica guardaba una cierta coherencia con sus planteamientos anteriores, pues la articul movilizando sus competencias profesionales especficas como escritor en su ambiguo, mordaz e indefinido poema Policrtica a la hora de los chacales, en el que se refera a los nudos centrales de la polmica valindose de neologismos, paradojas verbales y una estructura potica entrecortada y de gran complejidad enunciativa. Libro de Manuel fue, sin duda, su gran respuesta a esa crisis, y aunque de un modo diferente continuara la estrategia ensayada en la Policrtica desplazndola al mbito de la narracin novelesca. En ese sentido, puede decirse que Cortzar ensayaba en ella una potica de transaccin, que desarrollara los retos liteCuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
148
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
rarios y ontolgicos que haba acometido en sus anteriores novelas lo que consideraba la competencia especfica del escritor pero que anudara todo ello a la esttica de denuncia de las injusticias sociales y de apoyo a la prctica revolucionaria que la situacin del campo intelectual le exiga. Aunque esa escisin se viera claramente en la novela y en los comentarios de su autor hacia ella, Cortzar present los retazos de una teora de la literatura en el que esa divergencia no fuera tal y ambos constituyeran elementos complementarios de un arte integralmente revolucionario que daba a esta palabra un sentido diferente al que haba tenido en el vocabulario poltico de la poca. Esa reflexin, que se desplegaba a modo de breves incisos a lo largo de toda la novela, recoga algunos elementos de sus intervenciones pblicas anteriores, pero anudndolos a la situacin creada en los ltimos aos.
III. Teora y prctica de la novela revolucionaria En sus anteriores novelas Cortzar haba ya utilizado el procedimiento de insertar reflexiones metaliterarias a travs de las reflexiones de sus personajes o del propio narrador. En ellas, la estructura narrativa y las estrategias de composicin estaban directamente relacionadas con la teora de la ficcin que las acompaaba. En trminos generales, y as lo propuso su autor, podra decirse que el gesto esencial de Libro de Manuel fue actualizar la teora de la novela que lata en Rayuela y 62. Modelo para armar en un contexto en que la narracin no poda ya dar la espalda a los procesos revolucionarios latinoamericanos ni a la violencia de estado que estaba sacudiendo el continente, pero que no por ello deba renunciar a los logros y las experimentaciones propiamente literarias de sus obras anteriores. Sealaba Cortzar en el prlogo:
Los propugnadores de la realidad en la literatura lo van a encontrar ms bien fantstico mientras que los encaramados en la literatura de ficcin deplorarn su deliberado contubernio con la historia de nuestros das. () Personalmente no lamento esa heterogeneidad que por suerte ha dejado de parecerme tal despus de un largo proceso de convergencia; si durante aos he escrito textos vinculados con problemas latinoamericanos, a la vez que novelas y relatos en que esos problemas estaban ausentes o slo asomaban tangencialmente, hoy y aqu las aguas se han juntado, pero su conciliacin no ha tenido nada de fcil (1973, p. 8).
Esa apuesta por la convergencia de dos universos simblicos dismiles el de la fantasa ontolgica cortazariana y el de la poltica prctica obligaba a repensar los procedimientos compositivos de la novela. Ante ese problema, Cortzar
149
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
trat de resguardar los rasgos mayores de sus anteriores ficciones, su experimentacin con la estructura y la voz narrativa, pero inscribiendo en ellas un procedimiento singular: hacer a los personajes el elemento, sin duda, menos experimental de su narrativa leer y comentar algunas de las noticias que el autor real Cortzar estaba leyendo en el momento. Trataba de conectar, de ese modo, el universo de los personajes con la realidad pblica de la poca. Ese procedimiento modificaba sustancialmente las poticas anteriores de Cortzar, pues abra una brecha en el hermetismo de su mundo novelesco y le obligaba a introducir ciertos temas en la narracin directamente extrados de la actualidad periodstica. La heterogeneidad de esos dos rdenes apareca subrayada por la inclusin de las noticias en su formato periodstico original, fotocopiadas tal cual la mayora de ellas, en francs y pegadas junto a las columnas de la narracin. Ello apareca verosimilizado por la trama: los personajes recortaban esas noticias de los peridicos para comentarlas y pegarlas en el libro que estaban preparando para el beb Manuel, en el que estaran recogidas las noticias ms llamativas de sus primeros aos. Adems, si en Rayuela los personajes se reunan en el Club de la Serpiente para escuchar msica, hablar de jazz y de filosofa, en Libro de Manuel los integrantes de la Joda preparaban, adems, el secuestro de un importante diplomtico con el objetivo de canjearlo por la liberacin de presos polticos latinoamericanos. El tramo final de la novela narraba, de hecho, el secuestro y la posterior batalla campal en la casa en la que guardaban al secuestrado. Esa temtica eminentemente poltica no era, sin embargo, el elemento al que Cortzar confiaba la politicidad real de su novela, el carcter revolucionario de su narracin. En el prlogo anunciaba ya que:
Ms que nunca creo que la lucha en pro del socialismo latinoamericano debe enfrentar el horror cotidiano con la nica actitud que un da le dar la victoria: cuidando, preciosamente, celosamente, la capacidad de vivir tal como la queremos para ese futuro, con todo lo que supone de amor, de juego y de alegra () Lo que cuenta, lo que yo he tratado de contar, es el signo afirmativo frente a la escalada del desprecio y del espanto, y esa afirmacin tiene que ser lo ms solar, lo ms vital del hombre: su sed ertica y ldica, su liberacin de los tabes, su reclamo de una dignidad compartida en una tierra ya libre de este horizonte diario de colmillos y tabes (1973, p. 8).
As pues, Cortzar aluda a la posibilidad de una accin afirmativa en el interior de la literatura, que no se limitara a describir y acompaar el proceso revolucionario sino que explorara y formara parte de una vitalidad que era, en s, proCuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
150
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
piamente revolucionaria. Como haba dicho unos aos atrs, la literatura deba ser la parte espiritual de la revolucin socialista, as como la lucha poltica era su parte prctica. De ese modo, desplazaba a un horizonte y a una retrica poltica las mismas preocupaciones que haban atravesado su obra en las dcadas anteriores, la bsqueda metafsica a la que haba aludido en su carta a Fernndez Retamar. En su polmica con Collazos ya haba hecho referencia a la difcil adecuacin de su potica exploratoria con los dogmas estticos de la institucionalidad revolucionaria, ensayando una retrica y un programa esttico-poltico que tratara de concretarse en Libro de Manuel. All, refirindose al necesario compromiso entre las pulsiones que llevan a escribir y las que nos exigen, hoy, a participar cada vez ms activamente en la lucha revolucionaria, planteaba que:
... ha sido y me temo que seguir siendo uno de los escollos mayores con que tropieza el socialismo a lo largo de su edificacin, y a m me parece que la mayora de los barcos tericos o pragmticos se van a seguir estrellando en ese escollo mientras no se alcance una consciencia mucho ms revolucionaria de la que suelen tener los revolucionarios del mecanismo intelectual y vivencial que desemboca en la creacin literaria (Collazos, Cortzar y Vargas Llosa, 1970, p. 51).
Se planteaba ah una cuestin importante que reaparecera constantemente en su obra, y que determinara su potica novelesca. En un contexto de crtica generalizada a la labor intelectual y de culto de la accin armada, Cortzar aluda a otra revolucin posible, mucho ms profunda que la que anidaba en la conciencia de los revolucionarios, y que no deba limitarse a la toma de poder, sino a una reordenacin de todos los aspectos de la vida, incluida la creacin artstica y todo aquello de lo que esta daba cuenta. Desde esa posicin, la reflexin de Cortzar sobre la literatura y la revolucin estableci una retrica despectiva burcratas, funcionarios, comisarios polticos para referir a las, segn l, fuerzas reaccionarias de la propia Revolucin. Concentradas en la toma de poder poltico y en la disciplina social desatendan y obturaban la posibilidad de esa revolucin ms profunda, pura liberacin humana, que Cortzar prevea en sus escritos.
ellos [los compaeros militantes] opinan que el humor no tiene nada que ver con la revolucin. Yo creo que s tiene que ver. En Amrica Latina, libro dos grandes batallas, una por la liberacin humorstica, otra por la liberacin ertica, por un humorismo y erotismo integrales que nos liberen de todos los tabes que nos llegan, sobre todo, de la tradicin hispnica [] Contra los comisarios que no tienen sentido del humor y adems son malos amantes (Citado por Gundermann, 2004) 151
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
IV. La revolucin de las formas y el hombre nuevo Esas reflexiones sobre la necesidad de una revolucin total, cuyo objetivo fuera producir una nueva calidad de la subjetividad, estaban sin duda inspiradas en la teora del hombre nuevo de Guevara, aunque sus conclusiones sobre la funcin del intelectual hubieran sido muy diferentes. En El socialismo y el hombre en Cuba, Guevara haba planteado que los intelectuales del momento eran exponentes de una funcin social caduca, propia de las sociedades pre-revolucionarias y que, por tanto, llevaban incorporados valores incompatibles con la sociedad revolucionaria y que podan, incluso, pervertir a las nuevas generaciones, libres de ese pecado original. Pero en simultaneidad a esa crtica a la figura del intelectual, Guevara planteaba el trabajo artstico de un modo original y que abra las puertas al futuro.
Falta el desarrollo de un mecanismo ideolgico-cultural que permita la investigacin y desbroce la mala hierba () la necesidad de la creacin del hombre nuevo, que no sea el que representa las ideas del siglo XIX, pero tampoco las de nuestro siglo decadente y morboso. El hombre del siglo XXI es el que debemos crear, aunque todava es una aspiracin subjetiva y no sistematizada (Guevara, [1965], p. 530).
Poco deca Guevara sobre las caractersticas especficas de ese nuevo mecanismo ideolgico-cultural, pero quedaba claro con qu no poda identificarse. El principal blanco de su crtica era el realismo socialista, del que sealaba su dependencia con modelos de representacin en los que se busca () la simplificacin, o lo que entiende todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se anula la autntica investigacin artstica y se reduce el problema de la cultura general a una apropiacin del presente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso) (Guevara [1965], p. 530). Aunque en el mismo texto Guevara criticara tambin las estticas vanguardistas del siglo XX, lo cierto es que una lectura ms o menos parcial poda hallar en esas reflexiones una invitacin a la experimentacin formal y a la bsqueda de un nuevo modo de expresin que superara los modelos estticos vigentes y hallara las formas de expresin de ese nuevo sujeto que la revolucin iba a crear. Libro de Manuel fue un intento de responder a esa invitacin, que aluda directamente en sus pginas a esa contradiccin y que propona una forma de intervencin simblica que se quera coherente con esa revolucin total a la que Guevara haba aludido, y que Cortzar tratara de articular al mundo ficcional que haba construido en sus obras anteriores. La apuesta de Cortzar era clara en este sentido. Por una parte, estableca una relacin de continuidad entre esa nueva subjetividad propiamente revolucionaria
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
152
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
y la concepcin de la literatura como bsqueda metafsica y como exploracin formal. Trataba de politizar, as, esas competencias especficas del escritor en las que un sector del campo intelectual latinoamericano haba perdido la confianza. Por otra parte, identificaba las estticas del realismo, los usos disciplinados del lenguaje y la concepcin materialista y unidimensional de la realidad con los valores pre-revolucionarios que, como anunciaba Guevara, seguan presentes en una sociedad que, aunque haba ganado el poder poltico, todava no haba conseguido crear la nueva subjetividad ni las formas de expresin artstica que deban acompaarla3. A travs de uno de los personajes de la novela, que haca las veces de narrador y que apareca identificado como el que te dije, aluda a esa dicotoma esencial, a la vez poltica y esttica, que ataa tanto a la revolucin misma como a la escritura novelesca como prctica revolucionaria especfica:
porque en estos momentos el que te dije rehsa terminantemente registrarlos por razones bastante vlidas () puesto que las cosas de que hablan Gmez o Marcos () son tema pblico y corriente, telegramas de la prensa, noticiosos radiales, materia socio-cultural al alcance de cualquiera, y entonces el que te dije se retrae y piensa por ejemplo en tanto novela donde a cambio de un relato ms o menos chatn hay que pasar por conversaciones y argumentos y contrarrplicas sobre la alienacin, el tercer mundo, la lucha armada o desarmada, el papel del intelectual, el imperialismo y el colonialismo () cuando todo eso, I) es desconocido por el lector, y entonces el lector es un pnfilo y se merece esa clase de novelas para que aprenda, qu tanto, o 2) es perfectamente conocido y sobre todo encuadrado en una visin histrica cotidiana, por lo cual las novelas pueden darlo por sobreentendido y avanzar hacia tierras ms propias, es decir menos didcticas () llegar a la conclusin de que todo lo conocido aburre y que en cambio hay que estar atento (1973, pp. 252-253).
3. Esa idea, de la que se deriv una representacin del intelectual como hombre de transicin que estaba creando las condiciones para su propia desaparicin en tanto tal, apareca enunciada por alguno de los personajes de Libro de Manuel, de un modo a la vez irnico y angustioso: El problema es que cuando yo elijo lo que creo una conducta liberatoria () a lo mejor estoy obedeciendo a pulsiones, a coacciones, a tabes o a prejuicios que emanan precisamente del lado que quiero abandonar. () No estaremos, muchos de nosotros, queriendo romper los moldes burgueses a base de nostalgias igualmente burguesas? Cuando ves que una revolucin no tarda en poner en marcha una mquina de represiones psicolgicas o erticas o estticas que coincide casi simtricamente con la mquina supuestamente destruida en el plano poltico y prctico, te queds pensando si no habr que mirar de ms cerca la mayora de nuestras elecciones. - Bueno, () lo que habra que intentar es una especie de superrevolucin cada vez que se d el caso, y estoy de acuerdo en que se da todos los das. - Claro que s, Lud, pero habra que mostrar mejor esa infiltracin de lo abolido en lo nuevo, porque la fuerza de las ideas recibidas es espantosa (1973, p. 168).
153
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
Sorprende la similitud de este fragmento con las opiniones de Guevara sobre el realismo socialista y las poticas didcticas que, por otra parte, las instituciones culturales cubanas estaban promoviendo a principios de los aos setenta. Del otro lado, la exploracin neo-vanguardista del expresionismo abstracto, el arte pop o la msica atemtica y aleatoria de Stockhausen apareca explcitamente vinculada a la bsqueda de nuevos modos de expresin formulada por Guevara. La metfora del puente, que Cortzar haba ya utilizado en obras anteriores para referirse a su propio trabajo de escritura, le serva aqu para problematizar la difcil adecuacin de esa experimentacin vanguardista a las exigencias prcticas impuestas por la revolucin. En ella, el problema de la comunicabilidad (puente total) serva, segn Cortzar, para anular las pulsiones exploratorias y propiamente revolucionarias del artista.
Hombre nuevo, s: qu lejos ests, Karlheinz Stockhausen, modernsimo msico metiendo un piano nostlgico en plena irisacin electrnica; no es un reproche, te lo digo desde m mismo, desde el silln de un compaero de ruta. Tambin vos tens el problema del puente, tens que encontrar la manera de decir inteligiblemente, cuando quiz tu tcnica y tu ms instalada realidad te estn reclamando la quema del piano y su reemplazo por algn otro filtro electrnico (). Entonces el puente, claro. Cmo tender el puente, y en qu medida va a servir de algo tenderlo? La praxis intelectual (sic) de los socialismos estancados exige puente total: yo escribo y el lector lee, es decir, que se da por supuesto que yo escribo y tiendo el puente a un nivel legible. Y si no soy legible, viejo, si no hay lector y ergo no hay puente? Porque un puente, aunque tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente, che. () Pero anda a decirle eso a tanto satisfecho ingeniero de puentes y caminos y planes quinquenales (1973, pp. 27-28).
Cortzar daba as espacio literario, recurriendo a todos los procedimientos estticos propios del gnero, a las reflexiones que haba sostenido en los aos anteriores en el debate pblico sobre la situacin del intelectual. La novela ofreca una relectura interesada de la lucha de legitimidades entre la vanguardia esttica y la vanguardia poltica que all haba tenido lugar y que, a nivel de autoridad en el campo de la izquierda revolucionaria latinoamericana, haba perdido la primera. La insistente crtica de Cortzar al modelo realista y a la estrechez de miras de la burocracia revolucionaria trataba de situarse, sin embargo, en un mbito ms amplio del de la situacin coyuntural de la cultura latinoamericana de la poca. Apuntaba tambin a un problema de ms amplio calado que involucraba al uso del lenguaje, a las prcticas revolucionarias y a esa corriente de vida corporal y ertica que Cortzar haba tomado como objeto de exploracin durante toda su trayectoria como escritor.
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
154
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
A la hora de escribir un texto con significado ideolgico e incluso poltico, el rabinito deja caer el idioma oral que le es propio y te saca un castellano de lo ms presentable. Extrao, extrao. () Uno se pregunta el porqu de ese pasaje de un habla definida por la vida, como el habla de Marcos, a una vida definida por el habla, como los programas de gobierno y el innegable puritanismo que se guarece en las revoluciones. Preguntarle a Marcos alguna vez si va a olvidarse del carajo y de la concha de tu hermana en caso de que le llegue la hora de mandar; mera analoga desde luego, no se trata de palabrotas sino de lo que late detrs, el dios de los cuerpos, el gran ro caliente del amor, la ertica de una revolucin que alguna vez tendr que optar (ya no stas sino las prximas, las que faltan, que son casi todas) por otra definicin del hombre; porque en lo que llevamos visto el hombre nuevo suele tener cara de viejo apenas ve una minifalda o una pelcula de Andy Warhol (1973, p. 88).
Como en otros textos, el discurso cortazariano inclua toda una batera metafrica para aludir a esa dimensin vital del ser humano que, entre otras cosas, impeda la perfecta sutura entre la realidad y su representacin. Desde su punto de vista, la materialidad del cuerpo viviente, las pulsiones erticas y la llaga siempre abierta del deseo eran elementos que problematizaban la posibilidad de una representacin cerrada de la sociedad como la que Cortzar denunciaba en el discurso de los dirigentes revolucionarios. El lenguaje disciplinado y mojigato de estos estaba, pues, directamente relacionado con el borrado de toda una dimensin de la vida que, en vez de integrarse en el proceso de liberacin, los revolucionarios haban simplemente censurado. Como seala Gubermann, Cortzar planteaba la corporalidad de sus personajes como un estorbo que impide el ajuste e impone una cierta intimidad privada, un lugar aparte de la colectividad poltica que el realismo socialista quiere asignarle al escritor como nico tema vlido (2004). La representacin desinhibida, a la vez festiva y dolorosa de las pulsiones corporales y de sus experiencias de goce, constitua, pues, ese signo afirmativo al que aluda en el prlogo y que al puritanismo de los discursos revolucionarios al uso. Desde ese planteamiento, Cortzar vinculaba insistentemente la aventura poltica de la revolucin con la necesidad de reinventar todos los rdenes de la experiencia humana.
Todo hay que volver a inventarlo, polaquita dijo Marcos, el amor no tiene por qu ser una excepcin, la gente cree que no hay nada nuevo bajo el nen, calzamos en las rutinas, los chicos piden a gritos zapatos Carlitos, vos sos del treinta y ocho y yo del cuarenta y tres, es para rerse. Mira, cada vez que me voy a comprar una camisa en un Monoprix, lo primero que me pregunta la vieja de turno es mi nmero de cuello. No se preocupe, le digo, la quiero grande y amplia. Silencio, ojos de lechuza, labios apretados, eso no puede ser, uno la ve pensar y rabiar ms claro que si tuviera la TV en el flequillo. Pero seor, su nmero de cuello le da la medida de la camisa / No seora porque a m me gustan largas y anchas y con mi nmero de cue155
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
llo usted me va a dar una camisa de esas esculturales y ceidas que le van bien a Alain Delon pero a m como el propio ojete / qu raro, es la primera vez / no se aflija, madame, deme la ms grande que tenga / Le va a quedar mal, seor / Seora, yo con esta camisa soy feliz como un puma cebado / Y as cinco minutos pero no hay que aflojarles, todo est por inventarse y yo no lo ver por desgracia, pero mientras pueda inventar por mi cuenta, te inventar, polaquita, y querr que vos me inventes a cada momento porque si algo me gusta en vos adems de esta barriguita hmeda es que siempre ests trepada en algn rbol (1973, p. 260).
sa era la lectura vitalista y liberadora que Cortzar haca del hombre nuevo guevariano. Pero adems, la literatura no slo era capaz de dar cuenta de esa reinvencin del mundo que deba ser el anhelo de la revolucin, sino tambin de producir ella misma, y gracias a sus caractersticas especficas, esa nueva subjetividad que Guevara haba anunciado vagamente y que Cortzar identificaba con el lector implcito de sus textos. En ese sentido poda entenderse la afirmacin de que sus novelas tenan una intencionalidad que apunta a esa esperanza de un lector en el que reside ya la semilla del hombre futuro (Cortzar [1967], p. 177). En su novela Rayuela haba definido, aunque valindose de una retrica detestable, los dos tipos de lector con los que una obra poda encontrarse. El primero de ellos, el lector-hembra, lo describa como el tipo que no quiere problemas sino soluciones, o falsos problemas ajenos que le permitan sufrir cmodamente sentado en su silln, sin comprometerse en el drama que tambin debera ser el suyo. En el extremo opuesto, estaba el lector-cmplice, identificado con los atributos masculinos, que defina como aquel que puede llegar a ser copartcipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma (1963). En otros trminos, Cortzar describa, por una parte, a un lector pasivo, puro receptor, que lea los textos sin comprometerse en el ejercicio intelectual de crear una historia y de contribuir a articular su sentido: ste era el lector al cual se dirigan las estticas del realismo decimonnico y del realismo socialista. Por el contrario, el lector cmplice deba tener un rol activo frente a la materia literaria, siendo capaz de desplegar su creatividad para organizar con sus propios criterios los materiales propuestos, pero no impuestos, por el escritor. Este era, sin duda, el lector que las novelas de Cortzar buscaban y al que se dirigan sus estrategias de composicin literaria. No es difcil vincular esa figuracin del lector implcito con ese hombre nuevo guevariano que deba trascender creativamente los usos y valores de la sociedad, que en el mbito de la cultura podran identificarse con el lector pasivo imaginado por Cortzar. Por ello, el carcter poltico de la novela radicaba, para
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
156
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
su autor, en la posibilidad de que, a travs de su lectura, no pocos lectores debieran situarse en esa posicin cmplice a la que el escritor les obligaba. Era as como la literatura poda producir esa nueva subjetividad que, segn Cortzar, deba constituir el objetivo final de su revolucin total.
V. Potica vanguardista, lucha armada y enunciacin testimonial Sin embargo, y aunque Cortzar situara el carcter poltico de su novela en su experimentacin formal, Libro de Manuel supona un giro temtico radical con respecto a sus anteriores novelas. En cuentos como Reunin Cortzar haba abordado de frente la guerrilla y el proceso revolucionario, pero sus novelas haban estado, hasta entonces, alejadas del debate poltico y de los proyectos revolucionarios que, sin embargo, Cortzar haba defendido en su vida pblica. Libro de Manuel supona, pues, el intento de conjugar la potica de la novela con la que Cortzar haba tratado de revolucionar las formas literarias con la temtica de la lucha armada y la represin. La novela trataba, de hecho, de inscribirse con decisin en un clima turbulento en el mbito de la accin poltica, marcado por la escalada de la lucha armada en el Cono Sur y por la violenta represin de la dictadura de Lanusse en Argentina, que haba sistematizado el uso de la tortura como tcnica poltica. Por ello no es de extraar que Cortzar cediera los derechos de autor de la novela a las asociaciones de ayuda a los presos polticos argentinos (Herrez, 2001, pp. 296-297): escribir una novela deba ser, en ese contexto, una forma nueva de combate, y el escritor revolucionario, un combatiente de nuevo cuo. Pero era tambin, como se ha mostrado en lo que antecede, una respuesta a las acusaciones de intelectual burgus y liberal que Cortzar haba recibido por una parte de la izquierda revolucionaria latinoamericana. En el cruce de esos dos problemas se explica no slo el desplazamiento temtico, sino tambin su incorporacin de materiales discursivos directamente relacionados con una estrategia de denuncia ms bien alejada de las poticas neo-vanguardistas con las que Cortzar se identificaba y que en esos tiempos estaba siendo abanderada por una forma textual de reciente categorizacin: el testimonio (Sklodowska, 1992). De hecho, uno de los efectos ms importantes del auge del antiintelectualismo en Cuba y del descrdito de las poticas vanguardistas en las instituciones cubanas fue la emergencia de nuevos discursos de no-ficcin que, a travs de tcnicas muy diferentes, articulaban narraciones con una clara vocacin de denuncia
157
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
sobre las injusticias sociales y polticas latinoamericanas (Peris Blanes, 2008, pp. 122-135). Las instituciones cubanas, inmersas en las virulentas polmicas sobre el rol del intelectual a las que arriba hemos referido, no dudaron en utilizar esas nuevas textualidades como arma arrojadiza contra aquellos que consideraba intelectuales liberales y vanguardistas crticos con el proceso revolucionario. En no pocas intervenciones se empez a leer la emergencia del testimonio como la superacin definitiva de la literatura burguesa que los intelectuales liberales encarnaban. Ydice seal a propsito de la creacin del premio testimonio por Casa de las Amricas en 1970:
Es significativo que se introdujera el premio justamente cuando el endurecimiento de la lnea sovitica del gobierno cubano produjo una ruptura con los intelectuales latinoamericanos liberales. Esta fue, claramente, la maniobra contestataria y positiva de los cubanos en el sentido de que ayud a socavar al boom, con su culto de autorreferencialidad, simulacro y escritura posestructuralista (1991: p. 26).
No es balad que el primer texto galardonado con el premio Casa de las Amricas en la categora testimonio fuera precisamente La guerrilla tupamara, de Maria Esther Gilio, lo que estableca una relacin de continuidad entre la forma textual del testimonio y la idea de la prctica guerrillera que, como he sealado, haba socavado la legitimidad de la vanguardia esttica a finales de los sesenta. En buena medida, Libro de Manuel puede pensarse como el intento de la potica vanguardista de reapropiarse de una zona de la realidad que pareca haber cado en manos de un discurso que, en lo esencial, se presentaba como su opuesto. El giro poltico en Libro de Manuel se daba de forma gradual. En un principio los recortes de peridico que los personajes traducan al castellano introducan una temtica social y aludan a un repertorio de acciones polticas subversivas y a la represin creciente con que los estados las repriman. Pero de las conversaciones aparentemente anodinas de los personajes, que basculaban entre lo banal y lo metafsico, iba apareciendo el plan de ejecucin de un secuestro que haca de ellos, adems de sujetos en bsqueda metafsica y existencial, actores de la lucha armada. En ese sentido, Cortzar llevaba al terreno de la ficcin y la exploracin formal uno de los objetos privilegiados del testimonio y, por tanto, de las nuevas escrituras que la oficialidad cubana haba sancionado como propiamente revolucionarias. Es ms, en el ltimo tramo de la novela, cuando la trama poltica llegaba a su fin y tras narrar el estallido de violencia policial, uno de los personajes pegara en el libro de Manuel dos documentos que, se nos explicaba, haban pertenecido al narrador-personaje conocido como el que te dije, muerto en la refriega con los agentes de seguridad.
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
158
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
Esos documentos, inscritos en el momento ms climtico de la novela, no eran otra cosa que el testimonio real de diversos presos polticos de Argentina y una entrevista a militares norteamericanos entrenados en Panam para aplicar la tortura sistemtica como prctica de contrainsurgencia (1973, pp. 369-381). Muerto el narrador que, durante toda la novela, se haba hecho cargo no slo de describir las situaciones dramticas sino tambin de seleccionar, procesar y comentar las noticias que iban a integrar el libro de Manuel, lo que quedaba era el documento en bruto: el testimonio como discurso ligado directamente a la realidad. As, Cortzar tematizaba la muerte del narrador novelesco que entraaba la emergencia de las escrituras testimoniales. Pero lo haca de un modo paradjico: movilizaba todos los elementos y procedimientos propios de la ficcin vanguardista para narrar su propia desaparicin. Al tiempo que la novela abogaba a las claras por una construccin narrativa de gran complejidad enunciativa, al final ceda su lugar de enunciacin a una narracin testimonial de tipo periodstico. Es decir, al tipo de narracin que, en los debates sobre la funcin del intelectual y de la cultura revolucionaria, haba servido para criticar el tipo de escritura defendida por Cortzar y su idea de la revolucin total.
VI. Conclusiones Libro de Manuel fue, pues, un espacio de tensin entre diferentes concepciones de la escritura y de su relacin con la poltica con el que Cortzar trat de definir su posicin en los debates sobre la funcin del intelectual de izquierdas que llevaban casi una dcada producindose en Amrica Latina, y especialmente en Cuba. Cortzar trat de ligar el carcter vanguardista de su potica novelesca con la necesidad de una reinvencin global de lo humano que l atribua a la revolucin, lo que le alejaba de las poticas vinculadas a la institucionalidad cubana, especialmente despus del caso Padilla. Por una parte, Libro de Manuel sirvi para reconceptualizar las ideas estticas de su autor inscribindolas en un horizonte poltico: en ese sentido, la exploracin existencial y formal que ya haba ensayado en Rayuela pasara a ser leda como una indagacin en el mbito del hombre nuevo que la escritura literaria poda ayudar a producir, al igual que la revolucin poltica. Por otra parte, el argumento de la novela se politizaba, haciendo participar a sus personajes en una trama poltica que conectaba la ficcin con las turbulencias sociales de la poca y, especialmente, con el tema de la guerrilla.
159
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
JAUME PERIS BLANES
Cortzar haca dialogar as su potica de la novela con el gnero testimonial que, en ese momento, estaba emergiendo en Amrica Latina como una respuesta a la crisis de los modelos literarios tradicionales. Propona la ficcin literaria como un espacio en el que tambin podan tener lugar esos nuevos discursos no ficcionales y directamente ligados a la realidad poltica, pero integrados en un artefacto discursivo que consagraba la experimentacin formal como uno de los pilares de la esttica revolucionaria, tanto en sentido cultural como poltico. Queda por estudiar, y a ello debern encaminarse investigaciones futuras, el modo en que otros novelistas respondieron al auge del antiintelectualismo en su produccin literaria y el impacto que estas respuestas tuvieron en el campo cultural latinoamericano. Tambin, y desde el otro lado, cmo las emergentes escrituras testimoniales incorporaron procedimientos y planteamientos narrativos ensayados por estas novelas que, como hemos visto, trataban de articular, aunque con suma dificultad, la volunta de experimentacin formal con las urgencias polticas del momento.
Bibliografa BENDAHAN, M. Entre la tierra de originaria y la ciudad de las luces. Un problema de ubicacin: arriba o debajo de la torre de marfil en Croce (ed.) 2006, p. 159-165. COLLAZOS, O; CORTZAR, J; y VARGAS LLOSA, M. Literatura en la revolucin y revolucin en la literatura. Mxico, Siglo XXI, 1970. CORTZAR, J. Rayuela. Buenos Aires, Sudamericana, 1963. CORTZAR, J. 62. Modelo para armar. Buenos Aires, Sudamericana, 1968. CORTZAR, J. Policrtica a la hora de los chacales Cuadernos de Marcha, 1971, 49, p. 33-36. CORTZAR, J. 1973. Libro de Manuel. Buenos Aires, Sudamericana, 1973. CORTZAR, J. Carta de Julio Cortzar a Roberto Fernndez Retamar [1967] en Croce (ed.) 2006, p. 167-180. CROCE, M. (ed.). Polmicas intelectuales en Amrica Latina. Del meridiano intelectual al caso Padilla (1927-1971). Buenos Aires: Simurg, 2006. DE DIEGO, J. L. De los setenta a los ochenta: la curva descendente en la valoracin crtica de Cortzar sine data. DE LA NUEZ, I. Fantasa roja. Los intelectuales de izquierdas y la Revolucin cubana. Barcelona: Debate, 2006. FRANCO, J. Decadencia y cada de la ciudad letrada. La literatura latinoamericana durante la Guerra Fra. Barcelona: Debate, 2003.
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
160
LIBRO DE MANUEL, DE JULIO CORTZAR, ENTRA LA REVOLUCIN POLTICA Y
GILMAN, C. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en Amrica Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003. GUEVARA, E. [1965] El socialismo y el hombre en Cuba en DESNOES, E. Los dispositivos en la flor. Cuba: literatura desde la revolucin.. Hanover; Ediciones del Norte, 1989, 525-532. GUNDERMANN, Ch. La revolucin ms profunda: Julio Cortzar entre literatura y poltica revolucionaria Horizontes, 2004, Puerto Rico. HERREZ, M. Julio Cortzar. El otro lado de las cosas. Valencia: Ronsel, 2001. LOMBARDO, V. El difcil oficio de calcular, o dnde me pongo en Croce, 2006, p. 213-219. PERIS BLANES, J. Historia del testimonio chileno. De las estrategias de denuncia a las polticas de memoria. Valncia: Quaderns de Filologia, 2008. SKLODOWSKA, E. Testimonio hispano-americano. Historia, teora, potica. Nueva York: Peter Lang, 1992. YDICE, G. Testimonio and postmodernism Latin American Perspectives 1991, 18.3, p. 15-31. STANDISH, P. Los compromisos de Julio Cortzar Hispania, 1997, 80/ 3, p. 465-471. VARGAS LLOSA, M. Contra viento y marea. Barcelona: Seix Barral, 1992.
161
Cuad. Invest. Filol., 31-32 (2005-2006), 143-161
También podría gustarte
- Ejercicio 2-Casos de UsoDocumento1 páginaEjercicio 2-Casos de UsoGIOVANNI EMILIO RAMIREZAún no hay calificaciones
- Arturo Arias-Repensando La Narrativa Centroamericana Del Mini-BoomDocumento21 páginasArturo Arias-Repensando La Narrativa Centroamericana Del Mini-BoomMario GallardoAún no hay calificaciones
- Mudrovcic, María Eugenia. en Busca de Dos Décadas Perdidas. La Novela Latinoamericana de Los Años 70 y 80Documento24 páginasMudrovcic, María Eugenia. en Busca de Dos Décadas Perdidas. La Novela Latinoamericana de Los Años 70 y 80BelfordMoreAún no hay calificaciones
- Marc Zimmerman Lit y Testimonio en A LDocumento3 páginasMarc Zimmerman Lit y Testimonio en A LEnrique MedinaAún no hay calificaciones
- Modernidad, vanguardia y revolución en la poesía mexica (1919-1930)De EverandModernidad, vanguardia y revolución en la poesía mexica (1919-1930)Calificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- PROGRAMA SECUNDARIO COMPLETO - Ejes de Acci+ N Agosto 2017 - Marzo 2018Documento15 páginasPROGRAMA SECUNDARIO COMPLETO - Ejes de Acci+ N Agosto 2017 - Marzo 2018Mara FrancoAún no hay calificaciones
- 48 4 Amauta y El Amauta.Documento24 páginas48 4 Amauta y El Amauta.Alex TurnerAún no hay calificaciones
- ReunindeCortzar NegociacindepoticasDocumento18 páginasReunindeCortzar NegociacindepoticasFacundo MolinaAún no hay calificaciones
- Polémica Entre Los Escritores Cortázar CollazosDocumento4 páginasPolémica Entre Los Escritores Cortázar CollazosLuc GagAún no hay calificaciones
- La Palabra Justa Miguel DalmaroniDocumento179 páginasLa Palabra Justa Miguel DalmaroniAndrea RamosAún no hay calificaciones
- Literatura y Política en La Escritura de Manuel Gutiérrez Nájera PDFDocumento32 páginasLiteratura y Política en La Escritura de Manuel Gutiérrez Nájera PDFfranz medina oreAún no hay calificaciones
- LIDIA SANTOS. Kitsch Tropical. Los Medios en La Literatura y El Arte en América LatinaDocumento3 páginasLIDIA SANTOS. Kitsch Tropical. Los Medios en La Literatura y El Arte en América LatinaSebastián Alejandro GalloAún no hay calificaciones
- Escribir Con Compromiso La Generación Del 40 PDFDocumento10 páginasEscribir Con Compromiso La Generación Del 40 PDFrodriguezcascanteAún no hay calificaciones
- El Escritor Latinoamericano y La Revolucion Posible - Mario Benedetti PDFDocumento102 páginasEl Escritor Latinoamericano y La Revolucion Posible - Mario Benedetti PDFalbeiro sanchez aguirreAún no hay calificaciones
- La Oscura Vida Radiante de Aniceto Hevia: La Representación Simbólica Del Pensamiento Anarquista en La Tetralogía de Manuel Rojas (1898 - 1938)Documento68 páginasLa Oscura Vida Radiante de Aniceto Hevia: La Representación Simbólica Del Pensamiento Anarquista en La Tetralogía de Manuel Rojas (1898 - 1938)Andrés MonaresAún no hay calificaciones
- Gilman, Claudia Entre La Pluma y El Fusil X Ana Broitman .Documento6 páginasGilman, Claudia Entre La Pluma y El Fusil X Ana Broitman .Belen AgostiniAún no hay calificaciones
- Mudrovcic - Novela de Los Años 70 y 80 PDFDocumento24 páginasMudrovcic - Novela de Los Años 70 y 80 PDFvirslmiranAún no hay calificaciones
- La Cultura de Un Siglo America Latina en Sus Revistas ALEJANDRA GONZALEZ BAZUADocumento7 páginasLa Cultura de Un Siglo America Latina en Sus Revistas ALEJANDRA GONZALEZ BAZUAoliveria7Aún no hay calificaciones
- Novela de Revolucion Mexicana Marta PortalDocumento10 páginasNovela de Revolucion Mexicana Marta PortalSérgio LopesAún no hay calificaciones
- El Compromiso Literario en CentroamericaDocumento14 páginasEl Compromiso Literario en CentroamericaAdriana FloresAún no hay calificaciones
- Novela de La Revolución MexicanaDocumento14 páginasNovela de La Revolución MexicanaAlanJaredHernandezJimenezAún no hay calificaciones
- Alberto Ghiraldo SpanishDocumento17 páginasAlberto Ghiraldo SpanishJay KerrAún no hay calificaciones
- El Arte y El Materialismo, Un Ensayo de Fin de SigloDocumento25 páginasEl Arte y El Materialismo, Un Ensayo de Fin de Siglodac_marco8685Aún no hay calificaciones
- Vanguardia DosDocumento23 páginasVanguardia DosKaren RomeroAún no hay calificaciones
- Leopoldo Marechal en Primera PlanaDocumento9 páginasLeopoldo Marechal en Primera PlanaJuliánAún no hay calificaciones
- 6492 24767 1 SMDocumento20 páginas6492 24767 1 SMemirounefmAún no hay calificaciones
- GilmanDocumento11 páginasGilmanJuan CunhaAún no hay calificaciones
- Luisa Gonzalez 2Documento8 páginasLuisa Gonzalez 2Randall VegaAún no hay calificaciones
- Chacon, Modelos, Centro AmericaDocumento14 páginasChacon, Modelos, Centro AmericaAlberto RiveraAún no hay calificaciones
- Manifiestos… de manifiesto: Provocación, memoria y arte en el género-síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 1896-1938De EverandManifiestos… de manifiesto: Provocación, memoria y arte en el género-síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 1896-1938Aún no hay calificaciones
- Gilman. Entre La Pluma y El FusilDocumento3 páginasGilman. Entre La Pluma y El Fusilmaximiliano neilaAún no hay calificaciones
- Otra Vez Marzo: Una Alegoría: Filosófica de La HistoriaDocumento23 páginasOtra Vez Marzo: Una Alegoría: Filosófica de La HistoriaBeatriz Duran MercadoAún no hay calificaciones
- Ensayo en VenezuelaDocumento13 páginasEnsayo en VenezuelaLuis R DavilaAún no hay calificaciones
- Ensayo ModernismoDocumento3 páginasEnsayo ModernismololitabistrotAún no hay calificaciones
- Las Vanguardias Despues de Las Vanguardias. Debates ContemporáneosDocumento6 páginasLas Vanguardias Despues de Las Vanguardias. Debates ContemporáneosBetzabeth MartinezAún no hay calificaciones
- Escritores ComprometidosDocumento2 páginasEscritores ComprometidosRomero KapazitätAún no hay calificaciones
- Articulo Sobre Condenados Del CondadoDocumento17 páginasArticulo Sobre Condenados Del CondadoLeoAún no hay calificaciones
- Otero Silva, Miguel - Cuando Quiero Llorar No LloroDocumento93 páginasOtero Silva, Miguel - Cuando Quiero Llorar No LloroWaluigi Warui100% (1)
- Ángel Rama - Los Usos de La Gauchesca PDFDocumento13 páginasÁngel Rama - Los Usos de La Gauchesca PDFGabrielaGuitianAún no hay calificaciones
- Existencialismo y Marxismo Humanista en Los Intelectuales Argentinos de Los SesentaDocumento11 páginasExistencialismo y Marxismo Humanista en Los Intelectuales Argentinos de Los SesentaFlavio Hernán TeruelAún no hay calificaciones
- Reseña A Libro de Susana Rotker, La Invención de La Crónica PDFDocumento4 páginasReseña A Libro de Susana Rotker, La Invención de La Crónica PDFjesusdavid5781100% (1)
- Proyecto PatrimonioDocumento22 páginasProyecto PatrimonioOscar Pacheco OroscoAún no hay calificaciones
- Monografía Sobre Una Crónica de José MartíDocumento11 páginasMonografía Sobre Una Crónica de José MartíFrancisco CédolaAún no hay calificaciones
- Ensayo LatinoamericanoDocumento5 páginasEnsayo LatinoamericanoGrace DenisseAún no hay calificaciones
- La tradición teórico-crítica en América Latina:: mapas y perspectivasDe EverandLa tradición teórico-crítica en América Latina:: mapas y perspectivasAún no hay calificaciones
- De Quién Es La Democracia CulturalDocumento25 páginasDe Quién Es La Democracia CulturalEduardo Hernández CanoAún no hay calificaciones
- Douglas Bohorquez-Vanguardia Literaria e Insurgencia Politica - SXX - VzlaDocumento10 páginasDouglas Bohorquez-Vanguardia Literaria e Insurgencia Politica - SXX - VzlaMaria Julia CorderoAún no hay calificaciones
- Angel Rama, Marcha y La Critica en La Literatura Americana en Los 60sDocumento10 páginasAngel Rama, Marcha y La Critica en La Literatura Americana en Los 60sJacqueline LaraAún no hay calificaciones
- Releyendo Horas de Estudio de Rafael Gutiérrez GirardotDocumento3 páginasReleyendo Horas de Estudio de Rafael Gutiérrez GirardotJuan Guillermo Gómez GarcíaAún no hay calificaciones
- La historia intelectual como historia literaria (coedición)De EverandLa historia intelectual como historia literaria (coedición)Aún no hay calificaciones
- De La Fuente José. Vanguardias Literarias Lat (Word)Documento13 páginasDe La Fuente José. Vanguardias Literarias Lat (Word)Sofía Lara FloresAún no hay calificaciones
- La Literatura Existencialista en America PDFDocumento8 páginasLa Literatura Existencialista en America PDFleopoldo romeroAún no hay calificaciones
- Angel Rama y El Siglo Corto de La Narrat PDFDocumento19 páginasAngel Rama y El Siglo Corto de La Narrat PDFSonia BertónAún no hay calificaciones
- ' Lado de Acá' - Los Autores Del BoomDocumento7 páginas' Lado de Acá' - Los Autores Del BoomAngelAún no hay calificaciones
- Noción Vanguardia EcuadorDocumento27 páginasNoción Vanguardia EcuadorAna Laura100% (1)
- Teo PanesiDocumento30 páginasTeo PanesiKt D'AscanioAún no hay calificaciones
- Sublevación y reverberancia: El diálogo y los afectos como posibilidad de negociación de masculinidades diversasDe EverandSublevación y reverberancia: El diálogo y los afectos como posibilidad de negociación de masculinidades diversasAún no hay calificaciones
- De la cosa poética a la cosa política: Ensayos de hermenéutica literariaDe EverandDe la cosa poética a la cosa política: Ensayos de hermenéutica literariaAún no hay calificaciones
- Comunidades intelectuales latinoamericanas en la trama de lo nuevo: Segunda mitad del siglo XXDe EverandComunidades intelectuales latinoamericanas en la trama de lo nuevo: Segunda mitad del siglo XXAún no hay calificaciones
- Sobre Intimidad, de Hanif Kureishi y Patrice Chéreau. Jaume Peris BlanesDocumento9 páginasSobre Intimidad, de Hanif Kureishi y Patrice Chéreau. Jaume Peris BlanesLara CogollosAún no hay calificaciones
- Sonia Mattalía. El Saber de Las OtrasDocumento11 páginasSonia Mattalía. El Saber de Las OtrasLara Cogollos100% (1)
- Fotografías de La Represión Chilena. de La Prueba Documental A La Evocación Subjetiva. Jaume Peris BlanesDocumento15 páginasFotografías de La Represión Chilena. de La Prueba Documental A La Evocación Subjetiva. Jaume Peris BlanesJaume Peris BlanesAún no hay calificaciones
- Historia Del Testimonio Chileno. Jaume Peris BlanesDocumento414 páginasHistoria Del Testimonio Chileno. Jaume Peris BlanesLara CogollosAún no hay calificaciones
- La Imposible Voz. Memoria y Representación de Los Campos de Concentración en Chile: La Posición Del Testigo Jaume Peris BlanesDocumento352 páginasLa Imposible Voz. Memoria y Representación de Los Campos de Concentración en Chile: La Posición Del Testigo Jaume Peris BlanesJaume Peris BlanesAún no hay calificaciones
- Contrataciones Del Estado UniDocumento7 páginasContrataciones Del Estado UniGabriel AguilarAún no hay calificaciones
- Evaluación P2 InfografiaDocumento5 páginasEvaluación P2 InfografiaJoan Francia VelardeAún no hay calificaciones
- Grado 2° Lenguaje Semana 1Documento5 páginasGrado 2° Lenguaje Semana 1Isabel Ariza CarbonóAún no hay calificaciones
- Rufino Blanco y SanchezDocumento4 páginasRufino Blanco y SanchezYessika Guzmán PáezAún no hay calificaciones
- Bienes y ServiciosDocumento30 páginasBienes y ServiciosChapitas Inolvidable LopezAún no hay calificaciones
- Atender Situaciones de Crisis de Acuerdo Con Planes de Emergencia y Normativa TécnicaDocumento2 páginasAtender Situaciones de Crisis de Acuerdo Con Planes de Emergencia y Normativa TécnicaLuis Castrillon OspinaAún no hay calificaciones
- Guia 1, 11° DanzasDocumento5 páginasGuia 1, 11° DanzasJaider RodriguezAún no hay calificaciones
- TAREADocumento2 páginasTAREAfran luis carhuapoma huamaniAún no hay calificaciones
- El NeoconductismoDocumento15 páginasEl NeoconductismoMilly Vanessa Herrera ReyesAún no hay calificaciones
- Ejercicios de PorcentajeDocumento4 páginasEjercicios de Porcentajemarelin vegaAún no hay calificaciones
- El Manejo de Las EmocionesDocumento4 páginasEl Manejo de Las EmocionesNicol Seminario YoveraAún no hay calificaciones
- The Solar SystemDocumento18 páginasThe Solar SystemLuisreyes25Aún no hay calificaciones
- Guía Actividad 2Documento4 páginasGuía Actividad 2jesus danielAún no hay calificaciones
- GUIA Cuarto SemestreDocumento35 páginasGUIA Cuarto SemestreJfcoAún no hay calificaciones
- Adherencia Al Tratamiento - SiDocumento3 páginasAdherencia Al Tratamiento - Sijhon jaber peña velezAún no hay calificaciones
- Programa Escolar 24Documento5 páginasPrograma Escolar 24chavarriacarlosalberto90Aún no hay calificaciones
- Ejercicio PracticoDocumento3 páginasEjercicio Practicodaniel zamoraAún no hay calificaciones
- Historial de Exámenes para Pinzon Novoa Johan Mauricio - Quiz 2 - Semana 7 - 2Documento5 páginasHistorial de Exámenes para Pinzon Novoa Johan Mauricio - Quiz 2 - Semana 7 - 2Edison David GuapachoAún no hay calificaciones
- Soledad Acosta de Samper-José Antonio Galán-Novela HistóricaDocumento108 páginasSoledad Acosta de Samper-José Antonio Galán-Novela HistóricaRobinson Salazar CarreñoAún no hay calificaciones
- Presidentes 1944Documento20 páginasPresidentes 1944Titi NeferAún no hay calificaciones
- Proyecto Investigación ZapateríaDocumento9 páginasProyecto Investigación ZapateríaSoledad Cruz0% (1)
- 3°primaria - Unidad Didáctica 1Documento12 páginas3°primaria - Unidad Didáctica 1Caro KimAún no hay calificaciones
- SESION Escribimos RecetaDocumento8 páginasSESION Escribimos RecetaMaría ReinaAún no hay calificaciones
- E - E - Tarea 2 Evaluacion en Las OrganizacionesDocumento6 páginasE - E - Tarea 2 Evaluacion en Las OrganizacionesAlejandra Garcia C100% (1)
- Programa de Formación Titulada Nomina y Prestaciones SocialesDocumento38 páginasPrograma de Formación Titulada Nomina y Prestaciones SocialesDiana Carolina Santos RuedaAún no hay calificaciones
- 1 Preguntas DiagnósticoDocumento3 páginas1 Preguntas DiagnósticoAndrea Jocelyn González NavidadAún no hay calificaciones
- La Identidad Universitaria y La Proyección Social de La Universidad de CartagenaDocumento4 páginasLa Identidad Universitaria y La Proyección Social de La Universidad de Cartagena1234578Aún no hay calificaciones
- Didactica de La Comunicacion para La Educacion Inicial IDocumento48 páginasDidactica de La Comunicacion para La Educacion Inicial ILuis Huaillapuma55% (22)