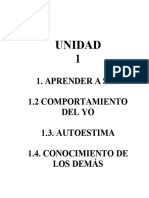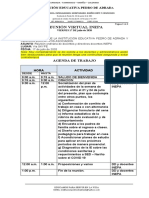Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ayuso%Las Limitaciones Del Poder V 285 286 P 737 755
Ayuso%Las Limitaciones Del Poder V 285 286 P 737 755
Cargado por
David Siervo de DiosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ayuso%Las Limitaciones Del Poder V 285 286 P 737 755
Ayuso%Las Limitaciones Del Poder V 285 286 P 737 755
Cargado por
David Siervo de DiosCopyright:
Formatos disponibles
LAS LIMITACIONES DEL PODER
POR
M I G U E L A YUS O
I La cuestin de los lmites o limitaciones del poder, en una primera aproximacin, parece remitir a un planteamiento meramente tcnico. Se tratara de acuerdo con este entendimiento de reconducir sin ms el gran tema del poder a su concreta, diaria y artesana aplicacin; de despojarle de su esoterismo y su misterio, haciendo patente su verdadera funcionalidad; de, en fin, convertir la metafsica en un conjunto de tcnicas particulares e instrumentales (1). Sin negar el inters que un planteamiento como el anterior tan frecuente entre los cultivadores del Derecho Pblico y, en especial, del Derecho Administrativo pueda tener, lo cierto es que tal acercamiento a las limitaciones del poder, en el seno del hervidero de tendencias espirituales e ideolgicas que explican el origen del Estado moderno y su posterior evolucin, requiere un estudio previo ms hondo y fundante. Efectivamente, la cuestin de las limitaciones en este caso del poder, pero ms umversalmente de cualquier otro objeto arraiga en un estrato propiamente filosfico: el conocimiento de una determinada realidad viene dado por lo que positivamente contiene, acotndola, pero tambin por los lindes que marcan su permetro y la distinguen de los campos limtrofes.
( 1 ) Cfr. EDUARDO GAJRCA DE E N T E R R A , La lucha contra las inmunidades de poder en el derecho administrativo, Madrid, 1979, pgs. 12
y sigs.
737
MIGUEL
AYUSO
Slo sabiendo captar la metafsica del poder podremos sacar provecho de cules deben ser sus limitaciones. Y slo alcanzando a precisar stas encontraremos el numen de aqul. Por tanto, la aproximacin a la esencia del poder y la atencin a sus limitaciones se nos presentan ntimamente interrelacionadas. Pero, al tiempo, la realidad del poder se nos muestra inasequible e inaprehensible sin la consideracin de los factores histricos y sociolgicos que ya lo acabamos de apuntar levemente estn en la base de lo que ha supuesto un autntico cambio de signo del mismo. El tema que voy a desarrollar, en consecuencia, debe ser puesto en relacin estrecha con los del concepto y origen del poder y de sus tendencias histrico-sociolgtcas que ya hemos escuchado en las exposiciones de Estanislao Cantero y Jos Mara Alsina, respectivamente, y con el de totalitarismo y distribucin de poderes que, a continuacin, escucharemos a Juan Vallet de Goytisolo. Forman las cuatro ponencias un bloque unitario en la intencin y plural en el enfoque al que intentar contribuir con alguna aportacin en las palabras que van a seguir.
* * *
Que el fenmeno del poder ha sido siempre contemplado con una confusa mezcla de deseo y recelo es algo palmario que podra ilustrarse sin dificultad con ejemplos sacados de las ms diversas pocas y referidos a los ms variados lugares. Pero que en nuestra poca se percibe una creciente preocupacin por oponer diques al poder y al que parece su crecimiento incontenible, no deja de ser menos evidente para el observador de las tendencias dominantes en nuestro mundo. Quiz, por eso, Romano Guardini, al inicio de su libro El poder. Una interpretacin teolgica en desarrollo de su bien conocida tesis de que, aunque toda poca histrica se realiza simultneamente en todos los campos de la vida humana, en di curso de la historia unas veces es un elemento de la existenda y otras otro diferente d que alcanza una importanda especial o tina
738
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
consideracin dominante, ha advertido que, si la Edad Moderna se caracteriz por creer que todo aumento del poder sobre la naturaleza constitua un provecho, hoy el poder se ha vuelto problemtico: En la condenda de todos brota el sentimiento de que nuestra reladn con el poder es falsa y de que induso este credente poder nos amenaza a nosotros mismos (2). Esto no obsta para que el poder -y en un sentido ms omnicomprensivo y no meramente circunscrito al mbito poltico> siga creciendo e incluso pueda afirmarse que est alcanzando su estado crtico. Es la profunda paradoja que traspasa desde sus comienzos la Modernidad: dar rienda suelta a un torrente encauzado y contenido en pocas anteriores por la tupida malla de institudones sodales y por d pretil de la fe religiosa y la moral comunitaria y buscar luego su control en factores mecnicos y artilugios tcnicos. Que este bifronte y paradjico hecho, resaltado agudamente por d telogo alemn de ascendencia italiana, es un signo de nuestro tiempo se demuestra con facilidad en los desarrollos, entre otros, de Bertrand de Jouvenel -en su libro, naddo dsico, Du Pouvotr (3) o de Claude Poln en su obra menos conodda L'esprt totditaire (4).
* * *
Enfrentados con las cuestiones bsicas dd porqu de su actual exacerbamiento qu ha sucedido durante los pasados siglos para que el poder haya podido desarrollarse tan desmesuradamente, hasta el punto de haber llegado a amenazar con invadir todas las dimensiones de la existenda humana? y del
( 2 ) ROMANO GUARDINI, El poder. Una interpretadn teolgica, en Obras, Madrid, 1981, tomo I, pg. 168. ( 3 ) Cfr. BERTRAND DE J O U V E N E L , El Poder. Historia natural de su
crecimiento, Madrid, 1956.
( 4 ) Cfr. CLAUDE P O L N , L'esprit totditaire, Pars, 1 9 7 7 . Puede verse una glosa magistral del mismo por el profesor M A R C E L DE C O R T E en L'Ordre franais, nm. 2 2 4 ( 1 9 7 8 ) , pgs. 6 - 2 1 .
739
MIGUEL
YUSO
cmo de su deseable restauracin qu hacer para alcanzar la significacin acertada del poder, de tal modo que podamos devolverle a su estado ordenado constrindole a actuar en bien del hombre?, y fieles a las -premisas que hemos sentado en lo anterior, comenzaremos nuestro camino. estudiando el fenmeno del poder en su configuracin natural para mostrar despus el trnsito moderno hacia su concentracin y congestin. En ambos casos destacar una funcionalidad de sus limitaciones diversa y aun contrapuesta, con lo que habremos tocado el corazn de nuestra ponencia.
II El poder, como fenmeno natural --con una naturalidad que deriva derechamente de la naturalidad de la misma sociedad, idea que es patrimonio de la filosofa poltica occidental y que, siguiendo a Aristteles, incorporaron al pensamiento cristiano Santo Toms y Francisco de Vitoria de modo original a travs de la idea de creacin (5), esto es, adecuado al orden de los seres creados, no tiene nsita una tendencia a absolutivizarse, a pesar de ciertos resabios que en tal sentido se aprecian incluso en una obra acertada en su conjunto como lo es la de De Jouvenel (6) que acabo de citar; ni en su dinamismo, a pesar de la famosa frase de 'lord Acton (7), de malfico o corruptor. El poder es, en una primera instancia, un hedi de fuerza,
(5) Cfr. Luis
SANCHEZ AGESTA, VIII,
poltico, Madrid, 1962, cap.
Los principios cristianos del orden
pgs. 141 y sigs. Vanse all las referencias de autores clsicos, as como las de la doctrina social y poltica de la Iglesia. (6) Cfr. R A F A E L GAMBRA, Prlogo a la versin espaola del libro, ya citado, de B E R T R N DE J O U V E N E L , El Poder. Tambin en el libro de G A M B R A , ESO que llaman Estado, Madrid, 1958, pgs. 139 y sigs., especialmente a partir de la pg. 148. (7) Se atribuye a lord Acton la frase que ha hecho fortuna de que el poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente.
740
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
pero que no se agota en s misma. Por eso, por una parte, el profesor Elias de Tejada (8) ha podido subrayar cmo la potestas romana es la fuerza que existe por s misma, antes que fueran dictadas las leyes y que stas reconocieran, regularan y delimitaran sus contornos; pero, por otra parte tambin, no resulta menos cierta la afirmacin de Romano Guardini (9) de que l poder no pertenece slo al mundo fsico la fuerza impersonal, csmica y material sino que implica el ejercicio de una responsabilidad personal y, por lo tanto, lleva d. sello moral que marca indeleblemente lo humano. Es que el poder es fuerza personalizada y como tal encauzada y limitada por el derecho. Lo que nos acerca a su fundamentacin teleolgica, ya que, a medida que esa fuerza se pone al servido de los ideales de justicia que caracterizan a lo jurdico, se nos hace posible su discernimiento de otras fuerzas: a medida que lo poltico se subordina a lo tico, d podar se justifica por los fines a los que sirve (10). An ha de aadirse siguiendo con l desarrollo dd profesor Elias de Tejada (11) a los elementos poltico y tico otro dato: el reconocimiento sodal, de base eminentemente sodolgica, por tanto, de donde le viene una primada, una consideradn de superioridad, un respeto que se basta para ser efectivo sin necesidad de utilizar la coacdn fsica en la generalidad de los casos. En la experienda romana y nadie como Alvaro D'Ors (12)
(8) Cfr. FRANCISCO E L I A S DE TEJADA, Poder y autoridad: concepcin tradidonal cristiana, Verbo, nm. 85-86 (1970), pgs. 419-437, concretamente, la pg. 425. Tambin en d volumen Poder y libertad, Madrid, 1970, pg. 163. (9) Cfr. ROMANO GUARDINI, op. cit., pgs. 1 7 0 - 1 7 1 . (10) Recordemos la definicin que del derecho da E L A S DE TEJADA con norma tica de contenido poltico. Cfr. Introduccin a la onto-
logia jurdica, Madrid, 1942 pg. 111.
(12)
(11) Cfr. FRANCISCO ELAS DE TEJADA , Poder y autoridad: concepcin tradicional cristiana, loe. cit., pgs. 430-432. VARO D ' O R S .
Se trata de una autntica idea central del pensamiento de ALVanse, a ttulo de ejemplo, Una introduccin al estudio del
741
MIGUEL
A YUSO
lo ha destacado, extrayendo de la misma una leccin de alcance universal que ha alentado en el fondo de todas sus aportaciones al campo de la filosofa poltica y social como si de su hilo conductor se tratase se distingua claramente entre la potestad y la autoridad, polos de poder y saber, respectivamente, sobre un fondo de reconocimiento social en ambos casos. La experiencia medieval, por su parte, hizo suyas las enseanzas de los juristas romanos clsicos, pero lo hizo de acuerdo con una situacin poltica radicalmente nueva, la ocasionada por la nueva configuracin que el cristianismo haba dado a la sociedad. La cada del Imperio Romano en Occidente dio nacimiento a una nueva civilizacin signada por un gobierno altamente descentralizado e instalado sobre una base feudal, que renunciaba a todo intento de identificarse en ltima instancia con la soberana; por la autonoma e influencia en costumbres y leyes de la Iglesia; por la virtual independencia de villas y ciudades respecto al poder real o imperial; y por la existencia de parlamentos en Francia y cortes en Espaa, que tenan la facultad de otorgar o negar subsidios al gobierno. El profesor norteamericano Frederick Wilhelmsen (13) ha explicado con notable precisin y de manera sugerente cmo
Derecho, Madrid, 1963; Autoridad y potestad, en Escritos varios sobre
el derecho en crisis, Roma-Madrid, 1973, pgs. 93-105; Doce proposiciones sobre el poder, en Ensayos de teora poltica, Pamplona, 1979, pgs. 111-121; Preleccin jubilar, Santiago de Compostela, 1985, 33 pginas; La violencia y el orden, Madrid, 1987, 125 pgs. Tan importante se muestra para acceder al corazn de la. obra de este autor que su discpulo, el profesor R A F A E L D O M I N G O , le ha dedicado su libro Teora de la auctoritas, Pamplona, 1987, 324 pgs. (13) Cfr. F R E D E R I C K D. W I L H E L M S E N , Donoso Corts and the meaning of political power, The Intercollegiate Review (1968), luego repro-
ducido en Cbristianiiy and political philosophy, Universidad de Georgia,
1978, pgs. 139-173. Hay una versin castellana de CARMELA G U T I R R E Z G A M B R A en Verbo, num. 69 (1968), pgs. 691-726. El profesor W I L HELMSEN, segn ha confesado en ms de una ocasin, ka pretendido en algunos de sus trabajos, trascender la distincin orsiana de lo jurdico a lo metafsico. Cfr. F R E D E R I C K D. W I L H E L M S E N , Cristo Rey, libertad,
DE
carlismo, Sevilla, 1975, pg. 5. 742
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
en la Cristiandad medieval la autoridadms all de la propia de los jueces se extendi hasta difundirse a travs de esa multitud de instituciones que caracterizaban al mundo medieval, haciendo de l una realidad poltica sin par. El poder perteneca al prncipe y estaba especificado y determinado por una serie de instituciones que gozaban de una autoridad propia cada una. El poder era uno y la autoridad era plural: el poder poltico era nico y la manera de ejercerlo era mltiple, Y, por encima, la soberana estaba reservada a Dios, puesto que en El poder y autoridad se identifican. Esta restriccin medieval del poder poltico por la autoridad o, ms exactamente, por una multitud de autoridadeses un dato crucial para cualquier teora del poda:, puesto que ste queda circunscrito a coronar y armonizar la estructura de una sociedad fuertemente diferenciada e institucionalizada. As, un sir John Forteseue significativamente citado por Voegelin (14) y estudiado por Wilhelmsen (15), puesto a articular el significado de la representacin poltica, acude a la analoga anatmica y compara la res publica a un cuerpo que no puede funcionar sin cabeza. No en vano, haba sido el mismo Forteseue el que, siguiendo a Santo Toms, haba distinguido entre el dommium politicum et regaleen el que gobierna un solo hombre, el rey, pero de acuerdo con leyes que l no hace sino que encuentra en instituciones, costumbres, usos y estatutos de su reino y el dominium regale que llevaba en s el germen del posterior absolutismo.
( 1 4 ) Cfr. E R I C V O E G E L I N , Nueva ciencia de la poltica, Madrid, 1 9 6 8 , pgs. 68-78, donde realiza un estudio importante de la obra del autor ingls medieval desde el plinto de vista de la articulacin del significado de la representacin poltica. ( 1 5 ) W I L H E L M S E N , prolongando las reflexiones citadas de V O E G E L I N , analiza la aportacin de FORTESCUE como significativa de la tradicin occidental. Cfr., del mismo, Donoso Corts and the meaning o political power, cit., pg. 702 de la versin castellana; Sir John Fortescue and the English Tradition, Modern Age, vol. 1 9 ( 1 9 7 5 ) , tambin en el libro Cbristianity and political pbilosopby, cit., pgs. 1 1 1 - 1 3 8 , cuya orientacin sigo en este trabajo.
743
MIGUEL
A YUSO
Bicai distinta es la significacin de que dot al poder la Modernidad. Se ha escrito, siguiendo eJ ejemplo aristotlico de usar, la metfora de la organizacin domstica, que el amo de la mansin poltica que construy la Modernidad es creacin del genio de Maquiavelo, que Hobbes dio forma al servidor y que Bodino construy el techo que desde entonces llamamos Estado. Despus de Bodino, el poder se adornar con el velo de la soberana y nacer el absolutismo. Poder absoluto inconcebible para el hombre medieval que contemplaba los excesos en el contexto de la doctrina de la tirana, forma de gobierno que, como tal, no tiene que ver con el carcter absoluto del poder rio slo con su uso ilegal, que slo poda atriburselo as a Dios: pues slo El puede dar ntegro ser a las cosas sin reformar ningn sujeto preexistente, slo El tiene un poder no condicionado en modo alguno ni desde dentro ni por ninguno de los factores extrnsecos sobre los cuales puede ejercerse. Hasta el punto de que la mera afirmacin del poder absoluto y soberano del monarca sonaba a hertica. Los ejemplos son de sobra conocidos, desde la traduccin de Gaspar de Aastro e Isunza de las Repblicas de Bodino catholicamente enmendadas en que sustituye la voz soberana por la de suprema auctoritas (16); hasta la condena por la Inquisicin de la proposicin sostenida, delante del rey Felipe II, por un predicador acerca de que los reyes tienen poder absoluto sobre las personas de sus vasallos y sobre sus bienes, condena que inclua la pblica retractacin de lo errneamente afirmado con todas
( 1 6 ) Cfr. FRANCISCO E L A S D E TEJADA, El Franco Condado hispnico, Sevilla, 1975, pg. 228, donde escribe: Cuando el aragons Gaspar de Aastro e Isunza vierte al castellano Las Repblicas, de Bodino, "catholicamente enmendadas", pone entre sus correcciones la de que los hispnicos no pueden aceptar la nocin de soberana, debiendo sustituirla por la de "suprema auctoritas"; dado que la soberana es poder ilimitado por encima de los cuerpos sociales, mientras que la "suprema auctoritas" implica que cada cuerpo poltico, incluidas las potestades del monarca, est encerrado dentro de unos lmites. Por lo cual los hispanos (...) eran hostiles a la "souverainit" bodiniana.
744
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
las formalidades de auto jurdico (17). Por no hablar de la doctrina del tiranicidio... (18). Con Bodino cambi el sentido del poder. Incluso en el terreno de las analogas se pasa de la expresin anatmica de Fortescue a la que ve en el poder una autntica forma sustancial de la comunidad. El poder pasa a ser aquel principio interior de crecimiento y especificacin que vivifica a una realidad desde dentro y la hace ser lo que es, con lo que entramos decididamente en el terreno del donrinium regale. El poder poltico se hizo absoluto solamente cuando se convirti en la forma sustancial de la repblica. La comunidad, reducida a un amasijo amorfo, carente de instituciones con funcin poltica representativa, fue conformada de un modo o de otro por el poder, el cual absorbi toda la autoridad dentro de s y se proclam soberano. Pero ese absolutismo recin estrenado, mientras exista en quien ejerce el poder conciencia de un orden moral que no debe ser violado y mientras perdude una cierta aunque decadente vida social libre, no comenzar a mostrar todas las consecuencias disolventes que encierra. Aun as, con el paso del tiempo, sus efectos irn excediendo de los de un mero vicio o defecto (19) en el ejercicio o peculiar constitucin del poder para entrar en el mbito de lo que propiamente constituye un nuevo espritu, con su ontologa, su moral, su poltica e inclu(17) CFR. J A I M E B A L M E S ,
El protestantismo comparado con el catoli-
cismo, Madrid, 1967, pg. 374, donde cuenta con detalle el sucedido, citando como fuente las Relaciones de ANTONIO P R E Z . ( 1 8 ) Cfr. FRANCISCO P U Y M U O Z , Balmes, sobre los cuerpos sociales bsicos, en el volumen de varios autores El otro Balmes, Sevilla, 1974, pg. 256, donde escribe, refirindose a la doctrina del tiranicidio, que es es la ms genuina creacin del sistema ideolgico tradicional hispnico. (19) Cfr., para un anlisis clsico de los vicios o defectos de la soberana, ya orgnicos, ya funcionales, ENRIQUE G I L Y R O B L E S , Tratado tianos, Madrid, 1961-1963, tomo I I , pgs. 681-717.
de Derecho poltico segdfi los principios de la filosofa y <el derecho cris745
MIGUEL
A YUSO
so su praxis propias (20). Es el totalitarismo, del que Bernanos dijo que es menos una causa que un sntoma (21), con palabras luminosas, pues enlazan el fenmeno del Estado totalitario con l final de un proceso ideolgico en el que la democracia moderna ocupa un estadio decisivo. El problema teortico del poder, desde Montesquieu hasta nuestros das, ha sido el de la posibilidad y deseabilidad de poner lmites a su tendencia hacia el absolutismo. La tradicin liberal que naci del enciclopedismo trat de asegurar la libertad en una situacin poltica en que la repblica se haba hecho soberana, identificndose con el poder perpetuo y absoluto. Ah radica precisamente la debilidad de su solucin, inserta plenamente en el contexto del Estado moderno. Y ah se ha dirigido el ataque de la escuela contrarrevolucionaria. Vzquez de Mella se refiri a esta cuestin en innumerables ocasiones: El absolutismo es la ilimitacin jurdica del Poder, y consiste en 1 invasin de la soberana superior poltica en la soberana social... (22). ... Esa unificacin de la soberana es la causa y el cimiento del rgimen parlamentario, y la diferenciacin de las dos, el verdadero rgimen representativo... (23). Pero, quizs, nadie como Donoso Corts haya explicitado los fundamentos de una teora del poder distinta y opuesta a la contenida en los textos liberales. En su Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, en su Discurso sobre la Dictadura, pero sobre todo en su famosa carta al editor de la Revue des Deux Mondes, nos ha dejado pruebas de esa su sabidura tan
(20) Cfr. mi trabajo El totalitarismo democrtico, Verbo, 219-220 (1983), pgs. 1.165-1.198; o en el volumen colectivo Crisis en la demo-
cracia?, Madrid, 1984.
de 1921, en Obras Completas, vol. XIV, Madrid, 1932, pg. 298.
746
(21) G E O R G E S BERNANOS, La libertad, para qu}, Buenos Aires, 1974, pg. 136. (22) JUAN VZQUEZ DE M E L L A , Discurso en el Congreso de los Diputados el 18 de junio de 1907, en Obras Completas, volumen X , Madrid, 1932, pg. 181. En este discurso Mella afronta con cierta extensin y notable inters una crtica a la teora de la separacin de los poderes. (23). Id., Conferencia en el Teatro Goya,: de Barcelona, el 5 de junio
LAS
LIMITACIONES
DEL
PODER
seductora por sacar de las verdades teolgicas consecuencias polticas y sociales. Comienza Donoso buscando en la doctrina especficamente cristiana de la Trinidad la clave de la estructura metafsica del ser y, de resultas, la explicacin de todo lo creado. Por eso, escribe en el primer captulo del Ensayo: En lo ms escondido, en lo ms alto, en lo ms sereno y luminoso de los cielos, reside un Tabernculo inaccesible aun a los coros de los ngeles: en ese Tabernculo inaccesible se est obrando perpetuamente el prodigio de los prodigios y l Misterio de los Misterios. All est el Dios catlico, uno y trino (...). All la unidad, dilatndose, engendra eternamente la variedad; y la variedad, condensndose, se resuelve en unidad eternamente (...). Porque es uno, es Dios; porque es Dios, es perfecto; porque es perfecto, es fecundsimo; porque es fecundsimo, es variedad; porque es variedad, es familia. En su esencia estn, de una manera inenarrable e incomprensible, las leyes de la creacin y los ejemplares de todas las cosas. Todo ha sido hedi a su imagen; por eso la creadn es una y varia (24). Pero d genial extremeo no se limita a establecer su ley, sino que des dende a explicar su virtualidad que, paradjicamente, no es unvoca, sino que es anloga, pues est sometida a s misma: Siendo una en su esencia, es infinita en sus manifestadones; todo lo que existe parece que no existe sino para manifestarla; y cada una de las cosas que existen la manifiesta de diferente manera: de una manera est en Dios, de otra manera en Dios hecho hombre, de otra en su Iglesia, de otra en la familia, de otra en d universo; pero est en todo y en cada vina de las partes del todo; aqu es un misterio invisible e incomprensible, y all, sin dejar de ser un misterio, es un fenmeno visible y un hecho palpable (25). En la filosofa poltica tambin tiene mucho qu de( 2 4 ) JUAN DONOSO C O R T S , Ensayo sobre D catolicismo, el liberalismo Y el socialismo, en Obras Completas, Madrid, 1 9 7 0 , , vol. I I , pgina 5 1 2 . Cfr. las atinadas consideraciones que hace el profesor CARLOS VALVERDE, S. J., en la Introduccin a la edicin de la obra, vol. I, pgs. 104 y sigs. (25) Id., op, cit., pgs. 5 2 2 - 5 2 3 .
747
MIGUEL
A YUSO
cir Donoso en desarrollo de la ley de la unidad y la variedad, iluminando toda esa rea de la experiencia de un modo mucho ms pleno y en el fondo inteligible que lo que podra hacerlo un planteamiento puramente inmanentista: En la sociedad, la unidad se manifiesta por medio del poder y la variedad por medio de las jerarquas... Su coexistencia es a un tiempo el cumplimiento de la ley de Dios y la fianza de la libertad del pueblo (26). En la Carta, pues, nuestro autor, con otra terminologa, no viene sino a encarecer lo que antes veamos encarnado en la distincin entre poder y autoridad como sillar del orden social y poltico cristiano. Por una parte, puede notarse cmo Donoso insiste en que la unidad se encuentra en el poder, un poder que debe ser uno en la persona del rey, perpetuo en su familia y limitado, porque dondequiera encontraba una resistencia material en una jerarqua organizada. La monarqua absoluta conserv la unidad y la perpetuidad del poder, pero pec al despreciar y suprimir todas las resistencias contra el mismo, al destruir aquellas jerarquas corporativas en las que estas resistencias haban nacido y que eran su encarnacin. El absolutismo, pues, viol la 1 de Dios, pues viol la ley de la variedad y la unidad: Un poder sin lmites es un poder esencialmente anticristiano y un ultraje a un tiempo mismo contra la majestad de Dios y contra la dignidad del hombre. Un poder sin lmites no puede ser nunca ni un ministerio ni un servicio, y el poder poltico, bajo el imperio de la civilizacin cristiana, no es otra cosa. Un poder sin lmites es, por otro lado, una idolatra, as en el subdito como en el rey: en el sbdito, porque adora al rey; en el rey, porque se adora a s propio (27). Pero si Donoso encuentra mucho de condenable en el absolutismo, sus errores los encuentra agrandados en el sistema poltico que naci de la Revolucin francesa. La Monarqua absoluta, aun negando la monarqua cristiana en un aspecto fundament)
(27)
Id., Carta al director de la Revue des Deux Mondes, en Obras
Id., loe. lt. cit., pgs. 769-770.
Completas, vol. II, pg. 769. 748
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
tal, como es el de la limitacin, la afirm en otros dos igualmente fundamentales, como son el de la unidad y perpetuidad. El parlamentarismo, en cambio, viol la estructura del poder en todas sus notas esenciales y, por tanto, en sus consecuencias. El liberalismo, segn escribe Donoso, la niega en su unidad, porque convierte en tres lo que es uno con la divisin de poderes; la niega en su perpetuidad, porque pone su fundamento en un contrato, y ninguna potestad es inamovible si su fundamento es variable; la niega en su limitacin, porque la trinidad poltica en que la potestad reside, o no obra por impotencia, enfermedad orgnica que pone en ella la divisin, u obra tirnicamente, no reconociendo fuera de s ni encontrando alrededor suyo ninguna resistencia legtima. Por ltimo, el parlamentarismo, que niega la Monarqua cristiana en todas las condiciones de su unidad, la niega tambin en su variedad y en todas sus condiciones por la supresin de las jerarquas sociales (28). No quiero entrar en el anlisis de la teora de la divisin de poderes, que Donoso critica muy finamente aunque sin referirla propiamente a Montesquieu, por considerarla, quizs, como una postura liberal comn de su tiempo, pues es materia que ha de desarrollar Juan Vallet. III Tras haberme ocupado, por ms que de modo parcial y casi impresionista, del planteamiento histrico de las limitaciones del poder, no quiero dejar de presentar en los siguientes minutos una visin ms sistemtica. Cabalmente es el mismo problema del que me he ocupado en lo que antecede, slo que contemplado desde un ngulo de mira diferente. Del reconocimiento antes proclamado de la naturalidad del poder se deduce su limitacin. El poder es limitado por su propia naturaleza y sus lmites naturales vienen determinados, porua, parte, por su origen divino, pues en cuanto que es participacin del poder de Dios no puede salirse de los lmites con
(28) Id., loe. lt. cit., pg. 770.
749
MIGUEL
A YUSO
que El ha marcado su obra en la ley natural; y, por otra parte; por su objeto adecuado, que es el bien comn temporal interpretado segn el principio de subsidiariedad. Estos lmites naturales del poder, forzoso es decirlo, los tiene ste en su ejercicio con independencia de su posterior determinacin y concrecin en el orden jurdico concreto de cada comunidad. As, pues, y procurando acertar en un criterio clasificatorio que sea a un tiempo suficientemente expresivo y sustancialmente exacto, podemos distinguir tres tipos principales de limitaciones del poder: A) En un primer lugar topamos con limitaciones religiosas y ticas. Ningn principio como el religioso para contener los apetitos desmesurados de poder y ningn fundamento como el moral para basar la recta convivencia. Aqu tambin la voz proftica de Donoso Corts resuena en nuestros odos: Seores, no hay ms que dos represiones posibles: una interior y otra exterior, la religiosa y la poltica. Estas son de tal naturaleza que, cuando el termmetro religioso est subido, el termmetro de la represin est bajo, y cuando el termmetro religioso est bajo, el termmetro poltico, la represin poltica, la tirana, est alta. Esta es una ley de la humanidad, una ley de la historia (29). Es en su famoso Discurso sobre la dictadura, el que apuntal a Narvez antes de que tiempo despus otro discurso suyo, el Discurso sobre la situacin poltica de Espaa, le derribara, en el que el genial extremeo nos traza un paralelismo que todava, ledo hoy, impresiona. Pero, si desde el punto de vista de la sociedad, los lmites religiosos y ticos son bsicos por cuanto en una sociedad limpia la coaccin puede reducirse al mnimo, mientras que en una sociedad decadente la coaccin slo clava en expresin de Rostowtzeff (30) la carne podrida, que se desgarra, haciendo, en expresin clsica, que esa sociedad
(29) Id., Discurso sobre lia dictadura, a i Obras Completas, volumen I I , pg. 316. (30) Cfr. M I G U E L R O S T O W T Z E F F , Historia social y econmica del
Imperio Romano, Madrid, 1962. 730
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
no soporte ni sus males ni sus remedios;, desde el punto de vista del gobernante, no dejan de ser menos operativos e importantes, pues los valores religiosos y morales descubren al hombre su verdadera misin y encarnan en el gobernante la prudencia poltica capaz de hacer posible lo que es necesario, verdadera piedra filosofal de la ciencia y quehacer polticos. Adems de que, desde este mismo punto de vista, la conciencia de ser un mero administrador y de actuar como vicario es una eficaz barrera contra la jactancia del gobernante. Esa esencial delegabilidad del poder constituye tambin uno de sus rasgos ms caractersticos frente al carcter esencialmente indelegable de la autoridad (31). B) En un segundo lugar tenemos que referirnos a las limitaciones orgnicas. La mera existencia de una sociedad fuerte y vigorosa es un eficaz mecanismo disuasorio frente a las veleidadades expansivas del poder poltico. Pero si la sociedad est, adems, estructurada y en sus distintos niveles rige el principio de autonoma jurdica ese es el, corazn del fuero, se multiplican las garantas de libertad y se reducen a su mnima expresin los temores de abuso. El filsofo belga Marcel de Corte lo ha expresado sintticamente en su ensayo La educacin poltica (32) y, a pesar de que es sobradamente conocido para los lectores de Verbo, no me resisto a citar uno de sus prrafos: Todo Estado construido sobre comunidades naturales y sobre la radicacin que ellas difunden, ve de tal modo reducido su poder a su justa medida, que raramente acta como una manifestacin de una fuerza exterior a los ciudadanos. Por el contrario, todo Estado sin sociedad es axiomticamente coercitivo, policaco, armado de un arsenal de leyes y reglamentos encargados de dar sentido a las conductas imprevisibles y aberrantes de los individuos. Su tendencia al totalitarismo es directamente proporcional a la desaparicin de las comunidades nat31) Cfr. ALVARO D ' O R S , Escritos varios sobre el Derecho en crisis, cit., pgs. 93 y sigs. (32) Cfr. M A R C E L DE C O R T E , La educacin poltica, Verbo, nmero 59 (1967), pgs. 635-659.
751
MIGUEL
A YUSO
tfales, a la ruina de las costumbres, a la debacle de la educacin. Este texto, sumamente preciso, aclara una buena parte de las cuestiones que levantan las limitaciones orgnicas y, sobre todo, da respuesta al gran tema del cambio de signo del poder y, de resultas, de la libertad. En efecto, la clave del aspecto humano entraable, por usar de la terminologa acuada por Vicente Marrero en un libro original e incitador (33) de los poderes antiguos radicaba en la cohesin hondsima de la ortodoxia pblica catlica y en la variedad y libertad fecundsimas de lo que Donoso Corts, como antes vimos, llam las jerarquas sociales. l a teora y la praxis liberales, en cambio, y abriendo la sima en cuya profundizacin han colaborado todos los totalitarismos, no slo ha negado la limitacin del poder que es fruto de la variedad jerrquica, sino que ha despedazado a la sociedad desde dentro, fragmentndola, negndole la coherencia de lo que Kendall y Wilhelmsen llamaron la ortodoxia pblica (34). C) En tercer lugar tenemos limitaciones propiamente jurdicas o constitucionales. Qu duda cabe de que las limitaciones ticas y religiosas, en cuanto arraigan en el estrato ms profundo del hombre, son tambin las ms slidas y las que ms dejan la libertad al abrigo de cualquier arbitrariedad humana. En la plena sumisin al derecho natural est la piedra de toque del poder ordenado, pues, como seal Po X I I en su mensaje de Navidad de 1942, Con sempre (35), el saneamiento de la situacin a que ha llegado hoy el sentimiento jurdico por obra del positivismo y del utilitarismo slo puede obtenerse cuando se despierte la conciencia de un ordenamiento jurdico fundado en
(33) Cfr, V I C E N T E M A R R E R O , El poder entraable, Madrid, 1935. ( 3 4 ) Cfr. W I L M O O R E KENDALL y F R E D E R I C K D . W I L H E L M S E N , Cicero and the politics of the public orthodoxy, Pamplona, 1965; y de WILHELMSEN, tambin, La ortodoxia pblica y los poderes de la irracionalidad, Madrid, 1965. (35) Po XII, Con sempre, en Documentos polticos de doctrina pontificiaMadrid, 1958, pgs. 838-855. 752
LAS
LIMITACIONES
DEL
PODER
el supremo dominio de Dios y en los inviolables derechos naturales de la persona. Qu duda cabe tambin que las limitaciones orgnicas son imprescindibles, pues la centralizacin de la sociedad -como por otra parte la divisin del poder son errores polticos gravsimos que provienen de una filosofa desenfocada. Mientras que la comunidad poltica descentralizada que distribuye la autoridad a travs de una diversidad de instituciones autnomas, es exigida por la misma ley de 'la existencia poltica. Pero, al lado de las limitaciones ticas y orgnicas, hemos de referirnos tambin a las limitaciones propiamente jurdicas o constitucionales. Aportan, sobre todo, una dimensin ms extrnseca al tema de las limitaciones del poder, pues realizan su funcin a travs de condicionamientos impuestos por la sociedad a travs, generalmente, de rganos que la representan. Estn ntimamente relacionadas con la situacin y circunstancias de cada pueblo y son, por tanto, esencialmente mudables y adaptables. En consecuencia, finalmente, estn tambin en estrecha relacin con la peculiar institucionalizacin de cada comunidad.
IV
En nuestros das la tensin entre poder y autoridad ha desaparecido y el poder ha ido eliminando del campo poltico y social las instancias de autoridad con las que en tiempos pasados, y en un dilogo continuado, construy sociedades libres. La Iglesia, sede principal de la moral personal y social, ha ido reduciendo su mbito de influencia ah radica la autoridad, en influir sin tener propiamente poder, primero en el mbito poltico y ms tarde en el propiamente social de la moral familiar y la educacin y enseanza. Hasta el punto de que ha podido decirse que al lema aejo de la separacin entre la Iglesia y el Estado, y una vez consumada, ha seguido la separacin entre la Iglesia y la sociedad (36). Dirase que la propia Iglesia, instala( 3 6 ) Cfr. THOMAS MOLNAR, Ideologa y religin en la Hungra de hoy, en Verbo, nm. 2 3 1 - 2 3 2 ( 1 9 8 5 ) , pg. 1 1 7 .
753
MIGUEL
YUSO
da en la tesis serfica del pluralismo, se ha acomodado a tal hecho hasta que ha empezado a ser molestada por el desenvolvimiento de lo que en el plano terico haba aceptado (37). Las instituciones sociales, privadas de repercusin partidpativa por el monopolio poltico de los partidos, han ido sufriendo la erosin acelerada de la masificadn y el uniformismo. El proceso descrito con trazos luddsimos por Bettrand de Jouvend y prolongado por nuestro amigo Thomas Molnar, dd Estado, una vez convertido en nico agente de la vida sodal, dispensando sus favores y concediendo sus mercedes en una cascada descendente de nuevas feudalidades (38), podra ser aqu evocado si no tuviera encaje ms apropiado en otras partes del programa de esta Reunin. Pero la limitadn del poder es una necesidad permanente y el Estado actual sigue buscndola, aunque no da con ella, pues la busca donde no puede encontrarla, sencillamente, porque se encuentra en otra parte, predsamente en esas instandas de autoridad a que acabo de referirme. La divisin de poderes que resulta inviable; los derechos humanos entendidos como dogmtica consensualista y esencialmente operativa o estratgica (39); o la opinin pblica, forjando mitos, imgenes, slogans, selecdonando y manipulando la informacin (40) y con una innegable predisposidn hada la criptocrada, no adertan a detener los abusos dd poder, lo que por pasiva- demuestra la necesidad de una autoridad independiente, cristalizada en rganos de con(37) Cfr. J O S G U E R R A CAMPOS, La Iglesia y la comunidad poltica. Las incoherencias de la predicacin actual descubren la necesidad de reedificar la doctrina de la Iglesia, en M I G U E L AYUSO (editor), XIV
Centenario del III
Concilio de Toledo. Iglesia-Estado: dnde estamos
hoy?, nmero extraordinario de la revista Iglesia-Mundo, nm. 384 (1989), pgs. 51-58. (38) Cfr. T H O M A S MOLNAR, El socialismo sin rostro, Madrid, 1979. (39) Cfr. M I G U E L A Y U S O , La visin revolucionaria de los derechos humanos como ideologa y su crtica, en Andes de la Real Academia de lurisprudencia y Legislacin, nm. 2 0 ( 1 9 8 9 ) , pgs. 2 8 0 - 2 9 8 . (40) Cfr, M A R C E L DE C O R T E , La informacin deformante, Verbo, nm. 41 (1966), pgs. 9-27.
754
LAS LIMITACIONES
DEL
PODER
sejo desprovistos de poder que, con su saber socialmente reconocido, sean capaces de desautorizar a la potestad (41).
* * *
Concluyo. El tema de las limitaciones del poder, a la luz del estado actual de las sociedades llamadas democrticas, no puede presentar aspectos ms inquietantes. Desde que Maquiavelo convirti la poltica, independizada del derecho, en una tcnica racional del poder, al que a su vez consider sin otro fin que el propio poder, y desde que Bodino convirti ese instrumento en soberano, la moral y las jerarquas sociales han sufrido un prolongado exilio de la vida poltica. El constitucionalismo no ha seguido sino por un cauce que encontr excavado. Snchez Agesta lo ha destacado en una pgina de las ms lcidas del Derecho poltico de nuestros das: El pdmado de la voluntad de poder sobre la constitucin social, que es uno de los caracteres de nuestro tiempo, ha quebrado el hilo de una tradicin forjadora de instituciones, y en cierto modo todo el orden constitucional contemporneo se presenta cmo un proyecto racional de constitucin, no slo de las instituciones que encarnan el poder poltico sino de la misma entraa del orden social (42). Es difcil aadir nada ms. Si me permiten sacar una conclusin ms ceida di tema de esta comunicacin, dir que para recuperar la. verdadera metafsica del poder,, con sus inherentes limitaciones ticas, orgnicas y jurdicas, una intensa moralizacin de la poltica y una recuperacin de la autntica vida social son presupuestos inexcusables. Pero ello nos lleva muy lejos...
(41) Cfr. A L V A R O D ' O R S , La violencia y el orden, cit., pgs. 106 y siguientes. (42) Cfr. Luis SNCHEZ AGESTA, Curso de derecho constitucional comparado, Madrid, 1980, pgs. 27-28.
755
También podría gustarte
- La Numerologia Magica PDFDocumento49 páginasLa Numerologia Magica PDFfernar7579% (28)
- Bruno Corsani - Guia para El Estudio Griego Del Nuevo TestamentoDocumento429 páginasBruno Corsani - Guia para El Estudio Griego Del Nuevo TestamentoJose Candamil86% (7)
- Oswald Spengler - La Decadencia de Occidente 2Documento461 páginasOswald Spengler - La Decadencia de Occidente 2Juan Morato100% (14)
- Rol Del Docente y Estudiante en La Evaluacion FormativaDocumento1 páginaRol Del Docente y Estudiante en La Evaluacion FormativaLalo Quispe Delgado67% (3)
- Plan General de La Auditoría AdministrativaDocumento26 páginasPlan General de La Auditoría Administrativaaraceli3garc3a33% (3)
- Søren Kierkegaard - Las Obras Del AmorDocumento0 páginasSøren Kierkegaard - Las Obras Del AmorExotismoradical100% (3)
- Control de Lectura Revista Pucp - ContratacionesDocumento534 páginasControl de Lectura Revista Pucp - ContratacionesJumber Ponce100% (3)
- Tempier, SyllabusDocumento27 páginasTempier, SyllabusJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Calipso y La DiosaDocumento12 páginasCalipso y La DiosaJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Padem 2022 Daem CañeteDocumento100 páginasPadem 2022 Daem CañeteCristian Gonzalo Pascal KrauseAún no hay calificaciones
- Actividad Personal Social (23-11-2021)Documento4 páginasActividad Personal Social (23-11-2021)EstherDipazAmes67% (3)
- La Llave de Mi Casa 1er. Grado FINALDocumento26 páginasLa Llave de Mi Casa 1er. Grado FINALluz galdeano100% (1)
- Caso DO Grupo BimboDocumento36 páginasCaso DO Grupo BimboAlejandro García Meneses0% (1)
- Estrellas en La TierraDocumento6 páginasEstrellas en La TierraLuis MurciaAún no hay calificaciones
- Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de La Biblia en La Iglesia, Vaticano 1993Documento128 páginasPontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de La Biblia en La Iglesia, Vaticano 1993José Aravena100% (1)
- Rudolf Steiner - La Misión Del Arte-1Documento16 páginasRudolf Steiner - La Misión Del Arte-1José Aravena0% (1)
- Poema de Parmenides Bernabe BilingueDocumento33 páginasPoema de Parmenides Bernabe BilingueJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Ars MagnaDocumento195 páginasArs MagnaJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Elementos de Metafísica - Leonardo Castellani PDFDocumento112 páginasElementos de Metafísica - Leonardo Castellani PDFJoeMoeller100% (1)
- 110-117 "Sobre Las Virtudes y Los Vicios" de Aristóteles1Documento8 páginas110-117 "Sobre Las Virtudes y Los Vicios" de Aristóteles1José AravenaAún no hay calificaciones
- Idea de FilosofiaDocumento113 páginasIdea de FilosofiaJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Juan Antonio Widow Escritos Politicos de Santo Tomas de AquinoDocumento64 páginasJuan Antonio Widow Escritos Politicos de Santo Tomas de AquinoJosé AravenaAún no hay calificaciones
- Modelo Designación de Personal y Toma de Conocimiento de La Cofinanciación FSE Ignacio PérezDocumento2 páginasModelo Designación de Personal y Toma de Conocimiento de La Cofinanciación FSE Ignacio Pérezignacio perezAún no hay calificaciones
- Oratoria ForenseDocumento18 páginasOratoria ForenseLuis Villarreal AvalosAún no hay calificaciones
- Re-Tratos - Libia Posada RestrepoDocumento7 páginasRe-Tratos - Libia Posada Restrepolaurisaq-1Aún no hay calificaciones
- Thi Unidad 1 Aprender A Ser PDFDocumento99 páginasThi Unidad 1 Aprender A Ser PDFGiovanna ArandaAún no hay calificaciones
- Cronograma Inscripcion 1-2024 (Im)Documento1 páginaCronograma Inscripcion 1-2024 (Im)WILLIAMAún no hay calificaciones
- Rol Del Psicólogo ComunitarioDocumento3 páginasRol Del Psicólogo ComunitarioDiana Olarte Velasco50% (2)
- Syllabus Administracion de Recursos Humanos-2011-IDocumento6 páginasSyllabus Administracion de Recursos Humanos-2011-IJonathan VillagraAún no hay calificaciones
- Malla Curricular 2018 AEP 7 9 GradoDocumento17 páginasMalla Curricular 2018 AEP 7 9 GradoLuis Miguel Herrera70% (10)
- PDFDocumento69 páginasPDFWilber VillegasAún no hay calificaciones
- Forte Primaria.1Documento20 páginasForte Primaria.1Veronica ViañoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Caj Cine-DebateDocumento6 páginasProyecto de Caj Cine-DebateAna MariaAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida de Camil 23Documento12 páginasHoja de Vida de Camil 23siolcAún no hay calificaciones
- Tutorial EdpuzzleDocumento26 páginasTutorial EdpuzzleAlejandro RuedaAún no hay calificaciones
- Constancia EstudiosDocumento1 páginaConstancia EstudiosJeimmy Esttefania Villasana SuarezAún no hay calificaciones
- Curriculo y Psicopedagogia Daniela Mundaca Moya - Semana 2Documento6 páginasCurriculo y Psicopedagogia Daniela Mundaca Moya - Semana 2Daniela AlejandraAún no hay calificaciones
- Agenda de TrabajoDocumento3 páginasAgenda de Trabajojucero1966Aún no hay calificaciones
- Trabajo en EquipoDocumento8 páginasTrabajo en EquipoAnaKarenina0% (1)
- Sílabo Hidrología Avanzada 2021Documento5 páginasSílabo Hidrología Avanzada 2021Ronald CáceresAún no hay calificaciones
- Importancia de La Implementacion de La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y Las Consecuencias de Su No MplementacionDocumento16 páginasImportancia de La Implementacion de La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y Las Consecuencias de Su No MplementacionAstrid Peña NevadoAún no hay calificaciones
- Memoria de La Experiencia Docente en La Enseñanza y El Aprendizaje de La Historia en La Escuela PrimariaDocumento4 páginasMemoria de La Experiencia Docente en La Enseñanza y El Aprendizaje de La Historia en La Escuela PrimariaIsrael Cruz NietoAún no hay calificaciones
- Chan Kantun LuisEduardo S9Documento13 páginasChan Kantun LuisEduardo S9Luis KantunAún no hay calificaciones