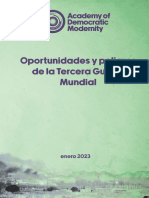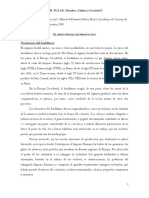Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Farock 2
Farock 2
Cargado por
Comando MarxianoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Farock 2
Farock 2
Cargado por
Comando MarxianoCopyright:
Formatos disponibles
Clase 6
La Imagen se pliega sobre s misma Cuando las pelculas conversan. Las pelculas de Harun Farocki sobre Jean - Luc Godard y Jean Marie Straub. Despus de todo, qu queda?. Lugar del cineasta poltico en el cine actual segn Harun Farocki.
Charla informal con Harun Farocki, 17/04/2003: No hay que creer en el origen
Introduccin Ponemos fin aqu a nuestro tercer seminario virtual sobre cine alemn. Un seminario muy particular donde, a partir del anlisis de la obra Harun Farocki, hemos intentado pensar ciertas cuestiones acerca del estatuto de la Imagen en la sociedad y la cultura contempornea. Como siempre, no es nuestra intencin agotar la obra de un autor, Farocki en este caso, ni promover ningn tipo de cierre del anlisis y la reflexin sino, por el contrario, incitar nuevas bsquedas, abrir nuevos interrogantes. Si ha habido alguna premisa general, utilizada a lo largo del seminario, es aquella que tiene que ver con considerar, por un lado, la no separacin entre Imagen y Realidad. La Imagen no es una mera re-presentacin de la realidad. No es una muestra fiel, objetiva y separada de lo que el mundo es. Por el contrario, la Imagen es la realidad, forma parte de su construccin, la configura, le da sentido, percepcin y le otorga valor (significacin). Por otro lado, tambin hemos sostenido la idea de que esta Imagen - realidad construccin, est producida, organizada y comandada por el Tpico. Por esa informacin - comunicacin que nos pide, que nos exige, un cierto comportamiento, una cierta accin, un cierto cuerpo y un cierto deseo. En el reducido espacio de estas seis clases, esperamos haber rozado al menos una problemtica extremadamente amplia y heterognea; tal vez la ms compleja de nuestra realidad actual ya que en ella se insertan problemticas del orden poltico, social, religioso, econmico, etc.. Pero lo cierto es que s hemos podido contemplar, o exponer el surgimiento de una curvatura que va desde la primera representacin realista, "De re metlica" (por citar el ejemplo que dimos en la clase 2) hasta la precisin quirrgica que se pretende de las bombas contemporneas, que tienen incorporadas una cmara de video, tal como podremos ver en "Eye Machine", una de las ltimas obras de Farocki. De ese modo, se tiende una suerte de plano, de superficie inmanente que presenta siempre a la imagen ligada a la produccin y el consumo por un lado y al control y la anticipacin del deseo por el otro. Esa, tambin, no es otra que la historia del cine, la historia de nuestro pensamiento occidental y capitalista. El anlisis de ese plano es una de las tareas tericas, filosficas e intelectuales ms urgentes de la actualidad. Al final de esta clase encontrarn una charla exclusiva que mantuvimos, Inge Stache, Estela Vzquez y Ricardo Parodi, con Harun Farocki con motivo de su visita a Buenos Aires durante el pasado V Festival Internacional de Cine Independiente. Esperamos que la disfruten.
Videogramas de una revolucin 1992
6.a.- Videograma de un pliegue Cmo pensamos la Historia?. La pensamos como la historia de los grandes acontecimientos, la historia contada como Imagen- accin, con individuos hroes que resuelven grandes, espectaculares situaciones. Por ejemplo, supongamos la historia de una revolucin; nuestro concepto institucional, convencional de historia, exige la consideracin de ese hecho dentro del "ro continuo" de la Historia y, por lo tanto, tpicamente, discursivamente, demanda, exige una narracin. Es que la Historia convencionalizada supone la presencia de una narracin
Videogramas de una revolucin 1992
orgnica, de una estructura que haga de soporte e interprete los acontecimientos. Leer y ver la historia, en ese caso, es como asistir a la construccin de una estructura donde se van a ir insertando los acontecimientos segn un orden de jerarquas. En otras palabras, la estructura posee siempre un centro y personajes que generan justamente acciones centrales. Esos centros de determinacin (de la accin y la historia) han de constituirse tambin en el centro de la representacin. Todo lo importante, lo digno de ser representado, estar en el centro, en el foco, de la representacin. Suponemos pues, un "espacio de las similitudes, bien encajado en la cadena de las inclusiones, bien sealado por la ley de las relaciones, y donde lo local responde a lo global, este espacio de representacin y de imgenes, de escudo e iconografa, sigue siendo, claro est, un esquema de orden. La cadena est estructurada por la relacin de orden. La casa en la calle y el callejn en Gurande, la ciudad en su provincia y Bretaa en Francia, todo esto no es reflexivo, asimtrico y transitivo. He aqu pues el orden estructural que puede desplegarse en un carilln de modelos"(1). Y si luego hablamos de un registro "documental" de ese mismo espacio acontecimiento asumimos, como "condicin natural", que el registro producido posee tambin, estructuralmente, similares condiciones formales de continuidad y desenvolvimiento lgico de aquello que se pretende testimoniar. Damos por descontado, desde nuestra perspectiva de cmodos visualizadores pasivos acostumbrados a ver en nuestras pantallas televisivas el desfile incesante de los hechos y acontecimientos que jalonan una Historia bien narrada, previamente digerida y montada para que nada sorprenda a nuestros bien centrados sentidos, que la cmara no crea el hecho sino que simplemente nos muestra lo Real tal cual es, y "desde el mejor ngulo posible". En realidad, hoy ms que nunca, seguimos pensando que "tiene que haber imgenes de todo" (Cf. Clase N 2). Pero sabemos que dichas imgenes, ya lo hemos discutido tambin, lejos de configurar una "Cultura de la Imagen", producen el entramado de una "Cultura del Tpico" o del clish que hace de nosotros espectadores del espectculo de nuestra propia vida e historia o, a la inversa, hace de la vida y la historia un espectculo entretenido. Estamos ms bien ante una cultura o sociedad del espectculo. Una "Sociedad del Espectculo" es aquella mquina de produccin que asegura que la Imagen sea precisamente aquello que no veamos. Presos de un flujo ininterrumpido e indiferenciado de representaciones, estamos muchas veces frente al televisor en un estado de alienacin o suspensin de nuestra existencia cercano a la narcosis. Todo hecho debe ser cuantitativamente espectacular, "sensacional". Todo hecho debe ser transformado, mutado en acontecimiento. Pero en un acontecimiento pautado, vaciado de significacin, regulado por estndares tpicos altamente cristalizados, "profesionalizados". As es como se escribe- filma la historia: encajndola dentro de un tejido de relaciones y narraciones. Y son los "profesionales" de la narracin (periodistas, escritores, cineastas, etc.) los encargados de asegurar la continuidad de un sentido (nico) de la historia. Por el contrario, en "Videogramas de una Revolucin" la representacin pareciera no tener centro. El acontecimiento va construyndose desde la periferia, desde los contornos borrosos y perdidos de las representaciones logradas por las cmaras VHS de los aficionados que generan, que producen, una imagen "substandard" de la revolucin que depuso, en 1989, al dictador Nicolae Ceaucescu. El filme est "armado" (la utilizacin del trmino Montaje sera aqu inapropiada ya que esa palabra remite al intento de constitucin de un Todo; a la pretensin, ms o menos sostenida, de construccin de una organicidad. Farocki renuncia a tal pretensin), editado, a partir de filmaciones "amateurs", realizadas por aquellos que no son tcnicos especializados en la confeccin de un acontecimiento (esto es, un Saber) institucional.
Jean-Marie Straub y Daniele Huillet trabajando en una pelcula basada en "Amrica" de Franz Kafka. 1983
El resultado de la utilizacin de esas imgenes configura un "caosmos", un cosmos catico, inconexo, donde la historia ya no est en el centro de la representacin, sino que slo la roza y la marca como de costado, como en un movimiento de fuga, como si ella misma no quisiera dejarse atrapar en el estrecho visor de la cmara. "El hombre que maneja la cmara no registra la imagen para difundirla y con sta la idea de la revolucin, quiz piensa en algunos amigos a los que se las podra mostrar para preservar el carcter fctico del evento. En caso de que la manifestacin fuera reprimida o el rgimen de Ceaucescu saliera victorioso, sera difcil mantener el recuerdo de la sublevacin. Con su imagen, el hombre detrs de la cmara demuestra que no mir para otro lado. Sus imgenes cuentan con un futuro en el cual puedan ser proyectadas, ellas pretenden evocar la llegada de esa era." (2) "El hombre que maneja la cmara" no est ganado, al menos todava, por el imaginario del "profesionalismo", tal vez por ello mismo, las imgenes de
"Videogramas..." no cesan de remitir al flujo del tiempo. En las imgenes que los amateurs tomaron de la revolucin lo real est siempre en fuga, es un espectro en el fondo de una calle. La revolucin es un incidente que la cmara solo puede captar fragmentariamente. Son jirones de lo Real, de un real que aparece tambin en trminos de duracin, de intervalo o unidad de tiempo entre acciones, entre palabras, entre tomas. Por otro lado, la cmara de la televisin oficial capta el gesto de Ceaucescu. La edicin de Farocki repite el "gestus" incontables veces, hacindolo cambiar de sentido. Es cierto que esa edicin de Farocki, el entrecruzamiento y reencadenamiento entre la serie visual y la serie sonora, entre la voz en "off", que aporta alguna informacin, y las imgenes movidas y borrosas, aportan alguna organicidad a "Viodeogramas...". Pero sta nunca es global o pretende un cierre condensatorio. Incluso las fallas tcnicas, las interrupciones, todo lo que constituira el ruido en la transmisin de la informacin, es aqu utilizado para impulsar la emergencia de un otro sentido. Lo importante es que la indagacin de Farocki, su "objeto", ahora es otro. Ya no se trata de un documental sobre la revolucin rumana. Es un trabajo de indagacin, de pregunta, no de tesis (el cine de Farocki no es un cine que proponga tesis de ningn tipo), acerca de como cientos de cmaras amateurs, substandads, construyen un acontecimiento singular y novedoso. Ms y ms cmaras generan una identidad (3) difusa, variable, caleidoscpica, etrea incluso. Ah tenemos un primer plegado de la imagen: cuando el objeto de la imagen es no un referente existente fuera de la representacin, sino una representacin previa.
6.b.- El plegado infinito "La cmara de Bresson se sita entre las personas, casi en donde se halla el eje de accin. Se denomina eje de la accin a la lnea imaginaria trazada entre dos personas interrelacionadas. Seala el recorrido de la mirada, de la palabra, de los gestos. Esta lnea significa lo mismo que un ro en la geografa (o en estrategia militar): una orientacin y a la vez un lmite." (4) Esta es otra forma del plegado de la imagen sobre si misma, tal vez ms evidente que la anterior: la que constituye la reflexin sobre el acto- pensamiento flmico. Pero ese pensamiento constituye ya una accin afirmativa que no se da en cualquier terreno. Depende de un plano, de un mbito especfico, de un dispositivo determinado. A veces, en un momento afortunado, el encuentro entre dos dispositivos diferentes, puede hacer nacer una nueva idea. Farocki ha dicho en cierta oportunidad: "filmo mi biblioteca". Desde esa frase podemos adivinar que parte de su fascinacin y admiracin por la obra de Jean Marie Staub y Danile Huillet pasa por esa suerte de pulsacin o pulsin literaria que es como el trasfondo o el correlato incesante de los textos e imgenes de sus pelculas. No estamos hablando del remanido tema de la relacin cine- literatura. Estamos afirmando la hiptesis de que tanto en el cine de Straub, como en el de Farocki hay una especie de reversibilidad textual entre la palabra y la imagen que posee la virtud o la potencia de producir nuevas inversiones en las series naturales. En "Jean-Marie Straub y Daniele Huillet trabajando para una pelcula segn un fragmento de la novela "Amrica" de Franz Kafka", se ve a Straub, junto a su esposa, guionista y colaboradora de siempre, sealando cuestiones que tienen que ver no con el texto mismo de Kafka, no con el sentido de dicho texto, sino con la entonacin, con la forma en que la voz da cuerpo a dicho texto. Farocki, aqu interviniendo como actor, no cesar, en algunos de sus trabajos, de remitir a esa inversin de la lgica de los elementos y los sentidos. Lo har, es cierto, desde un otro lugar, pero el intento es similar. Lo har desde el lugar de una construccin de la idea que no se afirma en la unidad entre la palabra y la imagen sino precisamente en su disyuncin, en su incorporalidad. Por cierto, Straub no realiza simples adaptaciones de obras literarias. A partir de la imagen, ese indefinible, esa cualidad afectiva que un texto puede sugerir, realiza no una actualizacin (una accin) en representaciones sino una nueva bifurcacin un nuevo pliegue del sentido, un nuevo "bucle" de las significaciones en el filme. Es como una suerte de trasfondo, presin de lo "bajo", de la tierra, de la Naturaleza que es lo inactualizable de un texto. Es el encuentro de la cmara con una palabra lo que construye no una unidad sino una disrrupcin productiva. Como en Syberberg y Marguerite Duras, en Straub, este plegado del cine sobre si mismo, estas inflexiones de la voz sobre la imagen y de la imagen sobre la voz tienen que ver con algo que hemos sostenido desde el comienzo de nuestros seminarios on- line: que el cine piensa y que los grandes autores, a la vez de ser grandes artistas, son tambin grandes
Eye-Machine (Auge-Maschine)
pensadores. Pero pensadores que ya no producen pensamiento en trminos de palabras o conceptos. Son pensadores que piensan a partir de algo mucho menos definible y enunciable como es la Imagen. La Imagen como una experiencia perceptual no reducible al universo de la representacin. La imagen como aquello que puede oradar, atravesar el tpico. La Imagen como la no comunicacin. Pero, si el cineasta es un pensador, y ms an, un terico, no ser necesario, para llevar a cabo su cometido, para hacer de la teora un acto de elucidacin, reflexionar acerca de los mecanismos, de los dispositivos que hacen posible su propio pensamiento? Eso es lo que hace Farocki en varios de sus artculos y en "Jean-Marie Straub y Daniele Huillet ..." : desandar los mecanismos, las mquinas de pensamiento que construyeron los grandes maestros. Pero con la salvedad de que Farocki sabe que dichas mquinas, que dichos sistemas de pensamiento son especficos, dependientes de un dispositivo especfico. No hay ideas en general, un creador de pensamiento cinematogrfico crea, genera ideas a partir del dispositivo especfico que es capaz de generar o revalorar. El primer plano en Bresson, por ejemplo. Bresson crea toda una cualidad especfica del espacio a partir del trabajo intensivo que realiza sobre el primer plano. Si, para Bresson, "el cine es el tipo de arte que reclama un estilo", no cabe duda que l es el gran estilista del cine. Es el primer plano el que constituye la marca del estilo, la idea en Bresson. Es a partir del primer plano que es capaz de construir una nueva dimensionalidad. Una dimensionalidad tan espacial como espiritual. Partir del espacio para alcanzar lo virtual, lo mental o un elemento espiritual (llammoslo como queramos) que no se agota, que desborda el terreno de la representacin. Es a partir de ese rostro construido, de ese plano de inmanencia del rostro devenido primer plano, que toda una microfisonoma del universo es alcanzada. Es esa potencia de lo virtual lo que fascina a Farocki de Bresson
Eye-Machine (Auge-Maschine)
6.c. La creacin de un plano de inmanencia Si consideramos individualmente cada una de las pelculas de Farocki seguramente encontraremos en ellas muchas irregularidades, con momentos de mayor o menor inters para el espectador y el terico. Pero es en el conjunto de su obra, en lo que el conjunto de lo que sus filmes ponen de manifiesto, donde podemos encontrar, por el contrario, la construccin singular, como pocos realizadores han podido lograr, de un plano de inmanencia, de una suerte de radiografa espectral del costado virtual del pensamiento capitalista tardo. Aceptemos que pensar, crear y resistir son un mismo y nico acto. El pensamiento ya es un acto y al mismo tiempo acto de resistencia; as, lo que el cine de Farocki traza es un plano continuo debajo de las discontinuidades aparentes de los conceptos e imgenes emergentes en un momento social particular. Configura un plano de inmanencia, una imagen del pensamiento capitalista tardo. No un pensamiento o una Idea concretas en si mismas, traducibles en trminos de discurso. Algunas de esas ideas, pensamientos ya actualizados en palabras, son las que aparecen en sus textos escritos, en sus teoras, incluso en la voz en "off" que se entrecruzan con las otras ideas que aportan las representaciones. El plano del que hablamos es previo, anterior a cualquier tesis. Por eso el Cine (con maysculas, dando idea as de su globalidad) de Farocki adquiere su real valor no en sus particularidades sino en sus expansiones horizontales. No en lo trascendente, sino en lo inmanente del flujo de la materia - imagen que subyace a sus representaciones. Son imgenes de un plano previo sobre el cual, luego, se actualizan "imgenes desprovistas de intencin social", que "no son para edificar", "ni para reflexionar", tal como rezan los ttulos de "Eye Machine I y II", uno de los ltimos trabajos de Farocki, una puesta donde se entrelazan los dispositivos de visibilidad / invisibilidad electrnica puestas al servicio de la industria tanto civil como militar. "En la era de la produccin de flujo continuo, imgenes para monitorear lo predeterminado", se lee all. Y esa es la lgica del capitalismo tardo con respecto a la imagen: que verifique, que garantice y reafirme lo ya determinado, lo ya producido. Pero la construccin de un plano de inmanencia es otra cosa. Es la determinacin difusa de un territorio, de los accidentes geogrficos que dan cuenta de la dinmica, de los movimientos de una regin. Es el sustrato del pensamiento en s mismo; es lo que el pensamiento tiene de pura conexin mvil, de movimiento previo a la actualizacin concreta. Es el movimiento infinito, o el infinito como movimiento que define al pensamiento en tanto Imagen. Sobre l, sobre el plano de inmanencia, se asientan luego las diferentes variaciones de velocidad que
Imgenes del mundo y epitafios de guerra 1988
constituyen, ahora s, representaciones determinadas, reflexiones particulares, imgenes comunicables. Desde la fotografa utilizada como herramienta para el control de calidad de la guerra, hasta las naturalezas muertas de la publicidad contempornea, pasando por la pretensin de los arquitectos de malls de hacer, de construir, un espacio ptico, ms visual que fsico - corporal, la diferencia entre el plano de inmanencia y el concepto actualizado en representaciones cinematogrficas presenta la misma disparidad y relacin existente entre el movimiento perpetuo del mar y el de las olas que coronan su superficie. Cada una de las olas, en su momento de actualizacin, muestra alguna particularidad, produce un corte mvil, del plano de inmanencia. A lo largo del seminario hemos andado de ola en ola, de filme en filme, de temtica en temtica, desde el primer gesto cinematogrfico de los hermanos Lumiere, hasta las mas sofisticadas cmaras colocadas en las ojivas de los misiles. Es ahora tiempo de reconocer que todava nos falta conocer el fondo del mar. Para ello nos son insuficientes las cmaras de vigilancia o de comunicacin. Tampoco sirven los "videogramas". Ellos slo dan cuenta de las superfies, de lo (e)vidente. Necesitamos ms bien un sonar o a un Bresson. Necesitamos de ese Bresson que supo partir de lo inmanente del plano (del primer plano) para llegar a una otra dimensin mucho menos tangible, la dimensin de lo virtual o lo espiritual. Pero, siguiendo con la metfora marina, Farocki es un marinero que, montado sobre su cmara - buque, se atreve a los mares ms embravecidos, los de la guerra por ejemplo, o a los de engaosa calma (nada ms inocente, ms tranquilo, que ir a solicitar empleo u ordenar los productos en una gndola, por ejemplo). Pero es un marinero que tambin suele acercarse a la playa porque sabe que desde all, desde el borde, hay quienes contemplan con ojos negros y profundos, como los de las mujeres argelinas de "Imgenes del Mundo....", los flujos y reflujos de la marea sin comprenderlos del todo bien, aunque determinen sus vidas. Son los que no estn nunca en el centro de la historia pero que la padecen en sus cuerpos. Son los que le dan, los que aportan a la Historia, un gesto humano. Hasta nuestro prximo seminario. Ricardo Parodi.
Cuestionario seminario 3: A fin de obtener su certificado de cursada, le proponemos siempre al alumno una actividad conceptual, productiva. En este caso no se trata estrictamente de responder una pregunta sino, por el contrario, de conocer una opinin. Queremos saber vuestro parecer, vuestra reflexin personal, acerca de las distintas configuraciones particulares que se pueden verificar en el territorio de cada uno, en su ciudad, en su provincia o en su pas, entre los flujos de produccin, consumo y control. Tengan en cuenta que un territorio es fundamentalmente existencial. Se trata de conocer tu propia visin del tema. Si en el seminario hemos hablado de "Sociedades de Consumo" y "Sociedades de Control" no ha sido con el objetivo de proponer una estril teora abstracta sino de verificar en lo cotidiano, en el da a da, la operancia de tales organizaciones que tienen a la imagen como su herramienta fundamental. Cmo cree que se da esa operancia en su vida personal?. Esperamos sus observaciones.
1.
Michel Serres, "El Paso del Noroeste", Editorial Debate, Madrid, 1991, pg. 35. El resaltado es mo. volver Harun Farocki, "Substandard", artculo incluido en el libro: "Crtica de la Mirada, Textos de Harun Farocki", Edit. Altamira, Buenos Aires, 2003, pg. 41. volver No de casualidad, esta cuestin de la identidad reaparece en el guin que Farocki confeccionara para su amigo Christian Petzold en el filme "Control de Identidad" (Die innere Sicherheit, 2000). All, una pareja,
2.
3.
junto con su hija adolescente, se la pasan escapando de fuerzas que nunca son actualizadas. Nunca sabremos la historia de esa pareja ni el por qu de su alocada carrera. La marca Farocki aparece en una escena donde, agobiados por la falta de recursos, la pareja decide asaltar un banco y son registrados (identificados ??) por las cmaras de seguridad. volver 4. Harun Farocki, "Bresson, un estilista", artculo incluido en el libro: "Crtica de la Mirada, Textos de Harun Farocki", Edit. Altamira, Buenos Aires, 2003, pg. 17. volver
También podría gustarte
- Informacion de GlobalizacionDocumento68 páginasInformacion de GlobalizacionSheila GradosAún no hay calificaciones
- Naranjo Claudio - La Agonia Del PatriarcadoDocumento105 páginasNaranjo Claudio - La Agonia Del PatriarcadoJunior ZapataAún no hay calificaciones
- El ABC Del Comunismo LibertarioDocumento301 páginasEl ABC Del Comunismo Libertarioapi-22532398Aún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo Shendo 4to FilosDocumento4 páginasLinea Del Tiempo Shendo 4to Filosshendo mirandaAún no hay calificaciones
- Recolonización en BoliviaDocumento354 páginasRecolonización en BoliviaAgua Clara100% (1)
- Hobsbawm, E. - Los Ecos de La MarsellesaDocumento173 páginasHobsbawm, E. - Los Ecos de La MarsellesaSpartakku100% (8)
- Comunidad Sociedad y Estado en Los Escritos Tempranos de KarlDocumento22 páginasComunidad Sociedad y Estado en Los Escritos Tempranos de KarlchicarokAún no hay calificaciones
- La Teoría Marxista. Categorías de Base y Problemas Actuales - Agustín CuevaDocumento214 páginasLa Teoría Marxista. Categorías de Base y Problemas Actuales - Agustín CuevaProfrFerAún no hay calificaciones
- La Edad Media, El Tiempo de La Crisis - Robert FossierDocumento253 páginasLa Edad Media, El Tiempo de La Crisis - Robert FossierchicarokAún no hay calificaciones
- Las Consignas Bolcheviques en La Revolución RusaDocumento1 páginaLas Consignas Bolcheviques en La Revolución RusachicarokAún no hay calificaciones
- Las Nuevas Formas de Organización y Politización de La ResistenciaDocumento1 páginaLas Nuevas Formas de Organización y Politización de La ResistenciachicarokAún no hay calificaciones
- Pedro Fraile - La Cárcel y La CiudadDocumento1 páginaPedro Fraile - La Cárcel y La CiudadchicarokAún no hay calificaciones
- Paralalismos de Vivir Al DiaDocumento2 páginasParalalismos de Vivir Al DiaH David Caballero OjedaAún no hay calificaciones
- El Desarrollo Local Frente A La GlobalizaciónDocumento11 páginasEl Desarrollo Local Frente A La GlobalizaciónMartinez Garces DanielAún no hay calificaciones
- Ensayo Elementos de Globalización, Geoeconomía Y La Geopolítica JurídicaDocumento10 páginasEnsayo Elementos de Globalización, Geoeconomía Y La Geopolítica Jurídicaguait9Aún no hay calificaciones
- 9788494436864es PDFDocumento474 páginas9788494436864es PDFFrancisco Manuel Gomez DiazAún no hay calificaciones
- Definición y Objeto de La Admnistración PúblicaDocumento34 páginasDefinición y Objeto de La Admnistración PúblicaÁNGEL ANTONIO LOPEZ AVENDAÑOAún no hay calificaciones
- Crisis de La Democracia LiberalDocumento7 páginasCrisis de La Democracia LiberalNaye BeltranAún no hay calificaciones
- TrotskyDocumento80 páginasTrotskyGilmer Alarcón CañariAún no hay calificaciones
- Tema 2 La Revolución IndustrialDocumento13 páginasTema 2 La Revolución IndustrialVictor Chiner BelenguerAún no hay calificaciones
- Roberto Segre y La Arquitectura Cubana - Conferencia PDFDocumento14 páginasRoberto Segre y La Arquitectura Cubana - Conferencia PDFRoberto100% (1)
- Teoría Marxista Del EstadoDocumento26 páginasTeoría Marxista Del EstadoRodrigoTaipe93Aún no hay calificaciones
- Oportunidades y Peligros de La Tercera Guerra MundialDocumento40 páginasOportunidades y Peligros de La Tercera Guerra MundialCarFer 1399Aún no hay calificaciones
- Tema 2 Principales Conflictos de La Guerra FriaDocumento4 páginasTema 2 Principales Conflictos de La Guerra FriaYurany SanchezAún no hay calificaciones
- Marxismo - Concepto, Origen, Ideas, Críticas y CaracterísticasDocumento5 páginasMarxismo - Concepto, Origen, Ideas, Críticas y CaracterísticasJorge EstangaAún no hay calificaciones
- Investigacion El Modernismo y PosmodernismoDocumento7 páginasInvestigacion El Modernismo y PosmodernismoJulio FranciscoAún no hay calificaciones
- Los Vínculos Entre La Banca y El Sector Agroexportador en El Segundo Boom Cacaotero Ecuatoriano 1870-1925Documento9 páginasLos Vínculos Entre La Banca y El Sector Agroexportador en El Segundo Boom Cacaotero Ecuatoriano 1870-1925Francisco MunozAún no hay calificaciones
- Carlos Soria - Más Allá Del Capitalismo InformativoDocumento28 páginasCarlos Soria - Más Allá Del Capitalismo InformativoDaniel DagoAún no hay calificaciones
- Ensayo Desublimación Represiva y FeminismoDocumento7 páginasEnsayo Desublimación Represiva y FeminismoCamila ReyesAún no hay calificaciones
- Proteccion A Transparencia y Libre Concurrencia Mercado ValoresDocumento259 páginasProteccion A Transparencia y Libre Concurrencia Mercado ValoresDaniel RiquelmeAún no hay calificaciones
- La Otra UniversidadDocumento14 páginasLa Otra UniversidadÁlex HincapiéAún no hay calificaciones
- Lectura 1. El Modo Feudal de ProducciónDocumento32 páginasLectura 1. El Modo Feudal de ProducciónMarta ArmasAún no hay calificaciones
- Capitalismo y UtilitarismoDocumento10 páginasCapitalismo y UtilitarismoLina CastañedaAún no hay calificaciones
- Safford, Los-Valores-Socioculturales PDFDocumento30 páginasSafford, Los-Valores-Socioculturales PDFHector David Amature B.Aún no hay calificaciones
- Filosofía Del Uso Alternativo Del Derecho en Colombia - Capítulo 1Documento31 páginasFilosofía Del Uso Alternativo Del Derecho en Colombia - Capítulo 1Juan Felipe Ayala RicoAún no hay calificaciones