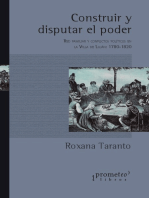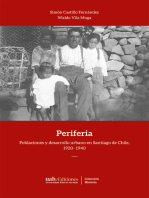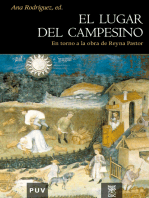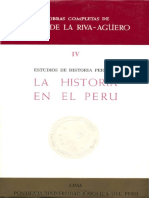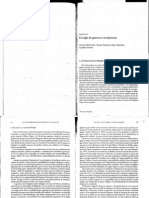Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Entre Vista
Entre Vista
Cargado por
Carlos RodriguezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Entre Vista
Entre Vista
Cargado por
Carlos RodriguezCopyright:
Formatos disponibles
ENTREVISTA CONCEDIDA A DIALCTICA POR EL HISTORIADOR PIERRE VILAR
Tendencias actuales de la ciencia histrica en Francia. Marxismo e historia. El desarrollo de la ciencia histrica en Amrica Latina.
1) Por qu estudi usted la historia? Tengo cierta vergenza en contestar: fue por eliminacin! Quiero decir que no he sido de estos nios que saben, a los diez aos, que se harn egiptlogos (he conocido algunos); no me senta particularmente atrado por la 'curiosidad" hacia el pasado, por lo "bello" o lo "pintoresco" del pasado, lo que, para mucha gente, define el "gusto", el "amor" de uno por la historia. Pero tampoco me encantaban las ciencias llamadas "exactas", abstractas o mecnicas, alejadas de lo humano- Y menos todava la pura "literatura", la pura "filosofa", interesantes diversiones del inte lecto, pero, en la mayora de los casos, juegos de paabras. Ahora bien, recuerdo perfectamente que, a los 14 o 15 aos qued ad mirado al descubrir, ms o menos por casualidad, unas pginas de Adami Smith: me revelaron la idea, que me encant, de que se poda razonar, lgicamente, sobre fenmenos como los precios, los salarios, las fortunas, las relaciones internacionales, las coloni zaciones, en una palabra, que las relaciones entre los hombres y grupos de hambres no eran el dominio de la casualidad o de los caprichos individuales, sino un dominio tan estudiable como el de la fsica o de la biologa. Pero cuando llegu a la edad universitaria era en los aos 20 de este siglo la "economa poltica" no era ms que un anexo bastante pobre de los estudios de derecho; la "sociologa" no pasaba del nivel individual; y as fue como la disciplina uni versitaria que me pareci ms adaptada a lo que yo deseaba conocer era lo que se llamaba "historia y geografa" dos tipos de estudios que no se separaban entonces a ningn nivel de la 129
enseanza. Eso no quiere decir que estas dos disciplinas gemelas, tal como se enseaban entonces, respondan enteramente a mis curiosidades cientficas. L a "geografa" s que trataba de los hechos globales que m e interesaban: la "geografa h u m a n a " era lo que hoy llamamos "ecologa" dependencia recproca entre el hombre y el medio natural y la "geografa econmica" describa las reparticiones demogrficas, las tcnicas productivas, los intercam bios de productos, las "potencias" econmico-polticas comparadas, etc. Lo que no m e satisfaca y alguna vez me irritaba en este tipo de estudios, era su carcter descriptivo, no explicativo; era una especie de aceptacin de lo existente, y no un anlisis de los factores de evolucin. Yo presenta que tales factores se podan estudiar a travs de la historia; pero el tipo de historia que dominaba, hasta en la Sorbona, en los aos 1925-1929, era la historia positivista, la de la reconstitucin minuciosa de los "hechos", y de la aceptacin, como hechos "histricos" fundamentales, de los detalles polticos, diplomticos, militares, dejando al lado, como menos interesantes o dominios de especialistas, los terrenos econmicos, sociales, ideo lgicos, es decir los ms significativos, los ms explicativos, de la evolucin. A la geografa-descripcin, corresponda la historia-relato (y relato esencialmente poltico). L o que dominaba, pues, era el miedo a la problemtica, &l miedo a la teora. M i primer ao de universidad correspondi al ltimo ao de enseanza de Charles Seignobos, y recuerdo perfectamente su primera leccin: si un tema histrico os interesa, nos deca, habis de abandonarlo; pues si os interesa, es que tenis sobre l u n prejuicio, y all reside el peligro de no-objetividad. Escoger como tema de investigacin u n tema que no me interesara: huelga decir que la hiptesis me pare ca u n disparate total. Felizmente, la Soborna ofreca el ejemplo de otros historiadores (y la prctica histrica del mismo Seignobos no corresponda siempre a sus consejos pedaggicos) : yo pienso en las lecciones de Glotz o de Garcopino sobre historia antigua, en las de Ferdin'and Lot para la Edad Media; y sobre todo en las lec ciones de Mathiez. Sobre Alberto Mathiez pesa cierto equvico: su rehabilitacin de Robespierre, sus ataques a la memoria de Danton, lo han hecho pasar, en la opinin de muchos de sus antiguos colegas o estudiantes, por un historiador poltico ante todo, y poltico apa sionado. Y es verdad que era capaz de transformar su ctedra en triburia de la Convencin, y de recitar discursos revolucionarios autnticos como si hubiera acabado de redactarlos. Y eso, natural mente, nos encantaba. Pero lo que se sabe menos de Mathiez es que era el ms profundo conocedor del "antiguo rgimen" social, del feudalismo pre-revolucionario, y de las transformaciones es130
tructurales aseguradas por el sistema napolenico, as como saba perfectamente relacionar el desarrollo del Terror robespierrista con los fenmenos de la escasez del trigo, de la inflacin monetaria, de las maniobras de las clases sociales despojadas por la revolu cin, combinadas con las de la burguesa termidoriana. Mathiez reuna as u n a formidable intuicin temperamental con una capa cidad excepcional de erudicin, y una formacin marxista tal vez elemental, pero muy segura; recuerdo' que un da, despus de un "expos" ledo por una compaera nuestra, que se haba olvidado recordar las condiciones sociales, econmicas, de la poca aludida, Mathiez, en una explosin de clera muy tpica de su carcter, grit: "Seorita, ha existido u n hombre que se llamaba Karl Marx, y parece que Ud. lo i g n o r a . . . " Al mismo tiempo, mi maestro en geografa, Albert Dem'angeon, m e enseaba a estudiar la "revolucin industrial" en el libro ya clsico de Pal Mantoux, y nos divertimos, unos compa eros y yo, en buscar todo lo que Mantoux confesaba (o no con fesaba) haber sacado' de los anlisis histrico-econmicos de Marx. Eso supona, naturalmente, un deseo de justificar cientficamente la 'atraccin que sentamos hacia el marxismo poltico .(crtica de los acontecimientos franceses, inters por la joven revolucin sovitica, potencia de los imperialismos, papel creciente de los mag nates del petrleo, de los armamentos, etc.). Pero, precisamente, pienso que el descubrimiento de la historia como encrucijada del anlisis espacial y del anlisis temporal, del conocimiento del pa sado con las preocupaciones del presente, de las lgicas econmicas con las 'apariencias polticas, de las realidades sociales con su expresin en varios tipos de discursos, fue para mi un aconteci miento fundamental. Yo no s si me hubiera pasado igual empe zando mis estudios por la "economa poltica", por la "sociologa". H e constatado muchas veces, ms tarde, cmo u n a educacin de "economista", o de "socilogo", opone dificultades a la utilizacin del factor "tiempo" en los anlisis concretos y acostumbra los espritus a las visiones absolutas, estticas y simplificadas, de la realidad. Pero es preciso que los historiadores, por su parte, se acos tumbren a los procedimientos, y tengan en cuenta ciertos resulta dos de los estudios econmicos y sociolgicos. En 1929, cuando yo acababa mis estudios universitarios y empezaba a investigar por mi cuenta (y era, todava, una investigacin geogrfica), salieron los primeros nmeros de las "rmales d'histoire conomique et sociale", donde historiadores como Lucien Febvre, Georges Lefebvre, Marc Bloch, Henri Pirenne, llamaban a la colaboracin, seguida y sistemtica, entre todas las ciencias humanas. Era, hasta cierto 131
punto, una innovacin. La reviste me peda colaboraciones en apariencia tan distintas como un artculo sobre la concurrencia entre ferrocarril y carretera en Espaa, y otro sobre la historia de un contrato de cultivo tan antiguo como el de "rabassa morta" en Catalua. Marc Bloch daba cuenta de todos los trabajos y controversias sobre el feudalismo, pero la revista inauguraba y era entonces absolutamente una excepcin una rbrica sobre la economa y la sociedad soviticas. Los "Annales' nos revelaron pronto a Simiand, socilogo-economista, pero cuyos estudios de largo plazo sobre moneda, precios y salarios, aparecan fundamen tales para los historiadores. Y, una vez ms, la historiografa estaba traduciendo a la his toria. La idea de una "historia coyuntura!" sala de las enseanzas de la gran crisis capitalista. Hamilton ligaba el conjunto de la historia de Espaa a la de su moneda y de sus ndices econmicos fundamentales. Labrousse haca igual para el siglo xvm francs y la Revolucin del 89, pero, por su gran formacin mlarxista, lle gaba a una totalizacin mucho ms significante de la historia. Desde entonces, sin olvidar ciertas lecciones de mi educacin "geo grfica", particularmente en dos dominios, demogrfico y ecol gico, yo me sent definitivamente historiador. Aadir y posiblemente es ms significativo( la influencia que tuvo, en este cambio definitivo de orientacin, la marcha de mi propia investigacin. Haba ido a Catalua a estudiar una "regin industrial" Me bastara describirla, y en sus aspectos pura mente econmicos? Pero pafa explicar los rasgos fundamentales de dicha economa, era preciso y me di cuenta de ello ensegui da estudiar seriamente el siglo xrx, el xvm. Adems, los fen menos sociales relacin con el campesinado, luchas de la clase obrera, papel de las clases medianas, caracteres y limitaciones de una gran burguesa me parecan tan interesantes, tan importan tes, como los fenmenos econmicos propiamente dichos. Esta am pliacin del estudio econmico hacia lo social hubiera sido, yo creo, fcilmente aceptada por mis maestros gegrafos. Pero yo sen ta sus reticencias cuando se trataba de dar un paso ms: al grado de desarrollo de la regin, y a su carcter industrial, me pareca ligado el hecho poltico, el tipo de reacciones colectivas, tanto en el campo de las organizaciones e ideologas obreras, como en la afir macin cada vez ms clara de un "nacionalismo" cataln, pro ducto, al mismo tiempo, de una historia muy larga, y de condi ciones particulares del siglo xx, de una evolucin regional muy particular, pero tambin de la evolucin espaola en su conjunto. La verdadera materia de una investigacin cientfica significante me pareca, pues, la historia total, definida por un marxismo bien 132
entendido, como la reconstitucin, a travs del tiempo, de las interacciones entre la produccin material y todos tos niveles de la actividad humana. Gomo el tiempo de mi investigacin sobre Catalua y Espaa correspondi a ios aos 1930-1939, tiempo de revoluciones, de guerra civil, en estos pases, pero tambin aos de incubacin del conflicto mundial, creo que mi formacin de historiador me fue tambin impuesta por a historia. Si me he permitido contestar ampliamente a esta cuestin: por qu estudi d. historia?, es que entiendo muy bien las dudas que pueden instalarse en los espritus jvenes al momento de escoger una disciplina, un Campo de investigacin. He dicho cmo en mis tiempos los aos 20~ y en Francia, la investigacin social es taba, prcticamente, muy mal servida; ahora, y en Amrica, es posible que lo est demasiado bien: uno puede escoger economa pura, economa aplicada, sociologa, etnologa, psicosociologa, politologa, informtica, demografa, epistemologa social, y hasta "marxolog'a" Y, si escoge (historia", se le preguntar si prefiere "cliometra" o "historia de las relaciones internacionales"! Pues yo abogara, al contrario, por una historia no especializada, siendo la materia histrica coherente en su totalidad. Saber organizar esta materia exige, evidentemente, un mnimo terico, (pero tampoco se ha de pasar el tiempo refinando teoras), unos conocimientos suficientes en economa, sociologa, etnologa, lingstica, para ayu dar a establecer problemticas o anlisis parciales, una gran cultura histrica en general para situar y comparar tiempos, pases y cultu ras; y se puede, entonces, escoger un espacio humano particular para someterlo 'a un anlisis sistemtico, con la esperanza de ob tener, a partir de las sugerencias mismas de esta aplicacin, una sntesis til de "historia total", reconstituida sobre fuentes directas, primarias y sugestivas, por esto, para el presente y el porvenir. Sin ilusiones excesivas, pero ms ilusiones dan, yo lo temo, ciertas "ciencias sociales" parciales o ciertas pedanteras tericas. 2) Cules son sus trabajos histricos actuales? Lo que quisiera realizar antes de morir (no olvido que tengo 72 aos) son, a los menos, dos estudios que estn ya en curso de redaccin. El primero es una "Historia de Espaa en el siglo xx" (bas tante extensa en su versin espaola, ms resumida en su versin para los franceses). Muchos amigos me han pedido este trabajo; he dudado mucho en aceptarlo; pues, desde hace unos aos, salen tantos libros sobre el mismo tema que es casi imposible asimilar una bibliografa, y han salido tambin varias obras de sntesis, 133
bajo plumas espaolas o extranjeras (Herr, Jackson, Garr, etc.), de modo que uno puede dudar del inters de otro ensayo ms. Si, por fin, he decidido ponerme a la obra, es por las razones siguientes: 1) los trabajos, serios y honrados, que han intentado sintetizar el siglo x x espaol adolecen (segn mi criterio) del defecto clsico de la historia "positivista": relatan los "hechos", dan excesiva preferencia a los hechos polticos, y tratan 'aparte (si lo hacen) de las evoluciones econmicas, sociales, estructurales, re gionales, de modo que el destino de la Espaa del siglo x x parece esencialmente ligado a los temperamentos de los Sres. Alcal Za mora, Lerroux, Gil Robles, Largo Caballero o Prieto. . . 2) Los trabajos especializados (economa, diplomacia, movimiento obre ro . . . ) estn, al contrario, excesivamente desconectados de la evo lucin poltica; 3) Ciertas interpretaciones a posteriori de los acon tecimientos, con orientaciones polticas reconocidas (visiones trotzkistas o anarquistas de la "guerra y revolucin" de 1936), pueden ser interesantes, y hasta inteligentes en sus intentos de reconstruc cin, pero se parecen ms a obras de poltica-ficcin" que no a trabajos de historia; 4) las memorias de actores y responsables son fuentes imprescindibles, pero son siempre alegatos en defensa propia; es muy imprudente referirse a ellas hasta para establecer los detalles factuales; 5) los trabajos extranjeros y sobre todo los de la generacin de historiadores que no ha vivido el periodo 19301950 me parecen muy incapaces de reconstituir, de evocar para el lector el ambiente, la atmosfera, espaola e internacional, de dichos aos; hasta cierto punto Hemingway o Malraux lo hacen mejor, pero tampoco se puede reducir la historia a la novela. Lo que me gustara, pues (pero conozco las dificultades) es ofrecer u n ejemplo de historia a la vez estructural y coyuntural, econmico-social, poltica y espiritual, vista desde Barcelona y desde Madrid, desde adentro y desde afuera, aprovechando el hecho de que, sin ser actor, he sido testigo personal de los acontecimientos centrales del siglo en Espaa, y he vivido al ritmo espaol tanto los aos 30 como los aos 50 o 60. L a dificultad reside en decir todo lo que ayuda a entender un pas y un tiempo, en un espacio limitado y en u n lenguaje accesible a toda clase de pblico. Al redactar, por ejemplo, los primeros captulos sobre el ao 1898, punto de partida del "siglo x x espaol", me he dado cuenta, leyendo los peridicos y mirando las caricaturas sobre el "desastre" colonial, de que no se poda entender el alcance psicolgico de este "desastre" si no se tomaba la medida de lo que era, en el mismo ao, la violencia pasional de los imperialismos mundiales, desde el encumbramiento ingls, hasta el arranque yanki, pa sando por las pretensiones francesa y alemana. Espaa, antigua 134
gran potencia, se resigna mal, y finalmente se deshace, cuando le falta la dimensin internacional. Pasar igual en 1936: sera un gran error juzgar los acontecimientos espaoles de este ao, y de los siguientes, reducindolos a sus aspectos internos; no se entienden si no se sitan en las condiciones del inmenso conflicto mundial, y este no se puede reducir a u n a sencilla "historia di plomtica".
U n segundo trabajo histrico que quisiera poder acabar cons tituira la conclusin de muchos, muchos aos de mi seminario de la Escuela de Altos Estudios, y se llamara: "Estado, nacin y clases, en perspectiva histrica". Lo llamara as para distinguirlo de ensayos muy de moda hoy da, que intentan, bajo vocabularios distintos, ofrecer una "teora del Estado", una "teora de la nacin", u n a "teora de las clases sociales". El tipo de dichos tfabajos lo encuentro, por ejemplo, en los de Poulantzas. Y m e parece, cien tficamente, la cosa ms peligrosa del mundo. Es muy normal que los polticos burgueses hagan u n a 'teora del estado" (entendemos: del estado burgus); se pueden encontrar ampliamente en los tex tos de los juristas y "polticos" de los siglos xvr o xvn, teoras del estado monrquico-feudal; y hubo tambin "teoras" de los varios tipos de estado antiguo. N o s porqu Poulantzas sigue afirmndose marxista, pues nos est demostrando que no hay en M a r x ni teora del estado, ni teora de la nacin, ni teora de las clases, y no ve segn me parece que en esto mismo reside la superioridad de M a r x : M a r x no cree, ni puede creer, en una teora de las clases en s, el Estado en s, de la nacin en s. T o d a realidad es hist rica: se puede hacer un anlisis terico del estado, de la nacin, de las clases en el modo de produccin capitalista, y, casi por defi nicin, no ser el mismo para el modo de produccin feudal o para * el modo de produccin "asitico" (si es que u n da lleg'amos a u n buen conocimiento del ltimo). Pues lo que quisiera mostrar en el libro que proyecto es precisamente cmo, segn los modos de pro duccin sucesivos, yuxtapuestos, o en momentos de transformacin los conceptos de clase, de nacin, de estado, no tienen el mismo contenido. La lucha de clases es el motor de cada historia interria, y, por tanto, de la historia en general. Pero los estados, instrumen tos de dominacin de las clases dominantes, no corresponden nece sariamente a la divisin de los hombres en grupos espontneamente solidarios (por las lenguas, los lazos tradicionales e histricos); el estado de clase intenta siempre confundirse con el grupo solidario; pero puede pasar que clases ascendentes, o clases revolucionarias, utilizan el sentido de la solidaridad de grupo para atacar la clase y el estado dominante en nombre de otra solidaridad. Es as como la historia es un juego dialctico continuo entre las luchas de clases 135
internas y la divisin de los hombres en grupos especiales ms o menos conscientes de formar comunidades. El esquema del libro que proyecto sobre estos puntos lo he publicado recientemente en la revista madrilea "Historia 16", y saldr en ingls en la nueva revista americana 'Marxists perspectivs". Aado que me gustara redactar, si pudiera, la parte ltima y conclusiva de mis trabajos sobre Catalua (industrializacin y siglo xix), y tambin recoger, y sistematizar, el conjunto de clases sobre metodologa histrica que profes, varios aos, en la Sorbona. Hace tiempo, tena el sueo de desarrollar estas lecciones en un verdadero "tratado de historia", sencillamente porque me pareca que, cuando existen "tratados de psicologa", "tratados de sociolo ga", "tratados de economa poltica", la ausencia de todo "tra tado de historia" significa que no se consideraba, ni entre los espe cialistas, ni en el pblico en general, que la historia era una "cien cia", sino un relato de acontecimientos o una descripcin de aspectos del pasado, sin posibilidades de sistematizacin. Contra eso me hubiera, gustado reaccionar. Pero proponer el ttulo de "tratado de historia" para una obra elemental o imperfecta sera al mismo tiem po presumido y contraproducente. Espero que ms jvenes que yo lo intentarn. 3. Cules son las tendencias actuales de la ciencia histrica en Francia? Yo dir que me decepcionan y es naturalmente una opinin muy personal. Pero me explicar. He dicho en la primera parte de este cuestionario que lo que me haba atrado hacia la historia, en los aos 1925-1935, era cierta convergencia de la historia universitaria ffancesa con el progresivo descubrimiento del marxismo como ciencia de la totalidad histrica. No he dicho que esta convergencia era consciente y confesada, aun que, en los aos 50, era corriente reconocer una especie de "asimi lacin" de las posiciones marxistas en el trabajo histrico. Obras como las de Duby, de Le Goff para la Edad Media, tesis como las de Goubert, Len, Dujeux, Carriere, Deyon, Le Roy, Ladurie, etc., eran intentos de "historia total", y el mismo ttulo escogido entonces por los "Annales" "Economies, socits, civilisations", di bujaba los tres niveles obligatorios y coherentes de toda inves tigacin histrica aplicada. Al mismo tiempo, Soboul y sus disc pulos, herederos de G. Lefebvre, pero tambin de A. Mathiez, ligaban ms estrechamente la historia poltica clsica de la Re volucin francesa con las exigencias de anlisis econmico iniciadas 136
por Labrousse, en la lnea ms claramente proclamada de Jaurs y Marx. Pero, desde 1956-60, abiertamente o ms solapadamente, se han desencadenado ofensivas contra esta penetracin, consciente o inconsciente, de la investigacin histrica universitaria no por el esp ritu marxista, sino por la "teora". No se trata tampoco de una casualidad. La ofensiva del espritu marxista corresponda a la crisis general del capitalismo, al instinto antifascista de los intelec tuales, a las victorias del socialismo en el conflicto 1940-1945. La "guerra fra" determina una reaccin tal, que, en los tiempos del "macartismo", estudiar historia econmica, en Estados Unidos, bas taba para ser acusado de "marxista" y tratado como tal. En Francia, una reaccin tan absurda se hace esperar hasta 1956, ao de crisis poltica del marxismo (XXo. Congreso, acontecimientos de Polonia, Hungra, etc.). A partir de esta fecha, una parte de los jvenes historiadores entre los ms adictos no solamente al marxismo sino al estalinismo pasa abiertamente al antimarxismo (F. Furet, D. Richet, E. Le Roy Ladurie, Annie Kriegel...), criticando la es cuela de Soboul, ms discretamente la de Labrousse, y modificando, progresivamente pero fundamentalmente, la orientacin cientfica de los "Annales", mientras las viejas tradiciones positivas de la historia poltica y diplomtica reocup&ban muchas de sus antiguas posiciones. Al final de tal evolucin (hacia el ao 1975), la historiografa francesa se orientaba de la manera siguiente: 1. Tendencia a la especializacin: pienso, por ejemplo, en los estudios demogrficos; un historiador de gran valor, como Jacques Dupquier, que haba proyectado una gran tesis regional "totali zante" del modelo Labrousse, se ha convertido en demgrafo espe cializado, el cual, de un lado, sugiere unos modelos demogrficos mecanicistas, y, de otro lado, dirige reconstituciones cifradas de censos antiguos, muy tiles, pero que no pasan de ser instrumentos; en historia econmica, un excelente especialista como M. LvyLeboyer, limita sus esfuerzos a clculos y cuantificaciones econmi cas, sustituyendo las reconstituciones a largo plazo por las de las fluctuaciones, ocultando *as el fenmeno social de las crisis; y, al calcular globalmente los capitales franceses invertidos en las em presas imperialistas, oculta el mecanismo social del imperialismo francs; a pesar de algunos esfuerzos interesantes, la historia eco nmica francesa, frente a la "New Economic History" americana, y a la escuela deraogrfico-econmica inglesa (Habbakuk, Mathias, Wrigey, etc.), no ha alcanzado la originalidad de las mismas, y ha perdido la suya propia. 2. Tendencia a la dispersin del "territorio del historiador"; E, 137
Le Roy Ladurie ha intitulado as: Le territoire de Vhistorien u n a recoleccin de artculos suyos, enseando que el historiador puede interesarse tanto al pasado puramente climtico como al sentido psicoanaltico de las leyendas populares, como al estudio de monedas antiguas por medio de la fsica nuclear; y es verdad que todo es "territorio del historiador" pero el verdadero historia dor es l que utiliza todo tipo de anlisis tcnico o especializado, para llegar a u n a interpretacin global de la materia histrica; al contrario, si se cree histariador por el solo hecho de interesarse en tal o cual punto "curioso", sugestivo, del pasado, corre el riesgo de dejarse atraer por la antigua historia-curiosidad, por el tratamiento literario, no cientfico, de la historia. 3. Es as como se han puesto de moda tipos de investigacin, que no desprecio de ningn modo en cuanto pueden tener su papel en la reconstruccin de las superestructuras espirituales de una so ciedad, pero que no son sino una parte de la realidad que importa reconstruir: yo pienso en los estudios sobre "la muerte" (Vovelle, Lebrun, G h a u n u . . . ) , sobre "la familia", sobre I'a criminalidad, e t c . . . Temas que, naturalmente, forman parte de una historia "to tal", pero que no deben sustituirla a ella, y aparecer como el mismo objeto de la investigacin. L a historia, es cierto, tiene que ser socio loga, pero hemos de desconfiar de las tentaciones weberianas de tipologa, de clasificaciones, que, en realidad, abarcan las formas, y no el fondo, de los fenmenos sociales; he aqu que se hacen coloquios sobre "los marginados", sobre "la clandestinidad" a tra vs de la historia; como si el objeto histrico fuese la marginacin, o la clandestinidad, cuando lo que importa es saber quin, en cada sociedad y en cada momento, se encuentra marginado, o empujado hacia la clandestinidad; los talentosos ensayos de Foucault, sobre las diferentes visiones que han tenido, segn los tiem pos, la locura, la enfermedad, el crimen, la sexualidad, tienen el mrito de sealar al historiador que no debe confundir las repre sentaciones de nuestros antepasados con las nuestras (lo que Lu d e n Febvre haba hecho ya para la "incresencia"), pero esta re construccin que, otra vez, es descripcin, no explicacin si est realizada fuera de otra reconstruccin, la de las relaciones so ciales, la de las condiciones de produccin, nos engaa sobre el objeto histrico verdadero; y hay que aadir que Foucault, por no ser historiador, utiliza muchas veces, delante de los textos, m todos a-crticos, ms imaginativos que cientficos; dira otro tanto de las investigaciones sociolgicas de Pierre Bourdieu, sobre clases sociales, "medios" intelectuales, "champs littraires", etc. , . Hasta Michle Perrot, cuando estudia "Les ouvriers en greve" est in fluenciada por la corriente sociolgica, formalista, estructuralista, 138
que sugiere considerar "la huelga" como fenmeno "en s"; pero, como es historiadora, precisa que lo estudia "en Francia", y entre 1870 y 890; en estas condiciones el estudio sirve perfectamente para caracterizar una situacin concreta en u n a fecha concreta. 4. Correlativamente con la tendencia a olvidar el verdadero "objeto de la historia", toda una parte de la historiografa francesa, sobre todo en el ambiente del "Instituto de Estudios Polticos", h a vuelto a especializarse, en l*a lnea tradicional del positivismo, en la historia poltica, parte de la "politicologa" (o, como dicen ahora, de la "politologa"); trabajos como los de J-Nje'anneney sobre los Wendel, o la prxima tesis de Guy Hermet sobre la Igle sia espaola bajo el franquismo, son estudios muy bien hechos, pero centrados sobre u n a personalidad o unas capas superiores dirigen tes, y ya no sobre las condiciones bsicas de la sociedad donde se desarrollan los fenmenos; de la misma manera, la historia dicha de "las relaciones internacionales" se vuelve, en realidad, historia de las relaciones interestatales, manejadas por diplomticos y militares; eso es la historia segn Raymond Aron, y no nos puede extraar que la gran discpula de Raymond Aron se'a ahora Annie Kriegel, antigua marxista ms dogmtica que nadie, pero cuya tesis sobre "los orgenes del comunismo francs" era muy personalista y muy anecdtica; los enlaces materiales de esta corriente "aroniana" con la politologa americana son conocidos; y lo grave es el acercamiento entre esta renovacin de la historia "historizante" o "vnementielle" con los otros aspectos del neopositivismo (sociologa, psicosociologa, etc.) ; los "Annales" son el lugar de dicho acercamiento (Josep Fontana, en el anuario "Recerques" de los historiadores catalanes, h a estigmatizado con cierta violencia esta desviacin de la, revista, tal vez con demasiada severidad retrospectiva hacia sus fundadores). 5. El mismo marxismo ha sido afectado en el mismo periodo 1956-1975 por varias tentaciones desformadoras; el teoricismo de Althusser, por sus condenas contra el "historicismo" h a inyectado en el espritu de marxistas jvenes escrpulos y complejos que los han alejado de lo que yo llamara la necesaria sencillez de los prin cipios; una exigencia terica mal entendida ha comprometido, por ejemplo, la buena voluntad marxista en los primeros trabajos de Rgine Robin; y, cuando h a descubierto el admirable campo fun damental de las relaciones entre historia y lingstica, ha acabado sirviendo mucho ms a la lingstica que no la historia. 6. Y recuerdo perfectamente como Rgine Robin, en un colo quio celebrado en el Quebec, y conjuntamente con el historiador quebecquense Grenon, se empeaba en demostrar la imposibilidad cientfica de construir la historia; esta corriente, nacida en Francia en mayo de 1968, h a sido representada por mi asistente y amigo 139
Berelovich (el cual me pareca tener un porvenir muy prometedor en historiografa) y finalmente por Jean Ghesneaux en su obrita "Du pass faisons table rase"; de la imposibilidad terica de cons truir la materia histrica resultara el deber revolucionario de fabri car mitos y temas sucesivos capaces de favorecer la revolucin; yo no me puedo resignar a creer que pensar falso pueda ser til (hasta si es conscientemente); para mi el porvenir humano depende, al contrario, de la capacidad creciente de anlisis delante de la materia histrica. Ahora bien: este pesimismo que acabo de manifestar delante de la evolucin del pensamiento histrico en Francia (en contraste con el periodo 1929-1956), corresponde exactamente a la situacin hist rica: gran momento de desarrollo capitalista en el mundo, crisis dentro del mundo socialista, y por consiguiente del pensamiento marxista en general, dividido entre las tentaciones revisionistas y las tentaciones ultra-revolucionarias y pancrticas. Desde que la crisis universal del capitalismo ha desmentido sus afirmaciones triunfalistas de los aos 60, es posible vislumbrar las primeras reacciones en contra de las tendencias que he dibujado en distintos campos. Aron, o la "New Economic History" estn per diendo prestigio. Los "radicales" americanos en economa empiezan a tener alguna influencia. Entre los jvenes historiadores, y adentro mismo del grupo de los "Annales", hay intentos de reconciliacin con la historia "total", y con ciertos aspectos del marxismo. I. Wallerstein, en Amrica, crea el "Centro Fernand Braudel", y su primer intento de sntesis "The Modern World System" est lleno de alusiones a Marx, a la nocin de "acumulacin primitiva"; abre su revista a Gunder Frank; se acerca al marxista ingls Anderson (especialista de la transicin antigedad-feudalismo, y de la mo narqua absoluta europea); otro grupo de afinidades marxistas se constituye en Alemania, con Hans Medick, Peter Kriedte, J. Schlumbohm; M'aurice Aymard establece los contactos con Italia, Guy Bois con Francia; participan tambin historiadores polacos (Topdski, etc.). Me apresuro en decir que las relaciones de todas estas escuelas con el marxismo me parecen llenas de confusin, tanto en el uso que hacen de las definiciones fundamentales (feudalismo, capitalismo, acumulacin, etc.), como en mtodos de anlisis y expo sicin (estudios sobre bibliografas ricas, pero poco crticas, y no sobre estudios nuevos de casos y problemas concretos, con fuentes originales). Pero lo que me interesa es el abandono progresivo de las mod'as anti-histricas de los aos 50 y 60, y el deseo instintivo de la investigacin universitaria de reconstituir una ciencia histrica independiente, globalizante, tan alejada de la "politologa" pura como la "New Economic History". 140
4. Cmo ve Ud. el problema del desarrollo de la ciencia histrica en Amrica Latina y en Mxico en particular? Es evidente que me siento mucho menos indicado para contestar a semejante pregunta. No vivo en Amrica Latina, y no leo todo lo que se publica en las universidades o editoriales americanas. Tengo "impresiones", y contactos con los estudiantes latinoamericanos de Pars, contactos instructivos, pero que pueden tambin deformar la realidad. He tenido la impresin, con la mayora de los estudiantes latinoamericanos que conoc en Pars, que despreciaban excesiva mente el estado y las posibilidades de los estudios histricos en sus respectivos pases. Este prejuicio: 1) les privaba de muchos cono cimientos que hubiesen perfectamente adquirido en casa-fuentes, publicaciones de documentos, trabajos antiguos y direcciones recien tes, 2) les daba demasiadas ilusiones sobre lo que se les poda revelar en el extranjero, exponindolos a entusiasmos mal meditados, hacia modas pasajeras o mtodos discutibles. Otro inconveniente del trabajo en el extranjero: los mtodos de investigacin y sntesis no se adquieren verdaderamente sino apli cndolos a una materia histrica concreta. Normalmente, los jvenes investigadores latinoamericanos quieren trabajar sobre his toria de Amrica Latina, y con preferencia sobre la de los dos lti mos siglos. Ahora bien, si dejamos los riqusimos archivos sevillanos sobre los tiempos coloniales, y los archivos diplomticos de los di versos estados, sobre puntos particulares y poltica exterior latino americana reciente, las fuentes de la historia latinoamericana estn en Amrica Latina. Pues, sin descartar la utilidad de estancias ms o menos largas en univerrsidades extranjeras, yo pienso que los trabajos de investigacin de los jvenes historiadores tendran que hacerse en sus propios pases (si quieren trabajar en otros, porqu no sobre problemticas y fuentes de estos otros). Que se me en tienda bien: yo he apreciado mucho, y considerado como muy tiles para mis propios trabajos, los resultados de todos los jvenes amigos que han venido a Pars a trabajar bajo mi direccin o la de colegas inmediatos. Lo que quiero decir es que muchos de ellos han sufrido una importante prdida de tiempo en la adap tacin al idioma y a la vida francesa, y una gran dificultad de lante del problema de as fuentes, siendo insuficientes (o ya cono cidas y publicadas) las que encontraban en Pars, o resultando muy difcil de combinar viajes y estancias sucesivas para utilizar las fuentes americanas. Lo que me parece es que los estudiantes latinoamericanos de bieran, en sus primeros aos de universidad, adquirir: lo.) una gran cultura histrica general para pensar la historia comparativa141
mente, 2o.) unas culturas anejas necesarias, en geografa, etnogra fa, economa (no digo "sociologa", pues existe el peligro de creer en una "ciencia de las sociedades" inmediata y esttica), 3o.) unos conocimientos lingsticos suficientes para leer los trabajos extran jeros, y ahorrar tiempo, si se quiere completar los estudios en Europa o USA. Yo aconsejara, despus de esta preparacin, que el primer trabajo redactado del estudiante sea u n trabajo de investigacin so bre fuentes directas, primarias, archivsticas, de tipo, al mismo tiem po, problemtico (contestar a una cuestin), y monogrfica (en tal sitio entre dos fechas). H e constatado, en efecto, que muchos de los tfabajos de principiantes (tesis de licenciatura, e t c . . . ) que me han enseado estudiantes latinoamericanos eran, al contrario, tra bajos de reflexin, de reconstruccin, de sntesis (alguna vez sobre la historia general de un p'as entero). Hasta si tales trabajos son tiles al que los redacta, y si son muy inteligentes, es evidente que son, generalmente, ilusorios y prematuros. La historia, y hasta el mtodo histrico, no se revela al historiador sno investigando. Yo no creo que u n joven de 20-25 aos, si piensa (lo que es su dere cho, y su d e b e r ) : la historia de mi pas, tal como se h a escrito, no m e satisface, pueda tener la ilusin de que, ponindonos a su mesa, y redactando, llegar a escribirla mejor. N o estara mejor, si quiere prepararse a u n gran trabajo histrico de fondo, escoger primero un punto, un problema, u n campo de investigacin, para demostrar, precisamente, cuntas afirmaciones, cuntas tradiciones, cuntos prejuicios, se trasmiten de un libro a otro sin crtica o sin pruebas, o cuntos puntos obscuros, y necesarios, quedan sin esclarecer. Pero estn las universidades latinoamericanas preparadas para esta doble preparacin: lo.) de cultura, 2o.) de investigacin con creta? Para las que conozco, creo absolutamente que s. No falta ni maestros, ni mtodos, ni siquiera, en muchos casos, medios. Lo que hay, en muchos casos, es cierta distanciacin entre el entusiasmo de los estudiantes (fundado en el deseo de conclusio nes o de hiptesis polticas), y la capacidad de la investigacin histrica concreta para contestar rpidamente a dicho deseo. Pero hemos de pensar que n a d a puede ser polticamente justificado que no sea histricamente justo, y que sola la verdad es revolucionaria. Se me dir que no se puede esperar, para tomar una posicin o una decisin poltica, hasta que los historiadores hayan decidido sobre tal o cual punto del pasado de u n pas, o de u n continente Pero si se habla de "dependencia" sin haber analizado concreta mente los mecanismos de la dependencia, si se habla de "crisis" sin tener en la mente los caracteres comunes y las particularidades de las crisis de tal o cual tipo, etc., hay muchas posibilidades de equivocacin y peligros. 142
Es posible que si las nociones de desarrollo , de dependen cia", de combinaciones entre modos sucesivos de produccin, etc., hubieran atrado a historiadores mas bien que a economistas, soci logos y teoricistas, la interpretacin de semejantes nociones estara ms avanzada y menos controvertida. La multdisciplinaridad, en estas materias, no debe ejercerse preferentemente en el sentido conoma-sociologa-historia, sino tambin en el sentido historia-socio loga-economa. Yo temo que, en ciertas universidades (en el Brasil, por ejemplo), donde las direcciones vienen de jvenes educados en Estados Unidos, la historia se encuentre sacrificada a ciencias hu manas sea puramente prcticas (gestin, etc.), sea ideolgicamente orientadas (teoras del consenso, etc.). Y, en ciertas ocasiones, no solamente la historia sino sus fuen tes, pueden correr peligros. Yo he asistido al admirable esfuerzo _^, de los jvenes historiadores peruanos para recoger los archivos pri- g 9 vados de las haciendas nacionalizadas; pero no han tenido los 5 P medios suficientes para recogerlos, garantizar su conservacin, y ex- ^ ^ plotarlos sistemticamente. Finalmente han tenido que acogerse a 5& las proposiciones de las fundaciones Ford y Rockefeller, las cuales fe imponan condiciones: procedimientos por sondeos y destrucciones, pj? fotocopias, particin de las fuentes entre centros peruanos y dep* sitos nordamericanos, control de las fundaciones sobre los trabajos C 2 5 2 efectuados en estos archivos.. . *" A pesar de todo, mi experiencia limitada en presencia perso-* . nal pero complementada por muchas lecturas y contactos indivi--* duales de las universidades y centros de estudios latinoamericanos me hacen esperar, sin ninguna duda, u n porvenir brillante para l o s j " estudios histricos. Conozco bastante bien a dos generaciones der*!fc historiadores y etnlogos en Lima, y les tengo mucha a d m i r a c i n ^ Universidades provincianas como las de Tunja y Cali en Colombia me han dado ocasin de discusiones e intercambios muy ricos, de alto nivel. L a escuela de G. Carrera D a m a s en Caracas, es muy activa. Ya hace algunos aos he pasado u n mes en la Escuela de Historia de L a Habana, muy original por sus preocupaciones peda ggicas y sus mtodos de investigacin. D e Costa Rica h a salido el Tratado de historia econmica de Ciro F. Gardoso y Hctor Prez Brignoli, probablemente la mejor obra mundial de este tipo. Desgraciadamente, los excelentes contactos que haba tenido con los colegas argentinos, chilenos y uruguayos han tenido que pro longarse en la dispersin del exilio. El simposio sobre modos de produccin del Congreso de Americanistas en Mxico, en 1974, fue algo confuso pero lleno de sugestiones y de promesas. Con Mxico aunque mis estancias hayan sido cortas me alegra tener relaciones algo privilegiadas, por el nmero y la cali143
dad de los jvenes historiadores que han trabajado bajo mis ojos en Pars, por la cantidad y el valor de Las publicaciones que me llegan regularmente, y por la amistad y confianza que se me ha manifestado siempre, particularmente en este ltimo viaje. Yo veo en Mxico varias y buenas garantas para el porvenir de los estudios histricos tales como los concibo y he intentado definirlos en las anteriores respuestas: lo.) La existencia de un centro de reflexin y de actividad interdisciplinaria como la UNAM; la capacidad de organizar un coloquio tan serio y tan activo como el que hemos tenido en Cuernavaca, el ejemplo de un seminario como el de Ral Olmedo y sus proyectos, y las mismas dimensiones materiales de la UNAM, ofrecen a un extrajero un'a impresin tan favorables como la de cualquier gran universidad mundial; frente a la dispersin actual, totalmente ineficaz, de las universidades pari sinas, a la estrechez de las universidades tradicionales de Inglaterra y Alemania, y a la presuncin poco justificada 'de Berkeley o Princeton, yo confieso que me gusta ms el entusiasmo un poco desordenado de las universidades latinoamericanas (se trata, natu ralmente, de las ciencias sociales y humanas, no conozco los proble mas de las ciencias "exactas"). 2o.) El pasado de instituciones como el Colegio de Mxico o el Fondo de Cultura en el orden de estudios histricos, como el de Chapultepec, bajo la direccin de E. Florescano, sin olvidar la promesa de ordenacin archivstica brindada por Alejandra Florescano, aseguran que los medios de trabajo, la organizacin colectiva de la investigacin, las publica ciones regulares, la consultacin y conservacin de los fondos, no faltarn en el porvenir a los investigadores, maestros y estudiantes; 3o.) Una actividad de grupo como la de E. Semo y R. Bartra, alrededor de la revista "Historia y Sociedad" me parece particu larmente fructfera en la direccin misma que intent definir: preocupacin terica (pero no teoricista), exigencias concretas de investigaciones en el terreno, y doble planteamiento: a) de "histo ria total", es decir de una visin de conjunto, tanto de lo econ mico como del poltico o de lo espiritual; b) de "problemticas" particulares, por ejemplo en los admirables estudios recientes sobre la "hacienda"; 4o.) si lo que acabo de enumerar puede parecer muy centralizado, muy ligado a la inquietante supremaca de la ciudad de Mxico, mis visitas a Puebla y Monterrey, y los documentos que se me han proporcionado sobre la Universidad de Guerrero, me han tranquilizado sobre la vitalidad intelectual de las provincias. Quisiera aadir, aludiendo a una preocupacin personal, que me gustara una colaboracin creciente pero con miras a una progresiva transmisin de responsabilidades entre los historiadores mexicanos y los profesores franceses que tienen ocasin de dirigir 144
trabajos de jvenes mexicanos, o de investigadores sobre Mxico. En estos ltimos aos, tres jvenes investigadores tan brillantes e inteligentes como G. Arguello, E. Canudas y E. Ramrez, han venido a Pars, y escogido temas ms o menos parecidos sobre historia econmica, y particularmente monetaria, contempornea. He hecho lo posible para que sus estudios se complementaran, cronolgicamente, el primero tratando del pasaje de las condiciones del siglo xvm a las del xrx, el segundo de las relaciones entre el problema de la plata y la economa global del pas en el siglo xrx, el tercero de los finales del mismo siglo y parte del xx. Pero no hay nada ms difcil que aconsejar jvenes investigadores en Pars sobre las posibilidades de documentacin de miles de kilmetros; yo pienso que la publicacin de tales tres trabajos, cuando se terminen todos, tendra que estar realizada y dirigida por los historiadores de la economa mexicana. En el porvenir, una reparticin racional de las estancias de los investigadores e Europa y en el propio pas, tendr que orga nizarse conjuntamente entre los centros de estudios mexicanos y los americanistas europeos. Hasta ahora, la colaboracin ha sido muy poco racioral. 5. Cules son sus impresiones de los trabajos histricos que se des arrollan en el ICIHS UAP? Esta cuestin me parece al mismo tiempo grata y difcil de con testar. Grata, pues me da ocasin de expresar todo lo bien que pienso de las actividades que he podido presenciar en Puebla, y de dar las gracias, por su afectuosa acogida, a todos los representantes de la Universidad de Puebla, profesores, estudiantes, administradores, no solamente historiadores, sino de todos las disciplinas. Respuesta difcil, sin embargo, precisamente porque no quisiera que pase por convencional y de puro cumplido. Si digo mi admira cin por el programa de reflexiones propuesto, por el nivel de las comunicaciones y discusiones, por el nmero y el entusiasmo de los oyentes, es que qued verdaderamente admirado, y lleno de con fianza en el porvenir. Ahora, yo no quisiera tampoco que se pueda atribuir esta con fianza, esta admiracin ma, al hecho de que me han citado y elogiado mucho, y probablemente ms de lo merecido. Lo que me satisface y me conmueve es que me parece que, tanto en el pro grama de estudios como en su aplicacin, se ha entendido, se ha interpretado bien, todo lo que, en mi carrera de historiador y de profesor, he intentado preconizar como tarea histrica verdadera: no dejar inexplorado ningn terreno que pueda ser til al anlisis 145
social, tener una concepcin slida pero sencilla de la jerarqua entre las estructuras econmicas, las relaciones de produccin, la orga nizacin social, ias structuras de las creencias y pensamientos, y eso, en distintas fases de la evolucin histrica, con posibilidad, o ms bien probabilidad, de combinaciones y articulaciones complejas, so bre el terreno, e modos de produccin sucesivos, los unos super vivientes, los otros en construccin. M e parece que lo que se han propuesto Benoit Joachim, Michel Hctor, y sus colaboradores es exactamente lo que he soado siem pre para un centro de estudios histricos, es decir: un centro bien dotado, si es posible, en medios modernos de investigaciones y clcu los, pero sin confundir el instrumento tcnico y el fin real del estudio; una distribucin de tareas especializadas, pero no trabajos de espe cialistas encerrados en su especialidad; u n a interdisciplinaridad que no sacrifique la originalidad y el papel sintetizante de la historia; u n conocimiento de los trabajos metodolgicos extranjeros que no haga olvidar el terreno propio de las aplicaciones. Deseo, pues, grandes xitos a la joven escuela histrica de Pue bla y espero la pronta publicacin de sus primeros trabajos.
Nota de la redaccin. Esta entrevista fue realizada durante la visita que el Dr. Pierre Vilar hizo a la UAP, para participar en las "Jornadas de historia social", organizadas por el Centro de Investigaciones Histricas del ICTJAP, en el marco de la actividades con las que se celebra el IV centenario de la fundacin de la UAP. 146
También podría gustarte
- Ficha 1 NORMAS DE CONVIVENCIADocumento2 páginasFicha 1 NORMAS DE CONVIVENCIALUCILA PASCUAL NINA67% (6)
- Matriz Básica de Criticidad - Riesgo PDFDocumento11 páginasMatriz Básica de Criticidad - Riesgo PDFjogremaur0% (1)
- Cssma Ma 08 Matriz Iaas Proceso AdmiDocumento6 páginasCssma Ma 08 Matriz Iaas Proceso AdmiAnonymous BzSONAoRQAún no hay calificaciones
- Cole, George D.H. - Doctrinas Y Formas de La Organizacion Politica (1937)Documento175 páginasCole, George D.H. - Doctrinas Y Formas de La Organizacion Politica (1937)Frank GlassAún no hay calificaciones
- David CopperfieldDocumento11 páginasDavid CopperfieldJoséBerni100% (1)
- Exanen 1 U1Documento16 páginasExanen 1 U1IR͚O͚N͚BL͚A͚C͚K͚Aún no hay calificaciones
- 03 Las Oleadas Barbaras y La Caida Del Imperio RomanoDocumento70 páginas03 Las Oleadas Barbaras y La Caida Del Imperio RomanoCésar Rafael Lizardo AlvarezAún no hay calificaciones
- B31GDocumento52 páginasB31Glizeth100% (2)
- Guerra y finanzas: En los orígenes del Estado Argentino (1791-1850)De EverandGuerra y finanzas: En los orígenes del Estado Argentino (1791-1850)Aún no hay calificaciones
- Construir y disputar el poder: Red familiar y conflictos políticos en la Villa de Luján : 1780-1820De EverandConstruir y disputar el poder: Red familiar y conflictos políticos en la Villa de Luján : 1780-1820Aún no hay calificaciones
- La Utopia de Prometeo PDFDocumento203 páginasLa Utopia de Prometeo PDFPemaulk100% (1)
- Higiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXDe EverandHigiene, salud y ambiente en perspectiva histórica:: Cali a comienzos del siglo XXAún no hay calificaciones
- COHEN, S - de La Revolucion Al Estalnismo - Problemas de InterpretacionDocumento18 páginasCOHEN, S - de La Revolucion Al Estalnismo - Problemas de InterpretacionManu ValdiviezoAún no hay calificaciones
- John Lewis Gadis El Paisaje de La Historia PDFDocumento242 páginasJohn Lewis Gadis El Paisaje de La Historia PDFJorge CondeAún no hay calificaciones
- Periferia: Poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920- 1940De EverandPeriferia: Poblaciones y desarrollo urbano en Santiago de Chile, 1920- 1940Aún no hay calificaciones
- MorinEdgar - Introduccion Al Pensamiento Complejo - COMPLETODocumento84 páginasMorinEdgar - Introduccion Al Pensamiento Complejo - COMPLETOfroilan_merlo100% (12)
- StasisDocumento11 páginasStasisDenise NajmanovichAún no hay calificaciones
- 11 - STEDMAN JONES - Lenguaje de Clase Cap 4 Pp. 175-235Documento32 páginas11 - STEDMAN JONES - Lenguaje de Clase Cap 4 Pp. 175-235Diego del HoyoAún no hay calificaciones
- Lainvención Del Pueblo: Elsurgimiento de La Soberanía Popularen Inglaterra y Estados UnidosDocumento355 páginasLainvención Del Pueblo: Elsurgimiento de La Soberanía Popularen Inglaterra y Estados UnidosRomina OmariniAún no hay calificaciones
- Nuestra Gloriosa InsurreccionDocumento367 páginasNuestra Gloriosa InsurreccionSilvina Vargas100% (1)
- Milciades Peña de Mitre A Roca Consolidacion de La Oligarquia AnglocriollaDocumento54 páginasMilciades Peña de Mitre A Roca Consolidacion de La Oligarquia AnglocriollaMariangeles ZapataAún no hay calificaciones
- Roger Owen - Estudios Sobre La Teoria Del ImperialismoDocumento334 páginasRoger Owen - Estudios Sobre La Teoria Del ImperialismoPingoLimonAún no hay calificaciones
- Problemas Del Mundo Moderno - UNTreF - 2021 - JumarDocumento15 páginasProblemas Del Mundo Moderno - UNTreF - 2021 - JumarPablo MarinoAún no hay calificaciones
- La Orden Ya Fue EjecutadaDocumento9 páginasLa Orden Ya Fue EjecutadamsndalilaAún no hay calificaciones
- Rusa Post SovieticaDocumento4 páginasRusa Post SovieticaValentínAún no hay calificaciones
- Estudi0s de Historia Peruana La Historia en El PeruDocumento612 páginasEstudi0s de Historia Peruana La Historia en El Perupavelbt100% (1)
- AranibarDocumento19 páginasAranibarRichard HolguínAún no hay calificaciones
- El DR JUAN CRISOSTOMO LAFINUR PDFDocumento81 páginasEl DR JUAN CRISOSTOMO LAFINUR PDFElias MolinaAún no hay calificaciones
- Desde Grandes Esperanzas A La Guerra Civil LinzDocumento20 páginasDesde Grandes Esperanzas A La Guerra Civil LinzIrene SaikeAún no hay calificaciones
- Neufeld Wallace ANTYCSOCDocumento27 páginasNeufeld Wallace ANTYCSOCJIMENA ANABELAún no hay calificaciones
- Pithod, A. Jansenismo y ProgresismoDocumento11 páginasPithod, A. Jansenismo y ProgresismoLeonardo HangAún no hay calificaciones
- TV Argentina PrivadaDocumento17 páginasTV Argentina PrivadaestadoyplanificacionAún no hay calificaciones
- Nuevas Propuestas de Historia Politica Isabel TorresDocumento4 páginasNuevas Propuestas de Historia Politica Isabel TorresErick BlackheartAún no hay calificaciones
- SÁNCHEZ Historiografía de La Violencia PDFDocumento33 páginasSÁNCHEZ Historiografía de La Violencia PDFMariana SeguraAún no hay calificaciones
- Traductores y Editores de LaDocumento73 páginasTraductores y Editores de LaJorge Arturo OlivaresAún no hay calificaciones
- Leyes Raciales FascistasDocumento12 páginasLeyes Raciales FascistasHéctor.Aún no hay calificaciones
- LYNCH - Rosas y Las Clases Populares en Bs. As.Documento19 páginasLYNCH - Rosas y Las Clases Populares en Bs. As.Pablo MontaAún no hay calificaciones
- Sureños A Las Armas - Ángelo Guíñez JarpaDocumento136 páginasSureños A Las Armas - Ángelo Guíñez JarpajanitoalevikAún no hay calificaciones
- ArosteguiDocumento38 páginasArosteguilupa75Aún no hay calificaciones
- Álvarez Junco, José - en Torno Al Concepto de Pueblo PDFDocumento12 páginasÁlvarez Junco, José - en Torno Al Concepto de Pueblo PDFAída Sofía PadillaAún no hay calificaciones
- Andrés Guerrero Renta Diferencial y Vías de Disolución de La Hacienda CapitalistaDocumento27 páginasAndrés Guerrero Renta Diferencial y Vías de Disolución de La Hacienda CapitalistafernandolarreaAún no hay calificaciones
- PAE - Populismo de Getúlio VargasDocumento3 páginasPAE - Populismo de Getúlio Vargasboris freireAún no hay calificaciones
- Diego Sanroman - La Nueva Derecha en Europa, Revisao CriticaDocumento15 páginasDiego Sanroman - La Nueva Derecha en Europa, Revisao CriticaRoberto Basílio LealAún no hay calificaciones
- Agustin Cochin y La Historiografía Contrarrevolucionaria - Roberto de MatteiDocumento22 páginasAgustin Cochin y La Historiografía Contrarrevolucionaria - Roberto de MatteimoltenpaperAún no hay calificaciones
- Olivia Leal - Reconocimiento Etnico y Periferias MulticulturalesDocumento99 páginasOlivia Leal - Reconocimiento Etnico y Periferias MulticulturalesCinthia CornejoAún no hay calificaciones
- Clase 3Documento9 páginasClase 3Tomas ArguelloAún no hay calificaciones
- Carpeta - Correo Mercantil Político y Literario - CitasDocumento2 páginasCarpeta - Correo Mercantil Político y Literario - CitasMiguel AnguloAún no hay calificaciones
- La Maquina Burocratica Electivas Entre Weber y KafkaDocumento50 páginasLa Maquina Burocratica Electivas Entre Weber y KafkaGuillermo RuthlessAún no hay calificaciones
- Una Respuesta Postmoderna A Perez ZagorinDocumento22 páginasUna Respuesta Postmoderna A Perez ZagorinAlek BAún no hay calificaciones
- Alejandro RuedaDocumento14 páginasAlejandro RuedaAny PérezAún no hay calificaciones
- Medieval - BotallaDocumento11 páginasMedieval - BotallaMartín MoureuAún no hay calificaciones
- RisaraldaDocumento3 páginasRisaraldaIvan Gomez MartinezAún no hay calificaciones
- Iggers George - La Ciencia Historica Del Siglo XXDocumento151 páginasIggers George - La Ciencia Historica Del Siglo XXMartín100% (1)
- 03 Flores Galindo La Revolución TupamaristaDocumento14 páginas03 Flores Galindo La Revolución TupamaristaAdriana DiazAún no hay calificaciones
- Sewell - Gallaro - E.P ThompsonDocumento25 páginasSewell - Gallaro - E.P ThompsonPedro Peter Lovera Parmo100% (1)
- Las Capitales de VeracruzDocumento2 páginasLas Capitales de VeracruzAngelRafaelMartinezAlarcon100% (1)
- Funes Patricia - América Latina, Los Nombres Del Nuevo Mundo PDFDocumento16 páginasFunes Patricia - América Latina, Los Nombres Del Nuevo Mundo PDFsantiagoharispe100% (1)
- Prismas 20Documento7 páginasPrismas 20Hernán HacheAún no hay calificaciones
- Crítica y Apología en La Historiografía de Los Novatores (A. Mestre Sanchís)Documento18 páginasCrítica y Apología en La Historiografía de Los Novatores (A. Mestre Sanchís)theseus11Aún no hay calificaciones
- Cuadernos de Estudio NuestroamericanoDocumento12 páginasCuadernos de Estudio NuestroamericanoDavid Hernan BobadillaAún no hay calificaciones
- Colombia en La Reparticion ImperialistaDocumento129 páginasColombia en La Reparticion Imperialista071989Aún no hay calificaciones
- Cofradias y Sistemade Cargo PDFDocumento20 páginasCofradias y Sistemade Cargo PDFAngelica CorreaAún no hay calificaciones
- Neufeld Wallace Antropología y CsSocialesDocumento20 páginasNeufeld Wallace Antropología y CsSocialesAna PaulaAún no hay calificaciones
- El asedio a la libertad: Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono SurDe EverandEl asedio a la libertad: Abolición y posabolición de la esclavitud en el Cono SurAún no hay calificaciones
- La compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820De EverandLa compañía barrio y sordo: Negocios y política en el nuevo reino de granada y Venezuela, 1796-1820Aún no hay calificaciones
- Reseña Estudios Gaston BachelardDocumento4 páginasReseña Estudios Gaston BachelardRodolfo MunevarAún no hay calificaciones
- Una Reflexión Del Presente de La Contaduría Pública Desde El PasadoDocumento7 páginasUna Reflexión Del Presente de La Contaduría Pública Desde El PasadoRodolfo MunevarAún no hay calificaciones
- Disertación - Arbitramento - 18052011Documento8 páginasDisertación - Arbitramento - 18052011Rodolfo MunevarAún no hay calificaciones
- Que Entendemos Por Constitución PolíticaDocumento5 páginasQue Entendemos Por Constitución PolíticaRodolfo MunevarAún no hay calificaciones
- La MetamorfosisDocumento2 páginasLa MetamorfosisÁlvaro LunaAún no hay calificaciones
- Ficha Técnica de ProductosDocumento2 páginasFicha Técnica de ProductosDiana Paola Benitez ManjarresAún no hay calificaciones
- Conceptos Generales en La Atencion Del AdultoDocumento3 páginasConceptos Generales en La Atencion Del AdultoEloi hookerAún no hay calificaciones
- Minerales de Las ArcillasDocumento9 páginasMinerales de Las ArcillasJesusSainte CHAún no hay calificaciones
- Taller Tension SuperficialDocumento3 páginasTaller Tension Superficialedgar armando marin ballesterosAún no hay calificaciones
- Poa 2023Documento20 páginasPoa 2023GAD PARROQUIAL RURAL SARAYACUAún no hay calificaciones
- Detección de Fallas de Sistemas de Inyección de Combustible.Documento5 páginasDetección de Fallas de Sistemas de Inyección de Combustible.Daniel Alberto Almanza TorresAún no hay calificaciones
- Pruebas de Ingreso A UniversidadesDocumento3 páginasPruebas de Ingreso A Universidadesalexander miñoAún no hay calificaciones
- Nuestra TimidezDocumento75 páginasNuestra Timidezoswaldo91Aún no hay calificaciones
- Secuencia Didáctica Periodo de Diagnostico 2023Documento2 páginasSecuencia Didáctica Periodo de Diagnostico 2023Mariana Elisabet WagnerAún no hay calificaciones
- NetskyDocumento4 páginasNetskyAgus De La FuenteAún no hay calificaciones
- Agricultura, Industria y Contratos en ArgentinaDocumento12 páginasAgricultura, Industria y Contratos en ArgentinaRafael Guerrero Burgos0% (1)
- Autorretrato Literario Gabriel RondonDocumento2 páginasAutorretrato Literario Gabriel RondonClif BiruacaAún no hay calificaciones
- Documento Firmado 29 01 2024 16 26 48Documento2 páginasDocumento Firmado 29 01 2024 16 26 48Hector GalazAún no hay calificaciones
- Niveles de Lactato en Sangre y Frecuencia CardiacaDocumento8 páginasNiveles de Lactato en Sangre y Frecuencia CardiacaIsraelAún no hay calificaciones
- Costo VolumenDocumento5 páginasCosto VolumenAtilio RodrìguezAún no hay calificaciones
- Crisis y Apología de La FeDocumento2 páginasCrisis y Apología de La FeMiguelAún no hay calificaciones
- Infografia Historia de La AdministracionDocumento1 páginaInfografia Historia de La AdministracionKathik MillanAún no hay calificaciones
- SÍLABODocumento4 páginasSÍLABOHenry Luis Moreno RoldanAún no hay calificaciones
- Estudio Caso Gestion de Cartera - Martha PeraltaDocumento21 páginasEstudio Caso Gestion de Cartera - Martha PeraltaNathalia BernalAún no hay calificaciones
- Normas Tecnicas PeruanasDocumento24 páginasNormas Tecnicas PeruanasJorge Antonio Sanchez Nuñez83% (6)
- Envoy Manual de Instalacion 60Hz ESDocumento67 páginasEnvoy Manual de Instalacion 60Hz ESAndrés MartinezAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Analisis de Precios Unitarios Teoria y Practica PDFDocumento53 páginasIntroduccion Al Analisis de Precios Unitarios Teoria y Practica PDFMirko Ivan Cuellar Quinteros100% (1)